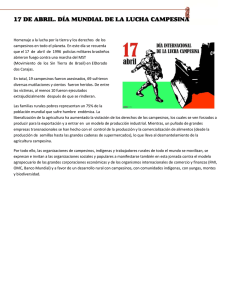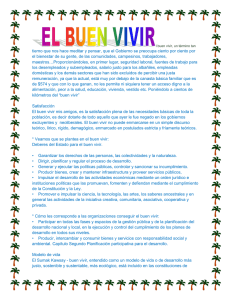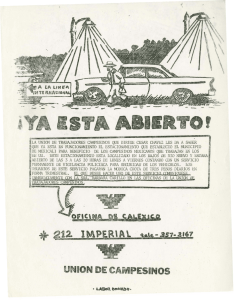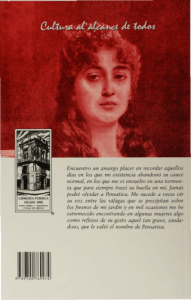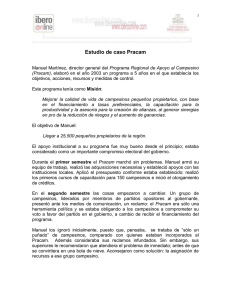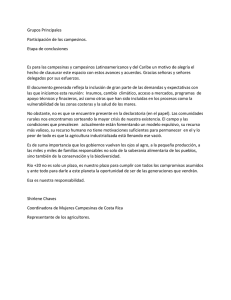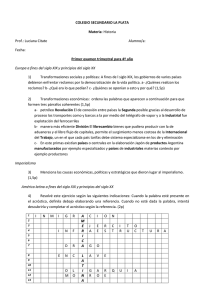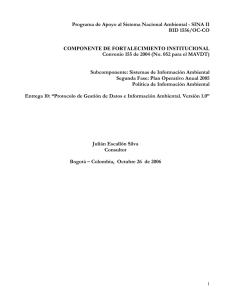1~
~
Capítulo IV
Daniel Cóceres - Felicitas Silvetti
Gustavo Soto - Walter Robledo
Horacio Crespo
1
1
1
1
La adopción tecnológica
en sistemas agropecuarios
de pequeños productores"
1
'1,
11
11I
1
1'
W'
Se presenta un análisis de las particularidades que asumen los procesos de
cambio tecnológico en unidades de pequeños productores agropecuarios durante la implementación de proyectos de Desarrollo Rural.
Con la finalidad de colocar al problema de la adopción tecnológica en el contexto de procesos socioeconómicos más globales, se incluyen aquí algunas de las
reflexiones formuladas por Cáceres (1993, 1995). Este autor critica la postura de
autores como Lemer (1964), Foster (1967) y Hagen (1970), que consideran a los
pequeños productores como conservadores y con escasa predisposición al camhio. Desde esa perspectiva, se entiende a la conducta campesina como la resultante de factores psicológicos individuales que determinan un estado mental
p.uticular caracterizado por escasas "expectativas de progreso, propensión al
/'n-cimiento y predisposición para adaptarse al cambio".
Esta postura teórica ha sido criticada en numerosos trabajos que señalan
que constituye una excesiva simplificación de la realidad y que omite los procesos históricos que generaron a los sectores campesinos y no campesinos de la
SI }~'icdadrural (Frank 1967, Cardoso y Faletto 1979). El cambio tecnológico es
r
1
'1
1
1111
11, ,
'
~!
11
11
"1
:{
1
111
;
il
~I
IIII~1'
1
11 ,
11,
11
~'
11,'
~~
I1111
1'
1
~~
~i
W!
~,
111,
~
M,
, 1';',1,· ":11'111110I'IIt'
v
11 ('It'~'I")'
1'''.,
1\.':1".\'111,
1()(I'!.
puhiicadu originalrncnte como "Cáceres, D.; Soto, 0.; Silvetri, F.; Robledo, W.
1,;( /\dolll'iún
Tecnológica cn Sistemas Agropccuarios de Pequeños Producto-
,l,II',)) 1.''\
IYi",
~.
1
1'
l'1
J
I()I
_.~
~
_________________________________
-!:L.::.A~:I\I)I)III
,11"'1'1 11
t
lit 11'
ti
,11 1\
Y .. , VIVIMOS DE LAS CABRAS
un componente
normal de la conducta
campesina,
y constituye
la base del dise-
ño de sus estrategi as de producción. Si esta capacidad de cambio no existiera,
difícilmente podrían ajustar su actividad productiva a las permanentes variacio39
Sin embargo, ésto no signi-
fica que la persistencia campesina se deba exclusivamente a la capacidad que tienen
los pequeños
productores
para incorporar nuevas respuestas tecnológicas
a sus
problemáticas productivas, La
reproducción
campesina no
sólo depende del desarrollo de
conductas tecnológico-productivas
apropiadas,
sino
también de la elaboración de
una compleja red de estrategias de reproducción que trascienden la esfera meramente
productiva,
nes ecológicas,
sociales
texto y, en consecuencia,
y económicas
de su conlos sistemas campesinos
no hubieran persistido por tanto tiempo". En vez de
considerar a los campesinos como actores sociales
sujetos a la tradición
cambio tecnológico,
y refractarios
a todo tipo de
esta perspectiva
conceptual
(Ferguson,
rial genético:
nante (Dillon
y Scandizzo
a la capitalista
domi-
J 978; Schejtman
1980;
Binswangery
Silles 1983; Chambers 1991). Por lo
tanto, los pequeños productores supeditan el cambio
tecnológico a criterios distintos
los productores capitalistas.
a los seguidos
por
social,
constatables en la sociedad:
• el hecho de que la tecnología
señalan
que el aislamiento
constituye
la base ptincipal
iza a la tecnología
en su sentido
(hardware} sino tam-
y fundamentos
(software) que per·,
(Dorfman 1993; Custer 1995). Al
humanas.
relacionadas.
sobre la que se
l,
l'
asienta el desarrollo
económico;
a producir
\:'
el "progreso"
11
social;
~,'
en el bienestar
de
,1'
11,'
la sociedad.
,1,'
A diferencia
temática,
de lo que OCUlTe con otros trabajos
los térrni nos: innovación
msiderados
y cnglobador
('1
tecnológica
que estudian
y adopción
,1,'
la misma
tecnológica,
,\1
no son
111'
1
sinónimos. El concepto de innovación tecnológica es más amplio
que el de adopción tecnológica ya que incluye no sólo a aquéllas
,1\1
1111
sino tamcomo con-
1111
Ili
1
I
Esto implica que tecno
h;ICCreferencia
a aquellas
tecnologías
111L'OrpOrana sus sistemas productivos.
de origen exógeno
En otras palabras,
1;1<
las por los productores corresponden
r: \ tcrior de sus unidades
de producción
1
11
1
l!
que los productores
las tecnologías
adop-
a aquellas tecnologías provenientes del
constituyen sólo un
y en consecuencia,
.ubconjunto de la totalidad de innovaciones
tecnológicas
introducidas
por los
1111
«luctores en sus explotaciones.
I
11JI lfil
2, Innovación
tecnológica
tecnologías
exógenas,
como un mero producto
"neutro" sobre las sociedades
a Reddy (1979) la tecnologia
de la sociedad
:;ccuencia
de procesos
de experimentación
y adaptación
tecnológica
kndotecnologías)
(Fig. 2). El concepto de adopción tecnológica. en cambio,
El hombre crea a la tecnolo
no debería ser considerada
lleva el código
principales
11
y las relaciones
1994). De acuerdo
de la cuestión
tiene que ver con tres ideas
I('.cnologías que los productores toman del contexto (exotecnologías),
1 uén a aquéllas que han sido generadas
por los mismos productores
=' incorporación
de tecnologías
+ incorporación
INNOVACiÓN TECNOLÓGICA
es como cl m.ur
en la que fue creada
Exotecnologías
Endotecnologías
y cU;IIHlo
actuando sobre lu sociedad", desecha udo de est a Iorma e int as v is iOllcs I P11'
(Adopcion tecnológica)
(1 xpnl unontnción campesina)
11.11,,11.1111-11111111111,1
111'1
11l/\
-_.~-~~~
~~-~--'~'
endógenas
que las ulili,all
existen condiciones
favorables, tiende a replicar la sociedad de oriucu. 1':.<;10
lleva a considerar a la tecnología como un "conjunto de cond urt as social c:»
•..•...... _'~~
de su matriz
que, de una forma u otra va a incidir favorablemente
están íntimamente
con un impacto
tecnológica
•
gía y la tecnología impregna la sociedad toda, recreando a ésta en un pnKl' SI)
continuo y dialéctico, Contrariamente
a lo que afirman algunos autores (por cj.,
científico
son claros sobre este punto cuando
y Sábato (L983)
1985). Trigo, Piñeiro
socio-econó-
respecto, Cáceres (1995) señala que la tecnología debería ser entendida como
un medio que permite actuar sobre la naturaleza, pero también, como una for-
PPCA 1980), la tecnología
y Wajcman,
como sujetos que basan su operación
bién a las distintas técnicas, conocimientos
mitcn al hombre transformar la naturaleza
logía y sociedad
sobre otra" (MacKenzie
que está orientada
no sólo a los artefactos tecnológicos
la: sociedad
Por lo tanto, cuando se considera la transferencia
de tecnología de una sociodad a otra, en realidad se está hablando "del impacto de un tipo de conducta
•
mica en una lógica diferente
19XX:2,\.I),
(Pfaffenberger,
ser entendidos
En el marco de este trabajo se conceptual
ma de construir
una variable no social e independiente
deberían
postula que los campesinos
El proceso de adopción tecnológica
amplio incluyendo
la consideran
de
1
Y ..
VIVIMOS
__________________________________
DE LAS CABRAS
Recientemente, Ruttan (1996) ha publicado una excelente revisión acerca
Ile la evolución de los estudios de adopción y difusión tecnológica desde que se
n'alizaron las primeras investigaciones en la década del '40, hasta la actualiliad. Este autor identifica dos grandes escuelas de pensamiento que abordan el
problema de la adopción tecnológica desde perspectivas muy diferentes: modeII)sde equilibrio y modelos evolutivos.
Los "modelos de equilibrio" consideran a la adopción/difusión de nuevas
lt'cnologías como la transición entre distintos niveles de equi librio definidos por
;11ributos económicos cambiantes (por ej., precios, costos) y los cambios observados en el contexto económico en el que operará cada unidad de producción
(1)01 cj., diferencias en la estructura de mercado). La difusión tecnológica no es
111lerpretada como un proceso socioeconómico con un fuerte componente educ;llivo, sino más bien como la interacción económica entre quienes proveen la
innovación y quienes son sus potenciales demandantes. La línea más radical
.Ic.ntro de este enfoque señala que los problemas de adopción no se deben a
iuconvenientes en la comunicación entre los agentes involucrados, ni tampoco
1I'COllocen la importancia de las particularidades de la población destinataria,
I'I! iponen en cambio que la no adopción se debe a dos motivos: que la nueva
In'uologia no supera a las actualmente usadas por los productores y que la no
.nlopción no se debe a que los productores no estén convenientemente infor111;1t!()S
() a que se comporten irracionalmente, sino que están simplemente espr-r.mdo el momento óptimo para la adopción,
I,()s "modelos evolutivos" describen a la adopción/difusión tecnológica como
1111
proceso de cambio permanente que se desenvuelve bajo condiciones de
IllCl'Ilidumbre, diversidad de agentes socio-económicos y desequilibrios dinámuux. El tipo de modelos explicativos que se elaboran desde este abordaje
nucnt.ru reflejar los complejos mecanismos de retroalimentación que se obser\,;111a nivel micro entre los distintos agentes involucrados en el proceso, En
1':.;1«
ISmodelos, los cambios estructurales inducidos por la difusión de una innov;wi«')1lson regulados por una serie de conductas productivas particulares, pro'I':;!)S de aprendizaje y mecanismos de selección. La presente investigación se
l'IIClI;ldra teóricamente dentro de esta última vertiente y parte del supuesto de
IJlIl' la adopción de una nueva tecnología no es sólo el resultado de decisiones
'JlII' St'lolllan en el campo económico,
1,;ISunidades de producción agropecuarias están continuamente inmcrsas
('11PIlIl'l'SOSde cambio tecnológico. Esta es la consecuencia de la pcn 11a nc 111l'
11'11I1111111;lción
que realizan los productores de las estrategias producti vas, ;1[in
110
:::L:::A.:.A~D:(
)I'<.¡¡'if'j
I t (.111 11111.11
1\
de adecuarlas de una manera más ajustada a los permanentes cambios ;1111
bientales, económicos, sociales y políticos que se producen tanto hacia el iutcrior de sus sistemas, como en el entorno en el cual desarrollan su actividad
productiva. Si los productores no incorporaran innovaciones tecnológicas en
sus explotaciones, difíci lmente podrían hacer frente a los cambios y nuevas
demandas que imponen los escenarios socioeconómicos emergentes. Sin embargo, es necesario destacar que en no todos los casos el cambio tecnológico
permite a los pequeños productores adecuar sus sistemas producti vos a los
cambios contextuales. Esto se debe a que no todas las innovaciones realizadas
por los productores son exitosas desde el punto de vista productivo; y a que en
muchas oportunidades la velocidad de cambio de las condiciones con textuales,
superan ampliamente la capacidad de generación de nuevas respuestas tecnológicas por parte de los productores. Por lo tanto, la innovación tecnológica es
una variable de importancia (aunque no la única, ni tampoco la más relevante),
que deben tener en cuenta los productores a fin de readecuar sus estrategias
productivas ante los profundos cambios que se observan en las sociedades
contemporáneas.
I
1
1
11 1
1
1 1
1
1
1
1
ll'l
,11
·11'
,,1
l.
.
j¡
i
1111"
La adopción tecnológica como proceso dinámico
1
Una típica conducta campesina en relación a las propuestas tecnológicas
formuladas desde los equipos técnicos que implementan proyectos de desarrollo rural es la selección y transformación de las tecnologías ofrecidas (Olivier
de Sardan, 1988; Domínguez y Albaladejo, 1995). En vez de aceptar e incorporar una propuesta técnica tal como la presentan los extensionistas, los produclores usualmente rescatan e incorporan sólo algunos de los elementos ofrecidos, transforman algunos otros y, finalmente, ignoran los restantes componentes de la propuesta inicial. Al respecto Berdegué y Larraín (1987) señalan en
relación al campesinado chileno que cuando se observa cuál es la tecnología
que efectivamente están utilizando los productores se comprueba que éstos no
se comprometen con ninguna propuesta sino que mezclan diversos elementos
olÍgellos y endógenos constituyendo verdaderas situaciones tecnológicas
11~1
11
' 1
1
11
IIII!, '
¡1111,
1
111:
1
1 1, '
Ili['
1
I1,1
1
1
I1I
1
111'11,
1111
1
1
1 1
11 11 :,
1111'11 '
1
1
11íhridas.
1~slaconducta selectiva y transformadora coincide con el análisis realizado
1H 11 ( '1uuuhcrs ( 1991), quien señala que los pequeños productores difícilmente
;uklpt;¡11", /I/fI('/es /cC!IOZógicos". En cambio, este autor sugiere que los agentes
l'xIl'llIOSdc!>níall ofrecer "C{/1/0s/{Is
de opciones tecnológicas", que les perJ(
111
1I1
11
1,1
11
1(1
I,
r
\'
.•.41
\
y
"1\lIM.I'.
111
11\',
"I'lu'I'1
1'·111 11I
II"IIU¡I.
1\
I,\IIIL/\",
¡. '11':,1111:
1111W 1':
11'11'1\l1l'~;I;
111','11((':1,
:;1110
qlll' 1;111
ti iicu dclll' l'l 11
1vrrl í rsc CII 1111
c;1(;1,·
11/.1,!tll dd pllll·('S(I. I.CloS dt' Sl'r 1111
proceso unidircccional, la incorporación de
1111;1
IIII!'V:Ik'l·lIolo).','"por parte de los productores implica un flujo activo de inter, .111
¡\ HO dc inlonuacióu entre dos sujetos sociales esencialmente distintos. Para
, l' 1'sIL' IlI< iccso se desarrol le de una manera favorable, tanto productores como
t, ',llin lSdcbcrian acordar con los siguientes presupuestos básicos:
l'roductorcs y extensionistas deberían discutir y confrontar las represen(aciones di agnósticas que cada uno posee sobre la realidad que se propone transformar, Esta confrontación es necesaria a fin de lograr significados compartidos entre percepciones que con frecuencia presentan
diferencias. De no existir una base diagnóstica compartida, será necesario que se genere primero un proceso de reflexión que posibilite a los
sujetos sociales involucrados un análisis crítico de la realidad sobre la
mi tan a los productores elegir lo que a su cri rcrio se ;llil'ClI;IIII('JO(;1Siln ,;11 1(1:111
socio-productiva. En otras palabras, las propuestas rígidas y muy l'sl n 11'1111
;1I1:i~,¡
difícilmente se adoptan debido a la elevada heterogeneidad de sil Ilal'j()IIl':.Sil
cio-productivas que se observan en las comunidades de pequeños prodlll'l( 1((';"
Sin embargo, la alternativa de la canasta de opciones tecnológicas puede presl'"
tar algunos inconvenientes si no es manejada en forma adecuada por el cqui¡» I
técnico. Las propuestas más laxas tienen el inconveniente de ser más fúcilllK'IIIl'
desmembrables e inevitablemente se COlTeel riesgo que se manifiesten algulll lS
efectos adversos si se alteran aspectos esenciales que afectan la cohercuciu
global de la propuesta. Esto es particularmente importante si los productores
desconocen (o no comprenden) algunos de los aspectos fundamentales de 1;1
nueva tecnología, de los cuales depende en gran medida el éxito o fracaso de \;¡
propuesta técnica. Por ejemplo, un productor puede tomar la decisión de adoptar
antiparasitarios para mejorar la sanidad de su majada de cabras. Este productor
puede atender en forma ajustada a una serie de elementos técnicos tales COIllO
tipo de antiparasitario, época en la que debe realizar el tratamiento, categorías
caprinas a las que debe desparasitar, dosificación del antiparasitario y modalidad
de aplicación del producto. Puede incluso comprender la importancia de
desparasitar a sus animales y las diferencias productivas observadas entre majadas con o sin parásitos. Sin embargo, si no prestan atención a factores que desde
su perspectiva pueden tener importancia secundaria, tales como la eliminación de
las fuentes de inóculo que causan las parasitosis para de esta forma evitar la
reinfección de la majada (por ej., retirar diariamente el guano del corral), el impacto de la nueva tecnología no será el esperado.
En este sentido, Zutter (1990) después de muchos años de apoyo a proyectos de Desarrollo Rural en Perú, Bolivia y Ecuador advierte sobre las prácticas
de los agentes del desarrollo quienes actúan como si existiese una "jerreteria
del desarrollo" donde escoger "paquetes" de técnicas y procedimientos, olvidando que los resultados dependen más de los contextos que de las herramicntas elegidas. Berdegué y Larraín (1987) señalan en este sentido que una de las
equivocaciones más frecuentes por parte de los técnicos es la creencia de que
la tecnología sólo consiste en artefactos Oinsumos. Esta concepción no tiene
en cuenta que la tecnología además de los artefactos involucra una forma de
utilización, una relación entre el artefacto y el trabajo humano que incluye un
conocimiento y un objetivo.
El rol de los agentes externos es de vital importancia en este proceso, ya que
no sólo deben funcionar como un mediador que pone a disposición de los produc-
i('
,
í",
{II,
11
11
~II
11
1
1•
1
[1 '1,
¡
III
1.
1
1':1
11'
111
"1
IIII!
111
1
•
•
que pretenden actuar.
El diagnóstico debería permitir la identificación de algunos problemas
productivos. En muchos casos los problemas priorizados por los pequeños productores se refieren a cuestiones que no tienen que ver en f0TI11a
directa con la esfera productiva (por ejemplo, la infraestructura comunitaria de servicios). En otros casos, y aún cuando los problemas identificados se relacionen con cuestiones productivas, no es posible resolverlos con la simple incorporación de una innovación tecnológica (por ejemplo, concentrar los esfuerzos en aumentar la productividad de un rubro
determinado cuando el problema real es el mercado).
Debería existir una (o varias) alternativas técnicas viables capaces de
solucionar el problema productivo identificado. Esta respuesta técnica
deberá ser apropiada a las condiciones socio-productivas particulares,
independientemente de que ésta se fundamente en conocimiento científico o local (o una combinación de ambos). En el caso de que no existan
desarrollos tecnológicos capaces de dar respuesta al problema, será necesario realizar primero las tareas de investigación o experimentación
adaptativa que correspondan. Dependiendo de la naturaleza del problema tecnológico, estas nuevas tecnologías podrían desarrollarse a partir
de las investigaciones realizadas por el sistema científico formal, o en las
mismas explotaciones de los productores utilizando algunas de las propuestas de desarrollo participativo de tecnologías existentes en la actualidad (por ejemplo Biggs, 1980; Rhoades y Booth, 1982; Chambers y
1
'1
'1
11,11
1
11,1
111
'1
11;
I
1 I1
1
11
I!,
1
1I
1
1
I
'1
1'1
I
'1
113
112
~,
_____________________
..__
.a-.i~
')
l'l"H
..l,
r.
1'1
111',
I/III/IJ\',
I ,\ }q"
( ;iJiIdY¡lL I ()K\ ( '1l;lllIl>n.,-:
y .1ig)l,i11,\, I ();-)(I; l,;IITi11)',1 ()IIY M ;111111, Ic¡~)~::
Chambcrs, 1991; CIJalJ)bcrs cl al., I C)l) 1; 11ilvnkorl L'I.il., It)t)I : 10";1,,v
Witcombe, 1996;SthapitetaL, 1996; Witcomhc e¡ ;11., '()I)(¡).
1,1I lIcl0l'c'í(ill
C'II d urnrco cito los ",ooyc,cotos
l.
'11 t
t'
11"1'
11
,11 1\
(le 1)e'salTollo
Ullntl
1)(' ;/('1/('1 do ;¡ Olivicr de Sardan un proyecto de Desarrollo Rural puede
.' III('lIdl'l~;L'l'OlllOl/II"catnpo de batalla" (1988) donde se enfrentan distintos
!'llIl'tl:; :;oci"ks con intcrcscs diversos y donde la relación entre los contendienl.", l'~;Irgll/;¡d;¡ por un permanente proceso de negociación entre grupos dentro
(l.' I:tcomunidud y entre individuos dentro de los grupos, Este enfoque también
.", ( »upartido por Piñeiro y Trigo (1982), quienes señalan que los conflictos
"lIln' distintos actores sociales se manifiestan entre los sujetos que participan
,'1/1'1proceso productivo y trasciende la escala microeconórnica. Esta concep• 1( 11\ contrasta con otros abordajes que conciben a los proyectos de Desarrollo
1~lIr;¡1
como procesos de cambio donde las distintas partes involucradas a\can1;111 mágica y armoniosamente
el consenso acerca de las acciones a desarrollar
v las metodologías a implementar a fin de lograr las metas propuestas, La
«omplejidad de la realidad social y la naturaleza de las relaciones humanas
I¡¡ICeque el consenso entre partes sea la excepción y no la regla en los proyecI(IS de Desarrollo Rural. En consecuencia, este tipo de proyectos se implementan
en el marco de las relaciones de poder existentes entre agentes sociales que
LIisputan la posibilidad de lograr un mejor posicionamiento en el campo socioeconómico en el que desarrollan sus actividades. En vez de consenso, otras
situaciones que tienen que ver con el conflicto, lacrisis, las alianzas, el compromiso y las disputas por poder son realidades difíciles de ignorar durante su
implementación.
Si bien todos estos procesos son factibles de ser objetivados y analizados en
cualquier proyecto de de sarrollo microregional (por ej., a escala comunitaria),
situaciones macro más generales (por ej., políticas económicas) ejercen una
influencia directa sobre todos los agentes involucrados en el proyecto. Sin embargo, es necesario aclarar que las restricciones externas actúan como
condicionantes más que determinantes de los procesos sociales que se propone impulsar el proyecto. Esto no quiere decir que cada productor agropecuario
o comunidad rural que participe en el proyecto puedan convertirse en los "artífices de su propio destino", Lo que aquí se cuestiona es el abordaje producid. 1
desde ciertas visiones deterministas que supeditan toda posibilidad de transformación a nivel local, a las posibilidades de cambio que ofrece la estructura
global en la cual se irnplernenta el proyecto de desarrollo.
El enfoque teórico que sigue la línea conceptual aquí propuesta, es e(umiu
mente conocida como "perspectiva orientada al actor" (Long, 1977). Lslc
Otra alternativa al problema de la inexistencia de soluciones kClliL';ISvi.:
bles, es la no priorización de aquellos problemas productivos para los clI;des lit 1
existe una respuesta tecnológica fácilmente disponible (Herrera, I<)ti 1). I':IIL',\
tos casos se sugiere comenzar a trabajar con los productores en aquellos pro
blemas para los cuales se encuentren disponibles respuestas técnicas COIICl'L'
tasoLa propuesta de este autor se fundamenta en la idea de que generallllCIllt'
[os desarrollos tecnológicos que responden a nuevas problemáticas producti V;IS
son bastante lentos (sobre todo si involucran al sistema científico formal). Est;ls
demoras (con frecuencia de años) pueden producir dos situaciones indesca.
bles. Por un lado, puede disminuir el interés de los productores en el proceso de
cambio en el que se hayan comprometido con el equipo técnico; y por otro, la
prolongada demora puede hacer que la respuesta técnica esté disponi ble para
ser considerada por los productores cuando los problemas producti vos se han
modificado, o cuando el contexto socio-económico de aplicación ha variado
sustancial mente.
No obstante, es difícil fijar una regla general que permi ta orientar la acción
de productores y técnicos en relación a la falta de soluciones técnicas inmediatas a problemas productivos. Es necesario considerar cada caso en particular,
ya que en algunas oportunidades la gran importancia de un determinado problema puede justificar su abordaje aún cuando no existan tecnologías disponibles
con capacidad de resol verja en el corto plazo.
•
(c'("lIolc;gic:I
'1"
Los sujetos involucrados no sólo deberían mostrar determinación para superar el problema productivo (productores), sino también solvencia técnica-metodológica (extensionistas), Si los productores no están conscientes
de los desajustes que provocan estas limitantes productivas en sus explotaciones y no reconocen la necesidad de transformar algunos aspectos de
su actividad productiva, difícilmente tomen la decisión de incorporar una
nueva tecnología. En términos de Kaimowitz y Vartanian (1990), los productores no sólo deberían tener conciencia de sus problemas tecnológicos,
sino también estar dispuestos a incorporar las recomendaciones tecnológicas formuladas por los extensionisras. Por otra parte, si los extensionistas
no poseen la sol vencia técnica y metodológica indispensables para manejar en forma adecuada el proceso de transformación tecnológica, no podrán convertirse en dinamizadores del proceso de cambio.
114
115
~
Y ... V'V'MOS DE LAS CAERAS
_________________________________
herramientas conceptuales apropiadas a fin de no sola incidencia que sobre los proyectos de desarrollo
ejercen los condicionantes estructurales y otorga a los grupos que actúan a
ni ve! local, cierto margen de maniobra que les permite intentar la transforma,
("iú/Ide la realidad socio-productiva en la que tiene lugar su operación económi(";1. De acuerdo a Ferguson (1994)
la perspectiva orientada al actor, permite
real izar un estudio más ajustado de las relaciones sociales presentes en los
I»ocesos de Desarrollo Rural, ya que considera la "interpenetracián dialágica"
(Kloppenberg, 1991 :269) que se observa en los distintos planos de la realidad y
entre los distintos agentes sociales que operan en el mismo campo, ya sean
estos actores locales o externos.
.ihordaje
proporciona
1I [.i'J111
"",11
l\
se basan en los conocimientos científicos generados en las unidades C,X /leri
mentales de los centros internacionales de investigación (Olivier de Sardau.
1988), y casi nunca tienen en cuenta ni las condiciones locales donde las IIUCvas tecnologías se aplicarán, ni tampoco los conocimientos disponibles por parle de los productores en relación al problema productivo que se pretende solucionar. En consecuencia, las propuestas tecnológicas típicas se relacionan gencralrnente con la incorporación de nuevas técnicas o insumos productivos,
diseñadas para operar satisfactoriamente en condiciones promedio de clima y
suelo (por ej., la utilización de nuevos cultivares con alto potencial productivo).
I~sto,obviamente, contrasta fuertemente con la gran heterogeneidad ambiental
observable entre las distintas unidades de producción de los pequeños produc(ores, La pregunta que pareciera orientar a gran parte de los proyectos de
I >Csanollo Rural es ¿qué tecnologías sería necesario incorporar a fin de modcrnizar los sistemas productivos campesinos e incrementar sus rendimientos
por unidad de superficie? La idea principal que orienta esta lógica de proyecros se esquematiza en la Figura 3.
I\lesli mar (ni subvalorar)
,;{
~'
:(.
Debido a que la tecnología no es una variable independiente sino el producto
de una compleja red de interacciones sociales, los procesos de generación y/o
tecnológica deberían ser estudiados desde perspectivas teóricomctodológicas como la aquí propuesta, que permitan contextual izar al problema
.lc la adopción en un marco explicativo más englobador (Cáceres y Woodhouse,
1(98). Desde la perspectiva del actor, la mejor posición desde la cual analizar el
Iiroccso de adopción tecnológica sería el estudio de aquellas "situaciones de
iut crfase donde distintas
visiones del mundo se tnterrelacionan e
intcrpenetran" (Long y Long, 1992:6). Estas situaciones son claramente obxcrvables en los proyectos de Desarrollo Rural a escala local, especialmente si
~;l'presta atención al campo en el que interactúan productores y extensionistas.
l':" estas situaciones de interfase es posible observar las diferentes lógicas que
orientan el accionar de los distintos actores involucrados. Este es un aspecto
lundurnental a considerar cuando se pretende estudiar el proceso de adopción
I(,(,/lo/ógica. Al respecto, Olivier de Sardan (1988) señala que la lógica de los
I \lnycctos de Desarrollo Rural por un lado y la de los productores por otro, SOIl
LIsdos principales lógicas en conflicto identificables en los procesos de Desa
11 nl/() Rural.
1 r.rnsferencia
1,;) lógica
-'L"'A-'-'-'Ae.-".IJ.,I'CI(IN
liqura
3. Lógica que orienta el enfoque dominante
en proyectos
de Desarrollo
1
'1
,1,
1
1
l'
1'1'
11":1,
Ilil:
Rural.
111
/'1
!I,
111".
Invierta hoyen
nueva tecnología
r----.
Esto aumentará
su producción
---.
1111'
Y podrá mejorar
su ingreso mañana
11/(: I
111111'
11
1
1 1, n.oracíón
propia.
/,
,,1',
'1If:1
1
1
1'
11
Este pensamiento lineal que.caracteriza la formulación e implementación de
)'.Iallparte de los proyectos de desarrollo, rara vez logra cristalizar su promesa
(Il' mayor ingreso para las familias rurales. Esto no sólo se debe a que el ingreso
1icrci hielo por los productores tiene una alta dependencia de factores extra pro(11IeIivos (por cj.: estructura de los mercados; políticas para el sector; escala
pruclucti vu},sino también porque los paquetes tecnológicos propuestos en geIll'la 11)( l se adaptan, en la práctica, a los intereses de los pequeños productores
v ;\ I:\,<.; condiciones socio-productivas en las que tiene lugar su proceso de pro-
de los proyectos de Desarrollo Rural
I~nla mayoría de los casos, la lógica de los proyectos de Des arro 1lo Rural
('sl;í regida por enfoques productivistas diseñados por técnicos especialisrn, ell
;\,';pl'cloSproductivos, que rara vez consideran el entorno socio-econ6Illico, I;¡
Iwll'rogcneidad social y la racionalidad específica de los pequeños prodllclorl's.
I ,;ISpropuestas tecnológicas formuladas en el marco de este tipo de pnlylTllls
11
1
11 1
1
11;:['
IIIIII~
"/1',
/1 ,1
1
11 11
1
11 1
1
111
1
di\( -ci()11.
1111 '
111"
1
11 (
116
.Jl, ,....t'~:'!",
'.,
1 i
.,
.
j~"
1/\/\1"11'11'111
y
\lIVIMI."¡
lu
1 )\'1
11111111111111/\
11
I 1\1!j11\'~
1\1
l.sil' 11 tiiSIH \l' st\IS;¡iI\COIpOI;ue II;¡1'1u icrt ipo tic tCClllllll¡!,I<IS,
siendo
\,;\1 t1l'lIlanllt'lltl'll'tin:lltl's ¡¡adoptar aquéllas que no se L~iustall
satisraclorialllentl' ;¡ :;11 lo),.icaplOducliva. Este es el caso de muchas de las tecnologías externas
111 0l"l\'stas pOllos cxtensionistas en el marco de proyectos de desarrollo.
('.( (lI"OCl'SO
por el cual los pequeños productores incorporan innovaciones
tl.,'llolúgicas, parece basarse en una lógica "pre-reflexiva" entendida como
: .\)',1 111 u:
(kll! le Y ( ( ')K'):)2) allal iza para el caso de campcsi IlOShOlld1\1 l'IIOSCOIIIO
éstos hall aprendido a dudar de los cxtensionistas: "vario .•.
· (,Olll/I('sil/(I,I' rclauu¡
cómo han perdido cosechas por causa de los malos consejos que los ag n)
n01110S los obligaron
a aceptar", Sin embargo sostiene que esta situación
constituye una paradoja en tanto "la falta de confianza en gente ajena no es
balanceada por una confianza total en el propio conocimiento de los cantpesinos". A pesar que el conocimiento tradicional puede ser mejor que la agricul tura moderna para el manejo de plagas (Altieri 1984), demasiado contacto
con extensionistas puede hacer que la gente pierda su confianza en el conocimiento tradicional (Farrington y Martin, 1988).
\ '1\1('
I
f
~!
~I
"s¡'/I/ido
~i
.~¡
!míctico"40
típi"
. .
" , más que en una elección
•
,';lllIellte raCIOnal . Este proceso de ajuste de las
nuevas tecnologías a las condiciones particulares en
las que . tiene. lugar su existencia, no siempre es .'exit(¡SO,111 se ajusta en todos los casos a sus COndlCIOncs estructurales de existencia. En consecuencia,
en. muchas
oportunidades las. innovaciones tecnoló.
La lógica de los productores
glcaS IOcorporadas no SOlUCIOnanel problema productivo en la magnitud esperada, o incluso pueden
producir
efectos nezativos
no previstos o no deseaO
o
os.
Desde la lógica de los pequeños productores la
principal pregunta que orienta su operación econó-
La lógica de los pequeños productores parece basarse en un desarrollo diferente sustentado principalmente por la experiencia cotidiana. Debido a que su
operación económica se desenvuelve en un marco de elevada incertidumbre
ambiental y socioeconómica, los pequeños productores han desarrollado una
lógica particular que apunta a priorizar aquellas estrategias de reproducción
social que han demostrado ser comparativamente más efectivas y seguras a lo
largo de la historia. Sin lugar a dudas, esta situación tiene mucho que ver con la
forma particular en la que estos productores internalizan la idea de riesgo
(Durand, 1994). Según Scott (1976) la lógica que orienta sus estrategias productivas se basa en un principio que prioriza la seguridad ("sqfety first
principie"), independientemente de los beneficios potenciales que obtendrían
si tomaran riesgos mayores. Sin embargo, ésto no significa que todos los pequeños productores toman bajos niveles de riesgo, Algunos, como consecuencia de una muy escasa dotación de recursos productivos, o de un muy desfavorable posicionamiento en el campo donde desarrollan sus actividades, se ven
obl igados a desarrollar estrategias producti vas (o comerci ales) que demandan
Ia toma de un mayor ni vel de riesgos. No obstante, se podría afirmar que los
pequeños productores toman la menor cantidad posible de riesgo, que le permiIl' su posición relativa en el campo donde desarrollan su actividad económica.
Esta aversión al riesgo no necesariamente implica que los pequeños produc!(ircs sean tecnológicamente conservadores. Debido al continuo cambio de las
l', indiciones contextuales en las que tiene lugar el proceso producti vo (internas
()externas a su unidad de producción), estos productores modifican permanenu-mente sus estrategias productivas, para lo cual deben incorporar regularmenIl' innovaciones tecnológicas. Su disposición a la innovación sin embargo, no
.
.'
nuca no se relaCIOnaestnctamente con la faz tecnológica (ni tampoco en forma exclusiva con la faz
productiva) y podría formularse de la siguiente ma'lib'
., d
.' d d (
nera: ¿cua es acom inacion e acttvi a es productivas y extra-productivas) que mejor garantizan
1
lo siguiente:
111'
" ... Para dar
CII~nta de la lógica real ~e la
pracuca propUSe L/nateona de
la práctica como produclO de
~
Iv
un sentido práctico, de un seno
~
tido del juego socialmente
constituido. Se trata para mí.
en un principio. de describir
~
las formas
más humildes de
la práctica" .. escapando tall'
10 del objetivis/1Io de la acción,
entendida CO/110de acción
~
mecánica carente de agente,
~
como del subjetivi~'IIIO,el cual
descnbe la aCC/01Icomo la
realización deliberada de una
intención conciellle. como
u.
b~·epropósito de una concienClQ que establece SIISpropIOS
fines y maxuniza su utilidad
mediante el cálculo racional".
,
~
~r
la reproducción social (simple o ampliada) del grupo
~
familiar?
Desde el punto de vista productivo, los pequeños productores no necesariamente seleccionan aquellas actividades que poseen un más alto ingreso potencial. Es el caso típico de la importancia que reviste la producción bovina en las
explolaciones de pequeños productores del Noroeste de Córdoba. A pesar que
los vacunos están menos adaptados que el ganado caprino a la región y aún
cuando en términos comparativos es una actividad menos rentable, los bovinos
ocupan un lugar destacado en la mayoría de sus sistemas productivos. Este
comportamiento, aparentemente irracional desde el punto de vista económico,
encuentra su explicación si se incluyen algunas variables con mayor contenido
social, ya que en este tipo de explotaciones los productores le dan un lugar
destacado a la producción ganadera por lo que ésta representa en términos
~
119
118
Al respecto, (Bourdieu Y
Wacquant, 1995: 83) señalan
40
~
1
\1:1 ,
h.
y
VI\lIMI
1', I
r¡
11\',
1,1\11111\:;
.
_
_
-..
_-------------
..
Il'j;lIes. SL:run productor ganadero tiene mayor status social que ser un prodll{'lor caprino, ya que les permite acercarse al perfil productivo de los produclores medianos o grandes de la región y en consecuencia sentirse partícipes del
cxito y reconocimiento social que estos estratos productivos poseen.
En el ámbito estrictamente tecnológico se observan procesos similares. La
innovación tecnológica no está ligada exclusivamente al posible rédito económico que estas tecnologías pudieran ofrecer. La conducta de los pequeños
productores también está condicionada por la capitalización simbólica (Bourdieu
y Wacquant, 1995) que puedan alcanzar como consecuencia de la incorporación de las innovaciones. La adopción de tecnologías tales como tractores,
agroquímicos o semillas híbridas ilustran este tipo de situaciones. Independientemente de la adecuación que estas tecnologías puedan tener a las condiciones
socio-producti vas de los pequeños productores de la región, su adopción les
posibi lita compartir, aunque más no sea efímeramente, la idea de "progreso",
"modernidad" y "camino al éxito" que han intemalizado a lo largo de su historia
en el espacio social donde desarrollan su actividad.
LA ADOPCIóN
S(
'~~
Figura 4. Lógica que orienta la conducta de los pequeños productores en relación a las flIIOVi
tecnologías (NTs) propuestas por los agentes externos.
Lógica práctica basada
en su trayectoria
histórica en el campo.
111.1\
I! I
H
Invierte en NTs legitimadas socialmente que
le permitan mantener o mejorarsu posición en
el campo en el que desarrolla su actividad.
t
I
Elaboración propia.
Esto no significa que se sostenga aquí que este tipo de tecnologías sean
adecuadas a sus condiciones socio-productivas ya que ésto dependerá de los
contextos particulares en los que cada tecnología deberá insertarse. Por el
contrario, en la mayoría de los casos las tecnologías referidas son inapropiadas
para su realidad productiva ya que fueron concebidas y desarrolladas para ser
utilizadas en otro contexto de aplicación. Lo que aquí se sugiere, en cambio, es
que los pequeños productores no se comportan exclusivamente como adoptantes
de aquellas tecnologías que le ofrecen la posibilidad potencial de mejorar sus
volúmenes productivos y su ingreso económico, sino que a veces lo que moviliza su conducta, es la posibilidad de incorporar tecnologías que le permitan
mantener o mejorar su posición en el campo en el cual desarrollan su actividad
socioproducti va. Para lograr este objetivo, los productores ponen en práctica
una serie de conductas relacionadas con la incorporación de aquellas innovaciones que, desde su perspecti va, le permiten alcanzar un mejor posicionamiento relativo en el campo en el cual operan a través de una mayor capitalización
en el plano económico, social o simbólico (Figura 4). Este comportamiento,
construido cotidianamente, es permanentemente reconstruido en función del
éxito o fracaso alcanzado en su lucha por lograr un mejor posicionamiento en el
campo, lo que a su vez retroalimenta el marco lógico que orienta sus estrato-
gias,
120
'11 CNllll'U
Jl
En síntesis, cuando se analiza el proceso de adopción tecnológica desde I;¡
perspectiva orientada al actor, se identifican situaciones de interfase que ponen
en evidencia el conflicto existente entre las lógicas de los proyectos de 1)esa
rrollo Rural y la de los productores a los que éstos van dirigidos. Mientras el
mensaje de los agentes externos se caracteriza por la formulación de arillll;1
ciones categóricas del tipo "si adopta la NT aumentará su produccion \'
consecuentemente su ingreso", la evaluación de la situación por parte de los
pequeños productores está motivada por la expectativa de que estas IcCII(II( I
gías le ayuden a mantener o mejorar su posición en el campo en el que des; 11'1
(I
lIan su actividad socio-económica (en donde el ingreso es sólo un compoucun).
Esta confrontación de lógicas diferentes pone en evidencia además, I(I (jll('
cada uno de estos actores pone en juego en el proceso. Mientras que I(I~;
cxtensionistas ponen enjuego cuestiones tales como el éxito del proyecto, la
posibilidad de conseguir futuros financiamientos, o su prestigio profesional. I(1,';
productores se juegan la posibilidad misma de alcanzar (o no) la reproducción
social de su grupo familiar.
Un segundo plano de divergencia entre estas dos lógicas se relaciona ("(1111;1
naturalidad con la que a menudo los agentes externos manejan la idea ck- "pnscntc" y "futuro" (Figura 3). La escasez de recursos económicos dixpon ihk :.;
por parte de los pequeños productores para invertir en nuevas tecnologías, dill
culta el proceso de adopción de gran parte de las tecnologías externas Orn,\'j
d:ls por los proyectos. Por grande que sea la promesa de altos rcudimicuu»: ()
iIlgll':;O,los product ores a menudo se encuentran demasiado prcocu pados Il(I1
;11\"<111/.:11'
su rcproduccióu cu el tiempo presente, como para pCllsar en IlilllII('11
("os I\('IICficios q IIl' ~;('I'n 'S( '111
ar;í11en el futuro. I~st()si 11conxider.u ;11 jI1lo ;1( h'
1:' 1
I ,ti
1\1)()I'(,II'I[,j
III
II1
I1I
H,111\
y. .. VIVIMOS DE LAS CABRAS
ría global que explique la estructura y el funcionamiento de esa comunidad. Si
no se dispone de este marco explicativo global se desconocería el comporta '
miento de una serie de factores tales como tipos de acceso a los recursos
naturales; estructura familiar; patrón de migraciones; principales estrategias de
reproducción social; composición política de la comunidad; nivel de organización de los productores; etc., los cuales tienen una importancia central para
comprender los procesos de adopción tecnológica.
cuada (O no) que sea la propuesta tecnológica a las condiciones reales de producción de los pequeños productores. Los técnicos, en cambio, son más proclives
a planificar procesos de cambio de las unidades productivas que abarcan períodos de más de un año. Desde su lógica, no sólo planifican el manejo ideal que
deberían tener las explotaciones, sino que con frecuencia planifican también la
forma en que los pequeños productores deberían reinvertir sus (supuestos)
mayores beneficios económicos a fin de que se inserten en un proceso de
progresiva capitalización.
Finalmente, un tercer plano que manifiesta el conflicto entre la lógica de los
proyectos y la de los pequeños productores, se relaciona con las metodologías
de trabajo seleccionadas por los agentes externos y la naturaleza de la propuesta técnica. Usualmente, los extensionistas observan su trabajo de asistencia
técnica como si estuvieran desarrollando sus acciones en un tenitorio virgen e
inexplorado por otros actores sociales. El hecho de ignorar (o valorar
inadecuadamente) que los productores reciben casi permanentemente un flujo
variable de información técnica a través de los medios masi vos de comunicación, o de distintas organizaciones o instituciones, es una de las causas que
explican por qué los técnicos no comprenden algunos comportamientos de los
productores en relación a la innovación tecnológica. Debido a que la información técnica que llega a los productores es en muchos casos contradictoria,
éstos se sienten confundidos por la falta de coherencia del mensaje técnico
recibido y en consecuencia imposibilitados de tomar decisiones que impliquen
la adopción de tecnologías externas. Estas situaciones, que ocurren con frecuencia en todas las comunidades de pequeños productores, no pueden ser
ignoradas por los técnicos del desarrollo.
Bibliografla
Altieri, M. A. 1984. Desarrollo de estrategias para el manejo de plagas por campesinos
basándose en el conocimiento tradicional. CIRPON Revista de Investigaciones, 2
(3-4), 151-164.
Bentley, J. W. 1989. Pérdida de confianza en el conocimiento tradicional como resultado
de extensión agrícola entre campesinos del sector reformado de Honduras. CEIBA,
30(1),47-64.
J. y B. Larraín.
Herdegué.
Higss. S. 1980. Informal R & D. Ceres 13(4),23-26.
Binswanger, H. P. YD. A. Sillers. 1983. Risk aversion and credit constraints in farmers'
decision-making: a reinterpretation. l ournal of Development Studies 20( 1),5-21.
Hourdieu, P. y L. Wacquant. 1995. Respuestas. Grijalbo. Buenos Aires.
('áceres, D. 1995. Pequeños productores e innovación tecnológica: un abordaje
metodológico. Agrosur, 23(2), 127-139.
(';íceres, D. M. 1993. Peasant Strategies and Models of Technological Change: A Case
Study from Central Argentina. MPhil Thesis, Manchester University. Manchester.
( 'áccres, D. y P. Woodhouse. 1998. Technological Change among Peasants in Central
Argentina. Development in Practice, 8(l), 21-29.
( 'ardoso, F. H. Y E. Faletto. 1979. Dependency and Developnient in Latin America. New
York. University ofCalifornia Press.
( 'uxícr, R. L. 1995. Examining the dimensions of technology. lnternational JOIlf"J/a!
o/
Comentarios finales
El proceso de adopción tecnológica es complejo debido a que no sólo están
en juego factores técnico-productivos, sino también una intrincada red de relaciones sociales donde los agentes involucrados confrontan lógicas distintas,
desarrollan actividades muy diferentes y pugnan por lograr un mejor posicionamiento en el campo donde desarrollan su actividad socio-económica. Por lo
tanto, la adopción de nuevas tecnologías no puede ser estudiada sin contcx
tualizarla en procesos socioeconómicos e históricos más integradores.
En otras palabras, para comprender cómo se producen los procesos de adop
ción tecnológica en una comunidad rural particular, es necesario tener una leo
I??
1988, Cómo trabajan los campesinos. CELATER. Bogotá.
Tccluiologv and Design Education, 5,219-244,
( 'luunbcrs, R. 1991. Rural Developmellt: Putting the Last First . Longman. Esscx-Ncw
York,
( 'h.unbcrs, R. y B. P. Ghildyal. 1985. Agricultural research for resource-poor Iarmcrs:
(armcr-I"irst-and-Iasl modcl. Agricultura! Adm.inistratiol/, 20,1-30.
IlIl'
( 'h.uuhcr«, 1<, y.l . .Iil'.j',iIlS, I<¡X(),IIgriodlllral
Rescarchjor Resourcc-poor FIII"/I" '1",\': 11
f'll/sil//Ollio/ls
1'ara. livn). I )¡~('\I~,si(in l'apcr 220. luxtitutc 01"Developllll'll1 SllIdil':L
111 "',111011.
...Jl
1:':\
~~'
- -"'- -"'----.....
~
A
y
lA
VIVIMOS DE LAS CABRAS
A. 1991. Fanner First - Farmer lnnovation and
1 '1i:1I11
bcrs, R.; A. Pacey y L. Thrupp.
ilgricultura! Research. lntermediate
Technology
Publications.
Long, N. yA. Long. 1992. Battlefields
Practice
London.
ofKnowledge:
1Id 1,,11.1.Y P. Scandizzo. 1978. Risk attitudes of subsistence farmers in Northeast Brazil:
a sampling approach. American Journal of Agricultura! Economics, 60,425-435.
MacKenzie,
11,.uiínguez, C. y C. H. Albaladejo.
1995. Las estrategias de adaptación de los pequeños
:Igricultores dentro de los sistemas de investigación
y desarrollo altamente restric1i vos. En: Berdegue, J. y E. Ramírez. (Comp.). Investigación con Enfoque de Sistenut» en la Agricultura y el Desarrollo Rural. 245-259. RIMISP. Santiago de Chile.
Olivier de Sardan, J. P. 1988. Peasant logics and development
11,»Iman, A. 1993. Tecnología e innovaciones
lit/lid Económica, 116,120-127.
tecnológicas.
11111
a 11<.1,
G 1994. El Cambio Técnico y las Estrategias
Algunas
Campesinas.
acotaciones.
Pfaffenberger,
Rea-
. 1988. Farmer Panicipation in Agricultura! Research: a
Rcvicw of Concepts and Practices. Agricultural Administration
Unir, Occasional
1':lpn 9. Overseas Development
Institute. Nottingham.
1991. Ioining Farmers' Experiments
1·.'I/l('lic/lccsin Participatory Technology Developnieut. Intermediate Technology
1'uhlic.uion». London.
1Lllt'I ktlll .l.; J. Van der Kamp yA. Water-Bayers.
\ .•:/,
1
1988.
Fetishised
of technology.
objectsand
humanised
nature:
towards
an
Man (N. S.), 23(2),236-252.
Australia.
Promotion
Council
of
1:
1
Melbourne.
Reddy, A. K. 1979. National and regional technological
groups and institutions. En A.S.
Bhalla (Ed.) Towards Global Action for Appropriate Technoíogy, International
1:
I
1'1
1
,1 1
V. W. 1996. What
happened
to technology
adoption-diffusion
research.
SociologiaRuralis, 36(1),51-73.
Scott, J. 1976. The Moral Economy of the Peasant: Subsistence and Rebellion i'¡
Southeast Asia. Yale University Press. New Haven.
Schejtman, A. 1980. The peasant economy: internallogic,
articulation and persistence.
CEPALReview 11, 115-134.
Sthapit. B. R.; A. Joshi y J. R. Witcombe. 1996. Farmer participatory crop improvement.
lII. Participatory
plant breeding,
a case study for rice in Nepal. Experimental
'11'1
1
•
¡,
I
1"1
1
1 11
1,1
I,
111
IJ'¡
I~
',
11
~
'11,
1 '"
1
1
1
',.!
1
1
Agriculture, 32,479-496.
in rural areas. World Developnient,
Trigo, E.; M. Piñeiro y J. Sábato. 1983. La cuestión tecnológica y la organización
de la
investigación
agropecuaria
en América Latina. Desarrollo Económico 23(89),99-
1990. Nuevas Estrategias en la Transferencia de Tecnolopara el Istmo Agropecuario. Serie de Documentos N° 20. IleA.
Y 1). Vatanian.
'/""'//I/rill
i
projects logics. Soci%gill
1111
1",111.:\ \' J I{. Witcombe.1996.Farmerparticipatorycropimprovement.
Il.Participatory
I ill )('l;d :,dn'tion,
a case study in India. Experimental Agriculture, 32,461-477.
':/, /
Open U ni Vl'lSil y
Piñeiro, M. y E. Trigo. 1982. Cambio técnico y modernización
en el sector agropecuario
de América Latina: un intento de interpretación. Desarrollo Económico, 21 (84),435-
Ruttan,
11.1)','11,l; E. 1970. How economic growth begins: the theory of social change. En G
N('ss (1':<.1.)The Sociology of Econoniic Development: a Reader, pp 163-176. Harper
\' 1\;l\v. New York.
l.
1985. The Social Shaping ofTechnology.
Rhoades, R. E. Y R. H. Booth. 1982. Farmer-back-to-farmer:
a model for generating
acceptable agricultural technology. Agriculiural Administration ti, 127-137.
11:IIIL,¡\. G. 1967. Capitalism and Underdevelopmetu in Latin America. Monthly Review
1'1,·ss. New York-London.
L ,11111'
'"11/.1
01 Thl'(llY allll
Labour Office. Geneva.
American
1·".,11'1,(,. M. 1967. Peasant society and the image of limited good. En J. Porter; M. Díaz
y ( l l-oster (Eds.) Peasant Society - a Reader. Brown y Co. Boston.
oftechnologies
,l
I¡"U,\'
New York.
468.
PPCA. 1980. People and Technology in the '80s. Productivity
1';111illgton, J. yA. Martin
11,11,'1,1. /\ (l. 1981. The generation
1)
'1 \').
B.
anthropology
En: Linck, T. (Comp.)
development.
1111\'
Ruralis. 28(2/3), 216-226.
México DE
1"-1;'IISlIn, A. 1994. Gendered science: a critique of agricultural
Anthropologist, 96,540-552.
1I'I.h'll-I
Press. Philadelphia.
Agrieulturas y Campesinados de América Latina. Mutaciones y Recomposiciones,
pp. 46-57. Fondo de Cultura Económica.
1\
the Interlocking
in Social Researcli and Development. Routledge.
D. y J. Wajcman.
Al
119.
Witcombe, J. R.; A. Joshi; K. D. Joshi y B. R. Sthapit. 1996. Farmer participatory
crop
improvement.
1. Varietal selection and breeding
methods and their impact on
hiodiversity.
Experimental Agriculture, 32,445-460.
'/.liller, P. 1990. Seguimiento
1,1"1'1"'111"'1;',.1. 1<)91. Social theory and the de/construction
of agricultural
sciencc:
1",.11 k11ti IV Inlgc for an alternative agriculture. Rural Sociology, 56(4), 519 ..541\.
y evaluación:
¿una maldición
11"
,.
~i
~.
~
1
11
merecida?
RURALTER 6, 105-
1
1
1
1,
LlJ
1
11
1 "1111'1,11 11)(,·1.Tltc Passing of Traditional Society. Moderniring the Middlc El/sI. Tlu:
h(·,·I'II'S~. Ncw York.
1 ""J'. N 1'>77.11/1
J ,,".1"11.
huroduction to the Sociologv
or Rural
Devclo/J!IIOII. Tavistock
~
1~
.
11;
1I1
, .)
1 ')1
1 ?I\
1,
1"
- ._..~~.__ ...•~,-----_.",--"";,;,~.,.~-~~.~-,---,,,
•
..._-""•••••.
~j
•••
•
-ff
f li.
Y ... VIVIMOS OE LAS CABRAS
f.
'I'hornas, J. K.; Ladewig, H. y W. A. Mclntosh. 1990. The adoption of integrated pest
management practices among Texas cotton growers, Rural Sociology, 55(3), 395410.
'~.'
'4[
i
~. i
(
Capítulo VII
Wadsworth.J. 1995. Adoption of innovations by Costa Rican livestock producers under
different levels of extension intensity: predicted versus observed behaviour,
Agricultura! Systems, 49, 69-100.
Warren, K. M. 1997. Estudios de adopcián y adaptaciáu de tecnologias por parte de
los agricultores el/ Ichio y Sara. Centro de Investigación Tropical. Santa Cruz.
Daniel Cáceres
Philip Woodhouse
Factores contextuales que limitan y
condicionan los procesos de
innovación tecnológica'
La vegetación original ("bosque serrano" con predominancia de algarrobos,
y quebrachos blancos), fue talada entre 1880 y 1940 Y usada como madera.
leña o carbón en distintos centros urbanos. Hacia mediados del siglo XX, casi I:t
totalidad de la vegetación original había sido talada y los campesinos conccn
traron sus actividades productivas en la ganadería vacuna y caprina y, en Illt'
110rmedida, en la agricultura de subsistencia (principalmente maíz y zapallo).
Aproximadamente sesenta familias viven en la actualidad en Copacabana.
A Igunos estudios realizados en la región (Cáceres et al. 1995), han idenri ficack 1
dos subtipos campesinos: ganaderos y artesanos. Los productores ganaderos
poseen una mayor disponibilidad de tierra y otros activos producti vos y, gClll.'
ralmente, poseen un pequeño rodeo de cabras y unas pocas vacas. Sus act ivi
dudes agropecuarias incluyen una mayor diversificación productiva, las cuales
están en gran medida destinadas al autoconsumo. Las familias que pertenecen
:11 suhtipo de campesinos artesanos, poseen una escasa superficie de tierra y
muy pocos activos productivos. Esta nueva actividad, muy distinta a todas aqlll'
, 1':•.1(' C;lpillllo
lúe publicado
originalmente como "Cáceres, D. y P. Woodhouxc.
la innovación
tccnolónk-u:
I ·""lIlli.!".! ( '''IIII'I'.l'il/lI. ')(2.\).2 ..7."
I;I<'I()I(,~;
'111<' limir.m
176
ttn
1/1
A""""
.
,,-
.
"'.
.
1111estudio de caso.
1()I)I>. A 11'1111""
f){'.\'{/rro"/lI\xn~/il/r.\I,"
l'
•••.
1IiIoo....-
y. .. VIVIMOS
DE
LAS
(,()I'JII
CABRAS
décadas los campesinos han observado una disminución sostenidas CIII(lS11'11
dimientos (3 0-6(VVcJ) , causadas por el ataque de loras (Miopsita 1//(11/(/( -111/\
monachus). Si bien el ataque al cultivo comienza a producirse a fillales dI'
febrero, el daño más importante se produce desde fines de marzo, época C:;(;I
en la que disminuye sensiblemente la oferta de frutos silvestre en el montv.
La única práctica desarrollada por los campesinos a fin de disminuir la inci
dencia de esta plaga, consiste en recorrer la chacra (a pie o a caballo) dcsck: 1'1
amanecer hasta el anochecer a fin de espantar los pájaros y evitar qlll' SI'
alimenten del cultivo. Esta práctica tecnológica tradicional adolece de dos 1m)
blemas principales: demanda una gran cantidad de tiempo y esfuerzo por P;1I1l'
de los productores; y su efectividad es muy baja ya que a medida que se acen ';1
el invierno y el alimento escasea en el monte, las loras se animan a bajar a Lis
chacras aún cuando los campesinos están en ellas.
Durante las reuniones organizadas en la comunidad, el problema del 111;1
í/
fue identificado como el más importante y sentido por parte de los campcsi IIIl~;
de Copacabana. En consecuencia, la comunidad con el apoyo del equipo tccu i
co, tomó la decisión de emprender acciones a fin de disminuir el nivel de dauo
en sus cultivos. Después de discutir diversas alternativas acerca de la mciock l
logía más apropiada para controlar a las loras, la comunidad decidió rcscat.u
una práctica que había sido exitosa en la década del '40 cuando estas avcx
lucran declaradas plaga nacional. En aquella oportunidad, alcanzó notable ex i1«)
una campaña organizada por el gobierno que fomentaba la caza directa de la~.
1oras por parte de los productores. A cambio, el gobierno se compromct ía ;1
1lagar a los campesinos una pequeña suma de dinero por cada lora cazada.
Debido a que en la actualidad no existe este tipo de apoyo estatal p:lla
«ombutir Ia plaga, los productores decidieron organizarse para constituir 1111
londo propio que les permitiera pagar por las loras cazadas. Para reunir vi
londo, la comunidad se organizó en tres subcomisiones regionales las que des; 1
In illaron distintas actividades a fin de juntar el dinero necesario para pag:lIl)( H
LISloras cazadas. La Facultad de Agronomía decidió apoyar esta inicial ivn y
IIIOPUSO
sumar al pago en efectivo un incentivo adicional: cada productor lilW
lO:I/,;\raun número determinado de loras recibiría una cantidad proporcional d('
:.('1uilla« de maíz de una nueva variedad especialmente desarrollada p:lla Il') ',1« 1
I\('~;ccológicamente marginales.
1':11aquel momento, el equipo técnico evaluó que la estrategia dis('II:ld;1("11
(0111111110
con los productores era altamente apropiado ya que PIl'S('II(;I!l;11;1."
',I."III\'IIIl'Svl'IlI;ljas:
llas tradicionalmente realizadas por los campesinos de la región, consiste en la
producción de distintos tipos de cestos a partir de las fibras que obtienen de las
hojas de una palmera autóctona (Thritrinax campestris}.
El problema
Desde 1988 un grupo de profesionales del Departamento de Desarrollo Rural
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNe), ha estado realizando trabajos
de investigación y extensión rural en distintas comunidades del Departamento
lschilín. El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región a partir de la promoción de actividades tendientes al fortalecimiento de su capacidad productiva, como así también el mejoramiento de su
capacidad de negociación con los distintos agentes económicos que operan en
su entorno producti vo.
El presente capítulo describe cómo los productores de Copacabana identificaron dos diferentes problemas productivos y analiza la forma en que estos
campesinos se comportaron ante la posibilidad de incorporar algunas innovaciones tecnológicas en sus unidades productivas.
Problema 1: pérdidas en la cosecha de maíz
A lo largo de sucesivas reuniones entre los miembros de la comunidad y el
equipo técnico, se elaboró en conjunto una caracterización diagnóstica de la
comunidad de Copacabana, Este diagnóstico participativo incluía la enumera
ción cuidadosa de las principales limitantes socioproductivas observables en
sus unidades de producción. Luego de un prolongado análisis y discusión se
priorizaron dos problemas principales. El primero, se refería a las pérdidas que
ciertas aves causaban en el cultivo de maíz en los momentos previos a la COSl.'
chao El segundo problema priorizado fue la elevada tasa de mortalidad de el
bras y cabritos durante el invierno.
Si bien Copacabana no es una zona donde la agricultura tenga una iIllpOI
tan te gravitación económica, el maíz es el principal cultivo producido por Ill:o;
campesinos. El maíz no sólo les provee alimento para sus familias, sino tambicu
granos para suplementar a las aves de corral y otros animales. Además. \,1
rastrojo es un recurso forrajero importante durante el invierno cuando, dcbido »
la ausencia de precipitaciones, no hay forrajes naturales disponibles par;1 \,1
ganado. El cultivo se siembra hacia finales de diciembre y se cosecha cn juui«
después que han ocurrido las primeras heladas. A lo largo de las ['lil illl;Le;dI ):;
......1...
17A
~
-~~-~..... ~_._.
111/\11
I !!)
--~~--~--'"~-"~'-'.~
'.
.~~-~'-"------'-
~'.-'--'---'----'~~"'----_
..,
:~.
o'
y. .. VIVIMOS DE LAS CABRAS
•
I N.II
:~.:.'
Se basaba en conocimiento
¡I:
local ya que tomaba como punto de partida
el rescate de una experiencia
Entre las ventajas
comunitaria.
•
Promovía
la organización
•
Permitiría
a algunas familias campesinas
disponibles
obtener algo de dinero en efec-
tivo.
e
•
Perrnitiría
•
Permitiría probar una nueva variedad de maíz especialmente
para zonas con esas características
socio-producti vas.
de mano de obra marginal
diseñada
el estudio de la dinámica poblacional
que la estrategia
elaborada
•
sólo tenía posibilidades
•
de éxito si se
El prototipo
solar
objetivo
una estrategia
alternativa
fuera el de tratar de escapar del ataque
de la plaga.
la po-
a la propuesta
disponibi lidad de materiales
la propuesta
original,
original,
adaptando
el exceso de humedad
se tomó la decisión
tipo en el campo de uno de los productores
él
exitoso ya que el maíz fue
por los productores
de Copacabana,
y el problema
del
aún sin solución.
tI ¡Sveterinarios
identificado
al alto impacto
estaciones
y priorizado
por los campesinos
observada
convencionales.
la
que algunas parasitosis
en
en
1
¡',llit'IIICS:
I.os campesinos
\iL'
Aunque esta tecnología
exitosamente
de Copacabana
.'.
.
~
es relati vamente sirn-
por productores
I
medianos
y
acerca de su éxito con pequeños
que se observaron fueron los si-
no tenían experiencia
cuprinos.
111
,'~
~
tuuipnrasitario»
de forraje es
el equipo técnico sugirió el uso de produc-
!oralldes, los técnicos tenían ciertas dudas
productores. Los principales inconvenientes
I
tienen sobre las
del año en las que la disponibilidad
I ¡k de usar y ha estado utilizándose
.~
.•...
problema
con el equipo técnico fue la alta tasa de mortalidad
(,;dlfilS en aquellas
Desde la pcrspccti V;Id('1
,~ .._ ~ __~__
fue adoptado
(khía principalmente
lElO
""~._~
de maíz, ya que
hojas de palma, etc.
y secado satisfactoriamente
a pesar de haber sido cosechado aproxidos meses antes de la fecha tradicional. Sin embargo, el secadero
SIISreuniones
equipo técnico, la nueva estrategia presentaba una serie de caractcrixt icas (11 H'
seguramente
la transformarían
en una solución exitosa al problema p(;¡lIlcado
••••••d'
a la producción
probó ser técnicamente
1IIIIy baja. Pura atacar este problema
rcformul arot
de construir y poner a prueba el prou
presentes.
110
se limitaba
al secado de frutas, vegetales,
el rodeo caprino, en especial la muerte de cabritos durante el invierno. Esto se
existen
su diseño y construcción
locales. Una vez que los campesinos
sub-sistemas.
construido
Otro importante
te en el grano debido a la cosecha temprana. Los miembros de la comunidad
discutieron
la idea a lo largo de varias reuniones e introdujeron
importantes
modificaciones
particular.
Problema 2: muerte de cabras
Para ello los
por el Sol ascendía por entre las espigas de maíl',
en una troj a de adobe, extrayendo
tantas veces como lo
cuyo principal
tiempo de exposición del cultivo a la plaga durante el período crítico. Con el fin
de poner a prueba la idea se propuso construir un secadero experimental
en el
almacenadas
1 izado
de cada productor
ataque de las loras a los cultivos de maíz permanece
técnicos propusieron construir un secadero solar de granos que permitiera adclantar la cosecha del maíz en por lo menos 45 días y, de esta forma, disminuir el
cual un flujo de aire calentado
las sigllil'111\',>;:
.16
escala y replicarlo
la escala productiva
Su uso no necesariamente
acciones emprendidas
Como era evidente
y buscar una nueva alternativa.
que no existían posibilidades reales de disminuir
en pequeña
podría extenderse
almacenado
madamente
elaborar
.
El uso de esta tecnología no competía con ninguna de las otras actividades de la unidad de producción, ni tenía efecto negativo sobre ninguno de
mente reemplazadas por otras que migraban desde áreas vecinas. Cuando campesinos y técnicos se dieron cuenta de esta situación decidieron suspender las
de loras, se decidió
111/\11
cuyo costo era menor a $1.
Se puede construir
los restantes
de estas aves,
implementaba
a una gran escala. Como ésto no sucedió ya que ésta era una
experiencia micro regional, las aves cazadas en Copacabana
eran inmediata-
blación
•
El único insumo C"lCI'II(l1l11
fue un pcdnz.o d •.'
polietileno de más o mCIHlS
llll
metro cuadrado de superficie.
bajo" y su construcción
Su costo era muy
demandara
el nivel de daño causado por la plaga. A pesar que se trató de adaptar la experiencia exitosa de la comunidad a las nuevas condiciones, se cometió un error
se comprendió
I1IIII
en la comunidad.
c10 productivo.
•
Al profundizar
se señalaron
demanda sólo la quinta parte del tiempo requerido para espantar las aves en un sólo ci-
(por ej. niños).
Sin embargo, la estrategia fracasó. Aunque muchas loras fueron cazadas, el
dinero pagado y las semillas entregadas, no se observó ninguna disminución en
fundamental.
del secadero
f
•• Puede ser construido utilizando materiales locales y no genera IkllL'11
denciade insumos externos, ni demanda habilidades o conocimientos
110
campesina.
la participación
más importantes
IIU~,
previa en el uso
L
'1
VIVIM.
1',
111
11\';
(-/\11111\:;
FACTORES CON 1I XI "Al I "
Los campesinos
necesitarían
productos antiparasitatios.
dinero para comprar
en el mercado
los
Aunque esta tecnología no es muy compleja, su correcto uso requiere
seguir procedimientos
totalmente nuevos para el los y atender a una serie
de cálculos y dosificaciones
especificas.
•
La utilización de antiparasitalÍos
comerciales
terna por nuevos insumos producti vos.
genermia
dependencia
en 1989 (Cáceres et al., 1989) y, entre 1989 y 1993, la
siendo cultivada
~:.
:"f;;
ción de campesinos
para este calculo
que cultivan
no se hubieran
aquellos
Existencia
de actividades
agrícolas
grar su reproducción
Efectuar un análisis de la respuesta campesina ante el secadero solar y los
productos antiparasitwios
ofrece un buen marco empírico para discutir qué son
lente alternativa
alcanzar
alternativas.
•
demanda
•
se puede producir
tiempo, compartieron
de artesanías
de las actividades
agrícolas
a muy distintas
•
es independiente
bas propuestas demostraron su suficiencia técnica y su capacidad para solucionar eficientemente
un problema productivo especifico. Paradójicamente,
en
•
el producto
•
puede incorporar
de las condiciones
c1imáticas;
mano de obra marginal
al proceso productivo
(11(.1
ej. niños y ancianos).
Desventajas económicas.
nación de la producción
cambio,
aquella propuesta
rinarios
comerciales)
por los productores.
es una cxcc
ya quc:
final no es perecedero;
Copacabana.
La tecnología considerada
más apropiada a sus condiciones
socioproductivas
(el secadero solar) no fue adoptada por los campesinos.
En
fue adoptada
para h)
escalas productivas;
permite un rápido retorno del trabajo invertido;
(productos
vete-
punto se propone
Esta disonancia
entre
para cultivar
como poco apropiada
IlUl'V()';
muy poco capital;
•
considerada
de I:J~;
emergido
el ingreso mínimo necesario
piloto. Am-
ambos casos el equipo técnico se equivocó al pronosticar qué propuesta técnica iba a contar con mayor tasa de aceptación por parte de los campesinos
de
El abandono
si no hubieran
social. La producción
de reemplazo
las tecnologías apropiadas. Ambas experiencias
involucraron
a los mismos
agentes sociales (campesinos y técnicos), ocurrieron en el mismo período de
de trabajo, e incluso la misma uni-
productivas
no sería posible
rubros que les permitiera
para realizar las dos experiencias
de
algunos de los miembros de la familia, ha disminuido sensiblemente
b
disponibilidad de mano de obra disponible en la unidad de produccioi 1.
Qué es apropiado?
fue seleccionada
qlll'
les explican el proceso de "desagriculturizacion"
en Copacabana:
- Escasez de mano de obra. La migración ternporaria o permanente
ex-
actividades
dad productiva
campesinos
sembraban sólo una pequeña parcela dedicada exclusivamente
al consu 1110d('
la familia, la tendencia declinante sería aún más evidente. Tres causas pri nci 1);1
Al igual que en el caso del secadero solar, la experiencia piloto fue positi va,
pero, a diferencia del secadero, los productos veterinarios
tuvieron una alta
demanda y fueron adoptados (comprados y usados) por los campesinos.
la misma metodología
tenido en cuenta
PI"OI1()I
de 66(i(J a 3<)I.;!,. Si
maíz cayó drásticamente
realizar
Este punto es clave para comprender
1:1del" 1i
de maíz en Copacabana.
Para explicar l'~;I\'
una comparación
maíz y el demandado
para elaborar
rcqucri: It I
las artcsanias.
1111;/
la conducta de los campesinos y las expectativas
del equipo técnico, requiere
un análisis más estructural del proceso productivo del maíz a la luz del funcio-
familia campesina
namiento global de sus sistemas productivos
y en el marco de la dinámica
socioeconómica
observada en la región durante las últimas décadas.
autoabastecer
sus demandas de carne de ave y huevos durante todo ('1
año. De acuerdo a los rendimientos
obtenidos en la zona, se 1ll~l"L'sil:llla
Si los sistemas productivos de Copacabana son analizados desde una pCI"S
pectiva histórica, se observa que en la región se está produciendo
un proceso
una chacra de 0.75 has para obtener
la cantidad
al imcntar a estas aves. Para cultivar
esta superficie
de "desagriculturización"
nalmente
agrícolas
progresiva
(Cáceres,
están siendo sustituidas
si na destina
1993). Las tareas tradicio
por la elaboración
espantar
de ar(csallí;ls y b
proletarización
parcial de la fuerza de trabajo. La producción
de lllaíl', no t',';
ajena a esta tendencia global. Sólo e138% de las chacras disponi hlcs eS!;I";1I1
182
(730 kg./año)
1
tipo requiere
entre el trabajo
para alimentar
250 horas anuales,
aproximadamente
2 Kg. de Il1aÍI',pt)r
a las 35 gallinas
que ncccsitarra
sin considerar
de grano requerida
111; \
P:I/;I
pal;1
1I11:1
Iami Iin can q )('
el tiempo tlIIC iL' lk- v:111;\
las loras (otras 250 horas, aproximadamcmc).
Silll'III!l:II}',\). :;1
1:1IIliSIII:I !":I/llitia dcstinaru las 500 horas a producir arlesallías. pOlI! 1;\
t'I;I!lor:1I 1(.0 C:JII:IS(OSlos que podrían scr comcrciulizados a.'j; \(.s (\~.) \()
11\:\
Ii..
1"-,11'111
III1111
)11"11
y. .. VIVIMOS DE LAS CABRAS
situación puede ser la clave para entender, por ejemplo, por qUl~rl plOhlt-IILIdd
ataque de las loras al maíz fue unánimemente planteado. pelO. cuando 1111:1
solución potencial fue identificada (el secadero solar), ningún call1pesillll St'
mostró interesado en implementarla. Aunque el daño causado por las loras l'I;J
una limitación importante a sus actividades agrícolas, existía otro problema mucl 1(1
más esencial: el costo de oportunidad de las actividades agrícolas.
Sin embargo, ésto sólo no es suficiente para explicar por qué los campcsi IJ( IS
decidieron invertir dinero en productos veterinarios, en vez de invertir tiempo
para construir un secadero solar. Para comprender esta decisión, es necesario
incorporar al análisis un nuevo elemento: el riesgo. Aunque no es posible evitar
completamente el riesgo en ninguna actividad productiva, los campesinos h.m
demostrado poseer una mayor aversión al riesgo que los productores capital is
las (Lipton, 1968; Schejtman, 1980). Si las principales actividades productivas
agropecuarias de los campesinos de Copacabana (cabras, maíz y vacas), SOIl
evaluadas desde este punto de vista, se observa con claridad que el culti vo (k'
maíz en condiciones de secano es mucho más riesgoso que la producción gana
-dcra. Además, en los últimos años la producción de maíz ha sido particularmcn
le riesgosa no sólo por la escasez de precipitaciones (ellos han cultivado el 111<lÍ"
por décadas bajo las mismas condiciones climáticas), sino por el creciente ala
que de las loras. Estos aspectos, sumados al hecho de que el maíz haya tcnick 1
1111
precio de mercado comparativamente bajo durante la ultima década y la cnu-i
l',enciade una actividad productiva alternativa (artesanías) explican la conducta
adoptada por los productores antes las distintas propuestas tecnológicas.
c/u). Esta cantidad de dinero, permitiría a la familia comprar 2044 Kg. de
maíz (precio local: $ 0.18/kg.), 10 que significa más del doble del que
podrían obtener si ellos mismos lo cultivaran. Ahora bien, si usaran el
secadero solar, las pérdidas se podrían reducir del 30 al 10%, y además
los campesinos ahorrarían las 250 horas que destinaban a espantar las
loras en el campo. Sin embargo, aún destinando sólo 250 horas a elaborar canastos, obtendrían un ingreso suficiente como para comprar más
del 20% del maíz que ellos podrían lograr de sus chacras usando el secadero solar.
Por lo tanto, invertir su tiempo en la producción de artesanías muestra claras ventajas comparativas e, incluso, generaría un excedente económico que
podría ser utilizado para satisfacer otras necesidades o para aumentar el número de aves de corral. La escasa conveniencia de cultivar maíz es aún más
evidente si se observa que en el cálculo anterior, no se tuvieron en cuenta los
siguientes aspectos:
• el tiempo requerido para mantener funcionales los cercos de ramas de las
chacras;
<las importantes pérdidas que se producen durante el almacenamiento del
maíz durante el invierno;
• el mayor capital requerido para su producción (por ej., animales de tiro,
herramientas de labranza, etc.);
s: Se excluye del presente aná-
Iisis la consideración
de los
costos directos ya que, debido a la tecnología utilizada en
ambos procesos productivos,
estos costos son muy bajos.
<los costos indirectos (por ej. la alimentación y
cuidado de los animales de tiro )57.
En consecuencia, aún para sus requerimientos
..
( 'omentarios finales
.
de subsistencia, los campesmos de Copacabana encuentran más barato comprar el maíz en el merca- .
do, que cultivarlo en sus propias chacras.
Este estudio de caso intenta llamar la atención acerca de la necesidad (k
('ol1siderar las tendencias históricas (socioeconómicas y productivas) cuando
~;l'analizan los procesos de innovación y/o adopción tecnológica. Las IllWV¡¡S
\('cl\ologías propuestas por los agentes externos (o aquellas elaboradas conjuu
I .uucntc con la comunidad) pueden parecer apropiadas pero, si se igno),;1I1los
\lI(iccsos sociohistóricos en los cuales los problemas tecnológicos están Sil'11I
I lIl' i1l11ll~rS()S.
se puede arribar a desarrollos tecnológicos inapropi ados.
La innovación tecnológica en contexto
Los factores mencionados
arriba están en la base del proceso de
"desagriculturizacion", y en conjunto están produciendo una reorientación de
sus estrategias productivas. Debido a que este proceso es muy reciente, l~S
posible que los campesinos no estén suficientemente conscientes de los prolun
dos cambios socioeconómicos en los que están inmersos. Incluso, puede q uc I H 1
hayan encontrado aún la mejor combinación entre actividades product ivas ¡1)·,!i
colas y extra agrícolas (por ej., artesanías, serni-proletarización). ES]¡ICOIIIW;¡1
..L..
¡
184
....>-.......""~-'-----,---~ ~.~ .._--_.~~ "_._-' .•
1 H!)
VII/lr.\,
",
I q
I .v.
I J\I 111/\"
,
Bihliognlfía
Cáceres, D. 1993. Peasant Strategies and Models of Technological Change: A Case
Study j1"01/l Central Argentina. MPhil Thesis, Manchester University. Manchester.
Cáceres, D.; S. Díaz; o. Ferrer; o. Saal; F. Silvetti y o. Soto. 1989. Diagnostico
Socioecotiámico de Pequeños Productores de las Pedanías de Copacabana y
Toyos. Manuscrito Inédito. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba.
¡"'r'
Cáceres, D.; Silvetti, F; Soto, 0.; Ferrer, o. y o. Saal. 1995. Heterogeneidad interna y
vulnerabilidad diferencial en comunidades campesinas del Noroeste de Córdoba.
Revista de la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Plata. 71 (2), 245253.
m
r;,
ERCERA rrA.RTE
Lipton, M. 1968. The theory of the optimising peasant. Journal of Development Studies
4(3),327-35 l.
Schejtman,A. 1980. The peasant economy: internallogic,
CEPALReview 11,115-134.
articulation and persistencc.
;
...•. ,.~'(.
~.
''''f\'~
:~i~;'"
186
---------~_. ..
__._-_ .. ...._
_
_._''''-
J
~
. ....
·~l .•.
,·.\,..
,l
.,4:;;"
.,¡
"..
"i.
de
os
,,~bl¡co
La
la '
l'
lí,
-vtven
perros
llenan
q
~i,
,~,
'k••••,
'~
.#[
"4IrI'
etornan,
Estafi'6v~~~'t,~{~~t;¡¡~~~j~~~1t~:?'r~~§te
de la
provincia" d!¡~'~~c:lo:q¡i.\J~tg~,,~stuSidSPp··
llevan su
~,',
.•.•.•.
la
obeé
'~L&',i""'"
~:!II'~'l
'J ·;·.~·¡t~
'~'
~'~¡:P.',"i:~
~L. .',
,
,
',.,~"
·t:
r~.:
obs~Naeii.ón.: yi;ª',n,i.~.i.
·~':'¡i~i:
.. r,J.p
...¿..•....
.tf. .•
...
;.wal
.· act?res
."de '..~os I~gares,
caminando, hablaFl~~i~~n"~,IO~
·soclales y
transformando en ~CO~6~GliTilentos,iclertos
un hacer
campesinocuya contribución a la' Economía, no es
desdeñable.
,
,¿~~~.
p
"".:S,,'.',i¿P.:,'.U~:':'.' ..
.
"~
"
(
Con prólogo del Lic. Roberto Benencia, este libro
IIOS
narra las relaciones entre los pequeños
productores y la Capricultura y de· los pequeños
productores con el cambio tecnológico; para
finalmente p\sar a las relaciones entre los nuevos
capricultores y el desarrollo local.
.
'!:':
i..if
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados