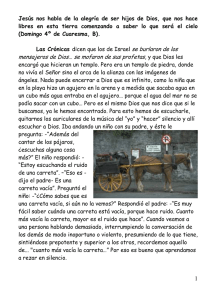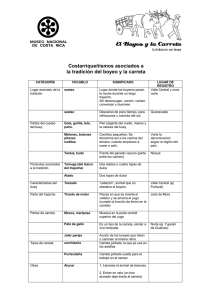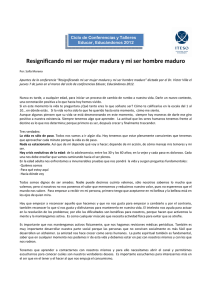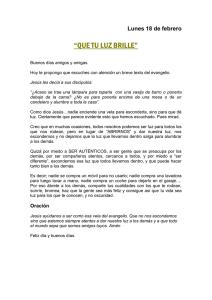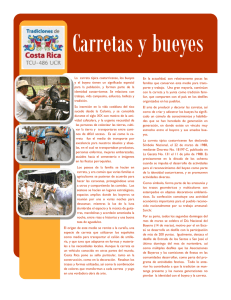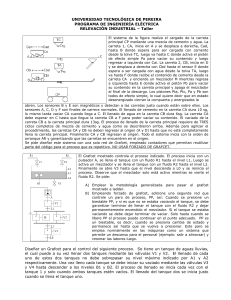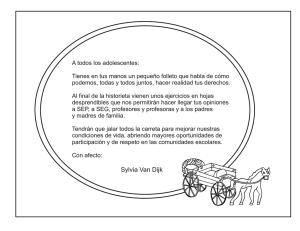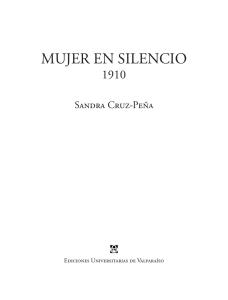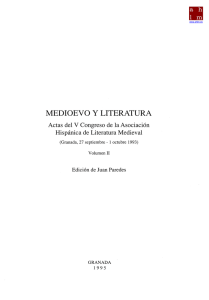El señor de la carreta - Juegos Bancarios 2015
Anuncio
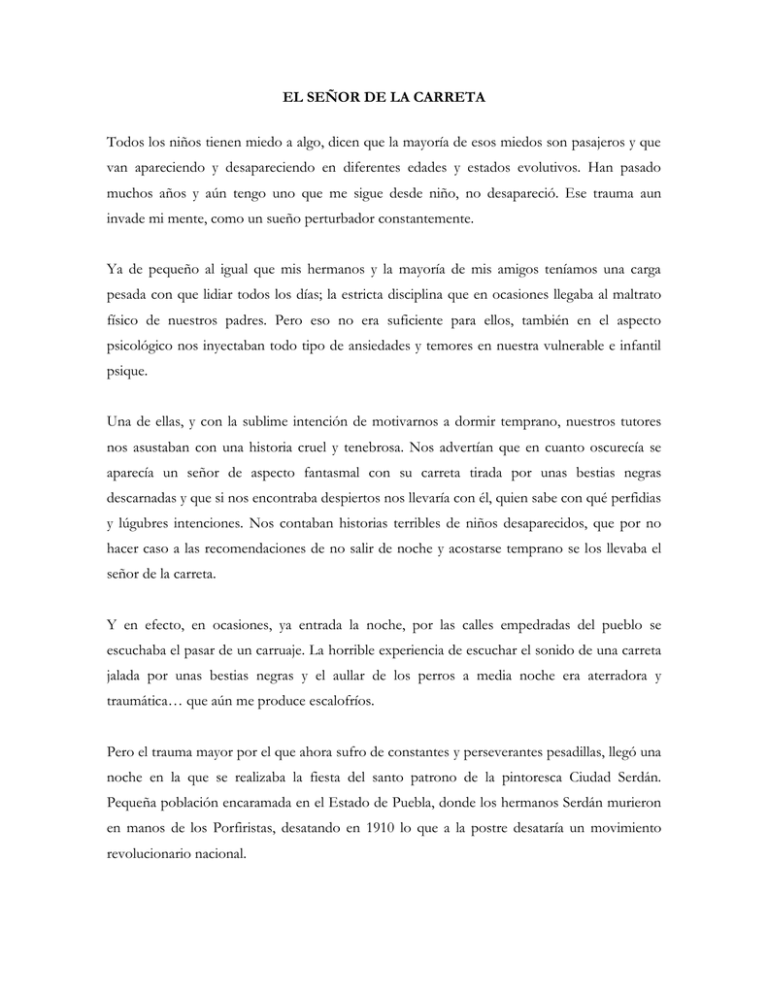
EL SEÑOR DE LA CARRETA Todos los niños tienen miedo a algo, dicen que la mayoría de esos miedos son pasajeros y que van apareciendo y desapareciendo en diferentes edades y estados evolutivos. Han pasado muchos años y aún tengo uno que me sigue desde niño, no desapareció. Ese trauma aun invade mi mente, como un sueño perturbador constantemente. Ya de pequeño al igual que mis hermanos y la mayoría de mis amigos teníamos una carga pesada con que lidiar todos los días; la estricta disciplina que en ocasiones llegaba al maltrato físico de nuestros padres. Pero eso no era suficiente para ellos, también en el aspecto psicológico nos inyectaban todo tipo de ansiedades y temores en nuestra vulnerable e infantil psique. Una de ellas, y con la sublime intención de motivarnos a dormir temprano, nuestros tutores nos asustaban con una historia cruel y tenebrosa. Nos advertían que en cuanto oscurecía se aparecía un señor de aspecto fantasmal con su carreta tirada por unas bestias negras descarnadas y que si nos encontraba despiertos nos llevaría con él, quien sabe con qué perfidias y lúgubres intenciones. Nos contaban historias terribles de niños desaparecidos, que por no hacer caso a las recomendaciones de no salir de noche y acostarse temprano se los llevaba el señor de la carreta. Y en efecto, en ocasiones, ya entrada la noche, por las calles empedradas del pueblo se escuchaba el pasar de un carruaje. La horrible experiencia de escuchar el sonido de una carreta jalada por unas bestias negras y el aullar de los perros a media noche era aterradora y traumática… que aún me produce escalofríos. Pero el trauma mayor por el que ahora sufro de constantes y perseverantes pesadillas, llegó una noche en la que se realizaba la fiesta del santo patrono de la pintoresca Ciudad Serdán. Pequeña población encaramada en el Estado de Puebla, donde los hermanos Serdán murieron en manos de los Porfiristas, desatando en 1910 lo que a la postre desataría un movimiento revolucionario nacional. Allí, en ese pueblo donde realmente inicio la historia oficial de la Revolución Mexicana, ahora los adultos se divertían inmersos en el embrujo de la danza y música regional y de los efectos del alcohol en honor a San Andrés Apóstol. Nosotros los infantes, lo hacíamos bajo la vorágine de juegos, como el escondite, la gallina ciega, saltar la cuerda, patear el bote o el avión. Y así, se nos iba tiempo, hasta que los últimos rayos de sol se morían en el cielo, apagando sus resplandores luminosos y brillantes. Recuerdo que aquel día, entre ocho u ocho y media de esa noche, un estallido de júbilo irrumpió nuestros juegos infantiles; las campanas de la parroquia y los fuegos de artificio entusiasmaron a todos los del pueblo. Corrimos hacia la plaza para unirnos a la fiesta, y al momento que llegábamos, la figura de un toro rodeado de cohetes encendidos surgió entre multitud, con luces ardientes chisporroteando por todos partes empezó a embestir a los espectadores. La gente empezó a torearlo y a correr para evadirlo y librase de ser alcanzados. Nos unimos al borlote, para luego salir huyendo buscando un refugio donde resguardarnos de aquellos juegos pirotécnicos. Tras el despliegue de cohetes surcando el cielo y la culminación del torito pirotécnico sólo quedo una nube de humo negro que se esparció entre las calles. La gente se dispuso a comer los tradicionales tamales, quesadillas, tacos y a seguir bebiendo tequila entre risas y cantos celebrantes. Nosotros exhaustos y con mucha hambre, nos llevamos nuestras provisiones para comer cerca de nuestra casa. Nos sentamos en la banqueta de la contra esquina que daba hacia la plaza y nuestra calle. Luces diminutas de luciérnagas nos iluminaban como pequeños faroles. En medio de nuestro festín, me dieron ganas de ir al baño. Así que me levante ante la mirada desconcertante de mis compañeros; les dije sonrojado que iba a la casa a hacer mis necesidades fisiológicas. Entre risas burlonas, me apresure a alejarme de ellos, camine rápido entre la neblina del humo negro que aun persistía. Cuando estaba a unos pasos de llegar a mi hogar, me detuve. Sentí una sensación extraña, un presentimiento extraño… Un siniestro viento helado sopló con violencia que arremolino las hojas caídas al son de un silbido inquietante. De repente, la ventisca espectral ceso y la nube de humo se hizo más espesa y el cielo más negro. Permanecí durante unos instantes de pie, inmóvil en medio de la calle, con los ojos muy abiertos. El sonido de la música y el júbilo de la gente quedo ahogado por un silencio sepulcral. En aquel momento alcance a escuchar un sonido, cuya naturaleza era muy conocida por mí, un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando consideré la posibilidad de que el misterioso ruido proviniese de entre la neblina. El ruido chirriante de las ruedas de una carreta y el galopeo espeluznante de caballos se hizo más alto y más nítido. Gire mi cabeza en dirección de mis amigos, estos se habían levantado de su lugar, sobresaltados y expectantes me miraban. Volví para mirar en frente y observé absorto y horrorizado como el resplandor de la luna desembarazaba las tinieblas y derramaba su luz violácea sobre la neblina, de la cual aparecieron unas inquietantes siluetas espectrales. Por un instante la congregación infantil quedo petrificada, incluyéndome. Unos lúgubres y agonizantes aullidos saco de su momentáneo letargo a todos… -¡Allí está! –Gritaron en coro mis amigos-. ¡El señor de la carreta! Enseguida huyeron despavoridos de allí. Yo quise hacerlo también, pero estaba paralizado. El miedo, mi miedo, hizo que mi piel se erizara y que mi corazón cayera hasta mis pies. Mi pulso comenzó a temblar como dulce de grenetina. Ahí estaba, cada vez más cerca. Un sudor frio inundo mi cuerpo, mi respiración se cortó al ver que venía hacia mí. Pude distinguirlo, era un hombre esquelético de aspecto fantasmal, con una larga y desaliñada barba, un sombrero negro y ancho que no permitía ver de manera clara su rostro. La tartana tenía un aspecto fúnebre y los caballos realmente eran unas bestias negras de aspecto terrorífico, con llameantes ojos rojos y un ruidoso tropel de sus cascos y pezuñas que hacían temblar la tierra. Mi mente se llenó de imágenes y sensaciones espeluznantes, ese instante pareció una eternidad. Dentro del estupor en que me había sumido, escuche una voz que decía algo en un tono muy familiar, una voz aguda y nerviosa, hablaba como si quisiera decirme algo. Un extraño impulso me hizo estremecer. Una fuerza infrahumana se apodero de mí, haciéndome caminar hacia la carreta quimérica… Un aullido horrible escapo de las fauces de miedo de un cadavérico perro, anunciado una desgracia y los gritos de terror y desesperación salidos de la garganta de mi madre me desconcertaron aún más. De pronto sentí un fuerte golpe, las imágenes y los sonidos perdieron claridad, todo se fue haciendo borroso, mezclándose y formándose un todo negro; en ese instante perdí el conocimiento. Horas o días más tarde, no recuerdo bien, desperté en forma abrupta y violenta en mi cama, un fuerte dolor hizo que unas lágrimas corrieran por mis mejillas. Tenía las costillas rotas y una pierna fracturada, así como diversos golpes contusos por todo el cuerpo. Cuanto tiempo estuve en cama, tampoco recuerdo. El tiempo paso, curo las heridas físicas, pero como mencione al principio, no mis miedos. Las imágenes espectrales se impregnaron en mi mente para siempre… Y desde esa espeluznante fecha en que el señor de la carreta me quería llevar y que de milagro no lo logró. El miedo me acompaña, pensando que algún día volverá por mí. Aunque mis padres digan que preso de mis temores infantiles, fui yo, quien se cruzó lleno de pánico y de manera imprudente frente a la carreta. Y que el hombre del carruaje, era una llana, fantasiosa e ingenua leyenda que se había creado de un simple mortal que salía por las noches a trabajar hacia las minas de carbón.