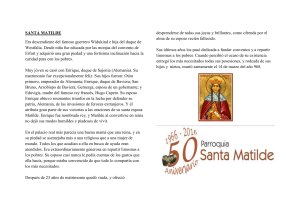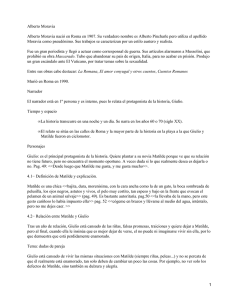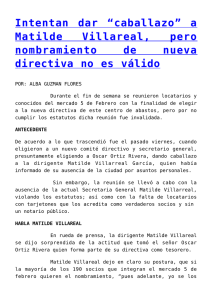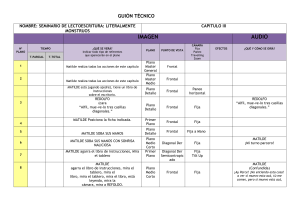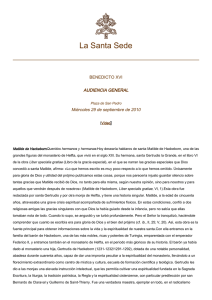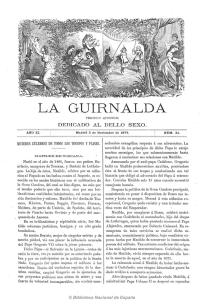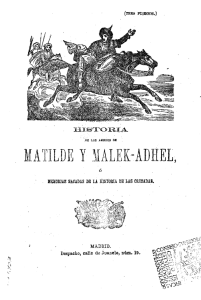La primera cera
Anuncio

LA PRIMERA CERA Por Filis Es un día de actividad febril que inicia con el crujir de la piedra del metate y la vuelta y vuelta de la masa para los tamales; remojar el arroz y endulzar agua de jamaica. Es la rutina que sigue doña Matilde desde hace más de treinta años. —No sé porque se desgasta de este modo, ya es mayor y sigue con esto…, —comenta una vecina. —Todos se lo decimos, tres ceras, tres años, eso es lo que acostumbra desde hace… —Uyyy, pues cien años. —Pero ella no entiende, y sique igual cada Día de Muertos. —Ha de costarle un dineral. —¿Qué tanto chismorroneo?, —interrumpe una chiquilla, nieta de doña Matilde. —Pues niña, es que no entendemos, ¿Por qué sigue con esto cada año? No hay necesidad… —Les voy a contar la historia, hace poco la supe, me la contó la tía Belén, e inicia un 31 de octubre, el día de la primera cera. —No sé pa’qué tanto lío, y si lo compráramos en el mercado…, —insinúa a media voz Matilde, una jovencita de ojos vivarachos, muy leída y estudiada, pues ya casi termina la secundaria. —Chamaca irrespetuosa, —la increpa una vecina—. ¿Qué no sabes que hay que preparar todo igualito a como lo hacía doña Eulalia? —Pero eso es de los años de María Castaña, debemos entrar a la modernidad. —Qué modernidad ni qué nada, mira que si te viera tu agüela, —agrega la mujer. Matilde baja la cabeza y sigue moliendo los chiles en ese octubre que termina, ese octubre que ha pintado de ocre las hojas y que ahora, con sus vientos lacerantes, las arranca sin lamentos. Sólo los oyameles ancestrales permanecen impávidos, los oyameles y los habitantes de San Lorenzo Acopilco, allá por el poniente de la ciudad, allá en donde el Distrito Federal se transforma en bosque. 1 En una de esas calles que suben y bajan, angosta y con traza caprichosa, hay una casa amarilla, ahí vivió doña Eulalia, ahí vivió don Fermín, eran gente antes, de cuando se cultivaba la tierra, de cuando las muchachas echaban las tortillas y tejían calcetines de lana. A principios de año, cuando el aigre calaba hasta la médula, les dio la gripa julminante y la Parca se llevó a los dos viejos. Los dos el mismo día, va usté a creer, se decían unos a otros los vecinos. Ahora sus nietos se preparan para la primera cera; sí, esta será la primera de las tres ocasiones, en las que recibirán a los parientes, amigos y vecinos que lleven sus velas, su respeto, su oración y sus recuerdos; a cambio entregarán un plato con mole, tamales, arroz y agua de sabor; los más cercanos, hasta un tequilita alcanzarán. —Apúrate Matilde, mira que de un momento a otro habrá de llegar el hombre del barro con los platos, —apremia la madre. —Todo yo; mire que luego olvido qué fue lo que le eché el mole. No me apure, dígale al tío Ramón, ahí está rascándole a la guitarra; y que se fije que los nombres de los difuntos estén bien escritos. —Mira tú, a buen árbol te arrimas, —responde el hombre—, no sé ni garabatear el mío, crees tú que voy a saber eso de Fermín y Eulalia; si quieres lo veo, pero no respondo. —Pues usted que no quiso aprender, hasta la abuela pudo, — responde Matilde al tiempo que, escuchando la campana del zaguán, se levanta malhumorada y limpia sus manos con la orilla del delantal de percal a cuadros blancos y azules. En la puerta, en una camioneta destartalada, un hombre baja varios huacales con las piezas de barro. Saca una y se la muestra a Matilde, quién la toma entre sus manos y la examina con cuidado, luego, torciendo el gesto, dice al artesano: —Mire usted, ¿qué no ve?, este acento está medio chueco, le pagamos buen dinero, y no es justo que… —¡Ay, muchacha!, ni quién sepa qué eso de los centos, con que se entienda; y además, mira como quedó de brilloso el barro, rete bonitos que se ve, y fíjate en los nombres, los puse entrelazados, como enamorados, como pa’vivir juntos por siempre. —¿Vivir? En fin, ¿cuánto se le debe?, —concluye irónica. 2 Todo está ya listo: el altar con su papel picado, el pan rosado y los cigarros Alas que tanto le gustaban al abuelo; ahí estaban las sillas con las ropas de los difuntos, era mismamente como si ellos estuvieran ahí, la gente se acercaría y haría una reverencia ante el rebozo de la abuela y el sombrero de Fermín. A Matilde le arden las manos de tanto agarrar los chiles, claro que el mole quedó de primera, igualito al de la abuela, había dicho el tío Ramón; también le duele la espalda, el camino de pétalos de cempasúchil va desde la entrada de la calle; y ni qué decir del tapete de serrín pintado, formar las margaritas que tanto gustaban a su abuela le llevó casi toda la tarde; además se había lastimado una pierna, pues al poner la guirlanda de la entrada, la escalera desvencijada, que sólo aguantaban la escuálida figura de la jovencita, ese día, ni a ella la soportó. Así que, agotada y sintiéndose como apaleada, la muchacha sube al tapanco, al cuarto de las niñas, —cómo le nombraban—, buscando un rincón en la única cama, que se ve invadida por una tribu de chiquillas que, acompañadas de sus padres, llegaron de algunos poblados vecinos para celebrar la primera cera de los abuelos. —Vamos tía Maty, cuéntanos una historia, —la apremia Rosita, una de sus sobrinas más pequeñas. —¿Estaré para cuentos? Dormir es lo que quiero. —¿Tas enojada tiíta?, —le interroga otra de las niñas. —Estoy cansada, todo este afán es tan inútil. —Pero esto es tan bonito: el altar con su papel picado, los manteles de encaje, el aserrín pintado y las ropas esas que eran de antes y que usaban los abuelos, todo quedó tan bien. Ya verás mañana, se quedarán con la boca bien abierta, y yo les diré que tú lo hiciste casi todo. —Ay, Rosita, lo que yo quisiera es que se acabaran estas tonterías. —¿Tonterías?, pero los agüelos van a venir, eso dice mi madre. —Yo no creo en esas supersticiones de viejos. Sólo trabaja una para que los demás coman. Viene gente que ni conocía a los abuelos y que, por una cochina vela, se lleva su buen plato de mole, —se explaya la jovencita llena de frustración. —Pero esto se lo enseñaron a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los padres de nuestros abuelos, —afirma Belén, una de las mayorcitas—. Tiene que ser verdad. 3 —¿A poco crees que los muertos regresan?, y que, además, comen y fuman, si sólo queda un montón de huesos. —Sí vienen, mi padre los ha visto, él me dijo, —afirma Rosita con aplomo. —Borracho ha de haber estado, como si no lo conociéramos… —Bueno, un poquito, pero él jura, y es malo jurar lo que no es cierto. —Pues yo no lo creo; y cuando tenga mis hijos, les enseñaré otras cosas de más modernidad. —¿Y cómo es la modernidad? ¿Como las tablets que nos dieron en la escuela? —Pues en parte. —Lo que pasa es que te dolió mucho que se fuera la agüela, como tú eras su consentida, mi Matita te decía, y por eso te dejo sus corales —responde Belén. —Su Matita, —susurra con un suspiro mientras acerca sus manos a los aretes que ya nunca se ha quitado, y siente, nuevamente, esa garra en la entraña, las menos sudorosas, les piernas flácidas, la lengua adherida al paladar, traga con dificultad y sacude la cabeza para espantar a los recuerdos que, burlones, la llevan a ese día espeso, cuando no pudo despertar a los abuelos. Luego, cambiando el gesto increpa a las pequeñas—: Ya déjenme dormir. O se callan o se van. El coro de chiquillas empieza a cambiar su parloteo por susurros, finalmente acaban por dormirse; en el fogón aún crepitan los últimos leños que, con sus tronidos de tonos rojos y naranjas, van arrullando a Matilde. Un rayo de sol indiscreto se cuela entre las rendijas dando, de pleno, sobre el rostro de Matilde. Enojada se cubre, ya con la cobija, ya con el almohadón; gira hacia el otro lado y se acurruca como un rorro; es inútil, ya está despierta. «Apenas amanece, debo tratar de dormir un rato más. Hoy es el peor día. ¡Ay!, ¿por qué a mí? Caray, ¡qué mala suerte!, tenía que quedar justo ahí el cochino agujerito. Un vaso de agua, ¿ayudará? Mejor voy al baño. Ya qué», refunfuña la joven mientras se levanta sigilosa envidiando los ronquidos de Rosita y los suspiros profundos de Belén. Con la media luz del alba baja a la estancia; en la cocina se sirve un poco de café, tibio aún, que quedó olvidado entre las brasas del fogón. Dice su madre que algunas cosas no se deben de hacer en la estufa, pues les falta la fuerza que les contagia la madera, el café es una de ellas. Y aunque esta afirmación nunca ha quedado clara en la cabecita despierta de Matilde, 4 reconoce que nunca ha probado un café como el de su casa, con la dulzura del piloncillo y el perfume de la canela. Apretando el jarro entre sus dedos fríos se dirige al altar, desde lejos mira las dos veladoras que nunca se apagan y los papeles colgados que parecen murciélagos con las alas abiertas, a lo lejos se escucha el aullido lastimero de un perro. Un escalofrío recorre su espina, desde la parte baja de la espalda sube hacia la nunca en donde se erizan sus cabellos. De pronto su frente está mojada de sudor frío y le tiemblan las manos que se aferran al barro vidrioso del tazón. Casi a tientas busca los fósforos y va encendiendo el resto de las veladoras, las sombras se disipan, y ahí a sus pies, en el aserrín pintado, con letras disparejas, un mensaje: Gracias Matita, siempre estaré contigo. 5