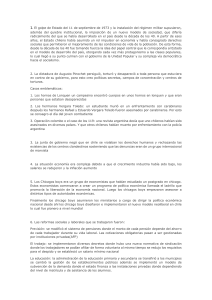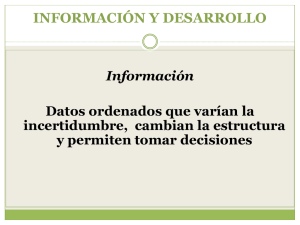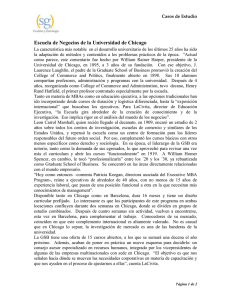El viernes 24 salen a la venta las memorias del
Anuncio

R14 b LATERCERA Domingo 19 de junio de 2016 El viernes 24 salen a la venta las memorias del economista Sebastián Edwards. En ellas habla de la difícil relación con su padre, de los profesores que lo marcaron, de las clases de marxismo de Marta Harnecker y de su vida como activista político. Habla de su difícil interacción con Miguel Kast y José Piñera, y de sus relaciones con Rolf Lüders. Cuenta las tensiones que le generó llegar a Chicago y narra cómo encontró un ancla intelectual en otras disciplinas. Escribe sobre sus experiencias, de su relación con libros y lecturas, de su desilusión con el socialismo, y de su peregrinar por el mundo. Este es un adelanto. Perseguido por los Chicago boys Mi camino a la Universidad de Chicago empezó tres meses después del Golpe de Estado, en diciembre de 1973, cuando decidí postular a la Escuela de Economía de la Universidad Católica junto a mi amigo Felipe Montt. La Facultad de Economía Política de la Universidad de Chile, en la que nosotros estudiábamos, había sido clausurada por los militares, por ser un centro de izquierdistas y de revolucionarios, de indeseables y de vagos. Intentar cambiarse al reducto de los Chicago boys era una idea audaz, casi descabellada, pero no teníamos nada que perder. Lo peor que podía pasar era que nos cerraran la puerta en las narices y que siguiéramos, como tantos otros estudiantes exonerados, a la espera de que el rector-militar decidiera qué iba a suceder con nuestras vidas. Tras un proceso repleto de humillaciones, logramos juntar los antecedentes requeridos para la postulación. Y así fue como en marzo de 1974, Felipe Montt y yo entramos a la Escuela de Economía de la Universidad Católica, trinchera de los famosos Chicago boys. Al principio andábamos por los pasillos con la cabeza gacha, un poco temerosos, con el típico aire de los vencidos. Algunos de los estudiantes habían sido mis compañeros de colegio, otros habían sido adversarios en lides deportivas, y unos pocos, rivales de amoríos adolescentes. *** Unas semanas después del Golpe, varios Chicago boys que habían emigrado durante el gobierno de Allende empezaron a regresar al país. Casi todos se incorporaron de inmediato a labores de gobierno. Dictaban algunas clases en la Universidad Católica, pero su labor principal era en los organismos estatales de la dictadura. Los boys más jóvenes mostraban un enorme entusiasmo por el nuevo régimen y traba- jaban hasta altas horas de la noche en proyectos que implicaban cambiar todo de raíz. Juan Carlos Méndez trabajó en temas de presupuesto, y Ernesto Silva ayudó a implementar nuevos procedimientos para evaluar las inversiones públicas. Pero el que brillaba como un faro en medio de una tormenta era Miguel Kast, quien muy pronto se erguiría como el líder indiscutido de los economistas noveles que apoyaban a Pinochet. Kast y el abogado Jaime Guzmán formaban una dupla formidable. Ya en 1974 trabajaban para construir los cimientos ideológicos de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido conservador e integrista que por décadas dominaría la derecha chilena. Kast proporcionaba los fundamentos económicos, mientras que Guzmán contribuía con los elementos jurídicos y constitucionales, con los principios doctrinarios sobre los que, según ellos, se erguiría un régimen nacionalista y conservador que llevaría al país hacia el desarrollo y la prosperidad. A principios de 1975 postulé a la posición de ayudante de cátedra de la materia de teoría monetaria en la Universidad Católica. Para mi sorpresa, fui elegido. El director docente me informó que ese año el curso sería impartido por Miguel Kast, quien ya se había convertido en el subdirector de la Oficina Nacional de Planificación, el organismo desde el que se dirigía el programa de reformas que transformaría a Chile. Una semana antes de que comenzara el trimestre, me junté con Miguel en su casa, para conversar sobre el enfoque que le daría al curso. Me explicó que seguiría estrictamente lo que había aprendido en Chicago y me pasó un cuaderno con sus apuntes de clases. Agregó que no era necesario leer artículos o libros, y que con esas notas bastaba. Los apuntes eran ordenados, claros y pulcros, escritos con una caligrafía redon- da y de fácil lectura. No había borrones ni palabras tachadas. Cuando se lo comenté, Kast me dijo que esa era la cuarta versión de las notas, y me explicó que su técnica de estudio consistía en prestar mucha atención en clases y tomar apuntes lo más detallados posibles. Luego los traspasaba en limpio, a lo menos tres veces. –Así aprendes los fundamentos, lo que el profesor cree que es importante. No es necesario ir a los detalles que distraen, a las técnicas innecesarias, a los ejercicios diletantes de las publicaciones académicas –dijo Miguel con una sonrisa un tanto burlona. Para mí, estudiar economía era precisamente lo contrario. Lo que decía el profesor era un mínimo atisbo, un intersticio por el cual uno se metía en las ideas de otros, en elucubraciones que podían ser sofisticadas, pero que también podían ser inconducentes; podían ser círculos o espirales, pero eso uno no lo sabía de antemano, sólo lo descubría después de leer mucho y de pensar un poco. Cuando se lo dije, Miguel echó la cabeza para atrás y se rió con ganas. Aseveró que el costo de leer esos artículos superaba el beneficio derivado de ello y que, por lo tanto, desde el punto de vista de la teoría de decisiones económicas mi enfoque era incorrecto. Establecimos una rutina predecible. Nos juntábamos dos noches por semana en su departamento de Carlos Antúnez con Providencia, para hablar sobre los temas que correspondía cubrir en los próximos días. Cuando su trabajo en Odeplán se hizo más pesado, me pidió que dictara algunas de las clases. Yo lo hacía con gusto; cada vez me sentía más dueño de la cátedra. Nuestras reuniones nocturnas continuaron bajo la idea de que Miguel dictaría la próxima lección, lo que nunca sucedía. Algunas noches nos desviábamos de Milton Friedman,