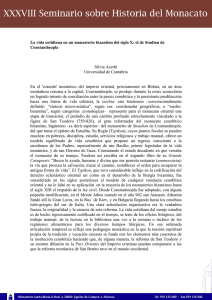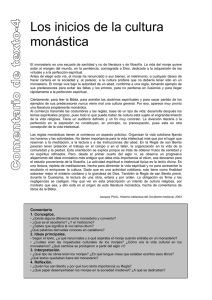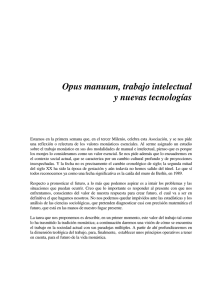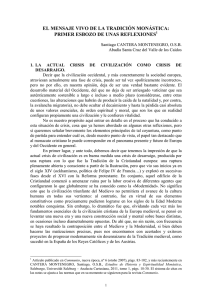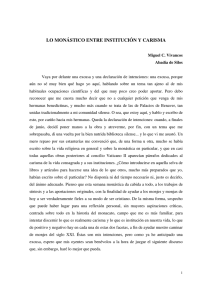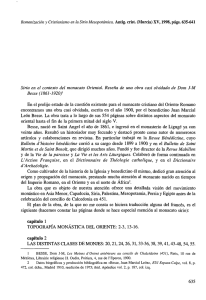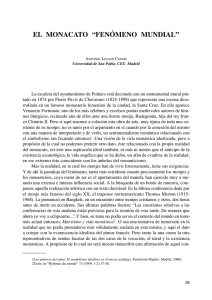Que valores para que monacato
Anuncio

¿Qué valores para qué monacato? P. Josep M. Soler Abad de Montserrat Semana Monástica, Loyola septiembre 2001 0. Introducción Permítanme antes de entrar en materia, algunas consideraciones previas sobre el título y su formulación en forma de pregunta. Tenemos el peligro de pasar el tiempo haciéndonos preguntas fundamentales sobre cuestiones de “principio” que al final derivan en quaestiones infinitae. Lo ponemos todo patas arriba en el ámbito intelectual y nos quedamos más o menos igual en la práctica. Estamos así desde hace bastantes años. Diciendo esto, no estoy negando el valor de la reflexión y la necesidad de revisar las propias posiciones –personales y comunitarias– para adecuarlas a cada momento histórico; tampoco defiendo la inercia del “siempre se ha hecho así”, ni la desconfianza hacia el ejercicio del pensamiento crítico. A este propósito, recuerdo una frase de un abad latinoamericano que no puede ser tachado de involucionista; decía que no debemos pretender inventar el agua caliente puesto que ya está inventada. Lo afirmaba a propósito de que muchas reflexiones y discusiones acaban llegando a conclusiones que ya nos venían ofrecidas por la secular experiencia monástica. El monacato cristiano hace siglos que se inventó y que sentó las bases para su funcionamiento. La teoría y la historia de este movimiento en el seno de la Iglesia han sido profundamente estudiadas, y tenemos al alcance obras de primera calidad. Creo que el problema no está tanto en la teoría, pues, como en la práctica. Ya hemos leído muchas veces qué es el monacato, qué requiere y qué aporta a la persona, a la Iglesia, a la sociedad. Creo que las bases están bien puestas, aunque conviene repetirlas de vez en cuando, para profundizarlas. Pero lo más importante es vivirlas. Quisiera hacer, además, una consideración previa sobre “los valores”. ¿Qué entendemos por “valor”? La vida cristiana supone una fuerte tensión hacia la unificación de la propia persona en Cristo. Por lo tanto, en nuestro caso, no hablamos solamente de “valores” humanos, sino de las consecuencias que tiene, o que debiera tener, la “vida en Cristo” para cada uno, para la comunidad, para la Iglesia y para la sociedad. Hago hincapié 2 en esto porque advierto que a menudo, incluso entre hombres y mujeres de Iglesia, se habla mucho de “valores” pero no se insiste tanto en la persona viva de Jesucristo, que es quien está en el principio, en la base de los valores auténticos. Y él mismo es “el Valor” por excelencia. Después de estas consideraciones iniciales, voy a ceñirme al tema que se me ha pedido: ¿Qué valores para qué monacato? Intentaré exponer en primer lugar algunas de las características principales del monacato cristiano, para pasar seguidamente a comentar qué valores implica o tiene como consecuencia el hecho de vivir este carisma en la Iglesia. Al final les ofreceré algunas conclusiones. 1. ¿Qué monacato? Ya he insinuado que no hay que reinventar el monacato. Lo que hay que hacer es darle vida con profundidad, desde nuestro ser hombres i mujeres del s. XXI con todo lo que esto implica. Como decía el abad Gabriel Brasó, la vida monástica consiste en una forma concreta de vivir la configuración con Cristo. Para ello el monje toma, en primer lugar, como guía el Evangelio. Esta centralidad de Cristo, este amor a su persona que se expresa, entre otras cosas, por un deseo ardiente de conocerle mejor, de compenetrarse más con Él, de dejarse “trabajar” por su Espíritu. Este ha sido y sigue siendo el primer punto firme del monacato. Dejarse trabajar por Cristo en el ámbito personal i dejarse unificar por Cristo en el ámbito comunitario. El seguimiento de Cristo, tomando como guía el Evangelio, se hace en el monasterio siguiendo los pasos marcados por la Tradición (tradición en el sentido de legado de una vivencia espiritual) de los Padres. No se trata, claro está, de ponerse a copiar miméticamente la forma de vida de los Padres del Desierto o de los primeros monjes, sino de recoger su doctrina y su experiencia de vida, tal como supo hacerlo –y así lo recomienda– el mismo san Benito en su Regla. Es importante, creo, no olvidar ningún eslabón en la larga cadena que nos une a los inicios del monacato e incluso a los inicios de la vida cristiana. Sería tan peligroso esto, como fijarse única y exclusivamente en uno de ellos y quererlo reproducir tal cual. Hemos de tener presente que la vida monástica ha sido vivida en la mayoría nuestras comunidades desde hace muchos siglos y esta larga tradición ha ido mostrando, en cada momento, el camino verdadero así como los senderos por los cuales uno acaba perdiéndose. Todo lo que en este bagaje espiritual hay de auténtico es lo que estamos llamados a actualizar hoy en nuestras comunidades, teniendo en cuenta el entorno eclesial y social en que vivimos. 3 Paso a enumerar algunos puntos que considero fundamentales para definir el monacato de hoy, y que se desprenden de las consideraciones anteriores. 1.1 En primer lugar la centralidad de la persona de Cristo. Resucitado, viviente, actual i culminación de la historia de salvación; una historia cuyo sentido queda reflejado en el itinerario que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Evidentemente, Cristo como hijo de Dios que nos revela al Padre y no comunica el Espíritu. 1.2 En segundo lugar, la eclesialidad; basada en la concepción de la Iglesia como Cuerpo de Cristo, como sacramento de salvación, como sociedad divino-humana en la cual y a través de la cual se lleva a cabo el encuentro salvador con Cristo. 1.3 En tercer lugar, hay que insistir –me atrevería casi a decir redescubrir– la vida monástica como sequela Christi, como seguimiento de Cristo. No en el sentido de mera imitación de lo que hizo en su vida mortal, sino como un dinamismo o itinerario espiritual que le sigue actualmente como Señor viviente a la luz de los relatos evangélicos. Este seguimiento tiene unas notas “prácticas” que lo caracterizan: la oración individual y comunitaria o litúrgica, la lectio divina, el celibato como actitud de oblación radical de la propia existencia a Dios y a los demás, la vida de comunidad que reproduce la del primer grupo de discípulos entorno a Jesús, y el trabajo como ascesis y como servicio. 1.4 En cuarto lugar, hay que insistir en nuestro ser testigos del mundo definitivo (es también uno de los aspectos del celibato consagrado) y, por lo tanto, de la transitoriedad de las cosas presentes. Lo cual no significa desentenderse de las realidades intramundanas y de los problemas que afectan a los seres humanos. En pocas palabras, debemos vivir la vida monástica como una memoria constante de Dios, Uno y Trino, y de su proyecto salvador en Cristo por el Espíritu Santo para cada hombre y cada mujer, mientras pasamos por este mundo transitorio. 2. ¿Qué valores? Por supuesto, la lista de valores que voy a comentar no pretende ser la única ni ser exhaustiva. Seguro que cada uno y cada una de Vds. elaboraría 4 la suya, y aunque encontraríamos los elementos fundamentales en todas, cada una tendría algo personal, un toque particular. 2.1 Personalización. Deseo insistir, en primer lugar, en la relación personal. Cristo es Alguien, no es una idea ni una teoría; es una Persona Humana i Divina. Él nos ha revelado al Dios Uno en Tres Personas. Y es una persona viva, actual, no un personaje del pasado. Podemos, y debemos, entrar en contacto personal con él. Por otra parte debe ser considerado como un valor absoluto; el único que nos revela el misterio de Dios en plenitud. Los monjes debemos testimoniarlo a nuestros contemporáneos en un momento en que la religiosidad ambiental tiende a equiparar y a ver como complementarios a los Maestros que dieron origen a las diversas religiones. A partir de la centralidad de la persona de Cristo, todo en la vida cristiana debe tender a una fuerte personalización, siguiendo en este punto una de las grandes revelaciones de Dios al pueblo de Israel: Dios es el Dios de cada persona y el Dios de todo el pueblo. En el Nuevo Testamento la identificación del otro con la persona de Cristo nos es revelada de una forma particular, por ello esta personalización afecta también a nuestras relaciones en el seno de la Iglesia y de la comunidad. Solamente podemos amar a Cristo, a quien no vemos, si amamos a los demás, a quienes vemos. Por esto el monje debe amar y respetar al prójimo de un modo delicado, no por simple educación y menos por diplomacia, sino a causa de la presencia de Cristo en el otro, sea quien sea. El amor a Cristo y la consideración de que en Él y por Él, Dios ha incorporado en su seno a toda la humanidad, conlleva para el monje un interés sincero y profundo por todos los seres humanos, por todo lo que es humano. 2.2 Actitud de conversión permanente. Tendemos a presentar la vida monástica como el resultado de una “opción personal”; lo cual es cierto, pero sólo en parte. Es verdad que es el resultado de una decisión libre, pero es una decisión ante una llamada; es la respuesta a una vocación. Y, a menudo, con el tiempo se percibe como una especie de “rendición” ante Alguien que nos atrae irresistiblemente. Esta respuesta personal implica un cambio de vida, significa darse cuenta de las incoherencias que hay en la propia vida y, por encima de todo, significa experimentar el deseo de cambiar interiormente, de “convertirse” y llevar una vida más coherente con la vocación recibida. Y como consecuencia se ofrece un testimonio más elocuente. El papa Pablo VI pronunció unas palabras preciosas en este sentido, en ocasión de la consagración de la iglesia abacial de Montecasino: “ Hoy es la exuberancia de la vida social lo que atrae hacia el monasterio. La excitación, el alboroto, la febrilidad, la exterioridad, la multitud amenazan 5 la interioridad del hombre. Le falta el silencio con su genuina palabra interior, le falta el orden, la oración, la paz, le falta su propio yo. Para reconquistar el dominio y el gozo espiritual interior necesita restaurarse en el monasterio… Y una vez recuperado para sí mismo en la disciplina monástica es recuperado para la Iglesia. El monje tiene una función más urgente que nunca… Cuando se ha reencontrado a sí mismo puede tener una función también con respecto al mundo; al mismo mundo que él ha dejado, y al que permanece vinculado en virtud de nuevas relaciones que su misma lejanía viene a crear en él: contraste, sorpresa, ejemplo, posible confidencia y diálogo secreto, de fraterna complementariedad”.1 Este trabajo de “recuperación del propio yo”, tan maltrecho no sólo por el pecado original sino también por esa tendencia del “mundo” a la extroversión, a la superficialidad, a la falsedad, al dominio y a la autocomplacencia, es una tarea primordial para el monje. Cada uno debe tomar conciencia de su propia condición de criatura, de pecador perdonado, y aprovechar el tiempo de esta vida para “volver por el camino de la obediencia a Aquél de quien nos habíamos alejado por la desobediencia”. El itinerario de recuperación, de unificación interior, o mejor dicho de la persona en su totalidad, le afecta y le beneficia no sólo a ella, sino también a la comunidad en la cual vive, a la Iglesia local y universal e incluso a la sociedad en su sentido más amplio. 2.3 Identidad – Significación o Incidencia. Parece que cuanto más se subraya la identidad de una persona o de un grupo, más pierde en capacidad de incidencia sobre el medio que le rodea; y viceversa, para aumentar la incidencia habría que homologarse al máximo con el entorno, reduciendo en lo posible los signos de identidad. No estoy seguro de que esta sea la visión adecuada, puesto que solamente des de la propia identidad asumida se puede establecer un diálogo enriquecedor con los demás. Identidad e incidencia me parecen dos elementos fundamentales e inherentes al monacato. Es lo que apuntaba el cardenal Hume, en sus tiempos abad del monasterio inglés de Ampleforth, cuando se refería a la tensión, en el monacato, entre “el desierto y la plaza del mercado”. Ambos juegan un papel importante en la vida monástica. Por “desierto” se entiende el “retirarse de la actividad y de la gente, para encontrar a Dios”. Y por “plaza del mercado”, el encontrarse implicado en diversos géneros de situaciones pastorales” del tipo que sean.2 La vida monástica proporciona en términos de tiempo y espacio un ambiente de “desierto”, en el que el silencio y la oración encuentran su ámbito propio. Pero a lo largo de la historia, tanto del occidente como del oriente cristianos, las exigencias del amor fraterno y la responsabilidad 1 2 Cf. Ecclesia, 1964, 1481-1482. G. B. HUME, A la búsqueda de Dios, Salamanca, 1981, p. 35. 6 eclesial o social han requerido que el monacato se comprometiese en diversas situaciones históricas; es decir, han requerido que los monjes salieran de un modo u otro a “la plaza del mercado”. Que se abrieran a la acogida de los hombres y mujeres que necesitaban de ellos. Pienso, por poner sólo algunos ejemplos y no salir de los orígenes del monacato, en las idas de san Antonio Abad a Alejandría cuando la situación eclesial lo requería3 o en la acogida que en general prestaban los Padres del desierto a los que iban en busca de “una palabra de salvación”. San Antonio mismo, a pesar de su eremitismo, acogía a los que acudían en busca de orientación, hasta el punto de que su biógrafo san Atanasio le llama “el médico de todo Egipto”.4 Otro caso semejante, por ejemplo, es el de Juan de Licópolis que llevaba una vida eremítica extrema, pero recibía en su celda de la Tebaida a gobernadores, tribunos y campesinos que iban en busca de un consejo corporal o espiritual.5 Creo que son buenos ejemplos de cómo se puede aportar a la sociedad sin dejarse atrapar por lo mundano. En nuestro continente, hoy más que en el pasado, el monacato experimenta la tensión entre la necesidad de vivir por vocación en el “desierto” y la llamada a estar de alguna forma presente “en la plaza del mercado”. De ser monjes y, al mismo tiempo, de contribuir a la vitalización del Pueblo de Dios y a la construcción de la Europa de hoy y de mañana, aunque sea “proféticamente desde la frontera”. De modo semejante a lo que hicieron en su época nuestros antepasados, como san Benito y san Bernardo en el occidente europeo y san Cirilo y san Metodio en el este. Es necesario, pues, hermanar la soledad y la acogida, la identidad y la incidencia. Aunque la acogida monástica, su forma de incidir en la sociedad y en la Iglesia, siempre deberá tener unas características particulares, compatibles con lo que es propio del monje. En otras palabras, y siguiendo con el símil: el monje, al igual que el vendedor en el mercado, no debe abandonar su puesto si desea atender adecuadamente a la demanda. 2.4 Radicalidad: Apología del exceso. Quisiera señalar un último punto en esta lista sumaria de valores. Algo que puede sonar un poco extraño, pero que me parece cada día más urgente. Lo llamo “apología del exceso”. Me explico. También aquí hay una nota crítica respecto a la cultura actual, porque ésta también favorece algunos excesos, pero ¿cuáles? Todos los tenemos “in mente”, y no parecen ser los más adecuados para ayudar al hombre de hoy a crecer en humanidad. Yo creo que el monacato de hoy debería aportar como valor a la Iglesia y al mundo la apología del exceso, pero del exceso de amor, claro está! 3 4 5 Vita Antonii, 46. Ibid., 87. Historia monachorum, I; Historia lausiaca, 35. 7 En realidad, toda la vida cristiana tiene algo de excesivo, de radical. Las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad tienen un “algo” que supera la misma capacidad humana, son “demasiado” para nosotros. Este “algo más” ¿será lo que aporta el Espíritu Santo, la gracia, a la vida del creyente? Es curioso constatar cómo la misma sociedad que impulsa al exceso hasta la “transgresión” en todo lo que se refiere al ámbito de las sensaciones, de los placeres, de la posesión, en cambio es extraordinariamente –yo diría: pobremente– cauta, recelosa, prudente, en el ámbito del espíritu humano. Es como si desconfiara de los anhelos más íntimos del corazón del hombre. El deseo de vida eterna, de comunión universal, de amor absoluto, de donación gratuita, de perfección… es como si fuera algo añadido al ser del hombre, que más bien habría que controlar y que mantener en los parámetros estrictamente terrenales. En cambio la vida monástica, en cuanto resulta ser la vida cristiana vivida intensamente, aporta –o debería aportar siempre– ese “plus”, ese exceso de vida provocado por el amor. Hablo, pues, de exceso y de radicalidad, no en el sentido de rigorismo, sino de entrega generosa sin límites. Exceso en la búsqueda de Dios, en la oración: incluso velamos de noche para rezar, para estar en presencia de Dios. Exceso en la preparación para la venida del Señor. Sería la dimensión escatológica del monacato, con sus prácticas más características: el ayuno, el celibato y en general el control de los sentidos. Exceso en el amor a la Palabra de Dios, a la Iglesia, a la comunidad, a los hermanos, a los demás. Exceso, en definitiva, en el don de la propia vida, en la pretensión de acoger plenamente el don de Dios. Todo esto que he llamado la apología del exceso está directamente relacionado con la noción de la “aventura”. Sí, la vida monástica resulta ser una aventura apasionante de seguimiento de Cristo. Y no olvidemos que sólo las grandes aventuras son capaces de colmar y de satisfacer el corazón del hombre. A eso estamos llamados. 2.5 Uso de la libertad. Nuestra sociedad valora hasta el exceso la libertad humana, puesto que puede llegar a constituir esclavos de la propia ansia de libertad. Pero hay un uso evangélico de la libertad, fruto de liberación otorgada por Cristo. No es fácil armonizar libertad y obediencia y libertad y proyecto comunitario. Pero ante las nuevas generaciones y para dar continuidad a la vida monástica debemos avanzar por este camino. Para ello hay que recurrir al diálogo; diálogo con los superiores y diálogo en el seno de la comunidad. Un diálogo, vivido en la comunión fraterna, que debe ser sincero, constructivo por parte de todos y con miras al discernimiento de la voluntad de Dios sobre la comunidad; no una simple táctica de política comunitaria. Sin disminuir el núcleo fundamental de la 8 obediencia, esto contribuye a que las personas se sientan valoradas, escuchadas, vinculadas y responsabilizadas en la toma de decisiones. Y cuando conviene hacer renuncias, se pueden hacer con libertad de espíritu… De todos modos, estoy convencido que en todas circunstancias uno puede encontrar la libertad interior, aunque el clima comunitario pueda estar enrarecido. Es importante que sepamos dar el testimonio de que la vida monástica no nos infantiliza. El diálogo vivido en libertad de espíritu y el amor fraterno a cada hermano o hermana de comunidad tienen su base profunda en la dignidad personal del otro. El respeto a esta dignidad es, también, un valor que demos transmitir a nuestra sociedad. 2.6 Formación. Es otro de los retos actuales. Destacaría la formación seria de los candidatos, para que el nivel de formación que tienen en otros campos, lo tengan también en la formación bíblica, teológica, espiritual. Y más si puede ser. Esto muchas veces supondrá empezar por una catequesis. Y destacaría, también, la formación permanente de las comunidades. La sociedad actual nos interroga fuertemente sobre muchos aspectos, y debemos saber dar razón de nuestra fe y de nuestra opción monástica. Y, en los momentos en que sea posible, debemos ofrecer a los que vienen a nuestros monasterios (hospedería, portería, etc.) o incluso en otros ámbitos la posibilidad de profundizar en la vida cristiana, como mínimo a nivel de vivencia litúrgica y de escuela de “lectio divina” y de oración en general. Toda comunidad tiene una doble dimensión. Una de cohesión comunitaria a base de la unión de los corazones y de armonización de los carismas de cada miembro de la comunidad (en esto es fundamental el ministerio del superior). Y otra de testimonio hacia el exterior. Es a favor de este testimonio que tiene importancia la formación, entendida no como un privilegio sino como una ascesis humilde para prestar un servicio eclesial y a la sociedad. La eclesiología derivada del concilio Vaticano II nos enseña a ver la vocación monástica en el conjunto de las diversas vocaciones cristianas; como una más, con su atractivo y su belleza peculiares, con su función específica, pero no como una vocación superior. Y nos enseñó a amar al mundo que nos rodea aunque seamos críticos con algunos de sus postulados y de sus realidades. Por esto, el servicio que podemos prestar a la sociedad, además del fundamental de nuestra oración, de nuestro trabajo y de nuestra a cogida, es el de entrar en diálogo con nuestros contemporáneos sobre lo que da sentido a nuestra vida; para ello es necesario saber responder dentro de lo posible a los interrogantes que nos plantean. Tenemos una vocación a la solidaridad con nuestros contemporáneos. 9 3. Conclusión El monacato cristiano se centra en la persona de Cristo porque es el camino que lleva al Padre y el modelo que el cristiano debe reproducir. Pero la finalidad última de la vida monástica es la búsqueda de Dios; se puede hablar, por lo tanto, también de teocentrismo. En esta búsqueda, se abre al monje un horizonte universal, que le permite el encuentro, desde su especificidad cristiana, con otras religiones y, en último término, con todos los hombres y mujeres de la tierra que comparten con él la dignidad de criatura de Dios. Esto implica para el mensaje monástico que queremos transmitir a la sociedad una defensa de la dignidad de cada persona y de cada pueblo. Y no se cierra aquí el horizonte, sino que se abre hasta la creación entera, que de be ser amada y respetada. Si de verdad estamos convencidos de la actualidad de la vida monástica y de su función intrínseca en el seno de la Iglesia y de la sociedad, y nos lanzamos a vivirla contando con la ayuda del Espíritu de Cristo resucitado, aflorarán en nuestras vidas una serie de elementos considerados como “valores”. De ello debería derivarse un tipo de vida, personal y comunitario dinámico y lo más coherente posible, que lleva a la realización personal; bello, por lo tanto, con aquella belleza que caracteriza a la verdad y a la bondad. Con una belleza que resulta poderosamente atractiva para cualquier persona mínimamente sensible. Permítanme que termine también con otro fragmento de la misma alocución de Pablo VI en Montecasino: “la Iglesia y el mundo, por razones diferentes pero convergentes, necesitan que [el monje] salga de la comunidad eclesial y social y se circunde de su recinto de soledad y silencio y desde allí nos haga escuchar el acento encantador de su (…) oración llena de paz, desde allí nos atraiga para ofrecernos el cuadro de una oficina del “servicio divino”, de una pequeña sociedad ideal, donde reina como fin el amor, la obediencia (…) la libertad frente a las cosas y el arte de su buen empleo, la preeminencia del espíritu, la paz; en una palabra: el Evangelio”.