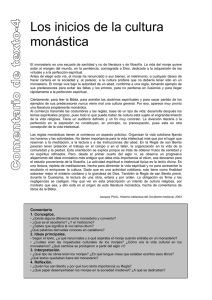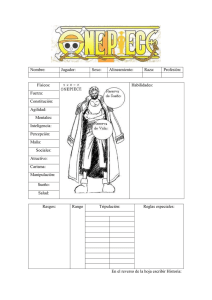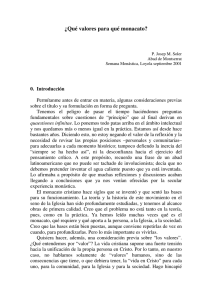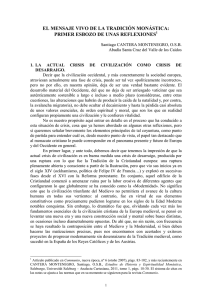Institucion y carisma
Anuncio

LO MONÁSTICO ENTRE INSTITUCIÓN Y CARISMA Miguel C. Vivancos Abadía de Silos Vaya por delante una excusa y una declaración de intenciones: una excusa, porque aún no sé muy bien qué hago yo aquí, hablando sobre un tema tan ajeno al de mis habituales ocupaciones científicas y del que muy poco creo poder aportar. Pero debo reconocer que me cuesta mucho decir que no a cualquier petición que venga de mis hermanas benedictinas, y mucho más cuando se trata de las de Palacios de Benaver, tan unidas tradicionalmente a mi comunidad silense. O sea, que estoy aquí, y hablo y escribo de esto, por cariño hacia mis hermanas. Queda la declaración de intenciones: cuando, a finales de junio, decidí poner manos a la obra y atreverme, por fin, con un tema que me sobrepasaba, di una vuelta por la bien nutrida biblioteca silense... y lo que vi me asustó. Un mero repaso por sus estanterías me convenció que, de una forma u otra, mucho se había escrito sobre la vida religiosa en general y sobre la monástica en particular, y que en casi todas aquellas obras posteriores al concilio Vaticano II aparecían párrafos dedicados al carisma de la vida consagrada y a sus instituciones. ¿Cómo introducirse en aquella selva de libros y artículos para hacerse una idea de lo que otros, mucho más preparados que yo, habían escrito sobre el particular? No disponía ni del tiempo necesario ni, justo es decirlo, del ánimo adecuado. Pienso que esta semana monástica da cabida a todo, a los trabajos de síntesis y a las aportaciones originales, con la finalidad de ayudar a los monjes y monjas de hoy a ser verdaderamente fieles a su modo de ser cristiano. De la misma forma, sospecho que puede haber lugar para una reflexión personal, sin mayores aspiraciones críticas, centrada sobre todo en la historia del monacato, campo que me es más familiar, para intentar discernir lo que es realmente carisma y lo que es institución en nuestra vida, lo que de positivo y negativo hay en cada una de estas dos facetas, a fin de ayudar nuestro caminar de monjes del siglo XXI. Éstas son mis intenciones, pero como ya he anticipado una excusa, espero que mis oyentes sean benévolos a la hora de juzgar el siguiente discurso que, sin embargo, haré lo mejor que pueda. 1 Creo que, en primer lugar, se impone la constatación de una valoración moral inmediata, cada vez que escuchamos las palabras institución o carisma; tendemos a dar una connotación negativa a la primera mientras que valoramos muy positivamente todo lo que la segunda encierra, o creemos que encierra. Pienso que en la vida religiosa estamos algo contagiados de un dualismo maniqueo, bastante simplista por cierto, pero que nos hace emitir una valoración moral sobre ciertos binomios fundamentales en nuestra vida y optar más radicalmente por uno de ellos, sin buscar la síntesis adecuada. Contraponemos con excesiva frecuencia al abad con la comunidad, a la obediencia con la responsabilidad personal o los derechos de la persona, a la pobreza con las justas necesidades, a lo institucional con lo carismático. Nos forzamos con frecuencia a elegir entre dos realidades que, más que opuestas, deberían ser complementarias. Naturalmente, el fenómeno no es nuevo ni exclusivo del ámbito monástico; quizás nos hemos dejado llevar por un dualismo bien patente en las opciones políticas, en los juicios de la prensa, en la valoración de las personas; un contagio del mundo, que diríamos con términos de la espiritualidad clásica, y que se me antoja poco cristiano cuando no farisaico. Por lo menos, resulta demasiado simplista reducir la realidad (y más aún las personas) a una mera batalla de buenos y malos, donde cada uno y cada cosa y cada idea está perfectamente delimitada en su propio campo. Quizás resulte un poco extraño oír esto en una época caracterizada por su ambigüedad moral, pero creo (y no tiene más valor que el de una mera reflexión personal) que en el fondo sigue latiendo este maniqueísmo a que hacía referencia, compañero inseparable del pensamiento humano. La tensión entre una realidad institucional y otra carismática, por decirlo así, subyace ya en el Antiguo Testamento. No es nueva, aunque no responda a criterios históricos objetivos, la oposición radical entre el sacerdocio y el profetismo como dos formas contrapuestas de ver y vivir la religión. Otra cosa es que con frecuencia se enfrentaran, por el natural conservadurismo de la clase sacerdotal frente a la conversión exigida por los profetas. Es verdad, como ha dicho Franz Josef Stendebach, que el ejercicio del poder del sacerdote sigue unos cauces y unas instituciones fijas y determinadas que, en el caso de los profetas, son mucho más espontáneas1. Pero la demoledora crítica y denuncia de un Isaías o un Jeremías, por ejemplo, no busca destruir ni el sacrificio ni el templo, sino 1 Introducción al Antiguo Testamento, Barcelona 1996, p. 197-198. 2 purificarlo de sus muchas lacras. El sacerdocio, que en este caso representa lo institucional, es constitutivo al ser de Israel como pueblo y como comunidad de creyentes en Yahvé; los profetas, que surgen en los momentos de crisis movidos por el espíritu de Yahvé, serán los encargados de reconducir las cosas a su verdadero ser. Un autor moderno, que puede ser considerado ya como un clásico de la espiritualidad monástica, Dom Pierre Miquel, ha dicho que «cuando el monje se vuelve al Antiguo Testamento en busca de sus orígenes, se siente identificado tanto en la tradición sacerdotal, como en la vena profética o el medio sapiencial»2. Y es así porque el monje tiene en la Iglesia, si bien no en exclusiva, como un profesional de la misma, la función de alabanza, el sacrificium laudis. Pero también, con su vida, el monje denuncia a un cristianismo instalado (pensemos en sus orígenes en Egipto) que corre el riesgo de perder el sentido de la trascendencia de Dios. El monje, en tanto testigo escatológico, está llamado a interpelar a la sociedad sobre lo único realmente necesario. Conjugar ambas dimensiones es la labor de su vida, pues no en vano advierte Dom Miquel de los peligros en que, por acentuar uno u otro carácter, le acechan: si insiste en su misión sacerdotal, el monje corre el riesgo de instalarse en una oración “profesional” desvinculada de la realidad, de las angustias y esperanzas de los hombres. Si acentúa su carácter profético, «el peligro radica entonces en el vaticinio gratuito, la crítica de toda institución incluso necesaria, la defensa de la utopía»3. Reconozcamos que, históricamente, nos hemos sentido mucho más inclinados a identificarnos con los sacerdotes que con los profetas. No se puede negar que el elemento de denuncia tiene un papel fundamental en el origen del monacato cristiano, tal como hoy lo entendemos. Pero, al igual que los profetas veterotestamentarios, el monje no rompe con su comunidad cristiana ni con la jerarquía eclesiástica, y cuando lo hace cae en una desviación, en una herejía. De todas formas, no hay que exagerar las cosas; si tomamos como ejemplo la Vita Antonii de Atanasio de Alejandría, que tantísima importancia tuvo en el auge de la vocación monástica, vemos que el hecho fundamental que decide a Antonio a retirarse al desierto es la interpelación que le hace a él personalmente la lectura de la palabra de Dios. Antonio, o quizás mejor Atanasio, considera fundamental en la vida del monje la lectura continuada de la Escritura, para lo cual es necesario apartarse del trato de los hombres. Pero, ¿se trata de una fuga? Con 2 Ser monje, Zamora 1992, p. 67. 3 frecuencia se habla de la huida al desierto, pero quizás sería mejor hablar de la marcha al desierto. Porque al desierto no se va sobre todo para huir de los hombres, sino para encontrarse con el demonio. Este rasgo demonológico del monacato primitivo es hoy absolutamente extraño a nuestro pensamiento cristiano, pero no conviene olvidar que el monje de Egipto va al desierto para combatir al demonio en su propia casa, pues la creencia popular era que el desierto constituía el hogar preferido de los diablos. La lucha contra las fuerzas del mal se lleva a cabo con las armas de la Escritura y desde la conciencia de la victoria definitiva de Cristo, de la que participa el cristiano tras arduo combate. Que los monjes pensaran que éste debía ser el espíritu animador de todos los bautizados, debilitados por una práctica cristiana entibiada al cesar la persecución, parece cierto, pero opino, con las Vitæ Patrum en la mano, que aquellos monjes daban más importancia al combate espiritual contra las fuerzas del mal que al carácter de denuncia profética que tal batalla lleva dentro de sí. Evidentemente, las cosas no pueden simplificarse en unas pocas líneas, porque aquella ansia por obtener la victoria sobre el mal y la propia salvación iba acompañada del deseo de recapitular todas las cosas en Cristo, esto es, de obtener la salvación de todos. En definitiva, el carisma propio de aquellos monjes, entendido como don de Dios, era una capacitación para la lucha contra el mal, de cuyos resultados se habría de beneficiar la iglesia de Dios y no sólo ellos. En este afán de perfección, y no sólo en Egipto sino doquiera había ido floreciendo la vida monástica, pronto se alcanzan formas más desarrolladas en las que el elemento institucional será el encargado de garantizar la eficacia de los frutos del Espíritu. En el monacato primitivo, los monjes se sirven con frecuencia de los consejos de un padre, de un anciano mucho más experimentado en la lucha contra el demonio, que les ayuda sobre todo en los principios. Sin embargo, el superior de los monasterios pacomianos no es solamente una tentativa de organizar a escala comunitaria la función espiritual del apa. Pacomio busca sobre todo crear una gran koinonía de la cual el superior es garante de la unidad; no es un padre experimentado que da consejos: es alguien que vive en el seno de la comunidad y que desde dentro la ayuda en la búsqueda de la fraternidad. Pacomio será uno de los primeros en fijarse (y en idealizar) la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén que, de esta forma, ha llegado hasta nuestros días como modelo de comunidad monástica perfecta, no sin 3 Ibidem, p. 68. 4 violentar la realidad histórica en beneficio de una idealización utópica. Pero de esto tendrá más culpa Casiano que el propio Pacomio. Sin embargo, baste considerar que esta institucionalización del monacato, con reglas que determinan numerosos puntos y circunstancias de la vidas, no está hecha para matar el impulso del Espíritu, sino para sostenerlo y hacerlo crecer en los hermanos. Es una insistencia aún mayor en el aspecto comunitario de la salvación, en la centralidad de la palabra inspirada y en la caridad fraterna. Negarse a legislar sobre esta realidad, a establecer algunos præcepta para aquellas comunidades de cientos de monjes, hubiera sido caminar directamente al fracaso anclados en la utopía. Algo parecido cabe decir de otra de las columnas básicas del monacato antiguo, cuya influencia pervive hasta hoy: Basilio Magno, hombre sabio, de sólida formación clásica y escriturística, preocupado por crear pequeñas comunidades donde los monjes se sientan como una verdadera familia de ideales y objetivos comunes. Lo que realmente desea es crear una fraternidad que sea como un reflejo de lo que toda la Iglesia debe ser; no porque todos los cristianos deban ser monjes, sino porque todos están llamados a vivir en caridad, a superar sus pasiones, a trabajar cada uno por el bien de todos. Basilio es el iniciador de la teología de la vida religiosa, y sus Regulæ no son propiamente tales, sino más bien tratados ascéticos para ayuda de sus monjes. Podíamos decir que el verdadero carisma de estos padres del monacato fue el de institucionalizar la vida cenobítica para su mejor desarrollo desde los principios del evangelio, iluminando a su luz su propia experiencia vital. Que sus seguidores hayan sabido mantener el soplo del Espíritu en medio de la letra de los preceptos es algo de lo que, en cada caso, ha de juzgar la historia de sus monasterios. No se trata de ir deteniéndonos ahora en cada una de las figuras claves del monacato para ir viendo su respectivo carisma y la forma de institucionalizarlo. Pero no podemos pasar por alto la figura de un Agustín de Hipona, otro enamorado del ideal jerosolimitano del cor unum et anima una, pero lleno de equilibrio y humanidad, y un Juan Casiano, mucho menos discreto, que hace de la perfección tarea exclusiva de los monjes, que se esfuerzan en volver a la pureza de aquella primitiva comunidad. En todos ellos podemos advertir los mismos elementos fundamentales: un ideal de perfección, que no es otra cosa que la entrega incondicional a Cristo; una vivencia personal de ese ideal; una plasmación de 5 esa vivencia en determinados escritos, normas o preceptos, con el fin de ayudar a otros en su caminar. Creo que esto es lo fundamental también de la Regula Benedicti, deudora de Basilio, de Casiano, de Agustín, pero adobada con una discreción proverbial que la ha hecho viva aún en nuestro siglo: Discretione præcipuam, sermone luculentam. A lo largo de toda la Regla se advierte ese equilibrio entre el don de Dios y las necesidades de la comunidad, entre lo preceptuado y lo aconsejado, entre lo que es básico y lo que no deja de ser accidental. Se ha dicho que San Benito resume los ideales del monacato antiguo aglutinados con un pragmatismo típicamente romano. No sé si se ha exagerado mucho este punto, pues no es propio de un código jurídico dejar tanto margen a la iniciativa privada, del abad en este caso, y, en definitiva, a la del Espíritu que puede conducir a cada monje por caminos de oración más intensa (RB, cap. XX) o incluso llevarlo a la plenitud de la vida monástica que supone el eremitismo (RB, cap. I). La dominici schola servitii que Benito se propone establecer, cuando en el prólogo confiesa sus intenciones, se conforma en el capítulo LXXIII con ser un esbozo de honestidad de costumbres, hanc minimam inchoationis regulam, que sirva de guía segura a quienes desean alcanzar las cumbres más elevadas de doctrina y virtudes, Deo protegente. A lo largo de buena parte de la Edad Media así se entendió en numerosos monasterios que, más que regirse por una sola Regla, buscaban en el codex regularum normas y doctrina que sirvieran a su santo propósito, adaptándose a las circunstancias concretas de cada comunidad. Es cierto que la institucionalización de ciertas formas de vida monástica, Cluny, por ejemplo, pero también, y en no menor medida, el Císter, dieron lugar a una uniformidad cada vez mayor hasta llegar al estilo de las congregaciones modernas. Algunos monjes ancianos de mi propio monasterio nos han contado cómo, en su juventud monástica, en nada se diferenciaban las costumbres, hasta las más nimias, que se seguían en cualquiera de los monasterios de la congregación solesmense, estuvieran en Francia, en Holanda, España o Canadá. La uniformidad y la fidelidad a toda norma se consideraba un valor casi supremo e intangible. Son excesos propios de cada época que también tenían su lado positivo y que por eso siguen siendo añorados por algunos, y no precisamente de los más ancianos de entre nuestras comunidades. En este sentido, podemos decir que el equilibrio alcanzado por San Benito, en su lugar y época concretos, sigue siendo un ideal al cual deben procurar 6 conformarse nuestras constituciones y normas y, sobre todo, nuestro modo de pensar y de actuar. Se puede objetar que, hasta ahora, no he hecho sino un superficial recorrido sobre ciertos autores y formas de vida monástica para ver cómo se desenvuelven entre las instituciones y los carismas sin definir ni lo uno ni lo otro. Creo que todos tenemos una idea bastante clara de lo que ambos conceptos encierran, pero no estará de más intentar precisar un poco. Es fácil delimitar aquello a lo que aplicamos el calificativo de institucional: lo que pertenece al ámbito externo, lo que funda y establece una realidad, monástica en el caso que nos ocupa. Constituciones, normas y decretos pertenecerían a este ámbito. Pero también es cierto que solemos aplicar el adjetivo con carácter peyorativo a aquellas actitudes calificadas de inmovilistas, al miedo por cualquier cambio, a la seguridad que ofrece lo que ya está instalado frente a la novedad arriesgada. Es cierto que toda institución tiende de por sí a ser tradicional y a ofrecer una seguridad que no raras veces se convierte en rutina y comodidad. Pero no lo es menos que su misión es ofrecer una estructura estable que ofrece a cada monje la posibilidad de desarrollar el don de Dios en su propia vida con la garantía de saberse en el buen camino y no víctima de sus propios caprichos. Porque si la institución es la seguridad, con todos sus riesgos, el carisma es la libertad con todos los suyos. Teológicamente hablando (y no de otra forma cabe hablar aquí) el carisma sólo puede ser definido a la luz de lo que San Pablo nos dice sobre ellos y su proliferación en la iglesia de Corinto (1Cor 12-14): el carisma es un «don gratuito concedido al hombre por la presencia del Espíritu Santo, en orden a la santificación de los demás; los carismas son gracias «sociales», que en las iglesias paulinas, y en otras, entraron como experiencia corriente en ministros eclesiásticos y en simples fieles, pero no carecían de ambigüedad y peligro»4. Al ser el Espíritu de Jesús quien inspira los carismas en los fieles, no pueden tener otra finalidad que la caridad, virtud suprema, que es la que distingue a los discípulos de Cristo y edifica la comunidad. Cuanto Pablo dice sobre el don de profecía, el don de lenguas o el don de curar puede aplicarse a cuantos dones particulares ha ido concediendo a lo largo de la historia a los diversos fundadores de familias religiosas. José Cristo Rey García de Paredes ha puesto de relieve cómo el carisma del fundador reside en el don del Espíritu concedido a una persona y puesto al servicio de la Iglesia en la creación de una 7 nueva forma de vida evangélica5. Y cuando hablamos de una nueva forma de vida religiosa nos estamos refiriendo también a las estructuras básicas que la hacen posible. Pero los carismas no se limitan a solos los fundadores; el «Ven y sígueme» del Señor Jesús que está en el inicio de nuestra propia vocación monástica es un don de su Espíritu; llamados para construir la Iglesia y para anunciar el Evangelio a todos los hombres, el Señor otorga carismas o vocaciones particulares en cuya respuesta no sólo tiene la palabra nuestra libertad sino también y sobre todo la gracia. Consagrados y enviados al mundo, aunque paradójicamente separados de él, los monjes responden a una llamada del Señor que los consagra y los envía. Y todo esto tiene lugar en el seno de la Iglesia, en medio de instituciones fruto del don del Espíritu y aprobadas por ella o, dado el caso, en nuevas formas e instituciones que la Iglesia aprueba y discierne para calibrar si son verdaderamente obra del Espíritu6. Cabría aquí decir una palabra sobre un carisma concreto, esencial para el buen funcionamiento de la comunidad: ¿tiene el abad, por el hecho de serlo, un carisma especial? Sería absurdo discutir aquí con los planteamientos de una teología ya superada, que insistía en la “gracia de estado” casi como una garantía infalible de una obediencia ciega. Pero, en el fondo, utilizando otras categorías y llegando a otras conclusiones, parece evidente que el ministerio del superior es un don en beneficio de la comunidad que ha de leerse en clave de servicio, como es propio de todo don y es la forma auténticamente evangélica de ejercerlo. En la práctica, como apuntamos al principìo, tendemos a oponer el abad a la comunidad, como si el carisma fuera propio de la segunda y el primero fuera la encarnación de la institución. Pero no debemos olvidar que el abad, según la mente de San Benito y la práctica habitual de nuestras comunidades, nace de la comunidad, es elegido por una decisión libre de los hermanos, que escogen de entre ellos al que consideran más capaz de guiarlos per ducatum evangelii. Vistas las cosas así, parece absurdo que, por el hecho ser nombrado abad o abadesa de una comunidad concreta la gente felicite al elegido como si hubiera alcanzado un honor y no tomado sobre los hombros la pesada carga de la que habla San Benito. Con frecuencia, incluso hoy, aunque no con la exageración de un pasado no tan 4 F. CANTERA BURGOS – M. IGLESIAS GONZÁLEZ, Sagrada Biblia, Madrid 1975, p. 1309, n. 1; estas notas son obra de G. Bravo. 5 Teología de la vida religiosa, Madrid 2000, p. 219; 227. 6 Vid. ibidem, p. 169-198. 8 lejano, rodeamos al superior de unas formas y de un pretendido respeto que lo alejan del seno de la comunidad que es su única razón de ser. El abad ha de ser precisamente el más carismático de sus hermanos, en tanto en cuanto a él compete aúnar voluntades, institución y carisma, en orden al bien de todo el monasterio. El abad debe ejercer su servicio animado por el Espíritu, apoyado por la institución; en definitiva, debe actuar al igual que todo monje, aunque su misión sea mucho más amplia y fatigosa, ya que, como dice San Benito, habrá de rendir cuentas al dueño del rebaño de todas las ovejas a él confiadas. Lo monástico entre institución y carisma; sobre esto es sobre lo que se me pidió que os hablara e ignoro y si lo hecho así y si de algo sirven mis reflexiones. Pero sí quisiera que algo quedara claro: en sí, el dilema planteado como título de esta charla puede ser tan falso como los otros que enunciaba al principio. La vida monástica no es una realidad que oscila entre lo institucional y lo carismático; en su entraña es a la vez institución y carisma: institución que protege el carisma, carisma que vivifica la institución. Cuando destacamos más uno de estos aspectos sobre el otro, entonces no somos fieles a lo que la vida monástica es y quiere representar en el seno de la Iglesia. La historia nos enseña que es mucho más fácil instalarse en lo ya sabido, protegidos y amparados por los altos muros de la institución, antes que dejarse invadir por el don del Espíritu con todo el riesgo y la aventura que lleva consigo. Pero también nos alerta contra los riesgos de los iluminados, de los dados a creer que cualquier idea propia es un don del Espíritu, de los que con demasiada frecuencia aseguran tener don de fundadores. Francisco de Asís, invadido por un don de Dios que raras veces se ha manifestado con tanta radicalidad, vehemencia y hermosura en la Iglesia, no duda en postrarse a los pies del papa, éste ricamente vestido, aquél pobre y desnudo, para obtener su bendición y la garantía de que su obra era realmente de Dios. En el mismo seno de aquel movimiento desbordante que fue el franciscanismo, no pocos cayeron en la herejía por negarse a poner el don de Dios al servicio de la Iglesia. Y es que, en definitiva, lo que vale es el equilibrio del que, como hemos dicho, tenemos tantas muestras en la Regla de San Benito. Otros muchos autores espirituales nos ofrecen reglas seguras de discernimiento para poder distinguir lo que viene verdaderamente de Dios de lo que no son sino nuestras propias ilusiones, lo que es verdaderamente institución vivificante de lo que no es sino rutina e instalación. El camino de los monjes es buscar verdaderamente a Dios, con todo lo que eso lleva consigo como misión eclesial más 9 que como un puro anhelo de salvación personal. Creo que estamos ya lejos de aquellos tiempos en los que muchos buscaban el puerto de la religión como vía segura de salvación. O nos salvamos juntos, o no hay salvación que valga. A finales del siglo XIX, cuando aún estaba vigente una espiritualidad obsesivamente preocupada por la salvación personal y el temor a un Dios justiciero, Teresa del Niño Jesús dijo: «Je suis venue [au Carmel] pour sauver les âmes et surtout afin de prier pour les prêtres». Y bien sabemos que llevó a cabo su misión en el corazón de la Iglesia en medio de una institución concreta, no pocas veces opresiva. A nosotros toca lo mismo: ser auténticamente monjes en el seno de la Iglesia y del mundo a fin de dar testimonio o, mejor aún, de ser testigos del Señor Jesús, animando nuestra vida y nuestras instituciones con el don siempre generoso del Espíritu. 10