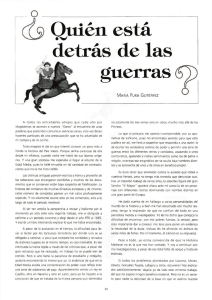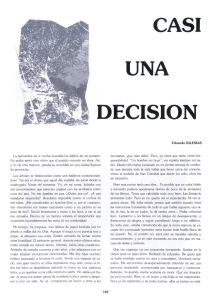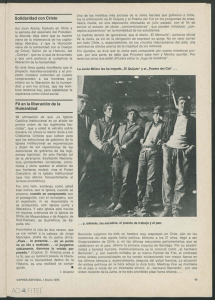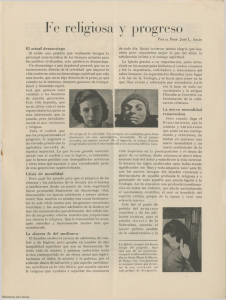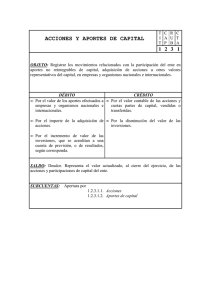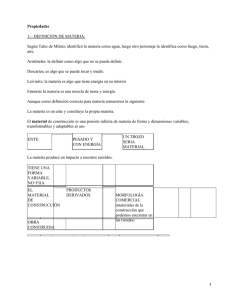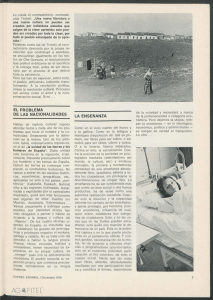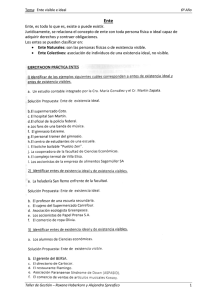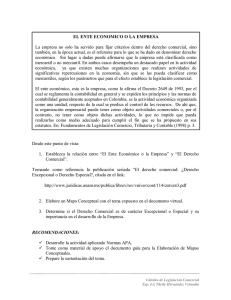(Colección estructuras y procesos) Rose Marie Muraro María José Gavito Milano Leonardo Boff - Fememino y masculino una nueva conciencia para el encuentro de las diferencias-Trotta (2004) (1)
Anuncio

h e m e n in o lí'OSK m MI K \RO i.honahdo ko¡ \ , . En el inicio del n u ev o m ilen io , el ser h u m a n o h a tra s­ p a sa d o u n u m b ra l decisivo: la su p erv iv en cia de la es­ p ecie re q u ie re u rg e n te m e n te u n a c o n cien cia p la n e ta ­ ria q u e in teg re en sí el c u id a d o , la so lid a rid a d y la d isp o sició n a c o m p a rtir la v ida y los b ienes de la T ie ­ rra. En esta co n cien cia, q u e co in cid e co n el final del ciclo h istó ric o del p a tria rc a d o , alie n ta la n ecesid ad de u n n u e v o n a c im ie n to de la h u m a n id a d desde la in te ­ g ració n del p rin c ip io m ascu lin o co n el fem en in o . Los d o s te x to s q u e fo rm a n este lib ro so n u n a bu en a m u e stra de esa co m p le m e n ta rie d a d . Su o rig e n p rim e ro está en el e n c u e n tro de R ose M a rie M u ra ro co n L eo ­ n a rd o B off en los añ o s se te n ta . En esa d é c ad a n acie ­ ro n en B rasil, en las m an o s de los a u to re s, los do s m o ­ v im ie n to s sociales m ás im p o rta n te s del siglo X X : el m o v im ie n to fem in ista y la te o lo g ía de la lib eració n . In ­ cluso re c o rrie n d o cam in o s d istin to s, y d esd e sus d iscu ­ siones en to rn o a la se x u a lid a d y la p o lític a del c u e rp o , am b o s v en en las re lacio n es de g é n e ro el suelo n u tr i­ cio en el cual p u e d a a rra ig a r u n o rd e n social m en o s v io le n to y m ás ju sto y so lid ario . Fem enino y M asculino U na nueva conciencia p ara el en cu en tro de las diferencias L eonardo Boff y Rose M arie M u raro Traducción de María José Gavito M ilano E D I T O R I A L T R O T T A C O L E C C IÓ N E S T R U C T U R A S Y P R O C E S O S S e r i e R e li g i ó n Titulo original: Feminino e masculino: urna nova consciéncia para o encontro das diferengas © Editorial Trotta, S.A., 2004 Ferraz, 55. 28008 Madrid Teléfono: 91 543 03 61 Fax: 91 543 14 88 E-mail: [email protected] http://www.trotta.es © Leonardo Boff y Rose Marie Muraro, 2002 © María José Gavito Milano, 2004 ISBN: 84-8164-689-X Depósito Legal: M -l 1.808-2004 Impresión Marfa Impresión, S.L. C O N T E N ID O Introducción........................................................................................... 11 L A N U E V A C O N C IE N C IA 1. 2. 3. 4. 5. 6. El género en la crisis de la cultura dom inante y en el surgi­ m iento de un nuevo paradigma civilizacional La mem oria sexual: base biológica de la sexualidad humana . La construcción histórico-social de los sexos: el g é n e r o .......... D e la diferencia sexual a la reciprocidad p erso n a l..................... La sexualidad com o estructura ontológica del ser humano .... El hombre, la mujer y D i o s ................................................................ 17 24 37 48 53 66 P U N T O D E M U T A C IÓ N 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Los sistemas sim b ólico s...................................................................... Vida y muerte: el ser in acab ad o...................................................... El deseo inm ortal.................................................................................. Las fases de la libido: el nacim iento de lo masculino y de lo fem enino ................................................................................................ La sexualidad masculina: cóm o se fabrica un a lm a .................... El m undo com o proyección del cuerpo erógeno del hombre La sexualidad femenina: cóm o se fabrica un cu erp o................. El m undo com o proyección del cuerpo erógeno de la mujer . La incom patibilidad entre el hombre y la m u jer........................ La incom patibilidad entre la mujer y el h o m b re......................... El cuerpo que sublima versus el cuerpo que goza ...................... La fabricación del in co n scien te....................................................... 91 94 99 104 109 116 120 127 134 142 152 159 19. 2 0. 21. 22. 23. 24. La fabricación r I» ’.r ■n .il u i-'iI ............ Sexualidad, saber y p o d e r ..... .................. C onciencia y transform ación........... . .................. El an d rógin o ........................................ ,............. El fin de la historia................................................................................ En fin, por un nuevo orden sim b ó lico ............................................ 166 171 177 184 190 197 Conclusión .......................................................................................................... 199 N O T A DEL E D IT O R La edición co n ju n ta de L eonardo Boff y R ose M arie M u ra ro va m ucho más allá de la sim ple conjunción de dos textos de autores distintos. C o m o au to res objetivan resultados idénticos, aunque cru ­ cen cam inos diferentes. C o m o p ersonas dan su testim onio y se com ­ p ro m e ten en m ovim ientos sociales a favor de los excluidos y de las m ujeres. Y ven princip alm en te la sexualidad y el género com o los pu n to s básicos de los cam bios necesarios p ara m ejorar la convivencia personal e n tre hom bres y m ujeres y p a ra establecer un nuevo o rd en social más justo, m enos v iolento y sobre to d o solidario. En la p a rte inicial de este libro L eon ard o Boff hace u n a sinopsis de gran estilo sobre la sexualidad desde los prim eros seres vivos hasta la actualidad. Su te x to — y esto n o es coincidencia— es el de un hom bre que vive su m asculino. El es teó rico , generalizante, p ero a diferencia de otro s hom bres, vive tam bién su fem enino de la m anera más p rofunda. Un escrito lleno de te rn u ra y am orosidad, bien d istinto del de cual­ quier o tro p ensador. Rose M arie M u raro , p o r su p arte, p ro c u ra en tra r en lo concreto y en el detalle, com o hacen las m ujeres, p ero n o se q u eda solam ente en lo em pírico, p o rq u e com o m ujer es capaz de cuestionar las grandes teorías patriarcales. Así, sin p o nerse de acuerdo, se m antiene en tre am bos un enorm e equilibrio: L eo n ard o a p o rta principios fundam entales a lo con creto y lo co tid ian o , y Rose, lo co n creto y lo cotid ian o a los p rincipios fu n d a­ m entales. En lugar de ser tlivci>irniri c itrin o » i|uc umbos textos convergen n atu ralm en te en tre sf en p ro p o n er un n u nuiu en el cual hom bres y m ujeres no sean más extrañ o s el u no para el o tro , sino com pañeros y com pañeras. En sum a, am bos nos alertan y nos hacen ver el actual p u n to de m utación de la especie hum ana, que con to d a seguridad d ará inicio a u n a nueva conciencia. Introducción LO M A SCU LIN O Y LO F E M E N IN O E N LA NUEVA C O N C IE N C IA ¿Por qué este títu lo si existe desde hace siglos un n ú m ero increíble de obras sobre lo m asculino y lo fem enino? Porque en este principio de m ilenio la h u m an id ad está en un p u n to de m utación originado p o r la aceleración tecnológica y, con ella, la aceleración histórica. Y estos puntos de m utación son raros en las especies biológicas. En la especie hum an a hubo un p rim er p u n to de m utación cuando los hom ínidos se sep araro n de los prim ates hace más de dos m illones de años y se inició la Prehistoria. El lento d esp ertar de la anim alidad a la hu m an id ad llevó más de un m illón y m edio de años. Las prim eras culturas fueron recolectoras. En ellas el p rim ate/ h um ano adquiere la posición erecta y com ienza a desarrollar su córtex cerebral con las prim eras conquistas tecnológicas. H ace ap ro x i­ m adam ente q u inientos mil años se dio u n segundo p u n to de m utación cuando el ser h u m an o inventó el hacha y la p ied ra tallada y aparecie­ ron las sociedades cazadoras, creadoras de nuevas y diferentes estruc­ turas psíquicas y colectivas. El tercer p u n to o cu rrió hace unos diez mil años, precip itad o p o r la invención de m étodos p ara fu ndir los m etales y p o r la creación de la agricultura, o casionando el fin del estadio nóm ada y la form ación de aldeas, estados e im perios, en el sentido antiguo del térm in o . N u evam ente la especie m uda de estadio, se instauran form as m ás elevadas de relación con el m edio am biente y entre los seres hum anos y b ro ta una nueva conciencia. El salto siguiente se dio hace unos trescientos años con el surgi­ m iento de la civilización urbano-in d u strial, que p ro v o co una enorm e aceleración de los inventos científicos y tecnológicos, una organiza­ ción social m ás com pleja y la individualización de la conciencia. En to d as estas etapas em ergió »imultitiic,imcntc la espiritualidad, la capacidad del ser h um ano de c n ltiu ic isc .1 sí m isino en el conjunto de los seres y de descifrar el vinculo que lo li^.i y religa al universo y a la Fuente originaria de to d o ser. La nueva conciencia P ero sólo recien tem en te, desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pod em o s hablar realm ente de la em ergencia de una nueva conciencia. La aceleración histórica y la tecnología se han vuelto incontrolables e im previsibles. M ás del 9 0% de todas las grandes invenciones de la h u m an id ad han sido realizadas en los últim os cien años. La h u m an id ad cam inó así desde u n a lenta escalada hasta una aceleración explosiva, principalm ente después de la invención de las tecnologías electrónicas, la principal de las cuales, el o rd e n a d o r, ha dad o origen a la Segunda R evolución Industrial. Estam os viviendo p o r lo ta n to un «punto de m utación» de nuestra especie, cread o r de una nueva conciencia y de nuevas estructuras hum anas. Tal vez sea el más p ro fu n d o de todos y tan radical com o el que nos tran sro rm ó de anim ales en seres hum anos: en los com ienzos, integrados enHa naturaleza, los seres hum anos tam bién estaban in te­ grados en tre sí. Las relaciones en tre los grupos eran solidarias y se co m p artían los bienes y la vida. C o n las sociedades cazadoras se instau raro n las prim eras relaciones de violencia: los más fuertes c o m en z aro n a d o ­ m inar y a ten er privilegios y el m asculino em pezó a ser el género pred o m in an te. La h u m an id ad pasó de la conciencia de solidaridad a la conciencia de com petición. Al iniciarse el p e rio d o historico la relación señor/esclavo se con­ solida com o rutina. En aquel m om ento significaba m atar o m orir, invadir o ser invadido, expandirse o perecer. Y así se ha venido haciendo la historia hasta hoy y con ella las relaciones de violencia con el m edio am biente. C o n la Segunda R evolución Industrial se aceleró m uchísim o el calen tam ien to del clim a, el d erretim ien to de los cascos polares, el saqueo de los recursos naturales, el agotam iento de las fuentes de energía no renovable, el despilfarro del agua, las innum erables espe­ cies en vía de extin ció n , to d o generado p o r la aceleración tecnológica con conciencia com petitiva. Si no se revierte esta tendencia globalizada de violencia y destrucción, los geólogos co n cuerdan en que des- pués del añ o 2 0 5 0 habrem os sobrepasado el p u n to de reto rn o y será extrem ad am en te difícil revertir el p roceso de destrucción. Por eso, com o especie, estam os e n tra n d o en un nuevo um bral. O nos parim os com o o tra especie hum ana, con o tra conciencia, o perecerem os. N o hay térm in o m eaio. En esta fase se hace m ucho más urg en te que en o tras u n a espiritualidad que ponga la vida en el centro de sus preocu p acio n es, la vida con su espléndida diversidad, el futuro com ún de la T ie rra y de la h u m anidad, y tam bién el cuidado con to d o lo que existe y vive. D ios em erge desde d e n tro del p roceso cosm ogénico com o aquella energía m isteriosa que o rd en a to d o a p a rtir del caos, com o aquel Espíritu de te rn u ra y de vigor que hace convergir to d o hacia form as cada vez m ás com plejas, conscientes y co-responsables. Esta nueva conciencia necesita ten er en su m édula la noción de cuidado, de solidaridad, de co m p artir la vida y los bienes de la naturaleza, crean d o p ara eso nuevas estructuras socioeconóm icas, políticas y espirituales. E ntonces h ab rá una v erd ad era m utación hum ana, que no será so­ lam ente individual o colectiva, sino tam bién p lanetaria. N o sólo tec­ nológica, social y cultural, sino p ro fu n d am en te espiritual. Al respecto recordam o s la película 2001, una odisea del espacio, de Stanley Kubrick. En la p rim era escena un prim ate toca un m o n olito llegado del espacio y se convierte en ser hum ano. En la últim a escena un hom bre muy viejo, cercano a la m uerte, repite el gesto y se tran sfo rm a en un feto cósm ico. Esta intuición tal vez sea la única que p ued a salvarnos. Lo masculino y lo femenino C ada fase hum ana tiene una relación m asculino/fem enino específica. Y p o r lo que hem os visto fue en la fase más larga, aquella que du ró un m illón y m edio de años, d o n d e se vivieron las relaciones de arm onía y equilibrio con la naturaleza que todavía están presentes hoy — y lo estarán p a ra siem pre— en nuestro inconsciente. C o n trariam en te a lo que cree el pen sam ien to p atriarcal, la verd ad era adaptación de la hum anid ad no se hizo p o r la violencia, se hizo p o r la solidaridad. La violencia es m uy reciente en la historia evolutiva hum ana. T an verdad es esto que el más im p o rtan te m ito hum ano, que to d as las religiones sitúan antes o después de la m uerte, es el del paraíso perdido. En aquella fase, hom bres y m ujeres vivían in tegradam ente. Las relaciones eran igualitarias, y la m ujer estaba considerada más próxi ma a los dioses p o rq u e de ella d ependía la reproducción de la especie E n to n ces lo s p rin c ip io s m a sc u lin o y fe m e n in o — J u ra n te u n m illó n y m e d io d e a ñ o s— g o b e r n a ro n ju n to s el m in u lo . C o n las sociedades cazadoras com icn .m las relaciones de fuerza y lo m asculino, que pasa a ser el gén ero p red o m in an te, se volverá hegem ónico a lo largo del p erio d o histórico ¡m ondo hace ocho mil años, cu a n d o destina p a ra sí el dom inio público y para la m ujer el privado. La relación hom bre/m ujer pasa a ser de dom inación y, de ah o ra en ad elan te, la violencia será la base de las relaciones en tre los grupos y e n tre la especie y la naturaleza. U nicam ente el principio m asculino gob iern a entonces el m undo. Al final del siglo XX, con la Segunda R evolución Industrial, la m ujer e n tra en el dom inio público p o rq u e el sistem a com petitivo hace más m áquinas que m achos. Al com enzar el siglo XXI las m ujeres son prácticam en te el 5 0 % de la fuerza de trabajo m undial, o sea, p o r cada hom b re que trabaja, tam bién trabaja u n a m ujer. E sto, p o r lo m enos teóricam ente, está cerrando un ciclo de la historia: el ciclo patriarcal, que se abrió en el p erio d o histórico ju nto con la sociedad esclavista, cuando las m ujeres fueron reducidas a su función p ro cread o ra. H o y ellas traen al sistem a p roductivo y al Estado algo radicalm en­ te nuevo. U nicam ente el hom bre se volvió co m petitivo p o rq u e se destinó al d o m in io público. La m ujer en el dom inio de lo privado conservó los valores de la solidaridad y del com partir. D urante m ilenios ha sido educada p ara el altruism o y el cuidado, pues si el bebé n o tu v iera a su disposición a alguien to talm en te altruista, no d u raría ni siquiera un día. A ctualm ente la m ujer trae los nuevos/arcaicos valores sim bólicos de so lid arid ad de la fam ilia al sistem a p ro d u ctiv o y al Estado. De esta m anera la e n tra d a de la m ujer en el dom inio público m asculino es condición esencial p ara revertir el proceso de destrucción. Esto está ya tan claro en la conciencia colectiva que las N aciones U nidas — a través del F ondo de las N aciones U nidas p ara la pobla­ ción, FNUAP— com ienza así su inform e oficial del año 2 0 0 1 , el p rim ero de este m ilenio: «La raza hum ana viene saqueando la T ierra de form a insostenible y d ar a las m ujeres m ás p o d er de decisión sobre el fu tu ro p u ed e salvar al p lan eta de la destrucción». Este libro es una p eq u eñ a colaboración en ese sentido, ya que lo m asculino y lo fem enino tienen que integrarse ah o ra m uy p ro fu n d a ­ m ente si q u erem o s sobrevivir. R o se M a r ie M uraro y L eo n a r d o B o ff LA NUEVA CO N CIEN CIA Leonardo Boff EL G É N E R O EN LA CRISIS DE LA CULTURA D O M IN A N T E Y EN EL SU R G IM IE N T O DE U N N U EV O PARADIGM A C IV ILIZA CIO N A L La hu m an id ad está pasan d o innegablem ente p o r u n a crisis que toca los cim ientos de su subsistencia en la T ierra. En m om entos así nos sentim os urgidos a sum ar fuerzas y a identificar fuentes de inspiración que p u ed an salvarnos. U na de estas fuentes es, sin duda, la cuestión de género, que debe volver a ser visitada con reno v ado interés. Pero antes de com enzar n u estra reflexión, conviene que definam os lo que en ten d em o s p o r género (gender en inglés). Esta categoría fue in tro d u ­ cida en el siglo pasado, a p a rtir de los años ochenta, especialm ente p o r las fem inistas del área anglosajona, com o u n avance sobre las discusio­ nes an terio res que se afirm aban sobre la diferencia en tre los sexos y en los princip io s m asculino y fem en in o 1, dejando a un lado la cuestión de 1. A lg u n o s títu lo s d e referen cia para la c u e stió n d e g é n e ro : J. W . S cott, «G en ­ der: an U se fu l C a te g o r y o f H isto r ic a l A nalysis», e n G e n d e r a n d th e P o litic s o f H is to r y , C o lu m b ia U n iv ersity Press, N e w Y ork, 1 9 8 9 , pp . 2 8 - 5 0 ; o , e n p o r tu g u é s, G é n e ro : urna c a te g o ría ú til p a ra a a n d lise h istó ric a , S .O .S C o r p o , R ecife, 1 9 9 6 ; S. S ch a ch t y D . H w ing, F e m in is m a n d M e n , N e w Y ork U n iv ersity Press, N e w Y o r k /L o n d o n , 1 9 9 8 ; J. S. H ccles, « G en d er R o le s and A c h ie v e m e n t Patterns», en J. M . R ein isch y o tr o s, M a sc u lin ity lF e m in ity : B asic P e rsp e c tiv es, O x fo r d U niversity Press, N e w Y ork , 1 9 8 7 , p p . 2 4 0 ­ 2 8 0 ; K. B. H o y e n g a y K. T . H o y e n g a , G e n d e r-R e la te d D ifferen ces: O rig in s a n d O u tc o m e s, A llyn 8c B a co n , B o sto n , 1 9 9 3 ; C . W e e d o n , «T h e P r o d u ctio n and S u b versión o f G en d er: P o stm o d e r n A p p ro ch es» , en F em in ism , T h e o ry a n d th e P o litic s o f D ifferen ce, B la ck w ell, O x fo r d /M a ld e n , 1 9 9 9 ; L. Irigaray, L e te m p s d e la d iffére n c e: P o u r un e r é v o lu tio n p a c ifiq u e , B ib lio E ssais, Paris, 1 9 8 9 ; F. H éritier, M a sc u lin o /F e m e n in o : e l p e n s a m ie n to d e la d iferen cia , A riel, B a rcelo n a , 22 0 0 2 ; T . L aqueur, L a c o n s tru c c ió n d e l s ex o , C áted ra , M a d rid , 1 9 9 4 ; F. G ir o u d y B .-F. L évy, H o m b r e s y M u jeres, T em a s de H o y , M a d r id , 1 9 9 3 ; T . Silva (e d .), ¡ d e n tid a d e e d ife r e n fa , V o z e s , P e tr ó p o lis, 2 0 0 0 ; L. S. O liv e ir a , M a sc u lin id a d e , fe m in ilid a d e e a n d ro g in ia , A ch ia m é, R io d e Jan eiro, p o d e r que subyace en el prism a m asculino an drocentrism o— de casi to d a s las form ulaciones teóricas y de las iniciativas prácticas concern ien tes al tem a hom bre/m ujer. Pero no basta co n statar las diferencias; es im prescindible co nsiderar cóm o fueron construidas social y culturalm ente. En particu lar, cóm o se establecieron las rela­ ciones de dom inación en tre los sexos y los conflictos que suscitan; la form a en que se elab o raro n los d istintos roles, las expectativas, la di­ visión social y sexual del trabajo; cóm o fuero n p royectadas las subje­ tividades personales y colectivas. C o m o pod em o s ver, el co n cepto de g énero co m p ren d e cuestiones que van m ás allá de lo fem enino/ m asculino y del sexo biológico, tom ad o s en sí m ismos. C onviene tam bién declarar explícitam ente desde el p rincipio los lím ites y el alcance de las reflexiones que p ro p o n em o s aquí. H ablo com o h om bre, blanco, cristiano, filósofo y teólogo que d u ran te más de do s decenas de años tuvo u n a vida m onacal y célibe y que ahora vive en fam ilia. El hecho de estar desde hace m ucho tiem p o aten to a las cuestiones de género y de p ro c u ra r pensar holísticam ente no su pera las lim itaciones intrínsecas de mi lugar social y sexual. Sin em bargo me siento a gusto hablando de lo fem enino, pues eso no es m o n o p o lio de las m ujeres, sino un p rincipio c o n stru cto r — ju nto con el m asculino— de mi m ism a identidad. H ab lar de género es «hablar a p a rtir de un m o do p articular de ser en el m u n d o , fun d ad o p o r un lado en el carácter biológico de nuestro ser y p o r el o tro en el hecho de la cultura, de la ideología y de la religión de ese carácter biológico»2. En este sentido el género posee una función analítica sem ejante a la de clase social. Am bas categorías atraviesan las sociedades históricas, sacan a la luz los conflictos entre hom bres y m ujeres y definen form as de rep resen tar la realidad social y de intervenir en ella. El desafío actual consiste en ver cóm o deben ser redefinidas las relaciones de género p ara que, ju n to con o tras fuerzas, nos ayuden a 1 9 8 3 ; M . L. R o c h a -C o u tin h o , Tecendo por trás dos panos: a mulher brasileña ñas relafóes familiares, R o c c o , R io d e Ja n eiro , 1 9 9 4 , p p . 4 8 - 6 5 ; S. N o la s c o (e d .), A deconstrugáo do masculino, R o c c o , R io d e J a n eiro , 1 9 9 5 ; J. G . B ielh , De igual para igual, Vozes, P e tr ó p o lis, 1 9 8 7 ; M . P. G r o ssi, « Id en tid a d e de g é n e ro e sex u a lid a d e . A n tr o p o ­ lo g ía e m prim eira m áo», Cademo n.° 24, U FSC /PPG A S, F lo ria n ó p o lis, 1 9 9 9 ; A . M o n ­ te n e g r o , Ser ou ndo ser feminista, G uararapes, R e cife, 1 9 8 1 . 2. I. G ebara, El rostro oculto del mal, T ro tta , M ad rid , 2 0 0 2 , p p . 9 1 - 9 2 ; D . B ru n elli, « T eo lo g ía e g é n e ro » , en L. C . Su sin (ed .), Sarga Ardente. Teología na América Latina: prospectivas, P au lin as/S oter, S ao P au lo, 2 0 0 0 , p p . 2 0 9 - 2 1 8 . co n stru ir u n a altern ativ a salvadora p a ra la h u m an id ad y para la p ro p ia T ierra. Crisis de las instituciones del patriarcado La crisis global afecta radicalm ente a las principales categorías de pensam ien to e instituciones creadas p o r el p atriarcad o : la de la razón instrum ental-analítica, fu ndada en el paradigm a que separa sujetoobjeto, base del p ro y ecto de la tecnociencia, y que reduce lo com ple­ jo a lo sim ple e instau ra el d o m in io del hom b re — entiéndase el varón— sobre los procesos de la n aturaleza, hasta la institución del po d er ejercido com o d om inación o hegem onía del m ás fuerte. La crisis afecta inclusive al E stado com o una de las m ayores co nstruccio­ nes sociales de la h u m an id ad , p ero organizado en in terés de la lógica de los ho m b res, así co m o las form as de educación generalm ente rep ro d u c to ra s y legitim adoras del p o d e r p atriarcal. O tras institucio­ nes im p o rtan tes tam bién afectadas son las religiones con sus divini­ dades p re d o m in a n te m e n te m asculinas — si Dios es m asculino, ¿lo m asculino n o es D ios?— que consagran la m ayoría de las veces los privilegios de los h om bres, agravando los prejuicios c o n tra las m uje­ res. Y finalm ente el an tro p o cen trism o , que es, de h echo, androcentrism o — c e n tra d o en el v aró n — p o rq u e sitúa al ho m bre en el c en tro del universo y to d as las dem ás cosas a su servicio. Este com plejo proceso ha p ro v o cad o una ru p tu ra en to d o s los cam pos — D ios/ m undo, espíritu /m ateria, fem enino/m aculino, sexo /am or, público/ privado— e in stau ró la p érd id a de perten en cia a la to ta lid ad cósm ica y el consecuente ab a n d o n o del sentim ien to de v eneración y de respeto an te la m ajestad del universo y del m isterio de la p io p ia existencia. Desde hace cu atro mil años el «destino m anifiesto» del p atriarca­ do ha sido siem pre buscar el d o m in iu m m undi, enseñorearse de los secretos de la n aturaleza p ara som eterlos a los intereses hum anos y lu ccrse "«maestro y p o seed o r de todas las cosas» (D escartes). En los últim os cincuenta años, provisto de un inm enso ap arato científicolícm co , el hom bre, más que la m ujer, ha llevado este p ro p ó sito hasta sus últim as consecuencias. Esto ha generado un impasse fundam ental p¿ira su p ro p io fu tu ro y p ara la vida de nuestro p laneta. D evastó la I ierra, ex p lo tó hasta el lím ite del agotam iento casi to d os los recursos ilc los ecosistem as, am enazó de ex tinción a m illares de especies de vula, delirado la calidad global de la vida, m ercantilizó prácticam ente casi to d as las relaciones sociales y naturales y, para term inar, co n stru ­ yó el fam oso p rincipio de autodcstrucciún P o r p rim era vez en su historia ha proyectad o m edios eficaces que p u ed e n p o n er fin a la aventura de la especie lla m o sapiens y dem ens sobre la T ie rra y d añ ar p ro fu n d am en te a to d a la biosfera, resucitando los m itos de destrucción de la especie3. A nte esta d ram ática situación es u rg en te que elaborem os estrate­ gias de salvación, pues el tiem po corre en c o n tra nuestra. Es im p o r­ tan te q u e im plem entem os alternativas que p artan del rescate de lo fem en in o , en el ho m b re y en la m ujer, e in c o rp o re n sim ultáneam ente aquellas conquistas del p atriarcad o beneficiosas p ara to d a la h u m an i­ dad. U rge que rescatem os lo m ejor de am bas tradiciones, la del m atria rc ad o y la del p atriarcad o , ya sea com o instituciones históricas y culturales, ya com o arq u etip o s y valores. Es im p o rtan te insertarlas en un nuevo paradigm a en el cual los principios m asculino y fem eni­ no, los h o m b res y las m ujeres juntos, in auguren una nueva alianza de valoración de la alterid ad , de aprecio de la recip rocidad y de p o te n ­ ciación de las convergencias de cara a salvaguardar la in tegridad de lo cre a d o y a g arantizar un fu tu ro esp eran zad o r para la hu -m an id ad y p a ra el p lan eta T ierra. Tendencias de la investigación sobre género Para facilitar la com prensión y las discusiones im plícitas en n u estro tex to , es necesario in ventariar las grandes líneas de la investigación sobre g én ero y sobre el principio fem enino/m asculino4. La p rim era co rrien te afirm a que el hom bre y la m ujer poseen m em oria sexual p ropia, fundada en el largo proceso evolutivo de la vida. Este factor da origen a com p o rtam ien to s distintos con caracte­ rísticas psicológicas propias. Se concede im portancia al aprendizaje y 3. C f. m is trabajos, L. B o ff, Ecología, grito de la Tierra, grito de los pobres, T ro tta , M a d r id , 32 0 0 2 ; El cuidado esencial, ética de lo humano-compasión por la Tie­ rra, T r o tta , M a d rid , 2 0 0 2 ; La voz del arco iris, T ro tta , M a d rid , 2 0 0 3 ; tam b ién , R . M . M u r a ro , Textos da fogueira, L etraviva, B rasilia, 2 0 0 0 , pp . 2 1 -5 6 . 4 . V éa se un b u en resu m en en e l d ic c io n a r io d e referencia The Icón Critical Dictionary o f Feminism and Postfeminism, Sarah G a m b le (e d .), Icón B o o k s, C am b rid ge, 1 9 9 9 ; ta m b ién : D . Fuss, Essentially Speaking: Feminism, Nature and Difference, R ou tle d g e , N e w Y o rk , 1 9 8 9 ; A . C avarero, « D ie P ersp ek tiv e der G e sc h lec h tsd iffe r en z» , en U . G erh a rd y o tr o s (ed .), Differenz und Gleichheit: Menschenrechte haben kein Geschlecht, U lrik e H e lm e r , F rankfurt a. M ., 1 9 9 0 , pp. 9 5 -1 1 1 . a los procesos de socialización, p ero tales realidades serán siem pre m oldeadas p o r las m atrices biológicas previas. El tipo de relación entre los sexos — igualitarias, jerarquizadas u o p resoras— y las fo r­ mas de p o d e r que a p a rtir de ahí se ejercieron, y aún se ejercen, están tam bién condicio n ad o s p o r la base biológica diferencial de los sexos. Los g rup o s fem inistas, especialm ente, han enfatizado la singularidad de la m ujer elem ental, de la m ujer salvaje, originaria, au togeneradora, que se m etam o rfo sea en las varias figuras de diosas o de la bruja prim itiva, m ujer que dio el salto del an d ro c e n tn sm o y falocentrism o a la plena lib ertad fem enina5. La segunda co rrien te sostiene que las diferencias sexuales, de personalidad, de roles y de ejercicio del p o d er resultan de co ndiciona­ m ientos sociales. El hom bre y la m ujer concretos no existirían in natura. Serían co n struid o s social y cu lturalm ente. Esta posición su­ braya el hecho de que en el nacim iento p red o m in a una clara neu trali­ dad psicosexual. Por eso, la fisiología y la psicología, consideradas aisladam ente, serían insuficientes p ara explicar la división política y económ ica en tre los sexos. D e acu erd o con esta interp retació n es im p o rtan te que situem os siem pre la cuestión de gén ero en el ám bito de la cultu ra, de las relaciones de p o d er y de su inserción en el proceso productivo. La sexualidad originaria constituye, según esto, un dato de tal form a plasm able que, a través de la socialización, puede ser m oldeado en cualquier dirección. Esta co rrien te niega que existan rasgos fem eninos y m asculinos definidos. H o m b res y m ujeres pueden ser co n stru id o s igualm ente com o seres agresivos, d ependientes, pasi­ vos o co o p erad o res, creativos y pacíficos. Y afirm a que to d o depende del tip o de construcción social operada. De to d as form as el actual reto consiste en d esm ontar la d o m in a­ ción de los hom bres sobre las m ujeres, que ha deshum anizado a am bos, p e ro prin cip alm en te a las m ujeres, m ediante sím bolos, len­ guajes, form as de ejercicio de p o d er, valores y religiones que llevan la m arca del antifem inism o y de la co n tin u ad a exclusión de la m ujer en los procesos de decisión. La tercera línea se esfuerza p o r recoger el m o m ento de v erdad de cada un a de las posiciones anterio res y p ro c u ra dialectizarlas. El ser hum ano no es ú nicam ente la especie m ás com pleja del género de los m am íferos. Posee tam bién una característica p ro p ia que es sólo suya. Por un lado es p a rte y p arcela de la naturaleza con su capital biológi­ 5. C f. el lib ro m uy d ifu n d id o d e C . P. E stés M u jeres q u e corren c o n lo b o s , Sum;i d e L etras, M a d rid , 2 0 0 1 . co-sexual p ro p io y p o r el o tro se sitúa en una posición de distancia que le p erm ite intervenir en la naturaleza y trabajarla según sus pro p ó sito s, que, com o verem os, son diferentes en el hom bre y en la m ujer. T a l p articu larid ad hum ana hace que la interacción en tre factores biológicos y sociocuiturales en la construcción concreta del género sea com pleja. Por lo ta n to necesitam os ver cóm o se elaboran social­ m ente los datos biológicos referentes a la m ujer con relación al hom b re, en vez de m antenerlos com o causas paralelas, sin dialectizarlos. Innegablem ente las relaciones causales entre socialización y bio­ logía, p o r su p ro p ia naturaleza, nunca son claras. De todas form as debem os sup erar una substanciación o dicotom ización arb itraria de am bas. Las diferencias sexuales son dadas y sim ultáneam ente cons­ truidas. P or eso es im p o rtan te considerarlas siem pre conjuntam ente p ara hacer justicia a esta realidad dialéctica. El co m p o rtam ien to sexual, con las arm onizaciones y conflictos que co m p o rta, se form a y se desarrolla a m edida que el ser sexuado, d o ta d o de determ inadas características genéticas, entra en interacción con el m edio socio-cultural específico y sus estím ulos singulares. C u a n d o o cu rre una sintonía en tre eq uipam iento genético y m edio se instau ran algunos com p o rtam ien to s benéficos; o tros son conflictivos p o r la falta de adecuación y arm onización en tre un factor y o tro. N u e stra reflexión se afilia a esta tercera vertiente. La hipótesis que n os acom pañará a lo largo de nuestra exposición insistirá en que las diferencias biológicas se o rd en an a la reciprocidad y a la complem en taried ad . Y que los conflictos surgen cuando rom pem os ese equilibrio dinám ico, prevaleciendo un polo sobre el o tro , do m in án d o ­ lo o subalternizándolo, com o históricam ente ha venido ocu rrien d o 6. T ales distorsiones m arcan la historia de las relaciones de género com o u n víacrucis de sufrim iento p ara las mujeres. Sólo serán su p era­ das y cu rad as en la m edida en que hagam os valer, teórica y p ráctica­ m ente, la referencia valorativa básica de la reciprocidad, la asocia­ ción, la co o peración, la vivencia dem ocrática y la convergencia en las diferencias. N u e stro te x to quiere ser en ten d id o en radical oposición a la banalización a que está som etido hoy el tem a de la sexualidad. La 6. V é a n se las r efle x io n e s críticas de A. K roker y D . C o o k , Th e Postmodem Sce- ne, E x c r e m e n ta l C u ltu re a n d H y p e r-A e sth e tic s, N e w W o r ld P ersp ectiv es, M o n tr é a l, 1 9 8 6 , e s p e c ia lm e n te pp . 2 0 -2 3 («P anic S ex: P ro cessed F em in ism ») y 2 3 - 2 4 («Sex w ith o u t S e cretio n s» ), explotación sexual — que va desde la pro stitu ció n infantil al com ercio m undial de la p o rn o g rafía y de la renovada reap ro p iación del cuerpo de la m ujer p o r p arte del m achism o m ediático— y el patriarcalism o virtual com o vehículo de p ro p ag an d a com ercial representan una de las perversiones más radicales de la sexualidad hum ana. Se presenta un sexo m utilado, de partes — no del ser h um ano com pleto— , de traseros, de senos, de vaginas, m atan d o el sexo natural en nom bre del sexo virtual, vía in tern et, sexo sin donación y sin secreción. En n u estro ensayo nos p ro p o n em o s, en p rim er lugar, situar la cuestión de gén ero en el inm enso proceso biogénico y an tropogénico, p ara m o strar así m ejor la sagrada u nidad de la vida y el lugar que en ella ocu p an la sexualidad y las relaciones de género. En segundo lugar, incluir el prin cip io m asculino/fem enino subya­ cente a la cuestión de género d e n tro de la realidad hum ana, siem pre tensa y conflictiva. A quí surge la p reg u n ta ontológica: ¿Qué es en realidad el ser h u m an o , cuál es su naturaleza p o r encim a de las di­ ferencias sexuales? En te rc e r lugar, subrayar la dim ensión espiritual y teológica, plan tean d o las preguntas: ¿Cuál es el cu ad ro final y escatológico en el hom bre y en la m ujer?, ¿cuál es su relac’ó n con la Fuente originaria de to d o ser?, ¿a qué están llam ados finalm ente el hom bre y la mujer? T odas estas reflexiones p u ed en convertirse en fuente de gran sentido hum ano y de m otivaciones poderosas p ara nuevos patro n es de rela­ ción y de integración del pasado som brío de la g u erra en tre los sexos. Y p a ra te rm in a r nos p ro p o n em o s discutir las tareas culturales conjuntas que se im p o n en p a ra fun d ar sobre una base consistente la nueva alianza en tre los géneros y de los géneros con la naturaleza, en el sentid o de un nuevo p aradigm a civilizatorio capaz de su p erar la pesada h erencia del pasado. Sólo así conseguirem os salvaguardar lo creado y gestar u n fu tu ro com ún a la h u m an id ad y a la T ierra, casa viva de to d o s los vivientes. LA M E M O R IA SEXUAL: BASE B IO LÓ G ICA DE LA SEXUALIDAD H U M A N A Para co m p ren d er en p ro fu n d id a d la cuestión de género es necesario dialectizar to d o s los factores. Tal diligencia im plica su p erar una visión an tro p o cén trica, sociocéntrica y sexocéntrica. El sexo subya­ cente a las cuestiones de género y el p rincipio m asculino/fem enino que atraviesa to d o lo h u m an o no p u eden ser en tendidos en sí m ism os — se x o c e n trism o — o e stu d ia d o s ap en as co m o fen ó m e n o h u m a n o — an tro p o cen trism o — o com o construcción histórico-social m atria r­ cal o p atriarcal — sociocentrism o— . Estas dim ensiones no existen aisladas, rep resentan m om entos de un p roceso m ayor, del biogénico. Sin em bargo, hay que reconocer que tales abordajes aislados en riq u e­ cieron inconm ensurablem ente nuestros conocim ientos, deconstruyeron falsas representaciones y deslegitim aron prejuicios sociales muy arraigados. El proceso de la biogénesis La nueva cosm ología nos ha h ab itu ad o a considerar cada realidad p articu lar d e n tro del to d o que viene siendo tram ad o desde hace 15.000 m illones de años, y en especial de la vida, generada hace 3 .8 0 0 m illones de a ñ o s1. Las realidades p articulares — elem entos 1. Para esta parte véanse los principales textos: B. Swimme y T. Berry, T h e U ttiverse S to r y : F rom P r im o r d ia l F laring F o rth to th e E c o z o ic E ra. A C e le b r a tio n o f t h e U n fo ld in g o f th e C o sm o s , Harper, San Francisco, 1992; C. Duve, P o lv o V ita l, Paidós, Buenos Aires, 1985; F. Capra, L a tr a m a d e la v id a : u n a n u ev a p e rp e c tiv a d e lo s siste - físico-quím icos, m icroorganism os, rocas, plantas, anim ales y seres hum anos— n o se y u x tap o n en unas a o tras, se entrelazan con redes de in ter-retro co n ex io n es inclusivas co n fo rm an d o una to talid ad orgáni­ ca, única, com pleja y diversa. Así la sexualidad em ergió hace mil m illones de años com o un m om ento avanzado de la vida. D espués del descifram iento del código genético p o r C rick y colaboradores en 1950, hoy sabem os, de m anera com p ro b ad a, q u e en la cadena de la vida prevalece la unidad: algas, setas, árboles, bacterias, hongos, peces, anim ales y hum anos som os todos herm an o s y herm anas p o rq u e descendem os de una única form a originaria de vida. La reciente decodificación del genom a hum ano, en febrero de 2 0 0 0 , m ostró el p ro fu n d o parentesco existente en tre todos los organism os vivos, tam bién en tre aquellos que, en una co m p re n ­ sión superficial e ideológica, parecen más hum ildes, com o las moscas, los gusanos, los rato n es y las m alas hierbas. T enem os, p o r ejem plo, 2.758 genes iguales a los de la m osca y 2.031 iguales a los del gusano. M osca, gusano y ser h u m an o poseem os u n a h erm an d ad fu n d a­ m ental basada en 1.523 genes iguales. Este d ato se explica p o r el hecho de que to d o s, sin excepción, estam os construidos a p a rtir de veinte p ro teín as básicas com binadas con cu atro ácidos nucleicos: adenina, tim ina, citosina y guanina. T o d o s descendem os ae un an te­ pasado ancestral com ún que se desarrolló o rig in an d o la ram ificación progresiva del árbol de la vida. C ada célula de nuestro cuerpo, hasta la más epidérm ica, contien e la in form ación básica de to d a la vida que conocem os. H ay, pues, u n a m em oria biológica inscrita en el código genético de to d o organism o vivo. La sexualidad representa un m o­ m ento im p o rta n te de ese proceso. Así com o existe la m em oria genéti- m a s v iv o s, Anagrama, Barcelona, 1998; Frei Betto, L a o b ra d e l a r tista : u n a v isió n b o lís tic a d e l u n iv e rso , Trotta, Madrid, 1999; P. R. Ehrlich, O m e c a n is m o d a n a tu re za : o m u n d o v iv o á n o ssa v o lta e c o m o fu n c io n a , Campus, Sao Paulo, 1993; S. Hawking, H isto ria d e l tie m p o , Alianza, Madrid, 2003; F. Jacob, A ló g ica d a v id a : urna b is tó ria d e b e re d ita r ie d a d e , Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1983; H. Reeves y otros, La m á s b e lla h isto ria d e l m u n d o : lo s se c re to s d e n u estro s orígen es, Andrés Bello, Barcelona, 1997; J. Rosnay, L a a v e n tu r a d e l se r v iv o : la fa sc in a n te saga d e la b io lo g ía : é Q u é es la vida?, Gedisa, Barcelona, 1990; A. Steiger, C o m p re n d e r a h istó ria d a v id a : d o á to m o a o p * n s a m e n to h u m a n o , Paulus, Sao Paulo, 1998; L. C. Bruschi, A o rig em d a v id a e o d e stin o d a m a te ria , Editora UEL, London, 1999; B. Kingsley, A n E v o lu tio n a r y V ie w o f W o m e n a t W o rk , Weidenfeld & Nicholson, London, 1999; D. Symons, T h e E v o lu tio n o f H u m a n S e x u a lity , Oxford University Press, New York, 1979; M. Ridley, T h e R ed (J u te n : S ex a n d E v o lu tio n o f H u m a n N a tu r e , Penguin, 1993; E. Gregersen, C o s tu m ­ b res sex u a les, Círculo, Barcelona, 1988; M. J. Sherfey, T h e N a tu r e a n d E v o lu tio n o f Vintage Books, New York, 1973. V en íale S e x u a lity , ca, existe tam bién la m em oria sexual, que se hace presente en nuestra sexualidad hum ana. H ay que ten er en cuenta estos datos al ab o rd ar nuestra sexualidad hum ana única. El proceso de la sexogénesis C onsiderem os sucintam ente algunos pasos que desem bocaron en las células sexuales y en el sexo hum ano. El an tep asad o de to d o s los seres vivos fue, p robablem ente, una bacteria, conocida técnicam ente com o p ro cario n te, que quiere decir organism o unicelular, sin núcleo y con una ru d im entaria organización interna. Al m ultiplicarse rápidam ente p o r división celular, d enom ina­ da m itosis — u n a célula-m adre se divide en dos células-hijas id énti­ cas— , surgieron colonias de bacterias. Y rein aro n ellas solas du ran te dos mil m illones de años, caracterizadas p o r una increíble vo luntad de vivir y de ex pandirse. Para hacernos una idea de la fuerza de ex p an ­ sión de la vida naciente, basta co nsiderar que u n a única célula bacte­ riana, dejada a su libre curso y con suficientes n utrientes, cubriría to d a la T ie rra en dos días. H oy m ism o, al lado de o tro s seres vivos m ucho más com plejos, cubren to d a la superficie de la T ierra y cons­ tituyen la m ayor p arte del m undo vivo. T eó ricam ente la rep ro d u c­ ción p o r m itosis confiere in m o rtalid ad a las células, pues sus descen­ dientes son idénticos, sin m utaciones genéticas. H ace ap ro x im ad am en te dos mil m illones de años, ocu rrió un im p o rta n te fenóm eno p ara la evolución p o sterio r, solam ente su pera­ d o p o r la ap arició n de la vida: la irru p c ió n de u na célula con m em ­ b ra n a y d os núcleos. D e n tro de ellos se e n c u e n tran los cro m osom as — m aterial genético— en los que el A D N se com bina con proteínas especiales. T écnicam ente se la llam ó eucarionte (karyon, en griego, significa núcleo) o tam bién célula d iploide (douplos, en griego, signi­ fica doble), o sea, célula con núcleo doble. ¿Cuál fue la im portancia de esa célula binucleada p a ra n u estro tem a? El h echo de que en ella se en cu en tra el origen del sexo. En su form a más original y prim itiva el sexo suponía el intercam bio de núcleos en tero s en tre células binucleadas, llegando a fusionarse en un único núcleo d iploide que contenía to d o s los crom osom as en pares. H asta aq u í las células se m ultiplicaban p o r m itosis (división), p e rp e ­ tu an d o el m ism o genom a. La form a eucariota de sexo, que se da p o r el en cu en tro de dos células diferentes, perm ite un fantástico in ter­ cam bio de inform aciones contenidas en los respectivos núcleos. Esto origina u n a en o rm e biodiversidad. Surge, pues, un nuevo ser vivo, la célula que se rep ro d u ce sexualm ente a p artir del en cu en tro con o tra célula. T al hecho ap u n ta ya hacia el sentido p ro fu n d o de to d a sexua­ lidad: el in tercam bio, que enriquece la fusión y que crea paradójica­ m ente diversidad. Este proceso conlleva riesgos y tam bién posibilida­ des, ya que al m argen de la im perfección, inexistente en la m itosis, favorece m utaciones, adaptaciones y nuevos estadios de evolución. La sexualidad revela la presencia de sim biosis — com posición de iliferentes elem entos— que, ju n to con la selección natural, representa la fuerza más im p o rtan te de la evolución. Este hecho está cargado de consecuencias filosóficas. La vida está tejida de cooperación, de intercam bios, de sim biosis, m ucho más que de lucha com petitiva p o r la supervivencia. La evolución ha llegado hasta el estadio actual gracias a esta lógica cooperativa y a la u rd im b re de inter-retro rclaciones que to d o s m antenem os con todos. El acontecim iento b io ­ lógico d o n d e esta ley universal de la evolución se m uestra más ex ­ plícitam ente es la sexualidad. De la exposición que acabam os de hacer concluim os que en el <rbol de la vida ha habido dos grandes ram as básicas, existentes hasta el día de hoy: los organism os unicelulares sin núcleo, que se re p ro d u ­ ce 11 p o r división in tern a — m itosis, com o las bacterias— y los celular r s nucleados, que se rep ro d u cen sexualm ente. T o d o s los organism os vivos m ayores y nosotros, los hum anos, som os rep resentantes de esta segunda ram a. Inicialm ente to d o s estos procesos vitales sucedieron en los océa­ nos, ya que en ellos se en co n trab an las condiciones ecológicas favora­ bles a la vida. En los océanos pasó y todavía pasa el 90% de la historia de la vida. En los prim eros dos mil m illones de años de vida no existían órganos sexuales específicos. H abía, diríam os, una existencia lem enina generalizada, que en el gran ú tero de los océanos, lagos y i los p ro d u cía vidas. En este sen tid o p odem os decir que el prin cip io fem enino es prim ordial y o riginario. D espués, lentam ente, con la evolución de las especies que ab an d o n aro n los océanos y se in te rn a ro n en tierra firm e, las condiciones presentes en los m ares, con to d o s sus nutrientes, pasaron en el caso h um ano al cu erp o de la m ujer. La m enstruación recuerda el ritm o lunar, u n o de los factores que pro v ocan las mareas. Y especialm ente en función de la rep ro d u cció n en tierra y de los seres com plejos surge el pene p ro p iam en te dicho, hace doscientos m illones de años, en la época de los reptiles En la evolución to d o lo que existe, en cierta form a, preexiste. T o d o fue p re p a ra d o p ara irru m p ir en un cierto m om ento de acum ula­ ción de energía y de inform ación. T am bién o cu rrió así con la sexuali­ dad. Fue p re p a ra d a a través de los filam entos finos y largos, que se en co n trab an en algunas células bacterianas de la prim era ram ifica­ ción, hace 2 .5 0 0 m illones de años, llam ados pili (que en latín significa «pelos»). T ales estructuras, del tam año de la p ro p ia célula, no sólo estabilizan las células, tam bién funcionan com o m edios p o r los cuales ellas se to can e n tre sí. Algunas células poseen pili y funcionan com o m achos, y las q u e no los tien en , com o hem bras. C uando las células se tocan , los pili actú an com o pene m olecular p ara realizar u n a conjun­ ción — q u e aú n n o es el intercam bio sexual— , pasando a la célula hem bra p arte de su A D N , d o n d e están los genes. Esta com binación de genes form a crom osom as híbridos que com plejizan el juego evoluti­ vo, que solam ente se com pletará de m anera efectiva con la fusión sexual de los núcleos, es decir, con la sexualidad eucariota p len am en ­ te establecida. Sea com o fuere, retengam os la afirm ación científicam ente asegu­ rada de la p rim acía de lo fem enino en la generación y expansión de la vida ancestral2. O tro m o m en to im p o rtan te en el proceso biogénico se dio des­ pués de la más dram ática extinción en m asa o cu rrid a en el p erio d o geológico del Pérm ico, que se extiende desde hace 286 a 250 m illones de años, co n ocasión del surgim iento de Pangea, do n d e las tierras se conglom eraban fo rm an d o un único co ntinente. M ás de la m itad de las fam ilias m arinas y en tre el 75 -9 5 % de las especies terrestres desaparecieron y la T ierra se sum ergió en la E dad de H ielo más rigurosa de su historia. La m em oria genética de las antiguas com unidades de vida no se perd ió con estas ni con otras catástrofes. Por eso la biogénesis p u d o co n tin u ar, incluso con m ayor vigor. C om o reacción a la nueva situa­ ción las plantas supervivientes sustituyeron las esporas p o r semillas. C hristian de D uve, Prem io N obel de Biología 1974, afirm a que esa transición «señaló la em ancipación fem enina»3. Las flores son po lin i­ zadas p o r los insectos o p o r el viento y p ro d u cen frutos con semillas. Estas sem illas son óvulos fecundados y, cuando caen al suelo, re p ro ­ ducen la vida de la planta. 2 . C f. M . S jóó y B. M o r , «In th e B eg in n ig W e W e re A ll C reated F em ale», en T h e G re a t C o sm ic M o th e r, H arper, San F ra n cisco , 1 9 9 1 , p. 2. 3 . C . D u v e , P o e ira v ita l: a v id a c o m o im p e r a tiv o c ó sm ic o , C am p u s, S a o P aolo, 1 9 9 7 , p. 2 3 8 . O tro m o m en to decisivo p ara la evolución de la vida y de la sexualidad tuvo lugar hace m ás o m enos 3 70 m illones de años con la aparición de los v ertebrados. Los reptiles in ventaron el huevo lleno de líquido — huevo am niótico— y co nsolidaron la rep ro d u cció n en tierra firm e. Los dinosaurios, que d u ran te casi cien m illones de años constituy ero n la form a p red o m in an te de los v ertebrados hasta su extinción en m asa hace 6 7 m illones de años, se rep ro d ucían m ediante huevos am nióticos. E ran anim ales societarios, se desplazaban y caza­ ban en grupos. D esarro llaro n u n co m p o rtam ien to nuevo, ausente del inundo de los reptiles, el del cuidado parental. E n terraban con cuida­ do sus huevos y ayudaban a sus crías hasta que alcanzaban la in d ep en ­ dencia. Este d ato es fundam ental p ara la sexualidad pues, ella incluye sentim iento y cuidado. l¿i sexualidad como ternura y cuidado I lace unos 125 m illones de años surgieron los m am íferos y, con ellos, fueron elaboradas las características típicas de to d a la especie, inclui­ dos los hum anos: la em oción, el cariño y el cuidado. La intim idad corporal d u ran te la gravidez, el am am an tam ien to de los hijos cuando n.icen, su cuid ad o hasta que son au tó n o m o s, los juegos, el in tercam ­ bio de caricias constituyen las bases p ara el fu tu ro psicológico de la ■■i-xiialidad. Subyacentes a n u estra capacidad de en ternecim iento y de i m dado trabajan más de cien m illones de años de historia biológica. Los m am íferos tu v iero n una existencia m odesta d u ran te m illones ti años. C om o eran pequeños, no m ayores que un conejo, p o d ían p.isar desapercibidos a los dinosaurios devoradores. D e la ram a de los m am íferos placentarios, hace apro x im ad am en te 70 m illones de años, i m i'igió u n p rim ate arborícola. Vivía en lo alto de los árboles, donde en contrab a seguridad y ab u n d an te alim ento, especialm ente de frutos y llores. I’o r un p roceso singular, ese recién llegado a un m undo habitado l>m insectos y pájaros y colo read o p o r las flo re s— surgió concom itanle m rn te con las flores que sobresalían del verde uniform e de la ilo ro lila de las selvas— evolucionó hasta ad q u irir brazos largos, ■Jfilos fuertes com o garras y ojos dirigios hacia el frente, lo que le p m n itfa una visión estereoscópica del am biente. E ra el p rim ate, nu*sfro an tep asad o prim itivo. Luego se ram ificó en los sim ios supet ioi fs, com o los chim pancés y o rangutanes, y u n a ram a dio origen a los an tro p o id es y a los hum anos, que som os cada u n o de nosotros. La sexualidad humana como compañerismo y amorosidad H a rá u n o s 30 m illones de años, al quedarse aislado en una inhóspita selva africana, el destino de este prim ate cam bió. Para enfrentarse a los desafíos am bientales, sus descendientes d esarrollaron m úsculos y u n a m ayor sagacidad cerebral en u n a capacidad craneana de 150 cm 3. De A frica p asaro n a E uropa y d iero n origen a los gibones y a los o ran g u tan es del sudeste asiático y, más tard e, a los gorilas y chim pan­ cés de Á frica C entral, nuestros antepasados hom ínidos más inm edia­ tos; sus genes y nuestros genes son com unes en un 99% . F inalm ente, hace unos siete m illones de años, sucedió una e n o r­ m e convulsión geológica: se d esm o ro n ó el valle africano del Rift. Algunos de sus bordes se elevaron y fuero n fo rm an d o poco a poco un a v erd ad era pared , d an d o origen a un a falla tan grande que todavía hoy p u ede ser vista desde la Luna, que atraviesa to d o el este de Africa hasta el M a r Rojo, pasando p o r el Jo rd á n y term in an d o en el M ed ite­ rrán eo , co n un to tal de seis mil kilóm etros. Estas convulsiones geoló­ gicas y clim áticas hicieron retro ced er las selvas y dieron origen a las sabanas de A frica oriental. U nos gru p o s de prim ates, em p aren tad o s con los chim pancés, tuv iero n q u e adaptarse a esta nueva ecología: los australopitecos, los hom ínidos. En esas regiones secas escaseaban los alim entos y aum en­ tab an los peligros. Por eso, estos antepasados nuestros tuvieron que desarrollarse, cam inar erguidos, au m en tar de tam año — en la época llegaron a m ed ir más de un m etro— , hacerse om nívoros — com ían de to d o : fru to s, sem illas, tubérculos y o tro s anim ales— y acelerar sus actividades cerebrales. D e este linaje vino la especie H o m o erectus, habilis y sapiens que som os nosotros. Esto o cu rrió muy pro b ab lem en ­ te hace u n o s tres m illones de años, en Africa oriental, com o lo prueba la o sam enta de Lucy, un esqueleto de m ujer, el esqueleto más com ple­ to e n c o n tra d o hasta ah o ra, descubierto en 1977 en la región de Afar, en Etiopía. M ira n d o hacia atrás en la tray ecto ria evolutiva, descubrim os m uchas co n ex io n es sorprendentes. Si n o hubieran o c u rrid o varios procesos, la energía n o se habría con d en sado en m ateria, ni se h ab rían fo rm a d o los m ateriales pesados en el in terio r de las estrellas gigantes rojas que, u n a vez que ex p lo taro n , se esparcieron p o r to d o el universo, d an d o origen a las galaxias, las estrellas y los planetas, no se habría com plejizado la m ateria hasta el punto de producir vida, ni se hab ría d ad o la form ació n de las células, n o habría surgido la sexuali­ dad y n o so tro s no estaríam os aquí p ara hablar de to d o esto. El universo conoce bifurcaciones y es u n sistem a abierto cargado ilc sorpresas. Pero tam bién existe en él lo que los cosm ólogos llam an la «Flecha del T iem po»: un sentido de dirección que ap u n ta siem pre hacia delan te y hacia arriba, co nstituyendo ó rdenes cada vez más com plejos e im pregnados de espíritu. El ser h u m an o constituye uno ile los focos, n o el único, hacia d o n d e ap u n ta esa flecha. N u estro s prim ero s antepasados eran seres sociales, do tad o s desde el principio de espíritu de cooperación. C azaban, llevaban la caza a sus sem ejantes y la distribuían en tre ellos. Los grandes m acacos, nuestros p arien tes p reh u m an o s, com en ellos m ism os sus presas. Los hum anos, p o r el c o n trario , las reparten . C itan d o nuevam ente a Duve: «Los genes m ás específicam ente hum anos ab riero n la m ente a la innovación, la com unicación, la in tencionalidad y la elección, ayu­ dando así a liberar a las poblaciones hum anas de la cam isa de fuerza social im puesta p o r la selección natural»4. V am os a o cu p arn o s ah o ra más específicam ente de la sexualidad hum ana. Ella h ered a to d a la inform ación concern ien te a sí m ism a, en especial la de los m am íferos, p ero le confiere u n a m arca singular, la característica hum ana. V eam os algunas expresiones de esa sexuali­ dad. h.l sexo genético-celular C o n sideran d o el n ú m ero de nuestros crom osom as celulares tenem os el siguiente cuadro: el equ ip o crom osóm ico de la m ujer se caracteriza por 22 pares de crom osom as som áticos más un p ar de crom osom as X (XX). El del ho m b re tiene tam bién 22 pares de crom osom as som áti­ cos, más un p ar con un crom osom a X y o tro Y (XY). De aq u í se deduce que el sexo de base es fem enino (X X ), siendo el m asculino (XY) una diferenciación de él p o r sólo u n crom osom a (Y). N o hay, pues, un sexo absoluto, sino apenas d om inante. En cada ser hum ano, hom bre y m ujer, «existe un segundo sexo». El sexo genital-gonadal lista sim ilitud se p resen ta tam bién en el d esarrollo del em brión. D urante las p rim eras o ch o sem anas el em brión se p resen ta andrógi4. I b id ., p. 346. no, es decir, posee am bas posibilidades sexuales, la fem enina y la m asculina. En la octava sem ana, si un crom osom a Y p en etra en el óvulo fem enino, el desarrollo, p o r efecto de los andrógenos, ten d rá una definición sexual m asculina. Si n o o cu rre nada, en ausencia de and ró g en o s, el desarrollo se realizará p o ten ciando la base com ún, la característica fem enina. C o n referencia a la aparición de los órganos sexuales in tern o s y ex tern o s, constatam os tam bién que el em brión en los estadios inicia­ les co n tien e los precursores de am bos sexos: los tubos de Falopio y los ovarios, p o r p arte de la m ujer, o los cond u ctos esperm áticos, p o r p arte del hom bre. La ausencia o presencia de andrógenos hace que se desarro lle u n o y se atrofie el o tro . A p artir de u n m ism o p recu rso r los órgan o s sexuales m asculinos y fem eninos siguen líneas divergentes. Esto significa que, efectivam ente, el pene del hom bre y el clítoris de la m ujer son el m ism o órg an o , form ad o del m ism o tejido. Los labios m ayores de la vagina de la m ujer y la bolsa escrotal del hom bre son indiscernibles en las p rim eras fases em brionarias. En presencia de and ró g en o s los dos labios se hacen m ás grandes, se doblan p o r el m edio sobre sí m ism os y form an la bolsa escrotal. P ara concluir esta segunda expresión de la sexualidad podem os decir que el cam ino fem enino es Dásico y prim ordial. En el origen to d o s som os biológicam ente fem eninos. A p a rtir de este fem enino, se desarro lla el resto del cam po sexual, hecho que desautoriza el fan ta­ sioso «principio de Adán». La ru ta del m asculino es una m odificación de la m atriz fem enina, ru ta inducida p o r la secreción de andrógenos p ro d u c id o s p o r los testículos5. El sexo hormonal T o d a s las glándulas genitales del hom b re y de la m ujer — v erdadera red de inform ación y de com unicación— son com andadas p o r la hipófisis, que es sexualm ente n eu tra, y p o r el h ipotálam o — estru ctu ­ ra nerviosa vecina a la hipófisis— , que es sexuado. Estas glándulas secretan sim ultáneam ente horm o n as m asculinas — an d rógenos— y fem eninas — estrógenos— , p ero en p ro p o rcio n es diferentes, d an d o origen a las características sexuales secundarias. Es im p o rta n te resal­ 5. C f. N . B ish o f, « D e la sig n ifica tio n b io lo g iq u e du b isex u a lism e» , en E. S u llero t y o tr o s , L e fa tt fé m in in , F ayard, Paris, 1 9 7 8 , pp. 3 4 -4 9 . tar que cada u n o de ellos, ho m b re y m ujer, secreta am bas horm onas. Una m ayor im pregnación de horm o n as fem eninas o m asculinas sobre las estructu ras nerviosas del hipotálam o h ará que la hipófisis funcione de m odo fem enino o m asculino respectivam ente. El pred o m in io de uno u o tro p ro d u cirá un co m p o rtam ien to con características fem eni­ nas o m asculinas. G racias a las horm o n as, el p ro p io cerebro está configurado de m anera diferente en el hom bre y en la m ujer. H ay un dim orfism o en el m odo del funcionam iento fisiológico y en el del co m p o rtam ien to , que co rresp o n d e a m odalidades estructurales preci­ sas del sistem a nervioso central, diferente en cada sexo6. El sexo ontológico Finalm ente, cabe señ alar q u e esta base biológica sostiene la base ontológica de la sexualidad, es decir, la dim ensión-ser. Sexo n o es algo que el ser h u m an o posee. El ser h u m an o es sex u ado en todas sus dim ensiones corpo rales, m entales y espirituales. Este hecho invita a una reflex ió n m ás p ro fu n d a sobre la n atu raleza del ser h u m an o diferenciad o com o h o m b re y com o m ujer. R eto m arem o s con más detalle esta tem ática cu a n d o la ab o rd em o s filosófica y teo ló g ica­ m ente. lil diferencial de la sexualidad humana I .1 sexualidad hum an a, cim entada en mil m illones de años de sexogéiirsis, posee algo singular: el instinto se tran sfo rm a en libertad, la sexualidad florece en el am o r7. En al ám bito de los invertebrados la sexualidad es h o rizontal, uniendo a m acho y hem bra. Los hijos nacen ya adultos y no necesitan del afecto y del cuid ad o de los padres, que se m uestran indiferentes a ellos que saben arreglárselas solos. C o n los m am íferos, adem ás de horizontal, la sexualidad pued e volverse tam bién vertical. Surge una le l.iu ó n afectiva y vital en tre m adre e hijos. Las crías del tuiuiú, del ■imilla, de las focas y de las leonas depen d en afectivam ente de sus 6. C f. A . E rhardt y S. B aker, «Fetal A n d r o g e n s, H u m a n C entral N e r v o u s System I > illrrcm ¡at¡on and B eh a v io u r S ex D iffer e n c es» , e n S e x D iffe r e n c e s in B eh a vio u r, N e w Y m k lln iv er sity Press, 1 9 7 4 . 7 . C f. J. J ea n n iére, A n tr o p o lo g ía se x u a l, P au linas, S ao P au lo, 1 9 6 5 . m adres — a veces tam bién de sus p adres— , pues nacen inm aduras. N ecesitan de su ayuda p ara hacerse autónom as. N o es que sus padres les trasm itan conocim ientos — esto es único de los hum anos— , p ero les p ro p o rc io n a n condiciones de vida p a ra que el instinto pueda abrirse g aran tizan d o así su supervivencia. El tiem po de am am anta­ m ien to y de convivencia hace que surja el cuidado y la intim idad afectiva, la más herm osa floración de la sexualidad. En los seres h um anos o cu rre el m ism o p roceso p ero con una p articu larid ad : la sexualidad hum ana no está sujeta al ritm o biológico de la rep ro d u cció n . El ser h um ano se en cu en tra siem pre disponible p a ra la relación sexual, p o rq u e ésta no se o rd en a solam ente a la rep ro d u cció n de la especie, sino tam bién a satisfacer una pulsión y p rin cip alm en te a m anifestar afecto en tre la pareja. E ntre o tras form as de relación, la que se hace de frente perm ite una interacción de los com p añ ero s cara a cara, a través de la m irada, la boca, la palabra y la conciencia. Se establece una relación de com unicación y de deseo que se llam a am o r — am or-a-dos— . Llega im pregnado de placer, ta n to más p ro fu n d o y realizador cuanto nacido de una arm onización p re ­ via, del sen tim ien to de m utua entrega y de com unión. El am or reo rien ta la lógica natural de la sexualidad com o instinto de re p ro ­ ducción; p o r esta se busca el placer individual centrándose en sí m ism o. El am or hace que la sexualidad se descentre de sí m ism a para co n cen trarse en el o tro a fin de hacerlo feliz y vivir juntos un en ­ cuen tro . Prevalece u n altruism o fu ndam ental, im prescindible para el am or-a-dos. C u an d o se da la ap e rtu ra de los com pañeros, un o en dirección al o tro , ah í em erge el am or, reforzado p o r la fuerza volcáni­ ca de la sexualidad instintiva8. El am o r hace a cada co m p añ ero precioso p ara el o tro , únicos en el universo, fuente de adm iración, de en am o ram iento y de pasión. Lo que se o p o n e a este am o r n o es el o d io — ya que éste vive de la m isma p u lsió n q u e el a m o r p e ro de signo c o n tra rio — , sino la in d ifere n cia y la insensibilidad. Si éstas se instauran, el au ra de la relación se desvanece y el am o r m uere. La relación m an ten ida a golpe de volun­ ta d p u ed e rep resen tar intereses com unes o de una de las p artes, p ero nunca am o r, pues m urió el au ra sin la cual el am or no p u ede vivir. Por causa de este aura — el carácter p recioso y único de la persona am ada— el am o r se revela com o el estadio de suprem a realización y 8. C f. E. M e tz k e , « A n th ro p o lo g ie d es sex es» , en L u m ié re e t V ie 4 3 ( 1 9 5 9 ) , pp . 2 7 - 5 2 , u n o d e lo s m ás p e n etra n tes e stu d io s so b re el tem a. lelicidad h u m an a o, en su ausencia, de infelicidad y de tragedia, de guerra en tre los sexos, de relaciones de género im pregnadas de voluntad de poder-d o m in ació n -so m etim ien to . El am or-a-d o s es fecundo. C on el n acim iento del niño surge la Inmilia, en la que p ad re-m ad re-n iñ o se involucran afectivam ente. La familia es el refugio n atu ral p a ra sobrevivir. La depen dencia que se i rea se vive con alegría, p o r estar cargada de afecto y de am or. Ju n to con el am or-pasión-placer em erge el am o r-responsabilidad colectiva por el bienestar de la célula social m ínim a, la fam ilia, en la cual el ser hum ano vive su ethos, es decir, su casa, la p arte p ersonalizada y segu1.1 del universo, en el sen tid o orig in ario de ethos en griego clásico. Este am or-a-dos y a tres (hijos) es un arte y un aprendizaje. Este aprendizaje m arca el diferencial del ser hum ano. Los anim ales se o rientan p o r el in stin to y no necesitan ap ren d er. T ienen las instruci iones escritas en su código genético, com o las abejas, las horm igas y los castores. El ser h u m an o , p o r el co n trario , ap ren d e y necesita .1 prender a am ar y trasm ite su aprendizaje a los dem ás. C ada uno, uriemás de la fuerza instintiva que siente en sí, siente tam bién la necesidad de canalizar, sublim ar y o rie n ta r esa fuerza instintiva. • ¿mere ser am ado no p o r im posición, sino libre y espontáneam ente. Sin esa lib ertad p o r p arte de quien da y ae quien recibe no existe ;imor. La lib ertad y las form as de «am orización» construyen las lor mas de am or que hum anizan al ser h u m an o y le abren perspectivas ■ «pir iruales que su p eran en m ucho las exigencias del instinto. Al term in ar este reco rrid o pod em o s sacar algunas conclusiones im portantes — que ex p o n d rem o s a con tin u ació n — p a ra el sentido p in lu n d o de la sexualidad hum ana. I . 1 sexualidad es responsable de la biodiversidad de la naturaleza. I Lisia la ap arición de la sexualidad, el m u n d o era de los iguales y de I >-É idénticos. Se m ultiplicaban p o r clonación rep ro d u cien d o siem pre el m ism o ser vivo. H ay diferentes especies p ro cario n tes, p ero no diferentes individuos d e n tro de las especies. I a aparició n de la sexualidad hace irru m p ir la diferencia y, así, 1111.1 m tyor sostenibilidad de los organism os vivos eucariontes. I ..i diferencia se o rd e n a a la relación. Son diferentes p ara p o d er mu ■ relacionarse y establecer lazos de «con-vivencia», de «co-operai irtn» y de «sin-ergia» en tre ellos. C on esto p o tenciam os la ley básica 111.1 universo, que es exactam ente la relación de to d o s con to d o s y la I I (operación de unos con otros. I I surgim iento de los m am íferos, que gestan su cría d e n tro de su o ie ip o , origina la subjetivación de la sexualidad y, con esto, la com plejidad de las relaciones. La convivencia m adre-cría perm ite que nazca la relación de afecto, de te rn u ra y de cuidado. Los seres se vuelven im p o rtan tes los unos p ara los otro s, pues se pro teg en y se d e­ fienden en tre sí. La aparició n de la sexualidad en los hum anos hace surgir el am o r com o relación de libertad, g ratu id ad y m utua donación en tre los com pañeros. La sexualidad-am or es la fuerza más po d ero sa que m oldea las existencias y genera sentido a la vida que históricam ente conocem os. I A C O N S T R U C C IÓ N H IST Ó R IC O -SO C IA L DE LOS SEXOS: EL G É N E R O I >im Ic los com ienzos, la racionalidad, el lenguaje y la espiritualidad Iactores determ in an tes en la co nstrucción del ser hum ano. C ons11 tu i ion que se increm entó p o d ero sam en te hace 2,6 m illones de años ■' ni l.i em ergencia del H o m o habilis, aquel antepasado n u estro que ya ■m aleza a usar instru m en to s rudim entarios. A p artir de entonces se hisiori/.a; lo biológico es «culturizado», y la cu ltu ra ,«biologizada». I luerzas que co nstruyen su existencia concreta, com o hom bre y ......ni m ujer, se in ter-retro -relacio n an sobre la base ancestral de los | hik esos biogénico y sexogénico1. II mi / .i diferencia en la unidad: macho y hembra I 'i que hem os ex puesto hasta ah o ra m uestra que en el ser hum ano I■i y co ntin u id ad y discontinuidad. Esta ú ltim a es la responsable prin■11 1 1ile las diferencias. El ser h u m ano se p resen ta concretam ente bajo l,i ililcrencia hom bre/m ujer. La h u m an id ad n o es sim ple, es com pleja y Informe. I lucia d o n d eq u iera que o rientem os el análisis, vem os diferencia ■*n l.i unidad. Los estudios transculturales de fenom enología sexual, ili mi i opología cultural, de psicología diferencial, y otros, p ro p o rc io ­ I. C f. S. O h n o , «La base b io lo g iq u e d es d iffé re n c e s sex u elles» , en E. S o u lle ro t y n ittn , l .f fa tt ( im e n in , Fayard, París, 1 9 7 8 , pp . 5 7 - 6 8 ; M . R id ley , « G en etic M u tin y rfinl lin u lc r » , e n T h e R ed Q u e e n : S ex a n d th e E v o lu tio n o f H u m a n N a tu r e , P engu in hinilki, N r w Y ork, 1 9 9 3 , pp. 8 7 -1 1 2 . nan un sin n ú m ero de datos al respecto2. En to d o s ellos el ser hum ano aparece sexuado m asculina y fem eninam ente, sea en su cuerpo, que jam ás es una cosa sino una situación en el m undo con los o tro s y ante los o tro s, sea fenom enológicam ente em ergiendo com o ser-hom bre y ser-m ujer, dos m aneras no-exclusivas de ser d en tro de la realidad. U na m anera de ser aparece com o trabajo, agresión y transform ación — atrib u id a a lo m asculino, p ero que p ertenece tam bién a lo fem eni­ no— , y o tra com o cuidado, coexistencia y com unión con la realidad — referid a a lo fem en in o , p e ro que tam b ién form a p a rte de lo m asculino3. T o d as las diferencias rem iten siem pre a una constante a n tro p o ló ­ gica com ún a hom bres y mujeres. La diferencia resulta de la elabora­ ción sociocultural de esta base com ún. El ser h u m ano sexuado nunca se p resen ta aislado de su m edio ecológico, social e histórico. En consecuencia, to d o esfuerzo de dicotom izar la com pleja realidad hum ana en segm entos sólo se justifica com o objeto de análisis, p ero nunca debem os p e rd e r la conciencia de que el segm ento es parte de un to d o . En el análisis, p o r distinto que sea el enfoque, debe aparecer co n tin u am en te que la existencia hum ana se articula bajo dos form as: la fem enina y la m asculina. T a n to el hom bre com o la m ujer proyectan a su m o d o la existencia, tienen sus m aneras propias de tejer las relaciones, de rem en d ar las ru p tu ras existenciales y sociales y de elab o rar u n h o rizo n te utópico. La dialéctica entre lo biológico y lo sociocultural Siendo el su strato biológico-sexual el más ancestral y el que cuenta con más m em oria acum ulada — mil m illones de años a p ro x im ad a­ 2 . C f. R. M . M u ra ro , A mulher no Terceiro Milenio, R osa d o s T e m p o s , R io de J a n e ir o , 1 9 9 2 ; íd ., Os seis meses em que fui homem, R o sa d o s T e m p o s /R e c o r d , R io d e J a n eiro , 1 9 9 0 , pp . 3 5 -8 0 ; Z . Seabra y M . M u sk a t, Identidade feminina, V o z es, P e tr ó p o lis, 1 9 8 5 ; R. G . D ’A n d ra d e, «Sex D iffer e n c es and C ultural In stitu tion s», en Development o f Sex Differences, S tan ford U n iv ersity Press, 1 9 6 6 ; M . A . D ia m o n d , «A C ritical E v a lu a tio n o f th e O n to g e n y o f H u m a n S ex u a l B eh aviour», en Quarterly Review ofBiology 40 (1 9 6 5 ) , p p . 1 4 7 -1 7 5 ; C . W e e d o n , Feminism, Theory and the Politics o f Differences, B lackw ell, O x fo r d /M a ld en , 1 9 9 9 , pp. 2 5 -6 0 . A . M c M a h o n , Taking Care ofM en: Sexual Politics in the Public Mind, C am brid ge U niversity Press, 1 9 9 9 , pp. 1 1 -6 1 ; R. B ra id o tti, Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in the Contemporary Feminist Theory, C o lu m b ia U niversity Press, N e w Y ork, 1 9 9 4 , pp . 1 4 6 -2 0 4 . 3 . F. Z . J. B uytend ijk, La femme: ses modes d ’étre, de paraitre, d ’exister, D e sc lé e d e B ro u w er, Paris, 1 9 6 7 , sig u e s ie n d o h o y un c lá sic o so b r e e l tem a. m ente— , es natural que sea igualm ente u n factor m uy influyente en l.i Krncración de la sexualidad hum ana. Este d ato debe ser cuidadosa m ente co n sid erad o , p o r m ucho que la investigación contem poránea olvidando g eneralm ente la perspectiva biogénica y sexogénica— intente m inim izarlo a favor de la co nstrucción social del g énero4. h.ista con que refiram os sucintam ente la historia de la elaboración urnética de nuestro cerebro, el rep o sito rio principal de la m em oria vil al, p ara detectar cam inos de evolución que afectan a la sexualidad ■i nno fenóm eno com plejo. I lay tres estadios cerebrales, surgidos sucesivam ente a lo largo de l.i evolución, p e ro im bricados siem pre unos con o tro s de m anera dialéctica5, que tam bién se hacen presentes en la construcción del i crchro hum ano. El p rim ero es el cerebro reptil, surgido hace doscientos m illones ■le ,mos, cu an d o apareciero n los reptiles. Este cerebro ancestral res­ ponde de la fisiología de la subsistencia, o rganizando las reacciones inris espontáneas de n uestra vida, siem pre instintivas y pre-reflejas, ilrsde la sexualidad rep ro d u ctiv a hasta los m ovim ientos digestivos y nerviosos de defensa an te las am enazas. El segundo es el cerebro lím bico, surgido hace 125 m illones de ¡irtos con los m am íferos. Es el cerebro de los sentim ientos, de la i elación afectiva, del cuid ad o de la p ro le, de la com unicación oral. Es rl que más ha p e rd u ra d o a lo largo del tiem p o y estructura fundam eni.lím ente la p ro fu n d id ad hum ana, hecha de pathos («sentim iento») y de eros («afecto»). Es el cerebro de la dim ensión de anim a en to d o s los «eres superiores. Y, p o r fin, está el cerebro neocortical que irru m pió con la con■lencia refleja hace tres m illones de años. Es el más reciente y el que m enos m em oria genética posee co m p arad o con los precedentes. R esponde del pensam iento, del habla y de la capacidad de abstracción 4. U na b u en a p r e se n ta ció n del e sta d o actual de la in v e stig a c ió n se en cu en tra en II K in gsley, An Evolutionary View of'Nornen at Work, W e in d e n fe l &c N ic h o ls o n , I o n ilo n , 1 9 9 8 , p p . 2 7 -3 6 ; cf. A favor d e esta tesis J. Sayers, Biological Politics: Femii i i i í and Anti-Feminist Perspectives, T a v isto ck , L o n d o n , 1 9 8 2 . 5. V éa n se a lg u n o s títu lo s o rien ta tiv o s: W . C a lv in , The Cerebral Symphony, Bant.in M ooks, N e w Y ork, 1 9 9 0 ; D . D e n n e t, Kinds o f Minds, B asic B o o k s, N e w Y ork, l y **A; J. M u n d a le, H ow do You Know a Brain Area when you See One? A Philosophical Appmach to the Problem o f Mapping the Brain and Its Implications for the Philosophy o/ Mind Cognitive Science, W a sh in g to n U niversity Press, St. L ouis, 1 9 9 7 ; J. E. T e ix e ii .i , ('.¿retiros, máquinas e consciencia, E D U F U SC A R , S ao C a rlo s, 1 9 9 6 ; íd ., Mente, 1 1 r e b w e cognifdo, V o z es, P e tr ó p o lis, 2 0 0 0 . y de o rd en ació n del ser hum ano. Es fund am en talm ente responsable de la dim ensión de a n im u s en los seres hum anos, hom bres y m ujeres. La sexualidad y el am o r tienen sus raíces p ro fundas en el cerebro lím bico. En cierta form a, éste es el más im p o rtan te del ser hum ano po rq u e detrás de to d a p ro d u cció n neocortical se esconden em ociones del cereb ro lím bico. H ay una resonancia lím bica en to d o el a p arato consciente, pues los co n ten id o s neocorticales están im buidos de pathos, que les confiere relevancia y valor. Solam ente lo que ha pasado p o r una em oción y p o r u n a experiencia m arca indeleblem ente a la perso n a y p erm anece m entalm en te com o capital significativo y orientativo p o r el resto de su vida. T o d o s estos datos de la biogénesis influencian podero sam en te la organización de la sexualidad hum ana. T om em os a títu lo de ejem plo p articu lar las h o rm o n as y su im portancia en la diferenciación sexual6. Ya sabem os que las horm onas, específicam ente los andrógenos prenatales, o p e ra n u n a diferenciación m asculina y fem enina de algu­ nas p o rcio n es del sistem a nervioso central. M ujeres que han sufrido, p o r ejem plo, u n a androgenización fetal parecen resistirse a una socia­ lización (considerada) fem enina y m uestran intereses así com o distin­ tos grados de actividad estim ados com o adecuados a los hom bres. H om b res que sufren de insensibilidad congénita a los andrógenos pren atales asum en características co m portam entales tenidas com o nítid am en te fem eninas o se o p o n en a una socialización (dicha) m as­ culina. Es p ro p io del an d ró g en o p o ten ciar la agresión, m ientras que el estrógeno la inhibe. Los hom bres, p ro d u cto res de una m ayor can ti­ dad de andró g en o s, están p o r eso m ism o m ucho más predispuestos a la agresión, poseen u n a m asa m uscular más grande y un corazón y unos p ulm ones de p ro p o rcio n es más ventajosas. La elaboración sociocultural de esta diferencia ha hecho que, p o r ejem plo, se hayan atrib u id o a los hom bres las tareas más ligadas al peligro físico, la co nquista territo rial, la d om inación y el juego de p o d e r sobre los otro s. Los estudios transculturales han m o strad o eso. De igual form a, la estru ctu ra biológico-horm onal de la m ujer la p red isp o n e a las tareas ligadas a la produ cció n , conservación y desa­ rro llo de la vida. Su inversión p arental — y esto se revela tam bién en las hem bras anim ales— es m ucho m ayor que la del hom bre. M ientras 6. C f. J. M . R e in isch y o tr o s, « H o r m o n a l C o n tr ib u tio n s to S ex u a l D im o r p h ic B eh a v io u ra l D e v e lo p m e n ts in H u m a n s» , en P sy c h o n e u ro e n d o c rin o lo g y 1 6 (1 9 9 1 ) , pp. 2 1 3 -2 7 8 . iSir posee una sexualidad localizada, la m ujer es un cu erpo íntegra mente satu rad o de sexualidad (M. Foucault). Esta diferencia ha llev.i ilo, en el ám bito cultural, a otras form as de diferenciación que i .iracterizan tran scu ltu ralm en te a hom bres y mujeres. Así, p o r ejem plo, las m ujeres están m ucho más ligadas a las personas que a los objetos. Incluso cu ando tratan con objetos, fácil­ mente los tran sfo rm an en sím bolos, y los actos en ritos. Esto es así porque las m ujeres están m ucho más centradas en la tram a de las ii I iciones personales, entregadas al cuidado de la vida, sensibles al universo sim bólico y espiritual, capaces de em patia y de com unión con lo diferente. El h om bre, p o r su parte, está más ligado a los objetos que a las personas y, en el p roceso de p ro d u cció n , tiende a tra ta r a las personas io n io objetos, com o «m aterial hum ano». Es más, los hom bres se un Imán a co rre r riesgos, a conquistar estatus y p o d er con sus iniciativ i i s y a afirm arse individualm ente, si es posible en la p u n ta de la |rrarquía. En las relaciones sexuales la m ujer busca antes la fusión que el pl.icer, más el cariño que el intercam bio sexual. En su gran m ayoría precisa am ar p ara hacer sexo, p o r no disociar am o r y sexo. El hom bre Hisocia fácilm ente am o r y sexo, busca antes el placer que el en cu en tro profundo. El hom bre da, la m ujer es don. La vestim enta de la m ujer es mi com en tario de su p ro p ia belleza. Lo que p one sobre su cuerpo se ii .m sform a en objeto de contem plación p ara sí y p ara los dem ás. Para rl hom bre la vestim enta cum ple sobre to d o la función objetiva de i ubrir su cuerpo y de calificar su estatus social, a m enudo sin asociarl«*• a una expresión estética. N o se tra ta ev identem ente, conviene repetirlo, de una dicotom ía ■ le co m p o rtam ien to s, sino de diferencias de frecuencia y de intensi­ dad en estos co m p o rtam ien to s que p u ed en identificarse en am bos sexos. En este sentido la variable del m edio sociocultural tiene que ser «lentam ente co nsiderada, en particu lar en lo que respecta a la distri­ bución del p o d e r y de las form as de participación, cam po altam ente conflictivo y, en la historia, organizado p o r los hom bres en d etrim en ­ to de las m ujeres7. N o p o d em o s hablar, p ro p iam en te, de u n a p ro g ram ación genéti­ ca fija, p ro p ia de cada sexo — visión esencialista— , sino de m atrices 7. Cf. J. G u itto n , F em in in e F u lfillm e n t, Paulist Press D e u s B o o k s, N e w Y ork, pp. 3-8. distintas en el h o m b re y en la m ujer, a p artir de las cuales se o p era la síntesis con el m edio sociocultural, el constructivism o. T a n to las m atrices com o el m edio actúan com o co-causas. Podem os, sin em ­ bargo, actu ar sobre cada u n o de estos polos, especialm ente sobre el sociocultural. P or ejem plo, si u n m edio sociocultural favorece la com p etitiv id ad abierta, pod em o s su p o n er que el hom bre dom ine en casi to d o s los sectores, m arg in an d o a la m ujer. N u estra sociedad de corte capitalista y altam ente com petitiva oprim e estru ctu ralm en te a la m ujer. En las sociedades en las que la com petitividad es red u cid a y la co o p eració n , favorecida, se consolidan las condiciones que gratifi­ can m ás a la m ujer que al h om bre. En un m edio igualitario, los roles sexuales son g eneralm ente m ás igualitarios, fraternales y sororales. U na división social del trabajo m enos binaria p ro d u ce tam bién dife­ rencias m en o res en tre los sexos: los h o m b res pueden p resen tar co m p o rtam ien to s más fem eninos — m arcados p o r la dim ensión ani­ ma— y las m ujeres más m asculinos — m arcados p o r la dim ensión animus— . Investigaciones transculturales confirm an este tip o de hipótesis basadas en la interacción dialéctica en tre lo biológico y lo cultural. Los exp erim en to s m odernos de los kib b u tz israelíes son paradig­ m áticos ae esta situ ació n 8. En ellos se p artía de una severa crítica a los roles sexuales del sistem a patriarcal vigente y de una afirm ación valerosa de la igualdad en tre los sexos. Los diferentes roles eran considerados co m o m eros artefactos socioculturales. Pero el d esarro ­ llo co n creto de las relaciones interpersonales hizo que se volviese a los roles antes co nsiderados tradicionales, no negando la igualdad de los sexos — la igualdad se sigue afirm an d o — sino p o rq u e se veía en tales roles m aneras de realización personal y de plenificación ta n to para hom bres com o p ara m ujeres. C on cretam en te, una m ujer se siente más realizada cu id an d o niños que m anejando tractores y los hom bres se sienten más plenos co n struyendo casas que cu idando niños en una g uardería infantil. C o m o se ve, las diferencias acabaron im p o n ién d o ­ se sin negar la igualdad de base en tre hom bre y m ujer. O tro facto r de diferenciación se m uestra en el excedente de energía sexual que m anifiesta el ser h u m an o 9. A diferencia de los anim ales, en él n o existe p eriodicidad, sino presencia constante del im pulso. Esta situación biológica puede generar un pansexualism o o 8 . L. T ig g er y J. S h ep h erd , W o m en in th e K ib b u tz , H a rco u rt Brace J o v a n o v ic h , N e w Y ork, 1 9 7 5 . 9. R. P lo m in , G e n é tic a d e la c o n d u c ta , A lianza, M a d rid , 1 9 9 0 . exigir u n a o rien tació n de ese excedente energético hacia form as transfiguradas no d irectam ente sexuales. Y entonces surgen form as históricas, creaciones artísticas, cam inos espirituales, instituciones y norm as que o rd e n a n las relaciones en tre hom bre y m ujer. De aquí derivan la gran plasticidad y las diferenciaciones de papeles que el hom bre y la m ujer van a desem peñar. Podem os razonablem ente sup o n er que en épocas ancestrales, en m edio hostil, la especie hum an a tuvo que luchar por su supervivencia m ediante el p red o m in io de los hom bres, d otados de m.ís agresividad y fuerza. En o tras épocas, en u n m edio más dom esticado y m enos am enazador de la supervivencia, podían florecer dim ensiones más fem eninas, atm ósfera prop icia al p red o m in io de la imijur. La h isto ria ha m ostrad o que el sexo lia servido de so p o rte a la organización social y a la elaboración de valores. C l.évi Serauss en su m onum ental o b ra Las estructuras elem entales del parentescolu, m os­ tró que la m ujer aparece ligada fu n dam entalm ente al prim er paso de la naturaleza a la cultura. La prohibición del incesto consiste, positiva­ m ente, en establecer en tre los hom bres un vínculo sin el cual 1 1 0 podrían elevarse p o r encim a de la organización biológica para ad q u i­ rir la organización social. Las m ujeres — los bienes más excelentes del grupo social— en tran en un circuito de circulación continua. Ellas son el don p o r excelencia, m ediante el que se realiza el intercam bio que garantiza la subsistencia del g ru p o com o grupo. La m ujer funciona, en la no rm a social, com o una señal sem ejante al lenguaje, señal que realiza la sociabilidad. A unque haya sido in strum entalizada, y en cierta m anera objetiva­ da para fines superiores a los individuales, ha seguido m anteniendo su valor com o persona. Ella es señal y tam bién p ro d u c to ra de señales, e inclusive existe la percep ció n de que la m ujer, en cicrta form a, adem ás de servir de objeto p ara la sociabilidad, no deja de seguir siendo sujeto. T ran sfo rm ad a en objeto, es ofen d id a y rebajada. Así se entiend en m uchos m itos según los cuales en el m ás allá la m ujer no será ya cam biada e instrum entalizada, p o rq u e entonces vivirem os «la dulzura, etern am en te negada al hom b re social, de un m u n d o en el cual sería posible convivir»11. 10. C. Lévi-Strauss, A s estru tu ra s e le m e n ta re s d o p a r e n te s c o , Vozes, Petrópolis, 1976 [en español: L a s e str u c tu r a s e le m e n ta le s d e l p a r e n te s c o , Planeta, Barcelona, 1994], 11. Ib id ., p. 537. El matriarcado y el patriarcado como instituciones En un estadio posterio r, ya en un proceso de civilización avanzado, las m ujeres aparecen com o las prim eras p ro d u cto ras de cultura. H ace p o r lo m enos tre in ta mil años, d ep en d ien d o de las regiones, florecía en to d o s los co n tin en tes el m atria rc ad o 12. Según la investigadora del m atriarcad o H eid e G ó ttn er-A b en d ro th 13, las grandes culturas de las ciudades — desde el añ o 10000 a.C .— eran m atriarcales, ligadas a la in trod u cció n de un nuevo m odo de produ cció n , el agrícola, m ediante el cultivo de plan tas y la dom esticación de anim ales. Es el tiem p o de las grandes diosas, que inspiraron organizaciones sociales m arcadas p o r la co o p eració n , la reverencia ante la vida y sus m isterios. Las m ujeres ejercían la hegem onía política: m ediaban y solucionaban los conflictos y organizaban las sociedades. E ran responsables del bien com ú n del clan en la vida y en la m uerte. ¿Por qué tam bién en la m uerte? P o rq u e en esa cultura la m uerte no era sentida com o nega­ ción de la vida, sino com o un evento p erten ecien te a la vida. La m uerte n o es el fin, sino un viaje en el cual el fallecido se tran sfo rm a y vuelve al clan .m ediante el renacim iento que se realiza a través de las m ujeres. Ellas garantizan la co n tin u id ad de la vida, cuando ésta desaparece, haciéndola regresar, concibiendo y d an d o a luz vidas que habían m uerto . La naturaleza no es vista com o un m edio que conquistar, sino com o u n a to talid ad de la que cada ser h um ano es p arte y parcela y con la cual debe vivir en arm onía, veneración y respeto. Las instituciones del m atriarcad o , caracterizadas p o r su gran fuerza in tegradora, fue- 12 . El lib ro c lá sico so b re el m atriarcado es d e l a n tr o p ó lo g o e h isto ria d o r su izo J o h a n n J a k o b B a ch o fe n , d e 1 8 6 1 , El matriarcado ; a partir d e 1 9 8 6 so n im p o rta n tes las c o n tr ib u c io n e s d e la A ca d em ia para la in v e stig a c ió n crítica y para la e x p e r ie n c ia del m atria rca d o , p u b lica d a s p o r H e id e G ó ttn e r-A b e n d r o th , Das Matriarchat I y II, Stuttgart, 1 9 8 8 y 1 9 9 1 ; para un b u en r esu m en d e la in v e stig a c ió n vé a se e l a rtícu lo d e esta au tora «M atria rch a tsfo rsch u n g h e u te. H e r a u sfo rd e-ru n -g e n an b eid e G e sch lech ter» , e n E. M o ltm a n n -W e n d e l (ed .), Frau und Man: Alte Rollen-Neue Wege, P atm os, D u s­ seld o rf, 1 9 9 1 , p p . 1 0 3 -1 1 5 ; M . Sjóó y B. M o r , The Great Cosmic Mother: Rediscovering the Religión and the Earth, H a rp er, San F rancisco, 1 9 9 1 ; B. G . W a lk er, Restoring the Goddess: Equal Rights for Modem Women, O rbis B o o k s, N e w Y ork, 1 9 9 4 ; M . D a ly , Beyond God the Father: Towards a Philosophy o f Women’s Liberation, B ea c o n Science and Sexual Oppression: Patriarchy’s Confrontation with Woman and Nature, W e id e n fe ld S í N ic h o ls o n , L o n d o n , 1 9 8 1 ; ad em ás, el b e llísim o lib ro d e A . H arvey y A. B aring The Divine Feminine: Exploring the Feminine Face o f God around the World, C o n a ri Press, B erk eley, 1 9 9 6 . Press, B o sto n , 1 9 7 8 ; B. E aslea, 13. V é a se la referen cia bib lio g rá fica en la n ota a nterior. ron tan significativas que se tran sfo rm aro n en arq u etipos y en valores, y, com o tales, d ejaron huellas en la m em oria genética hasta el día de hoy. Estos arq u etip o s y valores no flotan en un im aginario vacío, están calcados de hechos históricos y políticos que esclarecen la consistencia que han g u ard ad o hasta el presente. El p ro p io lenguaje estaría asociado al trabajo civilizador de las mujeres: «Tiene sentido que las m ujeres, que d ieron a luz la vida, m ediante la boca sexual o vaginal, hayan d ado tam bién a luz al lenguaje h u m an o a través de la boca social o facial»14. El fin del m atriarcad o se sitúa hacia el añ o 2 0 0 0 a.C ., variando las fechas en las distintas regiones. Es un hecho histórico que a p artir de entonces el m u n d o com enzó a p erten ecer a los hom bres, fundándose el patriarcad o , base del m achism o y de la d ictadura social del masculinism o15. Las razones de este paso, que ta rd ó casi mil años en im ponerse y ha p e rd u ra d o hasta nuestros días, son oscuras. Probable­ m ente la v o lu n tad de d o m in ar la naturaleza llevó al hom bre a d o m i­ nar a la m ujer, identificada con la naturaleza p o r el hecho de estar más p ró x im a a los procesos naturales de gestación y de cuidado de la vida. Lo grave es que los hom bres consiguieron «naturalizar» esa dom inación histórica e introyectarla en las m ujeres, hasta el p u n to de que m uchas aceptan esta situación com o norm al. Sim one de Beauvoir hizo la crítica m ás radical de este acontecim iento histórico-cultural. La m ujer rep resen taría un caso p articu lar de la dialéctica im puesta por los hom bres — dialéctica del señor-esclavo— , que le im pide expresar su diferencia y elab o rar su id en tid ad 16. El hom bre hizo de la 14 . M . S jó ó , T h e G re a t C o sm ic M o th e r, c it., p. 3 9 . 15 . V éa se G . L erner, T h e O rig in o f P a tria rch y, N e w Y ork U n iversity Press, 1 9 8 6 ; R. M . M u r a ro , H o m e m /M u lh e r -I n íc io d e urna n o v a era: urna in tro d u $ á o a o p ó s -p a tria rc a d o , A rtes e C o n to s , R io d e J a n eiro , 1 9 9 4 ; y tam b ién las en trad as c o n b ib liogra­ fía actualizad a de S. G a m b le (e d .), T h e Icó n C ritic a l D ic tio n a r y o f F em in ism a n d P o stf e m in is m , c it.; A . W . S c h a e f, W e ib lic h e W irk lic h k e it: F ra u en in d e r M á n n e r w e lt, W ilh elm H e y n e , 1 9 9 1 , pp . 1 0 3 -1 4 9 ; R. G u tiérrez, O fe m in ism o é u m h u m a n is m o , A n ta r e s-N o b e l, R io d e Ja n eiro , 1 9 8 5 , p p . 4 1 -8 5 ; A . M o n te n e g r o , S er o u n a o s e r f e m i­ n ista , G u ararap es, R e cife, 1 9 8 1 , pp . 1 1 -1 8 ; R. M . M u ra ro , T e x to s d a fo g u eira , Letraviva, Brasilia, 2 0 0 0 , to d a la prim era y la seg u n d a parte. 16. C f. la c o le c c ió n de p reju icio s so b re la m ujer en T . Starr, A v o z d o d o n o : c in c o m il a n o s d e m a c h is m o e m iso g in ia , Á tica, Sao P a u lo , 1 9 9 4 ; S. S ch a ch t y D . E w in g, V em in ism a n d M en , N e w Y ork U n iv ersity Press, 1 9 9 9 ; v é a se el c o n v in c e n te lib ro d e N . A ngier M u lh er, urna g e o g ra fía ín tim a , R o c c o , R io de J a n eiro , 2 0 0 0 , d o n d e la autora m u estra c ó m o las m ujeres so n m ás fu ertes, están m ás im p regn ad as de sen su a lid a d , son m ás e m p r e n d e d o r a s y tie n e n m a y o r ca p a cid a d d e adap tarse a lo s c a m b io s. U n h e r m o so r jc m p lo d e u n a fem in id a d b ien integrada in c lu y en d o la m a scu lin id ad lo e n c o n tr a m o s m ujer la en carn ació n del o tro , en el cual se perm ite descubrir, c o n fir­ m ar y p ro y ectar su p ro p io yo. T o d as las form as de antifem inism o antiguas y m o d ern as se basan en esta dom inación del hom bre sobre la m ujer. Sus expresiones atraviesan to d o s los niveles sociales, y hasta religiosos, com o el cristianism o17, constituyendo el p a triarcad o com o realid ad histórico-social y com o categoría analítica. C o m o categoría de análisis el p atriarcad o n o puede ser en ten d id o únicam ente com o dom inación binaria m acho-hem bra, sino, más bien, com o una com pleja estru ctu ra piram idal de donv Lación y jerarquización, estru ctu ra estratificada p o r género, raza, clase, religión y otras form as de d om inación de una p arte sobre la o tra 18. Esta dom inación plurifacética con stru y ó relaciones de género altam ente conflictivas y deshum anizadoras p ara el ho m b re y, princip alm ente, para la m ujer. A títu lo de ejem plo, veam os lo que relata Schüssler-Fiorenza: Una encuesta de las N aciones Unidas de 1980, que abarcaba a 86 naciones incluyendo a Estados Unidos, reveló que las mujeres y las niñas, aun siendo la mitad de la población mundial, realizan dos terceras partes del total de las horas de trabajo y reciben una décima parte de la renta mundial, siendo propietarias de m enos de una centésim a parte de los recursos mundiales. De cada tres analfabetos del m undo, dos son mujeres. La im portación de la tecnología y del «desarrollo» occidental no ha mejorado el estatus económ ico de la mujer. Por el contrario, oculta sus recursos económ icos tradicionales y su influencia en el ámbito público. El sistema patriarcal económ ico está, encima de tod o, estigmatizado por el racismo. Todas las estadís­ ticas demuestran consistentem ente que las mujeres de color ganan m enos que sus hermanas blancas. Sufren por la opresión patriarcal tres veces más, pues el racismo y la pobreza son económ icam ente e n la figu ra ú n ica d e L ou A n d rea s-S a lo m é, qu e fa scin ó a g e n io s c o m o N ie ts z c h e , R ilke y Freud; v é a se el e x c e le n te lib ro de L. G o n ja lv e s-F e rr e ira Humana, demasiado huma­ na, R o c c o , R io d e J a n eiro , 2 0 0 0 . 1 7 . R . M . R a d fo r d -R u e th e r , Gaia and God: An Ecofeminist Theology o f Earth Healing, H a r p e r , San F r a n c isc o , 1 9 9 2 ; id ., Women Healing Earth, Third World Women on Ecology, Feminism and Religión, O rb is B o o k s , N e w Y o rk , 1 9 9 6 ; M . C . B ing e m e r , O segredo feminino do Mistério, V o z e s , P e tr ó p o lis, 1 9 9 2 ; A . M . T e p e d in o , As discípulos de Jesús, V o z e s , P e tr ó p o lis, 1 9 9 3 ; y to d a la obra d e I. d e G eb ara, e s p e c ia l­ m e n te El rostro oculto del mal, T r o tta , M a d r id , 2 0 0 2 , e n tre otras, a sí c o m o to d a la p r o d u c c ió n te ó r ic a d e E lisa b eth S c h ü ssle r-F io r e n z a , cita d a e n v a r io s lu gares d e n u e s ­ tr o e n sa y o . 18 . V é a n se las r e fle x io n e s de E lisabeth S ch ü ssler-F io ren za, «El p atriarcad o, pirá­ m id e d e o p r e sio n e s m u ltip lica d a s» , e n Pero ella dijo, T ro tta , M a d rid , 1 9 9 6 . pp . 1 5 1 159. aprobados por el sexism o, dado que todos los hombres estadouni­ denses ganan más que todas las mujeres estadounidenses1’ . M a tt Ridley cuen ta que la política china de un sulo hijo lleva a la m uerte del 17% de los em briones fem eninos, pues esa sociedad prefiere a los hom bres. En un hospital de la India, según el testim onio de las m ujeres, el 9 7% de los abo rto s son de niñas, m ientras que nace el 100% de los niños. D e este m odo, las relaciones de género, p articularm ente en el seno de la fam ilia, vienen m arcadas p o r la guerra sorda, y a m enudo clam orosa, de los sexos. Esta ha m arcado los dispositivos psicológicos de la relación, m in an d o la sencillez de las relaciones y cargándolas de tensión, en fren tam ien to y v oluntad de poder, listos conflictos de género son de tal m o n ta que difícilm ente pueden ser resueltos p o r un m atrim onio, p o r ejem plo, pues les subyace toda una p rehistoria de sufrim iento, de d om inación y de tensiones, persistentes d u ran te m i­ llares de años. U na convivencia m ínim am ente arm oniosa del m atri­ m onio sólo será posible a través de una actitu d vigilante de a u to c ríti­ ca, de u n a capacidad de aceptación de los lim ites de u n o y o tro , de una ética tra n sp a re n te de benevolencia y com pasión, y tam bién — y no m enos im p o rta n te — de la esp iritualidad com o fuente de p erm a­ nente inspiración cread o ra de sublim aciones y de nuevas m otivacio­ nes. P or esta ú ltim a dim ensión de la p ro fu n d id ad hum ana — no es m on o p o lio de las religiones— el ser h um ano refuerza su lado lum ino­ so y m ejor, capaz de integrar y cu rar su lado som brío y m enor. La nueva conciencia instaurada hace más de un siglo p o r el fem inism o, conlleva una carga de potencial crítico y constructivo de la m ayor im portancia. El fem inism o clásico y el postfem inism o — que incluyen en la tarea de liberación a las m ujeres y a los hom bres— crearon el ám b ito de las utopías más p ro m eted o ras para la hu m an i­ dad, d e n tro de u n nuevo p acto sociocósm ico, con una dem ocracia particip ativ a y abierta, con una relación más equilibrada en tre los géneros y con u n a integración benéfica con la T ierra. 19. E. S ch ü ssler-F io ren za , «Las estructuras d e l p atriarcad o y el d isc ip u la d o de iguales» en D is c ip u la d o d e ig u a is, V o z es, P e tr ó p o lis, 1 9 9 5 , p. 2 3 4 . 2 0 . C f. T h e R e d Q u e e n , c it., p .1 2 2 ; tam b ién B. M o re ir a A lv es, ¡d e o lo g ia e f e m i­ n is m o , V o z e s , P e tr ó p o lis, 1 9 8 0 . DE LA D IFEREN CIA SEXUAL A LA R EC IPR O C ID A D PERSONAL El fenó m en o h u m an o de la sexualidad sólo puede ser captado en su to talid a d si ju n to con la diferencia incluim os la reciprocidad. Sin m ayores m ediaciones diríam os que la diferencia se o rdena a la reci­ p rocid ad . Los h um anos, hom bre y m ujer, son diferentes para p o der estar u nidos p o r la relación recíproca y p o r la m u tu alid a d 1. Este sentid o ya lo identificábam os en el p roceso sexogénico referido an terio rm en te. La reciprocidad en la sexualidad La recip ro cid ad se instaura en el seno m ism o de la sexualidad. D esde el surgim iento de los eu cariontes asistim os al en cu en tro sexual de dos seres d istintos p ero afines en tre sí. En el caso hum ano, la sexualidad trad u ce el cara a cara del hom bre y de la m ujer p o r la m ediación del cu erp o sexuado que los sitúa frente a frente y juntos en el m undo. Sim one de Beauvoir acuñó u n a expresión que, m antenida en su 1. V éa n se a lg u n o s títu lo s lig a d o s al tem a: T . V erh elts, O direito á diferenga, V o z e s , P e tr ó p o lis, 1 9 9 2 ; C . W e e d o n , Feminism, Theory and Politics o f Differertce, B la ck w ell, M a ld e n /O x fo r d , 1 9 9 9 ; C . D i S tefa n o , « D ilem m a s o f D iffe r e n c e , M o d e r n ity and P o stm o d ern ism » , en L. N ic h o ls o n (e d .), Feminism/Postmodemism, R o u tled g e, N e w Y o r k /L o n d o n , 1 9 9 0 , pp . 6 3 - 8 2 ; H . E isen stein y A. Jardine (ed s.), The Future o f Difference, R utgers U n iversity Press, N e w B ru n sw ick /L o n d o n , 1 9 8 5 ; L. Irigaray, This Sex Which ¡s not One, C o r n e ll U n iversity Press, N e w Y ork, 1 9 8 5 ; F. H é r itie r, MasculinJFéminin: La pensée de la différence, O d ile J a co b , París, 1 9 9 6 . circularid ad dialéctica, expresa u n a gran verdad: la m ujer se vuelve m ujer bajo la m irada del hom bre; el hom bre se liacc hom bre bajo la m irada de la m ujer2. Esto expresa exactam ente la reciprocidad d r los sexos. M ed ian te la recip ro cid ad uno se descubre a través del o tro. Y p o r esa m ism a recip ro cid ad cada u n o se descubro sexuado cu todos los estadios de la relación hom bre/m ujer. El ser h u m an o no tiene sexo, es un ser sexuado de l.i cabeza a los pies. S iendo sex u ad o se siente, más allá de sí m ism o, dim cnsionado hacia el o tro hasta en las determ inaciones corporales, i i anatom ía de los sexos nos indica que la m ujer es quien recibe, acoge e interioriza; el h om b re, quien em ite, p royecta y e x te rio riz a 1, listas características inciden sobre la au to co m p ren sió n , sobre la psicología ililcrciui.il y sobre la constru cció n del estar-en-el-m undo con los otros. El e n co n trarse frente a frente es un d ato irreductible, originario, que constituye la estru ctu ra antropológica de base. Equivale a decir persona — u n ser de relación— abierta al o tro y al m undo. Q u erer to m ar al h o m b re y a la m ujer separados u no del o tro , a causa de las diferencias o, lo que es peo r, negando la diferencia o reduciéndola a un apéndice del o tro , es p erd er la co m prensión real de am bos. Im plica desrealizarlos. Un filósofo decía de m o d o p ertin en te: «Prim e­ ro es ei en cu en tro , y este en cu en tro no es de dos conciencias neutras o desencarnadas, ni el en cu en tro de dos tem p eram entos, ni de dos cuerpos, ni de dos espíritus, sino el en cu en tro del hom bre con la m ujer y de la m ujer con el hom bre, en cu en tro que se da en una historia y en u n a cu ltu ra, sin las cuales el en cu en tro no se realizaría»4. Esta o rd en ació n de u n sexo al o tro desautoriza to d a y cualquier je ra rq u ía sexual qu e, p re te n d ie n d o fu n d arse en la natu raleza, p riv i­ legie a los hom bres, com o en el m ito de A dán. La naturaleza es p ro fu n d a m e n te igualitaria: aunque diferentes, hom bre y m ujer se encu en tran en el m ism o estadio h u m an o y viven, a p artir de ahí, su cara a cara. La relación que surge es dialogal, circular y autoim plicativa. C ad a u n o rep resen ta una «pro-puesta» p ara el o tro , que siente la necesidad de d ar u n a «res-puesta». D e este juego autoim plicativo entre «pro-puesta» y «res-puesta» nace la responsabilidad de uno p o r el o tro y el cuidado de la relación recíproca. 2 . S. de B ea u v o ir, E l seg u n d o se x o , M a d rid , C átedra, 2 0 0 3 . 3 . C f. A . S teig er, C o m p re n d e r a h isto ria d a v id a : d o á to m o a o p e n s a m e n to h u ­ m a n o , P au lus, S áo P a u lo , 1 9 9 8 , p. 8 7 . 4 . A . J e a n n ié r e , A n tr o p o lo g ía se x u a l, S áo P au lo, 1 9 6 5 , p. 154. Diferencia no es deficiencia Sin em bargo, sobre la diferencia y la recip ro cid ad flota una tragedia. H istóricam en te hom bres con la lucidez de un A ristóteles o de un T om ás de A quino in te rp re ta ro n la diferencia com o desigualdad. Esta distorsión sirvió p ara sub o rd in ar la m ujer al hom b re, cosificarla com o un bien de su p ro p ied ad , hacerla objeto de su deseo, m áquina vivien­ te, p ro d u c to ra de descendencia, o excluirla de la visibilidad social, reservada a los h om bres3. En estas condiciones es im posible la reci­ p ro cid ad ; p red o m in an las relaciones disim étricas, injustas y deshum anizadoras p a ra am bas partes. Ju n to con la d om inación m asculina surgió u n a cultura androcéntrica, con lenguajes andro fo rm es, estructuras y prácticas patriarcales y antifem inistas. U n fino p en sad o r ruso6, Paul E vdokim ov, e incluso el riguroso G astó n Bachelard denu n ciaro n con to d a la razón el trasfondo m asculinizante y antifem inista de to d o el p royecto de la tecnociencia, del ateísm o m o d e rn o , del desesp ero y de la angustia del siglo X X y de las d octrinas rigoristas existentes en tre los cristianos, com o el jansenism o y la d o ctrin a de la pred estin ación e te rn a7. A hora bien, la reciprocidad supone independencia y capacidad de relación de cada co m pañero. In d ependencia p ara que cada cual tenga su identidad. R elación p ara que haya intercam bio, hecho siem pre a dos m anos y en base igualitaria. D iferentes p ero equivalentes. Cada uno es un ser entero, pero inacabado T am p o co recip ro cid ad es sinónim o de com plem entariedad. La com p lem en taried ad supone que cada u n o sea incom pleto en sí y sólo se com plete en la relación. Este hecho d enunciaría la falta de in d e p en ­ dencia de u n o respecto del o tro . P or eso, hay que subrayar el hecho, lleno de consecuencias, de que cada ser hum ano, hom bre y m ujer, es e n tero en sí. Posee to d o en sí. Sin em bargo, com o verem os, está 5. 6. E. M e tz k e , « A n th ro p o lo g ie d es sex e s» , e n Lumiére et Vie 43 (1 9 5 9 ) , p .5 0 ; E ntre n o s o tr o s sig u e te n ie n d o p len a v a lid ez el v a le r o so te x to d e H e lo n e id a Studart, Mulher, objeto de cama y mesa, V o z e s , P e tr ó p o lis, 1 9 7 4 . 7. La femme et le salut du monde, S euil, Paris, 1 9 5 8 , p p .1 4 8 -1 5 1 ; la m ism a o b se rv a c ió n h iz o L. Irigaray, en Speculum: L'altra donna, E in au d i, M ila n o , 1 9 7 5 , r efir ién d o se e sp ec ia lm en te a Freud, H e g e l, P latón y o tro s. en tero p e ro inacabado, p o r estar aún en proceso de génesis y de autoconstrucción. La estru ctu ra hum ana es dialogal y siem pre in terpersonal. Esta dim ensión interp erso n al no es un resultado p osterior, listá en el origen y es a través de ella com o cada u n o se descubre com o hom bre y m ujer m utu am en te im plicados y relacionados. Si cada u n o fuese incom pleto y p o r eso eventual com plem ento del o tro , la v erd ad era alterid ad sería degradada, lilla se realizaría de form a exterio rística com o dos piezas que se encajan. I m odo de ser hum ano es singular, diferente a los dem ás. Y, por más que un o se sienta atra íd o p o r el o tro , en u n a especie de m anifestación hum ana de la ley universal de la gravedad según la cual to d o s los seres se- atraen m utuam en te, este en cu en tro , sin em bargo, sólo se da en la libertad. El en cu en tro forzado o sutilm ente m aquinado destruye la hum anidad de la relación, p o rq u e no respeta la identidad que posibilita la reciproci­ dad. La ex p resió n reciprocidad tiene la ventaja de afirm ar, desde el principio, la m u tu a ab ertu ra de u no al o tro . Dos enteros, p ero inaca­ bados — siem pre haciéndose— se encu en tran en la m utua atracción y libertad de entrega. La importancia del encuentro sexual ¿Cóm o se da ese en cu en tro recíproco? C reem os que de form a fenom enológica pod em o s p resen tarlo así: un hom bre y una m ujer están uno fren te al o tro . Se abren m utuam ente. En el p rim er instante hay extrañeza y al m ism o tiem p o un trasfo n d o de sem ejanzas, pues am bos son finalm ente hum anos. Se acogen com o personas, diferentes pero abiertas u n a a otra. Si la relación supera la extrañeza, se hace posible la pro x im id ad y de ésta p ueden surgir interés m u tu o , am istad, enam o­ ram iento e incluso am or. C on la frecuencia de la relación se crea paso a paso una historia que los en trelaza y los hace responsables al u n o del o tro . En esta historia se suceden ta n to m om entos de p ro fu n d a un ió n com o de distanciam iento y hasta de enfren tam ien to . Puede surgir to d a una gam a de sentim ientos, com an d ad o s p o r el cerebro lím bico: confian­ za, reticencias, entrega y rechazo. En fin, se construye conjuntam ente un cam ino im previsible que m arca la tray ecto ria de la vida de las personas, haciéndolas felices o desdichadas. Solam ente el ser hum ano puede co nvertirse en un ser trágico, pues solam ente él es capaz de hacer la experiencia del poeta: «El m ayor d o lo r es no p o d e r dar am o r a quien se ama» (Thiago de M ello) p o rq u e el am o r no es c o rresp o n ­ dido. N o o b stan te los encuentros, los eventuales m alentendidos, los diálogos, las cerrazones y las experiencias de in tim idad, el ser h u m a­ no hace la experiencia de algo que es siem pre an terio r, que no es objeto de elección, que no se resum e en la subjetividad de un «yo» o de un «tú», sino que es algo d ado y transpersonal: el m odo originario del ser h u m an o com o hom bre y com o m ujer, que viven u n o en el o tro , p o r el o tro , con el o tro y p ara el o tro en el cuidado y en la relación8. Estas reflexiones necesitan p rofundización, pues plantean p re ­ guntas de o rd en filosófico: ¿qué es a fin de cuentas el ser hum an o que siem pre aparece en ese dim orfism o m asculino/fem enino?, ¿cóm o se inserta el gén ero en la p ro p ia naturaleza hum ana? 8. C f. R . E isler, «Sex, G en d er, and T ra n sfo rm a tio n : from S c o r in g to C aring», en S. S ch a ch t y W . D . E w in g , F em in ism a n d M e n , N e w Y ork U n iversity Press, 1 9 9 8 , pp . 2 3 7 - 2 6 4 ; v é a se to d o e l n ú m ero 2 3 8 de la revista in ter n a c io n a l C o n c iliu m (1 9 9 1 ) , «M ujer-m ujer», d e d ic a d o al análisis de la d iferen cia y de la recip rocid ad . LA SEXUALIDAD C O M O ESTRUCTURA O N T O lÓ G IC A DEL SER H U M A N O H asta el m o m en to nos hem os d edicado a analizar la cuestión de género, invocando distintos saberes para en riquecer nuestros conoci­ m ientos acerca de la sexualidad en los procesos biogénico y an tro p o génico. H em o s con sid erad o tam bién las form as históricas de relación de género en el m atriarcad o , en el p atriarcad o y, actualm ente, en el ocaso de la cu ltu ra p atriarcal rum bo a un nuevo paradigm a civilizacional. C oncluim os que el hom bre y la m ujer fundan dos m odos distintos y relacionados de ser hum anos. La tarea de la filosofía: pensar lo que sabemos Hay que p en sar hasta el fin — y radicalm ente— lo que sabem os: ésa es la tarea que se p ro p o n e la filosofía1. Ella no dispone de o tro s datos que los de las ciencias ni tiene acceso a un saber que se sustrae al discurso científico. Pero asum iendo lo que dicen las ciencias, la filosofía recu erd a siem pre que hay un n o-dicho en lo dicho y un silenciado en lo hablado. La filosofía posee u n a em inente función crítica al reco rd ar el alcance y el lím ite de to d o conocim iento. Por más sum eigidos que estem os en la realidad y aun cuando p o r intuición y com unión nos sintam os fundidos en ella, nunca som os la realidad que conocem os. 1. V é a se m i e stu d io « M a scu lin o e fem in in o : o qu e é? F ragm en tos d e urna o n to logfa», e n R ev ista d e C u ltu ra V o zes 6 8 (1 9 7 4 ) , p p 6 7 7 -6 9 0 ; y tam b ién en P. D e m o , S a b e r p e n sa r, C o r te z E d itora, S áo P a u lo , 2 0 0 0 , pp . 3 9 -4 6 . A ccedem os a ella p o r m odelos, representaciones y proyecciones que to m an sus dim ensiones reales de la realidad — ése es su alcance— , p ero ella m ism a nos d esborda y nos supera — ése es su lím ite— . Es ilusorio id entificar el pensam iento con lo pensado, el m odelo cons­ tru id o con lo real. T o d a teo ría no representa directam ente la reali­ dad, la reconstruye de acu erd o a los co n dicionam ientos históricosociales y a las expectativas culturales. A plicado a n u estro tem a del g énero, m uestra la diferencia en tre lo que los v arios saberes dicen del hom b re, de la m ujer y de sus relaciones de p o d e r y la realidad m ism a de este h o m bre y de esta m ujer. La realid ad es siem pre tran sb o rd an te y se oculta d etrás de cada rep resen tació n y de cada teo ría construida. De aquí que el carácter de n u e stro co nocim iento sea siem pre parcial y aproxim ativo, y que n u estra m ejor actitu d sea siem pre de hu m ild ad y de a p e rtu ra a nuevas dim ensiones todavía no percibidas p o r los saberes actuales. Es tarea de la filosofía reco rd ar siem pre la p o tencialidad y el lím ite del esfuerzo de co m prensión hum ana. T o d o saber crítico in c o rp o ra esta perspectiva filosofante. Perspectiva que im pide que caigam os en u n a lectura m eram ente constructivista de la fem inidad y de la m asculinidad — ten d en cia d o m in an te de las investigaciones actuales— . Ella nos perm ite e n ten d er que, lam en tablem ente, a pesar de to d o el an d ro cen trism o y falocentrism o habido en la historia, la m ujer n o p u ed e ser to talm en te b o rrad a ni p o d rá serlo jam ás, pues el ser-m ujer es algo esencial que siem pre está ahí. La m ujer p o d rá ser eclipsada, su b o rd in ad a y hecha invisible públicam ente, p ero nunca destruida. D e lo co n trario , no sería esencial. La sexualidad como ontología Pertenece tam bién a la actitud filosófica p lantear la cuestión ontológica, es decir, la cuestión del ser, en este caso del ser singular que es el ser hum an o : a fin de cuentas, ¿qué es el ser hum ano? C ada vez sabem os más sobre la larga evolución del ho m b re y de la m ujer y su constru cció n histórico-social. Lo que se dice sobre la m ujer tiene que ver con el h o m b re y viceversa. Y lo que sabem os sobre am bos atañe tam bién a la hum anidad. Pero así y to d o , tal saber no agota nuestras inquietudes, apenas radicaliza la p reg u n ta esencial: ¿Q ué es el ser hum ano? ¿Q ué es la hum anidad? ¿Cuál es la n aturaleza hum ana? Las ciencias n o nos dan cuen ta del ser h u m ano sino de las dos concreciones que de él están ahí: el ho m b re y la m ujer. El ser hum ano no existe tal com o existe el h om bre-ahí y la m ujer-ahí. N adie ha visto nunca a un ser h u m an o an d a n d o de acá p ara allá. Q uien anda no es el ser h u m an o , sino un ho m b re o u n a m ujer concretos. Y, sin em bargo, decim os con razón: tan ser h u m an o es el hom bre com o la muier. Am bos fo rm an la hum anidad. ¿Qué es esa h um anidad, presente de form a diferente y m utu am en te recíproca en catla uno de ellos? Res­ p o n d e r a esto es hacer filosofía, es p racticar una reflexión m itológica, es ver la u n id ad en la diferencia y la diferencia en la u n id ad 2. C u an d o decim os ontología, querem os decir que la sexualidad tiene que ver con el ser real y p ro fu n d o del ser hum ano. Lo ontológico se refiere a la esencia m ism a del ser hum ano. N o es algo agregado que p u ed e faltarle ni algo m eram ente histórico-social que, igual que un día fue co n stru id o socialm ente, tam bién puede ser deconstruido. Esa esencia n o es sim ple, sino com pleja, por eso se d.i .1 conocer bajo sus dos m anifestaciones reales y distintas. I 11 ellas se revela, y tam bién se vela, se trae, y tam bién se retrae bajo aquello que llam am os hum anid ad o naturaleza hum ana, que se concreta en dos m odos de ser, m asculino y fem enino. ¿Qué significan el modo de ser hombre y el modo de ser mujer? ¿Qué significa esto? R etom em os la cuestión suscitada antes. ¿Signifi­ ca que cada u n o , to m a d o en sí m ism o, es in co m p leto y que p a ra estar com p leto necesita unirse al otro? ¿Es com o una ce rrad u ra que para com pletarse necesita la llave y la llave necesita la c erra d u ra para estar com pleta, p o rq u e una llave sin cerrad u ra no tiene ningún senti­ 2. V é a n se a lg u n o s e stu d io s en esta área: J. L. R uiz d e la P eñ a, L a s n u ev a s a n tr o ­ p o lo g ía s, Sal T erra e, S an tander, 1 9 8 3 ; R. A . U llm a n n , A n tr o p o lo g ía : e l h o m b r e y la c u ltu ra , V o z e s , P e tr ó p o lis, 1 9 9 1 ; P. G u illu y , « F ilo so fía de la sex u a lid a d » , en E stu d io s d e s e x o lo g ía , B a rcelo n a , 1 9 6 8 ; Ph. L ersch, Vori W esen d e r G e sc h le c h te r, M ü n c h e n , 1 9 4 7 ; B. d e l V a lle , «V ersáo m a scu lin a e v ersá o fem in in a d o h u m an o», e n F ilo so fía d o h o m e m , L o y o la , S ao P a u lo , 1 9 7 5 ; A . C avarero, «L’e la b o r a z io n e filo só fic a d ella d iffe renza sessu a le» , en M . C . M a rc u z z o y A . R o ssi-D o r ia , L a ricerca d e lle d o n n e , R osen l'erg, T o r in o , 1 9 7 8 , p p . 1 7 3 -1 8 7 ; E. B adinter, L ’u n e t l ’a u tre : d e s re la tio n s e n tre h o m m es e tf e m m e s , O d ile J a co b , Paris, 1 9 8 6 ; P. J. W illia m s, « M ed ita tio n s o n M a scu lin ity » , rn M . B erger y o tr o s (ed s.), C o n s tr u c tin g M a sc u lin ity , R o u tled g e, N e w Y o rk /L o n d o n , 1 9 9 5 , pp . 2 5 0 - 2 6 6 ; Id ., « F em in ism a n d M a scu lin ity : R e co n ce p tu a liz in g th e D ic h o to m y o f R e a so n an d E m o tio n » , e n S. Sch ach t y D . W . E w in g , F em in ism a n d M e n , N e w Y ork U n iv ersity Press, 1 9 9 8 , pp. 1 8 3 -2 0 1 ; A . T a n e si, «F em inism an d “M a le str e a m ” I p islc m o lo g y » , e n A n I n tr o d u c tio n to F em in ist E p iste m o lo g ie s, B la ck w ell, M a ld e n / O x fo r d , 1 9 9 9 , pp. 3 8 -6 5 . do? El m o d o com ún de hablar sobre el hom bre y sobre la m ujer nos sugiere tal idea, p ero ése es el m o d o de ser de las cosas. El ser hum ano hom bre y m ujer, com o ser de libertad y de relación, posee un m odo de ser p ro p io , irreductible a o tro m o d o de ser, com o el de la c errad u ­ ra-llave. La reflex ió n filosófica está aten ta a esta diferencia en los m odos de ser y n os im pide que asum am os representaciones fáciles, p ero que falsean la com p ren sió n del hom bre y de la m ujer y de su reciprocidad. ¿C óm o es el m o d o de ser hum ano? ¿H om bre y m ujer serán dos realidades diferentes, en un frente-a-frente fu ndam ental, distintas, p e ro abiertas una a otra? Si es así, ¿cóm o hay que e n ten d er esa apertu ra? H em os d escartado el enten d erlo s com o dos incom pletos que juntos se hacen com pletos. Estim am os que la co m prensión correcta va en la siguiente dirección: u n o d e n tro del o tro , lo fem enino d e n tro de lo m asculino y lo m asculino d en tro de lo fem enino. ¿La p ro fu n d a igualdad del capital genético de base no nos sugiere esta c o m p re n ­ sión? E fectivam ente, el hom bre tiene d e n tro de sí la dim ensión m ujer y la m ujer tiene d e n tro de sí la dim ensión hom bre. Los datos analíticos an terio rm en te p resentados nos confirm an lo justo de esta form a de co m p ren d er el m o d o de ser hum ano. La recip ro cid ad se da desde el in terio r de cada uno. La m ujer dialoga, acoge y se relaciona con la porció n hom bre que lleva d e n tro de sí y, a p a ru r de ahí, con el hom bre co n creto que en cu en tra en su cam ino. Lo m ism o o cu rre con el hom bre, que incluye en sí la p o rción m ujer que le abre el cam ino p ara en c o n tra r a la m ujer real en su vida. C o m o consecuencia de esta form a de en ten d erlo ¿debem os adm i­ tir que cada u n o es h o m b re y m ujer sim ultáneam ente? Sí y no. Sí, p o rq u e p o rtam o s un capital genético, gonadal y h o rm onal que básicam ente es idéntico. N o , p o rq u e cada u n o n o es de igual form a h om bre y m ujer sim ultáneam ente. El hom bre tiene a la m ujer d e n tro de sí, p ero es h o m b re y n o m ujer. La m ujer lleva d e n tro de sí al h o m b re, p e ro no es h o m b re, es m ujer. ¿Por qué esta diferencia? Porque en el hom bre p red o m in a la m asculinidad, au nque tam bién incluya en sí la fem inidad. En la m ujer p re d o m in a la fem inidad, aunque incluya en sí la m asculinidad, p o r eso es m ujer y no hom bre. G racias a esta constatación en vez de decir que hom bre y m ujer son m u tu am en te incom pletos, preferim os decir que son en tero s y relativam ente com pletos. C ada u n o posee to d o , p ero no en la m ism a p ro p o rc ió n ni de la m ism a form a. Por el hecho de ser ru ta re y relativam ente com pleto, cada u n o está d im ensionado hacia l.i rrl.i ción y la recip ro cid ad que p erm iten que am bos crezcan juntos y «■ enriquezcan con la diferencia de las pro p o rcio n es. Y esto d en tro dt los h o rizo n tes de lib ertad y de creatividad que p ro p ician to d o tipo de relación en to d as sus form as de intensidad. Lo que acabam os de referir p u ede expresarse adecuadam ente por las categorías m asculino/fem enino. Ellas nos ayudan a e n te n d e r la com plejidad del ser hum ano. El principio masculino y el principio femenino Lo m asculino y lo fem enino n o son entidades en sí o partes de un to d o m ayor. Son principios. C om o principios, hablando filosóficam ente, están antes d r las cosas; más bien, dan origen a las cosas. Por eso los principios son relaciones originales que, al actuar y al ejercerse, perm iten que surjan los seres en sus m ás distintas expresiones. M ascu­ lino y fem enino com o principios son un juego de relaciones que co n tin u am en te co nstruyen lo hum ano, com o hom bre y m ujer, que son resu ltad o de estos principios anterio res y subyacentes. Es más, pensando en la sexogénesis, a la que ya nos hem os referido, son fuerzas co n stru cto ras y o rganizadoras de la vida. En la naturaleza en co ntram o s p o r to d as p artes, principalm ente en los procesos de reproducció n , lo m asculino y lo fem enino. Incluso en la h om o, en la h etero y en la au to-sexualidad están en acción el yin y el yang, lo m asculino y lo fem enino3. Estas relaciones o fuerzas originarias, p o r el hecho de ser principios, nunca aparecen en sí m ismas, sino en concreciones originadas p o r ellas. T am bién ellas siem pre se traen y se retraen. En el ám bito hum an o , estas determ inaciones se com p ren d en m ejor si las co ntem plam os a p artir de la estru ctu ració n básica de cada ser hum ano. El ser h u m an o nace en tero , p ero n o está acabado. Y no está acabado p o rq u e todavía se en cu en tra en génesis. N o es que sea im perfecto, está inacabado. Y necesita acabar de nacer. El hecho de estar inacabado n o es un defecto, sino un m odo de ser: no es una falta, es una m arca. B iológicam ente no posee ningún ó rg an o especializado, 3. V ía n s e las r efle x io n e s d e C . M . E dw ards so b re lo s m ito s, T h e S to r y te lle r i (la d d e s s , M a rlo w e & C o m p a n y , N e w Y ork, 1 9 9 1 , pp. 1 1 5 -1 1 7 . p o r eso p ara sobrevivir y desarrollarse necesita abrirse a los otro s y al m u n d o , intervenir en el m edio, trab ajar y hacer cultura. N o está ab ierto sólo a esto o aquello, está ab ierto a la totalidad. Vive la experiencia de que n ad a de lo que en cuentra en su vagar p o r la realidad lo llena y lo satisface. Es u n ser deseante. La estru ctu ra del deseo es ¡lim itación y negación de to d a p rohibición. El ser h u m a­ no com o ser deseante no en cu en tra en el m u n d o ningún objeto que satisfaga p lenam ente su deseo. P or eso se niega a aceptar el m u n d o tal com o lo encuentra. B uscando saciar su deseo, se m oldea, m ediante la libertad, a sí m ism o y a to d o lo que le rodea y va co n struyendo su existencia, hecha y siem pre p o r hacer. A pesar de n uestra estru ctu ra deseante, som os seres de enraizam iento y de ap ertu ra. C ada u no se en cu en tra en raizado en una carga biológica hered ad a, insertado en u n a cultura d eterm inada, caracteri­ zado p o r u n a definición sexual, p o r u n a lengua, p o r una clase social, p o r u n a pro fesió n , p o r una m atriculación ideológica o religiosa, etc. Es su situación existencial, su p ro fu n d a inm anencia. Y al m ism o tiem p o viene m arcado p o r una ap ertu ra total y p o r un deseo que le p erm ite ro m p er to d o s los lím ites y violar todas las prohibiciones. Es su radical trascendencia. En últim o térm in o , se revela a sí m ism o com o u n p ro y ecto infinito4. En u n a m etáfo ra conocida, com parece sim u ltáneam ente com o gallina que vive en los lím ites de su gallinero y com o águila que vuela en las alturas y en la libertad de los espacios sin fin5. Es capaz de infi­ nito. Esto se percibe p o r la conciencia de su fragilidad y p o r la p reca­ ried a d de su existencia, que sabem os suspendida en tre u n o y o tro abism o. Es u n ser y u n poder-ser. Es un dato que está ahí, explicado m inuciosam ente p o r los m uchos saberes y, al m ism o tiem po, es un ser u tó p ico que todavía no ha nacido. El es, p o r ta n to , lo claro, lo conoci­ do, el p ensam iento, la palabra, el o rd en y el sistem a. Pero tam bién, y sim u ltán eam en te, el silencio que con tien e la p alabra, lo oscuro de do n d e b ro ta la luz, el caos de d o n d e viene el cosm os, el m isterio que reta al deseo de conocer. La u n id ad dialéctica de estas dim ensiones — águila y gallina, finito e infinito, m isterio y conocim iento— constituye al ser hum ano com o h o m b re y m ujer. El hecho de ap arecer bajo el m odo de h om bre 4 . C f. L. B o ff, T ie m p o d e tra n scen d en cia : e l ser h u m a n o c o m o p r o y e c to in fin ito , Sal T erra e, San tander, 2 0 0 2 . 5 . C f. L. B o ff, E l á g u ila y la g a llin a : un a m e tá fo ra d e la c o n d ic ió n h u m a n a , T r o tta , M a d rid , 32 0 0 2 . y de m ujer significa que cada u n o perm ite o tra visión de la realidad — ni m ejor ni p e o r, diferente— no com o un espejo que rep ro d u ce siem pre la m ism a im agen, sino com o una v entana que m uestra o tro paisaje del ser hu m an o , o tra posibilidad de ser. C u an d o hablam os de m asculino y fem enino q uerem os señalar con estas palabras la estru ctu ra de base del ser n um ano m ostrada arriba. M asculino y fem enino existen en cada ser hu m ano, hom bre y m ujer, com o fuerzas p ro d u cto ras de iden tid ad y de diferencias, que se realizan en las m uchas dim ensiones de la realidad total. Por ejem plo, lo fem enino no pued e ser cristalizado únicam ente en la m ujer, pues se concretiza tam bién en la T ierra y en lo D ivino. F orm alizando, lo fem enino en el hom b re y en la m ujer es aquel m om en to de m isterio, de integralidad, de p ro fu n d id ad abisal, de capacidad de pen sar con el p ro p io cuerpo, de descifrar mensajes escondidos bajo señales y sím bolos, de in terio rid ad , de sentim iento de pertenen cia a un to d o m ayor, de receptividad, de atesorar en el corazón, de p o d e r g en erad o r y n u trid o r, de vitalidad y de espiritual! dad6. Lo m asculino en la m ujer y en el hom bre expresa el o tro polo del ser hu m an o , de razón, de objetividad, de o rdenación, de p oder, de m aterialidad v hasta de agresividad. P ertenece a lo m asculino de la m ujer y del hom b re el m ovim iento p ara la tran sfo rm ació n , p a ra el trabajo, p ara la agresión, p ara la claridad que distingue, separa y o rdena. Pertenece a lo fem enino del hom bre y de la m ujer la capacidad de reposo, de cuidado, de co nser­ vación, de e n te n d e r sím bolos y m ensajes escritos en los hechos, de cultivar el espacio del m isterio que reta siem pre a n uestra curiosidad y deseo de conocer. Lo fem enino en el hom bre y en la m ujer constituye la fuente originaria de to d a vida; y lo m asculino, la vida ya form ada y d esarro ­ llada. En lo fem enino reside el p o d er de p len itu d in terio r; en lo m asculino, el p o d e r de organización ex terio r. En lo fem enino, el cuidado y la conservación; en lo m asculino, la conquista y la a p ro p ia ­ ción. En lo fem enino, el com bate defensivo; en lo m asculino, el com bate ofensivo. En lo fem enino — siem pre en el hom bre y en la m ujer— , el viaje hacia d e n tro , hacia el corazón; en lo m asculino, el viaje hacia fuera, hacia el universo. En lo fem enino, la reverencia ante 6 . C f. las r e fle x io n e s de la ju nguian a H . M . Luke, W o tn a n , E arth a n d th e S pirit, ( > o ssr o a d , N e w Y o rk , 1 9 8 1 , p. 3 ; H . Barz, «F em in ism u s und J u n gsch e P sy c o lo g ie » , en I M o ltm a n n -W e n d e l (ed .), F rau u n d M a n n : A lte R o lle n - N e u e W erte , P atm os, D ü s«r'dorf, 1 9 9 1 , pp. 1 1 6 -1 5 0 . el m isterio de la vida y de D ios; en lo m asculino, el deseo de conocer y de descifrar to d o s los m isterios..., y p o r ahí vamos. O bservem os atentam en te: no estam os diciendo que el hom bre realiza to d o lo que co m p o rta lo m asculino y la m ujer to d o lo que co m p o rta lo fem enino. Se tra ta de principios p resentes en cada uno, estru ctu rad o res de la id en tid ad p ersonal del hom bre y de la m ujer. El d ram a de la cu ltu ra patriarcal reside en el hecho de haber usu rp ad o el princip io m asculino sólo p ara el hom bre, haciendo que éste se consi­ dere el único p o seed o r de racionalidad, de m an d o y de construcción de la sociedad, relegando a la m ujer a lo privado y a las tareas de depend en cia, co n siderándola frecu en tem en te com o un apéndice, o b ­ jeto de ad o rn o y de satisfacción. Al no integrar lo fem enino en sí, el h om bre se volvió rígido y se deshum anizó. Por o tra p arte el p a triarc a­ do identificó lo fem enino con la m ujer, im pidiéndole una realización más com pleta m ediante la inserción de lo m asculino y sus valores en su proceso de personalización y soc.alización. A m bos se em pobrecie­ ro n desde el p u n to de vista an tro p o ló g ico y m u tilaron la construcción de la figura del ser hum ano, u n o y diverso, recíproco e igualitario. Pero las m ujeres p adecieron m ucho más bajo la opresión de los hom bres y sus inim aginables form as de crueldad, que persisten aún hoy en algunas culturas androcén tricas de varias partes del globo. S u perar este obstáculo cultural es la p rim era condición para alcanzar u n a relación de género más in teg rad o ra y justa p a ra cada una de las partes. Pertenece al p roceso de individuación la integración dinám ica y siem pre difícil de lo m asculino y lo fem enino. Pueden suceder exacer­ baciones y entonces aparecen realizaciones patológicas. Alguien p u e­ de tem atizar d esp ro p o rcio n ad am en te lo m asculino de su personali dad y volverse racionalista, calculador, frío y objetivista. Es luz sin calor. C o m o pued e tam bién exacerbar la fem inidad hasta el p u n to de dar vía libre a lo irracional, lo pasional y lo subjetivo. Es calor sin luz. Pero co m b in an d o am bos aparece la vida con su dinám ica, su te rn u ra y su vigor. N o es que se hayan disuelto las tensiones, éstas co ntinúan siem pre, p ero se consigue una síntesis llena de tensiones, que se sostiene, se renueva y se p ro fu n d iza cada vez más, p ersonalizando al hom bre y a la m ujer. En caso co n trario , resulta un hom bre fem inizado o un a m ujer m asculinizada, irru p ció n de violencia o m anifestación de excesiva fragilidad. El m ovim iento fem inista p o r un lado puso en jaque el p royecto del p atria rc ad o y llevó a cabo la deconstrucción de las relaciones de género, organizadas bajo el signo de la o p resió n y de la dependencia, y p o r el o tro in au g u ró relaciones más sim étricas en tre los géneros. Estos avances nos p erm iten entrev er la aparición de un giro del eje cultural de la h u m anidad. Por todas partes se esboza un nuevo tipo de m anifestación de lo fem enino y de lo m asculino en térm inos de asociación, colaboración y solidaridad, d o n d e hom bres y m ujeres se acogen co m o diferentes en el h o rizo n te de una profunda igualdad personal, de o rigen y de destino, de tarea y de com prom iso para co n stru ir más benevolencia con la vida y c<»n la í'iurra y form as sociales m ás participativas y dem ocráticas en tre los géneros. La sabiduría ancestral de los mitos C on lo m asculino/fem enino estam os m anejando realidade limite. Por más que los conceptos traten de apreh en d erlas aparecen siem pre com o inadecuados, pues el lenguaje es form al, p ro p io del cerebro neocortical, m ientras que el fenóm eno m asculino/fem enino se su m er­ ge p ro fu n d a m e n te en el cerebro lím bico, hecho de em ociones y grandes significados. El filósofo francés Paul R icoeur reconocía con acierto: «La sexualidad, en el fo n d o , perm anece im perm eable a la reflexión e inaccesible al dom inio h um ano; tal vez p o r esta opacidad no p u ed a ser reabsorbida ni en una ética ni en u n a técnica, aunque puede ser rep resen tad a sim bólicam ente gracias a lo que queda en nosotro s de m ítico»7. Lo m ítico en n o so tro s n o es una categoría del pasado sino de nuestro p resen te cultural y psíquico8. Son las resonancias lím bicas de la m em oria más antigua de la biogénesis que se expresan m ejor m ediante el lenguaje co lo read o de los sím bolos y de las narrativas. En el m ito se conserva la sabiduría ancestral de la hum anidad. El proceso antro p o g én ico , las eras m atriarcal y p atriarcal y las m em orias genéti­ 7. P. R ic o eu r, «A m aravilh a, o d e sca m in h o e o en ig m a » , en R e v ista P a z e T erra 5 (1979), p. 36. 8. C f. B. G . W a lk er, T h e W o rn a n ’s D ic tio n a r y o f S y m b o ls a n d S a cred O b je c ts , H arper, San F ra n cisco , 1 9 9 8 ; J. C a m p b ell, A s tr a n s f o r m a r e s d o m ito a tr a v é s d o te m ­ p o , C u ltrix , S ao P au lo, 1 9 9 3 ; C . S. Patai, O m ito e o h o m e m m o d e rn o , C u ltrix, Sao P au lo, 1 9 9 4 ; y e l c lá sic o lib ro d e E. C assirer L in g u a g em e m ito , P ersp ectiva, Sáo P au lo, 1 9 9 2 ; C . M . E d w a rd s, T h e S to r y te lle r ’s G o d d e ss , M a r lo w e &c C o m p a n y , N e w Y ork, 1 9 9 1 ; J. S. B o le n , A s d eu sa s e a m u lh e r, Paulus, Sáo P au lo, 1 9 9 0 ; J. B. W o o lg e r y R. J. W o llg er, A d e u sa in terio r: u m g u ia p a ra o s e te rn o s m ito s fe m in in o s q u e m o ld a n n o stra s v id a s, C u ltrix , S áo P a u lo , 1 9 9 7 ; C . S. P earson , O d e sp e r ta r d o h e ró i in te r io r , C u ltrix , Sáo P au lo, 1 9 7 4 . ca y sexual no son apenas grandezas arqueológicas del tiem po histó ri­ co, constituyen realidades psíquicas poderosas de n uestra arqueología in te rio r, vivas y actuantes en nuestro presente. Son arq u etip o s que renuevan co n tin u am en te su co n ten id o em ocional, venido de la más alta ancestralidad, en co n tacto con las realidades que nos com pete vivir personal y colectivam ente. La realización de cada p ersona e incluso n uestra salud integral d epend en m uchísim o de la m anera com o trabajam os in terio rm en te estas realidades y com o el consciente reacciona frente a los co n ten i­ dos del inconsciente, ya sea acogiéndolos, d ep u rán dolos e in teg rán ­ dolos, o co n fro n tán d o lo s, hostilizándolos y reprim iéndolos. Así la u n id ad p o lar m asculino/fem enino viene rep resentada p o r g randes narrativas, sím bolos y figuras en las antiguas m itologías y cosm ogonías religiosas. La tradición del T ao se refiere a lo m asculino/ fem enino com o un círculo com puesto de dos partes iguales de luz y de som bra (yin y yang)9. Las civilizaciones babilónicas y egipcias afirm an el carácter an d ró g in o de to d a realidad, creada p o r un m ism o p rincip io m asculino/fem enino, lshtar. El caos, la tierra y la noche son referidos al p rincipio fem enino; el o rd en , el día y el aire, al m ascu­ lino. Platón en el Sim posio n arra el m ito del nacim iento del hom bre y de la m ujer. En el principio, Z eus creó seres andróginos, con dos caras, dos orejas, cu atro m anos y dos sexos. C om o tales seres qui­ sieran con su fuerza m edirse con los dioses — la fam osa hybris (con­ fianza excesiva llegando a la arrogancia)— , Z eus los co rto en dos «com o se divide u n a fruta o un huevo con la crin de un caballo», com o dice el te x to p latónico. Separados, m asculino y fem enino buscan insaciablem ente re e n c o n trar la unidad p erd id a m ediante Eros que los atrae y los apasiona, sin jamás conseguirlo to talm ente. Un antiguo m idrash (relato explicativo en hebreo) rep ro d u ce la m ism a intuición. Inicialm ente el ser h um ano era an d ró g ino, tenía un solo c u erp o con dos caras y dos sexos. Por causa del pecado D ios los sep aró y ah o ra cada u no tiene su espalda y su sexo, p ero p o r una fuerza in n ata buscan la antigua u n id ad p ara ser nuevam ente una sola carne y en cu en tran siem pre el cam ino cerrado. El G énesis (1,27) rep resen ta la creación de la h u m an id ad com o u na y única, pero concretad a en la diferencia de hom bre y m ujer, en palabras hebraicas, ish (varón) e ishá (varona). 9. V ea se e l fa m o so y e n ig m á tic o te x to d e l T a o T e K in g (VI): «El E sp íritu del V a c ío n u n ca m u ere. E n é l resid e la m ujer o scu ra y a la pu erta de la m ujer o scu ra se en c u e n tr a la raíz d e l u n iv erso » , E d ito ra de B rasilia, 1 9 7 8 . Esta idea de u nidad plural y p o lar de cada ser hum ano, m asculino/ fem enino, expresa la m em oria ancestral de la sexualidad que en su proceso p resen ta, com o ya hem os visto, el dim orfism o com o deriva­ ción de u n p ro fu n d o m onism o sexual o riginario. Los estudios de la escuela de C. G. Jung, especialm ente los de E. N eu m a n n con sus investigaciones sobre lo fem enino y sus variaciones arq u etíp icas10, vienen a co n firm ar la verd ad de los m itos antiguos. La v erd ad rep resen tad a plásticam ente en esos m itos es la m ism a captada p o r la verd ad filosófica: el ser h u m an o co n creto es siem pre ilual, m asculino y fem enino. N o es sim ple com o los dioses. Pero esta polaridad se rem ite siem pre a u n a u n id ad de base que se realiza solam ente en las diferencias, en un proceso p erm an en te que va de la unidad a la diferencia y de la diferencia a la unidad. Lo m asculino y fem enino en cada ser h u m an o explican esta u n id ad polar. R adicalizando la cuestión: ¿qué es finalm ente lo m asculino/fem e­ nino? En sí no lo sabem os. Lo que sabem os es lo que se ha venido m ostrando en la historia de la antropogénesis, que sobrevive actuante en el inm enso receptáculo de las buenas y m alas experiencias de la hum anidad, es decir, en la m em oria genética y en el inconsciente personal y colectivo. Lo que sabem os es lo que la hum anidad, en su deseo de c o m p ren d er, ha acum ulado sobre este tem a: su p roducción teórica e im aginaria, en las artes y en las religiones. T odas estas form as n o agotan las virtualidades de lo m asculino/fem enino. La historia n o es repetitiva ni vuelve atrás, pues la irreversible Flecha del T iem p o señala siem pre hacia delante y hacia arriba, creando posibilidades p ara lo nuevo aún n o experim en tad o . Lo m asculino/ fem enino se abre de este m o d o a la dim ensión indescifrable del futuro, cuyas historizaciones tal vez pod am o s entrever, p e ro escapan .1 nuestra capacidad de m anipulación. Sin em bargo podem os p re p arar su «adviento» p ara que cu an d o llegue no nos en cu entre distraídos y lo dejem os pasar de largo. En esta expectativa, que posee innegablem ente un au ra utópica, no podem os p e rd e r el realism o histórico respecto al sueño de una p o ­ sible reconciliación de los géneros. H istóricam ente prevalece una p e r­ m anente tensión en tre ellos. H a habido y sigue h abiendo una guerra de sexos que dejó distorsiones perversas en las instituciones, especial­ 10. E. N e u m a n n , D ie G ro sse M u tte r: D e r A rc h e ty p d es g ro ssen W e ib lic h e n , W altrr, Z ü n c h , 1 9 6 5 [tra d u cció n e sp a ñ o la de p r ó x im a p u b lic a c ió n en T ro tta ]; id ., Ein l l n t r j g z u r seelisch en E n tw ic k lu n g d es W eib lich en , Z ü r ic h ,1 9 5 2 . m ente en las religiosas, y dolorosas cicatrices en las biografías p erso­ nales. Las arm onizaciones en la línea de la colaboración/solidaridad siem pre son posibles, au n q u e todavía frágiles. En ú ltim o té rm in o lo m asculino y lo fem enino p erten ecen al ám bito del m isterio existencial, que n o es el lím ite s.no lo ilim itado de la co m p ren sió n . Siem pre p o d em o s acercarn os a ellos, re u n ir d ato s y m ás dato s, p e ro siem pre se retraen . P or eso el ser h u m an o es un m isterio , n o u n p ro b lem a. C u an d o se e n c u e n tra la solución a u n p ro b lem a, el p ro b lem a desaparece. El m isterio no tiene so­ lución. Siem pre se re cu p era y vuelve a surgir n uevo y desafiante. C o m o m isterio, el ser h u m an o n o tiene solución. E sto no es un defecto , es su m o d o p a rtic u la r de ser. Su realid ad siem pre es una «real-ización» de v irtu a lid a d e s ilim itad as q u e están en él. E n ca­ da «real-ización» revela su dim en sió n de inacab ado y esconde otras v irtualid ad es en ab ierto . A unque recíp ro co s, h o m b re y m ujer n o se plenifican, pues la sed de infinito, que los d evora, los trasciende. En este sen tid o el ser h u m an o es un ser trágico y o n tológicam ente infeliz. N o hay psicoanálisis que lo p u ed a curar. Es un ser e rran te , in q u ieto b u scad o r de u n a p len itu d que se le niega en todas partes. T o d o s los seres poseen su h áb itat y viven allí una especie de siesta biológica. El ser h u m a n o , h o m b re y m ujer, no. A nda buscando una casa q u e n o ha te rm in a d o de c o n stru ir o que ni siquiera h a e n c o n tra ­ do. Es u n g rito lan c in a n te lanzado al infin ito . Ese grito ¿no es, p o r v en tu ra , el eco de u n a V oz m ayor que resu en a d e n tro de él y le llam a a superarse a sí m ism o? ¿Q uién llenará el vacío de su ser inacabado? La filosofía nace de esta p reg u n ta y al final h o n rad am en te enm u­ dece. Lo m áxim o que p o d rá decir sensatam ente es que lo m asculino y lo fem enino rep resen tan la versión antro p o ló g ica de las preguntas fundam entales de to d a filosofía: ¿por qué adem ás del ser existen los entes?, ¿por qué el ser se diferencia intern am ente?, ¿por qué la iden tid ad se da sólo en la diferencia?, ¿por qué el ser hu m an o se revela y se realiza únicam ente com o hom bre y com o m ujer?, ¿por qué en vez de ser sim ple es com plejo? Estas p reg u n tas invitan a o tro ejercicio de la racionalidad, la de la teología, que balbucea u n a respuesta reverente a la angustia del ser inacabado. Se siente acabado, com o hom bre o com o m ujer, solam en­ te cuan d o en cu en tra a qu ien p u ede efectivam ente plenificarlo. ¿N o es ésa la R ealidad suprem a? ¿N o en cuentra ahí más que un eco del infinito, al p ro p io Infin ito adecuado a su sed infinita? Esto n o es u n a ilusión, com o pensaba Freud, una ilusión en el sentido analítico que siem pre tiene fu tu ro , p o rq u e se plantea siem pre u n ser nun ca p len am en te respondida. Los testim onios más ancestra­ les de la h u m an id ad , desde hace cien mil años p o r lo m enos — pues de esa época d atan los restos arqueológicos ligados a ritos fu n era­ rio s"— , afirm an la posibilidad de este en cu en tro . Le confieren mil nom bres, cuyos sentidos se esconden bajo el signo Dios. P or eso san Agustín tiene m ás razón que F reud al afirm ar: «Mi corazón estará inquieto hasta que descanse en T i, Señor». El cor inquietum nos invita .il abordaje teológico de lo m asculino/fem enino y del género. II. E. M o r in , E l h o m b r e y la m u e rte , K airós, B a rcelo n a , 1 9 7 4 ; Id ., E l p a ra d ig m a K airós, B a rcelo n a , 1 9 8 3 . EL H O M B R E , LA M U JER Y DIOS El ser e n te ro p ero inacabado busca acabarse y com pletarse. En esta búsqueda en c u e n tra a Dios. D ios es el nom bre p a ra sim bolizar esa tiernísim a realidad y ese S entido am oroso capaz de realizar infinita­ m ente al ser hum ano . Por lo ta n to , D ios solam ente tiene sentido si irrum p e de la p ro p ia estru ctu ra deseante del ser hum ano. Despatriarcalización del imaginario y del lenguaje Resulta, sin em b arg o , que el hecho cultural de esa realidad — el Reale realissim um de los pensadores m edievales— se ha ex p resado en el c o n te x to del p atriarcad o . Dios se p resenta com o m asculino. En con­ secuencia, to d as las grandes religiones históricas que estructuran en el código patriarcal su ex periencia o riginaria de lo D ivino son reduccio­ nistas y nos trasm iten u n a trad u cció n parcial. Lo m ism o ha sucedido con las instituciones religiosas. El im aginario, el lenguaje, los sím bo­ los, los rito s y los tex to s fundad o res de esas instituciones tra e n la m arca de la cu ltu ra m asculina1. Por eso dichos lenguajes n o sólo deben ser desm itologizados sino que, fundam en talm ente, necesitan ser despatriarcalizados. U nicam ente de esta form a pueden legitim arse todav ía hoy y m an ten er su ex trao rd in ario valor. 1. C f. F. D . N o b le , A W o rld w ith o u t W o m a n , A lfred K n o p f, N e w Y ork , 1 9 9 3 ; E. B o rn em a n n , D a s P a tria rc h a t, F ischer, Frankfurt a. M ., 1 9 7 9 ; E. G o u d -D a v is, T h e F irst S ex , P u tm an , N e w Y o rk , 1 9 7 1 (sobre e l m atriarcado qu e p r e c e d ió al p atriarcad o, de ah í q u e el prim er s e x o sea e l fe m e n in o ). T al p o stu lad o desencadena u n p roceso de crisis y de purificación ilolorosa, au n q u e saludable, en to d as las religiones, iglesias y jerar­ quías. O se reconstruyen sobre las bases transexistas, con am plia participación de las m ujeres y asum iendo d ecididam ente el principio tcm enino, o se vuelven más rígidas en su tradicionalism o, antifem inis­ mo y patriarcalism o. En este esfuerzo rep resen ta un gran estím ulo el descubrim iento ilcl m atriarcad o y de las divinidades fem eninas. H a sido m érito del fem inism o rescatar esa trad ició n ancestral y hacerla valer en la cultura y den tro de la reflexión religiosa y teológica2. H o y solam ente h are­ mos justicia a n u estra experiencia de lo D ivino si la trad u cim o s en tórm inos m asculinos y sim ultáneam ente fem eninos. D ios surge com o Padre y co m o M ad re o, en u n lenguaje inclusivo que supera las yuxtaposiciones, com o Padre m aternal y com o M ad re p aternal. M ás ■udicalm ente aún, m uchas fem inistas hablan de D ios y de la D iosa. O para m o strar la u n id ad de D ios — que n o se divide com o los seres hum anos en m acho y h em bra— lo escriben de la m anera siguiente: 1>ios/a. T al fo rm ulación ú nicam ente es com prensible escrita, no en el uso lingüístico y litúrgico. Pero am bas expresiones rem iten a una realidad que supera las d eterm inaciones sexuales propias de la creai lón (hom bre/m ujer), recogiendo los valores positivos presentes en rsta form a de n o m b rar a D ios. La D iosa resucita en las m ujeres y en los hom bres que in teg raro n su dim ensión de anim a nuevas experieni las y fuerzas inauditas de regeneración, de te rn u ra y de integración. A unque en nom b re de D ios se hayan com etid o crím enes increí­ bles a lo largo de la historia, victim ando d u ran te siglos a las m ujeres, som os de la o p in ió n de que n o se puede ren u n ciar a la palabra Dios. 1>ios no se identifica necesariam ente con lo m asculino, no p o r lo m enos en u n a visión teológica que deja atrás la co m prensión usual de las palabras. T iene que ver, eso sí, con u n a categoría lím ite que u.isciende to d as las categorizaciones. Es la palabra m ás alta del lenguaje h u m an o p ara significar la Fuente de d o n d e to d o p ro cede y el I Itero que to d o acoge. Esta R ealidad suprem a es ex presada ta n to p o r lo fem enino com o p o r lo m asculino. Sería m ejor si consiguiésem os rx p resarla con las virtudes de am bos principios. ¿Escribir y decir, tal 2. H ay una literatura e n o r m e so b re el tem a. C ita r e m o s s ó lo a lg u n o s te x to s im I¡i ii n»mcs: C h. M u la c k , D ie W e ib lic h k e it G o tte s : M a tria rc h a ltsc h e V o ra u ssetzu n g en d e s i ío ltr s b ild e s , K reutzverlag, Stuttgart, 1 9 8 3 ; M . S jó ó y B. M o r , T h e G re a t C o sm ic M o lltpr, I larper, San F ra n cisco , 1 9 7 6 ; M . S to n e , W h en G o d W a s a W o m a n , D ia l Press, N r w Y ork, 1 9 7 6 . vez, D ios-Él o Dios-Ella? Pero, en rigor, esto no m ejora nuestra com pren sió n . M ás sensato sería m an ten er la palab ra D ios con el rico significado p ro v en ien te del sánscrito (di) y del griego (theós): la lum ino sid ad que se irrad ia en n uestra vida — el significado de di en sánscrito— o la solicitud y te rn u ra con to d o s los seres, q u em ando con su b o n d ad to d a m alicia, cual fuego p u rificador — el sentido originario de theós en g riego3. Finalm ente cabe, en la m edida de lo posible en teología, buscar el rigor epistem ológico, ten ien d o presente que, con referencia a Dios, se tra ta siem pre de m etáforas lim itadas y reductoras que jam ás ap re h e n ­ den el M isterio que envuelve y p e n e tra to d o , ante el cual sería m ejor callar que hablar. Pero lo m ás im p o rtan te ha sido la tarea que se im pusieron las m ujeres: cóm o p ensar lo D ivino, la revelación, la salvación, la gracia, el pecado, los sím bolos y las fiestas a p a rtir de lo fem enino4. En el c o n te x to de la T eología de la Liberación, la p reg u nta se plantea así: ¿C om o p en sar a D ios y su gracia a p artir de la m ujer p obre, o p rim ida y excluida? En este cam p o ha habido contribuciones notables. P rim ero, las m ujeres m o stra ro n cuán patriarcal y m asculinista es el discurso, dicho norm al y oficial, que p en etró sea en la socialización infantil y en los discursos oficiales, sea en las elaboraciones m ás intrincadas de la teología e ru d ita 5. Los teólogos hom bres raram en te concienciaron su lugar social-sexual-patriarcal. La gran m ayoría estim a que la teología p ro d u cid a p o r la com unidad p ensante m asculina es la teología p u ra y sim ple. Pero no, es parcial. R epresenta apenas la elaboración que los hom bres hacen de lo Sagrado p a rtie n d o de su experiencia de h o m ­ bres, m uy d istin ta de la proy ectad a p o r las mujeres. N orm alm en te la teología m asculina es discursiva, racional, objetivista y sistém ica, a 3 . S a n to T o m á s d e A q u in o sigu e este ca m in o : S u m m a T h eo lo g ica I q. 1 1 3 , a.8 ; para to d o e ste te m a , v é a se E. J o h n so n , L a q u e es: e l m is te rio d e D io s en e l d iscu rso te o ló g ic o fe m in is ta , H e r d e r, B arcelon a, 2 0 0 2 , pp . 7 9 -9 4 ; I. G ebara, E l ro stro o c u lto d e l m a l, c it., pp . 1 8 5 -2 2 0 . 4 . V é a n se a lgu n as a p o rta cio n es: I. G eb ara, E l r o str o o c u lto d e l m a l, c it.; L. S cherzb erg, G ra g a e p e c a d o na te o lo g ía fe m in is ta , V o z es, P e tr ó p o lis, 1 9 9 7 ; E. J o h n ­ so n , L a q u e es, c it.; E. Sch ü ssler F ioren za, C risto lo g ía fe m in ista c rítica . Jesús, H ijo d e M iria m , P ro fe ta d e la S a b id u ría , T ro tta , M a d rid , 2 0 0 0 ; R . R a d fo rd -R u eth er, W o m a n a n d R e d e m p tio n : A T h eo lo g ic a l H is to r y , F ortress Press, M in n e a p o lis, 1 9 9 8 . 5 . C f. R. R a d fo r d -R u e th e r , S ex ism a n d G o d -T a lk : T o w a r d s a F em in istic T h eo lo g y , B ea co n P ress, B o sto n , 1 9 8 3 ; la crítica m ás radical ha sid o h ech a p o r M ary D aly, B e y o n d G o d th e F ath er: T o w a r d s a P h ilo so p h y o f W o m e n ’s L ib e r a tio n , B ea co n Press, B o sto n , 1 9 7 3 . diferencia de la teología fem enina, que se p resen ta más narrativa, biográfica, abierta, atravesada de em oción y de experiencia espiritual. Al n o m b ra r lo D ivino a p a rtir de su experiencia de m ujeres — de m ujeres o p rim id as— ellas p u d iero n revelar dim ensiones teológicas insospechadas, solam ente posibles p o r haber sido elaboradas y dichas por ellas mismas. C on esto, el discurso teológico y religioso se en ­ riqueció en o rm em en te, p ro p ician d o a los creyentes una experiencia más com pleta y global de D ios y de los m isterios divinos. Una cosa es decir D ios-Padre, palabra en la que resuenan arq u eti­ pos ancestrales ligados al o rd en , al p o d er, a la justicia, a un plan divino. La m o ralid ad se estru ctu ra alred ed o r del bien y del mal, del prem io y del castigo, del cielo y del infierno. Y o tra cosa es decir DiosM adre, invocación en la que em ergen experiencias originarias y líeseos arcaicos de refugio, de ú te ro acogedor, de m isericordia y de .unor incondicional. La m oralid ad se funda no a p a rtir de un sujeto moral abstracto o en leyes y separaciones, sino en inclusiones y en un ic|ido de relaciones que conecta y o rd en a to d o con cuidado y respeto. Asumimos, pues, a los seres hum anos existentes con sus relaciones k iles de sub o rd in ació n , de dependencia, de op resión, y que clam an por una liberación concreta. La m oral, en la perspectiva fem inista, es un proceso de rescate de la vida, en la m edida en que to d o s tienen icccso igualitario y legítim o a los m edios de subsistencia y a las condiciones que p erm iten el florecim iento de las potencialidades hum anas. D ios-M adre reconduce a to d o s sus hijos e hijas, p o r dispersos que si* encu en tren , cual ovejas a su redil. D o n d e la religión del Padre introduce el infierno, la religión de la M ad re hace valer el p e rd ó n incondicional que abre el cam ino a una absoluta realización del R eino ilc todos y p ara todos. N o sin razón los sentim ientos de reconciliación son asociados a la m adre, m ientras los sentim ientos de disociación al p.ulre. Esto tam bién vale en la experiencia con la R ealidad últim a y 11 ascendente. D ó n d e está la cuestión teológica? Q uerem os ah o ra volver a la cuestión teológica6. La teología com o i Ikt específico que habla de D ios, a D ios, y sobre to d o a p a rtir de 6 . V ía n s e : n u estro trabajo E l ro stro m a te rn o d e D io s , San P ab lo, M a d rid , 1 9 7 9 , i m i bib liografía; E. R ae y B. M a rie-D a ly , C re a te d in H e r Im a g e: M o d e ls o f t h e F em in e D ios se p lan tea las siguientes preguntas: ¿en qué m edida lo fem enino y lo m asculino son cam inos de la h um anidad hacia Dios?, ¿en qué m edida lo fem enino y lo m asculino son cam inos de Dios hacia la hum anidad? En térm in o s más sencillos: ¿en qué m edida lo fem enino/ m asculino revela a D ios y en qué m edida D ios se revela a través de lo fem enino/m asculino? E videntem ente estas p reguntas son relevantes para las personas y grupos que se p lan tean el tem a de Dios. Sin em bargo, no vienen de afuera; em ergen de la p ro p ia radicalidad del pensam iento sobre lo m asculino/fem enino. R ecordem os lo que afirm ábam os an te rio rm e n ­ te: lo fem enino/m asculino com o p rincipio trasciende cualquier conceptualización y e n tra en la dim ensión del m isterio. H ay p o r lo tan to cierta afinidad en tre la realidad de Dios y la realidad fem enino/ m asculino, aunque D ios siem pre desborde cualquier aproxim ación y analogía. Si lo fem enino y lo m asculino representan perfecciones, entonces podem o s afirm ar q ue, en últim o térm in o , están ancladas en Dios. Dios tiene dim ensiones m asculinas y fem eninas. Si es así, lo fem enino y lo m asculino poseen dim ensiones divinas, se p ierden en el in terior de Dios. Estas afirm aciones son coherentes y tienen consistencia aunque no definam os sus contenidos concretos. La teología p ro y ecta tam bién una p reg u n ta radical: ¿cuál es el cu adro final de lo fem enino y de lo m asculino? O m ejor dicho: ¿cuál es la u to p ía term inal de lo fem enino y de lo m asculino? D icho a lo cristiano: ¿a qué son llam ados, en el plano últim o de Dios, lo fem eni­ no y lo m asculino? En el ám bito de la teología esta cuestión es irrenunciable7. A unque su tratam ien to en la teología convencional y analítica no ocupe m ucho espacio — tal vez en u n escolio, es decir, cuestión m arginal y m en o r— , debe ser plan tead a especialm ente con referencia a la m ujer, hecha invisible en casi tod o s los aspectos. Las respuestas varían según las religiones y las culturas y no es el caso de co m p en d iar ni siquiera sus líneas dom in an tes8. En una form u- D iv in e , C ro ssro a d , N e w Y o rk , 1 9 9 0 ; E. R ae, W o m a n , th e E arth , th e D iv in e , O rbis B o o k s, N e w Y ork, 1 9 9 4 . 7 . V é a n se nu estras r e fle x io n e s: « Q u é p o d e m o s esperar m ás allá d el c ie lo » , en La fe en la p e riferia d e l m u n d o , Sal T errae, San tander, 1 9 7 8 ; E l d e sp e rta r d e l águ ila: lo d ia -b ó lic o y lo s im -b ó lic o en la c o n stru c c ió n d e la rea lid a d , T ro tta , M ad rid , 2 0 0 0 , pp. 1 3 4 -1 4 2 . 8. V éa se la obra bien cu id a d a de A. Sharm a W ornen in W o rld R elig io n s, State U n iversity o f N e w Y o rk , 1 9 8 7 ; tam b ién X . Pikaza, La m u je r e n la s g ran des relig io n es, D e sc lé e d e B ro u w er, B ilb a o , 1 9 9 1 . lación sup rem am en te abstracta y general, p ero verdadera, p o dem us ilecir que to d as las religiones, p o r los cam inos más distintos y con las más diferentes representaciones, p ro m eten la p len itu d y la etern iza­ ción de la existencia hum an a m asculino-fem enina más allá de esta historia que nos to ca vivir, en co m unión y fusión con la R ealidad iiltima. N u estra reflexión se atiene al discurso cristiano con el que esta­ mos más fam iliarizados, p o rq u e en él la p reg u n ta en la reflexión ecuménica de los hom bres, p ero principalm ente de las m ujeres, ha sido p lan tead a de form a consciente y explícita. V eam os p ara em perar, cóm o en las fuentes judeocristianas — los tex to s del P rim er y del Segundo T estam en to — surge la cuestión de gén ero 9. f as e sc ritu ra s p a tria rc a le s h a b la n d e lo fe m e n in o lüindam entalm ente es im p o rtan te reconocer que la trad ició n espiri:nal judeocristiana se expresa p red o m in an tem en te en el código pairiarcal. El D ios del Prim er T estam en to es vivido más com o el D ios de los Padres, A brahán, Isaac y Jacob, y m enos com o el D ios de Sara, de Rebeca y de M iriam . En el Segundo T estam en to D ios es Padre de un I lno único que se encarn ó en una virgen. La Iglesia que se derivó de rsta herencia está dirigida exclusivam ente p o r hom bres que d etentan iodos los m edios de pro d u cció n sim bólica. La m ujer ha sido conside­ rada, p o r siglos, com o non-persona jurídica y hasta el día de hoy es :xcluida sistem áticam ente de to d as las decisiones del p o d e r religioso. I ¡i m ujer p u ed e ser m adre de un sacerdote o de un obispo, p e ro jam ás podrá acceder a estas funciones. El hom bre, en la figura de Jesús de N azaret, fue divinizado, m ientras que la m ujer es m antenida com o ■.imple criatu ra, au n q ue en la figura de M aría sea elevada a M ad re de I )ios. A pesar de to d a esta co n cen tració n m asculina y patriarcal, hay un lex to del G énesis v e rd a d e ram e n te re v o lu c io n a rio , p u es afirm a la im ialdad de los sexos y su origen divino. Se tra ta del relato sacerdotal l’nesterkodex— , escrito hacia el siglo V l-V a.C. En él el a u to r afirm a ile form a co n tu n d en te: «Dios creó a la h um anidad —adam , en hebreo 9. La ca n tid a d de b ib lio g ra fía e sp ecia liza d a so b re el tem a es in c o n m en su ra b le. un b u en resu m en y o r ie n ta c ió n referim o s lo s e stu d io s d e D e n ise L. C arm od y «ultra el ju d a ism o y d e R osem ary R adford R u eth er so b re e l c ristia n ism o en el lib ro .m irrín rm en te c ita d o d e A rvind Sharm a, W o m en in W o rld R elig io n s , pp . 1 8 3 -2 3 5 . I'.iij significa los hijos y las hijas de la T ierra, derivado de adam ah, que sig­ nifica tie rra fértil— a su im agen... los creó h o m bre y mujer» (G én I,27). C o m o pod em o s deducir, aquí se afirm a la igualdad fundam ental de los sexos; am bos rem o n tan sus orígenes a D ios m ism o, la R ealidad suprem a. D ios sólo p u ed e ser conocido p o r la vía de la m ujer y p o r la vía del hom bre. C ualquier reducción de este equilibrio distorsiona n u estro acceso a D ios y desnaturaliza nuestro conocim iento del ser hum an o , ho m b re y m ujer. En el Segundo T estam en to encon tram o s en san Pablo la fo rm ula­ ción de la igual d ignidad de los dos sexos: «no hay h o m bre ni m ujer pues to d o s son u n o en C risto Jesús (Gál 3,28). En o tro pasaje dice claram ente: «En C risto no hay m ujer sin ho m bre ni h om bre sin m ujer; com o es v erd ad que la m ujer pro ced e del hom bre tam bién es v e rd ad que el ho m b re p ro ced e de la m ujer y to d o viene de Dios» (1 C o r 11,12). A dem ás de esto, la m ujer nunca dejó de ap arecer activam ente en los tex to s fundadores. N o p o d ría ser de o tro m odo, pues siendo lo fem enino estructural siem pre surge de una u o tra form a. Así en la historia de Israel surgieron m ujeres políticam ente activas com o M i­ riam , Ester, Ju d ith , D éb o ra o an tih ero ín as com o D alila y Jezabel. A na, Sara y R uth serán reco rd ad as siem pre p o r el pueblo com o benefactoras. El idilio que ro d e a el am or en tre ho m bre y m ujer en el C a n ta r de los C antares es inigualable. A p a rtir del siglo III a.C . la teolog ía judaica elaboró u n a reflexión sobre la graciosidad de la creació n y de la elección del p u eb lo en la figura fem enina de la divina Sofía (Sabiduría; cf. to d o el lib ro de la S abiduría y los prim eros diez capítulos del libro de los Proverbios). Bien lo expresó la conocida teólog a fem inista E. Schüssler Fiorenza: «La divina Sofía es el D ios de Israel con figura de diosa»10. Pero lo que p e n e tró en el im aginario colectivo de m anera devas­ ta d o ra fue el relato antifem inista de la creación de Eva (Gén 1,18-25) y de la caída original (G én 3 ,1 -1 9 : literariam ente el te x to es tard ío , hacia el añ o 1000 o 9 0 0 a.C .). Según este relato, la m ujer fue form ada de un a costilla de A dán que, al verla, exclam a: «H e ahí la carne de mi carne y los huesos de mis huesos; se llam ará v aro n a (ishá) p o rq u e fue sacada del v arón; p o r eso d ejará el v arón p ad re y m adre p a ra unirse a su varona: y los dos serán u n a sola carne» (Gén 2 ,23-25). El sentido 10. C f. E. Sch ü ssler F io ren za , A s o rig en s c rista s a p a r tir d e la m u lb e r , Paulinas, S a o P a u lo , 1 9 9 2 , p. 1 6 7 . i )i iginario objetivaba m o strar la u nidad hom b re/m u jer y fun d am en tar 1.1 m onogam ia. Sin em bargo esta co m prensión que en sí debería evitar 1.1 discrim inación de la m ujer, acabó reforzándola. La an te rio rid ad de Adán y la form ación a p a rtir de su costilla fue in te rp reta d a com o .uperioridad m asculina. El relato de la caída es más co n tu n d en tem en ii m tifem inista: «Vio, pues, la m ujer, que el fruto de aquel árbol era bueno p a ra com er... cogió del fruto y com ió; le dio tam bién a su m.irido y com ió; inm ediatam ente se les ab riero n los ojos y se dieron i ncnta de que estaban desnudos» (Gén 3,6-7). El m ito quiere etiológi■.miente m o strar que el mal está del lado de la h u m an id ad y no del l.ulo de D ios, p ero articula esa idea de tal form a que traiciona el .uit¡fem inismo de la cultura vigente en aquel tiem po. En el fo n d o se i um pren d e a la m ujer com o sexo débil, p o r eso ella cayó y sedujo al Iinmbre. D e ahí la razón de su som etim iento histórico, a h o ra justifica■ln ideológicam ente: «Estarás bajo el p o d e r de tu m arido y él te iluminará» (G én 3,16). Eva será p ara la cu ltu ra patriarcal la gran a d u c to ra y la fuente del mal. Existe u n a lectura m ás radical, prob ab lem en te más coh eren te con 1.1 lucha de los géneros, p resen tad a p o r dos conocidas teólogas fem i­ nistas, Riane Eisler y Frangoise G ange11. Según am bas autoras, el i d a to actual del pecado original es la relectu ra p atriarcal del relato ' ti i^inario m atriarcal. Sería u n a especie de proceso de culpabilización il<- las m ujeres en su esfuerzo p o r arrebatarles el p o d er y consolidar el dom inio patriarcal. Los ritos y sím bolos sagrados del m atriarcad o son ili.ibolizados y retro p ro y ectad o s a sus orígenes bajo la fo rm a de un relato prim o rd ial con la inten ció n de b o rra r to talm en te los trazos del relato fem enino an terio r. Esto se realizó con tal éx ito que hasta los illas de hoy nos p reg u n tam o s si efectivam ente existirían las diosas m adres y u n a fase m atriarcal de la hum anidad. lil actual relato del pecado original sucedido en el paraíso terrenal I'i me en jaque cuatro sím bolos principales de la religión de las grandes madres. I*l prim er sím bolo que se ataca es el de la p ro p ia m ujer, que en la ■iillura m atriarcal rep resentaba el sexo sagrado, g enerador de vida. G uno tal, la m ujer sim bolizaba a la G ran M adre, la suprem a divinidad. Imi segundo lugar se deconstruye el sím bolo de la serpiente, ni1 ilerado el a trib u to principal de D ios-M adre. La serpiente re p re ­ II. K. Kisler, S a cred P leasure, Sex, M y th a n d th e P o litic s o f th e B o d y : N e w P a th s ln 1'tiH'ff a n d ¡.o v e, H a rp er, San F ra n cisco , 1 9 9 5 ; F. G a n g e, L e s d ie u x m e n te u r s, E diiim n lm l¡H »-C 6t¿ F em m es, Paris, 1 9 9 7 . sentaba la sabiduría divina, que siem pre se renovaba com o la piel de la serpiente. En tercer lugar, se desfigura el árb o l de la vida, considerado siem ­ p re com o u n o de los sím bolos principales de la vida. U niendo, com o to d o árbol, el cielo y la tierra, renueva contin u am en te la vida, com o el m ejor fru to de la divinidad y del universo. El G énesis (3,6) dice explí­ citam ente: «El árbol era b ueno p ara com er, u n a alegría pa ra los ojos y deseable p a ra o b rar con sabiduría». En cu arto lugar, se destruye la relación hom bre-m ujer, que origi­ nariam en te constituía el corazón de la experiencia de lo sagrado. La sexualidad era sagrada, pues posibilitaba el acceso al éxtasis y al conocim ien to m ístico. ¿Q ué es lo que hace el relato actual del pecado original? Invierte to talm en te el sentido p ro fu n d o y v erd ad ero de esos sím bolos. Los desacraliza, los diaboliza y los tran sfo rm a de bendición en m aldición. V eam os cóm o. La m ujer es etern am en te m aldita, convertida en un ser inferior, te n ta d o ra y sedu cto ra del hom bre. Se siente atraíd a p o r el hom bre p o r su deseo sexual, p resen tad o negativam ente. El te x to bíblico dice explícitam ente que «el hom bre la dom inará» (G én 3,16). El p o d er de la m ujer de d ar la vida es tran sfo rm ad o en una m aldición y ejercido en tre sufrim ientos (Gén 3,16). C om o puede deducirse, la inversión es to tal y de u n a en o rm e perversidad. La serp ien te es m aldecida y co nvertida en sím bolo del dem onio. El sím bolo principal de la m ujer es tran sfo rm ad o en su enem igo visceral, pues ella le aplastará la cabeza, com o afirm a el relato del G énesis (3,15). El árbol de la vida y de la sabiduría cae bajo el signo de lo pro h ib id o . A ntes, en la cu ltu ra m atriarcal, com er del árbol de la vida era im buirse de sabiduría. A hora, com er de él significa un peligro m ortal, an u nciado p o r el m ism o D ios y sancionado p o r los hechos. A p a rtir de entonces, el árbol de la vida será sustituido p o r el leño m u e rto de la cruz, sím bolo del sufrim iento re d e n to r de C risto. El am o r sagrado en tre ho m b re y m ujer es sustituido p o r el m a­ trim o n io , en el cual el hom bre es el jefe y la m ujer es rebajada y ridiculizada. D esde ese m om ento en adelante se hizo im posible una lectura positiva de la sexualidad, del cuerpo y de la fem inidad. Se realizó así la deconstrucción to tal del m ito an terio r, fem enino y sacral. Y este nuevo relato de los orígenes es el que determ inará to d as las significaciones p o steriores. T o d o s som os, bien que mal, rehenes de este relato adám ico, antifem inista y culpabilizador. El trabajo de estas teólogas es liberador: ta n to p o rq u e m uestra el carác­ ter co n stru id o del actual relato vigente, cen trad o sobre la d o m in a­ ción, el p ecad o y la m u erte, com o p o r p ro p o n e r una alternativa más originaria y positiva d o n d e aparezca una relación nueva con la vida, con el p o d e r, con lo sagrado y con la sexualidad. Esta in terp retació n n o p re te n d e rep etir una situación ya pasada, sino que, al rescatar el m atriarcad o , busca en c o n trar un p u n to de m ayor equilibrio entre los valores m asculinos y fem eninos p ara los días de hoy. Estam os asistiendo a un cam bio de paradigm a en las relaciones m asculino/fem enino. C am bio que debe consolidarse con un pensam ien to m ás p ro fu n d o e in teg rad o r que traiga una calidad de realización y de felicidad personal m ayor que la alcanzada hasta hoy. Pero sólo conseguirem os eso decon stru y en d o los relatos que d estru ­ yen la arm o n ía m asculino/fem enino y co nstruyendo nuevos sím bolos que inspiren prácticas civilizatorias h u m anizadoras para am bos sexos. Jesús, amigo del género femenino, aprendió de las mujeres Jesús es judío y n o cristiano, p ero ro m p ió con el antifem inism o de su tradició n religiosa12. C o n sid eran d o to d a su gesta y sus palabras se percibe que está ligado a to d o lo que p ertenece a la esfera de lo fem enino en oposición a los valores de lo m asculino cultural, ce n tra ­ do en la conquista y en el som etim iento de los otros. El encarna lo que Blaise Pascal llam aría l’esprit de finesse (espíritu de finura y de gentile­ za, en francés) en contraposición a l ’esprit de géom etrie (espíritu de cálculo y de interés). En Jesús se en cu en tran , con frescor original, sensibilidad, capacidad de am ar y p e rd o n a r, te rn u ra con los pobres y oprim idos, com pasión con los sufridores de este m undo, ap e rtu ra indiscrim inada a to d o s, prin cip alm en te a D ios, ex p erienciado com o Papá (Abba). Jesús vive ro d ead o de discípulos, hom bres y m ujeres. Desde el com ienzo de su p redicación p ereg rin an te, las m ujeres lo siguen (Le 8,1-3; 2 3 ,4 9 ; 24,6-10). En razó n de la u to p ía que predica — el R eino de Dios que im plica la liberación de to d o tip o de o p resió n — , Jesús rom pe varios tabúes 12 . H ay m u ch ísim o s títu lo s so b re e ste tem a; cita m o s u n o d e lo s m ás o r ig in a le s y recien tes d e E. G a n g e, Jésu s e t les fe m m e s , Seuil, Paris, 2 0 0 0 ; E. Sch ü ssler F ioren za, D is c ip u la d o d e ig u a is, V o z e s , P e tr ó p o lis, 1 9 9 5 ; S. B ieb erstein , V ersch w ieg en eJ ü n g erin nen- verg essen e Z eu g n issen : G e b ro c h e n e K o n z e p te itt L u k a se v a n g e liu m , U n iversitatsvrrU g Freiburg S c h w e iz /V a n d e r h o e ck & R u p rech t, G ó ttin g e n , 1 9 9 8 , pp . 2 5 -7 6 y 2 7 9 .’ H4. que pesaban sobre las m ujeres. M antiene u n a am istad p ro fu n d a con M a rta y M aría (Le 10,38); subvirtiendo el ethos de su tiem po, conver­ sa públicam ente con u n a hereje sam aritana, a solas, ju nto al po zo de Jacob, causando aso m b ro a sus discípulos (Jn 7 ,5 3 -8,10), se deja tocar y ungir los pies p o r u n a conocida p ro stitu ta, M agdalena (Le 7,36-50) y defiende la vida de u n a m ujer acusada de ad u lterio (Jn 8,1-11). Son varias las m ujeres q u e se beneficiaron de su cuidado y cariño: sanán­ dolas, com o a la suegra de P edro (Le 4 ,3 8 -3 9 ), la m adre del joven de N aim , resucitado p o r Jesús (Le 7,11-17), la hijita m u erta de Jairo, un jefe de la sinagoga (M t 9 ,1 8 -2 9 ), la m ujer jo ro b ad a (Le 13,10-17), la pagana sirofenicia, cuya hija psíquicam ente enferm a fue liberada (M e 7,26) y la m ujer que sufría desde hacía doce años de flujo de sangre. T odas fuero n curadas y consoladas. En sus parábolas aparecen m uchas m ujeres, com o la que p e rd ió la m oned a (Le 15,8-10), la viuda que echó las únicas m onedas que tenía en el cofre del te m p lo (M e 12,41-44), la o tra viuda, valerosa, que se en fren tó al juez (Le 18,1-8). Estas m ujeres nunca son presentadas com o discrim inadas, sino con to d a su dignidad, a la m ism a altu ra que los hom bres. La crítica que hace de la práctica social del divorcio p o r los m otivos más fútiles, y la defensa del lazo indisoluble del am or (M e 10,1-10), represen tan intervenciones nítid am en te a favor de la digni­ dad de la m ujer. Si adm iram os la sensibilidad fem enina de Jesús, su en tern eci­ m iento ante los p o b res y oprim idos, su p ro fu n d o sentido espiritual de la vida, hasta el p u n to de ver su acción prov id en te en cada detalle de ella, en los lirios del cam po y en las signos atm osféricos, debem os su poner que p ro fu n d iz ó esta dim ensión tras su co n tacto con las m ujeres, a p re n d ie n d o de ellas y viendo la realidad a p artir de su sensibilidad. E n resum en, el m ensaje y la p ráctica de Jesús significan una ru p tu ra co n la situ ació n im p eran te y la in tro d u cció n de un nuevo tip o de relación, fu n d a d o n o en el o rd e n p atriarcal de la su b o r­ d in ació n , sino en el a m o r in d iscrim in ad o que incluye la igualdad en tre el h o m b re y la m ujer. La m ujer irru m p e com o perso n a, hija de D ios, d estin ataria del sueño de Jesús y co n vidada a ser, com o los hom bres, discípula y m iem bro de la nueva co m u n id ad m esiánico -lib erad o ra. Un d ato de la investigación reciente viene a confirm ar y a p ro fu n ­ dizar esta co nstatación. El descubrim iento de los tex to s de N ag H am m ad i en 1945, en el n o rte de Egipto, casi to d os de la época del N uevo T estam en to , tra e a la luz o tro Jesús. Estos datos son ignorados por el gran público e insuficientem ente in co rp o rad os en la p ro d u c ­ ción teológica c o m ú n 13. Así, dos de esos tex to s — el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe— m uestran una relación ex trem am en ­ te abierta de Jesús con respecto a la afectividad. En el Evangelio de Felipe se dice que m an ten ía u na relación espe­ cial con M aría de M agdala, llam ada «com pañera» (ko inonos). En el Evangelio de M arta, P edro confiesa: «H erm ana, sabem os que el M aestro te am ó de m an era diferente a las o tras m ujeres»14, y Leví reconoce que «el M aestro la am ó más que a nosotros»15. Ella es presentada com o iliscípula q u erid a de Jesús y com o su principal in terlo cu to ra, com uni­ cándole enseñanzas sustraídas a los discípulos. De las cu arenta y seis preguntas que los discípulos hacen a Jesús después de su resurrección, treinta y nueve son hechas p o r M aría de M agdala. El Evangelio de Felipe dice tam bién: «Tres estaban siem pre con el M aestro: su m adre, M aría, su h erm an a y la m ujer de M agdala llam ada “su co m p a ñ e ra ”». M ás adelante, particu lariza afirm ando: «El Señor am aba a M aría más que a los dem ás discípulos y la besaba frecuentem ente en la boca. Los discípulos, al ver que la am aba, le preguntaban: “ ¿Por qué la am as a ella m ás que a n o so tro s?”. El R edentor les resp o n d ía diciendo: “ ¿Q ué pasa?, ¿no debo am arla a ella tanto com o a v o so tro s?”»16. A unque estos relatos p u ed an ser in terp retad o s en el sentido espiritual de los gnósticos, pues ésa es su m atriz, no debem os — dice 13. V éa se la reu n ió n de lo s te x to s tra d u cid o s d el c o p to y d e l gr ie g o al e sp a ñ o l en A. P inero, J. M o n tse rr a t T o rr e n ts y F. G arcía B azán, T e x to s g n ó s tic o s. B ib lio te c a d e N ag H a m m a d i, 3 v o ls .: 1. T r a ta d o s filo só fic o s y c o sm o ló g ic o s , 2 . E v a n g elio s, h echos, i i trta s, 3 . A p o c a lip sis y o tr o s esc rito s, T ro tta , M a d rid , 1 9 9 7 - 2 0 0 0 ; o la r ec o p ila c ió n i n m p lem en ta ria de F. G arcía B azán, La g n o sis e tern a . A n to lo g ía d e te x to s g n ó s tic o s griegos, la tin o s y c o p to s 1, T ro tta , M a d rid , 2 0 0 3 . A d em á s, algun as in v e stig a c io n e s Iu sa d a s e n d ic h o s te x to s: A . P iñ ero , E l o tr o Jesú s: V ida d e Jesú s en lo s a p ó c rifo s, El A lm en d ro , C ó r d o b a , 1 9 9 3 ; E. P agels, L e s é va n g ile s sec rets, G a llim ard , Paris, 1 9 8 2 ; E. ( ¡illa b e rt,/¿ su s e t la g n o s e , D erv y , Paris, 1 9 8 1 ; S. T u n e , T a m b ié n las m u jere s seg u ía n a ¡rsús, Sal T erra e, S an tander, 1 9 9 9 . 14. C ita m o s a q u í la e d ic ió n d e J. Y. L elo u p , O E va n g elh o d e M aria, M iria m d e M J gdala, V o z e s , P e tr ó p o lis, 1 9 9 8 , fo lio 1 0 , 2 -3 . El le c to r d isp o n e ahora de d o s e d ic io ­ nes del E va n g elio d e M a ría e n e sp a ñ o l, p u b lica d a s p o r H e r d e r (B arcelon a) y T ro tta (M .ulrid). 15. I b id ., fo lio 1 8 , 14. 16. T e x t o s c ita d o s seg ú n A . P iñ ero , D e r g e h e im e J esú s, P a tm os, D u sse ld o r f, 1 9 7 7 , |>. 1 13. C f. en e sp a ñ o l el c a p ítu lo V en E l o tr o Jesú s, c it.; co n su lta r tam b ién E l E v a n g e ­ lio ile F elip e, in tro d u c ció n , tra d u cció n y no ta s d e F. B erm ejo R u b io, e n T e x to s g n ó s tii tu . liib lio te c a d e N a g H a m m a d i 2 , c it.; hay una p á g in a en in ter n e t c o n e l te x to c o m |ilr io del E va n g elio d e F elip e: w w w .m e ta lo g .o r g un especialista17— excluir un fo n d o histórico v erd adero, a saber: una relación co n creta y carnal de Jesús con M aría de M agdala, base para el sentid o espiritual. El Evangelio de M aría, de J. Y. L eioup, dice: Según el dictado de los antiguos «todo lo no-asum ido no está salva­ do». Si Jesús, considerado el M esías, el Cristo, no asume la sexuali­ dad, ésta no está salvada. N o es el Salvador, en el pleno sentido del térm ino, y una lógica más de muerte que de vida se instalará en el cristianismo, particularmente en el cristianismo romano-occidental: Cristo no asumió su sexualidad, por lo tanto la sexualidad no está «salvada», por lo tanto la sexualidad es mala, por lo tanto asumir la sexu alid ad p ued e ser degradante y p u ede h acern os «culpables». La sexualidad así culpabilizada puede volverse peligrosa, hacernos realmente enferm os. El instrumento co-creador de la vida que nos hacía existir «en relación», «a imagen y semejanza de D ios», se convierte así lógicam ente en instrumento de muerte. El Evangelio de María, com o el de Juan y el de Felipe, nos recuerda que Jesús era capaz de intimidad con una mujer. Esta intimidad no era solam ente carnal, era afectiva, intelectual, espiritual; se trata de salvar, es decir, de hacer libre al entero ser humano, introduciendo la conciencia y el amor en todas las dim ensiones de su set. El Evangelio de María, recó'rdando el realismo de la humanidad de Jesús en su dim ensión sexuada, no quita nada de realismo a su dim ensión espiritual, «pneu­ mática» o divina. Este hecho real serviría de base p a ra la com p rensión sim bólica de que el co n tacto c o rp o ral de Jesús con M aría de M ágdala sería la señal terrestre de la u n ió n celeste con Dios. El p ar celestial, m asculino y fem enino, rep resen taría el rescate de la esencia and ró g in a del co­ m ienzo. ¿Por qué no? ¿H ay algo más sagrado que el am or efectivo en tre un hortibre — el H ijo del H o m b re, Jesús— y una m ujer?18. D e to d as form as, Jesús inauguró un tiem p o nuevo en las relacio­ nes hom bre/m ujer. C abe, sin em bargo, reco n o cer que no basta el princip io liberador. Es necesario crear las condiciones ideológicas, económ icas y políticas p a ra su im plem entación h istórica19, que sola- 1 7 . A . P iñ ero , E l o tr o J esú s, cit., p. 1 1 3 . 1 8 . J. Y. L eio u p , O E va n g elh o d e M a n a , c it., p . 1 4; v é a se tam b ién para to d o este tem a e l m in u c io so lib ro de L. Sebastian i M a ría M a d a le n a : d e p e rso n a g e m d o e van gelh o a m ito d e p e c a d o ra r e d im id a , P e tr ó p o lis, V o z e s , 1 9 9 5 , esp . pp . 2 0 -7 0 . 19. V é a n se las r e fle x io n e s críticas de J. M . A ubert, L a m u jer: a n tife m in is m o y c ris tia n ism o , H erd er, B a rcelo n a , 1 9 7 6 , p p . 2 6 - 3 2 y 9 1 -9 4 . m ente en los días actuales, lentam ente, se están d an d o , a c o n tra co ­ rriente de la Iglesia institucional que persiste en negar la m em oria «peligrosa» de Jesús. Así y to d o es im p o rta n te resaltar que el sueño originario nunca se perdió to talm en te. H u b o , en tre otro s, p o r lo m enos dos m om entos en el cristianism o en que lo fem enino y lo m asculino a d q u iriero n una expresión ejem plar. El p rim ero se dio con R obert d ’Abrissel (10451116), fu n d a d o r de u n a de las m ayores abadías de la cristiandad en F ontev rau d en el valle del Loira. P artiendo del hecho de que al pie de la cruz estaban las m ujeres y el evangelista Ju an (Jn 19,25-27), dedujo que h o m b re y m ujeres debían convivir fratern alm ente. Y fundó una abadía d o n d e coexistían m onjes y m onjas. El m ism o pasaba la noche entre las m ujeres p a ra m o strar la convivencia en tre los sexos. C onfió la dirección de u n a inm ensa abadía a una abadesa y los dem ás priores estaban su b o rd in ad o s a ella. Este régim en funcionó hasta la R evolu­ ción francesa. O tro m o m en to im p o rtan te p ara una nueva vivencia en tre los géneros fue la p ro fu n d a relación afectiva en tre Francisco y C lara de Asís. El am o r h u m an o culm inaba en el am o r divino y la m ism a opción por la altísim a pob reza unía sus corazones. T ales ejem plos siguen sirviendo de referencia valorativa p ara m uchos cristianos y religiosos. Igualdad y subordinación: contradicciones de la cristiandad El cristianism o p o ste rio r no consiguió m an ten er la ru p tu ra instauradora de Jesús y de san Pablo; sucum bió ante la cultura d o m in an te que subordinaba la m ujer al h o m b re20. El m ism o Pablo, contrad icien d o el principio de la igualdad, bien form ulada p o r él (Gál 3,28), puede decir, en co n co rd an cia con el código patriarcal: «El h o m bre no procede de la m ujer y sí la m ujer del hom bre; ni el h om bre fue creado para la m ujer, sino la m ujer p a ra el hom bre; debe, pues, la m ujer usar la señal de su sum isión, el velo» (1 C o r 11,10). Estos tex to s se b landirán d u ran te siglos en c o n tra de la liberación 2 0 . V éa se e l c lá sico lib ro d e K. E. B orresen S u b o rd in a tio n e t é q u iv a le n c e: n a tu re f t ró le d e la fe m m e d ’a p rés A u g u stin e t T h o m a s d 'A q u in , G a llim ard , O slo /P a ris, 1 9 6 8 ; e sp ec ia lm en te pp . 1 4 0 -1 9 0 . 2 1 . Es c o n o c id a la frase d e u n a fem in ista a lem a n a , M . W in tern itz: «La m ujer •iriu p rc fu e la m ejor am iga d e la relig ió n , p e r o la relig ió n jam ás fu e am iga d e la m ujer». de las m ujeres, con stitu y en d o el cristianism o h istórico, p rincipalm en­ te el de vertien te ro m ano-católica, un bastión reaccionario y p a tria r­ cal21. N o vive proféticam en te su p ro p ia verdad y no rescata en su n om bre la m em oria libertaria de sus orígenes, ni contesta la cultura d o m inan te. Se deja asim ilar p o r ella, crean d o adem ás el discurso ideológico que la naturaliza y, así, la legitim a. A esta ideología de trasfo n d o bíblico-teológico vino a añadirse o tra de o rd en biológico. Se adm itía an tiguam ente que el principio activo en el proceso de generación de una nueva vida dependía to talm e n te del prin cip io m asculino. De ahí la pregunta: si to d o dep en d e del hom b re, ¿por qué entonces nacen m ujeres y no sólo hom bres? La respuesta, re p u tad a com o científica p o r los m edievales, era que la m ujer era una desv ación y una ab erración de un único sexo m asculino. En razón de esto, T om ás de A quino, rep itien d o a A ristóte­ les, consideraba a la m ujer, com o un m as occasionatus (hom bre deficiente), m ero receptáculo pasivo de la fuerza generativa única del varón. E incluso argum entaba: «La m ujer necesita del hom bre no solam en te p ara en g en d rar, com o hacen los anim ales, sino tam bién para go b ern ar, p o r ser el hom b re más p erfecto p o r su razón y más fuerte p o r su virtud»22. Estas discrim inaciones, au n q u e sobre o tras bases, ah o ra psicológi­ cas, resuenan m o d ern am en te, p a ra p erplejidad general, en los textos de F reu d y de Lacan. C o n razó n se dice que la m ujer es la últim a co lonia que aún no ha conseguido su liberación23. El sueño igualitario de los orígenes sobrevivirá en grupos de cris­ tianos m arginales o en tre los co nsiderados herejes24, o se proyecta a la escatología, al final de la historia hum ana. E ntre éstos, el grupo cris­ tian o más co h eren te en térm inos de equivalencia de los sexos ha sido la S ociedad U nida de los C reyentes en la Segunda A parición de C ris­ to, los Shakers, de origen inglés (1770), em igrados después a Estados U nidos (1774). Para ellos to d o era andró g in o . D ios era m asculino/fe­ m enino , así com o la a n tro p o lo g ía, la cristología, la eclesiología, la organización social. Para ellos, la encarnación en Jesús fue incom ple­ ta, pues asum ió apenas lo m asculino y se debe esperar la encarnación en lo fem enino p ara com p letar el pleno rescate del ser hum ano. 2 2 . C f. S u m m a T h eo lo g ica I q. 9 2 , a . l ad 4 ; S u m m a c o n tr a G e n tile s III, p. 1 2 3 . 2 3 . V éa se el c o n o c id o libro c o n el m ism o títu lo de M . M ie s W o m a n , th e L ast C o lo n y , Z e d B o o k s, L o n d o n , 1 9 8 8 . 2 4 . U n b u en resu m en sobre e ste a su n to , en W o m e n in W o rld R elig io n s, c it., pp. 2 2 7 -2 2 8 . Así, fue preciso esperar a los m ovim ientos libertarios fem inistas eu ropeo s y norteam erican o s, a p a rtir de 1830, p a ra hacer valer el ant.guo sueño cristiano. A la luz de los ideales de la Ilustración que afirm aban la igualdad original y n atu ral en tre hom bres y m ujeres, Sarah G rim k é p u d o escribir sus Letters on the E quality o f the Sexes and the C ondition o fW o m e n (1 8 3 6 -1 8 3 7 ), inspiradas en los textos bíblicos lib ertarios, y en 1838, en Seneca Falls, N uev a York, las líderes cristianas fem inistas p o d ían diseñar la D eclaration o f the Rights o f W ornen, calcada sobre la D eclaration o f Independence de listados U nidos, y com enzar finalm ente a p ublicar en 1859 The W om an’s Bible en Seattle25. A p a rtir de ah í se form ó la ola irrefrenable del fem inism o y del ecofem inism o m odern o s, m ovim ientos segura­ m ente en tre los m ás im p o rtan tes en el cuestio n am iento de la cultura patriarcal de las iglesias y de las sociedades y en la p resentación de un nuevo p aradigm a civilizacional. Principios teológicos para un equilibrio de los géneros l’ara te rm in a r este tem a conviene, a pesar de las contradicciones internas de las fuentes judeocristianas, hacer u n a lista de algunos principios positivos que refuerzan la lucha histórica de los hom bres y de las m ujeres ru m b o a u n equilibrio de los géneros. Igualdad originaria entre el hom bre y la m ujer liste p rin cip io es clarísim o en la p rim era página de la Biblia, en el libro del Génesis: «Dios creó al ser h u m an o a su im agen, m acho y hem bra los creó» (1,27). En el Segundo T estam en to , c en trad o en la figura de C risto, se dice: «no hay ho m b re ni m ujer, to dos son un o en C risto Jesús» (Gál 3,28). / diferencia y reciprocidad entre hom bre y m ujer D entro de la igualdad se instaura la diferencia, en ten d id a com o ap ertu ra del u n o al o tro , es decir, com o reciprocidad. El relato más 25. V ía n s e lo s p rin cip a les te x to s d e las fem in ista s al c o m ie n z o d e l m o v im ie n to r u r o p e o y n o r te a m e r ic a n o en E. M o ltm a n n -W e n d e l (e d .), F rau u n d R elig ió n , F ischer, I m itk fiirt a. M ., 1 9 8 3 ; L. M . R u sell, H u m a n L ib e r a tio n in a F em in in e P e rsp e c tiv e : A T b e o lo g y , T h e W e stm in ste r Press, P h ila d elp h ia , 1 9 7 4 . arcaico del G énesis (2,18 -2 3 ), de ten d en cia general fuertem ente masculinizante, acen tú a esta reciprocidad. Eva, aunque sacada de la costilla (lado) de A dán, no es presen tad a com o la m ujer con quien éste va a te n e r hijos, ni co m o sierva de su casa, sino com o su par y su interlo cu to ra. El m odism o hebreo p ara expresar esa m utualidad viene expresad o p o r las palabras de A dán: «Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne» (G én 2,24). En el C an tar de los C antares se dice herm osam ente: «mi am ad o es p ara m í y yo soy p a ra mi am ado» (2,16). El p ro p io Pablo, tan co n trad icto rio en cuanto a las relaciones de género, puede ex p resar así la reciprocidad: «El m arido cum pla el deber conyugal con su m ujer e igualm ente la m ujer p ara con el m a­ rido» (1 C o r 7,4). H om bre y m ujer, cam inos para D ios Si el h o m b re y la m u je r son im ag en y sem ejanza de D ios, D ios p u e ­ de ser e n c o n tra d o en ellos. P ro fu n d iz a n d o en el c o n o c im ie n to de lo h u m a n o , de lo m a sc u lin o y fe m e n in o , d e sc u b rim o s a D ios, cuya n atu raleza p re se n ta las cualidades positivas de am bos p rin c i­ pios — m asculino y fem en in o — analizados an terio rm en te. Efectivam ente, incluso las fuentes patriarcales supieron expresar la R ealidad suprem a n o sólo bajo la fo rm a de p ad re, sino tam bién de m adre, de sabiduría, de ú te ro y de fuerza generativa universal. En térm in o s teológicos estrictos cuando decim os D ios-Padre no decim os algo diferente que cuando decim os D ios-M adre. P or p ad re y m adre p reten d em o s, teológicam ente, expresar que la vida y to d a la creación tienen su o rig en en Dios y que se en cu en tran siem pre bajo su cuidado y pro v id en cia am orosa. Esto pued e ser perfectam ente ex p re ­ sado p o r las categorías padre y m ad re26. P or lo ta n to , tenem os siem pre u n cam ino ab ierto hacia D ios, p o r nuestra p ro p ia hum anidad una y diversa, m asculina y fem enina. D estruyendo lo hum ano, p erd e­ m os a Dios. P erdiendo a Dios, perdem os el sentido últim o de todas las cosas. 26. V é a n se las e x c e le n te s r efle x io n e s d e l gran te ó lo g o c a tó lic o Karl R ahner en A. R óp er, Is G o t t ein M a n n ? E tn G e sp rd ch m it K a rl R a h n er, P a tm os, D ü sse ld o r f, 1 9 7 9 ; M .-T . van L u n e n -C h en u y R . G ib ellin i, L a sfid a d e l fe m m in is m o a lia te o lo g ía , Q u erin ian a, B rescia, 1 9 8 0 ; so n e x c e le n te s lo s n ú m ero s de la revista in tern acion al C o n c iliu m d e d ic a d o s al tem a d e las m u jeres: e l n ú m e ro 1 0 2 de 1 9 8 5 , «La m ujer in visib le en la te o lo g ía y en la Iglesia»; el n ú m e r o 2 3 9 de 1 9 9 1 , «M ujer-m ujer», y el n ú m e ro 2 8 1 de 1 9 9 9 , «La n o -o r d e n a c ió n de la m ujer y la p o lític a d el p od er». I lum bre y m ujer, cam ino de D ios I ,.i im agen (ser hum ano) rem ite al m odelo (Dios). Si D ios m ism o tiene dim ensiones m asculinas y fem eninas, es bajo esas form as com o Él se revela y se auto co m u n ica en la historia. En los tex to s judeocristianos 1)ios aparece com o cread o r y o rd e n a d o r, triu n fa d o r sobre to d o s los i >bstáculos y garante del fin b u en o de to d as las cosas. Pero tam bién se m uestra com o energía cread o ra p rim o rd ial, com o aquel que acom pa­ ña, cuida, p ro teg e y am a tiern am en te. C om o la m adre que consuela (b 66,13 ), la m adre incapaz de olvidar al hijo de sus entrañas que somos cada u n o de n o so tro s (Is 4 9 ,1 5 ; Sal 2 5 ,6 ; 116,5), y que al final ile la historia, com o gran m adre generosa, enjugará nuestras lágrim as (Ap 21,4), cansados com o estam os de ta n to llo rar p o r los absurdos ■|ue no en tendem os. Lo fem enino y lo m asculino son cam inos de D ios hacia nosotros. H ay adem ás un dato singular al cristianism o que nos ayuda a profundizar el fundam ento divino de lo m asculino y de lo fem enino. ' n el cristianism o la m anera de nom b rar a Dios es com o T rinidad de ilivinas Personas, Padre, H ijo y E spírau Santo27. Las Personas, en la >oinprensión trinitaria, significan relaciones de reciprocidad, de co­ m unión, de m utualidad, de inclusión, en una palabra, de am or. Dios emerge com o u n juego de energías originarias y eternas que solam ente rxisten en la m edida en que son la una p ara la otra, con la otra, p o r la oirá y jam ás sin la otra. N inguna de ellas puede ser sustantivada en sí .in las otras. D onde está una de ellas, están sim ultáneam ente todas las oirás. Incluso cuando la segunda Persona — el H ijo— se encarna en lesús de N azaret, ella trae consigo a las otras dos. Es lo que la teología II.una pericóresis, es decir, la inter-retro-relación e interpenetración ile las Personas divinas entre sí. Ese juego de relaciones es tan com ple­ to que constituye un único m ovim iento, uno y diverso. F unda o tro upo de unidad divina, no dada con anterioridad a to d o , sino co n stru ­ yéndose siem pre m ediante el juego de reciprocidades y de inclusiones. Por eso decim os que la esencia íntim a de Dios no es la soledad de una tínica naturaleza o sustancia dada, sino la com unión de distintos, que m ediante la relación recíproca se uni-fican, se hacen uno. C u an d o decim os T rin id ad , en el fo n d o querem os decir: al Dios t|iie está p o r encim a de noso tro s lo llam am os Padre, al D ios que está a 17 . lin a r efle x ió n m ás d eta lla d a se en cu en tra e n m i lib ro L a T rin id a d , la S o c ie d a d v l,i I ¡Iteración, C e sc p , S áo P au lo, 1 9 9 0 . n u estro lado lo llam am os H ijo, al D ios que está d e n tro de nosotros, lo llam am os Espíritu Santo. N o son tres dioses — p o rq u e Dios no se m ultiplica— , sino un solo y m ism o D ios, que en el ám bito existencial se revela de esta form a y es así experienciado. Si D io s-c o m u n ió n es u n o y diverso, su im agen en el m u n d o — h o m b re y m ujer— será tam bién u n a y diversa, p e ro en com unión, en relación recíproca. Jam ás se p o d rá en ten d er lo fem enino sin lo m asculino, ni lo m asculino sin lo fem enino. Perm anecen siem pre abierto s u n o al o tro e inclusivos. H o m b re y m u jer en D ios H em o s con sid erad o an terio rm en te cóm o el ser hu m ano, m asculino y fem enino, e n tero p ero inacabado, sólo descansa plenam ente en Dios. Esto significa que p o r más que el hom bre y la m ujer estén, inevitable­ m ente, im bricados u n o en el o tro y se busquen insaciablem ente, no en cu en tran la respuesta a su vacío abisal en esa relación. Al co n trario , cu an to más se p rofundiza, m ás radicalidad y más superación pide. A m bos, pues, están llam ados a au totrascenderse en dirección a aque­ llo que pued e realm ente saciarlos, es decir, en dirección a Dios. Ahí descansan y se p ierd en d e n tro del absoluto A m or y de la radical T e rn u ra , sin dejar de ser lo que siem pre fueron y serán, hom bres y m ujeres. Es la p a tria y el hog ar de la infinita id en tidad y realización. Lo fem enino en c o n tra rá lo F em enino fontal, y lo m asculino, lo M asculino eterno. Se realizará lo que to d o s los m itos narran y todos los m ísticos testim onian: el casam iento definitivo, el banquete sin ru p tu ra s y la fusión del am ado y de la am ada en el A m ado y la Am ada transform ados. Dios en el hombre y en la mujer Por p ro fu n d as que sean las cuestiones que acabam os de plan tear, no son todavía suficientem ente p ro fu n d as. N o nos co n tentam os con p re g u n ta rn o s qué significan lo m asculino y lo fem enino para nosotros en n u estro cam ino hacia D ios y com o cam ino de D ios hacia nosotros. V am os m ás lejos. N os atrevem os a p reg u n tar: ¿qué significan lo m asculino y lo fem enino p a ra el p ro p io Dios? R esp o n d er esta p reg u n ta equivale a establecer el cu ad ro final (escatológico) de lo fem enino y de lo m asculino, no a p artir de sí m ism os, sino a p a rtir de la R ealidad últim a. Al térm in o del in term in a­ ble proceso de la evolución o al final de n u estra tray ecto ria personal p or la m u erte, «¡qué p u ed en esperar el h o m b re y la m ujer?, ¿qué es lo que D ios p re p a ró p ara n osotros?, ¿cuál es n u estra configuración term inal? A quí estam os im plicados n o so tro s, los seres hum anos, y tam bién Dios. Ya hem os con sid erad o que D ios es co m u n ió n de divinas Personas, cada un a de ellas en absoluta com unicación con las otras. Las Perso­ nas son d iferentes p ara p o d e r relacionarse unas con otras, salir de sí para donarse a las dem ás y así unirse y unificarse en el am or. Esta m isma lógica esencial del D ins-com unión-de-P ersonas se verifica en el acto de la creación. D ios-com unión crea lo diferente a sí p ara p o d er au to co m u n icarse y en treg arse to ta lm e n te . Este es el sen tid o divino de la creación y, en el caso que estam os tra ta n d o , del ser hu m an o en cuanto m asculino y fem enino: crear u n receptáculo que pudiese acoger a D ios cu an d o ese D ios decidiese salir to talm en te de sí y en trar en el ser h u m an o , ho m b re y m ujer. Dios m ism o en cu en tra una realización que no tenía en sí, una realización en o tro diferente a él. Lo m asculino y lo fem enino p ro p i­ cian a D ios ser «más» Dios, o m ejor, ser D ios de form a diferente. Por eso lo m asculino y lo fem enino son im p o rtan tes p ara Dios. Perm iten que D ios se haga tam bién m asculino y fem enino. Para que pudiese acoger a D ios, el p ro p io Dios d o tó al ser hum ano, h o m b re y m ujer, con esa capacidad. Eso sigr"t'ica que le dio un deseo ilim itado y u n a sed insaciable de Infinito, de tal fo rm a que solam ente D ios pudiese ser objeto secreto de ese am or, de ese deseo y de esa sed insaciable. Ese ser será un ser trágico p o rq u e o ntológicam ente será infeliz y Ilustrado. R eco rrerá cielo y tierra, los abism os y las estrellas, los m isterios de la vida y los anhelos más escondidos del corazón para identificar el p u e rto d o n d e descansará. D en tro del p resente o rd en de la creación n o en c o n tra rá en n inguna p a rte ese objeto ansiado y deseado. Sin em bargo, cu an d o D ios sale de sí y se convierte en lo Infinito d e n tro del ser hum an o , éste descansa, al en c o n tra r lo que ardientem en te deseaba. El cáliz p re p a ra d o p ara recibir el V ino Pre­ cioso se llena de Él. El ser hu m an o , hom bre y m ujer, alcanza final­ m ente su plena hom inización, haciéndose u n o con Dios. D ejará de ser ii íigico p ara ser b ienaventurado. hsto nos p erm ite e n ten d er lo que la tradición cristiana ha afirm a­ do siem pre con razón: «la com pleta hom inización del ser hum ano supone la hom inización de D ios y la hom inización de D ios supone la com pleta divinización del ser hum ano»28. En otras palabras, el ser hum an o , hom b re y m ujer, p ara llegar a ser v erd ad eram ente él m ism o, debe p o d e r realizar las posibilidades d epositadas d e n tro de él, espe­ cialm ente esta de p o d e r ser u no con D ios, de su p erar la distancia entre D ios y criatura, y conocer una identificación (hacerse idéntico) con D ios. C u an d o llega a u n a tal co m u n ió n e identificación (se hace uno) hasta el p u n to de fo rm ar con D ios u n a u n id ad sin confusión, sin división y sin m utación, alcanza el p u n to su p rem o de su hom inización. C u an d o eso irru m p e, Dios se hum aniza y el ser hum ano se diviniza. Así el ser h um ano se supera in finitam ente y realiza su naturaleza de pro y ecto infinito. El térm in o de la antropogénesis reside, pues, en la teogénesis, en el n acim iento del ser hu m an o en D ios y de D ios en el ser hum ano. Tal acontecim ien to de te rn u ra debe suceder en to d o s los seres hum an o s, hom bres y m ujeres. La fe cristiana vio ese designio antici­ p ado, y así traíd o a la plena conciencia, en el hom bre de N azaret, Jesús. D ecim os que era el H ijo, la segunda P ersona de la T rin id ad que en él se en carn ó , a su n re n d o nuestra realidad hum ana integral (Jn 1,14). D esde entonces se sabe que lo m asculino y lo fem enino, presentes en Jesús, p e n e tra ro n en el m isterio mas íntim o de Dios. Son p arte del p ro p io D ios. Para siem pre y p o r to d a la etern id ad . Poco im p o rta lo que o c u rra con el fenóm eno hum ano. Ya se ha hecho Dios y es, p o r p articip ació n , la R ealidad últim a. Lo m asculino explícitam ente, p o r­ que Jesús era un hom bre, y lo fem enino im plícitam ente, po rq u e estaba p resen te en Jesús com o p arte de su h u m an idad integral, tam ­ bién siem pre fem enina. Pero convenía que lo fem enino fuese divinizado explícitam ente para que hubiese un equilibrio en el designio de D ios29. Efectivam ente 2 8 . V é a se la a rticu la ció n d e esa id ea en L. B o ff, O eva n g elh o d o C ris to C ó sm ic o , P e tr ó p o lis, V o z e s , 1 9 7 1 ; íd .. Jesu cristo e l lib era d o r: u n e n s a y o d e c risto lo g ía c rítica p a ra n u e s tr o tie m p o , Sal T errae, San tander, 1 9 7 2 ; v é a n se tam b ién las acertad as re­ fle x io n e s d e J. R aztzinger, I n tr o d u fá o a o c ris tia n ism o , H erd er, S áo P au lo, 1 9 7 0 , pp. 1 8 9 -1 9 0 [In tro d u c c ió n a l c ris tia n ism o , S íg u em e, Salam anca, 1 9 7 1 ]. 2 9 . La a r g u m en ta ció n te o ló g ic a de esas a firm a cio n es se en cu en tra en m i lib ro E l ro stro m a te r n o d e D io s , San P ab lo, M a d rid , 1 9 7 9 , y d ifu n d id a en otras obras m ías; véase ta m b ié n la d isc u sió n de esta idea entre las fe m in ista s, q u e en su gran m ayoría n o han a su m id o la parte d e d iv in id a d p e r te n e cien te a la m ujer, q u ed a n d o así d e p e n d ien te s de la d iv in iz a c ió n d e lo m a sc u lin o en J esú s, im p id ie n d o una lib eración rea lm en te total de la m ujer: L. Irigaray, «E qual to W h o m ? » , en D iffere n c es 1 (1 9 8 9 ) , pp . 6 9 ss.; E. Rae, W o m e n , th e E a rth , th e D iv in e , O rbis B o o k s, N e w Y o rk , 1 9 9 4 , pp . 8 1 -9 3 ; E. J o h n so n , el tex to bíblico de Lucas dice claram ente que el E spíritu, la T ercera Persona de la T rin id ad , vino sobre M iriam — M aría de N azaret— y arm ó su tien d a de form a p erm an en te sobre ella (1,35). El evangelista Lucas usa p a ra la relación de M aría con el Espíritu — que en hebreo es de género fem enino, revelando así una co n n atu ralid ad con M iriam — la figura de la tien d a (skerté = episkiásei), figura usada p o r el evange­ lista Ju an p a ra expresar la encarnación de la segunda Persona, el H ijo, en Jesús (skené = skénosen). C on eso quiere señalar la espiritualiza­ ción — encarn ació n — del E spíritu en M aría. M iriam es elevada a la altura de lo divino, es hecha D ios, p o r participación. C onsecuente­ m ente, dice el evangelista Lucas: «Y p o r eso (diá óti) el Santo que de ti nacerá será llam ado H ijo de Dios» (1,35). Sólo es H ijo de D ios quien ha nacido de alguien que es Dios, p o r participación. Y ese alguien es la beatísim a m ujer M aría de N azaret. T o d as la m ujeres, no sólo M aría, están llam adas a esta diviniza­ ción, pues to d as ellas son p o rtad o ras de esta posibilidad de acoger a Dios — el E spíritu— en sí. Esta posibilidad se realizará plenam ente un día. Entonces, cada m uier a su m o d o será uno con Dios. Este será su cuadro final y term inal: ser D ios, p o r participación, D ios-M ujer, Dios-Esposa, D ios-V irgen, D ios-M adre, D ios-C om pañera. M iriam de N azaret — M aría— es u n a m uestra anticipada de lo que será realidad p ara todas las mujeres. Ella rep resenta la realización individual de esta revelación universal. Por ella adquirim os concien­ cia de que lo iem en in o ha sido divinizado ju n tam en te con lo m asculi­ no. Lo fem enino, divinizado explícitam ente en M aría, p o rta consigo una divinización im plícita de lo m asculino p resente en ella. Esta divinización de lo fem enino no es exclusivam ente una caractcrítica de los cristianos. Las grandes tradiciones espirituales y reli­ giosas afirm an el m ism o evento b ien aventurado bajo o tro s códigos culturales. Las diferencias de lenguaje dan testim onio de la m ism a realidad sagrada. La energía que o p era esta identificación del hom bre y de la m ujer con D ios es la K undalini, p ara la India, el Yoga p ara los yoguis, el T ao p ara Lao Tsé, la Sheniká de la m ística judía de la C abala, y el E spíritu Santo p ara la trad ició n judeocristiana. En todas rilas tratam o s de alcanzar una experiencia de n o -dualidad, de sum er­ girnos en el M isterio hasta el p u n to de identificarnos con él, sin perder n uestra p ro p ia identidad. P or eso decim os: to d o s som os y sicrcmos D ios p o r participación. I <i q u e es, c it., pp . 2 9 4 - 3 0 2 ; J. E. Burns, G o d a s W o m a rt, W orn an as G o d , Param us, N r w Y ork, 1 9 7 3 , y otras más. Esta co m prensión no ha p en etrad o todavía en la conciencia oficial de las Iglesias cristianas, m arcadas p o r el paradigm a patriarcal, p ero ha estado siem pre p resen te en los principales p o rtad o res de la herencia espiritual del cristianism o, que son el pueblo cristiano30. El p ueblo ad o ra a M aría com o D ios-M adre. En el arte sacro, en las letanías y en las invocaciones, M aría está rep resen tada con to d o s los atributo s de las antiguas divinidades fem eninas. M aría es la única gran diosa de O ccidente com o lo es Kuan Yin del O rien te y lo fue Isis p a ra las antiguas culturas m ed iterrán eas31, así com o lo es Iem anjá para nu estra cu ltu ra p o p u la r de trad ició n afrobrasilera. Llegam os así a un p erfecto equilibrio hum ano-divino. El ser h um an o en su unid ad y diferencia hace p arte del m isterio de Dios. Ya no p o d em o s hablar de Dios sin hablar del hom bre y de la m ujer. Y no p o drem o s hab lar nunca más del hom b re y de la m ujer sin hablar de Dios. Lo que esta im bricación d ivino-hum ana significa, en su últim a realidad, se nos escapa. Son m isterios que nos rem iten a otro s m iste­ rios; m isterios en ten d id o s no co m o lím ite de la razón, sino com o lo ilim itado de la razón; m isterios que no nos dan m iedo, sino que nos extasían com o las cum bres de las m ontañas. En el fondo se tra ta de un único M isterio de co m u n ió n y de donación, de te rn u ra y ae am or, en el que D ios y los seres hum an o s estam os indisolublem ente envueltos. D ios no está lejos de n o so tro s, p ara nada está lejos. Él es nuestra más p ro fu n d a y p ró x im a realidad, m asculina y fem enina. Som os D ios, en cu an to hom bres y m ujeres, p o r graciosa p articipación. j 3 0 . V é a n se las r efle x io n e s bien d o c u m en ta d a s de B. G . W alk er, R e s to r in g th e G o d d e s s , P r o m e te u s, N e w Y o r k , 2 0 0 0 , p p . 3 4 1 - 3 5 6 ; s o n fa m o sa s las r e fle x io n e s de C . J. J u n g al m ostrar q u e lo s c a tó lic o s e n su in c o n sc ie n te c o le c tiv o , y c o n tr a su iglesia o fic ia l, tie n e n a M aría c o m o d iv in id a d ; para to d o e ste tem a v é a se P. U n te r ste, «D er A rch etyp u s d es W e ib lic h e n in der c h r istlic h e n Kultur», en D ie Q u a r te n itá t b e i C .G . Jun g, Z iirich , 1 9 7 2 . 3 1 . V éa se J. B lo fe ld , A d e u sa d a c o m p a ix á o e d o a m o r: o c u lto m ís tic o d e K u an Yin, IBR A SA , Sáo P au lo, 1 9 9 5 . PUNTO DE M U TACIÓ N Rose Marie Muraro LOS SISTEMAS SIM BÓLICOS El ser h u m an o se com unica con lo real p o r los sentidos y p o r la capacidad de sim bolizar — hablar, pen sar— , y p o r m edio de esta últim a tran sfo rm a la naturaleza y hace historia. En este trab ajo vam os a co nsiderar solam ente esta capacidad de crear sistem as sim bólicos1. Estos sistem as abarcan ta n to la relación que el ser h u m an o tiene consigo m ism o cuanto las m aneras en que se organiza, desde la fam ilia hasta los sistem as económ icos y el estado. A to d o lo que no form a p arte de los sistem as sim bólicos lo lla­ m arem os im aginario, n o sim bolizando las pulsiones, em ociones, sen­ saciones (táctiles, auditivas, etc.). La realidad hum an a es así. N o tenem os ni tendrem os nunca acceso a lo real com o un to d o , p o rq u e el cerebro de n uestra especie es muy lim itado. N o pod em o s percibir, p o r ejem plo, los rayos gam m a o recorrer las distancias a la velocidad de la luz, pues no estam os ilotados biológicam ente p ara hacer eso. Esta realidad lim itada que es la realidad hum an a está «generizada», com o «generizados» estam os to d o s nosotros, p o rq u e to d o s ten e­ mos un género, es decir, som os hom bres o mujeres. Para los p ro p ó si­ tos de este libro tom arem os «género» com o lo que define a los seres hum anos d e n tro de la realidad sim bólica2, au nque su co ncepto esté hoy en plen a discusión. 1. H a y varias teo ría s d e lo sim b ó lic o ; las m ás im p o rta n tes so n las d e Jun g, C asilrcr y, p r in c ip a lm e n te , la de J acques L acan, qu e u sa m o s e n e l p rese n te trabajo. 2. V ía n s e m ás d eta lles so b re el tem a en las sig u ie n te s obras: N . A guiar, G é n e ro 0 tir u c ia s h u m a n a s: d e sa fio s d e sd e a p e rs p e c tiv a d a s m u lh e re s, R o sa d o s T e m p o s , R io ilr Ja n eiro , 1 9 9 7 ; C . B ruschini y H . B. de H o lla n d a , H o r iz o n te s p lu ra is: n o v o s e stu d o s Q uerem os tam bién subrayar que género no se confunde con sexo — que es n u estra d o tació n biológica— , que p u ede ser vivido de varias m aneras: h etero y hom osexuales, bisexuales, transexuales, herm afroditas, con incontables variaciones d e n tro de cada categoría. Así, estan d o la realid ad «generizada», fabricada p o r ¡os hom bres en estos últim os ocho m il años, los sistem as sim bólicos tam bién lo están, igual que los sistem as económ icos, las tecnologías y los estados, que, aunque no lo parezca, han sido co nstruidos p o r los hom bres. ¿C óm o se form an esos sistem as a p artir de sus raíces? ¿Cuál es el p u en te de lo im aginario a lo sim bólico? ¿Cuál es la condición de hom bres y m ujeres en el sistem a patriarcal? ¿Cuál es la articulación entre la sexualidad y el sistem a económ ico? Son las preguntas que irem os resp o n d ien d o p a ra sentar la base de la d econstrucción de los sistem as sim bólicos m asculinos de p o d e r y de la form ación de un nuevo o rd en sim bólico n o a p a rtir de la m ujer, sino de la m ism a vida, d e g é n e ro n o B rasil, E ditora 3 4 , S ao P au lo, 1 9 9 8 ; C . B ru schin i, D . A rd aillon y S. G. U n b eh a u m , E stu d o s d e G é n e ro e s o b re m u lh e re s, E d ito ra 3 4 , S áo P au lo, 1 9 9 8 ; C. B ru schin i y C . R. P in to , T e m p o s e lugares d e g é n e ro , E ditora 3 4 , S áo P au lo, 2 0 0 1 ; J. B utler, «Subjects o f S e x /G e n d er /D e sir e » , en G e n d e r T ro u b le , R o u tled g e, N e w Y ork/ L o n d o n , 1 9 9 0 ; J. C a m p b ell, A s m á sca ra s d e D e u s, Palas A th en a , S áo P au lo, 1 9 9 2 (4 to m o s); C . C o ria , O sex o o c u lto d o d in h eiro , R osa d o s T e m p o s, R io de Ja n eiro , 1 9 9 8 ; Id., L a b irin to d o é x ito , R o sa d o s T e m p o s, R io de Ja n eiro , 1 9 9 9 ; A . C o sta , E n tr e a v irtu d e e o p e c a d o , R o sa d o s T e m p o s , R io de Ja n eiro , 1 9 9 3 ; A . C osta y C . B ru schin i, Urna q u e s tá o d e g é n e ro , R o sa d o s T em p o s, R io de J a n eiro , 1 9 9 2 ; A . F au sto-S terlin g, M y th s o f G e n d e r, B asic B o o k s, N e w Y ork, 1 9 8 5 ; J. F lax, T h in k in g F ragm en ts: P sych oan a ly sis, F em in ism &c P o s tm o d e m is m in th e C o n te m p o r a ry W est, U n iversity o f C a lifo r ­ n ia Press, 1 9 9 0 ; M . G a ten s, F em in ism a n d P h ilo so p h y : P e rsp e c tiv es o n D iffere n c e a n d E q u a lity , P o lite Press, O x fo r d , 1 9 9 1 ; M . M cC a n n e y G erg en , O p e n s a m e n to fe m in ista e a e stru tu ra d o c o n b e c im e n to , R o sa d o s T em p o s, R io de Ja n eiro, 1 9 9 3 ; E. G o m á riz, «F in de sig lo : g é n e r o y c a m b io civ iliza to rio » , e n Isis in te rn a c io n a l (n ú m ero esp ecial), 1 9 9 2 , p p . 83 -1 2 & ; D . H a ra w a y , S im ia n s, C y b o r g a n d W o m en : T h e R e in v e n tio n o f N a tu r e , R o u tle d g e , N e w Y o r k /L o n d o n , 1 9 9 5 ; D . J a co b y , T h e G o d W h o D a re d : G e n e sis: fr o m C re a tio n to B a b el, D P I, M arylan d , 1 9 9 7 ; A . M . Jaggar y S. R. B o rd o , G én ero, c o rp o , c o n h e c im e n to , R o sa d o s T em p o s, R io de J a n eiro , 1 9 9 7 ; S. K essler y W . M cK enna, G e n d e r: a n E th n o m e th o d o lo g ic a l A p p ro a c h , W ile y , N e w Y ork, 1 9 7 8 ; T h . Laq u eu r, In v e n ta n d o o sex o : c o r p o e g én ero d o s g reg o s a F reu d , R elu m e D u m ará, R io de Ja n eiro , 2 0 0 1 ; R. R eiter, T o w a r d s an A n th r o p o lo g y o f W o m e n , C o lu m b ia U niversity Press, N e w Y ork, 1 9 7 9 ; R. M . S c h o tt, E ros e o s p ro ce sso s c o g n itiv o s , R osa d o s T e m ­ p o s, R io de J a n eiro , 1 9 9 5 ; J. 'W. S c o tt, « G én ero: urna c a te g o ría útil para an álise h istórica» , e n E du can do e r e a lid a d e (P orto A legre) 1 6 /2 (1 9 9 0 ); J. W . S cott, W o m e n ’s S tu d ie s In te rn a tio n a l: N a ir o b i a n d B ey o n d , T h e F e m in ist Press (A runa R ao E d .), N e w Y ork, 1 9 9 1 , pp . 1 1 -3 8 ; R. S to lle r, M a sc u lin id a d e e fe m in ilid a d e , A rtes M éd ic a s, P orto A leg re, 1 9 9 3 ; S. T u b ert, M u lh e res se m s o m b ra , R osa d o s T e m p o s, R io d e Jan eiro, 1997. pues el p o d e r tal com o lo conocem os actualm ente, fu ndado en la violencia, está d estru y en d o la especie. H oy estam os v erd ad eram en te en u n p u n to de m utación de la hum anidad en el que lo m asculino y lo fem enino to m an o tro sentido, adquieren o tra dim ensión, llegando hasta un en fren tam ien to en tre el poder que destruye y la vida que quiere nacer. N o son ya dim ensiones únicam ente individuales; abarcan to d a la realidad hum ana. VIDA Y M U ER TE: EL SER INACABADO Sabem os que el anim al h u m an o es diferente a to d o s los otros anim a­ les. Su especificidad consiste en ser el único espécim en del reino anim al capaz de tran sfo rm ar la naturaleza. C om encem os situ an d o a los hum anos d e n tro de la evolución biológica. La ley de la vida es sólo una: el anim al nace, m adura y m uere. U no de los más im p o rtan tes descubrim ientos físicos de fin de siglo es la del físico ruso Ilya Prigogine, que, con una m atem ática extrem ad am en te elegante, p ro b ó que las estructuras vivas — que él llam a estru ctu ras disipativas— se alim entan de en tro p ía, es decir, de m u erte 1. En lenguaje co rrien te, esto quiere decir que cada ser vivo se alim enta de o tro ser vivo y que la descom posición de la vida da origen a nuevas vidas. Un ejem plo de esto es la tierra, hecha de descom posi­ ción, de la cual nacen, d irecta o in directam ente, to d os los seres vivos. Es decir, en la naturaleza hay dos fuerzas en juego: las fuerzas de la vida y las fuerzas de la m uerte. Y si la vida sale de la m uerte, aprend em o s que es preciso que los seres m ueran p ara que las especies co ntinú en vivas y que éstas tam bién m ueran p ara que la vida vaya alcanzando p rogresivam ente form as cada vez más com plejas, p o r lo tan to , superiores. En otras palabras: au n q u e pued a parecer lo co n trario , estas dos tendencias opuestas, u n a q u e lleva a la vida a abrirse, desarrollarse y 1. I. P rig o g in e e I. Scengers, L a n u ev a a lia n za : m e ta m o r fo s is d e la c ie n c ia , A lian ­ za, M ad rid , 2 0 0 2 . hacerse com pleja, y la o tra que hace que to d o organism o se d eterio re, se m archite y tien d a a las form as m ás sim ples de la m uerte, no están luchando en tre sí. En los organism os no se antagonizan, sino que se o p o n e n de m anera dialéctica. Por lo ta n to se integran y se arm onizan dialéctica­ m ente en cada ser, pues son las dos caras de la m ism a m oneda: m uerte y vida son igualm ente esenciales p a ra la evolución de las especies y, p o r lo ta n to , las dos son naturales, ta n to la una com o la otra. T o d o ser vivo anim al o p lan ta tiende a m adurar. Para estos seres, m adurar es to d o , es cum plir su destino. D espués lo natural es m orir, reintegrarse en el ciclo etern o de la vida. T o d o ser vivo tiene ese destino, en el que m ad u rar es te n d e r n atu ralm en te a la m uerte. El ser humano, un animal extraño Sólo en el ser h u m an o n o o cu rre así. El hom bre es el más com pleto de los prim ates. En él surge y se desarrolla una nueva parte del cerebro: el có rtex cerebral, que le perm ite sim bolizar, hablar y, p o r lo tan to , distanciarse de la naturaleza. H ay o tro s dos detalles que hacen al m ono h u m an o diferente de los otros: el niño nace con el cerebro poco desarrollado. El d esarrollo com pleto se d ará después de com ple­ tar su fase de crecim iento. Por eso el anim al h u m ano necesita una infancia m ás p ro lo n g ad a: le cuesta ap ren d er a vivir, a p ro d u c ir su existencia, al co n trario de los o tro s anim ales, que al po co tiem p o de nacer ya son ap to s p a ra luchar p o r su p ro p ia vida. El ser hu m an o es el único anim al que nace inacabado. Adem ás de esto, la h em bra hum ana n o tiene u n a época de celo, o sea, es sexualm ente receptiva d u ran te to d a la vida. Esto hace que los seres hum an o s tengan sobre los o tro s anim ales, adem ás del córtex, tina sexualidad m uy desarrollada que los hace acoplarse co n tin u a ­ m ente, m ientras que o tras especies se acoplan en ciertos periodos. Y p o r req u erir más cuidados, el niño necesita de una estructura que le p ro teja d u ran te su etap a de inm adurez. Esa estru ctu ra viene a ser la fam ilia en sus distintas form as. Por estos dos factores, po rq u e su te re b ro es in m a d u ro y p o rq u e tiene más capacid ad de sen tir placer, m i infancia está al m ism o tiem po p ro teg id a de la lucha p o r la vida y o rientad a hacia actividades placenteras. El hecho de so b rep o n er al cerebro arcaico anim al un cerebro nuevo específico del ser h um ano origina la p rim era parad o ja de la vida hum ana. El cerebro nuevo se o p o n e al arcaico, cosa que no sucede en o tras especies que no tienen córtex. Esto quiere decir que el cerebro arcaico nos ap ro x im a a las otras especies, p o r ser la sede de los im pulsos, de los instintos, de las pulsiones, del placer y del do lo r, y el cerebro n uevo es la sede de la inteligencia, del lenguaje y de to d as las actividades específicam ente hum anas y por eso nos aleja de nu estro s orígenes. D e ahí que esa lucha, intrínseca únicam ente a nuestra especie, se p ro fu n d ice en esos casi dos m illones de años que constituyen la P rehistoria, el lento paso de la anim alidad a la h u m a­ nidad 2. Deseo versus realidad En la vida física de cada ser hu m an o , com o en la de to d o s los seres vivos, hem os visto que v ida y m uerte se o p o n en dialécticam ente, y así nacem os, m aduram os y después m orim os. Sin em bargo som os los únicos seres con capacidad m ental. Por eso en n u estra psique tam bién se en fren tan vida y m u erte, p ero con una diferencia: están en lucha y no en arm onía, p o rq u e el niño es débil e im p o ten te y él solo no consigue sobrevivir físicam ente. Es incapaz de m orir y al m ism o tiem po de vivir psíquicam ente. Sin em bargo, com o ya hem os visto, el cerebro arcaico precede al m o d ern o y p o r ta n to lo em ocional está más enraizado en nosotros que lo m ental: el deseo es más p rim ario que el pensam iento. La b ú squeda fu n d am en tal del ser h u m an o desde que nace es en co n tra r u n objeto que satisfaga su deseo, p o r lo ta n to «toda nuestra actividad psíquica consiste en buscar el placer y evitar el d o lo r y está autom áticam en te regulada p o r el p rincipio del placer»3. El principio del placer establece el p ro p ó sito de la vida. N u estro deseo de felicidad está sin em bargo en conflicto con to d o el m undo: la realidad fru stra el deseo. El conflicto del placer con la realid ad es causa de depresión. C u an d o crecem os n u estro «yo» cons­ ciente debe ajustarse a la realidad, m ientras que el inconsciente co n tin ú a esencialm ente ligado a su deseo y es el elem ento insum iso e 2 . R. M u r a ro , O s s eis m e se s e m q u e f u i h o m e m , R o sa d o s T e m p o s , R io de J a n e i­ ro, 61 9 9 0 ; A m u lh e r n o T erceiro M ile n io , R o sa d o s T e m p o s , R io d e J a n e ir o ,51 9 9 2 . 3 . S. F reu d , O s in s tin to s e s u a s v ic isitu d es, E d ijá o Standard Brasileira das O bras P sic o ló g ic a s C o m p leta s d e S ig m u n d F reud (ESB), v o l. X IV , E ditora Im ago, R io de Jan eiro , 1 9 7 4 , p. 1 4 1 . Las obras c o m p le ta s de S igm und Freud tie n e n una n u ev a e d i­ c ió n en e sp a ñ o l e n B ib lio tec a N u e v a , M ad rid , 2 0 0 1 . indestructible del alm a hum ana. Las frustraciones de la realidad no pueden d estru ir los deseos, que son la base de n u estro ser4. C u an d o la realidad se nos hace inso p o rtab le nos refugiam os en el sueño y en la fantasía, sustitutos de los placeres negados p o r la realidad. En este p u n to tenem os la prim acía del deseo, la fuga del dolor y de la m u erte y la represió n de este d o lo r y de esta m uerte com o los p rim ero s pasos de n uestra vida. >ros y el instinto de muerte Conviene que veam os ah o ra cóm o se concretizan, en el transcurso de la vida de los individuos y de la sociedad, la im posición de esta lucha y de esta desarm o n ía en tre Eros — el deseo de vivir— y el instinto de m uerte - e l deseo de m o rir5— . Y la respuesta, según dicen quienes estudian la psique individual y las sociedades, es la cultura. El ser hum ano huye de sus frustraciones prim arias sublim ando sus deseos, prim ero en la fantasía y en el sueño y después en la construcción del m undo. «Sólo el ser que rechaza la m uerte tiene capacidad para construir un m u n d o artificial»6. De to d o s m odos, ante lo que acabam os de ex p o n er se p lan tea la pregunta: ¿es la lucha p o r la supervivencia la que im pone la re p re ­ sión? o p o r el co n trario ¿es el hom bre el anim al que crea historia y < ultura p a ra reprim irse, o sea, p ara huir del d o lo r y de la m uerte? Esa es la respuesta que p reten d em o s d ar ah o ra. El ser hum an o m odela su realid ad y la fabrica institu y en d o diversos tipos de culturas y de sistem as económ icos. P uede ser definido com o el anim al que m odela su m ed io am biente. Y fabricando culturas diferentes, reprim e 4 . C f. S. F reu d , O eg o e o id, ESB, v o l. X IX , p p . 1 3 -7 7 ; y ta m b ién O s I n stin to s t m a s v ic isitu d e s, ESB, v o l. X IV , p. 1 4 5 . 5 . El in stin to d e v id a y e l in stin to d e m u erte está n p r e se n tes en tod a la obra de I rcud. C f. p o r e je m p lo , M a l-e s ta r d a c iv iliz a f á o , ESB, v o l. X X I, pp . 1 4 1 - 1 4 6 [en rtpaA ol: E l m a le s ta r en la c u ltu ra , A lian za, M a d rid , 1 9 7 2 ] y ta m b ién la n o ta 7 d e la parte del te x to c o r r e sp o n d ie n te a «O d e sejo im ortal». C a b e aq u í u n a ob serv a ció n : I ir u d c o n c ib e el E ros y el in stin to de m u erte c o m o d o s d e seo s a u tó n o m o s . Sin em barK<>, las tr a d ic io n es filo só fic a y te o ló g ic a e n tie n d en el E ros c o m o e l in stin to b á sic o , p u es l.i villa es la ú n ica q u e se a u to p r o d u c e . E n las r elig io n e s, D io s se a u tocrea. El in stin to ilr m u erte es una p r o d u c c ió n de la v id a sin el cual la v id a n o ex istiría. La vid a ge n e ra su r ep ro d u c ció n y su a n tip r o d u c c ió n : la m u erte. 6. C f. N . B ro w n , V ida c o n tra m o r te , V o z e s , R io de J a n eiro , 21 9 7 6 , caps. 1 y 2. de m an era d iferente: cu ltu ra y represión son indivisibles. El p ro b le ­ m a consiste en saber qué represión y qué cu ltu ra. Al tra n sfo rm ar su m edio am b ien te el anim al h u m an o tam bién es tran sfo rm ad o p o r él. El m ed io am biente — y m o d ern am en te los sistem as económ icos— abre y cierra los cam inos del deseo de acu erd o a sus necesidades — en el caso eco n ó m ico , sus intereses— y ese en fren tam ien to en tre el anim al in acab ad o y los diversos am bientes capaces tam bién de ser tran sfo rm ad o s g enera la m ultiplicidad de estructuras. En sum a, la especificidad del ser h u m an o es nacer con un cerebro inacabado q u e lo capacita p ara ap re n d e r después de nacido. El ap ren ­ dizaje de los anim ales es lim itado, pues nacen con el determ inism o de los instin to s casi listo. Sólo el ser hum an o , p o r ser incom pleto, tiene u n a a p e rtu ra ilim itada. Esta a p e rtu ra le perm ite ad aptarse a los m ás distintos am bientes y reaccio n ar ante ellos fabricando tecnologías que le perm itan hacer frente a la m uerte, tran sfo rm an d o la naturaleza y haciendo historia. El h u m an o es el único anim al que tiene capacidad de e n tra r en conflicto con la realidad p o rq u e puede m odificarla. Sin ese conflicto no hay crecim iento. Por eso tenem os un corazó n inquieto, que hace que qu eram o s ser diferentes de lo que som os. S iem pre hay deseos no satisfechos p o r la cultura. Y estos deseos rep rim id o s se convierten en lo que de in m ortal hay en nosotros. Esto es lo q u e m antiene el proceso histórico. La historia no la forja la destreza de la razón, sino la astucia del deseo. M a rx dice que la esencia del h o m b re rad ica en el trab a jo — p rin ­ cipio de la realid ad — y F reu d que está en el d eseo — p rin c ip io del placer— . Así, el deseo debe estar subyacente en la m otivación que lleva al h o m b re a trabajar. Para p ercibir m ejor esta relación entre deseo y constru cció n del m undo, volvam os o tra vez al niño, origen de to d o . El y su deseo inm ortal. EL DESEO IN M O R T A L Lo más p rim ario en el anim al h um ano es, com o hem os visto, su deseo, n o su pensam iento. Y aunque el m u n d o e n tero esté en su contra, la especie hum ana siem pre está buscando la felicidad. Por eso solam ente el deseo es capaz de m ovilizar el ap arato psíquico com o un todo — el deseo, que n o el pensam iento— . El p ensam iento solam ente puede to m arn o s cuando detrás de él hay u n deseo m ayor. T o d a la historia no es sino la búsqueda inquieta e interm inable del placer p o r m edio de objetos su stitutivos1, y todos los hechos hum anos adultos n o tra e n la felicidad p o rq u e son incapaces de llenar el vacío dejado p o r la vivencia de la infancia, de los días más felices antes de la represión. 1.a ambivalencia de la infancia Lo que causa represión es la m ism a am bivalencia de la infancia: por un lado, ese deseo o m nipresente y sin lím ites, y p o r el o tro , la total dep en d en cia de la v o lu n tad ajena. Y el niño se reprim e p a ra no perd er el objeto am ad o 2. 1. C f. S. F reu d , M a l-e sta r d a c iv iliza n d o , ESB, v o l. X X I [en esp a ñ o l: E l m a le s ta r tn la c u ltu ra . A lia n za , M a d rid , 1 9 7 2 ]. E ste trabajo en su to ta lid a d e n fo c a la b ú sq u ed a ■le la felicid a d in d iv id u a l p o r m e d io d e las lim ita c io n e s im p u esta s p o r la c iv iliz a c ió n y |>or la cu ltu ra , c o lo c á n d o la m u ch as v e ce s en o b jeto s su stitu to s: c ie n c ia , r elig ió n , arte, trjn a jo , etc. 2. S o b re in fa n cia y rep resió n , v é a se F reud, M á s a llá d e l p r in c ip io d e l p la c e r (to d o rl lib ro trata e ste a su n to ), A lianza, M a d rid , 2 0 0 3 ; T res e n sa y o s s o b re a te o ría d a sex u a litla d e , ESB, v o l. V II, p. 2 4 5 . N u e stro deseo indestructible de re to rn o inconsciente a la infan­ cia, nu estra p ro fu n d a fijación en este sentido, es el deseo de redescu­ brir el cu erp o , después de habernos co n stru id o u n alm a, y tam bién, después de h aber sido obligados a trabajar p ara sobrevivir, el deseo de volver a jugar, que es la form a más p lacentera de actividad hum ana. Sin em bargo este p araíso p rim ario no p u ede ser reconquistado p o rq u e tiene un fallo fatal: no se ad ap ta a la realidad. Y la realidad final es la m uerte. C o m o verem os, el p rim er acto del recién nacido es la negación de la m u erte3. N u estro s deseos to talm en te libres y desinhibidos son irrealizables y el niñ o los realiza en su im aginación. El p rim er tipo de pensam iento infantil es la fantasía — el pensam iento m ágico— , que satisface alucin ato riam en te los deseos no realizados. P or n o conseguir adaptarse al m u n d o real, el niño se to m a a sí m ism o y a su cuerpo com o objeto erótico. El Eros es an te to d o narcisista4. Pero tam bién está o rie n ta d o hacia fuera del cuerpo: el Eros busca, más allá de sí, la satisfacción en el o tro , en p rim er lugar en la m adre y después de ella en to d as las fuentes arcaicas del placer. El Eros quiere fundam en talm en te unirse al o tro , sea poseyéndolo, sea volviéndose igual a él. La actividad p lacentera del cuerp o p ro p io lleva a la bús­ queda de placer en el c u erp o del o tro y así, poco a poco, el niño va in c o rp o ra n d o estos objetos en su psique, es decir, va conociendo el m undo. El Eros, co m o una fuerza del yo hum ano, tra ta de construir para sí un m u n d o só lo de am o r y placer. Y esta construcción com o su stitu to de la u n ió n es p ro p ia del Eros. De esta form a se crea el cuerpo p o lim órficam ente perverso del niño. Este cuerpo está com pletam ente p e n e tra d o de gozo y sexuali­ dad. La sexualidad está en to d o su cuerpo — el cuerpo que se deleita en to d o s sus órganos, el cuerp o que juega— , cuerp o que se autoacepta, que se autod eleita, tran sb o rd an te de sí hacia to d o su m u n d o 5. En esta fase n o hay ningún dualism o en tre el Yo y el o tro . La experiencia venturosa del bebé en el pech o de su m adre es la prim era experiencia de am o r to ta l y tiende a ser buscada más ta rd e en el am or adulto. Por eso to d o descubrim iento del am o r y del objeto para ese am or es siem pre u n redescubrim iento. Esta experiencia supone la 3 . S o b re e l fa llo fa ta l, S. F reu d , A lé m d o p r in c ip io d o p la c e r, E SB , v o l. X V III, p. 3 4 . C f., en esp a ñ o l, M á s a llá d e l p rin c ip io d e l p la cer, A lianza, M ad rid , 2 0 0 3 . 4 . S o b re e l a u to e r o tis m o in fa n til, cf. F reud, Tres en sa yo s s o b re a te o ría d a sexu alid a d e , c it., pp . 1 8 6 -1 8 7 . 5 . Sob re la p erv ersid a d p o lim o r fa , ib id ., p. 1 9 6 . abolición de to d o s los dualism os, p o r eso se idealiza tan to . Pasam os toda la vida, com o individuos y com o especie, en busca de esa situación de to talid ad . La h u m an id ad solam ente se librará de su m alestar — la neurosis— cu an d o sea capaz de abolir los dualism os que la ato rm en tan . La neurosis es la desarm onía en tre la m ente que construye el m u n d o y el cu erp o que es deseo de placer, p o r eso la desarm onía en tre el in stin to de vida y el deseo de m o rir6. El instinto de muerte Kl dualism o principal n o es el dualism o sujeto-objeto, es el dualism o entre los in stintos de vida y m uerte. T o d o dualism o subyacente a cualquier conflicto en la vida hum ana, individual y colectiva, es un dualism o en tre vida y m uerte. El E ros — que lleva a la fusión y a la u n ió n — no se concilia con el instinto de m u erte, que lleva a la separación, a la au tonom ía, a la individualidad y, p o r lo ta n to , a la m uerte. Ya hem os visto cóm o se arm onizan los instintos de vida y m uerte en el ám bito orgánico y cóm o el ser h u m an o es el único anim al que tiene el privilegio de levantarse c o n tra su n aturaleza biológica y de luchar c o n tra ella. De ilií su dolencia: la neurosis. Este conflicto solam ente p o d rá superarse si la neurosis y la represió n tam bién p u d ieran serlo. Para e n ten d er cóm o p u ed e realizarse esto, inten tarem o s ah o ra describir el instinto de m uerte. Freud, en su o b ra7, da a ese instinto tres características: la prim era es la tend en cia a negar la actividad cuando es necesaria, o sea, renuni iar a los p ro p io s ideales p a ra volver a la paz de situaciones más fáciles -com o los seres vivos vuelven al m u n d o inanim ado— . Es la te n d e n ­ cia a la co m o d id ad y a la m ediocridad. La segunda es la com pulsión a la repetición de estos actos destructivos. A unque sepam os que esta­ mos haciendo algo equivocado o d oloroso, seguim os haciéndolo 6. C f. N . B ro w n , A p o c a lip sis y /o m e ta m o r fo s is, K airós, B a rcelon a, 1 9 9 7 , caps. 1 y 2. 7 . S o b re e l in stin to de m u erte y lo s d o s in stin to s a u tó n o m o s , ct. Freud, O ego e ¡i til, ESB, v o l. X IX , pp . 5 5 -5 6 ; A lé m d o p r in c ip io d o p la c e r, c it., p p . 3 1 - 3 3 y 4 8 - 5 3 ; v>l>rr la n e g a c ió n , cf. A n e g a tiv a , ESB, v o l. X IX , p. 3 0 0 ; so b re e l p r in c ip io d e l n irvana vu elta a lo in a n im a d o — , A lé m d o p r in c ip io d o p la c e r, c it., pp . 6 3 -6 4 y la n ota d e la |i, 141; so b r e e ro s a c tiv o versu s in stin to de m u erte p a siv o , ib id ., p . 6 4 . C f., en e sp a ñ o l, M J i a llá de! p r in c ip io d e l p la cer, M a d rid , A lianza, 2 0 0 3 . com pulsivam ente. La tercera es cualquier negatividad, to d o tip o de pesim ism o, to d o deseo de destruir, de negar aquello que se am a o que es placen tero , com o el sadom asoquism o prim itivo. T o d a negación es hija del in stin to de m uerte. La com pulsión a la repetición fija al individuo en el inconsciente, en las experiencias traum áticas de sufrim iento en la infancia. Ese m asoquism o p rim itivo final dirigido hacia el Yo — a m edida que se desarrolla el sistem a nervioso— va a ex traverterse más tard e en un instinto de agresión. Para n o m o rir tenem os que m atar. El prim er dualism o n o es en tre am o r y agresión, sino en tre deseo de vivir y deseo de m orir. La com pulsión a la rep etició n nos arrastra siem pre hacia delante en el cam ino equivocado, buscando la satisfacción en objetos insatis factorios, n o -co rp ó reo s, p o r ejem plo, en la tran sform ación de la naturaleza. N os lanza tam bién al rein o de la fragm entación y del tiem p o del trab ajo dividido en horas, m inutos y segundos, p a ra que esa tran sfo rm ació n p u ed a ser hecha, m ientras el Eros perm anece en la integrid ad y en la e tern id ad , en el instante único del placer eterno. P or su ten d en cia a m atar o a m orir, el ser h um ano tiene dos cam inos a seguir: o defenderse m atan d o a los otro s, o m atarse a sí m ism o para destruirse. P ero, com o es un ser incom pleto, la tendencia a m atar y a m orir tiene tam bién u n a historia que es la de n uestra m ism a especie. Y esta ten d en cia es m ucho más intensa en el p atriarcad o que en cual­ quier o tro p e rio d o histórico. C o m o ya dijim os, en todos los organism os vida y m uerte o b ran en arm onía. El anim al que no es rep rim id o m uere cuando tiene que m o rir y la m u erte p ara él es la finalidad de la vida. Para él ser m aduro es to d o . N o tiene m iedo ni niega la vida peculiar a su especie. Por la represió n , únicam ente el h um ano p o r ser inacabado es el anim al que todavía está buscando la vida peculiar a su especie sin encontrarla. Por eso en tra en conflicto consigo m ism o y con los otros. T o d a religión no es más que esa dificultad de lidiar con la m uerte. C om o n o es lo suficientem ente fuerte p ara m orir, el ser hum ano inventa p a ra sí u n a inm o rtalid ad , sea p o r m edio de sus antepasados, sea p o r u n a vida in m o rtal en el cielo. D el más prim itivo al más sofisticado de los m o d ern o s, los seres hum anos siguen todavía hoy con ese problem a. Esa com pulsión a re p e tir lleva a la h u m an id ad a alterar la n a tu ra ­ leza y su destino. N in g ú n anim al no rep rim id o piensa en alterar nada. La vida es buen a p o r ser vida. P or eso es plena. Por lo tan to hablar de instinto de m uerte en conflicto con el Eros es lo m ism o que referirnos historia versus tiem p o , pues d o n d e no existe ese conflicto está la Eternidad. Y hablar de historia es hablar de tran sfo rm ación, de cam bio. El .miinal insatisfecho quiere cam biar, quiere h ered eros para sentirse inm ortal. Sólo lo que es p len o n o quiere cam biar nada. Sólo el placer es para siem pre. .1 LAS FASES DE LA LIBIDO: EL N A C IM IE N T O D E LO M A SCU LIN O Y DE LO F E M E N IN O La gran ley del deseo es extenderse p o r to d o el cuerpo du ran te to d o el tiem po y hacer e te rn o el éxtasis. Sin em bargo, com o ya sabem os, viene in teg rad o con el p rim er m iedo a la m uerte y la realidad le im pone lím ites desde que aparece en el cuerp o hum ano. P or eso el n iño que no es suficientem ente m ad u ro ni p ara vivir ni para m orir ap rend e a co n cen trar su deseo en las regiones del cuerpo que ve más am enazadas de p érd id a. Así en n uestra cu ltu ra patriarcal, siguiendo a F reud, p o d em o s carto g rafiar la libido infantil en tres fases: oral, anal y genital1. En las p rim eras fases de su vida — la vida in trau terin a— el niño vive inm erso en u n a p erfecta om nipotencia, con todas sus necesida­ des satisfechas au to m áticam en te p o r su m adre. En el m o m en to de nacer el recién n acido es separado de su m adre y ésta es la prim era experiencia de separación, u n a d o lo ro sa y traum ática experiencia. El niño, que tod av ía n o es suficientem ente fuerte ni para vivir ni para m orir, sufre ento n ces su p rim er m iedo a la m uerte, su prim era ansiedad de ser ab an d o n a d o — p ro to tip o de to d as sus ansiedades futuras y de to d o s sus fu tu ro s m iedos— . D espués de nacer el niño es p uesto al pech o de su m adre e, inm erso en aquel cuerpo, experim enta una vida de placer sin fin. Pero hay veces que no en cu en tra el pecho m aterno. Esa será su p rim era experiencia frustrante. Poco a poco va ap ren d ien d o que n o to d o s sus deseos p ueden ser satisfechos y por 1. La d escr ip c ió n d e estas tres fases está p rin cip a lm en te en el se g u n d o d e los T res e n sa io s s o b re a T e o ría d a S e x u a lid a d e, ESB, v o l. V II, fase o ral, p. 2 0 3 ; fases anal y fálica, pp . 2 0 5 ss. m edio de esas inevitables frustraciones va con o cien d o sus lím ites y los de su m ad re, encam inándose hacia la experiencia de su au to n o m ía y de su individualidad. P ero el n iñ o todavía quiere a la m adre sólo p a ra sí. En su psico­ logía in m a d u ra siente cada separación com o u n a m uerte y cada en cu en tro com o un nacim iento. R eprim e la m uerte p o rq u e no puede vivir sin el o tro . La libido infantil, que F reud identifica con la sexuali­ dad, p ero que a n u estra m odo de ver es m ucho más am plia — es el p ropio in stin to de vida, del que la sexualidad es apenas una de sus m anifestaciones— está to talm en te dirigida hacia la u n ió n y el placer. Y está lim itad a p o r el instinto de separación que viene de la ansiedad y del m iedo, el in stin to de m uerte. En la p rim era fase la libido se co n cen tra p rin cipalm ente en la boca, ó rg an o con el que el bebé se une al p echo m aterno, fuente arcaica del placer. Y la p rim era concentración de placer es la prim era defensa c o n tra la m uerte, p o rq u e en cualquier m o m en to el niño puede p e rd e r el pecho. D escubre entonces que éste n o está siem pre a su disposición y ap ren d e el p rim er dualism o: sujeto/objeto. En esta fase concibe el p ro y ecto g randioso de un m u n d o que sea puro placer, p u ra u n ió n , y rep u d ia el m u n d o ex terio r negando su existencia. En esta tase existe en la psique infantil la incapacidad de aceptar cualq u ier separación; el niño niega la realidad y sobrecarga el proyecto narcisista de unió n am orosa con el m u n d o con el proyecto irreal de tran sfo rm arse en to d o el m undo. En la segunda fase freudiana de la libido — la fase anal— en el niño que ya anda, es decir, que ya se desplaza p o r sus pro p io s m edios en el m u n d o físico, el dualism o sujeto/objeto se tran sfo rm a en el dualism o pasividad/actividad. El narcisism o infantil trae de la fase an terio r el p ro y ecto de negar su p ro p ia dependencia, colocándola ahora, en el p lan o de la acción, com o pasividad. Por eso afirm a su independ en cia p o r la actividad rebelde, p ro cu ran d o tran sfo rm ar la pasividad en actividad, com o p o r ejem plo cu an d o dice jugando: íh o ra yo soy la m adre y tú el/la hijo/a». Pero ese em p eñ o obsesivo en tran sfo rm ar pasividad en actividad es agresión y p o r eso F reud d en o m in ó esta fase sádico-anal. En otras palabras, el niño ex terio riza su instinto de m uerte, hasta entonces in teriorizad o en la negación de la realidad, atacando esa m ism a realidad. La agresión n o es m ás que el in stin to de m uerte ex terio riza­ do. En esta fase, la fantasía del niño es volverse su p ro p io padre. El niño, m ediante el p ro y ecto de ser al m ism o tiem p o p ad re e hijo en su luna de la m uerte, tran sfo rm a la m uerte — el prin cip io de negación— en una acción negativa que es la agresión. Y en ese m om ento tiene que identificarse con el p ad re, que en el p atriarcad o es el dueño, el opreso r. Si el n iñ o se identifica con el op reso r, la niña se identifica con la pasiva, la poseída, la oprim ida. P ro n to descubre que la m adre no es to d o p o d e ro sa , y esto en el p atriarcad o traum atiza lo fem enino p ara siem pre. E videntem ente el p royecto de volverse p ad re e hijo al m ism o tiem po n o lo ejecuta el niño en la realidad, sino en la fantasía, y las fantasías son co rp ó reas, p o r ejem plo, se ligan a la parte del cuerpo que pued e ser m anipulada de m odo m ágico, com o la copia fantástica del Yo: el pene. E n esta fase es cuando se inicia el proceso de desexualización del cuerpo. C u an d o más adelante nos detengam os en la sublim ación, este m ecanism o q u ed ará m ás claro. A hora, ya que estam os describiendo resum idam ente las fases de la libido, vam os a co nsiderar la tercera fase, la fálica. En esta fase, la p o larid ad actividad/pasividad se tran sfo rm a en la p o larid ad en tre la m asculinidad y su opuesto, que no es com o parece­ ría obvio lo fem enino — que es su com plem ento— sino la castración. El niño, aunque exprese su reacción c o n tra la pasividad con la rebelión activa, sigue sintiéndose im p o ten te an te su «pasividad» bio­ lógica, o sea, p o r h ab er nacido de la m adre. De ahí que trate de tran sfo rm ar esta pasividad con el p royecto edípico de qu erer te n e r un hijo con su m adre, de q u erer poseer a su m adre, o sea, de volverse su p ro p io padre. Y ahí, m ágicam ente, el niño siente que to d o s sus instintos p o d rían ser satisfechos, todos: el am oroso, el agradable, el sensual, el p ro v o cad o r, el autoafirm ativo y el independiente. Así pues, la esencia del com plejo de E dipo p ara el niño es conver­ tirse en su p ro p io p a d re , o sea, volverse Dios. Esa intuición la tuvie­ ron la m ayor p arte de los filósofos com o Spinoza — en la causa sui— o S artre — con su étre-en-soi— . De esta form a el narcisism o infantil es p erv ertid o , p erversión que nace del m iedo y de la fuga de la m uerte. En esta fase, a n te rio r a la de la organización genital del hom bre adulto, la libido ya n o se co ncentra en la boca ni el ano, sino en el pene, que siente am enazado de pérd id a, y ahí qued ará localizada para el resto de su vida. Así la m asculinidad se define com o actividad, la actividad narcisista del pene. Sólo quien tiene pene puede convertirse en su p ro p io pad re. La posesión del pene sobrecarga de fantasías de posesión no sólo la relación de hom bres con m ujeres, tam bién la de los padres con sus hijos y la del hom bre con el m undo y con los otros hom bres. Los hijos son los herederos del p ad re y lo p erpetúan. En este m o m en to el hom b re crea p a ra sí un alm a inm ortal — en la concepción freu d ian a, el alm a es el yo— . Pero q uerem os enfatizar aquí que esa d istribución — esa cartografía— de la libido no nos parece n atural. Es una h ipercatexia — hiperero tización de una región corpórea en d etrim e n to de las o tras— , inducida p o r el narcisism o hum ano en fuga de la m uerte. Está p o r lo ta n to fabricada p o r la cultura. T o d o s los p roblem as de la sexualidad infantil del n iñ o surgen en ese m o m en to de la castración, m o m en to en el que el niño tem e que su padre le de m u erte a causa de su deseo de poseer a su m adre y p o r toda su o m n ip o ten cia an terio r a la represión. Un cuestionamiento: madre rica y madre pobre C onviene, sin em bargo, hacer u n a salvedad. Este esquem a rígido que l'reud en c o n tró en su co n su lto rio , y que consideraba biológico y p o r tanto inm utable, n o nos parece que sea posible aplicarlo, a no ser parcialm ente, a to d as las culturas y clases sociales. C uando estudie­ mos más ad elan te la relación en tre la sexualidad y el sistem a e co n ó ­ mico verem os cóm o la diferencia en tre m adre rica y m adre pobre lorja las clases sociales y ex trap o la la concepción tradicional de la relación básica, que n o es la relación m adre e hijo sino la relación entre el hijo y el lugar que o cupa la m adre en el sistem a p ro d u ctiv o 2, lo que cam bia to d a la teo ría de la libido. M ientras que la cartografía freudiana funciona en la clase d o m i­ nante y en las clases m edias, no sucede así en las clases más pobres, -m arcadas» p o r el sistem a económ ico p ara ad aptarse al lugar que les cabe o cu p ar en el sistem a p roductivo. Así, debido a la desnutrición, a su im posibilidad de, au n siendo m adre, cuidar de su hijo com o él necesita, éste n o p u ed e vivir el p lacer ni la o m n ipotencia infantil desde su nacim iento. Y esto d esarrolla en él las características del oprim ido, baja t-stima, sum isión, e incluso crueldad, que le p erm iten so p o rtar g ran ­ des privaciones y después frustraciones, lo que d em uestra que lo económ ico abre y cierra los cam inos del deseo conform e a sus in tere ­ ses. Siendo así, este esquem a, com o verem os a lo largo del te x to , 2. C f. G . D e le u z e y F. G uattari, E l a n íi-E d ip o : c a p ita lis m o y e sq u izo fre n ia , Paiilrti, K arcelona, 1 9 9 8 , cap. «El fam iliarism o». puede ser deco n stru id o y reco n stru id o , una vez que sabem os cóm o funciona. El d eterm inism o «biológico» freudiano pierde, pues, su validez en un m u n d o acelerado y com plejo com o el del siglo XXI. Pero ¿en qué sentido está cam biando? Por el m o m en to vam os a d eten ern o s todavía en lo que sucede en las clases m edias y dom in an tes tan bien estudiadas p o r Freud. Nos cabe, p o r consiguiente, analizar la transición de la sexualidad infantil a la sexualidad adulta m ediante el m ecanism o de la sublim ación. LA SEXUALIDAD M ASCULINA: C Ó M O SE FABRICA U N ALMA I odos los p roblem as de la sexualidad infantil m asculina se m anifiesinn en el com plejo de castración, a causa del vínculo de la sexualidad infantil con el co m p o rtam ien to adulto. C o m o ya hem os visto, el com plejo de E dipo sucum be ante el com plejo de castración, el m iedo i perder el pene. M ed ian te este com plejo, la sexualidad infantil del niño se tran sfo rm a en sexualidad ad u lta m asculina norm al y su libido se concen tra en su área genital. D e ahí en adelante se sentirá am enaza­ do hasta el fin de su vida. D e esta form a la teo ría de la castración es la llave para c o m p re n d e r to d a la psicología ael hom b re adulto. I a historia del alma I n nuestra investigación Sexualidade da m ulher brasileira1 to d o s los hom bres de to d as las clases sociales se referían a su c u erp o com o «él» y las m ujeres com o «yo». Es decir, los nom bres p o n ían distancia en tre «■líos y sus cuerpos, identificándose con la m ente, m ientras las m ujeres ■h' identificaban con sus cuerpos al llam arlos «yo». El co rte que los hom bres hacían en tre el cuerp o y la m ente era u n a proyección del i oí te más arcaico pene/cuerpo que sucede p o r m iedo a la castración. C u an d o el sistem a nervioso central del n iñ o m adura y el pen sa­ m iento m ágico va siendo sustituido p oco a poco p o r el p ensam iento 1. C f. S. Freud, A d isso lu g á o d o c o m p le x o d e E d ip o , ESB, v o l. X I X , p p . 2 0 5 ss. 2. C f. R. M u ra ro , S e x u a lid a d e d a m u lh e r b ra sileira , R o sa d o s T e m p o s , R io de liin riro, '1 9 9 0 , pp. 3 7 ss. c o n creto (en el sentido piagetiano del térm ino) con el que maneja m ejor la realidad, el n iñ o — que tod av ía quiere a la m adre sólo para sí— se da cu en ta de que ella p erten ece al p ad re y que es éste quien ejerce el p o d er. E ntonces quiere m atar al p ad re, lo rechaza, pero com o n o tiene suficiente fuerza, p ro y ecta su deseo en ¿u padre: «mi p a d re quiere m atarm e». Se llena de p av o r con esta am enaza fantástica de m uerte y, p o r eso, rechaza tam bién a su m adre. De ah í en adelante el n iñ o q u eda com pletam ente solo, p o rq u e si am a al p ad re, m uere (im aginariam ente), y si am a a la m adre, tam bién (im aginariam ente) m o rirá. A p a rtir de aquí el hom bre ten d erá a d eserotizar su energía vital con el m iedo a la m uerte. Esto q uiere decir que el niño deserotiza su relación con su m adre y con su p ad re, o m ejor, deserotiza su pene y su cuerpo, colocando la m ayor p a rte de su energía sexual en objetos no-corpóreos. Así el m iedo a la castración deja en el niño una gran can tidad de energía que no puede ser tran sfo rm ad a en actividad sexual corpórea, y que p o r lo ta n to es desplazada en la práctica, p o r el m ecanism o de la sublim ación3, hacia los objetos n o -co rp ó reo s a los que nos hem os referido , com o p o r ejem plo la construcción del m u ndo del p o d er, de la historia y de la cultura. Esta energía vital, deserotizada de ah o ra en adelante, pasa a n o ser ya fuente de u n a satisfacción erótica auténtica, a ser fuente de u n a abstracta satisfacción sustituta, en la cual el Eros co rp ó re o se une al instinto de m uerte, au e tiende a no ser co rp ó reo , p o rq u e el m iedo a la m uerte saca la energía sexual del cuerpo. D e esta m anera to d a cultura tiene com o co m p o n en te estructural la fuga de la m u erte, es decir, del instinto de m u erte, la m ayoría de las veces en lucha con el in stin to de vida, el deseo in m ortal que sigue subyacente a to d a actividad hum ana. D e esta m an era el com plejo de castración establece la peculiar capacid ad de que los cuerpos hum anos vislum bren actividades nocorp ó reas (sublim aciones) y tam bién la capacidad peculiar de autonegarse del Yo h um ano (superyó). Ese dom inio de la m uerte aparece p rin cip alm en te en el n iñ o a causa de su rebelión c o n tra la m uerte y su deseo de u n ió n con la m adre en el pro y ecto de ser su p ro p io padre. En esta fase, vida y m uerte están en lucha p ro fu n d a d e n tro del niño. 3. La su b lim a ció n es u n o d e lo s c o n c e p to s fu n d a m en ta les de Freud q u e se en cu e n tr a en to d a su obra. E jem plos: O ego e o id , c it., p. 6 1 [en e sp añ ol: E l y o y e l e llo y o tr o s e sc rito s d e m e ta p s ic o lo g ía , A lia n za , M a d r id , 1 9 9 7 ]; M o ra l se x u a l c iv iliza d a , E SB, v o l. IX , pp . 1 8 7 ss.; M a l-e sta r d a c iv iliza n d o , ESB, v o l. X X I, p. 9 4 [en e sp añ ol: El m a le s ta r en la c u ltu ra , A lianza, M a d rid , 1 9 7 2 ], H ay u n m o m en to de este proceso en el que el niño q u ed a ra ­ dicalm ente solo: cu an d o tem e a su p ad re y rechaza a su m adre. Está separado de am bos p o r m iedo a la agresión del p a d re y al afecto de la m adre. Ese cara a cara con la m uerte tal vez sea la pro m esa de inm ortalidad. En este m o m en to el n iñ o se forja u n alm a inm o rtal y más tard e p ro y ecta esa in m o rtalid ad en la pro m esa de todas las religiones, de los sistem as económ icos y de los hechos culturales. Y así de m an era desexualizada, haciéndose inm ortal, el niño p erp etú a la intenció n edípica de convertirse en su p ad re — u nirse con la m adre y au to en g en d rarse— . La sublim ación co n tin ú a este proceso edípico de fo rm a abstracta y p o r eso es tan poderosa. D e este m o d o el hom bre p u ede ad q u irir u n alm a in m o rtal d istinta de su cu erpo y una cultura su perorgánica que eternizan al m ism o tiem po ta n to el p ro ­ yecto de ser su p ro p io p ad re cu an to el h o rro r de la diferencia orgánica de los sexos, que, de ahí en adelante, será m anipulado diversam ente p o r los sistem as económ icos y p o r las culturas de acuerdo a sus intereses. El ho m b re adquiere un alm a, p e ro sigue siendo solam ente un cuerpo. Lo que co rresp o n d e al alm a en el cuerpo es la p a rte del deseo que q u ed a deserotizada. La o tra p arte, la del deseo p ro p iam en te dicho, perm anece sexualizada y se localizará sólo en el pene, sep arán ­ dolo del resto del cuerpo. Esta localización es hija de la lucha en tre el instinto de vida y el instinto de m uerte, que causa la erotización m órbida de la m u erte p o r la erotización del p en sam iento abstracto, lista erotización de lo abstracto, u n id a al narcisism o infantil, deform a para siem pre el cuerp o del hom b re, h aciéndolo u n cuerpo genitalizado, con u n pene provisionalm ente desexualizado, p ero cargado de lantasías eróticas de volver a unirse con su m adre, que a h o ra el niño •.abe físicam ente irrealizable. Y así com o la organización genital y pregenital distorsionan el cuerpo narcisista infantil, tam bién distorsionan el yo infantil. La lunción del yo (alma) es ser la superficie sensible de to d o el cuerpo, pero la persistencia de la fantasía de ser su p ro p io p ad re hace del pene un órg an o más im p o rtan te de lo que en realidad es, u na m in iatu ra del i.uerpo to tal, com o hem os visto en n u estra investigación Sexualidade ila m ulher brasileira; ésa será la p arte más am enazada del cu erp o m asculino en el sistem a patriarcal d u ran te el resto de su vida. El com plejo de castración, finalm ente, acen tú a la separación i ntre el cu erp o del n iñ o y el cuerpo de la m adre, e n tre el yo y el o tro , pero lo hace de m anera traum ática, de m odo que la verd ad era individualidad — que es u n a integración y no u n a oposición en tre Eros y el instinto de m uerte— nunca p o d rá ser alcanzada en nuestro sistem a patriarcal p o r ningún hom bre. El com plejo de castración establece un dualism o ab soluto entre el yo y el o tro , p o r eso el n iñ o tiene que o p ta r en tre el am or al yo y el am or al o tro . Y com o el am o r al o tro es con sid erado m ortal, escoge el au to -am o r. Inconscien tem en te in terio riza en el superyó el am or a los padres, de m odo que el au to -a m o r sólo se consigue con la escisión padres/hijos en el insconsciente, de ahí que el yo se o p o n g a siem pre al su p ery ó 4. Por el superyó se subjetiva al p ad re y el ho m bre consigue final­ m ente co nvertirse en su p ro p io pad re, p ero a costa de su verdadera au ton o m ía, haciéndose, p o r el superyó, d ep en d iente de las reglas sociales y de la au to rid a d m o ral colectiva m ucho más intensam ente que la m ujer. Por eso nun ca logra alcanzar la plen a individualidad. De la m ism a m anera la agresión, elem ento esencial del proceso de sublim ación, es tam bién subjetivada no sólo en la lucha en tre yo y superyó, sino tam bién en la e te rn a lucha en tre cuerpo y m ente, entre cuerp o y yo, en tre cu erp o y alm a, que es la represión y que m antiene la desexualización del p ro y ecto edípico y p o r ta n to todas las sublim a­ ciones. M ás tard e, en la vida ad u lta, esta lucha p re p arará al niño para la lucna m ayor de todas que es la lucha o p reso r/o p rim iao . En el sistem a patriarcal la violencia en el hom bre es estructural. N ace exactam en te en el m o m en to en que el niño se en frenta al dilem a de castración: o m ata o m uere. De u n a m anera espantosa el niño introyecta en ese m o m en to el princip io básico de la sociedad com petitiva, que se fue solidificando con el pasar del tiem po histó rico y que m uestra la naturaleza esencial­ m ente v io len ta de la sublim ación. El m ó rb id o instinto de m u erte, tran sfo rm ad o ya en p rincipio de negación, florece en negativas del p ro p io cuerpo. El Eros in trovertido y la agresión in tro v ertid a constituyen el «yo autónom o», que es lo que sobró en el ho m b re de la individualidad hum ana. Se instalan así todos los dualism os que hacen al h o m b re ap to p ara el ejercicio del poder, pues a p a rtir de entonces le será negada la capacidad de am ar, si llam am os am o r al binom io afecto/sexo. Y esto le hará hasta el fin de su vida incom patible con la m ujer. 4. El su p e r y ó ta m b ién es un c o n c e p to b á sico . C o m o ejem p los: A dissolu ^ án d o c o m p le x o d e E d ip o , c it., pp. 2 2 2 ss.; O ego e o id , c it., p p . 2 9 ss. Otra cuestión: cómo se fabrica el poder Veamos ento n ces qué es exactam en te la sublim ación. En prim er lugar la sublim ación, la abstracción y la sim bolización son funciones del córtex cerebral, p o r lo ta n to específicas de la condición hum ana, tanto p a ra los hom bres com o p a ra las m ujeres. Pero lo que aquí está en juego no es la capacidad de sim bolizar y abstraer sino el uso que hacem os de ella. A quí estam os afirm an d o q u e en el sistem a p atriarcal es usada de m anera que lo refuerza, h ip ertro fián d o la en el hom bre, para que se haga ap to p a ra ejercer el p o d e r, y d ism inuyendo esa potencialidad en la m ujer p ara a d ap tarla a la sum isión. En últim a instancia el hom b re se identifica con el o p re so r y la m ujer con el oprim ido a causa de la fo rm a diferente en que uno y o tra viven en nuestra cu ltu ra este proceso de la sublim ación. Pero, p o r eso m ism o, estam os tam bién afirm an d o in d irectam en te que si esto es cierto, si la sublim ación refuerza el sistem a de p o d er, p o d em o s tran sfo rm ar esa capacidad, dado que conocem os los m ecanism os p o r los que funciona. En sum a, la sublim ación que vivim os hoy puede ser enten d id a com o un desequilibrio en tre el cu erp o y la realidad, es decir, se basa en el dualism o m ente/cu erp o en d etrim e n to del cuerpo y con énfasis en la soberanía del alm a. H ay así en la sublim ación una insania intrínseca hasta el p u n to de p o d e r afirm ar, sin m iedo a equivocarnos, que en p rin cip io la inteligencia p u ra es locura. D e esta form a hoy la gran alienación hum an a es la de nuestros p ro p io s cuerpos a favor de la m ente y la curación consiste en devolver las alm as a nuestros cuerpos, o sea, en volver a n o so tro s m ism os. H oy las filósofas fem i­ nistas5, releyendo a los clásicos griegos, han conseguido m ostrar cóm o to d o ese m ontaje teó rico que «prueba» la su p erio rid ad de la m ente sobre el cu erp o no es m ás q u e u n a inm ensa racionalización de la cultura o ccidental p a ra justificar la su p erio rid ad del hom bre sobre 5. V éa se m ás so b re e l tem a en las sig u ien tes obras: E. B adinter, XY: s o b re a n -xu a lid a d e m a s c u lin a , N o v a F ro n teira , R io d e J a n e ir o , 1 9 5 5 ; P. B o rd ie u , « N o v a s ir llc x ó e s so b re a d o m in a g á o m ascu lin a», en G é n e ro e sa ú d e , A rtes M éd ic a s, P orto A lia r e , 1 9 9 6 ; P B o rd ieu , L a d o m in a tio n m a scu lin e , S eu il, Paris, 1 9 9 8 ; R. W . C o n n e l, M a sc u lin itie s, U n iv ersity o f C a lifo rn ia Press, B erk eley , 1 9 9 5 ; R. D a M atta, «A ressu11 n ^ S o da carn e. O c u lto a o c o r p o n o B rasil m o d er n o » , e n ] o m a l da T a rd e (Sao P aulo) 7H (1 9 9 6 ) ; R. D a M a tta , «T em p e n te ai? R e fle x ó e s so b re a id e n tid a d e m ascu lin a», en I > 1 laidas (e d .), H o m e n s , Senac, S áo P a u lo , 1 9 9 7 ; S. N o la s c o , O m ito d a m a scu lin id a iIr, K u cco, R io de J a n eiro , 1 9 9 3 ; Id., «A d eco n stru g á o d o m a scu lin o: una c o n tr ib u id o <i .m .llisc d t g é n e ro » , R o c c o , R io d e J a n eiro , 1 9 9 5 ; R. D a M a tta , «U m h o m e m de vrril.ule», en H o m e n s , S en a c, S áo P a u lo , 1 9 9 7 . la m ujer, del señor sobre el esclavo y de los pueblos conquistadores sobre los conquistados. T o d a sublim ación, abstracción, generaliza­ ción n o son más que el juego de la o presión en lo más íntim o del ser hum ano. H ay sublim ación cu an d o el yo (el alma) dispone d e la libido (el deseo). La deserotización se da cu ando el deseo pasa p o r la criba del yo y la energía sexual es d esencarnada o tran sfo rm ad a en energía espiritual. El gran fracaso del psicoanálisis fue q u erer reconciliarse con la antigua trad ició n occidental de sublim ación rein tro d u cien d o el dualism o m ente/cu erp o después de d esreprim ir el deseo (el cuerpo). El resultado de esto es que el rep rim id o qued a intelectualm ente con o cid o p e ro co n tin ú a básicam ente rep rim id o , con lo cual está p eo r que antes. Freud, con una visión radicalm ente pesim ista, decía que dicho proceso era biológico, p o r ta n to im posible de cam biar. H o y sabem os que tiene u n a historia y que es fabricado p o r la interacción de la psique y del cuerp o hum ano inacabado con el m edio am biente, que el ser hu m an o tran sfo rm a, y que p o r lo ta n to esa psique y esa tran sfo r­ m ación, repetim os, tam bién p ueden cam biar. Y esto nos da esperan­ za. Principalm ente ah o ra que la m ujer, considerada tradicionalm ente com o p o co capaz de sublim ación, aparece com o sujeto m ayor ae la h istoria, cuestio n an d o to d o el o rd en sim bólico m asculino. Siendo así, ¿para qué sirve la sublim ación? El gran cuestio nam iento sobre la naturaleza de la sublim ación viene de la m ujer. Pero volvam os a la sexualidad m asculina. Cómo se fabrica la cultura En el niño el yo n o es lo suficientem ente fuerte p ara vivir y m orir. A cepta y niega la vida, o m ejor, la diluye al p u n to de p o d er ser so p o rtad a. Y esa dilución es la desexualización. Y así, m ediante la dialéctica de afirm ación p o r la negación, las realidades m ás superiores del cuerp o h u m an o son la negación de las realidades m ás inferiores y p o r lo ta n to se ligan en tre sí: de esta m anera el din ero, p o r ejem plo, al ser negación del excrem en to se vuelve tam bién ex crem ento, e igual­ m ente el yo, p o r ser negación del cuerpo, sigue siendo co rp ó reo . P or eso to d a abstracción es la proyección sublim ada del cuerpo en tero . El hom b re que pierd e el objeto am ado pierd e el cu erpo y gana un alm a, pues el p u n to de p a rtid a de to d o es la no aceptación de la p érd id a del objeto am ado. C u an d o se p ierde el objeto am ado (los padres), el am o r que se dirigía a ellos se o rien ta hacia el yo y después hacia los objetos n o -co rp ó reo s, d o n d e la energía sexual es deserotizada y reo rie n ta d a hacia el m u n d o ex tern o , hacia la realidad. El p ro p io co n o cim ien to y las facultades cognitivas se desarrollan .1 p artir de esas pérdidas. La form a hum ana, o p u n to de p a rtid a de los procesos cognitivos, es la p érd id a del ser am ado. El niño com ienza a ■■probar la realidad»: tra ta de p ro cu rarse en co n creto el m ism o placer que verd ad eram en te sintió y perd ió . T o d o pen sam iento no es m ás que la búsqueda de una satisfacción p erdida, alcanzada ah o ra p o r el atajo de la función m o to ra e intelectual del cereb ro hum ano. V em os así cóm o se u nen en el niño el cerebro arcaico y el có rtex m ás m oderno. D e ah í que la conciencia hum ana sea inseparable del intento de tran sfo rm ar en realidad el deseo p erd id o , que sólo algunos consiguen — los que poseen el p o d er— p ero to d o s lo intentan. La realidad que el yo percibe y construye es la cultura. T o d a cultura es u n a satisfacción sucedánea, u n a p álida im itación del placer del pasado, subyacente al placer de lo abstracto en el presente, y p o r eso m ism o to d a cu ltu ra es esencialm ente desexualizada. Estam os así en pleno m u n d o co n stru id o p o r el hom bre. EL M U N D O C O M O PR O Y E C C IÓ N DEL C U ER PO E R Ó G E N O DEL H O M B R E C om o la sublim ación en el niño le niega el cuerpo de la infancia y tra ­ ta de reco n stru ir ese cuerp o p erd id o en el m u n d o ex tern o , su p ro p ó ­ sito o cu lto — y p o r lo ta n to el de to d a la cultura— es el redescubri­ m ien to del c u e rp o infantil p e rd id o . El in co n scien te solam en te se vuelve consciente cu an d o es proyectado de form a concreta. La subli­ m ación es, pues, la vida de un ser que debe descubrir la vida en vez de vivir y debe saber en vez de ser. La característica es conservar para siem pre la vida a distancia, p o rq u e esa distancia inhibe el d o lo r y el sufrim iento que conlleva la p érd id a de la vida. Y el m ecanism o básico de la sublim ación es la negación del sufrim iento. A través de ella el ser h um an o consigue p erm an ecer vivo y no-vivo al m ism o tiem po. H em os hecho este razon am ien to p ara p o d e r e n te n d er m ejor las escisiones de la sublim ación a las que nos hem os referido al com ienzo de este tex to ; cóm o el cuerp o erógeno infantil — el del niño principal­ m ente— se reco m p o n e de m anera abstracta en esas escisiones y subli­ m aciones. Por ejem plo, en el p atriarcad o la religión es la proyección para después de la v«da de la reunificación en tre la vida y la m uerte, la p royección del éxtasis integral que alcanza el niño en la relación con el cu erp o de su m adre. D e todas las proyecciones, esta proyección tam bién es la m ás m anipulada p o r los sistem as de dom inación para m anten er sum iso al ser h u m a n o 1. 1. R e lig ió n , cf. S. F reu d , O fu tu ro d e urna ilu sá o , ESB, v o l. X X I, pp . 15 ss. |cn e sp añ ol: E l p o r v e n ir d e u n a ilu sió n , R BA, B a rcelo n a , 2 0 0 3 ], to d o el lib ro trata c slc tem a; Id., Urna e x p erie n c ia relig io sa , ESB, v o l. X X I, p. 1 1 7 . El arte se vuelve proyección sem iabstracta po rq u e es libidinoso de la sexualidad p olim orfa. El gozo de la belleza a través de la m irada en la pin tu ra, literatu ra, etc.; p o r el gusto en la culinaria; p o r el oído en la música; p o r el olfato en la perfum ería; p o r el tacto y hasta p o r la in­ teligencia en el gozo espiritual de objetos fragm entados es la vivencia de la fo rm a sustitutiva de la sexualidad infantil p olim órficam ente perversa, que erotiza to d o s los sentidos y todas las partes del cuerpo al mismo tiem po. El arte es u n recu erd o de esa vivencia de form a no am enazadora p ara el yo2. La abstracción es la proyección de to d o el cuerp o y las actividades más abstractas, las que nos p erm iten un co nocim iento m ás p ro fu n d o del ser h u m an o y del m u n d o ex tern o al deseo sexual tran sfo rm ad o en deseo de co n o cim ien to del alm a. Y la curiosidad erótica se transform a en curiosidad científica3. V olvem os a afirm ar que no tenem os aquí un a visión reduccionista de las actividades intelectuales hum anas, sino que se integran con las actividades más arcaicas de m anera específica. Es más, varían de cultura a cu ltu ra, debido a la interacción con el m edio am biente. Así com o H egel concebía u n m u n d o creado p o r el E spíritu, aquí estam os tra tan d o de definir los m ecanism os de un m u n d o creado p o r el Deseo. N os falta ah o ra d eten ern o s en el grueso de las actividades h u m a­ nas consideradas m enos «nobles» que las espirituales, p ero que consti­ tuyen el núcleo de las actividades de sublim ación. Son exactam ente las actividades económ icas, el trabajo y la estru ctu ra de p o d er en todas sus instancias. Las heces: cómo se fabrica el dinero C om encem os p o r la naturaleza libidinosa del d inero. F reud hace una extrañísim a ecuación4: d inero = excrem ento. Éste tal vez haya sido el 2 . En O M a l-e s ta r d a c iv iliza n d o , ESB, v o l. X X , p p . 9 3 - 9 4 , F reud d e fin e la c ie n ­ cia, la relig ió n y el arte c o m o p la ceres su stitu to s d e l p lacer co rp o ra l; m u estra tam b ién c ó m o la fin a lid a d d e la su b lim a ció n es alejar el su fr im ie n to d e la p érd id a d e l ob jeto am ad o. C f., en esp a ñ o l, E l m a le s ta r en la c u ltu ra , A lianza, M a d rid , 1 9 7 2 . 3 . A b stra g á o , ib id ., y T res en sa io s so b re a T eo ría d a S e x u a lid a d e, ESB, v o l. VII, |>. 1 9 9 ; c o m o s u stitu to d e la cu rio sid a d sex u a l, ib id ., p. 1 9 9 . [En esp a ñ o l: T res e n s a y o s so b re la te o ría s e x u a l y o tr o s e sc rito s, A lian za, M a d rid , 2 0 0 3 .] 4 . C f. F reud, C a rd te r e e r o tis m o a n a l, ESB, vol. IX , p p . 1 7 5 -1 8 1 , d o n d e p r e se n ­ i l la e cu a ció n sim b ó lica h e c es = hijo = o r o = d in ero . descubrim iento más ex trao rd in ario del psicoanálisis p o r indicar una nueva dirección a lo que hasta aq u í se ha dicho sobre la sublim ación: no es u n fenóm eno que se inicie en la época en que se p ro d u ce el dram a edípico, es esencialm ente específica de la fase anal y tran sfo r­ m a todas las proyecciones, hechas hasta entonces con referencia a las fases an terio res, en proyecciones que estru ctu ralm ente tienen que ver con el fenóm eno de la analidad. Vale la pena que nos detengam os u n p oco más en lo que sucede en esta época con el niño y n o co n la niña. En el m om ento que el niño se siente radicalm ente solo, co n m iedo de su p ad re y te rro r de su m adre, concibe el p royecto de ser autosuficiente. Pero ese proyecto viene ju n to con la desexualización del pene am enazado de castración. El niño entonces, en su fantasía escinde el pene del cu erp o y lo equipara a las heces. Las heces son la p rim era m ateria que sale del cuerpo del niño y de la cual to m a conciencia. Ellas están, al m ism o tiem po, vivas y novivas. D e ah í el interés del n iñ o p o r esa p arte que sale de su cuerpo. La autosuficiencia significa tam bién autorreg en eración, p o r eso el niño en su fantasía se fija en las heces. Este ex crem ento pasa a ser valorizado m ágicam ente com o alim ento, p ero co n tinúa siendo excre­ m ento. El nm o , im pedido de p ro y ectar su libido en el pene am enaza­ do — se ve obligado a desexualizarlo— , pasa a tran sferir su libido a la región anal. D e ahí la ecuación mágica: pene = heces = hijo. Y así ve el niño en su fantasía de m an era alucinatoria lo que está sucediendo. El excrem en to es al m ism o tiem p o alim ento e hijo. Y esta fantasía de om m ip o ten cia lo satisface en u n a fusión inestable entre el Eros y el m iedo a la m uerte. La ganancia de las heces im plica la p érd id a del cuerpo. La prim e­ ra posesión es la posesión del ex crem en to y viene ligada, en el niño, a la vivencia ,del m iedo a la m u erte del cuerpo, a la p érd id a del pene. Así, al m ism o tiem p o que elige el am o r a sí, en el m o m en to en que pierde el cuerpo, el niñ o , en n u estra cultura, escoge tam bién el am or y la posesión de las cosas. De ah í la naturaleza excrem ental insconsciente de to d a p ro p ied ad , de to d o , y tam bién del d in ero , residuo m ágico y sím bolo de p ro p ie d a d y de p oder. D e ah í en adelante el n iñ o no libidiniza más el pene sino su relación con el m undo ex tern o de los objetos. Y su libido sólo se dirigirá hacia el ó rgano genital m ás tard e cuando deba ser usado en la sexualidad adulta. Ésta ya no será más la sexualidad infantil perversa y polim orfa, sino localizada y fragm entada, p re n d a y p érd id a de la sexualidad infantil. Por eso la sexualidad adulta m asculina tal com o l;i conocem os hoy es tam bién hija de la sublim ación y p o r ta n to del instinto de m uerte. En la cu ltu ra sublim ada no se rep rim e la sexualidad adulta; p o r el contrario, a m ed id a que la cu ltu ra se hace m ás sofisticada, y p o r lo m nto más sublim ada, esa sexualidad ad u lta frag m en tada se estim ula i .ida vez más. P ero siendo un fragm ento de la sexualidad — pues excluye el resto del cuerp o que p a ra el ho m b re queda anestesiado, insensible y sublim ado— , se ve tam bién m anipulada p o r la cultura. Así, en n u estra sociedad p atriarcal, el n iñ o p ierde p a ra siem pre el Paraíso terrestre: el éxtasis. LA SEXUALIDAD FEM EN IN A : C Ó M O SE FABRICA U N C U ERPO Según F reu d la sexualidad se form a trad icio n alm en te en tres fases. En la p rim era fase — la oral— , la sexualidad de niños y niñas sería indiferenciada, co n el m ism o p royecto narcisista de fusión con el m undo y de in co rp o ració n del objeto am ado. Solam ente en la segun­ da fase — la anal— se acen tu arían las diferencias. En esta segunda fase, cuando en la n iña el prin cipio de pasividad se tran sfo rm a en prin cip io de actividad, ella tam bién concibe el p ro yecto de te n e r un hijo con su m adre, es decir, la niña concibe su p ro y ecto edíp ico sin la presencia del padre. Y a m edida que la niña percibe que la m ad re está castrada, que no posee pene com o el padre y los herm anos, se rebela co n tra la m adre p o rq u e se ve tam bién castrada. Así la n iñ a siente el m iedo a la castración antes que el n iñ o 1. Siguiendo todavía a F reud, en ese m o m en to la niña asum e el princip io de actividad rebelándose p o r ten er el m ism o sexo que su m adre y q u erien d o ten er un pene, tal com o el niño. E ntonces, después de sentirse castrada se vuelve hacia su padre, q u erien d o ser co m o él. Sólo después acepta su fem inidad, al querer 1. E n A lg u m a s c o n seq ü én cia s p síq u ic a s d a diferen ga a n a tó m ic a e n tre o s sex o s, ESB, v o l. X I X , F reu d hab la sobre la e n v id ia d e l p e n e , pp . 3 1 4 - 3 1 8 , y el ca m b io p or el hijo. En O rg a n iza n d o g e n ita l in fa n til, ESB, v o l. X IX , hab la so b re el horror d e la mujer p or n o ten er p e n e , p . 1 8 2 . E n A d is so lu fá o d o c o m p le x o d e É d ip o , v o l. X IX , sob re l.i m ad re c o m o p r o p ie d a d , p. 2 1 7 y las fases de la ca stra ció n , pp . 2 1 8 - 2 2 2 , los órgano» sex u a les de las niñ as so n lo q u e c o n v e n c e al n iñ o de su su p erio rid ad , p . 2 2 1 ; para l.i niña la a n a to m ía es e l d e stin o , p. 2 2 2 ; e l c líto ris c o m o fu n d a m e n to de la infcriorid .u i fem en in a , p . 2 2 3 . irn cr un hijo, a h o ra ya n o con su m adre, sino con su padre. La i (-solución de este com plejo de E dipo es m ucho m ás p ro lo n g ad a en la niña, según F reu d , que en el niño, p o rq u e sólo en la adolescencia, ■liando m enstrúa, la niña consigue su deseo de ser m adre, com o su iii.idre. Sin em bargo, antes de criticar este p ensam iento tradicional, lo i |iie en u n a p rim era ap roxim ación p odem os ver son niños y niñas que, después de pasar p o r u n a fase de intenso am o r a su m adre, com ienzan .1 rechazarla p o r n o ten er pene — ellos p o r m iedo a volverse com o su madre y ellas p o r ser iguales a ella— , y am bos idealizan al padre lodopod ero so — ellos p o r m iedo a ser m uertos p o r su p ad re y ellas por serles inaccesible. De esta m an era, lo que crea en la niña el com plejo de castración no es el m iedo al pad re, sino el descubrim iento de que la m adre no nene pene. Y esto en la cu ltu ra patriarcal, p o rq u e incluso cuando i rcud afirm a que los com plejos oral, anal y de castración pu ed en >nceder sin la presencia del p ad re, p o r detrás de todas sus afirm acio­ nes está el hecho de que la m adre está castrada, y así «filogenéticamente» es inferior al hom bre. A hora bien, esto indica, en la teoría Ireudiana, u n a p referencia generalizada p o r la m asculinidad. N iñ o s y niñas al darse cu enta de la castración de la m adre se vuelven hacia el sexo op u esto , de ah í la preferencia p o r la m asculinidad, en ten d ien d o com o o p u esto no la fem inidad sino la castración. P or lo ta n to , según esa m ism a teo ría, la niña está estru ctu ralm en te vinculada a la pasivi­ dad, a la in ferio rid ad y a la castración. Y de ese h o rro r de la m adre F reud deduce n o sólo la envidia del pene de las m ujeres, sino tam bién el h o rro r al incesto. Para él este h o rro r n o es an tro p o ló g ico ni sociológico, sm o estructural a la psico­ logía del m acho debido a su culpa subyacente al com plejo de castra­ ción. F reud asocia la form ación del superyó, y p o r lo ta n to de la conciencia h u m ana, con el h o rro r al incesto. Esta es la visión de la sexualidad fem enina a p a rtir del hom bre. I .a fabricación del cuerpo • m em bargo, lo que o cu rre con la niña n o es lo que F reud pensaba. Y p artir de este p u n to — de la m ujer— pasam os a rechazar su pensa­ m iento. U na teo ría que no da cuenta de m edia hu m anidad, si no es errada, p o r lo m enos es incom pleta. F reud conocía m uy poco de la sexualidad fem enina y fue h onesto en reconocerlo cuando preguntó: .1 «A fin de cuentas, ¿qué quiere la m ujer?»2. A hora nos toca a nosotras, m ujeres, resp o n d er esa preg u n ta. Y a p a rtir de aquí ya no nos a ten d re­ m os más al esquem a freudiano. C u an d o la niña pasa p o r el odio intenso a su m adre y quiere te n e r pene, se vuelve hacia su p ad re y quiere ten er un hijo con él, desea el pene no com o posesión sino com o objeto de am or. Y com o ya está castrada, no tiene m iedo de la m adre, com o el niño tiene m iedo del p ad re cu an d o piensa que éste va a co rtarle el ó r­ gano. La niña no tiene ningún ó rgano que p erd er y p o r eso perm an e­ ce ligada físicam ente a su m adre, que sigue siendo p ara ella la fuente arcaica de placer. De ahí un sen tim ien to am bivalente hacia ella y no unívoco, com o el del niño, que separa sexualidad de afecto. La niña, aunque d etestan d o a su m ad re, co n tin ú a integ ran d o afecto y sexuali­ dad, p o rq u e no ha p erd id o el objeto de am o r arcaico (m adre). En el m o m en to en que pasa a desear al pad re, es decir, a querer el pene del p ad re com o objeto de deseo y no com o p arte de su pro p io cu erpo — com o quiere F reu d — , en el m om ento en que acepta su fem inidad, sucede algo to talm en te distinto de lo que ocurre con el niño. La niña, que todavía no se escindió del cuerpo de la m adre, po rq u e n o la perd ió , pasa a h o ra a unirse al cuerpo dei padre. C om ien­ za a co m p artir el deseo y en ese co m p artir no ve una am enaza de m uerte sino un au m en to en riq u eced o r de relación y de com unica­ ción. A quí n osotras, las m ujeres, ya estam os to talm en te fuera del esquem a freudiano. Así com o el niño se identifica con el p ad re a p a rtir de la pérdida y de la soledad — «yo te perdí, a h o ra tú estás d e n tro de m í y yo soy igual a ti»— , la n iña se identifica co n la m adre en la com unión, en la fusión, en la relación. En vez de p e rd e r el am o r del p adre y de la m adre, com o el niño, y quedarse sin nad a, la niña pasa a ganar, en vez de uno, dos am ores. M ientras el n iñ o se queda solo, ella queda doblem ente acom pañada. Ella pasa a aceptar su castración no ya más com o castración hija del instin to de m uerte, sino co m o la posibilidad de te n er un hijo. Esto supone u n a ganancia fantástica y n o u n a pérd id a. Su sexualidad no pasa p o r la fase regresiva anal p o r la que pasa el niño cuando, com o vim os, con fu n d e heces con p en e y con hijo. Ella co n tin ú a m enos 2. C f. S. F reud, N o v a s c o n fe rén cia s in tro d u tó ria s s o b re p sica n d lise, ESB, vol. X X II, « C o n fe r é n c ia X X III». fijada en la fase anal p o rq u e p u ede realm ente te n e r u n hijo. Las heces no tienen p a ra ella el valor que tien en p ara el niño, pues ella no se ve im pelida a retro ced er a la fase anal. Ella co n tin ú a siendo polim órficam ente perversa. La sexualidad se m anifiesta p o r to d o su cu erpo y hasta el fin de su vida el gozo sigue irradiándose p o r en tero . N o hay en ella u n p e rio d o de latencia — el p e rio d o p ost-edípico— co m p leta­ m ente desexualizado com o sí lo hay p ara el n iñ o en la cultura patriarcal. M ás tard e, cu an d o llega a la adolescencia y después a la vida adulta — y p u ede realizar su sueño de ten er un hijo— , su cuerpo erógeno se vuelve to talm en te diferente del cu erp o m asculino. Su sexualidad n o está co n cen trad a en el área genital, está dispersa p o r todo el cu erp o , incluso in tern am en te. La p erversidad p o lim orfa inva­ de su psique. Ella, que no pasó p o r un proceso de sublim ación tan agudo com o el del hom b re, no separa m ente de cu erpo y p o r lo tan to tam poco alm a de cuerpo. Su alm a está en su cuerpo. N o es au tó n o m a com o la del hom bre. Es sim plem ente, com o en la definición tra d icio ­ nal de la telogía cristiana, un espíritu incom pleto que sólo puede existir con el cuerpo. En c o n tra p a rtid a, el alm a m asculina es un espíritu au tó n o m o com o el alm a de los griegos. Y p o r eso el hom bre crea historia. La m ujer entonces d esarrolla las cualidades de esa alm a que están integradas con el cuerp o y que el hom bre reprim e: la em oción, la relación con el o tro , la co m u n ió n , el com partir. El darse no es para ella fuente de m uerte sino fuente de vida, inclusive biológicam ente, lilla se da al hom b re y la vida b ro ta de ella. Su yo sigue siendo la superficie sensible del cuerpo. La intuición, la adivinación del o tro , el cuidado del o tro , no se originan en ella de u n m asoquism o, sino de una exuberancia, p o rq u e sabe que de ella puede b ro tar la vida. Al con trario del niño, ella no pierde lo que da. La m ujer es m enos sublim adadora que el hom bre, p e ro tam bién sublim a, p o rq u e sublim ando transfiere p arte del deseo a objetos nocorpóreo s, lo cual es necesario a la función del ser hum ano, de su córtex. Sin em bargo existen m ujeres m ás o m enos sublim adas. T o d o s conocem os a m ujeres p ara quienes la relación de afecto con su padre o con su m adre fue tan d olorosa que se refugiaron, com o el niño, en un proy ecto narcisista o m n ip o ten te de autosuficiencia, y en la vida adulta huyen del afecto hacia la intelectualidad, tal com o hacen los hom bres. De este m odo el pro y ecto de la sexualidad fem enina com o tal se vuelve m ucho m ás fiel al Eros que el del hom bre, incluso en una sociedad patriarcal d o n d e se desvalorizan sus valores. Ella perm anece com o fuente silenciosa de la que en n u estra cultura todavía no se ha agotad o to d a su riqueza y to d a su potencialidad. Tal vez sea ella quien tenga u n a altern ativ a p a ra la sublim ación destructiva m asculina. Pero p ara esto es necesario saber cóm o nosotras, las m ujeres, vivimos nuestro cuerpo. E l gozo H em os visto cóm o la sublim ación d istorsiona el cuerpo de los hom ­ bres en un cuerpo desexual izado, con un placer localizado solam ente en el pene. H em os visto tam bién cóm o la m ujer no sufre la am enaza de la m uerte y p o r eso n o p ierd e el cuerp o pansexualizado y polim órficam ente p erverso del n iñ o antes de la represión. Adem ás de eso su cu erpo carga con un p esado y com plejo ap arato rep ro d u ctiv o que incluye ta n to m enstru ació n , desfloración, gravidez, p arto , lactancia, llegando hasta la m enopausia, cuanto el ú tero , los ovarios, los senos y m uchas más zonas erógenas que el hom bre, que posee solam ente un pene y dos testículos. P or ser más sim ple, el cuerpo del nom bre tran sp o rta una gran carga de fantasías, p ero el de la m ujer no, porque el cu erp o de la m ujer carga la realidad que es la vida. Esto indica u n a diferencia de cualidad en la vivencia de los cuerpos m asculino y fem enino y en el placer de hom bres y mujeres. C u an d o H o m e ro p re g u n ta a Tiresias, en la Ilíada, cuál era el m ayor placer, si el del hom bre o el de la m ujer, éste, que había sido m ujer antes que h o m b re, le contesta: «El deseo tiene diez partes, nueve son de la m ujer y u n a del hom bre». H em o s .tenido el privilegio de cono cer a una de esas rarísim as personas que fue h o m b re y hoy es m ujer. Se tra ta de la d o cto ra R. M o o re, que cuando fue ho m b re era p ro feso r de econom ía de tai fundación G etúlio V argas de Brasil, en la N ew Y ork University y en tai H o fstra U niversity en E stados U nidos. A los cincuenta años, casado dos veces, p ad re de tres hijos, religioso y no prom iscuo, heterosexual, decidió seguir su in stin to más p ro fu n d o y tras dos años de psico tera­ pia cam bió de sexo asum ien d o su naturaleza transexual. H oy la d o cto ra M o o re sigue trabajando en las mismas universida des y es acep tad a p o r sus alum nos y alum nas. Y cuando le pregunta m os sobre sus orgasm os com o hom bre y com o m ujer, respondió: «C uando era hom b re m i orgasm o estaba localizado en el pene. Des­ pués de haberm e o p e ra d o — to m o estrógenos, pues mi organism o no l o s fabrica n atu ra lm e n te — mi orgasm o hoy se extiende p o r to d o mi i uerpo de la raíz del pelo a la p u n ta de los pies. D ebería haberm e éitrevido a ser m ujer antes...». Ella n o hizo m ás que ad ap tar su sexo genital al sexo de su cerebro. Su disfunción es ra ra , p e ro existe, y se llam a «disforía de género»; su •mgustia, que era el resultado de su división in tern a, term inó. N o es e x tra ñ o que en la cultura p atriarcal los hom bres — F reud inclusive— ten g an u n m iedo terrible a lo fem enino. M ilenariam ente Lis m ujeres h an sido castigadas p o r su sexualidad. N o sólo en el G énem s , donde la m ujer es d oblem ente culpada de la caída hum ana; en las i ulturas islám icas van siem pre cubiertas de velos; en A frica se les am ­ puta el clítoris o se les cose la vagina. En C hina hasta m ediados del .ii^lo XX se les v en d aban los pies, pues su situación de esclavitud era idn terrible que así n o p o d ían huir. Y sus pequeños pies eran ensalza­ dos p o r to d o s los p oetas. En la India son vendidas hasta el día de hoy; imi los p erió d ico s p u ed en verse páginas y páginas de anuncios, que .iparecen com o n u estro s anuncios de ventas inm uebles, d o n d e son nrnociadas p o r sus p ad res..., hasta hoy su situación es tan deprim ente m uchas m adres prefieren m atarlas al nacer con veneno antes que exponerlas a to d o s los vejám enes que las m ujeres sufren en ese país, y m ucho más. En el cristianism o fueron sacrificadas p o r la Inquisición centenaics de miles de m ujeres — las brujas— p o r el sim ple hecho de ser i n nasmicas. El raciocinio teológico era el siguiente: el pecado original Imt la p rim era cópula. P or escoger el placer que le ofrecía la m ujer, el hom bre en treg ó su alm a al dem onio. P or lo ta n to el placer es el más lirdion d o de los m ales y viene d irectam ente del d em onio. La m ujer w'ilo po d ía h aber sabido lo que era orgasm o p o r h aber copulado con S.iianás3. Ese carácter dem oníaco del gozo aparece en to d a la cultura p.Hriarcal desde m ucho antes del cristianism o. La m ujer v erd ad era­ m ente fem enina e ra la m ujer silenciosa, pasiva y anorgásm ica. Así se pensaba hasta com ienzos del siglo XX, cuando F reud y su discípula 1 lelcn D eutsch h ablaban del m asoquism o p rim ario com o la caractei Intica p rim o rd ial de lo fem enino4. I. K. S p cn ce r , O m a r te lo d a s fe tic e ir a s , R o sa d o s T e m p o s , R io d e J a n e ir o , "'LVtM, |>. 231. ■I MAs in fo rm a ció n so b re e l tem a en las sig u ie n te s obras: P. A b u rd en e y J. N a s- ln ii, M e^ a te n d é n c ia s p a ra m u lh e re s, R osa d o s T e m p o s , R io de J a n eiro , 1 9 9 4 ; A. A sch Esta m asacre de lo fem enino solam ente se ro m pió en la segunda m itad del siglo xx, p ero sólo p o d rem o s e n ten d er el p o r qué de esto si conocem os las razones económ icas que cond u jero n a dicha masacre. y G . G e lle r, « F em in ism , B io e th ic s and G e n e tic s» , en F em in ism a n d B ioeth ics: B ey o n d R e p r o d u c tio n , O x fo r d U n iv ersity Press, N e w Y ork, 1 9 9 6 ; P. L. A sso u n , F reu d e a m u lh e r, Z ahar, R io de J a n eiro , 1 9 9 3 ; P. A u la ig n er, L e d é sir e t la p e rc e p tio n , Seuil, Paris, 1 9 6 7 ; E. B adinter, U m a m o r c o n q u is ta d o : O m ito d o a m o r m a te r n o , N o v a Fron teira, R io de Ja n eiro , 1 9 8 5 ; M . N a z a r e th A lv im de B assos, A s d eu sas, as b ru x a s e a lg reja , R o sa d o s T e m p o s, R io de J a n eiro , 2 0 0 0 ; S. de B ea u v o ir, E l s eg u n d o se x o , C átc dra, M a d rid , 2 0 0 0 ; S. B en habib y D . C o r n e ll, F e m in ism o c o m o c rític a d a m o d e rn id a de, R o sa d o s T em p o s, R io de J a n eiro , 1 9 9 1 ; E. B erq u ó , «A fa m ilia n o sé c u lo x x i» , en C ie n c ia H o je , v o l. 1 0 , n .° 5 8 (1 9 8 9 ) ; E. B erq u ó y A . L o y o la , «U n iáo d o s s e x o s c estrateg ia s rep ro d u tiv a s n o B rasil», en R e v is ta B rasileira d e E stu d o s d e P o p u lan do 1 (1/ 2 ) (1 9 8 4 ) , p p . 3 5 -9 8 ; J. B irm an, P o r urna e stilístic a d a e x iste n c ia , E ditora 3 4 , Sñn P au lo, 1 9 9 6 ; J. B irm an, «Sujeito fr e u d ia n o e p o d er , tragicid ad e e p a r a d o x o » , en E stn d o s d e sa ú d e c o le tiv a 2 2 , IM S/U ER J, 1 9 9 3 ; S. B o rd o , « H o w T e le v is ió n T ea c h e s W o m en to H a te th eir H u n g ers» , e n M irr o r Im a g es (n ew sle tte r o f A n o rex ia /B u lim ia su p p ort) 1 4 :1 (N e w Y ork, Syracuse) ( 1 9 8 6 ) , pp . 8 -9 ; S. B o rd o , «R ead in g th e Sp lcm lcr B oy», en W o m en , S cien ce a n d th e B o d y P o litic : D isco u rses a n d R e p r e se n ta tio n s , M e th u e n , N e w Y ork, 1 9 8 9 . EL M U N D O C O M O PR O Y EC C IÓ N DEL C U ERPO E R Ó G E N O DE LA M U JER l’ara que en ten d am o s cóm o la m ujer p o d ría ap o rtar algo nuevo a la construcción del m u n d o necesitam os d eten ern o s en lo que sucedió cuando lo fem enino era el género hegem ónico. F reud desarrolló su teo ría de la sublim ación en E l m alestar de la civilización, cu an d o estudió la estru ctu ra de las sociedades capitalistas europeas de su tiem po. A hora bien, la existencia de divinidades lem eninas prim o rd iales n o fue descubierta hasta el últim o cu arto del siglo X X p o r las ciencias hum anas fem inistas1 junto con algunos científicos, com o Jo sep h C am pbell2. Al estu d iar las 1.500 cosm ogonías conocidas y ordenarlas c ro n o ­ lógicam ente, este m itólogo, co nsiderado u n o de los más im portantes ilel pasado siglo, vio que las más arcaicas se referían a una D iosa, una C¡ran M ad re — p o r lo general identificada con la T ierra— , de donde -.alia to d o y a d o n d e regresaba to d o . Era om nidadivosa, om nirreceptiva, y cread o ra de todas las otras divinidades y, directa o indirectam enic, de to d o s los seres hum anos. De ah í en adelante, a m edida que el gén ero m asculino se vaya vol­ viendo hegem ónico aparecerán las divinidades masculinas p rim o rd ia­ les. En el p rim e r g ru p o es u n o de los hijos de la diosa, que se rebela i o n tra ella y to m a el p o d er. D espués la pareja andrógina — com o el Yin/Yang de la C hina, y Shakti/Shiva de la India— y finalm ente, el Dios m acho to d o p o d e ro so que crea — tam bién él solo— to dos los seres. 1. M . G im b u ta s, D io s e s y d io sa s d e la vie ja E u ro p a ( 7 0 0 0 - 3 5 0 0 a .C ), Istm o, M .ulrid, 1 9 9 2 . 2. J. C a m p b ell, L a s m á sca ra s d e D io s , A lia n za , M a d rid , 1 9 9 9 . T o d as las cosm o g o n ías n o son m ás que la sacralización de las leyes q u e rigen los sistem as económ icos y culturales de los diversos grupo s h u m an o s. Las m ás antiguas im ágenes sagradas n o son de ho m b res ni de anim ales. Son 2 5 .0 0 0 estatuillas de m ujeres grávidas con g ran d es senos y en o rm es caderas, las diosas de la fe rtilid a d ’. La ap arició n d e dioses m asculinos es m uy reciente en la histori.i hum ana. D esde la década de 1960 las h istoriadoras fem inistas4 se refieren ;i las prim eras cultu ras conocidas com o m atricéntricas, culturas de recolección, en las que no era necesaria la fuerza física. Las mujeres gobernaban la sociedad de entonces p o r linaje fem enino p o rq u e ni los hom bres ni las m ujeres sabían quién era el p a d re de la criatura. Así los hom bres se sen tían más o m enos m arginales y las m ujeres eran consideradas casi sagradas, pues se suponía que concebían de los dioses. 3 . M . F r e n c h , B e y o n d P o w e r : o n W o m en , M en a n d M o rá is, Su m m it B o o k s, N e w Y ork , 1 9 8 5 . 4 . V é a n se , so b r e e ste tem a , las sig u ien tes obras: R. A g o n ito , H is to r y o f Ideas o / W o m en , G . P. P u tn a m ’s So n s/P a ra g o n , N e w Y ork, 1 9 7 7 ; J. P. V . D . B a lsd o n , R om án W o m en : T h eir H is to r y a n d T h eir H a b its , G r e e n w o o d Press, W e stp o r t, 1 9 6 2 ; M . K B erad, W o m a n a s F o rc é in H is to r y , M a cm illa n C o llie r B o o k s, N e w Y ork , 1 9 7 1 ; S. (> B ell, W o m e n fr o m th e G re e k s to th e F rench R e v o lu tio n , Sta n ford U n iversity Press. 1 9 7 3 ; J. B ernard, T h e F em a le W o rld , F ree Press, N e w Y ork, 1 9 8 1 ; S. de B eau voir, I I seg u n d o sex o , C á ted ra , M a d rid , 2 0 0 0 ; J .-C h. B illig m eier y J. A . T u rn er, «T h e S ocio E co n o m ic s R o le s o f W o m e n in M y ce n a e a n G reece: A B rief Survey fro m E vid en ce ol th e L inear B T a b le ts» , en W o m e n ’s S tu d ie s 8 (1 9 8 1 ) , pp . 3 -2 0 ; R. B lo c k , T h e E tn a c a n s, F red erick A . P raeger, N e w Y ork, 1 9 5 8 ; A . C lark, W o rk in g L ife o f W o m e n in th r 1 7 th C e n tu r y ( 1 9 1 9 ) , reim p. A . M . K elley, N e w Y ork, 1 9 6 8 ; E. C roll, F em in ism a n d S o c ia lism in C h in a , S c h o c k e n , N e w Y ork, 1 9 8 0 ; F. D a h lb erg , W o m a n th e G a th e r n , Y ale U n iv ersity P ress, N e w H a v e n , 1 9 8 1 ; E. G . D a v is, T h e F irst S ex, N e w Y ork , G. I'« P u tn am ’s S o n s/P en g u in B o o k s, 1 9 7 2 ; R. E isler, O c á lic e e a e sp a d a , Im ago, R io ilr Ja n eiro , 1 9 9 4 ; M . F r e n c h , B e y o n d P o w e r: o n W o m en , M en a n d M o rá is, Su m m it Un ok s, N e w Y ork, 1 9 8 5 ; E. F riedl, W o m en a n d M en : a n A n th r o p o lo g is t’s V iew , H o li, R inehart an d W is to n , N e w Y ork, 1 9 7 5 ; M . G im butas, D io s e s y d io sa s d e la vieja Enr<. p a ( 7 0 0 0 - 3 5 0 0 a .C .) , Istm o , M a d rid , 1 9 9 2 ; A . C . K ors y E. Peters, W itc h c ra ft in E un p e - 1 1 0 0 - 1 7 0 0 : a D o c u m e n ta r y H is to r y , U n iv ersity o f P en n sylvan ia Press, Philadrl p h ia, 1 9 7 2 ; W . K. L acey, T h e F a m ily in C la ssic a l G re e c e, C o m e ll U n iversity Prr«v Ith a c a /N e w Y ork, 1 9 6 8 ; A . M a cfa rla n e, H is to r ia d o c a sa m e n to e d o a m o r , C om pan lm i das L etras, S áo P a u lo , 1 9 9 0 ; M . M ea d , Sex o y te m p e r a m e n to en tres c u ltu ra s p r itm ti vas, P a id ó s, B a rc e lo n a , 2 0 0 3 ; J. M ella a rt, C a ta l H u y u k , M r G r a w -H ill, N e w Yol l , 1 9 6 7 ; R. M ile r, A h is tó r ia d o m u n d o p e la m u lh er, C asa M aria E d itorial, R io d e J a n n ro, 1 9 9 8 ; N . M in a i, W o m e n in Isla m , S ea v iew B o o k s, N e w Y ork, 1 9 8 1 ; A . N y e , T ro th i fe m in is ta e a s filo so fía s d o h o m e m , R osa d o s T e m p o s , R io de Jan eiro, 1 9 9 5 ; S. II P o m er o y , G o d d e ss e s , W hores, W ives a n d S la ves, S h o ck en B o o k s, N e w Y ork , 1975. El p o d e r g en erad o r de las m ujeres originaba su p o d e r económ iu i'. En esas com unidades la vida era gozosa, bastaba recolectar el Im to de los árboles y cazar p eq u eñ o s anim ales p ara ten er satisfechas iis necesidades físicas. El resto del tiem po q u edaba disponible para l.is actividades placenteras, que incluían el co n tacto directo con la naturaleza y con los o tro s m iem bros del grupo. V arios an tro pólogos ilrscribieron algunas de estas actividades y el delicado equilibrio que había en tre los seres h um anos y la naturaleza, en tre los grupos de rilad, en tre pad res e hijos, etc. Era com ún la p ro p ie d a d de todas las cosas. N o existía com peti■ion y sí so lid arid ad y rep arto , absolutam ente necesario p ara la •■upervivencia física de los grupos, dem asiado p eq u eños p ara enfren ­ tarse a u n a n aturaleza p o d ero sa y a veces hostil. La gu erra era im pensable, pues la m uerte de u n o o más m iem bros ilcl grupo am enazaba la supervivencia de todos. El p o d e r era o tra tarea más, un servicio, y p o r eso pasaba de m ano n i m ano com o una p atata caliente. H abía vez y voz p ara todos. C om o ■I gobierno lo ejercían las m ujeres desprovistas de fuerza física, éstas r.ubernaban p o r persuasión, p o r seducción, de abajo hacia arriba, p o r icmsenso. El g ru p o tenía prim acía sobre los individuos; la palabra «yo» no i *istia en las lenguas prim itivas. El yo se da en los últim os m ilenios que engloban el p e rio d o histórico de la hum anidad. N o había m uerte. La m uerte física era la reintegración del indivi-. iluo en la cadena de las generaciones. Pasaba a ser un antepasado que después volvería a reencarnarse. V olvería, p o r lo ta n to no existía la perdida irreparable. V ida y m uerte eran dos fases co m plem entarias de 1 1 misma realidad. La vida solam ente en tra en lucha con la m uerte i un el p atriarcad o . Por eso m ism o realidad y placer estaban más p ró xim os que hoy. Así tam bién el yo y el o tro , p o rq u e la realidad cotidiana estaba inm ersa en lo sagrado. El co n tacto de los niños con el cu erpo de su m adre era más p ro lo n g ad o e intenso que en los días actuales. I a sexualidad genital era tam bién m enos intensa y existía la erotización de la vida com o un tod o . T o d a la realidad estaba perm eada por una sensualidad que hoy ya no conocem os. Incluso cuando se li.ii la do lo ro sa o trágica, ese d o lo r no se reprim ía, se vivía. Las personas sabían gozar y sufrir, vivir y m orir. T o d o esto fue observado S. •|v*2 K. M u ra ro , M u lh e r n o T erceiro M ile n io , R o sa d o s T e m p o s , R io d e Jan eiro, y re tra ta d o p o r an tro p ó lo g o s y an tro p ó lo g as que vienen estudiando los rem anentes de esos grupos m ás antiguos, d o nde las relaciones hum anas trascu rrían p o r m edio del am or. E ntre ellos el juego era, y to d av ía lo es hoy, d eterm in ad o p o r los más débiles y no p o r los más fu ertes6. El m atrim o n io , tal com o lo conocem os hoy, no existía. Las re ­ laciones h om bre/m ujer eran más fluidas, p o r eso m ism o más fáciles de em pezar y tam bién de term in ar. N o existía la soledad y el rechazo com o existe en los días de hoy, p o rq u e el grupo estaba más cohesio­ nad o e integrado. U na h erm an a salesiana, d an d o un testim onio sobre el contacto con los indios de la A m azonia, dijo: «Antes de n uestra llegada los indios vivían felices, noso tro s trajim os las enferm edades y la culpa». El trabajo se hacía con una finalidad placentera, para consum o inm ediato o p ara rituales. Esto q u ed a claro con o tro testim onio; est;i vez es un cura que trabajaba con los guaraní: «Cada cu atro años, ellos, y to d as las com unidades prim itivas, hacen una fiesta d o n d e se rom pen tod o s los tabúes. Para eso plantan du ran te cu atro años, acum ulan com ida y bebida p ara la fiesta. Un dí.i nos pareció que eso era un desperdicio y resolvim os vender el maíz y co m p rar rop as y m edicinas. Al añ o siguiente n o volvieron a piantar». El ejercicio del placer hacía a los cuerpos suficientem ente fuertes p ara acep tar la vida y la m u erte, es decir, sus psiques se hacían suficientem ente fuertes p ara vivir y p ara m orir, y estaban d e n tro de sus cuerpos. N o existía la culpa que genera el m iedo de la pérdida, que genera actos punitivos, que generan d o lo r y fuga de la m uerte y p o r eso hacen que el alm a salga fuera del cuerpo. La envidia del útero En esas culturas los hom bres eran una especie de seres m arginales. Su fuerza física no era necesaria y n o conocían su papel en la procrea ción. ¿Seres secundarios? ¿Sin sentido? De m anera inconsciente fu ero n desarro llan d o a lo largo de mi m illón y m edio de años envidia de las m ujeres. En esas culturas el órg an o supervalorizado no era el p en e; lo era el vientre grávido de Ims m ujeres p o rq u e de él d ependía la supervivencia del g ru p o y de lo s 6. 1980. C h. G . O ’K elly, M ert a n d W o m e n in S o c ie ty , D . v a n N o str a n d , N e w Y oik . M-res que alim en tab an la vida recién creada. Y la sangre m enstrual i egaba la tie rra com o rito de fertilidad7. C u an d o la ex uberancia de la n aturaleza va d ism inuyendo, se hace necesario el uso de la fuerza física Dara cazar anim ales grandes y po co .1 poco van ap arecien d o las culturas basadas en la caza. El m ás fuerte com ienza a d o m in a r a los m ás débiles. Se inicia la ru tin a de la lucha por un te rrito rio m ayor, el género m asculino pasa a ser hegem ónico y com ienza a d esrep rim ir la envidia arcaica del ú tero , in ten tan d o to m a r en el p la n o sim bólico el p o d e r rep ro d u ctiv o de la m ujer, en rituales como el de la cuvade, en el que el m acho, tras el p a rto , ocu p a ■naturalm ente» el lugar de la m ujer en el cuid ad o de la criatura. En Mrasil esta p ráctica se observa en todas las culturas indígenas, que ya no son reco lecto ras sino cazadoras8. El o tro ritual im p o rtan te es la iniciación del niño-varón a la vida adulta, q u e se hace secretam ente en la casa de los hom bres. Allí ■i¡lamente p u e d e n e n tra r los hom bres: si las m ujeres se acercan se las i .istiga co n la m uerte. En m uchas culturas los hom bres im itan el p a rto io n objetos de m adera y cánticos rituales exorcizando así la m isterio,i fuerza g en erad o ra de la m ujer. Estas cultu ras se m an tien en hasta el p atriarcad o , que com ienza en l.i época en que los hom bres descubren su papel en la p ro cre ació n 9, hace ap ro x im ad am en te veinte mil años. Y eso o cu rre sim ultáneam en­ te al descubrim iento de cóm o fundir los m etales. C on ellos hacen los prim eros in stru m en to s agrícolas y hace diez mil años com ienzan a ilividir la tie rra en tre sí. La g u erra es ya u n a ru tin a, así com o la invasión de tierras, llevada a cabo m ediante el sim ple p ro ced im ien to de la falsificación de títu lo s y el asesinato. Los p rin cip io s m asculino y fem enino, que hasta entonces g o b er­ naban ju n to s el m u n d o , se dividen: la m ujer queda recluida en el inundo de la casa — lo priv ad o — y el ho m b re asum e el espacio publico. A h o ra la ley del más fuerte consolida su p o d er. Un p o d e r que no es ya m ás u n servicio, sino u n privilegio. A hora p re d o m in a la i d a c ió n señor-esclavo. El hom bre dom ina y la m ujer es dom inada. Y esa violencia que p o co a poco se va fabricando la introyecta el niño en liis días actuales en el p roceso de castración. Y la introy ecció n de la figura del señor — el p ad re— y del esclavo el niñ o — m arca el inicio del proceso h istórico de sublim ación. Este proceso es, pues, m uy reciente en la historia hum ana. 7. H. II. M u r a ro , M u lh e r n o T erceiro M ile n io , c it., p p . 2 2 ss. Iliid. Ibid. La envidia del pene La envidia del ú te ro es sustituida ah o ra p o r la envidia del pene. f;| p arto , condición de la superio rid ad fem enina en los p rim ero s tiem ­ pos, pasa a ser descalificado. En el cristianism o es u n D ios m acho y g u errero —Yavé, D ios de los ejércitos— el q u e saca al hom b re del b arro y a la m ujer de su vientre. Y n o de la costilla, pues haciendo todavía uso de F reud, por un m ecanism o de desplazam iento, m ediante u n a realidad aceptable para el consciente se expresa o tra más violenta que el consciente niega p ero el inconsciente entien d e y acepta. En los m ilenios siguientes to d a la teo ría de A ristóteles y de los prim ero s d o cto res de la Iglesia define el vientre de la m ujer com o un espacio vacío, en el cual el sem en va p oco a p oco haciendo el trabajo de co n stru ir el em brión. Según A ristóteles el feto m asculino adquiere un alm a a los 40 días y el fem enino a los 80. Y esta ideología llega casi hasta nuestros días. Solam ente en el siglo XIX se descubre el papel de la m ujer en l.i gestació n 10, p e ro p a ra entonces la envidia del pene ya estaba instalad;! desde hacía m ilenios. La envidia prim itiva del ú te ro queda totalm ente olvidada, revelándose sólo en ía excesiva valoración del pene. ¿Va­ lorizado con resp ecto a qué? C on respecto a lo fem enino. En fin, dom ad a la m ujer, ya son soberanos del pene, de la sublim ación y de to d o el m ontaje h u m an o que las fantasías sobre el cu erpo del hom bre crean. A hora el m u n d o es la proyección de este cuerpo m asculino. Esa envidia p erm anece viva en el inconsciente de to dos los h o m ­ bres hasta el día de hoy. En n u estra investigación antes citada11, había en el cuestio n ario la siguiente pregunta: «¿Q uién tiene m ejor vida, el hom bre o la m ujer?». E stadísticam ente to d o s los entrevistados de la m uestra, que incluía hom bres y m ujeres, ten d ían a resp o n d er que la m ejor vida era la del hom bre, p o r diferentes m otivos, especialm ente p o r su m ayor au to n o m ía y p o r la capacidad de realizar lo que desea. E xcepto la p a rte más im p o rtan te de la m uestra: conseguim os co n tactar con nueve de los m ayores em presarios y estadistas brasilt ños y hacer que hablasen. Pues bien, ocho de ellos fueron unánim es: «La m ejor vida es la de la mujer», «Es m ejor dar de m am ar que ir a una 10. Id., «E l a b o r to en A m é ric a L a tin a », en M u jer, Iglesia, S e x u a lid a d y A b o r to en A m é ric a L a tin a , Catholics for Free Choice, Washington, 1990. 11. Id., S e x u a lid a d e d a m u lh e r b ra sile ira , Rosa dos Tempos, Rio de Janeiro, 51996, p. 134. reunión de ejecutivos» o «N osotros estam os to d o el tiem po en la cuerda floja y ellas protegidas». Los h om bres m ás podero so s, aquellos que realm ente poseen el falo, no tu v iero n el m en o r p roblem a en ad m itir su envidia del útero. Presos en el m u n d o de los núm eros y de los objetos — es decir, de las heces, de lo no-vivo— , tenían conciencia de la realidad que los aplastaba y de la p érd id a de lo h u m ano que el sistem a pro d u ctiv o acarreaba. Pero sólo ellos. Los otro s, no. Así, incluso en el p a triarcad o la m ujer conserva un m isterio indóm ito. La ru p tu ra en tre lo público y lo privado dio inicio a to d as las dem ás: en tre lo sagrado y lo p ro fano, entre el ho m b re y la m ujer, en tre los grupos h um anos, y p rin cip al­ m ente e n tre lo h u m an o y la naturaleza. A hora las relaciones son relaciones d e' violencia. La m ism a violencia que el niño aprende cuando quiere m atar al p ad re p ara no m orir. Pero la m ujer co n tin ú a in tacta en su dom inación. Encargada ella sola del cuid ad o del niño, la cu ltu ra la obliga a seguir viviendo la solidaridad y el altruism o. Su dom inio es el del co nstante dar. Así, silenciosam ente d u ran te casi diez mil años la m ujer ha segui­ do siendo depo sitaría de los valores arcaicos de la solidaridad y del don de sí. Q u ien da el salto hacia la com petición n o es la m ujer, es el hom bre. En el sistem a p atriarcal y de clases, creado p o r la sublim ación m asculina, to d o se separa en categorías, clanes, ciencias e im perios, dividiendo al ser h u m an o d e n tro de sí y a los dos géneros. Seguidam ente vam os analizar la situación del hom bre y de la m ujer hoy, y cóm o se articula la sexualidad con el sistem a económ ico actual. V erem os cuáles son las tendencias de género y de clase. LA IN CO M PA TIBILID A D E N T R E EL H O M B R E Y LA M U JER Individualidad y sexualidad ¿C óm o se da el proceso de identificación sexual de niños y niñas en el sistem a patriarcal? El niño c o rta la relación con el padre y, p o r eso, tam bién con la m adre. Y cu an d o se identifica sexualm ente lo hace en solitario y de m an era au tó n o m a. La niña, que n o sufre la am enaza de m u erte, en vez de identificarse en solitario, lo hace en la relación, refo rzan d o sus lazos con el p a d re y la m adre (véanse más adelante los cuadros 1 y 2). V em os así cóm o el am or q u e salva al n iñ o es el am or de sí m ism o — egoísm o— , y el de la niña, el am or al o tro — altru ism o1. D e esta m anera, espantosa, es la cu ltu ra p ro p ia la que m arca al n iñ o desde que nace p ara el ro l que ejercerá en el m undo — el de perten ecer a la vida pública, p ro d u ctiv a— y p o r lo ta n to a com petir p o r el p o d er, p erjudicando al o tro sin culpa, p o rq u e ése es el rol que tien e que jugar; cu idando en p rim e r lugar de su p ro p io interés. La m ujer, destinada, de fo rm a diferen te, a la casa y a la vida privada, está m arcada p ara el d on de sí m ism a, p ara el altruism o. La consecuencia directa de esta condición de am bos es el tip o de superyó m asculino, rígido e im personal, que se opone al fem enino, m ás flexible y personal. La psicóloga estadounidense C arol G illigan2 1. C f. R. M u ra ro , O s seis m e se s e m q u e fu i h o m e m , R osa d os T e m p o s , R io de Ja n eiro , ‘ 1 9 9 0 , pp . 4 4 ss. 2. C . G illig a n , Urna v o z d ife r e n te , R osa d o s T em p o s, R io de Jan eiro, 1 9 9 1 . estudió a más de 1 2.000 adolescentes, niños y niñas, pro p o n ién d o les un dilem a sobre u n a p erso n a enferm a que necesitaba una m edicina solam ente accesible si se infringían algunos principios m orales y legales. Los niños rechazaron en su m ayoría actu ar fuera de los p atrones, m ientras que las niñas en su m ayoría no d u d aro n en tra n s­ gredir los princip io s p ara salvar una vida. Esta investigación fue decisiva p ara que se iniciasen los estudios de género y para com enzar a e n te n d e r cóm o divergen en n uestra cultura las psiques m asculina y fem enina. O tra característica de esta divergencia en tre u no y o tra es la tendencia en el ho m b re a la au to n o m ía, a la soledad y a la separación, m ientras que la m ujer tien d e a la u n ió n , a la relación y a la búsqueda de com pañía. A ctividad y agresividad versus pasividad y receptividad son carac­ terísticas tradicionales de am bos géneros que actualm ente están em ­ pezando a sufrir transform aciones rápidas. M an ip u lació n y co n tro l p ro ced en de la característica sádico-anal de nuestra cultura. Son com plem entarios de la dependencia afectiva de la m ujer tradicio n al, originada p o r la sum isión económ ica. C ada uno erotiza lo que puede. El ho m b re en general erotiza el m ando, el co ntrol, y la m ujer lo «domina» p o r la tern u ra, p o r la fragilidad y hasta p o r el m asoquism o. En sum a, el cuerpo del ho m b re es fragm entado. Su grandeza trágica prov ien e de su precoz experiencia de en fren tam ien to con la m uerte. El, y no la m ujer, cae desde la etern id ad del niño polim órficam ente p erverso, sum ergido en el placer de su cuerpo, d en tro del tiem po frag m en tad o en horas, m inutos y segundos: el tiem po del tra ­ bajo, del p o d e r y de la construcción de la historia. Su cu erp o está co n struid o p o r su m ente m asculina. La m ujer, no. Ella identifica su m ente con el cu erp o y esto hace que perm anezca en el m u n d o del placer, íntegra. Esta integ rid ad y esta fragm entación hacen que las lógicas fem e­ nina y m asculina sean com p letam en te diferentes una de otra. C u an d o nos detengam os en el análisis del sistem a de p o d er, éstas se volverán bastante claras. M ien tras ta n to , com o la estru ctu ra psíquica del hom bre lo lleva hacia lo racional, la objetividad y el co nocim iento intelectual, esto uen d e a desexualizar su cu erp o eró tico volviéndolo un cuerpo abs­ tracto. Por eso m ism o el hom b re es más p ro p en so que la m ujer a generalizaciones, a la ciencia objetiva y teórica, a la construcción científica y tecnológica y al sistem a económ ico. La m ujer, p o r o tro lado, llega al m undo del conocim iento llevan­ do to d o su cu erp o erógeno. Lo irracional, la em oción, la intuición y princip alm en te el cu id ad o 3. Al final de este tex to analizarem os qué tip o de conocim ien to y de construcción tecnológica puede generar esta o tra lógica, p rin cip alm en te si se integra con la p arte no-d estru cti­ va de la lógica m asculina, en este m undo tecnológicam ente com plejo. Padre v y Madre Madre Padre Niño Niña HOM BRE M U JE R Niño Niña Egoísmo Mente Superyó más rígido Obra según principios Superyó impersonal Actividad Autonomía Control Soledad Separación Agresividad Manipulación Fragmentación Altruismo Cuerpo Superyó más flexible Obra según necesidad Superyó personal Pasividad Relación Dependencia Compañía Unión Receptividad Cuidado Integración C u a d ro 1. Á m b ito in tern o . Para u n a m ejor com presión del lector acabam os de resum ir el proceso de identificación sexual y de la construcción de lo fem enino y de lo m asculino p o r m ed io de un cuad ro de estru ctura binaria. Sin em bargo, debem os ale rta r sobre el peligro de esta estructura para que el lector o la lectora n o vaya a asociar inconscientem ente la diferencia con la desigualdad. P ero, en caso de que fuera posible disociar estas dos categorías y p en sar lo m asculino y lo fem enino com o dos m undos 3. C f. A . Jaggar y S. B o rd o (ed s.), G é n e ro , c o rp o e c o n h e c im e n to , R o sa dos T e m p o s, R io de Ja n eiro , 1 9 9 5 . casi diferentes, p o d ría ayudar m ucho a co m p ren d er lo que el p a tria r­ cado ha hecho con nosotros, hom bres y mujeres. Así el cu ad ro p resen ta exactam ente el trián g u lo edípico. H em os colocado debajo de los triángulos referentes a los niños y a las niñas las características de la m asculinidad y de la fem inidad a las que nos hem os referid o an terio rm en te. H arem o s o tro s cuadros p a ra otras relaciones. El p rim e ro refleja el m apa de la libido de hom bres y m ujeres en el ám bito in tern o . En el segundo, p resentarem os el m ism o esquem a referido a la relación H om b re/M u jer. M ás adelante v en d rá el cuadro tercero , referido al ám bito episte­ m ológico — relación con el co nocim iento y la espiritualidad— de lo m asculino y lo fem enino, y el cuadro cu arto sobre el p o d er, con algunas co nstantes sobre el cuerp o que sublim a y el cu erp o que goza. Finalm ente, el cu ad ro q u in to m o strará nuestras consideraciones so­ bre la p ato lo g ía de los géneros. La relación hombre-mujer: el continente negro En nuestra investigación, ya citada, p lanteábam os esta pregunta: ¿Cóm o se siente en el m atrim onio? H ab ía cu atro opciones de res­ puesta: 1) m uy feliz, 2) feliz, 3) decepcionado, 4) infeliz4. T o d as las m ujeres de to d as las clases sociales se d ivideron entre las cu atro opciones. Estaban las m uy felices y felices — que se concen trab an en las clases ricas— . A lgunas se definían com o decepcionadas — el 64% de la clase o b re ra se definía así— y estaban las infelices, que se concentrab an en las clases m enos favorecidas. Pero so rp ren d en tem en te casi to d o s los hom bres, m enos un o de la clase o b rera, resp o n d iero n de la m ism a m anera: «feliz». N o com uni­ caban su v erd ad era em oción. T o d o s estaban convenientem ente feli­ ces, no eran infelices ni m uy felices. Sentían dificultad en expresar sus em ociones o, m ejor, su m iedo. Esto significa que las m ujeres se entregaban y que los hom bres tenían m iedo a la entrega. Ju stam en te p o rq u e tienen el c u erp o dividi­ do no se lanzan a nada p o r entero. En los incontables debates que m antuvim os la gran m ayoría de m ujeres co n co rd ab a en afirm ar que en general ellas quieren p ro fu n d i­ 4. R. M u ra ro , S e x u a lid a d e d a m u lh e r b ra sileira , R o sa d o s T e m p o s , R io de J a n e i­ ro, '1 9 9 6 , p. 4 1 8 . zar las relaciones y que los hom bres in ten tan h uir de esa profundización, ¿por qué? T al vez el núcleo de la in com patibilidad en tre am bos esté en el hecho de haber sido el ho m b re am enazado de m uerte a causa del am o r p rim o rd ial de la m ujer, el am o r de la m adre. Por eso to d o s los am ores m ás profu n d o s, im agina él, llevan a la m uerte. La m ujer, que no ex p erim en tó esa ru p tu ra, cuanto más p ro fu n d o sea el am or, más erotizada q u eda y más p ró x im a de las experiencias de gozo de l.i infancia de antes de la represión. M o strarem o s seguidam ente los esquem as de incom patibilidad en la sexualidad de hom bres y m ujeres p o r m edio del esquem a segmen tad o del cu ad ro 2. MadreT^) 1 ___ l ( ^ J S l if t o ^ ) Amor lleva a la muerte Separa sexo de afecto Placer Miedo a profundizar Sexo en primer lugar No habla de emociones Sadismo Apariencia Mujer como empleada Traiciona para quedarse Comienza las relaciones Cuantitativo Límite Amenazado por la proximidad Polígamo Mujer, más tonta Pornografía (^ M a d r e '^ ) _____ Nifta Amor lleva a la vida Une sexo de afecto Éxtasis Deseo de profundizar Amor en primer lugar Procura comunicarse Masoquismo Cualidades internas Se casa por estar enamorada Traiciona para marcharse Termina las relaciones Cualitativo Sentimiento oceánico Amenazada por la distancia Monógama Hombre, más competente Erotismo C u a d ro 2 . R ela ció n H o m b re/M u jer: Sexu alid ad C om o puede verse, cu ando un hom bre em pieza a am ar a una mujer siente un gran interés, p e ro u n a vez que el am o r se pro fu n d iza aparece el recu erd o del trau m a prim o rd ial, volviéndolo cada vez más inhibido. Su deseo dism inuye a m edida que el afecto crece. La m ujer, en cam bio, cu an to más am a, más desea, más interés siente. Llega un m om ento en que el ho m b re se siente prácticam ente im p otente, y la mujer, más ero tizad a que nunca. Y a causa de esta incom patibilidad suelen te rm in a r hoy las relaciones. N i el hom bre ni la m ujer tien en plena conciencia de esta situación. El se en cu en tra m ás fragilizado que n u n ca y ella se siente más fuerte. Para él el am or lleva a la m uerte y para ella el am o r lleva a la vida. Esto está ap areciendo hoy después que la m ujer ha conseguido alcanzar m ayores niveles de individuali­ dad y de libertad. T rad icio n alm en te hom bres y m ujeres se casaban p ara desem pe­ ñar los roles a los que la sociedad les destinaba. El hom bre buscaba nna m ujer que ci idase de él y de sus hijos y la m ujer buscaba un proveedor. El hom bre se casaba con una em pleada de lujo, y la m ujer, con su p a tró n . El buscaba una m ujer to n ta a la que pudiese do m in ar fácilm ente, y la m ujer, u n hom bre más viejo, más vivido, que le pudiese d ar seguridad económ ica y em ocional. Los roles estaban bien defim qos. La m ujer tenía que ser anorgásmica y dom éstica. A fecto, sí, p ero el deseo era obsceno en casa; en la calle, no. M ien tras la m ujer cocinaba y cuidaba de los hijos en casa, el hom bre se m archaba a la calle en busca de otras m ujeres — en general de clase social m ás baj¿— con las que tenía sexo disociado de afecto. Dividido p o r el hom bre, el sexo viene separado del afecto. Es m enos doloroso. En su gran m ayoría sienten la in tim idad com o am enazado­ ra. Para el hom b re es sexo o intim idad, p ara la m ujer es casi im posible disociar am bos. Por eso m ism o, el hom bre lo p rim ero que ve en la m ujer es la apariencia física. C om o él tiene el cuerp o dividido, tam bién ve en ella un cuerp o dividido. Se casa p o r los m otivos más increíbles. Un fam oso o to rrin o se apasionó con la nariz de su fu tu ra esposa — esa nariz es m ía, dijo— , y se casó p o r eso. T u v o suerte, p o rq u e su m ujer es estupenda. ¿Y si no lo hubiera sido? O tro s se casan con senos, traseros, to n o s de voz... En nuestra investigación, u n o llegó a decir: «Sólo m e caso con una m orena, brasilera, de 1,60 m ...»5. 5. lbid., p. 293. Las m ujeres q uieren que los hom bres las am en, les regalen flores, etc. Los hom bres q uieren m ujeres dom ésticas en casa. O tro caso que vale la p en a citar es el de u n gran violinista que a su m ujer, tam bién gran violinista — y guapa— , le dio com o regalo de aniversario de b oda un p a r de chinelas de piel m uy cóm odas. La chica casi m uere de frustración. Siguiendo sobre ese p u n to del cuerpo escindido: el hom bre tiende a ser polígam o. C u an d o se e n am o ra de o tra, sigue con las dos6. La m ujer, al co n trario , si am a a o tro hom bre, va com pleta. Y m uchas m ujeres ab an d o n an a m arid o e hijos p o r u n a gran pasión sin m irar atrás. De ahí que cuando el m arid o traiciona, lo haga para so p o rta r un m atrim o n io aburrid o . C o m o ejem plo citarem os el caso de un am igo que se buscó u n a am ante a v er si las cosas se arreglaban en su casa. N os sorprendim os. Y esa o tra pob re m ujer va a te n er que aguantar no sólo a un hom bre, sino al h o m b re y a o tra m ujer (la esposa). La m ujer en general traicio n a p ara m archarse. Para ella es im posible tener éxtasis con dos al m ism o tiem p o ; ten er placer hasta con m uchos hom bres sólo en orgías... En sum a, el hom bre trad icionalm ente colo­ ca en p rim e r lugar el sexo, y la m ujer, el am or. C reem os que esta incapacidad del hom bre de entregarse a ese sentim iento oceánico es lo que le hace capaz de d om inar el placer e im pon erle los lím ites, las leyes, y tam bién la violencia. P or eso él tiende a ero tizar el sadism o, y la m ujer, el m asoquism o. T uvim os el privilegio de en co n trarn o s en la U niversidad de N ew H am pshire en el m om ento en que estaban analizando estadísticam en­ te una investigación representativa de Estados U nidos. P robaba que el 66% de to d as las m ujeres recibían o habían recibido golpes del padre o del m arido. En Brasil este p o rcentaje es del 52 , según la investiga­ ción realizada p o r H elleieth Saffioti y su equipo. En el ám bito de la violencia, tenem os que decir que cuando va dirigida co n tra la m ujer no es coyuntural. Sin em bargo, alcanza ahí m ayor am p litu d por rep resen tar la raíz de la violencia del hom bre c o n tra el hom bre. T od av ía en esta línea de la escisión del cuerpo es más fácil e n ten d er p o r qué el ho m b re es cuantitativo — cuántas m ujeres tuvo, cuántas veces en una noche, cuántas veces se co rrió sin sacarla, etc.— y la m ujer más selectiva. C u an d o acaba una relación la m ujer p erm a­ nece algún tiem p o recogida, viviendo el duelo, m ientras el hom bre 6. Id ., O s seis m eses e m q u e f u i h o m e m , c it., pp. 4 9 ss. tiende a ir a la calle a ligar. Así, sale y ab o rd a a las m ujeres, si bien m uchas ya estén tam bién ab o rd án d o lo . Pero quien ro m p e la relación es la m ujer. T a n to en el ám bito internacio n al cu an to en el nacional ellas son responsables del 75% de todas las solicitudes de divorcio7. El cu erp o ínteg ro no tiene m iedo a la m uerte que supone la ru p tu ra. El hom bre es incapaz de rom per. «Me enferm a», nos dijo u n o de ellos. Y así se p ro lo n g an relaciones m ediocres o m al resueltas. P odríam os decir m ucho más, p ero lo dejam os a la experiencia de nuestros lectores y lectoras. 7. S. Barbaras, R o m p e r p a ra v iv e r , R o sa d o s T e m p o s , R io d e J a n e ir o , p p . 1 1 0 ss. LA IN CO M PA TIB ILID A D E N T R E LA M U JER Y EL H O M B R E El mundo del pensamiento: cómo los sistemas simbólicos se volvieron masculinos Jean-Jacques R ousseau, en su libro Entile, cuenta que éste tuvo dos nacim ientos: el p rim ero , a la naturaleza, cuando salió del vientre de su m adre, y el segundo, a la cultura, cu ando em pezó a estudiar. Pero que Sophíe, su novia, había ten id o sólo un nacim iento, pues desde niña estaba siendo p re p a ra d a p a ra las tareas dom ésticas. H asta el siglo XIX, a p re n d e r a leer norm alm en te estaba p erm itid o solam ente a los h om bres y en algunos países del m u n d o es así todavía hoy. En 1849 las m ujeres estadounidenses e inglesas se reu n iero n en Seneca Falls (Estados U nidos) y reivindicaron sus derechos de a p re n ­ der a leer, a v o tar, a h ered ar, exigieron un salario p o r su trabajo dom éstico y em pleo en el ám bito público. H asta el siglo XIX las m ujeres eran, de hecho, po co m enos que esclavas. Y si actualm ente tien en to d o s los derechos de ciudadanía m ínim os, deben ag radecerlo a las p rim eras fem inistas, que reco rrie­ ro n el m u n d o d u ran te 71 años p ara em pezar a conseguir algunos derechos; p o rq u e fue exactam en te en 1920 cuando Estados Unido, c Inglaterra d iero n a las m ujeres el derecho al voto. En Brasil este derech o com enzó a existir en 1934 y fue conseguido p o r Berta Lutz. H asta entonces las fem inistas eran vistas com o lesbianas, prostitutas, se les llam aba feas, m alqueridas, solteronas, etc., aunque tuviesen m arido e hijos. Y hoy sigue pasando lo m ism o con las que se atreven ;i fo rm ar p arte de los m ovim ientos organizados de mujeres. O tro hech o que m uestra esta ten d en cia histórica de situar a la m ujer com o p erso n a de segunda categoría o cu rrió después de la p ri­ m era D écada de la M ujer (1975 a 1985). La O N U , al hacer un estudio de 121 países d esarrollados y subdesarrollados, descubrió que las m ujeres con stitu ían el 1% de los poseed o res de riquezas y de p oder, realizaban dos terceras partes del trabajo m undial y ganaban un tercio de la m asa salarial. En otras palabras, trabajaban el doble que el hom bre y g anaban la m itad de lo que ganaba éste. O sea, su trabajo valía en realid ad la cu arta p arte de lo que vale el trabajo del hom bre o la m itad de la m itad. Esta situación ha cam biado m ucho. H oy la m ujer representa ap ro x im ad am en te el 5 0 % de la fuerza de trabajo m undial; en Estados U nidos gana el 9 5 % ' de lo que ganan los hom bres, y en Brasil, el 66% 2. H a h abido, pues, u n m ayor cam bio de la condición de la m ujer en los últim os veinte años que en los últim os o ch o mil años de patriarcado. En la m ayoría de los países más de la m itad de los estudiantes universitarios son m ujeres. En Brasil alcanzan el 66% . En 1969 eran apenas el 33% : de trescientos mil alum nos sólo cien mil eran m ujeres. H oy, en u n universo de 2 ,7 m illones de alum nos, ellas sum an 1,8 m illones, es decir su n ú m ero se ha m ultiplicado p o r 18 m ientras el de los hom bres lo ha hecho p o r 4,5. ¿Q ué significa esto en térm in o s de capacidad m ental? Jacques Lacan se refiere en to d a su o b ra a la m ujer. Los extractos siguientes rep resen tan bien su pensam iento: — «N o existe m ujer que n o sea excluida p o r la natu raleza de las cosas que es la n aturaleza de las palabras (...) y el que sea excluida de la n atu raleza de las cosas es justam ente p o rq u e, al ser no -to d a, ella tiene u n gozo suplem en tario en relación a lo que la función fálica designa com o gozo»3. — «(...) y sería un e rro r n o reco n o cer que son ellas quienes a fin de cuentas p oseen al ho m b re (...)» — «Hay un gozo, ya que vam os a atenernos, un gozo del cuerpo que está, si se me p erm ite (...) más allá del falo (...) H ay un gozo de 1. P. A b u rd en e, M e g a te n d é n c ia p a ra m u lh e re s, R o sa d o s T e m p o s , R io d e J a n e i­ ro, 119 9 3 , p p .8 7 ss. 2. IBG E , C e n so 2 0 0 . 3 . C f. J. L acan, E n c o ré , D u Seuil, Paris, 1 9 9 7 [en e sp a ñ o l A ú n , P a id ó s, B arcelo■i.i. 19 8 5 1. ella, de esa ella que n o existe y nada significa. H ay un gozo suyo del cual quizá nada sabe ella misma, a no ser que lo siente (...). Llevamos años suplicándoles, suplicándoles de rodillas que traten de decírnoslo, ¿y qué?, pues mutis, ¡ni una palabra!4. Y sobre la naturaleza de ese gozo Lacan al analizar una estatua de santa T eresa de Bernini en estado de éxtasis, expuesta en R om a, declara: «De que santa T eresa goza n o hay duda. Pero ¿de qué goza? El testim o n io de los m ísticos es esencial, ellos sienten, p ero no lo saben expresar (...)» Y añade: En tiem pos de Freud y de Charcot se intentaba reducir la mística a un asunto de puro joder (foutre). Si miramos de cerca no verem os nada de eso. Ese gozo que se siente y no se sabe ¿no es el mismo que nos pone en el camino de la existencia? ¿Y por qué no interpretar la faz del O tro, la faz de D ios, com o estando sustentada por el gozo fem enino?5 (...) si la libido es masculina, es por ella que la mujer es entera, porque a partir de ahí el hombre la ve y le concede un inconsciente. Y ¿para qué le sirve? Le sirve para hacer hablar a los hablantes, aquí reducidos al hombre, es decir, a que ella no exista sino com o madre6 C on to d o esto, Lacan afirm a que: — la m ujer no existe, sólo existe la m adre, la m ujer que el hom bre tiene en el inconsciente; — el hom bre es el que p ro p o rc io n a u n inconsciente a la m ujer; — las relaciones fem eninas no son sim bolizadas; — ella goza; — más que el h om bre, q u e sólo tiene gozo fálico, ella goza con Dios, pero no sabe que goza. H em o s elegido estos trozos p o rq u e, p ara nosotros, sintetizan to d o lo que los p en sad o res desde la antigua G recia han dicho y todavía dicen sobre la m ujer en estos o cho mil años de patriarcado. D icen que la p alab ra es del h o m b re y el silencio de la m ujer. Q ue la m ujer está fu era de los sistem as sim bólicos p o r su biología. Y que, 4. 5. 6. Ib id ., p . 6 9 . Ibid., cap. 6. Ibid., p . 9 0 . desde el p u n to de vista del h o m b re, es in co m p leta p o rq u e no posee pene y que p o r eso es incapaz de articu lar su pensam iento. P ero esto n o es verdad, pues com o ya hem os visto la m ujer no era educada p o r la sociedad tradicional. Q u ed ó fuera de lo sim bólico p o r m otivos económ icos y culturales. Y, al estar fuera de lo sim bólico, según Lacan, ella n o pensaba, luego no existía en el sentido cartesiano del térm in o : «Pienso, luego existo». P or eso el h o m b re — que existe— es un d ato y la m ujer se refiere a él. El es q u ien le confiere id en tid ad y hasta el inconsciente: ¡sin el h om bre la m ujer n o te n d ría ni inconsciente! Esto es así p o rq u e la figura fem enina que el hom bre tiene d e n tro de s r nconsciente es la m adre, p o r lo ta n to la m ujer sólo existe com o m adre, que es la m ujer que el inconsciente del ho m b re conoce. Y co m o ella n o sim boliza, sus relaciones n o son sim bolizadas, p rin cip alm en te las relaciones de las m ujeres con o tras m ujeres y, en especial, la relación m en o s sim bolizada de todas, «el co n tin en te negro» de la psicología c o n tem p o rán ea: la relació n m adre-hija. ¿Q ué en ten d em o s p o r relació n no-sim bolizada? E x actam en te lo que dijim os cu an d o nos referim o s a la in co m p atib ilidad e n tre h o m ­ bres y m ujeres, ta n to en el ám bito individual cu an to en el relacional e n tre los g én ero s. La m u jer, p o r n o te n e r el c o rte de la castra ció n — dicen los h o m b res— , «mezcla» razón con em o ció n , inteligencia con sensibilidad, sexo co n am or. P ero n o so tras decim os: es «ínte­ gra». Y p o r ser em o cio n al n o se ajusta a los sistem as sim bólicos «racionales», «objetivos», etc., del m u n d o público m asculino. Lo que Lacan y to d o s los pensadores o lvidaron es que el puente p ara lo sim bólico en el n iñ o es la sublim ación, la categoría central de todas las psicologías y psicoanálisis. Podem os sintetizar lo expuesto hasta ahora: 1) La sublim ación es fru to del m iedo a la m uerte y, p o r lo tan to , violenta p a ra el niño. 2) Las m ujeres y los h o m b res tienen capacid ad de pen sar, de sim bolizar, p e ro las prim eras h an sido trad icio n alm en te m an i­ p u lad as p o r el p a tria rc ad o p a ra m an ten erlas fuera de lo sim bóli­ co m asculino. 3) Las m ujeres, actualm ente, están siendo educadas y com ienzan a en tra r en m asa en los sistem as sim bólicos m asculinos sin la supersublim ación caracterizad o ra del proceso psicológico del niño. 4) La m ujer — según las últim as citas de L acan— es capaz de un gozo m ás allá del falo o, m ejor, de un éxtasis. (Ya hem os m ostra- do có m o el gozo fálico es un gozo restrin g id o y cóm o el éxtasis incluye el cu erp o y la m en te, hasta el p u n to de que Lacan afirm a que ella goza con D ios, y com o n o se puede reducir el am o r a la cópula, lo que hacen los m ísticos es exactam ente lo op u esto a eso. La m ujer, que goza m ás allá del falo, es incom patible con el h o m b re, cuyo gozo se agota en el falo. E ntre los hom bres, sólo los p o etas y los m ísticos — que integ ran m en te y c u erp o — son los que tienen acceso a la m ujer. Estos n o son incom patibles con ella). 5) El gozo, en últim o análisis — en cu an to al hecho del silencio sobre el gozo y de no saber nada sobre él— , es aquello que escapa a lo sim bólico, siendo incom unicable p o r m edio de palabras a quien no tiene u n a experiencia sem ejante, p o rq u e no hay form a de explicar el azul a un ciego de n acim ien to ni la m úsica a un so rd o m u d o . 6) A dem ás, la en trad a de la m ujer en lo sim bólico se está d an d o de m o d o diferente a la del h o m b re; ella trae «mezcladas», integ ra­ das, razó n y em oción, inteligencia e in tu ició n , etc., y así, desde que e n tró en el m u n d o público está m odificando los sistem as sim bólicos m asculinos, a n u estro m o d o de ver fragm entados y esquizofrénicos. Lo que q u erem o s decir es que una vez que la m ujer se vuelve un sujeto m ayor de la h istoria, con igual título que el h o m b re, com ienza a trasfo rm ar esos sistem as sim bólicos — com petitivos— en o tro s to talm en te diferentes. Está em pezan­ do a crearse u n nuevo o rd en sim bólico, ah o ra igualm ente m ascu­ lino y fem enino. 7) La sublim ación no es el único cam ino p ara e n tra r en lo sim bólico, ya que fue con stru id a p ara ser el fu n d am ento in tern o de la sociedad com petitiva y violenta, fue fabricada para sustentar el p o d e r y no p ara inaugurar lo sim bólico; la sim bolización es una función del có rtex y su uso es cultural y económ ico, com o hem os v enido diciendo exhaustivam ente. A hora pod em o s em pezar a e n ten d er cuál es el tip o de sim bólico que incluye el gozo y no la frustración y el m iedo a la m uerte. En el ám bito epistem ológico la lógica básica n o p o d rá ser la lógica «objetiva» aristotélica de causa-efecto7. La lógica dialéctica de la 7. R. S c h o tt, E ros e p ro g resso s c o g n itiv o s : o c o n c e ito d e o b je tiv id a d e e m filo so fia , R o sa d o s T e m p o s, R io de J a n eiro , 1 9 9 6 . negación de H egel o cupa un lugar más restringido, y ah o ra se institu­ ye una lógica de diálogo y de reciprocidad, com o la que desarrolla, p o r ejem plo, en su o b ra H u m b erto M a tu ra n a 8. T e n e m o s que ir hacia una epistem ología que incluya la subjetivi­ d ad — com o el trab ajo de Susan B ordo y de su e q u ip o 5— y hacia una ed ucació n q u e se p reo cu p e de la inteligencia em ocional. N ecesita­ m os p rin c ip a lm e n te revisar la ciencia econ ó m ica vigente, que re d u ­ ce la re a lid a d a frías ecuaciones, p ara m o strar, p o r debajo de los agregados m acro eco n ó m ico s, la m u erte, la en ferm ed ad , la desigual­ dad, la inicua d istrib u ció n de la ren ta. N o m ás M ilto n F riedm an, Keynes, P ed ro M alan y seguidores, sino u n a eco n o m ía basada en una m atem ática de los juegos de sum a positiva, del gana/gana, com o la de los trab ajo s de Sam ir A m in, M an d el y algunos econom istas radicales estad o u n id en ses, y p o r encim a de to d o s, de R osa de L uxem burgo. Y e n riq u ecer así co n secu en tem en te las m atem áticas en general, fu n d án d o las a h o ra en los m odelos biológicos en vez de en los m o d elo s físicos actuales, que ni explican ni se aplican a la realidad h u m an a. U na m atem ática que asum a lo irracional, no la causalidad, co m o en la te o ría de la com plejidad de llya Prigogine, o la física cuántica. T o d o esto m uestra có m o lo que llam am os hoy sistem as sim bóli­ cos, basados en la palab ra y en la razón, no han elab o rad o ni percibid o sus bases insconscientes e irracionales. En este m o m en to , cercano a la d estru cció n de la especie q u e dichos sistem as están p ro d u c ie n d o , estas bases com ienzan a aparecer. Y q u ieren p o r lo ta n to ser cu estio n ad as y diseccionadas in terio rm en te. En el cu ad ro 3, en la página siguiente, esquem atizam os la m anera de ser m asculina con un gráfico m atem ático convencional, com pues­ to de ord en ad as y abscisas y u n a recta que indica la correlación de fuerzas; la fem enina, con una espiral y una flecha m o stran d o un sentido único. 8. H . R. M a tu ra n a , « B io lo g y o f C o g n itio n » , en H . R. M atu ran a y S. V arela (ed s.). U rban a 111 - B io lo g ic a l C o m p u te r L a b o r a to r y , F acultad de C ien cia s, S an tiago de C h ile , 1 9 7 2 . 9. C f. A . Jaggar y S. B o rd o (ed s.), G é n e ro , c o rp o e c o n h e c im e n to , R o sa d o s T e m p o s , R io d e J a n eiro , 1 9 9 6 . El • • . • • • • Ella Conocimiento Inteligencia Razón Abstracción Objetividad Generalización Categorías Intuición Sensibilidad Emoción Concreción Subjetividad Detalles Inter y transdisciplinariedad (Ciencia, Arte, Religión, Filosofía) C u a d ro 3. N iv e l e p is te m o ló g ic o Hombre, mwer y poder Al com enzar el T ercer M ilenio, cuando las m ujeres em ergen com o sujetos de la h isto ria en un m u n d o tecnológicam ente avanzado, em ­ piezan a tra e r la nueva/arcaica lógica de su cuerp o erógeno hacia el in te rio r del sistem a sim bólico/económ ico m asculino. Ellas com ienzan a e n tra r en el sistem a p ro d uctivo de m anera m asiva d u ran te década de 1960. En los años ochenta, después de haber fracasado en su in ten to de im itar al hom bre, ad optan una nueva estrategia: llevar la lógica fem enina al in terio r de la lógica m asculina. Y am bas lógicas com ienzan a m o strar lo que realm ente son. Y, tal co m o hem os observado en n uestra experiencia de casi cu aren ta años en m ovim ientos de mujeres, vem os cóm o su form a de go b ern ar se o p o n e a la de los h o m b res10. En este m u n d o de gran com plejidad organizacional los m étodos m ás hum anos d e las m ujeres presen tan m ayor eficiencia, incluso en térm in o s produ ctiv o s. E ntre los años o chenta y nov enta el n ú m ero de 10. P. A b u r d e n e , M eg a te n d é n c ia p a ra m u lh e re s, c it., pp. 8 7 ss. em presas adm inistradas p o r m ujeres en Estados U nidos creció en un 185% , y las dirigidas p o r hom bres apenas en un 85% . H oy las m uje­ res represen tan el 4 1% de to d o s los em presarios de ese país y son directoras-presidentas de cien de las quinientas em presas estad o u n id en ­ ses seleccionadas p o r la revista F o rtu n e". f fio» Ser Tener . • • • • • • • • . • • • . • Público Competición Poder con privilegio Jerarquización Centralización Hostilidad Manda de arriba abajo Autoritarismo Éxito en la competición Persona Gana/Pierde Administra Estatus Oprime Gobierna por el temor . • . • . • • ■ • • • • • • • Privado Cooperación Poder como servicio Liderazgo Red Conciliación Estimula ae abajo hacia arriba Consenso Fracaso en la competición Autenticidad Gana/Gana Cuida Realización Capacita Gobierna por persuasión C u a d ro 4 . P od er. En el cu ad ro 4 vem os que, en p rim er lugar, los hom bres gobier­ nan cen tralizan d o , y las m ujeres, p o r red. Ellos gobiernan de arriba abajo, p o r el tem o r. D ividen p ara reinar. En el m u n do de la co m p eti­ ción, o p erjudican o son perjudicados. La estru ctu ra m asculina es una pirám ide dividida (que refleja la división del cuerpo m asculino). La parte su p erio r (cima) oprim e jerárquicam ente a la p a rte de abajo (base). Esta estru ctu ra es com ún al estado, las em presas, los sindica- 11. Ib id ., pp. *>2-93. tos, las iglesias, etc., o, m ejor dicho, a to d o s los sistem as sim bólicos m asculinos. Es ta n com ún que, desde que nacen, las personas de las clases d o m in an tes son educadas p ara m andar, ten er iniciativa, creati­ vidad, y las de la base, p ara ser pasivas y obedecer. Así ha sido desde hace o cho mil años. Pasados los años sesenta, cu ando las m ujeres e n tra ro n en el sistem a económ ico, in ten taro n im itar a los hom bres y fracasaron en la com petición p o rq u e no habían sido adiestradas p ara este proceso por el p ro p io sistem a, debido al hecho de haber sido destinadas al m undo p rivado, y el h o m b re, al público. A p artir de los años ochenta, traen de lo priv ad o , d o n d e habían estado confinadas du ran te los últim os ocho mil años, u n nuevo m o d o de gobernar. En p rim er lugar, ellas no o p rim en ni siquiera de m anera abstrac­ ta, po rq u e ven a cada su b o rd in ad o com o un ser hum ano. Se conectan con todos, g o b iern an escuchando todas las opiniones, p o r consenso. C uidan de cada u n o , en vez de ad m inistrar u n a organización. U na de las experiencias más fascinantes que hem os ten id o fue la de colaborar en Proyectos de R eform a del Estado con un enfoque de género, ta n to en el ám bito federal com o en el estatal y m unicipal. En u na de esas reu n io nes en Brasilia, una m ujer jefa de sección me dijo: «En mi m in isterio no sirve de nada trabajar a escala superior, porque tam bién allí to d o está co rro m p id o . Sólo en las secciones subalternas se puede hacer algo. En la m ía, p o r ejem plo, ya que no pu ed o d ar diez salarios m ínim os a un botones, a veces le doy una cesta básica, perm iso p ara q u e vaya a cuidar, a su hijo enferm o, etc., y la p ro d u c ti­ vidad de la sección es m ayor que en las o tras... p o rq u e son tratados com o personas...». H ay o tro s ejem plos fantásticos, com o el del M inisterio de la R eform a A graria, en el que las m ujeres se o rganizaron y consiguieron persu ad ir al m in istro y a los técnicos de jerarquía superior para que concediesen los títu lo s de la tierra a las m ujeres con hijos en vez de a los hom bres, p o rq u e el hom bre tiende a endeudarse y a vender su parcela a cualq u ier precio, y endo entonces a engrosar las favelas urbanas. Las m ujeres, en cam bio, perm anecen en el cam po. Esto saca a las fam ilias de la m arginalidad, descongestiona las m etrópolis y p ro p o rc io n a u n a m ejor alim entación, ab u ndante y barata, para toda la población. Esa acción p u ede cam biar la p ro p ia estru ctu ra de la reform a agraria. En el ám b ito estatal las m ujeres ya están cam biando en cierta m anera la e stru c tu ra de consum o, d ado que las encargadas del alm a­ cén no aceptan c o m p ra r cosas superfluas — tapetes personalizados, porcelanas finas, etc.— y se atienen a lo esencial. A los hom bres les resulta m ás difícil hacer esto. Las m ujeres, p o r ser íntegras, son m enos co rru p tas que los h o m ­ bres. Y actualm ente está saliendo a la luz este hecho. La m ujer no trata de c o n stru ir u n a perso n a, es decir, u n a p erso n alidad falsa, en su trabajo y o tra en casa, y busca m enos estatus y más realización personal. M uchas, inclusive, desisten de em pleos m ejor pagados p o r no ser satisfactorios. Son tam bién más conciliadoras, m enos autoritarias, aunque m uchas lo sean. Y si el hom bre tiende a o p rim ir, la m ujer tiende a capacitar, es decir, a dar condiciones a los su b o rdinados para que se cualifiquen. En resum en, la lógica m asculina es la m atem ática del «gana/ pierde» y la fem enina, la del «gana/gana»: es el ten er y el se r12. C reo que ya vam os en ten d ien d o cóm o funcionan am bas lógicas, m odelan d o cada una la realidad de m anera diferente. 12 . S o b re e ste m ism o tem a v éa n se las sig u ie n te s obras: W . Barret, T h e Ilu sió n o f T ec h n iq u e , D o u b le d a y , N e w Y ork, 1 9 7 9 ; R. B leier, S cien ce a n d G e n d e r, P ergam on , N e w Y ork , 1 9 8 4 ; J. F lax, « P olitical P h ilo so p h y and th e Patriarchal U n c o n scio u s: a P s y c o a n a ly tic P e r s p e c tiv e o n E p is te m o lo g y a n d M e ta p h y s ic s » , e n S. H a r d in g y M . H in tik k a (ed s.), P o litic a l P h ilo so p h y , N e w Y ork, 1 9 8 3 ; J. F la x , «G en d er as a Social P roblem : in an d for F em in ist T h e o ry » , en A m e ric a n S tu d ie slA m e rik a S tu d ie n o f J o u r ­ n a l o f th e G e rm á n A ss o c ia tio n fo r A m e ric a n S tu d ie s 3 1 (1 9 8 6 ) , pp . 1 9 3 -2 1 3 ; R . W . G o y y B. S. M e E w en , S ex u a l D iffe r e n tia tio n o f th e B rain , M IT Press, C am b rid ge, 1 9 8 0 ; S. H a r d in g , Th e Scien ce Q u e s tio n in F em in ism , C o tn e ll U n iversity Press, Ithaca, 1 9 8 6 ; S. B. H a r d y , T h e W o m e n th a t N e v e r E v o lv e d , H arvard U n iversity Press, C am ­ b rid ge, 1 9 8 1 ; R. H u b b a rd , « H a v e O n ly M e n E v o lv ed ? » , en S. H a rd in g y M . H in tik k a (ed s.), D is c o v e rin g R e a lity : F e m in ist P e rsp e c tiv es o n E p iste m o lo g y , M e ta p h y s ic s, M eth o d o lo g y a n d P h ilo s o p h y o f Science, R eid el, D o r d r ec h t, 1 9 8 3 ; M . Janssen-Jurreit, S e x ism : T h e M a le M o n o p o ly o n th e H is to r y o f T h o u g h t, P lu to Press, L o n d o n , 1 9 8 2 ; E. F. K eller, R efle c tio n s o n G e n d e r a n d S cien ce, Y ale U n iv ersity Press, N e w H a v e n , 1 8 9 4 ; K. K n o rr-C etin a , T h e M a n u fa c tu re o fK n o w le d g e , P erg a m o n , O x fo r d , 1 9 8 1 ; H . L o n g in o , «S cien tific O b jectiv ity and F em in ist T h e o rizin g » , en L ib e ra l E d u c a tio n , 1 9 8 1 ; J. M a ca u la y , « A dding G e n d er to A g resió n R esearch : In crem en tal o r R e v o lu tio n a ry C h an ge», e n V . O ’L eary, R. U n g er y B. S. W a llsto n (ed s.), W o m e n , G e n d e r a n d S o c ia l P sy ch o lo g y , E rlbaum , H illsd a le , 1 9 8 5 ; E. M e n d e lso h n , «T he S o cial C o n str u c tio n o f S c ie n tific K n o w le d g e » , en E. M e ld e lso h n y P. W e in g e r t (e d s.), T h e P r o d u c tio n o n S c ie n tific K n o w le d g e , R e id e l, D o r d r ec h t, 1 9 7 7 ; R. H . M atu ran a, E m o c io n e s y L e n g u a ­ je en E d u c a c ió n y P o lític a , Salus, C h ile, 1 9 9 2 ; H . R o se, « H a n d , Brain and H eart: A F e m in is t E p is te m o lo g y fo r th e N a tu r a l S c ie n c e s» , e n S ig n s 1 ( 1 9 8 3 ) , p p . 7 3 - 9 0 ; G . R yle, T h e C o n c e p t o f M in d , H u tc h in so n , L o n d o n , 1 9 3 9 ; D . S p en d er, M en 's S tu d ie s M o d ifie d : T h e I m p a c t o f F em in ism o n th e A c a d e m ic D isc ip lin e s, P ergam on Press, E lm sfo r d /N e w Y o rk , 1 9 8 1 . EL C U ERPO QUE SUBLIMA VERSUS EL C U ER PO QUE G O Z A La patología de lo femenino y lo masculino A paren tem en te, p o r lo que hem os visto, to d o parece indicar que estam os en d io san d o a las m ujeres y descalificando existencialm ente a los hom bres. N o es verdad. Lo que hem os hecho ha sido exponer «cualidades» y «defectos» que estadísticam ente p erten ecen a u n o u o tro género. Pero lo que en n u estra sociedad sigue prevaleciendo no es lo positivo, sino lo patológico. Para p o d e r e n ten d er la patología de los géneros es necesario definir antes qué es lo «m asculino» y qué lo «fem enino». A p rim era vista am bos se identifican con hom bres y m ujeres respectivam ente. Pero no es así. Lo fem enino n o se agota en la mujer ni lo m asculino en el hom bre. Los dos géneros están definidos en n u estro inconsciente p o r la to ta lid a d de las características que los sistem as económ ico y cultural les atribuyen. Así, hablam os de hom ­ bres afem inados y de m ujeres m asculinizadas. Son hom bres y m uje­ res, au n q u e n o caben d e n tro de esos p atro n es que cada cultura les adjudica. N u estra intención es criticar, al final de este tex to , todas estas características, redefinir lo m asculino y lo fem enino con otro s pará­ m etros y tra ta r de e n co n trar u n nuevo «masculino» y un nuevo «fem enino» m ás ad aptados a este m undo en rápida m utación. Por eso hem os colocado com o títu lo de estas reflexiones «Punto de m u ta­ ción». C reem os, h onestam ente, que no sólo lo m asculino y lo fement n o están cam biando de p aradigm a, sino que tam bién lo están hacien­ d o el m u n d o y la realidad com o u n todo. P ero inclusive d e n tro del viejo p aradigm a y forzosam ente en el nuevo hay situaciones patológicas. En otras palabras, lo son cuando las m ujeres asum en los valores m asculinos del actual sistem a sim bóli­ co y, d e n tro de ese m ism o proceso, los hom bres asum en la posición de «perdedor», o m ejor, de «sumisión» a las m ujeres. N o nos estam os refiriendo — y es im p o rtan te que esto quede bien claro— a los valores redefinidos del nuevo «masculino» y del nuevo «fem enino», com o p o r ejem plo la androginia. El tip o m ás com ún de la p atología de género es la «m ujer masculinizada», com petitiva, au to ritaria, m anip u lad o ra, castradora, y que pone sus intereses en p rim er lugar incluso en d etrim en to de todos. Puede ser c o rru p ta sin culpa, com o un hom bre. Y cu ando no consigue afirm arse así en su trabajo, ten ien d o que som eterse al p atró n , se desquita en su casa. Es m an d o n a y b ru ta, hum illa al m arido y atem o ­ riza a los hijos. El h o m b re com plem entario de esta m ujer es un hom bre co n fo r­ m ado, em ocionalm ente inseguro, que necesita de una figura sustituta de la m ad re castradora, y eso es lo que busca en su futura esposa. Ella se vuelve m asoquista y se adap ta a una relación m ediocre. M uch o s grandes hom bres de la esfera pública eligen una m ujer de este tip o p a ra que los dom ine: em pleada de lujo y p o r lo general mala persona. O tro tip o patológico de m ujer tam bién m uy com ún es el de la m ujer sum isa: una m asoquista con poca au toestim a, que se ve con los ojos del h o m b re y p o r ta n to está siem pre insatisfecha consigo m ism a, con su cuerpo. M uchas de ellas reciben palizas: en Brasil el 5 2 % de las m ujeres, en E stados U nidos, el 66% com o hem os visto antes. Su c o n tra p u n to es el ho m b re sádico, «m aleducado» en el m undo público e insensible en el p rivado, con una sexualidad disociada del afecto. C o rresp o n d e a este ho m b re la m ujer que usa la sexualidad para o b ten er cargos y favores económ icos. Ella sabe m an ipular la sexuali­ dad de aquellos que elevan esta m ism a sexualidad a su m áxim o interés, p o n ie n d o la casa y la fam ilia en un p uesto secundario, pero necesario. Esta m ujer, p o r lo general b onita y apetecible, p ero fría y tam bién disociada, en la cam a arran ca del hom bre to d o lo qu e-q u iere. Es calculadora y sádica «según se requiera». Y casi siem pre q u eda con una buena vida. Se finge to n ta cuando es necesario, p a ra alim entar el c^o m asculino, p e ro es m uy inteligente, tal com o una de nuestras conocidas, «la D uquesa de las Sábanas». T o d o s estos tipos de hom bres y m ujeres, y m uchos otros que dejo a la experiencia del lector, son m uy com unes y contribuyen al funcio­ nam ien to de u n sistem a destructivo, com o el capitalista liberal. T o d as estas m ujeres han sublim ado en m ayor m edida y, p o r lo tan to , son m ás abstractas que las otras, m ientras que los hom bres, d en tro de los p arám etro s m achistas, viven de m anera defectuosa los p arám etro s actuales. M iran d o el cuadro 5 el lector te n d rá una visión más clara de lo que estam os exponiendo. 0 J3 Ella Él • • . . • • • • Es fácilmente manipulable Le gusta ser engañado Prefiere la apariencia Piensa que domina Inseguro emocionalmente Masoquista Miedoso, sumiso Se acomoda en la relación • • • • . • . • Copula para tener poder Seduce para dominar Usa la apariencia Se hace la tonta Sexualmente segura Sádica Autoritaria Manipula la debilidad masculina C u a d ro S . P a to lo g ía d e lo s gén ero s. Bisexuales, homosexuales y transexuales N o pod em o s h ab lar de lo m asculino y de lo fem enino sin to car al m enos ráp id am en te sus variantes: la hom osexualidad — fem enina y m asculina— y los casos de transexualidad y de transgéneros. Los orígenes de la hom osexualidad son controvertidos. Freud dice que la hom osex u alid ad fem enina es natural y que la m asculina es una perversión. E sto es así p o rq u e la m ujer, que no ha sufrido el corte de la castración, es «naturalm ente» bisexual, y el hom bre, que sí lo hizo, al asum irse co m o hom osexual, bisexual, etc., es perverso y fetichista. Esto hoy nos parece com o m ínim o raro. Los hom osexuales cuen­ tan con u n a vasta literatu ra sobre los orígenes de la h om osexualidad, sea genética, gonadal o m ed io am b ien tal1. A n u estro m o d o de ver, la h o m osexualidad y la transexualidad no son en sí p atologías sino variantes de la h eterosexualidad, pues existen en la m ayoría de las especies anim ales. Los casos m ás in tere­ santes, que m uestran bien la am plitud de los lím ites del género, son los transexuales y los herm afroditas. T uvim os el privilegio de charlar con dos de ellos en nuestra cotidianidad. La p rim era fue R ob ería C ióse, cuya au tobiografía ayu­ dam os a hacer. N ació con algunas características m asculinas y otras fem eninas. N o conseguía ser aceptada p o r los h om bres ni p o r las mujeres. N os decía: «Las m ujeres m e rechazan p o rq u e no m enstruo ni p uedo ten er u n em barazo. Los hom bres m e rechazan p o rq u e no tengo barba ni sem en. ¿Qué soy yo?». Su caso sería mas bien de herm afroditism o, lo que es m uy raro. Es guapísim a y siem pre quiso ser m ujer. Se o p eró y se casó con un heterosexual, pero , a n u estro m odo de ver, será siem pre una mezcla de hom b re y m ujer. El caso de mi am iga M o o re, que ya he citado, es más fantástico todavía: según sus pro p ias palabras, sufría de disforia de género y el sexo de su cereb ro n o era el m ism o que el de sus órganos genitales. Se o p eró a los cincuenta años, p o rq u e com o ya hem os dicho era un hom bre, p ad re de tres hijos, religioso, n o-prom iscuo, y adem ás h ete­ rosexual convencido. C u an d o se tran sfo rm ó en m ujer, se casó con o tro h om bre, ta m ­ bién o p e ra d o y que tam bién quería ser m ujer, y afirm ó: «Somos lesbianas» añ ad ien d o «todavía siento una gran atracción física p o r mi ex-m ujer. Si ella fuese lesbiana, viviría con ella hasta el fin de mi vida, pero quiere u n hom bre». O tro caso tal vez más terrib le puede ay u d arn o s en este descubri­ m iento de los lím ites de género. Un libro que acabó siendo muy fam oso en Estados U nidos cuenta la historia de dos gem elos univitelinos3. Se c o n tra tó a un rabino p ara p racticar la circuncisión a los recién 1. C f. E. S tein , T h e M ism e a su re o fD e s ir e : T h e S cien ce T h e o r y , O x fo r d U n iversi- ly Press, N e w Y ork, 1 9 9 4 . 2 . R. C ió se , M u ito p ra zer, R o b e ría C ió se , R o sa d o s T e m p o s, R io d e Jan eiro, '1 9 9 9 . 3 . J. C o la p in to , A s N a tu r e M a d e H im : th e B o y W h o W as R a ise d as a G irl, H arp er C o llin , N e w Y ork, 2 0 0 0 . nacidos. La o p eració n de u n o tran scu rrió con n orm alidad, p ero al o tro casi le co rtó el pene de raíz. Los padres, aterrorizados, decidie­ ro n e x tirp a r lo que le quedaba de pene y los testículos, com enzaron a dar estrógenos al n iñ o y lo educaron com o niña. N o h u b o p ro b lem a hasta la adolescencia, p ero en la p u b erta d la voz de la «niña» em pezó a en ro n q u ecer, le salió vello en la cara y em pezó a q u e re r o rin a r de pie y a ir detrás de las niñas. La confusión fue de tal m ag n itu d que acabó descubriéndose to d o . El chico quiso procesar a los p ad res y al rabino. T odavía vive y es joven. T o d o esto ju n to p ru eb a lo siguiente: 1. El sexo está im preso en el cerebro y en tre los órganos genitales y el cerebro, éste es m ucho más p o ten te. Este descubrim iento es m uy im p o rta n te p ara las m ujeres histerectom izadas que piensan que han p e rd id o la fem inidad. ¡No! 2. En caso de gén ero dudoso, p rim a siem pre el del cerebro, com o en el caso del chico (heterosexual) y de R. M o o re (transexual). 3. A unque la p erso n a elija un género definido, nunca conseguirá alcanzarlo en su totalid ad , com o sucede con R obería C ióse y R. M oore. En definitiva, según to d o parece indicar, el género o su am bigüe­ dad tiene más fuerza de lo que se pensaba, con o sin los órgano;. sexuales4. 4. V é a n se , sobre e ste m ism o tem a, las sig u ie n te s obras: H . A b e lo v e , A . B. M i c h é le y D . H a lp er in , T h e L esb ia n a n d G a y S tu d ie s R ea d er, R o u tled g e, N e w Y ork, 1 9 9 3 ; E. A d k in s-R eg a n , «Sex H o r m o n e s and Sexu al O r ie n ta tio n in A nim áis», e n P sy ch o b io lo g y 1 6 (1 9 8 8 ) , pp . 3 3 5 - 3 4 7 ; J. E. A g ü e r o , L. B lo c h y D . B yrn e, «T he R elation sliip a m o n g B eliefs, A ttitu d e s , E x p e rien ce and H o m o p h o b ia » , en J o u rn a l o f H o m o s e x u a lity 1 0 (1 9 8 4 ) , pp . 9 5 -1 0 7 ; C . A lie n , H o m o s e x u a lity : Its N a tu re , C a u s a tio n a n d T reat m e n t, Staples Press, L o n d o n , 1 9 5 8 ; G . A lien , «T he D o u b le-E d g ed S w o rd o f G en etics D eterm in ism : S o cia l and P o litica l A g en d a s in G e n e tic S tu d ies o f H o m o s e x u a lity , 1 94(i 1 9 9 4 » , en Scien ce a n d H o m o s e x u a lity , R o u tled g e, N e w Y ork, 1 9 9 7 ; R. A lp ert, C o tm i p á o n o p r a to sa g ra d o , R o sa d o s T e m p o s , R io d e J a n eiro , 2 0 0 0 ; D . A ltm an , H o m o s ex u a l: O p p re s sio n a n d L ib e r a tio n , O u terb rid g e &C D ie n stfr e y , N e w Y ork , 1 9 7 1 ; ( W . A ren d a sh y R. G o r sk i, «E ffects o f D iscr e te L esio n s o f th e S exu ally D im o rp h i. N u c le u s o f th e P r eo p tic A rea o r O th er M ed ia l P reo p tic R e g io n s o n th e S ex u a l Bch.i vio u r o f M a le s R ats», en B rain R esearch B u lle tin 1 0 (1 9 8 3 ) , pp. 1 4 7 -1 5 4 ; J. M . B ailey, «B io lo g ica l P ersp ectiv es o n S ex u a l O rien ta tio n » , en L e sb ia n , G a y a n d B ise x u a l Iden ti tie s o v e r th e L ife sp a n , O x fo r d U n iv ersity Press, N e w Y ork, 1 9 9 5 ; J. M . B ailey y B. A. B en ish a y , «F am ilial A g g r eg a tio n o f F em a le S ex u a l O rien ta tio n » , en A m e ric a n J o u n u il o f P sy c h ia try ISO ( 1 9 9 3 ) , pp . 2 7 2 - 2 7 7 ; J. M . B ailey y R . Pillard, «A G e n e tic Study ul M a le S ex u a l O r ie n ta tio n » , en A rc h iv e s o f G e n e ra l P sy ch ia try 4 8 (1 9 9 1 ) , pp. 1()K‘J 1 9 0 6 ; J. M . B ailey, R. Pillard e I. A g y ei, « H erita b le F actors In flu en ce S exu al O ricnl.i tio n in W o m a n » , en A rc h iv e s o f G e n e ra l P sy ch ia try 5 0 (1 9 9 3 ) , pp . 2 1 7 - 2 2 3 ; J. M El cuerpo que goza versus el cuerpo que sublima El cu erp o que sublim a es el cuerpo fragm entado, el yo dividido. Para él, el am o r que salva es el único que queda, el am o r de sí. El cuerpo que goza nunca conoció la am enaza de m uerte y p o r eso está entero, se com unica con o tro s cuerpos. El cu erp o que sublim a se esculpe en solitario, m ientas el que goza, en la u nión con el o tro . El cu erpo que sublim a construye el m u n d o p o rq u e tiene m iedo a la m uerte. El que goza, y que n o tiene m iedo a la m uerte, tam bién construye el m undo, pero construye un m u n d o gozoso. P or eso, paradó jicam en te, en oposición al cu erp o que sublim a, el cu erp o que goza no huye de la m uerte, la acepta, es capaz de rom per las relaciones. Es capaz de m o rir p ara vivir plenam ente. El cu erpo que sublim a n o es capaz de ro m p er nada, p o r haber ten id o una ex p erien ­ cia precoz de la m uerte; p o r eso no tiene fuerza ni para vivir ni para m orir. Lo que ah o ra está ap arecien d o es una divergencia entre los cuerpos erógenos del hom b re y de la m ujer, una incom patibilidad, no una co m plem entación o una reciprocidad d e n tro del sistema patriarcal. B ailey y K. J. Z u c k e r, « C h ild h o o d S ex -T y p e d B eh a v io r and S ex u a l O rien tación : a C o n c e p tu a l A n a ly sis an d Q u a n tita tiv e R e v ie w » , e n D e v e lo p m e n ta l P s y c h o lo g y 3 1 (1 9 9 5 ) , pp . 4 3 - 5 5 ; A . B anks y N . G a rtrell, « H o r m o n e s and S ex u a l O r ie n ta tio n : a Q u e stio n a b le L ink», en J o u rn a l o f H o m o s e x u a lity 2 8 (3 /4 ) (1 9 9 5 ) , p p . 2 4 7 - 2 6 8 ; M . Barinaga, « B isex u a l Fruit F lies to B rain C o u rtsh ip C en ters» , en S c ien ce 6 7 (1 9 9 5 ) , pp. 7 9 1 - 7 9 2 ; W . B a rsto n e, S h a p p h o a n d th e G reek L y ric s P o e ts, N e w Y ork, 1 9 8 8 ; A . Bell y M . W e in b e r g , H o m o s e x u a lity : a S tu d y o f D iv e r s ity a m o n g M en a n d W o m e n , S im ó n and S ch u ster, N e w Y o rk , 1 9 7 8 ; S. B em , «T he M ea su r e m e n t o f P sy c h o lo g ic a l A n d rogyny», en J o u rn a l o f C o n s u ltin g a n d C lin ic a l P sy ch o lo g y 4 2 (1 9 7 4 ) , pp . 1 5 5 -1 6 2 ; M . B lasius, G a y a n d L e sb ia n P o litic s, T e m p le U n iv ersity Press, P h ila d elp h ia , 1 9 9 4 ; Ph. Burke, G e n d e r C h o c k : E x p lo d in g th e M y th s o f M a le a n d F em a le, A n ch o r B o o k s, N e w Y ork, 1 9 9 6 ; W . B y n e, «Science a n d B elief: P sy c h o b io lo g ica l R esearch o n S exu al O r ie n ­ tation », e n J o u rn a l o f H o m o s e x u a lity 2 8 (3 /4 ) (1 9 9 5 ) , pp . 3 9 3 - 3 4 4 ; J. C o la p in to , As N a tu r e M a d e H im : th e B o y W h o W a s R a is e d a s a G irl, P eren n ia l, N e w Y ork , 2 0 0 1 ; M . r r y e , L e sb ia n , S ex In W illfu l V irgin: E ssa ys in F em in ism 1 9 7 6 - 1 9 7 2 , C r o ssin g Press, K reedom , 1 9 9 2 ; G . G a llu p Jr., T h e G a llu p Poli: P u b lic O p in ió n , S ch olarly R eso u rces, W ilm in g to n , 1 9 9 8 , pp . 1 8 7 -2 3 5 ; C . K itzin ger y S. W ilk in so n , « T ran sition s fro m H e tc r o se x u a lity to L esbian ism : th e D iscu rsiv e P ro d u ctio n o f L esbian Id en tities», en D e ­ v e lo p m e n ta l P s y c h o lo g y 3 1 (1 9 9 5 ) , pp . 9 5 -1 0 4 ; S. L aw , « H o m o se x u a lity an d th e S o ­ cial M e a n in g o f G en d er» , e n W isco n sin L a w R e v ie w (1 9 8 8 ) , p p . 1 8 7 -2 3 5 ; J. M o n e y , G a y , S tra ig h t a n d In -B e tw e e n : T h e S e x o lo g y o f E ro tic O r ie n ta tio n , O x fo r d U n iversity Press, N e w Y ork, 1 9 8 8 ; J. S. T rev isa n , «O e sp etá cu lo d o d esejo : h o m o ss e x u a lid a d e e ir is e d o m a scu lin o » , en H o m e n s , Senac, Sáo P au lo. 1 9 9 7 ; J. S. T rev isa n , Seis bala s m im b u ra c o só : a crise d o m a sc u lin o , R eco rd , R io d e J a n eiro , 1 9 9 8 . La sublim ación es u n a deserotización de la energía sexual que se traslada a objetos no-co rp ó reo s. El cuerpo que sigue siendo erótico, pero que el ser h u m an o sim boliza, tam bién sabe co nstruir el m undo, aunque no sim bolice de la m ism a m anera que el hom bre. Y esto q u eda claro cuando com param os los m undos generados p o r uno y o tro . La m ujer, en vez de desexuanzar el cuerpo, tiende a erotizar las realidades n o -corpóreas, pues com o su cu erp o y su psique no están fragm entados, ella da un cuerp o a las realidades espirituales. El hom b re sublim a, y la m ujer, p odríam os decir, contra-sublim a, es decir, erotiza. O , m ejor, la m ujer tien d e a erotizar lo que el hom bre deserotizó, sin d ejar de ser cuerpo y m ente. Ella no separa el cuerpo de la m ente. P or eso, cu a n d o afirm am os antes que la m ujer sería la últim a es­ p eranza p a ra un a altern ativ a a la sublim ación, nos estábam os refirien­ do a esta ero tizació n del espíritu, de la m ente y del m undo. El m u n d o está a la vera de la destrucción p o r causa de esta sublim ación destru ctiv a y necesita ser erotizado ya. A hora es o el Eros o el instinto de m uerte. H ay una necesidad vital de deconstruir los sistem as sim bólicos establecidos p o r el cuerpo que sublim a y co m p o ­ ner un nuevo o rd en sim bólico que incluya al cuerpo que goza. Freud y Lacan ni siquiera sospechaban esto. F ueron precisos más de treinta años de m ilitancia de los grupos de m ujeres co m prom etidas con la liberación de la m ujer p ara que pudiesen ap arecer estas ideas. Pero antes es necesario conocer a qué p ro fu n d id ad llega lo sim bólico m asculino. LA FA BRICA CIÓ N DEL IN C O N S C IE N T E Nos falta a h o ra enfocar la relación en tre sexualidad y el sistem a económ ico. T o d o lo que el niño percibe en su p rim er año de vida — sensacio­ nes, em ociones, ab an d o n o o aceptación, etc.— perm anece en su in terior p a ra el resto de su vida. Q u ed a im preso en las capas más profundas de su inconsciente, y tam bién de su cuerpo, convirtiéndose en p arte estru ctu ral de su ser. Esas im presiones m uy difícilm ente po d rán ser m odificadas o b o rradas. N u estra investigación Sexualida­ de da m u lh er brasileira entrevistó a 1.259 hom bres y m ujeres de las distintas clases sociales de Brasil: a los m ás ricos (la burguesía), que son los d u eñ o s del p o d e r y del din ero , a los o b reros y cam pesinos (los pobres y oprim idos) y tam bién a la clase m edia u rb ana (interm edia­ ria). Y su resultado m ostró que lo económ ico abre y cierra los cam inos del deseo de acu erd o con sus intereses. Desde que el n iñ o nace hay atrib u to s com p artid o s ta n to p o r niños com o p o r niñas de la clase social a la que pertenecen. Esta afirm ación q u edará m ás clara con algunos ejem plos. C om encem os con la clase más rica: la burguesía. Cómo se fabrica al opresor N iños y niñas, desde que nacen, son cu idadosam ente alim entados y su ham bre se satisface hasta q u ed ar saciados. Están al cu idado de niñeras e in stitutrices que, adem ás de satisfacer su ham bre, los som e­ ten en la m ayoría de los casos a u n a rígida disciplina. Se les am am anta a horas fijas, el en tre n a m ie n to de los esfínteres se hace de la m anera m ás disciplinada posible y co n especial vigilancia. De esta form a, desde m uy tiern a edad los niñ o s y las niñas se p reo cu p an obsesiva­ m ente de la p ro p ia higiene, del o rd en y tam bién de la apariencia física, y así a p ren d en p ro n to a seguir los m odelos de belleza de la burguesía. Esta p reo cu p ació n tiene u n a im portancia m ucho m ayor de lo que parece. En E l m alestar en la cultura Freud afirm a que la civilización burguesa está obcecada co n la lim pieza, el o rd e n y la belleza1. Y según él éstas son características de u n a fase específica de la sexualidad infantil, la fase anal, en la que, en su opin ió n , ha q u ed ad o fijada nuestra civilización occidental, cen trad a en la m anipulación del c o n ­ tro l del d inero. N u estra experiencia confirm ó, m ediante el trabajo de cam po, esta afirm ación teórica. Las m ujeres2 de esta clase social, p o r ejem plo, aplican a sus cuerpos, con el fin de em bellecerlos según los patro nes in tern acio n a­ les, un m o n tó n de disciplinas y saberes que ninguna m ujer de otra clase social logra p o r no d isponer de tiem po libre ni dinero para im itarlas. Se tra ta de masajes, peluqueros, dietas, deportes, gim nasias, danzas y m uchos o tros tratam ien to s de la más avanzada tecnología — colágenos, placentas, liposucciones, cirugía plástica, etc.— para em bellecer, adelgazar y retrasar la vejez. De hecho, casi todas son delgadas, guapas y están bien conservadas. C u an d o hablan de sus cuerpos hacen afirm aciones com o «me gusta mi cuerpo cuando estoy guapa y no me gusta cu an d o estoy fea. Eso de política de cuerpo es cosa m o d ern a, de esa juven tu d ch alada...». Los h o m b res3 se preo cu p an más de la salud que de la apariencia física estereo tip ad a, p ero lo hacen de la m ism a m an era obsesiva que las m ujeres. H ab lan tam bién con desenvoltura sobre sexo. Para ellos el sexo se localiza estrictam en te en las zonas genitales y el cu erp o no es más que u n a p ro lo n g ació n del pene. Y si el pene se convierte en el instru m en to de placer, el c u erp o pasa a ser el in stru m en to de poder. Por eso debe estar siem pre bien cuidado, p o rq u e sobre este tip o de hom bres acechan co n stan tem en te las enferm edades cardiovasculares típicas de los ejecutivos, q u e necesitan c o n tro la r a cualquier precio. «Esa esp ad a siem pre p e n d e sob re nuestras cabezas», decía un o do ellos. 1. 2. 3. C f. S. Freud, E l m a le s ta r en ¡a c u ltu ra , A lia n za , M a d rid , 1 9 9 8 . R. M u ra ro , S e x u a lid a d e da m u lh e r b ra sileira , c it., p. 3 1 9 . I b id ., p. 7 2 . C on to d a esa disciplina, ta n to p o r p arte de los hom bres com o de las m ujeres4, cada u n o de ellos ap ren d e inconscientem ente a ten er co n tro l sob re sí m ism o y sobre los dem ás. A prenden desde tem p ran o a obedecer p ara después ser obedecidos y a co n tro larse para después saber c o n tro la r a to d a la sociedad. «T odo bajo co n tro l, no hay problem a» fue una de las frases más oídas de hom bres y m ujeres de esa clase social. P or eso desde que nacen en cu en tran «natural» que to d o s sus deseos sean satisfechos5, pues tan p ro n to lloraban eran in m ed iata­ m ente atend id o s. El llan to en el n iñ o es una señal que indica una necesidad, em ocional o física, que debe ser atendida. Y en esa clase social, au n q u e exista la disciplina, el llo ro es siem pre atendido. Por eso, inconscien tem en te, les parece que debe ser así p ara el resto de su vida. Y co m o saben m anejar los co n tro les conscientes e inconscien­ tes, e n cu en tran «natural» m an ip u lar a to d a la sociedad en beneficio pro p io , si n o individual — en algunos casos— , al m enos de clase, en to dos ellos. C u an d o los más ricos nacen, tam bién nacen con ellos los em brio­ nes de los fu ndam entos de la psicología de la clase d o m inante, com o m ostram os a con tin u ació n 6: — El au to ritarism o , la centralización, pues se h ab ituaron a conside­ rarse desde que nacen los dueños del m un d o ; p o r eso en la edad ad u lta se consideran «naturalm ente» los poseedores de la eco n o ­ m ía y del Estado. — La m anipulación de las instituciones a su favor, principalm ente el E stado, la Iglesia, la fam ilia y el sistem a económ ico, que procede com o consecuencia natural de sentirse los señores de todo. — La resistencia al cam bio, el conservadurism o, pues «no hay que to car al equ ip o que va ganando». — La visión circular y exclusiva de clase. Para ellos, «nosotros», «los buenos», «todo el m undo», es la clase a la que pertenecen, p o r peq u eñ a que sea n um éricam ente, y los otro s, los ignorantes, los sucios, los feos, la ralea, son to d o s los dem ás, la casi to talid a d de la población que ellos m arginan. Los frutos de esta exclusión son el elitism o y el m achism o, con to d o s sus m ecanism os de ex p lo ta­ ción económ ica y política. 4. 5. 6. I b id ., p . 3 2 1 . Ib id . Ib id ., pp . 6 6 ss. Cómo se fabrica el oprimido Sin em bargo esta clase no ten d ría posibilidades de ejercer u n a o p re ­ sión tan com pleta en to d o s los ám bitos si no hubiese en la sociedad otras clases que inconscientem ente la aceptan com o «natural». Por tan to , a p artir del inconsciente, las clases oprim idas estarían form adas p o r seres hum anos com plem entarios. Es el caso de nuestro segundo ejem plo: el cam pesinado. N iños y niñas se acostu m b ran desde que nacen a no ten er sus deseos satisfechos y lo en cu en tran «natural»7. Los padres, en general, son pobres y tienen m uchos hijos. N o tienen tiem p o de cuid ar y alim entar adecuadam ente al recién nacido. El d o c to r N élson C haves, ya fallecido, u no de los m ejores neurólogos m undiales, descubrió que las m adres del nordeste brasileño no p ro d u ­ cen la m ism a can tid ad de leche que las m adres que no pasan ham bre. En los peores casos, p ro d u cen sólo un tercio de la leche que produce una m ujer bien nutrida. Así, el n iñ o pob re se acostum bra desde que nace a recibir sola­ m ente p arte del alim en to que necesita y a en co n trarlo «natural». Esto po rq u e la m adre, adem ás de mal alim entada, lleva a cabo una doble jo rn ad a de trabajo, en el cam po y en casa, d o n d e en m edio de ias tareas dom ésticas cuida tam bién de sus o tro s hijos. Por eso ese niño aunque llore sólo p u ed e ser aten d id o a la h o ra de ser am am antado, y eso cuando es posible. En nuestras entrevistas con las cam pesinas más pobres, m uchas veces la m adre charlaba con nosotras un buen rato , m ientras el niño lloraba sin ser atendido. Este niño p o b re tiene dos trabajos: llorar y dejar de llorar, pues su llanto no es señal de u n a necesidad a ser satisfecha, ya que raram ente es atendida. D esde que nace ap ren d e que es cuidado p o r una v o luntad o m n i­ p o ten te y cruel, que es com o entien d e a su m adre. A esa edad el niño no se da cuen ta de que la m adre no puede cuidar de él y la percibe com o quien no quiere cuidarlo, es decir, ve una voluntad que sólo cuida de él (niño) cu an d o ella (voluntad) quiere y no cuando él (niño) lo necesita. De esta m anera, los niños cam pesinos nacen con las siguientes características que serán la base de la psicología de la clase cam pesina: 7. Ib td ., p. 2 4 7 . — El ham bre. Es n atu ral p asar h am b re y no ten er satisfechos los deseos. — El fatalism o. La v o lu n tad hum an a n o se puede o p o n e r al destino to d o p o d e ro so . T o d o llega cu an d o tiene que llegar y no cuando querem os que llegue. Los deseos n o están p ara ser satisfechos y, p eo r aún, desestabilizan el o rd e n eterno. — La pasividad. N o se pued e hacer n ad a p ara cam biar esta vida de sufrim iento. — El clientelism o. El hom bre p o b re cree que el p a tró n , p o r lo general cruel y co n tro lad o r, q u e le satisface apenas p arte de sus deseos y necesidades, debe ser am ado y h o n rad o , aunque lo ex plo te de form a deshum ana: «El hom bre ayuda al p a tró n , la m ujer ayuda al ho m b re y los niñ o s ayudan a la m ujer», y con esto escam otea las duras relaciones de explo tació n y de opresión que hay e n tre h om bre, m ujer, n iñ o y p atró n . — El m achism o. La m ujer am a al hom b re que la m altrata y no le satisface los deseos. El co n cep to de felicidad de las cam pesinas es com p letam en te diferente del de las burguesas: «Soy feliz, cuando mi m arid o no bebe, n o tiene o tra , no me pega y trae el dinero a casa...». Para la m ujer del cam po la p rotección es más im p o rtan te que el afecto. — La religiosidad p opular. V iviendo en esa realidad cotidiana tan dura, los cam pesinos crean el caldo de cultivo p erfecto para las concepciones tradicionales de la Iglesia. Si saben sacrificarse y cargar con su cruz, es decir, n o ten er sus deseos satisfechos y som eterse a D ios, que to d o lo ve y co n tro la to d o con su v o luntad — la m ás soberana y cruel de todas— , te n d rá n su recom pensa después de la m uerte. En el cielo todos sus deseos serán satisfe­ chos, m ientras que el p a tró n a rd erá en el infierno con to d o s los sufrim ientos concebibles e inconcebibles. N os parece que el cuerpo de cam pesinos y cam pesinas es com ple­ m entario del de la burguesía8. C u an d o p reguntam os a las m ujeres del cam po sobre sus cuerpos, ellas n o se refirieron a la belleza, p e ro sí a la fuerza y a la go rd u ra. Les gustaba su cuerpo cu an d o eran gordas y fuertes y n o les gustaba cuando eran débiles y flacas. Los hom bres tam bién p referían p ara com pañeras a m ujeres fuertes, que pudiesen resistir m ejor una vida de m iseria y de sobrexplotación en su trabajo. 8. lb td ., p. 1 5 1 ; c o m p a r a d o c o n el d e las b u rgu esas, p. 5 8 . «Me gusta mi c u erp o p o rq u e es hábil y trabajador», nos decía una cam pesina, ex p licitan d o con eso el discurso de todas las otras — princip io de transversalidad— . Los hom bres, adem ás de ver su cuer­ po com o u n a p ro lo n g ació n de su pene, lo veían tam bién com o prolon g ació n de la T ierra: «mi cuerpo es sucio com o un saco de patatas». Y uno de los rito s de paso en el que el niño se percibía adulto era cuan d o se bañaba solo p o r p rim era vez, es decir, cuando quedaba físicam ente in d ep en d ien te de la m adre o de las mujeres. Se esbozan aquí dos tipos de cuerpo: el p rim ero, el cu erpo de la burguesía, hecho p ara el placer, el consum o y el p o d er, y el segundo, el cuerpo del cam pesinado, hecho p ara el sufrim iento, el ham bre y la producción. Estos dos ejem plos p u ed en darnos ya una idea de cuán enraizados están los seres hum an o s en su clase social. Es muy diferente ser educado en u n a clase rica que en una clase p o b re, es decir, es m uy diferente ten er una m ad re rica que una m adre p o b re9. Por eso no estam os de acu erd o con los psicólogos cuando dicen que la relación prim aria es la relación m adre-hijo. Antes de ésta hay o tra relación, la del niño con el lugar que su m adre ocupa en el sistem a pro d u ctiv o , es decir, con el p ro p io sistem a económ ico social en que nace. Esto q u eda todavía m ás claro cuando se observa la m anera com o cam pesinos y burgueses resp o n d iero n a nuestras entrevistas. Los hom ­ bres y m ujeres ricos d ab an la im presión de estar haciendo un favor a la entrev istad o ra, m ientras que los cam pesinos, después de contestar, preguntaban: «¿R espondí bien? Es que yo no tengo estudios...». Ellos se anulaban an u lan d o su saber, se veían con los ojos con que los ven sus opresores: ignorantes, incom petentes, sin saber pro p io , sucios, feos, d esd en tad o s...; m ientras los m ás ricos se supervaloraban, los más p obres se anulaban. Ya en este p u n to p o d em o s em pezar a n o ta r cóm o el am biente en que el niño nace forja al ser h um ano a p a rtir de su inconsciente. Por eso pod em o s ya afirm ar que es muy difícil errad icar la sociedad de clases. Si cada clase tien e un tip o de autop ercep ció n, difícilm ente sus m iem bros cam biarán psicológicam ente de clase social: así, un cam pe­ sino que se hace rico tien d e p o r lo general a volver a ser pobre, m ientras que un rico em pobrecido, si n o es to n to de rem ate, tiene todas las o p o rtu n id ad es y los contactos que le p erm iten poco a poco volver a su antigua posición de poder. 9. G . D e le u z e y F. G u attari, E l A n ti-É d ip o , c it., pp . 6 2 5 -6 8 4 . Un rico que pierd e su d in ero es siem pre un rico em pobrecido, al paso que un p obre que se enriquece es siem pre un p o b re enriquecido. E videntem ente, hay casos en que se da el cam bio de clase, p ero no son tan frecuentes com o se p o d ría pensar. Los m ecanism os inconscientes funcionan com o raíces que nos clavan a n uestra clase social. Son los que hacen que la erradicación de la sociedad de clases del ám bito económ ico y m acropolítico, sin esa tran sfo rm ació n del inconsciente, sea m ucho más lenta, p o rq u e las clases sociales tien den a reaparecer con el pasar de las generaciones. V em os así que el sustrato del inconsciente nos es d ado, pero el im aginario p ro fu n d o es fabricado. Tal com o m acho y hem bra son dados, h om bres y m ujeres son fabricados. Así com o el organism o es dado, el cuerp o es p ro d u cid o p o r el sistem a. T am b ién las relaciones cuerpo/sistem a e im aginario/sistem a están determ in ad as p o r lo económ ico, p ero m antienen con él una relación dialéctica o, m ejor, se influencian m utuam ente. V am os a ver ah o ra cóm o el sistem a económ ico fabrica nuestra sexualidad y la p one a su servicio p ara p erp etu arlo . Así com o fabrica la sexualidad prim aria del niño, la sexualidad adulta es su consecuen­ cia, directam en te d eterm in ad a p o r ella. A una sexualidad infantil de clase sucede u n a sexualidad ad u lta tam bién de clase. LA FABRICACIÓN DE LA SEXUALIDAD N u estro c u e rp o es el in stru m en to — la m áquina— que hace funcionar al sistem a. N u e stra sexualidad es su com bustible. Esta intuición es de un ob rero al revelarnos el funcionam iento de su cuerpo: «Mi cuerpo es una m áquina. A ndo bien, funciona bien, respiro bien y él tiene un com bustible q u e es el placer sexual»1. Ya no el apéndice de la m áqui­ na, sino la p ro p ia m áquina..., ni M arx llegaría a tanto. La sexu alid ad de hom bres y m ujeres de las distintas clases sociales se reveló — en n uestra investigación— tan condicionada com o su p ro p io cuerpo. Los hom bres ricos se m o straro n salvajem ente opresi vos. E n co n trab an incluso que el hom bre tiene más derechos que la m ujer, más deseo, y p o r eso tiene ad q u irid o el derecho a una vida extraconyugal. V arios confesaron ten er más de una fam ilia, cultivan la p ro p ia virilid ad p o r encim a de to d o y rechazan la hom osexualidad m asculina. P ara ellos inclinarse sexualm ente ante un hom bre es p e r­ der la com petitividad. Es m orir. Y ellos, los que veneran el p oder, aborrecen a los que asum en u n a posición de fragilidad2. Por eso m ism o no quieren com o esposa una m ujer cuestionadora e inteligente. «A ntiguam ente las m ujeres eran m enos inteligentes, p ero más seductoras». La m ujer inteligente que com pite con ellos pierde su en can to . Se vuelve fea. D esean p ara esposa una m ujer ele­ gante, fina y sed u cto ra, «una señora, igual a mi m adre». U na mujer que funcione en las carreras profesionales com o una tarjeta de visita y que desem peñe p rofesionalm ente el papel de esposa. 1. 2. R. M u r a ro , S e x u a lid a d e da m u lh e r b r a sile ñ a , c it., p. 2 7 2 . Ib id ., p. 1 2 7 . Las m ujeres utilizan subterfugios p ara m an ten er el estatus y los privilegios de que disfrutan3. En sus charlas explícitas sobre sexuali­ dad afirm an que su vida sexual es m aravillosa, p ero a lo largo de la entrevista percibim os que m uchas veces fingen sentir orgasm o para reten er al m arid o . N o hablan con él sobre los problem as de la pareja y su desem peño es el más convencional posible. «No se deben p racti­ car todas las posiciones con el m arido». Sin em bargo, tien d en a tener experiencias sexuales antes y fuera del m atrim o n io , y a abortar. M ás de la m itad de ellas confesó haber ten id o un ab o rto 4 y tener relaciones fuera del m atrim onio. Esto quiere decir que al m ism o tiem p o que m antienen u n a relación convencional con el m arido, viven «bajo cuerda» una relación más rica con o tro hom bre. En relación al a b o rto , al ser p reguntadas si eran católicas respondían afirm ativam ente, p ero cu an d o les recordábam os que la Iglesia p ro h í­ be el a b o rto , la m ayoría respondía que en ese p u n to la Iglesia estaba equivocada. Estos hechos, vistos en c o n ju n to , m u estran una coherencia in tern a en las actitudes de la m ujer burguesa. Ellas m an ip u lan al m ism o tiem p o Iglesia y fam ilia. Su discurso exp lícito es m o ralista y conserv ad o r, p e ro en la p ráctica co tid ian a son católicas hasta d o n d e llega su in te ré s p e rs o n a l, y fieles a su m a rid o , ta m b ié n h a sta d o n ­ de llega su in terés y su placer. Sus hijas a p ren d en este m ism o c o m p o rta m ie n to desde que nacen y los hijos v arones a p re n d e n , en su co n d ició n m asculina, a ten er un co m p o rtam ien to estru c tu ra lm e n ­ te sem ejante al de sus m adres, es decir, si en el área de la sexualidad, donde son los m ás fuertes, hacen juego ab ierto , en el área del trabajo ap ren d e n q u e es «natural» m an ip u lar el E stado y la eco n o m ía en beneficio p ro p io y de la heg em o n ía de su clase. Y a p re n d e n a hacer to d o tip o de chanchullos bajo la apariencia de u n a legalidad im p e­ cable5. Así q u ed an claros los m ecanism os que m antienen a la clase burguesa en u n estado de su p erio rid ad con relación a las otras. C om o esta clase es la que hace las leyes, las «transgrede n aturalm ente», es decir, sin castigo. O , m ejor, los ricos ro m p en sin culpa alguna las reglas que ellos m ism os han elaborado p a ra m an tener a las clases inferiores d om inadas a p a rtir del p ro p io inconsciente. Esto p u d o verse m ejor cu ando analizam os la sexualidad de los 3. 4. 5. lb id ., p. 9 2 . Ib id ., p p . 9 8 -9 9 . lb id ., ca p . X V III. hom bres y las m ujeres cam pesinas. Las m ujeres aceptan6 el «sufrim ien­ to» y «cargar con la cruz» com o p arte integrante de sus vidas. Se casan vírgenes y no acep tan el ad u lterio , p o r m alo que sea su m atrim onio, p o rq u e es pecado. La m asturbación y la hom osexualidad les parecen una desvergüenza. Prefieren m o rir antes que ab o rtar, p o rq u e son ca­ tólicas y eso sería asesinar un hijo, el p eo r de los pecados m ortales. La sexualidad del hom bre cam pesino7 es m enos reprim ida. C uan­ do son solteros frecuentan el tra to con prostitu tas, p ero después de casados sólo tienen u n a vida sexual esporádica fuera de casa, porque su situación económ ica no les perm ite sostener esa doble vida. Pero si estos hom bres tuviesen la m enor sospecha de que su m ujer los traiciona, serían capaces de m atarla sin que la sociedad los castigase, pues sería u n acto «en legítim a defensa de su honra». P or o tra parte, difícilm ente se rebelan co n tra los m alos trato s del p atró n . «El hom bre ayuda al p a tró n , la m ujer ayuda al hom bre, y los niños ayudan a la m ujer...»8. A la vez que se niegan a ver la o presión que sufren, oprim en rígidam ente a su fam ilia. M ás aún, a m edida que la clase social va bajando de estatus, los castigos son cada vez más graves, ta n to para hom bres com o p ara m ujeres, en el área de la sexualidad y del trabajo. Y la m ujer cam pesina es la más oprim id a de todos, po rq u e en el cam pesinado las sanciones p ara la m ujer son las más duras. Por estas razones la libido de estas m ujeres parece no tener ninguna salida. Esta m ujer se casa virgen, tiende a ser anorgásm ica debido al intenso trab ajo de su doble jornada, y n o puede com eter ad u lterio ni ab o rtar p o rq u e es pecado. La única salida que le queda, el único estatus del que p u ed e gozar, es la procreación. En el cam pesina­ do la m adre de m uchos hijos y la m ujer em barazada son más respeta­ das que las otras. Los hijos son a un m ism o tiem p o m ano de obra barata y am p aro p a ra la vejez. El hom bre con más hijos tiene más facilidad p ara conseguir una m edianería o u n a aparcería. El patró n paga casi lo m ism o a un hom b re soltero que a un jefe de familia, aunque cuantos más hijos tenga, más lucro obtiene de él. En el cam po, quien n o se casa se ve obligado a em igrar a las ciudades. D e este m odo, so rp ren d en tem en te, ta n to los cam pesinos com o los burgueses tien d en a no ro m p er la familia, p ero p o r razones 6. 7. 8. I b id ., p. 1 7 1 . ib id ., p. 2 1 7 . Ib id ., pp . 4 6 2 - 4 6 3 . opuestas. La fam ilia en la clase burguesa9 es m uy fuerte p o rq u e es el lugar de co n cen tració n del capital: p o r eso es preferible una doble m oral que ro m p e r un m atrim onio. En esa clase social cualquier ru p tu ra en tre ho m b re y m ujer acarrea graves consecuencias en el plano financiero, ya que puede dividir, p o r ejem plo, la posesión de las acciones de u n a gran indu stria o de un gran banco. C u an d o las m ujeres q u ieren realm ente separarse de sus m aridos, lo hacen ren u n ­ ciando casi siem pre a sus privilegios pecuniarios, dejando to d o en m anos del m arido. D escienden de clase social: en general pasan de la clase d o m in an te, d e te n ta d o ra del p o d er, a la clase m edia alta. A unque consigan abultadas pensiones, p ierd en el derecho a la herencia de los m edios de p ro d u cció n , p o r eso m uchas m ujeres — y tam bién m uchos hom bres— p refieren seguir agu an tan d o u n a m ala relación d e n tro del m atrim onio. En la clase cam pesina10 la fam ilia es el lugar de p ro ducción y de rep ro d u cció n de la fuerza de trabajo. En su pedazo de tierra el hom bre p la n ta lo que com e ayudado p o r la fam ilia que va creando. Por eso las cargas de la m ujer son ta n pesadas. Es «natural» que ella tenga un a cruz más pesada que la del hom bre. Ella trabaja en casa y en el cam po, p e ro su trabajo n o es considerado pro d u ctivo, sólo el del m arido. Ella m ism a ve su trabajo en el cam po com o una extensión de su actividad dom éstica. Así ha sido y así seguirá siendo. N o hay co ntra qué rebelarse. Esas m ujeres y esos hom bres tien en noción de las grandes tran s­ form aciones que se están o p eran d o en el m u n d o u rb an o , p e ro ta m ­ bién saben que esos cam bios n o son p ara ellos. Las m ujeres dicen que sus hijos p o d rá n disfrutarlos. Esto explica p o r qué el cam po en Brasil parece in to cad o p o r la aceleración tecnológica que afecta al m undo urbano: es o tro m u n d o d eten id o en el tiem po. La im p o rtan cia que se da a la fam ilia — tan to a la fam ilia burguesa com o a la cam pesina— nos revela que ella juega un papel más determ in an te en la sociedad de clases de lo que se pensaba hasta ahora, pues, com o hem os visto, d en tro de ella los hom bres se en raí­ zan en su clase social. T am bién en la fam ilia las sociedades patriarcal y de clases se articulan en la cotidianeidad con creta de nuestras vidas, en cada m o m en to y en cada uno de nuestros gestos: en la fam ilia cam pesina, p ero tam bién en la burguesa y en la de cualquier o tra clase 9. 10. I b id ., pp . 3 2 0 -3 2 1 Ibid. social, el estatus de la m ujer d en tro de la fam ilia es inferior al del m arido. En n u estra investigación este d ato no varió en ninguna clase social. C on cretam en te eso quiere decir que el niño, desde que nace, se identifica con el más fuerte, el d om inante, y la niña, con 'a dom inada, y de ahí en adelante am bos en co n trarán «natural» esta p rim era o p re ­ sión y después to d as las dem ás. E ncontrarán natu ral, a nivel incons­ ciente, una sociedad injusta co n cen trad o ra de ren ta, centralizadora y auto ritaria, incluso au n q u e a nivel consciente luchen c o n tra ella. Por eso la sociedad de clases puede perpetu arse, aun co n tra nuestro deseo, p o rq u e la su sten ta en to d o m om ento el sistem a patriarcal — y el racism o, del que no estam os tra ta n d o aquí— o, m ejor: el p atriarca ­ do p e rp etú a p o r m edio de la fam ilia la sociedad de clases. C on esto aparece el dato teó rico que nos faltaba: no basta e rra d i­ car la sociedad de clases sin erradicar de raíz los prejuicios que hacen posible la dom inación económ ica que le es subyacente, en este caso, el patriarcad o y el racism o. Las ciencias sociales ya aceptan p o r consenso lo que las teorías fem inistas descubrieron al inicio de la década de 1970, es decir, que la dom inación de la m ujer viene desde antes de la sociedad de clases y que es condición p revia esencial p ara ésta, o sea, que es la prim era condición p a ra acep tar la relación de o presión económ ica. Los países socialistas, que decían defender a los pobres, ni siquie­ ra cuestionaron la p osición de la m ujer. Sim plem ente la ignoraron. Se la convirtió en ciu d ad an a de segunda categoría, las profesiones a las que se o rien tab a fueron p ro n to desvalorizadas — m agisterio, m edici­ na, derecho, etc.— , m o stran d o que existían prejuicios de sexo y tam bién de etnia. Por eso, p o r n o cuestionar a fo n do el proceso de dom inación, n o es cu estionada a fo n d o la sociedad de clases y, así, va reto rn an d o a lo largo de las generaciones. De esta form a, p o r m edio de la sexualidad así elab o rad a pod em o s percibir las interrelaciones concretas en tre p a tria rc ad o y sociedad de clases y concluir que para erradicar estas últim as será necesario erradicar tam bién el p a tria r­ cado. N os q u ed a tod av ía una d uda que incluye las dos anteriores: ¿cómo se da el fu ncionam iento global del sistem a a p artir de clase y género? SEXUALIDAD, SABER Y PO D ER N os parece que hasta aquí las articulaciones en tre sexualidad y p o d er han q u ed ad o claras. Pero p ara que entendam os m ejor cóm o se dan en co n creto las relaciones en tre los géneros, cabe ah o ra co m p arar la m anera en que perciben y viven el cuerp o y la sexualidad otras dos clases sociales: la o b rera y la clase m edia m od ern a. T al vez a p a rtir de esta com p aració n se aclare com pletam ente la relación que la sexuali­ dad y el p o d e r tien en con el saber. La clase m edia m o d ern a y la clase o b rera son, con la clase d om in an te y el cam pesinado, los o tro s dos pilares del sistem a en que vivimos. La clase m edia m od ern a es un estrato social que surge con el avance tecnológico. Está com puesta p o r profesionales liberales, in te­ lectuales, artistas, estudiantes universitarios, com unicadores, p ro fe ­ sionales de la inform ática y de servicios más sofisticados, así com o p o r los ejecutivos m edios de las grandes em presas. La clase m edia m o d ern a n o p ro d u ce valor, es el «ejército de reserva de la burguesía». Ella es la encargada de rep ro d u c ir las condiciones de prod u cció n . El ingeniero rep ara las m áquinas; el m édico, n uestros cuerpos; el abogado m antiene el sistem a fu n cio n an ­ do m ediante sus lím ites (la ley); los artistas p ro p o rc io n a n condiciones de placer, etc. En los tiem pos de expansión la burguesía busca en esa clase sus cu adros fundam entales y, cu an d o ya n o los necesita, se los devuelve. H em os p o d id o p ercibir que la clase m edia m o d ern a se siente dividida en tre la clase o b rera y la burguesía. Al igual que ésta, posee el saber, p ero , com o la clase ob rera, no tiene el p o d e r de los m edios de producción. Así, con relación a su sexualidad hom bres y m ujeres p resentan v alores p rop io s de la clase o b rera y valores burgueses, en u n a curiosa mezcla. Para co m p re n d e r m ejor esos en cuentros y desencuentros, vam os prim ero co n los obreros. Los h o m b res1, com o ya dijim os, veían sus cuerpos co m o p a rte integrante de las m áquinas que m anipulaban, co nsiderán d o lo s buenos cuando funcionaban bien y ten ien d o com o com bustible el placer sexual. Las m ujeres en general se consideraban poseedoras de en can to y sexualm ente atractivas2. Sin em bargo, su apariencia física era la de seres h u m an o s m altratad o s p o r u n a vida de trabajo dura y m uchas presentab an u n envejecim iento p rem atu ro . D espués, cuando les p re ­ guntábam os cóm o sentían sus cuerpos antes y después de haber tenido hijos, la respuesta era so rp ren d en te. Sabían la devastación que la m ate rn id a d había hecho en sus cuerpos y que no po d ían cuidarlos. N o ten ían tie m p o ni d inero. Sabían que habían p erd id o dientes, habían q u e d a d o flácidas, con estrías, etc. A hora b ien , eso no era co herente con la afirm ación de sus atracti­ vos sexuales. En su obra, F reud cuenta la historia de un niño cuya m adre le hab ía p ro h ib id o com er unas cerezas que le gustaban m ucho. C u an d o d e sp e rtó , el niño dijo: «Juanito com ió las cerezas...». En o tra p arte de su ob ra, Freud hace n o ta r cóm o los pobres deliran igual que los niños cuando se les priva de sus deseos. En cierta m an era nuestras obreras tam bién negaban la d u ra reali­ dad co tid ia n a de sus cuerpos estropeados y se juzgaban guapas com o las artistas de televisión — en todas las casas, aunque pobres, había una televisión— . M uchas veces no ten ían d inero ni p ara el tra n sp o rte y, obviam ente, n o conseguían ni acercarse al p a tró n de belleza burgués, Y así se dividían internam ente. Y a ese cuerpo lo llam aban cuerpo idea­ lizado, pues sobre el cuerp o real ellas colocaban uno im aginario. En relació n con la sexualidad esa división m ental perm aneció du ran te to d o el tiem po. La m itad de la m uestra se m ostró a favor de casarse v irgen, la o tra m itad, en contra. Sucede lo m ism o con relación al adulterio. C u a n d o se les p reg u n tó sobre el orgasm o, las respuestas indican que tra ta n , sin conseguirlo, de fingir u n a sexualidad d e n tro de los patro n es ro m án tico s de la televisión. M uchas se vieron obligadas a ab o rtar, au n q u e con gran sentim iento de culpa, p o r m otivos e co n ó ­ micos. C o m o las cam pesinas, rechazan la m asturbación y la hom ose­ xualidad. 1. 2. R. M u r a ro , S e x u a lid a d e d a m ullóer b ra sileira , c it., pp . 2 7 2 y tam b ién 2 8 2 ss. I b id ., p . 2 5 7 . Así, au n q u e divididas en tre los valores tradicionales de las regio­ nes de d o n d e m igraron y los urbanos, n o consiguen todavía absorber los patro n es de los m edios de com unicación. Los hom bres son convencionales en su sexualidad, seguidores tam bién de la doble m oral, aunque sin condiciones para m an ten er una doble vida. Se sienten am enazados p o r la e n tra d a de la m ujer en el m und o del trabajo. Para ellos las m ujeres que trabajan fuera y usan m étodos anticonceptivos n o valen n ad a3. Están más adap tad o s a la vida que llevan que las m ujeres. Ellas, al estar m ás oprim idas, tien en noción de la liberación fem enina, p ero sien ten que todavía no pueden alcanzarla: «ya no se escucha a los pad res com o antiguam ente», o «la m adre n o dice siem pre lo correcto», o tam bién «ya no se necesita sufrir ta n to com o antes», etc.4 P or su p a rte , las m ujeres de la clase m edia m o d ern a5 son d iferen ­ tes. B uena p arte de su sexualidad es igual a la de las burguesas. C o m o éstas, acep tan el sexo antes del m atrim o n io y tam bién el ab o rto . Pero a diferencia de las ricas dialogan con su m arid o sobre sus problem as sexuales, no fingen placer p ara reten er al m arid o — las obreras se divi­ dían en cu an to a este p u n to — y piensan que con él deben vivir una vida sexual rica y satisfactoria. Si añ ad im o s que la m ayoría de las m ujeres de la clase m edia en cu en tran la vida de casada m ejor que la de soltera, p o d rem o s ten er u n a idea de lo que rep resen ta el m atrim o ­ nio p ara la clase m edia. Si p udiesen, la m ayoría de las burguesas, cam ­ pesinas y obreras volverían a ser solteras. Pero las m ujeres de clase m edia, incluso las más jóvenes, están co n ten tas con su m atrim onio. En este estrato encon tram o s el m ayor n ú m ero de m ujeres y hom bres separados — casi la m itad— y tam bién sin religión. Los segundos m atrim onios son m uchísim os. En esta clase social ni los hom bres ni las m ujeres necesitan de la fam ilia p ara criar a sus hijos. En la clase m edia m o d ern a la fam ilia6 n o tiene u n a función económ ica: es únicam ente el espacio de realización afectiva y de la educación de los hijos. Las m ujeres q u ieren — las m uieres de otras clases sociales, n o — u n a relación p ro fu n d a y gratificante con el m arido. C om o consiguen separarse con facilidad, la vida de casada es más u n a opció n que u n a necesidad. P o r eso es deseada y vivida positivam ente. En co n tra p u n to a las otras clases sociales, en las que la 3. 4. I b id ., p . 2 5 9 . I b id ., p. 2 5 4 . 5. 6. I b id ., p. 2 0 5 . I b id ., pp . 3 2 0 - 3 2 1 . fam ilia posee u n a función económ ica, los hom bres y las m ujeres de la clase m edia m o d e rn a d en en u n a situación privilegiada. En la clase o b re ra la fam ilia7 tiene tam bién la función de ser el lugar de rep ro d u cció n de la fuerza de trabajo. Un o b rero no puede vivir soltero. N ecesita u n a m ujer que le críe los hijos y trabaje gratis, estirand o hasta fin de mes un sueldo irrisorio y co rro íd o cada vez más p o r la inflación. G racias al trabajo de la m ujer, los p a tro n o s pueden p agar salarios tan bajos a sus em pleados. Las p ersonas de la clase m edia m oderna, que disponen de saber y libertad con relación a su fam ilia, son capaces de asum ir una posición política in d ep en d ien te. Son en general de izquierda y apoyan a la clase obrera. Y esto es así p o rq u e la única posibilidad que tienen de llegar al p o d e r es aliándose con el p ro letariad o , ya que la clase burguesa m an ip u la a esta clase m edia m oderna. Su saber y su disponi­ bilidad hacen de ella un fenóm eno específico del m undo actual. En su seno nacen la m ayoría de los m ovim ientos de renovación de la sociedad. C read o res, artistas, reform adores, revolucionarios, gran­ des científicos, casi siem pre, salen de ella. En las o tras clases es más difícil que suceda esto, pues un cam pesino con talento generalm ente será un buen cam pesino y nada más, p ero un p atró n inteligente reforzará su p o d e r. Es la clase social que, a fin ae cuentas, tiene una gran influencia en la opin ió n pública debido precisam ente a su carác­ ter innov ad o r. Por ejem plo: la acción de los intelectuales de izquierda es m uy im p o rtan te p ara ayudar a los o b reros a ad q u irir conciencia de clase. O brero s y cam pesinos descalifican su p ro p io saber p o rq u e se ven con los ojos de la clase dom inante; se juzgan incapaces de gobernarse a sí m ism os. Su organización política, asesorada p o r la clase media m odern a, los va co nvenciendo p oco a p oco de la fuerza que tienen. N o rm alm en te el o b rero no cree que o tro o b rero pueda ser un buen gobernante: v o ta al «doctor» de o tra clase social que juzga que está de su lado. Los cam pesinos, todavía más explotados, votan directam ente p o r el p a tró n que los oprim e — el «coronel»— y la clase dom inan te recu rre a to d o tip o de fraude p ara m antenerse en el poder, pues a nivel inconsciente considera que to d o le p ertenece. La ascen­ sión de los políticos progresistas en Brasil es fru to de la lucha de la clase m edia m o d ern a, que com enzó con la resistencia co n tra la dicta­ d u ra m ilitar en 1964, aliada con los trabajadores. 7. lb id . Así, se viene d an d o un im p o rtan te fenóm eno. Los m ovim ientos sociales nacen de la clase m edia m o d ern a y m igran después a las clases oprim idas. Eso ha sucedido, p o r ejem plo, con los m ovim ientos de m ujeres, con la Iglesia progresista, con las asociaciones de barrio, con los p artid o s de izquierda, etc., y en esas clases oprim idas los m ovi­ m ientos echan raíces. En nuestro país la m o dernización de la nación — no del Estado— está pasan d o hoy p o r la ideología de la clase m edia m oderna. Este fenó m en o está m uy relacionado con el paso de una iden tid ad refleja a u n a iden tid ad autó n o m a. Y justam ente aquí entra la articulación del saber con la sexualidad com o elem ento innovador del poder. Igual que la clase d o m inante utiliza el saber para reforzar su p o d er, la clase m edia m od ern a, que n o tiene p o d er, sino saber, lo usa p a ra tran sfo rm ar la naturaleza del p o d e r y así p o d er alcanzarlo. V am os a d ar unos ejem plos. C om encem os con el m ovim iento de las m ujeres. C on el fem inis­ m o la m ujer apren d e a ad q u irir una iden tid ad au tó n o m a, es decir, deja de verse con los ojos del hom bre y pasa a verse con sus propios ojos, tal com o m ilenariam ente lo ha hecho el hom bre. C on el sindica­ lism o crítico los o b rero s pasan a n o verse más con los ojos del p atró n , a no verse más com o ignorantes e incom petentes y a verse con sus p ro p io s ojos, recalificando su saber, hasta entonces m enospreciado p o r las clases dom inantes, en un pro y ecto p o p u lar nacional. Lo m ism o o cu rre con los negros y o tro s segm entos de la sociedad, que com ienzan a no m irarse más con los ojos del blanco dom inador. Llevadas a sus últim as consecuencias, esas identidades recupera­ das pu ed en llevar a la nación entera a elaborar un pensam iento y una cultura p ropios. En el caso de Brasil y de los dem ás países subdesarrollados, la visión que éstos tien en de sí m ism os pasa p o r la visión que el Prim er M u n d o p resen ta de ellos: países co rru p to s, incom petentes y atrasa­ dos. Y con esta cultura refleja, basada en libros traducidos, películas extranjeras y valoración de la pro d u cció n cultural e industrial in tern a­ cional en d etrim en to de la nacional, se form a un caldo de cultivo pro p icio a la dom inación económ ica. Las élites nacionales se alinean con las internacionales p ara asfixiar aún más a los países «inviables». M igran los capitales a los países ricos, dism inuyen las inversiones y, p oco a poco, el colonialism o cultural va d an d o paso a ese colonialis­ m o económ ico sofisticado de finales del siglo X X . A m edida que las naciones, p o r m edio de sus segm entos d o m in a­ dos, van con stru y en d o u n a cultura p ro p ia y valorizando las especifici­ dades de su saber, es com o cada país pued e reaccionar a las em besti­ das económ icas. C itarem os com o ejem plo lo que sucede en Estados U nidos en la in dustria del libro: casi nunca aparece ningún best-seller ex tran jero en la lista de los más vendidos del N e w York Tim es. Se da p rio rid a d absoluta a la p ro d u cció n cultural pro p ia. A m edida que los oprim idos se m iren con sus p ro p io s ojos p o d rá n rechazar al opresor. En dos décadas los m ovim ientos fem inistas tran sfo rm aro n la condi­ ción de la m ujer en nuestro país, haciendo retro ced er al m achism o; el sindicalism o nuevo tam bién está haciendo retro ced er a la clase d om i­ nante y u n a cultura nacional a u tó n o m a p o d rá, sin duda, situar a los pensadores de n u estro país al nivel de los m ejores pensadores origina­ les de nuestro tiem po. Eso c o n trib u irá a superar el subdesarrollo com o hicieron en p oco tiem po o tro s países, antes p obres y hoy ricos, com o es el caso de la U nión Soviética, Suecia, etc. Igual que la sociedad patriarcal subyace en la sociedad de clases, crear u n a cu ltu ra original es el m ejor m edio p ara tran sfo rm ar lo económ ico. Los pobres, al ad q u irir iden tid ad de clase, y las mujeres, ad q u irien d o id en tid ad de gén ero — y los no-blancos de raza— , p u e­ den pro d u cir u n a identidad nacional au tó n o m a capaz de adelantar a las naciones dom inantes y su p erar el colonialism o. M arx diría que la cu ltu ra es una especie de superestructura m o n tad a sobre las estructuras políticas y la in fraestructura económ i­ ca. Por lo que acabam os de ver, n o es así. La cu ltu ra es una especie de «criptoestructura» que actúa sob re lo económ ico y lo político. Y estam os d efiniendo la cultura com o el conju n to de gestos, actitudes, instituciones y dispositivos que organizan n uestra vida cotidiana. C O N C IE N C IA Y T R A N SFO R M A C IÓ N H asta aq u í hem os p resen tad o algunas sugerencias para en co n trar nuestros cam inos d en tro de un sistem a tan desigual. Pero para que eso pueda suceder es necesario que hagam os una evaluación de lo que hem os dicho hasta ahora. En p rim e r lugar escogim os el m odelo freudiano para analizar la parte inicial de este te x to p o r considerarlo el m ás interesante de todos, pues se aplica de m anera bastante adecuada a la psique m ascu­ lina y no explica en m o d o alguno lo fem enino, lo que perm ite a las mujeres u n excelente espacio de creatividad. D espués m ostram os cóm o el niño o m n ip o ten te quiere co n tro lar el m und o ex terio r, cu ando p o r el co n trario es el m u n d o e x terio r el que plasm a la psique hum ana desde su nacim iento. El anim al que transform a el m u n d o es él m ism o tran sfo rm ad o p o r ese m u ndo, y aparen tem en te, de m anera inexorable. En el m u n d o cam pesino el niño, desde que nace, no puede vivir el esquem a freu d ian o de felicidad o m n ip o ten te en el seno m aterno porque su ham bre es frustrada y, con ella, to d o s sus o tro s deseos desde el n acim iento p o r te n e r una m adre subnutrida. Y ya hem os visto cóm o esa frustración m odela el sistem a económ ico, co nstruyen­ do al o p rim id o y to d a la clase dom inada. Freud, que vivía en una sociedad de abundancia, jamás podría suponer hasta qué p u n to lo económ ico co n tro la los deseos más básicos. Para la sociedad de clases necesitam os un esquem a de análisis más am plio: las fases freudianas de la libido no son universales, funcionan solam ente con los bien alim entados. Los d esn u trid o s están perjudicados desde la fase oral. Parece que to d a su vida será plasm ada solam ente p o r la lucha entre Eros y el instin to de m u erte, con énfasis en este últim o: baja autoestim a, in ad ap tació n , pesim ism o, etc. Las clases dom inantes p arecen fijadas en la fase anal, tal com o F reud la describe en El m alestar en la cultura. C oincide tam bién con la descripción, hecha p o r N o rm an B row n en Apocalipsis y/o m eta ­ morfosis, de la ética p ro testan te y de cóm o to d o el sistem a capitalista es una gran fijación en las heces y en el dinero. Para la clase d o m in a n ­ te el esquem a funciona a la perfección. En cu a n to a la clase o brera, en p arte conserva valores de su origen cam pesino y en p arte copia los de la sociedad de masas, llegando incluso, co m o hem os visto, hasta identificarse con las m áquinas. La clase m edia m od ern a tam bién parece salirse de estos esquemas. C o n ta n d o co n el saber y el d in ero necesarios p a ra vivir, p ero sin tener el dom inio del p o d er — y de su disciplina— , vive su deseo de m anera más libre — p rin cip alm en te las m ujeres— , más plena, ab riendo cam i­ nos nuevos q u e le perm iten superar las lim itaciones de lo económ ico. Ella m ism a es origen de la creatividad, de nuevas teorías que rebaten las antiguas y de las críticas al sistem a d om inante. ¿Por qué? En p rim e r lugar, la clase m edia no p roduce valor, p o r eso es más libre, p ro c u ra liberarse de sus neurosis y vivir u n a vida más placente­ ra, d en tro de lo posible. Q uiere tam bién co n stru ir un m undo nuevo, hacer saltar los actuales sistem as sim bólicos y en ella se inicia la liberación de lo fem enino, p robablem ente p o r la labor de tran sfo rm a­ ción de las conciencias personal y colectiva. D ebido a las rápidas transform aciones p o r las que está pasando el m und o , creem os que su estru ctu ra psíquica está cam biando de m ane­ ra igualm ente acelerada. Y necesitam os ten er conciencia de esta rapidez p ara p o d e r en ten d er los cam bios en la psique de las personas de la clase m ed ia m od ern a, en el sentido de transform arse de estanda­ rizadas en singulares. Conciencia, transformación y placer Siem pre que descubrim os una cosa nueva, sea en el ám bito individual sea en el colectivo, la p reg u n ta que refleja nuestro asom bro es: ¿qué hacer con esta nueva am pliación de la conciencia? F reud, q u e era m uy conservador, veía — en el caso de los descu­ brim ientos individuales— que los deseos de la infancia perdidos y reen co n trad o s p o r el consciente m uchas veces no pueden ser realiza­ dos p o r la p ro p ia estru ctu ra de la realidad. Y así, «lógicam ente», tienen que ser introyectados. N u n ca pasó p o r la cabeza de los conser­ vadores que esos deseos pudiesen expresarse ex tern am en te en un p ro yecto de tran sfo rm ar el m undo con el sentido de realizarse. Si la sublim ación lleva siem pre al m u n d o hacia un sentido des­ tructivo , n u nca pasó p o r la cabeza de la clase d o m inante que fuera posible d ar a este m ism o m u n d o un sentido erótico. Los conservado­ res son radicalm ente pesim istas y, com o pesim istas, son personas que no tien en el valor de p o n e r en p ráctica lo que descubren. El d escubrim iento de lo nuevo libera una en orm e cantidad de energías hasta entonces reprim idas y que ah o ra q uieren realizarse. Por eso, cam inar en lo nuevo es tan difícil. M ejor n o qu erer saber de nada, p a ra no te n e r que volver a rep rim ir el deseo, ah o ra consciente. Porque de ah o ra en adelante las represiones serán construidas a p a rtir de m aterial más sólido. O , m ejor, una vez que descubrim os las líneas no-vividas de n uestra vida, tenem os que olvidarlas, ya que no son com patibles con los objetivos de la sociedad establecida..., pues sus objetivos se vuelven inm utables, p o rq u e así ha sido siem pre y así será. Esto significa que la agresión se vuelve de nuevo hacia el in terio r de no so tro s m ism os, que sea o tra vez subjetivada. Y tam bién la culpa. Y eso hace que se instale la insatisfacción, y p ara siem pre, ta n to individual com o colectivam ente. Esta loca conclusión tiene lugar p o rq u e los conservadores tom an la cu ltu ra com o inevitable — tal com o existe— y en dos direcciones características: p rim era, ro buste­ ciendo el intelecto, refo rzan d o su control sobre la vida de los instin­ tos, y segunda, subjetivando to d o s nuestros im pulsos agresivos. La única alternativa, pues, a esta v erd ad era esquizofrenia del ser hum an o sería un p ro y ecto de transform ación de la realidad diferente del actual p ro y ecto sublim ador. En la concepción conservadora el yo se alia con el p rincipio de realidad c o n tra el inconsciente. V encen las exigencias m orales c o n tra las exigencias instintivas del inconsciente. Así, el p rin cip io del placer, que reina sob eran o en el inconsciente, es substitu id o sin crítica p o r el p rincipio de la realidad aceptada sin discusión. Pero ev identem ente hay o tra alternativa: aliar el yo y el inconsciente c o n tra el prin cip io de realidad. C laro que el yo racional y m adu ro debe encarar los hechos com o son y evitar el pensam iento basado en el deseo. R econocer el m u n d o tal cual es no excluye el deseo o la actividad de m odificarlo, en el sentido de hacerlo más placentero , es decir, de tran sfo rm ar la realidad de acuerdo con el principio de placer, lo que incluye tam bién, y esencialm ente, la justicia social y económ ica. En la psicosis, el inconsciente vence al yo y crea p a ra sí un m undo p ro p io alejado de la realidad. En el descubrim iento de lo nuevo no es que ignore la realidad, sino que, com o en la psicosis, p ro c u ra crear un m undo nuevo a p a rtir de la realidad, es decir, tran sform a esa realidad. P or eso to d o trabajo de transform ación, sea de los m ovim ientos populares, sea individual o política, debe ten er com o h erram ien ta el deseo de m odificar el m undo de m anera que coincida con nuestro deseo de p lacer. Si no , ese trabajo de tran sfo rm ación se convierte en tam bién u n a psicosis, pues ignora el deseo del agente tran sfo rm ad o r, y el yo re p re so r vuelve a reinar soberano. T a n to las teorías com o el trabajo, a m enos que p artan de un p rincipio tran sfo rm ad o r de la realidad, se co n v ierten en psicosis, al hacer que el deseo se introyecte en vez de expandirse. En otras palabras, todas las personas que trabajan p o r la tran sfo rm ació n colectiva n o p o r placer, sino p o r obsesión o p a ra huir de sus p ro p io s problem as, trabajan en dirección de la fuga de la m uerte, de la sublim ación y, en últim o análisis, del instinto de m u erte, reforzando así el sistem a d om inante. N o puede haber tran sfo rm ació n en el sentido de la vida sin placer. D e esta form a, vem os p o r qué sólo el deseo tiene fuerza suficiente para tran sfo rm ar la historia que fue hecha p o r la sublim ación que sirve al poder. Sólo la e n tra d a del deseo en la historia y en la cultura es capaz de reunificar e n tre sí los instintos en lucha inconsciente. Así y sólo así la vida h u m a n a p o d rá dejar de basarse en la represión y, p o r lo ta n to , de autodestruirse. Esta es la m isión que tenem os to d o s los que nos em peñam os en tran sfo rm ar lo que tenem os. El hombre nuevo y la mujer nueva La rep ro d u cció n del cuidado m atern o se origina en la fam ilia nuclear patriarcal solam ente p o r m edio de la m adre. Las m adres cuidan de los hijos y de las hijas con consecuencias diferentes p ara unos y otras. Las niñas a p re n d e rán con ella su papel de m adres y los niños se separarán de ella, cre a n d o su id entidad m asculina, reconociéndose en el padre del que tie n e n m iedo. Por eso en la cu ltu ra patriarcal la m adre es rechazada ta n to p o r los niños, p o rq u e ella les está p rohibida, com o p o r las niñas, p o r haber nacido iguales a ella, es decir, in feriores1. 1. N . C h o d o r o w , E l ejercicio d e la m a te rn id a d , G ed isa , B arcelon a, 1 9 9 7 . C o n la reciente inserción de la m ujer en el m ercado de trabajo, los h om bres han com enzado a e n tra r en el d om inio de lo privado, del h ogar, p rin cip alm en te en los países desarrollados, y en algunos secto­ res de la clase m edia de los subdesarrollados. Ellos pasan así a hacer el trabajo de la casa conju n tam en te con la m ujer y a co m p artir el cuidad o de los niños. S olam ente en Brasil, debido al desem pleo, 22,5 m illones de hom bres cuidan de la casa, m ientras su m ujer, que está em pleada, sale a trab ajar2. Lo que p u ede devenir de esto, al m enos a m ediano plazo, es muy im p o rtan te y hasta pued e o riginar un cam bio de la estructura psíquica de niños y niñas. En p rim er lugar la relación sim biótica m adre/hijo ah o ra es com p artid a. La m adre no sería la única d o n a d o ra de vida; a ella se añ ad e el padre. La d ependencia de niños y niñas no queda ya a m erced de u n a p erso n a del sexo fem enino, tam bién hay o tra del sexo m asculino. D e esta m anera niños y niñas consiguen desarrollar una intim id ad con p ersonas de los dos sexos. La pesadísim a carga de ser la depositaría del am or totalizante y del placer inm o rtal que recae sobre la m adre en la cultura patriarcal pasa a ser ah o ra co m p artid a con el padre. La p rim era b arrera que se rom pe con esto es la desvalorización de la m ujer, es decir, ya no será vista com o un ser castrado, sin órgano de placer. En o tras palabras, co m p artir el cuidado de los hijos, antes solam ente m atern o , iguala a padre y m adre a los ojos de los hijos y el pene ya n o será supervalorado. El p ad re se hace ta n d o n a d o r de vida com o la m adre, tan am oroso com o ella. El pene y la vagina pasan a ser com plem en to el u n o de la otra. C o m o consecuencia, desaparece tam bién la figura de la m adre to d o p o d e ro sa , la única cread o ra de am o r y vida. Surge la pareja and ró g in a que supera el segundo obstáculo, el que a to rm e n ta la psique in m ad u ra del n iñ o en su deseo infantil de totalidad: la separa­ ción de los sexos, la escisión entre ho m b re y m ujer. U na tercera separación que desaparece es la división de funcio­ nes: p ara la m adre el am or, p ara el p ad re la rigidez, y esto cam bia fundam en talm en te la naturaleza del superyó. En la fase de resolución edípica el niño ya n o te n d erá a identifi­ carse con alguien que pued e q u erer m atarlo, sino con u n am igo. Eso liará que dism inuya la fijación del niño en la fase anal y su grado de sublim ación. N o rep rim irá más la em oción ni su inteligencia será tan disociada e im personal. Así, en cierta form a, el niño p o d ría conservar 2. IBG E, C e n so 2 0 0 0 . más su cuerpo, co m o lo hace la niña, y d esarrollar u n superyó m enos rígido y tal vez sem ejante al superyó fem enino. P odrá hasta co n tin u ar siendo p erverso polim órficam ente, com o la niña, p ero sobre to d o ten d rá un m en o r m iedo a la m uerte. Y en el fu tu ro el p ro p io com plejo de E dipo y el de castración p erd erían su sentido exclusivo, siendo sustituidos, com o en las sociedades prim itivas, p o r un am or y una unión más n atu ral y diluida en tre m uchos. íY la niña? N o se identificará ya com o un ser castrado y sí com o un ser en tero , p u es la relación en tre p ad re y m adre será de iguales, y no ya de o p reso r/o p rim id o . N o sentirá seguram ente envidia del pene. Y el niño te n d rá m enos m iedo de la «mutilación» de la m ujer. La m adre h ará un p o c o la figura del padre de hoy, que p o r estar insertada en el m u n d o del trab ajo se convirtió en un m odelo creativo con la inteligencia más desarrollada. El pene p erd erá su valor de falo y habrá que en c o n tra r o tro s valores p ara integrar la cadena de los significan­ tes. En fin, en un fu tu ro tal vez p ró x im o los hom bres h ab rán p erdido el m iedo a la en treg a y a la m ujer, y las m ujeres, p o r su p arte, no serán tan dependientes del hom bre idealizado com o las m ujeres del m a­ triarcado. Podrán ejercitar más su iden tid ad m ediante la autonom ía integrad a en la relación. Los hom bres ap ren d erían a ligar el am o r a la vida y a n o u n irlo co n la m uerte, p o r relacionarse sobre m ejores bases consigo m ism os y con los demás. Las consecuencias de esto en el p lan o colectivo pueden ser incal­ culables. En p rim e r lugar, niños y niñas, educados en una sociedad pluralista, no en c o n tra rían , desde su nacim iento, «natural» una socie­ dad en la que la m ujer es inferior al hom bre, y p o r lo tan to no verían «natural» u n a sociedad jerarquizada, au to ritaria y desigual, pues a h o ­ ra lo natural sería u n m u n d o dem ocrático, no-com petitivo y que com parte. En resum en: q uedaría superada la relación o p rim id o /o p re­ sor, fundam ental p ara el sistem a com petitivo que dura desde hace ocho mil años, y se iniciaría u n a fase post-patriarcal. C o m p a rtir — n o la com petencia en tre hom bres y m ujeres— haría las sexualidades m asculina y fem enina convergentes, no m ás diver­ gentes, ¡finalm ente! La g uerra sord a trab ad a en tre hom bre y m ujer, fruto de u n a sociedad patriarcal y de clases, conocería su fin. Es más, esa integración de hom bres y m ujeres, conservando cada un o su especificidad, p o d ría llevar a una reintegración con el m edio am biente y, prin cip alm en te, d en tro de cada u n o , n iño y niña, a una reintegración del yo con el p ro p io cuerpo. C o n el inicio del p atria rc a­ do la m ujer q u e d ó confinada a lo dom éstico — escisión público/ privado— , que originó to d as las escisiones; ah o ra la reintegración de esta m ism a m ujer a lo público dará origen a otras reintegraciones3. De esta form a aceleraríam os la tran sfo rm ació n de la realidad no ya en el sentido sublim atorio, sino en el sentido erótico. El p ro p io placer com enzaría p o r fin a integrarse con el prin cip io de realidad. Al m enos hasta d o n d e estuviera a nuestro alcance de h om bres y mujeres. C reem os adem ás que esto ya está o cu rrien d o , p ero es necesario que esa integración tan sim ple se vaya co n cretan d o lo más rápida­ m ente posible, en caso co n trario la destrucción que se avecina será inevitable. 3. T . B ren n an , T h e ln te r p r e ta tio n o f t h e F lesh: F reu d a n d F e m in ity , R o u tled g e, N e w Y ork, 1 9 9 2 ; Id., Para A lé m d o F alo: urna c rítica a L a c a n d o p o n to d e v ista da m u lh er, R o sa d o s T e m p o s , R io a e J a n eiro , 1 9 9 7 ; S. B ro w m iller, F e m in ity , F aw cett C o lu m b in e , N e w Y ork, 1 9 8 4 ; J. B utler (ed .), G e n d e r T ro u b le : F em in ism a n d th e S u b ­ versió n o f I d e n tity , N e w Y o r k /L o n d o n , 1 9 9 0 ; J. B utler, « C o n tin g e n t F o u n d a tio n s: F em in ism and Q u e stio n o f P o stm o d e r n ism -, en J. B lutler y J. W . S co tt (ed s.), F em in ist T h eo rize th e P o litic a l, N e w Y o r k /L o n d o n , 1 9 9 2 ; J. B utler (ed .), B odies T h a t M a tte r: O n T h e D is c u rs iv e L im its o f« S e x » , N e w Y o rk /L o n d o n , 1 9 9 3 ; J. C a m p b ell, C h. M u ses y o tr o s, T o d o s o s n o m e s d a d eu sa , R o sa d o s T e m p o s, R io de J a n eiro , l qc>7; N . C h o d o row , E l e je rc ic io d e la m a te r n id a d , G ed isa , B arcelon a, 1 9 9 7 ; H . D e u tsc h , «D er F em inin e M a so c h ism u s un d sein e B ezieh u n g zur Frigitat», e n IZ P 16, p p . 1 7 2 -1 8 4 ; Id., «T he S ig n ifica n ce o f M a so c h ism in th e M en ta l L ife o f W o m e n » , e n IJPA 1 1 , pp . 4 8 -6 0 ; id ., «O n F em a le H o m o s e x u a lity » , en P Q 1, pp. 4 8 4 - 5 1 0 , 1 9 3 2 ; íd ., « M o th e r h o o d and Sexu ality» , e n P Q 2 , pp . 4 7 6 - 4 8 8 , 1 9 3 3 ; E. D u h ra m , «Fam ilia e r e p r o d u j o hu m ana», en P e rsp e c tiv a s a n tr o p o ló g ic a s d a m u lh e r (3), Z ahar, R io de J a n eiro , 1 9 8 3 ; J. E ricksen v S. A . S teffen , K iss a n d T e ll: S u rv e yin g S ex in th e T w e n tie th C e n tu r y , H arvard U n iv e r ­ sity Press, C a m b rid g e, 1 9 9 9 ; M . F o u ca u lt, La v o lu n ta d d e sa b er, v o l. 1 d e H is to r ia d e la s e x u a lid a d , S ig lo X X I, B u en o s A ires, 3 v o ls ., 1 9 7 6 - 1 9 8 4 ; G . F reyre, C asa G ra n d e e S en za la , J o s é O ly m p io , R io d e J a n eiro , 1 9 4 6 ; B. F riedan , M ística F em en in a , V o z es, P etró p o lis, 1 9 7 1 ; C . C . G arcia, O velh a s na n é v o a , R o sa d o s T e m p o s , R io d e Jan eiro, 1 9 9 5 ; C . G illig a n , Urna v o z d ife re n te , R osa d o s T e m p o s , R io d e J a n e ir o , 1 9 8 2 ; M . C¡old en b erg , S e r h o m e m , se r m u lh e r d e n tro e fo ra d o c a sa m e n to , R evan , R io d e Ja n e i­ ro, 1 9 9 1 ; Id ., T o d a m u lh e r é m e io L eila D in iz , R eco rd , R io de J an eiro, 1 9 9 5 ; íd ., A n u tra: e stu d o s a n tr o p o ló g ic o s s o b re a id e n tid a d e d a a m a n te d o h o m e m c a sa d o , R eco rd , Kio de Ja n eiro , 1 9 9 7 ; Id., O s n o v o s d esejo s, R eco rd , R io de J a n eiro , 2 0 0 0 ; A . H ig o n n ct, «M ujeres e im á g en es. A p a rien cia , tie m p o libre y su b sisten cia », en M . Perrot y G. I r.iisse (ed s.), H is to r ia d e la s m u jere s, to m o 4 , E l sig lo xix, T a u ru s, M a d r id , 2 0 0 0 , pp. 2 7 1 -3 0 4 . EL A N D R Ó G IN O ¿Cóm o serán los nuevos hom bres y m ujeres que nos traerá la tran s­ form ación de las relaciones familiares? En el sistem a patriarcal la diferenciación sexual produce en el niño — y lega al inconsciente del hom bre ad u lto — la noción de la m ujer com o el sexo castrado y del hom bre com o el sexo com pleto. Pero, com o ya hem os visto, la dom inación del m acho no es universal, lo que m uestra que la envidia del pene tam p o co lo es. Expresa sim plem ente la rebelión de la hem bra c o n tra los privilegios d d m acho. Pero cualquiera que sea la biología y la cultura, el deseo in­ m ortal de los dos sexos es siem pre el m ism o: am bos quieren ser om n ip o ten tem en te satisfechos. La sexualidad del niño es infantil, se extiende p o r to d o su cuerpo, y, siendo perversa y polim o rfa, tam bién es pansexual y p o r lo tanto todavía bisexual. El n iñ o , al saber rep en tin am en te que los sexos están divididos, de que hay diferencias en tre ellos, ve y siente esto, en el inconsciente m ás arcaico, com o una p érd id a de integridad. C o m o la sexualidad infantil se vive todavía en la fam ilia hum ana y en la organización genital adulta, cada sexo reprim e en la heterosexualidad convencional lo que es p ro p io del sexo opuesto. Sin em bargo, el inconsciente de cada sexo no acepta esta represión y en co n trap artid a in ten ta restaurar la bisexualidad de la infancia1. 1. C f. S. F reu d , E l y o y e l e llo , ESB v o l. X IV , pp . 4 6 -4 8 . [En e sp añ ol: E l y o y el e llo y o tr o s p r in c ip io s d e m e ta p s ic o lo g ía , A lianza, M a d rid , 2 0 0 3 . ] F reu d vio este rechazo fu ndam ental de la separación en tre los sexos y de la diferenciación sexual, p o r p arte del inconsciente, com o el más p ro fu n d o y el m ás obstinado m otivo de conflicto neurótico entre la libido y la realidad. Y com o F reud veía la organización genital com o u n d a to biológico, llegó a la conclusión de que esa neurosis era incurable. En el estadio más p ro fu n d o del ideal an d ró g in o o h erm afro d ita del ser h u m an o , en su inconsciente, se refleja la aspiración del ser hum ano de su p erar los dualism os que son su neurosis. En últim o térm in o quiere reunificar el Eros con el instinto de m uerte. El dualis­ m o m asculino/fem enino constituye la proyección, para la sexualidad biológica, del dualism o en tre actividad/pasividad. Estas no son más que fusiones inestables del Eros con el in stin to de m uerte, en lucha uno c o n tra o tro . P or eso se identifica co m únm ente m asculinidad con agresividad y sadism o, y fem inidad, con pasividad y m asoquism o. El m ito sobre el origen de la h um anidad que más m olesta a la m ente occidental es el del andró g in o , según el cual hom bres y mujeres habrían sido creados co rta n d o p o r el m edio a un ser com pleto, to talm en te p o d e ro so y feliz, con cuatro brazos, cu atro piernas, dos cabezas, bisexual, que am enazaba a los dioses. D espués de ese corte, hom bres y m ujeres estarían siem pre buscándose uno al o tro , y así dejarían a los dioses g o b ern ar el m u n d o en paz. P or este m otivo n u estro esfuerzo inconsciente más p ro fu n d o , y m enos asum ido, sería el de restau rar la p erd id a u n id ad original, en la que vida y m uerte estarían en com pleta arm onía. Este deseo encaja con el p rim er relato bíblico de la creación que describe a D ios com o A ndrógino, es decir, co n ten ien d o en sí m acho y hem bra. Así debería ser la perfección hum an a antes de la caída. El ser hum ano sería un ser com pleto, m asculino y fem enino, y en ese caso el pecado original, la caída, ten d ría que ver, m ás allá de lo que hem os analizado, co n la división de ese p rim e r ser en dos sexos — y la consiguiente desagregación de lo an d ró g in o — , frutos am bos de la desobediencia a la ley y de la castración patriarcal. La gran búsqueda de la h um anidad n o es solam ente la reunifica­ ción en tre los sexos, sino tam bién la reunificación de los sexos d e n tro ilc cada u n o de nosotros. En este sentido ta n to la h eterosexualidad convencional, que re­ prim e los rasgos del o tro sexo d e n tro de sí, com o la hom osexualidad de- hom bres y m ujeres que im itan al sexo opuesto, a fin de verse libres ilc él, son desviaciones de la androginia. La andro ginia es tal vez la m ás deseada y la m ás difícil de las condiciones hum anas. Llegar a ella puede tra e r consecuencias que hasta hoy sólo los artistas intuyeron, com o R ainer M a ría Rilke cuando decía: «Y tal renovación del m undo tal vez consista en que hom bres y m ujeres, libres de falsos sentim ien­ tos y de aversión, se busquen u n o al o tro , no com o opuestos, sino com o h erm an o y herm ana, com o vecinos, y se reúnan com o seres hum anos»2. El an d ró g in o es aquel heterosexual que n o reprim e d e n tro de sí las características q u e convencionalm ente p erten ecen al sexo opues­ to , p o r ejem plo la sensibilidad y la p érd id a del m iedo al afecto en el hom bre y la inteligencia creativa en la m ujer. A ndrógino es aquel que es capaz de reunificar los opuestos d e n tro de sí: el hom bre y la m ujer, la actividad y la pasividad, m ente y cuerp o ..., es decir, quien tiende con todas sus fuerzas a la sexualidad p o lim orfa de la infancia en la edad adulta. En este caso el Eros y el instinto de m uerte se reunifican en cada u n o de n osotros. P or eso Rilke, cuando pide a D ios que lo vuelva un artista perfecto le im p lo ra que lo haga h erm afro d ita3. La resurrección del cuerpo D espués de lo que acabam os de decir del andró g in o , p arecería que ya está dicho to d o , p e ro el p roblem a sigue todavía oscuro. Sigue en pie la pregunta: ¿cóm o podem os en el co tidiano co n creto reunificar vida y m uerte, Eros e in stin to de m uerte, que parecen ser el un o op u esto al otro? Ya hem os visto que los anim ales, que no poseen córtex, y p o r lo ta n to n o son capaces de sim bolizar, perciben la vida y la m uerte de la m ism a m anera, o sea, usan el instinto de vida p ara vivir y el instinto de m uerte p ara m o rir. N o están atados al pasado com o los seres h u m a­ nos, fijados en la felicidad de u n a infancia p ro lo n g ad a y p o r eso con m iedo a m orir. Sólo son capaces de vivir el-aquí-y-ahora, in co rp o ran ­ do sim plem ente to d as las alegrías y to d o s los m iedos a m edida que se p resen tan y o lvidándolos después. Ellos viven la vida peculiar de sus especies. 2. 3. R . M . R ilk e, C a rta s a un jo v e n p o e ta , A lia n za , M a d rid , 1 9 9 7 . lb id . El ser h u m an o no pued e hacer eso. Es com o si aún no hubiese en co n tra d o ese tip o de vida que sólo la especie hum ana, y ninguna otra, p u ed e vivir. Señal de esto es la contrad icció n que existe den tro de él en tre la vida y la m uerte, co n tradicción que proyecta en la cultura dirigida hacia el m u n d o exterio r. Y en ese m u n d o la destructi­ vidad es m ás fuerte que la reunificación en tre vida y m uerte. ¿Cóm o se daría esa reunificación? ¿Cóm o hacer p ara que el ser hum ano llegue a la ple n itu d de su vida, a la p len itu d de su satisfacción, y cóm o hacerlo m enos destructivo p ara el m undo? Si pudiésem os im aginar u n ser h u m ano irrep rim ido, que hubiera su p erad o la culpa y la angustia, y de esta form a fuera suficientem ente fuerte p a ra vivir y m o rir, ten d ría en p rim er lugar un cu erpo carente de to d a organización sexual y de las fantasías sexuales oral, anal y genital de re to rn o al ú te ro m aterno. N o ten d ría en sí el com plejo del din ero ni las pesadillas de n uestra cu ltu ra patriarcal. En ese ser se cum pliría en la T ierra la esperanza del cristianism o de la resurrección del cuerpo. Sería un ser libre de la inm undicia que es la hipersublim ación, de la que nos n u trim o s hoy. T en d ría libertad frente a la m uerte en vida que vivim os. Pero, paradójicam ente, la liberación de la m uerte sería la m ism a fuerza p a ra vivir y m orir, po rq u e lo que se volvió p erfecto, perfectam en te m ad u ro , quiere m orir. C o n u n cuerp o así transfig u rad o el alm a hum ana pued e reconci­ liarse con el yo h u m an o y volver a ser un yo-cuerpo con una superficie sensible que p erm ita la to tal com unicación cu erp o /cuerpo que es la vida. Y el cam ino que lleva a esa com unicación n o es una disolución sino un robustecim ien to del yo hum ano. El yo h u m a n o te n d ría que ser suficientem ente fu erte p ara desh a­ cerse de la culpa. La conciencia arcaica es lo bastan te fuerte p a ra que to d o s reco n o zcan la d e u d a de la culpa. La conciencia cristiana es lo suficien tem en te vigorosa p a ra reco n o cer que la culpa era tan g rande que sólo D ios p o d ría pagarla; el h o m b re m o d e rn o es e x tre m a d a ­ m ente capaz de convivir co n la culpa, p ero el cu erpo resu citad o será el único capaz de an u larla, p o rq u e sabe que la culpa es u n a fantasía infantil4. 4. C f. R. M u ra ro , T e x to s d a fo g u eira , c it., cap. «Urna breve h istoria d a culpa». Hombre/mujer: el éxtasis como resolución de los dualismos T o d o lo que hem os dicho en el p lan o de la relación del ser hum ano con su p ro p io ser asum e dim ensiones m ucho más am plias en las relaciones en tre h om bres y mujeres. C u an d o la m ujer adquiere el estatus de sujeto de la historia con el m ism o títu lo q u e el hom bre, cam bia la estru ctura de la fam ilia y aparece un nuevo tip o de hom bres y mujeres. ¿Q ué sucede entonces? D esaparece la relación opreso r/o p rim id o , p rim era condición para el en cu en tro de dos identidades au tónom as a p a rtir de la p ro fu n d id ad de su ser, lo que no es posible en las condiciones norm ales patriarcales en las que, desde el fo n d o de su ser, el hom bre huye de la relación p ro fu n d a con la m ujer, y la conoce solam ente en la contem plación y la acción aislada. El ho m b re ya n o te n d ría m iedo a «perder», ni m iedo a la entrega, ni m iedo al am or. Así, las entregas son dos, el instinto de m uerte ya no interfiere aquí, p ues esta unido al Eros. El prin cipio del placer y el princip io de re a n d a d son ah o ra u no solo. Y esto p o r definición es el éxtasis: m ente y cu erp o finalm ente reunidos. En él saltam os de la finitud de la fragm entación del tiem po al m om en to eternizado. Un solo m o m en to de ese éxtasis consigue tran sform ar to d a la vida — presen te, p asad o y fu tu ro — , pues, p o r sup erar el m iedo a la soledad en el fu tu ro , quien ya vivió pued e ya q u erer m orir. Y supera así el m iedo a la m u erte en vida que es la sublim ación. D e esta form a com prendem os có m o es posible d ar el salto desde la em oción, del inconsciente a lo sim bólico, de m anera placentera, y no en un m ovi­ m iento de fuga de la m uerte. La culpa y la m uerte están ahora canceladas no p o r u n m om ento, sino p ara siem pre, po rq u e en él el instante y la e te rn id ad se unen. Si escojo la m u erte p o r am or, el instinto de m uerte ahora es Eros. Y el D ios que castiga, Yahvé, el D ios de los ejércitos, que venga arm ad o , p o rq u e h o m b re y m ujer así u nidos lo am enazan y son m ayores que El y q u e todos los dioses. Se sum ergirá en el sentim iento oceánico de u n ió n c o n el T odo. Los filósofos y los santos disociaron el éxtasis del cuerpo y p o r eso instituyeron este sistem a que tenem os. C rearo n la trascendencia p o r no cono cer el éxtasis a p artir del cuerpo, que es la inm anencia y la trascendencia reunificadas. En otras palabras: en la m ism a Biblia, cuando en la m ás p erfecta m etáfora habla del am o r de D ios, su referencia es el am o r en tre hom bre y m ujer. La visión beatífica se encarna en dos cuerpos desnudos en u n a cam a. Basta leer el C an tar de los C an tares5. 5. A . J ard in e, G y n e sis, C o r n e ll U n iv ersity Press, Ithaca, 1 9 8 5 ; L. K aplan, F em a- le P e tv e rs io n s , A n c h o r B o o k s D o u b led a y , N e w Y ork, 1 9 9 2 ; M . R. K ehl, É tic a , C o m p an h ia das L etras, Sáo P a u lo , 1 9 9 2 ; H . Kram er y J. Sp renger, O m a r te lo d a s fe tig e ira s, R osa d o s T e m p o s , R io d e J a n eiro , 1 9 9 1 ; J. Lacan, E sc rito s, P ersp ectiva, S áo P au lo, 1 9 7 8 ; J. L o b a to , P im e n ta ; A m o r, d e se o e e sc o lh a , R o sa d o s T e m p o s , R io d e Jan eiro, 1 9 9 8 ; F. M a d e ir a , Q u e m m a n d o u n a s c e r á m u lh e r ?, U n ic e f/R o sa d o s T e m p o s , R io de Jan eiro, 1 9 9 7 ; R. M u ra ro , O s s eis m e se s e m q u e fu i h o m e m , c it.; Id ., M u lh e r n o T erceiro M ile n io , c it.; íd ., S e x u a lid a d e d a m u lh e r b ra sileira , cit.; Id., M e m o r ia s d e urna m u l­ h e r im p o s ív e l, R o sa d o s T e m p o s , R io d e J a n eiro , 1 9 9 9 ; Id., T e x to s d a fo g u eira , c it.; L. J. N ic h o ls o n , F e m in is m /P o s tm o d e rn ism , R o u tled g e, N e w Y ork, 1 9 9 0 ; U . R a n k e -H ein e m a n n , E u n u co s p o r e l R ein o d e lo s C ie lo s, T ro tta , M ad rid , 1 9 9 4 ; H . I. B. S a ffio ti y M . M u ñ o z -V a r g a s, M u lh e r b ra sileira e a ssim , R o sa d o s T e m p o s , R io de J a n eiro , 1 9 9 7 ; D . da F. S o b rin h o , E sta d o e p o p u la n d o : urna h istó ria d o p la n e ja m e n to fa m ilia r n o B rasil, R osa d o s T e m p o s , R io d e Ja n eiro , 1 9 9 3 ; C . S o ler, « P o sitio n m a c h iste /p o sitio n fém in in e» , M á la g a , 1 9 9 3 (E x p o sic ió n p resen ta d a en las J ornadas de la EEP); M . T o sc a n o y M . G o ld en b e rg , A re v o lu $ á o d a s m u lh eres, R evan, R io de Ja n eiro , 1 9 9 2 ; J. V aitsm an , F le x íve is e P lurais: id e n tid a d e , c a sa m e n to e fa m ilia e m c irc u n stá n cia s p ó s m o d e rn a s, R o c c o , R io d e Ja n eiro , 1 9 9 4 . EL F IN D E LA H ISTO RIA Sería m uy lim itad o r p o r n u estra p arte afirm ar que to dos los p ro b le­ mas de las relaciones hum anas se tran sfo rm arían autom áticam ente con el cam bio de la estru ctu ra fam iliar y de las relaciones hom bre/ m ujer. O bviam ente la reintegración de lo público/privado en el ám bi­ to individual es esencial p ara la reform ulación de la m ayor p arte de esos problem as. M arx p o stu la que to d o s los males hum anos vienen de la aliena­ ción de los frutos del trabajo. Ya hem os visto que eso solam ente em pieza a suceder p len am en te en el p erio d o histórico/patriarcal y es fru to de alienaciones m ucho m ás antiguas p rovenientes de las escisio­ nes, que son, a su vez, fruto de la represión. La p rim era alienación p o r lo ta n to es la alienación de la vida con relación a la m uerte. Para dism inuir esa represión — es evidente que nunca p o d rá ser to talm en te erradicada— son necesarios cam bios p ro fu n d o s en las relaciones hum anas y en las acciones colectivas e institucionales, p erfectam en te posibles, p ero todavía en curso inci­ piente. La alienación es p ro d u c to del trabajo que tran sfo rm a al ser hum an o p rim ero en cosa, después en núm ero. Lo m ism o sucede con to d a sociedad que se hom ogeneiza p o r abajo. La parafernalia postm oderna con sus faxes y sus o rd en ad o res, sum ada a la caída del Este euro p eo , que no supo su p erar la alienación hum ana, fue construida p ara hacernos creer que en el c o n fo rt, en el conform ism o, superam os la alienación. La prim acía del objeto sobre el sujeto está creando un gravísim o proceso de ro botización que lleva la alienación del ser hum an o hasta sus últim as consecuencias. A hí están los m edios de com unicación de masas, principalm ente la televisión, h om ogeneizando eficazm ente a los seres hum anos, a la vez que bloq u ea la conciencia crítica e instala el reinado de la m edio­ cridad sobre la creatividad. Lo viejo pasa p o r nuevo y lo caduco p o r m o dern o . Las nuevas generaciones se vuelven conservadoras a p artir de su inconsciente m ás p ro fu n d o , p o rq u e ya n o tien en ningún gran p roblem a que resolver. Así sería si la historia fuese exactam ente lo que los intelectuales piensan de ella, p ero es real, m isteriosa e inescrutable. Ahí está el efecto colateral m áxim o de esta h iper-robotización: la am enaza de destrucción de la naturaleza. D estrucción que está siendo hecha justam ente p o r seres hum anos conform ados, hom ogeneizados. T ra ­ bajar únicam ente en el ám bito individual p ara reunificar vida y m uerte n o es suficiente. La reunificación de la vida y la m uerte, en cada un o de nosotros, tal vez sea la últim a y más difícil cosa que consigam os. D ependerá, tam bién y fu ndam entalm ente, del trabajo de reunificación de la vida y de la m u erte hecho en el am biente ex te rn o al m ism o tiem po que de form a silenciosa e interna. Así, en las últim as páginas de este libro, señalarem os algunos cam inos, que ya están siendo recorridos en varias p artes del m u n d o y especialm ente en Brasil. En p rim er lugar, ya hem os visto cóm o tenem os que trabajar en el ám b ito teó rico p a ra crear u n a epistem ología a p a rtir de la m ujer nueva y del ho m b re nuevo, que se en cu en tran en la relación y no en la soledad. T o d a la ciencia actual, la filosofía, la econom ía, son ciencias de co n fro n tació n , de oposición, no de integración y conci­ liación. Sus m éto d o s consisten en destru ir a los adversarios y no en unirse a ellos en co n tex to s cada vez m ayores. Son juegos de fuerza y no de atracción. Este nuevo tip o de p ensam iento p o d ría d ar origen a una ciencia que no estuviera basada en la fragm entación y en la caracterización hasta el infin ito que distinguen a las ciencias actuales, fundadas en la epistem ología platónica, raíz de la filosofía occidental. H o y necesita­ mos u n a ciencia que sirva de unió n con la n aturaleza y no de destruc­ ción de la m ism a. U na te o ría económ ica que viabilice lo que está invisible en ella, es decir, la verd ad era condición hum ana, que no tiene m atem aticidad. N ecesitam os tam bién o tro tip o de instituciones, com enzando p o r el E stado, y pasando p o r el d in ero y p o r el sistem a productivo. E l Estado El E stado nace con la sociedad esclavista. C om ienza, com o hem os visto, con la p u ra y sim ple invasión de tierras — y asesinatos— , con guerras, fijándose en los im perios de la A ntigüedad y en los m o d e r­ nos. T odavía hoy el E stado es im perial, hasta en la m ayor república del m undo. E stados U nidos es el más violento y sofisticado im perio económ ico que existe. U n E stado con p o d er más in tegrado, com o se ha visto en el cu ad ro 3, sería un E stado en el que la sociedad civil tom aría, p o co a poco, su co n tro l de abajo arriba, p o r consenso, decidiendo de m an era o rganizada qué hacer con el presupuesto, cuáles son las obras públicas a realizar, etc. En Brasil ya hem os com enzado a hacer estas experiencias en los ám bitos m unicipal y estatal, p ero todavía no en el nacional. Poco a p oco las oligarquías seculares aliadas y «funcionadas» de las oligarquías internacionales van siendo sustituidas p o r líderes sali­ dos de las clases dom inadas, incluso del género d om inado. Un E stado así c o n tro la d o p o r la nación no p u ede ser c o rru p to , y el dinero, hasta ese m o m en to ro b ad o p ara p e rp e tu a r en el p o d er a la clase do m in an te, vuelve a su p rim er destino, que es to d a la sociedad. E ntonces el E stado cam bia de naturaleza y pasa a ser ei gestor del desarrollo económ ico y h u m an o sostenibles, y, con la paulatina erra­ dicación de la p o b reza — p o r m edio de la ren ta m ínim a, becasescolares, refo rm a agraria, p rio rid a d de la salud, etc.— no sería más un E stado im perial p atriarcal, sino o tra cosa, un post-E stado o tal vez un anti-E stado. T o d o esto d ep ende de la organización del o p rim ido, no m ediante la unidad, n o de arrib a abajo, sino m ediante el consenso asum ido p o r (casi) todos. E l dinero Y finalm ente, a más largo plazo, es necesario que quitem os al dinero su cualidad de ser la cristalización de la explotación del ser hum ano. El Estado del bienestar social tra tó de p restar d inero de m anera diferente a la del capitalism o salvaje y casi consiguió acabar con la lucha de clases a favor del sistem a vigente. Pero tenem os que repensar el dinero en su radicalidad. Al prin cip io el d in ero era apenas la m edida de cam bio en lina sociedad de intercam bio. Poco a p oco su con ten id o em pezó a agregar la plusvalía del trabajo del o p rim id o , los im puestos p ara so sten er el Estado y hoy contien e tam bién los enorm es intereses de la deuda estatal, no sólo a nivel nacional sino, y prin cip alm ente, internacional. En térm in o s resum idos, cada m on ed a está com puesta de u n a p arte de m edida de cam bio, u n a de plusvalía, una de im puestos y o tra de intereses. El sistem a capitalista m undial no vive de la co m p ra y v en ta de m ercancías. Estas son so lam ente u n p re te x to p a ra o b te n e r in te re ­ ses— lucro sin p ro d u cció n — . Un ejem plo: del p resupuesto de Brasil p a ra 1998, que era de 438 mil m illones de reales — en aquella época el dólar se cotizaba a 1,20 reales— , 170 mil m illones estaban d e stin a ­ dos al p ago de los intereses de la deu d a externa. Es un sistem a esencialm ente avaro. Si cream os u n d in ero que sirva solam ente p ara el in tercam bio, el sistem a explota. Y eso es exactam ente lo que ya se está h aciendo en 23 países del m u n d o y en especial en los subdesarrollados. Es un dinero inestable usado apenas en las ferias de trueque. En A rgentina, en el 2 0 0 0 , en pleno auge de la crisis económ ica, los pobres m ovían en tre m il y dos mil m illones de dólares. El d in ero que se creó allí en aquel m o m en to se llam a «guaraní»1. En Brasil se llam a «tupí». Está siendo im p lantado de m an era incipiente con apoyo de la po d ero sa y prestigiada C onferencia N a c io ­ nal de los O bispos de Brasil (CNBB). Este d in ero alternativo y volátil está sirviendo de «gancho» p a ra la organización de los o p rim id o s del m u n d o en te ro ; no paga intereses, im puestos ni plusvalías. Es sola­ m ente m edida de cam bio. El d in ero oficial va poco a p oco siendo sustituido del día a día y se va co n c e n tra n d o en los grandes negocios. En el sistem a financiero el nuevo d in ero está crean d o u n a diferente y solidaria eco n o m ía del co m partir, aunque todavía en su grado más incipiente. El d in ero así e n te n d id o traería el fin del consum o com o n eu ro sis com p en sato ria de fuga hacia la m u erte, p o rq u e co n sum iríam os sólo lo esencial, y p o r lo ta n to , p o d ríam o s disfru tar de la vida v e rd a d e ­ ram ente. El d in ero ya n o estaría ligado a las heces y sí a la vida cristalizada. 1. C f. F. G uattari, «La r ev o lu c ió n m o lecu la r» , en S. M a rco s (c o o r d .), M a n ic o ­ m io s y p r isio n e s , R e -e d ic io n e s, M é x ic o , 1 9 8 3 . El sistema económico H u rg ar en el d in e ro es to car el p ro p io centro del sistem a económ ico. Para que un sistem a ro m p a los principios de la sociedad patriarcal y de clases te n d ría que ser sustituido de acuerdo con un sistem a alternativo co n stan te que p odem os to m ar del cuad ro n.° 3 que hem os visto an terio rm en te. La red — y n o la centralización— com o esquem a político de un nuevo E stado, de la form a que acabam os de describir, deberá ten d er a la adop ció n de u n d inero lib ertad o r y no opresor. Sin em bargo estam os en u n m u n d o globalizado en el que el sistem a fin an ciero ha engullido al sistem a p roductivo. Por las bolsas de valores circulan unos 1,5 billones de dólares diarios, m ientras en la O rganización M u n d ial del C om ercio circulan solam ente 6 billones de dólares al año p o r cuenta de la com pra y ven ta de m ercancías2. Un sofisticadísim o ap arato inform atizado, c o n tro lad o to talm en te p o r el gobierno estadounidense p o r m edio del p royecto Echelon, descoditica ap ro x im ad am en te dos mil m illones de llam adas y de correos electrónicos p o r día en cien lenguas diferentes con el fin de conseguir las com petencias com erciales internacionales de gran en ­ vergadura. ¡Y las consigue!3. Esto parece una dom inación apocalíptica im posible de ro m p e r, p ero no es así. Q uisiéram os q u e los lectores nos perm itiesen una digresión un tan to so rp ren d en te. Se refiere al Im perio R om ano. C uando llegaron los cristianos, co m en zaro n organizando a los esclavos, dándoles au ­ toestim a y sen tid o de vida. En la siguiente generación les enseñaron a leer p a ra que p u diesen en ten d er la Biblia. C on el pasar de las genera­ ciones fuero n consiguiendo cargos subalternos, y después los más im portan tes del Im p erio . Y cuando el em p erad o r D om iciano decretó la últim a p ersecución de los cristianos, el im perio cayó y el cristianis­ m o se convirtió e n la religión hegem ónica. Es lo que ten em o s que hacer ahora, p ero en u n a única generación, si no querem os q u e la especie se destruya. Sin em bargo, se hace difícil pensar de rep en te en una econom ía m undial no-com petitiva, p ero sí en países que p u ed an convertirse en proyecto s-p ilo to de esa intervención de abajo arriba, de d en tro hacia fuera, p o r consenso, en la econom ía m undializada, sistem ática y hegem ónica, en el sentido de valorar la vida. Y concretam ente Brasil 2. 3. In terca m b io s: c o n ta c to p o r w w w .r e d e so lid a ria .c o m .b r R. M u ra ro , M e m o r ia s d e urna m u lb e r im p o s stv e l, c it., p. 3 4 5 . p u ede convertirse en u n o de esos países de pu n ta. Sólo así, con la organización del o p rim id o en am plia y creciente escala, conseguire­ mos en fren tarn o s a ese gigantesco fru to de la sublim ación. E l papel de la mujer en el nuevo milenio T o d o lo que acabam os de decir sobre el Estado, el d inero y el sistem a pro d u ctiv o tiene que v er estru ctu ralm en te con la e n trad a de la m ujer en la histo ria a p a rtir de la segunda m itad del siglo XX. Es ella quien está llevando concretam en te las luchas populares. Ella es quien e n tra en la co n tram an o de la historia. Según L eonardo Boff, las m ujeres co n fo rm an el 70% de los que llevan adelante esas luchas. P or to d o lo que acabam os de describir, el nuevo E stado, el nuevo din ero y el nuevo sistem a p ro d u ctiv o están estrecham ente ligados a la estru ctu ra psíquica de la m ujer. Por p rim era vez en los últim os ocho mil años, las m ujeres, al e n tra r en los sistem as sim bólicos m asculinos, com ienzan a m odificarlos de d e n tro hacia fuera. Su cuerpo, que no se separó de las fuentes arcaicas de placer, lleva las em ociones y la subjetividad hasta el in terio r de esas estructuras «racionales» disociadas de sus raíces, y p o r ta n to , hijas del instinto de m uerte. Esto consiste básicam ente en la victoria del más fuerte sobre el más débil y en la aplicación de la ley de m atar o m orir que rige la estru ctu ra psíquica m asculina. El p atriarcad o es u n a gran victoria del instinto de m uerte sobre la vida. La resistencia en los días actuales a usar el in stinto de m uerte a favor de la vida y no de la destrucción está invirtiendo ese juego, ¡y cóm o! Las luchas p opulares en to d o el m u n d o no son pacíficas. Usan la agresividad en favor de la justicia, transgreden el sistem a, luchan p o r los excluidos y realizan protestas generales y acciones afirm ativas cada vez más am plias y aceleradas. Pero con el o p reso r n o hay negociación posible. Solam ente el uso creativo de la correlación de fuerzas a favor de las m inorías oprim idas p o r consenso, en red, etc., d ará resultado c o n tra u n a u n id ad au to rita­ ria. M uchas veces esas luchas llevan a enfrentam ientos violentos, pero no son ru tin a com o en el sistem a com petitivo. La reunificación de Eros con el instinto de m uerte no es fácil ni pacífica, p e ro Eros es activo y cread o r y ro m p e la pasividad del oprim ido. En n u estro libro M em orias de urna m ulher im posível m ostram os cóm o ese sistem a gigantesco se alim enta de la insatisfacción sexual y afectiva de los pueblos — p rincipalm ente de los am ericanos del n o rte, el pueblo hegem ónico. m ediante una ética p ro testan te— , de donde saca su v italidad forzando a esas personas al trabajo com pulsivo, obsesivo y sin recom pensa en esta vida — la p ro p ia definición del sadism o anal. N u e stro m o d elo lo gobierna una utopía, una ira sagrada y un deseo de justicia q u e form an o tro tip o de com unidad y dan sentido a la vida. Están incluidas ah í la desrepresión sexual y las actividades no ex p lotad o ras sin o libertadoras que, com o los problem as de género, están esencialm ente ligadas a la econom ía. Este nuevo c o m p o rta ­ m iento posibilitará así a hom bres y m ujeres una relación integral y realm ente igualitaria. El fin de la historia El fin de la h isto ria sólo puede ser adm itido com o el fin de la oposición vida/m uerte que vivimos y p o r m edio de una sociedad regulada p o r to d o s y no p o r el más fuerte. Y esto tiene gratas consecuencias. Si la rep resió n fuera abolida al m enos en parte, la inquietud del hom bre faustiano tam bién term inaría, p o rq u e estaría satisfecho. Su­ blim aría m enos, te n d ría m enos obsesión p o r el trabajo y se com unica­ ría más con los o tro s, erotizando la realidad com o un todo. Así podríam os su p erar la alienación yo /o tro , sujeto/objeto, hom bre/m ujer y, p o r fin, la alienación m ente/cuerpo. El alm a ten d ría que ser plen a­ m ente devuelta a su cuerpo. Y la actividad, ya fuera en la acción práctica o in telectual, sería placentera. Los seres hum an o s no necesitarían unirse en h ordas para escapar a su verd ad era independencia, a su v erdadera identidad. Y p o d rían ser lo bastante fuertes p ara vivir y p ara m orir. Em pezarían a estar co n ten ­ tos con to d o , co m o dicen los zen-budistas. El anim al irrep rim id o no p o rta consigo ninguna intención de alterar la n aturaleza y la hum anidad debe superar la represión en los ám bitos individual y colectivo si quiere experienciar una vida no gobernada p o r la inten ció n inconsciente de co n co rd ar con o tro tipo de vida. D espués de que haya term in ad o de buscar el m odo de ser que le es adecuado — después del fin de la historia— , cada individuo hum ano p o d rá co rp o rificar la plena esencia de su especie, en la que vida y m uerte son afirm adas sim ultáneam ente, p o rq u e vida y m uerte juntas constituyen la individualidad de cada u n o de nosotros, y m adurar es to d o . E N FIN , P O R U N N U EV O O R D E N SIM BÓ LICO En estos o cho mil años de cristalización y arraigo de los sistem as sim bólicos m asculinos hem os destru id o más la naturaleza que d u ra n ­ te los dos m illones de años an teriores, especialm ente con la R evolu­ ción Industrial de los últim os trescientos años. Y, más aún, la gran destrucción se ha acelerado en estos últim os cincuenta años de la Segunda R evolución Industrial, hasta el p u n to de am enazar seriam en­ te a la especie hum an a y al planeta. Al i n i c i a r e s t e s ig lo XXI p o d e m o s h a c e r u n a l is ta d e a l g u n o s d e e so s e le m e n to s d e d e s tr u c c ió n q u e h a y q u e c o n s id e r a r c o n p r e o c u p a ­ c ió n : 1) La explosión dem ográfica: la población m undial ha ascendido de mil m illones de habitantes en 1850 a seis mil m illones en el año 2 0 0 0 . C reció más en 5 0 años que en el resto del tiem po de vida de n uestra especie. 2) El p r o g r e s o d e la t e c n o l o g í a f u e m a y o r e n e l t r a n s c u r s o d e l s ig lo XX q u e e n e l t o t a l d e l r e s t o d e l t i e m p o a n t e r i o r . 3) Ya n o hay agua en 80 países. 4) Según cálculos de los ecólogos de R ío-92, en el añ o 2 0 5 0 se habrán ag o tad o las reservas de petróleo. 5) H acia ese año, 2 0 5 0 , el calentam iento global habrá d erretid o gran parte de los casquetes polares. M uchas islas de la M icronesia habrán desaparecido y o tras del Pacífico Sur se inundarán. 6) El n ú m ero de los excluidos del m u n d o tecnológico es ya del 20% en E uropa y el desem pleo en A m érica Latina llega al 17% de la fuerza de trabajo. En la últim a década del siglo XX el PIB m undial se ha m ultiplicado p o r dos, m ien tra que la m iseria lo ha hecho p o r diez. P or no m en cio n ar el agujero en la capa de ozono, la basura nuclear, las crisis de energía, etc. T o d o esto está ocu rrien d o p o r la sencilla razón que hem os señala­ do exhaustivam ente en este tex to : los sistem as sim bólicos m asculinos tienen com o p rin cip io organizador el p o d er — el falo, t n jerga lacaniana— , que es hijo a su vez de la m anera violenta p o r la que el niño es in tro d u cid o en el o rd en sim bólico. E speram os haber dejado claro que la capacid ad de sublim ar — es decir, de sim bolizar, de hablar, de redirigir p arte del deseo hacia objetos n o -co rp ó reo s— es una función del có rtex cerebral, p ro p io de hom bres y mujeres. Y tam bién p o r eso m ism o, la sublim ación no está necesariam ente basada en «m atar o m orir» — la fuga perversa de la m uerte— , pued e estar em pezando a in co rp o rar u n deseo de más vida, que erotice la realidad, haciéndola m enos brutal y m ás p ró x im a al p rincipio del placer. Esto debe suceder en los cam pos p o lítico y económ ico p rincipalm ente, para hacerla más justa y solidaria. La sublim ación com o la viven los hom bres no sirve más que p ara posib ilitar la instauración de la ley del más fuerte. Para d eco n stru ir la sociedad actual es necesario in staurar una fam ilia en la q u e hom bres y m ujeres se com pleten en vez de ser incom patibles. Los hom bres y m ujeres que salgan de esa fam ilia nueva te n d rá n m enos m ied o al afecto, vivirán — o em pezarán a vivir— más am pliam ente to d a s las líneas de su cuerp o y de su ser, y p o r eso crearán o tro E stado, o tro sistem a productivo. Y esta vez ten ien d o la vida com o p rin cip io organizador. N o más m atar o m orir, sino vivir y hacer vivir. H a llegado el m om ento de que ese o tro sistem a sim bólico co­ m ience a funcionar. Sólo esperam os que no sea dem asiado tarde. C onclusión TAREAS CULTURALES D E CARA A UN N U EV O PARADIGM A DE RELACIONES D E G É N E R O El gran reto p ro p u esto a la h u m an id ad y a cada p ersona es de ord en práctico. ¿C óm o pasar de las visiones a las acciones — a las acciones fun d ad o ras de lo nuevo— que dejen definitivam ente atrás la historia de la dom in ació n en tre los géneros e inauguren el alborear de la co o p eració n y de la solidaridad en la diferencia? A quí cabe el com prom iso y las revoluciones m oleculares, tal com o las en ten d ía Félix G u attari, revoluciones paradigm áticas que se inician en los sujetos personales p a ra abrirse después a las dem ás esferas de la sociedad — recordem os el fam oso eslogan «Lo político es personal y lo perso n al es político»— . Estos sujetos no esperan la llegada de la gran a u ro ra anu n cian d o el cam bio p a ra todos. El cam bio no o cu rrirá si los actores personales, hom bres y m ujeres concretos, no em piezan, d o n d e quiera que se encu en tren , a vivir a p a rtir de lo nuevo y a consolidar alternativas im plem entadas. N o darem os los diez mil pasos necesarios — decía M ao T se D ong— si no dam os el prim er paso. P or los prim eros pasos y p o r las revoluciones m olecula­ res com ienza a acum ularse la energía que, en el tiem po o p o rtu n o , será capaz de p ro p iciar la revolución im parable. Bajo estas condiciones es válido el adagio «Sólo se hacen las revoluciones que se hacen». A hora, a la luz de lo expuesto, ¿cóm o debem os actuar de form a concreta e inm ediata p ara llevar adelante esta p ropuesta? Sim plem en­ te ten ien d o en cuenta los siguientes puntos: 1) A m edio plazo, crean d o condiciones eficaces p a ra la en trad a del hom b re en el espacio privado, que, com o hem os visto, al p ro p o r- cionar cuidado m atern o a los hijos, p u ed e revertir la relación d o m i­ n an te/d o m in ad o , origen de to d a la violencia del patriarcado. 2) T en ien d o en cuenta las consideraciones de las N aciones U ni­ das, contenidas en el inform e oficial p a ra 2001 del FNUAP — F ondo de las N aciones U nidas p ara la Población— . Las citas de esíe inform e reconocen to d o lo que, intuitivam ente, los m ovim ientos de m ujeres vienen rep itien d o insistentem ente desde la década de 1970. Este reconocim ien to lo hacen ah o ra las m ás altas instancias de las org an i­ zaciones m undiales: Estamos mirando el m undo desde la cim a de una roca. Es una crisis global de amplias proporciones que merece ser afrontada con ur­ gencia. En 1960 la población mundial era de 1 .6 0 0 m illones de perso­ nas, la mayoría en los países pobres. En 2 0 5 0 serán 9 .3 0 0 m illones de personas. El gasto en consum o se ha duplicado desde 1 9 7 0 , con un aum ento significativo en los países más ricos, pero la mitad del m undo sobrevive con m enos de 2 dólares diarios. Un recién nacido de un país industrializado consum irá y conta minará durante toda su vida más que entre treinta y cincuenta recién nacidos de un país en desarrollo. A m edida que la población aum enta y la globalización prosigue, surgen preguntas cruciales: ¿Cóm o utilizar los recursos disponibles de agua y suelo para producir alim entos para todos? ¿Cóm o prom o ver el desarrollo econ óm ico y poner fin a la pobreza de forma que tod os tengan que comer? ¿Cóm o enfrentarse a las consecuencias humanas y am bientales de la industrialización y los tem ores por rl calentam iento global, el cambio clim ático y la pérdida de la biod< versidad? Las mujeres representan más de la mitad de la fuerza de trabuju agrícola mundial y saben administrar los recursos dom ésticos dr alim entos, agua y energía. Eliminar los obstáculos al ejercicio del poder econ óm ico y polín co de las mujeres es también una de las formas de poner fin a l.i pobreza. La igualdad de los derechos entre los dos sexos, el derecho a l.i salud reproductiva, incluido el derecho a determ inar el tam año de l.i familia, ayudará a disminuir el crecim iento de la p oblación, a redu cir su tam año y la presión sobre el m edio ambiente. La raza humana viene saqueando la Tierra de forma insostem ble, y dar a las mujeres mayor poder de decisión sobre su futuro puede salvar al planeta de la autodestrucción. El ser humano, un ser de creatividad La m ediación necesaria p a ra esa revolución es el com prom iso. El com pro m iso im plica decisión. Y la decisión se hace en función de una o b ra co n stru cto ra de lo nuevo. El co m p ro m iso -o b ra son actos fu n d a­ dores. Son expresión de la creatividad (poiesis). La creatividad es una energía cósm ica. T o d o el pro ceso de la evolución, especialm ente el cam ino de la vida, se o rganizó gracias a tres causas concom itantes: la m utación genética, la selección natu ral y la creatividad (autopoiesis). El universo es fru to de la fuerza cread o ra, m isteriosa y cargada de p ro p ó sito 1. Un día, un pez prim itivo «deci­ dió», en un acto c read o r y fu n d ad o r, dejar el agua y e x p lo ra r la tierra firm e. De esa «decisión» vinieron los anfibios, luego los reptiles, después los pájaros y finalm ente los m am íferos, en tre los cuales nos situam os n o so tro s, los seres hum anos. Esa creatividad p ro d u jo cam ­ bios fundam entales en el p roceso cosm ogénico y biogénico. Lo que caracteriza al ser hu m an o , p o rta d o r de espíritu y de libertad, es la creatividad. Por más que las incrustaciones cósm icas, biológicas y culturales determ in en la n aturaleza hum ana, nunca lle­ gan a d estru ir su creatividad intrínseca. P or eso el ser hum ano, hom bre y m ujer, posee un fu tu ro ab ierto , todavía no ensayado, que puede hacerse p resen te p o r su creatividad, expresada en el co m p ro ­ m iso y en la decisión de actuar. En o tras palabras, él no es definitiva­ m ente reh én de las instituciones del pasad o , especialm ente del p a­ triarcad o , que m arcaro n la historia de sufrim iento y de op resió n de miles de generaciones y de la m itad de la h um anidad (que son las m ujeres). Lo que históricam ente fue co n stru id o , tam bién p u ede ser históricam ente d eco n stru id o . Esta es la esperanza subyacente a las luchas de las m ujeres oprim idas y de sus aliados — y de los hom bres deshum anizados p o r el patriarcalism o— , esperanza de un nuevo estadio de civilización ya nunca más estigm atizada p o r la dom inación de género. Sin em bargo, debem os ser realistas: las estructuras opresivas y represivas de larga duració n , que p e n e tra ro n en el inconsciente co­ lectivo de las p ersonas y tam bién de las instituciones, son difíciles de desalojar. P ero n o im posible. La fuerza de las prácticas alternativas va poco a p oco invalidando y d esm o n tan d o , lentam ente, esas estruc­ turas. 1. S o b re la im p o rta n c ia de la creativid ad e n la c o sm o g é n e s is , vé a se T . Berry y B. S w im m e, T h e U rtiverse S to ry , H arper, San F ra n cisco , 1 9 9 2 , pp. 1 2 5 ss. Persona-cooperación-democracia En la búsqueda de alternativas a las actuales prácticas de género hay tres valores de capital im portancia: la persona, la cooperación y la dem ocracia com o valor universal. C ada vez más h om bres y m ujeres se definen no a p artir de su sexo biológico o cultural sin o p o r el hecho de ser personas libres y críticas, participativas y ciudadanas. E ntendem os aquí p o r persona a to d o individuo que posee una relativa au to n o m ía, que se siente dueño de sí y que ejercita su lib ertad p ara plasm ar su p ro p ia vida ju n to con los dem ás en el m u n d o . Ser p erso n a es un estar en sí y p ara sí, pero sim ultáneam ente es u n estar en los o tro s y p ara los otros. Persona es un ser de relaciones, un n u d o de relaciones en to d as las direcciones. Al plasm arse a sí m ism o, em erge la diferencia sexual, la realización com o hom b re o co m o m ujer. Esta capacidad de au to p ro d u cció n en libertad (autopoiesis) es la suprem a dignidad del ser hum ano que a nadie le debe ser negada. El segundo valo r reside en la cooperación y en la solidaridad. Su ausencia instauró la dom inación de lo m asculino sobre lo fem enino y la subordinación histórica de las m ujeres. H ov, m ediante la co o p era­ ción de am bos, con u n a ética de solidaridad y de cuidado m utuos, se con stru irán relaciones inclusivas e igualitarias. Esta recip ro cid ad en tre los sexos sólo será posible a m edida que exorcicem os el m achism o y superem os el patriarcalism o, principales fuentes de desigualdad, de injusticia y de o presión histórico-social. Esta lucha está hacien d o posible, p o r p rim era vez y de form a colecti­ va, que los seres hum an o s p uedan efectivam ente volverse libres. En esta co o p eració n y en la solidaridad se realiza la singularidad hum ana, a diferencia de o tro s seres de la evolución. H o y sabem os, p o r la biología y la etología, que los seres h um anos se hicieron hum anos al d esarro llar sistem áticam ente form as de cooperación con sus co-iguales. C o m p artían los alim entos y la palabra los reunía en sociedad. Eran seres d e te rn u ra y am o r en todas las edades y en todos los m om entos. O rig in ariam en te las relaciones eran de solidaridad y de asociación. A unque, en térm in o s de ácidos nucleicos, nos diferenciem os del chim pancé en m enos de un 2% , esa peq u eñ a divergencia hace toda l.i diferencia. Las relaciones interindividuales de los chim pancés son ilu sujeción y de dom inación, m ientras que en los hum anos son de cooperación y de so lidaridad. La m ano de am bos ya revela la diferen cia. En el chim pancé la m ano es fu ndam entalm ente un instrum ento de m anipulación, m ientras que en los h um anos, adem ás de eso, es el órgano de la caricia. P or eso la m ano hum ana puede distender y doblar to d o s los dedos, p erm itiéndoles acom odarse perfectam ente sobre to d as las superficies del cuerpo, m ientras que la del chim pancé no consigue d isten d er los dedos totalm ente. La co o p eració n y la solidaridad su ponen confianza y respeto m utuo en u n a atm ósfera d onde la coexistencia se funda en el am or, en la pro x im id ad , en la conversación reflexiva y en la capacidad de consensuar. C om o n o tó perspicazm ente H u m b erto M atu ran a, u n o de los grandes biólogos de n u estro tiem po, la instauración y perm anencia del patriarcalism o rep resen ta la tentativa de regresión a un estadio pre-hum ano. La cu ltu ra patriarcal se caracteriza p o r u n a m anera de vivir con apropiació n , desconfianza, co n tro l, dom inio, sujeción, discrim ina­ ción sexual y guerra. En la cultura patriarcal las relaciones in terp erso ­ nales son vistas, la m ayoría de las veces, com o instrum entos para ad q uirir su p erio rid ad en u n a continua lucha p o r el p o d e r y, la m ayo­ ría de las veces, son vividas com o tales. Esta m anera política de vivir no es sin em bargo característica de la historia que nos dio origen com o seres hum anos, es una característica de n u estra cultura p a tria r­ cal, un d esarro llo cultural de u n a m anera de vivir p ro p ia de otras especies com o los chim pancés2. Así pues, la lucha p o r la superación del p atriarcalism o es una lucha p o r la hom inización, p o r rescatar n uestra v erdadera hum ani­ dad, negada o desvirtuada p o r la dom inación de los hom bres sobre las m ujeres, y p o r las instituciones disim étricas y discrim inadoras que de ahí se orig in aro n . El m arco social que engloba el con ju n to de avances ya consegui­ dos y p o r conseguir es la dem ocracia p articipativa com o valor univer­ sal. R esulta de p o n er en práctica los valores de la p ersona-relación y de la cooperación-solidaridad. D em ocracia, fu n dam entalm ente, quie­ re decir participación, sentido del derech o y del deber y sentido de co-responsabilidad. M as que una form a de organización del Estado, es un v alor p a ra ser vivido siem pre y en to d o lugar d o n d e los seres hum anos se en cu en tran en convivencia: en la fam ilia, la escuela, los pequeños grupos, las com unidades, las asociaciones de trabajo y la 2. V e a H . M a tu ra n a , «A o r ig e m d o h u m a n o » , en F orm an do h u m a n a e c a p a ci- litfd o , V o z cs, P c tr ó p o lis, 2 0 0 0 , pp . 5 9 -8 6 . sociedad civil. Esta dem ocracia no se restringe a los hum anos; se abre a los dem ás seres vivos de la com unidad biótica, reconociendo y acogiendo la subjetividad de la T ie rra y de to d o s los o tro s seres de la naturaleza, ah o ra in co rp o rad o s com o nuevos ciudadanos, convivien­ do con los ciud ad an o s hum anos. La dem ocracia integral posee, pues, una característica socio-cósm ica3. T od o s deben sentirse sujetos y actores, co n stru y en d o en com ún el bien com ún de to dos los vivientes, hum anos y no-hum anos. La superación de la ancestral g u erra de los sexos y de las políticas opresivas y represivas de los géneros se da en la m isma p ro p o rció n en que intro d u cim o s y practicam os la dem ocracia participativa, de abajo arriba, respetuosa co n las diferencias, cósm ica y abierta a diferentes perfeccionam ientos. Así, el sueño civilizatorio que em erge de las luchas libertarias de gén ero es el triu n fo de la dem ocracia com o valor. Y com o to d o s los dem ás valores derivados de ella, p o tenciadores de la creatividad de las p ersonas, la dem ocracia favorece la cooperación y am plía el espacio de la libertad. Este pro g ram a supera las culturas tom adas p o r separado. Postula las bases p ara la reconstrucción de relaciones de género más inclusi­ vas y iustas, capaces de o riginar o tro tip o de civilización. En nom bre de esta b andera, V irginia W oolf (1 882-1941), la gran escritora y fem inista p u d o exclam ar: «Com o m ujer no tengo patria, com o m ujer no quiero patria, co m o m ujer mi p atria es el m undo.» Reengendrar el hombre nuevo a partir de nuevo feminismo La lucha c o n tra el p a triarcad o no es una lucha únicam ente de m u­ jeres, sino d e .to d o s los hom bres. A m bos han sido deshum anizados p o r ese tip o de relación fu ndada en el uso del p o d e r com o dom ina­ ción de unos sobre o tro s, principalm ente la m ujer, de form a más brutal, cabe siem pre reco rd arlo . M ás que cualquier o tra cosa, después de siglos de socialización m achista y p atriarcal, el hom bre debe ser reengen d rad o . H oy la crisis de lo m asculino reside exactam ente en la dificultad que el h o m b re tiene de integrar en sí lo fem enino, p isotea­ 3. C f. L. B o ff, « ¿ Q u é es una d em o cra cia e c o ló g ic o -so c ia l» , e n L a d ig n id a d d e la T ierra , T ro tta , M a d rid , 2 0 0 0 , pp . 8 5 -9 3 . do d u ran te m ilenios4. C o n seguridad, no se le debe dejar solo en esta tarea de au to -rreg en eració n ; no conseguiría d ar el salto de cualidad p o r sí solo. La presencia de la m ujer a su lado es im p o rtan te. Ella p o d rá evocar en los hom bres lo fem enino escondido bajo cenizas seculares. Ella p o d rá ser co -p artera de u n a nueva relación hum anizadora. En u n p rim er m o m en to , más im p o rtan te que considerar al h o m ­ bre y a la m ujer p o r separado, tratam o s de privilegiar los lazos de interacción m u tu a y la cooperación igualitaria entre ellos. A quí se im pone un p roceso pedagógico, tan bien estu d iad o p o r Paulo Freire en su Pedagogía del O prim ido, según la cual nadie libera a nadie, sino que juntos, hom bres y m ujeres se liberarán en un ejercicio c o m p a rti­ do de lib ertad creadora. Sim ultáneam ente a este juego interactivo, debem os ex p a n d ir el co ncep to de lo fem enino com o principio, p ara que los hom bres se sientan incluidos en él, descubran su dim ensión fem enina al lado de las m ujeres y o p ten p o r cam bios de actitudes y de co m portam ientos m enos com petitivos y más cooperativos, m enos subordinables y más igualitarios. En este c o n tex to es fundam ental m o strar en detalle cóm o el paradigm a patriarcal y m achista se está volviendo cada vez más destructivo, especialm ente con relación a la T ierra com o G aia, a los ecosistem as planificadam ente despojados, a las culturas m enos desa­ rrolladas y tecnológicam ente retard atarias, som etidas a una brutal espoliación y barbarización de los procesos productivos, y a los cuidados necesarios p ara la preservación del p atrim o n io com ún de la biosfera. Si sigue prevaleciendo este tip o de civilización m achista y falocéntrica, sin frenos que lim iten su v oracidad y sin alternativas eficaces que p rom uevan o tra esperanza de vida, este tip o de civiliza­ ción p o d rá p o n e r en peligro la experiencia plan etaria de la especie H o m o sapiens dem ens. A p a rtir de este nuevo co n tex to , y solam ente a p a rtir de él, de­ bem os recu p erar aquellos valores considerados antiguos y pro p io s de la socialización fem enina, p ero que ah o ra necesitan ser gritados a los oídos de los hom bres, y ju n to con las m ujeres — lo que no se hacía antes— , in te n ta r vivirlos. Se tra ta de un ideal h u m an itario para hom bres y m ujeres. R escatam os los siguientes: 4. V éa se R. G u tiérrez, O fe m in ism o é u m h u m a n ism o , A n ta r e s-N o b e l, R io de J an eiro, 1 9 8 6 , pp . 4 1 - 8 5 ; cf. m i trabajo «Lo m a sc u lin o e n el h o r iz o n te d e un n u e v o paradigm a d e civ iliz a c ió n » , e n L a v o z d e l a rco iris, T ro tta , M a d rid , 2 0 0 3 , pp . 9 3 - 1 0 0 . — Las personas son más im p o rtan tes que las cosas. C ada persona es un fin, nunca un m edio, y debe ser tra ta d a hum anam ente y con respeto. — La violencia nunca jam ás es un cam ino aceptable p a ra resolver problem as. — Es m ejor ayu d ar que ex p lo ta r a las personas, con especial atención a los pobres, ancianos, enferm os, m arginados, exclui­ dos, niños. — C o o p erar, asociarse y co m p artir son preferibles a com petir, au toafirm arse y en trar en conflicto. — En las decisiones que afectan a todos, cada persona tiene derech o a decir su palab ra y ayudar en la decisión colectiva. — D ebem os am ar nuestro esplen d o ro so p laneta, pues es nuestra única casa com ún. D ebem os tam bién tra ta r con com pasión y respeto a cada ser de la creación. — N ecesitam os convencernos p ro fu n d am en te de que lo cierto está del lado de la justicia, de la solidaridad y del am o r y que la dom inación, la explotación y la o presión están del lado equi­ vocado. T iem p o atrás estos valores, co nsiderados fem eninos y altam ente positivos, fueron m anipulados p o r la m entalidad patriarcal para m an­ ten er su b ordinadas y dóciles a las m ujeres. H oy, con el cam bio de m arco del m u n d o y de la sociedad, son los únicos que po d rán salvarnos5. Por esta razón todas las relaciones deben ser más feminizadas, especialm ente en lo que atañ e a los hom bres. A p artir de esta p lataform a com ún caben diferenciaciones. Es im p o rtan te reconocer el valor de los grupos de reflexión-acción com puestos exclusivam ente de m ujeres. Ellas se p ro p o n e n extro y ectar el p atriarcalism o y los valores m achistas que les fueron in troyectados p o r siglos de socializa­ ción y p o r instituciones, así com o p o r sím bolos poderosos que las ap risio n aro n p o r d en tro . U na vez libres críticam ente pueden d esarro ­ llar y p o ten ciar su singularidad de m ujeres, estudiar form as de realizai su m asculino tan d u ram en te n egado p o r m ilenios, en articulación con lo fem enino que viven explícitam ente p o r ser m ujeres. P artiendo de ahí, las form as culturales, políticas, religiosas y personales verán 5. V éa n se en esta m ism a lín ea las dram áticas palabras de D . W . E w in g y S. I’. S ch ach t en F em in ism a n d M en : R e c o n stru c tin g G e n d e r R e la tio n s, N e w Y ork U m vrrsily Press, N e w Y o rk /L o n d o n , 1 9 9 8 , p p .1 1 -1 7 , esp. 1 1 -1 2 . cóm o establecer un nuevo tip o de relación de género, in stau rad o r de un nuevo tiem po. Lo m ism o vale p ara los hom bres6. Los grupos com puestos exclu­ sivam ente de hom bres se p ro p o n e n el reto de autocriticarse y som eter a juicio severo la inflación de la m asculinidad y el patriarcalism o histórico, del que son sus principales actores y m antenedores. D es­ pués tra ta n de rescatar lo fem enino en ellos, aho g ado bajo cenizas seculares que deslegitim aron el valor y la capacidad de hum anización in h eren te a lo fem enino. Y de ahí, p o d rán em erger acciones más arm ónicas e integradoras en tre los generos. Finalm ente, cabe a los grupos m ixtos de hom bres y m ujeres que, juntos y diferentes, se en fren tan a sus problem as, impasses, posibilida­ des y prácticas, o rientarse hacia un a superación del conflicto histórico de género y hacia el establecim iento de nuevos p atrones de asocia­ ción, so lid arid ad y convergencia en to d o s los ám bitos de la vida hum ana. Estos procesos adqu ieren fuerza histórica en caso de tra n sfo rm ar­ se en caldo cultural, im buyendo la atm ósfera de la sociedad, de las instituciones y especialm ente de las escuelas de tal form a que la bús­ queda de u n a relación nueva de género sea causa colectiva de to d a la sociedad y no sólo de los grupos de vanguardia concienciados de h o m ­ bres y m ujeres. La importancia de la espiritualidad para el nuevo paradigma de género La problem ática de género viene gravada p o r un peso negativo de miles de años. Los procesos de cam bio que alcanzan la estru ctu ra de esta situación son p o r naturaleza lentos. A pesar de to d o s los avances, sigue habiendo víctim as, y éstas gritan. El sufrim iento no se frena y 6. V é a n se lo s su g eren tes te x to s d e Z . D ira n i, O d e sp e r ta r d a m u lh e r é o d e sp e r­ ta r d o h o m e m , E spado e T e m p o , R io d e J a n eiro , 1 9 8 6 ; G . Paris, M e d ita ¡ ó e s pagas, V o z es, P e tr ó p o lis, 1 9 9 4 , pp. 2 4 3 - 2 5 5 ; M . B erger, B. W a llis y S. W a tso n (e d s.), C o n str u c tin g M a sc u lin ity , R o u tled g e, N e w Y o rk /L o n d o n , 1 9 5 5 ; A. M c M a h o n , T a k in g C are o fM e n , C a m b rid g e U n iv ersity Press, 1 9 9 9 ; R . Bly y J. Iron , A B o o k a b o u t M e n , V intage B o o k s, N e w Y o rk , 1 9 9 1 ; D . W . E w in g y S. P. S ch a ch t, F em in ism a n d M en , c it.; S. N o la s c o (e d .) ,A d e c o n s tr u ( á o d o m a scu lin o , R o c c o , R io d e J a n eiro , 1 9 9 5 ; D . H . Judy, C u ra n d o a a lm a m a scu lin a , Paulus, S i o P au lo, 1 9 9 2 ; J. S. B o le n , A s d e u sa s e a m u lh er: n o v a p s ic o lo g ía d a s m u lh e re s, P au lus, S i o P au lo, 1 9 9 0 ; J. B o n a v en tu re, V a ria fó es s o b re o te m a m u lh er, P au lus, S i o P au lo, 2 0 0 0 . reabre las heridas ancestrales. Los m otivos de rebeldía, de resistencia y de liberación co n tin ú an más actuales que nunca. Las tran sform acio­ nes son siem pre insuficientes. Ante la p erp etu ació n de este cuadro, necesitam os más que pacien­ cia histórica. Se hace necesario beber de una fuente de sentido y de esperanza que supere nuestras pro p ias biografías. Es prem isa de la espiritualidad ser la g en erad o ra de esta esperanza m ayor. Por espiri­ tualidad enten d em o s aquel m o m en to de la conciencia en que ésta se siente ligada y religada a un to d o m ayor, en que percibe un sentido últim o del universo y vive la existencia en el m u n do con los otros com o valor, com o construcción colectiva de lo justo y de lo honesto, com o co-responsabilidad p o r el fu tu ro personal y de to d a la com uni­ dad de vida, com o am o r que se lanza más allá de los lím ites de este m undo. Por la espiritualidad se cap ta a D ios com o presencia inefable que se revela y vela en to d o s los procesos y que habla en la p ro fu n d i­ dad hum an a bajo form a de entusiasm o, de capacidad de am or, de p e rd ó n , de com pasión y de veneración ante el m isterio del universo. La espiritualidad no es exclusiva de las religiones, antes bien, todas las religiones p resu p o n en una experiencia espiritual fu n d ad o ra que ellas tra ta n de trad u cir en mil códigos, sin jam ás ago tar su riqueza infinita. Esta espiritualidad pertenece al p roceso de personalización de cada uno, confiere cen tralid ad a la vida y p ro p o rc io n a las bases p ara la paz y la serenidad necesarias a la vida personal y social. Esta esp iritualidad im pide que la am argura tenga la últim a pala­ bra y que el espíritu de venganza, ante un viacrucis con tantas estaciones de sufrim ientos, p ro d u zca nuevas víctim as. La espirituali­ d ad p ro p icia el p erd ó n y la integración de las som bras del pasado cruel, que no dejará de ser cruel, p ero su fuerza negativa puede ser lim itada y su m em oria peligrosa se m an ten d rá viva p ara im pedir que ese pasado siniestro jamás vuelva a repetirse. La conciencia de que, a p esar de to d a la pasión, el ser hum ano, hom bre y m ujer, ya fue divinizado y se en cu en tra ya en el corazon m ism o del M isterio, hace que exorcicem os el m iedo a la m uerte, que deja de ser el superyó castrad o r del sentido y de las relaciones frater­ nas y so ro ra le s e n tre los h u m an o s. Sin la visión e sp iritu al, el m iedo a la m uerte pro d u ce, com o es sabido, violencia, acum ulación de p o ­ der y m edios de vida, ansia de consum o y autoafirm ación d esp ro p o r­ cionada. S uperado el m iedo p o r el am o r y p o r la transfiguración de sabernos sum ergidos en el m isterio de D ios, podem os vivir la vida con serenidad y p ereg rin ar hacia el fin con la jovialidad de quien vuelve a casa y va a beber en la fuente de agua fresca. La espiritu alid ad nos hace e n ten d er la m uerte com o p arte de la vida, com o su m o m en to alquím ico de trasm u tació n — ya que to d o el universo está en tran sfo rm ació n — , ex tendiéndose hacia o tras co n d i­ ciones, más allá del espacio y del tiem po, en las que la vida puede c o n tin u a r b ro ta n d o y desarrollándose ru m b o a su plen itu d en el M isterio. Esta espiritu alid ad está en el ám bito de las posibilidades hum a­ nas7. Su alcance an tro p o ló g ico y su potencial hum anizador no han sido suficientem ente ex p lo rad o s e in co rp o rad o s a la cultura. La espi­ ritualid ad ha q u ed ad o restringida a las religiones y a los cam inos espirituales o en tregada a las subjetividades individuales. Pero no se restringe a estas instancias, pues su lugar de realización e irradiación es el p ro p io universo, en ten d id o com o el conjunto de las relaciones de to d o s los seres en tre sí y con su Fuente originaria, g anando una densidad consciente en la existencia hum ana, to m ada en su últim a radicalidad. T iem p o s v en d rán — estam os en tra n d o en ellos— en los que la espiritu alid ad alcanzará su derech o de ciudadanía al lado de la es­ tru c tu ra del deseo, de la libido, del cuidado, de la conciencia de la d ignidad h u m ana, de la sacralidad de to d a vida y de la subjetividad de la T ierra. E ntonces vam os a brillar y a irradiar. El h o m bre será más fem enino y la m ujer más m asculina y, juntos, más hum anos y más cósm icos, cada u n o , en su diferencia, p resentándose com o paráb o la del M isterio y lugar de realización y de revelación de Dios d e n tro de n u estra historia. La g u erra de los sexos p erten ecerá al pasado. P odrá com enzar o tra historia. 7. Para to d a esta parte v éa n se m is lib ros E sp iritu a lid a d , u n c a m in o d e tra n sfo r­ m a c ió n , Sal T erra e, S an tander, 2 0 0 2 , y L a v o z d e l a rco iris, T ro tta , M a d rid , 2 0 0 3 , e sp ec ia lm en te «El resca te d e la m ística y la esp iritu alid ad », pp . 1 7 5 -2 1 4 ; cf. tam b ién N . K aufer y C . Q . N e w h o u s e , G u ia d e c re s c im e n to e sp ir itu a l d a m u lb er, A g o ra , S áo P au lo, 1 9 9 4 ; L. C a ld e c o tt y S. L eland, R ec la im th e E a rth . W o m e n s p ea k a b o u t f o r L ife o n E a rth , T h e W o m e n 's Press, L o n d o n , 1 9 8 3 ; C . V o ss -G o ld ste in , A u s Á g y p te n r ie f ic h m e in e T ó c h te r, P a tm o s, D ü sse ld o r f, 1 9 8 8 ; Id., A b e l, w o is t d e in e S c h w e ste r? P atm os, D u sse ld o r f, 1 9 8 7 ; M . J. A rana, R esc a ta r lo fe m e n in o p a ra r ea n im a r la T ierra, C ristian ism e i Ju sticia , B a rcelo n a , 1 9 8 7 . L e o n a rd o B off H a d e d ic a d o los ú ltim o s tre in ta añ o s a la en se ñ an z a de la te o lo g ía , la e sp iritu a lid a d y la ecología. D u ra n te m ás de v ein te añ o s tra b a jó en P e tró p o lis, co n ju g an d o los a m b ien tes acad ém ico s co n los m ed io s p o p u la re s y p o b res. D e esa c o m b in a c ió n n ació la te o lo g ía de la li­ b e ra c ió n , que él, ju n to co n o tro s, a y u d ó a fo rm u lar. En la a c tu a lid a d es p ro fe so r e m é rito de la U niv ersid ad del E stad o de R ío de Ja n e iro , aseso ra a c o m u n id a d e s de base, da cu rso s en u n iv ersid ad es b rasileñ as y e x ­ tra n je ra s, y escribe co n a sid u id ad . D e e n tre su pro lífica o b ra , d estacam o s los lib ro s m ás recien tes p u b lic a ­ d o s en esta m ism a E d ito ria l: Brasas bajo las cenizas (21 9 9 8 ), E l desp erta r d el águila (2 0 0 0 ), L a dig n id a d de la Tierra (2 0 0 0 ), E tica plan eta ria desde el G ran Sur (2 0 0 1 ), Gracia y experiencia h u m a n a (2 0 0 1 ), E c o lo ­ gía: g rito de la Tierra, grito de los pobres (32 0 0 2 ), E l águila y la gallin a (32 0 0 2 ), E l cu id a d o esencial (2 0 0 2 ), M ística y esp iritu a lid a d (con Frei B etto , 32 0 0 2 ) y La v o z d el arco iris (2 0 0 3 ). R ose M a rie M u ra ro E scrito ra, fem in ista y e d ito ra , ha e sta d o d esde los años se te n ta c o m p ro m e tid a c o n la lu ch a p o r la ig u a ld ad de d e re c h o s de la m u jer en B rasil, sien d o u n m iem b ro fu n ­ d a d o r del C e n tro de la M u je r B rasileña. C ató lica , tr a ­ bajó d esd e 1 % 9 en in stitu c io n e s de la Iglesia, h asta q u e en 1 9 8 6 (al m ism o tie m p o q u e L e o n a rd o Boff), fue castig ad a p o r el V aticano p o r sus tra b a jo s so b re el fem in ism o y la sex u alid ad . Su a u to rid a d intelectu al q u e d ó co n so lid a d a co n el lib ro L a sexu a lid a d de la m u ­ jer brasileña: cuerpo y clase social en Brasil (1 9 8 3 ). De e n tre sus n u m e ro sa s p u b licacio n es cabe m e n c io n a r los lib ro s L o s seis m eses en los que fu i h o m b re (61 9 9 0 ), La m u je r en el tercer m ile n io (51 9 9 2 ) y M em o rias de una m u je r im p o sib le (2 0 0 0 ).