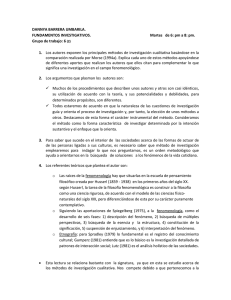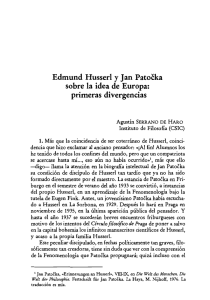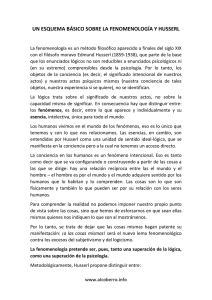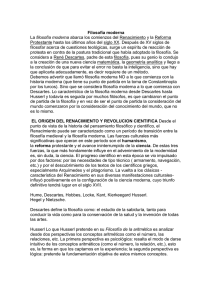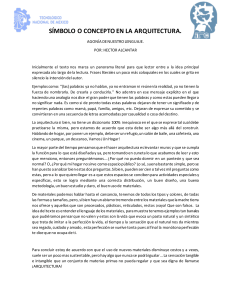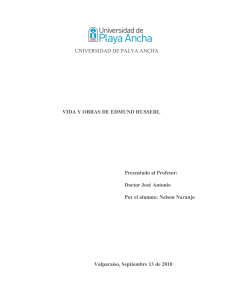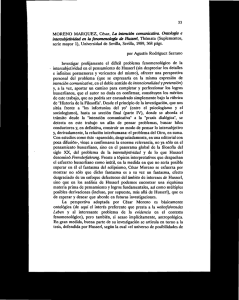IRIBARNE, JULIA V. - De la Ética a la Metafísica (En la Perspectiva del Pensamiento de Husserl) (OCR) [por Ganz1912]
Anuncio
![IRIBARNE, JULIA V. - De la Ética a la Metafísica (En la Perspectiva del Pensamiento de Husserl) (OCR) [por Ganz1912]](http://s2.studylib.es/store/data/009300673_1-4bbae9277ae823afc1877787e586569f-768x994.png)
ganzl912 Julia V. Iribarne De la ética a la metafísica tm'^ -«í 4 yf U N IVE RSI DA D P E D A G O G IC A N AC IO N AL 4. D irector de colección "Textos de filosofía ”: D r. G ermán V argas G üillén Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía y del Círculo Latinoamericano de Fenomenología (Clafen). C om ité c o n su l t iv o : D r, L uis A lberto Fallas L ópez , Universidad de Costa Rica, San ¡osé (Costa Rica). D ra. Julia V. Iribarne, Academia de Ciencias, Buenos Aires (Argentina). D ra. L uz G loria C árdenas , Universidad deAntíoquia, Medellín (Colombia). D r. H arry P. R eeder , Universidad de Texas en Arlíngton (Estados Unidos ) D r . S ante Babolin , Pontificia Universidad Gregoriana, Roma (Italia). Textos de iloso Fía T ext o s p u b l ica d o s : ARGUMENTANDO CON CUIDADO Harry P. Reeder, ¡a ed. DE LA ÉTICA A LA METAFÍSICA Julia V. 1ribarne, la ed. EN DIALOGO CON LOS GRIEGOS Luis Alberto Fallas Luz Gloria Cárdenas, 2a. ed. EXPERIENCIA DE SER, LA Germán Vargas Guillén, 2a. ed. FILOSOFÍA ACTUAL EN PERSPECTIVA LATINOAMERICANA Jesús Antonio Serrano, la. ed. FILOSOFÍA MEDIEVAL Gonzalo Soto, la . ed. FILOSOFÍA, PEDAGOGÍA, TECNOLOGÍA Germán Vargas Guillén, 2a. ed. PENSAR SOBRE NOSOTROS MISMOS Germán Vargas Guillen, 2a. ed. PRODUCCIÓN DE SENTIDO Sante Babolin. 2a. ed. RUMBOS DE LA MENTE, LOS Juan Manuel Cuartas, la. ed. TRATADO DE EPISTEMOLOGÍA Germán Vargas Guillén, 2a. ed. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Giovanni Reate - Dario Antiseri, 1.ed. I. Filosofía pagana antigua II. PATRfSTICA Y ESCOLÁSTICA III. D el humanismo a D escartes IV. D e S pinoza a Kant T ext o s e n p r ep a r a ció n : HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Giovanni Reale - Darío Antiseri V. D el romanticismo al VI. De N ietzsche a VIL D e Freud a TRATADO DE ESTÉTICA S ante Babolin empiriocriticismo la escuela de nuestros d(as Frankfurt JULIA V. IRIBARNE DE LA ÉTICA A LA METAFÍSICA En la perspectiva del pensamiento de Edmund Husserl U N IV E R SID A D PE D A G O G IC A N A C IO N A L SAN PABLO Título original De la ética a la metafísica Autor luiid V. Ilíbame Impresor Sociedad de San Pablo Calle 170 No. 8G-3I - Bogotá ISBN 978-958-715-084-1 la. edición, 2007 Queda hecho el depósito legal según Ley 44 de 1993 y Decreto 460 de 1995 © SAN PABLO Carrera 46 No. 22A-90 Teí.: 3682099-Fox: 2444383 E-mail [email protected] www.sanpabIo.com.co Distribución: Departamento de Ventas Calle 17A No. 69-67 T<¿: 4114011 -Fax:4114000 E-mcu'í: direccioncomercial@sanpablocom.< BOGOTÁ-COLOMBIA INTRODUCCION Agradecimientos He dedicado este libro al Profesor Doctor Ullrich Melle y al Profesor Doctor Hans Rainer Sepp. Las tareas de investigación que ellos expusieron en libros y artículos lo han hecho posible. Estado de la investigación El estudio de los temas de ética en una visión abarcadora del curso del pensamiento de Husserl es una empresa relativamente nueva. No hay en su obra una ética sistematizada, de modo que no ha sido mi intención subsanar esa carencia sino mostrar, una vez más, el camino admirable de un pensamiento en permanente búsqueda, crítica y autocrítica extendido a lo largo de décadas, un pensamiento que revisa permanentemente sus propias posiciones, las modifica y/o las enriquece. La cuestión de Dios en que culmina su meditación no es exclusiva del Husserl tardío sino un tema qüe aparece ya en las primeras décadas del siglo. Los textos de Husserl publicados durante su vida son escasos si se los compara con la masa de escritos contenidos en los manuscritos inéditos; en la actualidad, buena parte de ellos ha sido por lo menos parcialmente publicada en diferentes volúmenes de la serie Husserliana. La temática de esa obra publicada durante su vida llevó a los estudiosos a pensar que el interés de Husserl se restringía a la Introducción problemática gnoseológica. En cambio, para el propio Husserl, respecto del total de la obra que intentaba sistematizar, lo publicado tenía carácter introductorio y programático. Se trataba de su Filosofía Primera, la que había de circunscribir el alcance y los límites del conocimiento y a partir de la cual había de ocuparse de los temas de su Filosofía Segunda, que culminaban en preguntas éticoteológicas. Si bien durante su vida dictó repetidamente cursos de ética, éstos en su momento no fueron publicados, de modo que fue necesario esperar la edición de los manuscritos pertinentes para que se hiciera manifiesta la importancia de ese ámbito en el conjunto de su pensamiento y que se conociera la larga meditación que lo ocupó durante décadas. En la actualidad disponemos del volumen XXVIII1de la serie Husserliana, que contiene los cursos de 1908 a 1914 y fragmentos de un curso de 1902. En 1952 se publicó 1deas II2, que recoge posiciones de Husserl sobre la persona, el mundo personal y la temática ética respectiva. También es importante la edición de disertaciones y conferencias3 de los años 1911 a 1921- el hilo conductor es la exigencia de renovación; la obra incluye tres conferencias sobre la idea de humanidad en Fichte. En 1973 se publicaron tres volúmenes relativos a la temática de la intersubjetividad4; en ellos encontramos desarrollos importantes relativos a cuestiones éticas del período intermedio y tardío; La crisis 5 expone temas de este último período. Lo más ilustrativo a este respecto se halla en la serie de manuscritos E IV, en AV 21 y AV 22; estos manuscritos no han sido publicados o lo han sido parcialmente; varios estudiosos de la obra de Husserl incluyen citas o fragmentos significativos de esos textos en sus artículos. Por lo que respecta a los primeros reconocimientos de la preocupación husserliana por cuestiones éticas, es necesario destacar la obra de Alwin Diemer6, 1 H usserl , E. Vorlesungen über Wertlefire 1908-1914, editado por Ullrich M elle, Hua XXV1U. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht-Boston-Londres, 1988. 2 H usserl , E. Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phanomenologischen Philosophie, Libro 11, editado por Marly Biem el, Hua IV. Martinus Nijhoff, La Haya, 1952. ’ H usserl , E. A ufsatze und Vortrage (1911-1921), editado por Thomas Nenon y Hans Rainer Sepp, Hua XXVII. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht, 1986. 4 H usserl , E. Zar Phanomenologie der Intersubjektivitat, editado por lso Kern, Hua XIII, XIV y XV. Martinus Nijhoff, La Haya, 1973. 5 H usserl , E. Die K risis der europaischen Wissenschaften und die tranzendentale Phanomenologie, editado por Walter Bie­ mel, Hua VI. Martinus Nijhoff, La Haya, 1962. 6 Diemer, Alwin. Edmund Husserl. Versuch einer system atischen Darstellung seiner Phanom enologie. An­ tón Hain, M eisenheim am G lan, 1965. Ó introducción quien en su temprano intento de abarcar como totalidad el pensamiento de Husserl recoge múltiples temas de ética. La obra de Alois Roth7tuvo el mérito de ocuparse en particular de la ética husserliana en 1960. En 1962 René Toulemont8 publica una extensa obra sobre la esencia de lo social en Husserl, ámbito que incluye cuestiones éticas. En 1976, Guillermo Hoyos Vázquez publica el libro en el que investiga la teleología en la concepción husserliana y por ese camino es llevado al ámbito de las cuestiones éticas; en esta obra el tema de la responsabilidad ocupa un lugar relevante. En adelante será necesario esperar la década de los años noventa en que se editan dos obras importantes: en 1992, lames Hart9 publica un libro sobre la persona ética y la vida comunitaria en Husserl; en 1997, Hans Rainer Sepp101centra su obra en la cuestión de la razón en su relación con la praxis. En las dos últimas décadas el interés por el tema ha sido creciente; no es posible aludir aquí a una literatura secundaria tan extensa, con riesgo, por otra parte, de pasar por alto nombres importantes; un solo nombre, Ullrich Melle, editor de Hua XXVI11 y autor de numerosos artículos sobre cuestiones singulares de la problemática, basta como el mejor ejemplo de ese interés. Quiero mencionar dos aportes significativos en Argentina; uno de ellos muy temprano (1962), del Profesor lacobo Kogan11, en un artículo que expone temas de ética y de metafísica en Husserl, que hasta ese momento no habían sido conocidos entre nosotros, y varios artículos sobre temas de ética del Doctor Roberto Walton, que cito en la bibliografía. Para mi reflexión sobre la posición de Husserl respecto de la antropología, fueron de inapreciable valor los artículos pertinentes de Ernst W. Orth y de Javier San Martín. Lineamientos generales de la presente investigación El Capítulo 1, La cuestión del fundamento, parte de afirmar que el interés teórico busca superar relatividades. Para Husserl, el interés por el ser en sí verdadero R oth , Alois. E d m u n d H usserls etische U ntersuchungen. La Haya, Martinus Nijhoff, 1960. Toulemont , René. Uessence de la societé selon Husserl. PUF, París, 1962. 9 H art , James. The Person and th eC om m on U fe. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht'Boston-Londres, 1992. 7 8 10 S epp , Hans Rainer. Praxis and Theorie. Karl Alber, Friburgo-Munich, 1997. 11 Kogan , J. "Ética y metafísica en Husserl". En: Revista de Filosofía, 11, Universidad Nacional de la Plata, 1962. 7 Introducción y por lo definitivo tiene un rasgo esencial: el interés teórico es interés por la fundamentación. En el contexto de la fenomenología trascendental, un conocimiento fundado pasa a ser un haber espiritual persistente. La importancia de esta posición alcanzará sus plenas dimensiones a lo largo del desarrollo del pensamiento husserliano. Se hace referencia a las dificultades para fundar la ética halladas por Kant, como punto de comparación con la propuesta de Husserl, quien tanto disiente con él como reconoce su formidable aporte. La concepción husserliana de la razón avanza por caminos que la llevan a dudar tempranamente de la exclusiva circunscripción de la razón en el ámbito lógico-teorético. Paso a paso se va haciendo manifiesto el entretejimiento radical de la razón teorética con la valorante. La esfera práctica tiene una "lógica" que no coincide en su totalidad con la lógica teorética; los predicados de valor no son ajenos a la esfera del sentimiento y junto a los actos objetivantes intelectivos se afirman actos noobjetivantes del sentimiento y la voluntad. La década de los años veinte trae un visible enriquecimiento a la concepción husserliana de la ética y de la razón. Veinte años después de las Investigaciones Lógicas, Husserl caracteriza la doctrina de la razón universal como una disciplina normativa que rige el actuar tanto en los actos lógicos como en los valorantes: en este planteamiento la doctrina de la razón se entiende como una ética total. En los años 1922/1923, Husserl exige una ciencia cuyo tema sea la vida cognoscente como verdadera o como falsa; debiera ser un estudio de la plena y total subjetividad en cuanto ella está, de algún modo, bajo posibles normas de la razón: con esto ingresan a la meditación las condiciones de posibilidad de una vida dichosa. En esta etapa, Husserl llega a la conclusión de que no es posible hablar de una razón total o parcial; todos los tipos de razón se mezclan unos con otros; se trata de "lados diferentes pero no de partes de la razón". La filosofía como ciencia universal, representada por la comunidad de investiga­ dores, debe reconocer y asumir su papel en el devenir de una comunidad racional. El Capítulo termina con respuestas a las preguntas del punto de partida, res­ puestas que se intenta ampliar y confirmar en los estudios subsiguientes. 8 Introducción El Capítulo 11 se refiere a la temprana concepción husserliana de la axiología y la ética. En la primera parte se comentan temas de los cursos de ética que dictó Husserl entre los años 1908/9 y 1914. Se hace referencia a algunos textos anteriores a esa fecha, de los que sólo se conservaron fragmentos. La segunda parte toma en consideración un artículo de U. Melle sobre fenomenología de la voluntad en Husserl. Se trata de un estudio que ofrece doble interés, por una parte, por la posición que tiene el tema de la voluntad en todo sistema ético, visto en el caso de Husserl; por otra, porque el autor pone a nuestro alcance textos que todavía no han sido publicados: los Estudios para la estructura de la conciencia y también ciertos manuscritos, entre ellos los del Grupo Pfander. El Capítulo comienza con la referencia a un fragmento de un curso de 1902, en el que Husserl se formula preguntas significativas para la fundamentación de la ética. Sigue un tema que siempre ha preocupado a los eticistas: se trata del peligro del escepticismo ético que critica a quienes sostienen una voluntad libre. Este texto temprano ya trae una definición de la ética como doctrina de las reglas que investiga los fines supremos de la vida y busca la normativa que conduce a un orden de vida racional en vista de esos fines. A continuación se comentan temas del curso de 1914; en primer lugar, el paralelo entre lógica y ética; posteriormente, la axiología formal; luego el aporte de elementos para una fenomenología de la voluntad; y por último, la teoría formal de la práctica. A lo largo de estos temas se hace referencia a la posición de Husserl respecto de Brentano, su maestro, concordante por momentos, crítica en otros. También se toma posición respecto a las éticas del entendimiento y a las del sentimiento, a los hallazgos y los errores de cada una desde el punto de vista de Husserl. En este período temprano, Husserl se esfuerza por comprender, por analogía con la lógica, la axiología y la ética. El desarrollo de su reflexión lo enfrenta a ciertas dificultades y restricciones. La estratificación 'de las efectuaciones muestra la convicción predominante en Husserl en ese tiempo: la primacía de los actos de pensar y representar respecto de los valorativos y los volitivos. Se hace referencia a las leyes de la valoración, a las leyes formales de preferencia y elección sostenidas por Husserl, a las relaciones entre valores y a la reformulación husserliana del imperativo categórico de Brentano. Husserl no propone una jerarquía abarcadora de todos los valores. 9 Introducción La fenomenología de la voluntad comienza con la afirmación acerca de que los actos valorativo-sintientes, y los actos del querer y del actuar otorgan determinaciones culturales a los meros objetos naturales. El análisis recorre las dimensiones temporales vinculadas al querer y también el modo en que opera el fíat creador que desencadena la acción. Se señalan también el propósito y la decisión como formas de posición de la voluntad; también se toma en consideración la problemática de las acciones volitivas. El último tema del estudio de U. Melle es el de la relación entre voluntad y tendencia. Se elucida el ámbito en que frente a las modalidades de patencia y latencia dejan de ser adecuadas las denominaciones espontaneidad y receptividad. Para terminar, se analiza la conciencia activa en relación con el impulso y se responde a la pregunta si todo tender es un modo de la voluntad. El tema del Capítulo 111 es el curso de 1920 que Husserl repitió sin cambios de importancia en 1924. Según informa H. Peucker, su editor, ese Tomo XXXVII de Husserliana contiene el conjunto más voluminoso de textos relativos a temas de ética de la obra postuma de Husserl, y presenta el estado de desarrollo de su ética a comienzos de los años veinte. En los años de Halle y Gotinga, Husserl se halla todavía bajo la influencia de Brentano; concebía por entonces una ética formal a partir de la analogía entre lógica, axiología y ética. La norma suprema de la acción se enunciaba como imperativo categórico. Las lecciones de 1920/1924 no traen una fractura respecto del período anterior, pero en esta fase de desarrollo de la ética de Husserl, influye notablemente el concepto de persona en relación con su lectura de algunas obras de Fichte. El tiempo en que escribió este curso es el de la posguerra de una guerra que había sido para Husserl "el pecado universal más profundo de la humanidad” en la historia que conocía. Las lecciones se abren con una presentación de la ética como doctrina de las reglas de los principios del pensar racional. No sólo se trata del actuar racional consecuente sino de la crítica de la corrección de los fines de la acción. Por otra parte, no sólo concierne a la actividad del individuo sino que incluye las comunidades en sus juicios normativos. El curso no vuelve a exponer las disciplinas fundamentales a priori de la razón en el valorar y en el querer en general, de las que ya se había ocupado en los cursos tempranos. Se trata ahora de estudios histórico-críticos. Comienza por la referencia a posiciones hedonistas y luego pasa a considerar la ética de la 10 Introducción modernidad, que encuentra polarizada por la oposición del empirismo frente al racionalismo ético. En la perspectiva de Husserl ambos resultan ser unilaterales y deficitarios. El pecado del empirismo es "anclaren los hechos”, el del racionalismo es vincular la legitimidad de la razón con principios teológicos o metafísicos. La confrontación de Husserl con Hobbes, Cudworth, Shafestbury, Hume y Kant le permite destacar lo que considera sus errores, pero también señalar sus aciertos y, por añadidura, ir estableciendo los lineamientos de su propia ética a lo largo del diálogo con las éticas del pasado. En el Capítulo IV, el paso del fluir anónimo originario hacia la identidad personal describe el acontecer que precede al surgimiento de la persona ética. El apuntar a un "fluir anónimo originario" no puede ser más que un señalar, pues en cuanto nos dispusiéramos a hacerlo tético lo perderíamos en su carácter de originario. Él es condición necesaria, pero no suficiente del desarrollo personal que se configura durante el proceso. En cuanto al punto de partida, el uso del término fluir es conveniente en la medida en que ofrece una imagen adecuada, pero no lo es si con esa imagen nos representamos algo. El fenomenólogo lleva a cabo la reducción hasta que se le hace manifiesta su conciencia como corriente de vivencias, ellas son a partir del fluir anónimo pero no son el fluir anónimo, al que, en textos tardíos, Husserl denomina vida. La vida subyace a todas sus manifestaciones; es una preforma respecto de los lugares temporales. La primordialidad es el primer estadio en la génesis del desarrollo de la persona; Husserl la define como un sistema de impulsos que forman parte del ámbito trascendental. Se trata de los instintos y su dinámica que el ser humano comparte con toda vida animada, conducente a metas no-objetivadas. El instinto, como forma determinada de habitualidad, es capaz de modificación. El comienzo de lo que llegará a ser el yo trascendental despierto es un centro yoico de actos que actúa como tal sin saber de sí. A este respecto se discuten los sentidos posibles de lo que Husserl denomina "mi nacimiento trascendental". A partir de una evolución adecuada de la primordialidad surge el yo-polo como centro de actos que sabe de sí. En los años veinte, la aplicación al yo del enfoque genético le permite hacer manifiesto su desarrollo a partir del decantamiento de habitualidades. Este yo se expresa diciendo "yo sé", "yo puedo", “yo quiero"; vive el ahora-presente de. una corriente temporal que transcurre hacia el pasado y se dispone hacia lo por-venir. Introducción En la constitución de sí mismo del yo-en-el-mundo, la memoria juega un papel importante; saber que determinadas vivencias pasadas son "mías" es la experiencia de la propia identidad, el reconocimiento de la identidad de un yo que tiene conciencia de su propio cuerpo, pero que necesita de los otros para saber de su exterioridad. La estructura del yo personal es dinámica y se organiza a partir de habitualidades que son modificables. Ciertas disposiciones que surgen en el yo personal, su estilo, lo distinguen como tal. Todo ese desarrollo se da a partir de la radical intersubjetividad del sujeto, el ejercicio de cuya capacidad de conocer, valorar y querer hacen, o pueden hacer, del yo personal una persona ética. El Capítulo V se orienta hacia la relación de la acción con el sentido ético de la misma en su culminación y en vista de su fenomenología. La estructura de este Capítulo se centra en la polaridad yo-mundo y se desarrolla tomando en consideración y con mayor extensión el polo-yo y, a continuación, el polo-mundo. En el primer caso se examina la estructura temporal de la conciencia en la dinámica de sus motivaciones, habitualidades y tendencias. También se expone el entretejimiento de la organización perceptiva y la imaginante de la conciencia en relación con el propósito. La unidad de la conciencia resulta de sus motivaciones; el yo es polo de habitualidades y tiene una historia caracterizada por cierta coherencia; en la base de esa coherencia se hallan las costumbres dóxicas. Las tendencias operan como instintos originarios; a partir de este punto intentamos ilustrar las diferentes instancias intervinientes en la acción a partir de personajes de la tragedia según la versión de J. P. Sartre en Las moscas. La conciencia perceptiva difiere de la imaginante, pero es a partir de su interrelación como somos capaces de ver el mundo no sólo como es sino como debe ser. La acción mediatiza la transformación de las características del mundo tal como es, a partir del "yo puedo" y de las kinestesias del cuerpo vivido en el aquí en que se sitúa la conciencia perceptiva e imaginante. La intención de preservación de sí misma de la persona es modificable a partir de la autocrítica. La orientación hacia lo que todavía no es, muestra la estructura teleológica de la acción; los propósitos actuales de la actividad son actualizaciones de intereses. A este respecto se distingue un sentido lato y uno estricto del término interés. En la consideración del polo-mundo se exhibe el entretejimiento del interés con el mundo circundante, circunscrito como situación. Las personas configuran 12 Introducción la situación a partir de sus habitualidades, motivaciones e intereses, cuya dinámica redunda en el cambio de la situación. El último tema concierne, tal como lo afirma reiteradamente Husserl, al compromiso del fenomenólogo, a su responsabilidad respecto del mundo, y a su inscripción o no respecto del sentido último del telos, lo que convierte o no su acción en acción ética. Repetidamente se hace referencia a la influencia que tuvo la lectura de Fichte sobre Husserl, en particular sobre la doctrina del deber y del amor. En el Capítulo VI no se intenta estimar los alcances de tal influencia, puesto que recién en los Capítulos X y XI el tema es el del pensamiento metafísico de Husserl, y sólo entonces dispondríamos de algunos de los elementos que permitirían, en cierta medida, hacer una comparación. En este Capítulo nos limitamos a exponer los temas que resultaron más significativos para Husserl, sobre el ideal de humanidad de Fichte. La primera conferencia comienza con la crítica de Fichte a la comprensión naturalista del mundo. Luego pasa a la concepción del sujeto como ser actuante; hay nexos en la cadena infinita de fines, propósitos y tareas; si no fuera así el yo no sería yo: lo que conecta es la unidad del telos. En la segunda conferencia queda claro que el yo de que Fichte se ocupa, no es el yo individual sino el Yo Absoluto en el que deviene el mundo fenomenal con todos los seres humanos. Es la inteligencia absoluta. Este yo se despliega en nosotros y puesto que somos cognoscentes podemos reconstruir los procesos teleológicos en que ese yo deviene. La causa teleológica del mundo es Dios. A través del infinito actuar pasa el impulso hacia el valor infinito; Husserl lo expresa en términos kantianos: únicamente el actuar moral tiene valor absoluto. Los espíritus libres son movidos por el deber de llevar a cabo el orden moral del mundo. O sea que en esta concepción fichteana Dios se identifica con el mundo moral. A partir del 1800 hay en Fichte un cambio en la doctrina de la religión y la moral. Dios es ahora la voluntad infinita que produce el orden; no es creador sino eterno, invariable, uno, que se hace manifiesto en el yo. La vida es una aspiración a un apaciguamiento puro y eterno: la felicidad. Son cinco los modos de configuración de la vida de los sujetos y ellos pueden elegir libremente y también avanzar de un estadio a otro. En esta concepción el amor tiene un papel significativo: toda nuestra vida es vida en Dios y aspira a ser feliz; la unificación con lo ansiado es el amor. En toda felicidad se halla el amor 13 Introducción de Dios; la verdadera vida comienza sólo con el despertar del amor auténtico, el amor respecto de lo eterno. Cada uno de los grados de configuración de la vida muestra en forma cada vez más perfecta el vínculo con la divinidad. El tema del Capítulo Vil es el de la relación entre personalidad social y personalidad ética, a partir del factum radical del carácter intersubjetivo de la subjetividad. El primer texto de Husserl que se toma en consideración se titula Espíritu comunitario, cuyo sentido incluye el del espíritu en com ún. En él se elucidan temas básicos de la monadología social, tales como el significado del acto social y la distancia entre los actos de base instintiva respecto de los actos sociales en sentido propio; las relaciones tú-yo y la peculiaridad de la toma de contacto del "mirarse a los ojos". Para Husserl la relación comunitaria que se da entre contemporáneos excede el presente hacia la dimensión del pasado y la del futuro, "manos espirituales” se extienden y se alcanzan. Se hacen diferenciaciones entre habitualidades y carácter, y también entre ac­ tos privados y públicos. Las modalidades de la vida ética se arraigan en la vida social. En la comunidad, aun en las naturales como la familia, surge la rroción de deber. La búsqueda de una meta en común da lugar a uniones, asociaciones, ins­ tituciones en general, una de ellas es el Estado. Husserl designa estas formas de comunidad dentro de la comunidad que las engloba, "unidad de voluntad de múl­ tiples cabezas", en ellas se dan relaciones de colaboración y de subordinación. Lo propio del ser humano es su capacidad de dar a su voluntad forma de universalidad, con lo que ingresamos al ámbito del valorar, el querer y el actuar vistos desde la disciplina práctica y de la axiología. Las experiencias de decepción respecto del fracaso de las intenciones conducen al ejercicio de la autocrítica. El sometimiento a la propia regulación todavía no alcanza el nivel ético; éste se vincula esencialmente con el ejercicio de la razón, lo que lleva a estudiar la novedosa concepción de la razón en Husserl en relación con la ética. A partir de este punto hasta el final del capítulo, se estudian los rasgos del ser humano nuevo, el de la auténtica humanidad. El Capítulo VIII se desarrolla en dos secciones. En la primera se continúa con la temática del capítulo anterior y se toman en consideración los caminos hacia la renovación ético-política de la humanidad propuestos por Husserl. En la segunda sección se comenta la interpretación de Hans Rainer Sepp respecto de 14 Introducción la concepción husserliana de la ciencia como fundamento práctico de lo humano y del mundo racional. La primera sección se basa en los artículos escritos por Husserl para la publicación japonesa Kaizo. El punto de vista predominante en esos artículos es el teleológico; la vida ética, según su propia esencia es renovación, orientada según el telos y parte de una voluntad de renovación. La vida ética sólo puede tener lugar a partir de la propia libertad dirigida a acceder a la razón y a configurarse racionalmente; por esa vía se logra también la felicidad que sólo ha de ser deseada de modo racional. El ser humano se orienta, entonces, hacia la ética absoluta y se dispone hacia la renovada autenticidad. El peso de la ética husserliana no cae sobre la decisión sino que se trata de una morfología fenomenológica, analiza a priori los pasos posibles de la motivación pór los que el individuo deviene ser humano racional. El ser humano lo es en comunidad y a la comunidad le son inherentes los conflictos, por eso es necesaria una organización ética que conduzca hacia las diferentes formas de comunidad de voluntad. La vida de la comunidad tiene estructuras históricas manifiestas en las instituciones. El último tema de esta sección se refiere a la ciencia, capaz de servir universalmente a la humanidad. En relación con esto, la segunda sección parte de la filosofía como ciencia universal estricta en la que la razón se configura como logos y se objetiva. Para terminar, se expone la interpretación de H. R. Sepp de esta temática con lo que, desde nuestro punto de vista, hace un aporte notable, si no definitivo a la misma. El tema del Capítulo IX es la relación entre ética y antropología. El primer obstáculo para tal relación es la repetida aclaración de Husserl en cuanto a que su investigación no pertenece al ámbito de la antropología. El camino para intentar una respuesta comienza por rever los matices de la concepción de la ética en Husserl. En el punto de partida busca la analogía entre ética y lógica; se la presenta como una entre las demás doctrinas de las reglas, en este caso reglas de la ética, disciplina práctica y ontología racional. Como doctrina de la razón, esto es, como metateoría se ubica por encima de su función práctica. Estas investigaciones éticas son a la vez las de una razón única, diferenciable en sus funciones teórica, valorativa y práctica. A continuación se vinculan las concepciones de la ética con períodos diferenciables, según los circunscriben U. Melle, H. R. Sepp y G. Hoyos Vázquez. 15 Introducción En la década de los años veinte Husserl comienza a aplicar el enfoque genético de la fenomenología; con eso la temática se enriquece y permite avanzar desde los grados más bajos de constitución a los más altos. Se alcanzan modificaciones importantes en la comprensión del yo, que deja de ser un polo vacío de vivencias. El cambio en la concepción de la subjetividad se acompaña con el cambio en la concepción del mundo, ambos impregnados de historia. El despliegue culmina en la idea de renovación. Los temas compartidos aproximan ética y antropología-, como ejemplo se hace referencia a libertad, persona, amor y también a responsabilidad. Las investigaciones de E. W. Orth y de J. San Martín relativas a la antropología en Husserl, abren el camino en que culmina la discusión del tema. Como último punto y vistas las posiciones anteriores, proponemos una conclusión sujeta a ulteriores discusiones. El Capítulo X, Ética y teleología, recoge la pregunta que quedó abierta en el Capítulo 1, acerca del eventual papel fundante de la teleología respecto a la ética. Dos afirmaciones de A. Roth, aparentemente contradictorias son el punto de partida del cuestionamiento. El análisis del tema se desarrolla según cinco instancias intervinientes; ellas son: teleología, génesis, metafísica, historia y ética. No siguen un despliegue lineal sino que los temas se imbrican y se remiten unos a otros. La referencia a la teleología comienza por aclarar una cuestión de sentido que desborda lo terminológico y apunta a descartar concepciones hipostasiantes, a la vez que señala su carácter de teleología-en, teleología-de y también relativa-a. Dado que también el mal muestra ser teleológico, se señalan razones por las que, a nuestro entender, aunque Husserl conoce sus alcances, no se extiende sobre ese tema. Por lo que concierne a la génesis, se señala su significatividad: los problemas genéticos son de grado primero y fundamental; su importancia también se muestra en el desvelamiento de la estructura del yo a partir de una génesis persistente. La historia resulta ser la historia dél yo y de sus objetos; se trata aquí, no de historia de hechos sino de la forma general de esa historia. Génesis y teleología se convocan una a otra y dejan al descubierto la historia. La metafísica es el ámbito hacia el que se orienta el pensamiento de Husserl y su cuestionar. Una vez planteada la fenomenología trascendental eidética, vale decir, la Filosofía Primera, se abre paso la temática de la filosofía de lo 16 Introducción fáctico, metafísica o Filosofía Segunda. Tal facticidad abarca desde la capacidad constitutiva y autoconstitutiva de la subjetividad trascendental hasta los temas de la facticidad casual como el destino y la muerte. En una visión que el análisis genético hace posible, también se desvela la irracionalidad del factum trascendental. La pregunta por el origen de las efectuaciones constitutivas deja a la vista la historia de la conciencia; y se pasa a la posibilidad de preguntar por la historia de la vida. Nos aproximamos al movimiento que hace historia y a las estructuras penetradas de teleología, orientadas hacia el "todo de las mónadas". El entretejimiento de las instancias consideradas y su temática desemboca en cuestiones teológico-metafísicas. En cuanto a la pregunta del punto de partida y a las afirmaciones sólo aparentemente contradictorias de A. Roth, visto lo que antecede, estamos en condiciones de afirmar que la teleología, forma de las formas, no es el fundamento sino la forma del fundamento de la ética, la razón y su vocación de bien supremo y de infinito. El Capítulo XI expone las "cuestiones últimas metafísicas" en que culmina la meditación husserliana. El primer tema concierne a la ética tardía, la ética del amor, en la que éste, en su forma superior, es el ideal que subyace a toda interrelación humana. El amor es exigencia de favorecer el desarrollo del alma germinal del otro, facilitar el cumplimiento de su vocación. Este tema se muestra en su doble vertiente. En primer lugar, el ser llamado se manifiesta como formando parte de la facticidad humana y el acudir al llamado es el sentido propio del desarrollo personal; en segundo lugar, la vocación conduce a la pregunta por la fuente teleológica que convoca. A continuación los temas son "facticidad y absoluto" e "infinitud e historia". El punto de partida es la definición de Husserl de la metafísica como doctrina del factum. Husserl no la desarrolló sistemáticamente; la guía, en este orden de cosas, es la articulación temática propuesta por L. Landgrebe siguiendo a Husserl. El factum es el del yo-pienso, su historicidad y la del mundo que él constituye. Husserl resume su posición diciendo que "la historia es el gran factum del ser absoluto"; los análisis de Landgrebe exponen el sentido de esa afirmación. El camino de la metafísica culmina en la idea de Dios. La exégesis de la posición de Husserl respecto a este tema es vista a través de la investigación de S. Strasser, U. Melle y L. Landgrebe. 17 Introducción En el último tema asistimos a la tarea de Landgrebe de "pensar con Husserl más allá de Husserl" en su meditación sobre la creencia -tem a significativo en Husserl-su análisis y su justificación. El Capítulo Xíl se refiere a la posición expresa de Heidegger sobre el habitar humano y a la interpretación de lo que es lícito designar en Husserl como tal. La posición de Heidegger se expone a través de una breve reseña de lo que en Ser y Tiempo se entiende por existencia auténtica e inauténtica y se completa con sus reflexiones acerca del poema de Hólderlin que incluye el verso "poéticamente habita el hombre". A continuación, se expone la posición de Husserl. Parafraseando a Hólderlin, se la ha titulado éticamente habita el hombre. Concluye con una reflexión acerca del verdadero sentido de esa paráfrasis. El propósito de este Capítulo, último de esta meditación sobre la ética husserliana, es situarnos en relación con el mundo circundante y con el mundo para apreciar la magnitud de la responsabilidad de los unos por los otros en la situación concreta. El libro se cierra con un Epílogo que señala, dentro de ciertos límites, la afinidad del pensamiento de E. Husserl con el de P. Teilhard de Chardin. Antes de terminar esta Introducción, me reproché no haber mencionado, en particular, los clarísimos análisis de L. Landgrebe que convierten en translúcida la más ardua problemática; también me di cuenta de que la enumeración de mi agradecimiento podría ser interminable y que debía concluirla en algún punto. Entonces comprendí la verdadera naturaleza de esta investigación. Además de la obra misma de Husserl, el apoyo del enorme cúmulo de estudios que la precedió, permitió que se concretara. Una vez más tuvo lugar la comunidad de fenomenólogos en la que Husserl depositó tanta confianza. Mi tarea ha sido comunitaria, manos espirituales se extendieron y abrieron el camino. Tengo esperanzas de que, de ahora en adelante, este libro que presento logre formar parte de ese haber a partir del cual se siga pensando-obrando-viviendo12. 12 Sólo queda por aclarar que, salvo cuando en las notas se indica el traductor, en general las versiones al español de los textos citados me pertenecen. El uso de las bastardillas dentro de un texto de Husserl corres­ ponde a lo destacado por él mismo; en cam bio, fuera de esas citas, han sido usadas para indicar una aclara­ ción o una noción importante. 18 C a pítu lo I LA CUESTIÓN DEL FUNDAMENTO 1. Aportes de los diferentes fundamentos propuestos La tendencia a la superación de las relatividades es propia del interés teórico. Husserl emplea repetidamente ciertos predicados para caracterizarlo: la ciencia se vincularía al ser en sí verdadero que ella intenta conocer definitivamente. La aspiración hacia el verdadero ser-en-sí y hacia lo definitivo son ellos mismos referidos a un momento que, según Husserl, es la marca esencial del interés teórico: la norma de la fundamentación obligada, "el interés teórico en sentido específico es interés en la fundamentación”1. Un conocimiento definitivamente fundado se transforma en un haber espiritual persistente. Husserl reflexiona repetidamente en contextos nuevos sobre este haber fijo como momento esencial de la actitud teorética. En Experiencia y juicio sostiene que la "voluntad de conocimiento" sólo alcanza su realización en la actitud teorética que ve lo conocido no sólo como medio para un fin de la intención práctica, sino que lo quiere por él mismo y en verdad "de una vez para siempre"1 2. Como propuesta preliminar de este estudio, afirmamos que los fundamentos de la ética husserliana se vinculan con la fuente de que ella procede, o sea, en principio, de la razón. Delinear esa relación implica responder a la pregunta ¿hay una sola concepción de la razón en Husserl?; ¿esa concepción persiste a 1 H usserl , E. Erfafirung und Urteil, editado por L. Landgrebe. Félix Meiner, Ham burgo, 1976, p. 397. 2 ibíd., p. 232. 19 Capítulo I lo largo del tiempo de su meditación, cambia o se enriquece?; puesto que la fenomenología es una filosofía trascendental ¿se puede hablar en Husserl de una exposición trascendental de la ética? Está claro que hablar de fundamentos implica dejar de lado tomas de posición escépticas y/o nihilistas para las que esta preocupación lleva a caminos sin salida, puesto que niegan la validez normativa en general. Hallar la razón en los fundamentos de la ética hace posible reconocer en ella la autonomía como rasgo esencial. Kant es el primer ejemplo de esa posición. Cuando hace referencia a "principios espúreos de la moralidad"3tiene a la vista los fundamentos que movilizan una voluntad heterónoma. A pesar de que Kant no era ateo, cuando se trata de los fundamentos de la moralidad, rechaza como inauténticos los fundamentos teológicos. Entre los que llama "principios espúreos racionales", Kant incluye el "concepto ontológico de perfección" al que rechaza por "vacío" e "indeterminado", ya que incurre en el círculo lógico de presuponer la misma moralidad que quiere fundamentar. Para responder a la pregunta: ¿qué puede afirmarse válidamente como fundamentos de la ética?, empezamos por descalificar las "sendas del bosque", caminos que no llevan a ninguna parte. En primer lugar4, está claro que los principios éticos no pueden inferirse de experiencias éticas, porque el sentido mismo de experiencia ética ya los presupone necesariamente; en segundo lugar, cualquier recurso a una experiencia extraética para explicar lo ético, cae en la falacia naturalista ; en tercer lugar, el intento de fundar el deber en la experiencia autoriza al escepticismo a afirmar que la moralidad es una "quimera de la razón humana"5. Este tipo de fundamentación carece de justificación con validez necesaria y universal; en el caso del principio del sentimiento moral, por ejemplo, no se alcanza una fundamentación porque los sentimientos no garantizan leyes universales ni, en consecuencia, juicios válidos. Sin embargo, es necesario reconocer aportes de ciertos intentos de fundamentación no racionales. El mismo Husserl reivindica en la pretensión empirista el reconocimiento del elemento de sentimiento, presente, de un modo peculiar, que será necesario analizar más adelante. En el mismo sentido, aunque como fundamento la propuesta del utilitarismo no sea aceptable, es necesario reconocer en el principio \ Kant , I. Grundlegung derJMetaphysik derSitten, Acad IV, 441ss. 4 Sigo en esta tem ática de fundam entación la excelente obra del eticista argentino M aliandi, Ricardo. Etica, conceptos y problemas. Biblos, Buenos Aires, 20043. 5 Kant , l. Op. cit., p. 407. 3 20 La cuestión del fundamento de utilidad uno de los principios éticos básicos cuando alude al bien que debe ser maximizado. También la ética evolucionista, que entendida como supervivencia de los más aptos resulta inaceptable como ética, representa un antecedente para el enfoque genético de la ética fenomenológica: no se puede excluir de una fundamentación ética auténtica, una referencia a la evolución "porque el problema de la ‘génesis’ y de la evolución del ethos es uno de los factores de su complejidad"6. 2. Sobre la fundamentación kantiana de la ética Sin abocarnos a la exposición de la ética kantiana, tomamos a su respecto un punto destacado por la interpretación de R. Maliandi cuando afirma que si bien Kant, en la Crítica de la razón pura, desarrolló una fundamentación trascendental de sus principios de conocimiento, cuando se trata de su ética y pese a su carácter apriorístico, no la fundamentó sobre una base trascendental7. Kant reconoció en la ética un problema trascendental, y en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres expresa la necesidad de saber cómo es posible y por qué es necesaria una proposición práctica sintética a priori. Pero en la Crítica de la razón pura había dicho que para que algo pertenezca al sistema de la filosofía trascendental se deberá evitar "que se introduzcan conceptos que posean algún contenido empírico (...). Por ello, aunque los principios supremos de la moralidad y sus conceptos fundamentales constituyen conocimientos, no pertenecen a la filosofía trascendental". Y agrega: "En efecto, todo lo práctico se refiere, en la medida en que implica motivos, a sentimientos pertenecientes a las fuentes empíricas de conocimiento"8. A la pregunta ¿qué debo hacer? Kant responde: “La segunda cuestión es meramente práctica. Aunque puede, en cuanto tal, pertenecer a la razón pura, no por ello es trascendental, sino moral. En sí misma no puede ser tratada por nuestra crítica”9 Al final del segundo capítulo, cuando formula la pregunta por la condición trascendental, en relación con el imperativo categórico acerca de cómo es posible y por qué es necesaria semejante proposición a priori, se declara incapacitado para responder a esa pregunta. M aliandi, R. O p. cit., p. 157. 7 Ibíd., p. 159. 8 Kant , I. Kritik der reinen Vernunft, edición de la Academ ia de Berlín, A 14/15; B28/29. 9 Wfd., A805; B833. 6 21 Capítulo I Graciela Fernández, quien ha estudiado este problema, dice: "La materia propia del fenómeno moral es la libertad, y en este punto son insolubles las dificultades que se le presentan para conciliar las afirmaciones del campo teorético y las del práctico''101 . Lo que Kant ha encontrado es una exigencia incondicionada: la universabilidad de la máxima que califica la acción particular11. En principio, parece necesario afirmar que si una filosofía trascendental se ocupa de la exposición de los principios que son condiciones de posibilidad del conocimiento, orientada hacia la práctica esa filosofía debiera poder exhibir los fundamentos que justifican la normativa ética. Hemos mencionado someramente la dificultad que habría encontrado Kant para exhibir el modus operandi de los fundamentos trascendentales de la ética; esa somera referencia basta, dada la común referencia de Kant y Husserl al ámbito trascendental, para abocarnos a la pregunta por la satisfacción de esa exigencia en el caso de Husserl -tercera pregunta que formulamos al comienzo- 3. La idea fiusserliana de razón La primera y la segunda pregunta se referían a la cuestión de la invariabilidad de la concepción de la razón en Husserl. El desarrollo que sigue apunta a mostrar que hubo cambios y que su concepción primera no es negada sino enriquecida en lo sucesivo. Como punto de partida que persiste a lo largo del desarrollo del pensamiento de Husserl tomamos las palabras de sus Meditaciones Cartesianas: “ La razón no es ninguna capacidad accidental-fáctica, tampoco un título para posibles hechos casuales, sino más bien para una forma estructural universal esencial de la subjetividad trascendental"12. Esta afirmación es importante en este contexto, porque a nuestro entender incluye in nuce el punto que en esta obra proponemos como salida a la cuestión: si la razón es una forma estructural esencial de la subjetividad 10 F ernández , Graciela. "¿Es trascendental la ética kantiana?". En-, Cuadernos de Ética. 14. Buenos Aires. 1992, p, 13. losé Mardom ingo com parte esta posición en el Estudio Preliminar a su traducción de la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Ariel, Barcelona, pp. 10-11. 11 Sin intención de abrir una polém ica en este punto, recordamos nuestro estudio (Iribarne, J. V. La libertad en Kant. Carlos Lohlé, Buenos Aires) donde investigamos una interpretación original del Doctor Ángel Vassallo, quien nos sugirió recorrer otro cam ino, aparte del de los postulados, para com prender la fundam entación de la ética por parte de Kant. Desde ese punto de vista, la libertad, com o voluntad racional, es el verdadero fundámento de la ética, cuyo núcleo se expone en el Problema 1 (demostración de la libertad). 12 H usserl , E. Cartesianiscfie Meditationen und PariserVortrage, editado por Stephan Strasser, Hua 1. Martinus Nijhoff, La Haya, 1950. 22 La cuestión del fundamento trascendental, es esta última la que se halla en la base de la posibilidad de una ética. Como veremos más adelante con más detenimiento, en la etapa de los cursos de Halle y Gotinga, Husserl relaciona la ética con la lógica; los cursos de 1914 hacen manifiesto cierto paralelo entre ambas. En esa etapa, para Husserl, la determinación de la esfera ética exige eliminar toda teoría de valoración que tenga sentido psicológico o antropológico-, se trata en cambio de intentar una valoración lógica y práctica que no desmienta la conexión entre objetividad e idealidad13. Husserl formula la pregunta: "¿Qué es lo ético en sentido más amplio pensable, que corresponda a lo lógico en el sentido más amplio pensable?"14. Así como la lógica se ocupa de la marcha correcta del pensamiento, en la ética se trata de preocuparse por el obrar correcto y razonable. El citado paralelismo no concierne a la materia que cada una de estas disciplinas tiene entre manos. Mientras los principios lógicos tienen un valor analítico y no se vinculan a la verdad en cada esfera posible de conocimiento, los principios éticos buscan criterios para definir el bien en sentido ético. Estos textos ya aportan elementos para hacer una primera diferenciación entre la concepción kantiana de la razón y la de Husserl: la modalidad valorante de la razón aporta cierto tipo de contenidos que el formalismo kantiano rechaza. Husserl distingue dos esferas de verdad: la formal analítica y la material sintética; cabe entonces la observación: si la motivación es fundamental en la esfera axiológica, es necesario reconocer que la ley de la consecuencia que la regula, implica una conexión entre el ámbito intelectivo y el del sentimiento: "(...) todo eso es cuestión de la 'consecuencia' racional. Pero tal consecuencia vincula, también, el ámbito intelectivo con el ámbito del sentimiento; la razón teorética y la valorante están por encima de todo entretejidas entre sí"15. Todo acto valorativo implica un acto intelectivo objetivante cuya fundamentación no es psicológica. Hay determinadas restricciones en el paralelo que señalan una diferencia entre la esfera teorética y la práctica, diferencia que se hace manifiesta en el caso del tercero excluido: desde el punto de vista teórico estamos obligados a afirmar o a negar; en cambio, desde el punto de vista práctico es posible la 13 H usserl , E. Vorlesungen überEthik und Wertlehre, editado por U. M elle, Hua XXVIil. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht-Boston-Londres, 1988, p. 33. 14 Ibíd., p. 34. 15 Ibíd., pp. 71-72. 23 Capítulo I neutralidad, entendida como una suerte de indiferencia, algo puede no estar ni bien ni mal. Lo que caracteriza la posición husserliana es que junto a la presencia de actos objetivantes de tipo intelectivo, se presentan actos no objetivantes que proceden del sentimiento y de la voluntad. Husserl intenta introducir en la esfera de los predicados de valor también la esfera del sentimiento. Es ilustrativo en este sentido el texto del Anexo No. 2: "Para la negación kantiana de las leyes a priori del sentimiento y del deseo. La objetividad de los predicados del sentimiento y la diferencia entre sentimientos adecuados e inadecuados. Las leyes puras prácticas fundantes en las formas del sentimiento y de la voluntad"16. También intenta un paralelo entre la esfera de la percepción y la de la valoración-, se da en eso la recuperación de los actos no objetivantes en la esfera axiológica. El valor que asume el objeto en la esfera de valoración muestra que la esfera misma de valoración es, en cierto sentido, autónoma respecto de la esfera intelectivo-teorética. La relación entre objeto y valor queda clara en el siguiente texto de Husserl: Tal vez suena chocante pero sin embargo sería lo mejor si dijéramos que los actos objetivantes son, si bien no en sentido propio, sí en sentido teleológico (normativo) "dirigido" a objetos. Objeto es lo existente (Seiendes). Objeto y estado de cosas, ser y no-ser y verdad y no-verdad, eso pertenece a los actos objetivantes (...). Por otra parte, los actos valorantes no están "dirigidos" a objetos, sino a valores. Valor no es el existente, valor es algo referible al ser o al no ser, pero pertenece a otra dimensión17. En la Introducción a la obra que estamos tomando en consideración, su editor, U. Melle, llama la atención sobre la novedad de "la crítica fenomenológica de la razón teórica", o sea, la crítica hecha desde la reducción fenomenológica; una vez realizada esa crítica, ella se puede extender a la razón práctica. Hasta aquí nos hemos referido a las líneas elementales de la analogía y las diferencias entre lógica y ética propuestas por Husserl en su concepción temprana de la ética-, ellas se pueden resumir diciendo que "la razón teórica y la valorante están en todo entrelazadas"18pero son diferentes. En el curso de 1911 se afirma19 16Ibid., p. 407. 17Ibíd., pp. 339-340. 18Ibíd., p. 72. 19Ibíd., p. 183. 24 La cuestión del fundamento que la doctrina de los principios científico-teorética y la axiológico-práctica no sólo están en una relación analógica sino que están entretejidas íntimamente entre sí como regiones de una razón. Con esto dejamos expuesto en sus principales líneas el primer planteo formal de la ética a la que Husserl modifica, llega a quitar prioridad, pero nunca abandona. 4. Apertura en la concepción de la razón En su curso de ética 1920-1924, Husserl ofrece una determinación del concepto de ética, seguida de una presentación crítica de la historia de la ética. En esta exposición, Husserl se confronta con posiciones clásicas para, simultáneamente, continuar delineando su propia ética. En cierta medida ella reconcilia la moral de los sentimientos (Hume, entre otros) con la idea del deber absoluto (de Kant y de Fichte), con lo que se afianza la apertura en la concepción de la razón. Su propuesta culmina en el ideal de una vida volitiva universalmente determinada por la razón. También retoma en estos textos la problemática del paralelo entre lógica y ética, tema central de los cursos tempranos; y busca la respuesta a la pregunta ¿en qué medida la ética concierne a una doctrina de las reglas (Kunstlefire) y en qué medida a una ciencia pura a priori? Así como en los Prolegomena al primer tomo de investigaciones Lógicas, Husserl reivindicó el aspecto disciplina práctica de la lógica para luchar contra el psicologismo lógico, en el curso 1920/24 lucha "contra el psicologismo ético en la teoría de la razón práctica y en la teoría del conocimiento ético y también en todas las esferas paralelas de la razón y las disciplinas filosóficas normativas"20. La crítica a la delimitación de intereses teóricos y prácticos por parte de Brentano, da ocasión a Husserl de formular su tesis acerca de la teoría como una praxis particular, una praxis teorética. Una disciplina práctica no podría caracterizarse exclusivamente por su vertiente práctica, puesto que regula según el caso concreto una actitud práctica o una actitud puramente teorética: "Toda proposición práctica puede convertirse en teórica"21. Veinte años después de los Prolegomena, Husserl caracteriza la doctrina de la razón universal como disciplina H usserl , E. Hua XXXVII, p. 21s. 21 O p. cit., p. 32, 20 25 Capítulo I normativa, que se alza por encima de toda doctrina práctica. Lo práctico abarca la lógica pura, ya que la idea normativa de la razón se refiere a lo que en sentido corriente se denomina actuar (Handeln) y a los actos lógicos y valorantes, como, por ejemplo, los estéticos, de modo que la doctrina universal de la razón como ética total abarca la lógica como doctrina práctica lógica, la axiología y la práctica22. Textos de Husserl dé los años 1922-192323 hacen referencia a la "doctrina de la ciencia universal", entendida como ciencia universal de la vida cognoscente, en especial, de la razón cognoscente, vale decir, la lógica pura. Debiera haber, "en un sentido análogo una doctrina de la vida (...) todavía más universal y tal que estuviera bajo el punto de vista más alto de la razón"24. Husserl exige una ciencia que, como la lógica respecto de la razón cognoscente, tenga como tema la vida cognoscente como verdadera o como falsa, que investigue la vida de la razón como auténtica o como inauténtica. Esa teoría de la razón debiera realizarse, por una parte, en el "estudio universal de la plena y total subjetividad, en cuanto ella está de algún modo bajo posibles normas de la razón"25y, por otra parte, debiera ocuparse "de lo específico de la razón misma y de todos los tipos de razón, tanto por parte de las actividades específicas de la razón como de las configuraciones de la razón"26. Esta segunda cuestión apunta a problemas centrales-, los de la evidencia y la no-evidencia de la razón, ante todo a la prueba de la evidencia de que se trate y a la resolución de "lo que se da ingenuamente por sentado". A este respecto, Husserl incluye las condiciones de realizabilidad de una "vida dichosa" y del "conjunto de una vida dichosa en general"27. En este contexto, el concepto de plenificación opera como vinculante de ambas modalidades de la razón por lo siguiente: El concepto de felicidad remite en Husserl al concepto correlativo de plenificación, correlativamente, de satisfacción de la intención, son conceptos intencional-fenomenológicos que es necesario vincular a la intencionalidad de la vida de la conciencia y a su estructura teleológica fundamental: Cuando H. R. Sepp cita el manuscrito B 1 37, destaca que en las reflexiones introductorias al curso Introducción a la Filosofía Husserl sostiene que a todos los modos de 22 H usserl , E. Aufssatze uniMortrage (1922-1937), editado porThom as N e n o n y Hans R ainerSep p , H u a X X V ll. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht-Boston-Londres, 1989, p. 40. 23 Citado por S epp, H. R„ p. 136. En: Praxis m i Teoría. Karl Alber, Friburgo-Munich, 1997, a quien sigo en este punto. 24 H usserl , E. M s. B 1 37, 29b, citado por S epp , H. R. En: O p. cit., p. 136. 25 Ibíd., 30b. 26 Idem. 27 Ibíd., 3 las. 26 La cuestión del fundamento plenificación de la intencionalidad corresponden determinados modos de la vida feliz (seligen Lebens). La "dicha de conocimiento” sería la plenificación pura de las intenciones de conocimiento; cada hacer científicamente intelectivo (einsicfitige ) sería entonces una "parte de una vida feliz"28, frente a la que el conjunto de una vida dichosa, "una vida unitaria, que según todas sus intenciones, según todo su aspirar, siempre transcurriría en la forma de pura plenificación"29. La conclusión a la que Husserl llega en este manuscrito consiste en que si toda doctrina de la razón tiende por sí misma a la universalidad, no es posible hablar de "doctrinas de la razón 'total o parcial’", todos los tipos fundamentales de intenciones y, en consecuencia, todos los tipos fundamentales de razón se mezclan los unos con los otros. Por lo tanto, la razón no puede comprenderse a partir del modelo del todo y de la parte; tampoco se la puede concebir como dividida en dos mitades, una práctica y otra teórica; los actos teóricos y los prácticos se entretejen, se contienen recíprocamente. Con esto se confirma y enriquece la concepción de 1911, referida a "lados diferentes (...) pero no partes" de la razón30. En los análisis de Husserl, se disuelve el concepto tradicional de razón. Dice H. R. Sepp: La identidad de la razón no es más la de una sustancia; el dato fenomenológico concreto es el ser racional sólo como correlato de múltiples intenciones plenificantes. El momento unificante, el sí mismo "de la" razón, parece más bien estar en un rasgo noético de la plenificación fundamental, que en su función de síntesis fue expuesto por Husserl trascendental-fenomenológicamente en sus análisis de la síntesis pasiva y activa31. 5. La crítica, el ideal y la teleología Los artículos de Kalzo aportan nuevos elementos a la concepción de la ética y su relación con la razón; el lugar sistemático de la teleología se hace cada vez más relevante. En ella, la actitud crítica se basa en nexos tácticos y razones objetivas, por lo tanto en evidencias que pueden hacerse manifiestas. El lugar de 28 Idem. 29 \b(d.. 31b. 30 H usserl , E. H uaXXVIII, p 228. 51 S epp , H. R. O p. cit., p. 139. 27 Capítulo I la aspiración a la felicidad es ocupado por un esfuerzo racional que no suprime la aspiración a la felicidad sino que intenta satisfacerla con medios más radicales. Este esfuerzo de la razón consiste en una crítica permanente de los propios fines y configura el ideal de vida ética; tal crítica lleva implícita una decisión a favor de la renovación. Este ideal apunta a que se proceda en cada situación según el mejor saber y entender, y a volverse "cada vez mejor" en el curso de las situaciones; en esa medida el ideal regula la posición de fines. Este ideal es condición sine qua non de todo proceso teleológico. El funcionamiento del telos en el etfios, pone de manifiesto la disposición teleológica del ser humano. La ética pura deviene la ciencia que descubre, desde el punto de vista práctico, la facticidad teleológica de la subjetividad y hace explícito lo implicado en ella: su estructura fundamental teleológica cuya eficiencia se radicaliza a través del esfuerzo racional. Con esto ya se hace visible la razón, no como un funcionamiento abstracto, desencarnado, sino como modus operandi de la subjetividad trascendental que es "en sí y para sí”32. Los textos de Renovación (Hua XXVII) insertan la ética individual en las formas de vida social ética. Husserl concibe la teleología de la razón en grados que son grados del desarrollo de la actitud ética. Así visto, y puesto que en estos años comienza la fecunda aplicación de la fenomenología genética y el desvelamiento de la impregnación de la subjetividad-intersubjetividad trascendental por parte de la historia, la relación entre razón y ética, más que en la referencia de fundante a fundado, aparecen entretejidos: la razón que hace posible la aqtitud ética y la actitud ética que, habitualizada, es base para el avance crítico de la razón33. El ideal ético de la vida individual alcanza su más alta expresión cuando se asegura la más alta perfección del esfuerzo racional; esto se concreta en la forma comunitaria de la filosofía como ciencia universal, en ella se hace manifiesta la razón como supraindividual, en nexos intersubjetivos. La teoría deviene función exigida desde el punto de vista ético, para llevar adelante el desarrollo de la vida según el telos en la comunidad, lo que trae consigo la configuración social de la razón34. En este contexto se hacen manifiestos, en dos órdenes diferentes: la ética individual y la social, la función de fundamento y la fundamentación de la 32 H usserl , E. H ua XXVII, p. 279. 33 Sobre este últim o aspecto nos extenderemos más adelante. 34 En este punto sigo el análisis de H. R. Sepp, en Op. cit., p. 254. 28 La cuestión del fundamento propia ciencia que se vuelve imperativo categórico, vale decir, exigencia de autofundamentación. 6. La filosofía-ciencia universal y la comunidad de investigadores Según Husserl, la teoría tiene una función central para la praxis comunitaria, porque ella, sea como persona singular, sea como comunidad, está dispuesta hacia la razón y asume expresamente la tarea de hacer patente este telos racional. Por otra parte, Husserl ha avanzado hasta concebir la ciencia universal como producida por una comunidad de investigadores. Por este camino, el telos en común del aspirar comunitario, latente y explícitamente filosófico, será capaz de encarnar el hacerse patente de la razón universal en la vida mundana. Esto nos lleva a pensar que, así como la analítica del ego puro parte necesariamente del ego concreto, no se trata tampoco aquí de una especulación a partir de la noción abstracta de razón, sino de cómo se hace manifiesta la razón en el actuar humano según reglas en lo individual y en la vida de las comunidades. Husserl concibe la teoría universal que alcanza esa forma comunitaria como instrumento del alto desarrollo de la comunidad en general: La condición de posibilidad para que se constituya una auténtica comunidad racional es que la filosofía presente, por encima del [individuo] particular filosofante, un ámbito de filósofos y una forma objetiva de comunidad de bienes, respectivamente, un sistema de cultura que se desarrolle objetivamente. Los filósofos son los representantes vocacionales del espíritu de la razón, el órgano espiritual en el que la comunidad, originaria y duraderamente, llegue a la conciencia de su verdadero carácter (de su verdadero sí mismo) y órgano vocacional para el trasplante de esta conciencia en el círculo de los "legos"35. El telos de la razón articula la praxis y la teoría, en el contexto de las reflexiones de Husserl sobre ética social, vale decir, respecto a esta función comunitaria. Afirmar que la praxis racional presupone certidumbre racional, lleva a Husserl a la afirmación de que la ciencia es fundamento de la humanidad según su más alto desarrollo. Dice: "Por lo tanto la ciencia es fundamento de la humanidad y del mundo prácticamente racionales", y también, "el actuar prácticamente racional en idealidad absoluta en la universalidad de la comunicación humana, que es la única dentro de la que puede ser absolutamente racional, presupone una ciencia 35 H usserl , E. Hua XXVII, p. 54. 29 Capítulo 1 universal perfecta"36. La fundamentación de la ciencia universal misma se vuelve de este modo objeto de exigencia ética, en un "imperativo categórico universal": En eso se halla que una auténtica humanidad cultural y una auténtica cultura tienen la configuración necesaria exigida, en la forma de un imperativo categórico impuesto, de una humanidad que se da normas mediante la ciencia pura y que se da conscientemente esa normativa, respectivamente, una auténtica cultura debe tener la forma de una cultura puramente científica37. La pregunta ética, en su universalidad práctica, abarca en sí también la fun­ damentación de una legitimidad práctica. La ética pura lleva a vivir vocacionalmente en el interés teorético, esto implica que no se orienta a una verdad en situación, sino a "la verdad puramente ética, la que es apodícticamente válida para toda humanidad y mundo pensable como verdad absoluta, correlativamen­ te, la humanidad en la forma de vida de lo absolutamente definitivo, de la abso­ luta razón -la idea de una humanidad filosófica en una vida filosófica"38. La pregunta universal ética sólo puede ser formulada y contestada por la ciencia universal, por ese motivo la autofundamentación buscada responde a la exigencia que funciona como imperativo categórico. En Lógica Formal y trascendental39, Husserl dirige la mirada a las viejas y nuevas ciencias positivas cuyo sentido todavía sigue vigente; de lo que se trata es de ponerlo en cuestión en la búsqueda del verdadero sentido de la ciencia y también el de los fines que tienen en la mira. Husserl se propone tomar conciencia junto con los hombres de ciencia, en comunidad de impatía. Aclara que "tomar conciencia" quiere decir "búsqueda de la verdadera constitución del sentido 'mismo' (...). Tomar conciencia, podemos decir también, es exposición de sentido radicalmente comprendido (,..)"40. "La situación presente de las ciencias europeas obliga a una toma de conciencia radical. Ellas, en lo fundamental han perdido la gran fe en sí mismas, en su significación absoluta"41. Tal situación no se puede corregir desde la praxis, ni siquiera desde la praxis teórica, por lo tanto no se puede corregir desde la ética vinculada al ámbito de la praxis; sólo se puede 36 H usserl , E. M s . A V 19, citado por H. R. Sepp, O p. cit., p. 168. H u sserl , E, M s , B 1 21 ti, p. 20, citado por H. R. Sep p, O p. cit., p. 168. 38 Ms. A V 22, 33. 39 H usserl , E. Fórmale und transzendentale Logik, editado por Ludwig Landgrebe. Félix Meiner, Tubinga, 1981. 40 1bíd., p. 8 41 1bíd., p. 4. 37 30 La cuestión del fundamento corregir desde una posición que en cierto sentido logre superar la praxis. Tal corrección tiene la forma de un fundamento último. Por el momento sólo es posible ofrecer respuestas provisorias a las preguntas de nuestro punto de partida. Al cabo del desarrollo de esta investigación se habrán presentado las instancias necesarias para alcanzar posiciones lo más definidas posibles. En primer lugar parece haberse confirmado que la cuestión del fundamento de la ética en Husserl es inseparable de su concepción de la razón, que se presenta como única pero operante según el modo lógico y/o el valorante. En cuanto a pronunciarse acerca de si la concepción originaria husserliana de la razón persiste a lo largo del tiempo, se presentaron elementos como para sostener que, con las sucesivas aproximaciones, la concepción originaria se va ahondando y enriqueciendo, en particular esto tiene lugar a partir de la aplicación de la fenomenología genética en los años veinte. Respecto de nuestra última pregunta, acerca de si se puede hablar en Husserl de una fundamentación trascendental de la ética, en particular por comparación con las críticas que niegan a Kant haberlo logrado, la respuesta es positiva: Husserl fundamenta trascendentalmente la ética en la medida en que ella es inseparable de la actividad de la razón, es un producto de la razón que ya desde 1911 exhibió su carácter objetivante-valorante y también su carácter teleológico. 31 C apítu lo II AXIOLOGÍA Y ÉTICA EN LA CONCEPCIÓN TEMPRANA DE E. HUSSERL 1. Los tempranos cursos de ética y las preguntas programáticas Entre el semestre de invierno 1908/09 y el semestre de verano 1914, Husserl dictó tres cursos de ética. Ullrich Melle es el editor de ese material con el título Lecciones sobre ética y doctrina de los v a lo r e s que incluye los textos de los cursos, textos suplementarios del año 1897 y fragmentos de uno de los cursos de ética que dictó Husserl cuando enseñaba en Halle. Lo sustancial de la obra son los tres cursos de 1908/09, 1911 y 1914; en este caso, el orden de presentación es inverso al cronológico. U. Melle explica su decisión a favor de ese orden: por lo que respecta al primer curso, se ha perdido buena parte del material, pero la razón de mayor peso es que el curso de 1914 contiene una versión revisada y ampliada de la primera parte del curso de 1908; según Melle, la versión de 1914 no sólo es la última sino la mejor desarrollada y la más completa de los tres cursos. En el año 1902, Husserl formuló una serie de preguntas respecto de la fundamentación de la ética, que es recomendable tener presentes en el punto de partida, como trasfondo de su meditación en esta primera etapa: 1) Si es posible una ética sin presuposición de sentimiento como función fundamental de la conciencia. Si sin capacidad de entendimiento sería posible y tendría sentido una ética.1 1 H usserl , E. Vorlesungen ü&erElfiik undWertlehre, 1908-1914, editado por U. M elle, Hua XXV1U. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-Londres, 1988. 33 Capítulo II 2) Si la diferencia entre virtud y vicio tiene su fuente en distintos sentimientos o si tiene su origen en algo diferente, en ese caso todavía podría tener lugar si no hubiera sentimientos. 3) Si la razón puede descubrir lo que en un caso dado es virtud y vicio, qué se debe hacer, qué se debe dejar de lado, qué hay que amar y qué hay que odiar2. Las preguntas continúan acerca de si el valor y el disvalor se hallan en la naturaleza de las cosas, separadas de los sentimientos que se vinculan con ellos; si los sentimientos de ciertos estados de cosas son empíricos y si con eso se agota el objeto valorado; o si esa aprehensión configura un nexo a priorí que forma parte de la esencia de la conciencia; si en general hay aprioridad en el ámbito de los sentimientos y si se trata de una aprioridad independiente de la materia del sentir, que concierne a la mera forma de la conciencia sintiente-deseante; si en vista de todo eso lo que se dice de entendimiento y razón no tiene un sentido que va más allá de Hume. "Las leyes de la conciencia intelectual, las leyes puramente lógicas, las leyes de la conciencia práctica, las leyes puras de valor. La conciencia teorética descubre todas las leyes, por lo tanto el entendimiento descubre sus leyes puras, las puramente lógicas; el sentimiento descubre sus leyes puramente prácticas"3. Estas reflexiones tempranas expresan posiciones y sospechas, que van configurando áreas temáticas en el curso de esta etapa. 2. El peligro del escepticismo ético Una preocupación que Husserl comparte con su maestro Brentano concierne al peligro del escepticismo ético. En 1897, un texto4 que comienza por una descripción de los tiempos desasosegados en que vive, reconoce el crecimiento de las necesidades materiales y de lo deseable; que el comercio mundial y la industria satisfacen pero no dejan de suscitar nuevos deseos; en esos tiempos se perdió "la antigua sencillez de la actitud vital y de las costumbres y de este modo se allanó el suelo al modo de pensar materialista". Enumera, a continuación, las circunstancias económico-sociales que nutrieron la enorme expansión tanto del escepticismo ético como religioso, no sólo en la ciencia sino también en el 2 Ibid,, p. 418. 3 Idem. 4 1bíd., se trata de un fragmento de la parte introductoria del curso "Ética y filosofía del derecho", del se­ mestre de verano 1897, p. 381ss. 34 Axiología y ética en la concepción temprana de E. Husserl pueblo. Poderosas convulsiones sacudieron la vida del Derecho y del Estado en los diez años precedentes; en esas condiciones, el escepticismo ético no requirió otra cosa que la total falta de interés por el tratamiento teórico de los problemas éticos y el consecuente estancamiento de la literatura ética. En los tiempos que siguieron, los movimientos socialistas, las luchas vio­ lentas entre los partidos hicieron necesaria la discusión de preguntas por los principios. Esto trajo consigo el surgimiento de una literatura ética popular. Esta cir­ cunstancia no debe ser celebrada, porque la dirección que lleva es la de la mera negación y destrucción, de un perderse en trivialidades y anular la problemáti­ ca. El escepticismo atraviesa la ética hasta sus raíces más profundas; síntesis de este estado de cosas es el título del libro de Nietzsche, Más allá del bien y del mal. Las dudas imperantes recaen sobre el ámbito de las instituciones del Derecho, así como el de la orientación de las costumbres y la educación. Una convicción radical del escepticismo resuena para Husserl como señal de alarma; ella sos­ tiene que los eticistas "presuponen una voluntad libre. Proceden como si fuera posible, por una decisión moral de la voluntad, volverse hacia lo mejor. Pero en­ tonces la voluntad debiera producir una excepción en la ley universal de la cau­ salidad. Eso sería imposible. (...) Actuamos según somos por naturaleza"5. Estas tomas de posición refuerzan la convicción de Husserl de que las investigaciones éticas son necesarias. No se trata de prédica moral sino de "preguntas por los principios que son lo único que otorga sentido y meta a todo moralizar: (se trata) de las últimas fuentes de toda regulación ética, de un análisis exacto de los con­ ceptos éticos correctos 'bueno' y 'malo', de la determinación del supremo bien práctico, de las peculiaridades notables de las disposiciones morales etc."6. Una ética científicamente fundada se presenta como el único instrumento adecuado para combatir el escepticismo ético En este sentido, este fragmento comienza por proponer, con carácter provisorio, una primera determinación del concepto de ética. Dice: "La ética es aquella disciplina científica, más exactamente, aquella doctrina de las reglas que investiga los supremos fines de la vida, pero, por otra parte, también busca asentar las reglas que deben facilitar al actuante individual un orden racional del vivir y el hacer en vista de esos fines"7. 5 Ibíd., p. 382 s 6 1bíd.. p. 383. 1 ¡Oíd., p. 384. 35 Capítulo 11 3. Los cursos de ética de H usserl y las huellas de F. Brentano El curso cuyos lincamientos se estudian más extensamente en lo que sigue, es el dictado en 1914; el mismo se extiende en cuatro secciones: I. Paralelo entre lógica y ética; 11. Axiología formal; 111. Para la fenomenología de la voluntad; y IV. Teoría formal de la práctica. La filiación que es necesario señalar en el punto de partida del pensamiento ético de Husserl, lo que le proporciona estructura, planteamiento de problemas y contenido, procede de su familiaridad con la ética de Brentano. Los puntos en común con su maestro8se hallan en Fundamento y estructura de la ética9de Brentano. Ambos parten de la caracterización de Aristóteles de la ética como ciencia práctica de los fines supremos y la pregunta por el conocimiento de los fines últimos correctos; igual que Brentano, Husserl estudia la indemostrabilidad de los principios, así como también la problemática de la evidencia, e investiga las éticas de los representantes de la filosofía moral inglesa y la contraposición entre moral del entendimiento y moral del sentimiento. En el curso de 1902, tal como Brentano, Husserl sostiene que es posible la participación de los sentimientos en el fundamento de la ética, sin incurrir en relativismo o escepticismo-, igual que el maestro, critica el imperativo categórico de Kant y sostiene que Hume tiene razón cuando, frente a Kant, reconoce el papel fundamental de los sentimientos en el fundamento de la ética: las intelecciones últimas de orden ético no pueden ser conocimientos puros del entendimiento. En este punto ambos filósofos están de acuerdo en el rechazo a Kant. Sin embargo, Husserl, a diferencia de Brentano, ve un núcleo correcto en la ética kantiana. Las exigencias morales sólo pueden tener validez objetiva si se subordinan a principios. Coincide en afirmar que lo que Hume pasa por alto es que los sentimientos mismos no pueden ser principios, éstos son del orden del conocimiento, no del sentimiento. Ellos son precondiciones de los principios éticos. En el curso de 1902 Husserl afirma que-, "Los sentimientos no pueden ser principios, ya que los principios son juicios, |son| conocimientos''10 8 Ibíd., ver Introducción de U. M elle, pp. xvi ss. 9 B rentano , F. G rundlegung und A ufbau der Etfiik, editado por Franziska Meyer-Hillebrand, a partir de los cursos sobre "Filosofía práctica". A. Franke A G , Berna, 1952. 10 H u sser l , E. 1bíd., 392. 36 Axiología y ética en la concepción temprana de E. Husserl En la pregunta acerca de cómo los sentimientos participan de la ética está implícita la pregunta por el origen de los conceptos morales y también la que investiga el carácter de conocimiento teórico de las leyes morales. La separación de Brentano se da, en cuanto este último sostiene que "el concepto del bien se debe abstraer de una intuición de la percepción interna"11. Para Husserl, en cambio, lo que se denomina reflexión no se debe comprender como percepción interna, ya que eso nos restringiría a emitir "un mero juicio fáctico", a "un juicio de percepción"1 12. Si la captación de las leyes morales fuera semejante a generalizaciones inductivas de sentimientos de hecho, se perdería su validez universal y su necesidad. "La más alta autoridad de la moral, su pretensión de fijar cánones de valor últimos, válidos supraempíricamente, esto es, absolutos, parece perderse si la fuente dejas diferenciaciones éticas se halla en el sentimiento”13. Para Husserl, la fuente de los conceptos morales se halla en ciertos actos de sentimiento-, por su parte, las leyes morales son más que meras inducciones sintetizantes; se trata de leyes a príori que se fundan en la esencia conceptual de los actos de sentimiento concernientes. Por lo que respecta a la determinación del objeto y al carácter teoréticocognoscitivo de las leyes morales, Husserl se apoya en la analogía respecto a la esencia de las leyes lógicas y matemáticas. En su confrontación con Kant, trata de diferenciar las leyes formales de sentimiento materiales a priori, de las formales. Dice Husserl: (...) Del mismo modo, tal vez habría leyes puras, bajo la asunción de leyes de la afectividad aprióricamente normativas, vale decir, leyes que tendrían validez puramente en la forma, en la esencia universal de las clases correspondientes de actos de la afectividad; de modo que toda esencia sintiente en general, sea que se llame ser humano o ángel, estaría sometido a estas leyes. (...) Así como las leyes puramente lógicas son leyes de la verdad posible, leyes que circunscriben el sentido de la verdad, que no pueden ser lesionadas sin que eo ipso se equivoque respecto a la verdad (porque se pierde aquel sentido), así las leyes de que ahora se trata, debieran ser leyes del valor posible, leyes que, como tales, pertenezcan a la idea, al sentido o esencia del valor. Serían leyes que pertenecerían a la "afectividad pura", que conciernen a todo ser (Wesen) en general, que en general siente, desea, quiere, gusta, ahora, poseer o no estas o aquellas particularizaciones materiales de actos de la afectividad14. F. O p. cit., p. 136. E. Ibíd., p. 392, nota 3. 13 Ibíd., p. 386. 14 Ibíd., p. 406 11 B rentano , 12 H usserl , 37 Capítulo 11 En una nota de su Introducción, U. Melle aclara que según los fragmentos del curso 190215 Husserl intentó, en primer lugar, justificar la posibilidad de leyes prácticas a priori mediante la remisión a las verdades a priori- materiales, y que en eso se hace manifiesta una persistente dificultad para llevar a cabo el pensamiento analógico entre lógica y ética (que es la meta prioritaria de Husserl en este período temprano); y pregunta U. Melle: "¿Las leyes ético-formales, frente a las leyes lógico-formales, no son ya leyes materiales?"16. El texto de 1902, que hemos citado, trata la temática aludida en el contexto crítico de la moral del sentimiento de Hume y de la oposición histórica entre la ética de los sentimientos y la ética del entendimiento. En síntesis, la línea de la ética del entendimiento, rechaza el subjetivismo y el relativismo propios de la ética del sentimiento, pero concuerda con esta última en cuanto a que tales sentimientos se hacen manifiestos como "fuente de los conceptos éticos primitivos". La moral del sentimiento ha demostrado que las actividades de la afectividad, los sentimientos, (...) proporcionan esta fuente; por lo menos ha dejado fuera de duda la participación del sentimiento. (...) Es obvio que no se puede hablar de "bueno" y "malo" si se hace abstracción del sentimiento. Sin duda se puede seguir preguntando si además del sentimiento hay otro aporte. De hecho es discutible si el sometimiento consciente a la ley ética, tal como lo ha enseñado Kant, pertenece a lo propiamente moral17. Aclara Husserl que en lo inmediato no toma en consideración ese tema. La intervención de esos sentimientos no impide la objetividad de los valores ni la validez ideal de los principios éticos. En este curso de 1902 surgen temas que hallarán una expresión definitiva en textos posteriores-, entre otros el que aparece como título de la primera sección del curso de 1914: El paralelo entre lógica y ética, esto es, entre la forma lógica y la valorativa. Ni racionalidad, ni objetividad, ni verdad son privativos del pensamiento lógico, sino que los actos emocionales y volitivos producen formas análogas. La justificación de esta afirmación preside la intención de Husserl en todo el período temprano y se traduce en la investigación de leyes formales que rijan los actos de sentir y querer. Se trata de producir una teoría fenomenológica 15 Ibíd., p. 398; 402s.; 405. 16 Ibíd., Introducción, p. xix. 17 Ibíd., p. 394. 38 Axiología y ética en la concepción temprana de E. Husserl crítica y unitaria de la razón teórica, valorativa y volitiva. Su búsqueda es parte de su tarea general de examen de una razón constructiva desde el fundamento, con la que sea posible satisfacer las más estrictas exigencias; el instrumento para tal examen es el método fenomenológico-trascendental, (...) método de una pura doctrina de la esencia inmanente de la intencionalidad en vista de sus dos lados de evidencia, el de la evidencia y el de la conciencia (fenomenológica-ontolológicamente) (...). En la ideación fenomenológica, las esencias de las formas fundamentales del conocimiento alcanzan la donación absoluta, aquí se establece la correlación entre conocimiento y objetividad entre sí (en la medida en que persigamos los nexos esenciales); en última instancia, aquí captamos también el sentido último de las leyes, en el más amplio sentido "puramente” lógicas (no meramente formal-lógicas): como leyes de esencia inmanentes, vale decir, que pertenecen puramente a una esencia (al a priori) del conocimiento. Del mismo modo, para todas las leyes puras (éticas, etc.) en relación con la esencia de los correspondientes actos "constituyentes"18. Las formas pensar, sentir y querer producen actos correspondientes; en el caso de la razón teórica se trata de actos de presentar y de pensar; el valorar se realiza en actos con rasgos valorativos; cuando se trata de querer, los rasgos de los actos son rasgos prácticos. El acto originario de presentar es la percepción; a partir de la percepción pero en su ausencia, tiene lugar el acto de imaginar y el de recordar. Los actos de pensar son actos categoriales que articulan en categorías los objetos dados en intuiciones no categoriales. El sentimiento más radical del valorar es el sentimiento de lo que es grato y de su contrario, el desagrado; también son básicos la alegría y la tristeza. Los actos de volición son el deseo y el anhelo, elección y decisión; con ellos se inicia la acción. Dice Husserl: "La voluntad también es un intento de alcanzar (langen ), pero trae consigo algo nuevo que precisamente presupone el intento de alcanzar pero no es intento de alcanzar (ansiar, desear): el fia t, el '¡Eso debe ser!' práctico. (...) Eso debe ser así mediante la voluntad, prácticamente"19. En esta etapa Husserl sostiene que entre las tres formas de actos existe una relación fundacional: los actos valorativos parten necesariamente de actos de presentación y pensamiento. Algo debe ser dado para que se suscite una valoración, la que a su vez puede despertar un acto volitivo y promover una acción si lo que aparece exhibe cierto valor-, de este modo se reconoce la primacía de los 18 Carta de Husserl a Joñas Cohn (15-10-1908), citada por U. M elle, en O p. cit., p. xxiii. 19 Wíd., p. 157. 39 Capítulo II actos de pensar y representar. "Si hablamos de exigencias axiológicas y de leyes de exigencia, y hablamos racionalmente a ese respecto, entonces hablamos, juzgamos lógica-racionalmente; y si fundamentamos, fundamentamos a partir de la razón lógica. "Nadie puede negar este dominio universal de la razón lógica”20. Esta convicción caracteriza el primer período; se trata de una referencia fundacional que más tarde se modifica. Tal referencia de los actos de valorar y de querer a los actos de presentar y pensar equivale a concebir estos últimos como su condición necesaria. Esta concepción se vincula al método de analogía, en tanto la fenomenología de la razón exhibe las vías por las que se accede a la verdad por medio de los actos intencionales. El proceso está dirigido a alcanzar la verdad en los actos particulares de evidencia, y se da en el curso de la plenificación de intenciones vacías por medio de intenciones que traen el objeto intencionado a la presencia intuitiva. La analogía, vale decir, el paralelo entre la razón teórica y la axiológico-práctica ocupa una posición central en la problemática de este primer período. Brentano ya había descubierto que hay formas de evidencia propias de actos no objetificantes, tales como los emocionales y los volitivos; su evidencia es análoga a la de los actos objetificantes. Por esas diferentes vías accedemos a la verdad, pero, dice Husserl, la expresión de esa verdad necesita de los actos de pensamiento. 4. Leyes axiológicas La aplicación del método de analogía hace posible una fenomenología de la razón axiológica y práctica que analiza y describe las diferentes formas de vacío, plenificación y evidencia, diferentes momentos en el camino de acceso a la verdad21. Leyes ideales rigen los actos de evidencia por los que se accede a la verdad; tales leyes son investigadas por las ciencias ideales. Esto es así porque objetividad y verdad son inseparables de la validez ideal de los principios que precisamente expresan las condiciones necesarias de la verdad y de la objetividad. El punto central de los estudios concernientes es la convicción de que así como la lógica es 20 1bíd., p. 57. 21 Un estudio de las dificultades propias de este punto de partida, en U. M elle, "E .Jir s s e rl. From reason to love", en Pfienomenological Approacfies to Moral Philosophy, editado por J. Drummod & L. Embree, Dordrecht/Boston, Kluwer Academ ic Publishers, 2002, p. 234. 40 Axiología y ética en la concepción temprana de E. Husserl la ciencia ideal de las leyes del pensamiento, por medio del método de analogía va a ser posible exhibir las leyes del querer y del actuar: tal es la convicción de Husserl en sus curSos de 1908-1909, 1911 y 1914. La meta de la investigación analógica es hallar las estructuras paralelas de la razón axiológica y práctica respecto de la teórica. Husserl considera, en este período, que el desarrollo de las disciplinas formales que él lleva a cabo en sus cursos de axiología y de ética, son su contribución más significativa a la historia de la ética. "El objetivo de este curso es circunscribir y efectivamente realizar paso a paso estas ideas de nuevas disciplinas formales que nunca fueron concebidas por la tradición filosófica"22. Cuando se trata de las condiciones a priori de posibilidad de la verdad es im­ portante la diferenciación entre condiciones de posibilidad puramente formales y materiales; cuando se trata del conocimiento teórico lo central es la diferen­ ciación entre lógica formal y lógica material. La lógica formal sólo investiga las formas del significado, su combinación en proposiciones significativas y el enca­ denamiento de esas formas proposicionales en inferencias válidas y en encade­ namientos de razonamientos que culminan en teorías formales. Aquí la validez es exclusivamente formal, fundada en la esencia de categorías de significado fun­ damentales. Además de éstas, operan condiciones materiales a priori fundadas en la esencia del tema particular de la proposición. Aplicando esta afirmación, Husserl agrega que una proposición sobre una cosa material, aunque cumpla las condiciones formales de verdad, no puede ser verdad si ofende la ontología de la cosa material. La diferencia entre materia y forma pertenece a la esencia de la razón en general, esto es, no sólo a la teórica sino a la axiológicá y a la práctica; en consecuencia tanto la axiología como la ética tienen que incluir, diferenciadas, la esfera de lo formal y la de lo material. Husserl destacó que hasta ese momento la ética carecía de disciplinas formales, y consideró su aporte más significativo en este orden de cosas, el haber desarrollado esas disciplinas formales en sus cursos de axiología y ética, al tiempo que reconoce su deuda con Brentano, que fue quien d:o impulso a los intentos de desarrollo de una axiología formal. La relación formal entre medios y fines se presenta en el contexto de búsqueda de demostración de proposiciones paralelas a las de la lógica formal en la esfera práctica. Sorprende a Husserl el hecho de que también Kant haya 22 H usserl , E. Op. cit., p. 4. 41 Capítulo 11 sentido ocasionalmente la analogía que lo ocupa; y señala una observación de la Fundamentación de la metafísica de las costumbres: "La proposición, 'quien quiere el fin, quiere también el medio ineludiblemente necesario’, es, por lo que concierne al querer, una proposición analítica. Pues en el querer un objeto como mi efecto, ya está pensada mi causalidad como causa actuante, ese es el uso del medio"23; Husserl señala que en relación con esta afirmación. Kant sigue diciendo que el imperativo categórico es una proposición sintético-práctica a priori. Habría una proposición práctica, cita Husserl a Kant, "que no deduce analíticamente, el querer una acción a partir de otro querer ya presupuesto, sino que se enlaza inmediatamente con el concepto del querer (de aquel como de un ser racional), como algo que no está contenido en él"24. A continuación, concluye Husserl: "Sin duda, no puedo aprobar desde todo punto de vista lo que dice Kant". Kant formuló el imperativo categórico como una ley general formaLpráctica. No se trata de una ley ni lógica ni psicológica. No exige que querer los medios sea una parte real de querer el fin, ni que querer los medios esté lógicamente contenido en querer el fin. No es una contradicción lógica querer el fin pero no los medios; en la esfera puramente práctica puede ser irracional25. El trasfondo de la formulación de leyes es la convicción husserliana de que la razón valorante está necesariamente entretejida con la razón teórica y que con esto se vincula que "a todo acto valorante subyacen actos intelectivos, 'objetivantes'". La segunda sección del curso de 1914 se titula A xiología formal y comienza por analizar las leyes de motivación a priori como leyes de consecuencia racional, y también los nexos de motivación entre la esfera lógica y la axiológica. En la medida en que se pueda hablar de valorar y de valores surge la diferenciación entre valores fundantes y valores consecuentes, valores presupuestos y valores derivados. "El valor fundante motiva el valorar valores derivados. (...) En esto podemos en todo hablar de leyes de consecuencia, son en todos los casos leyes de motivación racional y correlativamente, en todos los casos, la palabra 'motivo' está en su lugar"26. Las relaciones de este orden son de consecuencia racional, consecuencia que también enlaza el ámbito intelectivo con los ámbitos de la afectividad, lo que es otra forma de afirmar que "a todo acto valorante subyacen necesariamente 23 Kant , I. Grundlegung der Metapfiysik der Sitien, Kants Werke, Akadem ie Textausgabe IV, p. 417. 24 H usserl , E. O p. cit., p. 51. 25 \b\d„ p. 55. 26 Wíd., p. 71. 42 Axiología y ética en la concepción temprana de E. Husserl actos intelectivos"27. No se trata de un acto meramente psicológico sino que el acto valorante, en la medida en que constituye la aparición de valor, se funda esencialmente en el acto intelectivo; se trata de un a priori de la razón. Husserl ejemplifica la naturaleza de ese a priori: Vinculemos la diferencia entre el agradar existencial y el no-existencial, el valorar lo bello y el valorarlo bueno. Quien tiene por un A un agrado no-existencial (un valorarbelleza), debe alegrarse racionalmente en el caso de tener certeza de que eso "bello" exista; y debe apenarse en caso de certeza de que no exista. Alegría y tristeza son aquí actos racionalmente motivados. En esos casos, alegrarse, respectivamente, apenarse, exige en cierto modo la consecuencia racional: es obvio [en el orden] del sentimiento, y en verdad racional, apartarse de lo que sería una contradicción (del orden) del sentimiento28. Frente a la ley de motivación se halla la legalidad objetiva: si un W es un valor y es válido que si existe A, también W existe, entonces, tomando eso en consideración, también un A es un valor. En una aplicación sucesiva de la proposición se da un encadenamiento: si M, entonces N; si N,. entonces P y así siguiendo; todo eso vale a priori. "Tenemos aquí una conclusión valorativa, en la que una premisa es un hecho de valor y la otra un estado de cosas intelectual29. Ambas premisas se reúnen en la conclusión. Se presenta una situación intelectual unitaria cuando se unifican intelectual­ mente el juicio "W es un valor" y "Si A es válido, entonces W es válido"; pero en este caso no se trata de una conclusión intelectual. "La unidad entre el acto de valorar y el de juzgar sobreviene porque la expresamos como ‘tomar en conside­ ración’. Valoramos W, y tomamos en consideración que W existiría, si existiera A"30. Este "tomar en consideración" no es un acto teorético; la convicción teóri­ ca gana una función del orden del sentimiento, que no es teoréticamente moti­ vante. La conclusión se expresaría diciendo: "Si B es un valor, entonces, tomando en consideración el estado de cosas respecto a que si A existiera, entonces exis­ tiría B, también A [es] un valor"31. El análisis continúa con las limitaciones y las peculiaridades que se dan cuando se trata de leyes referidas al valor de las par­ tes respecto del todo. 27 Ibíá., p. 72. 28 m . , p. 73. 29 1bíá.. p. 76. 70 Idem. M Idem. 43 Capítulo II Husserl resume lo hallado hasta ese punto diciendo-. Encontramos aquí leyes formales que se fundan en la esencia del valor. Por lo menos se habla aquí de las fórmulas más generales, en las cuales solo en general, sin recurso al carácter de cosa real del valor y el disvalor, del ser condicionado, compatible, o incompatible y otros semejantes, podemos decir que ellas son leyes puramente formales, fundadas puramente en la idea m ás general del valor y factidad de valor (Wertsacfilicfikeit); y en verdad la citadas leyes tratan en tal generalidad de valores derivados, que son valores en virtud de otros valores, que son valores sobre la base de la presuposición de que algo ya es valor. Hay entonces leyes evidentes de la sucesión de valor, leyes evidentes de la conclusión de valor, a las que correlativamente corresponden norm as para el concluir valorante, normas que dicen : Si ya se tiene un W por un valor y se toma en consideración tal y tal contexto existencial, entonces, a modo de consecuencia, siguiendo con la valoración, hay que comportarse de tal y tal modo32. Husserl aclara que la secuencia a la que antes hizo referencia no es un regreso infinito; es necesario encontrar fundamentos primeros que no sean deducidos, se trata de valores que no presupongan otros valores. Consideración aparte merece el tema de la contradicción en la esfera axiológica. Hay un análogo formal-axiológico de la ley lógico-formal de contradic­ ción y del medio excluido. Sin embargo, en el ámbito de la axiología, hay un medio entre el valor positivo y el negativo, en la forma del valor de neutralidad. Hay diferencias esenciales entre el ámbito de la verdad teorética y el de la ver­ dad axiológica y la correspondiente validez axiológica. En el ámbito axiológico tiene diferente expresión el análogo del principio del tercero excluido, según el que entre la afirmación y la negación no habría una tercera posibilidad. Así suce­ de en el campo de la verdad teorética, del que está ausente la neutralidad propia del ámbito de la axiología. No se excluye que la misma cosa, según su referen­ cia, sea positivamente valiosa, negativamente valiosa o carente de valor. De esto se desprende que hay leyes axiológico-formales que carecen de análogo en la ló­ gica formal. En este contexto, Husserl se ocupa de la cuestión de la objetividad de los valores, de los conflictos de valores, de la ley de comparación de valores y también de la problemática de la suma de valores. Se pasa de la axiología a la teoría de la práctica, vale decir, a la teoría de la acción, cuando se toman en consideración las leyes formales de la preferencia y 32 Ibíd., p. 79. 44 Axiología y ética en la concepción temprana de E. Husserl la elección; de ellas la más importante es la ley de absorción que afirma que en toda elección, lo mejor absorbe lo bueno y lo óptimo absorbe todo lo demás que en sí mismo ha de ser valorado como bueno. Si se relaciona esta ley de absorción con un dominio limitado de posibilidades prácticas, se presenta el imperativo categórico formal de Brentano que ordena: "Haz lo mejor de lo accesible", formulado por Husserl en 1911 diciendo: La praxis formal conduce al más alto principio formal que, en primer lugar, se basa en el principio: “Lo mejor es enemigo de lo bueno”. Este principio dice: “Haz lo mejor de lo accesible". Esta, naturalmente, es una expresión noética. Objetivamente, la expresión debería decir: lo mejor alcanzable dentro del total de la esfera práctica, no es meramente lo mejor hablando comparativamente, sino más bien el único bien práctico33. Para la investigación de toda ética pura y de la esencia de la razón práctica, este principio formal supremo ocupa un lugar central. Tiene carácter formal porque no determina ningún contenido, sólo determina la condición necesaria de la verdad práctica. Está claro que una proposición que sea conforme a las leyes lógico-formales puede ser falsa, en tanto que querer y actuar conforme al principio formal supremo de la praxis es necesariamente verdadero. Husserl señala ciertos puntos que deben ser tenidos en cuenta, para el despliegue del sentido del principio formal supremo. El principio es formulado como categórico, pero su posibilidad depende de la existencia de un campo práctico que abarca un número finito de posibilidades prácticas cada vez que el sujeto enfrente una decisión; tal campo práctico varía de un sujeto a otro, pero el mejor en cada campo es objetivamente el mejor. La preferencia racional y la elección responden a ciertas condiciones formales que exigen que el querer apunte a sus propias posibilidades prácticas-, el querer debe captar todo el ámbito de sus posibilidades prácticas, hallar y elegir el más alto de todos esos valores. En estas lecciones de 1911, luego de ocuparse de las "leyes de la perfecta disyunción"34, de considerar como proposición doctrinal de la teoría formal de la acción que "el valor relativo de toda meta posible de la voluntad no se caracte­ riza por el valor propio del fin, sino por todos los valores que le sobrevienen por transposición válida, por lo tanto, que también le sobrevienen desde el punto de vista del conjunto de consecuencias objetivamente necesarias en corresponden” Wíd., p. 221. 34 Ibíd., pp. 221-222. 45 Capítulo II cia con la realidad"35, también hace consideraciones relativas a que el "valor de un fin de la voluntad" trae consigo tomar en cuenta "el valor del camino que con­ duce a él"36. Termina con una referencia al tiempo, que (...) juega un papel esencial en la esfera de la voluntad, respectivamente, de los bienes prácticos, en la medida en que se hallan completamente en la esfera de la realidad. El sujeto de la volición actúa, por lo tanto realiza, y el tiempo juega también un papel determinado en la esfera práctica del sujeto |en la medida] en que siempre está presupuesto un determinado punto del tiempo del actuar, si bien en las leyes con indeterminada generalidad. La esfera de las posibilidades prácticas del sujeto es co-definida por el punto temporal del actuar, por las distancias que se extienden hacia lo ilimitado en el futuro37. La función de la axiología material y la teoría de la práctica permite reconocer que lo elegido es efectivamente lo mejor. "Si no hubiera un a priori material, no podrían diferenciarse especies y géneros de objetos que, mediante su esencia genérica, llevaran consigo predicados de valor a priori-, así el concepto de valor objetivo no tendría ningún sostén y, consecuentemente, tampoco la idea de una preferencia objetivamente predelineada ni la idea de lo 'mejor'"38. Husserl sostiene aquí que con lo que ha expuesto hasta ese punto no ha respondido a la pregunta acerca de qué es lo bueno, lo mejor y lo óptimo, y agrega "y también teoréticamente solo se ha resuelto una pequeña parte, si bien la más fundamental de una ética científica y, en primer lugar, apriórica"39. No hay en Husserl un desarrollo sistemático de la axiología material y la éti­ ca. Respecto de la axiología material propone, por una parte, una diferenciación entre valores existenciales y valores de aparición, o sea valores estéticos, y por otra, una diferenciación entre valores sensoriales, hedonísticos y valores espiri­ tuales. Los valores del amor al prójimo son, en este texto, específicamente mora­ les; el valor religioso no es regularmente mencionado. Sólo la relación entre los valores espirituales y los sensoriales puede considerarse jerárquica, en tanto que es difícil descubrir una jerarquía dentro de los valores espirituales; esto procede, en particular, del lugar que ocupa la vocación y su valoración implícita en Husserl. El futuro traerá cambios a este respecto: en su ética tardía afirma explícitamente que en ocasiones el valor vocacional puede anteponerse al moral. 35 lbíd„ 36 Ibíd., 37 \bíd., 38 Ibíd., 39 1bíd., pp. 222-223. p. 223. p. 224. p. 139. p. 140. 46 Axiología y ética en la concepción temprana de E. Husserl 5. La conciencia volitiva En esta búsqueda de una mirada de conjunto de la concepción husserliana de la ética, es importante tomar en consideración el análisis descriptivo de la conciencia volitiva, llevado a cabo por Melle404 , correspondiente al tiempo de 1 los cursos de ética 1908/1914. Su estudio ofrece un interés suplementario: el autor pone al alcance del lector el contenido de textos que todavía no han sido publicados. Husserl desarrolló con mayor extensión los análisis de formas y estructuras de la conciencia intelectiva que los pertinentes a la conciencia afectiva y volitiva; no obstante, el examen de textos de los años 1909 hasta 1914 hace visibles las precisiones del análisis y también las dificultades para clarificar la complejidad de esas estructuras de la conciencia. U. Melle destaca que es sorprendente la extensión de esas investigaciones que a pesar de su carácter fragmentario se extienden por más de mil páginas. L. Landgrebe, por ese entonces asistente de Husserl, transcribió ese material con el título Estudios para la estructura de la conciencia 41; el segundo de esos tres estudios se titula Constitución del mundo, afectividad, voluntad. Respecto de los análisis de la conciencia volitivo-actuante y sintiente-valorante, U. Melle remite a los Ms. Q 11. También fue significativo un texto de A. Pfánder, Motivo y motivación, que Husserl resumió y con cuyo estímulo llevó a cabo análisis de la conciencia volitiva42. De acuerdo con la concepción de la razón en ese período, las clases fundamentales de objetividades son correlato de las clases fundamentales de conciencia racional. Los correlatos objetivos de los actos de sentimiento y de voluntad son las propiedades axiológicas y prácticas y los objetos como valores, bienes, acciones y fines. En los actos valorativo-sintientes y los actos de querer y actuarse constituyen nuevos estratos predicativos en los meros objetos naturales, son los estratos de las determinaciones culturales: "Todo lo que abarcamos bajo el título cultura, pertenece a una esfera de formaciones que solo se comprenden 40 M elle , U. "Husserls Phánom enologie des Willens". En: Tijdschrift voor Filosofie, Año 54, Nro. 2, Junio 1992, pp. 280-305. U. M elle tam bién estudia los análisis husserlianos de la conciencia em ocional en "Objekti vi erende und nicht-objektivierende Akte". En: Husserls-Ausgabe und Husserls-Forschung, editado por S. Ijsseling. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht, 1988. 41 El texto estenografiado de Landgrebe se guarda en el Archivo-Husserl de Lovaina, bajo la denom ina­ ción M 111 3 1-111. 4J Los textos pertinentes se conservan en el "Grupo-Pfánder" ("Pfander-Konvolut"), se hallan en Ms. A V I 3; A V I 30y A V I 12 1. 47 Capítulo II como correlatos de la conciencia valorante y de la prácticamente configurante’’43. Nuestra propia vida cotidiana es un mundo cultural y no de meros objetos; a este respecto dice Husserl en Ideas II: "En la vida habitual, no tenemos que ver con objetos naturales; lo que denominamos cosas son cuadros, estatuas, jardines, casas, mesas, vestidos, herramientas, etc. Todos ellos son objetos de valor de clases diferentes, objetos de uso, objetos prácticos. No son en absoluto objetos de la ciencia"44. Durante la mayor parte de nuestra vida cotidiana no tenemos un interés teórico por los objetos sino que nos orientamos de modo sintientepráctico. U. Melle nos recuerda que los cursos de ética no contienen ninguna descripción sistemática de la conciencia sintiente-valorante ni de la volitivo-actuante; y que en el curso de 1911 Husserl dice que en ese orden de cosas se cae "en un verdadero bosque primigenio de dificultades", en un bosque primigenio con "monstruos al acecho"45. Hemos aludido más arriba a las grandes líneas de la confrontación de Husserl con su maestro, Brentano, y a su nueva concepción acerca de que todos los actos no-objetivantes se fundan en actos objetivantes; los primeros son los actos del sentimiento y el querer, los segundos, los de representar y de juzgar. Esta concepción se modifica más tarde. También hicimos referencia al interés de Husserl por el método analógico que vinculaba lógica con axiología y ciencias de la práctica, o lo que es lo mismo, se proponía un paralelo entre las estructuras del intelecto y las de la afectividad y la voluntad; dijimos que hay un entretejimiento entre esas modalidades de la conciencia que plantea dificultades para su análisis y dificulta la precisa circunscripción de la esfera volitiva. Está claro, para Husserl, que el querer no permite que se lo reduzca a fenómeno intelectivo o emocional. Si bien tanto W. James como Christian von Ehrenfels tienen una postura reduccionista, ambos proporcionan a Husserl conceptos significativos para la temática. De W. James, Husserl toma la noción de fíat. Dice James: "El logro esencial de la voluntad, en síntesis, cuando es más 'voluntaria', es alcanzar un objeto difícil y mantenerlo firme ante la mente, el comportarse así es el fiat-, y es un mero incidente fisiológico que cuando se atiende así al objeto deban sobrevenir 43 H usserl , E. M. F 1 40, p. 113a; citado por U. M elle, O p. cit., p. 282. Desde este punto en adelante, todas las citas de Husserl proceden del texto de U. M elle que estam os considerando. 44 H usserl , E. Ideen zu einer reinen Phanomenobgie und phanomenologische Philosophie. Libro II, editado por Marly Biemel, Hua IV. Martinus Nijhoff, La Haya, 1952, p. 27. ® H usserl , E. Hua XXVIII. p. 205. 48 Axiología y ética en la concepción temprana de E. Husserl inmediatamente consecuencias motoras"46. Y dice también W. James: "El esfuerzo de la atención es así el fenómeno esencial de la voluntad"47. En otro sentido, que U. Melle señala como contradictorio respecto de las afirmaciones anteriores, W. James caracteriza e lfia t como consentimiento. "Hay en verdad un fíat, el elemento de consentimiento, la resolución de que el acto suceda. Esto doblemente para la mente del lector, y para la mía también, constituye la esencia del carácter de voluntario del acto"48. Para James este acto de consentimiento deja sin efecto todas las otras alternativas; en esta línea se orienta el pensamiento de Husserl acerca del fíat. Husserl también leyó en profundidad el escrito de habilitación de Ch. von Ehrenfels, S obre el sentir y el querer49. Gh. von Ehrenfels niega que haya un fenómeno psíquico fundamental tal como el desear; se trata de un caso especial de trans­ curso de la representación; el desear consiste en la fuerza, el poder de imponerse a la conciencia por la representación. Puesto que hay más de una representa­ ción, éstas luchan por imponerse en la conciencia: las representaciones agrada­ bles tienen un más de fuerza que las que no lo son. Von Ehrenfels se refiere a ley de la exigencia relativa de felicidad, y en relación con esa ley define el deseo: "El desear es, entonces, un representar, acompañado de una exigencia relativa de fe­ licidad, destacado por este medio, [un representar] enlaces causales o separa­ ciones de un objeto con la realidad-efectiva de la misma"50. Para Husserl, los actos de la voluntad se fundan en lo intelectivo y en lo afec­ tivo, vale decir, necesitan sustentarse en actos de representación y de valoración, pero no pueden reducirse ni a uno ni a otro. El análisis de U. Melle recorre cuatro etapas analíticamente separadas de instancias que operan entretejidas: 1) fundación del querer; 2) clases de querer; 3) objetividades volitivas; 4) relación entre voluntad y tendencia51. El primer punto se relaciona con cuestiones temporales: el querer se dirige a un futuro y sólo al futuro, y tendrá lugar mediante la realización creativa. Se funda en la conciencia de la posibilidad práctica: "Yo puedo", por eso excluye el ámbito del ser ideal y del ser pasado. El querer presupone conciencia de lo que 46 James , William. Principies of Psychology, en dos volúm enes, Londres, 1980, p. 561. 47 1bíd., p 562 48 Ibíd., p. 501. 4g E hrenfels , Ch. von. Über Fiifilen uni Wollen. Eine Psychologiscbe Studie, Viena, 1887. 50 Ibíd., p. 75. 51 M elle , U. "Husserls Phánom enologie des Willens". O p. cit., p. 189. 49 Capítulo II se quiere, esto es, se funda en la representación de un acontecimiento futuro, vinculado a la conciencia del "yo puedo". Quien quiere que algo suceda, cree conjuntamente que va a suceder y que va a suceder por medio de la realización creativa52. Lo que se quiere no sólo debe ser representado sino positivamente valorado y esa valoración es el motivo del querer. "El querer mismo es, entoncesm, posición práctica, posición volitiva, '¡Que sea!’ creador”53. Husserl hace una clara diferenciación entre desear y querer. "El mero desear no tiene nada del querer, no tiene nada de modalidades prácticas y no es él mis­ mo un acto práctico, un acto volitivo en sentido lato"54. Desear y querer tienen en común su fundación en actos intelectivos y afectivos, pero el desear, a diferencia del querer, no incluye la realizabilidad práctica: puede pero no debe necesaria­ mente caracterizarse como prácticamente posible: se puede, desear algo com­ pletamente irrealizable. Pero, por otra parte, también es necesario destacar que no puedo querer nada que no deseo y ansio: "Sería irracional querer algo que no fuera digno de ser deseado, sea en sí mismo o por mor de otro. Se manifiestan, entonces, implicaciones de la razón"55. Un texto del curso de 1914 aporta claridad a la relación: "La voluntad no pertenece a la serie de actos de ansiar (alegría, deseo), de intentar alcanzar. Pero aquí falta una palabra. La voluntad también es un intento de alcanzar, pero trae consigo lo nuevo que precisamente presupone el intento de alcanzar pero no es el intento de alcanzar (ansiar, desear): el fíat, el práctico '¡Eso debe ser!'"56. U. Melle formula la siguiente pregunta: "¿A qué clase de actos pertenecen los actos de desear y de ansiar? -y responde- Si no son actos volitivos, entonces, en el marco de la clasificación de Husserl, son actos de sentimiento"57. El siguiente tema es el de las formas de la posición volitiva. Se trata, según Husserl, de tres formas: 1) el propósito, y correlativamente la decisión-, 2) el fíat ; 3) la voluntad de acción. U. Melle comienza su análisis por la segunda y tercera forma en el caso del simple "Yo quiero y yo hago". 52 H usserl , E. Grupo Pfander (Pfánder-Konvolut) A V I 3, 19a. 53 M elle , U. O p. cit., p. 290. 54 H usserl , E. Hua XXVIII, p. 103. 55Ib(d„ p, 105. 56 Ibíd.., p. 156ss. ,7 M elle , U. Op. cit., p. 291-292. 50 Axiología y ética en la concepción temprana de E. Husserl En el comienzo del proceso se da un impulso volitivo, el fiat que desencadena la acción. A continuación tiene lugar un proceso que se acopla al fiat y que en todo el transcurso del proceso es conducido por un querer: el querer esa acción. Husserl formula una pregunta cuya respuesta considera difícil de decidir. ¿El fiat precede a la acción y se lo debe diferenciar desde el comienzo de la acción? En ese caso, el fiat estaría fundado en una mera representación de la acción: "A la acción real-efectiva le ocurre que el fiat de esta representación le otorga consentimiento práctico"58. A pesar de la dificultad, concluye que el querer como fíat s e transfiere inmediata y constante al querer como actuar; de modo que sólo abstractivamente se los puede separar. Ninguna mediación más se da entre el fíat, por una parte y, por otra, la unidad, que procede de él, entre la voluntad de actuar y la percepción del procedimiento. O sea que no hay en la base del fíat ninguna representación de la acción sino sólo del procedimiento que todavía no tiene carácter de acción. El fiat es una intención volitiva vacía que se plenifica inmediatamente por medio del querer que actúa: "Con el fiat se pone en juego la acción y ella transcurre en su [del fiat ] sentido, siempre llevada por la voluntad que plenifica y que se prolonga hacia delante"59. Se trata de un nexo de plenificación constante; en cada fase hay un momento creativo que otorga a la fase de acción correspondiente el carácter de presente creativamente realizado. Cada uno de esos momentos está rodeado de matices, sea de los momentos creativos del pasado o de los momentos volitivos dirigidos a la materia de la acción futura. A cada fase corresponde una posición práctica, pero ésta, en cada momento, también está dirigida a fases de acción futura hasta el fin de la acción: "El hacer, en cada momento (en cada fase del hacer), está orientado en cierto modo a la fase correspondiente de la acción. Ese momento es puesto, en la posición práctica, en el momento creativo. Pero el querer atraviesa esa posición y en la medida en que la atraviesa, ella se dirige, se dirige hacia delante, hacia las posiciones sucesivas y mediante ellas hacia el fin"60. La acción que se desarrolla es un continuo acontecer de plenificación, en el que la intención volitiva vacía alcanza, en el poner creativo, una satisfacción constante, pero al mismo tiempo aspira constantemente a sucesivas satisfacciones61. 58 B látter, Ph. A V I 3, 21a. 59 \bíd., A VI 12 II, 159a. 60 Ib ú L A V l 12 11, 199b; también Hua XXVIII, p. 110. 61 M elle , U. O p. cit., p. 293. 51 Capítulo II En cuanto a aquello a que se dirige la intención y la posición volitiva, del lado noético, la percepción del procedimiento sigue inmediatamente al fíat, y a éste el querer que conduce a acción. Para ilustrar las relaciones de estos elementos intervinientes, Husserl pone un ejemplo drástico. "Quiero darle una bofetada a alguien, la realización de la voluntad como eslabón final exige lo siguiente: percepción de la bofetada llevada a cabo. Pero la voluntad no se orienta hacia la percepción de la meta volitiva (ella funda la plenificación de la voluntad con la que se alcanza la meta, pero no es ella misma la meta). La meta es pegar la bofetada"62. La forma esencial de posición de la voluntad que pasamos a considerar, es la que fue citada en primer lugar: el propósito y la correspondiente decisión. Uno y otra no son posiciones volitivas creadoras; se orientan hacia un acontecimiento futuro, a ser realizado creativamente. A diferencia del propósito, la decisión es precedida y fundada por la duda de la voluntad, la reflexión y la elección; en cambio, coinciden en que ambos son intenciones volitivas no plenificadas que se plenificarán en el futuro. Según Husserl, ahora tenemos que "separar con precisión la relación de la voluntad con el acontecimiento futuro y el '¡Que sea!' y la relación de la voluntad con el querer futuro, respectivamente, la acción futura"63. De este modo, en la base del propósito estaría sólo la representación del procedimiento futuro, al que se dirigiría después la posición práctica del "¡Que sea!". Pero el "¡Que sea!" del propósito sólo puede hacer surgir el procedimiento futuro por medio del futuro fíat y del querer la acción. Se trata de relaciones complejas que, tal como lo señala Husserl, "son relaciones complicadas que se deben examinar a fondo reiteradamente"64. En la acción que plenifica un propósito o una decisión, una rememoración del propósito precede al fiat: "La voluntad rememorada (como propósito) experimenta una identificación 'plenificante' mediante la voluntad creadora nuevamente puesta y puesta con su idéntico sentido"65. Según Husserl, la relación entre la simple acción y la acción como plenificación de la intención de un propósito tiene su análogo en la conciencia intelectiva: el simple juicio que dice solamente "Eso es", ingresa, en cambio, como confirmación de una intención vacía originaria y afirma: "Es realmente así”. Pero, por cierto, la 62 H usserl , E. Konvolut-'Tendenz", A VI 12 1, 168b. 65 H usserl , E. Hua XXVIII, p. 108. 64 \b(d., p. 109. 65 H usserl , E. Hojas Ph. (Ph. Blatter), A VI 12 II, 206a. 52 Axiología y ética en la concepción temprana de E. Husserl simple acción, al contrario del simple juicio, ya es plenificación constante de las intenciones volitivas que habitan la acción misma. "El analogon es aquí más bien la percepción que se despliega, en la que el objeto se muestra constantemente por todos sus lados"66. Los textos de Husserl traen diferenciaciones entre acciones tales como simples y complejas; mediatas e inmediatas-, voluntarias e involuntarias, de estas últimas se ocupa U. Melle cuando investiga la relación entre voluntad y tendencia. Según Husserl, bajo la diferencia entre tipos de acciones subyace la diferencia de mención volitiva y no la de los grados de atención, tal como lo sostenía W. lames. Por lo que respecta a las objetividades volitivas, la primera advertencia con­ cierne a que uno de los problemas más difíciles de los análisis fenomenológicos de la constitución es el problema de las determinaciones de objetos no-naturales, sus diferentes clases y la forma en que se constituyen en la conciencia. Se trata de alcanzar en las determinaciones objetivas, a las que se les puede apli­ car el predicado de modo válido o falso. Entre esas determinaciones predicables se hallan las cualidades dóxicas, el carácter de signo o de imagen de un obje­ to y también el carácter de deseo o de volición. Si bien esos caracteres aparen­ temente son inmediatamente percibidos, tal como lo es el color de un objeto, ellos son, sin embargo, radicalmente diferentes de las características naturales de un objeto. Surgen de otras fuentes constitutivas: no proceden de la recepti­ vidad sensible propia de la percepción. Husserl formula entonces la pregunta: "¿Qué pertenece realmente (reell67) a la conciencia del aparecer, de la conciencia perceptiva, como algo nuevo, qué está entretejido con él [el aparecer], cuándo el procedimiento deviene acción?"68. U. Melle se refiere, a continuación, a los análisis de los actos intencionales a que Husserl se dedicó en Investigaciones Lógicas69; en ellas distinguía la materia respecto a la cualidad de un acto. La materia es el momento del acto que da al objeto su relación objetiva, en su plena determinación de contenido. El momento del acto de la cualidad determina de qué modo se refiere el acto a la objetividad 66 M elle , U. O p. cit., p. 295. 67 La lengua alem ana tiene dos térm inos que es difícil traducir al español sin reducir a uno solo: "real". Se trata de los adjetivos reell y real. Lo que es reell es propio del ám bito noético, a lo inm anente "propiam ente di­ cho": lo real concierne a lo noem ático, a lo constituido (como trascendente en la inm anencia de la conciencia). Nota de la autora. 68 Hojas PH (Ph.-Blatter), A VI 3, 23a. 69 Husserl, E. Logische Untersuchungen, Volumen II, editado por Úrsula Panzer, Hua XIX I y II. La Haya, 1984. 53 Capítulo II dada mediante la materia en el cómo de sus determinaciones. Más adelante, en lugar de hablar de materia y cualidad, Husserl se refiere a apercepción, aprehensión (Auffassung), por una parte, y a posición, tesis, toma de posición, por otra. La exposición continúa con la diferenciación a que llega Husserl en la VI Investigación Lógica entre representación perceptiva y representación imaginativa y con las diversas formas de constitución, hasta llegar a la constitución de la producción creativa de un estado de cosas en el juicio; al intento de subsumir los actos categoriales bajo el esquema de contenido y aprehensión, y al reconocimiento de que los actos categoriales corresponden a una clase de intencionalidad y de constitución esencialmente diferente a la de la percepción. Husserl no llegó a dar una respuesta definitiva a la pregunta por la constitu­ ción de las determinaciones axiológicas y volitivas. No queda establecido que tales determinaciones se hallen en el mismo nivel de las propiedades sensibleperceptibles o si tienen un nuevo carácter tético, no-dóxico, o si están emparen­ tadas con los productos creativos del pensamiento. Respecto de la constitución de las determinaciones axiológicas, Husserl intentó, poruña parte, aprehenderlas en analogía con las propiedades sensibles. Por otra parte, concibió el valor emocional, frente a las tomas de posición dóxicas, como una nueva forma de toma de posición según las que las determinaciones axiológicas serían caracteres téticos70. El análisis de las determinaciones y objetividades práctico-volitivas ofrece es­ peciales dificultades. De los múltiples objetos prácticos, Husserl se circunscribe al análisis de la acción. Siempre concibió el querer como una clase peculiar de posi­ ción y de toma de posición: el querer toma posición respecto de un procedimiento que se representa; lo pone como debiendo ser y como deviniente creativo. Queda por aclarar la constitución del carácter de acción. En los manuscritos conservados bajo el rubro Signatur Q II, Husserl compara su vieja concepción, la de las investigaciones Lógicas, con su nueva concepción. Si en las investigaciones Lógicas los actos volitivos forman parte de los actos no-objetivantes, la concepción alternativa por la que Husserl se interesa se expresa como sigue: "Sobre una apercepción empírica sensible, mediante la que se constituye el procedimiento, se construye la conciencia del obrar creativo, que anima voluntariamente el procedimiento. Y esta conciencia es conciencia de acción, (de] hecho. No necesito ■ 70 Sobre este tem a, ver M elle , U. "Objektivierende und nicht-objektivierende Akte", O p. cit., entre otros lu­ gares, en pp. 41-47. 54 Axiología y ética en la concepción temprana de E. Husserl ninguna objetivación. El mentar la habita y con eso basta para destacarla en la apercepción lógica: 'Esta es una acción”'71. 6. Voluntad y tendencia En manuscritos del grupo "Tendencia" (Konvolut "Tendenz") y en el grupo-Pfander, Husserl se ocupa de la relación entre voluntad y tendencia. En ambos, Husserl se­ ñala que la diferencia entre espontaneidad y receptividad que atraviesa todas las clases de actos, paralelamente es la que "renovadamente ha dado ocasión de con­ fusiones y en particular lo que dificulta el penetrar en la esencia de la razón voliti­ va específica”72. "En cada clase de acto son posibles diferentes combinaciones de espontaneidad y receptividad y sobre todo la espontaneidad puede convertirse en receptividad y viceversa"73. La receptividad remite "al trasfondo, donde no pode­ mos hablar apropiadamente ni de espontaneidad ni de receptividad”74. Además de la oposición receptividad-espontaneidad, Husserl se refiere a otros modos de oposición: sensibilidad-razón; pasividad-actividad; conciencia latente-conciencia patente; conciencia temática-conciencia no-temática. Por cierto, que tales oposi­ ciones tienen relaciones diferentes pero todas sirven a Husserl como principios fundamentales de ordenamiento para sus análisis de conciencia. Tales esquemas de oposición se le presentaron (U. Melle destaca: "descubrió, desarrolló y concre­ tó su contenido"75) durante su tarea de descripción de la conciencia intelectiva. Según el método de analogía con que trabajaba en este período temprano, Hus­ serl empleó esos esquemas como hilo conductor para analizar tanto la concien­ cia axiológica como la volitiva. U. Melle, siguiendo el hilo de su propio análisis, se pregunta si además de la conciencia espontánea, activa, que hasta ese momento ha estudiado, hay también formas de inconsciente y de preconsciente, esto es, de un querer pasivo76 De ellas se ocupa a continuación. Husserl contrapone la conciencia activa al impulso y a la acción impulsiva: "En el accionar impulsivo está el mero impulsar y ser impulsado hacia la meta si al mismo tiempo la meta es representable (...). En la actividad voluntaria, en la acción, la actividad misma es representable en el propósito; pero ella opera H usserl , E. Ms. A V I 30, 235b. \bíd., A VI 3, 5b. Idem. Idem. M elle , U. O p. cit., p. 300. Idem. 55 Capítulo II precisamente como 'propósito', un 'yo quiero’ que parte del yo efectúa una tesis activa (,..)"77. Husserl ilustra con el acto de respirar el hacer impulsivo, carente de intención; si bien también el acto de respirar puede volverse activo, se puede profundizar o acelerar la respiración. Husserl aclara la diferencia: Cómo mentar este |el querer] pasa al hecho, e implica una buena actitud y una convicción acerca del ser. Él mismo como querer pasa a un ser en el modo del realizar. Pero tiene sus motivos. El valorar motivante puede ser incorrecto. El juzgar la situación que se halla en su base puede una vez más ser incorrecto. Entonces no sería cuestionado el querer puramente en sí mismo sino el fenómeno en conjunto, el querer con su infraestructura. Pero el querer, mientras se orienta, toma por eso un mismo algo. (...) El querer se plenifica en la acción, pero se justifica mediante la valoración de sus motivos78: La voluntad d«be afirmarse frente a motivos, tendencias, estímulos y puede hacerse efectiva como voluntad débil, la que cede al impulso. Y Husserl destaca: "El impulso está dirigido, pero no tiene intenciones''79. La siguiente cuestión concierne a saber si tiene sentido concebir el impulso como una voluntad pasiva; a menudo Husserl se refiere al impulso como un deseo ciego, pero desear, como ya vimos, no es querer, si bien están estrechamente entretejidos. Según Husserl, entre la pasividad volitiva del impulso y el querer activo hay formas del querer que no presta atención, del querer latente. Se trata aquí de los ejemplos que muestran la latencia de lo subyacente bajo lo activamente manifiesto: trabajo en mi investigación pero, en el ejemplo del texto, deseo fumar un cigarrillo, a lo que doy o no mi fiat. El querer está, pero en el trasfondo. En esto se trata de ver la diferencia, por una parte, entre el querer latente que deviene patente y, por otra, del paso de los impulsos al acontecer. Lo que el análisis de la conciencia hizo manifiesto, es que el modo de la tendencia, del aspirar tendencioso, le pertenece en todas sus clases fundamentales q u e"(...) en toda efectuación de acto se halla precisamente una efectuación, una tendencia que alcanza su resolución"80. De modo que, según Husserl, el concepto de intencionalidad tiene dos vertientes: la intencional como conciencia-de; y la 77 Grupo-Pfánder, A VI 12 I, 129a. 78 \b(d., A VI 3, 42b. 79 G ru p o-T endencia”, A VI 12 1, 230a. 80 Ibíd., 208a. 56 Axiología y ética en la concepción temprana de E. Husserl intencionalidad como aspiración, como tendencia: "Tenemos que diferenciar, entonces, intención como toma de posición e intención como tendencia, tensión"81. Esta diferenciación encuentra su correlato en el doble concepto de panificación: plenificación por satisfacción de la aspiración, por una parte y, por otra, plenificación mediante el paso a lo dado con evidencia. Ahora bien, es necesario destacar que la tendencia no es sólo un fenómeno al que el yo es ajeno, un fenómeno de la vida pasiva de la conciencia, sino que en toda efectuación de acto como tal se resuelve una tendencia, despierta una tendencia y se plenifica mediante a efectuación. "Ahora la gran pregunta -dice Husserles la que interroga la relación entre voluntad y tendencia"82. ¿Es todo tender un modo de la voluntad,? "En ese caso en todo acto habría un querer. El querer no tendría ningún contenido propio, sería un modo general de conciencia”83, esto tendría, comenta U. Melle, amplias consecuencias para el concepto husserliano de conciencia, para su clasificación de las clases de actos y su análisis de los nexos fundacionales84. Husserl pasa luego a diferenciar el impulso como deseo ciego, de la tendencia a efectuar un acto. La tendencia vive en un giro atento orientado a la profundización de ese giro, aspira a esa profundización y difiere de lo que sería deseo de llevar a su término ese giro. Es necesario preguntar, entonces, si la tendencia no es un aspirar inconsciente; si no es una relación del querer con la tendencia, igual que con el impuso. El mismo Husserl emplea a menudo como sinónimos impulso y tendencia. La voluntad, empero, puede enviar su impulso volitivo al acontecer tendencioso y convertirlo de ese modo en una acción voluntaria. En caso contrario, puede inhibir el curso de la actividad correspondiente. Aunque la tendencia sea un aspirar inconsciente, no obra necesariamente la efectuación en que ella se hace efectiva. "El giro atento o la efectuación articulada de un juicio son, sin embargo, operaciones del yo activas, libres y espontáneas"85; en vista de lo cual sobrevienen las preguntas acerca de cómo se compatibiliza esa espontaneidad con una aspiración inconsciente y cómo se comporta esa espontaneidad con el propio querer. Por otra parte, se trata de saber si toda razón es al mismo tiempo razón práctica. En el No. 48 de Experiencia 81 M i.. 29b. 82 Grupo-Pfander, A V 12 I, 152b. 83 Grupo-'Tendencia", A V I 12 1, 206b. 84 M e lle , U. O p. cit., p. 302. 85 1bíd., p. 303. 57 Capítulo II y luido86, Husserl considera como paralelos el actuar cognoscente y el actuar práctico. La aspiración cognoscente tiene "exacta analogía, en su estructura, con el actuar que realiza externamente”87. En 1deas I, Husserl reconoce que toda tesis tiene carácter de espontaneidad libre y actividad, y que el punto de inserción es algo así como el fiat, como el punto de inserción del querer y del actuar. En este contexto, Husserl agrega: Sin embargo, no se debe confundir lo universal con lo particular. El decidir-se espontáneo, el hacer realizante, voluntario, es precisamente un acto junto a otros actos; sus síntesis son particulares entre otras. Pero todo acto, de cualquier clase que sea, puede comenzar en este modo de espontaneidad del, por así decir, comienzo creativo, en el que el yo puro tiene su ingreso como sujeto dé la espontaneidad88. Husserl descubre dificultades para la clasificación de los actos de la conciencia. Dice a ese respecto que: "La investigación general de las estructuras posibles del querer exigen, en suma, difíciles investigaciones de las estructuras generales de la conciencia, ya que la delimitación correcta de las formas de la conciencia que debe designar la palabra voluntad, no es de ningún modo, de antemano, cosa obvia”89. U. Melle concluye su investigación destacando que tanto el problema de la voluntad y de la tendencia como el de la circunscripción de la esfera de la voluntad son muy importantes para el concepto de conciencia de Husserl. Nos recuerda que en Investigadones Lógicas la descripción de la conciencia produjo una "imagen estático-geográfica” con los tres estratos de la conciencia que se fundaban unos en otros. Primero el estrato de la representación y del juicio, sobre éste, el de sentimientos valorantes y, por encima de éste, el estrato del querer. Pero si toda conciencia tiene carácter de intencionalidad aspirante-volitiva, entonces esto implicaría una modificación fundamental de ese concepto estático de conciencia. En lugar de imágenes geográficas o geológicas como las de la Tierra o como estratos superpuestos, es posible y mejor, ilustrar intuitivamente la conciencia como vida, esto es, con una imagen biológica. "En los análisis fragmentarios de los manuscritos de investigación de que se ha tratado aquí no se formula ni se elabora tal concepto 86 H usserl, E. Erfahrung und Urteil. Untersucfiungen zur Genealogie der Logik, editado por L. Landgrebe. Félix Meiner, Hamburgo, 1972. 87 m . , p. 236. 88 H usserl, E. Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phdnomenologische Pfiilosopfiie, Libro 1, editado por Kart Schuhm ann, Hua III. Martinus Nijhoff, La Haya, 1976, p. 281. 89 G rupo-P fander.A VI 3, 5a. 58 Axiología y ética en la concepción temprana de E. Husserl de conciencia voluntarista. Husserl más bien intenta inhibir una concordancia con el texto de 1deas 1, citado arriba, la infiltración y la.ocupación de la conciencia intelectiva y emocional mediante el querer. Tal vez en estos análisis se hallan los primeros gérmenes del tardío voluntarismo ético-metafísico"90. 90 M e l l e , U. "Husserls Phanom enologie des Willens". O p. cit. p. 304. C apítulo III LOS CURSOS DE ÉTICA DE 1920 Y 1924 1. La década de los años veinte En 1920 Husserl dictó un curso de ética con el título Introducción a la ética', en la Universidad de Freiburg. Lo repitió en 1924, esta vez bajo el rubro Problemas fundamentales de la ética; éste fue el último curso de ética dictado por él. En este curso, por la vía de la confrontación crítica con posiciones centrales de la historia de la ética, Husserl avanza con el delineamiento de su propia concepción. Se trata de un intercambio productivo con la historia de la filosofía, y también de la exposición del estado de desarrollo de su ética fenomenológica a comienzos de los años veinte. En esa década tiene lugar un desarrollo y una reconfiguración intensivos de la fenomenología trascendental; el rasgo más significativo es la inclusión y aplicación del punto de vista de la fenomenología genética. La analítica husserliana de los fundamentos constitutivos de las configuraciones de sentido en los diferentes estratos exhibe las modalidades de la síntesis activa y la pasiva, las estructuras de motivación, y también los nexos genéticos en los procesos constitutivos, cuyo dinamismo se hace manifiesto. Al mismo tiempo hay un enriquecimiento en la concepción del yo, que deja de ser un polo vacío, centro formal de vivencias y pasa a ser caracterizado como un centro dinámico de habitualidades, convicciones, tomas de posición y, en consecuencia, histórico: "En esta vida intencional el yo1 1 H usserl, E. Einleitung in die Ethik. Vorlesungen Sommersemester 1929-1924, editado por Henning Peucker. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht-Boston-Londres, 2004. 61 Capítulo III no es un escenario vacío de sus vivencias de conciencia, tampoco un punto de irradiación vacío de sus actos. Los sujetos lo son en tanto se desarrollan continuamente. Pero se desarrollan en permanente correlación con el desarrollo de ‘mundo circundante' que no es otro que el mundo consciente en la vida consciente del yo"2. Esta nueva concepción del yo viene a enriquecer el concepto de persona, tal como la había desarrollado Husserl en Ideas 11, concepto que, a su vez, influye notablemente sobre la ética husserliana en la fase de desarrollo de los cursos que estamos considerando. Lo primero que es necesario señalar es que esta etapa se diferencia de la ética de los años de Halle y de Gotinga, la que se hallaba bajo la fuerte influencia de Brentano. La ética se concebía como formal, fundamentalmente a cargo de la idea del paralelo entre lógica y ética y de la formulación de un imperativo categórico formal como suprema regla de acción. La ética temprana de los años de Freiburg incluye intelecciones relativas a la estructura de la subjetividad personal, en particular a través de la lectura de algunos textos de Fichte y su idea de lo absolutamente debido, Husserl formula un ideal amplio de vida ética, cuya realización es la vocación personal como tarea permanente de cada persona. Su justificación exige una voluntad de perfeccionamiento de sí mismo a partir de una crítica ética de los propios actos, conducente una renovación de toda vida personal. Esta actitud impregnaría el carácter de la persona, y se predelinearían sus rasgos futuros como éticamente responsables. 2. La ética como doctrina de las reglas Un dato interesante para la comprensión de la estructura del curso de 1920, es que fue preparado para un inusitado número de oyentes: se inscribieron 300 asistentes, según nos informa Henning Peucker, editor de estos cursos3. En 1924 todavía seguían el curso 111 inscriptos. La primera parte del curso, que abarca el comienzo del primer capítulo, está conceptualmente orientada; en ella se introduce y se aclara la determinación de la ética como doctrina de las reglas. La segunda parte del capítulo está orientada históricamente, y esa orientación predomina en la mayor parte del curso. Según informa H. Peucker, el cambio de 2 Ibíd., pp. 104-105. 3 \bíd., Introducción, p. xviii. 62 Los cursos de ética de 1920 y 1924 concepción y estilo del curso, se hizo necesario, después de la primera parte, porque el carácter abstracto del comienzo del curso redundó en pérdida de audiencia. Los estudiantes avanzados no debieron tener ninguna dificultad con la primera parte, ya que en ella Husserl retoma su vieja concepción y argumenta de modo semejante a los Prolegomena4. La exposición de la ética como doctrina de las reglas, que apunta a la determinación de los principios del actuar racional, es el tema con que se abre el curso. La ética se concibe como análoga a la lógica como doctrina de las reglas de los principios del pensar racional, posición que Husserl tomó de Brentano, y sostuvo en sus primeros cursos de ética. Desde este punto de partida, la ética no sólo presenta la legalidad formal consecuente del actuar racional, sino que también ejerce su crítica sobre la corrección de los fines de la acción. En esta óptica, la ética es tanto una disciplina práctica que produce reglas para alcanzar las metas de la acción, como también una ciencia normativa, que juzga la rectitud de los fines de muestra voluntad. Esto ya había quedado tempranamente claro con la delimitación de la ética respecto de la filosofía moral en sentido estricto: "Pero la ábarcadora universalidad apunta aquí como en todas partes, a que la moral, que tiene que ver con ciertos principios de la razón moral práctica, solo es una parte de la ética, bajo cuyo título captamos la esfera total de la razón práctica, extendida hasta el conjunto abarcador de la actuación racional"5. Otra toma de posición persistente en la concepción husserliana sostiene que ella no sólo se refiere al campo de actividad del individuo, sino que como ética social también incluye comunidades en sus juicios normativos. Con intención de mostrar que toda disciplina práctica necesita una fundamentación, Husserl se pregunta por el criterio de diferenciación entre las doctrinas de las reglas y las ciencias teoréticas6, y con la misma intención sostiene la necesidad de una separación entre la investigación puramente teorética y la que tiene orientación hacia la práctica7. Persiste aquí una argumentación semejante a la de los Prolegomena, la ética puede servirse del "modelo de la lógica”, si es que ha de ser apta para una investigación fundamental puramente teorética, como disciplina aplicada. El 4 H usserl , E. Logische Untersuchungen. Prolegomena zur reinen Logik, Tomo I, editado por Elmar Holenstein. Martinus Nijhoff, La Haya, 1975. 5 H usserl , E. Hua XXVIII, p. 414, texto del curso de ética de 1902. 6 H usserl , E Hua XXXVII, n. 3. 7 Ibíá., n. 5. 63 Capítulo III paralelo entre ambas se muestra en que así como una disciplina fundamental de principios funciona en la lógica, esto es, en la lógica pura, así también en la ética operan la axiología y la teoría de la práctica. A pesar de la importancia de este punto de partida respecto de estas "disciplinas fundamentales a priori de la razón en el valorar y el querer en general”, HusserI no vuelve a exponerlo extensamente, como lo había hecho en los cursos tempranos de ética. 3. Confrontación con la historia de la ética 3.1 Hedonismo Los cursos de 1920 y 1924 siguen el hilo conductor de la historia de la ética. HusserI justifica su decisión: Nos volvemos ahora hacia los estudios histórico-críticos. Ellos tendrán la ventaja pedagógica de transportar a quien comienza, en primer lugar, a los niveles primeros del desarrollo de las ideas éticas próximas a sus propios grados de desarrollo filosófico, le resultarán fáciles de entender, ya que, además, ponen a disposición un material intuitivo concreto primero, respecto del cual la crítica puede despejar el camino hacia las propias intelecciones sistemáticas8. Comienza con una breve referencia a la Antigüedad y a continuación expone la actitud de Sócrates frente a la sofística. Para HusserI, Sócrates se halla en el origen de lo que más tarde será la ética científica; Sócrates en su búsqueda de las esencias, aunque todavía no se lo tratara explícitamente como un método, había captado el verdadero carácter de los valores éticos y del conocimiento; su ética se hallaba aún en un estado germinal9. La ética hedonista, tal como se la conoció desde la Antigüedad es, para HusserI, "el principal enemigo de la ética (...) es la negación de la ética (...) una actitud vital hedónica, una vida humana que puramente persigue el fin hedónico, o sin toda determinación del fin universal solo se desgasta en la búsqueda del gozo, no solo no es moral, no es meramente amoral, sino que es moralmente negativa, moralmente mala”10. 8 Ibtd.. p. 33. 9 \bíd„ p. 38. 10 Ibíd., p. 239. 64 Los cursos de ética de 1920 y 1924 HusserI reprocha a la concepción de Aristipo una carencia de fundamentación: es necesario diferenciar "cuestiones de hecho de cuestiones de derecho”. Pues de nuestro esfuerzo fáctico por el placer no se desprende la justificación de esa aspiración como aspiración racional, ética o hasta debida. "Formalmente el hedonismo no es un escepticismo, porque no dice que no hay ningún bien, que no hay ninguna virtud, en la medida en que presenta una norma suprema del aspirar al mayor gozo posible. ¿Pero cuál es el método de su fundamentación? (...)”". 3.2 La Modernidad A continuación, HusserI pasa a considerar la ética moderna. Sostiene que toda la historia de la ética está polarizada por la contraposición empirismo y ra­ cionalismo. Ambos buscan una fundamentación estricta de la ética como cien­ cia, pero sus argumentos siguen siendo unilaterales y deficitarios. El empirismo se equivoca al no diferenciar suficientemente lo fáctico de lo legítimo: "Lo esen­ cial del empirismo ético es que ve en las ideas normativas sólo expresión de hechos, de facticidades del juzgar, sentir, querer humano, y conforme a esto, leyes de hechos en los principios normativos, (...)"1 12. Por su parte, el racionalismo moderno hace esa diferenciación, pero su meta no es proporcionar una fundamentación para toda ética científica; vincula a la razón, donante de legitimidad, con principios teoló­ gicos o metafísicos que no son demostrativos. Cuando el racionalismo (...) quiere satisfacer la validez absoluta y propia que se expresa en las ideas normativas, vuelve a una fuente de legitimación originariamente donante en la razón y la capta como una capacidad del alma, en la que aquellas ideas son innatas, y si recurre a Dios para darle a esta capacidad del alma una dignidad superior, entonces cae, parece, en el propio, mismo principio de anclar ideas en hechos, que él atribuía como pecado al empirismo13. HusserI sostiene que, sin embargo, esta contraposición entre empirismo y racionalismo, aclarada de modo imperfecto, pronto mostrará su peculiar significado para la ética filosófica, tarea ésta que él mismo ha emprendido, por la vía del examen de la tradición como material para el delineamiento de su propia ética. 11 1bíd., p. 40. 12 Ibíd., p. 45. 13 \bíi., p. 46. 65 Capítulo III Se trata de una apropiación de la tradición filosóficamente productiva: "Las reflexiones críticas, y las (reflexiones] sistemáticas, entretejidas con la crítica nos han exigido de tal modo que nosotros, persigamos con ojos totalmente diferentes el paso de las luchas históricas por una ética científica y a partir de ellas podamos ganar con facilidad nuevas incitaciones hacia un filosofar que se activa a sí mismo (selbsttatigem )"14. 3.3 Hobbes Importa señalar que en este curso la ética fenomenológica se concibe como forma científica completa de una historia de la ética comprendida teleológicamente , cuya fundación se halla en Sócrates. H. Peucker señala que sería completamente consecuente que Husserl también hubiera caracterizado su ética como una "nostalgia oculta"15 de la historia de la ética, ya que la concibe como ética largamente buscada, estricta-científicamente fundada y elucidada a partir del origen16. El diálogo de Husserl con la historia de la ética se refiere en particular al comienzo de la ética moderna-, entre sus representantes, Th. Hobbes ocupa el lugar central. La nunca desmentida libertad intelectual de Husserl le permite reconocer en las posiciones históricas de que se ocupa, tanto su aspecto deficitario, como el potencial de intelecciones sistemáticas valiosas que contienen y que sólo la fenomenología había de hacer fructíferas. Husserl critica en Hobbes, el fundamento de su ética y de su doctrina del Estado, que implica una concepción del ser humano como un ser completamente determinado por el principio de autoconservación, un ser humano exclusivamente egoísta. A pesar de tal posición, Husserl aprecia el modo en que Hobbes desarrolla la idea del Estado a partir de una construcción puramente racional17. Aunque sea falsa la inferencia de la socialidad por parte de Hobbes, porque se basa en una imagen unilateral de lo humano, sin embargo, para Husserl, ella es valiosa por su forma, ya que representa un intento de construcción racional de una comunidad social plenamente transparente. 14 Ibíd., p. 147. 15 Ibíd., p. 133. 16 Ibíd., p. 46s. 17 Ver con respecto a este tema: S chuhmann, Kart. Husserís Staatsphilosophie. Alber, Friburgo-Munich, 1988. Hay versión española, Teoría hussetliana del Estado, trad. |. V. Iribarne, Alm agesto, Buenos Aires, 1994. 66 Los cursos de ética de 1920 y 1924 Esto se corresponde con la temprana preferencia de Husserl por la concepción lógico-teórico-científica18, lo que se traduce en reconocimiento, dentro de los correspondientes límites, de los esfuerzos de Hobbes: "Hobbes proyecta, por así decir, con ropaje empírico, una matemática de la socialidad, y en verdad de una socialidad puramente egoísta”19, o como dice en otro lugar, la teoría de Hobbes "es en verdad una teoría a priori con un disfraz empírico"20. A pesar del nuevo giro de la fenomenología en los años veinte, Husserl nunca desacreditó su temprana concepción de la ética como formal. La crítica a las diversas formas de hedonismo es uno de los temas centrales del curso. Para Husserl, que en estas mismas lecciones antes los había diferenciado, el hedonismo es en definitiva un escepticismo ético, que hace imposible toda fundamentación de una ética auténtica. Desde el comienzo del curso aborda el tema, al que vuelve más adelante; la crítica que le dirige apunta al hecho de que todo relativismo y subjetivismo niega la fundamentación de doctrinas racionales estrictamente válidas. Expone la tesis fundamental: el egoísmo de los planteamientos éticos pode­ rosamente efectivos de Hobbes es una forma particular de hedonismo: la últi­ ma meta de la aspiración humana es simplemente el gozo. Es necesario destacar que esa tesis no le interesa a Husserl como afirmación fáctica antropológica sino como expresión de principio sobre la esencia de ¡a aspiración en general. La crítica de Husserl al hedonismo se basa en una investigación de la estructura de la intencionalidad de los actos de aspiración y de voluntad, para cuya investigación el análisis ade­ cuado es el análisis fenomenológico de la conciencia. Con los actos de aspirar se vinculan tanto la representación de la aspiración como de un pleno de gozo, y también la plenificación de un gozar efectivo de lo aspirado; el telos del aspirar no es el sentimiento mismo de gozo. Para nosotros se ha vuelto evidente esta evidencia que no puede cambiar respecto de esta correlatividad universal: conciencia y lo consciente, en especial valorar y valor, así nosotros también entendemos que el hedonismo puede en verdad decir correctamente, la aspiración termina en la satisfacción plenificante y termina con 18 H. Peucker anota que el mism o Husserl "ya en su curso Lógica como teoría del conocimiento 1910/11, era de la idea de que debía ser posible una am pliación del procedim iento constructivo de las múltiples doctrinas forma­ les. respecto de ám bitos ontológicos del m undo espiritual y entonces tam bién en la ética habría que proceder 'constructivamente’"; Introducción, p. xxiv. 19 Ibíd.. p. 59. 20 1bíd.. p. 58 67 Capitulo 111 esto en la panificación última con un sentir que capta valores (wertnehmenden) o, como dice, en un gozo, pero no se dirige a un gozo como fin de la aspiración, sino al correlato del gozo, no al vivenciar gozoso del valor, sino al valor mismo 21. Ese telos es la objetividad aspirada, en cada caso con su carácter de valor específico; es lo que Husserl denomina el valor concreto. El hedonismo confunde siempre la diferencia entre el valor como vivencia gozosa y el valor como correlato intencional de todo aspirar y, en consecuencia, cae en un subjetivismo y en un relativismo ético. De acuerdo con esa afirmación, no funcionan como motivo las metas de la voluntad sino los valores que nosotros mentamos al aspirar. Aunque el carácter de valioso del aspirar pretenda ser dado en un acto de sentir o de querer, de la consideración del carácter intencional de tales valoraciones se desprende que, en general, los actos de valorar no motivan el aspirar; lo que lo motivan son los valores que pone. 3.4 Morales del sentimiento y morales del entendimiento Más adelante, Husserl se ocupa de los planteamientos de los moralistas del entendimiento y del sentimiento (teorías de Ralph Cudworth y Samuel Clarke, y también de Shafestbury y de Francis Hutcheson). En el tratamiento de estos temas, mientras toma posición entre las teorías racionalistas, por una parte, y el antropologismo y el biologismo, por otra, Husserl quiere perfilar los contornos de su ética fenomenológicamente fundada; toma elementos de ambas posiciones y lleva a cabo una crítica diferenciada a ese respecto. ' De los moralistas del entendimiento aprecia que, "contra la ética del escepti­ cismo que se presenta como hedonista y por lo tanto como ética del sentimien­ to, ellos defienden la objetividad incondicionada de la validez de lo ético"22. Pueden tomar esa posición porque recurren, de modo teorético-fundante, a instancias supraempíricas de una razón que conciben metafísicamente o teo­ lógicamente; además destacan las semejanzas entre el estatus no-empírico de las verdades matemáticas y éticas. Esto suscita la crítica de Husserl a los mo­ ralistas del entendimiento, ya que para él la fundamentación teológico-metafísica, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento es una “huida hacia 21 Ibíd., pp.74-75. 22 m . . p. 147. 68 Los cursos de ética de 1920 y 1924 la teología" que solo conduce "a una fundamentación aparente"23 y, además, a un sistema moral heterónomo24. En consonancia con su temprana ética formal, la que sostiene el paralelo entre ética y lógica, Husserl aprecia la posición de Cudworth, que impide todo relativismo ético: "Del mismo modo es extraordinario el mérito de Cudworth en su sin par formulación exacta de la idea de una legislación ética absolutamente válida mediante el paralelo con la matemática"25. Sin embargo, este paralelo no basta porque no toma en cuenta la diferencia específica entre las verdades de uno y otro orden. Los moralistas del entendimiento no se dan cuenta de que cuando retroceden hacia la matemática se pierde el sentido normativo de la ética, no se dan cuenta de que las verdades de la matemática y de las ciencias de la naturaleza no son normativas y que tales ámbitos, sin excepción, no pueden ofrecer nunca en sí un sostén para una normativa posible; en tanto que la normativa pertenece esencialmente al sentido de todo concepto y enunciado ético26. Husserl discute también la posición de los moralistas del sentimiento, cuya dificultad es su derivación hacia el subjetivismo y relativismo. La confrontación con los moralistas del sentimiento es fecunda; Husserl aprecia en ellos el hecho de que, a diferencia de "los moralistas del entendimiento [que) eran filósofos de principios fijos y metafísicas teologizantes y dirigían la mirada hacia el más allá (...) los moralistas del sentimiento se sentían más en su casa en este mundo terrenal (...)"27. Husserl también sostiene aquí su intelección fundamental, según la que nuestra aspiración y acción se hallan fuertemente determinadas por el sentimiento; los conceptos éticos sólo pueden ser aclarados si recurrimos al sentimiento. 3.5 S hafestbury Husserl hace una exposición relativamente extensa de la moral del sentimiento de Shafestbury, pues sostiene que los moralistas del sentimiento posteriores son dependientes de él. La confrontación de Husserl con Shafestbury resulta muy fecunda para su propia ética. El ser humano, sostiene Shafestbury, no vS Q. 24 lb (d ., 25 1b íd ., 26 Ib íd .. 27 1b íd ., p. p. p. p. 131. 132. 134. 151 s 154. 69 Capítulo III solo tiene afectos egoístas (sentimientos, impulsos, inclinaciones), sino que también, originariamente, tiene afectos sociales: reconoce todavía un tercer tipo de afecto que es no-natural, es el de la maldad y el de la alegría por el daño, que no se vinculan a los anteriores. Una cierta armonía entre los afectos egoístas y los sociales forma parte de la moralidad. Para que se trate de moralidad y de virtud, el ser espiritual concerniente tiene que ser racional, capaz de reflexión y, en consecuencia, de conocimiento. Lo nuevo en esta moral del sentimiento es que señala que el ser humano es capaz de reflexionar respecto de sus inclinaciones y sus objetos. Con esta capacidad surgen nuevos afectos -Husserl lo destaca en su texto- son "afectos de segundo grado”28. Los rasgos de esta moral de los sentimientos llevan a Husserl a considerarla como una "estética de los afectos, el sentimiento de aprecio moral es un caso particular del sentimiento estético (,..)"29. Más adelante, Husserl anota otro rasgo de interés: "Shafestbury ve el mundo como un sistema teleológico, construido él mismo sobre sistemas parciales teleológicos. Todo ser tiene la tendencia a la preservación de sí mismo, y al mismo tiempo tendencias que apuntan más allá de él, ellas sirven al sistema de preservación (...)"3°. Opera cierta armonía, cierta "economía de los afectos"31 que se vincula al mejor servicio de la comunidad humana. La doctrina de la virtud, desde el punto de vista de Husserl, se hunde en el utilitarismo; Schafestbury habría podido evitar esa caída, pero "no era un verdadero pensador científico. En su exposición retóricamente popular fluyen, una en otra, diversas series de pensamientos no claros. De todos modos fue un hombre original, un hombre de rica intuición, que deja que lo visto en sí mismo se ponga en palabras, y por eso sigue teniendo repercusión"32. Este elogio de Husserl, no atenuado por su crítica, nos lleva a pensar que ciertas intuiciones de Schafestbury causaron en él un fuerte impacto y de algún modo subyacen a ciertos cambios en su propia toma de posición. Luego de hacer esa estimación de Shafestbury, pasa a reconocer la importancia de las posiciones que hasta ese punto han sido expuestas. Lo que echa de menos en él es su falta de comprensión del "gran problema de la razón"33, ¿cómo se puede estimar y 28 Ibíd., p. 29 Ibíd., p. 30 Ib(d„ p. 31 Idem. 32 Ibíd., p. 33 lbíd., p. 156. 157. 158. 159. 160. 70 Los cursos de ética de 1920 y 1924 justificar un sentimiento? Y en relación con eso ¿cómo se puede comprender la objetividad de un valor? Estas consideraciones fructifican en Husserl y lo conducen a continuación, a exponer in nuce su propia posición, en particular centrada en el tema de la perfecta autoconfiguración racional, sobre lo que vuelve en la última lección del curso. Visto que las preguntas que formula no se pueden responder con las posiciones de Shafestbury, Husserl avanza con su reflexión. Un sujeto orientado hacia el mundo se propone fines y busca los medios para tal fin. Quiere comportarse racionalmente. La reflexión que sopesa y valora quiere justificar su modo de comportarse, reconocerlo como racional práctico, estimarlo según el sentimiento. En todo caso, previamente a esta reflexión opera un nivel racional. Shafestbury no se agota en la falta de claridad sino que enseña correctamente no sólo que el juicio moral arraiga en la reflexión sino también "que no se podría hablar de virtud sin la capacidad de reflexión"34. El yo, como yo moral, juzga su comportamiento, aprecia o no, vale decir, reflexiona, y sólo en la medida en que juzga reflexivamente determina su comportamiento y se determina a sí mismo. Esta autodeterminación del yo procede de su modo peculiar de motivación: como yo que quiere el bien y no quiere querer lo que no sea bueno. En este punto de su meditación, Husserl destaca con énfasis lo que hay de "asombroso" en el "fenómeno de la autodeterminación"35, y se pregunta por la motivación operante cuando el yo que puramente quiere el bien, sus posiciones son voluntarias, y eventualmente se determina a querer ser un yo nuevo, completamente renovado. "(...) el yo moral, el yo de la permanente e interminable educación de sí mismo, es el yo que quiere mejorarse a sí mismo que quiere volver a crearse de tal modo (a sí mismo como yo), de modo que como yo ético eo ipso solo puede querer el bien"36. Esta misma modalidad de la determinación de sí mhmo hace posible el juzgar de los demás como sujetos y sujetos de sus actos, la determinación de la moral social en la forma del yo-tú, la formación de los den ás, su renovación, y la efectividad del yo que se sabe miembro activo de una comunidad. Luego de esta consideración de la relación comunitaria, Husserl quiore restringirse al yo 34 Ibíd., p. 161. 35 Ibfd., p. 162. 36 Idem. 71 Capítulo III singular, moral, que de manera estable determina racionalmente su vida de acto toda y con esto "es causa sui de su moralidad"37. Estos planteamientos lo llevan a diferenciar dos clases de actos morales: 1) los actos originariamente fundantes de la moralidad, los creativamente constituyentes, y 2) los actos que tienen lugar según el acuñamiento habitual de la moralidad en un yo que se sabe como moral de un modo habitual. Para Husserl, estos son los "actos virtuosos en sentido propio"38. Esto resulta ser así porque en la persona perfectamente ética, esta orientación de la voluntad hacia lo bueno es finalmente habitual y se transforma en una suerte de "segunda naturaleza"39que trae consigo cierto predelineamiento de los actos subsiguientes como auténticos actos virtuosos. Husserl también ejerce su crítica sobre Shaftesbury y sobre su teoría del sen­ timiento moral como una capacidad espiritual específica, posteriormente elabo­ rada por Hutcheson. En primer lugar, reprocha que el conjunto de la tradición que vuelve a Shaftesbury, diferencia de modo completamente insuficiente entre valoración estética y ética. La consecuencia de esto conduce a una moral de es­ teticismo disolvente, contra el que obró el concepto de deber de Kant como ade­ cuado medio de oposición. 3.6 Hume A continuación, Husserl pasa a considerar la moral del sentimiento de Hume; el modo de proceder sigue siendo el de asentar su propia toma de posición ética entretejiéndola con la crítica. Para Husserl, a pesar de la expresa estima que siente por Hume y de los estímulos que recibe de su pensamiento, tampoco su ética resuelve el problema de separar claramente los juicios éticos de los eméticos. Su crítica continúa y enriquece la concepción llevada a cabo en los cursos tempranos de ética40. El capítulo que dedica a Hume comienza por estudiar las consecuencias escépticas de su filosofía. Hume es, para él, el paradigma del naturalista y del escéptico-, no comprende ni la intencionalidad ni la problemática de las leyes esenciales de la 37 1bíd., p. 163. 38 1bíd., p. 164. 39 Ibíd., p. 165. 40 H usserl , E. Hua XXV11I, 1908-1914. 72 Los cursos de ética de 1920 y 1924 razón e intenta aclarar los procesos de conciencia basándose exclusivamente en percepciones y asociaciones. En otro lugar, Hume llega tan lejos como para comparar las tonalidades del sentimiento con las que el ser humano ve los objetos, devenidos conscientes para él mediante el conocimiento, con las cualidades sensibles específicas que, según las enseñanzas de la física, serían totalmente subjetivas, y surgen de la subjetividad fáctica y cambiante, en lugar de acceder en la verdad objetiva a las cosas mismas41. Para Hume, no hay auténtica objetividad válida respecto de la naturaleza, solo la acepta en relación con la matemática pura. Sin embargo, a pesar de lo escéptico que es Hume respecto de la razón cognoscitiva, y aún cuando suprime en el Tratado toda razón y la disuelve en la asociación ciega, cuando sale de los carriles de su propia argumentación, "no puede hacer otra cosa que reconocer en el dominio de conocimiento las fuentes de la auténtica intelección y auténtica verdad"42. Y precisamente por eso él mismo encuentra su doctrina, en el ámbito teorético, "insatisfactoria, penosa y confusa". Otra cosa ocurre con la moral. En eso él se afirma en la negatividad. "El sentimiento no es en absoluto el lugar original de la norma (...). Sólo en la esfera del conocimiento hay algo así como demostraciones, conclusiones intelectivas, contradicciones. Y donde no hay tal cosa, como en la mera esfera del sentimiento, le parece a él vacío y contradictorio todo hablar sobre la razón”43. A continuación ejerce su crítica sobre el principio naturalista de la moral de Hume y sus límites que, en primer lugar, implican la naturalización de la conciencia. Hume es "completamente ciego respecto de la esencia propia de la conciencia como conciencia, para lo que llamamos intencionalidad. Toda la confusión de su teoría del conocimiento surge de esa ceguera"44. Naturalización de la conciencia significa concebirla como carente de espíritu. Para Husserl "es un puro sinsentido que se pueda construir un alma, un yo que piensa, conoce, valora, se propone metas, a partir de elementos carentes de alma"45. Luego estudia y caracteriza como interpretación errónea la interpretación asociacionista-psicológica de la intencionalidad en la esfera del sentimiento y 41 H usserl, E. Hua XXXVII, p. 175. 42 Ibíd.. p. 176. 43 \bíd.,pp. 176-177. 44 Ibíd.. p. 178. 45 Idem. 73 Capítulo 111 de la voluntad; a continuación señala el desconocimiento de las leyes esenciales de la razón axiológica y práctica. En la medida en que naturaliza la asociación y la empirie que brota de esa posición, es necesariamente "ciego para la captación de las leyes esenciales, que pertenecen a la empirie misma, y naturalmente también para las que se han de captar en la imaginación pura"46. Hume estudió seriamente la posibilidad de que hubiera leyes morales (relations of ideas)-, fue el tema principal cuando se confrontó con la moral del entendimiento. Él mismo tiene por uno de sus más importantes descubrimientos, el deslindar verdades a las que hay que conceder validez a priori en el buen sentido, a las que hay que conceder una racionalidad preferencial, sea mediante su origen en la imaginación pura como meras verdades de ideas, y por eso cree tener el principio de su hallazgo en todas las esferas. Ciertamente era un buen principio, si no fuera que en Hume el veneno empirista también alcanzó esas relations of ideas47. Es verdad que buena parte de la crítica de Husserl a Hume se dirige a su teoría del conocimiento, pero también es verdad que esa teoría afecta inevitablemente la concepción ética: no lo ayudó a descubrir una razón axiológica y práctica. Si pensamos como idea pura en un objeto valioso, estamos en presencia de nuevas leyes esenciales, descubiertas por el conocimiento que construye conceptos y efectúa predicaciones, "pero si el valorar no tuviera una racionalidad propia, previa a todo concepto y expresión, su corrección e incorrección obligadas por lo que ha de ser valorado, entonces la razón cognoscente no encontraría nada a priori que expresar"48. La siguiente crítica recae sobre la mala interpretación de la legalidad de los motivos. En lugar de aclarar comprensivamente el espíritu y su vida espiritual se opta por "una suerte de refinado materialismo"49 que habla del espíritu pero desde una psicología naturalista. Husserl también estudia la investigación de Hume sobre el interés y su estetización de la ética, y también se ocupa de otros elementos de la filosofía moral de Hume: la aclaración de la objetividad de los juicios; la división de las virtudes y la doctrina de la simpatía. Husserl descubre en Hume "una multitud de incitaciones valiosas" que enriquecen el camino emprendido por Shaftesbury y Hutcheson; Hume es, según 46 m „ 47 Ibíi., 48 m . , 49 1bíi., p. p. p. p. 183. 184. 185. 187. 74 Los cursos de ética de 1920 y 1924 Husserl, "un gran pensador y, por eso, intuitivo". Con una "mirada que perfora"50 ofrece el espectáculo de formas esenciales de lo interior espiritual, hasta entonces ocultas. Como Hume no les reconoce validez como espirituales, produce, a ese respecto, teorías que a su vez desembocan en nuevas espiritualidades que el lector que no tiene prejuicios descubre como fuente de incitaciones. Hume busca sentimientos específicos que sean constitutivos dé la idea de vir­ tud moral. Distingue sentimientos como los del gusto estético, por ejemplo, de un alimento. Además diferencia sentimientos que son suscitados por objetos físicos, que surgen de seres espirituales y variedades de lo psíquico como modos de pen­ sar y actuar. Establece una diferencia significativa entre "sentimientos interesados y desinteresados"51. El ámbito de la belleza se caracteriza por el agrado desinteresado. Hume habla aquí de "contemplación", se trata de una intuición universal que apun­ ta a suscitar sentimientos desinteresados, para lo que es suficiente la imaginación. En esta observación acerca de que la mera imaginación basta para determinar el agrado, por lo tanto no es necesaria la base de una conciencia real-efectiva, acerca de que el sentimiento de lo bello tiene su lugar en la facultad de imaginar asoma, sin desarrollarse, la diferenciación kantiana entre lo bello y lo bueno. Por una parte, se trata de intereses del sí mismo (selbstisches ) y el concepto de egoísmo, que valora negativamente; estos son sentimientos interesados-, por otra parte, se trata de un concepto con un contenido diferente, se trata de sentimientos que no se interesan por la existencia de lo valorado. "La obra de arte como cosa es un valor-bien, y eso por tener en cuenta que encarna en sí algo bello. Pero lo bello mismo, la configuración sensible espiritual, eventualmente es un fictum puro, cuya existencia no está en cuestión"52. Todo sentimiento actual fundado en la imaginación es un sentimiento estético; cuando juzgamos y valoramos en la contemplación, o sea, cuando el juzgar es ajeno a la referencia a la realidad efectiva, esa forma de juzgar es estética. Pero Hume describe así el juicio ético, o sea que lo confunde con el estético. No se da cuenta de que todo juzgar ético está necesariamente interesado por la existencia, y que aquí el recurso a la imaginación tiene un significado completamente diferente. Juzgar moralmente formas prácticas quiere decir trasladarse al suelo de la realidad práctica efectiva, asumir esa realidad efectiva (práctica) como si fuera realidad efectiva; en este "como si" al modo de una hipótesis tiene participación el deber moral53. 50 Ibíd., p. 187. 51 Idem. 52 \bíd.. p. 189. 53 1bíd.. pp. 189-190. 75 Capítulo 111 Lo que es verdad, es que hay una ley a priori, según la que todo lo bello, en cuanto es real-efectivo, es necesariamente un bien; y que todo bien, desde una actitud desinteresada por la existencia del bien como bien, es algo bello; estas consideraciones son ajenas a Hume. La significación metódica de la imaginación pura para el juzgar moral, y el sig­ nificado metódico de la transformación en espectador desinteresado y de la con­ templación, consiste en que queremos lograr un juicio intelectivo, objetivamente verdadero y dárnoslo en su verdad objetiva, según normas. "Así como toda ver­ dad se halla bajo leyes esenciales, de modo que su sentido de verdad, por parte de cada sujeto pensable de conocimiento que la comprende plenamente, debe poder ser vista, y así como por eso toda verdad puede ser llevada al ámbito de la imagi­ nación, lo mismo sucede con una verdad axiológica y práctica"54. Antes de cerrar su confrontación con Hume, Husserl comenta todavía tres te­ mas que le parecen interesantes: 1) la objetividad de los juicios; 2) la división de las virtudes y 3) la doctrina de la simpatía. Por lo que concierne al primer tema, comienza por recordar que en el primer volumen del Tratado, Hume hace aclara­ ciones naturalístico-positivistas para mostrar que múltiples impresiones e ideas carentes de sentido, según leyes naturales psicológicas se deben configurar de modo que surja una apariencia de naturaleza. Intervienen categorías de la objeti­ vidad (espacio, tiempo, cosidad, causalidad y personalidad) en esa configuración de la naturaleza que en apariencia se puede conocer científicamente mediante la matemática y las ciencias de la naturaleza. En la conclusión del Tratado se ha­ llan aclaraciones semejantes, acerca de sentimientos y aspiraciones sin sentido construidas según leyes naturales psicológicas, de modo tal que parece surgir un mundo espiritual objetivo. Ocurre como si hubiera una verdad objetiva auténti­ ca sobre la base de una corrección objetiva aparente. Según Hume, no juzgamos acerca de una naturaleza física verdadera, sino sobre la que es una imagen de nuestra propia naturaleza psíquica. Por eso una tendencia que atraviesa nuestro ser espiritual pertenece a la constitución fáctica del mismo, la de juzgar económicamente, de modo que nuestro juicio se conserve lo más posible. Las citadas categorías son los órganos de ese juzgar de la economía de pensamiento: lo mismo sucede en la esfera ético-práctica-, cada uno sigue su propio interés, luego no hay acuerdo sobre el valorar ni sobre el querer, por lo tanto no hay juicios éticos concordantes. Por esta vía, 54 Ibíd., p. 191. 76 Los cursos de ética de 1920 y 1924 (...) mientras se realiza la tendencia a la asimilación, la tendencia a la mayor concordancia posible de los sujetos que valoran y que juzgan, se construye de modo puramente mecánico, el modo de juzgar que llamamos moral. Ese es el modo de juzgar en el que cada uno desconecta el interés por sí mismo (selbstiscfies) y como observador no comprometido juzga sobre la base de la mera "simpatía”55. Para Hume las virtudes son características personales que, para cada uno, siempre como si fuera un observador no comprometido, son consideradas como valiosas. La preocupación por sí mismo (seWstische) no está excluida de la esencia de la virtud. La participación del sentimiento respecto de sí mismo en la virtud, muestra la división de las virtudes, las que son útiles al que las posee o a otras personas, y luego también las que son inmediatamente agradables a quien las posee o a otras personas. Ejemplo del caso en que el que siente agrado es el otro, son la cortesía, el ingenio; ejemplo de lo útil para sí mismo, son la prudencia, la aplicación, el ser ahorrativo. Para Husserl, esto muestra hasta qué punto el concepto de virtud de Hume, en el sentido de una ética estetizante, va más allá del concepto habitual de virtud. "La moral es en él una estética del carácter, del modo de pensar, de las acciones"56. La "doctrina de la simpatía" es, tal como lo dice Husserl, altamente interesan­ te. Por su intermedio, Hume intenta aclarar cómo llegamos a aislar el compor­ tamiento virtuoso respecto de los otros intereses, por lo tanto como agrado o desagrado que el observador no comprometido siente por ellos. "Lo simpático es un peculiar modo de sentir, y no diferente del modo benevolente en las for­ mas de alegrarse con el otro y de la compasión"57. Aclara Husserl que la impatía opera la representación del otro en su interioridad; la simpatía, en cambio, más allá de la impatía, siente-con, se alegra-con y se apena-con en los propios senti­ mientos actuales. Desde el punto de vista de Husserl, Hume confunde la trans­ ferencia de sentimientos a partir de la sugestión con la verdadera compasión; la' dificultad reside en que él no reconoce el yo, por eso no ve la diferencia entre lo que ocurre con la sugestión en las masas y la simpatía (Mitgefüfil). Ser compasivo no quiere decir padecer lo mismo que el otro, sino "sentir compasión por él, su­ frir que él padezca y porque él padece. Cuando compadezco al otro por la muer­ te de su padre, no sufro directamente por la muerte de su padre, sino porque él ha perdido su padre”58. 55 ¡bíd., p. 193. 56 ídem. 57 Ibíd., p. 194. 58 ídem. 77 Capítulo 111 3.7 H usserl y Kant También la confrontación con la ética de Kant que sigue a la crítica a Hume, recorre una larga trayectoria en el pensamiento de Husserl. Un fragmento del curso de ética de 190259es la base en que Husserl se apoyó para exponer la ética kantiana en estos cursos 1920/1924; en algunos fragmentos, nos dice el editor, las formulaciones son idénticas. Husserl reprocha a Kant que en su fase crítica desarrolle un racionalismo, que precisamente la Crítica de la razón práctica presente una ética racionalista constructiva: "Guiados por la fenomenología, también podemos apreciar a Kant y también reconocer los motivos significativos en su ética racionalista constructiva. Su formalismo es un gran enredo, pero en el enredo de alto vuelo se hallan permanentemente también grandes tendencias verdaderas ocultas60. Tal ética constructiva es "modelo de una demostración trascendental desde arriba"61. La crítica a la ética de Kant es muy fructífera para la ética fenomenológica de Husserl, que se va definiendo en la confrontación con el formalismo kantiano. Husserl expone lo más significativo de los primeros ocho parágrafos de la Crítica de la razón práctica y la posición kantiana acerca del sentimiento de respeto. Husserl glosa a Kant:"(...) a priori no podría haber una ley práctica, si no hubiera ninguna motivación a partir de la razón pura, si por lo tanto la capacidad pura de conocer puramente a partir de sí misma no pudiera producir los motivos de la voluntad"62. La crítica de Husserl expresa dudas acerca del concepto central en Kant e implícito en la afirmación anterior: el de voluntad pura. Para Husserl toda voluntad es necesariamente concreta, ya que se relaciona con valores; en esa medida muestra estar motivada por contenidos materiales: el valorar contiene, junto a un momento de representación, la valoración propiamente dicha, que en lo esencial regresa a las producciones del sentimiento. "A esta fundación intencional del querer en un valor retrocede todo discurso sobre motivos, en el sentido de fundamento de la voluntad, fundamento de determinación de la voluntad. El acto volitivo está motivado por el valor mentado en el valorar, y en eso el yo del querer tiene un papel indispensable". Si esto se pasa por alto el concepto de querer se vuelve "simplemente impensable”63. 59 H usserl, E. Hua XXVIII, p. 402-418. 60 H usserl, E. Hua XXXVII, p. 199. 61 Ibíd., p. 212. 62 Ibíi., p. 214. 63 \bíd., p. 215. 78 Los cursos de ética de 1920 y 1924 La exclusión de toda determinación sensible y material a partir del principio del querer ético, se funda, en Kant, en que para él una voluntad determinada materialmente está, eo ipso, causal-naturalmente condicionada y en esa medida es heterónoma. De modo que como fundamento de determinación de la voluntad ética, Kant solo acepta un principio puramente formal, que sólo puede ser logrado a partir de la razón pura y no a partir de cualquier contenido sensible. Contra eso Husserl sostiene que "todo este contraste entre sensibilidad y razón (...) está radicalmente equivocado"64. En lo que Kant caracteriza como ámbito de la sensibilidad gobierna una legalidad esencial a priori-, que un tono nunca nos llegue sin intensidad o el color sin una extensión ya indica que la sensibilidad nunca puede ser mera facticidad. Kant, sin embargo, habría pasado por alto esta legalidad esencial de la sensibilidad de sensación, tal como la sensibilidad del sentimiento. La razón de este desconocimiento es que Kant sólo buscó el a priori en una razón que se hallaba contrapuesta a toda sensibilidad, por su propósito de descalificara Hume. Sin embargo, Kant"(...) comparte el error fundamental de la moral del sentimiento, cuando cree explicar los diversos comportamientos de los seres humanos en el sentir, como si el sentimiento fuera una cosa puramente natural de la organización psicofísica humana"65. Para la ética de Husserl y su doctrina de la razón, es de la mayor importancia la demostración de la legalidad racional en todas las esferas de actos, también la del sentir. Con ese propósito, Husserl estudia el fenómeno del preferir y la división entre sentimientos superiores e inferiores. Esta última diferenciación no remite a cualidades sino a su carácter de preferible. Esta posición lo lleva a analizar la preferencia-. El preferir llevado a cabo en el sentimiento presenta uno de los valores sentidos como el más preferible por el sentimiento, como el mejor: finalmente el preferir llevado a cabo por la voluntad lo presenta como el mejor ya valorado como lo prácticamente preferible; en ese (preferir] está una de las posibilidades prácticas, no solo conscientes como bien práctico, así como también los otros, sino como lo prácticamente mejor y eventualmente debido66 Tal preferir puede ser correcto o incorrecto, confuso o intelectivo, lo supuesta­ mente peor puede ser lo mejor y viceversa. Además la preferencia puede ser in­ 64 Ibíd., p. 220. 65 Ibíd.. p. 227. 66 Ibíd., p. 231. 79 Capítulo III apropiada, puede ser un dejarse llevar impulsiva y ciegamente a la realización de una posibilidad, sin que haya mediado un acto volitivo apropiado ni una decisión igualmente apropiada de un yo que se haya decidido por lo mejor. Husserl recurre a una diferenciación previa: "Los sentimientos pasivos tienen su obstinación afec­ tiva (...) El sujeto sintiente.que cede al sentimiento pasivo que lo afecta con fuer­ za, no efectúa ningún preferir propiamente dicho, ningún acto libre de toma de posición preferida en que el sentimiento exhiba su substrato como el mejor"67. A pesar de señalar "la precipitación con que él (Kant) desvalorizó el sentimiento"68, a pesar deque "sensualizó el sentimiento, que vio una causalidad natural en toda motivación mediada por el sentimiento (...)"69, Husserl reconoce lo mucho que se ha ganado gracias a Kant en la lucha contra el hedonismo y el esteticismo en la ética. Con su concepto de deber señaló una dirección que supera todo relativismo y abre caminos que serán fructíferos para Husserl. El final del curso desarrolla el tema de "la voluntad que va más allá de la legitimidad normativa, hacia mi vida, la mejor posible, como la vida que para mí es absolutamente debida"70. Allí, a partir del concepto kantiano de deber, Husserl presenta su idea de una ética de la mejor vida posible, como una vida basada en la autorregulación racional universal del individuo. Se trata de una ética de la vida racional, determinada voluntariamente por normas justificadas que se hallan sometidas a la conducción de un imperativo categórico individual. Husserl desarrolla esta ética existencial71 partiendo de la capacidad humana específica de configurar por sí mismo la propia vida, gracias a la actividad respecto de sí mismo del yo libre. Ella hace posible que transformemos la aspiración y la vida en común pasiva e ingenua, por lo tanto irreflexiva, y logremos orientar toda nuestra vida a una meta de la voluntad puesta por nosotros mismos. 67 Ib(d., p. 232. Es este respecto, H. Peucker, en su Introducción, sostiene que desde el punto de vista sis­ tem ático, Husserl sigue aquí a Brentano, quien en su influyente escrito Vom Ursprung der Erkenntnis (1889) pre­ cisam ente argum entaba en ese sentido, para incluir en la clase de las actividades de la afectividad m edidas normativas de la corrección o incorrección, pensam iento que tuvo una influencia inestim able, que no se pue­ de desconocer, sobre la idea husserliana del paralelo entre las diferentes esferas de actos. Eso hace posible para Husserl exigir un análisis más am plio de los sentim ientos y finalm ente desarrollar una "lógica de los sen­ tim ientos análoga a la lógica del juicio" (Hua XXXVII, p. 227), que com o axiología, ¡unto a la lógica y a la teoría de la práctica, alcanza un lugar central en la fenom enología de la razón. 68 m „ p. 232. 69 \bíd., p. 233. 70 Ibíd., p. 247. 71 No nos extendem os en este punto, pues lo consideram os más extensam ente cuando desarrollemos la ética personalista más adelante, en el capítulo VII. 80 Los cursos de ética de 1920 y 1924 Con ejemplos tomados de la vida profesional, Husserl muestra en el último parágrafo del curso, cómo puede efectuarse tal autorregulación voluntaria sobre un gran ámbito de nuestra vida. La vida de actividades científicas o artísticas está determinada en tramos amplios por la aspiración autolegislada según actualizaciones de metas de conocimientos según normas correctas, y también por valores de belleza. Hay metas de valor negativo, como cuando se afirma "quiero ser ladrón", pero Husserl prefiere extenderse acerca de la posición positiva de fines, la que es auténtica y verdadera. Señala la (...) maravillosa característica que pertenece a la esencia de lo humano, que es una autodonación de normas, hay o puede haber una donación de normas de la vida entera, de la vida en la total plenitud de sus formas singulares posibles, una regulación en la voluntad respecto de una legitimidad normativa realmente universal, que alcanza más allá de cada interés singular, también de los intereses profesionales72. No se trata de la extensión ni tampoco de la intensidad de la legitimidad nor­ mativa, tampoco se reduce a que cada acto sea racional; de lo que se trata es de que "su racionalidad es querida"73. "La voluntad normativa en toda vida profesio­ nal, no sólo es la correspondiente voluntad de verdad, la voluntad respecto del verdadero bien de la esfera correspondiente sino que como voluntad respecto de lo mejor está guiada por valoraciones jerárquicamente ordenadas, y también ha­ cia eso apunta la voluntad normativa". 72 1bíd., p. 251. 73 Idem. 81 C a p ít u l o IV PASO DESDE EL ANÓNIMO FLUIR ORIGINARIO HACIA LA IDENTIDAD PERSONAL Antes de ocuparnos en los capítulos que siguen de la ética personalista y su temática, es necesario exponer una suerte de arqueología del sujeto, en el curso del devenir que parte del fluir anónimo originario hasta alcanzar la identidad personal. Si se toma como punto de partida el carácter histórico del yo concreto, la mirada fenomenológica se orienta hacia dos polos: por una parte, se trata de lo que parece lícito concebir como origen, fuente, comienzo, lo que Husserl entre otras denominaciones, llama fluyente presente viviente, por otra, se trata del otro polo-extremo, ese mismo yo concreto de que partimos, visto ahora como persona única e irrepetible. Respecto de tal polo-origen la primera pregunta concierne al camino mediante el que se lo alcanza. No se lo puede pensar desde la ontología a la manera de Heidegger y se excluye captarlo desde una ontología regional tal como las delinea Husserl; en este mismo sentidojambién se excluye captarlo como un fenómeno constituido. ¿Es posible decir de él que aparece, cuando más bien pareciera inferirse retrospectivamente de lo que aparece? Una de las afirmaciones que intento justificar en este capítulo, es que el fluyente presente viviente concebido como punto fontanal puede valer como condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo de la persona. Ciertos textos de Husserl exhiben, además de la distancia que separa el fluir originario y la identidad de la persona, aquella que separa el carácter abstracto del ego entendido como mero polo de vivencias y la complejidad del yo visto 83 Capítulo IV como hombre o mujer en el mundo. Tal separación nos conduce a explorar la posibilidad de hacer manifiestos ciertos eslabones que enlacen la aparente desconexión. Nos proponemos caracterizar aquí los tópicos indicados y buscar los hipotéticos eslabones a lo largo de los siguientes ítems: en primer lugar, se trata de la problemática relativa al anónimo fluir originario; en segundo lugar, se exhibe el estrato primordial de los impulsos al que conduce la pregunta retrospectiva; en tercer lugar, se asiste a la aparición del yo como polo de vivencias; el cuarto punto intenta responder a la pregunta ¿cómo alcanza su identidad el yo mundano constituido?; el quinto punto concierne a la génesis de la persona moral. Por fin resumiremos las afirmaciones con que se intenta una respuesta a la problemática enunciada. 1. E/ anónimo fluir originario En su Fenomenología del tiempo inmanente de la conciencia ', Husserl distingue tiempo subjetivo y "absoluta conciencia atemporal, la que no es objeto"1 2. Tomamos esta última como punto de partida del desarrollo que culmina en la identidad personal. Husserl se pregunta con cuáles rasgos llega a darse tal conciencia atemporal. La mera denominación conciencia atemporal y también la de subjetividad absoluta hace surgir la duda acerca de si Husserl intenciona lo primigenio con los mismos rasgos cuando incluye la palabra conciencia o subjetividad en la designación, que cuando no lo hace. Esta distinción apunta a lo alcanzado por dos enfoques diferentes y a una diferenciación que aquí sólo esbozamos. Cuando se alcanza la conciencia atemporal el fenomenólogo parte de un ego concreto maduro y se mantiene en esa dirección. En principio, parecería que basta para eso la aplicación del análisis estático, toda vez que, siguiendo a Donn Welton3, aceptamos que tal análisis, como sincrónico, no excluye el movimiento, y en cambio excluye la diacronía típica del enfoque genético que es propiamente temporal. En el caso de la conciencia atemporal podríamos pensar en una última reducción que desconecte la propia 1 Husserl, E. Z ur Pfianomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917), editado por primera vez por M. Hei-. degger en ¡aftrbucfi für Philosophie und phdnomenologische Forschung, Vol. 29, 1928. Posteriorm ente editado por R. Boehm , Hua X , Martinus Nijhoff, La Haya, 1966. Hay versión española: La fenomenología del tiempo inmanente de la conciencia, traducción de O tto de Langfelder, Nova, Buenos Aires, 1959. 2 1bíd., p. 111. 5 W elton; Donn. The origins ofMeaning. Martinus Nijhoff, La Haya-Boston-Lancaster, 1983, Cap. 5. 84 Paso desde el anónimo fluir originario hacia la identidad personal corriente de vivencias, lo que liberaría, si tal captación fuera posible, la pura forma de los cambios continuos, el fluir que no se puede detener, que cambia sin nada que cambie. Cuando, siempre a partir del ego concreto, pero esta vez aplicando el enfoque genético, la pregunta retrospectiva nos lleva a un estrato primario del desarrollo yoico como lo es el de "la primordialidad como sistema de impulsos", entonces la última aplicación posible de la pregunta retrospectiva nos ubicaría frente a un fluir que es propio de lo viviente. Teniendo en cuenta que cuando Husserl analiza la conciencia no establece un abismo insuperable respecto del animal, con mayor razón vale esto cuando se trata de la vida irreductible que subyace a sus manifestaciones. Parece adecuado, por lo tanto, descubrir la forma fluyente que es propia de todo lo viviente en el origen de la peculiar forma de la génesis de lo humano. Puesto que el análisis se da en el contexto de la fenomenología de Husserl, la vida no es un supuesto ni un dato alcanzado ingenuamente, es más bien la respuesta a la formulación de la pregunta retrospectiva, más allá de la cual no es posible retroceder. Klaus Held4 en su obra Presente viviente denomina enigma al fluyente presente viviente y nos recuerda lo dicho por Husserl acerca de que los enigmas irresolubles son un contrasentido. Lo visto hasta aquí nos lleva a pensar que tal vez no sea adecuado considerar enigma al presente viviente. Más bien habría que situarse en relación con los alcances del método fenomenológico y de la razón misma, y ponderar la posibilidad de que la última pregunta retrospectiva formulable, propia del enfoque genético, abra un ámbito, el de lo ontológico fundacional, más allá del cual no puede retroceder y que, a su vez, marca el límite del alcance de la Filosofía Primera y la Filosofía Segunda de Husserl. Así como en el punto más alto a que conduce la teleología, esto es, la pregunta por el sentido último de todo, escapa hasta al alcance de lo que puede responder aun la Filosofía Segunda, factum que lleva a Husserl a reconocer a ese respecto el valor de la creencia; en el extremo opuesto, el del comienzo de la génesis, también queda sin respuesta la pregunta concerniente en la medida en que se oriente hacia una ontología. Al primer sentido de la investigación hace referencia Husserl en Fenomenología del tiempo inmanente de la conciencia. También Klaus Held en la obra citada se orienta 4 H eld, Klaus. Lebendige Gegenwart. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1966. 85 Capítulo IV prioritariamente en ese sentido. Respecto del segundo sentido tenemos algunas elucidaciones en textos tardíos de Husserl. No obstante esta distinción, los rasgos de esa corriente originaria como forma fluyente son válidos para ambos enfoques; lo que parece hacerse manifiesto en relación con uno y otro es, en el primer caso, el carácter abstracto de la forma- en el segundo caso, el referente, o bien es denominado vida o caracterizado como viviente. Klaus Held aporta una indicación que desde nuestro punto de vista resulta válida para ambos planteos; cita un manuscrito de 1932, donde Husserl reconoce que no es adecuado llamarlo presente cuando designa el factum primigenio como fluyente presente viviente: "(...) la palabra presente, que ya remite a una modalidad temporal, en sentido estricto no es adecuada"56 , puesto que se trata de una preforma, un preestrato respecto de la pluralidad de lugares temporales. En otros lugares lo ha calificado como originario, protomodal, pretemporal y también como protopasivo. Pasamos ahora a tomar en consideración los rasgos expuestos en uno y otro enfoque. Por lo que concierne al primero, en la Fenomenología del tiempo inmanente de la conciencia se nos dice que en el fluir originario no hay duración, pues duración es la forma de algo que dura, de un ser que dura, algo idéntico en la serie temporal que funciona como su duración0. Si tomamos como ejemplo el tono de un violín y su aparición tonal, nos damos cuenta de que ésta tiene duración y en ésta su inmutabilidad o mutabilidad. Idealiter, en la duración todo cambio puede volverse estable, no cambiar más. En cambio, "el fluir no es un fluir accidental como lo es el fluir objetivo". En el fluir de que nos ocupamos hay algo persistente: la "estructura formal del fluir, la forma del fluir”7; esta forma temporal no es ella misma contenido temporal. Ese flujo absoluto es preempírico y como conciencia última naturante es sin-tiempo. Tal como lo expone Ivonne Piccard8 respecto del tiempo subjetivo: el proceso mismo es un proceso de cambio o de reposo, de no-cambio (una impresión que persiste sin cambio tiene una duración, lo mismo que una impresión poco sólida que se altera rápidamente). El cambio que está en cuestión en el fluir originario no está constituido esencialmente por una 5 \bíd„ p. 116; Ms. C 7 1, p. 30. 6 Ibíd, p. 113. 7 1bíd., p. 114. 8 Piccard, Ivonne. Introducción a La fenomenología del tiempo inmanente de la conciencia, en la versión española de O . Langfelder, p. 14. 86 Paso desde el anónimo fluir originario hacia la identidad personal modificación cualitativa que afecta los contenidos materiales. "Ninguna fase del flujo puede ser extendida así en continuidad consigo misma, el flujo absoluto es un cambio que no comporta la alternativa del no-cambio (...). Es un cambio sin nada que cambie, y si el proceso exige algo que se desenvuelva, éste no es un proceso, no hay 'nada' que dure”. Esta primera aproximación al tema basta para destacar la peculiaridad de ese flujo originario que es anterior al ámbito de la temporalidad constituida. Dice Husserl: "Es la subjetividad absoluta y tiene las propiedades absolutas como para ser descripto con la imagen del 'flujo', que surge en un punto de actualidad, punto protofontanal, 'ahora' y así siguiendo. En la vivencia de actualidad tenemos el punto protofontanal y una continuidad de momentos de resonancia. Para eso carecemos de nombres"9. Con el paso del tiempo Husserl no abandona la búsqueda de esos nombres y vuelve repetidamente sobre esefactum . En la Lección sobre Fenomenología y Antropología hallamos referencias al segundo enfoque; allí dice Husserl: "Mientras el yo, tal como es habitualmente en la actitud natural mundana, se dirige cada vez a alguna objetividad que le es predada, se ocupa de ella de algún modo, la vida fluyente en la que esta efectuación de unidad se lleva a cabo, por así decir, de manera anónima, persiste esencialmente oculta"101 En un texto donde el análisis trascendental de Husserl despliega lo que se halla implicado en la actividad primaria de la temporalidad dice-,"(...) la última superación de la ingenuidad es precisamente la visión retrospectiva del fluir y la inhibición de toda actividad (...) y así ésta [actividad! tiene un medio viviente detrás de ella que no se le aparece"11. En otro texto tardío Husserl apunta con diferentes palabras a los límites extremos del proceso que estamos investigando. En él hace referencia a la razón absoluta y, por otra, a la irracionalidad y aclara la expresión "absoluta totalidad humana de las mónadas" diciendo: "El absoluto como razón y en la temporalidad de la razón: desarrollo de la totalidad racional-monádica, historia en sentido estricto. Este absoluto lleva consigo temporalizado el absoluto como irracionalidad, como sistema de ser absoluto irracional, sin el cual la racionalidad 'es 9 Ibíd., p. 75. 10 H usserl, E. "Phanom enologie und Anthropologie" (1931). En-, A ufsatze undVortrage (1922-1937), editado porT hom as Nenon y Hans Rainer Sepp, Hua XXVII. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht-Boston-Londres, 1989, p. 177-178. El destacado es nuestro. 11 H usserl, E. Zur Phanomenologie der Intersubjektivitat, editado por lso Kern, Hua XV. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1973, p. 585. El destacado es nuestro. 87 Capítulo IV imposible'"12. Está claro que el absoluto como irracionalidad es aquí expuesto como separado y anterior al absoluto como razón, éste último lleva consigo al primero transformado por la temporalización, aunque parece más adecuado decir que es el irracional el portador, el que lleva. Si la razón se vincula al tiempo y con él a la historia, el fluir anónimo que lo precede es irracional en el sentido de previo, anterior al surgimiento de la racionalidad. Dijimos que KlauS Held, en la obra que dedica a este tema, caracteriza como enigma al presente vivientey al estudiar la participación del yo en ese fluir pretemporal la considera como un producto y dice a continuación que "el fluir y la pluralidad inmanente del presente viviente que ingresa con él se hallan 'antes' de ese ‘producto’"13. En la obra citada, Klaus Held hace una interesante diferenciación entre lo anónimo del yo y lo anónimo de la síntesis pasiva. Dice: No puedo mirarme y captarme a mí mismo. Husserl dice en este sentido: El yo persiste para sí mismo como anónimo. Brandt ha señalado con razón que este último anonimato debe distinguirse del anonimato que atraviesa toda la vida intencional (...)"14. Mientras las objetividades constituidas remiten a las operaciones constitutivas del yo, en cambio, los fundamentos originarios la mayor parte de las veces permanecen desconocidos, no-descubiertos, vale decir, anónimos, (no obstante, ellos pueden ser des-cubiertos por la reflexión). De este tipo de anonimato es necesario diferenciar el del presente viviente. Este permanece irrecusable, (...) porque en este presente originario tiene lugar toda reflexión, porque la función presente de toda reflexión es el yo funcionante en última instancia (...)15. A este propósito cita Held: "El polo funcionante en su funcionar originario no está en el campo temporal"16y cita a continuación, de otro manuscrito: Siempre hay que distinguir el polo originariamente viviente en el acto originariamente viviente (el existente, y eso quiere decir funcionante, funda para sí mismo un presente, pero no significa que él mismo se tenga-frente-a-sí (Gegen-wart), un ahora que lo enfrente) y el que devino lo que lo enfrenta y como tal ya no más polo viviente que está ahí para un nuevo polo viviente originario: pero el nuevo es sin embargo el mismo polo absolutamente idéntico en un nuevo funcionar originariamente viviente17. 12 Ibíd., p. 669. 13 H eld , Klaus. O p. cit., p. 99. 14 Ibíd., p. 120. 15 1bíd., p. 121. 16 Husserl, E. Ms . A V 5, p. 3. 17 H usserl, E. M s . E 111 2, p. 27 (1920/21). 88 Paso desde el anónimo fluir originario hacia la identidad personal Respecto de lo que la fenomenología va haciendo manifiesto, se plantea a Husserl una pregunta que retoma K. Held. Tal pregunta se refiere a si el yo subsiguiente a la ejecución reflexionante puede también "mirar y captar" ese anonimato y si lo puede des-cubrir como el centro funcional fijo idéntico. Tal como lo dice K. Held, para Husserl la no-objetividad del presente de función actual mismo es conocido de nuevo mediante la reflexión subsiguiente. Lo que se diga del carácter de anónimo para sí mismo del yo funcionante seguiría vacío si no se pudiera mostrar siempre por reflexiones ulteriores que la reflexión llevada a cabo era un acto del yo trascendental que ahí se reflejaba. "Con esto, el anonimato del fenómeno originario es él mismo todavía algo sabido”18. En tal conocimiento no hay nada que la experiencia de lo no-experienciable pueda suprimir en esta última. La visión de la ulterioridad esencial de la reflexión significa que ella no puede ser otra cosa que un posterior darse cuenta de su ver y captar. Pero el anonimato del yo no puede ser concebido como si persistiera para sí totalmente desconocido y como si la reflexión transmitiera sólo una imagen deformada del anónimo presente de funcionamiento. Eso significaría que de algún modo fuera concebible una mirada no-deformada del yo originario funcionante. Las reflexiones de K. Held sobre el tema del anonimato concluyen con la siguiente reflexión: "Sólo porque la ontificación reflexiva es la única experiencia fenomenológicamente pensable del yo originario-funcionante sigue siendo tan enigmático por qué, más allá de ella (de la experiencia fenomenológicamente pensable), se debe preguntar por un presente-de-función pre-temporal"19. Tomar en consideración el anonimato del yo conduce al planteo insinuado al comienzo; esta visión del anonimato del yo parece exhibir un grado más alto de anonimato que el alcanzado de jure genéticamente, en un retroceso al punto adonde el yo todavía no ha empezado a gestarse. La diferenciación a que apuntamos se vincula a su vez a la diferencia que trae consigo la aplicación del enfoque estático respecto del genético: en el primer caso el tiempo propio de la génesis está ausente, lo cual repercute necesariamente en la caracterización descubierta, la que conduce en el primer caso a hablar de subjetividad atemporal y en el segundo a designarla vida. La pregunta acerca de cómo tiene lugar el paso genético desde el anónimo fluir originario hasta la organización de la persona moral resulta ser el marco de 18 H eld , Klaus. O p. cit.. p. 122. 19 Idem. 89 Capítulo IV referencia de lo que sigue en esta exposición. Se trata de saber cómo es posible construir una personalidad única irrepetible sobre la base de ese fluir anónimo originario. 2. La primordialidad como primer estadio genético del desarrollo personal. Desde el momento en que la primordialidad se muestra como primer estadio genético del desarrollo personal, es necesario descubrir el eslabón que vincula la primordialidad con el yo constitutivo de un estrato más alto. Dice Husserl: "La primordialidad es un sistema de impulsos"20; la pregunta retrospectiva es el instrumento que condujo a Husserl a ese estrato primordial en el que nuestra atención se dirige a los procesos que subyacen bajo los estratos predicativos. En este contexto, Husserl formula una pregunta que debe ser respondida afirmativamente: "¿No debiéramos presuponer una intencionalidad universal impulsiva, que despliegue automáticamente cada presente primordial como temporalización permanente y concretamente conduzca hacia delante, de presente en presente, de modo que todo contenido sea contenido de una plenificación impulsiva y sea intencionada hacia tal fin (,..)?"21. Lo implícito en esta pregunta permite pensar que tal dinámica es propia, no sólo del ser humano sino de todas las formas animadas que se comportan instintivamente, vale decir que estamos en un ámbito en que todavía no se ha hecho mención de lo esencialmente humano. Conviene analizar este punto tomando en consideración tanto el desarrollo ontogenético como el filogenético; en consonancia con Husserl, hay que indicar aquí que la teleología, forma de todas las formas participa en este desarrollo; en esta forma la totalidad de las mónadas alcanza conciencia de sí misma al cabo de su génesis: "Cada mónada [está] esencialmente en desarrollo generativo"22. ¿Cómo se singulariza el paso a lo propiamente humano? La distinción entre yo despierto y no-despierto es un tema recurrente en los textos de Husserl; visto retrospectivamente, tal despertar reconduce en primer lugar a "la inconciencia, el subsuelo decantado de la conciencia, un dormir sin sueños, la forma-nacimiento 20 H usserl, E. Hua XV, p. 594. 21 1bíd., p. 595. 22 m „ p. 596. 90 Paso desde el anónimo fluir originario hacia la identidad personal de la subjetividad, respectivamente, la problemática comienza antes de haber nacido (...)"23. Desde el punto de vista ontogenético, el proceso total que va desde la comunicación instintiva, una vida decantada y una historia oculta, tanto como el paso de la mónada dormida a la despierta, y luego el pasaje de la conciencia de sí mismo racional a la conciencia de la humanidad y a la comprensión del mundo, que aparece, de jure, en el alma germinal de cada mónada. De este modo hemos sido conducidos al factum de haber nacido: "Los instintos primarios congénitos, de los cuales está dotado el yo desde su nacimiento tras­ cendental, configuran la presuposición primaria de su génesis trascendental"242 . 5 La expresión husserliana nacimiento trascendental25abre un camino a la meditación. El núcleo de este tema es la aprehensión de los instintos innatos como fuente primera de nuestra génesis trascendental; el comienzo de la génesis trascenden­ tal se vincula al comienzo del ego trascendental despierto. Husserl sostiene que tal comienzo tiene lugar "en la forma: yo despierto, que ni es todavía un yo en la forma natural humana ni tiene todavía un mundo circundante ni es un yo-sujeto de un mundo circundante"26. El centro-yoico en acción en este estrato primordial no sabe de sí mismo aunque actúa a partir de un núcleo yoico. En este punto es necesario señalar la diferencia entre el nacimiento trascendental y el nacimiento en el sentido habitual de la expresión. Haber nacido significa el comienzo de una vida humana, lo que desde nuestro punto de vista no quiere decir necesariamen­ te comienzo de una génesis trascendental. La existencia de casos anómalos, su­ giere que es posible sostener que hay seres humanos en quienes por defecto en lo que Husserl considera condiciones trascendentales de posibilidad (la norma­ lidad del cuerpo vivido, por ejemplo), la organización de capacidades que culmi­ nan en la constitución de objetos y de la propia identidad no tiene lugar; frente a esa circunstancia parece necesario o bien aceptar que el nacimiento trascen­ dental incluye formas instintivas no objetivantes aunque no den lugar a las de objetivación, como lo dice el texto de Husserl citado más arriba, o reservar la de­ nominación nacimiento trascendental al que designe la presencia de funcionamien­ tos que en el curso del desarrollo conducirán a la capacidad de objetivación. Lo 23 \b(d., p. 608, ver tam bién p. 609. 24 N am-In-L ee , Edmund Husserls Phanomenologie der Instinkte. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht-BostonLondres, 1993, p. 164. El destacado es nuestro. 25 H usserl, E. M s . E III 9, 4. 26 H usserl, E. Ms. C 8 I, 3. 91 Capítulo IV que sugerimos aquí es la posibilidad de captar lo viviente humano privado de tal capacidad, manifiesto en tales casos anómalos; en esa circunstancia la vida como fluir originario no estaría ausente y sí lo estaría la posibilidad de madura­ ción de un nacimiento trascendental entendido como fundamento de lo que lle­ gará a ser constitución de objetos y del mundo. Acerca del infante recién nacido dice Husserl que ya es un yo experienciante de más alto grado-, él/ella ha adquirido experiencia durante su existencia en el vientre materno, el infante ya tiene sus percepciones con sus horizontes de percepciones. Además [el niño tiene) un nuevo tipo de datos, lo destacado en el campo de los sentidos, actos nuevos, nuevas adquisiciones sobre el subsuelo que ya está pre-adquirido, ya es un yo de habitualidades más altas27. También se expresa acerca de los rasgos del yo en este estrato primordial: "Este es el pre-campo todavía carente de palabras y el pre-yo que ya es centro pero que todavía no es 'persona', menos aún en el sentido corriente de persona"28. Esta afirmación responde a lo que se refiere al estatus de la cognición de sí mismo del yo-centro de las efectuaciones primordiales instintivas; está claro que aunque opera como centro carece de toda forma de reflexión. Acerca de esta capacidad de obrar a favor de la satisfacción de necesidades sin tener conciencia de ello, dice Husserl cuando se refiere a la primera impatía, vale decir, de la primera relación madre-infante: "El infante quiere que venga su madre en la 'prospección' normal en que las necesidades del infante son satisfechas, la criatura grita involuntariamente, buena parte de las veces esto 'funciona'"29. Nam-In-Lee destaca que Husserl llama habitualidad a los instintos primarios en relación con su génesis: Desde el punto de vista genético no hay una diferencia esencial entre instintos innatos primarios y habitualidades adquiridas. Ambas muestran el sedimento decantado y con esto la herencia de la experiencia pasada. De este modo, el instinto primario innato, como una forma determinada de habitualidad no es una forma fija que no está expuesta al destino de transformación y de cambio. Por el contrario, puede continuar transformándose a sí mismo interminablemente en la medida en que el ego trascendental puede continuar cambiándose a sí mismo permanentemente30. 27 H usserl, E. Hua XV, p. 605. 28 H usserl, E. C 16 V, 18-19. 29 H usserl, E. Hua XV, p. 605. 70 N am-1n-L ee . Op. cit., p. 167. En el texto este autor glosa el Ms. D 14 23. 92 Paso desde el anónimo fluir originario hacia la identidad personal El proceso básico de la organización y preservación del ser individual concierne, de acuerdo con lo visto hasta aquí, a la institución de habitualidades. 3. El yo polo que acompaña todas mis vivencias y sus implicaciones temporales En Ideas 1, cuando Husserl analiza la relación de las vivencias con el ego puro, comienza por elucidar los diferentes modos de toma de conciencia del yo respecto de sí mismo que acompañan todos sus actos. Dice: Observando, percibo yo algo; de igual modo estoy yo en el recuerdo "ocupado" frecuentemente con algo; cuasí-observando percibo yo en las ficciones de la fantasía lo que pasa en el mundo fantaseado. O bien yo medito, saco conclusiones, rectifico un juicio, en casos "absteniéndome” en general de juzgar. Llevo a cabo un sentir agrado o sentir desagrado, me alegro o estoy triste; deseo y quiero y hago; o también, me "abstengo" de alegrarme (,..)31. . En estos casos yo estoy actualmente ahí como ser humano. Aun si llevo a cabo la epojé fenomenológica, mientras "yo, el ser humano" soporta la desconexión, "no hay desconexión capaz de borrar la forma del cogito y el sujeto 'puro' del acto: es 'estar dirigido a', 'estar ocupado con’, (,..)"32. La forma temporal que es propia del ego puro es una forma unitaria de todas las vivencias de una corriente de vivencias. En ambos casos encontramos un yo maduro en el que todas sus capacidades disposicionales se han desarrollado favorablemente. Husserl describe la temporalización propia de este ego en sus Lecciones sobre Fenomenología del tiempo inmanente de la conciencia (1893-1917). Una vivencia presente acaba de pasar pero todavía persiste al alcance de la mirada fenomenológica. Habiendo pasado, lo que fue presente se convierte en retención: no es posible mantenerla al alcance; en la medida que lo que se anticipaba como protención deviene presente, la anterior retención deviene retención de retención. Tal fluir produce simultánea y permanentemente un momento anticipativo, una protención que avanza desde lo por-veniry se convierte de inmediato en vivencia presente. 31 H usserl, E. Ideen zu einer reinen Pfianomenologie und einer phdnomenologische Philosophie, Hua III, I, p. 179. Cito de la versión española de losé Gaos, Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica. FCE, MéxicoBuenos Aires, 1949, p. 189. 32 Ibíd., pp. 190-191. 93 Capítulo IV Klaus Held afirma: "Tal como lo muestra la reflexión siempre posible y en consecuencia infinitamente repetible, el yo se temporaliza a sí mismo como primer objeto temporal en la génesis de cualquier objetividad. El origen de esta temporalización es el presente del funcionamiento último, pre-reflexivo, que se hace presente para sí mismo”33. La fenomenología de la intersubjetividad descubre aún más rasgos de ese yopolo reducido a la esfera de lo mío propio con toda su corriente de vivencias; tal esfera se alcanza por medio de la reducción del mundo y de los seres humanos en él; aplicada esa reducción la presencia efectiva de la vivencia del alterego exhibe, entre otros rasgos, la complejidad de la temporalidad intersubjetiva implicada en ella. En su Introducción al tercer volumen dedicado a la fenomenología de la intersubjetividad, Iso Kern cita el fragmento de un manuscrito: "(...) El Otro es hecho presente en mí, como un fluyente presente viviente existente concreto, yo tengo su presente como co-presente, como anunciándose apresentativamente en mí, pero también anunciándose como teniéndome a mí en anuncio de mí mismo en él/ella. Constituido en su presente viviente en el modo del co-presente (,..)"34. La encarnación de tal temporalidad intersubjetiva es conductora de la presencia viviente de la tradición. La implicación de este entretejimiento intersubjetivo aparece en los diferen­ tes estratos de la identidad personal y de la persona moral. Tomamos en consi­ deración en lo que sigue el estrato del yo-en-el-mundo. 4. Eí estrato de la identidad del yo mundano constituido y el papel de la memoria Cuando tenemos la capacidad de alcanzar la conciencia de nosotros mismos mediante la reflexión, ya ha tenido lugar un largo proceso de institución de capacidades; tal proceso comienza con instituciones primarias en un horizonte vacío. La identidad aparece en una triple dirección. En primer lugar, concierne al hecho de nuestro ser conciencias encarnadas, cada una de las cuales configura el mundo desde su inevitable estar aguí, vale decir, a partir de ese aquí. En segundo lugar, la institución de habitualidades se muestra como condición ineludible 33 H eld , Klaus. O p. cit., p. 96. La traducción es nuestra. 34 H usserl, E. Hua XV, Introducción de Iso Kern, p. xlviii ss. El texto com pleto en SpateTexte über Zeitkonstitution (1929-1934). Die C Manuskripte, editado por Dieter Lohmar. Springer, The Netherlands, 2006. 94 Paso desde el anónimo fluir originario hacia la identidad personal del desarrollo del yo. En tercer lugar, la reflexión muestra que la capacidad del reconocimiento de la propia identidad se apoya en la memoria. En primer lugar, el factum de la ubicación corporal que Husserl vincula al entorno y en última instancia a la tierra35, muestra el cuerpo vivido como punto cero de orientación, el que configura el mundo desde la perspectiva del inevitable aquí que acompaña al yo adonde vaya. O sea, que la identidad del yo incluye un saber de su ser encarnado en este cuerpo y ver el mundo desde aquí. Lo peculiar de la identidad personal encarnada en un cuerpo vivido es que si bien tal identidad se vincula al reconocimiento del cuerpo vivido como siendo el cuerpo propio, en cambio, por lo que concierne a la exterioridad del cuerpo, ella sólo se alcanza por la mediación del prójimo. Es la mirada del prójimo, sus expresiones acerca de mis rasgos personales los que me informan acerca de mis características. Desde el punto de vista constitutivo es sólo cuando tomo conciencia de que constituyo al Otro también según su exterioridad, me doy cuenta de que yo, a mi vez, soy constituido por él/ella a partir de mi exterioridad. Sobre la gravedad del ser visto nos informa lean Paul Sartre en Les Mots. En segundo lugar, el desarrollo de la identidad se alcanza a lo largo de la ins­ titución de habitualidades. El yo se hace substrato de habitualidades que permi­ ten la emergencia de ciertas disposiciones. Tales habitualidades son horizontes de capacidades, vale decir, a partir de la experiencia decantada en forma de habituali­ dades surge cierta unidad del yo-, no se trata de una unidad estática sino de una "unidad en este estilo a través del cambio"36 En este contexto el término cambio alude a la historia decantada en el yo puro-, de este modo la institución de habitua­ lidades es el proceso clave para comprender la individualización; ella es llevada a cabo por la síntesis pasiva, vale decir, fuera del ámbito de la conciencia tética. La pregunta retrospectiva aplicada a la institución de habitualidades conduce al funcionamiento de la motivación como a su condición de posibilidad. Para Husserl, la motivación es la legalidad universal conductora de toda configuración de unidad de la conciencia. En 1deas II caracteriza la motivación como la legalidad fundamental de la vida del espíritu. A este respecto dice H. R. Sepp: "La genealogía constitutiva de la apercepción-yo-ser-humano abre, a partir de una constitución 35 H usserl, E. "Grundlegende Untersuchungen zum phánom enologischen Ursprung der Raumlichkeit der Natur". En: Farber, Marvin (compilador). Philosophical Essays in Memory ofEdmund Husserl. Harvard University Press, Cam bridge (M ass.), 1940. Este texto corresponde al Ms. D 17. 36 H usserl, E. Phanomenologische Psycftologie, editado por Walter Biemel, Hua IX. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1968, p. 215. 95 Capftulo IV puramente pasiva, un ámbito en el que, en una trama de motivaciones asociativas y de motivaciones racionales, se constituye para el yo lo que lo enfrenta como trascendente, sus objetos"37. En el sujeto personal, la libertad del yo puedo siempre debe ser vista sobre la base y en conexión con capacidades previas que abren el ámbito de posibilidades; tales capacidades constituyen el sujeto personal a partir de una intencionalidad asociativa-pasiva, en la medida en que otorgan una cierta regla de desarrollo a la corriente de vivencias. Husserl se refiere a una "por así decir costumbre dóxica"38que proyecta protencionalmente predelineamieñtos de cognoscibilidad para el comportamiento. La expresión costumbre dóxica conduce a relacionar lo habitual con lo perceptivo. Las habitualidades trazan carriles al comportamiento y también a la percepción de la situación y de los objetos percibidos y valorados que la configuran. La fenomenología de la percepción muestra la institución de habitualidades en la base de la organización del funcionamiento de la percepción; ahora bien, la comunicación y/o la confrontación intersubjetiva pueden modificar tal institu­ ción; por su intermedio también se hace manifiesto el efectivo entrelazamiento del tiempo intersubjetivo. Dice Husserl: "La capacidad de intercambio identifi­ cante corresponde al sentido-nosotros como una capacidad que sostengo como mía y [que] simultáneamente, viceversa, debe concordar con los Otros, y ellos la aceptan cada vez, [ellos] co-comprenden”39. La confrontación intersubjetiva puede motivar un cambio en la habitualidad; tal cambio, si bien no es inmedia­ to ni manifiesto, es posible. La persistencia característica de las habitualidades no equivale a inamovilidad. Con esto somos conducidos a la relación de motiva­ ción y habitualidad. En cuanto a la identidad individual que se va sedimentando, se trata no sólo de la unidad de la persona como sujeto individual de motivación, sino que se da identidad sólo a partir del correspondiente estilo de motivación40. El yo que ha alcanzado su identidad la preserva como un "estilo individual"41, como "un carácter personal"42. Tal carácter personal incluye una habitualidad de la voluntad: a partir de un yo que toma posición se fundan convicciones que se transforman en habitualidades que enriquecen el haber previo de disposiciones; 37 S epp, Hans Rainer. Praxis und Theoria. Kart Alber, Friburgo-Munich, 1997, p. 39. 38 H usserl, E. Hua IV, p. 256. 39 Husserl, E. Hua XV, p. 208. 40 H usserl, E. Hua IX, p. 215; Hua 1, p. 101. 41 \bid„ p. 215. 4i H usserl, E. Hua 1, p. 101. 96 Paso desde el anónimo fluir originario hacia la identidad personal la fundación de una habitualidad de la voluntad que se prescribe a sí misma la preservación consecuente de sus peculiaridades. La instauración de intereses forma parte del haber de la individualidad; esto se vincula, entre otros temas, a posibilidades que conciernen al interés teorético como interés por la verdad: "el interés teorético en sentido específico es interés por la fundamentación"43. Este delineamiento de la génesis de la identidad personal incluye la crítica. Husserl no sostiene que una vez alcanzada determinada evidencia, ella basta para generar una norma persistente. El estado de satisfacción no es garantizado por determinados puntos de vista y por ciertas normas, y sí lo es por la tendencia general del esfuerzo mismo que concierne a una habitualidad del yo: la actitud crítica, con palabras de Husserl, "la intención habitual respecto de una crítica de las metas y de los caminos que conducen a ellas”44. El tercer aspecto que tomamos en consideración señala que la reflexión y la memoria hacen posible el saber acerca de la propia individualidad. Primero, el yo recuerda sus experiencias pasadas como siendo las suyas, las que le pertenecen, y como no siendo transferibles, sabe de sí mismo como siendo uno y el mismo a lo largo del permanente fluir a partir del presente viviente; se trata de uno y el mismo yo en el mundo, en la multiplicidad de los cambios. El reconocimiento de experiencias pasadas como experiencias propias se puede concebir como una primera forma de memoria caracterizable como espontánea y operante en la base del reconocimiento de la propia identidad. Así vista, la memoria resulta ser condición trascendental de posibilidad de la identidad propia; también puede ser vista como la efectuación por medio de la cual el yo presente se refiere a su haber sido el mismo yo en el pasado. La fenomenología de la memoria hace manifiesta su estructura presentificante. Husserl se ocupa repetidamente de este tema desde los tempranos tiem­ pos de sus Problemas fundamentales de la fenomenología (1910/11 )45, donde por medio de una doble reducción deja al descubierto la doble conciencia implicada en las presentificaciones. En síntesis, en el estrato del yo puro, la memoria aparece como una disposición {Vermoglichkeit) de la conciencia que permite el saber acerca de nuestra propia identidad a lo largo del fluir de las vivencias. La trayectoria del pensamiento de Husserl lo conduce desde el yo puro en la extrema pobreza de la apodicticidad 43 Husserl, E. Erfafirung und Urteil. Meiner Verlag, Hamburgo, 1985, p. 379. 44 H usserl, E. Hua XXVII, p. 30. 45 H usserl, E. Hua XIII, p. 177ss, ver tam bién Hua VIII, p. 132s. 97 Capítulo IV del yo pienso, hasta el despliegue de lo implicado que exhibe al yo puro como siendo más que un mero polo de identidad que acompaña las vivencias; se trata de un yo que es substrato de fiabitualidades46, caracteres y disposiciones de un centro efectivo, activo qüe a su vez es afectado474 . Parece lícito sostener que la reiteración 8 de las habitualidades y, en general de lo decantado en el horizonte de experiencia podría considerarse una forma primaria, pasiva, de memoria. 5. La identidad vista en el estrato social y en el de la persona moral Dentro del ámbito de lo que Stephan Strasser llamó monadología social48 en Husserl, la identidad puede ser analizada en dos niveles. El primero concierne al punto de vista social y el segundo al ético. De esta problemática se ocupa Husserl en particular en dos textos que llevan por título Espíritu en común 1y II49. El ámbito de lo social es el ámbito de las relaciones yo-tú50, en ellas se hacen manifiestas efectuaciones de temporalidad intersubjetivas y las relativas a la problemática moral. Husserl caracteriza los actos sociales, los diferencia de aquellos "en que hago algo con el propósito de que el Otro se dé cuenta y con la esperanza (y también la intención) de que se comporte de cierto modo (...)". Mi acto sólo es social si "me vuelvo hacia el Otro y, en primer lugar, mi intención es de comunicación"51. La reciprocidad del acto comunicativo configura las ventanas abiertas de la monadología social de Husserl. En este estrato la reciprocidad implica diversos grados de posible influencia-, a Husserl interesa señalar que tal influencia no obra como una suerte de causalidad sino a la manera de una motivación (si bien no se atiene en todos sus textos al sentido que prescribe a estos términos). Este tema se relaciona con el de la institución de habitualidades en el caso de lá personalidad social. Según la citada diferenciación, la causalidad daría cuenta de un cambio inevitable; la motivación, en cambio, concierne a asumir voluntariamente la propuesta del Otro, sea un comportamiento, un valor, una convicción, etc. De este modo tienen lugar sucesivas instituciones, 46 H usserl, E. Hua IV, p. 253ss. 47 H usserl, E. Hua IX, p. 208s. 48 S trasser, Stephan. "Grundgedanken der Sozialontologie Edm und Husserls". En: Zeitscfirift für phanomenologische Forschung. Berlín, 29, 1975. 49 H usserl, E. Hua XIV, p. I65ss. 50 \bíi., p.167. 51 Ibíá., p. 166. 98 Paso desde el anónimo fluir originario hacia la identidad personal sea que se trate de habitualidades que proceden de una tradición encarnada por medio de vínculos familiares tempranos o por otro tipo de influencias. Del ámbito de las habitualidades judicativas proceden decisiones que toman forma de convicciones o de tomas de posición. Sólo las convicciones vigentes siguen siendo habitualidades; en todo caso ambas son modificables aunque no instantáneamente. Husserl pone énfasis en la distinción diciendo: Es necesario captar una diferencia: la habitualidad que se halla en la base de los fundamentos egoicos propio-esenciales crece al yo "internamente", y el carácter que crece "externamente" al yo como un "carácter empírico", como una propiedad real, o bien la constitución de habitualidades personales (propiedades egoicas) y la constitución de características "reales" de la persona en la apercepción externa52*. Un texto de Husserl de 1921/22 resulta muy sugestivo respecto de esta temática: en él, Husserl se ocupa de la identidad social en términos de das man ” . Los actos sociales suelen ser actos convencionales o fundadores de actos convencionales, a ese respecto dice Husserl: "El estrato de lo convencional se vincula a actos culturales, (éste es el estrato] de aquello que es válido más allá de la persona singular y el caso singular, del 'uno hace esto así', 'así se debe hacer esto', 'así debe uno comportarse'"54. Cuando se trata de asumir o bien de romper con la convención responsablemente puede darse el caso del paso del comportamiento en el ámbito social al del ámbito de la ética. En cuanto a la problemática ética que se halla en el punto más alto del desarrollo que hemos considerado, puesto que es nuestro tema central, aquí solo será considerado según algunos rasgos presentados en el texto Espíritu en com ún 55. El parágrafo 9 de ese texto, titulado S ocialidad y ética, es introducido por las siguientes palabras-clave: "Razón y sociabilidad. Lo ético. Lo ético sobre fundamentos instintivos". En esta oportunidad sólo vamos a hacer referencia a dos rasgos constitutivos de la intencionalidad ética: el amor y la libertad. No nos extendemos en lo que concierne al amor (tema importante en ese texto56) porque nos ocupamos de él en los capítulos que siguen. Lo esencial en 52 Ibíd., p. 424. ” Ibíd., p. 228. 54 ¡bíd.. p. 225. 55 H usserl, E. H uaXIV, "Gem eingeist 1", pp. 175-191. 56 1bíd.. p. 172ss y ver tam bién Iribarne, ). V. E. Husserl. La fenomenología como monadología. Academ ia Nacional de Ciencias, Buenos Aires, 2002; Cap. IX: "La antigua y difícil propuesta del amor". 99 Capítulo IV ese texto, es la actualización de la disposición que apunta a convertir las diversas formas del amor en amor ético, esto es, en amor universal, un amor que asume su responsabilidad por el desarrollo del alma germinal del Otro57. En el pensamiento de Husserl, la libertad alude, en el caso ideal, al sujeto de las decisiones y acciones que surgen de una voluntad reflexiva, al que toda arbitrariedad es ajena. Aunque los textos de Husserl hacen referencia a los nexos necesarios para delinear una doctrina unitaria de la libertad en relación con la propia identidad, en este caso nuestra referencia se restringe a la relación de las habitualidades con la libertad. A este respecto dice Husserl: "No obstante, yo soy el mismo a lo largo de las modificaciones pero eventualmente soy mejor o más bueno. Querría ser diferente, lamento no ser de ese modo, lo evalúo negativamente, sé que es posible ser diferente; con mis habitualidades estoy al alcance de mi poder, tengo poder respecto de mí mismo, me determino en el orden práctico, soy el resultado de mis obras"58. En el estrato de la identidad ética, la problemática concierne a la valoración y a la institución definitiva de comportamientos éticos, en la institución de la propia identidad moral. En este ámbito, tanto como en el de la identidad social la influencia (motivación) del Otro no requiere necesariamente la presencia efectiva del Otro. "Usted y yo estamos en contacto. Manos espirituales nos alcanzan el uno al otro por encima de la distancia temporal. El yo pasado es el sujeto de un acto comunicativo. Él/ella es quien da, el otro, el del futuro, (es) el que recibe"59. En otro texto dice: "Mi vida y la de Platón son una. Yo continúo la tarea de su vida, la unidad de sus efectuaciones es un eslabón en la unidad de mis efectuaciones; sus esfuerzos, su voluntad, sus formas continúan en las mías"60. Las modificaciones que apuntan a un ser ético no tienen lugar arbitrariamente sino de acuerdo con reglas propias del desarrollo subjetivo. Si ha de subsistir la individualidad de las mónadas, todas sus posibilidades deben ser elegidas: el ser requiere para sí mismo lo que es concordante61. Aunque el yo personal es libre, lo que quiere decir que él/ella pueden asumir cierto valor o comportamiento pero que podrían haber decidido de otro modo, en el ámbito de las decisiones éticas la verdadera decisión es la única posible62. Tal decisión está en relación 57 H usserl, E. Hua XIV, p. 174. 58 ¡bíd., p. 211. 59 1bíd.. p. 168. 60 \bíd., p. 198. 61 Ibíd., p. 42. 62 1bíd., p. 21. 100 Paso desde el anónimo fluir originario hacia la identidad personal con "necesidades internas, intuitivas, que [obran] como posibilidades a priori que determinan realidades-efectivas''63. A lo largo del curso de las vivencias se individualiza una forma vacía y tiene sentido de irrepetibilidad. "Así también todo acto pasado está determinado en su lugar de un modo unívoco, en su efectivo haber sido, enfrentando posibilidades que si hubieran de ser captadas como realidades, eso significaría que perdemos nuestra verdadera mónada y que ponemos otra, que es incompatible con ella. Esta aparente restricción de la libertad se relaciona con el telos que guía y con la tracción teleológica hacia una aproximación permanente hacia la razón, vale decir, hacia la dimensión ideal de la 'totalidad de las mónadas’"64. La mayor exigencia de Husserl se vincula a la oposición entre originalidad y convencionalidad. El desafío se expresa diciendo: "Ambas [originalidad y convencionalidadl deben estar siempre entretejidas, la auténtica existencia humana requiere la lucha eterna entre la caída en la inactividad de lo convencional, o lo que quiere decir esencialmente lo mismo, una vida en la razón perezosa, en lugar de una vida que surge de una auténtica originalidad, que despierta repetidamente o que es viejo y lo une con lo nuevo”65. 6. Consideraciones finales Queda así planteada la posibilidad de concebir el fluir originario con rasgos di­ ferentes cuando se lo alcanza como forma última en la que se da la temporalización y cuando se lo alcanza, sea como vida fluyente, o bien como medio viviente tal como lo hace Husserl en textos tardíos. También se ha propuesto la captación de ese fluir, no como un enigma (K. Held) que como tal puede ser resuelto sino como un límite propio de la fenomenología, más allá del cual no tiene aplicación la pregunta retrospectiva. Nuestro objetivo fue buscar los eslabones que a lo largo del desarrollo de la identidad personal articulen los elementos aparentemente dispersos. Al comenzar, señalamos la distancia entre el carácter abstracto del ego que es visto como mero polo de vivencias y la complejidad del yo constituido como hombre o mujer en el mundo. Según lo visto hasta aquí, esta distancia es un pseudoproblema que procede de la abstracción practicada por la reducción aplicada a uno y el mismo ego concreto. 63 \bíd., p. 23. 64 En Iribarne, |. V. E. Husserl. La fenomenología... Op. cit., Capítulo XIII: "La libertad". 65 H usserl, E. H uaXIV, p. 231. 101 Capítulo IV En segundo lugar, señalamos la distancia entre el fluir anónimo originario y la identidad de la persona, se trata del extenso ámbito donde deben hacerse manifiestos los eslabones que articulan los diversos estratos. En el estrato más bajo, el de la primordialidad, aparece la institución de habitualidades conducidas por sistemas de impulsos (instintos). A partir de este estrato, las habitualidades serán el común denominador para los eslabones que vinculan los diferentes grados de complejidad. La identidad de los niños tanto como la de las personas maduras evoluciona sobre la base de habitualidades que tienen su sede en el cuerpo propio animado, sobre la base de habitualidades relativas a patrones de percepción, de comportamiento, de intereses, de valoraciones-, hay también habitualidades vinculadas a nuestro modo propio de captar nuestro pasado tanto como habitualidades relacionadas con nuestros proyectos. Hemos tomado en consideración prioritariamente el papel de las habitua­ lidades en relación con el desarrollo de nuestra propia identidad y sólo se ha insinuado la importancia de nuestra capacidad de cambio, de novedad que fun­ da las variaciones posibles de nuestra identidad. La reiteración de habitualida­ des puede entenderse como una forma pasiva de la memoria y la memoria tanto como las habitualidades son claves para la organización de la identidad perso­ nal en el curso de su desarrollo. Aun el paso de lo convencional a la identidad personal singular se funda en la institución de nuevas habitualidades persona­ les, configuradoras del estilo propio de cada persona. También hemos señala­ do que la institución de las habitualidades se inscribe en una forma funcionante que la sostiene: la motivación, la cual se hizo manifiesta como su condición de posibilidad. En esta breve referencia al estrato de la persona moral aparece el alto aprecio de Husserl por la organización instintiva, por ejemplo cuando hace referencia a "lo ético sobre fundamentos instintivos" (citado más arriba). En este orden de cosas, sus expectativas conciernen al posible sometimiento a valoraciones y comportamientos morales instituidos de una vez para siempre de un modo crítico, responsable y libre y, en ese sentido, al ideal de un comportamiento moral que funcione como a partir de una habitualidad. También la limitación mencionada antes, en relación con las verdaderas posibilidades propias, se vincula este alto estrato, en cierta medida voluntariamente fijo, de la propia identidad. 102 C apítu lo V ACCIÓN Y SENTIDO Aportar elementos para una fenomenología de la acción es un paso necesario, antes de abocarnos al problema de la acción producida por la persona ética. Tal fenomenología es el tema de este capítulo. La fenomenología de la acción dirige la mirada a la estructura de la conciencia encarnada; en este análisis utilizamos prioritariamente el enfoque genético, que opera con la temporalidad de la conciencia y su historicidad y también, inseparablemente, con el cuerpo vivido situado en su aquí. Cuando la mirada del fenomenólogo se dirige al yo mundano y al estrato de la monadología social, se hace manifiesta la radical incompletud de ese yo mundano y su carácter histórico. El cumplimiento de propósitos en relación con la historicidad del yo tiene lugar por la mediación de la acción. El contexto general de este capítulo es el de la polaridad yo-mundo, dividida en dos ámbitos: en primer lugar, tomamos en consideración el polo-yo; en segundo lugar, el polo-mundo. En relación con el polo-yo examinamos dos momentos: primero, la estructura temporal de la conciencia, motivación, habitualidades y tendencias; segundo, la conciencia perceptiva, la conciencia imaginante, el propósito. A continuación nos ocupamos de la toma de conciencia implícita yo puedo-, luego, de la vigencia del impulso de preservación de sí mismo respecto de la configuración de la acción y, por último, de motivación e interés. En relación con el polo-mundo examinamos, en primer lugar, la situación y su historicidad; y luego, el otro-en-el-mundo y en relación con la tradición. Para terminar, pasamos a la relación de la acción con la ética. 103 Capítulo V Antes de comenzar con estos temas, señalo que las citadas diferenciaciones resultan del análisis fenomenología), pues en el ámbito del mundo de la vida ellas son vividas en un entretejimiento radical. Ilustramos algunos de estos puntos con textos de la tragedia E ledra (versión sartreana)1. I. E/ polo-yo Con la mirada dirigida al polo-yo comenzamos con el análisis de la estructura temporal de la conciencia, motivación, habitualidades y tendencias. La fenomenología exhibe la conciencia como una corriente de vivencias, cuya fuente originaria es el presente fluyente viviente. La cuestión de la motivación está en la raíz de este factum. En Ideas II1 2 Husserl afirma que la unidad de la corriente de conciencia, la forma de la conciencia interna de tiempo, es unidad como resultado de la motivación3; esta motivación, que es condición primera para toda polarización yoica y para toda polarización de objeto, se halla como base en la forma unitaria universal del fluir, como legalidad formal de una génesis universal que se constituye siempre de nuevo de acuerdo consigo misma, en una estructura formal noético-noemática de modos de donación fluyente de pasado, presente, futuro. Funda las secuencias de orden de las distancias temporales múltiples y de las fases temporales en las que, a partir de las apariciones cambiantes, se constituye uno y el mismo objeto idéntico, y también configura la unidad de la génesis del ego que, como idéntico en la multiplicidad de las vivencias, es la unidad de su historia. En cuanto a las formas en que esa temporalidad sabe de sí misma en el yo constituido, Husserl afirma, en su Psicología fenomenológica4, que el yo puro como idéntico con sus vivencias, como yo de afecciones y acciones es más que un mero polo de identidad5, es también polo de habitualidades core tiene historia6y en ella cierta consecuencia. Estamos frente a un proceso apoyado en la operatividad de la acción, sin duda de diversos niveles de acción. Ideas 11 ubica 1 S artre, |. P. Les mouches Gallim ard, París, 1947. 2 H usserl, E. ideen zu einer reinen Pfianomenologie und einer phanomenologiscfie Philosopfiie, Libro II, editado por Marly Bi^-cel, Hua IV. Martinus Nijhoff, La Haya, 1952. 3 Ib(d., p. 227s. 4 H usserl, E. Phdnomenologische Psychologie, editado por Walter Biemei, Hua IX. Martinus Nijhoff, La Haya, 1962. 5 Ibíd., p. 208, y tam bién Hua XIV, p. 172. 6 I iUSSEr l , E. Hua IX, p. 211. 104 Acción y sentido la autoconstitución originaria del yo no sólo en las estructuras formales de la conciencia interna de tiempo, también la muestra como dependiente de un subsuelo oscuro de costumbres dóxicas que otorgan al yo su perfil habitual y proporcionan materia prima para las acciones yoicas7. La asociación es el modo de motivación básica que da consistencia al trasfondo pasivo y lo mediatiza al yo8 puesto que asociaciones y hábitos fundan vínculos entre la conciencia yoica más temprana y la más tardía9. Esto concierne a las operaciones racionales sumergidas en esfera pasiva a partir "de actividades yoicas más tempranas como (también) a operaciones de motivación puramente pasivas"101 . Con lo visto hasta aquí ya es posible hacer referencia a la diferenciación entre yo libre y yo de las tendencias -conviene señalar que tendencia es un concepto teleológico que Husserl, en todos los casos, refiere a la intencionalidad de la conciencia11. El yo de las tendencias es un yo que, como dice Husserl en otro lugar, sólo de modo equívoco se puede llamar así, puesto que es un yo impulsado por instintos originarios a los que sirve pasivamente12. Con esto se caracteriza al yo y su acción por lo pasivamente predado. En este ámbito, la terminología que alude a la pasividad no logra encubrir que se trata un ámbito de incesante actividad, a que se refiere la paradójica expresión síntesis pasiva. Ella vincula la aparente inacción de la pasividad con la actividad sintetizadora. Las señales de la actividad pasiva se hacen manifiestas en sus productos y también en la transformación eventual de las habitualidades sedimentadas. Es posible ilustrar la vigencia del yo de las tendencias con el caso de la tragedia a que hicimos referencia. Electra, habiendo vivido instalada y motivada desde la habitualidad del odio, después de ser liberada por la acción de Orestes, no logra reorganizarse como yo libre y continúa viviendo a partir de la habitualidad de los sentimientos: sólo cambia el odio por el miedo y el remordimiento. Frente a la aparente inactividad del yo paciente se ubica el yo libre, el de las tomas de posición lúcidas: es el yo de Orestes que elige su acto y asume las consecuencias. Sin embargo, como se verá más adelante, desde la posición de Husserl, esta forma de libertad no es la forma superior de la libertad; sería más bien el primer paso. 7 H usserl, E. Hua IV. p. 222, p. 225, n. 61. 8 \bíd., p. 222. 9 Idem. 10 S epp, H. R. Praxis und Teoría. Karl Alber, Friburgo-Munich, 1977, p. 36; en este capítulo sigo en lo esencial la minuciosa investigación del autor en la citada obra. 11 H usserl, E. Hua IV, p. 213. 12 1bíd., p. 255. 105 Capítulo V 1.1 La conciencia perceptiva, la conciencia imaginante y el propósito Sabemos que la fenomenología de la conciencia perceptiva es uno de los mayores aportes de la fenomenología de Husserl. Por el factum de ser cada uno de nosotros una conciencia encarnada somos también un mirada sobre el mundo anclada en un aquí que es el de nuestro propio cuerpo situado, en función de lo cual sobreviene nuestra visión de las cosas, no sólo por perspectivas, sino desde nuestra perspectiva. Nuestra capacidad madura de percibir resulta de una génesis pasiva. La experiencia del yo con las cosas incluye un horizonte de mundo; la experiencia perceptiva se plenifica refiriendo (pasivamente) a lo predado el dato presente; a partir de experiencias anteriores decantadas en el horizonte, lo que comenzó por ser una intención vacía se plenifica y el yo es capaz de constituir el objeto. La plenificación de la percepción incluye las kinestesias. En ese sentido, cada actividad sensorial implica alguna forma de movimiento; éste se hace muy evidente cuando quiero lúcidamente percibir bien algo e incorporo la acción lúcida del desplazamiento de mí mismo alrededor del objeto o bien hago que se mueva el objeto mismo. Nuestra conciencia perceptiva, enriquecida por nuestra capacidad de lenguaje y por el funcionamiento de los horizontes de experiencia, entre otras instancias intervinientes, permite actuar sobre el mundo circundante y modificarlo. Ella tiene la característica esencial de ocurrir en el presente; aun cuando se articule con experiencias pasadas decantadas en el horizonte, si es percepción, ella pone una tesis implícita o explícita de existencia respecto del objeto, lo que significa algo así como afirmar "está ahí delante de mí”, "está presente", "existe aquí y ahora". Pero la acción transformadora de los datos que el mundo circundante presenta, no resulta sólo de la conciencia perceptiva sino de su articulación con la conciencia imaginante. Si fuéramos sólo conciencia perceptiva no estaríamos muy lejos de la perfección de la relación de los animales con su medio. Nuestra captación del dato de la realidad genera una distancia que no sólo permite la posición tética de lo visto sino que incluye una apreciación valorativa del dato y moviliza reactivamente la actitud volitiva; de modo concomitante con esa intencionalidad compleja, la conciencia se reorganiza y deviene conciencia imaginante, vale decir, intenciona el objeto o la situación no como es sino como podría ser. Y esto, sin llegar todavía al plano ético, se da ya, por ejemplo, en el caso de la razón instrumental que se halla en la base de la técnica. Si la 106 Acción y sentido conciencia imaginante concibe una salida por medio de la acción adecuada para la transformación del medio, la conciencia -perceptiva e imaginante- proyecta un objeto o una situación futura a cuyo servicio pone la acción. En la versión de la tragedia de que nos ocupamos, la acción sobreviene a partir de dos propósitos diferentes: por una parte, el propósito de Electra, o sea, el de una conciencia organizada desde el odio que, como imaginante, espera la vuelta de Orestes para que le preste la mano asesina que realice su propósito. Por otra parte, se trata de los propósitos de Orestes quien, cuando encuentra a Electra, quiere llevarla con él, lejos de Argos. No obstante, desde la llegada a su tierra natal está naciendo en él otro propósito: el de recuperar su identidad. Está dispuesto a pagar con crímenes por ella. A medida que avanza en la asunción de esa identidad el propósito se enriquece: comprende que el acto criminal es condición para la libertad de Electra y de su pueblo. Dice Electra: "El que espero, vendrá con su gran espada''13. Dice Orestes: "He ahí mi palacio. Es ahí donde nació mi padre (...). También yo nací allí (...)14. Un perro reconoce a su amo, es su amo. A mí, qué es lo que me pertenece?"15. La enumeración y el reconocimiento de sus carencias es el reverso de la instauración del propósito. Más tarde expresa la aceptación de su propósito último cuando dice: "Soy hombre, Júpiter, y cada hombre debe inventar su camino"16. En este punto, lo expresado podría coincidir con Husserl, quien sostiene la exigencia de responder a la vocación como a un inapelable llamado. A partir de lo visto hasta aquí, ya podemos proponer un delineamiento provisorio de la acción como aquello que mediatiza la transformación que la conciencia encarnada se propone producir y produce en el mundo, sobre la base de la capacidad yo puedo, que incluye su capacidad kinestésica. En cuanto a la referencia temporal, lo imaginante, desde nuestro punto de vista, sostiene de algún modo la vigencia de la conciencia perceptiva, y es precisamente el mantener ese vínculo lo que le permite saberse como no-perceptiva, sostener su objeto como imaginario, esto es, poner su tesis de inexistencia o de ausencia. La conciencia imaginante conserva su relación con el presente, pero lo propio suyo es concebir el objeto o la situación en un futuro, sostiene un no-tiempo diferente del presente. Esa capacidad de concebir el objeto o la situación como 13 S artre, 14 Ibíd., p. 15 Ibíd.. p. 16 1bíd., p. I. P. O p. cit., p. 28. 22. 23. 101. 107 Capítulo V no son, es fuente del propósito que convoca a la acción, en síntesis, es o puede ser propósito de acción. La consumación de un acto es precedida por la decisión. Como tema, la decisión no es central en el pensamiento de Husserl17, sobre todo si se compara su pensamiento ético con las éticas decisionistas. Este interés restringido por el tema se comprende desde la importancia que tiene para Husserl el trasfondo de la organización pasiva de la respuesta aplicado a la respuesta ética, por una parte, y por otra, la vigencia de la atracción del telos racional y de los valores estimados racionalmente. La decisión entre los posibles ofrecidos resultaría, en el caso ideal, el eje que articula la elección a favor del bien devenido hábito, automatizada. En los textos de Husserl no aparece la cuestión de la decisión como problemática, simplemente se la nombra como un momento de la acción, "la decisión de viajar a París"18, por ejemplo. 1.2 La toma de conciencia implícita “yo puedo” La posibilidad que tiene la conciencia de orgnizarse como perceptiva o bien como imaginante es propia del yo como sujeto de capacidades cuya unidad exhibe el "sistema del 'yo puedo'"19. No se trata aquí de un puedo vacío sino de una potencialidad positiva20. El yo puedo se vincula al yo-centro como un yo de comportamiento libre. Se trata de "la persona en un sentido específico" como sujeto a ser juzgado, en última instancia, por las leyes de la razón, y quien resulta ser, o bien responsable respecto de sí mismo, o bien, esclavizado. La acción de la persona, el ámbito del comportamiento yoico activo, se vincula a sus tomas de posición y también a los trasfondos de objetos que ha constituido y que han decantado en sus horizontes de experiencia. Esta conciencia del yo puedo está en la base de toda acción. Expresado en términos de la tragedia, se trata de la que dice Orestes antes de que se desencadenen los hechos: "¡Ah! Si hubiera un acto que me diera derecho de ciudadanía entre ellos; si yo pudiera hacerme cargo de él, aunque fuera un crimen (...l"21. Son palabras dichas al comienzo de la tragedia; todavía no conoce 17 Tomo com o ejem plo que en el índice tem ático de la edición de las obras de Husserl por la editorial Fé­ lix Meiner, Ham burgo, 1992, el término no aparece. 18 H usserl, E. Hua XXVIII, p. 107. 19 H usserl, E. Hua IV, p. 253. 20 1bíd., p. 255. 21 S artre, |. P. O p. cit., p. 26. 108 Acción y sentido ni el mundo familiar de Argos ni su propia situación en él, pero sospecha que si él descubriera la acción otorgadora de arraigo e identidad, sería capaz, -es la conciencia del yo puedo- de llevar a cabo el acto. Husserl caracteriza la esfera del yo puedo como esfera de la libertad en sentido particular y hasta en sentido propio. H. R. Sepp, en la obra citada, señala que Husserl no busca determinar las capacidades pertenecientes a la apercepción del yo-serhumano en relación con la esfera del yo puedo como lo único que hace posible la libertad. El yo sólo logra comportarse como libre, o sea, pronunciar su fíat en oposición a las incitaciones pasivas, vale decir, logra inhibir esas incitaciones, porque se encuentra de antemano en una dimensión en que, por su parte, esas posibilidades son las suyas. La libertad del yo puedo para la acción ha de ser vista siempre sobre la base y en el contexto de ámbitos de potencialidades y posibilidades que a la vez que dan lugar a la acción en cierta dirección, excluyen otras posibilidades. Esa trama de capacidades, de posibilidades, configuran sobre la base de la intencionalidad asociativa pasiva la dimensión personal del sujeto, en cuanto operan respecto de la corriente de vivencias como "una cierta regla de desarrollo"22. En este punto, una vez más, es posible ilustrar con la tragedia: Orestes no habría podido llevar a cabo su acto asesino si no hubiera estado situado en su propio mundo vivido, si no hubiera tenido la historia que tenía, si no hubiera padecido la falta de arraigo, o sea, de pertenencia a un mundo familiar, hasta la pérdida de identidad, y también si no hubiera corrido por sus venas "la sangre feroz de los átridas". Todo eso convirtió el acto asesino en su posibilidad propia. Por la misma razón la posibilidad propia de Electra es el odio, tal como lo es para la propia Clitemnestra. Simplifico de este modo un análisis que podría ser muy rico. De acuerdo con esto, y desde cierto momento de su génesis, el yo puedo estaría precedido por lo que Husserl denomina una costumbre dóxica23, que proyecta protencionalmente para el comportamiento yoico predelineamientos de cognosci­ bilidad que exceden la esfera de lo meramente cognoscible en el sentido de una inseparable carga afectivo-volitiva. Otra vez nos encontramos aquí ante una al­ ternativa, ya que estas estructuras pasivamente constituidas eventualmente se adhieren al yo de modo receptivo; en lo sucesivo el yo puede apropiárselas, si­ tuarse como yo racional frente a esas posibilidades y, o bien dejarse llevar por 22 H usserl, E. Hua IV, p. 256. 23 Ibíd., p. 256. 109 Capítulo V ellas impulsivamente, o tomar una posición libre a su respecto24. Aclara H.R. Sepp que con el término costumbre se alude "no sólo al predelineamiento cog­ noscitivo pasivamente constituido sino al comportamiento impulsivo del yo que abarca la pasividad y la receptividad previas a la toma de posición activa y tam­ bién a una toma de posición que se afirma en una tendencia”25. De una u otra toma de posición resultará una acción libre o una acción determinada. 1.3 Vigencia del impulso de preservación de sí mismo y la configuración de la acción En contextos en que Husserl trata la motivación hace referencia al tema de la preservación de sí mismo (Selbsterhaltung). Se trata de un concepto fundamental en su concepción teleológica de la construcción y el desarrollo del yo, que muestra la forma en que el yo opera como sujeto de motivación. Lo que está en cuestión es la unidad de la persona, preservada a lo largo de la acción por el correspondiente estilo de motivación, el que precisamente opera a favor como automotivante de la identidad de la persona26. En la construcción de la propia identidad personal el concepto de preservación de sí mismo alude al núcleo de identidad, a lo largo del cual, se construye la persona, respecto de lo que es posible decir que en ocasiones es preferible morir a renunciar a ese núcleo valorado, con lo que se hace manifiesta la distancia entre el instinto de conservación y la preservación de s í mismo. En el punto más alto del desarrollo se trata del plano ético. Podríamos reconocer el funcionamiento de la preservación de sí mismo en la respuesta al llamado de una vocación. Tal vocación y los logros que van sedimentando en diversos estratos en la persona, determinan las modalidades de la acción y hacen que la gama de las propias posibilidades de acción sólo incluyan aquellas que no contradicen el sentido de la construcción de sí mismo o, con otras palabras, que no ponen en peligro la autopreservación. No obstante, la orientación hacia la autopreservación incluye la modificabilidad y las modificaciones fácticas que puedan resultar de la autocrítica. Por otra parte, es necesario tomar en cuenta las diversas clases de intereses porque son ellos los que en cada circunstancia suscitan la acción. Los intereses 24 Ibíi., p. 255. 25 S epp, H. R. O p. di., p. 43-44. 26 H usserl, E. Hua XI, p. 215. 110 Acción y sentido aceptan un ordenamiento jerárquico y, en este orden de cosas, según afirma Husseri27, mientras el yo se mantenga en actitud práctica, el interés práctico de la preservación de sí mismo impide los actos conducentes a la propia panificación: es necesario liberarse de las preocupaciones de la vida. Una vez más es posible ilustrar estos pasos con los actos de Orestes, actos criminales, trágicos que, -si bien culminan con la pérdida de lo que a los ojos del pedagogo era valioso y convierten a Orestes en un manso chivo expiatorio- s e trata de acciones con sentido que es necesario comprender desde la búsqueda de la preservación de sí mismo: Orestes proyecta recuperar su propia identidad. Eso implica ganar un derecho a que sea suyo su mundo familiar. Con la mediación de su acto criminal recupera el vínculo con Argos y crea las condiciones para que Electra y su pueblo vivan libres. De sus tres propósitos sucesivos, sólo uno se inscribe realmente como posibilidad en el sentido de su autopreservación. Dice Orestes: "Ayer (...) vi mi juventud por última vez. De pronto la libertad se fundió en mí y me penetró (...), no tuve más edad, me sentí solo en medio de mi pequeño mundo benigno, (...) no hay nadie para darme órdenes"28. 1.4 Motivación e interés Pasamos ahora a la relación de motivación e interés. Dijimos al comienzo que Husseri ve la motivación como legalidad universal configurante de la unidad de la conciencia; ella exhibe la posibilidad de un yo que es el yo de la acción, y se hace manifiesta tanto en el comportamiento libre como en el comportamiento causalmente determinado del yo. Cuando Husseri afirma que la síntesis de los actos yoicos se regula según la motivación racional, ésta es concebida con tanta amplitud que incluye tanto motivaciones racionales como irracionales. Dice en 1deas II29-. "Quien se deja atraer por impulsos, inclinaciones que son ciegas porque no parten del sentido de las cosas que operan como incitación, que no tienen su fuente según [ese sentido), es impulsado de modo irracional {...)". En un texto donde Husseri examina la relación entre experiencia y praxis y también con el mundo circundante30, caracteriza el actuar como "estar orientado, 27 H usserl, E. 28 S artre, |. P. 29 H usserl, E. 50 H usserl, E. M s . E III 3, p. 7. O p. cít., p. 101. Hua IV, p. 22 Is. Hua XV, p. 441. 111 Capítulo V de un modo volitivamente realizante, hacia un ser que todavía no es"; en esa expresión se hace manifiesta la estructura teleológica de la acción; ella se funda en una motivación que la ocasiona, puesto que en la motivación hay un propósito implícito. Esta idea se completa si agregamos que cada motivación tiene el carácter de una anticipación práctica orientada a cambiar las formas de lo que es "según representación de posibilidades de ser de otro modo"31. Pasamos ahora a un texto relativamente extenso de Husserl, donde analiza una vez más la temática de la motivación y que se titula Motivación como legalidad fundamental de la vida espiritual32. Allí se habla de una ley de motivación referida a posiciones existenciales. Dice: "La exigencia es una exigencia racional, 'originaria'. Hay entonces motivaciones racionales para posiciones existenciales como para los juicios y para tomas de posición de creencia en general (...) Hay también motivaciones racionales para tomas de posición de la afectividad y de la voluntad”33. También esto se puede ilustrar con la motivación de Orestes. Puesto que por haber sido puesto a salvo en el momento del asesinato de su padre carece de mundo vivido propio y en consecuencia de propia identidad, llegado el momento, expone como el negativo de su propia motivación, la motivación de los Otros. Dice: "Hay hombres que nacen comprometidos: al fin de su camino hay un acto que los espera, el acto de ellos, ellos marchan y sus pies desnudos presionan con fuerza la tierra (...) es la alegría de ir a alguna parte"34; o sea, decimos nosotros, es vivir una motivación del orden de la vocación. Dijimos que el concepto de decisión no tiene un lugar relevante en la temática husserliana relativa a la praxis, en cambio, en varios textos Husserl dirige su atención a la cuestión del interés. Es el interés lo que él considera el motor de la acción, lo que pone en marcha el acontecer orientado a la meta. Los intereses forman parte de la estructura habitual de la personalidad, son ellos mismos habituales, persistentes. Los propósitos actuales de la actividad yoica son actualizaciones, desarrollos de intereses35. Los intereses vitales prácticos suelen ser llamados instintos por Husserl, quien distingue instintos originarios de instintos descubiertos o desarrollados, la meta de estos últimos es representable. En otro 31 H usserl, E. M s . A V 2 0 . 32 H usserl, E. Hua IV parágrafo 56. 33 íbíd., p. 223. 34 S artre, |. P. O p. cit., p. 24. 35 H usserl, E. M s . A V 22, p. 40. 112 Acción y sentido estrato diferente del instinto ciego funcionan los intereses de rango más alto, por ejemplo, los vinculados al ámbito de la propia profesión, o los intereses teóricos de la ciencia y también el interés vital que empieza por ser ciego instinto de conservación. En Experiencia y ¡uicio36 Husserl introduce otro concepto de interés. Entiende el concepto estricto en el caso en que un yo se vuelve hacia un objeto temáticamente, "percibiendo algo y, a continuación, observándolo atentamente", junto a éste reconoce otro concepto más amplio de interés, el que abarca todos los actos "del volverse-a pasajero o durable, del ser-ahí (inter-esse ) del yo"37. Este concepto más alto de interés incluye los instintos ocultos, pero no los ciegos en los que no se da ningún volverse del yo hacia un objeto-meta. En todos los casos los intereses proporcionan, sobre la base de sus operaciones de habitualización, los elementos con que se organiza la identidad de la persona. En Electra el interés se dirige a la extinción de lo odiado, en Orestes, a descubrir el acto que lo conduzca a la apropiación de su identidad. En resumen, el interés designa el punto-meta de "una orientación que en la personalidad se impone de modo reiterado hacia la activación consecuente"38, teniendo siempre presente que el horizonte de intereses opera a partir de horizontes de intereses vitales sedimentados39. 2. El polo-mundo 2.1 La situación y su historicidad En el ámbito de investigación polo-mundo, comenzamos por tomar en consideración la situación y su historicidad. Dijimos al comienzo, que las instancias que estamos analizando sólo son analíticamente separables; buen ejemplo de ese entretejimiento es la relación del interés con el mundo, en particular configurado como mundo circundante y más singularizado todavía, entendido como situación. La representación del mundo correspondiente y toda experiencia y conoci­ miento del entorno se relacionan con intereses correlativos. La representación 36 H usserl, E. Erfahrung und Urteil, Untersuchungen zurGenealogiedel Logik, editado por L. Landgrebe. Félix Meiner, Hamburgo, 19765. 37 Ibíd., p. 93. 38 H usserl, E. Hua XV, p. 415. 39 Ibíd., p. 397. 113 Capítulo V del mundo está en permanente reconstrucción. Se trata de una reconstrucción que tiene lugar en relación con el presente de la praxis en el que se actualizan los intereses. Vale decir que lo que funda la historicidad de la situación es el desarro­ llo de la persona humana, la instauración de sus habitualidades, motivaciones e intereses y la persistente dinámica propia de los mismos, dirigida al mundo. Hemos hecho referencia a tres términos: mundo, mundo circundante, situación. Si los ilustramos con referencia a la tragedia, mundo abarcaría las ciudades citadas: Corinto, Atenas, los caminos que las comunican, los límites de esas ciudades y el más allá de sus límites. Cuando Orestes llega a Argos lo rodea un mundo circundante con características determinadas, tal como lo describe el pedagogo: "(...) he preguntado cien veces por nuestro camino en este maldito pueblo que relumbra al sol. En todas partes oigo los mismos gritos de espanto y las mismas desbandadas, carreras negras pesadas en las calles enceguecedoras. ¡Aj! Esas calles desiertas, el aire que tiembla y ese sol (...)"4°. Y el mismo paisaje descrito por Orestes enterado de que Agamenón fue asesinado:"(...) Paredes manchadas de sangre, millones de moscas, olor de carnicería (...) calles desiertas, (...) larvas aterrorizadas que se golpean el pecho en el fondo de sus casas -y esos gritos, esos gritos insoportables (...)"4 41. Esto por lo que concierne al entorno o 0 mundo circundante. En cuanto a lo que concierne a las situaciones en el curso de los acontecimientos ellas van cambiando. Tomamos como ejemplo la que organizó Egisto, asesino de Agamenón, en función de su interés por mantener sometido al pueblo. Se trata de la periódica representación de un arrepentimiento fingido y del juego de las confesiones públicas: "Aquí cada uno grita sus pecados frente a todos; no es raro, en los días de fiesta, ver a algún comerciante (...) arrastrarse de rodillas por la calle, frotar sus cabellos con polvo gritando que él es un asesino (...) pero las gentes empiezan a cansarse"42. Esta última afirmación marca un cambio de situación. Hemos dicho que la situación está estrechamente conectada con el interés-, en el caso de los habitantes de Argos, la situación de permanente exhibición de supuestos remordimientos, procede de su interés por seguir vivos, por eludir la cólera de los muertos según la falsa tradición impuesta por Egisto. Las situaciones son múltiples y se tiene la experiencia del entorno a partir de la nueva configuración de la situación; la situación cambia porque la persona es 40 S artre, I. P. O p. cit., p. 12. 41 Ibíd.. p. 19. 42 Ibíd.. p. 36. 114 Acción y sentido histórica y, en consecuencia, cambian sus habitualidades, intereses, propósitos y con ellos la configuración del entorno. A cada situación sigue otra situación, correlativa de los intereses que se actualizan los unos a continuación de los otros, la jerarquía de los intereses impregna con su carácter el de la situación. Si tomamos en consideración el tema de los intereses en relación con el polo-yo, la situación se configura en el polo-mundo, con carácter de mundo circundante y no de mundo en-sí. Husserl designa como situación total la abarcadora como mundo objetivo práctico, siempre predado, mundo para todos, la concibe como situación universal porque es "base de validez universal para todo"43. 2.2 E/ otro~en~el~mundo y la tradición. Desde el punto de vista de la acción, la que tiene lugar respecto del otro, se desarrolla por medio de la comunicación44. En ese texto, la relación intersubjetiva se da en el acto social que es aquel en que cada uno se dirige al otro con intención de llamar su atención sobre algo de modo tal que el otro dé algún tipo de respuesta. La acción en este orden de cosas es la acción mediada por el discurso, pero también por lo gestual y no menos por toda producción cultural: objetos de la ciencia, de la literatura, de las artes plásticas y también de la política en sentido amplio. Todo lo producido en esos ámbitos está originalmente dirigido a los otros. Por tratarse de actividades que se dan en la vida en comunidad, las vinculamos aquí con la tradición como si ésta sólo tuviera lugar en relación con el polo mundo, pero en cuanto avancemos en el análisis se hará manifiesta una vez más la inseparabilidad del polo-yo. La tradición es pasado encarnado, y lo es tanto en formas del mundo social como en las del derecho, en rigor, como cualquier producto cultural porque ninguno de ellos sale de la nada; la acción de rechazar o reivindicar cada producto de la cultura procede de la tradición correspondiente. Por otra parte, la encarnación de la tradición no se da por sí misma en la ciencia, la literatura, las artes plásticas, la política, etc., sino que es asumida por el científico, el escritor, el artista, el estadista. Las formas en que encarna la tradición varían en una amplia gama que va desde la asunción explícita hasta su actualización tácita o anónima. A este respecto dice Husserl: "A través de 43 H usserl, E. M s . A V 10, citado por H. R. Sepp, p. 72s. 44 H usserl, E. Hua XIV, "Espíritu Com unitario I", ("Gem eingeist I”), pp. 165-191. 115 Capítulo V esta duradera vida en comunidad pasa una unidad del recuerdo comunitario, de la tradición histórica ”45. En el texto publicado a continuación del citado, se ocupa de mostrar cómo el otro no actúa, no tiene sobre mí un efecto a la manera causal sino que yo asumo, me hago cargo por mí mismo de su propuesta, hay cierta aceptación de mi parte que convierte su propuesta en mi motivación, que mediatiza su influencia. A continuación de esa temática afirma lo que tal vez es el mejor resumen del sentido de la tradición. Dice: "Lo que yo originalmente (a la manera de una fundación originaria) produzco, es lo mío. Pero yo soy 'hijo de mi tiempo', yo soy en una más amplia comunidad-nosotros (Wir-Qemánschaft) que tiene su tradición, que tiene de nuevo comunidad con los sujetos generativos, con los antepasados próximos y lejanos. Y ella ha obrado sobre mí, -y termina diciendo- soy lo que soy como herencia''46. 2.3 La cuestión de la acción en relación con la ética Restringimos esta problemática a la acción que en este contexto nos interesa a todos porque concierne a la actividad del fenomenólogo. Tal como Husserl vio la cuestión, ésta no resulta una mera cuestión de ejercicio profesional sino de un ejercicio comprometido con el mundo entorno y el mundo en general que alcanza el campo de la ética. El punto de partida es la afirmación respecto de la función arcóntica de la filosofía, y en relación con ella, aquella para nosotros inquietante convicción de Husserl acerca de que el fenomenólogo es el funcionario de la humanidad. De la primera parte de la expectativa husserliana, si bien no hay certidumbre respecto de su plenificación, por lo menos concierne sólo a cada uno de nosotros como fenomenólogo. A eso se refiere cuando dice que "la actitud fenomenológica total es llamada a provocar una completa transformación personal, que cobija el significado de una máxima transformación existencial"47. La dimensión del campo de acción se extiende y se hace infinitamente compleja cuando Husserl dice: "En la temporalización 'humana', como desarrollo de mónadas racionales de orden superior (vale decir del ‘todo de las mónadas' humanas), desarrollo como las mónadas 'arcónticas' de quienes son soportes singulares de la razón y 'conductores' -los hombres de ciencia, los filósofos, la 45 m . . p. 221. 46 ¡bíd., p. 223. 47 Husserl, E. Hua VI, p. 140. 116 Acción y sentido comunidad fenomenológica-”48; en este texto somos convocados a una acción de dimensiones que, a primera vista, nos desborda. ¿Cómo responder con nuestra acción al llamado de esa responsabilidad? En textos de los años veinte, HusserI ha sintetizado el compromiso de la acción a partir de un vivir despierto a favor del desarrollo, no sólo de la propia personalidad, sino de la del alma germinal de los otros. La definición de la tarea es clara, la capacidad para llevarla a cabo con eficacia es incierta. No me es posible avanzar con una respuesta universal y eficaz. Una mirada a nuestro tiempo nos informa acerca de la magnitud y de las dificultades de la tarea. La pregunta queda abierta. 44 Husserl, E. Hua XV, p. 669. C a p ít u l o VI TRES CONFERENCIAS SOBRE EL IDEAL DE HUMANIDAD DE FICHTE 1. H usserl y Ficfite Husserl dictó un ciclo de tres conferencias, en la Universidad de Freiburg sobre el tema E l ideal de humanidad de Fichte'. La primera lectura tuvo lugar entre el 8 al 17 de noviembre de 1917 ante soldados que regresaban del frente. Repitió estas conferencias en dos oportunidades en 1918. En esos años Alemania estaba envuelta en la Primera Guerra Mundial. En estas conferencias, Husserl sólo hace referencia a esa circunstancia al comienzo y al final del curso y compara los tiempos que estaban viviendo con aquellos en que Fichte había leído sus discursos. El cuerpo de las exposiciones desarrolla, desde su punto de vista, las líneas principales de la filosofía teórica de Fichte pero sobre todo de su filosofía práctica. Retoma la crítica de Fichte a la visión naturalista del mundo, su ir más allá de Kant con la concepción del Yo Absoluto, creador del mundo, que deviene el lugar de la manifestación de Dios. A menudo Husserl emplea su propia terminología y a veces habla a favor de su propia posición, por ejemplo, cuando señala que toda teoría debe estar al servicio de la práctica, de la "dignidad de la auténtica humanidad"1 2, ya que Husserl pensaba 1 H usserl. E. Aufsatze und Vortrage (1911-1921), editado por Thomas Nenon y H. R. Sepp, Hua XXV. Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1987, pp. 267-293. Los editores com entan este texto en su Introducción. También lo hace H. R. Sepp en Praxis und Theoria (1997); U. M elle en "The developm ent of Husserl's ethics", en Études phénomenologiques, Tomo Vil, Nro. 13/14, 1991 y J. G. Hart, "Husserl and Fichte. With special regard to Husserl's lectures on Fíchte’s Ideal of Humanity'", en Husserl Studies, Vol. 12., Nro. 2, 1995, adem ás, del m ism o autor, The Person and theCommon Life, Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht, 1992. 2 Cf. Hua XXV, Introducción, p. xxviii. 119 Capítulo VI que la teoría se funda en la vida práctica y se remite a esta última como función permanente de la vida. Por esa razón, Husserl exigía, tanto a la teoría como a la práctica, regularse según puros contenidos ideales y esperaba que la ciencia condujera al cumplimiento de esta exigencia3. Desde el punto de vista de nuestra temática, estas conferencias son importantes, no sólo por la reconocida resonancia de la concepción fichteana del amor en la de Husserl, sino también para nuestro intento de estimar la influencia que pudo ejercer la concepción de Dios, por parte de Fichte, la dinámica de su relación con el ser humano en el plano moral (Dios como telos, como idea de Dios en Husserl) y su concepción de la felicidad y, en particular, la relación que se pueda establecer entre el Yo Absoluto de Fichte y la subjetividad trascendental husserliana, con su historicidad propia. 2. E/ Ya Adsoluto y las acciones Lo que, desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento ético de Husserl, interesa es, en primer lugar, la oposición de Fichte a la concepción naturalista del mundo, que lo lleva a exponer la actividad del sujeto y sus implicaciones. Husserl parafrasea a Fichte al final de la primera conferencia, titulada E l Yo Absoluto de las acciones, y señala que Fichte, estimulado por la doctrina kantiana de la razón práctica, concibe "un pensamiento enormemente perspicaz"4 mediante el que funda un nuevo tipo de interpretación del mundo, y se contrapone a la concepción naturalista del mundo de un modo nuevo. Para Kant el sujeto sólo se activa y produce la objetividad, en caso de ser antes pasivamente afectado. Fichte, "el hombre de la voluntad y de la acción", no se conforma con eso. Niega que la subjetividad pueda ser algo que ella no ha producido: ser sujeto es ser completamente y no otra cosa que ser actuante. Sea lo que sea que el sujeto tiene como objeto de su actividad, debe ser inmanente a él. De modo que no sólo coincide ser sujeto con ser actuante, sino también ser objeto para el sujeto y ser resultado de la acción. Antes de la acción no hay nada, el comienzo no es un hecho (Tatscfie) sino una acción (Tathandlung ) y aquí es necesario pensar en una historia, "(...) ser sujeto es eo ipso una historia, tener un desarrollo; ser sujeto no es solo actuar sino necesariamente avanzar de acción en 3 ibíd., p. xxix. 4 \bíd., p. 274. 120 Tres conferencias sobre el ideal de humanidad de Fichte acción, de un resultado de la acción a un nuevo actuar hacia nuevos resultados"5. Lo esencial de la acción es estar dirigida hacia un fin. El yo estaría muerto si su actuar, si su apuntar a un fin no impulsara hacia nuevos fines, y cada tarea, a tareas nuevas en una secuencia infinita. "La cadena infinita de fines, propósitos y tareas no puede carecer de nexo, si no el yo no sería yo, si no, no motivaría un apuntar; el completamiento de una primera tarea, un nueva, y así siguiendo. Todo fin es un telos, pero todos los fines deben están conectados con la unidad del telos, por lo tanto (estar) en teleológica unidad. -Y solo eso puede ser el fin moral más alto-"6. Con otras palabras: en esa secuencia de posición de fines y apuntar hacia ellos, necesariamente gobierna una teleología unitaria. 3. E/ orden moral como principio creador del mundo La segunda conferencia se titula: El orden mundial moral como principio creador del mundo; en ella continúa la exposición del yo fichteano. Para Fichte, discípulo de Kant, el yo de que se ocupa no puede ser el yo-ser humano individual. Se trata del Yo Absoluto, de la subjetividad en la que deviene el mundo fenomenal con todos los seres humanos. "Escribir la historia del Yo, de la Inteligencia Absoluta, es, entonces, necesariamente, escribir la historia de la teleología, en la que el mundo, como fenomenal, llega en una creación que avanza a la creación en esa Inteligencia"7. El Yo Absoluto se despliega en nosotros, los yo singulares y puesto que somos cognoscentes podemos en lo pertinente a la pura esencia del Yo, a la subjetividad, reconstruir la secuencia necesaria de los procesos teleológicos, a partir de los que el mundo y nosotros mismos fuimos construidos con necesidad teleológica. Comprender esto es, para Fichte, la "única y auténtica tarea de la filosofía"8. Husserl pregunta qué da a la teleología su sentido final, qué da a las acciones, una típica de sus producciones, una dirección teleológica fija. La respuesta afirma que a través del infinito actuar pasa un impulso que ansia ser satisfecho. La pregunta es, entonces, hacia dónde se dirige ese impulso. La respuesta sostiene que va hacia lo único que garantiza el apaciguamiento, hacia lo único en que puede consistir un fin en sí mismo, lo que encierra en sí mismo el valor absoluto. En términos de la ética kantiana, propone 5 Ibíd., p. 275. 6 Idem. 7 1bíd., p. 276. 8 Idem. 121 Capítulo VI Husserl: "Únicamente un actuar moral tiene valor absoluto Éste debe ser, por lo tanto, "el último fundamento teleológico que mantiene en movimiento el juego de las acciones en la inteligencia"9. En el mundo tendrá lugar el actuar moral, será un mundo de espíritus libres, relacionados moralmente entre sí, conducidos por el deber de llevar a cabo ese orden moral del mundo. A ese orden pertenece la naturaleza material como su substrato teleológico; ella es necesaria para que puedan existir los seres humanos y las comunidades humanas. Un orden moral del mundo es el único valor absoluto y la única finalidad del mundo pensables, como tal él [el orden moral del mundo] es empero el fundamento de la realidad-efectiva del mundo. Él mismo no es realidad efectiva real (reale), él, como un permanente deber-ser, es una idea normativa. Y sin embargo, él es más que realidad efectiva, es lo configurador del mundo, conductor de todo, en el Yo Absoluto, por lo tanto, [es] el principio creador del mundo10*. El Yo no es el creador del mundo sino que en su actuar el mundo se constituye, y eso sucede porque está dominado por un impulso racional hacia la realización de esa idea normativa de un orden moral del mundo. "Esa idea es la causa teleológica de este mundo, con otras palabras, ella es Dios"11. Dios es totalmente inmanente al Yo Absoluto. No es una substancia exterior ni tiene realidad fuera del Yo¡ el Yo es absolutamente autónomo, lleva en sí a su Dios como al que anima sus acciones y conduce la idea-fin. Husserl señala que en una oportunidad Fichte dijo: "Nada tiene valor y significado incondicional sino la vida; todo el pensar, poetizar. El saber restante solo tiene valor en la medida en que, de algún modo, se relacione con la vida, parta de ella y apunte a volver a ella"12. Fichte, dice Husserl, tal como en sus comienzos, "entusiasmado, se arrojó en los brazos de la filosofía kantiana", tiene la esperanza de producir un renacimiento de la humanidad por medio de una purificación y transformación de esa filosofía en el sentido de una metafísica eticizante. La nueva filosofía crea un ideal de humanidad auténtico y completamente nuevo. La nueva filosofía de Fichte enseña que el mundo, tan deseado, tan temido, es una pura nada, es un fenómeno, producto de la subjetividad; que de la intimidad 9 \bíd., p. 277. 10 ídem. M. ídem. IJ Fichte, Johann G ottlieb. Werke. Auswahl in sedis Banden, editado y con Introducción de Fritz M edicus, Leip­ zig, 1908ss, Volum en III, p. 557s. 122 Tres conferencias sobre el ideal de humanidad de Fichte de nuestra razón autónoma procede el valor puro y absoluto del actuar de acuerdo al deber; y también revela al ser humano el sentido más profundo de su naturaleza espiritual. Le dice que el valor de su personalidad se halla sólo en la voluntad pura, independientemente de los éxitos y de los fracasos de lo hecho. Quien actúa moralmente es libre y es también ciudadano libre en su comunidad. Sin embargo, cabe preguntar cómo afecta a la conciencia de sí del ser humano y a su dignidad, el hecho de que se ha mostrado que la creación del mundo se lleva a cabo por la Inteligencia absoluta y gracias a ella, que el mundo sólo es ocasión de actuar libremente y de alcanzar logros. La respuesta afirma que eso es lo propio del ser humano: el ser humano individual como ser humano moral y su determinación en el nexo social; él configura su vida en tanto reconoce sus deberes en la circunstancia pertinente según su conciencia moral. De ese modo "cada uno es miembro de un orden moral del mundo, suprasensible"13. El valor y la dignidad del ser humano consiste en que él mismo colabora con la realidad a través de cada actuar moral. Ya no es más para sí mismo sino para la idea, ha abandonado la concepción engañosa de la dicha (Glückseligkeit)-, ahora oye la voz de su razón práctica: ¡actúa según tu determinación! Esta vida en libertad ética no puede alcanzar su fin, se desarrolla en la infinitud de las tareas-, en eso reside su felicidad (Seligkeit), es la de la autonomía moral que libera de la esclavitud de lo sensible. La ley moral misma que nos vincula, configura el Ser divino. Dice Fichte: "Asumid la divinidad en vuestra voluntad y ella descenderá de su trono del mundo para vosotros"14. Se hace manifiesto que en este estadio del desarrollo del pensamiento de Fichte el ser humano moral coincide completamente con el religioso-, "Moralidad y religión son absolutamente uno"15. En esta concepción, Dios se identifica con la idea del orden del mundo moral, esto es, ordo ordinans del que todo ser surge teleológicamente, lo cual significa una inversión de la concepción teorética del mundo, tanto como una inversión de lo religioso: "Dios es un ser suprasensible, impensable como substancia, como realidad y también como personalidad"16. Husserl sigue el curso de la metafísica de Fichte y señala el cambio que sufre a partir del 1800 la doctrina de la religión y la de Dios, así como también el ideal práctico humano; recomienda a sus oyentes comenzar su aproximación 15 H usserl, E. O p. cit., pp. 279-280. 14 1biá.. p. 280. 15 |. G. Fichte, Op. cit., entre otros lugares, p. 246. 16 H usserl, E. Op. cit., p. 281. 123 Capítulo VI a Fichte por La determinación del ser humano (Die Bestimmung des Menseben). En ese texto desaparece la identificación de Dios con el orden moral del mundo y con esto, de la religión y la pura moralidad; los escritos de Fichte avanzan hacia un íntimo misticismo religioso. Se dedicó intensamente a los problemas religiosofilosóficos, en particular para responder a las acusaciones de ateísmo que le dirigían. En el texto citado sostiene un nuevo motivo religioso: Dios ha dejado de ser el ordo ordinans y ha pasado a ser la voluntad infinita, el que produce ese orden. "Él es el creador del mundo en la razón finita. Es su luz, mediante la cual vemos toda luz y todo lo que se aparece en esa luz. Toda nuestra vida es su vida, en él vemos y conocemos todo, también nuestro deber. Todo en el mundo es querido, proporcionado, obrado por Dios, y hay un solo mundo posible, uno completamente bueno"17. La vida religiosa ya no coincide con el mundo moral, sino que este es un grado más bajo que se completa en el grado superior de la vida religiosa. Fichte no concibe el Yo Absoluto como Dios creador; ahora "Dios es para él el Ser eterno, invariable, uno, que se hace manifiesto en el Yo"18. Se manifiesta en la sucesión infinita de las acciones, en las que se constituye como fenómeno el mundo físico y el espiritual. Decir que se manifiesta quiere decir que se refleja, que se crea una imagen en la forma de la conciencia, imagen que no está separada de Dios. 4. Grados de desarrollo humano El desarrollo de la humanidad, su marcha hacia el ideal más alto, atraviesa varios grados. De ellos se ocupa Husserl en la tercera Conferencia, titulada La manifestación de sí mismo de Dios en los grados de la humanidad. El primer grado es el de la sensibilidad, el segundo la moralidad; el tercero, el de la alta moralidad; el cuarto, el de la religión, de la creencia; el quinto es el grado del ver, de la ciencia. La nueva doctrina de Dios y de la salvación, que corresponden al período de su última madurez, aclara Husserl, se hallan desarrolladas en Indicaciones para una vida bienaventurada (Anweisungen zum seligen Leben). Dios se manifiesta con eterna necesidad en la forma del Yo Absoluto; se expresa en una infinidad de grados de reflexión sobre sí mismo, en formas de 17 Ibíd., p. 282. 'SM „ p. 283. 124 Tres conferencias sobre el ideal de humanidad de Fichte conciencia; comienza por una forma oscura, y en la medida en que va alcanzando gradualmente mayor pureza, se va descubriendo hasta llegar a la más pura conciencia de sí mismo. En este proceso se despliega en una multiplicidad de sujetos humanos, en su libertad, en su absoluta autodeterminación, se convierte en su libertad personal. Los modos de configuración de la vida de los sujetos, predelineados a priori, son cinco; el ser humano puede elegir libremente entre ellos. Como seres libres no estamos obligados a permanecer en un estrato de la visión del mundo en el que estamos presos; podemos avanzar hacia un estrato superior. Si hacemos eso, damos en nosotros un paso de la manifestación de sí mismo de Dios hacia una manifestación más alta de sí mismo. Nuestra libertad es un rayo de la libertad divina, nuestra voluntad pura un rayo de la voluntad divina-en el más puro de todos los sentidos. Elegir la humanidad más alta es decidirse por Dios. Aún más: en nosotros Dios mismo se decide, un rayo de Dios en nosotros ingresa en la luz más alta19. Según esta doctrina, toda nuestra vida, no sólo la superior, es, en su funda­ mento profundo, vida de Dios, lo sepamos o no. La vida es aspiración hacia un apaciguamiento que conduce desde la satisfacción imperfecta hacia el fin ideal, un apaciguamiento puro y pleno: la felicidad. Por su esencia, toda vida aspira a ser vida feliz. Unificarse con lo ansiado es amor; por lo tanto, por lo menos algo de amor hay en toda satisfacción auténtica aunque sea relativa, con palabras de HusserL "En toda vida veraz y apropiada"20. Una vida entregada a satisfacciones sólo aparentes se pierde a sí misma, es una vida vacía que se niega a sí misma. Hay una relación directa: cuanto más verdadera sea una vida tanto más será amor y felicidad; en toda felicidad se halla el amor y la felicidad de Dios. "Este amor de Dios es perfecto, si la vida es perfecta, plena y pura felicidad, y ella lo es sólo en el nivel en que Dios se entrega sin ocultamiento y en divina concordancia, (...) se manifiesta como pura idea divina y nosotros nos hacemos partícipes del infinito amor y la felicidad del objeto infinito de nuestro ansiar vital"21. 19 Ibíd., pp. 284-285. 20 Idem. 21 Idem. 125 Capítulo VI Luego de esta exposición metafísica de la relación entre Dios y el ser humano según Fichte, Husserl pasa al tema de los grados de la revelación de Dios al alma humana. El grado más bajo es el del perfecto encubrimiento. La sensibilidad opera como un tabique oscuro que nos separa de Dios. En este grado se halla el ser humano para el que predomina lo sensible; se engaña: lo que afirma como felicidad es, en realidad, negación de toda felicidad. Vive en un mundo de apariencias en el que no se da el apaciguamiento. La verdadera vida comienza solo con el despertar del amor auténtico, amor hacia lo que no es pasajero, hacia lo eterno, se trata precisamente de la nostalgia por lo eterno en el que irrumpe el impulso vital. Sin embargo, según Fichte, la voz divina habla aún en este grado más bajo, pero la sensibilidad la domina y hace que ni se la comprenda ni obre. El ser humano pasa al segundo grado de vida verdadero cuando supera la afección sensible por medio del mandamiento moral. La vida entregada a lo sensible oye la voz del deber, surge entonces la visión moral del mundo que, en este momento de su madurez, Fichte no estima como lo había hecho anteriormente. Hace una tajante diferenciación entre mera moralidad, de la cual el mejor ejemplo es el estoicismo y una moralidad propiamente dicha, más alta. La libertad estoica es todavía una libertad vacía; el ser humano se eleva por encima de lo sensible y terrenal pero su actitud es de mera negatividad. Sin embargo, en este estadio d e moralidad formal el ser humano alcanza la dignidad, aunque no la suprema dignidad. El amor positivo por los valores eternos ayuda al ser humano a superar este estado, con lo cual ingresamos en el tercer grado de manifestación de Dios al alma, el de la moralidad propiamente dicha, más alta. En este caso, el ser humano no desea nada para sí, ni siquiera la libertad. Se trata de entregarse en todo sentido, "debemos sentirnos como órgano de la vida divina y de la ansiada elevación de sí mismo que él quiere, para finalmente abismarnos en Dios"22. Husserl formula dos preguntas: ¿cómo tiene lugar la moralidad en este estadio?, y ¿cómo se expresa la voluntad divina en esta finitud? La respuesta dice que siempre que nosotros amemos en amor puro y por él mismo y que eso nos sea grato de modo infinitamente creciente, por encima de todo otro agrado, podemos estar seguros de estar en relación inmediata con la aparición del ser divino en el mundo, o 22 1bíd., p. 287. 126 Tres conferencias sobre ei ideal de humanidad de Fichte como Husserl prefiere decir, "de un valor absoluto”23. El ser de Dios se muestra en toda belleza pura; en el dominio perfecto de la naturaleza, no menos que el estado perfecto; las ideas empíricas que nos iluminan son ideas divinas; la divinidad se manifiesta en la conciencia creadora del artista, la idea del artista es una idea divina. Si la divinidad se manifiesta, lo hace en forma de idea: de ahí la felicidad de la creación artística. El afecto predominante en el artista es la alegría estética y el apasionado anhelo de dar forma a la belleza en él mismo y fuera de él; esto es lo que caracteriza su genialidad artística. No necesita ni la orden del imperativo categórico ni la lucha contra las inclinaciones. Por sí mismo quiere ser auténtico artista y esto en el más alto sentido moral: solo quiere dar forma a la belleza que él ama por encima de todo. Otro tanto sucede con el investigador, con el hombre de ciencia en quien la idea divina toma la forma de la verdad teórica y la práctica. Ocurre también con el político honorable cuya bienaventuranza reside en trabajar y sostener los ideales del orden de la comunidad social, la idea del orden comunitario ideal, del Estado ideal. Por razones metafísicas, no hay una ordenamiento jerárquico entre estos diferentes tipos de humanidad ideal. En cada individuo se manifiesta Dios: "Cada uno de nosotros participa del ser de la divinidad y tiene, de modo correspondiente su idea, que configura desde el punto de vista práctico su alta tarea de vida, su alta determinación”24. La tarea de cada vida no es intercambiable, el impulso predelinea a cada uno su meta. La idea divina que es el ser suprasensible de cada ser humano, puede ser velada por su apego a lo sensible, pero cada ser humano es libre y puede oír la voz de Dios, captar su alta determinación y hallar su bienaventuranza en la amorosa configuración de su idea. La característica del genio es el querer activo de su libertad, como también lo es su forma excluyente de vivir, amar, obrar y todo esto es, a la vez, "la forma que el ser divino ha tomado en nuestra individualidad"25. Esta moralidad superior es posible sin que el ser humano sepa de algún modo del sentido último de esa moralidad; con eso se hace manifiesto que es presa de una cierta impureza. El sujeto de la alta moral se dirige al mundo y allí se esfuerza por llevar a cabo su obra; es comprensible que sienta tristeza si fracasa. "Pero eso es un error. Pues en eso se anuncia que considera la obra como el valor absoluto, que todavía no ha ” Ibtd., p. 288. 24 m „ p. 289. 25 IIbíá., p. 290. 127 Capítulo VI alcanzado la claridad acerca de lo que propiamente quiere"26. Cuando finalmente se de cuenta de que lo que vive "es el despliegue de un ser y una vida divinos en su vida y aspiración propia e individual, lo que continuamente quiere y aspira como absolutamente valioso"27. Cuando este esclarecimiento tiene lugar, el ser humano ingresa al cuarto estadio. Ahora el ser humano no es sólo medio para la manifestación y realización de la idea divina, tal como lo es el dé la alta moralidad, "sino que se sabe como tal, se sabe como el vaso sagrado de la divinidad, que él recién ahora lo reconoce en la verdad y abarca con amor infinito"28. Tal como antes, seguirá creando su obra, pero ahora ella no será eso a lo que aspira incondicionalmente: ahora en su esfuerzo, su amor y su conocimiento tiene conciencia de su unificación con la divinidad. Ahora ve el mundo y el mundo humano de un modo diferente. Ve que Dios habita de modo peculiar en cada ser humano, aunque se oculte, sabe que Dios ama a todos los seres humanos, aunque el individuo siente la dificultad de estar separado, recortado respecto de la irradiación divina que se distribuye entre los seres humanos. En ese sentirse colmado por un triste aspirar y anhelar unirse con la divinidad, se hace manifiesto el amor humano puro, a partir del infinito amor de Dios. Este amor humano tiene consecuencias: en todo su actuar en la comunidad social, el ser humano moral-religioso, deja que actúe la-exigencia de tratar a todos sus semejantes como criaturas de Dios, de ver en ellos el germen de la auténtica divinidad. (...) De este modo todo individuo humano se vuelve miembro de un mundo espiritual ideal, de un reino de Dios en la Tierra. Es el reino por el que rezamos. Venga a nosotros tu reino. Ese reino pertenece a todo ser humano, en la medida en que es obra de las ideas de Dios y es consciente de esto en el amor de Dios. Y mientras cada uno vive su determinación ideal, hace lo suyo para realizarla29. Llegamos ahora al quinto estadio, el de la posición más alta: la de la sabiduría de Dios. Se trata del punto de vista de la conciencia religiosa sobre la base de una visión filosófica completa, a la que Fichte denomina punto de vista de la ciencia ; la religión, que en la afectividad es estado y hecho viviente, se convierte 26 Idem. 27 Idem. 28 Idem. 29 1bíd., p. 291. 128 Tres conferencias sobre el ideal de humanidad de Fichte en tema científico, aclarado por la ciencia completa, absoluta. La simple creencia, presionada por el conocimiento filosófico, se eleva hasta convertirse en un ver. "Con la más profunda visión del por qué y del cómo, se eleva la conciencia religiosa atravesada de claridad científica; y Dios mismo ha alcanzado en el camino de su manifestación en el ser humano religioso-vidente su más alto grado de manifestación de sí mismo"30. Nuestra imagen del ser humano ideal alcanza así el más completo delineamiento. Husserl cierra en este punto su presentación de los grados de desarrollo humano; dice: "Pues sólo indirectamente podemos anhelar que un conocimiento de Dios omniabarcador incluya un conocimiento del mundo omniabarcador y tenga que producir una filosofía científica; nos traería una alegría desbordante, y una alegría que no solo daría satisfacción a un interés teorético sino que fluyendo en una corriente junto con la felicidad religiosa ella misma debería elevarse desbordante”31. 30 m . . p. 292. 31 Idem. 129 C apítu lo VII PERSONALIDAD SOCIAL - PERSONALIDAD ÉTICA 1. Personalidad social Antes de comenzar a desarrollar este tema son necesarias dos aclaraciones. Primero: la diferenciación entre personalidad social y ética es necesaria, no porque se trate de personalidades necesariamente diferentes. La personalidad ética es una persona social, sólo que no en todas las circunstancias de la vida cotidiana actúa con carácter ético; la mayor parte de sus acciones del día a día son ajenas a ese carácter. La persona individual es necesariamente persona social y aunque actúe en el ámbito de lo propio suyo privado sigue siendo persona social. Generativamente, la persona social precede a la ética. La segunda aclaración concierne a la opción por el atributo ética que califica a la persona y no el más usual: moral. Cuando Husserl examina el tema, utiliza, más frecuentemente que esa denominación para la persona, los calificativos auténtica, verdadera. La opción se funda en una diferenciación hecha por Husserl entre ética y moral: a la moral concierne una esfera limitada del actuar. La ética se refiere al actuar, en una relación similar a la de la lógica referida al pensar; vale decir que se ocupa del actuar correcto y racional1. Como trasfondo del tema que abordamos se halla un hecho radical: el carácter intersubjetivo de la subjetividad. Es el vínculo trascendental del "uno en el otro" y del "uno con el otro" (incluidas las modalidades del "uno según el otro, "uno para el 1 H usserl, E. Hua XXVIII, p. 33. Aun cuando Husserl, más tarde, am plíe su com prensión de la ética, la dife­ renciación con la moral subsiste. 131 Capítulo Vil otro", "uno junto al otro") que se encuentra en una u otra modalidad en todos los estratos a que se aplique la mirada del fenomenólogo. El estrato social exhibe un estrato alto de constitución. En 19212, cuando Husserl aborda estos temas, comienza por diferenciar los actos sociales de los actos instintivos. En ese sentido,"(...) puedo impulsivamente querer ayudar. Hay un 'amor materno’, un ‘amor de los padres’ que es impulsivo, un cuidado impulsivo, que en la plenificación es, al mismo tiempo, complacerse en su bienestar; (...). Esos actos no son todavía actos sociales ni tampoco actos de apropiado amor social"3. Para que el acto social sea tal, no sólo debe haber una intención en lo que el sujeto hace, quiere ser notado por el otro y también espera que el otro se comporte de determinada manera, sino que cuando se vuelve hacia el otro, tiene, en primer lugar, intención de comunicarse con él. Los ejemplos de Husserl para ilustrar lo que entiende por comunicación son muy claros: primero, la manzana que su mujer pone junto a su sombrero para que él recuerde comer algo antes de salir; segundo, las ramas dejadas por un carro de gitanos en un cruce de caminos, para que los compañeros que vienen en otro carro sepan por cuál dirección optaron. En la relación tú y yo, yo me expreso, sea con movimientos o con palabras, hago algo notorio, apropiado para despertar en el otro la conciencia de mi intención. Le estoy diciendo, por ejemplo, "esto es de tal y cual modo", o bien, "tú debes hacer eso". "Dicho con una metáfora: ambos, tú y yo, 'nos miramos a los ojos', él me comprende, me descubre, yo lo descubro al mismo tiempo"4. Más adelante, retoma el tema, pero ya no se trata de una figura literaria. No todo querer y hacer de un yo dirigido a otro configura una relación tú-yo. Puedo ver al otro con mi cuerpo vivido, en esta situación puedo ver sus ojos pero "no mirarlo a los ojos". Para que esto ocurra tienen que darse ciertas condiciones: debemos captarnos por impatía uno al otro, tenemos recíprocamente una experiencia comprensiva el uno del otro; veo al otro como alguien que me ve y me comprende, además se que el otro, a su vez, se sabe visto por mí. Nos comprendemos y estamos en contacto el uno junto al otro en recíproca comprensión espiritual. "Mirarse recíprocamente a los ojos, encontrarse recíprocamente relacionados el uno con 2 H usserl, E. Hua XIV, "Espíritu en com ún I y II" ("Gemeingeist 1 und II"). En: Para una fenomenología de la inter­ subjetividad II, (Zur Pfidnomenologie der ¡ntersubjektivitat II), editado por Iso Kern, Hua XIV. Martinus Nijhoff, La Haya, 1973. 3 Ibíd., p. 166. 4 Ibíd.. p. 167. 132 Personalidad social - personalidad ética el otro, con conciencia percipiente, estar ahí originariamente el uno para el otro y captando, prestando atención, estar dirigido el uno al otro en contacto espiritual recíproco"5. Es posible la comunicación de rememoraciones, de lo que no está presente; también es posible comunicarse con los ausentes o por parte de los ausentes; al decir esto Husserl piensa en la superación de la distancia temporal: Tenemos relaciones de comunicación unilaterales con función constitutiva y recíproca: 1) Toda unidad del espíritu histórico como histórico es una relación unilateral. Mi vida y la de Platón a una. Yo continúo el trabajo de su vida; su aspirar, su querer, su configurar se continúa en el mío. La ciencia como unidad histórica es correlato de la unidad del efectuar, que pasa a través de una multiplicidad de personas6. Esta posible comunicación por encima del tiempo no sólo concierne al pasado sino también al futuro. "Mi voluntad presente se refiere aquí a una comprensión futura de mi expresión como cosa-sensible, comunicante, fija y una futura toma de conocimiento (por lo tanto un comportamiento activo) del otro, y en verdad en un futuro ‘tardío’ que se halla fuera de la esfera de presencia"7. En este caso no hay contacto tu-yo, "(...) manos espirituales se alcanzan por encima de la distancia temporal"8. Cada miembro de la comunicación social, cada miembro de la sociedad es un yo de habitualidades que le crecen desde dentro, por razones esenciales propias; el yo también tiene carácter, pero en este caso, como carácter empírico, crece desde fuera, y se vincula a la constitución de las características "reales de la persona por apercepción externa"9. La referencia al carácter puede ponerse en relación con la noción de carácter e n Kant: el ser humano se da un carácter, responde a cierta normativa, pero esta es ajena al orden ético. El medio que articula la vida social es la comunicación: "La comunicación crea unidad"10. A diferencia de las cosas, que permanecen exteriores las unas respecto de las otras, que pueden estar una junto a la otra y rozarse pero no pueden tener algo idéntico en común, una conciencia, en cambio, coincide con 5 \bíd„ p. 211. 6 \bíd„ p. 198. 7 Ibíd., p. 168. 8 Idem. 9 1bíd., p. 424. 10 léití., p. 199. 133 Capítulo Vil otra conciencia, la una puede comprender a partir de la otra, constituir en sí misma lo constituido por la otra. Esta relación entre las personas plantea el tema del efecto recíproco de las personas que intervienen en actos sociales. El tipo de relación que interesa estudiar no es el de la manipulación, que en sus formas variadas logra su objetivo instrumentando una causalidad similar a la de la naturaleza. Desde el momento en que el uno dirige su voluntad respecto de la voluntad del otro, sea que le pida o que le ordene, pretende tener efectos sobre su acción al modo del contacto recíproco. Yo no sólo sé que actuando de tal y tal modo, él va a dejarse motivar por mí, y no sólo que yo quiero eso {...) sino que sé también que pruebo esa intención como determinante de la voluntad respecto de su voluntad. Él quiere complacer mi voluntad, y yo, por otra parte, supongo y sé que él quiere eso-, es así en el acto presente y también así en las decisiones habituales de la voluntad. Esos son los actos sociales específicos, que presuponen una comprensión recíproca tal que pone en contacto un yo con otro11. Ahoja bien, esta influencia de uno sobre otro, no debe comprenderse como una relación de causa-efecto. En ese orden de cosas "las mónadas no tienen ventanas": si la voluntad del otro actúa sobre mí, es porque yo asumo su motivación como mi motivación propia12. El acto social tiene lugar entre personas situadas o no en un tipo de comunidad específica que es la comunidad de voluntad. Esto alude a que los miembros de una comunidad no se vinculan sólo en la relación directa tú-yo. En vista de la dinámica de la vida de los yo motivados, orientados hacia el porvenir en función de sus propios propósitos, se da el caso de la coincidencia de los propósitos en ámbitos de acción compartidos, respecto de los que surge una comunidad de voluntad práctica, tal voluntad opera en forma de uniones, sociedades, instituciones, Estado. Se constituye así un nosotros que actúa, una personalidad de un orden superior. El ser humano vive tanto asocial como socialmente. Si paseo, dice Husserl, si tomo un cigarro, si como, tanto en mi hacer como en mi dejar de hacer, me muevo en mi esfera privada. Vivo socialmente cuando estoy en contacto con otros. En una relación nueva o en una asociación que funcionaba previamente en n m . , p. 185. 12 Sobre este tem a, ver Iribarne, J. V. E. Husserl. La fenomenología... Op. cit., Cap. XII. 134 Personalidad social - personalidad ética la que opero como socius, como funcionario. Si se trata de un trabajo que se hace en común, como por ejemplo el científico, con aportes, discusiones y críticas, se está en actitud-nosotros. Las modalidades de la vida ética arraigan en el contexto de la vida social; es en el ámbito común a ambos órdenes, el de la comunidad, donde se ejercen las funciones y surge la idea de obligación (Pflicfit). La razón en la socialidad culmina en la ética. En las uniones constituidas, la persona, no sólo es un sujeto activo; en unión con los otros, el ser humano asume una función, "de este modo el otro me determina a que yo mismo me determine a hacerme cargo de esto o de aquello"13. Ciertas comunidades surgen naturalmente; es el caso de la comunidad familiar: la madre se ocupa del niño, el hombre se ocupa de la madre como esposa y madre del niño. Estos comportamientos sufren cambios: se puede descuidar al niño, por egoísmo, por superficialidad, por razones varias; sobrevienen críticas, exigencias personales, órdenes. "S urge el deber (sollen ): el 'él debe', y por parte de quien siente la exigencia y se hace cargo, el 'yo debo'. Tampoco al padre son ajenos los motivos del 'yo debo’; (...) haber dado una orden que daña a sus familiares y a él mismo"14. La familia es un grupo en el que cada miembro cumple una función y en relación con esa función "cada miembro de la familia es un sujeto responsable (...). Este persistente (habitual) 'yo debo' designa aquí la obligación surgida naturalmente"15. Función y obligación están íntimamente relacionados; la función está ordenada respecto de un propósito que debe cumplirse, sirve, además a un propósito más abarcador del conjunto de la unión social, en este caso la familia. La obligación y el deber dan paso al aspecto negativo: el desvío daña el acuerdo de las voluntades y trae consigo la reacción de la reprimenda. Junto a las comunidades surgidas naturalmente; operan las surgidas artificialmente (künstlicfi). Se trata de comunidades de coordinación y de subordinación. En ellas se cumplen funciones y también obligaciones asumidas libremente sobre la base del compromiso (unión, asociación, instituciones en general) o, como en el caso del amo y el esclavo, en que se trata de una subordinación forzada. En estos casos, cada individuo cumple una función, sea de cooperación o de subordinación, 13 H usserl, E. Hua XIV, p. 180. 14 Idem. 15 Idem. 135 Capítulo Vil y también en este caso puede quebrarse el compromiso y en consecuencia el eludir la obligación, y hacerse pasible de castigo. 2. Personalidad ética Husserl sostiene que es la teleología imperante la que hace posible que la ética individual se prolongue en la ética social. La justificación de esta afirmación se halla en la concepción antropológica de Husserl16, que muestra al ser humano como un ser histórico que orienta su esfuerzo hacia el logro de ciertos fines que son los suyos propios. El proceso se compone de la renovación e innovación respecto de los fines, sobre un horizonte de experiencia creciente adquirida a través de expectativas y desencantos, logros y fracasos que revierten sobre la identidad de la persona. Un rasgo esencial, propio de la subjetividad, se halla en el punto de partida de esta concepción antropológica: se trata del carácter intencional de la conciencia. La intencionalidad define a la conciencia como siendo siempre conciencia-de, referencia al objeto; muestra en la orientación hacia el mundo que como mundo humano abarca los objetos intencionados. Se trata de objetos trascendentes que la conciencia intenciona más allá de su inmanencia. La estructura intencional hace posible una precaptación de los objetos antes de la apropiación de los mismos. En esa precaptación de lo objetivo en la inmanencia de la conciencia, señala H. R. Sepp, "se halla para Husserl el fundamento para toda posibilidad de aspiración teorética y práctica respecto a toda clase de fines, el fundamento para que de ese modo la vida humana pueda transcurrir en el mundo”17. Esa vida exhibe y expresa los rasgos que la singularizan: "El mero animal, por ejemplo, puede hacer siempre del mismo modo bajo ciertas circunstancias, pero no tiene voluntad en forma de universalidad. No comprende lo que el ser humano expresa con las palabras: 'Quiero actuar de ese modo sin excepción', y siempre que encuentre circunstancias de esa clase, porque para mí esa clase de bienes, sin excepción, son un valor"18. Con esta afirmación, Husserl no hace referencia a rasgos empíricos sino a notas esenciales de diferencias a priori de formas posibles de actos y de capacidades; el horizonte de esa afirmación es el de las leyes que rigen el actuar 16 En este punto seguim os la investigación de S epp, H. R. "Husserl über Erneurung. Ethik im Schnittfeld von W issenschaft und Sozialitát". En: Husserl in Halle. Peter Lang, Frankfurt am Mein, 1994. Volvemos a la concepción antropológica de Husserl en los capítulos VIII, IX y XI. 17 Ibíd., p. 111. 18 H usserl, E. O p. cit., p. 25. 136 Personalidad social - personalidad ética ético. Husserl denomina teoría de la práctica (Praktik) a la disciplina que viene a completar la axiología; debe tener en cuenta el querer y el actuar y también la dotación de cada ser humano. En última instancia la vida humana transcurre en la forma del aspirar, una forma de aspirar positivo que apunta a valores positivos, a una satisfacción perdurable, a la felicidad. El aspirar a la satisfacción se funda en la estructura trascendental de la vida práctica, que es esencialmente capaz de precaptar sus objetos (en sentido lato) y preverse y preverlos en el futuro. En este intento de anticipar rasgos que configuran la ontología antropológica de Husserl, conviene citar aquí los textos de los manuscritos husserlianos, con que H. R. Sepp ilustra esa peculiar forma del transcurrir de la vida humana. Las dos primeras citas corresponden al Ms. E 1114, de 1930, (p. 2 y 3, respectivamente) titulado Teleología; la primera de ellas dice: "(...) la vida que se pre-ocupa, el existente [humano] en permanente cuidado del futuro, crece con la experiencia repetida de un (o del mismo) objeto como satisfaciendo necesidades periódicas”. La segunda cita dice: "La vida humana como vida hacia un amplio futuro de vida, como vida en la pre-ocupación que deviene cuidado universal por el total del futuro de vida. El conjui to de la vida en su totalidad como posibilidad futura se vuelve temático, y temáticamente puede ser cuidada de antemano en el cuidado universal, como para su estilo de cuidado individual y satisfacción individual o decepción individual". Estas notas se enriquecen con un tercer texto de Ms E 111 6, Vida comunitaria y "existencia ", de mayo-junio, de 1933, (p. 2): "Toda vida en la esperanza es vida en el cuidado de la existencia, y a la inversa -si [es], sin excepción, (es] cuidado de la existencia, cuidado por el cómo de la existencia y no por el qué de la existencia"-. En su forma más elemental la tendencia de la vida práctica se orienta hacia la felicidad; se trata de la tendencia primaria; sobre ella recae el operar de la capacidad intelectiva del ser humano, que actúa con una visión abarcadora, juzga y propone metas que son metas de la vida. Esta capacidad de reflexión conduce por otros caminos de realización que los del mero aspirar a la satisfacción. Se trata ahora de la capacidad de transformar la vida en satisfactoria y feliz, que resulta de la institución de una habitualidad volitiva unitaria a partir de la posición de una meta vital. "Él [el ser humano] puede proponerse, en consecuencia, una meta de vida general, someterse y (someter) el total de su vida en su abierta infinitud de 137 Capítulo Vil futuro, a una exigencia de regulación surgida a partir del libre querer propio”19. Se trata de una regulación de la que se tiene conciencia. Someterse a la propia regulación no implica haber alcanzado un óptimo desde el punto de vista de la ética; se trata de una forma preética de regulación de sí mismo. Queremos llamar la atención sobre una tesis de H. R. Sepp pues, a nuestro parecer, ha destacado una posición y un sentido radical del pensamiento de Husserl: sostiene que el aspecto más importante de la teoría de la práctica de Husserl, reside en que no interpreta la asunción de formas de regulación de sí mismo preéticas y genuinamente éticas como un llamado a la capacidad intelectiva del individuo, sino que ofrece "un análisis fenomenológico del conjunto de un proceso teleológico, en el cual los teloi de la autorregulación se presentan en motivación gradual, separados uno de otro"20. Hay formas específicas de vida humana, a las que corresponden tipos humanos, formas preéticas de la regulación de sí mismo, que se fundan en la reconocida posibilidad deform arse a sí mismo que llevan adelante y culminan en la "suprema forma valorativa del ser humano ético"21. Esta afirmación hace referencia, por un lado, al darse cada uno un carácter pero, y esto es lo propio de Husserl, al darse normas como respuesta al llamado de la vocación. Este comportamiento, en relación con la vocación que aquí se ubica en un nivel inferior al ético, más adelante, en cambio, será visto como incluido en el nivel ético. A la pregunta por el motivo originario que pone fuera de juego la correspondiente afectividad y hace posible el paso a una consideración libre de la situación, Husserl responde: "Es la penosa vivencia de negación y de duda; vale decir, la vivencia de la efectiva o amenazante aniquilación de las 'opiniones' prácticas que juzgan y valoran, y eventualmente también de las consideraciones y decisiones libremente llevadas a cabo, en la medida en que también ellas pueden ser dudosas y sometidas a crítica"22. La decepción respecto del resultado de sus intenciones da lugar a la crítica de la persona que reflexivamente persigue sus propios fines. En la realización de la acción que busca alcanzar el fin valioso, se destaca con claridad la evidencia, la intelección, como conciencia de la aprehensión directa en sí mismo de lo intencionado, como diferente del mero suponer. Esto deviene fuente de donación de normas verificantes que se valoran y a las que se aspira. 19 1bfd., pp. 26-27. 20 S epp, H. R. "Husserl über Erneurung. Ethik im Schnittfeld von W issenschaft und Sozialitat", p. 113. 21 H usserl, E. Hua XXVII, p. 26. 22 Idem. 138 Personalidad social - personalidad ética "De este modo se comprende el peculiar aspirar de la razón, como un aspirar a dar a la vida personal, respecto de su correspondiente toma de posición judicativa, valorante y práctica, la forma de la intelección, respectivamente, en adecuada relación con ella, la de la corrección o racionalidad"23. Con otras palabras, toda aprehensión directa de sí mismo, donación en sí mismo, es la clave de la correcta demostración e instituye una norma de corrección. H. R. Sepp señala a este respecto que, comparado con el uso tradicional, Husserl hace un uso nuevo del concepto de razón. Razón se correlaciona para él con lo que se da en sí mismo, por lo tanto, con evidencia. A todo lo que se da con evidencia le sobreviene un carácter racional; está eso mismo ahí, en intelección, no tiene una mera pretensión de precaptación. Todo lo que se muestra con evidencia, es también puesto como ser evidente, vale decir, el carácter racional es, al mismo tiempo, tesis racional, cuya protoforma es, también aquí, la tesis de creencia perceptiva24. Así Husserl puede afirmar que, sobre la base de evidencia demostrada, no sólo son correlato razón y verdad, sino igualmente, razón y realidad efectiva25. El ser racional que se da en sí mismo con evidencia no se puede confundir con el albedrío individual-subjetivo, en la medida en que no se modifica por intereses subjetivos. Puesto que el ser humano puede en todo momento concebir el panorama de la totalidad de su vida, tiene también la capacidad de tomar en libre considera­ ción la infinitud de su acción posible y junto con esto la infinitud del acontecer del mundo circundante. Cuanto más se desarrolla la individualidad, en esa mis­ ma medida aumenta la multiplicidad y el interpenetramiento de los proyectos prácticos, los planes y las actividades que los realizan, pero correlativamente au­ menta la inseguridad del ser humano, el cuidado apremiante por el logro de los auténticos bienes que se puedan alcanzar, el cuidado por satisfacciones asegura­ das ante toda crítica desvalorizante y todo abandono. La infinitud de posibilidades es correlativa respecto de posibilidades de decepción y desvalorización, en vista de lo cual se aleja la meta de una satisfacción persistente. Esto puede motivar un nuevo grado de aspiración racional que es el grado auténtico de la ética. Se la alcanza en la medida en que toda acción, resultante de una consideración racional intelectiva "trae consigo la garantía de 23 Idem 24 Es necesario tener presente en este punto, que toda evidencia vinculada al m undo es siempre presuntiva: es tal mientras una experiencia posterior no le quite validez. 25 S epp, H. R. "Husserl über Erneurung. Ethik im Schnittfeld von W issenschaft und Sozialitat", p. 114. 139 Capítulo Vil su corrección": se trata de la conciencia de responsabilidad de la razón o de la conciencia ética26que excluye toda acción arbitraria, toda consideración racional ocasional. Husserl se pregunta en qué medida la posibilidad práctica alcanza para renovar la totalidad de la vida y por ese camino formarse cada uno a sí mismo "como un ser humano verdaderamente racional, ‘nuevo’". De antemano está claro para quien se valora a sí mismo universalmente, que se trata de poder actuar de acuerdo con una posibilidad imperfecta, según "el mejor saber y (la mejor] conciencia", vale decir, en cada caso, según la mejor capacidad de apropiarse de la veracidad, la racionalidad y la corrección. "Una vida que en cada caso es la mejor posible se caracteriza para el propio sujeto como lo absolutamente debido"2 27. 6 Así surge la forma de vida auténtica hum anidad. El ideal correspondiente es el de la perfección personal, se trata del ideal de una persona como sujeto de todas sus capacidades personales de un alto nivel en el sentido de una razón absoluta, ideal que como tal es inalcanzable. Como veremos cuando abordemos las cuestiones últimas, metafísicas, el imperativo de actuar "según el mejor saber y [la mejor] conciencia" resulta ser el imperativo de un ideal de perfección relativo, que obtiene su sentido a partir de la idea-límite de la perfección absoluta de una vida racional absoluta, que culmina en la idea de Dios28. La persona ética es libre y autónoma; es libre cuando en su obrar yoico es consecuente con su propia intelección, es su intelección la que la determina en la forma de lo intuible dado o de una fundamentación racional. Pero la persona también puede permitirse seguir impulsos, seguir pasivamente, esto es sin reflexionar, sus costumbres, sin crítica retomar las posiciones o actitudes de los demás; también puede someterse ciegamente a la autoridad de cualquier orden que sea: en todas estas formas la persona no es libre. Libertad es siempre libertad racional, autonomía es autonomía racional. Ulrich Melle29observa que de hecho, como es natural, no podemos presentar en cada oportunidad la evidencia de cada acto yoico, antes de que lo llevemos a cabo; no podemos conducir toda nuestra vida yoica a partir de una intelección actual. En nuestros actos yoicos, debemos confiar pasando de largo (o pasando 26 Husserl, E. Op. cit. Ídem. 27 Ibíd., p. 33. 28 Idem. 29 M elle, U. "Husserls personalistische Ethik".En: Fenomenología della Ragion Pratica. La Etica di E. Husserl, edi­ tado por Beatrice Centi y Gianna G igliotti, Hua XXXV. B ibliopolis, Nápoles, 2004, p. 339. 140 Personalidad social - personalidad ética por alto) de una vez, en la intelección vivida y adquirida, sea mediante nosotros mismos, sea mediante otros. Es decisivo para la autonomía de la razón que seamos conscientes de este estado de cosas y que estemos preparados por principio cada vez para la puesta en cuestión crítica y para la comprobación que conduce, sea a una renovación de la evidencia o a una nueva evidencia que contradice la intelección anterior. Para Husserl, es propio de la esencia de un sujeto personal esforzarse hacia esta autonomía racional. En cada sujeto racional vive, como in nuce también siempre un impulso racional, una aspiración hacia la luz de la intelección, a partir de la intelección propia, esto es, las cosas, los valores y objetivos de la intuición que se da en sí misma. Este impulso racional va más allá del sujeto personal singular, cuya aspiración es ser sujeto racional en una comunidad racional, de una humanidad racional. El sujeto personal sólo encuentra la verdadera dicha en el despliegue y apaciguamiento de la aspiración racional como aspiración hacia la plenificación intuitiva de sus intenciones intelectivas, emocionales y volitivas. "Una vida en común universalmente feliz", dice Husserl en su curso introducción a la Filosofía de 1922-1923, "sería entonces una vida unitaria que transcurriría siempre en forma de pura plenificación, según todas sus intenciones, según todas sus aspiraciones''30. El impulso racional viviente en cada sujeto personal es inhibido en su despliegue por el peso de la tradición, de la costumbre y de la autoridad, por un lado, así como por la pereza y la debilidad de la voluntad, por otro. En lugar de oponerse a los poderes de la pasividad, el sujeto personal se deja impulsar por esos poderes y los sigue ciegamente. U. Melle destaca31 que la verdad es el correlato de una intelección racional, de la vivencia de evidencia. El sujeto personal que aspira a la verdad quiere vivir en la verdad: quiere conocer la verdad sobre el ser y el ser así de las objetividades, sobre los verdaderos valores y su orden de preferencia y sobre las verdaderas metas y los bienes prácticos. La vida en y a partir de la verdad no es, empero una vida teorética. El conocimiento sirve, en última instancia, a la praxis, a la realización del bien. El conocimiento teorético en la forma de enunciados y teorías es él mismo uno, sea un objeto ideal que en un hacer y un actuar es producido por una praxis teórica. 30 H usserl, E. Einleitung in die Philosophie, Vorlesungen 1922-1923, editado por V. B. G oossens, Hua XXXV. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht, 2003, p. 44. 31 M elle , U. O p. cit., p. 340. 141 Capítulo VII La lucha de la persona ética contra sus inclinaciones y contra todas las modalidades de la caída en la pasividad, impulsada por la disposición y la aspiración a la racionalidad, son expuestos por la axiología y la ética de Husserl en la búsqueda de los valores supremos y de la realización del bien. En el estrato inferior la vida es un estar-ahí, un mero estar-ahí, sin proyecto reconfigurante en función de un valor superior: se trata de una forma preética en que no se ejerce la crítica. En un estrato más alto, tales formas son sometidas a crítica en función de normas absolutas. Es entonces, en ese segundo estrato,cuando puede afirmarse que comienza la vida histórica, aunque en ese estrato la historia todavía no alcanza el carácter de absoluto. Es el yo quien, respecto de sí mismo, toma la decisión universal de configurarse como un Yo Absoluto. Esta capacidad de optar por lo absoluto como norma suprema puede darse tanto en el individuo como en la comunidad. También una comunidad puede criticar la vida comunitaria que ha llevado hasta un cierto momento y decidirse a una renovación ética radical. Con esto alcanzamos el concepto husserliano de renovación que enriquece la temática con planteamientos nuevos y/o con profundización de la temática. En concordancia con la concepción de la persona y con la ética del imperativo categórico, el punto de vista absoluto bajo el que el yo personal critica y renueva su vida, parece tener que ser el punto de vista de la razón. En las Disertaciones sobre Renovación, Husserl concibe un racionalismo ético no limitado, tal como queda claro en la caracterización de la ética: "La ética es -d ice - la ciencia de la conjunta vida actuante de una subjetividad racional bajo el punto de vista de la razón, unitariamente regulador, [regulador] de esa vida"32. El ideal ético de la vida racional es el de una vida en la que todas las posiciones y tomas de posición sean absolutamente fundadas y, en consecuencia, insuprimibles. El imperativo categórico ordena: "Sé un ser humano verdadero, lleva una vida que puedas justificar intelectivamente sin excepción, una vida a partir de la razón práctica''33. Ya que, para Husserl, la fundamentación absoluta es cosa de la ciencia, y en verdad la ciencia en su forma más alta, vale decir, la filosofía, el ideal de la vida racional es el ideal de la vida filosófica. El ideal racional es, según Husserl, también el ideal de la verdadera autopreservación; la persistencia a que alude la autopreservación concierne al acuerdo de la persona 32 H usserl, E. H u aX X V Il, p. 21. 33 Ibíd., p. 36. 142 Personalidad social - personalidad ética consigo misma y la consecuente fidelidad a sí misma. Ha tomado la decisión de mantenerse fiel a las tomas de posición afirmadas al cabo de la crítica, como capaces de validez permanente: "Verdadera autopreservación quiere decir identidad de la decisión persistente e insuprimible para el yo, y no una mera [identidad] fáctica que no es intelectivamente apodíctica"34. 34 H usserl, E. M s . A V 22, 22a; citado por U. Melle, O p. cit., p. 347. C apítu lo VIII RENOVACIÓN 1. “Algo nuevo debe ocurrir“] Sobre la preocupación de Husserl por la necesidad de una renovación nos informa una carta que escribió a Winthrop Bell, dos años después de la primera Guerra Mundial, en enero de 1920, en la que sostiene que en ese momento hacía falta “una renovación ético-política de la humanidad". Una renovación "como un arte de la educación universal de la humanidad conducido por los más altos ideales éticos, claramente fijados, un arte en la forma de una organización literaria poderosa para esclarecer a los seres humanos en cuanto a educarse, educarla a partir de la veracidad para la veracidad”1 2. En este texto Husserl expone su convicción perdurable respecto a la capacidad de un programa de educación basado en la verdad legitimada, para conducir la vida orientada hacia la legitimación de la verdad. Una publicación periódica japonesa, Kaizo, palabra que designa la renovación, solicita a Husserl la redacción de una serie de artículos, que él escribe en'el verano 1923/1924 y dedica expresamente a ese tema que considera central en el ámbito de la ética. Desarrolla esta problemática en una confrontación de la ética, tal como él la caracteriza, y la ciencia a la que define como un sistema de reglas universal que debe estar al servicio del descubrimiento de la verdad. Relaciona 1 H usserl, E. Hua XXVII, p. 4. 2 Husserl, E. Carta del 11 de agosto de 1920, citada en la Introducción porThom as Nenon y Hans Rainer Sepp, editores de Hua XXVII, p. xii. 145 Capítulo VII! a ambas con la socialidad, con lo que produce un nexo entre el filosofar práctico y el teórico. t A continuación delineamos los rasgos y las implicancias de la renovación e intentamos hacer manifiestas las perspectivas esenciales que el tema abre en la meditación husserliana3. La relación sociedad-ética configura un punto de vista que se mantiene en to­ dos los estudios de ética de estos artículos. La ética individual muestra que el comportamiento ético del sujeto individual concierne a otros individuos y, en ese sentido, a toda la comunidad; por su parte la ética social se ocupa de los comportamientos de las comunidades entre sí. "Hay necesariamente una ética de las comunidades como comunidades y en particular también de aquellas co­ munidades universales, que llamamos 'humanidades', una nación o un conjunto abarcador de varias naciones"4. Ciertamente esta ética de las comunidades no implica integración homogeneizante de los sujetos singulares. La comunidad ética se compone de una arti­ culación de personas éticas individuales. Lo visto en el capítulo anterior se halla en la base de la configuración comunitaria. El ser humano, sujeto de concien­ cia encarnada intencional e histórica, teleológicamente orientada, es un sujeto cuya voluntad es capaz de un querer universalizado, que se propone actuar, sin excepción, según cierta opción de valores. La persona ética rige su vida en fun­ ción de una meta en general, perseguida por su libre querer, y obediente a cier­ ta regulación. En el curso de ética de 1914, Husserl había reprochado a Kant que su imperativo categórico debiera servir para juzgar cualquier acción particular, a pesar de ser estrictamente formal. El imperativo categórico de Husserl, a pesar de su carácter formal, alcanza contenido por medio de las decisiones racionales concretas. "Sé un verdadero ser humano, conduce una vida que puedas justificar permanentemente intelectivamente, una vida a partir de la razón práctica"5, tal persistencia garantiza el propósito sostenido de que su desarrollo como ser humano lo conduzca a ser siempre mejor. La decisión de llegar a ser una persona 3 En este tem a tom am os en consideración los textos de Hua XXVII, y la introducción de los editores de ese volumen; tam bién el artículo de M elle. U. "The developm ent of Husserl's ethic’s". En: Études phénom enologiques, Vol. Vil, nn. 13-14, 1991, pp. 115-136. Y en especial el de Sepp, H. R. "Husserl über Emeurung. Ethik im Schnittfeld von W issenschaft und Sozialitat". En: Husserl in Halle. Peter Lang, Frankfurt am M ein, 1994, pp. 109-130. 4 H usserl, E. Hua XXVII, p. 21. 5 Ibíd.. p. 36 146 Renovación ética implica, por una parte, la decisión de hacer siempre lo mejor posible, y por otra, que la decisión que adquiera carácter de habitualidad, corresponda a este ideal con referencia a un segundo ideal, el de un infinito devenir racional. En la conclusión de las consideraciones precedentes, Husserl señala que una vida ética, según su propia esencia, de hecho es una vida a partir de la renovación, a partir de una voluntad de renovación. La vida ética no puede transcurrir al modo de la pasividad orgánica ni tampoco ser dirigida o sugerida desde fuera, si bien el modelo y una conducción correcta pueden ayudar; "solo a partir de la propia libertad puede un ser humano alcanzar la razón y configurarse racionalmente a sí mismo y a su mundo circundante; sólo en eso puede encontrar la 'felicidad', la más grande posible, la que solo ha de desear de modo racional"6. Mediante esta libre institución, que ubica el propio desarrollo frente a la idea ética absoluta, el ser humano se dispone hacia un nuevo y auténtico ser humano. En esa medida, la vida ética, según su esencia es lucha contra las "inclinaciones que lo llevan hacia abajo", también puede ser descripta como una renovación continua. El ser humano caído en la "esclavitud ética" se renueva en un sentido particular, mediante una reflexión radical y una puesta en marcha de la voluntad vital originaria y vuelta impotente, respectivamente, una nueva ejecución de la institución que mientras tanto ha perdido validez7. Se trata de instituir la asunción del imperativo categórico, con el que la propia vida se compromete. Hacemos notar que lo más llamativo del proyecto husserliano de ética indi­ vidual es el hecho de que no concede ventajas, ni siquiera ventajas marginales a las decisiones éticas. Más bien presenta una morfología fenomenológica, vale decir que analiza a priori los posibles pasos de motivación a través de los cuales el in­ dividuo deviene ser humano racional8. Uno de los dos artículos que no llegaron a ser publicados por Kaizo, Renovación y ciencia9, se extiende sobre esta problemática. Se abre con la pregunta: "¿Cómo es posible la renovación de la cultura?". La respuesta afirma que hay condiciones 6 Ibíd., pp. 42-43. 7 1bíd., p. 43. 8 En este punto seguim os la observación de H. R. Sepp, en "Husserl über Erneurung. Ethik im Schnittfeld von W issenschaft und Sozialitát", p. 117. 9 H usserl, E. Hua XXVIII, p. 43ss. 147 Capítulo VIII de posibilidad de una verdadera cultura y de una verdadera vida comunitaria. Dentro de esas condiciones se~dan otras condiciones de posibilidad: las de conferir a lo falso, inauténtico, sin valor, la forma de lo auténtico, y lo valioso. A continuación quiere saber en qué medida tal forma pertenece a la esencia de la comunidad, a la de una vida comunitaria que se ha elevado a lo auténticamente humano. En este punto es necesario tener presente que la comunidad solo puede tener forma auténticamente humana a partir de una forma inferior, que no es vida humana sino que pertenece al nivel de una comunidad animal o al de una comunidad humana de un nivel no valioso. No hay una forma humana de antemano, "sino que sólo se puede presentar mediante el desarrollo, mediante un devenir que puede ser constante o discreto, pasivo o activo, o traer consigo una transformación del valor, una inversión o una reorganización del valor"101 . Lo que sucede con la comunidad no es separable del acontecer en el ser humano singular. Todo ser humano está sometido a una norma absoluta, a un imperativo categórico, no vive su vida de cualquier modo, tiene la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, de tomar posición respecto de sí mismo, es sujeto de una conciencia moral y todas esas características están sometidas a una norma absoluta: "Debe, en cada caso, decidirse en la práctica según su mejor saber y su conciencia moral, no debe dejarse llevar pasivamente por la inclinación, debe querer libremente y entonces decidirse libremente por lo bueno, por lo que él al reconocer, reconoce como lo bueno (aunque tal vez también equivocándose). Entonces él puede ser un 'buen ser humano'"11. De este modo surge una nueva forma humana que se somete al imperativo categórico y exige para sí mismo y desde sí mismo una nueva forma de vida. Este hombre puede equivocarse, elegir lo dañoso en lugar de lo útil, un valor menor en lugar de uno auténtico, o puede juzgar erróneamente, aun cuando no obedezca a motivos egoístas sino a los de amor al prójimo, igual puede equivocarse, dañarse a sí mismo. Esa experiencia le muestra que es imperfecto, que debe aprender a precaverse de errores, reflexionar sobre su capacidad de conocer. De modo que junto a la responsabilidad por la decisión en el caso singular, tiene también cuidados responsables por la preparación de capacidades, de fuerzas que podrían asegurar mejores posibilidades para las decisiones singulares. Lo que es necesario destacar aquí, junto con Husserl, es que el ser humano no vive 10 H usserl, E. O p . 11 Idem. c it ., p. 44. 148 Renovación aislado, que está de por medio la observación de la eficacia del otro, aprender de su lucha, del cuidado de los modelos auténticos. En la relación social, el otro es un valor, no de utilidad sino un valor en sí; el ser humano tiene un interés puro por el trabajo ético sobre sí mismo del otro, y hará lo posible para que conduzca rectamente su vida; al mismo tiempo, su voluntad ética también debe aplicarse a hacer lo que sea posible en ese orden de cosas. El mandato concierne a ser y querer lo mejor posible, y la realización del otro también es parte de mi propio ser y querer y viceversa. "Ser un verdadero ser humano es querer ser un verdadero ser humano, e incluye en sí ser miembro de una 'verdadera' humanidad, o querer como verdadera la comunidad a la que se pertenece, dentro de los límites de la posibilidad práctica"12. Husserl no ignora la presencia de conflictos: una comunidad es movida tanto por motivos egoístas como por motivos altruistas; para responder a los conflictos es necesaria una organización ética de la vida activa que evite la forma del uno junto al otro y del uno contra el otro y conduzca a las diversas formas de comunidad de voluntad. La vida en comunidad tiene una estructura histórica como comunidad cultural; en ella se configuran, se modifican o se fundan instituciones nuevas, nuevas organizaciones, bienes culturales buenos o malos. Hay en la comunidad una mezcla de lo valioso con lo no valioso, lo que alguna vez fue útil, lo que una vez tuvo un sentido valioso y de lo que quedan sólo restos, quedan en el camino altas configuraciones de valor. En ese entorno viven los seres humanos éticamente despiertos, quienes quieren ser buenos y actuar bien; su posibilidad de entregar a la comunidad contenidos valiosos es limitada; ella aumenta en la medida en que aumenta el círculo de los igualmente buenos, de los bien dispuestos13. Lo que Husserl señala como lo más significativo, es que (...) la comunidad no es un mero colectivo de las vidas individuales, y que la vida de la comunidad y lo producido por ella, no son un mero colectivo de vida individual y de lo producido por el individuo, sino que una unidad dé vida pasa por todo ser individual y por la vida individual; aunque un mundo circundante comunitario fundado en los mundos subjetivos de los individuos pasa por encima de ellos, en las producciones del mundo circundante individual se constituye como propia una producción en común fundada en ellos.14 12 1bíd., p. 46. El destacado es nuestro. 13 1bíd., p. 47. 14 1bíd., p. 48. 149 Capítulo VIII Finalmente se construye una subjetividad comunitaria, fundada-en y por encima de los sujetos individuales, de sujetos que se hallan en diferentes niveles, hasta llegar a las personalidades libres en sentido propio. Dentro de la comunidad más abarcadora, pueden fundarse otras subjetividades comunitarias que son sus miembros o sus partes componentes. Tal como las personalidades pueden agruparse por niveles, lo mismo sucede con las comunidades, ya que la comunidad en tanto que comunidad tiene conciencia, como comunidad puede tener conciencia de sí en sentido propio, puede estimar su valor y puede tener también valores concernientes a la configuración de sí misma. Así como el sujeto puede volverse un sujeto ético, otro tanto sucede con la comunidad, que puede volverse ética a partir de las reflexiones éticas respecto de sí misma, de los sujetos individuales. Esas reflexiones de los individuos experimentan una comunitarización, se propagan en un movimiento social y producen algo totalmente nuevo y propio del ámbito de la comunidad, tienen efectos sociales y, en el caso extremo, una orientación de la voluntad hacia la autoconfiguración y nueva configuración la transforma en comunidad ética. Se trata de una dirección de la voluntad que es de la comunidad y no la suma de la de los individuos. La tarea en que Husserl sé sabe comprometido, es la de someter a una inves­ tigación formal y apriórica lo que se ha hecho manifiesto: la investigación de los principios. Se trata de aprehender, en la generalidad formal y de principios, la idea del ser humano y de la comunidad de vida de seres humanos y todos los con­ ceptos pertinentes, tales como mundo circundante individual, comunitario, físi­ co, orgánico, animal, y finalmente el humano; se trata de configurar formalmente las múltiples formas posibles de comunidades, tales como, en lo personal, ma­ trimonio, amistad; en lo público, pueblo, Iglesia, Estado; finalmente es necesa­ rio regular todos estos ámbitos según ideas éticas, “elaborar científicamente las ideas normativas"15. Para que en una comunidad pasiva de vida se dé el avance hacia lo personal y luego hacia lo personal ético, es condición que la conciencia individual ética despierte y ejercite una voluntad determinante; en el comienzo debe operar la idea de una-comunidad ética como forma intencional, aunque tal idea no se dé con claridad desde el comienzo. Es posible pensar una motivación orientada hacia el desarrollo de un interés teorético por el mundo, pero en función de un 15 Ibíd., p. 49. 150 Renovación interés ético: esta posición parece describir con exactitud la intención general del pensamiento de Husserl en el período que estamos considerando. Quienes estuvieran animados por los mismos sentimientos, aun sin estar en contacto personal, se hallarían conscientemente referidos los unos a los otros y unidos conscientemente por "la idea en común de una humanidad verdadera y de una ‘ciencia’ que la sirviera universalmente"16. La ciencia también debe explicar cómo una comunidad ética, que como tal debe ser portadora de una voluntad de formarse a sí misma, y la correspondiente idea-fin, la de su propio ser sí mismo, puede alcanzar los grados de valor superiores en un desarrollo progresivo. Es necesario reflexionar acerca de si la posición de fin consciente exige o no, tanto de parte del individuo como de la comunidad, comprometerse con el imperativo categórico. Todo esto -escribe Husserl- es cosa de la ciencia, de la ética científica inseparable­ mente única, que abarca inseparablemente la ética individual y la ética social, pre­ supone una doctrina formal de la sociedad que, ella misma, como doctrina ética de los principios, solo puede ser formal. Pero la ciencia misma es una forma de cultura, el ámbito de una posible vida comunitaria y de lo producido por la comunidad. Y tal como la ciencia en general, así también la ética científica. Con esto, ambas se hallan bajo (el dominio] de la norma ética, bajo el imperativo categórico17. También es necesario preguntar en qué medida la ciencia ética es un medio necesario en la vida comunitaria y en la del individuo; a esta pregunta sigue otra cuya respuesta caracteriza la concepción husserliana de la ética-, en qué medida la ciencia, la ciencia universal, la filosofía, sólo debe ser desarrollada en una comunidad, para que ella alcance "la forma de comunidad ético-personal, de una comunidad consciente de sí, que se configure a sí misma según la idea ética y para que pueda proponer el camino de un más alto desarrollo consciente"18. Coincidente con el período en que Husserl comienza a ahondar en la fenomenología genética, observa aquí que la humanidad está en cierto modo despierta para la humanidad, esto es, hacia la realización de la humanidad."(...) con esto la humanidad como humanidad todavía no está despierta respecto 16 Ibfd., p. 52. 17 ¡bfd., pp. 50-51. 18 Ibíi., p. 51. 151 Capítulo VIH de su propia conciencia de sí misma y no está despierta como humanidad verdaderamente humana"19. No obstante puede estar despierta respecto de otras formas. En ese mismo sentido, Husserl aclara más adelante que todo esto no debe ser comprendido estáticamente sino dinámico-genéticamente20. La constitución de una voluntad comunitaria se traduciría en el trabajo de la comunidad sobre sí misma y sostendría una cultura persistente. Husserl se es­ fuerza por aclarar cómo entiende el funcionamiento de tal voluntad comunita­ ria: en ella opera un vínculo entre las voluntades que expresa una unidad de voluntad; destaca que no se trata de una organización de la voluntad de tipo im­ perial; se trata de una voluntad central, respecto de la que se alinearían volunta­ riamente las voluntades individuales, y de la que los individuos entenderían ser los funcionarios. Este concepto d e funcionario es caro al pensamiento de Husserl; su concepción del funcionario s e vincula a la de una voluntad de servicio21. Estos funcionarios a cargo de los fines comunitarios y del bien comunitario exigible, se saben como funcionarios, pero funcionarios libres, no sometidos, como funcionarios que nunca renunciarían a su libertad. Debiera darse univer­ salmente una clase de los funcionarios; ella, entonces, tendría autoridad; a continuación de estq'afirmación, Husserl constata que queda por hacer manifiesto cuál sería la fue ite de tal autoridad. Este tema conduce al del papel que juegan los filósofos en la comunidad: La condición de posibilidad para que se constituya una auténtica comunidad racional es que, más allá del individuo que filosofa, surja una clase de los filósofos y una forma de bienes comunitarios, respectivamente, un sistema cultural-filosofía que se desarrolle a sí mismo. Los filósofos son los convocados representantes del espíritu de la razón, su órgano espiritual, en el que la comunidad originariamente y perdurablemente llega a tener conciencia de su verdadera determinación (de su verdadero sí mismo), y el órgano convocado para la propagación de esta conciencia en el círculo de los "legos”22. 19 Idem. 20 \b(d., p. 55. 21 De esta concepción me he ocupado en "Relación Señor-Servidor". En: Edmund Husserl. La fenomenología como monadología. Academ ia Nacional de Ciencias, Buenos Aires, 2002, pp. 183-190. 22 H usserl, E. Op. cit., p. 54. 152 Renovación 2. La ciencia como fundamento práctico de la humanidad y del mundo racional en la visión de Hans Rainer Sepp En la última sección del artículo que estamos considerando, titulada La forma más alta de una humanidad hum ana, Husserl analiza la forma de la filosofía como ciencia universal y estricta, en la que la razón se configura como Logos y se objetiva. Esta ciencia, con su método propio que alcanza hasta las últimas raíces de la evidencia del conocimiento que funda la verdad objetiva, investiga todas las formas y las normas de la vida humana y del devenir humano. La filosofía social estricta y en especial la doctrina social de la razón produce la teoría (...) que puede funcionar en la práctica, que permite adecuarse a las relaciones concretas dadas. La ciencia misma, mientras describe y determina científicamente estas relaciones, y se remite a la teoría de las puras posibilidades, la donación de reglas de su aplicación, se configura a sí misma como una ciencia "técnica”. Así la comunidad logra, en [la persona] de sus científicos (filósofos como científicos estrictos) una conciencia de sí misma incomparablemente superior como conciencia de la forma y la norma de su ser auténticamente humano y del método23. De acuerdo con esta posición, sólo una comprensión acabada de la forma en que Husserl entiende la relación ciencia, ética y sociedad permite tener una visión completa de la posición de Husserl en este período intermedio. H. R. Sepp recoge esta problemática en la segunda parte de su exposición Husserl sobre renovación24. En su lectura de Husserl, Sepp comienza por señalar que Husserl no conci­ be la ética social como un mero análogo de la ética individual. Para comprender esa relación es necesario, en el punto de partida, reflexionar sobre la forma de existencia de las comunidades que llevan el sello de la auténtica humanidad. Husserl señala dos condiciones que hicieron posible el surgimiento de la idea de auténtica humanidad. La primera fue la institución de la idea de una filosofía como ciencia universal que nació en Grecia en el siglo Vil a.C. La segunda se vincula a la exitosa realización de esa idea: la forma de existencia comunitaria en que esa idea se realiza es aquella en que tiene lugar un sistema cultural filosófico. * Ibíi., p. 55. 24 S epp, H. R. "Husserl über Erneurung. Ethik im Schnittfeld von Wissenschaft. und Sozialitat", p. 117 ss. 153 Capítulo VIII En este punto Sepp llama la atención sobre dos temas. En primer lugar, en esta concepción, la filosofía como ciencia universal desde el punto de vista científico-sociológico no se correlaciona con el ingenio de personas aisladas sino con la realización de una comunidad de investigadores. "La ciencia universal solo puede obrar sobre la comunidad, en la medida en que ella, en la constitu­ ción de la auténtica humanidad, ponga en marcha en el comienzo la realización del telos comunitario"25. De este modo la praxis de la ciencia universal también se convierte en tema de la ética social, esto es, de la ética que se ocupa de los pro­ cedimientos normativos. Por otra parte, se hace manifiesto que esta caracteri­ zación ético-social de la idea de auténtica humanidad disuelve los límites entre ética individual y ética social. La aspiración racional de la persona singular infini­ tamente abierta, va más allá de la finitud de la vida individual y solo se satisface en la constitución de la ciencia, ya que para Husserl sólo la ciencia en su forma perfecta llega a configurar con perfección la vida racional. Husserl busca verificar esta tesis mostrando cómo el origen de la ciencia se halla en la actividad dóxica del mundo de la vida que, a su vez, tiene un subsuelo de operaciones pasivas de la conciencia. En la medida en que la ciencia universal logra intensificar la in­ telección racional en un plano completamente nuevo, ella se vuelve "fundamen­ to de la humanidad y del mundo racionales en el orden de la práctica"26. Según lo dicho por Husserl en otro manuscrito, la consecuencia de esto es que la fundamentación misma se vuelve exigencia ética, se convierte en imperativo categórico universal27; pero al mismo tiempo, se convierte en una exigencia tal que implica la continuación de la aspiración racional del comportamiento ético individual con los nuevos medios que le proporciona la teoría. Husserl sostiene que la realización de una vida para la que el telos de la razón es determinante, "en última instancia hace dependiente de la realización de una determinada forma cultural: la de la ciencia, que tiene su génesis de sentido, experimenta una concretización en una determinada cultura histórica en el modo de observación ético-social frente al individual-ético, [y) asume en sí un momento histórico esencial"28. En esto se hace manifiesta la preocupación por la 25 m . . p, 118. 26 H usserl, E. Ms A V 19, p. 40: "El actuar racional en el orden de la práctica en la idealidad absoluta en la universalidad de la com unicación hum ana, en la que ésta sólo puede ser absolutam ente racional, presupone la perfecta ciencia universal". |. .. | "Filosofía, ciencia sería en consecuencia el movimiento histórico de la manifestación de la razón universal 'innata' en la humanidad como tal" (Hua VI, p. 13); citado por H. R. Sep p, O p. cit., p. 118-119. 27 B 1 21 11, p. 20. citado por H. R. Sepp, O p. cit., p. 119. 28 S epp, H. R. Op. cit., p. 119. 154 Renovación historia, propia de Husserl en los años veinte. Por otra parte, con la tematización de la historia, ésta se vuelve trascendental: la radicalización de la ciencia, como cumplimiento del proceso teleológico, deviene fenomenología trascendental y filosofía trascendental. Hasta ese momento la historia de la filosofía no se había dejado conducir por el telos; esto sólo ha ocurrido con la fenomenología y filosofía trascendental y no implica que con ella se cierra un proceso sino, por el contrario, con ella tiene lugar el verdadero comienzo, la idea fundacional de la ciencia universal29. De este modo la ciencia universal deviene garantía de toda renovación, del mismo modo se hace manifiesto en ella el principio de toda renovación: el acon­ tecer universal de la razón. En este punto, Sepp introduce la pregunta a cuya res­ puesta se aboca: ¿No se justifica, de acuerdo con lo dicho hasta aquí, el reproche de cientificismo? Desde nuestro punto de vista, la aclaración de Sepp en lo que sigue es un verdadero aporte para la comprensión del pensamiento husserliano: se trata de tomar en cuenta de qué clase de ciencia se trata en todo esto. Aclara Sepp: Según Husserl, la vida y la ciencia en su forma de sentido teleológico en común, no son separables, la separación la hizo tácticamente la ciencia para la formación lograda de hecho. Para Husserl, la teoría no sólo pertenece a la praxis, es ella misma, como teorética, una praxis peculiar, sino que teoría y práctica deben ser vinculadas a un tercer término que configura la dimensión profunda de la vida práctica: la vida de la subjetividad trascendental. Para Husserl, la ciencia sólo puede legitimarse en la medida en que vea en el descubrimiento de la subjetividad trascendental, en su concepción abarcadora, el fin último y la última norma de su quehacer teorético30. Después de haber expuesto en qué sentido la misión ético-práctica de la ciencia implica su forma madura, H. R. Sepp se propone tomar en consideración tres aspectos que, desde su punto de vista, se vinculan al entretejimento de ética, ciencia y sociedad, y resultan relevantes para la discusión de la función práctica de la ciencia. En primer lugar, se trata de caracterizar la relación entre teoría y práctica. Ambas se dan sobre la base de la "unidad de la génesis universal racional de la subjetividad trascendental como intersubjetividad en una relación de tensión dialéctica: para Husserl, la teoría es también praxis, una praxis peculiar, que 29 El destacado es nuestro. 30 S epp, H. R. O p. cit., p. 120. 155 Capítulo VIII surge del mundo de la vida y en el horizonte de la praxis encuentra el sentido último de su apuntar a la meta"31. Pero, al mismo tiempo, Husserl señala que sólo la teoría concebida como pura, vale decir, la teoría que complete el sentido fundacional originario con la configuración de una filosofía trascendental de base fenómenológica, es capaz de asumir su función respecto de la praxis. Esta concepción de la teoría exige una suerte de purificación respecto de opiniones y tomas de posición prácticas. La tensión de que es portadora la teoría consiste en que ella, por una parte, se funda en la praxis y permanece vinculada a ella, pero sin embargo, para su propia constitución debe omitir todo elemento práctico. Sepp destaca que esto es posible porque: (...) la fundación de la teoría en la praxis se refiere verdaderamente al profundo estrato trascendental de la praxis, al devenir racional trascendental; de modo que un tercero se presenta junto a la teoría y la praxis mundanal-mundano32 (weltlichmundaner), pretrascendental. Con la capacidad de liberar este estrato profundo se plenifica el sentido final teórico de la teoría y con esto, al mismo tiempo, la precondición para su influjo funcional sobre la praxis33. Con esto se sustrae a cualquier reproche que le adjudique una concepción de la ciencia como la de la modernidad. Para Husserl el peligro que procede de la ciencia, en última instancia surge de la praxis misma, de la deficiente purificación de la teoría mezclada con la praxis. De este modo se reconfigura el abismo entre ciencia y praxis: es culpa de la praxis que se contrapone a sí misma y amenaza con devorarse a sí misma. Sepp sostiene que le parece importante, desde el punto de vista socio-político, la condición que se desprende de lo visto hasta aquí, para todo esfuerzo de renovación de una cultura impregnada de ciencia. "El esfuerzo de una renovación depende de la calidad de la comprensión metacientífica de la ciencia"34. 31 1bíd., p. 121. 32 Con la expresión "m undanal-m undano", para los que la lengua alem ana dispone de dos términos dife­ rentes "weltlich" y "mundan" nos referimos a lo siguiente: am bos términos remiten a la mism a esfera, pero "mun­ dano" es un concepto fenom enológico que (para la fenom enología trascendental y a partir de ella) designa el estado de cosas de la mundanización (Verweltlicfiung) y su resultado, la m undaneidad. Se podría decir que con el término "m undanización" se m enciona tanto el sentido fenom enológico com o el extra-fenom enológico. 33 \bíd., p. 122. 34 Idem. 156 Renovación El segundo aspecto estudiado por Sepp, es el de la crítica de Husserl a la ciencia, en la que se da una doble vertiente: la crítica desde la ética y la crítica desde la fenomenología trascendental. En 1922, en un anexo a los artículos de Kalzo, Husserl anticipa la crítica que retoma quince años más tarde en Crisis: a pesar de su éxito, las ciencias parti­ culares fracasaron respecto a lograr "un tiempo de ‘iluminación’ a partir de la ciencia". Pero los artículos de Kaizo con su método de análisis no lograron expli­ carlo. La ética se detuvo ante la demostración; presumiblemente su vínculo con la praxis le impidió realizarse como ciencia y le entregó la palabra a la investiga­ ción trascendental. En este sentido, la ética tardía de Husserl se continúa en la filosofía trascendental, "es asumida por ésta"35. Sepp descubre tres precondiciones fáctico inmanentes para que la ética sea reasumida por la filosofía trascendental: primero, porque la teoría trascendental es una suerte de praxis y por eso la ética puede ser referida al total de la teoría trascendental; segundo, porque también la teoría trascendental tiene un sentido final para la praxis y se vuelve éticamente relevante; y tercero, porque solo la teoría trascendental es capaz de hacer visibles todos los sentidos finales teoréticos y prácticos, todo el ser teleológico de la subjetividad como intersubjetividad y, desde este punto de vista, suprimir la oposición entre teoría y praxis. La crisis de la ciencia no podía ser corregida ni por la praxis teorética ni por la ética; sólo había de ser posible desde un punto de vista que en cierto sentido superara la praxis. A menudo, en Husserl, esta corrección se presenta con el ropaje de una fundamentación última, pero con esto no se alude a un pensamiento especulativo en busca de estrategias de fundamentación; para Husserl ella tiene que presentarse "por la vía de una 'meditación radical', lo que para Husserl equivale a ‘crítica radical', 'explicación Originaria'36y en verdad la forma de sentido incluida en las ciencias como configuraciones de producción de una subjetividad"37. La explicación dirigida fiada atrás procede reconstructivamente mientras se hace manifiesto genealógicamente el proceso teleológico de institución. Quiere hacer patente que el telos ya estaba anticipado en cada caso, y que en esa anticipación "se abre el juego del desarrollo fáctico, oscuro, indeterminado". También procede constructivamente en la medida en que no capta algo que ya estaba allí, sino 35 m „ pp. 123-124. 36 Ver H usserl, E. Hua XVII, p. 13s. 37 S epp, H. R O p. cit., p. 124. 157 Capítulo VIII que debe hacer visible eso que busca. Los nexos teleológicos nunca habían sido abiertos tal como ahora se descubren38. Si bien la aclaración procede reconstructiva-constructivamente, al mismo tiempo está prospectivamente orientada. Se trata de la exhibición clarificadora de los nexos teleológicos que forma parte del desarrollo teleológico conjunto; éste está habitado por una tenencia interna hacia la evidencia que caracteriza todo el proceso teleológico. Según Husserl, esta tendencia está en sí dispuesta hacia la razón, en la medida en que apunta permanentemente a la exposición de la evidencia, de modo que ella misma se haga siempre más manifiesta39. Hacer visibles las implicaciones teleológicas de este proceso es lo que Husserl denomina fundamentación última. Lo que desvió a la ciencia del telos que ella misma había instituido, se halla en una autoapercepción de la subjetividad como mundana en una praxis mundana. Ninguna praxis del mundo, ninguna ética regional puede descubrir la crisis de las ciencias, esa es tarea de la filosofía trascendental. Sin embargo, "(...) la filosofía trascendental no puede reemplazar a la ética"40. El análisis del tercer aspecto comienza por señalar la consecuencia que tiene para Husserl la diferenciación entre ciencias fácticas y una nueva concepción de la ciencia orientada por la idea fundacional originaria: Husserl no sólo conoce las posiciones alternativas de una corroboración o una negación de la racionalidad de las ciencias fácticas, sino que reconoce dos modalidades de la racionalidad: por una parte, la racionalidad fáctica de la razón instrumental y, por otra, el concepto universal de razón, que sólo obedece a la teleología racional y culmina en una ciencia universal. El desvelamiento de la teleología de la razón que con su análisis fenomeno­ logía) reconstructivo-constructivo pregunta retrospectivamente, interroga lo que está implícitamente constituido y encuentra la repetición reconstructiva de evi­ dencias previas; en la captación que reconstruye encuentra "lo implícitamente 38 Husserl diferencia expresam ente entre una "aclaración originaria" que tiene el "carácter de una nueva formación de sentido" y una "restitución com o repetición de la evidencia", que es un "mero com pletam iento de un predelineado" ya determ inado y articulado com o "consecuencia secundaria de una claridad ya adquiri­ da". Fórmale und transzendentale Logik, editado por P. [anssen, Hua XVII. Martinus Nijhoff, La Haya, p. 14; citado por S epp, H. R. Op. cit., p. 125. 39 "Así la evidencia es un modo universal de la intencionalidad referido al conjunto de la vida de la conciencia, por su inter­ m edio tiene una estructura teleológica universal, un ser dispuesto hacia la ‘razón’ y hasta una tendencia hacia allí que la atraviesa". Hua XVII, p. 168s; citado por S epp, H. R. Op. cit., p. 125. 40 S epp, H. R. Op. cit., p. 127. 158 Renovación predelineado pero, precisamente, predelineado"41. Tiene, entonces, la posibili­ dad de confrontar el sistema táctico con su pretensión implícita que trascien­ de, explícita o implícitamente, la facticidad, pretensión que Husserl expone y prueba. Esto le permite diferenciar entre un concepto amplio de razón y uno es­ trecho y, además, le proporciona el instrumento para hacer comprensible la ge­ nealogía de esas formas peculiares y retomar su unilateralidad. La razón puede mostrar por qué esa racionalidad relativa, unilateral, incluye irracionalidad, "en la medida en que no tiene una certidumbre críticamente esclarecida, evidente, res­ pecto de sus límites, de su proyecto final para la captación de su ámbito como el de la ciencia en general, y por qué la racionalidad se convierte en irracionalidad si ella dice que, a partir de su relación con la captación de la realidad, puede co­ rresponder al total de lo real"42. Sepp quiere destacar que con el concepto ampliado de razón43 Husserl toma posición respecto del punto candente de la discusión, por una parte, concerniente a la afirmación de un concepto de ciencia a partir de la racionalidad instrumental y, por otra parte, respecto de la iniciativa posmoderna, a favor de una superación de la razón. Dice Sepp: "Setenta años antes, Husserl eligió señalar un camino de renovación, un tercer camino, un camino independiente, que no difiere de posiciones contemporáneas". Sepp descubre afinidad entre el pensamiento de Husserl y el de J. Weizebaum, científico norteamericano, especialista en informática; resume con una cita la posición de Weizebaum: "Abogo por una postura de la ciencia natural y de la técnica, no por su mistificación ni tampoco por su tarea. Exijo que se introduzca un pensamiento ético en la planificación de las ciencias de la naturaleza. Lucho contra el imperialismo de la razón instrumental, no contra la razón en sí misma"44. Weizebaum coincide con Husserl en destacar el vínculo de ciencia y praxis y también exige la transformación de una praxis irresponsable impulsada por la ciencia, sea que se trate de puntos de partida (haciéndose cargo de que las hipótesis no son ajenas a la valoración)45, o respecto de la posición de fines 41 m . , p. i28. 42 S epp, H. R. O p. cit., p. 128. 43 No nos extendemos en este punto que tratam os en el capítulo I y X. 44 W eizenbaum , (. Computer power and Human Reason. From ¡udgement to C alculation. W. H Freeman, San Francis­ co, 1976, p. 334. 45 Ibíd., p. 342s. 159 Capítulo VIII (éstos se vinculan a intereses egoístas)40, en una praxis responsable respecto de los valores asumidos, elegidos no sólo por la ciencia especial correspondiente sino que por medio de esa praxis responsable se libere de ese corsé y elija libremente. Sepp termina su estudio con la pregunta por los criterios de tal elección y reconoce que en ese punto se dan dificultades de diferentes órdenes, que el propio Weizebaum señala que el camino de los valores inherentes no fue más allá de una mera indicación. Agrega Sepp que Husserl ensayó diversos puntos de partida: "(...) por una parte, tomó como medida el sentido final que la misma ciencia había constituido, pero por otra parte, buscó mostrarlo a partir de aquella dimensión reconstructivo-constructiva que va más allá de toda ciencia fáctica: a la dimensión de la intersubjetividad trascendental’’4 47. 6 46Ibíd., p. 345s. 47 S epp, H .R . O p. cit.,p . 130. 160 C a p ít u l o IX ÉTICA Y ANTROPOLOGÍA El estudio de la relación ética-antropología, intenta poner a la vista la última posición de Husserl a ese respecto. ¿Es la ética una ciencia independiente? ¿Persistió Husserl en privilegiar la racionalidad ética? ¿Es la ética el último punto de referencia cuando nos preguntamos por el sentido de la vida? En la relación ética-antropología, ¿es posible señalar un orden jerárquico o de prioridad? ¿Dónde ubicar las preguntas últimas, las teológico/teleológicas respecto de esta temática? ¿Qué hay de la afirmación de U. Melle respecto de una ontología antropológica como punto de partida? ¿Qué hay de la afirmación de H. R. Sepp acerca de la subsunción de la ética en la antropología? Por otra parte, esta temática nos da ocasión de rever y de ubicar los caminos recorridos, en una visión de conjunto. Si comenzamos por afirmar taxativamente la relación de ambos términos como tal, el primer escollo que encontramos concierne a las repetidas veces que Husserl negó que el área de su análisis fenomenológico fuera el de la antropología. La problemática que abordamos se desarrolla como sigue: comenzamos por una referencia a las modificaciones en la concepción husserliana de la ética y a su clasificación por períodos, tal como la hallamos en H. R. Sepp, Ulrich Melle y G. Hoyos Vázquez. El siguiente punto concierne a los resultados de la aplicación del enfoque genético en fenomenología, el cual permite exhibir rasgos no sólo pertinentes a la ética sino al yo trascendental. A continuación se señalan algunos de los temas que la ética y la antropología filosófica tienen o pueden tener en 161 Capítulo IX común: una doctrina de la libertad y de la persona, y la cuestión del amor. En el siguiente punto exponemos la temprana puesta en relieve, por parte de G. Hoyos Vázquez, de la cuestión de la responsabilidad. Se trata de un ámbito que excede el de la ética, en la medida en que precisamente hace luz sobre la comprensión de la fenomenología como una filosofía de la responsabilidad. A continuación se comentan tomas de posición de E. W. Orth y de J. San Martín, como antecedentes en la reflexión sobre la temática antropológica en el pensamiento de Husserl. Para terminar tomamos en consideración un texto del propio Husserl para definir la relación fenomenología-antropología. En vista de las afirmaciones de Husserl en dicho texto, y respecto del propósito de este escrito, tomamos posición acerca de una lectura antropológica de la fenomenología, de la relación entre ética y antropología y de los rasgos propios de la antropología filosófica en la concepción de Husserl. 1. Concepciones de la ética en el pensamiento de Husserl 1.1 Variaciones en la concepción de la ética Tal como hemos visto a lo largo de esta obra, los análisis de Husserl de la problemática ética son múltiples; se extienden desde las tempranas lecciones de 1902 hasta las de 1924, pasando por los artículos para la revista japonesa Kaizo, las referencias de Crisis ,.además de ciertos manuscritos, entre ellos los del grupo A V. Antes de cualquier intento de ordenar o clasificar los diversos enfoques comenzamos por individualizarlos. Hemos visto que la temática husserliana excluye toda consideración de versiones de éticas empíricas; distingue ética formal de ética material, y caracteriza con diferenciaciones la ética pura, universal y la ética como doctrina de la razón; también diferencia la ética como doctrina de las reglas (Kunstlehre) de la ética como disciplina práctica y como ontología regional. Tradicionalmente ha sido tarea de la ética como disciplina filosófica particular, estudiar lo pertinente a las normas que han de conducir la acción, así como también proyectar pautas para valorar las acciones. Como vimos, Husserl introduce cambios en esta concepción. En primer lugar, se singulariza lo que denomina doctrina de la razón, cuya función como metateoría es reflexionar sobre el quehacer de la teoría, sobre su función práctica. Por otra parte, como disciplina particular tiene su peculiar tema correspondiente. Si bien desde cierto punto de 162 Ética y antropología vista la ética abarca toda teoría, cuando se la considera como teniendo un lugar propio entre las disciplinas ontológicas como disciplina singular es abarcada por la teoría. También vimos que en las tempranas investigaciones sobre ética, en las lecciones de 1908/1909, la ética es considerada en paralelo con la lógica; se trata del "paralelo entre clases de actos y clases de razón, a lo que estas disciplinas están esencialmente referidas, a la razón que juzga, por una parte, y a la razón práctica, por otra"1, relación que se refuerza al afirmar: "La conciencia cognoscente es, al mismo tiempo, valorante y volitiva"1 2. En la segunda parte de estas lecciones, reconsiderando lo dicho en la primera, dice Husserl: De hecho se nos han dado una multitud de enunciados, que pertenecen al ámbito axiológico y en especial al ámbito ético, que tienen una posición semejante a las leyes de la lógica formal en el sentido tradicional, al ámbito de la lógica como ámbito de la razón judicativa. Así como hay leyes de la consecuencia y, más exactamente, leyes de la consecuencia formal en el pensamiento, del mismo modo hay leyes de la consecuencia formal en el valorar, desear, querer; en uno y otro caso estas leyes son giros normativos de leyes puras fundantes en significados lógicos, respectivamente axiológicos .3 Con este paralelo, Husserl apunta, tanto en sus investigaciones éticas como en las lógicas, a un examen de la razón teórica y de la práctica a partir de fundamentos aclarados fenomenológicamente. En las lecciones de 1920, un cambio se hace manifiesto; en ese cambio transparece la convicción de que la imposición de normas y la donación técnica de reglas por parte de la ética, tiene una extensión universal diferente respecto de la lógica; se trata aquí de la lógica entendida como doctrina de las reglas. En este sentido dice en las Aclaraciones y agregados al tercer artículo de Kaizo: "La ética plena abarca la lógica (doctrina lógica de las reglas) en todas las limitaciones usuales, también la axiología (doctrina de los valores, en especial la estética) como también toda praxis formal siempre a ser circunscripta"4. O sea que la ética en sentido pleno abarca todo lo práctico que concierne a la teoría. En este sentido abarcador de toda acción, la ética es una ética universal. En este mismo 1 H usserl, E. H uaX X V lII, p. 3. 2 Ibíd., p. 174. 3 Ibíd., p. 237. 4 H usserl, E. Hua XXVII, p. 40. 163 Capítulo IX sentido, un texto de las Lecciones de ética del semestre de verano 1920/19215 considera ambos ámbitos como "incomparables" y agrega: "Pero debe haber, por lo menos debe ser postulada, una teoría de las reglas que esté por encima de todas las doctrinas humanas de las reglas, que las abarque en su conjunto con una donación de reglas, y esa es la ética". El problema central de la ética así concebida se ubica en él ámbito de la praxis de la vida. El texto del tercer artículo de renovación comienza diciendo: "Renovación del ser humano -del ser humano singular y de una humanidad comunitarizada- es el tema supremo de la ética"6. La ética es caracterizada en este texto como pura y como "la ciencia de la esencia y de las formas posibles de una tal vida en universalidad pura a priori". En esta nueva concepción se deja de lado el esfuerzo por poner en paralelo la lógica y la ética. En el segundo artículo de Kaizo, "el método de la investigación de esencias", es conducido por una motivación práctica: la renovación de la praxis. En grandes líneas es posible afirmar que Husserl reconoce un concepto limitado de ética y uno más amplio. El concepto limitado se refiere a la ética como ciencia formal en paralelo con otras ciencias formales como la lógica y la axiología. En este caso, la ética estudia la razón práctica. En sentido amplio se trata de una ética universal que como teoría de las reglas abarca la lógica, la axiología y la teoría de la práctica. El sentido con que Husserl concibe esas disciplinas y sus límites respectivos varían a lo largo del desarrollo de su pensamiento. Mientras en los primeros cursos no distingue ética de axiología, ni praxis formal de axiología, en los textos posteriores, en cambio, las separa. 1.2. Periodizaciones de la ética Volvamos al tema de las etapas que pueden diferenciarse en la temática ética husserliana, para ver en qué medida los temas persisten, se desdibujan o se tornan prioritarios. Entre otros, Ulrich Melle, H.R. Sepp y G. Hoyos Vázquez han caracterizado pe­ ríodos a los que corresponden ciertas variaciones en la concepción de la ética. Ulrich Melle7 distingue una fase temprana de una tardía, relativas a los tiempos que precedieron a la primera guerra mundial y a los que siguieron como resonancia de trágicas circunstancias en el plano personal. La primera ’ H usserl, E. Hua XXXVII, pp. 3-4. 6 H usserl, E. Hua XXVII, p. 20. 7 M elle , U. "The developem ent of Husserl's ethics". En: Études phénoménologiqm. Tomo VII, nn. 13-14, 1991. 164 Ética y antropología etapa incluye los textos de cursos de 1902, 1908/1909, 1911 y 1914. La etapa de la posguerra corresponde a la primera mitad de la década de los años veinte, comenzaría con las conferencias sobre el ideal de la humanidad de Fichte. Melle señala como particularmente relevante un texto posterior que en un tono más riguroso se extiende sobre ética y axiología; se titula Introducción a la filosofía y corresponde a un curso dictado en 1919/1920. El curso del semestre de verano de 1920 innova sobre cursos anteriores. Vimos que a este mismo período pertenecen, entre otros, los artículos escritos para la revista japonesa Kaizo, ciertos textos de Husserliana Vil y VIII. En particular los manuscritos A V 21 y A V 228que, además de los de la serie E III 1-11, caracterizan un período tardío de la temática ética de Husserl. Melle aclara que la división entre período anterior y posterior a la guerra no implica un corte tajante y que temas importantes del primer período subsisten en el segundo. La caída material y moral de Alemania despertó en Husserl la urgencia de "una fundación radicalmente nueva de la cultura guiada por ideas puras"9. Esto resulta ser el motivo predominante de esta etapa a la que corresponden también textos de Crisis ; aparecen temas nuevos y la problemática ética se ubica en un contexto más amplio, tal como el antropológico, de filosofía social, metafísica y teología. El tema que Melle destaca en el período posterior a la guerra, es la nueva aproximación al tema fichteano del amor. Hans Rainer Sepp10, por su parte, señala que Husserl buscó una ética capaz de analizar la función práctica de la teoría. Su concepción temprana de la ética está impregnada por el paralelo que traza entre la fundamentación de una ética formal y una lógica formal. Respecto a esta posición, señala Sepp que los cursos de ética de 1920 ponen de manifiesto que la donación de normas y de reglas de la ética tiene una extensión de un alcance universal diferente al de la lógica. Tal afirmación marca los límites de la primera etapa. La ética llega tan lejos cuanto alcance el ámbito práctico de lo teórico. En esta etapa se acentúa el lugar de la práctica. La ciencia universal del actuar racional no solo presenta una práctica universal sino que el nexo práctico de la vida y su configuración racional se convierten en el tema central de la ética. Sepp llama la atención sobre el hecho de que hay una modificación importante en el concepto husserliano tardío de ética. En los primeros cursos contrastaba 8 Este capítulo no incluye la investigación de los m anuscritos citados. 9 H usserl, E. Briefwechsel, editado por Karl y Elizabeth Schuhm ann, Volumen IV, "Philosophenbriefe", carta a Hermann von Keiserling, 29. 9. 1919, p. 223. 10 S epp, H. R. Praxis und Teoría. Karl Alber, Friburgo-Munich, 1997. 165 Capítulo IX ética formal y material de acuerdo con la ontología formal y material, objeto ambas de la investigación de esencias. En los textos tardíos esta referencia está casi totalmente ausente. Se impone, en esta segunda etapa, la investigación de una motivación práctica que Husserl intenta fundar trascendentalmente: se trata de la renovación de la praxis. En esta concepción tardía se borronean los límites entre la disciplina formal y la ontológico-material; la pregunta por la posibilidad de una reconfiguración de la praxis humana muestra que en último término la ética se ordena respecto de una antropología intencional regional-ontológica. G, Hoyos Vázquez" reconoce cuatro etapas. En la primera, la cuestión central es la refutación del escepticismo. Este tema está presente en los cursos sobre ética de Husserl, previos a 1920. La segunda etapa corresponde a los artículos escritos para la revista Kaizo, escritos en los años 1923/1924; el tema central es la expectativa y exigencia de renovación. "Algo nuevo debe ocurrir", dice Husserl en esos textos, algo que traiga consigo la transformación de la vida individual y de las diversas formas de la cultura. La tercera etapa procede de los textos de Crisis, de 1935. El énfasis recae sobre la convicción y las expectativas de Husserl sobre el papel que juegan los fenomenólogos como funcionarios de la humanidad, su carácter arcóntico. La última caracterización concierne a la posibilidad de proponer una nueva relación entre teoría y praxis a partir de la fenomenología del mundo de la vida. El acento está puesto sobre la preponderancia de la práctica sobre la teoría y la relevancia de la situación concreta y la historia. 1.3 Apertura de la temática por la aplicación del enfoque genético En la relación de fundamentación en lo plural dado, tiene un papel importante el nexo genético y la relación temporal vinculante, relativa esta última a una temporalidad inmanente, no mundana. En esta relación lo más temprano temporalmente presenta lo fundante, y lo temporalmente más tardío presenta lo fundado. En los años veinte, Husserl comienza a utilizar el enfoque genético en su fenomenología. Con este enfoque se amplía y complementa la primera modalidad de trabajo fenomenológico en que aplicaba un enfoque estático; su objetivo era describir los nexos esenciales constitutivos entre la unidad superior1 11 59-120. Hoyos Vázquez, G . "La ética fenom enológica". En: A propósito de Husserl y su obra. Norma, Bogotá, 1988, pp. 166 Ética y antropología y las unidades inferiores de los objetos tal como habían sido captadas; se parte de un sentido noemático singular que funciona como hilo conductor hacia la estructura operante de las formas de la conciencia que constituyen tal sentido. Husserl mismo caracteriza este tipo de fenomenología como la fenomenología del hilo conductor1213. Ya en Ideas 11113 Husserl había señalado que "uno puede representarse la formación gradual de la constitución en la figura de una génesis, mientras se finge que la experiencia efectivamente se lleva acabo sólo primero en los datos del grado más bajo; surgiría entonces lo nuevo del grado nuevo, con lo cual se constituiría una nueva unidad, y así siguiendo"14. A partir de lo dicho sobre la génesis de la constitución surge la tarea de la fenomenología genética: la de aclarar el proceso genético desde un grado más bajo a grados más altos de constitución. La aplicación de la fenomenología genética permite comprender el proceso de configuración del sistema de apercepción habitual en el horizonte de pasa­ do; además, permite hacer explícito el correspondiente proceso de efectuación del sistema de efectuación configurado de ese modo. En resumen, la tarea de la fenomenología genética resulta ser aclarar los procesos genéticos de configura­ ción de los sistemas habituales de apercepción y las estructuras esenciales de la constitución genética de objetividades como un proceso de efectuación del sis­ tema habitual de apercepción. El enfoque genético también permite hacer manifiesta la constitución de sí mismo del ego trascendental, que se manifiesta como un desplegarse pre­ reflexivo y no temático en la corriente temporal. Hay una relación de reflejo repetido (Wiederspiegelung), de dependencia recíproca entre la constitución genética de objetividades y la constitución de sí mismo del ego trascendental. A este respecto dice Husserl en Meditaciones Cartesianas: El ego se constituye para sí mismo, por así decir, en la unidad de una historia, y si hemos dicho que en la constitución del ego están incluidas todas las constituciones de todas las objetividades existentes para él, tanto inmanentes como trascendentes, tanto ideales como reales, ahora hay que agregar que los sistemas constitutivos en 12 H usserl, E. Zur Phanomenologie der Intersubjektivitat, Volum en li, editado por Iso Kern, Hua XIV. Martinus Nijhoff, La Haya, 1973, p. 41. 13 Husserl, E. ideen zu einer reinen Phanomenologie und phdnomenologischen Philosophie, Libro III, Hua V, editado por Marly Biemel. Martinus Nijhoff, La Haya, 1952. 14 ibíd., p. 125. 167 Capítulo IX virtud de los cuales existen para el ego estos y aquellos objetos y categorías de objetos, sólo son a su vez posibles dentro del marco de una génesis regida por leyes.15 El ego que en la fenomenología estática sólo aparece como un yo-polo pun­ tual y lógico para el que la temporalidad no es esencial, no puede hacer mani­ fiesta la plenitud concreta de la vida trascendental: "Únicamente merced a la fe­ nomenología de la génesis es comprendido el ego como un complejo de opera­ ciones sintéticamente coherente dentro de la unidad de una génesis universal (,..)"16. El análisis genético hace manifiesto que el ego tiene capacidades, convic­ ciones, tomas de posición modificables que proceden de experiencias anteriores y que se fundan en habitualidades relativamente estables. En la constitución del objeto es relevante el momento de la fundación originaria a la que las experiencias subsiguientes agregan nuevas dimensiones de sentido. La aplicación del enfoque genético no sólo profundiza la comprensión de la subjetividad sino que conjuntamente el mundo se manifiesta como histórico y, en consecuencia, también se amplía la temática ética y la antropológica. El yo se manifiesta guiado por un proyecto personal movido por la determinación de lo debido; esto se vincula a la expectativa de renovación, de crítica de convicciones heredadas y de experiencias sedimentadas. En la medida en que el método genético y la pregunta retrospectiva permiten investigar el desarrollo de habitualidades, de sedimentación de sentido, el ego se hace visible como situado respecto de cierta tradición y cultura. En la ética tardía de Husserl aparecen temas como lo debido absoluto y el amor ético, contemporáneos de la exigencia de renovación y crítica que aportan los artículos para Kaizo. 2. Temas en común de ética y de antropología: libertad, persona, amor 15 H usserl, E. Cartesianische Meditationen und PariserVortrage, editado por Stephan Strasser, Hua I. Marti ñus Nijhoff, La Haya, 1950, p. 109. 16 1bíd., p. 114. 168 Ética y antropología Libertad, persona, amor, son temas respecto de los que suelen tomar posición las éticas, y son o pueden ser también temas centrales para una antropología filosófica. A partir de los años veinte, éstos son temas que ocupan el pensamiento de Husserl y que resultan vinculantes precisamente por hallarse en la frontera de los ámbitos que intentamos poner en relación. 2.1 La libertad Si bien, en las huellas de Kant es necesario comenzar por sostener que sin libertad la ética no es posible, también siguiéndolo es necesario afirmar que sin libertad el ser humano caería en el plano de la total determinación predominante en la naturaleza. También es necesario reconocer en el punto de partida que, en la medida en que Husserl descubre el funcionamiento de la síntesis pasiva que subyace a la génesis de la racionalidad en cada ser humano (histórico), también en el caso de la libertad, se la ve desprenderse de ciertas formas de estructura reiterativa17. En el contexto husserliano la libertad es una capacidad disposicional de un sujeto de acciones y decisiones que proceden de una voluntad reflexiva -tal vez sea oportuno recordar aquí que la concepción husserliana de la razón una, solo separa en ella como funciones diferenciadas, la afectiva, la volitiva y la cognoscente que le son propias- El ser humano no sólo se mueve en función de relaciones causales sino que se comporta en relación con motivos. La causalidad opera como ajena a mi voluntad, en cambio, en la motivación la influencia posible me llega y yo la asumo o no como mía; ella implica un espacio de decisión que es el lugar de la libertad. Dice Husserl: "Mi conciencia es ser absoluto y cada conciencia es ser absoluto"18. Esta temprana afirmación (1908) del carácter absoluto propio de la conciencia constitutiva frente a la relatividad del fenómeno es una forma general de hablar de libertad. En adelante consideramos formas más específicas. El fluir temporal y la actividad de la génesis pasiva se hallan en la base de la historicidad de la conciencia, manifiesta en el fenómeno de individuación. A partir de una protohistoria de impulsos intersubjetivos exitosamente satisfechos emerge lo 17 Ver Iribarne, |. V. "La libertad". En: La fenomenología como monadología, Capítulo XII. Academ ia Nacional de C ien cias, Buenos Aires, 2002. 18 H usserl, E. Zur Pfiánomenologie der Intersubjektivitat, Volum en I, editado por Iso Kern, Hua XIII. Martinus Nijhoff, La Haya, 1973; Hua XIII, p. 6. 169 Capítulo IX que se considera un yo normal. La primera forma de libertad es la experiencia del cuerpo vivido cuya expresión dice, primero no de manera expresa, puedo moverme. Tomando como punto de partida el yo concreto surge la pregunta por el prin­ cipio de individuación como expresión de libertad. A ese respecto dice Husserl: "Parece como si en la reproducción, con el germen físico, a partir de un bajo sub­ suelo pasivo anímico, se bifurcara un germen psíquico, una mónada germinal y en el desarrollo de la propia individualidad, eventualmente, constituyera en sí una individualidad de grado más alto, personal, una individualidad racional"19. Por la copertenencia del yo a una intersubjetividad funcionante y con el sopor­ te de los cuerpos vividos el ego concreto alcanza, en primer lugar, la normalidad; y sobre esa base y en particular como respuesta a su vocación, se individualiza. El proceso de individualización, esto es, de la génesis de la propia identidad tiene lugar a partir del ejercicio crítico respecto a las propias habitualidades, convic­ ciones y decisiones. En ese sentido dice Husserl:"(...) yo tengo esas convicciones pero no soy esas convicciones y no soy en ellas como soy en mis particularida­ des"20. Yo tengo alude al bagaje que el yo va adquiriendo, a sus tomas de posición por medio de juicios, valoraciones, intereses y/o actitudes prácticas. Sin embar­ go, tomando en cuenta sólo los elementos del proceso considerados hasta aquí, el yo no se sabe todavía como dueño de su voluntad. A esto alude Husserl di­ ciendo: "El hombre es verdaderamente hombre, sólo como hombre despierto"21. El ser humano no es ni originaria ni necesariamente despierto. La voluntad reco­ rre un camino de tomas de posición y críticas correspondientes y sólo alcanza la forma superior cuando comprende que no todas las posibilidades que se le ofre­ cen son las suyas ; cuando Husserl considera restringido el campo de la libertad, se refiere a esta forma superior: una cierta distancia separa la legalidad impuesta por la orientación teleológica, esto es aquella que vincula la propia decisión con el compromiso a favor del todo de las mónadas, por una parte, y por otra, la apertu­ ra del porvenir que no tiene carácter prescriptivo. Husserl sostiene que puede (y debe) llegar un momento en que, satisfechas todas las críticas a nuestras habi­ tualidades, actitudes, tomas de posición, etc., nuestras decisiones fluyan como un automatismo hacia lo mejor y lo superior: con ello se ejercitaría simultánea­ mente la forma suprema de la libertad. 19 H usserl, E. H uaX IV , p. 129. 20 1bid., p. 195. 21 m . , p. 209. 170 Ética y antropología 2.2 La persona Tomamos ahora en consideración la cuestión de la persona22. Este tema se superpone parcialmente con el de la libertad, pues la libertad es libertad de la persona; de modo que queda implícita su emergencia a partir del fluir temporal, su desarrollo a partir del sustrato intencional instintivo en un cuerpo vivido, su originario entrelazamiento intersubjetivo y su carácter histórico. Tanto desde el punto de vista de la persona individual y social como de la persona moral, la emergencia de la persona resulta de un proceso. En ¡deas II, Husserl caracteriza al yó como sujeto de capacidades en cuya unidad se hace manifiesto un "sistema del 'yo puedo'"23. Tal capacidad no es un querer va­ cío sino una potencialidad positiva ; tal yo puedo se relaciona con un centro yoico; en el mismo texto, Husserl caracteriza el comportamiento yoico correlativo como libre y autónomo. No ignora que es propio del sujeto empírico comportarse de modo no-libre, inhibido, pasivo; frente a él se presenta la “(...) persona en un sentido específico" como el sujeto de actos que van a ser juzgados desde el punto de vis­ ta de la razón. En esta consideración, responsable por sí mismo se opone a lo que no es libre, lo esclavizado. Cuando hace referencia a la plena personalidad se refiere a la unidad de un comportamiento (incluye las tomas de posición) y el modo propio de constitución de su trasfondo; de la orientación de la atención resultará el con­ tenido de la conciencia de objeto. El yo es capaz de inhibir las sugerencias pasi­ vas. En este contexto, H. R. Sepp24destaca un concepto significativo: la costumbre dóxica. Se trata de estructuras construidas pasivamente que eventualmente pue­ den adherirse receptivamente al yo y tomar posesión de él; el yo puede aceptar­ lo o comportarse como libre. En cuanto a la constitución del yo personal en su unidad como sujeto de motivación, como sujeto de una apercepción de expe­ riencia individual, se hace manifiesto que no sólo se constituye sobre la base de reflexiones yoicas, sino que hay un ámbito de disposiciones ocultas que forman parte de su ámbito, que ponen a disposición el material para reflexiones yoicas posteriores en forma de apercepciones de sí mismo empíricas, a lo que en otro 22 Sobre este tem a (ver Capítulo VII), en este capítulo sólo podem os señalar algunos puntos esenciales; la­ mes Hart se ocupa de él en The person and the common Ufe. Kluwer Academ ic Publishers, Dordreht-Boston-Londres, 1992; ver tam bién M elle , U. "From reason to love". En: Phenomenological Approaches to Moral Philosophy, editores J. Drummond y L. Embree. Kluwer Academ ic Publishers, Dordreht, 2002; y también "Husserls personalistische Ethik". En: Fenomenología delta Ragion Pratica di Edmund Husserl, editado por Beatrice Centi y Gianna Gigliotti. Bibliopolis, Nápoles, 2004. 23 H usserl, E. Hua IV, p. 253. 24 S epp, H. R. O p. cit., p. 43. 171 Capítulo IX lugar designa como conocerse25; (no obstante, Husserl, en una noticia crítica26, se opone a este punto de vista haciendo referencia al yo polo como "centro apriórico de características yoicas originarias"). La identidad de la persona no sólo alude a la unidad de la persona como su­ jeto individual de motivación sino que es identidad sólo a partir del correspon­ diente estilo de motivación. La actualización de la motivación culmina como respuesta a la vocación. Puesto que la trama intersubjetiva es originaria, la referencia a la persona singular sólo puede ser metódicamente solipsista; ser persona implica la presencia del otro o, dicho de otro modo, el ámbito de análisis de la persona es, en este sentido, la monadología social; en ella el acto social por excelencia es el de la comunicación. Se trata de un vínculo que crea una unidad intencional y efectiva de las conciencias; mi voluntad de comunicación, como acto que me es propio, se dirige, con el sentido que ofrece, a la conciencia del otro, quien, por su parte, efectúa el acto de recepción: recibe lo comunicado y, a continuación, da respuesta. Ambos participan de un solo y mismo acto. Lo que uno de ellos quiere hacer saber, el otro también quiere saberlo. Cuando me dirijo a él, que me escucha y me responde, se configura el nosotros. El otro deja de ser un extraño y comenzamos a vivir una vida única a partir de dos vidas. Se establece una comunidad, un "agolpamiento según el modo propio de las personas"27. La persona como persona moral no sólo es la que se comporta según la forma superior de la libertad sino la que actualiza la forma superior del amor. 2.3 El amor En un texto publicado en Para la fenomenología de la Intersubjetividad, ll28, Husserl analiza el fenómeno del amor29. En el contexto de la experiencia de comunica­ ción, estudia las diversas modalidades del amor (que, desde nuestro punto de vista tendría que ser aprehendido, en este contexto, como una forma de intencio­ nalidad). Define el amor personal como una disposición duradera, y denomina a la actividad que lo actualiza hábito práctico durable. Reconoce un activo complacer­ 25 H usserl, E. Hua IV, p. 252. 26 1 bíd., Anexo II. p. 310s. 27 \bíd., p. 191. 28 H usserl, E. Hua XIV, "Espíritu com unitario", ("Gemeingeist"), p. 165ss. 29 Ver Iribarne, |. V. La intersubjetividad en Husserl, Volumen 11. Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1988, p. 212ss. 172 Ética y antropología se en la individualidad personal del amado, en su comportamiento, su referen­ cia al mundo circundante; hace manifiesta la peculiaridad de las relaciones en diversos niveles. Constata que "si yo llego a vivir en comunidad de esfuerzo con otro, entonces yo vivo como yo en él y él en mí"30. Se da un ámbito de comuni­ dad de aspiración en el entrañamiento recíproco del tú y yo; en este tipo de vín­ culo se hace manifiesta tanto la capacidad yoica de ponerse en el lugar del otro como la de descentramiento yoico y de la voluntad. Dice Husserl después de enunciar los diversos rasgos de la relación:"(...) puesto que se han vinculado en una co­ munidad amorosa, se da de modo universal que todo esfuerzo del uno ingrese en el esfuerzo del otro (...). Podemos decir: los amantes no viven uno junto al otro, sino entre sí actual y potencialmente. Llevan también conjuntamente todas las responsabilidades, están solidariamente vinculados, también en el pecado y en la culpa"31. El análisis sigue un camino ascendente que culmina en la forma de amor superior. "Pensamos aquí en el infinito amor de Cristo y en el amor univer­ sal a la humanidad que el cristiano debe despertar en sí, y sin el que no puede ser un verdadero cristiano". Con esto ingresamos a la dimensión del amor ético. Toda persona madura se propone voluntariamente su yo ideal como tarea inter­ minable; de allí proceden formas comunitarias éticas, diferentes según el grado de madurez de los participantes; "(...) como verdadero (ético) amante yo amo y vivo voluntariamente en el alma germinal, creciente y deviniente ético del otro-, o lo vivo como sujeto maduramente crecido que se desarrolla éticamente libre (...). Yo vivo allí dentro, en primer lugar apruebo, me alegro (o me apeno). Pero la comunidad ética es amistad ética, comportamiento ético entre cristiano y cris­ tiano"32. Este amor superior está destinado a devenir "comunidad de amor en un ámbito lo más grande posible"33. El amor ético universal se alcanza sobre la base de la asunción de lo absolu­ tamente debido por parte de cada individuo. El desarrollo personal adecuado con­ duce a dar respuesta a la propia vocación, pero el individuo aislado no alcanza ese logro, éste tiene lugar en la inserción en la comunidad, en la que se da a su vez la respuesta a la vocación por cada miembro de la comunidad. El reconocimiento de la impor­ tancia de la vocación del otro es amor ético, que no se da como una iluminación instantánea; es una actividad que se renueva y recomienza permanentemente. 30 Husserl, E. H uaX IV , p. 172. 31 \bíd., pp. 173-174. 32 ¡bíd., pp. 174-175. 33 Ibíd., p. 175. 173 Capítulo IX El amor ético quiere que cada ser humano pueda dar respuesta a lo que para él es lo absolutamente debido. La unidad a que se aspira, suscitada por la forma ideal del todo de las mónadas, no suprime las diferencias. Tal como Husserl lo afir­ ma cuando toma como modelo de total diferencia al hombre patagónico34, es nece­ saria para cada yo la existencia del extraño, pues es sólo con quien es diferente como es posible configurar el verdadero nosotros. 3. Eí aporte de G. Hoyos Vázquez a la comprensión de la responsabilidad Por otra vía, accedemos ahora a un tema relevante en los ámbitos que esta­ mos tomando en consideración: la responsabilidad. G. Hoyos Vázquez da a esta cuestión una posición central en su obra35. Su intención es analizar si y en qué sentido la teleología de la historia de la filosofía puede mostrar el camino ha­ cia la producción de una filosofía como ciencia del fundamento último, ciencia, a la vez, de la responsabilidad última. El tema de la responsabilidad es esencial en el contexto ético; la ciencia fenomenológica se muestra aquí, en primer lugar, como inseparable de la ética. Sin embargo, la problemática de ambas difiere,- el objetivo primero de la obra de Hoyos Vázquez es mostrar en qué momento de su desarrollo y con qué rasgos se hace manifiesta la cuestión de la responsabilidad en el campo de la ciencia trascendental fenomenológica. Otro de sus propósitos es exhibir la unidad de la teleología de la intencionalidad y de la teleología de la historia de la filosofía, habida cuenta de que la filosofía "sub specie aeterni es el telos de la intencionalidad hacia el que, en última instancia, marcha el espíritu filoso­ fante de la humanidad"36. Recogemos la afirmación del autor, pertinente a nues­ tra temática, en cuanto a que el análisis intencional conduce a la radical izad ón de la pregunta por la verdad hasta el punto de que esta tarea solo puede y debe ser aceptada a partir de la presuposición última en su nexo de motivación his­ tórico como plena de sentido y posible37. La aproximación husserliana a la pro­ blemática de la verdad, le permite mantener el concepto específico de verdad, sin descuidar la referencia esencial de la subjetividad hacia la verdad, la que cul­ mina cuando debe ser plenificada en el concepto de filosofía, ya que ésta ha de 34 m „ p. 220. 55 Hoyos Vázquez, G. Intentionalitat alsVerantwortung. Martinus Nijhoff, La Haya, 1976; tam bién M elle, U. "Die Phánom enologie Edm und Husseris ais Philosophie der Letztbegründung und der radikalen Selbsverantwortung". En: Edmund Husserl und die phánomenologische Bewegung. Karl Alber, Friburgo-Munich, 1988. 36 H usserl, E. Hua VI. p. 533. 37 Hoyos Vázquez, G. Op. cit., p. 7. 174 Ética y antropología orientar la vida humana en su totalidad hacia la verdad. Se trata de la verdad en­ tendida como producto sintético que es correlato objetivo de la última plenificación de una intención objetiva; este concepto de verdad, que puede ser asumido tanto respecto de la vida teórica como de la práctica, significa una última legi­ timación y justificación última. Esta referencia de la subjetividad a la verdad en el ámbito de la filosofía se hace manifiesta como la obligación de justificación y de legitimación de toda verdad asumida en autorresponsabilidad38; la referen­ cia de la subjetividad a la verdad es radical. El yo trascendental toma conciencia de sí mismo como siendo el lugar último de toda validez y de todo hacer explíci­ to. Siguiendo a Landgrebe39, Hoyos Vázquez se refiere a la certeza de la subjeti­ vidad respecto de sí misma, con carácter de evidencia apodíctica, esto es, como presencia de la subjetividad a sí misma, que sólo se expone en vista de sus pro­ ductos y capacidades. La verdad como producto de la razón se presenta sobre la base del nexo de motivación que Husserl denomina "función teleológica de los modos de ser de la conciencia"; por otra parte, el sentido de la verdad se aclara, en última instancia, en relación con su función como idea regulativa y en la legi­ timación de la capacidad de la subjetividad de orientarse hacia la verdad; hay un ascenso permanente hacia el perfecto estar en posesión de sí mismo. Tal como lo señala Husserl40, la conciencia de evidencia es un modo notable de la intencio­ nalidad; por su intermedio el todo de la vida de la conciencia tiene "una estructu­ ra teleológica universal, un estar dispuesto hacia la 'razón' y hasta una tendencia hacia ella que la atraviesa”. La exposición de la estructura teleológica universal de la intencionalidad, se­ ñalada por la conciencia de evidencia, exige aclarar previamente las operaciones idealizantes de la verdad científica a partir de su motivación de origen en el mun­ do de la vida. El estilo objetivante del mundo de la vida y sus verdades que es­ tán en un nexo de motivación de horizontes e implicaciones se va a descubrir con carácter histórico y de praxis. El enfoque genético de la fenomenología favorece la exposición de la historia de la objetivación. La conciencia se manifiesta como constituyente de objetividades en progreso gradual; en concordancia con esto, la conciencia aparece como "una historia que nunca se interrumpe". La intencionalidad de la subjetividad lleva a cabo plenificaciones de metas singulares que, a su vez están en horizontes de metas posibles pero desconocidas; 38 Ibíd., p. 8. 39 Landgrebe, L. "Husserls Abschied vom Cartesianism us". En: Der Weg der Pfianomenologie, p. 175ss. 40 H usserl, E. Fórmale and transzendentale Logik. Max Niemeyer, Tubinga, 1981, p. 143. 175 Capítulo IX no se trata de una orientación hacia un fin último; cada plenificación es pasaje, corrección y nueva elección. A este respecto G. Hoyos Vázquez cita a Husserl: "(...) pero en este continuo terminar vive una 'teleología' ideal, una aspiración continua hacia un modo de vida universal de autenticidad en verdadera relativa terminación"41. Dice Hoyos Vázquez: Así la teleología de la subjetividad alcanza su sentido originario. La verdad en su doble sentido de concepto de verdad y referencia verdadera, exige, de acuerdo con la tarea de la tradición filosófica, la radicalización de la referencia verdadera. Esta alcanza la configuración como la obligación asumida en la conciencia de responsabilidad, jobligación| de legitimación última y de justificación de todas las posiciones de verdad en la fenomenología trascendental. La realización de la fenomenología conduce a la exhibición de la teleología inmanente, a la teleología universal y absoluta que construye la forma ontológica de la subjetividad y sólo mediante ella se comprende la verdad y la normativa de la verdad en general. Esto es entonces posible si la toma de conciencia trascendental sobre sí mismo exhibe la teleología como ''la capacidad de responsabilidad" que "alcanza hasta lo radical". En eso yo me muevo sobre la base de mi subjetividad absoluta (...) respectivamente sobre la intersubjetividad abierta a partir de mí mismo42. Hoyos señala que la importancia de esta concepción de la teleología -que Husserl rastrea hasta los estratos más profundos de la constitución en la sínte­ sis pasiva- es la exhibición de la referencia verdadera, originaria, en la protocapacidad de la subjetividad, que se verifica en la génesis activa tanto como en la pasiva, en su capacidad de responsabilidad universal absoluta. Hoyos Vázquez muestra que "sólo a partir de esta capacidad de responsabilidad tiene sentido y justificación hablar de responsabilidad e irreponsabilidad"43. También hace re­ ferencia a ideas II, donde Husserl declara sin dejar lugar a dudas respecto del lu­ gar de la responsabilidad: "Yo mismo soy responsable por toda verdad y realidad efectiva que deba tener validez para mí, no tengo que preguntar a nadie (...) los otros son para mí existentes (...) y así el mundo entero junto con todos los seres humanos”44. Hoyos Vázquez, destaca el alcance de esta afirmación: "La respon­ sabilidad por la verdad y por la realidad efectiva es la efectuación propia del yo trascendental"45. 41 H usserl, E. M s . C 2 III, p. 4; citado por Hoyos Vázquez, G. O p . 42 H oyos Vázquez, G. Op. cit., p. 11. 45 Idem. 44 Husserl, E. Hua IV, p. 233. 45 Hoyos Vázquez, G . Op. c i t . , p. 58. 176 c it ., p. 11. Ética y antropología 4. E. W. Ortfi y J. San Martín sobre antropología en H usserl Hasta donde llega nuestro conocimiento, Ernst W. Orth fue el primero en tratar la cuestión de la antropología en el pensamiento de Husserl en su artículo Antropología e 1ntersubjetividad46. En el punto de partida, E. W. Orth destaca el hecho de que en la V Meditación Cartesiana, Husserl dice explícitamente que en su investigación intencional analítica el concepto de ser humano tendrá un lugar central. Orth recoge a este respecto dos afirmaciones que parecen contradecirse: "El ser humano extraño es 'constitutivamente el hombre en sí primero'”47, por una parte, y por otrá: "Yo mismo soy 'constitutivamente' la forma originaria de todos los seres humanos"48. No nos ocupamos aquí de la forma impecable en que Orth sintetiza las razones por las que queda claro que la contradicción es sólo aparente. Además de destacar que en ambas el tema es el ser humano, recogemos sus palabras cuando dice: Aunque el conjunto de las cinco meditaciones no emplea la palabra antropología, parece abrir en ese lugar la posibilidad de una fenomenología antropológica. Si se hallara un interpretación satisfactoria se podría aclarar respecto de ambas frases citadas más arriba, qué significa tal antropología, en qué relación está con las investigaciones trascendentales preponderantes y con los temas de intersubjetividad.49 En primer lugar, E. W. Orth previene acerca de la ocasional preeminencia de que disfrutan en filosofía los temas antropología, intersubjetividad y lo que se refiere a lo social. Recuerda que la fenomenología trascendental de Husserl, su idealismo trascendental y su método reductivo especial puede ser una penosa modalidad para la comprensión popular. Sostiene que considerar términos como sociedad, comunicación, etc., como más intuitivos, más concretos que idealismo trascendental es un malentendido; que en caso de pensar así se cambiaría la intuitividad más concreta y más exacta por hábitos de denominación contemporáneos50. Esta observación es importante, pues ubica en su debida posición sistemática el tema 46 O rth, E. W. "Anthropologie und Intersubjektivitat". En: Phenomenologische Forschungen, 4. Karl Alber, FriburgoMunich, 1977, p. 103-128. 47 H usserl, E. Hua 1, p. 153. 48 H usserl, E. Hua 1, p. 154. 49 O rth, E. W. Op. cit., p. 103. 50 O rth, E. W. Op. cit., p. 104. 177 Capítulo IX que abordamos. La pregunta no concierne aquí a una antropología empírica sino a la posibilidad aproximar la fenomenología trascendental a una lectura antropológico-trascendental. E. W. Orth formula su pregunta en los siguientes términos: esta imagen del ser humano y de la sociedad ¿sólo es un reflejo -aun cuando sea personalmente mo­ dificado- de puntos de vista, visiones del mundo habituales?, ¿o exhibe un con­ cepto antropológico que pretende tener un lugar sistemático en una concepción filosófica conjunta? El propósito es hallar la función precisa de una antropología en un sistema de investigación filosófica. Le preocupa que, puesto que en la fi­ losofía contemporánea se considera importante el ámbito de investigación de la antropología, ciencias sociales, comunicación etc., se adjudique al adjetivo tras­ cendental una amplitud que lo haga apto para calificar hasta el concepto de praxis de Marx. Ese estado de cosas lo lleva a preguntarse si se trata de una recuperación de la pregunta trascendental o de una analogía irritante, capaz de oscurecer, con­ secuentemente, la concepción del contenido fenomenal del ámbito temático. A partir del resultado exitoso de su investigación (en la que expone su cohe­ rente lectura de la teoría husserliana de la intersubjetividad), E.W. Orth afirma que hay en Husserl una antropología que parece estar en una conexión trascen­ dental. En la obra tardía de Husserl aparece frecuentemente ese tema junto con socialidad, comunicación y otros semejantes. Husserl se ubica explícitamente en la tradición de la conciencia moderna y de la filosofía trascendental; conviene re­ cordar aquí que Kant excluye la antropología de sus Críticas y que sólo la aborda desde un punto de vista pragmático. A este respecto anota Orth que, no obstan­ te, en ese contexto, Kant sostiene que la capacidad de autoconciencia configu­ ra la notable caracterización del ser humano y que el ser humano mismo "es su meta propia y última"51. La cuestión de la crítica al psicologismo ocupó largamente a Husserl, en tanto que por lo que respecta a la psicología, ya desde el Prólogo de Investigaciones Lógicas I y más tarde en Meditaciones Cartesianas, se alude a ella como una "disciplina de la filosofía trascendental universal" que "en la serie de las ciencias" tiene validez como "en sí primera"52. El ingreso tardío del concepto de antropología aparece ahora como continuación del estudio del problema de la determinación del papel de la psicología dentro de la fenomenología trascendental. 51 Kant, I. A nthropologiein pragmatischen Hinsicht, editado por Wilhelm W eischedel. Vol. XII, Prólogo. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1968, p. 399. 52 H usserl, E. Hua I, p. 174. 178 Ética y antropología Tal como lo hacé G. Hoyos Vázquez, E. W. Orth vincula el planteo antropológico a la investigación gnoseológica de Husserl, quien en su preocupación por hallar las fuentes de la experiencia del otro que funda su teoría de la intersubjetividad, se detiene en el concepto mismo de conciencia, tal como ella vive originaria y concretamente; ella es, en primer lugar, el ser humano fáctico: "Seres humanos psicofísicos como objetos en el mundo"53 caracterizan la situación y la ocasión de cada orientación "a partir del mundo de la experiencia predado como existente"54. El yo como factum y el mundo objetivo como experiencia mía ya están ahí. El propósito de Husserl es develar intencionalmente su sentido. Para no desvirtuar el sentido de concreto en relación con la antropología de Hus­ serl, E. W. Orth destaca que es propio del concepto de intencionalidad constitutiva aclararse sólo cuando los correspondientes rasgos singulares fácticos de la expe­ riencia son reconducidos a la subjetividad constitutiva -no constructiva- y que sólo esta tarea fundamental es la que plenifica el sentido husserliano de concretó. La conclusión del estudio de Orth destaca que, para Husserl, es el ser humano quien da forma y soporte al concepto de experiencia y al concepto de mundo. Así, el motivo trascendental y el antropológico se vinculan de un modo peculiar-, teniendo en cuenta esta función especial se podría hablar de una antropología trascendental. En este punto, Orth previene contra la mala interpretación de esta antropología como una forma de los humanismos que nos han sido transmitidos. Lo dicho hasta aquí se ilustra con el texto husserliano que dice: "Que todo yo trascendental de la intersubjetividad (como mundo co-constituyente por el camino dado) necesariamente debe ser constituido como ser humano en el mundo, que entonces todo ser humano lleva en sí un yo trascendental"55. Por eso tiene sentido exigir con Husserl: "El mundo es expuesto ontológicamente, exponer en eso la humanidad con su concreta estructura conjunta"56. Esta antropología de Husserl que recorre la mostración intencional de sentido de la experiencia del otro no es una antropología del ser humano terminado, como una magnitud existente primera y última. Ella procede genéticamente y opera con magnitudes prehumanas; esfera primordial, esfera originaria, configuraciones kinestésicas, etc. Tales magnitudes, que están al servicio de una concretización de la comprensión del ser humano (y de la sistemática intencional) 53 Ibíd., p. 137. 54Ibd.. p. 163. 55 H usserl , E. Hua VI, p. 189s. 56 H usserl , E. Hua XV, p. 617. 179 Capítulo IX tan densa como sea posible, no son ellas mismas concretamente dadas sino que son tematizadas mediante reducciones abstractivas, en cierto modo preparadas a partir de allí, para los fines de la investigación. El procedimiento genético se comprende en Husserl como trascendental; debe otorgar al análisis trascendental un alto grado de concreción y -com o estático-preserva de lo meramente constituido, mientras la conciencia (también y justamente en sus formas distancia-yoica) es presentada en acción57. El artículo de Orth fue publicado en 1987; cuatro años más tarde se edita el artículo de Javier San Martín Fenomenología y Antropología 58. J. San Martín considera la relación que se propone investigar como una de las más importantes en el examen de la fenomenología actual porque concierne al sentido filosófico de la fenomenología. En el punto de partida ubica el estudio que emprende contra quienes sostienen que la filosofía trascendental de la subjetividad trascendental y la analítica existencial del Dasein no son una filosofía del hombre, ya que ni una ni otro son el ser humano59. Sugiere la conveniencia de preguntarse si las interpretaciones tanto de Husserl como de Heidegger son expresión fiel del tenor de su filosofía. En su estudio se propone exponer ciertos aspectos de la teoría husserliana que relativizan la posición del filósofo y llevan a preguntarse “¿la subjetividad es o no el ser humano?"60. Para su planteo considera importantes tanto la publicación en 1988 de la VI Meditación Cartesiana de E. Fink61como las Conferencias y Disertaciones, 1922/193762y reconoce que en este último volumen se halla "la famosa conferencia de Berlín de 1931, Fenomenología y Antropología, que resume la posición explícita de Husserl. Considera importantes los artículos de Renovación para comprender la posición implícita respeéto del problema de que se trata. La tesis que San Martín defiende, distingue en Husserl precisamente una posición explícita y una implícita. La primera se basa en una noción limitada del ser humano; en la posición implícita, Husserl mismo descubre esa limitación. En ésta el ser humano es una tarea dada, vinculada a 57 H usserl. E. Fórmale und transzendentale L ogik. Op. cit., p. 276ss; cf. 249s. 58 S an M artín, |. "Phénom énologie et Anthropologie". En: Études Phénoménologigues, 13-14. O usia, Bruselas. 1991, pp. 85-114. 591bíd., p. 86. 60 Idem. 61 FfNK, E. VI Cartesianische M editation, Husserliana Dokumente. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht-Boston-Londres, 1988. 62 H usserl, E. hufsalze und Vortráge (1922-1937), editado por Thom as Nenon y Hans Rainer Sepp, Hua XXVII. Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-Londres, 1988. 180 Ética y antropología compromisos éticos a partir de los que la fenomenología adquiere su sentido. Este tema no sólo se trata en Renovación sino también en Crisis. Desde el punto de vista de San Martín la posición implícita invierte la explícita respecto a la relación fenomenología-antropología. En esta posición la diferencia entre el yo empírico y el trascendental no es sólo estática sino dinámica o histórica, en la medida que “es dado al ser humano ser él mismo, o sea, ser un verdadero sujeto trascendental"63. Relata a continuación un episodio narrado por D. Cairn64, que no sólo ilustra la tesis de San Martín sino que ilumina el pensamiento de Husserl sobre la cuestión del yo trascendental y de la temática antropológica. Husserl y Fink discuten lo que sucede con la epojé una vez superada la actitud natural. Fink, husserliano estricto, sostiene que se puede volver a ella, a los papeles usuales y a los propios intereses prácticos, a lo que Husserl "respondió que eso no era verdadero respecto a los más altos fines de la vida, que son los fines del ego trascendental". San Martín se propone mostrar la estrecha conexión de esa expresión de Husserl "con la filosofía de la historia, tema de los artículos sobre Renovación y núcleo de Crisis”65. Sostiene también que la respuesta dada por Husserl se vincula al papel que asigna al fenomenólogo como funcionario de la humanidad. San Martín comienza por desarrollar la posición explícita de Husserl y el resultado de la misma respecto a la temática antropológica. Ella se ilustra, por ejemplo, en la preocupación de Husserl por desprender la persona humana de la conciencia trascendental por medio de la reducción tal como Jo manifiesta en La idea de la fenomenología de 1907 y en las 1deas de 1913, y la consecuente exclusión de la antropología cuyo lugar es el de una ontología regional. Desde esta posición explícita la fenomenología lleva a cabo una deshumanización, Entm enschung. Esta tesis es causa de malas interpretaciones de la fenomenología con el consecuente desconocimiento del vínculo de teleología e historia. El desarrollo de la posición explícita se hace en particular sobre la VI Meditación de Fink y en el texto Fenomenología y Antropología66 que Husserl dedica a separar su fenomenología de una psicología que considera al hombre como un existente en el mundo como tantos otros, como consecuencia de lo cual el ámbito de la fenomenología se separa de la antropología. 63 S an M artín, |. O p. cit., p. 87. 64 C airn, Dorion, C onversations witfi Husserl und Fink. Martinus Nijhoff, La Haya, 1976, p. 35. 65 S an M artín, |. O p. cit., p. 88. 66 Husserl, E. H u aX X V Il, pp. 165-181. 181 Capítulo IX En el tramo central de su estudio, San Martín sostiene que la fenomenología debe ir más allá de la etapa neutra, si su motor es “la recuperación o la recons­ trucción de un sujeto epistemológico en tanto que racional”67. Por esa vía se al­ canzan importantes líneas de desarrollo tales como la de la intersubjetividad, ya que la razón es "una idea de comunidad"68. Otro tema relevante es la compren­ sión de la fenomenología como una filosofía crítica, que invalida la concepción de la crítica apodíctica bosquejada en Idea de la fenomenología. Desde esta óptica, aclara San Martín: "La epojé no será más la puesta entre paréntesis del mundo en un sentido unilateral, sino solamente la puesta entre paréntesis de esta no­ ción del mundo impregnada del objetivismo propio de la ciencia moderna (,..)"69. Ilustra este sentido de la reducción con una frase de Husserl acerca de que si se ha captado ese sentido de la reducción "el abstenerse de la posición de mundo es sobrepasado definitivamente"70. La relación con la antropología se profundiza con la perspectiva que sucede a la primera guerra mundial; con la irrupción de la historia surge "una nueva éti­ ca y la idea de la filosofía fenomenológica como responsabilidad histórica"71. En relación con este contexto el yo se hace manifiesto como sujeto de habitualidades. Tanto la historia como la ética no aparecen aquí con carácter de ontología regional sino que se hallan en el ámbito de la filosofía trascendental, en la esfera intersubjetiva concreta. La constitución del yo es histórica y concreta en un de­ terminado contexto de génesis social y de mundo. Es a este respecto que Husserl proclama: "La historia es el gran factum del ser absoluto" y continúa la cita, efecti­ vamente esclarecedora, esto así porque "cada ego tiene su historia y porque él es solo en tanto sujeto de una historia, de su historia. Cada comunidad comunicati­ va, plenamente concreta, a la que pertenece la constitución del mundo, tiene su historia pasiva y activa y ella es solo en esta historia"72. La ética y la historia pa­ san al primer plano en la medida en que la fenomenología busca recuperar una racionalidad histórica y personal. Esta temática se vincula a la citada frase de D. Cairn: por lo que respecta a los fines últimos del yo trascendental, no es posible abandonar el ámbito trascendental: "Los fines últimos pertenecen a la ética, y la ética pertenece o es 67 S an Martín, J. Op. c i t . , p. 103. 68 H usserl, E. Hua VIII, p. 16. 69 S an Martín, J. Op. c i t . , p. 104. 70 H usserl, E. M s . B 15/iX, citado por Brand, G . En: We l t , Ic k 71 S an M artín, ). Op. c i t . , p. 105. 72 H usserl, E. Hua VIH, p. 506. 182 und Z e i t . Martinus Nijhoff, La Haya, 1955, p. 34. Ética y antropología consubstancial al yo trascendental"73, y esto es lo mismo que hacer referencia al hombre nuevo74. J. San Martín destaca la importancia de esta toma de posición de Husserl que hace depender de esos fines últimos la renovación cultural e histórica,"(...) la recuperación del sentido humano de la humanidad depende de esa renovación, Los citados descubrimientos "implican el descubrimiento del sentido teleológico del ser humano"75. En Crisis se exhibe el sentido ético e histórico de la reflexión trascendental. San Martín vuelve sobre la caracterización del yo como sujeto de habitualidades76para señalar que con esto se hace visible una evolución en la teoría husserliana del yo: la autoconstitución del yo como sujeto de habitualidades es la constitución del mundo; "la fenomenología de esta constitución coincide con la fenomenología en general77; nos hallamos en un nivel trascendental"78. El yo no sólo apunta a su autoconservación sino hacia la de la subjetividad absoluta79. A esto agrega San Martín que la teoría del yo y sus habitualidades tiene un sentido histórico en que Husserl reconoce tres fases: sobre una primera estructura, la de la vida directa de la experiencia que conoce, desea y obra, sobre la primera una segunda estructura, la del yo reflexivo, aplica una suerte de crítica normativa. Solo en la tercera fase se da el verdadero carácter humano, "la verdadera Menschentum, que es el sentido teleológico de la historia misma (...)"; en ella se profundiza la reflexión y se ahonda la crítica a la vida personal de la segunda etapa; "se trata de una crítica según reglas absolutas, de una auto-configuración del yo por la reflexión absoluta hasta {alcanzar! un hombre verdadero y absoluto"80. Esta tercera etapa no es posible fuera de la actitud trascendental, es imposible en la actitud natural; las tres etapas lo son de la historia de la subjetividad trascendental. Desde las primeras concepciones que ponían al yo fuera del mundo y como fuente de su sentido, Husserl ha alcanzado la concepción de "un yo histórico cuya trascendentalidad es el sentido mismo de lo humano según las etapas de su desarrollo". 73 S an MartIn , J. Op. cit., p. 108. 74 Ver E. Husserl en F ink, E. O p. cit., p. 2 1 4 ,1. 4. 75 S an M artín, J. O p. cit., p. 108. 76 H usserl, E. Hua I, parágrafo 32. 77 1bíd., p. 102s. 78 S an M artín, I. O p. cit., pp. 110-111, remite a M arbach, E. Das Problem des \cfi in der Phanomenologie Husserls. Martinus Nijhoff, La Haya, 1974, p. 322s. 79 Marbach, E. O p. cit., p. 329. 80 I. San Martín tom a esta cita del Ms. A V 5, p. 21. 183 Capítulo IX San Martín cierra su exposición del dinamismo de la relación entre antropología y fenomenología, destacando que la primera concepción del ámbito trascendental difiere de la segunda; esta diferencia define el cambio en la relación entre antropología y fenomenología: "El yo obra efectivamente, vale decir, que se pone conforme a normas, que constituyen su propia historia en la cual surge un carácter apriórico, una necesidad que garantiza la objetividad y sin la cual la historia humana no sería posible". Siguiendo a L. Landgrebe sigue diciendo: "La reflexión y la evaluación de la vida directa son una condición indispensable, el a priori histórico, sin el que el ser humano no es ser humano, (...)” se trata de "la vida según la razón pura libre, como el principio o la norma de todas las normas"81. El dinamismo de esa relación culmina en el momento en que la fenomenología muestra que la trascendentalidad es el sentido verdadero del ser humano. La antropología de la que Husserl quería diferenciar su fenomenología, implicaba un enfoque parcial. (...) la fenomenología trascendental aparece como la filosofía que reconstruye el verdadero sentido del ser humano; ella es la única que puede ser llamada antropología verdadera (...). El verdadero ser humano es el sujeto trascendental, pero la trascendentalidad es al comienzo solamente una teleología implícita operativa; por esta razón trascendental significa devenir trascendental; tal es la posibilidad auténtica que descubre la fenomenología82. 5. Husserl sobre antropología Los pasos por ios que ha avanzado nuestra investigación acerca de la justificación de la antropología filosófica en el ámbito de la fenomenología así como de la posición relativa de la temática ética y la antropológica, nos autorizan a intentar una conclusión a ese respecto. A partir de lo visto acerca de los cambios en la concepción husserliana de la ética, confirmados por las periodizaciones propuestas, se hizo manifiesto que mientras Husserl concibe la ética como una ciencia entre otras, vale decir, como una ontología regional, su relación con la antropología, inclusive con la antropología filosófica, ubica a ambas en un mismo nivel. Esto cambia cuando 81 S an M artín, ). O p . cit . , p. 113. 82 \b (d . , p. 114. 184 Ética y antropología Husserl afirma que la ética como teoría de las reglas (Kunstlehre) ocupa un lugar superior respecto de todas las doctrinas de las reglas singulares, en ese caso la ética cambia de plano y ocupa una posición de privilegio respecto de las demás ciencias, incluida la antropología. Destacamos la importancia que tuvo para la fenomenología la aplicación del enfoque genético que amplía la investigación y abre la posibilidad de una comprensión temporal, histórica del ser humano, de las comunidades humanas y de la cultura. Tal comprensión se enriquece por el papel relevante que juega la teleología en estos ámbitos. El planteo sigue siendo trascendental; aun cuando Husserl focalice ámbitos que son objeto propio de las ciencias, sea de la naturaleza o del comportamiento; llegado el momento destaca el empleo de la reducción fenomenológica y sustrae el tema en cuestión a la actitud natural o a la ingenuidad de las ciencias. A favor del posible y/o necesario vínculo entre ética y antropología habla el hecho de que tienen o pueden tener una amplia temática en común-, en nuestro itinerario sólo tomamos como ejemplo la cuestión de la libertad, la persona y el amor. La cuestión de la responsabilidad forma parte de esta temática en común, pero la consideramos separadamente para destacar la innovación y el enriquecimiento que aporta al tema vincularlo, tal como lo hace G. Hoyos Vázquez, con la busca de la verdad. Con esto la cuestión de la responsabilidad se ubica primera y fundamentalmente en el campo de la fenomenología trascendental y por su sentido mismo exhibe la relación radical entre fenomenología trascendental y ética. Tal como lo señala E. W. Orth, el ser humano no es un ser comunicativo sólo porque él, en sentido real, puede tener relación desde su aquí con el otro situado allá. El ser humano mismo es un sistema de interacción en el sentido de una multiplicidad, que él tiene como a presentificar -en una síntesis identificante característica que se denomina persona- Las expresiones sobre los comportamientos básicos antropológicos aparecen idénticas a lo expuesto acerca de las condiciones trascendentales de constitución, lo cual nos acerca al concepto de antropología trascendental. Ahora bien, puesto que Husserl destaca una concepción de la ética, a la que ubica por encima de todas las demás ciencias, surge la pregunta ¿la ética está aun por encima de la fenomenología trascendental? Desde nuestro punto de vista, la respuesta es negativa, puesto que la fenomenología és la ciencia de las 185 Capítulo IX ciencias, la ética no puede concebirse aparte y por encima de la fenomenología. La rélación, por momentos, parece ser de identificación, en la medida en que la fenomenología es la filosofía de la responsabilidad. En el primer artículo de Kaizo, Husserl sostiene: Pero por parte de las ciencias del espíritu, no se trata, como en el caso de la naturaleza, de una mera "explicación" racional. Aquí ingresa un tipo propio de racionalización de lo empírico: el juicio normativo según normas universales, que pertenecen a la esencia apriórica de la humanidad racional, [e ingresa también) la conducción de la misma praxis según tales normas, a las que co-pertenecen aun las normas racionales de la / conducción práctica83. Queda claro en esa afirmación, que la instancia suprema es la normativa propia de la esencia apriórica de la humanidad racional y que la normativa ética, que es la que conduce la praxis, copertenece a la primera. En este sentido, la relación predominante la vincula a la antropología, a la antropología trascendental. Esta relación se amplía si volvemos sobre la conclusión de J. San Martín, respecto a que la posibilidad auténtica que descubre la fenomenología, es que el verdadero ser humano es el sujeto trascendental y que ser trascendental significa devenir trascendental. Conviene apoyar el sentido de nuestras reflexiones, con la afirmación de Husserl en su conferencia del año 1931, Fenomenología y Antropología84. Este texto comienza con una diferenciación estricta de la fenomenología respecto a la psicología y la antropología; pero esa diferenciación concierne siempre a las ciencias en la medida en que no rompen con la actitud natural. Aclara luego que con el paso del tiempo, exactamente a fines del siglo XIX, se fue dando cierto entretejimiento entre psicología y filosofía trascendental y que, a partir de ahí, el proceso fue favorecido entre otros por Dilthey, "quien creó las condiciones para una comprensión nueva y profunda del problema específicamente trascendental (...)". Concluye diciendo: Esta maravillosa relación, este paralelismo de una psicología intencional y de una fenomenología trascendental hace necesaria una aclaración. Debe hacerse comprensible a partir de los últimos fundamentos trascendentales por qué, de hecho, la psicología, y si se quiere la antropología, no es una ciencia positiva junto a las otras, junto a las disciplinas científicas de la naturaleza sino que tienen una afinidad interna con la filosofía trascendental85. 85 H usserl, E. Hua XXVII, p. 7. 84 Ibíi., pp. 165-181. 85 \bíd„ pp. 180-181. 186 Ética y antropología A continuación refuerza esta posición sobre psicología intencional y la antropología en sentido puramente espiritual diciendo: "Entonces crece por sí misma una motivación que obliga a los psicólogos a abandonar su ingenuidad respecto del mundo y comprenderse a sí mismos como filósofos trascendentales”86. Después de los argumentos de E. W. Orth y de J. San Martín, este texto de Husserl viene a proporcionar las respuestas que buscábamos. Habíamos dejado en claro que la ética, una vez superada la etapa en que como ontología racional se hallaba en el mismo plano que todas las demás ciencias, como ciencia universal tiene prioridad sistemática respecto de ellas. Por otro lado, la relación fenomenología y antropología sufre un proceso semejante: después de diferenciarse la antropología de la fenomenología, por no haber abandonado la primera la actitud natural, terminan por coincidir una con otra, en la medida en que la antropología reconoce su carácter intencional trascendental. Resta aun ubicar la ética respecto de esta última relación; a este respecto el final de nuestro estudio formula preguntas. Dado que la fenomenología es la ciencia trascendental de la humanidad racional y, en esa medida, antropología trascendental, la ética como tendencia teleológica de la razón concierne a un ámbito de la misma. ¿Se trata, entonces, sólo de un ámbito?, ¿desborda la temática fenomenológica el campo de la ética?, ¿cómo se vincula esta afirmación con lo asentado acerca del carácter ético de la fenomenología como filosofía de la responsabilidad? En este contexto ¿es posible pasar por alto la conclusión de Kant cuando formula sus cuatro preguntas?: "1) ¿Qué puedo conocer?; 2) ¿Qué debo hacer?; 3) ¿Qué puedo esperar?; 4) ¿Qué es el hombre? A la primera pregunta responde la metafísica; a la segunda, la moral; a la tercera, la religión, y a la cuarta la antropología. Pero en el fondo la antropología podría dar cuenta de todas éstas, porque las tres primeras se vinculan a ésta última”87. Parece aceptable afirmar que Husserl mantiene la diferenciación en la medida de la especificidad de la temática ética; pero su camino conduce a las preguntas de la antropología trascendental y es en ella que la ética se subsume. Subsumir no significa desaparecer sino ser abarcado por una dimensión más amplia. Las preguntas permanecen abiertas y sujetas a discusión. 86 \b(i., pp.180-181. 87 K ant , I. Logik, Vol. VI, editado por W ilhelm W eischedel. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1968, p. 445. 187 C apítu lo X ÉTICA Y TELEOLOGÍA En el primer capítulo de esta exploración de temas de ética en la obra de Husserl, comenzamos por formular la pregunta por el fundamento último de la ética. Tal fundamento resultó ser, en ese comienzo, la razón misma, una razón trinitaria que abarca en sí la función objetivante, afectiva y práctica, esto es, la de la voluntad y la acción. Dado el lugar predominante de la teleología en ese contexto, quedó abierta la pregunta por el eventual papel fundante de la teleología respecto de la ética. Dos afirmaciones de A. Roth suscitan esta cuestión. Por una parte, dice: "La ética husserliana experimenta la fundamentación propia y última a partir de esta teleología"1, pero dice también: "Esta estructura teleológica remite a un último fundamento y con esto a un fundamento último y necesario (...)"1 2. La resolución de esta supuesta contradicción es lo que intentamos en lo que sigue. El tema propuesto tiene más vertientes de lo que el escueto título Ética y teleología anticipa. A medida que la investigación avanza, la polaridad teleologíaética se convierte en una articulación compleja. Si aceptamos provisoriamente que son cinco los temas implícitos en la relación teleología-ética, no es adecuada la figura del pentágono que surge espontáneamente para ilustrarla. No trata de una relación lineal, sucesiva, sino de permanentes referencias de los temas los unos respecto a los otros. Esos temas que se convocan y entrelazan son 1) teleología; 2) génesis; 3) metafísica; 4) historia; y por fin, 5) ética. Por otra parte, 1 Roth, Alois. E. Husserls ethiscfie Untersuchungen. Martinus Ni¡hoff, La Haya, 1960, p. 167. 2 Idem. 189 Capítulo X todos ellos remiten a otros temas como ser absoluto, libertad, meta o fin, entre otros, que tampoco son exclusivos de alguno de esos ámbitos. En lo que sigue los analizamos y asistimos a sus posibles interrelaciones. Para terminar, tomamos posición acerca de la eventual relación de fundamentación de la teleología respecto de la ética. 1. Teleología Una cuestión terminológico-gramatical se presenta como problema al co­ mienzo de la reflexión. Se trata del término mismo teleología. A diferencia del tér­ mino telos, que unívocamente designa una idea-fin, lo que es posible ilustrar con unas pocas referencias de Crisis3: "(...) el verdadero ser de la humanidad que sólo es como ser dirigido a un telos (...) (p. 15); "el telos universal de la humanidad eu­ ropea, en el que está incluido el telos particular de las naciones singulares y del ser humano singular, se halla en el infinito, (...)" (p. 320s), el término teleología, en cambio, exige una reflexión previa para que el uso eluda toda ambigüedad. Desde el punto de vista gramatical es un nombre; desde el punto de vista sintáctico puede ser sujeto de una proposición. Esas funciones podrían llevar a pensar que la teleología es algo y ese algo podría orientarse hacia una pendiente metafísica de viejo cuño. Puesto que estamos instalados en el contexto de la fenomenología trascendental sabemos, por principio, que no puede ser así. Por lo que concierne al empleo del término teleología como nombre, tomamos algunas referencias, también de Crisis. Cuando se d ice :"(...) esta teleología que gobierna en todo y cada hacer y propósito yoico, (...)" (p. 276); y más adelante,"(...) debe hacerse visible una maravillosa teleología innata, en cierto modo, sólo en nuestra Europa (...)" (p. 318), el término podría adquirir un matiz sustancializante; en cambio, cuando se lo vincula a otra instancia, al decir: "La idea filosófica inmanente, o lo que es lo mismo, la teleología inmanente (en la forma espiritual de Europa) (...) (p. 319); "la teleología de la historia europea" (p. 347), "la teleología histórica de las infinitas metas racionales", "la teleología universal de la razón" (p. 386) la vertiente sustancializante desaparece. En este mismo sentido la literatura primaria y secundaria emplea el término como atributo, teleológico/a como aludiendo a un carácter, a un rasgo de otra cosa. Es teleológica la unidad de 3 H usserl, E. Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die transzendentale Philosophie, editado por Walter Biemel, Hua VI. Martinus Nijhoff, La Haya, 1962. 190 Ética y teleología la vida, la unidad del curso de la experiencia individual4, el juicio (Hua Vil, 80); los procesos de efectuación racional (Hua VII, 81); la historia (Hua VI, 200); la consideración de las singularidades desde el punto de vista de su función (Hua III, 1, 197); las formas interrelacionadas de la conciencia, unidad de las formas de la conciencia (Hua III 1, 336-337); "el ser humano es teleológico” (Hua VI, 275). Estas referencias parciales anticipan que según Husserl todo proceso humano, todo devenir es teleológico. En conclusión, esta referencia terminológica apunta a mostrar que cuando se alude a la teleología como nombre de algo, se alude con ello a la forma de movimiento, que en ningún momento es separable de eso cuyo movimiento caracteriza: El hecho de que designe una facticidad de orden metafísico no autoriza a hipostasiarlo. Ese rasgo de otra cosa es precisamente una forma; la teleología es, en última instancia, la forma de las formas. Otra cuestión que se presenta, respecto a la que es necesario tomar posición desde el comienzo, concierne a la teleología del mal. Aun si se acepta que en buena parte de los casos, y en particular cuando se trata de ética personal, el mal resulta de un entrecruzamiento de causas que no estuvieron en el propósito originario del agente, la historia presenta suficiente número de casos en que se puede presumir que los seres humanos optaron por un valor negativo para orientar su acción; como único ejemplo tomemos el asesinato. Si los valores positivos apuntan a un fin superior, constructivo respecto del ideal personal y comunitario, los valores negativos son disfuncionales respecto de esa orientación superior. Husserl, hasta donde llega mi conocimiento, no se ocupa del mal de una manera sistemática; es presumible que la razón de tal desentendimiento resulte de su interés por despertar a los seres humanos a su responsabilidad por la configuración de un mundo mejor. Si esto es así, cosa que la lectura de los textos parece confirmar, entonces tenemos que aceptar que cuando aparecen los términos teleología, teleológico, se tratará siempre, en este contexto, de una tendencia funcional integradora de una forma superior, que de algún modo lleva el signo positivo de una búsqueda de coherencia, de consistencia respecto de eso superior, y que lo que lícitamente se puede pensar como teleología del mal queda totalmente excluido en este planteamiento. Esto no significa que Husserl ignore el mal, puesto que alguna vez sostuvo que los seres humanos somos 4 Landgrebe, L. "El problema de la historicidad de la vida y la fenom enología de Husserl". En: Phdnomenologie und Geschichte. Gütersloher Verlaghaus Gerd M ohn, Gütersloh, 1968. En la versión española, Fenomenología e His­ toria, traducción de Mario Presas. M onte Ávila Editores, Caracas, 1975, p. 36. 191 Capítulo X capaces de configurar el mundo con tales características que ya no podamos comprenderlo más como mundo. Es posible pensar que ese tema no le pareciera de interés prioritario, cuando lo que él intentaba era exhibir la función arcóntica de la filosofía y de quienes filosofan en un mundo en que las ciencias han perdido el rumbo. 2. Génesis Así como la idealidad de los objetos lógicos condujo a Husserl a la pregunta por la subjetividad trascendental y las operaciones subjetivas trascendentales, esto, a su vez, condujo a la afirmación de que toda clase de entes tiene como su correlato determinados actos del estar-dirigido-hacia intencional. La intenciona­ lidad como efectuación configuradora de sentido nos da el ente como tal. El aná­ lisis intencional estático se ocupa de desvelar las correlaciones esenciales entre identidad objetiva y síntesis subjetiva de identificación. El avance de la investigación hizo visible que los actos descubiertos no son fijos sino que constituyen en sí una unidad en devenir. Esto condujo necesariamente a la aplicación del análisis genético, que investiga precisamente el devenir de los actos particulares y sus conexiones en la totalidad concreta del fluir de la conciencia. La incorporación de la temática de la génesis respecto del tema propuesto, procedió de una busca que orienta la mirada en un sentido inverso al de la teleología; y esto no por razones arbitrarias. Así como un cierto telos funciona en el extremo ideal de los procesos de conciencia, si es verdad que se produce un resultado organizado como acercamiento a una meta, deberían funcionar en el origen condiciones que hicieran posible tal resultado, tal síntesis. Esta preocupación deriva en la pregunta por la génesis. Se trata de un término que Husserl ya utiliza en el tiempo de Ideas 1 (1913), pero en ese contexto la concepción no va más allá de la fenomenología del hilo conductor ontológico y de las vivencias. Con esa palabra caracteriza, frente a la ontología, la fenomenología constitutiva que más adelante denomina estática. Allí afirma que al tomar en consideración el flujo constituyente, el análisis resulta ser genético5; pero comparado con la concepción tardía de Husserl no es 5 H usserl, E. Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phdnomenologischen Philosophie, Die Phanomenologie und die Fun­ damente der Wissensckaften (citado com o Ideas III), editado por Marly Biem el, Hua V. Martinus Nijhoff, La Haya, 1950. 192 Ética y teleología apropiado hablar allí de génesis. Se trata de sistemas que son reglas del curso temporal de las multiplicidades de conciencia, pero tales cursos son correlatos subjetivos de una identidad fija. La fenomenología genética posterior no analiza sistemas de correlación fijos sino que pregunta por su génesis. Dice Husserl: "Seguir la constitución no es seguir la génesis que es, precisamente, génesis de la constitución"6. El concepto apropiado de génesis surgió en la temprana fenomenología de la constitución del tiempo, puesto que la temporalidad, si bien es la forma temporal de la génesis, se construye ella misma, como dice Husserl en Meditaciones Cartesianas7, en "una génesis pasiva persistente y plenamente universal", a la que en ese mismo texto ubica entre los problemas genéticos "de grado primero y fundamental"8. Lo que configura el núcleo de la fenomenología genética propiamente dicha, contra, o más bien complementariamente respecto a lo afirmado en Ideas I, es el desvelamiento acerca de que el yo no es un polo fijo respecto a las vivencias, un polo de identidad; no es una forma de vivencias intencionales que se suceden las unas a las otras sino un yo con ciertas capacidades que se expresan al decir "yo puedo hacer tal y tal cosa", un yo que sostiene habitualidades, tomas de posición propias, convicciones. En tales capacidades es predado al yo un mundo como horizonte de poder (en el sentido de ser capaz de) y también los objetos por vías de anuncio y legitimación. Estas capacidades y convicciones remiten a habitualidades adquiridas del yo que proceden de experiencias y posiciones más tempranas. En este sentido, Husserl se refiere a: "(...) una habitualidad adquirida, configurada bajo leyes esenciales a partir de una cierta génesis persistente"9; vale decir, en mi posibilidad de apercibir algo como una cosa espacial, que llega a la donación en un orden de apariciones, opera una capacidad adquirida, una habitualidad que tiene su origen genético y su historia. Esta historia es, al mismo tiempo, historia del yo e historia de sus objetos; objetos que son para el yo y valen para él en determinado sentido. 6 H usserl, E. Z ur Phanom enologie der Intersubjektivitat, editado por Iso Kern, Hua XIV. Martinus Nijhoff, La Haya, 1973, p. 41. 7 H usserl, E. Carlesianiscfie Nheditationen, editado por Stephan Strasser, Hua I. Martinus Nijhoff, La Haya, 1948, p. 114. 8 Ib(d., p. 169. Cf. Bernet, R., Kern, I. y M arbach, E. E. H usserl. Darstellung seines D enkens. Félix Meiner Verlag, Ham burgo, 1889, p. 182s. 9 H usserl. E. Hua I, pp. 109-110. 193 Capítulo X Entre los añosl917 y 1921, Husserl lleva a cabo, bajo el título fenomenología genética, la tarea de investigar la historia de los objetos constituidos; se trata de la pregunta por el origen mismo de tales sistemas, de la génesis de esa constitución y, al mismo tiempo, de la génesis del tipo de objeto constituido en ella; el objeto no es más un hilo conductor fijo como en la fenomenología estática, sino un objeto devenido: la fenomenología de la génesis, dice Husserl, "persigue la historia (...) de esta objetivación y con ella la historia del objeto mismo como objeto de un posible conocimiento''101 . No se trata de la historia fáctica de apercepciones singulares, sino de la forma general o típica de esa historia, a la que Husserl considera como un a priori. D ice:"(...) cada forma de apercepción es una forma esencial y tiene su génesis según leyes de esencias y con esto se halla implícito en la idea de tal apercepción que ella debe ser sometida a un 'análisis genético'"11. Cualquier apercepción de este tipo debe surgir originariamente en una corriente de conciencia individual. Provisoriamente, decimos que la génesis es condición de posibilidad de la teleología y que si la génesis, cualquiera que sea, culmina, ha sido teleológica 3. Metafísica En una ocasión Roberto Walton121 3señaló seis temas metafísicos en el contexto husserliano-, I) el horizonte de indeterminación y apertura; 2) el horizonte de determinación; 3) el tiempo intersubjetivo; 4) los estratos del ser (posibilidad; efectividad); 5) la subjetividad absoluta; 6) el todo de las mónadas. Explícita o implícitamente todos estos temas se hacen presentes en nuestro análisis. Para Husserl el planteamiento metafísico concierne a la totalidad de la reali­ dad absoluta, sobre la base segura de la fenomenología trascendental. Dice Iso Kern: "En orden de fundamentación, Husserl denomina a la fenomenología tras­ cendental, eidética, Filosofía Primera (la de la ontología universal o lógica del ser), y llama a la filosofía empírica del existente (Dasein ) o de lo fáctico (a la 'Metafísi­ ca'), Filosofía Segunda"'3. 10 H usserl , E. Hua XI, p. 345. 11 \bíd., p. 339. 12 Walton, R. "La metafísica en la situación actual". En: A nales de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Ai­ res. XXIV. Buenos Aires, 1991, pp. 139-162. 13 Kern, Iso. Idee und Methode der Philosophie. W alterde Gruyter, Berlín-Nueva York, 1975, p. 336. 194 Ética y teleología La filosofía trascendental abarca tanto la fenomenología (como filosofía primera) como la metafísica (filosofía segunda), esta última constituye la motivación central del interés teórico. Para Husserl, el planteamiento temático de la metafísica concierne, pues, a la totalidad de la realidad absoluta; la metafísica se construye con la fenomenología trascendental como base: su tema es el ser absoluto de la subjetividad trascendental como factum. El factum de la subjetividad trascendental representa lo último dado, en consecuencia, la disciplina teórica que lo investigue ya no puede ser la fenomenología; el factum, más allá del cual no se puede retroceder, exige un tratamiento metafísico. Por otra parte, esa metafísica fundamenta la ontología de la subjetividad trascendental y todas las demás ontologías. Estas afirmaciones conducen a una constatación que Husserl considera con asombro: el eidos de la subjetividad trascendental es un caso único, ya que presupone su factum. La esencia de la subjetividad trascendental consiste en la génesis absoluta de la intencionalidad universal, lo que exhibe el entretejimiento de metafísica y ontología de la subjetividad trascendental en una teleología universal. Dice Husserl: "El eidos del yo trascendental no es pensable sin el yo trascendental como fáctico. (...) En el factum se hace manifiesto que de antemano tiene lugar una teleología. Una ontología plena es teleología, pero ella presupone el factum ” 14. Esta disciplina de carácter metafísico-teleológico se relaciona con el hecho de que en los textos tardíos de Husserl, como veremos más adelante, la ética es subsumida por temas antropológico-trascendentales que son en última instancia metafísicos, y esto porque la teleología no sólo habita la metafísica y la ontología de lo trascendental, sino toda la vida subjetiva, la trascendental y la mundana, que no es sino un modo de la percepción de sí misma de la subjetividad trascendental. Con otras palabras, la subjetividad trascendental es un acontecer teleológicometafísico que configura su ser-, se trata de una tendencia específica en la que culmina la subjetividad trascendental y que se refiere incluso a la génesis de la constitución trascendental del sentido del mundo. Pero la subjetividad trascendental que culmina en la constitución del mundo, por un lado, funda el olvido de sí misma en la configuración de la subjetividad mundana y, por otro, sucede que este proceso teleológico aparece en forma finita en la mundanidad, 14 H usserl, E. ZurPhanomenologie der\nlersubjektiv¡tiü, editado por Iso Kern, H uaXV. Martinus Nijhoff, La Haya, 1973, p. 385. 195 Capítulo X en forma de objetivos y metas finitos en el horizonte del mundo. O sea que es posible afirmar con H. R. Sepp a este respecto, que "la culminación mundana es imagen ensombrecida de la culminación trascendental"15. Un texto de las Meditaciones Cartesianas, en el que Husserl caracteriza lo que entiende por metafísica, enriquece la comprensión de este planteamiento: (...) dentro de la esfera monádica fáctica y como posibilidad esencial ideal, en todo lo pensable ingresan todos los problemas de la facticidad casual, de la muerte, del destino, de la posibilidad exigida de una vida humana "auténtica", “plena de sentido", en un sentido peculiar-, entre ellos (esos problemas| también el problema del “sentido" de la historia y así en progresión ascendente. También podemos decir, que son los problemas ético-religiosos pero presentados sobre la base sobre la que, para nosotros, deben poder tener sentido posible, precisamente, deben ser puestos16. Del mismo modo, lo dicho al final de una nota de Filosofía Primera 1interesa para reflexionar sobre lo que en este contexto Husserl denomina irracionalidad. Dice: "(...) la irracionalidad del factum trascendental que se expresa en la constitución del mundo fáctico y de la vida fáctica del espíritu: esto es, metafísica en un nuevo sentido”17. En éste como en otros textos, Husserl hace referencia a una irracionalidad que es radical; desde nuestro punto de vista, la comprensión de esta irracionalidad tiene dos vertientes: por una parte, se trata precisamente del factum, o sea de la facticidad, aquello de que precisamente no se puede dar razón porque está mas allá o antes de la razón. Por otra parte, se trata de los funcionamientos que preceden a lo que Husserl llama mi nacimiento trascendental y que concierne al momento inaugural de la génesis de la razón. Lo que precede a ese momento es irracionall8, no por arbitrario o confuso sino porque es un acontecer que se sustrae a la vista de la razón y que es necesario recuperar siguiendo el hilo de la génesis y la aplicación de la pregunta retrospectiva. 15 S epp, H. R. "M undo de la vida y ética en Husserl". En: S obre el concepto de mundo de la vida, editado por Javier San Martín. U .N .E .D ., Madrid, 1993, p. 88. 16 H usserl, E. Hua 1, p. 182. 17 H usserl, E. Erste Philosophie I, editado por Rudolf Boehm , Hua Vil. Martinus Nijhoff, La Haya, 1956, p. 188. 18 Hasta el presente, he encontrado en Husserl cuatro usos del térm ino "irracional" o "irracionalidad". En primer lugar, el correspondiente a esta nota, un sentido positivo de "irracional", relativo a la facticidad y a las funciones trascendentales a priori que están en el origen de toda constitución. Es la irracionalidad que subya­ ce a la razón. En segundo lugar, el sentido negativo de lo que opera contra la lógica: el sinsentido, la sinrazón; tercero, tam bién con sentido negativo, alude a lo que sobreviene en contra dej proyecto del yo: la vejez, la en­ fermedad, la muerte, el destino: por últim o, tam bién en sentido negativo, referido a la pasividad de la respues­ ta de las habitualidades impulsivas que inhiben la respuesta libre, ética. 196 Ética y teleología Citamos en toda su extensión el final de un texto de Hua XV, por la claridad con que expone el sentido del factum originario que es el yo, texto que puede entenderse como aludiendo a las dos vertientes mencionadas. Dice: Llegamos a los "hechos" últimos -hechos originarios, a las últimas necesidades, las necesidades originarias. Pero yo las pienso, yo formulo la pregunta retrospectiva y llego a ellas finalmente desde el mundo que yo ya “tengo”. Yo pienso, yo llevo a cabo la reducción, yo, el que soy, soy para mí en esta horizonticidad. Yo soy el factum originario en este camino, yo reconozco que se dan a mi capacidad fáctica de variación de esencias, etc., en mi retropreguntar fáctico este y aquel haber originario mío propio, como estructuras originarias de mi facticidad. Y que yo llevo en mí un núcleo de lo casual originario en formas esenciales, en formas de funcionar de que disponemos, en las que luego se fundan las necesidades esenciales mundanas. Yo no puedo pasar por alto mi ser fáctico y tampoco, en éste, el ser-con de los otros intencionalmente incluido etc., por lo tanto, la realidad absoluta. Lo absoluto tiene en sí mismo su fundamento (...)19. En este mismo orden de cosas, dice en el Ms. D 17, 2120 (1934), "El ego vive y precede a todos los seres reales y posibles, y al ser de cada uno, sea de sentido real o irreal". Esta cita se hace en un contexto que parte de la orientación teleológica de la intersubjetividad trascendental conducida por la voluntad divina21 hacia la perfección, vale decir, hacia el verdadero ser. No sólo el factum originario del yo sino también el factum de su mundo histórico parece configurar aquí el punto de partida metafísico del filosofar. 4. Historia Se ha hecho referencia al análisis genético, a su aplicación a los actos particu­ lares en su devenir, y a las conexiones de su devenir en la totalidad concreta del fluir de la conciencia. El fluir de la conciencia no sólo constituye la unidad obje­ tiva sino que se constituye a sí mismo como unidad temporal inmanente. Todo lo que nos es dado como objeto en el mundo exterior, como acto o estado psíquico es una unidad formada en las efectuaciones constitutivas de la fluyente concien­ cia intencional. La pregunta por el origen de esas efectuaciones conduce a la re­ velación de la conciencia en su historicidad. Con palabras de Landgrebe-. "Es el 'q H urserl, E. Zur Phanomcnologie der \ntersubjektivital, editado por lso Kern, Hua XV. Martinus Nijhoff, La Haya, 1973,p. 385s. Citado por lso Kern en el artículo citado, p. 213. ;| Sobre el sentido de la expresión "voluntad divina' volvemos en el capítulo siguiente. 197 Capítulo X análisis de la historia del fluir de la conciencia. De tal modo, en Husserl, la his­ toricidad se tematiza en cuanto historicidad de la íluyente concierrcia intencio­ nal"22. La historicidad se presenta, entonces, como historicidad de la conciencia. No se trata del acontecer objetivo, como lo sería la historia mundial, sino de la subjetividad por cuya historicidad se pregunta. El tema que se plantea es el del paso de la historicidad del fluir de la conciencia a la historicidad en sentido lato, y también a una historia concreta y viviente; tal como lo destaca Landgrebe, la dificultad para vincular este planteamiento con la vida, estriba en que en Husserl tanto el análisis estático como el genético están dirigidos a nexos esenciales. La intención de Landgrebe es resolver esta dificultad. Los polos de la oposición conciencia-vida -que Landgrebe estudia con intención de reconciliar el pensamiento de Husserl con el de Dilthey-, oposición que condujo a la pregunta por la historicidad, tienen una base común que es la subjetividad. La investigación debe responder a la pregunta: ¿al interrogar la historicidad de la subjetividad, es suficiente preguntar por la historicidad de la conciencia; no sería más adecuado preguntar por la historicidad de la vida? El mundo nos es dado como el conjunto de todas las prefiguraciones de las posibles direcciones de nuestra experiencia, "es decir, como el horizonte universal y omniabarcador de las posibilidades de nuestro experiencia r"23. Tal experienciar alude a la experiencia concreta, no sólo a la captación objetivante. Nuestro encontrarnos siempre en el mundo es índice de que disponemos de un horizonte universal de nuestras experiencias. La prefiguración de todo nuestro comportamiento inscripta en el horizonte concierne a la totalidad de lo que hemos experienciado, sea experiencia propia o trasmitida; la referencia se da en cada caso por asociación, que es un acontecer pasivo, una forma oscura de recuerdo que no llega a la claridad, y que es una efectuación de la síntesis pasiva. Nuestra referencia al mundo implica nuestra experiencia vital; en consecuen­ cia, el horizonte de que dispone cada uno de nosotros es limitado. Tal experien­ cia configura lo que para nosotros es significativo o no lo es, lo que es extraño y lo incomprensible. Ese haber es intersubjetivo, ingresa a la experiencia de cada uno en relación con sus semejantes-, o sea que también las intuiciones de los de­ más forman parte de la limitación de nuestro horizonte. Sin embargo, ese haber en el horizonte no es fijo. Se modifica por nuestra actitud hacia lo trasmitido, y 22 Landgrebe, L. O p. cit., p. 16. En el desarrollo de este tem a sigo ese texto de Landgrebe. 23 \bíd., p. 27. El destacado es nuestro. 198 Ética y teleología también porque ei haber cultural en que estamos inmersos se modifica y de él recibimos elementos que transforman nuestro horizonte. Sólo el análisis fenomenología) permite comprender la estructura de ho­ rizonte del mundo, permite que nos aproximemos al movimiento que hace historia y también a las estructuras funcionantes impregnadas de teleología, orientadas hacia el todo de las mónadas. Lo visto hasta aquí puede resumirse diciendo: La corriente es en todos los casos una corriente individual de conciencia, un fluir de intencionalidad pasiva que ha acogido en sí la posesión de experiencia obtenida intersubjetivamente, elaborándola según sus propios principios de acuerdo con la forma en que están allí establecidas las posibilidades de ampliar esa misma posesión, de permitir que lo experimentado sea visto bajo una nueva luz y con ello, de extender y romper los límites del mundo previamente dado24. Todo el acontecer exhibe el motor teleológico de la historia entendida como devenir del mundo histórico visto desde la unidad teleológica del curso de la vida, éste es el punto de conciliación que, con Landgrebe, buscábamos. También la oposición hecho-esencia afirmada en 1deas I queda reconciliada en este contex­ to. En la medida en que la facticidad histórica es tema del filosofar, se convierte en hilo conductor hacia las efectuaciones constituyentes. La unión de las esen­ cias a lo fáctico se da por ese hilo conductor que funciona cada vez como punto de partida. La libre variación de esencias significa, en este contexto, la libre ar­ ticulación de las posibilidades que configuran el mundo. "La esfera de esencias -dice Landgrebe- no es nada más que el horizonte de las posibilidades de com­ prensión de la subjetividad en cuanto trascendental, no es un ámbito de esen­ cias metafísicas en-sí"25. Está claro que el factum del yo trascendental participa en el despliegue trascendental de la historia; tal yo, por lo tanto, es comprendido en sentido concreto, vale decir, que se lo interpreta trascendentalmente como intersubjetivo en armonía teleológica de un vínculo de reciprocidad comunicativa, en el que se constituye un mundo universal. Só.lo en el horizonte de la subjetividad absoluta se ,alcanza el sentido trascendental teleológico de la historia; cito a Husserl: 24 lfrtU, p. 32. 25 Ibíd., pp. 35-36. 199 Capítulo X "(...) las últimas preguntas, las últimas metafísicas y teológicas son a una con la pregunta por el sentido absoluto de la historia"26. El giro que Husserl propone, es tomar en consideración la historia respecto de la constitución de la subjetividad trascendental. La filosofía resulta ser "telos de la intencionalidad, al que el espíritu filosofante de la humanidad apunta, en última instancia, como a un polo eterno (,..)27. La posibilidad del propio sujeto que renuncia.a sus intereses personales y se orienta por el camino de su propio ser teleológico, procede de la reflexión sobre sí mismo del yo: "(yo quej finalmente avanzo en una crítica teleológica hacia mi ser teleológico, hacia mi sentido de vida"28. Se da con esto una superación de la autonomía de la vida instintiva mediante la actividad espontánea orientada al telos de la humanidad. La disposición hacia la racionalidad que desvela Husserl en el ser humano, hace posible este paso desde las metas concretas hacia la totalidad de las metas intersubjetivas. El horizonte universal que la reflexión trascendental hace manifiesto no sólo permite preguntar por "la institución originaria de la filosofía y por su desarrollo teleológico sino que funda la continuación de su historia"29. 5. Ética En el capítulo anterior vimos cómo en los escritos tardíos de Husserl, si bien la temática ética sigue siendo considerada, pasa a serlo en el contexto de la antropología trascendental; dijimos que la ética es subsumida en la antropología trascendental. Ahora nos abocamos a considerar la cuestión desde el plano más alto, en el que tanto la ética como la antropología trascendental son subsumidas en una metafísica, culminan en la idea de el más alto bien como última fuente orientadora de la acción, esa idea del bien que no forma parte de la realidad en el sentido de las cosas ni de la realidad natural ni en el sentido del espíritu humano, tiene el sentido de una suprarrealidad. Cuando Husserl reflexiona sobre este punto y con intención de clarificar para sí mismo el carácter de ese tipo de afirmaciones, dice.26 H usserl, E. Hua Vil, p. 506. 22 H usserl, E. Hua VI, p. 533. 28 1bíd., p. 486. 29 Ver Hoyos Vázquez, G. "Para el concepto de teleología en la fenom enología de Husserl" ("Zum Teleologiebegriff in der Phanom enologie Husserls). En: Perspektiven transcendental-phanomenologischer Forschung. Martinus Nijhoff, La Haya, p. 82ss. 200 Ética y teleología Manifiestamente estos problemas de la realidad dada y las preguntas que hay que formularle a partir de los más altos puntos de vista teológicos, primero remiten a la doctrina de los principios filosóficos y en verdad a una pura teología filosófica y teleología, en las que de antemano deben resolverse todas las preguntas que se mueven en el marco de las ideas puras, vale decir, de las posibilidades puras30. Vimos que con la fenomenología trascendental se cumple, según Husserl, el predelineamiento de la institución de la filosofía como ciencia universal y su tendencia a culminar en la verdad irrelativa; tal tendencia se actualiza en la subjetividad trascendental constitutiva del mundo. La idea-polo es la de la irrelatividad, la de la perfección. Esa búsqueda define la tarea de la filosofía y desvela el sentido de su propia historia, producto de la teleología trascendental con su propia historia trascendental. La idea-polo persiste indefinidamente con la orientación de la subjetividad constitutiva del mundo; y por lo que respecta a la ciencia universal, tanto en la configuración de sistemas teóricos como en su referencia a la praxis, tiene tareas en relación con el mundo y en el mundo. Dice Husserl: En el desarrollo de los intereses teoréticos, cada uno de antemano tiene el sentido de meta finita meramente'relativa-, es paso a metas siempre nuevas, siempre metas de un grado más alto, en una infinitud predelineada como campo de trabajo universal, como "ámbito" de la ciencia. Ciencia designa, entonces, la idea de una infinitud de tareas, de las cuales cada vez una finitud ya está lista y se conserva como validez permanente31. Para la subjetividad mundana, la tarea de la ciencia universal tiene un signifi­ cado ético-práctico, el de la vida ética como aspirar humano a la perfección, que resulta de la determinación del sentido trascendental de infinitud. Desde este punto de vista, no cabe duda de que la concepción de la ética como ontología re­ gional no es suficiente. Los problemas teleológicos que señala la ética se mani­ fiestan en el ámbito de lo trascendental y en ese ámbito deben hallar respuesta. Sin embargo, esta misma afirmación suscita una pregunta: puesto que el movi­ miento teleológico en sí no es éticamente relevante si no habita espacios prác­ ticos, ya que estos los son del mundo constituido ¿de qué modo una teleología de lo trascendental resuelve el problema ético universal y las condiciones de una vida ética? 30 Manuscrito F 1 14, p. 57, citado por A. Roth en la obra citada, p. 168. 31 H usserl, E. H ua VI, p. 323. 201 Capítulo X En la busca de la vida en la verdad y en la autenticidad, en la orientación hacia la perfección, la ética se halla imbuida de teleología. En la función-praxis de la teoría pura, la teoría, con sus medios de esclarecimiento racional, se propone comprender el interés universal de la vida, busca comprender el esfuerzo universal por su permanente aseguramiento. El interés universal de la vida se decepciona necesariamente por lo que concierne a logros; la dinámica es la siguiente-, para asegurarse, reconoce el puente tendido hacia el ámbito trascendental y con ese fin se niega al mismo tiempo como praxis mundana; es lo que se denomina desmundanización, la misma aspiración a la plenificación conduce a la teoría trascendental. Ahora bien, en función de la relación teoría trascendental -desmundanización se propone la tesis de que después de la epojé fenomenológica trascendental, la praxis, en determinado modo, tiene existencia-. De lo que se trata, entonces, es de mostrar que la aplicación de la epojé no solo concierne a hacer ver lo mundano como desocultamiento de lo trascendental, sino que al mismo tiempo hay que hacer manifiesto cómo, en la ejecución de la epojé, persiste la mundanidad32. La busca de respuesta se dirige a quien lleva a cabo la epojé, al fenomenólogo: la puesta entre paréntesis del mundo sólo tiene sentido sobre la base de su subsiguiente validez. Husserl se ocupa de este problema. Sostiene que como fenomenólogo profesio­ nal tengo intereses vitales, intereses relativos al mundo, que nacieron en mí, en mi ingenuidad, y son positividades que me afectan y me conducen a la acción directa. "En síntesis, la vida -la positiva- exige su derecho. Con el pasaje de la actitud ingenua a la fenomenológica y viceversa, se establecen síntesis continua­ mente, necesariamente; el mismo [tema] es tema positivo y el mismo (tema) se vuelve en un cierto modo mediatizable, como 'contenido' de la conciencia pura y tema fenomenológico de los nexos puros"33. La unidad continuamente sintética motiva el darse uno después de otro de esos temas, yo fenomenólogo "efectúo la unidad sintética de esos temas y digo con evidencia: el mundo del que hablo y siempre puedo hablar en toda actitud natural es, justamente, el mundo de la conciencia, aquel que yo en la actitud fenomenológica encuentro como puesto en la conciencia y el que yo estudio en la concreción de sus modos subjetivos, (,..)"34. Husserl constata un hábito en el fenomenólogo como fenomenólogo, en el 32 Este tem a ha sido estudiado por H. R. Sepp, en Praxis and Teoría. Karl Alber, Friburgo-Munich, 1997, p. lOóss. 33 Husserl, E. Hua XIII, p. 208. 34 Idem. 202 Ética y teleología que la epojé es mantenida. Se trata de un hábito que difiere del de la construc­ ción de la personalidad: lo que se vuelve hábito es la asunción de la epojé. Según lo que conocemos de los cursos de ética que reiteradamente impartió Husserl, él empezó por meditar sobre un aspecto abstracto de la disciplina ética formal y práctica. Todavía no disponía del método de análisis genético, ni había desplegado ampliamente lo implícito en el mundo de la vida. Parece posible afirmar que conceptos abstractos de la ética, tales como los valores, resultan de un proceso semejante al que Husserl hizo manifiesto en el Apéndice 111 al apartado 9a que E. Fink publicó como La pregunta por el origen de la geometría como problema intencional; en ese texto Husserl se propone "formular la pregunta retrospectiva por el origen del sentido de la geometría trasmitida, que mantuvo validez de ahí en adelante precisamente en ese sentido"35. La ética misma exhibe su protohistoria en el mundo vivido según las formas elementales del valorar y del querer. En cuanto a su historia, ya vimos cómo el propio Husserl reivindica los esfuerzos del pasado, y reconcilia la idea kantiana del deber con el rescate de la afectividad operante en la raíz de la valoración. Pascal dijo: "El corazón tiene razones que la razón no conoce". En Husserl la relación muestra ser diferente, casi opuesta. La razón trinitaria conoce todas las razones, tiene o busca tener conciencia de las objetivantes, de las de la afectividad y de la volición, busca o tiende o exige coherencia entre ellas por medio de la función crítica de la razón. En este sentido, lo que se hizo manifiesto a lo largo de esta investigación es cómo la afectividad, que en su forma elemental es una búsqueda instintiva de placer y rechazo de dolor, con el desarrollo de la experiencia que incluye en la subjetividad la originaria interacción intersubjetiva, ese valorar y querer elemental, instintivo, no objetivante, vale decir, no tético, se va modificando hasta llegar a la concepción crítica del valor y del querer que conduce a la acción. Convenimos con G. Hoyos Vázquez en que el sujeto mismo se comprende a partir de la autoreflexión trascendental, en la más radical capacidad de responsabilidad de su autonomía y en que con esto se alcanza el fundamento primario de la teleología que responde por la unidad de toda la vida constituyente36. Dijimos al comienzo que es la razón como forma realizada de una tendencia de la subjetividad lo que funda la ética. La pregunta de nuestro punto de partida, 35 H usserl , E. H u a V l, p. 365ss. 36 H oyos V á zquez , G. O p cit., p. 83. 203 Capítulo X que ilustramos con las citas de A. Roth, según expresiones del mismo Husserl, exige responder, antes de intentar una conclusión, si es la teleología, como una instancia separada, la que funda la ética. En lo que precede procuramos hacer manifiesto que la teleología, forma de las formas, es una modalidad de orden metafísico, ínsita en el devenir de todas las efectuaciones. El análisis trascendental, en su modalidad genética descubre la dinámica anónima que hace posibles las síntesis constitutivas. El devenir fundado en el fluir subjetivo-intersubjetivo de la temporalidad y orientado hacia el telos toma forma de historia. Interpretar el operar de la teleología como si se tratara de una instancia separada, autónoma, sería erróneo. Es posible afirmar su carácter fundacional en la medida en que se la comprenda como la forma propia de las efectuaciones de la subjetividad trascendental, inseparable de ella, orientada hacia un fin final. 204 C apítu lo XI CUESTIONES ÚLTIMAS METAFÍSICAS En este capítulo nos proponemos indicar la apertura hacia temas metafísicos en el pensamiento de Husserl. Comienza con la referencia a la concepción más tardía de la ética, aquella en que en los temas antropológicos emergen cuestiones éticas. En este ámbito, el tema de la vocación tiene una posición doblemente importante; por un lado, porque la respuesta al llamado es condición para asumir el propio desarrollo personal; por otro, la presencia misma del llamado abre a la cuestión de la fuente teleológica que convoca, esto es, a la pregunta por Dios. El tema siguiente es el de la facticidad como instancia esencialmente metafísica, y también el del absoluto y de la historia. A continuación el tema es el de la culminación de la problemática en la idea de Dios. En este caso tomamos en consideración el camino por el que conducen filósofos como S. Strasser, U. Melle y L. Landgrebe en su interpretación de los textos de Husserl. 1. La ética del amor Señala U. Melle1: Husserl sabía que con la determinación formal de la razón volitiva había resuelto "sólo una pequeña parte, aunque era la parte más fundamental de una ética científica y, en primer lugar, a priori". Ya en los años de docencia en Gotinga, en sus cursos de axiología y ética, Husserl había dudado y, en cierto modo, había puesto en cuestión el racionalismo1 1 M elle, U. "Husserls personalistische Ethik". En.- Fenomenología della Ragíon Pratica. L’Etica di Edmund Husserí. Bibliopolis, Nápoles, 2004. En este punto seguim os el texto de U. M elle, quien ha tenido acceso a los Ms. B I 21, que enriquecen la com prensión del tema. .205 Capítulo XI ético. "Se pregunta si este imperativo categórico está materialmente determinado, es decir, [así]: Hay cierta 'materia', ciertas acciones de una clase determinada según el contenido (inhaltlich bestimmter Art). Brentano (y yo siguiéndolo) acepta un imperativo categórico formal. En esto son exigióles considerables estudios nuevos"2. En otro texto de la misma época se refiere a lo "trágico de la voluntad" y a la "víctima”3. Este tipo de consideraciones condujeron, en los años veinte a una nueva orientación en su axiología y su ética. El ideal de una humanidad racional que se rige por el imperativo, hace de él el principio de su voluntad y somete la realización de sus actos a leyes racionales que conduzcan a realizar el valor más alto del ámbito práctico correspondiente. Para la nueva concepción que se abre paso en Husserl, este ideal es demasiado formal, universalista, objetivista; es necesario dar lugar a la dimensión profunda de la persona. Contemporáneamente, con esta innovación se da un cambio en la comprensión de la ontología del sujeto personal. U. Melle nos advierte que esta nueva óptica se halla casi exclusivamente en los manuscritos de investigación y en los planteamientos de la ontología del ser personal: "El ser más profundo de la persona y la raíz más profunda de su identidad no consiste en la razón ni en la aspiración racional sino en el amor"4. Husserl se ocupa del fenómeno del amoren los textos sobre el espíritu en común5; allí exhibe una suerte de camino ascendente que recorre las formas del uno para el otro en las relaciones de pareja, caracterizadas por asumir en la voluntad propia la voluntad del otro; en querer lo que el otro quiere para sí, aun si no coincide con el propio querer. Sin embargo, advierte Husserl, no está la forma superior del amor. Esta forma tiene como modelo el amor de Cristo y el amor tal como debería ser entre los cristianos. Se trata del am oral prójimo como forma universal del amor. Dice en esos textos: "Como verdadero (ético) amante amo y vivo voluntariamente con [y¡ en el alma germinal, en el sujeto del otro, germinal, que crece, que deviene ético" y dice también.El amor cristiano es, en primer lugar, necesariamente simple amor, pero está vinculado a la aspiración (que necesariamente se vincula por el amor) de devenir una comunidad de amor, en un ámbito lo más grande posible. Por lo 2 H usserl, E. Hua XXVIII, pp. 419-420. J \bíd., p. 420. 4 M elle , U. Op. cit., p. 348. 5 H usserl, E. Hua XIV, pp. 160-191. 206 Cuestiones últimas metafísicas tanto, la aspiración a entrar en relación con los seres humanos, abrirse a ellos e incorporarlos a sí, todo según posibilidad práctica, cuyos límites son puestos éticamente y por eso mismo mediante el amor ético6. U. Melle toma dos ejemplos con que Husserl ha discutido el amor como motivo y principio ético: el amor de la madre hacia su niño y el llamado de una determinada tarea vital. En el primer caso, el amor tiene un fundamento biológicoinstintivo; pero en el amor el instinto materno se vuelve decisión consciente y cuidado para el niño. En el segundo caso, se trata de una vocación individual, de poner su vida al servicio de un determinado ámbito de valores, por ejemplo, los de la ciencia, el arte, la política. Lo que en Disertaciones sobre renovación eran todavía regulaciones de vida preéticas, en los textos estudiados por U. Melle alcanza significado ético.' En un manuscrito de mediados de los años veinte, se descubre cierta profun­ didad yoica; "es un yo individual con un centro profundo, el centro de su amor personal, con y en el que responde a un llamado, a una vocación. El yo es toca­ do en su profundidad por ese llamado que lo convoca a nuevas decisiones y res­ ponsabilidades”7. Este yo profundo despierta-, debe ponerse más allá de la mera racionalidad, de modo peculiar, al servicio de ciertos valores "para vivirlos en ab­ soluta habitualidad en lo infinito"8. "El yo que como tal tiene un yo íntimo, tiene individualidad en el acudir al llamado, a los suyos, son llamados de ese yo"9. Mi individualidad personal alcanza la más honda y propia expresión en el modo, la intensidad y orientaciones de mi amor. "Yo soy el que soy y la peculiaridad indi­ vidual se muestra en que yo, como el que soy, precisamente amo así, como amo, que precisamente eso me llama y no lo otro"10. Mi vocación individual concierne a mi verdadero ser y a sus tareas vitales originariamente suyas. Este verdadero sí mismo está más allá de los talentos y las propiedades del carácter; sólo puede tener su origen en nuestro ser criaturas de Dios. En este punto la ética de Husserl pasa a la teología filosófica. Por nuestra 6 Ibíd., pp. 174 y 175. La versión española de los textos de "Espíritu com unitario" de Hua XIV, relativos al amor se hallan en Iribarne, J. V. La intersubjetividad en Husserl, Volumen II. Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1988, p. 213ss. 7 M elle, U. O p. cit., p. 348. 8 Husserl, E. M s . B I 2 1 ,55a, todos los textos de manuscritos de este capítulo son citas de U. M elle en el ar­ tículo arriba mencionado, p. 348. 9 H usserl, E. M s . B I 21, 55a, cita de p. 350. 10 H usserl, E. M s . B 1 2 1 ,60a, cita de p. 349. 207 Capítulo XI parte, destacamos esa afirmación de HusserI, que podría resultar significativa cuando se trate de comprender la concepción husserliana de Dios. El amor tiene para HusserI el carácter activo de una decisión afectiva -y U. Melle acota entre signos de admiración que el sentir mismo tiene aquí, con esto, un carácter volitivo, respecto de determinados valores-. Para el sujeto personal estos valores del amor son absolutamente obligatorios; en su carácter individualsubjetivo son absolutamente incomparables con valores objetivos; de ahí se sigue carácter de imperativo. Se trata, para HusserI, de obligaciones que surgen del deber absoluto, a partir de valores subjetivos de amor y de conciencia. En la comparación del uno-en-el-otro y el uno-contra-otro, los valores traídos según el orden de preferencia, en un caso, y en el otro, los valores personales, "son valores contrapuestos según la orientación polar de su origen"11; estos últimos no afectan al sujeto como predados, de modo que éste gire hacia la experiencia sintiente de valor, sino que surgen en el aprecio amoroso de valor. En los valores de amor y de conciencia como correlatos del profundo valorar, efectuar y querer de la persona tienen precedencia absoluta respecto de los valores objetivos: "Frente a un valor surgido en el yo mismo absolutamente arraigado a partir de su amor (como amor absoluto), un valor objetivo no pesa nada; entonces, [por parte del 1 yo absolutamente valorante este valor objetivo sería coabarcador (mitumfangener ), coperteneciente a su ámbito de fines”1 12. Cuando se da un conflicto entre valores absolutos -el ejemplo usual en HusserI es el conflicto entre amor al hijo y el amor a la patria- no hay comparación racional de valores, aquí no hay absorción (que es una de las leyes referidas a las relaciones entre valores) de lo bueno mediante lo mejor; lo que tiene lugar es el sacrificio trágico de un valor absoluto por otro, de ello resulta una víctima que queda en el alma como un peso. En el caso en que uno de los valores absolutos es el hijo, y yo debo preferir la patria al hijo, tal sacrificio, afirma HusserI, siempre me incluye a mí mismo: "Si me decido por lo obligatorio frente a otra exigencia igual, entonces no sólo sacrifico un amado absoluto y con esto también un valor a otro, sino que también con esto me sacrifico a mí mismo, el yo, como el que soy, no puedo separarme a mí de nadie así amado, de nada incondicionalmente debido, aspirado y amado a partir de mi yo más íntimo"13. 11 H usserl , E. M s . B I 21, 53a, cita de p. 349. 12 H usserl. E. M s . B 121, 53b, p. 350. 13 H usserl , E. Ms. A V 21, 13b, cita de p. 350. 208 Cuestiones últimas metafísicas Dice Husserl en una hoja suelta, de la primera mitad de los años veinte, a partir del reconocimiento del amor que arraiga en lo más profundo de la persona y del llamado como un deber absoluto: "Toda esta ética del bien práctico más alto, tal como la dedujo Brentano y fue tomada por mí en sus rasgos esenciales, no puede ser la última palabra. ¡Hacen falta limitaciones esenciales! La vocación y el llamado interior no alcanzan allí su verdadera justificación"14. En esta posición, Husserl se propone abandonar completamente la ética racional. De lo que se trata es de reconocer que ella no puede ser el único punto de vista; se la debe limitar para alcanzar la legitimación tanto del amor como de la vocación. En la continuación del texto citado Husserl se refiere al llamado interno, a partir de un incondicionado: "Tú debieras y debes"; se produce "una afección absoluta" para la persona correspondiente, la que "no está sometida a una fundamentación racional y no es dependiente de ella en su enlace correcto"15. En una observación posterior, que U. Melle cita en toda su extensión, del manuscrito del curso Introducción a la Filosofía, de 1919/1920, Husserl se expresa en un sentido semejante al de la cita anterior: Yo tendré que abandonar toda la doctri na del imperativo categórico, respectivamente, limitarla nuevamente. 1) (El bonum y summum considerado del lado de los valores de bien (de los bienes)). La esfera de bienes tiene para mí una parte prácticamente realizable, mi “bien” prácticamente óptimo. 2) ¿Ya es eso para mí lo debido? ¿Qué significado tiene la subjetividad del querer? ¿No es tomada en consideración como objetivada, en la medida en que ella solo valora según bienes extrasubjetivos que ella crea? Problema del amor. ¿No puedo yo tener el amor como ámbito de valor y de tal modo que este amor no sea uno con el valor y se alegre por el valor que se tiene? Un amor personal, algo personal específico, que como amor puro mismo determina el valor de la persona16. "La voz de la conciencia, de lo absolutamente debido", dice Husserl en otro manuscrito, "puede exigir algo de mí que yo nunca reconocería como óptimo en la comparación de valores. Lo que para el entendimiento que compara el valor, es tontería, es apreciado y puede ser objeto de la mayor honra"17. 14 H usserl, 15 Husserl, 16 H usserl, 17 H usserl, E. E. E. E. M s . B I 21, 65a, cita de p. 350. M s . B 1 2 1 ,65a, cita de p. 351. M s . F 140, 131b, cita de p. 351. M s . A V 21, 122b, cita de p. 352. 209 Capítulo XI 2. Facticidad y Absoluto Si un primer sentido de lo trascendente es el objeto en la inmanencia de la conciencia, un segundo sentido, es el otro, el alter que es quien verdaderamente es trascendente respecto de mí, aun cuando lo halle en la inmanencia de mi conciencia, presencia mediante la cual conozco el sentido mundano de la relación yo-tú y del tú que me convoca al diálogo. Este ámbito de la conciencia y sus trascendentes inmanencias -lo trascendido es la esfera del mismidad del yo- es producto de la aplicación de la reducción fenomenológica. La mirada del fenomenólogo queda reflexivamente vuelta sobre el campo de la propia conciencia; a partir de allí, por sucesivas reducciones, alcanza el ámbito del yo puro trascendental. La pregunta que surge es ¿cómo una filosofía que tiene como punto de partida el ego cogito llega a cumplir el destino de una filosofía que culmine en una trascendencia que sea la de lo absoluto? Contra lo que se sostuvo mientras solo se reconoció al pensamiento de Husserl status gnoseológico, hoy es necesario afirmar que es la reducción fenomenológica la única base sobre la que es posible la metafísica18. El trasfondo de la filosofía fenomenológica es la metafísica occidental; allí hunde sus raíces en la medida en que reasume todas las preguntas metafísicas que no alcanzaron una respuesta satisfactoria. En la última fase del desarrollo del pensamiento de Husserl, se hace manifiesta una intención renovadora que no se dirige sólo a la ciencia sino a la renovación de la vida misma. La apertura que se inicia con la reducción fenomenológica retoma el camino de búsqueda de un conocimiento metafísico, no especulativo, una apertura al ser que sea al mismo tiempo sostén y verdad para la existencia humana. La subjetividad trascendental abierta y manifiesta con su arraigo en el ser humano concreto, su carácter histórico y su proyección infinita, habitada en todos los estratos por la teleología inmanente tiene el carácter metafísico que otorga sentido totalizador a la finitud humana. Dice L. Landgrebe: "La metafísica no es un atavío del pensamiento, sino la explícita consumación de aquella función de la existencia humana, es decir, de su trascendencia, sin la que no puede ser el hombre en modo alguno; de tal 18 Landgrebe, L. "Die phánom enologische Bewusstseinsanalyse und die Metaphysik". En: Der Weg der Pfianomenologie. Gerd Mohn, Gütersloher, 1963. Hay versión española: "El análisis fenom enológico de la conciencia y la metafísica". En: El camino de la fenomenología, traducción de Mario Presas. Sudam ericana, Buenos Aires, 1968. 210 Cuestiones últimas metafísicas modo, por tanto, el derrumbe de la metafísica, en última instancia, ha llevado al derrumbe de la esencia humana”19. La concepción tardía de Husserl reúne el eidos de la subjetividad trascendental y la facticidad absoluta con una teleología trascendental universal que será tema de una filosofía trascendental de base fenomenológica. Tal es el punto de vista de La Crisis, donde la fenomenología trascendental y la misma filosofía son teoría a priori, cuyo fundamento es la concepción de Husserl de la subjetividad trascendental. Ella sólo es en sus posibilidades y es en ellas donde se realiza su identidad, pero a la mirada retrospectiva tales posibilidades se vinculan al factum absoluto. Esta relación nos enfrenta a una peculiar relación esencial: Husserl señala repetidamente que el ser del eidos es independiente de su realización pero que, sin embargo, en el caso de la subjetividad trascendental se da la relación inversa, "el eidos trascendental yo es impensable sin el yo trascendental como fáctico”20. Husserl define la metafísica a que apuntaba como "la doctrina del factum"; sin embargo, no la desarrolló sistemáticamente. En este sentido conviene seguir las investigaciones de L. Landgrebe21, quien se propone exhibir la articulación temática de las posiciones de Husserl. Sus reflexiones apuntan a aclarar qué es lo que sostiene Husserl cuando en un texto de 1921 dice: "(...) la historia es el gran factum del ser absoluto"22. En el citado texto Husserl parte de la afirmación de que (...) todo ser intencional se remite al ser de los egos (...). Según esto, sólo los egos en su referencia comunicativa recíproca son absolutamente existentes (seiend ). Ellos son en su comunidad de portadores absolutos del mundo (...). Ellos no son partes del mundo, no son substancias en el sentido de "realidades" empíricas. Ellos son lo absoluto (...) sin cuya vida cognitiva, que es completamente un constituir, todas las substancias reales no serían23. 19 Ibíd., p. 126 de la versión española. 20 H usserl , E. Zur Pbanomenologie der 1ntersubjektivtat, Volumen 111, editado por Iso Kern, Hua XV. Martinus Ni- jhoff, La Haya, 1973, p. 385. 21 Landgrebe , L."Meditation über Husserls Word 'Die Geschichte ist das Grosse factum des absoluten Seins'". En-, Faktizitdt und Individuado. Félix Meiner, Hamburgo, 1982. 22 H usserl , E. E rste Philosophie II, editado por R. Boehm, Hua VIH. Martinus Nijhoff, La Haya, 1956, Anexo XXXII, p. 497ss. 23 ibíd., p. 505. Rem itimos a una nota anterior en la que aclaramos el sentido del término alemán "real" com o diferente de "reell". Capítulo XI Se trata ahora de aclarar de qué modo esa modalidad absoluta se hace manifiesta. En La Crisis, Husserl se refiere a la peculiar soledad filosófica del protoyo que se hace manifiesto después de aplicada la reducción trascendental; ese protoyo, dice Husserl, es indeclinable: "El yo que se alcanza con la epojé sólo por equívoco se llama 'yo'- aunque se trata de un equívoco esencial, pues si lo llamo así reflexivamente, no puedo decir otra cosa que: yo soy eso que lleva a cabo la epojé"2*. A partir de este punto L. Landgrebe propone la siguiente vía de comprensión: el ser humano no sólo se sabe constituyente del mundo sino que sabe de sí mismo; por eso puede existir actuando en su mundo. Es en ese actuar donde tiene lugar una reflexión primitiva sobre sí mismo, se cuestiona no-téticamente "¿puedo?", en el sentido de "¿soy capaz de-?", "¿debo actuar de este o de aquel modo?". Esta vuelta sobre la propia capacidad solo cada uno la puede llevar a cabo respecto de sí mismo. Landgrebe muestra que inclusive el hablante de idiomas que carecen del pronombre referido a eso propio, tiene conciencia de sí mismo al hablar de sus reflexiones o de sus actos, aun si se designa con el nombre propio que los otros le han dado. Destaca que, en rigor, el pronombre de primera persona singular no designa esa experiencia de eso propio sino que es un nombre para una generalidad. Yo sólo puedo hablar de mí como de un yo, en la medida en que me sé como un yo para los otros. Esta diferenciación es importante para señalar que esa referencia de cada uno a sí mismo, en su originariedad, a la que se hizo mención para exhibir la peculiar soledad de protoyo absoluto, esa referencia es inefable, inexpresable. La reflexión es un percatarse posterior (Nachgewahren), dice Landgrebe2 25. 4 Husserl emplea el término leibniziano mónada para designar ese fundamento inefable, y lo ha elegido porque para Leibniz la mónada tiene en sí misma el fundamento de su unidad. Lo que tiene unidad en sí mismo es absoluto e irrepetible. Es absoluto en el sentido de que respecto a su unidad no depende de nada. Con este factum de su existencia es dada la posibilidad de volverse también consciente de esa unidad. Es lo que Kant denomina, en este sentido , "factum del yo-pienso". Solo en este sentido puramente descriptivo se puede comprender lo dicho por Husserl acerca del carácter absoluto de la subjetividad trascendental26. 24 H usserl, E. Hua VI, p. 188. 25 Landgrebe, L. "Meditation über Husserls Word 'Die Geschichte ist das Grosse factum des absoluten Seins", p. 42. 26 1bíd., p. 43. 212 Cuestiones últimas metafísicas Un párrafo del texto tomado como punto de partida aporta elementos para comprender la dimensión intersubjetiva, el carácter absoluto del ser de todas las socialidades; éste (...) consiste en el ser absoluto de cada ego en sí y del ser absoluto de cada relacióntú-yo, cada referencia comunitaria que circula de un yo hacia otro, cuyo índice se llama naturaleza pasiva-, activamente, empero, es el producir efectos activamente determinantes, que por medio de la posición de la naturaleza por parte de un yo, obra sobre otro, y a la inversa, cuyo acto se encarna y se hace portador de la espiritualidad funcional extraña27. La subjetividad trascendental no sólo se presupone en su carácter de factum, sino según su forma teleológica; ella constituye su identidad en la constitución del mundo. En relación con este tema es necesario comprender la caracterización de Husserl de la finitud de la conciencia de mundo como una forma de la infinitud. En la medida en que la subjetividad se mundaniza, el ser humano que vive en la conciencia de su finitud es una forma de la forma-total de la subjetividad trascendental; la infinitud es lo propio de la subjetividad trascendental misma. 3. Infinitud e historia Ya hemos visto que la fenomenología pone al descubierto la constitución del mundo y éste opera como un índice para la pregunta metafísico-teleológica por la constitución de la subjetividad trascendental. Con esta pregunta interroga la infinita efectuación de sí misma de la subjetividad trascendental: el fenomenólogo que formula la pregunta abandona el campo de la fenomenología y pasa al de la metafísica, pasa de la filosofía primera a la filosofía segunda, construida sobre base fenomenológica. De la tendencia a la constitución del mundo, Husserl extrae una suerte de conclusión retrospectivasobrelaformadelmovimientodeconstitucióndel mundo, la que resulta ser también propia de la subjetividad trascendental constituyente del mundo: "La constitución de sí misma de la subjetividad trascendental, como dirigirse hacia el infinito, hacia la 'perfección', hacia la verdadera 'preservación de sí mismo’"28. Las comillas en los términos perfección y preservación de sí 27 H usserl, E. H uaV Ili, p. 506. 28 W(d.,p. 378. 213 Capítulo XI mismo destacan que esas expresiones no deben ser comprendidas en el sentido de la teleología mundana. La tendencia de la subjetividad trascendental que apunta a lo infinito, constituye tal infinitud en la constitución misma del mundo, digamos así, desemboca en la constitución del mundo, y es así como abre su continuación infinita. HusserI concretiza la subjetividad en la historia trascendental: Sentido de la historia, sentido de la historicidad de los yo singulares dentro de la intersubjetividad, de los todavía no despiertos o sólo despiertos como individuos, y sentido de la historicidad de la intersubjetividad trascendental. El sentido de verdad que vive en ella, la voluntad universal trascendental oculta en ella (de la voluntad "metafísica” de ser) es y [será] en ella voluntad despierta en los grados de despertar, en lo individual y en incremento extensivo-intensivo -en la forma de la "verdadera" tradición, como tradición de la verdad que sólo se halla en la voluntad (...). La apertura de la voluntad como voluntad de infinito, de eternidad29 Esta comprensión de la historicidad trascendental puede ser vista en su proceso a partir de la mónada. Cada ego tiene su propia historia, ella comienza en la infancia a partir de un trasfondo que no puede recuperarse como recuerdo, y tiene además su propia proyección hacia el futuro. La historia personal comienza, tal como lo dice Landgrebe, con un organismo que nace: la mónada es la presuposición para que ese organismo, llegado el momento, pueda ser experienciado como mi cuerpo vivido. "Con esto comienza una nueva historia. La mónada es entonces absoluta en el sentido de que cada una, a partir de sí misma, es un nuevo comienzo. Por eso la 'historicidad interna' de cada individuo es la presuposición a priori del mundo histórico"30. El nuevo comienzo de cada mónada es posible porque ella tiene conciencia de sí misma en la medida en que se diferencia del tú, concomitantemente se hace cargo de la historia sedimentada del otro; no sólo vive en la tradición sino que toma posición a su respecto y en esta reflexión surge o puede surgir lo nuevo. Por eso, dice Landgrebe, "hay historia". Es un factum que siempre haya un comienzo nuevo. "Pero cada mónada despliega su propia historia, sin duda en conexión comunitaria, en la que ella asume en el tener efecto (Hineinwirken) 29 Ibíd., p. 379. 30 L andgrebe , L. "M editation über Husserls Word 'Die G eschichte ist das Grosse factum des absoluten S e in s",p . 47. 214 Cuestiones últimas metafísicas recíproco las experiencias sedimentadas del otro. Por eso la historia es el ámbito de la absoluta facticidad y el factum del ser absoluto"31. 4. Dios o la idea-Dios La orientación teleológica hacia la perfección, hacia el bien y la verdad culminan necesariamente en la idea de Dios. Ciertos manuscritos de la década de los años treinta: Ms. A V 21; A V 22 y E III 4, entre otros traen numerosas referencias de Husserl a Dios o a la idea de Dios. Tomamos aquí en consideración la interpretación de la posición de Husserl a ese respecto por parte de Stephan Strasser, Ullrich Melle y Ludwig Landgrebe32. 4.1 S. S trasser y la idea de Dios en Husserl S. Strasser sostiene que "Husserl, el hombre y el filósofo, lidió durante toda su vida con el problema de Dios"33. La idea de Dios se impone a Husserl en el contexto de la teleología universal¡ apoya esta afirmación con uno de los textos más significativos a ese respecto: Los problemas filosóficos se presentan en su verdadero sentido como problemas trascendental-fenomenológicos, cuando se sigue sistemáticamente una gradación, se hace manifiesto que los problemas ético-religiosos pertenecen al grado más alto (...). En los grados más altos de la fenomenología , devienen problema el error, junto con las preguntas por la vida ética, por la vida de auténtica e inauténtica humanidad, en última satisfacción o infelicidad (una armonía individual y social o falta de armonía). Se trata de una problemática omniabarcadora que también se puede designar con el título de teleología universal (...). Así, la culminación de la problemática de la filosofía fenomenológica es la pregunta por el "principio" de la teleología que se ha hecho concretamente accesible en sus estructuras universales34. Strasser señala que el ser humano puede responder a su vocación de modo auténtico o inauténtico y que esa vocación es expresión de una teleología 31 Idem. 32 De la interpretación de Iso Kern y de james Hart nos ocupam os en Iribarne , |. V. La fenomenología como mo~ nadología. Academ ia Nacional de Ciencias, Buenos Aires, 2002, Capítulo XVlll. 33 S trasser , S. "History, Teleology, and God in the philosophy of Husserl", A nalecta Husserliana, editado por A. T. Tymieniecka, Volumen IX, 1979, p. 317. 34 H usserl , E. Carta a E. Peral Welch del 17-7-1933, citada por Iso Kern, editor de Hua XV, pp. Iviii-lix. 215 Capítulo XI inmanente. La pregunta es si es lícito decir que para Husserl la divinidad misma es el principio de la teleología. Un texto importante permitiría responder afirmativamente: "Dios no es él mismo el Todo de las mónadas sino la entelequia inmanente a él como idea del telos de un desarrollo infinito, el de la 'humanidad' como razón absoluta, como el que rige necesariamente el ser monódico, y lo rige a partir de una decisión libre propia''35. Está claro que Dios no es lo mismo que el Todo de las mónadas sino su entelequia; análogamente a la concepción aristotélica del alma como entelequia; en este texto, Dios es, según Husserl, el principio inmanente de perfección de todo el universo monádico. Strasser señala la relación entre la idea de Dios y la necesidad con que se despliega la historia trascendental introducida en La Crisis. La razón tiende con certeza hacia su fin último, la luz. La lectura de La Crisis de la historia de la filosofía, para Husserl, manifiesta que nada empírico puede dar razón del afán de claridad como aspiración constante de la razón. Husserl reconoce la importancia de los argumentos en contra de esa claridad, sintetizados con la denominación "destino", pero a eso no se puede responder empíricamente. Para él es imposible, en principio, negar la existencia de una finalidad inherente a la vida constitutiva dé la mónada individual, a la del universo monádico, y a la historia trascendental de ese universo36. A esa finalidad universal corresponde un telos, como fuerza motivante del desarrollo histórico, este telos supratemporal y transhistórico es un concepto metafísico. Para Strasser, Husserl no duda en identificarlo con Dios. Husserl se pregunta si es posible que la razón se limite a la constitución de la experiencia, y responde con un texto significativo: ¿Puede la razón comenzar y terminar en el existente constituido? ¿Puede ser inútil el proceso constitutivo que ella finalmente ha puesto libremente en marcha, puede el ser (e incluido allí el valor absoluto, verdadero que el ser último hace posible, ser de este modo un propósito vacío que queda adherido a mi realización transitoria, yo que soy ahora precisamente un sujeto racional, reconocible, constituible como tal, es posible que la razón sea de otro modo que como razón supratemporal y omnitemporal que está en marcha? Es aquí que la idea de Dios y la idea de una teleología del mundo como principio de una totalidad de ser posible debe volverse problema37. 35 H usserl, E. Hua XV, Anexo XLV1, p. 610. 36 Ibid., pp. 210-211.438. 37 H usserl, E. M s . E 111 4, p. 30-31. Las citas de este m anuscrito son de S . Strasser. 216 Cuestiones últimas metafísicas En el mismo texto se caracteriza a Dios como idea de un polo adsoluto38 hacia el que se dirige la constitución intersubjetiva del mundo; y también lo llama “logos absoluto, verdad absoluta en pleno y total sentido, como el unum , verum, donum al que está dirigido todo ser finito, en la unidad del aspirar abarcador de todo ser finito"39. Strasser destaca que a partir de este texto queda claro que si, tal como dice Husserl, la razón se despliega en la historia; ese despliegue lo es hacia un fin que sobrepasa la historia. El logos adsoluto es supratemporal, aunque se haga manifiesto en las vidas conscientes que se desarrollan en el tiempo. O sea que es gracias a la idea de Dios que la filosofía tardía de Husserl se diferencia de una doctrina panhistórica y relativista, tal como la de Dilthey40. Hasta este punto, sostiene Strasser, hay claridad, pero quedan otros temas importantes por resolver: 1) Si el logos absoluto es inmanente a la evolución cósmica, o si es un polo exterior; si Dios es el fin último de ese desarrollo, vale decir, si su filosofía es o no panteísta. 2) Si Dios es un polo hacia el que tiende la evolución cósmica, cómo se hace compatible esta doctrina con el idealismo trascendental. Husserl conocía esas dificultades, aunque no alcanzó una solución clara. En este punto, Strasser concuerda con la conclusión de Landgrebe41 para quien Husserl intentó interpretar la subjetividad trascendental, tanto en sentido panteísta como en el sentido de una monadología. En las tres Conferencias sodre el ideal de humanidad de Fichte, la noción de telos está delineada como panteísta. Strasser se vuelve hacia Ideas I, donde Dios es caracterizado como trascendente, no sólo en relación con el mundo sino también con la conciencia absoluta, y dice"(...) es un 'adsoluto' en un sentido completamente diferente del adsoluto de la conciencia" y es "trascendente en un sentido totalmente diferente del trascendente en el sentido del mundo"42. Está claro que en tiempo de Ideas I, Dios no era inherente ni a la subjetividad ni a la intersubjetividad trascendental. En su pensamiento tardío, lo más frecuente es que Dios sea descrito como telos o como idea teleológica, principio final del despliegue de la razón, y es esa concepción la que autoriza tanto una interpretación panteísta como una teísta. Strasser toma posición diciendo que en la medida en que Husserl designa a Dios polo ideal frente a la subjetividad trascendental, de ningún modo se lo puede interpretar como inmanente a ella; por esa razón Strasser opta por una interpretación teísta. M Ibíd., 36a. 39 m „ 36b. 40 S trasser , S. O p. cit., p. 324-325. 41 L a n d g r eb e , L. Phanomenologie und Metaphysik. Félix Meiner, Hamburgo, 1949, p. 190. 42 E. Husserl, 1deas 1, p. 142. 217 Capítulo XI No es seguro que Husserl considerara absurda la idea de un ser absoluto. Desde los parágrafos introductorias de La Crisis plantea, hasta de un modo relativamente brusco -dice Strasser- la cuestión de lo absoluto. Primero lo formula en forma de pregunta por el' conocimiento absoluto; según Strasser se hace manifiesto que en última instancia, para Husserl, el conocimiento absoluto es conocimiento de lo absoluto, vale decir, de Dios. O sea que la problemática no es gnoseológica sino metafísica: "El problema de Dios contiene manifiestamente el problema de la razón absoluta (...)"43. Strasser destaca que el último Husserl está obsesionado por la pregunta."¿Cómo puede el pensamiento producir otra cosa que verdades relativas?"44. En este sentido es significativo un texto del epílogo de La Crisis: (...) él (el ser humano] verifica, argumenta y se decide racionalmente - pero ¿tiene sentido para él el total de la "idea de verdad en sí"? ¿No es eso, y correlativamente el existente en sí, una invención filosófica? Pero, sin embargo, no es una invención evitable e insignificante, sino tal que eleva al ser humano a un grado nuevo, respectivamente, está llamada a elevar a una nueva historicidad de la existencia humana, cuya entelequia es esta idea nueva (...)45. Strasser analiza todas las aclaraciones implícitas en ese texto. Su conclusión es: "En el pensamiento de Husserl el telos ideal es la divinidad misma'46. Dice Husserl: "Dios como idea, como idea del ser más perfecto, como idea de la vida más perfecta que constituye a partir de sí el ‘mundo’ más perfecto, que desarrolla creativamente a partir de sí el mundo espiritual más perfecto referido a la naturaleza más perfecta. La filosofía como idea, como correlato de la idea de Dios, {...) como ciencia del ser absolutamente existente"47. Como conclusión, Strasser destaca que "Dios es, para Husserl, desde el punto de vista especulativo, un ‘ideal’ y, desde el punto de vista práctico, un telos ideal'48. 43 H usserl, E. Ideas I, p. 142. 44Ib(d„ p. 170. 45 m „ pp. 270-271. 46 S trasser, S. O p. cit., p. 328. 47 H usserl, E. M s . F 1 14. p. 43, 48 S tasser, S. O p. cit., p. 329. 218 Cuestiones últimas metafísicas 4.2 U. Melle: Amor, destino y razón en la creencia en Dios U. Melle concluye el estudio arriba citado con una propuesta de reconciliación de elementos que a una primera aproximación pueden no aparecer como necesariamente pertenecientes a un mismo orden. Ya hemos visto que los seres humanos deben conducir sus vidas como sujetos personales; que tienen la opción, por principio, de vivir siguiendo ciegamente los poderes de la pasividad: los impulsos e inclinaciones momentáneos, las tradiciones y las autoridades dominantes, o bien pueden determinarse a sí mismos activamente y por propia posición. La ley del dejarse llevar lucha, en el sujeto personal, con el impulso racional, movido por la aspiración hacia la autonomía racional. La persona alcanza la forma más alta de la autoconciencia personal, cuando se representa su vida como una totalidad relativa a su voluntad y cuando ya no necesita oponerse a los poderes de la pasividad en la situación práctica concreta porque le ha quitado poder de una vez por todas. El sujeto quiere vivir en la verdad, en la luz de la razón, con las efectuaciones de su yo quiere traer a la razón en forma de fundamentación intelectiva e intuición donante de sí misma, su conocimiento teorético, su valorar sintiente y también su querer y su actuar. El ideal es, tal como lo dice Husserl, una vida a partir de una conciencia absolutamente buena, porque [es] de fundamentación absoluta, vale decir, fundamentación filosófica. Los sujetos personales humanos pueden aproximarse a ese ideal sólo en la forma de un desarrollo infinito. Por el camino del perfeccionamiento de sí mismo y del mundo ellos son interrumpidos a menudo mediante poderes imprevisibles del destino como la enfermedad o la temprana muerte49. Sin embargo, la conclusión a que Husserl llega es que el ideal racional no se justifica sólo por su formalidad y universalidad. Para que la renovación ética tenga lugar, no basta con que el sujeto se decida a conducir el resto de su vida en forma racional, se decida en la situación práctica, por lo mejor dentro de lo accesible. Al reducirla a eso se pasaría por alto lo que la tarea ética tiene de personal y de propio. La persona responde a un llamado que le llega desde la profundidad de su ser. Se trata de su deber subjetivo absoluto, en el que se expresa el verdadero yo personal; y es el primer deber descubrir y sostener ese verdadero yo. 49 M elle , U. O p. cit., p. 353. 219 Capítulo XI Para U. Melle, en el ámbito de la ética social, esto significa que junto al ideal de la humanidad racional, ingresa el ideal de la comunidad de amor, comunidad en que los sujetos personales recíprocamente se ayudan para la realización de su verdadero yo y de los valores absolutos correspondientes. La mentada irracionalidad del amor y del destino, sostiene U. Melle, puede ser reconciliada, según Husserl, con la razón solo en la creencia racional en un orden mundial universal; y apoya esa afirmación con los siguientes textos: Yo sólo puedo ser feliz, puedo en todo pesar, desdicha, en toda la irracionalidad de mi mundo circundante, sólo ser, si creo que Dios existe y que este mundo es mundo de Dios, y si yo quiero con toda la fuerza de mi alma aferrarme al deber absoluto, y eso mismo es un absoluto querer, entonces yo debo creer absolutamente que él existe, que la creencia es la exigencia suprema y absoluta50. También es necesaria la creencia en mi verdadero yo, y ella presupone la creencia en Dios: "Para poder creer en mí, y en mi verdadero yo, y en mi desarrollo hacia allí, debo creer en Dios, y mientras lo hago veo la voluntad divina, el consejo de Dios, la opinión de Dios en mi vida''51. Está claro que no tengo conocimiento de la existencia de Dios por la vía de la intuición sensible o de una intuición categorial. Pongo a Dios con la cualidad dóxica de la certeza sobre la base de una motivación afectiva y práctica. Tal como lo sostiene Husserl, debo creer en Dios y en un orden del mundo querido por Dios, para que no sea un sinsentido el esfuerzo de los sujetos personales hacia el perfeccionamiento de sí mismo y del mundo. El mundo debe ser un mundo belloy bueno, un (mundo) universalmente teleológico, el actuar humano debe ser conducido por Dios-, y sus errores pecaminosos y todas las irracionalidades teleológicas deben ser un medio de la teleología universal; y en eso, todo debe aportar [a la| función teleológica, para que una vida humana en el mundo sea posible como una vida plena de empuje con metas definitivas.52 U. Melle, al concluir su estudio, vuelve sobre la convicción husserliana de que, a favor de su propia preservación como persona, el yo personal debe creer en Dios. Sostiene que en la ética personalística de Husserl, la razón tiene la última 50 H usserl , E. Ms. A V 2 1 , 15b. 51 H usserl , E. M s . A V 21, 24b-25a. 52 H usserl , E. M s . A V 21, 20a. 220 Cuestiones últimas metafísicas palabra sólo en la forma de una afectividad y una voluntad, vale decir, en última instancia, mediante la creencia exigida por el amor. 4.3 La interpretación de L. Landgrebe Landgrebe concibe como tema supremo de la metafísica "(...) lo absoluto superior al hombre, y el conocimiento de tal absoluto, lo cual implica asidero y compromiso para el hombre"53. La facultad a priori más originaria no consiste en la capacidad de captar los objetos predados sino en que la conciencia se comprenda en su horizonte de mundo, una conciencia de horizonte que es, siempre y en primer lugar, intersubjetiva. Landgrebe señala que la evidencia del tú, del mundo correlativo y de la intersubjetividad, resuelve el encierro del concepto kantiano del conocimiento y permite "estar abierto a la auténtica trascendencia de lo absoluto buscado por el conocimiento metafísico (...)"54. El núcleo del desvelamiento de Dios en la conciencia se vincula a la vocación. En cada caso, la subjetividad, en la totalidad de su existencia concreta y actual, tiene la vivencia de esa vocación, como un llamado percibido en el instante mismo por esa subjetividad viviente que puede exhibir por vía analítica. "En tal vocación está presente lo absoluto mismo, y sólo en dicho estar presente él mismo reside la posibilidad de la existencia del hombre en su faeticidad”55. La trascendencia deja de ser algo que está oculto; la filosofía habla ahora de Dios que se presenta en la existencia absoluta y actual del ser humano y sólo allí; la existencia es el medio, y el único medio, por el cual Dios se revela para sí mismo. En relación con la vocación, afirma que en el ser humano ella opera como hilo conductor para alcanzar la univocidad necesaria para hablar de Dios; en este sentido el existente humano, tomado en las posibles modalidades de su existencia, se pregunta por el fundamento de su posibilidad de ser de tal o cual modo. Para Landgrebe hay momentos de revelación: "Aun la existencia más pobre y desmedrada tiene instantes en los cuales, por un impulso de 'decencia', 53 Landgrebe, L."D¡e phánom enologische Bewusstseinsanalyse und die Metaphysik". En: Der Weg der Pfianomenologie. Gerd M ohn, Gütersloher, 1963. Hay versión española: "El análisis fenom enológico de la conciencia y la metafísica". En-. El camino de la fenomenología, traducción de Mario Presas. Sudam ericana. Buenos Aires, 1968, p. 156. 54 Ibíd., p. 157. 55 1bíd., p. 163. 221 Capítulo XI de compasión, de sacrificio en holocausto de otro, de camaradería (...) vislumbra, si bien fugazmente, que bien podría ser de otra manera, 'mejor', más plena, aun cuando dicha posibilidad pueda serle cerrada de inmediato"56. Ese cerrarse no permanece oculto para el existente; se anuncia como conciencia de vacío, de hastío, que son el índice de que la existencia está determinada para ir más allá de sí misma; indicio de que el existente actual y concreto capta su referencia a lo absoluto. La vivencia de Dios no tiene el carácter de una esencia presente, enunciable, pero tampoco el de lo ajeno e inefable. La vivencia de Dios lo vive con el carácter de quien exige, el exigente. Tal exigencia no sólo concierne a la tarea infinita, prometeica, la de comenzar siempre de nuevo, sino que nunca tiene la certeza de estar a la altura de lo exigido. La trascendencia del ser humano "sólo puede ser comprendida como un estar expuesto a un Tú que habla y exige, si bien todas las palabras deben ser despojadas de su sentido mundanal mediante la reducción. La trascendencia que se abre a la existencia actual, el fundamento último de la existencia, se revela como Tú, porque la existencia concreta es una relación total -y no mero conocer, sentir o querer- y la comprensión del Tú, por su parte, consiste también en semejante relación total; y porque, además, dicha totalidad de la apertura de horizonte es la estructura más originaria de la existencia en cuanto existencia de un ser-en-el-mundo. Dios se revela en la existencia inmediata; una filosofía que comienza por la reducción al ego cumple con la auténtica función del conocimiento metafísico: ofrece sostén y compromiso dentro de la totalidad de la existencia. En el instante de la existencia del ser humano, Dios está presente como revelándose en sí mismo en ella. Si bien es verdad que el sentido de la invocación es un llamado a la existencia humana, esto concierne a la filosofía vista desde el ser humano, Landgrebe reclama que la existencia humana sea comprendida en una doble vertiente:"(...) por una parte, como la existencia [que] en el mundo experimenta la vocación en que lo absoluto se le enfrenta como otro; por otra, como la absoluta subjetividad, como el lugar en que el ser viene a la conciencia, o sea, se descubre para sí mismo en cuanto autodescubrimiento de lo absoluto. Este y no el retroceso al hombre, es el sentido propio y último del acontecer de la metafísica (...)"57. % 1bíd., p. 165. 57 1bíd., p. 170. 222 Cuestiones últimas metafísicas En un artículo en que se ocupa, entre otros temas, del de la creencia, encon­ tramos la segunda referencia de Landgrebe respecto a la salida metafísica de la filosofía de Husserl. Pensando "con Husserl más allá de Husserl", L. Landgrebe propone una interpretación de la referencia a Dios a partir de la experiencia del límite. Comienza por tomar en consideración las funciones del estrato más profun­ do, que son las funciones constitutivas del tiempo, sobre las cuales se basan to­ das nuestras representaciones de determinaciones temporales y de relaciones temporales. Destaca que en ese nivel no hay nada que sea hecho por nosotros, nada en que quepa la opción por hacer o dejar de hacer, ya que ellas ocurren sin nuestra participación, pasivamente. La base sobre la que reposa la relación del existente humano con su realidad efectiva vivida es una creencia-, el conocimiento no puede seguir con su pregunta retrospectiva más allá de esa creencia. En relación con ella es necesario buscar las estructuras funcionales del estrato más profundo. Allí se halla también lo que tienen en común todos los mundos de la vida. Como funciones constituyentes del tiempo y de la historia, ellas mismas no son históricas sino, por así decir, prehistóricas. Ellas son eso en que se configura y sostiene la "tesis general" de la creencia en el mundo. Ya que eso mismo es la baSe que presupone toda praxis humana, -también la praxis de conocimiento- y sobre la que ella tiene lugar, y su certeza no puede ser subsumida en la certeza del conocimiento58. Esa referencia a la certeza (creencia) propia de la tesis general de la actitud natural lo conduce a la pregunta por la creencia en el sentido de creencia religiosa, d e la que, por otra parte, debe ser diferenciada. La pregunta concierne a la relación de la creencia religiosa con la creencia en el mundo. En primer lugar, Landgrebe deja en claro que eso de que se trata no concierne a lo que Kant llamó religión estatutaria. Se trata, en cambio, de la creencia que puede ser dicha en el sentido viviente, la que en la praxis de la conducción de la vida es efectiva y no es cuestión de palabras sino de hechos. No se la alcanza 58 L a n d g r eb e , L. "Facticidad com o límite de la reflexión y la pregunta por la creencia" ("Faktizitát ais Grenze der Reflexión und die Frage des Glaubens"). En: Faktizitát und Individuation. Félix Meiner, Ham burgo, 1982, p. 127. Se trata de un artículo trece años posterior al que vincula a la vocación de los seres humanos con el telos divino. 223 Capítulo XI mediante argumentos, y su carácter de creencia es compartido con la creencia en el mundo de la "tesis general de la actitud natural”. La vivencia de creencia a que se refiere Landgrebe apunta a Jahvé, "el Dios de Abraham y de los Profetas” respecto del que no se pregunta por la existencia, se trata de su venida; y el tiempo de ese venir no puede entenderse con la noción de tiempo que desde Aristóteles en adelante persistió como pauta. Más bien se trata de la temporalidad tal como la pensó san Agustín, cuyas huellas aparecen tanto en Husserl como en Heidegger. Landgrebe propone una imagen: más bien se trata de la diferencia entre el cambiante entrecruzamiento de olas en la superficie, respecto de la apacible profundidad del mar, que está abajo. Es la dimensión profunda, elemental de la subjetividad, en la que todo lo en común se construye y se mantiene. Sólo a partir de esa dimensión profunda se comprende la función fundamental de la creencia. El análisis de Landgrebe concierne a la facticidad del yo-soy que en rigor dice yo-soy-ahí como factum absoluto. Se trata de la existencia misma de quien reflexiona; con ella es copuesta la realidad efectiva (el mundo de la vida ) vivida por el yo-soy-ahí. La reflexión no puede preguntar por un fundamento que eso es, (...) porque en el preguntar ese "que” ya otra vez es presupuesto y el que pregunta es devuelto al hecho de su preguntar. En este sentido es factum adsoluto. Las operaciones constitutivas elementales en las que eso se muestra no son de ningún modo una profundidad secreta sino que cada uno está plenamente familiarizado porque siempre ya las fia producido, si bien sin haber reflexionado a su respecto temáticamente59 El análisis de lo que implica ese ahí lo caracteriza como una determinación absoluta en la medida en que remite al punto cero, al que se orienta la realidad efectiva experienciada por el que habla. El gesto orientado hacia el mundo desde el punto cero siempre es un movimiento del cuerpo vivido, experienciado como mi movimiento (kinestesia); se trata de eso, de que cada uno aprende a disponer inmediatamente dentro de ciertos límites. "El movimiento se puede experienciar como en cada caso mío y se expresa cuando se formula verbalmente en el 'yo puedo’ (Husserl). Lo que uno logra es eso de lo que uno es capaz. De modo que la comprensión del poder (Macht) tiene en eso su última condición trascendental. Que con ese poder no sólo se alcanza poder sobre las cosas sino sobre los seres 59 Ibíd., p. 129. 224 Cuestiones últimas metafísicas humanos,(...)”60. La experiencia de que el moverse puede, a través de logros y fracasos, ser ejercitado y aprendido es prereflexiva. "Cuando la reflexión ingresa, ella tiene la mayor parte de las veces el sentido '¿puedes hacerlo?’. Pero también, en el grado más alto, tiene siempre el sentido de la pregunta por el poder y los límites del poder, y el más alto grado de reflexión, en la que la reflexión misma choca con sus límites, es la reflexión trascendental"61. Landgrebe hace una breve referencia acerca de cómo ese limité ya prereflexi­ vamente no es ciego, no es experienciado como un factum por el que no se pue­ de preguntar. El factum irrebasable del yo soy ahí no es simplemente límite de su ser-ahi, porque este ser-ahí se ha comprendido ya siempre en su poder. Ese límite es experienciado como absoluto superpoder pero no como un superpoder al que tenga que someterse ciegamente, sino tal que exige su poder y lo pone a prueba. El exis­ tente humano ha entendido desde siempre esta exigencia. Esta relación con el factum abso­ luto como límite es un momento estructural en la afirmación previa del creer en el mundo más allá del cual ya no se puede ir. implica en sí no solo una comprensión de nosotros mismos respecto a nuestro poder, a eso que para nosotros está ahí como nuestro mundo, sino también, una relación articulada de múltiples mane­ ras relativa al límite absoluto de ese poder62. La toma de conciencia del límite puede ser reprimida. En este contexto, represión, quiere decir que la exigencia no es asumida sino rechazada. Con esto, dice Landgrebe, se ha mostrado que la facticidad como límite de toda reflexión y sus argumentaciones no es muda: es prerreflexiva, ya siempre experienciada, no sólo como superpoder ciego sino como superpoder exigente del que el existente humano sabe ya siempre de un modo destacado pues concierne al carácter absoluto de su ahí. Con esto ya están dados los elementos para una discusión trascendental-fenomenológica de la creencia en el sentido de la creencia religiosa. El fundamento de su posibilidad se halla en la constitución fundamental del existente humano, en el hecho de que no se pueda ir más allá de la condición hum ana, como de un fac­ tum absoluto. Entendida de este modo, certeza de creencia quiere decir asum ir la exigen­ cia. Para Landgrebe ya los libros del Antiguo Testamento se pueden leer como el peculiar informe de este asumir, en la queja, el agradecimiento y las loas. 60 I bíá., p. 130. 61 Ibíá.. p. 131 62 Idem. 225 Capítulo XI Landgrebe concluye su texto con una referencia a la fe cristiana y al hecho de que, vistos por la mirada retrospectiva, algunos hechos pasados de las iglesias institucionalizadas se pueden ver como errores. Las grandes acciones de la historia suelen ser ambiguas. Pero lo viviente de la creencia cristiana no se halla en las grandes acciones históricas. Ella siempre (...) ha sido viviente en sus grandes "testigos" solitarios, y puede estar viviente en todas partes donde "dos se reúnan en mi espíritu", y eso es lo viviente cuya posibilidad no se vincula a ningún grado ni lugar en la historia. No es una posibilidad pasada sino una posibilidad que vuelve siempre, a cuya realización cada uno es llamado en su lugar talvez no visible. Es llamado a confiar en la fuerza de lo que no aparece, pues lo sapiente que venga en el futuro, como todo lo grande, viene con paso leve. De él podemos encender una luz en la oscuridad bárbara "de" la historia, y esta esperanza, no solo la hace soportable sino aceptable.63 63 lb(d., p. 136. 226 C apítulo XII ÉTICAMENTE HABITA EL HOMBRE" Como capítulo final de esta obra, proponemos una meditación titulada -glosando a Hólderlin- Éticamente habita el hombre. El tema central concierne a las formas supremas del habitar, según Heideggery Husserl; la intención es la de una toma de conciencia acerca de las dimensiones de la responsabilidad en la situación concreta de nuestro tiempo. Con ese propósito, en primer lugar, tomamos en consideración la posición expresa de Heidegger respecto al habitar, precedida por una exposición breve de su analítica del Dasein. En segundo lugar, exponemos las líneas principales de la antropología trascendental de Husserl, como contexto de lo que se puede entender como su posición respecto del habitar. Para terminar, dirigimos la mirada al mundo circundante, si no al mundo. A partir de allí, reconsideramos las posiciones de Heidegger y Husserl en relación con el estado de cosas concreto. El título de este capítulo, Éticamente habita el hombre, anticipa en cierta medida la conclusión. Sin embargo, no todo se hace explícito con esas palabras. La pregunta que suscita y que intentamos responder, es si lo afirmado en el título es posible, si expresa una realidad, o es un proyecto o una mera expresión de deseos. 227 Capítulo Xll 1. La analítica del Dasein Antes de ocuparnos del tema del habitar y con intención de proporcionar un contexto al verso de Hólderlin Poéticamente habita el hombre, recordemos las grandes líneas de la descripción heideggeriana1del Dasein, o como prefieren los traductores franceses1 2, el ser el ahí del Ser, lo que es una propuesta interesante porque en cinco palabras resume la posición de Heidegger, puesto que para él el existente humano tiene una posición privilegiada porque es él quien pregunta por el ser. A este respecto dice del Dasein que "(...) es un ente ónticamente señalado porque en su ser le va su ser”, esto es, no tiene un ser dado de antemano sino que sólo preguntando por su ser puede alcanzar su ser auténtico. En Ser y Tiempo, la comprensión del sentido del Dasein es el primer paso hacia la comprensión del sentido del ser. Se trata de un ser intencional y autotrascendente, el ser-en-elmundo es un elemento estructural del Dasein. Desde el punto de vista de nuestra aproximación al tema del habitar, interesa tener presente las características que exhiben los existenciarios en función de la caída y la superación de la caída, El análisis del ser-en-el mundo nos dice que la preposición en indica familiaridad-con y ser-con. En este estar-referido-a, el Dasein cuida-de e n la versión aceptada de curar-de; en su curarse-de cuida de los entes intramundanos: los útiles pero también los Otrosí Cuando se trata de los entes, el Dasein está guiado por el ver-en-torno. Los otros están tan primordialmente presentes como los útiles, la relación con ellos se da en el procurar-por y la consideración, e incluye como modalidades tanto el abandonar a alguien como el amarlo. En el procurar-por cotidiano el Dasein acata la dictadura del se, se halla privado del sentimiento personal de responsabilidad. Vive en la impropiedad o inautenticidad. Como autotrascendente se caracteriza por su estado de apertura según mo­ mentos constitutivos que configuran una unidad: ellos son el encontrarse, el com prender y el logos. El encontrarse ha de entenderse como un entonamiento-siempre nos sentimos de algún modo- implica una disposición según la cual siempre pa­ 1 H eidegger , M. S ein und Zeit. Max Niemeyer, Tubinga, 1967. 2 H eidegger , M. Lettre sur l'humanisme. Gallim ard, París, 1966, traducido por A. P ré a u ,). Herviery R. Munier, p. 96, del alem án Überden H umanismus. Klosterm ann, Frankfurt am Main, 1946. 228 "Éticamente habita el hombre" rece estar iluminado de algún modo respecto de su posición entre las cosas. En el encontrarse el Dasein es consciente de su haber-sido-arrojado. El siguiente existenciario es la comprensión; alude a que en cierta medida el propio ser y el mundo le. son ya desvelados, alude a su ser-capaz-de-ser, su poder-ser. "El Dasein es lo que puede ser, sus posibilidades”. La comprensión es un proyecto e ilumina al Dasein respecto de su última posibilidad. El siguiente existenciario es el logos entendido como posibilidad fundamental de poner en orden y clasificar, delimitar y estructurar, funda el lenguaje que es logos devenido concreto. Cuando se trata del hablar originario y concreto yo soy lo que digo. La referencia a la última posibilidad, la única posibilidad segura concierne a la muerte propia asumida por el Dasein. La radical referencia y ocultamiento de su permanente inminencia, el hecho de que "desde que nacemos ya estamos listos para morir” angustia ai existente humano y su estado-de-abierto asume la forma de ser caído entre las cosas. El logos decae en charla, en habladuría, sobreviene la curiosidad y el afán de novedades. El Dasein se sumerge más y más en un afán de ambigüedad y equívoco y nadie sabe lo que de hecho está sucediendo. El fenómeno de la angustia muestra al Dasein como ser-en-el-mundo actualmente existente. Sus características son la existenciariedad, la facticidad y el ser caído. La facticidad alude al ser-arrojado; la existenciariedad concierne al proyectarse el Dasein a sí mismo que es al mismo tiempo descubrimiento del ser. La angustia emergente de estos existenciarios hace desaparecer tanto los entes intramundanos como vuelve irrelevantes a los Otros; priva al Dasein de la posibilidad de comprenderse a sí mismo en la medida de su caída entre los entes intramundanos y en el modo del se. Pero también la angustia vuelve a arrojar al Dasein sobre lo que teme, esto es, su auténtico poder ser. En la angustia experimenta la nulidad de su propio ser, se da cuenta de cuánto cuesta existir, al tiempo que entiende lo precario de la existencia. El sentido de la cura se esclarece solo en la perspectiva de la propia muerte, con eso el Dasein se vuelve transparente para sí mismo. El dejarse venir a sí mismo es el fenómeno primordial del futuro. 229 Capítulo XIl 2. Poéticamente habita el hombre Es posible ahora, sobre el trasfondo de la analítica del Dasein, referirnos al texto de Heidegger que lleva por título el fragmento de un verso de Hólderlin: "(...) poéticamente habita el hombre (... )”3. En este texto, después de revisar las modalidades cotidianas del habitar, las descarta para dar lugar al sentido que él desvela en ese término. Sólo nos atendremos a los lineamientos esenciales. Su posición invierte la concepción de que el habitar sucede al construir, y la reemplaza por la precedencia del habitar. ¿Cómo debe habitar poéticamente el ser humano como tal? ¿No es todo habitar incompatible con poetizar? Nuestro habitar está asediado por la necesidad de habitación. Nuestro habitar está acosado por el trabajo, agitado por nuestra caza de ventajas y éxito, hechizado por el ejercicio de la diversión y la recreación4. Cuando el poeta, Hólderlin, habla del habitar de los hombres, no se refiere a tener una vivienda, ni que lo poético se agote en un juego ineficaz de la imaginación poética y Heidegger anticipa que es probable que habitar y poetizar sean compatibles, que el habitar repose sobre el poetizar. Se trata, entonces, de pensar el poetizar a partir de su esencia y la existencia del ser humano a partir del habitar. Cuando Hólderlin habla de habitar, alude al rasgo fundamental del existente humano; “poéticamente vive el hombre" quiere decir: el poetizar deja al habitar ser habitar. Poetizar es el modo propio del dejar habitar. Nos sitúa frente a una doble exigencia-, por una parte, pensar eso que se llama existencia del ser humano a partir de la habitación; por otra, la esencia del poetizar como dejar habitar, pensarla hasta como el relevante habitar. Heidegger se propone buscar, desde ese punto de vista, la esencia del poetizar para llegar a la esencia del habitar. Sabemos acerca la esencia del habitar y del poetizar de la fuente misma de dónde saca el ser humano la pretensión de alcanzar la esencia de una cosa, esto es, el lenguaje. Pero el ser humano se comporta como si fuera él quien configura y domina el lenguaje en la medida en que se deja asistir por él. "El corresponder, empero, donde el ser humano propiamente oye el consejo del lenguaje, es aquel decir que habla en el elemento del poetizar”5. Todo poetizante es un poeta; cuanto 3 H eidegger, M ." ... dichterisch wohnet der M ensch ..." . En-. Wortrage und Au/satzg (1910-1976), G. A., Volumen 7. Klosterman, Frankfurt am Main, 2000. 4 \bíd„ p. 192. 5 Ibíd., p. 194. 230 "Éticamente habita el hombre" más libre, vale decir tanto más abierto y dispuesto para lo insospechado es su decir, cuanto más puro deja él lo que dice al buen criterio, al permanentemente esforzado oír, tanto más lejos está lo que dice del mero expresar, que sólo es tomado en cuenta respecto de su corrección o incorrección. Heidegger avanza paso a paso en la consideración de los versos de Holderlin; contextualiza el fragmento de que partió: Pleno de méritos, empero poéticamente, habita El ser humano sobre esta Tierra. Sin duda, la palabra "vibrante” es poéticamente y se hace cargo de nuestro desconcierto provocado por la palabra empero, como si ella trajera una limitación al habitar pleno de méritos. Se trata de lo contrario. El ser humano, en su habitar, se beneficia de modo múltiple en su cuidadoso cultivar y construir. Pero ese construir múltiple no concierne a la esencia del habitar, lo impide, pues es simplemente buscado y adquirido por eso mismo que emprenden. La poesía dice "sobre esta Tierra"; no es un agregado por superfluo6. Al decir "esta" Tierra, "Holderlin preserva lo poético". El poetizar no sobrevuela ni supera la Tierra, para abandonarla y flotar por encima de ella. "Sólo el poetizar trae al ser humano sobre la Tierra, a ella lo lleva al habitar"7. Luego avanza a la cuestión fundamental de medida en que habita el ser humano. Holderlin se pregunta ¿Hay una medida sobre la Tierra8? Y responde: No hay ninguna. En este punto, el desarrollo alcanza tres temas esenciales que se entretejen en la comprensión del habitar. Ellos son el tomar medidas, el Cielo y Dios. Adelantamos así un paso más en el sentido del habitar. "El mirar mide el Entre9el Cielo y la Tierra. Este Entre es el que corresponde al habitar del ser humano". Llama "dimensión" a esta medida que corresponde al ser humano, dimensión que se abre el Entre el Cielo y la Tierra. La dimensión no surge porque Cielo y Tierra se vuelvan el uno hacia la otra. 6 Ibíd., p. 196. 7 Idem. 8 Meramente la Tierra a ser lo desoído (Enthorendes). A partir de esta cita las notas son parte del texto de Heidegger. La m inúsculas con que comienza cada cita le pertenece. 9 la inaccesibilidad. 231 Capítulo XII La esencia de la dimensión es la iluminada y medida medición del Entre: el hacia arriba hacia el Cielo como del hacia abajo hacia la Tierra. Según Holderlin, el ser humano mide la dimensión en tanto él se mide con lo celestial y recién es tal en ese medir. Por eso, "puede101en verdad obstruir ese medir, acortarlo, desfigurarlo11, pero no puede sustraerse a él. El ser humano como ser humano siempre ya se ha medido en algo y con algo celestial”. Por eso, en los siguientes versos dice: "El ser humano se mide (...) con la Divinidad". Ella es "la medida" con la que el ser humano mide su habitar, la estadía sobre la Tierra bajo el Cielo. Sólo en la medida en que el hombre mide de ese modo su habitar, logra su esencia conforme al ser12. "El habitar del hombre reposa sobre este medir la Dimensión, que mira hacia lo alto, a la que tanto pertenece el Cielo como la Tierra"13. Dice: "El ser humano ejerce su ser como mortal. Se llama así porque puede morir. Poder morir quiere decir: ser capaz de la muerte como muerte. Sólo el ser humano muere -y en verdad continuamente, mientras habite sobre la Tierra, (...) pero su habitar se basa en lo poético". Resumiendo: Holderlin ve la esencia del poetizar en la toma-de-medida y por ese medio se realiza la medida de la esencia humana. La medida es la Divinidad14 con que el ser humano se mide. El Dios es desconocido y, no obstante es la medida. Por eso el poeta se pregunta: "¿Es Dios manifiesto como el Cielo? y responde: "Más bien yo creo eso"15. "El aparecer de Dios mediante el Cielo consiste en un descubrir que aquello deja ver lo que se oculta, (...) por medio de lo que lo oculto custodia en su ocultarse . El Dios desconocido aparece como el desconocido por medio de lo manifiesto del Cielo": Este aparecer es la medida con la que el ser humano se mide. El análisis continúa con pasos que lo profundizan, pero para nuestro propósito basta con lo dicho hasta aquí. 10 "el peligro" comparar arriba Técnica y la Técnica y la Kehre. 11 /«-poéticamente. 12 Es decir, usado y usanza. 13 Op. cit., p. 199. 14 encubierta mediante el Cielo abierto, ajena o extraña. 15 las nubes del cielo. 232 "Éticamente habita el hombre" 3. La antropología trascendental de E. H usserl Después de lo visto en los capítulos precedentes, es posible intentar ahora una síntesis del pensamiento antropológico trascendental de E. Husserí, con su advertencia al respecto: La consideración antropológica del ser humano es una consideración del ser humano como persona, que está en el mundo y que se "refiere" al mundo como sujeto de la intencionalidad, (...). Sin duda el ser humano siempre es mentado como sujeto de su cuerpo vivido, como teniendo siempre un cuerpo vivido, como concorde con él (...) el ser en el mundo es mencionado exclusivamente de manera antropológica como referencia intencional de los sujetos entre sí y con el resto del mundo16 El sujeto humano es, entonces una conciencia encarnada, esto es, habita un cuerpo vivido como su condición de posibilidad. No se trata sólo de un cuerpo con determinadas características, tales como tener ciertos órganos sensibles: ojos, orejas, manos, a través de los cuales se relaciona con el mundo, sino que ese cuerpo es gobernado por una psiquis. Lo concerniente al cuerpo vivido resulta ser condición trascendental de posibilidad del desarrollo de lo que llega a ser la persona humana. En esto se manifiesta una nota esencial, la temporalidad, que en el sujeto humano se muestra como conciencia humana histórica, producto de cierta génesis. Por imperio del método fenomenológico, que no hace sino adecuarse a la notable capacidad humana de autoreflexión, la exposición del sujeto humano comienza por ser una egología, pero se trata de una egología, digamos así, metódica, pues tal como los análisis husserlianos lo hacen manifiesto, el sujeto humano es intersubjetivo. Tan radical como su entretejimiento con los otros es la inserción del sujeto humano en el mundo, el mundo vivido del que tiene experiencia ya desde el vientre materno. La plena vida trascendental del ser humano es producto de una génesis. En el punto de partida de su historia opera una intencionalidad instintiva, originariamente no objetivante. En ella se inicia el camino hacia una racionalidad que no solo ha de cumplir la función cognoscitiva sino la afectiva, esto es la estimativa, valorativa, y la práctica, esto es, la volitiva y activa. 16 H usserl , E. Z ur Phanomenologie der tntersubjektivitat, editado por Iso Kern, Hua XV. Martinus Nijhoff, La Haya, 1973, p. 481s. 233 Capítulo XII Por tener carácter temporal, el sujeto humano no solo sostiene su pasado sino que se proyecta hacia el futuro; por ser radicalmente intersubjetivo, en estratos superiores de constitución se vincula a unidades, como dice Husserl "de múltiples cabezas", vale decir, participa en instituciones de diverso orden, desde la familia hasta el Estado se desarrolla en la comunidad. La persona intenciona fines, intereses, es motivada, desde un trasfondo diná­ mico de habitualidades, actitudes y tomas de posición. En el ser humano la racionalidad es una tendencia, una capacidad disposicional, una potencialidad que se desarrolla (o no) a lo largo de su existencia temporal. En este contexto, una breve frase de Husserl define lo que en él se puede denominar habitar: "Estar en el horizonte práctico". A continuación pasamos a examinar las características del estar humano en el mundo. 4. Éticamente habita el hombre La estructura temporal permite a la persona desarrollarse como sujeto humano maduro. Ahora bien, aquí conviene preguntar a qué llamamos maduro, en este contexto. ¿Se trata del mero crecer en edad, llegar a ser adulto? Ciertamente, tal despliegue temporal no caracteriza a la persona. Husserl desvela el amor como modalidad esencial de la interrelación humana, lo estudia en sus diversos niveles y concluye que todas las formas culminan en una forma superior, la del amor universal cuyo modelo es el amor de Cristo. "Llevo a los Otros en mí"17 afirma repetidamente Husserl; no se trata de un mero llevar, soy responsable por el otro tanto como lo soy por mí mismo. Debo reconocer en el otro un alma germinal, de cuyo exitoso proceso de desarrollo cada uno debe hacerse responsable. Afirmar esto es situarnos ya en el plano ético que exige, no sólo actuar siempre de modo que elijamos siempre lo más correcto y lo más justo dentro de lo posible, sino ejercer el vínculo intersubjetivo en disposición de amor. Husserl propone una forma superior del amor que toma como modelo el amor de Cristo, amor universal, que supera las parcializaciones de los intereses singulares. Que la persona se inscriba e inscriba su acción en esta línea ascendente de valoraciones, comportamientos y realizaciones, manifiesta su correspondencia con la forma de todas las formas, vale decir, con la teleología que Husserl desvela en el desarrollo del ser humano y su mundo vivido. Hacia dónde conduce la teleología 17 H usserl , E. Hua XV, p. 587, entre otros lugares. 234 "Éticamente habita el hombre” es un tema reiteradamente elaborado por Husserl. Elegimos un texto de Crisis: "La ciencia universal apodícticamente fundada y fundante surge necesariamente como la más alta función de la humanidad, como dije, esto es, hacer posible su desarrollo hacia una autonomía humana personal y omniabarcadora -produce la idea, la de la fuerza impulsiva de la vida del grado de humanidad más alto"18. La denominación habitar no es frecuente en la terminología de Husserl, lo que no quiere decir que su sentido no esté ampliamente desarrollado bajo otras denominaciones. Habitar, en términos husserlianos, equivale a "estar en el horizonte práctico"19, o sea, vivir el mundo entorno, con las cosas y también con los otros. La vida humana personal se desarrolla en grados de reflexión sobre sí misma y de responsabilidad por sí misma, hasta la captación consciente de la idea de autonomía, de una vida personal que alcanza la responsabilidad por sí mismo universal; pero en este desarrollo hay una "inseparable correlación de la persona singular y lo comunitario, en virtud de su vínculo mediato e inmediato en todos los intereses -unidos en concordancia y conflicto- y en la necesidad de dejar que la razón personal singular solo como comunidad personal, y la inversa, siempre lleguen a una realización más perfecta"20. Otro texto formulado como pregunta señala dos medios que promueven o promoverían el avance hacia la meta. Dice: Además ¿Qué forma posible tiene la ampliación de la tradición de la autenticidad ya despierta en singular, en las comunidades (iglesias) como motivación a la imitación, como pedagogía y política ética?21 Con esto hemos delineado de manera extremadamente sucinta el proceso de desarrollo de la responsabilidad humana hacia la racionalidad universal (como un ideal inalcanzable). No obstante su brevedad, resultará suficiente para las reflexiones que abordamos en el paso siguiente. 18 H usserl , E, D ie Krisis der europaischen W issenschaften und die Phanom enologie traszendental, editado por Walter Biemel, Hua VI. Martinus Nijhoff, La Haya, 19692, p. 273. 19 H usserl , E. M s . AV 22, p. 6 de ia transcripción. 20 H usserl , E. Hua V, p. 273. 21 H usserl , E. Hua XV, p. 380. 235 Capítulo XII 5. Eí habitar concreto Si seguimos la analítica husserliana de la marcha del ser humano hacia la personalización podemos identificar los diversos estadios sobre los que se basa. En primer lugar, en una visión generativa, sabemos que la criatura humana recién nacida necesita cuidados, ciertos alimentos, afecto para llegar en condiciones de incorporar exitosamente un haber de tradición a través de la familia y de la educación. A partir de esta base estará, de derecho, en condiciones de ejercer su responsabilidad por su propio desarrollo y el de la comunidad hacia fines cada vez más altos. Son condiciones trascendentales de posibilidad para el despliegue histórico de la conciencia encarnada. Una mirada dirigida a la situación actual nos da la dimensión concreta en que esas condiciones no pueden cumplirse. No abundaré en temas que son por demás conocidos por todos ustedes. Internet nos informa: , - América Latina tiene la mayor brecha social de todas las regiones del mundo. En esta región, el 5% más rico recibe el 25% del ingreso nacional, mientras que el 30% más pobre recibe menos del 7,5%. El 10% más rico de la población de la región tiene un ingreso que es 84 veces mayor que el del 10% más pobre. Argentina / Pobreza CRECIÓ LA INDIGENCIA EN VARIAS CIUDADES DE LA REGIÓN NORESTE DE LA ARGENTINA ■ La región noreste (NEA), una de las más ricas en recursos naturales, sigue siendo la más pobre del país con 54% de personas pobres y 22,7% de indigentes. ■ Creció la indigencia en el Gran Santa Fe, en el Gran Paraná y en Corrientes donde además la pobreza trepó al 56,1%. • Los índices nacionales de pobreza e indigencia continúan muy elevados, según los índices.oficiales. Siguen temas de los que se ocupan cotidianamente los diarios: "Los chicos de la calle"; la alarmante expansión de las villas miseria; la desnutrición en los bolsones de pobreza, el alcoholismo, la droga y el abuso infantil son contexto normal en las villas; La Cava, una de las que recibe más asistencia social en Buenos Aires, sufre un promedio de nueve delitos diarios; el desempleo y la pobreza produjeron unos 25.000 cartoneros. En el 2001, encuestas realizadas respecto de la vida rural en tres provincias: Salta, San Juan y Misiones indicaron que la indigencia en ese medio triplica el promedio nacional. Cada vez son más numerosos los menores que delinquen, etc. 236 "Éticamente habita el hombre" Manifiestamente en todos estos casos las condiciones que podríamos llamar de crecimiento en humanización no se cumplen. Hemos tomado en primer lugar la pobreza como factor interviniente, la que, sin duda, se inscribe con prioritario signo negativo: en los casos de indigencia no se mandan los chicos a la escuela sino a la calle. Sin embargo, si bien la educación debidamente asumida operaría positivamente, hay otros factores que suprimen la posibilidad de habitar: se trata de los centros de poder y decisión que favorecen la continuidad de la indigencia porque ella se acompaña de incapacidad crítica y dependencia. En Los Hermanos Karamazov, Dostoievski dice en varías oportunidades: "Todos somos responsables por todos". Decimos todos en bastardilla porque exige una aclaración. Esos todos responsables es un todos restringido. Somos los que no tenemos hambre. La dimensión de esa responsabilidad se manifiesta con claridad cuando nos damos cuenta de lo que sustraemos ineludiblemente a los desfavorecidos de la Tierra es nada menos que lo que haría posible su habitar. En términos heideggerianos, no hay en esos casos una vía practicable de la vida inauténtica a la auténtica, del mismo modo, no puede habitar poéticamente, quien no pueden ni remotamente medirse con la divinidad. En términos de Husserl, lo que hace imposible habitar éticamente. Es el rechazo a asumir personal y comunitariamente la responsabilidad por sí mismo y por todos los demás. De este modo se inhibe la más alta posibilidad para la que está potencialmente dispuesto el ser humano en su quiebra respecto de la naturaleza a la que no le es dado suspender la acción, reflexionar y decidir por el bien. En cuanto a la última pregunta con que concluye nuestra propuesta, esto es, si lo afirmado al decir "éticamente vive el hombre" expresa una realidad o es una mera expresión de deseos, podemos responder ahora negativamente a las dos alternativas.. El hombre, o sea el ser humano aludido en esa frase, es el producto ideal que debiéramos estar construyendo entre todos, creando las condiciones de posibilidad de su emergencia. En términos heideggerianos, favoreciendo el paso de la existencia inauténtica a la auténtica, la que permitiría al hombre medirse con la divinidad. En términos de Husserl, comprometiéndose responsablemente a favor del desarrollo del alma germinal del otro, creando la posibilidad de que responda a su llamado, y promoviendo las formas superiores de comunidad. 237 Capítulo XII Sabemos que la empresa no es imposible, por momentos la historia lo demuestra a través de personalidades como la Madre Teresa o el Abbé Pierre, y el de tantas mujeres y hombres anónimos que de uno u otro modo viven una total entrega al prójimo. Aunque se trata de casos aislados, ellos bastan para excluir que sean imposibles. En general, no somos todavía el hombre ¡ somos un proyecto en desarrollo que ha sido misteriosamente dotado de la capacidad disposicional, esto es, latente, de devenir persona moral. Pedagogía y política ética, tampoco ellas son imposibles, aunque de hecho la educación no sea el gran proyecto y la política ética efectiva y eficaz, apenas algo más que un sueño. En cualquier caso la responsabilidad es enorme; lean Gitton recomendaba "tomar el material y ensuciarse las manos". ¿Qué nos cabe a quienes andamos en el oficio de pensar sino decir, escribir, acompañar a pensar? ¿Con qué eficacia? No tenemos respuesta. Terminamos esta reflexión con una cita de Simone Weil, quien abre su texto sobre desarraigo con las siguientes palabras: Echar raíces quizá sea la necesidad más importante e ignorada del alma humana. Es una de las más difíciles deóefinir. Un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro. (...) El ser humano tiene necesidad de echar múltiples raíces, de recibir la totalidad de su vida moral, intelectual y espiritual en los medios de que forma parte naturalmente22. 22 W eil , Sim ona. Echar raíces. Trotta, Madrid, 1996, p. 51. 238 E p íl o g o HUSSERL Y TEILHARD DE CHARDIN: CONVERGENCIA DE LO DIVERGENTE En el año 2005, se conmemoraron los cincuenta años de la muerte de Pierre Teilhard de Chardin, S. J. En esa ocasión, después de muchos años, volví a la lectura de sus textos y descubrí, por primera vez, la afinidad de posiciones centrales de su pensamiento respecto del de E. Husserl. Tal afinidad es el tema adecuado para cerrar estos estudios sobre cuestiones de ética en E. Husserl. Asombra la posibilidad de leer (dentro de ciertos límites) el devenir trascendental husserliano en clave de noosfera y de Cristología. La difícil convergencia procede, en primer lugar, de la diferencia en el pun­ to de partida metódico. Teilhard de Chardin, hombre de fe, que modestamente rechaza ser considerado teólogo o filósofo, y se reconoce, en cambio, geólogo y paleontólogo, quiere hablar del fenómeno que se le aparece en forma de objeto de la ciencia respectiva. No duda de la realidad que tiene delante, su tarea será hacer una lectura de lo que subyace a esos fenómenos, sean protones y/o neu­ trones, capas geológicas, fósiles. E. Husserl, filósofo, muy por el contrario, con­ sidera que las ciencias comparten la ingenuidad de la actitud natural que da por descontada la realidad. Desde el punto de vista del conocimiento es necesario un paso metódico, la reducción fenomenológica, que pone entre paréntesis la cuestión de la existencia y hace manifiesto que el mundo que nos rodea resulta ser un sentido constituido por la conciencia-, su tarea es investigar las condicio­ nes de posibilidad de tal constitución. Necesita conocer los alcances del conoci­ miento antes de poner de manifiesto sus límites. Está claro que desde el punto de vista del método, Teilhard y Husserl divergen radicalmente. 239 Epílogo Con intención de exhibir la convergencia, a pesar del diferente punto de partida, nos referimos, en primer lugar, a algunos rasgos biográficos deTeilhard de Chardin; en segundo lugar, desarrollamos los temas centrales de la cosmovisión teilhardiana; en tercer lugar, señalamos brevemente los puntos por los que, más allá de lo que concierne al método, una total coincidencia entre Husserl yTeilhard no es posible. Para terminar, destacamos los puntos de sorprendente afinidad. Ambos pensadores se ocupan de cuestiones que hacen al sentido de la existencia humana y de lo relativo al tiempo que de uno u otro modo está implícito en esa temática. 1. Rasgos biográficos y de la personalidad de Teilfiard Teihard de Chardin, sacerdote jesuíta, se vuelca a su trabajo como hombre de ciencia y será en ese ámbito donde se le harán manifiestas las huellas de Dios. Queda claro: en el punto de partida de su pensamiento no hay afirmaciones metafísicas sino datos científicos; en el curso de su investigación ellos revelan una complejificación y unificación de la materia, que suscita una lectura metafísica. Durante su vida sufrió que la Iglesia Católica -la pertenencia a la cual cons­ tituía el núcleo de su vida- no llegara a comprender y por lo tanto a aceptar su pensamiento, más que por lo que concernía a la ciencia. Le fue prohibido ense­ ñar y publicar sus textos. Él sufrió esa incomprensión; no obstante, a lo largo de toda su vida como sacerdote eligió la obediencia. La aceptación de la visión teilhardiana fue inmediata entre sus contemporá­ neos laicos y también por parte de algunos miembros de la Iglesia, todos ellos esperaban esa conciliación entre los valores terrenales y la Revelación cristiana; esto implicaba un cambio radical en la toma de posición vigente, una transfor­ mación. Cuando se celebró en 1981 el centenario del nacimiento deTeilhard,-veintiséis años después de su muerte- una carta enviada al Rector del Instituto Catótíco de París por el Cardenal Secretario de Estado, Agostino Casiroli, cuyo texto conocía y apoyaba Juan Pablo II, recomendaba, entre otras consideraciones, el estudio de su obra. Teilhard vivió gran parte de su vida en China como hombre de ciencia, cuando volvía por períodos cortos a Francia reencontraba el apoyo de sus amigos entre quienes circulaban sus textos dactilografiados. 240 Husserl y Theirlard de Chardin: convergencia de lo divergente Hasta el presente se han publicado 13 volúmenes de su obra, además de los de su correspondencia y sus diarios. 2. Temas centrales de la cosmovisión de Teilfiard de Chardin Es llamativo que la orientación científico-espiritual de Teilhard se remonte a su infancia. Desde niño su interés se volcó a encontrar algo que persistiera sin alterarse. Eligió la piedra, lo que visto retrospectivamente anticipa su vocación por la geología, así como la búsqueda de lo inalterable anticipa su aspiración a lo Absoluto. Tenía también un fuerte sentido de la totalidad, lo que en la juventud lo llevó a interesarse por la teoría de la evolución. Durante la primera guerra mundial, su visión del sufrimiento y de la solidaridad de los hombres en las trincheras hizo que denominara ese tiempo como su bautismo de realidad. Su fenomenología no se detiene en la exterioridad de lo que se presenta sino que quiere desvelar el sentido oculto del fenómeno del universo, sentido que sostiene haber alcanzado por iluminación, ya que en Teilhard convivían el hombre de ciencia y el místico. Tres grandes temas vinculados entre sí configuran la estructura de su pensa­ miento; ellos son: biosfera, noosfera y Cristosfera. La designación biosfera alude a una dimensión planetaria que unifica sus in­ vestigaciones como biólogo. Se trata de un proceso de evolución a partir de una energía ínsita en la materia cósmica que en cierto modo es la misma que impreg­ na la vida. La noosfera alude a la humanidad totalizada en el despliegue del espíritu. La Cristosfera concierne a la culminación de la presencia de Cristo en todo el camino de la evolución, Cristo es el Punto Omega; el punto crítico es la Encarnación, el lesüs histórico. Por lo que concierne al conjunto de su pensamiento él mismo dice en Ciencia y Cristo 1que el espíritu del que nació y se desarrolló se vincula a ciertos principios: el primero se refiere al primado de la conciencia-, el segundo, a “la fe en la vida-, el tercero concierne a la fe en lo absoluto. El último principio a que se hace referencia en ese texto concierne a la prioridad del Todo. También reconoce la vigencia de categorías como la relación interno-externo, y los principios de unificación y convergencia.1 1 Teilhard de C hardin, P. Op. cit., p. 67ss. 241 Epílogo Respecto de estos principios, podemos desde ya anticipar la coincidencia con Husserl. Una imagen que Teilhard reitera es la flecha de la evolución; con ella alude a que la evolución ha sido continua; la flecha2 es aquello que lleva la delantera, es el ser humano con su conciencia reflexiva y su libertad. Su investigación y también su iluminación lo llevan a afirmar que todo el universo evoluciona; lo que en el punto de partida fue pura energía habita la materia; por complejificación y concientización creciente surgió la vida, hasta llegar a la aparición del ser humano con capacidad de autorreflexión. Por el hecho de que Teilhard aceptara la teoría de la evolución ya estamos ubicados ante el tiempo histórico como el carril en que se inserta su pensamiento. Nos recuerda que la aceleración de las transformaciones ha sido creciente: transcurrieron diez billones de años antes de que se formara la Tierra; pasaron cuatro billones y medio hasta que aparecieron las primeras formas de vida; en el paso siguiente ya no se trata de billones sino de cien millones de años hasta la aparición de los primates; y sólo pasan unos pocos millones de años hasta la aparición del homo sapiens; de ahí en adelante sólo son necesarios diez mil años para la aparición de la civilización, la venida de Cristo, el organismo social y la toma de conciencia. A los ojos de Teilhard el cosmos está constituido por una misma energía que se actualiza bajo diferentes aspectos. En su obra El fenómeno humano muestra cómo la evolución de la materia llega por complicación creciente de elementos reconocibles por la físico-química, desde el grado más bajo, el de "una simplicidad todavía sin resolver, de naturaleza luminosa, indefinible en términos de figura", a un hormigueo de corpúsculos elementales, positivos y negativos. Para él la energía material y la espiritual son idénticas; esto es reconocible como parte de la lógica de la evolución, si se tiene en cuenta cómo ese princi­ pio permite elaborar una concepción de lo humano como una unidad de cuerpo y alma, de naturaleza y espíritu. El mundo resulta del juego de una energía úni­ ca. Más allá de lo que aceptaba la ciencia de su tiempo en cuanto a que el pen­ samiento es un fenómeno espiritual que nace de la actividad cerebral, Teilhard sostiene una tesis más radical que afirma la presencia de una fuerza espiritual hasta en la materia inerte; hay una sola energía primera que es de naturaleza psí­ 2 T eilhard de C hardin , P. Le phénomene humain. Ediciones du Seuil, París, 1955, p. 30 y tam bién p. 249 entre otras. 242 Husserl y Theirlard de Chardin: convergencia de lo divergente quica y que se muestra en un doble aspecto.- material y espiritual. El proceso de la evolución no es absurdo ni ciego, está regido por una ley, la de complejificación-conciencia, que lo gobierna desde sus comienzos y seguramente persistirá en el porvenir. Teilhard se pronuncia respecto de un problema central que es el paso de la previda a la vida. Dice.- "(...) la vida [esJ la exageración privilegiada de una propiedad cósmica universal, la vida no es un epifenómeno sino la esencia misma del Fenómeno"3. En la actualidad la ciencia aporta pruebas de la filiación de la materia orgánica respecto de la inerte. La aparición del pensamiento marca el ingreso a un orden nuevo, sobreviene una diferencia radical: el animal no sabe que sabe; el ser humano sabe que sabe y sabe de sí mismo, posee una interioridad y sabe de ella. Cuando tuvo lugar por primera vez tal fractura ontológica, se dio el paso a la hominización, un tiempo nuevo. Respecto al animal, y porque somos reflexivos, no sólo somos diferentes sino otros. No hay un simple cambio de grado -sino un cambio de naturaleza- que resulta de un cambio de estado4. En resumen, con el hombre surge el ámbito de lo reflexivo-, comienza aquí la historia del pensamiento: es el fenómeno de la noogénesis en el contexto de la noosfera. Es a partir de este puntó que veremos, a continuación, el vínculo con el pensamiento de Husserl. La noogénesis concierne al desarrollo del espíritu, se extiende en dos direcciones correspondientes a las dos modalidades de la energía universal fundante. Se trata de la energía radial y de la tangencial. La energía tangencial es la que aglutina, la que hace solidarios elementos del mismo orden, de la misma estructura material, como es el caso de los átomos; la energía radial es la fuerza que atrae los elementos hacia un estado de mayor complejidad centrado hacia adelante. Es la fuerza psíquica que conduce a la producción de formas nuevas. A lo largo del proceso de evolución la energía tangencial disminuye mientras, paralelamente, aumenta la energía radial. Ilustra con la imagen del cono el acontecer total de la evolución, animado por un movimiento energético en espiral, "cada vez más complejo y sublimado de las potencias trasmitidas por las cadenas de elementos"5; el punto culminante de la etapa que llamó Cristosfera es la realización del Amor. En el camino se dan movimientos convergentes hacia la culminación. Dice Teilhard, en El fenómeno humano, que la onda que sentimos pasar no se ha formado en nosotros mismos, 3 O p. cit., p. 27. 4 O p. cit., p. 182. 5 O p. cit., p. 301. 243 Epílogo que ella nos llega de muy lejos; partió al mismo tiempo que la luz de las primeras estrellas. Llega a nosotros después de haber creado todo en el camino. El espíritu de busca y de conquista es el alma permanente de la evolución. Teilhard toma posición frente al tema de la posible pérdida de individualidad que pudiera producir el nuevo tipo de socialización. Para él, el psiquismo con­ vergente de la noosfera conduce a una conciencia más esclarecida en la que se instala un sentimiento de solidaridad y responsabilidad. "La unión personaliza", dice. La expansión de la personalidad alcanza el plano moral. También respecto de esta afirmación puede anticiparse la coincidencia con Husserl. También se pronuncia en cuanto a lo ineludible del proceso unificador: Según nosotros creamos o no creamos, el mismo proceso totalizador del que no es posible escapar, puede o darnos vida o matarnos. Y bien, es para encontrar esta fe que salva y que transforma que, precisamente, hace falta que tomemos posición respecto del valor espiritualizador y humanizante de la totalización social, y [que lo hagamos] enseguida, en el momento crucial, volviendo a encontrar en el plano social el Sentido de la Especie. La vida no espera y nosotros estamos en posición inestable6. También Husserl, confrontado a la pregunta última, mutatis m utandi, afirma la fe que salva. En su obra El porvenir del hombre, sostiene que según la ley complejidadconciencia se va dando "un aumento permanente de energía en una materia cada vez más poderosamente sintetizada". A diferencia del proceso que se desplegó durante trescientos millones de años, en el futuro la evolución producirá formas de organización y de conciencia crecientes, esto es un psiquismo capaz de "percepción de dimensiones y valores nuevos". El acrecentamiento en conciencia es crecimiento en conocimiento y amor. Sin embargo, Teilhard no excluye la posibilidad de opción por alguna forma de suicidio por parte de la humanidad. Sin embargo, determinadas expresiones ominosas contemporáneas, que con formas diferentes no fueron ajenas a otros momentos de la historia, no lo conducen a un irremisible pesimismo: desde el punto de vista de la energía, el grupo humano todavía es muy joven, le espera aún un desarrollo de millones de años. 6 Citado sin referencia por G . M agloire y H. Cuypers, O p. cit., p. 151. 244 Husserl y Theirlard de Chardin: convergencia de lo divergente Comprometerse a colaborar con el avance de la construcción del hombre sobre la tierra es, para Teilhard, apresurar la Parousía. La acción se da en un doble plano; por una parte, el biológico que incluye lo psíquico y lo social y, por otra, el plano religioso-metafísico, es éste el que eleva al hombre en vista de la Parousía. La génesis de la humanidad de mañana es movida por una gran esperanza, que es la que conduce a la acción y también por el factor comunitario cuya organización creciente encamina hacia la unidad, hacia una mayor cohesión y una mayor solidaridad. El movimiento convergente de la noosfera que parte de la conciencia colectiva, tiende a la constitución de una conciencia suprarreflexiva, una supraconciencia que sólo apuntará a los valores espirituales del hombre. Sin embargo, todo lo visto no basta para alcanzar el éxito final de este camino hacia la unificación. El movimiento convergente de la evolución es atraído en relación directa con la personalización creciente; es el Punto Omega, Cristo, el que opera como fuente de atracción. Por otra parte, el motor de la unanimidad a la que se aspira es el amor como atracción real, imprescriptible, de un Ser trascendente. Este Punto Omega, por necesidad ontológica y para escapar a las vicisitudes de la evolución, se sitúa fuera del tiempo. Es definido como Conciencia absoluta y Persona soberana, atributos que el creyente reconoce en Dios. La empresa en que el ser humano está comprometido es la de la edificación del Espíritu de la Tierra, los medios para ese fin son el amor, la unidad entre los hombres y la necesidad de comprender, o sea, la búsqueda fundada en el Espíritu de la Tierra-, en esa obra alude a que "en el presente no se trata más de organizar sociedades locales, naciones o pueblos; en verdad han llegado los tiempos de construir la Tierra". 3. Posiciones que dificultan la total coincidencia entre Teilhard y Husserl No volvemos sobre lo dicho antes acerca de la irreconciliable diferencia metódica. Tomamos para comenzar la afirmación de Teilhard acerca de que el cosmos está constituido por una misma energía que se actualiza bajo diferentes aspectos. 245 Epílogo Un texto de Husserl, publicado en Husserliana XV7 es considerado por el editor, Iso Kern, como su testamento filosófico. En ese texto Husserl se refiere a la evolución, "El ser humano y el animal en el cosmos. La especie homo entre las especies animales. Las especies animales vienen y van en la historia de la tierra." Sigue en este tenor haciendo una suerte de resumen de una teoría de la evolución. En ese sentido no habría divergencia; pero, por una parte, aclara que esa es una "manera de hablar temporal" y con esto quiere decir, con un punto de vista "exterior del tiempo", (el tiempo del almanaque), punto de vista que es aceptable para un hombre de ciencia pero que no pertenece al ámbito de la conciencia trascendental que es el propio de su investigación. Por otra parte, si bien en alguna oportunidad Husserl hace referencia a la energía, no hay en él una teoría de la energía de fundamento científico y lectura metafísica como la hay en Teilhard. Cuando Teilhard se refiere a la diferencia radical que sobreviene con el paso a la hominización es necesario afirmar una diferencia restringida. Ella reside en que metódicamente Teilhard tiene a la vista la realidad-ser-humano, en tanto que Husserl está instalado en ámbito de la conciencia trascendental. Además de esa diferencia, en el texto citado, Husserl dice, precisamente, que si tomamos al ser humano como especie en el conjunto del cosmos, "sobre la Tierra el ser humano es un acontecimiento 'insignificante'. De modo semejante nuestra Tierra es un diminuto cuerpo celeste, tal como lo es toda Tierra en el todo de las estrellas.¡Todo lo contrario en la consideración trascendental!". En este punto la distancia entre ambos se acorta. Con esta expresión se hace visible que si bien para Husserl la evolución de lo creado sólo le proporciona una información de orden material, en el campo trascendental eso mismo alcanzará un sentido que es precisamente el que descubre Teilhard como valor de la hominización: no hay un simple cambio de grado sino un cambio de naturaleza. En esto coinciden. Teilhard es optimista en cuanto al curso total de la evolución, ya que ella procede de Dios; aún si la humanidad se suicida, no por eso el curso de la evolución, que abarca el cosmos, se detiene. A eso se refiere lo ineludible del proceso unificados "Según nosotros creamos o no creamos, el mismo proceso totalizador del que no es posible escapar, puede o darnos vida o matarnos". 7 H usserl, E. Zur phdnomenologie der 1ntersubjektivitat, editado por Iso Kern, Volumen III, Hua XV. Martinus Ni¡hoff, La Haya, 1973; Texto n. 38, pp. 666-670. Hay traducción, de |. V. Iribarne, de este texto al español, en Acta Fenomenológica Latinoamericana, Pontificia Universidad Católica del Perú y Editorial San Pablo, Colom bia, 2005. 246 Husserl y Theirlard de Chardin: convergencia de lo divergente La visión de Husserl es la de la conciencia encarnada responsable por la configuración del mundo. En el contexto de su Filosofía Primera, su análisis no va más allá del hecho de que la humanidad puede extinguirse. Sabe que ella es capaz de configurar el mundo con rasgos tales que ya no lo reconoceríamos más como mundo. Por esa razón, si bien la tendencia de su convocatoria al ser humano es positiva, su pensamiento no puede ser considerado exclusivamente optimista. "Podemos escapar" a un destino superior, frente a esta posibilidad la respuesta viene del ámbito de su Filosofía Segunda y su exigencia de creer en el sentido. Teilhard sostiene que hay que buscar el principio generador de unificación de la humanidad en la atracción común ejercida por un mismo alguien. Ese alguien e s el Punto Omega, culminación de la fenomenología científica. Esta afirmación nos lleva a una posición doble. Por una parte, en Teilhard se trata de la culminación de la fenomenología científica, campo al que Husserl es ajeno (en general, cuando Husserl dice ciencia está pensando en su fenomenología trascendental). Pero como veremos a continuación, él descubre esa atracción hacia la que todo es conducido. Subsiste una diferencia: Teilhard puede personificar el punto culminante en Cristo, Husserl lo concibe prioritariamente como telos, y cuando ese telos lo conduce a la idea de Dios, ese Dios no puede ser visto a través de ninguna religión institucionalizada. Por esa misma razón Husserl no puede tomar como tema nuestro lugar en el cosmos, pues el cosmos no es tema del ámbito trascendental. Si la fenomenología husserliana hiciera referencia al cosmos, se trataría del sentido del cosmos como constituido por la conciencia. Cuando Teilhard se refiere al "sentido oculto del fenómeno del universo" Husserl podría usar las mismas palabras pero ellas tendrían otra significación. Para Teilhard el sentido oculto es el que se le manifestó con su iluminación: en toda la Creación hay una sola energía primera que es de naturaleza psíquica y que se muestra en un doble aspecto: material y espiritual. Para Husserl el sentido oculto que se le hace manifiesto es que el ser humano constituye el mundo y todos los sentidos que lo configuran, por eso es llamado a la responsabilidad por la constitución de ese mundo como forma totalizadora, el todo de las mónadas que abarcaría la humanidad entera en la articulación (no la supresión) de las diferencias. 247 Epílogo 4. Convergencia de lo originariamente divergente Con esto llegamos al último punto de lo que nos proponíamos exponer. Aquí señalaremos, si no una coincidencia perfecta, por lo menos a una inspiración en común y esto restringido a los tópicos más significativos. Comienzo por recordar que en esta organización de temas recogemos exclusivamente los que no son ajenos a la postura fenomenológica, con esto quiero decir que empobrecemos de este modo la temática teilhardiana, con la sola disculpa de que los temas que señalamos son centrales en su pensamiento. En consecuencia, restringimos el paralelo a cuatro áreas: 1. La atracción del Punto Omegá, fuente de atracción con sus principios concomitantes: la prioridad del Todo; los principios de unificación y convergencia; la flecha de la evolución. 2. Noogénesis y noosfera; la aparición del pensamiento marca el ingreso a un orden nuevo; el primado de la conciencia, el saber de nosotros mismos o sea, el ser humano con su conciencia reflexiva y su libertad; personalización creciente. 3. El amor como coronamiento de la potencia cósmica; factor comunitario cuya organización creciente encamina hacia la unidad, hacia una mayor cohesión y una mayor solidaridad. 4. Lo absoluto. El punto de convergencia más abarcador es eje en la estructura de ambos pensamientos: lo que Teilhard denomina Punto Omega corresponde en Husserl a la culminación de su teleología, esto es, Dios, o la idea de Dios (según la respectiva interpretación de su pensamiento). Así como Teilhard ve funcionar principios de unificación y convergencia como la flecha de la evolución orientada hacia el Punto Omega, Husserl desvela el funcionamiento teleológico, una forma de movimiento, la forma de las formas que habita todas las operaciones de conciencia, desde las anónimas hasta las más altas. Recordemos aquí lo visto más arriba: por razones metódicas el paralelo entre ambos pensamientos comienza con el nivel teilhardiano de la noosfera. La afirmación de la teleología es central en el pensamiento de Husserl, es un llamado a alcanzar siempre la unificación, la totalización, la coherencia y la consistencia que exige la razón. Ella está vigente en las formas de funcionamiento instintivo, cuando el ego aún no sabe de sí pero la actividad preconsciente conduce hacia la meta de la satisfacción del instinto. Cuando Husserl hace referencia a 248 Husserl y Theirlard de Chardin: convergencia de lo divergente ese ámbito primordial de lo impulsivo, no está pensando como un biólogo-, los instintos son para él una condición trascendental de posibilidad del desarrollo de la conciencia trascendental y, por eso trascendentales ellos mismos; en ellos se hace visible la complejificación que apunta a un estrato superior. En todos los estratos se hace fenomenológicamente manifiesta esa tracción del telos, ese funcionar teleológico de la conciencia. La prioridad del todo se hace visible en todos los estratos en que se vea operar la teleología; el análisis es imprescindible pero en él no termina la tarea ella tiene que conducir a la síntesis totalizadora por unificación y convergencia. Pasamos al segundo grupo temático encabezado por los conceptos de noogénesis y noosfera. El concepto de génesis, fundamental en una concepción evolutiva, es reconocido en toda su importancia por Husserl. Recordamos que desde la década de los años veinte, el uso de la fenomenología genética permitió a Husserl alcanzar la total dimensión de su pensamiento. Lo que Teilhard denomina noogénesis incluye en Husserl el proceso, en primer lugar, como despliegue de la disposición instintiva desde formas no objetivantes hasta formas superiores objetivantes, pasando por lo que denomina nacimiento trascendental-, con ese nombre se alude al paso de lo irracional originario al nacimiento de la razón. Coincide totalmente con Teilhard en que la aparición del pensamiento marca el ingreso a un orden nuevo. También en Husserl el primado de la conciencia, el saber de nosotros mismos o sea, el ser humano con su conciencia reflexiva y su libertad, está orientado hacia una personalización creciente. Noosfera podría ser otra denominación para el ámbito trascendental. El psiquismo "capaz de percepción y de valores nuevos" coincide y se expresa en la exigencia husserliana de renovación. El tercer tema concierne al amor como coronamiento de la potencia cósmica. También en Husserl el amor ocupa un lugar prioritario. Es necesario tener presente que cuando hace referencia al yo -del que siempre parte por razones metódicas- es un yo originariamente intersubjetivo. "Llevo a los otros en mí", dice Husserl. El amor es una forma de actualizarse la intersubjetividad; Husserl lo ve funcionar desde el plano elemental instintivo, en su marcha hacia formas superiores. El todo de las mónadas es precisamente la universalización del amor, en una forma perfecta, ideal, inalcanzable. En eso coincide con Teilhard cuando éste se refiere al amor como factor comunitario cuya organización creciente encamina hacia la unidad, hacia una mayor cohesión y una mayor solidaridad. 249 Epílogo Husserl podría decir con Teilhard que se trata de un psiquismo (trascendental) capaz de percepción de dimensiones y valores nuevos y que el acrecentamiento en conciencia es crecimiento en conocimiento y amor, así como también que el movimiento convergente de la noosfera que parte de la conciencia colectiva, tiende a la constitución de una conciencia suprarreflexiva, una supraconciencia que sólo apuntará a los valores espirituales del hombre. Llegamos así al último tema que nos proponemos destacar y que concierne a la cuestión del tiempo. Bajo el título de lo adsoluto se reúne en ambos pensadores el sentido del tiempo, de la historia, de la vida, precisamente con carácter de absoluto. Husserl designa temporalidad, la mayor parte de las veces, lo mismo a que Teilhard se refiere como vida. De ese tema se ocupa, entre otros lugares, en el texto al que aludimos antes como testamento filosófico de Husserl. Dice así: Síntesis intersubjetiva, constitución del presente simultáneo. Modalidad originaria de la-coexistencia temporal, todos nosotros en la comunidad del ser, en la mutua exterioridad temporal, en la temporalizante interpenetración mutua. Allí se halla, vuelta hacia atrás, también una temporalización de las temporalizaciones, una temporalización de las originariedades originariamente temporalizantes, o una comunitarización interna de las mismas. Así también hay que hablar de la vitalidad persistente, originaria, única (del presente originario, que no es ninguna modalidad temporal) como la vitalidad del todo de las mónadas. Lo absoluto mismo es este presente universal originario; en él "se halla" todo tiempo y mundo en cualquier sentido8. Lo absoluto es la vida trascendental que no muere, la del espítítu; "el logos absoluto es supratemporal". Terminamos aquí esta aproximación al hecho sorprendente de que un filósofo, en general caracterizado por su concepción de "la filosofía como ciencia estricta", conciba un Filosofía Segunda que en temas significativos se aproxima a las afirmaciones de un hombre de ciencia que, por encima de todo, es un hombre de fe y también un místico. 8 H usserl , E. Hua XV, Texto n. 38, p. 315 de la m encionada traducción. 250 BIBLIOGRAFIA Obra de Edmund Husserl: Cartesianische Meditationen und Pariser Vortrage, editado por Stephan Strasser, Hua 1. Martinus Nijhoff, La Haya, 1950. Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phanomenologische Philosophie, Libro 1, editado por Karl Schuhm ann, Hua 111. Martinus Nijhoff, La Haya, 1950. Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phanomenologischen Philosophie, Libro II, editado por Marly Biemel, Hua IV. Mar­ tinus Nijhoff, La Haya, 1952. Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phanomenologischen Philosophie, Die Phanomenologie und die Fundamente derWissenschaften, Libro III, editado por Marly Biem el, Hua V. Martinus Nijhoff, La Haya, 1952. Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die Phanomenologie traszendental, editado por Walter Biemel, Hua VI. Mar­ tinus Nijhoff, La Haya, primera edición 1954. E rste Philosophie II, editado por R. Boehm , Hua VIH. Martinus Nijhoff, La Haya, 1956. Phanomenologische Psychologie, editado por Walter Biemel, Hua IX. Martinus Nijhoff, La Haya, 1962. Z ur Phanomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917), editado por primera vez por M. Heidegger en lahrbuch für Philosophie und phanomenologische Forschung, Vol. 29, 1928. Posteriormente editado com o Hua X . Martinus Ni­ jhoff, La Haya, 1966. Hay versión española: La fenomenología del tiempo inmanente de la conciencia, traducción de Otto de Langfelder, Nova, Buenos Aires, 1959. Z ur Phanomenologie der Intersubjektivitat, editado por Iso Kern, Hua XIII, XIV y XV. Martinus Nijhoff, La Haya, 1973. Aufsatzeund Vortrage (1911-1921), editado porThom as N en on y Hans Rainer Sepp, Hua XXV. Martins Nijhoff, Dordrecht, 1987. A ufsdtze und Vortrage (1922-1937), editado por Thomas Nenon y Hans Rainer Sepp Hua XXVil. Martinus N ijho­ ff, Dordrecht, 1989. Vorlesungen überV/ertlehre 1908-1914, editado por Ullrich M elle, Hua XXVIII. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht-Boston-Londres, 1988. Einleitung in die Philosophie, Vorlesungen 1922-1923, editado por V. B. G oossens, Hua XXXV. Kluwer Academ ic Pu­ blishers, Dordrecht, 2003. Erfahrung und Urteil Untersuchungen zur Genealogie der Logik, editado por L. Landgrebe. Félix Meiner, Hamburgo, 1976. 251 Biliografía Fórmale und transzendentale Logik, editado por Ludwig Landgrebe. Félix Meiner, Tubinga, 1981. S pdte Texte über Zeitkonstitution (1929-1934), editado por Dieter Lohmar, Hua M aterialien, Tom o VIII. Springer, The Netherlands, 2006. Briefwecfisel, editado por Karl y Elizabeth Schuhm ann, Husserliana Dokumente III 1-10, 1994. Literatura citada sobre la obra de Husserl: Bernet, R., Kern, I. y M arbach, E. E. Husserl. Darsteliung seines Denkens. Félix Meiner Verlag, Ham burgo, 1889. Brentano, F. G rundlegung und Aufbau der Ethik, editado por Franziska Meyer-Hillebrand, a partir de los cursos so­ bre "Filosofía práctica". A Franke A G , Berna, 1952. C airn, D. Conversations with Husserl und Fink. Martinus Nijhoff, La Haya, 1976. D iemer, A. Edmund Husserl. Versuch einer systematischen Darstellung seiner Phánomenologie. Antón Haín, M eisenheim am C lan, 19652. E hrenfels, Ch. von. Über Fühlen und Wollen. Eine Psychologische Studie, Viena, 1887. Fernández, G . "¿E s trascendental la ética kantiana?". En: Cuadernos de Ética, 14, Buenos Aires, 1992. Fichte, J. G. Werke. Auswahl in secfis Banden, editado y con Introducción de Fritz M edicus, Leipzig, 1908. F ink, E. VI Cartesianische Meditation, Husserliana Dokumente. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht-Boston-Londres, 1988. Hart, J. The Person and the Common Life. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht-Boston-Londres, 1992; "Husserl and Fichte. With special regard to Husserl's lectures on Fichte’s Ideal of Hum anity’". En: Husserl Studies, Vol. 12., Nro. 2. 1995. H eidegcer, M. Seín und Zeit. Max Niemeyer, Tubinga, 1967; Lettre sur l'humanisme, Gallirriard, París, 1966, traducido por A. Préau, J. Herviery R. Munier, p. 96, del alem án Über den H umanismus. Klosterm ann, Frankfurtam Main, 1946-,"... dichterisch wohnet der M e n sch ...". En: Voñrage und Aufsdtze, 1910-1976, G . A., Volum en 7. Klosterman, Frankfurt am Main, 2000. H elo , K. Lebendige Gegenwart. Martinus N ijhoff, Den Haag, 1966. Hoyos Vázquez, G . "Ética fenom enológica y sentim ientos m orales”. En: Fenomenología y Ciencias Humanas. Universi­ dad de Santiago de Com postela, España, 1998; "La ética fenom enológica". En: A propósito de Husserl y su obra. Norma. Bogotá. 1988; Intentionalitat ais Verantwortung. Martinus Nijhoff, La Haya, 1976; "Para el concepto de teleología en la fenom enología de Husserl” ("Zum Teleologiebegriff in der Phánom enologie Husserls). En.Perspektiven transcendental-phanomenologischer Forschung. Martinus Nijhoff, La Haya, 1972. Iribarne, I. V. La libertad en Kant. Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1981; La intersubjetividad en Husserl, Volumen I y II. Car­ los Lohlé, Buenos Aires, 1987 y 1988; La fenomenología como monadología. Academ ia Nacional de C iencias, Bue­ nos Aires, 2002. Iames, W. Principies of Psychology, en dos volúm enes, Londres, 1980. Kant, E. Grundlegung der Metaphysik der Sitten. Kants Werke, Akadem ie Textausgabe IV; Anthropologie in pragmatischen Hinsicht, Vol. XII, editado por Wilhelm W eischedel, Suhrkamp, Frankfurt am M ain, 1968; Logik, Vol. VI, edita­ do porW ilhelm W eischedel, Suhrkamp, Frankfurtam Main, 1968. Kern, I. Idee und Methode der Philosophie. W alter de Gruyter, Berlín-Nueva York, 1975. Kogan , ). "Ética y m etafísica”. En: Temas de Filosofía. Biblos, Buenos Aires, 1996. Landgrebe, L. "Meditation über Husserls Word Die G eschichte ist das G rosse factum des absoluten Seins'". En: Faktizitdt und Individuation. Félix Meiner, Ham burgo, 1982; "Facticidad com o lím ite de la reflexión y la pregun­ ta por la creencia" ("Faktizitat ais Grenze der Reflexión und die Frage des Glaubens"). En: Faktizitdt und 1ndividuation. Félix Meiner, Ham burgo, 1982; "Die phánom enologische Bewusstseinsanalyse und die Metaphysik". En: DerWeg der Phánomenotogie. Gerd M ohn, Gütersloher, 1963. Hay versión española.- "El análisis fenom enológico de la conciencia y la m etafísica”. En: El camino de la fenomenología, traducción de Mario Presas. Su dam e­ ricana, Buenos Aires, 1968; Phánomenologie und Metaphysik. Félix Meiner, Ham burgo, 1949. M aliandi, R. Ética, conceptos y problemas. Biblos. Buenos Aires, 20043. Marbach, E. Das Problem des Ich in der Phánomenologie Husserls. Martinus Nijhoff, La Haya, 1974. M elle, U. "Husserls personalistische Ethik". En: Fenomenología della Ragion Pratica. La Etica di E. Husserl, editado por Beatrice Centi y Gianna G igliotti, Hua XXXV. Bibliopolis, N ápoles, 2004; "E. Husserl. From reason to 252 Biliograffa love". En: Phenomenological Approaches to Moral Philosophy, editado p o r ). Drummod & L Embree. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht-Boston, 2002; "Husserls Phanom enologie des Willens" En: Tijdschrift voor Filosofie, Año 54, Nro. 2, lunio 1992; "The development of Husserl's ethics”. En: Études phénomenologiques, Tomo Vil, Nro. 13-14, 1991; "Objektivierende und nicht-objektivierende Akte". En: Husserls-Ausgabe und HusserlsForschung, editado por S. Ijsseling. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht, 1988; Introducción al volumen editado por él, Vorlesungen überWertlehre 1908-1914, Hua XXVIII. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht-Boston-Londres, 1988. N am-In-L ee . Edmund Husserls Phanomenologie der Instinkte. Kluwer Academ ic Publishers, Dordrecht-Boston-Londres, 1993. N enon, Thomas. "Husserls antirationlistische Bestim mung der Vernunft", versión inglesa en Philosophy Today, USA, 2004; "Freedom, Responsibility and Self-Awareness". En: New York book for Phenomenology and Phenome­ nological Philosophy. Nueva York, 2002; Introducción al volumen Aufsatze und Vortrage (1922-1937), en colabo­ ración con H. R. Sepp, Hua XXVII. Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1989; Introducción al volumen Aufsatze und Vortrage( 1911-1921), en colaboración con H. R. Sepp, Hua XXV. Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1987. O rth, E.W. "Anthopologie und Intersubjektivitát". En: Phenomenologische Forschungen, 4, Karl Alber, Friburgo-Munich, 1977. Piccard, 1. Introducción a La fenomenología del tiempo inmanente de la conciencia, en la versión española de O . Langfelder. Roth, A. Edmund Husserls etische Untersuchungen. Martinus Nijhoff, La Haya, 1960. S an Martín, ). "Phénom énologie et Anthropologie”. En: Eludes Phénoménologigues, 13-14, O usia, Bruselas, 1991; "Ética, antropología y filosofía de la historia". ISEGORIA. 5, España, 1992. S artre, ). P. Les mouches. Gallim ard, París, 1947. S epp, H. R. Praxis und Theorie. Karl Alber, Friburgo-Munich, 1997; "Teleología y ética en la obra tardía de Husserl". En: Anuario filosófico. Volumen XXVI1I/1. Universidad de Navarra, 1995; "Husseri über Erneurung. Ethik im Schnittfeld von W issenschaft und Sozialitát”. En: Husseri in Halle. Peter Lang, Frankfurt am Mein, 1994; "Mundo de la vida y ética en Husseri". En: Sobre el concepto de mundo de la vida, editado por lavier San Martín. U .N .E .D ., Madrid, 1993; Introducción al volumen Aufsatze und Vortrage (1922-1937), en colaboración con Th. Nenon, Hua XXVII. Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1989; Introducción al volum en Aufsatze und Vortrage (19111921), en colaboración con Th. Nenon, Hua XXV. Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1987. S trasser, S. "History, Teleology, and God in the philosophy of Husseri". Analecta H usserliana, editada por A. T. Tymieniecka. Volum en IX, 1979. Teilhard de C hardin, P. Le phénoméne humain. Ediciones du Seuil, París, 1955. „ Walton, R. Husseri. Mundo, Conciencia y Temporalidad. Am agesto, Buenos Aires, 1993; "La metafísica en la situación actual". En: Anales de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, XXIV, Buenos Aires, 1991; "Ética de la razón pura y ética de la mejor vida posible". En: Anuario de Filosofía lurídica y Social, 24, Buenos Aires, 2004; "Impera­ tivo categórico y Kairós en la ética de Husseri”. Tópicos, Revista de Filosofía de Santa Fe, 11, 2003; “Dimensiones y oposiciones en el horizonte ético", 2003, inédito. Weizenbaum, ). Computer power and Human Reason. From \udgement to Calculation. W. H Freeman, San Francisco, 1976. W elton, D. Theorigins ofMeaning. Martinus Nijhoff, La Haya-Boston-Lancaster, 1983. 253 INDICE ONOMASTICO Aristipo, 65 Be!!, Winthrop, 145 Bernet, Rudolí, 193, 252 Biemel, Mariy, 6, 48, 95, 104, 167, 190, 192, 235, 251 Biernel, Walter, ó, 48, 95, 104, 167, 190, 192, 235, 251 Boehm , Rudolph, 84, 196, 211, 251 Brande, Reinhardt, 88 Brentano, Franz, 9, 10, 25, 34, 36, 37, 40, 41,45, 48, 62, 63, 80, 206, 209, 252 Cairn, Dorion, 181, 182, 252 Centi, Beatrice, 140, 171, 253 Clarke, Sam uel, 68 Cohn, lonas, 39 Cudworth, Ralph, 11,68, 69 Diemer, Alwin, 6, 252 Dostoievski, Fiódor, 237 Drummond, John ]., 171 Ehrenfels, Christian von, 49 Embree, Lester, 40. 171 Fernández, Graciela, 22, 252 Fichte, Johann Gottlieb, 6, 10, 13, 25, 62, 1 19, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 165,217, 252 Fink, Eugene, 180, 181, 183, 203, 252 Gigiiotti, Gianna, 140, 171,253 G oossens, Berndt, 141,252 Hart, lam es, 7, 119, 171, 215, 252 Heidegger, Martin, 18, 83, 84, 180, 224, 227, 228, 230, 231,251,253 Held, Klaus, 85, 86, 88, 89. 94, 101, 253 Hervier, )ulien, 228, 253 Hobbes, Thomas, 11,66, 67 Holderlin, Friedrich, 18, 227, 228, 230, 231,232 Hoyos Vázquez, Guillerm o, 7, 15, 161, 164, 166, 174, 175, 176, 179, 185, 200, 203, 253 Hum e, David, 11, 25, 34, 36, 38, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 Husserl, Edm und, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41, 42,43,44, 45,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,55, 56,57,58, 59,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,70, 71,72, 73, 74,75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,83, 84, 85, 86, 87, 88. 89, 90, 9 1 ,9 2 ,9 3 ,9 4 , 9 5 ,9 6 ,9 7 , 98,99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109,110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121,122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133,134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,196, 197, 198, 199, 200, 201,202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 227,233, 234, 235, 237, 239, 240, 242, 243, 244, 245,246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 Hutcheson, Francis, 68, 72, 74 Iribarne, julia Valentina, 22, 66, 99, 101, 134, 169, 172, 207, 215, 246, 253 lam es, W illiam, 7, 48, 49, 53, 171,215, 253 Kant, lm m anuel, 8, 11, 20, 21, 22, 25, 31, 36, 37, 38, 41,42, 72, 78, 79, 80, 1 19, 120, 121, 133, 146, 169, 255 índices 178, 187, 212, 223, 253 Kern, Iso, 6, 87, 94, 132, 167, 169, 193, 194, 195, 197, 2 11 ,2 15 ,23 3.24 6,2 51 ,2 52 ,25 3 Kogan, lacobo, 7, 253 Landgrebe, Ludwig, 17, 18. 19, 30, 47, 58, 113, 175, 184, 191, 197, 198, 199, 205, 210, 211, 212, 214, 217, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 252, 253 Langfelder, O tto de, 84, 251 Lohmar, Dieter, 94, 252 Orth, Ernst W olfgang, 7, 16, 162, 177, 178, 179, 180, 185, 187 Peucker, Henning, 10, 61,62, 66, 67, 80 Piccard, Ivonne, 86 Préau, André, 228, 253 Roth, Alois. 7, 16, 17, 189, 201, 204 San Martín, lavier, 7, 16, 162, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 196 Sartre, lean Paul, 12,95, 104, 107, 108, 111, 112. 114 Schuhm ann, Elizabeth, 165, 252 Schuhm ann, Karl, 58, 66, 251 Sep p, Hans Rainer, 5, 6, 7, 14, 15, 26, 27, 30, 8 7 ,95 . 96, 105, 109, 110, 115, 119, 136, 137, 138, 139, 145, 146, 147, 153, 154, 155, 156, 157, 158. 159, 160, 161, 164, 165, 166, 171, 180, 196, 202, 252 Sócrates. 64. 66 Strasser, Stephan. 17. 22. 98, 168, 193, 205, 215, 216, 217, 218, 251 M aliandí, Ricardo, 20, 21, 253 Marbach, Eduard, 183. 193, 252, 253 Marx, Karl, 178 Medicus, Fritz, 122, 252 Meiner, Félix, 19, 30, 58. 97,108, 113, 193, 211,217, 223, 252, 253 M elle, Ullrich, 5 ,6 . 7 .9 , 10, 15, 17, 23, 24, 33, 36, 38, 39, 40, 47. 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 119, 140, 141, 143, 146, 161, 164, 165, 171, 174, 205, 206, 207, 208, 209, 215, 219, 220, 252, 253 Meyer-Hillebrand, Franziska, 36, 252 Munier, Roger, 228, 253 Teilhardde Chardin.Piere, 239, 241, 242 Toulem ont, René, 7 Nam -ln-Lee, 91,92 Nenon, Thom as, 6, 26, 87, 119, 145, 180, 252 Nietzsche, Friedrich, 35 W alton, Roberto, 7, 194 W eizebaum . ioseph, 159, 160 W elton, Donn, 84 256 ÍNDICE DE MATERIAS Acción. 10. 12. 13, 22. 39, 42. 44, 45. 50, 51. 52, 53, 54. 55, 56. 57. 62. 63, 69. 91, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 134, 138, 139, 140, 146, 162, 163, 189, 191, 200, 202, 203, 234, 237, 245 Determinada, 110 Ética, 13 Valorativo, 23, 39 Volitivo, 39, 50, 54, 78, 80 A cto y o ico , 140 Amor, 13. 14, 132, 148, 205, 206, 244, 245, 16. 17, 46, 99, 100, 120, 125, 126, 128, 162, 165, 168, 169, 172, 173, 174, 185, 207, 208, 209, 219, 220, 221,234, 243, 248, 249, 250 Futura. 51 Impulsiva, 55 Absoluto, 208 Libre, 110 Cristiano, 206 Real-efectiva, 51 Tathandlung, 120 Ético. 100, 173, 174, 207 Volitiva, 10 Hum ano, 128 Auténtico, 14, 126 De dios, 125, 128 Voluntaria, 57 Infinito, 128 Actividad, 10, 12, 31. 55, 57, 58. 63, 80, 87. 105, 106, 112, 116. 120, 154, 169, 172, 173, 200, 242, 248 Acto, 14. 23. 39, 42. 43. 49. 50, 53, 55, 56. 57, 58. 68, 72, 78, 80, 81, 88, 89, 93, 98, 100, 101, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 132, 134, 140, 172, 197, 213 Asesino, 109 Com unicativo, 98, 100 Crim inal, 107, 111 De sentim iento, 37. 47. 50 Intelectivo, 23, 42, 43, 50 No-objetivante, 54 Materno, 132 Personal, 172, 209 Positivo. 126 Puro. 126, 209 Superior, 173 Universal, 100, 173 Antropología, 7, 15, 16, 87, 161, 162, 164, 166, 168, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 200, 227, 233 Axiología, 9, 10. 14, 26, 33, 34, 36. 38. 40, 41,42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. 58,64, 80, 137, 142, 163, 164, 165, 205, 206 Objetivante. 8, 24, 48 Formal. 9, 36, 41,42 Originario, 39 M aterial, 46 Práctico, 50 C ausalidad, 35, 42, 76, 80, 98, 134, 169 Social, 14, 115, 132, 134, 172 Ciencia, 8, 15, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 34. 36, 41, 48, 63. 65, 113, 115, 116, 120, 124, 127, 128, 129, 133, 142, 145, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, Teorético, 43 Valorante, 24, 42, 43 257 índices 160, 161, 164, 165, 174, 182, 184, 185, 186, 187, 201, 207, 210, 218, 235, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 250 177, 191, 194, 210, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 239,244, 250 Absoluto, 218 A priori, 25 Filosófico, 129 De la naturaleza, 69, 76, 159 F u n d a d o ,8 Estricta, 250 Ética, 151 M etafísico, 210, 221, 222 Teorético, 141 Formal, 164 Teórico, 37, 41 Ideal, 41 Cosa, 35, 41,44, 58, 73, 75, 79, 89, 120, 142, 151, 190, 191, 193, 212, 218, 230 Moderna, 182 Normativa, 63 C osa m ism a, 35, 41,44, 58, 73, 75, 79, 89, 120, 142, 151, 190, 191, 193, 212, 218, 230 Positiva, 186 Cosidad, 35, 41, 44, 58, 73, 75, 79, 89, 120, 142, 151, 190, 191, 193, 212, 218, 230 Pura, 25, 30 Trascendental fenom enológica, 174 Universal, 8, 15, 26, 28, 29, 30, 151, 153, 154, 155, 158, 165, 187, 201,235 Com prensión, 13, 16, 62, 70, 91,131, 132, 133, 134, 153, 155, 156, 162, 168, 174, 177, 179, 182, 185, 186,196, 199, 205, 206, 212 ,2 14 ,22 2,22 4,2 25 , 228, 229, 231 Conciencia, 9, 10, 48, 49, 50, 52. 75, 84, 85, 86, 105, 106, 107, 128, 129, 132, 150,152, 153, 172, 175, 176, 194, 197, 198, 213, 214, 217, 239, 241, 242, 250, 251, 253 11, 12, 17, 26, 53, 54, 55, 56, 90, 91,92, 93, 108, 109, 111, 133, 134, 136, 154, 158, 163, 178, 179, 180, 199, 202, 203, 219, 221, 222, 243, 244, 245, Dasein, 180, 194, 227, 228, 229, 230 Deber, 13, 14, 20, 25, 72, 75, 80, 122, 123, 124, 126, 135, 203, 208, 209, 219, 220 Decisión, 10, 15, 28, 33, 35, 39, 45, 50, 52, 64, 80, 100, 108, 112, 142, 143, 146, 147, 148, 169, 170, 207, 208,216,237 29, 30, 33, 34, 39,47, 57, 58, 59, 62, 67, 73, 94, 95, 97. 103, 104, 123, 124, 125, 127, 138, 140, 146, 148, 167,169, 170, 171, 181, 191, 192, 193, 208, 209, 210, 212, 225, 227, 233, 236, 246, 247, 248, 249, Deseo, 39, 49, 50, 56, 147, 163 Dios, 5, 13, 14, 17, 65, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 205, 207, 208, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 231, 232, 240, 245, 246, 247, 248 Doctrina, 8, 9, 10, 13. 15, 17, 25, 26, 27, 33, 35, 39, 62, 63, 66, 70, 73, 74, 76, 77, 79, 100, 120, 123, 124, 125, 151, 153, 162, 163, 201, 209, 21 1,217 De dios, 124 De la razón, 8, 15, 25, 27, 79, 162 Activa, 10, 55 De la religión, 13, 123 Afectiva, 47 De la sim patía, 74, 76, 77 Atem poral, 84 De la virtud, 70 Creadora, 127 De las reglas Kunstlehre, 25, 162, 185 De los valores, 33, 163 Del amor, 13 Em ocional, 47 Encarnada, 106, 107, 146, 233, 236, 247 Estructuras de la, 47 Imaginante, 103, 106, 107 Intelectiva, 47, 52, 55 Del deber, 13 Del factum, 211 Intelectual, 34 Formal, 151 Interna del tiem po, 104 Práctica, 26 Social, 153 Latente, 55 Perceptiva, 12, 103, 106, 107 Práctica, 34 Ego, 29, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 101, 104, 167, 168, 170, 181, 182, 197, 2 10,213,214,222,248 Alter ego, 94 Radical, 30 Sintiente-valorante, 48 Cogito, 210 Temática, 55 Concreto, 29, 84, 85, 101, 170 Volitiva, 47 Yoica, 105 Conocim iento, 6, 8, 19, 21, 22, 23, 27. 36, 37, 39, 41, 64, 70, 73, 74, 76, 89, 113, 128, 129, 133, 141, 153, 258 Puro, 29, 93 Trascendental, 91,92, 167, 181 Empirismo, 11,65 Empirie, 74 índice Materias Personalista, 80, 83 Entendimiento, 9, 33, 34, 36, 68, 69, 209 Escepticism o, 9, 20, 34, 35, 36, 65, 67, 68, 166 Racionalista, 78 Ético, 9, 34, 35, 67 Social, 29, 136, 146, 151, 153, 154, 220 Espacio, Espíritu, 152, 243, Vida, 14, 15, 28, 62, 135, 147, 201, 215 76, 169 13, 14, 29, 73, 74, 95, 98, 99, 115, 122, 133, 172, 174, 196, 200, 206, 207, 226, 241, 242, 244, 245 Ciencias del, 186 Com unitario, 14, 172, 207 En com ún, 14, 98, 206 Fenómeno espiritual, 242 Filosofante, 174, 200 Fuerza espiritual, 242 Histórico, 133 Libre, 13, 122 Mundo espiritual, 67, 76, 128, 218 Total, 8 Voluntad, 149 Evidencia, 26, 36, 39, 40, 57, 67, 97, 138, 139, 140, 141,153,158,175,202,221 Factum, 14, 17, 85, 86, 87, 91,95, 104, 106, 179, 182, 195, 196, 197, 199, 21 1, 212, 213, 214, 215, 224, 225, 253 Facticidad, 17, 28, 79, 159, 191, 196, 197, 199, 205, 210, 21 1,215, 221, 223, 224, 225, 229, 253 Felicidad, 13, 15, 26, 28, 49, 120, 123, 125, 126, 127, 129, 137, 147 Dicha, 27, 78, 123, 126, 141, 193, 222, 223 Glückseligkeit, 123 Ser espiritual, 70, 76 Vida espiritual, 74, 112 Estética, 2, 70, 72, 75, 77, 127, 163 Seligkeit, 123 Fenóm eno, 22, 48, 49, 56, 57, 71, 79, 83, 89, 122, 124, 169, 170, 172,206,229,239, 241,242, 243, 247 Esteticism o, 72, 80 Epifenóm eno, 243 Ethos, 21, 28 Espiritual, 242 Ética, 1,3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9 , 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47. 48, 50, 52, 54, 56, 58, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 99, 103, 108, 116, 121, 123, 131, 135, 136, 138,139,142, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154,155,157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168,169, 170, 172, 173, 174, 176,178, 180, 182, 184,185, 186,187,189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 204,205, 206, 207, 209 ,2 19 ,22 0,23 5,2 38 ,2 39 , 252,253 Hum ano, 242 Intelectivo, 48 Moral, 22 Originario, 89 Fenom enología, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 28, 31, 36, 40, 61, 66, 67, 78, 80, 84, 85, 86, 87, 89, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 132, 134, 151, 152, 155, 156, 157, 161, 162, 166, 167, 168, 169, 172, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 210, 211, 213, 215, 221, 241, 247, 249, 251, 253 Acción, 13 Antropológica, 177 Actitud, 28 De la acción, 102, 103 Científica, 35, 46, 64, 65, 66, 151, 205 De la conciencia, 106 Del entendim iento, 38 De la intersubjetividad, 94, 132 Del sentim iento, 38, 68 Estetizante, 77 De la memoria, 97 De la percepción, 96 De la razón, 40, 80 De la voluntad, 9, 10, 36 Estática, 168 Evolucionista, 21 Existencial, 80 Experiencia, 20 Extraética, 20 Fenom enológica, 2 1,6 1 ,6 6 , 68, 78, 166, 253 Filosófica, 65 Formal, 10, 69, 166 Hedonista, 64 Husserliana, 7, 15, 19, 62, 189 Individual, 28, 136, 146, 147, 151, 153, 154 Kantiana, 21, 22, 36, 121, 252 Moderna, 65, 66 Persona, 7, 11, 12, 102, 140, 142, 146 G enética, 28, 31,61, 151, 167, 193, 249 Trascendental, 8, 16, 61, 155, 156, 157, 176, 177, 178, 184, 185, 186, 190, 194, 195, 201, 211,247 Fiat, 10, 39, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 109 Filosofía, 2, 6, 34, 36, 63, 141, 142, 165, 174, 187, 192, 213, 215, 252,253 259 7, 8, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 72, 74, 85, 93, 116, 119, 121, 122, 129, 151,153, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 175,177, 178, 180, 181, 182, 184, 186, 194,195, 196, 200, 201, 209, 210, 211, 216,217, 218, 221, 222, 223, 247, 250, índices Científica, 129 Del derecho, 34 Empírica, 194 Fenom enológica, 93, 182, 210, 215 Hum ano, 15, 18, 29, 6 5 .6 6 ,8 1 .8 5 , 90,92, 121, 127, 128, 136, 137, 146, 148, 149, 150, 153, 178, 183,184, 191,200, 201, 220, 221,223, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 242, 244, 246, 247 Desarrollo, 124, 129 Filosofía primera, 6, 16, 85, 194, 196, 213, 247 Filosofía segunda, 6, 17, 85, 194, 195, 213, 247, 250 Moral, 36, 63, 74 Práctica, 36, 119, 252 Hum anidad, 6. 10, 13, 14, 15, 29, 30, 91, 116, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 140,141, 145,149, 151, 152, 153, 154, 164, 165, 166,173, 174,179, 181,183, 186, 187, 190, 200, 206,215,216, 217, 220, 235, 241, 244, 245, 246, 247 Social, 153 Ser hum ano, 11, 14, 15. 2 8 ,3 7 ,6 6 ,6 9 . 7 0,73 ,93 , 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128,129, 133,134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142,146, 147,148, 149, 150, 164, 169, 170, 174, 177,178, 179,180, 181, 183, 184, 185, 186, 190, 191,200, 210,212, 213, 215, 218, 221,222, 230, 231,232, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249 Teórica, 119 Trascendental, 20. 21, 22. 155, 156, 157, 158, 178, 180,182,186,195,211 Flujo, 86, 87, 192 Anónim o, 11, 83, 102 Originario, 11,83, 102 Fundam ento, 19, 36 G énesis, 11. 1 6 ,2 1 ,8 4 ,8 5 ,8 9 ,9 0 ,9 1 ,9 2 ,9 4 ,9 7 , 104, 106, 109, 154, 155, 167, 168, 169, 170, 176, 182, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 233, 245, 249 Absoluta, 195 Activa, 176 N oogénesis, 243, 248, 249 Pasiva, 169, 193 Social, 182 Trascendental, 91 Idea, 6, 16. 17, 22, 25, 26, 30, 37. 44, 46, 62, 66, 67. 69. 74, 75, 80, 112, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 135, 140, 147, 150, 151, 153, 154, 155,158, 175,181, 182, 190, 194, 200,201, 203, 205, 215, 216, 217, 218, 235, 247, 248 Pura, 74 Identidad, 1i, 12, 27, 83, 84. 86, 88. 90, 91, 92. 94. 95, 96, 97. 98, 99, 100, 101, 102, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 136, 143, 170, 172, 192, 193, 206, 211, 213 Ética, 100 Moral. 100 Objetiva, 192 Universal, 104, 155, 168 H edonism o, 64, 65, 67, 68, 80 Historia, 2, 10, 12, 16, 17, 2 5 ,2 8 ,4 1 ,6 1 ,6 4 , 65,66, 87. 8 8 ,9 1 ,9 5 , 104, 109, 120, 121, 142, 155, 166, 168, 174, 175, 181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 21 1,213, 214, 215, 216, 217, 223, 226, 233, 238, 243, 244, 246, 250 De la ética, 25. 61,64, 65,66 De la filosofía, 2, 61, 155, 174 De la objetivación, 175 Del pensam iento, 243 Hum ana, 184 M undial, 198 Protohistoria, 170, 203 Personal, 83, 84, 86. 88, 90, 92, 94, 95, 96. 97, 98, 100, 101, 102, 110 Propia, 97. Social, 99, 100 Im aginación, 74, 75, 76, 230 Impatía, 30, 77, 92, 132 Imperativo categórico, 9. 10, 21, 29, 30, 36, 42, 80, 127, 142, 146, 147, 148, 151, 154, 206, 209 Infinitud, 17, 123, 137, 139, 201,213, 214 Inteligencia, 13, 121, 122, 123 Intención, 5, 12, 19, 22, 26, 38, 51, 52, 56, 5 7 ,6 3 ,9 7 , 98, 106, 115, 132, 134, 151, 174, 175, 198, 200, 210,227,228,240 Objetiva, 175 Práctica, 19 Renovadora, 210 Trascendental, 201, 214, 216 Horizonte, 94, 98, 106, 113, 136, 156, 167, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 221, 222, 234, 235 De experiencia, 98, 136 De indeterm inación, 194 De intereses, 113 De m undo, 106, 221 123, 164, 225, 243, Volitiva, 51 Intencionalidad, 26, 27, 39, 54, 56, 57, 58, 67, 72, 73, 90, 96, 99, 105, 106, 109, 136, 158, 172, 174, 175, 179, 192, 195,199, 200, 233 Asociativa-pasiva, 96 Aspirante-volitiva, 58 De p asado , 167 Práctico, 234, 235 Ética, 99 260 índice Materias Pasiva, 199 instintiva, 233 Materia, 22, 23. 34, 41, 51. 53, 54, 105, 206, 240, 241, 242, 243, 244 Universal, 90, 195 Mem oria, 12, 94. 95, 97, 98, 102 Metafísica, 1, 3, 4, 7. 16, 17. 21,22, 42, 122, 123, 126, 165, 187, 189, 190, 194, 195, 196, 200, 205, 210, 211, 213, 214. 218, 221, 222, 223, 240, 246, 253 Interés, 5. 7, 8, 9, 12. 13, 19, 25, 30, 35. 47. 48, 70, 74, 75,76, 7 7,81 ,97 , 102, 103, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 129, 139, 149, 150, 151, 160, 170, 181, 191, 192, 195, 200, 201, 202, 234, 235, 241 Interpretación, 14, 15. 18, 21, 22, 73, 74, 120, 177, 179, 205, 215, 217, 221, 223, 248 M étodo, 39, 4 0 ,4 1 ,4 8 ,5 5 ,6 4 ,6 5 ,8 5 . 153, 157, 164, 168, 177, 203, 233, 239, 240 De analogía, 39, 40, 41,48, 55, 64, 65, 85, 153, 157, 164, 168, 177, 203, 233, 239, 240 lu id o, 19, 37, 43, 52, 53, 54, 57. 58, 71,75, 76, 80, 93, 186, 191 Fenom enológico, 39 De percepción, 37 Genético, 168 Reductivo, 177 Estético, 72 M odernidad, 65 Ético. 72, 76 Intelectivo, 76 M onadología, 14, 98, 99, 103, 152, 169, 172, 215, 217, 253 Moral, 13, 21, 25. 35, 36, 37, 38, 40, 46, 63, 64, 69, 70, 71. 72, 73. 74, 75, 76, 77, 79, 98, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 131, 165, 171, 187, 238, 244 Moral, 71 Normativo. 10, 63, 186 Prejuicio, 75 Válido, 20 Autonom ía, 123 Kinestesia, 12, 106, 224 Com portam iento, 102 Ley Conciencia. 123, 148 A priori, 24, 37, 76 Decisión, 35 Axiológica, 40 Del entendim iento, 36, 74 Axiológico-form al, 44 Del sentim iento, 36, 38.69, 70, 72, 79 De la consecuencia, 163 Fenóm eno, 22 De la razón, 108 De la valoración, 9 Juicio, 71 Filosofía. 36, 63,74 De motivación, 43, 112 Esencial, 72, 74, 76, 193 Moralidad, 20, 21. 70, 72, 123, 124, 126, 127, 128 Orden, 13, 121, 122, 123, 124 Persona, 84, 89, 94, 98, 102, 171, 172, 238 R a z ó n ,63 Ética, 38 Ético-formal, 38 Formal, 9, 37, 38, 44 Motivación, 15, 23, 42, 47, 61, 71, 78, 80. 95. 96, 98, 100, 102, 103, 104, 105. 110, 111, 112, 116, 134, 138, 147, 150, 164, 166, 169, 171, 172, 174, 175, 187, 195, 220, 235 Ideal, 40 Lógica, 37 Lógico-formal, 38, 45 Ley de, 43, 112 Matem ática, 37 Material, 38 Moral, 37, 74, 123 Natural psicológica, 76 Práctica, 78 Puras, 24, 34, 37, 39, 163 Universal, 35 Libertad, 15, 16, 22, 66, 96, 99, 100, 101, 105, 107, 109, 111, 123, 125, 126, 127, 140, 147, 152, 162, 169, 170, 171, 172, 185, 190, 242, 248, 249,253 Mundo, 6, 12. 13, 15. 16, 17, 18,29, 3 0 ,4 7 ,4 8 ,6 2 ,6 7 , 69, 70. 71. 76, 84, 91. 92, 93, 94, 95. 97, 101, 103, 106, 107, 109, 111, 112, 113,114,115,116,119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 136, 139, 147, 149, 150, 153, 154, 156, 158, 166, 168, 173, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 187, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199,201,202, 203, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 233, 234, 235, 236, 239, 242, 247, 250 Fenom enal, 13, 121 Moral, 13, 123, 124 Lógica, 8. 9, 10, 15, 23, 24, 25, 26, 30, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 48, 54, 55, 62, 63, 64, 67. 69, 80. 131, 163, 164, 165, 194, 196, 242 Teorética, 8 Matem ática, 67, 69, 73, 76 Polo-m undo, 12, 103, 113, 115 Racional, 15, 154 Naturaleza, 18, 34, 35, 43, 72. 73, 76, 122, 123, 127, 134, 169, 185, 186, 213, 218, 237, 242, 243, 246, 247 261 índices Objetividad, 23, 24, 38, 39, 40, 44, 53, 68, 71, 73, 74, 7 6 ,8 7 ,9 4 ,1 2 0 ,1 8 4 Ético, 20, 21, 23, 36, 38, 207 Patencia, 10 Formal, 45 Del tercero excluido, 44 Pecado, 10, 11,65, 173 Formal supremo, 45 Pensam iento, 3, 5, 6. 7, 8, 13, 16, 18, 22, 23, 36, 38, 39, 40, 41,49, 54, 72, 76, 78, 80, 97, 100, 108, 120, 123, 138, 151, 152, 155, 157, 159, 162, 163, 164, 169, 177, 181, 198, 205, 210, 217, 218, 233, 239, 240, 241, 242, 243, 247, 248, 249 Propósito, 10, 12, 18, 50, 52, 55, 56, 79, 88, 98, 103, 106, 107, 108, 112, 135, 146, 162, 166, 178, 179, 190, 191, 216, 227, 232, 253 Psicología, 74, 104, 178, 181, 186, 187 Antropológico, 233 Naturalista, 74 Ético, 108, 120, 159 Psicologism o ético, 25 Psicologism o lógico, 25 Historia del, 243 Querer, 10, 12, 14, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 68, 71, 76, 78, 79, 127, 132, 133, 137, 138, 146, 148, 149, 163, 171, 203, 206, 208, 209, 219, 220, 222 Lógico, 38 M etafísico, 13 Percepción Apercepción, 54, 55,99, 109, 133, 167, 171, 194 Racionalidad, 38, 7 4 ,8 1 ,8 7 , 88, 139, 140, 142, 158, 159, 161, 169, 182, 200, 207, 233, 234, 235 Auffassung, 54 Racionalism o, 11,65, 78, 142, 205 Perfección, 20, 28, 106, 140, 154, 197, 201,202, 213, 215, 216 Razón, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 41,42, 43, 45, 47, 50, 55, 57, 63, 64, 65, 68, 70, 73, 74, 78, 79, 85, 87, 88, 99, 101, 106, 109, 116, 120, 123, 124, 135, 139, 140, 141, 142, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 163, 164, 169, 171, 175, 182, 184, 187, 189, 190, 491, 196, 203, 205, 206, 216, 2.17, 218, 219, 220, 235, 247, 248, 249 Persona, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 29, 62, 72, 83, 84, 89, 92, 94. 96, 98,99, 102, 108, 110, 113, 114, 131, 133, 135, 136, 138, 140, 142, 146, 153, 154, 162, 169, 171, 172, 173, 181, 185, 206, 208, 209, 212, 219, 220, 233, 234, 235, 238, 245 Ética, 7, 11, 12, 102, 140, 142, 146 Moral, 84, 89, 94, 98, 102, 171, 172, 238 Axiológica, 40, 41, 74 Personalidad, 14,76, 90, 98, 112, 113, 117, 123, 131, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 171,203,240,244 Práctica, 24, 45, 57, 78, 123, 142, 146, 163, 164 Teorética, 8 Ética, 14, 131, 132, 134, 136, 138, 140, 142 Teórica, 24, 39, 40, 42, 163 Social, 14, 98, 131, 132, 134, 136, 138, 140, 142 Universal, 29, 154 Plenificación, 26, 27, 40, 51, 52, 53, 57, 67, 68. 90. 106, 111, 116, 132, 141, 175, 176, 202 Receptividad, 10, 53, 55, 110 Polo, 12, 1 6 ,6 1 ,8 3 ,8 4 , 88, 93,98, 101, 104, 115, 172, 193, 200, 217 Reducción, 11,24, 84, 94, 97, 101, 181, 182, 185, 197, 210, 212, 222, 239 Fenom enológica, 24, 185, 210, 239 De vivencias, 83, 84 Polaridad, 12, 103, 189 Polo-m undo., 12, 103, 113, 115 Polo-yo, 12, 103, 104, 115 Praxis, 7, 25, 26, 29, 3 0 ,3 1 ,4 5 , 96, 105, 111, 112, 114, 119, 141, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 175, 178, 186, 201, 202, 223 Com unitaria, 29 Formal, 45, 163, 164 Racional, 29 Teórica, 30, 141 Prim ordialidad, 11,85, 90, 102 Principio, 19, 20. 22, 44, 45, 65, 66, 67, 73, 74, 79. 84, 121, 122, 141, 155, 170, 184, 190, 206, 207, 215, 2 1 6 ,2 17 ,21 9,24 1,2 42 ,2 47 Creador del m undo, 121, 122 De autoconservación, 66 Del sentim iento moral, 20 Relativism o, 36, 38, 67, 68, 69, 80 Ético, 68, 69 Religión. 123, 124, 128, 187, 223, 247 Renovación, 6, 14, 15, 16, 2 8 ,6 2 ,7 1 , 136, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 154, 155, 156, 158, 159, 164, 166, 168, 180, 181, 183, 207, 210, 219, 249 Responsabilidad, 7, 13, 16, 18, 100, 117, 140. 148, 162, 174, 176, 182, 185, 186, 187, 191, 203, 227, 228, 235, 236, 237, 238, 244, 247 Sentido, 2, 12, 13, 14, 16. 17, 18, 19. 20, 23, 24. 26, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 45, 49, 50, 51, 52, 56, 61, 63, 69, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 126, 127, 132, 137, 138, 140, 146, 147, 149, 150, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 167. 168, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 209, 210, 211, 262 índice Materias 54, 6 7 ,6 8 ,7 1 ,7 8 ,8 1 ,8 5 ,9 8 , 100, 121, 122, 123, 127, 136, 142, 148, 149, 150, 151, 191,203, 206, 208, 209, 216, 244, 246 212, 214, 215, 217, 218, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 231, 235, 239, 240, 241, 244, 246, 247,250 Absoluto, 13, 121, 122, 127, 208, 216 Sentim iento, 8, 9, 20, 23, 24, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 43, 48, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 228,244 Analítico, 23 Concreto, 68 Sim patía, 77 Infinito, 13 Mitgefühl, 77 Síntesis pasiva, 88, 95, 105, 169, 198 Teleología, 137, 189, 190 Telos, 13, 15, 28, 29, 67, 68, 101, 108, 120, 121, 154, 155, 157, 158; 174, 190, 192, 200, 204, 216, 217, • 218,223,247, 249 Tendencia, 10, 12, 19, 53, 55, 56, 57, 58, 70, 76. 77, 78, 97, 103, 104, 105, 110, 137, 158, 175, 187, 191, 195, 201, 203, 213, 214, 234, 247 Teoría, 9, 23, 25, 26, 28, 29, 36, 38, 44, 45, 46, 64, 66, 67, 68, 72. 73, 74, 80, 105, 119, 120, 137, 138, 153, 154, 155, 156, 157, 162, 163, 164, 165, 166, 178, 179, 180, 183, 185, 202, 211, 241,242, 246 A priori, 67, 211 De la evolución, 241, 242 De la práctica, 44, 46, 64, 137, 138, 164 Praktik, 137 De la razón práctica, 25 De las reglas Kunstlehre, 25, 162, 185 Del conocim iento, 25, 67, 68 Del conocim iento ético, 25 Fenom enológica, 38 Valorar, 10, 12, 14, 39, 40, 42, 43, 56, 64, 67, 68, 74, 76, 78, 162, 163, 203, 208, 219 Vida, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 48, 57, 58, 61,62, 64, 72, 74, 80, 81,85, 86, 87, 88, 8 9 ,9 1 ,9 2 ,9 5 , 100, 101, 103, 111, 112, 115, 116, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 161, 164, 165, 166, 168, 172, 175, 176, 181, 183, 184, 191, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 207, 210,211, 215, 216, 218, 219, 220, 223, 224, 233, 235,236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 250 Ética, 14, 15, 28, 62, 135, 147, 201, 215 Feliz, 27, 125 Seligen lebens, 27 Virtud, 34, 44, 65, 70, 71, 75, 77, 168, 235, 238 Vivencia, 11, 12, 1 6 ,6 1 ,6 2 ,6 8 , 85,87, 93,94, 96, 97, 98, 101, 104, 109, 138, 141, 192, 193, 221, 222, 224 Voluntad, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19. 20. 22, 24, 35. 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 67, 68, 72, 74, 78, 79, 80, 81,96, 97, 100, 112, 120, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 136, 141, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 169, 170, 172, 173, 189, 197, 206, 214, 219, 220,221 Ética, 149 Normativa, 81 Formal de la práctica, 36 Metateoría, 15, 162 Trascendental, 157,202 Universal, 29 Tesis, 25, 54, 56, 58, 67, 106, 107, 138, 139, 154, 180, 181,202,223,224,242 Tiempo, 9, 10, 18, 76. 84, 85, 86, 133, 139, 149, 193, 194, 202, 240, 241,242, 20. 3 1 ,4 1 ,4 6 , 47, 51,55, 57, 61, 70. 87, 88, 89, 93, 96, 116, 117, 132, 154, 156, 157, 158, 163, 186, 192, 210, 217, 223, 224, 227, 228, 229, 243, 244, 245, 246, 250, 251 Utilitarismo, 20, 70 Validez, 20, 36, 37, 38, 40, 41,44, 65, 68, 74, 75, 115, 139, 143, 175, 176, 178, 201, 202, 203 Ideal, 38, 40 Normativa, 20 Objetiva, 36 Universal, 37, 115 Valor, 7, 8, 13, 23. 24, 34, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, Pura, 78, 123, 125 Voluntarismo, 59 Yo, 11, 12, 13, 16, 17, 56, 57, 5 8 ,6 1 ,6 2 ,7 1 ,7 7 , 78, 80, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96, 97. 98, 100, 101, 103,104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 121, 133,142, 143, 170, 171, 175, 176, 179, 181, 182, 183,184, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 207, 208, 211,212, 220, 224, 225 Absoluto, 13, 119, 120, 121, 122, 124 Individual, 13, 207 M undano, 103 Personal, 219 Polo-yo, 168 Trascendental, 161, 179, 183 Yo-centro, 92, 108 Yo-m undo, 12, 103 Yo-puedo, 11, 12. 49, 50, 103, 107, 108, 171 263 INDICE GENERAL Introducción 5 Capítulo I: La cuestión del fundamento 1. Aportes de los diferentes fundamentos propuestos 2. Sobre la fundamentación kantiana de la ética 3. La idea husserliana de razón 4. Apertura en la concepción de la razón 5. La crítica, el ideal y la teleología 6. La filosofía-ciencia universal y la comunidadde investigadores 19 19 21 22 25 27 29 C a pítu lo II: Axiología y ética en la concepción 33 33 34 36 40 47 55 1. Los tempranos cursos de ética y las preguntas programáticas 2. El peligro del escepticismo ético 3. Los cursos de ética de Husserl y las huellas de F. Brentano 4. Leyes axiológicas 5. La conciencia volitiva 6. Voluntad y tendencia C a pítu lo III: Los cursos de ética de 1920 y 1924 1. La década de los años veinte 2. La ética como doctrina de las reglas 3. Confrontación con la historia de la ética 3.1 Hedonismo 3.2 La Modernidad 3.3 Hobbes 3.4 Morales del sentimiento y morales del entendimiento 3.5 Shafestbury 3.6 Hume 3.7 Husserl y Kant 265 61 61 62 64 64 65 66 68 69 72 78 índices Capítulo IV: Paso desde el anónimo fluir originario hacia la identidad personal 1. El anónimo fluir originario 2. La primordialidad como primer estadio genético del desarrollo personal 3. El yo polo que acompaña todas mis vivencias y sus implicaciones temporales 4. El estrato de la identidad del yo mundano constituido y el papel de la memoria 5. La identidad vista en el estrato social y en el de la persona moral 6. Consideraciones Anales 83 84 90 93 94 98 101 Capítulo V: Acción y sentido 1. El polo-yo 1.1 La conciencia perceptiva, la conciencia imaginante y el propósito 1.2 La toma de conciencia implícita "yo puedo” 1.3 Vigencia del impulso de preservación de sí mismo y la configuración de la acción 1.4 Motivación e interés 2. El polo-mundo 2.1 La situación y su historicidad 2.2 El otro-en-el-mundo y la tradición. 2.3 La cuestión de la acción en relación con la ética 103 104 106 108 110 111 113 113 115 116 Capítulo VI: Tres conferencias sobre el ideal de humanidad de fichte 1. Husserl y Fichte 2. El Yo Absoluto y las acciones 3. El orden moral como principio creador del mundo 4. Grados de desarrollo humano 119 119 120 121 124 Capítulo VIL Personalidad social - personalidad ética 1. Personalidad social 2. Personalidad ética 131 131 136 Capítulo VIII: Renovación 1. "Algo nuevo debe ocurrir" 2. La ciencia como fundamento práctico de la humanidad y del mundo racional en la visión de Hans Rainer Sepp 145 145 153 Capítulo IX: Ética y antropología 1. Concepciones de la ética en el pensamiento de Husserl 1.1 Variaciones en la concepción de la ética 1.2. Periodizaciones de la ética 1.3 Apertura de la temática por la aplicación del enfoque genético 2. Temas en común de ética y de antropología: libertad, persona, amor 2.1 La libertad 2.2 La persona 2.3 El amor 3. El aporte de G. Hoyos Vázquez a la comprensión de la responsabilidad 4. E. W. Orth y J. San Martín sobre antropología en Husserl 5. Husserl sobre antropología 161 162 162 164 166 168 169 171 172 174 177 184 266 índice General Capítulo X: Ética y teleología 1. Teleología 2. Génesis 3. Metafísica 4. Historia 5. Ética 189 190 192 194 197 200 Capítulo 1. 2. 3. 4. XI: Cuestiones últimas metafísicas La ética del amor Facticidad y Absoluto Infinitud e historia Dios o la idea-Dios 4.1 S. Strasser y la idea de Dios en Husserl 4.2 U. Melle: Amor, destino y razón en la creencia en Dios 4.3 La interpretación de L. Landgrebe 205 205 210 2 13 215 215 219 221 Capítulo 1. . 2. 3. 4. 5. XII: "Éticamente habita el hombre" La analítica del Dasein Poéticamente habita el hombre La antropología trascendental de E. Husserl Éticamente habita el hombre El habitar concreto 227 228 230 233 234 236 Epílogo: husserl y teilhard de chardin: Convergencia de lo divergente 1. Rasgos biográficos y de la personalidad de Teilhard 2. Temas centrales de la cosmovisión de Teilhard de Chardin 3. Posiciones que dificultan la totalcoincidencia entre Teilhard y Husserl 4. Convergencia de lo originariamente divergente 239 240 241 245 248 BIBLIOGRAFÍA 251 ÍNDICE ONOMÁSTICO 255 ÍNDICE DE MATERIAS 257 ÍNDICE GENERAL 265 267 Julia V. Iribarne es argentina; nació en La Plata, (Provincia de Buenos Aires). Cursó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en la que obtuvo los grados aca­ démicos de profesora (1973); licenciada (1974) y doctora en filosofía (1987). Sus maestros fueron el doctor Ángel Vassallo y el doctor Eugenio Pueeiarelli. Se especializó en el estudio de la fenomenología de Edmund Husserl, para lo cual llevó a cabo trabajos de investigación en los Archivos Husserl de Lovaina. Friburgo. Colonia, París y Nueva York. Otras áreas suyas de especialización son la ética, la filosofía de la existencia y el pensamiento fenomenológico con­ temporáneo. Ha sido docente en la Universidad de Buenos Aires y en diversas universidades privadas. En la actua­ lidad es directora de la Sección Fenomenología y Hermenéutica de la Academia Nacional de Cien­ cias de Buenos Aires e investigadora del Centro de Estudios de Filosofía de la misma institución. Es profesora invitada por la Universidad Católica Argentina para el dictado de la cátedra de antropo­ logía filosófica. Además de numerosos artículos de su especialidad, editados en publicaciones naciona­ les y extranjeras, es autora de las siguientes obras: La iiberrad en Kant (1981); La intersubjetividad en Husserl, Volumen 1(1987), segunda edición corre­ gida y aumentada, traducida al alemán; Husserls Theorie der Intersubjektivitdt (1994); La intersubje­ tividad en Husserl, Volumen II (1988); E . Husserl. La fenomenología como nionadología (2002); Fe­ nomenología y literatura (2003). La fenomenología de la experiencia humana muestra no sólo la raíz ética de las vivencias humanas (el siempre vivir con los otros, en medio de ellos, interdependiendo, con consecuencia de la acción propia -de los otros hacia nosotros, de nosotros hacia los otros-, etc.), sino también que “ más allá” de esta fuente hay un otro fundam ento-, el ser humano que, al realizarse, realiza el ser del mundo en la esfera radical de se r : en resultas, el vivir de la persona humana no sólo es de raigambre ética con e l otro, sino también con lo otro. Pero, ¿se exige un paso de la fenome­ nología a la hermenéutica para llevar a cabo el estudio de la metafísica? La doctora Julia V. Iribarne se interna en el pensamiento de E. Husserl, para mostrar una vía p u ra m e n te fenomenológica para resolver esta cuestión. En efecto, la fenomenología es, en ú , filo s o fía p r im e r a que en su radicalidad tiene que vérselas con el ser. U N IVER SID A D P E D A G O G IC A NACIO NAL SAN PABLO