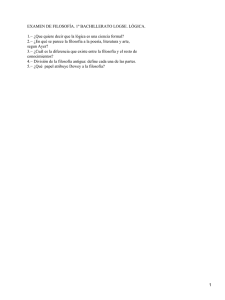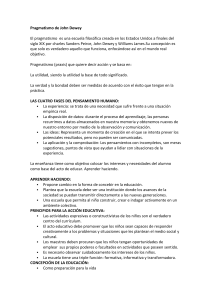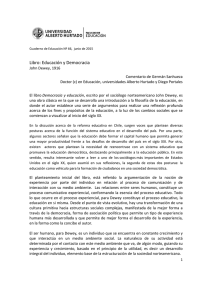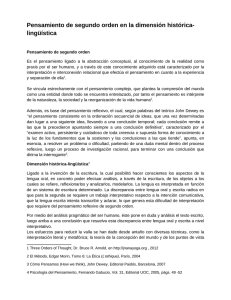Dewey, John - Teoría de la valoración. Un debate con el positivismo sobre la dicotomía de hechos y valores
Anuncio
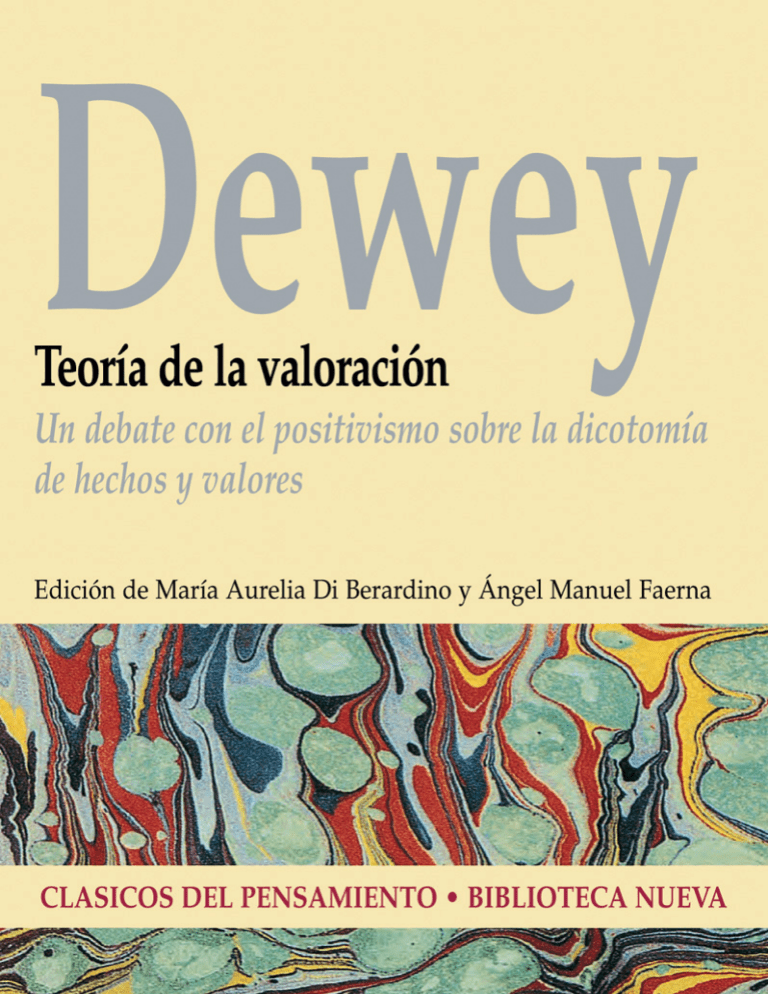
ÍNDICE INTRODUCCIÓN, Aurelia Di Berardino y Ángel Manuel Faerna ....... 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9 Teorías de la valoración: un marco preliminar ................... Senderos que se bifurcan: pragmatismo y positivismo ...... Hechos y emociones .............................................................. «Significado emotivo» ........................................................... Stevenson, lector de Dewey .................................................. El sujeto de la ética ............................................................... 11 16 22 29 41 50 NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN ............................................................... ‘ BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 53 CRONOLOGÍA ....................................................................................... 61 55 TEORÍA DE LA VALORACIÓN UN DEBATE CON EL POSITIVISMO SOBRE LA DICOTOMÍA DE HECHOS Y VALORES TEORÍA (1939), John Dewey .................................. 83 APÉNDICES .......................................................................................... I. Introducción a Ética (1908), de Dewey y Tufts (1978), Charles L. Stevenson ..................................................................... II. El objeto de la ética y el lenguaje (1945), John Dewey ...... 145 DE LA VALORACIÓN —7— 147 173 This page intentionally left blank INTRODUCCIÓN This page intentionally left blank 1. TEORÍAS DE LA VALORACIÓN: UN MARCO PRELIMINAR Al comienzo de su Teoría de la valoración, John Dewey define el panorama de la discusión filosófica en torno a los valores como el enfrentamiento entre dos posiciones extremas: de un lado se situarían quienes consideran que los juicios de valor son meras manifestaciones de las emociones y sentimientos de quienes los emiten; de otro, los que creen que la razón —como instancia independiente de esos sentimientos y emociones— puede aprehender valores que preexisten a nuestros juicios y que, en virtud precisamente de su sanción racional, los dotan de validez general. Añade también que en el trasfondo de la discusión se sitúan cuestiones epistemológicas y metafísicas que van más allá del problema específico de la valoración, subordinándolo de alguna manera a los avatares de querellas filosóficas más abstrusas y, desde luego, mucho más alejadas de nuestros intereses cotidianos. Pues, así como el problema de si ser realista o idealista, por ejemplo, sólo se le plantea a quien practica la filosofía que damos en llamar «académica», el de hacia dónde se debe mirar para decidir en qué cosas depositar valor se nos aparece a todos a cada paso; no, ciertamente, como un problema teórico general, que es como le corresponde a la filosofía tratarlo, pero sí como una pregunta implícita asociada a cualquier contexto o circunstancia práctica. Ya se trate de una decisión de las que solemos denominar «morales», o de otras que, sin alcanzar ese rango, nos obligan en cualquier caso a adoptar algún tipo de preferencia, lo que se pone en juego es la necesidad de asignar valores y, con ella, la de saber localizarlos, identificarlos o reconocerlos. Así se entiende que, para Dewey, una «teoría de la valoración» tuviera que ser, por encima de cualquier otra cosa, una metodología; pues la pregunta que el filósofo puede ayudar a responder no es la de «qué hacer, sino cómo decidir qué hacer»1. 1 John Dewey, «Teaching Ethics in the High School» (1893), EW, 4, 56 —siguiendo la norma establecida, en las referencias remitimos a la serie (EW, MW, LW), volumen y página de la edición canónica de Dewey; véase, al final de esta INTRODUCCIÓN, la «Nota a la presente edición». Como se comprueba por la fecha de este escrito, se trata de una idea muy temprana que Dewey nunca abandonó en sus ulteriores y numerosas discusiones de este problema. —11— De esas dos posiciones extremas entre las que, a juicio de Dewey, se debatían los filósofos de su tiempo, sólo la primera será objeto de crítica pormenorizada en su ensayo. Esto no quiere decir, sin embargo, que tácitamente se estuviera comprometiendo con la segunda. En realidad sucede todo lo contrario: la teoría de la valoración de Dewey sitúa el origen de los valores, si no exactamente en los sentimientos, sí al menos en las disposiciones afectivas —en los gustos y disgustos, como también dice— de los sujetos reales; por consiguiente, rechaza de plano la existencia de unos intangibles valores subsistentes que dichos sujetos tuvieran que reconocer para adoptarlos como principios universales y necesarios de su conducta. El porqué de esta aparente inversión lógica del argumento se hará patente enseguida, cuando situemos Teoría de la valoración en su adecuado contexto histórico-polémico, pero de momento nos servirá para comprender la importancia que, pese a todo, tienen las cuestiones epistemológicas y metafísicas que rodean el debate en torno a los valores y que resultan imprescindibles para clarificar las distintas posiciones, singularmente la del propio Dewey. Es una estrategia retórica frecuente, y por lo común persuasiva, la de construir un esquema bipolar respecto de un tema cualquiera para, a continuación, hacer aparecer la tesis que uno se propone defender como el elemento que viene, justamente, a terciar en la cuestión. Con ello se consigue subrayar tanto la novedad de la idea que se está introduciendo como su carácter de mediadora entre las otras dos, que de este modo quedan bajo sospecha de ser desmedidas o parciales en su enfoque. Según acabamos de ver, en el esquema que proporciona Dewey respecto de la teoría de la valoración esos dos polos vienen representados por el emotivismo («los así llamados ‘valores’ no son más que calificativos emocionales o simples exclamaciones») y el objetivismo («hay valores racionales, predeterminados de forma a priori y necesaria, que son los principios de los que depende la validez del arte, la ciencia y la moral»)2. Ahora bien, en esta dicotomía se combinan dos ejes. El primero de ellos es epistemológico y tiene que ver con la aplicabilidad de los conceptos de «verdadero» y «falso» a los juicios o proposiciones que enuncian un valor. Para el objetivismo es perfectamente aceptable, y aun inevitable, hablar de la verdad o falsedad de un juicio valorativo, en función de si traduce o no adecuadamente el correspondiente «valor objetivo» que la razón previamente habría aprehendido. Por el contrario, el emotivismo considera 2 John Dewey, Teoría de la valoración [en adelante TV], LW, 13, 189. —12— que tales conceptos no resultan aplicables, justamente porque no hay una «materia objetiva» respecto de la cual las proposiciones en cuestión pudieran ser verdaderas o falsas; tales proposiciones se limitan a exteriorizar ciertos estados subjetivos del individuo, y en esa medida todo lo que cabría decir de ellas es que pueden ser sinceras o insinceras. Desde el eje epistemológico, pues, los dos polos del esquema (objetivismo vs. emotivismo) podrían designarse con los nombres de «cognitivismo» y «no-cognitivismo», respectivamente. El segundo eje es metafísico, en el sentido de que se define sobre la base de los compromisos ontológicos que se derivan de uno y otro polo. El objetivista, obviamente, afirma la existencia de un tipo peculiar de entidades, los valores, que son independientes del sujeto al menos en la misma medida en que lo son las entidades físicas o naturales, si bien se aprehenden por una vía diferente (normalmente, algún tipo de «intuición» moral específica). En cambio, el análisis que el emotivista hace de las proposiciones valorativas no le compromete con ninguna entidad distinta de las que aparecen presupuestas en el único discurso que para él es propiamente cognitivo —a saber, el que se limita a describir «meros hechos», incluidos los estados subjetivos de las personas— y que pueblan lo que podríamos denominar el «mundo natural». Por tanto, en el eje metafísico los dos polos del esquema se alinean en los frentes opuestos del «nonaturalismo» y el «naturalismo», respectivamente. En conclusión, puede decirse que el emotivismo proporciona una teoría naturalista y no-cognitivista de la valoración3, en tanto que el objetivismo ofrece al respecto una teoría cognitivista y no-naturalista. Una vez que se explicitan de esta forma los términos del esquema bipolar que introduce Dewey en las primeras líneas de su ensayo, resulta más fácil ubicar la propuesta de «mediación» que él mismo se encargará de desarrollar en las páginas subsiguientes, y que no es otra que la de una teoría naturalista y cognitivista de la valoración; una teoría, por tanto, 3 Tipificamos el emotivismo como «naturalista» en el sentido preciso que hemos indicado, esto es, en tanto que no reconoce más entidades y cualidades que las «naturales». Pero este naturalismo ontológico no se corresponde necesariamente con la tesis meta-ética del mismo nombre, el naturalismo ético, que afirma que las propiedades morales son descripciones encubiertas de propiedades naturales. El naturalista ético se adhiere al naturalismo ontológico, pero la inversa no siempre es cierta, como ilustra el propio emotivismo con su reducción de los términos morales a una función puramente expresiva, no descriptiva. Dewey, en cambio, sería un ejemplo del primer caso; de ahí la alusión que hacemos en el siguiente párrafo a la radicalidad de su compromiso con un naturalismo sin cualificaciones. —13— para la que los juicios valorativos pueden y deben estar sometidos a criterios de verificación, siendo al mismo tiempo dichos criterios los de la verificación empírica usual, y no algún otro relacionado con misteriosas «intuiciones de valor». Esto puede dar la impresión de que Dewey se sitúa en una posición equidistante respecto del emotivismo y el objetivismo, apartándose de uno de ellos en el eje epistemológico y del otro en el metafísico; y es verdad que, en los términos analíticos o «taxonómicos» que venimos empleando hasta aquí, tal impresión sería bastante acertada. Ahora bien, la perspectiva cambia si nos movemos desde esa taxonomía abstracta hacia las actitudes de fondo, filosóficas y de otro tipo, en que las diferentes opciones se encarnaban por aquel entonces. O, dicho de otra forma, la posición respecto de esos dos ejes que hemos distinguido no tiene el mismo peso cuando se toman en consideración implicaciones más amplias. En este sentido, el compromiso de Dewey con el naturalismo filosófico se incardina de tal forma en las bases de su pensamiento que, por fuerza, había de decantarlo hacia el repudio más firme de las tesis objetivistas, en la medida en que éstas entroncaban con una tradición de corte especulativo, anti-empírico y anti-científico. Por tanto, la distancia de Dewey respecto del objetivismo traducía una confrontación radical y, en último término, una lejanía verdaderamente insalvable, con postulados mucho más generales sobre el método de la filosofía, su relación con las ciencias e, incluso, sobre el papel de una y otras en relación con la cultura. No ocurre lo mismo en el caso del emotivismo, tesis anclada en la tradición empirista al menos desde Francis Hutcheson y David Hume y que, en aquel panorama de la discusión filosófica que Dewey dibujaba, era la doctrina patrocinada por el positivismo lógico en lo tocante al análisis de los juicios de valor. Aquí el rechazo de la teoría positivista de la valoración se simultaneaba con un alineamiento, siquiera fuera coyuntural, con los propios positivistas en defensa del empirismo, las virtudes del método científico y el combate contra filosofías conservadoras o abiertamente retrógradas en lo social. En esta divisoria crucial, filosófica pero también ideológico-cultural, el pragmatismo de Dewey y el positivismo lógico caían del mismo lado, de modo que la crítica de aquél a las tesis emotivistas de éstos se hacía desde un cierto número de supuestos compartidos y aspiraba en alguna medida al acuerdo. En un artículo de 1951, Stanley Cavell y Alexander Sesonske describían esa similar orientación filosófica de pragmatistas y positivistas lógicos en los siguientes términos: Hablando muy generalmente, los autores involucrados son parte del movimiento empírico moderno. Todos ellos —14— coinciden en que la filosofía es en algún sentido una disciplina crítica, que se ocupa del significado, y que el significado está conectado de alguna forma con la verificación. Sienten un enorme respeto por los hechos en contraposición a los principios a priori, y opinan que el significado y el conocimiento deben ser controlados por la observación; que el conocimiento nunca es verdadero en el sentido de ser final y absoluto, sino siempre probable, capaz de avanzar, y abierto a rectificación a la luz de ulteriores observaciones4. A continuación, enumeraban las coincidencias entre ambas escuelas —que los autores del artículo juzgaban mucho más significativas que las discrepancias— específicamente en relación con la teoría de la valoración, y que se resumirían en5: 1) una misma concepción de los valores en términos de intereses referidos a la experiencia humana, y no en términos de «objetos» independientes de ésta; 2) un mismo rechazo de supuestos valores finales y absolutos sustentados en proposiciones metafísicas de cualquier tipo; 3) la tesis de que los juicios de valor tienen una función prescriptiva —esto es, apelan a la conducta y se relacionan de alguna manera estrecha con las emociones—, y no meramente descriptiva o predictiva; 4) la idea de que los conflictos morales no sólo involucran el conocimiento de los hechos relevantes para la acción, sino también las disposiciones —actitudes o hábitos— arraigadas en la personalidad del agente y en las que el componente afectivo desempeña un papel importante; y 5) la consiguiente admisión de que las asignaciones de valor entrañan una elección, si bien ésta descansa en el conocimiento disponible de los hechos del caso. De estos cinco puntos, los dos primeros sintetizan la profesión de fe empirista y el rechazo del objetivismo apriorista que emparentaban a Dewey con los filósofos positivistas, y que hacían que se reconocieran mutuamente como aliados naturales en el combate contra «los metafísicos». Los otros tres, en cambio, definen más bien el campo de juego en el que se dirimirá su controversia, en función de los variados matices y delicados equilibrios que esas afirmaciones genéricas admiten. En efecto, el modo en que se concrete la función prescriptiva de los términos de valor en relación con el análisis de su significado, o la relación precisa que quepa establecer entre los hechos y las disposiciones, o el grado de determinación sobre las elecciones valorativas que se pueda 4 Stanley Cavell y Alexander Sesonske, «Logical Empiricism and Pragmatism in Ethics», The Journal of Philosophy, vol. 48, núm. 1 (4 de enero de 1951), págs. 5-17; pág. 6. 5 Véase ibíd., págs. 6-7. —15— llegar a atribuir al conocimiento fáctico, abocarán a conclusiones bien diferentes respecto de una teoría general de la valoración. En particular, resultarán decisivos a la hora de establecer el importe cognitivo de los juicios de valor y, por consiguiente, la posibilidad de someter la discusión sobre valores a pautas racionales de argumentación. Y es en este punto precisamente, como nuestra taxonomía analítica nos permitió ver, donde se localizará la oposición entre la teoría emotivista de los valores y la deweyana. En la introducción a su célebre antología sobre el positivismo lógico, el inglés Alfred J. Ayer señalaba como afirmación central del emotivismo la de que, en los juicios de valor, las normas de la argumentación lógica y científica no son aplicables: En realidad, la teoría solamente explora las consecuencias de un aspecto de la lógica [...] que ya Hume había señalado: que los enunciados normativos no pueden derivarse de los enunciados descriptivos o, como dice Hume, que el ‘deber’ no se infiere del ‘ser’. Afirmar que los juicios morales no son juicios fácticos no es decir que no tengan importancia o que no se pueda aducir argumentos en su favor, sino que esos argumentos no operarán como los argumentos lógicos o científicos6. Pues bien, puede decirse que el objetivo central de Dewey en Teoría de la valoración, y la idea que vertebra todo el ensayo, es establecer la validez de los procedimientos heurísticos y argumentativos propios de la ciencia y de la lógica en la formación de nuestros juicios de valor. De ahí la importancia que para él tenía denunciar las insuficiencias del análisis emotivista, para, de esta forma, restituir la temática de los valores al ámbito del conocimiento empírico y de la investigación guiada por la observación y el razonamiento; un ámbito al que, como pragmatistas y positivistas coincidían en afirmar, debe ser posible reconducir cualquier problema cuando es significativo o tiene un importe real. 2. SENDEROS QUE SE BIFURCAN: PRAGMATISMO Y POSITIVISMO El pragmatismo ha seguido un curso extrañamente irregular en el movimiento de ideas del pasado siglo. Nacido de manera casi privada hacia la década de 1870 con el norteamericano Charles S. Peirce, el pensador con menos obra publicada de toda 6 Alfred J. Ayer (comp.), El positivismo lógico (1959). Traducción de L. Aldama, U. Frisch, C. N. Molina, F. M. Torner y R. Ruiz Harrel, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1981; «Introducción del compilador», pág. 28. —16— la historia de la filosofía —si lo medimos en términos de la proporción entre sus escritos inéditos y los que llegaron a ver la luz en vida del autor, y aun después—, su propuesta de una «máxima» destinada a limpiar la filosofía de nociones oscuras e inservibles7 no llegó a trascender el pequeño círculo de amigos que se reunían en el hoy famoso Club Metafísico8 a discutir cuestiones de ciencia desde un punto de vista filosófico. Uno de aquellos amigos era el psicólogo William James, quien casi treinta años después, ya en los albores del siglo XX, hará un muy personal uso de la idea de Peirce9 para alumbrar una perspectiva filosófica original y heterodoxa, mezcla de empirismo teórico y valores románticos, que sintonizó admirablemente bien con las encrucijadas espirituales de la época10. Con James el pragmatismo salta a Europa, donde será discutido con apasionamiento por todos los grandes filósofos del momento. En las décadas de 1910 y 1920 es una de las corrientes en boga, tanto por el número de sus partidarios como por el de sus detractores. Es en esos años cuando irrumpe la figura de John Dewey, que marca una época en el mundo intelectual de los Estados Unidos y desarrolla el pragmatismo en las más variadas direcciones, sobre todo en la línea de la ética, la teoría de la educación y la filosofía social y política. En España se traduce a James y a Dewey, y figuras de la talla de Unamuno, Machado o Eugenio D’Ors se interesan vivamente por él11; algo parecido sucede en Italia e Inglaterra. 7 La «máxima pragmática», que hacía equivaler el contenido pensable de un concepto a los efectos prácticos que atribuimos a lo pensado en él. Véase, entre otras formulaciones que Peirce hizo de ella, la que figura en «Cómo esclarecer nuestras ideas», en Charles S. Peirce, El hombre, un signo (el pragmatismo de Peirce). Edición de José Vericat. Barcelona, Crítica, 1988, págs. 200-223; pág. 210. 8 Debido sobre todo a la reciente monografía de Louis Menand, The Metaphysical Club (2001), galardonada con el Premio Pulitzer [hay traducción castellana de A. Bonnano, El club de los metafísicos, Madrid, Destino, 2002]. 9 En una serie de conferencias multitudinarias pronunciadas entre 1906 y 1907, y cuya inmediata publicación en forma de libro causó notable impacto en el panorama intelectual del momento. De las varias ediciones en castellano, la mejor y más reciente es: William James, Pragmatismo: un nuevo nombre para viejas formas de pensar. Edición de Ramón del Castillo. Madrid, Alianza Ed., 2000. 10 Se encontrará un excelente retrato de la filosofía y de la personalidad de James (y, lo que es más importante, de cómo se imbricaban la una con la otra) en el magnífico prólogo de Ramón del Castillo a la edición de Pragmatismo citada en la nota anterior (págs. 7-38). 11 En cuanto a Peirce, su carácter de filósofo en buena medida «inédito», unido a la propia complejidad de su pensamiento y a la posición académicamente marginal que ocupó durante la mayor parte de su vida, lo hicieron pasar prácticamente desapercibido en la historia de la filosofía inmediatamente posterior. Con el tiempo, sus trabajos en lógica y semiótica empezarían a ser reconocidos como revolucionarios, a la vez que se iniciaba una lenta pero sostenida recuperación de su legado, que alcanza hasta hoy. Concretamente sobre la —17— No obstante, los años 30 asisten a uno de esos episodios en que la historia política condiciona de manera directa la de las ideas: el ascenso del nazismo provoca una fuga de cerebros en Centroeuropa que lleva a los principales miembros del Círculo de Viena (padres del positivismo lógico) a emigrar a Estados Unidos, donde un notable discípulo de Peirce y Dewey, Charles Morris, se moviliza para conseguirles puestos en las principales universidades, incluida la suya propia de Chicago (donde recalará inicialmente Rudolf Carnap, el filósofo más destacado del grupo). Si en un primer momento positivistas lógicos y pragmatistas simpatizan y comparten muchos de sus puntos de vista —coinciden en un mismo perfil de intelectuales progresistas convencidos de la importancia del método científico como clave para la educación de las masas, el progreso social y la racionalización de la política—12, al término de la Segunda Guerra Mundial, y con el comienzo de la guerra fría, las cosas iban a cambiar de manera radical. El positivismo evoluciona rápidamente hacia un tipo de filosofía sofisticada, centrada casi exclusivamente en áridas cuestiones de lógica y semántica, y se hace con la hegemonía en el mundo académico, marcando al mismo tiempo la pauta de la corriente «analítica» que dominará desde entonces el pensamiento en lengua inglesa13. En ese viaje, el recepción de Peirce en España, acaba de aparecer un exhaustivo estudio histórico que incluye también una completa bibliografía comentada de los escritos sobre Peirce en castellano: Jaime Nubiola y Fernando Zalamea, Peirce y el mundo hispánico: lo que C. S. Peirce dijo sobre España y lo que el mundo hispánico ha dicho sobre Peirce, Pamplona, EUNSA, 2006. 12 El «Movimiento por la Unidad de la Ciencia» de los positivistas —cuyo manifiesto oficioso, «La concepción científica del mundo: el Círculo de Viena», vio la luz en 1929 con la firma de Otto Neurath, Rudolf Carnap y Hans Hahn— era un programa orientado a influir en el diseño de políticas y de instituciones más eficaces a la hora de resolver los distintos problemas sociales, guiado por la convicción de que los hábitos cooperativos, intersubjetivos y antidogmáticos que caracterizan el modo de proceder científico debían repercutir en todas las esferas de la vida comunitaria. Encabezado sucesivamente por Otto Neurath, Rudolf Carnap, Philipp Frank y Charles Morris, su desarrollo estuvo puntuado por una serie de siete Congresos Internacionales por la Unidad de la Ciencia: Praga (1934), París (1935), Copenhague (1936), París (1937), Cambridge-Inglaterra (1938), Cambridge-Massachussets (1939) y Chicago (1941). «Unificar el lenguaje de las ciencias» no era meramente un reto intelectual para filósofos de gabinete, sino el compromiso de integrar los conocimientos adquiridos por los investigadores en una verdadera cultura científica que, trasladada a la sociedad mediante la educación universal, revirtiera por sí sola en la cultura humanística, en vez de permanecer atomizada en especialidades y desactivada como actor social colectivo. En muchos aspectos, esto no podía estar más cerca de lo que propugnaba el propio Dewey. 13 Abundando en la referencia anterior a las interacciones entre historia de la filosofía y realidad política, es difícil encontrar mejor ilustración del fenómeno que la «intrahistoria», si puede llamarse así, de esta rápida conversión del —18— pragmatismo se queda por el camino y prácticamente desaparece del panorama. Durante años, las obras de Peirce, James y Dewey acumulan polvo en los estantes y no tienen peso alguno en los debates. Mas, cuando parecería que el pragmatismo iba a quedar como uno de tantos movimientos superados por la historia, hete aquí que es la propia escuela analítica la que desentierra su cadáver, siquiera sea parcialmente. El pionero a este respecto es Willard v. O. Quine, quien cierra ese artículo capital para la inflexión de la filosofía analítica que fue «Dos dogmas del empirismo» (1953) con una apelación expresa a «un pragmatismo más completo» que el de Carnap y C. I. Lewis14. La revisión que a partir de ese momento van a sufrir nociones centrales al paradigma analítico como las de «significado», «contenido empírico», «verdadero-en-L», «hecho-valor», «dato-interpretación» etc., a manos del propio Quine, Nelson Goodman, Wilfrid Sellars, Hilary Putnam, Donald Davidson y otros, invocará con frecuencia un cierto espíritu pragmatista en su inspiración15. Paralelamente, los póstumos del «segundo Wittgenstein», desde las Investigaciones filosóficas (1958) hasta Sobre la certeza (1969), parecen también entroncar en alguna medida con intuiciones de corte pragmático. Finalmente, será Richard Rorty, a partir de La filosofía y el espejo de la naturaleza (1979), quien recoja todos esos hilos, los trence hábilmente con unas cuantas dosis de filosofía «continental» y decrete la muerte de la filosofía analítica, que vendría a ser sustituida en el futuro por un modo «post-filosófico» de pensar que ya habría sido entrevisto con medio siglo de antelación por Dewey. A partir de ese momento, hablar de «neo-pragmatismo» empieza a hacerse habitual, y en los programas de filosofía contemporánea de las universidades los nombres de Peirce, James y Dewey se rescatan del olvido. positivismo lógico desde un movimiento con una marcada conciencia social hacia una corriente estrictamente académica interesada sólo en escalar «las heladas laderas de la lógica». Tomamos esta última expresión del subtítulo del libro de George A. Reisch, How the Cold War Transformed Philosophy of Science: To the Icy Slopes of Logic (Nueva York, Cambridge University Press, 2005), un excelente estudio de los entresijos políticos e ideológicos de dicha transformación. 14 Willard v. O. Quine, «Dos dogmas del empirismo», en Desde un punto de vista lógico. Traducción de Manuel Sacristán, Barcelona, Ariel, 1962, pág. 81. 15 Todos los filósofos citados tuvieron conexión con el Departamento de Filosofía de la Universidad de Harvard, en el que William James había dejado una profunda huella, y recibieron allí la influencia de C. I. Lewis (1883-1964), el pensador norteamericano más destacado de su generación y figura clave en la adaptación del pragmatismo clásico a las formas y métodos de la filosofía analítica. Sus dos obras más importantes son Mind and the World Order: Outline of a Theory of Knowledge (1929) y An Analysis of Knowledge and Valuation (1946). —19— En su sinuosa trayectoria, pues, hay un breve lapso durante el cual el pragmatismo converge con el positivismo y mantiene con él una relación más que fluida. Justamente en ese punto de convergencia se sitúa el ensayo de Dewey Teoría de la valoración, de 1939. Se trata de la segunda de las dos contribuciones que Dewey escribió para la Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada, el ambicioso proyecto editorial del Círculo de Viena16. La pieza aborda el tema que habría de constituirse en principal escollo para una correcta armonización entre los postulados del pragmatismo y del positivismo. La anécdota de cómo el enérgico Neurath logró reclutar para las filas de su Movimiento a un renuente John Dewey resulta iluminadora a estos efectos: Según dijo Morris en una ocasión, Neurath «estaba acostumbrado a que sus ideas salieran adelante», y quería que Dewey se involucrara en el proyecto de la enciclopedia. Si en 1935 éste aún se estaba resistiendo activamente, lo cierto es que pronto Neurath terminaría por imponerse. Después de entrevistarse con Neurath en Nueva York, Dewey accedió a colaborar en la primera monografía de la Enciclopedia y a integrarse en su Comité oficial de consejeros. Un relato sostiene que Neurath logró la participación de Dewey acudiendo a su casa de Morningside Heights para declarar: «juro que no creemos en las proposiciones atómicas». Abraham Edel, que estuvo presente, recuerda que Neurath declaró algo diferente: que «le interesaban los valores, pero pensaba que no había nada que decir sobre ellos salvo que los tenemos»17. La versión apócrifa del encuentro y la acreditada por uno de sus testigos apuntan desde direcciones distintas a uno y el mismo problema de fondo: la articulación de la problemática sociopolítica, y de un discurso cargado de elementos valorativos, con los presupuestos de una «filosofía científica». En el caso del positivismo, ambos aspectos debían permanecer nítidamente separados: una cosa eran los hechos y otra bien distin- 16 «Theory of Valuation», International Encyclopedia of Unified Science, vol. 2, núm. 4, Chicago, University of Chicago Press, 1939 (LW, 13, 189-251). La primera contribución de Dewey, a la que enseguida nos referiremos, había aparecido el año anterior en el primer número del primer volumen, junto con trabajos de Neurath, Niels Bohr, Bertrand Russell, Carnap y Morris. De la Enciclopedia llegaron a aparecer veinte volúmenes, el último en 1970. Otros órganos de expresión del Movimiento por la Unidad de la Ciencia fueron la revista Erkenntnis —publicada desde 1930 hasta 1939, pervivió luego durante un breve período en su prolongación inglesa, el Journal of Unified Science— y, ocasionalmente, las colaboraciones en las revistas Philosophy of Science y Synthese. 17 G. A. Reisch, ob. cit., págs. 84-85. El testimonio de Edel procede de una comunicación personal a Reisch. —20— ta los valores. Los primeros podían ser elucidados con los métodos de la ciencia, los segundos no. Los juicios de valor —como, por ejemplo, que la ciencia y su método tienen una importante función social y cultural que cumplir— no pueden ser objeto de escrutinio científico ellos mismos, de modo que poco puede hacer la filosofía al respecto salvo confiar en los efectos liberadores de una crítica sistemática de los «sinsentidos» metafísicos. Para el pragmatismo, en cambio, una «ciencia de hechos», reductible en último término a una suma de proposiciones atómicas ensartadas mediante conectivas lógicas, difícilmente podría servir de guía para los asuntos humanos ni arrogarse semejante papel en la vida del individuo y de la sociedad. La proscrita transición del «ser» al «deber ser» necesitaba hallar algún camino por el que abrirse paso si es que el mensaje político que se intentaba promover quería ser coherente con sus propios presupuestos. Como apunta Dewey al final de Teoría de la valoración: Hoy por hoy, la mayor brecha en el conocimiento es la que existe entre materias humanísticas y no humanísticas. La quiebra desaparecerá, la brecha se cerrará, y la ciencia se mostrará como una unidad de hecho operante y no meramente pensada, cuando las conclusiones de la ciencia no humanística e impersonal se empleen para guiar el curso de la conducta distintivamente humana [...]. La ciencia no es sólo un valor (ya que expresa el cumplimiento de un deseo y un interés humano especial), sino que constituye el medio supremo para determinar válidamente todas las valoraciones que se producen en todos los aspectos de la vida humana y social18. Si la zona de fricción era clara, no lo era menos la conciencia de que merecía la pena intentar engrasarla con vistas a formar un frente común ante la pujanza de las filosofías «anti-modernas» y «anti-científicas», con sus correspondientes implicaciones ideológicas. Al menos en el caso de Dewey, ése fue sin lugar a dudas el motivo que lo llevó a superar sus iniciales reticencias y ceder a los avances de Neurath. Sus dos trabajos para la Enciclopedia reflejan claramente esta situación. El primero, La unidad de la ciencia como problema social19, sostenía la tesis de que, si la defensa y promoción de la ciencia constituye un problema social de primera importancia, es porque su principal enemiga no es la ignorancia, sino «la influencia del prejuicio, el dogma, 18 19 TV, LW, 13, 251. «Unity of Science as a Social Problem» (LW, 13, 271-280). —21— el interés de clase, la autoridad externa, los sentimientos racistas y nacionalistas, y otros poderes similares»20. Es decir, los poderes que en sí mismos son fuente de los peores males sociales, son al mismo tiempo los que más tendrían que perder con una extensión de los hábitos científicos de pensamiento, lo cual constituye el mejor argumento para favorecer esos hábitos. Esto deja ver a las claras que la verdadera batalla no se estaba librando en el mundo de las ideas (combatir la ignorancia), sino en la arena social (combatir la injusticia). En el segundo ensayo, Teoría de la valoración, Dewey intentaba brindar a los positivistas el modo de franquear esa barrera analítica entre «hechos» y «valores» que les impedía proponer abiertamente una ciencia de los intereses y de los fines humanos (pues a eso se reducían para Dewey los «valores»), mostrando que los juicios de valor podían construirse como juicios empíricos sometidos exactamente a las mismas pruebas de validez experimental que rigen en las ciencias para los juicios de hecho. Ésta es precisamente una de las definiciones que admite el pragmatismo en la versión que de él elaboró Dewey: la concepción de un método para incrementar el valor concreto de la experiencia futura tomando la experiencia pasada y presente como único y exclusivo criterio, y donde ese «valor concreto» de la experiencia es una cualidad en última instancia indivisible, aunque, en función de los contextos, la especifiquemos como valor ético, estético, epistémico, jurídico o de cualquier otra variedad. Pero para ello era imprescindible convencer previamente a los positivistas de que el emotivismo que suscribían constituía un análisis radicalmente equivocado, desde sus propios presupuestos científicos, del discurso valorativo en general (si bien, en la práctica, ellos se ocuparon casi exclusivamente del lenguaje moral). 3. HECHOS Y EMOCIONES Así pues, tanto por las circunstancias de su redacción como por sus objetivos dialécticos, Teoría de la valoración debe leerse sobre el trasfondo de este problemático diálogo con el positivismo y, en especial, con su corolario ético emotivista. Como señalaba Alfred Ayer en un pasaje citado antes, las fuentes del emotivismo se remontan a lo que Max Black denominó «la guillotina de Hume»: el paso desde un conjunto cualquiera de premisas fácticas («es») a una «nueva relación» de carácter nor20 Ibíd., pág. 274. —22— mativo («debe ser»)21 no se produce nunca sobre bases lógicas, esto es, por mediación del entendimiento, sino que es más bien el sentimiento de aprobación o censura, «debido a la particular estructura y constitución de [nuestra] mente», el responsable de ese movimiento y, por ende, la fuente última de la moral22. Siendo así, no hay nada que la tipificación moral de un hecho añada a nuestro conocimiento de éste, ninguna circunstancia o conexión nueva que se sume a lo que el hecho es de por sí. El juicio moral se limita a dar salida a la respuesta emocional que tal hecho suscita en quien lo contempla, en virtud de una reacción psicológica, no reflexiva, inscrita en su constitución natural23. Subyace aquí un esquema ontológico que, andando el tiempo, hallará su expresión más descarnada en ese mundo como «totalidad de los hechos», o que «se descompone en hechos», del que habla Wittgenstein en el Tractatus, libro que con tanto fervor se leerá en las reuniones del Círculo de Viena: «en el mundo todo es como es y todo sucede como sucede; en él no hay valor alguno, y si lo hubiera carecería de valor»; «por eso tampoco puede haber proposiciones éticas»24. No obstante, tampoco el objetivismo, pese a conceder un estatuto ontológico propio a los valores, admitía que éstos pudieran establecer relaciones lógicas con las entidades naturales; precisamente su especificidad ontológica exigía que no fueran reductibles a una suma cualquiera de descripciones fácticas. Así, por ejemplo, G. E. Moore había afirmado que «las proposiciones sobre lo bueno son todas ellas sintéticas y nunca analíticas»25, lo cual venía a 21 David Hume, A Treatise of Human Nature, L. A. Selby-Bigge y P. H. Nidditch, Oxford, Oxford University Press, 1978; III, 1, I, págs. 469-470 [Tratado de la naturaleza humana, edición de Félix Duque, Madrid, Tecnos, 2005]. 22 David Hume, Investigación sobre los principios de la moral, Apéndice I («Sobre el sentimiento moral»). Edición de Gerardo López Sastre, Madrid, Espasa Calpe, 1991, págs. 160-161. Aun cuando para Hume la moral debe apoyarse en una «ciencia del hombre», las leyes de esta última no constituyen de por sí juicios morales, pues el que los hombres experimenten por lo común determinados sentimientos placenteros o displacenteros ante las acciones propias y de otros es una «cuestión de hecho», no un juicio de valor. 23 «En las disquisiciones del entendimiento inferimos algo nuevo y desconocido a partir de circunstancias y relaciones conocidas. En las decisiones morales todas las circunstancias y relaciones deben ser previamente conocidas; y la mente, a partir de la contemplación del conjunto, siente alguna nueva impresión de afecto o de disgusto, de estima o de desprecio, de aprobación o de censura». Ibíd., págs. 163-164. 24 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (1922). Edición de Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera, Madrid, Alianza Ed., 1987. Los entrecomillados corresponden, respectivamente, a los números 1.1, 1.2, 6.41 y 6.42. 25 G. E. Moore, Principia Ethica (1903), Londres, Cambridge University Press, 1980, §7, pág. 7 [Principia ethica. Traducción de Adolfo García Díaz, México, UNAM/Centro de Estudios Filosóficos, 1983]. —23— querer decir dos cosas: 1) que la propiedad «ser bueno» es simple, inanalizable, y 2) que su co-presencia junto con otras propiedades en el mismo objeto es siempre un hecho contingente26. Sobre esta base, bautizó como «falacia naturalista» la identificación de esa propiedad simple e indefinible con cualesquiera otras («ser deseado», «ser placentero», etc.)27. Pero, allí donde el Tractatus apuntaba a la inefabilidad de lo ético28, los positivistas reincidirán en el psicologismo de Hume: los términos morales no pertenecen a la función descriptiva, propiamente simbólica, del lenguaje, pero tampoco rebasan en su intención los «límites del mundo»; simplemente se agotan en su efecto expresivo y exhortativo. Así es como quedará recogido de forma canónica este punto en el influyente ensayo de Ogden y Richards sobre el significado: [El] uso [ético] de «bueno» es, sugerimos, un uso puramente emotivo. Cuando usamos la palabra en este sentido no 26 También para Wittgenstein «los estados de cosas son independientes unos de otros», y «del darse o no darse efectivos de un estado de cosas no puede deducirse el darse o no darse efectivos de otro» (Tractatus, 2.061 y 2.062). Este común atomismo tiene su razón de ser en la crítica del monismo idealista y su doctrina de las «relaciones internas» que por esos años (principios del siglo XX) abanderaba Bertrand Russell, filósofo con el que se asociaron tanto Wittgenstein como Moore. Resulta un punto irónico que fueran estas disquisiciones metafísicas las que estuvieran en el origen de la filosofía analítica, tan poco amiga de ellas. 27 Con todo, Moore estaba diciendo algo sustancialmente distinto de lo que decía Hume, pues él sostenía que la bondad de un objeto es parte de su descripción (no natural). Tampoco desde el punto de vista lógico la «guillotina de Hume» y la «falacia naturalista» apuntan a lo mismo: Hume se limitaba a señalar un vacío de razones (y no un razonamiento falaz) entre la descripción de una cuestión de hecho y su valor moral, por entender que éste último traducía meramente las emociones naturales humanas. En cuanto a la falacia denunciada por Moore, lo cierto es que no hay tal, y sí una flagrante petición de principio por parte del propio Moore —sobre este punto, sigue siendo útil el viejo artículo de William K. Frankena, «La falacia naturalista» (1939), reeditado en Philippa Foot (comp.), Teorías sobre la ética, Madrid, FCE, 1974—, ya que el naturalista niega que exista «bueno» como propiedad indefinible. Antes de acusarle de confundir una propiedad no natural con otras naturales, Moore debería demostrar a satisfacción del naturalista que tal cosa existe. Lejos de ello, más tarde reconoció su fracaso en este punto: «en los Principia dije y me propuse probar que ‘bueno’ era indefinible (y creo que muchas veces, aunque quizá no siempre, usé esta palabra para decir lo mismo que con ‘valioso por sí mismo’). Pero, ciertamente, todas las supuestas pruebas eran falaces. Ninguna de ellas podía probar que ‘valioso por sí mismo’ es indefinible. Pienso que tal vez sea definible: no lo sé. Pero sigo considerando muy probable que sea indefinible.» G. E. Moore, «¿Es la bondad una cualidad?» (1932), en Defensa del sentido común, y otros ensayos. Traducción de Carlos Solís. Madrid, Taurus, 1972. 28 «La ética es trascendental» (Wittgenstein, ob. cit., 6.421), en el sentido de que intenta vanamente decir mediante proposiciones lo que éstas, que sólo pueden «figurar» hechos posibles del mundo, son incapaces de expresar. —24— afirmamos nada, y no tiene función simbólica. Así, cuando lo usamos en la oración «esto es bueno», simplemente nos referimos a esto, y la adición de «es bueno» no introduce ninguna diferencia en nuestra referencia. Cuando, por otro lado, decimos «esto es rojo», la adición de «es rojo» a «esto» simboliza una extensión de nuestra referencia, a saber, a alguna cosa roja. Pero «es bueno» no tiene una función simbólica comparable; sirve sólo como un signo emotivo que expresa nuestra actitud ante esto y, quizás, evoca similares actitudes en otras personas, o las incita a acciones de una clase u otra29. Tal análisis quedará asimilado punto por punto a la ortodoxia positivista, paradigmáticamente en el texto que muchos, entre ellos Dewey, tomaron como exposición de referencia para sus doctrinas: Lenguaje, verdad y lógica, de Ayer30. Algunos de sus oponentes lo consideraron sin más «un ataque a la moral», y tacharon a sus defensores de «corruptores de la juventud»31. En una vena menos tremendista, pero igualmente crítica, Dewey juzgó que se trataba de «un error teórico y, cuando se traslada generalizadamente a la práctica, una fuente de debilidad moral»32. Tal como se plantea, el problema pertenece al terreno del análisis semántico, y no hay duda de que una crítica del emotivismo tendrá que presentar argumentos de esa naturaleza si es que quiere ser relevante. Pero, según acabamos de ver, el análisis emotivista descansaba a su vez en ciertas e importantes asunciones ontológicas que podrían ser igualmente cuestionadas (o, al menos, explicitadas en su condición de tales). Y aunque Dewey no rehuirá la discusión formal sobre el significado, es característico de su aproximación a los problemas filosóficos el preguntarse por los factores histórico-culturales que determinan la aparición de éstos y condicionan los vocabularios en que vienen formulados. Así, en el caso de la vinculación entre posi- 29 C. K. Ogden e I. A. Richards, The Meaning of Meaning. A Study of the Influence of Language upon Thought and the Science of Symbolism (1923), Londres, Routledge & Kegan Paul, 1960, pág. 125. [El significado del significado: una investigación sobre la influencia del lenguaje en el pensamiento y la ciencia simbólica. Traducción de Eduardo Prieto, Buenos Aires, Paidós, 1964]. 30 Alfred J. Ayer, Language, Truth and Logic (1936), Harmondsworth, Penguin Books, 1983. [Lenguaje, verdad y lógica. Traducción de Marcial Suárez, Barcelona, Planeta-De Agostini, 1994]. Las tesis emotivistas se presentan en el capítulo 6, «Critique of Ethics and Theology», del que Dewey tomará algunas citas en el epígrafe II de Teoría de la valoración. 31 Véase la ya citada «Introducción» a A. J. Ayer (comp.), El positivismo lógico, pág. 28. 32 John Dewey, «El objeto de la ética y el lenguaje», LW, 15, 129. Este texto está incluido como Apéndice II de la presente edición. —25— tivismo y emotivismo, señaló expresamente su relación con la problemática asociada a la revolución científica de los siglos XVII y XVIII33. Dewey se anticipó a las interpretaciones, hoy consolidadas, que sitúan el epicentro de la revolución científica moderna en ciertas transformaciones profundas, tanto prácticas como ideológicas, que rebasan el marco del mero cotejo «interno» entre teorías. La historiografía positivista, precisamente por ser el positivismo (en sentido amplio) una consecuencia directa de dicha revolución en el plano intelectual, no podía menos que ver en ella el momento «fundacional» de la Ciencia —o su consagración definitiva tras siglos de avances inconexos y dubitativos— mediante el feliz descubrimiento de su Método propio. Esta nueva práctica metodológica habría desvinculado definitivamente los procesos materiales de la idea de propósito, en lo que se entendía como una liberación de la insidiosa servidumbre hacia la metafísica de Aristóteles en que hasta ese momento se había movido el estudio de la naturaleza. Ahora bien, aquella preeminencia de las «causas finales» como mecanismo explicativo se leía, proyectando sobre el pasado categorías propias, como la atribución ingenua de disposiciones antropomorfas (intencionales) a lo que en realidad eran sólo interacciones mecánicas, y no como parte de un esquema metafísico alternativo que no trazaba división apriorística alguna entre lo «intencional» y lo «mecánico», o entre lo humano y lo no-humano. Desde ese esquema proto-naturalista, si cabe llamarlo así, tanto lo animado como lo inanimado podían comportarse a veces —si bien excepcionalmente— de manera desordenada y caprichosa, y otras veces —las que se pueden reducir a explicación, a «teoría»— de acuerdo con ciertas pautas que tienden a conformar un orden inteligible34. En el caso de las acciones humanas, dichas pautas se traducían en principios prácticos (ético-políticos, sociales), y en el caso de las demás cosas en principios físicos; pero la analogía entre ellos resultaba evidente, en tanto que identificaban la «naturaleza» de cada sustancia —y, por ende, lo que de ellas había que conocer— con un cierto régimen «normativo» que le era propio. 33 Al comienzo de Teoría de la valoración vincula, en efecto, la polarización del debate sobre los valores a las transformaciones conceptuales que dieron lugar a las modernas ciencias. Aunque en ese lugar la idea esté apenas esbozada, se trata de un tópico que se repite a menudo en su obra, lo que permite enhebrar el argumento que aquí ofrecemos a título de reconstrucción. 34 A este respecto, es destacable la minuciosidad analítica que Aristóteles exhibe al distinguir entre téchne, ph ýsis, týche y autómaton en su discusión de la causalidad; véase Física, II, 4 (y Metafísica, 1070a5). —26— La ciencia moderna, en cambio, se instala en un esquema metafísico sustancialmente distinto desde el momento en que re-conceptualiza la materia mediante su idealización matemática. El orden abstracto de las matemáticas no proporciona una dirección (un telos) a los fenómenos, sino que se limita a regular las relaciones constantes de unos con otros. De ahí resulta la novedosa idea de «hecho», que pasará a considerarse el objeto propio y único de la ciencia35. Pero estos «hechos», caracterizados ahora por carecer intrínsecamente de dirección, de propósito, no sirven para dar cuenta de las acciones humanas tal como los propios agentes nos las representamos36, y así las acciones pasan a constituir un orden paralelo a la cadena causal de los hechos y cuya relación con ésta se vuelve un problema simultáneamente epistemológico —qué método debe usarse en una «ciencia del hombre y de la sociedad» (o, por usar la terminología de la época, en la Filosofía Moral)— y metafísico —qué ontología permitiría articular ambos órdenes. Suponiendo que rechacemos el reduccionismo materialista y consideremos que la representación que nos hacemos de nuestras acciones es adecuada, se diría que una ontología de «hechos» es cuando menos incompleta. Pues, aunque una acción es sin duda un hecho que produce otro hecho, lo que hace de ella una acción es que el hecho producido resulta de una preferencia, de forma que esos dos hechos están en una relación que se sobreañade a su dimensión causal y le proporciona otra más: la relación medio-fin. Si nuestras acciones son algo real y 35 Al ser la dicotomía conceptual «hecho-valor» de factura relativamente reciente, por fuerza también ha de serlo la noción de «hecho» qua distinta de la de «valor». La ciencia premoderna no describía hechos para establecer las leyes que los correlacionan, sino que clasificaba sustancias para descubrir los principios que gobiernan su comportamiento. Precisamente, lo que caracterizaba a las sustancias era que hacían cosas; eran, cada una a su manera, un tipo de «agente» (si bien, claro está, tampoco los agentes eran otra cosa que sustancias), y la meta del conocimiento consistía en llegar a entender el régimen que regulaba todas esas «acciones»: la acción de caer de la piedra, la acción de girar de la estrella, la acción de latir del corazón, o la acción de entender del propio científico. Todos estos «hechos» realizaban al mismo tiempo «valores» (satisfacían fines, perseguían metas), de ahí que no hubiera posibilidad de contraponer unos a otros ni necesidad de conceptualizarlos por separado. 36 El pensamiento antiguo ya tuvo conciencia de esta aporía. La metafísica atomista, alternativa a la aristotélica, prefiguraba ese mundo de ciegos «hechos» al describir los fenómenos como el resultado del movimiento azaroso de los átomos, a lo que Sexto Empírico comenta: «de hecho, si Epicuro pone el fin en el placer y afirma que el alma —puesto que también todo— está compuesta de átomos, resulta inconcebible decir cómo es posible que en un montón de átomos surja el placer y el acuerdo o juicio de que tal cosa es elegible y buena y tal otra es vitanda y mala» (Esbozos pirrónicos, III, xxiii y xxiv, 187. Usamos la traducción de Antonio Gallego Cao y Teresa Muñoz Diego, Madrid, Gredos, 1993). —27— no un mero espejismo, como sostiene el reduccionista, entonces esa dimensión no lo es menos. Pero en tal caso no sólo hay hechos: hay también la preferencia de unos hechos sobre otros, o lo que hace de ciertos hechos algo susceptible de ser perseguido o buscado por la acción, lo que los «tensa» en la relación medios-fines. El nombre genérico para eso es «valor». Así pues, bajo este supuesto de la realidad de las acciones, hay hechos, pero tiene que haber también valores (o valoraciones)37. Esto había de plantear un problema serio a quienes, como los positivistas, no sólo adoptaban la «ciencia de hechos» (la ciencia «natural», idealmente la física) como paradigma epistemológico, sino que limitaban igualmente su ontología a un «mundo de hechos». Había que volver a introducir de alguna forma el dato de que los agentes tienen preferencias en un cuadro del que en principio había quedado excluido, por estar dicho cuadro articulado en «hechos» que ahora valen todos lo mismo, dado que en el mundo «todo es como es y todo sucede como sucede». La solución vendría de la mano de la psicología (como vimos, la proporcionaban ya confeccionada Hume y toda la escuela de psicólogos empiristas del XVIII): lo que media entre esos dos hechos que la acción enlaza, lo que convierte a uno de ellos en el hecho preferido, o «fin», y da curso al otro como «medio», es a su vez otro conjunto de hechos llamados «sentimientos» o «emociones». De esta manera las acciones quedaban reabsorbidas en el «mundo de los hechos» al describirse como meros efectos de las emociones, que son ellas mismas hechos también38. 37 Usar el sustantivo «valor» parece comprometernos necesariamente con algún tipo de entidad, pero esto es sólo una trampa lingüística (y bastante ingenua además). En Teoría de la valoración (LW, 13, 194), Dewey señalará precisamente que la cuestión de si la forma sustantivada tiene o no prioridad conceptual sobre la verbal (que en inglés coinciden, ya que «value» puede usarse indistintamente como verbo y como sustantivo) es filosóficamente decisiva. Así, se puede pensar que los valores son entidades, en cuyo caso el verbo «valorar» (derivado de ese sustantivo) mencionaría un cierto acto de aprehensión; o se puede pensar que lo que existe primariamente es la acción de valorar, en cuyo caso el sustantivo «valor» (derivado de ese verbo) mencionaría el objeto de una cierta actividad. En este segundo sentido, que algo sea «un valor» no lo caracteriza ontológicamente (o «en cuanto a su existencia primaria», como dice Dewey), sino en relación con una actividad nuestra, como cuando decimos de una botella vacía sobre la que estamos practicando el tiro que es «un blanco». Así pues, la morfología de la palabra es en sí misma inocua, pese a lo cual (y también precisamente por ello) Dewey aceptó la sugerencia de los editores de la Enciclopedia para cambiar el título original de su ensayo, «Teoría de los valores», por el de «Teoría de la valoración». 38 En este sentido, el emotivismo no es una forma de reduccionismo materialista (que es la otra opción abierta para el positivista), ya que en principio pretende ser compatible con la representación que nos hacemos de nuestras acciones. —28— Tal es, en líneas generales, la razón de ser del emotivismo como parte del nuevo diseño metafísico que la ciencia moderna alumbra, con la noción de «hecho» —en tanto que contrapuesta a «valor»— como categoría fundamental. Cuando más adelante se reemplace el estudio de «la particular estructura y configuración de la mente», al que se consagraron Hume y los viejos empiristas clásicos, por el de la particular estructura y configuración del lenguaje, practicado por los positivistas o empiristas lógicos, la divisoria ya trazada entre cuestiones empíricas y morales, entre hechos y valores, permanecerá inalterable, y aun se reforzará con un blindaje semántico. Allí donde antes se decía —por repetir el ejemplo de Hume—39 que el conocimiento del hecho de que Nerón mató a Agripina y su valoración como un crimen proceden de facultades mentales independientes la una de la otra (el entendimiento y el sentido moral, respectivamente), ahora se dirá que los correspondientes enunciados operan en niveles de significado no menos independientes entre sí. El término «malo» aplicado al parricidio de Nerón no describe ningún rasgo empírico del suceso, sino que se limita a dejar constancia de la actitud del propio hablante hacia él en virtud del significado emotivo de esa palabra. 4. «SIGNIFICADO EMOTIVO» La idea de que existe algo a lo que cabe denominar el «significado emotivo» de un término fue introducida por el filósofo norteamericano Charles Leslie Stevenson (1908-1979) en un libro que marcaría durante largo tiempo el tratamiento de estas cuestiones en el ámbito de la filosofía analítica: Ética y lenguaje, aparecido en 194440. Profesor en la universidad de Yale de 1939 a 1946, y en la de Michigan desde 1948 hasta 1977, Stevenson había recalado durante su período de formación en Cambridge, donde estudió con Moore y con Wittgenstein. Precisamente el influjo de éste último, inmerso ya en su «segunda época», se deja sentir claramente en el giro que ahora se imprime a la noción de significado: ya no se trata de aquel rígido «figurar el mundo» encomendado al lenguaje desde la teoría pictórica del Tractatus, sino de un amplio abanico de usos que 39 Véase el Apéndice I a la Investigación sobre los principios de la moral, antes citado. 40 Charles L. Stevenson, Ethics and Language, New Haven, Yale University Press, 1944; citaremos esta obra por la traducción de E. A. Rabossi, Ética y lenguaje, Barcelona, Paidós, 1984. —29— las palabras admiten en relación con distintos contextos prácticos y con diferentes intenciones del hablante41. No hace ninguna falta, pues, sostener una tesis tan anti-intuitiva como la de que las oraciones que expresan valoraciones son sinsentidos. Puesto que tienen un uso dentro del lenguaje, los términos típicamente valorativos como «bueno», «malo», «justo», «deseable», etc., sí son significativos; sólo que ese uso, como venían señalando los positivistas, no tiene nada que ver con la descripción de hechos, sino con la manifestación y comunicación de emociones (o, como dirá Stevenson, no se usan para formular creencias, sino para expresar y modificar actitudes). Con Stevenson, el emotivismo adquiere una complejidad teórica y un refinamiento técnico notables, si lo comparamos con la posición más bien apendicular y la atención meramente periférica que le otorgaron los positivistas lógicos. Y ello obedece, no sólo a la ya mencionada introducción de elementos de la filosofía del lenguaje del segundo Wittgenstein, sino también —lo que no podría ser más relevante aquí— al conocimiento que Stevenson tenía, en su condición de pensador norteamericano, de la filosofía de Dewey. Resulta revelador en este sentido que Ética y lenguaje se abriera con dos citas empleadas a modo de epígrafe, una tomada de Ogden y Richards y la otra de Dewey, como si el autor quisiera fundir de alguna manera las tradiciones representadas de uno y otro lado42. También es significativo que Cavell y Sesonske, en el artículo que citábamos más atrás, interpretaran la reelaboración del emotivismo por parte de Stevenson como resultado en parte de su lectura de Dewey, lo que permitiría ser optimista respecto a la posibilidad de reconciliar ambas tradiciones43. Quizá sea cierto, como quieren estos autores, que las discrepancias entre la perspectiva pragmatista y la positivista tuvieran su origen en una diferente selección del objeto de sus respectivos análisis, que de esta forma resultarían ser más bien complementarios que incompatibles. Pero, en tal caso, habrá que preguntarse qué razones filosóficas de fondo operaron en esa decisión inicial, y qué consecuencias se siguieron. 41 Esta impronta wittgensteiniana ya marcaba un trabajo anterior de Stevenson, también muy influyente en su momento: el ensayo «Persuasive Definitions», aparecido en la revista Mind en 1938. 42 La presencia de Dewey en Ética y lenguaje no se limita al epígrafe de apertura (pág. 12): el capítulo VIII («Valor intrínseco y valor extrínseco») hace un uso intensivo de las ideas deweyanas (véase la nota 1 en la pág. 167), y el XII («Algunas teorías relacionadas») dedica la primera sección al análisis de Dewey de los juicios valorativos. 43 S. Cavell y A. Sesonske, ob. cit., págs. 8 y 15 y sigs. —30— Por todo ello, cabe pensar que la confrontación del punto de vista de Dewey con las opiniones de Stevenson arroje una luz suplementaria sobre el alcance de las cuestiones que en este debate general en torno a la valoración se estaban ventilando. Nada mejor, entonces, que ofrecer al lector de Teoría de la valoración el «diálogo» que Stevenson y Dewey mantuvieron más tarde a través de los dos textos que se incluyen como APÉNDICES de la presente edición. El primero de ellos es la larga reseña que redactó Dewey del mencionado libro de Stevenson al año siguiente de su aparición, y que lleva el título de «El objeto de la ética y el lenguaje»44. El segundo, la «Introducción» que Stevenson escribió en 1978 para el volumen 5 de los John Dewey’s Middle Works, perteneciente a la serie de sus obras completas y que contiene Ethics, el tratado que Dewey publicó en colaboración con James H. Tufts en 190845. La toma en consideración de los argumentos que allí se cruzaron resultará de gran ayuda para formarse un juicio más completo sobre los problemas que preocupaban a Dewey y sobre el efecto que sus ideas pudieron tener en sus interlocutores. De todos modos, hay que decir que también Dewey llegó a familiarizarse mejor con las opiniones de esos mismos interlocutores y a percibirlas más matizadamente. Una vez que tuvo ocasión de discutir directamente con Carnap y con Neurath, llegó a la conclusión de que la presentación de Ayer, principal blanco de sus críticas al emotivismo en Teoría de la valoración, no hacía enteramente justicia a las ideas de ambos46. En cuanto a Stevenson, Dewey tampoco tuvo inconveniente en reconocer que Ética y lenguaje representaba «decididamente un progreso» en relación con aquellos autores que «han negado toda fuerza descriptiva a las expresiones morales»47. Para Stevenson, en efecto, «en los contextos típicos de la ética normativa, los términos éticos tienen una función que es a la vez emotiva y descriptiva»48. Por consiguiente, las oraciones que incluyen dichos términos poseen simultáneamente un «significado descriptivo» y un «significado emotivo»: el primero contiene una referencia a hechos, tiene valor cognitivo y traduce las creencias (en sentido 44 «Ethical Subject-Matter and Language», LW, 15, 127-140. La reseña crítica apareció originalmente en el Journal of Philosophy, 42 (1945), págs. 701-712. 45 Ethics (1908), MW, 5, ix-xxxiii. La introducción de Stevenson analiza sólo las partes de Ethics que son obra de Dewey, y se ciñe además al texto de la primera edición, muy revisado luego en la posterior de 1932. 46 Véase G. A. Reisch, ob. cit., pág. 83. 47 J. Dewey, «El objeto de la ética y el lenguaje», LW, 15, 136 (véase también 140). 48 Ch. L. Stevenson, Ética y lenguaje, ed. cit., pág. 86. —31— epistémico) del hablante; el segundo expresa sus actitudes, carece de valor cognitivo y es responsable del carácter directivo o normativo de tales oraciones. Ahora bien, el vínculo entre ambos tipos de significado no es de naturaleza lógica, sino que depende de contingencias psicológicas, sociológicas e históricas; las actitudes que acompañan a nuestros estados cognitivos de creencia no se desprenden per se de los hechos que constituyen su referencia objetiva, sino de un cierto tipo de condicionamiento emocional que está, como insistía Hume, en la raíz misma de nuestro sentido moral, es decir, de nuestra capacidad de valorar tales hechos como buenos o malos. Así, dirá Stevenson, aunque no se pueda discutir que nuestros juicios de valor incluyen descripciones fácticas (luego son informativos) y presuponen el asentimiento a determinadas creencias (luego son cognitivos), su especificidad no reside en ninguna de estas propiedades, sino en ese «plus» que aporta el significado emotivo y que confiere al lenguaje moral su peculiar uso, no compartido por el lenguaje de la ciencia: el de transmitir y modificar actitudes. Es natural que Dewey considerara «un progreso» el reconocimiento por parte de Stevenson de que las oraciones éticas involucran hechos y ponen en juego conocimientos empíricos. En cuanto al uso de dichas oraciones, para él era también claro que se relacionaba con el intento de modificar las actitudes, disposiciones y conductas de las personas49. Ahora bien, añadirá, «el punto en discusión es si los hechos que tienen que ver con el uso y la función hacen que oraciones y términos éticos no sean enteramente comparables a los científicos en lo que respecta a su objeto y contenido»50. Es decir, el punto en discusión es si basta con constatar que las oraciones éticas y las científicas cumplen funciones distintas para concluir que sus significados son esencialmente diferentes. En opinión de Dewey, no hay razón alguna para realizar semejante transición: Una cosa es decir que, debido a la función o al uso distintivo de los enunciados morales, se seleccionan unos hechos más bien que otros, y se disponen u organizan de una determinada manera más bien que de otra. [...] Otra cosa completamente distinta es convertir la diferencia de función y de uso en un componente diferencial de la estructura y contenidos de los enunciados éticos51. 49 «De las oraciones éticas, tal como se las usa comúnmente, creo que se podría decir que su entero uso y su entera función es directiva o ‘práctica’». J. Dewey, «El objeto de la ética y el lenguaje», LW, 15, 137. 50 Ibíd. 51 Ibíd., pág. 128. —32— En una palabra, Dewey se manifiesta en desacuerdo con una teoría que entienda el significado meramente como uso. No es cuestión de desarrollar aquí los pros y contras de una tal concepción del significado, ni es tarea que corresponda a este estudio introductorio. Pero sí nos parece pertinente despejar al menos la posible objeción de que, en este punto particular, Dewey estaría acusando un cierto «retraso» en relación con lo que en aquel momento eran las corrientes más avanzadas en la filosofía analítica del lenguaje52. Es verdad que, para muchos filósofos analíticos encuadrados en la denominada «escuela del lenguaje ordinario», el lema «el significado es el uso» se convirtió en la pieza clave de la semántica y en un principio metodológico esencial del análisis filosófico. Así parecía seguirse del innovador enfoque introducido por el segundo Wittgenstein —con la noción de «juego de lenguaje»— y por el inglés John L. Austin —con la de «acto lingüístico»— en la filosofía analítica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la adopción de dicho lema en su forma literal era sólo una manera de extraer las consecuencias de lo que Austin o Wittgenstein habían estado haciendo (y que ninguno de los dos formuló en esos términos). Otros continuadores, en cambio, se resistieron a semejante simplificación, siendo quizá el más conspicuo de entre ellos el norteamericano (pero formado en Oxford con Austin y Peter F. Strawson) John R. Searle. En conexión con el problema que ahora nos ocupa resulta obligado mencionar, por más que sea rápidamente, su artículo de 1962 «Significado y actos de habla», en el que expresamente rechaza que el significado de «bueno» pueda hacerse equivaler a su uso prescriptivo53. Tras proponer una serie de contraejemplos sencillos en los que el término «bueno», aun siendo empleado en su sentido ordinario, carece por completo de funciones prescriptivas, Searle concluye: 52 De hecho, el propio Stevenson da a entender algo así en su Introducción a Ethics, véase la pág. xxiii, nota 19. 53 John R. Searle, «Meaning and Speech Acts». Philosophical Review, LXXI (1962), págs. 423-432. Aunque el artículo se dirige en general contra la teoría de que el significado es el uso, el ejemplo que Searle utiliza para armar su argumento es el del término «bueno», atacando las tesis —equivalentes a las de Stevenson en este punto— de Richard M. Hare en The Language of Morals (Oxford, The Clarendon Press, 1952). Merece la pena señalar que en la fecha de este trabajo Searle pertenecía a la Universidad de Michigan, donde a la sazón se encontraba también Stevenson; si no lo cita es probablemente porque, a esas alturas, el prescriptivismo de Hare ya había tomado el relevo del emotivismo de Stevenson como teoría analítica del lenguaje moral. —33— Señalar que «bueno» está asociado a recomendaciones no es responder a la pregunta «¿qué significa ‘bueno’?», sino a la pregunta «¿qué es llamar bueno a algo?». Por tanto, la vieja cuestión filosófica «¿en qué consiste que algo sea bueno?» ha sido confundida con «¿en qué consiste llamar buena a una cosa?» Suponer que estas dos preguntas son la misma constituye uno de los errores más extendidos en la filosofía contemporánea; el error surge de una particular interpretación de la idea de que el significado de una palabra es su uso. [...] El error consiste en suponer que un análisis de lo que es llamar bueno a algo nos da un análisis de «bueno». Se trata de un error porque cualquier análisis de «bueno» debe dar cabida al hecho de que la palabra realiza la misma aportación en diferentes actos de habla, no todos los cuales serán casos de llamar bueno a algo. «Bueno» significa lo mismo tanto si pregunto si algo es bueno, como si formulo la hipótesis de que es bueno, o me limito a afirmar que es bueno. Pero sólo en el último caso desempeña (puede desempeñar) lo que se ha dado en llamar su función comendatoria54. Por supuesto, esto no quiere decir que, para Searle, el significado de los términos y oraciones subsista enteramente al margen de su uso, sino simplemente que especificar sin más el uso —el cual, por otra parte, nunca es uno solo— no es dar el significado55. Esta misma opinión podría atribuirse perfectamente a Dewey56, quien tampoco es sospechoso de idealismo en materia de significado. Más bien al contrario, su tratamiento de este concepto fue siempre contextualista y pragmático, como se dejará ver enseguida a propósito de su crítica a la noción de «significado emotivo». De hecho, uno de sus primeros pasos en Teoría de la valoración consistirá en analizar cuidadosamente los diferentes usos de los términos «valor» y «valorar», con el siguiente saldo último: «la conclusión es que los usos lingüísticos no nos ayudan mucho. Es más, cuando se recurre a ellos para dirigir las discusiones, sólo se gana en confusión. Lo más que pueden hacer estas referencias iniciales a expresiones del lenguaje es señalar determinados problemas, y éstos, a su vez, pueden servir para delimitar el tema sobre el que se discute»57. 54 J. R. Searle, ob. cit., pág. 429. «La conexión entre el significado de ‘bueno’ y el acto de habla de recomendar, etc., aunque ‘necesaria’, es una conexión remota». Ibíd., pág. 432. 56 Incidentalmente, acusó a Stevenson de ser víctima de una ambigüedad en la palabra «significado» que bien podría remitir a la confusión entre significado y uso que señala Searle; véase la nota 5 en la pág. 129 de «El objeto de la ética y el lenguaje». 57 TV, LW, 13, 196. En cuanto a cuál sea realmente el significado de «bueno», es curioso que Searle aventure una respuesta que también habría 55 —34— Pero, dejando ya de lado esta discrepancia general con el planteamiento semántico subyacente, lo cierto es que la noción de «significado emotivo» de Stevenson presenta, a los ojos de Dewey, suficientes dificultades por sí misma. Para que una oración ética pueda poseer, además del contenido descriptivo que Stevenson le reconoce, ese «plus» de significado que supuestamente la caracteriza como tal, tienen que existir marcadores o signos lingüísticos específicamente emotivos cuya presencia en tales oraciones —o la de otros giros o términos reductibles a ellos mediante paráfrasis adecuadas— dé cuenta de su componente actitudinal. De lo contrario, como hemos visto, habría que limitarse a decir que las oraciones éticas tienen, sí, una función directiva (normativa, práctica), pero no porque constituyan un tipo aparte de oraciones, sino en virtud de la clase de hechos sobre los que versan. Debe haber, en definitiva, signos lingüísticos sin referente y cuyo significado se agote en su componente «emotivo». De esa clase serían precisamente las interjecciones, que según Stevenson no se asemejan a las palabras que sirven para denotar o describir emociones, sino a «expresiones naturales» como las risas, los gruñidos o los suspiros, que las exteriorizan58. Ellas le servirán como paradigma del tipo de «artefacto semántico» que serían en realidad los términos como «bueno», «malo», etc., cuya inclusión en la oración aporta sólo el «significado emotivo» de ésta. ¿Existen realmente tales artefactos semánticos?, ¿son acaso las exclamaciones e interjecciones signos carentes de referencia objetiva, meros marcadores emotivos a los que los términos valorativos como «bueno» podrían asemejarse? A este respecto, Dewey señalará59, en primer lugar, la diferencia que hay entre una risa, gruñido, etc., tomados como simple «descarga» de una podido suscribir Dewey punto por punto: «como sugirió Wittgenstein, tiene, al igual que ‘juego’, una familia de significados. Entre ellos sobresale el siguiente: cumple con los criterios o estándares de valoración o evaluación. Otros miembros de la familia son: satisface determinados intereses; e, incluso, satisface determinadas necesidades o cumple determinados propósitos. (Hay relación entre ellos: el hecho de que tengamos los criterios de valoración que tenemos dependerá de cosas tales como nuestros intereses.)». J. R. Searle, ob. cit., pág. 432. La referencia a Wittgenstein corresponde al siguiente pasaje: «pregúntate siempre en esta dificultad: ¿cómo hemos aprendido el significado de esta palabra (‘bueno’, por ejemplo)? ¿A partir de qué ejemplos; en qué juegos de lenguaje? Verás entonces fácilmente que la palabra ha de tener una familia de significados.» L. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas (1954). Traducción de Alfonso García Suárez y Ulises Moulines. Barcelona, Crítica, 1988, Parte I, § 77, pág. 97. 58 Ch. L. Stevenson, Ética y lenguaje, ed. cit., capítulo III, págs. 46-49. 59 J. Dewey, «El objeto de la ética y el lenguaje», LW, 15, 131 y sigs. —35— emoción —en cuyo caso son procesos orgánicos tan carentes de significado en sí mismos como la sudoración, el erizamiento del vello, etc.— y tomados como expresión de una emoción en particular, y entonces su valor de signos o síntomas depende, no de su simple emisión, sino de ésta conjuntamente con una gran cantidad de descripciones y contenidos cognitivos que van más allá de ella. Evidentemente, lo mismo sucede con las interjecciones: «¡ay!», o «¡vaya!», bien pueden considerarse como meras respuestas orgánicas que acompañan a un sentimiento de dolor o de contrariedad, bien como signos de tales sentimientos. Pero, en este último caso, no lo son en virtud de sí mismas, sino como parte de un contexto lingüístico y práctico en el que, precisamente, reciben una referencia, una denotación: la emoción en cuestión. Aproximándose a lo que podría haber dicho un wittgensteiniano sobre la referencia en general, Dewey afirmará a propósito de las interjecciones: «mediante su presencia en un contexto total del que el lenguaje es un miembro más, adquieren la capacidad de referir más allá de su mera ocurrencia»60. Así pues, si las interjecciones tienen significado en absoluto, entonces tienen un referente y el significado en cuestión es descriptivo, no «emotivo». Además, los determinantes de ese significado trascienden con mucho el espacio privado o interno de la «emoción», ya que su comprensión implica un conocimiento del contexto externo, tanto lingüístico como extra-lingüístico. Esto último enlaza con lo que va a ser el verdadero punto central de la crítica de Dewey a la teoría emotivista del significado. Pues, en segundo lugar, el modo en que Stevenson trata tanto las «expresiones naturales» de emoción como las interjecciones revela un marco de explicación psicológica que a Dewey se le antoja totalmente inadecuado61. En efecto, respecto de las expresiones que pretendidamente poseen significado emotivo se da a entender que hay dos cosas distintas involucradas: una, la emoción, y otra, su descarga o exteriorización en la forma de una risa, un llanto o una interjección. Gracias a esto, lo segundo puede funcionar como «expresión» de lo primero62. Y esa 60 Ibíd., 133. En el mismo año en que escribe su reseña, Dewey hace la siguiente observación sobre el libro de Stevenson en una carta a Horace S. Fries (18 de septiembre de 1945): «en algunos aspectos es mejor que la mayor parte de lo que se ha escrito sobre el método de la ética, pero sus así llamados fundamentos ‘psicológicos’ son espantosos» (citado en una nota del editor a LW, 16, 470). La acusación no es poca cosa porque, como subrayamos a continuación, pone en evidencia el compromiso del positivismo, a través de sus tesis emotivistas, con una psicología «metafísica» y pre-científica. 62 J. Dewey, «El objeto de la ética y el lenguaje», LW, 15, 134. 61 —36— «emoción» no puede ser otra cosa que un estado mental interno directamente identificable mediante introspección, como oportunamente aclara Stevenson: Hemos introducido provisionalmente el término «emoción» porque es sugerido por el término «emotivo». Pero, en adelante, será conveniente reemplazarlo por «sentimiento o actitud» con el objeto de preservar la uniformidad terminológica [...]. «Sentimiento» designa un estado afectivo que manifiesta su naturaleza mediante la introspección, sin recurso a la inducción63. Como era de esperar, aquello mentado en el «significado emotivo» y que no es un objeto del mundo externo (ya que se descarta asociar significado descriptivo alguno a estas peculiares emisiones lingüísticas) resulta ser un objeto del «mundo interno» introspectivo. Paradójicamente, pues, el tratamiento positivista de los enunciados valorativos termina postulando la existencia de unos «hechos» intrínsecamente subjetivos y enteramente inobservables, en clara contradicción con sus objetivos de hacer descansar el análisis filosófico sobre bases empíricas y científicas. Esto no sería más que la consecuencia inevitable de la psicología mentalista y pre-científica que el positivismo lógico tomó prestada del empirismo clásico para armar su teoría del «significado emotivo». En cambio, para la psicología «científica» que el propio Dewey venía impulsando casi desde sus primeros escritos64, basada únicamente en el comportamiento 63 Ch. L. Stevenson, Ética y lenguaje, ed. cit., pág. 64. Aunque Dewey no lo menciona, Stevenson relativiza en otros pasajes del libro la conexión entre significado emotivo y estado mental interno, si bien el elemento introspectivo parece seguir siendo un requisito último ineliminable: «se puede ver ahora, con mayor claridad que antes, por qué el significado emotivo puede permanecer más o menos constante mientras que pueden variar los estados mentales espontáneos que lo acompañan susceptibles de ser aprehendidos por vía introspectiva. […] En segundo lugar, si las respuestas son en sí mismas disposiciones [...] habrá mayor posibilidad de cambio en los estados mentales espontáneos susceptibles de ser aprehendidos por vía introspectiva. Esto se debe a que la misma actitud puede tener diversas manifestaciones introspectivas» (ibíd.). 64 Los trabajos de Dewey en este campo, inspirados en los pioneros Principios de psicología de William James, pusieron las bases del funcionalismo en psicología. Sus lineamientos generales aparecen ya claramente en un artículo clásico, «The Reflex Arc Concept in Psychology» (1896) —hay traducción castellana, «El concepto de arco reflejo en psicología», en John Dewey, La miseria de la epistemología: ensayos de pragmatismo. Ed. de Ángel Manuel Faerna. Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, págs. 99-112. Años después, Dewey incluiría este artículo, con algunas revisiones y el nuevo título de «The Unit of Behavior», en su Philosophy and Civilization, Nueva York, Minton, Balch and Co., 1934, págs. 233-248. —37— sujeto a observación y experimentación, el grito, el llanto o la interjección no son sino partes de un único suceso público, de una integración de conductas. Así, por ejemplo, un bebé que no ha sido alimentado en las últimas horas se despierta, se revuelve en su cuna y llora; esto no es la sucesión de dos «acontecimientos» (la sensación de hambre y su manifestación hacia afuera), sino un todo conductual donde ningún elemento (la interrupción del sueño, la agitación de los miembros, las lágrimas, los sonidos emitidos) es en y por sí mismo la exteriorización de algo interno, si bien cualquiera de ellos puede pasar a usarse como signo o síntoma de la condición general del bebé en ese momento; una condición que resumimos en la descripción «tener hambre». Lo esencial aquí es que dicha descripción no denota un «estado interno», sino la especial relación en que el sujeto se encuentra con diferentes objetos y sucesos que están teniendo lugar a su alrededor, y por tanto fuera de él. Que «internamente» experimente determinada sensación o emoción es, para Dewey, completamente irrelevante a la hora de describir lo que está sucediendo (no hace falta negar que la sensación exista, basta con saber que ahí no descansa el significado de «tener hambre»)65. Más bien, es sobre la base de estas descripciones de la relación entre un sujeto y las circunstancias externas como asociamos luego individualmente las palabras «hambre», «miedo», «frío», «gozo», «amor», «odio», etc., a contenidos introspectivos concretos. De aquí se sigue que el significado de esas palabras, así como el de otras expresiones que pueden denotar lo mismo cuando se toman como signos (llantos, risas, interjecciones), es enteramente descriptivo. Cualquiera de los eventos mencionados puede llegar a tomarse y a usarse como un signo. Pero deviene signo, no es un signo en su mero ocurrir original. La pregunta de cómo deviene signo, bajo qué condiciones se lo toma como algo que está en lugar de otra cosa, ni siquiera se plantea en el enfoque de Stevenson. Si se discutiera ese punto, creo que resultaría claro que las condiciones en cuestión son las de una transacción conductual en la que otros eventos (ésos a los que llamamos «referentes» o, más comúnmente, «objetos») son partes inseparables [joint partners] del evento que, en tanto que puro evento, no es un signo66. Es imposible, dirá Dewey, aislar cualquier emoción de los objetos y circunstancias que la suscitan y decir a continuación 65 66 Véase, por ejemplo, TV, LW, 13, 198-199. J. Dewey, «El objeto de la ética y el lenguaje», LW, 15, 134. —38— que eso es lo que denota el nombre correspondiente; pues pensar en el miedo, la esperanza, la irritación, la simpatía, sin pensar al mismo tiempo en cosas a las que el miedo, la esperanza, la irritación o la simpatía se dirigen, no es pensar en nada cuyo significado se pueda reconocer y especificar. Las «emociones» así entendidas carecen de entidad expresable y de criterios de identificación, lo que vale tanto como decir que son un puro mito. Una vez más, no queda nada a lo que podamos llamar «significado emotivo» en el lenguaje. Ahora bien, el análisis de Stevenson tenía el mismo corolario que ya extrajera Ayer de su versión menos sofisticada del emotivismo: la dualidad de significado, cognitivo y emotivo, que presentan las oraciones éticas hace que no les sean aplicables los criterios de aceptabilidad objetiva o intersubjetiva que rigen en las ciencias; y ello porque, según vimos, el componente emotivo del significado no está conectado por vínculos lógicos al componente descriptivo: los mismos hechos pueden suscitar emociones distintas, o hasta contrarias, en diferentes individuos, y así éstos pueden discrepar indefinidamente en sus valoraciones aun cuando alcancen un acuerdo en todas sus descripciones. Su coincidencia respecto al «ser» de las cosas no les compromete a ninguna coincidencia en su «deber ser»67. Pero —y con esto llegamos a la única conclusión que Dewey estaba realmente deseoso de establecer—, si no hay tal dualidad de significado, porque no hay tal cosa como un «significado emotivo», los enunciados valorativos dejarán de ser «especiales» desde el punto de vista de su contenido y, por ende, desde el punto de vista de sus criterios de aceptabilidad objetiva o intersubjetiva. Se limitan a describir ciertas conexiones empíricas 67 Es la conocida tesis de Stevenson sobre los «dos tipos de desacuerdo», en la creencia y en la actitud, expuesta en el capítulo I de Ética y lenguaje. En su «Introducción» a Ethics de Dewey y Tufts, incluida en este volumen, Stevenson afirma: «Dewey no usó la expresión ‘desacuerdo en la actitud’ ni ninguna otra equivalente; pero, como tantísimas otras personas, con seguridad tuvo que ser consciente intuitivamente de la clase de desacuerdo a que se refiere» (MW, 5, xxvi). Sobre este supuesto, Stevenson ensaya acto seguido una reconstrucción tentativa de la idea de Dewey de que los juicios de valor pueden ser sometidos a prueba experimental —y, por tanto, de que no cabrían desacuerdos valorativos irreductibles— como si descansara en un «acto de fe» por el que la posibilidad lógica de dichos desacuerdos resultará no verificarse nunca en la práctica. Sin embargo, en la medida en que la contraposición «desacuerdo en la creenciadesacuerdo en la actitud» depende conceptualmente de la contraposición «significado descriptivo-significado emotivo», parece claro que Dewey nunca habría admitido esa «clase de desacuerdo» que Stevenson hace aparecer como «intuitiva». Por tanto, su atribución a Dewey de una solución puramente voluntarista al problema de los desacuerdos morales irreductibles estaría errando el blanco. —39— que, a los efectos de la acción humana y sus intereses, resultan relevantes para encaminarla y dirigirla. Sólo que esa descripción no lo es de «hechos», como categoría contrapuesta a la de «valores», sino de condiciones y consecuencias objetivas que actúan o pueden actuar en la función medios-fines. Son los mismos objetos a los que se refiere cualquier discurso empírico, sólo que revestidos de su potencial valor o disvalor, ya que es a esa luz como adquieren sentido para la acción. Así considerados, los enunciados valorativos podrían perfectamente discutirse sobre bases empíricas, y ajustarse y corregirse de acuerdo con la experiencia. A estos efectos, puede distinguirse entre valoraciones que son el resultado de la investigación y la reflexión, y de una escrupulosa atención al funcionamiento real de las cosas —para las que Dewey reservaba el título honorífico de «juicios éticos», pues la ética no es otra cosa que la indagación en las razones que hacen preferibles unas acciones sobre otras—, y aquéllas que son fruto de la autoridad, el prejuicio, la ignorancia o la rutina —las mores o costumbres que es tarea de la ética, en tanto que disciplina crítica, enjuiciar y cuestionar. Retornaríamos así, finalmente, a la problemática ontológica de fondo: la de la insuficiencia de la noción de «hecho» en el contexto de una descripción de la acción humana y de un análisis del discurso normativo. La idea de «hecho» es una construcción, sin duda imprescindible para los propósitos de una parte de la ciencia natural, pero llena de limitaciones si se la toma —como los positivistas hicieron— por piedra angular de una ontología general. Para Dewey, la idea misma de una ontología general, con toda su carga de esencialismo y teoreticismo, era un completo error. Los conceptos metafísicos tenían para él un valor puramente histórico y estaban condenados a cambiar y a evolucionar con el tiempo y con el propio cambio de nuestra instalación material y cognoscitiva en el mundo. En todo caso, una ontología de «hechos» le resultaba especialmente inadecuada para unos tiempos en los que esa instalación material venía (y viene) marcada por el control sobre nuestras condiciones de vida a través de la técnica, y la cognoscitiva por la ampliación de la esfera de las ciencias para cubrir los fenómenos biológicos, psicológicos y sociales. Pues en todos estos campos el factor determinante no es la concatenación causal de esos fenómenos, sino su relación funcional. En psicología, la diferencia entre los dos enfoques es particularmente significativa: si la «física de las pasiones» de la psicología más rudimentaria analizaba la acción desde un modelo mecanicista de estímulo y respuesta (la teoría del «arco reflejo»), la psicología funcionalista de Dewey propone integrarla en un sistema de continuos reajustes dinámicos de «situaciones», «todos conductuales» o «unidades de comporta—40— miento» en las que la existencia de un agente dotado de deseos, intenciones y preferencias (entendidos, no como estados internos, sino como «transacciones» con el entorno) forma parte de la descripción ya desde el principio. Por tanto, bastaría con no trasladar de forma vicaria las convenciones ontológicas que adoptamos en el estudio de la materia inerte a los niveles progresivamente más complejos de lo biológico, lo psicológico y lo social, para que el misterio metafísico y epistemológico de las dos cadenas paralelas, la causal (estímulo-respuesta) y la funcional (medio-fin), se disolviera por sí solo. Aquí radicaría, en última instancia, la diferencia de mayor calado filosófico entre el pragmatismo (y no sólo el de Dewey) y el positivismo lógico: el compromiso de éste con un reduccionismo fisicista que, desde la actitud pragmatista, se revelaba como un dogma metafísico injustificable e innecesario. Tal reduccionismo, impulsado principalmente por Carnap, había de desembocar en un concepto estrecho y rígido de ciencia que dejaba fuera disciplinas «blandas» como la psicología o la sociología y alejaba al positivismo de su inicial aspiración a unificar las ciencias68. Y, lo que para Dewey era aún peor, excluía del método científico y del control empírico la correcta determinación de los fines individuales y colectivos. 5. STEVENSON, LECTOR DE DEWEY Podemos ahora recapitular brevemente cómo se concretó aquella «zona de fricción» del pragmatismo con el positivismo lógico a la luz de todo lo dicho hasta aquí: a) La insuficiencia de una ontología de «hechos» (donde éstos se definen por contraposición a los «valores») como base para un análisis de la acción. b) La reconsideración de los fundamentos teóricos desde los que abordar los sentimientos y las emociones como fenómenos psicológicos. c) El rechazo de los argumentos semánticos por los que se negaba a las oraciones valorativas la condición de proposiciones empíricas genuinas, susceptibles de validación intersubjetiva. 68 La temprana muerte de Neurath, que veía con igual desconfianza esta deriva carnapiana, contribuyó también en alguna medida a ese resultado. Sobre Neurath, Carnap y Dewey en relación con este problema, véase el capítulo 4 del libro de Reisch ya citado. —41— A pesar de estas discrepancias, hemos visto también que, para algunos intérpretes, las posiciones no resultaban enteramente irreconciliables, o, si se quiere, podían dar lugar a un intercambio fructífero por encima del conflicto estrictamente doctrinal. En esta dirección parecía moverse Stevenson, cuya lectura de Dewey no buscó tanto diseccionar las debilidades de un adversario cuanto reformular simpatéticamente las ideas y aportaciones de un pensador al que atribuía una influencia perdurable en el campo de la ética. Y es al hilo de esa lectura como descubriremos otras implicaciones que también podrían estar interviniendo en la partida a espaldas de los propios jugadores. La ya mencionada «Introducción» que Stevenson redactó un año antes de su muerte para el volumen 5 de los Middle Works de John Dewey69 tiene el propósito declarado «de interpretar [más] que el de criticar» las opiniones de éste, intentado «completar la discusión» de ciertos temas allí donde Dewey —«un hombre cercado por más ideas de las que podía expresar con claridad»— no se pronunció explícitamente o de manera inequívoca70. Como piedra de toque para orientar esa labor ampliativa, Stevenson selecciona dos rasgos definitorios del punto de vista de Dewey: la tesis de que las ideas morales cobran forma y se reconstruyen a través de un conocimiento cada vez más profundo de las relaciones humanas; y el propósito de proporcionar desde la ética, no un código ya confeccionado de preceptos, sino métodos que emancipen e iluminen el juicio autónomo del individuo. Y como hipótesis de trabajo, dos conjeturas interpretativas: la aplicación del mecanismo del «ensayo imaginario» —concebido por Dewey para estudiar el proceso de formación de las decisiones valorativas— al análisis de los conflictos morales interpersonales; y la presunción de que en el pensamiento maduro de Dewey siguió operando un postulado —que sólo había hecho explícito en una obra temprana— sobre la conexión entre autorrealización del individuo y bien social. Antes de examinar la lectura de Stevenson, será conveniente repasar rápidamente algunas ideas centrales de la Ética de Dewey y Tufts. Fiel a su vocación naturalista, Dewey incardina la actividad moral en el marco del desarrollo, o crecimiento, de la conducta humana en su evolución histórica. A estos efectos hace uso de la distinción que los psicólogos establecen entre tres fases de aquélla: 1) la actividad puramente instintiva; 2) la 69 70 Véase, más arriba, la nota 43. Ch. L. Stevenson, «Introducción» a Ethics, MW, 5, xii y x. —42— atención, es decir, la fase de dirección consciente o el control de la acción por medio de la imaginación (la deliberación, el deseo, la elección); y 3) el hábito, o la actividad inconsciente que presupone acciones previas. Así, el aspecto consciente ocupa un lugar intermedio entre los reflejos y las actividades automáticas, por un lado, y las actividades habituales adquiridas, por otro. La actividad instintiva no puede denominarse moral o inmoral, es sencillamente amoral. La conducta moral aparece en la segunda fase, pero sólo en su aspecto generativo, en su hacer. El objetivo de ese hacer es el hábito, y esto tanto si hablamos de un individuo como de una sociedad. De esta manera, sostiene Dewey, con el tiempo el hombre moral construye ciertos hábitos de igual forma que la sociedad establece ciertas normas y ciertas leyes. Pero, dado que ni el hombre ni la sociedad se mueven en un mundo invariable, nuevas situaciones se presentan y generan conflictos con los hábitos arraigados y las leyes y normas prescritas. En un mundo inmutable no habría lugar para la fase 2: las respuestas siempre serían automáticas. Justamente ocurre lo contrario, por lo cual tanto los hábitos como la legalidad social sólo pueden ser provisionales. Por esta razón, el análisis de Dewey se interesa específicamente por la etapa de deliberación, la fase de la conciencia moral activa o reflexiva. Es en ese estadio donde vemos a la inteligencia operante desarrollar nuevas respuestas, cada vez más ajustadas a la situación. Este movimiento permanente, cuyo resultado son grados progresivamente más altos de conducta consciente, presenta tres características fundamentales, a saber: a) es un proceso de justificación e idealización: la razón es un medio para señalar otros fines y un elemento en la determinación de aquello que se busca; b) es un proceso de socialización, por el cual la sociedad fortalece al individuo a la vez que lo transforma; y c) es un proceso por medio del cual la conducta deviene objeto de reflexión, valoración y crítica. La segunda de las características señaladas, que enfatiza la naturaleza social de los fines y objetos preferidos por el sujeto, resulta medular para la concepción que tiene Dewey de la ética, y no es sino una consecuencia de su «suelo natural» psicológico: su concepción general de la conducta humana en interacción. El individuo aprende en el proceso de madurar que no existen actitudes exclusivamente privadas o que no necesiten ser juzgadas, valoradas y compartidas socialmente. En palabras del propio Dewey: El análisis teórico refuerza la misma lección que da la historia. Nos dice que la cualidad moral reside en las disposiciones habituales de un agente; y que consiste en la tendencia de —43— esas disposiciones a asegurar (u obstaculizar) valores que son compartidos o compartibles sociablemente71. Las reacciones autónomas de un agente frente a las instituciones y hábitos establecidos, lejos de considerarse en el esquema de Dewey como una nota de individualismo, son necesarias a los fines del progreso social. Recordemos que el avance desde sociedades donde priman las respuestas habituales instituidas, hacia sociedades civilizadas en las que el bien común es parte del bien del sujeto, necesita un individuo reflexivo. Porque, nuevamente, el «yo» del que da cuenta Dewey es un «yo» socializado o, si se quiere, un «yo» con límites tan difusos que sus actitudes propias están ya enmarcadas en una actitud general de compromiso con el bienestar comunitario. Si, como acabamos de ver, el momento verdaderamente constituyente del pensamiento ético (que no del mero actuar conforme a reglas dadas) viene dado por la pregunta reflexiva en torno a qué es deseable hacer (y nótese que aquí no es preciso aún introducir una distinción entre deliberación sobre «medios» y sobre «fines»), el objeto del análisis no puede ser otro que aquel razonamiento o investigación que permitirá a un agente obtener opiniones éticas de manera reflexiva, distanciándose así del mero automatismo impulsivo y de la conformidad ciega con la costumbre. Dicho razonamiento está esquematizado en la idea de «ensayo imaginario» [dramatic rehearsal], que Stevenson acertadamente identifica como la pieza clave en el método de la ética que desea promover Dewey, ilustrándolo con la siguiente cita: [Somos razonables cuando] calculamos la importancia o la significación de cualquier deseo o impulso presente mediante la predicción de lo que podría resultar de él, o en qué se podría traducir, en caso de llevarlo a la práctica […]. Cada resultado previsto remueve al momento nuestras afecciones presentes, nuestros gustos y disgustos, nuestros deseos y aversiones. Se pone en marcha un comentario paralelo [running commentary] que instantáneamente imprime los valores de bueno o malo […] [Así,] la deliberación es en realidad un ensayo imaginativo de diversas líneas de conducta. Damos salida, en la mente, a algún impulso; probamos, en la mente, algún plan. Siguiendo su curso a través de varios pasos, nos encontramos en la imaginación en presencia de las consecuencias que se producirían; y entonces, según nos gusten esas consecuencias y las aprobemos, o nos disgusten y las 71 J. Dewey, Ethics, MW, 5, 383. —44— desaprobemos, hallamos bueno o malo el plan o impulso original […] Imaginar […] da ocasión a que se activen muchos impulsos que al principio no se habían puesto en evidencia en absoluto […] [y de esa forma establece una] probabilidad de que se ponga en acción aquella capacidad del yo verdaderamente necesaria y apropiada72. Stevenson también demuestra comprender perfectamente cuál es la principal implicación de asumir el ensayo imaginario como la única forma de razonamiento que tiene cabida en la ética: la imposibilidad de seguir hablando desde ella, no ya de fines fijos, sino incluso de fines en sí mismos. Porque el ensayo imaginario obliga a reflexionar sobre estas tres instancias: 1) cuáles son los medios de que disponemos; 2) qué efectos colaterales acompañarían al empleo de esos medios; y 3) qué efectos se seguirían del fin mismo una vez alcanzado. De esta manera, tanto las causas como los efectos del fin intervienen de manera determinante en la deliberación de la que el fin mismo es resultado; es decir, el fin elegido podría ser otro si —como de hecho siempre sucede en un mundo cambiante— se modifican los medios que tenemos a nuestra disposición para producirlo, o las relaciones que aquéllos mantienen con otros ingredientes de la situación susceptibles de agradarnos o desagradarnos; y si, una vez alcanzado, la nueva situación que materializa vuelve a ser disfuncional y requiere de una nueva deliberación —esto es, si se tiene en cuenta su propia condición de medio para otros fines ulteriores. Ahora bien, llevado de su preocupación por la semántica de los términos morales, Stevenson trata de extraer de este planteamiento metodológico lo que sería la definición implícita de «correcto» (aplicado a los juicios de valor) que Dewey está manejando, y que vendría a ser la siguiente: «cuando un hablante dado dice ‘X es correcto’, significa que si el hablante llevara a cabo por completo un ensayo imaginario basado en proposiciones científicas verdaderas, este ensayo lo llevaría a estar más a favor de X»73. Como se ve, esta definición nada dice acerca de los usos prescriptivos del juicio moral, en opinión de Stevenson porque «su objetivo [de Dewey], tal como yo lo interpreto, era excluirlos del significado de los juicios éticos, o incluirlos sólo en la medida en que incitan a otra persona a ensayar sus planes de manera más cabal. Es decir, Dewey quería destilar del juicio ético únicamente aquellos aspectos que afectan a una guía refle- 72 73 Ibíd., MW, 5, 292-293. Ch. L. Stevenson, «Introducción» a Ethics, MW, 5, xx. —45— xiva de las actitudes. Hecha la destilación, rechazó el residuo porque sospechaba que desviaba de una guía reflexiva»74. Por supuesto, el «residuo» en cuestión resultaba de la máxima importancia para el propio Stevenson, toda vez que de él dependía la posibilidad de que los «desacuerdos en la actitud» siguieran existiendo aun cuando un ensayo imaginario completo basado en proposiciones científicas verdaderas llevara a dos individuos a un perfecto «acuerdo en la creencia». Así las cosas, el logro de acuerdos intersubjetivos no quedaría garantizado por el mero compromiso metodológico de todas las partes con el procedimiento del ensayo imaginario, sino que habría que contar también con el acatamiento general a las costumbres y usos de una sociedad y época determinadas (de donde proceden en último término las respuestas emotivas que los hechos suscitan). Sin embargo, para Dewey, el objetivo de una sociedad constituida por individuos reflexivos es precisamente evitar la inercia de la aceptación acrítica de las costumbres establecidas. Es importante notar que Stevenson está trasladando el ensayo imaginario a un tipo de situaciones distintas a las que Dewey tenía en mente en el momento de postularlo como pieza clave del razonamiento moral, pues no se trata ahora de formar el propio juicio mediante la deliberación individual, sino de resolver los conflictos valorativos entre diferentes agentes morales. Semejante desplazamiento sitúa las actitudes personales de los sujetos bajo una luz completamente diferente: en el enfoque de Dewey éstas son, o bien reacciones espontáneas e irreflexivas, en cuyo caso constituyen meramente el material de partida sobre el que habrá de actuar la inteligencia y el razonamiento dando lugar a un juicio propiamente dicho, o bien emanan de ese mismo juicio una vez formado, y entonces ya no hay motivo para calificarlas de «personales» en la medida en que son resultado de una investigación imparcial que ha tenido en cuenta todas las posibles consecuencias75. Para Stevenson, en cambio, es la presencia de tales actitudes la que confiere al juicio su 74 Ibíd., xxiii. En efecto, y como ya hemos visto, el objetivo de Dewey era excluir esos usos de un análisis del significado de los juicios de valor, aunque no negarles a éstos dicha función. 75 «¿Acaso la alabanza y la culpa, el aprecio y la condena, son no ya tendencias originales y espontáneas, sino algo último, incapaz de toda modificación mediante el trabajo crítico y constructivo del pensamiento? Una vez más, si la conciencia resulta ser una facultad única y separada, es imposible educarla y modificarla; lo único que puede hacerse es apelar directamente a ella. [...] Pero si la conciencia moral no es algo separado, entonces no puede trazarse una línea rígida dentro de la conducta que separe por completo los ámbitos de lo moral y lo no-moral» (J. Dewey, Ethics, LW, 7, 263). —46— cualidad de moral y mantiene permanentemente abierta la posibilidad de un conflicto irreductible entre las actitudes de distintas personas. Esto da pie a pensar en una diferencia aún más profunda entre Dewey y Stevenson respecto de la problemática misma que compete al filósofo en relación con la ética, diferencia que habría pasado en buena medida inadvertida para ambos. La podemos ilustrar con la contraposición que introdujo Stuart Hampshire entre dos tipos de filosofía moral, la clásica o «aristotélica» y la contemporánea o «post-kantiana»: Aristóteles se ocupa casi por completo de analizar los problemas del agente moral, mientras que la mayoría de los filósofos morales contemporáneos parecen estar ocupados de manera primordial en el análisis de los problemas del juez o del crítico moral. Aristóteles describe y analiza los procesos de pensamiento, o los tipos de argumentación, que conducen a la elección de un curso de acción, o de un modo de vida, con preferencia a otros, mientras que la mayoría de los filósofos contemporáneos describe los argumentos (o la falta de ellos) que conducen a la aceptación o el rechazo de un juicio moral acerca de acciones76. Dentro de esta clasificación, Dewey se ubicaría sin lugar a dudas entre los filósofos «aristotélicos». Y ello porque, para él, el juicio moral es un asunto esencialmente práctico, no dialéctico, mientras que para Stevenson —como, en general, para toda la filosofía moral analítica— se trata de afirmaciones sobre cuyas razones (o ausencia de ellas) es tarea del filósofo dictaminar77. Conviene no confundir esta diferencia de enfoque con la tradicional distinción entre meta-ética y ética sustantiva, si por ésta última se entiende la formulación de preceptos normativos de cualquier tipo. Como hemos insistido repetidamente, el objetivo de Dewey no es formular una doctrina positiva, sino delimitar el 76 Stuart Hampshire, «Fallacies in Moral Philosophy», Mind, vol. LVIII (1949), págs. 466-482, pág. 467. Los filósofos contemporáneos que menciona Hampshire son Moore, W. D. Ross y Stevenson. 77 Para Dewey, todo juicio, y no sólo el moral, es de naturaleza práctica. En Logic: The Theory of Inquiry (LW, 12) distingue cuidadosamente entre «juicios» (que llevan implícito un hábito de acción) y «proposiciones» (objetos lingüísticos de índole puramente simbólica); el Capítulo 6 de la Segunda Parte de esta obra, donde se analiza la distinción, puede consultarse en castellano: «El patrón de la investigación», en J. Dewey, La miseria de la epistemología. Ensayos de pragmatismo, ed. cit., págs. 113-132. Así, en el caso del ensayo imaginario, los condicionales en que se expresan las posibles consecuencias de distintos cursos de acción son proposiciones, pero la determinación final que se realiza respecto de qué acción es la correcta es un juicio. —47— espacio ético mediante el análisis de la metodología que le es propia (exactamente igual que hacemos en el ámbito de las ciencias). Es cierto que, con ello, el término «ética» se inviste de un sentido inequívocamente normativo, pero no mayor que el que tiene el propio término «ciencia»: se trata de un modo de proceder a la hora de establecer el juicio, no de si, ya sólo por eso, el juicio debe ser aceptado (y, menos aún, definitivamente aceptado). Para Stevenson, en cambio, la palabra «ética» se limita a describir una cierta región del lenguaje en la que prevalece determinado rasgo semántico (el «significado emotivo») y donde las actitudes del hablante, independientemente de cómo hayan sido formadas, resultan siempre relevantes78. Ahora bien, constatar que Stevenson está sacando de su contexto original los análisis de Dewey para llevarlos al terreno de sus propias preocupaciones no supone desautorizarlo como lector o intérprete de aquéllos. Al fin y al cabo, ambos puntos de vista, el del agente y el del juez, competen a la filosofía moral. Y así como el estudio que realiza Dewey de los procesos de decisión valorativa puede iluminar las posibles insuficiencias del emotivismo a este respecto, el tratamiento emotivista de los conflictos morales podría también servir para sacar a la superficie determinadas carencias del enfoque de Dewey en ese terreno. Cuando más atrás nos referimos a la tesis de Stevenson sobre los «dos tipos de desacuerdo», indicábamos que Dewey difícilmente habría podido suscribirla dado su rechazo frontal a la noción de «significado emotivo». Así pues, tampoco habría aceptado los términos en que Stevenson intenta parafrasearle para reconstruir su hipotética respuesta a una situación de desacuerdo irreductible79. No obstante, esto no quiere decir que el problema, en esos o en otros términos, no merezca ser discutido. Cabría, por ejemplo, plantearlo de la siguiente manera: aun aceptando a) que todo juicio genuinamente ético es el resultado de un ensayo imaginario en el que las proposiciones que se ponen en juego son todas empíricamente verificables, y b) que los deseos e intereses primarios del agente pueden verse modificados radicalmente como consecuencia de dicho ensayo, ¿qué seguridad hay de que los ensayos imaginarios de distintos agentes conducirán a uno y el mismo juicio? O, empleando ahora otro de los temas centrales de la ética de Dewey: incluso si es cierto que el resultado de las acciones pasadas repercute, no 78 Véase, a este respecto, J. Dewey, «El objeto de la ética y el lenguaje» (LW, 15, 138), y la réplica de Stevenson en la nota 19 de «Introducción a Ethics» (MW, 5, xxiii). 79 Véase, más arriba, la nota 67. —48— sólo en la selección de los medios que habrán de emplearse en acciones futuras, sino también en los fines de éstas, ¿qué nos hace pensar que de esta forma se alcanzarán fines cada vez más inclusivos, es decir, acciones cada vez más coordinadas entre los diferentes agentes? Esto es lo que lleva a Stevenson a pensar que Dewey podría estar descansando en un supuesto tácito en torno a la armonía intrínseca entre los fines del individuo y los de la sociedad cuando unos y otros se depuran del prejuicio y el dogmatismo, esto es, cuando la investigación empírica y el conocimiento científico los transforman en fines reflexivos, propiamente éticos. En apoyo de esta lectura, trae a colación un postulado que Dewey introdujo en su primer tratado de ética, aunque en trabajos posteriores ya no volviera a presentarlo como tal: En la realización de la individualidad se halla también la necesaria realización de alguna comunidad de personas de la que el individuo es miembro; y, a la inversa, el agente que satisface debidamente a la comunidad de la que participa, mediante esa misma conducta se satisface a sí mismo80. Stevenson tiene razón en sospechar que este postulado temprano expresa una idea que atraviesa toda la obra de Dewey, y que se deja traslucir en diversas afirmaciones de la propia Ética81. Quizá su desaparición como postulado obedezca a que, a partir de un cierto momento, Dewey consideró que su contenido estaba respaldado por la psicología empírica, en la medida en que ésta, como señalábamos antes, nos descubre un «yo» que es fruto de la interacción social. El principio de que «las ideas morales cobran forma y se reconstruyen a través de un conocimiento cada vez más profundo de las relaciones humanas» sólo puede significar, en efecto, que la dimensión socio-psicológica proporciona el único sustrato real y concreto desde el que abordar el problema de la armonización de los fines individuales o, como lo denominó Dewey en aquel primer tratado, el de un posible «orden moral del mundo»82. 80 J. Dewey, Outlines of a Critical Theory of Ethics, EW, 3, 322; Stevenson lo cita en su «Introducción a Ethics», MW, 5, xxvii. 81 Véase Stevenson, ob. cit., xxviii. 82 Esta interpretación es verosímil teniendo en cuenta que el propio Dewey describió la superación de su hegelianismo de juventud (que aún pesaba en el enfoque y el lenguaje de Outlines of a Critical Theory of Ethics) como un giro hacia «el punto de vista psicológico». —49— 6. EL SUJETO DE LA ÉTICA Aunque el título de la réplica de Dewey a Ética y lenguaje aluda al «objeto de la ética», el comentario que nos ha traído hasta aquí parece conducir finalmente al «sujeto de la ética» como clave última de su confrontación con Stevenson. ¿Quién es, en definitiva, ese agente o juez cuyas acciones o sanciones se están considerando? En su Historia de la ética, A. MacIntyre interpretó el emotivismo como «la conceptualización final del individualismo [donde] el individuo se convierte en su propia autoridad final en el sentido más riguroso posible», y opinó que la confrontación con sus críticos —como Dewey, por ejemplo— expresaba «la situación moral fundamental de nuestra propia sociedad», una situación en la que «el vocabulario moral cada vez está más vacío de contenido»83. En efecto, tanto la reducción del significado de los términos morales a su pura forma prescriptiva, como la irreductibilidad que se le reconoce a los fines individuales en su pugna mutua, nos hablan de sujetos privados, desvinculados de cualquier lazo comunitario, simples átomos de voluntad arrojados a la dura tarea de elegirse fines en un entorno en el que lo que prima es el conflicto de intereses, ya sea personal o interpersonal. Frente a ello, Dewey vuelve a revelarse como un «aristotélico» en su idea de que los fines del individuo, cuando éste juzga prudentemente, sólo pueden ser sociables; con la diferencia, eso sí, de que dichos fines ya no son fijos ni aparecen inscritos en una esencia humana inmutable (menos aún en una comunidad particular cuyos hábitos y tradiciones pudieran erigirse en encarnación del ideal de humanidad). Al circunscribirse a la metodología, Dewey evitó dotar a su perspectiva ética de un horizonte cerrado, persuadido de que así salvaguardaba la primacía y la autonomía del sujeto sin renunciar por ello a la promesa de un bien social basado en el equilibrio y la cooperación. Como no podía ser de otro modo, las consideraciones éticas terminan por dejarnos a las puertas mismas de la política, lo cual es buena ocasión para que vayamos poniendo punto final a estos comentarios84. Y es oportuno que acaben señalando preci- 83 Alisdair MacIntyre, Historia de la ética (1966). Traducción de Roberto Juan Walton. Barcelona, Paidós, 1982, págs. 253-254, 256 y 257. Esta observación le permite vincular (pág. 258) el emotivismo con el existencialismo como expresiones de un mismo individuo que ha sido dejado a solas con su libertad. 84 El lector interesado en seguir camino encontrará una excelente guía en los siguientes ensayos: J. Miguel Esteban, «Pragmatismo consecuente: notas sobre el pensamiento político de John Dewey», introducción a J. Dewey, Libera- —50— samente la continuidad que Dewey siempre observó entre esos dos ámbitos, en los que se negó a establecer jerarquías. Si la idea de un «orden moral del mundo» —o la menos enfática de un «yo» imbuido de compromisos sociales— puede sonar amenazante para la soberanía moral del individuo, quizá sea sólo porque el argumento ha arrancado de la posición del agente para desembocar linealmente en su destino social. Pero, para Dewey, la línea puede prolongarse circularmente: también las instituciones encarnan valores, cuya única justificación empírica vuelve a situarse en el terreno de los intereses y deseos individuales85. Qué perspectiva es más fructífera, o más lúcida, queda a juicio del lector. Dice MacIntyre que «todos los ejemplos de Stevenson muestran un mundo extremadamente desagradable en que cada uno trata de entremeterse con los demás»86. Pero también Stevenson se quejaba de que Dewey no había «reservado un lugar acogedor» a los ejemplos que ilustran situaciones de conflicto valorativo87. En todo caso, podría ser un error incidir demasiado en el tópico de si existen o no desacuerdos irresolubles como un problema central; al fin y al cabo, ni Stevenson dijo que el acuerdo fuera imposible, ni Dewey que fuera inexorable. Las verdaderas implicaciones de sus respectivas doctrinas se perciben cuando nos preguntamos cómo explican uno y otro los acuerdos y desacuerdos cada vez que efectivamente se dan. Para Stevenson, el acuerdo siempre será debido a algo más que una atenta investigación de los actos y sus consecuencias, y ese «algo más» escapa a la esfera de las razones; en Dewey, en cambio, puede significar, en función de cómo haya sido alcanzado, un verdadero progreso moral basado en el avance del conocimiento. Con Stevenson, el individuo puede liberarse de respon- lismo y acción social, y otros ensayos (Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1996, págs. 7-46); Ramón del Castillo, «El amigo americano», introducción a J. Dewey, Viejo y nuevo individualismo (Barcelona, Paidós, 2003, págs. 9-50); y Ramón del Castillo, «Érase una vez en América: John Dewey y la crisis de la democracia», introducción a J. Dewey, La opinión pública y sus problemas (Madrid, Morata, 2004, págs. 11-55). 85 «Gobierno, negocios, arte, religión..., todas las instituciones sociales tienen un significado, un propósito. Ese propósito es liberar y desarrollar las capacidades de los individuos humanos sin atención a la raza, el sexo, la clase o el estatus económico. Y esto es lo mismo que decir que el test de su valor es en qué medida esas instituciones educan a cada uno de los individuos en toda la amplitud de sus posibilidades» (J. Dewey, Reconstruction in Philosophy (1920), MW, 12, 186) [La reconstrucción de la filosofía. Traducción de Amando Lázaro Ros. Barcelona, Planeta-De Agostini, 1993]. 86 Ibíd., pág. 249. 87 Stevenson, «Introducción a Ethics», MW, 5, xxvi. —51— sabilidades ante el desacuerdo por más que no le satisfaga; Dewey le incita a preguntarse si lo realizado se corresponde con lo mejor que se podía hacer, pues no está dicho cuáles son los límites de su capacidad para reconstruir fines e intereses en su doble condición de individuo y de miembro de una comunidad más amplia. —52— Nota a la presente edición Los tres escritos incluidos en este volumen aparecen aquí por primera vez en castellano* El texto que ha servido de base a la traducción es el de The Collected Works of John Dewey, 18821953: The Electronic Edition, la tercera y más reciente (diciembre de 1996) edición crítica preparada por el Center for Dewey Studies bajo la dirección de Larry A. Hickman. Dicha edición conserva la misma organización en tres series del proyecto original, publicado en 37 volúmenes en papel con la supervisión de Jo Ann Boydston: — The Early Works of John Dewey, 1882-1898. 5 vols., Carbondale, Southern Illinois University Press, 1967-1972. — The Middle Works of John Dewey, 1899-1924. 15 vols., Carbondale, Southern Illinois University Press, 1976-1983. — The Later Works of John Dewey, 1925-1953. 17 vols., Carbondale, Southern Illinois University Press, 1981-1991. La convención sigue siendo citar las obras de Dewey indicando la serie (EW, MW o LW), seguida del número del volumen, y la página o páginas de la edición en papel. Con arreglo a ella damos la correspondiente identificación en el encabezamiento de cada escrito, e intercalamos en el texto, entre corchetes, la paginación original con el fin de facilitar la localización de cualquier pasaje. También hemos mantenido este sistema de referencia en nuestra INTRODUCCIÓN, incluso cuando la cita remi- * A última hora hemos descubierto que la afirmación no es enteramente exacta. En John Dewey: a Checklist of Translations, 1900-1967, compilado por Jo Ann Boydston y Robert L. Andresen (Carbondale, Southern Illinois University Press, 1969), figura (pág. 55, nº 60) el siguiente apunte sobre una traducción al castellano de Theory of Valuation: Teoría de la evaluación, traducida y publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, 1958, 26 págs. No hay referencia al traductor, ni parece tratarse de una edición comercial; es más, el número de páginas hace suponer que no se ofrece el texto completo. Dado que desconocíamos su existencia, no hemos podido hacer uso de esta versión a la hora de preparar la nuestra. Agradecemos a Jaime Nubiola el habernos puesto sobre aviso de este detalle. —53— te a alguno de los textos aquí publicados. En dichos textos las notas a pie de página numeradas son de los autores; las marcadas con asteriscos son nuestras. Esta edición de Teoría de la valoración se enmarca en un proyecto de investigación que lleva por título Ciencia, cultura y valores: historia de las relaciones entre pragmatismo y positivismo lógico, cuyo investigador principal es Ángel Manuel Faerna y que ha sido financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dentro de su programa de ayudas a Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación para el trienio 20052007 (expediente PAI-05-063). Queremos agradecer su contribución a nuestro trabajo a los demás miembros del equipo investigador*, así como a todos los asistentes a las dos reuniones del «Seminario Internacional sobre Pragmatismo y Positivismo» (Toledo, noviembre de 2005 y noviembre de 2006), en las que se presentaron y discutieron materiales que han sido luego incorporados al presente volumen. * Ramón del Castillo (UNED, España), José Miguel Esteban (UNAEM, México), Sergio Martínez (UNAM, México), Juan Vicente Mayoral (UNED, España) y Claudio Viale (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). —54— BIBLIOGRAFÍA This page intentionally left blank Bibliografía PRIMERAS EDICIONES DE OBRAS DE DEWEY 1887: Psychology. Nueva York, Harper & Brothers. 1888: Leibniz’s New Essays Concerning the Human Understanding: a Critical Exposition. Chicago, S. C. Griggs and Co. 1891: Outlines of a Critical Theory of Ethics. Ann Arbor, Register Publishing Co. 1894: The Study of Ethics: a Syllabus. Ann Arbour, Register Publishing Co. 1899: The School and Society. Chicago, University of Chicago Press. 1902: The Child and the Curriculum. Chicago, University of Chicago Press. 1903: Studies in Logical Theory (en colaboración). Chicago, University of Chicago Press. 1908: Ethics (en colaboración con James H. Tufts). Nueva York, Henry Holt and Co. 1909: Moral Principles in Education. Boston, Houghton Mifflin Co. 1910: How We Think. Boston, D. C. Heath and Co. 1913: Interest and Effort in Education. Boston, Houghton Mifflin Co. 1915: German Philosophy and Politics. Nueva York, Henry Holt and Co. 1915: Schools of To-Morrow. Nueva York, E. P. Dutton and Co. 1915: The Influence of Darwin on Philosophy, and Other Essays in Contemporary Thought. Nueva York, Henry Holt and Co. 1916: Democracy and Education. Nueva York, Macmillan Co. 1916: Essays in Experimental Logic. Chicago, University of Chicago Press. 1920: Reconstruction in Philosophy. Nueva York, Henry Holt and Co. 1922: Human Nature and Conduct. Nueva York, Henry Holt and Co. 1925: Experience and Nature. Chicago y Londres, Open Court Publishing Co. 1927: The Public and Its Problems: an Essay in Political Inquiry. Nueva York, Henry Holt and Co. 1929: The Quest for Certainty: a Study of the Relation of Knowledge and Action. Nueva York, Minton, Balch and Co. 1929: The Sources of a Science of Education. Nueva York, Horace Liveright. 1930: Individualism, Old and New. Nueva York, Minton, Balch and Co. 1930: Construction and Criticism. Nueva York, Columbia University Press. —57— 1931: Philosophy and Civilization. Nueva York, Minton, Balch and Co. 1932: Ethics, revised edition (en colaboración con James H. Tufts). Nueva York, Henry Holt and Co. 1933: How We Think, revised edition: a Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. Boston, D. C. Heath and Co. 1934: A Common Faith. New Haven, Yale University Press. 1934: Art as Experience. Nueva York, Minton, Balch and Co. 1935: Liberalism and Social Action. Nueva York, G. P. Putnam’s Sons. 1938: Logic: The Theory of Inquiry. Nueva York, Henry Holt and Co. 1938: Experience and Education. Nueva York, Macmillan Co. 1939: Freedom and Culture. Nueva York, G. P. Putnam’s Sons. 1939: Theory of Valuation. Chicago, University of Chicago Press. 1946: Problems of Men. Nueva York, Philosophical Library. 1949: Knowing and the Known. Boston, Beacon Press. PRINCIPALES TRADUCCIONES* Teoría de la vida moral. [«Theory of the Moral Life», Parte II de Ethics], México, Herrero Hnos., 1944. Traducción de R. Castillo Dibildox. La experiencia y la naturaleza, México, Fondo de Cultura Económica, 1948. Traducción de José Gaos. El arte como experiencia, México, Fondo de Cultura Económica, 1949. Traducción de Samuel Ramos. Lógica: teoría de la investigación, México, Fondo de Cultura Económica, 1950. Traducción de Eugenio Ímaz. La busca de la certeza: un estudio de la relación entre el conocimiento y la acción, México, FCE, 1952. Introducción y traducción de Eugenio Ímaz. El hombre y sus problemas, Buenos Aires, Paidós, 1961. Traducción de Eduardo Prieto. Libertad y cultura, México, UTEHA, 1965. Traducción de Rafael Castillo Dibildox. Naturaleza humana y conducta: introducción a la psicología social, México, Fondo de Cultura Económica, 1988. Traducción de Rafael Castillo Dibildox. Cómo pensamos: nueva exposición de la relación entre pensamiento reflexivo y proceso educativo, Barcelona, Paidós, 1989. Traducción de Marco Aurelio Galmarini. La reconstrucción de la filosofía, Barcelona, Planeta-De Agostini, 1993. Traducción de Amando Lázaro Ros (aparecida previamente en Buenos Aires, Aguilar, 1955). * Seleccionamos las de mayor relevancia filosófica, incluyendo las que actualmente son de difícil acceso; en todo caso, citamos cada traducción por la fecha de la última edición disponible de la que tenemos noticia. Para una relación exhaustiva de las traducciones de Dewey al castellano, véase la sección «Obras y artículos de John Dewey en español» dentro de la página web del Grupo de Estudios Peirceanos de la Universidad de Navarra: http://www.unav.es/gep/Dewey/DeweyEspanol.html. —58— Liberalismo y acción social, y otros ensayos, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1996. Estudio introductorio, selección y traducción de J. Miguel Esteban Cloquell. La miseria de la epistemología: ensayos de pragmatismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000. Edición, traducción y notas de Ángel Manuel Faerna. Viejo y nuevo individualismo, Barcelona, Paidós, 2003. Traducción de Isabel Gª Adánez. Introd. Ramón del Castillo. La ciencia de la educación, Buenos Aires, Losada, 2003. Traducción de Lorenzo Luzuriaga. La opinión pública y sus problemas, Madrid, Ediciones Morata, 2004. Traducción de Roc Filella. Estudio preliminar y revisión por Ramón del Castillo. Democracia y educación: una introducción a la filosofía de la educación, Madrid, Ediciones Morata, 2004. Traducción de Lorenzo Luzuriaga (aparecida previamente en Buenos Aires, Losada, 1960). Una fe común, Buenos Aires, Losada, 2005. Traducción de Josefina Martínez Alinari. Experiencia y educación, Edición de Javier Sáenz de Obregón, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004. OBRAS DE CONSULTA EN ESPAÑOL ARENAS, Luis, MUÑOZ, Jacobo, y PERONA, Ángeles J. (comps.), El retorno del pragmatismo, Madrid, Trotta, 2000. DE LA CALLE, Román, John Dewey, experiencia estética y experiencia crítica, Valencia, Alfons el Magnànim, 2001. DEL CASTILLO, Ramón, Pensamiento y acción: el giro pragmático de la filosofía, Madrid, UNED, 1995. CATALÁN, Miguel, Pensamiento y acción: la teoría de la investigación moral de John Dewey, Barcelona, PPU, 1994. ESTEBAN, José Miguel, La crítica pragmatista de la cultura: ensayos sobre el pensamiento de John Dewey. Costa Rica, UNA, 2001. — Variaciones del pragmatismo en la filosofía contemporánea, Cuernavaca, UAEM Ediciones Mínimas, 2006. FAERNA, Ángel Manuel, Introducción a la teoría pragmatista del conocimiento, Madrid, Siglo XXI, 1996. GENEYRO, Juan Carlos, La democracia inquieta: E. Durkheim y J. Dewey, Barcelona, Anthropos, 1991. HOOK, Sidney, John Dewey: semblanza intelectual, Introducción de Richard Rorty; traducción de Luis Arenas y Ramón del Castillo. Barcelona, Paidós, 2000. MOUGÁN RIVERO, Juan Carlos, Acción y racionalidad. Actualidad de la obra de J. Dewey, Cádiz, Ediciones de la Universidad de Cádiz, 2000. PÉREZ DE TUDELA, Jorge, El pragmatismo americano: acción racional y reconstrucción del sentido, Madrid, Cincel, 1988. SINI, Carlo, El pragmatismo, Madrid, Akal, 1999. —59— OBRAS DE CONSULTA EN INGLÉS BOYDSTON, J. A. (ed.), Guide to the Works of John Dewey, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1970. DYKHUIZEN, G., The Mind and the Life of John Dewey, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1973. GOUINLOCK, J., John Dewey’s Philosophy of Value, Nueva York, Humaninities Press, 1972. HOOK, S. (ed.), John Dewey, Philosopher of Science and Freedom. A Symposium, Nueva York, Dial Press, 1950. PAPPAS, G. F., Dewey’s Ethics: Democracy as Experience, Bloomington, Indiana University Press, 2008. ROCKEFELLER, S. C., John Dewey: Religious Faith and Democratic Humanism, Nueva York, Columbia University Press, 1991. RYAN, A., John Dewey and the High Tide of American Liberalism, Nueva York, W. W. Norton, 1995. SCHILPP, P. A. (ed.), The Philosophy of John Dewey, The Library of Living Philosophers, vol. 1. La Salle, Northwestern University and Southern Illinois University Press, 1939. THAYER, H. S., Meaning and Action: A Critical History of Pragmatism, Indianápolis, Hackett Publishing Co., 1981. TILES, J. E., John Dewey, Londres, Routledge, 1988. — (ed.), John Dewey: Critical Assessments, 4 vols. Londres, Routledge, 1992. WESTBROOK, R. B., John Dewey and American Democracy, Ithaca, Cornell University Press, 1991. —60— CRONOLOGÍA This page intentionally left blank Vida y obra de Dewey Acontecimientos filosóficos y científicos Contexto cultural 1859 — Nace el 20 de octubre en Burlington (Vermont), EEUU, tercero de los cuatro hijos de Archibald y Lucina (Rich) Dewey. 1859 — El origen de las especies de Darwin. — Sobre la libertad de John Stuart Mill. — Crítica de la economía política de Marx. 1859 — Historia de dos ciudades de Dickens. Acontecimientos históricos 1860 — Pasteur refuta experimentalmente la teoría de la generación espontánea. —63— 1861 — Lincoln sucede a James Buchanan como presidente de EEUU. 1861-1865 — Guerra de Secesión norteamericana. 1862 — Salambó de Flaubert. 1864 — Principios de biología de Spencer. 1864 — Maximiliano es proclamado emperador de México. Vida y obra de Dewey Acontecimientos filosóficos y científicos Contexto cultural Acontecimientos históricos 1865 — Guerra y paz de Tolstoi. — Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. 1865 — Asesinato de Lincoln. Le sucede Andrew Johnson. 1866 — Crimen y castigo de Dostoyevski. —64— 1867 — Volumen I de El capital de Marx. 1867 — Peer Gynt de Ibsen. 1867 — Maximiliano es fusilado y se restaura la república en México. 1868 — La fontana de oro de Galdós. 1869 — Mendeleiev publica su primera tabla periódica de los elementos químicos. 1870 — La educación sentimental de Flaubert. 1870 — Guerra franco-prusiana. — Muere asesinado en Madrid el jefe del gobierno español, general Prim. 1871 — Democratic Vistas de Walt Whitman. — Middlemarch de George Eliot. 1871 — Comuna de París. 1873 — Primera República española. 1873 — Maxwell completa sus ecuaciones del campo electromagnético. 1874 — Restauración borbónica en España. —65— 1875 — Ingresa junto con su hermano Davis en la Universidad de Vermont; años más tarde recordaría como influencias importantes de esta época los Elements of Physiology de T. H. Huxley y los cursos sobre Kant. 1875 — Humano, demasiado humano de Nietzsche. 1875 — Ana Karenina de Tolstoi. 1876 — Bell inventa el teléfono. 1879 — Se gradúa en la Universidad de Vermont. Pasa tres años como profesor de instituto. 1879 — Begriffsschrift de Frege. — Edison fabrica la primera bombilla eléctrica. — Wundt instala en la Universidad de Leipzig el pri- 1879 — Casa de muñecas de Ibsen — Los hermanos Karamazov de Dostoyevski. Vida y obra de Dewey Acontecimientos filosóficos y científicos Contexto cultural Acontecimientos históricos 1881 — La isla del tesoro de Robert L. Stevenson. 1881 — El sheriff Pat Garret acaba con la vida del pistolero Billy el Niño. mer laboratorio de psicología experimental. 1881 — Publica su primer artículo, «The Metaphysical Assumptions of Materialism», en el Journal of Speculative Philosophy. —66— 1882 — Muere el célebre forajido Jesse James. 1883 — Así habló Zaratustra de Nietzsche. — Primera parte de la Introducción a las ciencias del espíritu de Dilthey. 1884 — Se doctora en filosofía en la Universidad Johns Hopkins, donde conoce a Peirce, y empieza a enseñar en la de Michigan. Se decanta filosóficamente hacia el hegelianismo. 1884 — Aparece el primer tomo de La Regenta de Clarín. 1885 — Análisis de las sensaciones de Ernst Mach. 1886 — Se casa con su alumna Alice Chipman, mujer independiente y de ideas avanzadas que influirá en el progresivo apartamiento de Dewey de la actitud religiosa imbuida en él por su madre, a la vez que despertará su sentido del compromiso social del filósofo. —67— 1887 — Psychology. 1888 — Enseña en la Universidad de Minnesota. Sus trabajos en psicología y filosofía le convierten en figura académica destacada. Comienza su revisión del hegelianismo. 1886 — Los bostonianos de Henry James. — El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. 1887 — El experimento de Michelson-Morley demuestra la inexistencia del éter. — Hertz produce las primeras ondas de radio. 1887 — A. Conan Doyle publica la primera historia de Sherlock Holmes, A Study in Scarlet. Vida y obra de Dewey Acontecimientos filosóficos y científicos Contexto cultural Acontecimientos históricos 1889 — Exposición Universal de París. 1889 — Director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Michigan. Reorienta sus intereses filosóficos desde la metafísica hacia la ética, y muestra una creciente impaciencia para con la especulación desatenta a los hechos. —68— 1890 — Principios de psicología de James. 1890 — Aparecen póstumamente los primeros poemas de Emily Dickinson. 1891 — Outlines of a Critical Theory of Ethics. 1893 — Salomé de Oscar Wilde. 1894 — Pasa a la Universidad de Chicago, donde el grupo de investigadores que dirige (en el que destaca George Herbert Mead) creará las bases teóricas de la psicología social. Crece su inte- 1894 — Guerra chino-japonesa. rés por la filosofía política y la teoría social. Funda la «Laboratory School» como banco de pruebas de sus ideas pedagógicas. 1895 — La máquina del tiempo de H. G. Wells. 1895 — Durante un viaje a Europa, muere de difteria su hijo Morris. 1897 — Misericordia de Galdós. — Se inicia el movimiento artístico de la Sezession vienesa. — Tío Vania de Chejov. — Drácula de Bram Stoker. 1898 — Los Curie descubren el radio. 1898 — Se extiende en Francia el escándalo del «caso Dreyfus» tras la publicación del manifiesto de Zola «Yo acuso». —69— 1897 — J. J. Thomson descubre el electrón y mide su carga. 1899 — Elegido presidente de la American Psychological Association. 1898 — Guerra entre España y EEUU. — España pierde Cuba. — Muere asesinada en Ginebra la emperatriz de Austria a manos del anarquista italiano Luigi Luccheni. Vida y obra de Dewey Acontecimientos filosóficos y científicos Contexto cultural Acontecimientos históricos 1900 — Investigaciones lógicas de Husserl. — La interpretación de los sueños de Freud. — Max Planck formula la teoría cuántica. — De Vries recupera el trabajo de Mendel sobre las leyes de la herencia. —70— 1901 — Wilhelm Röntgen, descubridor de los rayos X, gana el primer Premio Nobel de Física. 1901 — Theodor Roosevelt elegido presidente de EEUU. — Muere la reina Victoria de Inglaterra. 1902 — Libro de imágenes de Rilke. 1903 — Studies in Logical Theory (obra colectiva de la «escuela de Chicago»). 1904 — Elegido presidente de la American Philosophical As- 1903 — Iván Pávlov hace su primera exposición del concepto de reflejo condicionado en un Congreso Internacional de Medicina celebrado en Madrid. sociation. Muere de fiebres tifoideas su hijo de ocho años, Gordon, también en Europa. El matrimonio adopta a un niño italiano de la misma edad, Sabino. —71— 1905 — Se incorpora a la Universidad de Columbia. Los distintos frentes de trabajo empiezan a integrarse en un pensamiento unitario y orgánico. Su voz es cada vez más audible en el ámbito de la cultura de EEUU; también las reticencias de la filosofía académica hacia ella irán haciéndose cada vez más fuertes. 1905 — Guerra ruso-japonesa. — Primera revolución rusa. — Reelección de Th. Roosevelt. 1905 — Teoría restringida de la relatividad de Einstein. 1906 — La evolución creadora de Bergson. — Ramón y Cajal recibe el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre el sistema nervioso. 1907 — Pragmatismo de James. 1906 — La madre de Gorki. Vida y obra de Dewey 1910 — How We Think. Acontecimientos filosóficos y científicos Contexto cultural 1910 — Principia Mathematica de Russell y Whitehead. — Muere William James. —72— 1913 — Del sentimiento trágico de la vida de Unamuno. 1910 — Revolución mexicana. 1911 — El árbol de la ciencia de Baroja. 1911 — Derrocamiento en China de la dinastía Manchú e instauración de la república. 1912 — Campos de Castilla de Machado. 1912 — Asesinato del jefe del gobierno español Canalejas por Manuel Pardiñas. 1913 — Pigmalión de George Bernard Shaw. 1914 — Muere Charles S. Peirce. 1915 — The School and Society. 1915 — Teoría generalizada de la relatividad de Einstein. — El origen de los continentes y océanos de Alfred Wegener. Acontecimientos históricos 1914 — Primera Guerra Mundial. 1915 — La metamorfosis de Kafka. — El nacimiento de una nación, filme de D. W. Griffith. 1916 — Democracy and Education. — Essays in Experimental Logic. 1916 — Curso de lingüística general de Saussure. 1917 — La decadencia de Occidente de Oswald Spengler. 1917 — Revolución Rusa. 1918 — Rutherford desintegra el átomo. —73— 1919-1921 — Viaje por Japón (donde, por la situación política del país, rechaza la Orden del Sol Naciente que le quiere imponer el emperador) y China (donde es aclamado por los intelectuales y estudiantes del movimiento democratizador «del 4 de Mayo»). Dewey conservaría siempre un interés y afecto especial hacia China. 1920 — Reconstruction in Philosophy (las conferencias impartidas en Japón y China). 1919 — Walter Gropius funda la Bauhaus. 1920 — La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber. 1919 — Tratado de Versalles y fundación de la Sociedad de Naciones. — Se declara la Ley Seca en EEUU. Vida y obra de Dewey Acontecimientos filosóficos y científicos Contexto cultural Acontecimientos históricos 1921 — Seis personajes en busca de autor de Pirandello. — El chico, filme de Charles Chaplin. 1922 — Human Nature and Conduct. 1922 — Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. 1922 — Ulises de Joyce. — Waste Land de T. S. Eliot. 1922 — Mussolini, Primer Ministro de Italia. — Stalin alcanza la Secretaría General del Partido Comunista de la URSS. —74— 1923 — Comienza la dictadura de Primo de Rivera. 1924 — Viaje a Turquía. 1924 — Principios de mecánica cuántica de Heisenberg. 1924 — La montaña mágica de Thomas Mann. — «Manifiesto del Surrealismo». — Luces de Bohemia de ValleInclán. 1925 — Experience and Nature. 1925 — Behaviorism de John B. Watson. 1925 — Mannhatan Transfer de John Dos Passos. — El gran Gatsby de Scott Fitzgerald. — El acorazado Potemkin, filme de Eisenstein. 1924 — Muere Lenin. 1926 — Viaje a México, donde enferma su mujer. Denuncia abiertamente la política imperialista de EEUU y se desengaña definitivamente sobre la capacidad de las instituciones políticas norteamericanas para ejercer un liderazgo democrático en el mundo. 1926 — Tirano Banderas de ValleInclán. — Los siete pilares de la sabiduría de Lawrence de Arabia. — Metrópolis, filme de Fritz Lang. 1927 — Ser y tiempo de Heidegger. 1928 — Viaje a la Unión Sovietica con una delegación de pedagogos norteamericanos. Pese a su buena impresión inicial sobre la revolución, poco después arremetería contra las purgas estalinistas y endurecería cada vez más su crítica al dogmatismo y la irracionalidad de los partidos comunistas, en especial el norteamericano. 1928 — Der logische Aufbau der Welt de Carnap. 1927 — Ejecución en EEUU de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, inmigrantes italianos anarquistas dudosamente acusados de dos asesinatos. —75— 1927 — El 14 de julio muere Alice Chipman Dewey. 1928 — La traición de los intelectuales de Julien Benda. — Un perro andaluz, filme de Buñuel y Dalí. —76— Vida y obra de Dewey Acontecimientos filosóficos y científicos Contexto cultural Acontecimientos históricos 1929 — Acepta el cargo de presidente del People’s Lobby, y luego de la League for Independent Political Action (LIPA), embrión de un tercer partido de orientación radical y socialista en EEUU. — The Quest for Certainty. 1929 — Se funda el «Círculo de Viena». — Mind and the World Order de C. I. Lewis. 1929 — El ruido y la furia de Faulkner. — Viaje de García Lorca a EEUU, donde compone Poeta en Nueva York. 1929 — Comienza la Gran Depresión, tras el crack de la Bolsa de Nueva York. 1930 — Se jubila en Columbia, donde seguirá como emérito hasta 1939. 1930 — El malestar en la cultura de Freud. — La rebelión de las masas de Ortega. 1930 — El hombre sin atributos de Musil. 1931 — Philosophy and Civilization. 1931 — Gödel formula su teorema de incompletud de la aritmética. — Muere George Herbert Mead. 1933 — La LIPA se integra en la Farmer-Labor Political Federation, de la que Dewey pasa a ser presidente honorario. El proyecto fracasa con la victoria electoral de Roosevelt en 1936. 1931 — Proclamación de la Segunda República española. — Al Capone ingresa en prisión. 1933 — Heidegger nombrado rector de la Universidad de Friburgo. 1933 — Franklin D. Roosevelt elegido presidente de EEUU.; comienza el New Deal. Fin de la Ley Seca. — Hitler, canciller de Alemania. 1934 — Art as Experience. 1934 — Chadwick descubre el neutrón. — Aparece póstumamente Mind, Self, and Society de G. H. Mead. 1934 — Donde habite el olvido de Cernuda. 1935 — Tratado general de la ocupación, el interés y el dinero de Keynes. —77— 1936 — Lenguaje, verdad y lógica de Ayer. — La crisis de las ciencias europeas de Husserl. 1935 — La revolución traicionada de Trotsky. 1936 — Tiempos modernos, filme de Charles Chaplin. 1937 — La «comisión Dewey» (John Dos Passos, Sidney Hook, Mary McCarthy, entre otros) se entrevista con Trotsky en México. En diciembre se publica el informe absolutorio sobre Trotsky y su hijo. 1937 — El hobbit, de J. R. R. Tolkien. 1938 — Logic: The Theory of Inquiry. 1938 — La náusea de Sartre. — Homenaje a Cataluña de George Orwell. 1936 — Gobierno del Frente Popular en Francia y España. — Comienza la Guerra Civil española. Vida y obra de Dewey Acontecimientos filosóficos y científicos 1939 — Manifiesto del Committee for Cultural Freedom, del que es presidente honorario, en donde se denuncia el avance del totalitarismo con su implantación en Alemania, Italia, Rusia, Japón y España. 1939 — Comienzan a publicarse los Elementos de matemática del grupo Bourbaki. Contexto cultural Acontecimientos históricos 1939 — Segunda Guerra Mundial. — Pacto de no agresión entre Stalin y Hitler. — Fin de la Guerra Civil española. —78— 1940 — Asesinato de Trotsky a manos del militante del PCE Ramón Mercader. — Churchill, Primer Ministro británico. 1941 — Ciudadano Kane, filme de Orson Welles. 1941 — Alemania invade la URSS. — La aviación japonesa bombardea Pearl Harbor. EEUU entra en la guerra. 1942 — El extranjero de Camus. — Miguel Hernández muere en la cárcel de Alicante. 1943 — El ser y la nada de Sartre. 1945 — El círculo de tiza caucasiano de Brecht. 1945 — Derrota del Tercer Reich. Conferencia de Yalta. Se — Rebelión en la granja de George Orwell. 1946 — Contrae matrimonio con Roberta Grant Lowitz, cuarenta y cinco años más joven que él. Adoptan a dos niños belgas huérfanos de guerra, John y Adrienne. — Problems of Men. fundan las Naciones Unidas. Truman asciende a la presidencia de EEUU y ordena los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. 1946 — La bella y la bestia, filme de Jean Cocteau. —79— 1948 — Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. 1949 — The Concept of Mind de Gilbert Ryle. 1948 — Declaración universal de los derechos humanos en París. — Se pone en marcha el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa. 1949 — 1994 de George Orwell. 1949 — Revolución China. — Konrad Adenauer, canciller de Alemania. 1950 — Bertrand Russell recibe el Premio Nobel de Literatura. — El crepúsculo de los dioses, filme de Billy Wilder. 1950 — Comienza la guerra de Corea. Vida y obra de Dewey Acontecimientos filosóficos y científicos Contexto cultural Acontecimientos históricos 1951 — Comienza la «caza de brujas» anticomunista del senador norteamericano McCarthy. — Churchill vuelve a ser Primer Ministro. 1952 — Muere en Nueva York, el 1 de junio, de neumonía. 1952 — Bienvenido, Mr. Marshall, filme de Luis G. Berlanga. —80— TEORÍA DE LA VALORACIÓN UN DEBATE CON EL POSITIVISMO SOBRE LA DICOTOMÍA DE HECHOS Y VALORES This page intentionally left blank Teoría de la valoración JOHN DEWEY International Encyclopedia of Unified Science, vol. 2, núm. 4 Chicago, University of Chicago Press, 1939 [LW, 13, 189-251] [191] I. SUS PROBLEMAS En vista del estado actual de la discusión en torno a los valores y a lo que significa valorar, la persona de propensión escéptica podría hallar motivos para concluir que está habiendo demasiado ruido y bien pocas nueces, si es que hay alguna. Porque esa discusión muestra que se dan grandes diferencias de opinión, no sólo sobre cuál deba ser la correcta interpretación teórica de los hechos —lo que podría ser un signo saludable de progreso—, sino también sobre qué hechos son ésos a los que la teoría se aplicaría, e incluso si hay hechos en absoluto a los que aplicar una teoría del valor. En efecto, un recorrido por la literatura actual sobre el tema permite ver que las opiniones se mueven entre dos ideas extremas: la de que los así llamados «valores» no son más que calificativos emocionales o simples exclamaciones, y la de que hay valores racionales, predeterminados de forma a priori y necesaria, que son los principios de los que depende la validez del arte, la ciencia y la moral. Y a caballo de estas dos concepciones se sitúa toda una gama de posturas intermedias. El mismo recorrido nos muestra también que la discusión sobre la problemática de los «valores» se ve profundamente influida por teorías epistemológicas en torno al realismo y el idealismo, y por teorías metafísicas referidas a lo «subjetivo» y lo «objetivo». Dada esta situación, no resulta fácil encontrar un punto de partida que no se comprometa de antemano, pues lo que a primera vista puede parecer un comienzo adecuado quizá sea, a fin de cuentas, nada más que la conclusión de alguna teoría episte—83— mológica o metafísica previa. Tal vez lo más seguro sea empezar preguntándose por qué el problema de la teoría de la valoración ha llegado a adquirir tanto peso en las recientes [192] discusiones. ¿Ha habido factores en la historia de las ideas que hayan provocado cambios tales de actitud y de concepto en las ciencias como para traerlo a primer plano? Cuando situamos el problema de la valoración en ese contexto, enseguida reparamos en que la astronomía, la física, la química, etc., no contienen expresiones que aludan ni por asomo a hechos o conceptos que conciernan a valores. Pero, por otro lado, toda la conducta humana deliberada, planificada, tanto la personal como la colectiva, parece influida, si no controlada, por apreciaciones sobre el valor o interés de los fines que hay que alcanzar. En los asuntos prácticos, el buen juicio se identifica normalmente con un sentido especial para sopesar valores relativos. Este contraste entre las ciencias naturales y las cosas humanas conduce en apariencia a una bifurcación y, en último término, a una división radical. Se diría que no hay terreno en común entre los conceptos y métodos que se dan por buenos en todas las materias físicas, y los que parecen primordiales respecto de las actividades humanas. Dado que las proposiciones de las ciencias naturales se ocupan de cuestiones de hecho y de las relaciones entre ellas, y puesto que tales proposiciones constituyen la materia a la que se concede el lugar preeminente dentro de las ciencias, inevitablemente surge la pregunta de si son posibles proposiciones científicas sobre la dirección de la conducta humana, sobre cualquier situación en la que esté incluida la idea de deber; y, en tal caso, de qué tipo son y en qué bases se apoyan. La eliminación de las nociones valorativas en la ciencia de los fenómenos no humanos es comparativamente reciente en términos históricos. Durante siglos —digamos, hasta los siglos XVI y XVII— se supuso que la naturaleza era lo que era debido a la presencia de fines en ella. En su misma calidad de fines, representaban el Ser completo o perfecto. Se pensaba que todos los cambios naturales se encaminaban a realizar esos fines, entendidos como metas hacia las que aquéllos se movían en virtud de su propia naturaleza. La filosofía clásica identificó ens, verum y bonum, y tal identidad se consideraba expresión de la constitución misma de la naturaleza en tanto que objeto de la ciencia natural. En un contexto así, no había motivo ni lugar para que la valoración y los valores se erigieran en un problema separado, pues eso que ahora llamamos valores se tomaba por parte integral de la estructura misma del mundo. Pero cuando una por una las ciencias naturales fueron desprendiéndose de consideraciones teleológicas, incluyendo finalmente también la —84— fisiología y la biología, el problema del valor surgió como cuestión independiente. [193] Si se pregunta por qué, una vez que la idea de fin y de su prosecución quedaron excluidas de la naturaleza, no se abandonó también por completo la de valor —como sucedió, por ejemplo, con el flogisto—, la respuesta viene sugerida por lo dicho respecto del papel del concepto de valor y de apreciación valorativa en los asuntos específicamente humanos. La conducta humana parece estar influida, cuando no controlada, por consideraciones como las que vienen expresadas en las palabras «bueno-malo», «correcto-incorrecto», «admirable-deplorable», etc. Toda conducta que no se limite a ser ciegamente impulsiva o una rutina mecánica parece involucrar valoraciones. Por tanto, el problema de la valoración está estrechamente asociado con el de la estructura de las ciencias de las actividades humanas y de las relaciones humanas. Cuando el problema de la valoración se pone en este contexto, se empieza a ver con claridad su trascendencia. Y también adquieren significación las diversas y contrapuestas teorías que acerca de la valoración se mantienen. Pues, en efecto, aquellos que piensen que el ámbito de las proposiciones científicamente garantizadas se agota en el de las proposiciones de la física y la química, se verán llevados a sostener que no existen proposiciones o juicios valorativos genuinos, que no hay proposiciones que enuncien (afirmen o nieguen) algo relativo a valores y que sean susceptibles de ponerse a prueba o ser respaldadas experimentalmente. Otros, para los que la distinción entre lo impersonal, por un lado, y lo personal o humano, por otro, marca dos ámbitos de existencia separados, el de lo físico y el de lo mental o psíquico, mantendrán que la eliminación de las categorías valorativas en el ámbito de lo físico pone claramente de manifiesto que pertenecen a lo mental. Una tercera escuela utiliza el hecho de que las expresiones valorativas estén ausentes de las ciencias físicas como prueba de que el objeto de éstas es sólo parcial (a veces lo denominan meramente «fenoménico») y, por tanto, de que debe complementarse con un tipo de objeto y de conocimiento «superiores» en donde las categorías valorativas tienen supremacía sobre las fácticas. Las opiniones recién enumeradas son representativas, pero no exhaustivas. Se mencionan aquí, no tanto para señalar el tema de discusión, como para ayudar a delimitar el problema central sobre el que ésta gira —a menudo, según parece, sin conciencia de cuál es su fuente—, a saber: el de la posibilidad de que haya proposiciones genuinas sobre la dirección de los asuntos humanos. Si se pudiera hacer, lo deseable sería seguramente discutir este problema con las mínimas referencias explícitas —85— a expresiones valorativas, ya que el debate sobre ellas se ha cargado de muchas ambigüedades ajenas a lo estrictamente epistemológico [194] y psicológico. Pero como, en las actuales circunstancias, semejante aproximación resulta imposible, cerraremos esta sección introductoria con algunas observaciones sobre determinadas expresiones lingüísticas que pretenden designar hechos distintivamente alusivos a valores. 1. La expresión «valor(ar)» se usa como verbo y como sustantivo*, y existe un debate fundamental respecto de qué sentido es el primario. Si hay cosas que son valores o que tienen la propiedad de valor al margen de su conexión con actividad alguna, entonces el verbo «valorar» es de carácter derivado, pues en tal caso un acto de aprehensión se denomina valoración simplemente en razón del objeto captado en él. Por el contrario, si lo primario es el sentido activo, el designado por un verbo, el sustantivo «valor» designará lo que en el habla común se llama un objeto de valor —algo que es objeto de un cierto tipo de actividad. Por ejemplo, las cosas que existen independientemente de que se las valore, como los diamantes, las minas o los bosques, son objetos de valor cuando son el objeto de determinadas actividades humanas**. Hay muchos sustantivos que designan cosas no en cuanto a su existencia primaria, sino en tanto que material u objetivo de tal o cual actividad (como cuando llamamos a algo un blanco). La cuestión de si esto rige en el caso de una cosa o propiedad llamada valor es uno de los puntos sujetos a controversia. Considérense, por ejemplo, las siguientes citas***. Del valor se dice que «su mejor definición es como el contenido cualitativo de un proceso de aprehensión… Es un contenido cualitativo dado presente a la atención o intuición.» Parecería que este enunciado toma «valor» primariamente como un sustantivo, o al menos como un adjetivo, que designa o bien un objeto o su cualidad intrínseca. Pero cuando el mismo * «Value», en efecto, tiene en inglés ambos usos; de ahí que optemos en este caso por esa grafía para hacer plausible la frase. [N. de los Eds.]. ** Traducimos el sustantivo «valuable» (que, en función de adjetivo, significa también «valioso») como «objeto de valor» por razones de claridad. No obstante, la equivalencia que señala Dewey entre «value» y «valuable» cuando el sustantivo «value» se toma como mero derivado de la actividad designada por el verbo «to value», tiene cabida también en español, aunque habitualmente sólo en el contexto de la economía. Por ejemplo, decimos de los inmuebles, fincas, acciones bursátiles, pólizas de seguros, joyas, etc., que son valores. [N. de los Eds.]. *** A lo largo de todo el ensayo, Dewey intencionadamente omite la mención expresa de otros autores para evitar la impresión de que desea polemizar con ellos. En la «Bibliografía selecta» que incluye al final figuran las obras que son directa o indirectamente aludidas en el texto. [N. de los Eds.]. —86— autor pasa a hablar del proceso de intuir y aprehender, dice: «lo que parece distinguir el acto de valorar del puro acto de intuir es que el primero está cualificado, en gran medida, por el sentimiento… Discrimina conscientemente algún contenido específico, sí, pero el acto de valorar es también emocional; es la expresión consciente de un interés, de una actitud afectivomotora.» Este segundo pasaje produce la impresión opuesta al citado antes. Y no contribuye a aclarar las cosas el que más adelante se diga que «la cualidad de valiosa, o contenido, de la experiencia ha sido distinguida del acto de valorar, o actitud psicológica, del que ese contenido es el objeto inmediato» —tesis que se asemeja al intento de resolver un problema montando simultáneamente dos caballos que corren en direcciones contrarias. Además, cuando la atención se centra sólo en el uso del verbo «valorar», nos encontramos con que el habla común ofrece dos [195] acepciones. En efecto, un vistazo al diccionario revelará que, en el habla común, las palabras «valorar» y «valoración» se emplean en la lengua hablada para designar tanto el estimar, en el sentido de tener por estimable o precioso (y otras diversas actividades casi equivalentes, como honrar, tener en una alta consideración), cuanto el evaluar, en el sentido de fijar o asignar un valor*. Esto último indica una actividad de tasar, un acto que entraña comparación, tal como se hace explícito, por ejemplo, en las evaluaciones de bienes y servicios en términos de dinero. Este doble significado es importante porque en él está implícita una de las cuestiones básicas en relación con la valoración. Efectivamente, en el estimar se pone el acento en la referencia personal precisa que algo tiene, la cual, como cual- * El comprensivo lector sabrá disculpar que los matices no coincidan con total exactitud en ambos idiomas. La clara diferencia que el inglés establece entre «prizing» y «appraising» contrasta con el solapamiento que ha llegado a producirse en el español actual entre los verbos «estimar» y «evaluar». Éste último coincide bastante bien con «appraising» (mientras que «apreciar», obviamente, tiene la doble connotación que Dewey está tratando de discernir). En cambio, «estimar», que hasta tiempos recientes habría sido un equivalente aceptable —al menos en el uso común— de «prizing», ahora ya se ha vuelto intercambiable con «evaluar» o «calcular», en expresiones tan ubicuas como «el tiempo estimado de llegada…», «las estimaciones más optimistas predicen…», etc. Seguramente ello es debido a un contagio del inglés, donde el verbo «to estimate» tiene precisamente ese sentido. Lo malo es que, así como el angloparlante dispone de otro verbo, «to esteem», para expresar su aprecio por algo o alguien al margen de cualquier cálculo, el hispanohablante se queda ahora sin recursos lingüísticos para no confundir, como el necio machadiano, valor y precio. Se trata, en definitiva, de esa clase funesta de préstamos que producen dos males, a cuál más insidioso: adelgazar el idioma y engordar este tipo de notas. [N. de los Eds.] —87— quier actividad con una referencia específicamente personal, posee el aspecto cualitativo de ser emocional. La valoración como evaluación, en cambio, se ocupa en primer término de una propiedad relacional de los objetos, de tal forma que hay en ella un aspecto intelectual que es en todo similar al que caracteriza a «calcular» [estimate] en tanto que distinto del término emocional-personal «estimar» [esteem]. Que el mismo verbo [«valorar»] se emplee en ambos sentidos da idea del problema en torno al cual están hoy divididas las distintas escuelas. ¿Cuál de los dos significados es el más básico en sus implicaciones? ¿Se trata de dos actividades separadas, o son complementarias? Desde el punto de vista etimológico, resulta sugerente (aunque no, desde luego, concluyente en modo alguno) que las palabras «prez», «premio» y «precio» deriven todas del mismo vocablo latino*; que «agradecer» y «evaluar» se usaran en su día de manera intercambiable**; y que «caro» aún hoy se use como equivalente tanto de «preciado» como de «costoso» económicamente. Si ya la dualidad semántica de la palabra tal como se emplea en el habla común plantea una dificultad, este problema de uso lingüístico se ve ampliado —por no decir enturbiado— debido al hecho de que las teorías actuales a menudo identifican el verbo «valorar» con «disfrutar», en el sentido de obtener de algo un placer o gratificación, o de encontrarlo agradable, y también en el sentido activo de complacerse en una actividad y en su resultado. 2. Si tomamos ciertos términos que normalmente pasan por expresiones valorativas, hallamos que no hay acuerdo en el debate teórico respecto de cuál sea su verdadero estatuto. Hay, por ejemplo, quienes sostienen que «bueno» significa bueno para, útil, práctico, socorrido, mientras que «malo» significa dañino, perjudicial, concepción ésta que lleva implícita en su seno toda una teoría de la valoración. Para otros, hay una nítida diferencia entre bueno, en el sentido de «bueno para», y * En el original, «praise», «prize» y «price», respectivamente (las tres funcionan además también como verbos). No obstante, en castellano la raíz latina no es la misma: «prez» y «precio» proceden de «pretium», en tanto que «premio» deriva de «praemium». [N. de los Eds.]. ** En el original figuran «appreciate» y «appraise», respectivamente. Como es obvio, los verbos por los que se traducen aquí no tuvieron nunca esa equivalencia que se menciona en el texto. Tal vez si vertiéramos «appreciate» por «reconocer» (en el sentido en que se reconoce un favor, por ejemplo, o se otorga un reconocimiento), lograríamos asociarlo en alguna medida con «evaluar», ya que reconocer un territorio, o el estado de salud de un paciente, es algo parecido a evaluarlo. En todo caso, se pierde la raíz etimológica común del inglés, que es el motivo por el que Dewey trae a colación esos dos verbos. [N. de los Eds.]. —88— aquello que es «bueno en sí mismo». A su vez, y como se acaba de señalar, están los que [196] piensan que «placentero» y «gratificante» son expresiones valorativas de primer rango, y quienes les negarían esa condición primaria. E igualmente se discute sobre el estatuto respectivo de «bueno» y «correcto» en tanto que términos valorativos. La conclusión es que los usos lingüísticos no nos ayudan mucho. Es más, cuando se recurre a ellos para dirigir las discusiones, sólo se gana en confusión. Lo más que pueden hacer estas referencias iniciales a expresiones del lenguaje es señalar determinados problemas, y éstos, a su vez, pueden servir para delimitar el tema sobre el que se discute. Así pues, por lo que hace al vocabulario de la actual discusión, la palabra «valoración», tanto en su acepción sustantiva como en la verbal, se empleará de manera totalmente neutra en cuanto a sus implicaciones teóricas, quedando la determinación de sus conexiones con estimar, evaluar, disfrutar, etc., para una discusión posterior. II. LAS EXPRESIONES VALORATIVAS COMO EXCLAMACIONES Empezaremos la discusión considerando la tesis más extrema de entre las ya avanzadas. Dicha tesis afirma que las expresiones valorativas no pueden ser constituyentes de las proposiciones, es decir, de oraciones afirmativas o negativas, debido a que son puramente exclamativas. Expresiones como «bueno», «malo», «correcto», «incorrecto», «adorable», «horrible», etc., se consideran de la misma naturaleza que las interjecciones, o como fenómenos del mismo tipo que ruborizarse, sonreír, llorar, o/y como estímulos para mover a otros a actuar de determinadas maneras —más o menos como cuando decimos «¡arre!» a los bueyes o «¡so!» a los caballos. No dicen o enuncian nada, ni siquiera acerca de sentimientos, sino que se limitan a mostrarlos o manifestarlos. La siguiente cita es representativa de esa opinión*: «si le digo a alguien ‘actuaste de forma incorrecta al robar ese dinero’, no estoy enunciando nada distinto de si sencillamente le hubiera dicho ‘robaste ese dinero’… Es como si hubiera pronunciado ‘robaste ese dinero’ en un tono particular de horror, o lo hubie- * Todas las frases que Dewey cita en este párrafo están extraídas del capítulo VI —«Critique of Ethics and Theology»— de Language, Truth and Logic (1936), de Alfred J. Ayer, una de las presentaciones más influyentes de las ideas del positivismo lógico. [N. de los Eds.]. —89— ra escrito añadiéndole ciertos signos de exclamación especiales. El tono… sirve meramente para mostrar que la expresión va acompañada de determinados sentimientos en el hablante.» Y también: «Los términos éticos no sirven solamente para expresar sentimientos. También están hechos para provocarlos y de ese modo estimular la acción… Por tanto, la oración ‘tu deber es decir la verdad’ puede considerarse, tanto la expresión de un cierto tipo de [197] sentimiento ético en torno a la sinceridad, cuanto la expresión de una orden: ‘di la verdad’… En la oración ‘es bueno decir la verdad’, la orden se ha convertido en poco más que una sugerencia.» Sobre qué base llama el autor «éticos» a los términos y «sentimientos» de los que habla, es cosa que no se nos dice. Sin embargo, adscribir ese adjetivo a los sentimientos parece implicar alguna base objetiva para discriminarlos e identificarlos como de un cierto tipo, conclusión que resulta inconsistente con la posición adoptada. Pero hagamos caso omiso de este hecho y pasemos a otra ilustración más: «Al decir ‘la tolerancia es una virtud’, no estaría haciendo una declaración sobre mis propios sentimientos ni sobre ninguna otra cosa. Simplemente estaría mostrando esos sentimientos, que no es en absoluto lo mismo que decir que los tengo.» Por consiguiente, «es imposible disputar sobre cuestiones de valor», ya que oraciones que no dicen o enuncian nada no pueden, a fortiori, ser incompatibles entre sí. Los casos de aparente disputa o de enunciados opuestos son reductibles, si es que tienen significado en absoluto, a diferencias relativas a los hechos del caso —pues sí puede haber una disputa sobre si una persona realizó la acción particular denominada robar o mentir. Nuestra esperanza, o nuestra expectativa, es que, si «podemos conseguir que el oponente concuerde con nosotros sobre los hechos empíricos del caso, adoptará la misma actitud moral hacia ellos que nosotros tenemos» —aunque, una vez más, no resulta evidente por qué la actitud es denominada «moral» y no «mágica», o «beligerante», o con cualquier otro de los miles de adjetivos que podrían seleccionarse al azar. La discusión proseguirá, como se indicó antes, con un análisis de los hechos que aquí se invocan, y no polemizando sobre los méritos de la teoría en abstracto. Comencemos con fenómenos que reconocidamente no dicen nada, como los primeros llantos de un bebé, sus primeras sonrisas o sus primeros gorgoritos, gorjeos y gritos. Cuando se dice de ellos que «expresan sentimientos», hay una ambigüedad peligrosa en las palabras «sentimientos» y «expresar». Lo que es claro en el caso de lágrimas y sonrisas, debería serlo también en el de sonidos emitidos de manera involuntaria: no son expresivos en sí mismos. Son constituyentes de una condición orgánica más amplia. Son —90— hechos del comportamiento orgánico y no son, en ningún sentido en absoluto, expresiones valorativas. No obstante, pueden ser tomados por otras personas como signos de un estado orgánico, y así tomados, en tanto que signos o entendidos como síntomas, provocan determinadas conductas de respuesta en esas otras personas. Un bebé llora. La madre toma el llanto como [198] signo de que el bebé tiene hambre o de que un imperdible se le está clavando, y entonces actúa para modificar la condición orgánica cuya existencia ha inferido usando el llanto como signo. Luego, a medida que el niño crece, se hace consciente de la conexión entre un determinado llanto, la actividad que éste provoca y las consecuencias que se producen en respuesta a ella. El lloro (sus gestos, sus posturas) se lleva a cabo ahora para provocar la actividad y para experimentar las consecuencias de ésta. Exactamente igual que, en el caso de la respuesta original, hay una diferencia entre la actividad meramente causada por el llanto como estímulo (ya que el llanto de una criatura puede despertar a la madre antes de que ella sea siquiera consciente de que alguien llora) y una actividad provocada por el llanto interpretado como signo o evidencia de algo, así también la hay entre el llanto original —al que cabe llamar con propiedad puramente exclamativo— y el llanto proferido a propósito, es decir, con la intención de provocar una respuesta que tendrá determinadas consecuencias. Éste último pertenece al dominio del lenguaje, es un signo lingüístico que no solamente dice algo, sino que pretende decir, transmitir, contar. ¿Qué es lo que de ese modo se dice o enuncia? A propósito de esta pregunta, es preciso advertir de una ambigüedad fatal en la palabra «sentimientos». Pues quizá se dirá que, a lo sumo, lo que se comunica es la existencia de determinados sentimientos, puede que junto con el deseo de obtener otros a resultas de la actividad provocada en una segunda persona. Pero semejante opinión, (a) va en contra de los hechos obvios de los que parte la explicación, y (b) introduce una cuestión completamente superflua, por no decir empíricamente inverificable. (a) Porque no partimos de un sentimiento, sino de una condición orgánica de la cual el llanto, las lágrimas, la sonrisa o el rubor son una parte constituyente. (b) Consecuentemente, la palabra «sentimientos», o bien es un término estrictamente conductual, un nombre del estado orgánico total del que el llanto o los gestos son parte, o es una palabra introducida de forma enteramente gratuita. Los fenómenos en cuestión son acontecimientos en el curso de la vida de un ser orgánico, en nada distintos a ingerir comida o ganar peso. Eso sí, exactamente igual que la ganancia de peso puede tomarse como signo o evidencia de una adecua—91— da alimentación, el llanto también puede tomarse como signo o evidencia de algún suceso especial en la vida orgánica. Así pues, la expresión «mostrar sentimientos», ya se entienda o no «mostrar» [199] como sinónimo de «expresar», está de más en un informe de lo que está ocurriendo. La actividad original —llorar, sonreír, sollozar, gritar— es, como hemos visto, parte de un estado orgánico más amplio, de modo que la expresión no se le puede aplicar. Cuando el llanto o la actitud corporal se desencadenan a sabiendas, no es un sentimiento lo que se muestra o se expresa: se despliega una conducta lingüística manifiesta con vistas a obtener un cambio en las condiciones orgánicas —cambio que tendrá lugar como resultado de cierta conducta desplegada a su vez por alguna otra persona. Tomemos otro ejemplo sencillo: chasquear la lengua es o puede ser parte de la conducta original denominada comer. En un grupo social, el ruido que se hace al chasquear la lengua se considera un signo de grosería o de «malos modales». Así, a medida que los niños aumentan su capacidad de control muscular, se les enseña a inhibir esa actividad. En otro grupo social, chasquear la lengua y el sonido resultante se toman como señal de que el invitado se hace cargo como corresponde de lo que su huésped le está sirviendo. Ambos casos se pueden describir de manera completa en términos de formas observables de comportamiento y de sus respectivas consecuencias, igualmente observables. Aquí el verdadero problema es por qué se introduce la palabra «sentimientos» en la explicación teórica cuando es innecesaria para describir lo que de hecho sucede. Sólo hay una respuesta razonable a esa pregunta: se introduce desde una pretendida teoría psicológica formulada en términos mentalistas, o en términos de pretendidos estados de una conciencia interna, o algo por el estilo. Ahora bien, cuestionarse, en relación con sucesos que tenemos delante de los ojos, si en efecto existen tales estados internos, resulta irrelevante e innecesario. Pues, aun cuando existieran, esos estados serían por definición enteramente privados, accesibles tan sólo a la introspección. Por consiguiente, incluso si dispusiéramos de una teoría introspectiva legítima de los estados de conciencia, o de los sentimientos, como entidades puramente mentales, no habría razón para recurrir a ella al explicar los acontecimientos que estamos examinando. Además, la referencia a «sentimientos» es superflua y gratuita, porque lo importante en la explicación que hemos dado es el uso de «expresiones valorativas» para influir en la conducta de otros a base de provocar determinadas respuestas de su parte. Y dicha referencia, por último, carece de sentido desde el punto de vista de un informe empírico, pues la interpretación está formulada en términos de algo que no está —92— abierto a la inspección pública y a la verificación. Si hay «sentimientos» del tipo que se menciona, no puede [200] haber seguridad alguna de que cualquier palabra dada, cuando la usan dos personas distintas, se refiera siquiera a la misma cosa, toda vez que esa cosa no está abierta a observación y descripción común. Así pues, y considerando en adelante únicamente la parte de la explicación que posee significado empírico, a saber, la existencia de actividades orgánicas que provocan determinadas respuestas en otros y que son susceptibles de emplearse con intención de provocarlas, las siguientes afirmaciones pueden darse por seguras: (1) los fenómenos en cuestión son sociales, donde «social» significa simplemente que existe una forma de comportamiento que tiene la naturaleza de una interacción o transacción entre dos o más personas. Este tipo de actividad interpersonal existe allí donde un individuo —como puede ser una madre, o una enfermera— trata un sonido que otro emite en conexión con una conducta orgánica más amplia como un signo, y responde a él en su condición de tal en lugar de reaccionar a su modo de existencia primario. La actividad interpersonal es aún más evidente cuando ese caso de conducta personal orgánica tiene lugar a los efectos de suscitar un determinado tipo de respuesta en otras personas. Así pues, si seguimos a nuestro autor en ubicar las expresiones valorativas donde él las sitúa, llegamos a la conclusión, una vez efectuada la necesaria eliminación de la ambigüedad de «expresión» y de la irrelevancia de «sentimiento», de que las expresiones valorativas tienen que ver con, o están involucradas en, las relaciones conductuales de unas personas con otras. (2) Tomados como signos (y, a fortiori, cuando se usan de esa manera), los gestos, posturas y palabras son símbolos lingüísticos. Dicen algo y tienen la naturaleza de proposiciones. Tomemos, por ejemplo, el caso de una persona que adopta la pose característica de un enfermo y que emite los sonidos que normalmente corresponderían a alguien en ese estado. En tal caso, el que la persona esté realmente enferma e incapacitada para el trabajo, o bien esté fingiendo, constituye un objeto legítimo de indagación. Dependiendo de las conclusiones obtenidas a resultas de las averiguaciones que se realicen, las respuestas conductuales que se «provocarán» en otras personas serán sin duda de tipos muy diferentes. El objetivo de la investigación es determinar qué cosas empíricamente observables son las que de hecho ocurren; no versa sobre «sentimientos» internos. Los médicos han desarrollado pruebas experimentales que gozan de un alto grado de fiabilidad. Cualquier padre o maestro aprende a estar en guardia ante la adopción por parte de un niño de determinadas «expresiones» faciales y actitudes corporales cuyo propósito es hacer que el adulto —93— realice inferencias de las que se seguirán favores para él. [201] En esos casos (que podrían fácilmente ampliarse para incluir materias más complejas), las proposiciones en que toma cuerpo la inferencia es fácil que resulten erróneas cuando se observa sólo un segmento limitado de conducta, mientras que probablemente estarán garantizadas cuando se apoyen en uno más prolongado o sobre una variedad de datos cuidadosamente escrutados —rasgos éstos que las proposiciones en cuestión comparten con todas las proposiciones físicas genuinas. (3) Hasta aquí no se ha suscitado la cuestión de si las proposiciones que aparecen en el curso de situaciones de conducta interpersonal son o no de índole valorativa. Las conclusiones alcanzadas son todas hipotéticas. Si las expresiones implicadas son valorativas, como supone esta escuela en particular, entonces se sigue que: (i) los fenómenos valorativos son sociales o interpersonales, y (ii) son susceptibles de suministrar material para proposiciones acerca de acontecimientos observables —proposiciones sujetas a prueba empírica y a verificación o refutación. Mas la hipótesis sigue siendo todavía una hipótesis. A partir de ella se suscita la pregunta de si los enunciados que se hacen con la vista puesta en influir sobre la actividad de otros, de tal forma que éstos realicen determinadas acciones que tendrán determinadas consecuencias, son fenómenos que quepa incluir bajo el epígrafe de las valoraciones. Pongamos el caso de alguien que grita «¡fuego!», o «¡socorro!» No puede haber dudas sobre la intención de influir en la conducta de otros para generar determinadas consecuencias susceptibles de ser observadas y enunciadas en proposiciones. Las expresiones, tomadas en su contexto observable, dicen algo de naturaleza compleja. Cuando se analiza, lo que se está diciendo es: (i) que existe una situación que tendrá consecuencias terribles; (ii) que la persona que profiere esas expresiones es incapaz de hacer frente a la situación; y (iii) que se prevé una mejora de la situación en caso de lograr la ayuda de otros. Los tres puntos se pueden comprobar a través de la evidencia empírica, pues todos ellos se refieren a cosas observables. Por ejemplo, la proposición en la que se enuncia el contenido del último punto (la previsión) se puede poner a prueba observando lo que ocurre en un caso particular. De cualquier forma, observaciones hechas con anterioridad pueden respaldar la conclusión de que es mucho menos probable que se produzcan consecuencias lamentables si el signo lingüístico se emplea para obtener la ayuda que está destinado a provocar. El examen muestra ciertos parecidos entre este caso [202] y los que se consideraron antes, los cuales, según el pasaje citado, contienen expresiones valorativas. Las proposiciones se refieren —94— directamente a una situación existente, e indirectamente a una situación futura que se pretende y se desea producir. Las expresiones señaladas se utilizan como intermediarios para generar el deseado cambio desde las condiciones presentes a las futuras. En el grupo de casos ilustrativos que examinamos en primer lugar, aparecían explícitamente ciertas expresiones valorativas, como «bueno» y «correcto»; en el segundo grupo no están explícitas. No obstante, el grito de auxilio, cuando se toma en conexión con su contexto existencial, afirma de hecho, aunque con menos palabras, que la situación por relación a la cual se lanza el grito es «mala». Es «mala» en el sentido de que es rechazada, a la vez que se anticipa una situación futura mejor siempre y cuando el grito provoque una determinada respuesta. Este análisis puede parecer innecesariamente minucioso, pero, a menos que se haga patente el contexto existencial que rodea a cada grupo de ejemplos, uno puede hacer que las expresiones verbales empleadas signifiquen cualquier cosa o no signifiquen nada en absoluto. Al tomar en consideración los contextos, lo que aflora son proposiciones que asignan un valor relativamente negativo a unas condiciones existentes y un valor comparativamente positivo a otras que se prevén, y proposiciones intermedias (que pueden contener o no una expresión valorativa) cuyo objeto es provocar actividades que traigan consigo la transformación de un estado de cosas en el otro. De modo que están involucradas aquí: (i) la aversión a una situación existente y la atracción por una situación posible prevista; y (ii) una relación comprobable y especificable entre ésta última como fin y determinadas actividades en tanto que medios para alcanzarlo. Se ofrecen así dos nuevos problemas a la discusión. Uno de ellos es el de la relación de las actitudes activas o conductuales con eso que podríamos denominar (a efectos de su identificación) el gustar y el disgustar, y el otro el de la relación de la valoración con las cosas en tanto que medios-fines. III. LA VALORACIÓN COMO GUSTAR Y DISGUSTAR Que el gustar y el disgustar en conexión con la valoración deben considerarse en términos de modos de comportamiento observables e identificables, es cosa que se sigue de lo dicho en la sección anterior. En tanto que conductual, el adjetivo «afectivomotor» resulta de aplicación aquí, si bien debe ponerse buen cuidado en no interpretar la calidad de «afectivo» [203] en términos de «sentimientos» privados —interpretación que anula el elemento activo y observable expresado por «motor». Pues lo «motor» tiene lugar en el mundo de lo público y observable y, como todo lo —95— que allí sucede, posee condiciones y consecuencias observables. Así que, cuando la palabra «gustar» es usada como nombre de un modo de conducta (y no como nombre de un sentimiento privado e inaccesible), ¿a qué clase de actividades se refiere?, ¿cuál es su designatum? Podemos avanzar algo en la respuesta haciendo notar que los términos «preocuparse por» y «cuidar», como modos de comportamiento, están estrechamente conectados con «gustar», y que otras expresiones esencialmente equivalentes son «mirar por», «acoger», «dedicarse a», «atender» (en el sentido de «volcarse hacia»), «subvenir», «amparar» —se diría que todas ellas variantes de «estimar», que, según vimos antes, es una de las dos acepciones principales recogidas en el diccionario. Cuando se toman estas palabras en su sentido conductual, como nombres de actividades cuya finalidad es mantener o procurar determinadas condiciones, es posible distinguir entre lo mentado en ellas y lo que designa un término tan ambiguo como «disfrutar». Pues éste último puede apuntar al hecho de recibir gratificación de algo ya existente, al margen de cualquier acción afectivo-motora que hubiera de ejercerse como requisito para que ese algo se produzca o para que siga existiendo. O bien puede referirse precisamente a esas actividades, en cuyo caso «disfrutar» es sinónimo de la actividad de complacerse en un esfuerzo y contiene un cierto matiz de deleitarse, de «esmerarse», como se suele decir, en perpetuar la existencia de las condiciones de las que se obtiene la gratificación. Disfrutar, en este sentido activo, se distingue por comportar un despliegue de energía para asegurar las condiciones que constituyen la fuente de la gratificación. Las observaciones anteriores tienen por objeto alejar a la teoría de la fútil tarea de intentar asignar significados a las palabras separadamente de los objetos a los que designan. En lugar de ello, tenemos que evocar situaciones existenciales especificables y observar qué es lo que ocurre dentro de ellas. Debemos observar si se invierte energía para que ciertas condiciones empiecen a existir o sigan existiendo; en palabras más sencillas, hay que percibir si se produce un esfuerzo, si se actúa a conciencia para hacer realidad unas condiciones en lugar de otras, donde la necesidad de ese gasto de energía muestra que las condiciones existentes son contrarias a lo que queremos. La madre que declara estimar a su hijo y [204] disfrutar (en el sentido activo) con él, pero que lo descuida sistemáticamente y no busca la ocasión de pasar tiempo en su compañía, se está engañando a sí misma; si además hace signos ostensibles de afecto —como acariciarlo— sólo cuando otros están presentes, es de presumir que intente engañarles a ellos también. Es mediante observaciones de la conducta —las cuales, como sugiere el último ejemplo, pueden necesitar extenderse a lo largo de un tiempo considera—96— ble— como hay que determinar si existen valoraciones y qué descripción deben recibir. Observar cuánta energía se gasta, y durante cuánto tiempo, permite tipificar con suficientes garantías una valoración dada con adjetivos calificativos como «ligera» y «grande». La dirección en que observamos que se encamina esa energía, de aproximación o de alejamiento respecto del objeto, permite discriminar fundadamente entre valoraciones «positivas» y «negativas». Si además de eso hay «sentimientos», éstos nada tienen que ver con ninguna proposición verificable que se pueda hacer sobre una valoración. Dado que las valoraciones, en el sentido de estimar y de cuidar, sólo se producen cuando se hace necesario traer a la existencia algo que falta, o conservar alguna cosa que se ve amenazada por las condiciones externas, la valoración entraña el deseo. Éste último debe distinguirse del mero anhelo como algo que tiene lugar sin presencia de esfuerzo. «Soñar no cuesta nada»*. Algo se echa en falta, y sería gratificante tenerlo, pero o bien no se gasta energía alguna para hacer presente lo que está ausente, o bien, dadas las circunstancias, ninguna cantidad de esfuerzo lo podría traer a la existencia —como cuando se dice de un niño que está pidiendo la luna, o cuando adultos infantilizados se complacen en soñar con lo bonito que sería todo si las cosas dieran un vuelco. En los casos a los que se aplican los nombres «desear» y «anhelar», los designata respectivos son esencialmente distintos. Así pues, cuando «valoración» se define en términos de deseo, se requiere previamente que el deseo se considere en los términos del contexto existencial en el que surge y dentro del cual opera. Si «valoración» se define en términos de deseo, pero entendido éste como algo inicial y completo en sí mismo, no hay nada por lo cual discriminar un deseo de otro, ni manera por tanto de medir el mérito de diferentes valoraciones en comparación unas de otras. Los deseos son deseos, y no hay nada más que decir. Además, en ese caso el deseo se concibe como meramente [205] personal, y por ende no susceptible de enunciarse en términos de otros objetos y acontecimientos. Si, por ejemplo, alguien quisiera hacer notar que el esfuerzo nace del deseo y que el esfuerzo desplegado cambia las condiciones existentes, tales consideraciones se verían como algo enteramente exterior al deseo mismo —en el supuesto, insistimos, de que éste se tome por algo original y completo en sí mismo, e independiente de un contexto observable. * En el original, el dicho es: «if wishes were horses, beggars would ride» (literalmente, «si los anhelos fueran caballos, los mendigos irían montados»). [N. de los Eds.]. —97— En cambio, cuando los deseos se contemplan como algo que surge sólo dentro de determinados contextos existenciales (a saber, aquéllos en los que la ausencia de algo impide la ejecución inmediata de una tendencia activa), y cuando se considera que su función por referencia a esos contextos es satisfacer la carencia existente, resulta que la relación entre deseo y valoración hace posible, y exige, su formulación en proposiciones verificables. (i) El contenido y el objeto de los deseos pasan a verse como dependientes del contexto particular en el que surgen, cosa que a su vez depende del estado previo tanto de la actividad personal como de las condiciones del entorno. El deseo de alimento, por ejemplo, a duras penas será el mismo si uno ha comido cinco horas o cinco días antes, ni tampoco será igual su contenido en una chabola y en un palacio, o en una comunidad nómada y en una agrícola. (ii) El esfuerzo, en vez de ser algo que viene después del deseo, pasa a verse como consustancial a la tensión que el propio deseo entraña. Pues éste último, en lugar de ser meramente personal, es una relación activa del organismo con el medio (como resulta obvio en el caso del hambre), factor éste que marca la diferencia entre el genuino deseo y el mero anhelo o fantasía. De aquí se sigue que la valoración, en su conexión con el deseo, está unida a situaciones existenciales, y que varía con las propias variaciones de su contexto existencial. Dado que su existencia depende de la situación, su adecuación dependerá de su adaptación a las necesidades y exigencias que la situación impone. Como la situación es algo abierto a la observación, y como las consecuencias observadas de la conducta-esfuerzo determinan la adaptación, la adecuación de un deseo dado se puede enunciar en proposiciones. Tales proposiciones son susceptibles de prueba empírica, porque la conexión existente entre un deseo dado y las condiciones con referencia a las cuales opera se determina por medio de esas observaciones. La palabra «interés» sugiere de modo preclaro esa conexión activa que la teoría de la valoración debe tener en cuenta entre la actividad personal y las condiciones que la rodean. [206] Etimológicamente, incluso, indica algo en lo que participan en íntima conexión mutua una persona y las condiciones circundantes. La palabra, al nombrar ese algo que ocurre entre una y otras, designa una transacción. Señala una actividad que se efectúa con la mediación de condiciones externas. Cuando, por ejemplo, pensamos en el interés de un grupo cualquiera —digamos, los intereses de la banca, o de los sindicatos, o de un aparato político—, no pensamos en meros estados mentales, sino en un grupo de presión dotado de canales organizados a través de los cuales dirigir la acción para obtener y asegurarse condiciones que produzcan consecuencias especificadas. Análogamente, en el caso de perso—98— nas particulares, cuando un tribunal le reconoce a un individuo un interés en determinado asunto, reconoce que éste tiene ciertos derechos que, de hacerse valer, tendrán consecuencias existenciales. Allí donde una persona tiene un interés en algo, hay algo en juego para él en el curso de los acontecimientos y en su resultado final —y lo que se juega le lleva a actuar para traer a la existencia un resultado en particular más bien que otro. De todos estos hechos se sigue que la tesis que conecta la valoración (y los «valores») con los deseos y el interés es sólo un punto de partida. Sus consecuencias para la teoría de la valoración están sin determinar en tanto no se analice la naturaleza del interés y del deseo, y en tanto no se establezca un método para determinar los constituyentes de los deseos e intereses en sus manifestaciones particulares concretas. La mayor parte de las falacias en que incurren las teorías que conectan la valoración con el deseo provienen de tomar «deseo» en un sentido genérico. Por ejemplo, cuando se dice (con toda razón) que «los valores brotan de la reacción inmediata e inexplicable del impulso vital y de la parte irracional de nuestra naturaleza», lo que en realidad se está afirmando es que los impulsos vitales son una condición causal de la existencia de deseos. Cuando se le da a «impulso vital» la única interpretación empíricamente verificable que puede tener (la de una tendencia orgánica y biológica), el hecho de que un factor «irracional» sea la condición causal de las valoraciones prueba que éstas hunden sus raíces en una existencia que, como cualquier existencia tomada en sí misma, es a-racional. De modo que, correctamente interpretado, el enunciado sirve para recordarnos que las tendencias orgánicas son existencias que están conectadas con otras existencias (la palabra «irracional» no le añade nada a «existencia» como tal), y que por lo tanto son observables. Pero la frase citada [207] a menudo se interpreta con el sentido de que los impulsos vitales son valoraciones —interpretación incompatible con la tesis que conecta valoraciones con deseos e intereses, y que, usando la misma lógica, justificaría la afirmación de que los árboles son semillas puesto que «brotan» de semillas. Sin lugar a dudas, los impulsos vitales son condiciones sine qua non para la existencia de deseos e intereses. Pero estos últimos incluyen la anticipación de consecuencias, junto con ideas que son signos de las medidas (que implican gasto de energía) necesarias para traer a la existencia los fines. Cuando la valoración se identifica con la actividad del deseo y el interés, su identificación con el impulso vital queda negada. Pues la identificación con éste último conduciría al absurdo de convertir las actividades orgánicas de todo tipo en un acto de valoración, dado que no hay ninguna que no involucre algún «impulso vital». —99— También la idea de que «un valor es cualquier objeto de cualquier interés» debe tomarse con mucha cautela. En su literalidad, sitúa todos los intereses exactamente al mismo nivel. Pero cuando se examinan en su constitución concreta por relación a su lugar dentro de alguna situación, salta a la vista que todo depende de los objetos que el interés involucre. Esto, a su vez, depende de la atención con que se hayan estudiado las necesidades de las situaciones existentes, y del cuidado con que se haya examinado la capacidad del acto que se proponga para satisfacer o cubrir precisamente esas necesidades. Que todos los intereses estén en pie de igualdad en su función de valuadores es cosa que se contradice con la experiencia cotidiana más común. Se podría decir que el interés en el robo y sus frutos confiere valor a ciertos objetos. Pero las valoraciones del ladrón y las del policía no son las mismas, como tampoco lo son los valores instituidos por el interés en los frutos del trabajo productivo y por el interés del ladrón en seguir su vocación —como demuestra la conducta del juez cuando tiene que disponer respecto de los bienes robados que presentan ante él. Puesto que los intereses se manifiestan en contextos existenciales definidos, y no de forma genérica y en el vacío, y como estos contextos son situaciones que forman parte de la actividad vital de una persona o grupo, los intereses están de tal modo vinculados unos con otros que la capacidad de valorar que cada uno de ellos tiene está en función del conjunto al que pertenece. La idea de que un valor es cualquier objeto de cualquier interés por igual, sólo puede sostenerse desde una perspectiva que aísle por completo a los valores entre sí —perspectiva tan alejada de los [208] hechos observables a simple vista, que sólo puede explicarse como corolario de la psicología introspeccionista que mantiene que los deseos e intereses no non más que «sentimientos», y no modos de comportamiento. IV. Proposiciones apreciativas* Ya que deseos e intereses son actividades que tienen lugar en el mundo y producen efectos sobre él, son observables tanto en sí mismos como en conexión con sus efectos observados. Con ello podría parecer, desde cualquier teoría que relacione la valo* «Propositions of appraisal», en el original. Dado que estamos traduciendo «appraising» por «evaluar» (véase más arriba nuestra nota * en la página 65), en principio parecería lógico optar aquí por «proposiciones evaluativas». No obstante, consideramos que la diferencia entre esa expresión y «proposiciones valorativas» [value-propositions o valuation-propositions] resulta demasiado tenue en castellano, lo que podría mover a confusión. [N. de los Eds.]. —100— ración con el deseo y el interés, que por fin tenemos a la vista nuestra meta: el descubrimiento de proposiciones valorativas. Desde luego, ha quedado demostrado que las proposiciones sobre valoraciones son posibles. Pero sólo cabría llamarlas proposiciones valorativas en el mismo sentido en que las proposiciones sobre cerdos son proposiciones porcinas. No, se trata de proposiciones sobre cuestiones de hecho. El que los hechos resulten ser valoraciones no convierte a las proposiciones en valorativas en ningún sentido distintivo. Con todo, que tales proposiciones sobre cuestiones de hecho se puedan hacer tiene su importancia, ya que, a menos que existan, suponer que pueden existir proposiciones valorativas en un sentido distintivo es doblemente absurdo. También ha quedado demostrado que no hay impedimento teórico alguno para formar proposiciones sobre cuestiones de hecho que tengan por contenido actividades personales, ya que la conducta de los seres humanos está abierta a la observación. Puede haber obstáculos de tipo práctico a la hora de establecer proposiciones generales válidas sobre dicho comportamiento (esto es, sobre las relaciones entre los actos que lo integran), pero entre tanto sus condiciones y sus efectos se pueden investigar. Las proposiciones sobre valoraciones en términos de sus condiciones y consecuencias delimitan el problema de la existencia de proposiciones valorativas en un sentido distintivo. ¿Las proposiciones sobre valoraciones ya realizadas son susceptibles de ser ellas mismas evaluadas? Y esa evaluación, una vez hecha, ¿puede intervenir en la constitución de valoraciones ulteriores? Que una madre estime a su hijo o le tenga mucho cariño es algo que se puede determinar por observación, como hemos visto; y las condiciones y efectos de diferentes tipos de estima o de atención se pueden en teoría comparar y contrastar entre sí. En caso de que, a resultas de ello, se demuestre que ciertos tipos de actos de estima son mejores que otros, los actos de valoración habrán sido ellos mismos evaluados y esa evaluación podrá modificar actos directos [209] de estima ulteriores. Si se cumple esta condición, entonces las proposiciones sobre las valoraciones que de hecho se producen se convierten en objeto de valoración en sentido distintivo, es decir, en un sentido que las diferencia tanto de las proposiciones de la física cuanto de proposiciones históricas que se limiten a describir lo que los seres humanos han hecho en la práctica. Llegamos así al problema de la naturaleza de la evaluación o apreciación, que es, como vimos, una de las dos acepciones reconocidas de «valoración». Tomemos una proposición apreciativa tan elemental como la siguiente: «esta parcela de terreno vale 200 dólares el pie cuadrado». Su forma es diferente a la de la proposición «la parcela tiene una extensión de 200 pies —101— cuadrados». La segunda oración establece un hecho cumplido; la primera, una regla para determinar un acto por realizar, y su referencia es al futuro, no a algo ya cumplido o hecho. Pronunciada en el contexto en el que se mueve un asesor fiscal, establece una condición regulativa a la hora de gravar con un impuesto al propietario; pronunciada por el propietario ante un agente inmobiliario, fija una condición regulativa que éste habrá de observar al poner en venta la propiedad. El estado o acto futuro no queda fijado como una predicción de lo que sucederá, sino como algo que debería suceder. De ahí que pueda decirse que la proposición sienta una norma, pero entendiendo «norma» simplemente en el sentido de una condición a la que hay que plegarse en modos de acción futura concretos. Que las reglas son omnipresentes en todas las formas de relación humana es algo tan obvio que no necesita argumentación. No se restringen en absoluto a las actividades que cabe denominar «morales». Toda forma recurrente de actividad, en las artes y en las profesiones, desarrolla reglas que indican la mejor manera de cumplir los fines que se tienen en vista. Tales reglas se usan como criterios o «normas» para juzgar el valor de distintas propuestas de conducta. No se puede negar que existen reglas para valorar los modos de conducta en diferentes campos como sabios o imprudentes, económicos o extravagantes, eficaces o fútiles. El problema no es su existencia como proposiciones generales (ya que toda regla de acción es general), sino el de si se limitan a reflejar costumbres, convenciones, tradiciones, o bien son capaces de establecer relaciones entre ciertas cosas tomadas como medios y otras entendidas como consecuencias, donde esas relaciones están fundadas ellas mismas en relaciones existenciales empíricamente verificadas y comprobadas, como normalmente se dice de las relaciones de causa y efecto. En el caso de determinadas artes, oficios y tecnologías, no puede [210] haber duda sobre la respuesta. El arte de la medicina, por ejemplo, está alcanzando un estadio en el que muchas de las reglas prescritas por el médico al paciente respecto de qué es mejor para él, no sólo en cuanto a medicación, sino a dieta y hábitos de vida, se basan en principios químicos y físicos experimentalmente demostrados. Cuando los ingenieros dicen que, para construir un puente sobre el río Hudson en determinado punto y con capacidad para resistir determinadas cargas, se necesitan unos determinados materiales sometidos a tales o cuales procesos técnicos, la recomendación que hacen no representa sus opiniones personales o sus caprichos, sino que están respaldadas por leyes físicas reconocidas. Se sabe que aparatos como las radios o los automóviles han sido muy perfeccionados (mejorados) desde que se inventaron, y que esa mejora en la rela—102— ción entre medios y consecuencias se debe a un más adecuado conocimiento científico de los principios físicos subyacentes. El argumento no exige creer que la influencia de la costumbre y la convención haya desaparecido por completo. Basta con que estos casos muestren que las reglas de evaluación o valoración pueden descansar sobre generalizaciones físicas científicamente garantizadas, y que la proporción de este tipo de reglas va en aumento frente a las que reflejan la mera costumbre. En medicina, un curandero puede recitar una retahíla de supuestas curaciones como evidencia para convencernos de que probemos los remedios que él ofrece. Basta un pequeño examen para mostrar en qué aspectos concretos difieren los procedimientos que él recomienda de los que un médico competente diría que son «buenos» o «necesarios». Por ejemplo, no hay ningún análisis de los casos pasados aportados como evidencia que demuestre que en verdad lo eran de la misma enfermedad para cuya cura se aconseja ahora el remedio; y no hay ningún análisis que demuestre que las curaciones que, según se dice (no se prueba), se han producido, de hecho se debieran a haber tomado la medicina en cuestión y no a cualquiera de entre un sinfín de otras posibles causas. Todo son afirmaciones a bulto, sin control analítico alguno de las condiciones. Es más, el primer requisito del procedimiento científico —a saber, la total publicidad de materiales y procesos— está ausente. El único motivo por el que cito estos hechos, de todos conocidos, es que su contraste con la práctica médica competente muestra hasta qué punto las reglas de procedimiento en ésta última tienen la garantía típica de proposiciones empíricas comprobadas. La evaluación de cursos de acción como mejores y peores, como más o menos prácticos, está tan experimentalmente justificada como puedan estarlo [211] las proposiciones no-valorativas sobre materias impersonales. En las ingenierías tecnológicas de vanguardia, las proposiciones que establecen qué cursos de acción es apropiado seguir se basan evidentemente en generalizaciones de la ciencia física y química; a menudo se las denomina ciencia aplicada. Sin embargo, las proposiciones que fijan normas para determinar qué procedimientos son adecuados y buenos, en contraste con los que son ineptos y malos, no tienen la misma forma que las proposiciones científicas sobre las que descansan. Porque son reglas para el uso, en y por la actividad humana, de generalizaciones científicas como medios para cumplir ciertos fines deseados y pretendidos. El examen de estas evaluaciones revela que tienen que ver con las cosas en cuanto éstas mantienen entre sí la relación de medios a fines o consecuencias. Allí donde hay una evaluación que involucra una regla sobre qué acción es mejor o es necesa—103— ria, hay un fin por alcanzar: la evaluación es una valoración de las cosas respecto de su utilidad o necesidad. Si tomamos los ejemplos dados antes, es evidente que la finca se evalúa con la finalidad de imponer un tributo o de fijar un precio de venta; que los tratamientos médicos se evalúan con referencia al fin de lograr una recuperación de la salud; que los materiales y técnicas se valoran con respecto a la construcción de puentes, radios, vehículos de motor, etc. Si es verdad que un pájaro hace su nido mediante lo que llaman puro «instinto», entonces no tiene que evaluar materiales y procedimientos respecto de su adecuación a un fin. Pero si el resultado —el nido— se contempla como el objeto de un deseo, entonces, o bien se produce la más arbitraria secuencia de operaciones de ensayo y error, o hay una consideración de la utilidad y la adecuación de los materiales y procedimientos para traer a la existencia el objeto deseado. Y este proceso de ponderación involucra obviamente la comparación de diferentes materiales y operaciones como medios posibles alternativos. En todos los casos, salvo el del «instinto» puro y el del simple ensayo y error, están involucradas la observación de los materiales reales y el cálculo de su fuerza potencial para producir un resultado particular. Hay siempre alguna observación del resultado obtenido por comparación y contraste con el pretendido, de tal forma que la comparación arroja luz sobre la verdadera adecuación de las cosas empleadas como medios. Así se hace posible un mejor juicio en el futuro sobre su adecuación y utilidad. Partiendo de esas observaciones, determinados modos de conducta se declaran estúpidos, imprudentes o desaconsejables, y otros sensatos, prudentes o sabios, siendo la base para esta discriminación [212] la validez que hayan demostrado tener nuestros cálculos sobre la relación de las cosas como medios con el fin o consecuencia de hecho obtenido. La eterna objeción en contra de esta perspectiva sobre la valoración es que es aplicable solamente a las cosas como medios, mientras que las proposiciones que constituyen genuinas valoraciones se aplican a las cosas como fines. Enseguida consideraremos este punto por extenso. Pero de momento se puede señalar que los fines se evalúan dentro de las mismas valoraciones en las que se sopesan las cosas en tanto que medios. Por ejemplo, digamos que se nos aparece un fin. Pero, cuando empiezan a sopesarse cosas en tanto que medios conducentes a él, se descubre que obtenerlo llevaría mucho tiempo o un gran gasto de energía, o que, en caso de alcanzarlo, traería asociados determinados inconvenientes y la certeza de tribulaciones futuras. En consecuencia, es evaluado y rechazado como un «mal» fin. Las conclusiones que hemos alcanzado pueden resumirse del siguiente modo. (1) Hay proposiciones que no versan mera—104— mente sobre valoraciones ocurridas de facto (acerca, por ejemplo, de aprecios, deseos e intereses que han tenido lugar en el pasado), sino que describen y definen determinadas cosas como buenas, adecuadas o apropiadas dentro de una relación existencial concreta: esas proposiciones, además, son generalizaciones, puesto que conforman reglas para el uso apropiado de materiales. (2) La relación existencial en cuestión es la de medios-fines o medios-consecuencias. (3) Dichas proposiciones en su forma generalizada pueden descansar sobre proposiciones empíricas científicamente garantizadas, y son ellas mismas susceptibles de comprobarse mediante la observación de los resultados obtenidos de hecho por comparación con los que se pretendían. Se objeta a este punto de vista el no distinguir entre las cosas que son buenas y correctas en y por sí mismas, de manera inmediata, intrínsecamente, y las que simplemente son buenas para algo más. En otras palabras, las segundas son útiles para alcanzar las cosas que, así se afirma, tienen valor en y por sí, ya que son estimadas en razón de ellas mismas y no como medios para alguna otra. Se arguye que esta distinción entre dos significados diferentes de «bueno» (y de «correcto») resulta tan crucial para la teoría de la valoración y de los valores en su conjunto, que el pasarla por alto arruina la validez de las conclusiones extraídas. Esta objeción trae a consideración de manera nítida el problema de la mutua relación entre las categorías de medio y de fin. Planteado en términos del significado dual de «valoración» mencionado antes, ahora se suscita explícitamente la cuestión de la relación entre [213] estimar y evaluar. Pues, de acuerdo con el argumento, evaluar se refiere únicamente a medios, mientras que estimar se dice de las cosas que son fines, de modo que es preciso reconocer una diferencia entre la valoración en sentido pleno y la evaluación como cuestión secundaria y derivada. Admitamos la vinculación entre estimar y valorar, y también la del deseo (y el interés) con el estimar. Entonces, el problema de la relación entre la evaluación de las cosas como medios y la estima de las cosas como fines cobra la siguiente forma: ¿los deseos e intereses («gustos», si se prefiere esa palabra), que instituyen directamente valores-fines, son independientes de la evaluación de las cosas como medios, o están íntimamente influidos por ésta? Por ejemplo, si, después de la debida indagación, alguien halla que es necesario un esfuerzo inmenso para crear las condiciones que resultan ser los medios exigidos para la realización de un deseo (lo que quizá incluya sacrificar otros valores-fines que podrían obtenerse con ese mismo esfuerzo), ¿este hecho retroactúa para modificar el deseo original y con —105— ello, por definición, la valoración? El estudio de lo que ocurre en cualquier actividad deliberada suministra una respuesta afirmativa a esta pregunta. Pues ¿qué es deliberar sino sopesar varios deseos (y, por consiguiente, valores-fines) alternativos en términos de las condiciones que constituyen los medios para su ejecución y que, como medios, determinan las consecuencias a las que de hecho se llega? No puede haber control alguno de la operación de prever consecuencias (y, por tanto, de formar fines-a-la-vista) salvo por referencia a los requisitos que funcionan como condiciones causales de su obtención. La proposición en la que es expresable (o está explícitamente expresado) cualquier objeto adoptado como fin-a-la-vista está garantizada exactamente en la medida en que las condiciones existentes hayan sido estudiadas y evaluadas en su calidad de medios. La única alternativa a esta afirmación es sostener que nunca tiene lugar deliberación de ninguna clase, que ningún fin-a-la-vista se forma, sino que una persona actúa directamente a partir de cualesquiera impulsos que resulten presentársele. Cualquier estudio de las experiencias por las que se forman fines-a-la-vista, y en las que las tendencias impulsivas iniciales se decantan mediante la deliberación en un deseo elegido, revela que el objeto valorado en último término como fin por alcanzar está determinado en su configuración concreta por la evaluación de las condiciones existentes como medios. [214] Sin embargo, el hábito de separar completamente la concepción del fin de la de los medios está tan arraigado, a causa de una larga tradición filosófica, que necesita mayor discusión. 1. En cualquier caso, la suposición común de que hay una separación tajante entre las cosas en tanto que útiles o serviciales, por un lado, y en tanto que intrínsecamente buenas, por otro, y por tanto de que existe también una separación entre las proposiciones sobre lo que es conveniente, prudente o aconsejable, y lo que es deseable de forma inherente, no enuncia una verdad autoevidente. El hecho de que palabras como «prudente», «sensato» y «conveniente», a la larga o tras una revisión de todas las condiciones, se fundan tan fácilmente con la palabra «sabio», sugiere (aunque no demuestre, desde luego) que los fines concebidos al margen de una consideración de las cosas como medios son estúpidos hasta rozar la irracionalidad. 2. El sentido común considera miopes, «ciegos», algunos deseos e intereses, y otros, por contraste, los juzga clarividentes o de largo alcance. De ningún modo los agrupa a todos como si tuvieran el mismo estatus respecto de los fines-valores. La discriminación entre su eventual miopía o clarividencia se hace precisamente sobre la base de si el objeto de un deseo dado es visto él mismo a su vez como un medio que condiciona ulterio—106— res consecuencias. En lugar de encomiar los deseos y valoraciones «inmediatos», el sentido común toma la desatención a lo mediato como la esencia misma del juicio miope. Pues considerar el fin como meramente inmediato y exclusivamente final equivale a negarse a tomar en consideración lo que ocurrirá después y como consecuencia de que un fin particular haya sido alcanzado. 3. Las palabras «inherente», «intrínseco» e «inmediato» se usan de forma ambigua, con lo cual se llega a una conclusión falaz. De toda cualidad o propiedad que pertenezca de hecho a un objeto o suceso cualquiera se dice con razón que es inmediata, inherente o intrínseca. La falacia consiste en interpretar lo designado por esos términos como si no guardara relación con ninguna otra cosa, y por ende como absoluto. Por ejemplo, los medios son por definición relacionales, mediados y mediadores, puesto que son algo intermedio entre una situación existente y otra que se pretende traer a la existencia usándolos. Pero el carácter relacional de las cosas que se emplean como medios no las priva de tener sus propias cualidades inmediatas. Si esas cosas son algo que estimamos y cuidamos, entonces, de acuerdo con la teoría que conecta la propiedad de ser un valor [215] con el estimar, tienen necesariamente una cualidad de valor inmediata. La idea de que, cuando se valoran medios e instrumentos, las cualidades de valor resultantes son sólo instrumentales, no pasa de ser un torpe juego de palabras. Nada hay en la naturaleza del estimar o el desear que les impida estar dirigidos a cosas que sean medios, y nada en la naturaleza de los medios que hable en contra de que sean deseados o estimados. Desde el punto de vista de lo empírico y palpable, la medida del valor que una persona asigna a un fin dado no es lo que ella dice sobre cuán preciado lo considera, sino el cuidado que pone en obtener y usar los medios sin los cuales no podría alcanzarse. No se puede citar el caso de ningún logro importante en cualquier campo (salvo que se trate de un puro accidente) en el que las personas que conquistaron el fin no cuidaran primorosamente de los instrumentos e implementos que lo produjeron. La dependencia de los fines alcanzados respecto de los medios utilizados es tal que esta última afirmación se reduce de hecho a una tautología. La falta de deseo y de interés se demuestra en el descuido y la indiferencia respecto de los medios requeridos. Tan pronto se despierta una actitud de deseo e interés, y puesto que no es posible alcanzar un fin que se dice estimar si no se vuelca en él toda la atención, ese deseo e interés se adhieren automáticamente a cualesquiera otras cosas que se consideren medios necesarios para obtenerlo. Las consideraciones que estamos haciendo para «inmedia—107— to» se aplican también a «intrínseco» e «inherente». Una cualidad, incluida la de valor, es inherente si pertenece en efecto a algo, y el que le pertenezca o no le pertenezca es una cuestión de hecho y no algo que pueda decidirse manipulando dialécticamente el concepto de inherencia. Si uno tiene el deseo ardiente de obtener determinadas cosas como medios, entonces la cualidad de valor pertenece a, o inhiere en, esas cosas. Producir u obtener dichos medios es, en ese momento, el fin-a-la-vista. La idea de que sólo lo que carece de relación con cualquier otra cosa puede llamarse con justicia inherente no sólo es absurda ella misma, sino que se ve contradicha por la propia teoría que conecta el valor de los objetos como fines con el deseo y el interés, pues ésta convierte expresamente en relacional el valor del objeto-fin, de tal forma que, si lo inherente se identifica con lo no relacional, entonces según esa teoría no existirían valores inherentes en absoluto. Por otro lado, si el hecho es que la cualidad existe en este caso, porque aquello a lo que pertenece está condicionado por una relación, entonces el carácter relacional de los medios no puede aducirse como evidencia de que [216] su valor no es inherente. Idénticas consideraciones valen para los términos «intrínseco» y «extrínseco» aplicados a cualidades de valor. Estrictamente hablando, la expresión «valor extrínseco» entraña una contradicción en los términos. Las propiedades relacionales no pierden su cualidad intrínseca de ser exactamente lo que son por el hecho de que su existencia venga causada por algo «extrínseco». La teoría de que ello es así desembocaría por lógica en la tesis de que no hay cualidades intrínsecas de ningún tipo, toda vez que puede mostrarse que cualidades intrínsecas como rojo, dulce, duro, etc., dependen de condiciones causales para darse. El problema, una vez más, es que el examen de los hechos empíricos reales ha sido reemplazado por una dialéctica de conceptos. El caso extremo de la opinión de que ser intrínseco es estar fuera de toda relación lo proporcionan aquellos autores que sostienen que, puesto que los valores son intrínsecos, no pueden depender de ninguna relación en absoluto, y desde luego no de una relación con los seres humanos. De ahí que esta escuela ataque a aquéllos que conectan las propiedades de valor con el deseo y el interés exactamente sobre la misma base por la que éstos hacen coincidir la distinción entre el valor de los medios y el de los fines con la distinción entre valores instrumentales e intrínsecos. Por consiguiente, las tesis de esta escuela no-naturalista extrema pueden tomarse como muestra precisa de lo que ocurre cuando un análisis del concepto abstracto de «intrinsicidad» ocupa el lugar del análisis de lo que empíricamente sucede. Cuanto más abiertamente y con mayor énfasis se conecte la —108— valoración de los objetos como fines con el deseo y el interés, más evidente se hará que, puesto que el deseo y el interés carecen de todo efecto a no ser que interactúen cooperativamente con las condiciones circundantes, la valoración del deseo y el interés como medios correlacionados con otros medios constituye la única condición para una apreciación válida de los objetos como fines. Si se asimilara la lección de que el objeto del conocimiento científico es en cualquier caso una correlación comprobada de cambios, se aceptaría como indiscutible que cualquier cosa tomada como fin no tiene otro contenido ni otros constituyentes que una correlación de las energías, personales y extrapersonales, que operan como medios. Como consecuencia real, como resultado existente, un fin es, como cualquier otro suceso que se analice científicamente, nada más que la interacción de las condiciones que lo hacen ocurrir. De aquí se sigue necesariamente que la idea del objeto de deseo e interés, el fina-la-vista en tanto que distinto del fin o resultado de hecho obtenido, está garantizado en la justa medida en que haya sido formado en términos de esas condiciones operativas. [217] 4. La debilidad principal de las actuales teorías de la valoración que relacionan ésta última con el deseo y el interés es que carecen de un análisis empírico de los deseos e intereses concretos tal como de hecho existen. Cuando se realiza ese análisis, al punto se hacen presentes algunas consideraciones relevantes. (i) Los deseos son susceptibles de frustración y los intereses pueden fracasar. La probabilidad de fallar en el logro de los fines deseados es directamente proporcional a la incapacidad de configurar el deseo y el interés (y los objetos que éstos involucran) sobre la base de condiciones que operen, bien como obstáculos (valorados negativamente) o como recursos positivos. La diferencia entre deseos e intereses razonables e irrazonables es justamente la diferencia entre aquellos que brotan de manera casual y no son reconstituidos considerando las condiciones que realmente decidirán el resultado, y aquellos otros que se forman sobre la base de las cortapisas existentes y los recursos potenciales. Que los deseos tal como se presentan por vez primera son producto de un mecanismo compuesto de tendencias orgánicas innatas y hábitos adquiridos, es un hecho innegable. Todo crecimiento en madurez consiste en no dar rienda suelta inmediatamente a tales tendencias, rehaciéndolas a medida que se manifiestan considerando las consecuencias que ocasionarán si se actúa conforme a ellas —una operación que equivale a juzgarlas o evaluarlas como medios que operan en conexión con condiciones extrapersonales también como medios. Las teorías de la valoración que la relacionan con el deseo y el interés no pueden nadar y guardar la ropa. No pueden oscilar continua—109— mente entre una visión de los deseos e intereses que identifica a estos últimos con impulsos tal cual se dan (como productos de mecanismos orgánicos) y una visión de los deseos como una modificación del impulso bruto mediante la anticipación de sus resultados; siendo el deseo sólo esto último, toda la diferencia entre impulso y deseo la introduce la presencia en el deseo de un fin-a-la-vista, de objetos en tanto que consecuencias previstas. La previsión será fiable en la medida en que esté constituida por un examen de las condiciones que de hecho decidirán el resultado. Si da la impresión de que se está remachando demasiado este punto, es porque lo que está en juego es nada más y nada menos que la posibilidad de proposiciones valorativas en sentido distintivo. Pues no puede negarse que, en el caso de la evaluación de las cosas como medios, son posibles proposiciones que estén garantizadas por la evidencia y puedan someterse a prueba experimental. De ello se sigue que, si esas proposiciones intervienen en la formación de los intereses y deseos que constituyen valoraciones de fines, entonces estos [218] últimos se erigen por ese motivo en objeto también de auténticas afirmaciones y negaciones empíricas. (ii) Hablamos comúnmente de «aprender de la experiencia» y de la «madurez» de un individuo o de un grupo. ¿Qué queremos decir con estas expresiones? Como mínimo, que en la historia de las personas y del género humano tiene lugar un cambio desde los impulsos originales, comparativamente irreflexivos, hacia hábitos consolidados de deseo y de interés que incorporan los resultados de la investigación crítica. Cuando se examina ese proceso, se comprueba que tiene lugar principalmente sobre la base de una cuidadosa observación de las diferencias que se detectan entre los fines deseados y propuestos (fines-a-la-vista) y los fines alcanzados o consecuencias reales. La concordancia entre lo que se quiere y anticipa y lo que de hecho se obtiene confirma la selección de las condiciones que actuaron como medios para el fin deseado; las discrepancias, que se experimentan en la forma de frustraciones y fracasos, conducen a una investigación para descubrir las causas del fallo. Dicha investigación consiste en el examen cada vez más pormenorizado de las condiciones en las que se han formado y bajo las que operan los impulsos y hábitos. Su resultado es la formación de deseos e intereses que son lo que son en virtud de la unión de las condiciones afectivo-motoras de la acción con lo intelectual o ideacional. Este último elemento está presente, de todos modos, siempre que hay un fin-a-la-vista de cualquier tipo, por muy casualmente que se haya formado, pero será adecuado justamente en la medida en que el fin haya sido constituido en términos de las condiciones de su materialización. Por—110— que, allí donde hay un fin-a-la-vista del género que sea, hay actividad afectivo-ideacional-motora; o, dicho en los términos del significado dual de valorar, estima y evaluación se dan unidas. La observación de los resultados obtenidos, de las consecuencias reales, en tanto que concuerdan y en tanto que discrepan de los fines anticipados o en perspectiva, suministra así las condiciones por las que los deseos e intereses (y, por ende, las valoraciones) maduran y se ponen a prueba. No se puede imaginar nada más contrario al sentido común que la idea de que somos incapaces de modificar nuestros deseos e intereses al aprender cuáles son las consecuencias de actuar desde ellos o, como a veces se dice, de darles gusto. No hará falta citar como evidencia al niño malcriado y al adulto incapaz de «afrontar la realidad». Y aun así, en lo que a la valoración y a la teoría de los valores se refiere, cualquier concepción que aísle la valoración de los fines respecto de la evaluación de los medios está equiparando al niño malcriado y al adulto irresponsable con la persona madura y cuerda. [219] (iii) Toda persona, en la medida en que sea capaz de aprender de la experiencia, hace una distinción entre lo deseado y lo deseable siempre que se embarca en la formación y elección de deseos e intereses en conflicto. No hay nada de improbable ni de «moralista» en esta afirmación. La distinción aludida es simplemente la que se da entre el objeto de un deseo tal como se presenta en el primer momento (en virtud de los mecanismos existentes de impulsos y hábitos) y el objeto de deseo que surge como revisión de ese primer impulso una vez que se lo juzga críticamente por referencia a las condiciones que decidirán el resultado efectivo. Lo «deseable», o el objeto que debe desearse (valorarse), no es algo caído de un cielo apriorístico ni que descienda en forma de imperativo desde un Sinaí moral. Se nos presenta porque la experiencia pasada ha mostrado que actuar apresuradamente sobre la base de deseos no criticados previamente conduce al fracaso, y posiblemente a la catástrofe. Así que lo «deseable», en tanto que distinto de lo «deseado», no designa nada genérico o apriorístico, sino que indica la diferencia entre las operaciones y consecuencias de impulsos no examinados y las de deseos e intereses que resultan de investigar condiciones y consecuencias. Las circunstancias y presiones sociales son parte de las condiciones que afectan a la ejecución de los deseos. Por tanto, hay que tenerlas en cuenta a la hora de plantear fines en términos de los medios disponibles. Pero la distinción entre el «es» referido al objeto de un deseo surgido de manera casual, y el «debe ser» de un deseo planteado en relación con las condiciones reales, está en cualquier caso condenada a suscitarse a medida que el ser humano crece en madu—111— rez y se separa de la disposición infantil a «dar gusto» a todos los impulsos según aparecen. Como hemos visto, los deseos e intereses son ellos mismos condiciones causales de ulteriores resultados. En esa medida, son medios potenciales y deben evaluarse como tales. Esta afirmación se limita a repetir cosas ya dichas hasta aquí, pero merece la pena hacerla porque pone contundentemente de manifiesto lo lejos que están algunas perspectivas teóricas sobre la valoración de las actitudes y creencias del sentido común práctico. En efecto, hay una infinidad de frases hechas que plantean la necesidad de no tratar los deseos e intereses como algo final tal como aparecen a primera vista, sino como medios —la necesidad, pues, de evaluarlos y formar objetos o fines-a-la-vista sobre la base de las consecuencias que tenderán a producir en la práctica: «más vale prevenir que lamentar»; «vísteme despacio, que tengo prisa»; «una puntada a tiempo ahorra ciento»; «cuenta hasta diez antes de actuar»; «no se debe [220] empezar la casa por el tejado», son sólo una pequeña muestra. Todas se resumen en el dicho clásico «respice finem»* —el cual marca la diferencia entre tener simplemente un fin-a-la-vista, para lo que cualquier deseo basta, y mirar, examinar, para asegurarse de que las consecuencias que de hecho resulten sean tales que uno realmente las estime y valore cuando se produzcan. Únicamente las exigencias de una teoría preconcebida (con toda probabilidad, alguna gravemente infectada por las conclusiones de una psicología «subjetivista» acríticamente aceptada) pueden llevar a ignorar las diferencias concretas que se introducen en el contenido del «gustar» y el «estimar», y de los deseos e intereses, al evaluarlos en sus respectivas capacidades causales cuando se toman como medios. V. FINES Y VALORES Hemos señalado ya más de una vez que los problemas de las teorías que relacionan valor con deseo e interés para, acto seguido, establecer una división tajante entre estimar y evaluar, entre fines y medios, tienen su origen en la ausencia de una investi- * «In omnibus rebus respice finem» [«en todas las cosas ten en cuenta el fin»] (Tomás Kempis, De imitatione Christi, Lib. I). «Si quid agis, prudenter agas et respice finem; / ferre minora volo, ne graviora feram» [«hagas lo que hicieres, actúa con prudencia y ten en cuenta el fin; / quiero soportar lo menor para no tener que soportar lo mayor»] (Polythecon, Lib. II, versos 296-297). La expresión aparece también en Agustín de Hipona (De disciplina christiana) y otras muchas fuentes latinas. Agradecemos a Ignacio García Pinilla su ayuda en la localización de estas referencias. [N. de los Eds.]. —112— gación empírica de las condiciones reales bajo las cuales los deseos e intereses surgen y actúan, y en las que los objetos-fines, los fines-a-la-vista, adquieren su contenido efectivo. Tal es el análisis que vamos a emprender ahora. Cuando indagamos en cómo surge de hecho el deseo y su objeto, así como la propiedad de valor adscrita a éste último (en vez de limitarnos a manipular dialécticamente el concepto general de deseo), no puede ser más patente que los deseos brotan únicamente cuando «hay algún pero», cuando se da algún «problema» en una situación existente. Al analizarlos, se observa que esos «peros» nacen del hecho de que algo está ausente o se echa en falta en la situación tal como está, una carencia que genera conflictos en los elementos que sí están presentes. Cuando las cosas fluyen por sí solas, no se suscitan deseos y no ha lugar a proyectar fines-a-la-vista, porque «fluir» significa que no hay necesidad de esfuerzo ni de lucha. Basta con dejar que las cosas sigan su curso «natural». No se plantea la necesidad de investigar qué sería mejor que ocurriera en el futuro ni, por tanto, ningún objeto-fin se proyecta. [221] Ahora bien, los impulsos vitales y los hábitos adquiridos actúan muchas veces sin la intervención de un fin-a-la-vista o de un propósito. Cuando alguien nota que le están pisando, lo normal es que reaccione con un empujón para librarse del elemento que lo molesta. No se para a formar un deseo definido y a fijar un fin que alcanzar. La persona que ha echado a andar puede seguir caminando a instancias de un hábito adquirido sin interrumpir a cada momento la marcha para averiguar qué objetivo hay que lograr con el siguiente paso. Estos ejemplos rudimentarios son típicos de buena parte de la actividad humana. La conducta a menudo es tan directa que en ella no intervienen deseos ni fines, ni tienen lugar valoraciones. Sólo las exigencias de una teoría preconcebida llevarían a la conclusión de que un animal hambriento busca comida porque se ha formado una idea de un objeto-fin que alcanzar, o porque ha evaluado ese objeto en términos de un deseo. Las tensiones orgánicas bastan para mover al animal hasta que encuentre la materia que alivie la tensión. Pero si, y cuando, el deseo y un fin-a-la-vista se interponen entre la manifestación de un impulso vital o de una tendencia habitual y la ejecución de una actividad, el impulso o la tendencia se modifica y se transforma en alguna medida; afirmación ésta puramente tautológica, ya que la manifestación de un deseo relacionado con un fin-a-la-vista es una transformación de un impulso o hábito rutinario previos. Es sólo en esos casos cuando la valoración tiene lugar. Este hecho, como hemos visto, tiene una importancia mucho mayor de lo que a primera vista podría parecer por lo que se refiere a la teoría que relacio—113— na la valoración con el deseo y el interés1, pues demuestra que la valoración se da sólo cuando hay «peros», cuando hay algún problema que solventar, alguna necesidad, carencia o privación que llenar, algún conflicto de tendencias que resolver cambiando las condiciones existentes. Este hecho, a su vez, prueba que siempre que hay valoración está presente un factor intelectual —un factor de investigación—, pues el fin-a-la-vista se forma y se proyecta como aquello que, si se actúa desde él, proveerá la necesidad o la carencia existente y resolverá el conflicto. De aquí se sigue que la diferencia entre distintos deseos y sus correspondientes fines-a-la-vista depende de dos cosas. La primera es la adecuación con la que se haya llevado a cabo la investigación de las carencias y conflictos de la situación existente. La segunda es la adecuación de la investigación sobre [222] la probabilidad de que el fin-a-la-vista concreto que se haya fijado, si se actúa desde él, efectivamente cubra la necesidad dada, satisfaga las condiciones de lo que la situación requiere y elimine el conflicto al dirigir la actividad de forma que se instituya un estado de cosas unificado. El asunto es empírica y dialécticamente tan simple, que resultaría sumamente difícil entender por qué su discusión se ha vuelto tan confusa de no ser por la influencia de preconceptos teóricos irrelevantes extraídos, en parte, de la psicología introspeccionista y, en parte, de la metafísica. Empíricamente, hay dos alternativas: la acción puede tener lugar con o sin un fin-a-la-vista. En el segundo caso, hay una acción abierta sin valoración intermedia; un impulso vital o un hábito establecido reaccionan directamente a alguna estimulación sensorial inmediata. En el caso de que exista un fin-a-la-vista y éste sea valorado, o exista en relación con un deseo o un interés, la actividad (motora) desencadenada está, tautológicamente, mediada por la anticipación de las consecuencias que entran, como un fin previsto, en la configuración del deseo o interés. Ahora bien, como hemos repetido tantas veces, las cosas sólo pueden anticiparse o preverse como fines o resultados en términos de las condiciones por las cuales se traen a la existencia. Es sencillamente imposible tener un fin-a-la-vista, o anticipar el resultado de cualquier línea de acción propuesta, a no ser sobre la base de alguna consideración, por ligera que sea, de los medios que pueden hacerlo existir. En caso contrario, no hay genuino deseo sino una fantasía ociosa, un anhelo fútil. Que los impulsos vitales y hábitos adquiridos pueden emplearse en levantar castillos en el aire o en soñar despierto es, por desgracia, cierto. Mas, por 1 Cfr. más arriba, págs. 217 y sigs. —114— definición, los contenidos de los sueños y de los castillos en el aire no son fines-a-la-vista, y lo que los convierte en fantasías es precisamente el hecho de que no se forman en términos de condiciones reales que sirvan como medios para su materialización. De los deseos e intereses que determinan valores-fines forman parte necesariamente proposiciones en las que las cosas (actos y materiales) son evaluadas como medios. De ahí la importancia de las investigaciones que tienen por resultado la evaluación de las cosas en tanto que medios. El caso es tan claro que, en lugar de argumentarlo directamente, resultará de más provecho considerar cómo es que se ha llegado a creer que existen fines dotados de valor al margen de la valoración de los medios que sirven para alcanzarlos. 1. La psicología mentalista responsable de que las actividades afectivo-motoras se «reduzcan» [223] a meros sentimientos ha intervenido también en la interpretación dada a los fines-ala-vista, propósitos y metas. En vez de tratarlos como anticipaciones de consecuencias, del mismo género que las predicciones de sucesos futuros, y, en cualquier caso, como algo cuyo contenido y validez depende de tales predicciones, han sido considerados como estados meramente mentales; pues, cuando se toman de ese modo (y sólo entonces), los fines, necesidades y satisfacciones se ven afectados de una manera que distorsiona por completo la teoría de la valoración. Un fin, meta o propósito, en tanto que estado mental, es independiente de los medios biológicos y físicos por los que puede realizarse. La carencia, falta o privación que se da siempre que existe deseo es entonces interpretada como un mero estado de la «mente», y no como algo de lo que carece o que le falta a la situación —algo que hay que proveer si se quiere que la situación empírica se complete. En este último sentido, lo necesitado o requerido es aquello que resulta existencialmente necesario si es que determinado fin-a-lavista quiere alcanzar existencia real. Lo que se necesita no puede, en tal caso, decidirse examinando un estado mental, sino únicamente examinando las condiciones reales. En cuanto al modo de interpretar «satisfacción», hay una diferencia obvia entre entenderla como estado mental y como cumplimiento de condiciones, esto es, como algo que colma las condiciones impuestas conjuntamente por las potencialidades y carencias de la situación en la cual surge y actúa el deseo. La satisfacción del deseo significa que la carencia, característica de la situación que lo provoca, ha sido atendida de forma tal que los medios empleados hacen suficientes, en el sentido más literal, las condiciones para cumplir el fin. Debido a la interpretación subjetivista de fin, necesidad y satisfacción, la afirmación nominalmente correcta de que la valoración es una relación entre una —115— actitud personal y cosas extrapersonales —relación que además incluye un elemento motor (y, por tanto, físico)— se entiende de tal forma que implica la separación de medios y fin, de evaluación y estima. Se asegura entonces que un «valor» es un «sentimiento» —un sentimiento, al parecer, que no lo es de nada excepto de sí mismo. Todavía si se dijera que un valor es sentido, la afirmación podría interpretarse de forma que significara que determinada relación existente entre una actitud motora personal y las condiciones ambientales extrapersonales es objeto de experiencia directa. 2. El deslizamiento entre la valoración como deseo-interés y como disfrute introduce una confusión adicional en la teoría. Tal deslizamiento se ve facilitado por el hecho de que pueden disfrutarse, tanto las cosas [224] que se poseen directamente sin deseo ni esfuerzo, cuanto las que se poseen únicamente debido a la actividad ejercida para obtener las condiciones necesarias para satisfacer el deseo. En el segundo caso, el disfrute está en relación funcional con el deseo o interés, y no hay violación alguna de la definición de la valoración en términos de éstos. Pero, puesto que la misma palabra, «disfrute», se aplica también a las gratificaciones que se producen con total independencia del deseo previo y su correspondiente esfuerzo, el terreno se desplaza de modo que «valorar» queda identificado con todos y cada uno de los estados de disfrute, no importa de qué forma lleguen —incluidas las gratificaciones obtenidas de la forma más casual y accidental, donde «accidental» quiere decir conseguido al margen del deseo y la intención. Piénsese, por ejemplo, en la gratificación de conocer que uno ha heredado una fortuna de un pariente desconocido. El disfrute existe. Pero si la valoración se define en términos de deseo e interés, no hay aquí valoración ni, en esa medida, «valor» alguno, sino que éste último aparece sólo cuando surge algún deseo respecto a qué hacer con el dinero y alguna cuestión relacionada con la formación de un fin-a-la-vista. Así pues, no es sólo que las dos clases de disfrute resulten diferentes, sino que sus consecuencias respectivas sobre la teoría de la valoración son incompatibles entre sí, toda vez que una se relaciona con la posesión directa y la otra está condicionada por la ausencia previa de posesión —el caso, exactamente, en el que el deseo hace su entrada. En pro de un mayor énfasis, insistamos en este punto mediante una ilustración ligeramente diferente. Considérese el caso de una persona gratificada por la obtención imprevista de una suma, digamos un dinero recogido al pasar por la calle, acto que nada tiene que ver con propósitos y deseos suyos en el momento en que lo está realizando. Si los valores están conectados con el deseo de tal forma que dicha conexión está impli—116— cada en la definición de aquéllos, entonces hasta aquí no hay valoración. Ésta comienza cuando la persona empieza a considerar cómo estimará y cuidará del dinero. ¿Lo estimará, por ejemplo, como un medio para resolver determinadas carencias que hasta ese momento había sido incapaz de satisfacer, o como algo que guardará en depósito hasta que aparezca su dueño? En cualquiera de ambos casos hay, por definición, un acto de valoración, pero está claro que la propiedad de valor se adscribe en uno y otro a objetos muy diferentes. Bien es verdad que los usos a los que se destina el dinero, los fines-a-la-vista a los que servirá, están muy estandarizados, por lo que el ejemplo no está especialmente bien elegido. Pero tomemos el caso de un niño que ha encontrado una [225] piedra lisa y brillante. Su sentido del tacto y de la vista se ven gratificados. Pero no hay valoración porque no hay deseo ni fin-a-la-vista, hasta que se suscita la pregunta de qué hacer con la piedra, hasta que el niño atesora eso con lo que ha tropezado accidentalmente. En el momento en que empieza a estimarlo y a cuidar de ello, le da un uso y, por consiguiente, lo emplea como un medio para algún fin, y, dependiendo de su madurez, lo aprecia o valora en esa relación, o como medio para un fin. La confusión que se produce en la teoría cuando se realiza el desplazamiento desde la valoración vinculada con deseos e intereses hacia el «disfrute» independiente de cualquier relación con ellos, viene facilitada por el hecho de que el logro de los objetivos del deseo y el interés (o de la valoración) es él mismo disfrutado. La clave de la confusión está en aislar el disfrute de las condiciones en que se produce. Sin embargo, el disfrute que es consecuencia del cumplimiento de un deseo y de la realización de un interés es lo que es debido a que se satisface o se colma una necesidad o carencia —satisfacción supeditada al esfuerzo dirigido por la idea de algo como fin-a-la-vista. En este sentido, «disfrute» implica una conexión inherente con la falta de posesión; mientras que, en el otro sentido, el «disfrute» lo es de la pura y simple posesión. Falta de posesión y posesión son incompatibles, tautológicamente. Más aún, es común la experiencia de que el objeto de deseo, una vez alcanzado, no se disfrute; tan común que hay refranes con la idea de que el disfrute está en la búsqueda más que en la obtención. No hace falta tomarse esos refranes al pie de la letra para darse cuenta de que tales ocasiones demuestran que existe una diferencia entre el valor en tanto que conectado con el deseo y el valor como mero disfrute. Por último, por la experiencia cotidiana sabemos que los disfrutes proporcionan la materia prima de los problemas de valoración. Completamente al margen de toda cuestión «moral», la gente se pregunta continuamente si un determinado —117— disfrute merece la pena o si las condiciones implicadas en su producción lo convierten en un lujo demasiado caro. Más atrás se hizo referencia a la confusión teórica resultante de definir los valores en términos de impulsos vitales. (El argumento era que tales impulsos son condiciones de la existencia de valores en el sentido de que éstos «brotan» de aquéllos)*. En el texto del que procede la frase que allí citábamos se afirma también, en estrecha relación con ello, lo siguiente: «el ideal de racionalidad es él mismo tan arbitrario, tan dependiente de las necesidades de una [226] organización finita, como cualquier otro ideal». Hay implícitas en este pasaje dos concepciones extraordinarias. Una es que un ideal es arbitrario si está causalmente condicionado por existencias reales y resulta relevante para necesidades reales de los seres humanos. La concepción es extraordinaria porque, naturalmente, sería de suponer que un ideal es arbitrario en la medida en que no esté conectado con cosas que existan y no se relacione con requisitos existenciales concretos. El otro concepto asombroso es el de que el ideal de racionalidad es «arbitrario» porque está condicionado de esa forma. Uno habría supuesto que es especialmente cierto del ideal de racionalidad que debe ser juzgado en su razonabilidad (versus su arbitrariedad) sobre la base de su función, de lo que hace, no sobre la base de su origen. Si la racionalidad como ideal o como fin-a-la-vista generalizado sirve para dirigir la conducta de forma que las cosas experimentadas como consecuencia de una conducta así dirigida sean más razonables en lo concreto, nada más se le puede pedir. Las dos concepciones son tan extraordinarias que sólo pueden entenderse si se apoyan en algunas preconcepciones no expresadas. Hasta donde puedo juzgar, dichas preconcepciones serían: (i) que un ideal debe ser independiente de la existencia, esto es, a priori. La referencia al origen de los ideales en los impulsos vitales constituye, de hecho, una crítica eficaz de este punto de vista a priori. Pero proporciona una base para llamar arbitrarias a las ideas sólo si se acepta el punto de vista a priori. (ii) La otra preconcepción parecería ser la aceptación de la tesis de que hay o debería haber «fines-en-sí-mismos», es decir, fines o ideales que no son también medios, lo cual es justamente, como ya hemos visto, lo que es un ideal si se juzga y se valora en términos de su función. La única forma de llegar a la conclusión de que un fin-a-la-vista generalizado o ideal es arbitrario debido a su origen existencial y empírico, es estableciendo antes como criterio último que un fin también debe no ser un medio. Todo el pasaje, así como las * Véase, más arriba, págs. 206-207. [N. de los Eds.]. —118— tesis de las que es una típica e influyente manifestación, evocan la supervivencia de la creencia en «fines-en-sí-mismos» como el único y último tipo legítimo de fin. VI. EL CONTINUO DE FINES-MEDIOS Quienes hayan leído y disfrutado el ensayo de Charles Lamb* sobre el origen del asado de cerdo, seguramente no habrán sido conscientes [227] de que el goce que extraían de su carácter absurdo era debido a la percepción del absurdo que, a su vez, representa cualquier «fin» fijado separadamente, tanto de los medios por los cuales se obtiene como de su mismo funcionamiento ulterior como medio. Tampoco es probable que el propio Lamb escribiera la historia como trasunto deliberado de las teorías que realizan esa separación. Y sin embargo, ahí reside toda la enjundia del cuento. La historia, como se recordará, es que el cerdo asado fue saboreado por vez primera cuando una casa en la que se encerraban cerdos se quemó por accidente. Mientras rebuscaban en las ruinas, los dueños tocaron los cerdos que se habían quemado en el incendio y se chamuscaron los dedos. Al llevárselos instintivamente a la boca para enfriarlos, experimentaron un nuevo sabor. Y habiéndoles gustado, se dedicaron de ahí en adelante a construir casas, encerrar cerdos dentro y prenderles fuego. Ahora bien, si resulta que los fines-ala-vista son lo que son enteramente al margen de los medios, y tienen su valor independientemente de la valoración de éstos, entonces no hay nada absurdo, nada ridículo, en esta manera de proceder, pues el fin alcanzado, el desenlace de facto, es comer y disfrutar asado de cerdo, que es justamente el fin que se desea. Sólo cuando el fin que se obtiene se evalúa en términos de los medios empleados —la construcción y quema de casas en comparación con otros medios disponibles por los que puede obtenerse el resultado que se tiene en perspectiva y que se desea—, hay algo absurdo o irrazonable en el método utilizado. La historia tiene implicaciones directas sobre otro punto, el del significado de «intrínseco». Se puede decir que el disfrute del * Escritor y crítico literario inglés (1775-1834), especialmente conocido por los ensayos misceláneos que publicó en la London Magazine bajo el pseudónimo de Elia (Essays of Elia, 1823; The Last Essays of Elia, 1833) y por su epistolario. Junto con su hermana, Mary Lamb, realizó adaptaciones infantiles de clásicos literarios como la Odisea (The Adventures of Ulysses, 1808) y las obras de Shakespeare (Tales from Shakespear, 1807). Amigo de Samuel Taylor Coleridge, es recordado también por poemas como «The Old Familiar Faces» (1789) y «On an Infant Dying as soon as it was born» (1828). [N. de los Eds.]. —119— sabor del cerdo asado fue algo inmediato, si bien, a pesar de ello, debió de verse un poco ensombrecido para los que tenían memoria, al pensar en el innecesario coste al que lo habían obtenido. Pero pasar de la inmediatez del disfrute a algo denominado «valor intrínseco» es dar un salto carente de base. El valor de disfrute de un objeto en tanto que fin alcanzado es el valor de algo que, al ser un fin, un resultado, está en relación con los medios de los que es consecuencia. Por tanto, si el objeto en cuestión es estimado en tanto que fin o como valor «final», es valorado conforme a esa relación, o como mediado. La primera vez que se disfrutó el asado de cerdo, éste no era un valorfin, pues por definición no era el resultado de deseo, previsión ni intención alguna. En las ocasiones subsiguientes, por definición, fue el resultado de la previsión, el deseo y el esfuerzo previos, de forma que ocupó el lugar de un fin-a-la-vista. Hay ocasiones en las que el esfuerzo previo acrecienta el disfrute de lo que se [228] obtiene. Pero hay también muchas ocasiones en las que las personas descubren, cuando han alcanzado algo como fin, que han pagado un precio demasiado alto en términos de esfuerzo y de sacrificio de otros fines. En tales situaciones, el disfrute del fin logrado es él mismo evaluado, pues no se lo toma en su inmediatez sino en términos de su coste —algo fatal para su consideración como «fin-en-sí-mismo», expresión ésta autocontradictoria, en cualquier caso. Esta historia arroja un caudal de luz sobre lo que normalmente se quiere dar a entender con la máxima «el fin justifica los medios», y también sobre la objeción popular que suele oponérsele. Aplicada a este caso, significaría que el valor del fin alcanzado, comer cerdo asado, fue tal que hizo bueno el precio pagado por los medios con los que se obtuvo —la destrucción de viviendas y el sacrificio de los valores a los que éstas contribuyen. La idea implicada en la máxima de que «el fin justifica los medios» es en esencia la misma que en la noción de fines-en-símismos; de hecho, desde un punto de vista histórico, aquélla es fruto de ésta, pues únicamente la opinión de que ciertas cosas constituyen fines-en-sí-mismos puede corroborar la creencia de que la relación fines-medios es unilateral y se mueve exclusivamente de los fines a los medios. Cuando la máxima se compara con lo empíricamente constatable, equivale a sostener una de dos tesis, ambas incompatibles con los hechos. Una es que, al poner en marcha los medios, tan sólo se va a hacer existir el «fin» especialmente elegido y que se tiene en perspectiva, como si algo interviniera milagrosamente para evitar que esos medios produzcan los demás efectos que en ellos son habituales; la otra (y más probable) es que, comparadas con la importancia del fin seleccionado y estimado en exclusiva, el resto de consecuencias —120— pueden ignorarse por completo y darse de lado, no importa lo intrínsecamente aborrecibles que sean. Esta selección arbitraria de una única parte de las consecuencias de hecho producidas como el fin, y por tanto como garante de los medios usados (no importa cuán inaceptables sean sus otras consecuencias), es el resultado de sostener que esa parte, en tanto que el fin, es un finen-sí-mismo y está dotado de «valor» independientemente de todas sus relaciones existenciales. Y esta idea es inherente a toda perspectiva que suponga que los «fines» pueden valorarse separadamente de la evaluación de las cosas empleadas como medio para alcanzarlos. La única alternativa a la idea de que el fin es una parte arbitrariamente seleccionada de las consecuencias totales, la cual, en tanto que «el fin», justifica el uso de los medios sean cuales fueren las otras consecuencias que se produzcan, es que [229] los deseos, fines-a-la-vista y consecuencias alcanzadas sean a su vez valorados como medios que generan más consecuencias. La máxima antes mencionada, aparentando decir que los fines, entendidos como las consecuencias reales, proveen la garantía para los medios empleados —posición que es correcta—, lo que en realidad dice es que alguna porción de esas consecuencias reales —una porción arbitrariamente seleccionada porque se la desea intensamente— autoriza el uso de los medios para obtenerla, sin necesidad de prever y sopesar otros fines que son también consecuencias de los mismos medios. Dicha máxima, pues, revela de una forma llamativa la falacia implícita en la opinión de que los fines tienen un valor que es independiente de la evaluación de los medios involucrados y de su propia eficacia causal ulterior. Volvemos así a un punto ya planteado antes. En todas las ciencias físicas (usando aquí «físico» como sinónimo de «no humano») se da hoy por sentado que todos los «efectos» son también «causas», o, dicho con mayor precisión, que nada de lo que sucede es final en el sentido de que no sea parte de una corriente ininterrumpida de acontecimientos. Si este principio, junto con el descrédito que acarrea a la creencia en objetos que son fines pero no medios, se aplica al abordar los fenómenos distintivamente humanos, necesariamente se sigue que la distinción entre fines y medios es temporal y relacional. Cualquier condición que deba traerse a la existencia para servir como medio es, dentro de esa relación, un objeto de deseo y un fin-ala-vista, mientras que el fin de hecho alcanzado es un medio para futuros fines a la vez que un test de las valoraciones previamente realizadas. Puesto que el fin logrado es condición para la ocurrencia de nuevos sucesos, debe ser evaluado por su potencial como obstáculo y como recurso. Si la idea de que algunos objetos son fines-en-sí-mismos se abandonara, no sólo —121— de palabra sino en todas sus implicaciones prácticas, los seres humanos estarían en condiciones, por primera vez en la historia, de concebir fines-a-la-vista y formar deseos sobre la base de proposiciones empíricamente fundadas en torno a las relaciones temporales de unos sucesos con otros. En un momento cualquiera, el miembro adulto de un grupo social tiene una serie de fines tan estandarizados por la costumbre que se dan por sentados sin examen, de modo que los únicos problemas que se plantean conciernen a los mejores medios para alcanzarlos. En un grupo, ese fin podría ser hacer dinero; en otro, obtener poder político; en un tercero, el progreso del conocimiento científico; en otro más, la destreza militar, etc. Pero, en cualquier caso, tales [230] fines: (i) son marcos más o menos vacíos en los que el «fin» nominal fija los límites dentro de los cuales se moverán fines definidos, estando determinados éstos últimos por una evaluación de las cosas como medios; en tanto que, (ii) en la medida en que simplemente expresan hábitos que se han establecido sin un examen crítico de la relación de medios a fines, no suministran un modelo que la teoría de la valoración pueda seguir. Si una persona, movida por una intensa sensación de frío que le resulta insufrible, juzgara por un instante que merece la pena quemar su propia casa para calentarse, lo único que lo salvaría de realizar un acto propio del «neurótico compulsivo» es el darse cuenta intelectualmente de qué otras consecuencias se seguirían de la pérdida de su casa. No es necesariamente un signo de locura (como en el caso citado) aislar determinado suceso, proyectado como fin, del contexto de ese mundo movedizo y cambiante en el que el suceso de hecho ocurrirá. Pero sí es al menos un signo de inmadurez el que una persona no sepa ver también su fin como una condición móvil para ulteriores consecuencias, tratándolo como final, donde «final» significa que el curso de los acontecimientos se detiene por completo ahí. A los seres humanos ciertamente les gusta complacerse en semejantes paradas. Pero tomarlas como modelo sobre el que construir una teoría de la valoración es sustituir las conclusiones de la observación de hechos concretos por una manipulación de ideas abstraídas del contexto en que surgen y funcionan. Es un signo de demencia, o de inmadurez, o de rutina fosilizada, o de un fanatismo mezcla de las tres cosas. Las ideas generalizadas de fines y valores sin duda existen. Existen no sólo como expresiones del hábito y como ideas acríticas y probablemente inválidas, sino también de la misma manera en que surgen ideas generales válidas en relación con cualquier materia. Se repiten situaciones similares; los mismos deseos e intereses se transportan de unas a otras y van progre—122— sivamente consolidándose. El resultado es un inventario de fines generales, donde los valores involucrados son «abstractos» en el sentido de no estar directamente conectados con ningún caso particular, pero no en el de ser independientes de todos los casos empíricamente existentes. Al igual que sucede en la práctica de cualquier ciencia natural, estas ideas generales se usan como instrumentos intelectuales en el juicio de casos particulares cuando tales casos se plantean; son, en efecto, herramientas que dirigen y facilitan el examen de las cosas en su concreción, a la vez que ellas mismas se desarrollan también y se ponen a prueba a la vista de los resultados de aplicarlas a esos casos. Del mismo modo que las ciencias naturales encontraron un cauce seguro de desarrollo cuando dejaron de emplear la dialéctica de conceptos para [231] llegar a conclusiones sobre los hechos, y empezaron a usarla como medio para alcanzar hipótesis que pudieran aplicarse fértilmente a lo particular, así también sucederá con la teoría de las actividades y las relaciones humanas. Resulta irónico que la misma continuidad de las actividades experimentadas que hace posible que las ideas generales de valor funcionen como reglas para la evaluación de deseos y fines particulares, se haya convertido en fuente de la creencia de que los deseos, por el mero hecho de tener lugar, confieren valor a los objetos como fines con total independencia de su contexto dentro del continuo de actividades. A este respecto, existe el peligro de que la idea de «finalidad» sufra una manipulación análoga a la de los conceptos de «inmediatez» e «intrínseco» que más atrás describíamos. Un valor es final en el sentido de que representa la conclusión de un proceso de evaluaciones analíticas sobre las condiciones que operan en un caso concreto, condiciones que incluyen impulsos y deseos, por un lado, y condiciones externas, por otro. Cualquier conclusión alcanzada mediante una investigación que consideremos suficiente garantía de ella, es «final» para ese caso. «Final» tiene aquí fuerza lógica. La cualidad o propiedad de valor correlacionada con el último [last] deseo formado en el proceso de evaluación es, tautológicamente, última [ultimate] a los efectos de esa situación particular. Dicho valor, sin embargo, se aplica a una relación medios-fin temporal y especificable, y no a algo que es un fin per se. Hay una diferencia fundamental entre una propiedad o cualidad final, y la propiedad o cualidad de lo final. La objeción que se esgrime siempre contra este punto de vista es que, según él, las actividades y juicios de valoración entran irremisiblemente en un regressus ad infinitum. Si no hay, se dice, un fin que no sea a su vez un medio, nuestras previsiones no hallan punto en el que detenerse y no puede formarse ningún fin-a-la-vista, a no ser mediante el más arbitrario de los —123— actos —un acto tan arbitrario que pone en ridículo su misma pretensión de ser una genuina proposición valorativa. Esta objeción nos devuelve a las condiciones bajo las cuales los deseos cobran forma y las consecuencias previstas se proyectan como fines que alcanzar. Esas condiciones son la necesidad, el déficit y el conflicto. Donde no se da una situación de tensión entre una persona y las condiciones del entorno, no hay ocasión, como hemos visto, para que se suscite el deseo de algo más; no hay nada que induzca la formación de fines, menos aún de un fin con preferencia sobre otros de entre los innumerables fines teóricamente posibles. El control sobre la transformación de las tendencias activas [232] en un deseo que lleve incorporado un fin-a-la-vista particular lo ejercen las necesidades o privaciones de una situación real a medida que la observación va descubriendo sus exigencias. El «valor» de los diferentes fines que se insinúan se calcula o se mide por la capacidad que demuestren para guiar las acciones que subsanarán, que satisfarán, literalmente, las carencias existentes. He ahí el factor que detiene el proceso de prever y sopesar fines-a-la-vista en su función de medios. Cada día tiene bastante con su propio mal*, y bastante es también el bien de aquello que elimina el mal existente. Bastante porque es el medio de instituir una situación completa o un conjunto integrado de condiciones. Lo ilustraremos con dos ejemplos. Un médico tiene que determinar el valor de varios cursos de acción y de sus resultados en el caso de un paciente concreto. Forma fines-a-la-vista dotados del valor que justifica su adopción sobre la base de lo que su examen revela que es la «dificultad» o el «problema» de su paciente. Calcula lo que valen las medidas que adopta en función de su capacidad para producir unas condiciones en las que esos problemas dejen de existir, en las que, como suele decirse, al paciente se le «restituya la salud». El médico no tiene una idea de la salud como fin-en-sí-mismo absoluto, un bien absoluto por el que determinar lo que debe hacer. Al contrario, él forma la idea general de salud como fin y como bien (valor) para el paciente sobre la base de lo que sus técnicas de examen le han demostrado que son los problemas que aquejan a los pacientes y los medios con los que se resuelven. No hay necesidad de negar que finalmente se desarrolla un concepto abstracto y general de salud. Pero es el fruto de un gran número de investigaciones empíricas, definidas, no un estándar a priori, precondicionante, para dirigir las investigaciones. * La frase está tomada del Evangelio (Mateo, 6, 34): «así que no os preocupéis del mañana: el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal». [N. de los Eds.]. —124— El segundo ejemplo es más general. En toda investigación, incluida la más integralmente científica, los méritos de lo que se propone como una conclusión (el fin-a-la-vista de esa investigación) se evalúan sobre la base de su capacidad de resolver el problema que presentan las condiciones sometidas a examen. No hay un estándar a priori para determinar el valor de las soluciones propuestas en casos concretos. El fin-a-la-vista representado por una determinada solución hipotética y posible se usa como medio metodológico para dirigir nuevas observaciones y experimentos. O bien cumple la función de resolver el problema por mor del cual lo hemos adoptado y puesto a prueba, o bien no lo hace. La experiencia ha demostrado que los problemas por lo general encajan en determinados [233] tipos recurrentes, de forma que existen principios generales que, según creemos, las soluciones propuestas deben satisfacer en un caso particular. Se desarrolla así una suerte de marco de condiciones por satisfacer —un marco de referencia que actúa de modo empíricamente regulativo en determinados casos. Podemos incluso decir que funciona como un principio «a priori», pero exactamente en el mismo sentido en el que las reglas para ejercitar un arte tecnológico anteceden empíricamente y a la vez controlan en un caso dado de ese arte. Aunque no existe un estándar a priori de la salud con el que se pueda comparar el estado real de las personas y así determinar si están sanas o enfermas, o en qué aspectos están enfermas, sí se han desarrollado a partir de la experiencia pasada ciertos criterios que se pueden aplicar de manera operativa a nuevos casos a medida que se presentan. Los fines-a-la-vista son evaluados o valorados como buenos o malos sobre la base de su utilidad para dirigir la conducta referida a estados de cosas que se consideran inaceptables a causa de alguna carencia o conflicto existente en ellos. Se evalúan como adecuados o inadecuados, propios o impropios, correctos o incorrectos, en función de su exigibilidad para cumplir el fin. Teniendo en cuenta la absoluta omnipresencia de dificultades y «males» (en el sentido de deficiencias, fallos y frustraciones) dentro de la experiencia humana, y considerando la cantidad de tiempo invertido en justificarlos, es extraño que las teorías de la acción humana no hayan reparado en la función concreta que las dificultades pueden cumplir cuando se toman como problemas cuyas condiciones y consecuencias se exploran con la vista puesta en descubrir métodos para solucionarlas. Los dos ejemplos recién citados, el progreso del arte médica y de la investigación científica, resultan máximamente instructivos a este respecto. Mientras se supuso que los acontecimientos reales debían juzgarse en comparación con algún fin-valor absoluto a guisa de estándar o norma, no se produjo ningún avance seguro. Cuando —125— los estándares de salud y de satisfacción de las condiciones del conocimiento se concibieron en términos de una observación analítica de las condiciones existentes, capaz de detectar una dificultad enunciable en forma de problema, los criterios para juzgar se volvieron progresivamente auto-correctivos a través del proceso mismo de su uso en la observación para localizar la fuente de la dificultad e indicar medios eficaces para ocuparse de ella. Son esos medios los que constituyen el contenido del fin-a-la-vista específico, no algún ideal o estándar abstracto. Este énfasis en la función de necesidades y conflictos como los factores que controlan la institución de fines y valores no [234] significa que éstos últimos tengan ellos mismos un contenido o un importe negativo. Aunque se configuren por referencia a un factor negativo, el déficit, la falta, la privación y el conflicto, su función es positiva, como lo es también la resolución que deriva del ejercicio de dicha función. Intentar lograr un fin directamente es poner en actividad las condiciones mismas que son la fuente de la dificultad experimentada, lo cual hace que se refuercen y, a lo sumo, modifiquen su forma exterior de manifestarse. En cambio, los fines-a-la-vista configurados con una referencia negativa (es decir, por referencia a alguna dificultad o problema) son medios que inhiben la actividad de las condiciones que están produciendo el resultado indeseable; hacen posible que otras condiciones positivas se activen como recursos y, por consiguiente, generen un resultado con un contenido positivo en el sentido más pleno posible. El contenido del fin en tanto que objeto que se tiene en vista es intelectual o metodológico; el contenido del resultado alcanzado o del fin en tanto que consecuencia es existencial. Es positivo en la medida en que marca la eliminación de la necesidad y el conflicto que produjeron el fin-a-la-vista. El factor negativo actúa como una condición para la formación de la idea apropiada de un fin; idea que, cuando se actúa desde ella, determina un resultado positivo. El fin obtenido, o la consecuencia, es siempre una organización de actividades, donde organización significa la coordinación de todas las actividades que intervienen como factores. El fin-a-lavista, por su parte, es aquella actividad particular que actúa como factor coordinador de todas las demás sub-actividades implicadas. Reconocer que el fin es una coordinación u organización unificada de actividades, y el fin-a-la-vista la actividad especial que sirve de medio para efectuar dicha coordinación, despeja cualquier posible aire de paradoja que pudiera asociarse a la idea de un continuo temporal de actividades en el que cada estadio sucesivo es al mismo tiempo un fin y un medio. La forma de una consecuencia o fin obtenido es siempre la misma: la de una adecuada coordinación. El contenido, o la materia implicada, en cada resultado suce—126— sivo difiere de los que lo preceden; pues, a la vez que se trata de una restitución de una acción unificada en marcha, tras un período de interrupción debido al conflicto y la necesidad, es también la promulgación de un nuevo estado de cosas. Tiene las cualidades y propiedades adecuadas a su condición de ser la resolución consumatoria de un estado previo de actividad en el que existían una necesidad, un deseo y un fin-a-la-vista peculiares. En el proceso temporal continuo de organizar las actividades dentro de una unidad coordinada y coordinante, cada actividad constituyente [235] es al mismo tiempo un fin y un medio: un fin, en la medida en que temporal y relativamente significa un cierre; un medio, en la medida en que proporciona una condición que debe ser tenida en cuenta en la actividad ulterior. Que existan situaciones en las que los medios son parte constituyente de los propios objetos-fines que aquéllos han contribuido a traer a la existencia, lejos de resultar extraño o paradójico, es lo que sucede siempre que la conducta acierta a proyectar inteligentemente los fines-a-la-vista que dirigen la actividad hacia la resolución de la dificultad de partida. Los casos en los que fines y medios quedan separados son los anormales, aquellos que se desvían de lo que supone una actividad inteligentemente dirigida. Por ejemplo, en los trabajos que sólo implican esfuerzo bruto y ciego, se da una separación de los medios requeridos y necesarios respecto del fin-a-la-vista y respecto del fin obtenido. En el otro extremo, cuando hay un así denominado «ideal» que es sólo utópico y propio de la fantasía, se produce la misma separación, esta vez del lado del supuesto fin. Los medios que no se convierten en elementos constitutivos de los propios fines o consecuencias que ellos producen forman lo que se ha dado en llamar «males necesarios», siendo su «necesidad» relativa al estado técnico y de conocimiento existente en ese momento. Son algo comparable a los andamios que tenían que ser retirados más tarde, pero que resultaban necesarios para levantar los edificios, antes de que aparecieran los montacargas. Estos últimos se quedan en el edificio y sirven como medio para transportar materiales que, a su vez, se convertirán en parte integral del edificio mismo. Resultados o consecuencias que en su día fueron un material de desecho necesario para producir lo que se deseaba, con el desarrollo de la experiencia y la inteligencia humanas han podido luego usarse como medios para obtener nuevas consecuencias deseadas. La eficiencia económica como ideal generalizado y como estándar presente en todo arte o tecnología avanzada equivale, si se analiza, a la idea de que los medios son constituyentes de los fines obtenidos y de que los fines son susceptibles de usarse como medios para ulteriores fines. —127— Debe observarse también que las palabras actividad y actividades, tal como se emplean en la explicación anterior, involucran, como cualquier conducta real, materiales existenciales, del mismo modo que la actividad de respirar involucra el aire, la de caminar, el suelo, la de comprar y vender, los bienes, la de investigar, las cosas investigadas, etc. Ninguna actividad humana opera en el vacío; actúa en el mundo y requiere materiales sobre los cuales y a través de los cuales producir sus resultados. Por su parte, ningún material —aire, agua, metal, madera, etc.— es un medio salvo al ser usado en alguna [236] actividad humana tendente a alcanzar algo. Cuando se dice «organización de actividades», se incluye siempre la organización de los materiales presentes en el mundo en que vivimos. Por tanto, esa organización que es el valor «final» de cada situación concreta de valoración forma parte de las condiciones existenciales que deben tenerse en cuenta en la ulterior formación de deseos e intereses o de valoraciones. En la medida en que una valoración particular resulte ser inválida por culpa de una investigación poco sagaz y poco atenta de las cosas en su relación medios-fin, se está dificultando la subsiguiente obtención de valoraciones razonables. En la medida en que los deseos e intereses se formen tras un examen crítico de las condiciones que, como medios, determinan el resultado real, tanto más fluidamente continuas se volverán las actividades subsiguientes, pues las consecuencias alcanzadas pueden entonces evaluarse más fácilmente como medios dentro del continuo de la acción. VII. LA TEORÍA DE LA VALORACIÓN COMO ESBOZO DE UN PROGRAMA Debido a la confusión reinante en el debate actual en torno al problema de la valoración, el análisis emprendido en estas páginas se ha tenido que encargar, en gran medida, de rastrear esa confusión hasta sus fuentes. Ello es necesario para que la investigación empírica de hechos que el sentido común da por sentados se vea libre de asociaciones irrelevantes y confundentes. Las conclusiones más importantes se pueden resumir del siguiente modo. 1. Incluso si las «expresiones valorativas» fueran exclamaciones y estuvieran destinadas a influir en la conducta de otras personas, serían posibles proposiciones genuinas acerca de ellas. Podríamos investigar si tienen o no el efecto pretendido; y un mayor examen permitiría descubrir las diferentes condiciones por las que en unos casos se consigue obtener el resultado deseado y en otros no. Es útil discriminar entre expresiones lingüísticas «emotivas» y aquéllas que son «científicas». No obs—128— tante, aun en el supuesto de que las primeras no dijeran nada en absoluto, serían susceptibles, como cualquier otro suceso natural, de convertirse en materia de proposiciones «científicas» a resultas del examen de sus condiciones y efectos. [237] 2. Otra opinión conecta la valoración y las expresiones de valor con deseos e intereses. Dado que el deseo y el interés son fenómenos conductuales (que involucran, como mínimo, un aspecto «motor»), las valoraciones que producen son susceptibles de investigación en sus respectivas condiciones y resultados. Las valoraciones son pautas de comportamiento empíricamente observables y como tales se pueden estudiar. Las proposiciones resultantes son acerca de valoraciones, pero no son de suyo proposiciones valorativas en ningún sentido que las distinga de otras proposiciones sobre cuestiones de hecho. 3. Las proposiciones valorativas en sentido distintivo se dan siempre que las cosas son evaluadas en cuanto a su idoneidad y utilidad como medios, pues tales proposiciones no versan sobre cosas o acontecimientos que hayan ocurrido o que ya existan (aunque no pueden instituirse válidamente al margen de proposiciones de ese tipo), sino sobre cosas que hay que traer a la existencia. Es más, aunque están condicionadas lógicamente por predicciones sobre cuestiones de hecho, son algo más que simples predicciones, pues las cosas en cuestión no tendrán lugar, bajo las circunstancias dadas, salvo por mediación de algún acto personal. La diferencia es similar a la que existe entre una proposición que prediga que, en cualquier caso, un determinado eclipse va a tener lugar, y la proposición de que el eclipse será visto o experimentado por ciertas personas en caso de que éstas intervengan realizando determinadas acciones. Aunque las proposiciones valorativas, entendidas como evaluaciones de medios, están presentes en todas las artes y tecnologías y se basan en proposiciones estrictamente físicas (como en las ingenierías tecnológicas avanzadas), no obstante se diferencian de éstas en que involucran de forma inherente la relación medios-fin. 4. Allí donde hay deseos hay fines-a-la-vista, no la simple producción de efectos como en el caso del mero impulso, el apetito y el hábito rutinario. Los fines-a-la-vista, como anticipación de resultados por reacción a partir de un deseo dado, son ideacionales por definición o tautológicamente. La previsión, pronóstico o anticipación involucrada está garantizada, como en el caso de cualquier otro factor intelectualmente inferido, en la medida en que esté basada en proposiciones obtenidas como conclusión de actividades observacionales adecuadas. Cualquier deseo dado es lo que es, en su contenido u «objeto» real, a causa de sus constituyentes ideacionales. El puro impulso o apetito se puede describir como afectivo-motor; pero cualquier —129— teoría que conecte la valoración con el deseo y el interés, ya por eso mismo la está conectando con una conducta que es [238] afectivo-ideacional-motora. Este hecho demuestra la posibilidad de que existan proposiciones valorativas en sentido distintivo. En vista del papel que desempeñan los fines-a-la-vista en la dirección de las actividades que contribuyen, bien a la realización del deseo o a su frustración, la necesidad de las proposiciones valorativas queda demostrada si los deseos han de ser inteligentes y los propósitos algo más que miopes e irracionales. 5. La necesaria evaluación de los deseos y fines-a-la-vista como medios para las actividades por las que se producen los resultados efectivos, depende de la observación de las consecuencias generadas cuando se comparan y contrastan con el contenido de los fines-a-la-vista. La acción poco atenta y descuidada es aquélla que obvia la investigación que determine los puntos de acuerdo y desacuerdo entre el deseo de hecho formado (y, por ende, la valoración de hecho realizada) y las cosas que trae a la existencia el actuar conforme a él. Puesto que el deseo y la valoración de los objetos propuestos como fines están inherentemente conectados, y puesto que el deseo y los fines-a-lavista necesitan ser evaluados como medios para un fin (una evaluación que se hace sobre la base de generalizaciones físicas garantizadas), la valoración de los fines-a-la-vista se pone a prueba mediante las consecuencias que de hecho resultan. Quedará verificada en la medida en que haya acuerdo en los resultados. La falta de acuerdo, si las desviaciones se estudian atentamente, no equivale a un puro fracaso, sino que proporciona los medios para perfeccionar la formación de nuevos deseos y fines-a-la-vista. El resultado neto de todo ello es: (i) que el problema de la valoración, tanto en general como en los casos particulares, concierne a cosas que mantienen entre sí la relación de mediosfines; (ii) que los fines sólo son determinables sobre la base de los medios involucrados en su materialización; y (iii) que deseos e intereses deben ellos mismos ser evaluados como medios en su interacción con las condiciones externas o ambientales. Los fines-a-la-vista, en tanto que distintos de los fines como resultado efectivo, funcionan ellos mismos como medios directivos; o, en lenguaje común, como planes. Los deseos, intereses y condiciones ambientales, como medios, son modos de acción, y por tanto deben concebirse en términos de energías que se puedan reducir a unidades homogéneas y comparables. Por tanto, la coordinación u organización de energías procedentes de esas dos fuentes que son el organismo y el entorno, es a la vez medio y resultado efectivo, o «fin», en todos los casos de valoración, donde ambos tipos de energía son, en teoría (si no del —130— todo en la práctica), susceptibles de especificarse en términos de unidades físicas. [239] Estas conclusiones no constituyen todavía una teoría completa de la valoración, pero enuncian las condiciones que tal teoría debe satisfacer. La verdadera teoría sólo se podrá completar una vez se haya emprendido de modo sistemático la investigación de las cosas que mantienen entre sí la relación fines-medios, y cuando sus resultados se hayan hecho notar en la formación de deseos y fines. Pues la propia teoría de la valoración es un medio intelectual o metodológico y, como tal, únicamente puede desarrollarse y perfeccionarse por el uso. Puesto que dicho uso no existe hoy en ningún sentido adecuado, las consideraciones teóricas avanzadas y las conclusiones obtenidas esbozan un programa por emprender, más que una teoría completa. La empresa sólo puede llevarse a cabo guiando de forma regulada la formación de intereses y propósitos en lo concreto. La condición primera para ello es reconocer (en contraste con la actual teoría de la relación entre valoraciones y deseos e intereses) que el deseo y el interés no se nos dan prefabricados de antemano, y no son, a fortiori y pese a lo que podría parecer en un primer momento, puntos de partida, datos originarios o premisas para una teoría de la valoración, pues el deseo surge siempre en el interior de un sistema previo de actividades o de energías interrelacionadas. Brota dentro de un campo cuando éste se interrumpe o se ve amenazado de interrupción, cuando el conflicto introduce la tensión de la necesidad o amenaza con introducirla. Un interés no representa exactamente un deseo, sino una serie de deseos interrelacionados que la experiencia nos dice que producen, debido a la conexión que existe entre ellos, un orden definido en los procesos del continuo de la conducta. El test que señala la existencia de una valoración y que revela su naturaleza es la conducta efectiva, al estar ésta sujeta a observación. ¿Se está aceptando el campo de actividades vigente (incluidas las condiciones ambientales), donde «aceptación» significa un esfuerzo por mantenerlo frente a condiciones adversas?, ¿o se lo rechaza, donde «rechazo» significa un esfuerzo por librarse de él y producir un campo conductual diferente? Y en este último caso, ¿cuál es el campo efectivo hacia el cual, en tanto que fin, se dirigen los esfuerzos-deseos (o éstos organizados para constituir un interés)? La identificación de dicho campo como objetivo de la conducta determina qué es lo que se valora. En tanto no se produzca o se anuncie en la situación una conmoción y perturbación efectiva, hay luz verde para pasar de inmediato al acto, a la acción abierta. No hay necesidad, deseo ni valoración, del mismo modo que, donde no hay ninguna —131— duda, no hay motivo para investigar. Exactamente igual que el problema que provoca la investigación se relaciona con la [240] situación empírica en la que aquél se presenta, así también el deseo y la proyección de fines en la forma de consecuencias que hay que obtener son relativos a una situación concreta y a su necesidad de transformación. La carga de la prueba, por así decir, recae en la existencia de condiciones que impidan u obstruyan, y que introduzcan conflicto y necesidad. El examen de la situación atendiendo a esas condiciones en las que está implícita la carencia y la necesidad, y que por tanto sirven de medios positivos para la formación de un fin o resultado alcanzable, constituye el método por el que se forman los deseos y fines-ala-vista garantizados (los que la situación exige y los que serán eficaces dentro de ella); el método, en suma, por el que la valoración tiene lugar. Los errores y confusiones en que incurren las teorías hoy existentes, y que han hecho necesario el largo análisis anterior, proceden en buena parte de tomar el deseo y el interés como originarios, en vez de ubicarlos en las situaciones contextuales donde se generan. Así considerados, adquieren un carácter último en relación con la valoración. Si se toman de forma genérica, por así decir, no hay nada con lo que podamos revisarlos y probarlos empíricamente. Si el deseo realmente tuviera esa índole originaria, si fuera independiente de la estructura y de las exigencias de alguna situación empírica concreta y, por tanto, no desempeñara papel alguno en relación con situaciones existenciales, insistir en que es necesario que haya un factor ideacional o intelectual en todo deseo, y en la consiguiente necesidad de satisfacer las condiciones empíricas de su validez, sería tan superfluo e irrelevante como los críticos afirman. Dicha insistencia podría obedecer entonces a lo que algunos han llamado un sesgo «moral» motivado por un interés en la «reforma» de los individuos y de la sociedad. Pero dado que, si nos atenemos a los hechos, no existen deseos ni intereses al margen de algún campo de actividades que los haga aparecer y funcionar como medios, buenos o precarios, la insistencia en cuestión es sencilla y únicamente en interés de una correcta descripción empírica de lo que de hecho existe, frente a lo que resulta ser, cuando se lo examina, la mera manipulación dialéctica de los conceptos genéricos de deseo e interés, la única cosa que cabe hacer cuando el deseo se toma aislado de su contexto existencial. Con las teorías muy a menudo sucede que un error en uno de sus extremos induce un error complementario en el extremo opuesto. El tipo de teoría que acabamos de considerar aísla los deseos en tanto que fuentes de valoración de cualquier contex—132— to existencial y, por ende, de todo posible control intelectual sobre sus contenidos y objetivos. De este modo, convierte la valoración en una cuestión arbitraria. Dice, en [241] efecto, que cualquier deseo es tan «bueno» como cualquier otro respecto del valor que instituye. Como los deseos —y su organización en intereses— son la fuente de la acción humana, este punto de vista, de ser adoptado en forma sistemática, generaría una conducta desordenada hasta el punto del completo caos. El hecho de que, a pesar de los conflictos, incluidos los innecesarios, no se dé un desorden absoluto, demuestra que algún grado de respeto intelectual por las condiciones y consecuencias existentes está de hecho actuando como factor de control a la hora de formar deseos y valoraciones. Sin embargo, el modo en que la teoría apunta hacia el desorden intelectual y práctico da pie a que aparezca una teoría contraria, la cual, no obstante, comparte el mismo postulado fundamental de mantener aislada la valoración de las situaciones empíricas concretas, sus potencialidades y sus exigencias. Se trata de la teoría de los «fines-en-símismos» como estándar último de toda valoración —una teoría que niega implícita o explícitamente que los deseos tengan nada que ver con los «valores finales» a menos que estén sujetos, y en tanto no lo estén, al control externo de unos fines absolutos y a priori que hagan las veces de patrones e ideales para su valoración. Esta teoría, en su esfuerzo por escapar de la sartén de las valoraciones desordenadas, se precipita en el fuego del absolutismo. Reviste con la apariencia de una autoridad final y completamente racional determinados intereses de ciertas personas o grupos a costa de todos los demás, posición que, debido a las consecuencias que entraña, a su vez refuerza la idea de que no es posible control alguno de los deseos que sea empírica e intelectualmente razonable, ni por tanto de las valoraciones ni de las propiedades de valor. Se perpetúa así la oscilación entre teorías empíricamente inverificables por definición (ya que son a priori) y teorías que se autoproclaman empíricas pero que sustituyen sin darse cuenta la observación de los deseos en lo concreto por conclusiones extraídas del mero concepto de deseo. Lo sorprendente en el caso de la teoría apriorística (sorprendente siempre y cuando no se tome en consideración la historia del pensamiento filosófico) es su absoluto olvido del hecho de que las valoraciones son fenómenos constantes en la conducta humana, tanto personal como en asociación, y son susceptibles de rectificarse y desarrollarse mediante el uso de los recursos que proporciona el conocimiento de las relaciones físicas. [242] —133— VIII. La valoración y las condiciones de la teoría social Llegamos así al problema que, según vimos en la primera sección de este estudio, está detrás del actual interés por el tema de la valoración y de los valores, a saber, la posibilidad de proposiciones genuinas y fundamentadas en torno a los propósitos, planes, medidas y políticas que influyen sobre la actividad humana siempre que ésta no es puramente impulsiva o rutinaria. Una teoría de la valoración, en tanto que teoría, sólo puede plantear las condiciones a que debe atenerse en las situaciones concretas un método para formar deseos e intereses. El problema de la existencia de un tal método es uno y el mismo que el de la posibilidad de proposiciones genuinas que tengan como asunto la conducción inteligente de las actividades humanas, sean éstas personales o ejercidas en asociación. La idea de que el valor, en el sentido de lo bueno, está intrínsecamente ligado a lo que promueve, coadyuva o hace progresar un curso de acción, y de que, en el sentido de lo correcto, está inherentemente conectado con lo que se necesita o se exige para mantenerlo, no es en sí misma una novedad. De hecho, viene sugerida por la propia etimología de la palabra valor, asociada como está con las palabras «provecho»*, «valentía», «válido» e «inválido». Lo que la discusión anterior ha añadido a esa idea es la demostración de que si, y sólo si, la valoración se toma en ese sentido, entonces son posibles proposiciones empíricamente fundadas sobre los deseos e intereses como fuente de las valoraciones —donde dichas proposiciones estarán fundadas en la medida en que se sirvan de generalizaciones físicas de carácter científico para formular proposiciones sobre actividades correlacionadas en términos de fines-medios. Las proposiciones generales resultantes suministran reglas para valorar las metas, propósitos, planes y políticas que dirigen la actividad humana inteligente. No son reglas en el sentido de que nos permitan discernir directamente, o tras una simple inspección, el valor de fines particulares dados (aspiración absurda que subyace a la creencia en valores a priori como ideal y estándar): son reglas de procedimiento metódico para conducir las investigaciones que determinan las respectivas condiciones y consecuencias de diversos * «Avail» en el original. Puede usarse como forma verbal —«to avail oneself of…» [aprovecharse, valerse o servirse de…]—, pero es más frecuente hallarlo formando parte de expresiones negativas como «it is of no avail…», «it avails nothing to…» [en nada aprovecha, de nada sirve…], «to no avail» [en vano, sin provecho alguno]. Son derivados suyos «available» [disponible] y «availability» [disponibilidad]. [N. de los Eds.]. —134— modos de conducta. Nuestra discusión no pretende en y por sí misma resolver los problemas de valoración; aspira a establecer condiciones que la investigación debe satisfacer si es que dichos problemas van a resolverse, y [243] a servir de esa manera como principio rector a la hora de dirigir dichas investigaciones. I. Las valoraciones existen de hecho y son susceptibles de observación empírica, de modo que las proposiciones acerca de ellas son empíricamente verificables. Qué cosas aprecian y estiman los individuos y los grupos, así como sobre qué base las estiman, es algo que cabe en principio comprobar, no importa cuán grandes sean las dificultades prácticas para hacerlo. Pero, en términos generales, los valores han sido determinados en el pasado por las costumbres, ensalzadas debido a que favorecían algún interés especial —y ello podía hacerse por medios coercitivos o exhortativos, o por una mezcla de ambos. Las dificultades prácticas que se interponen en el camino de una investigación científica de las valoraciones son grandes, tanto que fácilmente se las confunde con obstáculos teóricos intrínsecos. Además, el conocimiento que ya existe sobre las valoraciones dista mucho de estar organizado, por no hablar de su adecuación. La idea de que las valoraciones no existen en la realidad empírica y, por tanto, los conceptos de valor han de importarse desde una fuente exterior a la experiencia, es una de las creencias más curiosas que la mente humana haya podido albergar jamás. Los seres humanos están continuamente embarcados en valoraciones. Ellas suministran la materia prima para el ejercicio de nuevas valoraciones y para la teoría general de la valoración. Como hemos visto, el conocimiento de esas valoraciones no produce por sí mismo proposiciones valorativas, sino que tiene la naturaleza de los saberes históricos y antropológico-culturales. Mas ese conocimiento factual es condición sine qua non para poder formular proposiciones valorativas. Afirmar esto es únicamente reconocer que la experiencia pasada, analizada y ordenada apropiadamente, es nuestra única guía para la experiencia futura. Un individuo, dentro de los límites de su experiencia personal, revisa sus deseos y propósitos a medida que comprende las consecuencias que tuvieron en el pasado. Ese conocimiento es lo que le permite prever las consecuencias probables de las actividades que planea y dirigir su conducta en consonancia con ello. La capacidad de formar proposiciones válidas sobre la relación entre deseos y propósitos presentes y consecuencias futuras depende, a su vez, de la capacidad de descomponer esos deseos y propósitos actuales en sus elementos constituyentes. Cuando se toman en bruto, la previsión resulta igualmente tosca e indefinida. La historia de la ciencia muestra que el poder de predicción ha crecido pari passu del análisis de —135— los sucesos, antes vistos en su cualidad bruta, en términos de los elementos [244] que los constituyen. Ahora bien, a falta de un conocimiento adecuado y organizado de las valoraciones humanas como acontecimientos ya ocurridos, es imposible a fortiori formular proposiciones válidas que enuncien valoraciones nuevas en términos de las consecuencias de determinadas condiciones causales específicas. Dada la continuidad de las actividades humanas, personales y en sociedad, el signo de las valoraciones presentes no se puede establecer de forma válida en tanto no se vean sobre el trasfondo de los casos pasados de valoración con los que son continuos. Sin esta percepción, la perspectiva de futuro, es decir, las consecuencias de las nuevas valoraciones actuales, es indefinida. En la medida en que los deseos e intereses (y, por tanto, las valoraciones) existentes se puedan juzgar en su conexión con condiciones pasadas, pasan a verse en un contexto que permite reevaluarlos sobre la base de una evidencia susceptible de observación y puesta a prueba empírica. Supongamos, por ejemplo, que se comprueba que determinada serie de valoraciones hoy vigentes tienen como condición histórica antecedente el interés de un pequeño grupo o de una clase particular en mantener en exclusiva ciertos privilegios y ventajas, y que ello tiene el efecto de limitar el radio de los deseos de otros y su capacidad para materializarlos. ¿Acaso no es obvio que semejante conocimiento de condiciones y consecuencias llevará con toda seguridad a una reevaluación de los deseos y fines a los que se había conferido autoridad como fuentes de valoración? No es que tal reevaluación tenga necesariamente que producirse de forma inmediata. Pero cuando se descubre que valoraciones que están en vigor en un determinado momento carecen del respaldo que previamente se les suponía, viven en un contexto que resulta muy adverso a su conservación. A largo plazo el efecto es similar a esa actitud recelosa que se desarrolla hacia determinadas masas de agua como resultado de saber que están contaminadas. Si, en el otro extremo, la investigación muestra que una serie dada de valoraciones vigentes, incluidas las reglas para imponerlas, disparan las potencialidades del individuo en lo tocante al deseo y el interés, y lo hacen de una forma que contribuye al mutuo refuerzo de los deseos e intereses de todos los miembros de un grupo, es imposible que ese conocimiento no se convierta en baluarte de las valoraciones en cuestión y provoque un esfuerzo más intenso para mantenerlas vivas. II. Estas consideraciones conducen a la pregunta central: ¿qué condiciones se deben cumplir para que el conocimiento de las valoraciones pasadas [245] y presentes se convierta en —136— mediador de la formación de nuevos deseos e intereses —de deseos e intereses que el test de la experiencia demuestre que son los más dignos de fomentarse? Está claro, desde la perspectiva aquí defendida, que no se puede arrimar, por así decir, una teoría de la valoración a las valoraciones existentes de modo que sirva de patrón para juzgarlas. La respuesta es que la valoración más perfeccionada debe nacer de las que ya existen, sometidas éstas a métodos críticos de investigación que establezcan relaciones sistemáticas entre ellas. Admitiendo que, por lo general, dichas valoraciones son probablemente y en gran medida defectuosas, podría parecer a primera vista que la idea de que la mejora se va a producir poniéndolas en mutua conexión es como aconsejarle a uno que se eleve tirando de los cordones de sus propios zapatos. Pero esa impresión se produce sólo en quien no se para a considerar cómo pueden en realidad ponerse en relación unas con otras, a saber, mediante un examen de sus respectivas condiciones y consecuencias. Sólo por ese camino se las reducirá a unos términos homogéneos que permitan compararlas entre sí. Este método, de hecho, no hace más que trasladar a los fenómenos humanos o sociales procedimientos que han demostrado su eficacia en las cuestiones de física y química. En esos campos, antes del surgimiento de la ciencia moderna, había una masa de hechos aislados y aparentemente independientes los unos de los otros. Los primeros avances sistemáticos coincidieron con el momento en que los conceptos que forman el contenido de la teoría empezaron a extraerse de los fenómenos mismos, para a continuación emplearlos como hipótesis para relacionar unos hechos que, de otro modo, aparecían como separados. Cuando, por ejemplo, el agua de beber común se traduce operativamente en H2O, lo que ha sucedido es que el agua queda relacionada con una inmensa cantidad de otros fenómenos, de manera que las inferencias y predicciones se expanden indefinidamente y, al mismo tiempo, quedan sujetas a tests empíricos. En el campo de las actividades humanas, a día de hoy existe un número inmenso de hechos relativos a deseos y propósitos que permanecen casi completamente aislados los unos de los otros. Pero no hay hipótesis igualmente empíricas que sean capaces de relacionarlos de forma que las proposiciones resultantes sirvan como controles metódicos para la formación de futuros deseos y propósitos, y por ende, de nuevas valoraciones. El material es vasto, pero los medios para conectar entre sí sus constituyentes [246] de manera fecunda están ausentes. Esta falta de medios para poner en relación las valoraciones de hecho existentes es en parte causa, y en parte efecto, de la creencia en patrones e ideales de valor que residen —137— fuera («por encima» es la expresión habitual) de esas mismas valoraciones. Es su causa en la medida en que, al ser tan importante el desideratum de un método para controlar los deseos y propósitos, cualquier concepción que parezca satisfacer esa necesidad genera adhesión. Es su efecto por cuanto las teorías apriorísticas, una vez que se forman y obtienen prestigio, sirven para ocultar la necesidad de métodos concretos para relacionar las valoraciones, y con ello suministran el instrumento intelectual para colocar los impulsos y deseos en un contexto donde su evaluación se ve afectada por el propio lugar que ocupan. Con todo, las dificultades que se interponen en el camino son, en lo principal, prácticas. Provienen de las tradiciones, costumbres e instituciones que subsisten sin haber sido sometidas a una investigación empírica sistemática y que constituyen la fuente más influyente de los nuevos deseos e intereses. Ello se complementa con teorías apriorísticas que, en conjunto, sirven para «racionalizar» esos deseos y fines al prestarles un prestigio y un estatus intelectual aparentes. De ahí que merezca la pena recordar que los mismos obstáculos se alzaron en su día en cuestiones hoy gobernadas por el método científico. Véanse, como ejemplo destacado, las dificultades que hace unos pocos siglos encontró la astronomía copernicana para hacerse oír. Creencias fruto de la tradición y la costumbre, sancionadas y sostenidas por instituciones poderosas, tomaron las nuevas ideas científicas como una amenaza. No obstante, los métodos que producían proposiciones verificables en términos de observaciones efectivas y de evidencias experimentales se mantuvieron, ensancharon su radio y ganaron cada vez más influencia. Las proposiciones resultantes, que hoy constituyen el contenido sustancial de la física, la química y, en grado creciente, la biología, proporcionan los medios para poder introducir el necesario cambio en las creencias e ideas que pretenden abordar los fenómenos humanos y sociales. En tanto la ciencia natural no alcanzó algo parecido a su estadio actual, una teoría de la valoración empírica, fundamentada, capaz de servir a su vez como método para regular la producción de nuevas valoraciones, no podía ni plantearse. Los deseos e intereses producen consecuencias sólo cuando las actividades en que se expresan [247] surten efectos sobre el entorno al interactuar con las condiciones físicas. Dado que no había un conocimiento adecuado de esas condiciones físicas, ni proposiciones bien fundadas referidas a sus mutuas relaciones (no había «leyes» conocidas), resultaba imposible pronosticar como era preciso las consecuencias de los deseos y propósitos alternativos implicadas en la evaluación de éstos. Cuando se repara en el poco tiempo —comparado con el que el hombre ha existido sobre la tierra— que lle—138— van gozando de respaldo científico las artes y tecnologías aplicadas a cuestiones estrictamente físicas, el atraso en que se encuentran las artes relacionadas con los asuntos políticos y sociales deja de producir sorpresa. La ciencia de la psicología se halla ahora en un estado muy parecido al de la astronomía, la física y la química cuando empezaron a emerger como ciencias genuinamente experimentales, mas sin ella el control teórico sistemático de la valoración resulta imposible; porque, sin un conocimiento psicológico competente, no se puede calcular la fuerza de los factores humanos que interactúan con las condiciones ambientales no humanas para producir consecuencias. Esta afirmación es un simple truismo, ya que el conocimiento de las condiciones humanas es la ciencia de la psicología. Además, esa previsión de consecuencias que se requiere para controlar la formación de fines-a-la-vista se vio de hecho obstruida durante más de un siglo por las ideas centrales de lo que entonces pasaba por conocimiento psicológico. Pues, mientras se pensó que el objeto de la psicología conformaba un reino psíquico o mental contrapuesto al entorno físico, la investigación, tal como existía, se desviaba hacia el problema metafísico de la posibilidad de interacción entre lo mental y lo físico y se alejaba del problema central para la evaluación, a saber, descubrir esas interacciones concretas entre conducta humana y condiciones ambientales que determinan las consecuencias efectivas de los deseos y propósitos. Para la teoría de la valoración no es menos imprescindible una teoría fundamentada de los fenómenos del comportamiento humano, que una teoría del comportamiento de las cosas físicas (en el sentido de no-humanas). Para el desarrollo de una buena psicología, era requisito ineludible que se desarrollara antes una ciencia de los fenómenos relativos a las criaturas vivas. Hasta que la biología vino a suministrar los hechos materiales que caen entremedias de lo no humano y lo humano, los rasgos aparentes de lo segundo eran tan diferentes a los de lo primero que la única doctrina con trazas de plausibilidad era la que decretaba un completo abismo entre ambos. El eslabón perdido de la [248] cadena de conocimientos que culmina en proposiciones valorativas fundamentadas es lo biológico. Dado que ese eslabón se está ahora mismo forjando, cabe esperar que llegue pronto el momento en que los obstáculos al desarrollo de una teoría empírica de la valoración sean únicamente los hábitos y tradiciones que emanan de los intereses institucionales y de clase, no de deficiencias intelectuales. La necesidad de una teoría de las relaciones humanas bajo la forma de una sociología que quizá sería instructivo denominar antropología cultural, es otra condición para el desarrollo —139— de una teoría de la valoración que resulte eficaz como herramienta, pues los organismos humanos viven en un medio cultural. Todo deseo y todo interés, en tanto que distintos del impulso bruto y del apetito estrictamente orgánico, es lo que es como resultado de la transformación que sufren éstos últimos debido a su interacción con el medio cultural. Cuando se examinan las teorías actuales que relacionan, muy acertadamente, la valoración con los deseos e intereses, nada llama más la atención que su olvido —tan extensivo que resulta sistemático— del papel de las condiciones e instituciones culturales en la configuración de deseos y fines y, por tanto, de valoraciones. Ese olvido tal vez constituya la evidencia más convincente que pueda obtenerse de que la manipulación dialéctica del concepto de deseo ha sustituido a la investigación de deseos y valoraciones como hechos existentes en lo concreto. Es más, la idea de que se puede construir una teoría adecuada de la conducta humana —incluidos en particular los fenómenos relativos a deseos y propósitos— tomando a los individuos separados del escenario cultural en el que viven, se mueven y desarrollan su existencia —teoría que a la que cabría llamar con justicia individualismo metafísico—, se ha unido a la creencia metafísica en un reino de lo mental para mantener los fenómenos de valoración bajo el dictado de tradiciones, convenciones y costumbres institucionalizadas no sujetas a examen alguno2. La [249] separación que se dice que existe entre el «mundo de los hechos» y el «reino de los valores» sólo desaparecerá de las creencias humanas cuando se comprenda que los fenómenos de valoración tienen su fuente inmediata en modos biológicos de comportamiento y deben su contenido concreto al influjo de las condiciones culturales. La irrevocable e infranqueable línea que para algunos separa al lenguaje «emotivo» y al «científico» es reflejo de la brecha que hoy existe entre lo intelectual y lo emocional en las relacio- 2 La afirmación que a veces se hace de que las oraciones metafísicas «no tienen significado» suele pasar por alto el hecho de que, desde el punto de vista cultural, están muy lejos de carecer de él, en el sentido de tener efectos culturales significativos. De hecho, están tan lejos de no tener significado a ese respecto que no puede eliminárselas mediante atajos dialécticos, sino que su eliminación sólo se puede lograr mediante aplicaciones concretas del método científico que modifiquen las condiciones culturales. La opinión de que las oraciones que no tienen referencia empírica carecen de significado es correcta en el sentido de que lo que transmiten o pretenden decir no se puede hacer inteligible, y este hecho es presumiblemente lo que intentan señalar quienes sostienen esa opinión. Interpretadas como síntomas o signos de determinadas condiciones de hecho existentes, pueden ser, y normalmente son, sumamente significativas, y la crítica más efectiva que puede hacérseles consiste en revelar las condiciones de las que son evidencia. —140— nes y actividades humanas. La escisión hoy presente en la vida social entre ideas y emociones, especialmente entre las ideas que cuentan con garantía científica y las emociones incontroladas que dominan la práctica, la escisión entre lo afectivo y lo cognitivo, probablemente sea una de las fuentes primordiales de los desajustes e insoportables tensiones que el mundo está sufriendo. Dudo que pueda hallarse una explicación adecuada, desde el lado psicológico, para el auge de las dictaduras*, sin hacerse cargo del hecho de que la tensión producida por la separación de lo intelectual y lo emocional resulta tan intolerable que los seres humanos están deseosos de pagar casi cualquier precio a cambio de la apariencia de su eliminación siquiera sea temporal. Vivimos en una época en la que las lealtades y adhesiones emocionales se centran en objetos que ya no despiertan esa lealtad intelectual sancionada por los métodos que conducen a conclusiones válidas en la investigación científica, mientras que ideas nacidas al amparo de la investigación aún no han logrado adquirir la fuerza que sólo el ardor emocional puede proporcionar. El problema práctico que hay que abordar es el del establecimiento de condiciones culturales que favorezcan formas de conducta en donde emociones e ideas, deseos y evaluaciones, estén integrados. Así pues, si la discusión contenida en las secciones precedentes ha parecido poner el énfasis principalmente en la importancia de introducir ideas válidas en la formación de los deseos e intereses que constituyen la fuente de la valoración, y haberse centrado sobre todo en la posibilidad y necesidad de controlar ese factor ideacional mediante afirmaciones fácticas garantizadas, es porque la teoría empírica de la valoración (para distinguirla de la apriorística) se formula hoy en términos de deseos entendidos como algo emocional y aislado de lo ideacional. Realmente, y en su saldo neto, la discusión anterior no apunta en absoluto hacia una postergación de lo emocional en pro de lo intelectual. Todo lo que pretende señalar es la necesidad de que ambos se integren en la conducta —una conducta en la que, como se dice comúnmente, la [250] cabeza y el corazón trabajen juntos, o en la que, usando un lenguaje más técnico, la estima y la evaluación se unan para dirigir la acción. Pensar que el aumento del conocimiento de lo físico —en el sentido de lo nopersonal— ha limitado el radio de libertad de la acción humana * Recuérdese que, por las fechas en que Dewey está escribiendo, a nadie le cabe duda ya de que Europa va a entrar en guerra, y que Alemania, la Unión Soviética, Italia y España (esta última con su contienda civil prácticamente decantada del lado franquista a esas alturas) padecen regímenes dictatoriales. [N. de los Eds.]. —141— en cosas como el alumbrado, la calefacción, la electricidad, etc., sería tan absurdo en vista de lo que de hecho ha ocurrido, que nadie lo sostiene. La operación del deseo para producir las valoraciones que influyen en la acción humana se verá igualmente liberada cuando también ellas se ordenen conforme a proposiciones verificables referidas a cuestiones de hecho. Bien puede decirse que el principal problema práctico del que la presente Enciclopedia se ocupa, la unificación de la ciencia*, gira en torno a esto, pues, hoy por hoy, la mayor brecha en el conocimiento es la que existe entre materias humanísticas y no humanísticas. La quiebra desaparecerá, la brecha se cerrará, y la ciencia se mostrará como una unidad de hecho operante y no meramente pensada, cuando las conclusiones de la ciencia nohumanística e impersonal se empleen para guiar el curso de la conducta distintivamente humana, es decir, aquélla que se ve influida por la emoción y el deseo a la hora de concebir medios y fines; pues el deseo, al tener fines-a-la-vista y, por tanto, implicar valoraciones, es la característica que distingue a la conducta humana de la no humana. Por otra parte, la ciencia que se usa de modo distintivamente humano es aquélla en la que las ideas garantizadas sobre el mundo no humano se integran con la emoción como rasgos igualmente humanos. En esa integración, la ciencia no es sólo un valor (ya que expresa el cumplimiento de un deseo y un interés humano especial), sino que constituye el medio supremo para determinar válidamente todas las valoraciones que se producen en todos los aspectos de la vida humana y social. BIBLIOGRAFÍA SELECTA AYER, A. J., Language, Truth and Logic, Nueva York, 1936. DEWEY, John, Essays in Experimental Logic, Chicago, 1916, págs. 349-389. — Experience and Nature, «Lectures upon the Paul Carus Foundation, First Series», 1.ª ed., Chicago, 1925; 2.ª ed., Nueva York, 1929. — Human Nature and Conduct, Nueva York, 1922. — Logical Conditions of a Scientific Treatment of Morality, Chicago, 1903. Reimp. de The Decennial Publications of the University of Chicago, First Series, III, págs. 115-139. * La Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada fue el principal proyecto editorial del Movimiento de la Ciencia Unificada, promovido por los empiristas o positivistas lógicos aglutinados inicialmente en torno al «Círculo de Viena» y emigrados luego en su mayoría a Estados Unidos en la década de 1930. El movimiento se proponía metas de carácter cultural y social asociadas a su defensa de una «concepción científica del mundo» y a sus trabajos más técnicos en torno a la lógica, la semántica y la metodología de la ciencia. Para más detalles, véase la INTRODUCCIÓN. [N. de los Eds.]. —142— [251] DEWEY, John, The Quest for Certainty, Nueva York, 1929. — Art as Experience, Nueva York, 1934. DEWEY, John, y TUFTS, J. H., Ethics. Ed. rev. Nueva York, 1932. DEWEY, John y cols., Creative Intelligence, Nueva York, 1917. JOERGENSEN, J., «Imperatives and Logic», Erkenntnis, VII (1938), páginas 288-296. KALLEN, H., «Value and Existence in Philosophy, Art, and Religion», en John Dewey y cols., Creative Intelligence, Nueva York, 1917. KÖHLER, W., The Place of Value in a World of Facts, Nueva York, 1938. KRAFT, Viktor, Die Grundlagen einer wissenschaftlichen Wertlehre, Vienna, 1937. LAIRD, John, The Idea of Value, Cambridge, 1929. MEAD, G. H., «Scientific Method and the Moral Sciences», International Journal of Ethics, XXXIII (1923), págs. 229-247. MOORE, G. E., Principia Ethica, Londres, 1903. NEURATH, Otto, Empirische Soziologie; der wissenschaftliche Gehalt der Geschichte und Nationalökonomie, Viena, 1931. PELL, O. A. H., Value-Theory and Criticism, Nueva York, 1930. PERRY, Ralph Barton, General Theory of Value, Nueva York, 1926. También sus artículos en el International Journal of Ethics (1931), Journal of Philosophy (1931) y Philosophical Review (1932). PRALL, David W., «A Study in the Theory of Value», University of California Publications in Philosophy, III, núm. 2 (1918), págs. 179-290. — «In Defense of a “Worthless” Theory of Value», Journal of Philosophy, XX (1923), págs. 128-137. REID, John, A Theory of Value, Nueva York, 1938. RUSSELL, B., Philosophical Essays, Nueva York, 1910. SCHLICK, Moritz, Fragen der Ethik, Viena, 1930. Trad. ingl., Problems of Ethics, Nueva York, 1939. STUART, Henry Waldgrave, «Valuation as a Logical Process», en John Dewey y cols. (ed.), Studies in Logical Theory, The Decennial Publications of the University of Chicago, vol. XI, Chicago, 1903. —143— This page intentionally left blank APÉNDICES This page intentionally left blank Introducción a Ética (1908), de Dewey y Tufts CHARLES L. STEVENSON 1978 [MW, 5, ix,xxxiv] [ix] I La primera edición de la Ética de Dewey y Tufts se publicó en 1908 y devino muy usada como libro de texto. En 1932 se editó una versión corregida, de la cual sólo la Parte I, escrita por Tufts y referida a la historia de las opiniones y prácticas morales, conservaba lo que podría considerarse la forma original, y aun así presentaba también algunos cambios. La Parte II, escrita por Dewey y dedicada a la teoría y el análisis, fue ampliamente modificada; y la Parte III, obra de Tufts (salvo los dos primeros capítulos) y que trataba cuestiones relativamente específicas «de la actualidad», se puso al día. De hecho, pues, los autores colaboraron en dos libros relacionados pero distintos, uno de ellos escrito cuando Dewey tenía cerca de cincuenta años y Tufts promediaba la cuarentena, y el otro cuando Dewey tenía poco más de setenta y Tufts estaba cerca de cumplirlos. En el presente volumen sólo se ha republicado la Ética de 1908. La Ética de 1932 se proyecta incluir en un volumen posterior*. No es sorprendente que Dewey y Tufts desearan colaborar. Fueron colegas en la Universidad de Michigan durante dos años, a partir de 1889, y diez años más en la de Chicago, desde 1894. En Chicago —donde Tufts se especializó en ética y Dewey, aunque ocupado con sus trabajos pioneros en el Departamento de Pedagogía, encontró tiempo para impartir algunos cursos de la * Aparecería en 1978 como volumen 7 de la serie de Later Works (Ethics, revised edition, LW, 7), con una introducción de Abraham Edel y Elizabeth Flower. [N. de los Eds.]. —147— misma materia— se asociaron estrechamente con George H. Mead, James R. Angell, Addison W. Moore y Edgard S. Ames, con quienes habían desarrollado perspectivas convergentes y con una común orientación a la práctica*. En su condición de miembros fundadores de una escuela de pensamiento que se había vuelto muy conocida, y que William James había descrito como una escuela «real» con un pensamiento «real»1, no era fácil que Dewey [x] y Tufts pusieran punto final a su relación profesional; y así, pese a que dejaron de ser colegas a partir de 1904 —al irse Dewey de Columbia mientras que Tufts permanecía en Chicago—, lograron planificar y completar un libro en el que cada uno de ellos tenía una tarea especial, pero al que cada cual «aportó sugerencias y críticas al trabajo del otro» (pág. 6)**. Dewey llevaba mucho tiempo interesado en presentar su concepción de la ética en la forma de un manual —aunque un manual con opiniones tan marcadas que también podría haberse llamado un tratado. Su anterior Outlines of a Critical Theory of Ethics (1891) respondía a esa idea2, pero pronto consideró que no era del todo satisfactorio. De él dijo que había «recibido un poco de lo que se llama ´crítica favorable´ y más o menos la misma cantidad de lo contrario», y agregó: «el modo actual de ver las cosas tiene tal peso […] que no le auguro ningún éxito al libro»3. Y a duras penas habría podido pronosticarle un éxito mayor al siguiente, Studies in Ethics (1894), al que llamó «un programa» preparado «primariamente para el uso y la guía de mis propios estudiantes»4. De modo que, por algunos años, los planteamientos de Dewey en ética probablemente fueron conocidos sólo por sus artículos tempranos y relativamente cortos. La Ética de 1908 le permitió preservar y enriquecer el contenido de esos artículos con recolecciones de sus textos anteriores, y exponer su posición de una manera más sistemática. Fue el trabajo de un hombre cercado por más ideas de las que podía expresar con claridad; pero aun así consiguió dar expresión a las intuiciones prácticas que siempre lo guiaron. * Fruto de los trabajos de esta «escuela de Chicago» fue la obra colectiva Studies in Logical Theory, Chicago, The University of Chicago Press, 1903. [N. de los Eds.]. 1 Véase la carta de James a F. C. S. Schiller fechada el 15 de noviembre de 1903, publicada en R. B. Perry, The Thought and Character of William James, 2 vols. Boston, Little, Brown and Co., 1935; vol. 2, pág. 501. ** Los números de página intercalados entre paréntesis en el texto remiten, como es lógico, a la paginación de la Ética dentro del volumen 5 de los Middle Works. [N. de los Eds.]. 2 EW, 3, 237-388. 3 Carta de Dewey a James de 10 de mayo de 1891, en R. B. Perry, ob. cit., vol. 2, pág. 517. 4 EW, 4, 221. —148— Creo que no necesito disculparme demasiado por hablar de las intuiciones que guiaron «siempre» a Dewey, por más que sus opiniones se desarrollaran en un lapso de tiempo muy largo. Nació exactamente un año antes de que Abraham Lincoln fuera elegido presidente. Por entonces los estudiantes de filosofía leían la tercera y definitiva versión de El mundo como voluntad y representación, de Schopenhauer, si bien [xi] los que de entre ellos fueran abolicionistas quizá prefirieran Sobre la libertad, el ensayo recién aparecido de John Stuart Mill. Murió el año en que Dwight Eisenhower sucedía a Harry Truman en la presidencia. Los estudiantes de filosofía leían en ese momento The Language of Morals, el libro recién publicado de Richard Hare. Uno podría suponer que, a lo largo de tan extenso período, el enfoque de Dewey sobre la ética hubo de estar sujeto a muchos cambios. Pero si buscamos cambios abruptos, no los que son fruto del crecimiento, los encontraremos sólo muy al comienzo de su carrera. Iba a perder, sin duda, mucho de su temprano interés en Hegel. E iba a perder el interés temprano por la religión (en sentido ortodoxo) que en 1887 le había llevado a decir que «todo lo que exilia a la teología hace de la ética una expatriada»5. Pero el cambio hacia las perspectivas típicamente deweyanas no tardó en llegar. En 1891 ya decía que nuestras ideas morales tienen que ser «reforzadas y reconstruidas mediante una mayor investigación en la realidad de las relaciones humanas»6 —un tema que reaparece, más elaborado, no sólo en la Ética de 1908 sino en la totalidad de sus escritos éticos posteriores. Algo muy similar podría decirse de su objetivo de promover una «emancipación e iluminación del juicio individual», en vez de inculcar «un sistema prefabricado». Ése es el objetivo declarado de la Parte II de la Ética de 1908; y no sólo vuelve a aparecer en la Ética de 1932, sino que estaba ya prefigurado en un artículo que Dewey escribió en 1893, donde dijo (quizá con un énfasis exagerado) que «la cuestión no es qué hacer, sino cómo decidir qué hacer»7. En algunos de sus últimos trabajos, particularmente en Naturaleza humana y conducta y en La busca de la certeza, Dewey fortaleció sus concepciones éticas dotándolas de un trasfondo más amplio; pero sus intuiciones características estaban desarrolladas desde mucho antes. 5 6 7 «Ethics and Physical Science», EW, 1, 209. «Moral Theory and Practice», EW, 3, 103. «Teaching Ethics in the High School», EW, 4, 56. —149— II En estos comentarios me limitaré [xii] a la Parte II de la Ética (siempre en referencia a la versión no revisada a menos que indique lo contrario) y, más aún, seleccionaré sólo los temas que considero de importancia central. Siendo mi propósito más el de interpretar que el de criticar, intentaré completar la discusión que hizo Dewey de esos temas. El Capítulo 10, que es el primero de la Parte II, comienza formulando tres preguntas que forman parte de un «análisis teorético de la moralidad reflexiva». Tal vez cabría llamarlas «meta-éticas», si bien no debemos olvidar que «meta-ético» es una expresión reciente que no formaba parte del vocabulario de Dewey. Las preguntas se refieren a: (1) la conexión entre ética y conducta, (2) el significado de los términos éticos, y (3) la «base» sobre la que los términos éticos se aplican «a sus correspondientes objetos en la conducta». Tomaré en primer lugar la tercera de estas preguntas como objeto de atención especial. El término «base», dado el contexto total, podemos entender que se refiere a un método: la pregunta inquiere por el tipo de razonamiento o de investigación que permitirá a una persona alcanzar opiniones éticas de modo reflexivo, y no de un modo que sólo revele la presencia de un impulso irreflexivo o una ciega conformidad a la costumbre. Puesto que el objetivo de Dewey era emancipar e iluminar el juicio «individual», el énfasis en el método resultaba central en su trabajo. Quería que sus lectores, guiados parcialmente por él, desarrollaran opiniones propias. Convencido de que esas opiniones, cuando son reflexivas, cambian de acuerdo con el cambio de condiciones y el incremento de conocimiento (no sólo de los medios, sino también de los fines), dejó que su guía parcial tomara la forma de una metodología —es decir, un análisis del tipo general de razonamiento o investigación que consideraba «apropiado» para la ética. Puede argüirse, y no sin razón, que esta metodología estaba teñida por una valoración personal de tipo general: Dewey dejó traslucir con frecuencia su inclinación hacia una ética de la autorrealización, unida a la convicción psicológica de que ésta incluye un interés predominante en el bienestar de la sociedad. Pero, sea como fuere (discutiré el asunto más tarde), sigue siendo cierto que el interés por el método permea buena parte de lo que dijo, tanto en la Ética como en otros lugares. La posición metodológica de Dewey, si bien puede a medias inferirse de su afirmación de que los problemas éticos surgen de [xiii] actitudes en conflicto, y bastante más que a medias de su crítica a los autores tradicionales, deviene explícita en el Capí—150— tulo 16, del que cito el siguiente pasaje —encabezado con el epígrafe «La deliberación como ensayo imaginario»*: [Somos razonables cuando] calculamos la importancia o la significación de cualquier deseo o impulso presente mediante la predicción de lo que podría resultar de él, o en qué se podría traducir, en caso de llevarlo a la práctica […]. Cada resultado previsto remueve al momento nuestras afecciones presentes, nuestros gustos y disgustos, nuestros deseos y aversiones. Se pone en marcha un comentario paralelo [running commentary] que instantáneamente imprime los valores de bueno o malo […] [Así,] la deliberación es en realidad un ensayo imaginativo de diversas líneas de conducta. Damos salida, en la mente, a algún impulso; probamos, en la mente, algún plan. Siguiendo su curso a través de varios pasos, nos encontramos en la imaginación en presencia de las consecuencias que se producirían; y entonces, según nos gusten esas consecuencias y las aprobemos, o nos disgusten y las desaprobemos, hallamos bueno o malo el plan o impulso original […] Imaginar […] da ocasión a que se activen muchos impulsos que al principio no se habían puesto en evidencia en absoluto […] [y de esa forma establece una] probabilidad de que se ponga en acción aquella capacidad del yo verdaderamente necesaria y apropiada (págs. 292 y 293). Es evidente que el ensayo imaginario (como lo llamaré en adelante) proporcionaba un método para obtener opiniones valorativas —un método de razonamiento, dado que requiere un individuo que prevea consecuencias. Dewey no se limitaba a señalar la posibilidad de tal método; lo tomaba por ejemplo de la única clase de razonamiento que tiene cabida en la ética. Es evidente también que el ensayo imaginario tenía mucho que ver con los gustos y disgustos de un individuo. Enfatizó ese aspecto al agregar que las consecuencias previstas, si «se las concibiera meramente como remotas», estarían «tan desprovistas de influencia sobre la conducta como las especulaciones matemáticas de un ángel incorpóreo» (pág. 292). Como diría en un texto escrito más de treinta años después, una ética reflexiva no requiere que la cabeza sustituya al corazón, sino simplemente que ambos «trabajen juntos»8. Nótese que los conceptos que emplea Dewey a todo lo largo del pasaje citado armonizan perfectamente con una psicología * Traducimos, algo libremente, el original «dramatic rehearsal» por «ensayo imaginario». [N. de los Eds.]. 8 Theory of Valuation. Chicago, University of Chicago Press, 1939, pág. 65. [LW, 13, 250; incluido en este mismo volumen. N. de los Eds.] —151— empírica (pues espero que no se interprete el término «imaginación» como si implicara [xiv] que invariablemente pensamos en imágenes). El razonamiento en cuestión no depende de una facultad de la Razón Práctica al estilo kantiano; no es más que razonamiento ordinario en un contexto práctico. Y los valores no se imprimen por obra de un sentido moral singular, o en virtud de una cualidad intuida indefinible; lo hacen a instancias de diferentes actitudes que se potencian o se enfrentan entre sí, y que se «ponen en acción» cuando la razón muestra cuáles son sus diversos objetos. Dewey mencionó el ensayo imaginario sólo en conexión con los planes de una persona respecto de su conducta futura, pero puede extenderse sin dificultad a otros casos. Supóngase, por ejemplo, que un hombre que hizo algo en el pasado quiere saber si tomó o no el mejor camino de entre los que se le ofrecían. En tal caso, puede embarcarse en un ensayo retrospectivo (por decirlo así) en torno a qué habría ocurrido si hubiera actuado de maneras alternativas; y su decisión valorativa, tras haber examinado ambas consecuencias, las reales y las que alternativamente podrían haberse producido (con las necesarias salvedades que derivan de tener en cuenta lo que estaba en situación de saber en aquel momento anterior), llevará de nuevo la impronta de sus deseos o aversiones. O supongamos que alguien considera la conducta de otras personas. En ese caso, puede repasar las consecuencias de la conducta de ellos, dejando una vez más que sus propios deseos y aversiones impriman valores —si bien los otros pueden, a resultas de los ensayos imaginarios que hayan realizado, arribar a opiniones que, inicialmente al menos, sean distintas de las suyas. La metodología de Dewey recuerda claramente a la de los empiristas británicos, cuya obra en ética amenazaba con caer en el olvido al haber venido seguida de un período en el que los intereses filosóficos se desplazaron hacia Kant y Hegel. El tratamiento que hace Hobbes de la deliberación, si se desvincula del énfasis en los deseos de poder, se aproxima mucho a lo que Dewey habría podido aceptar9. Lo que afirma Hume de la razón 9 En la Parte I, capítulo 6, de Leviatán se puede leer: «cuando en la mente del hombre surgen alternativamente y respecto de un mismo objeto apetitos y aversiones, esperanzas y miedos; y vienen sucesivamente a nuestro pensamiento diversas consecuencias, buenas y malas, de hacer la cosa en cuestión, o de abstenernos de hacerla; de tal forma que, ora sentimos apetito hacia ella, ora aversión por ella; y unas veces esperamos poder hacerla, mientras que otras nos da miedo o tememos emprenderla; la suma total de deseos, aversión, esperanzas y miedos que se prolonga hasta que la cosa, o bien se hace, o se da por imposible, es lo que llamamos DELIBERACIÓN... De modo que quien, ya sea por —152— en la ética, diciendo [xv] engañosamente de ella que es esclava de las pasiones, sólo necesitaba revisarse al estilo de Dewey reemplazando «esclava» por «modo de organizar»10. Y la descripción de Mill de la ética como un «arte» especulativa, tal como aparece en el último capítulo de su Sistema de Lógica, le suministraba una referencia decididamente provocativa para su trabajo11. Pero, aunque Dewey tomó mucho de la historia de la filosofía, también tenía algo que aportarle a cambio. La principal de sus tesis era enteramente suya, a saber: que el ensayo imaginario, cuando se acepta como central a la metodología de la ética, exige que se analice más cuidadosamente la distinción medios-fines y que ese análisis elimine en particular la posibilidad, en una ética práctica, de tomar cualquier fin como «fijo». Y no es que Dewey usara «fijo» en un sentido ininteligible precisamente. Porque, expresada en otros términos, su tesis venía a decir lo siguiente: alguien que tome el ensayo imaginario completamente en serio, y que quiera decidir si acepta o no un fin propuesto como digno de perseguirse, hallará que no puede adoptar la decisión de forma segura sin reflexionar sobre: 1. los medios disponibles de obtener el fin propuesto, 2. los efectos adicionales que acompañarían al uso de esos medios, y 3. los efectos que el fin propuesto tendría a su vez. medio de la experiencia o del razonamiento, hace la prospección mayor y más segura de consecuencias, es el que mejor delibera, y puede cuando así lo desee dar a otros el consejo mejor.» Thomas Hobbes, Leviathan. Ed. de Michael Oakeshott. Nueva York, Collier-Macmillan, Collier Books, 1967, págs. 53-55. (Leviatán: la materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil. Edición de Carlos Mellizo, Madrid, Alianza Ed., 1999. La traducción del pasaje de Hobbes es nuestra. [N. de los Eds.]). 10 Véase Treatise of Human Nature, Parte 3, sección 3 (ed. de T. H. Green y T. H. Grose, 2 vols. Londres, Longmans, Green, and Co., 1898) [Tratado de la naturaleza humana. Edición de Félix Duque, Madrid, Tecnos, 2005], así como la cita de Dewey de esta misma obra en la pág. 214 del presente volumen (es decir, de Ética. [N. de los Eds.]). 11 John Stuart Mill, A System of Logic Ratiocinative and Inductive. Ed. de J. M. Robson. Toronto, University of Toronto Press, 1974, Libro 6, Capítulo 12 [Sistema de lógica inductiva y deductiva. Traducción de Eduardo Ovejero y Maury. Madrid, Daniel Jorro Ed., 1917]. El «arte» de Mill ofrecía una organización selectiva de las ciencias que conectaban fines con medios, pero reconocía que el establecimiento de los fines últimos requería algún otro método distinto del científico (cuya naturaleza quedaba sin especificar). En «The Study of Ethics» (EW, 4, 226), Dewey se refiere a ese capítulo de Mill para señalar que saca muy poco partido de la ciencia. La pregunta «¿es la ética una ciencia o un arte?» se discutía mucho en textos anteriores a la aparición de Ética. —153— Por consiguiente, las reflexiones de esa persona se ampliarán a medida que se amplíe su experiencia y su conocimiento de las ciencias; y sus juicios, respecto de los fines no menos que respecto de los medios, estarán sujetos a las revisiones que dicha ampliación lleve aparejadas. [xvi] Paso ahora al tema de los medios y los fines. Con ello no dejo de lado el ensayo imaginario, sino que me limito a completar el análisis que de él vengo haciendo. III La necesidad de una revisión reflexiva y científicamente orientada de los fines es uno de los temas recurrentes en Dewey. Aparece mencionado tangencialmente en su primer libro12, y se discute profusamente en toda la obra posterior13 (donde el término «fines» normalmente es sustituido por «fines a la vista»). El tema requiere más atención de la que podría dedicarle aquí14, pero quizá sí pueda aclarar una frase críptica pero importante que aparece en el Capítulo 10 de Ética, y que reza: «muchas preguntas referidas a fines son, en realidad, preguntas sobre medios». Dewey estaba atacando aquí un supuesto al que no es fácil escapar, el de que los juicios éticos pueden organizarse en torno a algún fin único, F, donde: a) F, y sólo F, posee valor intrínseco, y b) cualquier otra cosa es buena o correcta sólo en la medida en que es un medio para F, y es mala o incorrecta sólo 12 EW, 3, 261-388 (Stevenson se está refiriendo, de nuevo, a Outlines of a Critical Theory of Ethics. [N. de los Eds.]). Véase también «The Superstition of Necessity», EW, 4, 29-32. 13 Véase, en especial, el capítulo 6 de Human Nature and Conduct (Nueva York, Henry Holt and Co., 1932) y el capítulo 11 de la edición de 1932 de Ética (Nueva York, Henry Holt and Co.), así como el capítulo 6 (titulado «El continuo de fines-medios») de Teoría de la valoración. 14 Sobre él he dicho un poco más en «Reflections on John Dewey’s Ethics», en Proceedings of the Aristotelian Society, núm. 62 (1961-1962), págs. 77-98, reimpreso como Ensayo VI de mis Facts and Values (New Haven, Yale University Press, 1963). Y me he ocupado de un tema similar en el Capítulo 8 de Ethics and Language (New Haven, Yale University Press, 1944), que estaba fuertemente influido por Dewey. Lo que yo llamaba allí focal aims («objetivos específicos», en la traducción de Eduardo A. Rabossi, Ética y lenguaje, Barcelona, Paidós, 1984; véase pág. 170. [N. de los Eds.]). eran en esencia fines a la vista deweyanos particularmente fuertes, aunque yo los traía a colación en relación con las discusiones éticas más que con las deliberaciones éticas, entendiendo que las discusiones son una especie de deliberaciones «más crudas». —154— en la medida en que obstaculiza F (o conduce a su opuesto). Puede que ningún filósofo haya llegado a hacer suyo el supuesto en esta forma incondicional15, pero lo cierto es que algunos, quizá [xvii] sin darse cuenta, han construido sus opiniones como si lo estuvieran aceptando. Porque no es infrecuente que los filósofos, al intentar establecer la naturaleza de «el» fin deseable, prescindan de investigar sus causas y sus efectos. Esa omisión sugiere, por lo menos, que el fin que proponen se corresponde para ellos con el mencionado F. Se prescinde de las causas de F (y, por consiguiente, de los medios que conducen a él) seguramente porque se considera que toman prestado su valor de F únicamente, y por tanto suscitan preguntas que serán de relevancia ética sólo después de que la naturaleza de F haya sido establecida. Y se prescinde de los efectos de F seguramente porque se piensa que son incapaces de aumentar o disminuir el valor de éste al carecer de todo valor intrínseco propio (negativo o positivo). En cambio, Dewey se separó totalmente de ese supuesto al hacer que la metodología ética se centrara en el ensayo imaginario y al tomar en consideración la naturaleza de las actitudes humanas. Pensaba que un fin, cuando es aceptado por un individuo reflexivo, no podía ser del tipo que F representa. Enunciaré las razones de Dewey, que él sólo apunta sin hacerlas del todo explícitas. En el ensayo imaginario, como se recordará, las actitudes de un individuo imprimen valores sobre consecuencias que él anticipa. Pero, mientras el individuo sea humano, sus actitudes nunca designarán una consecuencia como la única dotada de valor intrínseco, y por lo tanto nunca designarán un fin, cualquiera que sea éste, como un F. Por el contrario, sus actitudes asignarán a cada una de un gran número de esas consecuencias tal o cual grado de valor intrínseco (positivo o negativo), junto con tal o cual grado de valor extrínseco. Así, cuando un individuo reflexivo está evaluando un fin propuesto, lo hace, en parte al menos, considerando la pérdida o ganancia de valor intrínseco que acarrearían los medios para obtener dicho fin, y la pér- 15 Por ejemplo, el primer capítulo de la Ética Nicomáquea de Aristóteles (traducción de F. H. Peters, 2.ª ed., Londres, Kegan Paul, Trench and Co., 1884) [cast.: traducción de Julio Pallí Bonet, Madrid, Gredos, 1985] y el primer capítulo de Utilitarismo de Mill (Dissertations and Discussions: Political, Philosophical, and Historical. Nueva York, Henry Holt and Co., 1874, vol. 3, págs. 300-391) [cast.: edición de Esperanza Guisán, Madrid, Alianza Ed., 2002] defienden el supuesto con matices. —155— dida o ganancia de valor intrínseco que acarrearían sus efectos ulteriores. A veces, sus consideraciones lo llevarán a aceptar el fin propuesto con más confianza: puede resultar que los medios para dicho fin traigan consigo otras muchas cosas a las que sus actitudes imprimen un valor intrínseco positivo; y diversos efectos del fin mismo pueden resultar ser también de esa clase. Pero, [xviii] en otras ocasiones, sus consideraciones pueden conducirlo a modificar el fin que proponía, o a abandonarlo totalmente: puede resultar que los únicos medios disponibles para alcanzarlo traigan consigo otras muchas cosas a las que sus actitudes imprimen un valor intrínseco negativo; y diversos efectos del fin mismo pueden resultar ser también de esa clase. En suma: un individuo reflexivo nunca le concederá a un fin el monopolio absoluto, por así decir, sobre el valor intrínseco. De modo que, antes de aceptar un fin propuesto, se hará preguntas sobre el valor de sus causas y de sus efectos; y muchas de esas preguntas (como dice Dewey) serán «en realidad preguntas sobre medios». Y (como alternativamente podría haber dicho) ¡qué vasto depósito de conocimiento científico deberá tener si es que quiere zafarse de las teorías académicas que pretenden «especializarse» en fines, y aspira a alcanzar conclusiones éticas que le proporcionen una guía genuina para su vida práctica! Por supuesto, Dewey no estaba negando en modo alguno que a menudo alguien decidirá aceptar un fin por considerarlo muy importante —de una importancia tal que en muchos casos creerá que justifica los medios para obtenerlo. Después de reflexionar, quizá una persona tome el bienestar social por un fin de ese tipo. Normalmente, no obstante, lo entenderá como un fin que se ve reforzado por sus consecuencias: por ejemplo, lo considerará también como un medio para el bienestar de su propia familia, y tendrá en más a este último que al bienestar de cualquier otro grupo de tamaño similar. Sin ese refuerzo, sentirá que dicho fin justifica una parte relativamente pequeña de los medios para alcanzarlo, especialmente si son costosos para él. ¿Podemos exigirle más? La relación de esta perspectiva con los fines «fijos» resultará obvia. Las causas y efectos de un fin propuesto variarán con las circunstancias; por lo tanto, cualquier reflexión sobre lo deseable que pueda resultar aceptarlo o rechazarlo tenderá de igual modo a variar con ellas. Por consiguiente, es ridículo, según Dewey, buscar un fin que pueda ser establecido de una vez para siempre, y más ridículo aún que alguien busque un fin mientras afirma al mismo tiempo que la indagación en las ciencias se puede dejar para más adelante. Una discusión ética, cuando es reflexiva, en ningún momento puede dejar de mirar a las ciencias. —156— Al oponerse a los fines fijos, quiero añadir, Dewey no [xix] daba a entender que los fines deban aceptarse sin entusiasmo. Que algo así parezca inferirse viene dado por otro supuesto injustificado: que una persona aceptará un fin sólo tibiamente en tanto su ensayo imaginario no lo haya situado en su completo entorno causal. Es cierto que ese supuesto hace pensar en una falta de entusiasmo hacia el fin —incluso respecto de los fines à la Dewey, que se adoptan bajo condiciones dadas y relativamente a medios dados—, ya que el ensayo imaginario, que concierne a un futuro ilimitado, no puede completarse nunca. Pero lo que seguramente un sujeto haría, al seguir lo que dice Dewey, es prolongar el ensayo imaginario hasta donde su conocimiento y su tiempo se lo permitan, aferrándose desde ese momento al juicio al que su actitud haya quedado adherida hasta que descubra, si es que tal cosa sucede, que nuevos conocimientos lo obligan a modificarlo. Si a continuación el individuo actúa según su propio juicio, cabe esperar que reconozca la posibilidad de incurrir en posteriores arrepentimientos, pero esa posibilidad no será una probabilidad relativamente a la evidencia de que dispone. Entre tanto, tendrá la confianza de saber que ha sido tan razonable como las circunstancias permitían. Tal como él lo ve, lo más probable es que un juicio o un acto tibio cause un arrepentimiento mayor que un juicio o un acto confiado. El propio Dewey, en sus escritos sobre educación (en particular), aceptó muchos fines —fines que estaban conectados con medios, naturalmente, y por lo tanto sujetos a crecimiento o alteración en el curso de un ensayo imaginario. En su opinión, ese prolongado ensayo suyo se mantuvo en estrecho contacto con las condiciones existentes; y concibió la escuela experimental que fundó en Chicago, con su educación «progresista», como un medio de llevarlo más lejos generando nuevos conocimientos*. El hecho de que adoptara sus fines con confianza, o en rea- * El Departamento de Filosofía de la Universidad de Chicago al que Dewey se incorpora como director en 1894 incluía asimismo la psicología y la pedagogía. Dewey se propuso desgajar ésta última en un Departamento independiente y dotarlo de un instrumento de experimentación educativa. Es así como, en enero de 1896, se inaugura con doce alumnos la «Escuela Elemental Universitaria» o «Escuela Laboratorio», aunque pronto pasaría a ser conocida simplemente como «Escuela Dewey». En 1902 contaba ya con ciento cuarenta alumnos, y cerró sus puertas en 1904 con el traslado de su fundador a Columbia. El método pedagógico diseñado por Dewey ejerció una gran influencia en la teoría moderna de la educación; en él se inspiraron muchas escuelas y Dewey fue reclamado como asesor por los responsables educativos de diversos países. Con todo, el experimento hunde sus raíces en las convicciones filosóficas generales de Dewey, como una forma de verificar y corregir empíricamente sus tesis epistemológicas y psicológicas. [N. de los Eds.]. —157— lidad con entusiasmo, era enteramente compatible con su negativa a tomarlos como fijos. IV Paso ahora a otra pregunta, la segunda de las que se formulaban inicialmente en el Capítulo 10 de Ética y que concierne al significado de los términos éticos. Si Dewey le hubiera dado una respuesta clara, habría arrojado mucha luz sobre su punto de vista: habría indicado en qué medida, si [xx] alguna, estaba dispuesto a comprometerse con un naturalismo sin ambages. Pero, ni en la Ética ni en ninguno de sus demás escritos, llegó a enfrentarse directamente con la cuestión. En su lugar, se conformó con un comentario como el siguiente: «lo correcto, entendido como el bien racional, significa aquello que es armonioso con todas las capacidades y deseos del yo, aquello que expande esas capacidades y deseos en un todo cooperativo» (pág. 285). Pero, ¿en qué sentido debemos entender la palabra «significa» en este contexto? ¿Es la afirmación una definición de «correcto», o es un juicio que meramente utiliza «correcto»? De modo que, para discutir este punto, daré una definición que parece encajar en la obra de Dewey (admitiendo que estoy leyendo entre líneas) y consideraré si es interpretativamente aceptable. La definición es la siguiente16: (A) «X es correcto» significa, cuando lo pronuncia un hablante dado, que un ensayo imaginario basado en proposiciones científicamente verdaderas conduciría a ese hablante, en caso de llevar hasta el final su ensayo, a tener una preferencia predominante por X. Paso inmediatamente a mis comentarios, que ordenaré numéricamente. (1) La definición se refiere a una preferencia que imprime valor y que derivaría de un ensayo imaginario completo, aun cuando ningún ensayo real (al concernir a un futuro ilimitado) se complete nunca. Pero eso, en mi opinión, está en el espíritu de lo que dice Dewey. Nótese que, si debilitáramos la definición refi16 Mi definición reformula en términos más fuertes otra sugerida por Sidney Hook, quien escribe: «Para Dewey, ‘X es valioso’ puede analizarse más o menos como ‘elegiré o aprobaré X tras reflexionar sobre las consecuencias relevantes de mi elección». Véase la pág. 210 de su artículo «The Desirable and Emotive in Dewey’s Ethics», en John Dewey: Philosopher of Science and Freedom, A Symposium. Ed. de Sidney Hook, Nueva York, Barnes and Noble, 1967, págs 194-216. —158— riéndola sólo a un ensayo imaginario «bastante largo», entonces, una vez que dicho ensayo se hubiera realizado, el juicio del hablante no necesitaría ninguna revisión posterior; mientras que Dewey daba a entender que la posible necesidad de ulterior revisión siempre debe ser tenida en cuenta. Decía, por ejemplo, que «no existe acto que sea tan inteligente que sus consecuencias reales no vayan más allá de las previstas» (pág. 239). Análogamente, no existe juicio que sea tan [xxi] reflexivo que quede cerrado (salvo por falta de tiempo, etc.) a futura reflexión17. (2) La definición permite sugerir, al menos, un punto que vuelve a estar en el espíritu de lo que dice Dewey: un hablante que en un momento dado esté medianamente convencido de que X es correcto, tendrá en ese mismo momento una preferencia tentativa (pero no tibia) por X y que le imprime valor. Es verdad que esta preferencia inmediata puede predominar sólo imperfectamente sobre algún deseo del hablante que lo «tiente» en sentido contrario; pero quizá el hablante reconozca en ese caso que tiende a la debilidad moral. ¿O es que los escritos de Dewey ignoran el problema de la debilidad moral? No siempre, como puede verse en el comentario siguiente: «el bien cuya pretensión de bondad dependa principalmente de proyectar consideraciones remotas puede reconocerse teóricamente y, aun así, la atracción directa hacia ese bien por parte del agente particular en el momento particular ser débil y pálida» (pág. 305). No obstante, Dewey también habla de la necesidad de que el individuo «regule la formación de sus deseos y propósitos de forma que coincidan el bien presente y el bien permanente, el bien del deseo y el de la reflexión» (pág. 251). (3) La definición explica por qué Dewey relacionó la ética con todas las ciencias, y no sólo con la ciencia de la psicología. Cuando un hablante dice que X es correcto, está en parte diciendo que, si hubiera de creer ciertas proposiciones —a saber, aquéllas que acompañarían a un ensayo imaginario completo—, tendría una preferencia predominante por X. En esa medida 17 Me atrevo a dejar que el definiens de mi definición incluya un condicional subjuntivo con un antecedente imposible, aun cuando algunos estudiosos de lógica actuales sostengan que todos los condicionales de ese tipo son trivialmente verdaderos. Esta tesis es anti-intuitiva, y quiero pensar que finalmente será sustituida por un análisis más acorde con la intuición. Así, el enunciado «si Hobbes hubiera hallado la cuadratura del círculo habría sido aún más famoso de lo que fue» tiene, en mi opinión, más visos de ser verdadero que el enunciado «si Hobbes hubiera hallado la cuadratura del círculo habría sido menos famoso de lo que fue». El antecedente imposible introducido en mi definición es particularmente inocuo cuando sirve al propósito que yo le doy: el de indicar, a la manera de un concepto regulativo kantiano, que la reflexión podría siempre prolongarse por más tiempo y más cuidadosamente. —159— Dewey está haciendo una afirmación que pertenece a la psicología. Pero está diciendo más que eso: está limitando las creencias en cuestión a creencias verdaderas. Y para determinar su verdad (es decir, para [xxii] identificarlas) tendría que apelar a las diferentes ciencias. De la multitud de creencias que pueden entrar en un ensayo imaginario, sólo algunas es probable que posean una verdad susceptible de ser establecida por la psicología, y las otras se podrán establecer como verdaderas (cuando lo sean) sólo apelando a la economía, la biología, la física, etc. Me gustaría ampliar esta observación. Los pronósticos de una persona cuando evalúa X rara vez lo son sobre sus actitudes. Son pronósticos que trae a la mente porque parecen marcar una diferencia para sus actitudes. Cuando cree que X causará Y, siendo Y algo que él de hecho prefiere, encuentra que su preferencia por X aumenta; y cuando cree que X causará Z, siendo Z algo que él de hecho rechaza, encuentra que disminuye su preferencia por X. Sus actitudes, así, suministran un «comentario paralelo» [running commentary] sobre sus creencias, en vez de ser el objeto de éstas. Pero también sucede que el ocurrir de esas creencias, cuando se verifica, junto con las actitudes que resultan acompañarlas, proporcionan evidencia científica (por extrapolación) de una creencia más compleja. Esta última es realmente acerca de una actitud, la creencia —que dispara la decisión de la persona— de que su actitud respecto de X sería favorable (o desfavorable) si llevara hasta el final su ensayo imaginario basado en verdades científicas. Es esta creencia más compleja la que la definición que he propuesto enfatiza. Pero obsérvese que no es separable, en la práctica, de las creencias menos complejas cuya ocurrencia ayuda a dotarla de evidencia —creencias que son de muchos tipos y que proceden de las diferentes ciencias más bien que de una sola. (4) La definición no dice nada, y lo hace así intencionadamente, sobre el uso de los juicios éticos para encomiar o reprobar, pese a las observaciones que aparecen al comienzo del Capítulo 19 de Ética. En ese capítulo Dewey explícitamente afirma que los juicios pueden «reaccionar sobre el carácter del agente al cual van dirigidos», y por tanto «forman parte del proceso de formación» de dicho carácter (pág. 359). Añade que «el encomio tiene la naturaleza de un premio cuya finalidad es confirmar a la persona en el curso de acción correcto», y que «la reprobación tiene la naturaleza de un castigo destinado a disuadir al agente de adoptar el curso incorrecto» (pág. 359). Habría [xxiii] sido más convincente si hubiera reemplazado «curso de acción correcto» por «curso de acción correcto según aquéllos que hacen el encomio», con la correspondiente modificación en el caso de «curso incorrecto». Pero el interés de estas citas radi—160— ca en mostrar que Dewey no era insensible a lo que después se ha llamado la fuerza emotiva o prescriptiva de los juicios éticos, o a su particular fuerza ilocutiva. Tampoco olvidaba del todo una observación de Mill en el sentido de que los moralistas «no se expresan en el modo indicativo, sino [más bien] en el imperativo, o mediante perífrasis equivalentes a él»18. Sin embargo, tras mencionar estos aspectos de los juicios, Dewey no vuelve a reparar en ellos. Su objetivo, tal como yo lo interpreto, era excluirlos del significado de los juicios éticos, o incluirlos sólo en la medida en que incitan a otra persona a ensayar sus planes de manera más cabal. Es decir, Dewey quería destilar del juicio ético únicamente aquellos aspectos que afectan a una guía reflexiva de las actitudes. Hecha la destilación, rechazó el residuo porque sospechaba que desviaba de una guía reflexiva. La definición que he propuesto está enunciada de acuerdo con ello: a fin de interpretar (aunque no de suscribir) la posición de Dewey, la formulo en términos puramente cognitivos19. [xxiv] 18 Mill, System of Logic, Libro 6, Capítulo 12, sección 1. En la sección 6 del mismo capítulo escribe: «Las proposiciones de que ahora hablamos [esto es, las proposiciones éticas] no afirman que algo es, sino que suscriben o recomiendan que algo debería ser. Constituyen por sí mismas una clase aparte. Una proposición cuyo predicado viene expresado por las palabras debe o debería ser es de distinto género a la que viene expresada por es o será.» Cfr. más arriba la nota 11. 19 Dewey dedicó uno de sus últimos escritos («Ethical Subject-Matter and Language», Journal of Philosophy, núm. 42 [1945], págs. 701-712) a discutir mi libro Ethics and Language (el escrito de Dewey está incluido como APÉNDICE II en el presente volumen. [N. de los Eds.]). No se mostró particularmente crítico con muchas de mis opiniones (como era de esperar, dado que yo había tomado tanto de él), pero objetó muy seriamente al énfasis que yo hacía sobre un elemento extracognitivo en el significado de las oraciones éticas, insistiendo en que su contenido era enteramente «predictivo». «No puede haber duda», escribió, «de que las oraciones que se dicen éticas a menudo emplean un factor extracognitivo, ‘emotivo’, para influir en la conducta» (págs. 702-703, n. 3); pero añadió que esas oraciones quedan privadas, justamente por eso, de las propiedades que las oraciones deben tener para ser genuinamente éticas» (pág. 709) (las citas corresponden a LW, 15, 129, n. 3 y 137, respectivamente. [N. de los Eds.]). Si hubiera replicado a su artículo (cosa que desgraciadamente no hice), habría señalado que me limité a tomar las oraciones éticas tal como las hallaba en el uso común, con independencia de si ese uso era «genuinamente» ético y de si (por consiguiente) estaban respaldadas con razones. Yo trataba las razones por separado, en lugar de incorporarlas al significado mismo de las oraciones éticas (con la excepción que representan las definiciones «persuasivas»); y al hacerlo creo que me situaba más cerca de las opiniones de Dewey de lo que él mismo suponía. Sospecho que las ideas de Dewey en torno al significado eran en buena medida las mismas en 1945 que en 1908, aunque esto, por supuesto, se puede cuestionar. —161— V Estos comentarios han pretendido poner de manifiesto que la definición que propongo se corresponde con el espíritu de Dewey. Añadiré ahora uno más que puede ir en la misma dirección, si bien hará falta una discusión más extensa para mostrarlo. Es obvio que la definición (A) propuesta más arriba especifica que el juicio de un hablante siempre se refiere en parte a él mismo. Una definición equivalente podría formularse así: (B) «X es correcto» tiene el mismo significado que «un ensayo imaginario basado en proposiciones científicamente verdaderas, si yo lo llevara hasta el final, me llevaría a preferir X» Debe entenderse, claro, que «yo» y «me» se refieren a la persona que dice que X es correcto. De modo que la definición sugiere que «correcto» permite a una persona expresar una parte de su «autobiografía hipotética». Por otro lado, Dewey de hecho dijo que «los juicios expresan el carácter de quien los profiere» (pág. 359). Mas, con todo, bien podría preguntarse si llevó ese «yo» y ese «me» tan lejos como la definición da a entender. La mejor forma de exponer mi respuesta (un tanto vacilante) es comentando un ejemplo. Supongamos que X es una acción de un funcionario público. Supongamos que el Sr. A sostiene que X es correcta, mientras que el Sr. B dice que no lo es. (Como he dicho antes, los ensayos imaginarios, o sus equivalentes, los pueden realizar individuos que evalúan acciones distintas de las suyas.) Y supongamos además que existen diferencias individuales entre el Sr. A y el Sr. B que persistirían aun cuando cada uno de ellos completara su ensayo imaginario de manera científicamente correcta: el primero tendría una preferencia predominante por X sobre la base de dicho ensayo, y el segundo no la tendría. Estas suposiciones no son imposibles; y parecen poner en cuestión la plausibilidad interpretativa de la definición que he propuesto por la siguiente razón. [xxv] Si el Sr. A y el Sr. B están usando «correcto» en cualquier sentido corriente, o en cualquier sentido lo bastante cercano a uno corriente como para ser de interés ético, entonces es manifiesto que discrepan sobre el valor de X. Pero, si están usando «correcto» en el sentido definido, las opiniones que expresan son lógicamente compatibles. Es decir, en este caso cada individuo hace una afirmación en torno a cuáles serían sus actitudes —162— bajo determinadas circunstancias hipotéticas; y puesto que entre ellos puede haber el tipo de diferencias individuales que hemos supuesto, cada uno puede estar afirmando algo que es verdad20. Por consiguiente, si sigo adscribiendo mi definición a Dewey, tendré que aceptar una u otra de las siguientes alternativas: a) Dewey estaba desviándose tanto del sentido corriente de «correcto» que lo despojó de todo su interés ético; o bien b) Dewey daba a entender, de un modo que sigue siendo de interés ético, que es posible que las personas discrepen acerca de lo que es correcto aun cuando sus juicios sean lógicamente compatibles. Pero, al menos en principio, ambas alternativas parecen ajenas a una reconstrucción acorde con los puntos de vista de Dewey. Así que tal vez él tenía en mente una definición distinta a la que yo he propuesto. Y, a pesar de todo, no se me ocurre ninguna otra definición que esté más cerca del espíritu de Dewey. De modo que mantendré la definición propuesta (a efectos de interpretación) y me aventuraré a argüir que Dewey estaba conforme con la alternativa (b) —conforme, eso sí, sólo porque apeló a una presunción que, a su entender, la volvía inocua. Primero hay que reparar en que se puede decir que el Sr. A y el Sr. B discrepan en un sentido absolutamente familiar de la palabra —dando por bueno que usan «correcto» en el sentido definido y que, de acuerdo con mi comentario (2), sus observaciones hipotéticas sobre sus actitudes futuras generan a su vez las actitudes correspondientes en el momento en que están hablando. Dicho en los términos que he usado en otro lugar21, discrepan en sus actitudes pero no en sus [xxvi] creencias: traslucen actitudes divergentes respecto del mismo X, sin que ninguno de los dos (cabe suponer) se conforme con la divergencia. Por tanto, al adscribir a Dewey mi definición no estoy diciendo nada que le hubiese impedido aceptar la alternativa (b). Dewey no usó la expresión «desacuerdo en la actitud» ni ninguna otra equivalente; pero, como tantísimas otras personas, con seguridad tuvo que ser consciente intuitivamente de la clase de desacuerdo a que se refiere. Lo único que hay que discutir, entonces, es si en su parte de la Ética estaba presente esa intuición. 20 Véase G. E. Moore, Ethics (Nueva York, Henry Holt and Co., 1912), páginas 91-93. No obstante, Moore no hace ninguna referencia explícita a Dewey. 21 Véase el Ensayo I de mi libro Facts and Values, o el Capítulo 1 de mi Ethics and Language. —163— No dio señales, es verdad, de haber reservado un lugar acogedor a casos como el del Sr. A y el Sr. B. Casos así, en los que incluso un uso pleno de la ciencia dejaría sin resolver un desacuerdo ético (en la actitud), amenazan con privar a los juicios éticos de tests racionales que sean intersubjetivos. La intersubjetividad en cuestión es la que suele atribuirse a los métodos de las ciencias, y que Dewey quería también para la ética. Pero el caso del Sr. A y el Sr. B no pasa de ser un producto de mi imaginación. ¿Se presentan alguna vez casos así en la vida real? Es posible (aunque precario) suponer que no. Teniendo esto en cuenta, me atrevo a adscribir a Dewey la siguiente opinión: él reconoció implícitamente la posibilidad lógica de que haya desacuerdos en la actitud científicamente irresolubles, así como la posibilidad lógica de que los hombres, aun cuando fueran enteramente racionales, podrían seguir juzgando y actuando los unos en contra de los otros y no de común acuerdo; pero, en aras de sacar el máximo partido del razonamiento científico, presumió acto seguido que tales desacuerdos de hecho no se producirían. En otras palabras, creyó (o «tuvo la voluntad de creer») que las personas con actitudes opuestas dejarían de tenerlas, y en su lugar harían que sus actitudes predominantes imprimieran los mismos valores sobre las mismas cosas, si pudieran llevar hasta el final sus ensayos imaginarios. Y esto le dio razones para esperar, al menos, que los ensayos imaginarios incompletos, pero sostenidos en el tiempo, que son los que en la práctica se pueden realizar, tuvieran el mismo efecto. En función de esta presunción, adscribió al método de la ética una intersubjetividad propia, no muy alejada de la que poseen las ciencias. [xxvii] Mi interpretación viene sugerida en buena parte por un postulado que introdujo Dewey en sus Outlines of a Critical Theory of Ethics22; pese a ser de fecha temprana, puede haberlo dado por sentado en el resto de sus escritos. Después de dejar dicho que se trata de un postulado que la teoría moral debe adoptar por «fe» —a menos que pueda ser justificado después «por la metafísica»—, Dewey procede a formularlo de esta manera (usando él mismo las mayúsculas): EN LA REALIZACIÓN DE LA INDIVIDUALIDAD SE HALLA TAMBIÉN LA NECESARIA REALIZACIÓN DE ALGUNA COMUNIDAD DE PERSONAS DE 22 EW, 3, 322. (Quizá no esté de más señalar que el libro que cita Stevenson pertenece a la época más temprana de Dewey, cuando éste aún se encuentra fuertemente influido por la filosofía de Hegel; ciertamente, el postulado en cuestión no carece de resonancias hegelianas. [N de los Eds.]). —164— LA QUE EL INDIVIDUO ES MIEMBRO; Y, A LA INVERSA, EL AGENTE QUE SATISFACE DEBIDAMENTE A LA COMUNIDAD DE LA QUE PARTICIPA, MEDIANTE ESA MISMA CONDUCTA SE SATISFACE A SÍ MISMO. Acto seguido insinúa que el tamaño de la comunidad en cuestión es lo bastante grande como para presagiar «el orden moral del mundo». Y apenas un poco después afirma que el postulado está aproximadamente en la misma relación con la ética que el principio de uniformidad de naturaleza con las ciencias. En el contexto de Outlines se puede entender, y tal vez se deba entender, que el postulado tiene primariamente un interés normativo —un intento de defender a una ética de la autorrealización de la acusación de ser anti-social. Pero, cuando se combina con el ensayo imaginario (que no está desarrollado en Outlines), adquiere también interés metodológico. Si cada persona, al hacer uso del ensayo imaginario, está también permitiendo que otros miembros de su comunidad se acerquen a la realización de su individualidad, entonces podemos esperar que las personas plenamente reflexivas y en plena posesión de las verdades científicas relevantes acuerden en actitud y lleguen a los mismos juicios. Si la verdad del postulado hubiera de mantenerse sólo para comunidades pequeñas, el resultado no sería compatible con la metodología de Dewey: abriría la posibilidad de problemas éticos científicamente irresolubles entre los miembros de comunidades diferentes. Mientras que, como he indicado, Dewey insinuaba una fe en el orden moral «del mundo»23. [xxviii] Cabría preguntarse qué ocurre cuando no se puede «satisfacer» a toda una comunidad y las personas discrepan sobre cuál de los grupos que la forman tiene prioridad. Tal vez Dewey suponía que incluso esa situación sería sólo pasajera entre individuos reflexivos; o quizá suponía que en tales casos habría al 23 Mi interpretación aproxima el postulado de Dewey a un supuesto que se encuentra en Hume. Hume supuso que «la idea de la moral entraña algún sentimiento común a toda la humanidad, que predispone la aprobación general hacia los mismos objetos» —si bien hace falta «mucho razonamiento» previo para que la aprobación logre «un correcto discernimiento de su objeto» (An Inquiry Concerning the Principles of Morals; ed. de Selby-Bigge, Oxford, 2.ª ed., 1902, págs. 272 y 173) (Investigación sobre los principios de la moral. Edición de Gerardo López Sastre. Madrid, Espasa Calpe, 1991. La traducción del pasaje de Hume es nuestra. [N. de los Eds.]). Pero Dewey no limitó sólo a la aprobación (o desaprobación) las actitudes que imprimen valor, en tanto que Hume sí lo hizo, contraponiendo de este modo la aprobación al «amor a sí mismo». Cabe presumir que el postulado de Dewey se basaba en la fe de que el amor a sí mismo siempre saldría derrotado en caso de conflicto con la aprobación, siempre y cuando la reflexión y el conocimiento fueran completos. —165— menos una inclinación hacia la tolerancia y el compromiso (de nuevo, entre individuos reflexivos) que evitaría una discordia grave. ¿El postulado de Dewey, sobre el que hace hincapié sólo en su texto de 1891, reapareció con menos énfasis o con modificaciones diecisiete años después, cuando estaba escribiendo su parte de la Ética? Quizá sí, aunque la palabra «quizá» es esencial a una interpretación adecuadamente cautelosa. Pero lo cierto es que en la Ética se detuvo a hacer observaciones como éstas: «el número de personas que, tras contemplar la situación en su conjunto, seguirían siendo anti-sociales al punto de sacrificar deliberadamente el bienestar de otros, probablemente es pequeño» (pág. 234); y «no se trata tanto de que [una persona egoísta], después de pensar en los efectos sobre otros […], se niegue a otorgarle algún peso a esos pensamientos, como de que habitualmente no piensa en absoluto, o no piensa de un modo vívido y completo, en los intereses de otros» (págs. 234-235). Estas observaciones debilitan claramente el postulado: parecen estar haciendo una generalización psicológica matizada, no introduciendo un postulado que quizá pueda ser justificado «por la metafísica». Y, de nuevo, sus implicaciones metodológicas quedan un tanto veladas. Pero alcanzan para sugerir que Dewey aún tenía su antiguo postulado en mente. Y, en el capítulo titulado «La organización social y el individuo», escribe que una «moralidad netamente personal […] no es más que el medio para la reconstrucción social» (pág. 387). La reconstrucción social, entiendo, sólo puede darse cuando una moralidad personal, al actuar como acicate para la deliberación de otros, [xxix] deviene compartida —tal sería la posibilidad práctica a la que responde el postulado de Dewey. En sus escritos posteriores, además, Dewey gustaba de trazar una analogía entre la ética y la ingeniería, señalando que las valoraciones «tecnológicas» de este último campo, que «establecen qué cursos de acción es apropiado adoptar», se «fundamentan» sin la menor duda en la ciencia24. Ahora bien, esas valoraciones tecnológicas —referidas, pongamos por caso, a la deseabilidad prima facie de emplear acero en la construcción de puentes— brotan de deseos que son ampliamente compartidos: no es verosímil que den lugar a ningún desacuerdo en actitud que el conocimiento de la ciencia no consiga disipar. La analogía de Dewey sugiere que estaba generalizando esta idea haciéndola extensiva a las valoraciones morales, en el bien entendido de que éstas últimas podían «fundamentarse», no en alguna de 24 Theory of Valuation, pág. 22 [LW, 13, 211]. —166— las ciencias, sino en todas ellas tomadas en conjunto. No es fácil aceptar la generalización; pero Dewey, evocando la «fe» en su antiguo postulado, puede haberse dado por satisfecho con aceptarla, sin mayores explicaciones, en virtud de algo parecido a esa fe. Mi interpretación va bastante más allá de cualquier cosa que Dewey abiertamente dijera; pero esto resulta inevitable en toda interpretación de Dewey. Su pensamiento era rico, pero a menudo poco claro, y sus opiniones encajan sólo cuando se las completa. Por tanto, junto con la definición de «correcto» que propuse más arriba, me aventuro a adscribirle una fe sostenida en alguna variante de su postulado original, con la esperanza de que ello complete sus opiniones de un modo que explique de la mejor manera posible sus esfuerzos por relacionar la ética con las ciencias. Pero, ¿era Dewey un naturalista sin reservas para el que la ética era idéntica a una ciencia? Pienso que no. Es verdad que sostuvo que las ciencias —ciencias en plural, y organizadas específicamente para guiar actitudes— eran capaces por sí solas de proporcionar a los juicios éticos un respaldo razonado. Pero sostuvo también, si le interpreto bien, que el razonamiento ético conduce a conclusiones establecidas intersubjetivamente (y, por consiguiente, al «orden moral») sólo si es verdadero un postulado especial, mientras que en las ciencias propiamente dichas existe una intersubjetividad, en algún sentido habitual e importante de la palabra, que no depende de ese postulado. [xxx] VI He estado subrayando lo que hoy llamaríamos los aspectos meta-éticos de la obra de Dewey; pero, como he tenido ocasión de señalar, esos aspectos estaban teñidos por su inclinación hacia una teoría de la autorrealización —una teoría que considera la autorrealización como un fin deseable y, por tanto, rebasa la meta-ética para adentrarse en la ética normativa. Diré un poco más en relación con esto último. Si Dewey hubiera querido, habría podido reprimir sus conclusiones normativas. Podría haberse quedado en una tesis puramente metodológica según la cual el único razonamiento inteligible en ética es el que se pone de manifiesto en el ensayo imaginario. Esto no le habría obligado a decir que la gente debe hacer uso continuamente de ese tipo de razonamiento. Le habría permitido decir, por ejemplo, que a la mayoría de las personas (hasta donde él sabía) no hay por qué suponerles el uso de razón, y que en vez de ello se las debe animar a seguir las cos—167— tumbres de su comunidad. O, puestos a rebasar la metodología, podría haberse quedado en una tesis puramente psicológica según la cual un uso pleno del razonamiento llevaría de hecho al individuo a realizarse a sí mismo. De nuevo, esto no le habría obligado a emplear «debe» o «deseable» en conexión con la autorrealización. Pero Dewey era particularmente reacio a reprimir sus conclusiones normativas cuando éstas moralizaban sobre el moralizar. Sostenía, tanto implícita como explícitamente, que la gente debía confiar en el poder del razonamiento, y que la autorrealización estaba entre las consecuencias deseables de hacerlo así. En alguna medida, el interés normativo de Dewey en la autorrealización era una continuación de su interés en la metodología: necesitaba defender su metodología de una objeción. ¿Es posible que su énfasis sobre las actitudes que imprimen valor le dejara a la razón un sitio inquietantemente estrecho? Algunos de sus lectores pueden haberlo creído; y, antes que «resignarse» a una metodología así «empobrecida», quizá se repitieran a sí mismos que «tenía que» haber alguna alternativa a ella en la línea de Kant o de Sidgwick. De modo que Dewey quiso (presumiblemente) demostrar que no había por qué resignarse a su metodología, sino que más bien había que darle la bienvenida. Tras imaginar un mundo en el que se la aplicaba sistemáticamente, pudo haber ensayado sus consecuencias sobre la autorrealización [xxxi] y, a su vez, las consecuencias de la autorrealización misma; y, hallando que sus actitudes imprimían el sello de lo bueno sobre esas consecuencias, pudo haber concluido (en virtud de su postulado) que también otros, después de reflexionar, las considerarían buenas. Sigue siendo cierto que el ensayo imaginario, cuando se aplica a algo tan complejo, tendría que elaborarse con más cuidado del que Dewey puso. Y es posible que empleara un lenguaje más persuasivo de lo que su aversión por el uso emotivo o prescriptivo de las palabras (véase, más arriba, mi cuarto comentario en la Sección IV) permitiría suponer. Con todo, la postura de Dewey en torno a la autorrealización posee un interés genuino. En el Capítulo 18, donde se muestra especialmente explícito a la hora de discutir la autorrealización, se refiere a ella como «la teoría que intenta hacer justicia a las verdades unilaterales [relativas, por ejemplo, a la autonegación y la autoafirmación] de las que hasta ahora hemos venido ocupándonos» (pág. 351). La palabra «intenta» sugiere que era crítico con las formulaciones habituales de la teoría y que tenía reservas hacia ellas; reservas que, a mi entender, procedían de su convicción de que la teoría podía enunciarse «desde una perspectiva tan exagerada que se volviera falsa» (pág. 353). Examinaré a continuación esas reservas. —168— Dewey insistió en que la autorrealización «no es el fin de un acto moral —es decir, no es el único fin» (pág. 353). Dado su planteamiento general en ética, esto casi no hacía falta ni decirlo: él no reconoció un fin único de ninguna clase. No obstante, en el momento de discutir la teoría de la autorrealización, que fácilmente podría sugerir que cada individuo ha de tener precisamente un único fin fijo, era preciso hacer un énfasis especial en su idea de unos fines plurales y mutables. En el caso que acabo de mencionar —en el que un individuo imagina un mundo donde otros individuos se están realizando a sí mismos—, es obvio que ese mundo imaginado no será sino uno de entre muchos fines. El individuo que lo imagina, juzgándolo deseable, encontrará que se ve reforzado por otros fines para los cuales considera que aquél es (a su vez) un medio; o tal vez descubra a continuación que, bajo determinadas circunstancias, entra en conflicto con otros fines y sólo puede alcanzarse a un coste para él excesivo. Y así sucesivamente, como ya se discutió en la Sección III. Hay otro caso, sin embargo, que reviste particular [xxxii] interés. En principio, no parece descabellado sugerir que la autorrealización propia debe ocupar un lugar especial entre los fines de un individuo. De nuevo, no puede ni pensarse que sea su único fin, puesto que la autorrealización misma del individuo (como entiendo que Dewey la concibe) depende del refuerzo y de la ausencia de conflicto en relación con sus otros fines. Pero quizás la autorrealización del individuo deba ser un fin que gobierne otros fines —un fin de segundo orden, centralizador y fijo, al que deben subordinarse todos sus fines de primer orden. Sin embargo, Dewey rechaza esta posibilidad. Debemos «abandonar la idea», escribió, «de que en los actos voluntarios hay un pensamiento del yo que es el fin en aras del cual se realiza el acto». Por el contrario, «nuestros instintos originales son tales que sus objetos conducen primariamente, como resultado, al bienestar y el beneficio del yo» (pág. 341). Señaló, además, que las potencialidades de un individuo a menudo son muy mal conocidas por él mismo, pues «no hay modo de descubrir la naturaleza del yo salvo en términos de fines objetivos que den cumplimiento a sus capacidades, y no hay modo de realizar el yo salvo en la medida en que se lo olvida para consagrarse a esos fines objetivos» (pág. 352). Así, la autorrealización de un individuo no necesita ser el único fin, ni tan siquiera el principal, hacia el que aquél esté motivado, y, más aún, el individuo que trate de tomarlo por tal, no sólo se encontrará con que se ve anulado por él, sino también que (al no haber «descubierto» aún su naturaleza) la concepción que tiene de él no siempre es factible. —169— Hay una cierta similitud, si bien entreverada con diferencias, entre la crítica de Dewey al hedonismo psicológico (ver pág. 246) y sus reservas respecto de la autorrealización. Del mismo modo que el placer de un individuo puede surgir del logro de lo que desea, pero no por ello es el objeto único de su deseo, así también su autorrealización puede proceder del logro de sus fines reflexivamente establecidos («como resultado»), pero no por ello es su único fin. Y, con todo, Dewey apenas habría llamado la atención sobre la autorrealización si hubiera esperado de sus lectores que se olvidaran por completo de ella. De manera que, para mí, su postura era en esencia la siguiente: creía que un individuo debía echar la vista atrás de vez en cuando, para ver en qué grado se estaba [xxxiii] realizando a sí mismo y así sentirse alentado cuando encontrara que ese grado era alto; pero creía también que el individuo, mientras está tomando alguna decisión práctica particular, debía dejar que su autorrealización ocupara sólo un lugar periférico extremo y, desentendiéndose de sí mismo, dirigir el centro de su atención hacia la situación social y ambiental que estuviera intentando modificar o a la que estuviera intentando adaptarse. No hay que olvidar que Dewey veía (o postulaba) una estrecha conexión entre la autorrealización de un individuo y las necesidades de la sociedad. Por tanto, lo que he llamado su inclinación hacia una ética de la autorrealización podría denominarse igualmente su inclinación hacia una forma, modificada pero aún reconocible, de utilitarismo, enunciado de forma que el «placer social» ceda el sitio al «bienestar social». Es esencial hablar de las inclinaciones de Dewey hacia esta o aquella conclusión normativa de tipo amplio, para evitar dar a entender, de manera absolutamente errónea, que estaba defendiendo un único fin fijo y omniabarcante. VII Mi objetivo, como ya indiqué, ha sido seleccionar sólo unos cuantos temas de la Ética, y discutirlos con talante más interpretativo que crítico. Si me hubiera ocupado de otros temas, habría tenido ocasión de examinar con provecho las observaciones de Dewey sobre los autores de la tradición, junto con sus muchas sugerencias acerca de las bases psicológicas de la ética y sobre lo que hoy se denomina filosofía de la mente. Pero quizá se me pueda disculpar por no abordar esas cuestiones. En ellas Dewey habla bien por sí mismo, mientras que los temas que he seleccionado —170— requieren en especial que se los complete y clarifique. Y tal vez se me pueda disculpar también por reprimir mis críticas (salvo por unas pocas implicaciones en lo que he dicho), que habrían extendido estos comentarios introductorios más allá de lo que corresponde. Permítaseme concluir, pues, con las siguientes apreciaciones: el lector no encontrará en la Ética una obra meticulosa. Su fuerza deriva, no de la destreza analítica, sino más bien de una sabiduría práctica que una y otra vez triunfa sobre el desaliño analítico. [xxxiv] Pero quizá sea necesario señalar, en nuestra actual «era del análisis», que la sabiduría práctica es una virtud filosófica. A todo lo largo de la Ética, Dewey se mostró estimulante y provocativo. Empeñado siempre en «un idealismo moral [que] habrá de descansar sobre un fundamento natural más seguro y más extenso que el del pasado» (pág. 337), insistió en que la ética debía nutrirse constantemente del contacto con las ciencias y del interés por los problemas cambiantes de la vida diaria. Su influencia ha sido grande, y tiene todas las trazas de ser duradera. —171— This page intentionally left blank El objeto de la ética y el lenguaje JOHN DEWEY Journal of Philosophy, núm. 42 (20 de diciembre de 1945), págs. 701-712 [LW, 15,127-140] [127] I La discusión del tema que indica el título de este artículo se centra en una tesis particular expuesta por el profesor Stevenson en su reciente libro1. Dado que el artículo es decididamente crítico con esa tesis en concreto, me siento tanto más obligado a comenzar reseñando ciertos puntos en los que pienso que el libro en conjunto merecería, no sólo la atención, sino también el respaldo de quienes estudian la teoría ética. Entre los puntos de acuerdo están los siguientes: (i) es muy necesario prestar más atención al lenguaje que caracteriza a los juicios u oraciones específicamente éticos. (ii) Las investigaciones éticas deberían «partir de la totalidad del conocimiento de un individuo», ya que los materiales de tales investigaciones «se prestan muy difícilmente a la especialización». (iii) La investigación ética se ha visto perjudicada por la «búsqueda de principios últimos y definitivamente establecidos» —un modo de proceder que «no sólo oculta la verdadera complejidad de los asuntos morales, sino que, donde debería haber normas flexibles y realistas, pone otras estáticas y ultramundanas.» (iv) Finalmente, siendo así 1 Charles L. Stevenson, Ethics and Language, New Haven, Yale University Press, 1944 [Ética y lenguaje. Traducción de Eduardo A. Rabossi, Barcelona, Paidós, 1984]. Estoy en deuda con la reseña de este libro que el Dr. Henry Aiken ha publicado en el Journal of Philosophy, vol. XLII (1945), págs. 455-470. Como su discusión sobre lo dicho por Stevenson en torno a la relación de creencias y actitudes me parece concluyente, puedo omitir ese punto y desarrollar otro enfoque distinto. —173— que «los asuntos éticos difieren de los científicos», debería prestarse una cuidadosa atención al modo en que difieren2. Hay tal ambigüedad en la palabra «asuntos», que [128] se hace imprescindible comprender su doble referencia. En un sentido de esa palabra, que los asuntos morales y los científicos difieren no ya debe admitirse como una concesión, sino que se debe insistir en ello como característico del objeto de la ética y de las oraciones éticas qua éticas. En qué sentido difieren esos asuntos es, si no un lugar común, sí al menos algo comúnmente reconocido cuando se dice de la ética que es una disciplina práctica o «normativa». Pero, en este sentido, «asunto» equivale a cometido, función, uso, fuerza; concierne a la referencia «práctica» contextual, al objetivo de las oraciones éticas. En la medida en que quienes formulan, aceptan o rechazan oraciones éticas pretenden ejercer esa función y ese uso, dichas oraciones quedan marcadas por un interés diferencial respecto de aquéllas que poseen lo que convencionalmente se denomina interés científico. Y si bien la diferencia en cuestión determina los hechos específicos que se seleccionan como contenido distintivo u objeto de las oraciones éticas, ella no es parte integrante de ese objeto. Una cosa es decir que, debido al uso o función propia de las oraciones éticas, ciertos hechos se seleccionan con preferencia a otros y se disponen u organizan de una determinada manera más bien que de otra. Algo parecido vale para las diferencias que separan a unas ciencias de otras —la física, por ejemplo, de la fisiología. Cosa completamente distinta es convertir la diferencia de función y de uso en un componente diferencial de la estructura y contenidos de las oraciones éticas. Tal conversión es, en efecto, lo que caracteriza el enfoque de Stevenson. Puedo adelantar aún más el tenor de la discusión subsiguiente diciendo que no veo cómo puede negarse que el objeto que se selecciona como apropiado para, y requerido por, las oraciones que habrán de cumplir el cometido o la función propia de las oraciones éticas, contiene (y así debe ser) hechos que se designan con nombres como codicia-generosidad, amor-odio, simpatía-antipatía, reverencia-indiferencia. Es habitual darle a esos hechos, tomados colectivamente, la denominación de «emociones», o, de manera ligeramente más técnica, la de «afectivo-motores». Una cosa es reconocer (e insistir en) este rasgo de las oraciones éticas como algo que viene exigido por su 2 Los pasajes citados proceden todos de la pág. 336 de Ethics and Language; «totalidad» aparece subrayado en el original, mientras que las cursivas en «asuntos» y «modo» son mías. La razón por la que he subrayado esas palabras resulta central para mi discusión, como se irá viendo. —174— función o por el uso al que se aplican. Cosa completamente distinta es sostener que ese objeto no es susceptible de, ni necesita, la misma clase de descripción que corresponde a las oraciones que tienen rango «científico». Creo que un examen del tratamiento específico que Stevenson hace de lo «emocional» (o de lo «emotivo», en su terminología) mostrará que, para él, el hecho [129] de que en las oraciones genuinamente éticas se empleen razones con fundamento fáctico para modificar actitudes afectivo-motoras que influencian y dirigen la conducta, equivale a la presencia de un ingrediente extracognitivo en esas oraciones. En pocas palabras, el hecho mismo de que los fundamentos fácticos (que son susceptibles de descripción) sean el medio que se emplea en las oraciones éticas genuinas para influir en las fuentes de la conducta y, por ende, para dirigirla y redirigirla, se utiliza como si introdujera en el objeto específico de dichas oraciones un factor completamente recalcitrante a la consideración intelectual o cognitiva3. Uno puede estar totalmente de acuerdo en que las oraciones éticas (en lo que concierne a su fin y su uso) «solicitan y aconsejan», y se dirigen «a la naturaleza conativo-afectiva de las personas»4. Su uso e intención son prácticos. Pero el punto en discusión se refiere a los medios por los cuales se logra ese resultado. Es radicalmente falaz, lo repito, convertir el fin-a-la-vista en un ingrediente inherente a los medios por los que, en las oraciones genuinamente morales, se alcanza ese fin. Tomar los casos en los que factores «emocionales» acompañan el aporte de razones como si ese elemento acompañante fuera una parte inherente del juicio es, sostengo, un error teórico y, cuando se traslada generalizadamente a la práctica, una fuente de debilidad moral5. 3 Utilizo la palabra «genuino» porque no puede haber duda de que las oraciones que se dicen éticas a menudo emplean un factor extracognitivo, «emotivo», para influir en la conducta, falseando de este modo la evidencia fáctica aducida. Es más, algunas teorías, como la de Kant, han ido tan lejos como para convertir un factor directa y exclusivamente «imperativo» en la esencia misma de todo juicio ético. 4 Ob. cit., pág. 13. 5 No pondría demasiado énfasis en ello, pero me da la impresión de que, en relación con el «significado» de los juicios morales, Stevenson está por momentos bajo el influjo de esa ambigüedad por la que «significado» tiene el sentido, tanto de designio o propósito, como de aquello que es indicado por un signo. —175— II Si bien los párrafos anteriores anticipan en alguna medida la conclusión a la que quiere llegar esta discusión, su intención principal es indicar la naturaleza del problema diciendo lo que no es. Aunque parezca extraño (salvo, quizá, por mor de la ambigüedad ya mencionada), no es fácil citar frases sueltas en las que se declare explícitamente que las [130] oraciones éticas como tales contienen dos componentes independientes, uno cognitivo y el otro no-cognitivo. Sí es bastante fácil encontrar frases como la siguiente: «en los contextos más típicos de la ética normativa, los términos éticos tienen una función que es a la vez emotiva y descriptiva»6. Pero en tales pasajes figura la palabra «función». Por consiguiente, paso directamente a discutir los motivos concretos en los que Stevenson basa su conclusión sobre el ingrediente no-cognitivo de las oraciones éticas. Su enunciación de esos motivos o razones aparece conectada con una discusión sobre los signos y los significados. La evidencia aducida en favor de la existencia de signos y significados que son exclusivamente «emotivos» descansa en una explicación (i) de eventos no-lingüísticos tales como suspiros, gruñidos, sonrisas, etc., y (ii) de eventos lingüísticos como las interjecciones. Por supuesto, a menos que pueda establecerse de manera independiente que hay significados emotivos en un sentido que excluye la referencia descriptiva (y el significado descriptivo), no habría lugar a que un elemento así pudiera hallarse en las oraciones éticas. De modo que, en adelante, la discusión se centrará en este punto. Cito in extenso un pasaje clave: El mejor modo de entender el significado emotivo de las palabras es comparándolo y contrastándolo con la expresividad de las risas, suspiros, gruñidos y demás manifestaciones similares de las emociones, sea con la voz o mediante gestos. Es obvio que estas expresiones «naturales» son síntomas conductuales directos de las emociones o sentimientos de los que dan testimonio. Una carcajada «desahoga» directamente el regocijo que la acompaña, y lo hace en una forma tan inmediata e inevitable que, si se refrena la carcajada, probablemente se refrenará también en alguna medida el regocijo. De manera muy similar, un suspiro libera inmediatamente la 6 Ob. cit., pág. 84. Sí tenemos, no obstante, expresiones como «la independencia del significado emotivo», en el sentido de que permanece invariable cuando cambia el significado «descriptivo». —176— pena; y un encogimiento de hombros expresa íntegramente su indiferente despreocupación. No se debe insistir, meramente por esto, en que las risas, suspiros, etc., sean literalmente una parte del lenguaje o tengan significado emotivo; pero sigue habiendo un punto importante de analogía: las interjecciones, que son una parte del lenguaje y sí poseen significado emotivo, son como los suspiros, gritos, gruñidos y [131] demás en cuanto a que pueden usarse para «desahogar» emociones o actitudes prácticamente de la misma manera. [...] Los términos emotivos, pues, no importa qué otra cosa pueda decirse de ellos, son aptos para «desahogar» emociones, y en esa medida son afines, no a las palabras que denotan emociones, sino más bien a las risas, gruñidos y suspiros que «naturalmente» las manifiestan. [...] ¿Por qué a las manifestaciones «naturales» de las emociones se les adjudica significado sólo en este sentido más amplio [es decir, el sentido en el que un evento natural como «el descenso de temperatura corporal puede significar a veces convalecencia», un sentido del que se dice ser «más amplio» que cualquiera de los manejados en la teoría lingüística], mientras que a las interjecciones, tan semejantes a aquéllas en su función, puede adscribírseles significado en un sentido más restringido?7. La discusión de la respuesta que da Stevenson a esta última pregunta de por qué el significado de los signos «naturales» es diferente al de los signos lingüísticos se pospondrá hasta que nos hayamos ocupado de lo dicho sobre que interjecciones, por un lado, y suspiros, gruñidos y demás, por otro, se parecen en que ambos son meras expresiones de emociones y, por tanto, no tienen «referente». Por una parte, se dice que los eventos en cuestión desahogan, liberan*; por otra, se dice que son sintomáticos, y que manifiestan y testimonian. En esta última condición, son con toda seguridad signos en un sentido cognitivo. Cuando se usa la palabra «expresar», parece darse un término intermedio y ambiguo; en la medida en que «expresar» significa transmitir, hay involucrado sin lugar a dudas un signo cognitivo; pero en la medida en que significa «dar salida», es análogo a desahogar. Ahora bien, así como yo he clasificado los desahogos y las manifestaciones en dos epígrafes distintos, uno de los cuales concierne a signos y el otro no, es característico del enfoque de 7 Ob. cit., pág. 37-39 passim. * Las expresiones «desahogar» [«give vent»] y «liberar» [«release»] aluden sólo a la idea de descargar o dar suelta a algo, y no connotan necesariamente el correspondiente efecto de alivio o de compensación (aunque, por supuesto, éste pueda estar también presente). [N. de los Eds.]. —177— Stevenson el identificar el puro hecho de desahogar o liberar con ser un signo. Más aún, trata el desahogo como signo, no sólo de emoción en general, sino de emociones específicas: un gruñido de incomodidad y un suspiro de tristeza, etc. Cómo sea posible considerarlos o tratarlos de ese modo sin la ayuda y el respaldo de un elaborado sistema de cosas conocidas (que se designan lingüísticamente), es algo que no alcanzo a ver. Y con este comentario no me refiero al hecho trivial o tautológico de que uno necesita el lenguaje para darles un nombre; lo que quiero decir es que darles un nombre como eventos pertenecientes a un cierto género, el de las emociones, y como [132] eventos de una cierta especie dentro de ese género, no es posible sin realizar identificaciones y discriminaciones que implican conexión con otros eventos externos a la mera ocurrencia de eso que se dice ser un desahogo. Tan externos son, de hecho, que dichas identificaciones y discriminaciones sólo pueden realizarlas y comprenderlas los adultos, es decir, aquéllos que tienen una notable familiaridad con las cosas a las que la «descripción» es aplicable. Que ello es así resulta aún más patente, si cabe, al discutir las interjecciones en tanto que signos lingüísticos. Esa discusión ocupa una posición estratégica central. Porque, al ser signos lingüísticos, en la medida en que pudiera establecerse que tienen significado pero éste es exclusivamente «emotivo», habría una base fáctica para afirmar que los «significados» de ese tipo son un ingrediente de las oraciones éticas. La evidencia que ofrece Stevenson aparece en un pasaje en el que, tras afirmar que hay un sentido en el cual «el ‘significado’ de un signo es aquello a lo que la gente se refiere cuando usa el signo», un tipo de significado que podría sustituirse por la palabra «referente» y que es descriptivo, prosigue diciendo que existe, sin embargo, otra clase de significado que algunos signos lingüísticos poseen. Ciertas palabras (como «ay») no tienen referente, pero tienen un tipo de significado, a saber, «significado emotivo»8. Aquí tenemos al menos una especificación negativa de en qué consiste ser un signo lingüístico que sea «emotivo». Su característica distintiva es la carencia de referente. Expresa un significado; al igual que un suspiro, desahoga un sentimiento. De modo que esto muestra que existen algunos signos que son «afines, no a las palabras que denotan emociones, sino más bien a las risas, gruñidos y suspiros que ´naturalmente´ las manifiestan»9. Y, sin embargo, ¡este mismo pasaje, así como la entera discusión de la 8 9 Ob. cit., pág. 42. Ob. cit., pág. 38. —178— que forma parte, se refieren a «algo llamado emoción» en general, y a diferentes emociones en particular (regocijo, aflicción, etc.), como aquello de lo que las interjecciones son signos! Si esto no es «denotar», designar o nombrar, yo no sé qué es. Y el denotar en cuestión tiene lugar únicamente en virtud de identificaciones y discriminaciones sin las cuales los sonidos llamados interjecciones son, en el mejor de los casos, eventos en forma de vocalizaciones —y, por supuesto, identificar un evento como una «vocalización» es nombrarlo de una manera que sólo un conjunto o sistema de «referentes» hace posible. Conviene ampliar la discusión considerando ahora [133] una tos como signo «natural». Que «una tos puede significar un resfriado» es un hecho innegable. Pero cuando se dice que, en tanto que signo natural, carece de «el sofisticado condicionamiento desarrollado con fines de comunicación», uno tiene que vacilar10. Que una tos, en tanto que evento natural, pueda no ser signo de un resfriado es, diría yo, un hecho innegable. Que una tos pueda ser tomada y usada como signo sin un «condicionamiento» bastante elaborado es, diría yo, imposible; por lo menos, parece posible sólo si pertenece a la misma clase de cosas que aquel pastel de Alicia en el País de las Maravillas que llevaba escrita la palabra «cómeme»*. Piénsese, por ejemplo, en las bases sobre las que un médico divide las toses de tipo común en signos de una variedad de estados fisiológicos distintos. De aquí no se sigue, desde luego, que una tos sea un signo lingüístico en el sentido convencional de lingüístico. Pero sí se sigue que, en su condición o estatus de signo, o con respecto a su signicidad, no difiere de un signo lingüístico. Y que una tos pueda devenir signo de un resfriado, a no ser en, y a causa de, un contexto de signos lingüísticos que le permiten estar en lugar de otra cosa distinta de ella misma, parece sumamente dudoso. Mediante su presencia en un contexto total del que el lenguaje es miembro también, la tos adquiere una capacidad de referir más allá de su mera ocurrencia. Sin esa referencia, carece de las propiedades de un signo. Y merece la pena observar que una palabra es originalmente un evento natural, una marca sonora o espacial, antes e independientemente de ser un signo. Hasta aquí el énfasis ha recaído sobre el aspecto en el que determinados eventos naturales, gruñidos, etc., se dice que son signos como los signos lingüísticos de un cierto tipo, a saber, las interjecciones. Vale la pena reparar en las razones que da Ste- 10 Ob. cit. pág. 57. * Lewis Carroll, Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, capítulo I. [N. de los Eds.]. —179— venson para sostener que unos y otros son diferentes en un respecto importante, aquél que confiere carácter lingüístico a una interjección. Al responder a la pregunta mencionada más arriba de por qué las «manifestaciones naturales» de emoción tienen significado en el «sentido amplio» en el que también lo tienen otros eventos naturales, encontramos lo siguiente: «la expresividad de las interjecciones, a diferencia de la que poseen los gruñidos y las risas, depende de convenciones que han surgido en la historia de su uso [...]. La gente gruñe en todos los idiomas, por decirlo así, pero sólo dice ´ouch´ en inglés». A este mismo respecto, se nos dice que las interjecciones, al ser formas de habla gramaticales reconocidas, «son de interés para el etimologista y [134] el especialista en fonética, mientras que los últimos [gruñidos, etc.] son de interés científico sólo para el psicólogo y el fisiólogo»11. ¡Pero las palabras «sólo para el psicólogo y el fisiólogo» aparecen en un pasaje en el que gruñidos y demás se discuten como si tuvieran un claro interés para el estudioso de los signos, en concreto, para demostrar una cierta teoría sobre éstos! Lo que hay que probar concierne a su estatus como signos, con respecto a su signicidad; mientras que lo que aduce Stevenson concierne al grupo particular que se dedica a investigarlos. Es verdad que la clase particular de «entrenamiento» o «condicionamiento» involucrado es diferente para el punto de vista del gramático, etc., y para el del fisiólogo. Pero también lo es el tipo de entrenamiento involucrado en llamar a la misma cosa H2O y agua. Stevenson trata un gruñido como una manifestación inherente, una expresión, y a la vez como un signo de algo, a saber, una emoción. Esto sólo puede hacerlo si supone que, en y desde el momento mismo de su ocurrencia, hay dadas dos cosas: una es una emoción, la otra su desahogo o liberación. Pero, en un primer momento, no hay sino un único evento total del tipo, por ejemplo, del orinarse un bebé, su revolverse en la cuna, su emisión de un gorgoteo y el derramar lágrimas. Éstos son actos conductuales totales, no la sucesión de una emoción y su liberación. Cualquiera de los eventos mencionados puede llegar a tomarse y a usarse como un signo. Pero deviene signo; no es un signo en su mera ocurrencia original. El problema de cómo deviene signo, bajo qué condiciones se lo toma como algo que está en lugar de otra cosa, ni siquiera se plantea en el enfoque de Stevenson. Si se discutiera ese punto, creo que resultaría claro que las condiciones en cuestión son las de una transacción conductual en la que otros eventos (ésos a los que llamamos 11 El primer pasaje citado es de la pág. 39; el segundo procede de la pág. 38. —180— «referentes» o, más comúnmente, «objetos») son parte inseparable del evento que, como mero evento, no es un signo. Las condiciones bajo las que «ay» y «helas»* devienen respectivamente signos para diferentes grupos sociales no son en absoluto aquéllas bajo las cuales ambas expresiones poseen el carácter de signos, y signos además del mismo evento: una desgracia. No citaría un diccionario como autoridad inapelable, pero las afirmaciones del diccionario tienen poder de sugerencia. En el Oxford Dictionary encuentro lo siguiente: «Ay [Alas]; exclamación que expresa infelicidad, congoja, lástima o preocupación.» ¿Expresa cualquiera de estos estados con independencia de que ocupe una posición específica dentro de una situación compleja en la que también figuran [135] las cosas a las que las «emociones» responden, conciernen o reaccionan? Además, las cuatro expresiones no son sinónimas. Si no fuera por la co-presencia de los «objetos» de los que, y sobre los que, son emociones —es decir, si no fuera por el contexto descriptivo—, ¿cómo se sabría cuál de estos cuatro «ay» expresa la interjección? Y, exactamente igual que se simulan ciertas entonaciones, gestos, expresiones faciales, con el fin de confundir a un espectador o a un oyente, y que es preciso distinguir estos casos de los genuinos para que la respuesta «práctica» sea apropiada a los hechos del caso, así también debe distinguirse el «significado» real de una interjección del simulado. El Oxford Dictionary continúa el pasaje anterior con estas palabras: «ocasionalmente con dativo o con la preposición ‘por’». Doy por hecho que la palabra «ocasionalmente» se refiere sólo al uso lingüístico explícito; que cuando el objeto en dativo no está especificado lingüísticamente es porque es una parte tan conspicua de la situación compartida por hablante y oyente que resulta superfluo mencionarlo. En cuanto al uso de «por», entre las citas ilustrativas encontramos las siguientes: «Ay, si yo pudiera llorar por tu desgracia» y «Ay del acto y de su causa»**. ¿Existe algún caso en el que «ay» tenga significado al margen de algo que sea de la índole de una calamidad, una pérdida, un suceso trágico, o alguna causa o acto que se lamenta? Imagino que, cuando un lector ve la palabra «emotivo», tiende a pensar en cosas como enojo, miedo, esperanza, simpatía, y al pensar en ellas piensa necesariamente en otras cosas —aquéllas con las que se conec* «Helas» es el equivalente en francés de «ay» («alas» en el original) como interjección para lamentarse de o por algo. [N. de los Eds.]. ** En el original, y respectivamente: «Las, I could weep for your calamity» y «Alas, both for the deed and its cause». En castellano, «ay» admite en todo caso un complemento con la preposición «de», que haría las veces del «for» [«por»] inglés. [N. de los Eds.]. —181— tan integralmente. Sólo de esta manera puede un evento, ya sea un suspiro o una palabra como «ay», tener un «significado» identificable y reconocible. Y, sin embargo, ¡esto es exactamente lo que la teoría de Stevenson excluye! En cuanto a su teoría de que todo significado es un caso de «respuesta psicológica», Stevenson, con su celo y candor habituales, no nos deja duda de la clase de respuesta psicológica de que se trata y que, decididamente, es característica de su teoría de la respuesta emotiva. He aquí sus palabras: tras hablar del sentimiento y la emoción como sinónimos, dice que «se debe entender que el término ´sentimiento´ designa un estado afectivo que revela su entera naturaleza a la introspección inmediata, sin recurso a la inducción»12. Ciertamente se debe entender así si es que ha de haber un tipo de significado que sea exclusivamente «emotivo» al no tener un «referente», un hacia qué. La única base sobre la que puede desestimarse por irrelevante [136] el hecho designado por las palabras «de, acerca de, hacia» etc., es alegando que una emoción auto-revela su entera naturaleza en su mero ocurrir, incluyendo no sólo el hecho de que es una emoción, sino también que es aflicción, enojo, etc. No viene aquí al caso entrar en la cuestión de «lo psicológico» en general ni de la auto-revelación «introspectiva» en particular. Debo contentarme con señalar (i) el lugar central que ocupan estos supuestos en la doctrina de Stevenson, y (ii) el hecho de que son supuestos, adoptados como si se fueran universalmente aceptables de puro obvios y, por tanto, no requirieran evidencia o argumento alguno en su favor, sino sólo ser expuestos13. 12 Ob. cit., pág. 60; la cursiva es mía. En el título del tercer capítulo del libro de Stevenson, las palabras «psicológico» y «pragmático» se usan como sinónimas. Para ello cita el autor en su apoyo la sorprendente interpretación de Morris de la teoría de los signos y del significado de Peirce. Pienso discutir la teoría de Peirce y la mala interpretación que de ella hace Morris en un artículo para el Journal of Philosophy, donde tendré oportunidad de ocuparme de algunos puntos que aquí dejo fuera de consideración. [El capitulo de Ethics and Language a que hace referencia Dewey en esta nota se titula «Algunos aspectos pragmáticos del significado«. El artículo que anuncia Dewey apareció efectivamente en el número siguiente del Journal of Philosophy: JP, núm. 43 (14 de febrero de 1946), págs. 85-95 (LW, 15, 141152), bajo el título «Peirce’s Theory of Linguistic Signs, Thought, and Meaning». El objeto de su crítica era el ensayo de Charles Morris Foundations of the Theory of Signs, publicado en la International Encyclopedia of Unified Science (vol. I, núm. 2, Chicago, 1938). Al artículo de Dewey le seguiría una réplica de Morris —«Reply to Dewey», JP, núm. 43 (28 de marzo de 1946), pág. 196—, seguida a su vez de una contrarréplica por parte de Dewey —«Rejoinder to Charles W. Morris», JP, nº 43 (9 de mayo de 1946), pág. 280 (LW, 15, 331-332). [N. de los Eds.]. 13 —182— III Lo que hemos discutido hasta aquí son preliminares a la consideración del tema central del libro de Stevenson, esto es, el lenguaje ético. Su teoría al respecto pierde el puntal básico (en la medida en que se atribuye al lenguaje ético una dualidad de significado) si su concepción de las manifestaciones emotivas, «naturales» y lingüísticas, es inválida. Pero vale la pena discutir el efecto de esa teoría sobre el lenguaje ético. El punto de vista general de Stevenson queda bastante bien reflejado en el siguiente pasaje: «en los contextos más típicos de la ética normativa, los términos éticos tienen una función que es a la vez emotiva y descriptiva»14. Al admitir «lo descriptivo», Stevenson va más allá de aquellos autores que han negado toda fuerza descriptiva a las expresiones morales15. En esa medida, el tratamiento de Stevenson constituye decididamente un avance con respecto a ellos. Empiezo por enunciar cuál no es el punto en discusión. Stevenson dice: «no se pueden tomar los términos éticos como enteramente comparables a los científicos. Tienen una función cuasi-imperativa»16. Ahora bien (como ya se dijo antes), el punto en discusión no [137] concierne a la última de las oraciones citadas. Ni cuestiona tampoco que sea correcta la afirmación de que «tanto las oraciones imperativas como las éticas se usan más para alentar, modificar o redirigir las metas y la conducta de las personas, que para describirlas simplemente»17. El punto en discusión es si los hechos que tienen que ver con el uso y la función hacen que oraciones y términos éticos no sean enteramente comparables a los científicos en lo que respecta a su objeto y contenido. En lo que toca al uso, creo que no sería exagerado decir que la palabra «más» en ese pasaje no es lo suficientemente fuerte. De las oraciones éticas, tal como se usan comúnmente, creo que se podría decir que su entero uso y su entera función es directiva o ‘práctica’. El punto en discusión tiene que ver con otra cosa: cómo hay que alcanzar ese fin si es que las oraciones van a poseer propiedades distintiva y genuinamente éticas. La perspectiva teórica sobre las oraciones éticas que representa una alternativa a la que ofrece Stevenson es que, 14 Ob. cit., pág. 84. Paso por alto el uso de la palabra «función», cuya ambigüedad ha sido ya comentada. 15 En notas al pie de las páginas 256-257 de su libro, da referencias de los más importantes de ellos. En dichas notas, Stevenson menciona concretamente a Alfred Ayer, Bertrand Russell y Rudolf Carnap. [N. de los Eds.]. 16 Ob. cit., pág. 36; la cursiva es mía. 17 Ob. cit., pág. 21; la cursiva es mía. —183— en la medida en que se introduzcan factores no cognitivos, extracognitivos, en el objeto o contenido de oraciones que pretenden ser legítimamente éticas, éstas quedan privadas, justamente por eso, de las propiedades que las oraciones deben tener para ser genuinamente éticas. Veamos un caso en cierto modo análogo. Las prácticas a las que suele recurrir un abogado experimentado al defender a un cliente acusado de un delito frecuentemente contienen elementos no cognitivos, y éstos algunas veces resultan más influyentes, tienen más fuerza directiva, sobre la conducta del jurado que la evidencia de tipo fáctico o descriptivo. ¿Diríamos en ese caso que medios tales como las entonaciones, las expresiones faciales, los gestos, etc., son parte de las proposiciones legales qua legales? Si no es así en este caso, ¿por qué habría de serlo en el de las proposiciones éticas? Y, a este mismo respecto, no está de más señalar que, al menos en algunas circunstancias (y posiblemente en todas), las proposiciones científicas tienen una función y un cometido práctico. Eso es, con certeza, lo que sucede cuando una teoría científica está todavía en disputa porque concita opiniones encontradas. De seguro que la evidencia aducida se usa, y se pretende que sea usada, de forma que confirme, debilite, modifique o redirija las proposiciones que otros aceptan. Pero dudo que alguien sostuviera que el calor que a veces acompaña la exposición de razones para cambiar viejas opiniones sea parte del objeto de las proposiciones qua científicas. No cabe duda de que se emplean dispositivos extra-cognitivos para producir un [138] resultado que, en consecuencia, será moral sólo en el sentido en el que la palabra «inmoral» cae dentro del radio de lo «moral». A muchas proposiciones que ahora se tienen por inmorales se les adscribieron en otros tiempos propiedades morales positivas. Esto indica con bastante claridad que factores extra-racionales desempeñaron un papel indebido en la formación e implantación de esas viejas proposiciones. Sería absurdo negar que el partidismo, el «pensamiento desiderativo», etc., desempeñan hoy un papel importante, no sólo en hacer que determinadas proposiciones se acepten, sino también en determinar el contenido de lo que es aceptado. Pero supongo que es evidente que tales hechos son «éticos» únicamente en el sentido en que esa palabra cubre lo anti-ético y lo pseudo-ético. Si la teoría moral tiene algún territorio propio y alguna función importante, diría que es la de criticar el lenguaje de las mores que prevalecen en una época dada, o en determinados grupos, con el fin de eliminar en lo posible de su contenido ese factor, y suministrar en su lugar hechos sólidos o bases «descriptivas» tomadas de cualquier parte relevante de la totalidad del conocimiento disponible en ese momento. —184— Concluyo con un punto que, en la medida en que es personal, resulta de importancia menor, pero que puede servir para ilustrar la posición o el principio adoptado en la discusión precedente. Stevenson se ocupa del uso que hago de «haber de» cuando discuto los juicios valorativos —de los que los juicios éticos son una variedad. Encuentra en mi uso de «haber de» un indicio claro de que estoy obligado a admitir una «fuerza» cuasi-imperativa en las proposiciones éticas18. Dado que explícitamente no les di una fuerza directiva, a Stevenson le parece que debo de estarle dando una fuerza predictiva a «haber de»*. De aquí concluye que lo que digo sobre los juicios valorativos debe en buena medida su plausibilidad al hecho de que hago que los «haber de» de tipo exhortativo queden absorbidos, como si dijéramos, «en una elaborada conjunción de ‘haber de’ predictivos». En primer lugar, cualquier cosa que yo haya dicho sobre «lo que será», o sobre «lo predictivo», es similar a lo que he dicho, en relación con las valoraciones, sobre lo que ha sido y sobre lo que ahora está siendo; esto es, se refiere exclusivamente al dar razones o fundamentos de tipo fáctico, susceptibles de descripción, para ofrecer un respaldo específico a algún haber de en el sentido de [139] lo que debe hacerse. Daba por sentado que mi reiterada mención de la necesidad de investigar las «condiciones y consecuencias», partiendo de la totalidad del conocimiento fáctico relevante, dejaría claro que su cometido era determinar casos de haber de de una forma razonable. Puesto que, por lo visto, no aclaré bien este punto, con mucho gusto declaro otra vez, en el presente contexto, que los enunciados valorativos conciernen o hacen referencia a qué fines han de elegirse, qué líneas de conducta han de seguirse, qué políticas han de adoptarse. Pero es moralmente necesario establecer fundamentos o razones para la opción que se aconseja y recomienda. Éstos consisten en oraciones fácticas que informan de lo que ha sido y de lo que ahora es en tanto que condiciones, y en cálculos sobre consecuencias que se seguirían si algunas de ellas fueran usadas como medios. Porque, en mi opinión, las oraciones sobre lo que debería hacerse, elegirse, etc., son oraciones, pro- 18 Ob. cit., págs. 255 y sigs. * «Haber de» traduce aquí la forma «to be» del original. En inglés, el compuesto verbal «to be + participio» puede, en efecto, oscilar entre un matiz exhortativo y otro predictivo (o, quizá más exactamente, «programático»): por ejemplo, la oración «the task to be done» puede significar tanto «la tarea que hay que (o se debe) hacer» como «la tarea que se hará (o pendiente de hacer)». En castellano, el equivalente más aproximado sería «la tarea que ha de hacerse», o «la tarea por hacer», que tienen también esa doble lectura. [N. de los Eds.]. —185— posiciones, juicios, en el sentido lógico de esas palabras, sólo en la medida en que se presenten fundamentos fácticos en apoyo de lo que se aconseja, recomienda o incita a hacer —esto es, lo que resulta digno de hacerse sobre la base de la evidencia fáctica disponible. Por desgracia, es verdad que muchas teorías morales, algunas de ellas con notable prestigio en filosofía, han interpretado el objeto de la moral en términos de normas, estándares, ideales que, según los autores de esas teorías, no tienen apoyo fáctico posible. Por tanto, las «razones» para adoptarlos y seguirlos implican una «razón» y una «racionalidad» en un sentido del que expresamente se dice que es trascendente, a priori, sobrenatural, «ultramundano». De acuerdo con esta clase de teóricos, dar razones del mismo tipo que las que encontramos en investigaciones y conclusiones pertenecientes a otras materias elimina lo que es genuinamente moral, reduciéndolo, por ejemplo, a lo «prudencial» y a lo convenientemente «político». Sobre esta base, la ética puede ser «científica» sólo en un sentido que confiere a la palabra «ciencia» un significado sumamente esotérico —un sentido en el que algunos autores sostienen que la filosofía es la ciencia suprema, dotada de métodos y unida a facultades que están completamente fuera del alcance de las humildemente subordinadas ciencias «naturales». En vista del auge de este tipo de teorías morales, posiblemente fuera inevitable, históricamente hablando, que con el paso del tiempo aparecieran autores que les tomaran la palabra a esos teóricos en lo que concierne a la parte negativa de sus teorías; y que, por consiguiente, anunciaran que todos los juicios y teorías morales son completamente extracientíficos. Es mérito del [140] tratamiento de Stevenson el haber visto que hay un componente de las oraciones éticas que exige, y es susceptible de, la misma clase de desarrollo y verificación que encontramos en la investigación en otras áreas. Es por esta contribución positiva por lo que me ha parecido deseable someter a crítica aquella otra parte de su teoría en la que se ha quedado a mitad de ese camino. —186— COLECCIÓN CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO This page intentionally left blank ÚLTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS La metamorfosis, F. Kafka. Edición de José M.ª González García. Manifiesto del partido comunista, K. Marx y F. Engels. Edición de Jacobo Muñoz. Historia como sistema, José Ortega y Gasset. Edición de Jorge Novella Suárez. Monadología. Principios de Filosofía, G. W. Leibniz. Edición de Julián Velarde Lombraña. La nueva mecánica ondulatoria y otros escritos, Erwin Schrödinger. Edición de Juan Arana. Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel, K. Marx. Edición de Ángel Prior Olmos. Ensayo de una crítica de toda revelación, J. G. Fichte. Edición de Vicente Serrano. España invertebrada, José Ortega y Gasset. Edición de Francisco José Martín. Contrato social, Jean-Jacques Rousseau. Edición de Sergio Sevilla. Investigación sobre el conocimiento humano, precedida de la autobiografía titulada «Mi vida», David Hume. Edición de Antonio Sánchez Fernández. De los delitos contra uno mismo, Jeremy Bentham. Edición de Francisco Vázquez García y José Luis Tasset Carmona. Emilio y Sofía o Los solitarios, J. J. Rousseau. Edición de Julio Seoane Pinilla. Sobre la verdad. Cuestiones disputadas sobre la verdad, Santo Tomás de Aquino. Edición de Julián Velarde. El «Discurso de la Academia». Sobre la relación de las Artes Plásticas con la Naturaleza (1807), F. W. J. Schelling. Edición de Arturo Leyte y Helena Cortés. Provocaciones filosóficas, Paul K. Feyerabend. Edición de Ana P. Esteve Fernández. Teeteto, Platón. Edición de Serafín Vegas González. Pensamiento y poesía en la vida española, María Zambrano. Edición de Mercedes Gómez Blesa. El príncipe, Nicolás Maquiavelo. Edición de Ángeles Jiménez Perona. Relación del escepticismo con la filosofía, G. N. F. Hegel. Edición de María del Carmen Paredes. La ciudad del Sol. [Diálogo poético], Tomasso Campanella. Edición de Álvaro Otero. La deshumanización del arte, José Ortega y Gasset. Edición de Luis de Llera. Las reglas del método sociológico, Émile Durkheim. Edición de Gregorio Robles Morchón. Sobre el poder del Imperio y del Papa. El defensor menor. La transferencia del Imperio, Marsilio de Padua. Edición de Bernardo Bayona y Pedro Roche. Cuestiones divinas (Ila–hiyya–t). Textos escogidos, Avicena (Ibn S¤nå). Edición de Carlos Segovia. Contra heterodoxos (Al-luma‘) o lo que deben creer los musulmanes, AlAœ‘ari. Edición de Carlos Segovia. La lógica considerada como semiótica. El índice del pensamiento peirceano, Charles S. Peirce. Edición de Sara Barrena. Hacia otra España, Ramiro de Maeztu. Edición de Javier Varela. La política como profesión, Max Weber. Edición de Joaquín Abellán. Misión de la universidad, José Ortega y Gasset. Edición de Jacobo Muñoz. El Corán. Religión, hombre y sociedad. Antología temática. Edición de Carlos Segovia. Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Juan Donoso Cortés. Edición de Juan Olabarría. El político, Azorín. Edición de Francisco José Martín. Investigación sobre los principios de la moral, David Hume. Edición de Enrique Ujaldón. Ensayos económicos, David Hume. Edición de Javier Ugarte. Teoría de la valoración. Un debate con el positivismo sobre la dicotomía de hechos y valores, John Dewey. Edición de María Aurelia Di Berardino y Ángel Manuel Faerna.