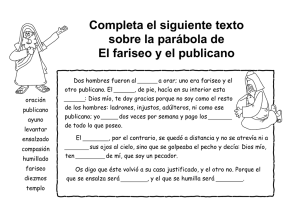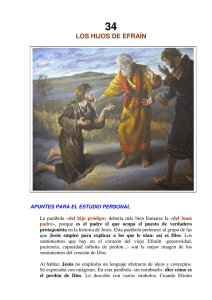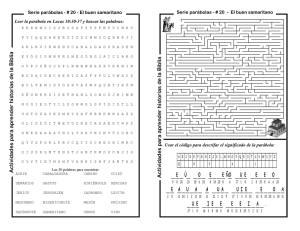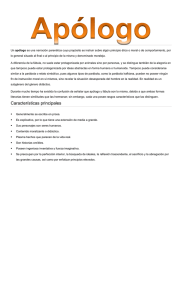De la Vega-Hazas, Julio - Las parábolas de Jesús de Nazaret RIALP 2021
Anuncio
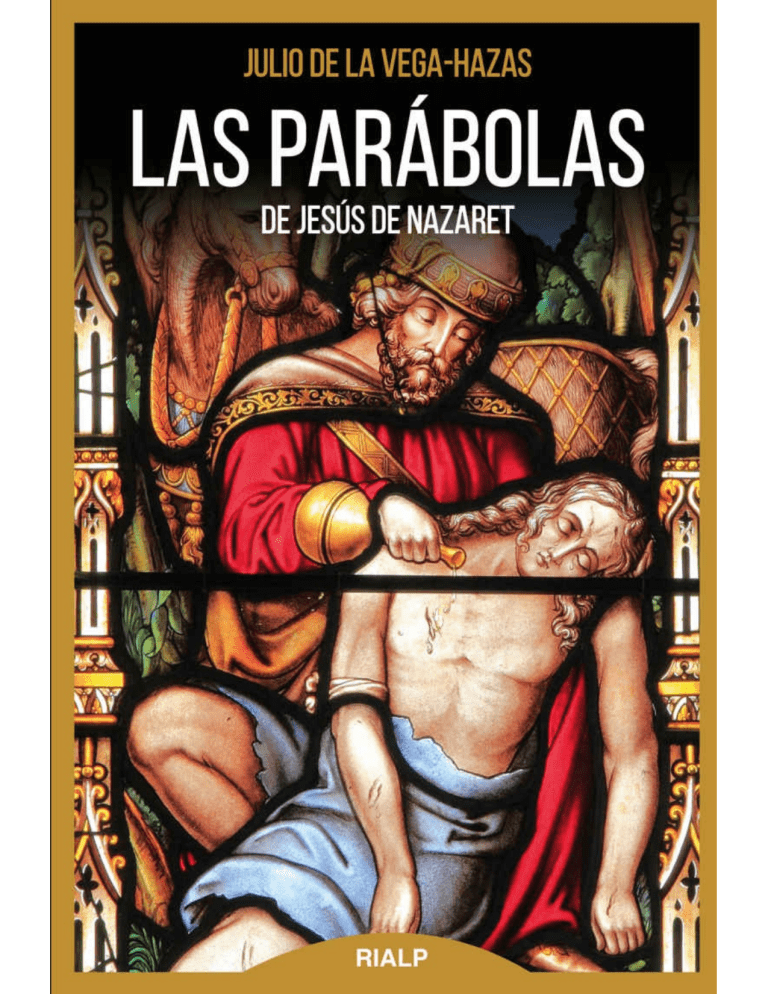
JULIO DE LA VEGA-HAZAS LAS PARÁBOLAS DE JESÚS DE NAZARET EDICIONES RIALP MADRID 2 © 2021 by JULIO DE LA VEGA-HAZAS © 2021 by EDICIONES RIALP, S.A., Manuel Uribe, 13-15, 28033 Madrid (www.rialp.com) Realización ePub: produccioneditorial.com ISBN (versión impresa): 978-84-321-5278-8 ISBN (versión digital): 978-84-321-5279-5 No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 3 ÍNDICE PORTADA PORTADA INTERIOR CRÉDITOS INTRODUCCIÓN LAS PARÁBOLAS EN EL ANTIGUO ISRAEL I. PARÁBOLAS DEL REINO 1. EL TESORO Y LA PERLA 2. EL GRANO DE MOSTAZA 3. LA LEVADURA 4. LA SEMILLA 5. LA RED BARREDERA 6. LOS OBREROS CONTRATADOS II. PARÁBOLAS DE LA RESPUESTA A LA LLAMADA 1. EL SEMBRADOR 2. LA CASA CONSTRUIDA SOBRE ROCA O SOBRE ARENA 3. LA CIZAÑA 4. LOS DOS HIJOS 5. LOS INVITADOS A LAS BODAS III. PARÁBOLAS DEL JUICIO DIVINO 1. LOS VIÑADORES HOMICIDAS 2. LOS TALENTOS Y LAS MINAS 3. LAS DIEZ VÍRGENES 4. EL RICO EPULÓN Y EL POBRE LÁZARO 5. LOS DOS DEUDORES 6. LA HIGUERA ESTÉRIL IV. PARÁBOLAS DE LA MISERICORDIA 1. LA OVEJA Y LA DRACMA PERDIDAS 2. EL HIJO PRÓDIGO V. PARÁBOLAS SOBRE VIRTUDES 1. EL BUEN SAMARITANO 2. EL FARISEO Y EL PUBLICANO 3. EL JUEZ INJUSTO 4. EL RICO INSENSATO 5. EL ADMINISTRADOR INFIEL AUTOR 4 INTRODUCCIÓN UNA DE LAS CLAVES FUNDAMENTALES para entender en profundidad el sentido de las parábolas predicadas por Jesús de Nazaret y recogidas en los Evangelios la proporciona Él mismo, precisamente al acabar de exponer y explicar varias de ellas: Por eso, todo escriba instruido en el Reino de los Cielos es como un hombre, padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas (Mt 13, 52). Las parábolas mismas, ese modo de enseñar a través de hechos figurados que contienen una enseñanza, pertenecen más bien a lo antiguo. Para los israelitas de la época, ver a un rabino itinerante con fama de sabio predicando con parábolas no suscitaba extrañeza. Quienes piensan que era una novedad absoluta deberían fijarse en las narraciones evangélicas. Allí consta que eran otras cosas las que producían extrañeza o se veían como una novedad. Tal es, por ejemplo, el tono de autoridad con el que enseñaba, distinto al de los escribas. Algo tan sencillo como el Yo os digo causa sensación, pues los maestros de Israel no remiten a una autoridad propia; para ellos la expresión sería “la Torah (la Ley) dice…” o bien “El rabbí X decía…”, aunque añadan su interpretación particular. En ocasiones, el público, o al menos parte de él, no entiende bien qué se quiere transmitir con una u otra parábola, y los apóstoles mismos le piden que la explique. Pero el hecho mismo de utilizar parábolas no provoca reacción alguna, porque eso era habitual. El Señor se adaptó, en lo posible, a las costumbres de la época. Si no comenzó su ministerio público hasta los 30 años era porque así estaba establecido entre los judíos. Nadie podía ser maestro de la Ley antes. Hasta ese momento, tenía que gastar los años aprendiendo, mediante el estudio de la Escritura y la tradición judías, y adscribirse al discipulado de un maestro con la mayor fama posible de sabio. Esto último no podía ocurrir con Jesús, y esta novedad sí que consta que suscitó asombro: «¿De dónde sabe este estas cosas?» (Mc 6, 2). De ahí que, añade el evangelista, «se escandalizaban de Él» (Mc 6, 3). Tampoco era una novedad que se rodeara de un grupo de discípulos en estrecha convivencia, y que compartiera con ellos algunas enseñanzas no dirigidas al “gran público”. Lo innovador aquí pasó inadvertido a la mayoría de la gente, tanto que quizás los propios apóstoles pudieron perderlo de vista, y el Señor tuvo que recordárselo poco antes de la pasión: No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros (Jn 15, 16). En Israel el maestro admitía al discípulo, tras un periodo de prueba 5 comparable al tiempo que los apóstoles acompañaron al Maestro, pero la iniciativa partía del discípulo. “Cosas antiguas” son también, evidentemente, lo que hoy conocemos como “Antiguo Testamento”. Jesucristo nos trajo la nueva Alianza que sustituía a la antigua, pero en continuidad con ella. Así, por ejemplo, el sacrificio de la nueva alianza —la Eucaristía— fue instituido en el marco de la cena pascual, que recordaba —y en cierto sentido renovaba— la alianza hecha con el pueblo hebreo a través de Moisés. De modo semejante, la enseñanza del Señor incorpora la nueva realidad redentora, pero refleja también la continuidad entre lo antiguo y lo nuevo, y las parábolas no son una excepción. Más o menos, según los casos, contienen resonancias veterotestamentarias, y algunas veces aluden a pasajes concretos de las Escrituras. De ahí que los eruditos — escribas y doctores de la Ley— entendieran mejor su significado que el resto de los oyentes. Aunque no les gustara lo que estaban oyendo. ¿Y cuáles son las “cosas nuevas”? Es muy ilustrativa la cita del judío Neusner que recoge Joseph Ratzinger – Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret: Pone en escena a un supuesto enviado de un rabino para informarse de la ya entonces controvertida doctrina del rabbí de Nazaret, y el informe que hace es tan breve como atinado: «Qué ha dejado fuera (de la Ley)?». «Nada». «¿Qué ha añadido?». «A sí mismo». En efecto, toda la novedad de su predicación se puede resumir así: lo nuevo es Él mismo, su realidad de Dios encarnado y su misión redentora, inseparablemente unida a ella. De ahí deriva, en primer lugar, que «les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas» (Mt 7, 29), lo que tan admirados tenía a quienes le escuchaban. También el que, además de maestro, se presentara como redentor, como juez, como quien perdona los pecados, como profeta que supera las profecías anteriores. Y, sobre todo, que se presentara como Hijo de Dios, que anunciaba una nueva condición de hijos para quienes le seguían. San Juan lo resume muy bien en el prólogo de su Evangelio: «A cuantos le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios» (Jn 1, 12). Todo esto tiene un claro reflejo en sus parábolas. Por su formación, es bastante lógico que un judío que lea las parábolas de Jesús — como hizo Neusner y han hecho otros— se fije sobre todo en lo antiguo, en su entronque con la tradición judía; mientras que un cristiano se quede más bien con lo nuevo, con lo que pregonan de la persona y doctrina de Jesucristo. Pero cuando esta didáctica divina muestra mayor riqueza es precisamente cuando se unen ambas cosas. El Señor mismo lo daba a entender con la imagen ya citada del padre de familia que echa mano de su tesoro. Y es lo que intentaremos hacer aquí, analizando brevemente una por una sus parábolas. La maravillosa sencillez de las parábolas las hace asequibles a personas de todos los tiempos y procedencias, incluso sin formación escriturística. Pero la sencillez no está reñida con la precisión. Junto al innegable mensaje que las palabras transmiten por sí mismas, reflejan escenas familiares para sus destinatarios, y recuerdan palabras o escenas recogidas en la Biblia judía. Así, quienes escuchaban entendían mejor o, si 6 tenían formación, captaban un segundo significado dirigido a ellos, perfectamente compatible con el que podríamos denominar significado universal de sus palabras. Por eso, intentaremos también aclarar algunos detalles cuyo sentido sea más difícil de entender, al tratarse de otra cultura y de otra época. No hay unanimidad sobre qué piezas de la predicación de Jesús entran en la noción de parábola. No toda enseñanza con una imagen es considerada como tal; si lo fuera, su número sería enorme. No es el propósito de esta obra entrar en esa discusión. Por eso se muestran aquí, en 25 capítulos, la mayoría de las consideradas como parábolas. Hemos omitido alguna, por resultar redundante su mensaje. Puede considerarse que no están todas las que son, pero lo cierto es que son todas las que están. No se han agrupado por orden cronológico —carecemos de certeza— pero, cuando es posible, se señala si una parábola pertenece a la predicación temprana de Jesús o fue más bien expuesta al final de su vida pública. En más de un caso no es más que una probabilidad o incluso una conjetura, pues en los Evangelios las palabras del Señor no están expuestas en orden cronológico. Se agrupan aquí por temas, dejando un capítulo para aquellas parábolas singulares. Por último, se ha añadido un capítulo introductorio sobre las parábolas judías, bíblicas y extrabíblicas. Sirve de ayuda, si el lector así lo desea, para “ambientarse” en la predicación de Jesús de Nazaret. 7 LAS PARÁBOLAS EN EL ANTIGUO ISRAEL COMO SE HA DICHO ANTERIORMENTE, la parábola es un género didáctico que no era ajeno al antiguo judaísmo, y en concreto al que se vivía en Palestina en tiempos de Jesús. De hecho, tenía un término propio: mashal. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay muy pocas: solo cinco. Y ninguna de ellas está en los libros de la Ley. (Conviene tener en cuenta que, cuando los judíos se refieren a la Ley, o Torah, están aludiendo a los cinco primeros libros de la Biblia —el Pentateuco—: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio; en los Evangelios se utiliza también el término en el mismo sentido). Esas cinco parábolas están en tres libros: por orden, dos en el segundo libro de Samuel, una en el primer libro de los Reyes y dos en el de Isaías. La primera y más conocida tiene como autor al profeta Natán. El rey David había cometido un gran pecado: había adulterado con la esposa de uno de sus más fieles oficiales, Urías, cuando este estaba en la guerra. Y, como no pudo conseguir que Urías se reuniera con su mujer, decidió matarlo. Dispuso que le dejaran desprotegido en el campo de batalla de modo que el enemigo pudiera acabar con él, lo que realmente sucedió. Natán recibe de Dios el encargo de advertir al rey la gravedad de lo que había hecho, y lo hace mediante una parábola, que aquí transcribimos: Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido juntamente con él y con sus hijos, comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. La tenía como una hija. Llegó un huésped al hombre rico, y este no quiso tomar de sus vacas o de sus bueyes para servir al viajero que había llegado a él, tomó la oveja del hombre pobre y se la sirvió al hombre que había llegado a él (II Sam 12, 1-4). La parábola consiguió su propósito, indignar al rey, y permite al profeta decirle que él era ese hombre. David se arrepintió e hizo penitencia por su grave pecado. Natán debió respirar profundamente de alivio, pues se había jugado la cabeza cumpliendo el mandato de Yahvé. Su conducta es un ejemplo para los apóstoles de todos los tiempos. Obedeció el mandato divino, a la vez que buscó el mejor modo de transmitir la reprensión. Y escogió precisamente una parábola. Si le hubiera dicho directamente que era un adúltero y un asesino, posiblemente el rey David habría reaccionado de manera airada. La lección quedó clara en Israel: la parábola es un medio idóneo para transmitir enseñanzas morales, mucho más eficaz que la pura acusación. Al ser, figuradamente, una 8 historia ajena, “entraba” con más facilidad en los corazones de los oyentes, que al poco se daban cuenta —de un modo u otro— que también iba referida a ellos. La segunda parábola debe muy probablemente su existencia al éxito de la primera. También se refiere al rey David, aunque de otro modo. Uno de sus hijos, Absalom, había hecho asesinar a su medio hermano Amnón. Y, para prevenir el castigo real, había huido fuera de Israel. Joab, el general al mando del ejército del rey, busca el perdón del rey, y recurre para ello a una mujer. Esta se disfraza de doliente y enlutada viuda, y cuenta a David la parábola que le había enseñado el hábil Joab: Soy una mujer viuda. Murió mi marido, y tu sierva tenía dos hijos. Riñeron los dos en el campo, y no habiendo quien los separase, uno golpeó al otro y lo mató. Y ahora todo el clan se levanta contra tu sierva y dice: «Entréganos al que mató a su hermano, y le daremos muerte por la vida de su hermano, a quien mató, y acabaremos al mismo tiempo con el heredero». Y quieren apagar así la chispa que me queda, para no dejar a mi marido ni nombre ni descendencia sobre la faz de la tierra (II Sam 14, 6-8). La reacción de David fue indulgente, aunque no se puede decir que la parábola fuera la causante del perdón regio. David, que no era menos inteligente que Joab, pronto percibió quién estaba detrás, y la mujer tuvo que reconocer la argucia. Sin embargo, se ratificó en su perdón por lo mucho que quería a Absalom. En este caso la parábola no pasaba de ser un recurso de astucia, pero recogía dos elementos que no quisieron reconocer los doctores de Israel mil años después. Uno de ellos era que el celo por el cumplimiento de la Ley podía esconder a veces una intención mucho menos recta, en este caso el deseo de apoderarse de una herencia. El otro, que la Ley, además de una letra, tenía un espíritu, de forma que en un caso como este la extinción de un linaje —algo muy serio para los antiguos— justificaba que se buscara una solución distinta a la venganza de sangre legal. Esa ley buscaba preservar los linajes, no acabar con ellos. Así lo entendió David, juzgando con rectitud. Esa rectitud estaría ausente en los fariseos con quienes se encontró Jesús. La parábola del libro de los Reyes es poco conocida, pero vino dictada directamente por Dios. Un rey arameo había declarado la guerra a Israel —el reino del Norte después de la partición de Palestina entre Israel y Judá—, y, por haber despreciado públicamente a Dios, este, por medio de un profeta, le ordenó a Acab, rey de Israel, que, tras vencer al arameo, acabara con él. Acab, de carácter débil, se deja convencer por la petición de clemencia y le deja escapar con vida. Entonces un profeta, haciéndose golpear por otro hombre, se presentó ante Acab ensangrentado y con los ojos vendados, y le dijo la siguiente parábola: Tu servidor había salido de en medio de la refriega, cuando he aquí que un hombre se me acercó y me trajo a otro diciendo: «Guarda a este hombre. Si llegases a fallar, tu vida responderá por la suya o pagarás un talento de plata». Pero sucedió que, mientras tu siervo atendía acá y allá, el hombre desapareció (I Re 20, 39-40). 9 El rey Acab respondió que en la historia estaba su sentencia, y entonces el profeta se quitó la venda, y el rey le reconoció. En ese momento supo que su sentencia se volvía contra él, aunque la parábola contara una historia inversa a lo sucedido en la realidad, y dice la Biblia que volvió triste a su casa. Esta parábola tiene como enseñanza que hay que obedecer a Dios. La cuarta de las parábolas figura en el libro de Isaías: ¿Acaso el arador está arando todo el día, abriendo y rastrillando su tierra? Una vez igualada la superficie, ¿no siembra el hinojo y esparce el comino, planta el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado, y la espelta en sus linderos? El que le enseña estas reglas, el que le instruye, es su Dios. El hinojo no se trilla con el rastrillo, no se pasa sobre el comino la rueda del carro; el hinojo se golpea con la vara y el comino con el bastón. ¿Se tritura el grano? No, no se lo trilla indefinidamente; se hace girar la rueda del carro, se lo machaca, pero no se lo tritura. También esto procede del Señor de los ejércitos, admirable por su consejo y grande por su destreza (Is 28, 24-28). ¿Qué significan estas palabras? Hay tanta sabiduría en la ley de Dios, como la hay en el modo de sacarle a la tierra su máximo fruto. Hay que obedecer a la ley de Dios no solo por tratarse de un mandato, sino porque responde al bien del hombre, porque contiene la sabiduría práctica que ennoblece al hombre y a la sociedad. Se trata de un mensaje muy oportuno para nuestros tiempos, en los que está extendida la mentalidad que ve en la ley solamente una imposición y no una sabiduría. Parece que nos olvidamos con facilidad del primer pecado del hombre, en qué consistía y qué lo motivó. Ese primitivo afán de autonomía respecto al mandato divino costó muy caro a la humanidad, y continúa cobrando un alto peaje en nuestros tiempos. De todas formas, hay que reconocer que el lenguaje para transmitir esta idea era idóneo para los contemporáneos de Isaías, pero no tanto para nosotros, muy poco familiarizados con estas tareas, y probablemente por este motivo esta parábola es muy poco citada en la actualidad. ¿Y la quinta, también del libro de Isaías? La transcribiremos más adelante. El motivo es que está tan estrechamente relacionada con una de las parábolas del Nuevo Testamento, que es mejor reservarla para cuando tratemos de esta. Si en la Biblia judía encontramos pocas parábolas, no sucede lo mismo con esa gran antología de la enseñanza rabínica conocida como el Talmud. Allí, como señala la Enciclopedia Judía, «casi todas las ideas religiosas, máximas morales o requisitos éticos están acompañadas por una parábola que las ilustra». Siendo esto así, podemos figurarnos que las hay de muy variados tipos y argumentos, y efectivamente así es. Aquí recogemos solamente dos, que pueden servir de muestra, aunque en las conclusiones estarán implícitamente consideradas las demás. La primera es de un rabino bien conocido por los cristianos, pues aparece en el Nuevo Testamento: Gamaliel. Es contemporáneo de Cristo, y gozaba de gran prestigio en Israel. 10 La parábola viene dicha como respuesta a una supuesta cuestión planteada por un filósofo, que le preguntaba por qué la Biblia presenta a Dios como un Dios celoso, cuando por ser único no hay de quien pueda tener celos. La respuesta es la siguiente: Supongamos a un hombre que llama a su perro con el nombre de su padre, de forma que cuando pronuncie un juramento, juraría en el nombre del perro. ¿Contra quién se encenderá la ira del padre? ¿Contra el hijo o contra el perro? El otro ejemplo es de un rabino ligeramente posterior a Jesús, que, como Él, también enseñó en Galilea. En su detalle guarda tantas semejanzas con alguna de las parábolas de Jesús, que permite sospechar que se inspiró en ellas para enseñar la suya. Más aún, quiso con su parábola corregir la de Jesús. Pero a la vez este rasgo muestra la influencia de unos maestros judíos en otros, y cómo las parábolas de Jesús de Nazaret también entroncan con las enseñanzas del Talmud, de forma que puedan ser aprovechadas por la tradición hebrea. El autor se llamaba Johanan ben Zakkai, y también goza de gran prestigio en el mundo rabínico. Este es el texto: Un rey invitó a sus siervos a un banquete sin especificar el momento exacto en que tendría lugar. Los que de aquellos eran sabios recordaban que todo está siempre dispuesto en el palacio de un rey, y se dispusieron y se sentaron junto a la puerta del palacio esperando la llamada para entrar, mientras que los que eran necios siguieron con sus ocupaciones habituales, diciendo: «Un banquete requiere una gran preparación». Cuando el rey de repente llamó a los siervos al banquete, los que eran sabios aparecieron con vestido limpio y bien adornados, mientras que los que eran necios aparecieron con ropa sucia y ordinaria. Al rey le agradó ver a los que habían sido sabios, pero se llenó de ira con los que habían sido necios, diciendo que todos los que habían llegado preparados al banquete se sentaran a comer y beber, pero los que no estaban debidamente vestidos debían permanecer en pie y quedarse mirando. Podemos, con respecto a estas parábolas, concluir que también las de Jesucristo contenían cosas viejas y nuevas. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la parábola como «narración de un suceso fingido de que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral». Pero esta definición es más cristiana de lo que parece. En las judías habría que sustituir “una verdad importante” por “el sentido de una expresión bíblica”. Su conclusión se reduce a explicar un pasaje bíblico, como en el primer caso citado, o, más frecuentemente, a exponer una conducta moral, como en el segundo. Jesús de Nazaret, sin abandonar estos sentidos, añade en sus parábolas la enseñanza sobre Sí mismo y su misión, o sobre contenidos fundamentales de la Nueva Alianza. O sea, verdades importantes. El ejemplo que se acaba de mostrar revela asimismo que los maestros de Israel habían comprendido muy bien el mensaje de las parábolas de Jesús. En este caso, en concreto, entendían que en la parábola de los invitados a la boda Dios acaba invitando a los que no eran israelitas, de forma que el rabino aquí restringe la invitación a “los siervos”, que eran los miembros del pueblo elegido. 11 El entronque con la tradición rabínica permite entender algunos detalles de las parábolas del Evangelio. Por ejemplo, cuando el protagonista es “un rey” o “un señor” se está aludiendo a Dios. Cuando no es así, la parábola lo da a entender de modo explícito, diciendo, por ejemplo, que era “un rey carnal”. (La citada parábola de Gamaliel tiene otra versión según la cual se trata de “un rey”, y no “un hombre”, pero hemos preferido esta como más genuina, por no encajar bien la alternativa con la enseñanza habitual). Encaja bien, por otra parte, con la tendencia de los rabinos, mantenida hasta hoy, a no pronunciar directamente el nombre de Dios, para alejar así toda posibilidad de usarlo en vano. El Señor no mantiene rígidamente esa tradición, pero se pliega a la misma en ocasiones. Por ejemplo, cuando en sus parábolas habla de “el reino de los Cielos”, es una manera, perfectamente inteligible para sus oyentes, de decir “el reino de Dios”. Quien piense que se refiere con esta expresión a la condición de la bienaventuranza eterna, se encontrará con insuperables dificultades para entender lo que sigue. 12 I. PARÁBOLAS DEL REINO Son parábolas centradas en el anuncio del Reino de Dios (o “de los Cielos”), y expresan los rasgos fundamentales de este, que suponen una llamada de atención. Es el grupo más numeroso, junto a las que aquí denominamos “del juicio”. 13 1. EL TESORO Y LA PERLA LAS QUE A CONTINUACIÓN TRANSCRIBIMOS son en realidad dos parábolas, no una, pero su brevedad, la redundancia de su mensaje y el hecho de que aparezcan juntas en el Evangelio de san Mateo y unidas por una partícula —“asimismo”—, motiva el que aquí figuren como una. El texto es el siguiente: El reino de los Cielos es como un tesoro escondido en el campo que, al encontrarlo un hombre, lo oculta y, en su alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. Asimismo, el reino de los Cielos es como un comerciante que busca perlas finas y, cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende cuanto tiene y la compra (Mt 13, 44-46). Estas parábolas fueron pronunciadas con toda seguridad al principio de la predicación de Jesús, en Galilea, muy probablemente antes del llamado “sermón de la montaña” o como introducción al mismo, aunque figuren después en el Evangelio de san Mateo. Su carácter de anuncio es muy marcado. De entrada, parecen, y lo son, una llamada de atención: ¡Eh, que lo que sigue es algo muy importante! No se trata, como solía ser habitual entre los escribas, de disquisiciones sobre la Ley, o de subrayar tal o cual modo de comportamiento. Lo que va a predicar es nada menos que el reino de Dios —ya señalamos el significado de “los Cielos”—, o más bien el advenimiento del reino de Dios. Los israelitas esperaban ese reino, que iba a ser traído por un gran profeta, uno solo comparable a Moisés. Solamente de ese esperado reino divino puede decirse que vale la pena dejarlo todo por incorporarse a él. Y he aquí que se anuncia. Había por entonces una gran expectación mesiánica en Israel, y años antes hubo algún falso mesías. Este, desde luego, era un buen modo de presentarse para el auténtico. Para los versados en las Escrituras, estas palabras añadían algo más. Tienen resonancias veterotestamentarias. Reflejan un modo de hablar que en las antiguas escrituras se aplica a algo muy concreto: la sabiduría. La literatura sapiencial judía abunda en la consideración de la sabiduría como algo que vale más que cualquier cosa de este mundo. Un buen ejemplo es el siguiente, extraído del libro de los Proverbios, en el que figuran las dos imágenes aquí empleadas, el tesoro —aunque aquí no se llame así — y la perla: Bienaventurado el hombre que encuentra la sabiduría, y el hombre que alcanza la 14 prudencia, pues adquirirla vale más que negociar con plata, y sus ganancias son mejores que las del oro fino. Es más preciosa que las perlas, ni lo más atractivo se le iguala (Prov 3, 13-15). La literatura sapiencial no era un patrimonio exclusivo de Israel. Estaba difundida por numerosos pueblos cercanos, y se conservan ejemplos de Egipto y Babilonia, entre otras culturas. Pero había una diferencia. Poco a poco, la literatura judía fue viendo en ella no solo una inteligencia y una virtud para conducirse rectamente por la vida, sino también un reflejo de la sabiduría divina. La expresión última de esta tendencia la podemos ver en el último libro del Antiguo Testamento, el libro de la Sabiduría, escrito escasamente un siglo antes de la venida de Cristo. Aunque no se incluya en la Biblia judía —el principal motivo es que originalmente fue escrito en griego, y no en la considerada lengua sagrada, el hebreo—, pertenece sin duda a la tradición sapiencial hebrea, y es el que mejor prepara el tránsito de la vieja a la nueva alianza. Se puede apreciar en el siguiente texto, que parece ponernos a las puertas de la teología trinitaria, al aplicar a la sabiduría rasgos propios del Verbo divino —precisamente la Persona que se encarnó y a la que, revelada en su naturaleza humana, conocemos como Jesucristo— y su misión entre los hombres: [La sabiduría] es un hálito del poder de Dios, y un destello puro de la gloria del Todopoderoso: por eso nada inmundo penetra en ella. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la acción de Dios e imagen de su bondad. Aun siendo una, todo lo puede; y, sin cambiar en nada, todo lo renueva; se comunica a las almas santas de cada generación y las convierte en amigos de Dios y en profetas (Sab 7, 25-27). Obviamente, ninguno de los oyentes de Jesús debió deducir de estas dos parábolas su ser divino, pero más de uno tuvo que darse cuenta, al menos, de que uno que venía a decir que lo que traía con su enseñanza era nada menos que la sabiduría divina, esa que vale más que todo el oro del mundo, se reivindicaba como un profeta de primer orden. Y si esa sabiduría estaba ligada al prometido reino de Dios, si sus palabras significaban que con él llegaba, esa manera de hablar correspondía al Mesías. A la vez, y en contraste con lo que se pensaba, también transmitían la idea de que ese reino, en esencia, tenía más que ver con la sabiduría que con el poder militar. El gran tesoro, la perla de valor incalculable, eran algo mucho más valioso que liberarse de la ocupación romana. Más importante para nosotros, estas parábolas ya conllevan una primera formulación de algo que se repetirá en otras posteriores: que seguir el anuncio de Jesús de Nazaret es exigente. El reino de Dios es ante todo un don divino, lo trae Dios a los hombres. Pero también reclama una correspondencia humana. El tesoro, o la perla, son codiciables, valen más que todo lo que tengamos, pero ese todo hay que ponerlo a disposición de Dios para conseguirlos. Es frecuente en nuestros días considerar la religión como un sector más de la vida, entre otros. Situarla en un primer plano, como algo incondicionado y que condiciona todo lo demás, se tacha con frecuencia como un inaceptable fundamentalismo. Pero 15 bastaría pensar quién es Dios y quiénes somos realmente nosotros, para que esta visión de la vida deba disiparse. Mucho más debe hacerlo cuando, como aquí se nos invita a considerar, se conoce lo que Dios nos ofrece. «Si conocieras el don de Dios» (Jn 4, 10), le dice el Señor a aquella mujer samaritana hasta entonces de vida familiar poco ejemplar. Evidentemente, no pudo conocer ese don en su integridad, pero ese contacto fue suficiente para que cambiara de vida. No hubiera tenido ese efecto un conocimiento que se limitara al mandato divino, al imperativo de cumplir los mandamientos. Lo tuvo porque se dio cuenta, con la ayuda divina, de que el encuentro con Jesucristo suponía encontrar un tesoro de valor infinito, una perla infinitamente más preciosa que cualquiera que hubiera recibido como obsequio de alguna de sus parejas. Todavía podemos fijarnos un poco más en las palabras utilizadas por el Señor, y descubrir así que cada una de las dos comparaciones tiene un peculiar matiz propio, que ahonda en su sentido. No son del todo sinónimas. Al hablarles del tesoro escondido, los oyentes, o al menos una buena parte de ellos, debían saber que, según el Derecho de la época, quien hallaba un tesoro en un campo ajeno, tenía derecho a quedarse con la mitad, yendo a parar la otra mitad al propietario del terreno. O sea, que podría haberse quedado con la mitad del tesoro sin necesidad de desembolsar nada. Y la impresión que dejan las palabras de Jesús es que la mitad ya constituiría un considerable tesoro. Solo que aquí no bastaba. El mensaje es claro: ante el reino de Dios no bastan medias tintas. Seguir a Cristo de modo parcial —“esto sí, pero esto no”—, es inviable: el tesoro se adquiere entero, o se desfigura. Lo que no se admite, se rechaza. No hay neutralidades. Lo que se acepta no es un mensaje en sí, más o menos convincente. Se acepta al mensajero, y por Él, el mensaje. Se acepta que quien habla es la Sabiduría divina, que por ello merece crédito incondicional. Rechazar algo de lo que dice supone quebrar esa confianza, y por ello desfigurarla. Alguien puede pensar que esto significa un radicalismo inaceptable —tiene mala prensa ese término—. Pero en la raíz —palabra de la que procede “radical”— del cristianismo está la fe: «Esta es la obra de Dios [el reino]: que creáis en el que Él ha enviado» (Jn 6, 29), A quien piense que la Iglesia debe aflojar su exigencia, abandonar esa radicalidad y mostrarse más comprensiva con los hombres y sus dificultades, se le podría aconsejar que compruebe por sí mismo, leyendo los Evangelios, lo que pide Jesús de Nazaret. Y, quizás con un poco más de esfuerzo por su parte, que intente vislumbrar lo que ofrece. ¿Y la perla? El comercio en la antigüedad era una actividad considerablemente más arriesgada que ahora. Los barcos naufragaban con frecuencia, había bandidos en las rutas terrestres, y a ello se sumaban otros peligros. Era algo sabido. Por eso, la conducta descrita aquí del comerciante en perlas se consideraba temeraria. Por valiosa que fuera la perla que había encontrado, jugárselo todo a una carta suponía arriesgar demasiado. Y es que la fe siempre se presenta como un riesgo. Se ve lo que hay que abandonar, pero no aparece con la misma claridad lo que se gana. Siempre supone, cuando se toma en serio, un cierto salto en el vacío. ¿Por qué? Porque la decisión que pide no se toma por lo que se ve, sino por quien lo dice. El comerciante puede ver que esa perla vale más 16 que todas las demás juntas —es un profesional—, pero cuando la perla es el reino anunciado, no se ve con la misma claridad. Se va viendo después, y nunca queda a salvo de que surjan dudas. Será entonces la hora de la fe: lo dice Jesús de Nazaret. Cuando la llamada de Dios lleva consigo “venderlo todo”, cuando supone abrazar una vida célibe y abandonar lo que se poseía, la letra de estas parábolas se cumple más al pie de la letra. Hay que arriesgar la vida, y solo tenemos una. Es también cuando una voz interior, y tantas veces las de alrededor —amigos, parientes y sobre todo padres—, protesta diciendo que es arriesgar demasiado. Si digo que sí, “¿me hará feliz?”. Una reacción muy humana es buscar garantías, testimonios de quienes han respondido afirmativamente, más aún si están cerca, si se les puede ver y oír. Pero ni siquiera eso proporciona garantías: “Bueno, este sí, ¿pero yo…?”. En realidad, no puede haber una garantía absoluta. Es humano pretenderla, pero lo sobrenatural funciona con una lógica distinta. Se trata de fe, y sin riesgo no hay fe. La verdadera garantía de la fe es que es Dios el autor del anuncio. La parábola del tesoro oculto nos proporciona un detalle más. El que para adquirirlo vende lo que tiene lo hace en su alegría. Y, en efecto, quien de verdad está convencido de lo que hace siguiendo al Señor, está alegre. Se equivocan quienes piensan que el seguimiento del Señor supone aceptar una especie de vida triste a cambio de una felicidad futura, en la otra vida. O quienes creen que los que siguen a Dios de cerca sufren una disimulada nostalgia de todo aquello que dejan atrás. No es así. La entrega que surge de la fe puede ser drástica y costosa, incluso dolorosa, pero cuando es auténtica es alegre. Hay quien no lo comprende. Cuando esto ocurre, lo que no saben es que se gana ya en esta vida un tesoro; y que, por valiosas que sean las perlas que queden en el camino, la adquirida vale mucho más. 17 2. EL GRANO DE MOSTAZA ESTA PARÁBOLA, TAMBIÉN BREVE, está recogida en los tres primeros Evangelios: san Mateo (13, 31-32), san Marcos (4, 30-32) y san Lucas (13, 18-19). Las diferencias entre ellas son insignificantes; se transcribe aquí la de san Mateo, que la incluye en una serie de parábolas sobre el Reino: El reino de los Cielos es como un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo; es, sin duda, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y llega a hacerse como un árbol, hasta el punto de que los pájaros del cielo acuden a anidar en sus ramas. En el Antiguo Testamento encontramos una profecía que se expresa en unos términos parecidos, y que sirve a la vez como precedente y en algún aspecto como clave interpretativa, especialmente para los contemporáneos de Jesús, que podían encontrar sus palabras como misteriosas: Esto dice el Señor Dios: También yo voy a llevarme la copa de un cedro elevado y la plantaré; arrancaré un extremo del renuevo de sus ramas y lo plantaré en un monte alto y eminente. Lo plantaré en el monte alto de Israel. Y echará ramas, dará fruto, y 18 llegará a ser un cedro magnífico. En él anidarán todas las aves, a la sombra de sus ramas pondrán sus nidos toda suerte de pájaros. Y todos los árboles del campo sabrán que Yo, el Señor, he humillado al árbol elevado y he enaltecido al humilde; he secado el leño verde y he hecho florecer al seco. Yo, el Señor, lo digo y lo hago (Ez 17, 2224). Ezequiel escribió esta profecía cuando el pueblo judío estaba sufriendo el cautiverio en el destierro de Babilonia. Era una humillación total. En esas circunstancias, Yahvé le dice a su pueblo elegido que, lo mismo que ha permitido ese abatimiento, intervendrá para restaurar la nación judía, hasta el punto de que será más enaltecida de lo que pudo haberlo estado antes del desastre. Pero no lo va a hacer de un modo repentino y espectacular, como seguramente deseaban los judíos. Llegará a ser “un cedro magnífico”, pero empezará de una manera mucho más modesta: plantando solo un trocito del cedro, “un extremo del renuevo de sus ramas”. La profecía se cumplió medio siglo después, cuando se deshizo el imperio babilónico por obra del rey persa Ciro, y los judíos quedaron en libertad para volver a su tierra. Como estaba anunciado, los comienzos de la restauración judía fueron insignificantes. Solo volvieron unos pocos, sin recursos, con oposición de sus vecinos, y sin sentirse capaces de volver a levantar las murallas de Jerusalén ni de reconstruir el templo. Dios tuvo que enviarles profetas para darles ánimos, y a la vez para azuzarles a que emprendieran esas tareas. Cuando por fin se construyó el templo, los más viejos, que de niños habían conocido el primer templo, el de Salomón, lloraban al compararlos. Dios mismo reconoce que era muy poca cosa en comparación, y promete por medio del profeta Ageo que a pesar de esos comienzos «mayor será la gloria de este templo, el postrero, que la del primero» (Ag 2, 9). Ya solo en lo tocante al esplendor material, el segundo templo había superado en el siglo I al salomónico, aunque el principal esplendor no iba a ser material, sino que vendría de que iba a conocer al Mesías. También el pueblo había crecido y prosperado desde entonces. Y, sin embargo, la profecía no se había cumplido del todo. En los cinco siglos precedentes, Israel casi nunca había vivido con plena independencia, y en el corto periodo en que la tuvo, fue bajo una dinastía que no era davídica y no agradó mucho a los judíos. No había sido ese cedro imponente entre las naciones, como lo había sido bajo David y Salomón, ni había nación alguna que anidara en sus ramas, encontrando en ellas paz y protección. Cuando esto ocurría con una profecía, su pleno sentido había que buscarlo más allá. O sea, que estamos ante una profecía mesiánica. El mayor contraste estaba en lo referente a «toda suerte de pájaros». La vuelta del destierro correspondió al momento de mayor aislamiento voluntario de los judíos en toda su historia. Cuando estos «escucharon la Ley —se lee en el libro de Nehemías—, separaron de Israel a todos los que tenían sangre extranjera» (Neh 13, 3). No obstante, los judíos mismos entendían que “toda suerte de pájaros” hacía referencia a todo tipo de gentes, a personas de todas las naciones. Los israelitas lo solían entender en el sentido de que cuando llegara el reino mesiánico, los gentiles —los paganos— reconocerían viendo su esplendor que solo Yahvé, el Dios revelado al pueblo elegido, era Dios, y se 19 acercarían a él, a su ciudad santa —Jerusalén— y a su templo. Quizás no se daban cuenta de que la profecía de Ezequiel no podía cumplirse así: una cosa es buscar la sombra de unas ramas, y otra distinta poner allí sus nidos. Anidar es establecerse de modo permanente; en traducción contemporánea, ser miembros de pleno derecho del reino anunciado. Jesús de Nazaret sí era plenamente consciente de la naturaleza del reino de Dios. No estaba hablando de un imperio terreno, sino de la Iglesia, de su Iglesia. Si el Señor utiliza en su parábola la semilla de mostaza en vez de la del cedro, es sencillamente para acentuar el contraste. El cedro allí es el árbol noble y sólido por antonomasia, como en Europa puede serlo el roble; la mostaza, en cambio, ni siquiera es propiamente un árbol, sino un arbusto, y su semilla es, efectivamente, minúscula, la más pequeña de todas las semillas. La parábola era, en primer lugar, una respuesta a lo que sus oyentes veían, que poco o nada tenía que ver con lo que imaginaban. Un rabino joven que se está estrenando —las parábolas del reino corresponden al inicio de su predicación—, rodeado de unos discípulos que no tenían aspecto de llegar a convertirse en sabios letrados, sin poderes ni respaldos, ¿y nos está diciendo que con Él llega el reino de Dios, el reino prometido? ¿Que viene con Él, que lo trae Él? Sí, ciertamente este inicio no puede compararse ni con la punta de una rama de cedro, sino con una semilla de mostaza. Pero las apariencias engañan. Es cierto que la Iglesia que fundó el Nazareno se parecía más a la planta de mostaza, frágil y zarandeada por los elementos, que al imponente cedro. Pero creció con fuerza y rapidez, de forma que hacia el año 200 Tertuliano podía escribir a las autoridades romanas que «nosotros somos de ayer, y sin embargo llenamos vuestras ciudades, islas, fuertes, pueblos, concejos, así como los campos, tribus, decurias, el palacio, el senado, el foro, solamente os hemos dejado vuestros templos». Hoy la Iglesia católica está extendida por los cinco continentes. La profecía no será completamente realizada hasta el final de los tiempos, pero puede considerarse cumplida. Hay otra diferencia entre la profecía de Ezequiel y la parábola del grano de mostaza, que un escriba probablemente no captaría en el momento, pero podía hacerle pensar si reflexionaba sobre las palabras de Jesús. Se trata del agente. En el texto de Ezequiel, es Dios quien actúa; en la parábola, es “un hombre”. ¿Es solo un recurso literario, o se refiere a alguien en particular? Sin el precedente veterotestamentario, lo lógico sería pensar lo primero. Pero con el viejo texto, sabiendo que se trata de una profecía mesiánica —los judíos mismos tendían a verlo así—, podemos pensar que se refiere a un hombre concreto: el Mesías. Y más de uno debió al menos sospechar que Jesús de Nazaret se atribuía esa condición. En realidad, había más que eso. Dejaba en el aire que ese Mesías, ese hombre, fuera Dios mismo. El mismo que dijo: «Yo, el Señor, lo digo y lo hago». Una vez más, Jesús habla de Sí en sus parábolas. Y estas contribuían a que entre los letrados aflorase una pregunta: ¿quién pretende ser este? La parábola tiene también un mensaje más personal. La vida de las instituciones nacidas en el seno de la Iglesia, de los apostolados que se emprenden, e incluso de la vida cristiana de los fieles, repite con mucha frecuencia lo que aquí se indica para la 20 Iglesia en general. Empieza siendo algo pequeño, que no parece nada prometedor, pero la perseverancia da frutos, muchas veces más allá de lo soñado. Podemos incluso considerar este desarrollo como un sello de autenticidad. Es pues, como lo fue en su día la voz de Ezequiel, un antídoto contra el desánimo, el pensar que no se avanza o que la tarea supera nuestras fuerzas. Es una llamada a la fe y a la esperanza, a tener buen ánimo, porque, como escribió san Pablo, «quien comenzó en vosotros la obra buena la llevará a cabo» (Fil 1, 6). Como a los antiguos, nos dice que, en este terreno, el cálculo puramente humano es falso, por incompleto. Quien siembra es Dios, como lo es asimismo quien impulsa el crecimiento —más tarde dirá que, por envío del Padre, Cristo permanece en su Iglesia, y el Espíritu Santo la impulsa—. Si todo se redujera a las posibilidades humanas, habría motivo para el desaliento. Pero no es así: quien nos lo dice es a la vez quien actúa en nosotros y en su Iglesia. Aquí se abre la puerta a la esperanza, y el cristiano debe aprovecharla y entrar por ella. Esta interpretación se ve corroborada por las palabras de Jesucristo mismo. Más adelante, cuando sus discípulos presumiblemente han escuchado varias veces esta parábola, utiliza su imagen para señalar la fe que les pide. La escena concreta tiene lugar cuando los Apóstoles han intentado echar un demonio y habían fracasado en el intento, a diferencia de Jesús. ¿Por qué? Por vuestra poca fe. Porque os aseguro que, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte: «Trasládate de aquí allá», y se trasladaría, y nada os sería imposible (Mt 17, 20). 21 3. LA LEVADURA TANTO EN EL EVANGELIO DE SAN MATEO (Mt 13, 33) como en el de san Lucas (Lc 13, 20-21) —san Marcos no la incluye en el suyo— esta breve parábola aparece junto a la del grano de mostaza. Probablemente se relataron juntas. Sin embargo, el contenido y alguno de sus rasgos son diferentes, y por eso parece mejor tratarlas aparte. Da lo mismo cuál se transcriba: su tenor literal es idéntico. Lo hacemos con la de san Mateo: El reino de los Cielos es como la levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, hasta que fermentó todo. Si escudriñamos la Sagrada Escritura en busca de la posible significación de la levadura, el resultado es desconcertante: tiene una connotación negativa. Lo cual tiene una historia. En el libro del Éxodo, se narra cómo en la primera pascua (la huida de los israelitas de Egipto), Yahvé ordenó que se cocieran panes sin levadura para comer. No tenía más sentido que el apresuramiento: tenían que huir de prisa, sin tiempo para elaborar pan normal. En recuerdo de aquel éxodo, la Ley prescribía que en la celebración anual de la Pascua —la principal fiesta judía— el pan que se comiera en los ocho días que duraba fuera sin fermentar, sin levadura. Por lo demás, el pan se fermentaba con levadura, tanto 22 en la vida corriente como incluso en las ofrendas al templo. Pero dejó en Israel —quizás por influencia de la casta sacerdotal— la idea del pan pascual, el pan sin levadura, como el pan puro; y, por tanto, la levadura como un principio de impureza. En el hablar popular cristalizó el significado de la levadura como germen del mal. Lo sorprendente es que el mismo Jesucristo, cuando menciona la levadura aparte de esta parábola, lo hace en este sentido. En un momento dado, previene a sus discípulos diciendo: «Estad alerta y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos» (Mt 16, 6); después, lo repite a las multitudes, despejando toda duda sobre qué quería decir: «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía» (Lc 12, 1); en el Evangelio de san Marcos se repite, añadiendo a la de los fariseos la levadura de Herodes (Mc 8, 15). San Pablo añade un dato revelador, pues utiliza dos veces (Gal 5, 9; I Cor 5, 6) la expresión «un poco de levadura hace fermentar la masa» como un dicho popular conocido, y en este mismo sentido negativo: en concreto, que tanto las doctrinas de los judaizantes como los malos ejemplos lascivos pueden corromper la Iglesia. En el texto de Corintios, añade: «Expurgad la levadura vieja, para que seáis masa nueva, ya que sois ácimos. (…) Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja ni con levadura de malicia y de perversidad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad» (I Cor 5, 7-8). No han faltado comentadores que han pensado que, a la luz del uso de este término, la enseñanza de la parábola consiste en que las fuerzas del mal podrán contaminar la Iglesia, pero no prevalecerán contra ella. Pero interpretar la parábola de este modo sería claramente forzar su texto. Mucho más razonable es considerar a esta parábola en su unión con la del grano de mostaza. En esta se habla del sorprendente crecimiento del Reino; en la de la levadura, del principio vital que lo hace crecer. La vida sigue teniendo para nosotros bastante de misterio, aun conociendo tanto sobre ella. En la antigüedad, era el gran misterio de la naturaleza; era el sello de la divinidad en el mundo. Ahora sabemos que es un hongo el autor de la fermentación que produce la levadura, y sus reacciones químicas; entonces no, y esa fermentación era vista como otra manifestación del mismo principio vital que convertía misteriosamente una semilla en un árbol. En lo tocante al reino de Dios, ese principio vital, que se introduce por Dios y lo vivifica desde dentro, es la gracia. De todas formas, no puede descartarse que podamos encontrar un precedente de esta levadura vivificadora en el Antiguo Testamento. La tradición judía no parece haber sacado mucho partido del hecho de que, si bien la Ley establecía el pan ácimo —sin levadura— para la fiesta de la Pascua, también indicaba que el pan que iba a servir para la fiesta de Pentecostés, cincuenta días después, debía ser fermentado. Era esta una de las grandes solemnidades de Israel, con un marcado carácter festivo y de acción de gracias, y en la que se ofrecían las primicias de la cosecha del año. El contraste sugiere un símbolo en el que se abandona el viejo fermento —originalmente el de la esclavitud egipcia—, y se adopta, ya libres en la tierra prometida, uno nuevo, fuente de fecundidad, que es motivo de gran celebración. Si trasladamos las viejas figuras rituales a la nueva 23 Alianza, el fermento nuevo, fuente de la fecundidad espiritual, es el que anuncia Jesús de Nazaret. Si en la parábola del grano de mostaza veíamos que sembrador era el mismo Jesús, ¿podemos encontrar alguna identidad para la mujer que pone la levadura? ¿Podría ser la Iglesia? Sí, desde luego que podría serlo, y tiene mucho sentido, pues es la Iglesia la que distribuye los dones del Espíritu Santo, los medios de salvación, entre los que sobresalen los sacramentos; y, entre estos, destaca el de la Eucaristía, verdadero pan de vida, «el pan que ha bajado del Cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron: quien come este pan vivirá eternamente» (Jn 6, 58). Aquí está el pan de la vieja alianza y el de la nueva. La vieja levadura y la nueva. Además, la teología paulina presenta a la Iglesia como esposa de Cristo. Y, al figurar juntas las parábolas del grano de mostaza y la levadura, componen un cuadro familiar muy habitual en la época: el esposo iba a las faenas del campo, la esposa se quedaba en casa haciendo el pan. Es de suponer que más de un oyente asociara las dos parábolas en este sentido, que sirve como un argumento añadido para identificar a la mujer, y que se refuerzan mutuamente en la idea de ver a Dios mismo como principio vital de su nuevo pueblo, el pueblo de la nueva Alianza, el definitivo reino de Dios. En un orden más personal, podemos sacar de esta parábola dos enseñanzas principalmente. La primera se refiere a la humildad de reconocer que es la gracia divina la que nos hace crecer y dar fruto, no nuestro esfuerzo humano, por más que este sea necesario. San Pablo recordaba a los corintios, siempre muy dados a dividirse en facciones —como en general los antiguos griegos— de modo que unos decían que eran de Pablo y otros de Apolo, que «yo planté, Apolo regó, pero es Dios quien dio el crecimiento; de tal modo que ni el que planta es nada, ni el que riega, sino el que da el crecimiento, Dios» (I Cor 3, 7-8). Esto es así siempre, tanto a título personal como en el desarrollo de las empresas apostólicas. Invita a cambiar todo asomo de autocomplacencia por los resultados conseguidos, en agradecimiento al verdadero responsable de ese crecimiento. La segunda enseñanza, estrechamente vinculada a la anterior, es la necesidad de acudir a las fuentes de la gracia, esa levadura divina. Estas son principalmente la oración y los sacramentos. El cristiano que quiera crecer en su fe y su virtud debe acudir a ellas, de forma regular; lo ideal es que su frecuencia sea diaria en el caso de la oración y de la Eucaristía, que por algo se presenta como pan, alimento diario; en el caso de la Penitencia, el otro sacramento habitual, la frecuencia es un poco menor, pero su recepción semanal es un buen objetivo. La parábola previene contra el llamado voluntarismo, del que no han faltado ejemplos a lo largo de la historia —el más famoso es la doctrina de Pelagio, el pelagianismo, entre los siglos IV y V—, que solo contempla la pura fuerza de voluntad para el crecimiento espiritual. Puede parecer meritorio y hasta virtuoso, sobre todo para quien lo adopta, pero en realidad está profundamente desenfocado. Hace falta pedir la ayuda divina —la predicación de Jesucristo fue muy insistente en este punto—, pedir el perdón divino, pedir y tomar el alimento divino que es el pan de vida. Y entonces sí que ocurre como en la parábola: no se sabe muy bien 24 cómo —la gracia es uno de los misterios de la fe—, pero se crece, se madura, se avanza, se llega a la consumación del Reino en la vida eterna. 25 4. LA SEMILLA EN CONTINUIDAD CON LAS ANTERIORES encontramos esta, recogida solo por san Marcos, que, a falta de un nombre específico generalizado, llamamos aquí “de la semilla”: El reino de Dios viene a ser como un hombre que echa la semilla sobre la tierra, y, duerma o vele noche y día, la semilla nace y crece, sin que él sepa cómo. Porque la tierra produce fruto ella sola: primero hierba, después espiga y por fin trigo maduro en la espiga. Y en cuanto está a punto el fruto, enseguida mete la hoz, porque ha llegado la siega (Mc 4, 26-29). En el Evangelio de san Marcos esta parábola figura junto a la del grano de mostaza, que, en este Evangelio, no hace alusión a hombre alguno que la sembrara. Lo cual hace pensar que se pronunció en un momento distinto a la de san Mateo. Es lógico que así sea, pues “el hombre” que siembra aquí —en la de la semilla— no es el mismo que el que siembra la mostaza en san Mateo. No solo porque aquí sea trigo lo sembrado, sino que en este caso es un hombre común que no sabe cómo crece el trigo sin que él intervenga. En estas dos parábolas de san Marcos el contraste es entre la acción divina y la humana, de forma que, sin la primera, la segunda es incapaz de dar fruto. Jesús lo dirá 26 más adelante a sus Apóstoles, sin usar parábolas: «El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15, 5). Ya nos resulta familiar el significado de la semilla, su crecimiento, y la siega. Por eso aquí no añadimos nada al respecto. Tampoco añade mucho el que aquí se diga “reino de Dios” en vez de “reino de los Cielos”: ya vimos que son expresiones sinónimas, de forma que esta última significa la primera. Lo que sí parece mostrar esta parábola es que Jesús utilizaba las mismas imágenes con pequeñas variantes, de tal forma que el mensaje combinado era el mismo o muy parecido en todas partes. Más adelante veremos el mejor ejemplo, al tratar de la parábola de los talentos. Este texto incluye un matiz que aún no se ha comentado. La hoz se mete cuando el fruto “está a punto”. Dios, como un buen jardinero, se fija en cada planta y corta las flores cuando están en su mejor momento. En el libro de la Sabiduría encontramos esta idea, saliendo al paso de la mentalidad antigua que veía en la longevidad un premio divino a la vida virtuosa: Aunque llegó a la perfección pronto, llenó largos años, pues su alma era grata a Dios, por eso se apresuró a sacarlo de en medio de la perversidad. Las gentes lo ven, pero no lo entienden, ni reflexionan sobre ello: que la gracia y la misericordia están con sus elegidos; y la protección, con sus santos (4, 13-15). En realidad, la imagen del jardinero se queda muy corta. Dios es ante todo un Padre, que goza viendo madurar a sus hijos, para llamarlos a su presencia —y su vida definitiva a su lado— cuando están mejor preparados. La pérdida de un ser querido antes de la ancianidad suele provocar desconcierto. Es lógico y humano, pero a la vez debe aceptarse, como sugiere el libro de la Sabiduría. Abre paso a recordar el verdadero sentido de la vida, a la conciencia de que aquí solo estamos de paso. Lo leemos en la epístola a los Hebreos: «No tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en busca de la venidera» (13, 14). 27 5. LA RED BARREDERA EL EVANGELIO DE SAN MATEO, y solo él, recoge, junto a las parábolas del tesoro escondido, la perla preciosa y la levadura, una tercera comparación breve, sacada de las faenas de pesca. La tratamos aparte por tener rasgos distintos. Además, en este caso Jesús mismo añade la interpretación: Asimismo, el reino de los Cielos es como una red barredera que se echa en el mar y recoge toda clase de cosas. Y cuando está llena la arrastran a la orilla, y se sientan para echar lo bueno en cestos, y lo malo tirarlo fuera. Así será el fin del mundo: saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, y los arrojarán al horno del fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes (Mt 13, 47-50). Es posible que Jesucristo añada la interpretación, entre otros motivos, por no haber nada en el Antiguo Testamento que arroje luz al respecto. Los judíos incluían el pescado en su dieta, y hay varias alusiones incidentales a la pesca y el pescado, pero sin ninguna significación que pueda servir de precedente para esta parábola. Lo que hacen estas palabras es describir una actividad común, que conocían los oyentes. El antiguo reino de Israel dio la espalda al mar. En la franja que daba al mar Mediterráneo apenas había puertos, y del tiempo del Señor consta solo el de Joppe, que 28 era pequeño y no aparece en los cuatro Evangelios, aunque los Hechos de los Apóstoles cuentan que san Pedro lo visitó; la salida importante al mar era Cesarea, una ciudad pagana. En Líbano y Filistea sí que había puertos, y el Antiguo Testamento menciona que allí se compraba pescado a los fenicios; era impensable comprárselo a los filisteos, sus peores enemigos. Por eso, “el mar” que aparece en la parábola no era el Mediterráneo: es el “mar” —así le solían llamar— de Galilea, el lago de Genesaret. Allí era donde tenía lugar fundamentalmente la pesca en Israel, con bastantes pueblos —no todos judíos— en el litoral que se dedicaban a esta tarea; uno de ellos, mencionado en el Evangelio, tiene una etimología reveladora: Bethsaida, la “casa de los pescadores”. Allí era donde Jesús de Nazaret debió incluir esta parábola entre las demás del Reino. La red barredera era una de las posibles artes de pesca empleadas. Al barrer el fondo recogía piedras y otros objetos. Pero no es esto lo que importa, sino los animales y la distinción entre ellos. La Ley de Moisés era taxativa a este respecto: «De entre los (animales) que viven en las aguas de los mares o de los ríos, podréis comer todo lo que tiene aletas y escamas. En cambio, será abominación para vosotros todo animal que no tenga aletas y escamas, y todo reptil que viva en las aguas de los mares o de los ríos» (Lev 11, 9-10). La comparación no era entre el pescado y los objetos inútiles, sino entre los animales puros y los impuros. Jesús elige esta modalidad de pesca porque en las demás esta labor de criba se hacía cuando se izaba la red y se subía a la barca. Con la red barredera no se podía hacer eso: no quedaba más remedio que arrastrarla fuera del agua —y por muchos hombres—. Era necesario esperar hasta el final. Jesús mismo dice que la parábola se refiere al juicio final. Su significado salta a la vista. No obstante, se pueden aclarar un par de aspectos. El primero se refiere al término “justo”. Su significado no coincide con el actual, aunque lo abarca. Hoy se tiende sin más a identificar con “santo”, y es correcto, pero a la vez conviene entender el modo de pensar judío. La relación con Dios de los israelitas no procedía de la adhesión a un dogma, ni al reconocimiento de la verdad de una revelación. Tenía su origen en que Dios se les apareció, los escogió como pueblo y les propuso una alianza, que aceptaron. La parte divina del pacto es que cuidaría de su pueblo y lo protegería; la parte del pueblo es que cumpliría las cláusulas establecidas por Dios: la Ley. Todo el Antiguo Testamento debe entenderse bajo este prisma. Por tanto, la virtud que define al perfecto israelita es aquella que hace que los hombres cumplan lo acordado: la justicia. No era solamente una ley de preceptos externos y fríos, sino que incluía el amor de Dios sobre todas las cosas y tratar al prójimo como a uno mismo. Por eso los cristianos la traducimos por santidad. Es frecuente encontrar en la predicación del Señor, junto a la dureza de la sentencia condenatoria en el juicio final, algún signo de que Dios no se complace en la perdición eterna de ningún hombre. En la descripción de ese juicio que hace cerca del final de su vida mortal, la sentencia se formula en los siguientes términos: a los salvados, «venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo» (Mt 25, 34); a los réprobos: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles» (Mt 25, 41). El sitio preparado para el 29 hombre es el cielo; el infierno lo es para “el diablo y sus ángeles”. Como escribirá san Pablo a Timoteo, Dios «quiere que todos los hombres se salven» (I Tim 2, 4). Aquí la idea se transmite de otro modo. El desagradable trabajo de separar a los rechazados se encomienda a los ángeles. Como si el juez universal, que será el mismo Jesucristo, no quisiera hacer esa labor por sí mismo, y la encarga a sus ayudantes. Vino a salvar a todos, y no gusta de ver que hay quien ha rechazado la vida eterna que les ofrecía. El mensaje es claro: hay un juicio, unos salvados y unos condenados. Lo dirá durante toda su vida pública, y quiere dejarlo claro desde el principio. En el Antiguo Testamento hay una evolución acerca de las realidades del más allá. Poco a poco, el mensaje divino va convirtiendo la recompensa terrena —la tierra que mana leche y miel, la vida larga y en paz— en promesa de recompensa en el más allá. Los libros que componen la Ley — los cinco primeros del Antiguo Testamento, el Pentateuco— no registran esta promesa. Los profetas ya aluden a ello, aunque de forma un poco enigmática. Destacan los capítulos 3 y 4 del libro de Joel, que narra un juicio universal en el imaginario valle de Josafat, aunque las juzgadas allí serán las naciones más que las personas, y la promesa de salvación se pueda aplicar a la restauración futura de Israel tras su destierro. Los libros más claros sobre las verdades eternas son el segundo de los Macabeos y el libro de la Sabiduría, redactados poco antes de la venida del Señor, pero para los judíos tenían el inconveniente de no estar escritos en hebreo, y por ello no eran considerados libros inspirados. De ahí que en el Israel del siglo I la cuestión no estuviera zanjada definitivamente, aunque la corriente más influyente, la de los fariseos, sí que creía en el juicio y el premio y castigo eternos. Esto es algo central, que da sentido a todo, incluyendo la misión de Jesús, y quiere dejarlo bien claro desde el principio. Para el hombre contemporáneo, sigue siendo lo que da sentido a todo, aunque a veces parece que se olvida con cierta facilidad. «Es fuerte —escribía san Josemaría—, y bien estimulada por el diablo, la presión que todo hombre padece para alejarle de la consideración de su destino eterno» (Carta, 28.III.1973, 10). La religión misma se suele presentar como una respuesta sobre el origen del hombre y del cosmos, cuando lo nuclear es la respuesta sobre el destino final del hombre. Demasiadas cosas parecen conjurarse para conseguir este olvido. Es la ausencia de toda referencia en la sociedad — y a veces hasta en el templo— al incontestable hecho de la muerte. Es el reclamo de lo inmediato en una sociedad cada vez más compleja. Es un ambiente laboral que muchas veces exige que se viva para la profesión. Es una visión de la Iglesia según la cual está para conseguir un mundo más justo o servir de tranquilizante de conciencias —o sea, lo secundario con olvido de lo principal—. Es la miopía del pecado, que quita del horizonte vital lo que no es satisfacción inmediata. La lectura del Evangelio es un antídoto contra este veneno: de principio a fin, Jesús habla de vida eterna. En la parábola se menciona la suerte de los condenados, pero no la de los justos. ¿La narró para asustar, para meter miedo? En realidad, son dos cosas distintas. Un susto es algo puntual, y a veces puede ser el inicio de una conversión. El miedo es otra cosa. El Antiguo Testamento se refiere mucho al temor de Dios; «principio de la sabiduría es el 30 temor de Dios», dice un salmo (Sal 111, 10). En el Nuevo hay también alguna alusión, pero sobre todo hay una novedad, que expresa así san Pablo: «Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar de nuevo bajo el temor, sino que recibisteis un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos “¡Abbá, Padre!”» (Rom 8, 15). Si se analizan bien las cosas, se puede concluir que el temor ha de dirigirse hacia uno mismo, más que hacia Dios. En efecto, Dios, como Padre, quiere la salvación de todos sus hijos, y a todos proporciona los medios para conseguirla, pero en nuestra mano está la posibilidad de rechazarla. Si uno quiere estar lejos de Dios, así será, solo que el único lugar que le queda es la morada del diablo: el horno del fuego. Allí solo hay odio y envidia, llanto y rechinar de dientes. De ahí que muchos autores espirituales traduzcan el temor de Dios como temor a ofender a Dios, temor al pecado. Se puede comparar ese temor con la educación que dan unos buenos padres. “Por las buenas o por las malas”, se les puede oír al hablar a los niños, pero si de verdad educan bien, lo que esperan siempre es que sea “por las buenas”. En todo caso, la educación va dirigida no a que se muevan por miedo, sino a que asimilen lo que deben hacer como bueno y conveniente. Con Dios, el mejor de los padres, sucede lo mismo. 31 6. LOS OBREROS CONTRATADOS DENTRO DE LAS LLAMADAS PARÁBOLAS DEL REINO, esta destaca por su longitud. Es la más larga, no ya de este grupo de parábolas, sino de todas ellas, después de la del hijo pródigo. La recoge san Mateo, y su texto es el siguiente: El Reino de los Cielos es como un hombre, dueño de una propiedad, que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Después de haber convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió también hacia la hora tercia y vio a otros que estaban en la plaza parados, y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo». Ellos marcharon. De nuevo salió hacia la hora sexta y nona e hizo lo mismo. Hacia la hora undécima volvió a salir y todavía encontró a otros parados, y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí todo el día ociosos?». Le contestaron: «Porque nadie nos ha contratado». Les dijo: «Id también vosotros a mi viña». A la caída de la tarde le dijo el amo de la viña a su administrador: «Llama a los obreros y dales el jornal, empezando por los últimos hasta llegar a los primeros». Vinieron los de la hora undécima y percibieron un denario cada uno. Y cuando llegaron los primeros pensaron que cobrarían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a murmurar contra el dueño. «A estos últimos que han trabajado solo una hora los has hecho iguales a nosotros, que hemos 32 soportado todo el peso del día y del calor». Él le respondió a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia; ¿acaso no conviniste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete; quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No puedo yo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O es que vas a ver con malos ojos que yo sea bueno?». Así los últimos serán los primeros, y los primeros últimos (Mt 20, 1-16). Se trata de una escena que resulta familiar para los oyentes de Jesús, y que todavía se repite en muchas partes del mundo. Los jornaleros que quieren trabajo se reúnen en una plaza, y los terratenientes u otros propietarios acuden allí por la mañana para contratar a los que necesitan. La misma palabra “jornalero” ya indica que se les contrata para una jornada. Y, en tiempos de Jesús, un denario era el salario habitual para una jornada de trabajo. Lo que ya no es habitual es que siga contratando obreros a lo largo del día, que contrate a todo el que vea y, sobre todo, que contrate a alguien una hora antes de la puesta de sol, que eso significa la hora undécima. El amanecer era hacia las 6 de la mañana, la hora tercia era por tanto hacia las nueve; las horas sexta y nona corresponden a las 12 y las 3 de la tarde; el sol se ponía hacia las 6 de la tarde: era la hora duodécima. Desde antiguo se ha dado una primera interpretación a esta parábola, consistente en referirla al pueblo judío —los primeros en ser llamados— y los demás pueblos. Los profetas habían anunciado la convocatoria de los pueblos paganos a la redención divina, a una nueva Jerusalén. Un buen ejemplo lo encontramos en este texto de Isaías: Yo, que conozco sus obras y sus pensamientos, vendré para reunir a todas las naciones y lenguas, que acudirán y verán mi gloria. Pondré en ellos una señal y enviaré los supervivientes de ellos a las naciones, a Tarsis, Put, Lud, Mésec, Ros, Tuval y Yaván, a las islas remotas, que no oyeron hablar de Mí ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones, como ofrenda al Señor, a caballo y en carros, en literas, en mulos y dromedarios a mi monte santo, a Jerusalén —dice el Señor—, del mismo modo que los hijos de Israel traen la oblación en recipientes puros al Templo del Señor (Is 66, 18-20). La geografía bíblica era limitada (los pueblos citados no van más lejos de los mares Mediterráneo y Negro, con la posible excepción de Tarsis, que quizás estaba en lo que hoy es Cádiz y Huelva), pero el mensaje de salvación universal es claro. Los judíos entendían que, efectivamente, en la era mesiánica serían llamadas las naciones, pero lo entendían de forma que el pueblo de Israel mantendría la supremacía sobre los demás. Hay algunos textos que invitan a pensar así, aunque en este se califique a los demás pueblos como hermanos, y se añada que harán sus ofrendas del mismo modo que los hijos de Israel. De ahí que el mensaje de la parábola suponga una novedad, o, si se prefiere, una importante aclaración sobre lo que creían los judíos. Se trata de que todos, lleguen antes o después, recibirán la misma recompensa. Este mensaje podía suscitar indignación en los miembros del pueblo elegido, pero Jesús muestra la razón de que eso sea así, lo cual constituye probablemente el principal mensaje de la parábola: la gratuidad de la salvación. Esta no se debe a los méritos o los 33 esfuerzos de los hombres, sino solo a la generosidad divina, aunque cuente con la respuesta libre a la llamada y la correspondencia a la gracia recibida. No tiene ningún sentido adoptar una actitud reivindicativa ante Dios aduciendo méritos propios; si son méritos de verdad, se deben más al don divino que a nosotros. Lo que se interpreta colectivamente, se puede asimismo interpretar individualmente. Dios puede encontrarse en el camino de una persona y llamarle en su juventud, en su madurez, en su vejez, e incluso en el último momento. Puede que se deba a que ha llamado más veces y ha encontrado por nuestra parte oídos sordos, o puede que se deba simplemente a que los planes divinos han sido así. En cualquier caso, es el mismo don divino el que se ofrece, y la misma recompensa a quien lo acepta con lo que lleva consigo, como ocurrió con el llamado “buen ladrón” crucificado junto a Jesús, cuando en el último suspiro de una vida que hasta ese momento no había sido nada ejemplar, suplicó con fe y contrición la atención divina. La respuesta fue inequívoca: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el Paraíso» (Luc 23, 43). El problema, en la parábola como en la vida, es que con gran frecuencia cuando se junta un grupo de personas enseguida empiezan a compararse entre sí, dando así pie a un feo vicio: la envidia. La envidia ha sido causa de muchos males. En la Biblia se narra el primer asesinato de la historia humana —el de Caín sobre Abel— como motivado por la envidia (cfr. Gen 4, 3-8), y es también este vicio el que se hizo dueño del rey Saúl en su intento de matar a David (cfr. Sam 18, 6-16). Pero, sobre todo, se afirma que por ella entró el pecado en el mundo: «Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que son de su bando» (Sab 2, 24). La envidia, aunque sea verdad aquello en que centra su atención, suele esconder una falsedad. Se fija solo en lo que nos deja en desventaja, mientras que obvia aquello en que salimos favorecidos. En el contexto de esta parábola, parece razonable la queja de los que han soportado todo el peso del día y del calor, pero si se traslada al terreno espiritual la falsedad es tremenda. Cumplir la voluntad de Dios —la viña es una clásica imagen bíblica del pueblo de Dios— puede ser todo lo arduo que se quiera, pero es una vida dichosa, a pesar de que no lo vean así quienes la miran de lejos. Vivir de espaldas a Dios puede suponer acumular diversiones, pero no es precisamente una vida divertida, a pesar del esfuerzo por ofrecer otra imagen. Consumir la vida en el servicio a Dios y el prójimo trae la satisfacción del deber cumplido, de esforzarse por un ideal que vale la pena, de abrir la puerta al amor —el auténtico amor tiene más de servicio y sacrificio que de satisfacción inmediata—. Rechazarlo supone encerrarse en un egoísmo que desemboca en una soledad que se acaba haciendo insoportable. No encontrar sentido a la vida ni por tanto razón para vivirla, marchita cualquier esperanza. No es envidiable una vida así. Incluso en la parábola misma, los que se quejan no parecen darse cuenta de que estar ociosos solo supone un aburrimiento y, para los jornaleros de la época, quizás la angustia de pensar que no se lleva nada a casa para alimentar la familia. Y eso a pesar de que probablemente lo habían experimentado ellos mismos, pues no todos los días encontraban a quien los contratara. 34 Si bien es cierto que la mayoría de las comparaciones con el prójimo no obedecen tanto al afán de ser más, sino más bien al temor a ser menos, no por ello deja de ser perjudicial. Si no se le pone freno, puede desembocar en una auténtica obsesión. Se encuentran así personas que viven en la apariencia, aunque se endeuden por encima de sus posibilidades; que sufren inútilmente cuando alguien cercano ha tenido mejor fortuna; que no reparan en gastos a la hora de comprar a sus hijos lo más caro porque no van a ser menos que los demás. Son los frutos amargos de la envidia. Un cristiano debe saber apreciar lo más importante, el don de Dios, al lado de lo cual las habilidades o fortunas de este mundo son algo muy secundario. Y sentirse por tanto profundamente agradecido. La sencilla aceptación de lo que uno es y tiene no solo es la actitud correcta para presentarse ante Dios, sino también una llave de la felicidad. 35 II. PARÁBOLAS DE LA RESPUESTA A LA LLAMADA 36 1. EL SEMBRADOR ESTA PARÁBOLA FIGURA EN LOS TRES Evangelios sinópticos, san Mateo (13, 3-9), san Marcos (4, 3-9) y san Lucas (8, 5-8); así como la explicación que Jesús mismo dio (13, 18-23; 4, 14-20; y 8, 11-15 respectivamente). En el primero, la parábola aparece en primer lugar, seguida por todas las del Reino, aunque en este caso el objeto no es propiamente el reino, y no parece que fuera pronunciada encabezando la serie, pues lo lógico es formular en primer lugar el anuncio del Reino, y después tratar de cómo recibir ese anuncio. Además, el mismo Evangelio incluye la reacción de sus discípulos cuando acabó de formularla, al decirle «¿por qué les hablas con parábolas?» (Mt 13, 10), lo cual hace pensar que ya había predicado varias, y no solo esta. Los tres enunciados de la parábola son prácticamente idénticos. La explicación también es coincidente. Aquí transcribimos el texto de san Marcos, y el de san Lucas para explicarla, por incluir algún leve matiz ilustrativo. Escuchad: salió el sembrador a sembrar. Y ocurrió que, al echar la semilla, parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, por no ser hondo el suelo; pero cuando salió el sol se agostó, y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos; crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra cayó en 37 tierra buena, y comenzó a dar fruto; crecía y se desarrollaba; y producía el treinta por uno, el sesenta por uno y el ciento por uno (Mc 4, 3-8). El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son aquellos que han oído; pero viene luego el diablo y se lleva la palabra de su corazón, no sea que creyendo se salven. Los que están sobre piedras son aquellos que, cuando oyen, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz; estos creen durante algún tiempo, pero a la hora de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinos son los que oyeron, pero en su caminar se ahogan a causa de las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no llegan a dar fruto. Y lo que cayó en tierra buena son los que oyen la palabra con un corazón bueno y generoso, la conservan y dan fruto mediante la perseverancia (Lc 8, 11-15). La parábola del sembrador es intemporal. Se dirige a los oyentes de Jesús en la Palestina del siglo I, pero es igualmente válida para todos los que han oído, oyen y oirán el anuncio de Jesucristo. Con las palabras explicativas del Señor, su sentido es claro. Aquí nos limitamos a comentar cada uno de los obstáculos para que dé fruto el mensaje evangélico, y lo que significa para nosotros. En primer lugar, está la semilla comida por los pájaros. No hay que buscar en el Antiguo Testamento referencias a que los pájaros simbolicen al demonio, pues no las hay. Sencillamente, se trata de poner una comparación en la que el obstáculo viene “de fuera”, no de la tierra misma donde se siembra. O sea, alguien distinto del hombre mismo. Jesús acude a la imagen de los pájaros por ser estos un importante enemigo de toda siembra. Los agricultores de todos los tiempos y lugares lo saben. Aunque ahora hay medios más sofisticados para combatir esta plaga de aves que se comen las semillas recién plantadas, muchos de nuestros campos todavía tienen colocados monigotes de cierta forma humana para ahuyentarlos: los espantapájaros. De los tres obstáculos señalados, el de los pájaros sigue siendo el más difícil de entender. ¿Cómo se las ingenia el demonio para destruir la siembra divina? Aquí sí que sirve para ilustrarlo el Antiguo Testamento; en concreto, con la primera tentación del hombre por Satanás, narrada en el tercer capítulo del Génesis: La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios, y dijo a la mujer: —¿De modo que os ha mandado Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: —Podemos comer del fruto de los árboles del jardín; pero Dios nos ha mandado: «No comáis ni toquéis el fruto del árbol que está en medio del jardín, pues moriríais». La serpiente dijo a la mujer: —No moriréis en modo alguno; es que Dios sabe que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal (Gen 3, 1-5). 38 Si prescindimos del paisaje descrito, de árboles y serpientes, lo que encontramos como núcleo del mensaje es que lo que intenta sembrar el demonio en el hombre es la desconfianza en Dios. El Creador, conforme a la naturaleza de su criatura, establece qué está bien y qué está mal en su conducta (el árbol prohibido es el de la “ciencia del bien y del mal”). Con ello lo que hace es señalar su bien; y, con él, su felicidad. Pero Satanás lo tergiversa, de modo que intenta que lo que ha dado Dios para el bien del hombre se transforme, en su cabeza, en una limitación de su libertad, y en consecuencia de su plenitud. Así, si prescinde de Dios y de la ley de Dios, se le abriría un mundo lleno de posibilidades, sin que ninguna imposición venida desde fuera —o sea, de Dios— le pueda poner freno: sería como Dios. Si el mal del hombre entró de esta manera en el mundo, lo cierto es que sigue entrando de la misma forma. En el siglo XIX nacieron varias ideologías que proclamaban la emancipación de Dios por parte del hombre. Destacamos las de Nietzsche y Marx porque en el siglo XX inspiraron los desastres de los regímenes nazi y comunistas, donde millones de personas fueron sacrificadas en aras de esa nueva humanidad “liberada”. Debería haber escarmentado la humanidad, pero en vez de ello lo que se ha buscado en Occidente es una ideología con las mismas premisas, aunque individualista en vez de colectivista. Está desembocando en la llamada “dictadura del relativismo”, donde no hay valores absolutos —quien los defiende es tachado de “fundamentalista”—, y como consecuencia las voluntades individuales buscan imponer sus deseos, sin importar el daño, pues el interés ha ocupado el lugar de la verdad. Al final de este proceso no se ve al hombre feliz prometido, sino más bien al individuo solitario encerrado en su egoísmo, aislado de los demás, y falto de esperanza y de amor. Esta desconfianza en Dios tiene múltiples manifestaciones. La más frecuente es ver en la religión solo la ley, que aparece como una imposición, sin tener ojos para percibir ante todo el don de Dios, y la promesa de vida eterna, y sin ver en la ley misma una guía para el bien del hombre, aunque a veces se ponga cuesta arriba su cumplimiento. Otra de ellas es, tomando como excusa manifestaciones irracionales de la religión, considerarla como un potencial foco de conflictividad social, sin querer ver los conflictos que han provocado las ideologías ateas, ni tampoco el hecho de que violentar conciencias reprimiendo las manifestaciones religiosas es fuente de resentimientos y por tanto también de conflictividades. Se aprovechan los malos ejemplos que pueda haber en la Iglesia para crear una desconfianza generalizada. Toda esta mentalidad se azuza mediante una hábil propaganda, movida por quienes buscan quitar a Dios de escena para afirmar al hombre. Este debería ser autónomo y decidir por su cuenta qué está bien y qué mal. Pero lo que le destruye es alejarse de Dios, como bien sabe quien, en la sombra, promueve toda esta desconfianza: el mismo sobre el que Jesucristo nos advierte en esta parábola. San Lucas —y san Mateo— señala que el diablo arrebata la palabra divina “de su corazón”. No dice “de su cabeza”, como quizás cabría esperar. Tampoco debe traducirse “corazón” por sentimientos. El término, en lenguaje bíblico, expresa ese núcleo íntimo del hombre en el que se junta el entendimiento con la compleja afectividad humana. Y es 39 que, aunque pueda llegarse intelectualmente a la existencia de Dios, la fe no es solamente una cuestión intelectual. Es un acto de confianza al que mueve la gracia, con su componente de entendimiento y también de voluntad, que da el paso adelante tras contemplar la creencia como algo razonable, verdadero, y digno de ser querido. De ahí que la buena voluntad debe acompañar al esfuerzo de la inteligencia. Si esa buena voluntad se erosiona por un fondo de desconfianza, que susurra que no es apetecible la vida que asiente a la Revelación, el proceso de la fe se trunca. Satanás lo sabe bien. Pasamos ahora al segundo supuesto, el de la semilla caída en terreno pedregoso. También en este caso la imagen de Jesús es escogida por ser idónea para su significado, no por motivo alguno bíblico; “raíz”, en la Biblia, aparte del significado literal, se utiliza para designar el origen de una estirpe, lo cual aquí no viene al caso. Lo que quiere decir aquí es falta de fortaleza, siendo la raíz la que aguanta la planta. Los tres evangelistas constatan que, en este caso, la palabra divina es recibida con alegría. No es disimulada, es auténtica. El ideal cristiano es entusiasmante. La purificación del corazón que lleva consigo el Bautismo o la Penitencia, alegra verdaderamente la vida. Puede establecerse una cierta semejanza con el enamoramiento que precede al matrimonio, que inunda el corazón de un sentimiento alegre. Pero, más tarde, ese entusiasmo inicial va dando paso a un amor más profundo, más sereno, y con el que se deben sortear las dificultades. Porque aparecen dificultades; más aún, podríamos decir que ese amor se aquilata ante las dificultades. Quien espere una especie de enamoramiento perpetuo se llevará una decepción. Y si no está preparado para afrontar las dificultades, es probable que abandone. Con la vida cristiana sucede algo similar, porque también es una historia de amor: del amor de Dios a los hombres, y del amor de estos a Dios. Tarde o temprano, este amor se encuentra con dificultades. La tentación de la que habla la explicación de la parábola no se debe entender como tentación del diablo, estrictamente hablando. En el idioma de la época, y en la Biblia en general, “tentación” tiene con frecuencia un significado más amplio: es poner a prueba. El Evangelio de san Mateo es aquí un poco más explícito: «Es inconstante, y al venir una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza y cae» (Mt 13, 21). No hace falta buscar situaciones extraordinarias para encontrar esa “tentación”. Basta con la exigencia misma del seguimiento de Jesús. La lectura del Evangelio enseguida da a entender que al cristiano se le pide mucho, y a la vez se le da mucho; es el juego del amor, del amor auténtico, del más auténtico de todos: el divino. Pero no faltan quienes querrían un cristianismo fácil de vivir, sin sobresaltos, compatible con una vida aburguesada, aunque, eso sí, se pretenda honrada y decente. Las protestas que se oyen pidiendo a la Iglesia que afloje su exigencia moral para adaptarse al hombre moderno tienen este trasfondo. En realidad, es el hombre moderno, como el de cualquier época, el que tiene que adaptarse al mensaje de Jesús, y ser consciente de que, como sucede con el amor auténtico, el suyo se pondrá tarde o temprano a prueba. Quizás el gran problema de nuestra sociedad occidental es que los avances técnicos han traído la promesa de una vida fácil, sin esfuerzo, y nos hemos hecho esa ilusión. Se 40 busca una solución técnica para cualquier problema, de forma que ahorre el esfuerzo. En algunas cuestiones es correcto este planteamiento, pero se extiende a otras, como la educación. Ahorrar esfuerzos está produciendo personas con escasa fuerza de voluntad, incapaces de enfrentarse a sus problemas, insatisfechos al ser conscientes de ello. También está sucediendo con los mayores, encapsulados en la sociedad del bienestar. Esa misma falta de fortaleza que genera cada vez más inadaptados y rompe las familias, es la que hace imposible mantener una vida cristiana íntegra, salvo que haya una conversión que inste a regresar al esfuerzo por adquirir la virtud; puede haber poca fuerza de voluntad al principio, con las consiguientes recaídas, pero con la gracia de Dios lo imposible humanamente se acaba haciendo posible. Remontar exige la voluntad de ser constante en la lucha contra esa flojera de espíritu, aunque al principio parezca que los resultados no acompañan. Queda el último obstáculo de la siembra, el más fácil de entender. Se podría resumir en una sola palabra: destemplanza. Consiste en un desmedido apego a las cosas agradables de este mundo. De todas formas, podemos desglosar este concepto en tres aspectos: las preocupaciones, las riquezas y los placeres. Empecemos por “las riquezas”. Hay que precisar que el mal no está en las riquezas mismas, sino en su deseo desordenado: en la avaricia. Que aleja de Dios es algo continuamente repetido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y asimismo recurrente en la predicación de Jesús. Posiblemente la sentencia más famosa del Maestro sea la siguiente: Nadie puede servir a dos señores, porque tendrá odio a uno y amor al otro, o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo: no podéis servir a Dios y a las riquezas (Mt 6, 24). Aunque es fácil comprobar la veracidad de estas palabras, en más de un caso cuesta aceptarlo. Y hoy es más necesario que nunca. El afán por el dinero, por tener más que el vecino, se apodera de muchos corazones, que ponen su vida al servicio de esos objetivos. Y ocupan el lugar que debería tener Dios en el corazón. San Pablo en una ocasión menciona varios pecados, y entre ellos, al referirse a la avaricia, no duda en decir que es una idolatría (cfr. Col 3, 5). Sería tonto por nuestra parte caricaturizar la avaricia como el viejo cascarrabias que cuenta con fruición sus monedas antes de acostarse. En realidad, basta ver si equipamos a nuestros hijos con lo más caro “para que no sea menos que nadie”, si adquirimos casi compulsivamente más de lo que teníamos previsto cuando salimos de compras, si nos da rabia que otro que entró en la empresa más tarde que nosotros esté ganando más, u otras conductas semejantes, para tener que admitir, aunque cueste, que la avaricia tiene al menos un pie puesto en nuestra alma. Y no es que provoque necesariamente de entrada una aversión a Dios, sino que se cumplen las palabras del Señor: esa actitud va sofocando lentamente las buenas voluntades hasta asfixiarlas del todo. A primera vista, pudiera parecer que la avaricia es vicio de ricos, mientras que la excesiva preocupación por lo material es más bien vicio de pobres. En realidad, las dos 41 cosas pueden ocurrir a cualquiera, tenga más o menos. Lo que sucede es que las preocupaciones pueden ser más insidiosas, porque a menudo se disfraza su solicitud de virtud. En cierto modo, es cuestión de medida. Evidentemente, la imprevisión y la falta de atención a las posibles dificultades es una irresponsabilidad. Pero el que haya un extremo vicioso no impide que también lo sea el otro. Quizás por esa miopía para reconocerlo, las palabras que Jesús predicó sobre este aspecto son particularmente contundentes. Un buen ejemplo lo encontramos en el Evangelio de san Mateo, justo después de su sentencia sobre los dos señores: Por eso os digo: no estéis preocupados por vuestra vida: qué vais a comer; o por vuestro cuerpo: con qué os vais a vestir. ¿Es que no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo: no siembran, ni siegan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que cavile, puede añadir un solo codo a su estatura? Y sobre el vestir, ¿por qué os preocupáis? Fijaos en los lirios del campo, cómo crecen; no se fatigan ni hilan, y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así pues, no andéis preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿con qué nos vamos a vestir? Por todas esas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre celestial que de todo eso estáis necesitados. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad (Mt 6, 25-34). Estamos aquí ante uno de los temas más difíciles de asimilar de la predicación evangélica. El qué comeré o qué vestiré nada tienen que ver con el “a ver qué pido” ante la carta de un restaurante, o “a ver qué me pongo hoy” ante un gran armario ropero repleto. Se refieren a las necesidades elementales de la existencia humana sobre la tierra. ¿No es razonable preocuparse? La respuesta es que depende de lo que entendamos por “preocuparse”. Por apurada que pueda ser la situación, si dejamos que nos absorba, el Señor nos dice que no debe ser así. Si no se descubre la propia condición de hijo de Dios, con la serenidad de descansar en la providencia divina, ese miedo irreprimible acaba por asfixiar el mensaje evangélico; si acaso, solo se piensa en Dios como recurso para que solucione nuestros problemas, y es posible incluso que almas que hacían verdadera oración, a la hora de la prueba, la transformen en un monólogo que no hace sino dar vueltas a las propias preocupaciones. La cuestión no es pedir a Dios que se resuelvan los problemas —algo lógico y razonable—, sino negarse a aceptar la situación. Puede parecer esta doctrina una crueldad hacia el pobre, pero no es así. De hecho, suelen ser los más pobres quienes con más facilidad la viven. No es difícil comprobar que, cuanto más se tiene, más miedo hay a perderlo. No solo el dinero, sino también la posición social o el trabajo. 42 Entra también en este apartado la preocupación por la salud. Los estudiosos especulan sobre si la expresión “añadir un codo a la estatura” era un modo popular de decir “añadir un año a su vida”. Sea como fuere, vale la pena mencionar aquí este cuidado. Ciertamente, hay que cuidarse, pero con unos límites razonables. Los sobrepasa quien se empeña desmedidamente en intentar parar el tiempo, quien vive para estar en forma, quien solo piensa en esta vida y no en la otra. Queda por ver el tercer elemento: los placeres. El placer en sí mismo no es malo. Es una recompensa por el bien. Pero su abuso hace daño. Daño moral que puede llegar a lo patológico: trastornos obsesivos, alcoholismo, drogadicción, ludopatías, etc. Cada cosa agradable tiene su propio “enganche”, incluidas las aparentemente inofensivas. Y, sin embargo, quien pone su razón de vivir en el disfrute del placer suele hacer caso omiso, no ya del mensaje de Jesús, sino de esas advertencias que la vida misma proporciona. El orgullo humano suele ser reacio a reconocer que está cayendo en las redes de un vicio, hasta que este resulta innegable. Y entonces se piensa que ya es demasiado tarde para reaccionar, pues domina ya la voluntad. Algo de razón hay en ello, pero hay que insistir en que, con la ayuda divina, el propio empeño y la ayuda de otras personas, hasta el peor de los vicios se puede superar. Jesús de Nazaret señaló los principales obstáculos para aceptar su mensaje. Abstrayendo, podríamos decir que los enemigos se llaman falta de humildad, de fortaleza y de templanza. Visto lo cual, conviene dedicar un poco de atención a la semilla que cayó en buena tierra. Como puede verse, el fruto es desigual. Pero, incluso en el que produjo menos fruto —“treinta por uno”— la medida es muy generosa. Y es que Dios es generoso, de forma que cuando pide, da mucho más: «Quien encuentre su vida, la perderá; pero quien pierda por mí su vida, la encontrará» (Mt 10, 39). No puede entenderse una frase sin la otra. Y la vida que se encuentra no es únicamente la eterna, aunque esta sea la más importante. También se recibe un anticipo en este mundo. 43 2. LA CASA CONSTRUIDA SOBRE ROCA O SOBRE ARENA EL EVANGELIO DE SAN MATEO, justo al final del Sermón de la montaña, recoge esta exhortación de Jesús —en forma de parábola— para que todas las palabras que acaba de pronunciar sean bien acogidas. Por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca; y cayó la lluvia y llegaron las riadas y soplaron los vientos: irrumpieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre necio que edificó su casa sobre arena; y cayó la lluvia y llegaron las riadas y soplaron los vientos: se precipitaron contra aquella casa, y se derrumbó y fue tremenda su ruina (7, 24-27). La parábola trata de la novedad evangélica —“estas palabras mías” son el Sermón de la montaña—, pero este colofón tiene un nítido sabor tradicional israelita. Jesús acude al contraste, tan utilizado en la literatura sapiencial bíblica y extrabíblica, entre el sabio y el necio. Aquí se utiliza el término “prudente”, pero significa lo mismo que sabio. Nos hemos acostumbrado a utilizar el término “prudencia” para designar la cautela, pero esta 44 es solo una parte de la prudencia. En realidad, significa el hábito de tomar la decisión más adecuada en cada momento; es, pues, la sabiduría práctica. Por lo demás, la imagen de la próspera casa del sabio frente a la ruinosa casa del necio es una entre tantas de las empleadas por este tipo de escritos. Entresacamos del libro del Eclesiástico (o Sirácida) algunos ejemplos: Como casa en ruinas es la sabiduría para el necio, y la ciencia del insensato palabras incoherentes (21, 21). Armazón de madera ensamblado en un edificio no se desmorona en un terremoto; así, un corazón fundamentado en consejo bien pensado no se conmueve por temor alguno (22,19). Si no te sujetas al temor del Señor, pronto tu casa se verá en ruina (27, 4). A los que podemos añadir otros ejemplos procedentes del libro de los Proverbios. Los malvados se derrumban y desaparecen, pero la casa de los justos permanece (12, 7). La mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye con sus manos (14, 1). Con sabiduría se construye una casa, y con prudencia se sostiene (24, 3). Como puede verse, las palabras de Jesús de Nazaret son propias de un rabino conocedor de los libros sagrados. Puede notarse una pequeña adaptación en el hecho de que la amenaza para la casa en el libro del Eclesiástico es el terremoto, mientras que aquí son las inundaciones que siguen a las lluvias torrenciales. El antiguo libro sapiencial está escrito en Judea, mientras que la parábola culmina un sermón pronunciado en Galilea. Es impensable una riada de ese estilo en Jerusalén, situada en alto y donde llueve muy poco, mientras que alguna vez sufrió un terremoto; lo contrario que en Galilea, donde de vez en cuando se daban ese tipo de inundaciones. Sin embargo, no es esa la diferencia que cuenta. La diferencia esencial, como lo supieron ver sus oyentes, es la referencia a escuchar “mis palabras”. No a cumplir la Ley ni, como los escritores sapienciales veterotestamentarios, a hacer caso a las máximas de “los sabios” que ellos habían recopilado, sino a sus propias palabras. Con ello nos recuerda qué es el cristianismo. No consiste en la adhesión a un ideario, ni siquiera cuando es revelado desde lo alto; ni en el cumplimiento de un código moral y litúrgico; ni siquiera en las dos cosas juntas. Es el seguimiento de una persona, fruto de su encuentro con Él: Jesús de Nazaret, Jesucristo. Lo que hay que creer, lo que hay que vivir, nos lo traen sus palabras, y si hacemos caso a las mismas no es porque nos resulten convincentes —aunque eso ayude—, sino porque vienen de Él, que es el Hijo Unigénito del Padre, Dios de Dios. Aquí no lo dice de este modo; lo que viene a decir es que atender a sus palabras es atender a la Sabiduría divina. La parábola tiene unos destinatarios inmediatos: los oyentes del Sermón de la montaña. Pero también, como toda parábola, tiene una enseñanza universal. La primera 45 es la invitación a conocer sus palabras. ¿Dónde encontrarlas? Sobre todo, en la Sagrada Escritura, y particularmente en el Nuevo Testamento, en donde destacan los cuatro Evangelios. Con la célebre frase de san Jerónimo en el prólogo a su comentario a Isaías, podemos decir que quien no conoce las Escrituras no conoce a Cristo. Ciertamente, la Iglesia misma se encarga de hacer llegar la palabra de Dios a sus fieles, de forma que, asistiendo cada domingo a Misa, el fiel católico oye todo el Nuevo Testamento (menos la Pasión del Evangelio de san Juan, que se lee el Viernes Santo) y una selecta antología del Antiguo al cabo de tres años, pero esto hay que considerarlo como un mínimo imprescindible, lejos del ideal. Lo recomendable es una lectura diaria, aunque sea breve; se convierte así el libro sagrado, como también san Jerónimo señalaba en una carta, en algo «con lo que cada día Dios habla a los fieles». De todas maneras, no se trata de oír o de leer sin más, sino de escuchar y atender, con ánimo de asimilar y vivir lo aprendido. Cuando así sucede, y alguna vez incluso con no tan buenas disposiciones —el Espíritu Santo actúa como y donde quiere—, hay un nuevo descubrimiento de la grandeza de la persona y las palabras de Jesús de Nazaret. Quien rechaza esta conversión quizás piense que rechaza el mandamiento divino. En realidad, va más allá: rechaza la sabiduría divina. Por eso es necedad. Quien la sigue se puede encontrar que sucede como con las casas: siempre hay que hacer reparaciones. Pero no son más que eso; la casa, por lo demás, es sólida. Y lo sigue siendo incluso cuando parece que alrededor todo se viene abajo. 46 3. LA CIZAÑA ESTA PARÁBOLA TAMBIÉN ES RECOGIDA únicamente por el Evangelio de san Mateo. Es algo más larga que la mayoría de las anteriormente consideradas, con respecto a las cuales tiene algunas redundancias y algún elemento original. Es asimismo una de las pocas que Jesús explica: El reino de los Cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó espiga, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del amo de la casa fueron a decirle: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña?». Él les dijo: «Algún enemigo lo habrá hecho». Le respondieron los siervos: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». Pero él les respondió: «No, no vaya a ser que, al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, les diré a los segadores: “Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla; el trigo, en cambio, almacenadlo en mi granero”» (Mt 13, 24-30). El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre; el campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del Reino; la cizaña son los hijos del Maligno. El enemigo que la siembra es el diablo; la siega es el fin del mundo; los segadores son los 47 ángeles. Del mismo modo que se reúne la cizaña y se quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y apartarán de su Reino a todos los que causan escándalo y obran la maldad, y los arrojarán en el horno del fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre. Quien tenga oídos, que oiga (Mt 13, 37-43). Lo que no necesitaba explicación, porque era conocido por todos, es qué significaba esa conducta del enemigo. Era una vieja venganza oriental. La cizaña es una planta emparentada con el trigo —se la solía denominar en la zona “falso trigo”—, cuya espiga, cuando ambas eran verdes, es difícil de distinguir, de forma que se requería un detenido examen para ello. El grano de cizaña era tóxico —ahora sabemos que el causante es un hongo parásito—, aunque no mortal, de forma que, si se molía junto al de trigo, la harina resultante solía producir efectos desagradables como náuseas y vómitos. En Occidente, este tipo de venganzas —a veces, una cadena interminable— se solían realizar quemando el trigal ajeno; en Oriente las venganzas eran con frecuencia más sutiles, y esta inutilizaba por igual el trigal, y dejaba en el terreno alguna semilla. Esta parábola pone en escena al demonio. Él es el enemigo. Es interesante notar que el término griego original (έχθρος) se tradujo al latín no con la palabra hostis, el enemigo común —“el enemigo” al que suelen referirse los militares—, sino como inimicus, que significa el enemigo personal: no solo el que combate contra mí, sino el que lo hace porque me odia personalmente. Se le nombra con el término διαβολος, diábolos, de donde deriva “diablo”, que desde entonces se utiliza para designar al demonio, pues el significado original de la palabra griega es “calumniador” o “acusador”. Desde el principio de su predicación, el demonio es caracterizado por Cristo como padre de la mentira, y se muestra que su arma principal es la mentira calumniosa. Mentira que se hace más insidiosa cuando se mezcla con la verdad, como se pone de manifiesto en la parábola. En el Antiguo Testamento no encontramos la cizaña, pero sí la cosecha como símbolo del juicio divino, sobre todo del juicio reprobatorio de un pueblo. Así sucede en el libro de Jeremías acerca de Babilonia: «Porque esto dice el Señor, rey de Israel: “La hija de Babilonia es como una era cuando la apisonan: muy pronto le llegará el tiempo de la siega”» (Jer 51, 33). En términos parecidos se expresa el profeta Oseas, para decir que el reino de Judá (reino del Sur), a causa de sus pecados, acabará corriendo la misma suerte que el reino de Israel (reino del Norte): «También a ti, Judá, te está preparada la siega, cuando Yo cambie la suerte de mi pueblo» (Os 6, 11). La literatura apócrifa —los libros que pretendían pasar como bíblicos y no lo eran— veterotestamentaria tiene en este punto alguna aportación interesante. Así, el llamado “segundo (o “cuarto”) libro de Esdras” o “Apocalipsis de Esdras” incluye las siguientes palabras: «Acaso no preguntaban las almas de los justos sobre estas cosas desde su lugar, diciendo: “¿Cuánto tiempo seguiremos aquí?”. Y “¿cuándo llegará la cosecha de nuestra recompensa?”» (2 Esd 4, 35). Se trata de un texto judío prácticamente contemporáneo al Señor, y no solo aplica “la cosecha” a los justos en general, sino que también se refiere a la retribución individual, por boca de las almas que esperan “en su lugar” (“en sus cámaras” en el 48 original) la resurrección final y con ella el juicio. De todo esto puede deducirse que, si bien los Apóstoles y otros discípulos no habían entendido el sentido de la parábola, si había entre la concurrencia alguno versado en las Escrituras —como parece muy probable, porque los fariseos vigilaban a Jesús de Nazaret desde el principio de su predicación—, habría entendido bien su significado, al menos en lo sustancial. En la explicación que da Jesús a sus discípulos, es evidente quién es el autor de la siembra de trigo: Él mismo —con lo que de paso se confirma quién es el sembrador de la mostaza en la correspondiente parábola—. El título que utiliza, el hijo del hombre, es empleado por Jesucristo para referirse a Sí mismo. No deja de ser algo enigmático. La explicación remite al Antiguo Testamento; el texto central a este respecto se encuentra en el libro de Daniel: Seguí mirando en mi visión nocturna y he aquí que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Avanzó hasta el anciano venerable y fue llevado ante él. A él se le dio dominio, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará; y su reino no será destruido (Dan 7,1314). Entre los judíos, como entre otros pueblos semitas, la expresión “hijo de” algo significaba ese algo, si acaso enfatizado porque también su padre había tenido esa naturaleza o esa característica. En el Antiguo Testamento, tenemos un ejemplo en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes, en el que se menciona repetidamente a unos “hijos de los profetas”, cuando los profetas eran ellos mismos. En el Evangelio, vemos que sus conciudadanos se referían a Jesús como “el hijo del artesano”, y ciertamente José de Nazaret lo había sido, pero en realidad se referían sobre todo a que lo era Jesús mismo. Por lo tanto, “hijo del hombre” significa, en primer lugar, “hombre”. Pero el que aparece en el libro de Daniel es un hombre muy especial. Cualquier judío, letrado o no, podía reconocer en este pasaje los rasgos mesiánicos de este “hijo del hombre”. También parecía claro que “el anciano venerable” era Dios mismo. La sociedad actual menosprecia bastante al anciano, a quien ve como un hombre disminuido por los años, pero los antiguos veneraban la ancianidad, a la que veían como sinónimo de sabiduría, que había podido acumular gracias a su larga vida. El problema radicaba, si se hacía un análisis atento, en que al hombre descrito se le conceden propiedades divinas. El “dominio eterno” se veía, y con razón, como algo exclusivo de Dios, y por tanto indelegable. ¿Quién sería entonces ese “hijo del hombre”? De ahí que los expertos discutieran sobre esta figura, y ninguna hipótesis resultaba completamente satisfactoria. Desde la óptica cristiana, es fácil ver que se trata de Jesucristo, un hombre que a la vez era Dios. Y que su figura como distinta a la del anciano, hace alusión a que son el Hijo y el Padre de la Trinidad. Pero una interpretación así no le podía caber en la cabeza a ningún judío. Por eso, Cristo introduce su ser de Dios encarnado a través de una figura de la Sagrada Escritura, bien conocida, que permite, por una parte, entender que ya estaba anunciado en las Escrituras; y, por otra, que solo siendo así tenían pleno sentido las profecías mesiánicas. Más de un fariseo debió 49 entender que, más allá de que reivindicaba ser el Mesías —eso ya estaba claro—, las palabras de Jesús de Nazaret además parecían querer decir que también era Dios. La conveniencia de utilizar la expresión “hijo del hombre” se entiende mejor con perspectiva histórica. En la actualidad, el error más frecuente sobre Jesucristo es considerarlo como un hombre que trajo un mensaje de amor y paz, o de revolución social; el mensaje podría ser divino, pero la persona no. En cambio, en los primeros tiempos de la Iglesia el error solía ser el contrario: considerar a Cristo como Dios que toma una apariencia humana. Así se explican las palabras de la segunda Epístola de san Juan, escrita hacia el final del siglo I: «Porque han aparecido en el mundo muchos seductores, que no confiesan a Jesucristo venido en carne» (II Jn, 7). Por eso, no está de más subrayar, como lo hace esta expresión, que Jesús era verdadero hombre. A la vez, se trata de Alguien cuya siembra se remonta al principio de la humanidad, porque desde el principio el diablo sembró su cizaña. La misma historia la resume el libro de la Sabiduría con otras palabras. «Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad y lo hizo a imagen de su propia eternidad. Mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que son de su bando» (2, 23-24). Tanto estas palabras como las de la parábola compendian la historia de la humanidad. Constituyen al mismo tiempo una primera respuesta a una de las cuestiones más peliagudas que surgen al tratar de Dios: el problema del mal. ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué Dios, si es todopoderoso, no lo suprime? Aquí se contesta a la primera pregunta; a la segunda, solo de modo incompleto. Dios no ha creado el mal. En el primer capítulo del Génesis, cada vez que Dios añade seres a la creación, apostilla: «Y vio Dios que era bueno». Su capítulo tercero cuenta que el mal entró por el pecado del primer hombre, y este se produjo movido por la seducción del diablo. La condición dañada del hombre después de la caída, la sociedad que crea y que empuja al mal, y la instigación del demonio, son los que dan razón del mal en el mundo. Eso ya lo conocían los judíos, y aquí Jesús no hace sino reafirmarlo. ¿Y por qué no lo suprime? El libro de la Sabiduría no contesta a esta pregunta; solo dice que habrá una recapitulación final, en la que cada uno recibirá su merecido, y con ello se restablecerá la justicia que el hombre ha destruido en el mundo con el pecado. La parábola de la cizaña, mucho más escueta, se limita a decir que no es buena solución adelantar esa intervención divina, que conviene esperar al final. Podría decirse que una intervención dejaría sin efecto la libertad humana, y que con ello la extirpación del mal supondría el precio de que el hombre dejara de hacer un bien mayor que el mal que se quita. Cierto, pero no es tampoco la respuesta última. La respuesta definitiva que va a dar Jesús de Nazaret es la Cruz. Por ella, se va a obrar el portento de que el mal se va a convertir nada menos que en un catalizador de un bien de orden superior, divino y redentor. Donde le parecía al demonio que lograba su victoria sobre Dios, se llevaba a cabo su derrota final. Pero esta parábola fue pronunciada al principio de la vida pública del Señor, y todavía es pronto para dar a conocer esta respuesta divina. Por ahora, se pueden aplicar aquí las palabras que Jesús 50 pronunció ante la resistencia de Juan Bautista para bautizar a Jesús: Déjame ahora, así es como debemos cumplir nosotros toda justicia (Mt 3, 15). Sobre la descripción del juicio final, se pueden añadir algunos detalles. Podemos notar, corroborando lo señalado en la parábola de la red barredera, que, aunque aquí también se habla del premio, los ángeles aparecen solo para apartar a los réprobos. También coincide la descripción del infierno. Pero aquí se añade la referencia al premio. Y se puede ver —al igual que en otros pasajes— que resulta mucho más difícil aplicar la imaginación al premio que al castigo. No es muy difícil representarse un horno de fuego; lo es más intentar hacerlo con el brillar como el sol. Toda imagen del cielo resulta mucho más insuficiente que la correspondiente del infierno. El lenguaje humano no puede subsanarlo. Es algo que rebasa cualquier tipo de imaginación, y no nos queda más remedio que confiar en Dios, que promete un gozo indescriptible. Aquí, aparte del brillo solar, solo queda una pista: cuando Jesús habla de “almacenar en mi granero”, está diciendo que introducirá a los salvados en su propia casa. El Cielo es eso. Otro detalle en el que podemos fijarnos es la mención expresa del escándalo. Es obvio que causar el escándalo es parte de obrar la maldad. Nombrarlo aparte parece ser una forma de decir que este pecado es particularmente desagradable a los ojos de Dios, como el mismo Jesús dirá en otros momentos. Debemos recordar su significado. Etimológicamente, el término significaba el obstáculo que se ponía al paso de alguien para que cayese. En su sentido moral, es el pecado que consiste en incitar al prójimo a pecar. No hace falta que sea de modo público y notorio; es más, cuando se trata de pecados verdaderamente graves, lo más frecuente es que quien escandaliza trate de evitar esa notoriedad. El mayor escandalizador que existe, Satanás, suele actuar de una manera muy discreta, lo más discretamente que puede siempre que no quede comprometida su eficacia. Por lo demás, se puede encontrar en la parábola una enseñanza práctica a la que no se alude en la explicación, centrada en la doctrina que contiene. Se refiere a los siervos del señor, que son aquellos que procuran con su vida contribuir en la tarea salvadora del Señor, y en la siembra de buen trigo. Hay que reconocer que no quedan muy bien. Se habían dormido, cuando todo parece indicar que tenían que haber estado despiertos, al menos alguno de ellos que estuviera de guardia, porque existía efectivamente un irreconciliable enemigo. Cuando ven que crece la cizaña junto al trigo, en vez de reconocer su negligencia, van a su señor y preguntan, quizás con cara de pasmo, cómo ha podido suceder eso. Pregunta bastante tonta, pues la respuesta —que ponía a prueba la paciencia del dueño del campo— era evidente: ha sido un enemigo. No nos detendremos mucho sobre este aspecto, porque hay una parábola que específicamente lo aborda, y en su comentario dedicaremos más espacio a analizarlo. Pero aquí, en esta parábola, queda bastante claro que el demonio no duerme en su afán de hacer daño y, a lo que parece, tampoco sus seguidores. Esto, para los cristianos, debe ser motivo de reflexión. Hoy somos testigos de una expansión de la cizaña en la sociedad, traducida en una antropología que daña gravemente a la familia, trivializa la sexualidad, cambia los valores educativos y difunde una visión materialista del mundo y 51 del hombre. Ante eso, encontramos católicos que se preguntan “pero ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí?”. En el origen de estos males hay unas pocas personas que profesan un auténtico odio a Dios y a Jesucristo en particular, aunque pocos lo sepan; Satanás sigue actuando de noche. Pero la pregunta que deben hacerse los cristianos también puede inspirarse en esta parábola: “¿Nos hemos quedado dormidos?”. En muchos casos, se encuentra la dolorosa respuesta de que han empleado todas sus energías en sus fines personales —nobles, sin duda, en la mayoría de los casos—, sin preocuparse del campo de este mundo en donde Dios ha sembrado trigo de buena semilla. Y, ciertamente, es Dios quien siembra, pero cuenta con los hombres para cuidar de su trigal. Dormirse aquí es ponerlo a disposición del enemigo. Se puede añadir que, si una mirada al exterior descubre enseguida la cizaña, una mirada al interior del hombre la debe descubrir también. «Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos» (Catecismo de la Iglesia Católica, 827). Conocerla, reconocerla, intentar extirparla, es condición indispensable para contribuir a la gran tarea de sembrar la buena semilla de Cristo. Rehusar equivale a dormirse, en un sueño que aprovecha el enemigo para sembrar su cizaña también en nuestras propias personas. Cuando vemos el trigal sano y maduro, nos damos cuenta de que el esfuerzo por sanearlo ha valido la pena. 52 4. LOS DOS HIJOS ESTA PARÁBOLA ESTÁ PRONUNCIADA hacia el final de la vida pública de Jesús, cuando ya es patente el enfrentamiento entre Él y los dirigentes de Israel. No va dirigida a lo que hoy llamamos gran público, sino a este selecto grupo; en este caso, el Evangelio menciona a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, dos de los tres grupos que componen el Sanedrín, la especie de Senado que regía Israel bajo el dominio de Roma. No incluye a los escribas, el tercer grupo —equivale a decir los fariseos—, pero es más que probable que alguno de ellos estuviera también presente, pues en la parábola que inmediatamente sigue sí se les incluye. La escena tiene lugar en el Templo, en Jerusalén, el centro de la religión israelita. Al enunciado sigue una explicación, pero no es una aclaración como las que había hecho a sus Apóstoles en Galilea, sino una increpación a sus interlocutores, en unos términos nada conciliadores. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos; dirigiéndose al primero, le mandó: «Hijo, vete hoy a trabajar a la viña». Pero él le contestó: «No quiero». Sin embargo, se arrepintió después y fue. Se dirigió entonces al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: «Voy, señor»; pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? —El primero —dijeron ellos. 53 Jesús prosiguió: —En verdad os digo que los publicanos y las meretrices van a estar por delante de vosotros en el Reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros con un camino de justicia y no le creísteis; en cambio, los publicanos y las meretrices le creyeron. Pero vosotros, ni siquiera viendo esto os arrepentisteis después para poder creerle (Mt 21, 28-32). Las palabras de Jesús son sencillas; la parábola lo es, y la consecuencia no requiere mucha explicación. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos por cuenta de los romanos, una profesión odiosa a los ojos de los judíos. Pero, además, les tocaba a ellos repartir el cupo tributario de cada uno, y lo habitual era exagerar la demanda y quedarse ellos con la diferencia entre lo que Roma exigía y lo que ellos recaudaban. Por esta razón, formaban, junto con las prostitutas, el grupo humano más despreciable en Israel. El Evangelio de san Lucas da algunos detalles sobre la predicación de Juan Bautista junto al río Jordán. Resultaba asombroso que fueran “muchedumbres” a escuchar a quien parecía ser un profeta que predicaba en una zona semidesértica y no tenía reparo en denunciar sus pecados y la necesidad de arrepentimiento y conversión; como signo, practicaba un bautismo en el río. Entre quienes acudieron, san Lucas incluye un grupo de publicanos: Llegaron también unos publicanos para bautizarse y le dijeron: —Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó: —No exijáis más de lo que se os ha señalado (Lc 3, 12-13). No consta en el Evangelio que fuera a oír a Juan alguna prostituta, pero las palabras de Jesús indican que debió ser así; y, claro está, no hace falta mucha imaginación para deducir que Juan les debió responder que abandonaran inmediatamente esa profesión. Es bastante razonable pensar, por ejemplo, que la pecadora arrepentida de la que habla el mismo san Lucas más adelante (cfr. Lc 7, 36-50), había ido tiempo atrás al Jordán para escuchar a Juan, y que su arrebato de contrición y agradecimiento fuera despertado por las palabras que pronunció Jesús sobre Juan inmediatamente antes de la comida en que tuvo lugar esa escena (cfr. Lc 7, 24-35). Los interlocutores de Jesús eran buenos conocedores de las Escrituras, y probablemente vieron en sus palabras alguna resonancia del Antiguo Testamento que podía anunciar el repudio divino del pueblo que ellos representaban, lo cual se haría mucho más explícito en la parábola pronunciada inmediatamente después. El Dios de la antigua alianza no se presentaba como padre de cada israelita, pero sí del pueblo como tal, y a los dos hermanos —uno mejor que el otro, pero ninguno ejemplar— se les puede emparentar con las dos hermanas de las que habla el profeta Jeremías, que representaban al reino de Israel —ya desaparecido por entonces en la cautividad asiria— y al de Judá —al que se anunciaba el cautiverio babilónico si no se arrepentía—: 54 ¿Has visto lo que ha hecho la infiel Israel? Se iba por todo monte alto y bajo todo árbol frondoso a prostituirse allí. Y yo me decía: «Después de hacer todo eso, volverá a Mí». Pero no volvió. Su pérfida hermana Judá lo vio. Vio que yo había repudiado a la infiel Israel por todos sus adulterios y la había dado su libelo de repudio. Pero su pérfida hermana Judá no tuvo miedo, sino que fue y se prostituyó ella también. Tanto que, por la frivolidad de su fornicación, profanó la tierra. Cometió adulterio con la piedra y con el leño. Pero, a pesar de todo eso, su pérfida hermana Judá no volvió a Mí de corazón sino de mentira —oráculo del Señor—. Entonces me dijo el Señor: «Mejor se ha portado la infiel Israel que la pérfida Judá» (Jer 3, 6-11). La clave para comprender este texto es que, en el lenguaje profético, por adulterio se debe entender primariamente la idolatría —que en el culto a los dioses de la zona solía incluir una especie de “prostitución sagrada”—, debido a la semejanza que Yahvé mismo establece entre la alianza con su pueblo y la alianza matrimonial (por eso aquí se trata de dos hermanas, no de dos hermanos); y que ese tipo de cultos solían realizarse en lo alto de los montes y bajo árboles frondosos. Volviendo al texto de san Mateo, Jesús recrimina a los sanedritas que ni viendo lo que ocurría con Juan creyeron en él. No es san Mateo, sino san Juan, quien señala que enviaron desde Jerusalén lo que hoy llamaríamos una comisión, para enterarse bien de lo que sucedía junto al Jordán y, en el fondo, para analizar si ese pretendido nuevo profeta hacía o no sombra a su liderazgo (cfr. Jn 1, 19-27). No era la mejor de las intenciones, pero aun así tenían que haber visto la mano de Dios detrás de la asombrosa eficacia de la misión de Juan. No quisieron verlo. Y con ello, tampoco quisieron ver lo más importante que había hecho Juan: anunciar la llegada del Mesías, del Cristo, y hacerlo en la persona de Jesús. Pretendían ser los perfectos cumplidores de la Ley, pero en realidad con ello estaban ya pagados de sí mismos, y rehusaron creer en Jesús, que era precisamente la voluntad de Dios. Por el contrario, todo esto nos enseña, aunque parezca un contrasentido, el valor pedagógico del pecado. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, siguiendo el mal camino, la conciencia del hombre señala —con más fuerza después que antes— que se trata efectivamente de un camino equivocado, y que sus frutos son amargos. Hay quien lo reconoce y rectifica; otros, no. Unos cuantos publicanos y prostitutas, junto con otros pecadores, así lo hicieron. Las dos hermanas del texto de Jeremías no; los dirigentes de Israel en tiempos del Señor, tampoco. Lo más asombroso es que, tanto el texto neotestamentario como el veterotestamentario, enseñan que Dios ve el pecado mismo como una oportunidad para la vuelta a Él. Cuanto más bajo ha caído alguien, más se tiene que dar cuenta de la necesidad de una conversión, y no vemos a un Dios enfadado por tanta miseria humana, sino a un padre expectante de que toda esa miseria le pueda conducir de vuelta al lugar de donde no tendría que haber salido. También considera que la visión del pecado ajeno —y sus desagradables consecuencias— es otra oportunidad para la conversión de un corazón endurecido. Así lo esperaba de los judíos tras lo que había ocurrido con el reino del Norte, Israel. Así también lo esperaba de los fariseos. Y, 55 a pesar del tono duro de los textos bíblicos, se deja entrever a un Dios dolido porque ha sido en vano. Por tanto, nadie puede decir mientras viva en este mundo que, después de lo que ha podido hacer en la vida, ya es demasiado tarde para rectificar. El mismo san Lucas, que entre los evangelistas muestra una predilección por este mensaje, recoge el pasaje del llamado “buen ladrón”, que acudió al Señor en su último suspiro en la cruz (cfr. Lc 23, 40-43). Era un bandido, pero la misericordia de Jesús le abrió el cielo en el último momento. De este modo señala que hay personas que han caído en lo más bajo, y han obtenido misericordia. Si nos ceñimos al enunciado de la parábola, encontramos una imagen que trasciende todo tiempo y lugar. Podemos imaginar que más de un padre y una madre, al oírla o leerla, no habrán podido contener una sonrisa... Nadie es perfecto. Pero puestos a elegir, ¿con cuál nos quedamos? Si nos fijamos en las formas, el primero da mucho la lata, mientras que el segundo tiene un trato impecable. Sin embargo, lo que de verdad cuenta son los hechos, no las palabras ni las formas. Aparentar siempre ha sido atractivo. Aparentar lo que no se es incluye ya una falsedad, que puede degenerar en hipocresía. En el caso de los fariseos, era extrema. Hoy no vamos a encontrar a nadie que anuncie públicamente sus ayunos y oraciones. Pero podemos encontrar cristianos que prestan su colaboración con parroquias o entidades católicas, a veces de forma muy notoria, y hacen gala de fervor, pero que tienen a la vez una vida personal desarreglada. Si alguien les muestra la necesidad de convertirse y cambiar su vida, reaccionan como los fariseos: con irritación, con una indignación que tiene algo de postizo y mucho de soberbia. Encarnan a ese hijo que aseguraba querer trabajar en la viña, pero que en la práctica no lo hacía. También se ven verdaderas conversiones, a veces asombrosas, de personas que han sido grandes pecadores, pero que se arrepienten, acuden a la Penitencia y cambian de vida. Ciertamente, caben posturas intermedias —respuestas tibias, no del todo decididas, alejamientos no rectificados, etc.—, pero en todo caso se trata de ver de cuál de los dos hermanos está cada uno más cercano, y actuar en consecuencia. Por último, esta sencilla parábola nos puede decir algo sobre la vocación del cristiano. La Biblia utiliza más de una vez la figura de la viña como símbolo del pueblo de Dios: Israel antes de Cristo, la Iglesia después de Cristo. Dios llama —“vocación” procede del latín vocare, llamar— a sus hijos a trabajar a su viña, a contribuir a la edificación de la Iglesia. Las diversas vocaciones son modos específicos de hacerlo. La otra cara de la moneda de la santidad es el apostolado cristiano, esa contribución al bien común del pueblo de Dios. Ninguna vocación se puede resolver en una especie de relación intimista con Dios, sin la preocupación activa por su viña. Una “santidad” así, por mucha piedad que pueda haber o, aunque uno se sienta cercano a Dios, sería simplemente falsa. La santidad es la meta del cristiano, sí, pero es una santidad que responde a la llamada del Señor a trabajar en su viña. 56 5. LOS INVITADOS A LAS BODAS ESTA PARÁBOLA, EN LA QUE LA LLAMADA de Jesús es comparada con la invitación a una boda, aparece en san Mateo (22, 2-14) y san Lucas (14, 16-24). Parece que en realidad los textos corresponden a dos ocasiones distintas en las que Jesús utilizó la imagen de los convidados. San Lucas la refiere a la circunstancia en que un fariseo le invitó a comer. Su protagonista es un hombre (que) daba una gran cena (14, 16); san Mateo la sitúa en las discusiones con los fariseos al final de su vida pública, cuando ninguno de estos estaba dispuesto a invitarle, y el protagonista ya es “un rey” que celebra la boda de su hijo, un cambio particularmente significativo. Un fariseo que hubiera oído anteriormente la versión de Lucas, habría entendido muy bien el sentido de las modificaciones introducidas. En cualquier caso, el texto de san Mateo es más completo —es una parábola larga—, y lo transcribimos en primer lugar, aunque citaremos expresamente el otro texto, que merece un comentario particular. El reino de los Cielos es como un rey que celebró las bodas de su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas; pero estos no querían acudir. Nuevamente envió a otros siervos diciéndoles: «Decid a los invitados: mirad que tengo preparado ya mi banquete, se ha hecho la matanza de mis terneros y mis reses cebadas, y todo está a punto: venid a las bodas». Pero ellos, sin hacer caso, se 57 marcharon: quien a su campo, quien a su negocio. Los demás echaron mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se encolerizó, y envió a sus tropas a acabar con aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Luego dijo a sus siervos: «Las bodas están preparadas pero los invitados no eran dignos. Así que marchad a los cruces de los caminos y llamad a las bodas a cuantos encontréis». Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y se llenó de comensales la sala de bodas. Entró el rey para ver a los comensales, y se fijó en un hombre que no vestía traje de boda, y le dijo: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin llevar traje de boda?». Pero él se calló. Entonces el rey les dijo a sus servidores: «Atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera; allí habrá llanto y rechinar de dientes». Porque muchos son los llamados, y pocos los elegidos. Al final de la vida pública de Jesús de Nazaret, en el trato con los fariseos las cartas estaban ya boca arriba. Jesús era el “Hijo del Hombre”, pero también era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Ya dijimos, al tratar de las parábolas judías, que cuando un rabino pronunciaba una parábola en la que el protagonista era “un rey”, se estaba refiriendo a Dios. Aquí, el Rey tiene un hijo, y va a celebrar sus bodas. La alianza matrimonial era el símbolo más frecuente en el Antiguo Testamento para significar la alianza divina con su pueblo. A su vez, los profetas tenían anunciada una nueva alianza con la llegada del Mesías, y así era entendido por los sabios de Israel. Bastaría con esto para entender que las bodas del hijo están aludiendo a la nueva alianza. Se puede considerar además algún texto antiguo que utiliza la imagen de los desposorios, como el siguiente del profeta Oseas, que conocían muy bien los interlocutores de Jesús: Sucederá que aquel día —oráculo del Señor— me llamarás “Marido mío”, y no me llamarás más “Baal mío”. Quitaré de su boca los nombres de los baales, y no serán ya mencionados sus nombres. Aquel día sellaré a favor de ellos un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y los reptiles de la tierra; arco, espada y guerra eliminaré de la tierra, y haré que reposen tranquilos. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y derecho, en amor y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor (2, 18-22). (Baal era el ídolo cananeo más popular en el antiguo Israel). Tras el anuncio de la alianza, lo que sigue en la parábola es una mezcla de la respuesta del pueblo de Israel a lo largo de su historia con la respuesta de los contemporáneos, sus mismos interlocutores, algo que no resulta extraño en el lenguaje profético bíblico. Con respecto a lo primero, es fácil identificar a los profetas con los siervos que Yahvé envió sucesivamente para reclamar la fidelidad a la Alianza y que, según los casos, fueron recibidos con indiferencia, con maltrato y en ocasiones dándoles muerte. En relación con sus contemporáneos, se ajusta al relato de la parábola el que en un primer momento la reacción de los jefes de Israel fue de no hacer caso, y más tarde se fue empeorando el trato hasta conspirar para matar a Jesús, y realizarlo. Ni el anuncio de Juan Bautista, ni las parábolas del Reino predicadas al principio —para recordárselas, vuelve aquí a 58 empezar del mismo modo—, ni los milagros o las victorias sobre Satanás, ni la persona misma de Jesucristo y su doctrina, habían hecho mella en aquellos hombres que lo rechazaban cada vez con más odio. También, en lo que concierne al futuro, se puede observar algo que corresponde con las llamadas profecías escatológicas —las referentes al fin del mundo—, al mezclarse lo inmediato con lo final. Lo inmediato es el fin de Jerusalén, que aquí es llamada “su ciudad” porque lo es; lo último, el juicio final. En realidad, la imagen de las bodas viene referida no tanto al juicio mismo sino al siguiente acto, ya solo con los elegidos, de la fiesta “inaugural” de la consumación del reino. Si para el pasado acudimos a los antiguos profetas, para el futuro el lugar es el libro profético del Nuevo Testamento: el Apocalipsis. Allí encontramos esta figura, solo que el protagonista —el mismo— no es designado como el hijo del Rey, sino como el Cordero (la víctima pascual): ¡Aleluya! ¡Reinó el Señor, nuestro Dios omnipotente! Alegrémonos; saltemos de júbilo; démosle gloria, pues llegaron las bodas del Cordero y se ha engalanado su esposa; le han regalado un vestido de lino deslumbrante y puro: el lino son las buenas obras de los santos. Entonces me dijo: Escribe: «Bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero». Y añadió: Estas son palabras verdaderas de Dios (19, 6-9). El duro juicio sobre los invitados —no eran dignos— abre paso a que quien acuda a la celebración sea otro tipo de personas. Personas de todo tipo y condición. Los nuevos emisarios reales, los Apóstoles y quienes se les unan y les sucedan, tienen instrucciones de invitar a todo el que encuentren. “Todo el mundo”, diríamos en castellano, y en este caso es literalmente así. La nueva Alianza llamará a todas las gentes, nadie está excluido de la convocatoria al convite real. Ya lo predecía Oseas: la referencia a los animales, incluso los más impuros para un israelita como las serpientes, es una metáfora del carácter universal del nuevo pueblo de Dios, aparte de preanunciar que la Redención acabará por alcanzar de algún modo misterioso al entero cosmos. Sin embargo, una cosa es estar invitado a la boda y otra distinta que no se requiera al invitado poner algo de su parte. Los enviados, señala la parábola, trajeron a buenos y malos. Esto tiene que ver con el traje de boda. Puede parecernos cruel la sentencia al que carecía del debido traje. Deja de serlo cuando se sabe que, según las costumbres de entonces, a quien no podía llevar el traje adecuado, quizás por falta de recursos, el anfitrión le prestaba uno para la ocasión. Por eso en la parábola el rey pregunta primero el motivo de esa carencia. Solo cuando queda claro que es la negligencia, pronuncia la fatídica sentencia. San Agustín sostuvo, probablemente influido por el texto del Apocalipsis citado, que el traje de boda apropiado en este caso es la caridad. Es buena interpretación, pero posiblemente sea más preciso afirmar que es el principio de donde proviene la caridad: la gracia santificante. El cristiano la recibe por primera vez en el Bautismo, mediante el cual se reviste de Cristo. Es gratuito, don de Dios, pero a la vez requiere que el hombre ponga algo de su parte. En una sociedad cristiana, acostumbrada a que los bautizos sean 59 de recién nacidos, se puede olvidar con cierta facilidad que, cuando el bautizando tiene uso de razón, no se le pide solamente la fe, sino también la contrición de los pecados que haya cometido, que el sacramento perdona. Sin ella no se recibe la gracia. Después del Bautismo, el medio que Jesucristo puso a disposición de los hombres para recuperar la gracia si el pecado grave hace que se pierda, es otro sacramento: el de la Penitencia. La parábola nos habla de la necesidad de acabar nuestra vida en gracia. Pero Jesús mismo insistía en que no sabemos el día ni la hora de nuestro fallecimiento, y que por tanto había que estar en vela. Esto se traduce en la necesidad de vivir habitualmente en gracia de Dios, de forma que no tardemos en recuperarla mediante el sacramento establecido para ello si tenemos la desgracia de perderla. Sería una temeridad arriesgarse a ser el sujeto al que el rey pregunta por qué no tiene traje de boda, sin una respuesta convincente que dar. Las palabras de Jesús señalan cuál sería su destino final. ¿Y son de verdad pocos los que se salvan? En otra ocasión, le formularon a Jesús los Apóstoles la misma pregunta directamente (cfr. Lc 13, 23), y eludió responderla. El Apocalipsis no dice que sean pocos los salvados, sino más bien lo contrario: «una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas» (7, 9). Es posible que, en el contexto de la parábola, esa apostilla final de Jesús constituya una especie de contrapeso. Podría dar la impresión de que el hombre sin traje de boda era un caso aislado, una excepción. Y en la realidad no lo es. Tenemos la experiencia común de que hay personas que aceptan la contrición, aunque fuera en el último suspiro. Y de que hay otras que la rechazan. Un tercer caso, asimilable a esta última opción, es el de quienes muestran un falso arrepentimiento; falso, porque carecen de propósito de enmienda. En cualquier caso, en manos de cada uno –somos libres- está la decisión; lo que ya no está en nuestra mano cambiar es que para entrar en las bodas reales hay que ponerse el traje de boda, con lo que eso lleva consigo. Podemos añadir una aclaración semántica, para evitar cualquier asomo de predestinacionismo. En el idioma que se hablaba en la Palestina de Jesús, el término “muchos” se contrapone únicamente a “pocos”; pero no, como en nuestros idiomas europeos, a “todos”. Por eso, no se puede interpretar esa frase final como si hubiera personas que quedan al margen de la llamada divina. No es así, y los Evangelios dan fe de sobra acerca de que los llamados al nuevo reino de Dios son todos los hombres. La parábola recogida por san Lucas tiene una perspectiva diferente. No hace referencia a la historia del pueblo elegido, aunque la llamada a todos los que los siervos encuentren, sin importar que fueran de la peor condición social, también se ha de interpretar como la apertura del reino de Dios a todas las gentes (prueba indirecta de ello es la parábola del judío Johanan ben Zakkai transcrita en el capítulo correspondiente, e inspirada en esta: se debe notar cómo el ámbito de los invitados al convite no va más allá de los siervos del rey). En este caso, como en la parábola del sembrador, de lo que se trata es de la resistencia a la invitación divina en cualquier tiempo y lugar, y aquí el acento está en las excusas que se ponen en ese rechazo. He aquí el texto: Un hombre daba una gran cena e invitó a muchos. Y envió a su siervo a la hora de la cena para decir a los invitados: «Venid, que ya está todo preparado». Y todos a una 60 comenzaron a excusarse. El primero le dijo: «He comprado un campo y tengo necesidad de ir a verlo; te ruego que me des por excusado». Y otro dijo: «Compré cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlas; te ruego que me des por excusado». Otro dijo: «Acabo de casarme, y por eso no puedo ir». Regresó el siervo y contó esto a su señor. Entonces, irritado el amo de la casa, le dijo a su siervo: «Sal ahora mismo a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los tullidos, a los ciegos y a los cojos». Y el siervo dijo: «Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía hay sitio». Entonces dijo el señor a su siervo: «Sal a los caminos y a los cercados y obliga a entrar, para que se llene mi casa. Porque os aseguro que ninguno de aquellos hombres invitados gustará mi cena» (14, 16-24). En la antigüedad, y todavía hoy en muchos sitios, la invitación a un banquete es verdaderamente importante, de forma que las excusas para no asistir tenían que ser de fuerza mayor, pues de lo contrario se consideraba ofensiva esa ausencia. Ninguna de las expuestas lo es. La primera suena a falsa: nadie compraba un campo sin haberlo visto primero. La segunda es bastante tonta: si ya estaban compradas las yuntas, podía probarlas cualquier día, y desde luego no es algo que se haga a la hora de la cena. La tercera parece más seria, pero no lo es tanto: la respuesta obvia sería “pues ven con tu mujer”, pues en los banquetes solo para los hombres solía haber un convite paralelo con las mujeres. Pero, a la vez, esas excusas indican los aspectos principales de la vida de las personas, el trabajo y la familia. Ambos son por lo general bastante exigentes, y ambos constituyen el pretexto más extendido para no hacer apenas caso a Dios. Es más, podrían parecer unas excusas a medida para la sociedad contemporánea. El trabajo, sobre todo a partir de un cierto nivel social, absorbe más horas de las que en teoría son la dedicación prevista. A lo que hay que sumar el cuidado del hogar, cuando lo más frecuente es que los dos cónyuges tengan también un trabajo fuera del mismo. Y, ante este panorama, cuando se recibe la invitación divina a tomar a Dios en serio, con lo que eso conlleva, aflora enseguida la excusa: “Es que no tengo tiempo”. Casi ocurre lo que dice la parábola: “Todos a una” se quitan así de en medio. A muchas personas les puede parecer razonable el pretextar la falta de tiempo y el exceso de problemas, pero no lo es. No lo es, en primer lugar, porque significa relegar a Dios al final de la lista de prioridades, cuando debe ocupar el primer lugar. No solo es el Creador de nuestras vidas, sino quien les da sentido y quien nos proporciona una vida sin fin, al lado de lo cual toda cuestión terrena debe ser relativizada. Olvidarlo, aunque sea un olvido práctico y no teórico, supone vivir como si únicamente existiera esta vida para nosotros. Y posponer esa atención a la llegada de tiempos mejores o más descansados suele suponer un doble engaño: por una parte, es un planteamiento irreal, pues la vida tiende a dar problemas siempre, y además no sabemos si llegaremos con vida a esos tiempos soñados; y por otra parte, porque muchas veces se sigue en la misma postura cuando las ocupaciones se despejan algo, pues en el fondo es un problema de corazón y no de tiempo. Además, quien así razona tiene una idea desfigurada de lo que significa seguir de 61 cerca a Cristo. Solo sabe ver lo que se le pide, no lo que se le da. Y es que solo con la ayuda de la gracia divina puede el hombre encontrar la virtud y el ánimo necesarios para hacer frente de modo completo a las dificultades y retos de la vida. Dios recompensa siempre, ya en esta vida, el esfuerzo que el hombre pone para acercarse a Él. La alegría de vivir como un hijo de Dios contrasta con el mundo de prisas y ansiedades en que se sumerge quien vive de espaldas a Dios. A fin de cuentas, la parábola misma nos dice que la invitación no era a un funeral, sino a un banquete. A lo largo de la historia de la Iglesia, se han cumplido frecuentemente las palabras de Jesús en esta parábola en lo tocante a quiénes son los participantes en el banquete. San Pablo se lo decía así a los corintios: Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, si no, hermanos, vuestra vocación; porque no hay entre vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que Dios escogió la necedad del mundo para confundir a los sabios, y Dios eligió la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes; escogió Dios a lo vil, a lo despreciable del mundo, a lo que no es nada, para destruir lo que es, de manera que ningún mortal pueda gloriarse ante Dios (I Cor, 25-29). La invitación se ha dirigido a todos. Y claro está que ha habido sabios, poderosos y ricos que han respondido afirmativamente con decisión. Pero la historia señala que ha sido más frecuente que esa respuesta haya procedido de personas de condición más modesta. La parábola misma dice la causa de este fenómeno. Las personas importantes están “muy ocupadas” con sus tareas, y quizás amablemente, como en este relato, declinan aceptar la llamada al banquete. Era de esperar, pues en este punto la parábola de los invitados es una profecía. Como también lo es el final que les aguarda si no rectifican a tiempo. Una vez más, conviene insistir que la invitación era a una fiesta, no a compartir algo arduo u oscuro. El apostolado católico debe tener siempre en cuenta, empezando por el ejemplo, que un rasgo inequívoco de la vida cristiana es la alegría. 62 III. PARÁBOLAS DEL JUICIO DIVINO 63 1. LOS VIÑADORES HOMICIDAS ENTRE LA PARÁBOLA DE LOS DOS HIJOS y la de los invitados a las bodas, el Evangelio de san Mateo incluye la de los viñadores homicidas. Nos situamos por tanto al final de la vida pública de Jesús, donde el diálogo con los fariseos y sacerdotes de Israel es ya un abierto enfrentamiento. La parábola lo pone de manifiesto, y más aún el diálogo que le sigue, en la que el Maestro pone en claro el sentido de sus anteriores palabras. Por este motivo, conviene incluirlo en la transcripción que sigue: «Escuchad otra parábola: Había un hombre, dueño de una propiedad, que plantó una viña, la rodeó de una cerca y cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos de allí. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo lapidaron. De nuevo envió a otros siervos, más numerosos que los primeros, pero les hicieron lo mismo. Por último, les envió a su hijo, pensando: “A mi hijo lo respetarán”. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: “Este es el heredero. Vamos, lo mataremos y nos quedaremos con su heredad”. Y lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el amo de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?». 64 Le contestaron: «A esos malvados les dará mala muerte, y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo». Jesús les dijo: «¿Acaso no habéis leído en las Escrituras: “La piedra que desecharon los constructores, esta ha llegado a ser la piedra angular. Es el Señor quien ha hecho esto y es admirable a nuestros ojos?”. Por eso os digo que se os quitará el reino de Dios y se entregará a un pueblo que rinda sus frutos. Y quien caiga sobre esta piedra se despedazará, y al que le caiga encima lo aplastará» (21, 33-44). Anteriormente, al tratar de las parábolas del Antiguo Testamento, se omitía una de ellas por su estrecha ligazón con otra del Nuevo, de forma que se mostraría aquella al tratar de esta. Ese lugar es aquí. La parábola, narrada por Isaías, tiene alguna coincidencia textual y también alguna diferencia. El protagonista es el dueño de la viña —en esto coinciden ambos relatos—, y no hay arrendatarios, sino la viña misma, que representa al pueblo de Israel. El dueño pleitea con la viña, como solían realizarse los juicios en aquella época: junto a la puerta de la ciudad, para que todos los viandantes vieran la reclamación, interviniera quien tuviera algo que aportar a favor o en contra, y quedara garantizada la recta administración de justicia a la vista del pueblo. La transcribimos con los comentarios del profeta, que esclarecen el sentido de la parábola: Voy a cantar a mi amado la canción de mi amigo a su viña: Mi amado tenía una viña en una loma fértil. La cercó con una zanja y la limpió de piedras, la plantó de cepas selectas, construyó en medio una torre, y excavó un lagar. Esperó a que diera uvas, pero dio agraces. Ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá: juzgad entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña, que no lo hiciera? ¿Por qué esperaba que diera uvas, y dio agraces? Pues ahora os daré a conocer lo que voy a hacer con mi viña: arrancaré su seto para que sirva de leña; derribaré su cerca, para que la pisoteen; la haré un erial, no la podarán ni la labrarán, crecerán cardos y zarzas, y mandaré a las nubes que no descarguen lluvia en ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, la cepa de sus delicias. Esperaba juicio y encontró prejuicio; justicia, y encontró congoja (5, 1-7). No cabe albergar duda alguna, cuando se leen estos textos, sobre el significado de la viña, ni sobre la identidad de su dueño; aquí no hace falta presentarle como rey. Los oyentes estaban familiarizados con textos como este del salmo 80: «¡Oh Dios de los ejércitos, vuélvete! Mira desde los cielos, fíjate, ven a visitar esta viña. Protégela, es la que tu diestra plantó, el hijo que te adoptaste» (14). Hay algunas diferencias entre las dos parábolas, pero más importante es que hay una continuidad entre ellas, Aunque, más que una continuación de la de Isaías, la de Jesús es más bien una puesta al día de la misma. No sabemos exactamente cuándo pronunció Isaías su parábola, que en el texto original tiene forma de verso. Podemos apuntar, como momento más probable, hacia finales de reinado de Acaz, alrededor del 720 a. C., El reino del Norte, Israel, había caído ya en manos de los asirios (aunque el texto tenga una referencia a la casa de Israel, Isaías solo se refiere al reino de Judá), y el pueblo judío, teórico aliado —en realidad, vasallo— de 65 los asirios, vivía con una falsa seguridad, que le hacía estar relajado. Por si fuera poco, la alianza con Asiria había tenido un precio: además del tributo, el rey de Judá había tenido que rendir culto a los dioses asirios, y, peor aún, lo había introducido en Jerusalén. El abandono generalizado de la ley de Dios, desde el rey hasta el último súbdito, dio origen al mensaje que contenía la parábola: si no cambiaban, correrían la misma suerte que sus vecinos del Norte. Lo cual acabó sucediendo, tras nuevos avisos del Señor —sobre todo por boca del profeta Jeremías— algo más de un siglo más tarde, en el año 587 a. C., con la cautividad babilónica y la destrucción de Jerusalén y su templo. Si el texto de Isaías hacía alusión a las continuas infidelidades de los hebreos hasta ese momento, lo mismo hace la parábola de Jesús. Los siervos enviados eran quienes habían hablado en nombre del dueño: los profetas. A lo largo de la Historia del pueblo elegido, fueron bastantes, y prácticamente todos ellos coincidían en un mensaje de llamada a la conversión, y corrieron la suerte de los siervos de la parábola. La Biblia, es verdad, solo recoge el martirio del último de ellos, Juan Bautista. Pero hubo alguno más que corrió esa suerte. El Talmud lo afirma del mismo Isaías; depurando lo que las fuentes tienen de leyenda, al parecer había buena relación con el sucesor de Acaz, Ezequías. Pero a la muerte de este ocupó el trono su hijo Manasés, muy distinto de su padre, e hizo matar pronto al profeta, ya anciano. En otros casos, como Elías o Jeremías, fue la directa intervención divina la que evitó una muerte violenta (aún así, la tradición judía dice que Jeremías acabó asesinado). De otros muchos no sabemos qué suerte corrieron, pues la Biblia es parca a la hora de dar datos personales. Pero de todas formas esta persecución por parte de las autoridades israelitas no era un descubrimiento. Muy pocos años después de este encuentro de Jesús con ellas, los Hechos de los Apóstoles recogen la fuerte acusación de san Esteban, el primer mártir cristiano, al Sanedrín: «¡Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos! ¡Vosotros os estáis siempre resistiendo al Espíritu Santo: como vuestros padres, así también vosotros! ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Asesinaron a los que anunciaban la venida del Justo, del que ahora vosotros habéis sido traidores y asesinos» (7, 51-52). Obviamente, los sanedritas se enfurecieron al oír esto. También al escuchar la parábola de Jesús, pues «comprendieron que se refería a ellos» (Mt 21, 45). El cambio de protagonismo de la viña a los arrendatarios obedece en primer lugar a que en la época de Jesús la depravación no está tanto en el pueblo como en sus dirigentes. Y, sobre todo, abre paso a la aparición del hijo del dueño de la viña, Él mismo. Todo lo anterior preparaba su venida. Pero los que habían rechazado a los sirvientes se ensañan con el hijo. Se adelanta aquí a los fariseos y sacerdotes la crucifixión. Incluso el detalle de decir que lo sacaron fuera de la viña para matarlo hace referencia a ello. El Calvario quedó dentro de Jerusalén desde que, menos de quince años después de la muerte del Señor, Herodes Agripa amplió la ciudad y sus murallas, pero cuando tuvo lugar la crucifixión estaba junto a una puerta de entrada a la ciudad, por la parte de fuera. Tras la narración de la parábola, Jesús pronuncia una cita de las Escrituras. Son los versículos 22-23 del salmo 118. Los dos versículos anteriores enmarcan lo que afirma: 66 «Esta es la puerta del Señor: los justos entrarán por ella. Te doy gracias porque me has escuchado, y has sido mi salvación». Y los dos siguientes le dan su carácter mesiánico: «¡Señor, dame la salvación! ¡Señor, dame prosperidad! Bendito el que viene en Nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor». Él, Jesús, es el que viene en nombre del Señor, Él es la puerta de la salvación. Quien la rechace, será rechazado. Al primer rechazo del pueblo israelita siguió el destierro; el segundo rechazo también será un destierro, pero definitivo: detrás del Hijo de Dios ya no viene nadie. Llegados a este punto, podríamos pensar que la parábola trata de sucesos pasados, sin proyección posterior. Después de Cristo, ya no hay profetas. Antes de seguir, conviene aclarar el significado de “profeta”. No es, como mucha gente cree, quien predice acontecimientos futuros; eso solo es, por así decirlo, su certificado de autenticidad. Profeta, cuya etimología griega es “el que habla en nombre de otro”, es el que transmite un mensaje de Dios, el que habla en su nombre. Y no es del todo cierto que ya no haya profetas en la era cristiana. Hay solo uno, pero omnipresente: la Iglesia. Quien a vosotros os oye, a mí me oye (Lc 10, 16), son palabras del Señor que constituyen su credencial. No debe sorprender que haya recibido el mismo trato que los siervos de la parábola. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido perseguida, hostigada, maltratada, despojada, y, con mártires en todas las épocas —también hoy—, se pone de manifiesto que han querido suprimirla. A pesar de todo ello, seguirá siendo la voz de Dios hasta el final de los tiempos. En nuestros días es frecuente oír a personas que afirman que aceptan a Dios, incluso a Jesucristo, pero no a la Iglesia. Las palabras de Jesús que siguen a la frase arriba citada desmienten todo intento de convertir esa postura en algo honrado y válido: quien a vosotros os desprecia, a mí me desprecia; y quien a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado (Lc 10,16). El que haya malos ejemplos en el clero es, sin duda, doloroso, pero no se debe poner como pantalla para apartarse de la Iglesia. En el antiguo Israel también había profetas falsos y auténticos, y, lógicamente, lo que Dios pedía era seguir a estos últimos y no a los primeros. Ahora es igual: no faltan en la Iglesia magníficos ejemplos, pastores que guían con la palabra de Dios y con su ejemplo. En ellos encontraremos a quien los ha llamado al ministerio. ¿Tienen algún significado específico los elementos que se repiten en los dos relatos: la cerca, la torre, el lagar? Se incluyen para poner de manifiesto la generosidad divina. Lo dice el texto de Isaías: «¿Qué más pude hacer por mi viña, que no lo hiciera?». Hoy la agricultura está mucho más desarrollada, y hay maquinaria, abonos, etc., pero en aquella época lo mencionado resumía todos los cuidados que se podían realizar. Dios había dado a su pueblo una tierra fértil, y le había protegido y cuidado de todas las formas posibles. De ahí el dolor del dueño de la viña cuando vio los frutos que producía, los frutos de la ingratitud. En la parábola evangélica esa generosidad se acentúa. El contrato entre el dueño y los arrendatarios era el común de ese tiempo. Hay partes del mundo donde aún perduran los llamados “censos” —así se llama este peculiar arrendamiento— pagados en especie con 67 un porcentaje de la cosecha. Pero lo que ni entonces ni ahora sucedía es que el propietario se encargara de algo más que de dejar la viña plantada. Los oyentes de Jesús entendían que tenía que correr a cargo de los arrendatarios la eventual construcción de la torre o del lagar, o el levantamiento de una cerca. La gratitud es una noble virtud, y, cuando es hacia Dios, supone una actitud imprescindible; de lo contrario, se falsea la religión. La oración de acción de gracias es uno de los géneros principales de oración, y los dos Testamentos de la Escritura están llenos de ejemplos. Basta echar una ojeada a los salmos para darse cuenta de ello. El cristiano tiene muchos motivos de agradecimiento. Ha recibido de Dios la vida y el mundo que habitamos. Ha recibido la Revelación divina, y la gracia. Pero, sobre todo, ha recibido al mismo Hijo de Dios, que nos redime y nos abre la puerta para nuestra propia adopción como hijos de Dios. Y, como dice san Pablo, «si somos hijos, también herederos: herederos de Dios, coherederos de Cristo» (Rom 8, 17). No se puede pretender más. Mientras que, por el contrario, el pecado, del tipo que sea, supone recibir esta oferta divina como los cultivadores de la parábola recibieron a los servidores, e incluso al hijo del dueño. Se puede objetar que se comete sin esa mala intención que se muestra en la parábola, pero no sirve como excusa: en el mejor de los casos, supone un desprecio a quien tanto nos ha dado y tiene todo el derecho de recibir el fruto de su magnanimidad. No puede haber mayor ingratitud. 68 2. LOS TALENTOS Y LAS MINAS SE SUELE CONSIDERAR QUE ESTAS DOS parábolas son la misma, contada con pequeñas diferencias por dos evangelistas —san Mateo y san Lucas—. Son la misma en cuanto al contenido esencial y la estructura, y por eso las presentamos juntas. Pero parece más probable que se tratara de un mismo mensaje transmitido en dos momentos distintos. Eso hace que se trate en realidad de dos parábolas. Por eso se exponen las dos: en primer lugar, la de los talentos —de san Mateo—, para después fijar la atención en las variantes de la de las minas, incluida en el Evangelio de san Lucas. El tema que tratan es el juicio divino al acabar la vida. Se trata del llamado juicio particular, el que encuentra cada persona inmediatamente después de la muerte, y no tanto del juicio final. En el Evangelio de san Mateo se sitúa justo antes de la narración del juicio final. Corresponde por tanto al final de la predicación de Jesús de Nazaret. La de san Lucas se sitúa justo antes de su ministerio final en Jerusalén. En los dos casos, se trata de los capítulos finales de su vida mortal. Son parábolas largas, sobre todo la de san Mateo, que transcribimos a continuación: Porque es como un hombre que al marcharse de su tierra llamó a sus servidores y les entregó sus bienes. A uno la dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno solo: a cada cual según su capacidad; y se marchó. El que había recibido cinco talentos fue 69 inmediatamente y se puso a negociar con ellos y llegó a ganar otros cinco. Del mismo modo, el que había recibido dos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el amo de dichos servidores e hizo cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido los cinco talentos, entregó otros cinco diciendo: «Señor, cinco talentos me entregaste; mira, he ganado otros cinco talentos». Le respondió su amo: «Muy bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho: entra en la alegría de tu señor». Se presentó también el que había recibido los dos talentos y dijo: «Señor, dos talentos me entregaste; mira, he ganado otros dos talentos». Le respondió su amo: «Muy bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho: entra en la alegría de tu señor». Cuando llegó por fin el que había recibido un talento, dijo: «Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; por eso tuve miedo, fui y escondí tu talento en tierra: aquí tienes lo tuyo». Su amo les respondió: «Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido; por eso mismo debías haber dado tu dinero a los banqueros, y así, al venir yo, hubiera recibido lo mío con los intereses. Por lo tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los diez». Porque a todo el que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, arrojadlo a las tinieblas de afuera: allí habrá llanto y rechinar de dientes (25, 14-30). La primera enseñanza de la parábola es obvia: existe un juicio particular, todo hombre encontrará un juicio divino al finalizar su vida, con un premio y un castigo. Podría parecer que esta creencia estaba generalizada en Israel, pero no era así, y aún hoy es un tanto confusa. La Revelación divina anterior a Cristo se va desarrollando en la historia, de forma que la recompensa por las buenas obras va trasladándose de este mundo al más allá. Una expresión de lo primero la encontramos en el libro de los Proverbios: «Si el justo recibe su paga en la tierra, ¡cuánto más el malvado y el pecador!» (11, 31). En el libro de Joel, uno de los más antiguos “profetas escritores”, encontramos el anuncio de un juicio final: (…) reuniré a todas las naciones, y las haré bajar al valle de Josafat; allí entablaré juicio contra ellas a favor de mi pueblo y de mi heredad, Israel, al que dispersaron entre las naciones, y a favor de mi tierra, que se repartieron (4, 2). Como puede verse, parece tratarse de un juicio colectivo más que de uno individual, y ceñido al pueblo elegido, que ha sufrido o va a sufrir invasiones y deportaciones. Que el lugar sea misterioso (“valle de Josafat” significa “valle del juicio divino”), no altera el carácter terrenal del juicio, y el castigo no se especifica. Más cercano a la doctrina de Jesús es lo que señala el libro de Malaquías, uno de los últimos profetas, que sale al paso de las quejas acerca de la falta de recompensa que tiene el servir a Dios y guardar su ley: Pero los temerosos del Señor hablan entre sí de otra manera, y el Señor les atiende y 70 les escucha. En su presencia se escribe un libro de memorias en favor de los que temen al Señor y honran su Nombre. Serán mi propiedad —dice el Señor de los ejércitos— el día que Yo actúe. Me apiadaré de ellos como se apiada un hombre de su hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ved que llega el día, ardiente como un horno, en que todos los arrogantes y los que practican la impiedad serán como paja: el día que ha de venir los abrasará —dice el Señor de los ejércitos— hasta que no les quede ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis ni Nombre, se elevará el sol de justicia, que trae la salud en sus alas; y saldréis brincando como becerros cebados (3, 16-20). La referencia al libro asegura que esta vez se promete un juicio individual, con premio o castigo, aunque todavía dentro de unos contornos algo borrosos, que permitían diversas interpretaciones. Para encontrar el juicio de cada uno con una proyección en el más allá hay que acudir a los últimos textos del Antiguo Testamento: en concreto, al segundo libro de los Macabeos y al libro de la Sabiduría. En el primero, el capítulo 7 narra el martirio de siete hermanos con su madre. A partir del segundo hermano, todos ellos increpan al pérfido rey Antíoco —el que los torturaba hasta la muerte—, diciendo que para ellos esperaba el premio a su martirio tras resucitar, mientras que al rey le esperaba la condena. Se transcriben aquí parte de las palabras del último de ellos, el más joven: Porque tú, sacrílego, el más impío de todos los hombres, no te ensalces vanamente alimentando esperanzas inconfesables cuando levantas la mano contra los hijos del cielo, pues todavía no has escapado al juicio del Dios todopoderoso que ve todas las cosas. Porque ahora nuestros hermanos, tras haber soportado un breve tormento, han adquirido la promesa de Dios de una vida eterna; pero tú sufrirás por el juicio de Dios el justo castigo de su soberbia (7, 34-36). El libro de la Sabiduría dedica el capítulo 5 al juicio divino, además de referirse a él en otros lugares. Aquí recogemos las palabras correspondientes al premio de los justos: Los justos, en cambio, viven para siempre, en el Señor está su recompensa y el Altísimo se cuida de ellos. Por eso recibirán de manos del Señor la dignidad real y una diadema hermosa; porque los cubrirá con su diestra y los protegerá con su brazo (5, 15-16). Estos textos son suficientemente claros, aunque la parábola evangélica añada la certeza de la inmediatez del juicio a la muerte de cada uno. De todas formas, tanto el texto de los Macabeos como el de la Sabiduría fueron escritos originalmente en griego, y por ello el judaísmo no los tiene como inspirados. En los tiempos del Señor, había disparidad de creencias: desde la clase sacerdotal —los llamados “saduceos”— que no creía en la resurrección y la vida eterna, hasta los fariseos que afirmaban lo uno y lo otro. De ahí que la parábola de los talentos aportaba a los oyentes la certeza en el juicio. 71 Apenas habla del premio y el castigo. El castigo es referido como las tinieblas exteriores, añadiendo que se trata de una vida desgraciada. Sobre el premio, no hay descripciones, en el fondo porque no puede haberlas. Como dice san Pablo, citando a Isaías (cfr. Is 64, 4), «ni ojo vio ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre, las cosas que preparó Dios para los que le aman» (I Cor 2, 9). O sea, es indescriptible. Pero la parábola sí contiene una alusión a la gran magnitud del premio. Un talento no era propiamente una moneda sino lo que hoy denominamos una unidad contable. Aunque su valor exacto varía algo según lugares y épocas, podemos situarlo alrededor de unos 30 kilogramos de plata, una verdadera fortuna para los oyentes de Jesús. Por eso debió asombrar a la concurrencia que se refiriera a cinco talentos como “lo poco”, una nadería en comparación con el premio. En esta sociedad de la imagen, parece que lo que no es reducible a una imagen es despreciable, y la imaginación humana se ha esforzado en intentar tener una cierta imagen del cielo. En vano. No es de extrañar que los intentos de dar una descripción sean poco atractivos. En el fondo, son un engaño. Aquí debe entrar la fe: no podemos hacernos una idea, un concepto, una imagen, pero sabemos que será algo maravilloso. En esta vida no podemos decir mucho más. Otra novedad de la parábola es que no se medirá a todos bajo un único rasero, sino conforme a lo que cada uno ha recibido. Es una lógica conclusión de la justicia, pero lo cierto es que no nos acordamos mucho de ello. Tiene que mover a reflexión a quienes hemos recibido mucho: la gracia y la educación en la fe desde pequeños, una familia estable en la que se podía madurar sin grandes obstáculos, quizás una ayuda espiritual cercana para volver a Dios si nos habíamos alejado de Él o sencillamente para no alejarnos, una comodidad material que entre otras cosas permitía cultivar el espíritu, y quién sabe qué otros dones. Nos fijamos, y hacemos bien, en los materialmente desfavorecidos, pero menos en los desfavorecidos espiritualmente. Lo que más llama la atención en la parábola es lo sucedido con el que había recibido un solo talento. Puede decirse que no ha hecho nada malo: no ha robado ni defraudado, no ha gastado de mala manera lo recibido ni ha hecho un mal uso de ello. Incluso había conservado el talento con cuidado, pues en la antigüedad la mejor manera de conservar el dinero era enterrarlo en secreto. Pero tampoco había hecho nada bueno. Es una llamada de atención a las personas que esconden su egoísmo diciendo que no han hecho mal a nadie, sin darse cuenta de que eso mismo podría decirse de su gato. Son personas que viven para sí mismas, a ser posible con una vida cómoda, haciendo lo mínimo para no quedar mal con el prójimo ni —si tienen algo de fe— con Dios. Son los que quieren “cumplir” con Dios, pero se quejan de que la moral de la Iglesia —a la que consciente o inconscientemente separan de Dios, como si no fuera el Cuerpo de Cristo y estuviera asistida por el Espíritu Santo— es demasiado estricta y no les comprende. Son los que quieren un buen sacerdote en una parroquia cercana y un colegio de buenos religiosos para educar a sus hijos, pero si uno de estos manifiesta una vocación divina de entrega comparable a la que tienen otros para servirle, trata por todos los medios de disuadirle. Son los que les inculcan un ideal de vida puramente mundano, aunque, eso sí, decente. Son los que repiten una y otra vez que en la vida nadie regala nada, para convencerse a sí 72 mismos de que es una ingenuidad ser generosos. Son los que viven dominados por el miedo a perder lo que tienen, mucho o poco. Lo dice la parábola misma: «Tuve miedo…». Da la impresión, al leer la parábola, de que el que no había negociado su talento tenía la respuesta bien preparada, y pensaba que la excusa iba a ser aceptada. En realidad, la sentencia recuerda a la que recibió el rey Baltasar en el convite que narra el libro de Daniel: «Has sido pesado en la balanza, y se te encuentra falto de peso» (Dan 5, 27). Como aquel, este siervo no puede entenderla. Tiene una excusa preparada: «Sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste». Es una expresión cuyo equivalente contemporáneo es “que exageras”, “que te pasas”. Es un intento, tan propio de este tipo de personas, de que sea su señor —Dios mismo— quien tenga que justificarse. Este no va a discutir, sino que le toma la palabra: o sea, que sabías que soy exigente, a pesar de todos los intentos de convencerte de lo contrario. Su señor le llama siervo inútil, no le llama siervo malvado. No es un ladrón, ni un homicida, ni un adúltero. En realidad, basta con ser inútil para ser rechazado. La parábola lucana de las minas es muy semejante a la de los talentos, pero tiene algunas diferencias: Un hombre noble marchó a una tierra lejana a recibir la investidura real y volverse. Llamó a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo: «Negociad hasta mi vuelta». Sus ciudadanos le odiaban y enviaron una embajada tras él para decir: «No queremos que este reine sobre nosotros». Al volver, recibida ya la investidura real, mandó llamar ante sí a aquellos siervos a quienes había dado el dinero, para saber cuánto habían negociado. Vino el primero y dijo: «Señor, tu mina ha producido diez». Y le dijo: «Muy bien, siervo bueno, porque has sido fiel en lo poco, ten potestad sobre diez ciudades». Vino el segundo y dijo: «Señor, tu mina ha producido cinco». Le dijo a este: «Tú ten también el mando de cinco ciudades». Vino el otro y dijo: «Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo, pues tuve miedo de ti porque eres hombre severo, recoges lo que no depositaste y cosechas lo que no sembraste». Le dice: «Por tus palabras te juzgo, siervo malo; ¿sabías que yo soy hombre severo, que recojo lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado? ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así, al volver yo lo hubiera retirado con los intereses». Y dijo a los presentes: «Quitadle la mina y dádsela al que tiene diez». Entonces le dijeron: «Señor, ya tiene diez minas». Os digo: «A todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará. En cuanto a esos enemigos míos que no han querido que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos en mi presencia» (19, 1227). La diferencia más notable con la parábola de los talentos es el añadido de los enemigos que envían una embajada en su contra. San Lucas aclara que la enseñanza tuvo lugar cerca de Jerusalén, y aunque no dijera nada al respecto, resultaba indiscutible que había sido en Judea. Porque corresponde a un episodio histórico, que las autoridades judías de cierta edad tenían que recordar muy bien. Casi treinta años antes había muerto el rey 73 Herodes el Grande, un hombre inteligente y astuto, a la par que un asesino paranoico. Repartió su reino entre varios de sus hijos, y Judea correspondió a Arquelao. Este demostró que era menos hábil que su padre, pero igualmente sanguinario. Harto de él, el Sanedrín judío envió una embajada a Augusto con el mismo mensaje que se lee en la parábola: “No queremos que este reine sobre nosotros”. El emperador romano les escuchó, y envió a Arquelao a un exilio dorado a la Galia (la actual Francia) en el décimo año de su reinado, aunque lo que decretó —el gobierno directo de Judea por parte de Roma— no fuera del agrado de los judíos. ¿Cuál era, pues, el mensaje en este caso? Pues sencillamente que el recurso podía servir para deshacerse de un reyezuelo, pero no del Rey universal. Su rechazo de Jesús solo iba a servir para su condena. El rechazo de Dios en la vida de uno no va a cambiar el sentido de la existencia humana, ni su final último. Por lo demás, la parábola difiere de la de los talentos solamente en pequeños detalles, aparte del lapsus de san Lucas, que al inicio hablaba de diez siervos, cuando en la rendición de cuentas resulta que solo eran tres, como con los talentos. Uno de estos detalles es la instrucción que reciben los siervos: negociad mientras vuelvo. Nada más. No faltan quienes desean la seguridad de un manual de conducta o unas instrucciones detalladas. La respuesta divina es la libertad. Una libertad que no es absoluta —hay que rendir cuentas—, pero que es real. Cada uno tiene que administrar su vida, tomar sus decisiones, ver en cada momento qué es lo procedente. Al Señor no parece importarle mucho que el resultado sea desigual. No increpa al que ganó cinco minas preguntándole por qué no había ganado diez como su compañero cuando ambos habían recibido lo mismo. Ciertamente señala que la recompensa no es idéntica para todos —algo que no aparecía en la parábola de los talentos—, pero lo más importante es que hay recompensa para quien haya negociado bien la vida que le ha dado Dios. Recompensa que, una vez más, es desproporcionada con lo recibido y obtenido. La “mina” no era un yacimiento de minerales valiosos, cuando se especifica que era dinero y que cabía en un pañuelo. Era otra unidad contable, en este caso mucho menos valiosa que el talento: algo más de medio kilo de plata. El porqué de esta rebaja quizás sea porque la recompensa se especifica, y Jesús quiere una vez más subrayar la grandeza de lo que se gana en comparación con lo que se pide. Queda por ver lo que significan las palabras A todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará, que a primera vista pueden parecer algo crueles, como pensaron los siervos cuando se ordena pasar la mina del último de los siervos al que ya tenía diez. No se trata de bienes materiales, ni de fortuna alguna de este mundo. Se trata de bienes espirituales. El Señor puede ser exigente, pero el esfuerzo de trabajar en su causa tiene ya una recompensa en esta vida. Satisface la conciencia, alegra el corazón, con la alegría de quien sabe que está gastando su vida en lo que realmente le hace mejor persona y lo que vale la pena. Quienes rechazan esa exigencia no comprenden esto, y piensan que la religión consiste en privarse de muchas cosas agradables y pasarlo mal aquí a cambio de la promesa de una hipotética felicidad en la que no ven un atractivo. No es así, y por eso a quien ya había ganado la relativa felicidad 74 que proporciona esta vida cuando se cumple la voluntad de Dios, se le añade, y se le añade una felicidad inimaginable. Cuando se rechaza, es el vacío y la tristeza las que se adueñan de la persona, tras el disfrute de alguna alegría pasajera. Esto último es “lo que tiene el que no tiene”, y tras el juicio divino se quedará incluso sin esos alivios. 75 3. LAS DIEZ VÍRGENES ESTA PARÁBOLA SOLO SE ENCUENTRA en el Evangelio de san Mateo, inmediatamente antes de la de los talentos. Posiblemente las dos se dijeron en la misma ocasión, pues el núcleo del mensaje es el mismo. He aquí el texto: Entonces el reino de los Cielos será como diez vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes; pero las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo aceite; las prudentes, en cambio, junto con las lámparas llevaron aceite en sus alcuzas. Como tardaba en venir el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: «¡Ya está aquí el esposo! ¡Salid a su encuentro!». Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Y las necias les dijeron a las prudentes: «Dadnos aceite del vuestro porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes les respondieron: «Mejor es que vayáis a quienes lo venden y compréis, no sea que no alcance para vosotras y nosotras». Mientras fueron a comprarlo vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Luego llegaron las otras vírgenes diciendo: «¡Señor, señor, ábrenos!». Pero él les respondió: «En verdad os digo que no os conozco». Por eso, velad, porque no sabéis el día ni la hora (25, 1-12). 76 La escena se nos antoja bastante pintoresca a nosotros, pero resultaba familiar para los oyentes de Jesús. En esa época y lugar la celebración del matrimonio se dividía en dos momentos, que podían tener lugar en días distintos. En primer lugar, estaban los desposorios, la ceremonia en la que se otorgaba el consentimiento mutuo. Y en segundo, la boda propiamente dicha, que consistía en un traslado solemne de un cónyuge a la casa del otro, acompañado cada uno de ellos de sus amigos o amigas solteros: son las diez vírgenes de la parábola. El único detalle extraño en el relato es que era habitualmente la esposa la que era conducida; si cambia aquí, el motivo es que Jesús habla de sí mismo: Él es el novio. No es una escena que tenga raigambre en el Antiguo Testamento, aparte de utilizar el recurso, tan frecuente en la literatura sapiencial, de la contraposición entre el sabio y el necio. En el Nuevo, Juan Bautista se presenta en una ocasión como el amigo de novio cuando sus interlocutores quieren azuzar una rivalidad entre él y Jesús de Nazaret (cfr. Jn 3, 29), y Jesús mismo alude a sus apóstoles como los amigos del novio cuando los discípulos de Juan preguntan por qué no ayunan como ellos (cfr. Mt 9, 15), quizás haciéndoles recordar lo que Juan había dicho previamente de él mismo. Pero la comparación no tiene ninguna reminiscencia en las Escrituras judías, sino que sencillamente está tomada de las costumbres del momento. La primera enseñanza de la parábola es la que ofrece el Señor mismo: velad, porque no sabéis el día ni la hora. El momento de la llegada del novio era sorprendente. Lo habitual es que fuera al anochecer —de ahí que el cortejo se adornara con lamparillas de aceite encendidas—, en la puesta del sol; en cambio, aquí llega a medianoche, o sea, unas cuatro horas después, un retraso más que considerable, una hora verdaderamente inesperada. El Señor llama reiteradamente a esta vela, saliendo al paso de la inconsciencia humana que tantas veces aplaza la reconciliación con Dios a un futuro indeterminado, sin que en realidad sepa si ese día llegará para él o ella o, como en la parábola del rico insensato, esa misma noche le pedirán cuentas. Al igual que sucede en las parábolas de los talentos y las minas, lo reprobado no es tanto la malicia como la negligencia. Desde siempre se ha considerado que las necias eran vírgenes, cuando podrían haber sido otra cosa. Los Padres de la Iglesia vieron en el aceite la caridad, lo cual es evidentemente acertado, aunque un poco genérico. El tipo de persona encarnado en las vírgenes necias es distinto del que enterró su talento. Aquí lo que se sugiere es la confrontación entre una sensatez centrada en lo importante, y una atolondrada frivolidad. En nuestros tiempos no es difícil ver personas que tienen su vida, su cabeza y su conversación totalmente absorbidas por trivialidades. Es el llamado consumismo, con el afán de estar a la última de lo que se vende. Es la insaciable curiosidad, que parece querer saber todo de lo que no importa mientras se deja de lado lo verdaderamente importante. Es, en muchos casos, una vida obsesionada por la apariencia, y en algunos casos por la ostentación y se caracteriza por compararse continuamente con los demás para ver qué tienen, qué han comprado, cuánto ganan. Es el estar todo el día pendiente de los cacharros electrónicos, “conversando” con cualquiera, viendo videoclips más o 77 menos curiosos y/o divertidos y cualquier otra cosa que ofrezca la técnica para estar pegado a una pantalla. Es el afán constante por la imagen corporal, la salud y la forma física, sin regatear esfuerzo alguno para conseguir —o al menos aparentar conseguir— lo deseado. Se debe entender esto bien. Es muy razonable cuidar de uno mismo, pasarlo bien con algún videoclip, tener aficiones, y consumir todo tipo de productos. Lo que ya no está tan bien es llenar la vida solo con esas cosas. Con otras palabras: es necesaria la templanza. La sociedad moderna presenta todo tipo de atracciones; algunas a cosas en sí mismas buenas, otras no tanto. En cualquier caso, se hace necesario un esfuerzo para poner cada cosa en su sitio. Un estudiante necesita dedicación para estudiar, un padre de familia para atender a su esposa e hijos, y todos para dedicar tiempo a Dios. Por eso hay que plantear la templanza en un sentido positivo: no es solo impedir enganches que nos atrapan, sino sobre todo conservar la voluntad para dedicar lo necesario a lo que vale la pena. La frivolidad, sea cual sea su modalidad, va poco a poco ahogando la vida espiritual, hasta no dejarle cabida. En este relato, no debe pensarse en un castigo solo por un olvido incidental. No lo era: cuando sucede lo mismo con las cinco necias, es porque el aceite de repuesto no estaba en la cabeza de ninguna, pensaban en otra cosa. Puede a primera vista parecer un poco radical la sentencia del señor de la parábola al cerrar la puerta a las vírgenes necias, pero resulta bastante justo decir “no os conozco” a quienes no han movido un dedo para conocerle a Él. 78 4. EL RICO EPULÓN Y EL POBRE LÁZARO ESTA PARÁBOLA SOLO SE ENCUENTRA en el Evangelio de san Lucas. Es bastante peculiar en varios sentidos. Exponemos en primer lugar el texto: Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo, y todos los días celebraba espléndidos banquetes. En cambio, un pobre llamado Lázaro yacía sentado a su puerta, cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán; murió también el rico y fue sepultado. Estando en los infiernos, en medio de los tormentos, levantando sus ojos vio a lo lejos a Abrahán y a Lázaro en su seno; y gritando, dijo: «Padre Abrahán, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy atormentado en estas llamas». Contestó Abrahán: «Hijo, acuérdate de que tú recibiste bienes durante tu vida y Lázaro, en cambio, males; ahora aquí él es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, entre vosotros y nosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieren atravesar de aquí hasta vosotros, no pueden; ni tampoco pueden pasar de ahí hasta nosotros». Y él dijo: «Te ruego entonces, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormentos». 79 Pero replicó Abrahán: «Tienen a Moisés y los Profetas. ¡Que los oigan!». Él dijo: «No, padre Abrahán; pero si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán». Y le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los Profetas, tampoco se convencerán aunque uno resucite de entre los muertos» (16, 19-31). La primera peculiaridad de esta parábola es que aparecen nombres propios. No lo es “Epulón”, que no aparece en el relato, y es un apodo puesto por los comentaristas que en latín viene a significar “banqueteador”. Lázaro sí es un nombre propio, bastante frecuente en Israel —el Señor resucitó a un Lázaro real—; en el original hebreo es Eleazar, que significa “Dios ayuda”, y posiblemente ha sido escogido para dar a entender que Dios no se olvida ni siquiera de quien parece, como dice la expresión popular, “dejado de la mano de Dios”. El nombre en la antigüedad tenía mayor importancia que entre nosotros. Hay casos bien conocidos de monarcas que tras su muerte son sometidos a lo que los romanos llamaban damnatio memoriæ (“condena de la memoria”), de forma que su nombre se eliminaba de todo monumento, lápida o inscripción. Jesús parece hacer lo mismo con el rico: su nombre ya no cuenta, solo el del pobre. Es el que importa para Dios. Los rasgos descritos son intencionalmente exagerados. Quizás ahora nos fijamos más en que Lázaro quería al menos comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero para un israelita era todavía peor la referencia a los perros que le lamían las llagas. La sangre era considerada núcleo de la vida e incluso del alma —la Ley prohibía terminantemente incluso beber sangre animal—, y el perro era un animal impuro. En el Antiguo Testamento, el profeta Elías profetiza sobre la pérfida reina Jezabel con estas palabras: «También para Jezabel ha hablado el Señor diciendo: “Los perros devorarán a Jezabel en el campo de Yizreel”» (I Re 21, 23). Era la más ignominiosa de las muertes, y se cumplió (cfr. II Re 9, 30-37). Con su marido, el rey Acab, también hay una profecía en este tono, pero al final la cosa quedó en que, al lavar de sangre su carro en un estanque tras su muerte, los perros lamieron, con el agua, su sangre (cfr. I Re 22, 37-38). Era malo, pero no tan pérfido como su mujer. Pues bien, la suerte corrida por Lázaro estaba entre la de una y la del otro, y se trataba de un inocente. De ahí que la insensibilidad de Epulón, viendo esta escena sin hacer nada, era más que indignante, era casi inconcebible. Es esa cruel indiferencia hacia el prójimo la que reprueba la parábola. No es una condena de las riquezas, ni de que alguien pueda llegar a ser rico. Prueba de ello es que el interlocutor es Abrahán (o Abraham), el gran patriarca del pueblo hebreo, un hombre muy rico. La diferencia es que no celebraba diariamente espléndidos banquetes ni se vestía con lo más caro. Los epulones modernos no organizan banquetes a diario, sino que entran en un tren de vida de altísimos gastos —en ocasiones incluso por encima de sus posibilidades— con la excusa de que viene exigido por su posición social, cuando lo que sucede es que se sumergen en el mundo del lujo, que pronto les atrapa. Eso supone el ingreso en un círculo cerrado de personas, que se creen una élite y miran con desprecio o simplemente no ven a los de abajo. Pero no todos los ricos son así, por mucho que suponga una fuerte tentación serlo. Los hay con una vida relativamente austera, y suelen 80 ser los que se fijan en el prójimo más desfavorecido y dan unas limosnas a veces muy generosas sin hacer ostentación de hacerlo. Abrahán era uno de estos; supo hacer buen uso de las riquezas. En cuanto a la doctrina, la parábola es propia de un rabino judío, que podría hacerla suya propia sin problemas. Si se tiene en cuenta que la revelación que hace Jesús de Sí mismo es progresiva, podemos pensar que esta enseñanza corresponde a un momento temprano de su predicación. Los judíos veían a Abrahán como guardián de la puerta del paraíso, y así aparece aquí; más tarde, como sucede con la parábola de los talentos, Abrahán ya no aparece: es Cristo mismo, con sus ángeles ejecutores, quien está a la puerta y llena el interior; ya no es “el seno de Abrahán”, sino “la casa del Padre”. Por esta razón, aparecen algunos detalles que pueden desconcertar un poco a un cristiano. La creencia judía más común en tiempos del Señor veía a los réprobos caer en el “seol” (o “sheol”), también llamado “gehena”, que consistía en un abismo de oscuridad: «¡Al seol has sido precipitado, a lo más profundo de la fosa!» (Is 14, 15). La parábola enseña que, además de oscuridad, es un lugar de tormento. Con un desarrollo doctrinal más claro fundado en la Revelación del Nuevo Testamento, hoy sabemos que en el infierno no cabe sentimiento alguno de compasión ni el tipo de súplicas que vemos en Epulón, pues es el reino de Satanás donde solo hay odio, resentimiento y desesperación. Es un abismo, pero en su sentido más radical. Eso se clarificaría más tarde. En esta parábola lo que quiere transmitir Jesús de Nazaret son sobre todo dos ideas. La primera es un recordatorio de que hay un premio eterno y un castigo igualmente eterno, sin remisión posible: nadie puede pasar de un lado a otro. No hay detalles sobre el premio; como ya se señala en el comentario a la parábola de los talentos, debemos conformarnos de momento con saber que se trata de un gozo pleno, pues no estamos capacitados aquí para comprender cómo será. Hay más detalles sobre el castigo —el fuego abrasador—, y además el hecho de que no solo se cae allí por el desprecio a Dios, sino también por el desprecio al prójimo. Hay aquí una fuerte llamada de atención sobre el destino eterno del hombre, el premio y el castigo. Es algo de lo que no se oye mucho, y en algunos ambientes parece considerarse como de mala educación hablar de la vida del más allá. La predicación de Jesús de Nazaret, en cambio, advierte en todo momento sobre ello. Este hecho tendría que hacernos reflexionar. La segunda idea que transmite la parábola es la que figura al final de la misma: Si no escuchan a Moisés y los Profetas, tampoco se convencerán aunque uno resucite de entre los muertos. Por “Moisés” se entiende la Ley, que figura en los cinco primeros libros de la Biblia. Es en conjunto la Revelación a la que debía atender un judío. Luego vino Jesús, y los responsables religiosos de Israel no le hicieron caso ni siquiera cuando resucitó a su amigo Lázaro. Por el contrario, al llegarles la noticia por testigos aumentó su rechazo y su inquina, de forma que «desde aquel día decidieron darle muerte (Jn 11, 53); más aún, los príncipes de los sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque muchos, por su causa, se apartaban de los judíos y creían en Jesús» (Jn 12, 11). 81 Se tiende a creer que el rechazo de la fe y de la búsqueda de una respuesta a la cuestión sobre el sentido de la vida y el destino último del hombre es fruto de una mera opción intelectual, según una postura u otra resulte más convincente. Puede que en algún caso sea así en un momento dado, pero suele responder a una voluntad: no se busca, no se cree, porque no se quiere buscar, porque no se quiere creer. Y no se quiere porque supone obedecer —en la parábola, a Moisés y los Profetas—, porque implica rectificar algunas cosas, porque complica la vida. En algunos casos, el encuentro con lo sobrenatural ha derribado las murallas de la autosuficiencia y provocado una sincera conversión. En otros, ese encuentro —que tarde o temprano aparece, porque Dios sale al paso del hombre— no ha hecho sino incrementar la obstinación en rechazarlo. La irritación que asoma en algunas personas cuando oyen hablar de Dios es prueba de que su postura no obedece simplemente a una diferencia de ideas. Sería sin embargo un error pensar que la actitud de rechazo a Dios es inamovible, o que los católicos, a quienes ya cuesta lo nuestro conservar la fe, tenemos enfrente gente con un agnosticismo sólido y sin fisuras, porque no responde a la verdad. La parábola pasa directamente al acto final, sin pararse en escenas intermedias. Siempre Dios está ahí llamando, y queriendo recuperar la oveja perdida, y el recurso tan frecuente a argumentos de propaganda antirreligiosa o a acusaciones a la Iglesia esconde que se quiere apantallar con esas cosas para evitar preguntas que se saben comprometidas y comprometedoras. En cualquier momento se puede recapacitar y volver a Dios. Por eso es un error dar a alguien como echado a perder, a alguien que nunca escuchará a la voz que viene del Padre celestial y su hijo Jesucristo. Sobran ejemplos. 82 5. LOS DOS DEUDORES ESTA PARÁBOLA HA RECIBIDO DISTINTOS nombres, como por ejemplo “del siervo despiadado”. Aquí hemos preferido el que utilizamos. Trata del perdón, y a la vez del juicio. Tiene como introducción la pregunta que hace Pedro a Jesús: «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta siete?» (Mt 18, 21). No era una medida mezquina: por una parte, el siete era un número que significaba abundancia; por otra, había doctores de la ley que, en lo que consideraban un alarde de generosidad, establecían que había que perdonar hasta tres veces. Jesús le contesta con las siguientes palabras: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el Reino de los Cielos viene a ser como un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Puesto a hacer cuentas, le presentaron uno que le debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el señor mandó que fuera vendido él con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y así pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y le suplicaba: «Ten paciencia conmigo y te pagaré todo». El señor, compadecido de aquel siervo, lo mandó soltar y le perdonó la deuda. Al salir aquel siervo, encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, agarrándole, lo ahogaba y le decía: «Págame lo que me debes». Su compañero se echó a sus pies y se puso a rogarle: 83 «Ten paciencia conmigo y te pagaré». Pero él no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor lo que había pasado. Entonces su señor lo mandó llamar y le dijo: «Siervo malvado, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo la he tenido de ti?». Y su señor, irritado, lo entregó a sus verdugos, hasta que pagase toda la deuda. Del mismo modo hará con vosotros mi Padre celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano (Mt 18, 22-35). San Mateo señala que la parábola fue pronunciada en Galilea, a punto de partir para Judea. De todas formas, la mención de Dios como “mi Padre celestial” da a entender que, aunque no pertenecía a las últimas semanas de la predicación de Jesús, tampoco correspondía al principio. Además, da la impresión de que fue pronunciada para un grupo restringido de personas, pues ni Pedro ni los demás apóstoles interrumpían al Señor cuando hablaba a las multitudes, sino que le preguntaban cuando había terminado su predicación. El mensaje es muy claro: perdona al prójimo, porque más te ha perdonado Dios a ti. La introducción al principio de “un rey” indica una vez más que se trata de Dios. En el Antiguo Testamento son innumerables los pasajes que hablan de la infinita misericordia divina, siempre dispuesta a perdonar a quien le pide perdón. Son mucho menos frecuentes los textos que relacionan el perdón divino con el perdón al prójimo, pero hay algunos, sobre todo en la literatura sapiencial. El más completo se encuentra en el libro del Eclesiástico (o Sirach): El que es vengativo, hallará venganza en el Señor; Él tendrá siempre presentes sus pecados. Perdona a tu prójimo la ofensa, y así, por tu oración, te serán perdonados los pecados. Hombre que a hombre guarda rencor, ¿cómo osará pedir al Señor la curación? El hombre que no tiene misericordia con su semejante, ¿cómo se atreve a rezar por sus propios pecados? Si él, siendo mortal, guarda rencor, ¿quién le perdonará sus pecados? ¿Y pide a Dios la reconciliación? (Eclo 28, 1-5). Como puede verse, el pueblo hebreo no estaba tan anclado en la llamada “ley del talión” —“ojo por ojo, diente por diente”— como muchas veces se piensa. Esa antigua ley, que en realidad no se promulgó para permitir la venganza, sino para impedir que fuera más allá del daño recibido, puede verse como una expresión de justicia, la llamada “justicia vindicativa”. Así lo ve el que quiere vengarse. Para superar esta mentalidad, la clave es el motivo del perdón. Como se puede comprobar en los dos Testamentos, solo puede ser uno: el perdón de Dios. En la parábola, las cantidades que se barajan están muy bien calculadas. Si se tiene en cuenta que un denario es lo que solía cobrar un jornalero al día, la cantidad de cien denarios es respetable. Pero no es nada en comparación con diez mil talentos, una suma fabulosa. Para hacerse una idea, todo el oro empleado en el antiguo santuario valía algo 84 más de veintinueve talentos (cfr. Ex 38, 24); y cuando, unos años antes de esta narración, unos piratas cilicios descubrieron que habían capturado nada menos que a Julio César, fijaron su rescate en veinte talentos. Estaba más que claro para los oyentes que el deudor de diez mil talentos, por mucho que dijera que los devolvería, jamás podría hacerlo. Y que por tanto le correspondía el castigo apropiado: hoy en día nos parece algo inhumano, pero en toda la antigüedad sin excepción el que no podía pagar sus deudas pagaba con su persona e incluso con su familia, que se convertían así en esclavos. La parábola insinúa la esclavitud en la que caeríamos si no nos perdonara Dios. Aunque no es explícito al respecto, sería la peor de las esclavitudes, la de Satanás. El Señor, cuando insta a perdonar a nuestros semejantes, no utiliza otro argumento más que este. El Padrenuestro, la oración que Él mismo nos enseñó, es la mejor muestra de ello, pero no la única. Es importante tenerlo en cuenta, porque, en el camino de ascenso a Dios, más de uno encuentra el obstáculo del agravio no perdonado, que impide avanzar. Y puede tratarse de agravios muy serios, ante los cuales uno se siente incapaz de perdonar. Es posible que humanamente sea algo superior a las propias fuerzas. Por eso hay que mirar a Dios, hay que mirar a Cristo. En Él encontramos en primer lugar el ejemplo, sobre todo cuando le miramos, crucificado, decir Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen (Lc 23, 34). En segundo lugar, y más importante aún, en Él encontramos la gracia, y con ella la fuerza interior para vencer en una batalla que de otro modo seguramente teníamos perdida de antemano. La victoria probablemente no llega de la noche a la mañana, pero acaba llegando. Las palabras de Jesús de Nazaret invitan a considerar la grandeza del perdón divino, lo que resulta decisivo para entender la razón última de nuestro perdón. El pecado es algo terrible, pues la magnitud de una ofensa no solo se mide por los hechos, sino también por la condición del ofendido. De ahí que el perdón divino, que se nos ofrece siempre cuando hay contrición verdadera, tenga algo de misterioso, pues el amor de Dios por nosotros es de una profundidad insondable. Si no sabemos perdonar, salimos perdiendo en esta vida, y, conforme a la enseñanza de la parábola, también en la otra. En esta vida, a quien no sabe perdonar le queda el rencor con la amargura del resentimiento, que deteriora el alma. Y de cara a la vida eterna, aunque siempre quepa rectificar a última hora, nos jugamos nuestro destino. Por el contrario, el perdón limpia y libera el alma, disponiéndola para una limpieza y una liberación mayores: la que procede del perdón divino. Quienes lo han vivido coinciden en decir que se han desprendido de unos grilletes interiores, han salido de una cárcel del espíritu. Pero Jesús añade que eso no es todo: no solo salen de una cárcel, sino que también entran en un paraíso. 85 6. LA HIGUERA ESTÉRIL SE TRATA DE UNA SENCILLA PARÁBOLA que recoge san Lucas, y cuyo texto es: Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar en ella fruto, y no lo encontró. Entonces le dijo al viñador: «Mira, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera sin encontrarlo; córtala, ¿para qué va a ocupar terreno en balde?». Pero él le respondió: «Señor, déjala también este año hasta que cave a su alrededor y eche estiércol, por si produce fruto; si no, ya la cortarás» (13, 6-9). Esta parábola tiene la peculiaridad de que fue predicada de dos formas: con las palabras —las recogidas aquí—, y con los hechos. San Marcos recoge esta última forma: Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si encontraba algo en ella, pero cuando llegó no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y la increpó: —Que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban escuchando. 86 (…) Por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado de raíz. Y acordándose Pedro, le dijo: —Rabbí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado (11, 12-14 y 20-21). Los dos pasajes se enriquecen mutuamente, aportando algún matiz propio a una enseñanza que en lo básico es muy simple: hay que dar fruto, fruto de virtudes. Una interpretación clásica de la higuera estéril la convierte en un anuncio de que la paciencia divina con su pueblo elegido se agota. La divergencia en los relatos parece avalarla. El de san Marcos ocurre inequívocamente en la última semana de Jesús en Jerusalén, y el efecto de la maldición es inmediato: la paciencia de Dios está prácticamente agotada. El de san Lucas tiene lugar antes; aunque no sabemos con certeza el momento, se puede pensar que se ha predicado un año antes. En ese caso, el viñador (así figura en la parábola, aunque se trate de una higuera) sería Jesús mismo, que pide un año más a Dios Padre, en el que intentará convertir a los judíos, sobre todo a los príncipes de los sacerdotes y escribas, con su presencia, su predicación y sus milagros. Ya sabemos que a pesar de ello la higuera siguió sin dar frutos. San Marcos señala que Jesús, acercándose a la higuera, no encontró más que hojas. El que se tratara de una higuera y no otro árbol tiene sentido. La higuera tiene unas hojas grandes, tersas, suaves al tacto y bellas. No es casualidad que el Génesis diga que el primer vestido de la humanidad se confeccionó con hojas de higuera (cfr 3, 7). Tienen un magnífico aspecto. Se significa con ellas a las personas que buscan ante todo aparentar una virtud que no tienen. Los fariseos eran el ejemplo clásico, pero desde luego no han sido los únicos. Ha sucedido siempre. En nuestros días quizás no es tan frecuente como en otras épocas aparentar una religiosidad de la que en realidad se carece, pero también sucede. Es posible encontrar a alguien que se engaña a sí mismo con una práctica superficial de la religión mientras lleva años sin vivir en gracia de Dios, o incluso que acuda a un sacerdote para que este convalide su conducta en vez de acudir para reconciliarse con Dios. Pueden pasar muchas cosas, pero en cualquier caso lo cierto es que se puede engañar al prójimo, engañar al sacerdote, o engañarse uno mismo, pero a Dios no se le puede engañar. Ya lo había avisado Juan Bautista preparando la llegada de Jesús: «Ya está puesta el hacha junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego» (Mt 3, 10). ¡Qué contraste el de estas palabras y las que pronunció Jesús sobre Natanael, cuando comenzó a reclutar a sus discípulos! Natanael (al que se suele identificar con el apóstol Bartolomé), por supuesto, no carecía de defectos, e incluso muestra un espíritu pueblerino al oír que Jesús era de Nazaret, pero recibió un elogio por parte de Jesús: Aquí tenéis a un verdadero israelita, en quien no hay doblez (Jn 1, 47). Basta con ver estas palabras para ver cómo Cristo valora la sencillez auténtica, la vida sincera, el mostrar la verdad de uno mismo. No se salvó la higuera porque no fuera tiempo de higos. En efecto, el episodio que narra san Marcos tuvo lugar en primavera, y la higuera da frutos tardíos, en otoño. Lo que se nos transmite con esta observación es que siempre es tiempo de frutos. No hay 87 motivos válidos para dejar la vida cristiana, o la reconciliación con Dios, para un futuro incierto en el que se presume que será más fácil, o que las circunstancias serán más propicias, o que estará uno menos ocupado, o cualquiera que sea el pretexto. El momento presente es el que cuenta. No se puede jugar con esto, ni intentar una especie de regateo con Dios; aquí dice que no lo acepta. De la narración de san Lucas podemos extraer otra enseñanza. Si el dueño de la viña es Cristo mismo, ¿quién es el viñador? Obviamente, alguien que está cercano al dueño, trabaja para él e intercede a favor de la higuera. Y que consigue que el dueño le dé otra oportunidad. Lo cual nos introduce en la gran conveniencia de acudir a intercesores para nuestras peticiones a Dios, y para buscar ayuda en nuestra vida cristiana. ¿Quiénes están más cerca de Dios y pueden interceder por nosotros? En primerísimo lugar, son los santos, empezando por la más importante intercesora, la Santísima Virgen, la Madre de Jesucristo y por ello Madre de Dios. No faltan ejemplos del poder de su intercesión y, también en nuestros días, de gracias extraordinarias conseguidas en lugares especialmente dedicados a la veneración de Santa María. Tampoco faltan, si nos fijamos bien, de esterilidad cuando se abandona su devoción. Se puede así concluir que, para todo católico, resulta una necesidad acudir a su Madre del cielo. Después están los santos. Los hay de todas las épocas, de casi todos los países, de todo tipo y condición. Hay para escoger intercesor o intercesora, y eso es lo que tiene que hacer cada cual. No importa tanto de quién se trate, ni que se haya escogido por ser el patrón del pueblo, por cercanía, afinidad o cualquier otra razón. Lo que importa de verdad es que tengamos alguno a quien acudir. Al fin y al cabo, cuando hay que acudir a un juicio, todos buscamos, en la medida de nuestras posibilidades, un buen abogado. Y todos tendremos que acudir al juicio divino. 88 IV. PARÁBOLAS DE LA MISERICORDIA 89 1. LA OVEJA Y LA DRACMA PERDIDAS SAN LUCAS RECOGE ESTAS DOS PARÁBOLAS, como imagen de la misericordia divina. Son dos, efectivamente, pero aquí las juntamos por estar pronunciadas al mismo tiempo, siendo en realidad una redundancia, una característica muy propia de la predicación rabínica. Su contenido viene a ser el mismo. Son también una respuesta a una murmuración por parte de fariseos y escribas, a quienes parecía escandalizarles que Jesús recibiera a publicanos y pecadores e incluso comiera con ellos. Por esta razón, podemos pensar que, a pesar de figurar en una posición avanzada dentro del Evangelio de Lucas —en los demás no figura—, fueron pronunciadas en un momento más bien temprano de la vida pública de Jesús, aunque no al principio de su predicación. Más adelante, las acusaciones de las autoridades judías contra Jesús de Nazaret fueron más graves y más centradas en quién era, no tanto en lo que hacía. Es muy probable que hubiera más gente escuchando a Jesús, pero aquí sus palabras estaban directamente dirigidas a los maestros de Israel presentes en el momento: ¿Quién de vosotros, si tiene cien ovejas y pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y sale en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y, al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, porque he encontrado la oveja que se me 90 perdió». Os digo que, del mismo modo, habrá en el cielo mayor alegría por un pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de conversión. ¿O qué mujer, si tiene diez dracmas y pierde una, no enciende una luz y barre la casa y busca cuidadosamente hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas y les dice: «Alegraos conmigo, porque he encontrado la dracma que se me perdió». Así, os digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente (15, 4-10). Si bien el contenido de las dos parábolas es sustancialmente idéntico, la raigambre bíblica de las respectivas imágenes es muy distinta. Una, la del pastor de ovejas, resulta familiar a cualquier buen conocedor de la Biblia, y por tanto también a los fariseos y escribas presentes; mientras que la otra, la de la dracma, está tomada de la vida cotidiana de la época. Si nos centramos en la primera, veremos que en la Escritura destaca el contraste entre Dios como buen pastor del pueblo de Israel, y quienes, en su nombre, tienen el cargo y el deber de ser pastores del pueblo, que frecuentemente dejan mucho que desear. Un buen exponente de lo primero lo encontramos en el salmo 23, un bello poema que debe resultar familiar a quienes asisten con regularidad a Misa, pues se utiliza con frecuencia como salmo responsorial. Lo que en él se refiere directamente al Buen Pastor son sus primeros versículos: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar; hacia aguas tranquilas me guía; reconforta mi alma, me conduce por sendas rectas por honor de su Nombre. Aunque camine por valles oscuros, No temo ningún mal, porque Tú estás conmigo: Tu vara y tu cayado me sosiegan. (1-4). Sin embargo, aunque hemos traído a colación este salmo por su sencilla hermosura y su mensaje de delicada solicitud de Dios por su pueblo, el texto fundamental para citar aquí no es este. El que contrasta la solicitud divina con el abandono de los pastores de Israel, el que específicamente se refiere a las ovejas descarriadas, el que muy probablemente vino a la cabeza de más de un escriba o fariseo al oír a Jesús, hay que buscarlo en otra parte: en concreto, en la profecía de Ezequiel (también en el capítulo 11 de Zacarías). Es un texto largo, pero vale la pena reproducirlo aquí para enmarcar el sentido de la parábola de Jesús: Me fue dirigida la palabra del Señor, diciendo: 91 Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y di a los pastores: Esto dice el Señor Dios: «¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos: ¿no son los rebaños lo que deben apacentar los pastores? Os alimentáis de su leche, os cubrís con su lana y matáis las reses más cebadas, pero no apacentáis el rebaño. No habéis robustecido a las débiles ni sanado a las enfermas. No habéis vendado a la herida ni habéis recogido a la descarriada. No habéis buscado a la que se había perdido. Al contrario, las habéis guiado con crueldad y violencia. Por falta de pastor fueron dispersadas mis ovejas, y se han convertido en alimento de todas las bestias del campo. Han sido dispersadas. Iban errantes mis ovejas por todos los montes, por toda colina elevada. Mis rebaños estaban dispersos por toda la superficie de la tierra y no había quien los buscara, ni se cuidara de ellos». Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Por mi vida, oráculo del Señor Dios. Porque mi rebaño ha sido convertido en objeto de robo y mis ovejas en alimento de todas las bestias del campo por falta de pastor; porque mis pastores no buscaban mi rebaño, sino que se apacentaban a sí mismos y no apacentaban mi rebaño, por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios: «Estoy contra los pastores: reclamaré mi rebaño de su mano y les impediré pastorear a mis ovejas para que los pastores no vuelvan a apacentarse a sí mismos. Libraré mi rebaño de su boca y nunca más les servirá de alimento». Porque esto dice el Señor Dios: «Yo mismo buscaré mi rebaño y lo apacentaré. Como recuenta un pastor su rebaño cuando está en medio de sus ovejas que se han dispersado, así recontaré mis ovejas y las recogeré de todos los lugares en que se dispersaron en día de niebla y oscuridad. Las sacaré de entre las naciones, las reuniré de entre los países y las haré entrar en su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en las vaguadas y en todas las moradas del país. Las apacentaré en buenos pastos. Su aprisco estará en los montes altos de Israel. Descansarán allí en un aprisco bueno y encontrarán abundantes pastos en los montes de Israel. Yo mismo pastorearé mis ovejas y las haré descansar, dice el Señor Dios. Buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, a la que esté herida la vendaré, y curaré a la enferma. Tendré cuidado de la bien nutrida y de la fuerte. Las pastorearé con rectitud» (34, 1-16). ¿Pudieron pensar los fariseos que les estaba aplicando las diatribas que figuran en las palabras de Ezequiel? Aun siendo muy corto el texto evangélico, y más si se compara con el veterotestamentario, la respuesta más probable es que más de uno lo debió pensar así. Las pocas palabras de la parábola contienen algunos de los elementos mencionados en Ezequiel: ese buen pastor tiene contadas las ovejas —son cien—, y cuando falta una va en pos de la perdida, esté donde esté. Por contraste, habida cuenta de las circunstancias, las palabras de Jesús ponen en evidencia que, ante las ovejas descarriadas —los publicanos y pecadores—, los pastores de Israel solo tienen pensamientos y palabras de desprecio, sin que muevan un solo dedo para intentar reconducirlos al 92 aprisco divino. No se trataba de una conducta aislada, sino de su actitud habitual. Como los antiguos malos pastores. Podemos dar un paso más. Las palabras de Ezequiel tienen elementos propios de la época —por ejemplo, la insistencia en aludir a los montes se debía a que los antiguos cultos idolátricos solían realizarse en lo alto de los mismos—, pero también contienen una profecía que hasta los fariseos tenían que admitir que solo podía referirse a los tiempos mesiánicos. Se trata de ese prescindir, por parte de Dios, de todos los pastores de Israel para tomar directamente la tarea de apacentar al pueblo. ¿Les está insinuando que ese momento ha llegado? Directamente no lo dice, pero, además de utilizar las imágenes de la antigua profecía, se permite el lujo de declarar lo que sucede en el Cielo, como los profetas, pero con la diferencia de que aquí no se introducen sus afirmaciones con los habituales “esto dice el Señor” u “oráculo de Yahvé”. Más bien lo afirma como quien lo conoce de primera mano, y eso no podía pasar inadvertido a quienes ya examinaban al milímetro cada palabra que salía de la boca del Nazareno. En realidad, estamos ante un proceso de autorrevelación de Jesús, que poco a poco va desvelando Quién es. Más avanzada su predicación y su misión, ya por fin despejará claramente toda posible incógnita a este respecto: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado, el que no es pastor y al que no le pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye —y el lobo las arrebata y las dispersa—, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco las mías y las mías me conocen. Como el Padre me conoce a mí, así yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas (Jn 10, 11-15). Había, aparte de los fariseos, más gente escuchando al Señor, empezando por los mismos publicanos y pecadores con quien Jesús se había sentado a la mesa. Para todos ellos, sus palabras son un mensaje de la inmensidad de la misericordia divina. El Antiguo Testamento se prodiga mucho en declaraciones de la misericordia divina, y del perdón divino cuando hay sincero arrepentimiento, sean cuales sean los pecados cometidos. Pero lo que aquí encontramos por parte divina no es una ira aplacada, como en algunos pasajes antiguos; ni siquiera es una satisfacción, al ver que se endereza lo torcido. Es alegría, alegría de verdad, auténtica. La imagen de un Dios solitario que por ser inamovible es también impasible con lo que pasa en el mundo, y no digamos la de un Dios que crea el mundo para permanecer indiferente a su destino, queda destrozada con estas palabras de Jesús. Cualquier buen confesor que dedica tiempo al ministerio del perdón divino conoce la realidad de la afirmación de Cristo. No ya porque entienda bien lo que aquí se dice, sino sobre todo porque lo ha vivido y lo vive. Cuando acude un penitente que viene a reconciliarse con Dios después de muchos años de vivir alejado de Él, es comprensible que albergue algo de temor, y que crea que el sacerdote, conforme le escucha, piense por dentro algo así como “¡qué horror!”. Pero no es eso lo que ocurre. En su interior es partícipe de esa alegría celeste por haberse recuperado la oveja perdida. Y es, en efecto, 93 sensiblemente mayor su alegría por ese penitente que por noventa y nueve penitentes habituales que suelen vivir en gracia de Dios. Las dos parábolas nos dicen que Dios no se conforma con que alguien se aleje de Él. De un modo u otro, más temprano o más tarde, sale a su encuentro. Las dos imágenes son muy expresivas. Hoy en día es posible encontrar grandes rebaños de ganado lanar, con miles de cabezas, en donde no hay reacción cuando se pierde una: no vale la pena ir en su busca. Pero entonces no era así. Entonces sucedía lo que aquí se describe. Igual que con la dracma. Es probable que Jesús añadiera esta imagen pensando en las mujeres, que también formaban parte de su auditorio. Para ellas, centradas en su casa, es una imagen que resultaba mucho más familiar y cercana que la del pastor, un oficio fundamentalmente masculino por la necesidad no solo de cuidar el ganado, sino también de defenderlo. Una dracma era una moneda de origen griego que prácticamente equivalía al denario romano, que era, como el Evangelio mismo testimonia, el salario habitual diario de un jornalero. Diez dracmas, en consecuencia, puede ser una cantidad que ahora en Occidente no nos impresione mucho, pero en aquel entonces podían constituir los ahorros de una familia modesta. Perder una sola no podía dejar indiferente a ninguna mujer. Es, por tanto, una comparación muy adecuada para ellas. Conviene aquí notar que, entre los cuatro evangelistas, es precisamente san Lucas el que insiste más en el protagonismo que tenían las mujeres alrededor de Jesús, empezando por su misma madre. En todo relato de conversión suele haber un momento clave, unas palabras que llegan al corazón, un suceso que supone un aldabonazo para la conciencia, un ejemplo que lleva a replantearse muchas cosas, o sencillamente una voz interior que reclama la vuelta a la fe o a la vida cristiana. Es el Buen Pastor, que sale al encuentro de la oveja perdida. Dios respeta la libertad humana, y por tanto su llamada puede rechazarse; cuando es así, lo más probable es que el interesado intente olvidar ese momento y nunca se refiera a él, pero eso no significa que no haya existido. Se trata siempre de Dios, pero a la vez quiere contar con la colaboración de sus fieles. En primer lugar, de los ángeles —de ahí que haya querido hacer mención expresa de ellos en la segunda de estas parábolas—, cuya intervención no por ser sumamente discreta es menos eficaz. Y también de los hombres; en primer lugar, de quienes reciben de él el oficio y la condición de pastores. La parábola de la oveja perdida tiene un significado particular para obispos y sacerdotes. Si se pidiera una definición de qué es un sacerdote católico, se podría dar una con precisión teológica, algo larga. Pero también se podría responder con una sola palabra: un pastor. No se limita a ser un dispensador de sacramentos, aunque se incluya en su tarea; ni a ser un predicador o un catequista, o un profesor de religión o de teología, aunque estos menesteres también estén incluidos en su misión. Es un pastor, un sacerdote de la nueva alianza —ya Ezequiel decía que llevaría consigo un nuevo sacerdocio—, que participa del sacerdocio de Jesucristo, y que como Él debe dedicar su vida a sus ovejas, dándoles el alimento espiritual que necesitan, protegiéndolas de los posibles peligros que podrían matar su alma… y yendo a por la perdida y la descarriada. A su vez, el pueblo cristiano no puede ver en el sacerdote a una persona habilitada para 94 realizar determinadas ceremonias, ni a un predicador, ni al responsable de un templo; aunque todo ello sea cierto, no contiene toda la verdad. Es un pastor, y en calidad de pastor, y en nombre del Buen Pastor, celebra, predica, enseña y rige los espíritus. Debe intentar, dentro de sus posibilidades, ir al encuentro de los alejados, de los pecadores, de los que han perdido la fe o no la han tenido nunca. Eso sí, como advierte el Señor por medio de Ezequiel, sin que eso lleve consigo descuidar a los que ya van por buen camino: «Tendré cuidado de la bien nutrida y de la fuerte». Y sabiendo que no se consigue disfrazándose de oveja o diluyéndose en el rebaño: las ovejas necesitan un pastor, no otra oveja. A su vez, los demás fieles no deben tratarle como un colega: el pastor no es colega de las ovejas. Por otra parte, la parábola de la dracma perdida nos enseña que la búsqueda de la perdida no corresponde solamente a los sacerdotes: aquí la protagonista es una mujer. Y es que hay otro sacerdocio, distinto del anterior, que se recibe en el Bautismo —y se refuerza en la Confirmación— en vez de en el sacramento del Orden. O sea, lo reciben todos los cristianos, que son, como escribía san Pedro, «sacerdocio real» (1 Pe 2, 9). Todos tienen su papel en la búsqueda del descarriado. En algunos casos es, podríamos decir, un papel cualificado, como sucede con los padres respecto a los hijos. Se cumple de diverso modo conforme a la edad de los hijos, pero permanece siempre. Estaría fuera de lugar, por ejemplo, que, cuando un hijo ya es mayor y toma sus decisiones, que resultan moralmente equivocadas, su padre rechazara el trato con ese hijo por haber salido mal (o quizás “haberme salido mal”), o que su madre no hiciera ni dijera nada buscando su rectificación con la excusa de “si así es feliz…”. En realidad, esa actitud de buen celo por amor es extensible a todas las personas que la vida pone a nuestro lado. La actitud sacerdotal es la de una persona acogedora, comprensiva, misericordiosa, pero a la vez amiga de la verdad y firme en ella, de forma que sea consciente de que a nadie le conviene ni le hace feliz vivir en el pecado; y que poco importa una momentánea irritación, que tantas veces antecede a una conversión, cuando lo que está en juego es nada menos que la vida eterna. Fuera del aprisco divino solo está el lobo. Hay, por último, un detalle incidental en las dos parábolas, sobre el que no vamos a extendernos aquí, pero que puede hacer meditar un poco. Para nuestras sociedades modernas, tan individualistas y propensas a que cada uno se encierre en su mundo, debería de llamar algo la atención la naturalidad, reflejada en las palabras de Jesús, con que se compartían las alegrías —y es de suponer que también las penas— con amigos y vecinos. Buena lección, sin duda, para quienes no se dan cuenta de que la alegría de vivir depende mucho más de tener amigos que de tener dinero. 95 2. EL HIJO PRÓDIGO ALGUNOS AUTORES CONTEMPORÁNEOS prefieren referirse a esta parábola como la de los dos hermanos —pues no solo el pródigo tiene protagonismo en ella—, pero aquí nos hemos decantado por el nombre tradicional para evitar posibles confusiones con la parábola de los dos hijos invitados a trabajar en la viña del padre. San Lucas, y solo él, recoge esta parábola y la coloca inmediatamente después de las parábolas de la oveja y la dracma perdidas. San Lucas no es particularmente cuidadoso con el orden cronológico de lo que relata, y es probable que sitúe esta parábola en ese lugar por afinidad temática con las anteriores. En realidad, no sabemos exactamente en qué momento la pronunció Jesús, ni el Evangelio da pistas para ello. Pudo haberse pronunciado en ese momento, como pudo haberse dicho en cualquier otro. No está ligada a ninguna circunstancia concreta, y eso realza su valor universal: vale igual para todo tiempo y lugar. Estamos asimismo ante la parábola más comentada y citada de todos los tiempos, y contribuye a ello tanto su contenido como su calidad literaria. Es la parábola más larga, pero no le sobra una sola palabra. Cada expresión es un bello reflejo de algo importante, que pone de manifiesto tanto la oscura realidad del pecado, como el proceso de conversión y la tierna e infinita misericordia divina. Este es el texto: 96 Un hombre tenía dos hijos. El más joven de ellos le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde». Y les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo más joven lo recogió todo, se fue a un país lejano y malgastó allí su fortuna viviendo lujuriosamente. Después de gastarlo todo, hubo una gran hambre en aquella región y él empezó a pasar necesidad. Fue y se puso a servir a un hombre de aquella región, el cual lo mandó a sus tierras a guardar cerdos; le entraban ganas de saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Recapacitando, se dijo: «¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan abundante mientras yo aquí me muero de hambre! Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo; trátame como a uno de tus jornaleros». Y levantándose se puso en camino hacia la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y se compadeció. Y corriendo a su encuentro, se le echó al cuello y le cubrió de besos. Comenzó a decirle el hijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo». Pero el padre les dijo a sus siervos: «Pronto, sacad el mejor traje y vestidle; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo, y vamos a celebrarlo con un banquete; porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado». Y se pusieron a celebrarlo. El hijo mayor estaba en el campo; al volver y acercarse a casa oyó la música y los cantos y, llamando a uno de los siervos, le preguntó qué pasaba. Este le dijo: «Ha llegado tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado por haberlo recobrado sano». Se indignó y no quería entrar, pero su padre salió a convencerle. Él replicó a su padre: «Mira cuántos años hace que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya, y nunca me has dado ni un cabrito para divertirme con mis amigos. Pero en cuanto ha venido ese hijo tuyo que devoró su fortuna con meretrices, has hecho matar para él el ternero cebado». Pero él respondió: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero había que celebrarlo y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado» (15, 11-32). No es nueva en las Escrituras antiguas la alusión a la misericordia divina. Por el contrario, están plagadas de referencias al perdón, la compasión, la misericordia y la paciencia de Dios para con los hombres. Y muchas veces en términos verdaderamente entrañables. Hay mucho donde escoger, y aquí hemos elegido un salmo: Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su nombre santo. Bendice, alma mía, al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus culpas, quien sana tus enfermedades. Quien rescata tu vida de la fosa, 97 quien te corona de misericordia y compasión. Quien sacia de bienes tu existencia: Como el águila se renovará tu juventud. El Señor hace obras justas y justicia a todos los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés, sus hazañas, a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia. No dura siempre su querella, ni guarda rencor perpetuamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Pues cuanto se elevan los cielos sobre la tierra, así prevalece su misericordia sobre los que le temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aleja de nosotros nuestras iniquidades. Como se apiada un padre de sus hijos, así el Señor tiene piedad de los que le temen. Pues Él conoce de qué estamos hechos, recuerda que somos polvo (Sal 103, 1-14). Los salmos son algo más que una colección de cánticos de tema religioso. Condensan la oración del pueblo elegido de Israel a lo largo de varios siglos, Los hay de muchos tipos. Los hay cortos y largos. Los hay de invocación colectiva, y —más frecuentemente— individual. Cubren todos los tipos de oración: algunos son de adoración y alabanza a Dios; otros son de contrición y de petición de perdón; otros son de acción de gracias; otros, en fin, son de petición y súplica a Dios solicitando toda clase de bienes, o, en más ocasiones, que evite males al orante. Prueba del valor que tienen es el uso abundante que de ellos sigue haciendo la liturgia cristiana, y que tantos cristianos los utilicen para su oración. Sin embargo, ninguno de los ciento cincuenta salmos se dirige a Dios como padre. El que más se acerca es el aquí citado; por eso se ha escogido. Y es que el punto esencial de esta parábola, lo que marca su distinción y novedad en relación con cualquier precedente veterotestamentario, es que Dios figura como Padre. En el salmo la referencia al padre se utiliza como punto de comparación: el amor misericordioso de Dios “es como el de” un padre; en la parábola, “es el de” un padre. Esa paternidad es real. No se queda en una comparación, como tampoco en un mero título. San Juan, cuando a finales del siglo I escribió sus cartas en Éfeso, era conocedor de la afición que tenían los griegos de dar el título de hijo de un dios a sus grandes héroes militares. Por eso señalaba que «mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre: que nos llamemos hijos de Dios, ¡y lo somos!» (1 Jn 3, 1). O sea, que no se queda en un título: es una realidad. Bastaría así unir la condición de Padre —y la correlativa de hijo— a lo que leemos en el salmo arriba reseñado, para que nos parezca lógico todo el desarrollo de la parábola. 98 De todas formas, antes de analizar los distintos aspectos del relato, hay que reconocer, en honor a la verdad, que sí hay un lugar en el Antiguo Testamento en el que el hombre aparece como hijo de Dios. Se trata del libro de la Sabiduría. El contexto es el del justo, acosado por los impíos precisamente por llevar una vida recta, lo que supone un reproche para las conciencias de quienes no la llevan. Este es el texto: Declara que conoce a Dios, y se llama a sí mismo hijo de Dios. Es un reproche de nuestros pensamientos, solo el verle nos resulta una carga, pues lleva una vida distinta de los demás, y sus sendas son diferentes. Nos considera como escoria, y se separa de nuestros caminos como de la impureza; proclama, dichoso, el fin de los justos y se ufana de tener a Dios por padre. Veamos si son veraces sus palabras, pongamos a prueba cómo es su salida. Si el justo es de verdad hijo de Dios, Él le amparará y le librará de manos de los adversarios (2, 13-18). Sin embargo, estamos aquí ante una excepción en todos los sentidos. En ninguna otra parte del Antiguo Testamento encontramos una afirmación así; es algo ajeno a la tradición israelita, y uno de los motivos —junto a estar el libro originalmente escrito en griego y no en hebreo— por los que los rabinos de Jerusalén rechazaron incluir este escrito en el canon hebreo de las Escrituras. Fue escrito en Alejandría poco antes de la llegada del Señor, y en unos cuantos aspectos supone una preparación próxima a su venida. A la vista de su contenido, se puede concluir que pocos escritos del Antiguo Testamento reflejan igual de bien su inspiración por parte del Espíritu Santo que este. Volviendo al hilo de la narración de la parábola, lo primero que puede llamar la atención es que el padre le dé al hijo la parte correspondiente de la herencia y le deje marchar con ella, sabiendo que no va a ser para nada bueno. ¿Quiere decir que, cuando un hijo quiere irse de casa de esta forma, su padre debe darle por anticipado su parte de la herencia? No parece ser este el sentido de esas palabras; se trata más bien de un recurso literario para poner de manifiesto y resaltar la libertad que Dios ha dado al hombre. Lo resumen muy bien unas palabras del libro del Eclesiástico: No digas: «Él me extravió», porque Él no necesita de hombres pecadores. El Señor odia toda abominación, y tampoco es querida por los que le temen. Él, desde el principio, creó al hombre y le dejó en manos de su propio albedrío, y lo puso en manos de su concupiscencia. Le dio sus mandamientos y preceptos, e inteligencia para hacer lo que a Él le place (15, 12-15). La libertad tiene un sentido: da la posibilidad de adherirse al bien de forma voluntaria, como corresponde a la naturaleza espiritual del hombre. Pero, en sí misma, es el dominio sobre los propios actos lo que lleva la posibilidad de elegir el mal. Esto es fácil de comprobar, pero a la vez no deja de ser un misterio: permitir que su criatura cometa precisamente la abominación que el Señor odia, y encima dejar actuar a esa concupiscencia que inclina a ello. Dios da mucho al hombre, y particularmente al cristiano, como al hijo de la parábola, que vive en una buena familia —buena y rica—, con un buen padre, y es de suponer que una buena educación; y, sin embargo, el hijo 99 utiliza precisamente esos dones para rechazar esa vida, vivir de espaldas a su padre, y dilapidar lo recibido. ¿Cómo es que lo permite? Sin dejar de ser, como hemos señalado, algo misterioso, esta misma parábola ya constituye un indicio de por dónde ha de ir la respuesta a la pregunta: Dios permite el mal para sacar más bienes de ello que si no se hubiese producido. En este caso, el hijo pródigo ha aprendido la lección, y el amor por su padre acaba por ser mayor que antes de tomar la nefasta decisión de abandonarle; y, quizás, pueda decirse algo semejante del otro hijo, quien, si acabó por atender a lo que le dijo su padre, aprendería a tener un amor del que antes carecía. Se aprende también de aquí el valor de la libertad, y de educar en la libertad. Tendría que hacer reflexionar a algunos padres que, llevados por un celo sin duda bienintencionado pero equivocado, no dejan crecer a sus hijos tomando ellos las decisiones que deberían corresponder a los hijos por pensar que saben lo que de verdad les conviene; y, así, no dejan que los hijos vayan poco a poco tomando las riendas de su vida, como corresponde a una educación acertada. No se dan cuenta de que, después de la tranquilidad que en principio produce, aparecerá un hijo pusilánime, que no sabrá enfrentarse con la vida; o un hijo rebelde, que en cuanto pueda se sacudirá ese yugo rechazando todo lo que le han enseñado. La decisión de irse por parte del hijo no fue algo improvisado. El que tardara unos pocos días en irse da fe de que estaba muy meditada. Podemos imaginárnoslo, pues hoy en día no faltan casos semejantes. Se genera en un lento y constante darle vueltas a la idea de que está harto de una vida que se le antoja rutinaria, carente de toda diversión y aliciente, de una vida de obediencia a un padre que le pide lo que no le apetece hacer, de una vida que gasta su juventud en un creciente aburrimiento. Mientras que, al mismo tiempo, se va abriendo paso la idea —y la imaginación— de que fuera de la casa paterna le espera poco menos que el paraíso, un mundo de gozo y felicidad… y de libertad, libre ya de las ataduras de la casa paterna. Volviendo interiormente una y otra vez sobre lo mismo, lo que empezó siendo una tentación acabó convirtiéndose en un convencimiento. Hasta que toma la decisión. No hay mejor señuelo, al menos para una persona joven, para seguir ese itinerario que la lujuria. El profeta Jeremías increpó al pueblo de Judá en nombre de Dios diciendo «que mi pueblo ha cometido dos males: me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, y se cavaron aljibes, aljibes agrietados, que no retienen el agua» (2, 13). Encaja aquí perfectamente. Por una parte, encontramos lo peor del pecado: el abandono del Padre, de Dios, con el desprecio de sus dones, de la gracia, la fuente de aguas vivas. Están además los aljibes agrietados. Es un gran contrasentido, y no lo deja de ser por frecuente que sea, llamar amor a la lujuria. Quizás en un primer momento pretenda serlo, pero lo cierto es que echa a perder el amor y la capacidad de amor que hay en el hombre y la mujer, y solo deja una pasión que va ahogando el corazón y se va apoderando de la cabeza y el corazón, que toma rasgos obsesivos si no se la frena, y que pronto solo ve en el prójimo una ocasión para satisfacerla: o sea, lo mira como objeto. Un corazón caído así no retiene, no puede retener, el agua limpia del amor, del auténtico amor. Tras la borrachera, viene la resaca. En sentido moral, esta dura más que la corporal. Es el vacío y la desolación que quedan cuando se ha echado por la borda lo más valioso. Y, 100 además, la propia conciencia se lo echa en cara, pues le recuerda que lo que ha hecho ha sido plenamente voluntario. «Después de gastarlo todo…»: ha gastado su corazón. Es grave, y se entiende por qué la doctrina católica designa el pecado grave como “mortal”. La parábola misma dice dos veces que ese hijo estaba muerto. Es la muerte del alma al amor de Dios. ¿Y qué decir de la libertad? Pues lo mismo que san Pedro decía de los que difundían el hedonismo: «¡Les prometen libertad, cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción!, ya que uno es esclavo de quien le ha vencido» (2 Pe 2, 19), Para ilustrar su situación, el relato dice que lo único que pudo encontrar para sobrevivir fue cuidar cerdos. En nuestro lenguaje, y en muchos otros, la imagen del cerdo se utiliza para designar lo más sucio; así, por ejemplo, en castellano para decir que una habitación está sucia, desordenada y maloliente, se dice que está hecha una pocilga. Y en la real, no en la figurada, acaba nuestro pobre desgraciado. Pero, si con esta imagen nos basta para expresar su situación, nos resulta difícil imaginar lo que significa para un judío. El cerdo, según los criterios que da la Ley mosaica, era un animal impuro. Pero no es solo eso, sino que se convirtió en el animal impuro por antonomasia —ocupaba el primer lugar, quizás disputado con la serpiente—, que causaba una particular repugnancia, hasta el punto de que había judíos, e incluso el Talmud un par de veces, que utilizaban para designarlo los términos “otra cosa” para no pronunciar su nombre. Estar a cargo del cuidado de una pocilga era, por tanto, caer en lo más bajo que se podía caer. Las algarrobas añadían la imagen de la penuria espiritual. En todas partes se ha utilizado exclusivamente para alimentar ganado, y solo en momentos de verdadera hambruna se empleaban como alimento humano. El que ni siquiera tuviera acceso a ellas pone de relieve lo profundo de la desolación espiritual que padecía. Cuidar cerdos no es un trabajo que requiriese un gran esfuerzo físico y menos intelectual. Permitía reflexionar. Incluso invitaba a ello. Y nuestro protagonista lo hizo. Comienza así un itinerario de conversión, que, como suele ser habitual, se desarrolla en varias fases. La primera consistía en tomar conciencia de su situación, y llevaba a añorar la casa de su padre, la misma que otrora se le hacía insoportable. No se atreve a reivindicar la condición de hijo que quiso perder con su fuga, pero incluso la dura vida de los jornaleros de su finca le resultaba atractiva en comparación con su penosa situación, que se le hacía insoportable. Y no solo porque las algarrobas fueran lo único que tenía a mano, sino sobre todo porque “nadie se las daba”. Lo verdaderamente insoportable, más que la penuria, era la soledad. Esta parábola es una fuerte llamada de atención sobre el estilo de vida a que está conduciendo el individualismo contemporáneo. El reclamo que supone poner el fin de la existencia en la satisfacción individual, en una vida cómoda y placentera, con el consiguiente rechazo de todo lo que se presenta como una contrariedad, e incluso muchas veces del esfuerzo mismo, oculta que su precio es la desaparición del amor, e incluso de la convivencia humana, que se limita a una compañía para compartir satisfacciones o intereses. Cuando esa compañía deja de producirlos, es abandonada. Eso le ocurrió al hijo pródigo; quizás no pasó por su cabeza que él mismo, en tiempos de prosperidad, había dejado a otros en la cuneta. Hasta que le toca a él. En la casa de su 101 padre había amor, la gente se quería. No siempre sería perfecto, como cabe supone en la relación con su hermano mayor, no exenta de frecuentes peleas y discusiones. Pero incluso a él le echaba en falta; en el fondo, y a pesar de las apariencias, se querían. Lo insoportable no es vivir sin discusiones: es vivir sin amor. Desde que piensa que debe volver a la casa de su padre, hasta que toma la decisión de hacerlo, pasa un tiempo. Aunque la parábola no es muy explícita al respecto, hay una verdadera lucha interior entre los dos momentos. Por una parte, la conciencia es cada vez más clara: debe volver. Por otra, surgen en la mente todo tipo de excusas para no hacerlo, o al menos para posponer la vuelta. La primera viene de la soberbia humana, a la que cuesta reconocer que se ha equivocado, que ha malgastado su vida y ha corrido tras un espejismo. Intenta como puede trasladar la culpa de sus actos a otros: ha sido injustamente tratado, su padre era un dictador cuyo despotismo provocó que quisiera irse, o cualquiera otra razón. En segundo lugar, encontramos la destemplanza: no estaba tan mal la desenfrenada vida que había llevado, en la casa de su padre tendría que volver a renunciar a cosas que se le antojaban tan atractivas… Y en tercer lugar, la falta de fortaleza: no se siente con fuerzas para levantarse, lo cual provoca un deseo de aplazar la decisión. San Agustín, en su libro Confesiones, expuso de forma muy viva esa lucha: «Me sentía aun cautivo de ellas (las maldades pasadas) y lanzaba voces lastimeras: “¿Hasta cuándo, hasta cuándo, ¡mañana!, ¡mañana!? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas hoy mismo?”». Por fin tomó la decisión y se levantó para ponerse en camino. Fue en ese momento cuando venció; antes, no. Es un detalle muy interesante que su decisión incluyera una confesión: Iré a mi padre y le diré: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Ya hemos visto anteriormente que “el cielo” es un circunloquio habitual entre los judíos para referirse a Dios. Y es que, efectivamente, se entienda mejor o peor, el pecado es siempre una ofensa a Dios. Como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, «es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse «como dioses», pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal» (1850). Esa confesión, clara y sincera, es muestra de una contrición verdadera. En cierto modo, es garantía de autenticidad, y una necesidad para el alma. En algunas instituciones creadas para la rehabilitación de adicciones especialmente graves, el primer requisito para el tratamiento es el reconocimiento en voz alta de que se sufre esa adicción. La experiencia ha dictado que, si falta, es signo de que no se tiene todavía la necesaria voluntad para someterse al tratamiento. La Iglesia no pide confesiones públicas. Pero pide una confesión ante el ministro que otorga el perdón en nombre de Dios. La pide como en la parábola: sincera y sin excusas. Negarse a ello, quizás alegando que no se entiende por qué hay que decir los pecados a otra persona en vez de “confesarse” directamente con Dios, suele ser signo de que la contrición es insuficiente. Quizás se reconozca que se ha hecho mal, pero falta esa humilde petición de perdón desde el fondo del alma. Volviendo a la parábola, significaría que se reconoce que habría que volver, pero todavía no con la decisión firme de ponerse en camino para solicitar el perdón del padre. El padre del relato, que recibe al hijo perdido con unas muestras de afecto 102 extremas, le deja no obstante hacer esa confesión. Necesitaba hacerlo. Como nosotros. La sabiduría divina lo sabe muy bien. El padre dio órdenes a los criados para que sacaran el mejor traje, unas sandalias y un anillo para su mano. Las dos primeras cosas eran signo de distinción, pero lo más importante era el anillo. No era solo una joya o un buen adorno: llevaba el sello familiar. En una sociedad donde el analfabetismo era muy alto, los documentos no se firmaban como hoy, sino que se sellaban. Y el sello solía estar en el anillo. El hijo decía con razón que ya no merecía esa condición filial, pero el padre responde, con ese anillo, reponiéndole en la condición de hijo. Así se comporta Dios con sus hijos. Su misericordia es infinita, supera nuestra comprensión. Llega hasta el punto de transformar los pecados humanos en algo positivo. El hijo de la parábola conoce en el perdón paterno la insospechada profundidad de su amor, y así también purifica y hace crecer el suyo. En otras palabras, el arrepentimiento sincero ha producido verdaderos santos. Efectivamente, hay algo que celebrar. Queda el hijo mayor. No es malo, pero es mezquino. Se queja de llevar muchos años sirviendo a su padre y sin desobedecer una orden suya. Es cierto, y está bien, pero lo que ya no está tan bien es resumir en ello la relación con su padre. No dice algo así como que ha estado siempre junto a él, compartiendo su vida y contribuyendo a sacar adelante su familia. No se ha ido de juerga con sus amigos porque “no le han dejado”; si llegan a dejarle… Es la mentalidad del que podríamos calificar de cumplidor: sabe cumplir, pero no tanto querer. Y de lo que se trata es de querer; también de cumplir, pero de cumplir por amor. Desde su egocentrismo —es lo propio del “cumplidor”, aunque se disimule—, no puede evitar el mal gusto de compararse con su hermano. Y lo hace de un modo característico. En las familias, cuando el parentesco se atribuye solo al interlocutor (“¡mira lo que ha hecho este hijo tuyo!”), lo que sigue no suele ser bueno. Es lo que sucede aquí: “Ese hijo tuyo que devoró tu fortuna (ni siquiera aquí dice “nuestra”) con meretrices”. El padre le pone en su sitio, con paciencia, comprensión y cariño, pero también con la verdad por delante. Es una familia —“ese hijo tuyo” pasa a ser “ese hermano tuyo”—, y en una familia lo que está en primer lugar es “lo nuestro”, no “lo mío”. Por eso el acontecimiento merecía una fiesta familiar, en la que participaran todos. A lo largo de la historia, la lección que se extrae del hijo menor ha eclipsado la que se extrae del mayor. Los cristianos que se toman en serio la religión deben saber que la verdadera santidad no es aquella cuyo horizonte es acumular méritos, o la que piensa solo en la propia piedad, sino la que se abre al prójimo y convierte la vida en un servicio a los demás por amor. Servicio material y servicio espiritual. Por eso no hay verdadera vida cristiana si uno es indiferente a las necesidades, los sufrimientos o las preocupaciones del prójimo. Por eso no hay verdadera vida cristiana sin un esfuerzo por comprender a los demás, incluidos los que viven de una forma opuesta a la nuestra. Por eso no hay verdadera vida cristiana sin un afán apostólico que no solo desea la conversión del prójimo, sino que busca acercarle a Dios sin herir. El hijo menor de la parábola, a pesar del desastre que ha hecho con su vida, aventaja al mayor en un punto. 103 Sabe que su vida ha dejado mucho que desear. El hijo mayor quizás no tanto, pero lo malo es que no es consciente de ello. 104 V. PARÁBOLAS SOBRE VIRTUDES Este último apartado aglutina varias parábolas heterogéneas, que se agrupan bajo este título porque alude a lo que tienen en común: enseñar alguna virtud o prevenir sobre algún vicio. 105 1. EL BUEN SAMARITANO ES UNA DE LAS PARÁBOLAS MÁS FAMOSAS, y su tema es el amor al prójimo. Surgió no como parte de una predicación, sino de una consulta. Quien preguntaba era un doctor de la Ley, y el diálogo subsiguiente refleja la forma habitual de consultar a un rabino prestigioso. Por eso, el suceso debió tener lugar en un momento más bien temprano de la predicación de Jesús, cuando todavía era posible que un doctor de la ley preguntase con una aparente buena fe. Por esta razón conviene no exponer la parábola aislada del diálogo, sino transcribir el diálogo completo: Entonces un doctor de la Ley se levantó y dijo para tentarle: —Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Él le contestó: —¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees tú? Y este le respondió: 106 —Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: —Has respondido bien. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: —¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores que, después de haberle despojado, le cubrieron de heridas y se marcharon, dejándolo medio muerto. Bajaba por el mismo camino casualmente un sacerdote y, al verlo, pasó de largo. Igualmente, un levita llegó cerca de aquel lugar y, al verlo, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje se llegó hasta él y, al verlo, se llenó de compasión. Se acercó y le vendó las heridas echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta». ¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo: —El que tuvo misericordia con él. —Pues anda —le dijo Jesús—, y haz tú lo mismo. El que Jesús le devuelva la pregunta era praxis habitual en este tipo de diálogos. La respuesta del doctor es un resumen del considerado principal mandamiento de toda la Ley, la llamada Shemá Israel, pues empieza con estas palabras hebreas, que significan “escucha, Israel”. Su texto es: Escucha, Israel: el Señor es nuestro Dios, el Señor es Uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas (Deut 6, 4-5). La Shemá Israel no hace referencia al prójimo, pero la mejor tradición rabínica lo había asociado al mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, que con estas palabras aparece en el libro del Levítico. Pero aquí surge el problema. La palabra “prójimo” en castellano procede del latín proximus, que significa el que está cerca, el próximo. En casi todos los idiomas, hebreo incluido, tiene este significado literal. Lo que se discutía —y se sigue discutiendo por parte judía— es si ese cercano era solo el israelita, o también incluía al extranjero. Los rabinos eran conscientes de que la Biblia disponía que había que tratar bien al extranjero, pero muchos consideraban que, siendo esto así, “prójimo” 107 en sentido estricto era solo el connacional. El mismo texto del Levítico mencionado parece que invita a pensar así: «No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Lev 19, 18). La contestación al doctor de la Ley sitúa como prójimo a un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Cuando los asirios conquistaron el reino del Norte —Israel, frente a Judá en el Sur—, realizaron varias deportaciones, empezando el año 722, y cubrieron el hueco con poblaciones deportadas de otros lugares. Conservaron no obstante la religión israelita, pero con contaminaciones que procedían de los nuevos habitantes. Cuando regresaron los judíos del exilio babilónico y empezaron a construir un nuevo templo en Jerusalén hacia el año 516 a. C., los samaritanos se ofrecieron a colaborar: «Dejadnos que lo construyamos juntos; pues, como vosotros, también nosotros buscamos a vuestro Dios y le ofrecemos sacrificios desde la época de Asarhadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí» (Esd 3, 2). Los judíos se negaron, tratando a los samaritanos como extranjeros, lo cual les sentó muy mal. Construyeron un templo en el monte Garizim (destruido en tiempos de Jesús de Nazaret), y pusieron todos los obstáculos que pudieron a la construcción del templo de Jerusalén. De ahí nació una enemistad permanente. Para un judío, un samaritano era un apestado. Los fariseos utilizarán el término como un insulto hacia Jesús: «¿No tenemos razón cuando decimos que tú eres samaritano y estás endemoniado?» (Jn 8, 48). Se entiende así que el doctor de la Ley no tuviera más remedio que contestar con lo que era evidente —el que trató a su prójimo como tal solo podía ser uno—, pero sin pronunciar la palabra maldita: “El samaritano”. ¿Era eso conforme a la enseñanza del Antiguo Testamento? En este encontramos un pequeño libro que invita a mirar con otros ojos a un supuesto pueblo maldito: el libro de Jonás. Solo que aquí no se trata de los samaritanos, sino del pueblo que en cierto modo había sido su causa: los asirios. Jonás recibe la orden de predicar la conversión nada menos que en Nínive, la capital del imperio asirio, un pueblo que todas las fuentes antiguas coinciden en describir como despiadado y cruel. Superadas las lógicas reticencias, Jonás cumple la orden y recorre Nínive anunciando la ruina de la ciudad en cuarenta días si no hacen penitencia. Sorprendentemente, le hacen caso, y desde el rey hasta el último hicieron penitencia. Era una buena noticia, y Jonás, que estaba en las afueras, tendría que alegrarse. Pero Jonás se llevó un gran disgusto y se enojó. Y oró al Señor, diciendo: —¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo me decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que Tú eres el Dios clemente y misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia, y que te dueles del mal. Ahora, Señor, te suplico, quítame la vida: más me vale morir que vivir. (El Señor, para calmarle, le pone un ricino para que descanse a su sombra. Pero al día siguiente se secó, y se renovó el enfado de Jonás.) Respondió Dios a Jonás: —¿Te parece bien enojarte por un ricino? 108 Y contestó: —Me parece bien enojarme hasta morir. Replicó el Señor: —Tú te apiadas del ricino, por el que no te has pasado fatiga alguna, ni le has hecho crecer, que una noche ha nacido y una noche ha perecido. Pues Yo, ¿no he de apiadarme de Nínive, la gran ciudad, en la que hay mucho más de ciento veinte mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, e innumerables animales? (Jon 4, 1-11). Por “no saber distinguir entre la derecha y la izquierda” hay que entender no saber distinguir entre el bien y el mal. Con esta expresión Dios le está recordando a Jonás que nos ninivitas tienen mayor excusa que los hijos del pueblo elegido, pues estos han recibido mucho más: han recibido la verdad en que creer, la ley que les guía, los profetas que la recuerdan y una asistencia privilegiada. Lo cual se podía aplicar igualmente en el caso de los samaritanos que, además, a diferencia de los ninivitas adoraban al único Dios. Pero los doctores de la Ley y los fariseos demostraron siempre una actitud peor aún que la de Jonás. Despreciaban a ese pueblo hereje, y jamás pensaron en tenderles una mano. También rechazaron a Jesús. En su arrogancia, solo se aceptaban a sí mismos. Parece que es también el caso del sacerdote y el levita que pasaron de largo ante el pobre hombre medio muerto. A primera vista, se podría esgrimir la excusa de que el sacerdote, si iba a cumplir una función en el templo, quedaría legalmente impedido si tocaba un cadáver. Jesús parece haber previsto esa posible excusa, y por eso especifica que bajaba, no subía (entre Jericó y Jerusalén hay solo poco más de 25 km de distancia, pero más de un kilómetro de diferencia en altitud). En realidad, no había excusas: no pararon porque iban a lo suyo, sin importarles lo que sucediera a los demás. Por eso la lección de la parábola es perenne. Y hoy quizás más todavía. En un mundo de prisas y agobios podemos pasar junto a alguien que necesita nuestra ayuda y pasar de largo, casi sin darnos cuenta. No hay que pensar únicamente en los pobres sin techo; puede suceder, por ejemplo, con los propios hijos. Y con parientes, amigos, compañeros. La excusa más frecuente es el trabajo absorbente. También lo tenía el samaritano de la parábola, al que no quedó más remedio que dejar al socorrido en la posada al día siguiente. Pero antes reparó en él, se paró a atenderle, le cuidó como pudo y le dejó a buen recaudo. Toda una lección de poner cada cosa en su sitio. La etimología de la palabra ayuda a entender quién es el prójimo. Es, en primer lugar, el próximo, el que está cerca. Alguien que, pongamos por caso, no muestra dedicación y comprensión en su propia familia, difícilmente podrá hacerlo con otros, por mucho que asegure que se conduce con buena intención, e incluso, en algunos casos, que tiene una actitud filantrópica. Asimismo quien, en su lugar de trabajo, quizás por la multiplicidad de sus ocupaciones, se relaciona lo mínimo con los demás —hacer amistades “complica la vida”— y evita hacer favores, pierde la sensibilidad para ver las necesidades de su 109 prójimo y, como el sacerdote y el levita de la parábola, pasa de largo sin atender a nadie. Y no digamos ya quien, quizás empujado por la “política de empresa”, ve a los demás como rivales en vez de compañeros, pues acabará alegrándose de los problemas y sufrimientos ajenos. Lo que se le pide al cristiano va más allá de la corrección en el trato y la buena educación. Debe saber querer, querer de verdad. No significa que acompañe siempre un sentimiento de afecto, sino más bien que en cada caso atienda a su prójimo. El prójimo comprende personas con las que el trato puede hacerse difícil: el compañero pesado, la suegra mandona, el vecino protestón, etc. La caridad le pide acercamiento amable, intento de comprender, atender posibles necesidades —con frecuencia lo que necesita el prójimo es que se le escuche—, hacer favores. Muchas veces esa cercanía pule los obstáculos que dificultaban el trato. Pero siempre supone cumplir una invitación divina, y la correspondencia al inmerecido amor que Dios tiene a cada uno de nosotros. El texto que mejor resume en qué consiste en la práctica la caridad lo encontramos en la primera Epístola a los Corintios de san Pablo. Es el conocido como “himno a la caridad” y entre sus palabras encontramos las siguientes: La caridad es paciente, la caridad es amable; no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad; todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta (13, 4-7). El que el ejemplo a seguir proviniera de un miembro del pueblo maldito de los samaritanos es algo más que una provocación para los fariseos. El pueblo de Israel era el elegido, pero la palabra divina deja bien claro que eso no significa desprecio hacia los demás. Hay aquí un contraste entre los textos bíblicos. Cuando se trataba de preservar la fe, la Biblia insiste en la separación; cuando no, se predicaba tratar al extranjero como a un igual. Además, se anunciaba una futura redención universal. Un buen ejemplo es el libro de Isaías con respecto a los odiados asirios. Por una parte, se anuncia la venganza divina, bien merecida, contra ese pueblo cruel y arrogante. Por otro lado, también se anuncia la futura reconciliación y bendición divina: «Aquel día Israel será tercero, junto con Egipto y Asiria: una bendición en medio de la tierra, porque los bendecirá el Señor de los ejércitos, diciendo: “¡Bendito sea mi pueblo, Egipto, y la obra de mis manos, Asiria, y mi heredad, Israel!”» (Is 19, 24-25). Los fariseos tenían buena memoria para los pasajes condenatorios, y prácticamente ninguna para los que anuncian reconciliación y bendición. Jesús de Nazaret trajo consigo la nueva alianza, que abarca la tierra entera. Fundó su Iglesia, que no solo es católica de nombre, sino de espíritu; o sea, universal, que eso significa. Por eso no caben, si de verdad se le sigue, exclusivismos de ninguna clase. Siempre ha sido una tentación para el ser humano la posición sectaria: la adhesión a “nosotros” y el desprecio a “ellos”. Puede ser nacional, racial, social… e incluso religiosa. Una postura así no tiene sentido para un católico, ni viene exigida por la preservación de su fe. La parábola del buen samaritano es una contribución a la enseñanza de este espíritu católico. 110 2. EL FARISEO Y EL PUBLICANO ESTA PARÁBOLA, EXCLUSIVA DEL Evangelio de san Lucas, trata de la humildad: Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos teniéndose por justos y despreciaban a los demás: Dos hombres subieron al Templo a orar: uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, quedándose en pie, oraba para sus adentros: «Oh, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo». Pero el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh, Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador». Os digo que este bajó justificado a su casa, y aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que humilla será ensalzado (Lc 18, 9-14). Los dos personajes que aparecen resultaban familiares para los oyentes de Jesús, y lo que dicen, perfectamente inteligible. Quizás no sea así para un lector moderno, y por eso conviene dar una breve explicación. Los fariseos eran una hermandad hebrea caracterizada por el cumplimiento escrupuloso de la Ley mosaica. Formaban un círculo cerrado, de forma que evitaban 111 todo contacto con personas y cosas consideradas impuras. El mismo término, que ellos aceptaban, de “fariseo” proviene de perisha, que significa “separado”. Se consideraban los puros, en contraste con los demás, de forma que las palabras que la parábola pone en boca del fariseo resultan muy características de un exponente de este grupo. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos en favor de Roma. Los romanos eran gente práctica, y arrendaban las rentas públicas (de ahí el nombre) a particulares — los publicanos—, que se encargaban de cobrarlas. Lógicamente, retenían un porcentaje, pero en la práctica solían abusar de su posición, y exigir más de lo tasado. De ahí que, cuando algunos acudieron a Juan Bautista preguntándole qué debían hacer, la clara respuesta fue «No exijáis más de lo que se os ha señalado» (Jn 3, 13). El pueblo judío los detestaba, y los tenía por pecadores públicos. No les faltaba razón, y Jesús de Nazaret, aunque escogió a un publicano entre sus apóstoles, se hace eco de este juicio: cuando trata de la corrección al hermano, al final dice que, si tampoco quiere escuchar a la Iglesia, tenlo por pagano y publicano (Mt 18, 17). El Antiguo Testamento, sobre todo los profetas, está lleno de advertencias divinas dirigidas a quienes pensaban que eran agradables a Dios con solo el cumplimiento escrupuloso de las prescripciones rituales, sobre todo los sacrificios en el Templo, mientras que eran manifiestamente injustos con el prójimo. También hay textos que, como reparación de los pecados, exigen la contrición de corazón y no solo los sacrificios reparadores. Quizás el más bello figura en los versículos finales del salmo 51, el salmo miserere (por su primera palabra: “Ten misericordia”), el salmo penitencial por excelencia: Señor, abre mis labios y mi boca pronunciará tu alabanza. No te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. El sacrificio grato a Dios es un espíritu contrito: un corazón contrito y humillado, Dios mío, no lo desprecias (Sal 51, 17-19). El profetismo y los libros sapienciales hacen un esfuerzo por interiorizar la ley, de forma que no se quedase en una colección de prescripciones externas, sino que también incluyese su cumplimiento la virtud interior, que necesariamente debía tener manifestaciones exteriores de contrición, justicia, respeto y amor al prójimo. En este contexto hay que entender las palabras del fariseo de la parábola. A primera vista, podría parecer que el fariseo tenía razón. Daba gracias a Dios, con lo cual reconocía que no hubiera podido conseguir ninguno de sus méritos sin la asistencia divina. La enumeración de esos méritos es lo que empieza a rechinar, y más por lo que no dice que por lo que dice. Empecemos por el ayuno. Era una práctica penitencial frecuente, hasta el punto de que se podía decir que era la penitencia por excelencia. Sin embargo, la ley de Moisés solo prescribía un día al año de ayuno: el Día de la Expiación o Yom Kippur (cfr. Lev 16, 2931). Con el tiempo, se habían añadido por costumbre otros días en los que se conmemoraban desgracias acaecidas al pueblo de Israel, y otros de petición a Dios en circunstancias adversas, como cuando había sequía o los enemigos amenazaban la tierra. 112 A esto se añadía el ayuno privado para expiar pecados personales, que quedaba a la voluntad de cada uno. Pero, aun juntándolo todo, la medida de dos días a la semana era llamativamente exagerada. Había rabinos que recomendaban el ayuno el viernes, sobre todo para disfrutar así de la comida del sagrado sábado, el shabbat. Pero ninguno doblaba esa medida, como vemos que hace el fariseo de la parábola. Con el diezmo la Ley era algo más complicada, pues no coincidían del todo algunos textos (cfr. Num 18, 21-26; y Deut 14, 22-29), pero lo que parece claro es que el precepto se refiere a los diezmos de los frutos de la tierra, incluido el ganado. Decir que pagaba el diezmo “de todo lo que poseo” superaba también la medida legal. Es evidente que el fariseo desprecia al publicano. Podría haber pensado que, si iba al templo a orar, se arrepentiría de sus pecados, o al menos que era una posibilidad. En el Antiguo Testamento, ya advertía el profeta Oseas: «porque quiero amor y no sacrificios, y conocimiento de Dios, más que holocaustos» (6, 6) (puede traducirse también “misericordia” por “amor”). Jesús de Nazaret recuerda estas palabras a los fariseos dos veces (Mt 9, 13; Mt 12, 7). La primera vez dice: Id y aprended qué sentido tiene Misericordia quiero y no sacrificio; porque no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Pero no quisieron; como el fariseo de la parábola, que no tiene misericordia alguna, ni hacia el publicano ni hacia nadie. La raíz de esta actitud es que no ve la necesidad de pedir misericordia para sí mismo, y por lo tanto no aparece en su oración. Su soberbia le impide considerar que también él tiene pecados por los que pedir perdón. En la realidad, y no solo en la parábola, hay personas así. Es posible que en teoría reconozcan tener defectos como todo el mundo, pero de hecho no aparecen nunca. Descargan siempre las culpas sobre los demás, incluso cuando se hacen patentes los propios errores. Siempre tienen razón, de forma que no están dispuestos a considerar que quizás no, y por eso no rectifican nunca, aunque se les haga ver que no tenían todos los elementos de juicio. Se podría decir que están enamorados de sí mismos, pues no ven nada que mejorar en su carácter, a diferencia de su prójimo, que suele considerar insufrible esa autosuficiencia. No saben querer, pues para querer hace falta salir de sí mismo, y hacer un esfuerzo por comprender a los demás, algo que obviamente no sucede con el fariseo de la parábola, ni con quienes comparten ese tipo de arrogante orgullo. Lo peor que le podría pasar a una persona así es juntarse con otros iguales a él y formar un círculo cerrado de inaccesibles. Es lo que ocurría con los fariseos. Se separaban de los demás, a los que despreciaban como a gente impura y, a pesar de ser estudiosos de la Escritura, hacían oídos sordos a los llamamientos de esa misma Escritura a la comprensión, el amor, la compasión, la misericordia y el perdón. La soberbia cierra el corazón, que solo se quiere a sí mismo. Ni los llamamientos divinos pueden abrirlo, al menos mientras persista en su orgullo. La parábola no niega que el publicano era un pecador. Lo que afirma es que la contrición, cuando es sincera, purifica el corazón, cualesquiera que hayan sido los pecados cometidos. Es sincera, como aquí, cuando se dirige a Dios implorando su misericordia, en vez de quedarse a solas con la tristeza del mal cometido, algo que tiene 113 más de orgullo herido que de verdadera humildad. Es sincera asimismo cuando incluye el propósito de enmienda —con la reparación del mal que sea posible—, lo cual no aparece explícitamente en la parábola, pero puede deducirse de la conducta del publicano, pues nadie se humilla de esa manera sin aborrecer de verdad el mal cometido. Santa Teresa decía, con toda razón, que la humildad era la verdad. No consiste en calificarse a uno mismo de tonto cuando no lo es, ni de insultarse a sí mismo, y menos aun de echarse la culpa de todo. Tampoco consiste en convertirse en una persona sin carácter, o que nunca reclama su derecho y declina asumir su responsabilidad. Consiste en reconocer que las cualidades son recibidas, sin mérito por nuestra parte. Sin embargo, eso no es todo. La verdad es que ninguno somos perfectos, ni tenemos el carácter ideal, ni estamos libres de cometer fallos. Por eso el examen de conciencia sincero se hace necesario para reconocer eso, rectificar y pedir perdón. Pedir perdón, más allá de una protocolaria disculpa, tanto a Dios como al prójimo, es el signo más cierto de la verdadera humildad. No sabemos, por lo demás, el momento de la vida pública de Jesús en que se expuso esta parábola. No debía ser al principio, cuando todavía parecía posible un diálogo con los fariseos. Ese tiempo pasó pronto. Por eso, su final no era el clásico de la enseñanza rabínica, de forma que no acababa con un “¿quién os parece que salió justificado?”, o una pregunta similar. Aquí Jesús de Nazaret sentencia con un “os digo”, indicativo de una posición de autoridad que no debió pasar inadvertida a los fariseos. ¿Y no suponía una irritación gratuita de esos fariseos el que quien salía malparado del relato fuera uno de ellos? Puede parecerlo, pero para unos corazones tan endurecidos no había otra forma de que escuchasen una advertencia divina que, a pesar de las apariencias, era un ofrecimiento de misericordia. 114 3. EL JUEZ INJUSTO LA PARÁBOLA, MÁS BIEN BREVE, que recoge el Evangelio de san Lucas, tiene la peculiaridad de que el evangelista indica previamente la enseñanza que quiere transmitir, algo quizás necesario para evitar posibles equívocos, pues el juez de la parábola no es precisamente un ejemplo que convenga seguir. He aquí el texto: Les proponía una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer, diciendo: Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda, que acudía a él diciendo: «Hazme justicia ante mi adversario». Y durante mucho tiempo no quiso. Sin embargo, al final se dijo a sí mismo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda está molestándome, le haré justicia para que no siga viniendo a importunarme». Concluyó el Señor: Prestad atención a lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, y les hará esperar? Os aseguro que les hará 115 justicia sin tardanza. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? (18, 1-8). El juez de la parábola era lo que hoy llamamos un juez corrupto. Los oyentes de Jesús no necesitaban que se les aclarase que se trataba de un juez que, para hacer justicia, exigía un soborno. El Antiguo Testamento está lleno de condenas contra semejantes jueces, y no vale la pena detenerse en ello. Las viudas en aquella época, por lo general, estaban desprotegidas y apenas tenían para vivir, por lo que también se sobreentendía que la de la parábola no tenía nada para poder dar al juez. Por ello recurre a la única arma a su disposición: insistir una y otra vez, siendo inoportuna hasta la saciedad, de forma que el juez acaba por atenderla únicamente para quitársela de encima. Se trata por tanto de una parábola que podríamos llamar a sensu contrario: el ejemplo es más bien un contraejemplo, pero del que se puede sacar una enseñanza positiva. Ocurre más o menos como cuando el mismo Jesús dice a las multitudes: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? (Lc 11, 13). No parece un mensaje nuevo. El Antiguo Testamento está plagado de oraciones, exhortaciones a la oración y ejemplos de oración, algunos verdaderamente entrañables, como por ejemplo la intercesión de Abrahán por Sodoma (cfr. Gen 18, 16-33). Sin embargo, la parábola hace una aportación. Las oraciones del antiguo Israel tratan, por parte de los hombres, de urgir a Dios para que les asista. Por parte divina, se promete una asistencia rápida. Da la impresión de que los israelitas no tenían mucha paciencia. Un buen ejemplo lo encontramos en este salmo: Date prisa en responderme, Señor, se me acaba el aliento. No me escondas tu rostro, y sea como los que bajan a la fosa. De mañana hazme sentir tu misericordia, porque confío en Ti. Muéstrame el camino que debo seguir, que a Ti levanto mi alma (Sal 143, 7-8). En esta falta de fuelle espiritual parece latente el que, si Dios no atiende al alma que le suplica, la tentación de recurrir a otras instancias —como los baales, u otros ídolos— puede hacerse irresistible. La llamada a la perseverancia en la oración resulta una cierta novedad. Quizás la clave para entenderla está en la cita recogida más arriba: el Espíritu Santo trae consigo, entre otras cosas, la fortaleza, con sus manifestaciones, entre ellas la paciencia y la perseverancia. ¿Por qué no son atendidas las peticiones a Dios en tantas ocasiones? San Agustín, con uno de esos juegos de palabras que tanto le gustaban —había sido retórico de profesión — contestaba que porque pedimos aut mali, aut male, aut mala. O sea, bien porque no estamos dispuestos a cumplir la voluntad divina y por tanto somos malos (mali); o bien porque no pedimos con fe y confianza y así lo hacemos mal (male); o bien porque lo que pedimos no nos conviene y en consecuencia pedimos cosas malas (mala). Es buena respuesta, pero hay que añadir algo. Y es que la perseverancia misma en la oración resulta muy fructuosa, y por eso Dios tantas veces tarda. Podemos pensar, como el 116 salmista, que flojeamos, que nuestra fe vacila y se enfría el alma, pero en realidad sucede lo contrario. En el fondo, muchas veces lo que ocurre es que nos visita la Cruz de Cristo, y, frente a la lógica petición de que nos la quite —de la que Él mismo participó en el huerto de los olivos (cfr. Luc 22, 41-42)—, su concesión se retrasa precisamente para que participemos de la misma, con todo su fruto redentor, para uno mismo y para los demás. Más tarde, si esa perseverancia ha sido tal, Dios mismo nos hace ver la conveniencia de ese sufrimiento, y otorga un pequeño anticipo de la alegría de la gloria cuya puerta Jesús abrió en el Calvario. Para acabar, incluiremos aquí otro texto, asimismo de san Lucas, que algunos admiten entre las parábolas, mientras que otros no. Aunque la escena descrita es muy distinta a la del juez y la viuda, el mensaje es exactamente el mismo. La única aclaración que merece añadirse consiste en recordar que, entre los orientales, tanto ayer como hoy, la ley de la hospitalidad es algo sagrado, de forma que hay que acoger al huésped como y cuando venga, y no tener nada que ofrecerle era un verdadero oprobio. El texto es el siguiente: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo y acuda a él a medianoche y le diga: «Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío me ha llegado de viaje y no tengo qué ofrecerle», le responderá desde dentro: «No me molestes, ya está cerrada la puerta; los míos y yo estamos acostados; no puedo levantarme a dártelos»? Os digo que, si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su impertinencia se levantará para darle cuanto necesite. Así pues, yo os digo: pedid y se os dará; buscad y encontraréis; llamad y se os abrirá; porque todo el que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá (Luc 11, 5-10). Jesús es aquí más explícito en que la oración es escuchada y atendida. Es posible que a veces no lo parezca, pero siempre es así. En la introducción a la parábola del juez injusto, el evangelista afirma que la parábola es sobre la necesidad de orar. Este término —“necesidad”— merece una reflexión. Jesús de Nazaret habló mucho sobre oración, aparte del ejemplo que Él mismo nos dio a este respecto. Cuando lo hizo, no la planteó en términos de obligación, ni siquiera de obsequio a Dios, que es como tantas veces la contemplamos. Jesús de Nazaret se refería siempre a la oración como una necesidad. Necesitamos orar, no solo para vivir piadosamente, sino también para vivir dignamente. No necesita explicación el que, si deja de haber oración, se marchita la vida de piedad. Pero no es lo único. Quizás no somos muy conscientes del alcance de las palabras del Maestro en la Última Cena cuando dijo a sus apóstoles que sin mí no podéis hacer nada (Jn 15, 5). Necesitamos la ayuda divina para cumplir los diez mandamientos, para vivir honrada y decentemente. Y la ayuda se concede cuando se pide, cuando se acude a las fuentes de la gracia, entre las cuales destaca, junto con los sacramentos, la oración. Una actitud voluntarista que piensa que con las propias fuerzas es capaz de conseguirlo esconde una altiva soberbia, pero además es poco realista. Quizás al 117 principio parece que funciona, pero pronto se revela insuficiente, cuando no acaba en una especie de cataclismo interior. Una oración que solo pida para uno mismo mostraría un alma sin corazón, encerrada en la propia subjetividad y los propios problemas. Pero una oración que no pida para sí mismo sería muestra de una autosuficiencia que no puede ser agradable a Dios y que se cierra la puerta para recibir una ayuda que, se dé cuenta o no, es necesaria. 118 4. EL RICO INSENSATO ESTA PARÁBOLA —EXCLUSIVA DEL Evangelio de san Lucas— tiene de especial que responde a una anécdota concreta, y no parece por tanto que se incluyera en lo que podríamos denominar “plan” de predicación de Jesús. En uno de los trayectos de su predicación, surge de repente un hombre que solicita a Jesús que pida a su hermano que le dé su parte en la herencia, es de suponer que de su padre. Jesús, en principio, se desentiende del asunto, respondiendo que nadie le ha nombrado juez o partidor. Pero, tras una advertencia —una más— de que hay que guardarse de la avaricia, pronuncia la siguiente parábola. Las tierras de cierto hombre rico dieron mucho fruto. Y se puso a pensar para sus adentros: «¿Qué puedo hacer, ya que no tengo donde guardar mi cosecha?». Y se dijo: «Esto haré: voy a destruir mis graneros, y construiré otros mayores, y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes. Entonces le diré a mi alma: “Alma, ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien”». Pero Dios le dijo: «Insensato, esta misma noche te van a reclamar el alma; lo que has preparado, ¿para quién será?». Así ocurre al que atesora para sí y no es rico ante Dios (12, 16-21). 119 La parábola, en este caso, no contiene referencias a Jesús mismo ni a su mensaje. Es una contestación al asunto que le plantean. Podría decirse que el Señor toma aquí un texto de la literatura sapiencial bíblica —en concreto, del libro del Eclesiástico (también llamado Sirácida)—, y lo convierte en parábola. Hay quien es rico a fuerza de cuidado y ahorros, y en ello consiste su recompensa; mientras tanto dice: «Ya puedo descansar, ahora comeré de mis bienes». Pero no sabe cuánto tiempo pasará hasta que muera; porque se morirá y dejará todo a los otros. (…) No digas: «¿De qué tengo necesidad?, ¿qué bienes podré conseguir aún?». No digas: «Ya tengo bastante, ¿qué mal me puede sobrevenir?» (11, 18-20 y 25-26). Y, sin embargo, la parábola no parece una contestación a quien se dirigió al Señor. Pero es que el primer destinatario de la parábola no era él, sino su hermano mayor, quien probablemente estaba también presente, pues no se le pide a Jesús que vaya a ninguna parte para convencerle. Decimos “mayor” porque la situación se entiende mejor si se conoce cómo funcionaba la sucesión hereditaria. En Israel, como en tantas sociedades agrarias a lo largo de la Historia, regía el sistema llamado “de mayorazgo”. No era tanto que el hijo mayor heredara más, sino sobre todo que era él quien heredaba la finca familiar. Se evitaba así que con cada generación se parcelara cada vez más hasta convertirse en un conjunto de minifundios cada uno de los cuales ya no bastaba para mantener a una familia. El mayor, el más favorecido, quedaba con la obligación de compensar a sus hermanos hasta completar la parte que les correspondía de la herencia. Y ahí entraba en juego el problema: que muchas veces no lo hacía. El motivo obvio de esta injusticia solía ser la avaricia. Contra ella arremete Jesús, introduciendo dos cambios principales en relación con el texto del Eclesiástico. Uno de ellos es una pequeña adaptación al caso, aludiendo a un enriquecimiento rápido —como sucede al recibir una herencia—, en vez del constante ahorro y cuidado. El otro encaja también con la literatura sapiencial: la introducción del calificativo “insensato”. Es un calificativo fuerte. El Antiguo Testamento llama insensato o necio, entre otros, al ateo: «Dice el necio en su corazón: “No hay Dios”» (Sal 53, 2). Quien pone sus posesiones y el dinero como norte de su vida, quien se deja robar el corazón por ellos, los pone en un pedestal, el que debería reservarse a Dios. Los viejos ídolos, contra los que clamaban las Escrituras, han quedado en Occidente como reliquias arqueológicas. Ya nadie adora a Baal, o a Astarté, o a Zeus o su equivalente romano, Júpiter Óptimo Máximo. El hombre se ha quitado la careta y aparecen detrás los verdaderos ídolos: el poder, el placer, el dinero. Y, bien pensado, sigue siendo una necedad esa adoración. Hoy vemos numerosas personas en una desenfrenada carrera por convertirse en el más rico del cementerio. Se debe notar que aquí no se trata de ganancias con malas artes o con fraude: son honradas. Si tiene buenas cosechas, pues afortunado que es; si construye nuevos graneros, es lo más razonable: no va a dejar el grano para las ratas. La avaricia acaba por ser tentadora para cometer injusticias, pero aquí no sucede eso. Para que quede claro que el mal sobre el que se 120 habla es otro, más de fondo: el amor a las riquezas sobre todas las cosas. El protagonista no es el rico malvado, sino el rico insensato. La insensatez, trasladada a nuestros días, toma frecuentemente la forma de esa especie de ateísmo práctico, que no niega la existencia de Dios, pero hace vivir como si Dios no existiera. Se piensa que no nos hace falta en nuestra existencia. Pero la realidad de la muerte y la consiguiente caducidad de la vida ponen de manifiesto que no es sensata la vida que rechaza considerar el interrogante más importante de todos: qué hay más allá de la muerte. Y una cosa es cierta: al morir dejamos atrás todo, todo aquello de este mundo en lo que hemos podido poner el corazón. Precisamente las herencias constituyen uno de los mejores ejemplos del poder destructivo del amor al dinero. ¡Cuántos hermanos, que se querían sinceramente hasta ese momento, dejan de hacerlo a la hora de repartir una herencia! ¡Cuántos enfados duraderos, resentimientos y hasta odios provocan! Podemos asimismo pensar que la parábola también fue dirigida al hermano presumiblemente menor, el que reivindica su parte. El drama de este hombre, más allá de no recibir su parte, es que pasa junto a él Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios encarnado; es la gran oportunidad de su vida, y solo sabe ver en Jesús un recurso para conseguir su parte de la herencia. No parece que en su cabeza, y por tanto en su corazón, quede sitio para nada más. También a él hay que recordarle qué es lo más importante de la vida. Y a todo el mundo. No es sensato ni realista pensar que dedicaremos a Dios la atención que merece una vez que se hayan resuelto nuestros problemas. En primer lugar, porque nunca acaban de resolverse: cuando desaparecen unos surgen otros, e incluso no falta quien, cuando deja de tener problemas importantes, convierte en tales cuestiones secundarias. Y en segundo y más importante lugar, porque lo que Dios espera de nosotros es que esos mismos problemas nos sirvan de ocasión de encuentro con él, y no de pretexto para descuidarlo. La parábola, y la situación que dio origen a la misma, son un excelente recordatorio de ello. 121 5. EL ADMINISTRADOR INFIEL ENCONTRAMOS AQUÍ LA PARÁBOLA más desconcertante de las que predicó Jesús de Nazaret. El motivo es que el principal protagonista es alabado por su señor —una figura que suele representar a Dios mismo—, y era un patente sinvergüenza. Se hace necesario narrar no solo la parábola, sino las consecuencias que extrae de la misma Jesús. En este caso se exponen separadamente. He aquí, en primer lugar, la parábola: Había un hombre rico que tenía un administrador, al que acusaron ante el amo de malversar la hacienda. Le llamó y le dijo: «¿Qué es esto que oigo de ti? Dame cuentas de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando». Y dijo para sí el administrador: «¿Qué voy a hacer, ya que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me despidan de su administración». Y convocando uno a uno a los deudores de su amo, le dijo al primero: «¿Cuánto debes a mi señor?». Él respondió: «Cien medidas de aceite». Y le dijo: «Toma tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta». Después le dijo a otro: «¿Y tú cuánto debes?». Él respondió: «Cien cargas de trigo». Y le dijo: «Toma tu recibo y escribe ochenta». El amo alabó al administrador infiel por haber actuado sagazmente; porque los hijos de este mundo son más sagaces en lo suyo que los hijos de la luz (Lc 16, 1-8). 122 Es probable que esta parábola haya sido predicada en Galilea, donde existían fincas de gran tamaño, y por tanto la escena resultaba más familiar. Las deudas, como suele suceder en las parábolas para poner énfasis, eran grandes: unos 35 hectolitros de aceite y 275 quintales de trigo. La rebaja fraudulenta que hace el administrador supone unos 500 denarios en ambos casos, lo que era una cantidad respetable. Hay por otra parte lo que parece una calculada ambigüedad en la situación del protagonista. La relación siervoamo corresponde a un esclavo, lo cual era habitual en este tipo de fincas en todo el imperio romano, con un esclavo de confianza a cargo de todo y al frente de todos los demás. Sin embargo, el que lo despida el dueño en vez de venderlo es propio de un hombre libre. Se subraya así que la conducta del siervo es libre, como lo es aceptar o rechazar a Dios; Jesús quiere que queden pocas dudas de que la respuesta a la decisión de hacer el bien o el mal a la que se refiere es totalmente libre. Las palabras “aprisa, siéntate” indican la prisa en hacer los apaños antes de que el dueño reclame el sello, que era lo que servía en la época como firma, una copia del cual solía tener el administrador. No hay en este caso precedentes en el Antiguo Testamento, aparte, claro está, de la insistencia —sobre todo en los libros sapienciales— en la honradez y su contraste con la injusticia. Podemos encontrar alguna frase como esta: «Talismán es el soborno para quien puede darlo, cualquier asunto que afronte prosperará» (Prov 17, 8); pero no había una palabra específica para designar al soborno, y se utilizaba “regalo”, lo que puede tener un significado ambivalente, mientras que son muy repetidas las condenas al soborno en el Antiguo Testamento. No es lo mismo la munificencia que el soborno. Una primera interpretación de la parábola ya muestra que no se trata de una invitación al fraude, ni por la mejor de las causas. El siervo es calificado de infiel. La versión empleada aquí de la Biblia utiliza el adjetivo “sagaz”. Otras versiones traducen por “prudente”, pero eso es un equívoco: la verdadera prudencia solo es tal cuando se orienta hacia el bien; en caso contrario, se llama astucia. “Sagaz” parece más neutro (el diccionario de la Real Academia no aclara mucho: “Astuto y prudente”). En cualquier caso, esto no es muy relevante. Lo importante viene con la última frase: los hijos de este mundo son más sagaces en lo suyo que los hijos de la luz. Los hijos de la luz —una expresión utilizada en la época para designar a los rectos de corazón— deben poner el mismo empeño en hacer el bien que los que ponen el corazón en este mundo para su propio provecho. Ese afán es lo único que alaba el señor de la parábola, y nada más. Es una enseñanza con un contraejemplo. Traducido a nuestro momento: ¡ojalá los cristianos pusiéramos el mismo empeño en hacer y difundir el bien que ponen otros para ganar más dinero o incluso para difundir el mal! Las palabras de Jesús que siguen a la parábola, en vez de aclaratorias pueden resultar asimismo algo desconcertantes para nosotros. Son las siguientes: Y yo os digo: haceos amigos con las riquezas injustas, para que, cuando falten, os reciban en las moradas eternas. Quien es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho; y quien es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? (Lc 16, 9-12). 123 No se tarda mucho en darse uno cuenta de que con el lenguaje lineal que utilizamos en Occidente no se entienden muy bien estas palabras, y por tanto es necesario trasladarse al lenguaje hiperbólico que se utilizaba en la época. Podemos aventurar que “lo mucho” es lo que Él trae, y “lo poco” lo que puede dar de sí este mundo, aunque, como en la parábola, se trate de mucho dinero. Faltarán las riquezas injustas cuando seamos llamados a las moradas eternas; o sea, que cuando muramos no podremos llevarnos consigo nada de este mundo. Las “riquezas injustas” vienen a ser las riquezas de este mundo, de forma que se toma la parte por el todo —muchas veces se acumulan cometiendo injusticias—, y, frente a la “riqueza verdadera”, la del espíritu, adquieren un cierto tono despectivo. Y, en fin, ese “hacerse amigo” no significa poner el corazón en las riquezas, cosa que se desmiente en el siguiente versículo a los citados, en los que el Señor advierte que no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas (cfr. Luc 16, 13). Significa hacerse amigo como se hizo amigo el administrador de la parábola, que no buscaba quedarse con el dinero que defraudó, sino ser bien recibido. Supo utilizarlas para el fin que perseguía. Y donde tenemos que ser bien recibidos es en las moradas eternas. Se trata por tanto de querer y saber utilizar todos los recursos de este mundo para hacer el bien. Es un mensaje que no carece de interés en todas las épocas. Con frecuencia encontramos a cristianos que procuran ser buenos, pero su horizonte se acaba en las personas más allegadas, sin importarles apenas si la sociedad en la que viven adopta una orientación cristiana, o el que otros trabajen precisamente para suprimir cualquier vestigio de esa orientación. Quieren ser buenos, pero sin arriesgar nada. No quieren complicarse la vida participando en asociaciones que intentan influir en la sociedad, y de esa manera las asociaciones de padres de alumnos de colegios, las de vecinos, las políticas, o las que sea, acaban en manos de unos pocos activistas que sí emplean sus esfuerzos, su tiempo y hasta su dinero en promover unas ideas, una opinión pública y una configuración social de las que el demonio debe sentirse satisfecho. Lo que el Señor dice con toda su autoridad —ese Yo os digo lo manifiesta— es que eso no puede ser. Que no basta con querer ser bueno y desentenderse del mundo en el que se vive. ¿Qué hacer pues? Es evidente que la respuesta a esa pregunta depende de muchas circunstancias, y que no podemos acudir a una especie de manual de instrucciones, porque no existe. Indirectamente, la parábola misma lo dice. Lo que hay que hacer es, en primer lugar, pensar como lo hizo el siervo de la narración ante una situación difícil, con el mismo afán, como si nos fuera la vida en ello, lo cual también vemos en la parábola. Y después, claro está, poner en práctica lo que se ha pensado. La parábola nos enseña que en cierto modo sí que nos va la vida en ello, la vida eterna. 124 JULIO DE LA VEGA-HAZAS (Vitoria, 1955) es licenciado en Derecho y doctor en Filosofía. Ordenado sacerdote en 1983, ha desarrollado su labor pastoral en España y en países de habla inglesa. Profesor de Teología moral, es autor de varios libros de Moral fundamental, de Moral aplicada y de Educación. 125 126 Catolicismo Barron, Robert 9788432148484 304 Páginas Cómpralo y empieza a leer ¿Qué es el catolicismo? ¿Es solo una tradición que ha logrado mantenerse viva durante más de dos mil años? ¿Es una visión del mundo? ¿Una forma de vida? Robert Barron comienza a explicarlo desde los cimientos: el nacimiento de Cristo, su vida y sus enseñanzas. Desde ahí, va presentando los elementos que definen el catolicismo -los sacramentos, la oración, la Virgen María y los santos, la gracia, el cielo y el infierno, etc.- de la mano del arte y de la literatura, de la filosofía, la teología y la historia, introduciendo algunos relatos personales. Catolicismo es un viaje íntimo, que capta "lo católico" en toda su belleza y profundidad mediante un lenguaje contemporáneo y accesible. Ha sido ya leído por cientos de miles de personas en todo el mundo. Cómpralo y empieza a leer 127 128 La libertad de los hijos de Dios Burkardt, Ernst 9788432153280 124 Páginas Cómpralo y empieza a leer Capítulo 5 perteneciente al volumen 2 de 'Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de san Josemaría'. San Josemaría concibe su predicación como una "catequesis" asequible a todo tipo de personas, también a quienes no poseen una especial preparación teológica, pero no por eso simplifica los problemas o elude los interrogantes. Conviene tenerlo en cuenta al exponer el tema que nos ocupa porque, tras los enunciados y explicaciones fácilmente comprensibles, hay un visión teológica de la libertad a la que es preciso llegar si se quieren exponer adecuadamente sus enseñanzas. Cómpralo y empieza a leer 129 130 Amar al mundo apasionadamente Escrivá de Balaguer, Josemaría 9788432141812 80 Páginas Cómpralo y empieza a leer Este libro es una edición especial de la célebre homilía predicada por San Josemaría Escrivá en el Campus de la Universidad de Navarra, en 1967. Se ha preparado con ocasión del 40º aniversario del día en que la pronunció. E n esta edición, la homilía va precedida de un Prólogo de Mons. Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei, y acompañada de un análisis del Prof. Pedro Rodríguez, que constituye una guía para su lectura actual. "El Fundador del Opus Dei preparó esa homilía con mucho interés (...), deseoso de llegar al corazón y a la mente de los que iban a escucharle en Pamplona. Ese texto, plenamente embebido de las enseñanzas del Concilio Vaticano II y del espíritu del Opus Dei, fue considerado por muchos comentaristas como la carta magna de los laicos (...). Esta homilía de San Josemaría no sólo conserva su frescura y fuerza originales, sino que se muestra más actual que nunca." (del Prólogo de Mons. Javier Echevarría). Desde 1968 se incluye este texto en Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer. Cómpralo y empieza a leer 131 132 Cartas (I) Escrivá de Balaguer, Josemaría 9788432152597 346 Páginas Cómpralo y empieza a leer Con este volumen se inicia una serie de escritos inéditos de san Josemaría, dirigidos expresamente a los miembros del Opus Dei, pero que ayudan a iluminar el itinerario de toda vida cristiana. Contiene las cuatro primeras Cartas pastorales, gestadas durante sus primeros años en Madrid, y en ellas trata acerca de la llamada universal a la santidad y al apostolado en la vida ordinaria: el trabajo, la vida de oración, la contemplación en medio del mundo, la inspiración cristiana de las realidades sociales, la libertad y responsabilidad del cristiano en sus actuaciones temporales, y el valor humano y cristiano de la amistad. Cómpralo y empieza a leer 133 134 Pensadoras para el siglo XXI López Casanova, Iván 9788432149108 192 Páginas Cómpralo y empieza a leer Convivir con los que no piensan como yo, y convivir "bien", según el autor, requiere unas gotas de filosofía. Reflexionar para que la educación no fracase cuando los jóvenes llegan a la adolescencia también parece tarea urgente. Las propuestas educativas y morales de la sociedad contemporánea colisionan entre sí, con contenidos distantes. Podemos encontrar una buena tabla de náufragos en las aportaciones de varias mujeres, de mente bien diversa, pero portadoras de un mensaje valioso, balsámico y coherente. Cómpralo y empieza a leer 135 Índice PORTADA INTERIOR CRÉDITOS ÍNDICE INTRODUCCIÓN LAS PARÁBOLAS EN EL ANTIGUO ISRAEL I. PARÁBOLAS DEL REINO 1. EL TESORO Y LA PERLA 2. EL GRANO DE MOSTAZA 3. LA LEVADURA 4. LA SEMILLA 5. LA RED BARREDERA 6. LOS OBREROS CONTRATADOS 2 3 4 5 8 13 14 18 22 26 28 32 II. PARÁBOLAS DE LA RESPUESTA A LA LLAMADA 1. EL SEMBRADOR 2. LA CASA CONSTRUIDA SOBRE ROCA O SOBRE ARENA 3. LA CIZAÑA 4. LOS DOS HIJOS 5. LOS INVITADOS A LAS BODAS 36 37 44 47 53 57 III. PARÁBOLAS DEL JUICIO DIVINO 63 1. LOS VIÑADORES HOMICIDAS 2. LOS TALENTOS Y LAS MINAS 3. LAS DIEZ VÍRGENES 4. EL RICO EPULÓN Y EL POBRE LÁZARO 5. LOS DOS DEUDORES 6. LA HIGUERA ESTÉRIL 64 69 76 79 83 86 IV. PARÁBOLAS DE LA MISERICORDIA 1. LA OVEJA Y LA DRACMA PERDIDAS 2. EL HIJO PRÓDIGO V. PARÁBOLAS SOBRE VIRTUDES 1. EL BUEN SAMARITANO 2. EL FARISEO Y EL PUBLICANO 3. EL JUEZ INJUSTO 89 90 96 105 106 111 115 136 4. EL RICO INSENSATO 5. EL ADMINISTRADOR INFIEL 119 122 AUTOR 125 137