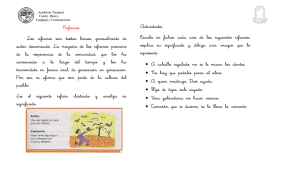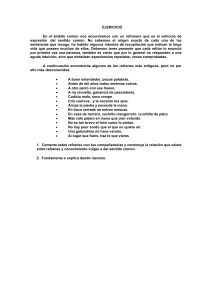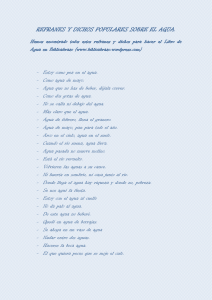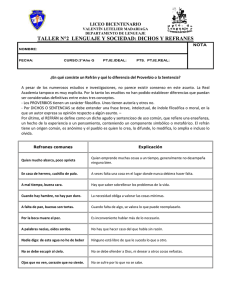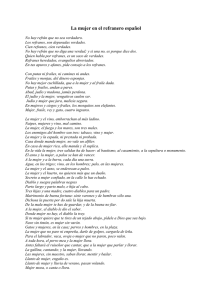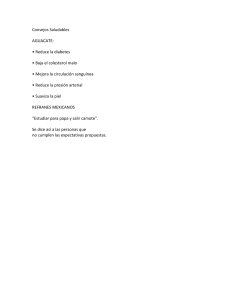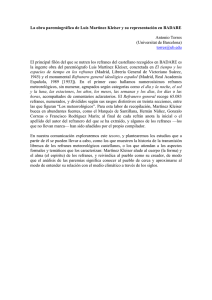Herón Pérez Martínez
EL H ABLAR LAPIDARIO
ENSAYO DE PAREMIOLOGÍA MEXICANA
EL H ABLAR LAPIDARIO
EN SAY O DE PAREMIOLOGÍA M EXICANA
Herón Pérez M artínez
El C olegio de M ichoacán
398.961
PER-h
Pérez Martínez, Herón
El hablar lapidario: ensayo de paremiología mexicana/Herón
Pérez Martínez.-- Zamora, Mich. : El Colegio de Michoacán, 1995.
494 p.; 23 cm.
ISBN 968-6959-36-X
1. Proverbios m exicanos
2. Literatura folklórica m exicana
3. Español - Español coloquial
I.t.
Portada: Dibujo de Alberto Beltrán
O El Colegio de Michoacán, A.C. 1996
Martínez de Navarrete # 505
Esq. Av. del Árbol
59690 Zamora, Mich.
Impreso y hecho en M éxico
Printed and made in Mexico
ISBN 968-6959-36-X
A Rebeca, mi esposa; a Gustavo Herón, Alejandro Iván y
Myriam Rebeca, mis hijos: con mi muy especial gratitud.
ÍNDICE
P rólogo
15
PR IM ER A PARTE. ¿DE QUÉ SE TRATA ?
I. D EL H A B LA R AL DISCURSO
El problem a
El hablar
A ntecedentes saussureanos del vocablo “habla”
El interés por el habla
H acia una epistem ología del habla
El concepto de “discurso”
¿Es el refrán un “discurso”?
25
25
28
29
32
36
42
46
II. EL H A B LA R LA PID A RIO
El vocablo “ lapidario”
D iscurso epigráfico y estilo lapidario
De las form as breves a la lapidariedad gnom em ática
El discurso gnom em ático, un discurso entim em ático
49
49
51
55
69
III. ¿Q U É ES UN REFRÁ N?
El térm ino “refrán”
La realidad textual del térm ino “refrán”
A los orígenes del refrán
Paradigm as parem iológicos
79
79
81
87
93
IV. LA TEX TUA LIDAD DE LOS REFRANEROS
Refranero mexicano
Dos tipos de refraneros en la tradición hispánica
Los refraneros literarios
Refraneros en suelo am ericano
Los refraneros-acervo de la parem iología m exicana
Las colecciones de frases célebres
Refraneros literarios en M éxico
Universal parem iológicoy refraneros históricos
119
119
128
134
135
143
159
160
169
SEGUNDA PARTE. EL ARTE DE CLASIFICA R REFRA NES
V. TA XON OM ÍA PAREMIOLÓG1CA
Las prem isas y las tareas
Los problem as de la nom enclatura vigente
177
177
183
VI. LAS ESTRUCTURAS DEL REFRA NERO M EX ICA N O
La clasificación estructural
Los refranes “hay ...”
Los refranes negativos
Los refranes “N + sintagm a adjetivo”
Refranes “Nom bre + adjetivo”
Refranes “Nom bre + que...”
Refranes “N + m odificador nom inal...”
Refranes "artículo + N + que”
Refranes “el que...”
Refranes "la que...” , “ lo que...”, “quien”
Refranes "al que...”
R efranes "S N ”
Refranes Art. + SN
R efranes "N ...”
Refranes de pronom bre
Refranes "adjetivo....”
Refranes de verbo
Refranes de estructura conativa
Refranes de infinitivo
Refranes de gerundio
197
197
200
207
212
217
217
218
219
219
220
222
222
222
223
224
225
226
226
227
229
Refranes de indicativo
R efranes de subjuntivo
Refranes de adverbio
Refranes “más vale... que”
R efranes “vale más... que”
Refranes “más + verbo... que”
Refranes “ja la más + SN + que + SN”
Refranes “más + adjetivo + que...”
Otros refranes “m ás...”
Expresiones “com o...”
Otros refranes de adverbio
Refranes de protasis preposicional
Refranes “a + SN ...”
Refranes “a + pronom bre...”
Refranes “a + verbo...”
Refranes “a + adverbio...”
Refranes “con + SN...”
Refranes “de que...”
Refranes “de + SN...”
R efranes “desde...”
Refranes “en + SN ...”
Refranes “entre + SN...”
R efranes “ hasta...”
R efranes “para...”
Refranes “por ...”
R efranes “ según...”
R efranes “ sin...”
R efranes “sobre...”
Refranes de conjunción
R efranes “si...”
R efranes “aunque...”
R efranes “que...”
R efranes “ 0 ...0 ”
R efranes “y...”
Refranes interjectivos
Refranes interrogativos
230
231
231
231
232
233
234
234
234
235
236
238
238
240
240
241
241
242
243
244
245
246
247
248
250
251
251
252
252
253
254
254
255
256
256
258
VII. LA FORM A DE LOS REFRANES
La forma y lo formal en la investigación literaria
Las formas de nuestro corpus
Los refranes constatativos
Los refranes norm ativos
Refranes consejo
Refranes veredicto
Refranes tasación
Refranes receta
Los refranes exclam ación
Los refranes pregunta
Refranes interlocución
Tem a y forma en el refranero m exicano
La clasificación según las funciones discursivas
Otras posibilidades
259
259
274
274
282
287
290
292
295
296
302
303
308
311
316
TER CER A PARTE. LAS DEUDAS Y LAS TEO RÍAS
VIII. EL BAGAJE SU BYA CEN TE
Enlace
Arranque
Disciplinas, teorías, m étodos
La herm enéutica
La retórica
La lógica
La lingüística: m orfosintaxis, lexicología y sem ántica
La estilística
La sem iótica
La literatura com parada
Lasociocrítica
La teoría del discurso
La pragm ática
La teoría de la recepción
319
319
321
332
332
340
343
344
344
345
348
351
352
354
355
CU A R TA PA RTE. LOS RECURSOS DEL H A BLA R LA PID A RIO
IX.
EL REFRÁ N COM O M OD ELO DEL HA BLA R LA PID A R IO
D elim itación del corpus
El lem a, el refrán, la frase célebre
Los m odelos de la lapidariedad
La expresión de lo lapidario
D iscurso argum entativo y diálogo
H acia una teoría de la lapidariedad
BIBLIO G RA FÍA
ÍN D IC E A N A LÍTICO
ÍN D IC E O N O M Á STICO
359
359
362
368
375
414
419
427
465
485
PRÓLO GO
Bajo el nom bre de El hablar lapidario. Ensayo de paremiología mexicana
nos proponem os realizar una incursión sobre una m anera de hablar, el hablar
parem io ló g ico ,1que por las características que ostenta tanto form ales como
discursivas es paradigm a de una m anera de hablar más general a la que hemos
denom inado discurso lapidario. La m anera de hablar que llam am os aquí
discurso lapidario es, en resum idas cuentas, un hablar sentencioso, de pocas
y m edidas palabras, hablar tajante y zanjante, hablar producido por el entorno
y que se vale de él para aum entar su capacidad de significación, hablar denso
y elegante, hablar en cápsulas, hablar figurativo, un hablar, en suma, ya al
estilo de los refranes o hablar paremiológico, ya sentencioso y sapiencial como
el de las frases célebres o lacónico como el de los lemas y slogans. Textos
com o éstos realizan de distinta m anera y en distintos grados el hablar
lapidario. La m áxim a realización suya, sin em bargo, corre a cargo de unos
textos que, en concreto, son formalmente textos breves, concisos y sentenciosos
y discursivamente textos parásitos susceptibles de desempeñar en el discurso
mayor en que se insertan la función de un entimema. A esos textos los 1lamamos
gnomemas y los asumimos como una variedad de los textos gnóm icos. 1
1.
Usamos el término “paremiología” y su derivado “paremiológico” en su ya sentido usual: nos referimos
con el primero al estudio científico de los refranes y con el segundo a todo lo relacionado con él. El
Diccionario de la lengua española, editado por la Real Academia Española, en su edición vigésim a
primera, (Madrid, 1992), hace derivar ambos vocablos del término “paremiólogo” que significa la
“persona que profesa la paremiología o tiene en ella especiales conocim ientos”. El Breve diccionario
etimológico de la lengua española de Guido Gómez de Silva (M éxico, El Colegio de M éxico / Fondo
de Cultura Económica, 1988, p. 519) dice:
paremiología ‘estudio de los refranes o proverbios’:paremio- ‘refrán’, (del latín tardió Paroimía ‘refrán’,
del griego paroimía ‘refrán’; ‘observación incidental’, de par-‘al lado’(de) [véanse para- per-] + oimos
‘senda, camino; camino de unacanción, melodía’, del indoeuropeo soi- ‘cantar, proclamar’ [de la misma
familia: proemio ]) + -logia ‘estudio’ (véanse - logia , leer).
En todo caso, el mismo Diccionario de la RAE, por una parte, remonta el origen de toda esta familia a
la palabra griega paroimía que significa “proverbio” y, por otra, recoge el término “paremia”, ya
avecindado en el español actual, con la acepción de “refrán, proverbio, adagio, sentencia”.
15
E l hablar lapidario
Todos los textos gnóm icos tienen como características distintivas del
género la sentencialidad y la concisión. Al estilo de los textos gnóm icos se le
1lama tam bién esti lo lapidario. Son varias las form as y funciones de los textos
concisos, como son varios los grados de la sentencialidad: en ello estriban los
distintos modos y grados de la lapidariedad verbal. En efecto, con la antigua
retórica, asum im os como m aneras de sentencialidad, tanto a la función
entim em ática de los textos, como a su función de ornato y de exemplum.
M ientras las funciones discursivas de ornato y de exemplum llevadas a cabo
por los textos gnóm icos expanden el discurso, la entim em ática, en cam bio, lo
contrae; además, con el mismo Aristóteles, asum im os que hay varias m aneras
de darse textualm ente un entim em a que, de un m ínim o a un óptim o, va desde
los para-entim em as hasta los entim em as propiam ente dichos con el presu­
puesto de que entre m ás perfecto sea el entim em a resultante de la incrustación
del texto gnóm ico en el discurso m ayor, m ayor perfección tendrá su
lapidariedad. Entre las form as de incrustación para-entim em ática cabe seña­
larlos m ecanism os que em plean los refranes exclam ativos o los slogans para
adherirse a los discursos m ayores y funcionar en ellos: en efecto, los refranes
exclam ativos em plean m ecanism os de tipo acústico m ientras que los slogans
extrem an la m etaforización de las circunstancias a las cuales se aplican
asum iéndolas como figuras m últiples de un versátil em blem a.
Por lo general, en estos casos el texto gnóm ico desem peña la función
“m enos lapidaria” del ornato que junto con la función de exemplum consti­
tuye un tipo de lapidariedad inferior a la resultante del entim em apropiam ente
dicho: la lapidariedad tipificada por los textos gnóm icos desem peñando esas
funciones discursivas es sólo una lapidariedad form al, no discursiva, cuya
característica radica sólo en la brevedad y concisión. Hay, ciertam ente, entre
los diferentes tipos de discurso hoy en uso, m uchos que se distinguen por su
brevedad. Lo que aquí, em pero, llam am os hablar lapidario es un hablar que,
adem ás de breve, es un hablar conciso, en el que las palabras tienen adem ás
tanto peso socioculturalm ente que son capaces de zanjar una cuestión, com o
una sentencia dada por un tribunal, en la m edida en que son aplicables ya
propia, ya metafóricam ente, a una gama de circunstancias concretas referibles
discursivam ente: am én de breve y conciso, el hablar lapidario es un hablar
sentencioso que se coloca siem pre por encim a de la circunstancia particular
para poder decidir sobre ella con una autoridad libre de sospechas y de
discusiones. Por eso, aunque hay m uchos otros tipos textuales breves,
estrictam ente hablando, al que m ejor convendría el calificativo de “ lapida­
16
Prólogo
rio” sería al hablar parem iológico de tipo gnom em ático: con ello queda claro
que lo que aquí definim os como lapidariedad verbal no es principalm ente
asunto de hablar em pleando pocas palabras.
El grado m áxim o de la lapidariedad verbal está dado, pues, por textos
gnóm icos que a la concisión añaden la sentencialidad o carácter entimemático.
A la unidad de este discurso lapidario perfecto la llam am os gnom em a. Un
gnom em a, por tanto, es un texto, un refrán por ejem plo, que teniendo la
característica form al distintiva del hablar lapidario, la concisión, es suscepti­
ble de desem peñar dentro del discurso m ayor en el cual se enclava las
funciones de un entimem a. La índole gnom em ática de los textos gnóm icos es
la m arca m ás im portante de lapidariedad. En el presente libro nos ocupam os
sólo de la lapidariedad gnom em ática.
Em pero, esta lapidariedad gnom em ática no es sólo característica formal
de los textos form alm ente breves, concisos y sentenciosos. Como estos textos
son discursivam ente parásitos en la m edida en que su sentencialidad sólo
funciona discursivam ente en discursos mayores, el hablar lapidario es más un
hablar gnom em ático que un hablar a base de frases breves, concisas y
sentenciosas usadas en form a autónom a. A los gnom em as se los encuentra,
principalm ente, entre los refranes pero tam bién pueden ser gnom em as textos
com o la “frase célebre”, la m oraleja o el slogan. El gnom em a, com o se ve,
tiene una serie de características tanto form ales como discursivas que
explicitadas nos indican las principales características del hablar lapidario.
Para estudiar el hablar lapidario, nos hem os valido, tom ándolo como
punto de observación, de un corpus de refranes m exicanos en el que
consideram os estar representado un corpus mucho m ayor y abierto que
podríam os llam ar refranero m exicano: los refraneros son acervos siem pre
abiertos del hablar lapidario en la m edida en que sus textos son, por lo general,
gnom em áticos. Por ello, el hablar parem iológico es el paradigma, sin más, del
hablar lapidario en la m edida en que realiza al m áxim o sus virtudes y
potencialidades. Está claro que, aunque la lapidariedad verbal no es privativa
de los refranes, son los refranes los que m ejor la representan por la variedad
y perfección de sus usos.
Hem os verificado, por lo dem ás, que la m ayor parte de las estructuras y
form as parem iológicas están tan extendidas en las principales culturas, tanto
occidentales com o del Antiguo Próxim o Oriente, que las observaciones que
aquí hacem os sobre un corpus de refranes m exicanos tienen un alcance
transcultural si no es que estam os ante verdaderas estructuras universales del
17
E l hablar lapidario
lenguaje. Este hablar, en efecto, como lo m ostram os en el interior de estas
páginas, asume moldes más o menos estables de una cultura a otra y tiene en
ellas un com portam iento sociocultural análogo. Estudiamos, pues, un corpus
de refranes m exicanos para docum entar una m anera de hablar a la que
llamamos hablar lapidario: la lógica de esta investigación, por tanto, consiste
fundam entalm ente en estudiar lo más com pletam ente posible el hablar
parem iológico para abonarlo a la cuenta del hablar lapidario.
Los textos paradigm áticos de este hablar lapidario, los refranes, están
docum entados en la historia cultural humana de todos los tiem pos com o una
m anera de hablar breve, condensada y decisiva que se refiere a las principales
cosas a las que un grupo humano se atiene, que aprecia en su vivir cotidiano
y que em plea como punto de referencia cultural perm anente en su hablar
diario. Esa expresión del hablar lapidario, los refranes, adem ás de sus
características formales y de las discursivas, ya señaladas, tiene, en efecto, una
serie de propiedades sem ánticas entre las cuales sobresale la de ser expresión
de los intereses vigentes en la vida cotidiana de un pueblo, de sus verdades
medias.
Son tres las m aneras principales como esos pequeños textos funcionan,
subsisten y se transm iten: a veces como listas de verdades a las que un pueblo
acude para beber la tradición; a veces se introduce en el patrim onio literario
del pueblo en cuestión y sigue los m ism os derroteros am plios y libres de lo
literario; las más de las veces, sin embargo, esa m anera de hablar penetra
hasta las entrañas del habla cotidiana y en ella vive y muere, y con ella se
transporta, como un acervo patrimonial que pasa de boca en boca, a lomos del
lenguaje mismo, de una generación a otra; em pero, la tradición del hablar
lapidario de un grupo de hablantes, de la cual es prototipo su hablar
parem iológico, no es ni sólo ni principalm ente un fenóm eno de oralidad. De
hecho, los refranes en la actualidad sobreviven más en textualidades escritas
que a lomos de la lengua hablada por un pueblo. Para decirlo de otra m anera,
en la actualidad, en las culturas dom inantem ente escritas, los refranes no se
transm iten tanto de boca en boca cuanto de página a página, por ejem plo en
las listas de refranes que hoy llamam os “ refraneros”, tipos textuales escritos
cuya función sociocultural, a su vez, está principalm ente dentro de la lengua
escrita; o en las obras literarias que, como el Quijote, La Celestina, El
Periquillo Sarniento, Arrieros o Las tierras flacas, constituyen lo que aquí
hemos llamado los “refraneros literarios” .
18
Prólogo
En efecto, aunque el hablar lapidario nació en el seno de la lengua
hablada, casi desde sus orígenes penetró en la textualidad escrita. Unos, sin
em bargo, son los usos del hablar lapidario en la lengua habladay otros son los
de la lengua escrita. Los tipos textuales que esta investigación ha considerado
com o paradigm as de “discursos m ayores” en los cuales se enclava el refrán
com o recurso de la lapidariedad son discursos orales. Esta investigación, por
tanto, deja de lado las funciones discursivas y los m ecanism os de inserción de
los gnom em as en “discursos m ayores” de tipo escrito. En resum idas cuentas,
el hablar lapidario, en su m odalidad paradigm ática, nace com o recurso de la
oralidad, se transm ite y sobrevive dentro de la textualidad escrita, y funciona
discursivam ente com o recurso y m arca de la lapidariedad tanto en la lengua
hablada com o en la escrita: esta investigación ha basado sus observaciones
sobre cóm o se inserta un gnom em a en un “discurso m ayor” en el diálogo y
el discurso argum entativo.
L a presente investigación se ubica en los terrenos, por fortuna aún poco
transitados, de la tipología de los discursos modernos. De situarla en su ámbito
se ocupa la prim era parte que hem os denom inado “fronteras y térm inos” : las
actuales ciencias del lenguaje han ido creando un vasto léxico que todavía
carga consigo, pecado de juventud, m uchos de los oficios que ha ido
desem peñando. Investigaciones como ésta requieren, por ello, esbozar las
líneas de las tradiciones a las que se adscriben y ubicarse con precisión en el
general, rico, y a veces confuso concierto de voces. En la segunda parte, en
cam bio, nos aproxim am os a nuestro corpus para, al clasificarlo, percibir los
principales rasgos del hablar lapidario desde el punto de vista de sus
estructuras y sus form as: ello nos pone en contacto, de inm ediato, no sólo con
los sustratos universales o, al m enos culturalm ente m ás am plios, del hablar
lapidario sino con los principales ám bitos y usos sociales en los que este tipo
de discurso nace.
L a tercera parte adopta la form a de una lista de acreedores; tiene, en
efecto, la función de enclavar la investigación en el am plio territorio de las
ciencias del lenguaje, las hum anidades de hoy. Se trata, en efecto, no sólo de
un recuento de las teorías que se suscriben y de las deudas que se tienen
contraídas, sino que tiene tam bién la función de un m odesto glosario de las
categorías, conceptos, térm inos, obras y autores con los que se roza. Dadas
las proporciones relativam ente grandes del corpus, la cuarta parte se ocupa de
reducirlo bajo dos criterios: en prim er lugar, aquellos de los textos del corpus
que en vez de condensar el discurso lo hacen estallar expandiéndolo no son
19
E l hablar lapidario
lapidarios y, por ende, deben ser elim inados; de esa m anera quedan sólo
dentro del paradigm a de la lapidariedad los refranes que discursivam ente
tienden a condensar el discurso: en pocas palabras, los refranes susceptibles
de desem peñar dentro del discurso la función de un entim em a. Q uedan, así,
fuera del paradigm a de la lapidariedad la m ayor parte de los refranes
exclam ativos. En segundo lugar, se agrupan los refranes por tipos estructu­
rales y se tom an representantes de cada uno de ellos de m anera que sus
características sean válidas para todo el conjunto. De esta selección resulta un
corpus m ás m anejable que, analizado, aporta una serie de características del
hablar lapidario y, en general, de los mecanismos de la lapidariedad discursiva.
Si bien dotados de un rico bagaje de herram ientas, en investigaciones
com o esta nos encontram os en cam po abierto: nuestra aportación, por tanto,
no es espectacular. Las tareas que para poder avanzar ha tenido que realizar
van desde la hum ilde labor taxonóm ica hasta la creación de un cuerpo
suficientem ente coherente de conceptos. Los resultados, tom ados en form a
absoluta, parecen modestos: lo son. Em pero, se trata de una investigación que
abre ciertam ente brecha a futuras investigaciones que ilustren de una m anera
m ás profunda y clara los m ecanism os, características, funciones y alcances
del hablar lapidario.
El hablar lapidario. Ensayo de paremiología mexicana es, pese a las
apariencias, una form ulación abreviada, aunque desde luego no lapidaria, de
una disertación doctoral defendida en la Universidad de Bourgogne, Francia,
el 16 de diciem bre de 1995 ante un jurado reunido por mi directora de tesis,
D orita N ouhaud, y que integraron, adem ás de ella, C hristian Boix, Eliane
Lavaud y M arié-C laire Zim m erm ann. En un proceso tan largo y, a veces tan
arduo, com o es natural, son m uchas y de muy variada especie las deudas
contraídas. Ante la im posibilidad de m encionar a todos los acreedores, este
libro, hecho sobre la base de esos granitos de arena, quiere ser un explícito
testim onio de gratitud cordial para todos ellos. U na especial m ención y un
“ ¡ gracias!” m uy sincero m erece D orita N ouhaud, mi directora de tesis, cuya
contribución sobrepasó con m ucho los cánones del deber oficial de una
dirección de tesis: su altísim a com petenciay prestigio, am istad, preocupacio­
nes, trám ites y gestiones, de la m ás diversa índole, hicieron m uy grato no sólo
todo el proceso sino mi estancia m ism a en la U niversidad de B ourgogne, a
cuyas autoridades agradezco desde estas páginas. Gracias, igualm ente, a las
autoridades del Colegio de M ichoacán: especialm ente a su presidenta, la
20
Prólogo
doctora B rigitte Boehm de Lam eiras, y a su secretario general, el m aestro
H eriberto M oreno García, por su infaltable y puntual apoyo.
A gradezco tam bién a mis com pañeros del Centro de Estudios de las
Tradiciones en cuyas reuniones de los j ueves se discutieron los contenidos de
este libro. Una m ención especial de gratitud tanto a Clarisa Desouches, como
a don A ndrés, su padre, por todo. A Sergio Pérez Córtez, Philippe Caron,
A gustín Jacinto, Andres Lira, Alfonso Valdivia, A urora del Río y José Luis
R am írez un agradecim iento especial: cada uno, a su m odo y desde su lugar,
contribuyó a que este 1ibro fuera realidad. Finalm ente, quiero agradecer a mis
com pañeros del departam ento de publicaciones del Colegio de M ichoacán,
Valentín Juárez, Rosa M aría M anzo, Cristina Ram írez y, desde luego, a Jaim e
D om ínguez Ávila: Jaim e no sólo tom ó bajo su diligente cuidado los deberes
habituales de la revisión y m aquillaje del libro sino que, más allá del deber, con
com petencia y ejem plar dedicación lo acompañó hasta la imprenta; suyos son
los útiles índices con que el libro aparece.
Herón Pérez M artínez
Diciem bre de 1995, Jacona, Michoacán, junto al Canal de la Esperanza.
21
PRIMERA PARTE
¿DE QUÉ SE TRATA?
I
D EL H A BLA R A L DISCURSO
E L PROBLEMA
L a prim era palabra de un texto tiene la prerrogativa de presidirlo y, a ese sólo
título, la prim acía de la significación. Por otro lado, en un proceso de
com unicación, com o lo es un texto, una de las prim eras cosas que han de
procurar los interlocutores es la de asegurarse que estén hablando de lo
m ism o. Si ese acto de m etalenguaje es necesario en cada texto, m ás lo es
cuando el texto en cuestión pertenece al ám bito de las ciencias del lenguaje
dom inio en donde los vocablos no tienen el tiem po de echar raíces y en donde
son asediados por otros térm inos y aún por otras funciones. B astaría con
consultar un par de diccionarios provenientes de diferentes ám bitos culturales
para percatarse del desconcierto léxico que reina en nuestro dom inio
epistem ológico: las palabras no parecen funcionar con la m ism a firm eza que
en otros dom inios m ás estables. N uestra época y nuestra disciplina no sólo no
han desarrollado un sistem a de explicación term inológica com o el de la
escolástica m edieval,1sino que la inestabilidad y rapidez con que se suceden
las teorías, y lo efímero de m uchas de ellas; la rapidez con que la investigación
avanza en el cam po de los lenguajes, am enaza con convertirlo, paradójica­
m ente, en una nueva Babel. Por ello ha de considerarse como sana, la
costum bre de explicar los térm inos im plicados en una investigación. 1
1.
Es conocida, por ejemplo, la estructura de cada uno de los artículos en la Suma teológica de Tomás de
Aquino: la sección videtur quod non , o contratesis, la sección sed contra , o prótesis, el respondeo o
defensa de latesis propiamente dicha, y, finalmente, la sección de respuestas, por orden, a cada una de las
objeciones de la sección sed contra. Sin embargo, la sección videtur quod non soporta sobre sí, dentro
de este discurso, la importante función metalingiiística a veces de explicar el sentido de la afirmación
principal o tesis aveces, simplemente, de proponer los 1imites absurdos del enunciado en cuestión. Pueden
verse muchos ejemplos en Summa Theologica, 5 tomos, Madrid, BAC, 1951. También puede verse la
importancia que esta labor metalingüística conserva aún, en este tipo de discurso, afínes del siglo XVI
en las Disputationes metaphysicae de Francisco Suárez. Véase la edición de Gredos, Madrid, 1960.
25
E l hablar lapidario
Ello tiene una doble ventaja: la de indicar con precisión de qué se está
hablando, por una parte, y la de trazar con cuidado, por consiguiente, los
límites del problem a. Está claro que la prim era labor de un libro com o éste es
una labor de tipo metalingüístico: decir con claridad lo que se trae entre manos
y, en concreto, en qué sentido se va a utilizar los principales vocablos y
conceptos en que se basa la investigación y, sobre todo, form ular el alcance
exacto del postulado central que se ha obtenido de el la. Ahora bien, puesto que
nos proponem os exponer las características del discurso lapidario a partir del
refrán, que suponem os paradigm ático de ese discurso lapidario, tal cual se le
encuentra en el refranero m exicano, hemos de explicar, prim ero, qué vam os
a entender por discurso y, en general, en qué sentido usarem os en lo sucesivo
térm inos como “discurso”, “ habla” , “discurso lapidario” , “ refrán”, “re­
franero”, “refranero m exicano” , etc.
Por razones de preem inencia discursiva, el prim er problem a que se nos
presenta es el em pleo que se ha hecho de los térm inos “habla” y “discurso”
en la historia de la teoría del discurso y que se encuentran en el corazón del
asunto que aquí nos ocupa. Por principio de cuentas, el título que dam os a
nuestra investigación, “hablar lapidario”, remite al térm ino saussureano
parole ; por lo dem ás, con frecuencia hablam os de “discurso lapidario” com o
si los térm inos “habla” y “discurso” significaran lo mismo. Y, en efecto,
hem os de decir enseguida y sin rodeos que en esta investigación em pleam os
am bos térm inos como sinónim os. Sin em bargo, con ello no hemos avanzado
gran cosa porque, después de todo, no hemos aclarado qué vam os a entender
por "hablar” y qué por “discurso” . Ni hemos explicado por qué y en qué
condiciones un texto tan breve como un refrán puede ser llam ado sea
"h ab la ” , sea “ discurso” .
El uso de las palabras para un hablante nunca es totalm ente arbitrario. En
efecto, a decir de Roland Barthes, la lengua es un más acá que funciona como
presupuesto del discurso; el otro presupuesto, el límite de enfrente, el más allá
del discurso es el estilo. En medio, están todos losdiscursosy lenguajes nacidos
de los diferentes grupos sociales, de sus intereses: la m ultiplicidad de estos
discursos refleja, en efecto, la m ultiplicidad social, expresión de un tipo de
al ¡enación social, como toda escritura, que funciona, de hecho, a la m anera de
un ritual.2Sin ánimo de dar cuenta de las diferentes reflexiones que han tenido
lugar en torno a vocablos como "discurso” y “ habla” , sí es conveniente, en
2.
26
Roland Barthes. El grado cero de la escritura, séptima edición. M éxico. Siglo XXI. pp. 18 y 88.
D el
hablar al discurso
am bos casos, recoger a guisa de inventario las principales direcciones que ha
tom ado la reflexión en los últimos tiem pos, dado que m uchos de esos m atices
sem ánticos aún persisten y son aprovechables a la hora del análisis.
Ello significa, por una parte, que hemos de identificar las diferentes
cargas ideológicas, los diferentes intereses y las diferentes perspectivas que
se han ido asentando en vocablos como “habla” y “discurso” ; significa,
adem ás, que no sólo hemos de explicitar aquí lo que estos vocablos han
significado en su historia más reciente, sino discutir, principalm ente, de qué
m anera estos conceptos convienen a un tipo textual como el que nos ocupa,
el refrán; ¿en qué m edida se le puede llam ar al refrán “discurso lapidario” ?
Independientem ente de que en el capítulo siguiente hayam os de discutir el
sentido de esta expresión, lo haremos recargando el énfasis más en lo
“ lapidario” que en su carácter de “discurso” . Y, efectivam ente, nos interesa
desde el principio dilucidar si a los pequeños textos, los refranes, que hemos
escogido como punto de partida de nuestra investigación sobre el discurso
lapidario les conviene el nom bre de “discurso” y en qué sentido.
El orden de nuestra exposición empezará por una somera exploración de 1
pasado y presente del vocablo “habla” bajo el m encionado presupuesto de
que las palabras cargan a cuestas con su propia historia. Nos interesa destacar
los distintos m atices y puntos de vista que fue asum iendo al calor de las
diferentes reflexiones que tuvieron lugar, casi simultáneamente, para configu­
rar lo que se podría llam ar la lingüística del “habla” . N os detendrem os, de
m anera especial, en dos: la reflexión en torno a la traducción y el conjunto de
reflexiones que, desde distintos puntos de vista y con distintos intereses,
desem bocaron en la sem iótica discursiva.3El segundo punto de nuestro viaje
será explorar los diferentes usos que se han dado al vocablo “discurso” para
fundam entar el em pleo que aquí le darem os asum iéndolo, en principio, com o
una “secuencia coherente de enunciados” .4 La tercera tarea de este capítulo
será la ya esbozada de discutir en qué m edida se puede llam ar “discurso” a
los textos lapidarios como los refranes.
3.
Normalmente la expresión “semiótica discursiva” se usa dentro de la terminología greimasiana para
designar uno de los componentes del nivel superficial de los textos. Aquí lo empleamos en el sentido más
general en lam edidaen que el análisis semiótico es un análisis del discurso.
4.
Jean Caron, Las regulaciones del discurso. Psicolingüísticaypragmática del lenguaje, versión española
de Chantal E. Ronchi y Manuel José Pérez, Madrid, Gredos, 1988, p. 119.
27
E l hablar lapidario
El
hablar
“ H ablar” es no sólo un vocablo que designa todo acto de com unicación sino
un vocablo que suele ser sinónim o del térm ino “habla” con que se ha
traducido al español el saussureano vocablo francés parole. Sobre este
vocablo y el concepto de que es portador se podrían hacer tres historias: una
larga y dos cortas. Uno podría, en efecto, tom ar como punto de partida de la
exploración sobre el uso o los usos que históricam ente se ha dado al vocablo
parole y a su traducción más frecuente en español: “habla” . Se tendría que
tom ar com o punto de partida obligado a Ferdinand de Saussure y su Coursde
linguistique générale por la simple razón que fue él quien desencadenó su uso
en las ciencias del lenguaje de principios del siglo XX. Se encontrará uno, por
este cam ino, con el hecho de que el térm ino “ habla” se halla irrem ediable­
m ente “ uncido”, como se sabe, a la palabra “ lengua” y que con ella se ha
desplazado a todas partes.
En una especie de estudio léxico, para ver los nom bres y los usos de este
par de conceptos, se podría uno ir hacia atrás, como lo hace C oseriu;5o hacia
adelante, como lo hace K oerner,6entre otros, para ver las evoluciones que ha
sufrido y cómo 1legó a cruzarse con el vocablo “discurso”, y cuándo y por qué
lo hizo. Por este camino, se 1legaría a la conclusión de que los usos del vocablo
“ habla” siem pre tendrán la sombra del correspondiente térm ino “ lengua” y
estarán interesados, de una u otra m anera, en diferenciarse de él. Este es el
cam ino largo: se dan en él aproxim aciones al uso que hoy se le atribuye al
térm ino “ hablar” en la teoría prevalente del discurso a que aquí recurrim os.
La historia corta, en cambio, se rem onta hasta los albores de las ciencias
del texto cuando la lingüística se decidió a explorar la vía abandonada por
Ferdinand de Saussure, la de la lingüística de la parole. Otra historia aún m ás
corta del uso del vocablo muy bien hubiera podido trazarse a partir de un
representativo corpus de textos en que aparece el vocablo “habla” para
explorar qué acepción se atribuye en ellos al vocablo.
En cualquiera de las vías cortas, uno podría llegar fácilm ente a la
conclusión no sólo de que fueron las “ciencias del discurso” las que en la
década de los sesenta7rom pieron finalm ente con algunas ataduras saussu5.
6.
7.
28
f ide infra.
Vide infra.
L abibliografíam ás abundante empezó a aparecer a principios de ladécadade los setenta. Eugenio
C oseriuensu Textlinguislik (T übingen.GunterNarrVerlag, 1 9 8 1 ,pp. 1 yss.)d au n ap eq u eñ ap ero
D el
hablar al discurso
reanas y le dieron al vocablo la acepción hoy dominante que aquí le atribuimos,
sino que esa acepción dom inante es relativam ente tardía. Cuando, en efecto,
se em pieza a abandonar la lingüística de la lengua y se voltea hacia la
lingüística del habla, es cuando tiene lugar el nacimiento del concepto que aquí
nos interesa.
A
n tecedentes sa u ssu r ea n o s del vo cablo
“habla”
En el uso actual de la palabra “habla” están claros aún, como se ha dicho, sus
antecedentes saussureanos. En efecto, la lingüística abreva durante los
prim eros sesenta años de este siglo en la distinción saussureana entre langue
y parole. Ferdinand de Saussure expone sus ideas sobre el habla, en efecto,
en varios lugares del Curso de lingüística general;* así, en los núm eros 65 a
67, se form ula la distinción entre lengua y habla; de los núm eros 78 y 63, en
cam bio, se desprende que el habla es algo individual; que, en cam bio, es el
habla la que perm ite constituir un circuito de com unicación entre hablantes,
se dice tanto en los núm eros 76 a 81 como en el núm ero 118; y, finalm ente,
en los núm eros 57 y 75 a 81 se dice que es la lingüística del habla laque tiene
que ocuparse del estudio del habla, pero que la lingüística, propiam ente tal,
es la lingüística de la lengua. En el núm ero 68 m uestra De Saussure cóm o ya
algunas lenguas europeas distinguen léxicam ente entre lengua y habla.
Para dejar asentada la acepción que el Curso de lingüística general da
al vocablo “habla”, nos interesa explícitam ente el prim er punto. A saber: la
distinción entre lengua y habla en donde, de pasada, se establece el carácter
individual del habla. Por un lado, el tem a del habla es introducido en el número
63 cuando llama al habla “el lado ejecutivo” de la lengua; se refiere a su
“ejecución” y dice de ella que es individual y que se contrapone a los
elem entos de la lengua que son establecidos por la masa: “nosotros lo
llam arem os el habla (parole)'", concluye. En efecto, más adelante explica: “al
separar la lengua del habla ( langue etparole), se separa a la vez: 10 lo que es
social de lo que es individual; 2o lo que es esencial de lo que es accesorio y más
o m enos accidental” .9
8.
9.
precisa referencia bibliográfica de los principales textosy corrientes de lalingüísticadel texto, aprincipios
de la década de los setenta.
Cito por la edición crítica preparada por Tul 1io de Mauro y publicada en español por Alianza
Universidad, Madrid, 1983.
N úm .65.
29
E l hablar lapidario
La lengua, pues, es social; el habla, individual. La lengua es “esencial” ;
el habla, accidental o accesoria. La lengua es la parte estable del lenguaje; el
habla, la parte variable. Está claro que lo que Ferdinand de Saussure llam a
habla es, en efecto, la interpretación que hace el hablante de esa gran partitura
que es la lengua. Cada lengua es, así, un sistem a de convenciones de tipo
virtual que cada acto de habla actualiza. O en palabras de Saussure:
la lengua no es una función del sujeto hablante, es el producto que el individuo
registra pasivamente; nunca supone premeditación, y la reflexión no interviene
en ella más que para la actividad de clasificar, de que hablamos en las páginas
197 y ss.
El habla es, por el contrario, un acto individual de voluntad e inteligencia, en el
cual conviene distinguir: Io las com binaciones por las que el sujeto hablante
utiliza el código de la lengua con miras a expresar su pensamiento personal; 2°
el m ecanism o psicofísico que le permita exteriorizar esas com binaciones.101
La acepción que Ferdinand de Saussure da al térm ino “habla” es la de
realización de un saber hablar concreto; es decir, una lengua particular
históricam ente dada.11 Antes de Saussure, ya varias lenguas europeas hacen
intuitivam ente esta distinción, como él m ism o lo señaló. Y no sólo eso: esta
distinción estaba im plícita en las viejas disciplinas brotadas en las texnai o
artes com o la gram ática, dedicada al hablar correcto, y aún en ciertas
m odalidades de la retórica cuando se em pezó a interesar en el hablar bien.12
A dem ás de explorar los antecedentes históricos de la distinción saussureana,
Coseriu interesado en una teoría del hablar hace una rigurosa com paración
entre estas dos categorías saussurenas y los correspondientes conceptos
chom skianos de “com petencia” y “actuación” y establece que la concep­
ción saussureana, com parada con la de Chom sky, no sólo em plea una
term inología distinta sino que el contenido m ism o es distinto en am bas
concepciones:
Para denominar los hechos sobre los que se basan son preferibles los términos de
Chom sky, porque son menos equívocos y porque lo que se quiere d écim o sólo lo
10.
11.
12.
30
Núms. 66-67.
Puede verse Eugenio Coseriu. Competencia lingüística. Elementos de la te oría del hablar, elaborado y
editado por Heinrich Weber, versión española de Francisco Meno Blanco, Madrid, Gredos, 1992, p. 13.
Véase el recorrido explícito que realiza Coseriu en busca de “los antecedentes históricos de la
distinción” por las lenguas, las disciplinas lingüísticas y los autores, sobre todo alem anes, que
precedieron a Saussure. Op. cií., pp. 15-35.
D el
hablar al discurso
nombran, sino que también lo caracterizan. La langue, en Chomsky, no sólo está
dada com o langue , sino ya como lo que es: un saber, una competencia. Asim ism o,
la parole no está dada como parole , com o una forma determinada de la lengua,
sino com o ejecución, com o realización de un saber en el hablar.13
Por distinto camino y con distintos intereses, E. F. Konrad K oerner14
explora este par de conceptos saussureanos tanto hacia atrás como hacia
adelante de Saussure. Sus recorridos hacia atrás, empero, son muy breves y
los impulsa una m otivación de muy reducidos alcances: probar su tesis de la
originalidad de Saussure.15 La amplitud de sus recorridos hacia adelante, en
cam bio, está expresada en el título mismo del apartado en que se ocupa del
asunto: “el desarrollo post-saussureano de los conceptos langue, parole y
langage” . De esta exploración nos parece especialm ente pertinente, para
nuestro asunto, su referencia a Erik Buyssens:
Erik Buyssens, por ejemplo, introdujo el concepto de discours que el definió com o
la partie fonctionelle de la parole y que deseó situar entre parole y langue que
es le systéme qui régit la parole y que constituye una totalidad, más o menos
coherente, de reglas seguidas por el hablante.16
Esta “parte funcional del habla”, es de índole abstracta. De hecho, la
relación establecida por Buyssens entre langue, discours y parole va de una
m ayor a una m enor abstracción: la parole es el elem ento más concreto de los
tres; m ás aún, es el único concreto, en la concepción de Buyssens:
13.
Op. cit., p. 14. Para la discusión completa, véanse las pp. 13-71. La comparación entre los conceptos de
habla y actuación es, por lo demás, muy frecuente. A guisa de ejemplo, cito Jean Dubois y otros,
'Diccionario de lingüística, Madrid, Alianza Universidad, Colección Alianza Diccionarios, 1979, pp.
14.
15.
16.
327 y s.
Ferdinand de Saussure. Génesisy evolución de su pensamiento en el marco de la lingüística occidental,
Madrid, Gredos, 1982, pp. 311 y ss.
Sobre una polémica entre Koemer y Coseriu en tomo alas influencias de George von der Gabelentz sobre
Ferdinand de Saussure, negadas en general por Koerner, véase Eugenio Coseriu, “Georg von der
Gabelentz y la lingüística sincrónica”, en Tradición y novedad en la ciencia del lenguaje. Estudios de
historia de la lingüística, Madrid, Gredos, 1977, pp. 200-250; especialmente las páginas 245 y ss. En
Koemerse encuentra, sin embargo, un buen muestrario de las principales discusiones postsaussureanas
en torno aestos dos términos y a los conceptos correspondientes. Esta obra tiene la ventaja de una nada
desdeñable bibliografía actualizada hasta 1970. Como bien se sabe, por lo demás, el lingüista rumano
Eugenio Coseriu, profesor en la Universidad de Tübingen, se ha distinguido, en el postsaussureanismo,
como un crítico creativo de esta dicotomía saussureana entre lengua y habla; puede verse, sobre todo, su
ensayo, publ icado por primera vez en 1952, “S istema, norma y habla” en Eugenio Coseriu, Teoría del
lenguaje y lingüística general, Madrid, Gredos, 1973, pp. 11-113.
Op. cit., p. 341.
E l hablar lapidario
Si por “habla” se entiende el flujo sonoro que sale de la boca del hablante, es
evidente que se requiere de otro término para designar la sucesión tanto de los
fonemas com o de todos los otros elementos que aseguran la comunicación;
nosotros la llamaremos “discurso”.17
De acuerdo con esto, el habla sería la parte acústica de la com unicación;
el discurso, en cam bio, la parte funcional; de la cadena de sonidos del habla,
el discurso se interesa tanto en los sonidos y dem ás elem entos significativos
del habla como en su secuencia: la lengua es el sistem a que hace posible la
significación discursiva, según Buyssens. No es ésta, desde luego, la acepción
del vocablo “habla” que aquí nos interesa. Ya el Diccionario de lingüística
de G.R. Cardona llama al térm ino “habla” “sinónim o, hoy en desuso al igual
que el francés parler, de variedad lingüística local o individual” .18 La
acepción que recoge Cardona, como se ve, apenas coincide con la idea
saussureana de “habla” : se trata ya, en efecto, de una variedad de lengua, de
una m anera histórica de darse de la lengua análoga a la “norm a” de C oseriu.19
Tornada estrictam ente, podría decirse que la definición de C ardona se refiere
a lo que la dialectología suele llamar dialecto. Como puede verse, el térm ino
“ habla” ha ido deslizando su significación hasta convertirse en sinónim o de
una variedad de lengua. Em pero, contra lo sostenido por Cardona, no sólo se
usa para designar una variedad diatópica de una lengua sino tam bién para las
variedades diastráticas y aún para las variedades diacrónicas de una lengua.20
De aquí a significar un “tipo de discurso” no hay más que un paso.
E l. i n t e r é s
po r el h a b l a
A toda acción corresponde una reacción, dice una de las leyes de la m ecánica.
Q u iz á s sea e ste p rin c ip io la m ás im p o rta n te raz ó n p a ra q u e , a g o ta d o
17.
18.
19.
20.
32
En E. F. Konrad Koerner. Op. cit., p. 341.
Giorgio RaimondoCardona, Diccionariodelingüística . traducción deMa,TeresaCabello,Barcelona,
Ariel. 1991, ad loe.
“Sistema, norma y h a b la " op. cit.
Este empleo de lapalabra “habla” es muy propio de lasociolingüísticadeladécada de los sesenta y, en
general, de los sociolingüistas. Empleo los adjetivos “diatópico” y “diastrático” enel mismo sentido que
lo hace José Pedro Roña en su artículo “La concepción estructural de la sociolingüística”, en Paul L.
Garvin / Yolanda Lastra de Suárez, Estudios de etnolingüísticay sociolingüística, M éxico, LTNAM,
Lecturas UniversitariasNúm. 20.1974. p. 205. En sociolingüística, en efecto, son frecuentes expresio­
nes como “habla aniñada", “habla controlada" para referirse, en efecto, a una variedad lingüística.
“Habla controlada" significa, en efecto, el “habla que ha sufrido una revisión inconsciente por parte del
hablante antes de ser enunciada". Ibid., p. 478
D el hablar
al discurso
el m o d elo estructuralistade la lingüística, labúsqueda se orientaraal ámbito
de la parole abandonado por Saussure. Quizás haya sido el abandono en sí de
la lingüística del habla y el cúmulo de intereses que de los diferentes territorios
de las ciencias del lenguaje brotaron casi sim ultáneam ente. Lo cierto es que
a la lingüística de la lengua sucede un m últiple y variado interés por el habla.
Siegfried J. Schm idt ha señalado ya muy bien, en su Teoría del texto.
Problemas de una lingüística de la comunicación verbal,21 cóm o a fines de
la década de los cincuenta la lingüística evoluciona gracias al acicate que
representan para ella tanto la teoría de la inform ación como la teoría de la
traducción interesada en la traducción autom ática; m ientras que el interés de
la lingüística en la década de los setenta habría sido estudiar el ser hum ano
hablante, es decir, la teoría de la com unicación verbal desde el punto de vista
sociológico. Esta diversidad de intereses concretos ciertamente contribuye, en
el ám bito de la investigación lingüística, a que el interés por la lengua, en el
sentido asum ido por Ferdinand de Saussure, sea substituido paulatinam ente
por un creciente y diversificado interés por el habla.
Entre los factores de este interés está, ciertam ente, como lo ha señalado
Schm idt, la traducción. A raíz de la segunda guerra m undial, brota, en efecto,
un creciente interés por la traducción; por lo demás, están las investigaciones
que se desarrollan en la teoría de la comunicación en la que tienen no poco que
ver las pretensiones de la hegem onía política de algunos de los países
triunfadores de la segunda guerra m undial; hacia una lingüística del habla se
orientan tam bién las investigaciones que, herederas del form alismo ruso y del
círculo lingüístico de Praga, dan pie a reflexiones que a la postre vendrían a
constituir el elem ento central de la estilística o a desem bocar en la sem iótica.2122
Preocupaciones como estas vinieron a dar por resultado, en efecto,
cam bios de enfoque en la concepción del acto de habla.23 La lingüística del
21.
22.
23.
Madrid, Cátedra, 1973, p. 19.
Sobre este desarrollo de la semiótica, véase nuestro libro En pos del signo , Zamora, El Colegio de
Michoacán, 1995, pp. 117 y ss.
Al emplear la expresión “acto de habla” no me estoy refiriendo explícitamente a la teoría de los speech
acts con que John Searle ha contribuido ala creación de la pragmática lingüística, según ha mostrado
Brigitte Schlieben-Lange (Pragmática lingüística, Madrid, Gredos, 1987, pp. 49 y ss.) y, por tanto, ala
lingüística del habla. Sin embargo, su obra Speech acts (Madrid, Cátedra, 1980) debe ser tenida como
un buen ejemplo de unaconcepciónintermediaentreelhablasaussureanayelhablaentendidacomoun
tipo discursivo. En efecto, para Searle un lenguaje es una conducta intencional gobernada por reglas;
hablar un lenguaje, en cambio, es lo mismo que “realizar actos de habla, actos tales como hacer
enunciados, dar órdenes, plantear preguntas, hacer promesas y así sucesivamente, y más abstractamente,
actos tales como referir y predicar”. Toda comunicación lingüística incluye ese tipo de actos de habla que
33
E l hablar lapidario
habla, una lingüística impropiam ente dicha,24 vislum brada aunque no traba­
jada por Ferdinand de Saussure, empieza, por razones de necesidad, a ser
form ulada en dom inios más heterogéneos: por una serie de tradiciones
filosóficas de la más diversa inspiración que desembocan en el pragm atism o,25
por los creadores de la teoría de la com unicación y, en fin, por los herederos
de las ideas formal istas literarias en torno al texto provenientes del Círculo de
Praga y del form alism o ruso. En efecto y por principio de cuentas, una de las
más fructíferas reflexiones que a ese respecto tiene lugar es la de los teóricos
de la com unicación al analizar el habla como un proceso.26 Por otro lado, en
dominios más cercanos a la lingüística, el esquem adelacom unicación textual
ya había sido analizado desde una perspectiva distinta a la de Shanon y
W eaver y había sufrido una serie de evoluciones desde Karl B ühler27 y
Friedrich K ainz,28 hasta que Roman Jakobson29 am plía el m odelo de com u­
nicación propuesto por Bühler agregándole tres elem entos provenientes de las
ciencias de la com unicación.30 Con ello el foco de interés pasa del proceso al
discurso mismo.
A este interés por el texto, el discurso en sí mismo y el acto de habla en
cuanto proceso de comunicación contribuyeron, no poco, investigaciones que
habiendo em pezado en cam pos un tanto m arginales, por diversas razones,
habrían de pasar más tarde a prim er plano. Estoy pensando, en concreto, en
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
34
son, por lo demás, la verdadera unidad de la comunicación lingüística, (pp. 25-26) De esta manera, el
acto de habla viene siendo no sólo unidad de la comunicación lingüística sino un tipo discursivo
fundamental. En ese sentido, el concepto de “acto de habla” en Searle se aproxima alo que aquí queremos
entender por habla.
F. de Saussure, op. c/7.,Núm. 81.
B. Schlieben-Lange, op. cit ., p. 28 y ss.
Véase, por ejem plo, el libro de David K. Berlo, El proceso de la comunicación. Introducción a la
teoría y a lapráctica, novena reimpresión, Buenos Aires, 1978, que se habría de convertir en clásico.
Como bien se sabe, el origen de la fiebre por la comunicación surgió no en la com unicación humana
sino en el muy específico y técnico ámbito de la comunicación electrónica cuando Claude Shanon y
Warren Weaver publican en 1949 su libro The Matematical Theory o f Communication, Chicago,
University o f Illinois Press, 1949. Véase, como ejem plo, el tipo de discusiones y análisis que en la
década de los sesenta y principios de los setenta tuvieron lugar a Albert Silverstein, Comunicación
humana. Exploraciones teóricas, M éxico, Ed. Trillas, 1985. Los trabajos que allí aparecen fueron
parte del Honors Colloquium de la Universidad de Rhode Island en el año lectivo 1971-1972.
Sprachtheoríe. DieDarstellungsfunctionderSprache, Frankfurt/Berlin/Wien, VerlagUllstein, 1978,
p. 28.
Psychologie delSprache, en Eugenio Coseriu, Textlinguistik, op. cit., p. 66.
“Lingüísticay poética”, en Ensayos de lingüística general, Barcelona, SeixBarral, 1975, pp. 347-395.
El original fue publ icado, en inglés, por primera vez en 1960. Actualmente circulan en español, y desde
luego en otras lenguas, varias versiones de este importante artículo.
Eugenio Coseriu, Textlinguistik, op. cit., pp. 56 y ss.
D el
hablar al discurso
la teoría de la traducción que, partiendo de viejas y tradicionales reflexiones,
term ina por centrarse en la estilística del texto entendida como un estudio de
la expresión lingüística. Con ello, se contribuía no poco a dar un paso más en
pos de la lingüística de la parole. En efecto, como ya lo ha señalado muy bien
Pierre G uiraud,31 la segunda de las dos estilísticas que se podían distinguir a
principios de siglo, la una impresionista y subjetiva remontable al siglo XVIII
y la otra, una estilística de la expresión interesada tanto en la elocución como
en estudiar “ las relaciones de la expresión con el individuo o la colectividad
que la crea y uti 1iza”,32 se centra en el habla de una m anera en que queda claro
que lo que interesa es el discurso.
Por lo que hace a la teoría de la traducción, cabe decir que en la década
de los c incuenta nace formalmente la traducto logia científica sobre los sól idos
cim ientos de una larga tradición; una de las consecuencias inmediatas que ello
trajo consigo tiene que ver con el problem a que nos ocupa: en efecto, la
traducción centrada desde un principio en el texto, trajo consigo una profunda
reflexión, m ediante metodologías comparatistas, sobre la naturaleza del texto
que vino adesem bocar en un especial interés en disciplinas como la estilística.
Todo esto contribuyó, sin duda, a que agotada la lingüística de la lengua, el
interés se orientara, a vuelta de década, hacia el habla a estas alturas ya
convertida, por simple m etonim ia, en sinónimo de discurso.
La traducción, en efecto, ese viejo quehacera veces vilipendiado, a veces
exaltado, para principios de la década de los cincuenta ya contaba con una
bien densa reflexión que había quedado anclada, sin embargo, en la tipología
del discurso.33 Fue en la década de los cincuenta, en efecto, cuando com enzó
a desatarse un creciente interés por la traducción debido, probablem ente, a la
im portancia práctica cobrada por la traducción durante la segunda guerra
m undial: a m ediados de la década de los cincuenta em pezaron a aparecer
sobre todo en Francia, Rusia, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, los
grandes protagonistas de la segunda guerra m undial, una serie de pequeños
y alguno que otro grande estudio sobre el problem a de la traducción.34 Ese
31.
32.
33.
34.
La estilística, cuarta edición, Buenos Aires, Ed. Nova, 1970, pp. 47 y ss.
Pierre Guiraud, op. cit., p. 48.
Páralos principales momentosy protagonistas de esta tradición, puede verse mi libro Lenguajey tradición
en México, Zamora, Ei Colegio de Michoacán, 1989, pp. 35-62. Coseriu en “Vives y el problema de la
traducción”, op. cit., ha demostrado hasta dónde hay yaconciencia de una traductologíadiferencial cuya
diversidad le proviene de unaexplícita tipología textual, como en el caso de Vives.
No es que antes de esta década no hubiera habido trabajos sobre la traducción dignos de ser
continuadores de Schleiermacher; a guisa de ejemplo, menciono al alemán W. Franzel, quien había
35
E l hablar lapidario
interés desarrolla no sólo una capacidad analítica sino una serie de categorías
cuyo referente principal fue, por razones prácticas, siem pre el texto, no la
lengua. El interés por el texto que a raíz de esto nace, contribuirá a afinar el
concepto de habla: el habla es una m anera de hablar. Se le llam ará hablas, en
efecto, a los sistemas lingüísticos particulares o de alcance m uy reducido; o
bien a las form as sociales de una lengua. El concepto de habla, por tanto, se
va acercando a una de las acepciones de discurso que nos interesan: un habla
concebida como una m anera de hablar, como el habla lapidaria.
H
a c ia u n a e p is t e m o l o g ía d e l h a b l a
Reseñando la década de los cincuenta en lo relativo a la traducción, Georges
M ounin en Los problemas teóricos de la traducción 35 coloca entre los
creadores de la traductología al soviético Fedorov. En efecto, la segunda
edición de la Enciclopedia Soviética publica el artículo Perevod con las
teorías que Fedorov había difundido en su Introducción a la teoría de la
traducción y que ya para 1958 ve aparecer su segunda edición.36A decir del
m ism o M ounin, Fedorov
aislando la operación traductora con el fin de constituir un estudio científico y
promover una ciencia de la traducción, establece en primer lugar que la
traducción es una operación lingüística, un fenómeno lingüístico, y considera
que toda teoría de la traducción debe ser incorporada al conjunto de las disciplinas
lingüísticas.37
Los otros pioneros de la traductología científica del siglo XX son los
franceses J. P. Vinay y J. D arbelnet con su Stylistique comparée dufranqais
et de l 'anglais?9. En efecto, J. P. Vinay y J. D arbelnet introdujeron en el
publicado en Leipzig, en 1914, su Geschichte des Übersetzens in 18. Jahrhunderf,a F. R. Am os que
publicó en N ueva York, seis años d esp u és, su Early Theories o f Translation. Hubo, desde luego,
otros trabajos importantes sobre la traducción en la primera mitad del siglo XX. Cito, por ejem plo,
el libro de J. P. Postgate, Translation and Translations, publicado en Londres en 1922 o el de E. S.
Bates, Modern Translation, aparecido en Oxford en 1936. Pero, sobre todo, al verdadero patriarca
de la moderna teoría de la traducción: Eugene a. Nida quien había publ icado en N ueva York, en 1947,
apenas concluida la guerra, su libro Bible translating. An análisis o f Principles and Procedures
35.
36.
37.
38.
36
with Special Reference to aboriginal languages.
J. Mounin, Lesproblemes théorique de la traduction, Paris, Gallimard, 1963. La traducción española
se titula, Los problemas teóricos de la traducción, segunda edición, Madrid, Gredos, 1977.
G. Mounin, op. cit., p. 26.
Op. cit., p. 28.
Cuyaprim eraediciónhabíasidopublicadaen 1958.
D el hablar
al discurso
discurso científico francés de las ciencias del lenguaje el discurso sobre la
traducción. Como dice M ounin “fueron los prim eros que se propusieron
escribir un compendio de traducción invocando un estatuto científico. Pero
titulan todavía su obra: Stylistique comparée du franqais et de l ’anglais” . 39
En realidad, lo valioso de la intuición de los teóricos franceses de la traducción
fue, a mi juicio, el haber puesto la teoría de la traducción como una ram a de
la estilística y, más en concreto, como un tópico de una aún inexistente
estilísticaaplicada.
Esa naciente teoría de la traducción desemboca, sin más, en la investiga­
ción sobre el texto.40 En la m ism a década, adem ás de los ya m encionados
franceses, cuyo libro influyó m ucho en occidente, hay que m encionar a W.
Schw artz quien, en 1955, publica en Cam bridge su libro Principies and
problems o f biblical translation m ientras T. Savory publica en Londres, dos
años más tarde, su libro The art o f translation. Tam bién en esa década Paul
L. Garvin había trabajado en la traducción autom ática m ientras varios
investigadores se ocupaban de los problem as de la traducción que ofrecían
pares de lenguas como el inglés-alem án41 o el francés-inglés.42 Igualmente en
esa década, en 1955 en concreto, surgirán revistas que com o Babel tendrán
una gran im portancia para los posteriores desarrollos de la teoría de la
traducción. El interés que en la década de los cincuenta suscita la traducción
es expresado tam bién por la labor editorial de la UNESCO que en 1958 publica,
en segunda edición, su Scientific and Technical Translatingpero que ya tenía
rato ocupándose de traducción para m ostrar, por si hiciera falta, que el interés
39.
40.
41.
42.
J. Mounin, Lesproblémes théorique de la traduction, Paris, Gallimard, 1963, p. 23 de la traducción
española (Los problemas teóricos de la traducción , segunda edición, Madrid, Gredos, 1977).
Las obras que sobre traducción se escribían en la primera mitad del siglo, algunas de las cuales hemos
citado más arriba, si bien mostraban que el eterno interés por la traducción seguía vigente, aún no
pueden ser inscritas en el concierto de las ciencias del lenguaje que, por lo demás, se encontraban
apenas en pañales por entonces: se puede decir, en frase de Vinay y Darbelnet, que no estaban aún
escritas bajo un “estatuto científico” ni, desde luego, bajo un estatuto lingüístico. Incluso en la media
docena de veces en que la expresión “teoría de la traducción” había aparecido en esas obras, apenas
si se refería a un puñado de ideas más o menos tradicionales sobre el acto de traducir y las
características que debíatener el texto resultado de é l. La lingüística, por lo demás, teníapor entonces
otros problemas de qué ocuparse amén de que, si se exceptúa V ives quien culmina en 1532 su De
ratione dicendi con un capítulo sobre latraducción, las consideraciones sobre el lenguaje tradicio­
nalmente no se habían ocupado para nada de la traducción. Véase, a este respecto, el capítulo
“lingüística y traducción”, en Valentín García Yebra, En torno a la traducción. Teoría, crítica,
historia, Madrid, Gredos, 1983, pp. 25 y ss.
Así R. Haas o Straberger quien publica en 1956 los resultados de una discusión celebrada enV iena
sobre latraducción al alemán de las más conocidas obras de Grahan Green.
Com oW .Tancock.
37
E l hablar lapidario
f
por la traducción fue uno de los bienes que vinieron como consecuencia del
gran m al que fue la segunda guerra m undial.
En efecto, disuelta la Sociedad de las N aciones, la ONU continuó su labor
a través de la UNESCO. Desde 1948 em pezaron a aparecer a razón de un
volum en por año el Index translationum traducido a las dos lenguas interna­
cionales del m om ento: el francés Répertoire international des traductions y
el inglés International bibliography o f translations. En 1949 apareció en
París la recopilación correspondiente a 1948. El núm ero de fichas de ese
volum en era de 8570. La cantidad de fichas fue aum entando año con año. Así,
por ejem plo, la recopilación correspondiente a 1961 aparecida en París en
1963 reunía un total 32 931 traducciones de 75 países. Las técnicas de
traducir que se van creando se ocupan directam ente de los textos m ás que de
las lenguas: los conceptos de traductibilidad-intraductibilidad, por ejem plo,
no se plantean tanto a nivel de lengua cuanto a nivel de texto bajo el
presupuesto dom inante de que todo lo que puede ser dicho en una lengua
puede serlo tam bién en otra, cualquiera que sea. M ás adelante se descubrirá
la intraductibilidad lingüística.
Tanto la siguiente década como la de los setenta, pueden ser considera­
das prácticam ente como las épocas de oro de la teoría de la traducción y
coincidentem ente, por la razón indicada, la época de las lingüísticas del habla.
Fue una época em peñada, por ejem plo, en resolver el problem a de las
m áquinas de traducir; abundan enella los libros sobre teoría de latraducción:
típico es el libro de J. C. Catford, A Linguistic Theory o f Translation. An
Essay in Applied Linguistics', por lo general, la teoría de la traducción que
surge en esta época está hecha desde las perspectivas com paratista, textual y
estilística como lo m uestran los trabajos de M ario W andruzka.43
M ientras M argot en su Traducir sin traicionar, sintetizaba las teorías
de N ida; el traductor español, Valentín García Yebra, colaboraba en este
cam inar tanto con sus num erosas traducciones com o con sus tres volúm enes
el de En torno la traducción. Teoría, crítica, historia y los dos de Teoría y
práctica de la traducción, de corte com paratista. La teoría de la traducción
se había desarrollado tanto que interesa a lingüistas com o R om an Jakobson
o Eugenio Coseriu. En efecto, de la teoría de la traducción heredada del
43.
38
Ver los dos tomos de Nuestros idiomas: comparables e incomparables , Madrid, Gredos, 1976 (cuya
edición original había aparecido en 1969): en concreto, se plantead problema de la intraductibilidad por
razones lingüísticas.
D el
hablar al discurso
form alism o ruso, además de Fedorov y Cary, había dado cum plida cuenta a
occidente Roman Jakobson en más de una ocasión como en su célebre ensayo
On linguistic Aspects o f Translation. Coseriu, por su parte, explora la historia
de la traductología con sus estudios a la teoría de la traducción en Luis Vives,
San Jerónim o y M artín L utero44 y hace un balance de las principales posturas
teóricas en torno a la traducción.45 Por obvias razones de im pertinencia, es
im posible dar cuenta cabal de las aportaciones de cada uno de ellos a las
lingüísticas del habla. La década de los setenta, de acuerdo con ésto, es década
de cosecha; ve em erger, en efecto, una serie de propuestas de teorías de la
traducción: se la puede considerar, sin lugar a dudas, como la década de
m adurez la teoría de la traducción. A guisa de ejem plo, m enciono el gran
desarrollo que la disciplina tuvo en Alem ania en donde sobresalen los
nom bres de Katherine Reiss y W olfram W ilss.46 No son, desde luego, los
únicos pero son los más característicos teóricos de la traducción de la década
de los setenta. W olfram W ilss, por ejem plo, desde su puesto en el Instituto de
intérpretes y traductores fundado a fines de 1974 en Saarbrücken, en la
Universidad del Sarre (Saarland) dio carta de ciudadanía a la traducción,
como lo había hecho ya Catford, como una rama de la lingüística aplicada en
tiem pos en que la lingüística aplicada en los países anglohablantes prefería
ocuparse casi exclusivam ente de la enseñanza de lenguas, como lo m uestra
la muy difundida Introducción a la lingüística aplicada de Pit Corder.
Un hecho que se desprende de lo anterior y que es importante consignar,
así sea de pasada, es que la teoría de la traducción, por la naturaleza m ism a
de su objeto de estudio, parece destinada a seguir siendo durante m ucho
tiem po de corte com paratista y centrada en la estilística. El com paratism o y
la estilística, en efecto, le han dado hasta ahora sus m ejores m om entos y
confirm an uno de los postulados que se van abriendo paso penosam ente. A
s a b e r l a tra d u c tib ilid a d o in tra d u c tib ilid a d son m ás te x tu a le s que
lin g ü ís tic a s . Una de las consecuencias más inmediatas del desarrollo de
estos estudios es, en prim er lugar, la consecuente evolución y di versificación
44.
45.
46.
“Vives y el problema de la traducción”, en Tradición y novedad en la ciencia del lenguaje. Estudios
de historia de la lingüística , Madrid, Gredos, 1977, pp. 86-101.
“Lo erróneo y lo acertado en la teoría de latraducción”, en El hombre y su lenguaje. Estudios de teoría
y metodología lingüística , Madrid, Gredos, 1977, pp. 214-239.
Cfr. Wolfram Wilss, Übersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden, Stuttgart, Ernst Klelt, 1977;
K. Reiss, Móglichkeiten und Gremen der Übersetsungskritik. Kategorien und Kriterien fiir eine
sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen, München, 1971.
39
E l hablar lapidario
de las llamadas ciencias del lenguaje en pos del habla: tras cincuenta años de
reinado de una lingüística de la lengua de tipo sincrónico y de filiación
estructuralista, la reflexión lingüística se lanza tras el habla a lomos de
disciplinas como la estilística, las lingüísticas del texto, la pragm ática, la
sem iótica, la “nueva retórica” o la m ism a lexicología.
El otro brillante ejem plo de esta tendencia hacia la lingüística del habla
es la sem iótica.47 Se trata de reflexiones que em pezaron en territorios muy
diferentes y con intereses muy variados pero que term inaron por centrarse en
el habla, en el sentido de tipo de discurso: una corriente, por ejem plo, em pieza
en torno a los relatos y term ina por solidificar una vertiente de la sem iótica,
disciplina que aunque form ulada inicialmente por Saussure con otras tareas,
se fue fortaleciendo con reflexiones de varias partes. Una aportación im por­
tante fueron las intuiciones de Charles Sandes Peirce, por ejem plo. Entre el
cúmulo de proyectos de sem iótica que se han ido proponiendo a lo largo del
siglo XX, sobresalen en efecto tres que, de hecho, se han convertido, en la
actualidad, en importantes corrientes de la semiótica: una sem iótica norte­
am ericana, una sem iótica francesa heredera del proyecto saussureano y una
sem iótica rusa.
De los tres proyectos, los dos últimos se han convertido, de una u otra
m anera, en reflexiones profundas sobre el discurso. Así sucede, en efecto, con
el proyecto de sem iótica form ulado por Ferdinand de Saussure, desarrollado
sucesivam ente por Erik Buyssens, Luis Hjelm slev, Roland Barthes, A lgirdas
Julien Greim as y Um berto Eco, sobre todo.48 Lo mismo pasa con la reflexión
sem iótica heredera del form alism o ruso y del Círculo lingüístico de Praga,
que podríam os llamar rusa. Por lo demás, la sem iótica rusa, com o se sabe,
tiene sus propios abrevaderos: se la hace nacer hace más de cien años en las
investigaciones del gran filósofo ruso A. Potebnaj interesado en el aspecto
sígnico del lenguaje. A partir de entonces, se ha ocupado, hasta principios de
la década de los setenta, del vasto territorio de las tradiciones populares, la
lingüística y la crítica literaria, a lomos del form alism o ruso, prim ero, y del
Círculo de Praga, después. Como ejem plo de las leyes sem ióticas em anadas
47.
48.
40
Para una exposición más detallada de la reflexión de la sem iótica que desem boca en el estudio del
discurso, véase mi l ibro En pos del signo. Introducción a la semiótica, op. cit.
Para ver la lucidezy celeridad con que ésto tiene lugar, puede leerse Los límites de la interpretación de
Umberto Eco, Barcelona, Editorial Lumen, 1992, pp. 23 y s s ., en donde muestra cómo se fue abriendo
paso la perspectivadel lector dando por resultado un radical cambio en el estudio del texto en la llamada
teoría de la recepción, sobre laque volveremos más adelante.
D el
hablar al discurso
de las tesis del 29 podem os m encionar la que dice que cualquier sistem a
sem iótico está sujeto a leyes sem ióticas generales cuyos códigos siem pre
están atados a com unidades históricas.
A partir de los sesenta, sin embargo, tuvo lugar un fuerte m ovim iento
sem iótico cuyos objetivos m ás importantes son los siguientes: convertir los
antiguos principios del form alism o ruso en una auténtica ciencia literaria;
alcanzar rigor científico con la inclusión de m étodos de análisis m ás exactos
com o la teoría de la información; m antener una apertura interdisciplinaria en
que, al coexistir las diferentes corrientes sem ióticas, se puede ver la cultura
com o una variedad de sistemas de signos; no sólo la literatura sino cualquiera
de los sistem as sem ióticos de que se compone una cultura es un objeto
sem iótico: cualquier fenóm eno cultural es susceptible de ser estudiado por la
semiótica.49
A las m ism as conclusiones nos conduce una m irada echada sobre la
pragm ática, disciplina a la que se suele encargar el estudio de las relaciones
entre significantes y usuarios y, m ás específicam ente, el estudio del em pleo
de signos por los seres hum anos en sus diferentes m aneras de relacionarse.
Sin em bargo, dentro de este ámbito, se pueden distinguir al m enos tres
direcciones en la actual pragm ática. Se la puede entender y se la entiende, en
efecto, tanto com o una doctrina del empleo de los signos, que com o una
lingüística del diálogo y aún como una teoría del acto de habla.50
Lo dicho: la segunda m itad del siglo, por el contrario, está llena de
propuestas de una lingüística del habla cuya necesidad51 es perceptible en
49.
50.
51.
Véase nuestro libro En pos del signo , op. cit.
Véase Brigitte Schlieben-Lange, Pragmática lingüística, versión española de Elena Bombín, Madrid,
Gredos, 1987, p. 12. Esta obra revisa la bibl iografía que sobre pragmática circulaba hasta 1975. Como
tipo de una corriente de pragmática actualmente en boga, los Elementos de pragmática lingüística de
Alain Berrendoner (Barcelona, gedisa, 1987) sostienen la firme convicción de que “no es posible
representar en conceptos generales laenunciación de un enunciado, sin definirla como totalidad del
hecho de la comunicación verbal, es decir, sin aceptar representar algunos de esos functivos hasta ahora
considerados como no pertinentes: gestos y normas sociales, especialmente”, (p. 27) En las reflexiones
pragmáticas, han tenido un lugar preponderante las reflexiones tanto de John L. Austin ( Cómo hacer
cosas con palabras , primera reimpresión, Barcelona, Ed. Paidós, 1988) como John Searle (Actos de
habla, Madrid, Cátedra, 1980). Sobre ellos regresaremos más adelante cuando nos ocupemos de clasificar
nuestro corpus.
Eugenio Coseriu es, como he señalado, uno de los primeros en reflexionar sobre este temaen su estudio
“Determinación y entorno dos problemas de una lingüística del hablar”, aparecido por primera vez en
Romanistisches Jahrbuch (VII, 1955-56, pp. 29-54) y publicado luego en Teoría del lenguaje y
lingüística general, op. cit., pp. 282-323. De hecho, la necesidad de una lingüística del habla había
sido yatanto por discípulos de F. de Saussure, cual Charles Bally, como en los terrenos de la filosofía
del lenguaje, en el empirismo lógico, donde se hablaba hacía ya largo tiempo de los speech acts de
41
E l hablar lapidario
las diferentes disciplinas que han surgido o se han consolidado a partir de la
década de los setenta como la sociocrítica, las sem ióticas, la pragm ática52y,
sobre todo, las lingüísticas del texto.
El
concepto
de
“ d is c u r s o ”
En nuestra investigación em pleam os el vocablo “hablar” en el sentido, ya
m encionado, de “variedad de lengua” que, como decía, está tan cerca del
vocablo “discurso” térm ino que, para efectos prácticos, se le suele usar com o
sinónim o suyo pese a ser, como se sabe, uno de los m ás polisém icos de la
lingüística contem poránea.53 Por lo general, una prim era acepción de “dis­
curso” es la que asume el vocablo “en el sentido de lenguaje puesto en
acción, realizado, efectuado, en el sentido de la actualización concreta de la
lengua (sin.: habla)” .54 Según Dom inique M aingueneau, ésta es la acepción
m ás frecuente del vocablo en el seno de la lingüística estructural.55 Em pero,
cuando aquí hablam os de “discurso lapidario” dam os al térm ino “discurso”
un m atiz distinto: no estam os interesados en el sujeto de la enunciación sino
en las características textuales del enunciado tom ado, de cualquier m odo,
desde una perspectiva transfrástica. El énfasis está puesto en el texto no en el
hablante. En la term inología de John L. Austin,56estam os interesados tanto en
las dim ensiones “ ilocucionaria” como “perlocucionaria” del acto lingüísti­
co: no en la sim ple dim ensión “ locucionaria” . Por ello, aunque fundam ental­
m ente sinónim os, em pleam os el vocablo “discurso” para recalcar este m atiz.
Esta sería una acepción muy general, sin em bargo, y para lleg ara ella
no hubiera sido necesario ningún recorrido histórico. A unque, sin duda, si
entendem os por “discurso” sim plem ente “el lenguaje puesto en acción, la
52.
53.
54.
5 5.
56.
42
que trata, por ejemplo, el libro Actos de habla de John Searle (Madrid, Cátedra, 1980). Puede verse,
igualmente, el libro de Brigitte Schlieben-Langue, Linguistische Pragmatik (Stuttgart, Verlag W.
KohlhammerGmbH, 1975) cuya versión en español citamos en la bibliografía.
Cfr. Brigitte Schlieben-Lange, Linguistische Pragmatik, op. cit.
Sobre esta cuestión puede verse la discusión y las observaciones hechas por Dominique Maingueneau
en Iniciation aux méthodes de / ’analyse du discours (Paris, Hachette, 1976). Maingueneau
encuentra que el término “discours” tiene seis acepciones diferentes entre los lingüistas y teóricos
contemporáneos de la literatura.
Jean Dubois y otros, Diccionario de lingüística , Madrid , Alianza Editorial, 1979, p. 200.
Marc Angenot en su 1ibro La parole pamphletaire. Contribution a la typologie des discours modernes
(Paris, Payot, 1982) emplea, por ejemplo, el término “parole ” como sinónimo de “discours".
Op. cit.
D el hablar al
discurso
lengua asum ida por el sujeto que habla” ,57 ciertam ente, son indudablem ente
“discurso” los refranes y, en general, esas m inúsculas piezas que tantas
virtudes tienen. Ya el diccionario de Dubois ha observado que es distinto el
em pleo de esta acepción entre los hablantes de lengua española que entre los
de lengua francesa. Que en lengua francesa “se ha visto favorecido por la
sustitución de la oposición saussureana, langue etparole (lengua y habla),
incóm oda por la polisem ia de este último elem ento, por la de langue et
discours (lengua y discurso) realizada por G. G uillaum e” .58
Sin em bargo, no se pueden dejar de lado, así como así, las otras
acepciones del térm ino. Desde luego, nos interesa una segunda acepción,
quizás más en boga que la anterior, según la cual discurso viene a ser
sinónim o de “enunciado” cuando se lo define como “una unidad igual o
superior a la oración; está form ado por una sucesión de elem entos, con un
principio y un final, que constituyen un m ensaje” .59En esta segunda acepción
el énfasis no está puesto en el sujeto sino en el texto mismo considerándolo en
form a aislada. Aunque M ainguenau m encione el hecho de que un enunciado
puede ser “trasoracional” y, por tanto, en esta segunda acepción “discurso”
significaría un texto de índole transoracional,60 de hecho su énfasis está
puesto en su carácter de enunciado.
Prim ariam ente, se suele llamar enunciado a cualquier sucesión finita de
palabras em itida en form a oral en una lengua histórica cualquiera por uno o
varios hablantes, antecedida y seguida por un periodo de silencio. Por tanto,
un enunciado puede estar constituido por una o varias oraciones, puede ser
gram atical o agram atical, significar algo o no. Hay enunciados literarios,
polém icos, didácticos, hablados, escritos. Según el diccionario de Dubois,
En lingüística distribucional, el enunciado es un segmento de la cadena hablada
de longitud indeterminada, pero claramente delimitado por marcas formales:
inicio del habla de un locutor tras un silencio durable o tras el cese de la
alocución de otro locutor, cese del habla seguida del com ienzo de otro locutor o
de un silencio durable[...] Pero un discurso de dos horas, ininterrumpido, también
es un enunciado.61
57.
58.
59.
60.
61.
Renato Prada Oropeza, El lenguaje narrativo. Prolegómenos para una semiótica narrativa ,
Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, 1991, p. 42.
Op. cit., p. 200.
Jean Dubois y otros, op. cit.
Op. cit., p. 15.
Diccionario de lingüística , op. cit., pp. 227-228. Desde luego, este mismo diccionario nos recuerda
que existen otras tres acepciones en boga del término “enunciado”: sinónim o de “oración”,
43
E l hablar lapidario
Hay, em pero, una tercera acepción que quizás dom ina en el m edio de las
ciencias del lenguaje y de la cual, ciertam ente, no se puede prescindir siem pre
que se hable de discurso no importa si se lo asume en el m ism o sentido que
habla. Me refiero a la idea de que un discurso es todo enunciado que consta
de más de una oración. El vocablo “discurso”, entonces, designa un texto
transoracional. Dubois describe esta tercera acepción del térm ino en palabras
que, estrictam ente, la hacen equivaler a la segunda; en efecto, “discurso” es
lo m ism o que “enunciado” a condición que se entienda por enunciado un
texto de más de una oración.62
Esta aparente am bigüedad y aún contradicción, sin em bargo, tiene su
explicación. Como en el caso del vocablo parole, tam bién el térm ino discours
ha sufrido m odificaciones y deslizam ientos semánticos al ritmo de los nuevos
intereses epistem ológicos en el campo de las ciencias del lenguaje. En el caso
del vocablo discours, el parteaguas es planteado por las corrientes interesa­
das en el análisis del discurso. Como en el caso del vocablo parole, este
cam bio de paradigm a tuvo lugar en la década de los cincuenta y form a parte
del ya m encionado m últiple interés en una lingüística de la parole. Sólo que
el vocablo “discurso” es asumido aquí en una acepción muy concreta; se
trataba de ir m ás allá de la frase,63 de estudiar series de oraciones: se trataba,
en sum a, de una lingüística transfrástica en donde el térm ino “discurso”
significaba lo m ism o que secuencia de oraciones. A este respecto, son
significativos los trabajos de Zellig S. Harris, célebre después por haber
dirigido la tesis a Noam Chomsky.
Jean Caron señala, sin embargo, tres características que debe satisfacer
una secuencia de oraciones para poder ser denom inada discurso. En prim er
lugar, la “ puesta en relación” entre los enunciados del conjunto. Esta puesta
en relación se refiere al hecho de que “un enunciado no está nunca aislado,
rem ite a otros enunciados — reales o virtuales— que le dan su sentido o
definen su función: presuposiciones, rem isiones anafóricas, isotopías, etc.
62.
63.
44
significado de una serie de oraciones o de una oración, sinónimo de “discurso” en expresiones como
“análisis del discurso”. Una simple comparación entre los esquemas léxicos, entre dos diccionarios o dos
autores de dos tradiciones lingüísticas diferentes, relativos a términos como “enunciado”, “discurso”,
“habla” y “texto" nos convencen enseguida de lo inestable del léxico en estos dominios y de la
consiguiente necesidad de excursiones terminológicas como la que aquí hacemos.
Jean Dubois. Diccionario.... op. cit.. p. 201. Esta imprecisión terminológica muestra también, por si
hiciera falta, la gran fragilidad de términos como los que aquí analizamos.
A ella se había dedicado la lingüística emparentada con Ferdinand de Saussure: en la primera mitad de
este siglo se trataba de una lingüística frástica.
D el
hablar al discurso
señalan estas relaciones” .64 En segundo lugar, un discurso es un proceso. No
sólo hay una relación entre los enunciados que conform an un discurso, sino
que el discurso “se desarrolla en el tiempo, de form a orientada” y adopta el
esquem a de una sucesión de transform aciones consistentes en el paso de un
estado a otro, y así sucesivam ente.65
De hecho, en el seno de la sem iótica literaria, se ha propuesto com o
estructura de todo texto una secuencia de estados y/o cam bios que conform a
una especie de narratividad, aunque de índole distinta a la narratividad de
carácter cronológico. La sem iótica greim asiana, por ejem plo, extiende la
narratividad a estructuras en discursos no narrativos. Ello quiere decir que la
narratividad, definible como la sucesión de estados y/o de cambios de estado,
no es sólo prerrogativa de los textos organizados en torno al tiem po. Ello
quiere decir, por otro lado, que tam bién estructuras de tipo espacial pueden
tener y de hecho tienen sus formas de narrati v idad. Se trata de una narratividad
organizada por principios distintos a los de la concatenación cronológica. Se
le suele llamar narratividad generalizada y considerarla como principio
organizador de todo discurso. Se puede decir que son los estilos descriptivo
y discursivo los que más adoptan esta narratividad generalizada.66
La tercera característica que deben tener las secuencias de enunciados
para que sean discurso sería, según Caron, que tales enunciados estén
ordenados entre sí de tal m anera que haya una progresión entre ellos hacia un
objetivo. La presencia de un objetivo m anifiesto o no como cohesionador del
discurso lo presenta como un sistema abierto que se va haciendo m ientras
fluye:
En efecto, el discurso es un acto, y com o tal, corresponde a una “intención” : sin
que sea preciso emitir hipótesis sobre el status psicológico de esta última, nos
limitaremos a considerarla tal como se presenta en el discurso — com o lo que
funda, en último análisis, su unidad.67
Empero, si dejam os las cosas en el punto hasta el que hemos llegado, nos
hem os creado un serio problem a que urge discutir, al m enos. Por un lado,
hem os convenido en que usarem os indistintam ente los térm inos parole y
64.
65.
66.
67.
Jean Caron, Las regulaciones del discurso. Psicolingüística y pragmática del lenguaje, versión
española de Chantal E. Ronchi y Miguel José Pérez, Madrid, Gredos, 1989, pp. 119-120.
Jean Caron, op. cit., p. 120.
Grupo de Entrevernes, Análisis semiótico de los textos. Madrid, Ed. Cristiandad.
Jean Caron, op. cit., pp. 119-120.
45
E l hablar lapidario
discours en el sentido, sim plem ente, de la acción de hablar o actualización
concreta de una lengua histórica; por otro, hemos dicho que discurso nos dice
m ás que habla en la m edida en que lo que aquí nos importa resaltar no es el
sujeto hablante sino las form as y dem ás características del discurso mismo.
Se trata, pues, de una parole que es más bien un discours. Y puesto que de
discurso hablam os, se trata de una m anera concreta de hablar cuya naturaleza
es más de tipo transoracional que oracional amén de suponer una estructura
relacional en la que tiene lugar un proceso tal que su desarrollo supone la
intención de “avanzar” hacia un objetivo. Pero si esto es así, ¿por qué llam ar
“discurso” a un texto que se caracteriza, precisam ente, por su brevedad y
que, por lo común, no es de índole transfrástica? ¿Cóm o llam ar a un texto así?
¿Qué querem os decir, entonces, cuando hablam os del discurso lapidario? En
últim o térm ino, lo que ahora nos interesa aclarar es la pregunta:
¿ES
EL REFRÁN UN “ DISCURSO ” ?
Si com o dijim os arriba, nos proponem os exponer las características del
discurso o hablar lapidario a partir del refrán, que suponem os paradigm ático
de dicho hablar, tal cual se le encuentra en el refranero m exicano, hem os de
preguntarnos hasta dónde y en qué sentido podem os llamar “discurso” a
estos pequeños textos que, por lo general, no pasan de una oración y no
cum plen, por tanto, con los requisitos, arriba esbozados, que debe satisfacer
un texto para que pueda dársele el nombre de discurso: transoracional, de
estructura relacional, en la que tiene lugar un proceso, que suponga la
intención de “avanzar” hacia un objetivo. Los textos, punto de partida para
nuestra teoría del discurso lapidario, son ciertam ente lapidarios pero no se les
puede llam ar “discurso” al menos en este último sentido.
Desde luego, se les puede llam ar “discurso” en los dos prim eros
sentidos del vocablo arriba señalados. A saber: en el sentido de lenguaje en
acción, com o sinónim o de habla; y en el sentido de enunciado. En am bos
sentidos, los refranes en sí m ism os pueden ser llamados, con todo derecho, no
sólo "discurso” sino “discurso lapidario” . N uestra investigación, por tanto,
realiza parte de sus análisis en pos de una teoría del discurso lapidario en los
refranes considerados en sí mismos. Por ejem plo, estudiam os sus caracterís­
ticas form ales: rima, ritmo, aliteraciones, léxico, estructuras y cosas así. De
este tipo de análisis deducim os las características de lo que podría ser llamado
el estilo lapidario.
46
D el
hablar al discurso
Sin em bargo, no es éste el único alcance que querem os dar a nuestra
búsqueda. Bajo la expresión parole lapidaire querem os abarcar cualquier
tipo de discurso, grande o pequeño, que presente las características form ales
y discursivas que derivarem os del refrán m exicano, asum ido sólo com o
paradigm a del discurso lapidario. En otras palabras, el discurso lapidario que
nos interesa no se reduce a los refranes, aunque nuestra reflexión al respecto
se base en ellos. La lapidariedad, en efecto, es una propiedad de varios tipos
de discurso que se realiza en grado sumo y de form a paradigm ática en los
refranes.
¿En qué sentido, entonces, se puede hablar de discurso lapidario? Por
principio de cuentas, en dos sentidos. En prim er lugar, en la m edida en que los
refranes aportan la cuota de lapidariedad a los textos m ayores en los cuales se
insertan; en segundo, en la m edida en que los refranes sólo funcionan en
discursos más grandes: nunca funcionan solos. En ambos casos, el vocablo
“discurso” es asum ido en su sentido transfrástico. De acuerdo con el
prim ero, hablam os de los discursos en cuyo interior funcionan refranes y los
llam am os “discurso lapidario” en cuanto echan mano de la lapidariedad. Lo
que nos interesa estudiar, en este caso, son los m ecanism os de inserción que,
com o están las cosas, son, ni más ni menos, que los m ecanism os de
lapidariedad discursiva: esquema emblemático, inserción ya sea entim em ática
ya fonética, de los que hablarem os más adelante.
En el segundo caso, estam os frente a la característica discursiva más
importante de los refranes: son textos parásitos. Su única m anera de funcionar,
discursivam ente hablando, es insertándose en discursos m ayores m ediante
alguno de los m ecanism os que acabam os de m encionar. El funcionam iento
textual del refrán sólo se da, en una hipotética gram ática del discurso, en el
seno de un discurso mayor. En otras palabras, el funcionam iento textual del
refrán no es sino discursivo en el sentido transoracional del vocablo. Esa es,
desde otro punto de vista, una de las características del discurso lapidario.
47
II
EL H A BLA R LAPIDARIO
El
vocablo
“ l a p id a r io ”
A guisa de hipótesis, calificam os de “ lapidario” un tipo de discurso cuyas
características nos hem os propuesto resaltar a partir de nuestro corpus de
refranes m exicanos. Se trata, en este capítulo, de explicar lo que por “discurso
lapidario” entendem os. Desde luego, pese a que no es raro oír hablar del
“estilo lapidario”, 1en las tipologías de los discursos no se m enciona para
nada ningún “discurso lapidario” . El vocablo “ lapidario”, por lo general,
tanto en el francés actual como en el español, se usa para otras cosas, como
se verá más abajo. Ello, sin embargo, sólo significa que el discurso lapidario
no ha sido estudiado, no que no exista. ¿Qué significa el adjetivo “ lapidario”
aplicado a los ya conocidos vocablos “habla” o “discurso”? En suma, ¿qué
significa nuestra expresión “hablar lapidario” ?
La palabra “ lapidario”, en latín “ lapidarius”, como todas las palabras
que term inan en -arius, indica tanto el oficio, cuando se trata de personas,
como la cualidad, cuando se trata de cosas. Lapidarius era llamado, pues,
tanto el tallador de piedra como todo aquello que tenía algo que ver con
piedras. El francés actual distingue el uso del vocablo como sustantivo de su
uso como adjetivo: el sustantivo se refiere exclusivam ente a cosas relaciona­
das con las piedras que nada tienen que ver con el discurso. Designa, en efecto,
tanto al tallador profesional de piedras preciosas y finas especializado sea en
diam antes sea en otras gemas, como al que com ercia con este tipo de
1.
Por ejemplo, la vigésim a primera edición del Diccionario de la lengua española , editado por Real
Academia Español a, (Madrid, Espasa-Calpe, 1992, adloc.), habladel “estilo lapidario” aunque por ello
entiendael estilo de las inscripciones en lápidas; presenta, sin embargo, como tercera acepción, el uso
figurado del término de esta manera: “dícese del enunciado que, por su concisión y solemnidad, parece
dignu de ser grabado en una lápida”. Y agrega: “úsase con frecuencia en sentido irónico”. Le petit
Larousse grandformat (Paris, Larousse, 1993), por su parte, hablando de expresiones como formule
lapidaire y refiriéndose, por tanto, al estilo dice: d ’une concision brutale.
49
E l hablar lapidario
productos o a la m uela utilizada para pulir piedras. Ése erael nom bre tam bién
que en la Edad M edia se daba a un célebre tratado sobre las virtudes m ágicas
y m edicinales de las piedras preciosas. Nada, por tanto, que tenga que ver con
el discurso.2
Es el uso adjetivo del vocablo el que consagra, en el francés actual, sus
dos acepciones a cuestiones que podrían considerarse com o discursivas. En
la prim era de ellas, en efecto, designa como lapidarias a las expresiones
“ d ’une concision brutale”. En ese sentido, por ejem plo, se habla de una
formule lapidaire. Sin embargo, el m encionado diccionario Larousse no da
m ayores explicaciones sobre las características textuales que deben tener
estos textos: sólo m enciona la concisión. El francés contem poráneo tam bién
em plea el adjetivo lapidaire, em pero, para designar genéricam ente todo lo
relativo a piedras preciosas y, en general, a todo lo que se refiere a la piedra.
De esta m anera, la expresión inscription lapidaire no significa una inscrip­
ción concisa sino, sim plem ente, una inscripción grabada en piedra.3
De los dos, lo que aquí nos interesa, desde luego, es el uso adjetivo de
la palabra lapidaire. Sin em bargo, de ese uso adjetivónos interesa sólo loque
tiene que ver con el discurso. La relación del vocablo “ lapidario” con el
discurso es muy antigua y tiene que ver, desde luego, con el arte latino de
grabar inscripciones en piedras. Aunque sea sólo por el hecho de que tanto el
vocablo español “ lapidario” como el francés lapidaire provienen, com o se
ha dicho, del vocablo latino lapidarius, nos interesa referirnos sólo a la historia
latina del vocablo a sabiendas de que el arte de escribir en piedra sea m ucho
m ás antiguo y haya tenido origen en otras culturas.4
En efecto, una de las acepciones más tem pranas de la palabra latina
lapidarius es la que designaba lo escrito sobre una piedra como los epitafios:
el Satyricon de Petronio habla de las lapidariae litterae para significar las
letras impresas en piedra. Es fácil constatar que Lapidarius es una palabra
muy frecuente en la obra de Petronio.5 Se puede decir que en este uso la
palabra lapidarius es una palabra del latín vulgar.6
2.
3.
4.
5.
6.
50
Cfr, Le petit Larousse grandformat, op. cit., ad loe.
Ibid.
Más adelante, en cambio, cuando hablemos del estilo lapidario mencionaremos otras vertientes de la
tradición lapidaria.
Agustín Blánquez Fraile, Diccionario latino-español español-latino , Barcelona, Ed. Ramón Sopeña,
1988.
Cfr. Veikko Vaanánen, Introducción al latín vulgar, Madrid, Gredos, 1971,pp. 1 4 2 y ss. En el caso
del español, la palabra “lapidario” se encuentra consignada ya en el Universal Vocabulario en latín y
en romance publicado en Sevillaen 1490.
E l hablar lapidario
D
i s c u r s o e p ig r á f ic o y e s t il o l a p id a r io
Según acabam os de ver, el estilo lapidario remitía prim eramente a laescritura
de las inscripciones latinas. En una prim era acepción, por tanto, lo que se
llam aba “estilo lapidario” era, ni más ni menos, que el estilo epigráfico.7
Aunque poco o nada tiene que ver con lo que ahora significa la expresión
“ lapidario” y que aquí nos interesa, hemos de decir que el origen de algunas
de las características textuales de lo lapidario provienen de esos viejos textos
escritos en piedra. Ello equivale a decir que lo que aquí llam am os discurso
lapidario tiene dos tipos de características, form ales unas y discursivas otras,
de las cuales algunas de las prim eras se encuentran ya en el discurso
epigráfico en tanto que las discursivas vienen de otra parte.
La tradición epigráfica es muy antigua, rica y variada. Entre los más
antiguos y célebres textos grabados en piedra tenem os el Código de
Ham m urabi, el fam oso sexto rey de la dinastía am orrea de Babilonia quien
gobernó en el siglo XVIII antes de nuestra era. Como se sabe, Ham murabi
difundió su fam oso código m andándolo imprim ir en estelas de piedra que
repartió en las principales ciudades de su imperio. A fortunadam ente, una de
esas estelas, hecha de diorita negra, fue descubierta en Susa (Irán) en el
invierno de 1902-1903 por una misión arqueológica francesa dirigida por J.
de M organ.8 Hoy se encuentra, como se sabe, en el Museo del Louvre.
Empero, el origen del estilo lapidario no está sólo ligado al hechode haber
tenido poco espacio por tratarse de textos escritos en piedra, sino tam bién por
el hecho de haber sido textos, como los legales, los que con alguna frecuencia
se grabaron en piedra. Esta tradición pasó intacta a la iconografía occidental
7.
8.
Empleamos esta expresión para referimos al estilo que, con el tiempo, adoptaron los textos grabados en
algún material duradero: piedra, madera o metal. Como bien se sabe, el adjetivo “epigráfico” es un
vocablo derivado de “epígrafe” o epigraphe como llamaban los griegos alas inscripciones o títulos que
se imprimían en los templos, arcos de triunfo, obeliscos, estatuas o lugares parecidos. Se trataba siempre
de una escritura excepcional en la medida en que tenía, fundamentalmente, fines anamnésicos. De allí se
derivó, por ejemplo, el término “epigrafía” para designar la disciplina que se ocupa de estudiar las
inscripciones grabadas sobre materiales durables. Epigrafista, en cambio, se llama al especialista en
epigrafía.
Cdt/zgo de//flwwwraó/, edición preparada por Federico Lara Peinado, Madrid, EditoraNacionafpp. 19
y ss. Hubo otros casos famosos tanto de inscripciones como de desciframientos. Cito sólo el también
célebre caso de la piedra de Roseta como se conoce a la gran losa de basalto negro que, empotrada en el
muro de un fuerte árabe de Roseta, fue hallada por un soldado francés del ejército de Napoleón que por
ese 1799 andaba de campañaen Egipto: la piedra tenía grabada una inscripción incompleta que, como
se sabe, tras haber fracasado el m édico inglés Thomas Yung, fue descifrada por Jean-Frangois
Champollion. Véase Emil Nack, Egipto y el Próximo Oriente en la Antigüedad, Barcelona, Labor,
1966, pp. 80 y ss. Nack cita otros ejemplos de inscripciones.
51
E l hablar lapidario
bajo la figura de M oisés, el legislador hebreo, con las piedras de la ley en las
manos. Como veremos más adelante, varias de las características de los textos
legales aún funcionan en nuestros textos paradigm a.9
En la epigrafía latina, la directam ente relacionada con nuestro vocablo
“ lapidario” , había cuatro tipos de inscripciones: las inscripciones sagradas
que por lo general servían de com plem ento a m onum entos religiosos y
cum plían en ellos la función de dedicatoria. Un segundo tipo de inscripciones
latinas eran las inscripciones de honor que, como su nombre lo indica, estaban
destinadas a rendir hom enaje a algún personaje. En tercer lugar vienen las
inscripciones históricas que tenían la función de inm ortalizar o conm em orar
algún hecho notable. Finalmente, las inscripciones eventuales que recordaban
fiestas solem nes, exequias famosas, reuniones de poetas.
El estilo epigráfico había adquirido entre los latinos con el tiem po una
serie de características propias que son muy importantes para dilucidar el
estilo lapidario. Unas de ellas se refieren al discurso en cuanto tal; otras, en
cam bio, se refieren a aspectos formales. En relación con lo prim ero, cabe
señalar, desde un principio, que el esti lo epigráfico tenía com o característica
más importante la,c\añdadoperspicuitas\además, supuesta una tipología del
discurso, el discurso epigráfico ocupaba un lugar intermedio entre el discurso
oratorio y el poético: acepta audaces expresiones poéticas consistentes,
principalm ente, en figuras tanto de palabras aisladas como de grupos de
palabras, como la prosopopeya, exclam ación, apostrofe, el ruego.
Cabe señalar, con respecto a lo anterior, que pese a la aparente libertad
que el uso de figuras retóricas podría hacer suponer, el discurso epigráfico
estaba sum am ente codificado: sólo se podía escoger figuras dentro de un
reducido paradigm a. Por lo demás, com binaba el uso de figuras poéticas con
una parquedad austera y una gran mesura. El paradigm a de figuras em pleadas
en el discurso epigráfico m uestra una propensión hacia la dram aticidad; la
austeridad discursiva, en cambio, m uestra algunas de las afinidades entre el
discurso epigráfico y el discurso lapidario, su sucesor. El léxico del discurso
epigráfico solía estar tom ado de los clásicos.
9.
52
La arqueología nos puede proporcionar m uchísimos ejem plos que nos permitirían reconstruir la
tradición epigráfica. Sin embargo, para nuestra investigación bastará con señalar la gran antigüedad,
variedad y riqueza de esta tradición epigráfica. No es oportuno cargar este texto con referencias
bibliográficas del mundo de la arqueología. Las hay abundantes. Cito sólo, a guisa de ejemplo, de
Raymond Bloch y Alain Hus, Les conquétes de l ’archéologie , Paris, Hachette, 1968.
E l hablar lapidario
Había, además, una serie de características formales que debían cum plir
las inscripciones latinas. En prim er lugar, el discurso epigráfico era muy
tradicional: le gustaba imitar los modelos más antiguos a no ser que su sabor
arcaizante fuera muy marcado; además, tenía propensión a usar letras
antiguas. En cuanto a la estructura del escrito, hacían sobresalir el nombre del
destinatario de la inscripción; separaban con puntos cada palabra excepto los
vocablos que se encontraban al final de cada verso; en la división de los versos
había que preservar, sobre todo, la claridad del sentido. La m agnitud de la
inscripción debía corresponder a la magnitud y grandeza del m onum ento. En
las inscripciones religiosas, prim ero se ponía la deidad o personaje a quien se
dedicaba la inscripción; luego se indicaba el nombre de quien la dedicaba y la
causa; finalm ente, venía la fecha.
Entre las inscripciones de honor se distinguían dos clases: los epitafios
y los elogios. En ambos casos, estaba muy codificada la estructura de la
inscripción. En los epitafios, venía en prim er lugar la consagración a la
divinidad con una fórm ula ya hecha; seguía luego la m ención de la m uerte o
sepultura en un lenguaje más poético y elegante; a ello seguía el nombre del
difunto con sus honores y cargos; no se sol ía contar su vida a no ser en form a
muy breve; se ponía después el día de su muerte y su edad, con algún saludo:
para todo esto se d ispon ía de un cerrado acervo de expresiones ya codificadas
al respecto. Finalm ente, se indicaban los autores del m onumento, la fecha y
alguna breve sentencia o algún poema como si hubieran sido pronunciados por
el difunto. De la m ism a m anera sucede ahora, entre nosotros, con las esque­
las, las participaciones de bautismo, de primera comunión o de m atrim onio.
Las inscripciones elogiosas o panegíricas, por su parte, solían tener la
siguiente estructura: em pezaban con el nombre de la persona a quien se
dedicaban; seguía el nombre de batalla o apodo deducido de la m ayor hazaña
o, en su defecto, el nombre del cargo; en forma de aposición, venía luego una
selecta m ención de sus virtudes o hechos notables que se quieran inculcar a
la posteridad. Finalm ente, se indicaba el nombre de quien m andaba hacer el
monumento.
Por inscripciones históricas se suelen entender aquellas inscripciones
cuyo propósito es preservar para la posteridad alguna hazaña ya civil, ya
profana; destacar la realización de alguna obra pública; o indicar los límites
de algún territorio. Las reglas estructurales y discursivas por las que se solían
regir son análogas a las de los tipos anteriores: nombre del héroe seguido de
una m ención de la hazaña en una fórmula lapidaria como el ablativo absoluto,
53
E l hablar lapidario
m ención de la obra motivo de la inscripción y, finalm ente, indicación del
m ecenas. Las inscripciones para señalar los límites de tierras, obviam ente,
van al grano y tienen y carecen de los elem entos que se señalan para las
inscripciones conm em orativas. Lo mismo hay que decir de las inscripciones
eventuales. Este tipo textual floreció mucho entre nosotros no sólo en
m onum entos sino en las portadas de las tesis: la Universidad de M éxico
produjo, durante el período novohispano, una gran cantidad de inscripciones
que seguían estas m ism as reglas.10
Que en la actualidad han cambiado las cosas, lo m uestra el ya citado Petit
Larousse quien coloca como prim era acepción del térm ino lapidaire la
referencia al discurso: “de una concisión brutal” y pone como ejem plo la
expresión “fórm ula lapidaria” . Aquí, cuando hablam os de textos lapidarios
querem os decirtextos “brutalm ente concisos” . En efecto, el estilo lapidario
de las inscripciones no corresponde, ciertam ente, al estilo lapidario de los
textos sentenciosos que nos ocupan. Sus funciones discursivas son, com o se
ha dicho, diferentes. Lo que hoy día se quiere designar con la expresión
“discurso lapidario” es la lapidariedad sentenciosa no laantigua lapidariedad
de tipo epigráfico. Por tanto, cuando aquí hablam os de discurso o habla
lapidaria, nos referim os a la lapidariedad sentenciosa.
Sin em bargo, como ya se ha señalado, el estilo epigráfico es una etapa
anterior de este estilo lapidario que aquí nos interesa. Por un lado, en efecto,
el estilo lapidario es en alguna m edida continuador del estilo epigráfico; pero,
por otro, el estilo lapidario fue alim entado tam bién en otros terrenos y tiene a
sus espaldas otras tradiciones: form as diferentes de literatura sapiencial, la
m ism a literaturajurídicay aún una literatura que podríam os llam ar didáctica.
En pocas palabras, diríam os que el estilo epigráfico aunque es lapidario por
estar esculpido en piedras, no es lapidario desde el punto de vista discursivo.
Es decirque el estilo lapidario de las inscripciones ciertamente no corresponde
al de los textos sentenciosos que nos ocupan. Más aún, el estilo de las
inscripciones carece de la propiedad fundam ental del estilo lapidario que
consiste en decir más de lo que enuncia.
10.
54
He recopilado una gran cantidad de estas inscripciones que muestran bien cómo el estilo epigráfico
sobrevivió y aún sobrevive en ámbitos académicos, por ejemplo, en donde todavía se cultivad latín. Por
razones de inoportunidad e impertinencia omito cualquier mención ulterior sobre las características
textuales de estas inscripciones. Para ejemplos y una idea más precisa de este estilo epigráfico véase Blas
Goñi y Emeterio Echeverría, “Apendix secunda. De inscriptionibus latinis seu de stylo lapidario”, en
Blas Goñi y Emeterio Echeverría, Gramática latina . 15" edición, Pamplona, Ed. Aramburu, 1963, pp.
384 y s s ., en quien me he apoyado para las anteriores observaciones.
El hablar lapidario
Hay, por otro lado, otras propiedades características de los textos
lapidarios que ciertam ente no se encuentran en la textualidad epigráfica: por
ejem plo, discursivam ente, una inscripción es un texto autónom o, está dotada
de independencia textual; nuestros textos lapidarios no lo son, según hemos
de ver más adelante. Por tanto, la lapidariedad epigráfica es independiente,
m ientras que la lapidariedad que aquí llamaremos sentenciosa o gnom e­
mática, por razones que luego se darán, es parásita. Las funciones que ambos
tipos de discurso tienen son, por lo tanto, también diferentes. Cuando aquí
hablam os de discurso o habla lapidarios nos referimos a una m anera de hablar
breve, concisa, pesada, preñada de sentido, tajante, capaz de zanjar por sí
m ism acualquierdiscusión y, portanto, lacónica. En lo sucesivo, llamaremos
gnom em ática a esta lapidariedad, objeto del presente ensayo; a ella hacem os
referencia ya desde el título con la expresión “ hablar lapidario” .
De l a s
f o r m a s b r e v e s a l a l a p id a r ie d a d g n o m e m á t ic a
En efecto, del corpus de refranes, objeto de nuestro estudio y punto de
observación para docum entar la lapidariedad hemos escogido un grupo que
pertenece, desde el punto de vista discursi vo, a un tipo textual que podríam os
llamar gnom em ático. Los textos gnom em áticos son un subtipo de los textos
gnóm icos o lapidarios que son, a su vez, una variedad de las llamadas
“form as breves” .11 Ello quiere decir que, desde el punto de vista de nuestro
presupuesto, es el refrán el tipo textual que m ejor realiza las funciones
discursivas de lo que aquí llamamos las formas gnóm icas o lapidarias;12
significa, tam bién, que este funcionam iento gnóm ico o lapidario no es
privativo del refrán. Nos interesa, sin embargo, estudiar el refrán en cuanto
expresión privilegiada y paradigm ática del discurso lapidario.
Independientem ente de que más adelante nos ocupem os de nuestro
corpus desde el punto de vista formal, es conveniente enfatizar que la
lapidariedad está íntimamente relacionadacon la brevedad: una característica
central de la lapidariedad es la brevedad y, como hemos dicho, el discurso
lapidario es un subtipo de las formas breves. Es conveniente, entonces, que
i 1.
12.
Sobre esta cuestión pueden verse trabajos como los de Alain A. Montadon sobre las formas breves: Les
formes breves, Paris, Hachette, 1992; igualmente. J.Heisteinet A. Montandon(éd.), Formes littérarires
breves. Editions de EUniversité, Paris, Nizet, 1991; o bien la revista Tigre, de Grenoble, dirigida por
Michel Lafon.
Para unaexposición detallada de laetimologíay evolución del vocablo reirán, véase el capítulo siguiente.
55
E l hablar lapidario
para penetrar m ás en la naturaleza del discurso lapidario nos asom em os un
poco a lo que hoy se llama las “form as breves” : explorar brevem ente los
conceptos tanto de “form a breve” como de “form a” a secas, nos perm itirá
ahondar en el concepto de lapidariedad que aquí nos ocupa.
Por lo que hace al concepto de “form a” , cabe señalar que desde la
Metafísica de A ristóteles,13 ha pasado a form ar parte del acervo cultural
ordinario de la cultura occidental sobre todo desde que la escolástica
m edieval incorporó el hilem orfism o a su reflexión.14En la actualidad, es un
vocablo m uy polisém ico. Por lo común, se llama form a a la apariencia o
aspecto exterior de una cosa. Como se sabe, en teoría del texto el hilemorfism o
fue introducido por Luis H jelm slev.15 En literatura, el térm ino “form a” se
refiere a varias cosas: en una concepción hi lemórfíca, se entiende que un texto
consta de form a y contenido en donde “form a” significa la m anera de
expresar el contenido. “Form a” , en este caso, significa tanto la apariencia del
texto como su organización. Por otro lado, en literatura tam bién se suele
entender la form a como una característica de la enunciación. De esta m anera
y, siguiendo la term inología de John L. Austin, la palabra “form a” puede
significar ya la enunciación perform ativa, ya la enunciación constati v a .16Un
enunciado, por ejem plo, puede adoptar la form a de un m andato, un consejo
o una sim ple declaración constatativa.
U na acepción del vocablo “form a” muy sem ejante a esa ha sido muy útil
a la Formgeschichteschule. Por lo general, se ha asumido allí como form a una
estructura textual a la que corresponde una función social práctica de tal
m anera que es la función la que determ ina los 1imites y naturaleza de la forma:
si el texto es una carta debe tener cierta form a en donde el térm ino “form a”
significa no sólo que debe tener cierta “estructura” sino que debe usar ciertas
13.
14.
15.
16.
56
Cfr. Metafísica de Aristóteles, edición trilingüe por Valentín García Yebra, segunda reimpresión de la
segunda edición, Madrid, Gredos, 1990,999b 1 6 ,15a5,17b25,etc.
En realidad, suele llamarse hilemorfismo en la actualidad a la doctrina propuesta por el filósofo árabe
Avicebrón (1020-1069) en su 1ibro Fons Vitae según 1a cual todo está compuesto de materiay de forma.
Que Tomás de Aquino asume el hilemorfismo, puede verse fácilmente tanto en su Summa Theologica
como en su Summa contra gentes. Esta doctrina fue central en la reflexión escolástica como puede verse
en las Disputationes metaphysicae de Francisco Suárez, publicadas en Salamanca en 1597, en la
imprenta de los hermanos Juan y Andrés Renaut (véase la edición de Gredos, Madrid, 1960). La
disputación XV, en efecto, está destinada a la causa formal que empieza con la pregunta an dentur in
rebus materialibussubstantiatesformae. Op. cit., tomo II, p. 633.
Prolegómenos para una teoría del lenguaje, Madrid, Gredos, 1971.
John L. Austin, Cómo hacer cosas con palabras, Barcelona, Paidos, 1988; véase también John Searle,
Actos de habla, Madrid, Cátedra, 1980.
El. HABLAR LAPIDARIO
fórm ulas. Este concepto de “form a” ha jugado un papel muy im portante en
la investigación bíblica desde el siglo pasado.17
Las form as de que habla la Formgeschichteschule son pequeñas
estructuras textuales endurecidas que correspondían a situaciones concretas:
se trata allí de textos, en algunos casos casi fórmulas, destinados a decirse en
determ inadas situaciones. Un saludo, por ejemplo, sería una de esas form as;
pero tam bién lo sería una bendición, un cántico ritual, una arenga, una
leyenda. ¿Lo es un refrán? Está claro que el concepto de refrán que aquí
em pleam os, como se verá más adelante, es genérico: indudablem ente, que el
refrán es una form a pero el problem a estriba en que hay m uchas form as de
refranes y para poder m anejar esa realidad textual quizás sea m ejor asum ir el
refrán como un género literario que se realiza en formas diversas: consejos,
m andatos, recetas, declaraciones sentenciosas, exclam aciones, etc. Más
adelante, al intentar una clasificación formal de los textos de nuestro corpus ,
regresarem os sobre estos conceptos. Sería necesario, pues, retom ar el con­
cepto de género.
¿Qué relación hay entre una forma y un género? Hay, en la actualidad,
varias m aneras de entender esa relación. Por ejem plo, se puede argum entar
tanto en el sentido de que el térm ino “ form a” es más extenso que el térm ino
“género”, como en el sentido exactam ente opuesto: hay géneros que pueden
realizarse históricam ente en varias form as y form as que pueden estar cons­
tituidas por varios géneros. Ejemplo de lo prim ero podría ser nuestro tipo
textual, el refrán; como ejem plo de lo segundo, en cambio, tendríam os una
carta que, como bien se sabe, sería una form a textual en cuya constitución
podrían concurrir textos pertenecientes a distintos géneros: podría, por
ejem plo, contener refranes, enseñanzas, relatos, etc., sin em bargo, son
posibles aún otras reláciones que no vam os a agotar aquí. Por ejem plo: los
géneros, form as y fórm ulas literarias pertenecen al mismo tipo de estereo­
tipos textuales. En efecto, como se ha visto, la teoría de las form as se basa en
el hecho sim ple pero importante de que existen diferentes estereotipos tanto
en los textos orales corno en los escritos: m aneras idénticas de reaccionar
17.
Para unaexposición de este método y de este concepto de forma, puede verse el libro, hoy un clásico, de
Klaus Koch, JK3s/'s/Forwgesc/7/c/7te(Neukirchen-Vluyn.NeukirchenerVerIagdesErziehungsvereins,
1967); su abundante bibliografía actualizada hasta mediados de la décadade los sesenta puede servir de
punto de partidametodológico: como se sabe, esta metodoiogíaha sido empleada posteriormente por la
sociocrítica a otros tipos textuales.
57
E l hablar lapidario
verbalm ente ante situaciones idénticas.18Por tanto, tam bién en tipos textuales
tan presuntam ente dotados de libertad y creatividad, como la literatura,
existen y funcionan los estereotipos. Prácticam ente cada uno de los llamados
géneros literarios es, de hecho, una form a fija y estereotipada. A estas
codificaciones textuales en unidades fijas y estereotipadas la crítica les ha
dado el nom bre de form as literarias. Son de tres tipos según su m agnitud:
géneros, form as y fórm ulas.
Si no fuera porque el uso perm ite esa gran variedad de funciones y de
térm inos, se podría pensar que los géneros, como corresponde al nom bre que
em plean, son tipos textuales mayores; las form as, serían estereotipos que
estarían entre el género y la fórmula: ni tan libre como el género, ni tan
dependiente de la función como la fórm ula. Las fórm ulas, de esa m anera,
serían expresiones de tipo ritual; los géneros, producto de la creatividad; las
formas, en cambio, son hijas de la costumbre. Sin embargo, hay otras m aneras
de afrontar esta relación: lo que se suele llam ar formas, estrictam ente
hablando, sólo se da en las literaturas de carácter tradicional. En las
literaturas orales, en efecto, se dan una serie de estereotipos discursivos más
estables y estructurados que en las literaturas escritas. Sólo a los estereotipos
orales convendría el nombre de “form as” . Los géneros serían categorías de
las literaturas escritas.
De acuerdo con esto, el concepto de form a es más apropiado en las
literaturas llam adas tradicionales que en las literaturas propiam ente tales.
Todas las literaturas, entonces, empiezan siendo formas y de las form as nacen
los géneros. Hacer historia de una forma es rastrear sus orígenes y determ inar
las evoluciones que ha tenido. De esa m anera, todas las literaturas tienen una
historia de sus formas. Más aún, toda historia de la 1iteratura se podría reducir
a determ inar la historia de sus form as en la m edida en que las form as
evolucionan en géneros. En efecto, como lo ha señalado Tzvetan Todorov, los
géneros vienen de otros géneros. “ Un nuevo género es siem pre la transfor­
m ación de uno o de más géneros antiguos: por inversión, por desplazam iento
por com binación” .19Por la m ism a razón, a su modo, tam bién los géneros son
18.
19.
58
Para toda esta cuestión puede verse el importante libro, arriba mencionado, de Klaus Koch. Was ist
Formgeschichte? Nene Wege der Bibelexegese. segunda edición, Neukirchener Verlag des
Erziehungsvereins. Neukirche-Vluyn. 1967. Parael concepto de forma, deberá revisarse, además, toda
la bibliografía que en el interior de las ciencias bíblicas ha producido desde el siglo pasado la
Formgeschichteschule referida arriba: como muestra de ella, véase Claus Westermann, Grundformen
prophetiseher Rede. München. Chr. Kaiser Verlag. 1968.
Tzvetan Todorov. Les genres du discours. Paris, du Senil. 1978. p. 47.
E l hablar lapidario
form as; sin em bargo, como he dicho, el lugar propio de las form as es la
literatura tradicional:
En tales tradiciones tiene mucha más importancia la forma, cuyo origen se sitúa
en el impulso de las necesidades prácticas o que es transmitida por costumbre
o tradición. En este estadio no existen aún maestros individuales capaces de
romper con dicha forma; la evolución se realiza en consecuencia según un ritmo
regular sujeto a determinadas leyes intrínsecas. N o sin razón se ha llegado a
hablar de una biología de la saga.20
Visto de otro modo: la lengua, en efecto, no es el único tipo de
codificación que se da en la comunicación humana. Una lengua histórica,
podríam os decir, es el nivel ínfimo de las m uchas codificaciones que tienen
lugar en un acto de habla. Inm ediatam ente “después de la lengua”, tienen
lugar otros esquem as fundam entales: “describir” , por ejem plo, es agrupar
las palabras de una determ inada manera; el “narrar” , en cambio, las organiza
de otra. D escribir y narrar son configuraciones básicas, ya endurecidas, que
pasan a form ar parte de discursos mayores. Como ellas, desde luego, hay
otros tipos de configuraciones básicas: preguntar, mandar, aconsejar, excla­
mar. En térm inos de un historiador de las formas:
Un buen número de científicos no hacen distinción alguna entre forma y género.
Otros llaman “formas” a unidades menores, reservando el nombre de “géneros”
a las grandes formas, como la novela o el drama. Un tercer grupo de científicos
llaman “forma” a la estructura de cada género particular, o individual; en cambio,
llaman “género” a las formas típicas que aparecen con frecuencia.21
En este libro, distinguim os entre “ form a” , “estructura” y “género” .
En prim er lugar “género” : se habla de “géneros literarios” y se les suele
identificar, sim plem ente, con “clases” de discursos en un alarde claram ente
tautológico, como diría Todorov.22 El “género” es entendido aquí como la
relación de un texto con la tradición a la que se adscribe y, por ende, con sus
diferentes codificaciones. Portanto, asumimos con el mismo T. Todorov que:
20.
21.
22.
Martín Dibelius, La historia de las formas evangélicas, Valencia, EDICEP, 1984, p. 13. Fernando
Lázaro Carreteren un artículo, sobre el que volveremos más adelante, titulado “Literaturay folklore: los
refranes” {Estudiosde lingüística, 2aedición, Barcelona, Editorial Crítica, 1981, pp. 207-217) niegael
estatuto de “literatura” a los refranes y a las demás formas textuales del folklore.
G. Lohfink, op. cit., p. 75.
Op. cit., p. 47.
59
E l hablar lapidario
Los géneros son, pues, unidades que pueden ser descritas desde dos puntos de
vista diferentes: el de la observación empírica y el del análisis abstracto. En una
sociedad, se institucionaliza la recurrencia de ciertas propiedades discursivas y
los textos individualmente tomados son producidos y percibidos por relación a la
norma que constituye esta codificación. Un género, literario o no, no consiste en
otra cosa sino en esta codificación de propiedades discursivas.23
Lo que aquí llama Todorov "propiedades discursivas” son ubicables, a
decir de él, a nivel ya sea semántico, ya sintáctico, ya pragm ático, ya, en fin,
verbal. Ahora bien: se podría decir, sin ánimo de ir más allá, que hay géneros
simples y géneros compuestos en la medida en que algunas de las codificacio­
nes de propiedades discursivas que se dan en su interior son, a su vez, géneros.
En pocas palabras, géneros simples son los que no están com puestos a su vez
de otros géneros, y géneros compuestos son los que sí lo están. El refrán, por
ejem plo, es un género simple; la novela, un género compuesto. Históricam en­
te los géneros han adoptado “form as” . Todorov habla, por ejem plo, de las
“form as naturales” de la poesía y de sus “form as convencionales” : las
prim eras estarían constituidas por las tradicionales lírica, épica y dram ática;
las segundas, en cambio, configuraciones como el soneto, la redondilla, el
madrigal.
En este libro, sin embargo, preferim os dar al vocablo “form a” una
acepción más pragm ática y, por tanto más general. U naform aes sim plem en­
te un tipo de enunciación. Para entender lo que con ello queremos decir, hemos
de recurrir a un ejem plo: son formas, en el sentido aquí adoptado, una
exclam ación, una orden, una explicación, una descripción, un consejo, un
relato, una aseveración declarativa. Si nos atuviéram os al esquem a tradicio­
nal de todo acto de com unicación, diríamos que las form as de los textos se
configuran según que los textos impl iquen uno o varios de los tres elem entos
fundam entales: emisor, receptor, referente.24 Un texto en form a descriptiva
expresa los diferentes com ponentes del referente recom poniéndolos
estáticam ente; un texto en forma narrativa, en cam bio, los organiza
dinám icam ente; los textos en forma de consejo o mandato se configuran como
interpelaciones del em isor al receptor, y así sucesivam ente.
23.
24.
60
Op. cit.. p. 49. Latraducción es mía.
No es preciso mencionar la extensa bibl iografía en donde se echa mano de este esquema. Me basta con
citar la Spractheorie. Die Sratelhmgsfunktion der Sprache de Karl Bühler, Stuttgart. Gustav
Fischer. Verlags. 1965.
E l hablar lapidario
Al contrario de estas formas simples, un texto con una determ inada
función social, como una carta, es catalogable, más bien, como un género y
es, desde luego, un texto compuesto. En una carta, en efecto, se echa m ano de
diferentes form as y aún de otros géneros textuales. Por “estructuras”, en
cam bio, entenderem os aquí, sim plem ente las diferentes configuraciones en
que se expresan las formas. En relación con nuestro problema, hemos de decir
que el refrán es un género que, como veremos, se da históricam ente en
diferentes form as las cuales, a su vez, se expresan a través de estructuras
diferentes. El refrán es, por otro lado, un género simple: es tan breve, en
efecto, que apenas existe posibilidad de que entre en su com posición algún
otro género. El refrán pertenece, en efecto, a las llamadas “form as breves” .
Por lo que hace a estas “formas breves”, hemos de decir que con ello
entram os a un campo de investigación de interés reciente. En las actuales
ciencias de la literatura, en efecto, se suele llam ar “form a breve” a ciertos
géneros literarios, pseudo-géneros o formas particulares cuya característica
exterior dom inante radica, precisam ente, en el hecho “exterior” de ser breves
en el sentido de que ocupan poco espacio al escribirlas en relación con textos
de características sim ilares con una enunciación más larga. La expresión
“form a breve” , por tanto, hace referencia, implícitam ente, a “form a escri­
ta ” . Sin em bargo, gracias a la referida brevedad y a la necesidad de expresar
lo m áximo en el mínimo espacio, estas formas asumen, en su comportam iento
discursivo, la importante característica textual denom inada concisión.25 Sin
embargo, como quedará claro más adelante la brevedad discursiva tiene otras
virtudes: estim ula, por ejem plo, la creatividad herm enéutica del oyente o del
lector.
Las form as breves tienen el mismo origen que el discurso lapidario: la
escritura epigráfica de la cual hemos hablado. El arte necesario para hacer
caber un texto en un espacio reducido dio como resultado el desarrollo de las
características básicas textuales de la concisión y el laconismo com binadas
con una m áxim a capacidad expresiva. Estas características perm anecieron
pese a haber cam biado con el tiem po y otras circunstancias las condiciones
m ateriales de la escritura. Desde luego, este discurso lapidario no es el único
origen de las form as breves: las necesidades m nem otécnicas en textos orales
de la más variada índole fueron junto con las necesidades, ya estilísticas, ya
25.
Dentro de la actual investigación sobre las formas, queremos explorar aquí la rama de la familia
textual que aquí llamamos las formas gnómicas.
61
E l hablar lapidario
estéticas, ya psicológicas, ya prácticas, constituyeron otras tantas fuentes
ilustres de las form as breves. De hecho, para el caso de los refranes que nos
ocupa, hay que buscar su cuna más en este segundo ámbito.
Uno de los subtipos em inentes de las form as breves son las form as
gnóm icas o lapidarias, cuyo rasgo específico es, amén de su brevedad,
concisión, laconismo y máxima expresividad, su carácter gnómico, sapiencial
y didáctico. El carácter gnóm ico a que me he referido es una especie de
eternidad y aire de atem poralidad que em anan de los textos gnóm icos: son
textos, en efecto, no circunscritos a una sola circunstancia. Se puede decir que
los textos gnóm icos son textos tipo para un tipo de circunstancias: son, por
tanto, textos endurecidos. Estas form as gnóm icas o lapidarias están constitui­
das por tipos textuales como los lemas, epitafios, consignas o slogans , frases
célebres y, desde luego, lo que aquí llam am os refranes: proverbios, m áxi­
m as, adagios, aforism os, sentencias y dichos. Como ya lo m encionam os en
Refrán viejo nunca miente j btodos estos casi 1leros textuales indican, más que
géneros literarios distintos, el origen de nuestros actuales refranes: su vida
pasada. Ya se sabe, que un texto sólo form a parte del folclore cuando pasa a
form ar parte del habla popular cotidiana.2627
A la hora de deslindar el campo nocional de lo lapidario28 hay que trazar
una serie de lím ites entre tipos discursivos que coinciden en una serie de
propiedades centradas en la brevedad, pero que se diferencian en su form a y
estructura en la m edida en que se trata de textos que, adem ás de ser
m orfoestructuralm ente breves, concisos, decisivos y densos, discursivam ente
son tam bién lapidarios en la m edida en que abrevian el cam ino de la reflexión
m ediante el recurso del entim em a. Quizás en este carácter entim em ático,
radique la m ayor diferencia entre los diferentes tipos textuales breves en orden
a la lapidariedad: es que, como verem os más adelante, una de las form as más
im portantes de la eficacia verbal es el entim em a. El hecho im portante de que
una sentencia universal o asum ible como tal abrevie el cam ino de la reflexión
es el más im portante acto de lapidariedad discursiva. Es, ni m ás ni m enos, que
el m ism o m ecanism o del discurso indirecto o de la inducción argum entativa
en donde un ejem plo dice más que mil palabras.
Por consiguiente, no todas las form as breves son lapidarias; lo son sólo
las que siendo concisas son susceptibles de desem peñar discursivam ente de
26.
27.
28.
62
Op. cit.
Ibid.
Tomamos este concepto de Marc Angenot. La parole pamphlétaire. op. cit.. p. 20 y ss.
E l hablar lapidario
alguna m anera la función de lo que la antigua retórica llama sentenlici o
gnoma. Me refiero, como se explicará más adelante, a proposiciones univer­
sales o unlversalizantes que, por tanto, son susceptibles de ser aplicadas a
casos particulares. De entre las que aquí proponem os en esta estructura
arbórea como form as gnóm icas o lapidarias, el refrán es, de hecho, el que
m ejorcum ple discursivamente con ese requisito. La brevedad textual no basta
para la lapidariedad: un chiste o una adivinanza son textos breves pero no
lapidarios. Por la m ism a razón, tam poco lo son ni las blasfem ias, ni los
epitafios. En cam bio, las “frases célebres” son susceptibles de desem peñar
una función discursiva de tipo lapidario en la m edida en que pueden form ar
parte de un m ecanism o entim em ático; aunque su form a no siem pre es
lapidaria. Las consignas y los lemas necesitan por lo general una figura para
significar, su discursividad es de una índole distinta: su m ecanism o de
significación, en efecto, es de tipo em blem ático, como se establecerá más
adelante hablando de los lemas.
Lina característica distintiva que se puede asignar em píricam ente a las
formas gnóm icas es, ya lo dijimos, laconcisión. M uchos diccionarios definen
la concisión textual no sólo por la brevedad, sino por la capacidad de expresar
la m ayor cantidad de cosas con la m enor cantidad de palabras: un discurso
conciso es un discurso breve y denso. Al discurso breve y denso se le llama,
por lo dem ás, discurso lacónico. De hecho, en el ám bito discursivo, un
discurso “ breve” no es sinónim o de discurso “conciso” . En cam bio,
discurso “conciso” aunque es habitualm ente sinónimo de discurso “ lacóni­
co”, va más allá: el laconismo sólo alude al hecho de la parvedad verbal; la
concisión, en cambio, agrega un elem ento más: el decir más que lo que las
palabras enuncian; o, si se quiere, el que las significaciones del texto
globalm ente tom ado vayan más allá que las resultantes de los significados
particulares de las palabras que lo componen. Le petit Larousse. Grand
format, por ejem plo, define lapalabra concis en estos térm inos: “^w/ exprime
beaucoupdechosesenpeudemots,\ 29El estilo conciso es, portanto, un estilo
denso en la m edida en que es austero, que sólo em plea las palabras indispen­
sables, sin m odificadores innecesarios, y que por ese solo hecho resulta un
estilo claro y preciso que dice, sin palabras de más, exactam ente lo que quiere
decir, com o lo quiere decir. Un texto conciso es, por definición, un texto
preciso y, consiguientem ente, un texto denso y pesado en donde las palabras
despliegan su plena capacidad expresiva.
29.
Paris, Larousse, 1993.
63
E l hablar lapidario
La concisión es, pues, la cualidad por la que los textos se condensan al
m áxim o desde los puntos de vista tanto sintáctico como lexicológico a la par
que se expanden al m áxim o desde los puntos de vista sem ántico y sem iótico.
El diccionario de la RAE 30define “concisión” como la: “brevedad en el modo
de expresar los conceptos, o sea el efecto de expresarlos atinada y exactam en­
te con las m enos palabras posibles” . En un texto conciso, por consiguiente,
las palabras se cargan al m áximo de su capacidad. Sin em bargo, en el caso de
los textos lapidarios no sólo es importante su concisión y laconism o sino el
hecho fundam ental y aún sin nom bre de expresar más de lo que enuncian. Un
texto lapidario, en efecto, no sólo es un texto breve y conciso, en el sentido
explicado, sino adem ás un texto cuya expresividad supera los lím ites de sus
significados referenciales ya m ediante m etaforizaciones y abstracciones que
los proyectan a otros territorios, ya m ediante funciones discursivas en cuya
conform ación no entran sólo elem entos verbales sino elem entos extra­
verbales.
Com o dijim os arriba, de entre los textos de nuestro corpus , que catalo­
gam os com o gnóm icos o lapidarios, nos interesa especialm ente un subtipo
que por sus características discursivas hemos denom inado gnom em ático. El
vocablo “gnom em ático” que aquí acuñam os hace referencia a la cualidad
m ás sobresaliente de este tipo textual desde el punto de vista discursivo: su
carácter entim em ático. Con ello resaltam os una de las funciones discursivas
que atribuye Aristóteles a los gnomai en el discurso m ayor en que se enclavan.
Ya en el capítulo anterior discutim os en qué m edida a una form a breve com o
ésta, de tipo generalm ente m ononuclear por estar constituido por una sola
sentencia conviene la categoría de discurso.
Llam arem os gnomema a la unidad de este tipo textual. Independiente­
m ente de lo que m ás adelante direm os sobre el gnom em a, conviene advertir,
por una parte, que se trata de una unidad de tipo discursivo y, por otra, que,
com o todo el género gnóm ico, se trata de un tipo de un discurso de carácter
parásito en la m edida en que su función discursiva es siem pre adjetiva y, por
ende, está siem pre supeditada a un discurso m ayor cuya naturaleza no vam os
aquí a estudiar: los textos gnóm icos son, desde el punto de vista discursivo,
textos parásitos. Si, para entendernos, volvem os los ojos a los refranes,
verem os cóm o nadie, en sus cabales, dice refranes “en seco” , el refrán es un 30
30.
64
Real Academia Española.
E l hablar lapidario
tipo textual altam ente contextual: el refrán siem pre es producido por el
contexto y ese contexto es siem pre de índole discursiva.31
En el presente ensayo, suponemos que entre las principales formas
discursivas m ayores en que funciona el refrán están tanto el diálogo, como el
discurso argum entativo en general32en que se desarrolla un determinado tema
ante un público.33 La función discursiva que la retórica aristotélica les
asignaba a los gnomai era, principalm ente, la función argum entativa. Sin
embargo, la antigua retórica les atribuía otras dos funciones igualmente
importantes en la actualidad: los gnomai o máximas no sólo funcionaban
como entim em as sino que, además, desem peñaban la función tanto de
“ejem plos” que de “ornato” .34 En efecto, en la Retórica de Aristóteles, al
si logismo, como form a de demostración, el estagirita agrega, para com pletar
el esquem a lógico de la retórica, la inducción que funciona discursivam ente
m ediante el m ecanism o del “ejem plo”.35 Un texto gnómico o lapidario es, por
tanto, un texto breve, conciso, preciso, susceptible de desem peñar
discursivam ente las funciones de una sentencia, de un ejem plo o la de ornato.
Como lo hemos reiterado, de todas las formas gnóm icas o lapidarias sólo nos
ocupam os del refrán bajo el presupuesto de que es una form a paradigm ática
de ellas, está más a la mano y es la más usada principalm ente en el diálogo,
form a privilegiadadel hablar cotidiano.36
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Para más datos sobre el rango contextual del reirán puede verse nuestro ya citado Refrán viejo nunca
miente. Para ver cómo en la actualidad se pueden catalogar los diferentes entornos y contextos puede
verse Eugenio Coseriu, “Determinación y entorno” en. Teoría del lenguaje y lingüística general,
Madrid, Gredos, 1978. Por lo demás, tanto la lingüística del texto como la pragmática, de las cuales no
nos ocupamos ahora, trabajan con esta categoría.
El término “discurso” es usado aquí en su acepción ordinaria. Discurso argumentativo es, por tanto, un
tipo textual como un sermón, una alocución política, una arenga: se trata, en efecto, principalmente de
textos cuya finalidad es persuadir.
En lo sucesivo, usaremos la palabra “alocución” como sinónimo de “discurso” en esta acepción vulgar
que al término se da cuando se dice que fulano pronunció un discurso.
Por las razones que expondremos más arriba, empleamos como sinónimos el término “sentencialidad”
con el que nos referimos a lafunción gnómicao argumentativa de los refranes. Lo que los latinos llaman
sententia, los griegos llaman gnoma. El término “argumentativo” con el que nos referimos también a
esta función está tomado tanto de la Retórica de Aristóteles, como de los trabajos de Ch. Perelman sobre
ella. Cfr., especialmente Ch. Perelmanny L.Olbrechts-Tyteca, Tratado de la argumentación. Lanueva
retórica , Madrid, Gredos, 1989. Sobre la importancia de las investigaciones de Perelman véase JeanBlaise Grize, De la logique á la argumentation, Genéve, Librairie Droz, 1982.
Retórica, 1,2.4; II, 20.1-4.
En diferentes épocas de nuestra historia literaria han prevalecido diferentes formas gnómicas. Por
ejemplo, a fines del siglo XVII novohispano estuvo muy extendido entre nosotros el uso de lemas en
los sermones. Un libro muy importante, en ese sentido, fue el Mondo simbólico de F. Picinelli. que
en la traducción latina del fraile agustino Agustín Erath, Mundus symbolicus , se encontraba
prácticamente en todas las bibliotecas novohispanas. De ello nos ocuparemos más adelante.
65
E l hablar lapidario
En efecto, la form a más “natural” de funcionar del refrán es la de la
interacción com unicactiva entre dos hablantes, el diálogo.37 Derivado del
vocablo griego diálogos que significa sim plem ente “conversación”, el
diálogo se opone al “m onólogo” o soliloquio como se llama al “discurso de
una persona sola”38 y encuentra en el diálogo dram ático su m anifestación
literaria. Pese a la etim ología de ambos vocablos, la oposición entre diálogo
y m onólogo deberá ser m atizada: en el teatro, por ejem plo, el diálogo del
dram a clásico consiste en una secuencia de m onólogos.39 Tanto el diálogo
literario como el diálogo en la vida real ofrecen distintas m odalidades. La más
importante característica de este tipo de comunicación radica “en el intercam ­
bio y en la reversibilidad de la com unicación.”40 El diálogo, por lo dem ás, es
la form a de com unicación ordinaria y, podríam os decir, normal en las
relaciones hum anas. Desde luego, aún suponiendo que el diálogo es una
conversación entre dos o más personas, hemos de señalar que existen d istintos
tipos de diálogos. En el diálogo, los interlocutores com parten no sólo los
referentes del discurso sino un conjunto de circunstancias extraverbales en
que se da, am én de que poseen un conocim iento exacto sobre la identidad y
condiciones de cada uno. Según se relacionen los contextos entre los diferen­
tes interlocutores de un diálogo la interpretación sem ántica será distinta. El
tem a y la situación de un diálogo determ inan, por lo dem ás, su divergencia o
coherencia. En el discurso dialógico se significa tanto por lo que se dice, como
por los silencios y por lo que no se dice, por las interrupciones, la vehem encia
de las réplicas y, desde luego, por el contenido de las palabras.41
El refrán capta el sentido global de una situación de diálogo, la resum e
o la reduce a su m ínim a expresión por m edio de rápido proceso de
abstracción, la sim boliza y luego la com para con la situación ya encapsulada
en el refrán. En este tercer nivel, por tanto, toda la interacción dialogal es
resum ida por la situación a la que hace referencia el refrán: este proceso
37.
38.
39.
40.
41.
66
Cfr. María del Carmen Boves Naves, El diálogo. Estudio pragmático, lingüístico y literario, Madrid,
Gredos, 1992; véase, igualmente, Michael Holquist, The Dialogic Imagination by M. M. Bakhtin,
traducido al inglés por Caryl Emerson y Michael Holquist, Austin, University o f Texas Press, 1987.
Guido Gómez de Silva, Breve diccionario etimológico de la lengua española , M éxico, El C olegio de
M éxico / Fondo de Cultura Económica, 1988, ad loe.
Patrice Pavis, Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Barcelona/ B. Aires/ México,
Ediciones Paidós, \ 99Q,adloc.
Patrice Pavis, Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología, op. cit., ad loe.
Pavel Patrice, Diccionario del teatro, op. cit., pp. 130 y ss.
E l hablar lapidario
es, como se puede ver, un acto de lapidarismo verbal que como los otros
recursos del discurso lapidario serán estudiados a lo largo de este ensayo.42
El seleccionar aquí las formas discursivas gnom em áticas de entre las
form as gnóm icas o lapidarias significa que nos ocupam os sólo de aquellos
entre los refranes de nuestro corpus cuya función dentro de un discurso m ayor
es la función argum entativa o entim em ática. En cambio, no significa que
restrinjam os nuestro análisis a los refranes tipo de nuestro corpus a sus
funciones dentro de un discurso mayor: para nuestro propósito son tan
importantes en un refrán sus funciones discursivas de tipo gnom em ático,
como sus funciones discursivas en cuanto tipo textual autónom o que es y, de
acuerdo con nuestra hipótesis, en cuanto m odelo del hablar lapidario. Al
prim er tipo de función se le podría llamar función argum entativo-deductiva;
al segundo, en cambio, función lapidaria, a secas. La referida función
argum entativo-deductiva puede resum irse en el ya señalado hecho de que
los refranes asumen en el discurso la misma función argum entativo-deductiva
que la retórica asigna a las gnomai o sententiae ,43 La función lapidaria del
refrán consiste, sim plem ente, en em itir un mensaje en form a gnóm ica.
La palabra gnomema se deriva del verbo griego gignóskó, que significa
fundam entalm ente “conocer” . Su aoristo segundo de subjuntivo, gnó, ha
dado como derivados tanto el térm ino culto gnóma — el “conocim iento” , la
“sabiduría”, el “pensam iento” — como el térm ino muy popular gnómé que
significa ya el “buen sentido”, ya la “sentencia”, ya la “m áxim a” .44 Su
equivalente en el habla popular, Gnomé, aparece por prim era vez en el siglo
V a. de C. en autores como Píndaro, Herodoto y los presocráticos; evoluciona
durante el periodo helenístico, como es fácil percibir en textos como los LXX,
Filón, Josefo o el N uevo Testam ento. Es decir que ya para este periodo el
térm ino gnome deja de designar un tipo de realidad y pasa a designar un tipo
de discurso. A ello se debe que muy pronto se abran paso tanto el adjetivo
42.
43.
44.
Estáclaro que nuestro anál isis en pos del discurso lapidario está fundamentado en las perspectivas teóricas
y metodológicas de la teoría del diálogo tal cual es expuesta, por ejemplo, en el ya citado 1ibro de Carmen
Bobes Naves, El diálogo. Estudio pragmático, lingüísticoy literario (Madrid, Gredos, 1992) con una
muy importante bibliografía.
Cfr. Aristóteles, Retórica , 11,21.
Quintiliano {Op. cit., 8, 5, 3) hace esta importante observación: sententiae vocantur, quas Graeci
gnómas appellant, utrunque autem nomen ex eo acceperunt, quo similes sunt consiliis et decretis. Hay
aquí, una importante pista sobre los géneros del discurso gnomémico. Es decir: los consejos y los decretos.
De hecho, los refranes, desde el punto de vista discursivo, tienen muchos puntos comunes con los
consejos y las leyes. Como bien se sabe, la Retórica de Aristóteles (II, 21) consagra el capítulo 21 del
libro II a los gnomai.
67
E l hablar lapidario
gnómikós, “ sentencioso” o “gnóm ico” en el sentido de “ m oralista” , com o
el adverbio gnómikós, “sentenciosam ente” . De allí proviene, un poco más
tarde, el sustantivo plural Gnómiká que designaba las “sentencias” alternan­
do con gnómé. Más tarde, en el nivel discursivo y como palabra derivada de
gnómé, hace su aparición el verbo gnomologeó con el significado, evidente­
m ente, de “hablaren sentencias”. Finalm ente vienen una serie de derivados:
gnómología para significar tanto “colección de sentencias” como el “arte de
hablar sentenciosam ente” ; gnómologikós, “ sentencioso” ; gnómologikós ,
“ sentenciosam ente” .
El térm ino “gnóm ico”, pues, en la expresión “form as gnóm icas”
indica el género; el vocablo “gnom ém atico”, en cam bio, indica la especie:
aquellas entre las formas gnómicas susceptibles de desem peñaren el discurso
una función entim em ática. De hecho, en las principales lenguas occidentales
de origen indoeuropeo ya desde hace tiem po se utiliza el térm ino “gnóm ico”
sobre todo en dos disciplinas: la gram ática y la filosofía. En gram ática, se
em plea el vocablo “gnóm ico” para designar “el valor que adquieren los
tiem pos verbales en frases de validez intemporal o en frases sentenciosas,
aforism os, refranes, etc .-.por aquí pasa el tranvía, no matarás, etc.” .45Com o
se ve, el uso del vocablo “gnóm ico” en gram ática es derivado de la
textualidad que aquí nos ocupa: llam ar gnóm icos a los m iem bros de esta
fam ilia textual es algo ya usual dentro de la term inología gram atical. Esto es
confirm ado por la gram ática griega que llama aoristo gnóm ico al aoristo que
utilizaba el griego clásico en los refranes y axiom as.46 “G nóm ico” , pues, se
refiere a todo lo que está relacionado con los refranes y fam ilia textual de tipo
sentencial. Así, el adjetivo “gnóm ico” sirve para calificar un tipo de estilo:
el Diccionario de términos filológicos de Fernando Lázaro Carreter47 habla
del “estilo gnóm ico” como sinónim o de “estilo sentencioso” .
Lo m ism o sucede en la filosofía donde el vocablo “gnóm ico” designa
un tipo de estilo textual. Según N icola Abbagnano, por ejem plo, la palabra
“ gnóm ico” se em plea para designar un tipo de discurso: precisam ente el
hablar m ediante sentencias m orales breves como lo hacían los siete sabios a
45.
46.
47.
68
Cfr. Femando Lázaro Carreter, Diccionario de términosfilológicos, tercera edición corregida, Madrid,
Gredos, 1981, ad loe.
Así, por ejemplo, la Graecitas bíblica de Maximiliano Zerwick (cuarta edición, Roma, Pontificio
Instituto Biblico, 1960, n. 256) dacomo ejemplos de aoristos gnómicos los comienzos de las parábolas,
el hómoióthe, como hace el primer evangel io. Según Zerwik, el aoristo gnómico tuvo probablemente sus
orígenes en relatos del pasado en los que se quería consignar lo permanente.
Op. cit.
E l hablar lapidario
quienes se llamaba, por esa razón, los gnóm icos.48 “G nóm ico”, pues, es un
térm ino que designa desde hace tiem po, en las disciplinas que de alguna
m anera se ocupan del discurso, todo lo relativo al tipo textual del que aquí nos
ocupamos.
E
l d is c u r s o g n o m e m á t ic o
,
u n d is c u r s o e n t im e m á t ic o
El discurso gnom em ático, según hemos dicho, es el discurso gnóm ico en
funciones discursivas entimem áticas. Desde luego, suponemos que el discur­
so gnom em ático es paradigm a del discurso lapidario. Por tanto, nuestra
investigación intenta m ostrar, a partir del corpus textual del refranero m exi­
cano ya referido y del que hablarem os m ás adelante, cómo está estructurado
y cómo funciona el discurso gnom em ático del que forman parte una buena
parte de los refranes de nuestro corpus. Como ya sabemos, todo tipo textual
es un conjunto semiótico constituido tanto por unidades funcionales como por
reglas que indican la com binabilidad de esas unidades para producir todos y
solam ente los textos de ese conjunto. Si lo que aquí nos proponem os es
elaborar una teoría del discurso lapidario bajo el presupuesto que el discurso
gnom ém atico es paradigm a suyo, lo que habría de hacerse, desde el punto de
vista de la metodología, es explorar nuestro corpus para determinar cuáles son
las características del gnomema y cuáles son las reglas “gram aticales” que
los rigen. La m ás importante de las respuestas a las cuestiones anteriores
consiste en afirm ar que la prim era gran característica discursiva de los textos
gnom em áticos es su índole entim em ática: esto, por lo demás, ya lo había
señalado y tratado am pliam ente Aristóteles en su Retórica, en II, 21, sobre­
todo.
El carácter entim em ático del gnom em a hace de él un tipo textual muy
peculiar. El gnom em a es una unidad que no se une, por lo general, a otros
gnom em as para constituir los textos gnom em áticos. Por lo general los textos
gnom em áticos, en la m edida en que son m ononucleares y constan de una sola
sentencia, son m onognom ém icos: constan de un solo gnom em a. De esta
manera, un gnom em a viene coincidiendo, en la práctica, con un proverbio, una
m áxima, un dicho, etc. Aunque raros, hay, empero, en el refranero m exicano,
refranes com puestos de dos o más gnom em as.49
48.
49.
Dizionario di Filosofía , Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1961, ad loe.
Véase nuestro Lenguaje y tradición en México, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1988, pp. 1 6 yss.
69
E l hablar lapidario
Por lo demás, es evidente que el gnom em a tiene una serie de otras
características tanto de tipo formal como de tipo discursivo que irán apare­
ciendo a lo largo de estos capítulos. Las especificaciones aristotélicas de lo
que es un gnom em a y de la m anera como se inserta en el discurso práctica­
m ente se reducen a eso; además, apenas hubo quien se ocupara, después de
él, de hacer una caracterización del género y de sus funciones discursi vas, ni,
m ucho menos, quien se encargara de estudiar su gran variedad formal.
Cuando se trata, en efecto, de encontrar denom inadores com unes en la vasta
fam ilia textual gnom ém ica, “ invariants extrapolés d ’une masse de variables
interdépendentes”,50a partir de nuestro corpus de refranes m exicanos, puede
uno percibir m ejor su gran diversidad formal y la gran com plejidad de sus
estructuras y funciones.
De acuerdo con los sondeos practicados a nuestro corpus, y a reserva de
elaborar más adelante su tipología de m anera precisa y com pleta, los textos
dom inantes y que podríam os considerar como refranes-m odelo son del tipo
gnom em ático, de acuerdo con la term inología aquí acuñada, o refranessententia de acuerdo con la term inología retórica.51 En la antigua retórica, una
sententia, en efecto,
es un pensamiento “infinito” (esto es, no limitado a un caso particular),
formulado en una oración, y que se utiliza en una quaestio finita com o prueba o
com o ornatus. En cuanto prueba la sententia entraña una auctoritas y está
próxima al iudicatum. En cuanto ornatus la sententia comunica al pensamiento
finito principal una luz infinita y, por tanto, filosófica: Quint. 8, 5 ,2 consuetudo
iam tenuit, ut ... lumina ... praecipueque in clausulis posita "sententias"
vocaremus. El carácter infinito y la función probatoria de la sententia proceden
de que ésta, en el medio social de su esfera de validez y aplicación, tiene el valor
de una sabiduría semejante en autoridad a un fallo judicial o a un texto legal y es
aplicable a muchos casos concretos (finitos).52
La sentencialidad del refrán, pues, ha de identificarse con su carácter
entim em ático aquí señalado. Esta definición de sententia, por lo dem ás, me
parece que resum e bien la posición de la retórica antigua con respecto a
nuestro tipo textual a partir de Aristóteles; retom ada, puede servir de base
50.
51.
52.
70
Voir, Marc Angenot, La parole Pamphlétaire. Contribution á la typologie des discours modernes,
Payot, Paris, 1982, p. 30.
Para estas primeras observaciones, me baso en Heinrich Lausberg, Manual de retórica literaria.
Fundamentos de una ciencia de la literatura, tres volúmenes, Madrid, Gredos, 1965-1975, nn. 872
y ss.
Lausberg, op. cit., n. 872.
E l HABLAR LAP1DARJ0
para nuevas e importantes vías de investigación: amén de trazar un pequeño
cuadro de los subtipos textuales que conform an el discurso lapidario, no sólo
da una idea muy exacta de cuáles son las funciones discursivas del refrán y
cómo las realiza,sinoque hace unapropuesta sobre el posible ám bitoen que
se origina el discurso gnómico.
A las funciones entim em ática y de ornato propias del gnoma habría que
añadir, con Aristóteles, el parádeigma. La antigua retórica diserta am plia­
m ente sobre el entim em a y el parádeigma : más aún, Aristóteles dice clara­
m ente que “ la dem ostración retórica es el entim em a” .53 La función del
ornato, en cam bio, no está desarrollada en su Retórica. La reflexión retórica
posterior, sobre todo a través de Quintiliano, se extiende m ucho sobre la
función que el ornato desem peña en el discurso y sobre sus m ecanism os.
Enfatiza, por ejem plo, que el ornato es uno de los recursos de la argum enta­
ción54 necesarios al discurso para que no carezca de arte, tenga variedad y no
sea aburrido. Sin embargo, el ornato am plifica el discurso y, de por sí, va en
sentido opuesto a la lapidariedad.55 La retórica sugiere, como recursos de
ornato para el buen discurso argum entativo, tanto al parádeigma o
exemplum , al que la Retórica de Aristóteles se refiere explícitam ente en muy
variadas o casio n es,56 como a gnoma o sententia. M ientras que el gnoma o
sententia funciona dentro de un esquem a argum entativo de tipo silogístico,
el exemplum lo hace dentro de-un esquema argumentativo fundam entalmente
inductivo: en todo caso, el m ecanism o de inserción de ambos en el discurso
argum entativo es la analogía que, por lo demás, tam bién se em plea en los
refranes que funcionan en el discurso mayor con la función de ornatus. Como
dice muy bien Quintín Racionero, el traductor de la Retórica de Aristóteles al
53.
54.
55.
56.
Retórica, 55a.
L a Institutio oratoria de Quintiliano (4 ,1 4 ,3 3 ) recomienda un discreto ornato en la elocución. Ahora
bien, la mismaretóricaantiguamenciona varias formas de ornato una de las cuales es atribuida a los textos
gnómicos como \&sententia y aún al exemplum.
Cfr. H. Lausberg, op. cit., núm. 6 1 ,3 , tomo I, p. 110.
Del “ejemplo” la Retórica de Aristóteles habla en varias partes: en 56b, por ejemplo, dice que el
parádeigma es una inducción mientras que el entimema pertenece al silogismo o argumento deductivo.
La fuerza argumentativa del ejemplo se basa, en efecto, en la relación de semejanza entre la situación
referida por el discurso y la referida por el parádeigma. En nuestro corpus, como señalaremos más
adelante, hay varios grupos de refranes que mediante el mecanismo de una figura funcionan en el discurso
como un parádeigma : me refiero a los refranes “como”. Para una lista completa de los lugares en que
Aristóteles habla del parádeigma véase Aristóteles, Retórica, Introducción, traducción y notas por
Quintín Racionero, Madrid, Gredos, 1990, p. 611.
71
E l hablar lapidario
español, “el ejem plo es el correlato inductivo del entim em a en cuanto que
propone generalizaciones probables, que, o bien son persuasivas por sí
m ism as, o bien lo son como prem isas plausibles de un silogism o” .57
En efecto, la oferta de autoridad que un gnom em a hace no le viene tanto
de la evidencia como de la autoridad. Aristóteles y, en general, la antigua
retórica se refieren m ás al segundo tipo que al primero. Quizás, si se habla de
una m anera muy general, se pueda afirm ar que la evidencia engendra las
form as populares de los textos gnóm icos como los refranes o los dichos;
m ientras que la autoridad engendra las form as cultas como las sentencias,
m áxim as, adagios y aforism os. En todo caso, ello m uestra que la fam ilia a la
que pertenecen nuestros hum ildes refranes está muy em parentada, tanto
desde el punto de vista formal como del discursivo, con las leyes, m andatos
y consejos de que se alim enta la literatura sapiencial. Al respecto, dice
Lausberg:
La sententia — com o un texto legal— es también fuera del contexto del discurso
un pensamiento formulado (con mayor o menor precisión) de la sabiduría
popular: Quint. 8, 5, 3 haec vox universalis, quae etiam citra complexum causae
possit esse laudabilis— Naturalmente (com o pasa también con los textos de la
ley) son posibles nuevas sentencias (Quint. 8, 5, 15 nova sententiatum genera ),
que surgen con la misma pretensión de universalidad.58
Por lo dem ás, tanto la sentencialidad del refrán como su función dentro
del discurso han sido señaladas, en general, en todos los tratados antiguos de
retórica. Aristóteles (Rhétorique, 11,21), nada menos, dice que un gnoma es
una aseveración; pero no, ciertam ente, de cosas particulares, com o, por
ejem plo, de qué naturaleza es Ifícrates, sino en sentido universal, y tam poco
de todas las cosas, como, por ejem plo, que la recta es contraria a la curva, sino
de aquellas precisam ente que se refieren a acciones y son susceptibles de
acción o rechazo en orden a la acción. De este modo, pues, como el entim em a
es un si logismo sobre este tipo de cosas, resulta entonces que las conclusiones
y principios de los entimem as, si se prescinde del propio silogism o, son, sobre
poco más o m enos, gnomai.59
57.
58.
59.
72
Aristóteles, Retórica , op. cit., p. 188, n. 63.
Ibid.
El subrayado es mío.
E l hablar lapidario
El discurso gnomemático, por tanto, no sólo es de tipo entim em ático sino
que, por ello mism o, tiene una conexión tam bién de tipo entim em ático con el
contexto textual: vale decir, con el discurso m ayor en el cual funciona el
gnom em a. Por su parte, Isidoro de Sevilla60 dice: Sententia est dictum
impersonate y distingue la sententia de la chria porque “ sententia sine
persona profertur ” , sin embargo nada dice de sus funciones discursivas.
Ernst Robert Curtius, en su ya clásica obra Europaische Literatim und
lateinisches Mittelalter,b' hablando de los aforism os dice que: “ Quintiliano
los llamó sentencias (propiam ente “juicios”), porque se asem ejan a las
resoluciones de las asam bleas públicas (VIII, V, 3). Son versos hechos para
retenerse; se aprenden de memoria, se coleccionan, se ordenan alfabéticamente
para facilitar su consulta” . Los catálogos y esta función sapiencial de los
refranes, m encionados por Curtius, muestran que ni las funciones discursivas,
ni la índole de este tipo textual son de tipo obligatoria y exclusivam ente oral.
De lo dicho por Curtius se desprende, además, que uno de los ám bitos
propicios para el nacim iento del discurso lapidario puede haber sido el de la
didáctica. Se puede deducir de ello, además, que los refranes tienen, como
función discursiva propia, una función didáctica que bien se puede agregar a
las ya referidas funciones argum entativas y de ornato, com pletándolas desde
otro punto de vista. Esta función didáctica de los refranes está muy próxim a,
por lo dem ás, a la función discursiva que la retórica asigna al exemplum. El
Epítome de la elocuencia española escrito en 1725 por Francisco Joseph
A rtiga62coloca al refrán entre las “figuras de sentencias” y dice:
El refrán, ó la apariencia
es una sentencia aguda
que de usada, y muy antigua,
por verdadera sejuzga.
Suele exornar la oración,
y com unm ente se usa,
persuadiendo, ó disuadiendo
con elegancia, é industria.63
60.
61.
Etymologiae, II, II.
Bern, Francke AG Verlag, 1948. Cito por la traducción al español, Literatura europea y edad media
latina , 2 tomos, M éxico, FCE, 1955, vol. I, p. 92.
62.
63.
Madrid, Viudade Alphonso Vindél, s/f.
Op. cit., p. 321.
73
E l hablar lapidario
Según se puede ver, aunque la función discursiva del refrán esté, para
esta época, casi reducida al sim ple ornato, aún se m enciona la función
argum entativa: “persuadiendo o disuadiendo” . Por otro lado, es interesante
observar cóm o A rtiga atribuye el origen de la autoridad que tiene el refrán
dentro del discurso a la antigüedad y al uso.
En cam bio, entre las características lógico-sem ánticas de este tipo
textual, que hay que preservar y resaltar a toda costa entre los rasgos
distintivos del discurso lapidario o gnóm ico,64 está su ya m encionada
“ infinitud” : un texto lapidario es un texto “ infinito” en el sentido de que su
validez no está lim itada a un caso particular.65 La term inología retórica
di vide los asuntos o tem as del discurso, según su grado de concreción, en dos
grandes grupos: la thesis o quaestio infinita que es “abstracta, general y
teórica”6667y la quaestiofinita que es concreta, individual y práctica y que los
griegos llam aban ypothesis. Un gnom em a es una thesis. Las cuestiones
infinitas son asunto de la filosofía; las finitas, en cam bio, de los otros tipos de
discurso y son llam adas causa por la term inología de la retórica muy ligada
al discurso forense. De hecho, a decir de la retórica, la autoridad de la sententia
le viene del hecho de funcionar como algo ya juzgado: iudicatum.61N uestro
discurso gnom em ático, pues, no es abstracto, general y teorizante, sino que
está dotado de autoridad y funciona como una filosofía.
Otra característica fundam ental del gnom em a es su ya m encionado
carácter “ adiectivo” :68 es un tipo textual “parásito” que desde el punto de
vista del discurso funciona siem pre como pegado a un discurso principal. La
sentencia nunca es el discurso principal: es más accidente que substancia,
según la term inología aristotélica. Como decíam os arriba, se trata de una
64.
65.
66.
67.
68.
74
Como bien se sabe, el concepto de “rasgo distintivo”, nacido en el seno de la fonología, (véanse los
Gründzuge der Phonologie de N. S . Trubetzkoy, que cito en la traducción española publ ¡cada en 1973
por la Ed. Cincel de Madrid) ha inspirado numerosas investigaciones en el ámbito de la crítica literaria.
Para unadiscusión sobre la cuestión de los rasgos distintivos puede verse aZarco Muljacic, Fonología
general. Revisión critica de las nuevas corrientes fonológicas (Barcelona, Ed. Laia, 1974) con una
amplia bibliografía.
Según la Institutio oratoria Quintiliani (3, 5, 5), infmitae sunt quae remotispersonis et temporibus et
locis ceterisque similibus in utramque partem tractantur .... quaestionesphilosophó convenientes.
(Citado por Lausberg, op. cit., núm. 69).
Lausberg, op. cit., núm. 69.
La célebre Rethorica ad Herenium (2, 13, 19) dice que iudicatum est de quo sententia lata est aut
decretum interpositum. (Citado por Lausberg, op. cit., núm. 353)
Acuñamos este vocablo derivado del verbo adjicio, “añado”, porque la palabra “adjetivo”, que es la
adecuada, funciona desde hace mucho como término técnico y tiene una connotación más gramatical
que aquí no viene al caso.
E l hablar lapidario
quaestio infinita que se aplica a una quaestio finita. Su lógica consiste en
traer a cuento un principio de validez general para ilum inar el caso particular
que se discute. Como texto “adiectivo” que es, la sentencia tiene dos
funciones con respecto al discurso principal, según la retórica: servir de
prueba y servir de adorno.69 Tiene ya un carácter apodíctico,70 ya un carácter
ornam ental según sea tanto la función que desem peña en el discurso como el
consecuente nexo que tenga con el discurso principal. En el caso de los
refranes, aunque están docum entadas en la retórica antigua estas dos funcio­
nes, y de hecho los m ecanism os de transm isión históricamente local izables se
refieren a ambas, la estructura m ism a del refrán y su incrustación dentro del
discurso privilegia la función apodíctica sobre la ornam ental. Em pero, nos
encontrarem os con que los refranes exclam ativos prefieren, en general, otros
m ecanism os discursivos y una función preferentem ente ornam ental.
En efecto, si echam os una provisional ojeada, tanto a la estructura del
refrán como a la lógica de su m ecanism o de incrustación dentro del discurso
quedará más de m anifiesto que su función dom inante es de tipo apodíctico y,
por ende, su vinculación con el discurso jurídico. Si, a reserva de lo que
direm os más adelante sobre las características form ales y estructurales del
refranero, agrupam os los textos de nuestro corpus en refranes que adoptan la
form a de una exclam ación o exclam ativos, refranes que adoptan la form a de
una interlocución o connativos, y refranes que adoptan la form a de una
sentencia o declaración; direm os que, sin importar su forma, la relación del
69.
70.
La función argumentativa en los refranes, como ya se ha insinuado arriba y quedará claro más adelante,
en el caso de los refranes de nuestro corpus se bifurcaen las modalidades inductivay deductiva. Y a hemos
visto, además, cómo la función de ornato emplea como recursos tanto la sententia como el exemplum;
además, ciertos textos de nuestro corpus catalogables primariamente desde el punto de vista discursivo
como textos de ornato, son susceptibles de desempeñar dentro del discurso mayor una función
paraentimemática. De este modo, se puede decir que los refranes de nuestro corpus se insertan en el
discurso mayor al que se adhieren yaen la función de sententia , yaen la función de exemplum, ya, en fin,
en la unción de ornatus. Estas funciones no son puras, en todo caso.
Usamos el término “apodíctico” en el mismo sentido en que se utilizaen la lógica cuando se habla de la
“argumentación apodíctica” para denominar el tipo de argumentación que partiendo de premisas ciertas
y necesarias llega a una conclusión cierta y necesaria. En sentido estricto, una proposición apodíctica es
unaproposición irrefutable y, por tanto, absolutaen el sentido de que su validezno está condicionada. El
vocablo apodeiktikos, como se sabe, deriva del vocablo griego apódeixis que significa “demostración”.
“A podíctico”, en primera instancia, significa lo mismo que “argumentativo”: la función apodíctica de
los refranes, por tanto, es la de servir de prueba o argumento supremo en un proceso argumentativo. Por
tanto, “apodíctico” vale aquí tanto como “absoluto” en el sentido de una ley cuya aplicación tiene una
vigenciauniversal de validezen cualquier circunstancia. El carácterapodíctico del refrán desde el punto
de vista discursivo alude, por tanto, a esa validez argumentativa absoluta y por encima de cualquier
circunstancia.
75
E l hablar lapidario
refrán tanto con su contexto textual como con su entorno situacional es com o
de una sentencia infinita con un texto finito: el discurso o entorno siem pre
viene siendo un caso particular de la ley o principio énnunciado por el refrán.
Haciendo un recuento de los rasgos distintivos del gnom em a hasta ahora
recabados, diríam os que se trata de un texto form alm ente breve, conciso,
preciso y denso; y discursivam ente parásito y sentencioso en el sentido de
entim em ático. Desde luego, no son ésas las únicas cualidades ni form ales, ni
discursivas del gnom em a. Para estudiar las funciones discursivas del refrán
hay que intentar, como prim era m edida m etodológica, una clasificación de
nuestro corpus tom ando como elem ento discrim inatorio, precisam ente, la
función que cada refrán puede ser susceptible de desem peñar en el discurso
actual. En este test de discursividad, hay que advertirlo, hay im plícita una
especie de “gram aticalidad” de índole parecida a la chom skyana, parte de los
conocim ientos im plícitos que un hablante nativo tiene, que nos perm ite saber
a ciencia cierta cuándo el uso de un refrán es “gram atical” o no.
Sin em bargo, como ya decíam os, el gnom em a es la unidad del discurso
gnom em ático. La term inación -em a de este térm ino indica, en efecto, que se
trata de una unidad funcional de ese tipo discursivo y que está acuñada con los
m ism os principios con que en otros ám bitos de la teoría del discurso se han
identificado com o unidades de los respectivos discursos al narrem a, com o se
llama en el análisis del relato a la unidad m ínima de la acción narrada;71y como
se llam an en otros niveles del análisis a otras unidades funcionales com o el
estilema, morfema, fonema, lexema, etc.72 Si bien, como señala M arc Angenot,
partim os de la suposición de que todo conjunto sem iótico com plejo está
com puesto de un núm ero finito tanto de unidades funcionales com o de reglas
de com binación que a su vez dan cuenta del conjunto al que pertenecen.73
71.
72.
73.
76
Véase, por ejemplo, Giorgio Raimondo Cardona, Diccionario de lingüística, Barcelona, Ariel, 1991,
p. 191.
Parael significadode estos términos usuales en lingüística puede verse los yacitados diccionarios de Jean
Dubois o de Giorgio Raimondo Cardona y, en general, cualquier diccionario de lingüística. Para el
término “fonema”, en concreto, pueden verse además los Principios defonología de N . S . Trubetzkoy,
Madrid, Cincel, 1973; para “lexema” véase G. Haensh / L. W olf / S. Ettinger / R. Wemer, La
lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica, Madrid, Gredos, 1982, pp. 195 y ss.
Marc Angenot, La parole pamphlétaire , Paris, Payot, 1982, p. 31. Como bien se ve, este mecanismo
generativo está tomado de lagramáticagenerativo-trasformacional. Más detalles pueden verse enNicolás
Ruwet. Introducción a la gramática generativa, Madrid, Gredos, 1974,p p .60yss. Paraunaevaluación
más reciente del modelo chosmkyano puede verse Rocío Caravedo, La competencia lingüística. Crítica
de la génesis y del desarrollo de la teoría de Chomsky, Madrid, Gredos, 1990.
E l hablar lapidario
Se trata, en efecto, de unidades de análisis en uno de los niveles del texto;
en nuestro caso sería la unidad de los textos que aquí llam am os lapidarios.
Este tipo de unidades universales de un género de discurso o, m ejor dicho, de
unidades categoriales de un tipo de análisis son susceptibles de ser com bina­
das y de funcionar como elem entos “ léxicos”, según ciertas reglas, para dar
cuenta (“generar” según la term inología chom skyana) de los textos de un
determ inado sistema textual, de una lengua determ inada y, en casos como el
que nos ocupa, de un tipo textual que, como bien se sabe, actualizan las
lenguas de una m anera especial. En concreto, este tipo de unidades tienen
tanto una estructura como un com portam iento textual del que ya hablam os en
el prim er capítulo. U nidadesy reglas constituyen, bien se sabe, una gram ática
de tipo generativo concebida como un m ecanism o finito capaz de “generar”
un núm ero infinito de textos de un género determ inado. Como bien se sabe,
este m ecanism o ha sido discutido en los dom inios de la gram ática generativa
ya m encionada.74
Ya hemos dicho, empero, que estas unidades discursivas, los gnomemas,
no se unen a gnom em as sino que su peculiaridad es unirse a unidades
discursivas mayores. Se trata, por tanto, de unidades discursivas peculiares en
la m edida en que el tipo discursivo es peculiar, como hemos señalado en el
primer capítulo. Una propiedad adicional, en efecto, del discurso gnomemático
es la de “colorear” el discurso m ayor en que se enclava convirtiéndolo en
lapidario. Discurso gnom em ático, por tanto, es no sólo el gnom em a, propia­
mente dicho, sino tam bién aquel discurso que acepta gnomemas. En el prim er
caso, el térm ino “gnom em ático” es usado en sentido estricto; el segundo, en
cambio, en sentido lato. En nuestro caso, nos ocupamos de ambas situaciones.
De acuerdo con lo dicho, por tanto, el incrustar gnom em as en discursos
m ayores es una m anera tipificada de hablar y de razonar. En efecto, com o se
74.
N o esel caso de darcuentadelaenormebibliografíaquelalingüísticagenerativahaproducido. Páralos
conceptos aquí esbozados, nos hemos servido especial mente de la síntesis que ha hecho Nicolas Ruwet en
su Introduction á la grammaire générative (Paris, Librairie Pión, 1967). Nos hemos servido de la
traducción que de Iasegundaedición francesa ha publicado en 1974 la Editorial Gredos de Madrid bajo
el título de Introducción a la gramática generativa (pp. 60 y ss.). Para una evolución posterior de la
escuela generativista en el ámbito del análisis del discurso, puede tanto el trabajo de Nicolas Ruwet,
Théorie syntaxiqueet syntaxe dufrancais (Paris, Ed. du Seuil, 1972) como el de Jean-Claude Milner,
De la syntaxe á Vinterpretation. Quantités, insultes, exclamations (Paris, Ed. du Seuil, 1978), sobre
todo aunque no exclusivamente, por sus análisis de las exclamaciones e insultos. Para una idea de las
principales tendencias del generativismo en sus primeros 25 años, aún es útil el balance hecho por
Frederick J. Newmeyer en El primer cuarto de siglo de la gramática generativo-transformatoria
(1955-1980), Madrid, AlianzaUniversidad, 1982.
77
E l hablar lapidario
desprende de lo dicho, la característica más im portante del discurso
gnom em ático, desde el punto de vista discursivo, consiste en ser entimemático.
El discurso gnom em ático, por otro lado, es una m anera de razonar y de hablar
a partir de lugares comunes: una serie de lugares com unes asum idos por un
grupo social que, como verdades dotadas de autoridad, son insertados en el
discurso ordinario m ediante el vivaz m ecanism o de un entim em a. En el libro
prim ero de su Retórica , Aristóteles distingue fundam entalm ente dos tipos de
discurso dem ostrativo: los que se basan en ejem plos cuya dem ostración es de
tipo inductivo y los que se basan en entim em as y que, por tanto, son discursos
deductivos.75 La retórica se ocupa de los entim em as.76Es im portante señalar
que los refranes, de los que hablarem os más explícitam ente en los capítulos
que siguen, son esos lugares comunes. Ahora bien, los entim em as y, con ellos
la retórica, se ocupan de asuntos de opinión, no de verdades científicas.
Por otro lado, las circunstancias de un refrán constituyen con el refrán
m ism o una especie de estructura em blem ática en donde el refrán hace las
veces de lem a y las circunstancias, la de figura. Esta es otra característica del
discurso gnom em ático. Lo podríam os llamar su em blem atism o. Com o vere­
mos, en él descansa una buena parte de su potencialidad para decir m ás de lo
que enuncia. Es decir: en el em blem atism o descansa buena parte de sus
virtudes de lapidariedad.
Por lo anterior, debe quedar claro que el cam ino por el que exploram os
las características textuales del discurso lapidario es un camino mixto: a la vez
axiom ático que inductivo.77 En efecto, para construir una gram ática del
discurso lapidario, así sea breve, postulam os que todo sistem a sem iótico está
constituido por unidades funcionales y reglas que indican el em pleo de esas
unidades funcionales para conform ar discursos que puedan ser llam ados
lapidarios: en esa m edida, nuestro cam ino es axiom ático. Pero tam bién es
inductivo dado que los rasgos característicos del discurso lapidario son
tom ados del corpus a través de diferentes análisis tanto form ales com o
discursivos y aún lógicos.
75.
76.
77.
78
Retórica. 1.2.4.
“Llamo entimema al silogism o retórico”, dice Aristóteles, op. cit., 1,2.4.
Marc Angenot ha trabajado con una metodología parecida en La parole pamphletaire, op. cit. para
documentar este tipo de discurso.
Ill
¿QU É ES UN REFRÁ N ?
El
t é r m in o
“refrán”
Tanto los vocablos “refrán” y “refranero” como la expresión “refranero
m exicano” form an parte del núcleo central de este libro. Es conveniente, por
tanto, por razones no sólo de orden sino m etalingüísticas, una palabra sobre
ellos. Por lo que hace a la palabra “refrán” , reiteram os lo que ya hem os dicho
con m ás am plitud en otra p arte.1A saber: que su etim ología es oscura; que
son dos las principales propuestas de explicación etim ológica la m ás antigua
de las cuales se rem onta a don Sebastián de Cobarruvias12 para quien la
palabra “refrán” proviene del verbo latino referre y, en concreto, “a
referendo, porque se refiere de unos y otros. Y tanto es refrán que referirán,
porque m uchos, en diversos propósitos, refieren un m ism o refrán que fue
dicho a uno” . Cobarruvias, como se ve, piensa que el vocablo “refrán” alude
al hecho de que se trata de textos que andan de boca en boca.
La segunda opinión, en cambio, muy difundida en la actualidad entre los
etim ólogos com o C oram inas, hace derivar el térm ino “refrán” del verbo
latino frangere , que significa “rom per” o “quebrar” . La derivación es
explicada a través de refringere, un derivado de frangere, del que habría
provenido el térm ino refranh que en la antigua lengua de Oc significaba,
“estribillo” , que en la m ism a lengua de Oc derivaba del verbo refránher el
cual, a su vez, provenía de fránher, “rom per” . Producto de estas derivacio­
nes habrían sido tanto el térm ino catalán refrany, proverbio, como el vocablo
francés refrain, estribillo. De refrain nuestro vocablo “refrán” que origina­
riam ente significó “estribillo” cuya docum entación m ás antigua en nuestra
1.
2.
Sobre el origen del vocablo “refrán”, puede verse lo dicho en nuestro libro Refrán viejo nunca miente,
op. c/7.,pp. 42 y ss.
Tesoro de la Lengua Castellana o Española. Primer Diccionario de la lengua (1611), Madrid /
México, Ediciones Turner, 1984.
79
E l hablar lapidario
lengua es hecha rem ontar por Corom inas hasta el léxico del siglo X III. Cabe
señalar que el vocablo francés refrain aún conserva la prim itiva acepción de
“estribillo” con que nació.3 Se puede decir, por lo dicho, que el origen de
nuestro térm ino “refrán” sigue siendo oscuro.
A sabiendas de las dos tradiciones existentes en la historia literaria
hispánica tanto del uso del térm ino “refrán” como de su concepto, de que ya
hem os hablado en Refrán viejo ,4 se puede decir que en el uso actual del
térm ino continúan prevaleciendo las m ism as dos actitudes: la de quienes
distinguen entre “ proverbio” y “ refrán” , por una parte, y la de quienes
continúan diciendo que “refrán” es lo mismo que proverbio, sentencia,
adagio, m áxim a y aforism o. Alain Rey, el prefacista del Dictionnaire de
Proverbs et Dictons5 recoge, por ejem plo, las dos posiciones ya cuando,
poniendo como ejem plo al célebre parem iólogo norteam ericano A rcher
Taylor, profesor de la Universidad de California en Berkeley y autor del
célebre libro The Proverb, dice por un lado que:
eminentes especialistas han sostenido que se trataba de nociones indefinibles
debido a su complejidad. En efecto, una serie de palabras: proverbe, dicton,
máxime, aphorisme, adage, sentence, locution, citation [...] son más o m enos
confundidas con frecuencia, por lo menos en algunos de sus em pleos, en francés.
Ello vale también para otras lenguas [,..]6
M ientras que a la página siguiente, abordando el importante problem a de
la tradición, a propósito de la transm isión de los refranes se m uestra defensor
de la postura contraria cuando dice que “el refrán se opone a la sentencia, el
adagio, la m áxim a por el peso histórico y social de una transm isión anónim a
y colectiva, y más aún por las diferencias de contenido.”7 La tradición
parem iológica española que empezó con la firme convicción de distinguir los
proverbios de los refranes se fue, por tanto, extinguiendo al enseñorearse del
cam po léxico el térm ino “refrán” en detrim ento de las dem ás denom ina­
ciones.
3.
4.
5.
6.
7.
80
Por lo general. como decía, esta opin ión es sustentada tanto por J. Corominas en su Diccionario crítico
etimológico de la lengua castellana. 4 tomos. Madrid. Gredos. 1954, como por los principales críticos
actuales.
Op. cit.. pp. 43 y ss.
Dictionnaires le Robert. Les usuels du Robert, nov ena edición. París. 1989.
Op. cit.. p. X. Latraducción es mía.
Op. cit.. p. XI. Latraducción es mía.
¿Q ué
es un refrán ?
Q uedaaún pendiente lacuestión del nombre que ha de dársele al género:
ante esta variedad tan grande de nombres como ha cargado y sigue cargando
a cuestas nuestro tipo textual, conviene preguntarse ¿cuál es el nombre
genérico con el que se ha de designar y por qué? Por todo lo que aquí hemos
dicho está claro que nuestra respuesta es que el nombre de este prodigioso tipo
textual debe ser el de “ refrán”, ni más ni menos: “refrán”, no “proverbio”
ni “dicho” que son los térm inos que más le disputan el nombre. Hubiera
habido otras posibilidades: don Joaquín Calvo Sotelo, en su “prólogo a la
segunda edición” del Refranero general ideológico español de Luis M artínez
Kleiser8 propone, por ejem plo, denom inar “dicho” al género próximo, “es
el tronco, dice, que las abraza, la raíz fértilísim a de donde les sube la savia
unificadora” . Otra posibilidad hubiera sido llamarles paremias. Sin embargo,
esta denominación carece de tradición amén de que estamos más acostum bra­
dos a 1lamarles refranes independientemente de si nacieron siendo aforismos,
proverbios, dichos u otra cosa.9 A favor del térm ino “refrán” como nombre
del género está, desde luego, la m anera histórica como se ha impuesto esa
denominación frente a sus contrincantes y, desde luego, el vocablo “refrane­
ro” que, como verem os, designa a los acervos de este tipo textual. H acia allá
apunta tam bién la existencia, en la tradición hispánica, de los refranes sobre
refranes, como se verá m ás adelante, en que el adjetivo “ refranero” para
designar al individuo muy dado a hablar en refranes prácticam ente no tiene
contrincantes a no ser el vocablo “dicharachero” .
La
r e a l id a d t e x t u a l
d e l t é r m in o
“ r e f r á n ” 10
Tras haber esbozado el origen, evolución y uso del térm ino refrán, es
importante pasar de la palabra a la realidad textual y responder a la pregunta
¿qué son, de hecho, los refranes?; o, al menos para este ensayo, ¿qué vamos
a entender aquí por refranes? Para responder a preguntas como las anteriores,
es obvio que no funcionan las definiciones, pocas o muchas, que se puedan dar
del refrán. Lo que importa, en efecto, en este nuevo recorrido es la realidad
8.
9.
10.
Madrid, Hernando, 1986, pág. VI.
Entre las tareas que aguardan a la paremiología, habrá que incluir, desde luego, lade un estudio completo
de las maneras como se introduce o citaun refrán en un acto de hablacualquierayaoral, yaescrito. Estas
fórmulas introductorias, es indudable, darán información adicional sobre el peso y autoridad que se
atribuye a los refranes y, desde luego, sobre su función y aún sobre su nombre.
Para todo esto puede verse la primera parte de nuestro libro Refrán viejo nunca miente, op. cit., pp. 29
a 175.
81
E l hablar lapidario
histérico-lingüística del género. Es necesario, por ello, abordar la realidad del
refrán m ediante una descripción de lo que, de hecho, han sido y son los
refranes dentro de la textualidad hispánica. En la realidad, los refranes son
expresiones sentenciosas, concisas, agudas, de varias form as, endurecidas
por el uso, breves e incisivas por lo bien acuñadas, que encapsulan situaciones,
andan de boca en boca, funcionan en el habla cotidiana como pequeñas dosis
de saber adheridas a discursos m ayores, son aprendidas juntam ente con la
lengua y tienen la virtud de saltar espontáneam ente en cuanto una de esas
situaciones encapsuladas se presenta a veces sólo para anim ar el discurso y
otras para zanjar una discusión sirviendo de argum ento ya deductivo, ya
inductivo.
,
El refrán, en cuanto texto, puede ser abordado desde distintas disciplinas
| y cada una de ellas pondrá de m anifiesto alguna de sus características. Puesto
que esta investigación tiene como propósito ilustrar la realidad textual del
discurso lapidario valiéndose de un tipo textual al que asum e como paradig­
m ático, es preciso esbozar aquí, como se analizará en detalle más adelante,
que el refrán, tipo del hablar lapidario, si es visto por el lingüista y el teórico
de la literatura, es definido por ellos como una frase estructurada por leyes
tanto form ales11como retóricas y dotada, por tanto, de cualidades com o la
lapidariedad, la al iteración, el ritmo o la rima; visto por el sem antistael refrán
es un enunciado “ó armature symétrique”, para usar la expresión de George
B. M ilner,112 construido sobre un sistema de oposiciones; visto por un
historiador, un sociólogo o un folklorista, en cambio, el refrán sería asum ido
com o la expresión de una sabiduría popular portadora de la sabiduría
ancestral y dotada, por tanto, de autoridad.
Esta autoridad otorgada a los refranes los hace funcionar en las axiologías
que alim entan el hablar cotidiano, como dice Luis A lonso Schokel13, cual
“una oferta de sensatez” de los pueblos, especie de sabiduría creadora de tipo
práctico que nace de una experiencia tan variada y rica com o la vida m ism a
y que se m anifiesta a veces como lucidez para escudriñar, y a veces com o
11.
12.
13.
82
Dada la distinción que en esta disertación hacemos entre “forma” y “estructura” y ante la carencia de
un término que exprese en general la acepción de “forma” como “conformación” o “manera de decir”
y que abarque tanto la “estructura” como la “forma”, utilizamos aquí “formal” en el sentido de lo
relativo a dicha “conformación” o “manera de decir”.
“De 1’armature des locutions proverbiales. Essai de taxonomie sémantique”, L ’Homme, 1969, t. 9, Núm.
3, pp. 49-70.
Luis Alonso Schókel/Eduardo Zurro, La traducción bíblica: lingüísticay estilística, Madrid, Cristian­
dad, 1977, pp. 20 y ss.
/.Qué es
un refrán ?
convicción profunda em anada del espíritu para aconsejar, adiestrar o contra­
rrestar. Con esto, estam os no sólo enunciando algunas de las principales
funciones de los refranes en la vida cotidiana, sino algunas de sus más
tradicionales form as, en el sentido explicado en el capítulo anterior. Esta
sensatez fundam ental a la que rem iten los refranes no es una sensatez
individual: es, sí, la sensatez colectiva de la que se alim enta la m oralidad
popular.
Los refranes, independientem ente de sus propiedades textuales, son
maneras de hablar muy apreciadas por el pueblo en cuyo seno funcionan.
Existe, en efecto, una conciencia clara, en el habla popular, del aprecio que la
misma habla del pueblo tiene por los refranes: hay, por ejem plo, refranes que
hablan de la gran im portancia que se ha de otorgar a los refranes a la hora de
tom ar decisiones. Por ejem plo, un refrán español que aún se oye entre
nosotros dice que “ los dichos de lqs viej itos, son evangelios chiquitos” .14De
esta convicción hay en el refranero español, m anantial en el que abreva el
refranero m exicano, diversos vestigios que m uestran con claridad que los
refranes tienen en la conciencia popular el rango de verdades puras que sirven
para gobernarse en la vida y para gobernar a otros; que, en tanto que verdades,
no engañan a nadie; que son los m andam ientos a los que se puede atener, con
confianza, el pueblo que los transm ite de boca en boca como los rem edios
caseros; y que, en la m edida en que constituyen la herencia de los ancestros,
son buenos de m anera que, aunque andan en boca del vulgo, no son vulgares
sino que tienen un rango de nobleza que los hace dignos de estar escritos con
letras de oro; son, en efecto, el prototipo de toda sabiduría, pues como dice un
refrán “quien refranes no sabe, ¿qué es lo que sabe?” .
Esta idea no está arraigada sólo en los refraneros hispánicos1516sino que,
como lo m uestra bien el Dictionnaire de Proverbs et Dictons,'6este aprecio
por el refrán constituye una especie de patrimonio universal. Dicho dicciona­
rio trae, en efecto, a guisa de epígrafes, una serie de refranes que expresan el
aprecio que las diferentes culturas profesan al refrán: “ lesproverbes son les
lampes des mots’’ (refrán árabe); “sans angles, pas de maison; sans
proverbes, pas de paroles ” (refrán ruso).
14.
15.
16.
En adelante, todas las caracterizaciones, ejemplos y observaciones que se hagan sobre el mundo de los
dichos tendrán como referente el corpus paremiológico mexicano, a no ser que se diga otra cosa.
Cfr. Refrán viejo nunca miente, op. cit., pp. 29 y ss.
Op.cit.
83
E l hablar lapidario
Como se ve, la convicción parem iológica de que los refranes son textos
cuya validez norm ativa es tenida en la conciencia popular como análoga a la
de los evangelios no sólo es muy antigua sino que está muy extendida. En el
mismo sentido, hay una am plia y bien representada tradición en la parem io­
logía hispánica, fuente de la m exicana, según la cual el aprecio popular hacia
los refranes, su gran validez, les proviene del hecho de que lo que enuncian
es verdadero al grado de que los refranes pueden ser tenidos como verdades,
de que constituyen un tipo de sabiduría de la m ism a validez que la sabiduría
reconocida institucionalm ente: “refrán de los abuelos es probado y verdade­
ro” ; “tantos refranes, tantas verdades” ; “refrán viejo, nunca m iente” ;
“saber refranes, poco cuesta y mucho vale” ; “con un refrán puede gobernar­
se una ciudad” ; “si con refranes y no con leyes se gobernara, el m undo
andaría m ejor que anda” . Desde luego, esta convicción insertada en la m isma
habla popular pone de m anifiesto una propiedad de los refranes, sobre la que
regresarem os más adelante, según la cual los refranes son verdades sociales
que al mismo tiem po que tienen una validez discursiva por encim a de toda
sospecha: constituyen el corazón de las tradiciones de un pueblo y el pueblo
los suele guardaren su corazón como se guarda un legado ancestral. Gracias
a este prestigio popular que los convierte en verdades m edias, pueden los
refranes desem peñar las funciones gnom em áticas que aquí nos interesan.
A lfonso Reyes, que rem ovió todos los rincones de nuestra cultura con
espíritu gam busino en busca de pepitas de oro, al hurgar, como solía hacer
con todo, el mundo “de los proverbios y sentencias vulgares” 17parece dejar
de lado el valor gnóm ico de los refranes y, contra la m ás antigua y autorizada
tradición, querer reducir los m últiples y variados usos, funciones, sentidos y
contrasentidos de los refranes a la función discursiva del puro ornato. Dice,
en efecto:
Quieren muchos decir que tienen los proverbios, los pequeños evangelios,
grandísima utilidad práctica, y que sirven para orientar la conducta de la gente
sin ley; pero yo mejor los entiendo com o manifestaciones desinteresadas,
independientes de m óviles de acción, que nacen por una necesidad de reducir a
fórmulas la experiencia (ciertamente), pero no para usar de ellos en los casos de
la vida, sino para explicar y resumir situaciones ya acontecidas. Una necesidad
puramente teórica de generalizar ha originado la mayoría de esas breves
sentencias o consejos, y por eso casi todos son inmorales, o mejor amorales,
17.
84
Obras Completas, tomo I, primera reimpresión, México, FCE, 1976, pp. 163 y ss.
¿Q ué
es un refrán ?
aparte de que quieren más retratar el mundo como es, que no proponer otro como
debiera ser. En tal concepto, son comparables con las máximas de La Rochefoucault
y los moralistas de su género, que sirven para conocer mejor el alma de los
hombres, pero no para orientar la acción inmediata.18
La postura de Alfonso Reyes es no sólo reduccionista sino, en general,
falsa: es cierto que se trata de fórmulas que encapsulan la experiencia; es cierto
tam bién que la función del refrán no es principalm ente de tipo norm ativo en
la m edida en que sirvan para orientar la conducta; sin em bargo, como
acabam os de ver, no se descarta en algún caso esa posibilidad. Por lo demás,
Reyes no señala que la principal función de los refranes está a nivel discursivo
y ello, de una m anera o de otra, es una actividad discursiva. Eso sin m encionar
el importante hecho de diferenciar entre los refranes, textos del folklore, y la
literatura. De una m anera o de otra, no se puede descartar, como lo hace
Reyes, la utilidad práctica, digam os socio-discursiva, de los refranes. Más
aún, es muy probable que las más antiguas formas de los refranes hayan sido
sentencias del tipo perform ativo en la term inología de J. L. A ustin.19
Del valor que un pueblo atribuye a sus refranes depende, evidentem ente,
la capacidad entim em ática que estos pequeños textos tienen en el discurso
cotidiano, sobre todo. Si no tuvieran el prestigio de verdades m edias los
refranes no podrían, ciertamente, desempeñar ninguna función argumentativa:
serían, en el m ejor de los casos, ornato puro. Desde luego, de ese prestigio de
los refranes depende tam bién su valor como paradigm as del hablar lapidario:
de lo contrario, no pasarían de frases afortunadas cuyo contenido apenas si
rebasaría los límites de la significación referencial.
Por otro lado, cabe decir que el refrán es, por muchas razones, una form a
de la literatura tradicional.20El refrán es, textualm ente, una forma del folklore
y a ese sólo título es parte de lo que se llama literatura tradicional en la m edida
en que su medio más antiguo de subsistencia y su m anera prim era de
transm itirse es lo que suele llamarse la tradición. Poco se ha discutido en la
epistem ología el concepto de tradición como instrumento de análisis. Sin
18.
19.
20.
Op. cit., p. 167.
Cómo hacer cosas con palabras, op. cit., p. 44.
Fernando Lcázaro Carreter en “Literatura y folklore: los refranes” aparecido en sus Estudios de
lingüística (segunda edición, Barcelona, edición crítica, 1981, pp. 207 y ss.), niega el estatuto de
“literatura” a textos que, como los refranes, son “creaciones folklóricas” que tienen con respecto a la
literatura “diferencias de función”. Contra esta opinión, quisiéramos recordar que existen posturas que
podríamos denominar funcional istas según las cuales es literatura lo que por literatura es tenido. Véase
al respecto Tzvetan Todorov, Les genres du discour, Paris. Ed. du Seuil, 1978, pp. 13-26.
85
E l hablar lapidario
em bargo, en el caso del refrán como paradigm a del habla lapidaria, que nos
ocupa, la perspectiva de la tradición es muy importante no sólo para identificar
con precisión los ám bitos en que este tipo textual nace sino las funciones
textuales que ha desem peñado y, desde luego, establecer la naturaleza de las
im portantes relaciones entre forma y función, al centro de nuestra investiga­
ción. Como en todos los casos de la literatura folklórica, el refrán puede ser
asum ido textualm ente como el paradigm a más puro de la tradición.21 Un
refrán es una enseñanza encapsulada con arte, reducida al m áxim o y em pa­
quetada en uno de los esquem as m nem otécnicos de la tradición oral con el fin
de poder ser retenida más fácilm ente en la m em oria y poder ser transm itida
confídelidad a lageneración siguiente: el refrán forma parte, en efecto, del tipo
de expresiones que deben ser retenidas en la m em oria como las fórm ulas
rituales, las del mundo de la enseñanza o las que vienen del ám bito de la
conducta.
Aun en los casos en que el refrán parece ser sólo sonido estupendo, tan
querido por el barroco tanto m exicano como hispánico, esas expresiones
sonoras “ayunas de fondo doctrinal” , como diría M artínez K leiser,22
funcionan discursivam ente de la m ism a m anera que un “refrán tradicional” .
Unas veces ornato puro, otras un adorno cuyas funciones sem ióticas dentro
del discurso se atienen a otros códigos, se pegan como im ágenes o, com o se
verá, por m edio de recursos acústicos. Así nacen los refranes exclam ativos tan
frecuentes en ciertos refraneros como el m exicano.
Por lo anterior, se puede decir que el refrán es un hecho del folklore. En
efecto, si el refrán es un tipo textual tradicional, nada raro, entonces, que una
de las características más antiguas de los refranes sea su carácter oral.23 Los
refranes son, con respecto al habla, elem entos fijos que el hablante tiene que
asum ir tal cual se encuentran: forman parte de la lengua con respecto al habla
popular. Sin em bargo, las circunstancias cam bian y lo que una vez fue el
referente de un refrán desaparece; al refrán, en esas circunstancias, sólo le
queda cam biar o desaparecer: adaptarse o morir. Son m uchas las adaptacio­
nes que un refrán puede sufrir: para que esas adaptaciones pasen de nuevo a
2 1.
22.
23.
86
Sobre las relaciones entre refrán y tradición puede verse nuestro Refrán viejo..., op. cit., pp. 38-42.
En su magno Refranero general ideológico español, edición facsímil, segunda reimpresión, Madrid,
Editorial Hernando, 1986, p. XX.
Sobre laoralidad puede verse, sobre todo, Walter J. Ong, Oral idad y escritura, M éxico, FCE, 1987;
véase, también, Paul Zumthor, Introducción a la poesía oral, Madrid, Altea/Alfaguara/Taurus,
1991; y, desde luego, Eugenia Revueltas y Herón Pérez (compiladores), Oralidad y escritura,
Zamora, El C olegio de M ichoacán, 1992.
¿Q ué
es un refrán ?
ser hechos del folklore tienen que pasar por el crisol de la socialización.
Cuando una m odificación a uno de estos textos es asum ida por la com unidad
en el habla, entonces deja de ser una propuesta individual y se convierte en un
hecho colectivo. Los hechos de folklore dejan poco m argen a la m aniobra
individual.
A
LOS ORÍGENES DEL REFRÁN
No es difícil m ostrar que el refrán es uno de los tipos textuales actualm ente
vigentes de m ayor antigüedad dentro de la cultura humana. Históricam ente se
encuentran vestigios del refrán aún en las literaturas más antiguas en form as
y estructuras que pueden variar de una lengua a otra pero fundam entalm ente
con las mismas funciones. Samuel Noah Kramer, por ejemplo, al describir las
tablillas deN ippur24 cuyo material es rem ontable, en algunos casos, al tercer
milenio antes de Cristo, se encontró entre mitos, epopeyas, himnos, lam enta­
ciones, fábulas, ensayos, diarios de escuela y, en general, entre un cúmulo de
textos producidos por la vida cotidiana sumera, una buena cantidad de
proverbios sumeros. En efecto, entre ese material deN ippur, Edward Chiera,
primero, y Samuel N oah Kramer, después, encuentran vestigios de un
refranero sumero o, m ejor dicho,
más de doce colecciones diferentes, de las cuales algunas contenían docenas y
otras hasta centenares de proverbios. Una edición definitiva de dos de estas
colecciones, publicada bajo su dirección (de Edmund Gordon), reunió casi
trescientos proverbios completos, la mayoría desconocidos hasta entonces.2S
El material parem iológico parece datable en el siglo XVIII antes de
Cristo pero, como muy bien observa Kramer, “muchos de ellos son, con toda
seguridad, herencia de una tradición oral archisecular ya en la época en que
fueron transcritos” .26Las formas y estructuras parem iológicas que aquí
aparecen m uestran bien a las claras, amén de la versatilidad del género, unas
24.
25.
26.
Sitio arqueológico situado a unos doscientos kilómetros al sur del Bagdad moderno. Se trata de un
antiguo centro religioso sumero de la llanura mesopotámica que data del III milenio. Entre 1889 y
1900 la Universidad de Pennsylvania realizó excavaciones en el lugar encontrando los vestigios de
sendos templos a Enl il y a Inanna, ruinas de un pequeño palacio, varios sarcófagos tardíos de arcilla
vidriaday, sobre todo, innumerables tablillas en escritura cuneiforme de las más diferentes épocas.
Samuel Noah Kramer, La historia empieza en Summer, Barcelona, Ediciones Orbis, 1985, p. 139.
Kramer, op. cit., p. 140.
87
E l hablar lapidario
estructuras que si bien conservan las huellas de la tradición oral que las
remontó, tienen ya la complej idad de géneros 1itéranos escritos muy evolucio­
nados. Kram er se m aravilla de que, pese a la antigüedad de los refranes
sum eros, la diferencia de culturas, am bientes, creencias, costum bres, vida
económ ica y social, reflejen una extraña herm andad y una m entalidad sobre
las cosas fundam entales de la vida hum ana muy sem ejantes a los actuales.
K ram er observa, con justicia, el carácter transcultural de este tipo textual: los
refranes pasan intactos las épocas, las culturas y las naciones y se instalan en
lo más hum ano de la conciencia y percepción de las cosas.
Como explicarem os más adelante, cuando hablem os de los refraneros,
en un refranero, com o este sumero, aparecen las quejas y lam entos por el
sufrim iento hum ano, por la lucha fall ida contra el destino; aparecen, además,
las inclinaciones más hum anas, las incertidumbres, las ilusiones; y, desde
luego, un refranero recoge las m i 1y una relac iones, con sus respectivas marcas
de identidad, que se dan en la vida cotidiana de una sociedad así sea muy
sim ple.27
Prácticam ente todas las culturas más antiguas han em pezado sus litera­
turas en torno a tipos textuales gnóm icos que, andando el tiem po, darían
origen a nuestros refranes. Es muy ilustrador, por ejem plo, que la literatura
gnóm ica del antiguo Egipto haya adoptado la form a de “ instrucciones” o
enseñanzas de un padre, norm alm ente un rey, a su hijo, el príncipe; o bien las
de un m aestro a su hijo, de un escriba a su sucesor.
Las literaturas hispánicas han conservado vestigios bastante claros de
que uno de los antepasados del refrán fue el consejo, como tam bién los hay de
que otro universo generador de parem ias fue el de la ley. Podría bastar, para
probar lo anterior, el hecho de que los prim eros refraneros españoles,28com o
los ya citados Proverbios del M arqués de Santillana, aún conserven este
m arco que, por lo visto, rem ite a los orígenes m ism os del refrán y a una de sus
form as m ás antiguas. Esta función y esta form a parecen haber llegado a la
textualidad occidental através del libro bíblico de los Proverbios emparentada
directam ente, por lo dem ás, con la literatura parem iológica egipcia y aun
babilónica.
27.
28.
88
Kramer, op. cit., p. 141 yss.
En realidad, como se sabe, la tradición paremiológica española no arranca de Santillana. Desde los
orígenes de lo que sería después lacultura española, mostró una vocación a lasabiduríaparemiológica
reconocida por propios y extraños que no es el momento ni el 1ugar de mostrar. Baste mencionar escritores
como Lucio Anneo Séneca, Raimundo Luí io, don Alonso Tostado, don Sem Tob para percibirlo.
¿Q ué
es un refrán ?
Por lo que hace a los vínculos entre nuestro tipo textual y los textos
jurídicos, ya hemos m encionado algunos de tipo discursivo y otros de tipo
formal: un refrán no sólo asume discursivam ente la función de una sentencia
judicial, sino su form a, como se verá más adelante. Por lo dem ás, como ya se
ha mencionado el hecho de que ambos tipos textuales comparten la lapidariedad.
El género parem iológico, pues, no sólo es uno de los más antiguos sino
que está, podríam os decir, en el corazón mismo de la tradición y la tradición
encuentra en él uno de sus más claros paradigmas, como hemos señalado. Se
puede hasta decir que es un tipo textual que brotó con la prim ordial función
de servir de vehículo de la tradición.29 Sin embargo, si el refrán m uestra
muchos vínculos con tipos textuales cuya función nucleares latransm isión de
una herencia cultural, se puede decir que, desde sus orígenes y por naturaleza,
el refrán fue de índole oral y sólo posteriorm ente y con funciones distintas a
las parem iológicas se guardó en colecciones y textos escritos que aquí
llamaremos refraneros.
Otro ám bito igualmente antiguo em parentado con el origen de los
refranes es el de la ley. Ya la antigua retórica había relacionado el refrán con
la ley desde el punto de vista de las funciones discursivas. Y a hemos señalado,
en efecto, los estrechos vínculos que guarda el refrán con las leyes, mandatos,
consejos y form as análogas de que se alim enta la literatura sapiencial. Por lo
que hace a los textos legales, son muchos los parentescos del refrán con ellos:
unos son de tipo discursivo, otros de formal y los hay también de tipo histórico
en la m edida en que no son pocos los refranes que aún conservan huellas de
su pasado jurídico.
Por lo que hace a los vínculos discursivos entre el refrán y la ley, hemos
de retom ar lo que ya hemos señalado en el capítulo anterior a propósito de la
sententia o gnoma. N uestros refranes, en efecto, tienen en el discurso la
autoridad de una sentenciajudicial. A eso se refería la antigua retórica cuando
hablaba del iudicatum. La Rhetorica ad Herennium de Cicerón lo definía
como id de quo sententia lata est.30Los refranes no sólo asumen la autoridad
discursiva de los fallos judiciales sino su m ism a estructura lógica. En efecto,
el raciocinio entim em ático de que hablábamos en el capítulo anterior basados
en la Retórica de Aristóteles es de idéntica índole al silogism o de determ ina­
29.
30.
Es tradicional la sabiduría china, por ejemplo, que ha llegado a nosotros no sólo del lejano oriente sino
de lamás remota antigüedad. Son célebres, por ejemplo, las máximas de Confucio.
Rethorica ad Herennium 2, 13, 19 citada por H. Lausberg, op. cit ., n. 353.
89
E l hablar lapidario
ción de la consecuencia jurídica. Tanto el entim em a como el silogism o
jurídico, en efecto, son de tipo casuístico:
Siempre que el supuesto de hecho S esté realizado en un hecho concreto H, vale
para H la consecuencia jurídica C. El supuesto de hecho S, generalmente
comprendido, está realizado en un hecho determinado, si H, visto lógicamente,
es un “caso” de S. Para conocer qué consecuencia jurídica vale para un hecho
— cuya procedencia me es siempre dada— tengo, por ello, que examinar si este
hecho es subordinable com o un “caso” a un determinado supuesto de hecho
legal. Si esto ocurre, la consecuencia jurídica resulta de un silogism o que tiene
la siguiente figura:
Si S está realizado en un hecho cualquiera, la consecuencia jurídica C
vale para este hecho (prem isa m ayor).
Este hecho H determ inado realiza S, es decir, es un caso de S (prem isa
menor).
Para H vale C (conclusión).31
Tanto las leyes com o los refranes y, en general, los textos gnóm icos son
enunciados de tipo universal; en el caso de los refranes, lo hem os dicho,
expresan pensam ientos provenientes de la sabiduría popular que dan pie a
nuevas sentencias que tienen la m ism a pretensión de universalidad. Por lo
general, este tipo de textos no se refieren a verdades de tipo teórico sino de
orden práctico según aquel célebre pasaje de A ristóteles relativo al gnoma
citado en el capítulo anterior.32
Si desde el punto de vista discursivo hay una estrecha relación entre los
refranes y los textos legales de m anera tal que prácticam ente com parten la
arm azón lógica; si, por tanto, la ley y el refrán en el discurso desem peñan la
m ism a función, nada extraño que revistan form as análogas. En efecto, los
estudiosos de las 1iteraturas más antiguas han señalado, por ejem plo, que las
dos form as más antiguas adoptadas por la ley han sido la casuística y la
apodíctica dando pie, respectivam ente, a las leyes casuísticas y a las leyes
apodícticas.33 La característica más importante de las leyes form uladas en
31.
Karl Larenz. Metodología de la ciencia del derecho, segunda edición. Barcelona/Caracas/México,
Ariel. 1980. p. 265.
32.
33.
Retórica. \\. 2 \ .
90
Sobre el adjetivo “apodíctico*'. véase lo ya señalado en el capítulo II. En la terminología usada por los
científicos de la Biblia, el vocablo “apodíctico". por ello, se usa para denotar proposiciones de validez
“absoluta" en oposición, por ejemplo, a las de tipo “casuístico" cuya validez está condicionada a que
se cumpla la premisa mayor. Así. por ejemplo. Albrecht Alt en su célebre obra Die Ursprünge des
¿Q ué es
un refrán ?
forma casuística es su estructura binaria cuya prim era parte enuncia la
condición y la segunda lo condicionado. He aquí, a guisa de ejem plo, la
secuencia de las leyes 209 a 214 del Código de Hammurabi:
2 09. - Si un señor ha golpeado a la hija de otro señor haciéndola abortar, pagará
diez sid o s de plata.
2 10. - Si esta mujer muere, su hija recibirá la muerte.
2 11. - Si su golpe causa el malparto de la hija de un plebeyo, pagará cinco sid o s
de plata.
2 12. - Si esta mujer muere, pagará media mina de plata.
2 13. - Si golpeó a la esclava de un señor y motivó su aborto, pagará dos sid o s de
plata.
214. - Si la esclava muere, pagará un tercio de mina de plata.34
La prim era parte de las leyes form uladas de form a casuística, como se
ve, la protasis, es introducida aquí por la expresión condicional “si...” . Otras
form ulaciones casuísticas pueden ser introducidas por otro tipo de expresio­
nes condicionales o dubitativas del tipo de: “ Si...”, “Cuando...”, “En el caso
que...” , “ Supuesto...” . Con frecuencia la prim era parte de la ley adopta la
forma de una tasación. Esta introducción condicional es seguida de una
descripción del caso a que se refiere la ley. Las leyes form uladas en form a
casuística pretenden cubrir todos los casos posibles: de allí el nom bre de
casuísticas que se les da. La segunda parte de la ley casuística, en cambio,
presenta de m anera absoluta y tajante lo condicionado: el contraste entre la
formulación casuística de laprótasisy el estilo sentencioso de laapódosishace
que esta últim a adopte los aires de un fallo judicial. Es posible encontrar
abundantes ejem plos en la m ayor parte de los corpus legales más antiguos del
Antiguo Próxim o Oriente: en ellos, no sólo es bastante frecuente este tipo de
form ulación sino que se podría decir que la casuística es la forma ordinaria de
las leyes. Se podrían citar ejem plos tanto de los códigos legales de Urnam m u
(2112-2095 a. de C.), Lipit-Ishtar (1934-1924 a. de C.), Eshnunna (aprox.
Isrealitischen Rechts (Leipzig, 1934) hace la distinción formal entre las leyes formuladas en forma
34.
apodícticay leyes formuladas en forma casuística: las primeras son absolutas; las segundas, en cambio,
están supeditadas al cumplimiento de lacircunstancia condicionante.
James B. Pritchard (compilador), l a sabiduría del Antiguo Oriente, Barcelona, Ed. Garriga, 1966, pp.
189 y ss.
91
E l hablar lapidario
1840 y 1790 a. de C.) y Ham m urabi (1792- 1750 a. de C.).35 En la Biblia hay
ejem plos de leyes form uladas casuísticam ente.36
Las leyes form uladas en form a apodíctica, en cam bio, son aquellas que
contienen sim plem ente una orden o una prohibición: “no m atarás” , “honra
a tu padre y a tu m adre” . A veces el m andato o la prohibición van acom pa­
ñadas de la sanción a quien viole la ley. En todo caso, la prohibición o m andato
son absolutos, sin atenuantes ni situaciones de excepción. En la Biblia , por
ejem plo, los capítulos 17 a 26 del Levítico llamado por la crítica Códice de
Santidad y atribuido al Códice Sacerdotal están conform ados casi exclusiva­
m ente por leyes apodícticas.37
N o es difícil m ostrar que una buena parte de las form ulaciones de los
refranes actuales, como los incluidos en nuestro corpus, m antienen tam bién
estas dos formas. Más aún, investigaciones como las que lleva a cabo Andreas
35.
36.
37.
92
Véase para esto James B. Pritchard (editor). Ancient Near Eastern Texts relating to the Old
Testament, Princeton, N ew Jersey, Princeton University Press, 1950, pp. 159-198. Sobre el Código
de Hammurabi en especial puede consultarse la excelente edición de Federico Lara Peinado, Madrid,
Editora Nacional, 1982. En las páginas 11 y s s ., contiene una excelente introducción al derecho
antiguo en el Antiguo Próximo Oriente. Para la segunda mitad del segundo m ilenio antes de Cristo
puede consultarse Guillaume Cardascia, Les lois assyriennes, Paris, Les Éditions du Cerf, 1969.
J. Alberto Soggin. íntroduzione all ’Antico Testamento, tomo I, Brescia, Paideia, 1968, pp. 147 y ss.
La crítica literaria, sobre todo del protestantismo alemán, fue poniendo de manifiesto la realidad
textual de la Biblia, hoy un resultado aceptado por todos los investigadores, que en la formación del
Pentateuco actual y. en general, del Antiguo Testamento, intervinieron varias fuentes escritas cuyos
vestigios son aún detectables. Aunque este atractivo campo de la investigación bíblica aún está siendo
explorado; y aunque en los mil y un ámbitos a que se refieren estas investigaciones los científicos de
la Biblia tienen muchas divergencias entre sí, se han llegado en por lo menos dos siglos de sabios
humanistas a la conclusión de que existen varias fuentes escritas en la conformación del Pentateuco
y, en general, de una buena parte de los libros del A. T. Que. por otra parte, esas fuentes escritas pueden
reducirse a las cuatro siguientes que han sido utilizadas por el redactor final, muy tardío, de la Biblia
tal cual hoy la conocem os: 1).- La fuente J o Yahvista: escrita alrededor del 950 a. C. en la época de
Salomón, antes de ladivisión del reino en 926. a. C. 2).- La fuente E o Elohísta: escrita alrededor del
año 800 a. C.. antes del profetismo escrito, especialmente de Oseas. 3).- La fuente D que coincide con
la forma primitiva del libro del Deuteronomio: escrito alrededor del siglo VII, a com ienzos de la
reforma de Josías (622 a. C.) y ampl iado posteriormente. 4 ).-Y, finalmente, la fuente P (letra inicial
de la palabra Piesterkodex) conocida también como Escrito sacerdotal: com puesto hacia 550 a. C.
durante el exilio en Babilonia y completado en el postexilio. Además de estas cuatro fuentes, los
investigadores están de acuerdo, en general, en aceptar al menos en tres redacciones: a).- La redacción
R,t:. Después de 722 a. C. (la caída del reino del norte) hubo una primera redacción que fundió en un
solo escrito las fuentes J y E. con tal habilidad, que en algunos pasajes no es posible distinguirlas con
seguridad. Al escrito resultante se le conoce en el medio de la crítica bíblica como la obra JE (yahvistae!ohísta)ojeho\vista. b ).-La redacción Rr. Es laredacción principal del Pentateuco: durante el exilio
una escuela de escritores, probablemente sacerdotes, integró el documento JE en P. c ).- Laredacción
R1'"". Esta redacción insertó textos, frases o fragmentos que usan el vocabulario, estilo y temática del
Deuteronomio uniendo las fuentes escritas con el Dt o con la obra historiográfica deuteronomista (DtRe). Los críticos no están de acuerdo en si esta redacción fue antes o después de la confección de P.
/.Qué es
un refrán ?
W acke sobre las relaciones entre los refranes jurídicos y el derecho han
mostrado en algún caso38 que prim ero se ha dado la regla convencional y de
allí se ha pasado a la regla jurídica. Tam poco es difícil m ostrar cuántos
refranes han recorrido el cam ino inverso: de ser normas jurídicas se convir­
tieron en refranes. José M. M ariluz Urquijo ha recogido en su Refranero
rioplatense del siglo XVIII una buena cantidad de ejem plos.39 En todo caso,
o bien las form ulaciones m ás prim itivas de las leyes adoptaron la form a y la
función discursiva del refrán, o bien los refranes asumieron una vigencia tal
que im itaron en funcionam iento y form a a la ley: bien pudieron los refranes
em pezar su función discursiva social como leyes populares paralelas a las
leyes de las clases elevadas.
P a r a d ig m
a s p a r e m io l ó g ic o s
Todo lo anterior nos lleva a plantearnos, al menos, la cuestión de la existencia
de universales parem iológicos y de la índole que adoptan, en caso de existir.40
No se trata de una cuestión bizantina: se trata, más bien, del importante
problem a de si las observaciones y resultados aquí obtenidos a partir de un
corpus de refranes “m exicanos” tienen alguna validez en otros ám bitos
culturales y cuál es esa val idez. En suma, si los datos que a partir del refranero
mexicano obtengam os sobre el discurso lapidario sólo tienen el frágil sustento
de un corpus muy particular. Como ya hemos señalado, en nuestra pretensión
de estudiar el discurso lapidario analizam os el refranero m exicano con la idea
de abonar al discurso lapidario lo que descubram os en este tipo textual
asumido aquí com o paradigm a del hablar lapidario en general. Si los textos
incluidos en el corpus de refranes m exicanos responden, desde el punto de
vista de la tipología textual, a paradigm as muy peculiares del habla m exicana
o, cuando m ucho, del habla hispánica, entonces, está claro, la validez de las
38.
39.
40.
“Quien llega primero, muele primero”: prior tempore, potior jure. El principio de prioridad en la
Historia del derecho y en la dogmática jurídica, en Anuario de derecho civil, tomo XLV, fascículo I,
enero-marzo de 1992, pp. 37-52.
Mendoza, Rep. Argentina, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Cuyo, 1993.
No es nuestra intención plantear de nueva cuenta la problemática en torno alos universales del lenguaje.
El mínimo de universalidad que nos interesa establecer y el enfoque teórico asumido es el propuesto por
Eugenio Coseriu en su ensayo “Los universales del lenguaje (y los otros)”, en Eugenio Coseriu,
Gramática, semántica, universales. Estudios de lingüísticafuncional, Madrid, Gredos, 1978, pp. 148205.
93
E l hablar lapidario
conclusiones que aquí obtengam os sobre el discurso lapidario apenas sobre­
pasará el ám bito casero. Si, en cam bio, existen universales parem iológicos a
los que se atiene nuestro refranero m exicano, estará claro que no tendrá tanta
im portancia en que una investigación de esta índole se base en este corpus o
en este otro.
Lo anterior, por tanto, nos conduce a la cuestión de los rasgos distintivos
del refrán: ¿qué requisitos debe cubrir un texto para ser considerado refrán?
¿Existen los paradigm as parem iológicos de índole unlversalizante? Las
anteriores preguntas justifican una pequeña excursión para dejar sentada la
validez de las conclusiones que sobre el discurso lapidario obtengam os a
partir de un corpus tan delim itado como el que aquí nos ocupa. Esta excursión
tendrá tres m om entos: prim ero nos preguntarem os por la existencia de
paradigm as parem iológicos de índole translingüística; en segundo lugar, nos
dedicarem os a explorar la existencia, y en caso afirm ativo el tipo de rasgos
distintivos parem iológicos tam bién de índole translingüística; y en un tercer
m om ento señalarem os, contrastivam ente, algunos rasgos distintivos
translingüísticos en dos vertientes, una formal y la otra discursiva.
A ntes de indagar la existencia de paradigm as parem iológicos de índole
translingüística, hem os de aclarar lo que entendem os por “paradigm a
parem iológico” . Con esta expresión denom inam os las estructuras textuales
propias de los refranes. En nuestras exploraciones anteriores, por ejem plo,
hem os encontrado que los refranes tienen una serie de características form a­
les, discursivas y sintácticas. Hemos visto, adem ás, que existen una serie de
coincidencias a nivel discursivo, de tipo muy general, entre los textos del
refranero m exicano que conform an nuestro corpus y los gnomai de que habla
A ristóteles en su Retórica ; hemos visto que existen algunas características
constantes entre los textos considerados gnómicos por diferentes culturas: por
ejem plo, se trata de textos breves, concisos, lacónicos y, en general, lapida­
rios; esos textos en diferentes culturas de las más estudiadas, por ejem plo
indoeuropeas y sem íticas, se dan en estructuras más o m enos constantes. Es
nuestro interés Ilevar a cabo una labor com parativa un poco más expl ícita; lo
suficiente, solam ente, como para dejar bien sentados tanto la validez com o el
alcance de nuestras reflexiones sobre el discurso lapidario.
Sobre los paradigm as parem iológicostransculturales, cabe notar desde
un principio que no es difícil encontrar m oldes parem iológicos al m enos de
índole transcultural cuyo grado de universalidad puede ser verificado por una
investigación ad hoc. Nuestro corpus es susceptible de dividirse en refranes
94
¿Q ué
es un refrán ?
trad ¡dónales o transculturales y refranes que podríamos considerar típicos del
refranero m exicano. A los prim eros, por lo general, se los encuentra en los
estratos m ás antiguos del refranero español y m uchos de ellos provienen de
otras culturas. Para m ostrar que los moldes parem iológicos de nuestro corpus
no son locales basta con entresacar algunos y m ostrar su presencia en otras
culturas. Podríam os proceder a ello por dos caminos: por un lado, m ostrando
que las principales estructuras parem iológicas de nuestro corpus son com par­
tidas por otras culturas y, por otro, tom ando un tipo textual parem iológico de
índole paradigm ática, por ejem plo, los refranes-sentencia y poner de m ani­
fiesto su existencia en otros sistemas textuales, independientem ente de la
form a que sus textos adopten.
Desde luego, el hecho de que una parte importante de nuestros refranes
no sean caseros y hayan hecho largos recorridos interculturales antes de llegar
hasta nosotros, podría bastar para m ostrar que no nos hallam os ante un
fenómeno particular. Por ejem plo, algunos de nuestros refranes provienen de
las antiguas fábulas. Así, “están verdes, dijo la zorra” es una rem iniscencia
de la fábula de Esopo “ la zorra y las uvas” ; tam bién rem iniscencia de una
fábula de Esopo es la expresión parem iológica “m atar la gallina de los huevos
de oro” ; “el parto de los m ontes” . “ Saber es poder”, en cambio, se rem onta
a Bacon; “piedra que rueda no se enm ojece” proviene de la cultura griega a
través de Luciano de Samosata.
Otra vertiente de transcultural ¡dad le viene a nuestro acervo, por
distintos cam inos, de la Biblia, como hemos señalado más arriba. Ya
Northrop Frye, en su libro El gran código,41ha mostrado brillantemente cómo
la Biblia es el gran código de la literatura occidental a partir del supuesto de
que hay una serie de elem entos de la Biblia — ’’las imágenes y la narrativa
bíblicas”— que “forjaron una estructura imaginativa en la cual se desarrolló
la literatura occidental hasta el siglo XVIII, y en gran m edida hasta nuestros
días” .42Concluye, por tanto, que hay una “ influencia literaria recibida”43de
la Biblia por las literaturas occidentales, al grado, que:
un estudiante de literatura inglesa — dice— que no conoce la Biblia se queda sin
entender gran parte de lo que lee; y hasta el más concienzudo de ellos interpretará
mal las implicaciones, e incluso el significado.44
41.
42.
43.
44.
Editorial gedisa, Barcelona, 1988,281 páginas.
Op. cit ., p. 11.
Ibid.
Ibid.
95
E l hablar lapidario
Uno de los presupuestos básicos de Frye es que la Biblia , pese a su
conocida y evidente heterogeneidad “tradicionalm ente, ha sido leída com o
una unidad, y [...] ha tenido influencia en la imaginación occidental como una
unidad” :45 la Biblia desde el prim er libro hasta el últim o narra el aspecto de
la historia de la hum anidad por el que se interesa — bajo los nom bres
sim bólicos de Adán, Israel, la Iglesia— con una serie de imágenes concretas
com o m ontaña, río, ciudad, m onte, jardín, árbol, aceite, vino, m ieses, leche,
oveja, pastor, novia, fuente y m uchas otras que al repetirse constantem ente
constituyen el principio unifícador de la Biblia y, por tanto, principio de
form a.46 Este papel la Biblia lo ha desarrollado independientem ente de la
versiones vernáculas; lo importante es la forma tradicional como la Biblia fue
fam iliar a los autores europeos a partir del siglo V : ese papel lo desem peñó,
de hecho, la Vulgata41en cualquiera de las m uchas vernaculizaciones en que
se usó en la vida cotidiana. A Frye le interesan, pues, más que “el verdadero
significado” de tal o cual palabra difícil, “aquellos sustantivos tan concretos
que es prácticam ente imposible que un traductor se equivoque en traducir­
lo s” .48
Frye ve la Biblia, empero, ciertam ente como un libro literario; pero, dice,
“ la Biblia es ‘algo m ás’ que una obra literaria” .49 Para el autor, la Biblia sin
“ ser” una obra literaria “ ha tenido una continua y fecunda influencia sobre
la literatura inglesa, desde los escritores anglosajones hasta los poetas de
prom ociones más jóvenes que yo” .50 Frye está de acuerdo con Blake quien
llegó a “ identificar la religión con la creatividad hum ana” y quien dijo: “ El
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Op. cit.. pp. 12-13.
Claude Tresmontant en Ensayo sobre el pensamiento hebreo, Taurus, Madrid, 1962, menciona entre
lascategorías típicas del pensamiento hebreo lacreación, el tiempo, laetemidad y lo sensible, por ejemplo.
A la traducción latina de la Biblia se le conoce, desde el Concilio de Trento, como Vulgata, o versión
“divulgada". El nombre le viene del hecho de que antiguamente circulaban varias traducciones latinas
de\a Biblia. La más antigua de ellas circulaba, en el norte de Áfricay en el sur de las Galias, yaen el siglo
II de nuestra era. A principios del siglo III. se tiene noticia de que en Roma había otra traducción latina
de la Biblia. Todas estas versiones latinas de la Biblia desaparecieron, casi por completo, al aparecer la
versión jeronimiana. o sea lo que hoy se 1lama ¡ ulgata. En 1739-1749 P. Sabatier intentó, en tres grandes
volúmenes, hacer una edición científica del material de las antiguas traduccioneslatinasdela¿?/¿//'tf.Su
obra se tituló Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae seu vetus itálica. Para ello recogió los
fragmentos que aparecen en los escritores eclesiásticos latinos. Desde entonces se ha recuperado mucho
material de esas viejas versiones que se ha ido publicando por separado. La crítica actual llama Vetus
latina al conjunto de esas versiones prevulgata. Jerónimo, por encargo (en 383) del papaDámaso I (366384). revisó las versiones antiguas, las unificó y tradujo lo que fue necesario: el resultado fue la Vulgata.
Op. cit., p. 14.
Op. cit.. p. 16.
Ibid.
\
96
¿Q ué
es un refrán ?
Antiguo y el Nuevo Testam ento son el Gran Código del Arte” .51 De aquí toma
el título de su libro.
Los juicios de valor en crítica literaria, dice Frye, son “ una función
m enor y subordinada del proceso crítico” y pertenecen sólo al campo de las
“hipótesis tentativas de trabajo, que pueden ser revisadas” . Los juicios de
valor, por lo dem ás, no son ni el com ienzo de la operación crítica ni su broche
final. De allí que una evaluación que tenga por objeto la literariedad,
automáticamente lafrena, laasfixia. El autorresolvió el problema encaminán­
dose a un contexto verbal más amplio, fuera de la literatura, del que, sin
embargo, la literatura form ará parte: su m irador fue la Biblia.
Frye divide la crítica bíblica en dos grandes vertientes: la vertiente crítica
y la vertiente tradicional. La prim era es descalificada sin más por Frye y con
ella toda la ciencia bíblica sobretodo desde Jul ius Wel lhausen, a fines del siglo
pasado, hasta la fecha: “pues en ningún m omento explica con claridad cómo
o por qué un poeta leería la Biblia *’.52 Se trata, dice Frye, de “una crítica aún
más baja, o subsuelo, donde la desintegración del texto se convirtió en un fin
en sí m ism o” .53 Para el autor, la unidad es uno de los cánones estéticos
convencionales: pese a su evidente m ultiplicidad y heterogeneidad, dice, la
Biblia siem pre ha sido tenida como una obra unitaria. Cualquier crítica, por
tanto, que atente contra esta unidad es sospechosa pues “a pesar de su
contenido m isceláneo la Biblia no presenta la apariencia de haber nacido
como resultado de diversos e improbables accidentes; el producto final,
aunque es ciertam ente el resultado de un largo y complejo proceso editorial,
tam bién necesita ser exam inado por derecho propio” .54
La otra vertiente de la crítica bíblica, la tradicional, es más afín al autor
pues acepta, dice, “ la unidad de la Biblia como postulado” y nos dice “de qué
m anera la Biblia puede ser com prensible para los poetas” .55
Por otro lado, la crítica 1iteraría debe a la Biblia sus tem as más genuinos
que sólo podrán ser profundizados en la m edida que se profundice más su
relación con la Biblia.
51.
52.
53.
54.
55.
Ibid.
Op. cit., p. 17.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
97
E l hablar lapidario
El hombre — dice Frye— existe, no directamente en la naturaleza, com o los
animales, sino en el contexto de un universo m itológico, un conjunto de
tradiciones y creencias nacidas de sus vivencias [...] nuestra imaginación puede
reconocer ciertos elementos de dicho universo cuando se presentan bajo la forma
del arte o la literatura [...] La Biblia constituye claramente un elem ento
importante de nuestra tradición imaginativa, más allá de lo que aceptemos creer
de ella [...]*
Según Frye, m uchos puntos en la teoría crítica contem poránea se
originaron en el estudio herm enéutico de la Biblia y m uchos otros parecen
yacer ocultos bajo los tabúes que la cultura contem poránea ha ido
alim entando sobre ella. El autor piensa, en efecto, en una “tipología bíblica”
aún poco estudiada por los críticos de la literatura pese a que “m uchos
críticos contem poráneos son conscientes de la im portancia que la crítica
bíblica tiene para la literatura secular” .5657
M ito, m etáfora, proverbio y tipología son categorías fundam entales para
analizar hasta dónde lo religioso altera los procesos m entales ordinarios. Frye
dedica a estas categorías la prim era parte de su libro que, titulada “el orden
de las palabras” , es introducida por un capítulo sobre la “retórica de la
religión” o sea el lenguaje usado por la gente para hablar de la Biblia y de las
cuestiones que tienen que ver con ella.
“La literatura, dice Frye, continúa en la sociedad la tradición de la
invención de m itos”58 según un m ecanism o que podría llam arse de
bricolage : recoge elem entos de aquí y de allá. En resum idas cuentas, el libro
que Frye propone es, a su m odo, tam bién un libro de bricolage que pretende
ocuparse “del impacto causado por la Biblia en la im aginación creadora” .59
La segunda parte del libro, titulada “el orden de los tipos”, constituye, de
hecho, el inventario de los principales tipos bíblicos que Frye encuentra con
m ás asiduidad en el bricolage constituido por las literaturas occidentales.
Frye encuentra que los terrenos en que se cultiva la poesía colindan con los
terrenos de lo sagrado. Incluso su tesis del El Gran Código se sustenta
precisam ente en ese postulado. Todo libro sagrado, pues, va aparejado
invariablem ente a “cierto estracto de poesía” tanto com o a la lengua en que
está escrito. La tesis de Frye a este respecto coloca la Vulgata en el lugar de
56.
57.
58.
59.
98
Op. cit., p. 18.
Op. cit., p. 20.
Op. cit., p. 21.
Ibid.
¿Q ué
es un refrán ?
honor de la influencia para la cultura de la Europa Occidental: “De hecho,
dice, la Vulgata, en Europa Occidental, fue la Biblia durante mil años” .60
Nada raro, por tanto, que en nuestros esquemas parem iológicos no sólo del
español sino de las lenguas europeas haya tantos refranes que provienen de la
Biblia.6'
De esta m ism a fuente son una serie de coincidencias form ales de los
refranes más tradicionales de nuestro acervo con paradigmas paremiológicos
bíblicos. Es im portante señalar que es la investigación bíblica la que más ha
explorado, a propósito del libro de los Proverbios, en la investigación sobre
las form as de este tipo textual.62 Para el refranero español, perm anente
horizonte de nuestra investigación, el sabio traductor m oderno de la Biblia a\
español, Luis A lonso Schókel,6364ha llevado a cabo un estudio comparativo
entre las estructuras parem iológicas hebreas y las españolas. Los resultados
por él obtenidos nos sirven de punto de partida para nuestra reflexión. Alonso
encuentra paralelism os entre ambos sistemas culturales por lo que hace a las
estructuras más fundam entales como, por ejem plo, yeshPayn (“hay...” / “no
hay...”) y ‘ishPishah (“hom bre...” / “m ujer...”), muy frecuentes en el libro
de los Proverbios, y estructuras equivalentes en el refranero castellano. En
nuestro corpus textual, están bien representados refranes del tipo de: “hay”,
“no hay”, “hom bre + adjetivo” , “hombre + que”, “m ujer + adjetivo”,
“m ujer + que” , que como hemos señalado en nuestro libro Por el refranero
mexicano,Mtam bién están bien representadas en los refraneros hispánicos.
60.
61.
62.
63.
64.
O p. c it., p. 27.
Véase lo dicho en R e frá n v ie jo ..., op. c it., p. 66.
Son importantes los trabajos de W. Baumgartner: “D ie lite r a r is c h e n G a ttu n g e n in d e r W e is h e it d e s
J e s ú s S ir a c h ", Z e its c h r iftfü r A ltte s ta m e n tlic h e r W iss e n sc h a ft3 4 ( 1914), pp. 161 - 198; “D ie is ra e litis c h e
W e is h e its lite r a tu r " , T h e o lo g is c h e R u n d s c h a u 5 (1933), pp.259-288; “ The W isd o m L ite r a tu r e " , en H.
H. Rowley (editor), The O ld T e s ta m e n t a n d th e M o d e r n S tu d y , Oxford, 1951, pp. 210-237. Igualmente
importante son los trabajos de J. Hempel, “D ie F o rm e n d e r S p r a c h e " , en D ie a lth e b r á is c h e L ite r a tu r
u n d ih r h e le n is tis c h -jü d is c h e s N a c h le b e n , Wildpark/Postdam, 1930, pp. 44-81 ;J. Schmidt, S tu d ie n z u r
S tilis ti k d e r a ltte s ta m e n tlic h e n S p r u c h lite r a tu r , Münster, 1936. Más recientemente: J. M. Thompson,
The F o rm a n d F u n c tio n o f P r o v e r b s in A n c ie n t I sra el, S tu d ia J u d a ic a , 1, París/La Haya, 1974; J. G.
Williams, T h o se w h o p o n d e r P r o v e r b s . A p h o r is tic T h in k in g a n d b ib lic a l L ite r a tu r e , Sheffiel, 1981.
LuisA lonsoSchokel/J. Vilchez, P r o v e r b io s , Madrid,Cristiandad, 1984,pp. 117yss.Enconcreto,para
la labor de comparación entre el refranero hebreo de la B ib lia y el refranero español en orden a la
traducción, véase Luis Alonso Schókel / Eduardo Zurro, L a tr a d u c c ió n b íb lic a : lin g ü ís tic a y e s tilís tic a ,
Madrid, Cristiandad, 1977, pp. 90-125. Sobre las relaciones entre la postura de Alonso y las más actuales
teorías de latraducción relativas a los refranes, véase nuestro ensayo, “Alfonso Reyes y latraducción en
M éxico”, en R e la c io n e s . E s tu d io s d e H is to r ia y S o c ie d a d , Zamora, El Colegio de Michoacán, Vol.
XIV, Núm. 5 6,1993, pp. 35 y ss. Véase, sobretodo, lanota35.
C fr. P o r e l r e f r a n e r o m e x ic a n o , Monterrey, Facultad de Filosofía y Letras UANL, 1988.
99
E l hablar lapidario
Son relativam ente abundantes, en efecto, los refranes “hay...” en nuestro
refranero.65 Por ejem plo: “hay muías que viajan solas porque el arriero es un
burro” ; “hay m uertos que no hacen ruido y es muy grande su penar” ; “ hay
picaros con fortuna y hom bres de bien con desgracia” ; “hay quien m ucho
cacarea y no ha puesto nunca un huevo” ; “hay quien cree que ha m adrugado
y sale al oscurecer” . Conviene advertir que la estructura profunda parem io­
lógica “hay...” se m anifiesta en español a otras “estructuras superficiales”
que, en la term inología de J. L. A ustin,66 podríam os decir que son de tipo
perform ativo como “hay que hacer lo que deja: lo que no deja dejarlo” .
Son, em pero, más abundantes en él los refranes “no hay...” . De entre los
num erosos textos de esa índole recogidos en nuestro corpus cito, a guisa de
ejem plos, los siguientes: “no hay cam ino más seguro que el que acaban de
robar” ; “no hay mal que por bien no venga” ; “no hay m anjar que no
em palague ni vicio que no enfade” ; “no hay loco que com a lumbre por más
perdido que esté” ; “no hay gavilán que ande gordo por más pollos que se
com a” ; “ no hay dolor que llegue al alm a que a los tres días no se quite” ; “no
hay carnaval sin cuaresm a” . Desde luego, tam bién entre los refranes “no
hay...” existen otras estructuras sintácticas; cito como ejem plo las de tipo
perform ativo, “no hay que ponerse con Sansón a las patadas” . Tanto en este
caso com o en el arriba citado de los refranes “hay...” los enunciados
perform ativos no corresponden, estrictam ente hablando, a los refranes bíbli­
cos yesh/’ayn m encionados por Alonso. No es difícil encontrar analogías
estructurales en otras lenguas europeas sin que ello signifique la necesidad de
llevar a cabo investigaciones exhaustivas de parem iología com parada. Nos
basta un par de ejem plos tom ados ya del latín, ya del francés, por obvias
razones de pertinencia. Para la ocasión voy a citar un par de ejem plos tom ados
al azar del Dictionnaire des proverbes québéquois de Pierre Des Ruisseaux6768
II y a plus d ’une faqon d ’étrangler un chat,b%II n ’y a pas de fumée san feu ,69
l l n ’y a pas de rose sans épines. 70
65.
66.
.67.
68.
69.
70.
100
Alonso escribía en L a tr a d u c c ió n b íb lic a ..., op. c it., p. 99: 'no he encontrado refranes castellanos que
comiencen con “hay”; creo que la correspondencia más próxima es el impersonal “uno”' . En cambio
en P r o v e r b io s , op. c i t . , p. 118 encuentra algunos. En nuestro acervo están bien representados.
Véase, para esto, J. L. Austin, C ó m o h a c e r c o s a s c o n p a la b r a s , Barcelona, 1988; Jean Caron, L a s
r e g u la c io n e s d e l d is c u r s o . P s ic o lin g ü ís ti c a y p r a g m á tic a d e l le n g u a je , versión española de Chantal E.
Ronchi y Miguel José Pérez, Madrid, Gredos, 1989, pp. 73 y ss.; Alain Berrendonner, E le m e n to s d e
p r a g m á tic a lin g ü ís tic a , Buenos Aires, Editorial gedisa, 1987.
Québec, L’exagone, 1991.
O p. c it., p. 40.
O p. c it., p. 80.
O p. c it., p. 72.
/.Qué
es un refrán ?
Lo mismo puede decirse de la estructura del refranero hebreo ‘ishP ishah
(“hom bre...” / “m ujer...”). Ya en “proverbios hebreos y refranero castella­
no”71 Alonso encuentra una serie de correspondencias estructurales entre
ambos sistem as parem iológicos. En nuestro acervo, además del universal
“hombre prevenido vale por dos”, prácticam ente son escasas las estructuras
“hombre que...” y su equivalente estructural “hombre + adjetivo...” . En el
viejo refranero español Alonso encuentra, como decía, no pocos casos del tipo
de: “hom bre adeudado, cada año apedreado” ; “hombre sin abrigo, pájaro sin
nido”. En nuestro acervo, la estructura “hombre que...”, ha sido com pleta­
mente sustituida por otras equivalentes también de índole universal como “el
hombre que...” , “el hom bre + verbo...”, “el que...” sustituto indiscutible de
la antigua estructura “quien...” más frecuente en el antiguo refranero
español. Por tanto, en nuestro corpus esas parecen ser las estructuras más
cercanas a la hebrea ‘ish ...; de entre ellas la más frecuente es, sin duda, la
estructura “el que...” que puede ser considerada, desde todos los aspectos,
prototipo del refrán m exicano. Nuestro corpus contiene cerca de cuatrocien­
tos refranes “el que...” del tipo de: “el que solo se ríe de sus m aldades se
acuerda” ; “el que se levanta tarde ni alcanza m isa ni carne” ; “el que se baña
en tina no salpica” ; “el que casa con viuda tiene que sufrir m uertazos” ; “el
que chico cría, grande espera” ; “el que siem bra su maíz que se com a su
pinole” ; “el que siem bra y cría tanto gana de noche como de día” ; “el que
siembra vientos cosecha tem pestades” ; “el que siembra en tierra ajena hasta
la sem illa pierde” ; “el que am enaza pierde ocasión” . Como se ve, la
estructura “el que...” funciona, hecho, como una variante de “el hombre
que...” tam bién representada en nuestro corpus: “el hombre que es maricón,
desde su cuna com ienza” ; “el hombre que es jodido a cualquier m ujer
engaña” ; “el hom bre que es comelón desde lejos se conoce” .
Cosa parecida sucede con la estructura ‘ishah... Nuestro refranero
contiene abundantísim os ejem plos de refranes “ la que...” ; menos, aunque
bastantes aún, de refranes “ la m ujer que...” y relativam ente m uchos casos de
“m ujer que...” y “m ujer + adjetivo...” Como ejem plos de refranes “ la
que...” cito los siguientes: “ la que en amores anduvo, cásese con quien los
tuvo” ; “ la que casa con el ruin deseará pronto su fin” ; “ la que del baño viene
bien sabe lo que quiere” ; “la que mucho hizo se muere y la que poco
tam bién” ; “ la que m ucho visita las santas no tiene tela en las estacas” ; “ la
71.
En ¿a tr a d u c c ió n
b íb lic a , op. c it.,
p. 100.
101
E l hablar lapidario
que en m arzo veló tarde acordó” ; “ la que mal m arido tiene en el tocado se
le parece” ; “ la que luce entre las ollas no luce entre las otras” ; “ la que mal
casa nunca le falta qué diga” ; “ la que es buena casada a su m arido agrada” .
Como se ve, se trata de viejos refranes españoles que han persistido en acervos
locales en lugares muy específicos de M éxico.72
Como bien se puede ver, este tipo de refranes conservan la idea que de
la m ujer se tiene en España a fines de la edad m edia difundida en el
Renacim iento por obras como la Institutio Foeminae Christianae, publicada
por valenciano Juan Luis Vives en 1523 y, desde luego, La perfecta casada
de Fray Luis de León, que, como ya lo señalam os en nuestro citado libro Por
el refranero mexicano, reviven una concepción de la m ujer que hiende, de
hecho, sus raíces en la Biblia. El célebre capítulo 31 del libro de los
Proverbios, 10-31 sobre la “m ujer hacendosa” — la “m ujer fuerte” de la
Vulgata.
Entre denigrante y brillante, la idea que el cristianismo occidental cultiva
de m ujer se alza sobre los restos de la civilización griega. A ristóteles, por
ejem plo, basaba la felicidad de la polis en la educación de las m ujeres cuyos
deberes son los de “am as de casa” . De aquí son rem olcados por Vives junto
con los preceptos tanto de Jenofonte como de Platón sobre el gobierno de la
casa y de la República, hasta hacerlos pasar por lo que los padres de la Iglesia
— Tertuliano, Cipriano, Jerónimo, Ambrosio, Agustín y Fulgencio— estable­
cieron respecto a las vírgenes y viudas cristianas. Vives, en efecto, hace una
larga lista de m ujeres que fueron a la vez santas y doctas. Sin em bargo,
advierte:
El tiempo que ha de estudiar yo no lo determino ni en el varón ni en la hembra,
con la salvedad de que es más razonable que el varón se pertreche con mayores
y más variados conocimientos, que luego habrán de ser de harto provecho a sí y
a la República.73
Así pues, el refranero español del siglo XVI refleja la tradición, arraigada
en España, de cómo debe ser educada una m ujer cristiana. Entre los elem entos
m encionados por Vives que parecen form ar parte de una doctrina cristiana
72.
73.
102
Por ejemplo en un refranero de una familia de Guanajuato de ascendenciaespafíolaTeresa Betancourt
encontró algunos de estos viejos refranes. Véase el capítulo siguiente.
Juan Luis Vives, Obras Completas, 2 volúmenes, Ed. Aguilar, Madrid, 1943. Traducción de Lorenzo
Riber. Véase vol. I, págs. 999 y siguientes.
¿Q ué es
un refrán ?
sobre la educación de la m ujer están: a la m ujer le compete el gobierno de la
casa, al varón el gobierno de la república; el saber no se contrapone con la
santidad, al contrario. Vives decía: “aprenderá, pues, la m uchacha, al mismo
tiempo que las letras, a traer en sus manos la lana y el lino [...] Pero a mí no
me agrada que la m ujer ignore aquellas artes en que se ocupan las m anos” .74
El aprender m úsica en los conventos form aba parte del cultivo de las artes en
que se ocupan las manos.
Que esta concepción llega a estas tierras americanas lo muestra muy bien
el caso de la célebre poetisa m exicana del siglo XVII, Sor Juana Inés de la
Cruz, la D écim a M usa, en el cúmulo de problem as que enfrenta con su
director espiritual, el jesuíta zacatecano, Antonio Núñez de M iranda, perso­
naje poderoso en casi el último cuarto de ese siglo.75Núñez tenía una idea muy
clarad elo q u e una m ujer cristianay m onja debe y le basta saber para salvarse.
Muy al estilo de Vives, convierte su deseo en ley:
D eseo mucho [...] que leáis ventajosamente el romance y el latín; que labréis y
bordéis con todo aseo; que aprendáis perfectamente la música y, si el Señor os
diere voz, cantéis y toquéis todos los géneros de instrumentos que pudiereis [...]
y, finalmente, adquiráis todas las buenas obras y talentos que podáis.76
Sin em bargo esta sabiduría monjil tenía, en la mente de Núñez de
M iranda tantas restricciones como las había tenido la educación fem enina
propuesta por Vives. La idea que Núñez tenía de la literatura no era muy
diferente a la del valenciano. Así puede amonestar a sus religiosas:
N i por el pensamiento os pase leer comedias, que son la peste de la juventud y
landre de la honestidad [...] N o habéis de leer ni tener ni sufrir en vuestra celda
libros profanos de comedias, novelas ni otro amatorio alguno, sino todos han de
ser sagrados, com puestos y modestos [...] ¿Cómo pensará en la Pasión de Cristo,
en la Pureza de su Madre, en la eternidad de la otra vida, una cabeza llena de
locuras de Don Belianís [...], o las torpes ternuras de Angélica y Medoro [...], o
las volantes delicias de las fábulas, Venus, Marte, etc.?77
74.
75.
76.
O p. c it., pág. 992 y sigs.
Véase para esto, nuestro libro E s tu d io s s o r ju a n ia n o s , Morelia, Instituto Michoacano de Cultura, 1988.
D is tr ib u c ió n d e la s o b r a s o r d in a r ia s y e x tr a o r d in a r ia s d e l d ía p a r a h a z e r la s c o n fo r m e s a l e s ta d o d e
la s s e ñ o r a s r e li g io s a s [...]. Se trata de uno de los muchos libros escritos por Núñez de Miranda. Fue
publicado postumamente en 1712. Citado por A. Alatorre, “La Carta de Sor Juanaal padre Núñez”, en
N u e v a R e v is ta d e F ilo lo g ía H is p á n ic a , México, El Colegio de México, tomo XXXV, Núm. 2,
1987, p. 613.
77.
D is tr ib u c ió n d e la s o b r a s d e l d ía , en A. Alatorre, “La C a r ta de Sor Juana al padre Núñez”, en N u e v a
R e v is ta d e F ilo lo g ía H is p á n ic a , México, El Colegio de M éxico, tomo XXXV, Núm. 2,1987. p, 6 15.
103
E l hablar lapidario
La m ujer cristiana y, con más razón, la religiosa — según esta tradición
esbozada por Vives y convertida en ley monj i1por Núñez— debe estud iar sólo
las cosas que su condición de m ujer le requieren: hábil de m anos, la religiosa
debe saber hilar y tejer, tocar instrumentos m usicales y, en general, cualquier
cosa de tipo m anual y práctica. En cuanto a lecturas debe restringirse sólo a
aquellas que le son útiles para el gobierno del hogar— en el caso de la m ujer
casada— o las lecturas de edificación espiritual para las m onjas. N ada más.
Como decía, el refranero conservó toda esta m anera de pensaren los refranes
“m ujer que...” y luego en los refranes “ la que...” .
De las estructuras parem iológicas “m ujer que...” y “ la m ujer que...”
es más antigua la prim era. Su idea de m ujeres aún muy tradicional, al estilo
de la m ujer que tiene en m ente Vives. He aquí algunos de los refranes “m ujer
que...” conservados por el refranero m exicano: “ m ujer que buen pedo suelta
desenvuelta” ; “m ujer que con curas trata poco am or y m ucha reata” ; “m ujer
que con m uchos casa a pocos agrada” ; “m ujer que no em peña cargarla de
leña” ; “m ujer que puede su cuerpo vende” ; “m ujer que no huele a nada es
la m ejor perfum ada” ; “m ujer que no es laboriosa o puta o golosa” ; “ m ujer
que a la ventaja se pone a cada rato venderse quiere barato” ; “ m ujer que sabe
latín ni encuentra m arido ni tiene buen fin” ; “m ujer que viste de seda en su
casa se queda” .
Por lo dem ás, en el refranero m exicano está bien representada la
estructura “ la m ujer que...” . He aquí algunos ejem plos: “ la m ujer que fue
tinaja se convierte en tapadera” ; “ la m ujer que m ucho hila poco m ira” ; “ la
m ujer que te quiere no dirá lo que en ti viere” ; “ la m ujer que es buena plata
es que m ucho suena” .
N o es difícil m ostrar cuán extendidos están en toda la tradición
parem iológica indoeuropea los esquem as parem iológicos “el que...” y “ la
que...” . Por principio de cuentas, los aforism os legales em pezaban, en latín,
precisam ente por los relativos qui... y quae... tanto fem enino como, sobre
todo, el plural neutro. M uchos de ellos, como se dirá m ás adelante, se
convirtieron, andando el tiem po, en refranes que hoy form an parte de nuestro
acervo: qui tacet, consentiré videtur, por ejem plo, se convirtió en nuestro
refrán “el que cal la, otorga” . El lector podrá constatar la abundante presencia
de estas form as con sólo consultar algún refranero latino.78 Prácticam ente
78.
104
Para el caso, cito el de Víctor José Herrero LLorente, D ic c io n a r io d e e x p r e s io n e s y f r a s e s la tin a s ,
Gredos, Madrid, 1985, pp. 307-329. Véase, además, los “proverbios y locuciones latinas” en el
D ic c io n a r io d e a fo r is m o s, p r o v e r b i o s y r e fra n e s , quinta edición, Barcelona, Sintes, 1982, pp. 691-894.
¿Q ué
e s
un refrán ?
todos los refraneros rom ánicos conservan la estructura parem iológica “el
que...” en sus diferentes formas. Por ejem plo, qui donne á l ’Eglise dom e á
Dieu; qui trop embrasse mal étreint; qui paie mes dettes s ’enrichit; qui aime
bien chátie bien; qui veut lafin veut les moyens.19En general, se puede decir
que esta estructura con otras que empiezan por un m odificador circunstancial
forman parte de las estructuras casuísticas que, como se ha dicho, son
com partidas por refranes y leyes.
La estructura parem iológica de “que” es, desde luego, una de las
estructuras parem iológicas más comunes en todas las lenguas imdoeuropeas,
al menos. Se trata, de hecho, de un grupo de estructuras parem iológicas
consistentes en una expresión de relativo que funciona como introducción al
refrán. Las estructuras en cuestión son: “art. + que”, “pre. + art. + que” ,
“art. + N + que” , “N + que”, “quien”, etc. Sem ánticam ente este tipo de
refranes expresan cierto grado de condicionalidad: como decía, son un caso
particular de form ulaciones parem iológicas casuísticas. La protasis en ellos
funciona, de hecho, como una condición que, si se cumple, 1leva aparejada una
sentencia. Su estructura lógica es, entonces, la de un caso particular que
remite a una ley universal. Están constituidos, como puede verse, por textos
binarios en cuya prim era parte del hem istiquio, la protasis, se indica la
circunstancia; en la segunda, en cambio, la sanción: “el que es gallo (protasis)
dondequiera canta” (apódosis).
Como decíam os, se trata de una extensa fami 1ia parem iológica muy bien
representada en nuestro acervo; tanto, que constituye, en muchos sentidos,
una estructura paradigm ática de la categoría refrán. En realidad, esta estruc­
tura parem iológica se caracteriza sintácticamente por reflejar las sentencias y
aforismos latinos que em pezaban con qui, quae, quod en cualquiera de sus
flexiones. El derecho, como señalamos, se alimentó de sentencias de esa
índole: quod legislator voluit, dixit, quod noluit, tacuit (lo que el legislador
quiso decir, lo dijo, lo que no, lo calló); qui iure suo utitur, nemini facit
injuriam (el que está en su derecho no ofende a nadie).
A las estructuras “que”, arriba m encionadas, es posible agregar, de
hecho, la estructura indirecta que, como las directas m encionadas, hacen las
veces de introducción del refrán. Me refiero a la estructura “prep. + art. +
que” que proviene de form as pronom inales flexionadas como “al que...” ,
que viene del dativo latino cui..., “de lo que...”, que viene del latino
cujus...,Qte.
79.
Cfr.
P ie r r e d e s R u i s s e a u x ,
Dictionnaire des proverbes québécois, op.
c it.
105
E l hablar lapidario
Com o se ve, estrictam ente hablando, la estructura m orfológica
“artículo + que” esconde, estructuras parem iológicas distintas. Por un lado,
están las frases declarativas del tipo: “el que nunca pastor siem pre borrego” ,
“el que padece de am or hasta con las piedras habla” , etc. Por otro, están los
refranes que aunque tienen la estructura “artículo + que + subj.” tienen más
bien un sentido didáctico y, a veces, parenético.
El
El
El
El
que
que
que
que
quiera ser buen charro, poco plato y menos jarro.
tenga cola de zacate que no se arrim e a la lumbre.
no quiera em polvarse que no se meta en la era.
tenga sus gallinas que las cuide del coyote.
A diferencia de los anteriores, de índole declarativa, esta categoría de
refranes consta de verbos en subjuntivo tanto en protasis com o en apódosis.
El carácter conm inativo de esta estructura aparece bien, por ejem plo, en la
apódosis introducida por “que + subjuntivo” . La apódosis, “que las cui­
de..” , no es una declaración constatativa sino una orden que, en el contexto,
suena a am enaza. Y evidencia, adem ás, una característica del refranero
m exicano en relación al refranero español: los refranes de nuestro acervo
parecen adoptar la estructura de los refranes españoles, una estructura
reconocida como típicam ente parem iológica, transform ándola, sin em bargo,
por la incrustación de un m odo mental que, en conjunto, le da el m encionado
aire conm inativo o, en el peor de los casos, parenético. No vam os a analizar
aquí, desde luego, todos los paradigm as parem iológicos de nuestro acervo,
pero hem os de decir al lector, por lo pronto, que esta estructura parem iológica
es muy versátil y que adopta otras form as presentes en nuestro acervo. Cabe
decir que en el refranero de Correas prevalecen las apódosis declarativas.
Em pero, si asum im os el refranero de Correas como paradigm a de la parem io­
logía peninsular, parece deducirse de él que la estructura parem iológica que
nos ocupa proviene de los refranes introducidos por “quien” . La razón es
evidente: en el habla popular “quien” equivale, sim plem ente, a “el que”
derivados ambos, como se sabe, del pronom bre latino quisP 8
0
80.
106
En relación a la historia de “quien" don Vicente García de Diego en su Gramática histórica española
(Gredos. 1970. pp. 102 y s.) dice: "Este procede del acusativo quem del interrogativo nominativo qui.
Por su intensidad expresiva quem no perdió lam como las demás voces y dio fonéticamente quien en
castellano y quen en gall, quem en port.."
¿Q ué es
un refrán ?
Como se sabe, el artículo castellano proviene del exagerado uso, por el
latín vulgar, de expresiones deicniti vas en torno a los pronom bres dem ostra­
tivos. El castellano, en efecto, asumió como artículo determ inante el latino
elle como sujeto e illu para los demás casos.81 De la com binación deicniti vorelativa resultó la expresión pronominal com puesta “el que” . Por lo demás,
como decía, el uso deicnitivo exagerado es una de las características del latín
vulgar. En resum idas cuentas, pues, “quien” es más antiguo que el com pues­
to “el que” . Correas trae cerca de quinientos refranes introducidos por
“quien” . De hecho “quien” sigue teniendo un sabor cultista m ientras que
parece m ás popular el uso de “el que” . En todo caso, la parem iología
española prefiere descansar en “quien” en tanto que la m exicana prefiere “el
que” . Así, m ientras que el refranero de Correas dice, por ejem plo” “quien
madruga Dios le ayuda”, el refranero m exicano prefiere decir “al que
madruga Dios le ayuda” . En general se puede señalar una tendencia en los
hablantes hispanoam ericanos a substituir “quien” por “que” .82
Rubio trae sólo 41 refranes con “quien” . En general, parece evidente
que en el sentido parem iológico de los refranes “quien” se desliza un matiz
universal izante. En los refranes “quien” , en efecto, parece estar más vigente
la lapidariedad parem iológica de que aquí nos ocupamos. El simple empleo
de “quien” en vez de “el que” hace que el refrán asuma una expresión más
com prim ida y, desde luego, m ás parecida a una ley universal absoluta y por
encim a de cualquier excepción: “quien bien ama nunca olvida” . Empero, en
el refranero m exicano se encuentran varios casos en que el refrán se vale de
las dos form as; para la praxis lingüística m exicana, como ya se dijo, “quien”
equivale sim plem ente a “el que” y “ la que”, y viceversa. Como es evidente,
la ventaja está a favor de “quien” por esta polivalencia formal.
Por tanto, nuestros refranes “el que...” con las variantes que acabam os
de m encionar, están directam ente relacionados no sólo con el paradigm a
parem iológico hebreo ‘ishl’ishah, m encionado por Alonso, sino con toda la
tradición parem iológica jurídica de la que hemos hablado. Es fácil ver la
intercam biabilidad entre la estructura “hombre + adjetivo” y “el que es +
adjetivo” . Por otro lado, la m ism a form a parem iológica ‘ish/’ishah ha
aportado directam ente su caudal al refranero español y, a través de él, al
81.
82.
Cfr. García de Diego, op. cit., p. 211.
Charles E., Kany en su Sintaxis hispanoamericana (Gredos, Madrid, 1976, p. 166 y s.) da varios
ejemplos de la substitución, en el habla latinoamericana, por “que” de algunas de las expresiones con
“quien”: por ejemplo “a quien”.
107
E l hablar lapidario
m exicano. Para convencerse, bastaría con ver ya el vocabulario de Correas,
ya el refranero de Rubio. Hay que notar que los refranes bíblicos de la
estructura ‘ishPishah son pasados al latín por San Jerónim o m ediante la
estructura latina “v/r + adj.". Por ejem plo: vir iracundusprovocat rixas, vir
impius fodit malum ,83
Igualm ente importante es la estructura parem iológica “más vale...”
que, cuyo alcance como paradigm a parem iológico es tan vasto o más que la
anterior. Luis A lonso Schókel,84 llama a los refranes de este grupo, refranes
de “valoración com parativa” e incluye los refranes “más vale...” en los otros
tipos de com paración parem iológica de la Biblia. Ya se sabe que, al fin de
cuentas, todo refrán implica, a su m odo, una com paración. En efecto, como
dice Alonso,
La valoración comparativa es uno de los temas favoritos de los refranes. El hebreo
suele emplear la fórmula tob min, el castellano prefiere “más vale [...]” ... La
comparación es muy frecuente en los refranes populares. Lo m ism o que las
laboriosas hormigas enseñan diligencia al perezoso, la comparación ofrece su
lección para algún comportamiento en la vida. O bien valoramos un comporta­
miento poniéndolo en paralelo con otro ejem plo.85
El refrán de nuestro corpus “ más vale paso que dure y no trote que
canse” , por ejem plo, es una de estas valoraciones com parativas como, en
general, nuestros refranes “ más vale” que, en efecto, establecen una explícita
com paración entre dos axiologías de las cuales la inferior, de acuerdo con el
refrán, es superior en apariencia. Los refranes “más vale” son, una form a de
refrán consejo ya que discursivam ente un refrán “más vale” es, a su m odo,
un consejo: se les podría 1lamar consejos contrasti vos. Esta forma paremiológica,
por tanto, se origina en los m ism os medios que dan origen al consejo. Su
am biente vital es muy parecido al del refrán anterior.
La contrastación es principalm ente una estructura, pero tam bién puede
ser considerada dentro de las form as parem iológicas universales. Desde
luego, entre las estructuras parem iológicas antiguas e im portantes, hay que
m encionar, sin duda, la de los refranes que descansan lógica y form alm ente
83.
84.
85.
108
Estas estructuras han sido discutidas en nuestro libro Por el refranero mexicano, Monterrey, Fac. de Fil.
y Letras de la UANL. 1988. pp. 31 y ss.
“Proverbios hebreos y refranero castellano”, en La traducción bíblica , op. cit., p. 104.
Ibid. pp. 105 y s.
/.QUÉ ES UN REFRÁN?
en una com paración explícita del tipo “es m ejor A que B”, “más vale A que
B ”, “vale m ás A que B ” , “A es m ejor que B ”, etc. La parem iología, además,
debe determ inar las equivalencias y diferencias entre las significaciones de
cada una de esas fórm ulas. Por ejemplo, el refranero m exicano pone de
m anifiesto que no se da el m ism o tipo de significación en los refranes “más
vale A que B ” que en los refranes “vale más A que B” .86
En el prim er caso se trata, simplemente, de los muy tradicionales refranes
“más vale” . Se trata de una com paración explícita en donde se opta por la
prim era de dos axiologías perfectam ente paralelas. Por lo que hace a la
estructura “vale m ás”, cabe decir que el refranero m exicano desarrolla a
partir de ella dos tipos muy distintos de refranes. En el primero y más frecuente
“vale m ás A que B ” es equivalente, sin más, a la estructura “más vale A que
B” . Es decir, aquí el orden de los factores no altera el producto.
Pero en el refranero mexicano hay refranes en que sí lo hace. Por ejemplo:
“vale más el collar que el perro” , “vale más el forro que la pelota” . La
m ordacidad que este tipo de expresiones parem iológicas encierran se pierde,
sim plem ente, si en vez del “vale m ás” se pone “más vale” . La frase, de ser
exclam ativa y satírica, se convierte en una sentencia gnóm ica de tono serio y
con un sentido totalm ente distinto.
Este tipo de refranes consta, por lo general, de tres elementos: la fórm ula
de com paración, expresada por la frase “más vale...”, “es m ejor...”, etc.; y
los dos térm inos de la com paración. La fórm ula de com paración no siem pre
es dada por el verbo “valer” o sus equivalentes: a veces se constituye
m ediante el adverbio “m ás” m odificando directam ente al verbo. Así: “más
m anda...”, “m ás tiran...”, “más m atan...” . Los térm inos de com paración,
en cambio, suelen ser de dos tipos en el refranero m exicano según que se
comparen objetos o acciones. En el prim er caso, tenem os lo que podríam os
denom inar la com paración nom inal; en el segundo, la verbal.
Los tipos de refranes com parativos presentes en el refranero m exicano
son tres. Un prim er grupo com para objetos o situaciones y abarcan dos
estructuras: a) la prim era es la tradicional “más vale a que b” en donde a y
b son sustantivos y denotan, por tanto, la com paración entre dos objetos o
situaciones: “m ás vale m aña que fuerza”, “más vale un mal arreglo que un
buen pleito” ; “m ás vale salud que dinero” , b) La segunda estructura de estos
86.
Eso aparecerá, más adelante de manera clara tanto en la clasificación estructural que haremos de
nuestro corpus , com o en los posteriores análisis estilísticos de este tipo de refranes contrastivos.
109
E l hablar lapidario
refranes no em piezan por la fórm ula “más vale...” sino que el verbo “valer”
es substituido por otro verbo de m anera que los refranes de este grupo adoptan
la estructura “m ás + verbo...”, por ejem plo: “m ás tiran tetas que carretas”,
“m ás m anda el oro que el rey”, “más m atan cenas que guerras” . Se trata de
dos acciones de la m ism a índole llevadas a cabo por distintos actores, c) Hay
un tercer grupo parecido al anterior sólo en el hecho de que los objetos que se
com paran son acciones situacionales contrapuestas; se trata de refranes cuyo
objeto de com paración son, por tanto, verbos: “m ás vale burro que arrear que
no carga que cargar” , “más vale rodear que rodar” . En los refraneros
españoles actuales aún tenem os refranes “m ás vale...” : “m ás vale mal
acuerdo, que buen pleito” ; “más vale rico labrador, que m arqués pobretón” ;
“m ás dura una taza vieja que una nueva” .87He aquí algunos de los refranes
“m ás vale” del refranero m exicano presentes en nuestro corpus :
M ás vale agua de cielo que todo el riego.
M ás vale atole con risas que chocolate con lágrimas.
M ás vale bien com ido que bien vestido.
M ás vale dar un grito a tiem po que cien después.
M ás vale llorarlas m uertas y no en ajeno poder.
M ás vale m alo por conocido que bueno por conocer.
M ás vale poco pecar que m ucho confesar.
M ás vale quedar hoy con ganas, que estar enferm o m añana.
M ás vale m uchos pocos que pocos m uchos.
M ás vale un hecho que cien palabras.
M ás vale m aña que fuerza.
M ás vale m earse de gusto que de susto.
M ás vale guajito tengo que acocote tendré.
M ás vale bien quedada que mal casada.
M ás vale burro que arrear que no carga que cargar.
M ás vale gotera que chorrera.88
M ás vale causar tem or que lástima.
M ás vale llegar horas antes que m inutos después.
M ás vale el diablo por viejo que por diablo.
M ás vale estar mal sentado que mal parado.
87.
88.
no
Miguel Tirado Zarco, Refranes, Ciudad Real. Ferea Ediciones, 1987, p. 134.
Una variante dice: “más vale tener gotera que tener chorrera”.
/.Qué
es un refrán ?
Más vale ser arriero que borrico.
Más vale una abeja que mil moscas.
Más vale oler a untó que a difunto.
Más vale pura tortilla, que hambre pura.
Más vale paso que dure y no trote que canse.
Más vale paso que dure y no que apresure.
Más vale payo parado, que payo aplastado.
Más vale petate honrado que colchón recrim inado.
Más vale poco y bueno que mucho y malo.
Más vale ser un picaro bien vestido, que un hom bre de bien harapiento.
Más vale solo que mal acompañado.
Más vale tarde que nunca.
Más vale tierra en cuerpo que cuerpo en tierra.
M ás vale una colorada que cien descoloridas.
M ás vale una vez colorado que cien descolorido.
M ás vale una hora de tarde que un minuto de silencio.
Más vale un carajo a tiem po que cien m entadas después.
Más vale un mal arreglo que un buen pleito.
M ás vale ver la cara al juez y no al sepulturero.
Más vale un tom a que dos te daré.
Más vale querer a un perro y no a una ingrata m ujer.89
Más vale prevenir que lamentar.
Más vale rato de sol que cuarterón de jabón.
M ás vale ser perro de rico que santo de pobre.
Más vale perro vivo que león muerto.
Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
M ás vale Tianguistengo que tianguistuve.
Más vale que digan “aquí corrió” , y no “aquí m urió” .
M ás vale m orir parado que vivir de rodillas.90
M ás vale tratar con picaros que con pendejos.
Más vale tuerta que ciega.
M ás vale rodear que rodar.
M ás vale llegar a tiem po que ser invitado.
M ás vale ser m ujer pública que hom bre público.
89.
90.
La versión española de este refrán "grega: “pues éste cuida la casa y ella la echa a perder”.
Una variante dice: “más vale morir de pie que vivir de rodillas”.
111
E l hablar
lapidario
M ás vale pájaro en m ano que un ciento volando.91
Más valía estar m uerto aquí, que vivo en Tlacotalpan.
Esta estructura parem iológica tam bién es transcultural si no es que nos
hallam os ante uno de los universales parem iológicos. Corresponde, por
ejem plo, al hebreo tob min..., como se dijo, al latín melius est o melior est, al
francés vautmieux o il vaut mieux o al alem án besser.... Por ejem plo: melius
est abundare quam deficire (más vale que sobre y no que falte), melior est
vicinus iuxta, quamfraterprocul (más vale vecino cerca que herm ano lejos),
meliora sunt vulnera diligentis quamfraudulenta oscula odientis (más valen
las heridas del am or que los besos del odio); vaut mieux avoir dixfilies que
dix mille; il vaut mieux rire que pleurer; besser ein Spate in der Hand ais eine
Taube a u f dem Dach.
Si atendiéram os no a la estructura sino a la forma, nos encontraríam os
con más profundos y universales paradigm as parem iológicos. Ya discutim os
m ás arriba las distintas acepciones que la palabra “form a” tiene en las
actuales ciencias dei lenguaje. Cuando aquí hablam os de “form a” nos
referim os a la organización textual dependiente de la función: una “form a”
se configura por el hecho funcional de que el texto en cuestión sea un consejo,
una orden, una súplica, una exclam ación, una sentencia, para no hablar más
que de algunas de las form as m ás sim ples.92 Pues bien, una de las estructuras
parem iológicas más extendidas culturalmente adoptan una form a que podría­
mos llamar parenética y que incl uye tanto a los consejos, com o a los m andatos
o las prohibiciones. Son los enunciados que J. L. Austin llama, com o hemos
señalado, “perform ativos” . Luis Alonso Schókel los encuentra en la Biblia:
El refrán es com o un consejo que a veces se viste de mandato; por esto le oím os
manejar los imperativos del mandato y la prohibición. Cuando en la segunda
mitad dice los resultados de su consejo, se puede leer casi com o una condicional:
91.
92.
112
Un refrán alburesco veracruzano, que puede considerarse como una variante de este célebre refrán, dice:
“Más vale pájaro en mano que un siento rico".
No vamos a retomar aquí la cuestión, ya mencionada, de cuántas y cuáles son las “formas sim ples”, al
estilo de Jolles; asumimos por “forma simple" simplemente la que no incluye dentro de sí una “forma
simple". Una carta, por ejemplo, es indudablemente una forma textual en la medida en que está
configurada por una función. Sin embargo, en una carta puede haber consejos, exclamaciones,
cuestionamientos. relatos, descripciones: una carta, pues, es una forma que puede ser simple o compuesta.
A la “manera de decir" de un refrán la llamamos “conformación”. La “conformación” incluye, por
tanto, tanto las “formas" como “estructuras” y demás “configuraciones” de que consta esa “manera
de decir".
/.Qué
es un refrán ?
Haz esto [...] y te sucederá aquello = Si haces esto [...] te sucederá aquello. Otras
veces la segunda parte introduce una modalidad de la acción [...] Aún más
frecuentes son las formas negativas, com o previniendo con la propia experiencia
al que aún no la tiene[...] El Eclesiástico (= Jesús Ben Sira) compone series
enteras de prohibiciones, explicadas o motivadas, por ejemplo, capítulos 7 y 8;
fuera de ellos, la forma “no hagas...” es una de sus favoritas. Hay una variante
castellana que consiste en juntar dos prohibiciones para crear un efecto inespe­
rado, com o emparentando individuos de familias lejanas; en tales casos el refrán
castellano prefiere la negación “ni[...j ni[...]”, que sujeta con más fuerza las dos
piezas.93
Estos m oldes parem iológicos bíblicos educaron, pues, las hablas euro­
peas y sirvieron de huellas para que sobre ellas se calcaran las conformaciones
sapienciales del vulgo. Cuando aquí hablamos de refrán m exicano, por tanto,
con la intención de docum entar el discurso lapidario hay que tener en cuenta
que esas m atrices parem iológicas son viejos m oldes que hollaron muchos
otros pies. Entre los refranes de nuestro corpus, he aquí algunos ejem plos de
refranes parenéticos:
Agua que no has de beber, déjala correr.
Agua que no has de beber, no la pongas a hervir.
Al caballo palpado, nunca lo m ontes confiado.
Al que tu casa sustenta dale siem pre la contenta.
Al que te quiere com er alm uérzale tú primero.
N unca juzgues mal de un año m ientras no pase diciembre.
N unca engordes puerco chico/porque se le va en crecer, /ni le hagas
favor a un rico/que no lo ha de agradecer.
N unca dejes cam ino por vereda.
N unca preguntes lo que no te importa.
N unca cantes cuando pierdas, que ya llegará tu día.
A estos refranes perform ativos hay que asim ilar una gran cantidad de
refranes que, en un estilo altam ente lapidario, form aron parte de las tradicio­
nes parem iológicas hispánicas desde muy temprano. Adoptan la estructura de
un recetario bajo el esquem a m al-rem edio del tipo “para esto... esto” o su
gemela “a esto... esto” . He aquí un par de ejem plos de nuestro acervo:
93.
L a tr a d u c c ió n b í b lic a , op. c it.,
pp. 102 y ss.
113
E l hablar lapidario
A buena hambre, gordas duras.
A buen tragón, buen taco.
A cam a corta, encoger las piernas.94
A cam ino largo, paso corto.
A cazador nuevo, perro viejo.
A cena de vino, desayuno de agua.
Para un buen burro, un indio; para un indio, un fraile.
Para un gavilán liviano, un tuvisi m adrugador.95
Para uno que m adruga, otro que no se acueste.
Para una buena hambre, una buena tortilla.
El carácter transcultural de nuestro acervo se m uestra, tam bién, en las
m uchas deudas que tiene contraídas, por obvias razones de ascendencia
lingüística, con la cultura latina. Una simple mención a los refranes de nuestro
acervo que son de origen latino nos persuadiría enseguida que, en efecto, el
fenóm eno que afrontam os tiene alcances más generales. De allí provienen, en
efecto, refranes com o: “am or con am or se paga” (amor amore complectatur),
“ m ás vale que sobre y no que falte” (melius est abundare quam deficere),
“quien bien te quiere te hará llorar” (qui bene amat bene castigat), “más vale
tarde que nunca”, “nadie da lo que no tiene” , “el que escribe lee dos veces”,
“del plato a la boca se cae la sopa” . A san Jerónim o se suele atribuir el origen
de nuestro popular refrán “a caballo regalado no se le m ira el diente” que en
latín decía noli equi dentes inspicere donad o bien “el am or todo lo vence” .
De hecho, san Jerónim o era muy aficionado a regar sus textos con sentencias,
dichos y adagios de la más variada índole. M uestra de ello son sus Cartas.96
Algunos de sus dichos, como se ha visto, han pasado directam ente a
enriquecer nuestro acervo, otros han encontrado su expresión en los referentes
de la cultura m exicana. Así, la célebre carta 57 a Pam aquio, verdadera teoría
jeronim iana de la traducción, está salpicada, aquí y allá, de m áxim as,
sentencias, adagios y refranes del tipo de: “ sólo sé que no sé” (scio quod
nescio), el socrático “conócete a ti m ism o” es transform ado por Jerónim o en
te ipsum intellige, “m andar bueyes al gim nasio es perder aceite y dinero”
94.
95.
96.
114
El refrán español que dio origen a este refrán dice: “a cama chica, échate en medio".
Así lo registrad profesor Higinio Vázquez Santa Ana, Jiquilpan y sus prohombres, M éxico, Botas,
1 9 3 4 ,p. 171.
Cartas de San Jerónimo, Introducción, versión y notas por Daniel Ruiz Bueno, dos tomos, Madrid,
BAC, 1962.
¿Q ué
es un refrán ?
(ioleum perditet inpensas qui bouem mittit ad ceroma) que, mutatis mutandis,
es ni más ni menos, nuestro “ lavar puercos con jabón es perder tiem po y
ja b ó n ” .
Desde luego, es la cultura latina97. en su total idad, una de las fuentes más
abundantes y variadas del acervo parem iológico mexicano. Sin la pretensión
de ser exhaustivo, m enciono, a guisa de ejemplo, algunos de los refranes que
nos llegaron o de ámbitos latinos o en indumentaria latina. “La voz del pueblo
es la voz de D ios” {voxpopuli vox Dei) proviene de una carta de Alcuino a
Carlomagno; “di m entira y sacarás verdad” de Quinto Curcio. Sin embargo,
también circuló un contrarrefrán que no llegó a nuestro refranero y que dice
exactamente lo contrario: voxpopuli, voxdiaboli (“la vozdel puebloes la voz
del diablo”). “ El que persevera alcanza” ( vincit qui patitur). “Tanto peca
el que m ata la vaca como el que le detiene la pata ” {Utique suntfures etqui
accipit et qui furatur)] “el trabajo lo vence todo” {labor omnia vincit); “ la
paciencia todo lo alcanza” {patientia vincit omnia)] “el amor es ciego”
{amor cae cus).
Hay otros universales parem iológicos o cuasi-universales de índole
discursiva. Me refiero a una serie de rasgos parem iológicos que hemos ido
estableciendo aquí y que forman parte del funcionamiento discursivo lapida­
rio. Se trata tam bién de paradigm as parem iológicos: los refranes de todas las
culturas se comportan discursivamente siempre como textos gnómicos. Entre
sus rasgos distintivos, m enciono, a guisa de ejemplo, tanto la parasiticidad
como la sentencialidad, de las que hemos hablado anteriormente. Esto plantea
el problem a que, desde luego, no discutiremos aquí, expresado en la pregunta
¿de qué consta un paradigm a parem iológico? En lo que antecede hemos
intentado m ostrar cómo algunas estructuras y formas de refranes constituyen
moldes tradicionales típicos del género que aún suelen revestir los refranes en
los actuales sistem as parem iológicos, al menos los indoeuropeos y el hebreo
bíblico que han servido de matriz, por distintas razones, a nuestro sistema
textual. Ello bastaría para m ostrar que al menos algunos de los rasgos del
discurso lapidario obtenidos del análisis del corpus de refranes m exicanos,
tienen un alcance transcultural y su vigencia abarca al menos los tipos
lingüísticos indoeuropeos. Sin embargo, al encontrarnos con refranes que aún
siéndolo no siguen los moldes tradicionales, anteriorm ente m encionados,
97.
Para el acervo paremiológico que nos llegó a través del latín, puede verse la ya citada recolección de
Víctor-José Herrero Llórente. D ic c io n a r io d e e x p r e s io n e s y f r a s e s la tin a s . Madrid, Gredos, 1985.
115
E l hablar
lapidario
llegam os a la conclusión de que es la función del refrán la propiam ente
portadora de los rasgos parem iológicos distintivos.
Ya hemos señalado, sin embargo, que el hábito no hace al m onje y que,
por tanto, no basta con que un texto tenga la conform ación de un refrán para
que lo sea. Debe desem peñar tam bién, textualm ente, la función de refrán que
es, principalm ente, de tipo discursivo. N ada raro, entonces, que, pese a que
el refrán sea, como se ha dicho, un tipo textual tradicional, esté dotado de un
alto grado de creatividad en cuanto a sus form as y estructuras: es susceptible,
por ello, de buscar nuevas expresiones aunque las funciones sigan siendo las
m ism as. Parecería, en efecto, que las constantes parem iológicas, desde el
punto de vista de los rasgos distintivos del refrán, no se identifican, necesaria­
m ente, sólo con las estructuras o form as que adopte. Señalarlas, sin em bargo,
contribuye a m ostrar que los textos de nuestro corpus están cifrados en un
estilo y en una indum entaria textual de índole cuasi-universal: laotra parte, la
de las funciones discursivas del refrán m exicano, en parte ya señaladas, serán
objeto de reflexiones ulteriores más detalladas. Los indicios aquí m ostrados
apuntan, por lo menos, hacia la existencia de una serie de características
parem iológicas estructo-form ales de tipo génerico que son com partidas por
los textos de nuestro corpus.
Por lo dem ás, que no estam os ante conform aciones caseras nos lo
m uestra cualquier recopilación transcultural de refranes. M enciono, a guisa
de ejem plos, los ya citados Dictionnaire de Proverbes et Dictonsy Diccio­
nario de aforismos, proverbios y refranes. El primero vierte al francés, bajo
el título de “ Proverbes du monde ” no sólo refranes de la fam ilia indoeuropea
sino de otras doce fam ilias lingüísticas. El segundo, en cam bio, recoge las
versiones de alguno de los más tradicionales refranes hispánicos en lenguas
como portugués, francés, italiano, inglés, alemán o latín cuya sim ple consulta
m uestra hasta donde hay patrones parem iológicos que al menos alcanzan a los
sistemas textuales pertenecientes a un mismo tipo lingüístico. Por ejem plo, el
refrán “caballo que vuela no quiere espuela”, presente en nuestro acervo,
tiene sus equivalentes en las diferentes lenguas arriba m encionadas de la
siguiente manera:
Portugués: Cavalo que voa nao quer espora
Francés: Cheval bon et trottier, d ’éperon n ’a métier
Italiano: Caval che corre, non ha bisogno di sprone
Inglés: A willing horse must not be whipped
¿Q ué es
un refrán ?
Alemán: Williges Pferdsolí man nicht spornen
Latín: Strenuos equos non esse opere defatigandos.98
No sería difícil, a partir de corpus translingüísticos, esbozar caracterís­
ticas generales del género parem iológico del tipo de las siguientes: las
proposiciones de los refranes son o generales o generalizables, lo cual se
indica en lenguas como el español o el francés por el empleo de artículos
definidos: “aunque la m ona se vista de seda, mona se queda” ; Aínda que
vistas a mona de seda, mona se queda (portugués); Le singe est toujours
singe, et fút-il déguisé en prince (francés); La scimmia é sempre scimmia,
ancovestitadiseta(ita\\ano);Anape ’san ape, avarlet 's, though they be ciad
in silk or scarlet (inglés); Affen bleibet Ajfen, wenn man sie auch in Sammet
Kleidet (alem án); Simia semper simia, etsi aurea gestet insignia (latín); en
otros casos la ausencia de artículo o el uso de otros determinantes dan al refrán
el alcance general m encionado. Por otro lado, los refranes se estructuran en
torno a categorías lógicas simples como la implicación o la exclusión. El
tiempo verbal preferido de los refranes es un presente “atem poral” en tercera
persona, en los refranes constati vos, en segunda en los refranes performati vos.
Quizás, en buena lógica, hubiera parecido más necesario haber com en­
zado por buscar los rasgos específicos de lo parem iológico y ver luego si se
encontraban en los textos de nuestro corpus. Hemos, empero, seguido el
camino más transitado en las actuales ciencias del lenguaje: siguiendo
criterios m eram ente funcionales, hemos asumido como refrán todo texto que
se com porte como refrán, independ ientemente de su estructura y de su forma.
Tarea posterior es, entonces, constatar si esa estructura y esa forma responden
a esquem as que otros sistemas lingüísticos consideran como típicam ente
paremiológicos.
Sin pretender abordarel asunto, el problema se trasladaría a indagar cuál
es la función de un refrán para verificar, después, en qué medida los textos de
nuestro corpus cumplen con esa función. En nuestro caso, sin embargo, esta
cuestión de parem iología com parada es sólo tangencial. Nos basta, en efecto,
con constatar de una m anera general que los textos de nuestro acervo no se
distinguen, en general, de los refranes de otros sistemas textuales así pertenez­
can al mismo tipo lingüístico. No se requeriría, en efecto, mucha tinta para
demostrar que las m arcas parem iológicas de tipo estructo-formal que en
98.
Diccionario de aforismos..., op. cit., p. 121.
E l hablar lapidario
nuestro corpus aparecen, son fundam entalm ente las m ism as que aparecen en
las diferentes lenguas indoeuropeas.
A dem ás, esta investigación se interesa m arcadam ente en los aspectos
discursivos de los refranes, puesto que nos ocupam os del discurso lapidario,
hem os de insistir en los rasgos específicos de tipo discursivo del refrán. De allí
la respuesta afirm ativa a la pregunta ¿puede ser refrán un texto que no ha sido
acuñado en ninguno de estos m oldes ancestrales? Es el caso, por ejem plo, de
nuestro refranes exclam ativos, de los que hablarem os más adelante com o
discutirem os varias otras cosas de las aquí planteadas. Estos refranes son de
tipo acústico y corresponden a la concepción del ' ‘sonido estupendo” , " m u y
propia del espíritu barroco que impregna, por vocación, la cultura m exicana.
Por tanto, estos refranes exclam ativos presentan particularidades desde el
punto de vista sem ántico: tienen como función discursiva principal el ornato
y se conectan con el discurso m ayor en que se enclavan, sea diálogo o discurso
argum entativo, no m ediante los tradicionales conectivos de tipo entim em ático
sino de tipo acústico. Desde luego, al analizarlos más adelante, hem os de
enfatizar el carácter parásito de estos textos, sus m ecanism os de relación con
los discursos m ayores, especialm ente con el diálogo, pero tam bién con otros
tipos textuales como los discursos argum entativos o los textos cifrados en
otras estructuras, como los narrativos. Por tanto, habría que concluir que,
tam bién desde el punto de vista discursivo, los textos de nuestro corpus
pertenecen sin duda al universal paradigm a de los refranes.
En todo caso, está claro que aunque trabajam os sobre un corpus
parem iológico que podríam os llamar “ local” , sus m oldes, sus rasgos tanto
estructurales y form ales como, sobre todo, discursivos lo enclavan, por
necesidad, en los universos mucho más extensos y, en algunos casos, casi
universales del refrán: el refrán, en todas las culturas, se com porta com o tal,
independientem ente de su form a y de las estructuras que adopte. Se da el caso,
em pero, según lo hem os visto, que dadas las form as, estructuras y funciones
que caracterizan al refrán m exicano, los refranes de nuestro corpus form an
parte, por razones de género y de cu Itura, de una m ucho más ampl ia tradición
textual que dotan a los textos de nuestro corpus del rango de cuasi-universalidad suficiente para que las conclusiones que aquí establecem os en base al
refrán m exicano, tengan alcances tam bién cuasi-universales.
99.
118
Sobre laexpresión “sonido estupendo” como característica del estilo del barroco, puede verse nuestro
libro Estudios sorjuanianos, Morelia, Instituto Michoacano de Cultura, 1988, pp. 69 y ss.
IV
LA TEXTUALIDAD DE LOS REFRANEROS
R
e fr a n e r o m e x ic a n o
Por principio de cuentas, hacem os nuestra la definición que da la últim a
edic ión del Diccionario de la lengua española de la Real A cademia Españo­
la:1“colección de refranes” . Sin em bargo, para este estudio, “refranero” es
mucho más que una “colección de refranes” . Es, como verem os enseguida,
un tipo textual muy usado desde el siglo XVI en las sociedades hispanohablan­
tes tanto com o un libro de consulta sobre estas frases breves y sentenciosas,
llamadas refranes, y desde luego como un lugar de encuentro con la sabiduría
ancestral sobre las más variadas situaciones que suelen presentarse en la vida
cotidiana. Más aún. puesto que se llama refranero, fundam entalm ente, a toda
"colección de refranes", nos encontram os a lo largo de la historia de
la textualidad hispánica unos acervos de refranes con pretensiones prim arias
de tipo I¡terario: me refiero a obras como el El diálogo de la lengua. Quijote.
La Celestina. El Periquillo Sarniento. Arrieros o Las tierras flacas que
escritas prim ariam ente con fines literarios albergan, de hecho, verdaderas
"colecciones de refranes" constituyendo, por ende, verdaderos refraneros,
aunque de distinta índole.
Al térm ino "refranero", por tanto, dam os dos acepciones a partir de ese
significado fundam ental: en una prim era, designam os los refraneros-acervo
que, como decía, conform an una larga y sólida tradición com o tipo textual
autónomo aunque acuñado ya bajo el paradigm a de un diccionario, ya bajo el
modelo del libro bíblico de los Proverbios como un libro de enseñanzas
m orales.2 Ese tipo textual, el “ refranero”, ha servido, a lo largo de al m enos
E
2.
Madrid. 1992.
Para documentar la función que la cultura hispánica atribuyó en su momento a los refraneros, bastaría
con consultar los títulos de ellos en un hipotético catálogo. A nosotros nos basta un catálogo real que
aunque incom pleto desde el punto de vista de la tradición paremiológica hispánica, muestra bien la
I 19
________________________________________ E j. 11A|i 1.AR I.API DARIO
__
______
quinientos años, no sólo para alim entar el habla popular y hacer sobrevi viren
ella una serie de textos preciosos de la sabiduría ancestral, sino com o una
perm anente fuente de consulta de una m oralidad, una m anera de hacer las
cosas y una actitud ante las diferentes situaciones de la vida.
En cam bio, llam am os aquí "refranero m exicano” al acervo de los
refranes que, en el sentido genérico ya expl icado, han formado parte de alguna
de las hablas m exicanas en alguna época de su historia. Los refraneros son
tipos textuales que, por loque hace a la lengua española, fueron inaugurados,
a la zaga del libro bíblico de los Proverbios, por obras tan prestigiadas com o
lo fueron en el ám bito culto los Proverbios ele gloriosa doirinu e fructuosa
enseñanza de don Iñigo López de M endoza (1398-1458), m arqués de
Santillana, o los ya muchas veces m encionados Refranes que clizen las viejas
tras elfuego en el ám bito popular. Bien se sabe, sin em bargo, que la tradición
hispánica ha alim entado desde siempre una textual idad muy rica en coleccio­
nes de dichos m orales mucho más antiguos, como los de Séneca. Empero,
ningunade estas viejas colecciones asumió la muy tardía etiqueta de "refranero".
Si bien la realidad textual de los refraneros es antigua, el vocablo
“ refranero” es, en efecto, tardío. Es producto apenas del siglo XIX y se usa
prim eram ente para designar al hombre dicharachero del cual, por lo dem ás,
se dice una veces que es de hablar certero, y otras que es un em bustero.
M uchos de los actuales vocablos que en el español actual term inan en -ero
em pezaron siendo adjetivos y luego asum ieron una función sustantiva conser­
vando a veces la función anterior, a veces perdiéndola. Com o adjetivos, los
más de los vocablos en -ero indican una m anera de ser; rem iten, por tanto, a
una costum bre. Así, el pendenciero, el justiciero, el ranchero. De allí se
sustantivó y pasó a significar prim ero al objeto designado por el nom bre
sufijado y hasta después su función específica. Una gran cantidad de estos
nom bres en -ero denotan solam ente la relación de un sujeto con el objeto
referido por el nom bre sufijado: un zapatero, con respecto a los zapatos o un
cartero con respecto a las cartas. Con frecuencia, sin em bargo, los nom bres
en -ero significan ya un espacio en el que se contiene, alm acena o conserva
algo, ya el m aterial de que está hecho algo. Así, un ropero es un m ueble que
f u n c ió n s o c ia l d e s e m p e ñ a d a p o r lo s r e fr a n e r o s . M e r e fie r o al e x tr a c to d e l c a t á l o g o g e n e r a l d e la B ib li o t e c a
Colección de libros de la sección paremiológica.
Obras que ex profeso o incidentalmeníe tratan de refranes, proverbios, adagios, sentencias, máximas,
apotegmas, emblemas, consejos, aforismos, enigmas, conceptos, avisos, empresas, problemas, y
dichos notables, sentenciosos, agudos y graciosos. V a l e n c i a , I m p r e n ta d e F e r r e r d e O r g a , 1 8 7 2 .
d e S a l v á , e s c r i t o p o r D . P e d r o S a l v á y M a i le n , t it u la d o
120
L a thxtuaeidad di-; ios refraneros
sirve para guardar ropa. Éste es, precisamente, el sentido prevalente en la
palabra “ refranero''.3 Denota, primariamente, su carácter de acervo de
refranes. Ya hemos dicho en que sentido aplicamos el adjetivo “m exicano”
al acervo de refranes al que remite nuestro corpus.
Un refranero como el mexicano es, por otro lado, como un magno fichero
con muchos casilleros. O, si se quiere, es como una familia cuyos hijos son los
tipos textuales que se cobijan bajo el apel 1¡do de “ refrán” . En efecto, la de los
refranes es una gran familia de muchos miembros, aunque no todos hayan
nacido en el seno familiar: algunos de los actuales refranes se han asilado en
él cansados de sus largas correrías y responsabilidades. Los textos que
actualmente forman parte de esa abstracción que es el refranero mexicano no
sólo no tienen el mismo origen sino que ni siquiera tienen la misma forma. Para
un estudio puramente paremiológico, un tipo de estudio importante del
refranero mexicano sería, por consiguiente, llevar a cabo un inventario
cuidadoso de formas y funciones en orden a establecer un también cuidadoso
sistema denominacional. Aquí, como nuestro propósito es estudiar las carac­
terísticas del discurso lapidario, sólo nos concentraremos y nos ocuparemos
de los tipos paremiológicos más aptos para ello. Por razones que aparecerán
a lo largo del libro, esos tipos paremiológicos son los que hemos llamado
gnomemas o refranes-sentencia.
Esta incursión por la textualidad llamada “refranero” tiene la muy
importante finalidad de resaltar una de sus características textuales más
importantes. Me refiero a la verdad de Pero Grullo de que los refraneros no
son sólo acervos, archivos o almacenes de refranes: los refraneros son también
y principalmente un tipo textual con su estructura, su discurso y su función
bien definidos. Los refraneros, en efecto, no funcionan solamente como
testimonio patrimonial de un tipo textual oral sino que, de una u otra manera,
pueden servir de medio de transmisión y aún de fuente de ese tipo textual. Es
posible que un refranero tan importante como el de Darío Rubio haya servido
de fuente para que una serie de refranes sigan vigentes en el habla mexicana.4
3.
4.
C fr. Ignacio Bosque / Manuel Pérez Fernández. D ic c io n a r io in v e r s o d e la le n g u a e s p a ñ o l a . Madrid,
Gredos, 1987, pp. 518 y ss.
Es posible, por ejemplo, que algunos de los refranes incorporados por Agustín Yáñez en su novela ¿as
tie r r a s f l a c a s provengan del refranero de Rubio. Yáñez, por ejemplo, tiene sus fuentes propias, sin
embargo, no faltan los casos en los que entre las diversas variantes disponibles del refrán, Yáñez escoge
la variante de Rubio. Como ejemplos, escojo sólo dos: el refrán “a cada pájaro le gusta su nido", en el
que coinciden Yáñez L a s tie r r a s f l a c a s . M éxico. Joaquín Mortiz, p. 328) y Darío Rubio ( R e f r a n e s .
121
El. 1IAH1.AR LAPIDARIO
Para este libro, por tanto, un "refranero" no es solam ente un alm acén de
refranes sino una especie de supertexto 5 conform ado com o un m osaico de
pequeños textos que aunque originalm ente independientes entre sí y tener un
funcionam iento sociocultural autónom o, al pertenecer al m ism o estado de
lengua o al estar en el m ism o refranero, contraen entre sí una serie de
relaciones: en efecto, la presencia de un refrán en un refranero es tam bién una
m anera que tiene este texto de funcionar, de ser texto. Lo m ism o se puede
decir de la función que el refrán desem peña en los textos narrativos, didácticos
u otros.
Sin el ánim o de ser exhaustivo, bastaría, para percibir la realidad textual
del género literario llamado refranero, un simple catálogo bibliográfico com o
el que de la Biblioteca de Salvá compiló don Pedro Salvá y Mallen bajo el título
de Colección de libros de la sección paremiológica. Obras que ex profeso
o incidentalmente tratan de refranes, proverbios, adagios, sentencias,
máximas, apotegmas, emblemas, consejos, aforismos, enigmas, conceptos,
avisos, empresas, problemas y dichos notables, sentenciosos y graciosos 6
Por principio de cuentas, bien podría este larguísimo título i lustrar el cam po
nocional del discurso gnóm ico de que nos ocuparem os m ás adelante. Por lo
que'hace al asunto que aquí nos ocupa, un simple catálogo com o éste nos
indica con m eridiana claridad que aunque el vocablo "refranero" sea tardío,
su identidad com o tipo textual se rem onta, al menos, hasta el siglo XVI si no
querem os reconocer la am plísim a tradición parem iológica tan viva en tierra
española desde los tiem pos de Séneca.
proverbios)' cJichosy dicharachos mexicanos. M exico A. P. Márquez, 1940. vol, I.ad loe.), tiene
la variante que dice: “a cada pajarito le gusta su nidito”. recogida por José Pérez. Dichos
dicharachos y refranes mexicanos. 5a edición. M éxico, Editores M exicanos Unidos. 1986. p. 14.
5.
6.
122
C oinciden, igualmente, en el reirán “a las mujeres y a los charcos no hay que andarles con rodeos"
(A. Yáñez. Las tierras flacas, p.7 1 y Darío Rubio Op cit.. p. 29) que. no obstante circula en otra
variante que dice: “a las mujeres y a los charcos, hay que entrarles por en medio". listos ejem plos,
desde luego, pueden multiplicarse. Cabe observar, no obstante, que de estas coincidencias no se sigue,
necesariamente, una influencia directa de Rubio a Yáñez ya que admiten otras posibles explicaciones:
por ejem plo, que tanto Rubio com o Yáñez hayan recogido algunos de sus refranes en los m ism os
abrevaderos lingüísticos que bien pudieron ser el mismo occidente mexicano de donde eran oriundos
ambos. Dado que no contamos con una dialectología paremiológica. sólo podemos conjeturar el papel
que asignam os al refranero de Rubio en la literatura m exicana de ¡asegunda mitad del siglo XX. El
refranero de Yáñez ha sido extraído por nosotros y publicado en nuestro libro Refrán viejo nunca
miente (Zamora. El C olegio de M ichoacán. 1994. pp. 142 y ss ).
El término hipertexto. lamentablemente, que convendría muy ala idea que aquí queremos dar. ya ha
sido usado en otro sentido porGérard Genette en Palimpsestes. La littérature an seconddegré . Paris,
Du Seuil. 1982.
Impreso en Valencia, en la Imprenta de Eerrer de Orga. a espaldas del teatro principal. 1872. impreso
com o separata del Catálogo General, pp. 195-248.
L a tlxtijai .idad di . los rllranlros
Por otro lado, un catálogo como éste sirve para trazar con más acuciosidad
la línea de la tradición paremiológica española en siglos que, como el XVII,
parecerían haber olvidado la vocación hispánica al discurso lapidario. Allí está
Juan de Aranda con sus Lugares comunes de conceptos, dichos y sentencias
de diversas materias? allí está también el célebre Benito Arias Montano con
sus Aphorismos sacados de la historia de Puhlio Cornelia Tácito 78al lado de
una serie de libros que como la Idea de un príncipe político christiano,
representada en cien empresas, de Diego Saavedra Fajardo; o los Afectos
divinos con emblemas sagradas, de Pedro de Salas; o el hecho de las
sucesivas reediciones de obras como la Floresta española de apotegmas y
sentencias sabia y graciosamente dichas , de algunos españoles, de Melchor
de Santa Cruz de Dueñas, que publ ¡cada por vez primera en Bruselas en 1598,
tuvo, entre otras reediciones, las de 1614, 1629 y 1702. Lo cual quiere decir,
entre otras cosas, que estuvo vigente a lo largo del siglo XVII. Este par de
ejemplos mostraría, además que la paremiología del siglo XVII español
cambia de lo popular a lo culto.
Otra cosa que muestra un catálogo como e 1anteriormente citado de Salvá
es la gran popularidad que este tipo de obras tenían y la función social que su
discurso desempeñaba. Son obras, por lo general, moralizantes que desem ­
peñan funciones educativas y aun didácticas. Por ejemplo, entre la paremio­
logía culta del siglo XVII se encuentran las obras de Ambrosio de Salazar: un
libro de sentencias, con fines educativos, y dos obras sobre la gramática
española. Pues bien, el primero de los libros. Las clavelinas de la recreación,
indica en el título mismo que se trata de textos “ muy agradables para todo
género de personas'’.910Pero así como en algún caso a estos repertorios de
dichos se les asigna la fuñe ión de d ivertir, en otros se le asigna una función más
seria. Por ejemplo, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, empezó a
circular una obra titulada Sentencias 10en cuyo título se dice que se tratan de
sentencias de di versos autores cuya recopi lación se hizo “ para edificación de
buenas costumbres” .11Algunos viejos refraneros, incluso, llegaron a poner en
el título esa función: así El sobremesa y alivio de caminantes de Juan
7.
8.
9.
10.
11.
Publicado en Madrid por Juan de la Cuesta en 1613.
PublicadoenBarceloñaporSebastiánM atebaten 1614.
Salva, op. c i t ., p. 236.
No se menciona el autor, sólo se dice que fue impresaen Coimbra por Juan Álvarez impresor del rey, que
se terminó de imprimir el 20 de marzo de 1555. Se conocen varias ediciones.
Salvá, op. c it.. p. 240.
123
EL HABLAR LAPIDARIO
Tim oneda. Esto pone de m anifiesto, pues, una muy vigorosa y versátil
tradición de textos escritos, de muy diversa índole, que recogen refranes para
que leídos, sirvan ya para el solaz de sus lectores, ya para su edificación. Hoy
llam am os refraneros a esas obras, entonces, antes de que se inventara el
nom bre, se llam aron de muy diversas m aneras, acercándolas a los tipos
textuales entonces conocidos.
Ello nos lleva, pues, a verificar que es muy antigua la convicción de que,
desde el punto de vista textual, el refrán no es, en el am biente culturalm ente
m ixto de la actualidad, ni sólo ni principalm ente un texto que haya de ser
considerado única y exclusivam ente desde los cánones de la tradición oral:
tiene otras funciones igualm ente importantes, otras m aneras de funcionar
textualm ente y, desde luego, otras m aneras de transm itirse. Más aún, el
presente estudio quiere llam ar la atención sobre las olvidadas funciones
discursivas del refrán tan antiguas y tradicionales com o las que le asignó la
tradición oral. Estas funciones discursivas, puede decirse, parecen estar en
proceso de ser recuperadas por el refrán no sólo en la m edida en que tiende
a ocupar un lugar en la literatura m exicana contem poránea sino en la m edida
en que tiende a penetrar en otros tipos discursivos. Me refiero no sólo a
funciones com o la de ornato y la argum entativa, sino a funciones com o la
didáctica y la jurídica. En todo caso, se puede afirm ar que la presencia del
refrán es muy abundante y variada en las recientes form as narrativas de la
literatura m exicana actual. En suma, es posible asentar que las funciones que
el refrán tiene actualm ente en las diferentes hablas m exicanas, son tan
im portantes y variadas las de la textualidad escrita com o las de la oralidad.
A dem ás, el uso de un refrán ya en un refranero, ya en un texto narrativo
com o una novela, ya en un periódico, un film, una carta o cualquier texto
escrito no im porta a qué género pertenezca, yaen una conversación ordinaria
o en un discurso de tipo argum entativo escrito sobrepasa, ciertam ente, los
límites de una oral idad en estado puro. Actualm ente, en nuestra cultura, puede
decirse que las funciones textuales del refrán tienden hacia una textualidad
híbrida. Por tanto, en esta investigación sobre el discurso lapidario asum im os
los refranes con este cúm ulo de funciones textuales, m ixtas y m últiples, que
tienen en la actual textualidad m exicana. N uestro corpus, por tanto, nuestra
versión del “ refranero m exicano”, está com puesto tanto por refranes tom a­
dos directam ente del habla popular m exicana, com o por refranes que funcio­
nan en textos escritos: la condición de pertenencia a este refranero que deben
cum plir los textos que en él incluim oses.solam ente.su condición de refranes
124
L a TRXTUAI.IDAD DI. I.OS RH1RANKROS
reconocida por sus usuarios dentro de alguna de las hablas m exicanas, no
importa quienes sean estos usuarios.
A sum im os aquí, por tanto, que un refranero es un tipo textual con pleno
derecho, tan válido como cualquier otro tipo textual. Un refranero, por
consiguiente, aunque se trate de una mera recopilación o florilegio de refranes,
tiene una función social com o todos los tipos textuales. Un refranero es, en sí
mismo, un texto que impl ícitam ente docum enta los refranes que contiene. La
textualidad de un refrán es, por el hecho de form ar parte de un refranero, tan
válida como la textualidad de un refrán en una expresión de la lengua hablada
por un grupo hum ano. A sum im os aquí, por consiguiente, que ni las caracte­
rísticas form ales de un refrán, ni sus principales funciones discursivas, ni sus
rasgos de lapidariedad son afectados por esta m ultifuncionalidad a que nos
acabamos de referir.
El anterior concepto de “refranero” aparece bien explícito en la tradi­
ción parem iológica m exicana. A principios de este siglo, em pezó a reapare­
cer, en el conj unto de textos que conform an la textual idad m exicana, una muy
fortalecida y renovada tradición parem iológica que venía, com o verem os
enseguida, de muy lejos: se reanuda el viejo arte de com poner refraneros que,
porotra parte, siem pre había aparecido como importado o, en todo caso, como
un arte colonizador. Los anteriores refraneros que habían form ado parte de la
textualidad m exicana no habían sido textos escritos acá. Estos refraneros
mexicanos, en cam bio, fueron textos nativos con frecuencia dotados de una
pretensión nacionalista: textos con sus propios objetivos y, desde luego, sus
lectores. Los refraneros m exicanos del siglo XX, por lo dem ás, expresan una
especial propensión hacia un tipo textual que si bien nunca se había extinguido
del habla había ido cam biando, sobre todo el siglo anterior, el prim er siglo
después de la independencia, y al conm em orar los prim eros cien años de vida
independiente, parece surgir el deseo de hacer inventarios de los refranes
hechos acá. Em pero, nuestra m anera de hablar, muy dada a las frases
sentenciosas, lapidarias, pul idas, no había nacido de la noche a la mañana: este
interés m exicano por el hablar lapidario tenía, a com ienzos del siglo XX, un
larguísimo cam ino recorrido del cual, desde luego, no nos vam os a ocupar
aquí.
Cabe, em pero señalar, que el interés m exicano por lo parem iológico
tenía su origen en una crecida corriente alim entada por dos vertientes a cual
más de exuberante: una indom exicana y otra hispano-europea. En efecto, el
refranero m exicano sem eja, a un m agno árbol cuyas raíces hienden el fértil
125
E l hablar lapidario
suelo del renacim iento europeo, se alim entan de las vetas parem iológicas
m edievales y alcanzan los caudales que vienen de la patrística y de la Biblia.
Ya M arcel Bataillon m enciona herm osam ente la propensión del alm a hispana
hacia la lapidariedad que em ana de los refranes cuando en su ya clásico
Erasmo y España dice:
España — dice— tierra clásica de la brevedad sentenciosa, del epigrama, del
chiste, no tenía lecciones que recibir de la antigüedad en materia de apotegmas.
Se habían recopilado ya las sentencias de A lfonso V de Aragón y las del primer
Duque de Nájera. La tradición oral guardaba verdaderos tesoros de esas senten­
cias.12
El m ism o erudito achaca a la traducción al español de los Apotegmaía de
Erasm o, a m ediados del siglo X V I,13el auge y, hasta se podría decir, la espe­
cie de fiebre parem iológica que se desencadena en España. Los Apotegmas
de Erasm o, dice B ataillon14
pudieron contribuir a hacer nacer en la segunda mitad del siglo las grandes
recopilaciones españolas, com o la Floresta española de apotegmas y sentencias
del toledano M elchor de Santa Cruz (1574) y las Seyscientas apotegmas de Juan
Rufo (1596).
Al escudriñar la España del siglo XVI en busca de las huellas de Erasmo,
B ataillon descubre la afición española al hablar lapidario y se m uestra
im presionado por el arraigo que refranes, sentencias, dichos, adagios y
apotegm as tienen en la textualidad española de índole tanto culta com o
popular. Es com o si el hablante español se hubiera aficionado a hablar a base
de jo y as de alto kilataje:
Los españoles — dice— tenían un gusto vivísim o por estas condensaciones de la
experiencia humana, memorables por su simetría, por sus antítesis o por su solo
laconism o moneda corriente y pulida por un largo uso, pero cuyo relieve resiste
maravillosamente al desgaste de los tiem pos.15
12.
13.
14.
15.
126
Marcel Bataillon. Erasmo y España. F.C.E.. M éxico. 1950.
Los Apotegmas de Erasmo fueron traducidos al español en 1549 por el bachiller Francisco Thámara y
el maestro Juan de Jarava.
Op. cit. pág. 626.
Marcel Bataillon. op. cit.. pág. 51.
La
textualidad di-: i .os refraneros
El erasm ism o habría significado, pues, según Bataillon, para latradición
parem iológica española un importante y decisivo estím ulo: im pulsada por
Erasmo, la España de la segunda mitad del siglo XVI se habría aficionado a
este hablar lapidario, cuyos gérm enes llevaba en la estirpe, ya desem polvando
sus viejos refranes, ya recogiendo en las apenas extinguidas hogueras de la
tertulia nocturna los dichos sentenciosos de sus m ayores, ya hurgando en la
experiencia cotidiana para recoger esas condensaciones sabias que a fuerza
de transm itirse de boca en boca habían perdido su árbol genealógico y
recorrían las generaciones, m oldeadas durante siglos de uso popular, en el
más riguroso anonim ato. Q uizás sea desproporcionada la parte que de tan
magna em presa atribuye Bataillon a Erasmo; quizás no estaría de m ás hacer
un nuevo balance y ver si con Erasm o confluyeron otras causas: si, por
ejemplo, la m oda parem iológica que Bataillon hace em pezar con Erasm o no
venía, en realidad, de más atrás y rebasa, de hecho, al propio Erasm o. Así lo
hace José A ntonio M aravall en sus Antiguos y modernos l6quien tras asentar
con A m érico Castro que “el refrán nos lleva al centro de la ideología
renacentista” , ve en el interés del siglo XVI por el refrán una sim ple expresión
del interés por lo hum ano:
Es lo cierto que de Erasmo deriva una gran influencia — dice— pero ni es bastante
para explicar la tendencia que se observa en nuestros humanistas, ni estos m ism os
dejaron de darse cuenta de la importante diferencia que había entre los adagios
que Erasmo recopiló y anotó y aquellos proverbios de que tantos escritores
españoles se ocuparon [...] El gusto por los refranes se revela en los más rigurosos
y entusiastas representantes de la espiritualidad renacentista, desde las primeras
fases de este m ovim iento cultural en la península.17
M aravall insiste en que el interés español por los refranes es fruto del
espíritu renacentista en su carácter de quintaesencia de lo humano y “expre­
sión del fondo de verdad eterna y universal que la naturaleza buena puso en
el hom bre” .18 Sea lo que fuere de ello, este problem a queda, por lo pronto,
fuera de nuestro interés inm ediato.
16.
17.
18.
Segunda edición, Madrid, Alianza Universidad núm. 458,1986, pp. 407-413.
p. 408.
Cita de E l p e n s a m ie n to d e C e r v a n te s de Américo Castro tomada de Maravall ,o p . c it., p. 408. Véase lo
señalado en R e fr á n v i e j o , op. c it., p. 73.
O p. c it.,
127
E l hablar lapidario
Dos
TIPOS DE REFRANEROS EN LA TRADICIÓN HISPÁNICA
Para el caso que nos ocupa, es im portante hacer notar, de entrada, que el
interés español por los refranes fue expresado en dos tipos de textos a los que,
aunque sea por analogía, se puede llam ar “refraneros” . Por un lado, están los
acervos de refranes: se trata de libros m oralizantes que contienen, en form a
sentenciosa, m áxim as del habla cotidiana de las cuales se desprende una
m oraleja. Por la m anera como organizan su contenido, los llam arem os
“refraneros-acervo” . En este tipo de “refraneros” el m arco discursivo en
que se inserta el refrán adopta la form a de un consejo y es, en general, de tipo
parenético. Su antepasado más ilustre es el libro bíblico de los Proverbios
obra que, por lo dem ás, com o ya hem os señalado, fue la que abrió histórica­
m ente los cauces para que este tipo de refraneros se im pusiera.
Los refraneros españoles de los siglos XV, XVI y X V II19conform an esta
sólida corriente parem iológica en donde nace y se desarrolla el tipo textual
“ refranero” que, andando el tiem po, se irá abriendo paso hasta constituir el
tipo textual sobre cuyos derechos llam am os aquí la atención. A guisa de
ejem plos, m encionarem os un par de refraneros que circularon el siglo XVI
español con el solo ánim o de aprender no sólo algunos rasgos de este tipo de
textualidad, sino lo que el “refranero” aportó a la educación de España.
Em pezarem os, pues, recordando un refranero español con pie de im prenta de
1541,20 sin lugar, ni autor o recopilador: se titula Refranes glosados. En los
quales qualquier que con diligencia los quisiera leer hallará proverbios: y
maravillosas sentencias; y generalmente a lodos muy provechosos. ¡541.
Com o bien dice el título, se trata de refranes glosados. La glosa en cuestión
es m uy singular: los refranes, en prim er lugar, están enclavados en el m arco
de una exhortación de un padre a su hijo. En efecto, el libro em pieza con estas
significativas palabras:
Un muy virtuoso hombre allegadose a la vejez considerando que los días de su
bivir eran breves deseando que uhn sólo hijo que tenía fuesse sabiamente
instruydo y consejado: para que discretamente biviese. De los presentes prover­
bios y refranes le adoctrinó. Hijo mió dilectissim o: aprende escuchando la
doctrina de mi tu p ad re...21
19.
20.
21.
128
Véase una primera lista de ellos en Refrán viejo, op. cit.. pp. 45 y ss.
En Juan B. Sánchez Pérez. Dos refraneros de 1541. Imprenta J. Cosano, Madrid, 1944, pp. 11-65.
Op. cit.. p. 13.
La
textualidad oh los refraneros
Esta m agna exhortación de un padre a su hijo podría equipararse al
exordio a un serm ón parenético m ientras que el refranero allí insertado
mediante diferentes técnicas y con distintas funciones discursivas entre las
que no faltan, por ejem plo, la función argum entativa de tipo entim em ático,
haría las veces del sermón. En este refranero, con frecuencia el refrán, en
efecto, hace las veces de “cierre” a una pequeña exhortación o a un
argumento. La obra, dividida en capítulos tem áticos consta de doce. Por
ejemplo el capítulo prim ero expresa su contenido con estas lacónicas pala­
bras: “que no deves hablar m ucho” ; La “glosa”, en cam bio, con que
empieza el libro dice:
loan todos los discretos el poco hablar: pues es vezino de buen callar. Ca es cierto
que el que calla no puede errar. E si para hablar piensa bien y delibera primero
que hable: y el lugar y el tiempo: seruando buena orden: no será largo en su dezir:
porque presto es dicho: lo que es bien dicho.
Con una técnica parecida hilvana una serie de refranes sobre el hablar
prudente del tipo de:
Quien m ucho habla: m ucho yerra.
Al buey por el cuerno: y al hom bre por la palabra.
En boca cerrada: no entra moxca.
Palabras y plumas: el viento las lleva.
A las palabras locas: orejas sordas.
A la m ala llaga: m alayerva.
De m anera que estos prim eros refraneros estaban ordenados tem ática­
mente y se presentan com o una “doctrina” , “ instrucción” o “consejo” . El
“refranero”, pues, en cuanto tipo textual nace en España a im agen y
semejanza del 1ibro bíblico de los Proverbios. Con el tiem po fue perdiendo el
marco parenético o didáctico y adoptó la forma de una 1ista de refranes legible,
sin embargo, y con una función sapiencial autónom a. M uchos de los refranes
de este refranero de 1541, como se ve, aún siguen su recorrido de boca en boca
en refraneros derivados, com o el m exicano. La técnica de la “glosa” es, por
tanto, m últiple y la investigación parem iológica tiene en estos refraneros un
caudal inexplorado. De cualquier modo estos prim eros refraneros ponen a
circular un caudal de principios sacados de las reservas m orales de la sociedad
española frecuentem ente form ulados de m anera parem iológica con senten­
129
E l hablar lapidario
cias breves. Una técnica de glosa, en este refranero es la concatenación de un
refrán con otro m ediante un m ecanism o de asociación verbal, tem ática y aún
acústica. Ejem plo de las técnicas de concatenación em pleadas por el glosador
es el capítulo sexto, que titula el anónimo parem iólogo “cómo te de ves guardar
de contender ni pleytear: en especial con m ayor que tu”, 22y que em pieza con
el refrán “allá van leyes: do quieren reyes” . Este refrán es introducido por una
pequeña exhortación que, por lo dem ás, dom ina todo el refranero:
N o te consejo hijo que con grandes señores o mayores que tu no presumas
contender; ni pleytear: puesto que tengas buena justicia: porque con el mucho
tener o amistades hacen lo que quiere: y al fin allá van leyes: do quieren reyes.
El refrán, pues, aparece en este tipo de parem iología com o un pretexto
en el contexto de un discurso m oralizante que parece seguir su propio rumbo.
Si bien insertados en el m arco de un discurso, los refranes de este refranero,
de cualquier m anera, constituyen con él un tipo textual con derechos propios.
El prim er refranero im portante de esta serie es el ya varias veces m enc ionado
Proverbios de gloriosa dotrina efructuosa enseñanza de don Iñigo López de
M endoza (1398-1458), m arqués de Santillana.23
El otro refranero que em ine por su fam a y por ser realm ente el prim er
refranero español, en el sentido que actualm ente se da a esta expresión, es una
reedición muy retocada del célebre Refranes que dizen las viejas tras el fuego:
nos entrega un valioso testim onio de una de las m uchas m aneras de actuali­
zarlo creadas por la em bestida parem iológica del siglo X V I. Lleva como título
Los refranes que recopiló Yñigo López de Mendoza por Mandado del rey
Don Juan24Aquí tam bién se trata tam bién de refranes “glosados” presenta22.
23.
24.
P. 35 y siguientes.
'Para las posibles fuentes de este refranero dentro de la tradición española puede verse a Rafael Lapesa,
“Los proverbios de Santillana contribución al estudio de sus fuentes” en Rafael Lapesa, D e la e d a d
m e d ia a n u e s tr o s d ía s , segunda reimpresión de la primera edición, Madrid, Gredos, 1982, pp. 95 y ss.
Juan B. Sánchez Pérez, op. c it., pp. 67-143. El título de este refranero es larguísimo, como era costumbre
en los libros del siglo XVI. Lo voy a reproducir aquí porque contiene unaserie de datos a los que me referiré
más adelante: L o s r e f r a n e s q u e r e c o p iló Y ñ ig o L o p e z d e M e n d o z a p o r m a n d a d o d e l R e y D o n Ju a n .
A g o r a n u e v a m e n te g lo s a d o s . E n e s te a ñ o d e m il e D . e X L. 1. Y ñ ig o L ó p e z d e M e n d o z a : p o r m a n d a d o
d e l r e y d o n J u a n : o r d e n o y c o p ilo lo s R e fr a n e s C a s te lla n o s : q u e s e d ic e n c o m u n m e n te e n tr e to d o
g é n e r o d e p e r s o n a s : lo s c u a le s c o m p r e h e n d e n e n s y s e n te n c ia s m u y p r o v e c h o s a s y a p a c ib le s : n o
e m p e r o la s m a n ifie s ta s : q u e p u e d e n f á c ilm e n te s e r e n te n d id a s d e to d o s : y p o r ta n to lo s g lo s o
n u e v a m e n te u n a p e r s o n a d o c ta : a g lo r ia d e n u e s tr o s e ñ o r y p r o v e c h o y c o n s o la c ió n d e lo s c r is tia n o s
e s p e c ia lm e n te d e lo s d e n u e s tr a n a c ió n y la g lo s a e s b r e v e : p o r q u it a r f a s t i d i o : y d a r c o n te n to a lo s
le c to r e s : y v a n p u e s t o s lo s r e fr a n e s : p o r la o r d e n d e l a b e c e : y j u n t o a c a d a r e f r á n : s u g lo s a : o
s e n te n c ia : la c u a l s e h a h e c h o a g o r a n u e v a m e n te . V a lla d o lid , 1 5 4 1 . F r a n c is c o H e r n á n d e z d e
C o r d o b a . E n 8 o. 4 0 h o ja s .
130
L a tfxtuai .idad di: i.os rffranhros
dos pororden alfabético. La glosa, empero, es casi tan breve como la sentencia
glosada. De más está decir que en este viejo refranero hay ya m uchos de los
refranes de la tradición parem iológica hispánica que, por tanto, pasaron a
engrosar del caudal de refraneros como el m exicano: el anónim o refranero
registra ya, por ejem plo, el refrán “a otro perro con ese hueso” y lo glosa así:
“ los sabios, no reciben engaño de los cautelosos” .25
De hecho, lo que aquí nos interesa resaltar es el tipo textual conform ado
por este príncipe de los refraneros que, por esa prerrogativa, sirvieron de
modelo al prim er tipo de refranero o refranero-acervo. Se trataba, en prim er
lugar de textos para ser leídos. Un estudio de recepción nos podría indicar
quienes fueron los principales destinatarios de refraneros como éste. Que era
un libro para ser leído lo indica la observación de que las glosas son breves
“por quitar fastidio y dar contento a los lectores” . En la evolución de este
primer modelo de refranero, cam bió desde luego el destinatario: ya no es el
lector piadoso que quiere imbuirse de una doctrina moral izante sino será, más
bien, el hacedor de discursos: desde el fraile o clérigo con sus serm ones hasta
el cúmulo de escritores y, en general, el hombre culto de pelo medio que quiere
hacerse con un caudal de sabiduría popular para usar cuando hable. El
refranero, por tanto, se convierte en fuente de consulta para alim entar el
habla.2627
Que estos refraneros eran consultados lo prueba la gran cantidad de
ediciones que de algunos de ellos se hacen, como ya lo señalam os, y la
afluencia de ellos a las bibliotecas novohispanas entre los libros de prim era
necesidad. Este aprecio por los refranes m uestra bien, por otra parte, que el
placer por la frase bruñida, densa y lacónica era característico del habla
hispana en ese siglo.
A la fiebre parem iológica del siglo XVI seguirá, aún en la península, un
reconcentrado interés por coleccionar refranes. El siglo XVII es en efecto, con
todo su desbordam iento barroco, un siglo de reflexión y de transform ación en
México, es el siglo en que em pieza a brotar la identidad novohispana. En la
península, por ejem plo, Pedro de Figueroa publica por entonces sus Avisos de
Príncipes en aforismos políticos.11 Un cuarto de siglo después Jerónim o
25.
26.
27.
Juan B. Sánchez Pérez, op. cit., p. 72.
Sobre los antecedentes medievales de la paremiología hispánica del siglo XVI, véascel estudio de Rafael
Lapesa “Los proverbios de Santillana, contribución al estudio de sus fuentes”, en Rafael Lapesa. Déla
edad media a nuestros días , Madrid, Gredos, 1982, pp. 95-11.
Salamanca, 1647.
131
E l H A B LA R LAPIDARIO
M artín Caro publicará Aforismos, refranes y modos de hablar castellanos 28
y A ntonio Pérez regresará al refrán político con sus Aforismos políticos .29
Sin embargo, dentro de la gran tradición parem iológica de los refranerosacervo, hubo una m agna obra en la España del Siglo XVII que estaría
destinada a m adurar de una vez por todas la parem iología hispana. La de
M éxico no sería la excepción. Es obra de m adurez de la lengua com o lo será
unos años m ás tarde el Tesoro de la lengua castellana o española de don
Sebastián de Cobarrubias. Me refiero, por supuesto, al ya citado Vocabulario
de Refranes y frases proverbiales y otras fórmulas comunes de la lengua
castellana en que van todos los impresos antes y otra gran copia obra del
docto hum anista, el m aestro Gonzalo Correas, profesor de latín, griego y
hebreo en la prestigiada Universidad de Salam anca en la que se distinguió
adem ás com o catedrático de lengua castellana.30
Con ser un autor muy fecundo, la obra m aestra de C orreas es su
Vocabulario de refranes y frases proverbiales. Ya hem os señalado en otra
p a rte 3132las peripecias por las que pasó esta obra antes de ser publ ¡cada en 1906
por la Real A cadem ia Española. No sólo el concepto de “ refrán’' es am pliado
con el de “ frases proverbiales” sino que la m ism a form a del tipo textual es
enriquecida sustancialm ente, amén de colocar el tipo textual “ refranero”
dentro de la tipología de los “vocabularios” o “diccionarios” robustecida
p o rN eb rijaen 1492, hace más de m edio m ilenio, al publicaren Salam anca su
Vocabulario latino-español y, tres años m ás tarde, su Vocabulario españollatino?2Para la cuestión que aquí nos ocupa, está claro, en efecto, que Correas
m o d ific a d concepto de refranero que hasta entonces se había impuesto y que
de alguna m anera tenía com o m odelo a Refranes que dizen las viejas tras el
fuego. N o sólo am plía el paradigm a de las form as que se asum ían com o
refranes sino que, com o buen gram ático que es, intenta un sistem a
denom inacional del cam po textual m ás técnico: “ refran es” , “ frases
28.
29.
30.
31.
32.
132
Madrid, 1671.
Zaragoza, 1680.
Entre sus notables publicaciones cabe mencionar su Arte grande de la lengua castellana (1626), el
Trilingüe de tres Artes de las lenguas castellana , latina y griega (1627) y el Tratado de Ortografía
castellana (1630).
Véase Refrán viejo..., op. cit., p. 84.
V éase laed ición facsimilar que este último publicaen 1989 la Real Academ ia Española en Madrid.
Don Sebastián de Cobarruvias en su Tesoro de la Lengua Castellana o Española (M adrid/M éxico,
1979, p. 1012) recoge en 1611 el uso durante el siglo XVI de las palabras “vocabulario” y
“dicionario” ; suelen usarse ordinariamente en forma indistinta com o lo indica la explicación que
pone a la palabra “vocabulario”: “lo m esm o que dicionario”.
L a tf.xtualidad
de los reí-raneros
proverbiales” y “ fórm ulas com unes” . Analizado con cuidado, se verá
enseguida que el concepto de refrán cam bia en Correas. Tam bién hay, por
primera vez, un intento de abstracción: hasta ahora, los refraneros habían
recibido su nom bre de sus contenidos, como se ha visto. Correas, por prim era
vez, trata de darle nom bre al tipo textual cuyo contenido son refranes: el
modelo más a la m ano es el de un “vocabulario” que en vez de palabras
sueltas tenga refranes. Tanto N ebrijacom o Cobarruvias se habían ocupado de
la palabra “ vocabulario” . Cobarruvias, por ejem plo, dice que es “ lo m esm o
que dicionario” y que proviene de voce A1 Para Correas, por tanto, un
refranero es un “ vocabulario de refranes” . De hecho, el Vocabulario de
Correas es un verdadero m uestrario de tipos parem iológicos con sus más de
25,000 refranes castellanos.
Em parentadas con los refranes, hay otro tipos de colecciones de textos
breves como consecuencia del atractivo que el habla lapidaria siem pre
provoca. Aunque de los em blem as hemos de hablar más adelante, es preciso
que digam os aquí que el barroco habría de producir sus propias colecciones
y, hasta cierto punto, su propia parem iología: sólo m encionaré lo que aquí
llamaré “parem iología em blem ática” que jugará un papel tan im portante en
el cultivo, entre nosotros, del gusto por el hablar lapidario; que com o m uestra
eximia de esa parem iología em blem ática he de m encionar, así sea de pasada,
la obra del m ilanés Filippo Picinelli Mondo Simbólico impreso por prim era
vez en Milán en 1653. El Mondo Simbólica es una colección de em blem as
cuyas figuras están sólo descritas verbalmente; por ello, el libro tiene más bien
la apariencia de un acervo de lemas com entados en el que la figura o cuerpo
del em blem a está reducido al título que preside cada capítulo. Tiene, pues, la
forma de un refranero. Por lo dem ás, el autor parece estar pensando en la
predicación y en los predicadores, al escribir su libro.
Tras varias reim presiones y am pliaciones en italiano, fue traducido al
latín en A lem ania por Agustín Erath, canónigo regular de la orden agustina.
El texto traducido fue muy popular en la Nueva España: en cada biblioteca
novohispana había, de ordinario, un ejem plar del Mundus Symbolicus. Aún
ahora no son raras las copias am ontonadas en los sótanos en donde suelen
yacer las bibliotecas novohispanas; en el exconvento agustino de A colm an,
por ejem plo, hay una decena de “picinellos” provenientes de diversas 3
33.
Op.cit., p. 1012.
133
E L H AB LA R LAPIDA RIO
bibliotecas conventuales. Entre los libros de los jesuítas el siglo XVI11 se
m enciona un Mondo Simbólico 14
El Mundus Symbolicuses una enciclopedia del sím bolo. En el universo
barroco, tan dado a la sim bolización, nació la sim bolística com o una ciencia
del sím bolo. Picinelli se siente parte de una tradición de em blem atistas. Los
em blem as, com o se sabe, constan de dos partes: una com posición visual, por
un lado, y una sentencia breve alusiva, el lema, generalm ente en latín. Picinelli
substituye la parte visual con su explicación. De este modo el Mundus
Symbolicus viene a ser una extensa colección de lemas de la más variada
procedencia: la antigüedad clásica, la Biblia , la patrística, los escritores y
teólogos m edievales, etc. Sin em bargo en la explicación del lema concurren
voces m uy diversas en form a sentenciosa y contundente. Este tipo de obras,
frecuentes durante los siglos XVII y XVIII novohispanos, dan cuenta de la
recolección de otra clase de sentencias por parte de los eruditos barrocos: los
lemas. La capacidad enunciativa de los lemas les viene del hecho de form ar
un sistem a sem iótico con las figuras. Sentencias de esta índole, a su modo
parem iológicas, habrían de salpicar la literatura de la época, am én de otras
artes.
Los
REFRANEROS LITERARIOS
Esto nos lleva de lleno a la otra importante tradición parem iológica o, si se
quiere, a otro tipo de refranero que ya por entonces em pieza a difundirse en
España: se trata de refraneros literarios o, si se prefiere, refraneros-literatura
cuyo paradigm a pueden ser obras como el Quijote o la Celestina. A diferencia
de los refraneros-acervo, los refraneros literarios no sólo recogen y ponen a
circular refranes sino que los insertan en un discurso, por lo general literario,
con sus correspondientes contextos situacionales y funciones discursivas. A
falta de grabadoras que recogieran m uestras de discursos con todo y ámbitos
discursivos en que se usaban los refranes, este tipo de obras literarias sirven
de excelente docum ento del habla popular con su peculiar m anera de pensar.
El diálogo de la lengua de Juan de Valdés, que a su modo puede ser tenido
por un refranero literario, docum enta el hablar del siglo XVI a partir de la
teoría del uso que docum enta, fundam entalm ente, en un pequeño corpus de
refranes.34
34.
134
AGN, Archivo Histórico de Hda. Temporalidades, legajo333 expediente 6.
I. a n x niAi.iDAD
di : i.os r efr a n er o s
Como bien se ve, a este tipo de acervos sólo conviene el nom bre de
refraneros de una m anera analógica: su naturaleza textual sigue siendo
primariamente literaria. Porlodem ás, históricamente nunca fueron llamados
“refraneros” sino m etafóricam ente. Sin em bargo, se trata de refraneros con
derecho propio. Los refranes, en efecto, no sólo se han transm itido de boca en
boca, ni sólo por medio de los refraneros-acervos sino que este tipo de acervos
literarios han sido una m anera muy eficaz no sólo de supervivencia de los
refranes sino, desde luego, de transm isión. Sin em bargo, el orden de las
funciones que los refranes desem peñan en un discurso literario es distinto al
de las funciones que desem peñan en los tipos de discurso orales en los que se
enclavan: en los refraneros 1iterarios parece prevalecer la función ornam ental
sobre la argum entativa. De lo dicho, por tanto, parece imponerse la verdad de
Pero Grullo de que el “refranero” , no importa cuál sea su m odalidad, es
también un tipo textual con derechos propios.
R efraneros
en s u e l o a m e r ic a n o
Ambas tradiciones llegan intactas a la Nueva España como es fácil de m ostrar
no sólo por los cargam entos de libros que están am pliam ente docum entados3536
sino en la producción literaria novohispana de plumas tan prestigiadas como
la de Juan R uizde A larcóno Sor Juana Inés de la Cruz. Así, en el “ pagaré de
Alfonso Losa, m ercader de libros” , fechado en M éxico el 22 de diciem bre de
1576, entre los libros que el Sr. Losa debe a Diego M exía“ vezino de lacibdad
de Sevilla” figuran doce ejem plares del Apotegmas de Erasmo que, a decir
del documento, "contiene dichos graciosos", están impresos en octavo y
tasados a ocho reales. La 1ista incluye 247 obras más. Entre el las 15 “florestas
españolas, en papelones a 5 reales” y “2 florestas españolas, en tablas a 5
reales”31’. Esta lista de libros, como se ve, está form ulada en la jerga de los
mercaderes de libros. La obra aludida con el nombre de “floresta española”
es la de Toledano M elchor de Santa Cruz cuyo título com pleto es Floresta
española de apotegmas y sentencias, ya m encionada. En un pagaré análogo
unos meses a n te s — fechadoel 21 d e ju lio d e 1576— Pablo G arcía recibe de
Alfonso Losa, en la ciudad de M éxico, un envío de libros entre los que se
35.
36.
Por ejem plo, en Irving A. Leonard, Los libros del conquistador, segunda edición, F.C.E., M éxico,
1979, p. 329.
Ibid. p. 330.
135
E l. H A B L A R L A P ID A R IO
encuentran “dos proberbios del M arqués a medio peso'"37. Este tipo de obras
aparecen prácticam ente en todos los cargam entos de 1ibros. Así en un pedido
que hace el librero limeño Juan Jim énez del Río, techado el 22 de febrero de
1583, solicita “ 12 floresta española de todas suertes en tablas de papel y flores
de oro”38. Y en la declaración que un tal Trebiña tuvo que hacer a la Inqui­
sición de la ciudad de M éxico el mismo año, entre los libros de su biblioteca
particular— cincuenta y cinco en total— figura una “ Floresta española” . Lo
que aún queda de las ricas bibliotecas novohispanas basta para m ostrar la
abundante presencia en la vida cultural m exicana de los refraneros españoles.
Por cuanto hace a los escritores novohispanos, no es difíci 1com probar y
ya lo han señalado tanto los trabajos de Alfonso Reyes como los de Pedro
H enríquez Ureña 39en el caso de Juan Ruiz de Alarcón, que en tiem pos de la
N ueva España hay una com unidad cultural entre la cultura y sociedad
am ericanas con las peninsulares: Alarcón es un m exicano cuya vida intelec­
tual se desarrolla en España en donde triunfa independientemente de su origen
m exicano. En el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, tam bién paradigm ático,
se trata de alguien que a pesar de perm anecer pegada al terruño triunfa en
España y en sus colonias: la poesía de la m onja jerónim a, en efecto, se lee
ávidam ente en todo el orbe español y, desde luego, es discutida y publicada
en España. Una buena parte de sus adm iradores, como su biógrafo el jesuíta
Diego Calleja, están allá.
Para el asunto que nos ocupa, esto quiere decir que en ese lapso los libros
de uso para la cultura novohispana venían de España. La frágil infraestructura
editorial que acá florece está ocupada en la satisfacción de las necesidades
m ás urgentes que plantean tareas tan arduas como la evangelización, la
catequesis y, desde luego, la educación en todas sus m odalidades. Para tener
una idea de qué obras se im prim ieron en M éxico durante el período colonial
bien puede servir de referencia la gigantesca obra de don José Toribio M edina
La imprenta en México 1539-1821.40 La N ueva España se alim entó, por lo
que hace a los refraneros, de los editados en España: el habla aún pretendía
37.
38.
39.
40.
136
I. Leonard, op. cit. pp. 319-326, reproduce el documento com pleto.
Ibid., documento III, págs. 338 y sigs.
De P.H.U. basta citar su conferencia pronunciada el 6 de diciembre de 1913 “Don Juan Ruiz de
Alarcón” en Estudios Mexicanos , F.C.E./SEP, Lecturas M exicanas N. 65 pp. 23-42. Véase allí
mismo Juan Ruiz de Alarcón pp. 43-53. De Alfonso Reyes véase sobre todo Obras Completas, I. XII.
Edición facsimilar, México, UNAM, 1989.
L
a
T E X T U A L ID A D
D i-
LOS R EFRA N ERO S
tener una cierta unificación que, sin em bargo, muy pronto em pezó a ser
quebrantada con todos los brotes nacionalistas que em piezan a florecer ya el
siglo XVII.41
Sin em bargo, aunque muy escasos, no faltan del todo los refraneros
hechos en suelo novohispano. Y los refraneros que acá se dan siguen, es
natural, losm oldesde la parem iología española: hay refraneros-acervo y algo
que muy de lejos se parece a los refraneros literarios. Entre losdelprim ertipo,
si acaso hay que m encionar el pequeño refranero indígena de apenas 83
refranes elaborado por Fray Bernardino de Sahagún.4243Ya de esta prim era
recolección de dichos m exicanos se pueden sacar una serie de im portantes
conclusiones sobre la naturaleza del tipo textual "refranero” . Por un lado, hay
varias diferencias form ales entre los textos de este corpus y las habituales
formas parem iológicas de los refraneros españoles del siglo X V I. A dem ás, el
corpus de refranes nahuas que Sahagún nos presenta consiste en refranes
traducidos al español. No m uestra Sahagún m ucha acuciosidad para distin­
guir refranesde lo que, en general, se podría llamar expresiones paremiológicas
a las que, sin em bargo, llama "este refrán".1’'
Son, en verdad, m uchas las cosas que sobre este pequeño refranero
mexicano habría que decir. Para el concepto de "refranero” que aquí nos
interesa, sin em bargo, basta con recordarlo aquí. La m ayor parte de los
problemas que este refranero ofrece al lector contem poráneo tienen que ver,
sin embargo, con la traducción: se puede decir, en general, que Sahagún
traduce los refranes nahuas em pleando los moldes parem iológicos españoles
entonces disponibles. Al respecto, la m anera como afronta el problem a de la
traducción es muy m oderna, se diría. Se atiene al principio de que los refranes
no se traducen, se adaptan.44 Eso es, en efecto, lo que hace Sahagún aún a
riesgo de achacar inapropiadam ente a los nahuas expresiones de la cultura
europea. Es muy significativo que en el ya m encionado refrán 80 Sahagún se
vea obligado a decir: "esta proposición es de Platón y el diablo la enseñó acá” .
41.
42.
43.
44.
Para esto, puede verse nuestro ensayo “Nacionalismo: génesis, uso y abuso de un concepto” en Cecilia
Noriega El ío (editora), El nacionalismo en México , Zamora, El Colegio de Michoacán, 1992, pp. 27-81.
Véase, al respecto, lo dicho en Refrán viejo ..., op. cit., pp. 77 y ss.
Excepto el refrán número 66 cuyaexplicación empieza diciendo: “este adagio se dice del que cuenta cosas
loables que hahecho y muchas cosas notables que ha visto...” El refrán 80, en cambio, es llamado “esta
proposición...”
Sobre la traducción de los refranes, puede verse mi artículo “Al fonso Reyes y la traducción en M éxico”,
en Relaciones, vol. XIV, Núm. 56, Zamora, otoño de 1993, pp. 49 y ss.
137
El. H A B L A R
L A P ID A R IO
Por lo dem ás, ya se ha señalado45el recurso, por Sahagún, a clichés europeos
al traducir al español su pequeño corpus de refranes nahuas.
Sahagún traduce los refranes nahuas al español de su tiem po con la
m ism a conciencia y bajo los mismos principios teóricos que los dem ás
traductores del siglo XVI al verter a los m oldes hispanos una cultura nacida
bajo otras estructuras y presupuestos. Cómo estos grandes pioneros tenían
conciencia del bagage que cargaban sobre sus espaldas al traducir, lo m uestra
otro fraile traductor, el también franciscano fray Juan Bautista, quien a cabal lo
entre los siglos XVI y XVII, traduce las Huehuetlahtolli o “ pláticas que los
padres y las m adres hicieron a sus hijos y a sus hijas, y los señores a sus
vasallos, todas llenas de moral y política", obra publicada en 1601. Eran
textos en náhuatl de la m ism a índole que los recogidos por fray Jerónim o de
A lcalá en lo que se conoció después como La relación de Michoacán 46 o por
Fray Bernardino de Sahagún en el Iibro Coloquios y doctrina cristiana.47 Don
José Toribio M edina48 m enciona una nota que se lee en la página 77 y que,
entre otras cosas, dice que fray Bartolomé de las Casas recibió estas pláticas
del franciscano Andrés de Olmos y expone sus ideas acerca de la traducción
y de los problem as que enfrentaba en la traducción náhuatl-español:
las cuales romaneo de la lengua mexicana sin añadir ni quitar cosa que fuese de
substancia: sacando sentido de sentido, y no palabra por palabra. Porque a veces
una palabra mexicana requiere muchas de las nuestras. Y una nuestra comprehende
muchas de las suyas. Y porque son mucho de notar, dice que las pone en su libro,
para que se vea la gran doctrina moral y pu 1icía en que estas gentes bárbaras
criaban y doctrinaban sus hijos.49
45.
46.
47.
48.
49.
138
Para todo este asunto puede verse el librito de Luis Rublúo. Sahagún y los refranes de los antiguos
mexicanos. México. Muy útil para ver la técnica de traducir empleada por Sahagún. por ejemplo, sería
comparar las formas con que traduce estos refranes nahuas con los refranes españoles en boga. Lo que
hace Sahagún es mostrar que cada textual idad tiene sus expresiones, clichés y formas endurecidas,
amén de sus estructuras sintagmáticas.
Véase la edición que presenta Francisco Miranda en la C olección Cien de M éxico, M éxico, SEP,
1988. Es opinión aceptada comúnmente entre los estudiosos de La relación de Michoacán que esta
obra es. en buena parte, latraducción al español de informaciones en lengua purhé recabadas por el
fraile quien dice de su labor: “esta escritura y relación presentan a Vuestra Señoría los viejos de esta
Ciudad de Michoacán y yo también en su nombre, no como autor sino com o intérprete de ellos ... yo
sirvo de intérprete de estos viejos...'*, (p. 44)
Véase la edición preparada por Miguel León Portilla publicada por la Fundación de Investigaciones
Sociales de laU N A M en 1986.
La imprenta en México (1 539-1 821). edición facsimilar. M éxico. UNAM . 1989.
J. Toribio Medina, op. cit.. tomo II. p. 5.
L a textualidad de los refraneros
Los problem as de traducción apenas m encionados en relación a este
prim er refranero m exicano nos proporcionan, adem ás, un im portante dato:
existe, en el siglo XVI, una conciencia muy clara de un tipo de discurso que
podríam os llam ar parem iológico que se concreta en un estilo, un léxico, una
sintaxis, una serie de expresiones endurecidas que son reconocidas por todos
como pertenecientes al género parem iológico. Todo ello nos confirm a no sólo
el concepto que de este tipo textual tenía el hom bre culto del siglo XVI, sino
el indiscutible hecho de que en la real idad sociocultural de ese siglo hay entre
las hablas del español un tipo textual llamado “ refranero”, de tipo lapidario,
bajo la form a de un discurso independiente.
Si se trata de ver la m anera com o refranes y refraneros están presentes
en la lengua novohispana, puede servir la obra literaria de Sor Juana Inés de
la C ruz.50 Se puede decir, a grandes rasgos, que la D écim a M usa em plea, en
su obra, de dos m aneras los refranes populares: ya m ediante la cita exacta del
refrán, por una parte, ya m ediante la alusión. En el prim er caso, el refrán form a
parte del discurso ya en función argum entativa ya en función ornam ental. En
el segundo caso, el refrán sólo es aludido ya m ediante paráfrasis, ya m ediante
otra m anera. Sin em bargo, las funciones discursivas que desem peña siguen
siendo fundam entalm ente las mismas. Distinta, en cambio, es la m anera com o
la poetisa em plea en su escritura las sentenc ias, adagios y proverbios de origen
literario que, por lo general, llegaron a nuestra lengua bajo la indum entaria
latina. R evisando la escritura del siglo XVII novohispano, por ejem plo, no es
difícil constatar en la práctica un uso im plícito que distingue los dichos de
origen popular— los refranes— de los que provienen de una tradición escrita
— los proverbios— según la distinción que recoge Casares y que ya había
puesto de m anifiesto el siglo anterior Juan de Valdés en su célebre y ya citado
Diálogo de la lengua.5' Por lo dem ás, el prestigio que el erasm ism o había
dado desde el m ism o siglo XVI a este tipo de nobles frases lapidarias, es
atestiguado por los refraneros erasm ianos que en ese m ism o siglo vienen a
engrosar las bibliotecas novohispanas.52 M uestra del respeto que estas vene50.
51.
52.
Véase la pequeña exploración que de ella mostramos en Refrán viejo , op. c it ., pp. 80 y ss.
Juan de Valdés, Diálogo de la lengua, Porrúa, M éxico, 1966, p. 9. Véase también la importante edición
quepublicaCristinaBarbolanien Editorial Cátedra, Madrid, 1984.
En la Biblioteca Nacional de M éxico hay una edición del Adagiorum Erasmi Roterodami Chiliades
quatuorcumsesquicentuaria: magna cumdiligentia, maluroque indicioem endataeetexpurgatae.
Paris, 1579. Aunque no sabemos con exactitud cuándo llegó aestas tierras, muestrabien el interés que
la frase breve de corte sapiencial suscitó en la naciente cultura. Sor Juana, según puede ver en sus
obras, lee y cita con soltura la Vulgata.
139
E l hablar lapidario
rabies frases provenientes de distintos rincones de la literatura suscitan en Sor
Juana el hecho de la poetisa los suele reproducir intactos, com o en el caso
presente o com o cuando en la m ism a com posición reproduce el “nadie da lo
que no tiene” que tanto circuló por la filosofía escolástica. En la época,
circulaban en nuestro país al lado de las colecciones de adagios, com o la de
E rasm o53 los refranes populares. De hecho, lo que aquí se plantea no es la
pugna entre dos tipos de refranes sino una especie de pugna entre los refranes
y otros tipos textuales afines pertenecientes al m ism o cam po nocional: las
frases célebres com o se llama hoy a las frases sentenciosas tom adas de algún
autor célebre usadas, por lo general, en forma entim em ática para apuntalar
alguna opinión en disputa o algún razonam iento. Por lo dem ás, el concepto de
“ refranero” com o tipo textual aparte ya para entonces está bien definido
aunque aún se le conciba bajo paradigm as textuales prestados com o el de
“diccionario” o, en general, la novela.
\
Con este alternarse de la parem iología culta y la popular en funciones
discursivas predom inantem ente entim em áticas transcurren el siglo XVIII
novohispano cuyo interés por los refranes dejan aflorar una serie de panfletos
a los que nos referirem os más adelante. El interés del siglo XIX por los
refranes españoles se m uestra en una serie de refraneros.54 M uestra del m ism o
interés es el ya citado catálogo de la biblioteca de Salvá en donde, adem ás,
aparece clara la línea de la tradición parem iológica hispánica. Sin em bargo,
esta veta parem iológica está ya muy lejos de los grandes refraneros del siglo
XVI. El siglo XIX los refranes son recogidos más como una m irada nostálgica
que com o hechos de lengua. Em pero, la genuinidad de ese interés del siglo
XIX por los refranes puede percibirse en el hecho, ya m encionado, de que en
él nace el vocablo “ refranero” . La parem iología del siglo XIX sigue siendo
taxonóm ica: recopilar refranes, como tarea nuclear, y un pequeño com entario
explicativo al estilo de Correas. El siglo XIX, sin em bargo, ve surgir una
potente parem iología m exicana en pos de una tradición que, aunque noble,
apenas había tenido desde el Quijote y La Celestina obras im portantes. La
tím ida tendencia parem iológica que aparece en obras literarias com o la de Sor
Juana, reaparecerá, en efecto, vigorosa, en una obra que bien puede servir de
53.
54.
140
Citado por Diccionarios Rioduero. Literatura I. versión y adaptación de José Sagredo, Madrid, 1977.
p. 246.
Por ejemplo: José Coll y Vehi. Los refranes del Quijote . Barcelona, 1876; Fernán Nuñez, Refranes
o proverbios. Madrid. 1804; J. C ollins. Dictionary o f Spanish Proverbs , Londres, 1827; P. J.
Martin. Proverbes espagnols. Paris. 1859.
L
a
T E X T U A E I D A I ) DI-: I O S R E F R A N E R O S
síntesis de lo que fueron los refranes en los siglos XVII y XVIII novohispanos.
Me refiero a El periquillo sarniento de Fernández de L izardi.55
Com o habían hecho Miguel de Cervantes y Fernando de Rojas y com o
lo harían, más tarde, G regorio López y Fuentes o A gustín Yañez, Fernández
de Lizardi hace un significativo acopio, por igual, de refranes y otros tipos
parem iológicos afines salpicando con el los su texto constituyendo no sólo un
valioso y singular refranero m exicano sino un verdadero acervo de textos
lapidarios cuyas form as y funciones discursi vas docum enta con precisión. El
Periquillo Sarniento espera un estudio acucioso tanto de las form as com o de
las funciones de estos textos gnóm icos. En el acervo recogido por Fernández
de Lizardi, predom inan las sentencias y adagios cultos aunque eche m ano de
refranes populares tom ándolos, al parecer, de los refraneros españoles. En
todo caso, predom ina en él la parem iología culta. Por lo dem ás, Fernández de
Lizardi teje su texto en torno a estas sentencias de modo que realiza grandes
glosas exegéticas, bien docum entadas, teniendo al proverbio com o punto de
referencia perm anente.
Fernández de Lizardi es la puerta de ingreso a una parem iología
estrictam ente m exicana. En el seno de un discurso satírico, despunta esta
parem iología, com o hemos dicho, en obras de la más variada índole que van
desde las grandes novelas del siglo XIX hasta una serie de obras de folletería
aún existentes en la célebre Colección Lafragua.56Se trata, por lo general,
como hemos señalado, de folletosde índole panfletaria: publicaciones, a saber,
de cuatro paginitas que de alguna m anera continúan la gran tradición satírica
novohispana, tan desarrollada el siglo anterior. Ejem plo de este tipo de
testim onios son los siguientes textos:
1.- A.A .F.G ., El que se quemare que sople. M éxico, Imprenta Americana de D.
José María Betancourt, 1 8 2 1 .4 p. s. n. 19 cm.
55.
56.
Cito por José Joaquín Fernández de Lizardi, El Periquillo Sarniento , prólogo de Jefferson Rea Spell,
M éxico, Porrúa, “Sepan cuantos...” Núm. 1, 1984. Entre los estudios que sobre la paremiología de
Lizardi se han hecho, puede verse a Manuel López y López, “M odismos y refranes del Periquillo
Sarniento” en Revista de la Universidad de México , México, 1931. Sobre los antecedentes del picaro
como tipo literario puede verse Alexander A. Parker, Los picaros en la literatura. La novela picaresca
en España y Europa (1599-1753), versión española de Rodolfo Arévalo Mackry, segunda edición,
Madrid,Gredos, 1975.
Véase Lucina Moreno Valle, Catálogo de la Colección Lqfragua 1821-1853, México, UN AM, Instituto
de Investigaciones Bibliográficas, 1975, pp. y ss.
141
E l hablar lapidario
Contra los que satirizan al gobierno porque no se acomoda a las diferentes
opiniones y tendencias; recuerda la obligación de sostener y defender el Plan de
Iguala y de todas y cada una de las garantías.
3 .-A perro viejo no hay tus tus. O sea diálogo entre un zapatero y su marchante.
M éxico, Imprenta de D. Mariano Ontiveros, 1821. 4 p.s.n. 20 cm.
Defiende a la Junta Provisional Gubernativa por la demora de la convocatoria a
cortes y habla de la importancia de elegir bien a los electores parroquiales.
En textos de esta m ism a índole, encontram os refranes com o “en el
m onte está quien el m onte quem a”,57 “quien no te conoce que te com pre” ,58
“m ás vale tarde que nunca”,59 “ la subida más alta, la caída es muy
lastim osa” ,60 “cada cual piensa con su cabeza",61 “ no hay plazo que no se
cum pla ni deuda que no se pague” ,62 “el que pregunta no yerra”,63 para no
citar m ás que los textos escritos en 1821. Simultáneamente aesa paremiología
de folletín, no faltan en ese 1821 folletos claramente paremiológicos como las
Máximas morales dedicadas al bello sexo, por un ciudadano militar que no son
otra cosa que “consejos sobre el com portam iento de toda m ujer honesta” .64
Por lo dem ás, si bien la novelística del siglo XIX m exicano, con M anuel
Payno a la cabeza, quien riega de refranes, dichos y expresiones paremiológicas
tanto El fistol del diablo como Los bandidos de Rio Frío , es testigo de que
persiste en el habla popular m exicana el afán por el hablar lapidario, que de
una m anera débil docum entan las m encionadas novelas, cual leve imitación
de lo que arriba llam am os refraneros literarios; sin em bargo, a diferencia de
lo que pasa en países com o Francia, no se da en el siglo XIX m exicano la
profusión de obras parem iológicas ni hay constancia de un especial interés por
los refranes. Los m ism os “textos costum bristas” de I. M. A ltam irano no son,
para la parem iología m exicana, lo fecundos que se pudiera esperar.65
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
142
Texto número 85. op. cit., p. 9.
Texto número 162, op. cit., p. 17.
Texto número 166, op. cit., p. 17.
Texto número 197, op. cit., p. 21.
Texto número 209, op. cit., p. 22.
Texto número 242, op. cit., p. 25.
Texto número 259. op. cit., p. 27.
Texto número 219. op. cit.. p. 23.
Cfr. Ignacio Manuel Altamirano. Obras Completas. SEP. M éxico. 1 9 86,vol.V .
L a textualidad
de los refraneros
L O S REFRANERO S-ACERVO DE LA PAREMIOLOGÍA M EXICANA
En efecto, la parem iología m exicana, propiam ente dicha, es obra del siglo
XX:666789el refranero entra a la textualidad m exicana, com o tipo textual por
derecho propio, en este siglo. Los nom bres de José Trinidad Laris con su
Historia de modismos y refranes mexicanos 67y a Luis M. R ivera con su libro
Origen y significación de algunas frases, locuciones, refranes, adagios y
proverbios f Qnc&bez&n el desfile de parem iólogos m exicanos del siglo XX.
Empero, cabe señalar desde ahora, no está siempre claro el interés parem io­
lógico en los diferentes refraneros de que consta esta tradición: cuando m ucho
podrían m erecer este nom bre los m encionados jaliscienses y, desde luego, el
guanajuatense Darío Rubio. Estrictam ente hablando, se puede decir que el
interés parem iológico apenas es obra de los últimos diez años; lo dem ás
parece reducirse a refraneros com erciales. Desde luego, ni el texto de Laris,
ni el de Rivera, adopta el nom bre de “refranero” . Son concebidos, m ás bien,
como ensayos sobre el refrán m exicano, en general, o sobre un corpus de
refranes, reputado com o m exicano, más que como sim ple acervo del tipo
textual. A su m odo, sin em bargo, éstos son los prim eros refraneros m exicanos
propiamente tales y con ellos da com ienzo lo que aquí llam am os el “refranero
m exicano” .
La Historia de modismos y refranes mexicanos69 es prácticam ente el
primer refranero m exicano. Sin em bargo, está claro que no tiene pretensiones
exclusivam ente parem iológicas: por lo que puede desprenderse del título
mismo, parece aún conservar intereses filológicos. En la obra, por una parte,
son más los “ m odism os” que los “ proverbios y refranes” . Por otra, aunque
el título indica que el autor se ocupará del “origen” y de la “filosofía” de los
textos del corpus, en la estructura real de cada com entario sólo incluye
explícitam ente el “origen” del texto. La referida estructura, en efecto, consta
de una frase del corpus catalogada, por tanto, com o m odism o o refrán,
seguida de una indicación entre paréntesis sobre su uso: la parte del león de
cada pequeño artículo está dedicada a escudriñar el origen de la frase en tum o.
Con ello, este refranero adopta la form a de un anecdotario a propósito de
modismos y expresiones parem iológicas en uso en el habla de M éxico. La
66.
67.
68.
69.
Para la historia de la paremiología mexicana remitimos al lector a Refrán viejo..., op. cit., pp. 87-114.
Guadalajara, 1921.
Guadalajara, Tip. Jaime, 1921,228 pp.
Esta obra consta de 228 páginas y fue impresa por el editor Fortino Jaime, en Guadalajara, en 1921 .
143
E l hablar lapidario
Historia de modismos y refranes mexicanos de Laris, cabe señalarlo, no se
presenta com o un “ refranero” categoría textual por entonces aún poco
difundida.
De tendencia más parem iológica, en cam bio, es el refranero de Rivera.
Al contrario de Laris, Rivera dota a su colección de una pequeña aunque útil
introducción en donde m uestra sus aspiraciones de parem iólogo aunque su
pretensión últim a sea muy parecida a la de Rivera: la del gram ático. En efecto,
si atendem os a la catalogación que el m ism o autor hace de su obra, cabe decir
que ciertam ente no es colocada por él entre los “refraneros” , tipo textual que
aunque con am plia tradición dentro de la textualidad hispánica, com o se ha
dicho, aún no se les reconoce un status propio. Al distinguir y definir las
p a la b ras “ fra se ” , “ lo cu ció n ” , “a d a g io ” , “refrán ” y “ p ro v erb io ” , en
efecto, R ivera lo hace con el propósito de
distinguir el significado propio de cada una de ellas para usarlas convenientem en­
te en el discurso, no dándoles una comprensión, extensión y connotación que no
les corresponda, con perjuicio de la propiedad del lenguaje.70
De la inexactitud de sus explicaciones, puede servir de ejem plo el refrán
LXI “dar coces contra el aguijón”71 dice que: “equivale al refrán m exicano
el pleito del cántaro contra la p iedra'. Y tras la explicación de am bos remite
su origen a una fábula de Sam aniego — ” La serpiente y la lim a”— que
term ina con esta estrofa:
Q uien pretende sin razón
al m ás fuerte derribar,
no consigue sino dar
coces contra el aguijón.
Sin em bargo este refrán es de origen latino. En efecto en una serie de
códices tardíos tanto de la Vulgata com o de la Vetus Latina aparece una
variante del texto de la conversión de Pablo al cristianism o {Act. 9 ,5 ) en que
se añade al texto griego precisam ente un com plem ento del diálogo en que
aparece el refrán contra stimulum calcitrare (durum est tibí) traducido en los
viejos leccionarios como: “dar coces contra el aguijón” . L a frase en cuestión
70.
71.
144
Op. cit.. p. IV.
Op. cit., p. 113.
La
textualidad de los refraneros
aparece con frecuencia en textos españoles. Por ejem plo en la Vida de San
Ignacio, escrito por Ribadeneyra en 1572, aparece en boca de Ignacio esta
frase: “¿Cóm o, y contra el aguijón tiráis coces? Pues yo os digo, don Asno,
que esta vez habéis de salir letrado; yo os haré que sepáis bailar” .72
La segunda parte de la obra de Rivera es un refranero hecho y derecho
al viejo estilo de los grandes refraneros del siglo XVI. Rivera la titula,
significativam ente, “ Refranes, adagios, proverbios, locuciones y frases más
usados en la república, con la significación de cada uno de ellos.”73 Los textos
están ordenados alfabéticam ente y son acom pañados por una explicación,
muy breve, ya sobre su significado ya sobre su uso. Como ejem plo de las
explicaciones que en esta segunda parte acom pañan a cada refrán, cito estos
tres casos. La expresión “más fregado que la reata del pozo” es seguida de
la siguiente explicación: “se dice de quien se halla en pésim as condiciones
económicas, por haberse m etido en honduras de que con dificultad podrá
salir” .74 En cam bio, del refrán “no se puede repicar y andar en la procesión”
dice: “refrán que expresa la imposibilidad que hay para poder desem peñar
dos cargos o com isiones que son incom patibles por razón del lugar en que
deben desem peñarse” .75Como el lector puede ver, no siempre las explicacio­
nes son atinadas. En el prim er caso de los aquí m encionados, por ejem plo, hay
que decir que el uso de la expresión parem iológica se extiende a cualquiera
de las m aneras com o alguien puede estar “fregado”, no sólo la económ ica.
El sentido parem iológico del segundo, por su parte, no se restringe a la
incom patibilidad local. De hecho, hay otro refrán m exicano con el m ism o
sentido parem iológico que se funda en una incom patibilidad que podríam os
llamar funcional: “ no se puede m am ar y tragar zacate” .
Estas dos prim eras colecciones de refranes m exicanos tienen el m érito
de inaugurar el interés por los refranes en un mundo académ ico por m uchas
razones apenas en gestación. En todo caso, sirven de puerta de entrada al único
paremiólogo m exicano propiam ente dicho: el guanajuatense académ ico de la
lengua don Darío Rubio. Ya hem os señalado en otra parte los m éritos de
Rubio dentro de la parem iología m exicana.76
72.
73.
74.
75.
76.
Edición en Biblioteca de Autores Españoles, LX, 38b; Véase además Rafael Lapesa “Ribadeneyra: Vida
de San Ignacio ” en De la Edad Media a nuestros días, Gredos, Madrid, 1982, pp. 193-211.
Op. cit., p. 135.
Op. cit., p. 220.
Op. cit., p. 236.
Cfr. Eugenia Revueltas / Herón Pérez, Oralidad y escritura, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1992,
pp. 25-37; véase, igualmente, Refrán viejo..., op. cit., pp. 90 y ss.
145
_____________________________________ E l iiahlar i.aimdario __________
___ ____________
Rubio nació en el Mineral de La L uz.G to.en 1878. Cursó la preparatoria
en G uanajuato y allí se inició en el periodismo. Publicó, en efecto, un perió­
dico destinado a los mineros y fundó, más tarde. El Correo de Guanajuato.
Radicado en M éxico, ocupó varios cargos públicos: desde regidor del
A yuntam iento hasta director de distintas sucursales del Nacional M onte de
Piedad pasando porjefe del Departamento Adm inistrativo. Al ingresar como
m iem bro de la A cadem ia M exicana de la Lengua dedica su discurso de
ingreso a El lenguaje popular mexicano publicado en folleto en 1927. Se
distinguió en esa institución en donde fue secretario a perpetuidad. Usó el
seudónim o de Ricard j C astillo.77Pero, sin duda, su obra más notable y por la
que es evocado aquí es por sus Refranes. Proverbios y Dichos y Dicha­
rachos Mexicanos aparecida en dos tomos por prim era vez en 1937 aunque
el prólogo data de 1932.7879Darío Rubio murió en la ciudad de M éxico en 1952.
La segunda edición dista de la prim era aproxim adam ente 400 refranes
y una im portante y hasta ahora única sección titulada "por los dom inios del
ham pa” en donde recoge cerca de un centenar de refranes de "la gente de mal
vivir en M éxico” ,7<; Esto confirm a a Rubio como uno de los más im portantes
estudiosos del habla m exicana y pionero indiscutible en este tipo de tareas.
Con Rubio, la parem iología m exicana supera la época vergonzante; ya no
se trata de una tarea medio clandestina sino de un quehacer científico
de descripción lingüística. En buena parte. Rubio pretende elaborar una
parem iología contrastiva. La bibliografía que incluye se refiere exclusiva­
m ente a refraneros españoles. Adem ás, a lo largo de la obra va deslindando
cuidadosam ente lo m exicano de lo español en el refranero m exicano.
El de Rubio, es el prim er refranero, dentro de la parem iología m exicana,
que tiene la conciencia y la pretensión de ser tal. Ya desde la prim era nota,80
por lo dem ás, cuando habla de las "m inuciosas revisiones hechas en los
77.
Entre los escritos principales de Darío Rubio cabe mencionar Ligeras reflexiones acerca de nuestro
teatro nacional (1912); Los llamados mex iconismos de Real Academia Española (1917); Nahuatlismos
y barbarismos (1919); La anarquía del lenguaje en la América Española (1925) 2 v o ls.; El lenguaje
popular mexicano (1927); El Nacional Monte de Piedad (1943).
78.
La segunda edición “corregida y aumentada considerablemente” fue publicada por Editorial A.P.
Márquez, M éxico, 1940. Las referencias son a esta edición. Para los datos biográficos de Rubio puede
consultarse José Rogelio Al varez(Director) Enciclopedia de México, México, 1977, Tomo IX, p. 200.
Véase la referencia bibliográfica allí indicada. Sobre las aportaciones de Darío Rubio a la paremiología
mexicana, véase nuestro estudio “La tradición paremiológica mexicana: Darío Rubio”, en Eugenia
Revueltas y Herón Pérez (coordinadores), Zamora, El C olegio de M ichoacán, 1992, pp. 25-36.
Tomo 2, p. 239.
Op. cit., p. XIV.
79.
80.
146
La
textualidad de los refraneros
refraneros” , em plea el vocablo “refraneros” para designar un tipo textual
conocido y autónom o. El texto de Rubio dice:
Temo mucho que a pesar de las m inuciosas revisiones hechas en los refraneros
de que he dispuesto para mi trabajo, figuren en mis estudios algunos refranes
españoles que yo anoto com o m exicanos tan sólo por el hecho de no haber dado
con ellos en tales refraneros; y más que por mi descuido, por no figurar estos
refranes en ’os expresados refraneros.
Entre esos refraneros consultados por Rubio,81 doce en total, sólo tres
llevan explícitam ente el nom bre de “ refranero” : el Refranero castellano de
Julio C ejador y Frauca;82el Refranero clásico de Juan Suñé B enages8384y el
célebre refranero Refranes o proverbios en romance que nuevamente colligió
yglossó su autor el Comendador Hernán Núñez, arriba m encionado, en una
moderna reedición bajo el nom bre de Refranero español.M Rubio, pues, se
adscribe a esta tradición que conoce desde hace varios siglos la textualidad del
“refranero” pero que sólo hace unos cuantos años ha dado con el nom bre que,
como he dicho. Rubio introduce en M éxico denom inando “ refranero” a su
colección. En efecto, en la “disculpa con apariencias de prólogo” ,85 Darío
Rubio no sólo expone sus ideas sobre parem iología m exicana sino que
termina llam ando a su recopilación de dichos m exicanos “este mi pobre
refranero m exicano” .86
En cuanto a su teoría parem iológica. Rubio sustenta sus tesis principales
en esta “disculpa". Lo dem ás, lo va desgranando, refrán a refrán, a lo largo
de toda la obra. Su “justificación” es: “¿Y qué m ejor que sus refranes, sus
dichos, para saber cóm o vive y cómo piensa el pueblo m exicano?” .87 Para
Rubio, en efecto, un refranero es un valioso receptáculo en el que, a través de
los refranes, se vierten de una m anera espontánea los sentim ientos y pasiones
de los pueblos a la parque la sabiduría ancestral. Un refranero, pues, no es sólo
un diccionario de refranes a consultar cuando se trata de configurar una
manera de hablar sino que es, por derecho propio, un tipo textual que conserva
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
Cfr. Op. cit.. p. XI.
Madrid, 1928-1929.
En su edición de Barcelona, 1930.
Valencia, España, s/f.
Op. cit., pp. X V-XXV.
Op. cit., p. XXV.
Op. cit., pág. XVII
147
E L H A B L A R L A P ID A R IO
en una estricta estratigrafía popular los sentimientos mexicanos. Por ejem plo,
Rubio encuentra que estos sentim ientos guardados en el refranero por él
conform adotienden hacia la amargura, el pesim ism o fatalista y desem bocan
en “una tristísim a conform idad desde la cual quieren entrever algo menos
cruel, m enos amargo, en donde encontrar algún consuelo” .88
Desde luego, Rubio ve en su refranero m exicano una m uestra del habla
popular espontánea, natural y desenvuelta. “ El día que este lenguaje dejara
de ser atrevido — dice— , altivo, picaresco, perdería lo que le distingue de
todos los de los demás pueblos de habla española” .89 La labor de Rubio en
pro de la lingüística m exicana tiene un objetivo:
N o sé — dice— qué fuerza tan desconocida para mí com o para mí irresistible, me
arrastra a estas andanzas de las cuales regreso con valores que, a juzgar por lo que
puede juzgarse, hace tiempo que la indiferencia ha mandado retirar del mercado,
pero que yo encuentro aceptables empeñándome en que se les cotice de alguna
manera.90
Un refranero es tam bién una muestra privilegiada de un habla privilegia­
da. En su teoría del refrán m exicano, Rubio hace valiosas aunque, desde
luego, muy generales observaciones por ejem plo sobre las características
form ales. En efecto, del aspecto formal de los refranes m exicanos Rubio dice
que tienen
si no todas, cuando menos las principales características de los refranes españoles
y de estos se distinguen en el uso frecuente de las voces de doble sentido que se
emplean para ocultar algunas desnudeces que suelen dejar al descubierto los
atrevimientos de su lenguaje.91
Pordesgracialacontrastaciónde Rubio no llega hasta especificar cuáles
son esas “principales características” en que coinciden los refranes m exica­
nos con los españoles. De haberlo hecho, hubiera sido pionero en la parem io-
88.
89.
90.
91.
148
Op. cit. p. XVIII.
Ibid.
Pp.XIX-XX.
De francisco Rodríguez Marín cita y emplea sólo su obra Más de 21000 Refranes Castellanos (Madrid,
1922). Desconoce, por tanto 12600 refranes más... que apareció también en Madrid en 1930 y, desde
luego, Todavía 10700 refranes más... (Madrid, 1941). De Sbarbi usa el Diccionario de Refranes
adagios, proverbios, modismos, locuciones yfrases adverbiales, Madrid, 1929. De hecho, la paremiologíahispánicamoderna fue enormemente influida por Sbarbi.
L a tlx tijai.idad dl los rllranlros
logia hispánica. No supo por otro lado, form ular una teoría parem iológica a
partir del respetable corpus áe, refranes m exicanos que logró reunir y a pesar
de que en m uchos casos llevó a cabo una incipiente contrastación con sus
equivalentes españoles a partir, sobre todo, de los notables parem iólogos
ibéricos don Francisco Rodríguez Marín y José M aría Sbarbi.9293Su idea de
“refranero’" está estrecham ente ligada a su idea de parem iología que es
expuesta así: “este libro es el prim ero que se publica (cuando m enos yo no
conozco otro) sobre refranes m exicanos interpretados, definidos, explica­
dos” .91
Según esto, un refranero m exicano es, para Rubio, un libro que recoge,
interpreta, define y explica refranes m exicanos. Desde el punto de vista de la
teoría parem iológica, interpretar, definir y explicar los refranes son tareas que
rebasan, desde luego, la pura recolección y labor taxonóm ica. Sin em bargo.
Rubio no avanza más allá. No establece por ejemplo, la distinción entre
“interpretar” y "explicar”, ni dice en que consistirá su labor de definición de
refranes. Todo ello queda claro, sin embargo, a lo largo de su obra. Concluye su
prólogo con una valiosa indicación: su propósito al escribir este libro es “ fijar
de manera precisa [...] los orígenes respectivos para poder evitar confusiones
y distinguir lo nuestro de lo ajeno".94 Lo "ajeno” son los refranes españoles
que circulan con la m ism a ley que los m exicanos. Su obra, pues, es de claro
deslinde: cuáles son los refranes estrictam ente m exicanos pues “som os los
mexicanos muy aficionados a salpicar de refranes nuestras conversacio­
nes” .95
Estos son los propósitos parem iológicos de Rubio y esta es su ¡dea de lo
que debe ser ese tipo textual Ilamado "refranero” . Con el los en m ano, recoge,
analiza y expone unos cinco mil refranes m exicanos, de distintas épocas y
lugares. La "explicación” del refrán se reduce, con suma frecuencia, a aclarar el
sentido literal del refrán— exponiendo los significados de los vocablos indígenas
o las voces poco conocidas— para pasar de allí al sentido parem iológico.
Rubio no pierde ocasión para insertar aquí y allí observaciones lingüísticas
sobre el habla de los refranes: que aquí hay un m exicanism o, que esta palabra
significa tal cosa, que los refraneros españoles traen el refrán de esta otra
92.
93.
94.
95.
l'ág.XX.
Ibid.
Pag. XXIV.
Ibid. Cabría señalar aquí que otra fuente para la paremiología mexicana son los cancioneros. Pilo puede
verse, p.c . en el Cancionero Folklórico de México, hermosa recopilación de poesía cantada publicada
por El C olegio de México. Véase la nota siguiente.
149
E l hablar lapidario
m anera, que por acá perdió el ritmo, etc. Ni tam poco para extraer el espíritu
nacional que m anifiestan los refranes o abordar sobre la situación histórica
que delatan.
Esto es, en resum en, lo que Rubio entiende por “ refranero” en el prim er
texto al que se le otorga explícitam ente esa calidad textual dentro de la
parem iología m exicana. Se puede discutir su teoría del refrán o no, se puede
decirque su contrastación es muy superficial y Ilevar a cabo una contrastación
más completa. Puede ser objetable, igualmente, la línea di visoria que pretende
trazar entre refranes m exicanos y refranes españoles y hasta, si se quiere, el
muy estrecho concepto de refrán en que se basa. Su obra, desde luego, es
incom pleta y habría que actualizarla. Sin embargo, Darío Rubio sigue siendo
el m ejor parem iólogo de M éxico y su refranero un excelente ejem plo de lo que
ese nom bre significa en el concierto de los tipos textuales. Entre las tareas
urgentes de la parem iología m exicana está, sin duda, la de continuar la obra
de Rubio.
Dentro de la historia de la parem iología m exicana, el Refranero Mexi­
cano de M iguel Velasco Valdés96 es el prim ero que se publica con el título
explícito de “refranero” : apareció en junio de 1961 con un caudal de m ás de
seiscientos refranes bajo la pretensión de contribuir a "la posible form ulación
de un florilegio genuino de M éxico. Esfuerzo que va muy a la zaga,
m uchísim o, del antedicho de Darío Rubio” .97Por la cita anterior, queda claro
que para Velasco un refranero es un florilegio de refranes y que un refranero
m exicano es, por su parte, un florilegio de refranes “genuinos” de M éxico.
Por lo dem ás, la labor de V elasco dentro de la parem iología m exicana rebasa
claram ente los lím ites del diletantism o: clasifica los refranes según su estilo
y ám bito cultural de uso, consigna variantes y, al contrario de Laris y Rivera,
recoge las diferentes interpretaciones que circulan de cada refrán.
V elasco participa en varios aspectos de la concepción parem iológica de
Rubio: el refrán es concebido como un producto cultural, la identificación de
la principal tradición parem iológica a la que se adscribe el refrán m exicano,
la naturaleza exegética de la interpretación que se adjunta a cada texto. En
am bos casos, adem ás, queda sin resolver la dualidad lengua-cultura. En
efecto, la realidad es que el refrán es un tipo textual que participa, por ese
hecho, de los vaivenes y destinos de la tradición lingüística a la que se adscribe.
96.
97.
150
Libromex, M éxico, 1961.
Op. cit., p. 13.
La
textualidad dl i os refraneros
La m ayor parte de los refranes de que aquí nos ocupam os van y vienen, en
efecto, bajo los m ism os principios y al mismo ritmo de la textualidad hispana
como sistema. No se puede adoptar una lengua sin adaptar sus estructuras
textuales. Algunas form as parem iológicas podrán arraigaren suelo am erica­
no, crecer y aun dar frutos propios; pero la m ayor parte sigue con los m ism os
clichés y los m ism os sím bolos. El hecho de una cultura m exicana híbrida
expresada en una lengua, por ello mismo híbrida, no invalida sino que, al
contrario, revalida los derechos de lo hispano en lo m exicano: es que, como
se sabe, las lenguas sólo existen en textos.
Velasco Valdés hace preceder su refranero de una especie de prólogo
que titula "su m ajestad el refrán” en el que recoge a vuelo de pájaro las líneas
principales de la parem iología española, diserta sobre el refrán hasta recoger­
se en los refranes “genuinam ente nuestros” . Velasco, que parece fluctuar
entre el “hibridism o parem iológico”9í<al estilo de Sahagún y una parem iolo­
gía mexicana al estilo de Darío Rubio opta, finalmente, al form ular el objetivo
de su refranero, por el m exicanism o parem iológico ya m encionado: “el
presente volumen — dice— constituye un modesto esfuerzo para la posible
formulación de un vasto florilegio paremiológico genuino de México”.9899
El problem a con este tipo de patriotism o parem iológico es que, com o
Laris, Rivera y Rubio, no parece tam poco él haber reflexionado lo suficiente
en las im plicaciones entre lengua y cultura. No ha reparado, por tanto, en el
ya mencionado carácter textual de las lenguas ni en el hecho de que la lengua
es la expresión más em inente de una cultura y que, por tanto, no se puede
asumir una cultura sin asum ir la lengua en que se expresa; ni adoptarse una
lengua sin adoptar sus categorías, cosm ovisiones y textualidad a la parque sus
referencias a un universo cultural. El afán de un patriotism o parem iológico
parece olvidar esta realidad.
Velasco ordena su refranero alfabéticamente. A cada expresión paremio­
lógica sigue una pequeña explicación que pretende poner de manifiesto su
sentido paremiológico: él la llama “ interpretación” y dice de ella que "es la más
corriente y aceptada por los exégetas de la materia”.100 El material, empero,
incorporado por Velasco hubiera hecho necesaria una discusión somera sobre lo
que es un refrán. En efecto, entre el material paremiológico recogido por Velasco
hay variostipos: sentencias con verboen forma personal como el refrán “al nopal
98.
99.
100.
Op. cit., p. 12.
Op. cit., p. 13.
Op. cit., p. 13.
151
E l hablar lapidario
lo van a ver sólo cuando tiene tunas” ; expresiones paremiológicas con verboide
como “buscarle ruido al chicharrón”, “llevárselo entre las espuelas”, “dado,
rogado, puesto en la puerta y arrempujado”, “chivo brincado, chivo pagado”,
“ llegando y haciendo lumbre”; expresiones ya de sintagma nominal, ya de
modificador circunstancial o predicativo que, de hecho, constituyen lo que se
llaman giros, modismos o frases hechas cuyo valor paremiológico es totalmente
discutible.101 Por ejemplo: “llamarada de petate”; “la divina garza”; “jarabe de
pico”; “hijo de gendarme”; “con las manos en la masa” ; “malo como la came
de puerco” ; “como perro en barrio ajeno”; “a todo dar” ; “desde aguamiel hasta
aguacola” .
Dado que la teoría paremiológica implícita en las definiciones en boga sólo
acepta como refranes a las expresiones de los dos primeros tipos — con sus
excepciones— hubiera sido conveniente que Velascojustificara la inclusión del
tercer tipo de textos en un “refranero” . Rubio puede hacerlo por el amplio título
con que ampara su cosecha. Ello, ciertamente, denota la urgencia de una teoría
paremiológica que dé cuenta del carácterparemiológicode expresiones como las
de tercer tipo, por ejemplo, como requisito de una recolección paremiológica
completa. Por lo demás, las explicaciones de Velasco no siempre son acertadas.
Com o dijim os, se trata de “explicaciones” que intentan dar el sentido
parem iológico del texto; sin em bargo, m ientras que a veces crea cadenas de
refranes con el mismo sentido parem iológico -p o r ejem plo “ un cohetero no
huele a su com pañero”- otras se dedica a dar explicaciones de cosas que
todos saben, a no ser que se trate de un refranero para turi stas extranj eros, cosa
que, por lo dem ás, no se especifica. Por ejem plo, la explicación que da de
“jo rongo” en el refrán “cualquier sarape es jorongo abriéndole boca
m an g a ” .
101.
152
Sobre los conceptos de “giros”, “m odismos” y “frases hechas” puede verse con provecho Luis Alonso
Schókel/Eduardo Zurro, Latraducción bíblica: lingüística y estilística, Madrid, Cristiandad, 1977,
pp. 214 y ss. La Gramática española de Juan Alcina Franch y José Manuel Blecua (Barcelona, Ariel,
1975, p. 635) Ilamaaalgunas de estas expresiones susceptibles de desempeñar la función yade adjetivo,
yade adverbio, “fórmulas fijas”. Véanse, además, las páginas 64 5 ,6 5 9 ,475ss y 683. Sobre los diferentes
tipos de m odismos más usuales en el español, véase Martín Alonso Gramática del español contempo­
ráneo (Madrid, Guadarrama, 1968, pp. 4 3 ,6 5 ,9 1 ,1 0 5 ,1 6 0 ,1 8 8 ,2 1 1 ,2 2 9 ,2 5 1 ,3 2 9 ,3 9 8 y 446. Según
el Diccionario de la lengua española de la RAE (vigésim a primera edición, Madrid, Real Academia
Española, 1992) un modismo es una “expresión fija, privativa de una lengua, cuyo significado no se
deduce de las palabras que la forman” mientras que un giro es la “manera de estar ordenadas 1as palabras
para expresar un concepto”. Puede verse, igualmente, el Diccionario del uso del español de María
Moliner. Este tipo de expresiones son el resultado, como ya se sabe, de procesos de lexical ización que
tienen lugar dentro de una lengua sobre todo en el habla popular en que se cifran una buena parte de los
refranes del refranero de Velasco Valdés.
L a textualidad de los refraneros
De cualquier m odo, son varias las contribuciones del refranero de
Velasco a la parem iología m exicana: por prim era vez aparece denom inado
“refranero m exicano” un tipo textual con antiquísim os antecedentes y nobles
antepasados inm ediatos; adem ás está la seriedad de sus pretensiones
parem iológicas y la no desdeñable recopilación de refranes que escaparon a
la tarea de Rubio. De esta m anera queda a salvo su esfuerzo para contribuir
a “ la posible form ulación de un vasto florilegio parem iológico genuino de
M éxico” .
Dentro de los refraneros que conform an la historia parem iológica
mexicana, m erece un lugar especial el Vocabulario y refranero religioso de
México'02de don Joaquín Antonio Peñalosa que inaugura, de m anera brillante,
una subclase del refranero: el refranero especial izado o tem ático. El refranero
temático sólo recoge los refranes que se refieren a un tem a determ inado: lo
religioso, los libros, el caballo, el perro, la com ida, la charrería. El orden que
guardan los textos es el alfabético. El refranero religioso de Peñalosa es
también ejem plar en otro sentido: disem ina aquí y allá valiosas reflexiones de
tipo paremiológico. Desde luego, el refranero tem ático no es sólo una variedad
de refranero sino la incursión a fondo en cam pos en los que el florecim iento
de la frase lapidaria ha proliferado.102103
Como se ve, el adjetivo “ religioso” que acom paña al vocablo “ refrane­
ro” en el título se asum e, m ás bien, en sentido lato y significa todo lo que tiene
que ver con las “cosas de iglesia” . A cervos como éste, tienen una im portancia
especial dado que m uestran hasta dónde este universo de lo eclesiástico
permea el refranero m exicano y, por ende, la vida cultural m exicana. El acervo
de Peñalosa se alim enta tanto de la recopilación de Darío Rubio com o del
Diccionario de mexicanismos de Santam aría.104105El refranero de Peñalosa
encontró seguidores entre los que cabe m encionar el 1ibro de José E. Iturriaga,
Lo religioso en el refranero mexicano'05quien en form a de dos conferencias
y un intermedio intercala refranes en racim o que form an una especie de texto
didáctico-parenético. Es una nueva m odalidad de refranero.
La serie de refraneros tem áticos ha sido continuada en colecciones com o
el Diccionario y refranero charro de Leovigildo Islas Escárcega/R odolfo
102.
103.
104.
105.
Ed. Jus, M éxico, 1965.
Una versión del refranero de Peñalosa aparece en nuestro Refrán viejo..., op. cit., pp. 95-101.
Santamaría, Francisco J., Diccionario de Mexicanismos, ed. Porrúa, M éxico, 1959.
Editorial Eldía, M éxico, 1984.
153
E l hablar lapidario
G arcía Bravo y O livera,106 La charrería mexicana del profesor Higinio
V ázquez Santa A na,107 que incluye una pequeña colección de “refranes
rancheros”, 108 al final. En esta colección existen algunos refranes que no
habían aparecido en colecciones anteriores. Cito estos ejem plos: “anda que
te ribeteen que te estás deshilacliando”, “sin la reata el caporal es ordeñador
sin pial” y “el buey más manso nos da la m ejor patada” .
Tam bién refranero tem ático es tanto el Breviario del mole poblano , 109
de Paco Ignacio Taibo I quien, al recoger la tradición del mole poblano,
registra una pequeña colección de refranes relacionados con él; como lajoya
bibliogáfica que M anuel Porrúa11012nos ofrece bajo el título de Bibliofiliay
bibliofobia. No puedo cerrar esta breve referencia a los refraneros tem áticos
sin m encionar siquiera las herm osas ediciones de la colección “ letra y color”
que la SEP, en coedición con “ Ediciones del Erm itaño”, de refraneros
tem áticos para niños. Así, han aparecido Más vale paso que dure, “refranero
de caballos” ; " 1f e r r o que ladra , sobre perros;112y Miau dijo el gato, sobre
gatos; 113 Se trata de refraneros para iluminar. Pese a su objetivo didáctico
tienen valor tam bién como pequeñas colecciones de refranes. La im portancia
didáctica de los refranes y una de las funciones textuales más importantes que
actualm ente suelen cum plir los refraneros es cabalm ente enfatizada por los
usos del refranero en la educación lingüística escolar. Estos refraneros
escolares, tem áticos o no, prosiguen de hecho una vigorosa tradición de la que
dan cuenta, entre otros, los libros de Gramática española de Em ilio M arín,114
que durante lustros educaron la niñez m exicana y cuyo “tercer libro” recoge
al final un pequeño pero importante acervo de “ locuciones latinas” entre las
que se encuentran algunos refranes.115Más m odernam ente, esta tradición es
continuada no sólo en los ya referidos libros de texto de educación prim aria
en M éxico, sino en obras como la arriba citada Gramática del español
contemporáneo de M artín Alonso.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
154
M éxico. 1969. Véase también Enciclopedia de México, México, 1987, tomo IV, p. 2029.
M éxico. 1950. Edición del autor.
pp. 127-130.
Paco Ignacio Taibo 1. Breviario del mole poblano. TerraNova, M éxico, 1981.
Manuel Porrúa. Bibliofiliay bibliofobia. M. Porrúa. México. 1978.
México. 1985.
México. 1984.
M éxico. 1984.
Publicados bajo los prestigiados auspicios de Editorial Progreso. Cito, porejem plo, el tercerlibro,
M éxico. 1969.
Op. cit.. pp. 351-357.
L a textualidad de los reí-raneros
Por lo dem ás, los últim os tiem pos han evidenciado una especie de
nostalgia por el m undo de los refranes. Han aparecido una serie de trabajos
sobre refranes, recolecciones, refraneros, algunos de ellos hechos con serie­
dad. Quiero m encionar un par de tesis de licenciatura im portantes porque
indican el interés por la investigación parem iológica en algunos ám bitos
universitarios m exicanos: en la Universidad de Guanajuato A na M aría López
López y Ma. Teresa B etancourt M aldonado presentaron en 1986, bajo la
dirección de Eugenia Revueltas, su tesis de licenciatura bajo el título Estudio
de una form a de la tradición oral. El refrán, su valor literario e ideológico
en que se alberga un respetable corpus de refranes que recogidos en la ciudad
de Guanajuato, ordena tem áticam ente y analizadesde el punto de vista formal.
Por su parte, en el otoño de 1992, bajo la dirección de Alberto Espejo, Elena
Torres Septién Ponce y Patricia M orales C arm ona presentaron en la U niver­
sidad V eracruzana su tesis, tam bién de licenciatura, bajo el título d qAndando
los tiempos... Hacia un refranero veracruzano. Logran recoger en ella y
clasificar un muy respetable corpus de refranes usados en varios sitios del
estado de V eracruz. A m bos acervos son ordenados tem áticam ente.
M uestra de esta actual nostalgia por la frase lapidaria, en Z acatecas
Gustavo G uijarro M ontes recolectó y publicó un sim pático librito muy bien
¡lustrado cuyo título 700 refranes y dichos 1"’da idea exacta de sus alcances
y pretensiones. Igualmente ilustrado, organizado tem áticam ente y con un muy
respetable acervo de refranes m exicanos es el refranero de A dela Iglesias
titulado Del dicho al hecho... Los más selectos refranes prácticos.117Dentro
de esta m ism a línea parem iológica habría que colocar los Dichos y refranes
populares de Patricia de Anda H erm oso"8 que alberga más de once mil
refranes de los cuales una buena parte proviene de refraneros españoles. El
breve prólogo, único texto en donde hay espacio para alguna noticia sobre sus
fuentes, nada dice sobre la procedencia del corpus. Desde luego, Rubio se
encuentra muy mal y poco representado en el acervo de De Anda: notables
ausencias sugieren que el guanajuatense no fue fuente im portante para este 1678
116.
117.
118.
Edición del autor, sin fecha, ni lugar de edición. El “preámbulo” está fechado en Plateros, el 3 de mayo
de 1983.
Citado en la bibliografía.
Gómez Hnos,, Editores, M éxico, s.f. Esta casa editora se ha interesado en la publicación de colecciones
de refranes de carácter popular, sin fecha de edición y sin referencia a fuentes como en el caso mismo de
De Anda: Dichos y refranes no. J y Dichos y refranes n. 2.
155
El. H A B L A R
L A P ID A R IO
acervo. Más aún, la recolección llevada a cabo por De Anda aparece, con
frecuencia, independiente de Rubio por lo que hace a los refranes m exicanos.
Hay, en efecto, casos en los que De Anda ofrece una variante distinta de la de
Rubio. Por ejem plo, m ientras De Anda dice: “cuiden a sus gallinas, que mi
gallo anda suelto” ; Rubio dice: "cuiden sus gallinas, que mi coyote anda
suelto” . O bien, m ientras De Anda dicef'h ay tiem pos que el pato nada y
tiem pos en que ni agua bebe” ; Rubio d icef'h ay veces que nada el pato, y hay
otras que ni agua bebe” .
A sim ple vista, las variantes recogidas por Rubio parecen más antiguas,
com o en el caso del prim er ejem plo, o recogen la versión más com ún, com o
en el segundo. Se puede decir, en general, que el refranero de De Anda tiene
sus principales fuentes en los refraneros españoles. Empero, hay que observar
que la m ayor parte de estos refranes españoles son poco usados o no lo son,
de ninguna m anera, en M éxico. Este refranero, no obstante, es una fuente
im portante para la parem iología m exicana: alberga una notable cantidad de
refranes m exicanos en el sentido que aquí dam os a esta expresión. Em pero,
en orden alfabético estricto, carece de cualquier tipo de explicación o indicación
paremiológica.
En todo caso, para las tareas futuras y urgentes de la parem iología
m exicana es preciso consultar los Refranes y dichos populares de Patricia de
Anda Hermoso, pese a sus notables deficiencias técnicas. M ejor estructurada,
desde el punto de vista parem iológico, es la obra de José Pérez, Dichos,
dicharachos y refranes mexicanos 119 Más formal que el refranero de De
A nda y muy en la línea de Rubio, la colección de refranes propuesta por Pérez
pretende explícitam ente irtras los refranes m exicanos, com o lo indican título
y prólogo. Sin em bargo es más consciente que otros parem iólogos m exicanos
en cuanto a la cualificación de “ m exicanos" a los textos parem iológicos:
N o es fácil determinar — dice— el origen de cada refrán y no dudo que aquí hayan
quedado muchos que son españoles, centroamericanos o sudamericanos, pues
com o todos hablamos español creemos propio lo que es ajeno.120
La observación, a prim era vista ingenua, de que los refranes transitan
119.
Editores M exicanos Unidos. México. 1986. quintaedición. Nopudeconsultarlasedicionesanteriores
y desconozco sus fechas: en todo caso en el prólogo menciona a Rubio, Velasco. De anda y a Melchor
120.
156
García Moreno, de quien no tengo referencias, entre los paremiólogos mexicanos.
Op. cit.. pp. 8-9.
L a tkxtuauoad di; io s ri:i rani:i<os_________________________________
libremente por dondequiera que se habla la lengua española es, sin em bargo,
una aplicación im portante de principios lingüísticos: las lenguas se realizan
históricam ente en textos; cada tipo textual crea, dentro de la lengua, estruc­
turas textuales fijas análogas a las palabras; estas m arcas textuales se
desplazan al m ism o tiem po que las reglas gram aticales de cada lengua.En
cuanto a su acervo parem iológico se puede decir que continúa la labor
parem iológica de Rubio al que parece imitar no sólo en el título sino en las
explicaciones que siguen a cada refrán. Empero, en honor al guanajuatense,
cabe d ecirq u e José Pérez se queda en la pura explicación. Rara vez se pone
a indagar el origen de algún refrán y cuando lo hace no tiene m ucha suerte y
cae en observaciones banales. Sin em bargo sus refranes no siem pre rem iten
a Rubio. Pérez coincide, en cam bio, con algunas de las otras colecciones de
refranes m exicanos aquí m encionadas. A su colección, sin em bargo, perte­
necen refranes muy m exicanos, muy en boga y que no aparecen en las m agnas
colecciones de Rubio y de Patricia de Anda Hermoso; por ejem plo:
Ahora es cuando, yerbabuena, le has de dar sabor al caldo.
A la m ejor cocinera se le quem an los frijoles.
A la m ejor cocinera se le va un garbanzo entero.
A las m ujeres bonitas y a los buenos caballos, los echan a perder los
pendejos.
Al cabo la m uerte es flaca y no ha de poder conm igo.
A nadie le am arga un dulce aunque tenga otro en la boca.
Aunque sean del m ism o barro, no es lo mismo bacín que jarro.
Hay, adem ás, m uchas coincidencias significativas de Pérez con Rubio y
de Rubio y de Pérez con De Anda. Es decir, el refranero de Pérez tom a su
caudal tanto de Rubio com o de De Anda entresacando sobre todo de ella los
refranes exclam ativos.121 Entre los últim os refraneros llegados a este desfile,
hay que m encionar pequeños libros que parecen tener com o propósito la
incorporación de los refranes m exicanos más frecuentes. N orm alm ente se
trata de pequeñas colecciones personales de refranes m exicanos “explica­
dos” al estilo antiguo, es decir, esbozando algunos rasgos del sentido
121.
Véase nuestro ensayo “Los refranes exclam ativos” en Deslinde n. 17, revista de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UANL, Monterrey, 1987. Véase también nuestro libro Por el refranero
mexicano , Monterrey, UANL, 1988.
157
E l hablar lapidario
parem iológico. En realidad estos pequeños refraneros como el de Eduardo
C ésarm an o A ndrea K eller122hacen descansar su utilidad en el contexto de la
parem iología m exicana, aún por construir, en algunos cuantos refranes
populares que norm alm ente no han sido reportados en refraneros anteriores;
suelen, en efecto, registrar refranes de cuño reciente. Sin em bargo su
asistem aticidad lim ita su em pleo. Sus pretensiones, por lo dem ás, dentro de
la parem iología m exicana, parecen reducirse a servir de solaz al núcleo de
am igos y contertulios.
Eduardo C ésarm an123tras la prim era edición de su Dicho en México , ha
seguido recogiendo refranes de m anera que la tercera edición124 dista de la
prim era no sólo 115 páginas más sino más de 2000 refranes.125 De esta
m anera, com o acervo de refranes usados en México, el refranero de Césarm an
es, en la actualidad, probablem ente el más grande. Sin em bargo, ni la
segunda126 ni esta tercera edición han agregado a la prim era otra cosa que no
sean refranes. La relativa rapidez con que se han agotado las ediciones
anteriores m uestra no sólo que el refrán es un tipo textual vivo sino, sobre
todo, que los “refraneros” , como tipos textuales, cum plen con una im portan­
te función actualm ente en plena vigencia dentro de la textualidad m exicana.127128
Entre refraneros de últim a hora, quiero cerrar este desfile tipológico del
género “refranero” con los Dichos y proverbios mexicanos recordados por
Mercedes Mañero.128 Se trata de un “refranero” cuyos textos están ordena­
dos alfabéticam ente m ezclados, como suele ser costum bre según hem os visto
en el género “refranero” , los refranes con sim ples m odism os, giros y frases
hechas. Por razones cuyo abordaje rebasa los propósitos de este libro, hem os
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
158
Andrea Keller, Frases célebres y dichas populares. Ed. Libra, M éxico, 1981. Para el refranero de
Césarman véase más adelante.
Eduardo Césarman, Dicho en México lo mejor del ingenio popular , Diana, M éxico, 1986. Sobre este
autor véase lo dicho en Refrán viejo, op. cit.. pp. 107 y ss.
M éxico, Diana, enero de 1991. Como dije arriba, la primera edición es de noviembre de 1986.
Descrito porel propio autoren carta dirigida a mí el 1 defebrerode \995, Dicho en México es tansólo
un listado de dichos ordenados del modo más simple, el alfabético. Cada edición incluye una nueva
cosecha. Pensé ordenarlo por temas, pero hubieran sido tantos temas como tiene la vida misma. Quizás
alrededor de los defectos del ser humano como la envidia, la usura, la codicia, la pereza, la gula, la lujuria,
etc. Utilicé el término “dichos" más que el de “refrán” por ser más genérico. Porello me permití incluir
frases simples vernáculas como “hacerla cansada”. Frases que no tienen la construcción de un refrán en
que unasentenciavaseguidade una advertenciao consecuencia.
Julio de 1988.
Sobre la labor de Jorge Mej ía Prieto en la paremiología mexicana, véase lo dicho en Refrán viejo , op.
cit.. pp. 106 y s.
M éxico. Cuatro Editores. 1994.
L
a
TLXTU AM DAD
1)1. L O S R L I R A N L R O S
de señalar el interés que a últimas fechas ha suscitado el refranero m exicano
entre investigadores norteam ericanos de los que como m uestra recordábam os
en Refrán viejo'^-'Aos, Mexican Proverbs f'"áe G. Góm ez D. Estavillo, y Flour
From Another Sack™ de Mark Glazer.
Estas son las principales colecciones de refranes m exicanos con que
cuenta, en la actualidad, la parem iología m exicana. Com o se ve urge un
inventario sistem ático de todo el caudal parem iológico actualm ente en uso en
su territorio nacional en los distintos estratos culturales. Es im portante,
adem ás recoger, cada refrán con todas sus coordenadas parem iológicas:
contextos, v arian tes, inform antes, origen, significado parem iológico, e tc .1291303213456
La lengua viva es la m ejor fuente de refranes. Sin em bargo, este trabajo
quiere poner de maní tiesto la tradición parem iológica m exicana en la que se
arraigan y de la cual florece la realidad presente y desde la que se sigue
alim entando esa sabiduría popular am asada en la experiencia de la vida.
Después de todo, “ refrán viejo, nunca m iente".
Las
c o l l c c io n h s d l ir a s u s c i i h u r ls
Al lado de los refraneros cuya variedad de formas hem os som eram ente
docum entado, el discurso lapidario se alim entó, bien se sabe, de una serie de
textos de origen culto cuyo espécim en renacentista más célebre son los
Ilamados apotegm as, que en el cone ierto de las form as gnóm icas actuales han
reaparecido con vigor bajo la popular forma de “ frases célebres” . Es un tipo
de textualidad que se aproxim a a la antigua parem iología culta y que, desde
luego, sólo servirá en nuestro estudio como punto de referencia. En Refrán
viejo i33hem os ya menc ionado las Frases célebres de hombres célebres, 134de
M anuel Pum arega; las Frases célebres para toda ocasión,™ de Rafael
Escandón y las Frases y anécdotas de hombres célebres 136 de J.A. del
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
Op. cit., pp. 110 y ss.
M éxico, 1948.
Editado por Mark Glazer, Pan American University, Edinburg, 1982.
Cfr . , nuestras “notas para una paremiología mexicana” en el Primer Coloquio de Lingüística Mauricio
Swadesh.
Op. cit., pp. 113 y s.
Editado en 1944 por la CompañíaGeneral de Ediciones en México fue reeditado treinta y siete veces, la
última de las cuales se remonta a 1987.
Rafael Escandón, Frases célebres para toda ocasión, Diana, M éxico, 1982 reimpreso 10 veces hasta
1987.
Cuartaedición, Editores Mexicanos Unidos. México 1987.
159
E l hablar
lapidario
Castillo. Este tipo de obras han llegado a constituir diccionarios que
funcionan com o prontuarios de frases hechas para toda ocasión bajo el
respaldo de algún escritor célebre. Como el Diccionario de pensamientos
máximas y sentencias'11 o el Diccionario de frases célebres.'™ Si nos
acercam os al ám bito propiam ente m exicano habría que citar, sin duda, a Jorge
M ejía Prieto con sus Citas y frases célebres de mexicanos.'™ Com o ya
señalam os, no siem pre se trata de frases célebres y con frecuencia las frases
recogidas difícilm ente pueden ser catalogadas entre las form as breves: su
vinculación con el m undo de las form as gnóm icas debería ser discutido a
partir de una teoría aún por construir.
Quiero cerrar este apartado citando un libro reciente y, desde el punto de
vista de la tipología textual, ecléctico. Me refiero a La frase inmortal de
Efraín M endoza. 13789l40Las 728 páginas del libro están divididas en 12 capítulos,
adem ás de un pequeño prólogo y la bibliografía, tam bién pequeña. Por lo
general, cada capítulo contiene “pensam ientos de hom bres célebres” sobre
el tem a; “proverbios del m undo” , leyes, preceptos, dichos populares y
term ina con la sección de “ frases de hom bres desconocidos” . Esta obra, por
tanto, reúne las frases célebres con los refranes. Pese a los inconvenientes de
este tipo de obras, destinadas por lo general al vulgo, no es nada desdeñable
la labor del autor que, en conjunto logra arm ar con su acervo de form as
gnóm icas breves un buen m osaico tem ático muy versátil.
R
e f r a n e r o s l it e r a r io s e n
M
é x ic o
El escritor veracruzano G regorio López y Fuentes es im portante dentro de la
parem iología m exicana por dos razones: prim ero porque en su novela
Arrieros , aparecida en 1937, em plea abundantem ente el térm ino “ refranero”
en el sentido que había consagrado la m ism a tradición parem iológica hispán ica y que fue arriba m encionado. A saber, “ refranero” com o designación de
una persona m uy dada a decir refranes. “ Refranero” , en efecto, es el apodo
del destinatario d e /ím 'm w novela que adopta la form a de una carta del autor
137.
138.
139.
140.
160
Prólogo y recopilación de H.G.R.,terceraedición. M éxico, editorial Olimpo, 1976. Laprimeraedición
data de 1963.
Prólogo y recopilación de F.S.R.,segundaedición, M éxico, editorial Olimpo, 1974. Laprimeraedición
data de 1961.
C itasy frases célebres de mexicanos. Ed. Panorama, M éxico. 1987.
M éxico. Ed. Diana. 1991.
_______________________ L a TEXTUAI.1DA1) DI-; I.OS REFRANEROS___________________________
a este personaje a m anera de m arco ya que la abre y la cierra. La segunda
razón de la im portancia de Arrieros dentro de la historia del vocablo
“refranero” en latextualidad m exicana proviene del hecho de que esta novela
es continuadora de la noble tradición hispánica de refraneros que hemos
llamado literarios: Arrieros, en efecto, prosigue brillantem ente la tradición
parem iológica del Quijote, La Celestina y, ya entre nosotros, El Periquillo
Sarniento.
V eracruzano de nacim iento, Gregorio López y Fuentes nace el 17 de
noviem bre de 1897 y es m ecido en una cuna que tiene com o escenario la
Huasteca V eracruzana en donde crece y se educa. Tenía 17 años cuando
ocurre la traición de Huerta, a consecuencia de ella, López y Fuentes se hace
constitucionalista, interrum piendo sus estudios como norm alista, al tiem po
que publicaba su prim er libro de poemas titulado La siringa de Cristal
(1913). Había llegado a la capital m exicana, en efecto, en 1912 y se había
inscrito en la Escuela Norm al para M aestros. Como sucedió con tantos otros,
se unió al grupo de la revista Nosotros. Luego del crim en de Huerta regresa
a su natal Veracruz, com bate contra los invasores norteam ericanos que se
habían apoderado del puerto de V eracruz.141 Tras la división de los
constitucionalistas como consecuencia de la pugna entre Carranza y Villa,
López y Fuentes regresa a M éxico en 1916. A lternará por entonces sus
estancias entre V eracruz y M éxico. En 1922 aparece su segundo libro de
poemas Claros de selva con que daría fin a su carrera de poeta para buscarse
un sitio en la novelística m exicana. Es, en efecto, por su carácter de novelista,
como se ha dicho, por el que López y Fuentes ocupa un lugar im portante
dentro de la parem iología m exicana: por una novela suya, en efecto, lo
incluim os en esta galería de refraneros m exicanos.142
C uando en 1937 publica Arrieros ya sus credenciales de novelista
estaban a punto. En efecto, en 1935 Gregorio Lópezy Fuentes había obtenido,
con su novela El Indio, el premio nacional de literaturay la difícil acreditación
ante la crítica internacional. Con ocasión de ello, la sección Book Review del
141.
142.
Berta Ulloa, La revolución intervenida, el Colegio de M éxico, M éxico, 1976 da unaampliay detallada
información de la invasión norteamericana.
Para una información más detallada sobre la vida y obra de Gregorio López y Fuentes, puede verse
Antonio Castro Leal, La novela de la revolución mexicana, tomo II, M éxico, Ed. Aguilar, pp. 175 y ss.
Véase, igualmente, Antonio Magaña Esquivel, La novela de la revolución , Porrúa, 1974; Carlos
González Peña, Historia de la literatura mexicana, Porrúa, México, 1984/15, “Sepan cuántos” N. 44;
véase, por lo demás, Gregorio López y Fuentes, El indio, Porrúa, M éxico, 1972, “Sepan cuántos” n. 218
y Arrieros, M éxico, Botas, 1937.
161
E l hablar lapidario
New York Times publica una elogiosa reseña de Verna C arleton M illán.143
Sobre la índole de su escritura Antonio Castro Leal dice:
Su visión de la vida del campo; su familiaridad con los más variados tipos rurales,
que conoció desde su infancia en la huasteca veracruzana; las preocupaciones
sociales, que lo hicieron incorporarse a las fuerzas revolucionarias; sus experien­
cias, su poder de observación y su capacidad de presentar en líneas sintéticas los
sucesos de la vida real, lo llevaron naturalmente a interpretar, en nuestras
miserias y luchas revolucionarias, los problemas más dramáticos que pesan sobre
el pueblo m exicano.144145
La obra por la que aquí lo m encionam os es, en efecto, su novela
Arrieros'45en que, a la m anera del Quijote y la Celestina recoge un verdadero
refranero con textos provenientes del mundo de la arriería por entonces en
extinción. El arriero, en efecto, es uno de los tipos rurales de los que se ocupa
L ópezy Fuentes intentando rescatar el rico acervo parem iológico que su habla
albergaba. López y Fuentes no establece una estricta separación entre
refranes m exicanos y refranes españoles; reporta los refranes tal cual se usan
en el cam po m exicano sin im portar su origen. De hecho, no son pocos los
refranes referidos por don G regorio que se encuentran en refraneros españo­
les. De esa form a “refrán m exicano” viene a ser sim plem ente el refrán
docum entado en el habla m exicana no importa si es o no originario de otra
parte.
Sin em bargo, con una técnica que después volverá a em plear Y áñez en
Tierras Flacas, G regorio Lópezy Fuentes logra recrear un acervo im portante
de tradiciones y expresiones de la arriería que se encontraba, por entonces, en
plena extinción a causa del surgim iento de carreteras y ferrocarri les, confor­
m ando un respetable corpus de refranes rurales bajo la form a de lo que hemos
llam ado aquí “ refranero Iiterado”, hoy clásico de la parem iología m exicana.
143.
144.
145.
162
En ella vierte una serie de opiniones sobre su calidad como novelista que cito aquí: Gregorio López y
Fuentes tiene dos cualidades indispensables de un auténtico novelista; una cálidasimpatíaporel género
humano, por el hombre como ser viviente y activo, a la que añade unahonestidad intelectual absoluta que
no le permite corromper la sinceridad de su novela con notas o toques sensacional istas... Por esta razón
El indio puede ser considerada, con Los de abajo de Azuela y El Agüila y la Serpiente de Guzmán, muy
digna de ser incluida en la muy corta nómina de libros que han ganado un sitio firme en la literatura
mexicana. (En Magaña Esquivel, op. cit., 175-176).
Op. cit., p. 176.
Sobre los mecanismos paremiológicos de Arrieros, véase Refrán viejo, op. c/7.,pp.91 y s.
L a textualidad ni los refraneros
El otro refranero literario que aquí recordam os, Las tierras flacas de
Agustín Yañez, es de principios de la década de los sesenta. En esta novela
de Yáñez, los refranes constituyen casi una tercera parte del texto que, como
verem os, construye en torno a ellos m ediante la técnica del racim o en que
varios refranes con el mismo sentido parem iológico comparte contexto porei
simple m ecanism o de la parataxis. Por lo demás, Las tierrasflacas está escrita
en lo que podríam os llamar la tradición oral izante del occidente m exicano,
cuya fuente más abundante y variada es una de las más am plias tradiciones
literarias del agro m exicano cifrada en un lenguaje plástico, de estilo ranchero,
que gusta, com o decía Lutero en la Sendbrief, “ verle el hocico al pueblo” ,
recoger palabras llanas; que le da por llamar “al pan, pan, y al vino, vino” ;
que se com place en estilizar expresiones rancheras, en recuperar ruidos ya
dándoles el rango de palabras mediante originales onom atopeyas, ya ensayan­
do com binaciones. Otras veces reproduce fragm entos del habla popular a
base de sonoridades y, otras más, reproduce icásticamente la m ism a realidad.
En general esta tradición literaria oralizante del occidente m exicano se
complace en engalanar profusam ente su discurso escrito con m uchos de los
encantos de la lengua hablada bajo el principio azoriniano de que “ las
admiraciones de gente humilde valen tanto como las de las gentes aupadas” ;146
párrafos llenos de sustantivos, casi sin adjetivos, en forma de listas de cosas
con sus nom bres caseros, interrum pidas, de vez en cuando, con com entarios
o explicaciones: entre esas listas de cosas Yáñez intercala sus listas de
refranes que deja caer en racim os para ahorrarse marcos.
De la existencia de un habla literaria en el occidente m exicano da
testim onio una de sus obras-paradigm a, Pueblo en vilo l47de Luis González,
como lo hem os m ostrado en “Tam bién Clío es una m usa”, 148 amén, desde
luego, de otras obras ilustres como El llano en llamas y Pedro Páramo de
Juan Rulfo, La feria de Juan José Arreola y, desde luego, Al filo del agua y
Las tierras flacas de Agustín Yáñez. En efecto. Las tierras flacas es una
novela construida sobre una especie de credo ranchero, redactado a base de
refranes, que docum enta, adem ás, el funcionam iento discursivo del refrán en
el habla ranchera. Independientem ente de la anécdota, por una parte, esta
novela de Yáñez reproduce el mundo ranchero con sus porm enores ideológi146.
147.
148.
Citada por Luis González en Pi/e/j/oe/Jv/'/oJerceraedición, México, El Colegio de México, 1979,p. 15.
Op. cit.
Alvaro Oehoa Serrano (editor), Puebloen vilo , la fuerza de la costumbre. Homenaje a Luis González,
s/1, El Colegio de Jalisco / El Colegio de M éxico / El Colegio de Michoacán, 1994, pp. 197-222.
163
E l hablar lapidario
eos, sobre todo. Y, por otra, a cada refrán, como sucede en la parem iología
literaria, se le construye con cuidado su contexto situacional.
Pero esta novela de Yáñez docum enta, sobre todo, una m anera de
razonar y una m anera de hablar. En efecto, con su notable acervo de m ás de
quinientos refranes,149150Las tierras flacas queda com o un testim onio de esa
habla del occidente m exicano.En Las tierrasfla c a s ^ Y áñez salpica el texto
literario con una abundancia de refranes tal que los refranes constituyen la
form a argum entativa privilegiada por su discurso. Yáñez parece haber tenido
al refranero de Darío Rubio como una de sus fuentes aunque, desde luego,
tenga otras fuentes y, por supuesto, incorpore refranes de su propia cosecha.
U na buena parte de esos refranes fueron acuñados el siglo pasado en lo que
se ha dado en llam ar la cultura ranchera: en buena parte, estos refranes
representan, de una o de otra m anera, un punto de vista y una cosm ovisión
vigentes en el m exicano del rancho.151
Lanzándose tras las huellas de la tradición, vieja y prestigiada, de los
refraneros 1iterarios, Y áñez hi lvana la estructura de 1texto m ediante pequeñas
sinfonías de refranes que, como en equipo, van construyendo su propia tram a
y perm iten recabar paralelos a la hora de indagar el sentido parem iológico de
alguno de ellos. Podría decirse, como ya lo hem os hecho, que los refranes en
Las tierras flacas se dan por racim os de tal m anera que los refranes de un
m ism o racim o com parten función discursi va, amén del m arco contextual, y se
relacionan entre sí, las m ás de las veces, por m era parataxis. Que este
refranero es propuesto en Las tierrasflacas com o la expresión de una m anera
149.
150.
151.
164
Puede verse este refranero de Y áñez en nuestro libro R e fr á n v ie jo n u n c a m ie n te , Zamora, El Colegio
de M ichoacán, 1994, pp. 142-157.
Las citas están tomadas de Agustín Yáñez, L a s t i e r r a s f l a c a s , sexta edición, M éxico, Joaquín Mortiz,
1977.
En Esteban Barragán López, Odile Hoffmann, Thierry Linck, David Skerrit (coordinadores), R a n c h e r o s
y s o c i e d a d e s r a n c h e r a s (Zamora, CEM CA/ El Colegio de Michoacán / ORSTOM, 1994, pp. 33-55),
nos hemos ocupado de la evolución del vocablo “rancho” en “El vocablo “rancho” y sus derivados:
génesis, evolución y usos”. Utilizamos la palabra “ranchero” en su acepción cualitativa: los refranes
que llamamos aquí “rancheros” son producto de nuestra cultura“ranchera”. El vocablo tiene, en efecto,
dos usos dominantes: uno peyorativo y otro simplemente calificativo. El uso peyorativo del vocablo
“ranchero” proviene de círculos urbanos que miran con desdén la cultura ranchera. E l D ic c i o n a r i o
f u n d a m e n ta l d e l e s p a ñ o l m e x ic a n o trae como tercera acepción del vocablo “ranchero” la siguiente:
“Que es tímido o vergonzoso: u n a m u c h a c h a m u y r a n c h e r a , ‘ ¡No seas r a n c h e r o , saluda a los dem ás’!”.
Véase Luis Femando Lara (director), D ic c i o n a r i o f u n d a m e n ta l d e l e s p a ñ o l d e M é x ic o , M éxico,
Com isión Nacional para la Defensa del Idioma Español / El Colegio de M éxico / Fondo de Cultura
Económica, 1982, a d lo e . En el uso cual itati vo, en cambio, el vocablo denota simplemente la pertenencia
a la cultura ranchera sin emitir ninguna opinión sobre ella. Hay muchísimos otros refranes del
actual acervo paremiológico mexicano que, se puede decir, son de origen ranchero.
L a i i :xtuauim d de los refraneros
de pensar, la m anera de pensar del ranchero, no requiere m ucha tinta para
m ostrarse. De hecho, com o hemos dicho, docum enta un tipo de discurso, una
m entalidad y una realidad social aún vigorosa en el M éxico de los sesenta
pese a que ya la novela m ism a vislum bra una serie de peligros en la
m odernización sim bolizada por una m áquina de coser. En una célebre entre­
vista que Em manuel Carbal lo hace a Y áñez,152el crítico pregunta al novel ista,
a propósito de Las tierras flacas , “¿a qué causas se debe el uso constante de
adagios populares?” . A lo que Yáñez contesta:
Por una parte responde a /a realidad descrita y, por otra, a la necesidad de
conseguir ciertos efectos de expresión)1aun de belleza literaria. El refrán refleja
con claridad los estilos de las conciencias de los personajes: es como el dato que
ofrece la estilística para conocer la estructura de la reflexión en imaginación de
los personajes.153
Es necesario resaltar esos tres aspectos expresados en las tres expresio­
nes subrayadas porque son las tres principales funciones discursivas que
asumen los refranes en la novela de Yáñez: reflejan la realidad sociocultural
ranchera del occidente de Jalisco, un estilo de conciencia y una m anera de
hablar lapidaria que tiene su propia belleza. La realidad ranchera, descrita en
la novela, es vista por Yáñez así, con esta escala de valores, este discurso y
esta conciencia.
En prim er lugar, se trata de una m anera de hablar y de un estilo de
conciencia; se podría decir, por otro lado, que prevalece en los refranes de
Y áñez una inserción en el hi lo narrativo del discurso que podríamos catalogar
de m eramente ornam ental: con mucha frecuencia, en efecto, los refranes están
meramente yuxtapuestos a un serie de frases análogas del hilo narrativo. Más
aún, Yáñez introduce el razonam iento inductivo en un ám bito dom inado
por el discurso deductivo. Los ‘'refranes com o” son un buen ejem plo de ello:
Com o el que pinta el gato y se asusta del garabato.154
Com o los que hacen el m uerto y luego se asustan del petate.155
Com o quien oye llover y no se m oja.156
152.
153.
154.
155.
156.
O p .c i t . , p .5 1 .
De esta entrevista circulan varias ediciones cito por Emmanuel Carballo, “Agustín Yáñez”, en Helmy
F. Giacoman, H o m e n a je a A g u s tín Y á ñ e z , Madrid, Anaya / Las américas, 1973, pp. 13-62.
O p .c i t . , p. 51.
O p. c it., p. 52.
O p. c it., pp. 51 y 245.
165
EL
HABLAR LAPIDARIO
Com o la chía, que no era pero se hacía.157
Com o el que vom ita y tapa por no oler lo que depuso.158
Com o burros con bozal o caballo que coge el freno.159
Com o la chiva de tía Cleta que se com e los petates y se asusta con los
aventadores.160
Com o el perro del herrero, que a los martil lazos ronca y a los m asquidos
despierta.161
Com o m ilpa de costa, prontito.162
H acia allá apunta, tam bién, el ya señalado hecho de los refranes en
racim o, característico de esta obra. Una buena parte de los refranes de este
refranero de Y áñez están estructurados más por m ecanism os acústicos que
por los ya señalados m ecanism os lógico-retóricos. Parece que, en efecto, la
función m ás im portante atribuida por la novela al corpus de refranes sea la
ornam ental o com o lo dijo el m ism o Yáñez, en la entrevista m encionada, está
im pelido por “ la necesidad de conseguir ciertos efectos de expresión y aun de
belleza literaria” que indudablem ente tienen los refranes. El discurso lapida­
rio, no importa cual sea su tipo, está dotado de la elegancia que da la sobriedad.
Com o es fácil observar en cualquiera de los abundantes párrafos
parem iológicos, con frecuencia el elem ento estructurante es el sentido
parem iológico com partido por el racim o de refranes pese a tener una form a
diferente. Por lo dem ás, en Yáñez más que en L ópezy Fuentes, los refranes
de sus racim os están encadenados, por otro lado, a veces por el sentido, a veces
por sim ple yuxtaposición, otras veces a través de palabras o conceptos
eslabón. Desde luego, denotan, sí, una m anera de hablar bronca, m achista,
autoritaria, tajante por lo lapidaria, lacónica y breve, con palabras preñadas al
m áxim o, pesadas, sin que falten ni sobren. Igualm ente, com o lo dijera el
propio Yáñez en la m ism a cita, estos refranes en racim o denotan “con
claridad los estilos de las conciencias de los personajes” .
Sonido estupendo, docum entación de un habla y de un estilo, ornato
puro, son tam bién, com o se verá, los refranes exclam ativos, típicos del
157.
158.
159.
160.
161.
162.
166
O p.cit., p .314.
Op. cit., p. 52.
Op. cit., p. 51.
Op. cit., p. 51.
Op. cit., p. 256.
Op. cit., p. 59.
L a TLXTUA1.IDAD l)L I.OS RLLRANLROS
refranero m exicano, que abundan en el corpus de Yáñez y cuya función
discursiva sobresaliente es la ornam ental. Pongo como sim ples ejem plos los
siguientes:
Con cuidado que aquí hay lumbre, no se vayan a quem ar.163
Con qué chiflas, desm olao, si no tienes instrum ento.164
Con tiento, santos varones, que el Cristo está apolillado.165
Dale vuelo al bandolón, aprovecha la tocada.166
Ache, huarache, huache, / ay, víboras chirrioneras, / a que no me pican
ora / que traigo mis chaparreras...167
A delante con la cruz, que se lleva el diablo al m uerto.168
Ah qué gente tiene mi amo, y más que le están llegando.169
Ah qué rechinar de puertas, parece carpintería.170
Ah, qué bonita trucha para tan cochino charco.171
Ah qué mi Dios tan charro, que ni las espuelas se quita.172
¡Ah qué m oler de criaturas, parecen personas grandes!173
Ahora sí violín de rancho, ya te agarró un profesor.174
A nim as que salga el sol p a‘ saber cómo am anece.175
¡Ay, m adre, qué pan tan duro y yo que ni dientes tengo!176
A tórale que es m angana porque se te va la yegua.177
Bien haya lo bien nacido, que ni trabajo da criarlo.178
La segunda cosa de que dan cuenta los refranes insertados en el hilo
narrativo de esta novela es una m anera de razonar a base de lugares com unes,
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
cit., p. 328.
cit., p. 256.
cit., p. 206.
cit., p. 314.
cit., p. 105.
cit., pp. 8 0 ,2 8 8 y 331
cit., p. 139.
cit., p. 52.
cit., p. 58.
cit., p. 104.
cit., p. 210.
cit., p. 61.
cit., p. 206.
cit., p. 230.
cit., p. 71.
cit., p. 58.
167
El.MAHl.AR LAPIDARIO
la lógica ranchera con su lista de verdades de m edio pelo en que estriba la
persuasión, la m áxim a autoridad a la hora de zanjar discrepancias, un tipo de
discurso. Por eso es importante el segundo m ecanism o de inserción del refrán
en el discurso, docum entado por Yáñez, el entim em ático.
En el discurso ranchero docum entado por la novela de Yáñez, los
entim em as son fáciles porque, después de todo, los discursos entim em áticos
son siem pre ágiles: el funcionam iento del entim em a tiene que ser socialm ente
inm ediato o, de otra m anera pierde su efecto y no funciona. Por eso el uso de
entim em as es frecuente en los tipos discursivos de y para el pueblo. Marc
A ngenot, por ejem plo, lo encuentra en el discurso p a n fle te ro .179
Por otra parte, la novela de Yáñez m uestra bien una característica del
discurso lapidario de que nos ocuparem os más adelante: el contexto, sea
textual o extratextual, form a con el refrán una unidad sem iótica de tipo
em blem ático que le permite, apoyado en ella, decir más de lo que enuncia. Por
eso puede ser lapidario: es el recurso del discurso indirecto y su m ecanism o.
Cuando las palabras han dicho todo lo que tienen que decir, entonces la figura
del lem a im plícito entra en acción, pero ya sin palabras, con su solo lenguaje
silencioso.
Finalm ente, el refranero de Yáñez expresa los ám bitos de interés por el
agro del occidente m exicano de los sesenta: un refranero es una especie de
lengua; como la lengua, tam bién el refranero refleja los intereses de un pueblo;
com o sucede con una palabra, así un refrán nace, es asum ido y subsiste en la
m edida en que la realidad por él referida tenga interés para el grupo de
hablantes. Por eso es posible decir, sin tem or a equivocarse, que, según el
discurso de Las tierrasflacas, el refranero allí incrustado revela el cúm ulode
cosas por las que se interesa el cam pesino ranchero del occidente de M éxico:
su ideología, su escalade valores, sus ilusiones y sus m iedos; sus rencores, sus
fobias y tabúes. Puede ser tom ado este refranero, en efecto, com o una especie
de credo ranchero que expresa las verdades de acción, las cosas que
convencen y que hacen v iv irá esa gente. Por eso un refranero tal habla de las
cosas del cam po, de las siem bras y las cosechas, del am or, de la vida y de la
m uerte, de los caballos, del destino, del tiem po, de la esperanza.
Com o ya señalábam os, no son pocas las coincidencias de Yáñez con
Rubio ya en refranes poco estructurados desde el punto de vista de la
m nem otecnia, ya en refranes con variantes. Entre esas coincidencias m encio­
179.
168
La parole pamphletaire, Paris, Payot, 1982.
L a textualidad de los refraneros
no, a guisa de ejem plos, las siguientes: “baile y cochino, en la casa del
vecino” ; “nadie sabe para quien trabaja” ; “a nadie le falta Dios cargando su
bastim ento” ; “cuida tu casa y deja la ajena” ; “muy pocos am igos tiene el que
no tiene que dar” ; “contigo la m ilpa es rancho y el atole cham purrao” ; “el
que fuere enam orado que no pierda la esperanza” ; “tanto peca el que m ata
la vaca com o el que le tiene la pata” . Pero, com o ya señalam os tam bién,
Yañez tiene otras fuentes y, desde luego, su propia cosecha. De ello son
m uestra los siguientes refranes:
Con lo viejo y lo pobre aum enta lo delicado.
Trato de fuereños esquilm o de rancheros.
Al ojo del am o engorda el caballo.
Al que m adruga dios lo ayuda.
T rabajar con deudas es com o acarrear agua en chiquihuites.
Es la ley de Caifás: al fregado, fregarlo más.
No hay crueldad com o el olvido.
Q uizás el refranero ranchero de Agustín Yáñez sea el paradigm a, por lo
que toca a la parem iología, de lo que en la actual textualidad m exicana es un
refranero literario. Esta es, creo, la principal aportación de Y áñez en el
concierto de los refraneros literarios del sistem a textual hispánico: Agustín
Yáñez acuña un refranero que se convierte en protagonista de un discurso.
Estos son los principales textos a partir de los cuales hem os docum en­
tado el concepto de “refranero” com o un tipo textual autónom o. A ellos se
refieren, por otro lado, los textos que conform an nuestro corpus y que hem os
llamado aquí “refranero m exicano” . Un refranero, como se ve, no es un
corpus cerrado: está perm anentem ente abierto en la m edida en que los textos
que lo conform an van y vienen. Un refranero, por lo dem ás, funciona com o
fuente del habla popular. De esta manera, un refrán puede reposaren el interior
de un refranero y de al 1í, por razones y m ecan ismos que la parem iología debe
explicar con m ayor precisión, saltar de nuevo al flujo del habla popular.
U n iv e r s a l
p a r e m io l ó g ic o y r e f r a n e r o s h is t ó r ic o s
Y ahaquedado claro, por el capítulo anterior, que existe una estrecha relación
entre lo que aquí llam am os “ refranero m exicano” y lo que podríam os llam ar
“refranero” a secas: el refranero m exicano no es m ás que una interpretación
169
El hablar lapidario
de un hasta ahora hipotético refranero universal. Es como una lengua histórica
con respecto al universal atributo del lenguaje o, si se quiere, como una
tradición particular en relación con la gran tradición parem iológica. Desde el
supuesto de que existen estructuras, formas y aún tem as universales que se
expresan m ediante la form a de refrán, se trata de m arcar los rasgos más
sobresalientes de este tipo tex tu a l; elaborar, en suma, una teoría transcultural
del refrán en la cual se enclava la investigación sobre el refrán m exicano. Esta
teoría debería contener, obviam ente, una teoría del funcionam iento
paremiológico.
Com o se ha señalado ya, y se verá de m anera más explícita adelante,
dentro de las particularidades que el refranero m exicano ofrece a esa hipoté­
tica parem iología universal está lo que hemos llamado, en otra parte, 180
“refranes exclam ativos’' y que, desde el punto de vista discursivo funcionan
de una m anera diferente a los refranes sentencia. Hablar de refranes
exclam ativos es introducir una categoría de carácter formal distinta de las
categorías sintagmáticas hasta ahora prevalentes en las definiciones de refrán,
en boga. Los refranes que incluimos en esta categoría corresponden a distintas
estructuras sintagmáticas. La necesidad de colocarlos en una misma categoría
descansa en el hecho de que constituyen la clase más típica de “ refranes
m ex ican o s” . Por refranes exclam ativos entendem os las expresiones
parem iológicas que textualm ente funcionan como exclamac iones. Para cum­
plir con los rasgos distintivos de un refrán, no importa, en efecto, que un texto
afirm e o niegue, que pregunte o exclame, que constate o declare. Los refranes
exclam ativos son un tipo de textos parem iológicos que siguen la ancestral
vocación de esta tierra a lo barroco: los refranes exclam ativos parecen guiarse
por el afán del puro sonido estupendo.
Los refranes exclam ativos, como los interrogativos con los que com par­
ten no pocas características, son refranes tonales: descansan, en buena
m edida, en una entonación ascendente o descendente pero norm alm ente alta.
El ataque suele ser generalm ente alto, la coda tiende a descender. Como en los
siguientes ejem plos:
1. D ondequiera plancho y lavo y en cualquier m ecate tiendo.
2. Echale copal al santo aunque le jum iés las barbas.
180.
170
Véase tanto nuestro libro Por el refranero mexicano (Monterrey, Fac. de Fil. y Letras de la UANL,
1988) com o el ya citado Refrán viejo nunca miente , op. cit.
L a textualidad de los refraneros
3. ¡Qué suerte tienen los que no se bañan!
4. ¡Ahora sí, violín de rancho, ya te agarró un profesor!
5. Con tiento, santos varones, que el cristo está apolillao.
6. A gato satisfecho no le preocupa ratón.
7. ¡Ah, qué rechinar de puertas, parece carpintería!
8. Acabándose el dinero se term ina la amistad.
9. No todos los que chiflan son arrieros.
10. Vám onos m uriendo ahorita que están enterrando gratis.
Una vista, aún somera, a las diez expresiones parem iológicas anteriores
nos permite, por un lado, constatar la gran diversidad morfológico-estructural
de los refranes incluidos en esta categoríay, por otro, convencernos enseguida
de que nos hallam os frente a un grupo parem iológico “heterodoxo” . Fron­
terizo entre las expresiones parem iológicas y los refranes tradicionales este
grupo presenta, em pero, unas características propias bien definidas. Están
constituidos tanto porexclam acionescom o por frases sentenciosas dotadas de
un cierto rango de exclamatividad. En español, bien se sabe, no existen marcas
sintácticas de la exclam atividad: los rasgos de la exclam atividad radican más
bien en la enunciación y expresan, sem ánticam ente, estados espirituales del
hablante.181 Frases que, por tanto, desde otro punto de vista puedan ser tenidas
como sentencias, pueden ser exclamativas desde el punto de vista pragmático
en la m edida en que al enunciarse son susceptibles de adoptar una línea
melódica exclam ativa ya sea ascendente, ya descendente, ya o n d u lad a .182
Como ya se puede desprender de lo dicho hasta aquí, la exclam atividad
como rasgo parem iológico tiene distintos grados: hay en nuestro corpus
exclam aciones parem iológicas puras, por una parte; y, por otra, consta­
taciones, declaraciones y, en general, gnomemas de índole exclam ativa.
Llamamos exclam aciones parem iológicas puras aquellas exclamaciones que
no tienen m ás finalidad sem ántica que la de indicar un estado de ánimo. Este
tipo de exclam aciones pueden estar montadas sobre una interjección, aunque
con frecuencia ellas m ism as puedan ser asumidas como una gran interjección.
En efecto, como bien se sabe, cualquier frase puede convertirse en exclamativa
según el tipo de entonación que se le dé. La única m arca m orfológica de la
exclamación consiste en los pronombres exclam ativos “qué”, “cóm o” y
181.
182.
JuanAlcina Franch/JoséManuel Blecua, G r a m á tic a E s p a ñ o la , Barcelona,Ariel, 1975,p .481 ysig.
Ibid.
171
E l hablar lapidario
“cuán” o “cuánto” . 183 Las exclam aciones parem iológicas puras, en efecto,
no son otra cosa que o la prolongación de una interjección o una magna
in terjecció n .184Del prim er caso sirva de ejem plo: “ ¡ah!... ¡qué gente tiene mi
am o y m ás que le está llegando!” . Del segundo, en cam bio, “ ¡ahora que
entierran de oquis, vám onos m uriendo todos!” .
Se podría objetar que la exclam atividad es un rasgo que sólo pueden
tener los textos orales, sin em bargo, como bien se sabe, el discurso hablado
tiene varios privilegios de prim ariedad sobre el discurso escrito; uno de ellos
es, sin duda, el que los rasgos discursivos de los textos, como los rasgos
gram aticales, son extraídos prim ariam ente de los textos hablados: para saber
si una expresiones exclam ad va hay que practicarle un test de exclamatividad.
Hay exclam aciones reflexivas, por ejem plo, en las que es más propia una
enunciación reflexiva que una exclam ativa: “ hay tiem pos de acom eter y
tiem pos de retirar: tiem pos de gastar un peso y otros de gastar un real ” . Forma
parte de la com petencia lingüística del hablante nativo este tipo de
categorizaciones.
Las exclam aciones parem iológicas puras, por lo general, no sirven para
argum entar, no se enclavan en el discurso, preferentem ente dialógico, de
m anera entim em ática: funcionan más bien como ornato; son sonido bien
labrado. Por lo general, este tipo de textos tiene con su entorno discursivo un
enlace de tipo exclusivam ente acústico constituido, por lo general, por las
prim eras palabras del texto gnómico. En este caso, sirven de enlace con el
discurso, respectivam ente, las palabras: “ánim as” y “vám onos” . “Ani­
m as” , en el discurso popular, remite a una expresión que indica deseo:
“ ¡ánim as santas que... + deseo !” . Las palabras “ánim as” y “ vám onos”, por
tanto, sirven de eslabón entre el discurso y el texto gnóm ico: “ánim as que
salga el sol p a ’ saber como am anece” ; “vám onos m uriendo ahorita que están
enterrando gratis” . El refranero m exicano abunda en refranes exclam ativos
que, com o se puede ver, no sólo se insertan en el discurso m ayor m ediante el
ya m encionado nexo acústico sino de otras m aneras com o lo muestran
refranes exclam ativos como “allá en San Andrés, quien parece bruto, bruto
es” o bien “a quien lo quiera celeste que le cueste” . En am bos casos, se trata
de irrupciones exclam ativas de tipo sentencial. Se insertan en el discurso
m ediante nexo acústico refranes exclam ativos como:
183.
184.
AlcinaFranch/Blecua, op. c/7.,p. 596.
Para el concepto de interjección en español contemporáneo vea AlcinaFranch/Blecua, op. cit ., pp. 817
yss.
172
L a textualidad de los refraneros
A ver a una boda y a divertirse a un fandango.
A mí no me cantan ranas; a cantar a la laguna.
A mí no m e digas tío, porque ni parientes somos.
A mí no me tizna el cura ni en m iércoles de ceniza.
A darle que es mole de olla.
A caballo andan los hom bres y no en pinches burros ojetes.
A Phora de freír frijoles m anteca es lo que falta.
¡Ah qué suerte tan chaparra, hasta cuando crecerá!
¡Ah qué retebién con lápiz, hasta parece con tinta!
¡Ah qué bonito bagre para tan cochino charco!
¡Ah qué gente tiene mi amo, y más que le está llegando!
¡Ah qué rechinar de puertas, parece carpintería!
¡Ah qué mi Dios tan charro, ni las espuelas se quita!
¡Ahí n o m á s , t u n a C a r d o n a , y a llegó tu c u i t l a c o c h e !
¡Ahora tejones, porque no hay liebres!
¡Ahora sí que las de abajo cagaron a las de arriba!
¡Ahora es cuando chi le verde (yerbabuena) le has de dar sabor al caldo!
¡Ahora llueve en el palm ar o nos lleva la tiznada!
¡Ahora sí, violín de rancho, ya te agarró un profesor!
¡Ahora lo verás, huarache, ya apareció tu correa!
¡Ahora que entierran de oquis, vám onos m uriendo todos!
Al pasito, entre las piedras, porque el m acho no está herrado.
Hem os dicho ya que prevalece, en este tipo de textos, la función
discursiva pertenece a la esfera de lo que la retórica llam aba el ornatus. La
relación que guarda este tipo de textos pertenecientes a refraneros históricos
ciertamente parem iológicos, con un hipotético refranero, presuntam ente
universal, se basa, com o ya hem os señalado, en criterios m ás de tipo funcional
que otros.
173
SEGUNDA PA RTE
EL ARTE DE CLASIFICAR REFRANES
V
TA XON OM ÍA PA REM IOLÓ GICA
Las
p r e m is a s y l a s t a r e a s
La clasificación de un corpus de refranes, como el nuestro, puede tener varios
objetivos importantes. El prim ero y más urgente para esta reflexión, sin
embargo, es el de poder seleccionar, entre los refranes que constituyen nuestro
corpus, los tipos parem iológicos m ás representativos de entre ellos a fin de
determ inar las diferentes características de este tipo de discurso que asum i­
mos como paradigm a de la lapidariedad verbal. Adoptando la distinción ya
establecida entre estructura y forma, una clasificación estructural nos ofrece,
por ejem plo, el m agno y variado espectro de las estructuras sintácticas de lo
lapidario independientem ente de sus funciones discursivas. Por otro lado,
llevando a cabo una clasificación múltiple del refranero mexicano podremos,
en rigor, m anejar un corpus tan vasto a partir de sus tipos m ejor que a partir
de sus textos individuales.
Por tanto, el objetivo de esta parte es desem bocar, ni más ni m enos, en
las posibles m aneras de clasificar nuestro corpus no sólo para detectar sus
diferentes características sino en orden al análisis. Las razones, pues, son
muchas: van desde el problem a de escoger paradigm as para analizar con
cierto rigor y cuidado un corpus demasiado grande, seleccionado, de entre los
subtipos textuales que lo conform an, un subtipo de refranes m exicanos que
ofrezca ventajas para docum entar el discurso lapidario, hasta el de crear una
teoría m ínim a del refrán que nos perm ita realizar deslindes, entre losdiferentes subtipos, con un poco de coherencia.
Desde luego, existen ya clasificaciones hechas a lo largo de la tradición
parem iológica hispánica. Algunas de ellas, empero, apenas si interesan a
nuestro objeto de estudio. Por ejem plo, una clasificación tem ática; a no ser
que se pretenda ver si existe algún tipo de relación entre tem a y form a
parem iológica. N o es nuestro propósito, desde luego, llevar a cabo un
177
E l hablar lapidario
inventario de clasificaciones posibles. Por principio de cuentas, nos interesan
cuatro: una auscultación de la nom enclatura ya existente; una clasificación
estructural, una clasificación formal y una clasificación según las funciones
discursivas. Em pecem os por la primera.
Las últimas dos décadas de investigación lingüística en torno al texto1
nos han ido convenciendo de que la textualidad es un fenóm eno complejo, que
se da por la confluencia de rasgos textuales entre los que deben figurar, sin
duda, el rango de contextual idad, la prevalencia de estructuras sem ánticas en
la organización textual, su nivel de codificabilidad en torno a las categorías
lingüísticas, su nivel de sintagmaticidad, etc. Un texto es, entonces, un sistema
de significación en el que, según su grado de com plejidad, confluyen los
distintos rasgos textuales. El refrán es un tipo textual que incorpora subtipos
de la más variada índole: unos arraigados en el contexto, otros fincados en la
abstracción de las categorías lingüísticas, etc. Hacer, por tanto, una clasifi­
cación de él en base a un solo rasgo textual — las características form ales, por
ejem plo— equivale a dejar de lado aspectos importantes que determ inan la
configuración de subclases textuales.
De prem isas como estas parte el investigador ruso G. L. Permiakov
quien ha explorado las posibilidades de una teoría de la clasificación de
refranes.12Perm iakov em pieza por repasar las principales m aneras com o se
ha intentado resolver el problem a de la clasificación de refranes: en primer
lugar, la clasificación alfabética en la que los refranes son clasificados por
orden alfabético a partir de la prim era palabra del refrán. En segundo lugar,
la clasificación por medio de palabras claves. Una palabra clave es, en
este caso, la prim era palabra que sirve de referente en el texto del refrán. Por
ejem plo, el refrán “el que no conoce a Dios dondequiera se anda hincando”
puede ser catalogado tanto en torno a la palabra “ D ios” com o en torno a
1.
2.
178
Además de todo lo que se ha producido, expl (chámente, en torno a la teoría del texto, como por ejemplo
Eugenio Coseriu, T e x tlin g ü is tik , G. Narr, Tübingen, 1980; o Teun A. Van Dijk en obras como
E s tr u c tu r a s y f u n c i o n e s d e l d is c u r s o (M éxico, Siglo XXI, 1980), L a c ie n c ia d e l te x to (Barcelona/
B. Aires, Paidós, 1983), P r e ju d ic e in d is c o u r s e (Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing
Company, 1984), T e x to y c o n te x to (Madrid, Cátedra, 1980) o, en fin, D is c o u r s e a n d lite r a tu r e
(Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1984). Es posible consultar,
además, en nuestra bibliografía, al final, los apartados relativos a semiótica, retórica, teoría del texto,
1ingüística del texto, teoría del discurso, etc.
Los trabajos de Permiakov han sido presentados en su libro C h o ix d e p r o v e r b e s e t d i c t o n s d e s
p e u p l e s d ’O r ie n t, Moscú, 1968, citado en el D ic tio n n a ir e d e P r o v e r b s e t D ic to n s , Paris, Dictionnaires
le Robert, les usuels du Robert, 1989, pp, 698 y ss.
T axonomía paremiológica
“hincarse” . Tam bién en esta clasificación los refranes se organizan por orden
alfabético pero de la prim era palabra clave.3 La clasificación tem ática,
finalmente, en la que los tem as son ya distribuidos en capítulos, ya ordenados
alfabéticam ente. Según Permiakov, el problem a de la clasificación de los
refranes es la verdadera piedra de escándalo de la parem iología. De esta
manera, propone en su libro una doble clasificación de los refranes. A saber:
una clasificación estructural y una clasificación semántica.
Lo que Perm iakov entiende por clasificación estructural, sin embargo,
no es lo m ism o que entendem os nosotros aquí. Las estructuras a las que el
investigador ruso se refiere son cosas como: la form ulación m etafórica o
directa de los refranes, la existencia o no de una oposición binaria, la índole
gramatical de la palabra clave, el tipo de proposición que constituye el refrán
(si es sim ple o com puesta, por ejem plo, y de qué clase), el sentido positivo,
negativo o perform ativo del refrán. La clasificación semántica de los refranes
intentada por Perm iakov se basa, en cambio, en un principio adoptado por
Vladim ir Propp para el estudio de las funciones en los cuentos fantásticos y
después adoptado por la sem iótica greim asiana.4 Permiakov postula, en
efecto, que los m illones de refranes no son sino variantes de un centenar de
situaciones que, a su vez, pueden ser clasificadas según cuatro invariantes
lógico-sem ióticas de las cuales la prim era es del tipo: si hay A, hay B; la
segunda: si A tiene la cualidad*, hay la cualidad^; la tercera: si B depende de
A y si A tiene la cualidad x, B tendrá la cualidad x; la cuarta, en fin, reza: si
A tiene una cualidad positiva y si B no la tiene, A es m ejor que B. La
yuxtaposición de las dos estructuras indica, por ejemplo, que son muy pocos
los refranes que tienen la m ism a estructura y semántica. Para diferenciarlos
más habría que proceder, dice Permiakov, a un tercer tipo de clasificación:
según el registro al que pertenece la imagen empleada por el refrán.5 Si, como
dice el refrán, “ según el sapo es la pedrada”, una clasificación como la que
Permiakov propone apenas nos dará información sobre las más importantes
características del discurso lapidario: por ejemplo, no nos informa nada sobre
sus funciones discursivas y casi no nos dice nada de las estructuras
3.
4.
5.
Véase lo que sobre este tipo de clasificación dice Francois Suzzoni en su presentación a laprimera parte
del referido D ic tio n n a ir e d e P r o v e r b e s e t D ic to n s relativa a los “p r o v e r b e s d e la n g u e f r a n g a is e ” , op.
c it., p. 5.
Véase, para ello, nuestro libro E n p o s d e l s ig n o . I n tr o d u c c ió n a la s e m ió tic a , Zamora, El Colegio de
Michoacán, 1995.
Véase la presentación que Florence Montreynaud hace de esta obra en la tercera parte del mencionado
D ic tio n n a ir e d e P r o v e r b e s e t D ic to n s relativa a los refranes del mundo, o p . c it., pp. 698 y s.
179
E l h a b la r
la pid a r io
parem iológicas universales, en el sentido que aquí darnos a la palabra
estructura. Por lo demás, está claro que nuestro propósito prim ario no estriba
en encontrar un buen método de clasificar refranes.
De hecho, se pueden adoptar muy diversos criterios para la taxonom ía
parem iológica. En esto, como en otras cosas, puede valer el ya m encionado
principio de que “según el sapo es la pedrada” . En efecto, una clasificación
no es más que una herram ienta para agrupar un corpus, de ordinario grande,
como es el de un refranero, para poder m anejarlo con m ayor com odidad y
precisión. Ante el problem a de la taxonom ía es necesario, por tanto, pregun­
tarse para qué: ¿para qué necesito clasificar los refranes de un corpus ? Si es
sim plem ente para tenerlos a la mano ordenadam ente, puede bastar una
clasificación por simple orden alfabético. Si, en cam bio, se trata de poner
juntos los que tienen la misma estructura, la misma forma, los que “hablan del
mismo tem a” o los que desem peñan la misma función en el discurso,
tendrem os, obviam ente, otras tantas m aneras de clasificar refranes.
Se puede, en efecto, proponer una clasificación de los refranes m exica­
nos asum iendo ciertas premisas: por ejem plo, a partir de los rasgos
parem iológicos. Ello exige, no sólo conservar la variedad de form as que ese
tipo textual tiene en el sistema textual mexicano, sino despojarse de los afanes
norm ativistas. El norm ativism o en parem iología se suele dar, cuando se
adopta un m odelo de refrán, y se trata, a partir de él, de estudiar todo el género.
Una prim era ojeada al refranero m exicano nos persuade de la m ultivariedad
y originalidad con que el tipo textual se da en el habla m exicana. De acuerdo
con el paradigm a tradicional parem iológico habría que elim inar, com o lo
pretende hacer Rubio, por ejem plo, tanto las expresiones de infinitivo como
lo que aquí llamam os refranes exclam ativos, ya varias veces m encionados.
A los prim eros corresponden textos del tipo de: “échale m ocos al atole”,
“buscarle ruido al chicharrón”, “ miar fuera de la olla” , “descansar haciendo
adobes” , “ buscar su cebollita para llorar”, “ llevárselo entre las espuelas”,
“ liar el petate” , “ levantar m uertos” , “quedarse para vestir santos” , “ levan­
tar la canasta”, “ poner en jab ó n ”, etc. Estos textos, incluidos entre los
refranes por m uchos refraneros “ m exicanos”, deberían ser anal izados cuida­
dosam ente desde el punto de vista de la función textual que desem peñan en
textos más am plios para verificar si cumplen con alguna de las funciones de
los textos llamados refranes.
Los refranes exclam ativos, por su parte, deben ser estudiados desde el
punto de vista de su paremiologicidad y determinar los rasgos parem iológicos
180
T axonomía paremiológica
que ostentan. Bajo esa prem isa, por tanto, deben ser reconocidos form al­
mente como refranes sin importar si su funcionamiento sea estructural, formal
o discursivo es distinto de ciertos modelos de refrán, en boga en algunos
sistemas textuales indoeuropeos. Ello implicaría, además, reconocerlos como
un producto parem iológico original dentro del sistema textual mexicano. En
efecto, textos de este tipo pueden considerarse en las fronteras de lo
parem iológico cuyo punto culm inante serían los refranes-sentencia de los
tipos arriba m encionados: “ hay ...”, “no hay...”, “hombre + adjetivo...”,
“hombre + que...” , “ m ujer + adjetivo...” , “m ujer + que...”, “el que...”, “ la
que...” , “ lo que...” , “quien...” “nombre + que...”, “más vale...”, “es
mejor...” , “verbo + m ás...”, etc.
De hecho, se puede trazar una especie de escala parem iológica que vaya
de un mínimo a un óptimo. En el refranero mexicano, el mínimo paremiológico
podrían ser, por ejem plo, las expresiones paremiológicas de tipo comparativo
del tipo “com o...” . Por ejem plo: “como el acto de contrición, que ni peca ni
da tentación” ; “como el burro del aguador, cargado de agua y muerto de
sed” ; “como el gallo de tía Cleta, pelón, pero cantador” ; “como pulga
esperando perro” ; “como pila de agua bendita, que todos le meten la m ano” ;
“como el perro del herrero, que a los m artillazos duerme y a los masquidos
despierta” . La pragm ática de este tipo de refranes es muy singular: con
frecuencia sólo se introduce en el discurso mayor, la primera parte del texto
dejando al oyente que com plete la segunda parte.
Por lo dem ás, están tam bién dotados de una versatilidad sintáctica. Con
frecuencia se convierten en una variante de los refranes “estar com o...” del
tipo de: “estar como la tom atera, chillando pero vendiendo”. Este tipo de
expresiones parem iológicas podrían colocarse en la parte inferior de la
hipotética escala parem iológica al lado de algunos de los refranes excla­
mativos. El problem a de los prim eros es su m ecanismo de inserción en el
discurso m ayor debido a que no forman una “oración” en el sentido
tradicional del térm ino. No form an, pues, un juicio del tipo A = B. Uno de
los rasgos parem iológicos más constantes, sin embargo, es el carácter
contrastivo del texto reputado como parem iológico. En el caso de las expre­
siones de infinito la contrastación se da a través de la transferencia de carácter
metaforizante. En los refranes exclam ativos, por su parte, hay siem pre una
contrastación implícita en la aplicación del dicho a la situación denotada por
el texto. Adem ás, las funciones discursivas de algunos refranes exclam ativos
son totalm ente gnom em áticas.
181
E l hablar lapidario
U nasegundaprem isaquehadeanteponersealataxonom ía paremiológica
es que la pura clasificación estructural es insuficiente: con frecuencia, ya se
sabe, a una estructura profunda pueden corresponder dentro de un sistema
textual varias estructuras superficiales. Ello significa que una clasificación
hecha a base de estructuras parem iológicas tendría que incorporar criterios
sem ánticos para darle más estabilidad.
Tom emos por ejemplo los refranes comparativos. Como yadijim os, todo
refrán implica una com paración. Hay sin embargo, unos refranes que descan­
san explícitam ente en una estructura contrastiva. En una clasificación que
sólo atienda a la estructura pertenecerían a tipos distintos los refranes “más
vale” y los “más + V + FN + que + FN” cuando, en realidad pertenecen a
una categoría general que podríam os denominar, atendiendo a su significado,
“refranes comparativos” entre los que incluiríamos estructuras paremiológicas
como: “más vale... que” (“vale más... que”), “es m ejor... que” , “más +
verbo... que” , “verbo + más... que”, etc. Se les podría llam ar a estos refranes
“más vale...” sim plem ente refranes “m ás” para incluir las diferentes formas
de com paración explícita que se dan en nuestro corpus.
Lo mismo se podría decir de los refranes negativos que pueden reducirse
a las siguientes estructuras: 1) “no hay...”, 2) “ no hay que...” , 3) “ ni... ni...”,
4) “no + verbo...”, 5) “adverbio + verbo perform ativo...” , 6) “nadie/nada/
ningún...” . M ientras la segunda estructura es de tipo perform ativo, por
ejem plo, la prim era y la tercera son declaraciones sentenciosas y la cuarta
puede ser tanto un enunciado perform ativo como una declaración senten­
ciosa. Si nos atuviéram os a la sola estructura, indudablem ente las dos
prim eras pertenecerían a la m ism a subclase. A este propósito, se puede hablar
de una gran subclase de refranes negativos a pesar de que haya m atices de
índole tanto sem ántica como m orfológica que separen los refranes “ no hay”
de los “no hay que”, “ni... ni” , “no + im perativo” , o de los que em piezan
por “nadie”, “nada”, “ningún” , etc. No hay que buscar, por tanto, los tipos
parem iológicos puros a partir de un único criterio de clasificación de los
refranes. Se trata, en resum idas cuentas, de com binar parám etros que
perm itan estudiar con más com odidad el tipo textual o, en todo caso, de tener
en el horizonte los varios casi 1leros en que es susceptible de ser catalogado un
m ism o refrán.
182
TAXONOMÍA PAREMIOLÓGICA
L O S P R O B L E M A S D E LA N O M E N C L A T U R A V IG E N T E
Una tercera cosa que hay que tener en cuenta es que ya circula una extensa
terminología en el seno de la extensa familia del refrán. Se reconoce y nombra
entre ellos, sin precisión ni orden, los refranes, proverbios, dichos, adagios,
dicharachos, aforism os, sentencias, apotegm as para no m encionar toda la
amplia gama de tipos textuales pertenecientes al mismo campo nocional.
Desde luego, la extensión de esta term inología revela, entre otras cosas, la
percibida diferenciación en subtipos dentro del género “refrán” . Sin em bar­
go, no todos los “ nom bres” m encionados son igualmente significativos.
Algunos de ellos, como ya se ha dicho, han funcionado como simples
sinónimos. Sin em bargo, la term inología m encionada que, ciertam ente, se
puede am pliar, revela al menos dos categorías paremiológicas: por un lado,
las formas populares a las que aluden los vocablos dichos, dicharachos y
refranes; por otro lado, las denom inaciones cultas como proverbio, adagio,
sentencia, m áxim a, aforismo, etc. que remiten a una forma sapiencial culta.
Para dar cuenta del caos reinante, bastaría con citar un par de los
diccionarios en boga, en lengua española. En efecto, no son pocos los autores,
aun actuales, que, en efecto, identifican proverbio con refrán y con adagio. Un
autorizado ejem plo lo constituye el Diccionario de la lengua española11que
define “proverbio” con la simple equivalencia “sentencia, adagio o refrán” .
De la m ism a m anera, el Diccionario de retórica y poética de Helena
Beristáin,67 define “ refrán” como “aforism o” que identifica con “apoteg­
ma”, “sentencia” , “ refrán”, “adagio”, “m áxim a” y “proverbio” y que
define como
breve sentencia aleccionadora que se propone como una regla formulada con
claridad, precisión y concisión. Resume ingeniosamente un saber que suele ser
científico, sobre todo médico o jurídico, pero también abarca otros campos.
Beristáin distingue, sin embargo, dos tipos de aforismos. Unos que llama
aforismos m orales y que identifica con los apotegm as, adagios y máximas; y
otro tipo de aforism os que “encierra una dosis de sabiduría popular” que
6.
7.
Real Academia Española, vigésimaprimeraedición, Madrid, 1992.Com oel lector puede ver, se trata
de la última edición del prestigiado diccionario. En lo sucesivo mencionaré esta edición, simplemente,
como el Diccionario de la RAE.
Terceraedición, M éxico, Porrúa, 1992.
183
E l hablar lapidario
identifica con el refrán, el adagio y el proverbio. Distingue, sin embargo, el
aforism o de la greguería.
Hay, por otro lado, quienes aún reconociendo que existen diferencias
entre aforismo, adagio, proverbio, refrán y apotegm a, ignoran cuáles exacta­
m ente sean esas diferencias. Así piensan, por ejem plo, los editores del
Diccionario de aforismos, proverbios y refranes de Editorial Sintes8que al
respecto dicen:
Es muy difícil deslindar cumplidamente la diferencia que existe entre aforismo
y cada una de las voces: adagio, proverbio, refrán y apotegma , pues todas ellas
incluyen el sentido de una proposición o frase breve, clara, evidente y de profunda
y útil enseñanza. Ningún autor antiguo ni moderno ha logrado todavía exponer
clara y terminantemente las diferencias entre unas y otras, y el mismo uso vulgar
llano y corriente, según las épocas y los títulos que adoptaron sus autores o
compiladores, ha llamado proverbio, adagio, refrán y aforismo, indistintamente,
a una misma clase de expresiones de la sabiduría popular.
En otros casos, se indican diferencias entre algunos de el los aunque, a la
postre, se termine por identificar, como en el caso anterior, todos los términos.
Así el Diccionario de términos literarios escrito por M aría V ictoria Ayuso
de Vicente, Consuelo García Gallarín y Sagrario Solano Santos9 parecen
distinguir entre refrán y proverbio en la prim era de las dos definiciones que
dan del “refrán” :
Figura de pensamiento lógica. Se diferencia del proverbio en que es más popular
y de la frase proverbial en que ésta, al ser gramaticalmente incompleta, depende
del contexto para alcanzar su pleno significado.
Esta prim era definición tiene dos aspectos: el prim ero de ellos se refiere
a la clara diferencia que se establece entre refrán y proverbio que, por lo
dem ás, como ya hemos visto, es de índole tradicional; la diferencia entre
refrán y proverbio estriba en la índole popular o culta de el los. El otro aspecto
que cabe resaltaren ella, es que introduce la necesaria distinción entre el refrán
y la “frase proverbial” . Este diccionario dice, adem ás, que los refranes “se
recopilan en refraneros” y que el prim er refranero es: Refranes que dicen las
viejas tras el fuego. Por otro lado señala que la presencia del refrán en la
8.
9.
184
Quinta edición, Barcelona, 1982.
Madrid, ARAL, 1990.
T axonomía paremiológica
literatura sobre todo de Hita, Rojas, Arcipreste de Talavera y Cervantes,
entre otros, “constituye una de las características más importantes de la
literatura española” .101Sin embargo, como en el caso anterior, las autoras
terminan identificando “refranes, proverbios, frases proverbiales, máximas
y epifonem as” que, dicen, “son sentencias que expresan, en pocas palabras,
un pensam iento profundo” .
La segunda definición que del vocablo “refrán” trae el m encionado
diccionario, tras identificar fundam entalm ente el refrán con el proverbio,
ubica la diferencia entre ellos, como en la definición anterior, en la índole
popular del refrán versus la índole culta del proverbio. Esta segunda defini­
ción es la E. S. O ’Kane en su libro Refranes yfrases proverbiales españoles
de la Edad Median y dice que “refrán” es: “proverbio de origen descono­
cido, generalm ente popular y frecuentem ente de form a pintoresca,
estructuralm ente com pleto en sí mismo e independiente de su contexto” .1213
El mismo Diccionario de términos literarios trae definiciones separadas de
“apotegm a” que identifica con “sentencia”, de “aforism o” que identifica
con “m áxim a” , de “adagio” y de “proverbio” .
Más explícito es el Herder Lexikon,'3 traducido y adaptado al español
por José Sagredo, y editado por Diccionarios Rioduero,14 cuando distingue
entre proverbio y refrán en térm inos parecidos al Diccionario de términos
literarios. Por proverbio entiende una “sentencia breve y de intención
m oralizante” y agrega que el vocablo proverbio “sugiere, más bien, un origen
culto” , En cam bio, prosigue, “el refrán es em inentem ente popular, entresa­
cado de la filosofía cotidiana” . Justam ente, el mismo diccionario define
explícitamente el refrán como un “dicho agudo y sentencioso de uso com ún” .
El origen sería, en resum idas cuentas, lo que podría diferenciar el “ prover­
bio” del “ refrán” aunque en la misma descripción de ambos subtipos se
insinúe, vagam ente a decir verdad, la forma. El proverbio tiene una “ inten­
ción m oralizante” y consiste en una “sentencia breve” . Del refrán, en
cambio, se dice que es “sentencioso” amén de describirlo como un “dicho
agudo” que es “de uso com ún” . Es claro que las indicaciones que se dan ya
para denotar el carácter popular o culto de uno u otro subtipo textual, ya para
10.
Ibid.
11.
12.
Madrid, Real Academia Española, 1959 citado por las autoras en su obra,
Esta definición es muy discutible. Véase lo dicho en el capítulo III. En todo caso, lo que aquí nos interesa
es sólo la relación que establece entre refrán y proverbio.
Udo Müller, Freiburg, Editorial Herder, 1973.
Madrid, Ediciones Rioduero, 1977.
13.
14.
185
E l hablar lapidario
alguna otra especificación formal, ciertam ente no bastan. En el refranero
m exicano m uchos “proverbios” se hicieron “de uso com ún” y el carácter
“ sentencioso” conviene a todo el género. Por lo demás, como ya hemos
m encionado, en el refranero m exicano hay refranes que no son “sentencias”
en el sentido de la lógica y la retórica tradicionales aunque se les pueda llamar
así según algunas de las actuales teorías del texto.
Tam poco se puede, por lo dicho anteriorm ente, hacer descansar la
diferencia entre proverbio y refrán en el grado de m etaforización com o si ésta
fuera característica de los refranes y el lenguaje “directo” lo fuera del
proverbio. Por una parte, en todo refrán o proverbio hay una transferencia
sem ántica que rem ite de una form a o de otra a la m etáfora; por otra, con el
andar del tiem po los proverbios se vuelven populares, com o ha sucedido con
una gran cantidad de ellos: se dom estican y se convierten, pues, en refranes
sea cual sea su grado de m etaforización.
Quedaría, por lo tanto, la posibilidad de acudir a las estructuras y formas
textuales m ás cercanas, como hemos dicho, a los universales parem iológicos
y, desde luego, más fácilm ente contrastables con otras estructuras y formas
en los alrededores de los universales del lenguaje. Estas estructuras y formas
rem iten a la vieja lógica y sus esquem as son m ucho más estables: una
afirm ación absoluta adopta estructuras apenas variables en el tránsito de una
lengua a otra. Piénsese en las estructuras contrastivas, los refranes “m ás” ya
mencionados, o las exclamativas, circunstanciales, condicionaleso negativas.
Estas estructuras, como bien se ve, no se organizan de acuerdo con una
textualidad puram ente sintáctica sino que giran en torno a form as y, por
tanto, se trata de estructuras sintáctico-sem ánticas. Como hem os dicho en
el capítulo II, la relación entre lo que aquí llamamos estructura y forma, estriba
en que las estructuras constituyen la organización sintáctico-sem ántica de las
formas.
Independientem ente de la m anera como aquí afrontem os el problem a de
si la nom enclatura creada en torno al refrán debe ser entendida com o una
tipología parem iológica o no, hemos querido dejar una fugaz constancia aquí
de la confusión reinante en el campo. No querem os dejar de señalar, por
ejem plo, que adem ás de las posturas, arriba m encionadas, tanto de quienes
sostienen que la nom enclatura en torno a los refranes es sólo nom enclatura,
como de los que sostienen lo contrario, hay quienes se refugian en una
definición tan general que abarca no sólo el refrán sino a otros textos
gnóm icos. Sirva de ejem plo el Diccionario de retórica, críticay terminología
186
T axonomía paremiológica
literaria de Angelo M árchese traducido y adaptado al español por Joaquín
Forradellasl5que dice del refrán:
Forma gnómica de expresión popular y anónima en su origen. Normalmente tiene
una forma simétrica y rimada, más bien con carácter mnemotécnico que poético.
Sus relaciones con las formas poéticas tradicionales no están demasiado claras.16
Al problem a aludido de si la actual nom enclatura en torno al refrán
corresponde o no a una tipología, hay que agregar, suponiendo que tales
nombres indiquen alguna diferenciación, así sea m ínima, entre los distintos
“refranes” , el serio asunto del “género” y la “diferencia específica” , para
usar la term inología de la filosofía aristotél ica. Es decir, cómo hemos de llamar
al género y cóm o a cada una de las “especies” que com ponen el género refrán
que ya hemos discutido en el capítulo I I I .17Al respecto, hemos de insistir en
el hecho de que tales nom bres no deben, estrictam ente hablando, ser tomados
como punto de partida para una tipología parem iológica. Constituyen, más
bien, una especie de estratigrafía parem iológica en el sentido de que sólo
indican su lugar de origen y quizás el sistema textual de donde cada uno de
ellos nació y las fuñe iones que allí desempeñó. Los diferentes nombres de que
actualmente se com pone el cortejo de la nom enclatura parem iológica en
español deben ser tenidos, pues, sólo como indicaciones históricas que
denotan el origen o la función que estos textos tuvieron en otras culturas y en
otros sistem as textuales: ahora todos son sim plem ente “refranes” .
Por razones de deficiencias de nom enclatura, el único nombre genérico
de que disponem os con una trayectoria histórica lo suficientem ente válida
para sugerirlo sin com eter arbitrariedades es, como se ha dicho, el de
“refrán” . Sin em bargo, existe el problem a de que “refrán” se llama ya a una
de las especies: para colm o a la de más arraigo en la tradición. Como siempre
sucede en estos casos, no faltan sugerencias de que se emplee un térm ino
genérico que no implique ninguna de las especies históricas: un nombre
genérico, a saber, que como “parem ia” o “dicho” sea lo suficientem ente
general que no se identifique con ninguna de sus variedades históricas. Pese
15.
16.
17.
Tercera edición, Barcelona, Ariel, 1991.
Op. cit., p. 344. Son evidentes los problemas que presenta una“definición” como ésta: por ejemplo,
parece indicar que entre los rasgos paremiológicos hay que incluir tanto el carácter simétrico como
la rima; ello, por ejemplo, descartaría como refranes una buena cantidad de los refranes modernos que
ya no tienen rima o descansan en estructuras no binarias.
Ya hemos expuesto allí las razones por las cuales el nombre de este género textual debe ser “refrán”.
187
E l hablar lapidario
a las indudables ventajas, empero, creemos que es m ejor dejar las cosas como
están habida cuenta, sobre todo, de que no creem os que la nomenclatura
vigente encierre una verdadera tipología. Dejamos, pues, el nom bre de
“refrán” para designar al mismo tiempo el género de los refranes que el de
una de sus especies. A saber: los dichos de índole popular. Así se ha dado en
la historia de este tipo textual. Hay, pues, refrán género y refrán especie que,
en cuanto tal, se distingue este último tanto de los “proverbios” como de las
otras especies de refranes de origen culto. Esta distinción entre culto y popular
apenas tiene sentido en nuestro corpus en la m edida en que aún los textos de
origen culto, los proverbios, por ejemplo, forman hoy parte del habla popular.
Em pero, hem os de decir que esta distinción entre culto y popular indica aquí,
adem ás que el uso o el origen del texto en cuestión, su referencia o no a
cuestiones concretas de la vida cotidiana; hay refranes, por ejem plo, cuyo
grado de abstracción indica un origen culto: “quien siem bra vientos, cosecha
tem pestades”, por ejem plo, es un refrán que no nació ciertam ente en el fragor
de una cotidianidad vulgar sino en el recinto reflexivo de un ám bito pedagógico-sapiencial aunque ahora, por las razones ya dadas, no puede sino
considerarse un refrán de tipo popular.
Viniendo a nuestro corpus, hemos de decir, sin embargo, que de acuerdo
con lo arriba explicado, la m ayor parte de los refranes de que se com pone el
refranero m exicano pertenecen a la categoría de los refranes de índole
popular. A los refranes que, a decir del prim er refranero castellano, “dicen las
viejas tras el fuego” y que suelen ser citados en la conversación ordinaria bajo
la introducción de “como dice el dicho” . Estrictamente hablando, en este tipo
de “ introducciones” el vocablo “dicho” se usa como sinónim o del tradicio­
nal vocablo “refrán” . Así se dice tam bién: “como dice un viejo refrán” o,
sim plem ente, “como dice el refrán” . El dicho que es introducido con
fórm ulas como la anteriores, como el refrán, una frase corta de índole popular,
incisiva, con frecuencia dotada de ritmo, rima y aún aliteración; que asum ien­
do sentenciosa, exhortativa, declarativa o exclam ativam ente una realidad
determ inada se la propone im plícitam ente como interpretam en de la
situación en que se produce el acto de habla.
Sin em bargo, si em pleáram os esta nom enclatura corriente con fines
taxonóm icos, habría que dejar el térm ino “dicho” para designar las expresio­
nes — m uy frecuentes en nuestro acervo— que, sin ceñirse a los m oldes ya
estructurales ya form ales del refrán tradicional, se enclavan en una
textualidad con las mism as o análogas funciones que él. De acuerdo con esto,
188
T AXONOMÍA PAREMIOLÓGICA
consideraríamos “dichos” textos como los siguientes: “ya llegó el tejam anil,
ahora techan” ; “ya me amarán cuando quieran, al cabo ni me urge tanto” ;
“ya estará, dolor de estóm ago, ya te van a dar tu té” ; “ora m am as o te crías
sanchito” ; “ya mero la besa el pobre, nomás la pared divide” . Hay, entre los
dichos, v ario s tip o s según las d ife ren te s m an eras de a g ru p a rlo s
estructuralmente. Así, pues, si la nom enclatura vigente fuera síntom a de una
taxonomía im plícita, dentro del género “ refranes” habría que adm itir el
subgénero “dichos” .18
En esa nom enclatura a que aquí nos referimos, la prim era etiqueta que
portaron los refranes fue, desde luego, la de proverbios. Más aún, el térm ino
“proverbio” es el más estable dentro de la referida term inología y el que, de
alguna m anera, ha servido de em bajador para representar nuestro populares
refranes en otras culturas. “ Proverbio” es el ropaje culto de los refranes, si
atendemos a las indicaciones de personajes como Juan de Valdés, arriba
mencionadas.
Como ya se ha m encionado, uno de los factores que hizo que el térm ino
“proverbio” alternara con tanto vigor con otros de hechura más casera, es el
libro bíblico de los Proverbios y la traducción que San Jerónim o hace de él.
En efecto, el título que la Vulgata da al libro en cuestión es, como se sabe,
Liberproverbiorum quem hebraei "misle ”appelant. Explícitam ente, Jeró­
nimo indica que está traduciendo con el vocablo latino '‘’p roverb^m ” la
expresión hebrea íímashar\ Es ventajoso, para el estudio de proverbio, echar
una mirada a lo que la investigación bíblica ha avanzado sobre ello. No cabe
duda, en efecto, que uno de los sistem as textuales más estudiados es, sin duda
el hebreo. Sus trabajos constituyen, con mucho, la avanzada en la investiga­
ción científica del género que nos ocupa. Como m uestra de ello, puede verse
el repaso que hace V ilchezl9en su “Historia de la investigación sobre la
literatura sapiencial” .
Por lo que hace a la popularización en la cultura occidental del vocablo
“proverbium ” hay que señalar que el vocablo proverbium es muy frecuente
en Cicerón en el sentido que hoy damos al vocablo “proverbio” . San
Jerónimo, pues, lo que hace es tom ar del vocabulario latino en uso el térm ino
para traducir el hebreo mashal que ya los LXX habían traducido, unos
setecientos años antes como paroim ía. En efecto, el sistema textual hebreo
18.
19.
A no ser parahacer explícita la diferenciaentre género y especie, en lo sucesivo se seguirá empleando
el vocablo “refrán” para designar tanto el género com o el subtipo.
En Luis A lonso Schókel/J. V ilchez, Proverbios , Ed. Cristiandad, Madrid, 1984, pp. 39-92.
189
E l hablar lapidario
tiene un tipo al que denom ina mashal. En los textos más antiguos, mashal
significa lo m ism o que “dicho popular” . En el prim er libro de S am u el,20por
ejem plo, se denom ina mashal al dicho popular: “ hasta Saúl anda con los
profetas” . Más tarde el mashal pasa a los ám bitos sapienciales. El libro de
los “p ro v erb io s” m uestra varios sustratos de esa sabiduría popular
aristocratizada. Unos, los m ás antiguos, se rem ontan a los círculos salo­
m ónicos. A ellos pertenecen las dos “colecciones salom ónicas” del libro de
los Proverbios : de 10, 1 a 22, 16 y del capítulo 25 al 29. Sin em bargo, aún
el los, probablem ente se fueron form ando poco a poco con proverbios venidos
con los fugitivos de Sam aria en el siglo VIH a de C. o, sim plem ente, con
sentencias transm itidas oralm ente.
Los prim eros nueve capítulos y parte del último son los m ás recientes y
parecen obras del redactor del libro en pleno helenismo. El mashal en este
libro se convierte en una sentencia de corte didáctico o sapiencial, en lenguaje
directo y con ribetes m oralizantes: “de tal m adre tal hija”, “un testigo falso
respira m entiras”, “el saber es fácil para el inteligente” . Este tipo de
sentencias concisas, breves o incisivas tienen como referente abstracciones de
corte universalista sean de tipo didáctico -“no calum nies al siervo ante su
am o”- sean de tipo casuístico y lapidario -“ si cae tu enem igo, no te alegres”.
Todos ellos son llamados, por igual, meshalim. Tam bién lo son las sentencias
populares del tipo “m ás vale perro vivo que león m uerto” o bien “más vale
cabeza de ratón que cola de león” . En estos últim os aparece un mecanismo
sem iótico, típico de los ám bitos rurales, que podríam os denom inar
“m etaforización” , a condición de replantear totalm ente la fenom enologíade
la m etáfora.21No es tem erario afirm ar que la m etaforización del refrán se debe
a su transcontextualización. En prim era instancia, la significación del refrán
debió ser directa; m as al aplicarse el texto a nuevos contextos se m etaforizó,
por ese solo hecho. Hay, sin embargo, una distinción urgente al respecto.
Com o ya hem os m ostrado en otra parte,22 existen distintos grados de
contextualización en los diferentes tipos textuales: que hay textos totalm ente
dependientes del contexto, que llam am os allí “contextúales”, y que los hay
totalm ente independientes del contexto o “acontextuales” ; que entre esos
20.
21.
22.
190
ISam . 19,24.
Michel LeGuern, Lametáforay la metonimia, Madrid, Cátedra, 1980, propone estudiar, desde una
perspectivatextual, el fenómeno complejo de la metáfora sumando las ópticas semánticas y estilística.
Cfr. además Paul Ricoeur, La metáfora viva, Madrid, Ediciones Europa, 1980.
Herón Pérez Martínez, “La intraductibilidad...”, en Deslinde , Núm. 8, Monterrey, 1984; p. 19 ss.
T axonomía paremiológica
dos extrem os se da una am plia gama de tipos textuales según estén más o
menos contextualizados. Pues bien, una de las más importantes m uestras
textuales de cóm o ello tiene lugar, se puede ver precisam ente en el proverbio
que de haber em pezado con referentes directos, al cam biar las circunstancias,
se m etaforiza para poder seguir significando. Por eso tam bién el proverbio
puede entrar im punem ente a otras culturas.
Siguiendo esta tan antigua y noble tradición firm em ente arraigada en la
tradición parem iológica española, arriba bosquejada, llamaremos proverbio
aquí al refrán de índole y origen cultos. Es uno de los m iem bros más
aristocráticos de la fam ilia parem iológica mexicana. Por ejem plo, “el que a
hierro m ata a hierro m uere” ; “quien bien te quiere te hará llorar” ; “quien mal
anda mal acaba” ; “de la abundancia del corazón habla la boca” . Los
proverbios son piezas textuales que se han solido m over más en ámbitos
literarios: proceden de las viejas colecciones de la llamada literatura gnóm ica
o sapiencial y son contados entre las más antiguas piezas poéticas en culturas
como la sánscrita, la hebrea o la escandinava. Entraron en la alta cultura
occidental europea, saltando de texto en texto, ya a lomos de la Biblia, ya en
las venerables espaldas de los Padres de la Iglesia, ya en los ricos caudales de
los clásicos com o Aristófanes, Teofrasto, Luciano o Plauto.
Según la ya citada opinión de Marcel Bataillon, fue Erasmo, quien con
sus Apotegmata habría desencadenado una especie de fiebre parem iológica
no sólo en España, sino en general en las hablas vernáculas de occidente en
el siglo X V I. Desde luego, Erasm o está a la base de m uchos de los fenóm enos
culturales que se desencadenaron en la Europa de ese principio del siglo. Pero,
como ya señalam os, es preciso volver a valorar el peso que Erasm o tuvo en
ello para la parem iología española: parece, en efecto, que la recopilación
erasm iana ya de proverbios cultos ya de los dichos de hom bres sabios,
apotegmas, encontró en España un terreno abonado desde siglos atrás. En
todo caso, apotegm as, dichos, refranes, proverbios y el nom bre recién
acuñado de “m áxim as” no eran, por entonces, en realidad, sino diferentes
nombres para un m ism o tipo textual que hoy llamam os “refrán” .
Un térm ino muy frecuente con que se designó a los refranes fue el de
adagio. Hoy se llama “adagio” a la frase corta, de índole tradicional, que en
estilo sentencioso y en forma de consejo, indica cómo hay que com portarse en
la vida. Com o se sabe, el vocablo castellano “adagio” del latín adagium,
sinónimo de proverbium, entró al flujo del español durante el siglo XVI para
designar, precisam ente, lo mismo la sentencia que el proverbio. El Dicciona­
191
E l hablar lapidario
rio de la RA E23 define, por ejem plo, el adagio como una “sentencia breve,
com únm ente recibida y, la m ayoría de las veces, m oral” . Podrían ser
considerados com o refranes descendientes de adagios los siguientes: “ haz el
bien y no m ires a quien” ; “a enem igo que huye puente de plata” ; “ si quieres
la paz, prepara la guerra” . Mas hoy día, como se ha visto, “adagio” no es más
que un sinónim o más de refrán.
Fue tam bién durante el gran siglo parem iológico español, el XVI,
cuando entró al flujo de la lengua el vocablo “aforism o” para significar
exactam ente lo mismo: ya el adagio, ya la “sentencia breve que se da como
regla”, sin m ás.24 Sin em bargo, la historia que como textos han tejido los
aforism os en el sistem a español se ha orientado no a cualquier tipo de adagios
y sentencias breves sino a los de índole doctrinal en el ám bito de la medicina.
En la actualidad, sin em bargo, el aforism o ha conservado su índole doctrinal
pero ha am pliado su campo epistem ológico: ya no se llama sólo aforism os a
las sentencias doctrinales de tipo médico sino que, en general, se suele llamar
aforismo a la frase sentenciosa de índole doctrinal que presenta capsularmente
un principio doctrinal, una ley, una regla y, en general, una instrucción
proveniente de alguna ciencia o disciplina.25 Hay, por tanto, entre otros,
aforism os jurídicos, filosóficos, m édicos y los aforism os pedagógicos. Por
ejem plo, “el que calla otorga” ; “m édico, cúrate a ti m ism o” ; “el que pega,
paga” ; “ la letra con sangre entra” ; “explicación no pedida, acusación
m anifiesta” ( Excusado nonpetita, accusatio manifesto), “todos los caminos
llevan a R om a” . Un célebre aforism o latino es, por ejem plo, melior est
conditio posidentis.
23.
24.
25.
192
O p .c i t ..
J. Corominas, D i c c i o n a r i o c r í t i c o e ti m o l ó g i c o d e la le n g u a c a s t e l l a n a , Madrid, Gredos, 1954, ad
loe. El término es una transcripción, como se sabe, del vocablo griego a p h o r is m ó s , derivado del verbo
a p h o r iz e in que significa separar una cosa marcando sus límites. A p h o r is m ó s , por tanto, significa la
acción de poner límites; de allí pasó asignificarel límite mismo, el deslinde, laelección o, mejor, la
definición. El sustantivo, no es muy frecuente; el verbo sí y su uso parece remontarse al siglo III antes
de nuestra era. Según Corominas, la primera documentación en español se remonta a 1590 como título
de la obra de Hipócrates. Este uso médico del vocablo “aforismo” lo confirman tanto don Sebastián
de Cobarruvias. al menos antes de 161 1. en su T e s o r o d e la le n g u a c a s t e l l a n a o e s p a ñ o l a (Madrid/
M éxico. Ediciones Turner, 1979. edición facsimilar. p. 46) com o Lope de Vega hacia 1630 en su
com edia E l A m o r e n a m o r a d o . Cobarruvias dice al respecto: “es nombre griego, pero usado en
nuestra lengua castellana de los médicos. Galeno dize ser un cierto género de doctrina y método que,
con breves y suscintas palabras, circunscrive y ciñe todas las propiedades de la c o s a ... los aforismos
de Ptolomeo; los aforismos de Hipócrates”.
El D ic c i o n a r i o de la RAE. op. c it.. define el aforismo como una “sentencia breve y doctrinal que se
propone como regla en alguna ciencia o arte”.
T axonomía paremiológica
Ejemplo del actual empleo del térm ino “aforism o” es, por ejemplo, el
libro de W erner Hoffmann, KqfkasAphorismen2bpublicado en español por el
Fondo de Cultura Económ ica2627bajo el título de Los aforismos de Kafka. Por
este texto, se puede ver que, pese a las declaraciones de los teóricos del texto
al respecto,28el tipo textual al que en la actualidad se llama aforismo no está
aún muy definido: en el caso de la obra de Hoffmann los tales aforism os van
desde textos, relativam ente breves del tipo “en la lucha entre ti y el mundo
ponte de parte del m undo” , hasta largos párrafos.
Se suele llam ar apotegma a la frase breve sentenciosa form ulada por
algún personaje célebre. De hecho, como muy bien explica Elio Antonio de
Nebrija en su Vocabulario español-latino,29 una de las acepciones de la
palabra “dicho” , precisam ente la que denota un tipo textual parem iológico,
remite al vocablo griego apophthema a través del latín. Por su parte, el
Diccionario de la RA E30 define el apotegm a como un “dicho breve y
sentencioso; dicho feliz. Llámase así generalmente al que tiene celebridad por
haberlo proferido o escrito algún hombre ilustre o por cualquierotro concepto.
Los apotegm as, pues, vienen siendo las llamadas “frases célebres” de las
cuales ya hemos hablado. Por ejemplo: “el hombre es sólo un dios en ruinas”
(Emerson); “el m ejor gobierno es el que se nota m enos” (Alfred de Vigny);
“sólo sé que no sé nada” (Sócrates); “el talento se nutre mejor en la soledad”
(Goethe); “el am or se alimenta de ilusiones” (Pitágoras).
Más difícil de precisar es el origen de la máxima a la que se suele
entender como una frase breve, obvia e incontestable, de índole moral. De
acuerdo con las definiciones en boga que se suelen dar de la máxima coincide,
en varios aspectos, no sólo con el aforismo, sino con los otros tipos
paremiológicos. Del uso ambiguo del térm ino “m áxim a”, puede servir de
ejem ploelcélebrelibrodeN icolás-SébastienR och,conocidocom oCham fort,
Pensées, máximes et anecdotes.3I Como ejemplo de máxima se suele citar
“amor con am or se paga” . La opinión que sobre esto se recaba del Diccio­
nario de la RAE m uestra la ambigüedad del vocablo cuando da de él tres
acepciones en lo relacionado con nuestra materia:
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Bern, A. Francke Verlag, 1975.
Primera reimpresión de la primera edición, México, 1985.
Véase arriba el D ic c io n a r io d e r e tó r ic a y p o é tic a de Helena Beristáin.
C itoporlaediciónde 1495, edición Facsimilar de la Real Academia Española, Madrid, 1989.
O p. cit.
Yo sólo he conocido latraducción al español publicada por editorial Aguilar (Madrid, 1989) bajo el título
de M á x im a s, p e n s a m ie n to s , c a r a c te r e s y a n é c d o ta s , epilogado por Albert Camus.
193
E l hablar
lapidario
Regla, principio o proposición generalmente admitida por los que profesan una
facultad o ciencia. 2. Sentencia, apotegma o doctrina buena para dirigir las
acciones morales. 3. Idea, norma o designio a que se ajusta la manera de obrar.12
Otra de las m aneras como se llama a los refranes es el nombre de
sentencias que rem ite a la cultura latina de la m ism a m anera que aforismo
proviene de la cultura griega. Las sentencias son frases breves, obvias e
incontestables de índole práctica como: “todo corazón tiene su propia pena”
(sentencia francesa); “mano fría, corazón caliente” (sentencia alemana);
“ un rostro alegre indica un buen corazón” (sentencia inglesa). La segunda
acepción que da el Diccionario de la RAE, del vocablo “sentencia”, es:
“dicho grave y suscinto que encierra doctrina o m oralidad” .323334
La sentencia es un tipo textual con una trayectoria bien definida dentro
de la textualidad latina. Para caracterizarla como tal, quizás baste recordar las
Pauli Sententiae^ que, como se sabe, aplica el térm ino sententiae no a
m áxim as de cualquier índole sino a un género literario jurídico que habiendo
florecido hacia el año 230 a. de C. alcanza su m áximo florecim iento hacia
m itad del siglo VI de nuestra era. El térm ino latino sententia tiene, desde
Cicerón, la acepción jurídica de dictamen, decreto, resolución, orden y, desde
luego, sentencia judicial. La sententia , por tanto, pertenece por su estilo
lapidario a la m ism a fam ilia de las máximas; por su solidez, estabilidad y
valor, en cambio, la sententia emerge de la ley: \&sententia c\\\z, como la ley,
se acata sin objeción. La sententia acaba toda discusión. Cuando la cultura
rom ana em pieza a declinar, em piezan a aparecer colecciones de sentencias.
Así, precisam ente, surge el libro Pauli Sententiae en la época llamada
postclásica que va, según las cronologías más frecuentes, del 230 a 530 de
nuestra era. De ese ámbito provienen textos como “el que calla otorga”, hoy
en nuestro acervo.
A partir de nuestro corpus, vemos la necesidad de fijar la designación del
térm ino decir que cuenta, por lo demás, con antecedentes dentro de la
tradición parem iológica m exicana. Llam arem os así, en prim er lugar, a las
32.
33.
34.
194
Op. cit., ad loe.
Como el lector ya se habrá dado cuenta, usamos el vocablo “sentencia” en dos acepciones principales:
en primer lugar, como tipo textual y. en segundo, como una función discursiva susceptible de ser
desempeñada por textos como los de nuestro corpus. Ya hemos hablado, de manera abundante, de esta
función discursivacuando hablábamos del gnomema.
Para esta obra, nos hemos basado en Julio Paulo, Sentencias a su hijo. Libro I. Interpretation
Introducción, traducción y notas de Martha Patricia Irigoyen Troconis, México, UNAM, 1987.
T axonomía paremiológica
expresiones paremiológicas introducidas o terminadas por una fórmula del
tipo de “como dijo N.” . Por ejemplo, “como dijo el padre Anselmo, en su ya
famosa carta, la mujer que ha de ser de uno sólita viene y se ensarta” ; “ más
seguro, más marrao, dijo el indio” ; “a la antigüita, como dijo la viejita” . Esta
fórmula, hay que advertirlo, a veces se encuentra implícita.
En fin, 1lamamos expresicm p a rem io ló g ica a los refranes ya construidos
en torno a un verbo en forma no personal, ya introducidos por expresiones del
tipo de “estar com o”, “ser como” o, simplemente, “como”, etc. Por
ejemplo: “estar como platos de fonda: boca abajo y bien fregados” ; “estar
como el pan de Acámbaro, con la ganancia por dentro” ; “ser como el gallo
del polvorín” ; “comprar potrillo en panza de yegua” ; “buscar la sota y venir
el as”; caer la rata en el costal de las aleznas” ; “correr de caballos y parar de
burros” ; “dando y dando, pajarito volando” . Se trata, por tanto, de frases
proverbiales que por ser gramaticalmente incompletas carecen de autonomía
sintáctica y tienen necesidad de depender del contexto textual para que
tengan un sentido pleno.
No son pocos los refraneros mexicanos que incluyen dentro de las
subformas paremiológicas a los modismos, idiotismos y frases hechas que,
sin embargo, deben, estrictamente hablando, excluirse de los acervos de
refranes. Se suele entender por m odism o, la locución muy gráfica, endurecida
por el uso y normalmente de índole adverbial como: “sin ton ni son”, “a
manos llenas” , “de armas tomar”, “de mírame y no me toques” . En cambio,
como idiotism o suele entenderse ya una “construcción sintáctica propia de
una lengua determinada y sin correspondencia exacta en otras”35 ya “una
forma o giro propios de una lengua, pero anómalos dentro de su sistema
gramatical” .3637Se trata, pues, no sólo de una expresión peculiar de una lengua,
sino de una manera de hablar gramaticalmente incorrecta o como dice la
G ram ática de la R ea l A ca d em ia E spañola7*1“donde aparecen rotas y menos
preciadas las más obvias leyes de la concordancia y construcción y como
desfigurado el concepto” y, por tanto, no tendrían, estrictamente hablando,
sentido si nos atuviéramos a su forma. Por ejemplo: “no dar pie con bola”,
35.
36.
37.
Enrique Fontanillo Merino (director), Diccionario de lingüística , México, Rei, 1991. Este dicciona­
rio, como lo hacen otros de la tradición lexicográfica italiana, identifica idiotismo con idiomatismo
de donde, en efecto, derivael término.
Fernando Lázaro Carreter, Diccionario de términos filológicos, quinta reimpresión de la tercera
edición, Madrid, Gredos. 1981.
Citada por F. Lázaro Carreter, op. cit.. p. 229.
195
E l hablar lapidario
“a pie juntillas”, “a ojos vistas”, “a más ver”, etc. En cam bio una frase
hecha es una expresión prefabricada que se inserta en el texto de manera
invariable, como: “estar con el agua al cuello” .38
Al contrario de lo que pasa en otros sistemas textuales como el francés,39
esta nom enclatura de la parem iología hispánica, como puede verse, apenas
puede servir como punto de partida para una clasificación del actual corpus
del refranero m exicano no sólo por lo vago de cada una de las descripciones
que intentan identificar cada supuesto subtipo al grado de llegar fácilm ente a
la conclusión de que estamos ante distintos nombres de un m ism o tipo textual,
sino porque, como hemos señalado reiteradam ente, todos ellos son asumidos
com o “refranes” tanto por el habla popular como por las fuentes escritas del
refranero mexicano.
Lo dicho anteriorm ente vale para nuestro corpus en el que, como sucede
en general en las parem iologías hispánicas, reina una indefinición tal que aún
en los casos en los que se pretenda hacer alguna distinción de carácter
tipológico apenas tiene alguna validez para los análisis que aquí nos propone­
m os. Por lo demás, si los nom bres rem iten en todo caso a las fuentes que
alim entaron nuestro acervo, no es posible saber, en cada texto individualm en­
te tom ado y para todos los casos, si en su origen fue una m áxim a, un aforismo
o un apotegm a. Por ejem plo, m uchos de nuestros actuales refranes fueron en
sus orígenes “frases célebres” o apotegm as; em pero, las frases célebres
incluidas en nuestro acervo no son ya apotegm as sino refranes. De nada, por
tanto, serviría identificar los antecedentes textuales de cada uno de los textos
que com ponen nuestro acervo. A m ás de ser im posible en algunos casos, no
tendría ninguna im portancia para la exploración que aquí hacem os en torno
al discurso lapidario. Hem os de explorar, por tanto, otras posibilidades
taxonómicas.
38.
39.
196
Véase Luis Alonso Schókel / Eduardo Zurro, op. c it., pp.214y ss.
Para esto es útil consultar, por ejemplo, el D ic tio n n a ir e d e p r o v e r b e s e t d ic t o n s , selección y
presentación de Florence Montreynaud, Agnés Pierron y Frangois Suzzoni, Paris, Dictionnaires
Robert, Les usuels du Robert, 1989.
VI
LAS ESTRUCTURAS DEL REFRANERO M EXICANO
La c l a s i f i c a c i ó n
estructural
Ya hemos visto en el capítulo anterior que no todos entienden lo mismo por
la expresión “clasificación estructural” aplicada al refranero mexicano.
Hemos visto, al menos dos tipos de clasificación de refranes que recorren el
mundo con el m arbete de “clasificación estructural” . A saber: la de Luis
Alonso Schókel1y la del investigador ruso G. L. P erm iakov.2Hemos dicho
también que, sin im portar el nombre que se le dé, supuesto nuestro propósito
de investigar lo más que se pueda sobre el discurso lapidario a partir de nuestro
corpus de refranes, hemos de interesarnos en la taxonom ía parem iológica
sólo en la m edida en que dé información sobre la naturaleza, configuración
semiótica, retórica, estilística, semántica, sintáctica y lógica del tipo textual
que aquí llamam os refrán. Sin embargo, cada uno de esos tópicos pueden
constituirse en verdaderos puntos de partida de otras tantas posibles clasifi­
caciones. La clasificación, dentro de esta investigación, como hemos dicho,
tiene un doble objetivo: hacer manejable un corpus relativamente extenso, por
una parte, y poner de m anifiesto las propiedades del discurso lapidario. Para
lo primero, basta una clasificación de tipo estructural como la que en este
capítulo ensayam os, apuntalada por otras clasificaciones que directam ente
atañen a nuestro propósito como son la clasificación formal, la clasificación
según las funciones discursivas de los refranes, principalmente. Para lo
segundo, hemos creído más fructífero explorar nuestro corpus con m etodo­
logías y perspectivas como las configuraciones semiótica, retórica, estilística,
semántica y lógica del refrán que llevaremos a cabo más adelante.
1-
2.
“Proverbios hebreos y refranero castellano”, en Luis Alonso Schókel/EduardoZurro, La traducción
bíblica: lingüística y estilística, Madrid, Ed. Cristiandad, 1977, pp. 90-125; igualmente, “Forma de los
proverbios. Estudio comparativo”, en L. Alonso Schókel / J. Vilchez, Proverbios, Madrid, Ed.
Cristiandad, 1984, pp. 117-150.
Véase su ya citada introducción a Choix de proverbes et dictons despeuples d ’Orient, op. cit.
197
E l hablar lapidario
Una estructura, en el caso de un refrán, sería la m anera como están
dispuestos sintácticam ente los elem entos que lo com ponen. Sin embargo,
como ya se ha dicho, no se toma aquí el concepto de estructura como sinónimo
de forma: por tanto, cuando hablam os de la estructura de un refrán nos
referimos sólo a la manera como en ese refrán está organizada la prim era parte
o protasis del refrán. Si es una estructura de pronombre relativo, si es una
estructura com parativa, si es una estructura afirm ativa o si es negativa, si
consiste en la indicación de alguna circunstancia o alguna condición. Habla­
mos, por tanto, sólo de la estructura sintáctica que conform a a la prim era parte
del refrán que, generalm ente, o es una protasis o hace sus veces, dado que, por
lo general, el refrán constatativo consiste en un sistema dístico cuya segunda
parte es una declaración absoluta.
Vistas las señaladas dificultades que ofrece la actual nom enclatura de los
refranes para ser em pleada con fines taxonóm icos, a fin de explorar las
cualidades textuales del discurso lapidario, ensayam os esta clasificación
que podríam os llam ar “m aterial” de nuestro corpus de refranes que, como
hem os dicho, representan la forma lapidaria por excelencia: se trata de una
clasificación basada en las estructuras sintácticas superficiales de los refranes
del corpus, en sentido dicho.3 De todas las posibles clasificaciones del
refranero m exicano en orden a detectar características textuales para docu­
m entar el discurso lapidario, ésta es, sin duda, una de las más inmediatas. El
análisis de estructuras superficiales, en efecto, nos puede m ostrar tanto las
más estables y cercanas a m oldes translingüísticos, como las más inestables
y locales. Ya hemos m encionado algunas de esas estructuras, entre las más
sobresalientes del refranero mexicano. No repetiremos, por tanto, lo ya dicho.
Sin em bargo, es bueno que señalemos que las etiquetas que aquí
em plearem os, sólo se refieren a alguna característica, norm alm ente de índole
gram atical, relativa, las más de las veces, al prim er m iem bro del refrán: en
pocas palabras, estrictam ente hablando, no llevarem os a cabo un análisis
com pleto de las estructuras superficiales de todos los textos del corpus.
Hacerlo nos llevaría muy lejos de nuestro propósito de dar con las caracterís­
ticas textuales del discurso lapidario. El cam ino por el que optam os es
interm edio. Consiste en dar, en prim er lugar, con una serie de rasgos
estructurales elem entales que nos perm itan hacer una prim era agrupación de
3.
198
Sobre este tipo de clasificación véase tanto nuestro libro Por el refranero mexicano, op. cit., como los
dos importantes ensayos de Luis Alonso Schókel, ya citados.
L as
estructuras del refranero mexicano
los textos del corpus. Esta prim era caracterización no es, en sentido estricto,
una clasificación por estructuras sino unaclasificación a partir sólo de algunos
rasgos estructurales. Como se verá más adelante, sin embargo, esta somera
agrupación de los refranes del corpus nos perm itirá ver algunas de las
propiedades tanto form ales como discursivas de algunas estructuras. Por
ejemplo, será fácil ver, a partir de esta elemental agrupación, que hay
estructuras en que abundan más los refranes de tipo gnom em ático que los de
tipo, por ejem plo, ornam ental; que los de tipo gnom em ático coinciden, por lo
general, con los m oldes parem iológicos más tradicionales m ientras que hay
una serie de esquem as que carecen de rasgos lapidarios y que, de hecho, hacen
que el discurso estalle: al lado de los primeros, son como textos en “prosa” .
Esta prim era aproxim ación taxonóm ica, aunque hecha sólo a m anera de
exploración, nos da m otivos de orden textual para ir seleccionando, de entre
los textos de nuestro corpus, sólo los textos gnom em áticos. La m anera como
exploramos el carácter gnomemático de un refrán es por vía de la substitución:
consiste en trasladarlo a un contexto discursivo más amplio, sea diálogo o
discurso oratorio, y ver su comportam iento discursivo; por ejemplo, haciendo
uso ya de nuestra com petencia de hablante nativo, ya del rango situacional del
refrán desprendido tanto de los refraneros tradicionales como de las obras de
parem iología literaria a que hemos hecho referencia arriba, ver si el refrán en
cuestión es capaz de desem peñar allí el papel de gnom em a a que nos hemos
referido más arriba. M ediante ese simple mecanismo, no es difícil darse
cuenta de que el refrán “hay veces que un ocotito provoca una quem azón”
es susceptible de funciones gnom em áticas, al contrario de lo que pasa con el
refrán exclam ativo “ ¡ay, Chihuahua, cuánto apache, cuánto indio sin
huarache!” : las funciones que ambos refranes desem peñan dentro del discur­
so son totalm ente diferentes.
Com binando los resultados de esta somera agrupación con los de la
clasificación formal, de que nos ocuparem os en el capítulo siguiente, podre­
mos sacar de nuestro acervo un selecto corpus de textos que nos perm itan
hacer análisis más cuidadosos, com pletos y variados. En este corpus, en
efecto, los diferentes análisis serán realizados con más detalle, desde los
elem entos que com ponen las diferentes estructuras y las variantes que
ofrecen, a fin de dar con esquem as estructurales análogos provenientes de
estructuras profundas diferentes, hasta anál isis desde perspectivas esti Esticas,
retóricas, lógicas, sem ánticas o semióticas.
199
E l hablar lapidario
Con esas lim itaciones y objetivos, nos proponem os, por tanto, en este
capítulo, llevar a cabo una clasificación de todos los textos que componen
nuestro corpus. Queremos hacer la aclaración, desde ahora, que el corpus que
aquí presentam os es susceptible de ser ampliado. Disponemos, en efecto, de
una buena cantidad de otros docum entos y fuentes a partir de los cuales es
posible aum entar considerablem ente el núm ero de los textos del acervo; sin
em bargo, dado que la lógica de la investigación que aquí realizam os depende
de la tipología de los textos mucho más que de su cantidad, creem os que el
refranero m exicano está muy bien representado, desde este punto de vista, en
el corpus que aquí ofrecemos. Por lo demás, como verem os m ás adelante,
sólo estudiarem os las estructuras más estables determ inadas tanto en este
capítulo como en el siguiente: refranes de estructura tradicional que desem ­
peñan en el discurso una función gnom em ática.
LOS REFRANES “ HAY ...”
Pertenecen a este grupo refranes que em piezan directam ente con el im perso­
nal “hay” . De estos refranes “hay” se dan en nuestro acervo al m enos seis
m odelos distintos reducibles a la estructura “hay + N ” entre los que
incluim os el grupo conform ado por los refranes “ hay + quien” . 4Un séptimo
m odelo de refranes “hay” es el de los refranes perform ativos “hay + que”,
m uy raros y poco representados tanto en nuestro corpus com o en los
refraneros hispánicos a no ser en la forma negativa “ no hay que” . Todos estos
refranes pueden ser considerados como variantes de la estructura “hay +
SN ...” y se diferencian entre sí por las m odalidades de adjetivación que
califican al nom bre del núcleo: m odificador preposicional (“con fortuna”,
“en la costa”), oración de relativo (“que ni jum ean”), m odificador descrip­
tivo con “de + infinitivo” (“de acom eter”, “de gastar un peso”, “de gastar
un real” , “ju n tar varitas”), m odificación con “que” en función circunstan­
cial 5(“veces que”), un adjetivo o m odificador directo “ m uchos” y, final­
m ente, sin m odificación como el caso de los refranes “hay quien” o “ hay
4.
5.
200
Como muy bien señala Emilio Alarcos Llorach en su Gramática de la lengua española (Madrid, Real
Academia EspañolaColección Nebrijay Bello, Edit. Espasa-Calpe, 1994, p. 99), “quien funcionasólo
como sustantivo tenga o no tenga antecedente”.
Emilio Alarcos Llorach (Op. cit., pp. 105 y s.), al hablar de las funciones del relativo “que” dice que
“cuando el antecedente hace una referencia al tiempo (o más raramente al modo), el que en función
circunstancial vaprecedido de la oportuna preposición” que, sin embargo, “con frecuenciase omite”.
L as
es tructuras del refranero mexicano
quienes” . Com o ejem plos de los refranes pertenecientes a esta estructura cito
lossiguientes:6
Hay picaros con fortuna y hombres de bien con desgracia.
Hay casas que ni jum ean y por dentro están que arden.
Hay veces que nada el pato y hay otras que ni agua tom a7.
Hay m oros en la costa y gatos en la azotea.
Hay tiem pos de acom eter y tiem pos de retirar: tiem pos de gastar un
peso y otros de gastar un real.
Hay tiem pos de dar limosna y tiem pos de pedir socorro.
Hay tiem pos de tronar cuetes y otros de juntar varitas.
Hay m uertos que no hacen ruido y son mayores sus penas.
Hay m uías que viajan solas porque el arriero es un burro.
Hay veces que un ocotito provoca una quemazón.
Hay veces que un ocotito culpa es de que no haya lumbre.
Hay m uchos quebrados que valen más que un entero.
Hay unos que están por poco, y otros que por poco están.
Hay quien cree que ha m adrugado y sale al oscurecer.
Hay quien dé, pero no quien niegue.
Hay quien mucho cacarea y no ha puesto nunca un huevo.
Hay quienes nacen con estrella y hay quienes nacen estrellados.
Hay quienes entran a la escuela, pero la escuela no entra en ellos.
Todas estas variedades de refranes “ hay...”, por lo demás, son de índole
gnomemática desde el punto de vista discursivo, y constatativa, desde el punto
de vista de la forma. Una importante característica de este grupo de refranes
radica en el hecho de que su estructura lógica está constituida por dísticos en
relación paralelística. Se trata, pues, de textos construidos sobre algún tipo de
paralelismo entre el prim ero y segundo m iem bros.8De hecho, en los refranes
del corpus pertenecientes a este grupo los dos miembros de que consta cada
uno de sus textos presentan diferentes esquem as de relación entre sí. Predo­
6.
7.
8.
Para un muestrario más extenso véase el anexo, al final de esta disertación.
Variante: “bebe”.
Según la poética semiótica de Greimas, el paralelismo es un tipo de isomorfismo. Véase, sobre esto,
el Diccionario de retórica, critica y terminología literaria de Angelo Márchese y Joaquín
Forradellas (tercera edición, Barcelona, Ariel. 1991). Fernando Lázaro Carreter en su Diccionario
de términos filológicos {Op. cit.) define el paralelismo como “una disposición del discurso de tal
modo que se repitan en dos o más versos (o miembros) sucesivos, o en dos estrofas seguidas, un mismo
pensamiento o dos pensamientos antitéticos”. El paralelismo es una especie de suspensión del flujo
201
E l hablar lapidario
m inan los nexos conjuntivos que, como se ve, son, a su vez, de tres tipos: los
de tipo copulativo (“hay tiem pos de tronar cuetes y otros de ju n tar varitas”),
los de tipo adversativo (“hay casas que ni jum ean y por dentro están que
arden”)9y los de tipo causal como por ejem plo en el refrán “ hay ínulas que
viajan solas porque el arriero es un burro” cuyo nexo está constituido por una
conjunción causal.
Son copulativos refranes como los siguientes: “hay picaros con fortuna
y hom bres de bien con desgracia”, “hay veces que nada el pato y hay otras
que ni agua tom a”, “hay moros en la costa y gatos en la azotea” ,10 “ hay
tiem pos de acom eter y tiem pos de retirar: tiem pos de gastar un peso y otros
de gastar un real” , “hay tiem pos de dar limosna y tiem pos de pedir socorro”,
“hay tiem pos de tronar cuetes y otros de ju n tar varitas”, “hay quienes nacen
con estrella y hay quienes nacen estrellados”, “hay unos que están por poco,
y otros que por poco están” . En ellos, la relación entre el prim ero y segundo
m iem bro es aditiva. Son, en cambio, de estructura adversativa refranes como
“hay m uertos que no hacen ruido y son m ayores sus penas”, “hay casas que
ni jum ean y por dentro están que arden” , “hay quien cree que ha m adrugado
y sale al oscurecer” , “hay quien mucho cacarea y no ha puesto nunca un
huevo”, “hay quien dé, pero no quien ruegue” . En el refrán “ hay quienes
entran a la escuela, pero la escuela no entra en ellos” ," como puede verse, el
nexo entre am bos m iem bros es dado a través de la conjunción adversativa
9.
10.
11.
202
sintáctico. Se da principalmente en los textos de carácter estíquico, como el refrán. Hay varias maneras
de clasificar el paralelismo: por ejemplo, por el número de miembros que implica (así, será binario,
temario, cuaternario); o por la relación de los contenidos (tenemos, así, el paralelismo sinonímico; el
paralelismo antinómico o antitético; el paralelismo complementario; el paralelismo correlativo; el
paralelismo polar o merismo; el paralelismo imagen-explicación, enunciado-explicación, acción-conse­
cuencia, mandato-motivación.
Emilio Alarcos Llorach. op. cit.. p. 321. niega el carácter adversativo de esta estructura:
el grupo oracional adversativo unifica, mediante una de las conjunciones correspondientes {pero,
más. etc.. & 295). dos oraciones, que quedan así contrapuestas explícitamente, porque los contenidos
de dos oraciones pueden de por sí ser opuestos sin necesidad de que lo indique un conector adversativo.
Por ejem plo, en el grupo copulativo Estudiaba y no aprobaba , hay sin duda oposición entre las dos
oraciones que lo integran, pero de ningún modo puede denominarse grupo adversativo; lo sería
Estudiaba pero no aprobaba, donde aparece la marca explícitapero.
Cabe notar que los sintagmas modificadores “en la costa”, “en la azotea” por ser concretos, gracias a
sendos artículos determinados “la”, quitan al texto el halo universal izante que se desprende de un
modificador también preposicional pero indefinido del tipo “con fortuna”, “con desgracia”. De esta
manera, laexpresión pierde su carácter paremiológico en lamedidaen que carece de sentencialidad pese
a estar estructurada de manera análoga a otros textos que sí son refranes como “hay picaros con fortuna
y hombres de bien con desgracia”.
Sólo ofreceremos algunos pocos ejemplos de entre los más representativos; para un muestrario más
extenso del corpus véase el anexo, al final de la disertación.
L as
estructuras del refranero mexicano
“pero” que establece una relación de oposición entre el prim er m iem bro y el
segundo: en este caso hay un paralelism o quiástico herm osam ente construi­
do.12M ediante el sim ple m ecanism o de la conjunción, todos estos refranes
desarrollan un binarism o paralelístico: antitético, en los refranes de nexo
adversativo; de repetición, en los refranes copulativos; consecutivo en los de
nexo causal.
Los tipos de paralel ismo que este grupo de refranes exhibe son, de hecho,
diversos. Abundan los paralelism os antinóm icos y las form as de m erism o.
Hay, adem ás, paralelism os de tipo im agen-explicación, efecto-causa, corre­
lativos y aún quiásticos. En efecto, el refrán “hay quienes entran a la escuela ,
pero la escuela no entra en el los” consta de un j uego de palabras estructurado
quiásticamente. Desde luego, no es el propósito nuestro ocuparnos aquí en
detal les de las diferentes estructuras existentes en los refranes sino clasificarlo
sólo a partir de sus estructuras sintácticas. Evidentemente, como puede verse
en el pequeño corpus de refranes “hay” arriba propuesto, es posible
encontrar otro tipo de estructuras paralelísticas además de las que em plean
conj unciones como conectivos.
Desde el mero punto de vista estructural, dos son las agrupaciones
fundam entales o subtipos de los refranes “hay...” . En prim er lugar, están los
12.
Un quiasmo es, de hecho, un tipo de paralelismo al que, en concreto, se le dael nombre de paralelismos
simétricos o quiásticos. El nombre de quiasmo remite a la letra X del alfabeto griego y da la idea de
cruzamiento de palabras. Consiste, en efecto, como bien se sabe, en la disposición cruzada de palabras o
grupos de palabras, con lo que queda se establece un nuevo tipo de simetría paralelística. No hay un
acuerdo absoluto entre los críticos sobre la estructura a la que deba darse el nombre de quiasmo. El
Dictionary o f World Literature (editado por T. J. Shipley, y citado por Luis Alonso Sckókel en sus
Estudios de poética hebrea , Juan Flors, Barcelona, 1963, pp. 311-312.) entiende por quiasmo: "A
balanced passage whereof the second part reverses the order o f the first; esp. an instance in which
forms o f the same word are used".
Un quiasmo, por tanto, se suele representar así: a-b-c-c'-b'-a'. Puede darse en caso que el elemento central
no sea doble como en el esquema anterior, sino simple: a-b-c-d-c’-b’-a'. En donde, por tanto, no hay
cruzamiento entre todos los elementos y, en consecuencia, no hay quiasmo. Unaestructuraasí, tendría un
elemento central y unaserie de elementos distribuidos en forma simétrica alejándose de él. La simetría
concéntrica o estructura concéntrica (a-b-c-d-c’-b’-a’), sin embargo, es un tipo de paralelismo y se
encuentra ampliamente documentada en la literatura bíblica. También lo están, tanto la “simetría
paralela” (A -B -A ’-B ’) como otra forma de la simetría concéntrica (A -A ’-B ’-B) y, ciertamente, una
simetríacruzada(A-B’-A ,-B) que, sin embargo, no todos aceptan como quiasmo: concéntricadesde un
punto de vista y paralela desde otro. Este último caso es, como se ve, un refinamiento literario.
A veces, toda la estructura de un pasaje y hasta de una com posición suele observar este tipo de
disposición. Entonces estamos frente a una “disposición quiástica” y no propiamente frente a un
“quiasm o” dado que la term inología corriente reserva esta palabra para frases o expresiones
pequeñas y de pocos elementos. Sin entrar, pues, adetallar cadauna de las posiciones existentes hasta
la fecha, diremos que en este tipo de recursos reposa la poesía y, en general, la literatura de tipo
tradicional como lagnóm icay,entre las insignes, labíblica. N oestam p ocoel lugar de documentarlo.
Pondremos, en su momento, un par de ejemplos.
203
E l hablar lapidario
refranes “hay + N + MI + y (hay) + N + M I” a que se atienen fundam ental­
m ente textos como: “ hay picaros con fortuna y hom bres de bien con
desgracia” , “hay veces que nada el pato y hay otras que ni agua tom a” . Como
se ve, están com puestos, sintácticam ente, por dos oraciones unidas
paratácticam ente m ediante la conjunción “y” que com parten, al menos
im plícitam ente, el verbo “hay” : “hay... y hay” . En el prim ero de ellos, ambas
oraciones descansan sobre la única form a verbal “hay” im plícita en el
segundo m iem bro; por lo demás, existe una especie de paralelism o antitético
entre am bas oraciones: “picaros con fortuna”, en efecto, se contrapone a
“ hom bres de bien con desgracia” . Esa contraposición, como se ve, es doble:
“picaros” se contrapone a “hom bres de bien” y “con fortuna” se contrapo­
ne a “con desgracia” ; la estructura de am bos m odificadores preposicionales
es análoga y claram ente paralelística que se atiene a la estructura “NN + con
+ N ” : “picaros con fortuna” y “hom bres de bien con desgracia” . Claro que
en el segundo caso el núcleo nominal lleva a su vez un m odificador primario
de tipo indirecto: “de bien” . En cambio, en el segundo de los textos, “hay
veces que nada el pato y hay otras que ni agua tom a” , es el verbo “hay” el
que se repite y la contraposición se da tanto entre “ hay veces” y “ hay otras”,
Los elementos de un texto en relación quiástica pueden ser de índole tanto sintáctica como semántica: el
quiasmo suele ser de tipo especular (las dos estructuras se relacionan entre sí como un objeto con su
imagen en un espejo). Puede estar constituido en base a la secuencia sujeto-predicado (S-P-P-S), o
sustantivo-adjetivo (S-A-A-S), etc. En Goethe, por ejemplo, leemos: "Die Kunst ist lang, undkurzist
unser Leben ” {Fausto,588s).
El quiasmo puede servir para explicar una expresión o bien para cerrar una secuencia de paralelismos.
Dicha estructura, empero, recibe otras denominaciones: ''introvertedparallelism ” (John Jebb Bengel)
o "symmetrical structure ” (J. Forbes) (citados por Luis Alonso Schókel, op. cit., p. 312.). Empero, hay
que notar que la estructura de la que hablamos está constituida por una forma de paralel ismo.
Porotra parte, tanto el paralel ismo en sí como la simetría paralelística, están ampliamente documentados,
además de la Biblia, en las literaturas más antiguas entre las que cabe citar las literaturas tanto del antiguo
Egipto como las de los hititas en latradición literaria del Antiguo Próximo Oriente. Albert Vanhoye, en
su ejemplar estudio La structure littéraire de l 'épitre auxhébreux (Paris/Bruges, Desclée de Brouwer,
1963) recurre con frecuencia al análisis de estructuras que, por lo demás, constituyen una característica
de ese texto. Nos ha sido especialmente útil su “Note sur les structures symétriques" que aparece en las
páginas 60-63 de esaobra). En contexto de las 1iteraturas griega y latina, una buena cantidad de estudios
ponen en evidencia la presencia de la simetría paralelística en Homero, Hesíodo, Heródoto, Platón,
Virgilio y Catulo, porejemplo. En la Teogonia. es posible encontrar estructuras del tipo A-B-C-B-A”.
El quiasmo es un recurso típico de Tito Livio, quien gusta de construcciones como "patrem habemus,
ignoramus matrem "en donde los vocablos patrem y matrem se corresponden al igual que habemus
e ignoramus. Se da, portanto, un cruzamiento: los términos extremos se corresponden entre sí como hay
correspondencia entre los dos elementos centrales. Sin embargo, existe unaamplia variedad de denomi­
naciones y no hay un acuerdo generalizado en torno a este tipo de estructuras literarias. En la literatura
española, por ejemplo, este recurso está documentado en la obra de Fray Luis de Granada.
204
L as
estructuras del refranero mexicano
como entre las expresiones “nada el pato” y “agua tom a” en que se
sobreentiende el m ism o sujeto, “el pato” . La estructura paralelística tiene
una serie de m atices estilísticos que hacen elegante el texto y que contribuyen
a su lapidariedad. Sendas construcciones, en efecto, “nada el pato” y “agua
toma” no sólo descansan en la contraposición que se da entre la afirmatividad
de la prim era y la negatividad de la segunda, sino en sus estructuras
sintácticas mismas: “ V + N ” , en la primera, “N + V”, en la segunda, en un
claro esquem aquiástico. Desde el punto de vista lógico, el valor proposicional
de estos refranes es de una particular afirm ativa del tipo “algunos...” . La
sentencialidad le viene a la frase por el nivel de abstracción; con ella viene la
lapidariedad. La estructura, en efecto, “hay + N ” es una estructura lapidaria
tanto por su índole unlversalizante como por su carácter gnom em ático: se
trata, en efecto, de sentencias cuyo alcance unlversalizante les viene dado por
la ausencia de artículo “hay picaros...” . Como ya se sabe, el artículo
determinado “delim ita la denotación efectuada por el sustantivo” ;13 en
cambio, el llamado artículo indefinido es, de hecho, un “cuantificador
impreciso” .14De esta manera, tanto la ausencia de artículo determinado como
la presencia del cuantificador “ un”, “una” dejan la frase con la apertura
suficiente para su funcionamiento sentencioso. Por esa razón, como ya hemos
señalado, tiene escaso valor parem iológico la expresión “hay moros en la
costa y gatos en la azotea” aunque se atenga, por lo demás, a una estructura
análoga.
En segundo lugar, está la tam bién lapidaria y unlversalizante, por la
misma razón, estructura “ hay + N + que... + apódosis” . De hecho, es una
estructura equivalente a la anterior: la oración subordinada de relativo hace las
mismas funciones adjetivas que el m odificador indirecto en los casos anterio­
res. Por otro lado, en los refranes sustentados en esta estructura, encontram os
la frecuente situación que se da en el refranero con textos de una misma
estructura superficial sustentados, sin embargo, en estructuras profundas
diferentes. Por ejem plo, los refranes “hay muertos que no hacen ruido y son
mayores sus penas” y “hay veces que un ocotito provoca una quem azón” .
En el prim ero de ellos el “que” es la m arca de una oración adjetiva; en el
segundo, en cam bio, es un indicador circunstancial de tiem po. Por otro lado,
como en los casos anteriores, la estructura binaria de estos refranes pone a
funcionar, generalm ente, una especie de contraposición entre la prim era y la
13.
14.
E . Alarcos Llorach, op. cit., p. 66.
Ibid.
205
E l hablar lapidario
segunda parte del refrán: hay una contraposición entre “ocotito” y “quem a­
zón” , com o la hay entre “ no hacen ruido” y “m ayores penas” . Es decir: se
da entre los dos miembros del refrán un paralel ¡sino antitético. Por lo demás,
tanto en los refranes de “que” adjetivo como en los de “que” circunstancial
hay m uestras en las que el segundo miembro se une al prim ero m ediante un
“y ” que indica contraposición. En el caso del refrán “hay veces que un
ocotito provoca una quem azón”, en cambio, se trata de una afirmación
sentenciosa simple. En cuanto al valor proposicional de estos refranes desde
el punto de vista de la lógica, hemos de decir que se trata de proposiciones
particulares afirm ativas de tipo “algunos...” . La frase es sentenciosa y
lapidaria. Ejemplos:
Hay muertos que no hacen ruido y son m ayores sus penas.
Hay m uías que viajan solas porque el arriero es un burro.
Hay veces que un ocotito provoca una quemazón.
Hay veces que nada el pato y hay otras que ni agua tom a (bebe).
Hay casas que ni jum ean y por dentro están que arden.
Tam bién hay un claro paralel ismo antitético en los dos m iem bros de los
refranes “hay tiem pos + de + verbo... y tiem pos + de + verbo ...”, como es
fácil ver en la m ism a organización sintáctica del texto.15 El m ecanism o de
lapidariedad es el mismo que en los casos anteriores y se trata, com o en ellos,
de textos gnom em áticos cuyo sentido universal izante gira en torno al imper­
sonal “hay” , una de las m aneras que las lenguas rom ances tienen de practicar
el ahorro sintáctico. Ejemplos:
Hay tiem pos de acom eter y tiem pos de retirar; tiem pos de gastar un
peso y otros de gastar un real.
Hay tiem pos de dar limosna y tiem pos de pedir socorro.
Hay tiem pos de tronar cuetes y otros de juntar varitas.
Por su parte, los refranes “hay + quien (quienes) + sintagm a verbal +
apódosis adversativa” son, como todos los anteriores, refranes dotados de un
binarism o dístico cuya apódosis. que se encuentra en el segundo miembro,
m uestra algún tipo de adversatividad. Los nexos, por tanto, entre ambos
hem istiquios del refrán, así sea la conjunción copulativa “y” o la adversativa
15.
206
En el primero de los ejemplos la frase consta de cuatro miembros: "hay tiempos de acometer y tiempos
de retirar; tiempos de gastar un peso y otros de gastar un real". Se trata de un paralelismo de tipo
cuaternario.
L as
estructuras del refranero mexicano
“pero” son de cualquier modo adversativos. La estructura “ hay quien”
equivale, desde el punto de vista de la lógica, a una proposición de tipo
"algunos” . Estos refranes adoptan, como los anteriores, la form a de una
sentencia y se distinguen por su lenguaje m etafórico. Ejemplos:
Hay quien mucho cacarea y no ha puesto nunca un huevo.
Hay quien cree que ha madrugado y sale al oscurecer.
Hay quien dé, pero no quien ruegue.
Hay quienes nacen con estrella y hay quienes nacen estrellados.
Hay quienes entran a la escuela, pero la escuela no entra en ellos.
Finalm ente, tenem os los refranes “ hay que + verbo ...” . Los refranes
pertenecientes a este grupo son de tipo performativo. El “ hay que” equivale,
de hecho, a un imperativo: “aprender a perder antes de saber ju g ar” . El
empleo, sin embargo, de la forma impersonal “hay que” le da al refrán el valor
de una sentencia y dom ina en toda la frase. Los tres textos que de esta clase
hay en nuestro acervo, responden a otras tantas estructuras diferentes. En el
primero de los textos, hay una implícita contraposición paralelística entre
“aprender a perder” y “aprender a ju g ar”, forma de la que se originó “saber
jugar” que, de cualquier modo, implica un aprendizaje. En el segundo de los
refranes, en cambio, el paralelismo es diferente. El texto, en efecto, fincado en
una simple subordinación modal, ofrece dos imágenes com plem entarias
“bailar” y “tocar” unidas por una tercera imagen: la imagen del “son” ;
“bailar al son” es una imagen que se com plem enta con la de “tocar al son” .
Finalmente, el tercer refrán tiene una hermosa estructura quiástica en donde
los extremos “ hay que hacer... dejarlo” se corresponden de m anera que el
refrán en cuestión equivale a: “haz lo que deja: lo que no deja, déjalo” . Se
trata, como se ve, de un tipo de paralelism o de tipo sinoním ico cuyo segundo
miembro no sólo repite el primero sino que lo completa: desde luego, hay una
contraposición entre “ lo que deja” y “ lo que no deja” . Ejemplos:
Hay que aprender a perder antes de saber jugar.
Hay que bailar al son que se toca.
Hay que hacer lo que deja: lo que no deja dejarlo.
Los
REFRANES NEGATIVOS
La de “ refranes negativos” es una etiqueta dem asiado am plia que en la
medida en que dice m ucho, no dice nada: quod nimisprobat, nihilprobat.
207
E l hablar lapidario
Requiere, por tanto, de ulteriores precisiones. En efecto, bajo este título
incluim os todos los refranes cuya estructura tiene algún tipo de marca
negativa que afecte ya al sujeto ya al verbo. Afectan negativam ente al sujeto
las m arcas “nada”, “nadie” , “ninguno” ; afectan, en cam bio, al verbo, las
m arcas: no, nunca. La m arca “ni”, en cambio, es am bivalente. Por lo demás,
desde el punto de vista de la lapidariedad, las m arcas negativas de sujeto dan
al refrán un alcance universal; lo mismo sucede con “nunca” y la estructura
“ ni... ni” . En cam bio, la estructura parem iológica “no + verbo” requiere de
otros indicadores de apoyo a la lapidariedad como el impersonal “ hay” o la
estructura perform ativa “hay que”, de alcance universal. Visto el corpus, hay
una gran variedad de estructuras en los refranes negativos. Podem os distin­
guir las siguientes cuatro variedades. Un prim er grupo está constituido por los
refranes que em piezan por los adverbios “nada” , “ nunca” , “ni” ; un
segundo grupo com ienza por los pronom bres indefinidos negativos “nadie”
y “ninguno” ; un tercer grupo está constituido por los refranes “ ni... ni” ; un
cuarto grupo está constituido por la variada estructura “no + verbo de la que
form an parte tanto la muy parem iológica “no hay + N ” como, desde luego,
la perform ativa “no hay que” . Como el lector puede ver, abundan dentro de
estas estructuras los refranes exclamativos y escasean, en cambio, los refranes
gnom em áticos. De esta clasificación, sin embargo, nos ocuparem os en el
capítulo siguiente.
Sin em bargo, es importante dejar sentado desde aquí que el concepto de
lapidariedad lleva asociada una especie de definitividad: una frase lapidaria
no es una simple exclamación sino es algo que se deja asentado de una vez para
siempre. Por tanto, de los refranes de este grupo sólo los refranes gnomemáticos
serán considerados como paradigma de lapidariedad. Por ejem plo comparan­
do los textos “nada logras con llorar delante del bien perdido” ; “nadie
escarm ienta en cabeza ajena” ; “ nunca dejes cam ino por vereda” ; “ni yendo
a bailar a Chalma, que son los santos de cuero” ; es fácil observar que mientras
los tres prim eros son expresiones autónom as, lapidarias, en la m edida en que
asientan un principio o un consejo de m anera absoluta, la prim era y tercera de
una m anera perform ativa y la segunda en form a de constatación, la últim a es
una expresión sintácticamente incompleta y dependiente en estilo exclamativo.
En este ensayo sólo nos ocuparem os de las del prim er tipo y de este capítulo
nos interesa enfatizar las estructuras que las sustentan. De esta m anera, hemos
de decir que los refranes que em piezan por palabras absolutas com o “ nada”,
"nadie” o “nunca” son susceptibles de desem peñar una función gnomemática
208
L as
estructuras del refranero mexicano
dentro del discurso. Es decir, form an parte de las estructuras lapidarias. No
así algunas de las expresiones parem iológicas de índole exclam ativa como
“ni yendo a bailar a Chalm a, que son los santos de cuero” . Ejemplos:
N ada logras con llorar delante del bien perdido.
Nada m ás les dicen mi alm a y ya quieren casa aparte.
Ni la pólvora arde en manos de los pendejos.
Ni yo que soy la portera me estoy tanto en el zaguán.
Ni yendo a bailar a Chalm a, que son los santos de cuero.
No por m ucho m adrugar am anece más temprano.
No porque me vean huaraches piensen que soy huacalero.
No todo lo que brilla es oro.
No todos los que chiflan son arrieros.
No todo el que m onta a caballo es caballero.
N unca digas “de esa agua no beberé” .
Nunca he sido m ala reata, lo que tengo es mal torcida.
Nunca falta un roto para un descosido, ni una m edia sucia para pie
podrido.
Nunca engordes puerco chico / porque se le va en crecer, / ni le hagas
favor a un rico / que no lo ha de agradecer.
Nunca dejes cam ino por vereda.
N unca es tarde para amar.
Nadie escarm ienta en cabeza ajena.
N adie lleva un profeta en ancas.
N adie sabe para quien trabaja.
N inguno diga quien es que sus obras lo dirán.
N inguno diga soy padre si no lo afirm a la madre.
De entre los refranes negativos, una de las estructuras parem iológicas
más tradicionales y, por ende, con más rasgos de gnom em aticidad, son los
refranes “ni... ni...” . Esta estructura, por ejem plo, cobija refranes-sentencia
o gnom em áticos no importa si la m ayor parte de ellos son catalogables, por su
funcionamiento pragm ático, entre los refranes exclamativos. Ello nos lleva a
la conclusión de que la exclam atividad es un rasgo pragm ático de los refranes
que no afecta su función discursiva central que es la gnom em aticidad.
Ejemplos:
Ni tanto que quem e al santo, ni tanto que no lo alumbre.
Ni pago porque me quieran, ni ruego con mi amistad.
209
E l hablar
lapidario
Ni m ujer que otro ha dejado, ni caballo em ballestado
Ni tanto alum brar al santo ni tanto dejarlo a oscuras.
Ni prestes lo que sirve ni admitas lo que te estorbe.
Ni verlas cuando jilotes, ni esperar cuando m azorcas.
Lo anterior vale tam bién para los refranes "no + verbo...". Esta
estructura es muy inestable y. desde luego, no es típicam ente paremiológica.
A bundan aquí los refranes exclam ativos y son muy pocos los refranes
tradicionales que la revisten. Por lo general, se trata de textos connativos,
según la nom enclatura jakobsoniana. Desde luego, dentro de esta estructura
se incluyen algunas estructuras muy parem iológicas y tradicionales dentro de
la tradición hispánica. Me refiero a estructuras como: "no es...", "no se
puede..." y. desde luego, la ya m encionada de los refranes "no hay..." y "no
hay que...". Ejemplos:
N o firm es carta que no leas, ni bebas agua que no veas.
N o porque traiga huaraches pienses que soy huacalero.
No m e han visto bien peinado y con mis otros trapitos.
N o pueden con los ciriales y han de poder con la cruz.
No quiero que Dios me dé. sino que me ponga onde haya.16
No me veas muy desde arriba, que estam os a igual altura.
N o me fijo en las echadas, sino en las que están poniendo.
N o m e echen ungüento, que voy de alivio.
N o es el peor marido el ladrón, sino el cuentachiles.
No es indio el que no se venga.
No com pro cebollas por no cargar rabos.
No confundas las enchiladas con loschilaquiles.
Com o los refranes "hay . . t ambién los refranes “no h a y ..." se dividen
en dos grandes grupos am bos de tipo gnom em ático. A saber: los refranes
"no hay + SN ...” de tipo eonstatativo, y los refranes "no hay que..." de tipo
perform ativo. Los del prim er tipo, bajo la estructura general “ no hay + SN
...”, tienen, por lo general, la forma de una sentencia y constituyen una de las
estructuras parem iológicas, y por tanto lapidarías, m ás características. Se
trata, en efecto, de alguno de los diferentes tipos de afirm ación universal bajo1
1]%)..
210
Hay dos variantes im>aidas ambas en Veracim: "N o le pidas aDiios «pe de dé, rime*q¡wele pcwnaaonde
haya"": "minea pidas que te den, mejor que te ponsam donde aganresT,
L as
estructuras del refranero mexicano
la forma de una negación. Es posible, empero, distinguir más de una
estructura. En algunos casos, el refrán equivale a una proposición universal
afirmativa de tipo “todos...”, “todo (a)..., etc.17Por ejemplo: “no hay carta
de pendejo sin posdata” equivale a “todas las cartas de pendejo tienen
posdata” . Las estructuras “no hay... ni” equivalen, en cambio, a universales
negativas. Por ejem plo, “no hay am or como el prim ero, ni luna como en
enero” equivale a un refrán “ningún...” . En otros casos, la segunda parte del
refrán funciona como una condición. He aquí las diferentes variedades en que
se presenta esta estructura en el refranero mexicano: “ho hay” (absolutos);
“no hay... ni” ; “no hay ... + sin” (condicional); “no hay... que” (de
identidad); “no hay más... que..” ; “no hay... donde” ; “no hay... + gerundio” ;
“no hay que...” (perform ativo); “ no hay ... com o” . Ejemplos:
No hay alquilón que no rompa el coche.
No hay buena m edicina sin buena cocina.
No hay enem igo pequeño.
N o hay burro calvo, ni calabaza con pelo.
No hay am or com o el primero, ni luna como en enero.
No hay más cera que la que arde.
No hay más am igo que Dios, ni más pariente que un peso.
No hay árbol viejo que no tenga el corazón hueco.
No hay cam ino m ás seguro que el que acaban de robar.
No hay am or donde no hay voluntad.
No hay burro flojo yendo para la manada.
No hay que m eterse en la danza si no se tiene sonaja.
No hay que fiar en tiem po de aguas.
N o hay azul que resista un azul.
No hay guatem alteco fiel ni tabasqueño discreto, no hay dulce como la
miel, ni puerco como el coleto.
No hay jardines com o los que hacen los pobres.
Como los refranes “hay que...” los refranes “no hay que...” son de tipo
performativo. El “no hay que” equivale a una prohibición o a un consejo de
negativo. Así, “no hay que com er lo que no se digiere” equivale, sim plem en­
17.
Se podría retomar la costumbre de la lógica formal de simbolizar las proposiciones mediante letras
mayúsculas de manera que una proposición universal afirmativa del tipo “todo hombre es racional
pueda ser sim bolizada por la letra A, una proposición universal negativa lo sea por la letra E, una
particular afirmativa por I y una particular negativa por O.
211
El hablar lapidario
te, “no com as lo que no digieras” ; “no hay que meterse en la danza si no se
tiene sonaja”, “no te m etas en la danza si no tienes sonaja” . El em pleo, sin
em bargo, de la form a impersonal “no hay que” , que dom ina toda la frase, le
da al refrán el valor y extensión de una sentencia: el texto adquiere por ella,
en efecto, la generalidad de un gnomema. Esta estructura, sin duda, constituye
uno de los recursos de la lapidariedad verbal. En todos los ejem plos que
enseguida mencionamos, la estructura que nos ocupa tiene, de hecho, la forma
“no hay que + verbo en infinitivo...” En efecto, es este verbo en infinitivo el
que determ ina las variedades que adopta la segunda parte de esta estructura
que puede tratarse ya de m odificador circunstancial de modo, ya de un
m odificador objeto directo, ya, en fin, de m odificador circunstancial de lugar.
Ejemplos:
N o hay que conejear sin perros.
No hay que buscarle tres pies al gato.18
No hay que buscarle mangas al chaleco.
N o hay que buscarle (hacerle) ruido al chicharrón.
N o hay que com er lo que no se digiere.
N o hay que m eterse en la danza si no se tiene sonaja.
N o hay que enseñarle el camino a quien ya lo tiene andado.
No hay que prender fuego junto a la paja.
Igualm ente sentenciosa y, por tanto, gnom em ática es la estructura
parem iológica “no hay quien...” , muy rara en el actual acervo de refranes
m exicanos. El alcance generalizante del impersonal “no hay” es reforzado
por el pronom bre relativo “quien” que por el hecho mismo de no tener
explícito el antecedente y por no aceptar artículo es apto para las expresiones
sentenciosas y lapidarias. De hecho, la estructura “no hay quien” equivale a
“nadie” y, por tanto, la proposición resultante es una proposición universal
negativa: “ nadie se m uere por otro” . El único texto de esta índole en nuestro
acervo es “no hay quien por otro se m uera” .
LOS REFRANES
“N +
SINTAGMA ADJETIVO”
Es una de las estructuras más tradicionales en la parem iología hispánica.
Heredera de las construcciones latinas de ablativo absoluto del tipo de Roma
18.
212
Una variante agrega: “sabiendo que tiene cuatro”.
L as
estructuras del refranero mexicano
locuta, causa finita es uno de los recursos más elegantes de la lapidariedad
en la m edida en que condensa al máximo la frase al mismo tiempo que le da
un alcance universal por la ausencia de artículo que se extiende a los dos
miembros del dístico en una hermosa construcción paralelística. Por lo demás,
el hecho de que el verbo no esté en forma personal da a la expresión un rango
de atem poralidad: la lapidariedad verbal, en efecto, nace siempre lejos de la
circunstancia concreta y del hecho aislado. En español, la estructura senten­
ciosa latina de ablativo absoluto presenta una serie de variantes, como puede
verse en el cuerpo de textos contenidos en nuestro acervo. En concreto, el
alcance del refrán descansa sobre el nombre inicial (N): en nuestro ejemplo
latino, Roma. El adjetivo (ADJ) que lo acom paña (locuta), con frecuencia
permanece intacto aunque es posible que la adjetivación se dé mediante otros
recursos como: oración adjetiva de “que” relativo (“mujer que puede su
cuerpo vende”); m odificador indirecto de tipo preposicional mediante las
preposiciones “de” o “con” (“ m ujer con bozo, beso sabroso” ; “aprendiz
de todo y oficial de nada”). Pero más frecuente, dentro de las variantes que
de esta estructura presenta nuestro acervo, es que el segundo miembro se
descomponga. Sus variantes más frecuentes son: una estructura completa de
predicado con verbo + m odificador verbal (“hombre prevenido vale por
dos”); un adjetivo ya solo, ya modificado (“m ujer hombruna, ninguna” ;
“mujeres juntas, sólo difuntas”). La estructura com pleta de predicativo es
poco lapidaria: prefiere el simple m odificador predicativo. Como es obvio, a
esta estructura se reduce el gran caudal de refranes “que” y su variante
“quien”, la estructura parem iológica por excelencia.
Una de las form as parem iológicas más comunes en todas las lenguas la
constituye, ciertam ente, los refranes que suelen ser introducidos por una
expresión de relativo: art. + que, pre. + art. + que, art. + N + que, N + que,
quien, etc. Sem ánticam ente este tipo de refranes expresan cierto grado de
condicionalidad. En efecto, el prim er miembro de los refranes de relativo
expresa, a su modo, la circunstancia de aplicación del refrán: su caso
particular. Este prim er miembro hace, pues, las veces de protasis: es, como
se ve, un m ecanism o semiótico de tipo automático: si la condición de la
protasis se cum ple, la apódosis lleva aparejada una sentencia.
Es como si todos estos refranes constituyeran un sistema de marcas
sociales, un sistema de señales que orientan el com portam iento social en las
relaciones de unos con otros. Dejamos en grupo aparte tipos especiales de
identidad social señalados por el refranero, como la identidad étnica, las
ideologías que circulan sobre la mujer, sobre algunos oficios, sobre la
213
E l hablar lapidario
am istad, el m atrim onio, el am or y aún algunos tipos de discrim inación más
frecuentes. Por lo general, se trata de conglom erados sociales con una
fragilísim a cohesión grupal y una muy discutible especie de solidaridad en
donde los miembros apenas reconocen su pertenencia al grupo y, desde luego,
no tienen conciencia colectiva de una experiencia común. El lo, sin embargo,
poco im porta para nuestro objetivo: ese conjunto de señales que propone el
refranero m exicano constituyen un verdadero sistema sem iótico que tiene
com o función principal la identidad social.
Hay suficientes marcas para identificar al auténticam ente hom bre, al
ladrón, al charro, al borracho, al enemigo, al mal rico, al tragón, al avaro, al
interesado, al mal orador, al mal músico, a la m ala partera y, desde luego,
entre m uchas otras especies de individuos que constituyen una muy variada
sociedad, al pendejo: hay en este grupo de refranes una verdadera sem iótica
de la pendejez. Un par de grupos sociales que siem pre funcionan en este
acervo son los pobres y los ricos: el refranero es m ás de los prim eros que de
los segundos; quizás por ello se percibe en él un profundo encono de los
pobres hacia los ricos; el noble orgullo de ser pobre le hace ridiculizar y
censurar a los pobres que se disfrazan de ricos.
Los abundantes refranes que abarca esta estructura reflejan un dinámico
sistem a sem iótico que pone de m anifiesto las aspiraciones, los defectos, las
cualidades, la índole social, la educación, la escala de valores, las fobias y,
desde luego, las filias de los m iembros de una sociedad que como la m exicana
es variada en cuanto a todo ello. Se trata de un sistem a sem iótico de tipo no
verbal, muy sim ple, y conform ado con elem entos extraídos de la conducta
social. Su sintaxis es tam bién elem ental del tipo de “ si alguien se viste así,
com e tal cosa o hace esto, significa que es tal cosa” . La sintaxis de ese
pequeño m ecanism o es de tipo binario: consta de una protasis que contiene el
significante y una apódosis portadora del significado. La relación entre
significante y significado, el signo propiam ente dicho, está constituido por el
refrán. Protasis y apódosis, por lo demás, tienen una estructura lógica
im plícita en la que la protasis m uestra rasgos de prem isa m ayor y la apódosis
de conclusión. Desde luego, este rudim entario sistema sem iótico que funcio­
na en el refranero m exicano m uestra un vivo interés por la identidad social.
Esta estructura sem iótica es, entonces, la de un signo que se enclava
dentro de un sistem a de sentencias absolutas, implacables: una especie de ley
universal que encuentra en la protasis la circunstancia de su inexorable
cum plim iento. Cada protasis viene siendo, como diría Hjelm slev en sus
214
L as
estructuras del refranero mexicano
Prolegómenos para una teoría del lenguaje, un “proceso” que tiene como
aval un “sistem a” subyacente al que remite directam ente la apódosis. El
carácter binario de este tipo de refranes es más evidente que en otras
estructuras. Sin embargo, bien visto, esta estructuraes, de hecho, cuaternaria
ya señalada, por George B. M ilner en su ya conocido texto “ De l ’armature
des locutions proverbiales. Essai de taxonomic sémantique” .19 En efecto, la
primera parte del hem istiquio, la protasis que, como se ha dicho, indica la
circunstancia de api icación, es el resultado de la conjunción de dos elementos
como lo es la segunda parte, la protasis portadora de la sentencia o sanción
como puede verse en este refrán paradigmático:
árbol (1) que crece torcido (2)/jamás (3) su tronco endereza (4).
Como hem os señalado, la estructura parem iológica de “que” se carac­
teriza sintácticam ente porque refleja las viejas sentencias latinas con qui,
quae, quod, en cualquiera de sus flexiones: qui nescit lacere nescit loqui; qui
nimisprobat, nihilprobaV, quiquerit, invenif, quiscribit bis legit. El derecho,
por ejem plo, se alim entó de sentencias de esa índole: quod legislator voluit,
dixit, quodnoluit, tacuil; qui hire suo utitur, neminifacit injuriam.Estrictamente
hablando, em pero, la estructura m orfológica “artículo + que” esconde,
estructuras parem iológicas distintas. Por un lado, están las frases absolutas
de tipo declarativo o, si se quiere, constatativo; el verbo va, por tanto, en
indicativo: “el que nunca pastor siempre borrego”, “el que padece de am or
hasta con las piedras habla”, etc. Por otro, están los refranes que bajo la m is­
ma estructura expresan más bien un sentido didáctico y, a veces, parenético.
Ejemplos:
El que quiera ser buen charro, poco plato y menos jarro.
El que tenga cola de zacate que no se arrime a la lumbre.
El que no quiera empolvarse que no se meta en la era.
El que tenga sus gallinas que las cuide del coyote.
La estructura del prim er miembro está constituida, normalmente, por la
frase pronom inal “el que” seguida de subjuntivo en la protasis y de una
apódosis conm inativa introducida por “que + subjuntivo” . Esto evidencia la
insuficiencia de una clasificación m eramente estructural como la que aquí
19.
En L ’homme, t. 9, 1969, pp. 49-70.
215
E l hablar lapidario
ensayamos. Es que, como muy bien lo ha demostrado la gram ática generativotransform acional chomskiana, con frecuencia estructuras superficiales análo­
gas o incluso idénticas pueden provenir de estructuras profundas diferentes.
Y evidencia, además, una característica de todo refranero: la m anera como el
refranero actualiza la lengua y la tiene vigente, es m ediante la adopción de la
estructura aparente, los m oldes parem iológicos tradicionales dentro de un
sistema textual dado, y la transforma dándole la forma ya de una conm inación,
ya de una parénesis, ya de una exclam ación. En el refranero de Correas
prevalecen las apódosis declarativas.
Em pero, si asum im os el refranero de Correas como paradigm a de la
parem iología peninsular, parece deducirse de él que la estructura parem io­
lógica que nos ocupa proviene de los refranes introducidos por “quien” . La
razón es evidente. En el habla popular “quien” equivale, sim plem ente, a “el
que”, “ la que” . Ambas form ulaciones, por lo demás, derivan — como
veíam os arriba— del pronom bre latino quis o qui. En relación a la historia
de “quien” don Vicente García de Diego en su Gramática histórica
española20dice: “Este procede del acusativo quem del interrogativo nom ina­
tivo qui. Por su intensidad expresiva quem no perdió la m com o las demás
voces y dio fonéticamente “quien” en castellano y quen en gall, quem en port”.
Com o se sabe, el artículo castellano proviene del uso exagerado de
pronom bres demostrativos. El castellano, en efecto, asum ió como artículo
determ inante el latín elle como sujeto e illu para los dem ás casos.21 De la
com binación deicnitivo-relativa resultó la expresión pronom inal compuesta
el que. Por lo dem ás, como se sabe, el uso deicnitivo exagerado es caracte­
rístico del latín vulgar.22 En resum idas cuentas, pues, “quien” es m ás antiguo
que la expresión “el que” . Correas trae cerca de quinientos refranes introdu­
cidos por “quien” . De hecho, “quien” sigue teniendo un sabor cultista
m ientras que parece más popular el uso de “el que” . En todo caso, la
parem iología española aún parece preferir la form a pronom inal “quien” en
tanto que la m exicana prefiere “el que” . El refranero español dice: “quien
m adruga Dios le ayuda”23; “quien mucho abarca poco aprieta” .24 El refra­
nero m exicano prefiere “el que” : “al que m adruga Dios le ayuda” ; “el que
m ucho abarca poco aprieta” . 25
20.
21.
22.
23.
24.
25.
216
Madrid, Gredos, 1970, pp. 102 y ss.
García de Diego, op. c it., p. 211.
C fr. Veikko Vaánanen, I n tr o d u c c ió n a l la tín v u lg a r , Gredos, Madrid, 1971.
Correas, op. c it.
Miguel Tirado Zarco, R e fr a n e s , Pedro Muñoz/Ciudad Real, 1987, p. 161.
Para la lista de los refranes “que” del c o r p u s véase el anexo al final.
L as
estructuras del refranero mexicano
Nombre + adjetivo
Se podría considerar a esta estructura como la configuración tradicional del
refrán en castellano. Es la lapidariedad en su m áxim a expresión: la protasis
está constituida sim plem ente por la estructura “N + adj.” sin ningún otro
determinante: “hom bre prevenido” , “m ujer hom bruna” . La ausencia de
artículo da al refrán un alcance universal: “todo hom bre prevenido” o
“cualquier hom bre prevenido” . La apódosis es tam bién un m onum ento a la
lapidariedad. Las principales variantes que ofrece, en efecto, pueden ser: “V
+ P” , “N + adj.” , “adjetivo solo”, “adverbio + adjetivo” . Cada una de estas
protasis no sólo es, como decíam os, un poem a de lapidariedad sino que tiene
tras de sí una larga tradición. En los análisis a que som eterem os más adelante
un corpus de refranes tipo, aparecerán estas propiedades. Ejemplos:
Hom bre prevenido vale por dos.
Hom bre dorm ido, culo perdido.
M ujer hom bruna, ninguna.
M ujeres juntas, sólo difuntas.
A gua pasada no m ueve molino.
Nombre + que
Es, de hecho, una variante de la anterior estructura: el adjetivo que m odifica
al nom bre en la protasis, es substituido por una oración adjetiva de relativo de
naturaleza descriptiva: “que de noche se pasea”, “que sabe latín”, “que
corre”. Por lo general, la apódosis está constituida por un predicado tradicio­
nal con verbo y m odificadores verbales. En algún caso, hay un paralelism o ya
sintético, ya antitético, entre ambos m iembros del refrán. Por ejemplo:
“abejas que tienen m iel tienen aguijón” . No es raro encontrar apódosis en
estos refranes sin verbo explícito: “ ladrón seguro”, “al hoyo” . Se trata de
m ecanism os de lapidariedad. Ejemplos:
M ujer que de noche se pasea es muy puta vieja o fea.
M ujer que quiera a uno solo/y banqueta para dos/no se hallan en
G uanajuato/ni por el am or de Dios.
M ujer que con curas trata poco am or y m ucha reata.
M ujer que no huele a nada es la m ejor perfumada.
M ujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin.
217
E L H ABLAR LAPIDARIO
Abejas que tienen miel tienen aguijón.
Agua que corre nunca mal coge.
Agua que no has de beber, déjala correr.
Agua que no has de beber, no la pongas a hervir.
Am igo que no prestay cuchillo que no cortaque se pierda poco importa.
Apero que se guarda se lo come la polilla.
Araña que por su hilo hacia ti cae bienes te trae.
A rroz que no se menea, se quema.
Buey que no está en el m ercado no es vendido ni com prado.
Caballo que alcanza gana.
Cam arón que se duerm e, se lo lleva la corriente.
Español que deja a España y que a M éxico se viene cuenta le tiene.
Indio que suspira no llega bien a su tierra.
Indio que va a la ciudad vuelve criolla su heredad.
Indio que quiere ser criollo al hoyo.
Indio que mucho te ofrece indio que nada m erece.
Indio que fuma puro ladrón seguro.
Pájaro que no vuela agarre ventaja.
Perro que m ucho ladra no muerde pero guarda.
Piedra que rueda no se enmojece.
Zapato que yo me quito no me lo vuelvo a poner.
Zapatos que no hacen ruido de pendejo bruja o bandido.
Zorra que duerm e no caza.
N + modificador nominal
En vez de un adjetivo o una oración adjetiva, en este grupo de refranes hace
las veces de ello una estructura de núcleo nominal generalm ente de índole
preposicional: “sin regla”, “de lejos” , “de m ucha crin” , “con muchos
am igos” . La apódosis presenta cuatro principales variedades em pezando por
la estructura “ V + P” del tipo de “ sale quem ada”, “es fábrica de
encuerados” .26 Cabe decir que esta estructura no es muy frecuente. Al lado
de ella, abunda otra, más lapidaria y. por lo mismo, más solem ne y senten­
ciosa. que consiste en una repetición de tipo paralelístico en la apódosis,
26.
218
Vcasc una versión más amplia del corpus en el anexo.
L as
estructuras del refranero mexicano
“albañil de m ierda”, de la estructura de la protasis, “albañil sin regla” . Otras
veces, el texto se com prim e y en vez de una estructura adjetiva viene un
adjetivo: “ beso sabroso” , “rico caballo” . Una tercera posibilidad, es la de
una apódosis sentenciosa en una sola palabra: “m atalote”, “pintito” . Y,
finalmente, vienen las apódosis de tipo exclamativo: “ni regalado” , “Dios
nos guarde” . Ejemplos:
Albañil sin regla, albañil de mierda.
Amor de lejos, es de pendejos.
Am or de arriero, si te vi no me acuerdo.
Caballo de m ucha crin y hombre de poco bigote, m atalote.
Contestación sin pregunta, señal de culpa.
Indio con puro, ateo seguro.
Mal de m uchos, consuelo de pendejos.27
Artículo + N + que
Es una estructura poco frecuente en el refranero mexicano. Las exigencias del
hablar lapidario prefieren om itir el artículo, según hemos visto. Se trata, en
todo caso, de la m ism a estructura de protasis nominal en “que” relativo. La
apódosis es de un solo tipo: “ V + P” . Ejemplos:
La vida que guarda Dios no hay dolencia que la quite.
La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar.
La m ujer que fue tinaja se convierte en tapadera.
La m ujer que m ucho hila poco mira.
Refranes “el que..."
Ya hablam os de esta estructura m ás arriba. A su m odo, es una estructura de
sustantivo; es la más parem iológica de las estructuras de nuestro acervo. La
apódosis presenta dos principales variedades: verbo en indicativo, presente o
futuro, y verbo en imperativo. Ejemplos:
El que am a el peligro en él perece.
El que ley establece guardarla debe.
27.
Para otros ejemplos véaseel anexo, al final.
219
E l hablar lapidario
El que lo com pra y lo paga bien sabrá la tasa.
El que m al anda mal halla.
El que labra críe y el que guarda no fíe.
El que se quem ó con leche hasta al jocoque le sopla.
El que a hierro m ata a hierro muere.
El que se ha de condenar es por dem ás que le recen.
El que p a ’m iar tiene prisa acaba por m iar la cam isa.
El que poco pide nada m erece.
El que com pra y m iente en su bolsa lo siente.
El que de veras es hom bre no le busca pico al jarro.
El que dice la verdad no peca pero incomoda.
El que de santo resbala hasta dem onio no para.
El que es bonito jarrito es bonito tepalcatito.
El que de chico es guaje hasta acocote no para.
El que es ocote, hasta en el agua se raja.
Refranes "la que...”, “lo q u e ...”, "quien”
Para los refranes “ la que...” , “ lo que...” y “quien...”, vale lo dicho sobre los
refranes “el que...” . En los refranes “ la que...” , por ejem plo, la protasis es
el resultado de la elisión del térm ino “m ujer” entre “ la” y “que” . Por tanto,
al igual que en los refranes “el que...” , tam bién en los refranes “ la que...”,
“ lo que...” y “quien...”, la estructura gram atical es red u c ib le a la estructura
“N + sintagm a adjetivo” . Por lo dem ás su sintaxis no tiene mayores
com plicaciones: el verbo tanto de la protasis como de la apódosis suele estar
en presente de indicativo, aunque, desde luego, no faltan las excepciones: “ la
que en am ores anduvo, cásese con quien los tuvo” ; “ la que casa con el ruin
deseará pronto su fin” . En los casos de los refranes “ lo que...” y “quien...”
los térm inos elididos y que sirven de antecedente a la estructura, aunque son
más com plejos, no por ello hacen perder a la estructura oracional de la protasis
su carácter fundam ental de adjetivo. Por otro lado, este grupo de refranes no
ofrece m ayores variantes: se atiene, por lo general, a la estructura “ la que +
P 1 + (M V 1) + P2 + (M V2) en la que P 1 es el predicado de la oración adjetiva
y P2 el de la oración principal. La única variante im portante que ofrece esta
estructura es que el m odificador verbal (M V2) del verbo principal puede ir
antes o después de él y puede ser ya de tipo preposicional ya adverbial.
220
L as
estructuras del refranero mexicano
Ejem plos de refranes “ la que...” :
La que tiene deseos de ver tiene deseos de ser vista.
La que tiene el marido bueno no tiene seguro el cielo.
La que no baila que se salga de la boda.
La que no enseña no vende y la que enseña se mosquea.
La que queda hereda.
La que no se agacha por un alfiler no es mujer.
La que pronto em pieza pronto acaba.
La que en am ores anduvo, cásese con quien los tuvo.
La que mal casa nunca le falta qué diga.
La que es buena casada a su marido agrada.
Ejem plos de refranes “ lo que...” :
Lo que sin tiem po m adura poco dura.
Lo que sin esfuerzo se gana nada se vuelve.
Lo que te dijeren al oído no lo digas a tu marido.
Lo que no se ve no se juzga.
Lo que tiene la olla saca la cuchara.
Lo que te dice el espejo no te lo dice el concepto.
Lo que se usa no se excusa.
Lo que m ucho vale m ucho cuesta.
Lo que sobra estorba.
Lo que no se ve no se vende.
Lo que vale cuesta.
Lo que alim ento es para unos, para otros es veneno.
Ejem plos de refranes “quien...” :
Quien boca tiene, a Rom a va.
Quien hizo el fardo que lo cargue.
Quien hizo lo de Caín podrá hacer lo de David.
Quien hoy vive como quiere m añana vive como puede.
Quien ham bre tiene en tortillas piensa.
Quien mal quiere mal espere.
Quien lee y no entiende el tiem po pierde.
Quien ha las hechas ha las sospechas.
Quien huye del trabajo huye del descanso.
Quien juega con fuego se quema los dedos.
221
E l hablar lapidario
Quien
Quien
Quien
Quien
mal anda mal acaba.
nada debe nada tem e.
ama nunca olvida.
regatea quiere comprar.
Refranes “al que... ”
A unque en la fonética popular hay una cercanía entre los refranes “al que...”
y los refranes “el que...” al grado que a algún célebre refrán se le encuentre
en am bas listas,28estrictam ente hablando los refranes “al que...” habría que
ubicarlos entre los refranes preposicionales al lado de los refranes “a + S N ...”
como: “a batalla de amor, campo de plum as”, “a buen entendedor, pocas
palabras” . Ejemplos:
Al que m ucho tiene mucho más le viene.
Al que es negro de nación, no lo blanquea ni el jabón.
Al que m adruga, Dios le ayuda.
Al que mal vive el miedo le sigue.
Al que es mal m úsico, hasta las uñas le estorban.
Al que le venga el saco, ¡que se lo ponga!
Al que no quiera avena, la taza llena.
R efranes
“ SN ”
Refranes Art. + SN
Desde luego, la m arca más importante de lapidariedad de esta estructura
estriba tanto en la presencia del artículo como en algunos de los predicados del
tipo de “al ojo se han de tener” , “al más perdido le carga” , “casa quiere”.
Pero salvo los casos de hipérbaton, no hay, en realidad, otro indicador de
lapidariedad que no seael consistente en usar sólo las palabras necesarias. Por
lo dem ás, cabe observar que la estructura propiam ente dicha es del tipo A=B
en donde A es, de hecho, un sintagm a nom inal. Por tanto, la estructura de este
28.
222
Entre los varios casos cito el del refrán “el que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija” cuya
versión “correcta" desde el punto de vista gramatical es. desde luego. ktal que a buen árbol...”
L as
estructuras del refranero mexicano
grupo de refranes bien puede indicarse sólo como “refranes SN” en los que
el prim er elem ento del SN es siempre un artículo. Ejemplos:
El tiem po cura al enfermo, no el ungüento que le embarran.
El trabajo no es entrar sino encontrar la salida.
El río se desborda y mata; el arroyo riega y canta.
El am or es como el frío, al más perdido le carga.
El albur del m atrim onio sólo los tontos lo juegan.
El árbol más altanero, débil tallo fue primero.
El buen juez por su casa empieza.
El arriero, en donde conoce la ínula, ahí la quita.
El buey más manso nos da la m ejor patada.
El caballo y la mujer, de pecho y de anca se han de escoger.
El caballo y la m ujer a nadie se han de prestar.
Una cosa es la amistad y el dinero es otra cosa.
Una vez puestos en el m acho, pocos son los doscientos.
Una beldad pobre, es una pobre beldad.
Una cosa es el am or y el negocio es otra cosa.
Una cosa es Pedro Reza y otra cosa es reza, Pedro.
Un clavo saca a otro clavo.
Refranes "N... ”
Empiezan los refranes de esta estructura por un nombre que no va precedido
de artículo y que no va seguido de m odificador adjetivo ni directo ni indirecto.
En algún caso, ese solitario nombre va ligado, mediante un nexo conjuntivo,
a otro nom bre este sí adjetivado. La marca de lapidariedad más importante de
los refranes del grupo radica en la ausencia de artículo. Desde luego, este
grupo ostenta la m arca de lapidariedad característica de todo el tipo textual
consistente en las palabras medidas y pesadas, ni más ni menos, cuyo
exponente m áximo sería el refrán “comezón, sanazón” . Las variedades de
esta estructura pueden apreciarse ya en estos pocos ejem plos: estructuras
simples, estructuras binarias dotadas de un cierto paralelismo, estructuras con
el verbo elidido, etc. Por lo general, se trata de una estructura que gira en torno
a un solo verbo; no faltan, desde luego las excepciones tanto por exceso como
por defecto. Ejemplos:
223
E l hablar lapidario
A bundancia crea vagancia.
Acciones son amores, no besos ni apachurrones.
A guacates y m uchachas m aduran a puro apretón.
Caballo, gallo y mujer, por su raza has de escoger.
Casa, labor y potro, que lo haga otro.
Com ezón, sanazón.
Dios habla por el que calla.
Genio y figura, hasta la sepultura.
Indio, pájaro y conejo, en tu casa, ni aun de viejo.
Indios y burros, todos son unos.
M aderas hay para santos y otras para hacer carbón.
M oro, ni de oro.
N aipe, tabaco, vino y mujer, echan al hom bre a perder.
Obras son amores, no buenas razones.
Palabra y piedra suelta no tienen vuelta.
Perro, ladrón y fraile, no cierran la puerta que abren.
Perro no come perro.
R efranes
d e pro no m bre
Incluye este grupo textos predom inantem ente exclam ativos, dichos y aún
expresiones paremiológicas. Algunos de el los son refranes consagrados como
los refranes-colm o de las series “me extraña” o su equivalente “me adm i­
ra” . En todo caso, si en nuestra búsqueda de la lapidariedad hem os de
proceder por paradigm as, éste no es uno de ellos aunque, desde luego, no
falten aquí herm osos ejem plos de textos gnom em áticos. Ejemplos:
Eso de trillar con burros es sólo ensuciar la parva.
Le gusta m am ar y com er zacate.
Les gusta el trote del macho y el ruido del carretón.
Me extraña que siendo araña te caigas de la pared.
Me adm ira que siendo fraile no sepas el padrenuestro.
Me adm ira que siendo galgo no sepas coger las liebres.
Me adm ira que siendo sastre no sepas poner botones.
M e adm ira que siendo arpero no sepas la chirim ía.
Me extraña que siendo gato no sepas coger ratones.
Me extraña que siendo redondo, eches pajosos cuadrados.
Me extraña que siendo liebre no sepas correr en llano.
224
L as
estructuras del refranero mexicano
Me extraña que siendo sastre no sepas poner botones.
Me extraña que siendo pato no sepas nadar en lago.
Me parece bueno el zureo para echarle la semilla.
Te espantas de las vacas y te abrazas de los toros.
Uno es cantar en el campo, y otro, tem plar la vigüela.
Unos nacen para santos y otros para ser carbón.
Unos corren tras la liebre, y otros sin correr la alcanzan.
R e fr a n e s “ a d je t iv o ...”
La protasis de estos refranes tiene rem iniscencias de los refranes derivados
del ya m encionado ablativo absoluto latino. Por lo demás, entre los refranes
de esta estructura abundan los exclamativos. La lapidariedad es dada, más
bien, por la econom ía del lenguaje. Al contrario de lo que sucede con los
refranes “N ...” en los que la lapidariedad parecía reposar en la apódosis, en
este grupo los ahorros de palabras están al principio. Ejemplos:
Abierto el cajón, hasta el más honrado es ladrón.
Buena es la libertad, pero no el libertinaje.
Buena mano, de rocín hace caballo.
Cada cabeza es un mundo.
Cada día que am anece, la suma de tontos crece.
Cada chango a su m ecate, y a colum piarse cabrones.
C ualquierhilachaesjorongo abriéndole bocamanga.
Dos cueteros no se huelen.
Dos aleznas no se pican.
Encarrerado el ratón, que chingue su madre el gato.
Mi m olino ya no m uele, ve a m oler a tu metate.
M ucha dieta y poca bragueta si quieres salud completa.
M uerta Jacinta, se acabaron los dolientes.
M uerto el ahijado, se acabó el compadrazgo.
M uerto el perico, para qué quiero la jaula
M uerto el perro, se acabó la rabia.
225
El hablar lapidario
R
efranes de verbo
Una buena parte de los refranes de nuestro corpus em piezan por un verbo ya
en form a personal, ya verboides. La m ayor parte de los refranes de este grupo,
cuando se trata de verbos en forma personal, quieren al verbo en tercera
persona: con ello enfatizan lo que Karl Bühler dio en llamar la “ función
referencial”29del texto; en este caso el refrán, establece una distancia entre él
y sus usuarios y adquiere el halo sentencioso típico del hablar lapidario. En
realidad lo anterior vale sólo de los refranes cuyo verbo inicial está en
indicativo, si exceptuam os los refranes que aquí llam am os de estructura
“conativa” para utilizar la term inología implantada por Jakobson desde su
célebre artículo “Lingüística y poética” .30Los refranes de estructura conativa
son, como se ve, exclam ativos. Los textos de infinitivo sólo se aproxim an al
refrán como “expresiones parem iológicas” cuyo m ecanism o de inserción al
discurso es siem pre, por necesidad, de tipo sintáctico. G nom em áticos, en
cam bio, son los refranes de gerundio. Para docum entar la lapidariedad, por
tanto, son más aptos tanto los refranes de infinitivo como los de gerundio.
Refranes de estructura conativa
Este prim er grupo se caracteriza por estar estructurados en torno a una
interlocución. Para decirlo en térm inos de Jakobson, sobresale en estos
refranes la función conativa:
La orientación hacia el destinatario, la función conativa, halla su más
pura expresión gram atical en el vocativo y en el imperativo, que tanto
sintácticamente como morfológicamente, y a menudo incluso fonémicamente,
se apartan de las demás categorías nom inales y verbales.31
Estrictam ente hablando, no todos los refranes incluidos en esta estructu­
ra están fincados “en el vocativo y en el im perativo” . Piénsese, por ejemplo,
en refranes prosódicam ente exclam ativos en los que, pese a que el verbo está
en indicativo y no hay vocativo a la vista, no cabe duda de que en la
29.
30.
31.
226
Karl Bühler, Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache , Frankfurt/Berlin/Wien, Verlag
UlsteinGmnH, 1978.
Circulan muchas ediciones de este artículo a guisa de ejemplo cito Roman Jakobson, Ensayos de
lingüística general, M éxico, Origen/Planeta, 1986, p. 355.
Roman Jakobson, op. cit., p. 355.
L as
estructuras del refranero mexicano
enunciación de refranes como “apenas les dicen mi alma, y ya quieren casa
aparte”, “apenas oyen tronar y ya quieren calabacitas” o “apenas ven el
caballo y se les ofrece viaje” sobresale la función conativa. Ejemplos:
Alábate burro que nadie te alabará.
A lm uerza bien, com e más, cena poco y vivirás.
Apenas les dicen mi alma, y ya quieren casa aparte.
A penas oyen tronar ya quieren calabacitas.
A penas ven el caballo y se les ofrece viaje.
Cuídam e de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo.
Cuídate de los buenos, que los malos ya están señalados.
Deja que pasen los patos que ya llegará la nuestra.
Déjalas que batan Tagua que ansina Than de beber.
Dime con quién andas y te diré quién eres.
Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales.
Dime de qué presum es y te diré de qué padeces.
Dime qué com es y te diré quién eres.
Dime qué sueñas y te diré quién eres.
Echale copal al santo, aunque le jum ees las barbas.
Echale leña a la lumbre, que me costó mi dinero.
Echate ese trom po a la uña m ientras yo te bailo el otro.
Echenle jocoque al cura que tam bién sabe almorzar.
Sóplale a la lumbre, hermano, ya verás qué cenicero.
Vám onos m uriendo ahorita que están enterrando gratis.
Vaya una vez boca arriba por las muchas boca abajo.
Refranes de infinitivo
Estos refranes, a excepción de algunos del tipo “acertar errando, sucede de
vez en cuando” en que el infinitivo hace las veces de un nombre, no gozan de
independencia sintáctica. Estrictam ente hablando deberían ser tenidos por
expresiones parem iológicas o simples valencias de refrán. Por lo general, o
son pie de refranes exclam ativos o prevalece en ellos la función conativa: casi
siempre consisten ya en una interpelación ya en una exclam ación que, por lo
general, tiene la form a textual de un com entario que o rompe con el discurso
o lo com ienza pero que, con frecuencia, va en sentido opuesto al hablar
lapidario. Estrictam ente hablando, estas expresiones no son de naturaleza
227
E l hablar lapidario
argum entativa aunque, con frecuencia, desem peñan en el discurso la función
de un exemplum : no funcionan, pues, para la deducción sino para la inducción
argum entativa; en este último caso, entran dentro de nuestro paradigm a de
lapidariedad. Se pueden dividir en, al menos, dos grupos: expresiones
com parativas y expresiones figurativas. Las prim eras pueden constar de una
o de dos partes. En el prim er caso, consisten en una com paración del tipo:
“verbo (infinitivo)+com o + término de la com paración” . El prim er elemento
de la com paración puede ser o bien el interlocutor, que es el caso más
frecuente, o bien una tercera persona de la cual se habla. El segundo modelo
se ajusta al esquem a “verbo (infinitivo) + como + térm ino de la comparación
+ elem ento de com paración” . El elem ento de com paración puede ser intro­
ducido ya mediante un gerundio, ya mediante un participio ya, en fin, mediante
alguna expresión descriptiva sin verbo: la más frecuente es de tipo preposicional,
aunque puede ser tam bién adverbial u otra. Ello puede verse en los siguientes
casos: “estar como la tom atera, chillando pero vendiendo” , “quedarse como
novia de rancho: vestida y alborotada” , “m orir como los m arranos: a gusto
de todos” o bien “ llegar como el auxilio de Cosam aloapan: cuando todo ha
pasado” . Las expresiones figurativas, en cambio, están conform adas por
expresiones descriptivas que de un solo trazo convierten el prim er miembro
del texto o el texto entero en una especie de figura que funciona de manera
análoga a como lo hacen las figuras que conforman los emblemas: “andar con
la cola entre las patas”, “andar con medias tazas” , “andar de M artha la
piadosa” . Ejemplos:
A cabar como el trisagio, con toda igualdad.
A cabar como el rosario de Amozoc.
A certar errando, sucede de vez en cuando.
A ndar como gallina en corral ajeno.
A ndar o irse con la cola entre las patas.
A ndar com o perros y gatos.
A ndar con m edias tazas.
A ndar de M artha la piadosa.
A ndar en caballos de la hacienda.
Cagar y comer, despacio ha de ser.
Calentar para que otro coma.
C om enzar en achichincle y acabar en ahuizote.
Com er hasta reventar, beber hasta em borracharse, que lo dem ás es vicio.
Com erle a alguien el mandado.
228
L as
estructuras del refranero mexicano
Com er y roncar, el trabajo es empezar.
Correr el riesgo para sólo conseguir el tlaco para la m anteca.
Cortarlo para rico y deshilacliarse.
Creer que todo el m onte es orégano.
Creer traer al rey por las orejas.
Dar atole con el dedo.
Dar atrás para que anden p ’adelante.
Dar el alón por com erse la pechuga.
Descansar haciendo adobes.
Echarle m ocos al atole.
Edificar sobre arena no es labor buena.
Esperar el bien de Dios envuelto en una tortilla.
Estrenar es bonito aunque sea huaraches.
Fregar con jabón es bueno pero no con estropajo.
Estar como la tom atera, chillando pero vendiendo.
Hablar de la m ar y en ella no entrar.
Hacerle caso a pendejos es engrandecerlos.
Hacerle bien al ingrato es lo mismo que ofenderlo.
Hacerse jaula para que le metan el pájaro.
Hacerse de delito es de pendejos.
M atar dos pájaros de un tiro.
M orir como los marranos: a gusto de todos.
N avegar con bandera de pendejo.
Pedirle peras al olmo.
Quedarse como novia de rancho: vestida y alborotada.
Refranes de gerundio
Esta estructura, en la m ayor parte de los textos de que consta nuestro acervo,
es de tipo binario: la prim era parte de ellas, la de gerundio, hace las veces de
una protasis y el segundo m iembro, la de apódosis. Por lo general, alberga dos
esquemas estructurales: en el primero y más frecuente el gerundio es seguido
de un nombre o de un sintagma nom inal. En este primer esquema hay dos tipos
de m odificadores del gerundio en el prim er miembro del refrán: en unos
consiste, sim plem ente, en un m odificador nominal; y en otros se trata de un
m odificador preposicional. En el segundo esquema, en cambio, el gerundio,
229
E l hablar lapidario
sin m odificación ninguna, se une con el segundo m iem bro m ediante un nexo
ya causal ya copulativo: “andando, que el sol se m ete” . A veces, el primer
m iem bro tiene una estructura doble como “peleando y charreando en muía
muy pronto se capitula” . Esta estructura alberga refranes tanto gnomemáticos,
com o exclamativos. Ejemplos:
Acabándose el dinero se term ina la amistad.
A costándom e con luz aunque me apaguen la vela.
Besando una boca se olvida la otra.
Cayendo el m uerto y soltando el llanto.
Estando el guardián contento aunque los legos respinguen.
Estando bien con mi Dios, los santos salen sobrando.
Llegando y haciendo lumbre.
Peleando y charreando en m uía muy pronto se capitula.
Tratándose de puercos, todo es dinero, tratándose de dinero, todos son
puercos.
Refranes de indicativo
Para rem ediar lo impreciso de la categoría en que han sido ubicados los
refranes pertenecientes a esta estructura, hemos de decir que se trata de
refranes que em piezan por un verbo en presente de indicativo. Desde luego,
en esta categoría se encuentran algunos de los grupos ya estudiados com o los
refranes “hay...” y los “hay que...” . Hay varios sub-esquem as albergados en
esta estructura: “V + SN...”, “ V + OD ...”, “V + m odificador adverbial +
SN ...”, “V + m odificador preposicional...” , “es bueno + infinitivo...” . La
parte com plem entaria de esta última estructura está basada en una adversación
incoada por la expresión “pero no” que culm ina por un exceso con respecto
a lo indicado en la prim era parte: “es bueno ser algo feo, pero no tan
cacarizo” . Desde luego, como puede verse por estos pocos ejem plos que
siguen, se trata de una estructura cuyos textos generados son de tipo
gnom em ático. Ejemplos:
Buscan trabajo rogando a Dios no hallar.
Cae m ás pronto un hablador que un cojo.
Com en como puercos y m iran como perros.
Cuesta más el caldo que las albóndigas.
Es m ás fácil pedir perdón que pedir perm iso.
230
L as
estructuras del refranero mexicano
Es burro que no rebuzna, porque olvidó la tonada.
Es bueno raspar, pero no arrancar magueyes.
Es bonito rasguñar pero es feo clavar las uñas.
Es bueno rasguñar pero no clavar las uñas.
Es bueno hacerse tupé pero no pelarse tanto.
Es bueno entrar al potrero, pero no arrancar el pasto.
Es bueno el encaje pero no tan ancho.
Es bueno cortarse el pelo, pero no raparse tanto.
Es bueno com er pero no patear el pesebre.
Es buena la libertad, pero no cagar el gorro.
Es bueno acostarse en la zalea, pero no arrancar la lana.
Es bueno quitar la caspa pero no arrancar los pelos.
Están com o platos de fonda: boca abajo y bien fregados.
Vanse los am ores y quedan los dolores.
Refranes de subjuntivo
En nuestro acervo sólo los dos textos que siguen pertencen a esta estructura.
Se trata, com o se ve, de textos exclamativos. Ejemplos:
Quisiera am anecer pobre para ver lo que se siente.
Sea por Dios, nopal, no diste tunas.
R efranes
d e a d v e r b io
Estructura típicam ente parem iológica y, por ende, lapidaria. Se trata de
típicas estructuras prótasis-apódosis. Los textos resultantes son gnomemáticos.
En nuestro acervo incluimos dos tipos de refranes de adverbio: los refranes
que de alguna m anera descansan en una comparación entre los que sobresalen
los refranes “ m ás” y los muy tradicionales refranes “más vale” , por una
parte, y los refranes cuya protasis está estructurada en torno a algún adverbio.
Refranes "más vale... que”
Estructura parem iológica entre las más tradicionales y universales. La
estructura, como ya se ha m encionado arriba, es muy estable pero acepta
231
E l hablar lapidario
variantes como “más vale + N + mod. preposicional + que...” , “m ás vale +
SN + que ...”, “más vale + adv. + participio + que...” , “más vale + verbo
en inf. + OD + que...”, “más vale + adverbio + SV + que ...” , “m ás vale +
oración + que...” De hecho, todas estas estructuras no son sino un desarrollo
ulterior y explícito de una estructura com parativa básica del tipo: “más vale
A que B ” en donde A y B son dos realidades espirituales, dos situaciones tipo
o, sim plem ente, dos objetos de la realidad extralingüística asum idos m etafó­
ricam ente. La relación de contraposición que hay entre am bos m iem bros del
refrán, que suele ser gnom em ático, es expresada m ediante distintos tipos de
paralelism o con frecuencia muy sofisticados como el paralelism o quiástico.
Esta estructura es, además, típica del hablar lapidario. Ejem plos:
M ás vale agua de cielo que todo el riego.
M ás vale atole con risas que chocolate con lágrimas.
M ás vale bien comido que bien vestido.
M ás vale m alo conocido que bueno por conocer.
M ás vale poco pecar que mucho confesar.
M ás vale quedar hoy con ganas, que estar enferm o m añana.
M ás vale m uchos pocos que pocos muchos.
M ás vale un hecho que cien palabras.
M ás vale m aña que fuerza.
M ás vale guajito tengo que acocote tendré.
M ás vale bien quedada que mal casada.
M ás vale burro que arrear que no carga que cargar.
Refranes “vale más... que”
Es, desde luego, una variante sintáctica de la estructura anterior. Lo que se ha
dicho de ella, pues, vale tam bién para ésta. Con respecto a la anterior, “ más
vale...”, la presente estructura, “vale m ás...”, presenta, sin em bargo, algunas
otras diferencias. Por principio de cuentas, hay dos esquem as de refranes en
esta estructura. El prim ero con la estructura “ SN + vale m ás + que ...” ; la
estructura del segundo, en cambio, tiene varios esquem as: “vale más +
infinitivo + M V + que...”, “vale más + SN + que...”, “vale m ás + inf. + OD
+ que...” Desde luego, las características form ales y discursivas en esta
estructura coinciden totalm ente con las de la estructura anterior.
232
L as
estructuras del refranero mexicano
Ejemplos:
Un gram o de previsión vale más que una tonelada de curación.
Un peso vale más que cien consejos.
Una onza de alegría vale más que una onza de oro.
Vale más m orir aprendiendo que vivir ignorando.
Vale más llorarse sola que no en ajeno poder.
Vale más una m ancha en la honra que en el traje.
Vale más am ansar que quitar mañas.
Vale m ás ojo de herrero que compás de carpintero.
Vale m ás resbalar con los pies que con la lengua.
Vale más un grito a tiempo que hablar a cada momento.
Vale m ás llorarlas m uertas que no en ajeno poder.
Vale más un buen arcial que fuerza de oficial.
Vale m ás un grito a tiempo que un sermón mal deletreado.
Vale m ás la atención que el dinero.
Vale m ás el forro que la pelota.
Vale m ás arrear el burro y no llevar la carga.
Vale más el collar que el perro.
Vale más salvar a un crudo que redim ir a un cautivo.
Refranes “más + verbo... que ”
Esta estructura no es sino una m odalidad de las dos anteriores o, si se quiere,
al revés: esta estructura plantea el esquem a sintáctico al que se atienen todas
las form as de com paración explícita entre dos tipos de realidades diferentes.
Sus variedades, tipos, formas y funciones discursivas son, por tanto, las ya
mencionadas. Ejemplos:
Más calienta pierna de varón que diez kilos de carbón.
Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
M ás se perdió en el diluvio.
Más cuesta obrar mal que obrar bien.
Más ven cuatro ojos que dos.
Más hace una hormiga andando que un buey echado.
Más se siente lo que se cría que lo que se pare.
Más ablanda el dinero, que palabras de caballero.
Más abrigan buenas copas que buenas ropas.
233
E l hablar lapidario
Refranes “jala más + SN + que + S N ”
Se atienen, de hecho, a la estructura general “verbo + más + SN + que + SN” .
Es un caso particular de los anteriores y está dedicado exclusivam ente al tema
de la atracción fem enina. Estos refranes participan de las m ism as caracterís­
ticas form ales y discursivas de los grupos anteriores. Ejemplos:
Jala m ás un par de tetas que dos carretas.
Jalan m ás un par de tetas que cien carretas.
Jala más un par de chiches que una yunta de bueyes.
Jala más un pelo de m ujer que una yunta de bueyes.
Refranes “más + adjetivo + que... ”
Pertenecen a la categoría de las expresiones paradigm áticas en la m edida en
que, sintácticam ente, el sujeto de la expresión form a parte del discurso mayor.
En cierta m anera, pues, no está explícito en la expresión parem iológica que
se reduce, entonces, a una expresión sintácticam ente incom pleta: falta el
prim er elem ento de la com paración. Se trata de fórm ulas axiológicas, sin
em bargo, en las que la lista del lado derecho está elaborada por una serie de
objetos asum idos como “muy m alos” . El refrán en cuestión resulta entonces
un colm o. La estructura es simple: “más malo que” es una fórm ula sim ple­
m ente seguida por un sintagm a nom inal. Ejemplos:
M ás malo que la carne de pescuezo.
M ás m alo que la carne de puerco.
Más m alo que un susto en ayunas.
Más falso que un peso de cobre.
Más falso que un beso de judas.
M ás pelado que un cacahuate.
Otros refranes “más... ”
Estructura especialm ente gnom em ática que abarca varios esquem as inclu­
yendo uno de conjunción concesiva, “más que me tape el portillo m e he de
m eter al corral”, y una especie de m eta-refrán en que el refrán sirve de marco
a otro refrán y habla de él: “más seguro, m ás m arrao, dijo el indio” . En la
234
L as
estructuras del refranero mexicano
construcción “m ás...” el vocablo m odificado por “m ás” puede ser un
sustantivo, adjetivo, un verbo o un adverbio. A veces, como en “más m ejor
es mala pizca que buena cosecha en pie” , la expresión se convierte en prim era
parte de una com paración con “que” . La construcción “m ás...” va seguida
del verbo ya con su sujeto, ya en form a impersonal con “se”, ya en form a
personal. En el caso de una expresión impersonal, sin embargo, el térm ino de
la com paración puede ser un sintagm a preposicional. Ejemplos:
Más claro no canta un gallo.
Más se perdió en la guerra.
Más cornadas da el hambre.
Expresiones “como... ”
Ya explicam os tanto la estructura de estas expresiones como su función
discursiva al hablar de los refranes de infinitivo en donde nos encontramos con
estructuras análogas: estrictam ente hablando se trata de una variante suya. En
este caso, em pero, la estructura de la expresión es una especie de combinación
de los dos m odelos allí m encionados: “ como + térm ino de la com paración +
elemento de com paración” . Como en los refranes de infinitivo, tam bién aquí
el elem ento de com paración puede ser introducido ya m ediante un gerundio,
ya mediante un participio ya, en fin, mediante alguna expresión descriptiva sin
verbo: la más frecuente es de tipo preposicional, aunque puede ser tam bién
adverbial, adjetiva u otra, por ejem plo insertándolo directam ente en la
comparación: “com o pulga esperando perro” . Ejemplos:
Como pulga esperando perro.
Como burro de aguador, cargado de agua y muerto de sed.
Com o cuchillo de San Bartolo, puntiagudo y sin filo.
Com o jarrito de Tlaquepaque: feo y delicado.
Como cochino recién comprado, desconociendo el mecate.
Como dueño de mi atole lo m enearé con un palo.
Como los gallos de Puebla, grandotes y correlones.
Com o ni am or le tengo, ni cuidado le pongo.
Com o nido de tejones nom ás los uñazos se oyen.
Como pila de agua bendita, que todos le m eten la mano.
Com o quien besa a una m ujer dormida.
Com o quien ve (oye) llover y no se moja.
Como quien le quita un pelo a un buey.
235
E l hablar lapidario
Com o el acto de contrición, que ni peca ni da tentación.
Com o el burro del aguador, cargado de agua y m uerto de sed.
Com o el gallo de tía Cleta, pelón, pero cantador.
Com o el perro del herrero, que a los m artillazos duerm e y a los masquidos despierta.
Com o el violín de Contla: tem plado a todas horas
Com o la Salve Regina: llena de fatalidades.
Com o la Salve Regina, siem pre gim iendo y llorando.
Com o la vida es corta, hay que vivirla.
Com o la chaqueta de don Justo: arreglada y sin botones.
Com o la espada de Santa Catarina: relum bra pero no corta.
Com o perro de hortelano: ni come, ni deja comer.
Com o perro en barrio ajeno.
Com o perro m ojado: curtido y avergonzado.
Feliz como perro después de boda de rancho.
Feliz com o perro en poste nuevo.
Otros refranes de adverbio
De hecho, la estructura oracional inaugurada por un adverbio es muy
frecuente en el habla cotidiana. En realidad, es una form a de hipérbaton en el
que el orden “ S + V + P” es cambiado. Esta estructura alberga algunos
refranes exclam ativos como: “adelante con la cruz, que el diablo se lleva al
m uerto” , “adentro, ratones, que todo lo blanco es harina” y su variante
“adentro, ratones que todo lo blanco es queso”, “ya porque se m uere un
burro es año de m ortandad”, “ya viste relam paguear, ora te faltan los
truenos” , “ya estarás, linterna sorda, deja prender mi velita” . El adverbio
inicial puede m odificar a un verbo, a una oración, a un sintagm a nom inal, a un
adjetivo, a un pronom bre, a otro adverbio. Por lo general, se trata de
expresiones gnom em áticas en forma de sentencias. Por lo demás, los refranes
de este grupo son bimembres. El m iem bro adverbial, o prim er miembro,
puede hacer las veces ya de protasis, ya de simple circunstancia, ya de sujeto.
El segundo m iem bro del refrán puede ser conativo. Ejemplos:
Adonde va el violín va la bolsa.
Antes de que te ensillen, ensilla tú.
Bajo de la barba cana, vive la m ujer honrada.
236
L as
estructuras del refranero mexicano
Bien ju eg a el que no juega.
Bien sabe el diablo a quién se le aparece.
Cuando barato el diablo vende, él bien se entiende.
Cuando el tem poral es bueno hasta los vaqueros paren.
Cuando hay truenos va a llover.
Cuando el mal es de diarrea, no valen guayabas verdes.
Cuando el tiem po ayuda, hasta los troncos secos retoñan.
Cuando está abierto el cajón, el más honrado es ladrón.
Cuando el indio encanece, el español no aparece.
Cuando el arriero es m alo le echa la culpa al burro.
Cuando el am or es parejo están de más los elotes.
Cuando el gato no está en casa, los ratones se pasean.
Cuando m ás oscuro está ya va a amanecer.
Cuando la m uía es rejega, aunque la carguen de santos.
Cuando yo tenía dinero me 1lamaba don Tomás, ahora que no tengo nada
me llamo Tom ás nomás.
Cuando hace aire hasta la basura sube.
Después de la tem pestad viene la calma.
Donde hay am or hay dolor.
N om ás cuando relam paguea se acuerdan de Santa Bárbara.
N om ás al partir el pan se conoce al que es hambriento.
N unca dejes cam ino por vereda.
Solam ente las gallinas se acuestan a la oración.
Sólo la cuchara sabe lo que tiene adentro la olla.
Sólo el que no m onta no cae.
Sólo le queda lo que a los barriles viejos: los aros y el olor.
Sólo el que carga el costal sabe lo que lleva adentro.
Sólo las ollas saben los hervores de su caldo.
Tam bién en San Juan hace aire y uno que otro ventarrón.
Tanto peca el que m ata la vaca como el que le tiene la pata.
Tanto quiere el diablo a su hijo hasta que le saca un ojo.
Tanto dura un indio en un pueblo, hasta que lo hacen alcalde.
Tanto le pican al buey y hasta que embiste.
Tanto peca el que raspa el m aguey, como el que saca el agua m iel.
Tanto va el cántaro al agua hasta que se quiebra.
237
E l hablar lapidario
R
e f r a n e s d e p r o t a s is p r e p o s ic io n a l
Con los refranes “al que”, de hecho, estam os ante un grupo num eroso de
refranes, bien representados en el refranero m exicano, cuya estructura inicial
está constituida por una preposición o, m ejor dicho, por un sintagma
preposicional. Son estos: los refranes “a + art. + SN ...”, “a + SN ...” , “a +
pronom bre...” , “a + verbo...” , “con + SN...”, “de que...”, “de + SN...”,
“desde + SN ...”, “en + SN ...”, “entre...”, “hasta...”, “para...” , “por...”,
“ según...”, “ sin...”, “sobre...” . Se trata, pese a la variedad de subclases que
alberga, de una estructura muy parem iológica y, por ende, muy apta para la
frase lapidaria. Entre sus subclases, hay algunas form ulaciones muy tradicio­
nales com o la que hemos llamado “refranes receta” que, como su nombre lo
indica, adopta el esquem a del m al-rem edio: “para esto, esto” . Los refranes
receta em plean tanto la preposición "a” como la preposición “ para” .32 Otra
estructura tradicional dentro de la parem iología m exicana es la estructura “de
que” . La estructura receta, por lo demás, subyace, en cierta m edida, en otras
configuraciones sobre todo las que em piezan por “a” . Esta estructura, sin
em bargo, hace descansar en buena m edida la lapidariedad en el hipérbaton
que, de por sí, im plica la estructura. Sin embargo, hay que advertir, en primer
lugar, que no todas las estructuras de protasis preposicional son igualmente
lapidarias; y, en segundo, que la lapidariedad parece descansar m ás en el
segundo que en el prim er m iem bro del dístico. En efecto, el recurso más
frecuente en los refranes receta es el de un segundo m iem bro consistente en
un sintagm a adjetival + nom bre o viceversa: “pocas palabras”, “gordas
duras” , “cam po de plum as”, “oídos de cantinero” . Hay, em pero, apódosis
sin ninguna m arca de lapidariedad. Por ejem plo: “ le faltó la pólvora” es un
predicado vulgar.
Refranes "a + SN... ”
La m ayor parte de los refranes que em piezan por la preposición “a” se
atienen a la estructura “a + SN ...” que es una estructura de las más
tradicionalm ente parem iológicas y que agrupa varios esquem as célebres uno
de los cuales es una variante de los refranes receta, a que nos hem os referido
32.
238
Este tipo de estructura no es. desde luego, m orfosintáctico sino más bien formal. Sobre ella
regresaremos más adelante.
L as
estructuras del refranero mexicano
y sobre los que volverem os más adelante: esta vez se atienen a la fórm ula “a
esto, esto” ; de paradigm a podría servir el refrán “a cazador nuevo, perro
viejo” con una configuración estructural muy estable del tipo “a + N +
adjetivo, N + adjetivo” en la que, sin embargo, el orden del adjetivo y el
nombre puede intercam biarse ya según el endurecim iento de las respectivas
fórmulas, ya según el énfasis, ya, en fin, según el uso de la lengua: “gordas
duras” , “ buen tac o ” , “pan duro” , “ paso corto” , “grandes espuelas” ,
“espuelas propias” , “oídos sordos” . Por lo general, la secuencia “N + adj.”
aparece en el m ism o orden en el primero que en el segundo miembro del
refrán; sin em bargo, hay a veces configuraciones quiásticas del tipo “adj. +
N + N + adj.” como en el refrán “a buena hambre, gordas duras” . De
cualquier m anera, hay corespondencia, por oposición entre el prim ero y
segundo m iem bro del refrán. Cabe notar que la adjetivación en este tipo de
refranes no siempre es directa: con frecuencia se da a través de un m odificador
indirecto como en el refrán “a comida de olido, pago de sonido” . Una variante
importante de este tipo de refranes es la estructura de objeto indirecto del tipo
“a cada santo se le llega su función” . Ejemplos:
A buena ham bre, gordas duras.
A buen tragón, buen taco.
A buena ham bre, no hay pan duro.
A cam ino largo, paso corto.
A cena de vino, desayuno de agua.
A gran caballo, grandes espuelas.
A caballo ajeno, espuelas propias.
A palabras necias, oídos sordos.
A enem igo que huye, puente de plata.
A falta de pan, buenas son semitas.
A falta de pan, m igajas.
A acocote nuevo, tlachiquero viejo.
A libro m alo, encuadernación buena.
A santo chico, velitas.
A gato viejo, ratón tierno.
A chillidos de puerco, oídos de m atancero.
A boca de borracho, oídos de cantinero.
A barbas de indio, navaja de criollo.
A burro viejo, aparejo nuevo.
A río revuelto, ganancia de pescadores.
239
E l hablar lapidario
A
A
A
A
A
la m uía vieja, cabezadas nuevas.
Dios rogando y con el m azo dando.
la fea, el caudal la hermosea.
quien se come las vigas se le atoran los popotes.
quien Dios no le dio hijos el diablo le dio sobrinos.
Refranes “a + pronombre... ”
Se trata, en gran m edida, de una estructura de refranes conativos la mayor
parte de los cuales son exclam ativos aunque no falten los refranes consejo.
Junto a estructuras tradicionalm ente parem iológicas y gnom em áticas, como
“a quien” y, desde el estricto punto de vista gram atical, los viejos y
num erosos refranes “al que”, esta estructura alberga adem ás secuencias
com o “a lo que”, “a todo” , “a nadie” . Si tom am os como m odelo el refrán
consejo “al que de ti se fía no le hagas picardía”, diríam os que estas
secuencias de objeto indirecto son continuadas por la oración principal que
puede ser de tipo parenético, conm inativo, declarativo, descriptivo o
exclamativo. Ejemplos:
A nadie le am arga un dulce aunque tenga otro en la boca.
A quien se fía de ti, no lo engañes.
A quien tiene buenos dineros, le huelen bien hasta lo pedos.
A quien nace afortunado, le ponen huevos los gallos; y a quien nace p ’a
la ruina, ni las gallinas.
A mí, mis tim bres.
A mí no me espanta el m uerto ni aunque salga a m edia noche.
A mí no me cantan ranas; a cantar a la laguna.
Al que pide le has de dar pues tiene necesidad.
Al que se ha de condenar es por demás que le recen.
Al que se le necesita nada se le niega.
Al que se m uere en un barco lo reclam a ya el charco.
Al que tiene caballo, le dan caballo.
Refranes "a + verbo... ”
Casi siem pre se trata de secuencias “a + infinitivo” . Esta secuencia, sin
em bargo, hace una función u otra según sea la naturaleza del infinitivo: el
240
L as
estructuras del refranero mexicano
infinitivo, en efecto, puede hacer las veces, principalmente, de un sustantivo
o de un imperativo. De esta manera los refranes pueden ser conativos o
declarativos. En el primer caso, se trata casi siempre de refranes exclamativos;
en el segundo, en cambio, son refranes gnom em áticos que entran, por tanto,
dentro de nuestro m odelo de lapidariedad verbal. Ejemplos:
A com er y a misa rezada, a la primera llamada.
A darle que es mole de olla.
A m uele y m uele ni m etate queda.
A ver de cual cuero salen más correas.
A ver si de tarugada pasa y se ensarta.
A ver si lavando tupe o se acaba de arralar.
A ver a una boda y a divertirse a un fandango.
Refranes “a + adverbio... ”
Es una estructura muy escasa y discutiblemente paremiológica. La secuencia
“a + adverbio” alberga en nuestro acervo sólo tres textos de los cuales el
primero y el tercero son exclam ativos y el segundo interrogativo. De hecho,
no es esta, ciertam ente, una estructura lapidaria. Ejemplos:
A donde no se m eten, se asoman.
A dónde irá el buey que no are.
A poco las arañas mean.
Refranes “con + SN... ”
Es una estructura generalm ente declarativo-sentenciosa que permite, sin
embargo, enunciados tanto expresivos, como conativos y, desde luego,
referenciales. Se trata, por tanto, de una estructura versátil. Como todas las
secuencias de hipérbaton, esta es una estructura muy lapidaria: las secuencias
preposicionales, en efecto, perm iten el “ahorro” de palabras. Ello es posible
en las secuencias en que aparece la preposición “con” porque el resultado de
“con + SN” suele ser, por lo general, una figura al estilo de las referidas
figuras de los em blem as: “con afán”, “con esa carne” , “con tiento”, “con
pendejos” , “con altiveces”, son secuencias dotadas de un alto poder descrip­
tivo. Ejemplos:
241
E l hablar
lapidario
Con afán se gana el pan.
Con am or y aguardiente, nada se siente.
Con pendejos ni a misa porque se hincan en gargajos.
Con pequeña brasa se suele quem ar la casa.
Con los curas y los gatos, pocos tratos.
Con m ayordom o español, trabajo de sol a sol.
Con m uchas gotas de cera se forma un cirio pascual.
Con sólo coger el arco se conoce el que es buen meco.
Con esos culeros no voy a la guerra.
Con el dinero en la mano no se olvidan los encargos.
Con am or y aguardiente, nada se siente.
Con buena yunta y arado, no importa la tierra dura.
Con m ancos, cojos y tuertos, los panteones sean cubiertos.
Con criollo civilizado, anda siem pre con cuidado.
Con toro jugado, mucho cuidado.
Con toro que ya han toreado, vete con m ucho cuidado.
Con una piedra se matan m uchos pájaros.
Contigo la m ilpa es rancho y el atole cham purrao.
Contra las m uchas penas, las copas 1lenas; contra las penas pocas, llenas
las copas.
Refranes “de que...”
Equivalen a los refranes cuya protasis em pieza por el adverbio “cuando” . La
secuencia “de que”, en efecto, equivale en estos contextos a “cuando” . Se
trata, por tanto de una estructura bimembre: de protasis y apódosis. Por lo
general, hay una especie de contraposición entre el prim ero y el segundo
m iem bros del refrán: el segundo expresa una especie de colm o o situación
extrem a de lo cual puede servir como ejem plo el refrán “de que la perra es
brava hasta a los de casa m uerde” . La secuencia “de que” , por lo demás,
parece peculiar del habla m exicana.33 A la expresión “de que” sigue una
oración del tipo “ S + V + P” . De la relación entre protasis y apódosis, dos son
las situaciones más frecuentes: protasis y apódosis com parten sujeto como en
33.
No se encuentra documentada, por ejemplo, en las secuencias de que da cuenta la última versión del
Diccionario de la RAE, op. cit.
242
L as
estructuras del refranero mexicano
el refrán “de que el gallo se sacude en medio del árbol canta” ; la segunda
posibilidad es que protasis y apódosis tengan cada una un sujeto diferente:
“de que el año viene bueno, hasta los troncos secos retoñan” . Ejemplos:
De que el gallo se sacude en medio del árbol canta.
De que el m úsico es malo, le echa la culpa al instrumento.
De que el año viene bueno, hasta los troncos secos retoñan.
De que la desgracia llega, se trae a sus cuatitas.
De que la perra es brava hasta a los de casa muerde.
De que Dios dice “a fregar”, del cielo caen escobetas.
De que la m uía es juilona, aunque la dejen maneada.
De que el año viene bueno, como quiera que esté el surco.
De que el escribiente es malo, le echa la culpa a la pluma.
De que dan en que el perro tiene rabia, hasta que lo m atan a palos.
De que el arriero es malo le echa la culpa al burro.
De que los hay, los hay, el trabajo es dar con ellos.
De que la partera es mala, le echa la culpa al culo.
De que tocan a llover no hay más que abrir el paraguas.
De que la desgracia llega, se trae a sus cuátitas.
De que la m adre es de paso, la hija hasta el cincho azota.
De que la m uía dice : no paso, y la mujer: me caso; la muía no pasa y la
m ujer se casa.
De que se m uera mi padre, a que me muera yo, que se m uera mi padre
que es más viejo que yo.
Refranes “de + SN... ”
Sucede lo m ism o que con los refranes “con...” : se trata de una estructura muy
tradicional dentro de la textualidad parem iológica hispánica. Los textos de
esta secuencia son predom inantem ente gnom em áticos y se caracterizan por
un altísimo rango de lapidariedad que les da el carácter descriptivo-fígurativo
de las secuencias “de + SN...” . El “de” de esta estructura es muy versátil:
puede indicar el lugar, la materia, la naturaleza, la parte de un todo o la manera.
La apódosis es, por lo general, una oración cuyo verbo suele estar, aunque no
siempre lo está, en tercera persona del presente de indicativo. De esta ley se
exceptúan refranes com o “de puerta abierta, perro gusgo y m ujer descuidada,
243
E l hablar lapidario
líbrenos Dios” , “de esta me saque Dios, que en otra yo no me m eto”, “de
la m oda, lo que te acom oda”, “de Guanajuato, ni el polvo” y “de tal palo,
tal astilla”, en que la apódosis adopta formas ya im petrativas, ya conativas,
o está constituida, como la protasis, por expresiones gobernadas por un verbo
tácito: “de Guanajuato, (no tom es o no quiero) ni el polvo”, “de tal palo,
(sale) tal astilla” . Esta elisión del verbo da al refrán un muy alto halo de
sentencialidad y, porende, de lapidariedad: las palabras, en efecto, se reducen
al m ínim o y el sentido se alarga al máximo. Ejemplos:
De arriero a arriero, el dinero nunca pesa.
De lo perdido, lo que aparezca.
De la subida más alta lastiman más las caídas.
De lim pios y tragones están llenos los panteones.
De lo que veas cree muy poco; de lo que te cuenten, nada.
De los caballos, el que puntee; y de los puercos, el que colee.
De la norteña y la tapatía, la prim era tuya, la segunda mía.
De tal padre, tal hijo.
Del árbol caído, todos hacen leña.
Del plato a la boca se cae la sopa.
De Guanajuato, ni el polvo.
De golosos y tragones están llenos los panteones.
De la m oda, lo que te acomoda.
De puerta abierta, perro gusgo y m ujer descuidada, líbrenos Dios.
De la gallina más vieja resulta el caldo mejor.
De bajada hasta las piedras ruedan.
De español a gachupín hay un abismo sin fin.
De los curas y el sol entre más lejos mejor.
De los parientes y el sol entre más lejos mejor.
De Cristo a Cristo el más apolillado se raja.
De esos hom bres no se dan en todos los surcos.
De noche todos los gatos son pardos.
De tal palo, tal astilla.
Refranes ‘‘desde... ”
Estructura, com o todas las preposicionales, muy plástica y, por ende, muy
apta para el hablar lapidario. G eneralm ente “desde” va seguido de una
244
L as
estructuras del refranero mexicano
expresión de lugaraunque también es posible un indicador de tiempo: “desde
cuando...” . La secuencia, por tanto, es “desde + indicador de lugar o tiempo
+ oración + apódosis” . La apódosis consiste, por lo general, en una declara­
ción sentenciosa cuyo verbo va, generalmente, en tercera persona del presente
de indicativo. A veces, la apódosis hace alardes de lapidariedad: suprime el
verbo y con otra expresión gráfica construye una sentencia como “desde
lejos, lo parecen; de cerca, ni duda cabe” . No es una estructura, sin embargo,
muy frecuente en el refranero mexicano. Ejemplos:
Desde a leguas se conoce la vaca que ha de dar leche.
Desde lejos se conoce el pájaro que es calandria.
Desde que dejé de dar, he conseguido.
Desde lejos, lo parecen; de cerca, ni duda cabe.
Desde lejos se miran los toros.
Desde cuándo los patos le tiran a las escopetas.
Refranes “en + SN... ”
Es un caso típico de estructura invertida que antepone, portanto, la indicación
del lugar como una m arca fija e importante: “en arca abierta”, “en buen día”,
“en casa del jabonero”, “en casa de m ujer rica” . Es al mismo tiempo el lugar
de los hechos y la circunstancia que determina todo lo que viene después: lo
que viene después es, sim plem ente, una apódosis frecuentemente colmo. La
apódosis, por tanto, suele ser una oración del tipo de “el justo peca”, “hay
una verdad” o “ella m anda y ella grita” ; aunque no falten apódosis lapidarias
como “azadón de palo”, “ buenas obras”, “ ni charla, ni risa” . Una expre­
sión muy frecuente en el prim er miembro es la estructura “en el modo de”
que requiere como entrada, en el segundo, “se conoce” : se trata, ni más ni
menos, de una seña de identidad en el magno sistema semiótico conformado
por la sociedad. La form ulación es, en todo caso, lapidaria: la figura esbozada
en el prim er m iembro es com pletada por la sanción enunciada por el segundo.
Los refranes de este grupo son de tipo gnomemático, por lo general. Ejemplos:
En arca abierta, el justo peca.
En buen día, buenas obras.
En cada refrán hay una verdad.
En casa de m ujer rica, ella m anda y ella grita.
En casa del herrero, azadón de palo.
245
El hablar lapidario
En casa del jabonero, el que no cae resbala.
En cojera de perro y en lágrimas de m ujer no hay que creer.
En donde las dan las toman.
En el am or y en la guerra todo se vale.
En habiendo prisa, prim ero alm orzar y después a misa.
En m artes, ni te cases ni te embarques.
En misa, ni charla, ni risa.
En tiem po de rem olino, se levanta la basura.
En tiem po de tem pestad, cualquier agujero es puerto.
En tiem po de remolino, hasta la basura sube.
En plato que yo comí, aunque lo lamban los perros.
En m anos de los pendejos, la pólvora está mojada.
En habiendo venga nos hágase tu voluntad.
En haciéndose el milagro, no importa que lo haga el diablo.
En la cárcel y en la cama se conocen los amigos.
En gusto se rompen géneros y en petates buenos culos.
En el m odo de volar se conoce la que es grulla.
En el modo de soplar se encuentra el modo de enfriar.
En el modo de volar se conoce el que es palomo.
En el m odo de partir el pan se conoce el que es tragón.
En el modo de partir el pan, se conoce el que es ham briento.
En el modo de m ontar se conoce el que es jinete.
En las cocinas, entre más gallinas, más huevos.
En m ejores panteones me han dado las doce.
En el m odo de rezar se conoce el que es mendigo.
En el m odo de cortar el queso, se conoce al que es tendero.
En el m odo de escupir se conoce el que es baboso.
Refranes “entre + SN... ”
Refranes predom inantem ente gnom em áticos y de tipo bim em bre. El primer
m iem bro está constituido por el sintagm a preposicional presidido por “en­
tre” : es un prim er m iem bro breve. Su relación con el segundo m iem bro suele
ser de dos tipos: o bien, sim plem ente, com pleta la oración, “ no nos pisamos
las m angueras” o “ no se cobran los rem iendos” , incoada por la frase
preposicional, “entre bom beros” o “entre sastres”, o bien se trata de una
246
L as
estructuras del refranero mexicano
relación paralelística de tipo comparativo a que se presta la preposición
“entre” : “entre menos... m ás”, “entre más... m ás”, “entre... V + m e­
nos...” . Ejemplos:
Entre bom beros no nos pisamos las mangueras.
Entre la m ujer y el gato, ni a cual ir de más ingrato.
Entre m enos burros, más olotes.
Entre más viejo más pendejo.
Entre dos no pesa un tercio.
Entre casados y hermanos, ninguno m eta las manos.
Entre dos cocineras sale aguado el mole.
Entre todos lo mataron y el solito se murió.
Entre sastres no se cobran los remiendos.
Entre m uía y muía, nomás las patadas se oyen.
Entre m uchos m eneadores se quema la miel.
Entre santa y santo pared de cal y canto.
Entre varios, pesa menos el muerto.
Entre el diablo y la suegra, el diablo que venga.
Refranes “hasta... ”
Se trata de una estructura de refranes predom inantemente exclamativos.
Aunque tam bién los hay de tipo gnomemático: “hasta el mejor escribano echa
un borrón”, “ hasta el santo desconfía cuando la limosna es grande”, “hasta
pa’pedir lim osna hace falta capital” . La estructura más frecuente es: “hasta
+ S + P” . Tanto el sujeto como el predicado suelen constar de más de un
vocablo: es decir, son de tipo sintagmático. De esta estructura se distinguen
los refranes “hasta que” , a veces de índole exclamativa, “hasta que se le hizo
al salado”, a veces gnom em áticos, “ hasta que no muere el arriero no se sabe
de quien es la recua” . Ejemplos:
Hasta no verte, Jesús mío.
Hasta el chim uelo masca tuercas.
Hasta lo que no se come le hace daño.
Hasta las cam panas tiemblan cuando dan.
Hasta el más tullido es alambrista.
Hasta el m ejor escribano echa un borrón.
Hasta el santo desconfía cuando la limosna es grande.
247
E l hablar lapidario
Hasta que se le hizo al salado.
H asta como olán con picos y hasta como Tan pasado.
Hasta los gatos quieren zapatos y los ratones calzones.
Hasta los huaraches taconean.
H asta que no m uere el arriero no se sabe de quien es la recua.
H asta que San Jerónimo toque la trom peta.
H asta p a ’ pedir lim osna se necesita un m orral.
H asta que hubo un huarache viejo que me viniera a taconear.
Hasta p a ’ pedir lim osna hace falta principal.
Hasta la risa te pago, contim ás unos eructos.
Hasta que llovió en Sayula.
H asta que se le hizo al caldo.
Hasta p a ’pedir lim osna hace falta capital.
H asta una piedra sirve para darse un hocicazo.
Hasta que se le hizo al agua.
Refranes “para... ”
Este esquem a alberga al menos tres estructuras parem iológicas tradicionales:
en prim er lugar, los ya m encionados refranes receta que se atienen a la
estructura m al-rem edio análoga a la de los refranes “a esto, esto otro” ; en
segundo, refranes ya de com plem ento indirecto, ya de finalidad, ya
circunstanciales; y, finalmente, los refranes interrogativo-exclamativos. En el
prim er caso, se trata de una serie muy importante de refranes, generalm ente
gnom em áticos, que se atienen al esquem a “para esto + sentencia” . Esta
sentencia puede consistir en una oración de tipo S + V + P como “para el mal
de am ores no hay doctores” , “para agarrar borrachera, bueno es el vino
cualquiera”, “para confianza y secretos, no hay sujetos” ; o bien una
expresión sentenciosa generalm ente preposicional como “para dejar de
llover, por San M iguel” . Una tercera posibilidad estructural de este esquema
es la que hace consistir el refrán en una expresión exclam ativa del tipo “p’al
m edio día que me falta como quiera lo com pleto”. Finalm ente, esta estructura
alberga algunos refranes interrogativos presididos por la expresión “¿para
qué...?” . Ejemplos:
P a’ los toros del Jaral, los caballos de allí mesmo.
Para am ores que se alejen busca am ores que se acerquen.
248
L as
estructuras del refranero mexicano
Para caballo duro, bozal de seda.
Para el caballero, caballo; para el mulato, muía, y para el indio, burro.
Para el catarro, el jarro; y si no se quita, la botellita.
Para el desprecio el olvido.
Para la yerba, la contrayerba.
Para las m uchas leyes, m uchas muelles.
Para un buen burro, un indio; para un indio, un fraile.
Para un gavilán liviano un tuvisi madrugador.
Para uno que m adruga, otro que no se acueste.
Para una buena hambre, una buena tortilla.
Para todo mal, m ezcal, y para todo bien, tam bién.
Para tus cóleras, mis flemas.
Para un bien servido, un mal pagado.
Para un buen pedidor, un buen ofrecedor.
Para un corazón contrito un cristo crucificado.
Para uno que corre, otro que vuele.
P a ’ los toros del Jaral, los caballos de allí mesmo.
P a ’l olor de la com ida el sonido del dinero.
Para bailar el jarabe, quien lo sabe.
Para cada perro hay su tram ojo.
P a ’ qué quero más agruras; con mis acedías tengo.
P a ’ casa no hay burro flojo.
Para am ar a Dios no hay que dar gritos.
Para dejar el pellejo, lo mismo es hoy que mañana.
Para colear, arción corta: para el pueblo, arción m ediana, y para el
cam ino, larga.
Para confianza y secretos, no hay sujetos.
Para dejar de llover, por San M iguel.
Para el am or verdadero no existen dificultades.
Para el mal de am ores no hay doctores.
Para el vino y las m ujeres, trabajam os los choferes.
Para las criadas del cura no hay infierno.
Para lazar y no m enear, ni una ni más de dos has de amarrar.
Para lo que hay que ver, con un ojo basta.
Para mí la pulpa es pecho y el espinazo, cadera.
Para negociar, de tres cosas escapar; fraile, m ujer y militar.
Para que descanse tu cabalgadura búllele la silla y jálale la cola.
249
E l hablar lapidario
Para pendejo no se estudia.
Para que acaben las chinches hay que quem ar el petate.
Para qué las cortas verdes si m aduras caen sólitas.
Para qué quiero jacal si aquí tengo mi jorongo.
Para qué son las cam panas si se asustan del repique.
Para que la cuña apriete, ha de ser del m ism o palo.
Para no ser infeliz evita cualquier desliz.
Para tom ar pulque puro, beberlo en el tinacal.
Para saber com o se hace un libro, prim ero hay que saber hacerlo.
Para todo alcanza el tiem po sabiéndolo aprovechar.
Para todos sale el sol aunque am anezca tem prano.
Para una desgracia no se necesita nada.
Para qué son tantos brincos estando el suelo tan parejo.
Refranes "por . .. ”
Por lo general, se trata de refranes sintácticam ente com puestos de oración
subordinada con valor causal del tipo de "por las hojas se conoce el tam al que
es de m anteca” /'4Dos son las m odalidades form ales de este tipo de refranes:
unos son gnom em ático-exclam ativos. com o en el caso anterior, y otros son
sim ples exclam aciones como: "por Dios que la tierra tiem bla de lo pesado que
estoy” . M as no todos tienen la estructura de una oración com puesta: “por
m ucho que haga la vara no podrá llegar a m etro” , "por la vereda se saca al
rancho” , son oraciones sintácticam ente simples.
En realidad, la prim era parte de estos refranes, presidida por la preposi­
ción “ por" goza de la misma versatilidad sintáctica de que goza la misma
preposición que. según el Diccionario de la RAE tiene hasta 24 acepciones
sin contar la de las locuciones conjuntivas causales "por qué" y "porque"
com o en "¿por qué con tam al me pagas, teniendo biscochería?” o bien
"porque son m uchos los diablos y poca el agua bendita” . Ejem plos:
Por algo Dios no dio alas a los alacranes.
Por apretado que sea. no hay culo que no se pea.
Por favor te abrazan y quieres que te aprieten.
Por ver arder la casa del vecino le prenden fuego a la propia.
34.
35.
250
Juan Allana French $ J. M. BBecua. &p.. o i... p.. 9%,
2 redición. Madrid. Real Academia Española. 1<$92..
L as
estructuras del refranero mexicano
Por m ucho que haga la vara no podrá llegar a metro.
Por eso los hacen pandos porque los montan tiernitos.
Por eso las m ujeres no dicen misa.
Por cada cien m atrim onios ciento dos arrepentidos.
Por Dios que la tierra tiem bla de lo pesado que estoy.
Por eso tiene su cuera y otra que le están bordando.
Por más agua que caiga de la alta peña, no ha de ser blanca la que es
morena.
Por la vereda se saca al rancho.
Por las vísperas se sacan los días.
Por un borrego no se juzga la manada.
Por mi lado no hay portillo, toda la cerca está caída.
Por un centavo no se com pleta un peso.
Por uno que salga chueco no todos están torcidos.
Por las hojas se conoce el tamal que es de manteca.
Por qué con tam al me pagas, teniendo biscochería.
Porque son m uchos los diablos y poca el agua bendita.
Refranes “según... ”
Se trata de una estructura relativam ente escasa en el refranero m exicano. En
nuestro corpus sólo dos refranes se atienen a el la; los refranes que alberga son
de índole gnom em ática y prácticam ente se reducen a un solo esquema:
“según + SN + es + SN” . Se trata de condensaciones de fórm ulas muy
simétricas del tipo: “según (sea) SN, es SN” donde aparece, por lo demás,
la relación lógico-sem ántica entre ambos miembros. Ejemplos:
Según el sapo es la pedrada.
Según el perro es el garrotazo.
Refranes “sin..."
Los dos textos que nuestro acervo incluye de esta estructura son muy
diferentes entre sí: el prim ero es una cuarteta que circula sobre los zam oranos
y que, por haber entrado a form ar parte del habla popular adquiere, a veces,
algunas funciones parem iológicas. Estrictam ente hablando, em pero, no es
251
E l hablar lapidario
refrán. Queda, pues, sólo un refrán dentro de esta categoría y, como puede
verse, se trata de un refrán gnom em ático. Ejemplos:
Sin dinero, ricos; /sin nobleza, godos; /entre sí parientes,/y enemigos todos.
Sin contar a la mujer, lo más traidor es el vino.
Refranes “sobre... ”
Com o en el caso anterior, son escasos los textos que en el refranero mexicano
se atienen a esta estructura: propiam ente hablando, en nuestro acervo sólo hay
uno y es, sin duda, gnom em ático. Ejemplo: “sobre advertencia no hay
en g a ñ o ” .
R efranes
d e c o n j u n c ió n
El grupo m ás importante de los refranes que em piezan por una estructura
conjuntiva es, sin duda, el de los refranes “si...”, no tanto por su cantidad sino
por su papel paradigm ático, en cuanto estructura, para toda la parem iología
hispánica. Los refranes “si...” , en efecto, son los refranes condicionales por
excelencia y paradigm a, por lo ya dicho anteriorm ente, del hablar gnome­
m ático. Se trata, como se sabe, de pares oracionales en que una de las dos
oraciones del pequeño conj unto hace las veces de m odificador condicionante
de la otra que, sintácticam ente, hace el papel de oración principal.36Práctica­
m ente sólo los muy tradicionales refranes “ si...” , de índole obviamente
gnom em ática, y un buen grupo de refranes exclam ativos de estructura
conj une ional, son los únicos textos que podríamos ubicaren este grupo. Como
ya se ha dicho, la estructura de prótasis-apódosis es una de las m ás antiguas
dentro del tipo textual del refrán y la que m ejor m uestra el parentesco del
refrán con la ley. Sin embargo, la protasis parem iológica prefiere otras
estructuras. En su m ayor parte, los textos aquí incluidos son de tipo conativo
y no siem pre representan los textos más típicam ente lapidarios; prefieren la
protasis con indicativo, aunque no falten refranes con protasis en subjuntivo.
36.
Cfr. Emilio Alarcos Llorach. op. cit.. pp. 376 y ss. Alarcos expone el concepto tradicional de protasis y
apódosis y los posibles modos verbales empleados por la protasis.
252
L as
estructuras del refranero mexicano
Refranes “si...”
La estructura de estos refranes, como se ha dicho, consta de protasis y
apódosis: en la protasis se indica la condición, la apódosis indica lo condicio­
nado. La estructura de la apódosis m uestra una gran variedad de form as que,
como se verá más adelante, son las que determ inan la naturaleza formal del
refrán: puede ser de tipo sentencioso (“obtendrás un puerco”), de tipo
declarativo (“ la culpa es del repacejo”), de tipo parenético (“m asca el
freno”) o de tipo exclam ativo (“pobres de las feas”). La protasis acepta
varias posibilidades según el tiempo y persona verbales: “s i+ 2 apersona sing,
pres. ind. ” , “si + 3a pers. sing. pres, ind.”, “si + 3a pers. sing, pretérito
indefinido”, “ si + 3a pers. plural + pres. ind.” y, finalm ente, “si + Ia pers.
sing. pres. ind.” . De cualquier manera, dom ina en estos refranes la función
conativa que se apoya a veces en la protasis, a veces en la apódosis. Ejemplos:
Si alim entas un lechón obtendrás un puerco.
Si se te cierra una puerta, otra hallarás abierta.
Si tú eres el m ism o diablo, yo seré tu San M iguel.
Si quieres servir de veras da el consejo y el tostón.
Si se alivió, fue la virgen, si se murió, fue el doctor.
Si se atora en mi rebozo la culpa es del repacejo.
Si te ensillan, m asca el freno.
Si quieres cuidar tu raza, a la india con indio casa, no te parezca m ejor
casarla con español.
Si no te presto la yegua, mucho menos la potranca.
Si quieres saber quién es, vive con él un mes.
Si quieres fortuna y fam a, que no te halle el sol en la cama.
Si no hubiera m alos gustos, pobres de las feas.
Si no puedes m order, no enseñes los dientes.
Si quieres saber el valor de un peso, pídelo prestado.
Si una vela se te apaga, que otra te quede encendida.
Si me m uero, le perdono; si me alivio, ya veremos.
Si le aprieta al buey el yugo, aflójale las correas.
Si el trabajo no cansara, no habría putas en las esquinas.
Si lo que te honra no exhibes, lo que te deshonra oculta.
Si es indio, ya se m urió; si es español ya corrió.
Si como lo m enea lo bate, que sabroso chocolate.
Si con atolito el enferm o va sanando, atolito vám osle dando.
253
E l hablar lapidario
Si es de chaqueta, que pase, y si es de blusa, que espere.
Si Dios hiciera de pulque el mar, me volvería pato p a ’ nadar.
Si ves las estrellas brillar, sal m arinero a la mar.
Refranes “aunque... ”
Es una estructura típicam ente conativa. Los refranes aquí agrupados se
atienen a una construcción típicam ente concesiva que denota, por tanto, una
oposición general entre lo indicado por la protasis, cuyo énfasis es reforzado
por el subjuntivo, y lo asentado en la apódosis. Está por demás decirque tienen
una estructura binaria de la misma índole que los condicionales. A decir de
Juan A lcina Franch y José M anuel Blecua,
La agrupación aunque se produce al frente de una proposición periférica que
puede tomar dos valores: concesivo, siempre que haya una relación de causa a
efecto entre la proposición marcada por aunque y la oración del verbo dominante...”
Aunque esta estructura podría tener tam bién un valor adversativo, en los
refranes del corpus siem pre hay una relación lógica entre la protasis y la
apódosis. Ejemplos:
Aunque te digan que sí, espérate a que lo veas.
Aunque la jau la sea de oro, no deja de ser prisión.
Aunque la m ona se vista de seda, mona se queda.
A unque te chille el cochino, no le sueltes el m ecate.
Aunque le falte el resuello no te asustes porque es chata.
A unque lo que dicen no es, conque lo aseguren basta.
A unque todos somos del mismo barro, no es lo m ism o bacín que jarro.
A unque veas pleito ganado, vete con cuidado.
Refranes "que... ”
Excepto expresiones claram ente exclam ativas o interrogativas como “qué tal
estará el infierno que hasta los diablos se salen” o “qué te andas valiendo de
ángeles habiendo tan lindo Dios” , los refranes que se incluyen en esta
37.
254
O p . c it..
p. 1000.
L as
estructuras del refranero mexicano
estructura constan, por lo general, de dos partes la prim era concesivoexclam ativa y la segunda ya causal, ya concesiva, ya condicional, ya
declarativa. El sintagm a “que + subj.” , es no sólo típicam ente exclam ativo
sino que lleva implícito un sentido concesivo poco estudiado. La primera parte
consta, en efecto, de “que anunciativo + SV con verbo en subjuntivo +
sujeto...” ,38que supone, lógicay sintácticamente, una oración principal regida
por un verbo de m ente como desear, querer, conceder, aceptar, etc., que,
desde luego, está elidido. En el habla cotidiana a que se atiene el refranero este
tipo de frases abundan en form a autónoma. Ejemplos:
Que ayunen los santos que no tienen tripas.
Que vaya la cura en regla y aunque se m uera el enfermo.
Que beban agua los bueyes, que tienen el cuero duro.
Que corran a la pilm am a, que el niño ya se divierte.
Que dé leche la vaca y aunque patee.
Que com an, pero que no se amontonen.
Que me aguante la m uía y aunque respingue.
Que digan m isa si hay quien se las oiga.
Que trabajen los casados que tienen obligación.
Que les cuadre o no les cuadre prestar libros ni a tu padre.
Que vayan por lo que queda los que gustan de las sobras.
Que no te den gato por liebre.
Que estudie el que no sepa.
Qué le cuidan a la caña si ya se perdió el elote.
Refranes “o... o ”
La estructura “o... o” presenta, relativam ente, pocas variedades dentro de
nuestro acervo; la prim era m odalidad se atiene a la siguiente estructura: “o +
SV en segunda pers., indic. + o + SV en segunda pers., indic.” ; la segunda,
en cam bio, consiste en expresiones paralelas sin verbo del tipo de “o todos
parejos o todos chipotudos”, “o todos hijos o todos entenados” . De hecho,
según se desprende de la naturaleza m ism a de la estructura, se trata de una
construcción fundam entalm ente paralelística. Ejemplos:
O te purificas luego, o ves para qué naciste.
38.
Juan AlcinaFranch/José Manuel Blecua, cp. c/7.,p.982.
255
E l hablar lapidario
O bailas o te suspendo la tonada.
O bien callado o bien vengado.
O bien callada o bien vengada
O cabrestean o se ahorcan.
O la fruta bien vendida o podrida en el huacal.
O la bebes o la derramas.
O todos de blanco o todos de negro.
O todos vestidos o todos desnudos.
O todos coludos o todos rabones.
O jalan parejo, o no hay testam ento
Refranes “y... ”
Com o m uchas de las estructuras que sustentan los refranes, la presente es
derivada de un uso enfático de la conjunción “y” . Según el Diccionario de
la RAE: 39“em pléase a principio de período o cláusula sin enlace con vocablo
o frase anterior, para dar énfasis o fuerza de expresión a lo que se dice..”.
Ejemplos:
Y qué ha de dar San Sebastián si ni a calzones llega.
Y por esa m uía lloras, ni yo que perdí el hatajo.
Y cóm o de noche no, habiendo tan linda luna.
Y qué le espulgan al juil si tiene el cuero tan liso.
Y dale que ha de parir mirando la noche que hace.
Y qué culpa tiene dios que sus hijos sean m alcriados.
Y m ientras me condeno, qué como y qué ceno.
Y a don Quele, qué le importa (qué le duele).
R
e f r a n e s in t e r je c t iv o s
Las expresiones parem iológicas aquí agrupadas forman parte de los refranes
exclam ativos de los que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones y sobre los
que volverem os más adelante. Estrictam ente hablando, no pueden ser consi­
derados com o m odelo de lapidariedad. Se trata de textos presididos y
estructurados por expresiones interjectivas que, com o dicen, Juan Alcina
39.
256
Op. cit.. p. 2113.
L as
estructuras del refranero mexicano
Franch y José M anuel Blecua,40son “agrupaciones fonem áticas inhabituales
en la lengua, onom atopeyas o palabras de di versas clases significativas por sí
m ism asque m ediante la entonación se fijan y habilitan como interjecciones.”
Como todos los textos que discursivamente desempeñan la función de ornato,
estos textos parem iológicos expanden la frase en vez de comprimirla: ello
equivale a decir que van en sentido diam etralm ente opuesto al de la lapida­
riedad. Ejemplos:
¡Ah qué suerte tan chaparra hasta cuando crecerá!
¡Ah qué retebién con lápiz, hasta parece con tinta!
¡Ah qué los de Jalpa, con razón se ahogaron!
¡Ah qué bonito bagre p a ’ tan cochino charco!
¡Ah qué m oler de criatura, parece persona grande!
¡Ah qué gente tiene mi amo, y más que le está llegando!
¡Ah qué rechinar de puertas, parece carpintería!
¡Ah qué mi Dios tan charro, ni las espuelas se quita!
¡Ah qué chinchero Pachita, sácate el petate al sol!
¡Ahí nomás tuna Cardona, ya llegó tucuitlacoche!
¡Ahi verás si m ueres de hambre o comes lo que te dan!
¡Ahora sí que las de abajo cagaron a las de arriba!
¡Ahora es cuando chile verde (yerbabuena) le has de dar sabor al caldo!
¡Ahora sí, violín de rancho, ya te agarró un profesor!
¡Ahora lo verás, huarache, ya apareció tu correa!
¡Ahora que entierran de oquis, vámonos muriendo todos!
¡Ahorita son los repiques.y después son las llamadas!
¡Animas que nazca el niño pa’ que me diga papá!
¡Animas que salga el sol pa’ saber cómo amanece!
¡Ay, palom as, qué alto vuelan, pero con maicito bajan!
¡Ay, cocol ya no te acuerdas de cuando eras chimisclán!
¡Ay chingado, como dijo el educado!
¡Ay, farito, ni que fueras lukistray!
¡Ay, m am á, qué pan tan duro, y yo que ni dientes tengo!
¡Ay, chirrión qué tren tan largo, nomás el cabús le veo!
¡Ay, Chihuahua, cuánto apache, cuánto indio sin huarache!
¡Ay am or cómo me has ponido, seco, flaco y descolorido!
¡Ay, chaparros cómo abundan, parece que los escupen!
40.
Op. c it., p. 494.
257
El H A B L A R
L A P ID A R IO
¡Ay qué suerte tan chaparra! ¿Hasta cuando crecerá?
¡Ay qué buena está mi ahijada, pa' qué la habré bautizado!
¡Ay, qué rebonita piedra para darme un tropezón!
¡Ay, quien fuera sol, chatita, nomás pa’ponerla prieta!
¡Ay, m uerte, no te me acerques que estoy tem blando de miedo!
¡Ay, m am á, los toros, unos pintos y otros moros!
¡Ay, poderoso jorongo, cómo me rozan tus lanas!
¡Ay reata no te revientes que es el último jalón!
¡Oh, Dios, quítame lo viejo, que me estoy enflaqueciendo!
¡Upa y upa, dicen los de Cuernavaca, que el anim al que es del agua
nom ás la pechuga saca!
R
e f r a n e s in t e r r o g a t iv o s
Están estructurados en torno a una pregunta. El “qué” de estas expresiones
aunque por lo general es un pronombre interrogativo, a veces se le antepone
o aún substituye por un pronom bre exclam ativo. Ejemplos:
¿A quién le dan pan que llore?
Qué dicen calandrias cantan o les apachurro el nido.
Qué ha de dar la encina, sino bellotas.
Qué de veras, M iramón Como te lo digo, Concha.
Qué sabe el burro de freno ni el caballo de aparejo.
Qué mis enchiladas no tienen queso.
Qué, porque le canta un pobre no le gusta la tonada.
Qué dice Dios de su vida lo mismo que de bajada.
Qué harem os en este cazo sin cuchara y sin cedazo.
Qué m ás quisiera el gato que lamer el plato.
Qué mis pesos no tienen águila.
Qué me duras, calentura, ya llegó tu mejoral.
Qué entendéis por los infiernos: suegros, cufiados y yernos.
258
V II
LA FORM A DE LOS REFRANES
La
f o r m a y l o f o r m a l e n l a i n v e s t i g a c i ó n l i t e r a r ia
Ya hemos discutido el concepto de “form a” que aquí asumimos y sus
diferencias tanto con el concepto de “estructura” como con el de “fórm ula” ;
en esta disertación, para decirlo descriptivam ente, nos basamos en el hecho
fundamental de que un refrán, al que concebimos como un “género” textual,
tan presto puede adoptar la “form a” de un consejo, como la de un veredicto
de tipo jurídico, una norma o regla, una receta, una simple declaración
constatativa, una tasación, una exclam ación, una pregunta o, en fin, un
mandato y aun una exhortación y, por tanto, estar dotado de las estructuras
correspondientes.
Como m encionam os arriba, nuestro principal punto de inspiración para
este concepto de “ form a” proviene de la escuela llamada, dentro de la
investigación bíblica, la Formgeschichteschule. El concepto de forma em a­
nado de esta escuela parte del supuesto de que cada una de la situaciones que
conforman la vida cotidiana de un pueblo va agrupando en torno a sí un tipo
de textualidad que, según cada caso, sirve de codificación de las principales
actitudes que la com unidad en cuestión adopta. Así como hay unas circuns­
tancias específicas en las cuales, y solamente en las cuales, se puede decir con
propiedad “ ¡buenos días!” o “ ¡buenas noches!” así las hay también para dar
lugar a otras formas. Sucede loque conel léxico: las palabras son codificacio­
nes colectivas de la experiencia que sirven para traducir las experiencias
particulares y poder hablar de ellas. Palabras, fórmulas, formas y otras
configuraciones textuales mayores son productos del mismo fenómeno que
sirven de mediación en la comunicación de un pueblo en la medida que a través
de ellas se puede traducir la propia experiencia: se trata, obviam ente, de
automatizaciones. El hablar, eri efecto, siempre procede por automatizaciones
de esta índole que, según su configuración, son más o menos complejas. En
autom atizaciones de esa índole consisten, en parte, las tradiciones textuales.
259
E l hablar lapidario
En las formas textuales, por tanto, como en los demás tipos de configuraciones
sim ilares, hay un natural vínculo entre forma y función, entre la forma textual
y la función que desem peña socialmente. Cuando las circunstancias se hacen
com plejas, las form as tam bién se hacen complejas.
El interés por las form as en la literatura ya se había m anifestado en
Alem ania desde el siglo pasado aunque en un sentido diferente al que aquí nos
interesa.1Sin em bargo, para decirlo llanamente, el térm ino ‘"forma” entró a
la investigación literaria referido exclusivam ente a las form as orales. La
investigación que sobre las formas bíblicas se hizo de fines del siglo pasado
a la prim era mitad del presente fue expuesta, por ejem plo, en la célebre
Introducción al Antiguo Testamento deO tto E issfeldt12quiendistingueen la
fase preliteraria del Antiguo Testamento las siguientes formas: form as en
prosa, dichos y cantos, cada una de las cuales con una abundante variedad de
subgéneros. Sin embargo, se puede decir que el interés por las form as en
terrenos de la investigación literaria es una intuición que cunde entre las dos
guerras. Tres son los frentes que, al menos nom inalm ente, podrían disputarse
la paternidad: la m encionada Formgeschichteschule, la propuesta de André
Jolles y los trabajos de Vladim ir Propp sobre m orfología del cuento.
La Formgeschichteschule es, como decía, una corriente m etodológica
dentro de la investigación bíblica en el seno, sobre todo, del protestantism o
alem án. Se trata de un tipo de investigación que, independientem ente de sus
antecedentes en la investigación veterotestam entaria del siglo pasado, sobre
todo con Herm ann G unkel,3tiene un origen datable en 1908 cuando J. Weiss
publica su obra Die Aufgaben der neutestamentlichen in der Gegenwart4en
que planteaba así los problem as de la ciencia neotestam entaria:
no sólo la forma literaria de los evangelios es en su conjunto hasta ahora un
problema no resuelto; queda por resolver principalmente y sobre todo cada una
1.
2.
Los antecedentes de la historia de las formas en la literatura como verdadera historia de la literatura,
puede verse en la multicitada obra de Klaus Koch, W a s is t F o r m g e s c h ic h te ? N e n e W e g e d e r
B ib e le x e g e s e , segunda edición, Neuckirchen/Vluyn, 1967, p. 3 nota 1.
Cito por la traducción inglesa realizada por Peter R. Ackrod y publicada en Oxford por Basil
Blackwell en 1966 bajo el título de The O l d T e s ta m e n t. A n I n tr o d u c tio n in c lu d in g th e A p o c r ip h a
a n d P s e u d o e p ig r a p h a , a n d a ls o th e w o r k s o f s im ila r ty p e f r o m Q u m r a m . T h e H is to r y o f the
F o r m a tio n o f th e O l d T e s ta m e n t.
3.
4.
260
Gunkel se había ocupado de las formas al estudiar los problemas fundamentales subyacentes a la
historia de la literatura israel ita. Una obra ejemplar, en ese sentido, es su E in le itu n g in d ie P s a lm e n
(segunda edición, Gótingen, Vandcnhoeck und Ruprecht, 1966) de la que existe una excelente
traducción al español por Juan Miguel Díaz Rodelas (Valencia, Institución San Jerónimo, 1983).
Gótingen, 1908.
L a forma de los refranes
de las narraciones en particular y los grupos concretos de materiales. Se está
pidiendo con urgencia la comparación de esos materiales, clasificándolos por
tema y estructura formal, no sólo acudiendo a m odelos anteriores del Antiguo
Testamento, sino a todo aquello que esté al alcance y pueda presentar formas
parecidas[...] En una palabra, hay que abordar aquí una crítica de estilo, que
naturalmente tiene que ir de la mano con la crítica y la labor comparativa de la
historia de las religiones.5
Como se ve, se trataba entoncesde investigaren los estadios preliterarios
de la Biblia la condición textual del material: se trataba, en concreto, de dar
con las form as estereotipadas que de la vida cotidiana hubieran pasado a la
literatura, de describirlas, de especificar tanto su intención literaria como su
ambiente vital (Sitz im Leben); es decir, el contexto situacional y circunstan­
cias de la vida real que le dieron origen a la forma y en los cuales desem peñaba
su función. Cuando la Formgeschichteschule habla de formas estereotipadas
se refiere a m anifestaciones textuales tanto orales como escritas que se han
convertido en form as fijas: como “buenos días”, “buenas noches”, “el que
a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija”, etc. A este tipo de formas
fijas las llama “form as estereotipadas” y parte del supuesto de que el habla
cotidiana está llena de ellas: que para hablar, no son las palabras las únicas
configuraciones endurecidas y fijas sino que hay una serie de expresiones que
están ligadas a determ inados contextos que hacen que el hablante ante esos
contextos no sólo disponga de un acervo de palabras sino de un acervo de
formas estereotipadas. Cuando la Formgeschichteschule habla de “form as”
se refiere, en concreto, a cosas como un saludo, una receta culinaria, una carta,
una esquela funeraria, un epitafio, una canción, una adivinanza o un refrán; y
tiene la convicción de que una forma de habla depende de la situación de
manera que las situaciones nuevas dan lugar a formas nuevas.
Interesada com o estaba la Formgeschichteschule en los estados
preliterarios de la Biblia, aunque a veces da la impresión de identificar esas
formas estereotipadas con lo que se ha solido 1lamar los géneros literarios,6 sin
5.
6.
J. Weiss, op. c it., p. 35, citado en Heinrich Zimmermann, N e u te s ta m e n tlic h e n M e th o d e n le h e r e .
D a r s te llu n g d e r h is to r is c h - k r itis c e n M e th o d e , segunda edición, Verlag Katholisches Bibelvverk
Stuttgart, 1968, p. 130. Citamos por latraducción al español hechaporGumersindo Bravo L o s m é to d o s
h is tó r ic o - c r ític o s e n e l N u e v o T e s ta m e n to , Madrid, BAC, 1969, p. 133.
Por ejemplo, para el D ic c io n a r io te r m in o ló g ic o d e la c ie n c ia b íb lic a de G. Flor Serrano y Luis Alonso
Schókel (Madrid, Ediciones Cristiandad, 1979, p. 43) es lo mismo la F o r m g e s c h ic h te que el análisis
histórico de géneros. También lo hace Gerhard Lohfink en su 1\bxo J e tz v e r s te h e ic h d ie B ib e l (Stuttgart,
Verlag Katholisches Bibelvverk, 1973).
261
E l hablar lapidario
em bargo cuando la Formgeschichteschule se ocupa de la “ intención
literaria” de la form a describe dicha intención literaria en térm inos de
“ in fo rm a r” , “ n a rra r” , “ in stru ir” , “ p re d ic a r” , “ a c u sa r” , “ e x h o rta r” ,
“m andar” o “confesar” . Para esta disertación basam os, de hecho, nuestro
concepto de “form a” en lo que aquí se describe como la intención literaria del
género refrán. Por tanto, como se verá, nuestra propuesta de clasificación
form al de los refranes puede decirse que apenas “se inspira” en la
Formgeschichteschule.
La investigación tradicional de la Formgeschichteschule encuentra
como “form as” de los evangelios dos tradiciones. En una tradición que llama
“doctrinal” encuentra, en efecto, dichos proféticos, dichos sapienciales,
dichos legislativos, meshalim, los dichos “yo” y los dichos vocacionales.7
Tam bién hay form as evangélicas que se adscriben a otra tradición que llama
“histórica” .8 La Formgeschichte de las epístolas neotestam entarias, en
cam bio, encuentra form as como los himnos, confesiones de fe, textos
eucarísticos, catálogos de virtudes y de vicios, catálogos de deberes, etc. En
la Formgeschichteschule, como ya dijimos más arriba, distingue muy bien
entre “form a” y “fórm ula” : las fórm ulas son más breves, concisas y mejor
term inadas que las formas. Encuentra en la literatura neotestam entaria tres
tipos de fórm ulas: las hom ologías, las fórm ulas de fe y las doxologías.910
En 1930, en un ámbito más general, André Jolles publica su célebre e
im portante obra Einfache Formen 10 en que se ocupa, com o se sabe, de
distintas form as de lenguaje como la leyenda, la saga, el mito, el enigm a, el
refrán, el cuento, el memorial y el chiste. Se trataba, como en el caso de Weiss,
de estudiar las características de cada una de estas formas. Según Renato
Prada O ropeza,"
7.
8.
9.
10.
11.
262
C fr. H. Zimmermann, op. c i t ., pp. 144 y ss.
H. Zimmemann, op. c it., pp. 152 y ss.
Heinrich Zimmermann, op. c it., pp. 169 y ss.
Tübingen, 1930. L asegundaediciónde 1956 aparece bajo este título desglosado: E in fa c h e F orm en .
L e g e n d e , S a g e , M ith e , R á ts e l, S p r u c h , K a s u s , M e m o r a b ile , M a r c h e n , W itz. De esta obra, Ed. du
Seuil publicó unatraducción al francés bajo el título de F o r m e s s im p le s (Paris, 1972). André Jolles,
un hol andés natural izado alemán, había empezado a trabajar en Ias formas en 1923, un par de años
después deque Karl Ludwig Schmidt publicara su decisiva obra sobre la investigación de las formas
D e r R a h m e n d e r G e s c h ic h te J e s u (Berlín, 1919) y de que Martín D ibelius publicara su influyente
libro D ie F o r m g e s c h ic h te d e s E v a n g e liu m s (Tübingen, 1919).
El lenguaje narrativo. P r o le g ó m e n o s p a r a u n a s e m i ó tic a n a r r a t iv a , Zacatecas, Departamento
Editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 1991, pp. 149 y s.
L a forma de los refranes
a este método Jolles opone una investigación morfológica, inspirado también,
com o en el caso de Propp, en algunas intuiciones de Goethe; dicha investigación
tendrá com o objeto propio la forma {Gestalt). Se llegaría a ella eliminando todo
lo que sea condicionado por el tiempo y pertenezca a la movilidad individual; de
este modo se podría descubrir una forma homogénea que se encontraría actuali­
zada en diversas manifestaciones poéticas. Esta forma comportaría un principio
de articulación y orden internos, es decir, un sistema. Por ello, el método nuevo
deberá fijar bien su objeto que no es otro que el de la determinación y la
interpretación de las formas.
Una intuición de Jolles utilizable en nuestro concepto de “form a” es la
idea de que una form a textual responde a una disposición mental que, por lo
demás, es la que organiza o configura los elementos de la forma. En palabras
de Jolles:
los elem entos que manifiestan una disposición mental determinada y la forma que
les corresponde no tienen validez sino al interior de esta forma. El universo de
una forma simple no es válido y coherente sino al interior del mismo. En cuanto
se retira un elemento para trasportarlo a otro universo, este elemento cesa de
pertenecer a su esfera de origen y pierde su validez.12
Sin em bargo, se puede decir que el interés por las formas textuales fue
una intuición que se generalizó a principios del siglo XX en diferentes frentes
quizás por reacción a los métodos de análisis literario que habían estado en
vigencia el siglo anterior y que lo único que habían hecho había sido circundar
la obra literaria sin lograr acercarse realmente a ella. Muy significativo resulta,
entonces, el m ovim iento que con el nombre de “formalismo ruso” nace y
crece el prim er cuarto de siglo y se desarrolla a través de su polém ica con el
marxismo. Ya el nom bre de “form alism o” con que se conoce al m ovimiento
es significativo para el asunto que nos ocupa. Como bien se sabe, se suele
entender por form alism o ruso a una rica tradición de estudios elaborados
sobre textos, especialm ente los literarios; el formalismo floreció en Rusia a
principios de siglo en torno tanto al llamado Círculo Lingüístico de M oscú
como al grupo de Leningrado. El primero contaba entre sus miembros más
importantes a Roman Jakobson, a P. Bogatirev y a G. O. Vinocur; el segundo
que se conoció desde 1916 con el nombre Opojaz: siglas de Obscestvo
izucenijapoeticeskogo jasyka que significa “ Sociedad para el estudio de la
12.
Jolles, Formes simples, op. cit., p. 55 citado por Renato PradaOropeza, op. cit., p. 151.
263
El h a b la r
la pid a r io
lengua poética”, tenía entre sus filas a personajes de la crítica literaria de la
talla de Viktor Shklovskij y Boris Eikhenbaum, amén de jóvenes lingüistas
profesionales.
Poco importan, en realidad, las discusiones de si tal o cual trabajo se
encuentra o no a los orígenes del m ovimiento. Un recuento de las peripecias
se puede encontrar en el ya clásico libro de Víctor Erlich que describe así los
orígenes del formalismo:
Los com ienzos del formalismo ruso lo fueron todo menos espectaculares. Los dos
centros del movimiento — el Opojaz peterburgués y el Círculo Lingüístico de
M oscú— al principio no eran más que pequeños grupos de discusión, en los que
losjóvenes filólogos intercambiaban sus ideas acerca de los problemas fundamen­
tales de la teoría literaria en una atmósfera libre de restricciones impuestas por
los cursos académicos oficiales.13
Las publicaciones de algunos de sus miembros y la veintena de artículos
leídos entre 1918 y 1919 muestran bien los diversos intereses por los que
transitan los cultivadores del método formal: "Los epítetos poéticos” y “El
ritmo del verso de Osip Brik” de Osip Brik; “ El pentám etro yám bico de
Pushkin” presentado por Tom ashevskij; “ El problem a de los préstamos e
influencias literarias” de S. Bobrov; “ La lengua poética de X lenikov” de
Roman Jakobson. Por estos pocos títulos se puede apreciar ya lo que estos
investigadores entendían tanto por el sustantivo “form a” como, sobre todo,
por el adjetivo “form al” .
El grupo de San Petersburgo, en cambio, estaba interesado directamente
en resolver los problem as de la literatura con la ayuda de la lingüística
m oderna. Erlich llama al período que va de 1 9 1 6 a 1920 “ los años de
enfrentam iento y polém ica” . Es, sin embargo, el período de form ulación de
los postulados form alistas. Luego vendrá el enfrentam iento del formalismo
con el m arxism o y las crisis form alistas que ello provocó: 1921-1925; en este
lapso, sin embargo, las teorías formal istas sufrirían una criba obligada por los
planteam ientos marxistas. El resultado es positivo para el form alismo: madu­
ra. Entre 1926 y 1930, sin embargo, tiene lugar lo que Erlich llama “crisis y
desbandada” .
13.
264
El formalismo ruso , Barcelona, Scix Barral, 1974, p. 89. Véase, además, nuestro libro En pos del
signo , Zamora, 1:1 Colegio de Michoacán, 1995, pp. I 5 1 y ss.
L a forma de los r efr a n e s
Pero fue B. M. Eikhenbaum (18 8 6 -1959) quien, en 1926, en su célebre
artículo “ La teoría del ‘método fo rm ar’,1415se pronunció más claram ente por
un método científico de investigación literaria asumiendo un método hipotético-deductivo muy cercano al de Karl Popper en La lógica de la investiga­
ción científica. Para Eikhenbaum , en efecto,
la teoría es solamente una hipótesis de trabajo en nuestras investigaciones. Con
su ayuda tratamos de señalar y comprender los hechos y descubrir su carácter
sistemático, gracias al cual llegan a convertirse en materia de estudio [...]
Preferimos establecer principios concretos y atenernos a ellos en la medida en que
puedan ser aplicados a una materia determinada. Pero si esa materia exige una
complejización o una modificación de nuestros principios, no dudamos en
efectuarlas. En este sentido somos suficientemente libres frente a nuestras
teorías, y, en nuestra opinión, toda ciencia debería serlo, en la medida en que
existe una diferencia entre teoría y convicción. La ciencia no es algo definitiva­
mente construido: su existencia se basa en la superación de los errores, no en el
establecimiento de verdades. '•
“Form al” significó, en concreto, para los formalistas una cosa muy
distinta que lo que significó tanto para la Formgeschichteschule como para
Jolles. Es significativo para el concepto de forma y de lo formal tanto de ellos
como del Círculo Lingüístico de Praga, su sucesor, el que en efecto de allí,
andando el tiem po, haya nacido la fonología. Pero quizás, para el asunto que
nos ocupa, ilustren m ejor los conceptos de "form a” y de lo “form al” los
trabajos de V ladim ir Propp quien no sólo con Las raíces históricas del
cuento sino, sobre todo, con su importantísima investigación sobre Morfolo­
gía del Cuento inspiró buena parte de los análisis de Lévi-Strauss sobre el
mito y dio pie a una serie de investigaciones y conceptos actualm ente en boga
en las ciencias del lenguaje. En Raíces históricas Propp pone de manifiesto
que los cuentos populares rusos y soviéticos reflejan vestigios localizables
históricamente de viejas concepciones mitológicas anteriores a el los.16Refle­
jan, en efecto, tom as de posición ante ideologías, cosmovisiones, ritos,
costumbres de tiem pos muy antiguos. M uestra Propp cómo al reducir a
14.
15.
16.
Formalismo y vanguardia , op. cit ., p á g s .
Op. cit.. p . 3 0 .
2 9 y sigs.
M á s tarde, G e o r g e D u m é z il e x p lo r a r á b r illa n te m e n te esta pista. V é a s e , so b r e to d o .
novela , M é x i c o , F C E , 1 9 7 3 ; Escitas y ocetas. Mitología y sociedad. M é x i c o .
cortesana y los señores de colores. Esbozos de mitología , M é x i c o . F C E , 1 9 8 9 .
Del mito a la
La
FCE. 1989;
265
El h a b l a r
la p id a r io
cuentos las viejas m itologías tiene lugar un auténtico proceso de
desm itologización o, lo que es lo mismo, de racionalización del mito.
V ladim ir Propp, nacido en Rusia en 1895, fue profesor de etnología en
la Universidad de Leningrado. La prim era edición de Morfología del Cuento
apareció en 1928. “M orfología, dice, significa el estudio de las form as” . Con
ello, Propp quiere decir el estudio de las partes constitutivas, el estudio de la
relación de unas con otras y con el conjunto, el estudio — en resumidas
cuentas— de la estructura. La form a como él lo expresa es la siguiente:
M orfología del cuento es “el estudio de las formas y el establecim iento de las
leyes que rigen la estructura” . Como dice Erlich:
Su m étodo fue el del ‘análisis m orfológico’, es decir, el de analizar la estructura
del cuento de hadas en sus partes constitutivas. El objetivo confesado del erudito
era “reducir la aparente multiplicidad de los argumentos de los cuentos de hadas
a un número limitado de tipos básicos”.
¿Cuál fue la base de esta tipología? Esta autoridad formalista en folklore era
escéptico acerca de las numerosas tentativas de clasificación basadas en la
naturaleza del medio descrito, o las características del protagonista. Estos
criterios, sostenía, son inoperantes, ya que introducen un número virtualmente
ilimitado de variables.17
La solución que Propp vio al problem a de los análisis estructurales, fue
la de poner como unidad básica de ellos no el personaje sino su función, el
papel que desem peña en el argum ento. Propp establece la distinción — en un
cuento— entre dos niveles: lo que cambia y lo que no cambia. De acuerdo con
lo anterior, parece desprenderse que es de la función de donde deriva la forma.
Para m ostrar su propósito, cita una serie de casos: 1) El rey da un águila a un
valiente. El águila se lleva a éste a otro reino. 2) Su abuelo da un caballo a
Sutchenco. El caballo se lleva a Sutchenco a otro reino. 3) Un m ago da una
barca a Iván. La barca se lleva a Iván a otro reino. 4) La reina da un anillo a
Iván. Dos fuertes mozos surgidos del anillo llevan a Iván a otro reino, etc.
En los casos citados — dice Propp— , encontramos valores constantes y valores
variables. Lo que cambia, son los nombres (y al mismo tiempo los atributos) de
los personajes; lo que no cambia son sus acciones, o sus funciones. Se puede sacar
la conclusión de que el cuento atribuye a menudo las m ismas acciones a personajes
diferentes. Esto es lo que nos permite estudiar los cuentos a partir de las funciones
de los personajes.18
17.
18.
Op. cit.. pp. 357 y s.
Vladimir Propp. Morfología del cuento, tercera edición. Madrid. Editorial Fundamentos, 1977. pp 2132.
266
El h a b la r
la p id a r io
cuentos las viejas m itologías tiene lugar un auténtico proceso de
desm itologización o, lo que es lo mismo, de racionalización del mito.
V ladim ir Propp, nacido en Rusia en 1895, fue profesor de etnología en
la Universidad de Leningrado. La prim era edición de Morfología del Cuento
apareció en 1928. “M orfología, dice, significa el estudio de las form as” . Con
ello, Propp quiere decir el estudio de las partes constitutivas, el estudio de la
relación de unas con otras y con el conjunto, el estudio — en resumidas
cuentas— de la estructura. La form a como él lo expresa es la siguiente:
M orfología del cuento es “el estudio de las formas y el establecim iento de las
leyes que rigen la estructura” . Como dice Erlich:
Su método fue el del ‘análisis m orfológico’, es decir, el de analizar la estructura
del cuento de hadas en sus partes constitutivas. El objetivo confesado del erudito
era “reducir la aparente multiplicidad de los argumentos de los cuentos de hadas
a un número limitado de tipos básicos”.
¿Cuál fue la base de esta tipología? Esta autoridad formalista en folklore era
escéptico acerca de las numerosas tentativas de clasificación basadas en la
naturaleza del medio descrito, o las características del protagonista. Estos
criterios, sostenía, son inoperantes, ya que introducen un número virtualmente
ilimitado de variables.17
La solución que Propp vio al problem a de los análisis estructurales, fue
la de poner como unidad básica de ellos no el personaje sino su función, el
papel que desem peña en el argum ento. Propp establece la distinción — en un
cuento— entre dos niveles: lo que cambia y lo que no cambia. De acuerdo con
lo anterior, parece desprenderse que es de la función de donde deriva la forma.
Para m ostrar su propósito, cita una serie de casos: 1) El rey da un águila a un
valiente. El águila se lleva a éste a otro reino. 2) Su abuelo da un caballo a
Sutchenco. El caballo se lleva a Sutchenco a otro reino. 3) Un m ago da una
barca a Iván. La barca se lleva a Iván a otro reino. 4) La reina da un anillo a
Iván. Dos fuertes mozos surgidos del anillo llevan a Iván a otro reino, etc.
En los casos citados — dice Propp— , encontramos valores constantes y valores
variables. Lo que cambia, son los nombres (y al mismo tiempo los atributos) de
los personajes; lo que no cambia son sus acciones, o sus funciones. Se puede sacar
la conclusión de que el cuento atribuye a menudo las mismas acciones a personajes
diferentes. Esto es lo que nos permite estudiar los cuentos a partir de las funciones
de los personajes.18
17.
18.
Op. cit.. pp. 357 y s.
Vladimir Propp. Morfología del c//eA7/o.terceraedición. Madrid. Editorial Fundamentos, 1977, pp2132.
266
L a form a de los r efr a n e s
Esta distinción de Propp tendrá una importancia capital no sólo para los
análisis de Lévi-Strauss y, para la semiótica greim asiana, sino que perm ite
establecer el principio de que en un texto es la función la que determ ina la
forma, tan importante para el concepto de forma que aquí m anejamos: lo
constante es lo funcional, podríam os decir. Por lo demás, de esta concepción
propeana proviene no sólo su distinción entre un nivel superficial y un nivel
profundo, l9sino su distinción entre actante, y personaje o actor. El problem a
fundamental que se plantea en su Morfología del cuento es investigar en qué
medida las funciones representan realmente “valores constantes, repetidos,
del cuento” . Y, por tanto, ver cuántas funciones puede incluir un cuento. La
investigación de Propp da respuesta a ambas preguntas. Por un lado, “ los
personajes de los cuentos, por diferentes que sean, realizan a m enudo las
mismas acciones” . Se trata, en efecto de constantes.
Anotem os — dice Propp— que la repetición de funciones por ejecutantes
diferentes ha sido observada hace ya tiempo por los historiadores de las religiones
en los mitos y creencias, pero que no lo ha sido por los historiadores del cuento.
Así com o los caracteres y las funciones de los dioses se desplazan de unos a otros
y pasan incluso, finalmente, a los santos cristianos, las funciones de ciertos
personajes de los cuentos pasan a otros personajes.
En efecto, para Propp, como su nombre lo indica, el nivel superficial,
llamado tam bién nivel de m anifestación o de los personajes, está constituido
por lo que cam bia en el texto. Y “ lo que cambia — dice Propp— son los
nombres (y al mismo tiempo los atributos) de los personajes” . En cambio, el
nivel profundo está constituido por las funciones, la constante del texto. “ Lo
que no cam bia — dice— son sus acciones, o sus funciones” . Cada función,
en efecto, puede ser desem peñada por varios personajes.20
En cuanto al núm ero de funciones que Propp encuentra en los cuentos
maravillosos, cabe decir que son treinta y una. La manera como determina las
funciones es m ediante la pregunta “qué hacen los personajes” . Otras
19.
Como puso de manifiesto ya Noam Chomsky en su L in g ü ís tic a c a r te s ia n a . U n c a p itu lo d e la h is to r ia
d e l p e n s a m ie n to r a c io n a lis ta (segunda reimpresión de la primera edición, Madrid, Gredos, 1978) los
20.
antecedentes de esta distinción son mucho más antiguos y se adscriben a la muy francesa tradición que,
remontable a los m o d is ta e m edievales y a la muy antigua vertiente de los filósofos gramáticos,
germina en torno a Port-Royal.
Como ya lo ha señalado Noam Chomsky en su L in g ü ística c a r te s ia n a , op. c it., este concepto de estructura
profunda y estructurasuperficial como planos estructurantes de un texto yahabían sido contemplados por
los sabios de Port-Royal.
267
E L H A B L A R L A P ID A R IO
preguntas como “quien hace algo y cómo lo hace son preguntas que sólo se
plantean accesoriam ente'’. La conclusión a la que llega es form ulada por él
en estos térm inos:
Los cuentos maravillosos poseen treinta y una funciones. N o todos los cuentos
m aravillosos presentan las mismas funciones, pero la ausencia de algunas de ellas
no influyen en el orden de sucesión de las demás. Su conjunto constituye un
sistema, una com posición. Sistema que se encuentra muy extendido y que es
sumamente estable [...] El sistema no se limita a treinta y una funciones. Un
motivo, por ejemplo el de “Baba Yaga da un caballo a Iván”, comprende cuatro
elem entos, uno de los cuales representa una función, mientras que los otros tres
tienen un carácter estático. El número total de elementos, de partes constitutivas
del cuento, es alrededor de ciento cincuenta. Se puede dar un nombre a cada uno
de estos elementos, de acuerdo con su papel en el desarrollo de la acción [...] Si
se dieran nombres a los ciento cincuenta elementos del cuento maravilloso en el
orden exigido por el mismo cuento, se podrían inscribir en ese cuadro todos los
cuentos maravillosos; y por el contrario, cualquier cuento que se pudiera inscribir
en esa tabla sería un cuento maravilloso mientras que aquellos que no pudieran
inscribirse en ella serían otra clase de cuentos.21
Para ver qué y cómo entiende él por estas funciones veam os algunos
ejem plos. La prim era de esas funciones es form ulada así por Propp: “uno de
los m iem bros de la fam ilia se aleja de la casa". La definición de esta primera
función es: “alejam iento” . “ El alejam iento, dice Propp, puede ser el de una
persona de la generación adulta” : puede ser, por ejem plo, los padres que se
van a trabajar; el príncipe que tiene que partir para un largo viaje y dejar a su
m ujer entre extraños; etc. Se equipara al alejam iento la m uerte de un
personaje, los padres, por ejemplo. La segunda función que Propp encuentra
en los cuentos, la formula, en cambio, así: “ recae sobre el protagonista una
prohibición” . La segunda función es definida, pues, como “prohibición”:
“ no debes m irar lo que hay en esta habitación", “no te apartes del cam ino”,
“no le abras a nadie”, etc. La última de las funciones, en cam bio, es: “el héroe
se casa y asciende al trono” . Se define, por tanto, como “m atrim onio” . En
cada una de estas funciones hay variantes que no viene el caso m encionar en
este bosquejo. Las conclusiones que saca, al respecto, son las siguientes: los
elem entos constantes, perm anentes, del cuento son las funciones de los
personajes, sean cuales fueren estos personajes y sea cual sea la m anera en que
21.
268
V. Propp. Morfología.... op. cit.. pp. 155 y s.
L a FORMA DE LOS REFRANES
cumplen esas funciones. En segundo lugar, las funciones son las partes
constitutivas fundam entales del cuento. En tercer lugar, el número de funcio­
nes que incluye el cuento m aravilloso es limitado. Cuarto: la sucesión de las
funciones es siem pre idéntica. Finalmente: todos los cuentos m aravillosos
pertenecen al m ism o tipo en lo que concierne a su estructura.22En palabras de
Erlich, nuevamente,
Mientras las dramatis personae a menudo cambian de una versión del mismo
cuento a otra, las ‘funciones’ son las mismas. En otras palabras, el ‘predicado’
del cuento de hadas, lo que el protagonista ‘hace’, es el elemento constante; su
sujeto — el nombre y los atributos del personaje— el variable. “El cuento de hadas
— escribía Propp— a veces atribuye la misma acción a varias personas”. Según
el período o medio ambiente étnico, el papel del torvo enemigo puede ser
ejecutado por un monstruo, una serpiente, un gigante malvado o un jefe tártaro;
la función del obstáculo colocado en el camino del héroe puede realizarlo una
bruja, un malvado hechicero, una tempestad o un animal de p resa.23
Con esta herram ienta, Propp se dedica a estudiar el folklore internacio­
nal. Encuentra, al respecto, que la narración se constituye por un número
limitado de elem entos fijos, las funciones, que constituyen una especie de
morfología de la narración a un nivel más profundo que el solo nivel sintáctico.
Observa, en efecto, que el número de funciones que se dan en cuentos de viaje
era muy reducido — Propp encuentra y describe, como se ha dicho, treinta y
un funciones— m ientras que el número de personajes era muy amplio; la
secuencia de estas funciones, sin embargo, era siempre la misma. La conclu­
sión de Propp era que las sorprendentes semejanzas entre los cuentos de hadas
de varios países y épocas radican no sólo en los motivos individuales sino en
la manera como organizan esos motivos — es decir en los argum entos.24
Propp, en efecto, sacaba la conclusión de que todos los cuentos de hadas son
estructuralm ente m onotípicos. Penetrar a las entrañas del funcionam iento
narratológico del cuento es abonar a la cuenta de su “form a” .
Si Morfología del cuento es importante para el avance de la semiótica,
no menos im portante lo fue otro ensayo de Propp — menos fam oso, cierta­
mente. Me refiero a “ Las transform aciones de los cuentos m aravillosos” .
Partiendo de la m ism a distinción entre constantes y variables en los cuentos,
22.
23.
24.
Morfología, op. cit., pp. 33-35.
Elformalismo ruso, op. cit., p. 358.
V. Erlich, op. cit., p. 358, & 3.
269
E l h a b l a r la p id a r io
estudia precisam ente el fenóm eno de la transform ación que sufren las
funciones al pasar de un cuento a otro, de una cultura a otra. A saber, si la
estructura de un cuento ruso es equivalente a la estructura de un cuento egipcio
en donde los personajes y sus atributos son distintos. A eso llama Propp
“ m o rfo lo g ía ” .
De acuerdo con lo hasta ahora dicho, entendem os por “form a” una
configuración textual fundam ental determ inada por la función. Como lo
señalam os arriba, las “form as” son m aneras de ser concretas de las configu­
raciones textuales m ayores denom inadas “géneros” . Los géneros, pues, son
configuraciones m ayores que o están com puestos de form as, o se realizan
históricam ente en formas: el de los refranes es un tipo textual que se realiza
históricam ente en formas. Una novela, a su vez, es un género textual en cuya
com posición entran diferentes formas. Al sustrato conform ante tanto de las
form as como de los géneros se le llama, en fin, estructura. Tanto las formas
com o los géneros textuales pueden estar sim ultáneam ente conform ados por
diversas estructuras. Api icado al refrán, diríamos que es un género textual que
se da históricam ente en varias form as (constataciones, consejos, veredictos,
normas, recetas, tasaciones, exclamaciones, preguntas, interpelaciones), cada
una de las cuales puede ser analizada, por ejem plo, desde el punto de vista de
las diferentes estructuraciones que su sistem a sem iótico implica: una estruc­
tura sintáctica, una estructura sem ántica, una estructura lógica, etc.25
Ya hem os visto en nuestro capítulo segundo cómo en algunos ámbitos
los térm inos estructura, forma y género, con frecuencia funcionan como
sinónim os. En una disertación como ésta no creem os necesario intentar crear
un nuevo sistem a term inológico: estam os convencidos de que lo único que
lograríam os con ello sería aum entar la cantidad de térm inos flotantes. Por lo
dem ás, sobre las diferencias que entre algunos ám bitos de investigación
circulan sobre estos térm inos, puede verse el ya citado libro de Klaus Koch,
Was ist Formgeschichte?26278En cambio, sobre un concepto más elaborado de
estructura literaria, puede consultarse tanto la excelente tesis de Albert
Vanhoye, La structure littéraire de 1 'épitre aux hébreux,21como la también
tesis de Ugo Vanni, La struttura letteraria d ell’A pocalisse.n Para esta
25.
26.
27.
28.
270
Aunque tenemos en cuenta en ensayo de Tzvetan Todorov. "L'origine des genres" (en L e s genres
du discours. Paris. Ed. du Seuil. 1978. pp. 44 y ss.) no lo seguim os en su totalidad.
Op. cit.
Paris/Bruges. Desclée de Brouwer. 1963.
Roma. Herder. 1971.
L a forma de los refranes
disertación, com o hemos dicho, asumimos, en concreto, que el “refrán” es
un tipo textual o género literario;29que de los refranes hay algunas formas
fundam entales según el tipo de enunciación que se da en cada refrán; que un
mismo refrán puede tener, desde el punto de vista de la pragm ática, más de
un tipo de enunciación — por ejem plo, un refrán puede ser constatativo y al
mismo tiem po exclamativo— y, finalmente, que para cada uno de estos textos
existen varias estructuras que relacionadas entre sí organizan los distintos
niveles del texto.
Son m arcas indicadoras de la forma, por consiguiente, para el caso que
nos ocupa, principalm ente el empleo del tiempo, modo y persona verbales, al
igual que el em pleo de un determ inado tonem a ya de cadencia, ya de
anticadencia.30De hecho, el empleo simultáneo de categorías morfo-sintácticas,
por un lado, y prosódicas, por otro, conduce al ya mencionado resultado de que
un mismo texto pueda ser clasificado en dos casilleros diferentes. Por lo
demás, asum im os con plena conciencia la observación que ya alguna vez
Dámaso A lonso hiciera sobre la com plejidad de los com ponentes del signo
lingüístico.31 Sin em bargo, hay que tener en cuenta, además, que algunas
estructuras m orfosintácticas están íntim am ente ligadas a tonem as de
anticadencia dando como resultado los textos exclamativos. Desde luego, no
es nuestro propósito replantear la term inología en boga sobre el asunto. Nos
interesa dejar en claro, sí, que las estructuras son el m ecanism o sustentador
de las form as y que en el capítulo anterior sólo nos hemos ocupado de algunas
29.
30.
31.
Fernando Lázaro Carreter no estaría de acuerdo con esto según se desprende de su ensayo “literatura y
folklore: los refranes”, en Fernando Lázaro Carreter, E s tu d io s d e lin g ü ís tic a , segunda edición, Barce­
lona, Editorial Crítica, 1981, pp. 207-217.
Femando Lázaro Carreter, D ic c io n a r io d e té rm in o s filo ló g ic o s , quinta reimpresión de la tercera edición,
Madrid, Gredos, 1981, p. 393. Tomás Navarro Tomás (TNT) tanto en su M a n u a l d e e n to n a c ió n
e s p a ñ o la (cuarta edición, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1974) como en su Manual de pronuncia­
ción española (décim o quinta edición, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
1970) se ocupó explícitam ente de estas cuestiones. Al hablar, en efecto de los distintos tipos de
entonación (enunciativa, interrogativa, volitivay emocional) da pie para introducircriterios tonales
en la clasificación formal de los refranes que aquí nos interesa. TNT, por ejemplo, en su M a n u a l d e
e n to n a c ió n e s p a ñ o la , al ocuparse de la entonación volitiva, anal iza varios tipos de entonaciones entre
las que se encuentra la “entonación de proverbio” como llama TNT a “la entonación enunciativa”
que “presenta una entonación característica de los refranes y proverbios, cuando estas frases,
comúnmente reconocidas, se dicen con especial propósito de advertencia y recom endación”. {O p .
c it., p. 20). La citada G r a m á tic a d e la le n g u a e s p a ñ o la de Emilio Alarcos Lorach propone también
varios “esquemas de entonación” entre los que se encuentran el interrogativo, el asertivo, el
enumerativo y el em otivo. O p . c i t ., p p . 52-56.
Dámaso A lonso, P o e s í a e s p a ñ o la . E n s a y o d e m é to d o s y lím it e s e s ti lís ti c o s . G a r c ila s o , F r a y L u is
d e L e ó n , S a n J u a n d e la C ru z, G ó n g o r a , L o p e d e V ega, Q u e v c d o , quinta edición, Madrid, Gredos,
1993, pp. 19 y ss.
271
E l h a b l a r la p id a r io
estructuras de tipo gram atical corno distintivas de grupos de refranes. En el
presente capítulo, en cambio, asumiendo que los textos del corpus pertenecen
al género textual del “refrán” , querem os m ostrar que, sin em bargo, desde el
punto de vista textual, como hemos visto que sucedía desde el punto de vista
estructural, estos refranes son agrupables de acuerdo con la form a textual que
adoptan.
Som os conscientes de que en un texto tan breve como un refrán
funcionan otros tipos de estructuras; sin embargo, para el fin de nuestra
investigación no consideram os necesaria la clasificación del corpus según
todas las estructuras que lo sustentan. Para nuestros fines, por tanto, nos es
suficiente asum ir la estructura textual como una red de relaciones, del tipo que
sean, que contraen entre sí todos los elem entos de una obra literaria y que
hacen de ella una obra unitaria. Las diferentes form as textuales son al mismo
tiem po unidades textuales por las diferentes estructuras que las sustentan.
Una carta, por ejem plo, es una unidad literaria. Es unidad, en prim er lugar,
porque el conjunto constituye externam ente lo que se llama “carta” . Tiene,
pues, al m enos, una unidad externa. Pero norm alm ente una “carta” tiene una
unidad interna que le proviene de la estructura: consta de datos del remitente,
datosdel destinatario, indicación de lugary fecha, encabezado, introducción,
asunto, conclusión, despedida y firma. Todos esos elem entos están tan
relacionados entre sí que forman una unidad 1lamada “carta” . Se puede decir
que todo texto debe tener una estructura o arm azón que dé coherencia y
unidad al conjunto de sus partes.
Toda estructuración de un texto es producto de la creación personal.Toda
form a literaria tiene una estructura. La novela, por ejem plo, tiene una
estructura. Consiste esa estructura en la "m anera en que aparecen organiza­
dos los elem entos que integran una novela” .12 Hay un libro de M ariano
Baquero Goyanes que se llama Estructuras de la novela actual™ en que
repasa la novelística contem poránea desde el punto de vista de sus estructu­
ras. Así, hay novelas que tienen una estructura episódica— por ejem plo en las
novelas de búsqueda— , otras tienen una estructura dialogada, otras una
estructura m usical, etc.
Hay estructuras visibles, externas, y estructuras internas. Las estrofas de
que se com pone un soneto, por ejem plo, es una estructura externa. Hay otras 32
32.
33.
272
R. S. Crane citada por Baquero Goyanes. vide infra, p. 18.
Tercera edición. Barcelona. Planeta. 1975.
L a forma de los refranes
estructuras externas: la rima, por ejemplo, se percibe fácilm ente; como el
ritmo poético. Las estructuras métricas, en efecto, son fácilm ente percepti­
bles. La estructura en capítulos de una novela, es tam bién fácilm ente percep­
tible. Las m arcas estructurales de una obra sirven para percibir la unidad y, en
resumidas cuentas, la intención del autor. De allí que para la crítica literaria
sea muy im portante poder investigar cuál es la estructura de una obra. Otras
veces la estructura no es perceptible a simple vista, es interna, y se requiere
de una observación m ás cuidadosa para distinguir las marcas estructurales
que tiene la obra.
Por ejem plo, llama la atención, aunque sea en una lectura superficial, la
fuerte estructuración de Pedro Páramo. Las marcas estructurales que delatan
esa fuerte estructuración son inclusiones, vocablos de enlace, paralelism os y
quiasmos. Una form a literaria o textual implica, no importa qué tan simple
sea, el funcionam iento sim ultáneo de varias estructuraciones.
Los refranes de nuestro corpus, pues, aunque adscritos al tipo textual
“refrán” son agrupables en diversas formas que, a su vez, son sustentadas
por estructuras diferentes. Sentencia, máxima, aforismo y declaración
constatativa son formas, en efecto, de índole referencial; m ientras que
consejo, m andato, exhortación son textos conativos o, en la ya m encionada
term inología de J. L. A ustin,34 “perform ativos” . Si el propósito de nuestra
investigación es llegar a profundizar en los mecanismos y funciones del hablar
lapidario, una clasificación de nuestro corpus desde el punto de vista de la
forma es no sólo conveniente sino necesaria: nos pone en contacto, desde
luego, con otros tipos textuales afines al nuestro, desde el punto de vista
formal; adem ás, nos introduce en algunas de las prim arias funciones
discursivas del hablar lapidario, independientemente de las que tiene como
parte de un discurso mayor. En efecto, al margen de lo que ya hemos dicho
sobre las funciones gnom em áticas del refrán, sobre las que regresaremos más
adelante, los refranes tienen, en sí mismos, una forma y son susceptibles de
funcionar de m anera autónom a a partir de esa forma: son hablar lapidario.
M ás aún, su carácter de paradigm a del hablar lapidario es desem peñado
más como textos independientes que en su calidad ya m encionada de textos
parásitos: en ese sentido, un refranero es la docum entación de una m anera de
hablar breve, a imágenes, a densos golpes de palabra. De cualquier manera,
34.
J. L. Austin, Cómo hacer cosas con palabras , segunda reimpresión, Barcelona, Ediciones Paidós
Ibérica, 1988.
273
E l hablar lapidario
toda clasificación enseña algo que no aparece a sim ple vista. Creem os, por
tanto, que dividir los refranes de nuestro acervo según sus form as nos dará una
idea más precisa de cuáles son las form as preferidas de los refranes, a qué
funciones remiten y cuáles son los ámbitos preferidos del hablar lapidario: con
ello habrem os avanzado no poco en nuestro aprendizaje sobre el hablar
lapidario desde nuestro mirador.
Las
fo rm as de nuestr o c o r p u s
Los refranes constatativos
Según su forma, por tanto, los refranes de nuestro corpus serían susceptibles
de dividirse en los dos grandes grupos de Austin: refranes constatativos y
refranes perform ativos. Sin embargo, no tom arem os como punto de partida
esta clasificación que, como se sabe, tuvo en sus orígenes otros propósitos.
Una buena parte de nuestros refranes más tradicionales de nuestro corpus son
del tipo constatativo como “ollita que hierve mucho o se quem a o se
derram a” ; “perro que ladra no m uerde” . Como se ve, se trata de una simple
declaración constatativa sobre un hecho de la realidad extralingüística sin
pronunciarse sobre ella. Los llamamos, por tanto, “ refranes constatación”
por el hecho ya m encionado de adoptar la form a de una sim ple declaración
sobre un objeto o acontecim iento de la realidad extralingüística. Com o podrá
verse en la lista paradigm ática que de el los hacemos, los refranes constatación
adoptan varias de las estructuras enumeradas en el capítulo anterior. Se podría
decir, en efecto, que salvo algunas estructuras exclusivam ente performativas,
exclam ativas o interrogativas como “ hay que...”, “no hay que...” , “ ¡ay...”,
“ahora sí...” y “qué...”, entre otras, prácticam ente todas las estructuras
parem iológicas en que se ha agrupado el corpus son susceptibles de albergar
refranes constatativos. Sin embargo, como direm os enseguida, hay unas
estructuras m ás aptas que otras para ello. Lo anterior podría indicar, entre
otras cosas, que las m arcas m orfosintácticas de los refranes constatativos son
muy com unes. El nom bre que le damos a este prim er grupo de refranes, sin
em bargo, aunque, desde luego, pueda asociarse a la clasificación, ya mencio­
nada, de J. L. Austin, el lector no debe identificarlo con ella.
De acuerdo con la clasificación propuesta en el capítulo anterior, son
predom inantem ente constatativos los refranes “ hay...” con excepción, ob­
viam ente, de los refranes “ hay que...” ; los refranes “no hay...” ; los refranes
274
L a forma de los refranes
“nombre + sintagm a adjetivo” : entre los que hay m encionar los refranes
“nombre + que...” ;35 los refranes “art. + que...” ; los refranes “quien...” ; los
refranes “al que...” ; refranes “art. + SN...; refranes “N ...” Los refranes de
verbo en indicativo; los refranes “más vale...”; los refranes “más + verbo...
que” ; los refranes “m ás...” ; los refranes “de que...” ; los refranes “en +
SN...” ; los refranes “entre...” y, finalmente, los refranes “hasta...” . Sin
embargo, como ya explicam os, ni están todos los que son ni son todos los que
están. Hablam os sólo de estructuras en las que predom inan los refranes
constatación; om itim os, en cambio, estructuras en las que predom inan otras
formas en las que, sin embargo, es posible encontrar, desde luego, algún
refrán constatativo.36
Desde el punto de vista de las funciones del discurso, en los refranes
constatativos ocupa el prim er lugar lo que Karl Bühler llamó la función
representativa del lenguaje.37 Los enunciados que constituyen este prim er
grupo de refranes son enunciados absolutos. El verbo suele estar en tercera
persona del singular del presente de indicativo. Adoptan marcas de universa­
lización com o el uso de artículo ya determinado ya indeterminado, el empleo
del impersonal “hay” , o el uso de las expresiones de relativo “el que”, “ la
que”, “ lo que”, “quien” utilizadas en el discurso lapidario jurídico para sus
enunciados universalizantes. Por lo general, se puede decir que las marcas de
universalización se encuentran en la protasis del refrán. Nada raro, entonces,
que sea la protasis el lugar de convergencia entre los distintos tipos de refranes
gnom em áticos. No sólo la retórica antigua sino, en general, en los diferentes
ámbitos se suele reconocer esta forma unlversalizante de los refranes. Por
ejemplo, el célebre padre del conductism o norteamericano, B. F. Skinner, lo
menciona en estos términos:
35.
36.
37.
Cuando aquí encierro los refranes de una determinada estructura dentro de una determinada forma, me
refiero a lageneralidad de los textos: no, desde luego, a su totalidad. Por ejemplo, entre los refranesdeclaración de estructura “nombre + que...” hay algunos, ciertamente, que son refranes-consejo, por
ejemplo, como: “agua que no has de beber, déjala correr”; “agua que no has de beber, no la pongas a
hervir”.
El lector puede acudir al corpus tal cual aparece en el anexo y verificaren qué medidaes inoperante
desde el punto de vista de la forma una clasificación que atienda sólo a laestructura gramatical de las
primeras palabras del texto. Una clasificación estructural que procediera por estructuras completas
de tipo morfosintáctico, además de magnificar excesivamente este texto, resultaría inútil en la medida
en que, com o se ha dicho, nuestra disertación no tiene pretensiones ni principal ni exclusivam ente
taxonómicas. Más adelante se hará un análisis más completo de los refranes que, por razones, más de
forma que de algún esquema estructural, sean más representativos del hablar lapidario.
Kar Bühler, Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache, Frankfurt/M - Berlin - Wien,
Ullstein Buch, 1978 & 2,2-3.
275
E l hablar lapidario
ciertas formas de instrucción se pueden transmitir de generación en generación
porque las contingencias que describen son duraderas. Una máxima tal com o “si
quieres perder un amigo, préstale dinero” describe un comportamiento (prestar
dinero) y una consecuencia (perder un am igo).18
Según Skinner, por tanto, el carácter unlversalizante de los refranes les
viene, en general, del hecho de que las conductas impl ¡cadas lo son: no son ni
de éstani de esta otra época. Son de siempre. No se refieren a cosas singulares.
Al contrario de lo que sucede con las marcas de universalización que, como
se ha dicho, suelen radicaren la protasis, las marcas que indican el carácter
formal del enunciado suelen estar, más bien, en la apódosis teniendo en cuenta
el hecho, por lo demás ya m encionado, de que en los refranes m exicanos más
tradicionales prevalece el esquem a circunstancia-sanción que, de una u otra
m anera, equivale al esquem ade un enunciado condicional o casuístico. Pues
bien, teniendo en cuenta este esquem a, habría que decir que los refranes
constatativos carecen de sanción, propiam ente tal. O m ejor dicho, en los
refranes constatativos la sanción es tam bién una constatación: el refrán
“yerba m ala nunca m uere” , por ejem plo, es de principio a fin una constata­
ción aunque, como es evidente, se puedan distinguir en él las dos partes,
binarias cada una, de que se compone, por lo general, todo refrán m exicano.3839
Esto equivale a decir que, en la práctica, en el refrán constatativo no hay
sanción: hay sólo constatación.
Empero, si bien se puede decir que los refranes constatativos carecen de
sanción, los demás refranes de esquem a cuaternario dedican por lo general su
segundo m iem bro a establecer una especie de sanción que puede adoptar la
form a ya de un veredicto, ya de una norma, ya de un consejo, ya de una
exclam ación o de una interrogación ironizante. Se puede decir, por tanto, que
hay m uchas otras form as de refranes que sí tienen sanción que, según sea la
form a que adopte, colora todo el refrán dando lugar a refranes norma, refranes
consejo, veredicto, refranes exclam ativos, o refranes interrogativos, entre
otros. Desde luego, como se verá, dentro de nuestro corpus existen otros
esquem as parem iológicos distintos del ya m encionado esquem a circunstan­
cia-sanción.
38.
39.
B. F. Skinner, S o b r e e lc o n d u c tis m o , Barcelona, Planeta/Agostini, 1994, p. 115.
Es el enunciado cuatripartito de George B. Milner en su ensayo“Z)e / ’a r m a tu r e d e s lo c u tio n s
p r o v e r b i a l e s . E s s a i d e ta x o n o m ie s é m a n tiq u e ”, L ’h o m m e , o p . c it.
276
L a forma de los refranes
Por lo demás, se podría decir que los refranes incluidos en este primer
grupo representan el paradigm a más tradicional de los textos que en lengua
castellana han funcionado como refranes en la más tradicional función de
gnomemas. El lo significaría que los textos constatativos constituyen no sólo
el paradigma del hablar lapidario sino que, desde el punto de vista discursivo,
aquí se encuentran los textos más significativamente gnom em áticos. Por
tanto, para nuestro análisis de la lapidariedad textual hemos de basarnos en
análisis más com pletos de estos textos, principalmente. Como ya hemos
señalado, m ás arriba, el recurso entimem ático es quizás el recurso más
importante de la lapidariedad discursiva al lado, desde luego, de lo que aquí
llamaremos la sem iótica emblemática.
Como se ha m encionado ya, dos son los niveles de lapidariedad en que
funcionan los refranes desde el punto de vista del hablar: por un lado, tomados
aisladam ente, cada refrán es modelo en sí mismo del hablar lapidario. Por
tanto, el análisis m orfo-estructural nos dará una serie de informaciones sobre
la textualidad lapidaria. Por otro lado, está la inserción y funcionamiento del
refrán en el discurso trátese de diálogo o de discurso oratorio en donde, desde
luego, hay otro tipo de funcionamiento lapidario del refrán. En efecto, el refrán
insertado en el discurso mayor funciona coloreando ese discurso con su
lapidariedad m ediante los dos recursos de lapidariedad ya m encionados. A
saber: el carácter a la vez gnom em ático que emblemático de estos textos. Los
refranes constatativos de nuestro acervo están fundamentalmente representa­
dos, en sus diferentes variedades estructurales, por el siguiente pequeño
corpus:40
Hay picaros con fortuna y hombres de bien con desgracia.
Hay tiem pos de acom eter y tiempos de retirar: tiempos de gastar un
peso y otros de gastar un real.
Hay veces que un ocotito provoca una quemazón.
Hay quien cree que ha madrugado y sale al oscurecer.
Hay quienes nacen con estrella y hay quienes nacen estrellados.
No está el palo para hacer cucharas, ni el cucharero para hacerlas.
No hay mal que dure cien años, ni enfermo que los aguante.
No hay m ás cera que la que arde.
40.
En las siguientes tipologías paremiológicas sólo escogeré los refranes necesarios para dar cuenta de
las diferentes variedades estructurales latentes en una misma forma.
277
E l hablar lapidario
N o hay indio que haga tres tareas seguidas.
No hay jardines como los que hacen los pobres.
No hay pinacate que suba m edia pared.
N o hay pobre de malas intenciones.
N o hay peor lucha que la que no se hace.
N o por mucho m adrugar am anece más tem prano.
Hom bre prevenido, vale por dos.
M ujer que quiera a uno solo y banqueta para dos, no se hallan en
G uanajuato ni por el am or de Dios.
M ujer que con muchos casa a pocos agrada.
M ujer que puede su cuerpo vende.
M ujer que no huele a nada es la m ejor perfum ada.
Ojos que no ven corazón que no siente.
Agua pasada no mueve molino.
A guacero a las tres, buena tarde es.
Conyugales desazones, se arreglan en los colchones.
El que mal anda mal halla.
El que se quem ó con leche hasta al jocoque le sopla.
El que a hierro m ata a hierro muere.
El que da y quita con el diablo se desquita y en la puerta de su casa le
saleunajorobita.
El que no puede siem pre quiere.
El que no se avienta no cruza el río.
El que mucho mal padece con poco bien se consuela.
El que guarda halla.
El que hace un cesto hace ciento.
El que se casa, por todo pasa.
El que sabe sabe.
El que no transa no avanza.
El que no tiene vergüenza dondequiera alm uerza.
El que obedece no se equivoca.
El que nunca va a tu casa en la suya no te quiere.
La fortuna que vino despacio no se va de prisa.
La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar.
La m ujer que fue tinaja se convierte en tapadera.
La m ujer que mucho hila poco mira.
La que tiene deseos de ver tiene deseos de ser vista.
278
L a forma de los refranes
La que tiene el marido bueno no tiene seguro el cielo.
La que no es casam entera no goza la fiesta entera.
La que queda hereda.
Lo que sin tiem po m adura poco dura.
Lo que sin esfuerzo se gana nada se vuelve.
Lo que no se ve no se juzga.
Lo que tiene la olla saca la cuchara.
Quien mal casa siem pre llora.
Quien mal cae mal yace.
Quien mal anda mal acaba.
Quien nada debe nada teme.
Quien mal canta bien le suena.
Al que le asusta su nombre le preocupa su persona.
Al que no ha usado guaraches las correas le sacan sangre.
Al que se aleja lo olvidan y al que se muere lo entierran.
El tiem po cura al enfermo, no el ungüento que le embarran.
El trabajo no es entrar sino encontrar la salida.
El valiente de palabra es muy ligero de pies.
El valiente vive hasta que el cobarde quiere.
El hábito no hace al monje, pero lo viste.
El árbol más altanero, débil tallo fue primero.
El buen ju ez por su casa empieza.
El buey más manso nos da la m ejor patada.
El buey para arar nació y el ave para volar.
El m iedo no anda en burro.
El pan ajeno hace al hijo bueno.
Las costum bres se hacen leyes.
Las noticias malas, tienen alas, las buenas, andan apenas.
Las pistolas las carga el diablo y las disparan los tarugos.
Las manos que trabajan no son manos sino alhajas.
Lo poco asusta y lo mucho amansa.
Un alim ento novedoso estimula el apetito.
Un buen apetito es promesa de larga vida.
Un diablo bien vestido, por ángel es tenido.
Una vez m uerta Jacinta, los dolientes se amolaron.
Un pendejo callado es oro molido.
A bundancia crea vagancia.
279
E l hablar lapidario
A guacates y m uchachas maduran a puro apretón.
A guadores y lecheros, del agua hacen sus dineros.
Cam panas, lenguas y limas, Silao las tiene muy finas.
Canas y dientes, son accidentes.
Cada garañón relincha por su potrero.
C ada m ortal lleva su cruz a cuestas.
Cada m uchacho trae su torta.
Cada oveja con su pareja.
Cada perro tiene su hueso aunque se levante tarde.
Acabándose el dinero se term ina la amistad.
Peleando y charreando en m uía muy pronto se capitula.
Buscan trabajo rogando a Dios no hallar.
Cae m ás pronto un hablador que un cojo.
Com en como puercos y miran como perros.
Com en frijoles y repiten pollo.
Cuando uno está de desgracia hasta los perros lo mean.
Cuando habla la gente grande no m ete el hocico el puerco.
Cuando hay caballo ensillado, a todos se les ofrece viaje.
Cuando hace aire hasta la basura sube.
Después de la tem pestad viene la calm a.
Donde m anda el caporal, no gobiernan los vaqueros.
D onde no hay voluntad no hay fuerza.
Harto ayuda el que no estorba.
Harto ayuna quien mal come.
M ucho sufre quien bien ama.
Tam bién de dolor se canta cuando llorar no se puede.
Sólo los guajolotes mueren la víspera.
Tam bién en San Juan hace aire, con todo y que está en el llano.
A cada santo se le llega su función.
A cada capillita le llega su fiestecita.
A cada puerco le llega su San Martín.
A las m ujeres bonitas y a los buenos caballos los echan a perder los
pendejos.
A la m adera se le busca el hilo, a los pendejos el lado.
A la hora de freír frijoles m anteca es lo que hace falta.
A nadie le am arga un dulce aunque tenga otro en la boca.
Con am or y aguardiente, nada se siente.
280
La
forma de los refranes
Con la cruz sobre el bostezo me voy santiguando el hambre.
De que el gallo se sacude en medio del árbol canta.
De la subida más alta lastiman más las caídas.
De limpios y tragones están llenos los panteones.
Desde a leguas se conoce la vaca que ha de dar leche.
Desde lejos se conoce el pájaro que es calandria.
En arca abierta, el justo peca.
En cada refrán hay una verdad.
En casa de m ujer rica, ella m anda y ella grita.
En casa del jabonero, el que no cae resbala.
En el am or y en la guerra todo se vale.
En tiem po de tem pestad, cualquier agujero es puerto.
En tiem po de rem olino, hasta la basura sube.
En m anos de los pendejos, ni la pólvora arde.
En la tierra de los calvos, los pelones son trenzados.
En tu pueblo, por tu nombre, en la ciudad, por tu ropa.
Entre dos no pesa un tercio.
Entre sastres no se cobran los remiendos.
Entre m uía y muía, nom ás las patadas se oyen.
Entre m uchos m eneadores se quema la miel.
Entre varios, pesa menos el muerto.
Hasta el m ejor escribano echa un borrón.
Hasta el santo desconfía cuando la limosna es grande.
Hasta p a’pedir lim osna hace falta capital.
Hasta una piedra sirve para darse un hocicazo.
Para cada cáscara hay puerco.
Para todos sale el sol aunque am anezca tem prano.
Para una desgracia no se necesita nada.
Por las hojas se conoce el tam al que es de m anteca.
Según el sapo es la pedrada.
Según el perro es el garrotazo.
A unque la jau la sea de oro, no deja de ser prisión.
A unque la m ona se vista de seda, mona se queda.
La declaración constatativa es una forma textual primaria muy frecuente
en el habla cotidiana. Una primera aproxim ación a ella desde el punto de vista
de lo que la Formgeschichte llama el Sitz im Leben, parece indicarnos que las
281
E l hablar lapidario
situaciones a que está ligada esta form a son tantas que se podría dudar si
realm ente estam os ante una codificación. Vista, sin em bargo, m ás de cerca,
nos percatam os enseguida de que no se trata de una constatación ordinaria: si
bien el referente es generalm ente un hecho banal, la m arcas de universaliza­
ción del texto lo sacan del ám bito de lo concreto. Se trata, por tanto, de
constataciones de tipo sapiencial o doctrinal. En esos ám bitos hay que buscar
el am biente vital de estos refranes.
Los refranes normativos
En las clasificaciones abundan, por lo general, los tipos mixtos. Hay refranes
com o “ratero que se vuelve ojo de horm iga que Dios lo bendiga” y “ sacristán
que vende cera y no tiene cerería, ¿de dónde la sacaría?” , entre otros, que,
por ejem plo, adoptan una protasis descriptiva a la m anera de la de los refranes
constatativos y una apódosis exclamativa, interrogativa y aún conativa, como
en los refranes anteriores, que corresponden, según verem os, a formas
parem iológicas distintas. Por esa razón, una clasificación m eram ente formal,
estrictam ente hablando, debería analizar todas las posibilidades de com bina­
ción posibles incorporando al concepto de form a todos los elem entos que de
hecho entran en el sistema sem iótico que cada refrán es.
En efecto, como hem os dicho, dentro de nuestro acervo, hay refranes
cuya protasis constatativa es culm inada por una apódosis ya tipo veredicto, ya
norm ativa, ya interrogativa, ya exclam ativa, ya conm inativa, ya de otro tipo.
Si el propósito de esta disertación fuera llegar a una taxonom ía de los refranes,
sin duda sería aconsejable hacer una clasificación de los refranes según las
posibles com binaciones de las form as del prim ero con el segundo miembro
del refrán. Em pero, como nuestro interés taxonóm ico es relativo, vamos a
tom ar del prim er m iem bro del refrán, generalm ente una protasis, los rasgos
universalizantes, y de su segundo m iem bro, en cam bio, que generalm ente
hace las veces de apódosis, los rasgos de la form a a que se ha de adscribir el
refrán por entero: de hecho, desde el punto de vista textual, es la apódosis la
que dom ina form alm ente a todo el texto; expresiones como “al que le venga
el saco, que se lo ponga” , “el que quiera ser buen charro, poco plato y menos
ja rro ” , “el que nació para ahorcado no morirá de ahogado” o “el que comió
la carne roya los huesos” son enunciados conativos independientem ente de
las características textuales de la protasis.
282
L a forma de los refranes
Para ejem plificar lo anterior, podríamos servirnos de los que podríam os
denom inar refranes norma: se trata de textos en los que predom ina un estilo
normativo. La norm a remite, generalm ente, a cualquiera de las formas de la
institucionalización. El estilo normativo está enunciado como un principio que
tiene una validez absoluta en las circunstancias que se indican: en tales
circunstancias, llueva o truene, compórtate de esta manera. No siempre es
fácil distinguir a partir de puras consideraciones formales, por ejem plo, los
refranes norm a de los refranes consejo. Ambos son de tipo performativo. Por
tanto, en la siguiente clasificación nos atendremos al siguiente criterio: cuando
se indican las circunstancias de la conminación, los catalogarem os como
refranes norma; cuando la indicación sea absoluta, los tom arem os como
refranes consejo: “nunca dejes camino por vereda”, “nunca engordes puerco
chico porque se le va en crecer, ni le hagas favor a un rico que no lo ha de
agradecer” . Desde luego, para determ inar la forma de un refrán, estrictam en­
te hablando, habría que tom ar en cuenta todas sus cualidades pragm áticas.
Hay, en efecto, refranes que teniendo la forma de una constatación son, de
hecho, un consejo. Por ejemplo: “nunca es tarde para am ar” ; o bien: “nunca
es tarde para aprender” . Para esta clasificación, por tanto, sólo nos atenem os
a la form a del enunciado, no a su uso.
En los refranes del esquema prótasis-apódosis, la protasis de los refranes
norma, por lo general, es muy parecida en forma a una simple declaración
constatativa; su apódosis, empero, y con ella su significado global, es de tipo
perform ativo: dicha apódosis, en efecto, está constituida por textos que o bien
adoptan el estilo y la forma de una nonna de conducta o de un precepto j urídico
parecido a la sentencia em itida por un juez en donde se zanja una situación y
que lleva aparejada una prescripción sobre una conducta o actividad. Huelga
decir que hay refranes norma que no se atienen al esquema prótasis-apódosis.
Tal es el caso de una buena parte de los refranes “ni...ni...” .
Como ejem plos de los refranes norma pertenecientes al esquem a
prótasis-apódosis pueden servir los siguientes refranes: “a las diez en tu cama
estés, si puedes antes m ejor que después” ; “ la que no baila, que se salga de
la boda” ; y, finalm ente, “ la que se casa en su casa la soltera en dondequiera” .
Hay un paso estilístico y sem ántico del primero al tercero de estos refranes:
en el prim ero, la especificación circunstancial “a las diez” hace las veces de
protasis. De hecho, es una protasis lacónica en la que se om ite, por razones
de rima, la especificación “de la noche” que, por lo demás, se sobreentiende.
Este tipo de protasis circunstancial se puede decir que es la m ínim a expresión
283
E l hablar lapidario
de las protasis parem iológicas: una gran m ayoría de ellas se reduce, aunque
en estilos diferentes, a especificar la circunstancia de realización de lo
enunciado por la apódosis: “el que se quem ó con leche”, “ si quieres saber
el valor de un peso” , “de que la perra es brava” , por ejem plo, son protasis
que aunque con distinta estructura y estilo se reducen a indicar una circuns­
tancia; es la apódosis la que verdaderam ente nos dice, en los refranes del
esquem a prótasis-apódosis o equivalentes, si se trata de una sim ple constata­
ción, de un consejo, de una norma o de un veredicto; para el caso de los
refranes norm a que nos ocupa, por tanto, sólo la apódosis adopta la form a de
una orden.
El segundo refrán, “ la que no baila, que se salga de la boda”, es un refrán
que podríam os haber clasificado como descriptivo-normativo. Estrictamente
hablando debería pertenecer a un grupo de refranes m ixtos: los refranes
constatación-norm a. Lo catalogarem os, sin em bargo, sólo como un refrán
norma. De otra m anera, tendríam os que hacertantas subdivisiones en nuestra
clasificación que a lapostre se haría inservible. Ya hemos dicho, adem ás, que
no es objetivo de esta disertación proponer una nueva m anera de clasificar
refranes o hacer una clasificación completa y exahustiva de nuestro corpus. La
finalidad de esbozar algunas taxonom ías m ínimas de nuestro corpus es, como
se ha dicho, explorar som eram ente sus diferentes cual idades textuales con el
fin de seleccionar, dentro de él, un corpus de refranes tipo que nos permita,
a su vez, dar con las características fundam entales del discurso lapidario.
El tercero de los refranes, en fin, “ la que se casa en su casa la soltera en
dondequiera”, es un refrán doble en la m edida en que cada uno de sus
com ponentes es un refrán compuesto, a su vez, de protasis y apódosis. Se trata
de dos circunstancias contrapuestas: la de la m ujer casada y la de la mujer
soltera. La norm a dice que la prim era debe estar “en su casa” , m ientras que
la segunda puede andar “dondequiera” . Como se puede ver, cada uno de los
refranes en toda su estructura es ya una norm a que debe ser cumplida
irrem isiblem ente. El carácter lapidario, de nueva cuenta, a la parque la rima,
hacen que las respectivas normas sean: “a su casa”, que suena com o una
orden; y “dondequiera” que, a su vez, suena a permiso. Estrictam ente
hablando, por tanto, habría que haber elaborado un casil lero especial dentro
de nuestra clasificación de form as donde clasificar un refrán tan com plejo
com o éste. Por la razón antes dicha, lo catalogam os, sim plem ente, entre los
refranes norm a. En otros casos el sentido norm ativo es dado a través de otras
estructuras. Los llamam os, sim plem ente, refranes norm a porque es su aspec284
L a forma de los refranes
to normativo el que sobresale. Desde luego, desde el punto de vista discursivo,
este tipo de refranes son gnom em áticos. Por lo tanto, para los fines de esta
disertación, cabe insistir tanto en que no es preciso agotar todas estas
posibilidades de la clasificación formal, como en que, en los refranes del
esquem a prótasis-apódosis, por lo general es la apódosis de un refrán la que
determina la forma de un refrán. De cualquier manera hay que atender siempre
a la relación que guardan entre sí las dos partes del refrán: la necesidad de esto
puede verse en los que hemos denom inado refranes receta del tipo “para uno
que m adruga, otro que no se acuesta” . La presencia de esta estructura en los
refraneros am ericanos es tam bién escasa: el refranero tradicional de Cuba41,
por ejem plo, recoge el siguiente refrán: “para un gustazo, un trancazo” ; y el
Refranero colombiano de Luis Alberto Acuña42 asienta: “para cada tiesto,
hay su arepa” ; tam bién aquí, hay evidentes diferencias form ales con nuestra
estructura parem iológica. Su sentido parem iológico, en cambio, es muy
antiguo: “mal con mal se amata, y fuego con estopa” decía ya en 1549 el
Libro de refranes de Pedro Vallés43y el Teatro Universal de Proverbios de
don Sebastián de Horozco, publicado en 1599, recoge el refrán: “un contrario
con su contrario se quita” . Se trata, por tanto, de una estructura parem iológica
acuñada en estas tierras y que, en su forma actual, es datable en el siglo XVIII
novohispano.
En los refranes que no se atienen a este esquem a los m ecanism os de
identificación formal son otros como veremos en su momento. Hay, portanto,
refranes form alm ente clasificab as como consejos, exclam aciones e interro­
gaciones en estructuras binarias cuya prim era parte tiene, sin embargo, una
forma constatativa. Este tipo de refranes serán clasificables, por tanto, entre
los refranes-consejo, los refranes-pregunta o los refranes-exclamación, según
el caso, más que como subtipos de los refranes constatación.
Estrictam ente hablando, hemos de reconocer que nos encontram os aquí
ante la categoría formal más general y más fácilm ente id e n tifia b le que
podríam os denom inar, em pleando la m encionada term inología de J. L.
Austin, refranes perform ativos. En esta categoría estarían incluidos tanto los
refranes norma, de que aquí hablam os, como los refranes consejo y aún los
refranes veredicto de que hablarem os luego. Al fin de cuentas, las form as de
una norma, un consejo y un veredicto se aproxim an “externam ente” entre sí
41.
42.
43.
Citado arriba.
Bogotá, Ediciones Espiral Colombia, 1951.
Zaragoza, 1549.
285
E l hablar lapidario
en la m edida en que la función y final idad más importante de las tres es inducir,
basándose en razones distintas, un determ inado com portam iento en alguien.
O bviam ente los orígenes y am biente vital de estas form as son totalm ente
distintos en cada caso: el contexto de la norma parece ser la más general y más
reciente situación de un orden establecido al que el conm inado está obligado
a obedecer; el del consejo, en cambio, al hablante y al oyente los liga un vínculo
de igualdad y de afecto; el veredicto, por su parte, es el muy preciso ámbito
de la ley y del m andatojudicial. Las diferencias textuales entre lastres formas,
sin em bargo, prácticam ente se desvanecen en un refranero com o el nuestro:
todos funcionan como textos perform ativos en la m edida en que emplean
recursos lingüísticos de tipo más o menos conm inativo y, en todo caso,
conativo. Si bien el origen de nuestro térm ino ‘'perform ativo” es J. L. Austin,
com o se ha dicho, al em plearlo aquí sólo querem os designar con él una serie
de textos presentes en nuestro corpus que aconsejan, conm inan, prohíben,
ordenan o piden: es decir que tratan de que el interlocutor haga o deje de hacer
algo. Los refranes de esta categoría, por tanto, se oponen a los que sim plem en­
te constatan una situación de la realidad extralingüística. Adem ás de la norma,
el consejo o el veredicto, entrarían dentro de esta categoría form as como la
orden y la prohibición que tendrían marcas gram aticales muy semejantes. De
hecho, los linderos que aquí establecem os entre refranes norm a, consejo y
veredicto son tan discutibles y frágiles que alguna vez estuvim os tentados a
dejarlos en la vieja y única categoría de los refranes consejo. Sin em bargo, al
hurgar en nuestro corpus desde el punto de vista de las form as no dejam os de
percibir que, al m enos desde una futura pragm ática del refrán mexicano,
existen m atices funcionales, si bien no estructurales ni gram aticales, que nos
sugieren la clasificación que aquí proponem os: será obvio, por tanto, que
algunos refranes norma podrán sonar a alguien más como consejos o como
veredictos y viceversa. De cualquier m anera esta atrevida propuesta de
c lasificación nos enseña mucho sobre la naturaleza discursi va, los orígenes y
lapidariedad de nuestro tipo textual.
Com o ejem plo de refranes norma que no adoptan el esquem a prótasisapódosis pueden tom arse, por lo general, los refranes de la estructura
"ni...ni...": "ni sirvas a quien sirvió, ni m andes a quien m andó” ; “ni tanto
que quem e al santo, ni tanto que no lo alum bre” . He aquí los principales casos
tipo:
M ujer que con curas trata, poco am or y m ucha reata.
M ujer hom bruna, ninguna.
286
La
forma de los refranes
M onja para hablar y cura para negociar.
A lo dado no se le busca lado.
No hay que fiar en tiem po de aguas.
No hay que dejar el sarape en casa, aunque esté el sol como brasa.
Ni m uía alazana, ni m ujer poblana.
Ni m ujer que otro ha dejado, ni caballo emballestado.
Ni am igo reconciliado, ni pastel recalentado.
Ni siente agravio ni agradece beneficio.
Ni sirvas a quien sirvió, ni mandes a quien mandó.
Ni tanto que quem e al santo, ni tanto que no lo alumbre.
Ni prestes lo que sirve, ni admitas lo que te estorbe.
Ni verlas cuando jilotes, ni esperar cuando mazorcas.
Ni pérdida ni ganancia: vendo como me vendieron.
Carta que se niega y m ujer que se va no hay que buscarlas.
Chiqueos que pide Cupido, sólo con el marido.
Pájaro que no vuela agarre ventaja.
Caballo alazán y gente de Zacatlán, ni dados, si te los dan.
Caballo bañado, a la sombra o ensillado.
Caballo mal arrendado, ni regalado.
El que no quiera em polvarse que no se m eta en la era.
El que tacha la yegua ese la merca.
Al que le venga el saco, ¡que se lo ponga!
Al que no quiera caldo dos tazas.
Al que no quiera avena, la taza llena.
La cobija y la mujer, suavecitas han de ser.
La ley de Caifás: al fregao, fregarlo más.
Alazán, si te lo dan; tostado, ni dado.
Antes de entrar en espinas ponte el huarache.
Antes de que te cases, m ira lo que haces.
Antes de que te ensillen, ensilla tú.
Cuando veas el iris en el poniente, suelta la yunta y vente.
Cuando veas arañas en el suelo, habrá nubes en el cielo.
Refranes consejo
Son de tipo perform ativo como los refranes norma y los refranes veredicto.
Un consejo es el parecer que se emite, o más bien, es sugerencia o indicación
287
E l hablar lapidario
que se hace al interlocutor para que realice o deje de realizar aquello a lo que
se refiere el consejo. N orm alm ente, el consejo requiere del im perativo y, en
ese sentido, no se distingue m orfo-sintácticam ente de una orden y aún de una
ley. Se trata, en todos los casos, de textos perform ativos del tipo “haz-no
hagas” . De hecho, abundan más entre los refranes de nuestro corpus los
refranes negativos. Los refranes consejo adoptan la forma, entonces, de una
orden absoluta y sin atenuantes m arcada ya a través de adverbios absolutos
com o “nunca” o “ no” : “nunca preguntes lo que no te im porta” ; ya mediante
otro tipo de m arcas de universalización como la ausencia de artículo en el
sustantivo de referencia: “agua que no has de beber, no la pongas a hervir”.
Por lo demás, este tipo de refranes se encuentran entre los más tradicionalm en­
te gnom em áticos. Como ya dij irnos arriba, esta form a fue una de las primeras
form as parem iológicas. El ambiente vital del consejo es, desde luego, el de las
relaciones intergeneracionales en cualquiera de sus m odalidades. He aquí,
entre los textos de nuestro corpus, los principales representantes de los
refranes consejo:
A gua que no has de beber, déjala correr.
La que en am ores anduvo, cásese con quien los tuvo.
Lo que no has de com er déjalo cocer.
N unca juzgues mal de un año m ientras no pase diciem bre.
N unca engordes puerco chico porque se le va en crecer, ni le hagas
favor a un rico que no lo ha de agradecer.
N unca dejes cam ino por vereda.
N unca te hagas para atrás; sea lo que sea, tú el prim ero.
N unca cantes cuando pierdas, que ya llegará tu día.
Ni prestes lo que sirve ni adm itas lo que te estorbe.
Ni sirvas a quien sirvió, ni m andes a quien m andó.
Ni pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió.
Ni tanto ni tan seguido, como mi m arido.
N o andes pisando m ás alto que el suelo.
N o firm es carta que no leas, ni bebas agua que no veas.
N o m etas intrusos en tu casa porque te sacan de ella.
N o te com prom etas a lo que no puedes.
N o quieras tom arm e el pelo, sabiendo que yo soy calvo.
N o me veas muy desde arriba, que estam os a igual altura.
288
La
forma de los refranes
No mueva tanto la cuna, porque me despierta al niño.
No compres caballos de muchos fierros ni cases con muchacha de
muchos novios.
No compres caballo manco creyendo que sanará.
No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti.
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
No allanes nunca morada, ni te metas en laberinto, ni enamores mujer
casada, ni montes caballo pinto.
No te fies de indio barbón, ni de gachupín lampiño, de mujer que hable
como hombre, ni hombre que hable como niño.
No le busques tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro.
No pienses irte con otro, que puede salirte un grano.
No te fijes en las cluecas, fíjate en las ponedoras.
No te lo tragues de un sorbo ni lo marques de un bocado.
No hagas servicio que no te nombren ni guardia que no te toque.
No hay que conejear sin perros.
No hay que buscarle tres pies al gato.
No hay que buscarle mangas al chaleco.
No hay que buscarle ruido al chicharrón.
No hay que comer lo que no se digiere.
No hay que meterse en la danza si no se tiene sonaja.
No hay que enseñarle el camino a quien ya lo tiene andado.
No hay que prender fuego junto a la paja.
No hay que darle vueltas al malacate porque se enredan las pitas.
No hay que poner todos los huevos en una canasta.
No hay que predicar vigilia y comer carne.
No hay que meterse en Honduras ni yendo por Guatemala.
No hay que fijarse en lo ancho de la puntada, sino en lo fuerte de la
costura.
Lo que no das no quites.
Lo que te dijeren al oído no lo digas a tu marido.
Lo que has de dar al ratón dalo al gato y sacarte ha de cuidados.
Lo que en tu vida no hicieres, de tus herederos no lo esperes.
Lo que se ha de pelar que se vaya remojando.
Lo que a ti no te aprovecha y otro lo ha de menester, no lo debes retener.
Lo que ha de hacer el tiempo hágalo el seso.
Abre para todos tu boca, pero para pocos tu bolsa.
289
E l hablar lapidario
Acuéstate a las seis, levántate a las seis, y vivirás diez veces diez.
A laba lo grande y m onta lo chico.
A lm uerza mucho, come más, cena poco y vivirás.
Cuida de la recaída que es peor que la enferm edad.
Cuídate de los buenos, que los malos ya están señalados.
Cuídate del nuevo amigo y del viejo enemigo.
Que no te den gato por liebre.
Entre casados y herm anos, ninguno m eta las manos.
Si quieres servir de veras da el consejo y el tostón.
Si te ensillan, m asca el freno.
Si te hacen tu carbonato, hazles su chocolatito.
Si quieres cuidar tu raza, a la india con indio casa, no te parezca mejor
casarla con español.
Si quieres saber quién es, vive con él un mes.
Si quieres fortuna y fama, que no te halle el sol en la cama.
Si no quieres pasar penas, no te com prom etas a lo que no puedes.
Si no le ibas echar pial, pa’ que andarla alebrestando.
Si no puedes morder, no enseñes los dientes.
Si quieres que sepa tu enem igo, platícale a tu amigo.
A unque te digan que sí, espérate a que lo veas.
Haz el bien y no mires a quien.
Aunque veas pleito ganado, vete con cuidado.
Si ves las estrellas brillar, sal m arinero a la mar.
Refranes veredicto
La otra form a parem iológica perform ativa de las m encionadas es la muy
im portante de los refranes veredicto. Tienen, desde luego, algunos rasgos
com unes con los refranes constatativos. Como hemos dicho arriba, la mayor
parte de los refranes declarati vo-constatati vos consisten en una sim ple decla­
ración de un hecho de la realidad extralingüística, su pura constatación sin
opinar nada de él; hay, sin embargo, entre ellos, refranes que, como los
refranes veredicto, tienen con frecuencia una prim era parte constatativa y una
segunda parte de tipo sentencioso: “am or de lejos, es de pendejos” ; “amor
con celos, causa desvelos” . Es un veredicto o sentenciajudicial en toda forma;
el verbo va en tercera persona del singular del presente de ind ¡cativo como en
290
L a forma de los refranes
las sentencias: “es am or de pendejos”, “causa desvelos” . Por lo general, los
refranes que tienen esta form a pertenecen al esquem a prótasis-apódosis. Se
asemejan en todo a las antiguas leyes por ejemplo del Código de Hammurabi
o de los m ás antiguos códigos legales arriba mencionados: se les podría
llamar, por esa razón, refranes ley. Huelga decirque los refranes veredicto son
discursivam ente gnom em áticos. Bien se ve, a partir de esto, cuán grande es
la variedad formal del discurso lapidario representado por los refranes y
cuánto hay que desconfiar de los tipos textuales en estado puro. He aquí sus
principales modelos:
El que no tiene dinero que sirva de candelero.
Hombre dorm ido, culo perdido.
M ujeres juntas, sólo difuntas.
La vida que guarda Dios no hay dolencia que la quite.
Tanto vale el conjunto cuanto valen sus componentes.
Tanto peca el que mata la vaca como el que le tiene la pata.
M ujer que buen pedo suelta desenvuelta.
No tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre.
M ujer que no es laboriosa o puta o golosa.
M ujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin.
M ujer con bozo, beso sabroso.
M ujer con m uchos amigos, cuenta de dineros y abrigos.
A bejas que tienen miel tienen aguijón.
Agua que corre nunca mal coge.
Am igo que no presta y cuch i 1lo que no corta que se pierda poco importa.
Acciones son amores, no besos ni apachurrones.
M uchacho que no es travieso y viejo que no es regañón no cumplen su
obligación.
Caballo que alcanza gana.
Perro que ladra en barbecho ladra sin provecho.
Albañil sin regla, albañil de mierda.
Am igo en la adversidad, amigo de realidad.
Am igo en la adversidad, es amigo de verdad.
A m or con celos, causa desvelos.
Am or de gatos, en los tejados.
Am or de lejos, am or de pendejos.
Am or de lejos, es de pendejos.
291
E l hablar lapidario
Año de pares, año de males.
Año de nones, año de dones.
Caballo mal arrendado, ni regalado.
Contestación sin pregunta, señal de culpa.
Cosa m ala nunca muere, y si muere ni falta hace.
Lo m ism o es chile que aguja, todo pica.
Cuando el arriero es malo le echa la culpa al burro.
Sólo la cuchara sabe lo que tiene adentro la olla.
Sólo el que no m onta no cae.
Sólo el que se ha muerto sabe lo que son responsos.
Sólo cuando hay rem olino se levanta la basura.
Sólo el que carga el cajón sabe lo que pesa el m uerto.
De que el músico es malo, le echa la culpa al instrumento.
De que el año viene bueno, hasta los troncos secos retoñan.
De que la perra es brava hasta a los de casa muerde.
De que la m uía es juilona, aunque la dejen m aneada.
De lo perdido, lo que aparezca.
De lo perdido, lo que caiga es bueno.
Si la calabaza encanece, el corazón no envejece.
Refranes tasación
Adoptan la form a de una com paración tasativa ya sea entre dos objetos ya
entre dos situaciones de las cuales la prim era es declarada m ejor que la
segunda. El Sitz im LebenMd& la form a parece ser el de la vendim ia. En la
historia de la rom ancización hispánica, el docum ento conocido como el
Appendix Probfs tiene una form a análoga: consiste, com o se sabe, en dos
listas de palabras latinas de acuerdo con la estructura “esto...no esto” : de
acuerdo con el autor, Probo, la lista “correcta” es la conform ada por las
palabras que van detrás del prim er “esto” ; en cambio, para la historia del latín
vulgar la lista valiosa es la “ incorrecta” , la segunda, que m uestra el tipo de
evolución fonética que está teniendo lugar en el seno del latín vulgar y que
daría origen a los diferentes tipos de yo. En el caso presente se trata de la45
44.
45.
292
Para esto véase la multicitada Formgeschichteschule especialmente la obra de Klaus Koch, Was ist
Formgeschichte?, op. cit.
Véase VGikkoVú&n&nen, Introducción al latín vulgar, Madrid, Gredos, 1971, pp. 301 yss.
L a forma de los refranes
confrontación de dos escalas de valores, la aparente contra la real. Como las
apariencias engañan, el dictam en siempre le es contrario. Se trata de tasacio­
nes absolutas y, por ende, gnom em áticas. Está por demás decir que pertene­
cen a esta form a los refranes “más vale” y familia. He aquí sus tipos más
representativos:
M ás vale agua de cielo que todo el riego.
M ás vale atole con risas que chocolate con lágrimas.
Más vale bien comido que bien vestido.
Más vale dar un grito a tiempo que cien después.
Más vale llorarlas m uertas y no en ajeno poder.
Más vale malo conocido que bueno por conocer.
Más vale poco pecar que mucho confesar.
M ás vale quedar hoy con ganas, que estar enfermo mañana.
Más vale m uchos pocos que pocos muchos.
M ás vale un hecho que cien palabras.
Más vale m aña que fuerza.
M ás vale m earse de gusto que de susto.
Más vale guajito tengo que acocote tendré.
Más vale bien quedada que mal casada.
Más vale burro que arrear que no carga que cargar.
Más te vale causar tem or que lástima.
Más vale prevenir que remediar.
M ás vale llegar horas antes que minutos después.
Más vale estar mal sentado que mal parado.
Más vale ser arriero que borrico.
Más vale una abeja que mil moscas.
M ás vale oler a unto y no a difunto.
M ás vale pura tortilla, que hambre pura.
Más vale paso que dure y no trote que canse.
Más vale paso que dure y no que apresure.
Más vale payo parado, que payo aplastado.
Más vale petate honrado que colchón recriminado.
Más vale poco y bueno que mucho y malo.
Más vale ser un picaro bien vestido, que un hombre de bien harapiento.
Más vale solo que mal acompañado.
Más vale tarde que nunca.
293
E l hablar lapidario
M ás vale tierra en cuerpo que cuerpo en tierra.
Más vale una vez colorado que cien descolorido.
M ás vale una hora de tarde que un m inuto de silencio.
M ás vale un carajo a tiem po que cien m entadas después.
M ás vale un mal arreglo que un buen pleito.
M ás vale un tom a que dos te daré.
M ás vale querer a un perro y no a una ingrata m ujer.46
Más vale rato de sol que cuarterón de jabón.
M ás vale ser perro de rico que santo de pobre.
M ás vale perro vivo que león muerto.
Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
M ás vale que digan “aquí corrió”, y no “aquí m urió” .
M ás vale m orir parado que vivir de rodillas.
M ás vale tratar con picaros que con pendejos.
M ás vale tuerta que ciega.
M ás vale rodear que rodar.
M ás vale llegar a tiem po que ser invitado.
Más vale ser m ujer pública que hom bre público.
Más vale pájaro en mano que un ciento volando.
Más vale vestir santos que desvestir borrachos.
Más vale Tianguistengo que tianguistuve.
C uesta más cara una gorra que un sombrero galoneado.
Cuesta más el caldo que las albóndigas.
Un gram o de previsión vale más que una tonelada de curación.
Un peso vale más que cien consejos.
Una onza de alegría vale más que una onza de oro.
Vale m ás una m ancha en la honra que en el traje.
Vale más am ansar que quitar mañas.
Vale m ás ojo de herrero que com pás de carpintero.
Vale m ás resbalar con los pies que con la lengua.
Vale m ás un grito a tiem po que un sermón mal deletreado.
Vale m ás la atención que el dinero.
Vale m ás el collar que el perro.
M ás calienta pierna de varón que diez kilos de carbón.
M ás sabe el diablo por viejo que por diablo.
46.
294
La versión española de este refrán agrega: “pues este cuida la casa y ella la echa a perder”.
La
forma de los refranes
Más hace una horm iga andando que un buey echado.
Más se siente lo que se cría que lo que se pare.
Más ablanda el dinero, que palabras de caballero.
Más abrigan buenas copas que buenas ropas.
Jalan m ás un par de tetas que cien carretas.
Jala más un pelo de m ujer que una yunta de bueyes.
M ientras más se vive, más se ve.
M ientras m ás botones, más ojales.
Refranes receta
Adoptan, como su nom bre lo indica, la forma de una receta según el esquema
mal-remedio o, si se prefiere, veneno-antídoto. El mal va indicado ya por la
preposición a o para seguida de la estructura N + adj; el remedio, en cambio,
tiene por lo general las siguientes estructuras: ad j.+ N ,N + sintagma adjetivo,
SV. En el caso de la protasis con la preposición “para uno”, es frecuente que
la apódosis em piece por el pronombre “otro” . Se trata, discursivam ente, de
textos gnom em áticos y, desde luego, de una hechura tan condensada que
sobresalen entre los m odelos del hablar lapidario. Los refranes-receta no son
muy numerosos. Para un muestrario suficientemente completo de su variedad
m orfosintácticatom o los siguientes:
A batalla de amor, campo de plumas.
A buen entendedor, pocas palabras.
A buen sueño no hay mala cama.
A buena ham bre, gordas duras.
A buena hambre, no hay pan duro.
A cam ino largo, paso corto.
A cazador nuevo, perro viejo.
A gato viejo, ratón tierno.
A cena de vino, desayuno de agua.
A gran caballo, grandes espuelas.
A caballo ajeno, espuelas propias.
A lo hecho,pecho.
A palabras necias, oídos sordos.
A enem igo que huye, puente de plata.
295
E l hablar lapidario
A falta de pan, migajas.
A libro malo, encuadernación buena.
A santo chico, velitas.
A chillidos de puerco, oídos de m atancero.
A com ida de olido, pago de sonido.
A boca de borracho, oídos de cantinero.
A barbas de indio, navaja de criollo.
A burro viejo, aparejo nuevo.
A caballo duro, bozal de seda.
A caballo nuevo, caballero viejo.
A pan de quince días, hambre de tres semanas.
A río revuelto, ganancia de pescadores.
A la m uía vieja, cabezadas nuevas.
P a ’ los toros del Jaral, los caballos de allí m esmo.
Para caballo duro, bozal de seda.
Para el caballero, caballo; para el m ulato, m uía, y para el indio, burro.
Para el catarro, el jarro; y si no se quita, la botellita.
Para am ores que se alejen busca am ores que se acerquen.
Para el desprecio el olvido.
Para la yerba, la contrayerba.
Para las m uchas leyes, muchas muelles.
Para un buen burro, un indio; para un indio, un fraile.
Para uno que m adruga, otro que no se acueste.
Para una buena hambre, una buena tortilla.
Para todo mal, m ezcal, y para todo bien, tam bién.
Para tus cóleras, mis flemas.
Para un bien servido, un mal pagado.
Para un buen pedidor, un buen ofrecedor.
Para un corazón contrito un cristo crucificado.
Para uno que corre, otro que vuele.
Los refranes exclamación
Ya hemos hablado ampliam ente de esta form a parem iológica tan frecuente en
el refranero m exicano y en nuestro corpus. Hay varios subtipos de refranes
exclam ativos: unos que sólo son exclam ativos por la enunciación y otros
296
La
forma de los refranes
cuyos rasgos de exclam atividad son de índole m orfosintáctica. Tom ás N ava­
rro Tom ás, en su Manual de entonación española*1m enciona tres tipos de
enunciaciones exclam ativas distintas. Para decirlo pronto, los refranes
exclamativos no serán considerados entre los paradigmas de lapidariedad que
analizarem os en los capítulos que siguen: la razón principal es que su
com portam iento discursivo no es principalmente entim em ático. En otras
palabras, la m ayor parte de los refranes exclam ativos de que consta nuestro
acervo desem peñan prevalentem ente, en el discurso, lafunción de ornato: no
son, portanto, m ecanism o de lapidariedad sino más bien de expansión verbal.
Es cierto, como ya señalé más arriba, que hay entre los refranes de nuestro
corpus que por razones de enunciación pueden ser catalogados como
exclamativos, algunos de tipo gnomemático por la forma. Aquí sólo incluimos
los refranes form alm ente exclamativos. Como ya se ha señalado, los nexos de
este tipo de refranes con el contexto son, en muchos casos, de tipo acústico:
ello hace que la m ayor parte de los refranes exclamativos empiecen por algún
tipo de palabra enfática sea interjección, sea conjunción o adverbio, princi­
palm ente. La m ayor parte de ellos tienen la forma de una constatación: por
tanto, serán considerados tipológicam ente en su lugar correspondiente. He
aquí un pequeño corpus representativo de esta forma parem iológica, por lo
demás, muy m exicana:
Aunque la jau la sea de oro, no deja de ser prisión.
A unque la mona se vista de seda, mona se queda.
Aunque lo que dicen no es, conque lo aseguren basta.
A unque todos somos del mismo barro, no es lo m ismo bacín que jarro.
Que ayunen los santos que no tienen tripas.
Que vaya la cura en regla y aunque se muera el enfermo.
Qué tal estará el infierno que hasta los diablos se salen.
Que beban agua los bueyes, que tienen el cuero duro.
Que corran a la pilm am a, que el niño ya se divierte.
Que dé leche la vaca y aunque patee.
Que com an, pero que no se amontonen.
Que me aguante la m uía y aunque respingue.
Que digan m isa si hay quien se las oiga.
Que digan m isa si pueden. 47
47.
Op. cit., p. 173 y ss.
297
E l hablar lapidario
Que trabajen los casados que tienen obligación.
Que les cuadre o no les cuadre prestar libros ni a tu padre.
Que vayan por lo que queda los que gustan de las sobras.
Que trabajen los bueyes que tienen el cuero duro.
Que digan m isa si acaso saben latín.
Que estudie el que no sepa.
Qué le cuidan a la caña si ya se perdió el elote.
Que la boca se te haga chicharrón.
Que nazca el niño y la m adre nos dirá quien es el padre.
O todos parejos o todos chipotudos.
O todos hijos o todos entenados.
O bien callado o bien vengado.
O bien callada o bien vengada.
O cabrestean o se ahorcan.
O la fruta bien vendida o podrida en el huacal.
O todos de blanco o todos de negro.
O todos vestidos o todos desnudos.
O todos coludos o todos rabones.
O ja la n parejo, o no hay testam ento
Si se alivió, fue la virgen, si se m urió, fue el doctor.
Si se atora en mi rebozo la culpa es del repacejo.
Si quiere la gloria verme, que venga la gloria acá.
Si pago en el otro mundo, aunque me aum enten la cuenta.
Si me han de m atar m añana que me m aten de una vez.
Si no hubiera m alos gustos, no se vendería lo am arillo.
Si me ha de llevar el diablo que me lleve un buen caballo.
Si no hubiera m alos gustos, pobres de las feas.
Si m alo es San Juan de Dios, peor es Jesús N azareno.
Si me pegan porque me peo, que me peguen porque me cago.
Si me m uero, le perdono; si me alivio, ya verem os.
Si no te gusta la danza te voy a tocar un vals.
Si no te alcanza, no repartas.
Si no te las dan es porque no se las pides.
Si lloras porque se fueron ya llorarás cuando vuelvan.
Si le aprieta al buey el yugo, aflójale las correas.
Si las penas con pan son menos, con dinero no son penas.
Si la tenem os, nos choca, si se nos va, la extrañam os.
298
L a forma de los refranes
Si los años hicieran sabios, no habría viejos tontos.
Si eso dice m am ón blando, qué dirá bizcocho duro.48
Si la calabaza encanece, el corazón no envejece.
Si la envidia fuera tiña, qué de tiñosos habría.
Si eso hace de pretendiente, qué no hará de arrepentido.
Si lo que enseña es la m uestra ya no destape el huacal.
Si esa es la m uestra, ya no me destape el tercio.
Si el trabajo no cansara, no habría putas en las esquinas.
Si esa araña me picara, San Jorge sería pendejo.
Si eso dice pan de huevo qué dirá semita de agua.
Si es indio, ya se murió; si es español ya corrió.
Si com o lo m enea lo bate, que sabroso chocolate.
Si con atolito el enferm o va sanando, atolito vámosle dando.
Si así fuera el diablo aunque me llevara.
Si de que los hay, los hay; el trabajo es dar con ellos.
Si es de chaqueta, que pase, y si es de blusa, que espere.
Si Dios hiciera de pulque el mar, me volvería pato pa’ nadar.
H asta el chim uelo m asca tuercas.
H asta lo que no se come le hace daño.
Hasta las cam panas tiem blan cuando dan.
Hasta el más tullido es alam brista.
Hasta el m ejor escribano echa un borrón.
H asta el santo desconfía cuando la limosna es grande.
H asta que se le hizo al salado.
Hasta com o olán con picos y hasta como l’an pasado.
H asta los gatos quieren zapatos y los ratones calzones.
Hasta los huaraches taconean.
H asta que no m uere el arriero no se sabe de quien es la recua.
H asta que San Jerónimo toque la trompeta.
H asta que hubo un huarache viejo que me viniera a taconear.
H asta la risa te pago, contim ás unos eructos.
H asta que llovió en Sayula.
H asta que se le hizo al caldo.
Hasta que se le hizo al agua.
Y a porque se m uere un burro es año de m ortandad.
48.
Variante: “si eso dice mamón ¿qué dirá bizcocho duro?"
299
E l hablar lapidario
Ya verem os, dijo un ciego, pero nunca pudo ver.
Ya voy que me están peinando.
Ya se secó el arbolito donde dorm ía el pavo real.
Ya estará, linterna sorda, deja prender mi velita.
Y a le están poniendo m ucha crem a a sus tacos.
Y a hasta los de a pie m e salen.
Ya no la quieras con trenzas, quiérela aunque esté pelona.
Ya no la quiero con chongo (trenzas), qué le hace que esté pelona.
Ya no se siente lo duro sino lo tupido.
Ya no quiero la harina sino los costales.
Ya Chole vendió su rancho.
Ya encarrerado el ratón que chingue su m adre el gato.
Y a está dicho y es p a ’ pulque, y el que sobre, lo tiram os.
Ya es tarde pero hace luna.
Ya estará chirrión del diablo, pajuela del artticristo.
Ya apareció el peine.
Ya está bueno, pesos duros, dejenm e gastar mi m edio.
Ya porque parió la perra, deme un perrito.
Ya porque nació en pesebre presum e de niño Dios.
Ya se hizo de m uías Pedro, ya tenem os en qué andar.
Ya se acabaron los indios que tiraban con tam ales.
Ya ese indio perdió el chim al.
Ya ese buey se fue a la milpa.
Ya estarás, jabón de olor, ni que perfum aras tanto.
Ya estará, jardín de flores, ya no me eches tanto olor.
Ya llegó el tejam anil, ahora techan.
Ya m e am arán cuando quieran, al cabo ni me urge tanto.
Ya estará, dolor de estóm ago, ya te van a dar tu té.
Ya m ero la besa el pobre, nom ás la pared divide.
Ya ni p a ’ dorm ir se encueran.
Ya lo dijo San Andrés: el que tiene cara de pendejo, lo es.
Ya lo parim os, ahora hay que criarlo.
Ya m ero la besa el pobre, no m ás la pader estorba.
Ya van tres que yo te escribo y tú que ni carta m ’echas.
Ya te conozco, cam pana, no te vuelvo a repicar.
Ya te conozco, mosco.
Ya te conozco, pepita, desde antes de ser melón.
300
L a forma de los refranes
Ya hasta lo que no se comen les hace daño.
N om ás no me pise que yo tam bién soy gallo.
N om ás ven burro y se les ofrece viaje.
N om ás que levante el tiem po le damos vuelo a la hilacha.
N om ás no m uevan la hornilla que se vuela la ceniza.
N om ás de m onos se peen, no porque estén aventados.
N om ás mis chicharrones truenan.
N om ás cuando relam paguea se acuerdan de Santa Bárbara.
N om ás al partir el pan se conoce al que es hambriento.
N om ás eso me faltaba para ir a gozar de Dios.
N om ás con que me arríe, aunque me desunza tarde.
N om ás eso me faltaba: que una de huaraches me viniera a taconear.
Así es la vida, unas veces de bajada y otras de subida.
A sí me gusta la orina, dijo el facultativo.
A sí m e decía Ruperta, y al cabo me la pagó.
Así pasa cuando sucede.
Así somos los que hacem os la historia.
Así, sí baila m ’hija con el siñor.
Así, mi galgo las pesca.
Así m e la recetó el doctor.
Así se las gasta el hojalatero.
Atrás de la raya que estoy trabajando.
A quí la verga es verga, y el culo un agujero.
A quí se rom pió una taza y cada quien se fue a su casa.
A quí fue donde la puerca torció el rabo.
Aquí es donde, como dijo la recién casada.
Aquí no rifa ni caballo bueno, ni m uchacha bonita.
A quí ni palos, porque se rinde el brazo.
Chingue a su m adre la m uerte m ientras la vida nos dure.
Qué tren tan largo nom ás el cabús le veo.
Qué cuaco tan persona, lástim a que la bestia no lo ayude.
Qué taco, parece alm uerzo.
Qué suerte tienen los que no se bañan.
Qué m iedo que m ete un cojo tum bándole l’otra pata.
Qué bonito es lo bonito, lástim a que sea pecado.
Qué buenos pechos p a ’acabarm e de criar.
Qué suerte tienen los que no se confiesan.
301
E l hablar lapidario
Qué suerte tienen los que no oyen misa.
Qué m olito que bien pica.
Qué pelón salió el albur.
Qué favor le debo al sol con que me haya calentao.
Sólitas bajan al agua sin que nadie las arree.
Tal para cual, cada botón a su ojal.
Tanto pedo p a ’cagar aguao.
Tanto tiem po de atolera y sin saberlo m enear.
Tanto año de verdulera y no saber blasfemar.
Tantos años de puta y no saberse mover.
Tantos años de m arquesa y no saber m over el abanico.
Silencio, pollos pelones ya les van a echar su m áiz.
Silencio, ranas chillonas, que hay culebras en el charco.
Silencio, ranas, que va predicar el sapo.
N o quiero, no quiero, échenm elo en el sombrero.
N o me han visto bien peinado y con mis otros trapitos.
N o pueden con los ciriales y han de poder con la cruz.
N o quiero que Dios me dé, sino que me ponga onde haya.
N o me fijo en las echadas, sino en las que están poniendo.
N o m e echen ungüento, que voy de alivio.
N o es culpa del gallo, sino del amarrador.
N o es culpa de mi gallo, la tiene el am arrador.
¡Con qué ojos divina tuerta!
Los refranes pregunta
Se trata de refranes constituidos por una pregunta. Por lo general, participan
de las m ism as características discursivas de los refranes exclam ación. Por
tanto, no serán incluidos en nuestro corpus paradigm ático de la lapidariedad.
Los m ecanism os de inserción dentro del discurso m ayor son, en general, de
tipo acústico, com o en algunos refranes exclam ativos. Lo que sigue, es un
m uestrario con los principales tipos de refranes pregunta de nuestro acervo:
¿De dónde le viene a Bartolo el me, si su padre no era borrego?
¿Con qué la tapas si llueve?
Con qué chiflas, desm olado, si no tienes herram ienta.
302
La
forma de los refranes
Cuando todos albañiles ¿quién da mezcla?
¿Cóm o he de adorarlo Cristo, si yo lo conocí guayabo?
¿De qué m ueren los quem ados?... De ardores
Por qué con tam al me pagas, teniendo biscochería.
Sacristán que vende cera y no tiene cerería, ¿de dónde la sacaría?
Y qué ha de dar San Sebastián si ni a calzones llega.
Y por esa m uía lloras, ni yo que perdí el hatajo.
Y cóm o de noche no, habiendo tan linda luna.
Y qué le espulgan al juil si tiene el cuero tan liso.
Y qué culpa tiene Dios que sus hijos sean m alcriados.
Y m ientras me condeno, qué como y qué ceno.
Y a don Quele, qué le importa (qué le duele).
¿A quién le dan pan que llore?
Qué dicen calandrias cantan o les apachurro el nido.
Qué ha de dar la encina, sino bellotas.
¿Qué de veras, M iram ón? Como te lo digo, Concha.
Qué sabe el burro de freno ni el caballo de aparejo.
Qué m is enchiladas no tienen queso.
Qué, porque le canta un pobre no le gusta la tonada.
Qué dice Dios de su vida lo mismo que de bajada.
Qué harem os en este cazo sin cuchara y sin cedazo.
Qué m ás quisiera el gato que lamer el plato.
Qué m is pesos no tienen águila.
Qué m e duras, calentura, ya llegó tu mejoral.
Qué entendéis por los infiernos suegros, cuñados y yernos.
Refranes interlocución
Se trata de refranes que están estructurados, por lo general, en segunda
persona y constituyen, por tanto, un acto de interlocución. Algunos de ellos
participan de las características ya sea de los refranes exclam ativos ya de los
interrogativos o, en algunos casos, de las características form ales de algunos
de los refranes perform ativos: son, por tanto, catalogables allí. Hay, sin
embargo, algunos refranes en que prevalece la forma de una interlocución, son
conativos, y no son clasificables en otros grupos. Como tienen la form a de una
simple interlocución, los he llamado a sí: en la clasificación estructural a falta
303
E l hablar lapidario
de m ejor nom bre los he llamado conativos. A lgunos de ellos son de carácter
gnom em ático, la m ayor parte no. He aquí algunos ejem plos:
A tente al santo y no le reces.
A tente al bayo que es buen caballo.
C ásate, Juan, que las piedras se te volverán de pan.
C ógelas al vuelo, m átalas callando.
Com póngam e ese huichol p a’ que parezca som brero.
Com e cam ote y no te dé pena, cuida tu casa y deja la ajena.
C om iste la tuna, arrojarás la pepa.
Consíguem ela de alcalde y te la doy de gendarm e.
Cría fam a y échate a dormir.
Cría cuervos y te sacarán los ojos.
Cuéntale tus penas a quien te las pueda rem ediar.
C uida de la recaída que es peor que la enferm edad.
Cuídam e de mis amigos, que de mis enem igos m e cuido yo.
Cuiden sus gallinas, que mi coyote anda suelto.
Deja que pasen los patos que ya llegará la nuestra.
D éjalas que batan Tagua que ansina Than de beber.
D éjalas que corcoveen, que ya agarrarán su paso.
Deje usted que el niño nazca y él dirá quién es su padre.
D éjele el diente al ratón p a ’ que se lo vuelva de oro.
Dim e con quién andas y te diré quién eres.
Dim e cuánto tienes y te diré cuánto vales.
Dim e de qué presum es y te diré de qué padeces.
D im e qué com es y te diré quién eres.
D im e qué sueñas y te diré quién eres.
Echale copal al santo, aunque le jum ees las barbas.
Échale leña a la lumbre, que me costó mi dinero.
Échate ese trom po a la uña m ientras yo te bailo el otro.
Échenle jocoque al cura que tam bién sabe alm orzar.
Éntrale M atías, que de esto no hay todos los días.
Éntrale a las em panadas, ora que es día de vigilia.
Estás viendo la tem pestad y no te hincas.
N o me traigas tus naguales, que se achagüistlan las m ilpas.
N o m ueva tanto la cuna, porque me despierta al niño.
N o m ueva tanto la cuna que va a despertarm e al niño.
304
La
forma de los refranes
N o quieras tom arm e el pelo, sabiendo que yo soy calvo.
No m uevas todas las teclas por si te falta algún son.
No me veas muy desde arriba, que estamos a igual altura.
No me jalen del tazcal, porque riegan las tortillas.
No me rajen tanta leña, que ya no tengo fogón.
N o me defiendas compadre.
No me hables de cosas agrias, que se destiemplan los dientes.
No niegas la cruz de tu parroquia.
No se fije en las echadas, sino en las que están poniendo.
Hinqúense que están alzando.
Huyes de la m ortaja y te abrazas del difunto.
Huyes del señor de los trabajos y te encuentras con el señor de las
necesidades.
Llórate pobre, y no te llores solo.
Llórate pobre, no sola.
M ándalo y hazlo, serás bien servido.
M ándam e más dinero que estoy ganando.
M ientes con todos los dientes.
M írem e m adrina, onde ando.
Pareces tam bora de pueblo, hasta los nacos te tocan.
Pareces principio y sopa y eres puro caldo de olla.
Pareces burro de indios, que hasta los tam ales te cargan.
Perdone el retobo y el arrempujón.
Presum es de pavo real y no llegas ni a zopilote.
Pusiste tu barbería en la calle de los lampiños.
Riñe cuando debas, no cuando bebas.
Sácale cañas al tercio aunque se afloje la carga.
Sácale la vuelta a un cojo y ponle la cruz a un calvo.
Serás muy lentejas si te dejas.
Sea por Dios, que venga más y en qué echarlo.
Sea por Dios, nopal, no diste tunas.
Síguele echando frutitas a la piñata.
Sóplale a la lumbre, herm ano, ya verás qué cenicero.
Suspiras cerca de mí, es señal que no es por mí.
Ten lo tuyo, y tenlo tú y no pienses en lo ajeno.
Ten presente lo que te hacen y piensa en lo que has de hacer.
Te das golpes de pecho nomás cuando te atragantas.
305
E l hablar lapidario
Te caíste del m ecate.
Te asustas de la m ortaja y te abrazas del difunto.49
Te espantas de las vacas y te abrazas de los toros.
Te gusta el pedo y el olor a mierda.
Te espero en el baratillo sarape de Saltillo.
Te casaste, te fregaste.
Te gusta el trote del m acho, aunque te zangolotee.
Te fue como al catrín del baile, de la tiznada.
Te haces que la virgen te habla cuando ni te parpadea.
Te haces de la boca chiquita sabiendo que la tienes grande.
Te la doy de sacristán, si me la consigues de cura.
Te perdono el mal que me haces por lo m ucho que m e gustas.
Te lo dije valedor: cuando uno no tiene cuerdas no se m ete cargador.
Te juzgué m elón y me resultaste calabaza.
Te haces m uchas ilusiones, verás cuántos desengaños.
Tú cantarás muy bonito (alegre) pero a mí no me diviertes.
Tú dirás si te echas otras o si ya con esa tienes.
Tú sí la ves reparando y le avientas el sombrero.
Tú lo dirás de chía, pero es de horchata.
Tú m e lo dirás por Petra, pero la coqueta es Pancha.
Tú eres pez que no da hueva.
Tú escupirás muy aguado, pero a mí no me salpicas.
Tú dirás si aguantas m ás o si ya te sientes dado.
Usted no será la harina, pero me huele a bizcocho.
M e extraña que siendo araña te caigas de la pared.
M e adm ira que siendo fraile no sepas el padrenuestro.
M e adm ira que siendo gato no sepas coger ratones.
M e adm ira que siendo galgo no sepas coger las liebres.
M e adm ira que siendo sastre no sepas poner botones.
M e adm ira que siendo arpero no sepas la chirim ía.
M e extraña que siendo redondo, eches pajosos cuadrados.
M e extraña que siendo liebre no sepas correr en llano.
M e haces com o a las valijas viejas: ya ni carta m e echas.
M e extraña que siendo sastre no sepas poner botones.
M e extraña que siendo pato no sepas nadar en lago.
49.
306
Variante: “se asustan de la mortaja y se abrazan del difunto”.
L a forma de los refranes
M ono, perico y poblano, no lo toques con la mano; tócalo con un palito,
que es un animal maldito.
Alazán, si te lo dan; tostado, ni dado.
A m igas hasta m orir, pero de prestarte, nada.
Ya viste relam paguear, ora te faltan los truenos.
Si he sabido que te pees, no te aprieto el aparejo.
Si de frío te estás m uriendo di que sientes caliente.
Si he sabido que te zurras, ni los calzones te pongo.
Si quieres que sepa tu enem igo, platícale a tu amigo.
Si quieres saber el valor de un peso, pídelo prestado.
Si una vela se te apaga, que otra te quede encendida.
Si no com pran no m alluguen, retírense del huacal.
Si no entiendes ni El Bendito cómo hablas de los misterios.
Si pides y no te dan, cuando menos te agradecen.
Si quieres saber quién es, vive con él un mes.
Si quieres fortuna y fama, que no te halle el sol en la cama.
Si te aguantas un tornillo, te saco una cacariza.
Si no te presto la yegua, mucho menos la potranca.
Si te ensillan, m asca el freno.
Si te hacen tu carbonato, hazles su chocolatito.
Si tu mal tiene cura, qué te apura y si no tiene cura, qué te apura.
Si quieres cuidar tu raza, a la india con indio casa, no te parezca m ejor
casarla con español.
Y dale que ha de parir m irando la noche que hace.
Si alim entas un lechón obtendrás un puerco.
A unque te chille el cochino, no le sueltes el mecate.
Si lo que te honra no exhibes, lo que te deshonra oculta.
Si quieres que otro se ría, cuenta tus penas, María.
Si tienes hijo varón, no llames a otro ladrón.
Si en la vida te m altratan, entre más te chingan m ás te encanta.
A unque le falte el resuello no te asustes porque es chata.
O bailas o te suspendo la tonada.
Si no quieres pasar penas, no te com prom etas a lo que no puedes.
Si no le ibas echar pial, p a’ que andarla alebrestando (para qué la
alebrestaste).
307
E l hablar lapidario
Si no puedes m order, no enseñes los dientes.
Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada.
Si se te cierra una puerta, otra hallarás abierta.
Si tú eres el mismo diablo, yo seré tu San M iguel.
Si te huelen el m iedo estás perdido.
Si quieres servir de veras da el consejo y el tostón.
Que te andas valiendo de ángeles habiendo tan lindo Dios.
T
e m a y f o r m a e n e l r e f r a n e r o m e x ic a n o
No me ocuparé de los “tem as” de los refranes o del llamado análisis temático
sino desde una perspectiva negativa encerrada en la pregunta ¿de qué cosas
no se ocupan los refranes? En una prim era instancia, dado que los refranes se
ocupan de todas las cosas concretas que afectan a la vida cotidiana, se podría
decir, positivam ente, que no hay ninguna de ellas que esté a salvo del interés
parem iológico. Para convencerse, bastaría con ver algún refranero elaborado
desde la perspectiva tem ática: por ejem plo el ya citado Dictionnaire de
Proverbes et Dictons o, para la lengua española, el tam bién m uchas veces
aquí citado Refranero general ideológico español, com pilado por Luis
M artínez Kleiser. Desde esa perspectiva, la pregunta ¿de qué cosas no se
ocupan los refranes? apenas si podría inspirar alguna investigación útil. A ella
se podría responder que los refranes no se ocupan de los tem as que no están
al alcance de la vida cotidiana de un pueblo, que no la afectan de manera
inm ediata y no han sido codificados por ella. Las cuestiones abstractas, por
ejem plo, ya de la ciencia ya de la religión o de algún otro dom inio que de
m anera indirecta afecta al vivir cotidiano, sólo penetran al refranero cuando
han sido asim iladas y de la m anera como lo han sido: para la religión es buena
m uestrael ya citado Vocabulario y refranero religioso de México compilado
por Joaquín Antonio Peñalosa; en cambio, que la filosofía, y en general la
ciencia, no ha penetrado en los niveles popu lares donde nacen los refranes, lo
m uestra bien la existencia y proliferación de ese otro género herm ano del
refrán, la “frase célebre”, de que ya nos hem os ocupado y sobre la que
volverem os.50
50.
308
Ejemplos abundantes de ambos tipos textuales pueden verse en Efraín Mendoza, Lafrase inmortal,
M éxico, Diana, 1991.
L a forma de los refranes
Por lo dem ás, el análisis tem ático en parem iología es peligroso y
artificial: se corre el riesgo de parlotear de todo dado que los temas de un
refranero son tantos como los aspectos que abarca la vida misma. Además,
¿cómo se define el tem a de que habla un refrán? Hay quienes han intentado
una clasificación tem ática a partir del “concepto” central del prim er miembro
del refrán, consistente en una protasis en una buena parte de los refranes de
que consta nuestro repertorio. Ello desde luego es arbitrario, por muchas
razones. Sólo citaré un par de ellas: en prim er lugar, recordaremos aquí que
un refrán, como se ha dicho, es un texto altamente situacional y constitutivamente
emblemático que form a con el contexto situacional un sistema semiótico del
cual se recaba la significación del conj unto. Por esa razón, el funcionamiento
textual de un refrán depende de las circunstancias en que se usa. De esa
manera, habría que determ inar el rango situacional de cada refrán antes de
hacer un inventario y clasificación de las significaciones resultantes.
De acuerdo con esto, habría significaciones prim arias o inmediatas del
refrán y significaciones que se podrían considerar mediatas o latentes. Al
proponer una clasificación tem ática de un corpus de refranes, habría que
hacerlo tanto con las significaciones inmediatas como con las latentes: al fin
de cuentas, en el uso concreto de un refrán tan importantes son una que las
otras. Pero, ¿a dónde nos conduciría una clasificación así? Probablem ente a
ninguna parte: posiblemente a una especie de diccionario de refranes listo para
usarse en alguna de las mil situaciones precodificadas. Por lo que hace,
empero, a lo que aquí nos interesa, a saber, cuáles son los temas de que es
susceptible de ocuparse el discyrso lapidario, no habríamos avanzado prác­
ticamente nada.
La segunda razón por la cual una clasificación tem ática no nos ofrece
nada, adem ás de su curiosidad, es el hecho de que en un refrán una cosa es la
significación referencial, la significación que emana de los vocablos conteni­
dos en su texto, y otra, muy distinta, es la significación fundamental del refrán
que m ás arriba hem os denom inado sentido parem iológico. Si la tem ática
referencial es explosiva, la tem ática emanada de los sentidos paremiológicos,
al ser producto de una abstracción interpretativa es altam ente arbitraria.51
51.
Sobre algunos de los temas recurrentes en el refranero mexicano volveremos en el capítulo siguiente
cuando hablemos de la pertinencia de lasemióticaparael análisis paremiológico.
309
E l hablar lapidario
Si lo que nos interesa averiguar en esta investigación sobre el discurso
lapidario es si existe alguna relación entre las form as y estructuras
parem iológicas, que hem os esbozado, con algún tipo de tem ática especial o
si cualquiera de las form as y estructuras de los refranes se han ocupado de
hecho de cualquier tipo de tema. La pregunta no es ociosa. Tom ás Navarro
Tom ás, en su Métrica españolaba m ostrado cómo en la historia del metro
español ciertos tem as han estado ligados a ciertos metros: por ejem plo, los
versos de cabo roto eran aptos para tem as hum orísticos, m ientras que las
diferentes configuraciones acentuales del endecasílabo fueron expresión de
diferentes sentim ientos; “el verso sáfico de la poesía clásica se empleó
durante la edad m edia especialm ente en composiciones detipo religioso. Otro
verso de m edida sem ejante, el senario yám bico alternaba con el sáfico en la
m ism a clase de asuntos” .5
253M ientras que el m adrigal “requería com o condi­
ciones principales la brevedad, la com binación arm oniosa de los versos y la
sencillez y delicadeza de los pensam ientos” ,54 “ las letras de baile daban
em pleo preferente a los nuevos dactilicos”55 y así sucesivam ente.56 Una
cuestión interesante, en relación con los refranes, es si es posible encontrar,
tam bién aquí, alguna relación histórica entre tem a y form a o, en todo caso,
entre tem a y estructura. En otras palabras, la cuestión que podríajustificar un
estudio de la tem ática parem iológica sería para analizar en qué m edida tiene
una relación con esquem as m orfoestructurales.
Como puede verse, por las clasificiones tanto estructurales com o forma­
les que hem os bosquejado a partir de nuestro corpus, apenas si puede hablarse
de algún tipo de preferencia de alguna form a o de alguna estructura por algún
tipo de tem a. Si se consultan los diferentes grupos según sus formas y
estructuras verem os fácilm ente cómo los sujetos de un refrán son por lo
general objetos y personas de la vida cotidiana sin m ayor preferencia. Si acaso
refranes com o “hay m uchos quebrados que valen m ás que un entero” , “no
veas la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio” o “nadie es profeta
en su tierra” m uestran hasta dónde algún aspecto ya de la ciencia ya de la
Biblia se popularizó. Por lo demás, prácticam ente en cada grupo ya formal ya
52.
53.
54.
55.
56.
310
Tomás Navarro Tomás, Métrica española. Reseña histórica y descriptiva, N ueva York, Las
Americas Publishing Company, 1966.
T.N.T., op. cit., p. 175.
T.N.T., op. cit., p. 190.
T.N.T., op. cit., p. 223.
Sobre este mismo tema el mismo Tomás N avarro T omás regresa en su 1ibro Los poetas en sus versos.
Desde Jorge Manrique a García Lorca, Barcelona, Ariel, 1982.
L a forma de los refranes
estructural se encuentran los mismos tem as y los mismos sujetos: las abejas,
el agua, la am istad, los amigos, el amor, el apero, la araña, el árbol, el arco, el
arriero, el arroz, el buey, la burra, el caballo, la caja de alcanfor, el camarón,
la carrera de un caballo, la carta, el matrimonio, los chiqueos de los casados,
etc. El lector puede ver los sujetos de los refranes, por ejemplo, en el grupo
conform ado por los refranes “N + sintagma adjetivo” de nuestro capítulo
anterior. Y baste de clasificaciones tem áticas.57
La
c l a s if ic a c ió n s e g ú n l a s f u n c io n e s d is c u r s iv a s
Quizás más importante, para el asunto que nos ocupa, sea decir una palabra
sobre el em pleo de criterios discursivos para una clasificación del refranero
mexicano. Y a hemos dicho que, por principio de cuentas, existen dos grandes
grupos de refranes dentro de nuestro acervo: los que pueden desem peñaren
el discurso m ayor en el cual se insertan las funciones de una m áxima (gnoma
o sententia), y los que no. Dentro de los primeros, además, los que pueden
desempeñar las funciones de un entimema, los que desempeñan las funciones
de ornato y los que, en fin, son susceptibles de desem peñar las funciones de
exemplum. Com o ya lo ha puesto de manifiesto Aristóteles en su Retórica y
tras él la retórica antigua, el “ejem plo” como recurso lógico-discursivo
pertenece a la inducción; el entim em a y el ornato, en cambio, pertenecen a la
argum entación: el prim ero como mecanismo del raciocinio en cuanto forma
imperfecta del silogism o; el segundo, en cambio, como parte del arte de la
enunciación del discurso.
Los refranes de nuestro acervo pueden dividirse, desde este punto de
vista, en tres grupos: una buena parte de ellos, como ya se ha señalado por lo
demás, son susceptibles de desem peñar dentro del discurso mayor, ya sea
diálogo, ya discurso del tipo oratorio, ya otro, la función de un silogismo
imperfecto o entim em a. Hay otros, en cambio, que dentro de la práctica
discursiva m exicana actual sólo desem peñan la función de ornato y otros, en
fin, que son susceptibles de desem peñar la función de ejemplo.
El ejem plo, en efecto, es definido por la retórica como una hazaña que
sirve para provocar la persuasión. Desde luego, la antigua retórica reconoce
varios tipos de ejem plos y varias formas de evocarlos discursivam ente. Entre
57.
En nuestro libro Refrán viejo nunca miente (Zamora, El Colegio de Michoacán, 1994) exploramos un
par de temas muy bien representados en nuestro acervo.
311
E l hablar lapidario
estas últim as se encuentra la alusión b rev e.58En nuestro acervo hay una serie
de refranes que en el discurso son susceptibles de desem peñar esta función:
se trata, desde luego, de alusiones breves a una historia contada de tipo
popular que es evocada ya m ediante una inserción sintáctica, ya m ediante una
especie de cita:
A ndar como gallina en corral ajeno.
A ndar como el diablo en el panteón.
A ndar com o trom po chillador.
A ndar como burro sin mecate.
Feliz como perro después de boda de rancho.
Feliz como perro en poste nuevo.
Com o pulga esperando perro.
Como burro de aguador, cargado de agua y m uerto de sed.
Com o cuchillo de San Bartolo, puntiagudo y sin filo.
Como jarrito de Tlaquepaque: feo y delicado.
Como cochino recién comprado, desconociendo el m ecate.
Como los gallos de Puebla, grandotes y correlones.
Com o nido de tejones nom ás los uñazos se oyen.
Com o pila de agua bendita, que todos le m eten la mano.
Com o quien besa a una m ujer dormida.
Com o quien ve (oye) llover y no se moja.
Com o quien le quita un pelo a un buey.
Com o el acto de contrición, que ni peca ni da tentación.
Com o el burro del aguador, cargado de agua y m uerto de sed.
Como el gallo de tía Cleta, pelón, pero cantador.
Com o los perros del tío Mele, cuando les dice cúgelos, alzan la pata y se
ponen a miar.
Com o el perro del herrero, que a los m artillazos duerm e y a los masquidos despierta.
Com o el violín de Contla: tem plado a todas horas
Com o la pinten la brinco, y al son que me toquen bailo.59
Com o la Salve Regina: llena de fatalidades.
58.
59.
312
Cfr. H. Lausberg, Manual de retórica literaria, op. cit., tomo I, núm. 416.
Este refrán exclamativo también circula de otras maneras. Por ejemplo: “como quieran puedo y al son
que me toquen bailo”. O bien, simplemente, “al son que me toquen bailo”.
L a forma de los refranes
Com o la Salve Regina, siempre gimiendo y llorando.
Com o ver volar un buey con una carreta encima.
Com o Juan panadero y el toro: golpe a golpe.
Com o la chaqueta de don Justo: arreglada y sin botones.
Com o la espada de Santa Catarina: relumbra pero no corta.
Com o perro de hortelano: ni come, ni deja comer.
Como perro en barrio ajeno.
Como perro mojado: curtido y avergonzado.
Como ya hemos señalado re iteradamente, la función de ornato dentro del
discurso es desem peñada por los refranes exclamativos de nuestro acervo.
Una buena parte de ellos, en efecto, están constituidos por puro “sonido
estupendo” como decía Juan de Jáuregui en su Discurso poético que en 1623
publica sobre la obra de don Luis de Góngora acusándolo de suplir los “altos
conceptos” y las “agudezas y sentencias m aravillosas” del texto “con el sólo
rumor de las palabras” .60 Este tipo de textos se insertan, por lo general, al
discurso m ayor m ediante dos mecanismos: el prim ero y más frecuente
consiste en un nexo de tipo acústico y el segundo en la simple irrupción.
Emplean el prim er m ecanism o textos como “échenle jocoque al cura que
tam bién sabe alm orzar” ; “ahora sí, violín de rancho ya te agarró un
profesor” ; “ahora es cuando, chile verde, le has de dar sabor al caldo” ; “ojalá
sea cola y pegue” . Por lo general, la gran mayoría de los refranes exclamativos,
con excepción de unos cuantos, emplean este prim ertipo de nexo. En cambio,
refranes como “tanto tiem po de atolera y sin saberlo m enear” ; “tanto año de
verdulera y no saber blasfem ar” ; “tantos años de m arquesa y no saber m over
el abanico” ; “chingue a su madre la muerte mientras la vida nos dure”
emplean, en cam bio, el segundo tipo de nexo.
Sin embargo, como ya hemos señalado tanto en el capítulo anterior como
a lo largo de este capítulo, una gran m ayoría de los refranes de que consta
nuestro acervo son de índole gnom em ática y desem peñan, por tanto, dentro
del discurso m ayor en el cual se enclavan la función de un silogism o
imperfecto o entim em a de la m anera que hemos descrito al principio de esta
disertación. Los análisis que harem os más adelante se refieren a paradigm as
de esta tercera clase de refranes. Como representantes de las diferentes formas
60.
En Herón Pérez Martínez, Estudiossorjuanianos, Morelia, Instituto Michoacano de Cultura, 1988,
pp. 69 y s.
313
E l hablar lapidario
de lapidariedad que se dan en el refranero m exicano he aquí un conjunto de
m odelos de las principales variedades estructurales a partir de las cuales,
m ediante análisis, podrem os, más adelante, explorar los hilos de la lapida­
riedad:
Hay veces que un ocotito provoca una quem azón.
Ni los dedos de la m ano son iguales.
N o por m ucho m adrugar am anece más tem prano.
N o todos los que chiflan son arrieros.
N unca dejes cam ino por vereda.
N adie escarm ienta en cabeza ajena.
N inguno diga quién es que sus obras lo dirán.
Ni m ujer que otro ha dejado, ni caballo em ballestado.
N o hay indio que haga tres tareas seguidas.
No hay jardines como los que hacen los pobres.
No hay que m eterse en la danza si no se tiene sonaja.
Hom bre prevenido vale por dos.
A bejas que tienen miel tienen aguijón.
A gua que no has de beber, déjala correr.
A gua pasada no mueve molino.
Albañil sin regla, albañil de mierda.
El que am a el peligro en él perece.
La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar.
La que no enseña no vende y la que enseña se m osquea.
Lo que tiene la olla saca la cuchara.
Lo que me han de dar de fierros, m ejor dénm elo de tortillas.
Quien ham bre tiene en tortillas piensa.
Al que no ha usado guaraches las correas le sacan sangre.
El tiem po cura al enferm o, no el ungüento que le em barran.
Los borrachos y los niños siem pre dicen la verdad.
Una cosa es la am istad y otra cosa es Juan Dom ínguez.
U nos nacen para santos y otros para ser carbón.
A guacates y m uchachas m aduran a puro apretón.
A rrieros som os y en el cam ino andamos.
Dios aprieta, pero no ahoga.
Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acom odar.
Eso de trillar con burros es sólo ensuciar la parva.
314
L a forma de los refranes
Les gusta el trote del macho y el ruido del carretón.
Me extraña que siendo araña te caigas de la pared.
Se hace pesado el muerto cuando siente que lo cargan.
A bierto el cajón, hasta el más honrado es ladrón.
Cada caporal, donde m ejor le parece, pone la puerta de su corral.
M uerto el perro se acabó la rabia.
Pídele a Dios y a los santos y echa estiércol a tus campos.
Acabándose el dinero se term ina la amistad.
Cuesta m ás el caldo que las albóndigas.
M ás vale atole con risas que chocolate con lágrimas.
Un peso vale más que cien consejos.
Vale más am ansar que quitar mañas.
M ás calienta pierna de varón que diez kilos de carbón.
Jala m ás un par de tetas que cien carretas.
Bien juega el que no juega.
Cuando Dios dice a fregar, del cielo caen las escobetas.
Donde m anda el caporal, no gobiernan los vaqueros.
Sólo el que se ha muerto sabe lo que son responsos.
A gato viejo, ratón tierno.
P a’ los toros del Jaral, los caballos de allí mesmo.
A cada puerco le llega su San Martín.
A las m ujeres y a los charcos no hay que andarles con rodeos.
Al jacal viejo no le faltan goteras.
A nadie le am arga un dulce aunque tenga otro en la boca.
A com er y a m isa rezada, a la prim era llamada.
Con am or y aguardiente, nada se siente.
Con pendejos ni a bañarse porque hasta el jabón se pierde.
De que la perra es brava hasta a los de casa muerde.
De arriero a arriero, el dinero nunca pesa.
En cojera de perro y en lágrimas de m ujer no hay que creer.
Entre sastres no se cobran los remiendos.
H asta el santo desconfía cuando la limosna es grande.
Para am ores que se alejen busca amores que se acerquen.
Por la vereda se saca al rancho.
Por las hojas se conoce el tam al que es de manteca.
Según el sapo es la pedrada.
Sin contar a la m ujer, lo m ás traidor es el vino.
315
E l HABLAR LAPIDARIO
Si te ensillan, m asca el freno.
Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión.
Que ayunen los santos que no tienen tripas.
O todos parejos o todos chipotudos.
Por lo dem ás, esta tercera posibilidad taxonóm ica, la de las funciones
discursivas del refrán, como se han discutido ya am pliam ente los criterios con
que se hará, no parece necesario ni reiterarlos, ni ahondarlos. Entre las
dificultades m etodológicas con que se topa, en efecto, es que en cierta medida
requiere una revisión com pleta tanto de los diferentes contextos situacionales
com o, sobre todo, un m uestrario com pleto de contextos textuales. Aunque
señalo desde aquí la importancia y aún la urgencia de 1levar a cabo ese trabajo,
está fuera de la perspectiva de esta investigación.
O
t r a s p o s ib il id a d e s
M uchas otras son, en efecto, las m aneras de agrupar los refranes de un corpus
com o el que nos ocupa. No vamos, desde luego, a desarrollarlas aquí. Y a Ray
B. Browne en su im portante artículo “ El saber de m uchos” : proverbios y
expresiones proverbiales,61 m enciona como división posible de los refranes
las categorías de “refranes literarios” y “refranes no literarios o tradiciona­
les” y entre cada una de estas categorías otras subdivisiones. Nosotros
m ism os, en nuestro libro Refrán viejo nunca miente ,62 m encionam os la
im portante división entre refranes rurales y refranes urbanos. Se podría decir,
prácticam ente, que según el interés con que se acerque el investigador a un
corpus de refranes, así serán las posibil idades de proponer nuevas m aneras de
clasificar refranes.
61.
62.
316
En TristamP. Coffin (compilador), El retomo de losjuglares, M éxico, Editores Asociados, 1972, pp.
297 y ss.
Zamora, El Colegio de Michoacán, 1994.
TERCERA PARTE
LAS DEUDAS Y LAS TEORÍAS
VIII
EL BAGA JE SUBYACENTE
Enlace
Tras una prim era parte dedicada a lo que los escolásticos llam aban la
“explicación de térm inos” , de los térm inos sobre los que descansa la
investigación, y una segunda ocupada en desbrozar el corpus con recursos
tomados de la taxonom ía, llevamos a cabo, en esta tercera parte, un inventario
de las teorías, intuiciones y m etodologías aquí implicadas. Desde luego, a lo
largo de esta reflexión han ido apareciendo nombres, teorías, escuelas,
metodologías, conceptos, térm inos tomados de aquí y de allá; y, desde luego,
a lo largo de estas páginas se ha ido tej iendo una relativam ente espesa red de
relaciones que ponen de m anifiesto que, en este campo al m enos, el saber y
la reflexión son producto del espíritu del tiempo más que resultado de alguna
inspiración individual y en donde por tanto, el magno edificio de las ciencias
de la literatura parece estar edificado con puros granitos de arena.
Este capítulo, por tanto, adopta la form a ya de un rápido recorrido por
puntos y estaciones que fueron de reflexiones importantes, ya de una simple
lista de acreedores. Finalm ente, la relación que todo este universo guarda con
la presente investigación m ás se parece a una atm ósfera que se respira que a
una tarea escolar en donde el aprendiz hace la tarea siguiendo las instrucciones
al pie de la letra: estam os convencidos de que, en una investigación como la
nuestra, las teorías y las m etodologías deben ser sólo fuentes de inspiración;
de que cada objeto de estudio tiene sus propios cam inos por los que se puede
llegar a él; y de que cada investigador tiene su propia percepción de las cosas
que le obliga a hacer sus propios y muy singulares recorridos: bien dice ya uno
de los refranes de nuestro acervo, aplicable a las m etodologías, que “según
el sapo es la pedrada” .
Reflexiones puntuales, citas expl ícitas, pago puntual de deudas, como se
ha dicho, ya lo hem os venido haciendo a lo largo de esta reflexión. N o se trata
319
E l hablar lapidario
de repetir lo ya dicho. H ablar a estas alturas de teorías y m etodologías,
significa, por tanto, a veces, sólo hacer explícitas algunas de esas deudas; a
veces es sólo el afán de ver en su conjunto el edificio de las ciencias del
lenguaje y apreciar el lugar exacto en donde creem os que debe ubicarse
nuestra reflexión. Y ya que de intuiciones se trata, debe quedar claro, desde
ahora, que, desde el punto de vista del bagage teórico, no nos interesa, en
prim era instancia, descubrir ni el M editerráneo, ni el agua tibiao el hilo negro;
que si bien esperam os m odestam ente contribuir con ella al conocim iento del
discurso lapidario, en particular, y del discurso a secas, en general, no
pretendem os una revolución científica. Ubicamos, por tanto, nuestra re­
flexión, dentro de los cauces de la actual tradición epistemológica humanística.
D esenterrar conceptos y m étodos, reacom odarlos trayéndolos de lugares
incom unicados, inventariar procesos, rastrear tradiciones, etiquetar territo­
rios poco hollados y, en general, presentar bajo una nueva luz y en un nuevo
orden la form a y función de uno de los tipos textuales más viejos de la cultura
hum ana: he aquí nuestro M editerráneo. En efecto, esta investigación, para
decirlo brevem ente, echa mano de una serie de conceptos, reflexiones,
intuiciones y herram ientas en uso dentro del magno cam po de las llamadas
ciencias del lenguaje. Lo que en este capítulo harem os, sin em bargo, no será
un ajuste de cuentas con pulso de contador, sino un recuento con el ánimo de
un hum anista que se siente deudor y que repasa las tradiciones de su reflexión.
Por tanto, no espere encontrar aquí el lector ni un resum en de los avances
y trayectoria en cada una de las disciplinas implicadas, ni un estado de cosas
hasta el día de hoy: en efecto, no me propongo hacer aquí ningún repaso
explícito de los diferentes estados de la cuestión de las disciplinas donantes
aunque, desde luego, esos estados de la cuestión aparecerán siem pre en el
horizonte. Este capítulo, en cambio, es concebido, como una serie de citas y
rem iniscencias de conceptos que aquí m anejam os, de disciplinas que evoca­
m os, de intuiciones de que aquí nos servimos: este capítulo es, en pocas
palabras, un trazar la red de relaciones que unen esta investigación con las
diferentes tradiciones epistem ológicas vigentes en nuestra investigación.
Jorge Luis Borges escribió alguna vez: “el hecho es que cada escritor crea a
sus precursores” .1Este capítulo es un acto de creación de los precursores de
esta investigación. Desde luego, este inventario de acreedores resultará
1.
320
Citado por Anthony Stanton, “La invención de la tradición: tres antologías decisivas en la poesía
mexicana moderna", en Herón Pérez Martínez (editor). Lenguaje y tradición en México, Zamora, El
C olegio de Michoacán. 1989. pp. 183 y ss.
E l bagaje
subyacente
obviamente incom pleto en la medida en que sólo pretende tender puentes,
trazar veredas y hacer recuentos de las deudas más aprem iantes: por tanto,
sólo se expondrán los conceptos que dentro de las teorías contem poráneas en
las áreas implicadas sean asumidos como tales; al fin de cuentas, en la cultura,
todo, incluidos el hablar y el pensar, todo está inmerso en los cauces siempre
a punto de la tradición.
A
rranque
Ya se sabe y ya lo hemos dicho, un refrán puede ser analizado desde dos
distintos puntos de vista, principalmente: por una parte, en form a estática,
como texto en sí mismo; por otra, en forma dinámica, como un texto parásito
que se inserta en otro texto m ayor y funciona en él. En concreto, un refrán, en
cuanto texto endurecido que es, funciona de la misma m anera que cualquier
elemento léxico: tiene, por tanto, un nivel paradigmático o virtual y un nivel
sintagmático o actual. Como se sabe, el primero de los dos corresponde al
nivel de diccionario y el segundo, en cambio, al nivel de texto.
En el nivel virtual, la significación de un refrán difiere totalm ente de su
significación a nivel actual: en el prim er caso no habla de una situación
concreta sino de una clase de situaciones; en el segundo, se inserta en el
discurso para aclarar una situación concreta con sus significados concretos:
como se sabe, cuando el refrán se inserta en un texto concreto, su significación
deja de ser virtual; es entonces, por lo demás, cuando desarrolla todas sus
virtual idades discursivas entre las que sobresalen, por nuestro interés especí­
fico en la lapidariedad, las virtualidades tanto lógicas como retóricas del
refrán. Por tanto, cuando un refrán como “árbol que crece torcido jam ás su
tronco endereza” se inserta ya en el curso de un diálogo, ya en el seno de un
discurso argum entativo, deja el plano paradigmático y desciende al plano
sintagmático: estas categorías de la lingüística son importantes, entre otras
cosas, para denominar los dos más importantes niveles de análisis ya referidos.
A nivel paradigm ático, el texto del refrán es analizable, como si se
tratara de un texto estático, desde los puntos de vista sintáctico, semántico,
formal, estilístico, retórico, lógico, semántico o crítico literario, por ejemplo.
A este nivel, en efecto, es fácil percibir los recursos de lapidariedad que
adopta, su ritmo, su aliteración, los m ecanism os de abstracción, su grado de
m etaforización, la sim etría de sus significaciones, las marcas de ausencia del
tiempo histórico, entre otras cosas que cada refrán en cuanto texto va
321
E l hablar
lapidario
señalando. A nivel sintagm ático, en cam bio, servirán los recursos
m etodológicos y las intuiciones de disciplinas como la retórica, la lógica, la
m orfosintaxis, la sem iótica, la teoría de la recepción, la pragm ática, la
literatura comparada, lasociocrítica, laestilística, la crítica literaria, lateoría
del discurso y, en concreto, la teoría del diálogo.
Para un inventario de las diferentes aportaciones epistem ológicas que
subyacen a nuestra investigación, para integrar esa lista de acreedores de la
que hablábam os, se podría tomar, como punto de partida de este capítulo, un
refrán típico de los de nuestro acervo y acercarnos a él desde diferentes
perspectivas de análisis para ver cómo se da y funciona en él lo lapidario.
Q uedaría claro, ciertam ente, que entre el cúmulo de teorías, escuelas y
disciplinas actuales que giran en torno al texto, sobre todo literario, hay
algunas que han logrado desem bocaren m etodologías concretas y hay otras
que, en cambio, si bien implican cam bios en las m etodologías más bien se
postulan como horizontes de reflexión. En este repaso, no nos interesa señalar
los puntos concretos, relativos al método, en que nos hemos apoyado. No sólo
se han señalado en cada caso concreto, sino que el lector mismo los puede ver
por sí mismo. Nos interesa, sí, señalar esos horizontes com o nos interesa
suscribirnos, dentro de las m uchas bifurcaciones que se dan en nuestro
cam po, el sendero por el que optamos. Como decíam os, es cuestión de
deudas, de inspiraciones, de adscripciones y, en fin, de hacer un somero
inventario de nuestro bagaje teórico en su conjunto. Si, com o decíamos,
tomamos el análisis de un refrán típico como primer inventario epistemológico,
habría que advertir que ello sólo nos conducirá a algunas prácticas
m etodológicas y que seguram ente poco nos dirá de las implicaciones teóricas
de otras reflexiones, sin embargo de alguna m anera presentes. Los horizontes,
porque siem pre están a la vista, con frecuencia pasan a segundo plano. Con
esa salvedad, em pecem os.
Sea ese refrán “el que a buen árbol se arrim a buena som bra le cobija”;
veamos, de m anera paradigmática y rápida, algunos de los principales análisis
tipo a que puede ser sometido. En prim er lugar, en un plano puramente
paradigm ático, hay que decir, que estam os ante una estructura y ante una
form a típicam ente parem iológicas dentro del sistem a textual hispánico: se
trata de un refrán perteneciente a las estructuras “el que” cuya form a es la de
una constatación. Se podría decir, adem ás, que, desde el punto de vista de la
estructura, este refrán representa al grupo más am plio de refranes cuya
protasis está constituida por un sintagm a nom inal. Por lo dem ás, desde el
322
E l bagaje
subyacente
punto de vista de las funciones discursivas que es capaz de desempeñar,
nuestro refrán puede ser catalogado entre los refranes gnom em áticos: de
acuerdo con la term inología de la retórica, en efecto, puede desem peñar las
funciones de un entim em a, ya arriba señaladas.
Se le puede analizar, en prim era instancia, desde el punto de vista de la
índole lógica del texto: nuestro refrán es una proposición universal afirmativa,
de tipo constatativo, estructurada por la unión de dos pares de conceptos
“buen árbol” y “arrim a”, por una parte, y de la pareja “buena som bra” y
“cobija”, por otra, que remiten, en buena lógica, a dos pares de proposicio­
nes. Esa unión, sin em bargo, tiene otras particularidades: por un lado, ambas
oraciones están unidas por el falso sujeto “el que” que, de hecho, es una
deform ación producida por el habla popular de la forma gramatical y
lógicamente correcta: “al que” . Por tanto, en cuanto proposición, nuestro
refrán debería em pezar por una frase de objeto directo de hecho regida por el
verbo más lejano; una versión de una de las estructuras intermedias del refrán
diría: “buena sombra cobija al que se arrima a buen árbol” . Aún es posible
encontrar, com o variante de este refrán, su forma gram aticalm ente correcta:
“al que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija” . Desde el punto de
vista sintáctico, entonces, el refrán está constituido por unaoración compuesta
en la que “ buena som bra cobija” es la oración principal y “al que a buen árbol
se arrim a” es la oración subordinada que hace layveces de objeto directo del
verbo “cobijar” . Para no excluir ninguna de las palabras del refrán, hemos de
decir que el pronom bre “ le” en la posición en que se encuentra en el refrán
es una m uestra del “ leísm o” .2
Por otra parte, las expresiones “ buen árbol se arrim a” y “buena sombra
le cobija” carecen tanto de artículos como de deicnitivos y demás elementos
determ inativos: se trata, por tanto, de expresiones abstractas que no denotan
2.
Juan A ld a Franch / José Manuel Blecua, Gramática española (Barcelona, Ariel, 1975, p. 606) dice que
“actualmente parecen quedar libres” de este fenómeno adscrito por ellos al fenómeno más general que
denominan “asimilación de funciones”, entre otros lugares hispanohablantes, “Canarias y América,
salvo Ecuador”. Con esta apreciación coincide Martín Alonso en su Gramática del español contempo­
ráneo (Madrid, Guadarrama, 1968) Sin embargo, Charles E. Kany en su Sintaxis hispanoamericana
(Madrid, Gredos, 1976, pp. 133 y s.) dice: “en el español de América frecuentemente alternad lo con el
le como complemento directo en el lenguaje escrito y ocasionalmente en el habla culta [...] Mas en el habla
popular de Hispanoamérica, lareglageneral es el lo...” De lamismaopinión son tanto Rafael Lapesaen
su Historia de la lengua española (novena edición, Madrid, Gredos, 1981, p. 586 y ss.) como Samuel
Gili Gaya en su Curso superior de sintaxis española (novena edición, Barcelona, Bibliograf, n. 175,
1970). Véase, igualmente, la Gramática de la lengua española de Emilio Alarcos Llorach, op. cit., pp.
102 y ss., para quien el leísmo “consiste en el empleo de le, y con menor frecuencia de su plural les, como
referentes de la función de objeto directo”.
323
E l hablar lapidario
casos concretos sino situaciones tipo. Hay, en efecto, en esa proposición
lógica una clara situación de abstracción. Adem ás, en la form a en que el oído
popular lo ha dejado, el refrán es una asim ilación a una serie de expresiones
del esquem a prótasis-apódosis, herederas, como ya se ha señalado, de las
viejas fórm ulas latinas acuñadas por el derecho romano del tipo qui tacet
consentiré videtur, universales afirmativas, que servían de prem isa m ayor en
cualquier silogism o en BARBARA.
En el refrán funcionan, por lo demás, una serie de contraposiciones y
com paraciones entre pares de conceptos. La prim era contraposición, la más
evidente, es la del “buen árbol” y la “buena som bra” con árboles y sombras
no “ buenos”, entre los que, desde luego, se vislum bran los “m alos” árboles
y las “m alas” sombras. Adem ás, desde el punto de vista textual, “buen
árbol” es com parado en la estructura sem ántica del refrán con “ buena
som bra” m ediante una relación implícita de causa a efecto. Igualm ente, el
verbo “arrim arse” es com parado con “cobijar” . De esta m anera, el refrán
hace la siguiente identificación: arrim arse a un buen árbol es lo m ism o que
cobijarse con una buena sombra. El árbol, pues, se convierte en una cobija
para protegerse de la intemperie. El m ovim iento denotado por el refrán, en
efecto, es, desde el punto de vista semántico, doble pero jerarquizado; el sujeto
del refrán tiene prim ero que “arrim arse” al “buen árbol” y sólo en un
segundo m om ento la “buena som bra” lo cobijará: prim ero, pues, es arrimar­
se; después viene la cobija. El orden sintáctico, como se ha dicho, tiene una
prioridad inversa: buena sombra cobija al que a buen árbol se arrima.
Tenem os, por tanto, una estructura sem ántica que form a con la estructura
sintáctica un significativo quiasmo: A (árbol) B (cobija), en el nivel semán­
tico, B ’ (cobija) A' (árbol), en e1 nivel sintáctico.
En el m ism o orden de cosas, hay en nuestro refrán un par de imágenes
presentes por implicación de los vocablos “ som bra” y “cobija” . “ Som­
bra”, en efecto, rem ite y se opone a “sol” : la “ som bra” es producida por el
sol, por una parte, y estar en la sombra se contrapone a estar en el sol,
asolearse. Este par de imágenes sol/som bra, por otro lado, rem iten, por
asociación, a imágenes de otra índole como desierto/oasis o calor/frescura. En
cuanto a la im agen de la “cobija” , cabe decir que trae aparejadas una serie
de otras evocaciones, no sólo en la m edida en que, como hem os dicho, se
opone a intem perie, sino por su relación sem ántica con “hogar” , “cama”,
“ frío ” ,etc.
El significado del refrán, por lo demás, enfatizado por una serie de
m arcas, no sólo relaciona “árbol” con “ som bra” en una especie de paralelis­
324
E l bagaje
subyacente
mo sintético o com plem entario, sino que el énfasis del texto está puesto en el
adjetivo “bueno” ; lo significativo, pues, no es sólo el árbol y su sombra sino
que se trate de un “buen árbol” y de una “buena som bra” . Hay, por tanto,
implícita la circunstancia banal y ordinaria, desprovista de significación para
el refrán, de que cualquiera se puede arrim ar a un árbol cualquiera y ser
cobijado por una som bra cualquiera: eso no tiene importancia para el refrán.
La vulgaridad, pues, se basa en la relación árbol-sombra, sin adjetivos. El
caso ideal, en cam bio, descansa en la relación “buen árbol”-“buena som­
bra” . Decir, por ejem plo, “el que a un árbol se arrima, una sombra le cobija”
no es sino un hecho de la realidad extralingüística que no tiene nada de
especial. El refrán adquiere, entonces, el matiz de un consejo que indica que
hay que arrim arse no a cualquier árbol sino a un “buen árbol” a fin de no estar
protegido por cualquier sombra sino por una “buena som bra”. Hacia allá
apunta tam bién el sentido parem iológico del refrán, del que hablarem os más
adelante.
A dem ás, en nuestro refrán, el “ buen árbol” funciona no sólo
sintácticam ente como punto de enlace entre sus dos hemistiquios, sino que el
hipotético individuo, “el que se arrim a”, es el mismo que es “cobijado” por
una “buena som bra” . La m anera como está estructurado, en efecto, el refrán
es muy singular: el “ buen árbol” aparece como el elem ento central de una
estructura sintáctica en la que el árbol hace las veces de mot-crochet. La
expresión “buen árbol”, en efecto, sirve a la par de complemento circunstan­
cial del verbo “arrim arse” que de agentivo del verbo “cobijar” : el “buen
árbol” está no sólo en m edio de la estructura sintáctica del refrán sino en
medio del refrán mismo como su protagonista. Pero con ello ya estamos en los
umbrales de la estilística una de las disciplinas que más tiene que decir cuando
se trata de determ inar la hechura de un tipo de discurso.
En efecto, el refrán “el que a buen árbol se arrim a buena sombra le
cobija” es un dechado de recursos estilísticos. Lo que más sobresale a prim era
vista es el paralelism o múltiple existente entre ambos miembros del refrán. Se
trata de un tipo de isom orfismo basado en la relación de dos estructuras
dependientes entre sí: oración subordinada con respecto a oración principal.3
3.
Con respecto a la estilística del paralelismo pueden verse los siguientes trabajos de Luis Alonso
Schókel: Estudios de poética hebrea , Barcelona. Juan Flors, 1963; Interpretación literaria de
textos bíblicos', Madrid, Cristiandad, 1987; Estética y estilística del ritmo poético, Barcelona, Juan
Flors, 1959; La formación del estilo: libro del profesor, quinta edición corregida, Santander,
Editorial Sal Terrae, 1968; La formación del estilo: libro del alumno, sexta edición, Santander,
Editorial Sal Terrae, 1966. Con respecto al concepto de isomorfismo puede verse A. Greimas / J.
Courtés, Semiótica . Diccionario razonado de la teoría del lenguaje , Madrid, Gredos, 1982.
325
E l hablar lapidario
El paralelism o, por lo demás, es quizás el recurso estilístico más frecuente en
los refranes hispánicos y, por ende, en los de nuestro corpus', es, al mismo
tiem po y por la m ism a razón, uno de los recursos más brillantes y efectivos
del discurso lapidario. Consiste en la
disposición del discurso de tal modo que se repitan en dos o más versos (o
miembros) sucesivos, o en dos estrofas seguidas, un mismo pensamiento o dos
pensamientos antitéticos. La forma más elemental es aquella en que se reprodu­
cen las mismas palabras con una leve variación [...]. O bien, mantenimiento de
una misma estructura en dos o más frases seguidas.4
Pues bien, en los refranes y, en general, en el habla lapidaria es más
frecuente el prim er tipo de paralelism o, como en el caso presente, en donde
“buena som bra” aparece como una resonancia de “buen árbol” . Por lo
dem ás, las expresiones “buen árbol se arrim a” secuencia estructurada por
“buen + N + pronom bre + verbo” (buen árbol se arrim a) es seguida de una
estructura idéntica con valor sem ántico, sin em bargo, com plem entario:
“buena + N + pronom bre + verbo” (buena som bra le cobija). Com o se sabe,
el paralelism o es uno de los recursos más apreciados por las literaturas de tipo
oral y, por ende, uno de los recursos m ás antiguos.
Un tipo especial de paralelism o, analizado tam bién por la estilística, es
el paralelism o del m aterial sonoro: aliteración, ritm o y rima, en este caso. En
nuestro refrán, se trata de una frase a dos hem istiquios cada uno de los cuales
están constituidos por versos octosílabos con rim a asonante entre “arrim a”
y “cobzja” y una insistente estructura e-a-r, de base asonántica en e-a, que
atraviesa todo el refrán y le sirve de m ecanism o de unidad. Con ello, los
esquem as acústicos de ambos m iembros del refrán se suceden de esta manera
dando lugar a un sofisticado paralelism o fonético: “el que a” “buen árb o l”,
“ se a rrim a ” , “buena som bra le cobzja. La tonalidad, por lo dem ás, es del tipo
que Tom ás N avarro Tom ás llama de subordinación5dotada, por tanto, de la
secuencia de una anticadencia seguida de una cadencia.
Otra de las cosas que llaman la atención en el refrán de que nos ocupamos
es el grado de m etaforización. Hay en los refranes, en efecto, un variable grado
de m etaforización según que el refrán se refiera a la realidad extralingüística,
4.
5.
326
Fernando Lázaro carreter, Diccionario de términos filológicos, quinta reimpresión de la tercera
edición corregida, Madrid, Gredos, 1981, adloc.
Manual de entonación española, op. cit., p. 209.
E l bagaje
subyacente
el am biente vital en el que funciona el refrán, de una m anera directa o
m etafórica. Esto depende en gran medida de que la realidad referida por el
refrán haya perm anecido o no sin cambio. Hay refranes, por tanto, que se
refieren a la realidad extralingüística en sentido directo o literal. Entre las
constataciones, las normas, las recetas o los consejos, por ejemplo, no faltan
refranes cuya relación con el referente sea inmediata y se encuentre casi a flor
de texto: “nunca engordes puerco chico porque se le va en crecer, ni le hagas
favor a un rico que no lo ha de agradecer” ; “nadie escarm ienta en cabeza
ajena” ; “nunca preguntes lo que no te importa” . Hay otros refranes, en
cambio, que se refieren a la situación denotada sólo de una manera metafórica
o figurada. Cuando cambian las circunstancias que dieron origen al nacim ien­
to de un refrán, éste o desaparece y se convierte en símbolo de situaciones
tipo m ediante un m ecanismo de metaforización: “más vale atole con risas que
chocolate con lágrim as” ; “es bueno cortarse el pelo, pero no raparse tanto” ;
“me extraña que siendo araña te caigas de la pared”; “quien con aguardiente
cena con agua se desayuna” ; “ lo que la leche da no lo quita la ciudad” ; “el
que con lobos anda, a aullar se enseña” .
Por lo general, la gran m ayoría de los refranes que componen nuestro
corpus se encuentra en un avanzado proceso de metaforización. Hay algunos,
sin em bargo, entre los que hemos llamado refranes constatativos cuyo
referente, si bien una abstracción, se puede decir que es un hecho de la
realidad extralingüística que no ha cambiado. Otra cosa muy distinta es la
pragm ática del refrán ya que, por lo general, la situación concreta a la que es
referido el refrán en un acto de habla cualquiera sólo tiene una relación
m etafórica con el hecho por él enunciado. “Al maguey que no da pulque no
hay que llevar acocote”, por ejemplo, es una especie de norma vigente entre
m agueyeros. Su significado textual es obvio. En efecto, ¿para qué llevar un
recipiente a un m aguey que no produce pulque? El refrán tiene, pues, un
sentido directo independientem ente de lo que en la práctica se pueda
entender, m etafóricam ente hablando, por un “maguey que no da pulque” .
Pero tam bién es obvio, que a partir de una serie de semas comunes con una
multitud de situaciones, se puede llamar m etafóricam ente “maguey que no
dapulque” o otros objetos con lo que el rango situacional del refrán se amplía.
La m etaforización es, en efecto, uno de los recursos de la lapidariedad
discursiva que prefiere significar más a base de situaciones tipo que a base de
casos singulares: en este sentido las investigaciones de Propp, arriba m encio­
nadas, son importantes a la hora de explorar los m ecanism os del hablar
327
E l hablar lapidario
lapidario. En el refrán “el que a buen árbol se arrim a buena som bra le cobija”
tenem os una situación parecida: hay un sentido directo y un sentido m etafó­
rico de los cuales sólo el segundo es parem iológico. Este punto de la reflexión
está inspirado en conceptos provenientes de la herm enéutica, una entre las
disciplinas del texto recientem ente “ resucitadas”, definida, en general, como
una m etodología de la comprensión del sentido o, como querían los antiguos,
la ciencia de la interpretación.6
Que esto tiene especial im portancia para el análisis de los refranes, lo
m uestra el hecho de que precisam ente lo que los antiguos llamaban sentido
m etafórico o figurado de un texto, en el refrán es lo que más arriba hemos
llamado sentido parem iológico.7 Si el sentido literal de un texto, como su
nom bre lo indica, es el que se desprende inm ediatam ente de él a partir de los
significados prim arios de sus componentes, el sentido literal de nuestro refrán
sólo señala el hecho banal de que quien se instala bajo un buen árbol está
protegido por una buena sombra. Si, en cambio, el sentido m etafórico de un
texto es el resultado de asignar valores m etafóricos a sus componentes
sem ánticos; entonces en nuestro refrán el “buen árbol” puede convertirse ya
en una institución, ya en un personaje poderoso, ya en cualquier cosa cuya
característica central sea la seguridad, en cualquier sentido que sea; y, por
consiguiente, la “buena som bra” del refrán es, sim plem ente, un refugio
seguro, el sentido m etafórico del refrán equivale a una sentencia de tipo
general como “el que escoge un buen protector tiene un refugio seguro” . Ese
sentido lo podríam os llamar sentido parem iológico cuando el texto de que se
trata es un refrán: el sentido parem iológico no depende del significado
referencial sino del valor parem iológico que se asigne al refrán. Norm al­
m ente, como hemos señalado, el sentido parem iológico de un refrán depende
de su capacidad de m etaforización de la que depende, adem ás, su rango
contextual.
Todo esto nos pone en los solares de la sem iótica con la que, desde
luego, esta investigación tiene tam bién contraídas im portantes deudas. “El
que a buen árbol se arrim a buena sombra le cobija” como todo refrán y, en
6.
7.
328
En Entre herméneutique et sémiotique (en colaboración con Jacques Fontanile y Claude Zilberberg,
Limoges, PULIM, 1990), ensayo homenaje a Greimas, tras su muerte, Paul Ricoeur, que tanto y tan bien
ha trabajado en los terrenos de la hermenéutica, propone que esta disciplina se convierta en una
superciencia, una meta-hermenéutica, dentro del proceso expl icar-comprender. La semiótica formaría
parte de ella.
Para una idea de lo que para la hermenéutica bíbl ica eran los sentidos del texto, puede verse Manuel de
T u ya/José Salguero, Introducción a la Biblia , tomo II, Madrid, BAC, 1967, p. 3 y ss.
E l bagaje subyacente
general, com o todo texto, es un sistema semiótico en el sentido de un
m ecanism o capaz de producir una serie de significaciones. Pero un refrán es
un sistem a sem iótico más com plejo que un texto ordinario. Como ya se ha
señalado, el refrán tiene, además de su funcionam iento textual de tipo
lingüístico ordinario, un funcionam iento textual más complejo en la m edida
en que para su funcionamiento se combina con una serie de imágenes tomadas
de la vida real que le sirven de fondo figurativo. Como ya observam os arriba,
el funcionam iento del refrán es muy parecido al de un emblema. Por tanto,
el funcionam iento de un refrán no sólo constituye un sistem a semiótico en la
m edida en que todo texto lo constituye: se trata de un sistema semiótico de
naturaleza m ás com pleja.
La sem iótica es asumida, en general, como una disciplina que se ocupa
de “ la naturaleza esencial de las variedades fundam entales de toda posible
sem iosis” , com o diría Charles Sanders Peirce en sus Collected Papers o, si
se quiere com o “una técnica de investigación que explica de m anera
bastante exacta cómo funcionan la comunicación y la significación” , a decir
de U m berto Eco.8 N osotros la asumimos, aquí, como una teoría y una
m etodología muy avanzadas que nos permiten desmontar semiosis y analizar
su m ecanism o de funcionam iento.
Sin em bargo, hem os de decir que nuestro recurso a la sem iótica no tiene
como final idad estudiar cómo funcionan la comunicación y la significación en
un refrán, sino el im portante papel de m etaciencia que esta disciplina ha ido
asum iendo dentro de la epistem ología hum anística contem poránea. Desde la
perspectiva sem iótica, nuestro refrán, en efecto, propone un m ovim iento que
va de la intemperie a la sombra, objeto hacia el cual es proyectado el sujeto del
refrán. “A rrim arse”, entonces, no es sólo “acercarse” sino “ponerse bajo
la protección” y el “buen árbol” no es sólo eso sino que se convierte en un
abrigo. N os interesa, por tanto, señalar que el discurso del refrán se
convierte en una figura que actúa como tal más allá de las puras palabras. Y
este conjunto figurativo del refrán consta de los siguientes elem entos: “arri­
m arse”, “buen árbol”, “ buena som bra”, “cobija” . El sujeto em prende un
m ovim iento hacia (“ se arrim a”) el buen árbol que form a una unidad
sem iótica con la buena sombra que proyecta en la que de simple árbol se
convierte en refugio capaz de cobijar.
8.
U .E co , El signo, p. 17. Véase la lista de definiciones que recoge F.Casetti en su Introducción a la
semiótica, Barcelona, Ed. Fontanella, 1980, pp. 21 y ss. Para una exposición más explícita de lo que
por sem iótica entendemos y de lo que esta disciplina puede aportar a nuestra investigación, además
de lo que diremos más adelante, puede verse nuestro libro En pos del signo. Introducción a la
semiótica, Zamora, El C olegio de Michoacán, 1995.
329
E l hablar lapidario
El m ecanism o sem iótico del refrán tiene la siguiente estructura: sujeto
— árbol (objeto interm edio) — sombra (objeto final). Si el refrán traza un
m ovim iento del sujeto hasta el estar “cobijado” por la som bra del árbol, el
árbol se convierte en la figura central del refrán. Desde el punto de vista de la
sem iótica greim asiana, habría cuatro figuras que califican a los dos actantes,
sujeto y objeto, que conform an el refrán: “arrim arse” , “ buen árbol” , “buena
som bra” , “cobijar” . Hay una especie de linearidad que va del arrimarse,
figura calificadora del sujeto, al cobijar, figura que califica al objeto: el objeto
adopta la figura de una cobija. “Buen árbol”, en cambio, es la figura bajo la
cual se presenta el objeto interm edio que hay que alcanzar para que el sujeto
se pueda reunir con el objeto final, la “buena som bra” . La condición,
entonces, se convierte en una especie de aduana: acercarse a un “buen árbol”
es la condición para obtener su protección, que aparece bajo la figura de una
“buena som bra” ; de esa m anera, el árbol, la condición, no hace el papel
actancial de oponente sino, como hemos dicho, el de un objeto intermedio. El
único obstáculo que este sistem a semiótico tiene es la distancia sugerida por
el verbo “arrim arse” cuyo contrario implicado es “alejarse” : “arrim arse”
supone, en efecto, un “estar lejos” . Cerca-lejos, cobija-intem perie, es el
ju ego de oposiciones que constituyen lo que podríam os considerar el
cuadrado sem iótico del cual em ana la significación del refrán. En efecto, la
lógica subyacente al refrán asum e la sombra como un bien a alcanzar y la
no-som bra com o el mal del cual hay que huir; y el estar-junto o estar-lejos,
respectivam ente, como las categorías que dentro de la estructura semiótica
del refrán les corresponden. El objeto, entonces, a que aspira el sujeto del
refrán es, finalm ente, la protección. El m ovim iento indicado por el texto va
de una situación de lejanía entre el sujeto y el árbol-objeto, que en el montaje
del refrán es lo m ism o que la lejanía entre el sujeto el objeto final, hasta la
situación en la que el árbol-objeto produce la situación en la que el sujeto ha
alcanzado, finalm ente, su objeto. D escodificaciones como estas son impor­
tantes para penetrar en el interior de un poderoso m ecanism o de significación,
de tipo em blem ático, que perm ite a las palabras del refrán decir más de lo que
enuncian. Esto parece apuntar hacia el hecho de que la lapidariedad verbal
no es sólo de índole lingüística sino que es el resultado de la integración de
una serie de figuras sobre una arm azón verbal.
Esta es, en efecto, la otra perspectiva de análisis del refrán desde la
sem iótica. Todo refrán, como se ha dicho, no sólo funciona aisladam ente
com o una form a de discurso lapidario sino que, principalm ente, lo hace en
330
E l bagaje subyacente
forma parásita o adjetiva: el refrán insertado en un discurso m ayor en el que,
por lo general, desem peña la función de un entimem a. En esa situación, el
refrán se ensam bla no sólo al texto mayor sino a un contexto o entorno
situacional ya referido por el texto, ya presupuesto en una situación de
diálogo. Se trata, en todo caso, de una situación que o es figurativa o es
asim ilable a una figura; el refrán, entonces, hace las veces de un lema en un
conjunto em blem ático cuya figura es, precisamente, la referida por el entorno.
Refrán y entorno constituyen, entonces, un conjunto sem iótico de índole
em blem ática. En este acto de figuración descansa, como decíamos, no sólo el
carácter parem iológico del texto, sino el mecanism o semiótico de su funcio­
namiento discursivo y, sobre todo, su capacidad de decir más de lo que
enuncia: su carácter lapidario. El lenguaje figurativo al actuar de m anera
conjunta con el lenguaje verbal perm ite no sólo ahorrar palabras, sino que
reducir al m ínim o los mismos m ecanism os de cohesión sintáctica como
sucede en un lema cuya significación verbal siempre es apuntalada por la
figura. M ás adelante regresarem os sobre esta teoría em blem ática.
Por esta fugaz m uestra es posible ver el cúmulo de disciplinas
implicadas en la identificación de los importantes rasgos evidenciados por los
análisis practicables al tipo textual paradigmático del hablar lapidario: el
refrán. Desde luego, como hemos señalado, al lado de posibles análisis y
m etodologías explícitas de acercam iento a un refrán en orden a m ostrar las
características de la lapidariedad, hay un buen bagaje de conceptos y perspec­
tivas que afectan a disciplinas y perspetivas teóricas que como la literatura
com parada, la sociocrítica, la teoría del discurso, la pragm ática, la teoría de
la recepción y la teoría del diálogo, constituyen, prácticam ente, el horizonte
perm anente de este estudio. En otros casos, ya señalados en su respectivo
lugar, se trata de intuiciones, términos, conceptos arrancados de alguna de las
diferentes disciplinas que conform an las actuales ciencias del lenguaje.
Veamos ahora, en form a separada y en resumen, las deudas más importantes
que esta investigación tiene contraídas con algunas de estas disciplinas y su
contribución a esta búsqueda en pos de una teoría de la lapidariedad.
Un señalam iento final, si entre las diferentes ciencias que ha ido
acuñando el espíritu hum ano existe un sustrato común que puede ser referido
al nivel de m adurez y desarrollo de las herramientas de comprensión con que
poco a poco se ha hecho, ello sucede con más razón en el campo de las
hum anidades. Los límites, funciones, m etodologías y etiquetas que se han
asignado a cada una de ellas son muy frágiles y no tienen en cuenta el efecto
331
E l hablar lapidario
de vasos com unicantes que funciona sobre todo en este tipo de disciplinas: lo
que pudo haber brotado como una intuición en una de ellas, es muy posible
que florezca en otra de m anera muy diferente. Cuando em pleam os, por tanto,
las etiquetas que actualm ente se dan a ciertas disciplinas, teorías y m etodo­
logías vigentes en las ciencias del lenguaje no ignoram os que todo el avance
epistem ológico en este ám bito es producto, por lo general, de una misma
reflexión y de la m ism a m adurez del espíritu humano. Por ejem plo, los
avances teóricos que ha tenido la herm enéutica en el presente siglo ha hecho
avanzar, entre otras cosas, a disciplinas como la sociología de la literatura o
la pragm ática, y ha perm itido m ovim ientos y reflexiones com o el estructuralism o de Praga o la fenom enología.9En general, se puede decir que entre
las disciplinas a que nos referirem os enseguida hay algunas como la lógica,
la herm enéutica, la sem iótica y aún la retórica que, si repasam os histórica­
m ente la reflexión que en estos últimos años ha tenido lugar en las ciencias del
lenguaje, han de ser asum idas como m etadisciplinas. La breve reseña que
enseguida hacem os de nuestros vínculos con este acervo de saber, no debe
olvidar que todas estas disciplinas son sólo expresiones de una m ism a magna
reflexión, de una m ism ay única herencia y, en fin, de un mismo y gran bagaje.
D
is c ip l in a s , t e o r ía s , m é t o d o s
La hermenéutica
Una de las disciplinas que conform an el bagage teórico-m etodológico de este
libro es la herm enéutica; y hemos de señalar desde un principio que la manera
de esta influencia es la de una atm ósfera más que la de una serie de conceptos
o técnicas metodológicas aislados. El resurgimiento de la hermenéutica, como
se ha dicho, ha sido el catalizador de otras reflexiones que ha venido a
germ inar en disciplinas y corrientes tan aparentem ente distantes como la
llamada teoría de la recepción, la sociocrítica o la pragmática. Para esta investi­
gación, por decirlo brevem ente, la herm enéutica ha servido de horizonte.
N acida en el seno de la cultura griega como opuesta ya a la m ántica ya
al arte adivinatorio, la herm enéutica recibió originalm ente el encargo de
9.
Cfr. Luis A. Acosta Gómez. El lector y su obra. Teoría de la recepción literaria, Madrid. Gredos,
1989. pp. 9 y s.
332
E l bagaje
subyacente
interpretar la tradición religiosa. Llevando en el nom bre101sus vínculos de
origen con los m ensajes de los dioses, P latón111lama a los poetas “ intérpretes
de los dioses” . De allí que los rapsodas sean, sim plem ente, los “ intérpretes
del intérprete”, que sería H o m e ro .12Filón de Alejandría, al com entar aquel
pasaje del Éxodo (4, 13-16) en que Aarón es nom brado “boca” de M oisés,
lo traduce a la term inología platónica diciendo que Aarón es el herm eneuta de
M oisés.13Esta vinculación de origen con el mundo religioso, la hizo entrar,
viajar y perm anecer en la cultura occidental, como se sabe, a lomos de la
Biblia. En efecto, si bien se entendió siempre por herm enéutica “ la disciplina
que enseña las reglas para interpretar bien un libro”,14 durante m ucho
tiempo y aún en nuestro días, se entendió que ese libro era, sin más, la Biblia.
La historia m oderna de la herm enéutica, sin embargo, se rem onta a la
figura de Schleierm acher.15 Él hizo una serie de planteam ientos sobre la
com prensión en el proceso de comunicación humana que, sin embargo, no
llegó a desarrollar: la comprensión en la comunicación humana, diría,
proviene del hecho fundam ental de com partir la condición hum ana. No
diferencia, sin em bargo, la comunicación oral de la escrita; ni profundiza en
aspectos como la relación entre la situación de comprensión y la situación de
expresión. Para Schleierm acher, por ejemplo, conocer los contextos históri­
cos no es un com ponente de la comprensión sino presupuesto suyo. Distingue
entre la interpretación m eramente gramatical y la interpretación técnica o
10.
11.
12.
13.
14.
15.
El verbo hermenéuein, de donde deriva el vocablo, que sign ifica “expresar el pensamiento por medio
de la palabra” y de allí interpretar, explicar, traducir y, finalmente, el simple comunicar; remite, según
una muy difundida y poco explicada etim ología, a Hermes o Mercurio, el mensajero de los dioses.
Sobre esto puede verse Antonio Ruiz de Elvira. MitologíaClásica, Madrid, Gredos, 1975,pp. 15,17,
4 0 ,5 7 ,6 5 ,7 1 ,8 9 -9 3 ,9 8 , etc. La lengua griega, tan interesadaen el conjunto de fenómenos implicados
en el acto de interpretar, creó una extensa variedad de vocablos, de cuya antigüedad no vam os a
ocuparnos: hermenéia o herméneuma con el significado tanto de interpretacón como de traducción
o, sim plem ente, locución; hermenéus, el intérprete, el que explica, el traductor. Véase, para esto
Florencio I. Sebastián Yarza, Diccionario griego-español, Barcelona, Sopeña, 1964, ad loe.
Ion, 534e.
Ibid., 534a.
En Wolfhart Pannenberg, Teoría de la ciencia y la teología, Madrid, Europa, 1981, p. 165, nota 2.
Manuel d eT u y a /J o sé Salguero. Introducción a la Biblia, tomo II, Madrid, BAC, 1967, p. 3. Puede
consultarse esta obra para darse una idea de lo que la hermenéutica bíblica era.
Sobre la figura de Schleiermacher como padre de la hermenéutica moderna puede consultarse la
biografía que bajo el título de “Schleiermacher” escribe Wilhelm Dilthey, en Obras de Wilhelm
Dilthey V. Hegel y el idealismo, segunda reimpresión de la primera edición en español, M éxico,
Fondo de Cultura Económica, 1978, pp. 305-370. Sobre la hermenéutica, el mismo Dilthey un ensayo
que tituló “Hermenéutica”. Se lo puede ver en Obras de Wilhelm Dilthey VII. El mundo histórico,
primera reimpresión de la primera edición al español, M éxico, FCE, 1978, pp. 321 -342.
333
E l hablar lapidario
psicológica que consistía, fundam entalm ente, en reconstruir el origen del
texto desde su creación por el autor: el intérprete debe integrarse a ese
proceso.
Susucesor Wilhelm Dilthey desarrollará esta intuición de Schleiermacher:
la com prensión se finca en una reproducción psicológica por el intérprete del
proceso creativo del texto. l6Dentro de esta línea de búsqueda del horizonte de
la herm enéutica hay que señalar, como sucesor de Dilthey, a Martín Heidegger
con su Sein undZeit quien utiliza el térm ino “herm enéutica” en un contexto
m ás fudam ental que el de las Geisteswissenschaften: el ontológico.17
Las ideas, em pero, que más influyeron en esta investigación provienen
de los m ás recientes desarrollos de la disciplina no sólo en los terrenos de las
ciencias bíblicas,l8sino los que han corrido a cargo, sobre todo, de Emilio Betti
con su Teoría generóle della interpretazione, l9H ans-Georg G adam ercon su
Wahrheit undMethode,20S. F. Bernardo Lonergan con su lum inoso Insight:
A Study o f Human Understanding, 21Paul Ricoeur en obras com o Finitudeet
culpabilité 22 De l ’interpretation: essai sur Freud123 o Le conflit des
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
334
Véase WolfhartPannenberg, op. cit.,p. 166yss.
Véase Martín H eidegger, El ser y el tiempo , traducción de José Gaos, cuarta edición revisada,
M éxico, FCE, 1971. Sobre las contrbuciones de H eidegger a la hermenéutica véase Richard E.
Palmer, Hermeneutics, Evanston, Northwestern University Press, 1969, pp. 124-161. En las páginas
254-260 se pueden encontrar una serie de referencias bibliográficas sobre las principales contribucio­
nes al renacimiento de la hermenéutica.
Para un informe de estas aportaciones puede verse James M. Robinson / Ernst Fuchs, La nuova
ermeneutica, Brescia, Paideia Editrice, 1967; René Marlé, Le probléme théologique de
l'hermenéutique, Paris, Editions de forante, 1968; Günter Stachel, Die neue Hermeneutik. Ein
Überblick, München, Küsel-Verlag, 1968. Para una visión de la actual ubicación epistem ológica de
hermenéutica dentro de la filosofía y de sus postulados más generales puede verse Emerich Coreth,
Cuestiones fundamentales de hermenéutica , Barcelona, Herder, 1972.
2 volúmenes, Milano, A. GiuffreEditore, 1955,982 pp.
Cito por la traducción al español que de la cuarta edición hicieron Ana Agud Aparicio y Rafael de
Agapito, publicada bajo el título de Verdad y método e n Salamanca por Ediciones Sígueme en 1977.
Me he servido, además, de Philosophical Hermeneutics (traducción y edición de David E. Linge,
Berkeley / Los Ángeles / London, 1977) y de Hegel s dialectic. Five hermeneutic studies (traducción
e introducción de P. Christopher Smith, New Haven and London, Yale University Press, 1976) del
mismo Hans-Georg Gadamer.
L o n d on . L on gm an s, 1964. Para este estu d io nos h em os serv id o de la v isió n que de su
reflex ió n herm enéutica ofrece Lonergan en M ethod in Theology (L ondon, Darton, Longman
and T odd, 19 7 3 ) por con ten er una p ersp ectiva más am plia y madura. N o s serv im o s de la
tra d u c ció n que al esp a ñ o l h izo X avier C ach o ap arecid a bajo el títu lo Lecturas
h istoriográficas (M é x ic o . U n iversidad Iberoam ericana, 1985).
Paris. Ed. Montaigne. 1960.
Paris, Editions du Seuil. 1965. También puede consultarse, dentro de la línea de contribuciones de
Paul Ricoeur a lahermenéutica su artículo “Existence et herméneutique” aparecido en Dialogue, IV,
(1965-1966). pp. 1-25.
E l bagaje
subyacente
interprétations24 y, en fin, el Umberto Eco de Opera aperta25 e I limiti
dell ’interpretazione26
De esta lista de refundadores de la herm enéutica es H ans-George
Gadam er quien quizás más ha contribuido a nuestra reflexión. El concepto,
por él acuñado, de la “fusión de horizontes” le perm ite delinear el im portante
papel que en el proceso interpretativo atribuye a la tradición. En efecto, para
Gadamer, la com prensión es histórica. Para asentar esta historicidad de la
comprensión como principio hermenéutico, asume el principio heideggeriano
de la preestructura de la comprensión: el prejuicio es el punto de referencia
primario de la com prensión histórica, es su condición. Con el prejuicio,
Gadam er rehabilita la tradición:
nos encontramos siempre en tradiciones, y éste nuestro estar dentro de ellas no
es un comportamiento objetivador que pensara como extraño o ajeno lo que dice
la tradición; ésta es siempre más bien algo propio, ejemplar o aborrecible, es un
reconocerse en el que para nuestro juicio histórico posterior no se aprecia apenas
conocim iento sino un imperceptible ir transformándose al paso de la misma
tradición [...]. En cualquier caso la comprensión en las ciencias de espíritu
comparte con la pervivencia de las tradiciones un presupuesto fundamental, el de
sentirse interpelado por la tradición misma.27
Lonergan, por su parte, distingue entre herm enéutica y exégesis. Para e 1
jesuíta canadiense, el térm ino “herm enéutica” designa “ los principios de
interpretación” y “exégesis” la aplicación de los principios de interpretación
a una tarea dada. Por tanto la tarea herm enéutica en Lonergan no se reduce
a la interpretación de un texto y viceversa: no toda tarea requiere exégesis. La
necesidad de exégesis es inversam ente proporcional a la sistem atización de
un texto dado: un texto altam ente m onosémico y, por tanto, altamente
sistem ático com o los Elementos de Euclides, es de fácil interpretación.
Lonergan plantea, por tanto, una serie de “operaciones exegéticas funda­
m entales” que reduce a tres: com prender el texto, juzgar qué tan correcta es
la propia com prensión del texto y expresar lo que se extrajo como com pren­
24.
25.
26.
27.
Paris, Ed. de Seuil, 1969.
Segundaedición,CasaEditrice Valentino Bompiani, 1967.
Milán, Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas, S. p. A., 1990. Cito por la traducción al
español efectuada por Helena Lozano bajo el título Los límites de la interpretación , M éxico, Editorial
Lumen, 1992.
Verdad y método , op. cit., p. 350.
335
E l hablar lapidario
sión correcta del texto.28 Esta m etodología lonerganiana subyace en buena
parte de los análisis que sobre los refranes se plantean aquí.
El horizonte de Paul Ricoeur, en cambio, es el de una herm enéutica de
la cultura. En El conflicto de las interpretaciones29 no sólo presenta al
sicoanálisis como una herm enéutica freudiana de la cultura sino que aborda
el estructuralism o; para term inar, desde la m ism a perspectiva de la herm e­
néutica, intenta en su estudio La symbolique du Mal “ una extirpación del
recubrim iento pseudo-lógico del mito, para su recuperación como mito
puro” .30 Como ya señalam os más arriba, la herm enéutica de Ricoeur
com parte con la sem iótica el objeto, la cultura, aunque difieran en las
prioridades m etodológicas. Desde su postura de una m etaherm enéutica
entiende la herm enéutica como una de las puestas en práctica de la relación
entre explicary com prenderen laque el com prender tiene prim acía sobre el
explicar, y la sem iótica como otra puesta en práctica de la m ism a relación
sólo que con el orden de prioridad invertido. Ambas, herm enéutica y semió­
tica, com partirían objeto.
C ’est á ce schéma épisíemologique que je voudrais opposer celui d ’une
herméneutique générale, définie par la dialectique interne entre expliquer et
comprendre. Je deflnirai alors la sémiotique de Greimas comme une varinte de
cette herméneutique, opposée á celle de Gadamer et de moi-méme. Selon cette
seconde variante, l 'explication est tenue pour une médiation obligée de la
comprensión, selón la máxime: expliquer plus pour comprendre mieux; selon la
premiere, que je vois magistralement illustrée par Greimas, la comprensión est
tenue pour un effet de surface de l 'explication, sans que toutefois la comprensión
des figurations de surface per de son role heuristique ... Un renversement
méthodologique sépare certes les deux herméneutiques; mais je vois ce
renversement opéré á /'interieur d'une herméneutique générale, pour laquelle
la différence entre expliquer et comprendre reste indépassableJ'
C om prender para explicar o explicar para com prender, son dos
m etodologías que fundam entan en buena parte la dialéctica m etodológica de
esta investigación para la que el alto rango de contextual idad no sólo textual
sino cultural del refrán es uno de sus presupuestos básicos.
28.
29.
30.
31.
336
Lecturas historiográficas, op. cit.. pp. 75-99.
Op. cit.
José Luis Aranguren, “prólogo a laedición española", en Paul Ricoeur, Finitudy culpabilidad, Madrid,
Taurus. 1969. p. 10.
Entre herméneutique et sémiotique . en colaboración con Jacques Fontanile y Claude Zilberberg,
Limoges, PULIM. 1990. p. 7.
E l bagaje subyacente
Aunque siem pre ha sido etiquetado como semiotista, quiero citar entre
los acreedores que por cuenta de la herm enéutica tiene esta investigación, a
U m berto Eco con sus libros ya citados Opera aperta e I limiti
della ’interpretazione. Como lo señala el mismo Eco, entre su Opera aperta
e Ilimiti, hay de por medio treinta años en que las tendencias herm eneutistas
estiraron m ucho hacia el carácter “abierto” de la interpretación. En concreto,
el punto de vista de Opera aperta era “definir una especie de oscilación, o de
inestable equilibrio, entre iniciativa del intérprete y fidelidad a laobra” . 32En
I limiti Eco no pretende cerrar la apertura herm enéutica señalada en Opera
aperta sino dejar en claro que “el texto interpretado impone restricciones a
sus intérpretes. Los límites de la interpretación coinciden con los derechos del
texto” .33
Y en los límites de la interpretación, para mostrar las líneas y el colorido
de este horizonte, citamos a Emilio Betti a quien dejamos para el final no sólo
con el fin de dar un ejem plo de lo que la reflexión herm enéutica ha sido en el
siglo XX, enclavada como está en el seno de la filosofía como la lógica, la
nueva retórica y algunas otras de las disciplinas que han contribuido a las
teorías contem poráneas del texto; sino para no dar la impresión de que la
herm éutica se reduce a pura teoría y de que se diluye en ella. La obra de Emilio
Betti abarca tres partes fundam entales: una reflexión sobre el problem a
epistemológico del entender, exposición de lo que es el proceso interpretativo
en general a la que llama gnoseología hermenéutica y, finalmente, una tercera
parte dedicada a la m etodología hermenéutica. Con respecto a lo primero,
Betti entiende el acto de interpretación como un proceso en el que están
implicados tres elementos: el sujeto intérprete, receptor del mensaje; el objeto
o forma representativa de la que proviene el mensaje; y el em isor del mensaje
a través de la form a representativa, sujeto actual o virtualm ente presente en
el proceso. Distingue, por tanto, el simple conocer, en que sólo intervienen el
sujeto y el objeto, del entender que, como se puede ver, equivale, simplemente
a un proceso de com unicación y, por ende, de estructura triádica. La
diferencia, por tanto, entre el conocer y el entender descansa en la presencia
de la “form a representativa” {Sinhaltige Form).
Betti entiende la “form a” en un sentido muy amplio. Para él la form a es
la relación unitaria de elem entos sensibles apta para conservar la huella de
32.
33.
Op. cit., p. 19.
Op. cit., p. 19.
337
E l hablar lapidario
quien la ha forjado. La llama representativa en el sentido de que a través de
esta form a debe hacérsenos reconocible el emisor. En la forma representativa
hay que distinguir, dice Betti, tres niveles: el nivel físico consistente en el
sustento m aterial de la forma; el nivel psíquico que es la huella personal
dejada por el autor en ella, su estilo; y el nivel espiritual que consiste en el
contenido de pensam iento por ella sustentado. Es decir, para Em ilio Betti, en
todo proceso hermenéutico, además de los dos elem entos del signo lingüístico
requeridos por la lingüística sausureana, significante y significado, hay que
considerar la huella personal que en el texto deja el emisor. Sin embargo, sólo
hay interpretación a través de form as representativas: lo que se interpreta no
es el sujeto sino una form a representativa suya. Em pero, hay que tener en
cuenta dos cosas: que el autor es más que cualquier form a representativa
suya; y que una obra es algo que trasciende al autor.
La gnoseología herm enéutica de Betti parte de la consideración de que
en el proceso interpretativo el cam ino herm enéutico del intérprete va en
sentido exactam ente contrario al cam ino genético del texto por parte del
autor. Ello significa una transposición de la subjetividad del autor en la
subjetividad del intérprete. De aquí nacen dos exigencias de fidelidad del
intérprete: fidelidad a la objetividad de la forma representativa y fidelidad a la
subjetividad del intérprete. En palabras de Betti:
L ’interprete é chiamato a riconstruire e riprodurre l ’altrui pensiero dal di
dentro, come cualcosa che diventa propio; ma, sebbene divenuto proprio, deve
in pari tempo porselo di contro siccome un che di oggetivo e di altro. Sono fra
loro in antinomia, dall 'un lato, la soggetivitá inseparabile dalla spontaneitá del
intendere, dall 'altro, l 'oggetivitá, per cosí dire l 'alteritá, del senso che si tratta
di ricavare.34
La tercera parte está dedicada, como se ha dicho, a la m etodología
herm enéutica. Partiendo del dato ya recabado de que el proceso interpretativo
brota de la antinom ia entre la subjetividad del entender y la objetividad de la
form a representativa, Betti propone una serie de guías o criterios de la
interpretación que denom ina cánones: dos relativos al objeto de la interpreta­
ción y dos al sujeto. El prim er canon relativo al objeto es el canon de la
autonom ía herm enéutica o canon de la inm anencia del criterio hermenéutico:
34.
338
Op. cit., p. 262.
E l bagaje
subyacente
la primera orientación de la interpretación proviene de la forma representativa
de allí el principio sensus non est inferendus, sedefferendus: el segundo, en
cambio, es el canon de la totalidad y coherencia de la percepción herm enéu­
tica: el todo se entiende por medio de cada una de sus partes y las partes se
entienden en función del todo. En el proceso hermenéutico, por tanto, se da
una ilum inación recíproca entre el todo y sus partes en diversos niveles: en el
nivel del texto se da una iluminación recíproca entre texto y contexto; en el
nivel del autor, entre la obra y personalidad del autor; en el nivel del lenguaje,
entre la obra y la lengua; en el nivel de la historia, entre la obra y la esfera
de espiritualidad a que pertenecen autor y obra o bien entre la obra y las
circunstancias históricas. El prim er canon relativo al sujeto es, en cambio, el
canon de la actualidad o historicidad del entender. El segundo canon relativo
al sujeto es el de la adecuación del entender: el intérprete no debe imponerse
desde fuera al objeto de la interpretación.
La presencia de Betti en nuestra reflexión se focaliza no sólo en varios
aspectos de la interpretación de nuestros textos sino en importante contribu­
ción a conform ar el horizonte que, de manera permanente, le ha servido de
guía. El saber, en terrenos como éstos, es una adquisición lenta a veces de
conceptos, a veces de herram ientas, a veces del simple soporte que da el
saberse acom pañado. Dentro de lo que podríamos considerar las aportacio­
nes de Betti a esta investigación, hay intuiciones relacionadas con el carácter
triádico del proceso herm enéutico, con la relación dialéctica entre lo objetivo
y lo subjetivo, con el muy importante postulado herm enéutico de que el todo
recibe su sentido de sus partes y viceversa, o con el principio de que la lengua
es un referente obligado para todo texto. Ya, en concreto, para la reconstruc­
ción del proceso de com unicación que se da en cada refrán, los postulados de
Betti ilum inan especialm ente el problem a de la autoría en una producción
textual colectiva como es el refrán. Así, es posible ver que cuando el autor se
diluye en una autoría colectiva la subjetividad individual adopta modalidades
trashum antes en la m edida en que es substituida por m ecanism os de subjeti­
vidad colectiva integrada por colectividades de usuarios: ello tiene importan­
cia, por ejem plo, a la hora de estudiar el mecanism o de significación de un
refrán.
339
E l hablar lapidario
La retórica
La retórica35 es quizás la disciplina que m ás ha aportado a la estructura
fundam ental de esta investigación. Desde la lectura del m onum ental Manual
de retórica literaria de Heinrich Lausberg36 nos había sido evidente la
existencia de una veta poco explorada en la investigación parem iológica. A
saber: los papeles que el refrán, heredero de las gnomai aristotélicas, desem ­
peña en el discurso m ayor en que se enclava. Estudiar el funcionam iento
discursivo del refrán a partir de la teoría del entim em a, nos m ete de lleno en
uno de los m ecanism os de la lapidariedad discursiva m ás im portantes y, a
pesar de ello, poco estudiados; además, fue este rincón de la retórica el que
nos llam ó la atención sobre el im portante hecho de que la argum entación
entim em ática se fundaba no en relaciones necesarias generadoras de las
deducciones perfectas sino en el am plio territorio de lo probable. La retórica
35.
La retórica ha aportado aesta investigación pincipalmente através de las siguientes obras: Heinrich
Lausberg, Manual de retórica literaria. Fundamentos de una ciencia de la literatura, tres tomos,
Madrid, Gredos, 1975-1980.; Márchese, Angelo / Joaquín Forradellas, Diccionario de retórica,
crítica y terminología literaria, tercera edición, Barcelona, Ariel, 1991; Helena Beristáin, Diccio­
nario de retóricay poética, terceraedición, M éxico, Porrúa, 1992; María Victoria Ayuso de Vicente
/ Consuelo García Gallarín / Sagrario Solano Santos, Diccionario de términos literarios, Madrid,
Akal, 1990; Block de Behar, Una retórica del silencio. Funciones del lector y los procedimientos
de la lectura literaria, M éxico, Siglo XXI, 1984; Platón, Hipias Mayor. Fedro, versión directa,
introducciones y notas de Juan David García Bacca, M éxico, UNAM , 1966; Platón, Gorgias,
Introducción, versión y notas de Ute Schmidt Osmanczik, M éxico, UNAM , 1980; Aristóteles,
Retórica , Madrid, Ed. Aguilar, 1980; Aristóteles, Retórica, Introducción, traducción y notas por
Martín Racionero, Madrid, Gredos, 1990; M. T. Cicerón, Bruto, Introducción, versión y notas de Juan
A ntonio Ayala, M éxico, UNAM , 1966; Teón / Hermógenes / Aftonio, Ejercicios de retórica,
Introducción, traducción y notas de Ma. Dolores Reche Martínez, Madrid, Gredos, 1991; Francisco
Joseph Artiga, Epítome de la elocuencia española, M éxico, edición facsimilar, Frente de afirmación
hispanista, 1992; Barthes, Roland et al ii, Recherches Rhétoriques, Communications 16, Paris, Ed.
du Seuil, 1970 [además de otras ediciones, en español apareció en latraducción de la compilación
francesa/, 'Aventure Sémiologique (1963-1974) (Paris, Éditions du Seuil) bajo el título La aventura
sem iológica , M éxico, Planeta-Agostini, 1994, pp. 85-160]; Jean Cohen, Tzvetan Todorov, et alii,
Investigaciones retóricas II, Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo, 1974; Ernst Robert
Curtius, Literatura europea y edad media latina, traducción de Margit Frenk Alatorre y Antonio
Alatorre, primera reimpresión de la primera edición, 2 tomos, M éxico, FCE, 1975; Campillo Correa,
Narciso, Retóricay poética, México, Ed. Botas, 1969; Johannesen, Richard L. (editor), Contemporary
theories o f rhetoric: selected readings, N ew York, Harper and Row Publishers, 1971; Le Guern,
M ichel, Sémantique de la métaphore et de la métonymie, Librairie Larousse, 1973; Murphy, James
J., La retórica en la edad media. Historia de la teoría de la retórica desde San Agustín hasta el
Renacimiento , M éxico, FCE, 1986; Paul Ricoeur, Lametafore vive, Paris, Éditions du Seuil, 1975;
R. H. Roberts y J. M. M. Good, The Recovery o f Rhetoric. Persuasive Discourse and D isciplin ary
in the Human Sciences, London, Bristol Classical Press, 1993; Chaim Perelman y L. OlbrechtsTyteca, Tratado de la argumentación. La nueva retórica, traducción de Julia Sevilla Muñoz, Madrid,
Gredos, 1989; Jean-BlaizeGrize, De la logiqueáVargumentation,Q&xbvz, Librairie Droz, 1982.
36.
Op. cit.
340
E l bagaje
subyacente
se m ueve en el m ás frágil ámbito de lo probable o, como diría A ristóteles,37
de las “opiniones generalm ente aceptadas” . Si bien la retórica se encontraba
en los m ism os niveles de la lógica, su fin no era, por tanto, dem ostrar sino
convencer a partir de “proposiciones verosímiles, probables, opinables,
frente a la analítica que se ocupaba de proposiciones necesarias”,38lograr la
adhesión del auditorio en el resbaladizo territorio de la opinión. Ello significó
para esta investigación, al fin de cuentas, el establecer la calidad de las
verdades que están detrás de un refranero: pese a la apariencia de verdades
absolutas que adoptan los refranes se mueven en un tipo de “verdad” que sólo
representa el punto m edio de la creencia de una sociedad; pero que, a pesar
de ello, es suficiente para el discurso popular. Por otro lado, de la retórica
venían los análisis de fenómenos que, como la metáfora, estaban en el corazón
de la lapidariedad parem iológica.
Pese a que las investigaciones de la llamada “nueva retórica”39 dejan
muy en claro que se ha vuelto a colocar a la disciplina en el ámbito y con las
funciones que desem peñó en su época de oro; y pese a la abrum adora
bibliografía sobre retórica que apunta hacia un vigoroso resurgimiento de esa
disciplina, aún se oyen las voces, en ciertos medios académ icos, de quienes
parecen vivir de la novedad pura, que censuran el recurso a la retórica para
una investigación que se precie de contem poránea. No nos preocupa: menos
tratándose de una disciplina tan poderosa como la retórica. No vamos a
ocupam os aquí de ello, ni de repasar la ingente bibliografía que recientemente
ha inundado el campo. Sí vamos a dejar en claro, sin embargo, que nuestro
trabajo, com o ya se ha consignado en el lugar correspondiente, debe muchas
intuiciones y se ha inspirado grandem ente no sólo en la “nueva retórica” sino
en la “vieja retórica”, m uchas veces vilipendiada por aseveraciones
generalizadoras y acríticas.
Com o aportación importante de la “nueva retórica” a nuestra reflexión
hay que señalar, sin duda, no sólo la reubicación de la retórica como teoría de
la argum entación, sino la revalorización del discurso persuasivo y la consi­
guiente ruptura con la concepción cartesiana sobre el razonamiento basada
37.
38.
39.
Tópicos, libro 1, cap. 1 ,100a.
Jesús González Bedoya, “prólogo a la edición española”, en Ch. Perelman y L. Olbrechts-Tyteca,
Tratado de la argumentación. La nueva retórica, traducción españolade Julia Sevilla Muñoz, Madrid,
Gredos, 1989, p. 24.
Sobre la historia de esta resurrección puede verse el ya citado “prólogo a la edición española” del
Tratado de la argumentación de Perelman en que Jesús G onzález Bedoya no sólo reseña los
orígenes y causas de este hecho, sino que, además, analiza con lucidez su significación.
341
E l hablar lapidario
sólo en las ideas claras y distintas. La “ nueva retórica” , pues, postula el sano
retorno de las cosas rescatables de la antigua retórica, proponiéndose como
objeto “el estudio de las pruebas dialécticas que Aristóteles presenta en
Tópicos (exam en) y en su Retórica (funcionam iento)” .4041
En este abandono del cartesianism o, rehabilitación del discurso persua­
sivo y ubicación de la retórica en los terrenos de la argum entación al lado de
la lógica radica, en resum idas cuentas, la aportación fundam ental de la
retórica en su retom o. Tam bién, aunque en m enor m edida, se ha acudido en
esta investigación a otros aspectos de la vieja retórica sobre todo en lo rela­
tivo a lo que podríam os llamar la técnica de la elocución. Ello, en efecto,
constituye un bagage importante al servicio del analista del texto independien­
tem ente de su actitud hacia la degeneración de la retórica en siglos pasados.
Como lo ha señalado muy bien el mismo Perelm an, el resurgim iento de
la retórica y su importancia para nosotros no sólo se deben al hecho de haber­
se agotado el m odelo cartesiano de lenguaje, sino al incontrovertible hecho de
que el siglo XX, por muchos motivos, puede ser llamado el siglo de la opinión:
Si durante estos tres últimos siglos han aparecido obras de eclesiásticos que se
preocupaban por los problemas planteados por la fe y la predicación, si el siglo
X X ha recibido, incluso, la calificación de siglo de la publicidad y de la
propaganda y si se han dedicado numerosos trabajos a este tema, los lógicos y los
filósofos modernos se han desinteresado totalmente de nuestro asunto. Por esta
razón, nuestro tratado se acerca principalmente a las preocupaciones del Rena­
cimiento y, por consiguiente, a las de los autores griegos y latinos, quienes
estudiaron el arte de persuadir y de convencer, la técnica de la deliberación y de
la discusión. Por este motivo también, lo presentamos com o una nueva retórica.*'
A dem ás de lo señalado, esta investigación se ha beneficiado de la nueva
retórica perelm aniana en cam pos muy concretos como el fundam ento de la
argum entación a partir del “caso particular”, el razonam iento por analogía
tan propio de los refranes que, como ya se ha señalado, es un tipo textual que
fundam enta la lapidariedad en la m etáfora. Pero, com o ya m encionam os, las
deudas de esta investigación no se reducen, desde luego a la nueva retórica
sino que se extienden a la retórica a secas. N o sólo las respectivas teorías del
entim em a, del exemplum y el ornato provienen de allí sino que del mundo de
la vieja retórica salieron m uchos otros térm inos y conceptos que como
40.
41.
342
Jesús González Bedoya, op. cit., p. 25.
Ch. Perelman y L01brechys-Tyteca,op. c/7.,p.35.
E l bagaje
subyacente
género, sinonim ia, alegoría, parábola, aliteración, paragramatismo, figura,
hom onim ia o laconismo han contribuido de m anera importante a esta re­
flexión. Pero sobre todo, es a la retórica a la que corresponde el estudio de los
dos principales tipos de discursos en que se enclava el refrán: el diálogo y el
discurso oratorio independientem ente de la clase que sea. A este último, en
efecto, está dedicada prácticam ente la ya citada obra de Perelman Tratado de
la argumentación. Del diálogo se ocupa no sólo la retórica sino la pragm á­
tica, la lingüística y las ciencias de lo literario relativas al relato, al texto
dram ático y a la poesía lírica.42
La lógica 43
La lógica está a la base de cualquier análisis textual. De hecho, su vinculación
con la retórica, con la semántica y aún con disciplinas tan aparentem ente
lejanas como la lingüística o la semiótica es evidente. Para la lingüística, basta
consultar cualquier historia de la disciplina; para la semiótica, puede verse
nuestro libro En pos del signo .44Desde luego, hay consideraciones dentro de
esta investigación que pertenecen a la lógica: ya hemos señalado la herm an­
42.
43.
Sobre teoría del diálogo puede verse la excelente obra de María del Carmen Bobes Naves, El diálogo.
Estudio pragmático, lingüístico, Madrid, Gredos, 1992; véase, igualmente, M. M. Bakhtin, The
Dialogic Imagination, Austin, University ofTexas Press, 1987.
Aquí nos hem os servido, sobretodo, de Arnauld, Antoine / Pierre N icole, La logique o u l ’artde
penser contenant, outre les regies communes, plusieurs observations nouvelles, propres á former
le jugement, Paris, Flammarion, 1970; Bochenski, I. M., Historia general de la lógica formal,
tercera reimpresión, Madrid Gredos, 1985; Sacristán, Manuel, Introducción a la lógicayalanálisis
form al, Barcelona, Ariel, 1973; Suárez, Francisco, Disputaciones metafísicas, Madrid, Gredos, 6
vois., 1960-64 (aunque obviamente no es unaobra de “lógica” muchos de los conceptos empleados
por Suárez sí lo son); Irving M. Copi, Introducción a la lógica, sexta edición, Buenos Aires, 1968;
Benedetto Croce, Lógica como ciencia del concepto puro, M éxico, Ediciones Contraste, 1980;
Giovanni di Napoli, Manuale Philosophiae adusum seminariorum, tomo I, s/1, Ed. Marietti, 1955;
Alfredo Deaño, Introducción a la lógica formal, Madrid, Alianza Editorial, 1978; Ludwig
W ittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Madrid, Alianza Editorial, 1973; A. J. Ayer, El
positivism o lógico, primera reimpresión de la primera edición, M éxico / Madrid / Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económ ica, 1978; A. J. Ayer, Lenguaje, verdad y lógica, Barcelona, Ediciones
Martínez Roca, 1976;Evandro Agazzi,Z,¿z lógica simbólica, Barcelona, Herder, 1967; AmbroseLazerowitz, Fundamentos de lógica simbólica, M éxico, UNAM, 1968; Manuel Garrido, Lógica
simbólica, segunda reimpresión revisada, Madrid, Editorial Tecnos, 1977; Gregorio Fingermann,
Lógica y teoría del conocimiento, 31a edición, Buenos Aires, Ed. El Ateneo, 1981; José Ferrater
M ora/H ugues Leblanc, Lógica matemática, sexta reimpresión, México, FCE, 1980; W. Van Orman
Quine, Lógica elemental, M éxico / Barcelona / Buenos Aires, Ed. Grijalbo, 1983; José Ma. de
Alejandro, Gnoseología, Madrid, BAC, 1974; José Ma. de Alejandro, La lógica y el hombre,
Madrid, BAC, 1970.
44.
Op. cit.
343
E l hablar lapidario
dad entre retórica y lógica no sólo en Aristóteles sino en Perelm an. Nuestra
reflexión sobre el entim em a supone el silogismo. Conceptos como inducción,
deducción, analítico, sintético, universal, abstracción, juicio, proposición,
contrario, contradictorio, raciocinio, argum entación, implicación, exclusión,
figura y otros m ás provienen de allí.
La lingüística: morfosintaxis, lexicología y sem ántica
Es obvia la deuda que una investigación como ésta tiene contraída con
disciplinas tan fundam entales como la lingüística cuyos análisis de tipo
m orfosintáctico, lexicológico o sem ántico son evidentes. Por otro lado,
concepciones teóricas como la llamada “ lingüística del texto” que están a la
base de la pragm ática lingüística han sido plenam ente asum idas por esta
investigación, como lo han sido categorías, métodos, conceptos, discusiones.
Por ejem plo, nuestros análisis del corpus, desde el punto de vista de la
estructura. Es inútil hacer una lista así sea provisional de ellos: se encuentran
en toda nuestra obra. Escuelas como la sausureana, el Círculo Lingüístico de
Praga, las ideas de Hejelm slev sobre la relación entre proceso y sistema, los
análisis de Bloom field, la relación entre lengua y cultura propugnada por
Sapir, el concepto de Tagm em a de Pike, las categorías chom skianas de
lengua, generatividad, gram ática, gram atical idad, estructura profunda, es­
tructura superficial, y m uchas otras de esa índole, constituyen el sustrato de
nuestra investigación, el aire que respira y que la hace posible.
La estilística4546
Para nuestro análisis estilístico, por exigencias de nuestro corpus, nos hemos
atenido a la concepción española puesta en obra sobre todo por el Dámaso
45.
46.
344
Veáse la bibliografía al final del libro.
H em os usado para la presente investigación las siguientes obras: A lonso Schókel, Luis / Eduardo
Zurro, La traducción bíblica: lingüísticay estilística, Madrid, Cristiandad, 1977; Alonso, Amado,
Materiayforma en poesía, tercera reimpresión de la tercera edición, Madrid, Gredos, 1986; Alonso,
Dámaso, Poesía española; Ensayo de métodos y límites estilísticos, quinta edición, Madrid, Gredos,
1966; A lonso Schókel, Luis, Interpretación literaria de textos bíblicos, Madrid, Ed; Cristiandad,
1987; A lonso Schókel, Luis, Estudios de poética hebrea, Barcelona, Ed; Juan Flors, 1964; Gray,
Bennison, El estilo, el problema y su solución, Madrid, Ed; Castalia, 1974; Guiraud, Pierre, La
estilística, Buenos Aires, Editorial Nova, 1970; Hatzfeld, Helmut, Estudios de estilística, Barcelo
E l bagaje
subyacente
Alonso de Poesía española?1por el Luis Alonso Schókel tanto de Estudios
de poética hebrea 48como de “Poética hebrea. Historia y procedim ientos” .49
De esta escuela provienen, por ejemplo, el estudio de las simetrías: hablamos,
así, tanto de form a externa y forma interna, como del quiasmo; nos interesa
la esti 1ística del m aterial sonoro y, por tanto, las estructuras acentuales, ritmo
y rima; nos interesa la estilística del paralelismo, de la sinonim ia, de la
repetición, del m erism o, de la expresión polar y de la antítesis; excursionamos, aunque fugazm ente, en la estilística de las imágenes, de las estructu­
ras literarias y hasta de los valores estilísticos de los elementos morfosintácticos;
nos interesam os en figuras como la ironía, el sarcasmo y el humor. Aunque,
desde luego, tam bién hayamos echado mano de la estilística francesa en la
m edida de lo necesario. La estilística es uno de los horizontes siempre a la
vista de esta investigación precisam ente porque la lapidariedad textual es,
después de todo, una categoría emplazable por derechos propios en terrenos
de la estilística.
La semiótica 50
La sem iótica, empero, ha contribuido a esta investigación tanto como disci­
plina con una evolucionada m etodología propia o, si se quiere, un acervo de
metodologías, como en su calidad de horizonte epistemológico que ha servido
de catalizador a una reflexión general hum anística en campos como la
herm enéutica o la sem iótica de la recepción. Para nuestra investigación, en
efecto, la sem iótica no sólo ha contribuido en especie con conceptos y
m etodologías provenientes sobre todo de la semiótica greim asiana y de la
sem iótica rusa. En nuestro libro En pos del signo 51hemos trazado la extensa
na, Ed; Planeta, 1975; Murry, J. Middleton, El estilo literario, quinta reimpresión de la primera
edición, M éxico, FCE, 1976; Martín, José Luis, Crítica estilística, Madrid, Gredos, 1980; M olinié,
G eorges, Elémentsde stylistiquefrangaise, Paris, Presses Universitairesde France, 1986; Sebeok,
Thomas A;, Estilo del lenguaje, Madrid, Cátedra, 1974; Riffaterre, Michael, Ensayos de estilística
estructural, Barcelona, Seix Barral, 1976; Spitzer, Leo, Estilo y estructura en la literatura
española, Barcelona, Editorial Crítica, 1980; Vinay, J; P; et J; Darbelnet, Stylistique comparée du
franqais et de Vanglais, Paris, Didier, 1977.
47.
48.
49.
50.
Op. cit.
Op. cit.
En Interpelación literaria de textos bíblicos, op. cit., pp. 17-229.
Por lo extenso de la bibl iografía que sobre semiótica hemos empleado, remitimos al lector a nuestro 1ibro
En pos del signo, op. cit.
51.
Zamora, El Colegio de Michoacán, 1995.
345
E l hablar lapidario
y m uy prestigiada tradición sem iótica que en la cultura occidental se desarro­
lló, com o tantas otras de las tradiciones hum anísticas, al abrigo de la filosofía.
El actual térm ino “sem iótica” rem ite, en efecto, a una muy larga y
fatigosa historia de búsquedas y exploraciones en torno al complejo
fenóm eno de la significación o, si se quiere, de las situaciones significantes,
que ha desem bocado en las actuales prácticas de desm ontaje, de la más
diversa índole, aplicadas a distintas configuraciones culturales, interesadas en
los sistem as y m ecanism os de la significación del tipo que sean. Sin embargo,
la historia de la cultura ha m ostrado cuánto el saber es patrim onial y cuánto
las reflexiones contem poráneas sobre lo que sea deben a las exploraciones a
veces balbucientes del pasado. La sem iótica, como lo m ostram os en En pos
del signo, es un excelente ejem plo de ello. Se puede decir que la cultura se ha
desarrollado a la som bra de un perm anente interés sem iótico que ha
excursionado en los m ás variados territorios y con las m ás variadas
m etodologías. En efecto, hoy en día circulan varias definiciones de semiótica
que, de hecho, corresponden a otros tantos proyectos, diversos entre sí.
Si para el Peirce de Collected Papers sem iótica es “ la doctrina de la
naturaleza esencial de las variedades fundam entales de toda posible
sem iosis” ; para el De Saussure del Course, se trata de una “ciencia que
estudie la vida de los signos en el seno de la vida social” a la que propone que
se dé el nom bre de “ sem iología” ; para el Erik Buyssens de La communication
e tl'articulation linguistique lo que él llama sem iología trata del “estudio de
los procesos de com unicación, es decir, de los m edios utilizados para influir
a los otros y reconocidos como tales por aquel a quien se quiere influir” ; para
el Charles M orris de Signos, lenguaje y conducta 52 es una “doctrina
com prehensiva de los signos” ; para el A. J. Greim as del diccionario de
Semiótica5253es una “teoría del lenguaje y sus aplicaciones a los diferentes
conjuntos significantes” ; y, en fin, para Umberto Eco “es una técnica de
investigación que explica de m anera bastante exacta cómo funcionan la
com unicación y la significación” .54Esta diversidad de proyectos, sin em bar­
go, parecen estar de acuerdo en que el análisis sem iótico no es un acto de
52.
53.
54.
346
Se trata de Signs, Language and Behavior , N ew York, Prentice-Hall, 1946 del que circula la
traducción que al español hace J. Rovira Armengol titulada, precisamente, Signos, lenguaje y
conducía, B. Aires, Ed. Losada, 1962.
A. J. Greimas / J. Courtés, Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje, Madrid,
Gredos, 1982.
U. Eco, El signo, p. 17. Véase la lista de definiciones que recoge F. Casetti en su Introducción a la
semiótica, Barcelona, Ed. Fontanella, 1980, pp. 21 y s.
E l bagaje subyacente
lectura sino, más bien, un acto de exploración de las raíces, condiciones y
m ecanism os de la significación. Cómo está hecho el texto para que pueda
decir lo que dice.
Desde luego, al explorar el mecanism o de un texto será posible percibir
el tipo de significaciones de que ese texto es capaz y, al contrario, las
significaciones que no puede producir. Por tanto, no nos interesa qué es lo
que el texto que analizam os dice ni quien es el sujeto que dice lo que el texto
dice. No nos interesam os en “sacar” a los textos que analizarem os sus
sentidos “ocultos” al lector común y sólo perceptibles por los “expertos” .
Nos interesa el cóm o del texto: cómo este texto dice lo que dice: nos interesa
explorar cóm o está hecho el m ecanism o del texto en cuestión. En el análisis
sem iótico que aquí practicarem os lo que importa, pues, es la form a del
contenido, cómo el texto dice lo que dice, no la substancia del contenido, el
qué del texto.55
Pues bien, la m etodología semiótica tiene cabida no sólo desde el
postulado de que cada refrán, tomado tanto formal como discursivam ente, es
un sistem a sem iótico y que la perspectiva semiótica de la estructura em ble­
m ática del refrán es la que m ejor ilustra la manera de funcionar del discurso
lapidario, sino desde el postulado de que un refranero es un macrotexto hecho
de citas que funcionan como isotopías polivalentes agrupables, por tanto, en
deconstrucciones de la más variada índole. Abundan, por ejemplo, en el
refranero m exicano, varios tipos de referencias a la identidad de los cuales el
más frecuente es el de los refranes que ofrecen explícitam ente una serie de
marcas o sem as que perm iten identificar al hablante de un refrán dado ya
como m iem bro de un grupo social, ya como aspirante a un estado social. Por
lo dem ás, en los com portam ientos sociales del refranero m exicano son
susceptibles de ser anal izados distinguiendo en ellos losgestos— especie del
género de los kinemas— y los accesorios, conjunto de objetos que entran en
el com portam iento social como la indumentaria, la comida, las flores, el
ornato, las insignias, los cosméticos, los menus, etc. Basta un breve repaso al
refranero m exicano para ver cuánto puede contribuir la semiótica al análisis
de un corpus textual tan singular como el que aquí m anejam os y en qué
medida el escudriñar con sus m etodologías y herramienta conceptual el cómo
de los sistem as sem ióticos que funcionan en y por los refranes puede
contribuir y contribuye, de hecho, al conocim iento del hablar lapidario.
55.
Para los presupuestos teóricos del análisis semiótico puede verse, Grupo de Entrevernes, Análisis
semiótico de los textos, Madrid, Cristiandad, 1982.
347
E l hablar lapidario
La literatura comparada56
Las ciencias de lo literario atraviesan por un período en que la m ayor parte de
ellas buscan am pliar sus horizontes, explorar las líneas de dem arcación con
otras disciplinas, rebasar las fronteras de lo casero y abrirse paso hacia nuevos
paradigm as en busca de teorías interdisciplinarias e interliterarias más acor­
des con el carácter abierto de la literatura. Esos son, ni m ás ni m enos, los
horizontes de la literatura com parada. M aría Rosa Lida decía en 1966, en sus
Estudios de literatura española y comparada:57
Nada más oportuno en estos tiempos de especialización y nacionalismo que los
estudios comparativos, pues, superando las fronteras que parcelan artificialmente
la literatura, aspiran a abarcarla en su verdadera extensión y complejidad, para
llegar así a una visión integral de los hechos.
Por lo dicho anteriorm ente, estará claro a estas alturas que nuestro
estudio del discurso lapidario no puede tener otro signo que el de la literatura
com parada no sólo por la universalidad del refrán, sino por la universalidad
de los parám etros desde los cuales se le observa. En efecto, la literatura
com parada es una ventana abierta al espectáculo de la literatura universal que
se interesa no sólo en estudiar las obras de las diversas literaturas en sus
relaciones de unas con otras, sino las de las literaturas m odernas con las
literaturas antiguas, las de las literaturas m odernas entre sí, las de las
literaturas con el mito, las de las literaturas con el folclore y, com o en nuestro
caso, de este en relación con aquellas.
La literatura com parada es una disciplina jo v en 58que si bien sabe quien
es aún escucha sugerencias; ha ido, por tanto, afinando poco a poco sus
principios y m étodos. Como diría Pichois-Rousseau:
56.
En nuestra investigación nos hemos servido de las siguientes obras: Aziza, C l./C l.O livieri/R . Sctrick,
Dictionnaire des typeset caracteres littéraires, Éditions Fernand Nathan, 1978; Aziza, Cl. /C l. Olivieri
/ R. Sctrick, Dictionnaire des symboles et des themes littéraires , Éditions Fernand Nathan, 1978;
Brunell, Pierre/Yves Chevrel (direct.), Précisde Litterature comparée, Paris, Presses Universitaires de
France, 1989;Fügen, H .N ., Vergleichende Literatur-wissenschaft, Düsseldorf. Wien, 1973;Guyard,
Marius Francois, La literatura comparada, Barcelona, Vergara Editorial, 1957; Schmeling, Manfred,
Teoría y praxis de la literatura comparada , Barcelona, Editorial Alfa, 1981; Weisstein, Ulrich,
Introducción a la literatura comparada, Barcelona, Planeta, 1975.
57.
58.
348
Buenos Aires, 1966, p. 173.
Se pueden distinguir cinco épocas en la historia de la investigación comparatista: la de los ancestros,
la de los padres fundadores, la de los padrinos, la de la posguerra y la actual. La primera de ellas se
remonta alas últimas dos décadas de la primera mitad del siglo XIX en el contexto de un movimiento
francés interesado en las “literaturas extranjeras” con nombres com o Claude Fauriel para quien la
E l bagaje
subyacente
La literatura comparada es el arte metódico, para la investigación de vínculos de
analogía, de parentesco y de influencia, de los acercamientos entre la literatura
y los otros dominios de la expresión o del conocimiento; o bien para acercar los
hechos y los textos literarios entre sí, distantes o no entre sí en el espacio y en el
tiempo, a condición de que, aunque pertenezcan a muchas lenguas o a muchas
culturas, formen parte de una misma tradición; todo ello con el fin de describirlos
mejor, comprenderlos y gustarlos.59
Prom over el acercam iento entre lo literario y otros dom inios de la
expresión como el refrán, que ostenta el más antiguo ropaje literario con todas
sus galas a pesar de las distancias puestas con razón por estudiosos de la
literatura como Fernando Lázaro Carreter cuando afirma:
Lo que queremos afirmar sólo es la existencia de diferencias entre Literatura y
Folklore oral, que son principal, aunque no exclusivamente, diferencias de
función; y que, por supuesto, el Refranero, en contra del sentir generalizado a que
hemos aludido, no puede incluirse bajo rúbricas tales com o “Literatura” o com o
59.
Sorbonaen 1830 creauna cátedra llamada De littérature é frangere,y a d erudito en lenguas y viajero
incansable Jean Jacques Ampére quien en 1832 impartió en la Sorbona, en substitución de Villemain,
un curso sobre la “historiacomparativade las literaturas”, ya Abel Francois Villemain quien en 1829
impartió en la misma Sorbona un curso cuyo tema era “el estudio de la influencia ejercida por los
escritores franceses del siglo XVIII sobre las literaturas del siglo XVIII y el espíritu europeo”, ya otros
más tarde y en otra parte, como Joseph Texte, autor de la célebre monografía titulada Jean Jacques
Rousseau et les origines du cosmopolitisme littéraire y para quien la Universidad de Lyon crea en
1897 unacátedra: Joseph Texte expone en un par de artículos sus teorías sobre lanuevadisciplina:
“Les études de littérature comparée a l ’étranger et en France ” y “L 'Histoire comparée des
littératures". En 1910 la Sorbona creará su propia cátedra de historia comparada de la literatura y
la Universidad de Estrasburgo lo hará en 1918. La época de los padrinos es inaugurada por el
alsaciano Femand Baldensperger quien publica una nueva edición aumentada d e XaBibliographie de
la Littérature Comparée que había publicado en 1900 Louis Paul Betz. Cuando en 1910 la Sorbona
crea la cátedra de historia comparada de la 1iteratura, a que nos hemos referido arriba, Baldensperger
pasa a ocuparla. D esd ed ía , crea el Instituí des littértures modernes et comparées al que después se
sumarían dos fundadores más: Paul Hazard y Paul Van Tieghem. Las teorías de Baldensperger sobre
literatura comparada fueron expuestas en la introducción al primer número de la Revue de littérature
comparée . El otro padrino de la literatura comparada es Van Tieghem quien expone su idea de la
nueva disciplina en su libro La literatura comparada. A la revista y al instituto, se suman por esta
época dos entidades bibliográficas: XaBibliothéque de littérature comparée y Etudes de littérature
étrangére et comparée.El comparatismo francés de la posguerra es representado dignamente por M.
F. Guyard cuyo libro La literatura comparadaWzgó asercom oel embajador de lanuevadisciplina.
A partir de 1950 empezó un nuevo impulso la literatura comparada: se crean nuevas cátedras (Mainz,
Saabrílcken), se liberalizan las teorías en general, se expande por el mundo y surgen nuevas escuelas
que se oponen a la en general conservadora escuela de París que habían estacionado la literatura
comparada en el estudio de temas y m otivos. Con la apertura y las nuevas tendencias llegam os a la
época actual de la literatura comparada, una literatura comparada, así se la había augurado Guyard,
com o disciplina autónoma y organizada.
En Ulrich 'Weisste'm, Introducción a la literatura comparada, Barcelona, Editorial Planeta, 1975, p. 13.
349
E l hablar lapidario
la acuñada por el folklorista americano W. R. Bascom, de “Arte verbal”, porque
esta tiende a recubrirse con la anterior. Yo me mantendría en la más aséptica y
probablemente más certera denominación de “Folklore oral” para ese tipo de
acuñaciones lingüísticas colectivas anónimas, destinadas con frecuencia al canto
e integradas en la cultura de una colectividad com o patrimonio común. Que el
paso del Folklore oral a la literatura sea a veces sumamente fácil, es algo que
hemos ya afirmado al comienzo; el hecho se manifiesta con múltiples ejemplos
detectables en la Literatura española. El más visible de todos tal vez sea el tránsito
del romancero viejo al nuevo; o la incorporación del primero a la comedia.
Fenómenos así se han producido y se producen en el seno de todas las culturas
literarias. Pero esa mutación o esa incorporación sólo son posibles si ha habido
un cambio radical de funciones.60
Com o suele suceder en un contexto de apertura de un universo como el
literario, son m uchos los intereses, tareas y m étodos que actualm ente tiene la
literatura comparada. Para esta investigación, la literatura com parada ha sido,
com o es obvio, un presupuesto teórico-m etodológico perm anente. De los
cinco tipos de com paración que señala M anfred Schm eling61esta investiga­
ción reconoce deudas en al menos dos de ellos: el cuarto y el quinto. El cuarto
tipo de com paración es, según Schmeling, de tipo ahistórico en la m edida en
que está dom inado por un interés estructuralista. Al respecto dice:
La comparatística se pone aquí al servicio de una m etodología fenomenológica
gen eral. A quí se encuentran, entre otros, m étod os estético -fo rm a les,
estructuralistas, lingüísticos, sem ióticos y sicológicos. Parece irrefutable el que
también estos procedimientos poseen su valor para la ciencia comparada de la
literatura (que no es exclusivam ente historia comparada de la literatura).62
El quinto tipo, en cam bio, de la crítica literaria com parada, que, más que
textos literarios en sí m ism os, com para actitudes críticas y m étodos, ha
inspirado algunas tareas de esta investigación y le ha servido de horizonte.
60.
61.
62.
350
“Literatura y Folklore", en Estudios de Lingüística. segunda edición, Barcelona, Editorial Crítica,
1981, p. 210.
“Introducción: literatura comparada, aspectos de una m etodología comparatista" en Manfred
Schm eling. Teoriaypráxisde la literatura comparada . Barcelona/Caracas, Editorial Alfa, 1984,
pp. 5 y s s .
M. Schmeling, op. cit..p. 26.
E l bagaje subyacente
La sociocrítica 63
La sociocrítica va ligada a los nombres tanto de Edm ond Cross como de la
Universidad Paul Valery de M ontpellier y se trata de una teoría y una
metodología relativas al análisis textual cuyo desarrollo es cosa de los últimos
veinte años. Com o se sabe, la sociocrítica es el resultado de una fusión: las
perspectivas, a saber, sociológica y la crítica de corte form alista. Frente a
ciertos sociologism os adscritos al marxism o que concebían al texto como un
reflejo directo, la sociocrítica acepta que el texto, todo texto, hace referencia
m ediatizada a la sociedad que lo produce. La form a de esta m ediatización es
concebida, adem ás, como un sistema complejo de m ediaciones. De hecho,
uno de los elem entos más importantes de su metodología consiste en exam inar
y definir las diferentes m ediaciones que se presentan entre un determ inado
texto y la realidad social que lo produce y en la cual encuentra sus referentes.
En ese sentido, uno de los intereses mayorm ente evidenciados por los
analistas adscritos a la sociocrítica es establecer las posibles relaciones entre
las estructuras de un texto dado, estructuras por ende de tipo discursivo, y las
estructuras ideológicas que alimentan la sociedad que lo produce. En efecto,
la sociocrítica postula una estrecha relación entre la infraestructura
socioeconóm ica y la superestructura ideológica a la que pertenece la
producción cultural.64Sin embargo, como se ha dicho, no es concebida como
una relación ni directa, ni sistemática, ni, como quería Lucien Goldman,
homologa.65
Entre las m etodologías de la sociocrítica que han contribuido a esta
investigación, menciono el goldmaniano concepto de “sujeto transindividual”,
tan útil a la horade analizar refranes. Como dice Arnulfo Velasco, estudioso
m exicano de la sociocrítica:
En la memoria colectiva persisten enseñanzas, m odelos, recuerdos de realidades
concretas, de prácticas sociales específicas que dejan huella en el discurso de los
63.
64.
65.
Para nuestra investigación nos han sido de especial ayuda: Cros, Edmond, De L engendrement des
form es , Etudes sociocritiques, Montpellier/Paris, C.E.R.S./Editions Sociales, 1985; Cros, Edmond,
Literatura, ideología y sociedad , Madrid, Gredos, 1980; Cros, Edmond, Theorie el pratique
sociocritiques, Etudes sociocritiques, Montpellier/Paris, C.E.R.S./Editions Sociales, 1983. El mismo
Centre D ’Études et Recherches Sociocritiques de la Universidad Paul Valery de Montpellier publica dos
revistas Imprevue y Co-textes de las cuales nos hemos servido. Imprevue se ha significado como el
espacio de discusión de las teorías sociocríticas; Co-textes, en cambio, haservido para ensayarlas.
Cfr. Arnulfo V elasco, “La sociocrítica de Edmond Cross. Algunas consideraciones sobre esta
teoría” ; En Blanca Cárdenas Fernández (coordinadora), La metodología en la enseñanza de la
literatura , M orelia, Universidad M ichoacanade San N icolás de Hidalgo, 1994, pp. 32-45.
Cfr. Frangois Gaillard, “Imaginaire du social ou social de Tmaginaire”, en Imprevue, 1984-2, pp. 7-26.
351
E l hablar lapidario
sujetos. Así, una frase hecha (o sintagma fijó) puede servir para describimos un
marco geográfico o histórico sin que quien la use se percate de ello. Sería el caso
— para dar ejemplos concretos, pero no exhaustivos— de los proverbios, refra­
nes, adagios, dichos o paremias, que a menudo nos informan, con bastante pre­
cisión, de las circunstancias socio-culturales propias del grupo que los emplea.66
La sociocrítica se ha preocupado especialm ente por explicar el
nacim iento de las form as a partir de su relación con prácticas sociales; así en
su libro De Vengendrement des form es 67 Edmond Cross dice:
L ’hypothése de travail dont je suis parti, et qui m 'a été elle méme proposée par
des analyses de texte préalables, est que la chaine de répresentations, ou plutót
leur emboitement, qui se dom e á voir dans un texte, prend son origine dans une
ou dans des représentations qui sont á l 'exterieur du texte et qui peuvent ne pas
étre de nature discursive.
Com o son m uchos los vínculos de la sociocrítica con otras teorías y con
otras m etodologías, son m uchos tam bién los puntos de contacto de una u otra
índole que nuestra investigación tiene con ella. La sem iótica, la sem ántica, la
historia de las form as, la estilística, entre otras, han servido de lugares de
encuentro de esta investigación con la sociocrítica.
La teoría del discurso
Uno de los ám bitos más asediados por la investigación en las actuales
ciencias del lenguaje es lo que puede llamarse la teoría del d iscu rso .68Desde
el estructuralism o y, en especial, desde los form alism os tanto francés como
ruso y a partir de las sem ióticas ha tenido lugar un interés especial sobre las
tipologías textuales y sobre la m anera como cada tipo textual está confor­
mado. En general, se puede llam ar teoría del discurso a este cam po de inves­
tigación no sólo en el sentido general de una teoría del texto, sino en el sentido
particular de una teoría que alcance a los diferentes tipos textuales o discursos.69
66.
67.
68.
69.
352
Op. cit.. p. 36.
Op. cit., p. 4
Asumimos aquí, como yase haexpl icado con anterioridad, el término discurso en su acepción de un acto
de hablaen unas circunstancias concretas; es decir, como sinónimo de texto.
Como ejemplo de trabajos recientes en este dominio podría servir el ya mencionado libro de Marc
Angenot. La parole pamphlétaire. Contribution a la tipologie des discours modernes (Payot, Paris,
1982.430 pp.) que ha inspirado algunas de las reflexiones de esta investigación.
E l bagaje
subyacente
A partir de la investigación lingüística orientada a la comunicación, en la
que la teoría de la información condujo a la teoría del lenguaje para máquinas
de traducir y ésta, a su vez, a la teoría de la comunicación socio-verbal se ha
hecho cada vez más evidente la necesidad de una pragmática. Por tanto, se ha
pasado de la lingüística del sistema a una teoría del texto como teoría de la
com unicación verbal. Como ya señalamos al comienzo del libro, el concepto
de “texto” al igual que el de “discurso” y otros conceptos afines es muy
ambiguo. Por consiguiente, como es natural, la teoría del texto ha adoptado
una u otra dirección según sea lo que se entienda por “texto” . M ientras en la
primera m itad de siglo prevalec ía la gramática de la frase, a partir de la década
de los sesenta no sólo la dirección cambia hacia las gram áticas del texto sino
que em pieza a prevalecer una orientación pragmática de la teoría del texto: en
efecto, si la lingüística postsaussureana se ha ocupado del sistema verbal, la
lingüística pragm ática, su sucesora, en cuanto teoría del texto tendría como
objeto el conjunto de actos de habla o, si se quiere, los actos del proceso
pensar-hablar.
Sin em bargo, puesto que por una parte, verdad de Pero Grullo, el
lenguaje, no existe jam ás como fenómeno independiente, sino siempre y
únicam ente al lado de otros factores en el campo de una actividad
com unicativa compleja; ni el lenguaje existe como fenómeno en elementos
aislados como sonidos, palabras o cosas así, sino en complejos integrados y
plurales, que cumplen una función comunicativa, se suele llamar “texto” a
procesos com unicativos como éstos.70Por tanto, el objeto de investigación de
una teoría del texto sería, entonces, examinar más de cerca con qué medios
y según qué reglas se producen y reciben textos-en-función; tal teoría del texto
tiene que bosquejar un modelo de comunicación verbal que se presente como
un sistem a ordenado de hipótesis sobre la “actividad com unicativa” y su
posibilidad de estructuración, hipótesis que se han de com probar em pírica­
mente y, conform e a eso, han de m odificarse.71Toda teoría del texto, por lo
demás, suele tener dos niveles. En prim er lugar una especie de heurística del
texto que haga explícitos los factores de la actividad com unicativa y sus
re lac iones. En segundo 1ugar, una teoría exp 1íc ita de 1texto que complemente
este m odelo con teorías y modelos lingüísticos ya disponibles, o nuevos, que
todavía han de desarrollarse.
70.
71.
Cfr. Siegfried Schmidt, Teoría del texto, op. cit., p. 25.
S. Schmidt, op. cit., p. 25.
353
El h a b l a r
la p id a r io
A grandes rasgos, esta sería la form a que debería adoptar la teoría del
discurso lapidario fincada en el refrán m exicano objeto de esta investigación.
En efecto, la im portancia de la teoría del texto o discurso para una investiga­
ción com o ésta radica en dos cosas, sobre todo: la prim era de ellas es el hecho,
a estas alturas evidente, de que ésta investigación se ha postulado como una
teoría del discurso lapidario. Pertenece, por tanto, a la teoría del discurso a
secas. La segunda, en cambio, como se ha señalado hasta la saciedad, un
refrán siem pre form a parte de un com plejo integrado y plural con función
com unicativa. La teoría del texto aporta, entonces, el sustrato que nos permite
averiguar cuáles son los diferentes tipos de conjuntos en los que funciona el
refrán, y cuáles son diferentes funciones que en ellos puede asumir.
La pragmática
Con esto, nos encontram os desde hace rato en terrenos de la pragmática 72
cuyas relaciones con esta investigación han ido quedando asentadas a lo largo
de estas páginas. En territorios m ultifronterizos como éste, ya sabemos en qué
m edida es más importante la perspectiva teórica que sus consecuencias
m etodológicas; en efecto, como señala muy bien Brigitte Schlieben-Lange,73
existe “confusión sobre la esfera del objeto de la pragm ática lingüística, en
especial sobre su delim itación frente a la lingüística del texto y la teoría de la
com unicación” . Como se sabe, existen al m enos tres acepciones diferentes
del térm ino “pragm ática” : el vocablo es asumido, respectivam ente, con las
acepciones de teoría de los signos, lingüística del habla y teoría del acto de
hablar.74 En esta investigación, asum im os el térm ino “pragm ática” en la
tercera acepción: como la teoría del acto de habla; asum im os, por tanto, con
la acepción dom inante del concepto, que la perspectiva pragm ática del
lenguaje se refiere a las características de su uso. En concreto, em pleam os el
vocablo “pragm ática” en el sentido de W. D ressier com o “ la relación de un
72.
Para esta investigación nos hemos basado en: Caron, Jean, L a s r e g u l a c i o n e s d e l d is c u r s o .
P s i c o l i n g ü í s t i c a y p r a g m á t i c a d e l d i s c u r s o , Madrid, Gredos, 1989; Schlieben-Lange, Brigitte,
P r a g m á t i c a lin g ü ís tic a , Madrid, Gredos, 1987; Alain Berrendoner, E le m e n to s d e p r a g m á tic a
73.
74.
354
l i n g ü i s t i c a , Buenos Aires, Gedisa, 1987; John Searle, A c t o s de h a b l a , Madrid, Cátedra, 1980; J. L.
Austin, C ó m o h a c e r c o s a s c o n p a la b r a s . P a l a b r a s y a c c i o n e s , segunda reimpresión, Barcelona/
Buenos A ires/M éxico, Editorial Paidós. 1988.
P r a g m á tic a lin g ü is tic a , op. c it. , p. 8.
C fr. B. Schlieben-Lange, op. c it., p. 12.
E l bagaje s u b y a c e n te
elemento lingüístico con sus generadores, usuarios y receptores en la situa­
ción com unicativa”7576:como las motivaciones que impulsan a los hablantes,
ya sean em isores, usuarios o receptores del signo lingüístico; y, por ende, la
manera como los interlocutores reaccionan ante un asunto u otro, los tipos de
discurso vigentes en una sociedad, la función del discurso y cosas así. De aquí
están tom ados, por tanto, conceptos como constatativo, performativo, lo
relativo tanto a la interrogación, como a la exclamación y la ironía. Y a esto
se refieren categorías como rango contextual y, desde luego, el ensamble entre
texto y contexto en la pragm ática del refrán.
La teoría de la recepción
Finalmente, una palabra sobre nuestras deudas con la varias veces m enciona­
da teoría de la recepción.16Lugar de encuentro interdisciplinario entre la
sociología de la literatura, la herm enéutica, la teoría de la comunicación, la
fenom enología, el estructural ismo literario, la pragmática del discurso litera­
rio y disciplinas como ellas, la teoría de la recepción enmarca al lector y al
receptor de un texto dentro de un proceso de actuación dialéctica. Ello implica
un cam bio en la ciencia de la literatura ya que:
Si el texto, com o tal texto aislado del lector, no va más allá de ser un potencial
de sentido y únicamente se convierte en literario dentro del proceso de recepción,
la razón y objetivo último de la crítica literaria no puede ser otra que, expresado
de una manera general y amplia, la descripción y análisis de ese proceso que tiene
lugar entre los elementos que lo constituyen. Ahora bien, como en su desarrollo
se produce una relación de la que surge una forma específica de comunicación,
75.
W. Dressier, E in fü h r u n g in d ie T e x tlin g u is tik .p . 92, citado por Theodor Lewandowski,D ic c io n a r io
d e l i n g ü í s t i c a , Madrid, Cátedra, 1982, a d lo e .
76.
Hemos tenido especialmente en cuenta las siguientes obras: Acosta Gómez, Luis A., E l le c to r y la o b ra .
T e o r ía d e la r e c e p c ió n lite r a r ia , Madrid, Gredos, 1989; Block de Behar, U n a r e tó r ic a d e l sile n c io .
F u n c io n e s d e l le c to r y lo s p r o c e d im ie n to s d e la le c tu r a lite r a r ia , México, Siglo XXI, 1984; Bobes
Naves, María del Carmen, E l D iá lo g o . E s tu d io p r a g m á tic o , lin g ü ís tic o y lite r a r io , Madrid, Gredos,
1992; Eco, Umberto, L e c to r in f a b u la , Barcelona, Ed. Lumen, 1981; Umberto Eco, L o s lím ite s d e la
in te r p r e ta c ió n , México, Lumen, 1992; Umberto Eco, O b r a a b ie r ta , Barcelona, Ariel, 1979; Iser,
• Wplfgang, L 'a c te d e le c tu r e , Bruxelles, Mardaga, 1985; Dietrich Rail (compilador), E n b u s c a d e l texto.
T e o r ía d e la r e c e p c ió n lite r a r ia , primera reimpresión, M éxico, UNAM, 1993. Esta obra es una
excelente antología que contiene los principales textos de Jauss, Imgarden, Barck e Iser sobre teoría de
larecepción.
355
E l hablar lapidario
se trata de penetrar en el acto comunicativo que se da entre el lector y el texto y
descifrarlo; de entender el sentido que proporciona el lector a partir de la oferta
textual; en último término, de describir la realidad de la comunicación literaria.77
Este presupuesto subyace a m uchos de los análisis aquí propuestos,
com o aparece claro a estas alturas. Desde la m anera como hem os intentado
reconstruir el proceso de com unicación en un tipo textual en donde el autor se
diluye en una colectividad y en donde, adem ás, no sólo cam bia ese sujeto
transindividual sino que los m ism os referentes del texto se m odifican; hasta
el hecho fundam ental en la herm enéutica parem iológica de que es, justam en­
te, el lector o receptor de este género textual quien juega un papel fundamental
en él, no sólo en la m edida en que el receptor es quien debe interpretarlo
refiriéndolo a los contextos y entornos en los cuales se realiza el acto de habla,
sino en la m edida en que la eficacia entim em ática del refrán depende
totalm ente de la recepción dado que es el receptor quien da el sentido
parem iológico al texto. Los postulados de la teoría de la recepción son, por
tanto, vitales para una investigación como la que aquí presentam os.
Uno de los puntos de confluencia entre la lingüística del texto y la
pragm ática con la teoría de la recepción que m ás tiene que ver con la
investigación parem iológica, radica, justam ente, en el funcionam iento del
refrán que, como hemos señalado, está dotado de un altísimo rango contextual;
es el contexto quien suscita el refrán y es de la confluencia del refrán con ese
contexto de donde em ana no sólo el funcionam iento sem iótico del refrán sino
su funcionam iento discursivo.
77.
356
María del Carmen Bobes Naves, op. cit., p. 205.
CUARTAPARTE
LOS RECURSOS DEL HABLAR LAPIDARIO
IX
EL REFRÁ N COM O M ODELO DEL HA BLA R LAPIDARIO
D
e l im it a c ió n d e l c o r p u s
“Divide y vencerás”, dice un refrán. Las incursiones de los anteriores
capítulos a la taxonom ía parem iológica cumplía ese objetivo. El objetivo de
este es llegar a deducir las principales características del hablar lapidario
partiendo de textos especialm ente representativos suyos de entre los que
conform an nuestro acervo. Es decir para poder analizar sólo los tipos
parem iológicos más paradigm áticam ente lapidarios de entre los que confor­
man nuestro acervo tenem os que hacer una delimitación de nuestro corpus
dado que el objetivo de esta investigación no es hacer un análisis de todos y
cada uno de los textos del acervo, sino a partir de los más representativos entre
ellos, delinear las principales características del habla lapidaria. Para ello,
como es obvio, ni es necesario un corpus mayor, ni se requiere el análisis de
todos sus textos: basta con un análisis de una muestra representativa de él para
ver cuáles son las características tanto estructo-formales como discursivas del
género; es decir, del refrán sólo analizado desde los diferentes puntos de vista
a que fue som etido en el ejemplo del capítulo anterior, y del refrán en el
discurso, anal izado desde la perspectiva de la nueva retórica. En este capítulo
nos proponem os, pues, tom ar un grupo representativo de refranes, la
quintaesencia del refranero mexicano, y someterlo a una serie de análisis sobre
su funcionam iento discursivo para conformar, a partir de él, una teoría del
hablar lapidario.
Hasta aquí, hemos ido allanando el camino. A partir de aquí, nos interesa
en prim era instancia centrarnos, paradigm áticam ente, tanto en la naturaleza
textual como en el funcionamiento discursivo de un tipo textual asumido como
m odelo del hablar lapidario: el refrán, tal cual se encuentra en un m uestrario
tom ado del refranero m exicano. En nuestro transitar hacia acá, partiendo del
supuesto, en efecto, de que el refrán es un tipo textual que puede servir de
359
El h a b la r
la p id a r io
m odelo a lo que aquí llamamos el hablar lapidario, lo hemos venido com pro­
bando tanto en sus características estructo-formales, como en su índole léxica,
estilística, retórica y semiótica; y, desde luego, en su funcionam iento ya en
cuanto discurso, ya dentro del discurso.
Como ya ha sido señalado, el prim ero de los criterios de selección de los
refranes de ese grupo representativo, es que se trate de textos gnom em áticos;
es decir, textos gnóm icos que dotados de todas las características estructoform ales de la lapidariedad, ya señaladas, sean capaces de desem peñar en el
discurso m ayor en que se enclavan, sea diálogo o discurso argum entativo, la
función argum entativa de un entim em a, ya discutida por la antigua retórica.
Por tanto, quedan excluidos de este concurso los refranes de nuestro refranero
que desem peñen una función discursiva distinta. No incluirem os, por tanto,
ni los refranes que sólo desem peñan la función de ornato, ni los que su función
dom inante es la de exemplum. Del prim er tipo son refranes que se encuentran
entre los refranes exclam ativos, interrogativos y, en general, conativos entre
los que sobresalen los refranes interlocución; del segundo, como se ha
señalado antes, son refranes del tipo “andar o estar com o...”, “ feliz com o...”
o sim plem ente “com o...” . La razón es simple: los refranes gnom em áticos
cum plen al m áxim o todas las características de los textos lapidarios, tanto las
estructo-form ales como las discursivas y, entre éstas, tanto com o textos
independientes que como textos parásitos. Es decir, a la par que breves,
concisos y em blem atizantes, en la m edida en que dicen m ás de lo que
enuncian, despliegan al máximo la más representativa función discursiva de
un gnoma: la función entim em ática.
Tres serán los m omentos de esos análisis: la representatividad del refrán
desde el punto de vista estructo-form al, sus características textuales y su
funcionam iento discursivo como texto autónom o y, finalm ente, su funciona­
m iento discursivo como texto parásito enclavado ya en un diálogo, ya en un
discurso argum entativo mayor. Establecer la representatividad estructoform al de un refrán, tiene como finalidad el que las conclusiones que de su
análisis se obtengan, alcancen tam bién a todos los refranes representados.
Para hacer esto, atenderem os más a la estructura que a la forma: las
características estructurales son más fáci les de controlar y adem ás son las que
m ás afectan a la lapidariedad.
La lapidariedad propiam ente dicha se m anifiesta en rasgos tanto estruc­
turales como form ales puesto que tanto la forma como la estructura de un texto
lapidario deben ser lapidarias. Para la agrupación de los refranes por tipos
representativos, em pero, que aquí nos interesa, hem os de atribuir cierta
360
E l refrán como modelo del hablar lapidario
preem inencia a la estructura sobre la forma. En efecto, si bien es la form a la
que determ ina el tipo de estructura de un texto en la m edida en que cada forma
tiene tradicionalm ente un conjunto de estructuras en qué sustentarse; por la
m ism a razón, es la estructura, sin embargo, el fundam ento básico de una
forma. Por lo dem ás, es la estructura de un refrán el punto de asiento de sus
m ecanism os de brevedad, concisión y preñez. Ello significa, para efectos de
esta investigación, lo arriba anunciado: en la selección de nuestro corpus
modelo de la lapidariedad partirem os de las estructuras.
Porque, digám oslo de una vez, la lapidariedad es ante todo una caracte­
rística estructo-formal de los textos en virtud de la cual las palabras de un texto
breve se vuelven pesadas como piedras, golpean con la contundencia de una
piedra sin dejar espacio para las ambigüedades. El prim er rasgo distintivo de
un texto lapidario es, lo hemos dicho, la brevedad: un texto extenso no puede
ser lapidario. La imagen dom inante de lo lapidario es la pesadez a la par que
la pequeñez: lapidariedad remite más a pesadez, dureza, com pactibilidad y
solidez que a fortaleza. Todos estos rasgos suponen una desproporción entre
el poco volum en y la m ucha masa. A eso se le suele llamar, en el lenguaje de
la física y la m ineralogía, de donde están tomados conceptos como el de
densidad.1Considerado en sí mismo, un texto lapidario es un texto denso: un
texto, por tanto, construido sobre una estructura pequeña. Por ello mism o, un
texto lapidario es un texto contundente en todas las acepciones del térm ino:
pesado, cortante, pequeño, decisivo. En ese sentido, los textos lapidarios son
textos fincados prim ariam ente en una significación denotativa cuyo referente,
sin em bargo, se convierte en situación tipo, textos cortantes por sí mismos
como “agua pasada no m ueve m olino”, “es bueno raspar, pero no arrancar
m agueyes” ; “más vale atole con risas que chocolate con lágrim as” ; “para
uno que m adruga, otro que no se acueste” . Son textos pesados, cortantes y,
en cuanto densos, pequeños y decisivos.
Sin em bargo, un texto lapidario es tal no sólo asumido en sí mismo en
form a independiente del contexto que le rodea sino cuando se enclava en un
contexto textual determ inado. Un texto lapidario, por tanto, colorea de
lapidariedad el contexto textual en el cual se enclava. La manera como lo hace,
1.
Véase Orestes Cendrero, Geología, décima edición, Caracas/ M éxico/B . Aires, Librería Porrúa,
1965. En mineralogía, en efecto, está clara la dependencia de la forma con respecto a la estructura
molecular de los cuerpos; de aquí provienen, además, conceptos como dureza, tenacidad y densidad
que tanta aplicación tienen en una teoría de la lapidariedad. Por lo demás, si el vocablo “lapidariedad”
remite, com o se ha explicado arriba, al mundo de las piedras, es natural que los conceptos que lo
describen prolonguen la metáfora.
361
El h a b l a r
la p id a r io
sin embargo, es diferente de la lapidariedad del texto independiente: la manera
m ás im portante de la lapidariedad discursiva es el entim em a. Sin embargo, la
lapidariedad entim em ática se funda y supone la lapidariedad del texto en sí
m ism o. Si un texto no fuera denso y contundente en sí m ism o no lo sería
tam poco cuando se le enclava en un discurso mayor. Ello quiere decir que la
lapidariedad discursiva se funda en la lapidariedad textual genérica no sólo en
su form a y estructura sino en sus m ecanism os sem ánticos: la significación
denotativa de un refrán es la que da pie, por m ecanism os como los de la
m etáfora o la universalización proposicional de la lógica form al, a otras
significaciones. Y a hicimos un primer tipo de deslinde cuando arriba, entre las
form as gnóm icas, principalm ente entre el lema, el refrán y la frase célebre
establecíam os al refrán como paradigm a de la lapidariedad.
El
lem a
,
el r e f r á n , la fr a se c é le b r e
A ntes de enfrascarnos en una serie de análisis de un corpus de refranes
representativos del hablar lapidario hemos de establecer, definitivam ente,
esta prim acía del refrán. El hacerlo aquí, después de haberlo supuesto a lo
largo de tantas páginas y reflexiones, se debe al hecho sim ple de que es sólo
ahora, tras los diferentes deslindes hasta aquí hechos, cuando nos encontra­
m os ante la quintaesencia del hablar lapidario. Ello, adem ás, tiene la doble
ventaja de que, por una parte, es apenas ahora cuando nos acercam os en
concreto al discurso lapidario del que tam bién el lema es un ejem plar insigne
y del que trata este capítulo; y de que, por otra, hasta ahora aparece clara tanto
la variedad estructural y formal del refrán, como su versátil idad y autonomía.
Hay, en efecto, una serie de rasgos y datos recogidos sobre el refrán que nos
perm iten deslindarlo más eficazm ente del lema y la frase célebre.
Ya hem os señalado que m uchas de las que alguna vez fueron frases
célebres son hoy refranes por derecho propio: “haz el bien y no mires a
quien”, “el hom bre propone y Dios dispone”, “caras vemos, corazones no
sabem os” .2Así de cercano es este género con respecto al refrán. Como ya se
2.
362
El ya mencionado libro de Efraín Mendoza. Lafrase inmortal { M éxico, Ed. Diana, 1991) es buen
ejem plo de la cercanía entre “frase célebre” y refrán al recoger como frases célebres una serie de
textos que ya desde hace mucho tiempo forman parte del habla popular y por ende, de acuerdo con la
teoríajakobsoniana del folklore, forman parte del mundo de los refranes. Los anteriores se encuentran
en la página 220 com o “frases de hombres desconocidos” yo los cito, en cam bio, com o los conoce
el refranero m exicano. En todo caso, nos servimos de esta obra para las observaciones que aquí
hacem os sobre las diferencias entre refrán y frase célebre.
E l r efr á n como modelo d e l h a b la r la p id a r io
ha dicho, la frase célebre puede ser breve aunque no siempre lo sea. En otras
palabras, la brevedad no es uno de sus rasgos distintivos. Hay frases célebres
muy largas. Por otro lado, el valor de la frase célebre descansa más en el
ingenio conceptual que en el arte verbal. Las frases célebres carecen de rima,
ritmo y aliteración, por ejemplo. Están estructuradas, en cambio, por lo
general, en base a oposiciones conceptuales. Sin embargo, algunas de las
auténticas frases célebres han desempeñado dentro del discurso, desde la más
remota antigüedad, tanto funciones gnom em áticas, como de ornato. Hemos
m encionado arriba la opinión de Erasmo al respecto. Pero como no todas las
frases célebres son realm ente célebres carecen de la autoridad necesaria para
desem peñar la función de un gnomema. Por otro lado, por cuestiones tanto de
forma com o de estructura, la mayor parte de las llamadas frases célebres no
pueden ser tom adas como paradigma del hablar lapidario.3Al fin de cuentas,
¿qué es lo que determ ina que la frase de algún filósofo o escritor célebre sea
tenida com o una frase célebre? Con frecuencia sólo adquieren esa “catego­
ría” por el arbitrio de algún coleccionista de frases, nada más. En resumen,
el carácter de lapidario que se podría asignar a las frases célebres es muy frágil
y discutible.
Por tanto, más que de la frase célebre cuyo defecto está, para el caso que
nos ocupa, en su deficiente lapidariedad, el deslinde más importante del refrán
con respecto a tipos textuales afines en orden a la lapidariedad, ha de hacerse
con el lema al que ya nos hemos referido con anterioridad por diversos
motivos. El empleo del lema en la retórica novohispana nos indica claramente
que tenía principalm ente funciones de ornato y de ejemplo, desde el punto de
vista discursivo; empero, en térm inos de lapidariedad estructural, el lema
estaba, como verem os, al menos a la par del refrán: el lema no sólo era breve,
conciso y denso sino que tenía como exigencia condicionante la brevedad.
Según la ya m encionada vigésima primera edición del Diccionario de la
RAE, la palabra “ lem a” tiene seis acepciones en el español contem poráneo.
De ellas, nos interesan las dos primeras y la cuarta. En su prim era acepción,
se llama lem a al “argum ento o título que precede a ciertas com posiciones
literarias para indicar en breves términos el asunto o pensamiento de laobra” .
La segunda acepción, en cambio, del vocablo “ lema” es, según el mismo
Diccionario , la “ letra o mote que se pone en los em blem as y em presas para
3.
No es necesario hacer más grande este texto con ejemplos que abundan en la bibliografía que sobre
las frases célebres hemos dado más arriba.
363
E l h a b l a r la p id a r io
hacerlos m ás com prensibles” . Finalmente, según la cuarta acepción recogida
en esa obra el vocablo “ lem a” designa, sim plem ente, el “tem a de un
discurso” . De estas tres acepciones, asum im os como prim aria la segunda de
ellas y, com o funcionales, la prim era y la cuarta. Tanto la prim era, como la
tercera acepción aluden a una función discursiva del lema que podríamos
llam ar epigráfica y que difiere de las funciones habituales del refrán cuya
función retórica en el discurso equiparam os al gnoma aristotélico del que
luego hablarem os. Si acaso, como quedará claro en lo que sigue, hay que
aclarar que el lem a no sólo “hace m ás com prensibles los em blem as” sino que
sim plem ente los “hace” en la m edida en que sin lema no hay em blem a.
Cuando aquí hablam os de lema, en efecto, nos referim os a los textos
breves que unidos a una figura constituyen un em blem a. Para nuestro
propósito de deslindar lema y refrán, tom am os como corpus de reflexión los
lemas recogidos por Filippo Picinelli en su ya m encionado Mondo Simbólico.
Com o ya hem os señalado, esta obra consiste en una colección de emblemas
en los que las figuras sólo son descritas verbalm ente: el libro casi no presenta
figuras; por ello, tiene más bien la apariencia de un acervo de lemas
com entados. La figura, llamada tam bién cuerpo del em blem a, aparece en la
sola m ención que de ella se hace en el título que preside cada capítulo. Por lo
dem ás, de entre los diferentes tipos de em blem as Filippo Picinelli sólo se
ocupa del em blem a heroico al que define como “una com posición que consta
de una figura y un lema, que adem ás de tener un significado literal, está
destinada a representar alegóricam ente un concepto nuestro particular.” La
estructura em blem ática es de tal índole que lema y figura son inseparables. En
palabras de Picinelli:
Se dice por tanto que el emblema heroico es un compuesto en el cual el cuerpo
o figura es la materia y el lema es la forma, de modo que una y otra com o partes
contribuyen a integrarlos. De esto se deduce que es errónea la opinión de aquéllos
que piensan que la figura o el lema solos constituyen la naturaleza de un verdadero
y real em blem a.4
M ás que los propósitos de Picinelli al escribir Mondo Simbólico que
describe com o “ayudar al razonam iento”, “alim entar el entendim iento” y
4.
364
Para esta investigación me he servido, en una primera instancia, de las traducciones, algunas de ellas
actualmente en prensa, que del MundusSymbolicus han hecho, en El C olegio de M ichoacán, tanto
Eloy G óm ez Bravo com o Rosa Lucas González.
E l refrán como modelo del hablar lapidario
“recrear y alim entar los ojos de los ingenios”, hay que destacar su teoría del
lema que se podría reducir a tres aspectos: las relaciones entre el lema y el
emblema, la técnica del lema y, finalmente, algo que podría llamarse la
estilística del lema.
Al echar una ojeada al conjunto de lemas que recorren la obra de Picinelli,
nos percatam os de que, desde el punto de vista formal, los lemas suelen ser
sintagmas cuya estructura m ism a los presenta, por lo general, como partes de
un todo, dependiendo totalm ente, para su significación, de la figura. No se
trata, por tanto, de sentencias universales y sintácticam ente autónom as. Ello
los dota de un sentido de particularidad: la particularidad que les viene de estar
siempre uncidos a una figura. Sin embargo, este carácter particularizante no
significa que, desde el punto de vista discursivo, el lema no pueda desem peñar
eventualm ente en el discurso la función de un gnoma. Con frecuencia, los
lemas son expresiones sintagm áticas que carecen de verbo. Otras veces, son
verbos cuyo sujeto gram aticalm ente implícito es la figura del em blem a que,
por tanto, no es nom inada, por razones de principio. Aunque a veces son
meros sintagm as funcionales, los lemas son a menudo, como los refranes,
frases sentenciosas, declaraciones, constataciones, consejos, exclamaciones,
expresiones de la propia interioridad del hablante; a veces, em pero, son
sim ples partes de un sintagm a oracional del tipo A=B. Con frecuencia, por lo
demás, el lema es una protasis, algunas veces es una apódosis y, en ocasiones,
es un com puesto de protasis y apódosis. En fin que las estructuras sintácticas
del lem a son de lo más variado, como sus formas. Empero, el hecho de que
el lema sea sólo una parte de un texto, le impide ser paradigm a del hablar
lapidario: un lema, propiam ente, es sólo parte de un hablar. Sin embargo, del
lema aprendem os una serie de características de la lapidariedad y el ya
m encionado principio que vale para el refrán de que la capacidad expresiva
del lema le viene de su relación con la figura. Esa es la estructura em blem ática
del refrán, varias veces mencionada, que le perm ite decir más de lo que
expresa: una de las características del hablar lapidario.
En la teoría del em blem a propuesta por Picinelli, no pueden ser lemas ni
los refranes ni las m áxim as “que por sí mismos se bastan para tener un sentido
com pleto y no necesitan de la unión de un cuerpo” . Es, desde luego, muy
discutible la teoría parem iológica que parece desprenderse de Picinelli.
Ciertam ente, es muy antigua la definición según la cual un refrán es una frase
sintácticam ente com pleta: apóphasis, la llama Aristóteles, en el sentido de
una afirm ación general. Picinelli, sin embargo, se refiere al hecho de que un
365
E l hablar lapidario
refrán, al contrario de un lema, no necesita de una figura para significar sino
que significa por sí mismo. Por esa m ism a razón, la función discursiva del
lem a es diferente a la del refrán: es predom inantem ente epigráfica más que
entimemática. El lema necesita siempre ya sea un referente, ya una explicación.
En cam bio un refrán, aunque desde el punto de vista dicursivo desem ­
peñe una función parásita, en la m edida en que siem pre va adherida a un
discurso m ayor, su m anera de adherirse es o bien entim em ática o bien
ornam ental con un m ecanism o de adhesión variable; e incluso lo hace
m ediante la función de exemplum. En el discurso que sustenta al refranero
m exicano, por ejem plo, los refranes que desem peñan fundam entalm ente la
función del ornatus suelen ser los exclam ativos y em plean para adherirse al
discurso principal, por lo general, un m ecanism o de tipo acústico: como ya se
ha visto, es la prim era o las dos prim eras palabras, generalm ente, las que
enlazan el refrán exclam ativo al discurso principal.
En ese sentido, no se puede decir que el refrán se baste a sí m ism o para
tener un sentido com pleto. Tam poco se puede decir si se tiene en cuenta el
rango contextual del refrán y la m anera como en este tipo de textos actúa la
inteacción texto-contexto. En efecto, hoy se sabe, que este tipo de textos están
dotados de un muy alto rango de contextualidad de m anera que el refrán no
significa solo. El refrán siem pre requiere de un determ inado entorno o
contexto para significar: es de la confluencia entre texto y contexto de la que
propiam ente se extrae el sentido de un refrán, mucho más que en otros textos.
De acuerdo con esto, la relación texto-contexto en el refrán es análoga a la
relación lem a-em blem a. En el refrán, el contexto viene, en efecto, desem pe­
ñando la función que en el em blem a desarrol la la figura con respecto al lema.
La oferta de autoridad que un gnomema hace no le viene tanto de la
evidencia cuanto de la autoridad y prestigio que la com unidad de hablantes le
atribuye. Quizás, si se habla de una m anera muy general, se pueda afirm arque
la evidencia engendra las form as populares de los textos gnóm icos como los
refranes o los dichos; m ientras que la autoridad engendra las form as cultas
como las sentencias, máximas, adagios y aforismos. El discurso gnómico, por
tanto, no sólo es de tipo entim em ático sino que, por ello m ismo, tiene una
conexión tam bién de tipo entimem ático con el contexto textual: vale decir, con
el discurso m ayor en el cual funciona el gnomema.
Aunque dos son los tipos de discurso a los que el gnomema se adhiere,
el discurso argum entativo y el diálogo, sin em bargo, no lo hace de la misma
m anera. En am bos casos la conexión del gnomema con el discurso es de tipo
366
E l r e fr á n
como modelo d e l h a b la r la p id a r io
entim em ático. Hay, no obstante, una gran diferencia entre ellos. M ientras el
gnomema adherido al discurso alocuti vo funciona como un lema cuya figura
es de tipo discursivo, la figura del gnomema enclavado en un diálogo está
constituida tanto por las circunstancias que lo hacen brotar como por el
referente del texto.
En cuanto a los lemas, es el mismo Picinelli quien equipara sus funciones
discursivas a las de nuestro gnomema no sólo cuando dice, echando mano de
una cita de san Clem ente de Alejandría, que el lema como todo el lenguaje
simbólico “ayuda a la teología exacta, a la piedad, a los discursos del género
dem ostrativo y finalm ente al ejercicio de la brevedad y a la m anifestación de
la sabiduría” ; sino cuando al definir los propósitos de su obra dice que los
em blem as pueden “ayudar al razonam iento”, “alim entar el entendim iento”
y “recrear y alim entar los ojos de los ingenios” . Es decir: entimem a, ejem plo
y ornato. Ello significa que las funciones discursivas que Picinelli atribuye al
lema son las m ism as que las que la retórica de Aristóteles atribuye al gnoma
y al exemplum : funciones argum entativas y funciones de ornato. Picinelli, por
tanto, equipara discursivam ente al lema con el gnomema. Ello no obsta, sin
embargo, para que el lema tenga una función discursiva que le es propia: la
función que hem os llamado epigráfica y que consiste en que el lema, con
frecuencia, preside el discurso alocutivo como una fuente de la cual fluye.
Hay, adem ás, m uchas razones para equiparar el lema con el refrán desde el
punto de vista formal y lógico-semántico. Entre ambos tipos textuales hay una
serie de coincidencias tanto formales como discursivas; independientemente
de sus diferencias. Como elem entos pertenecientes a un mismo campo
nocional, se puede decir que estudiar cuidadosam em nte los lemas nos puede
dar m ucha y valiosa información sobre la índole textual de los refranes.
Vemos, por tanto, que ni la frase célebre ni el lema pueden servir de
paradigm a formal y discursivamente a la lapidariedad textual: la frase célebre
no sólo por su falta de rasgos de lapidariedad sino por no cum plir la función
discursiva más importante de un texto lapidario que es la de abreviar el
raciocinio. En la m edida en que la frase célebre no forma parte de laconciencia
lingüística de una comunidad no funciona entimemáticamente en su hablar. El
entim em a, en efecto, no sólo es un tipo de silogismo sino, sobre todo, una
m anera de hablar. En la m edida en que la frase célebre no form a parte de ese
hablar, no puede ser paradigm a del discurso lapidario. La situación del lema,
en cambio, es opuesta: estructural y formalmente es lapidario, discursivamente
no. A sum ido com o lo que es, parte de un emblema, entonces la función
367
E l hablar lapidario
discursiva que suele desem peñar es la de ornato. Sólo excepcionalm ente el
lem a es capaz de desem peñar en el discurso una función gnom em ática.
H em os de convenir, por tanto, no sólo en que el refrán es el tipo textual
que m ejor cumple, estructural, formal y discursivam ente, con los atributos de
la lapidariedad sino que entre sus subtipos son los refranes gnom em áticos los
m ás representativos del hablar lapidario desde el punto de vista discursivo. En
efecto, si tom am os las dos funciones discursivas que asigna a los refranes la
retórica aristotélica, a saber la función de ornato y la función argum entativa,
sólo la función argum entativa es de tipo lapidario: abrevia el discurso, lo preña
al m áxim o y desencadena los m ecanism os del discurso indirecto. La función
ornam ental es exuberante, barroca. Y, por lo general, los casos de exemplum
cuando m ás son casos particulares de entim em as.
Los
M ODELOS DE LA LAPIDARIEDAD
H asta ahora, hem os convenido en dos cosas con respecto a la delim itación de
nuestro corpus. En prim er lugar que son los refranes gnom em áticos los que
m ejor representan a los textos lapidarios por ser los únicos que son suscepti­
bles de desem peñaren el discurso la función de entim em a, form a privilegiada
de la lapidariedad discursiva; en segundo lugar, que los refranes tipo deben
ser escogidos según su estructura. Es decir, se trata de escoger el represen­
tante m ás com pleto de cada estructura de m anera que los análisis de
lapidariedad aplicados a un refrán tengan validez para todos los refranes del
m ism o grupo. Se da el caso que los refranes gnom em áticos son los que mejor
satisfacen las características tanto estructo-form ales com o discursivas de la
lapidariedad: de ellos, m ediante el análisis, se podrán obtener los rasgos
com unes de lapidariedad. Agrupaciones de tipo semántico, por ejem plo de los
refranes que tengan el m ism o sentido parem iológico, sirven poco, en efecto,
para llevar a cabo observaciones sobre los rasgos propiam ente lapidarios de
los textos. De acuerdo con lo anterior, he aquí, por tanto, el corpus de refranes
que nos proponem os analizar desde el punto de vista de la lapidariedad y que,
a nuestro juicio, representan a todos los refranes gnom em áticos de nuestro
corpus:1
1. Hay quien cree que ha m adrugado y sale al oscurecer.
2. Hay veces que un ocotito provoca una quem azón.
3. Ni m ujer que otro ha dejado, ni caballo em ballestado.
368
E l refrán como modelo del hablar lapidario
4. Ni los dedos de la mano son iguales.
5. No por mucho m adrugar amanece más temprano.
6. No todos los que chiflan son arrieros.
7. N unca dejes camino por vereda.
8. N adie alabe lo que no sabe.
9. N inguno diga quien es que sus obras lo dirán.
10. No se puede chiflar y com er pinole.
11. No importa al buen corredor dar el lado de la vara.
12. N o hay indio que haga tres tareas seguidas.
13. No hay jardines como los que hacen los pobres.
14. No hay que m eterse en la danza si no se tiene sonaja.
15. Hom bre prevenido vale por dos.
16. Hom bre dormido, culo perdido.
17. Abejas que tienen miel tienen aguijón.
18. A gua que no has de beber, déjala correr.
19. Albañil sin regla, albañil de mierda.
20. A rrieros somos y en el camino andamos.
21. Dios aprieta, pero no ahoga.
22. El que ama el peligro en él perece.
23. La que no enseña no vende y la que enseña se mosquea.
24. Lo que tiene la olla saca la cuchara.
25. Quien hambre tiene en tortillas piensa.
26. La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar.
27. El tiem po cura al enfermo, no el ungüento que le embarran.
28. Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad.
29. Una cosa es la amistad y otra cosa es Juan Domínguez.
30. Unos nacen para santos y otros para ser carbón.
31. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar.
32. Eso de trillar con burros es sólo ensuciar la parva.
33. M uerto el perro se acabó la rabia.
34. C ada caporal, donde m ejor le parece, pone la puerta de su corral.
35. Buena es la libertad, pero no el libertinaje.
36. Pídele a Dios y a los santos y echa estiércol a tus campos.
37. Acabándose el dinero se term ina la amistad.
38. Jala más un par de tetas que cien carretas.
39. Se hace pesado el muerto cuando siente que lo cargan.
40. M ás vale atole con risas que chocolate con lágrimas.
369
E l hablar lapidario
41. M ás calienta pierna de varón que diez kilos de carbón.
42. Bien juega el que no juega.
43. Cuando Dios dice a fregar, del cielo caen escobetas.
44. Donde m anda el caporal, no gobiernan los vaqueros.
45. Sólo el que se ha muerto sabe de responsos.
46. A gato viejo, ratón tierno.
47. P a ’ los toros del Jaral, los caballos de allí m esmo.
48. A cada puerco le llega su San M artín.
49. A las m ujeres y a los charcos no hay que andarles con rodeos.
50. Al jacal viejo no le faltan goteras.
51. Al que no ha usado guaraches las correas le sacan sangre.
52. M e extraña que siendo araña te caigas de la pared.
53. A nadie le am arga un dulce aunque tenga otro en la boca.
54. A com er y a misa rezada, a la prim era llamada.
55. Con am or y aguardiente, nada se siente.
56. Con pendejos ni a bañarse porque hasta el jabón se pierde.
57. De que la perra es brava hasta a los de casa m uerde.
58. De arriero a arriero, el dinero nunca pesa.
59. En cojera de perro y en lágrimas de m ujer no hay que creer.
60. Entre sastres no se cobran los rem iendos.
61. Hasta el santo desconfía cuando la lim osna es grande.
62. Para am ores que se alejen busca am ores que se acerquen.
63. Por la vereda se saca al rancho.
64. Según el sapo es la pedrada.
65. Sin contar a la mujer, lo m ás traidor es el vino.
66. Si te ensillan, m asca el freno.
67. Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión.
Esta es, por tanto, la quintaesencia del hablar lapidario y paradigma,
desde esa perspectiva, de la totalidad del refranero m exicano. Una primera
cosa que hay que establecer con respecto a este pequeño corpus, por tanto, es
su representatividad. Em pecem os, pues, por el principio, los dos refranes
“hay...” : “ hay quien cree que ha m adrugado y sale al oscurecer” y “hay
veces que un ocotito provoca una quem azón” ; en ellos están representadas,
de hecho, las más importantes estructuras parem iológicas del subtipo “hay...”.
El primero, de ellos, es una estructura binaria de coordinación copulativa falsa
equivalente, de hecho, a una coordinación adversativa: “hay quien cree que
370
E l refrán como modelo del hablar lapidario
ha m adrugado,pero sale al anochecer” . De hecho, este refrán representa a los
refranes “hay...” en construcción coordinativa que en nuestro acervo se
reducen a tres: los de coordinación copulativa (“hay picaros con fortuna y
hom bres de bien con desgracia”), los de coordinación distributiva (“hay
tiem pos de acom eter y tiem pos de retirar: tiempos de gastar un peso y otros
de gastar un real”) y, éste, en coordinación adversativa a cuyo tipo pertenece
tam bién el refrán “hay casas que ni jum ean y por dentro están que arden” .
Desde el punto de vista de la estructura es asim ilable a ellos el refrán “hay
muías que viajan solas porque el arriero es un burro” cuyo nexo entre el
prim ero y segundo m iem bros es causal.5La otra estructura presente en los
refranes “hay...” es una oración simple. A estas dos estructuras se reducen
los refranes “ hay...” de nuestro acervo.
Vienen luego los refranes negativos. Las estructuras parem iológicas
presentes son: “ni... ni”,6 “ni + oración sim ple”, “no + circunstancial...”,
“no + SN ...”, “no + pronom bre + verbo...”, “no + verbo...”, “nunca +
verbo...” ,7 “nada + verbo...”, “nadie + verbo..”, “ninguno...” , “no hay +
N ...” y “no hay que...” : “ni mujer que otro ha dejado, ni caballo emballestado”;
“ni los dedos de la m ano son iguales”; “no por mucho m adrugar amanece
más tem prano” ; “no todos los que chiflan son arrieros” ; “nunca dejes
camino por vereda” ; “nada logras con llorar delante del bien perdido” ;
“nadie alabe lo que no sabe” ; “ ninguno diga quien es que sus obras lo
dirán” ;“no im porta al buen corredor dar el lado de la vara” ; “no se puede
chiflar y com er pinole” ; “no hay indio que haga tres tareas seguidas” ; “no
hay jardines com o los que hacen los pobres” ; “no hay que meterse en la danza
si no se tiene sonaja” . Como se ve, hay dos m odalidades de refranes “no hay
+ N ...” ; en la prim era de ellas el segundo miembro del refrán está en
subordinación adjetiva con respecto al primero: el nombre del sujeto es
m odificado por una oración subordinada de relativo. Por lo demás, en los
ejem plos seleccionados sobresale la estructura “no + verbo...” de la que,
como ya hem os señalado anteriorm ente, se dan los esquem as fijos “no hay”
y “no hay que”, m uy parem iológicos. La estructura “no + verbo...”, como
5.
6.
7.
Para todo esto, véase Samuel Gilí Gaya, C u r s o s u p e r io r d e s in ta x is e s p a ñ o la , Barcelona, Bibliograf,
1970, nn. 205 y ss.
La conjunción “ni” es la contraposición de la conjunción copulativa “y”: ambas expresan relación de
suma. C f r . Samuel Gil i Gaya, op. c it.f n. 208.
“Nunca” constituye la negación del adverbio “siempre”. C fr. Juan Alcina Franch / José Manuel
Blecua, G r a m á tic a e s p a ñ o la , Barcelona, Ariel, 1975, p. 721. En lo sucesivo, esta obra será referida
simplemente como Franch/Blecua.
371
E l hablar lapidario
se sabe, es Iam anera ordinaria como se da la negación en español: se introduce
el m orfem a “no” antes del “núcleo del verbo ordenador de la oración” .8En
cam bio el refrán “no hay jardines como los que hacen los pobres” es una
estructura com puesta de subordinación adverbial. En estos refranes, por
tanto, están representados todos los refranes de nuestro acervo que contienen
una negación en la protasis.9
Viene, en tercer lugar, el magno grupo form ado por los refranes cuya
protasis em pieza por un nom bre, por un pronom bre, por sintagm a nominal.
En general, se podría resum ir esta estructura diciendo que se trata de refranes
cuya protasis es de naturaleza nom inal. Los paradigm as son: “N + adjeti­
vo...” com o “hom bre prevenido vale por dos” o bien “hom bre dorm ido, culo
perdido” . A unque la protasis de estos dos refranes es idéntica, la apódosis es
diferente: el segundo adopta la form a de una ecuación derivada de las
estructuras latinas de ablativo absoluto del tipo de Roma locuta, causafinita.
De hecho, esta es la abreviación m áxim a de esta estructura y a ella se hubieran
podido reducir todas las demás. A ella, desde luego, se reducen las estructuras
“N + que...” : “abejas que tienen miel tienen aguijón” ; “agua que no has de
beber, déjala correr” . Tam bién se encuentran incluidos en esa estructura otras
form as de adjetivación como, por ejem plo, la adjetivación preposicional del
tipo: “albañil sin regla, albañil de m ierda” . Un caso especial lo constituyen
estructuras descriptivas que desem peñan sintácticam ente la función de un
nom bre. En térm inos del positivism o lógico, en efecto, estructuras textuales
com o “eso de trillar con burros es sólo ensuciar la parva” pueden equivaler,
en algunos casos, incluso a un nom bre propio. A esta estructura se asim ilan
los m oldes tanto del refrán “arrieros somos y en el cam ino andam os” como
del que dice “Dios aprieta, pero no ahoga” en los que la ausencia de artículo
determ inado se debe, sintácticam ente, a otras razones. Las estructuras de este
grupo de refranes se distinguen, en efecto, por el hecho, muy gnom em ático,
de suprim ir antes del nom bre ya el artículo ya cualquier otra indicación
determ inativa; ello es m arca de la universalización: “hom bre que...”, “ mujer
que...” , “albañil tal...” suenan a leyes inexorables. Esta estructura es de las
m ás frecuentes en el refranero m exicano.
O tra de las m aneras de universalización em pleada por las estructuras
parem iológicas consiste, exactam ente, en la actitud opuesta: anteponer el
8.
9.
372
Juan Alsina Franch / José Manuel Blecua, op. c it., p. 924.
Sobre los esquemas de lanegación en español véase Franch/Blecua, o p .
c it.,
pp. 923 y s.
E l r e fr á n
como modelo d e l h a b la r lapidario
artículo determ inado al nombre. Este esquem a del “art. + N ...” se bifurca en
el refranero en dos modalidades: la primera consiste en no hacer seguir el
nombre de ninguna estructura adjetiva como se ve en los refranes “el tiem po
cura al enferm o, no el ungüento que le em barran” ; “ los borrachos y los niños
siem pre dicen la verdad” ; “una cosa es la amistad y otra cosa es Juan
D om ínguez” ; en la segunda, en cambio, el sintagma nominal es seguido de
una estructura adjetiva de las cuales la más frecuente es la de estructura de
relativo del tipo de “ la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar” .
Con esto, entramos a la estructura más frecuente del refranero mexicano:
“art. + que...” a la cual se asim ila la estructura “quien...”, según hemos
señalado m ás arriba.101Como es obvio esta estructura es el resultado, por
síncopa, de “el hom bre que...”, “ la m ujer que...”, “al hombre que” : “el que
ama el peligro en él perece” ; “ la que no enseña no vende y la que enseña se
m osquea” ; “ lo que tiene la olla saca la cuchara” ; “ lo que me han de dar de
fierros, m ejor dénmelo de tortillas” ; “quien hambre tiene en tortillas piensa” .
Vienen, finalm ente, dentro de la categoría de los refranes de protasis
nom inal, están los refranes pronominales “ Unos...”, “todo...”, “eso...”,
“yo, nos...” pues, como se sabe, una de las funciones que los pronombres
desem peñan en la frase es la de sustitutos de sustantivos," como en los casos
siguientes: “ unos nacen para santos y otros para ser carbón”, “todo cabe en
un jarrito sabiéndolo acom odar”, “eso de trillar con burros es sólo ensuciar
la parva” .12
Los refranes “adjetivo...” se presentan en nuestro acervo de dos formas:
“adjetivo + SN ...” y “adjetivo + verbo...” . Estrictamente hablando, a ellos
se equiparan los refranes de participio. Modelo de ellos son los siguientes
refranes: “cada caporal, donde m ejor le parece, pone la puerta de su corral”,
“m uerto el perro se acabó la rabia”, “buena es la libertad, pero no el
libertinaje” . Esta estructura ha generado una buena cantidad de refranes
exclamativos.
Una estructura muy parem iológica, tradicional y gnom em ática es, sin
duda, la de los refranes cuyo prim er miembro em pieza por un adverbio. Entre
ellos se encuentra la estructura “más vale...” . Este tipo de estructura se presta
para las frases sentenciosas y el peso de sus expresiones la hace una estruc­
10.
11.
12.
Sobre lanaturaleza del “lo” neutro puede verse Juan Alcina Franch / José Manuel Blecua, op. c it., p. 568.
Juan Alcina Franch / José Manuel Blecua, op. c it., p. 493. Véase, sin embargo, lo que al respecto dice
Emilio Alarcos Llorach, op. c/7.,núm. 86.
Véase, sobre el valor de “eso”, a Franch/Blecua, op. c it., p. 623.
373
E l hablar lapidario
tura lapidaria entre las estructuras lapidarias, como se verá más adelante. Ello
no obsta, como se puede ver en el anexo, para que abrigue tam bién una buena
cantidad de refranes exclamativos. Hablando sólo de los textos gnomemáticos
de esta estructura, se puede decir que tiene las siguientes variedades que
pueden reducirse a una general estructura de catalogable como la secuencia
de un sintagm a adverbial y un sintagm a verbal: “adverbio + SV + SN...”,
“adverbio + SV ...”, “adverbio + SN + verbo...” , “adverbio + sintagma
preposicional...” , “adverbio + adverbio ...”, “adverbio + sujeto + verbo...”,
“adverbio + el que + verbo...” . He aquí un pequeño corpus representativo
de estas variedades: “más vale atole con risas que chocolate con lágrim as”,
“bien ju eg a el que no ju eg a” , “cuando el río suena, agua lleva”, “después
de la tem pestad viene la calm a”, “donde no hay trom padas no hay cariño”,
“m ientras más botones, más ojales” , “cuando Dios dice a fregar, del cielo
caen escobetas” , “ sólo el que carga el cajón sabe lo que pesa el m uerto”.
Tanto en este caso como en el siguiente que incluye los refranes cuyo primer
m iem bro em pieza por un sintagma preposicional, se puede decir que el hablar
lapidario detesta la m onotonía: le gustan las expresiones que llevan cierto
hipérbaton im plícito que rompan con la tradicional estructura S + V + P.
La estructura parem iológica de protasis preposicional es igualmente
m uy apta para las expresiones gnom em áticas. Prácticam ente cada una de las
preposiciones entra en la configuración de una estructura parem iológica
como se puede ver en nuestro anexo. l3La gran cantidad de refranes que abarca
esta estructura se pueden reducir a dos grupos: los refranes “preposición +
SN ...”, muy frecuentes, y los refranes “preposición m ás verbo...”, general­
m ente raros. He aquí los refranes tipo que proponem os: “a gato viejo, ratón
tierno”, “p a ’ los toros del Jaral, los caballos de allí m esm o” , “a cada puerco
le llega su San M artín” , “a las m ujeres y a los charcos no hay que andarles
con rodeos”, “al jacal viejo no le faltan goteras”, “al que no ha usado
guaraches las correas le sacan sangre”, “a nadie le am arga un dulce aunque
tenga otro en la boca”, “a com er y a m isa rezada, a la prim era llam ada” , “con
am or y aguardiente, nada se siente” , “con pendejos ni a bañarse porque hasta
el jabón se pierde” , “de que la perra es brava hasta a los de casa m uerde”,
“de arriero a arriero, el dinero nunca pesa”, “en cojera de perro y en lágrimas
de m ujer no hay que creer”, “entre sastres no se cobran los rem iendos”,
13.
374
Cfr. Em ilio Marín, Gramática española. Tercer libro , 18a edición, M éxico, Editorial Progreso,
1969, pp. 152 y ss. Cfr. también Juan Alcina Franch / J. M. Blecua, op. cit., p. 601.
E l refrán como modelo del hablar lapidario
“hasta el santo desconfía cuando la limosna es grande” , “para amores que
se alejen busca am ores que se acerquen”, “por la vereda se saca al rancho”,
“por las hojas se conoce el tamal que es de m anteca”, “según el sapo es la
pedrada”, “sin contar a la mujer, lo más traidor es el vino” .Una palabra
aparte sobre el refrán “me extraña que siendo araña te caigas de la pared” .
Es obvio que este refrán em pieza por un pronombre y no por una prepo­
sición. Lo hemos puesto aquí porque es una variante de expresiones que sí
son preposicionales: “a mí me extraña...” .
Finalm ente vienen los refranes cuyo primer miembro es una estructura
de conjunción. Como ya se ha mencionado, aquí se encuentra una de las más
antiguas estructuras paremiológicas: la de protasis condicional. La estructura
cobija, sin em bargo, tam bién otras estructuras igualmente lapidarias y muy
tradicionales. Por ejemplo, la del refrán “o todos parejos o todos chipotudos” .
Las estructuras de esta índole se reducen a dos: “sintagma conjuncional + SN
...” y “sintagm a conjuncional + SV...” representados por estos refranes: “si
te ensillan, m asca el freno” y “aunque la jaula sea de oro, no deja de ser
prisión” . Excluim os, por las razones indicadas, todos los refranes exclam a­
tivos e interrogativos.
La
e x p r e s ió n d e l o
l a p id a r io
Refrán por refrán, nos vamos a acercar ahora a cada uno de los 67 refranes de
que se conform a nuestro acervo-paradigm a desde diferentes ópticas: morfosintáctica, léxica, de forma, semántica, lógica, estilística, semiótica, retórica.
Se trata de explorar cuidadosam ente, por tipos, las diferentes estructuras en
que se sustentan las formas parem iológicas o viceversa para mostrar, en
resum idas cuentas, el montaje o sistema semiótico que funciona en cada
refrán y que lo hace decir más de lo que enuncia. Nos ocuparemos, por tanto,
de m ostrar la estructura em blem ática como mecanismo semiótico recurrien­
do a la reconstrucción del rango contextual de cada refrán. Algunos de estos
análisis, huelga decir, nos presentan al refrán como tipo textual en sí mismo;
otros de ellos lo estudian como tipo textual parásito: es decir, como parte de
un discurso mayor. Para estudiar la lapidariedad de este género, sin embargo,
parece bastar el prim er tipo de acercamiento: el refrán en sí es un tipo
discursivo lapidario independientem ente de su funcionam iento prag­
m ático. Es hipótesis, sin embargo, de esta investigación el postulado de que
la lapidariedad del refrán es tal que la “contagia” al discurso m ayor donde
se enclava.
375
El h a b l a r
la p id a r io
Por lo demás, como ya indicamos, este capítulo se propone ir detrás de
las diferentes estructuras que constituyen el sistema sem iótico de un refrán,
considerado en sí mismo. En efecto, si se analizan más de cerca los gnomemas
o refranes-sentencia será fácil percatarse que están dotados de una estructura
binaria en la que tienen lugar no sólo distintos tipos de paralelism o entre la
segunda y la prim era partes, sino distintos tipos de relaciones lógicas:
generalm ente el segundo m iem bro com pleta al prim ero de una m anera o de
otra. Prevalece, entonces, el paralelism o sintético o form al.14Por lo demás, la
relación del prim er m iem bro con el segundo, desde el punto de vista
sintáctico, es del tipo prótasis-apodosis.15 Este tipo de características del
discurso lapidario serán puestas de m anifiesto más adelante; sin embargo,
constituyen marcas de la lapidariedad gnom em ática que hay que señalar aquí.
Por lo que hace a la lógica formal, al contrario, cada uno de los dos
m iem bros de los textos lapidarios que conform an nuestro corpus abreviado
adopta laform a de una proposición tam biénde tipo binario: la protasis parece
estar ligada a la prem isa m ayor de un silogismo; la apódosis, en cam bio, a la
conclusión.
1. Hay quien cree que ha madrugado y sale al oscurecer
Este refrán tiene una estructura sintáctica claram ente bimembre cuyos m iem ­
bros están separados por la conjunción “y” que tiene un valor adversativo.
Este valor adversativo lo adquiere por la elisión del grupo conjuntivo “sin
em bargo” después de “y” ; el refrán, en efecto, se entiende com o si dijera:
14.
15.
376
Hay en nuestro c o r p u s otras formas de binarismo que serán señaladas más adelante. C fr. Luis Alonso
Schókel, E s tu d io s d e p o é t i c a h e b r e a , op. c it. , pp. 210 y ss.
Véase mi libro P o r e l r e f r a n e r o m e x ic a n o {O p . c it., pp. 31 y ss.). Hay refranes como “amor con amor
se paga”, que tienen una estructura superficial más desarrollada. En su forma actual, apenas si es
perceptible en él larelación prótasis-apódosis. En todo caso, es aún perceptible una estructura binaria
cuyo primer miembro es “amor” en tanto que el segundo es “con amor se paga”. Dado que nos
ocupamos aquí de la lapidariedad, tenemos en este refrán un buen ejemplo de ella: nuestro refrán es
conmutable por una expresión semejante tanto semánticamente com o desde el punto de vista de la
lógica del tipo de: “a quien paga con amor, con amor se le paga”. Las estructuras prótasis-apódosis
tienen la forma lógicad e un razonamiento deductivo, perfecto, hipotético, condicional. Por lo que
hasta ahora hemos dicho y por lo que arroja el anál isis de este nuestro c o r p u s paradigmático, se puede
ver cuán extendido está este esquema lógico en los refranes de nuestro c o r p u s . A ese propósito, puede
consultarse cualquier tratado de lógica. Para esta investigación nos hemos servido, especialmente, de
las siguientes obras: José Ma. de Alejandro, L a ló g i c a y e l h o m b r e , Madrid, BAC, 1970; Giovanni
di Napoli, M a n u a le p h il o s o p h i a e ,E á .M m c íi \, Torino, 1959; Francisco Romero/Eugenio Pucciarelli,
L ó g i c a , 16 edición, M éxico, EspasaCalpe M exicana, 1958.
E l refrán como modelo del hablar lapidario
“hay quien cree que ha m adrugado y sin embargo sale al oscurecer” . El
prim er m iem bro del refrán, “hay quien cree que ha m adrugado” está
construido sobre el verbo “cree” cuyo sujeto, sin embargo, “hay quien”, es
a su vez una oración impersonal que tiene como sujeto el pronom bre relativo
“quien” cuyo antecedente, como se sabe, está implícito. En este caso, “hay
quien” equivale a “alguien” .16
Com o se sabe, la secuencia “hay quien” en donde gram aticalm ente el
antecedente está im plícito “hay una evidente abstracción que indeterm ina la
persona aludida” .1718Como se sabe, la combinación del pronombre “quien”
con el im personal “hay” no sólo es un mecanism o de abstractivo sino
generalizador o, si se quiere, despersonalizador:
con verbos existenciales donde se usa casi exclusivamente. Así con haber que
muestra en su uso impersonal marcada preferencia por un CD indeterminado,
sobre todo en su forma negativa; con verbos como buscar, encontrar, hallar,
tener, etc. (No hay quien lo sepa).n
Esta secuencia generalizadora y abstractiva que, como decíamos, equi­
vale gram aticalm ente a “alguien”, está constituida por un m ecanism o que
sirve para enfatizar ese carácter abstracto y generalizador del refrán: “hay
quien cree...”, en efecto, es desde ese punto de vista una expresión más fuerte
que un sim ple “alguien cree...” . Todo esto está com pletam ente dentro de las
características atribuidas por la antigua retórica al gnoma: una sentencia
unlversalizante que puede ser aplicada a casos particulares. Por lo demás,
tenem os un refrán cuyo sujeto (S) es una oración (O), “hay quien” , y cuyo
predicado (P) consta de un núcleo verbal m odificado por otra oración (O):
“que ha m adrugado” . La estructura del prim er miembro del refrán, entonces,
es un dechado de simetría: O (S) + NV + O (OD). Estrictamente hablando,
adem ás, este refrán form a parte de la m agna fam ilia parem iológica de los
refranes “que” , estructura implicada, como se ha visto, en el pronom bre
“ q u ie n ” .
El refrán descansa en una contraposición entre la creencia, o si se quiere
la doxa, y la realidad: “cree que ha m adrugado” y “sale al oscurecer”,
16.
17.
18.
Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, op. cit., p. 1708. Véase, además,
Rafael Angel de la Peña, Gramática teórica y práctica de la lengua castellana, México, UNAM,
1985, p. 133.
Franch/Blecua, op. cit., p. 1085.
Franch/Blecua, op. cit., p. 1085.
377
E l hablar lapidario
conectadas entre sí por la conjunción “y”, generalm ente copulativa, l9que,
sin em bargo, desem peña aquí funciones adversativas: “y sale al oscurecer”,
en efecto, equivale básicam ente a “ pero sale al oscurecer” . La expresión
em pleada por el refrán tiene, sin em bargo, un m atiz enfático 20que no tiene la
form a con “pero” .Las imágenes, por lo demás, evocadas son las del cam ­
pesino “ sale” de m adrugada al campo a sus labores y regresa al oscurecer.
El refrán juega con el térm ino “oscurecer” que sirve de punto de enlace entre
la m añanay la noche: tanto para salir como para entrar en la tiniebla nocturna
hay que pasar por la etapa intermedia de la “oscuridad” , especie de puerta
definida com o la “falta de luz y claridad para percibir las cosas” .21
Entrar, salir, m añana, tarde, luz antes de la salida del sol, luz despúes de
la salida del sol, creencia, realidad, son otras tantas contraposiciones que
conform an la figura que acom paña al texto que le sirve de lema: “hay quien
cree que ha m adrugado y sale al anochecer”, entonces, es un colm o que, en
cuanto tal, enm arca un com portam iento totalm ente equivocado en el que se
finca el sentido parem iológico del refrán que según Darío Rubio22 se usa
“para censurar la conducta de los ingenuos, de los tontos, de los que creen que
han hecho cuanto debían hacer y se encuentran con que no han hecho nada”.
El sentido del refrán, sin em bargo, tiene un alcance mucho m ás vasto que, en
general, contrasta la creencia con la realidad y en último térm ino se atiene a
la dialéctica del “parto de los m ontes” de Esopo:23 la creencia no sigue el
m ism o cam ino de la realidad. Entre la “oscuridad” de la m adrugada y la
“oscuridad” del anochecer hay una serie de coincidencias susceptibles de
engañar no sólo a los ingenuos y tontos sino, de hecho, a cualquiera.
Una de las más importantes lecciones que los refranes nos dan sobre el
hablar lapidario nos dice que el hablar lapidario y el sistema métrico-estrófico
tienen las m ism as fuentes, recursos y pretensiones. Dicho en pocas palabras:
al hablar lapidario le gusta sonar bien, como un verso. Tanto este refrán como
m uchos otros de nuestro pequeño corpus paradigm ático tienen, pues, la
19.
20.
21.
22.
C fr. La ya mencionada edición 2 l üdel D ic c io n a r io de la RAE, a d l o c .
Franch / Blecua, op. c it., p. 1169.
D ic c io n a r io de la RAE. op. c it.. p. 1491.
R e fra n e s , p r o v e r b i o s y d ic h o s y d ic h a r a c h o s m e x ic a n o s . M éxico, Editorial A. P. Márquez, 1940, p.
255.
23.
378
L a s f á b u la s d e E s o p o . traducidas directamente del griego y de las versiones latinas de Fédro, Aviano,
Aulo Gelio. etc., precedidas de un ensayo histórico-crítico sobre la fábula, y de noticias biográficas de los
autores citados por Eduardo de Mier. Editorial Época, s/1.1971. p. 44.
E l refrán como modelo del hablar lapidario
estructura de un dístico. Por lo que hace al refrán que nos ocupa, está
constituido por un dístico cuyos hemistiquios son octosílabos Ó O Ó O O O
O O / O O O O O O O O que, como ya se sabe, constituyen la base de la frase
española. En efecto, según Tom ás Navarro Tomás,
el octosílabo es sin duda el verso más antiguo de la poesía española. Aparece en
algunas de las jarchyas mozárabes de los siglos XI y XII. Figura en gran
proporción en los hemistiquios del verso amétrico de los cantares de gesta.
Constituye asim ism o el principal factor en la versificación fluctuante de los
primeros poemas líricos. Tiene sus raíces en la medida básica de los grupos
fónicos de la lengua. Interviene como elemento predominante en los moldes más
com unes de proverbios y refranes. Adquirió reforzada personalidad con la
emancipación de los hemistiquios del pie de romance. Se extendió y refinó
mediante su compenetración con el octosílabo trovadoresco.24
Este esquem a rítmico, por lo demás, mezcla la intensidad exclam ativa
del prim er hem istiquio, significada por la frecuencia de acentos, con la
cadencia típica del gnom em a hispánico de acentuación grave y ritmo trocaico.
Como ya lo ha señalado el mismo Tomás Navarro, el único acento necesario
en el octosílabo español es el de la séptima sílaba: “el tipo trocaico es el que
presenta form a más sim étrica y período con m enor número de sílabas; su
ritm o es lento, equilibrado y suave.”25
En la actual práctica discursiva m exicana, el empleo dom inante de este
refrán es de tipo exclam ativo. Es susceptible, sin embargo, de un empleo
gnom em ático basado sobre todo en sus esquem as de generalización ya
referidos. Sin em bargo, m ás que sancionar declara citando un simple hecho
de larealidad extralingüística: es,portanto, undecircontra la creencia. En esta
sim ple contrastación entre creencia y realidad enunciada de una m anera
declarativa radica gran parte de la capacidad expresiva del refrán y, por ende,
de su lapidariedad: el recurso al esquem a octosílabo, los m ecanism os de
generalización, la enunciación declarativo-exclam ativa y, sobre todo, el
alcance sem ántico por encim a del hecho enunciado lo hacen un elegante
paradigm a del hablar lapidario. La forma es la de una declaración constatativa.
24.
25.
Tomás Navarro, Métrica Española. Reseña histórica y descriptiva , N ew York, La Americas
Publishing Company, 1966, p. 45.
Tomás Navarro, op. cit., p. 47.
379
E l hablar lapidario
2. Hay veces que un ocotito provoca una quemazón
o ó o ó o o ó o
o ó ó o o o ó o
Desde luego, el esquem a m étrico de este refrán consiste tam bién en dos
hem istiquios octosílabos en que se contraponen “ocotito” y “quem azón” :
dim inutivo el prim ero, aum entativo el segundo. El texto señala, en efecto, la
desproporción del efecto con respecto a la causa. Desde el punto de vista
sintáctico, esta contraposición está presidida por la expresión “ hay veces
que” la cual, com o ya señalam os arriba, es una sim plificación, por tanto acto
de lapidariedad, de “hay veces en que” la cual, a su vez, tiene una ligera
connotación tem poral. Por tanto, la oración “hay veces que” hace la función
de oración principal, “ un ocotito provoca una quem azón” , en cam bio, la hace
de oración subordinada. El m ecanism o de universalización está dado por el
uso de los respectivos artículos indeterm inados “ un” y “una” .
La función sem ántica de ambas oraciones es, empero, muy diferente. La
expresión “hay veces que” es un m ecanism o de abstracción equivalente, en
lógica, a un “alguien” , “algún” , lo cual hace que, desde el punto de vista de
la lógica formal, nuestro enunciado se convierta en una proposición particular
afirm ativa del tipo de “algún ocotito provoca una quem azón” . Sin embargo,
no es totalm ente reducible a ella: le falta el rasgo de la sentencialidad que sí
tiene “hay veces que” y que sólo podría obtenerse de una m anera equivalente
añadiendo el adverbio de igualdad “tam bién” : “tam bién algún ocotito
provoca una quem azón” . Con ello, el texto alcanza el rango de generalización
indispensable para su em pleo gnom em ático. Por consiguiente, la oración
principal “ hay veces que” tiene tres funciones: una sintáctica, una lógica y
una relativa a la lapidariedad. Esta última se refiere tanto a la sentencialidad
com o a la generalización en un orden en que la generalización le da al refrán
un alcance sentencioso y, con ello, lo hace refrán.
D ecíam os que hay una evidente contraposición sem ántica entre
“ocotito” y “quem azón” dada no sólo por la confrontación de un dim inutivo
“ocotito” frente a una form a de connotación aum entativa “quem azón” , sino
por los sem as que com partidos entre ambos vocablos rem iten al fuego. Según
el Diccionario de mexicanismos de Francisco J. Santam aría26el ocote es un
tipo de m adera “com bustible, muy usado, haciéndola rajas, y sirve como tea
para el alum brado, entre la gente pobre y cam pesina” . Cabe notar, por otro
26.
380
M éxico, Porrúa, 1983, p. 768.
E l refrán como modelo del hablar lapidario
lado, que el m ism o diccionario señala que “ocotito” significa “en sentido
figurado”, a la “persona m aldiciente que enciende o atiza la discordia entre
los dem ás” .27A sim ple vista, el refrán tiene, portanto, dos acepciones: en una
primera, los vocablos “ocotito” y “quem azón” asumen su sentido prim ario
y es el conjunto el que, m ediante un proceso de m etaforización, se aplica a
situaciones a las que puede catalogarse de “quem azón”, en todo caso,
sustentada en la desproporción con su causa: causa pequeña-efecto grande.
En este prim er caso, entonces, la m etaforización se da con respecto a todo el
proceso quedando sus elem entos fundam entalmente intactos: un ocotito
sigue siendo un ocotito, y una quemazón sigue siendo una quemazón. En
una segunda acepción, en cambio, la m etaforización tiene lugar en los
componentes antes que en el conjunto, de acuerdo con la antes citada acepción
de “ocotito” , recogida por Santamaría, el término “ocotito” se referiría a la
persona que con su lengua viperina y tendenciosa “enciende o atiza la
discordia entre los dem ás” que, en este caso, vendría siendo la “quem azón”
del refrán.
La im aginería de un ocotito provocando una quemazón, por lo demás,
remite al am biente del bosque m exicano que, año con año, padece grandes
quemazones a veces intencionadas, a veces accidentales, como una manera de
desbrozar. El refrán se referiría a la quema accidental y desproporcionada.
Este ám bito, de hecho, viene a hacer las veces de figura de un em blem a cuyo
lema es: “hay veces que un ocotito provoca una quem azón” . Desde luego,
el refrán tiene un empleo discursivo gnomemático fincado en el hecho de que
el sentido parem iológico del texto insiste en que para un gran desastre no se
requiere una gran causa. Enfatiza, por tanto, el gran valor que tienen las cosas
pequeñas. C ualquier cosa, por pequeña que sea, es susceptible de hacer
estragos si no se le presta la debida atención. Este refrán, como bien puede
verse, adopta la form a de una declaración constatativa.
Sólo quiero señalar, para finalizar, que la contraposición en que se finca
este refrán se construye, otras veces, de una m anera distinta. Por ejem plo,
otro refrán de la serie “hay veces que” expresa dicha contraposición
m ediante un esquem a de antinomia paralel ística, ya señalado por lo demás, en
el que las dos situaciones del esquem a binario se oponen de todo a todo: “hay
veces que nada el pato y hay otras que ni agua tom a” . Como se puede ver,
el paralelism o antonóm ico en que se finca este refrán tiene algunos rasgos de
quiasm o en que “el pato” hace las veces de mot-crochet: “nada el pato ...
27.
Op. cit., ibid.
381
E l hablar lapidario
ni agua tom a” . Por otro lado, cabe señalar de nueva cuenta que en la
textualidad sentenciosa y lapidaria el hipérbaton es un recurso frecuente e
im portante: no es lo mism o, en efecto, decir “hay veces que ni agua tom a”
a decir “hay veces que ni tom a agua” . La expresión “agua tom a” , en efecto,
rescata y enfatiza uno de los semas com unes entre sendas expresiones “nada
el pato” y “ni agua tom a” : el agua. La expresión vulgar “tom a agua” pone
el énfasis en el “tom ar” , no en el agua: el refrán, en cam bio, habla de
abundancia y escasez de agua.
3. Ni mujer que otro ha dejado, ni caballo emballestado
OOÓÓOOÓO
OOÓOOOÓO
A partir de este texto hasta el número catorce de este m ini-corpi/sparadigm ático, vienen doce refranes negativos que docum entan, sin em bargo, distintas
m aneras de negar: se trata en todos los casos de negaciones tajantes que
constituyen otras tantas formas de la expresión lapidaria. La negación tajante,
por el hecho de serlo, se convierte, de una m anera o de otra, en proposición
universal y, por tanto, gnom em ática. En nuestra excursión en pos del recurso
lapidario, analizarem os por separado los cinco prim eros; los seis últim os, en
cam bio, constituyen un pequeño bloque que sugiere un análisis contrastivo.
Al normal esquem a m étrico de dos hem istiquios octosílabos este refrán
agrega ahora la rima: a-o. El ritmo acentual es grave de corte sentencioso
indicado por la cadencia del tono m arcada por el acento en la penúltim a sílaba
del hemistiquio. La estructura, por otro lado, es paralelísticacon las siguientes
correspondencias: m ujer-caballo, dejada-em ballestado. Una m ujer que otro
ha dejado es, pues, equiparable a un caballo em ballestado: el refrán aconseja
alejarse de la una y del otro. Se trata, en efecto, de un refrán-consejo cuya
peculiaridad sintáctica estriba en el hecho evidente de no tener verbo en
form a personal. El refrán equivale, en efecto a “ [ni te cases con] m ujer que
otro ha dejado, ni [montes] caballo em ballestado” : los requisitos de la
lapidariedad exigen, en efecto, la supresión de las form as verbales y reducen
el texto a una sim ple fórm ula del tipo “ni esto, ni esto” . En realidad, es la
prim era parte del refrán la que soporta el principal peso semántico: la segunda
parte, por tanto, sirve sólo de exemplum o figura para apoyar, por inducción,
el consejo de la prim era parte: “ni te cases con m ujer que otro ha dejado” .
"E m ballestado” , en la term inología de la m edicina veterinaria se dice del
382
E l refrán como modelo del hablar lapidario
animal “que tiene encorbados los nudillos de las manos: un caballo
emballestado",28 Es, por tanto, un caballo “defectuoso” . La figura del
caballo em ballestado perm ite completar, a su vez, la figura de la “m ujer que
otro ha dejado” : ambas han de evitarse.
El extrem o de la lapidariedad, de concisión pesada de las palabras recae
sobre una estructura sim étrica construida sobre un “ni” repetido y repetible
a placer, com o estructura abierta. Por lo demás, el mecanism o de generaliza­
ción em pleado está dado ahora por la ausencia de artículo. En efecto, las
expresiones “m ujer que otro ha dejado” y “caballo em ballestado” no tienen
ningún límite más que el que pone al sustantivo la respectiva m arca adjetiva:
se trata, por tanto, de todos los miembros de una categoría. “N i” , como se
sabe, es la form ulación negativa de la conjunción copulativa “y” . Como dice
el Diccionario de la RAE, “ni” es una “conjunción copulativa que enlaza
vocablos o frases que denotan negación, precedida o seguida de otra u otras
igualm ente negativas” .29
El esquem a social al que remite la “m ujer que otro ha dejado” es un
esquem a m achista que no parece conocer la infraestructura del divorcio, sólo
la vieja estructura del repudio: la m ujer es un objeto propiedad de alguien
susceptible de ser “dejada” en el momento que el dueño lo decida según
aquello del refrán “ la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar” .
4. Ni los dedos de la mano son iguales
Es otro tipo de sentencia en “ni” y, desde luego, otro tipo de funcionam iento
estructural del “ni” . Es, en efecto, el caso señalado por el Diccionario de la
RAE com o tercera acepción o uso de “ni” :
cuando ni encabeza una oración sin relacionarla con otra, o cuando expresa una
relación distinta que la copulativa negativa “y no”, equivale a ni siquiera y forma
frases que expresan el extremo a que puede llegarse en algo.
Por lo general, se trata de expresiones con un alto rango de exclamatividad.
A este “ni”, por tanto, se le podría denom inar “ni” exclam ativo y, como
28.
29.
Cfr. Pequeño Larousse ilustrado 1986, M éxico, Ediciones Larousse, 1985, ad loe. Para el
Diccionario de la RAE el término “dícese de la caballería que tiene encorvado hacia adelante el
m enudillo de las m anos”. Op. cit., p. 800.
Op. cit., pp. 1438 y s.
383
E l hablar lapidario
hem os visto, funciona con el sentido de un colmo. La estructura de este refrán
presidido por “ni” es, por lo demás, sencilla: se trata de una oración según
el típico esquem a SVP. Por tanto, todo el m ecanism o de la lapidariedad
descansa sólo en “ ni” . Aquí no es identificable, por lo demás, ninguna de las
estructuras m étricas del castellano. Sin embargo, en su conjunto el refrán tiene
un sentido gnom em ático basado en la lógica del colm o que lo sustenta.La
lógica del colm o funciona por casos extrem os, por caricaturas: se coloca
com o figura una situación tal que no haya ninguna otra alternativa. El refrán,
com o se ve, defiende la desigualdad recurriendo a la evidente desigualdad de
los dedos de la m ano. Ya se ve, que usado entim em áticam ente en el discurso,
fundam enta una argum entación falaz. En efecto, ¿por qué tendrían que ser
iguales los dedos de la m ano? Pero eso no importa a la lógica del refrán que
en el caso de los colm os prefiere una lógica inductiva: el refrán, en efecto,
funciona discursivam ente como un exemplum.
5. No por mucho madrugar amanece más temprano
ó o ó o o o ó o
o o ó o ó o ó o
D otado de una estructura bim em bre, este refrán regresa al esquem a métricoestrófico octosilábico de ritmo trocaico; aquí, em pero, no hay rima. La frase,
sentenciosa y, por tanto, universal, equivale a una proposición universal
negativa del tipo “ ninguna m adrugada adelanta el am anecer” . El alcance
universal del refrán es dado por la negación absoluta “no” : NO + condición
causal + afirm ación indefinida. Aunque “ no por” podría equivaler a una
conjunción adversativa de tipo “aunque” — “no am anece m ás tem prano,
aunque m adrugues m ucho”— , prevalece el m atiz causal inducido por la
preposición “por” : “el m ucho m adrugar no hace am anecer m ás tem prano”.
En nuestro refrán la estructura “NO + afirm ación indefinida” es una
negación absoluta, “no am anece más tem prano” , que dom ina sobre la
cláusula causal que adquiere, entonces, un m atiz adversativo: “aunque
m adrugues” . El carácter, em pero, universal y absoluto le proviene al refrán
del adverbio “no” .
El refrán, por lo dem ás, está estructurado por el NO y una estructura en
form a concéntrica cuyo centro está ocupado por el verbo “am anece” negado
en form a absoluta y tajante por “no” : Ato por mucho madrugar amanece más
temprano. El carácter lapidario que em ana del “no” rotundo que lo domina,
384
E l refrán como modelo del hablar lapidario
es reforzado por otro de los mecanismos de la lapidariedad como es el uso del
hipérbaton “mucho m adrugar” en vez del habitual “m adrugar m ucho” . El
principio en que se sustenta el refrán y que constituye la base de su sentido
parem iológico es el viejo lema del Qohelet:30“cada cosa tiene su tiem po” .
Este es, de hecho, el principio que permite que se desencadene el funciona­
miento entim em ático dentro en el accionar discursivo del texto.
6. No todos los que chiflan son arrieros
ÓÓOOOÓO
ÓOÓO
7+4
Sin ceñirse a ninguna de las estructuras estróficas usadas en el sistema textual
español, este refrán está constituido por una sentencia bajo la forma de un
endecasílabo que, desde el punto de vista de la lógica, equivale a una
proposición particular negativa del tipo “algunos de los que chiflan no son
arrieros” . Está por demás decir que se trata, sin embargo, de una estructura
bim em bre en otro sentido: consta de protasis y de apódosis. Bien mirado,
adem ás, la estructura del refrán es una variante del extensísimo grupo de los
refranes “que” . Pese a su alcance particular, desde el punto de vista lógico,
el texto logra dar la impresión de una generalización suficiente como para
garantizar su funcionam iento entimem ático a partir de la expresión “no
todos” cuyo grado de ambigüedad producido tanto por el cuantitativo
indefinido plural m asculino “todos” como por el adverbio de negación “no” .
Se da en este refrán un importante mecanismo de neutralización entre
“no todos” , por una parte, y “ los que chiflan”, por otra: el valor de
proposición universal afirm ativa que esta última expresión tiene es contra­
rrestado, en efecto, por el “no todos” . El alcance del sujeto, pues, viene
quedando reducido a “algunos de los que chiflan” que, como señalábamos
arriba, es propio de una proposición particular afirmativa que, en sentido
estricto, no sería apta para el funcionamiento del entimema. Sin embargo,
cabe advertir que, por una parte, como ya hemos señalado, en el discurso
ordinario las m arcas de ambigüedad suelen ser confundidas con las marcas
de universalidad; por otra, lo que desde el punto de vista lógico afirma el refrán
cae, precisam ente, dentro del territorio de lo restringido y, por tanto, la
afirm ación tiene una validez universal suficiente para el funcionam iento del
30.
Cap. 3, vv. 1-8.
385
E l hablar lapidario
entim em a; la situación referida por el refrán cae por equiparación metafórica,
dentro del rango de “no todos los que chiflan” : por tanto, la apódosis,
conform ada por la declaración sentenciosa “son arrieros”, tiene validez. Es
decir que, para efectos de funcionam iento del entim em a, es suficiente la
generalización que se desprende de la protasis.
Desde el punto de vista sintáctico, “no todos los que chiflan” es el sujeto
de la oración principal cuyo predicado es el sintagma “son arrieros” . Empero,
este sujeto tiene como núcleo el pronom bre “todos” o, si se quiere, la
secuencia “ no todos” que es cualificada por la oración adjetiva “ los que
chiflan” . Tenem os, así, un sujeto que no está conform ado por una palabra de
base lexem ática sino por un sintagm a de tipo descriptivo a la m anera de los
“nom bres propios” del positivismo lógico. 31El Diccionario de mejiconismos
de Francisco J. Santam aría dice de nuestro refrán:
Sentenciosa expresión mejicana con que se da a entender que no bastan las
apariencias para juzgar de una persona; o, lo que es lo mismo, que no por la
primera impresión se ha de tomar un juicio definitivo de un ser o de una cosa.3132
Desde el punto de vista sem ántico, em pero, el refrán está construido
sobre dos conceptos, “chiflar” y “arriero”, interrelacionados entre sí, de tal
m anera, que se supone que el “chiflar” es rasgo distintivo del “arriero”.
D erivado del latín sifilare, “chiflar” es un vocablo m ultifuncional muy
frecuente en el habla vulgar m exicana: su acepción fundam ental rem ite a una
m anera de silbar propia de quienes, en el campo, se ocupan de arrear
anim ales. En efecto, según el Diccionario de la RAE, “arrear” es “estim ular
a las bestias para que echen a andar, o para que sigan cam inando, o para que
aviven el paso” .33 Esta acepción del vocablo viene, según señala el mismo
Diccionario, “de arre” que es una “voz que se em plea para estim ular a las
b estias” .34
Uno de los m edios más usados por el arriero, com o se llama, según el
m encionado Diccionario de la RA E,35al “que trajina con bestias de carga”
31.
32.
33.
'34.
35.
386
Sobre el positivismo lógico y sus concepciones, véase la síntesis que A. J. Ayer hace de él en su libro E l
p o s itiv is m o ló g ic o ,( primerarempresión,México/Madrid, 1978, pp. 1lóyss.), donde expone el criterio
empiristadel significado. Sobre el concepto de nombre propio en Frege, puede verse a Mauricio Beuchot,
E le m e n to s d e s e m ió tic a , México, UNAM, 1979, pp. 24 y ss.
México, Porrúa, cuarta edición, 1983, p. 381.
O p . c it.
I b id .
O p . c it.
El refrán como modelo del hablar lapidario
es, precisam ente, el “c h ifla r’. Desde este punto de vista, en efecto, puede
decirse que “chiflar” es una actividad propia del arriero. Dentro de la cultura
ranchera m exicana, la figura del arriero está indisolublemente ligada a la
arriería, como se llamó no sólo al “oficio o ejercicio de arriero”,36sino, de
hecho, a un com pleto y bien organizado sistema de transporte de m ercancías
muy usado en M éxico antes del desarrollo del ferrocarril, del automóvil y de
la red de carreteras. Como ya se dijo arriba al hablar de Arrieros, la novela
parem iológica de Gregorio López y Fuentes, se creó en torno a la arriería
m exicana no sólo un discurso sino una imaginería de tipo popular que
presenta al arriero como un nómada mal hablado que compra y vende
productos, trae y lleva noticias, y que maneja a su recua a base de chiflidos.
El refrán se refiere, precisam ente, a ello asentando que “no todos los que
chiflan son arrieros” y refiriéndose no sólo al hecho de que el chiflar es rasgo
del arriero, aunque no exclusivo: hay otros que chiflan y, sin embargo, no son
arrieros. Por lo demás, no sólo se habla en el refrán del chiflido como un rasgo
distintivo del arriero sino que lo hace desde la perspectiva del mismo arriero,
el orgullo de ser arriero: no basta chiflar para ser arriero.
7. Nunca dejes camino por vereda
Refrán-consejo cuyos mecanismos de universalización están dados tanto por
el vocablo “nunca” como por la ausencia de artículo en los sustantivos
“cam ino” y “vereda” : las marcas de lapidariedad apuran al máximo la forma
del refrán reduciéndolo a una fórmula en la que tiene lugar el canje entre
“cam ino” y “vereda” que, aunque negado por el refrán, supone, sin
em bargo, la equivalencia entre ambos: camino = vereda. Este apurar de las
form as en dirección a las fórmulas es, en efecto, uno de los recursos de la
lapidariedad más frecuentes. Por lo demás, como ya hemos dicho, este refrán
es paradigm ático de los refranes performativos, para usar la m encionada
term inología de Austin. El hablante se convierte en consejero y el oyente en
destinatario del consejo; es el tú de la prim era parte del refrán: “nunca dejes” .
Este destinatario, por lo demás, es asumido como un caminante: el refrán es
un consejo para caminantes.
36.
D ic c i o n a r i o
de la RAE, op.
c it.,
p. 199.
387
E l hablar lapidario
Aunque este refrán no está estructurado, estrictam ente hablando,
en form a de verso, sin embargo, nos encontram os ante un típico verso
endecasílabo cuya estructura rítm ica es:
ÓOÓOOÓOOOÓO
Se trata de lo que Tomás N avarro 1lama el “endecasílabo enfático” cuyo
esquem a rítm ico básico contiene “acentos en prim era, sexta y décima;
com ponente m enor del endecasílabo polirrítm ico; se halla en pasajes unifor­
m es” .37Por lo demás, entre cesura y fin de verso hay una especie de rima al
mezzo en E-E, dejes-vereda, que funciona, al menos, com o una aliteración.
El peso del refrán descansa en una contraposición entre “cam ino” y
“vereda” tal que supone que el camino es m ejor que la vereda. Las veredas
son los senderos privados de la querencia. De la fam ilia de las sendas, los
senderos, cam inos, calles, calzadas, carreteras, autopistas y dem ás vías, las
veredas están hechas de pisadas que siempre saben volver a casa: huellas que
van y vienen entre dos puntos, pasos que se alejan para luego acercarse.
“V ereda” es una palabra con historia. En el bajo latín, vereda es un vocablo
con que se designa el camino viejo y angosto. Su origen se rem onta al viejo
caballo de posta, que en el latín tardío se llamaba veredus. Veredus es una
palabra com puesta del verbo veho. "arrastrar”, y del substantivo, rheda , de
origen celta, usado por César y Quintiliano para llamar al "coche de cuatro
ruedas” y por Cicerón y Horacio para designa al "carruaje de viaje” . Varrón,
por ejem plo, llama rheda al carro de Medea. Veredus era. así. el nom bre que
se daba al caballo de tiro que se sabía el camino de tanto andarlo, arrastrando
coches de cuatro ruedas. Y veredarius se llamaba tanto al correo, a secas,
com o al m ensajero del Estado. Nada extraño, pues, que en el español del siglo
XVI se llam ara “veredarios” tanto a las postas como a los "cavalios trotones
y los que cam inan de portante”, según señala Cobarruvias.
A la palabra “vereda"' le sucedió, pues, lo que a los viejos y nobles
cam inos que al principio designaba: los cam inos anchos por donde pasaban
los coches de cuatro ruedas se fueron quedando atrás de tal m anera que
pronto se convirtieron en cam inos viejos y angostos ante las m ás m odernas
vías. Las veredas son cam inos venidos a m enos. N ada extraño, por tanto, que
en el bajo latín la palabra vereda significara, sin m ás, el cam ino por donde van
los caballos de tiro. En los pocos textos que se conservaron del latín vulgar
español está m uy docum entado nuestro vocablo vereda. El texto m ás antiguo
37..
388
Op... cit.., p. 503. Véase lo que enseguida dice del endecasílabo melódico..
E l refrán
como modelo del hablar lapidario
data de 757 y dice :postea vaditadilla vereda, quae venitde Rovera. El texto
se entiende sin necesidad de traducción. Ya para el siglo XIII castellano, una
vereda es sólo un “camino muy angosto”. A fuerza de quedarse atrás, las
veredas se fueron con virtiendo en sendas familiares, casi íntimas: lugares del
andar a pie.
La palabra “vereda” no tuvo necesidad de ser importada al castellano:
no es extraña, se fue aclimatando poco a poco conforme los caminos se iban
haciendo m ayores. “V ereda” como nombre de un tipo de camino, pues, es
una palabra castellana tanto como portuguesa. Sin embargo, este carácter
íntimo que connota el vocablo vereda ha hecho que muchos etimólogos la
quieran hacer venir de virectum, el prado verde y lleno de césped, porque las
veredas están circundadas de hierba y de verde. Sin embargo, el vocablo
vereda parece más bien evocar lo contrario: la tierra m arcada a fuerza de ser
hollada por pies que van y vienen.
Com o decía, hay en el español toda una familia léxica del viaje:
senderuelo, senda, sendero, vereda, atajo, trocha, camino, vía, calle, calzada,
carrera, carretera, supercarretera, autopista. Entre todos ellos, es posible ver
que hay cam inos privados y los hay públicos. Las veredas son caminos
privados en el sentido de que tienen dueño; poreso, cuando no son las propias,
las veredas son cam inos peligrosos. A eso se refiere nuestro refrán: “nunca
dejes cam ino por vereda” . Pues “quien deja camino por vereda piensa que
ataja y rueda” , dice otro refrán. Dentro de la semiótica del refranero
m exicano, una vereda es signo de inseguridad y de improvisación, es el
camino no institucionalizado.Erente a sus colegas de oficio, la vereda tiene
los aires del “viejo camino tradicional, como los que conducen a los puertos
de la sierra o los que se emplean para fijar los límites de los térm inos y
propiedades”, dice Corom inas.38 Por eso dice otro refrán que “por la vereda
se saca al rancho” .
Cuando los cam inos se m odernizaron, se transformaron en carreteras y
autopistas, en lugares del ir y venir, del tráfico masivo, del lugar del anonimato,
del e sta r fuera; se convirtieron poco a poco en signos de huida,
vías de escape, lugares reservados a la fuga, m áquinas para el alejam iento y
la enjenación. Entonces la nostalgia se acordó de las viejas veredas, de las
hum ildes sendas y senderos: los caminos que siempre llevan a casa, que
curan de la enajenación. Se acordó de los atajos: la fam ilia de los caminos se
38.
D ic c io n a r io c r ít ic o e tim o ló g ic o ,
Madrid, Gredos, 1954, a d lo e .
389
E l hablar lapidario
m ueve siem pre entre dos puntos; uno fam iliar y otro extraño, uno cerca y el
otro lejos. La vereda es siempre un cam ino familiar.
El vocablo “vereda” ha tomado bajo su responsabi 1idad m uchos oficios.
Algún tiem po se llamó “vereda” el aviso que se enviaba a quienes vivían a
la vera de un camino. Este m atiz lo recoge Cobarruvias en su Tesoro de la
lengua castellana o española 39cuando dice que vereda es
el repartimiento que hacen los que van a algunas cobranzas generales de alguna
tierra, dividiendo entre sí los lugares; este mismo término tienen los que van a
predicar las bulas de cruzada.
De allí nació el veredero que, según el Diccionario de autoridades es “el
que va enviado con despachos para notificarlos o publicarlos en varios
lugares” . Verederos, pues, se llama a los m ensajeros cuya misión, por
consiguiente, era llamada “vereda” . Los verederos son parientes no muy
lejanos del vereador portugués que tiene a su cargo el cuidado de las calles.
El vocablo “cam ino”, proveniente del céltico camminos a través del latín
camminus, significaba, fundam entalm ente, la “vía o senda para vehículos,
personas o anim ales” . 40 De allí derivaron tanto “cam inar”, com o sinónimo
de “andar”, y “cam inante” el individuo que viaja a pie. N uestro refrán
supone, como decía, que es m ás seguro el “cam ino” que la “vereda” . En
todo caso, la figura remite a un cam inante a pie y, por tanto, a un sistem a en
donde viajar a pie parece lo ordinario.
8. Nadie alabe lo que no sabe
ÓOÓO OOÓÓO
4 +5
9. Ninguno diga quien es que sus obras lo dirán
OÓOÓOOÓO OOÓOOOÓO
8+ 8
10. No se puede chiflar y comer pinole
ÓOÓOOÓO
OOÓOÓO
7 + 61
11. No importa al buen corredor dar el lado de la vara
ÓÓOÓOOÓO
39.
40.
390
ÓOÓOOOÓO
8+ 8
O p. cit.
Guido Gómez de Silva, B r e v e D ic c io n a r io e tim o ló g ic o d e la
México / Fondo de Cultura Económica, 1988, a d lo c u m .
le n g u a e s p a ñ o la ,
México, El Colegio de
E l refrán como modelo del hablar lapidario
12. No hay indio que haga tres tareas seguidas
ÓÓOÓO ÓOÓOOÓO
5+ 7
13. No hay jardines como los que hacen los pobres
ÓOÓO OOOÓOOÓO
4 + 8
14. No hay que meterse en la danza si no se tiene sonaja
ÓÓOÓOOÓO
OÓOÓOOÓO
8 + 8
Después de haber analizado en forma individual los refranes 3-7 de este
paradigma, un análisiscontrastivo, como decíamos, presenta algunas ventajas
a fin de poner de m anifiesto algunas de las características del hablar lapidario
evidenciadas en los refranes. Por un lado, comparten una serie de caracterís­
ticas: se trata de refranes declarativos o, si se quiere, constatativos, según la
referida term inología de Austin; en todos los casos los refranes están consti­
tuidos por enunciados impersonales; todos ellos, además, com ienzan por el
esquem a “negación simple (nadie, ninguno, no) + verbo” ; los siete refranes,
finalm ente, están constituidos por oraciones compuestas. Por lo demás, están
bien representados en este pequeño grupo tanto los refranes de estructura
estrófica (8, 9, 11 y 14) como los refranes en prosa (10, 12 y 13).
Por lo que hace al esquem a negativo, ya se sabe que en castellano “ la
negación se consigue de una m anera prim aria sin variación del esquema
entonacional y sintagm ático por la introducción del morfema no delante del
verbo núcleo ordenador de la oración” .41 Como se puede ver, este es el
m ecanism o de negación empleado en los cinco últimos refranes de este grupo;
por ejem plo: “ no hay que meterse en la danza si no se tiene sonaja” . Sin
em bargo, es preciso señalar que el adverbio “no”, cuando el núcleo verbal
al que niega está en tercera persona del singular del presente e indicativo
— “no se puede” , “no importa”, “no hay”— produce en la frase una
negación absoluta aunada a otras marcas de que nos ocuparemos enseguida.
La prim era m arca de lapidariedad resulta de la combinación del esquem a
negativo con el esquem a impersonal, caracterizado, sobre todo, por el ya
referido em pleo de verbos en forma impersonal y, por ende, sin sujeto.42A
esto hay que agregar que estos esquem as están construidos con infinitivos
que hacen las veces de objeto directo (“no se puede chiflar y com er pinole”,
41,
42.
Franch / Blecua, op. c it., p. 923 y s.
Franch / Blecua, op. c it., p. 853. Lo que estos autores llaman “esquema impersonal” es la secuencia 0
+ V que, por tanto, carece de sujeto. I b id . p. 887
391
El hablar lapidario
“ no im porta al buen corredor dar el lado de la vara”): ello da a la expresión
un estilo sentencioso; en otros casos es la ausencia de artículo en el objeto
directo la que, al lado del carácter impersonal del verbo, da un alcance
universal a la proposición: “no hay indio que haga tres tareas seguidas” ; “no
hay jardines como los que hacen los pobres” .
Por lo general, ya hemos dicho reiteradas veces que el hablar lapidario
está em parentado con las formas textuales de índole tradicional y, en
concreto, con sus técnicas: el hablar lapidario, de hecho, tiene mucho de hablar
tradicional. Se trata de un hablar condensado en el que están presentes una
buena parte de las m nem otecnias o recursos de retensión del hablar tradicio­
nal: fórm ulas lo más breves y al m ism o tiem po dotadas del m ayor alcance
posible. Uno de esos recursos com partidos por el hablar lapidario y el hablar
tradicionales, según lo hemos visto, el relativo a las características estróficas
del texto lapidario. Como hemos ya señalado, los refranes “ nadie alabe lo que
no sabe”, “ninguno diga quien es que sus obras lo dirán”, “no importa al
buen corredor dar el lado de la vara” y “no hay que m eterse en la danza si no
se tiene sonaja” tienen una estructura estrófica. El prim ero y el último,
adem ás, están dotados de rima: el primero consonántica (“nadie alabe lo que
no sabe”) y el últim o asonante (“ no hay que m eterse en la danza si no se tiene
sonaja”). En el primero de estos refranes, la estructura m étrica es de 5 + 5
puesto que por el carácter enfático de “nadie” se neutraliza la sinalefa; en el
segundo, en cam bio, tenem os la tradicional estructura parem iológica 8 + 8.
En los cuatro casos, la división de los refranes en hem istiquios se hace
m ediante la cesura o pausa interna sim étrica.43 Se llama así, en m étrica
rom ánica, a la “pausa que se introduce en m uchos versos de arte m ayor, los
cuales quedan divididos en dos partes, iguales o no, denom inadas
hem istiquios” .44En nuestros cuatro casos los hem istiquios resultantes de la
cesura son iguales.45 En todos los casos, los refranes adoptan discursiva­
m ente el valor de principios absolutos.
43.
44.
45.
392
Rafael de Balbín, Sistema de rítmica castellana, segunda edición aumentada, Madrid, Gredos, 1968,
p. 176. Por lo demás, los principios de versificación a que nos atenemos están tomados tanto de esta obra
como de Rudolf Baehr, Manual de versificación española, Madrid, Gredos, 1973. Nos ha sido útil
consultar, además, a M. Lenchantin de Gubernatis, Manual de prosodia y métrica griega, México,
UNAM, 1982; y a Lorenzo Rocci, Traitato di prosodia. Nozioni di métrica latina, Torino, Milano,
Padova, Firenze, Roma, Napoli, Palermo. Ed.G. B. Paravia.s/f.
Fernando Lázaro Carreter, Diccionario de térm in os filológicos, quinta reimpresión de la tercera
edición corregida, Madrid, Gredos, 1981. p. 90.
Sobre una somera teoría de la cesura en la rítmica castellana, puede verse Rudolf Baehr, Manual de
versificación española , traducción y adaptación de K. Wagner y F. López Estrada, Madrid, Gredos,
1973, pp. 32 y ss. Véase también Tomás Navarro, op. cit., p. 14.
E l refrán
como modelo del hablar lapidario
15. Hombre prevenido vale por dos
óoooóo óooóo
6+5
16. Hombre dormido, culo perdido
ÓOOÓO ó o o ó o
5+ 5
17. Muerto el perro se acabó la rabia
óoóo ooóoóo
4+6
18. Abejas que tienen miel tienen aguijón
OÓOOÓOÓO
ÓOOOÓO
8+6
19. Agua que no has de beber, déjala correr
ÓOOÓOOÓO
ÓOOOÓO
8+6
20. Albañil sin regla, albañil de mierda
OOÓOÓO
OOÓOÓO
6+6
21. La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar
OÓOOÓÓO
ÓOÓOOOÓO
7+8
Viene a continuación un grupo de siete refranes que se ajustan a la estructura
“N + A dj.”, en donde la frase adjetiva puede adoptar distintas estructuras.
Por razones prácticas, sin embargo, los dividimos en dos grupos: el primero
de ellos en que resuena, de alguna manera, la estructura de ablativo absoluto
latino está constituido por los refranes “hombre prevenido vale por dos”,
“hom bre dorm ido, culo perdido” y “muerto el perro se acabó la rabia” . En
los tres casos, se trata de estructuras estróficas binarias: cada refrán, en efecto,
está constituido por dos versos en el que, pese a tratarse en su m ayor parte de
versos de arte m enor, excepto si acaso el último de los textos, la estructura
estrófica es determ inada por un tipo de cesura m arcada por el ablativo
absoluto.
El ablativo absoluto, como se sabe, “está constituido, en latín, por un
participio y un nom bre, por dos sustantivos en aposición o por un sustantivo
y un adjetivo concertados entre sí, form ando una cláusula absoluta” .46Esta
cláusula absoluta, hay que decirlo desde ahora, es una de las estructuras más
46.
Fernando Lázaro Carreter, op.
c it.,
p. 17.
393
E l hablar lapidario
“no im porta al buen corredor dar el lado de la vara”): ello da a la expresión
un estilo sentencioso; en otros casos es la ausencia de artículo en el objeto
directo la que, al lado del carácter impersonal del verbo, da un alcance
universal a la proposición: “no hay indio que haga tres tareas seguidas” ; “no
hay jardines como los que hacen los pobres” .
Por lo general, ya hem os dicho reiteradas veces que el hablar lapidario
está em parentado con las form as textuales de índole tradicional y, en
concreto, con sus técnicas: el hablar lapidario, de hecho, tiene mucho de hablar
tradicional. Se trata de un hablar condensado en el que están presentes una
buena parte de las m nem otecnias o recursos de retensión del hablar tradicio­
nal: fórm ulas lo m ás breves y al m ism o tiem po dotadas del m ayor alcance
posible. Uno de esos recursos com partidos por el hablar lapidario y el hablar
tradicional es, según lo hemos visto, el relativo a las características estróficas
del texto lapidario. Como hemos ya señalado, los refranes “nadie alabe lo que
no sabe”, “ninguno diga quien es que sus obras lo dirán”, “no im porta al
buen corredor dar el lado de la vara” y “no hay que m eterse en la danza si no
se tiene sonaja” tienen una estructura estrófica. El prim ero y el último,
adem ás, están dotados de rima: el prim ero consonántica (“nadie alabe lo que
no sabe”) y el últim o asonante (“no hay que m eterse en la danza si no se tiene
sonaja”). En el prim ero de estos refranes, la estructura m étrica es de 5 + 5
puesto que por el carácter enfático de “ nadie” se neutraliza la sinalefa; en el
segundo, en cam bio, tenem os la tradicional estructura parem iológica 8 + 8.
En los cuatro casos, la división de los refranes en hem istiquios se hace
m ediante la cesura o pausa interna sim étrica.43 Se llam a así, en m étrica
rom ánica, a la “pausa que se introduce en m uchos versos de arte m ayor, los
cuales quedan divididos en dos partes, iguales o no, denom inadas
hem istiquios” .44En nuestros cuatro casos los hem istiquios resultantes de la
cesura son iguales.45 En todos los casos, los refranes adoptan discursiva­
m ente el valor de principios absolutos.
43 .
44.
45.
392
Rafael de Balbín, Sistema d e r ítm ic a castellana. segunda edicion aumentada, Madrid, Gredos, 1968,
p. 176. Por lo demás, los principios de versi fícación a que nos atenemos están tomados tanto deesta obra
como de Rudolf Baehr, Manual d e v e r s ific a c ió n española, Madrid, Gredos, 1973. Nos ha sido útil
consultar, además, a M. Lenchantin de Gubematis. Manual de prosodia y métrica griega , México,
UNAM, 1982; y a Lorenzo Roed, Trattato di p r o s o d i a Xoziom d i métrica la tin a , Torino, Milano,
Padova,Firenze, Roma,Napoli, Palermo, Ed.. G B. Paravia,s f
Fernando Lázaro Carreter, Diccionario de términosfilológicos, quinta reimpresión de la tercera
edición corregida, Madrid, Gredos, 198 L p. 90.
Sobre una somera teoría de la cesura en la rítmica castellana, puede verse Rudolf Baehr, Manual d e
versificación española* traducción y adaptación de K. Wagner y F López Estrada, Madrid, Gredos,
1973, pp. 32 y ss.. Véase también Tomás Navarro, op. cit.„p. 14.
E l refrán como modelo del hablar lapidario
15. Hombre prevenido vale por dos
ÓOOOÓO
óooóo
6+ 5
16. Hombre dormido, culo perdido
ÓOOÓO
óooóo
5+ 5
1 7. Muerto el perro se acabó la rabia
óoóo ooóoóo
4+6
18. Abejas que tienen miel tienen aguijón
oóooóoóo óoooóo
8+ 6
19. Agua que no has de beber, déjala correr
ÓOOÓOOÓO
ÓOOOÓO
8+ 6
20. Albañil sin regla, albañil de mierda
OOÓOÓO
ooóoóo
6+6
21. La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar
OÓOOÓÓO
ÓOÓOOOÓO
7+
8
V iene a continuación un grupo de siete refranes que se ajustan a la estructura
“N + A dj.” , en donde la frase adjetiva puede adoptar distintas estructuras.
Por razones prácticas, sin embargo, los dividimos en dos grupos: el prim ero
de ellos en que resuena, de alguna m anera, la estructura de ablativo absoluto
latino está constituido por los refranes “hombre prevenido vale por dos”,
“hom bre dorm ido, culo perdido” y “muerto el perro se acabó la rabia” . En
los tres casos, se trata de estructuras estróficas binarías: cada refrán, en efecto,
está constituido por dos versos en el que, pese a tratarse en su m ayor parte de
versos de arte m enor, excepto si acaso el último de los textos, la estructura
estrófica es determ inada por un tipo de cesura m arcada por el ablativo
absoluto.
El ablativo absoluto, com o se sabe, “está constituido, en latín, por un
participio y un nom bre, por dos sustantivos en aposición o por un sustantivo
y un adjetivo concertados entre sí, form ando una cláusula absoluta” .4* Esta
cláusula absoluta, hay que decirlo desde ahora, es una de las estructuras m ás 46
46,
Femando Lázaro Carreter, o p , c í L . p A l ,
393
E l hablar lapidario
representativas del hablar lapidario en donde el texto se condensa al máximo.
D urante los siglos XVI y XVII, tiene lugar en España un proceso de
latinización que acaba siendo, a fines del proceso, una de las características
del barroco. A lfonso M éndez Planearte, el sabio editor de las Obras Comple­
tas de Sor Juana Inés de la Cruz da en la “Introducción” al prim er tom o una
serie de ejem plos de él extraídos de la obra poética de don Luis de Góngora.47
En los tres refranes que com ponen el paradigm a de una protasis de
ablativo absoluto, en efecto, “hom bre prevenido”, “hom bre dorm ido” y
“m uerto el perro”, constituyen, en la sintaxis del refrán una verdadera
cláusula absoluta. Quizás el ejem plo m áxim o de contracción sintáctica a base
de ablativos absolutos y, por tanto, el m ejor ejem plo de lapidariedad verbal sea
el refrán “hom bre dorm ido, culo perdido” . No obstante su significado poco
edificante, el refrán, en efecto, está constituido por la sim ple secuencia de dos
ablativos absolutos relacionados entre sí por simple yuxtaposición: larelación
lógica entre am bos indica, sin em bargo, que hay una relación de
causa a efecto entre el prim ero y el segundo de ellos. Desde luego, se da un
estricto paralelism o entre los dos ablativos absolutos que constituyen el refrán
que llega hasta la estructura rítm ica y, desde luego, hasta la rima: Ó O O Ó O
(/-o) Ó O O Ó O (i-o).
Los refranes “hombre prevenido vale por dos” y “muerto el perro se
acabó la rabia” , en cam bio, m uestran dos variedades de protasis de ablativo
absoluto: la prim era de ellas es idéntica a los ablativos absolutos del refrán
anterior y se atiene, por tanto, a la estructura “N + participio” ; la segunda, en
cam bio, invierte el orden y hace anteceder un artículo determ inado al
nom bre: “participio+ SN” . En el prim ero de los dos refranes, la protasis hace
las veces de sujeto: en ese sentido, sería impropio hablar de ablativo absoluto;
sin em bargo, el nexo lógico entre protasis y apódosis es tal que la secuencia
“hom bre prevenido” sigue teniendo un valor absoluto. D istinto, desde el
punto de vista sintáctico, es el caso de “ m uerto el perro se acabó la rabia” :
la protasis es una condición sintácticam ente absoluta con respecto a la
apódosis. Desde el punto de vista del discurso, estos tres refranes funcionan
com o sentencias absolutas. El sentido parem iológico de las dos prim eras se
atiene al principio “es preciso vigilar siem pre” ; el del últim o refrán, en
47.
394
Véase “Introducción”, en Obras Completas de Sor Juana Inés de la Cruz , tomo I, primera
reimpresión, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, p. XV. Véase, igualmente, Alessandra
Luisel 1i, El sueño manierista de Sor Juana Inés de la Cruz, México, Gobierno del Estado de México
/Universidad Autónoma del Estado de México, 1993,pp. 61 y ss.
E l refrán como modelo del hablar lapidario
cam bio, tiene que ver con relaciones sociales no fincadas en los vínculos de
sangre: por muy estables que parezcan son de tal índole que, una vez
disueltas, acaban con la relación.
El segundo grupo, en cambio, tienen una protasis cuya estructura es: “N
(SN) + sintagm a adjetivo” . Se los podría agrupar en dos conjuntos: el
prim ero estaría conform ado por los refranes de “que” : “abejas que tienen
miel tienen aguijón” , “agua que no has de beber, déjala correr”, “ la chancla
que yo tiro no la vuelvo a levantar” . Se trata de tres imágenes totalm ente
diferentes: la prim era y la segunda provienen del campo, la tercera es urbana.
La prim era es una figura didáctica para inculcar el principio de que “no hay
placer sin dolor” como no hay rosa sin espinas; la segunda figura, en cambio,
la form an un arroyo y un sediento con el lema “agua que no has de beber,
déjala correr” . La tercera, en fin, es la de un zapato viejo, una “chancla” que,
según el Diccionario de la RAE, es un “zapato viejo cuyo talón está ya caído
y aplastado por el m ucho uso” . 48El sentido paremiológico del refrán se atiene
al principio: “lo desechado es desecho” . Por demás está decir que estos
refranes tienen un uso discursivo de tipo gnom em ático. De hecho, la única
razón para haber incluido tres refranes de protasis idéntica en este selecto
corpus de la lapidariedad es la apódosis de tipo diferente en que los tres se
resuelven: apódosis de tipo referencial (“tienen aguijón”); apódosis conativa
(“déjala correr”) y, en fin, apódosis “expresiva” (“no la vuelvo a levantar”).
Por lo demás, aunque de tipo binario, estos refranes no se atienen a
estructuras m étrico-estróficas: sin embargo están dotados de un ritmo
sentencioso proveniente tanto de la m ism a estructura sintáctica como de
varias estructuras acústicas de tipo paralelístico: hay, desde luego aliteraciones
en “ la chanclo que yo tiro no la vuelvo a levantar” y un esquem a rítm ico de
tres acentos en dos secuencias de siete y ocho sílabas respectivamente:
o ó o o ó ó o ó o ó o o o ó o
Com o se puede ver, hay un explícito paralelism o quiástico entre los dos
hem istiquios m arcado por la distribución de las respectivas aliteraciones: a o
o a que hace corresponder “chancla” con “ levantar” y que entroniza
enm edio las palabras en “yo” poco frecuentes dentro del hablar lapidario. En
“agua que no has de beber, déjala correr” ( Ó O O Ó O O Ó O Ó O O O Ó O),
en cam bio, la secuencia silábica es de 8 + 6 en donde, sin em bargo, los
infinitivos al final de cada uno de los dos hem istiquios se corresponden:
48.
O p . c it.,
p. 636.
395
E l hablar lapidario
“beber” y “correr” son, por lo demás, dos térm inos que por ser agudos
hacen recaer sobre sí la atención del texto. Finalm ente, el refrán “abejas que
tienen m iel tienen aguijón” hace descansar el nexo entre protasis y apódosis
en la repetición del verbo “tienen” .
El últim o refrán de este grupo es muy instructivo en lo que a los
m ecanism os de la lapidariedad se refiere. En efecto, “albañil sin regla, albañil
de m ierda”, no es sino una variante de las estructuras de ablativo absoluto a
que nos hem os referido más arriba. Tanto la protasis como la apódosis del
refrán está constituida, como se ve, por una secuencia estructural que
podríam os definir como “N + sintagm a adjetivo (SA )” em pleadas en forma
absoluta. Esta, com o hemos visto arriba, es una de las configuraciones de
ablativo absoluto ya que está constituida, precisam ente, por la secuencia de
“un sustantivo y un adjetivo concertados entre sí” . Como está claro, el refrán
está form ulado como una ecuación en donde el prim er m iem bro es identifica­
do con el segundo: hay, por tanto, un explícito paralelism o entre ambos.
22. El que ama el peligro en él perece
o ó o o ó o
o ó o ó o
6+ 5
23. La que no enseña no vende y la que enseña se mosquea
OOÓÓOÓÓO
OOOÓOOOÓO
8+ 9
24. Lo que tiene la olla saca la cuchara
OOÓOÓO
ó o o o ó o
6+6
25. Quien hambre tiene en tortillas piensa
OÓOÓO
o ó o ó o
5+ 5
Ya hem os hablado m ucho de este tipo de refranes, los m ás frecuentes en el
refranero m exicano, en que la secuencia pronom inal “el que”, “ la que” , “ lo
que” y el pronom bre “quien” , en sí m ism os m arcas de universalidad, hacen
sintácticam ente las veces de sustantivo y desem peñan la función de sujeto. Se
trata, por tanto, de sentencias a dos hem istiquios: el prim ero de ellos, el de
relativo, hace las veces de protasis e indica la circunstancia; el segundo
contiene la sanción universal e implacable, si se cum ple la circunstancia.
Se pueden notar aquí algunas otras de las m arcas de lapidariedad ya
señaladas. Por ejem plo, el refrán 22 prefiere decir “en él perece” a decir, sin
396
E l refrán como modelo del hablar lapidario
hipérbaton, “perece en él” ; como el refrán 25 dice, tam bién con hipérbaton,
“ham bre tiene” y “en tortillas piensa” . Este tipo de esquem as prótasisapódosis, por lo dem ás, están dotados de diferentes tipos de paralelism os
entre la protasis y la apódosis: hay, por tanto, distintos tipos de corresponden­
cia entre el prim ero y segundo miembros. Hay, por ejem plo, una correspon­
dencia paralelística de tipo quiástico en el refrán 25: ama el peligro en él
perece. Están claros, por lo demás, los diferentes paralelism os en los otros tres
refranes, sobre todo en el refrán 23. El refrán 22 tiene el estilo de un principio,
el 24 y 25 el de una constatación. En cambio, el refrán 23 neutraliza su
capacidad argum entativa al negar en la segunda parte lo que parece deduc irse
de la prim era: es, en efecto, un refrán jocoso construido sobre un viejo refrán
que decía, sim plem ente, “ la que no enseña no vende” . Con frecuencia, el
refranero m exicano recom pone refranes con fines burlescos o jocosos.
Propiam ente hablando, tal cual aparece form ulado, por tanto, no es refrán.
Las figuras de un tem erario, una tendera, una olla con su cuchara y de un
ham briento pensando en tortillas tienen una procedencia distinta: la figura del
tem erario es literaria, las otras vienen de la vida cotidiana. Los recursos de
lapidariedad m ás visibles en estos refranes son la universalización m ediante
una secuencia pronom inal o el pronom bre “quien” , y el uso del hipérbaton
para convertir en sentenciosa una frase vulgar.
26. Arrieros somos y en el camino andamos
OÓOÓO
OOOÓOÓO
5+7
Son poco frecuentes los refranes en prim era persona sea del singular, sea del
plural: el hablar lapidario prefiere un referente distante. El texto está estruc­
turado en form a binaria: cada frase constituye un hemistiquio; la cesura, por
tanto, m arca un esquem a 5 + 7. En cada hem istiquio el orden de la frase
prefiere la secuencia “ SN + V ” en vez de la que es normal en am bos casos:
“V + SN ” . C onfirm a, por tanto, que el hipérbaton es uno de los recursos
preferidos del hablar lapidario. En este caso, la inversión del orden da al
elegante estilo del verso una secuencia que, de otra m anera, sería vulgar. Lo
dicho: los recursos del hablar lapidario coinciden con frecuencia con los del
hablar tradicional. Hay un paralelism o entre las estructuras de am bos
hem istiquios que crea las correspondencias “ arrieros”-“ cam íno”, “ som os”-“andam os” . El peso de la contraposición no sólo descansa en la
397
E l hablar lapidario
oposición entre la estabilidad que em ana del “som os” y la inestabilidad que
se desprende de la secuencia “en el cam ino andam os”, sino en el hecho de
que esta últim a expresión es una clara indicación de peligro: andar en el
cam ino es andar a la intem perie, sin protección. Desde el punto de vista del
enunciado el refrán está constituido por una exclam ación de tipo constatativo.
Si bien se trata de una expresión exclam ativa en prim era persona en la
que, a decir de Jakobson, sobresale la función expresiva, discursivam ente
funciona com o un gnom em a; tiene, por tanto, la validez de un principio
universal: es una exclam ación de venganza. De hecho, algunas variantes
com pletan al refrán con la frase: “y a cada rato nos encontram os” . De alguna
m anera, pues, el sentido parem iológico del refrán está sustentado en la
exclam ación “ya llegará mi oportunidad” . Desde luego, la función lógica que
dentro del discurso desem peña este refrán, aunque de estructura entim e­
m ática, no es de tipo argum entativo: hay, pues, estructuras entim em áticas
cuyo m ecanism o consiste en la sim ple m etaforización de las circunstancias.
De cualquier m anera es un recurso del hablar lapidario. Com o lo es tam bién,
según ya lo sabem os, la estructura de hipérbaton: “arrieros som os” y “en el
cam ino andam os” . El orden invertido adem ás de enfatizar com prim e la frase.
27. Dios aprieta, pero no ahoga
ÓOÓO
OOÓÓO
4+ 5
Estructurada con una secuencia idéntica a la del refrán anterior en el prim ero
de los dos m iem bros que conform an el refrán, “N + V ” , no hay aquí, empero,
hipérbaton: es la natural secuencia “ S + V” , “Dios aprieta” , que de tan
sim ple se convierte en lapidaria. Como se ve, el refrán está constituido por la
secuencia en coordinación adversativa de dos oraciones en la que, por tanto,
la segunda se contrapone a la prim era: am bas com parten el sujeto. Com o dice
G iliG aya:
Si dos oraciones expresan juicios de calidad lógica diferente, uno afirmativo y
otro negativo (o viceversa), la expresión copulativa se convierte a menudo en
adversativa. Esta coordinación tiene, sin embargo, conjunciones propias en las
cuales aparece más clara la contrariedad de los juicios[...]49
49.
398
Samuel Gilí Gaya, C u r s o
s u p e r io r d e s in ta x is e s p a ñ o la ,
Barcelona, Bibliograf, 1970, p. 281.
E l refrán como modelo del hablar lapidario
La estructura que de ello se obtiene es totalm ente paralela: dos oraciones
contrapuestas unidas por la conjunción “pero” . Por tanto, el refrán descansa
en la oposición entre “aprieta” y “ahoga” . La adversación, de hecho, es una
m anera de convertir una frase ordinaria en una sentencia universal: la
adversación indica la excepción. Es, por tanto, un m ecanism o de lapida­
riedad. El refrán, está por dem ás decirlo, es de índole gnom em ática.
28. El tiempo cura al enfermo, no el ungüento que le embarran
OÓOÓOOÓO ÓOÓOOOÓO
8+ 8
29. Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad
OOÓOOOÓO
ÓOÓOOOÓO
8+ 8
30. Una cosa es la amistad y otra cosa es Juan Domínguez
ÓOÓOOOÓO
ÓOÓOOOÓO
8+ 8
Los tres anteriores refranes tienen una estructura m étrico-estrófica
binaria, 8 + 8, con cesura; su prim er m iem bro em pieza por un sintagm a
nom inal; carecen de rim a pero están dotados de ritmo enfático en el segundo
m iem bro, m ientras que su prim er m iem bro es el llamado octosílabo polirrítm ico. L a estructura sintáctica, en cambio, es diversa en cada refrán. M ientras
que el refrán “el tiem po cura al enfermo, no el ungüento que le em barran”
está constituido por la yuxtaposición de dos oraciones relacionadas entre sí
por paralelism o antinóm ico en el que el segundo m iem bro niega en form a
absoluta al prim ero m ediante el adverbio “no” ; el refrán “una cosa es la
am istad y otra cosa es Juan D om ínguez”, basa el paralelism o antinóm ico de
sus m iem bros en la simple contraposición “ una cosa”-“otra cosa” . En
cam bio, en el refrán “ los borrachos y los niños siempre dicen la verdad” sólo
hay contrastación entre los niños y los borrachos en orden a la verdad.
Los tres refranes son de tipo gnom em ático. Sin embargo, m ientras que
discursivam ente los dos prim eros son susceptibles de desem peñar una
función argum entativa, el tercero, “una cosa...” zanja de m anera absoluta
por vía inductiva: en efecto, su inserción en el discurso m ayor es m ás la de un
exemplum que la de una sentencia. Los rasgos de lapidariedad son distintos
en cada refrán: en el refrán 28 el prim er miembro es una sentencia absoluta de
una estructura m uy sim ple y tradicional SVP reducida, sin em bargo, a su
m ínim a expresión. El alcance universal de la proposición viene dado por la
399
E l hablar lapidario
presencia del artículo determ inado: “el tiem po cura al enferm o” . De hecho
el segundo m iem bro es sólo uno de los tantos rem edios negados por el primer
m iem bro: desde el punto de vista lógico, sólo sirve para enfatizar el alcance
universal de lo dicho en el prim er m iem bro.
Los m ism os recursos em plea el refrán “ los borrachos y los niños
siem pre dicen la verdad” . La única diferencia estriba en el sujeto compuesto:
“ los borrachos y los niños” . Por lo dem ás, está dotado de la misma
sentencialidad y em plea los m ism os recursos. Si acaso, hay que señalar que
el alcance absoluto del refrán es reforzado por el em pleo del adverbio
“siem pre” . Todos los vocablos absolutos son lapidarios: “ siem pre” , como
“nunca” , “nadie” o “ninguno”, lo es. Los dem ás rasgos del estilo lapidario
están presentes: verbo en tercera persona del singular del presente de
indicativo y uso del artículo determ inado. La lógica, en cam bio, del tercer
refrán “una cosa es la am istad y otra cosa es Juan D om ínguez” es la de una
verdad de Pero Grullo. Com o tal no puede ser sino cierto de m anera absoluta:
se trata de una sim ple constatación. La aplicación, com o en todos los casos a
que se refiere este paradigm a, tiene lugar m ediante un proceso sim ple de
m etaforización en el que la situación configurada, ya por el discurso ya por
las circunstancias que los rodean, es asum ida com o si fuera la situación
enunciada por el refrán.
31. Unos nacen para santos y otros para ser carbón
ÓOÓOOOÓO
ÓOOOÓOÓO
8+8
32. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar
ÓOÓOOOÓO
OÓOOOOÓO
8+ 8
33. Eso de trillar con burros es sólo ensuciar la parva
ÓOOOÓOÓO
ÓÓOOÓOÓO
8+ 8
34. Buena es la libertad, pero no el libertinaje
ÓOÓOOOÓO
OOÓOOOÓO
8+8
35. Cada caporal, donde mejor le parece, pone la puerta de su corral
Poco habría que agregar a lo ya dicho, con respecto a los rasgos del hablar
lapidario. Los cuatro prim eros de este grupo de refranes tienen una estructura
400
E l refrán como modelo del hablar lapidario
m étrico estrófica binaria de 8 + 8, sin rima. El ritmo, como en todos los textos
m edidos, lo da m ás la igualdad en el número de sílabas que la ditribución de
los acentos. El refrán 3 5, en cambio, sin rima ni ritmo, está estructurado en tres
partes de las cuales la prim era y la tercera está unidas m ediante una secuencia
vocálica o-a: “caporal”, “corral” . De hecho, salvo esa rem iniscencia de otra
estructura m ás antigua y lapidaria, este refrán no puede ser tenido como
ejem plo de lapidariedad a no ser por el uso del pronombre adjetivo “cada”
que da a la frase un alcance universal por su m atiz distributivo.50En el refrán
31, aparece de nuevo la contraposición “unos”-“otros” en donde “unos”
funciona como m arca de universalidad y, por ende, de lapidariedad. La
universalidad, en cambio, es dada en el refrán 32 por el cuantitativo indefinido
“ to d o ” .
Caso aparte es el refrán 33 “eso de trillar con burros es sólo ensuciar la
parva” . Por una parte, tiene un sujeto complejo: la expresión “trillar con
burros” asum e un alcance universal m ediante la locución determ inativa “eso
de” . El refrán es susceptible de funcionar discursivam ente como un
gnom em a. La figura en torno a la cual gira el texto es la de una “mies tendida
en la era para trillarla”51y un burro. En realidad, para el refranero m exicano
el burro es el sím bolo de la estupidez: la aplicabilidad del refrán, por tanto, se
finca, por lo general, en ese simbolismo. Adem ás del recurso al descriptivo
“eso de” y del em pleo de estructuras rítmicas, ya señalados, la m arca de
lapidariedad m ás sobresaliente es la expresión generalizante “trillar con
burros”, sin artículo.
36. Pídele a Dios y a los santos y echa estiércol a tus campos
ÓOOÓOOÓO
ÓOÓOOOÓO
8+ 8
37. Acabándose el dinero se termina la amistad
OOÓOOOÓO
OOÓOOOÓO
8+8
38. Se hace pesado el muerto cuando siente que lo cargan
OÓOÓOÓO
OOÓOOOÓO
8+ 8
39. Jala más un par de tetas que cien carretas
ÓOÓOOOÓO
50.
51.
OÓOÓO
8+5
de la RAE, op. c it., p. 352.
de la RAE, op. c it ., p. 1538.
C fr. D ic c i o n a r i o
D ic c i o n a r i o
401
E l hablar lapidario
H asta dónde el hablar lapidario es un hablar sim ple en la m edida en que sus
recursos no son muy num erosos ni muy variados, aparece en este grupo de
cuatro refranes cuya característica común consiste en que em piezan todos por
un sintagm a verbal: “pídele”, “acabándose”, “ se hace”, “ja la ” . Se trata,
com o se ve, de esquem as verbales diferentes: un im perativo, un gerundio, un
verbo reflexivo en tercera persona del singular del presente de indicativo, y un
verbo ordinario en el m ism o tiem po, m odo y persona. El efecto, sin embargo,
es muy parecido: un consejo, una sentencia declarativa, y un par de
constataciones susceptibles de asumir en el discurso una función gnomemática.
Los consejos, de por sí, son absolutos. El refrán 36 se atiene al viejo
axiom a del “a Dios rogando con el m azo dando” o del m onacal “o ra et
l a b o r a rem ite, por tanto, a una situación binaria que com bate la convicción
de que el orar es asum ióle como pretexto para no trabajar. El refrán emplea,
por otro lado, uno de los recursos m ás característicos del hablar lapidario ya
m encionado: el del uso de estructuras m étrico estróficas.
En cam bio el refrán 37 “acabándose el dinero se term ina la am istad”
adem ás de los recursos em anados de la estructura m étrico-estrófíca, ya
señalada, se condensa en tom o al gerundio inicial. Tenem os m uchos casos en
el refranero m exicano que nos perm iten constatar el em pleo del gerundio
com o un buen recurso del hablar lapidario: el refrán “acabándose el dinero se
term ina la am istad” es un buen ejem plo de ello. El gerundio, en efecto, da al
texto un alcance universal tanto por la atem poralidad propia de ese modo
verbal com o por su carácter figurativo: el gerundio habla por figuras.
M uy distinta es la textualidad del refrán 38: “se hace pesado el muerto
cuando siente que lo cargan” . Por un lado es una especie de sinsentido: un
m uerto ni “ se hace pesado” ni “siente” nada. Por eso, aunque lo cataloga­
m os form alm ente de “constatación”, en sentido estricto no lo es. Su realidad
sem ántica es la de un simple decir cuya significación está en lo que literalm en­
te el refrán dice independientem ente de la conform ación que tenga con la
realidad. Por lo dem ás, este refrán es susceptible de asum ir funciones
gnom em áticas dentro del discurso. Al ubicar el valor sem ántico del refrán en
su valor literal desligándolo, en consecuencia, de la realidad extralingüística
adquiere una autonom ía que le da, por tanto, una validez universal; este es, en
efecto, uno de los recursos de la lapidariedad verbal m ás frecuentes en el
refranero m exicano: la que le proviene de la autonom ía del texto.
Finalm ente el refrán 39: “jala más un par de tetas que cien carretas” .
Pese a que, com o vimos, hay una desigualdad de m etro entre la prim era y la
402
El
refrán como modelo del hablar lapidario
segunda parte, están ellas íntim am ente ligadas tanto por la rim a (“tetas”“carretas”) como por la desproporción: “jala m ás un par” “que cien” . Con
este refrán se introduce una estructura muy parem iológica y muy universal:
la estructura com parativa en la que sobresalen los refranes “m ás vale” . El
refrán, por otro lado, es capaz de un uso gnom em ático y, por su naturaleza
figurativa, es susceptible de funcionar discursivam ente tam bién com o
exemplum.
40. Más vale atole con risas que chocolate con lágrimas
ÓÓOÓOOÓO
OOOÓOOÓOO
8+ 9
41. Más calienta pierna de varón que diez kilos de carbón
ÓOÓOÓOOOÓO
OOÓOOOÓO
10 + 8
Son de la m ism a naturaleza parem iológica que “jala más un par de tetas que
cien carretas” . Se trata, en los tres casos de refranes fincados en una estructura
com parativa de que ya hem os hablado bastante arriba. Em pero, puesto que
este paradigm a del hablar lapidario, sobre todo en la m odalidad “m ás vale”,
es no sólo im portante sino uno de los posibles universales parem iológicos,
hem os de agregar una palabra m ás a lo ya dicho. En los dos refranes de que
aquí nos ocupam os, la estructura m étrica es irregular, como bien puede verse.
Pese a ello, am bos están dotados de rim a asonante. La ausencia de artículo en
am bos refranes da a los textos un alcance universal.
Es de notar, adem ás, el tipo de adjetivación que en am bos refranes se
em plea. D efinida gram aticalm ente, esta adjetivación está constituida por un
sintagm a unim em bre exocéntrico, conform ado por un enlace preposicional,
y un térm ino, que es, por lo general, un nombre. Con esta adjetivación nos
habíam os ya topado en el refrán 20: “albañil sin regla, albañil de mierda” .
Se la podría llam ar adjetivación preposicional. Este tipo de adjetivación es
otro de los recursos del hablar lapidario; es una adjetivación figurativa en la
m edida en que en vez de definir con un adjetivo la cualidad que le interesa la
describe m ediante una figura: “sin regla” , “de m ierda” , “con risas” , “con
lágrim as” , “de varón” .
Es obvio que en los refranes fincados explícitam ente en una estructura
com parativa, como es el caso que nos ocupa, el esquem a del texto consista en
un paralelism o antitético. Por tanto, en estos refranes se dan esquem as
403
E l hablar lapidario
paralelísticos que es preciso resaltar: “atole con risas” se contrapone a
“chocolate con lágrim as” en un esquem a que supone al chocolate, en sí
m ism o, m ejor bebida que el atole. La adjetivación figurativa, sin embargo,
contrapone no las dos bebidas aisladas sino dos situaciones: beber atole en
m edio de la felicidad, por una parte, y beber chocolate en m edio de la tristeza
y sufrim iento. Es, finalm ente, la contraposición entre ser un pobre feliz y ser
un rico desdichado.
En el refrán 41 no se habla de dos tipos de bebida sino de dos tipos de
calor: el calor hum ano y el calor artificial. El refrán dice que es preferible el
prim ero. Para enfatizarlo, lo hace tam bién figurativamente: el hablar lapidario
es, en efecto, un hablar que prefiere las imágenes a los conceptos. En este
caso, com o en el del refrán 39 “jala m ás un par de tetas que cien carretas” en
donde la proporción era de 2 a 100, la proporción o, si se quiere, la
desproporción es de 1 a 10: “m ás calienta pierna de varón que diez kilos de
carbón” . Desde luego, dentro de la sim bología num érica de la cultura
occidental 10 y 100 indican lo m áximo: dentro del sistem a escolar mexicano,
por ejem plo, sacar una calificación de 10 o de 100 es sacar la m áxim a
calificación. Ello equivale tanto como decir que la fuerza del am or es la más
grande o que el calor m arital es el mejor.
Las figuras en que se fincan estos refranes, com o se puede ver, son
rurales y denotan bien el Sitz im Leben en el que brotan: se trata de un mundo
en el que las carretas son em pleadas com o m edio de tracción y en el que el
m ejor m edio de calefacción es el carbón. N ada, pues, de tractores ni de otros
sistem as de calefacción.
42. Bien juega el que no juega.
43. Cuando Dios dice a fregar, del cielo caen escobetas
OOÓOOOÓO
OÓOÓOOÓO
8+8
44. Donde manda el caporal, no gobiernan los vaqueros
OOÓOOOÓO
ÓOÓOOOÓO
8+ 8
45. Sólo el que se ha muerto sabe de responsos
ÓOOOÓO
404
ÓOOOÓO
6+6
E l refrán como modelo del hablar lapidario
De los cuatro refranes que componen este grupo, el 42 carece del ritmo
del verso; sin em bargo, por estar estructurado como juego de palabras y por
constar de una clara estructura bimembre, ambos m iem bros term inan con la
palabra “ju eg a ” que, dadas las circunstancias podría ser asum ida como una
form a de rima. Sin em bargo, es claro que el arte del refrán descansa no en sus
pretensiones de verso sino en ese juego de palabras: se trata, en efecto, de un
refrán en prosa. El texto contrapone, a secas, jugar bien y no ju g ar y concluye
que el m ejor jugador es el que no juega: se trata, obviam ente, del juego de
cartas. El refrán refleja una repulsa popular hacia el juego de azar. Ese es, por
tanto, su Sitz im Leben. La lección con respecto al hablar lapidario es: el arte
de la lapidariedad, que es arte verbal, se com place en los juegos de palabras.
O bviam ente, desde el punto de vista discursivo el refrán es una sentencia que
pese a estar form ulada en form a absoluta requiere de un preciso contexto,
textual o no, para funcionar. Desde luego, ese contexto es el del juego de
cartas y, en general, el de los juegos de azar.
Los otros tres refranes, por el contrario, están estructurados en form a de
dísticos: los dos prim eros con hemistiquios octosílabos, el tercero con
hem istiquios hexasílabos. El prim ero de ellos, el 43 “cuando Dios dice a
fregar, del cielo caen escobetas”, tiene una clara estructura paralelística en
donde los vocablos “D ios” “dice” “fregar” se corresponden estrictam ente
con “cielo”, “caen” y “escobetas” . La figura que sustenta al refrán es la una
orden del cielo a fregar el gran piso de la tierra acom pañada de una m agna
lluvia de escobetas. Este refrán form a parte de la serie de refranes que
sostienen una ideología determinista: el refranero m exicano abunda, en
efecto, en refranes de tinte determ inista fatalista. Es obvio, por lo demás, que
el tipo de paralelism o de que está dotada la m ayor parte de los refranes o es
antitético o es, como en este caso, de com plem entariedad: el segundo estico
com plem enta lo enunciado en el prim ero.52
Se trata, adem ás, de un refrán discursivam ente gnom em ático. Su m arca
de universalidad está dada por el adverbio “cuando” : el refrán tiene validez
para todo lo que cae dentro del rango de ese “cuando” . Es, desde luego, un
“cuando” que tiene un valor condicional; por tanto, el estico con “cuando”
hace las veces de protasis, el segundo estico, en cambio, hace las de apódosis.
El refrán com o todos los textos del hablar lapidario, rehuye las m arcas de
singularidad: por eso prefiere decir “caen escobetas” a decir “caen las
52.
Véase Luis Alonso Schókel, Interpretación literariade textos bíblicos, Madrid, Cristiandad, 1987,
pp. 69 y ss.
405
E l hablar lapidario
escobetas” . Se trata de un refrán abierto. El carácter gráfico del refrán, en
donde la figuración es uno de los recursos más importantes, prefiere describir
una acción a enunciar un concepto: así, describe a Dios diciendo “ ¡a fregar! ”.
Ello confirm a la ya señalada característica del hablar lapidario como un
hablar figurativo: un im portante recurso del hablar lapidario es el hablar
m ediante figuras construidas con el m enor núm ero posible de palabras.
El refrán 44, tam bién un dístico en versos de ocho sílabas, “donde manda
el caporal, no gobiernan los vaqueros” recoge su figura m ás bien del mundo
rural de las haciendas: supone una hacienda con su caporal y un grupo de
vaqueros “ gobernados” por él. El refrán es el resultado de la adaptación al
m edio rural de un refrán más antiguo que hablaba del capitán y sus marineros:
“donde m anda el capitán, no gobiernan m arineros” . El alcance universal y
m arca de condicionalidad están dados por el adverbio “donde” . Ello nos
conduciría a concluir que otro de los indicios del hablar lapidario está dado
por el empleo del adverbio como m arca de generalización: el hablar lapidario,
ya se sabe, es generalizante, nunca es concreto.
Finalm ente, el refrán 45 “sólo el que se ha m uerto sabe de responsos”,
es un dístico com puesto por dos hexasílabos que funciona figurativam ente
puesto que un “m uerto” no sólo no “sabe de responsos” sino que no “ sabe”
de nada. El refrán, sin em bargo, con base a esa figura construye un refrán de
los que sostienen el principio de que “sólo quien tiene la experiencia tiene el
saber” : ese es, en efecto, el sentido parem iológico del refrán. Otros refranes
de parecido sentido paremiológico, aunque construidos sobre distinta figura,
serían: “sólo el que carga el cajón sabe lo que pesa el m uerto” y “sólo el que
carga el costal sabe lo que lleva adentro” . El alcance universal y al mismo
tiem po especie de condicionante está dado por el adverbio “sólo” . La
figuratividad del refrán está expresada, en cambio, por la expresión “sabe de
responsos” . Ambos recursos, lo hemos visto, son propios del hablar lapidario.
46. A gato viejo, ratón tierno
OÓOÓO OÓÓO
47. Pa los toros del Jaral, los caballos de allí mesmo
OOÓOOOÓO OOÓOOOÓO
48. A cada puerco le llega su San Martín.
OÓOÓO o ó o o o o ó o
406
5+4
8 + 884
5 +8
E l refrán como modelo del hablar lapidario
49. A las mujeres y a los charcos no hay que andarles con rodeos
OOOÓOOOÓO
ÓOÓOOOÓO
9+ 8
50. A nadie le amarga un dulce aunque tenga otro en la boca
OÓOOÓOÓOOOÓOOOÓO
8+8
51. A comer y a misa rezada, a la primera llamada
OOÓOÓOOÓO
OOOÓOOÓO
9+ 8
52. Al jacal viejo no le faltan goteras
OOÓÓO
ÓOÓOOÓO
5+7
53. A l que no ha usado guaraches las correas le sacan sangre
OOÓOOOÓO
OOÓOOOÓO
8+8
54. Con amor y aguardiente, nada se siente
OOÓOOOÓO
ÓOOÓO
8+ 5
55. Con pendejos ni a bañarse porque hasta el jabón se pierde
OOÓOOOÓO OOOOÓOÓO
8+8
56. De que la perra es brava hasta a los de casa muerde
OOOÓOÓÓO
OOOOÓOÓO
5 7. De arriero a arriero, el dinero nunca pesa
OOÓOOOÓO OOÓOOOÓO
8+ 8
8+ 8
58. En cojera de perro y en lágrimas de mujer no hay que creer
OOÓOOÓO
OÓOOOOÓO
OOÓOÓO
7+ 8+6
59. Entre sastres no se cobran los remiendos
OOÓO ÓOÓOOOÓO
4
+8
60. Hasta el santo desconfía cuando la limosna es grande
OOÓOOOÓO
OOOOÓOÓO
8 +8
61. Para amores que se alejen busca amores que se acerquen
OOÓOOOÓO
ÓOÓOOOÓO
8 +8
407
E l hablar lapidario
62. Por la vereda se saca al rancho
oooóo oóoóo
5+ 5
63. Según el sapo es la pedrada
OÓOÓO ÓOOÓO
5+ 5
64. Sin contar a la mujer, lo más traidor es el vino
OOÓOOOÓO o ó o ó ó o ó o
8 +8
U na palabra sobre los recursos de lapidariedad m ostrados por este grupo de
19 refranes cuyo principal vínculo estriba en que su prim er estico em pieza por
una preposición. Los m ecanism os de lapidariedad, am én de su tendencia a la
belleza del verso, son fundam entalm ente los m ism os que han aparecido en
refranes anteriores. A saber: la ausencia de artículo en los sintagm as nomina­
les y el uso, en otros casos, del artículo determ inado; y la tendencia a la
creación de figuras ya sea m ediante construcciones preposicionales ya con
expresiones descriptivas del tipo “ le llega su San M artín” . Por lo que hace
a su estructura estrófica digam os que, aunque con irregularidades, el hablar
lapidario representado en el refrán tiende al verso, si es octosílabo mejor,
com o base de su estructura.
En el refrán 46, “a gato viejo, ratón tierno”, el ritm o descansa en la
contraposición explícita entre “gato viejo” y “ratón tierno” que alcanza a
cada uno de los com ponentes de cada sintagma: “gato” se opone a “ratón”
y “viejo” se opone a “tierno” . La ausencia de artículo da al refrán el valor
de un gnom em a con alcance, por tanto, universal: suena como una máxima.
La lapidariedad, bien se ve, radica en buena m edida en este carácter
m ultifuncional de los textos que les viene de su alcance universal. Los textos
particulares sirven para una sola ocasión, los textos universales en función
entim em ática como los refranes sirven para todos los casos que caen bajo la
ley universal que enuncian. Adoptan, por eso, la form a de una sentencia: por
encim a de la banalidad cotidiana. En ese sentido, el carácter sentencioso de un
texto coincide con su lapidariedad y las m arcas de sentencialidad son, en
resum idas cuentas, m arcas de lapidariedad: no sólo el texto se condensa al
m áxim o, sino que tiene lugar la m áxim a econom ía del lenguaje y, por ende,
las palabras se hacen pesadas, lapidarias.
La figura está, obviam ente, tom ada de un universo de gatos y ratones: el
refrán com pensa, por lo dem ás, la debilidad de lo viejo con la suavidad de lo
408
E l refrán como modelo del hablar lapidario
nuevo. La irregular estructura m étrica del dístico es neutralizada por el
estricto paralelism o entre los dos sintagmas ya mencionados. En tanto que con
el refrán 47, “p ’a los toros del Jaral, los caballos de allí m esm o”, estam os ante
un dístico regular, 8 + 8, y una explícita contraposición entre toros y caballos.
La figura descriptiva “de allí m esm o” es un rasgo de lapidariedad.
Y a se ha señalado el m atiz generalizante em anado del distributivo cada.
El refrán 48 “a cada puerco le llega su San M artín”53 que tiene el m ism o
sentido parem iológico que el refrán “a cada capillita le llega su fíestecita”54
es, de esta m anera, un refrán gnom em ático pese a los indudables rasgos de
exclam atividad que contiene. El único rasgo de lapidariedad atendible es la ya
señalada figuratividad em anada de la expresión “su San M artín” . Carece de
rim a y su ritm o es desigual aunque, sin duda, sus hem istiquios están dentro
del rango de los versos concisos en torno a las cinco sílabas. Los refranes 50
(“a nadie le am arga un dulce aunque tenga otro en la boca”), 53 (“al que no
ha usado guaraches las correas le sacan sangre”), 55 (“con pendejos ni a
bañarse porque hasta el jabón se pierde”), 56 (“de que la perra es brava hasta
a los de casa m uerde”), 57 (“de arriero a arriero, el dinero nunca pesa”), 60
(“hasta el santo desconfía cuando la lim osna es grande”), 61 (“para am ores
que se alejen busca am ores que se acerquen”) y 64 (“ sin contar a la m ujer,
lo m ás traidor es el vino”) tienen, todos ellos, una estructura estrófica de
dísticos de 8 + 8. Las figuras en que se apoya la lapidariedad de estos refranes
están tom adas de los m ás variados ámbitos. Todos ellos, por lo dem ás, se
fincan en la sentencialidad lapidaria em anada del carácter preposicional del
prim er hem istiquio que, com o ya hem os señalado, adopta por lo general un
m atiz figurativo. Excepto el refrán 61, ninguno de los refranes de este grupo
tiene rima.
Los refranes 62 (“por la vereda se saca al rancho”) y 63 (“ según el sapo
es la pedrada”), constituidos por dísticos de 5 + 5, tienen ya en su condensa­
ción un rasgo de lapidariedad. Los demás refranes del grupo tienen una
estructura estrófica irregular aunque no falten refranes, como el 51 ( “a com er
y a m isa rezada, a la prim era llam ada”), el 54 (“con am or y aguardiente, nada
se siente”) y el 58 (“en cojera de perro y en lágrimas de m ujer no hay que
creer”) que pese a ello están dotados de rima. Sólo tres de ellos, pese a su
indudable estructura rítm ica se atienen a esquem as estróficos irregulares: el
53.
54.
Que recoge José Pérez en sus Dichos dicharachos y refranes mexicanos, op. cit ., p. 14.
Recogido por Miguel Velasco Valdés en su Refranero mexicano, op. cit.,p. 17.
409
E l hablar lapidario
49 (“a las m ujeres y a los charcos no hay que andarles con rodeos”) que,
com o hem os señalado, tiene una estructura estrófica de 9 + 8; el 52 (“al jacal
viejo no le faltan goteras”) cuya estructura estrófica es de 5 + 7; y el 59
(“ entre sastres no se cobran los rem iendos”) c o r una estructura estrófica de
4 + 8.H uelga decir que todos ellos son susceptibles de asum ir dentro del
discurso una función gnom em ática. El alcance universal de los textos viene
dado a veces figurativam ente por construcciones preposicionales del tipo
“con am or y aguardiente” , “con pendejos”, “entre sastres”, “ según el
sapo” . Cabe observar que estas construcciones preposicionales de tipo
figurativo se suelen construir sin artículo: a ellos se equipara el empleo del
infinitivo com o en “a com er y m isa rezada” . En otros casos, se em plea el más
com ún recurso del artículo determ inado al lado de la preposición: “ a las
m ujeres y a los charcos”, “al jacal viejo” .
65. Me extraña que siendo araña te caigas de la pared
OOOOÓOÓO
OÓOOOOÓO
8+8
Form a parte de una serie de refranes que podríam os denom inar “me
extraña” . Se trata, por tanto, de una estructura paradigm ática reconocida.
Com o se ve, su estructura estrófica es la de un dístico constituido por dos
octosílabos con la particularidad de que el prim ero de ellos, dotado de una
cesura tras “extraña”, tiene rim a al mezzo, “extraña” y “araña” , con lo que
el juego verbal se hace más vistoso. Como se ha visto, son raros los refranes
en prim era persona; de hecho,la m ayor parte de ellos son de tipo exclamativo
y, com o se ha dicho, no son gnom em áticos: su función en el discurso suele ser
de adorno. En la ejecución de este no están ausentes los rasgos de
exclam atividad. Sin embargo, en el actual uso m exicano de la lengua, se suele
usaren funciones gnomemáticas. Por lo general, el rango situacional del refrán
se circunscribe a las circunstancias de habilidad como la serie de refranes “a
la m ejor cocinera se le va una papa entera” . En este caso, la contraposición
entre la habilidad presum ida y la realidad es dada por la secuencia expresiva
“me extraña” : la función argum entativa es desem peñada por el refrán,
estrictam ente hablando, m ás como exemplum que m ediante un m ecanism o
entim em ático. Sin em bargo, en la práctica eso carece de im portancia.
410
El
refrán como modelo del hablar lapidario
66. Si te ensillan, masca el freno
OOÓO ÓOÓO
4+4
Es un refrán consejo cuyo funcionam iento discursivo es dado a través de una
figura: un caballo ensillado que en el refrán equivale a un caballo dom inado.
El consejo dice: si te dominan, aguántate. El alcance universal está dado, como
en la m ayoría de los refranes consejo, m ediante la figura que conform a: la
figura se convierte en sím bolo de una gran cantidad de situaciones a las que
es asim ilada y a las que, discursivam ente, se aplica. Por tanto, hay en el
refranero dos tipos de recursos de lapidariedad que hacen que la expresión
parem iológica tenga un alcance universal: unos que son de tipo verbal y otros
que son de tipo em blem ático. Los del prim er caso son los m ás frecuentes:
como carencia o em pleo de artículo, según los casos, o el uso de vocablos
absolutos del tipo de los cuantificadores “todos”, “nadie”, “ninguno” o de
los adverbios “nunca” , “no” . Los del segundo, lo hem os visto, consiste en
la construcción de una figura con la m enor cantidad de vocablos: “hom bre
dorm ido” , “con lágrim as” , “de que la perra es brava” . A veces, com o en
el caso presente, todo el refrán es una figura. Cabe recordar que, por lo dem ás,
ambos recursos están siempre presentes en el m ecanism o lapidario del refrán:
sólo que a veces prevalece uno sobre el otro.
67. Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión
OOOÓOÓÓO
ÓOOOÓOÓO
8+ 8
Este es un excelente ejem plo del funcionam iento figurativo de los refranes.
Sin una m arca definida de universalidad, este refrán, exclam ativo por lo
dem ás, tiene un alcance unlversalizante que le proviene de la figura de lajaula
de oro que construye: hay, en efecto, una gran cantidad de situaciones
asim ilables a una jau la de oro y a las que, por tanto, se puede llam ar
m etafóricam ente “jaula de oro” . El refrán sentencia que, pese a ser de oro,
son una prisión. Se trata, por tanto, de una explícita contrastación entre lo que
culturalm ente significa el oro y lo que, de hecho, es unajaula. La función que
la figura les atribuye, empero, es diferente: lajaula es un sustantivo, el oro hace
sólo la función de un adjetivo. La jaula sigue siendo jau la no im porta las
cualidades que tenga: sigue siendo una “prisión” . El hecho de que sean
m uchas las situaciones que puedan ser catalogadas com o “jau la de oro” hace
411
E l hablar lapidario
que la sentencia sea aplicable a todas ellas: “no deja de ser prisión” . Por lo
dem ás, el refrán tiene otros recursos de la lapidariedad com o la estructura
estrófica. El em pleo del subjuntivo en la protasis es raro y da al refrán un estilo
casuístico que refuerza, en todo caso, la validez universal de lo que asienta.
U na palabra sobre algunas constantes que aparecen en nuestro corpus:
después del som ero recorrido realizado en nuestro corpus paradigm ático, se
puede decir que predom inan en él no sólo los “térm inos de polaridad
negativa” sino los “entornos negativos” .55 Por un lado, los cuantificadores
“nada”, “nadie”, “ninguno”, “más que” , “hasta”, “nunca” que suelen
funcionar dentro de la frase com o térm inos de polaridad negativa:
en gramática generativa se denomina términos de polaridad negativa a aquellas
construcciones cuyo funcionamiento está condicionado a que en la oración
aparezca una negación; sin ella la secuencia resulta a todas luces agramatical.56
Por otro lado, los llam ados en gram ática transform acional “activadores
negativos” ; es decir:
todas aquellas unidades gramaticales que pueden producir los efectos sintácticos
del adverbio negativo No posibilitando la aparición de un término de polaridad
negativa. Estos elem entos impulsan o inducen los mism os m ecanism os sintácticos
que la negación explícita sin que ello lleve consigo necesariamente la adquisición
de sus propiedades sintácticas.57
Tales activadores negativos presentes en el corpus son elem entos como
las preposiciones y conjunciones “antes de” (“antes encontrarás burro con
cuernos que am iga perfecta”), “en vez de” (“quien com pra paraguas
cuando llueve en vez de seis paga nueve”); “ sin” (“sin contar a la m ujer, lo
m ás traidor es el vino”); “si” y en general las estructuras condicionales (“si
se te cierra una puerta, otra hallarás abierta”, “hom bre prevenido, vale por
dos”, “el que a buen árbol se arrim a, buena som bra le cobija”); las
construcciones com parativas (“m ás vale”, “verbo + m ás”, “es m ejor”);
algunos ordinales com o “prim ero” , “últim o” ; los cuantificadores indefini­
55.
56.
57.
412
Tomamos esta terminología de laexcelente investigación de Ignacio Bosque, Sobre la negación, Madrid,
Cátedra, 1980.
Ignacio Bosque, op. cit., p. 20.
Ibid.
E l refrán como modelo del hablar lapidario
dos y adverbios (“poco” , “sólo” , “apenas” : “poco veneno no m ata” ,
“sólo cuando hay rem olino se levanta la basura” , “apenas les dicen mi alm a
y ya quieren casa aparte”); las interrogaciones (“¿para qué son tántos brincos
estando el suelo tan parejo?”). Según los resultados obtenidos por Ignacio
Bosque en su investigación sobre la negación en español, “el análisis de las
estructuras negativas en castellano apoya la propuesta sem ánticogenerativista de que la configuración de la estructura de base debe responder
al esquem a V SO ” .58 Ello significa, por una parte, que “el orden de los
constituyentes en la estructura profunda” es “no lineal”59y, por ende, m ás
m anejable y apto para la lapidariedad; pero, por otra, que se debe buscar en
el contexto cultural y motivos de índole pragmática las raíces de esa lapidariedad.
Finalm ente, nos resta recordar que, discursivamente, el refrán es parásito
y puede ser entim em ático, servir de exemplum o de sim ple ornato. Que en el
prim er caso el razonam iento que desencadena es de tipo deductivo. En el
segundo es de tipo inductivo y en el últim o hace estallar el texto en sentido
diam etralm ente opuesto a la lapidariedad. Los dos tipos de discurso m ayor
donde el refrán se desem peña son el diálogo y el discurso argum entativo en
los que puede desem peñar ya una función epigráfica o exegética en la que el
discurso m ayor se convierte en glosa del refrán, ya una función entim em ática
a la que se equipara, en la práctica, el uso figurativo de los refranes a que nos
hemos referido. Está claro, por lo demás, que la posibilidad del refrán de decir
m ás de lo que enuncia se debe a su alcance unlversalizante que le proviene,
como hem os visto, ya de una serie de recursos verbales, ya del funcionam ien­
to, m ediante construcciones plásticas tam bién verbales, de figuras que hacen
las veces de universalizadores y que perm iten que el texto sea aplicable a un
universo de situaciones análogas. Los refranes “com o” pueden servir de
buen ejem plo de esto. Por lo demás, el uso de figuras verbales com o recursos
de universalización del refrán ponen de m anifiesto no sólo el papel que ju eg a
la m etaforización en el funcionam iento entim em ático del refrán sino que
docum entan bien el funcionam iento de lo que se ha dado en llam ar el “estilo
indirecto” . Finalm ente, todo radica en lo que podríam os llam ar la estructura
em blem ática de la lapidariedad.
58.
59.
Op. cit., p. 161.
Op. cit., p. 30.
413
E L HABLAR LAPIDARIO
D
is c u r s o a r g u m e n t a t iv o y d iá l o g o
Com o se ha dicho hasta la saciedad, son dos los tipos de discurso o puntos de
referencia en que se apoya nuestra reflexión sobre la discursividad del refrán
y, en general, del hablar lapidario son el discurso argum entativo y el diálogo.
Es conveniente, pues, una breve palabra sobre am bos tipos textuales. Cuando
aquí hablam os de “discurso argum entativo”, obviam ente em pleam os la
palabra “discurso” en su acepción com ún en el sentido de una pieza oratoria,
leída o pronunciada en público, en que se expone un tem a con la intención ya
de enseñar, ya persuadir a los oyentes.60Por supuesto, cuando decim os que la
finalidad de los discursos puede ser enseñar o persuadir, hablam os ya de dos
tipos textuales funcional y form alm ente diferentes: los didácticos, por una
parte, y los argum entativos, por otra. N uestro punto de referencia en este
ensayo para ilustrar las funciones discursivas del gnom em a es, por obvias
razones, sólo el discurso argum entativo: aquella exposición de un tem a que
tiene com o finalidad la persuasión.
Cuando aquí hablam os de “argum entación”, por tanto, lo hacem os en
el sentido de la retórica. Es decir, bajo el presupuesto perelm aniano de que
“toda argum entación pretende la adhesión de los individuos y, por tanto,
supone la existencia de un contacto individual” .61 D iscurso argumentativo,
por tanto, son las piezas oratorias producidas tanto por el político en el
desem peño de funciones como por el predicador en el de las suyas, por
ejem plo. O ponem os la dem ostración a la argum entación y, por ende, a los
tipos de discurso en ellas cim entados. N o nos interesan los discursos demos­
trativos, com o lo son los discursos científicos, sino sólo los discursos
argum entativos. Con Perelm an,62establecem os una distinción entre persuadir
y convencer: lo prim ero tiene com o objetivo una conducta, lo segundo es un
acto m ás intelectual; sobre la preem inencia de un concepto sobre otro y, en
general, sobre las relaciones y diferencias entre ellos, he aquí lo que dice
Perelman:
para aquel que se preocupa por el resultado, persuadir es más que convencer, al
ser la convicción sólo la primera fase que induce a la acción. Para Rousseau, de
60.
61.
62.
414
V éase, al respecto, las doce acepciones que el Diccionario de la RAE (Op. cit., ad loe.) recoge sobre
el vocablo “discurso” .
Ch. Perelman y L. Olbrechts-Tyteca, op. cit., p. 49.
Op. cit., p. 65 y ss.
E l refrán como modelo del hablar lapidario
nada sirve convencer a un niño “si l ’on ne sait le persuader1'. En cambio, para
aquel que está preocupado por el carácter racional de la adhesión, convencer es
más que persuadir [...]. Nosotros nos proponemos llamar persuasiva a la
argumentación que sólo pretende servir para un auditorio particular, y nominar
convincente a la que se supone que obtiene la adhesión de todo ente de razón.63
Está por dem ás decir que como ejem plo de arenga política hem os tenido
como punto de referencia el discurso político m exicano.64Se puede decir que
entre los rasgos más sobresalientes del discurso político m exicano cabría
señalar sus pretensiones proselitistas, su fundam entación en verdades que
considera com o absolutas, sus pretensiones institucionalistas y su índole
axiológica: en la m edida en que tiene como objetivo el ganar adeptos, em plea
slogans que hace funcionar como verdades absolutas, usa com o argum ento
definitivo la institucionalidad de sus propuestas y se basa en una escala de
valores hecha a modo para las pretensiones del gobernante en tum o. De hecho,
hay que señalar que este tipo de características son, mutatis mutandis, propias
de cualquier discurso político.
A este m ism o ám bito, pues, pertenece el discurso argum entativo. Para
la presente investigación hem os tom ado como paradigm as del discurso
argum entativo tanto la arenga política65como la predicación.6667Partim os del
presupuesto, por una parte, de que la arenga política es parte esencial del
discurso político y, por otra, de que todo discurso político se presenta com o
esencialm ente polém ico en la m edida en que se da como una explícita
confrontación con otros discursos políticos. Como ya lo ha señalado M arc
A ngenot en su ejem plar investigación La parole pamphlétaire,61la polém ica
es uno de los géneros afines al discurso panfletario que tiene, por lo dem ás,
m uchos puntos en com ún con lo que aquí llamam os el “discurso político” .
63.
64.
65.
66.
67.
Ibid.
Para un corpus de discursos políticos, véase Ernesto de la Torre Villar (compilador), La conciencia
nacional y su formación. Discursos cívicos septembrinos (1825-1871), M éxico, UNAM , 1988. En
nuestro ya mencionado ensayo sobre el nacionalismo hacemos referencia al corpus documental de los
informes presidenciales. Véase en especial, lasección titulada“el nacionalismo en el discurso político
m exicano”, Op. cit., pp. 46 y ss.
Sobre el discurso político mexicano véase Andrew Roth Senef y José Lameiras (editores), El verbo oficial,
Zamora, El Colegio de Michoacán / ITESO, 1994; véase también nuestro ensayo “Nacionalismo:
génesis, uso y abuso de un concepto”, en Cecilia Noriega Elío (editora), El nacionalismo en México,
Zamora, El Colegio de Michoacán, 1992, pp. 27-81.
En nuestro ya citado ensayo sobre el nacionalismo, hemos puesto de relieve la muchas veces señalada
cercaníaentre sendos discursos político y religioso.
Op. cit.
415
E l hablar lapidario
M ás aún, no sólo una buena parte de la tem ática del corpus analizado por
A ngenot ronda de alguna m anera los territorios de lo político, sino que el
género panfletario com parte recursos con el discurso político. Se trata, en
efecto, de discursos entim em áticos a los que gusta, sin em bargo, apoyarse en
ejem plos, y cuya estructura es la de un discurso retórico. N o es difícil
encontrar otros paralelism os entre am bos tipos textuales: para lo que aquí nos
proponem os, bástenos con lo dicho.68
Con respecto al género literario de la predicación, hem os de señalar que
incluim os en él a los subgéneros de la hom ilía y el serm ón al paso que
excluim os la catcquesis.69Se entiende por hom ilía la predicación dominical
consistente “en la explicación de un texto bíblico y su aplicación a la vida de
la com unidad de los fíeles.”70 Sermón, en cam bio, “es un discurso en torno
a un determ inado argum ento o tem a de la vida cristana, elaborado según los
preceptos de la retórica” .71Tanto del serm ón como de la hom ilía es posible
distinguir varias clases. De los dos, es el sermón, quizás, el género textual que
m ejor podría docum entar el discurso argum entativo que aquí nos interesa. La
hom ilía que, com o se sabe, en la term inología actual72 sigue llamándose
“ serm ón” , puede tener una finalidad didáctica. En efecto, de entre los cinco
tipos de hom ilía en que se suelen clasificar las hom ilías a saber, doctrinal,
teológica, m oral, apologética y polém ica, los dos prim eros son de tipo
didáctico.73
El otro tipo textual que sirve de discurso m ayor al refrán es, según
decíam os, el diálogo com o se suele llam ar a la “conversación entre dos o más
personajes” .74El diálogo no es sólo la m anera más habitual de comunicación
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
416
Véase especialmente La parole pamphlétaire, Op. cit., pp. 145-233.
Para esto puede verse Domenico Grasso, L ’annuncio della salvezza, Nápoles, M. D 1Auria Editores
Pontificio, 1966, pp. 341 yss.
Dom enico Grasso, La predicación a la comunidad cristiana, Estella (Navarra), Ed. Verbo Divino,
1 9 7 1 ,pp. 15-16.
Ibid.
La constitución sobre liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosantum Concilium (véase Concilio
Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones, Madrid, BAC, 1965, pp. 148 yss.), por ejemplo,
emplea indiferentemente los términos “sermón” y “homilía”: en los números 24 y 52 de la mencionada
constitución (así como en el número 24 de la constitución Dei verbum ) la llama “homilía”; en cambio
en el número 35 la llama “sermón”.
Para una teoría del sermón puede verse Francisco Joseph Artiga, Epítome de la eloquencia española,
edición facsimilar, México, Frente de Afirmación Hispanista, 1992; véase, igualmente, Fray Diego de
Valadés, Retórica Cristiana, M éxico, UN AM/FCE/Quinto Centenario, 1989.
Patrice Pavis, Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Barcelona / B. Aires /
M éxico, Paidós Comunicación, 1990, p. 127. María del Carmen Bobes Naves en El diálogo. Estudio
pragmático, lingüístico y literario (Madrid, Gredos, 1992, pp. 104 y ss.) establece una serie de
diferencias entre “diálogo” y “conversación”. Nosotros nos atenemos a ellas.
E l refrán como modelo del hablar lapidario
entre los seres hum anos, sino que en la historia de la cultura occidental ha
funcionado como estructura fundam ental de una serie de géneros literarios
importantes como el dram ático, la poesía lírica, el relato y, desde luego, el
diálogo, ese género cultivado por figuras como Platón, Cicerón, Luciano de
Samosata, Petrarca, M aquiavelo, Erasm o y, en nuestra lengua, Juan de
Valdés. En el los se trata de un recurso de escritura. Como dice Juan de Valdés
en la dedicatoria a su Diálogo de Doctrina Christiana, dice:
porque fuera cosa prolixa y enojosa repetir muchas veces “dixo el Anjobispo”
y “dixo el cura” y “dixe yo” determiné de ponerlo de manera que cada uno hable
por sí, de suerte que sea diálogo más que tratado.75
A decir de M aría del Carmen Bobes N aves, “el diálogo es un discurso
directo en el que intervienen cara a cara varios sujetos, con intercam bio de
turnos, que tratan un tem a único para todos” .76Como se ve, el rasgo esencial
para que una com unicación sea tenida como diálogo es la reversibilidad de la
com unicación provocada por el hecho de que en el diálogo los personajes
hablan directam ente sin necesidad de narrador.77 Al respecto, dice Bobes
Naves:
en el diálogo directo, cada uno de los hablantes debe interpretar, si quiere
intervenir adecuadamente, lo que los otros han dicho y además todos los signos
simultáneos que están en el contexto social y de situación en que se desarrolla el
diálogo.78
El diálogo, por tanto, funciona m ediante un intercam bio de signos
verbales y no verbales que concurren en la com unicación. Por eso es tan
propicio com o espacio de recepción del refrán que, como hemos señalado, no
sólo expresa una verdad m edia dentro de la convicción de una com unidad de
75.
76.
77.
78.
Edición de Domingo Ricart, M éxico, UNAM, 1964, p. 18. Por lo demás, el término “diálogo” ha
asumido en los últimos tiempos, a raíz de la encíclica Ecclesiam suam de Pablo VI otro sentido. A la
encíclicaen cuestión, en efecto, se ladenominó la“encíclica del diálogo” porel papel tan preponderante
que el diálogo desempeña en ella entendido como un mecanismo de interlocución por la que dos partes
distanciadas pueden exponer sus puntos de vistay buscar un acercamiento.
Op. cit., p. 33.
Cfr. Helena Beristáin, op. c/7.,p. 144.
Op. c/7.,p. 27. Este afán porel discurso directo propiciado porel diálogo es enfatizado tanto por Cicerón,
como por Maquiavelo, entre otros. Véase, aeste respecto, la introducción de Cristina Barbolani a Juan
de Valdés, Diálogo de la lengua, segunda edición, Madrid, Cátedra, 1984, pp. 53 y ss.
417
E l hablar lapidario
hablantes sino que funciona, como el diálogo mism o, por la confluencia de
signos verbales y no verbales. De hecho, “el diálogo significa tanto por los
silencios, el no-dicho y las interrupciones de las réplicas, como por el
contenido de las palabras.”79 Desde ese punto de vista, el diálogo puede
tam bién ser asum ido como una actividad semiótica.
Las características distintivas del diálogo se basan, por consiguiente,
tanto en el hecho de que los interlocutores tienen dentro de él una función
específica que hace que el diálogo vaya avanzando de una m anera efectiva;
com o en la ya m encionada circunstancia de que en el diálogo concurren una
serie de acciones y circunstancias no verbales que, de cualquier manera, lo
condicionan y contribuyen a su significación de una m anera decisiva. El
diálogo, como cualquier acto de habla, se guía por una serie de normas
im plícitas entre las que hay que m encionar, com o decisiva, la completa
“ libertad de intervención y las m ism as posibilidades de uso por turnos,
independientem ente de que su situación social fuera del diálogo sea de
desigualdad.”80Por tanto, ello implica, por una parte, no sólo la igualdad de
los interlocutores desde el punto de vista lingüístico, sino su participación
activa. Im plica asim ism o, por otra parte, que
el sujeto en sus tum os de oyente ha de mostrar mediante signos kinésicos y
proxém icos que está escuchando y demostrar en sus tum os de hablante que ha
oído y entendido las intervenciones de los demás, pues rompe las normas
regulativas del diálogo el intervenir fuera de contexto, ya que supondría impedir
el avance hacia la unidad de fin.81
En suma, por distintas razones, com o se desprende de lo dicho, el
discurso argum entativo y el diálogo tienen una serie de afinidades con el
gnomema que los hacen no sólo terreno abonado para el funcionam iento
discursivo del hablar lapidario sino, en consecuencia, laboratorio adecuado
para aprender cómo se com portan nuestros pequeños textos cuando se
insertan en discursos m ayores.
79.
80.
81.
418
Patrice Pavis, op. cit., p. 131.
M. del C. Bobes Naves, op. cit., p. 49.
Bobes Naves, op. cit., p. 54.
E l refrán como modelo del hablar lapidario
H
a c ia u n a t e o r ía d e l a l a p id a r ie d a d
En suma, girando en torno a este corpus de refranes m exicanos en busca de
las características textuales del hablar lapidario nos hemos encontrado que, en
efecto, el discurso lapidario es por naturaleza breve y que, como hemos
señalado arriba, se trata de un discurso m onognom em ático. Ya en el hablar
cotidiano, ya en las diferentes m odalidades del discurso argum entativo en el
que se enclava la unidad de este discurso, el gnomema, lo hace con dos
principales funciones de tipo argum entativo: una deductiva, m ediante el
recurso entim em ático; otra inductiva haciendo la función de exemplum.
Habíam os dicho al principio que todo compuesto semiótico, y un lenguaje lo
es, consta de unidades funcionales y de reglas que indican la m anera como se
com binan entre sí esas unidades para constituirlo. Hemos encontrado, en este
ya largo recorrido, que los gnomemas, unidades del discurso lapidario, tienen
una serie de características estilístico-form ales orientadas a desem peñar
sobre todo la función de un entim em a dentro del discurso m ayor en que se
enclavan. Estas técnicas, como acabam os de ver, consisten por lo general en
em plear una serie de recursos de abstracción a fin de que el enunciado
adquiera un rango universal. Como hemos visto, este rango universal a veces
es desem peñado entre los m iem bros de una sola especie: para la función
entim em ática del refrán eso basta.
La com binabilidad de un gnomema, en cuanto unidad del discurso
lapidario, puede ser estudiada ya desde la relación de un gnom em a con otro
gnom em a, ya desde la relación de un gnom em a con otros tipos de discurso no
gnom em ático. En general, como ya señalamos, el gnom em a tiene la doble
cualidad de ser una unidad textual pequeña y, por otra, no suele entrar en
com binación con otra unidad de la m ism a índole. Es decir: una de las reglas
de com binación del discurso gnom em ático es que su unidad, el gnom em a, no
es com binable con otro gnomema a no ser en estructuras “en racim o”
protegidas por el m arco de un discurso mayor. La regla de esta singular
sintaxis dice, pues, que, por lo general, un gnomema no se une a otro
gnomema a no ser que ambos com partan el entorno dentro de uno de los
discursos mayores en que, como hemos dicho, funciona el gnomema: piénsese
en la novela de Agustín Yáñez Las Tierras flacas*2en donde los refranes
aparecen por racim os y com parten contexto textual y se refuerzan entre sí en 82
82.
Op. cit. Véase labibliografía.
419
E l hablar lapidario
su función entimemática. Digamos que a los refranes que pertenecen al mismo
racim o se les atribuye el mismo sentido parem iológico. En estos casos, la
relación entre gnomema y gnomema es de tipo paratáctico.
Por tanto, el gnomema o funciona sólo como unidad discursiva o
funciona dentro de un discurso m ayor. Los tipos de discurso m ayor más
frecuentes en que funciona el gnomema son, según lo hem os dicho, el diálogo
y el discurso argumentativo. Ahora bien, dos son las m aneras más importantes
que tiene un gnomema de insertarse en el discurso mayor: el entim em a y la
figura. El gnomema se inserta de m anera entim em ática en un discurso mayor
cuando desem peña dentro de él una función argum entativo-deductiva; en
cam bio, una inserción predom inantem ente figurativa tiene lugar cuando la
función que desem peña el refrán en el texto m ayor es argum entativoinductiva. Como quedará claro por lo que direm os enseguida, en efecto,
independientem ente de la m anera como el gnomema se enclava en el discurso
m ayor y de la función que en él desem peña, es característica esencial del
hablar lapidario, tal cual se m anifiesta en los refranes, su carácter figurativo:
gracias a ese carácter figurativo no sólo es evocado sino, sobre todo, puede
decir m ás de lo que enuncia. La figuratividad del refrán es tanto de índole
cultural como de carácter textual; la figuratividad textual, por lo demás, puede
ser ya descriptivo-plástica, ya acústica, ya cultural-tipológica. En todo caso,
la figuratividad textual supone a la figuratividad cultural que es la que
verdaderam ente hace funcionar a la primera.
El concepto de figura a que aquí nos referim os está tom ado de la
em blem atística de la que ya hemos hablado arriba de él. En concreto,
hablam os de una estructura figurativa cuando el texto describe ya plástica­
mente, ya acústicam ente, ya tipológicam ente, una realidad: en nuestro corpus
se dan los tres tipos de figuratividad. Sin em bargo, la más im portante para
nuestro fin es la figuratividad descriptiva. Como bien se sabe, la adjetivación
es el recurso típico de la descripción y, según hem os visto, las protasis de
nuestros refranes por lo general tienen una estructura adjetival. Baste recordar
que el grupo de refranes más numeroso de nuestro corpus son, indudablemen­
te, los refranes “que”, un tipo de refranes de estructura adjetiva. N os hemos
encontrado, en el hablar lapidario representado por los refranes, varias
m aneras de abreviar la descripción de una figura: por ejem plo, ya mediante
una estructura preposicional, ya m ediante una estructura adverbial o, en
general, m ediante cuantificadores. En estos casos, el cuadro es pintado de un
solo rasgo “albañil sin regla” ; y la sentencia tam bién: “albañil de m ierda”.
420
E l refrán como modelo del hablar lapidario
Hem os señalado reiteradas veces la estructura em blem ática del sistem a
sem iótico conform ado por un refrán y su entorno ya sea textual ya real. Por lo
general, ese entorno suele constituir, evocar o invocar, en el peor de los casos,
una figura que, por lo demás, ya existe y funciona culturalmente. Sin esa figura
no hay lapidariedad: el discurso se vuelve oscuro. El texto lapidario viene
funcionando, pues, como un lem a dentro de un em blem a.
La categoría de “figura” relacionada con la textualidad es muy común
en las ciencias del lenguaje. En efecto, el concepto de “figura” ha sido
analizado en la m oderna teoría del discurso de muy diversas m aneras y con
una herram ienta muy variable: entre otras, se ocupa de ella la glosem ática de
Luis H jelm slev, la retórica, la sem ántica narrativa y la sem iótica, de corte
greim asiano estas dos últimas. Por lo pronto, son muy conocidas las “figuras
retóricas” . La antigua retórica, en efecto, en lo relativo a la dispositio, llamó
“figuras” a las m aneras de hablar que o bien para hacer el texto más agradable
y persuasivo,83 o bien para lograr algún efecto estilístico específicam ente
buscado,84856se salen del uso gram atical vigente o se distancian de otras figuras
o discursos. Como bien se sabe y lo ha señalado Roland Barthes en La antigua
retórica?5en su época decadente la retórica quedó reducida a una lista de
figuras o artificios del hablar.
Tam bién existe el concepto de “figura sém ica” que, procedente de la
sem ántica discursiva, llegó, como decíamos, a la semiótica greim asiana cuyo
concepto de “figura” tiene algunos rasgos que no están muy lejos del sentido
que aquí le dam os, aunque en otros aspectos esté muy alejada de él que, como
decía, tiene más vínculos con la em blem ática. A. J. Greimas, en efecto, en su
Semántica estructural. Investigación metodológica86elabora el concepto de
“figura nuclear” y habla de “figuras sim ples y com puestas” según que el
núcleo sém ico esté constituido por una estructura elem ental o por “una
com binación de sem as que van de las diferentes m anifestaciones posibles de
la estructura elem ental a los agrupam ientos estructurales m ás com plejos,
vinculando entre sí los semas pertenecientes a sistemas relativam ente inde­
pendientes.”87
83.
84.
85.
86.
87.
Mayáns, citado por F. Lázaro Carreter, Diccionario de términos filológicos, op. cit., ad loe.
Helena Beristáin, Diccionario de retóricay poética, op. cit., pp. 211 y ss.
Op. cit.
Segunda reimpresión, Madrid, Gredos, 1976,pp. 68 y ss.
A. J. Greimas, op. cit., p. 74.
421
E l hablar lapidario
De la m ism a m anera, en el análisis sem iótico de corte greim asiano,88las
estructuras del nivel descriptivo89 del texto están organizadas en torno,
principalm ente, a las figuras. Se llama aquí “figuras a las unidades de
contenido que sirven para calificar, para de alguna m anera dar cuerpo a los
papeles actanciales y a las funciones que éstos cum plen” .90 El análisis de
figuras en un texto consiste fundam entalm ente, por tanto, en determ inar el
valor que tienen las figuras que aparecen en el texto estableciendo el rol
actancial que desem peñan: qué figuras hacen la función d qsujeto, qué figuras
hacen la función de objeto ; cuáles de destinador o de destinatario y cuáles,
en fin, de ayudante o de oponente. La sem iótica greim asiana clasifica, como
bien se sabe, a los protagonistas de los textos según seis funciones constantes
que llama actantes. Como muy bien señala H elena Beristáin, se llama aquí
“figura” a la “unidad de contenido que al calificar los papeles actanciales
cum plidos por los personajes, les procura un revestim iento sem ántico, los
caracteriza” .91
De acuerdo con la concepción greim asiana, pasa con las figuras lo que
con los lexemas, como pueden llamarse a las palabras cuales las trae un
diccionario. Todo lexem a se com pone de semas o unidades m ínim as de
significación. En cada lexema, cada acepción de diccionario constituye un
semema o itinerario semémico. Las figuras funcionan de m anera parecida a
un lexema. De hecho, a una figura en abstracto se le puede llam ar figura
lexemática. Sin embargo, los itinerarioslexemáticos que se desgajan de cada
figura son referidos siem pre a un núcleo estable; una figura lexem ática, por
tanto, es una organización virtual de sentido como un lexem a en abstracto lo
es: una figura es virtualm ente, por tanto, un repertorio ; sin em bargo, una
figura funcionando en un texto, un refrán por ejemplo, es una figura realizada,
actualizada. La virtualidad de las figuras es asunto de la lengua, su realización,
en cam bio, rem ite a una situación en el discurso. En los relatos propiam ente
88.
Parauna ideade las principales vertientes actualmente en boga dentro de lasemiótica, véase nuestro libro
En pos del signo. Introducción a la semiótica, op. cit.
89.
90.
91.
422
Como muy bien lo explica Juan Mateos en la edición española de Grupo de Entrevernes, Análisis
semiótico de los textos. Introducción. Teoría. Práctica (Madrid, Ed. Cristiandad, 1982,p. 18, en nota),
utilizamos el término “descriptivo” en lugar de “discursivo” (francés composant discours ive)', en
primer lugar porque este último, que deriva de “discurso”, puede abarcar también el componente
narrativo. En segundo lugar, porque, desde el punto de vista del texto, el componente narrativo no describe,
sino que estructura; es el segundo componente, que ofrece los contenidos de las figuras, el que hace la
“descripción”.
Grupo de Entrevernes, op. cit., p. 111.
Op. cit., p. 211.
E l refrán como
modelo del hablar lapidario
dichos tenem os no un solo enunciado sino secuencias de enunciados: un texto
está constituido por una o varias series de frases. En el discurso lapidario,
m onognom em ático como es, no se dan secuencias de enunciados sino
enunciados solos. En un relato, por tanto, pueden darse cadenas o redes de
figuras; en un texto lapidario las figuras aparecen generalm ente en secuencias
binarias en las que la segunda califica a la prim era: “albañil sin regla, albañil
de m ierda” ; “perro que ladra, no m uerde” .
En la propuesta de análisis textual de corte greim asiano, sucede en las
figuras, por tanto, lo que con los lexemas: un tem a descriptivo consta de un
núcleo estable que sirve de enlace a varios conjuntos figurativos. Cada
conjunto figurativo es un papel temático. Un conjunto figurativo se descom ­
pone, a su vez, en semas. Los semas de un texto se encuentran en mutua
relación. Estas relaciones pueden ser de: contrariedad, contradicción o
presuposición. Como es obvio, el esquem a actancial de Greim as no tiene
espacio para funcionar en un texto tan breve como es un refrán: en todo caso,
se puede decir, cuando más, que el esquem a actancial funciona en un texto
breve por naturaleza como es el refrán de una m anera siempre tan incom pleta
que no parece tener sentido su aplicación como m ecanismo de análisis. Quizás
en algún caso de inserción de un texto gnom em ático en un discurso m ayor sea
posible encontrar itinerarios figurativos; ello, en todo caso, ha sido poco
explorado amén de que poco importaría, de cualquier modo, para nuestra
teoría de la lapidariedad verbal según la cual el ahorro de palabras es
propiciado, con frecuencia por la naturaleza figurativa del hablar lapidario. El
concepto de figura que nos interesa rescatar aquí, por tanto, aunque puede
servirse de algunas de sus intuiciones, no coincide, con el concepto de
“figura” acuñado por el análisis greim asiano. Estaría, quizás, más cerca del
concepto de “figura” tal cual lo concibe y form ula Luis Hjelm slev en sus
Prolegómenos para una teoría del lenguaje. El lingüista danés llama aquí
“figuras” a las partes del signo que en sí mismas no son signo,92 los “ nosignos” que contribuyen a la form ación de los signos: una lengua, dice
Hjelmslev,
se ordena de tal modo que con la ayuda de un puñado de figuras y cambiando el
orden constantemente pueda construirse una legión de signos. Si una lengua no
estuviese así ordenada sería así una herramienta imposible de utilizar para su fin.
Por tanto, nos sobran razones para suponer que en esta característica — la
92.
Cfr. Helena Beristáin, op. cit., p. 211.
423
E l hablar lapidario
construcción del signo a partir de un número limitado de figuras— hemos
encontrado una característica básica esencial de la estructura de cualquier
lengua.93
En el segundo tom o de su Semiótica. Diccionario razonado de la teoría
del lenguaje94A.. J. Greim as / J. Courtés parecen afinar su original concepción
de “figura” acercándola, de algún m odo, a la concepción glosem ática. Ya se
sabe, por lo demás, que en teoría del discurso se suelen clasificar los discursos
en figurativos y no figurativos o abstractos.95Pues bien, a reserva de llegar a
la form ulación de una definición de figura m ás m anejable y más general, el
discurso lapidario sería un discurso figurativo en la m edida en que sus
significaciones son dadas y funcionan a través de figuras concretas más que
a través de conceptos abstractos: de hecho, la m etaforización, mecanismo
em pleado por el hablar lapidario para extender su rango de aplicación a
situaciones análogas, se lleva a cabo m ediante figuras; la figura del refrán
sirve de referente herm enéutico para interpretar la situación a la cual se aplica.
Em pero, el carácter figurativo del discurso lapidario es por naturaleza muy
prim itivo no sólo en la m edida en que se trata, como es obvio, de un discurso
muy breve y no hay espacio, como se ha señalado, para itinerarios, secuencias
o conjuntos; sino en la m edida en que su funcionam iento es de índole cultural
y, por tanto, de naturaleza híbrida: sus leyes de codificación no coinciden
exactam ente con las de los textos exclusivam ente verbales. Ello no obstante,
en un texto breve como el gnom em a es posible distinguir figuras lexemáticas
y, con cierta frecuencia, m ínimas secuencias figurativas que aparecen, por lo
general, como las dos caras de una m ism a realidad y que, por tanto, más se
contraponen que se continúan. Para el concepto de figura que aquí em plea­
m os, nos sirve bien la idea de que
la figura es una forma imprecisa que significa más por su posición estructural que
por su naturaleza interna [...]. La figura, com o el rol o el tipo, reúne un conjunto
de rasgos distintivos bastante generales. Se presenta com o una silueta, una masa
todavía imprecisa y que vale sobre todo por su lugar en el conjunto de los
protagonistas.96
93.
94.
95.
96.
424
Versión española de José Luis Díaz de Liaño, Madrid, Gredos, 1971, p. 71 y s.
Versión española de Enrique Bailón Aguirre, Madrid, Gredos, 1991, ad loe.
A. J. Greimas / J. Courtés, Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje, tomo I,
Madrid, Gredos, 1982, p. 176.
Patrice Pavis, Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Barcelona, Ed. Paidós,
1990, p. 222.
E l refrán como modelo del hablar lapidario
En efecto, el funcionam iento discursivo de los textos gnom em áticos
parece descansar en el hecho de que esos textos suponen una figura cultural,
una “ silu e ta ” , im precisa para que sea p o liv alen te y ten g a ribetes
unlversalizantes, con la que confluyen paratácticam ente, a través de lo que
podríam os llam ar su rango contextual, para crear una especie de sistem a
sem iótico de tipo em blem ático a través del cual producen una significación
más allá de los lím ites de la propia enunciación.
En los gnomemas, en efecto, las figuras parecen funcionar como en los
textos cifrados en categorías topológicas en donde la relación entre los
enunciados figurativos es, cuando m ucho, de tipo paratáctico. Las reglas de
com binación que el gnomema ha desarrollado a lo largo de la historia de la
textualidad occidental se refieren a dos aspectos: a la lógica de la inserción y
a la naturaleza lapidaria del m ism o gnomema. Ya hem os m encionado las
funciones tanto deductiva como inductiva que, según sea su índole, puede
desem peñar el gnomema en el discurso m ayor. Esas funciones, sin em bargo,
sólo puede desem peñarlas el gnomema a raíz de su naturaleza lapidaria que
se puede definir com o sentencialidad y concisión definidas por una serie de
m ecanism os com o los que han aparecido en nuestro análisis.
425
B IBLIO G RA FÍA 1
R. I., The Theory o f universals, Oxford, Clarendon Press, 1967.
Francisco, Diccionario de lingüística de la escuela española, M a­
drid, Gredos, 1986.
A b r a m s , M. H., El espejo y la lámpara, Buenos Aires, Editorial N ova, sd.
A c o s t a G ó m e z , Luis A., El lector y la obra. Teoría de la recepción literaria,
M adrid, Gredos, 1989.
A c u ñ a , Luis A lberto, Refranero Colombiano, Bogotá, Ediciones Espiral
C olom bia, 1951.
A g a z z i , Evandro, La lógica simbólica, Barcelona, H erder, 1967.
A g u s t í n , San, Obras, M adrid, BAC.
A l a r c o s L l o r a c h , Em ilio, Fonología española, cuarta edición. M adrid,
Gredos, 1967.
________ Gramática de la lengua española, M adrid, Espasa Calpe, Real
A cadem ia Española, Colección N ebrija y Bello, 1994.
A l a t o r r e , Antonio, Los 1,001 años de la lengua española, M éxico, El
Colegio de M éxico / Fondo de Cultura Económ ica, 1989
A l b é r e s , R ené-M arie, Metamorfosis de la novela, M adrid, Taurus, 1966.
A l c i n a F r a n c h , Juan / José M anuel B l e c u a , G ram ática española, Barcelona,
A riel, 1975.
A
aron,
A
bbad
1.
,
Esta lista bibliográfica es un reconocimiento explícito del cúmulo de deudas contraídas tanto explícitas
como, sobre todo, implícitas, en el curso de esta investigación. La técnica del hablar lapidario, sus
funciones, recursos y características textuales han sido percibidas, apreciadas y aprendidas en diferentes
dimensiones de la literatura tradicional y de la literatura a secas, independientemente del deber que esta
investigación me impone: hay rasgos de lapidariedad, por ejemplo, tanto en las jarchas, como en el
romancero, en la poesía de Machado, en la narrativa de Juan Rulfo, o en la prosa austera del Popol Vuh
o el Chilam Balam de Chumayel. Es obvio que en una investigación com o ésta el cúmulo de
referencias pertinentes son mucho más abundantes que las aquí mencionadas, como se puede verificar
mediante la sim ple consulta por Internet a los principales bancos de datos y bibliotecas. Las
referencias que aquí incluyo son, sin embargo, sólo las de los libros que efectivamente, de una manera
o de otra, han influido en la investigación.
427
E l hablar lapidario
Ignacio, El español que se habla en México, Tacubaya, 1936.
Am ado, Estudios lingüísticos. Temas hispanoamericanos, tercera
edición, M adrid, Gredos, 1967.
________ De la pronunciación medieval a la moderna en español, ultimado
y dispuesto para la imprenta por Rafael Lapesa, segunda edición, Madrid,
Gredos, 1967.
________ Materia y forma en poesía, tercera reim presión de la tercera
edición, M adrid, Gredos, 1986.
________ Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos, quinta
edición, M adrid, Gredos, 1966.
________ Estudios y ensayos gongorinos, tercera edición, M adrid, Gredos,
1970.
A l o n s o S c h ó k e l , Luis / J. V i l c h e z , Proverbios, M adrid, Ed. Cristiandad,
1984.
________ Interpretación literaria de textos bíblicos, M adrid, Ed. Cristian­
dad, 1987.
________ Estudios de poética hebrea, Barcelona, Ed. Juan Flors, 1964.
________ Eduardo Z u r r o , La traducción bíblica: lingüística y estilística,
M adrid, Cristiandad, 1977.
A l o n s o , M artín, Gramática del español contemporáneo, M adrid, Ediciones
G uadarram a, 1968.
________ Ciencia del lenguaje y arte del estilo, 12a edición, dos tomos,
M adrid, Aguilar, 1975.
A l v a r , M anuel (editor), Romancero, M éxico, Editorial Origen / Editorial
Om gsa, 1984.
________ Estructuralismos, geografía lingüística y dialectología actual,
segunda edición, M adrid, Gredos, 1983
A l z ó l a , M aría Teresa, Habla tradicional de Cuba: refranero familiar,
M iam i, A sociación de Hispanistas de las Am éricas, 1987.
A l l e n , J. P. B. et S: Pit, Corder (editores), Techniques in Applied Linguistics,
vol. 3, tercera im presión de la prim era edición, O xford, Oxford
U niversity Press, 1978.
A m b r o s e - L a z e r o w i t z , Fundamentos de lógica simbólica, M éxico, UNAM,
1968.
A n d e r s o n I m b e r t , Enrique, La crítica literaria y sus métodos, M éxico,
A lianza Editorial M exicana, 1979.
A
lcocer,
A
lo nso ,
428
BIBLIOGRAFÍA
/ Eva K u s h n e r (editores),
Teoría literaria,traducclóndelsabel V ericatN úñez, M éxico, Siglo XXI,
1993.
________ La parole Pamphlétaire. Contribution á la tipologie des discours
modernes, Payot, París, 1982, 430 p.
________ Glossaire pratique de la critique contemporaine, Q uébec,
Hurtubise, 1979.
A r e n s , Hans, La lingüística, 2 tom os, M adrid, Gredos, 1976.
A r i s t ó t e l e s , Retórica, M adrid, Ed. Aguilar, 1980; Aristóteles, Retórica,
Introducción, traducción y notas por M artín Racionero, M adrid, Gredos,
1990.
________ Poética, edición trilingüe por Valentín G arcía Yebra, M adrid,
Gredos, 1992.
________ Metafísica, edición trilingüe por V alentín G arcía Yebra, segunda
reim presión de la segunda edición, M adrid, Gredos, 1990.
________ Organon, introducciones, traducciones y notas de M iguel Candel
Sanm artín, 2 tom os, M adrid, Gredos, 1988.
A r n a u l d , A ntoine / Pierre N i c o l e , La logique ou l 'art depenser contenant,
A
ngenot,
M arc / Jean B e s s ié r e / Douwe
Fokkem a
outre les regles communes, plusieurs observations nouvelles, propres á
form er le jugement, París, Flam m arion, 1970.
A r n o l d , H einz Ludw ig et V olker S i n e m u s , Grundzüge der Literatur und
Sprachwissenschaft. Band 1: Literaturwissenschaft, M ünchen, Deutschen
Taschenbuch Verlag, 1973.
Francisco Joseph, Epítome de la elocuencia española, M éxico,
edición facsim ilar, Frente de afirm ación hispanista, 1992.
A r t i l e s , Joaquín, El “Libro de Apolonio ” poema español del siglo XIII,
M adrid, Gredos, 1976.
A u e r b a c h , Erich, Mimesis, segunda impresión de la prim era edición, M éxi­
co, FCE.
A u s t i n , J. L., Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones, segunda
reim presión, B arcelona / Buenos Aires / M éxico, Editorial Paidós, 1988.
A v i l a , Lorenzo Rafael, editor, Más vale paso que dure..., SEP / Ed. del
H erm itaño, 1985.
A y e r , A. J., Lenguaje, verdady lógica, Barcelona, Ediciones M artínez Roca,
1976.
A y e r , A. J., El positivismo lógico, prim era reimpresión de la prim era edición,
M éxico / M adrid / Buenos Aires, Fondo de Cultura Económ ica, 1978.
A
r t ig a ,
429
E l HABLAR LAPIDARIO
A
y uso de
V
Santo s,
ic e n t e ,
V ictoria / Consuelo
G
a r c ía
G
a l l a r ín
/ Sagrario
S olano
Diccionario de términos literarios, M adrid, Ediciones AKAL,
1990.
A z i z a , Cl. / Cl. O l iv ie r i / R. S c t r i c k , Dictionnaire des types et caracteres
littéraires, Éditions Fernand Nathan, 1978.
________ Dictionnaire des symboles et des thémes littéraires, Éditions
Fernand N athan, 1978.
B a c o n , Francis, Novum organum, M adrid, SARPE, 1984.
B a e h r , Rudolf, Manual de versificación española, traducción y adaptación
de K. W agner y F. López Estrada, M adrid, Gredos, 1973.
B á e z San José, V alerio, Introducción a la gramática generativa, Barcelona,
Ed. Planeta, 1975.
B a j t i n , M ijail, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento.
El contexto de Franqois Rabelais, M adrid, A lianza U niversidad, 1988.
________ Estética de la creación verbal, M éxico, Siglo XXI, 1982.
-------------Problemas.de la poética de Dostoievski, prim era reim presión de la
prim era edición, M éxico, FCE, breviarios, 188.
B a k h t i n , M. M., The Dialogic Imagination, editado por M ichael Holquist,
traducido por Caryl Em erson y M ichael Holquist, Austin, University of
Texas Press, 1987.
B a l , M., Narratology: introduction to the theory o f narrative, Toronto,
University o f Toronto Press, 1985. Existe traducción al español publicada
bajo el título Teoría de la narrativa, M adrid, Cátedra, 1987.
B a l l y , Charles, El lenguaje y la vida, séptim a edición, Buenos Aires,
Editorial Losada, 1977.
B a q u e r o Goyanes, M ariano, Estructuras de la novela actual, Barcelona,
Editorial Planeta, 1975.
B a r b e r , John W arner, El libro de los mil proverbios, ed. Diana, M éxico,
1976.
B a r t h e s , Roland, “ Introducción al análisis estructural del relato” dans
Comunicaciones 8, Buenos Aires, Ed. Tiem po Contem poráneo, 1974.
Hay otras ediciones: por ejem plo la de Prem ia Editora, M éxico, 1984.
________ S/Z, M éxico, Siglo XXI, 1980.
________ et alii, Lo verosímil, segunda edición, Buenos Aires, Editorial
Tiem po Contem poráneo, 1972.
430
BIBLIOGRAFÍA
________ et alii, Recherches Rhétoriques, Communications 16, París, Ed. du
Seuil, 1970; adem ás de otras ediciones, en español apareció en la
traducción de la com pilación francesa L ’A venture Sémiologique (19631974), París, Éditions du Seuil, bajo el título La aventura semiológica,
M éxico, Planeta-A gostini, 1994, pp. 85-160.
________ et alii, Exégesis y Hermenéutica, M adrid, Cristiandad, 1976.
________ et alii, Análisis estructural del relato, cuarta edición, Buenos Aires,
Editorial Tiem po Contem poráneo, 1974.
________ / W olfgang K a y s e r / W ay ne C . B o o t h / Phi lippe H a m o n , Poétique
du récit, París, Éditions du Seuil, 1977.
B a s a v e F e r n á n d e z d e l V a l l e , Agustín, “Perfil del m exicano extraído de los
dichos y refranes de la sabiduría popular”, m ecanoscrito, s/f.
B a u e r , H/P. Leander, Historische Grammatik der hebráischen Sprache,
Olm s, H ildesheim , 1965.
B é h a r , Henri / R oger F a y o l l e (ed itores), L ’Histoire littéraire aujourd ’hui,
París, Arm and Colin, 1990.
B e l l , R oger T., Sociolinguistics. Goals, approaches and problems, N ew
York, St. M artin’s Press, 1976.
B e l l o , Andrés / R. J. C u e r v o , Gramática castellana, M éxico, Editora
N acional, 1971.
B e n - A m o s , D. (com pilador), Folklore genres, Austin/Londres, University o f
Texas Press, 1976.
B e n a s s y - B e r l i n g , M arié-Cécile, Humanismo y religión en Sor Juana Inés
de la Cruz, UNAM , M éxico, 1983.
B e n í t e z , José R., Bagatelas del Folklore, M orelia, 1940.
B e n v e n i s t e , Ém ile, Problemas de lingüística general, 2 vois., M éxico, Siglo
XXI, 1966/1974.
B e r g e z , Daniel (editor), Introduction aux méthodes critiques pour l ’analyse
littéraire, París, Bordas, 1990.
B e r i s t á i n , Helena, Diccionario de retórica y poética, tercera edición,
M éxico, Porrúa, 1992.508 páginas.
B e r k e l e y , George, Principios del conocimiento humano, M adrid, SARPE,
1985.
B e r r e n d o n n e r , Alain, Eléments de pragmatique linguistique, París, Éditions
de M inuit, 1982.
B e s s i é r e , Jean, L ’ordre du descriptif, París, PUF, 1988.
431
E l hablar lapidario
Em ilio, Teoría generate della interpretazione, 2 volúm enes, Milano,
A. Giuffre Editore, 1955, 982 pp.
B e u c h o t , M auricio, Elementos de semiótica, M éxico, UN AM , 1979.
B l a n c h é , R ., Structures intellectuelles. Essaisuri ’organisationsystématique
des concepts, París, Vrin, 1969.
B l a n c h o t , M aurice, L 'espace littéraire, París, Gallim ard, 1955.
B l o c h - M i c h e l , Jean, La “nueva novela", M adrid, Guadarram a, 1967.
B
e t t i,
B e h a r , Una retórica del silencio. Funciones del lector y los
procedimientos de la lectura literaria, M éxico, Siglo XXI, 1984.
B o b e s N a v e s , M aría del Carm en, La semiótica como teoría lingüística,
B
lock de
M adrid, Gredos, 1973.
________ El Diálogo Estudio pragmático, lingüístico y literario, Madrid,
G redos, 1992.
________ Gramática de “Cántido ”, segunda edición M adrid, Cupsa Edito­
rial, 1976.
B o c h e n s k i , I. M., Historia general de la lógicaformal, tercera reimpresión,
M adrid Gredos, 1985.
B o o t h , W ayne C., The Rhetoric o f Fiction, Penguin Books, 1987.
B o s q u e , Ignacio, Sobre la negación, M adrid, Cátedra, 1980.
B o u r n e u f , Roland / Réal O u e l l e t , La novela, Barcelona, Ariel, 1983.
B o u s o ñ o , Carlos, Teoría de la expresión poética, sexta edición, Madrid,
Gredos, 1976.
________ El irracionalismo poético (El símbolo), segunda edición, Madrid,
G redos, 1981.
B o u t o n , Charles, La lingüística aplicada, M éxico, FCE, 1982.
B o w r a , C. M., Poesía y canto primitivo, Barcelona, A. Bosch, 1984.
B r e u e r , Diter, et al ii, Literatur-Wissenschaft. Eine Eiführungfür Germanisten,
Frankfurt/Berlin/W ien, Verlag Ullstein, 1973.
B r u n e l l , Pierre / Yves C h e v r e l (direct.), Précis de Littérature comparée,
París, Presses U niversitaires de France, 1989.
________ (editor), Dictionnaire des mythes littéraires, M onaco, Ed. du
Rocher, 1988.
B r u ñ o , G. M., Lecciones de lengua castellana, décim a quinta edición,
M éxico, Editorial Enseñanza, 1969.
B ü h l e r , Karl, Teoría del lenguaje, M adrid, A lianza Universidad (Núm.
231), 1979.
432
BIBLIOGRAFÍA
Rudolf, Die Geschichte der synoptischen Tradition, séptim a
edición, Gótingen, V andenhoef und Ruprecht, 1967.
B u z z e t t i , Carlo, Traducir la palabra, Estella, Ed. Verbo Divino, 1975.
B y n o n , Theodora, Lingüística histórica, versión española de José L. M elena,
M adrid, Gredos, 1981.
C a m p b e l l , Joseph, El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito, M éxico,
FCE, 1972.
C a m p i l l o Correa, N arciso, Retóricay poética, M éxico, Ed. Botas, 1969.
C a m p o s , Julieta, Función de la novela, M éxico, Joaquín M ortiz, 1973.
C a m p o s , R ubén M., El folklore literario de México, M éxico, 1925.
C a n a v a g g i o , Jean, “Refranero et comedia: l’exem ple de Lope de V ega”, en
Trames. Travaux et memoires de VUniversité de Limoges U.E.R. des
lettres et sciences hum aines, Coll. Etudes Iberiques, Texte et Contexte,
Lim oges, s/f, pp. 45-53.
C a r a v e d o , Rocío, La competencia lingüística. Crítica de la génesis y del
desarrollo de la teoría de Chomsky, M adrid, Gredos, 1990.
C a r d o n a , Giorgio Raim ondo, Diccionario de lingüística, Barcelona, Ariel,
1991.
C a r n a p , Rudolf, La construcción Lógica del mundo, M éxico, UNAM , 1988.
C a r o n , Philippe, Des Belles lettres á la littérature. Une archéologie des
signes du savoir profane en langue francaise, París, Louvain, 1992.
C a r o n , Jean, Las regulaciones del discurso. Psicolingüísticay pragmática
del discurso, M adrid, Gredos, 1989.
C a r o n t i n i , Enrico / Daniel P e r a y a , Elementos de semiótica general. El
proyecto semiótico, Barcelona, Gustavo Gili, Colección Punto y Línea,
1979.
C a s a s o l a , José, Dichos mexicanos, M éxico, 1953.
C a s e t t i , F., Introducción a la semiótica, Barcelona, Editorial Fontanella,
1980.
C a z e l l e s , Henri, editor, “Los proverbios” en Introducción a la Biblia,
Herder, Barcelona, 1981, vol. 11,616-631.
C e n c i l l o , Luis, Mito. Semántica y realidad, M adrid, BAC, 1970.
C e r d á , Ram ón (coordinador), Dicionario de lingüística, M éxico, rei, 1991.
C é s a r m a n , Eduardo, Dicho en México. Lo mejor del ingenio popular, tercera
edición, ed. Diana, M éxico, 1991.
C h a m f o r t , Máximas, pensamientos, caracteresy anécdotas, Madrid, Aguilar,
1989.
B ultm ann,
433
E l hablar lapidario
C h a n t r a i n e , Pierre, Morfología histórica del griego,
ed. A vésta Reus, 1973.
C h a o , Yuen Ren, Iniciación a la lingüística, segunda edición, Madrid,
Cátedra, 1977!
C h e v a l i e r , M áxim e, Folklore y literatura: el cuento oral en el siglo de oro,
Barcelona, Editorial Crítica, 1978.
C h o m s k y , N oam , Estructuras sintácticas, segunda edición, M éxico, Siglo
XXI, 1974.
________ et M orris Halle, Principios de fonología generativa, M adrid, Ed.
Fundam entos, 1979.
________ Reflexiones acerca del lenguaje. Adquisición de las estructuras
cognoscitivas, M éxico, Ed. Trillas, 1981.
________ Sintáctica y semántica en la gramática generativa, M éxico, Siglo
XXI, 1979.
-------------et George A. M i l l e r , El análisisformal de los lenguajes naturales,
M adrid, A lberto Corazón Editor, 1972.
________ Lingüística cartesiana, M adrid, Gredos, 1978.
________ Essais sur la forme et le sens, París, Éditions du Seuil, 1980.
________ The Logical Structure o f Linguistic Theory, tercera impresión,
N ew Y ork/L ondon, 1978.
________ / J. E d m o n d s , J. P. F a y e , R. J a c k e n d o f f , J. C. M i l n e r , C. P.
O t e r o , M. R o n a t , E. S e l k i r k , La teoría estándar extendida, M adrid,
Cátedra, 1979.
C i c e r ó n , M. T., Bruto, Introducción, versión y notas de Juan A ntonio Ayala,
M éxico, UNAM , 1966.
Citas y refranes célebres, Barcelona, Ed. Bruguera, B arcelona, 1975.
C l a n c i e r , Anne, Psicoanálisis; literatura, crítica, segunda edición, M adrid,
Cátedra, 1979.
C o b a r r u v i a s , Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana, primer diccio­
nario de la lengua (1611), ed. Turner, M éxico, 1984.
C o f f i n , Tristam P, III,
El retorno de los juglares, M éxico, Editores
A sociados, 1972.
C o h e n , Jean, El lenguaje de la poesía. Teoría de la poeticidad, M adrid,
G redos, 1982.
________ Estructura del lenguaje poético, M adrid, Gredos, 1973.
________ Tzvetan T o d o r o v , et a l i i , Investigaciones retóricas II, Buenos
Aires, Editorial Tiem po Contem poráneo, 1974.
C o l l Y V e h í , José, Los refranes del Quijote, Barcelona, 1876.
434
BIBLIOGRAFÍA
Jesús Antonio, Fundamentos de lingüística general, M adrid,
Gredos, 1978.
C o m b e t , Luis, Recherches sur le “refranero ” castillan, París, 1971.
C o p i , Irving M ., Introducción a la lógica, sexta edición, Buenos Aires, 1968.
C o r e t h , Em erich, Cuestiones fundamentales de hermenéutica, Barcelona,
Herder, 1972.
C o r r e a s , Gonzalo, Vocabulario de Refranes y Frases proverbiales y otras
C ollado,
fórmulas comunes de la lengua castellana en que van todos los impresos
antes y otra gran copia que juntó el Maestro Gonzalo Correas catedrá­
tico de griego y hebreo en la Universidad de Salamanca, Tip. de la “Rev.
de A rchivos, B ibliotecas y m useos” , M adrid, 1924. Existe una edición
francesa hecha por Louis Combet, Bordeaux, 1967.
C o r r i p i o , Fem ando, Gran diccionario de sinónimos, voces afines e inco­
rrecciones, M éxico, Ediciones B, 1989.
C o r t i , M aría, Principios de la comunicación literaria, M éxico, Editorial
Edicol, 1978.
______ _An introduction to literacy semiotics, Bloom ington/Londres, India­
na U niversity Press, 1978.
C o s e r i u , Eugenio, Gramática, semántica, universales. Estudios de lingüís­
tica funcional, M adrid, Gredos, 1978.
________ Textlinguistik, Tübingen, Gunter Narr, 1981.
________ El hombre y su lenguaje, M adrid, Gredos, 1977.
________ Tradicióny novedad en la ciencia del lenguaje. Estudios de historia
de la lingüística, M adrid, Gredos, 1977.
________ “ Signifícate e designazione in A ristotele” en Agora, Núm . 24-25,
Japadre Editore L ’Aquila, 1981, pp. 5-13.
________ Sincronía, diacronía e historia, M adrid, Gredos, 1978.
________ Competencia lingüística. Elementos de la teoría del hablar,
elaborado y editado por Heinrich W eber, versión española de Francisco
M eno Blanco, M adrid, Gredos, 1992.
________ Lecciones de lingüística general, M adrid, Gredos, 1981.
________ Teoríadel lenguaje y lingüística general, M adrid, Gredos, 1978.
________ Estudios de lingüística románica, M adrid, Gredos, 1977.
C o u r t é s , J., Introducción a la semiótica narrativa y discursiva, Buenos
A ires, H achette, 1980.
C r o c e , Benedetto, Lógica como ciencia del concepto puro, M éxico, Edicio­
nes Contraste, 1980.
435
E l hablar lapidario
________ Estética como ciencia de la expresión y lingüística general,
Culiacán (M éxico), Universidad A utónom a de Sinaloa, 1982.
C r o s , Edm ond, Literatura, ideología y sociedad, M adrid, Gredos, 1980.
________ Theorie el pratique sociocritiques, Etudes sociocritiques,