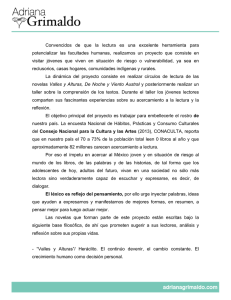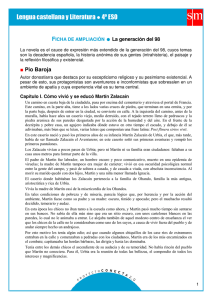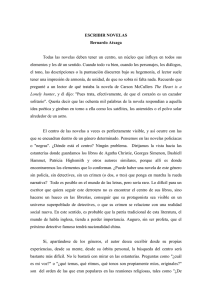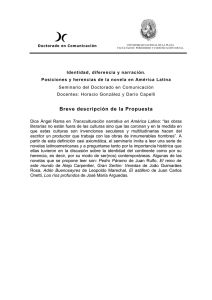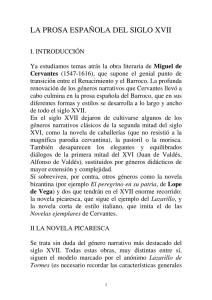Texto completo
Anuncio

ENCUENTROS EN VERINES 1993 Casona de Verines. Pendueles (Asturias) LA INVENCIÓN Y LA MELANCOLÍA Bieito Iglesias Araujo “Para alcanzar la muerte no hay vehículo tan veloz como la costumbre, la dulce costumbre. En cambio, si usted quiere vida y recuerdos, viaje.” Es éste un buen consejo que hay que agradecer a la pluma irónica de Bioy Casares. Sin embargo, no todos se hallan en condiciones de aventurarse en el mundo. La falta de pecunio, las ataduras profesionales y familiares, los compromisos sentimentales y la pura galbana, retienen a muchos en el limitado horizonte de un valle, de una ciudad ensimismada o incluso en la confortable salita de estar. Viajar –en el sentido ulisiaco, para cambiar la vida a cada paso- no es fácil, a despecho de lo que diga la publicidad de los operadores turísticos. Viajar del modo en que lo hace uno de los Buendía, que abandona Macondo con los gitanos de Malaquías; de la manera en que muchos de mis paisanos se perdían en América, huyendo de la justicia, del hambre, pero sobre todo de la costumbre, del paisaje y del paisanaje consabidos, de la propia identidad; del único modo en que el viajero puede disfrutar del prestigio de todo comienzo, renaciendo bajo distintos cielos, con diferentes afectos y diversas máscaras. Viajar “cortado incidentes como rosas”, en feliz expresión del poeta, Méndez Ferrín, no está al alcance de cualquiera. Prefieren muchos las “secretas aventuras del orden”, se acobardan otros ante la vastedad del pluriverso, y aun los hay que, prisioneros de la “saudade”, como el personaje central de Cinema Paradiso, se empeñan en viajar al recuerdo sin hartarse nunca del pasado. Para los pusilánimes, los sedentarios y los que se bañan voluptuosamente en el hábito, se escriben novelas. La literatura nos permite incorporar muchas vidas, aunque sea de un modo vicario, con la ventaja además de no contaminar la vida verdadera. Como los sueños, las ficciones obran una catarsis, una limpieza de deseos y frustraciones y sacian el apetito de aventura y exotismo. Así, un probo funcionario que enseña lengua y literatura en Formación Profesional –“letras para pobres”, que diría Michel Tournier-, puede capear galernas en las páginas de las novelas de ambiente marino, caminar aterido con los personajes de London a través del silencio blanco y visitar sin riesgo el reino de la anaconda, invitado por la minuciosa y exacta prosa de Horacio Quiroga. Un baldado como yo –utilicemos el término valle-inclanesco, antes que el lamentable eufemismo de disminuido físico-, participa en muchas ensaladas de tiros y se convierte en hombre de acción cada vez que se sumerge en loas procelosas andanzas de la novela negra. Geoffrey O’Brian, en un prólogo a la novela de Jim Thompson Una chica de buen ver, señala que el lector de novelas de crimen desea que sus ansiedades sean aliviadas y no despertadas; de ahí su popularidad entre inválidos y viajeros cansados. De las consideraciones anteriores se desprende que, en mi concepto, el territorio de la literatura abarca toda la extensión del orbe, y aun es difícil contenerla dentro de estos límites. En el lector se debaten dos fuerzas contrarias que, por turno, logran arrebatarle. En los extremos de la cuerda tironean el espíritu elemental del territorio propio, de la patria cordial y el ansia de novedades. Estos dos polos atraen, en mayor o menor medida, a todos los hombres. De un lado están los ámbitos conocidos y entrañables, que nos pertenecen y nos aseguran un lugar en el mundo. Muchos lectores, especialmente aquellos menos “noveleros” y renuentes ante la diferencia, gustan de ver retratados en las ficciones sus parajes amados, su ciudad y los cuadros de costumbres que le son familiares. Este tipo de lecturas resulta con frecuencia decepcionante, por el hecho de que el escritor que lo es no describe tanto la realidad como sus anhelos. Un escritor no es tal hasta que demuestra que puede escribir “con la imaginación”, según opinión de Rubem Fonseca que compartimos plenamente. Por más color local, por más escrúpulo que observe a la hora de documentarse, el paisaje literario siempre habrá de remitirnos a la geografía del corazón. En eso se diferencia la buena literatura de la guía o del reportaje. “La buena literatura impregna a ciertas ciudades y las recubre con una pátina de mitología y de imágenes más resistente al paso de los años que su arquitectura y su historia”, anota Vargas Llosa comentando Dublineses, un ejemplo magnífico de cómo un escritor meticuloso y maniático de la documentación como Joyce, cuya prosa destaca justamente por la objetividad, no retrató Dublín, sino que inventó una ciudad sobre los cimientos de la nostalgia y el rencor. Parejos materiales fundamentan Auria, la urbe que envuelve los personajes de Eduardo Blanco-Amor en sus más interesantes novelas: A Esmorga, Senté ao Lonxe, La Catedral y el niño. Entre Auria y el Ourense municipal, se interponen la memoria-o la experiencia que, según Calvino, es la memoria, más la herida que nos dejó-, la fantasía y el talento narrativo del autor. Por otra parte, los escritores precavidos se esfuerzan en burlar el escrutinio de los lectores amantes de la minucia. Borges recomienda, y él mismo observó esta regla, situar las ficciones contemporáneas en un vago e impreciso presente, a fin de no convertir la literatura en prosa notarial y al lector en espía al acecho de algún error, de un nombre de calle equivocado, de un ligero anacronismo en la indumentaria de los personajes... De otro lado, existen felizmente lectores que no desean ver confirmada su imagen del mundo; que situados frente a un espejo aborrecen la visión de sí mismos, como cierto carnero de mi tribu que se coló en la casa del dueño y, ante la luna del armario, la embistió y la hizo añicos. Estos infatigables viajeros han aprendido a amar el invierno ruso en las novelas climáticas de sombríos y líricos maestros de la escritura, los barrancos de Nueva Inglaterra, estremecidos por el grito monótono de las chotacabras, en los relatos viscosos de Lovecraft, y cierto valle escocés memorablemente descrito por Chesterton. Semejantes transportes pueden lograrse leyendo mala literatura. En mi caso, he de confesar que debo la primera visión del mundo árabe, de las abigarradas medinas, a una novela policial cuyo nombre no recuerdo, que describía un tiroteo en las terrazas de la cashba de Argel. Algunas novelas excepcionales logran transportarnos y además aforarnos por dentro, como hacen los campesinos con las calabazas transformadas en vasijas, preparándonos para acoger sentimientos nuevos. Cierto es que no conviene a la salud del cuerpo y del alma confundir los productos de la imaginación con la geografía verdadera. A menos que uno, emulando a Alonso Quijano, decida apurar el trasfondo de locura que palpita en las ficciones. Para mí el Condado de Yoknapatawpha es tan plausible e imprescindible como la mancomunidad de Os Chaos de Amoeiro; sin embargo, la cautela mantiene convenientemente balizada la aduana que separa la fantasía del mapa administrativo. Los “turistas de bananas”, que Simeón traslada a las Islas de los Canacos, ahítos de mitología literaria y visiones de Gauguin, regresan chasqueados o languidecen atrapados en una Polinesia indolente, amenazada de lepra y tedio. Más inteligente es aquel niño chino del cuento que, apartado de la casa paterna rodeada de prados y árboles floridos, se encuentra ante un cuadro que reproduce fielmente el rincón feliz de su infancia y, resueltamente, se adentra en la pintura. Es más fiel y conforme con las irisaciones de la memoria, la reproducción estilizada por el arte, que el paisaje real.