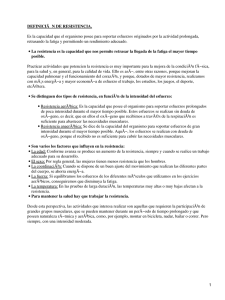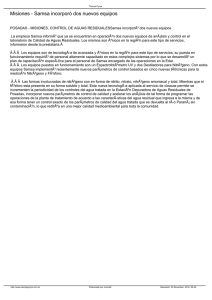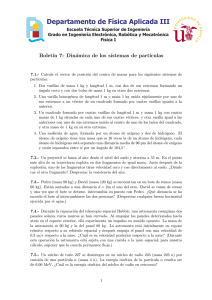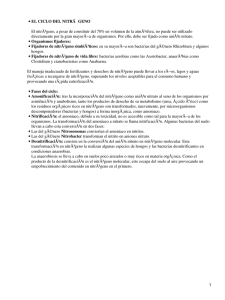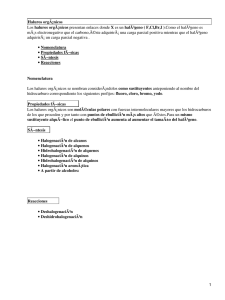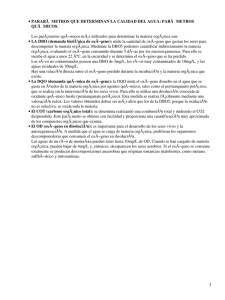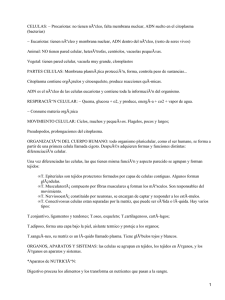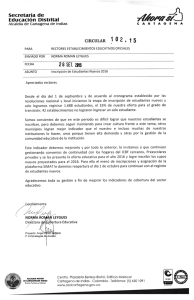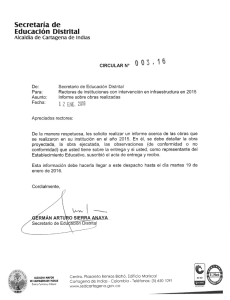Novela Corta 2015 - Ayuntamiento de Alcobendas
Anuncio

VII Premio de Novela Corta 2015 El Fungible El Fungible XXIV Premio de Relato Joven 2015 Lola Morales Ruiz Alberto Carreño Carrascosa El Fungible XXIV Premio de Relato Joven 2015 Javier Sánchez Lucena Carmen García-Romeu VII Premio de Novela Corta 2015 El Fungible El Fungible VII Premio de Novela Corta 2015 Javier Sánchez Lucena Carmen García-Romeu Título: El Fungible 2015, VII Premio de Novela Corta © 2015, Ayuntamiento de Alcobendas Patronato Sociocultural Plaza Mayor, 1. Alcobendas. 28100 Madrid Maquetación: Doin, S.A. P.I. NEISA-SUR - Nave 14 Fase II Avda. Andalucía, km. 10,300 Tel.: 91 798 15 18 Fax: 91 798 13 36 www.egesa.com Depósito Legal: M-35142-2015 Impreso en España - Printed in Spain Fotografía de cubierta: © Wisky Primera edición: Noviembre 2015 Impreso por Estudios Gráficos Europeos, S.A. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial. Índice Presentación.......................................................... 7 Jurado...................................................................... 11 Batalla y campo de batalla............................... 15 Javier Sánchez Lucena Vista cansada......................................................... 61 Carmen García-Romeu El Fungible Presentación PRESENTACIÓN Desde esta ciudad que tantos consideran como la Gran Ciudad de las Oportunidades, es un honor presentar de nuevo esta edición de El Fungible, la séptima edición del Premio de Novela Corta y la vigésima cuarta del Premio de Relato Joven. Continuamos ofreciendo nuevas oportunidades para el talento, en este caso literario, y nuevas oportunidades también para los lectores de Alcobendas, una ciudad en la que el 80% de sus vecinos confiesa leer libros con mayor o menor frecuencia. Este año más de mil cien participantes han depositado sus sueños literarios en Alcobendas, han compartido con nosotros sus esperanzas, sueños e inquietudes. Ha crecido la participación y la confianza que El Fungible despierta en los autores noveles y consagrados, en autores que ya han publicado como nuestra finalista con “Vista cansada”·, Carmen García-Romeu, o en autores que con este certamen encuentran un nuevo lugar y una carta de presentación, como el ganador Javier Sánchez Lucena con “Batalla y campo de batalla”. Las cuatro obras premiadas, ganadoras y finalistas, describen conflictos internos de sus protagonistas y situaciones límites donde las decisiones o las indecisiones son el motor del futuro próximo y clave del futuro lejano. 9 Las cuatro obras profundizan desde distintos puntos de vista (un ejecutivo triunfante, una mujer engañada, una pareja que celebra sus bodas de plata o un joven conductor) en la vida y en las relaciones del hombre con el hombre. Son obras inmersas en el siglo XXI y en sus realidades, con personajes actuales que reconocemos, en persona o por referencias, que utilizan un lenguaje rico y directo, como la época que vivimos. Estas páginas reflejan las voces de dos mujeres y dos hombres y estos escritores que presentamos hoy cumplen con el deseo de nuestros vecinos para que la palabra escrita acompañe a esta Gran Ciudad de Alcobendas en su camino y que la creación literaria siga teniendo un lugar destacado en nuestro municipio. Por undécimo año consecutivo hemos contado con Luis Mateo Díez y con Jorge Eduardo Benavides como miembros del jurado de nuestro certamen. Con su buen hacer, su interés y su cariño El Fungible también ha ido creciendo año tras año y todos hemos aprendido mucho de su amor por la literatura, su respeto a la palabra y su cercanía convirtiéndose en amigos de nuestra ciudad y también en portavoces de nuestro certamen. Y termino expresando un deseo dirigido a los lectores: disfruten de la lectura de las dos novelas cortas y los dos relatos; continúen con nosotros esta travesía literaria. Les invito a compartir un nuevo éxito literario en la presentación de El Fungible. Nos vemos en Alcobendas IGNACIO GARCÍA DE VINUESA Alcalde de Alcobendas 10 El Fungible Jurado LUIS MATEO DÍEZ Nació en Villablino, León, en 1942. Su primer libro de cuentos, Memorial de hierbas, apareció en 1973. Alfaguara ha publicado sus novelas Las estaciones provinciales (1982), La fuente de la edad (1986), con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura y el Premio de la Crítica, Apócrifo del clavel y la espina (1988), Las horas completas (1990), El expediente del náufrago (1992), Camino de perdición (1995), La mirada del alma (1997), El paraíso de los mortales (1998), Fantasmas del invierno (2004), El fulgor de la pobreza (2005), La gloria de los niños (2007), Azul serenidad o La muerte de los seres queridos (2010), Pájaro sin vuelo (2011), Fábulas del sentimiento (2013), La soledad de los perdidos (2014) y las reunidas en El diablo meridiano (2001) y en El eco de las bodas (2003), así como los libros de relatos Brasas de agosto (1989), Los males menores (1993) y Los frutos de la niebla (2008). En un único volumen titulado El pasado legendario (Alfaguara), 2000), prologado por el autor, se han recogido El árbol de los cuentos, Apócrifo del clavel y la espina, Relato de Babia, Brasas de agosto, Los males menores y Días de desván. El libro El reino de Celama (2003) reúne sus tres novelas ambientadas en ese lugar imaginario y El sol de nieve (2008) incluye por primera vez las aventuras de 13 los niños de Celama. En el 2015 ha publicado en Galaxia Gutenberg Los desayunos del Café Borenes. En el 2000 obtuvo el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica por La ruina del cielo. Luis Mateo Díez es miembro de la Real Academia Española y Premio Castilla y León de las Letras. JORGE EDUARDO BENAVIDES Jorge Eduardo Benavides (Arequipa, Perú, 1964) estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Garcilaso de la Vega, en Lima, ciudad en la que trabajó dictando talleres de literatura y como periodista radiofónico. Desde 1991 hasta 2002 vivió en Tenerife, donde fundó y dirigió el taller Entrelíneas, y en la actualidad vive en Madrid, donde imparte y dirige talleres literarios de prestigio. Ha colaborado con prestigiosas revistas literarias como Renacimiento y los suplementos culturales de El País, y Caballo Verde, de La Razón. Ha publicado dos libros de relatos, Cuentario y otros relatos (1989), La noche de Morgana (Alfaguara, 2005), y las novelas Los años inútiles (Alfaguara, 2002), El año que rompí contigo (Alfaguara, 2003) Un millón de soles (Alfaguara, 2008), La paz de los vencidos (Alfaguara, 2009), Un asunto sentimental (Alfaguara, 2013) y El enigma del convento (2014). En 1988 recibió el Premio de Cuentos José María Arguedas de la Federación Peruana de Escritores, en el 2003 fue galardonado con el Premio Nuevo Talento FNAC y en el 2013 obtuvo el Premio Torrente Ballester con El enigma del convento. Fruto de su experiencia como profesor de talleres y asesor de novelistas ha publicado Consignas para escritores (Casa de Cartón, 2012). En la actualidad dirige el Centro de Formación de Novelistas. 14 Batalla y campo de batalla Javier Sánchez Lucena GANADOR NOVELA CORTA JAVIER SÁNCHEZ LUCENA (Córdoba, 1977) Javier Sánchez Lucena nace en Córdoba, donde reside en la actualidad, y es licenciado en Derecho. La vocación literaria nace en él prácticamente desde la infancia, como una forma de entender y relacionarse con el mundo. Al mismo tiempo que completa sus estudios y se inicia en la vida laboral, escribe poemas y relatos, uno de los cuales, Ficticio, obtiene un primer premio en el certamen “Puente de encuentro” y es publicado en 2006. Algunas de sus narraciones comienzan a extenderse y adquieren complejidad; sin renunciar a la inspiración que se materializa en historias breves, es en ese mayor espacio para la fabulación donde nuestro autor encuentra su verdadero camino. Considera la novela, de cualquier extensión y forma, el ámbito idóneo para la exploración de los temas por los que se siente llamado: el tiempo y su manifestación humana en la memoria, el entramado de las emociones y las formas en que se manifiesta el lenguaje, los referentes culturales y, por supuesto, el maravilloso juego del arte en continua conversación consigo mismo. Resultado de su búsqueda y su íntima participación en ese juego son, hasta el momento, tres novelas y una cuarta en proceso de escritura. Como sus hermanas, Batalla y campo de batalla habla del mundo de la imaginación, de los sueños, elaboraciones y pesadillas que pueden adquirir, para sus protagonistas, una presencia mucho más inmediata y significativa que los hechos de su propia realidad. 16 “Es un honor tener muchas virtudes, pero es una suerte muy dura; y más de uno se marchó al desierto y puso fin a su vida porque estaba harto de ser batalla y campo de batalla de virtudes.” Así Habló Zaratustra — Friedrich Nietzsche. Uno El nombre de Carlos está relacionado con la buena suerte; al menos, esto le había dicho la mujer del pañuelo en la cabeza y la sonrisa arrugada, siendo un niño cuya madre creía en las adivinaciones. Aquella mujer era echadora de cartas y él, a los treinta y cuatro años, aún recuerda en ocasiones sus palabras. Entonces suele pensar que, en efecto, puede considerarse afortunado. Pero no debe todo a la buena suerte. Ha tenido que trabajar duro para conseguir su quinto piso en un bloque de lujo, con vistas bonitas y vigilancia las veinticuatro horas. —Amor, si no te das prisa llegarás tarde. Un beso en la mejilla. Tener a Victoria por novia también ha sido cuestión de esfuerzo: el necesario para arrancarla de manos de sus padres. Antes debió hacer méritos, mostrarse prometedor. —Siempre deseando perderme de vista. Un beso con lengua y un leve abrazo. Le hubiera gustado sentir además el tacto de sus pechos bajo la camiseta de dormir, pero eso nunca ocurre; ella suele 17 guardar una distancia que es, en sí, como otra forma de despedida. “No te entretengas”, parecen decir esos pechos lejanos. Victoria entra a trabajar media hora más tarde que él y su oficina queda cerca, lo cual le da una cierta ventaja táctica por las mañanas, pero Carlos no se queja. En realidad le gusta el rollo de la mujercita que se queda en casa, aunque sea ficticio, tal vez porque la misma ecuación funciona también en sentido contrario y normalmente ella puede estar antes de vuelta, recibirle. En el ascensor, camino del garaje subterráneo, Carlos sonríe a su reflejo en el cristal esmerilado, con marco de cobre. “Qué suerte ni hostias”. Antes de que las puertas se abran ya ha repasado mentalmente la agenda del día: dos citas importantes y un almuerzo de trabajo, por la mañana; durante la tarde adelantar el papeleo, tiempo para un café con alguno de los compañeros. Suspira. El garaje huele a carburante y algo de grasa de motor, el equivalente al tufo de humanidad en los autobuses, excepto que a una humanidad perfumada: ningún cacharro por debajo de los veinticuatro mil, algunos el doble o más. Camina en dirección a su propio coche mientras se lleva un cigarrillo a los labios. Es el primero del día, Victoria no admite que se fume en casa. Busca el encendedor en los bolsillos del pantalón, en la chaqueta, hurga en el bolsillo de la camisa. Con un gruñido pone su cartera sobre el capó del coche y la registra. Nada. Se lo ha dejado en otra chaqueta, o en el cajón de la mesita de noche. —Hay que joderse. En momentos como éste, a veces se limita a encogerse de hombros y seguir con lo suyo; otras le asalta la 18 impresión de que las cosas no están hechas para funcionar: interruptores que dejan de encender, botones que no accionan, la memoria que se muestra incapaz de almacenar datos sencillos como mecheros o documentos o aniversarios. Se siente desanimado de repente, bruscamente privado de motivos. Esta impresión no suele durarle y mientras persiste es mejor no hacerle demasiado caso, mantenerse ocupado. Carlos abre la portezuela del coche por el lado del conductor, deja la cartera. Cae en la cuenta de que el coche, entre otros extras lujosos, cuenta con un encendedor que apenas si ha usado. Lo pulsa. Una vez caliente la resistencia, saltará y él tendrá su cigarrillo. Decide esperar mientras, tomarse esta primera hora con calma. Las puertas del ascensor vuelven a abrirse y de entre ellas emana un resplandor. Carlos lo observa. Del resplandor sale una mujer. En un primer momento no hace el esfuerzo de reconocerla, se limita a anotar detalles: morena, algo más de metro setenta, delgada, bien vestida. De repente se encienden las luces del interior del garaje, que hasta entonces ha permanecido en una penumbra como adormecida, y ambos miran con sorpresa hacia el techo. Ella sigue andando y Carlos pone más atención. Es una chica de unos veinticinco años, su pelo es largo y brillante bajo los fluorescentes y tiene buen tipo, aunque no pone empeño en destacarlo: camina sin énfasis, su ropa es elegante pero sencilla. Apenas llega a verle la cara, pero la imagina de rasgos finos, acordes con el resto. La chica llega hasta su coche, un modelo grande de color plateado; él hubiera apostado por el utilitario de la plaza contigua, pero las apariencias engañan. Busca 19 en su pequeño bolso y un instante después se oye un tintineo: las llaves han caído al suelo. Ella se agacha para cogerlas y Carlos tiene unos segundos para apreciar la redondez de su culo, que la tela del pantalón marca al ajustarse. Piensa que es perfecto. Un chasquido le sobresalta. Se apresura a coger el encendedor del salpicadero como si no retirarlo activase diez alarmas. Prende el cigarrillo, que ha estado manoseando, y echa un vistazo al reloj. Llegará tarde. Arranca. El coche plateado ya se dirige hacia la salida. Carlos vuelve a mirar el reloj. Solo han transcurrido unos diez minutos desde que se despidió de Victoria, ella aún tardará otros veinte en bajar. Tiene el pulso acelerado. Intenta, mientras abre la ventanilla para que el humo no se acumule en el interior, respirar profundamente. La tapicería absorbe el olor a tabaco y luego eliminarlo es imposible. Dos Sobre la superficie de su mesa de cristal Carlos encuentra, cada mañana, los dos montoncitos habituales: a un lado el del correo, interno y externo, al otro los avisos de la jornada. Encima de este último, un folleto en papel satinado anuncia una charla acerca de “LA MENTALIZACIÓN COMO TÉCNICA EMPRESARIAL”. En una esquina hay una anotación de Luis, su secretario: “Orden de la Dirección de acudir sin falta. He pasado a la tarde tu cita de las 11, y el almuerzo a mañana, mismo sitio, misma hora.” 20 —Mierda. Hay que ver. Deja la chaqueta sobre el respaldo de la silla abatible y sale de su despacho. En el escritorio donde debería estar Luis trabajando hay un tipo con camisa de cuadros que ha puesto encima la torre del ordenador y, tras haberla diseccionado, se dispone a practicar algún tipo de intervención a sus vísceras. Inexplicablemente, Carlos no se había dado cuenta al pasar un momento antes. —Perdone. El tipo se sube las gafas de pasta roja sobre el puente de la nariz y le dice que su secretario se ha trasladado a uno de los despachos pequeños mientras él soluciona el problema. Entre una hora y una hora y media, eso para un apaño provisional. Los despachos pequeños son antiguos cuartos de baño con una mesa minúscula, una silla incómoda y equipo informático viejo que la dirección de la empresa rebautizó con el nombre de “zonas polivalentes”, una vez terminadas las reformas que ubicaron todos los váteres en una misma esquina de la planta. Solo una de las tres puertas está abierta. —Luis. —Buenos días. —Su secretario es un chico de veintisiete años, menudo y delgado, que usa gomina para el pelo y chaquetas con hombreras. Le dirige una de sus sonrisas, blanqueada y falsa. —¿Qué es eso de las reuniones aplazadas? Nadie me ha informado. —El aviso llegó ayer a última hora. —A última hora yo todavía estaba. —Un poco después de eso. 21 —¿Directo de arriba? Luis afirma, con una expresión grave. Carlos no sabe qué le parece menos natural, si la manera forzada en que finge buen humor o su seriedad de niño pequeño. Vuelve al despacho y coge el folleto. “CONOZCA Y APLIQUE EN EL ÁMBITO DE SU EMPRESA LAS TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN QUE TRIUNFAN EN TODO EL MUNDO”. Se sienta. “¡UTILÍCELAS A SU FAVOR, ANTES DE QUE OTRO LAS USE EN SU CONTRA!” Lee una palabra de cada cinco, hasta el final. Hay una lista de nombres, los encargados de dar las charlas. Ni una sola fotografía o diagrama. Carlos mira el enmoquetado color vino, con la misma fijeza absorta que un poeta hubiera dedicado al oleaje. —Menuda gilipollez. Bajo la lista de nombres, Luis ha escrito: “10:30. Sala de Conferencias, primer piso”. Queda algo más de una hora. Carlos se afloja medio centímetro el nudo de la corbata y se dispone a examinar las cartas y el correo electrónico. Tres Cuando llega a casa, son más de las dos y media y se siente cansado y hambriento. La charla ha ocupado las dos horas centrales de la mañana, desmontando su horario por completo. La reunión de las doce y media ha tenido como resultado que Carlos fuese impuntual y el cliente necesitara, a pesar de todo lo ya hablado, un poco más de tiempo para decidirse. De un manotazo, 22 acciona la llave electrónica de la puerta del garaje. Está pensando en darse una ducha caliente, comer algo ligero, cambiarse incluso de ropa aunque está limpia: una operación completa de renovación. En cambio, una vez aparcado en su plaza, Carlos encuentra algo extrañamente placentero en esa sensación de agotamiento. Es como estar al borde de algo, sentado justo en la línea que separa la vida cotidiana de otra cosa… Un peligro que podría acabar con su vida o su cordura. Para prolongar el momento enciende un cigarrillo, olvidándose de abrir las ventanillas del coche. Apenas un minuto después la puerta del garaje vuelve a abrirse. Un destello de la luz exterior, el sonido de unos neumáticos que chirrían al tomar la rampa. Reconoce la carrocería plateada. El coche pasa ante él y puede ver el perfil de la misma chica de esa mañana, serio y erguido. Carlos piensa que tal vez esté cansada, como él; quizá prepara ya mentalmente su almuerzo, el suyo y el de su marido, puede que el de un hijo. —Demasiado erguido —dice en voz alta sin darse cuenta—. Finges no verme, pero sabes que estoy aquí. Hace memoria de nuevo: no, nunca se ha cruzado con ella en el ascensor, ni en ningún otro sitio, antes de hoy. Al menos no puede recordarlo. —Qué tontería. Sonríe ante su propia reacción, parecida a las que tenía de adolescente: un poco al modo de las películas porno, en las que la chica decía “no” con los labios, pero “sí, sí, por favor” con el resto de su cuerpo. —“Pero sabes que estoy aquí” —se burló todavía de sí mismo—. Idiota. 23 Cuando ella baja del coche y se dirige hacia el ascensor, la imagina caminando de la misma manera elegante y poco deliberada pero en ropa interior; medias de aspecto sedoso visten sus piernas delgadas y firmes, el vientre apenas si describe una mínima curva, y su culo. Es un culo que cumple con todas las expectativas, resulta casi irreal, lejano; un culo que, de poder elegir, casi preferiría contemplar a tocar. Despierta. La ceniza del cigarrillo está a punto de caer sobre su regazo y tiene una erección. La chica ha desaparecido, un vistazo al reloj le indica que su tiempo de tregua ha terminado. Se da prisa en salir, cerrar el coche, componer de nuevo una actitud de frustración por la pésima mañana que poder ofrecer a Victoria cuando salga a recibirle. Cuatro Victoria no sale a recibirle y, después de recorrer todas las habitaciones del piso —como si ella fuese aficionada a jugar al escondite— se da cuenta por fin de la luz roja que parpadea en el panel del teléfono: MENSAJE DE VOZ, y la frustración que había planeado como excusa para ocultar su pequeña fantasía en el aparcamiento se hace real. Sin descolgar el aparato, va al cuarto de baño y gira los mandos de la ducha para que el agua se caliente mientras él se quita la ropa en el dormitorio. Después de la ducha, otra vez a medio vestir, echa un vistazo en el frigorífico y saca lo necesario para hacer unos bocadillos. Los prepara en una bandeja, con un 24 vaso de refresco sin gas ni azúcar y unas servilletas y lleva la bandeja a la mesita frente al televisor. Antes de encenderlo, descuelga el teléfono y escucha el mensaje. “Hola amor, cómo te ha ido la mañana”. —Como la mierda, así me ha ido. “Espero que bien. Escucha, había quedado con Cristina para comer y me he olvidado. Menos mal que le ha dado por llamarme para cambiar el sitio”. —Mira qué bien. “¿No te importa, verdad?” —No, cojones, qué me va a importar. Solo esperaba tener un poco de consuelo después de un mal comienzo de día. Pero claro, habías quedado con Cristina. “Te echo de menos. Me gustaría escuchar tu voz. Si puedes, llámame al móvil”. —Sí, claro, ahora mismo. No te jode. “Un beso, amor”. Cuelga, agarra el mando del televisor, lo enciende. Trágico accidente en la autopista, un muerto y dos heridos de gravedad. Impactantes imágenes de uno de los conductores al ser rescatado por los bomberos. Los representantes de las principales fuerzas políticas del país cruzan descalificaciones. Carlos mastica, toma un trago de vez en cuando para bajar los bocados. Uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo está en crisis, pero los estudios demuestran que la probabilidad de contraer determinadas enfermedades se dispara en las personas que deciden someterse a operaciones de cirugía estética. Los párpados empiezan a pesarle. Tras abrir la puerta del balcón, enciende un cigarrillo. Marca el número de Victoria. 25 —Hola preciosa. ¿Te pillo comiendo? Habla durante algo más de un minuto y se despide con un beso aunque está apretando los dientes. Sigue teniendo sueño, pero solo le queda una media hora antes de volver a la oficina. Con un suspiro, apaga el televisor, va hasta la habitación que bautizaron como “despacho” por no saber darle un nombre más concreto y que alberga dos estanterías casi desiertas, algunas cajas aún sin abrir y la mesa con el ordenador. Mientras éste arranca, Carlos abre la única ventana y decide utilizar la papelera metálica como cenicero; durante los segundos que el navegador de internet tarda en abrirse, recuerda la impresión de estar a punto de asistir a una función de teatro que ha tenido esta mañana al entrar en la Sala de Conferencias. —Algunos estudiosos piensan que la historia sigue un patrón cíclico. Defienden la idea de que las circunstancias sociales, económicas y políticas se repiten, y que por eso el examen de épocas pasadas se vuelve algo necesario, a fin no cometer los mismos errores. La supervivencia depende de ello. Una pausa. Las luces, ya tenues, se han apagado un poco más. El tipo vestía con elegancia y ha resultado obvia su soltura ante un público, después del comienzo tan teatral. —Bueno, yo no soy estudioso de la historia. Pero sí he podido apreciar cómo en el momento actual se dan unas condiciones determinadas, que pueden servir como ejemplo de una de esas “repeticiones”. Partiendo de este mismo punto de vista, un equipo de psicólogos y sociólogos, con el asesoramiento de historiadores y personas 26 de gran experiencia en el mundo de los negocios, ha elaborado el manual de orientación cuyas premisas —aquí ha ralentizado su discurso, enfatizado las palabras— he venido, hoy, para darles a conocer. Después ha seguido una hora de explicación casi ininterrumpida de lo que el tipo comenzó llamando “la paradoja”: modo y razones por las que debe llegarse a la conclusión de que el presente, caracterizado por la amplitud de las libertades y derechos humanos reconocidos, tiene puntos en común con otras épocas muy distintas. —Los samuráis, guerreros japoneses de la Edad Media, contraían un compromiso de fidelidad con su Daimyo, o señor feudal. Ese juramento les obligaba a una total lealtad. Los enemigos de su señor eran también los suyos propios. En el campo de batalla no mostraban compasión alguna con el oponente. Su código así lo exigía. No era la primera vez que Carlos oía una comparación por el estilo y, después de unos minutos, ha empezado a bostezar con gestos discretos. Sin embargo, mientras fuma delante de su ordenador una parte de la charla viene a imponérsele, la impresión de los gestos estudiados que la acompañaban. —Un buen profesional de los negocios debe ser como uno de aquellos guerreros obedeciendo a su Daimyo. Este mundo se rige por factores de competencia, y puede ser fácilmente equiparado a un campo de batalla. Al combate, este combate diario por la supervivencia de la empresa, hay que llegar dispuesto, alerta y seguro. Semejante firmeza requiere un trabajo previo de mentalización. La acción sigue al pensamiento. Si el pensamiento es claro y rotundo, el acto tendrá resultado. 27 Carlos se frota los ojos, apaga el cigarrillo en el borde interior de la papelera. La presentación del buscador de red ha aparecido en pantalla y sus dedos, siguiendo de cerca el hilo de sus pensamientos, escriben en la barra dispuesta para los términos de referencia la palabra “batalla”; pincha luego en una página dedicada a citas que la incluyen o tratan del tema, de entre las primeras en un resultado total de varios miles. Tras leer por encima algunos párrafos, queda claro que se trata de un batiburrillo en el que los contenidos no están ordenados, es decir una de las dos maneras más habituales de confundir al usuario; la otra es disponer un exceso de opciones y etiquetas. Su atención se fija en una frase determinada: “Es un honor tener muchas virtudes, pero es una suerte muy dura; y más de uno se marchó al desierto y puso fin a su vida porque estaba harto de ser batalla y campo de batalla de virtudes” La frase es de Nietzsche. Pertenece a un libro llamado Zaratustra que Carlos quiere recordar como una de esas lecturas obligatorias de instituto que lograba saltarse pidiendo a un compañero su comentario de texto. Después de copiarla en una página del procesador de textos, vuelve a leerla. Por alguna razón que no sabe concretar, le atrae; contiene un poder sutil, es como el reflejo un poco distorsionado de otra cosa. De repente cae en mirar la hora. “Si no te das prisa llegarás tarde, amor”. Lo desconecta todo, coge apresurado sus cosas, se marcha. 28 Cinco La tarde no comienza mucho mejor que la mañana. Nada más cruzar la puerta, Luis le dice que uno de los clientes ha llamado para anular su reunión pospuesta: tiene que ser ese mismo día, según lo acordado, o dentro de dos semanas. El secretario ha cedido al ultimátum. —¿A qué hora llegará? —Ya ha llegado. Te espera en el despacho de caoba. El despacho se llama de caoba en referencia al color del mobiliario, no al lujo de sus materiales. El cliente es un hombre pálido a quien el frío parece brotarle de los huesos cuando aprieta su mano. Después de un poco de charla introductoria, se hace una oferta en base a las tarifas habituales y hay un rato para las dudas, los argumentos en contra, por fin la promesa de una reunión posterior en la que se comunicará una decisión definitiva, más meditada. Se despiden al pie de los ascensores con otro apretón de manos —el tacto como de pescado muerto le estremece—, luego Carlos regresa al despacho para coger su chaqueta pero ésta tira más fuerte y logra sentarle de nuevo. Suspira. La puerta permanece abierta, pero nadie le presta atención: algunos de los que cruzan apresuradamente de un lado a otro tal vez no fuesen capaces de reconocerle. Se imagina, por pura diversión, señor de uno de aquellos feudos japoneses de los que ha oído hablar esa mañana, víctima del hábil sabotaje de su sirviente de confianza, hombre ambicioso aunque frustrado por una pequeñez física que intenta compensar con el uso excesivo de gomina para el pelo y un carácter manipulador. Suspira, esta vez de nostalgia por las antiguas usanzas 29 que le hubieran permitido ordenar que cortasen la cabeza a su secretario. Cuando éste le sale al paso, camino de su oficina, casi puede verlo decapitado y corriendo por toda la planta como una gallina recién sacrificada. Luis confunde su sonrisa maliciosa con buen humor por el resultado de la reunión y, considerándole inmune por el momento a sus ironías, le permite dedicarse hasta la hora de cierre a un examen del papeleo sin molestias. Seis Al bajar la rampa de acceso al garaje de su edificio recuerda el encuentro imaginario del mediodía. Mientras conduce despacio intenta avistar, unas cuantas plazas más allá de la suya, un brillo plateado. Aparca, lo comprueba. No, el coche no está. Carlos apaga las luces. Tiene irritados los ojos y la perspectiva de ser recibido arriba, en el quinto piso —su quinto piso, se recuerda— le inspira de repente un profundo, íntimo cansancio y no gratitud; siente el extraño temor de que la cara de Victoria le resulte lejana, incapaz de provocar en él sentimiento alguno. Sin embargo, de inmediato se arrepiente o se asusta de su idea y de un manotazo coge sus cosas, con otro cierra el coche. Todo guerrero necesita un reposo, y probablemente, se advierte Carlos, más de uno dudó también en tiempos de la hospitalidad de su propia casa cuando se acercaba al umbral. Supone que la gran mayoría optaban al fin por cruzarlo como hace él ahora, simbólicamente, al apretar el botón de llamada del ascensor. 30 La luz roja aún está parpadeando cuando se oye el chasquido de la puerta del garaje, un motor que acelera. De un salto Carlos retrocede, vuelve al coche, lo abre y tira en el interior sus cosas. Justo antes de que las luces de los faros provoquen su reflejo azulado y sordo en las paredes, logra ocupar el asiento del conductor. Respira entrecortadamente y espera. En los segundos que tarda en sentirse absurdo —sentado en su penumbra, expectante de no sabe muy bien qué— el coche plateado recorre el garaje, aparca en una sola, limpia maniobra. Por la mente de Carlos pasa veloz una visión de cómo reaccionaría la chica al descubrir su acecho: gritos, insultos, llamadas de socorro. Piensa que con un poco de suerte quedarse muy quieto le librará de esa escena; pero, tal vez por fatiga, su cuerpo no reacciona a las dudas de su imaginación y sigue el primer impulso, sale ya del coche y además con una lentitud verosímil, astuta. —Hola, buenas noches. Es verdad que incluso ha dejado de oír el saludo hasta pasado un instante. Sonríe débilmente, cabecea. —Hola. En cambio, su indiferencia mientras esperan el ascensor debe fingirla. Deja la cartera en el suelo, se mete la mano en el bolsillo con cara de póquer mientras calibra a toda velocidad primeras palabras, va desechándolas una por una: torpes, insulsas. —Ha sido un día largo, ¿eh? Carlos vuelve la cabeza. ¿Ha dicho ella eso? La chica le observa de reojo, sonriendo a medias. Debe haber sido ella, o el suyo es uno de esos odiosos silencios que 31 buscan provocar una reacción que tal vez no llegue a producirse, nunca culmine, como un angustioso acto de amor sin explosión final. —Muy largo, vaya. Uno de esos en que nada te sale como quieres. La sonrisa de la chica se amplía, lo bastante para mostrar el borde de unos dientes pequeños, muy blancos. —Seguro que todavía tiene arreglo. Carlos agacha la cabeza, esboza una mueca que quiere ser amable. Pregunta: y el tuyo, ¿qué tal?, con un tono en el que hay el grado preciso de tristeza, de intento por eludir el tema. Ella suspira. —Aburrido. No me ha pasado nada. Las puertas del ascensor se abren, la luz de su interior sorprende a ambos. Ella pasa primero y aprieta el botón del sexto piso. —Yo me quedo en el quinto. Bueno, seguro que ese aburrimiento también tiene arreglo. La chica no responde, sigue sonriendo con la vista fija en el techo del ascensor. Las puertas se cierran. El garaje vuelve de inmediato a su quietud. Siete Un par de domingos atrás, el periódico incluyó un disco de música clásica como primera entrega gratuita de una colección que Carlos no tiene intención de seguir. El disco ha quedado en el rincón de una estantería desde entonces; sin embargo, ahora que está solo —Victoria ha salido de compras— piensa en darse un baño mientras 32 lo escucha. Ese tipo de música suele ser tranquila. Necesita desconectar, olvidarse de todo. Resulta ser un “recopilatorio de las mejores piezas de Mozart”, de cuyo primer corte reconoce algunos compases, quizá utilizados para algún anuncio. La bañera está casi llena de agua caliente, una vez dentro le llega hasta la barbilla. Se ha olvidado de coger tabaco, el cenicero que, a pesar de la prohibición, se guarda precavidamente en algún armarito de la casa; pero no importa, mejor así. Victoria, como todos los no fumadores, tiene un olfato casi sobrenatural para los rastros de humo. El descanso es, según ha podido comprobar en los últimos años, un proceso. En la primera fase los pensamientos acuden de manera instintiva a los problemas cotidianos y su final suele venir marcado por alguna incursión de la fantasía. Carlos recuerda a su secretario, quien le sonríe con la falsedad habitual. Se reclina en la bañera, cierra los ojos, respira hondo. Un instante después está pidiendo por favor a Luis que se dé media vuelta, él obedece con actitud sarcástica; pero esta se desvanece cuando le da, una tras otra, al menos cinco fuertes patadas en el culo. Bienvenido a la fase dos. Está en el garaje, la luz eléctrica es muy tenue, obliga a intuir las formas. Alguien camina delante de él, y ambos se dirigen hacia el ascensor, cuyas puertas se abren. Dentro está su vecina. Aunque eran precisamente sus pasos los que tenía la noción de estar siguiendo, sabe que lo espera hace ya un rato. No siente que haya contradicción alguna en ese hecho. En el interior, apenas hay espacio: Carlos arquea la espalda hacia atrás consiguiendo que sus caras se aparten 33 unos centímetros, pero los cuerpos se rozan. Dice algo en un balbuceo que ni él mismo comprende bien. Sin embargo, la chica eleva la cara y mirándole fijamente responde: “Me llamo Elena. Vivo en el sexto.” —¡Carlos! —Uno, dos, tres golpes. Carlos se sobresalta, el agua cae derramada en el suelo de losetas—. ¿Carlos, estás ahí? Te has quedado dormido. —Ya… Hola. ¿Tanto rato ha pasado? —¿Tanto? No he tardado ni una hora, la tienda estaba vacía. —Vale, cariño. Enseguida salgo. —No, para qué —Victoria ríe—. Quédate todo el rato que quieras, pero no te duermas. Podrías ahogarte. Más risas, alejándose por el pasillo. Carlos se pregunta por qué ella no ha intentado entrar. Recuerda que, en un gesto algo infantil, ha girado el pestillo antes de sumergirse. Empieza a sentir algo de frío; quita el tapón de la bañera para que el nivel del agua baje unos centímetros y vuelve a darle al mando de la caliente. El lector de discos portátil continúa susurrando. Es un honor tener muchas virtudes, pero es una suerte muy dura… ¿de dónde salen esas palabras? Ah, sí, recuerda: la cita de internet. Una suerte dura…Carlos se pregunta qué querrá decir exactamente. Cierra los ojos, queriendo visualizar escenas como las de antes: el momento en el que su vecina dijo, cuando subían en el ascensor, que se llama Elena y vive en el sexto. No ocurrió nada más, al llegar a su piso se abrieron las puertas y Carlos se despidió con un gesto; pero al menos eso ha sido real y puede imaginarle una continuación. 34 El ascensor está de nuevo en movimiento y algo en su ronroneo sugiere que no se detendrá hasta que la intención lo quiera, como si un mecanismo lo conectase al centro generador de los impulsos en sus cerebros; una máquina atenta a los cambios de ánimo más imperceptibles. La chica —Elena, recuerda— le coge de la mano; es un roce suave y pequeño. —¿Sabes?, tener virtudes es un honor, pero también una suerte muy dura… —¿Ah, sí? —Carlos sonríe, encantado. —Sí. Más de uno ha puesto fin a su vida. —¿Y eso por qué, pequeña? —Por cansancio. Estaban hartos de ser batalla y campo de batalla. —Entonces eran hombres de negocios, seguramente. Esos son los que duran menos. Elena se aparta con un gesto felino el pelo que parece compuesto de miles, millones de fibras negras y eléctricas. Sus ojos son enormes, marrones, imposibles. —¿Tú a qué te dedicas? Carlos no sabe qué contestar; nervioso, chupa un cigarrillo que sus labios perciben del tamaño de un habano. Suena un timbre y la puerta del ascensor se abre: salvado. Sin embargo, antes de salir echa un vistazo y en lugar del descansillo del quinto piso ve un abismo luminoso, cuyo fondo apenas se distingue. Sopla un viento helado. —¿Ves? Te lo dije. —Declara la chica. Él asiente, aunque sin comprender. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que le ha dicho? ¿Y de dónde provienen esos golpes? —¡Carlos! Cariño, has vuelto a dormirte. 35 —No, qué va. Ya salgo. —Carlos se estremece. El agua se ha enfriado. El lector de discos no murmura. Ocho Camino del trabajo. Carlos ha dormido mal y se siente cansado. Nada ha contado a Victoria sobre sus ensoñaciones ni, por supuesto, acerca de la vecina; aunque luego, en el momento de ir a la cama, ha fingido encontrarse mal: un dolor de cabeza, por ejemplo. Victoria le ha obligado a tomar una pastilla y un vaso de leche. —La leche sola no me gusta, corazón. —Ah, vale. Le pongo cacao. Ahora se pregunta cómo puede ella no haber sabido una cosa así, y qué cantidad de pequeños detalles como ese desconocerá él mismo de la mujer con la que vive. Recuerda, de manera algo incongruente, a una niña que se sentaba a un par de bancas de distancia en el colegio. Un día tuvo que ponerse en pie para responder sobre la lección del día anterior. —A ver, Aurora. Dime lo que sepas de los ríos más importantes de Andalucía. Ante su silencio, que Carlos notó cargado de tensión, algunos compañeros con ganas de guasa habían empezado a susurrarle palabras que nada tenían que ver con el objeto de la pregunta. Finalmente, después de unos segundos angustiosos, la niña había comenzado: —El Océano Pacífico… Estallaron las risas. Carlos también había reído —está seguro— pero sin verdaderas ganas, por no desentonar. 36 Más adelante le daría un poco de asco su propia reacción y, sobre todo, la sonrisa cómplice del profesor con el resto del aula al decir a la niña que ya podía sentarse, había que estudiar un poco más. Un atasco. Carlos rebusca en su cartera, enciende un cigarrillo. A su alrededor suenan las bocinas, se oyen frases de impaciencia y algún insulto. Tiene pendientes una reunión y un almuerzo de trabajo, pero todo eso le parece lejano, son los compromisos de otro. Piensa, en cambio, en una de sus antiguas novias. Salieron durante algunos meses, y luego Carlos comprendió que tenían poco o nada en común. Sin embargo, pasado un tiempo la había echado de menos. ¿Cómo se llamaba? Ni siquiera había llegado a acostarse con ella, la chica no se decidía y a él le faltaban experiencia y recursos para convencerla. Tenía un nombre atípico, como Clarisa o Samanta, algo así. Uno de los conductores decide adelantar invadiendo el arcén, pronto otros siguen su ejemplo; el atasco se diluye. Carlos prefiere mantenerse en el carril, no tiene prisa. La noche que dijo a la chica que ya no quería seguir con ella se notó diferente: extrañamente decidido, seco. Las palabras idóneas acudían por sí solas, sin esfuerzo; a él, que antes había dudado acerca de cada detalle. En aquel entonces había pensado que se trataba del síntoma de una madurez recién adquirida. Más tarde supo que, cuando alguien deja de sentir, que otro mantenga ese sentimiento es una molestia; un recuerdo de lo que tuvo y ha perdido. Esa firmeza que tiende a ser cortante no es otra cosa que rencor. 37 Nueve Al llegar y nada más salir de los ascensores, Carlos se encuentra pensando que la oficina es una jaula de locos sin remedio. Las mesas forman, alineadas para maximizar el espacio, una especie de plantación por cuyos pasillos o caminos pululan chaquetas, corbatas y trajes de dos piezas; los motivos de esta actividad frenética podrían ser explicados, en su totalidad, solo por dos o tres personas a las que nadie saca jamás de sus importantes ocupaciones: supervisión, coordinación, adopción de las principales decisiones, cierre de los tratos más fundamentales. Personas con respuestas que siempre están ausentes. —Es un gran desorden sin alma. —¿Cómo dices? Luis le mira con el ceño fruncido. Ha debido hablar en voz alta. —Nada. Buenos días. ¿La documentación que te pedí? —Sobre tu mesa, hace ya un rato… —Gracias. Tan eficiente como siempre. El ceño del secretario se ve obligado a desfruncirse, aunque sepa que en el fondo de su halago hay una ironía. Pisando con delicadeza la moqueta, Carlos entra en su pequeño despacho —“un espacio debido a la cortesía de alrededor; otro acuerdo”, piensa—. Cuelga la chaqueta, se remanga los puños color azul celeste de la camisa, que de repente le parecen feos. La carpeta con el expediente ocupa el centro aproximado de la superficie de su escritorio. Se dice que tiene todo el aspecto de una amenaza. Pero, una vez la abre y ojea el contenido, 38 comprueba que no lo es, no más que de costumbre al menos. Solo se trata de lo mismo de siempre. Hace girar la silla hasta quedar frente a la ventana. —Hoy está nublado. Lamenta que las normas de la empresa prohíban el tabaco. La papelera sería un cenicero estupendo, pero las cosas están dispuestas de manera que falte la intimidad necesaria para cualquier pequeña infracción. —A lo mejor llueve. Pasan las horas, la jornada avanza en esta ambigüedad de tareas por hacer y pensamientos repentinos como toques en el hombro, roces que le hacen volverse para descubrir que, en realidad, no hay nadie a su espalda. —Oye, esto ya está, quedan algunos detalles por pulir pero lo hacemos mañana a primera hora. —¿Ya te marchas? —Sí, no me encuentro bien. Creo que estoy incubando algo. De su repertorio, Luis saca la expresión que debe creer más cercana a la solidaridad, en realidad un mohín en el que llena los carrillos de aire; está claro que piensa que es una excusa. Sin embargo, mientras huye camino del aparcamiento Carlos se siente verdaderamente enfermo: los últimos días, con toda su variedad de estados de ánimo, parecen haber minado sus defensas frente a los ataques de la imaginación, que invade su organismo como lo haría un virus, forzando unos síntomas a modo de respuesta. Ahora, por ejemplo, conduce de regreso a casa —¿cuántas veces habrá hecho el mismo recorrido?— y le viene a la cabeza una historia oída hace tiempo en la televisión. Dice la leyenda que en un principio 39 el hombre tenía solo una cara. Sin embargo, habiéndose dado cuenta de que, al igual que la naturaleza había dotado a algunas especies de alas, a otras de garras o de un grueso pelaje, él debía estar provisto de algún mecanismo para la supervivencia, se detuvo a observar y reflexionar. Pensó en un primer momento que se trataba del mayor tamaño de su cerebro; pero muy pronto tuvo que desechar esta teoría, ya que su presunta inteligencia no le servía de protección contra el ataque de otras fieras salvajes ni los rigores del clima. Comprendió por fin, después de muchas cavilaciones, que ese rasgo propio residía en su capacidad de fingimiento, ya que el hombre puede, sin apenas acusar el cambio, sentirse invadido por el amor, mostrar una gran firmeza y compromiso, o una confianza casi absurda en la suerte; y es capaz, por último, de dar la muerte, quizá por llevarla engastada en su interior más profundamente que ningún otro animal. En la antigüedad se usaban los símbolos para codificar los conocimientos y, en aplicación de tal sistema, se inventó un juego, que sería llamado de naipes, destinado a familiarizar al hombre con su naturaleza: corazones, rombos, tréboles y picas servirían de emblema a los cuatro estados más frecuentes del espíritu. Esta función se olvidó luego, quedando únicamente el juego mismo y una intuición acerca de su verdadera importancia, que acosa a quienes se aficionan a él bajo la forma de un breve escalofrío. Se frota los ojos, cansado. Qué historia tan estúpida, pero por alguna razón se le ha quedado grabada. A un lado de la carretera se extiende un yermo. Carlos gira con suavidad el volante hasta rodar sobre el arcén, 40 detiene el coche y conecta las luces de emergencia. Espera. ¿Espera el qué? No lo sabe. Se baja, camina hasta la línea que separa el asfalto de la tierra. Es solo un límite accidental, pero siente que da acceso a algo más que un campo estéril. Recuerda que el barrio donde creció lindaba con una extensión de sembrado no muy diferente. Más tarde urbanizaron, construyeron edificios, el yermo dio paso a otro yermo. Escupe. Si es esta la única razón de haber parado, vaya mierda. Nostalgia. ¿De qué? Cuando vivía allí estaba deseando largarse, cambiar: tener una mujer bonita y cariñosa, un piso bien amueblado, un buen trabajo. Nada hay por lo que mirar atrás. Imagina —menudo día lleva con las fantasías— que en el campo hay dos formaciones de soldados, armados con lanzas y espadas, protegidos con armaduras, empenachados y tensos. Son japoneses, parte de un ejército de la Edad Media. Esta visión se ve sustituida de inmediato por otra de esas mismas tropas ya caídas; duran aún tres o cuatro combates aislados entre figuras que vacilan, lanzan mandobles desesperados aunque el resultado de la contienda es ya evidente: todos, en ambos bandos, han perdido. —Necesito unas putas vacaciones. Joder. Habla al arcén cubierto de polvo. Siente pegajoso el cuello de la camisa. Se palpa el bolsillo vacío; ha dejado la llave del coche puesta en el contacto. Mientras soñaba han podido robarle. —¿Qué coño sé yo el aspecto que tienen los soldados japoneses? Es de locos. De regreso conduce despacio, como esperando que otros lugares le sugieran también recuerdos o visiones. 41 En cambio, una vez llega al garaje —o vuelve, porque su impresión es la de estar enfrentando, después de algunos titubeos y dudas, una responsabilidad o un temor—, todo sucede con rapidez: tras aparcar se dirige hacia el ascensor, a medio camino le detiene una voz que dice su nombre. —Carlos. Es la chica, su vecina, Elena; está dándole una confusa explicación a la que él no atiende, aunque finge contestarla con unas palabras de las que tampoco es muy consciente. En un momento dado empiezan a besarse con fiereza, se abrazan. Cuando él le busca el cuello con los labios, ella da un paso atrás pero sin apartarse; así enlazados, se desplazan hasta tropezar con el maletero de un coche, que resulta ser el de carrocería plateada. Ella forcejea con el bolso hasta encontrar la llave, consigue abrirlo, ambos caen el asiento trasero, se desvisten mutuamente. Pasan unos minutos, entra un coche y, algo más tarde, otro cuyos faros trazan una línea sobre sus cabezas en el respaldo de los asientos delanteros; se indican silencio intentando aguantar la risa, continúan. Después, agotados, se visten y salen. Sin palabras acuerdan que ella tome primero el ascensor. Mientras espera, Carlos fuma un cigarrillo que le marea un poco. —Hola, ya estoy aquí. Sin dar tiempo a preguntas acerca de su retraso, cuenta a Victoria una historia acerca de un repentino mareo, una parada de precaución en el arcén. Se mete en la ducha, cena poco y pide una pastilla; Victoria se la alcanza, junto con un beso en la frente. Pocos minutos después, le cierra los ojos un cansancio verdadero. 42 Diez —Levanta. —¿Eh? Sí. —Son las ocho. Venga, guapo. —Sí. Agua. Espejo. Espuma de afeitar y más agua. Peine, colonia. Por las mañanas la atención de Carlos solo es capaz de concentrarse en una sola cosa al mismo tiempo. Café. Cepillo de dientes. Beso. Hasta luego, corazón. En el ascensor, es el cuadro de botones, el parpadeo del botón con el dibujo en relieve de un automóvil. Abajo, palpa el bolsillo derecho del pantalón: nada. Ha vuelto a olvidarse de las llaves. Si cada noche no se asegura de que los objetos están en su sitio de costumbre, es decir justo en el camino hacia la puerta, resulta fácil que alguno quede atrás. —Mierda ya. Las puertas del ascensor aún no se han cerrado. Carlos se encuentra o imagina el rastro de un olor, mezcla de sudor y piel, perfume caro y tapicería. Se detiene para apreciarlo y entonces nota que a la izquierda del ascensor hay un recodo, una de esas extrañezas arquitectónicas que suelen deberse a la existencia inconveniente de una cañería o un haz de cables. No tiene más de cincuenta centímetros de ancho. En su superficie, a la altura de los ojos de un bajito, han fijado con cinta adhesiva un cartel en el que Carlos tampoco ha reparado hasta ahora. “ATENCIÓN. EL GARAJE ESTÁ SIENDO GRABADO PERMANENTEMENTE.” 43 Once —¿Hola? Sí, hola, buenos días. Perdone, he llamado antes pero estaba comunicando.. —… —Sí, verá, soy uno de los vecinos del edificio Calixto... Sí, no, el número tres. Es uno de construcción reciente. ¿Ah sí? Bien, pues verá, hace unos días me fijé... Se va a reír. Hace unos días me di cuenta por primera vez del que el edificio está protegido. No, qué va, llevo viviendo más o menos un año, pero... Sí, trabajo todo el día y en su momento, con el lío de la mudanza y demás... Sí, ja ja, ha acertado, es mi mujer la que se suele ocupar de estas cosas. Pero bueno, el caso es que lo he visto y... —… —He buscado en internet y, por cierto, que tienen una página estupenda, aprovecho para decírselo... Pues en la página dice que las cámaras de vigilancia graban las veinticuatro horas... Sí, es increíble que no lo supiera, estoy de acuerdo. Bueno pues, verá, quería hacerle una pregunta... ¿Las grabaciones se guardan? ¿Sí? ¿Durante cuánto tiempo? —… —Claro, claro que lo comprendo, es un dato reservado... Claro, si cualquiera pudiese acceder a esas grabaciones... Pero yo no soy cualquiera, vivo en uno de los edificios que ustedes protegen... Ah, sí, comprendo, el sistema incluye... Sí, ustedes mismos se encargan de informar a la policía... Ahá, sí. Bueno, ya me lo había imaginado… Pero estaba en el trabajo y se me ha ocurrido: ¿y si pudieran usarse en favor de uno de los vecinos? Como prueba, o algo así. 44 —Ah, comprendo. Una orden del juez, sí. Bueno, le explico. Es un poco vergonzoso... Supongo que todo lo que le diga quedará entre nosotros, verdad. Gracias. Verá, hace cosa de dos o tres semanas tuve una discusión con un vecino. No, nada importante, ya está más que olvidado. Pero, el caso es que a la mañana siguiente descubrí que me habían rayado el coche. Una buena señal en la puerta, y otra en el capó. Sí, una faena... —… —Eso es, me ha leído usted el pensamiento... Bueno, es que no quisiera denunciar a un vecino sin asegurarme antes de que hay motivo... Claro, luego todo son problemas. Pensaba olvidarme de todo el asunto, la verdad, pero entonces he visto el cartel... —… —No, claro... Sí, comprendo, comprendo perfectamente. Sí, lo que me dijo antes, una orden judicial, sí... Claro, tendría que poner la denuncia... Bueno, no le molesto más, ha sido muy amable, muchas gracias. Quería consultarles, salir de la duda. Sí, gracias. Buenos días. Carlos cuelga el teléfono. —Mierda. Le duele la cabeza. A su alrededor, al otro lado de los falsos tabiques, se oyen pitidos digitales, susurros de papel, voces que se llaman y se avisan, que comunican cifras y datos. Piensa en los guerreros que vio en el yermo, antes y después de la batalla. Recuerda su impresión no razonada: todos pierden. ¿Quién perdería si recibiera una llamada en casa? Si una voz desconocida dijese “Acabo de ver unas imágenes muy interesantes de su garaje, y creo que le convendría que nos viésemos para charlar 45 del asunto. También podría hablar directamente con su mujer, aunque no le interesa que eso ocurra, ¿verdad?” Él perdería. Doce La cocina que Victoria eligió tiene muebles de color blanco marfil y negro veteado. La encimera es de mármol y cuenta con un horno gigantesco. Acostumbrado a los quemadores de acero inoxidable de sus pisos de soltero, a Carlos le ha costado cierto esfuerzo hacerse al calor plano y silencioso de la vitrocerámica; aún hoy, la diferencia le trae recuerdos mientras observa, de pie frente a un cazo lleno de leche, cómo esta se calienta. De repente Victoria le abraza desde atrás, entrelazando las manos sobre su pecho. Ha llegado en silencio. Es algo que le gusta hacer. —¿Qué te pasa? —Nada. Qué me va a pasar. —Te has puesto tenso. —Estoy tenso. Vigilar la leche es algo que me pone nervioso. —Eres tonto. —Podría saltar y atacarme. Se conocen muchos casos. Se besan. Carlos es consciente de los músculos de su propia mandíbula y de un tacto de cartón en sus dedos cuando los apoya en las caderas de ella. —Estás raro —Dice ella, muy seria. —Lo sé —Suspira—. Llevo unos días preocupado por cosas del trabajo. 46 —¿No será por ese secretario tuyo? ¿Sigue dándote problemas? —En parte. —Yo creo que le gustas. —Por la forma en que me pone la zancadilla siempre que puede, no se diría. —Pues yo creo que sí. Te desea en secreto... —Ay, venga ya. —...Se masturba imaginando que le obligas a bajarse los pantalones sobre tu mesa de despacho... Victoria le hace cosquillas en la barriga, su punto débil, y Carlos finge una expresión de asco. —En realidad, creo que a ese lo único que le pone es pensar en un ascenso. Ambos ríen. “Las cosas no han cambiado tanto”, se dice Carlos con algo de alivio. Pero más tarde, después de ver un rato la televisión y ya en la cama, besa a Victoria y como las noches anteriores se da media vuelta, finge un sueño rápido. Cuando nota por su respiración que ella duerme, abre los ojos. Solo ve oscuridad, un vacío en el que cuelga sin asideros. “¿Qué voy a hacer?”, se pregunta. Trece En la oficina, la impresión que Carlos tuvo el día anterior no solo persiste, sino que se agudiza: a su alrededor la gente se mueve a cámara rápida, como el grupo de figurantes de una película muda. Él, en cambio, se dirige a velocidad normal —y por ello pasando 47 inadvertido— hacia los aparcamientos. Necesita estar en un lugar donde las cosas no corran tanto. Busca un hueco cualquiera entre dos coches grandes —tiene donde elegir: casi todos lo son— y se apoya con descuido sobre el capó de uno de ellos. Recuerda que de adolescente solía tener esa costumbre, en las noches que se prolongaban con amigos. —¡No te sientes ahí! ¿Te gustaría que le hicieran lo mismo a tu coche? Puede hundirse la chapa, hombre. Nunca escuchó los comentarios de este tipo, provenientes de su padre y otros adultos, hasta que un día empezó a hacerles caso. De eso han pasado años. De repente, se sonríe Carlos, parece hacer mucho tiempo de todo lo que importa. El tabaco le sabe acre en el paladar. Siente un mareo momentáneo. —Hay que comer algo por la mañana. El desayuno es importante. Victoria ha arrugado el ceño al ver que solo tomaba un café; la prisa le ha impedido caer en la cuenta de que tampoco la noche anterior él había cenado gran cosa, evitando la discusión de otras veces. —Madraza. Se ha burlado Carlos. —¿Quieres tener colgajos de piel en la barriga? Le ha respondido ella. Mientras lo recuerda, Carlos se pasa la mano por el vientre, a través de la camisa. Observa su cigarrillo consumido por el aire, se alisa la corbata fijándose por primera vez en el coche que ha usado como asiento. Es caro, casi lujoso. Se pregunta si los dueños de coches como este, directores, administradores y gerentes con quienes se cruza cada día, tendrán 48 una o varias amantes —sabe que muchos de ellos sí, especialmente los que pasan de los cincuenta— y si pensarán en sus mujeres como él lo hace ahora en Victoria, acordándose del sonido de su bata al rozar con el pijama o con la piel desnuda cuando se dirige al cuarto de baño para darse una ducha. Si se dirán: —Mierda. O bien: —Joder, joder, qué metedura de pata. Al mismo tiempo que fingen que todo va perfectamente, sonríen y se saludan entre sí con una inclinación de cabeza, conscientes de la necesidad de ocultar toda preocupación, todo momento de vacilación o duda para seguir marcando el ritmo al que las cosas deben funcionar. El camino entre los infinitos despachos no puede verse ralentizado. A su vuelta, Luis agita un papel de color amarillo, como si le diese la bienvenida después de un largo viaje. —El de ayer ha dejado su número para que le devuelvas la llamada. Dice que quiere hablar contigo de los términos del contrato. —Ah. La nota está ahora en la mano de Carlos. La mira sin comprender su significado. —Es una buena noticia, ¿no? —Claro… —Es una buena noticia. —Repite Luis, obviamente esperando una respuesta. Carlos piensa que su secretario parece uno de esos autómatas de las películas, programados para reaccionar solo ante el estímulo correcto, 49 previamente fijado. Recuerda su conclusión de unos minutos antes, en el aparcamiento. —Sí —Contesta por fin—. Es una buena noticia. Pasan unos segundos. Carlos tiene ganas de estrujar el papel, cuyo mismo color le parece repugnante, como sostener una porción de bilis, pero se limita a seguir contemplándolo. —¿Estás bien? Pareces cansado. —Estoy bien. Responde con brusquedad. Sin embargo, en el tono de Luis ha notado un atisbo de auténtica preocupación. —Pues no lo parece. No te has recuperado del todo. —¿Recuperado de qué? —Del resfriado. Esas cosas tienen su proceso, mi madre siempre lo decía: un minuto para cogerlo, dos semanas para soltarlo. —Ah, sí, el resfriado. Estoy mejor, gracias. —A lo mejor deberías irte a casa. Puedes hacer esa llamada, y luego… —Luis le pone una mano en el brazo. Carlos retrocede, como si el contacto le quemara. —¡No me digas lo que tengo que hacer! ¡Yo lo sé muy bien! Un borrón momentáneo, después su visión se aclara y nota, de inmediato y sin necesidad de comprobarlo, que todos alrededor le están mirando. —Vale, vale. Tranquilo. Yo solo… —Yo solo hostias. Voy a hacer esa llamada —Carlos siente que su tono, vacilante al principio, recupera firmeza—. En lo sucesivo, ahórrate los consejitos. Son innecesarios. 50 Luis desaparece. En su despacho, Carlos marca el teléfono del cliente, espera. —Sí, acabo de recibir una llamada del señor…Sí, espero. Gracias. Una sintonía grabada golpea su oído derecho. Fuera, el cielo vuelve a nublarse, incluso a través del cristal de la ventana puede notarse la humedad que se anticipa en el aire. ¿Qué estará haciendo Luis? Enjugándose las lágrimas en uno de los pañuelos de su madre, probablemente. La voz del cliente responde al otro lado de la línea; Carlos identifica su tono de las profundidades marinas sin dificultad. —¿Sí? Hola. Sí, mi secretario me ha pasado una nota hace un momento, en cuanto he vuelto de una reunión. Nada más referirse a Luis, siente en el estómago un leve ardor de arrepentimiento. Lo ignora y prosigue: —Sí. Me ha sorprendido su llamada. No la esperaba tan pronto. Catorce Las mismas cosas pueden ser refugio un día y, al siguiente, la materialización de aquello que más se teme. Al llegar a casa, Carlos encuentra la mesa preparada para una cena íntima, un baño caliente y una mujer maquillada y vestida solo a medias; al recibir su abrazo nota que Victoria no lleva ropa interior bajo la bata de encaje, y algo de carmín queda en sus labios al besarle. —Ven guapo, quítate la ropa. 51 —Oye cariño, estás preciosa… —¿Solo preciosa? —Estás increíble, pero… Tira de él hacia el cuarto de baño. Carlos se deja desvestir sin sentir por ello que le desnudan, dócilmente se sumerge en el agua. Envarado, soporta los primeros minutos de masaje pensando en cómo pedirle que no siga; en cambio, luego nota que la tensión de su cuello se ablanda un poco. Suspira. —¿Un día duro? —Sí…Ha sido… No termina la frase. Reclinado en el interior de la bañera, apoya la nuca en su borde, cierra los ojos. Las manos de Victoria son suaves; le acarician el cuello, recorren su pecho, se detienen, vuelven a subir unos centímetros, siguen bajando luego. Pronto ese tacto ocupa el primer plano en su pensamiento y solo en un segundo, muy lejano, permanece una intuición de todo el resto. Victoria se seca con una toalla, le besa. —Mientras sales voy poniendo la cena. No tardes. Sonríe con malicia y vuelve a besarle. Le ha traído un pijama y, con el pantalón puesto, Carlos se asea evitando encontrar su propia mirada en el espejo. —Qué buena pinta tiene todo. Pero si a ti no te gusta cocinar… A Carlos le desagrada la alegría en el tono de su propia voz, mira los objetos sobre la mesa como si fuesen enormes insectos lejanos que pudieran saltarle a la cara. Del rostro de Victoria solo es capaz de apreciar que durante un segundo le falló el pulso al aplicarse el lápiz de ojos. Se sienta. 52 —Ya ves, hoy he hecho un esfuerzo. ¿Qué tal tu día? Carlos se lo cuenta, omitiendo los momentos que no comprende, las sensaciones. Queda así el relato más o menos aproximado de una jornada cualquiera de trabajo, igual a la de otros muchos millones; esta uniformidad le resulta más y más evidente a medida que habla pero se esfuerza, a pesar de todo, por sacar algo de punta a detalles nimios. Cuando no sabe cómo seguir, opta por preguntarle qué tal ha ido su propio día. —También normal. Carlos, cariño, ¿qué te pasa? Carlos no puede evitar ofuscarse: ¿Por qué le hace esa pregunta? ¿Acaso no ha empleado toda su energía y los últimos minutos en dejarle claro que no sucede nada fuera de lo corriente? —Te noto raro y no sé por qué es. Carlos la llama impaciente. ¡Por no saber esperar a que las cosas vuelvan a su sitio por sí solas! ¡Sin querer empujarlas! No sabe de dónde proceden sus propias palabras; le brotan como bilis acumulada. —¡Antes siempre podíamos hablar de lo que nos preocupaba! ¿Por qué no ahora? —¡Ahora es distinto! Ella le aclara: Tú eres distinto. Yo sigo queriendo que me cuentes todo lo que te pase, estoy dispuesta a escucharte… Sus palabras resuenan en los oídos de Carlos como un lamento maternal: algo que es a medias queja y a medias reproche. Siente un grito que le cosquillea la garganta, pero recuerda la expresión de Luis, su secretario, y lo contiene. Se dice que la necesidad de arrepentimiento es espantosa. 53 —Siento haberte gritado. Tienes razón, estoy raro. No sé qué me pasa. Se deja caer en la silla, juguetea con un tenedor, ya sin tensión. Está cansado. —Pero si no me has gritado, cariño. —Estoy cansado. Todo parece…no sé. Carlos mira a Victoria: una mujer un poco pálida, con los hombros ligeramente caídos, un rastro de ojeras que el maquillaje no ha logrado disimular del todo. Su mujer. Se pregunta cómo debe verlo ella. —Todo parece roto. Tengo la impresión de que nada funciona. —Estás…Deprimido. Trabajas demasiado. No sigue escuchando, ya sabe cuál va a ser el final de la frase. ¿Qué puede hacer ella? Vuelve a mirarla: habla mientras con un gesto se ajusta los bordes de la bata como si tuviera frío. Habla, ¿qué otra cosa puede hacer? —Nada —le interrumpe Carlos. —Cómo que nada. —Por hoy no puede hacerse nada. Es verdad, seguramente estoy deprimido. No le des más vueltas. Por lo menos hoy no. Ven. Le coge las manos. Efectivamente, están frías. Quince Cuando se despierta aún es de noche, siente la nuca rígida y le duele una pierna. Carlos no puede recordar la última vez que tuvo calambres mientras dormía. Se incorpora, procurando no hacer ruido. 54 Confirma que el espejo no tiene piedad de ningún rostro antes de las siete de la mañana y, cerrando la puerta del cuarto de baño, se moja la cara, pone el tapón del lavabo, contempla cómo este se llena de agua caliente. Tiene la impresión de haber estado soñando momentos antes de despertarse; algo relacionado con una voz a través del teléfono —¿de quién?—, una señal de tráfico en la que solo figuraban dos enormes signos de interrogación. Saca lo necesario para el afeitado: debe enfrentarse de nuevo a su cara, pero como algo que limpiar, que mejorar. El café sabe demasiado fuerte y no se decide a escoger con qué acompañarlo. Encuentra detrás del bote de la harina un paquete arrugado con dos cigarrillos que él mismo debió esconder. Fuma pensando que, sin duda, algo del olor quedará pegado a los muebles blancos, la encimera negra veteada, sin que le importe lo más mínimo. La noche anterior, tras aceptar sus disculpas, Victoria había susurrado a su oído hasta creerle dormido; lo cierto es que se desveló y, mientras era ella quien dormía, se dedicó a mirar dos rendijas de luz en la persiana mal cerrada. No recuerda dónde ha dejado su cartera, tampoco si puso a recargar la batería del móvil. Qué más da. Se marcha. Al salir del ascensor observa que donde los días anteriores estuvo la plaza de garaje del coche plateado, ahora solo hay una pequeña parcela de cemento ennegrecido por el roce de los neumáticos. Su propio coche le parece estar sucio por fuera, cubierto de polvo y, por dentro, completamente inerte. A pesar de todo, el motor arranca cuando aplica la llave al contacto. 55 Amanece. La radio anuncia un anticiclón cuyo efecto se dejará notar durante algunos días; fin provisional de las lluvias y el viento. —A mí me gustaban. Declara en dirección a los arcenes. Se pregunta si sería capaz de encontrar el punto exacto en mitad de ninguna parte donde se detuvo y vio a los soldados japoneses, antes y después de su batalla. ¿Cómo era aquella cita…? Tener muchas virtudes…Debe mirarlo en el ordenador de su despacho. Será el primero en llegar por una vez, sin problemas de redes colapsadas ni murmullos a causa de los contratos no firmados, los informes técnicos exigidos para ya. El edificio de oficinas está desierto, prácticamente a oscuras. —Despierta, joder. Son casi las ocho. Los ventanales no contestan, Carlos sospecha que por indiferencia. Mientras cruza la puerta de cristal de la entrada, cuya parte interior sí iluminan ya los fluorescentes, intenta recordar la última vez que expuso la cara, esa misma cuyo reflejo se negaba a mirar un rato antes, al sencillo efecto de los rayos del sol. Le queda un cigarrillo, y lo enciende mientras espera a que el ordenador reaccione a la contraseña, le salude con su frase de amabilidad programada. Las paredes del despacho, pintadas de colores ocres que habitualmente no dejan otra opción que inclinarse sobre el papel, resguardarse en los números, cobran gracias al humo un aspecto distinto, una sordidez que beneficia al conjunto. Carlos abre la página del buscador de internet, escribe la misma palabra que en aquella primera ocasión, recorre 56 las opciones, por fin reconoce la página de citas elegida entonces al azar. —Es un honor tener muchas virtudes, pero es una suerte muy dura. Se da cuenta de que, lógicamente, aquí no puede haber ceniceros. Recuerda haberse fijado en la papelera metálica, ahora impecablemente limpia. Se la acerca a los pies de la silla. —Y más de uno se marchó al desierto y puso fin a su vida. Un teléfono suena en alguna parte. Carlos no sabe concretar dónde, pero parece estar en su misma planta. Se pregunta, fugazmente, quién estará tan desesperado o insomne como para pretender que le atiendan a esas horas. Para su sorpresa, pasados unos segundos alguien lo coge; se oye una voz entonando la cantinela oficial de la empresa. —Porque estaba harto de ser batalla y campo de batalla de virtudes. Ese alguien se despide y cuelga. Carlos hace que la silla gire, mira a través de la ventana: un cielo despejado, algunos atisbos de actividad en las carreteras, apenas nada. Será un día bonito, se dice. Vuelve a la pantalla, intenta releer la cita; las palabras le resultan ininteligibles esta vez. El humo de su propio cigarrillo recién apagado, aún flotando en el aire, le hace toser. Se pone en pie, apaga la pantalla, sale. En la planta, ni un alma. Espera unos instantes. Silencio. Quienquiera que respondiese a la llamada, ha desaparecido. Debe entrecerrar los ojos para cruzar el aparcamiento, al que de un momento a otro comenzarán a llegar 57 algunos coches; puede sentir su proximidad, acompañada del tableteo suave de los teclados, más teléfonos, gafas caídas sobre puentes de la nariz periódicamente refrescados en los servicios de la empresa. Arranca. Huye. La autovía está relativamente tranquila, Carlos calcula diez minutos antes de la Operación Histeria de cada mañana. Pone la radio, pero nada más escuchar la voz del locutor dando el boletín de noticias vuelve a desconectarla. Sobre su cabeza, el helicóptero de tráfico otea los efectos de la cafeína en el sistema nervioso. Suena un pitido. Carlos lo atribuye a un rastro de eco en sus oídos, a los nervios. Vuelve a sonar, alto y claro. Sin despegar la atención de la carretera ni la mano izquierda del volante, busca con la derecha en el espacio entre los asientos delanteros. Al fin sus dedos tropiezan con una superficie dura, fría. El teléfono móvil; ha debido caérsele la noche anterior. Lo mira: un sobreviviente a cualquier catástrofe, incluso al olvido voluntario de la cartera llena de papeles. Lo deja sobre el asiento del copiloto. Vuelve pitar, avisando de la falta de batería. Luego suena. Uno, dos, tres timbrazos. —¿Diga? —¿Cariño? —Sí. —Me he despertado y no estabas. ¿Vas al trabajo? —No. En realidad, acabo de salir de la oficina. —¿Dónde estás? —En el coche. —¿Pero dónde? 58 No contesta. Carlos oye la estática de la línea y el sonido de la respiración de Victoria, su compás de espera. —No lo sé. Conduciendo. —Cariño, si no tienes ganas de ir a trabajar, no pasa nada. ¿Por qué no vuelves a casa y desayunamos juntos? Llamaré a la empresa y pediré el día libre. Varios días libres. Una pausa, y después añade. —Te echo ya de menos, amor. —Yo también. Es verdad. Carlos lamenta haberse fumado su último cigarrillo. Tal vez pueda parar en alguna gasolinera y comprar un paquete. —¿Sí? —Claro. Pero no voy a llegar a tiempo para el desayuno. No creo que llegue. —¿Por qué? ¿Estás muy lejos? —Camino del desierto. Silencio. Un instante después, un estallido. Victoria ríe. —¡Cariño! ¡Me habías asustado! El desierto… En serio, ¿dónde estás? Todavía es temprano. Carlos echa un vistazo confuso a través del parabrisas. Le gustaría contestarle de manera algo más concreta pero donde quiera que mire solo puede ver, realmente, un desierto. 59 Vista cansada Carmen García-Romeu FINALISTA NOVELA CORTA CARMEN GARCÍA-ROMEU (Alicante, 1952) Nací en Alicante y vivo en Madrid. Soy licenciada en Derecho y pertenezco al cuerpo de Técnicos de Hacienda, además soy escritora tardía. Eso no quiere decir que no me gustara escribir desde siempre, pero eran cartas a mis amigos, recuerdos de viajes, diarios. Lo que nunca supuse es que acabaría dedicándome a escribir relatos y novelas que serían publicados. Era una lectora empedernida y solo me faltaba intentar la ficción. Conseguí que la editorial Lengua de Trapo se interesara por mi primera novela: Sujetos pasivos. Desde entonces he publicado con esa editorial otra novela para adultos: Bajo cuerda. Y también me he dedicado a la literatura infantil/juvenil. Narval editores publicó Gus y la casa voladora, de la que este invierno comienzo la segunda parte por petición de los niños, y Vuela, Iván para adolescentes. La editorial Verbum me ha publicado: Aniceto y los cuentos de la Biblia, Atrapados en las leyendas de Madrid junto con Marisol Perales, y algunos relatos premiados y publicados en antologías compartidas. Fui finalista del “Premio Verbum de novela iberoamericana” para adultos, con la obra: Fotos en el congelador que publicó en 2015. No dejo nunca de escribir y para eso tengo un blog llamado: “Amanece en Transilvania” (amaneceentransilvania. blogspot.com) una especie de diario donde cuento y opino sobre todo lo que se me ocurre y gracias al blog cada día tengo más amigos desperdigados por el mundo. 62 1 Geno llamó un domingo. Cuando sonó el teléfono entraba en casa cargada con miles de revistas, dominicales y tapas duras para alguna nueva enciclopedia. Quizás si hubiera sido martes no lo hubiera cogido, los martes me traen mala suerte. Hasta ese momento todo lo horroroso de mi vida había sucedido un martes. Pero era domingo y entraba con las revistas cuando escuché su voz en el contestador: “Soy Geno. No me habrás olvidado, ¿verdad? Estoy en Madrid, en el hotel Gran Vía. Me gustaría verte. Si no me llamas en diez minutos, ya no me encuentras”. Tropecé con el revistero para intentar coger el teléfono, pero no me dio tiempo porque se había cortado la comunicación. Tan solo Geno era capaz de llamar después de trece años sin vernos para hablar con esa firmeza y sequedad. Intenté recordar. De pronto vino a mi memoria aquella frase que pronunció hacía ya casi quince años, en un examen de Derecho Internacional. Estaba tan concentrada contestando las preguntas que al principio no noté 63 que alguien pegaba patadas en mi silla. De pronto escuché con claridad una voz desapacible que me amenazaba desde el asiento de atrás: “Si no me soplas, dejaré de ser tu amiga”. Lo dijo como si nuestra amistad fuera rotunda y antigua. Me volví y la observé un instante. Tenía el pelo rubio y los ojos desvaídos. Era blanca, como si la acabaran de hervir, y tenía un diente partido. No es que la viese por primera vez, me acordaba de ella porque a veces se encontraba en el grupo de fumar entre clase y clase. Lo que no conseguía entender en ese momento y en pleno examen, era por qué de pronto me consideraba tan amiga. No era capaz de recordar su nombre si quiera. Y aún a pesar de ello, de haberme interrumpido, de pensar que no tenía consideración por ponerme en esa tesitura, coloqué mis folios ya terminados en el lado derecho del pupitre para que ella pudiese copiar las preguntas. Me arriesgué a que me echaran del examen, a tener que volver en septiembre. Lo arriesgué todo en aras de una amistad, que aún hoy, y después de todo lo que ha sucedido entre nosotras, dudo si existió alguna vez. Pero el día en que llamó Geno era domingo, había venido a Madrid y hacía trece años que no la veía. 2 Conseguí contactar con Geno por la tarde. —Geno, qué sorpresa volver a saber de ti. ¿Cuándo has llegado? ¿Qué ha sido de tu vida? Hablaba bajito pero muy deprisa. Me tumbé en el sofá dispuesta a escuchar miles de recuerdos y anécdotas 64 olvidadas, pero su conversación era cortante, como si tuviera mucha prisa, como si la hubiera pillado in fraganti, como si no hubiese sido ella la que me había llamado. Me sentí impertinente, metomentodo. Me dio tiempo tan solo a disculparme y proponer otro momento para hablarnos. Tan sólo me quedé con algunas frases incongruentes y la promesa de un nuevo contacto. Sus escasas explicaciones me parecieron ceremoniosas. —Me han destacado en Madrid. Llevo la supervisión de productos lácteos en grandes superficies. Algo complicado. La vida no ha sido fácil para mí. Tendremos un nuevo contacto. ¿Un nuevo contacto?, era una frase demasiado protocolaria, como la de un vendedor de seguros o de coches usados. Miré el reloj, eran las cuatro. Pedro no estaba en casa y seguramente no regresaría hasta las diez. Había ido a supervisar unas obras. Pedro trabajaba los domingos y los Jueves Santos y el día de Navidad. Y yo compraba los suplementos con muchas revistas y con tapas duras para soportar la soledad de los domingos y los Jueves Santos y el día de Navidad. 3 Geno no volvió a llamar y estaba muy intrigada. No sabía cómo localizarla. No tenía su teléfono, la última noticia que tuve de ella fue cuando vivía en Salamanca. Recordé que se había casado, pero mucho después que 65 yo, y que su marido se llamaba Raúl o Saúl. No sé, algo así, pero no lo había llegado a conocer. Ni siquiera sabía su apellido. Pasé la semana recordando nuestra amistad. Fue más o menos durante esa época en la que yo tenía veinte años y Geno alguno más. Llevaba un poco de atraso en los estudios. Geno no era lista y se apoyaba mucho en mí. Desde aquel examen en el que me lo copió todo y consiguió sacar una buena nota, siempre la tenía pegada. Todo el mundo nos tomaba por grandes amigas, amigas inseparables. Ella me pedía los apuntes y también que le ayudara en los trabajos, incluso algunas veces le tenía que contar el tema que me había estudiado porque le cansaba leer. —Repítelo otra vez anda, que no se me ha quedado. La verdad es que no tenía muy buena memoria, y se cansaba hasta de leer. —Eres tan inteligente—, me decía entre repetición y repetición. A Geno le costaba estudiar. Daba un poco de pena. Doblaba la cabeza y me miraba fijamente a los ojos. —Anda, Maite, déjame que me copie el trabajo. A veces me hartaba y le decía que era una cara dura. Entonces se ponía zalamera. —Maite, es que me da mucha envidia lo lista que eres y lo rápido que lo entiendes todo. Y a mí el que me dijera eso me halagaba y me dejaba como blandita, aunque no siempre, porque en algunos momentos resultaba agobiante. Sin embargo, entre unas cosas y otras, nos habíamos hecho amigas. Además, de alguna forma me necesitaba. 66 Luego dejó de querer verme. Fue, como le ocurría a ella siempre, de pronto. Cuando abandoné Salamanca y me vine a Madrid para casarme. Estaba siempre ocupadísima y con miles de compromisos. Ni siquiera vino a verme y eso que tenía casa en Madrid, la de la tía Emilia, su madrina. Geno desapareció. Intenté localizarla varias veces pero a ella se le quitaron las ganas de hablarme y a mí se me fue olvidando ella. Además los gemelos nacieron a los nueve meses de casarme, y se llevaron el poco tiempo libre que me quedaba. Algunas veces sí pensaba en ella, pero muy de pasada, como se recuerda lo que ya no tienes, con embustes. ¡Qué risas con Geno! 4 El martes, como todos los martes de mi vida, se me ocurrió hacer una tontería, se me ocurrió buscar a Geno en el álbum de fotos porque se me había olvidado su cara. Sólo me acordaba de que era rubia y de que tenía un diente partido, pero se me desdibujaba su rostro. A veces ocurre, pero no había ninguna. Quizá de esa época no guardaba recuerdos hasta que recordé que al final vino a mi boda. Busqué el álbum e indagué. Allí estaba, entre el gentío, en la iglesia y luego en la cena, pero se la veía muy mal. Tenía la cara tapada con sus manos. Fue entonces cuando me acordé de que el día de mi boda Geno lloró un montón. Pedro me decía que era una histérica, pero es que a Pedro nunca le 67 cayó demasiado bien Geno. Ella no hacía más que llorar abrazándose a mí y Pedro no hacía más que cogerme de la mano y estirar para que nos marcháramos. Menudo agobio entre los dos; Pedro tirando de mí para que nos fuésemos a bailar el vals o a partir la tarta o yo qué sé a dónde, y Geno venga a llorar. —Anda, Geno, no llores, que no me voy para siempre. Seguiremos siendo amigas y nos escribiremos mucho. Pero ya no la volví a ver. A lo mejor fue porque yo me reí mucho el día de mi boda, mientras ella lloraba y se tapaba la cara con las manos. Tengo una foto en la que Pedro y yo nos contenemos la risa detrás del tío Antonio, y al fondo se ve a Geno sonándose muy compungida. Debíamos estar riendo por alguna cosa que dijo el tío Antonio. Era un presuntuoso y a mí me gustaba imitarle. A Pedro le encantaban mis imitaciones y decía que al tío Antonio lo bordaba, y por eso se le salían las risas por todas partes cuando se nos acercaba a presumir. A Pedro siempre le notaba las risas porque se le ponía cara de enfadado con ojos brillantes. Era su forma de disimular. Luego me dijo que se reía sólo de imaginar lo que a mí se me estaría pasando por la cabeza. Y es que al principio nos reíamos sólo de eso, de imaginarnos, de descubrirnos, de fantasear sobre lo que se nos ocurría. A mí entonces me gustaban hasta los ronquidos de Pedro. Cuando empezaba a subir el tono, yo lo abrazaba muy fuerte y le besaba en la oreja. Roncaba mejor que nadie, tenía hasta ritmo. Eso pensaba yo, al principio. 68 Al principio nos gustaba mucho pasear al atardecer y hablar sobre lo que nos había ocurrido durante el día. Hubo un tiempo en el que lo sabía casi todo de Pedro. Con una simple ojeada ya sabía si estaba a gusto, o si quería marcharse. Entonces era un libro abierto para mí. Ahora también, pero de otra manera Nada más empezar a hablar ya sé que me va a interrumpir y que lo que yo diga le va a parecer una idiotez. Se lo leo en la cara y en esos ojos que ahora están mustios y secos, como los de un pez podrido. Ya no se me ocurre lo que le pueda apetecer, creo que nada. Se le ha puesto cara de amargado, y además cada vez ronca peor. Quiero decir que sube mucho el tono y no hay quien duerma a su lado. Perdió la gracia y el ritmo a un tiempo, y por eso ya no le abrazo, ni le beso la oreja. Además en la oreja tiene pelos, son finos pero dan asco. Antes no los tenía, o a lo mejor sí, pero yo no se los veía. La verdad es que aunque se los depilara ya no le podría besar en la oreja cuando ronca, porque ya no duermo con él. Al principio creo que fue porque escuchaba la radio, luego porque nos enfadábamos mucho y se me quitaron las ganas de rozarme, y ahora porque ya tengo las sábanas en el cuarto de invitados, y el despertador, y los libros. Quiero decir que ahora mi cuarto es otro. Tampoco me acuerdo muy bien cuál fue el enfado, el ronquido o el insomnio, que me obligó a cambiar de habitación. Aunque la verdad es que Pedro y yo no parábamos de reírnos el día de la boda y sin embargo Geno lloró una barbaridad. 69 5 Cuando Geno me llamó aquel domingo, tan sólo hacía una semana que los gemelos se habían ido a estudiar a Estados Unidos. Y fue a partir del momento en que ellos se marcharon cuando la realidad se me echó encima. Y no sólo eso, sino que me perseguía allá donde fuera. Me perseguía incluso al Corte Inglés y allí me susurraba cosas horribles mientras pasaba de la sección de lencería a la de discos. Siempre tras de mí, con esa luz tan deslumbrante que tiene ella y esa fuerza con la que se te clava en el centro del pecho. “Señorita Rosa, señorita Rosa”, se escuchaba por los altavoces, pero ella, la realidad, seguía allí, sonora y brillante, detrás de la señorita Rosa, detrás de las escaleras mecánicas, detrás de la barra de la cafetería en donde tomaba un sándwich al salir del trabajo. Allí, siempre allí. Y yo ya no sabía dónde esconderme. Pero mucho antes de tener que enfrentarme a la realidad me tuve que enfrentar a los silencios. Al principio los silencios me hacían daño y por eso hablaba. Me pasaba el día hablando. Pedro decía que esas facturas de teléfono no podían ser nuestras. Pero sí lo eran. Yo hablaba mucho porque cuando me callaba, el tiempo se quedaba como quieto, y entonces agarraba el teléfono y me ponía a llamar a todo el mundo y a contarles que si me había comprado un anillo, que si fíjate a Pedro no le gustan los aguacates. Cualquier cosa, porque yo lo que de verdad quería era que se pasara el tiempo. Hasta que, de pronto, me daba cuenta de que se había hecho tarde y que ¡Dios mío!, si hay que preparar los uniformes para el día siguiente. Y era como si todo hubiese pasado, incluso me 70 olvidaba de esas angustias tan tontas que siempre trae el atardecer. Porque no sé qué tienen las seis de la tarde que me ponen triste, y la tristeza no se pasa así como así, había que distraerla hablando sin parar, de cualquier cosa, en cualquier lugar, con quién fuese. Pero todo eso fue antes de que se marcharan a estudiar a Estados Unidos, quiero decir, mientras los gemelos aún estaban en casa, y me tenía que ocupar de su ropa, de los estudios, de llevarlos a los entrenamientos. Quizás me metía demasiado en sus vidas, pero hablábamos durante las comidas y lograba digerir el cocido y el pollo a la cerveza. A veces, hasta lograba olvidarme de que Pedro también vivía en casa. Mis compañeros del trabajo, los que todavía estaban solteros, se iban de acampada los sábados y mis amigas organizaban partidas de cartas los domingos. Yo escuchaba a todos hacer planes para el fin de semana, pero no contaban conmigo porque pensaban que yo tenía a Pedro, pero yo no tenía a nadie. Tenía a los gemelos, los entrenamientos, el teléfono y los parloteos. Lo de que la realidad empezara a perseguirme fue nada más volver del aeropuerto. Al abrir la puerta de casa, la vi diferente; inmensa y vacía. Y fue también a partir de ese momento cuando comprendí que el teléfono no sería suficiente y trasladé mi vida al Corte Inglés. Lo peor eran los domingos que no caían primero de mes y cerraban. Me quedaba mirando los escaparates y deseando que los altavoces llamaran a la señorita Rosa para romper los silencios. Pedro revisaba obras y los gemelos se habían marchado a Estados Unidos, cuando me llamó Geno por 71 primera vez para decirme que estaba en Madrid. A lo mejor fue por eso por lo que me hizo tanta ilusión que trabajase como supervisora de productos lácteos y estuviésemos a punto de tener un nuevo contacto. 6 Volvió a llamar Geno. —Hola Maite. Estoy en Madrid. Por ahora vivo en el hotel pero he decidido adecentar la casa de la tía Emilia. Ya sabes, la heredé. Me gustaría que me ayudaras a decorarla. Era lunes y había pasado ya una semana. No había vuelto a tener noticias de ella desde el día de mi boda, hacía trece años, pero ella todo lo daba por sabido. —Tenemos que arreglarla. Voy a vivir aquí, pero está hecha un desastre porque nadie más ha vuelto a entrar desde que murió. Ven cuanto antes. Tengo muy poco tiempo. Ya sabes, los productos lácteos. La casa de la tía Emilia había cambiado. El nuevo ascensor no tenía banco de madera para sentarte mientras subías, ni espejo con iniciales. No tenía cristales alrededor para ver la escalera, ni sonaba a descarrilamiento. El nuevo ascensor tenía puerta metálica, botones plateados y memoria. Me quedé un rato en el descansillo. De pronto me puse a oler a roscos de anís y canela, y a escuchar las pisadas de la tía Emilia por la tarima, porque Madrid un día fue esa casa y ese olor. Madrid fue un portero que se llamaba Edelmiro y unos radiadores 72 color vainilla que daban un calor agobiante y un fin de semana con olor a roscos y una televisión con ganchillo encima. Luego, cuando me casé, Madrid fue otra cosa. Y me olvidé de que hay muchos instantes en el mismo lugar que huelen diferente y de que sólo hay que pararse un momento para que los instantes vuelvan con otros sonidos. Continuaba en el descansillo recordando. Ni siquiera había llamado cuando abrió Geno. —He oído el ascensor y ... Sonrió al abrazarme, pero era una sonrisa triste, algo forzada. Al verla me pareció más hervida que nunca. Sus ojos habían perdido brillo y las pestañas pelos. Se había reconstruido el diente pero se le notaba la diferencia de color. Daba un poco de pena, y aunque se le notaba que no era eso lo que ella quería, a mí siempre me salía la compasión en cuanto veía a Geno. La casa estaba en penumbra. No había abierto las persianas. Me dijo que lo primero que debíamos hacer era vaciar el armario de zapatos. Nos sentamos en el suelo, sobre la alfombra, y fuimos retirando cajas de zapatos. De pronto me lo soltó: —Raúl me dejó. Me dejó por una compañera de trabajo. Si vieras que fea es. Parece que eso debería dar lo mismo, pero no es así. Fastidia un montón. Eran miles de zapatos. Había zapatos por todas partes. La tía Emilia no los tiraba, había dedicado su vida a coleccionar zapatos viejos, de mujeres con juanetes, daban un asco tremendo. Todos estaban deformados, y viejos, y con los huecos de los juanetes. 73 No conseguía sentir lástima por la huida de Raúl, no lo había llegado a conocer. Lo sentía como una sombra. Aparté unos zapatos antiguos con el pie izquierdo y mientras lo hacía, trataba de imaginar al tal Raúl persiguiendo a una fea por los pasillos de la oficina. Quería indignarme con Geno, pero me daba lo mismo, cuando no conoces a alguien te trae al fresco con quien se líe. Lo malo es cuando aprendes a reírte con él, y cuando paseas al atardecer y hasta te gustan sus ronquidos. Eso es lo peor. Parece que el mundo ya sólo gira alrededor de él y de sus risas, y hasta le dejas de ver los pelos de las orejas. Ese es el peor momento. Había zapatos hasta de principio de siglo. Me miré en el espejo del armario, Geno separaba zapatos a mi lado. La habitación permanecía en penumbra y todo había cambiado. 7 Cuando no tengo algo muy claro me siento en la mecedora de la abuela Damiana, dejo la mente en blanco, y me pongo a esperar la respuesta. No sé si será ella, pero lo cierto es que al levantarme de la mecedora soy una mujer resuelta o quizás tan sólo empecinada, pero eso si, con una respuesta. La abuela Damiana, al atardecer, como a las seis de la tarde, cuando terminaba la faena, como ella decía, se sentaba en la mecedora negra frente a la ventana y dejaba la mirada perdida. Todavía la recuerdo con su pelo blanco, su moño apretado y las manos entrelazadas 74 en el regazo mientras farfullaba algunas palabras sabias. Luego cogía el ganchillo y se ponía a hacer pañitos para toda la familia. A mí entonces esos momentos de éxtasis de la abuela me parecían mágicos y pensaba que sólo me podía sentir bien sentada en esa mecedora. Porque entonces las seis de la tarde era una hora mágica, sin tristezas. El atardecer traía respuestas. Un día le pedí la mecedora y ella me la dejó en herencia. Ahora sólo tengo eso, una mecedora para hacerle preguntas por las tardes. Aquel día, por ejemplo, me senté en la mecedora porque no entendía el por qué del perfume. Pedro me había traído un regalo de Nápoles, era un perfume de esos que se compran a la azafata que pasea por los pasillos del avión. —¿Y esto? —le pregunté. —Nada, un recuerdito sin importancia. Te echaba de menos. Le di un beso apresurado y me senté en la mecedora de la abuela Damiana. Un algodón gordo se me había colocado en el centro de la garganta y el aire entraba a duras penas. Mientras me balanceaba hacia atrás y hacia adelante me puse a pensar a santo de qué aquel algodón en la garganta, y por qué era tan gordo que no me permitía tragar. A veces parece que ya nada puede doler, pero no es verdad, duele. Y es un sufrimiento nuevo que no controlas pero que esta ahí, intenso, como cualquier otro. Lo que me debió hacer daño fue el dolor del orgullo, de la 75 duda. Nunca lo había sentido pero es seco, profundo y perverso. Crecía dentro de mí una necesidad enorme de vengarme, pero al mismo tiempo sabía que no iba a ser posible. Cuando aún nos queríamos le podía amenazar: —Sí algún día me entero de que me la has pegado, yo, yo... Vamos, que te la pego con tu mejor amigo. Pero eso lo decía entonces, cuando todavía le importaba o me quería. Cuando mi venganza hubiera tenido algún sentido. En ese tiempo en el que todavía puedes ponerte bravucona ¿De qué me hubiera valido devolvérsela entonces? ¿Devolverle qué? Pensaba que me podía haber engañado o estar pensando en otra. Continuaba balanceándome en la mecedora hacia atrás y hacia delante, mirando el techo y tratando de descifrar todo ese embrollo del dolor de orgullo. Decidí preguntarle a Geno sobre su marido, cómo había sospechado lo del lío con la compañera y todas esa historia. No se lo pensaba contar, sólo sonsacarle. Quería saber si de verdad tenía motivos para preocuparme. Al fin y al cabo Geno era experta en infidelidades. Pero tampoco sabía dónde se encontraría. Aún no se había traslado definitivamente a Madrid y lo compaginaba con Salamanca. 8 Llamé varias veces a Geno. No estaba en el hotel, no estaba en casa de la tía Emilia. Geno, de nuevo, había desaparecido. Caí en la cuenta de que no conocía el teléfono de su móvil, ni el teléfono de la empresa, ni a qué productos lácteos se refería cuando hablaba de su 76 trabajo, ni siquiera cuál era su domicilio en Salamanca. Geno hablaba mucho pero casi nunca decía nada. Ella era experta en infidelidades pero había desaparecido. Pasé el fin de semana muy preocupada. Le dejé varios mensajes en el contestador de casa de la tía Emilia. “Geno que soy yo, que me llames al trabajo” “Geno que ya no estoy en el trabajo, que me llames a casa” “Que ya no estoy en casa que me llames a...” Geno no llamaba y Pedro me había comprado el perfume del desagravio, ese que había despertado mi sospecha, y yo lo único que hacía era balancearme en la mecedora negra de la abuela y comer chocolate. 9 Por fin llamó Geno y quedamos en vernos. Pero mientras me dirigía hacia su casa, pensé en que me daba una pereza inmensa preguntarle por su marido. ¿Qué necesidad tenía de escuchar una historia larga? ¿Qué necesidad tenía de ver cómo le subían las penas? ¿Para qué dolerme con cosas ajenas, de mancharme con las tristezas de Geno? ¿Acaso ella se dolería con las mías? Mientras entraba en el portal decidí que no le hablaría sobre eso. Fue al verla muerta de risa por el pasillo, cuando me volvió a entrar la curiosidad o quizás la rabia. Se la veía satisfecha. Llevaba una imagen de Santa Bárbara en los brazos, la había encontrado en el fondo de un armario de la tía Emilia y había decidido buscar un sitio para colocarla. 77 —A mí las imágenes me dan un poco de miedo, parece que les sienta mal todo, pero tampoco quiero deshacerme de ésta —dijo—. La tía Emilia siempre decía que es muy milagrosa y que una nunca sabe los milagros que va a necesitar en la vida. No soporté sus risas, tampoco sé muy bien por qué pero me entraron unas ganas tremendas de arrancarle esas risas tan absurdas y se lo pregunté de sopetón: —¿Cómo sospechaste que Raúl te la pegaba? Dejó la imagen en la cómoda y siguió hablado muy despacio, sin dejar de sonreír. —Se nota, Maite. Por de pronto, porque no se tienen relaciones y esas cosas. Ya me entiendes. ¿Cuánto tiempo hace que Pedro y tú...? ¿Te gusta aquí, encima de la cómoda? Quizás no. Me va a dar miedo si me despierto y la veo mirándome. —¿Por qué me preguntas por Pedro? ¿Qué tiene que ver él en todo esto? —No me contestó, cogió un plumero y se puso a limpiar la imagen. —¿Geno que por qué me pre...? —Por nada, es que pensé que tenías problemas con Pedro, no creí que simplemente quisieras cotillear. —Con Pedro me va muy bien. Creo que he tenido mucha suerte. Me adora. Siempre está pendiente de mí y no sale de Madrid sin traerme un regalo. Mira, huele. Es un perfume que me ha traído de Nápoles —le pregunté mientras acercaba mi brazo a su nariz—. ¿Te gusta? Cogió mi brazo y olió. —Hummm. Aire de Loewe. ¿Es la que le gusta, o la que te gusta? 78 Pensé que sería la que le gustaba a la azafata o quizá la que no conseguía vender ese día. —Nos encanta a los dos. Noté fuego en la cara y al intentar salir precipitadamente para que no se notara, tropecé con la puerta y me di en el dedo pequeño. —¡Huy!¡huy! Creo que me lo he roto. Geno volvió con una cubitera llena de hielo, me obligó a descalzarme y a sentarme en el suelo. Ella se sentó a mi lado y me acarició el dedo con los cubitos. Lo hacía con mucha suavidad, lentamente, como un ritual. —Siento lo de antes. No sé por qué te lo he preguntado. No es por cotillear, en serio. —No importa, ahora ya estoy bien. Además, Maite, yo estoy encantada de estar sola. Tan libre, tan independiente. Me sobro y me basto para dirigir mi vida. Nadie me dice qué perfume debo ponerme, ni siquiera si debo usar alguno. Gano mi dinero con los productos lácteos, bastante por cierto. Y respecto a los hombres... Bueno, a los hombres se les sustituye. —¿Cómo? ¿Es qué hay alguno? Todavía no, pero estoy en ello. Me fui gateando hacia la pared, y ella me siguió con los cubitos en la mano, por su brazo chorreaban gotas de agua. Se me estaba pasando el dolor. En la cabeza todavía sonaban las palabras de Geno. “A los hombres se les sustituye”. Otra vez las risas, otra vez las ilusiones, otra vez los ronquidos rítmicos y al final los pelos, los dichosos pelos de las orejas. Pero... ¿Cuánto tiempo sin hacer el amor? 79 Santa Bárbara se había quedado encima de la cómoda mirándonos con ojos vacuos. Me encontraba mejor apoyada en la pared. Miré a Geno que pasaba el hielo por mi dedo pequeño. Parecía tranquila y segura. —Me alegro de que te adaptes tan bien a estar sola. Al fin y al cabo tienes que estarlo. Yo creo que Pedro no soportaría vivir sin mí. Nos hemos hecho tanto el uno al otro. Geno dejó de acariciar mi dedo, echó el cubito en el vaso y se alejó por el pasillo. No tenía un amante todavía, pero estaba en ello. Eso acababa de decir. 10 La carta de Geno llegó cuando menos la esperaba. No me había atrevido a indagar en sus aventuras después de aquella tarde, la tarde en la que colocábamos a Santa Bárbara encima de la cómoda, y ahora, sin siquiera habérselo pedido, me lo contaba todo. La carta me la enviaba desde Salamanca y anunciaba que iba a tardar en volver porque sus compromisos la mantenían ocupada. Supuse que se refería a los productos lácteos. A continuación me hablaba de su vida y de su marido, “desasosiegos de la madurez”, “desalientos de la vida”. Encendí la luz, coloque un almohadón en la banqueta y, cuando iba a dejar el pie encima, me encontré con la historia, la historia que estaba intentando contarme desde el comienzo de la carta. “Decidí colocar una pasión en mi vida.” ¿Una pasión en su vida? Continué. 80 “Así fue como revolviendo a manotazos el pasado me di de narices con otro sepulcro; Andrés. Rastreando pistas por sitios en donde había trabajado, al fin di con su dirección actual. La conciencia me decía que me detuviera porque Andrés era un hombre de orden y estado civil, casado. ¿A qué santo me permitía el lujo de entrometerme en su buzón, arriesgándole a que su mujer pillara la carta? ¿A santo de qué aquella fiebre inespecífica?” Seguía sentada, seguía sin apoyar el pie enfermo. El dedo pequeño acumulando sangre. Me levanté y cojeé un rato por la habitación. Geno no tenía fronteras. ¡Qué barbaridad! Continué leyendo. “Andrés había salido conmigo antes de hacerse novio de una compañera de curso. A mí el que me gustó de siempre era Andrés, pero él, ya sabes, tenía novia. Aunque siempre encontraba algún momento para darme esperanzas, para entrometerse en mis relaciones. Andrés no me dejaba olvidarlo y yo no tenía muy claro cómo debía actuar. Me hice amiga de su novia para estar cerca de él, pero al final se casó con ella. Yo nunca te prometí nada, me dijo. Eso era cierto. Pero aún así yo me sentía engañada. Algo había pasado pero yo no tenía a dónde agarrarme. Se casó por fin y se fue a vivir a Madrid. Yo también me casé. Fue después de mi separación cuando me entró verdadera obsesión por saber de él, por saber si de verdad nunca había habido nada entre nosotros. Quizás lo que me pasa es que no me resigno a ese encogimiento de hombros tan cómodo que empleó entonces. Fue por eso por lo que después de mi separación decidí provocar la situación. Las situaciones hay que provocarlas. Nada viene a ti. Tú debes 81 ser quién las busques. Eso me dije y le escribí una carta que él se precipitó a contestar, incluía con delicadeza la dirección de un apartado de correos. Entendí que era allí donde debía dirigir los mensajes. En pleno entusiasmo me pedía con urgencia mi teléfono. Quería verme. Creo que me asusté, habían pasado muchos años y yo ya no era la joven de veinticinco añitos que lo vio por última vez. Y eso es todo. No sé qué hacer. Ahora voy a vivir a Madrid y él me espera.” 11 —¿De qué color tienes pintado el dormitorio? —me preguntó Geno. —De blanco. —Está bien, lo pintaremos de blanco. —A Pedro le gustaba más el azul, dice que es un color que aporta serenidad y es bueno para descansar. A mí me parece una tontería. Como es arquitecto, se las da de entender de todo. Me empeciné con el blanco y al final lo pintamos de blanco. Geno sí me escuchaba. Hacía mucho tiempo que no me había sentido tan escuchada. Todo lo que yo decía le interesaba. Y por cualquier cosa dejaba lo que estaba haciendo, se sentaba en el suelo, al lado mío, y atendía. —Geno, como te dediques a sentarte, no acabas de pintar la entrada— le dije. Desde que me había roto el dedo del pie, la podía ayudar menos. Había pedido la baja en el trabajo. Tenía mucho tiempo libre y lo pasaba en su casa. Cojeaba y no 82 podía ayudarle, pero ella, al principio, me decía que no importaba, que sólo con darle ideas y decirle cómo tenía decorada mi casa, ya la estaba ayudando. Geno al final pintó el dormitorio de azul. Estaba haciendo pruebas en la pared cuando entré cojeando. Me sentó fatal. Ella me explicó que se fiaba más de Pedro porque era arquitecto y entendía de eso. Pero sólo en decoración, no vayas a creerte. También me dijo que yo tenía mucho gusto, muchísimo más que Pedro, pero hija, si es su profesión. —Ya que no puedes andar bien, ve haciendo mezclas hasta que encontremos el tono. Y mientras hacía las mezclas se interesaba por mis cosas. Empezó hablando ella, me contó cómo había conocido a Raúl y de cómo se habían casado al poco tiempo. Pero enseguida pasamos a Pedro. A Geno le gustaban mucho las historias ajenas. El caso es que no sé por qué, esa tarde, la de la pintura, mientras hacíamos mezclas con los azules, le estuve contando cosas de Pedro, de sus hermanos, de sus costumbres y de su madre. Aquella tarde hice doce mezclas de azul; marino, añil, celeste, opalino, cobalto, prusia, aciano..., en fin, que ninguna llegaba a gustarle del todo. Aunque eso si, acabé con la lengua seca. Se interesaba un montón por mi vida, no hacía más que preguntarme. La verdad es que Geno sabía escuchar y yo no lograba sacar el azul adecuado. Cuando volví a casa busqué a Pedro. Fue la primera vez en mucho tiempo que lo busqué al entrar, quizás fuera por lo mucho que había hablado de él. 83 12 Al comprobar que Pedro no estaba, me senté en el sillón de siempre y encendí la televisión, pero no la llegué a escuchar, ni siquiera recuerdo qué estaban poniendo, sólo sé que me dio por pensar en Pedro y en que si hubiera estado en casa tampoco se me hubiera ocurrido qué decirle. Quizás así había empezado todo, porque ningún amor sobrevive al mutismo. A Pedro no le gusta hablar de sentimientos. La abuela siempre decía que a ningún hombre, pero yo eso no lo entendía y pensaba que eran cosas de la abuela. La primera vez que Pedro se enfadó a lo tonto, lo pasé fatal. —¿Pero qué he hecho? —le pregunté al verlo tan otro. —Nada —me dijo, y se encerró en su caverna sin fisuras. Nunca lo había visto así e intenté buscarle los huecos a base de caricias y besos. Lo que fuera para que volviera a ser él. Estaba tan extraño que me daba hasta miedo. Pensé que me lo habían cambiado por la noche, mientras dormía, y que lo que habían dejado en su lugar, era una réplica con el mismo pijama. —Pero, Pedro... Le di muchas vueltas a lo que podría haberle hecho para que se pusiera tan raro, y cada vez tenía la cabeza más confusa. Sólo duró unas horas pero nunca supe el motivo. De pronto se le pasó y volvió a ser él. Yo no paraba de preguntar, pero me decía que era mejor dejarlo, que ya había pasado. Aquello se fue repitiendo cada vez más veces y cada vez más tiempo. Nunca había explicaciones. 84 “Los hombres son así”, repetía la abuela, pero yo no hacía más que preguntar y quedarme sin respuesta. Llegué a tener tanto pánico a sus silencios que me pasaba la noche en vela dándole vueltas a lo que había hecho durante el día y lo que había podido decirle para que le doliera tanto, y me despertaba con los ojos hinchados. Algunas veces sus silencios duraban hasta quince días o más. Una vez duró todo el mes de agosto y nos desplazamos de casa de mi suegra a la casa de la playa, con las maletas y los niños, sin hablarnos. ¡Qué agobio! Al principio me pasaba las noches sin dormir, sin dejar de darle vueltas a la cabeza. Y esa actitud suya que llegó a resultarme familiar, provocaba en mí un sentimiento de congoja, similar a un sollozo que no podía salir. Al final me sentaba en algún rincón y me dejaba llevar por un llanto relajante, dulce y amargo. Cuando él me descubría me preguntaba contrariado: —¿Por qué lloras? Y yo respondía: —No estoy llorando. Una noche me metí en el baño para poder llorar a gusto, porque entonces aún pensaba que vendría a preguntarme: ¿Por qué lloras? y a consolarme de las penas, y a decir que ya se había pasado todo y que era mejor no moverlo, pero él se puso el pijama y se acostó en la cama de matrimonio, la que hasta entonces compartíamos. Pasó mucho tiempo y por fin me levanté y pegué la oreja a la puerta, sólo escuché sus ronquidos. Aquella facilidad con la que se había dormido me enfureció. Empecé a odiarlo y me di cuenta de que eso del ritmo de los ronquidos había sido una memez de las mías, y que 85 o me espabilaba o mi vida se echaba a perder. Y así fue como se me fueron quitando las ganas de preguntarle y de soportar sus ronquidos, y me empezó a dar lo mismo lo que hubiera podido hacer para ofenderle tanto. Cambié mis cosas de habitación y me acostumbré a dormir con el silencio, y a encender la luz para leer si tenía insomnio, y a poner música cuando quería, y a estar sola, y a no preguntarme por él sino por mí. Y cuando me dijo que ya había pasado y que por qué no me acostaba a “su ladito”, se me vino el mundo encima, porque me pareció como si hubiera sido un extraño el que me hiciera un ladito en su cama. 13 Geno logró salir con Andrés el miércoles de ceniza. La vi entrar en casa de la tía Emilia con una mancha negruzca en la frente. —¿Que llevas ahí? —Ah, ¿eso? Es que he entrado a la iglesia a rezar para que me llame Andrés, y he aprovechado para que me pusiesen la ceniza. Yo me imaginaba a Geno haciendo penitencia para quitarle el marido a una amiga y me parecía de lo más cínico. “Polvo eres y en polvo te convertirás”, le habría dicho el cura. “Ya, pero mientras tanto, dame Señor algo para mí” pediría ella. Menuda desfachatez. Pero no se cortó ahí, nada más llegar a casa de la tía Emilia se dedicó a ponerle velas a Santa Bárbara, la santa esa que te miraba fijo. 86 Y tanta penitencia y tanta beatería por fin le dieron resultado, porque el móvil de Geno empezó a sonar. Ella desapareció por el pasillo, se encerró en el dormitorio y estuvo hablando un buen rato, muy bajito y con voz arrulladora. Luego empezó a soltar unas risas de lo más falsas. Me di cuenta enseguida de que era el tal Andrés, y comencé a recoger mis cosas para volver a casa. Pensé que ese día no íbamos a trabajar ni en la pintura ni en nada. Pero en cuanto entró me dijo con una expresión luminosa: —No te vayas, mujer. Tú te puedes quedar y hacer algo. Era él. Me tengo que ir. Hemos quedado para comer y quiero ir antes a la peluquería. Qué nerviosa estoy, Maite. ¿Tú crees que me encontrará muy mayor? —Qué va. Si te quitas la penitencia de la frente y te das un toque, yo creo que estás incluso mejor que hace trece años. Siempre se mejora. Se lo dije porque me daba pena y además porque era un poco verdad. Geno nunca se había destacado por su belleza, pero los años la habían mejorado, dentro de sus posibilidades, claro. —Puedes aprovechar para ir quitando las gotitas de pintura del suelo si no tienes otra cosa que hacer. Lo puedes hacer de rodillas, poquito a poco. No tenía que ir al trabajo porque estaba de baja por lo del pie, y del Corte Inglés ya me lo sabía todo. Hasta que no cambiaran los escaparates, prefería seguir en casa de Geno y sentirme útil, aunque sólo fuera para que al volver me lo contara todo. Se lo propuse. —Eso te lo prometo. Como me seguía doliendo el dedo me aconsejó que aprovechara para quitar la pintura. 87 —Mira, utiliza este cuchillo para quitar las gotitas de pintura del suelo, tiene la corona ducal —dijo, y me dio un cuchillo medio doblado con una corona en el mango. —El primer marido de la tía Emilia era duque. Se la pegaba con todas pero a ella no le importaba porque era duque. Si vieras a las fiestas tan elegantes que acudían y lo guapa que estaba ella al lado del duque. Luego murió y sólo le dejó en herencia los cuchillos. Los duques ya se sabe, viven del cuento y claro, gastan mucho. Geno me había contado la historia del duque y el cuchillo noble para que me sintiera de lo más halagada mientras raspaba el parqué. Siempre era así, cuando no te vendía su pena y tu infinita bondad por ayudarla, te vendía una raspada de parqué aristocrática. El caso es que siempre te vendía algo. Y lo más triste es que yo entonces lo compraba todo. Pero aquella tarde Geno se fue y yo me sentí ridícula rascando el suelo con el dichoso cuchillo. Busqué unos almohadones para descansar el pie y me quedé un rato mirando el dormitorio. La verdad es que no le había quedado nada mal con la pintura azul. Luego me puse a hojear una revista. Qué ganas tenía de que volviera y me lo contara todo. 14 No volvió. Yo me eché un rato en una cama turca que encontré arrinconada en uno de los dormitorios. Tenía la tapicería rota y gastada. Geno se había empeñado en 88 guardarla para darle un toque moderno. Me tumbé sólo para descansar el pie, pero me quedé dormida. Cuando desperté ya era tarde. No sabía qué hora exactamente, pero la habitación estaba a oscuras y se iluminaba de vez en cuando por los faros de algún coche que pasaba por el callejón. Era un callejón solitario y estrecho. Me asomé al balcón. Lo que un día fue el cine Archer, se había convertido en un local mugriento y lleno de grafitis. Busqué el interruptor de la luz pero no funcionaba. Geno no había vuelto y era posible que no volviera. Todavía vivía en el hotel cuando trabajaba en Madrid. Los muebles los habíamos amontonados en el centro de las habitaciones para poder pintar. No sabía dónde estaba el registro y encendí una vela. Santa Bárbara se iluminó y yo busqué el reloj, eran las ocho. Había dormido muchísimo, hacía tiempo que no lograba dormir por las noches y pasaba el día cansada. Busqué el móvil para llamar a Pedro, porque no le había avisado de que no iría a comer. Decidí llamarle. —¿Sí? —Pedro, que no he comido en casa, y no te he podido avisar. Es para que no te preocupes. Pedro y yo no nos hablábamos mucho pero nos avisábamos de todo. Nos las arreglábamos para darnos explicaciones y de esa forma mantener una débil imitación de convivencia pacífica y respetuosa. —¿Qué? No, no me he preocupado —hablaba rápido como atragantándose con las palabras—. Yo tampoco he podido ir. Te he dejado un mensaje en el contestador. ¿No lo escuchaste? Tenía trabajo atrasado, ¿sabes? 89 Trabajo atrasado: su palabra mágica, el abretesesamo que le permitía no venir a comer, ni a cenar, ni a dormir, ni siquiera mirarme cuando se cruzaba conmigo en la cocina o en el pasillo. Trabajo atrasado. Yo, sin embargo, me había acostumbrado a no darle explicaciones. “Que no voy, que llegaré tarde, que no me esperes”. Lo había leído en un libro de autoayuda. “Aprenda a decir no, sin sentirse culpable” Pero yo no me sentía culpable, sólo cansada con el soniquete: Que no voy, que llegaré tarde, que no me esperes. Llamé a Geno al hotel pero no había llegado todavía. Pensé que Geno iba muy deprisa, que debería haber comido y haberse vuelto. Las prisas no le ayudarían a afianzar la relación. Pensé también que la debería prevenir de que así nunca salen bien las cosas. Pobre Geno, qué ingenua es. Eso pensé entonces mientras apagaba la vela, me ponía el abrigo y recogía el bolso del suelo. Luego me fui a tomar un sándwich de jamón y queso. 15 —No me acosté con él. Tampoco me lo propuso. Estuvimos en un pub de esos elegantes, tipo inglés, ¿sabes? Luego lo llamaron por teléfono y tuvo que irse. Geno se había puesto un mono azul de fontanero. Llevaba el pelo recogido en un moño desbaratado y sonreía. Sonreía a toda hora. Se le había puesto una cara de mema horrorosa y el diente se le notaba más reconstruido que nunca. Me apeteció decírselo. No te rías, Geno, que estás horrible. Eso es lo que de verdad quería 90 decirle. Y sólo de pensarlo me ponía mala. Puedes reprocharte un acto, una palabra, pero nunca un sentimiento. Está ahí, sin tu permiso, obligándote a hablarle a Geno de su diente partido, de lo fea que está, de lo mal que te sienta que todo le vaya tan bien y de lo poco que se lo merece. Con lo poca cosa que había sido siempre y lo crecida que estaba con su cara de buena y su sonrisa partida. Quise decirle todo eso, pero no se lo dije porque no quería reconocer que la odiaba. Si lo hubiera admitido también hubiera tenido que reconocer que yo no era mejor que ella y para eso no estaba preparada. Me creía tan buena. Dios mío, si ni tan siquiera soportaba su voz chillona, ni su moño medio desecho, ni esa piel tan trasparente que hasta se le veían las venas. Respiré muy hondo, miré al techo, a la bombilla, a la pintura, hasta que lo trasformé todo, y me repetí una y mil veces que se merecía lo mejor por lo mal que lo había pasado con Raúl, y también me dije que si le habían quitado a su marido, por qué no podía ella quitárselo a otra. Eso mismo decía Geno mientras fregaba la bañera de la tía Emilia con amoniaco. —No consigo recordar al tal Andrés —le dije—. Lo tengo que conocer. En Salamanca nos conocíamos todos. —No creas, Andrés era un tipo raro, iba con grupos de teatro y tocaba en un conjunto pop. Yo creo que no lo conocías. —Puede que a él no, pero a su novia, seguro. —¡Ah, ella! Era la más guapa, la más lista. Ni siquiera nació, salió directamente de una lamina de colores. Me reí. —Había tantas así… 91 —Era de esas a las que quiere su papá, quiere su mamá, quiere su novio, y se empeñan en que la queramos todos. Apretaba mucho el estropajo contra la bañera mientras hablaba y hasta la ralló. No le dije nada, al fin y al cabo era su bañera. —Pedro estuvo metido en lo del teatro dos años. A lo mejor a él sí lo conoce. —No lo creo. 16 A Pedro no le había hablado de Geno aunque tampoco me acuerdo muy bien cuál fue el motivo. Quizá había sido porque ella me lo dijo: “Mejor no le hables de mí. Le caigo fatal y te pondrá pegas para que vengas”. Y, la verdad, empezó a gustarme la idea de llevar una vida clandestina al margen de Pedro. Un apartamento, una huida hacia algo que él desconocía, un no voy a comer, no voy a cenar, llegaré tarde, no me esperes, pero sobre todo, las fantasías de la siesta en la cama turca de la tía Emilia, mientras observaba en el techo el reflejo de algún coche esporádico que pasaba por el callejón solitario. El caso es que esa apariencia de engaño me ponía alas. Imaginaba que tenía otra vida, una vida paralela en la que ni Pedro ni el resto de mis amigas, ni siquiera mi familia, conocerían. Allí acostada, le podía cerrar la entrada a los malos recuerdos, o simplemente fantasear con Andrés. Y esas tardes largas y en principio tediosas de mi convalecencia por el dedo, dejaron paso a miles de fantasías. 92 Quizás fue por eso por lo que me acostumbré a ir al apartamento de la tía Emilia aunque Geno estuviese en Salamanca. Ella me había dejado las llaves dándome toda clase de consejos. —Si quieres puedes venir a quitar las gotas de pintura o limpiar. Y yo acudía pero no limpiaba. Me asomaba al balcón y miraba el cine Arche, o esperaba la llamada de Geno para preguntarle por Andrés, si habían hablado, si iban a quedar pronto. 17 Fue cinco días más tarde, de nuevo martes, cuando me llamó Geno para decirme que se quedaba en Salamanca unos días porque iba a fumigar la casa de la tía Emilia. “Ya sabes”, me había dicho, “he encontrado una cucaracha muerta y prefiero solucionar el problema cuanto antes. Quiero aprovechar que todavía tengo trabajo en Salamanca. Los gases que echan son muy venenosos, no se te ocurra acercarte”. Yo seguía de baja por lo del pie, y hacía zapping, y acudía al vídeo club para alquilar películas que no veía. Pero una tarde el tiempo volvió a quedarse quieto y yo, muerta de miedo, cogí el teléfono de nuevo para llamar a una compañera del trabajo, y contarle que no tenía muletas y que fíjate qué voy a hacer con lo que me canso de andar coja. Y ella me dijo que tenía unas y que no las necesitaba. —Si quieres paso por tu casa y te las dejo. 93 —No hace falta, me acercaré en un taxi y así se me pasa el tiempo. Me dirigía a casa de Marta, cuando de pronto el taxista tuvo que pegar un frenazo porque una mujer se nos echó encima. Cruzaba con el semáforo en rojo y llevaba una cazadora color vino. Me extrañó su precipitación pero también su aspecto. Era Geno y reía mientras entraba en su coche. Lo conducía otra persona. Bajé la ventanilla y vi cómo el hombre que conducía le abría la puerta. Me pareció que ella reía. Le dije al taxista que se detuviera, pero cuando consiguió hacerlo, Geno, su coche, y el hombre que abría la puerta, se habían marchado. Se me ocurrió de pronto ir a casa de la tía Emilia para pillarla en su mentira. Con todo el corazón golpeándome la cabeza, metí la llave y entré. No había cucarachas, ni siquiera olía a desinfectante. Al abrir la puerta del dormitorio me llamó la atención que estuviera todo en su sitio; ordenado y dispuesto. Tenía la cama hecha y la cómoda llena de ropa. Cubría la cama una colcha de ganchillo de las que tejía la tía Emilia. Había una lámpara encima de un escritorio pintado de azul, azul como la pintura de la habitación que despedía aún un olor intenso. Del mismo tono añil que yo le había sacado el día que hicimos las mezclas. Todo estaba preparado para retozar, para dormir, para amarse. Me puse a buscar y a remover los cajones de la cómoda sin siquiera saber qué era lo que estaba buscando. No me hubiera importado en ese momento que hubieran entrado ellos. Era mi venganza por el engaño. Abría los cajones, los revolvía y los volvía a cerrar en esa búsqueda extraña de nada y de todo. De pronto se me cayó al 94 suelo uno de los cajones y se desparramó lo que había. Y había mucho, había un caleidoscopio negro y un camisón rojo y entallado. Pero sobre todo cayó una agenda, una pequeña agenda de tela con muchos números y direcciones. La estuve hojeando hasta que un número me llamó la atención, ponía “pintor A”, lo copié, ordené como pude los cajones, y salí de allí. 18 Esa noche soñé que Geno llevaba un camisón rojo entallado, y caminaba hacia Andrés con paso coqueto y seductor, la veía rodearle, rehuirle, acercársele para enseguida huir otra vez. Luego vi a Andrés dejándose seducir por el juego, el antiquísimo juego del hombre que persigue fascinado a una mujer. Ella corría alrededor de la cama, embriagada a su vez por la imagen de una mujer que corre delante de un hombre que la desea, luego se escapaba tras la cama y se subía el camisón. Andrés la deseaba con toda su alma. Y los dos tuvieron de pronto la impresión de que alguien los observaba con atención. Vi mi rostro. Yo era quien le había impuesto ese camisón, quien le había impuesto ese acto de amor y el imaginármelo me producía una inmensa angustia. Me desperté sudando y busqué el número. Encendí el ordenador y me puse a escribir. No tenía claro qué era lo que buscaba, quizás solo ponerme en movimiento, provocarlo como me había dicho Geno. “Las cosas hay que provocarlas, Maite”. Iba a provocar el encuentro, o sólo ponerme yo también ese camisón rojo y sentirme 95 perseguida de nuevo por un hombre, bailar la danza de la seducción. Qué sé yo lo que buscaba, pero no paré hasta que terminé la carta, la guardé en un archivo y la imprimí. Luego busqué el correo de “pintor A” pero no la envié. Me asaltaron las dudas. No podía ser otro. En esa casa no había entrado ningún pintor. Pero las dudas continuaban. Cuando me desperté, me dolía el cuerpo y me quemaba la carta. La había guardado la noche anterior en el bolsillo de mi bata y llegó a quemarme tanto que decidí enviarla. No había nada que perder. Me abrí un nuevo correo. “Soy una amiga de Geno, me gustaría hablar contigo de Geno y de algunas cosas.” No le ponía mi nombre para qué si a Andrés se le ocurría contárselo a Geno, yo pudiese asombrarme con ella. No, yo no quería reconocer que lo que de verdad ardía dentro de mí, era un camisón rojo y un engaño. Una mentira absurda o una traición, aunque entonces no sabía de qué tamaño. Yo aquella mañana solamente era una amiga de Geno que quería hablar con su amante para evitarle sufrimientos. A todo eso era a lo que me aferraba cuando la envié a su dirección de correo. 19 Geno todavía no me había llamado, ni tenía noticias de Andrés. Era martes cuando descubrí en qué consistía la supervisión de productos lácteos. Fue un poco por casualidad, había pasado la mañana abriendo mi nuevo 96 correo para ver si tenía algo. Estaba muy nerviosa y no me sentía con fuerzas para volver a casa y esperar. Me acerqué al supermercado para comprar chocolate y algunas galletas para tener en casa de la tía Emilia. Me acercaba por el pasillo central empujando el carro de la compra en busca de una determinada marca de chocolate cuando la vi. Estaba detrás de una mesita plegable anunciando leche y batidos. Llevaba un delantal a cuadros, un lazo inmenso en la cintura y un vaso en la mano. Detrás de ella había un cartel que ponía: Leche “El viejo Tote”, Ella sonreía y yo salí del supermercado sin compra. ¡Qué vergüenza! Era como si le fuera contando a todo el mundo lo que para ella era la bomba, el triunfo, el no va más. Supervisora de productos lácteos. Daba tanta pena. Geno nunca había estado a gusto con su vida y tenía un enorme deseo de ser otra aunque tampoco tenía muy claro a qué otra quería parecerse. Me alegré de haber tomado la determinación de ayudarla con el tema de Andrés, eso le daría seguridad. Pensé que se merecía de una vez por todas mirarse así misma sin sentir asco. 20 El correo de Andrés llegó al fin. No era largo pero se le notaba una cierta expectación. Estaba dispuesto a hablar conmigo y a no comentarlo con Geno. Me proponía quedar en el Vips de Velázquez a las siete. Mañana a las siete, decía la carta. Daba por hecho que yo a él lo conocía y eso dificultaba las cosas. Intenté buscar a 97 Geno, sabía que no estaba en Salamanca, pero tampoco me dieron información en el Hotel Gran Vía. Me acerqué al Súper pero ya no estaba vendiendo “El viejo Tote”. No había vuelto por la casa. De nuevo Geno había desaparecido y yo no tenía ni idea de cómo era Andrés. 21 Eran las siete y diez de la tarde. El cielo se estaba poniendo muy negro por la derecha, aunque lucía el sol. Me acerqué al puesto de periódicos que hay enfrente del Vips y traté de imaginar cómo sería Andrés. Tal vez, pensé, fuera el único hombre que estuviera en la cafetería solo. Deseché la idea, aunque quizás si fuera el único de unos cuarenta años, que mirara hacia todas partes. Compréndeme, le diría, Geno es muy amiga mía y... Me miré las medias, parecían algo torcidas y me sudaban las manos. Estiré el cuello para ver si desde donde me encontraba podía ver la barra. No vi a ningún hombre solo. A las siete y veinte aún estaba hojeando revistas en la papelería del Vips por si lo descubría al entrar. Por fin entré en la cafetería, estaba en penumbra y casi no había gente, pero sí muchos recovecos, mesas detrás de columnas y una barra en círculo que continuaba por detrás de una pared. Se acercó un camarero y me preguntó si buscaba mesa. —No gracias, he quedado. Me arrepentí de habérselo dicho. A partir de ese momento se iba a fijar en mí y era lo último que necesitaba. 98 De pronto no se me ocurría hacia dónde mirar, ni cómo poner los brazos, ni si debía apoyarme en la pared o mirar a lo lejos. Salí de nuevo a la librería y luego a la calle, crucé la acera y traté de controlar la puerta desde la acera de enfrente. Fue entonces cuando se puso a llover con mucha intensidad, enseguida se formó un aguacero que me hizo buscar un lugar para guarecerme. Me tapé la cabeza con el bolso, y aproveché que el semáforo estaba en ámbar para cruzar la calle y volver al Vips de nuevo. Fue un resbalón por el agua, o un traspiés, no me acuerdo, el caso es que me caí en medio de la calle. —Hija mía, para que la hubiera atropellado un coche, con la velocidad que llevan —dijo un hombre que me ayudó a levantarme. —Gracias, no ha sido nada. Y así, con el tacón en la mano, una carrera en la media y el pelo empapado, fue como decidí regresar a casa. No podía presentarme de esa forma ante Andrés. Subí a un taxi. Antes de perderme en el tráfico de esa tarde tan aciaga, miré por última vez la entrada del Vips pero no vi a ningún hombre. —Ha sido una tormenta primaveral —dijo el taxista, y enseguida dejó de llover. Daba igual, mi aspecto era lamentable. 22 —Háblame de él —le dije a Geno cuando dos días más tarde me llamó para que nos viéramos en una pizzería. Tomábamos una pizza en la única mesa que había 99 ocupada. Nuestras voces se escuchaban con eco. El restaurante era viejo, destartalado, con los techos altos y un camarero enjuto que leía un periódico sucio. Geno sostenía un trozo de pizza con las manos grasientas y una mosca merodeaba a nuestro alrededor. Se me había quitado el hambre. —Es muy atractivo, Maite. Es de los hombres más atractivos que he conocido. Ha mejorado desde la época de estudiantes —me decía con la boca llena y los dedos abiertos para que no se le desparramara el trozo de pizza que sostenía con la mano—. Entonces era alto y un poco desgarbado. Tenía aire de intelectual pero también de deportista. Ahora es un hombre resuelto. Ha conseguido todo lo que se había propuesto en la vida. Es inteligente y con tesón, pero al mismo tiempo es tierno y tiene un radar especial para saber hacerme sentir bien. Se chupó los dedos grasientos y yo miré al techo. Colgaba una bombilla y en una esquina se había formado una pequeña telaraña. Por la ventana se veía la puntita de un pino que se balanceaba. Luego miré a Geno, cortaba otro trozo de pizza. Iba sin pintar y los ojos los tenía algo muertos, pensé que era por las pestañas, carecía de ellas. —¿Vas a salir hoy con él? No había querido hablarle de la mentira, de la desinsectación de la casa, ni siquiera de que la había visto subir a un coche cuando se suponía que estaba en Salamanca. No sabía a qué estaba jugando, pero debía descubrirlo. Ella continuaba hablándome de Andrés y toqueteando trozos de pizza. 100 —Es posible que me llame esta noche. No sabía si podría, si terminaría a tiempo el trabajo pendiente. —¿A qué se dedica cuando no trabaja?, ¿le gusta el cine, leer? —En sus ratos libres pinta. Tiene un estudio. Le han encargado algunos trabajos de decoración y no quiere dejar la pintura. Quiere organizarse para preparar una exposición. A Pedro hubo un tiempo que también le había gustado pintar. Pero eso era mucho antes de ser Don Pedro Robles, salir en las revistas y dar conferencias. Había sido cuando todavía no era importantísimo y yo lo abrazaba en la cama por las noches. Volví a pensar en Andrés; decorando, creando ambientes originales o pintando cuadros. Me acordé de mi trabajo y de los continuos informes en los que lo único que cambiaba eran los nombres y los artículos. Es por lo que EXPONE... Es por lo que SOLICITA... Aunque, bien pensado, era mejor que el de Geno. Beba “El viejo Tote”, la leche que hará crecer a sus hijos. —¿Qué tipo de pintura hace? —Cualquiera, pero sobre todo óleo y acuarela. Los colores son muy fuertes, el cielo lo pinta a veces amarillo, y el mar como gris o algo así. No te creas, ni parece cielo ni parece mar. Pero gusta mucho. Volvió a llenarse la boca de pizza que olía a orégano. —¿Es rubio, moreno...? —Bueno, tiene algunas canas que lo hacen... puaff. Y algunas entradas, y un cuerpo atlético, y… Me encanta su voz, es potente y grave. No sé, Maite, es perfecto. La puntita del pino había parado de moverse. Me 101 levanté y abrí la ventana, no hacía frío y el cielo se había puesto amarillo. Era verdad, el cielo estaba amarillo. No había mar pero aposté que allá muy lejos, donde hubiera mar, se estaría poniendo gris. 23 Al entrar el jueves en casa de la tía Emilia me encontré las maletas de Geno en la puerta. —¿Ya te vas a Salamanca? —No, es que he dejado el hotel, me sale muy caro — luego rectificó—. Le sale demasiado caro a la empresa. Ya sabes, la de productos lácteos. Y yo me siento más cómoda aquí. —¿Aquí? Si no tienes muebles en el salón, ni en la entrada. —No creas. Tengo totalmente terminado el dormitorio —dijo con una sonrisa burlona—. Además ya sólo me queda liquidar unas cuantas cosas en Salamanca y estaré la mayor parte del tiempo en Madrid. No me compensa dormir en un hotel. La casa de la tía Emilia todavía no estaba terminada, faltaban la mayoría de los muebles y los que había, necesitaban un arreglo o un tapizado. Del techo colgaban bombillas sucias, el parqué tenía gotitas y el cuchillo ducal yacía abandonado encima de la cómoda. Estaba todo hecho un desastre, menos su dormitorio, claro, pero de eso no le hablé como tampoco le había hablado de la fumigación ni de las cucarachas. Ella seguía en sus trece con que era innecesario cargar a la empresa con tanto gasto. 102 —Es posible que la semana que viene dejé Salamanca definitivamente y me quede aquí. Ya no hace falta que vengas. Además supongo que se te acabará la baja algún día. ¿No crees que estás alargando mucho lo del dedo? —No te preocupes por mí, aunque vuelva a trabajar puedes seguir contando conmigo. 24 Andrés era decorador y en sus ratos libres pintaba. Eso era lo que me repetía Geno a toda hora. Pero lo que me repetía yo era lo comprensivo que debía ser, y lo de que tuviera un radar para captar los sentimientos de Geno. Pedro nunca había tenido la más mínima sensibilidad, era tan egoísta. Pedro seco, Andrés tierno. Pedro frío y distante, Andrés apasionado y cariñoso. Pedro puro ronquido, Andrés puro deseo. Andrés con entradas, Pedro calvo. Me senté de nuevo ante el ordenador y contesté a su mensaje. No pude acudir a la cita, le dije. Las cosas en el trabajo se complicaron y no sabía cómo avisarte. Andrés comprendería, Pedro se hubiera pasado un mes sin hablarme. Envié el correo y esperé su respuesta. Quizá me volviera a citar y yo podría hablarle de Geno. De la Geno del camisón rojo que me había engañado. Todavía no era consciente del motivo. O quizá, mejor no le hablara tanto de Geno. ¿Por qué hablarle de Geno? Le hablaría un poco, para justificar mi cita pero luego... Bueno, luego ya veríamos. 103 25 —Las cosas no avanzan, Maite. Está bien, cariñoso, pero siempre tiene algo qué hacer. No niego que sea cierto pero cuando interesas a alguien encuentras algún modo de verte. Pienso por una parte que es verdad, pero por otra, que es porque no quiere ir deprisa o porque no le intereso lo suficiente. No sé. —Seguro que es por su mujer. Los hombres es que no se lanzan jamás a romper las relaciones. Las mujeres en eso somos más valientes. Sabemos lo que queremos y lo cogemos sin contemplaciones. Quizás lo ideal es que fuera su mujer la que lo abandonara a él. Eso te dejaría el campo libre. —Ya, qué lista. ¿Pero eso cómo se consigue? —¿No dices que se llevan fatal, y que ella es una pánfila de mucho cuidado y una soberbia? Pues apenas un tío le diga algo, se nos derrite. Las orgullosas son así. —Sí ¿y qué? No lo va a dejar por cuatro piropos, por muy pánfila que sea. —Claro, quiero decir que lo mejor es que ella tuviera también un amante, algo más serio. ¿Cómo podríamos hacerlo? Acabábamos de comer. Geno dejó la servilleta en el suelo y se levantó como un resorte. —Pero Geno ¿A dónde vas? —A trabajar. Se me ha hecho tarde. —¿Y el café que has pedido? —Tómalo tú que no me da tiempo. Hasta luego, Maite. Luego salió deprisa, salió sin siquiera pagar. Bueno, eso lo hacía con frecuencia, pero como estaba mal de dinero, 104 yo no le decía nada. Bastante tenía con ese trabajo tan... tan mal pagado, y con su marido, el tal Raúl que no le mandaba ni un duro. Como no hemos tenido hijos, me había dicho ella, pues el juez me ha dejado sin ingresos. Si no hubiera sido por Andrés no sé que hubiera sido de mí, Maite. No lo sé. —Es que debe ser duro que te quiten a tu marido —le había dicho yo mientras le daba golpecitos en la espalda. 26 Andrés contestó por fin. Tardó más de lo que esperaba. Su carta era guasona y divertida. Me volvía a citar, pero esta vez cerca de casa de Geno. También me daba el teléfono del móvil de un amigo, decía. “Señorita x:” Así me llamaba. No le había dicho mi nombre, ni siquiera me atrevía a llamarle por el suyo. Quería imponer un tono formal a nuestro encuentro. Nada de nosotros, sólo Geno, Geno y más Geno. Y su porvenir, y su seguridad y sus problemas, los de de ella. “Si no pudieras acudir por algún motivo, envíame un mensaje. Estoy deseando conocerte.” Deseo, deseaba algo de mí, no importaba qué. De nuevo deseo. Y recordé el deseo cuando una mirada de deseo se detuvo ante mi cuerpo por primera vez, y lo rescató de la borrosa multitud de cuerpos. Y luego otras miradas y otras, y mi cuerpo encendido entre otros cuerpos, resplandeciente. Pero esa mirada se apagó de pronto y a mi cuerpo se le apagaron las antorchas y volvió a ser un cuerpo entre muchos, un cuerpo en 105 medio de la multitud. Y ahora, por fin, volvía un pequeño deseo. Estoy deseando verte. “Deseando”. Y mi cuerpo como una tenue lucecita empezaba a llamear de nuevo. Y un camisón rojo ajustado me esperaba en algún lugar, en algún cajón. 27 Unos días después me compré un traje de chaqueta, por supuesto rojo. Era un traje entallado pero elegante. De vuelta a casa me miré en el espejo. Me miré desde todos los ángulos. Me desabroché el primer botón de la chaqueta y me lo volví a abrochar. Me sentía más esbelta que nunca y jamás había sentido mi piel tan suave. Me vestí con el traje rojo el día que había quedado con Andrés, y también me puse zapatos de tacón alto, aunque me doliese el dedo. Sabía, estaba segura de que los iba a soportar. Al bajar a la calle observé que los hombres me miraban, eran miradas que volvían a encender la lucecita del deseo. Lo que yo necesitaba entonces no era la mirada del amor, era un aluvión de miradas indiscriminadas, desconocidas, groseras, concupiscentes, que se detuvieran fatal e inexorablemente sobre mi cuerpo sin ternura ni cortesía. Las miradas que me devolverían la juventud, las miradas que siempre odié y ahora necesitaba para recuperar la del amor, la de la ternura. Su mirada de enamorado me devolvería a mi lugar y me aislaría de nuevo de todos los otros hombres, pero ya no importaría porque habría una mirada, una sola que me arrebataría de la invisibilidad. 106 Ya me acercaba a la cafetería en la que habíamos quedado, cuando de pronto vi a Pedro. —Maite. ¿Dónde vas? Yo…, no te había visto ¿A dónde vas tú? —Bueno, es que había quedado con una amiga para ir al teatro... Comencé a sudar. —¿Quieres que te acompañe? —No. Me ardía la cara y me giré para llamar a un taxi. Pedro se quedó parado en medio de la calle, asombrado pero inmóvil. Como si una cadena lo mantuviese atado al suelo. Subí al taxi y le di la dirección de casa. —¿Le ocurre algo? —me preguntó el taxista. Debía estar pálida y asustada. —No es nada, gracias. No entré en casa, me metí en un cine porque no sabía dónde ir con el traje rojo y la angustia. Se me habían quitado las ganas de llamar a Andrés, ni siquiera me acuerdo de qué película vi. Pero al salir del cine me fui a casa de Geno. No quería volver a la nuestra, ni ver de nuevo a Pedro. 28 Anochecía cuando Geno llamó a Andrés para quedar un ratito. Cada vez le sentaba peor encontrarme en su casa. —Menudo traje te has puesto para limpiar —me dijo, pero no le contesté y le cogí una bata que encontré en el 107 baño. Ella seguía protestando pero yo no le hacía caso, cada vez la veía más hervida. Salió con unos pantalones muy ajustados y una blusa transparente. Los labios se los había pintado de rojo y los tacones eran inmensos. Parecía una buscona. —Geno, no te enfades, ¿pero tú qué pretendes tener con Andrés? —Lo sabes de sobra, Maite, lo quiero todo. Se acercó a la estantería en donde estaba el bar y se sirvió un güisqui. Me daba la espalda y observé que se había rizado el pelo. Me acerqué y me preparé otro güisqui. —Pues yo de ti no saldría de esa forma. Si lo que quieres es un simple rollete, vas que ni pintada, pero para algo más, no. Geno se volvió con su vaso en la mano y me miró. —¿Qué quieres decir? —Que los hombres son muy comodones y no dejan a su mujer por un quítame allá esas pajas. Que si lo que ve en ti es tan sólo sexo, pues conseguirás sexo, pero nada más. Y tienen una tendencia enfermiza a ver sólo eso. —Me estás queriendo decir que me vista de ursulina y me lo lleve al cine a ver Ben-Hur. —Te estoy queriendo decir que os conozcáis un poco. Que te mire como algo más que un culo enfundado en unos pantalones brillantes. Sólo te quiero decir eso. Vamos, si lo que quieres es que deje a su mujer y lo tire todo por la borda. Geno se sentó en la cama turca y bebió un sorbo de güisqui. —¿Eso es lo que piensas? 108 —Por supuesto, creer que lo va a dejar todo por un culo es lo menos realista que existe. A no ser que seas una Mata Hari, que no lo eres. —¿Y qué debo hacer? —Tú sabrás, pero yo de ti me cambiaría. Me levanté y me puse a dar vueltas por la habitación, llevaba el vaso en la mano y Geno me miraba pero no parecía verme, estaba pensativa. Del techo seguía colgando la bombilla sucia, me sentó fatal que todavía no hubiera colgado la lámpara que compramos juntas y continué: —Y aún así lo tienes difícil. Geno se fue al cuarto de baño y se cambió. Yo me quedé bebiendo güisqui y pensando que quién me mandaba a mí darle consejos a la simple de Geno. 29 Fue esa misma noche, cuando Geno ya había salido vestida de lo más discreta cuando empecé a darle vueltas al caleidoscopio que había encontrado en el cajón de la cómoda la tarde del engaño, cuando Geno me había dicho que iba a fumigar la casa. Era negro y tenía cristales de muchos colores. Los cristales siempre eran los mismos pero al más leve roce se formaba una figura diferente. Podía ser un hexágono, o un círculo, o varias circunferencias. Y podían ser azules, o verdes, o malvas, o de todos los colores a la vez, dependía del movimiento. Tan sólo hacía falta un levísimo giro. Era el juguete que siempre pedía a los Reyes, los tenía de muchos colores y de 109 muchos tamaños, y ahora era a Geno a la que le gustaba jugar con algo tan frágil, tan leve, tan cambiante. Y mientras giraba con suavidad el caleidoscopio, pensé que Geno no se merecía a un hombre como Andrés, que era demasiado para ella. Quería conocerlo. Bebí güisqui y lo imaginé mirándome con esos ojos claros y trasparentes con los que me observaba cuando retozaba en la cama turca por las tardes. No, no me había dicho que fueran claros, pero qué más daba. “Estoy deseando conocerte, señorita x.” Me levanté y me serví otro güisqui. Debía proteger a Geno. Eso pensé esa noche mientras bebía güisqui y miraba por el calidoscopio cómo cambiaban las figuras y los colores sólo con el roce. No sabía qué hora era, pero ya iba a marcharme cuando escuché la puerta. —¿Todavía estás aquí? —Me he mareado un poco con el güisqui y no quería volver a casa así. ¿Cómo es que llegas tan pronto? Estaba enfadada, parecía a punto de llorar. Arrojó el bolso encima del sofá y se quitó el abrigo. Luego se perdió por el pasillo. Escuché su voz detrás de la puerta: —Cierra cuando salgas, porque yo me voy a la cama. Estoy cansada y no tengo ganas de hablar. —Pero, Geno ¿qué ha pasado? —Pues eso, que tenía trabajo, bastante trabajo, y que no se podía quedar. Se ha pasado todo el rato llamando por el móvil. Luego me ha dicho que se tenía que marchar. La culpa es tuya. Si no me hubiese cambiado de ropa, no se hubiera ido tan pronto. —Si tenía que trabajar... 110 —Buenas noches. Y deja la llave al salir. Luego se metió en el dormitorio y yo me fui a casa. Era la una menos cuarto. 30 Me costaba mantener el equilibrio al entrar en casa. Me dirigía hacia mi cuarto cuando escuché la voz de Pedro. Él también había bebido y estaba sentado en el sofá con la camisa medio abierta, yo todavía llevaba el traje rojo y los tacones altos. —¿Qué tal el teatro? Se quedó un rato en silencio y luego noté como si contrajera los músculos. Estaba furioso pero no lo quería aparentar. Sonrió pero su sonrisa salió muy forzada. —Te he llamado varias veces al móvil. —Lo apago en el teatro. Está prohibido. ¿No lo sabes? Era la primera vez que lo veía así; indignado, contenido, vulnerable. —¿Porqué no te sientas un rato? —Porque tengo sueño. Intenté salir de la habitación y él se levantó y vino hacia mí. Me entró miedo, tenía una cara rara. Lo sentía como un extraño que se ha metido en tu casa y al que no puedes pedir auxilio porque es tu marido. Traté de calmarme. —Pedro, tengo sueño. —¿De dónde vienes? —volvió a preguntar, y esta vez me cogió del brazo, no apretó pero me sujetaba y yo empecé a temblar. Me sentí como si viniera de hacer el 111 amor con otro, como si le hubiese engañado y él lo supiera, como si hubiera llegado el momento de confesar. Me entraron náuseas. Me aparté de él indignada, y él me soltó. Luego insistió: —Hueles a alcohol. ¿De dónde vienes? Esta vez lo dijo alzando la voz, los ojos le brillaban mucho. Yo me sentía muy mal y me encerré en el baño. Él dio algunos golpes en la puerta y por fin se metió en su cuarto. Antes de encerrarse me pareció que musitaba algo. Yo entonces vomité. 31 Cuando al día siguiente me levanté, me dolía la cabeza. La casa estaba vacía. Me fui a la cocina pero las paredes del pasillo se me venían encima y tuve que apoyarme para que no me aplastaran. Le puse agua a la cafetera y, mientras la iba echando con mucho cuidado, trataba de acordarme de la escena que me había montado Pedro la noche anterior, me confundía aún más. El estómago lo tenía revuelto y casi no podía abrir los ojos. Me acerqué a su dormitorio y vi que ya había salido. Su despertador señalaba las diez y media. La habitación olía a cerrado y a alcohol. Lo que había pasado la noche anterior era extraño, y por otro lado tampoco tenía muchas ganas de pensar, o a lo mejor es que no podía. Notaba como si en vez de cabeza tuviera un corcho como el de las botellas de champan, ancho y redondo por el extremo superior, y que tenía que evitar que se desprendiera porque ya no podría volver a incrustarla. 112 Sonó el teléfono, era un sonido ensordecedor y me tapé los oídos. El susto me revolvió el estómago todavía más. Corrí al baño. Me senté en un extremo de la bañera y me apoyé en el lavabo. Había espuma de afeitar y pegotes de pasta de dientes. Volvió a sonar el teléfono, el timbre se me había colocado justo en la nuca. No lo cogí, me resultaba imposible levantarme y abrí el grifo del agua caliente, salía vapor y me quedé mirando cómo el agua envuelta en humo empujaba la espuma por el lavabo hasta que se colaba por el desagüe. Los pegotes de pasta seguían ahí, sin moverse a pesar del agua ardiendo. Busqué los pelos pero no había. Volvió a sonar el teléfono, lo cogí por fin, era Geno. —Maite, ¿vas a venir? Te estoy esperando. ¿No estarás enfadada, verdad? Es que las cosas anoche no salieron demasiado bien y... Anda, Maite, que te sienta mal todo. —No, no es eso. Es que tengo angustia. Anoche bebí mucho sin darme cuenta, y me duele la cabeza. —Es que…, verás. Me ha llamado Andrés para quedar y como me traen la lavadora... —No puedo, Geno. Díselo al portero. —Por favor, Maite. Que tengo una sorpresa para ti. Anda, date una ducha y te encontrarás como nueva. —¿Una sorpresa? Pensé que me lo iba a presentar. Esperé. —Una sorpresa que sólo te diré si vienes. Yo me voy a trabajar, luego comeré con él, y a lo mejor, luego, te presento a alguien, pero ponte muy guapa ¿eh? ¿A Andrés? ¿Por fin me lo vas a presentar? 113 —Tú ven, anda. Además a alguien le he dicho que eres muy guapa, y muy simpática, y que eres mi mejor amiga. Y alguien está que no vive por conocerte. —Está bien. ¿A qué hora has quedado para comer? —El de la lavadora estará aquí a partir de la una y media. Te llamaré luego. No tardes, que tengo que estar en la empresa a las doce. Ya sabes, los productos lácteos. La imaginé con su delantal de cuadros delante de El viejo Tote y me fui al baño. Seguía con angustia. 32 El cuerpo de Andrés es musculoso y ancho. Esta bronceado por un sol rojo de por las tardes, un sol que lo envuelve mientras pinta. Tiene entradas y la calva que le va quedando a ambos lados de la cabeza es brillante y oscura. Moreno de sol de tarde. En todo eso pensaba mientras iba en el taxi hacia casa de Geno. El taxista intentaba involucrarme en su indignación, en su vida de perros aguantando a imbéciles todo el día, “Y si no, a todos esos sinvergüenzas que aparcan en doble fila, que habría que meterlos en la cárcel hasta que se pudrieran, que son todos unos canallas, usted perdone. Que hasta le hacen a uno hablar mal”. “Que sí, que sí”. Se saltaba los semáforos y se giraba para mirarme, y para ver la cara que ponía. Estaba enfadado y pensé que no me habría gustado estar casada con él. Tenía pinta de ser agresor de mujeres, y de automovilistas, y de clientes. Pero le dije que era cierto y me recosté en el asiento a seguir pensando en el cuerpo de Andrés, en sus entradas, 114 en sus pinturas, en sus bromas. “Andrés tiene sentido del humor”, me había dicho Geno. Pues anda que la pobre Geno, que no sabía nunca qué hacer con una broma. La verdad es que no le iba nada. No entendía cómo se podía haber fijado en un hombre como él. La ventanilla estaba abierta y seguía con algo de angustia, aunque un poco menos. Había ido a la peluquería y me habían cortado el pelo, era un corte moderno que me hacía más joven. Lo había dicho la peluquera y alguien más. Por la ventanilla entraba el aire caliente. Era abril y el pelo se me alborotaba, como los pensamientos. Me descubrí de nuevo imaginando a Andrés y me sentí ridícula. El taxista continuaba intentando que me enfadara tanto como él, pero yo le decía que sí a todo y continuaba con mis divagaciones. Lo había aprendido de mis escasas charlas con Pedro. Contestar y hablar mientras piensas si al día siguiente tienes la cita a las diez o a las diez y media, de cómo te vas a quitar de encima a la del arrendamiento, sí le echo chorizo a las lentejas o engordarán mucho. “Sí Pedro, la verdad es que en eso tienes razón”. Pensar y contestar, pensar y hablar. De pronto pensé en Pedro, en la escena que me había montado por la noche y en lo extraño que se había comportado. Recordé el perfume que me había traído de Nápoles y en los intentos que había tenido los últimos días de acercarse a mí, o de hablarme. ¿Creería que le estaba engañando o es que el que me engañaba era él, y por eso se sentía en la obligación de hacerse el simpático y de venir a casa antes? Me hacía daño pensar en eso del dolor de orgullo. Volví a concentrarme en Andrés, mira que si se 115 enamoraba de mí y Geno se daba cuenta. ¡Menudo compromiso! Y mientras deliberaba le daba la razón al taxista. Más grúas, si señor, muchísimas más. El cuerpo de Andrés es musculoso y ancho... 33 Cuando se fue el técnico eran las dos y media y Geno no me había llamado. Di una vuelta por la casa, escaseaban los muebles pero estaba bastante terminada. A la cocina le faltaban armarios y al aseo cortinas, pero Geno hacía una semana que se había ido a vivir a casa de la tía Emilia. Bueno, a su casa. —La empresa me paga el hotel, pero prefiero dormir en mi casa. No se cansaba de repetirlo y también me pedía constantemente que le devolviera la llave. Ya no sabía cómo quitármela, pero no me daba por enterada. En menos de una semana iba a dejar definitivamente Salamanca para venirse a Madrid. Estaba convencida de que Andrés iba a formar parte de su vida a partir de entonces. Llamé a casa y le dejé un recado a Pedro. “Pedro, que no voy a comer. No sé cuando volveré.” Luego me fui al dormitorio de Geno, me tumbé en su cama y me puse a mirar por el caleidoscopio y a girarlo muy lentamente. Algunas veces me quedaba muy quieta para ver cuánto tardaba en cambiar la figura, pero la figura seguía igual, no cambiaba. Cuando estás quieta no cambia. Es preciso moverlo para que gire. 116 La cama de matrimonio era muy ancha y tenía una colcha de ganchillo pero la pintura era azul, como le hubiera gustado a Pedro que fuera la de nuestro dormitorio, bueno, del suyo ahora. Era tarde y Geno no llamaba. Me había vuelto a dejar engañar. Mandé un correo a Andrés desde casa de Geno pero no contestó. No volví a intentarlo y regresé a casa. 34 Fue al día siguiente, serían las siete de la tarde cuando me entró una necesidad enorme de ir a casa de Geno. Era como un presentimiento, algo que me avisaba de que me la encontraría con él. Ya no me importaba sorprenderlos, necesitaba conocerle y salí de casa con prisas, sin dejarle una nota a Pedro, sin pensar. Quería llegar cuanto antes y cogí un taxi. Por el camino me acordé de las explicaciones que me había dado Geno, por dejarme empantanada con el corte de pelo y la falda nueva. —Andrés quería que conociera el nuevo estudio que va a alquilar. El estudio dónde quiere pintar ¿sabes? El antiguo se le estaba quedando pequeño. Se nos hizo tarde, y luego. ¿Qué quieres, Maite? las cosas a veces se lían. Metí la llave con mucho cuidado, empujé la puerta y con los zapatos en la mano me dirigí hacia su dormitorio. De pronto fui consciente de lo ridículo de la situación, pero no podía hacer nada, seguía con los zapatos en la mano y andando por el pasillo sigilosa, como si una 117 mano invisible me empujara. Ya todo daba lo mismo. La puerta del dormitorio estaba cerrada y acerqué el oído. No se escuchaba ningún sonido pero empecé a sudar. De pronto sonó el timbre de la puerta. Me apoyé en la pared porque notaba cómo se me aflojaban las piernas. El timbre volvió a sonar y del dormitorio no salía nadie. Nadie había en casa y el timbre sonaba una y otra vez. Logré reponerme y me acerqué a la mirilla. Un hombre alto de pelo canoso esperaba. Andrés, pensé sin la más mínima fuerza para abrir. —Un momento —dije, y busqué aire pero no quedaba. En toda la casa de Geno se había terminado el aire. Se suponía que yo no debía de estar ahí. Geno me dijo que no fuera. Ya no me acordaba del motivo pero había insistido mucho. No, Maite, mañana no vengas. El timbre volvió a sonar. —Un momento, por favor. Me miré en el espejo de la entrada. Volvió a sonar el timbre. —Ya voy —dije y abrí. —Buenas, soy el cerrajero. Que no puedo venir a las ocho y aprovechando un claro en el trabajo me he acercado ahora. Abrí la puerta, y el hombre alto y canoso sonrió. —¿No está doña Genoveva Pinardo? Y así fue cómo confirmé que Geno quería apartarme de esa casa. De que iba a cambiar la cerradura para evitar que yo la visitara como hasta entonces. Ya no necesitaba que la ayudara, ni que limpiase el parqué. Pero lo peor es que no pensaba darme ninguna 118 explicación. Me di cuenta de que toda ella era un puro engaño como lo de la fumigación, y que me había utilizado por algún motivo que no alcanzaba a comprender. El cerrajero cambió la cerradura, me dejó las nuevas llaves, y yo aproveché los diez minutos que faltaban hasta que cerraran las tiendas para bajar y hacerme una copia. Luego dejé a la portera las nuevas y me marché. 35 Todavía iba en el taxi cuando sonó el móvil; era Geno. —Maite, me ha dicho la portera que has estado en casa y que ha venido el cerrajero. Qué bien que estuvieras. Ha sido una suerte. No he podido llegar a tiempo. ¿Cuántas llaves te ha dejado? —Las tres que le he dejado a la portera. —¿No te has quedado ninguna? —No, no me he atrevido sin preguntártelo. —Ah. Bueno ya hablaremos. Por cierto ¿tienes algo que hacer esta noche? —¿Por qué? —Por nada. Por si quieres venirte a cenar con Andrés y con Esteban. Un amigo de Salamanca que ha llegado y está solo. No me he atrevido a confirmarlo por si no podías. —Por supuesto que puedo. ¿Esta noche?, claro. —Ya verás que majo es Esteban. Es juez y te va a gustar. Tiene muchas ganas de conocerte. 119 36 Cuando llegué a casa estaba Pedro. Me esperaba. Había cambiado su actitud y parecía risueño. Un poco tenso, pero risueño. No esperaba encontrármelo y desde la escena de aquella noche prefería esconderme cuando lo escuchaba. Intenté entrar en mi habitación pero él me lo impidió. Se quedó parado ante la puerta. No decía nada pero me miraba fijamente, detenido ante mí. Era como si esperara una reacción por mi parte o quizá unas palabras. No sabía qué decirle y tenía prisa por encerrarme en mi cuarto. Todo con él se había vuelto extraño. Ya no era tedio sino incomodidad, desasosiego. Quería huir de esa situación y se prolongaba mucho. El silencio; él allí, callado, sin saber qué decir pero sin irse, y yo abriendo el bolso como si buscara algo. Se escuchaba la televisión de los vecinos, música de película antigua. —Últimamente no nos vemos —dijo de pronto—. Siempre estás fuera de casa. Claro que yo Yo también tengo mucho trabajo, no lo niego. He pensado que podría dejar algunas clases. No sé. —Eso te hará perder dinero. —¿Te apetece que salgamos a cenar esta noche? Hace mucho que no cenamos por ahí. La última vez fue hace tres años, cuando le preguntaste al maître que cómo se hacían las setas revueltas. En la televisión de los vecinos se escuchaban ahora anuncios, voces de concursos y música. Hacían zapping. Tenía ganas de marcharme pero Pedro continuaba con sus recuerdos: 120 —... y él te dijo que el secreto estaba en que los huevos estuviesen muy frescos. Tú te pusiste muy seria y me dijiste en alto. Qué pena, Pedro, no podemos hacerlo, nosotros solo los compramos podridos. Sonreí. —Sí, menuda cara puso, el tío ¿Te acuerdas? Me acordaba, y también me acordaba de cómo nos conteníamos la risa. Y si me empeñaba, me acordaba de muchas más risas y de muchas más complicidades, pero eso era tener ganas de recordar. También me acordaba de sus silencios y de sus desprecios. No se puede acordar una sólo de lo bueno. Dicen que las mujeres que reciben malos tratos acaban por recordar solo lo bueno. Los días que todo va bien, las caricias y los arrumacos. No se puede acostumbrar la vida a los silencios y a los desprecios, para de pronto, volver a verte sonriendo a su lado como si no hubiera pasado nada. No puede hacerte llegar a pensar que no vales y que el triunfador es él, porque detrás de un gran hombre sólo hay un trapo sucio y envejecido. Eso es lo que hay, y es muy difícil volver a acordarte de que un día te reíste, y de que otro mereció la pena. Yo había aprendido a esperar con sus silencios y sus desprecios y sus malos humores, y él había aprendido a hacerme esperar. Ahora, simplemente, ya no estaba. —Lo siento he quedado con una amiga para cenar y debo darme prisa. Se apartó, apoyó su mano en la pared y se quedó mirándome. Su mirada parecía desolada como si me descubriera de pronto, como si me hubiese materializado por arte de birlibirloque. —¿Con quién? 121 —Una compañera de trabajo, —¿Cual? —No la conoces. —¿Una nueva amiga? —Da lo mismo. Lo siento, Pedro, otro día iremos. 37 Era de noche y llevaba el traje de chaqueta rojo, el entallado que me había comprado para conocer a Andrés. El taxista no hablaba y yo miraba la calle por donde transitábamos. La puerta de Alcalá estaba iluminada, el edificio de correos y el palacio de Linares. Madrid resplandecía y yo vestía de rojo. Volví a pensar en Andrés, repasé mis medias. El restaurante donde íbamos a cenar era pequeño y verde. Lo recordaba por una vez que había ido con los compañeros de trabajo. Servían comida italiana y en las mesas había una vela gorda. Lo imaginé detrás de la vela mirándome. Estaríamos los cuatro; Geno, el juez, él y yo. No me acordaba cómo me había dicho Geno que se llamaba el juez, ni por qué iba a salir con nosotros esa noche. Supuse que sería algún amigo de Geno al que no habría podido dar esquinazo. Me miré en el espejo del bolso. Miré la noche con algunas estrellas, me pinte de nuevo los labios. —Todavía no han llegado los demás —dijo el camarero que llevaba una carpeta muy grande y negra, y me acompañó. Yo le seguía por entre mesas llenas de velas gordas y manteles verdes. Hasta que se detuvo ante una redonda en la que tan sólo había tres cubiertos. 122 —Somos cuatro —le dije—. Se ha debido equivocar. El camarero se alejó, consultó un libro, y volvió sonriente. —¿Genoveva Pinardo? —Sí. —Pues sólo está reservada para tres. Pensé que al amigo le habría pasado algo y me alegré. El restaurante estaba decorado con plantas y colores primaverales. Recordaba una noche cálida en el Caribe. Dominaban los tonos verdes en las paredes y manteles, pero todo era artificial como el sauce que enmarcaba nuestra mesa. Me senté bajo esa especie de árbol llorón cuyas ramas alborotaban mi pelo. Intenté cambiar de sitio. Me veía ridícula bajo ramas de pega, pero cuando me levanté la vi acercarse. Entraba resuelta con sus ojos sin pestañas y sus sandalias de tacón. Iba acompañada por un hombre que parecía apenado. Pensé que sería Andrés. —Como lo siento, Maite. Andrés no ha podido venir. Tenía bastante trabajo. El juez era triste y conciso, bastante alto, pero tenía cara de bajito. Como si su longitud hubiera sido artificial, como si alguien lo hubiera estirado un momento antes de salir de casa. Tenía una voz profunda y pastosa. Hablaba despacio, remarcando mucho las palabras, como si lo que dijera fuera de infinita importancia. Cualquier cosa que le preguntaras la pensaba mucho, muchísimo, elevaba la cabeza y miraba al techo esperando encontrar la respuesta adecuada. Yo preguntaba por preguntar, por educación, por pasar el rato, pero ante tanta meditación acabé hartándome y me concentré en los espaguetis a la 123 carbonara, porque no había quien se los metiera en la boca sin dar un espectáculo. Geno reía mucho, no me acuerdo porqué y hablaba de mí y de la cantidad de cosas que teníamos el juez y yo en común. “¿Es abogada, sabes?” “Lo mismo os conocéis de algún juicio.” Para Geno todos los abogados íbamos con toga como los médicos con fonendo. Yo asentía mientras cortaba los espaguetis en diminutos trocitos para podérmelos meter en la boca sin dejarme el tomate enmarcado en mis labios. El juez sabía de vinos, sabía de perros y sabía de caza. Y a mí que ni me interesan los vinos, ni los perros, ni la caza, al terminar los espaguetis, me dediqué a soplar despacito y a escondidas la vela gorda. —Los espaguetis se toman con vino de... Y yo continuaba soplando la llamita. Ya habíamos terminado los postres y había conseguido apagar la vela, cuando Geno se levantó. —Debo irme. Ya le he dicho a Esteban a dónde podéis ir a tomar una copa. —No, Geno, yo debo volver a casa. —Por favor, Maite. Me siento culpable con Esteban. No conoce nada. —Es juez… No tengo ni idea de dónde provenía ese juez ni qué hacía en Madrid. —Si es un ratito tan sólo. El sitio es genial, en serio. Lo mismo hay un tigre al lado de un confesionario, que un monaguillo con hucha y todo. Algo diferente, en serio. Y la música, bueno, de todo. Lo mismo tocan blues, que 124 tocan tangos, que tocan... Depende de la hora. Bueno, es genial. Y se fue, y yo pasé la noche con el juez en el lugar ese tan raro. Entre un monaguillo de escayola y un confesionario. Cuando me dejó en casa, hasta tenía ganas de llorar. Si hubiera tenido a Geno cerca, creo que la hubiera ahogado. Pero el juez se lo debió pasar bien hablando de perros porque hasta me preguntó si quedábamos para otro día. —Soy casada —le dije—. ¿Es que no te lo ha dicho Geno? —Oh. Perdón. Me dijo que casi estabas separada. Que, que ... El juez se azoró un montón. Yo creo que fue la única vez en toda su vida que había hablado sin medir cada una de sus palabras. No lo olvidaría, estaba segura. Pero a mí me dio lo mismo. Subí a casa indignada con Geno y conmigo. ¿Quién me había mandado irme a tomar una copa con el amigo de Geno? 38 Cuando entré en casa, Pedro todavía no había llegado. Vi que la puerta de su habitación estaba abierta y entré. Eran las dos. Recordé que me había pedido que saliésemos a cenar juntos esa noche y sin embargo yo no había aceptado. Sólo había tenido una idea en la cabeza; conocer a Andrés, y ahora él había salido. Me acosté en su cama, la que durante un tiempo compartimos. Volví a ver su rostro, el rostro de otro tiempo, y recordé su 125 nombre como lo pronunciaba entonces, y volví a ver las paredes blancas que él quería azules. Entraban luces de la calle, el cuarto estaba en penumbra. Lo miré todo a mí alrededor y tan sólo fui capaz de ver un lugar de desamparo y naufragio. Me pregunté si era normal sentirse tan triste como me sentía. Luego pensé que sí, porque tanto si se ama como si ya no, siempre es terrible. Pensé que la tristeza desaparecería cuando amaneciese, la noche siempre trae fantasmas del pasado que parecen del presente. Me dije a mí misma que no hay que esperar nada de nadie, de ninguna amiga, de ningún amante, ni siquiera de los hijos. Quizás era de nuevo el dolor de orgullo. Me pregunté con quién estaría Pedro en ese instante. Y también me pregunté si soportaría que me dejara, que encontrara a otra mujer y me dejara. No había vuelto a pensar en algo así desde el día que me regaló aquel perfume “Aire de Loewe”. Y de pronto escuché un zumbido intermitente. Cogí el teléfono que había en la mesa de noche pero no era ese el que estaba sonando. Volví a tumbarme en la cama, pero se escucho de nuevo el zumbido. Me di cuenta que sonaba a mensaje de móvil. Busqué en su armario. Y aún a pesar de saber que estaba entrando en un lugar prohibido, lo busqué hasta encontrarlo. Era otro móvil, distinto del que usaba. Lo había dejado olvidado en el bolsillo de un pantalón. Cuando lo saqué e intenté abrirlo había dejado de sonar. No pude evitarlo, indagué en sus llamadas perdidas, en sus mensajes. Había un mensaje que me sorprendió: “Cuánto tardas, cariño”. Era el último, el que acababa de sonar a las doce y cuarto. “¿Cariño?”. Anoté el número en mi agenda. Él había salido y alguien le esperaba, llevaba 126 mucho tiempo esperando y lo quería. Se debía haber retrasado pero llegaría a su cita. Habría salido de casa muy deprisa, dejando olvidado ese nuevo móvil de la traición. El ruido de la noche se escuchó próximo y cercano, era como un murmullo suave. Escuché su roce contra la madera de las persianas. Lo oí como si atravesara la habitación y se estampara contra mi cabeza. 39 Al día siguiente, al volver del trabajo, esperé a Pedro. Le había dejado un mensaje en el contestador pero esta vez no le avisaba de que no iría a comer o a cenar. Esta vez le decía que tenía que hablar con él, que era urgente y que me esperara esa noche. Que teníamos que hablar. Lo decía con la voz muy seria, como se dicen las cosas que ya no tienen remedio. Y él me esperaba en casa. Había venido muy pronto, más pronto de lo habitual. Estaba serio y preocupado. Al entrar lo vi en el salón. Fumaba de forma compulsiva, el cenicero estaba lleno de colillas. No paraba de andar de un lado para otro. Yo también di algunas vueltas por la casa. Dejé el abrigo, puse la lavadora, recogí la ropa del tendedero. Él me seguía, intrigado. —Maite, me tienes en ascuas. ¿Ha pasado algo? Su cinismo me sacó de quicio y fue entonces cuando lo solté todo de golpe, atragantándome con las palabras. No me acuerdo de cómo empecé, sólo recuerdo que salía de mi boca indignación y orgullo. Y que él me miraba serio. Y que continuaba fumando. No estoy segura de lo 127 que le dije porque salía de lo más hondo de mí, desde muy adentro, de muchos años, de muchos silencios. —Maite, escúchame —repetía una y otra vez. Pero luego se quedaba callado esperando que siguiera insultándole, como si mis insultos le permitieran seguir callado. Porque no encontraba las palabras. Porque él nunca tuvo palabras para comunicarse y no se puede encontrar lo que no se tiene. Lo que sí recuerdo es que le dije que durante todo el tiempo que había durado nuestro matrimonio nunca habíamos hablado de nosotros, que desde el principio teníamos que habernos dado cuenta de que el futuro en común era imposible, por eso jamás deberíamos haber hablado del futuro. Le dije que nuestras conversaciones eran crónicas periodísticas; risas cuando todo iba bien, silencios cuando las cosas empezaban a ir mal. Que él jamás había podido expresar sus sentimientos sino a través de la parodia. Que había descubierto que no tenía energía para abrirse, para sentir abiertamente, que era un farsante. Le dije y le dije. Y él callaba porque no sabía hacer otra cosa, porque sólo sabía de silencios. Y seguí diciéndole que cuando trataba de hablar siempre caía en ese miedo a decir, y que estaba como enmascarado. Terminé explicándole que ya no había vuelta de hoja, que nunca había tenido energía para amarme. Y él, de pronto, se puso a hablar, le salían las palabras a borbotones. Todas esas palabras que jamás había sido capaz de pronunciar. Habló y me dijo que eso no era verdad. Se derrumbó porque dijo que no encontraba las fuerzas, que le había entrado un miedo grande a perderme y que no había sido tan triunfador ni tan prepotente como yo 128 lo veía. Y que lo que pasaba era que su vulnerabilidad le impedía hablar, decir lo que sentía. Que era inseguro como todos, y que yo no había sido capaz de verle tal y como era porque me mataba el orgullo. Luego me dijo que lo único que podía decirme era que todavía me quería y que las cosas nunca son blancas o negras. Dijo que si los dos nos hubiéramos aceptado tal y como somos nada de esto hubiese sucedido. Le hablé del pasado, saqué demasiados rencores, demasiados recuerdos desagradables nunca totalmente olvidados. —Cómo se puede juzgar a alguien cuando todas de las circunstancias que le impulsaron a actuar de una determinada forma ya han pasado. Le recordé cuando me tuve que ir sola a urgencias porque estaba enfadado y no me quiso atender. Cuando me dejó sola en medio de una ciudad alemana sin tener ni idea del idioma. Le recordé todos sus silencios y sus agresiones. Era como si el rencor se me hubiera desparramado. —¿Acaso es fácil? —Había un motivo , siempre había un motivo. Tú, tú, tú. No le escuchaba, o le escuchaba pero no quería entenderle. Le dije que sé fuera de casa unos días y que después volveríamos a hablar, cuando ya todo estuviera más sereno. Que se lo pedía por favor. —Vete. Le dije. Sólo unos días, pero vete. Tengo que pensar. Y él salió de la habitación. De pronto se había reducido. Ya no era el triunfador, el prepotente Don Pedro Robles. Era un hombre hundido. Y yo una mujer herida de orgullo. 129 40 Fue dos días más tarde. No recuerdo lo que hice en esos dos días. Creo que nada, despreciarme y tomar pastillas para dormir. Lo único que tenía claro era que no quería saber nada de nadie, ni de Geno, ni de Pedro, ni siquiera de Andrés. Me había dedicado a pensar en la infancia y en los años en la universidad y en lo equivocada que había estado casándome con Pedro, con lo bien que me hubiera ido con Heliodoro el notario, o con Antonio, el vecino del cuarto, o con Jaime que tenía una bici con ruedas que olían a caucho, y que sólo me prestaba a mí. Y pensé en los hombres que me habían amado o que me había imaginado que me habían amado. Esos soportes en los que me había apoyado durante toda mi vida. Siempre por encima de todo y apoyada en todos, como una diosa renqueante. Me sentí ridícula y patética. Mi pasado desfiló ante mí, como dicen que ocurre cuando estás al borde de la muerte. 41 Pero el martes ya fue otra cosa. Me levanté con otro talante. Hacía sol y la primavera me había cambiado el humor. Era uno de esos días que parece que vas a poder con todo. Que te pones a pensar que quizá había sido una suerte que te encontraras el móvil con el mensaje, porque de una vez por todas ibas a dejar de soñar en la cama turca de Geno, o de hacerle a los gemelos pollo a la cerveza, que maldita las ganas que tendrían ellos de 130 comer ese mejunje. ¡Qué bien!, pensé. Por fin las circunstancias me obligan a tomar una determinación. Y así, diciendo qué bien todo y cómo iba a cambiar mi vida a partir de ese momento, fue como salí de casa aquella mañana. Era sábado y Pedro ya se había marchado. No tenía ni idea dónde viviría y no quise coger el teléfono para escuchar el silencio de los mensajes no recibidos. Desayuné en la cafetería de enfrente. Había estado dos días alimentándome a base de yogures y tenía hambre. Pedí zumo de naranja, tostadas y un café muy cargado, pero sobre todo muy caliente. No hacía más que decirme que estaba hambrienta y qué día más bonito y qué maja la camarera. Luego pensé llamar a Geno. No había vuelto a hablar con ella desde la noche del juez. Y ella tampoco había hecho nada por ponerse en contacto conmigo. Pensé en Andrés y en su cielo amarillo y su mar gris. Llamé a Geno, pero no contestó. Volví a insistir, seguía sin cogerlo y me fui paseando hasta su casa. Un coche rojo frenó casi encima de mí. Alguien gritó: —¿Está ciega? Se me revolvió el zumo. Había desayunado demasiado. El corazón latía muy deprisa y volví a llamar a Geno. Lo cogió con voz destemplada. —Dime. No preguntaba, agredía. Su “dime” quería decir otra cosa. Era un dime de hartazgo. Era un... ¿se puede saber qué es lo que quieres, idiota? Me quedé callada. Nunca la había escuchado tan agresiva. Ya iba a colgar cuando escuché otra voz al fondo. Era una voz de hombre que gritaba también, era una voz extraña, una voz familiar, que los gritos de Geno ahogaron. 131 —¿Qué quieres ahora? Andrés, pensé. Y empecé a correr hacia su casa. Por fin, Andrés. Pensé que esa era la única salvación que me quedaba. Que si perdía esa oportunidad de ser feliz, ya no habría otra. Que si no aprovechaba ese momento, me pudriría el resto de mi vida mirando el reflejo de los faros en el techo, y que acabaría como el cine Archer, llena de grafitis en la cara para parecer más joven, pero derruida por dentro. Corrí muchísimo. Me faltaba la respiración cuando llegué a casa de Geno, pero aún así subí las escaleras a pie. No podía esperar el ascensor. Quería verlo por fin. Y no llamé al timbre porque temí que Geno me la volviera a jugar. Entré directamente con las llaves que guardaba. El pasillo estaba en penumbra. Me quedé parada un rato. Geno chillaba y yo entré. —¿Se puede saber qué haces aquí? —gritó—. ¿No sabes llamar al timbre? ¿Quién te ha dado la llave? Estaba furiosa y me asusté. Jamás la había visto así. No había nadie en la casa, tenía el teléfono en la mano y gritaba. Luego lo arrojó a la cama turca y salió de la habitación. Lo recogí. Temía que en su furia lo rompiera. Parecía una loca, seguía gritando por el pasillo y me gritaba a mí, pero yo no entendía lo que decía. Me apoyé en la pared para sostenerme. Luego ella se metió en su habitación y dio un portazo. —Geno ¿qué te pasa? —Vete de una vez —me gritó a través de la puerta. Era un móvil nuevo que yo no le conocía. Le di a todos los botones, busqué los mensajes salientes movida por una curiosidad extraña, o mejor, por una corazonada 132 que no llegaba a concretar. Y fue entonces cuando lo vi. Mensajes enviados: “Cuánto tardas, cariño”, hora doce y cuarto. Me temblaban las piernas. Geno salió del dormitorio y me arrancó el móvil de las manos. —Deja eso. Es mi móvil del trabajo. Salí de allí muy deprisa, me apoyé en la pared del ascensor. Ya en la portería abrí mi agenda, busqué el número que había apuntado. Era un gesto innecesario que necesitaba realizar para estar segura. Deseaba tanto que fuese una coincidencia. Pero no lo era, el teléfono de Pedro, el de Geno. Y esa palabra: “cariño”. No dije nada, tan solo apagué al móvil. No entendía por qué no había llamado antes a ese número. Quizás por lo de siempre, por orgullo, porque estaba por encima de todo. 42 Todo era absurdo, llamarle Andrés para despistarme, ponerse en contacto conmigo para saber de Pedro, acercarse a Pedro y mantenerme distraída. Resultaba tan retorcido. Me miré en el espejo de un escaparate. Me sentía como uno de esos inocentes que salen en la televisión al ser objeto de una broma pesada por parte de un presentador. Tenía la misma cara de asombro e indignación. No había una persona más incompatible con Pedro que Geno. ¿O me equivocaba? Si Pedro quería a Geno tal vez jamás me había querido a mí. ¿O todo era un engaño? ¿Yo me había enamorado de una reproducción de mis preferencias y repulsiones? ¿Nunca había conocido a Pedro? ¿Cuándo había empezado Pedro a pintar 133 cielos amarillos para los demás? ¿Cuándo su vida había empezado a dejar de interesarme? No creo que sintiese celos entonces. Tampoco tengo muy claro si pensaba en algo. Caminaba muy deprisa por la calle, hasta que a lo lejos vi acercarse un taxi y lo cogí. Me parecía imposible seguir viviendo ese día. Me acordé de Salamanca. Ya entonces él y Geno... Recordé sus palabras: “La quiere su papá, la quiere su mamá, y se cree que todos la tenemos que querer”. 43 Subí a pie. En el último tramo de la escalera inspiré varias veces y con miedo, abrí la puerta de nuestra casa, de mi casa. Por un momento escuché el silencio y traté de entenderlo. Sabía que todo se había desmoronado y que ya no había posibilidad de cambiar nada. Pero, sobre todo, tenía muy claro que ya no era momento de lamentarse y de reflexionar en todo lo que podía haber hecho para evitarlo. Respiré hondo, tragué saliva y pensé que debía seguir hacia delante. Pensé también que el hecho de ver cómo se resquebraja todo aquello en lo que hasta ese momento se había cimentado mi existencia, era lo mínimo que cabía esperar. Me senté en el sofá y eché la cabeza hacia atrás. Supe que a partir de ese momento se habían acabado de una vez por todas las bromas compartidas, las imitaciones del tío Antonio, los revueltos de setas, los paseos al atardecer, los avisos en el contestador, los sueños en la cama turca de la tía Emilia, la posibilidad de empezar de 134 nuevo con un pintor de cielo amarillo... Ahora empezaban las mañanas de frío, las tardes inmensas rodeada de soledad, la certidumbre de ser un cine lleno de grafitis por fuera y suciedad por dentro. Pero también vendrían las acampadas de los sábados con la gente del trabajo y las partidas de cartas de los domingos con las amigas de antes, la falta de explicaciones, el lavabo siempre limpio, sin manchas de pasta de dientes, ni siquiera de espuma de afeitar. Las noches en la cama de matrimonio, sola y sin ronquidos, ni exigencias intempestivas. Y no solamente eso, se habrían acabado los zapatos en medio del salón, los consejos fuera de tono, los pelos en el lavabo, sentirse perdida en una ciudad alemana y escuchar los silencios en una sala de urgencias. Durante un rato me sentí mareada, con ganas de comer y vomitar al mismo tiempo. Me duché, ordené el armario, y me tumbé en el sofá a escuchar música de baile. De pronto escuché pasos en el descansillo. Sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la cerradura. Era él. Abrí la puerta y me eché a un lado. Lo vi entrar. Me miraba con una fuerza que no lograba entender. Hola, me dijo él, hola, respondí yo. Me sentía mucho más vulnerable de lo que había imaginado. Pedro alzó la mirada hacia mí. Se dio cuenta de que estaba intranquila y de que trataba de disimular las palpitaciones. Había tratado de prever todas las redes que me tendería pero no había contado con una, la más importante; el deseo. Su mirada era de deseo. Me senté sobre el sofá. Había muchos cuadros con el cielo amarillo y el mar gris en mi cabeza. Le pregunté 135 qué quería beber y me respondió que güisqui. Sonaba música brasileña, sambas que llenaban la noche de agua muy azul, de arena blanca sobre la que me empapaba de deseo. Me levanté, nos dijimos hola nuevamente y nos besamos como ya no recordaba que se podía besar. Pero fue un beso de despedida, un beso de fracaso, de imposibilidad. Un beso lleno de errores, de orgullo y de arrepentimiento. 136