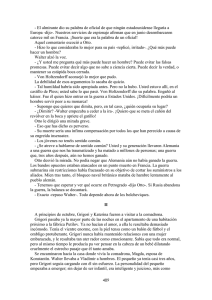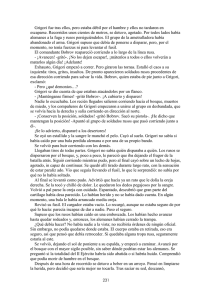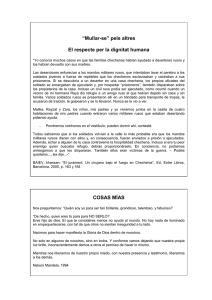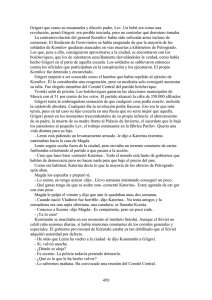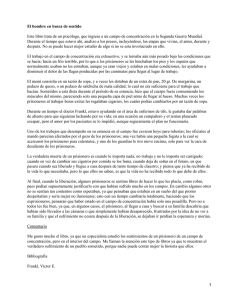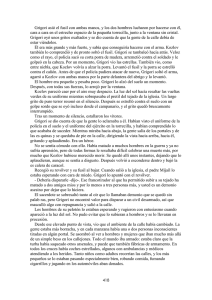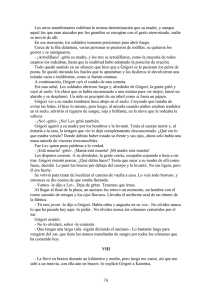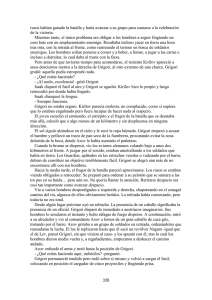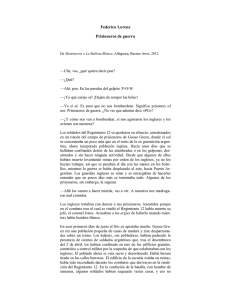Los soldados no se ponen de rodillas
Anuncio
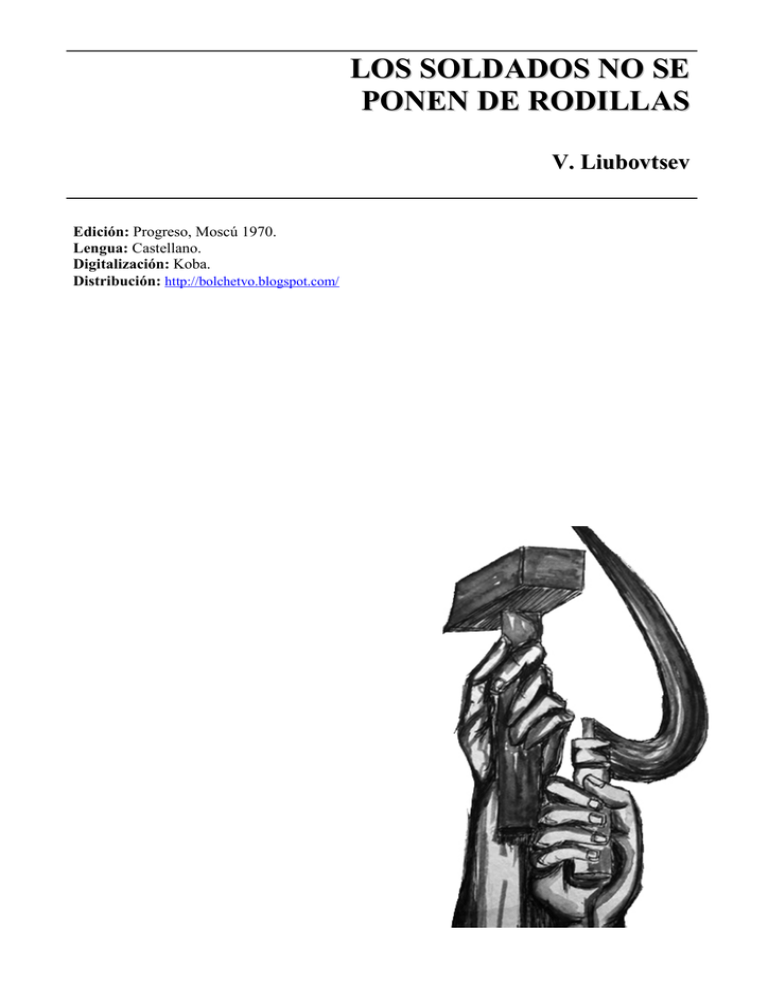
LOS SOLDADOS O SE POE DE RODILLAS V. Liubovtsev Edición: Progreso, Moscú 1970. Lengua: Castellano. Digitalización: Koba. Distribución: http://bolchetvo.blogspot.com/ LOS SOLDADOS O SE POE DE RODILLAS ¡No! ¡Mientes, verdugo! No me arrodillaré. Aunque me vendas de esclavo, me sepultes en prisión, me rebanes la cabeza con el hacha en el tocón, no te pediré perdón. ¡Yo moriré de pie! Lamento que a monstruos como tú sólo cien, y no mil, he matado; por eso a mi pueblo amado el perdón le pediría, aunque fuera arrodillado. Musa Dzhalil. A las madres que nos han enseñado a ser fieles y amar. El autor Capítulo I. "Aprende a luchar aquí también..." I ¡Oh, qué humo más corrosivo! Vela los ojos, los anega en lágrimas, no deja apuntar el arma. Irrita la garganta, penetra en los pulmones, corta la respiración. Las acres emanaciones azulencas de la pólvora y el tufo de los incendios que ya se apagan han ocultado el ardiente sol de junio. Humo, humo, humo... Grigori se enjuga el sudor de la frente, pasa la manga por los lagrimeantes ojos y vuelve a pegar el cuerpo a la ametralladora. Lleva ya dos días combatiendo, dos días sin descanso. La última noche de paz no tuvo tiempo de dormir porque había estado de guardia, y acababa de regresar al puesto fronterizo, cuando estalló la guerra. ¡Quién iba a reposar en tales momentos! Los fascistas arremetían de continuo. Un ataque tras otro. Hacia el amanecer se sosegaron un poco para reanudar la ofensiva con redoblado ímpetu. - ¡Ereméiev! Grigori se estremece. Tiene centrada la atención en la Puerta de Terespol, donde yace un montón de cadáveres con uniformes de color verde grisáceo. Es él quien con su Maxim ha abatido a tantos hitlerianos. No obstante, los alemanes, empeñados en meterse por esa puerta, avanzan reptando por encima de los cuerpos inánimes. Una voz a su espalda llama: - ¡Ereméiev! - ¡Ordene, camarada teniente! -Grigori vuelve la cabeza, sin dejar de observar con el rabillo del ojo la puerta aquella. - ¡Cuántas veces debo prevenirle a usted que cambie constantemente de posición! -Kizhevátov se acerca renqueando, se sienta al lado del ametrallador y compunge el rostro, no se sabe si porque le duele la pierna herida o porque está enojado-. ¡Qué señores! ¡Como si estuvieran en una playa! ¡Les da pereza moverse! - Camarada teniente, desde aquí se descubre el mejor sector de tiro -replica Grigori, tratando de justificarse. "El jefe del puesto fronterizo no le deja continuar: - ¡El mejor, el mejor! ¡Todos con la misma cantilena! Busque otros sectores adecuados. Porque si los alemanes le localizan, lanzarán para acá un par de proyectiles... Y nosotros somos pocos. No debemos perder ni un solo hombre. A Grigori le pasa por la mente que, antes de la guerra, al teniente no se le notaba tanto el acento típico de los morduinos. Y ahora sí, señal de que está agitado. Y eso, no se sabe por qué, le gusta a Grigori. Antes de la guerra, Kizhevátov le parecía un ser impenetrable, que lo sabía todo, menos ponerse nervioso y caer en el desconcierto. Más que persona, era una máquina. Pero resulta que es un hombre, ¡un hombre de verdad!... Mueve a hacer algo que sea de su agrado. Ereméiev le dice en morduino: - No se preocupe, camarada jefe. Cambiaré de posición después de cada ataque. -Y poniéndose en pie, añade en ruso-: ¡A cambiar de posición!... Vamos, Katiucha. Katiucha es la sobrina del capitán Ivanov, el de la comandancia. Había venido a pasar las vacaciones a casa de su tío, y la ha sorprendido la guerra. Todas las mujeres de la fortaleza de Brest combaten, unas con el fusil en las manos, otras en los sótanos atendiendo a los heridos. Katiucha fue destinada como segundo sirviente, al resultar herido el compañero de Grigori. ¡Qué guapa! No deja de serlo ni siquiera en estos momentos, cuando el humo de la pólvora ha ennegrecido su rostro y partículas de cal 2 recubren sus despeinados cabellos… Y aunque en estos arduos momentos Ereméiev no está como para deleitarse en la contemplación de la belleza, lanza de cuando en cuando una mirada de admiración a su ayudante. Otra vez los aullidos de los proyectiles que hielan el alma, el silbido penetrante de las balas, los estallidos de las granadas que despedazan el cráneo. Y el acre humo de la pólvora, que provoca una tos desgarradora y hace saltar las lágrimas. Quizá no sea el humo sino el dolor de la pérdida el que exprime esas lágrimas insólitas de los ojos de los soldados. Los compañeros sucumben y los defensores de la fortaleza son cada vez menos. Al grito de "¡Adelante!" cayó el teniente Poliakov, ayudante de Kizhevátov, joven de hermosos dientes blancos. Le traspasó un casco de proyectil en el momento en que alzaba a los soldados para contraatacar. Ha sido la cuarta herida en los tres días de la guerra. La cuarta y última... De pronto, Katiucha, el sueño que Grigori no ha besado ni una sola vez, se desploma exhalando un ay. La bala fascista ha segado despiadadamente una belleza a punto de florecer... El soldado artillero es el único que queda vivo al lado de su cañón. Apenas se mantiene en pie. Le quieren llevar al sótano para vendar sus heridas; pero él deniega obstinadamente con la cabeza: "¡Dejadme en paz! ¡No derrochéis en vano el tiempo ni las vendas! ¡De todos modos, dentro de una hora estaré muerto!" De pronto aparece enfrente un parlamentario hitleriano con guantes blancos y blanca bandera. Al encuentro del oficial sale Kizhevátov con las manos plegadas a la espalda. "La resistencia es inútil. Nuestras gloriosas tropas han ocupado ya la ciudad de Brest y avanzan hacia Minsk. No esperen ayuda de nadie. Les concedemos un plazo de dos horas para rendir las armas". Y otra vez, al cabo de esta breve tregua, un fuego infernal, paredes que se derrumban, gritos de heridos. Humo, humo, humo En los raros momentos de calma, desde la orilla opuesta del Bug llega una voz centuplicada por el altoparlante. Al no llegar a un acuerdo con los jefes, los fascistas hacen el intento de influir sobre los soldados rasos: "Se perdonará la vida sólo a aquellos que dejen de resistir y depongan las armas. Toda la fortaleza será arrasada. No quedará piedra sobre piedra. Si ustedes no quieren vivir, compadézcanse al menos de las mujeres y los niños". "¿Que no queremos vivir? ¡Sí que queremos! ¡Mucho! En realidad, no hemos vivido aún, pues la mayoría de nosotros no ha cumplido siquiera los veinte. ¡Y tú, fascista, dices que no queremos! Tendríamos que vivir todavía muchos años, pero no de rodillas, ni con el yugo al cuello, ni tampoco con el estigma de traidor en el alma. ¿Cómo podremos caminar por nuestra tierra con la cabeza erguida si tiramos las armas? Tú no comprenderás eso". V. Liubovtsev Grigori se seca las lágrimas, como si el hitleriano que habla en el micrófono al otro lado del río pudiese verlas. "¡Que te has creído, Judas! -exclama el ametrallador en su fuero interno, prosiguiendo su imaginaria disputa con la voz radiada-. No lloro porque me duela perder la vida. Claro que duele, porque es muy mía. No tengo más que una. Nadie me dará otra a cambio de ella. Pero yo no lloro por eso. Deploro la muerte de mis compañeros, de Katiucha. Y además, el humo me irrita los ojos, provoca lágrimas..." Humo, humo, humo... Los ojos se cierran por sí solos. Nada puede contenerlos. Cinco días sin dormir, casi en continuo combate. ¿Cuándo llegarán los nuestros y echarán a los fascistas hasta más allá del Bug? - ¡Ereméiev! ¡Cuánto cuesta despegar del suelo ese cuerpo que ha cobrado la pesadez del plomo! ¡Cuánto cuesta volver la cabeza! Pero Kizhevátov, que está todo herido, anda... - Oye, Grigori Teréntievich -la voz del jefe del puesto fronterizo se ha vuelto asombrosamente cariñosa y ese tratamiento es muy inhabitual-. Tendré que encomendarte una misión... Por algo empleará ese tono. Grigori le mira sombrío y mueve negativamente la cabeza. ¡No puede irse de la fortaleza ni separarse de sus compañeros! ¿Por qué no mandan a otro? ¿No ha dicho acaso el propio teniente que Erernéiev es el mejor ametrallador del puesto fronterizo? Por lo tanto, él debe quedar allí. Los ojos de Kizhevátov despiden chispas. El hombre alza la voz: - ¡Guardafronteras Ereméiev! Yo podría limitarme a ordenárselo. Pero en este caso le hablo como un comunista a un candidato a miembro del partido, porque se trata de una misión muy arriesgada y muy importante. Debemos ponernos en contacto con nuestras tropas. El jefe del puesto fronterizo señala con la cabeza hacia el Este, desde donde llega un cañoneo cada vez más próximo, y, poniendo la mano en el hombro de Ereméiev, añade: - Es preciso, Grigori Teréntievich, es preciso. Irás de noche en compañía de Danílov, Te concedo tres horas de reposo... ¡Qué gusto tumbarse en un colchón del sótano y saber que puedes dormir tres horas seguidas! ¡Ciento ochenta minutos! Pero a Grigori no se le cierran los ojos, y eso que hace tan sólo unos momentos anhelaba echar un sueñecito aunque fuera sentado. En el Mujaviets se reflejan las estrellas. El agua está tibia, muy tibia. ¡Qué gusto daría zambullirse en el riachuelo y quitarse el lodo y el hollín que se han acumulado en estos cinco días! Daría gusto, desde luego; pero es imposible. Hay que llegar a la orilla 3 Los soldados no se ponen de rodillas opuesta, al fuerte, sin producir una sola salpicadura, más silenciosos que los peces. Y desde allí, hacia el Este, donde retumban los cañones. Ahí está el fuerte, mudo, abandonado... Al parecer, no hay nadie. Pueden seguir adelante... De pronto, un golpe en la cabeza. Grigori cae a tierra y rechaza maquinalmente con los pies al hitleriano que se ha inclinado sobre él. Danílov, tumbado entre los arbustos, pelea con otro. Ereméiev se levanta de un tirón, pero dos que se abalanzan sobre él por atrás, le derriban de nuevo. Un golpe, otro golpe... Los brazos se debilitan, los ojos no ven, falta aire, el corazón se agita locamente, como si quisiera horadar la caja torácica, oprimida por el enemigo... II El grito que Ereméiev había proferido le despertó. No podía respirar. Un peso inexplicable le oprimía el pecho sin dejarle mover siquiera el brazo. El sueño se prolongaba en la realidad. Sólo que no era un fascista, sino la tierra desmoronada la que le agobiaba tanto. A su lado, entre sollozo y sollozo, respiraba anhelosamente Shájov. Grigori probó a moverse y cambiar de postura, libró los brazos, cavó con las manos la tierra y, empujando a su compañero, gritó: - ¡Ea, Vasil, despierta! - ¡Qué pasa? -inquirió éste, alelado. - Tú, que estás más cerca de la salida, lo pasas bien aún. Pero yo por poco me ahogo. Tendidos, con la cabeza fuera de la semiderruida madriguera, fija la mirada en la oscuridad que precede al amanecer, los amigos hablaban en voz baja. - Por suerte, no todo el techo se nos ha caído encima. Si no, quedaríamos tirados para siempre en esta tumba. - ¿Por qué habrá sucedido eso? Anoche lo miramos bien, como siempre, y no se desprendía nada de ninguna parte. - ¿Por qué se derrumbarán las madrigueras? En efecto, los escondrijos aquellos se desmoronaban a menudo, sobre todo por las noches, cosa que no tenía explicación. ¡Cuántos muchachos habían muerto ya de asfixia en ellos durante el sueño! A los extenuados prisioneros no les alcanzaban las fuerzas para salir de allí. Venía a resultar como en la canción: "Hemos cavado nuestra propia tumba. Abierta está ya una fosa profunda". ¿Qué podían hacer? No era por propia voluntad que se habían convertido en "moradores de las cavernas". Era preciso vivir en alguna parte. Eso les tenían sin cuidado a los fascistas. Habían traído a los prisioneros a ese campo llano cercado por alambradas de púas. Se había construido de antemano todo lo necesario para la guardia: las barracas, el comedor, los depósitos y las torres de las ametralladoras. Pero en el recinto cercado no había más edificios que el de la cocina. Mientras no hacía frío, la cosa era pasable. Se podía dormir en el suelo hasta sin taparse con el capote. Pero cuando empezó a llover y a helar por las noches, surgió forzosamente la necesidad de buscar algún refugio. ¿Dónde albergarse en el campo? Optaron, pues, por cavar madrigueras y esconderse bajo tierra. De a uno, de a dos y hasta de a tres. Cavaban con lo que tenían a mano: con la tapa de la marmita, con la cuchara y a veces, simplemente, con las manos. En la oscuridad no se veía la alambrada; se la adivinaba. Los dos amigos no tenían ningún deseo de hablar. Al parecer, en el transcurso de las semanas que pasaran juntos habían hablado va de todo. Ambos habían servido en Brest sin llegar a conocerse hasta caer en el cautiverio. No habían tenido la ocasión de encontrarse antes de la guerra, pues Ereméiev servía en la propia fortaleza que se alzaba en la frontera, y Shájov, en la escuela de suboficiales. Por lo demás, podía ser que se hubiesen visto alguna vez sin fijarse el uno en el otro. En cambio aquí se encontraron como hermanos. En el campo de prisioneros nadie vivía solo. Era duro. Se mantenían por grupos pequeños de contadas personas. Los unos se formaban según el lugar de procedencia: rostovianos, moscovitas, odesitas. Los otros según las armas: guardafronteras, tanquistas, zapadores. Y también había grupos surgidos sobre la base de la simpatía recíproca. De buenas a primeras hubiera sido difícil encontrar a dos personas que contrastaran tanto entre sí como Ereméiev y Shájov. Grigori era alto, de hombros estrechos, cuerpo flexible, rostro expresivo y brazos inquietos. Vasili, en cambio, era rechoncho, fornido, de facciones prominentes y lerdo. Más aún se diferenciaban por el carácter. Ereméiev era expansivo, irascible e impaciente; no entendía ni aceptaba las bromas dirigidas a él; su estado de ánimo variaba diez veces al día. Pronto a tomar decisiones, podía hacer algo bajo la impresión del momento y luego ya pensar en si había procedido bien o mal. Shájov, por el contrario, reflexionaba mucho antes de emprender algo; era sorprendentemente cachazudo, parco en palabras y ademanes, paciente y algo guasón. El mundo, a los ojos de Grigori, no tenía medias tintas; en su percepción de la vida dominaban tan sólo dos colores -el blanco y el negro-, y la humanidad estaba dividida en dos clases: en "hombres" y "canallas". En cambio Vasili no se apresuraba a clasificarlo todo por categorías, comprendiendo que las cosas de la vida eran mucho más complejas de lo que parecían a primera vista. Lo único que habían tenido de común en el pasado, antes de servir en el ejército, era el haber trabajado en la escuela, con los niños: Grigori, de maestro, y Vasili, de guía de pioneros. Simpatizaron al principio por proceder ambos de 4 Brest, y, lo mismo el uno que el otro, por haber sido guardafronteras. Luego surgió la noble amistad que une fuertemente a los hombres. Juntos habían cavado aquella madriguera y, por falta de marmita, comían de un mismo casco. Se conocían tan bien como si llevaran manteniendo esa alianza durante más de un año, pues en el campo de prisioneros todo estaba a la vista. No obstante, había algo que Shájov ignoraba. Ni siquiera le había podido pasar por la mente que Grigori le envidiara terriblemente. ¿Qué se podía envidiar en tales circunstancias? Días antes de comenzar la guerra, la escuela de guardafronteras donde servía Shájov había sido trasladada a los bosques de Augustow con objeto de liquidar a una banda numerosa que había violado la frontera. Acababan de aprehender a los saboteadores cuando estalló la guerra. Mas, ¿era acaso una guerra como la que habían visto en las películas de cine? Aquella otra había sido una guerra hermosa, fácil, victoriosa. En cambio ésta era muy distinta. En el cielo rugían los aviones alemanes. Las orugas de los tanques fascistas hollaban la tierra soviética. Los combatientes rusos, apretando los dientes hasta el dolor, se replegaban hacia el Este, aferrándose a cada montículo y regándolo profusamente con su propia sangre. Y allí donde, al parecer, debía estar la retaguardia, veíase el vivo resplandor de incendios y repiqueteaban las armas automáticas de las tropas de desembarco aéreo lanzadas por los hitlerianos. Los últimos días de junio, todo julio y la mitad de agosto se habían fundido en la memoria de Shajov como un día único, infinitamente largo, colmado de batallas, retiradas, contraataques, aullidos de cascotes de metralla y silbidos de balas. Una de ellas le había herido. Y luego, el cautiverio. ¿Qué había, pues, de envidiar? Pero Ereméiev, en su fuero interno, le envidiaba a su amigo, porque éste había estado casi dos meses combatiendo -¡sesenta días en el campo de batalla!-, mientras que él no había participado en la lucha más que cinco días. La herida de Vasili también le producía envidia. Pues él -Grigori- había caído en las garras de los fascistas sin estar herido ni contuso. Si una bala o cascote de metralla le hubiese rozado siquiera y él hubiese vertido algo de su propia sangre, habría sido otra cosa, hubiera tenido una justificación, no ante la gente, sino ante sí mismo. Eso era lo que, hacía más de un mes, mortificaba a Grigori. Al reproducir mentalmente cada instante de aquella agarrada nocturna, se le ocurría pensar que, a pesar de todo, Danílov y él hubieran podido escabullirse, evitar la ignominia del cautiverio. Debían haberse defendido con las uñas y los dientes, aunque los hubiesen acribillado a balazos. Luchar hasta el último aliento como aquel artillero que se negó a ser vendado e hizo fuego hasta que un proyectil fascista le liquidó juntamente con su cañón... V. Liubovtsev - Sabes, Vasil, yo he sido siempre afortunado dijo Grigori, rompiendo el silencio, al tiempo que empujaba ligeramente con el hombro a su compañero-. Todo me caía en las manos por sí solo. No sé por qué. Tuve suerte con las chicas. Acabé los estudios de la Normal con sobresalientes y sin mayor esfuerzo. Cuando empecé a dar clases en la escuela, los chicos se encariñaron conmigo. Me obedecían. Hasta en la frontera, adonde fui a servir, me acompañó la fortuna. En el transcurso de dos años logré pescar a unos cuantos infractores. Y además, resulté el mejor del destacamento en el tiro con toda clase de armas. Fui el primero que recibió en nuestro puesto fronterizo la insignia de "Combatiente destacado del Ejército Rojo". El día veintiuno de junio tenía yo decenas de agradecimientos del mando. Kizhevátov me concedió en recompensa cinco días de permiso, y el jefe del destacamento añadió de su parte diez más. En total, quince sin contar el camino. Hubiera debido salir el veintisiete de junio. Tenía ya comprados los regalos para mis padres. Quedaba por recibir sólo el billete... - ¿Por qué te jactas tanto? -le interrumpió Shájov. - Espera. Déjame que acabe. Y cuando menos lo esperábamos estalló la guerra. ¡La de muertos y heridos que vi a mi alrededor! Yo, en cambio, ¡sin un solo rasguño! Eso es también tener suerte. -Ereméiev había recalcado esta palabra con amarga ironía-. Y caí ileso en el cautiverio. - ¿A qué viene todo eso? - A que, si quedamos vivos y volvemos a casa, me preguntarán: "ciudadano Ereméiev, ¿por qué caíste tú en el cautiverio?" Si te lo preguntan a ti, te subirás la pernera del pantalón y enseñarás la cicatriz: "¿Veis, camaradas, lo que me pasó entonces?" Pero yo, ¿qué podré contestarles? Danílov se ha ido ya al otro mundo, y es posible que tampoco Kizhevátov esté entre los vivos. Por no caer en manos de los alemanes, podía haberse pegado el último tiro. Por consiguiente, no hay quien me justifique a mí. A decir verdad, no es ese futuro interrogatorio o juicio el que me mortifica. Para eso hay que quedar vivo, lo que difícilmente pueda ocurrir. Yo mismo me pregunto: "¿Por qué tú, maldito, has caído prisionero?" ¿Sabes qué sensación me embargó cuando nos llevaron por el puente que atraviesa el Bug? "Ahí está la fortaleza, como en la palma de la mano. En ella todo retumba y ruge. ¡La fortaleza resiste! ¿Por qué los muchachos no disparan contra el puente? Me hubieran matado a mí, que me he portado como un villano; pero también habrían matado a la escolta. Kizhevátov confiaba en Danílov y en mí. Creía que llegaríamos a reunirnos con los nuestros. Pero nosotros marchábamos en dirección contraria, vigilados por los alemanes. ¡Habíamos acabado de guerrear!" Shájov permanecía mudo. Comprendía a su amigo. Sufría lo mismo que él. Las palabras no 5 Los soldados no se ponen de rodillas ayudarían. Era preciso hacer algo. Sí, ¿pero qué? La única salida era la evasión. Mas él no servía para eso, pues a duras penas movía los pies. Grigori no se iría sin él. Y si hicieran el intento de fugarse, ¿hasta dónde podrían llegar en tal estado de agotamiento y extenuación? El cielo, al Este, cobró una tonalidad grisácea. Cada vez más concisas fueron destacándose las siluetas de las torres de ametralladoras y de los postes envueltos en la maraña de las alambradas. Los compañeros, tumbados en el suelo, muy juntos, tapada la cabeza con el capote, meditaban en silencio sobre el pasado. No querían pensar en el porvenir. Lo de ayer les daba vida hoy. Al cuerpo y al alma. El medio litro de mala sopa hecha de patatas podridas no sustentaba mucho, que digamos, la vida. Y si a pesar del hambre crónica vivían aún, era debido al rancho y a la salud de otros tiempos. Las células del cuerpo se secaban y morían, entregando su energía al corazón y al cerebro. Los prisioneros estaban vivos porque el organismo se devoraba y consumía a sí mismo, manteniendo la chispa de la existencia a costa de los antiguos recursos. Su vida espiritual se debía también y únicamente a las antiguas acumulaciones. Los hitlerianos se afanaban por imponer en su ambiente una ley, según la cual sobreviviría el más insolente, el que menos escrúpulos tuviera en la elección de los medios. Los sufrimientos serían más llevaderos si llegaran buenas noticias del frente. Pero esas noticias no llegaban. Al campo de prisioneros iban arribando más cautivos. Con preguntarles dónde se les había capturado, bastaba: no hada falta ningún parte de guerra. En seguida se veía hasta dónde -¡hasta dónde!- habían llegado los fascistas. Las tropas soviéticas se replegaban. Aunque, la verdad, les pegaban duro a los invasores, iban replegándose. Habían retrocedido hasta Leningrado, hasta Moscú. Los hitlerianos se habían apoderado de media Bielorrusia y media Ucrania. Esas noticias no infundían ánimo ni brío. ¿Confiar en la evasión? Muy pocos lograban evadirse; la mayoría era capturada de nuevo. Grigori se había escapado un par de veces en las primeras semanas de su cautiverio. Cuando tenía aún algunas fuerzas. Pero no logró ir lejos. Lo atraparon y le propinaron tan soberana paliza que, después de ella, no pudo estar tendido más que boca abajo durante unos cuantos días. Luego quiso el destino que Shájov y él se conocieran. La idea de evadirse no le había abandonado; pero era preciso esperar a que la herida de Vasili restañase. Y es notorio que no hay nada peor que tener que esperar... Esperar inútilmente hasta que le arrojaran a uno como carroña a la fosa común y le espolvoreasen por encima con cloruro de cal. Así se quedaría mirando con ojos vidriosos al frío sol... De tales razonamientos deducía Ereméiev que el prisionero no tenía ni presente ni porvenir. Sólo pasado. Por eso hablaba de sí en pretérito como de un muerto: fui, comí, anduve, amé... Todos sus pensamientos se remontaban a los días, meses y años en que había andado libremente por su tierra natal y trabajado con tal ardor que hasta el cielo sudaba. Entonces había reído con despreocupación, había bebido con sus amigos, había besado a su amada, había lanzado al aire a su pequeñín para atraparlo al instante con sus vigorosos brazos. Entonces había vivido... III Habiendo entrado en calor, los dos amigos, sin darse cuenta, quedaron dormidos. Les despertó la hiriente luz del sol. Shájov, sin despegar aún los párpados, pensó que debía de hacer un buen día. Por consiguiente, podrían dedicarse al aseo y luchar con los piojos. En día lluvioso o frío costaba mucho desnudarse. El campo de prisioneros se despertaba. De las cuevas salían los hombres cubiertos de barro. Estiraban las entumecidas piernas. Un humillo iba rizándose sobre la cocina: estaban encendiendo la lumbre en el horno. Los prisioneros lanzaban hacia allá miradas tristes, ya que era preciso esperar aún tanto hasta el mediodía, hora de recibir la sopa. Y después de ingerir ese maloliente potaje y de tragar dos o tres pedacitos de patata sin mondar, cuando no se había hecho sino abrir el apetito... otra vez a esperar hasta el día siguiente. ¡Veinticuatro horas! Los hombres formaban pequeños grupos. Los más despiertos se apresuraban a situarse cerca del lugar de la alambrada ante el cual se extendía un camino vecinal. Las aldeanas polacas que pasaban por allí les tiraban a veces algo de comer: una mazorca de maíz, un pedazo de pan o unas patatas cocidas. Eso era lo que esperaban los prisioneros sentados cerca de la alambrada. Al principio, Ereméiev iba también "a cazar", como se llamaba a eso en el campo. ¡Qué le importaba que alguien le diese unos tortazos o le sacudiera la badana si después de todo podía conseguir un pedazo más! No vendría mal ni a Vasili ni a él, pues debían conservar las fuerzas para la evasión. Pero un día, al lanzarse Grigori a recoger una patata, un jovenzuelo le llevó la delantera. Ereméiev no estaba dispuesto a ceder así porque sí lo que consideraba muy suyo. Asió fuertemente del brazo al muchacho y se lo oprimió. La patata medio aplastada, cayó de la mano. Al levantarla, Grigori miró a su rival. Sus ojos le asombraron. Si hubiesen sido unos ojos iracundos, él habría metido el botín en el bolsillo y hubiera vuelto a su lugar a prepararse para la próxima agarrada. Pero éste, inesperadamente, tenía ojos de resignación, con lágrimas a punto de saltar. Grigori, abochornado de pronto, se apresuró a desviar la mirada. Murmurando: "Toma, quédate con ella", puso la patata en la mano del muchacho y se alejó de la 6 alambrada sin volver la cabeza. No apareció más por allí. En su memoria habían quedado grabados los ojos de aquel muchacho... Los amigos se acercaron a un grupito que había escogido un lugar al otro lado de la cocina. Aunque el sol calentaba un poco, hacía fresco aún. Y la cocina les protegía del viento. Habiéndose quitado las rotosas guerreras y la ropa interior -ennegrecida por el uso-, los prisioneros mataban a los parásitos, mientras conversaban. Todos se conocían allí. Tenían por superior de aquella comunidad a un tal Mijaíl Nikoláievich, un anciano de baja estatura. Aunque era parco en palabras y no contaba casi nada de su propia vida, todos se daban cuenta de que él no había sido un simple soldado de filas. Al contrario: un gran jefe o comisario. Una cicatriz encarnada le cruzaba la frente. "Hace ya doce años que estropea mi hermosura", había dicho Mijaíl Nikoláievich en respuesta a la pregunta de Ereméiev. Y nada más. Los compañeros calcularon, por consiguiente, que la tenía desde el año 1929. ¿Qué había acaecido por aquel entonces? Los sucesos en el Ferrocarril del Este de China y los choques con los basmaches. Esto reforzó aún más la seguridad de que Mijaíl Nikoláievich había sido un jefe de guardafronteras. Además de él, estaban allí sentados Leonid Beltiukov -que había servido cerca de Rava-Rússkaia y caído prisionero, estando herido, a las pocas horas de estallar la guerra- y Antón Shulgá, el muchacho al que Grigori había devuelto la patata. Desde que sucediera eso junto a la alambrada, Antón buscaba la compañía de Ereméiev, así como de los amigos y camaradas de éste. Era tímido, callado, creía en Dios y tenía siempre una expresión de pavor en el semblante. Hablaba mal en ruso, pues había pasado la vida en una aldehuela de la Ucrania Occidental. Poco después de que las tropas soviéticas hubieron liberado las regiones occidentales de Ucrania y Bielorrusia, Antón fue enviado a Drogobich a un cursillo de tractoristas. Pero no le dio tiempo de trabajar con el tractor. Al terminar los estudios fue llamado a filas. Luego... la guerra, el cerco, el cautiverio. En los grandes ojos pardos de Antón, en su rostro, delicado como el de una mozuela, habían quedado grabados el desconcierto y la resignación. Cierta vez le preguntó a Ereméiev: - Dígame, buen hombre, ¿por qué me tienen encerrado aquí? Si yo no he combatido. No tuve tiempo de recibir un arma... Shulgá le infundía a Grigori una vaga antipatía mezclada de compasión. ¡Fíjense qué habían hecho de ese hombre los malditos panis! ¿Por qué era tan sumiso? ¿Por qué bisbiseaba esas largas letanías, invocando a la madre de Cristo? En realidad, había vivido tan sólo un año y medio bajo el Poder soviético. Casi nada. En tanto que las costumbres de esclavo le habían sido inculcadas a lo largo de veinte años. Shulgá trataba de arrimarse a Shájov, que era V. Liubovtsev más blando, más pacienzudo y más locuaz. Los amigos, sentados en el suelo, oyeron como alguien decía: - Cocía, pues, mi madre el borsch y ponía la cazuela en la mesa… ¡Qué bien olía esa sopa! Los presentes le escuchaban con vivo interés, conteniendo la respiración, como si el narrador tejiera ante sus ojos la fina trama de un cuento hermoso e inverosímil, como si hablase de cosas irrealizables. El hambre había entorpecido a los prisioneros. A cada paso les acechaba la muerte por inanición. No se quería hablar de ella, porque estaba cerca. En cambio, lo que llenaba su vida se encontraba lejos de allí, tras la alambrada, más allá de la línea del frente, al otro lado del maldito veintidós de junio... - Muchachos, ¡basta ya de hablar de la comida! exclamó Ereméiev-. No puedo más. Hablemos de otra cosa. Mijaíl Nikoláievich, que había estado examinando con aire criticón sus destrozadas botas, friccionándose al mismo tiempo el entumecido pie, alzó la cabeza, miró fijamente a Grigori, sonrió nada más que con las comisuras de los labios y se puso de nuevo a examinar su calzado. Beltiukov interrumpió su relato para replicar ásperamente: - ¿Y de qué más quieres que hablemos? ¿De la guerra? Será peor aún. Ya no somos guerreros... - ¡Sí, ya hemos acabado de guerrear! -dijo suspirando Grigori. Tan amarga verdad contenía ese suspiro, que todos quedaron con los ojos clavados en el suelo. - Ahora podemos combatir sólo con los piojos. - Y aún queda por saber quién vencerá a quién intervino Shulgá. Ereméiev sacudió su camisa: - Mira cuantos son. ¡Imposible contarlos! ¡Prueba a combatir con esos ayudantitos de Hitler! El führer habrá sellado una alianza con ellos como con toda otra porquería, y les habrá incluido en la lista de dotación... Mijaíl Nikoláievich esbozó una sonrisa: - Tienes razón, Grigori. Los fascistas son como los piojos. No hay ninguna diferencia. Pero nosotros los aplastaremos a todos, con las uñas. Así, así, así... - ¡Ay, Mijaíl Nikoláievich! -exclamó, contrariado, Beltiukov, y las cejas, hirsutas, como dos espigas de trigo muy maduras, se juntaron-. A los piojos se los combate con facilidad cuando hay sol. Pero a los alemanes no se los aplastará tan simplemente. Son fuertes. Avanzan sin cesar y nadie les para. - No obstante, los aplastaremos. - Por ahora son ellos los que nos aplastan a nosotros, sin preguntarnos siquiera cómo nos llamamos... ¡Nosotros hemos acabado ya de combatir! - ¡Los aplastaremos! 7 Los soldados no se ponen de rodillas - Mijaíl Nikoláievich, no quiero ofenderle a usted, pero acuérdese del refrán: "Nosotros también hemos arado..." - Sí, nosotros también. Y, si quieres saber, yo no me considero fuera de filas aunque me encuentre en el cautiverio. ¡De todos modos, soy soldado! Se produjo un silencio embarazoso, agobiante. De no haber sido por la edad de Mijaíl Nikoláievich y el respeto que le infundía, Beltiukov, como cualquier otro, le habría contestado en seguida: "Tú no te consideras fuera de filas, pero otros te han excluido de ellas sin preguntártelo. Has sido un soldado, y ahora eres un prisionero". Mas, Leonid no se atrevió a decir eso a un hombre de edad. Carraspeó y volvió a sondear con las uñas las costuras de su camisa. Mijaíl Nikoláievich estuvo observándole un rato largo. Luego dijo en un tono de reproche que no hería: - ¡Qué tonto eres, Leonid! Para luchar con los piojos, hay que darse maña. Y con los fascistas, más aún. A nosotros nos preparaban para una guerra fácil, espectacular. Nos decían: "Sabremos defendernos sin derramar mucha sangre. Asestaremos un golpe demoledor". Pero, en realidad, corren ríos de sangre... Y de nuevo, por centésima vez, surgió una discusión sobre los sucesos que se habían desarrollado en los últimos meses. ¿A qué se debía el repliegue? Ese era, sin duda, el tema más delicado. Lo de los primeros días tenía explicación, pues Hitler había perpetrado la agresión de manera súbita. ¡Pero había pasado ya tanto tiempo! En ese ínterin se hubiera podido acumular fuerzas y lanzarlas contra el enemigo para expulsarle del país. Al parecer, teníamos suficientes carros de combate, y aviones, y piezas de artillería, sin hablar ya de los soldados. ¿Qué ocurría pues? La discusión parecía no tener fin. La apatía desaparecía como por encanto. Los hombres empezaban a acalorarse y a demostrar cada cual su razón, interrumpiéndose el uno al otro. Y Mijaíl Nikoláievich, con las réplicas que lanzaba de tanto en tanto, no hacía sino avivar la disputa. Al ver que el tema agitaba a los prisioneros, lo abordaba a veces con toda intención, evitando así que pensaran en la comida y la muerte. Mucho antes de la hora del rancho se formaba una cola junto a la cocina. Beltiukov y Shulgá fueron a ocupar lugar. Los demás continuaron la plática con Mijaíl Nikoláievich. Fue entonces cuando Ereméiev se atrevió a formular la pregunta que llevaba hace tiempo en la punta de la lengua. No sin cierta cortedad dijo: - Mijaíl Nikoláievich, comprendo que es necio preguntárselo. Pero, si puede, dígame, ¿es usted comunista? Mejor dicho, ¿ha sido miembro del partido? El interpelado alzó hacia Grigori sus ojos fatigados, envueltos en una fina red de arruguitas. - ¿Por qué dice usted: "ha sido"? Yo soy miembro del partido. - ¿Cómo es eso? Si no tiene el carnet de afiliado. - No lo tengo, es verdad. Lo he destrozado para que no cayera en manos del enemigo. Pero no he dejado de ser comunista. No es el carnet, sino el corazón el que liga los hombres a su partido... - Conque, ¿Vasili y yo también podemos considerarnos candidatos? Pues nuestras tarjetas se han perdido. Mijaíl Nikoláievich asintió con la cabeza y miró con interés a Ereméiev. - ¿Por qué me lo pregunta? Shájov respondió por su amigo: - Es que hemos discutido. El se acusa a sí mismo, y a mí también, de haber sido cobardes. Pues cuando los alemanes dijeron que los comunistas, los jefes y los judíos diesen un paso adelante, nosotros no salimos de la fila. No confesamos que lo éramos. Por conservar la vida, fingimos que no teníamos nada que ver con el partido. Sabíamos que a los comunistas los matarían los primeros, que no habría clemencia para ellos. Algunos salieron, pero nosotros nos hicimos los desentendidos. Y ahora Grigori sufre, como si hubiese renegado del partido. Yo le digo que hemos hecho bien, pues, a lo mejor, serviremos todavía... Grigori miraba fijamente a Mijaíl Nikoláievich. A ver, ¿qué diría? Este -la mirada puesta en lontananza, más allá de la alambrada- siguió friccionándose los entumecidos dedos de los pies sin decir nada. Al cabo de una pausa prolongada empezó a hablar lentamente, como razonando en voz alta: - Salir de la fila y sacar el pecho afuera para que lo traspase una bala fascista; decir: "Aquí estoy. ¡Mátenme! Los comunistas no le tienen miedo a la muerte" es, claro está, una acción noble, sublime, heroica y... estúpida. Veréis por qué. Dime, Grigori, ¿a quién le hace falta tu nobleza? ¿Al partido?, ¿al pueblo?, ¿al país? ¡Bah! ¿Obra en favor de nuestra victoria? ¡De ninguna manera! Yo no he conservado mi carnet del partido y eso que no me separé de él durante veintitrés años. Cuando los fascistas llamaron a los comunistas, yo no me di por aludido y no salí de la fila. ¿Dirás que me porté como un cobarde? Mijaíl Nikoláievich tenía clavados en Grigori unos ojos horadantes, que no pestañeaban. Ereméiev no resistió la mirada: desvió los ojos. Por su mente pasó el fugaz pensamiento de que un cobarde y aprovechador no podría tener ojos tan veraces ni tanta seguridad en su razón. - No, querido camarada, yo no me acobardé. Pero creo que no debemos descubrir al enemigo nuestra pertenencia al partido. Los fascistas no elogiarán nuestra valentía. Ellos fusilaron simplemente a los que dieron tres pasos adelante y dijeron ser comunistas. ¿A quién le favoreció eso? ¿A los miles 8 de hombres no afiliados al partido que estaban en la formación? ¡No! La audacia de quienes salieron al encuentro de una muerte segura y absurda no enseñó casi nada a los demás. - ¡Cómo es eso! -protestó Ereméiev-. Ellos dieron el ejemplo. No renegaron del partido. Dieron prueba de fidelidad al enfrentarse con la muerte. - Tienes razón. Eso ha dejado, sin duda, una huella en el alma de los hombres. Pero ha dado mucha menos utilidad que si en vez de proceder así ellos hubieran quedado vivos y, con su propio ejemplo, hubiesen enseñado, día tras día y hora tras hora, cómo hay que portarse en el cautiverio fascista: no dejarse abatir, sino luchar con el enemigo aquí también y cultivar en los compañeros la firmeza y la fidelidad a la Patria. Si eres comunista de verdad, seguirás siéndolo en cualquier circunstancia. Guía a la gente y, con tu lucha, afirma las ideas leninistas. Y si no hay otra salida, cuando el momento lo exija, da la vida y educa con tu ejemplo, ¡conduce, llama! Así lo entiendo yo. Ereméiev, firme en sus trece, no se mostraba de acuerdo. - ¡Pero, Mijaíl Nikoláievich! ¡Qué lucha puede haber aquí! Todo lo que usted ha dicho no son más que palabras bonitas. Cada quisque lucha aquí por conservar su propia existencia, y eso es todo. ¿Cree usted que entre aquellos que van a pescar algo junto a la alambrada no hay miembros del partido? De seguro que sí. ¿Y qué? ¿Educan, conducen, llaman? ¡Que se cree usted eso! Se meten también en las refriegas y se dan en la jeta el uno al otro por una mísera patata... "¡Luchar!" Usted dice: ¡luchar!, cuando estamos consumiéndonos poco a poco, y de un día a otro nos tirarán a la fosa. Todos estaremos allí -dijo, señalando hacia la zanja-. Es preferible morir de golpe, como un comunista, abatido por una bala fascista. ¡Sería más honesto! - ¡Sin ataques de nervios, por favor! -Mijaíl Nikoláievich volvió a mirarle con ojos que pinchaban y cortaban-. Tus palabras, Grigori, tienen algo de verdad, pero no todo. Tú te mortificas, acusas a los demás, y ¿qué has hecho como candidato a miembro del partido? ¿Cuánto tiempo llevas ya en el cautiverio? - Más de cuatro meses. ¿Que qué he hecho yo? Ereméiev se encogió de hombros-. ¿Qué podía hacer, pues? Intenté evadirme en dos ocasiones. - Eso lo hiciste para ti. ¿Y para los demás, para tus compañeros? ¿Callas? Grigori le espetó con rabia: - Y usted, ¿qué ha hecho? Shájov le dio un tirón de la manga. Ereméiev caía ya en la cuenta de que había sido injusto, pues Mijaíl Nikoláievich con su ejemplo, sin gastar palabras, les enseñaba a diario a ser firmes, conservar la dignidad humana, tener conciencia y saber incluso bromear cuando la congoja arañaba el alma. En realidad, V. Liubovtsev Grigori había dejado de ir a "pescar algo", no tanto por su agarrada con Shulgá, sino por el gesto desaprobatorio con que, sin decirle nada, le recibía Mijaíl Nikoláievich. Pero esta vez Ereméiev se enfureció. Librando con brusquedad el brazo, barbotó: - ¡Suelta la manga, no soy un crío! Vamos, pues, ¿qué ha hecho usted? - Casi nada. No hace ni dos meses que estoy prisionero. Creo que haré algo. Y tú también, si lo deseas. ¡Lo harás! -repitió, levantándose-. A ver, ¿no ha llegado nuestro turno todavía? IV Cada vez menos asomaba el sol por detrás de las nubes bajas y grises que cubrían el cielo. Desde la mañana hasta la noche y desde la noche hasta la mañana lloviznaba abrumadoramente. Y no había dónde guarecerse de la lluvia. El agua penetraba en las cuevas, y por más que la achicaban con cascos y marmitas, ella volvía a formar charcos. El capote empapado aplastaba los descarnados hombros como una carga insoportable. En uno de esos días grises y agobiantes, Mijaíl Nikoláievich asombró a sus compañeros al proponerles que fuesen "a pescar algo". Todos sabían que él miraba con malos ojos las peleas surgidas junto a la alambrada por esas limosnas, y de pronto... La guardia no ponía impedimentos a las dádivas de las aldeanas. Diríase más: aquello era para los soldados un singular esparcimiento. Hasta apostarían, tal vez, quién de los prisioneros que se había lanzado a coger el pedazo de pan saldría vencedor. A veces les arrebataban a las campesinas las panochas de maíz, las patatas y los mendrugos para lanzarlos ellos mismos al otro lado de la alambrada y observar con sonoras carcajadas cómo esos hombres famélicos, mortificados por el frío y la impaciente espera, se echaban unos sobre otros para atrapar la limosna. No era rara la vez en que también los oficiales tomaban parte en esas diversiones. Mijaíl Nikoláievich llevó a sus compañeros hasta la alambrada, sin darles ninguna explicación. Se sentaron en el húmedo suelo. Cerca de ellos, a derecha e izquierda, estaban sentados los otros, formando grupitos a lo largo de la cerca. Ante el campo de los prisioneros pasaban aldeanas y carros. De cuando en cuando volaban por encima de la alambrada pedazos de pan, remolachas, maíz. Los cautivos se arrojaban sobre el botín, los soldados se divertían. Todo marchaba como siempre. Un sargento larguirucho y flaco, conocido entre los prisioneros por el mote de el "Timón", le arrebató a una mujeruca la cesta y se puso a tirar él mismo las remolachas, tratando de hacer blanco en los prisioneros. Los soldados que no estaban de guardia, reunidos a sus espaldas, relinchaban como una yeguada; tanto les divertía el espectáculo. El "Timón" cuidaba 9 Los soldados no se ponen de rodillas rigurosamente del orden y la justicia: la remolacha debía ser de aquel a quién había golpeado. Y si algún otro prisionero se lanzaba a recogerla, el sargento acometía a gritos al violador de la "justicia" y no se sosegaba mientras la hortaliza aquella no hubiera ido a parar a manos de su legítimo dueño. Una remolacha golpeó con tal fuerza en el pecho de Shulgá que el mozo se tambaleó. - ¡No la cojas! -dijo Mijaíl Nikoláievich en tono autoritario. - ¿Cómo es eso? -balbuceó Antón, desconcertado. - ¡No la cojas! Shulgá, sin comprenderle, estiró el brazo hacia la remolacha; pero Mijaíl Nikoláievich se le adelantó y tiró la hortaliza hacia la alambrada. El "Timón", asombrado de que nadie recogiera la dádiva, gritó algo en alemán. Shulgá, presa de desconcierto, miraba tan pronto a la remolacha como al sargento y a los suyos. No sabía qué hacer. Nada comprendían tampoco los demás. Uno de los más próximos quiso coger la remolacha, pero la voz imperativa de el "Timón" le hizo volver a su lugar. El sargento llamó de la garita de la guardia al intérprete y le dijo algo. Este, después de escucharle y de hacer una servil reverencia, gritó con una pronunciación polaca muy remarcada e hiriente falsete: - El señor sargento te ordena a ti -su índice señalaba a Mijaíl Nikoláievich-, que levantes la remolacha que has arrojado con la punta de la bota y se la lleves de rodillas al mozo que ella golpeó. Mijaíl Nikoláievich movió negativamente la cabeza. Antón, encogido de miedo, bisbiseaba algo en silencio. Ante tan inaudita osadía, el "Timón" quedó como petrificado. ¡No le habían obedecido! Desenfundó la pistola. Alguien del grupito vecino gritó: - ¡Levántala, viejo! ¿Qué te cuesta? A Shájov se le oprimió el corazón. "Ahora mismo detonará el disparo. ¿Por qué habrá hecho eso Mijaíl Nikoláievich? ¿Qué querrá demostrar? ¡El mismo ha dicho que no quiere una muerte inútil! Y ésta, ¿qué es? ¿Una muerte provechosa?" El "Timón" alzó lentamente la pistola y apuntó. Mijaíl Nikoláievich, parado a unos pasos de allí, le miraba fijamente a los ojos. Sabía que al alemán no le fallaría el tiro. Pero el disparo no se produjo. El sargento, sonriendo de repente, guardó la pistola en la funda y gritó algo a un soldado que se encontraba detrás de él. Este corrió a la caseta de la guardia y trajo de allí media hogaza. El "Timón" dijo algo al intérprete, y éste gritó de nuevo: - El señor sargento dice que los alemanes saben valorar la bravura. Recibe un premio. El pan cayó casi a los pies de Mijaíl Nikoláievich: el sargento tenía buena vista y mano segura. Mijaíl Nikoláievich, sin dejar de mirar fijamente al alemán, no se movió siquiera ni cambió de postura. Ereméiev, presintiendo acongojado la proximidad de una tragedia, imploró con voz enronquecida: - Lleve eso, Mijaíl Nikoláievich. Sus ojos, en contra de su voluntad, miraban el pan con avidez. ¡Llevaba ya tantos meses sin probarlo! Le parecía haber olvidado su sabor. No sólo él miraba con ansia aquella media hogaza que yacía en el suelo enlodado. Todos los prisioneros tenían clavados los ojos en ella. Alguien gritó con impaciencia: - ¡Llévatela, imbécil, antes que se humedezca del todo! - Mira, no saques de quicio a el "Timón". ¡Lo lamentarás! El intérprete no se contuvo tampoco: - ¡Ea, tú! ¿Por qué no llevas el pan? ¡Agáchate, cógelo y dale las gracias al señor sargento por su bondad! Fue entonces cuando Mijaíl Nikoláievich despegó los labios: - ¡No lo cojo, porque no soy un cerdo, ni un perro, ni un villano lamebotas como tú! ¡Soy persona! Y no he aprendido a hacer reverencias ante los fascistas. - ¡Tú eres un bolchevique, un comisario! -ahogóse en su grito el intérprete y empezó a contarle algo de prisa al sargento. - ¡Sí, soy bolchevique, soy comisario, soy comunista! -Mijaíl Nikoláievich dijo eso dirigiéndose, más que al intérprete, a los que le rodeaban-. Ustedes pueden matarme de hambre o como sea, pero no podrán estrangular nuestra dignidad humana. No vamos a agarrarnos del cogote el uno al otro por una mísera patata. Los soldados corrían ya hacia el portón. Mijaíl Nikoláievich dijo con voz apagada, dirigiéndose a los suyos: - Vienen por mí... Es mi fin... Me apellido Sazónov. Soy comisario de batallón. Comunicádselo a mi esposa si sobrevivís y si, naturalmente, la encontráis viva a ella. Se quedó en Drogobich. Eso es todo, muchachos. Tengo ganas de vivir, pero... Adiós... Y él mismo, con las manos plegadas a la espalda, fue al encuentro de los alemanes. - ¡Qué hombre! -suspiró admirado Ereméiev. - ¡Un hombre de verdad! -añadió Beltiukov, acompañándole con los ojos, mientras unos gruesos lagrimones rodaban por sus mejillas. Dos soldados condujeron a Sazónov hasta la terracilla de la caseta de la guardia, donde le esperaba el "Timón". Y allí se desarrolló un suceso inesperado. El sargento había alzado la mano para asestar una bofetada al comisario. Pero en ese momento Mijaíl Nikoláievich se agachó un poco y, como un muelle que se endereza, golpeó violentamente con la cabeza en el vientre del alemán. El sargento abrió los brazos ridículamente y cayó de la terracilla. Sazónov se abalanzó a él y le asestó con 10 saña unos cuantos puntapiés. Los soldados quedaron perplejos. Los prisioneros se agolparon ante la alambrada. La ametralladora de la torre tableteó de prisa y Sazónov se desplomó al lado del castigado sargento. De nuevo traqueteó la ametralladora, atragantándose en su trabilla. Las balas silbaron por encima de los prisioneros. Los hombres se tiraron al suelo y se apartaron a rastras de la alambrada para ir a refugiarse en sus cuevas. Con su vida y su muerte, Sazónov había dado una lección casi a todos los prisioneros. La acción del comisario les dejó pasmados. Durante unos cuantos días no cesaron en el campo las disputas ni los comentarios. Ereméiev, Shájov, Beltiukov y Shulgá, por haber conocido de cerca a Sazónov, se trocaron de pronto en el centro de la atención. Les formulaban mil preguntas. Pero, ¿qué podían decir ellos acerca de ese hombre?, ¿qué sabían de él? Si no les había dicho siquiera su nombre ni su grado militar hasta poco antes de morir. Hasta aquel entonces había sido para ellos, simplemente, Mijaíl Nikoláievich, un prisionero como otros, con la única diferencia de que guardaba consigo mismo y con los demás una actitud algo más severa que ellos. Eso era todo. A Ereméiev le requemaba el recuerdo de lo que había echado en cara a Sazónov: "¿Y usted, qué ha hecho?" ¡Caramba! Podía ser que el reproche aquel hubiera empujado al comisario a hacer eso. Grigori se sintió culpable de la muerte de Sazónov. En vano trataba Shájov de convencerle de que el comisario había procedido así, y sólo así, aunque aquellas palabras no habían sido pronunciadas. Pero Ereméiev seguía afirmando con obstinación que era precisamente él, Grigori, quien se había referido entonces a la "pesca", equiparando a ella la vida de los prisioneros, cuando cada uno pensaba sólo en su propio bien. Y en general, él estaba cansado de arrastrar tan mísera existencia y morir allí lentamente. La herida de Vasili había cicatrizado casi por completo y era preciso evadirse cuanto antes. - Pero, Grigori, yo no sirvo todavía para correr Shájov sonrió tristemente-. Si me cuesta un esfuerzo terrible llegar hasta la cocina... - ¡Te llevaré a cuestas! - ¿Con esas piernas que apenas te sostienen a ti? Huye con Leonid; él es más fuerte que yo. - ¡Vete al cuerno! - No te acalores. ¿Recuerdas cómo Mijaíl Nikoláievich te dijo: "¡Sin ataques de nervios, por favor!"? Bueno, pues... Y también te habló de la evasión. ¿Lo has olvidado? - No -Ereméiev, sombrío, inclinada la cabeza con tozudez, tenía los ojos clavados en el suelo-. Fue él justamente quien dijo que había que aprovechar toda posibilidad para librarse del cautiverio y llegar hasta los nuestros o unirse a los guerrilleros. - ¿Y qué más dijo? ¿Callas? ¿Has aprendido únicamente lo que te conviene a ti? El subrayó V. Liubovtsev después que la evasión no era una finalidad en sí y que no tenía ningún sentido exponerse en balde. Huir, por ciertos motivos, es imposible. No te mortifiques, pues, ni te hagas ilusiones. Trabaja con la gente como un comunista. Agrupa a los hombres, infúndeles ánimo; no permitas que se desalienten ni se bestialicen. El dijo que hasta en el cautiverio se puede y se debe luchar con el enemigo. Tras la alambrada, uno puede seguir siendo un combatiente. Sí, el comisario había dicho eso. Grigori había discutido con él entonces, afirmando que no eran sino palabras bonitas. Y Sazónov había demostrado que no eran simples palabras. ¿Acaso el desafío lanzado al sargento y todo lo que ocurriera a continuación no habían dejado una huella imborrable en el alma de los prisioneros? ¡Y qué huella! Desde hacía unos días, los fascistas se veían privados de su habitual distracción. Las aldeanas tiraban comida por encima de la alambrada; pero los prisioneros no armaban más aquellas riñas que tanto divertían a los soldados. Por cierto, alguien intentó resucitar lo viejo; pero le recordaron las palabras del comisario. Ahora iban por turno a recoger las dádivas de las campesinas, y en vez de pensar sólo en sí mismos, lo repartían entre los compañeros. El comisario les había devuelto la conciencia, la humanidad, el orgullo. ¿Era poco eso? Y sin embargo, Grigori opinaba que la tarea principal del prisionero era evadirse del campo de concentración. Llegar adonde estuvieran los propios, coger las armas en las manos y batir a los fascistas. Esa era la lucha verdadera... Ereméiev constataba, no sin celos, que en los últimos tiempos Shájov solía platicar largo y tendido con Shulgá, y más que nada sobre la religión. Vasili se guaseaba de lo devoto que era el muchacho. Grigori, irritado por la paciencia de Shájov, le dijo una vez en presencia de Shulgá: - ¿Por qué gastas tanta saliva? ¡Vamos! ¡Sostener toda una controversia con ese gorrón! Machacas en hierro frío, cuando la cosa está más que clara. - ¡Tú sí que eres un herrero audaz! -exclamó burlonamente Shájov, cuando Shulgá se hubo retirado y ellos quedaron solos-. Quieres sacarle de un tirón lo que otros le metían en la cabeza a lo largo de tantos años. Grigori explotó: - ¡Que se vaya al diablo! ¿Crees tú que estoy aquí para reeducarle? ¿Me pagan por eso? Que viva como le dé la gana. ¿Y tú?, ¿por qué te ocupas de él? Vasili tardó en responder. - ¿Te acuerdas de esa vez, cuando Lionka dijo: "No somos ya guerreros"? Y tú añadiste entonces que habíamos acabado de guerrear... Mijaíl Nikoláievich no se mostró de acuerdo. Nos enseñó que aunque estamos en el cautiverio, no dejamos por eso de ser soldados. Debemos combatir. No sólo contra los hitlerianos, sino por salvar a nuestra gente, a nuestros 11 Los soldados no se ponen de rodillas muchachos. Por eso hago el intento... - Que Dios te ayude como hubiera dicho Shulgá-. Ereméiev estremeció airadamente los hombros y ensombreció de súbito-. ¡Ay, Vasia, Vasia! ¿Será posible que nuestros caminos se separen? ¡Tu alma anhela también escapar de aquí y estar en libertad! Huyamos los tres. Acepto incluso que Antón venga con nosotros. Que sea el cuarto. Shájov sacudió la cabeza y le enseñó la pierna herida. Capítulo II. Las raíces se descubren en la tormenta. I ¿Cuántos días llevaban ya viajando? Nadie podría decirlo. Habían perdido la noción del tiempo. A Grigori se le antojaba que, desde el momento en que tras ellos se cerrara la pesada puerta del vagón de mercancías y las ruedas comenzaran su golpeteo en las junturas de los raíles, llevándose no se sabía a dónde a los prisioneros, había pasado una eternidad. Después de lo sobrevivido los últimos meses en los campos de concentración, a Ereméiev y a sus compañeros no les asombraba ya nada. Hasta la libertad les parecía algo inventado, inexistente en la realidad. La libertad… Grigori no podía aún tocarse la espalda sin percibir dolor. Aquella vez, por haber intentado fugarse, les habían vapuleado tremendamente. Lo extraño era que les habían perdonado la vida. Los hitlerianos habían tenido razones de sobra para mandarles derechitos al otro mundo. Sí, pues, la evasión había fracasado... En un comienzo, todo, al parecer, marchaba bien. Sasha Niekliúdov, oriundo de Buguruslán como Grigori, había hecho, con uno de los prisioneros, trueque de botas por unas tijeras de sastre. Eran cuatro los que se disponían a evadirse. Shulgá, por más que Vasili tratara de convencerle, se negó rotundamente a unirse a ellos. Dijo que tenía miedo y que eso sería una violación de la voluntad de Dios. Que si el amito Dios lo tenía allí, era porque así debía ser. Pero la cosa, por lo visto, tenía una explicación más sencilla: Antón había logrado, por mediación de un paisano suyo al que encontrara allí, colocarse de obrero en la cocina. A partir de entonces esquivaba el trato con sus compañeros, aunque de vez en cuando les traía una caldereta de mala sopa o unas patatas. En fin, les alimentaba un poco. Y gracias por eso... Si no quería ir con ellos, que no fuese... Nadie le obligaba... De noche llegaron a hurtadillas hasta la cerca y se pusieron a cortar el alambre. Hicieron una gatera. Beltiukov iba el primero; Shájov, el segundo; en pos de él, Grigori; y Niekliúdov, el último. Tal era la suerte que le había tocado a cada uno. Mas Sasha tuvo el infortunio de engancharse con el capote a una púa. ¡Ni para acá, ni para allá! Hasta ellos, que se encontraban ya a unos cincuenta metros del campo de concentración, oyeron el retintín de la alambrada... Jamás olvidarían cómo gritó asustado el centinela al alumbrar con la linterna al yacente Niekliúdov, ni cómo repiqueteó el arma automática... Ellos echaron a correr. Pero ¿acaso podrían ir lejos? Al cabo de dos días cayeron en manos de sus perseguidores y fueron a parar al mismo lugar. Los fascistas se ensañaron de lo lindo: les propinaron una paliza soberana. De haberles apresado en el acto, ellos, en su acaloramiento, les hubieran liquidado posiblemente. Pero el momento no era oportuno, pues estaban trasladando a los prisioneros a otro lugar. Los incrustaron en la formación general, como diciéndoles: aún saldaremos las cuentas. ¡Que probasen a encontrar a los tres fugitivos entre los miles de esqueletos tan parecidos los unos a los otros! ¿Y a santo de qué iban los fascistas a moverse ahora y gastar balas? Si sabían que hoy o mañana, todos la diñarían. No obstante, ellos habían quedado con vida, aunque la de Deblin era la fortaleza de la muerte. Una bandera negra ondeaba sobre ella, advirtiendo a toda la comarca o a cuantos pasaran por allí que no se acercasen, pues una epidemia de tifus asolaba el campo de concentración. En todo el invierno no había aparecido por allí ni un solo alemán. Que los prisioneros viviesen, padecieran y muriesen como les diera la gana. Los hitlerianos estaban allí sólo para vigilar que nadie saliera de aquella tumba. Tiraban las patatas y los nabos helados desde lo alto de la muralla. Lo mismo hacían con el pan: una hogaza para veinticinco hombres. Policías escogidos entre los propios cautivos cuidaban del orden dentro del campo. Médicos, también prisioneros, trataban de curar de alguna manera a los enfermos, pero, ¿qué podían hacer ellos sin los medicamentos necesarios ni condiciones algo humanas? Morían a centenares. Hacia la primavera quedaron vivas unas cuatrocientas o quinientas personas. Mas que ello, eran sombras, esqueletos recubiertos de piel seca y gris. Ereméiev y Beltiukov habían tenido suerte, pues el mal les atacó en forma leve. Lo resistieron en pie. No estuvieron tumbados más que tres o cuatro días. Luego Leonid logró colocarse en el equipo de enterramiento, donde daban una escudilla complementaria de mala sopa y una hogaza para diez. El compartía con sus amigos aquella mísera ración; pero eso aplazaba por poco tiempo la muerte que les acechaba. Luego la fortuna le sonrió a Grigori: fue aceptado en la cocina en lugar de Shulgá, que había enfermado de tifus. Eso era ya algo. Los amigos podían contar también con la ración de Ereméiev, puesto que él comía en la cocina y, por añadidura, lograba traerles algo de allí. Shájov estuvo gravemente enfermo; pero los compañeros le arrancaron de las potentes garras de la muerte. En ese 12 ínterin, Ereméiev se había conciliado bien que mal con Shulgá, aunque no dejaban de irritarle, como antes, la resignación del mozo y las plegarias que dirigía al cielo hasta en estado delirante. Grigori le decía mentalmente: "Cuando te recobres y te pongas en pie, yo te preguntaré quién te ha salvado: ¿el amito Dios o nosotros, los ateos que te hemos atendido?"... A mediados del invierno, la comida mejoró algo. Los alemanes empezaron a dar, para sazonar la bazofia, un poco de grasa rancia, afrecho y grano. La hogaza se repartía ya entre quince personas. ¿Creen ustedes que los hitlerianos se habían vuelto más humanos? Nada de eso. Ellos seguían cometiendo atrocidades. Pero sus esperanzas de hacer una guerrarelámpago y lograr victorias fáciles se desvanecieron como una pompa de jabón. No pocos soldados fascistas cayeron en Rusia, no pocas tumbas alemanas aparecieron en la tierra rusa. A Hitler le hacían falta más y más regimientos y divisiones; necesitaba trabajadores que reemplazaran, en los campos y en las fábricas, a los que habían tomado las armas en las manos. Y traquetearon las ruedas de los trenes, llevando hacia el Este a los soldados recién uniformados. A su encuentro, procedentes de todas las regiones ocupadas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, así como de los campos de prisioneros en trenes de mercancías con rejas de alambre de púas ante las ventanillas, viajaban los esclavos llevados a trabajar a Alemania: mozos y mozas de las ciudades y aldeas. Alemania necesitaba mano de obra... En la primavera, los prisioneros supervivientes de la fortaleza de Deblin fueron formados en la plaza. El oficial que pasó ante ellos con una fusta en las manos expresó con una mueca el asco que le producía la fetidez emanante de las filas. No estaba seguro de que valía la pena llevar a alguna parte a esos cadáveres vivientes. Más sencillo hubiera sido fusilarlos allí mismo. Pero las órdenes eran órdenes. Y no se tomaría el trabajo de examinar o escoger a los más fuertes. ¡Ni que pensarlo! El no deseaba siquiera acercarse a ellos. Existía un método más sencillo de seleccionar. Se ordenó a los prisioneros que corriesen. Una vuelta por la plaza, otra... A quienes no lo resistían, aminoraban la carrera o caían, les pegaban con palos, les golpeaban con las culatas de los fusiles y les apartaban del círculo. De pronto Shájov dio un paso en falso y cayó. Sus amigos quisieron ayudarle a levantarse, pero los espantaron al grito de: "¡Sigan, adelante!" Tampoco Shulgá resistió la prueba. Se desplomó a tierra y se tapó la cabeza con las manos: con tal que no le matasen. Ereméiev corría como se lo permitían las últimas fuerzas, tragando ávidamente el aire con la boca muy abierta. Sentía que las fuerzas le abandonaban. Leonid no lo pasaba mejor. Pero ellos corrían... Después de la tercera vuelta, el alemán gritó: V. Liubovtsev "¡Basta!" Los que habían quedado en pie -unos cuarenta hombre- fueron apartados a un lado. El oficial dijo algo con recia voz; por lo visto, que eran pocos, que hacían falta más. Volvió a darse la voz de mando, y al grupo de los más vigorosos se incorporaron aquellos que habían dejado de correr a la segunda vuelta. El oficial, satisfecho, se frotó las manos. Los prisioneros escogidos formaron filas. Bajo escolta, los condujeron a la estación, los metieron en los vagones y se los llevaron de allí. En la fortaleza, expuestos al gélido viento de marzo, quedaron los más débiles. Y entre ellos, Vasili Shájov y Shulgá. ¿Qué sería de esos hombres? ¿A dónde los llevarían? "¡Ay, Vasili, Vasili! -pensó Ereméiev con tristeza y dolor-. Después de haber compartido tantas penas, estamos separados. ¿Volveremos a vernos alguna vez?" ...Tenía muchas ansias de beber. ¡Ansias! No era ésa la palabra más adecuada. Cada célula de su cuerpo le pedía a gritos: ¡agua, agua, agua!... El efecto de la sed, al igual que el del hambre, se manifiesta de diversas maneras en los seres humanos. Los unos la soportan con resignación, y al no ver otra salida, se vuelven pasivos, flemáticos. Los otros se enfurecen y rabian contra todos y contra todo. Hay también personas a quienes la sed mueve a la acción. Así eran Beltiukov y Ereméiev. Les exasperaba no sólo la sed, sino la idea de que el tren iba llevándoselos cada vez más lejos de la Patria. Polonia, donde habían pasado aquellos meses de su cautiverio, era, a pesar de todo, un país eslavo. Quien se evadiera podría entenderse de algún modo con la población. Y además, tendría que andar menos para llegar hasta los suyos, lo que también era importante. Pero allí -en Alemania- no hallaría albergue en ninguna casa; todo aquel con quien topara sería un enemigo. Por consiguiente, era preciso escaparse mientras no fuera tarde, mientras el tren marchase por tierra polaca. ¿Abrir un boquete en el suelo o en una pared del vagón? ¡Imposible! Eso no podía hacerse con las manos vacías ni con sus escasas fuerzas. Quedaba sólo la ventanilla obstruida por una maraña de alambre y tapada por fuera hasta la mitad con una plancha. Era la única salida. Mas no lograron aprovecharse de ella, porque los prisioneros, agitados por la sed y el miedo, protestaron: - ¡Os preocupáis sólo de vosotros! - ¿Por qué de nosotros? Nos iremos todos juntos... - ¿Juntos? ¿Y qué sacamos con ello? De todos modos, no lograremos evadirnos, corriendo además el riesgo de ir a parar bajo las ruedas. Y si los alemanes se dan cuenta de que faltan el alambre y la plancha, eliminarán a tiros a los restantes. Vosotros queréis vivir, ¿y nosotros qué? ¿Que sucumbamos? ¿Que recibamos las balas por culpa vuestra? ¡Buscad a otros idiotas! Eso, al parecer, encerraba una verdad, pues 13 Los soldados no se ponen de rodillas quienes no pudiesen huir, lo pagarían con sus propias vidas. El vagón no era un campo de concentración donde costaría hallar a quienes sabían que iba a emprenderse la evasión. Allí, todo estaba a la vista. ¿Por qué, pues, los que quedaban debían sufrir por culpa de los fugitivos? Todo parecía lógico. Sin embargo, Ereméiev, a diferencia de Leonid, no podía conciliarse con esa lógica. La ira le revolvía e inflamaba el alma. Y no era para menos. ¡Pensar que la libertad estaba allí, al alcance de la mano, y era imposible conseguirla, no porque le cerrara el paso un fascista, sino los propios, el miedo de los compañeros al castigo! Su propia conciencia no le permitiría escaparse, cuando otros tuvieran que pagar con la vida por la libertad de él. Se perdía un tiempo valiosísimo. Polonia iba quedando atrás. Menos y menos factible iba haciéndose el anhelo de evadirse. La locomotora, gritando de tanto en tanto con aguda voz de falsete, iba llevándoselos cada vez más lejos... Un aire pesado e inmóvil envolvía el vagón. En él se habían mezclado los olores de la letrina, de los cuerpos sucios y de los cadáveres en descomposición. Nadie sabía cuántos compañeros quedarían allí, cuántos habían muerto ni cuántos habrían de morir aún por el camino. El vagón estaba de bote en bote. No había modo de tenderse. Los hombres permanecían sentados con el mentón entre las encogidas rodillas. A veces, ya en este rincón, ya en el otro, alguien se levantaba para desentumecer las piernas. Los que no se habían levantado ni una sola vez eran ya cadáveres; habían muerto sentados, en la misma pose. Durante las paradas largas, al oír al otro lado de la pared las voces de los soldados de la escolta, algunos prisioneros no podían contenerse de pegar puñetazos y patadas a la puerta, implorando a gritos, hasta la ronquera, unas gotas de agua. En respuesta oían amenazas o carcajadas. Y nada más. ¡Qué cruel fuiste, Alemania, en la primavera del año 1942! II Shájov casi no sintió el golpe que le asestara el hitleriano cuando cayó, jadeante, al suelo de la fortaleza, apisonado por miles de pies. El corazón quería escapársele del pecho. Unos círculos oscuros danzaban ante sus ojos. Le faltaba aire y le dolía mucho la dislocada pierna. A duras penas se puso a gatas, hizo un esfuerzo sobrehumano para arrancar del suelo las manos e ir renqueando, sin enderezarse, adonde le indicaba el soldado. Todo le era ya indiferente... Vio vagamente, como en sueños, que al grupo en que se encontraban sus compañeros se había ordenado formar filas y que, después del recuento, se lo había llevado al otro lado del portón. Pero eso tampoco agitó a Vasili. Tenía embotados todos los sentidos. Su único deseo era tumbarse, estirar la lastimada pierna y permanecer tendido sin pensar en nada. Un cansancio terrible se apoderó de él. Unos cuantos oficiales se acercaron a los prisioneros parados junto a la muralla. Uno de ellos se tapó la nariz con un pañuelo de nívea blancura y dijo entre dientes: - ¿Qué hacemos con esta carroña? ¿Emplearla para abonar los campos? - Mira -replicó otro-, mañana pasará el tren que va de Ostrow Mazowiecki. He estado allí. Ellos mandan a cadáveres como éstos. Metamos a los de aquí también. Los rusos son resistentes. Hasta éstos trabajarán un par de meses. - ¿Estos esqueletos? ¡Si no merece la pena mandar con esa carga un vagón a Alemania! - No importa. ¡Que trabajen en pro de la gran Alemania, de nuestra victoria! ¡Qué gracia! ¡Los rusos trabajan en aras del triunfo de nuestras armas. ¡Ja, ja, ja!.... Al anochecer del día siguiente el grupo de prisioneros donde estaban Shájov y Shulgá fue metido en unos vagones acoplados al tren que acababa de llegar. Las ruedas emprendieron su habitual traqueteo, llevándose a los cautivos hacia Occidente. La fortaleza de Deblin, en cuyas fosas habían quedado más de un millar de hombres soviéticos, esperaba con fría tranquilidad la llegada de nuevas víctimas. A unos cincuenta kilómetros al noroeste de Munich, donde el perezoso Amper mezcla sus aguas con las del raudo Isar, afluente del Danubio, se alza la pequeña e insignificante ciudad de Moosburgo. No figura en todos los mapas ni tampoco cada tren de pasajeros para allí. No obstante, esa pequeña y silenciosa ciudad de provincias adquirió vasta celebridad en los años de la guerra, porque en un extremo de la misma se encontraba uno de los más grandes campos de concentración de Baviera. Allá, al "Stalag UP-A", como se denominaba en los documentos oficiales, venían de toda Europa trenes repletos de prisioneros franceses y polacos, checos y yugoslavos, ingleses y holandeses, hindúes y negros. En el invierno del año 1942 también comenzaron a llegar rusos. El cautiverio era cautiverio, sobre todo el fascista. Encontrarse tras la alambrada no tenía nada de grato, aunque le dieran a uno, una vez al mes, uno de esos paquetes de la Cruz Roja que contenía, entre otros comestibles, una pastilla de chocolate, unos cuantos terrones de azúcar y un bote de leche condensada. ¿Acaso podía eso suplir la libertad? Pero los rusos no recibían esos paquetes. En comparación con los demás prisioneros, su situación era especial. Hasta en el campo de concentración general, una alambrada de púas les separaba de los prisioneros procedentes de otros ejércitos. Al parecer, los fascistas tenían sus razones para temer que los soviéticos ejercieran una determinada influencia política sobre los demás 14 cautivos. A ese campo, que distribuía a los prisioneros por todas las fábricas y obras del sur de Alemania, llegó precisamente el tren donde se encontraba Shájov. Por vez primera en muchos meses se ofreció a los prisioneros la posibilidad de bañarse debidamente; sus ropas fueron desinfectadas y ellos rapados al cero. Alemania no deseaba que en su territorio se propagaran y proliferaran los piojos. Días después de su llegada a Moosburgo, Vasili notó algo extraño en Shulgá. Andaba más seguro, con la cabeza erguida, y en sus ojos no se reflejaba ya tan torpe resignación como antes. Al hablar con Shájov, lo hacía con aplomo. Se ausentaba de la barraca por mucho tiempo y, al regresar, le daba a Vasili un pedacito de pan; cuando se le preguntaba dónde lo había conseguido, él decía que era un obsequio de un paisano suyo al que había encontrado allí. El enigma dejó de serlo al cabo de una semana. Shulgá, radiante de alegría, entró en la barraca, le hizo señas a Shájov para que saliera al patio, y una vez afuera, sacó del bolsillo y desplegó con cuidado un brazalete blanco con la inscripción de Polizei. - ¡Estás loco! -exclamó Shájov. Pero Antón no pensó siquiera justificarse. Su rostro expresaba seguridad en la razón que le asistía. - No, Vasili -dijo-. Yo soy inteligente. ¡No ves, acaso, que los alemanes derrotarán a Rusia en este año? No nos retendrán aquí mucho tiempo. Volveremos pronto a casa. Tenemos que quedar vivos, ¿comprendes? Trató de demostrar con ardor que lo principal era quedar vivos y regresar a casa. Los alemanes eran fuertes y vencerían de todos modos. Ya habían derrotado a más de un ejército. ¡Cuántos soldados de las diversas naciones estaban allí prisioneros! Antes Shulgá no había sabido ni comprendido eso, porque la política no le había interesado. Pero ahora lo veía con sus propios ojos. Su paisano, que vivía en las barracas de los polacos, le había explicado algo, aunque a Antón no le había faltado inteligencia para comprenderlo todo él mismo. Y si los alemanes no llegaran a apoderarse de toda Rusia (que era demasiado grande), serían, no obstante, los dueños de Ucrania: eso era tan cierto como dos y dos son cuatro. Por consiguiente, tendrían que vivir bajo el dominio de los alemanes como en otros tiempos bajo el de los panis. Si él les prestaba sus servicios allí, posiblemente cuando volviera le tomarían de guardián en alguna hacienda y le darían un terrenito. Era preciso mirar adelante y preocuparse del futuro. Aconsejó a Vasili que lo pensase, pues él podría interceder para que le pusieran también de policía. ¿No eran, acaso, buenos amigos? A Shájov hasta se le cortó la respiración. Después de haber hablado tanto con Shulgá, de habérselo explicado todo, de haberle descrito las realizaciones V. Liubovtsev del Poder soviético y su lucha por el bien del hombre trabajador, ¡nada! ¡Todo se había venido abajo, como un castillo de naipes, en el término de unos días! Dominado por el afán de poseer un terrenito, el muchacho había tomado el camino de la traición. Si hubiera sido algo más leído y más desarrollado, si hubiese vivido tan siquiera tres o cuatro años bajo el Poder soviético, no habría mordido tal vez el anzuelo... ¿Qué hacer? ¿Darle la espalda y dejarle plantado? No. El le diría todo lo que pensaba. - ¡Tú eres un canalla, Shulgá! Si lo hubiesen sabido Grigori y Leonid, no habrían querido por nada del mundo cuidarte y salvarte de la muerte. ¡Tonto de mí! Creí que tú eras un compañero. ¡Piensa en lo que haces! ¡No ves que ahora tendrás que blandir el palo, pegar a prisioneros como tú y llevar denuncias a los fascistas! - Eso no. ¡No pegaré a nadie! Cuidaré del orden, pero no haré uso del palo para nada, ¡no, no! - ¡Mientes, Antón! ¡Lo emplearás! Puesto que te has metido allí, estás perdido. No te contendrás. Harás lo que te manden... Difícil era precisar si Shulgá no comprendía de veras a Shájov, considerando que no tenía nada de bochornoso el ser policía en el campo de los prisioneros; quizá fingiera eso y no quisiera atender a razones. Lo cierto era que a cada rato contemplaba muy ufano su brazalete. Sería posible que ese mozo paleto y zafio se sintiera halagado de que -¡por vez primera en la vida!- le obedecían otros, mucho mayores que él. A Shájov le tenía franca simpatía de amigo y hasta cariño. Era, para él, el ser más próximo. Por eso incluso después de aquella conversación Shulgá se afanaba por traerle a Vasili hoy un pedazo de pan, mañana una escudilla de bazofia y se disgustaba mucho cuando Shájov se negaba a aceptarlo. Al cabo de un mes, los hitlerianos formaron un equipo de obreros y los destinaron a la fábrica de locomotoras "Krauss-Maffeil", emplazada en un suburbio de Munich. Shulgá fue a parar allá juntamente con otros policías del campo de los prisioneros. Gracias a él, Shájov fue alistado al equipo, aunque estaba aún débil y no servía para trabajar. En Munich-Allach, donde se encontraban la fábrica y el campo de los prisioneros, Shulgá consiguió también para Vasili el puesto de superior de los Stubendienst, los encargados de la limpieza en las barracas. Al enterarse de ello por boca del propio Antón -el cual no había resistido a la tentación de jactarse de lo influyente que era en regir los destinos de los prisioneros-, Shájov montó en cólera. Sin ocultar su irritación, le echó en cara a Shulgá: - ¡Quién te ha pedido que hagas eso, pedazo de animal! Shulgá se desconcertó: - Yo creí que así sería mejor. No ves que apenas 15 Los soldados no se ponen de rodillas te queda vida y que no podrás trabajar en la fábrica... De nada le valieron a Shájov las blasfemias ni el exigir que Shulgá fuese a gestionar la incorporación de aquél al equipo fabril. Shulgá seguía insistiendo en que Vasili se repusiese primero y recobrara las fuerzas; luego pues, al cabo de uno o dos meses, iría a la fábrica, si tanto lo deseaba. Pero ahora él, Antón, no iría a hablar con el jefe... Así, pues, Shájov llegó a ser el superior de los Stubendienst. Era un trabajo fácil. Por la mañana, cuando los prisioneros iban a la fábrica, los encargados de la limpieza debían barrer y fregar el suelo de las barracas y hacerlo antes de que volviesen los del turno de la noche. Y a la tarde, cuando éstos se iban al trabajo, hacer de nuevo la limpieza antes de que regresaran los del turno de la mañana. En cada barraca había dos Stubendienst permanentes. Vasili tenía la obligación de controlar el trabajo de los mismos, así como recibir del depósito escobas y trapos que él guardaba en un pequeño cuchitril de su barraca. Al principio, el hombre sufría inmensamente y andaba con un humor de mil demonios. Le parecía que, por voluntad de Shulgá, él había dado, si no un paso, un pasito por el camino de la alevosía; que había traicionado, si no a la Patria, a sí mismo. Cierto era que allí todos ellos habían traicionado a su deber cívico, aunque no fuera sino por haber caído prisioneros. Y además, todos trabajaban para los fascistas. No importaba cómo trabajaran; el hecho era que trabajaban. Los muchachos, en la fábrica, armaban locomotoras y coches blindados. El y su equipo de la limpieza procuraban que las barracas estuviesen aseadas; que no se criaran piojos ni mugre; los médicos de la enfermería del campo curaban a los prisioneros para que saliesen al trabajo; los cocineros y pinches preparaban la comida con el propósito de que los demás pudiesen vivir y trabajar para Hitler. Venía a resultar, pues, que entre él, Vasili, y Shulgá no había gran diferencia. En resumidas cuentas, los dos trabajaban para bien de los alemanes. ¿Qué importancia tenía que Antón lo hiciese por propia voluntad y Vasili en contra de ella? Lo principal era el resultado, el hecho de que se hacía, y no la causa por la que se hacía. Shájov les tenía envidia a los que iban a la fábrica, pues allí se presentaba la ocasión de estropear algo. En cambio donde él estaba, ¿qué podía estropear? ¿Decirles a los Stubendienst que limpiasen mal y dejasen basura tirada por todas partes? Los fascistas, con ello, no saldrían perjudicados... Una circunstancia más abrumaba a Shájov. Como superior, él, por ley tácita de la administración, pertenecía a la parte privilegiada de los prisioneros, la cual tenía para sí una barraca aparte. Y aunque esa barraca no estaba separada de las demás por vallas ni alambradas de púas, y aunque se hallaba en la cercanía de las demás, tan iguales como ésta, allí se alojaba la llamada "élite" del campo: los intérpretes, los policías, los cocineros, los pinches, los médicos y enfermeros. No había allí literas superpuestas de a tres, sino de a dos, y la barraca tenía más luz, más espacio. Sus moradores se alimentaban mejor, no sólo porque los alemanes les daban una ración más grande, sino también porque allí vivían los cocineros, y a éstos, como era de suponer, cuando se iban de la cocina a dormir, siempre se les pegaba a las manos algo de lo que no había ido a parar a la olla. Shájov esquivaba a sus compañeros de barraca, trataba de no tomar parte en sus ágapes nocturnos. Le parecía que todos esos canallas glotones, que se llenaban la panza de lo que robaban a los prisioneros, vivían muy contentos, sin ningún deseo de liberarse ni de luchar. El hombre se sentía muy solo. Más de una vez había hecho el intento de ponerse en contacto con los prisioneros que trabajaban en la fábrica. Pero no lo lograba. Ellos le miraban con desprecio y desconfianza, como si fuese un ajeno. No les tenía rencor, puesto que, en realidad, él residía en aquella barraca y el policía superior del campo, Shulgá, le trataba de la manera más amistosa. No obstante, él buscaba afanosamente, entre los ochocientos prisioneros, uno que fuese para él tan cercano como Ereméiev o Beltiukov. III La maciza puerta chirrió al ser descorrida y los hirientes rayos de luz de unas linternas de bolsillo irrumpieron en el vagón. - ¡Afuera! ¡Rápido! Se oyeron gritos estentóreos como ladridos de perros. Pasando por encima de aquellos que no habían llegado a la meta, Grigori y Leonid saltaron pesadamente y rodaron por el suelo. Sobre ellos se tiraron otros, cayeron también y se apartaron a rastras. Las piernas debilitadas no les sostenían ya. Las "luciérnagas" de los soldados de la escolta se encendían y apagaban de continuo a lo largo del convoy, y a la luz de las mismas brillaban tenuemente las franjas de los raíles. Seguía cayendo gente de los vagones. Era una noche tenebrosa, de cielo encapotado, sin estrellas. Los soldados de la escolta subían a los vagones para sacar a puntapiés a los que quedaban dentro, y, luego de percatarse que ya no se levantarían jamás, corrían las puertas. Después de registrar el tren, obligaron a los prisioneros a formar filas. Tardaron mucho en hacer el recuento hasta que, por fin, se pusieron en marcha. Mas, no habían caminado un centenar de metros cuando el aullido desgarrador de una sirena rompió el silencio nocturno, los azules tentáculos de los reflectores empezaron a palpar nerviosamente el cielo, los cañones antiaéreos ladraron y las deslumbrantes arañas de los cohetes de iluminación se encendieron sobre el ferrocarril. Los prisioneros, guiados por el ciego instinto de conservación, huyeron a la desbandada. Unos se tiraron al suelo, 16 otros se escondieron bajo los vagones. Los gritos de furia y pavor de la escolta, el seco repiqueteo de las armas automáticas; todo se fundió con el estrépito de los antiaéreos y las explosiones de las bombas. Ereméiev y Beltiukov, que habían echado a correr también, fueron a refugiarse bajo un vagón parado en la vía contigua. Al principio no les había pasado por la mente la idea de fugarse. Simplemente, por falta de costumbre, aquel súbito ataque les había atolondrado. Pero al darse cuenta de que se presentaba la ocasión de evadirse, ellos, sin convenirlo, se arrastraron por las vías, debajo de los vagones, hasta meterse de prisa bajo una estacada. Para -murmuró jadeante Beltiukov-. Descansemos un poquito. No puedo más... A Grigori también le temblaban las piernas. ¡Valientes corredores!, hubiera dicho Vasili Shájov. El invierno pasado en la fortaleza y aquellos cinco días de viaje se hacían sentir. No obstante, era preciso alejarse de la estación... Reconcentrada toda la voluntad, el hombre se incorporó y tirando de la manga a su compañero, dijo: - Vamos. - Espera un minutito más... -suplicó éste. Avanzando a hurtadillas, pegándose al suelo cuando en el cielo se encendía, suspenso de un minúsculo paracaídas, un vacilante haz de luz, y lanzándose a correr cuando éste se apagaba, salieron a la ciudad. La calle estaba desierta, sin vida. Entre las casas intactas se alzaban, aquí y allí, los escombros de los edificios destruidos. Las viviendas asoladas por los incendios miraban con sus vacías oquedades a los fugitivos. Y aunque no eran de temer sino las casas enteras, de donde a cada momento podía salir o asomarse algún alemán, los prófugos apretaban el paso involuntariamente a deslizarse ante aquellas ruinas, pues hasta entonces no habían visto nada semejante. Cuando los ladridos de los antiaéreos y el estrépito de las explosiones empezaron a apagarse, lo que pronosticaba el fin del ataque, ellos se escondieron entre las ruinas. Grigori dijo que debían meterse en algún sótano. Beltiukov replicó que si alguien aparecía por allí, ellos no podrían escapar. Pero después se rindió. Al cabo de prolongadas búsquedas toparon con una brecha por la cual descendieron a un sótano completamente oscuro, mal aireado, oliente a carbón y a patatas viejas; su única ventaja era que estaba seco. Los hombres se tumbaron al suelo y, por vez primera en tantos días, desentumecieron con placer las piernas. Aplacada la primera emoción, oyeron de nuevo la imperiosa voz de la sed. Empezaron a tantear a su alrededor con la inexplicable esperanza de hallar un grifo. Leonid topó con un caldero, que cayó armando un ruido infernal. - ¡Basta, Lionia! ¡Que vamos a despertar al V. Liubovtsev vecindario! Aguardemos a que amanezca. A la vaga luz matutina, que penetraba por la misma grieta que les había servido de entrada, examinaron su albergue. El sótano estaba dividido en unos cuantos compartimentos. Había de todo -palas, briquetas de carbón, cajas con botellas vacías, un montón de sacos, algunas patatas ya viejas con brotes- menos agua, lo que más necesitaban. Sentados en el suelo, hablaban en voz baja. Discutían el plan de acción. A Grigori le parecía que no sería difícil abrirse paso hacia el Este. En la zona del frente tendrían que obrar con tiento, pues los hitlerianos se mostraban allí más vigilantes. Pero aquí, en Alemania, sería más sencillo. ¿Acaso los alemanes revisarían cada tren de mercancías? ¡Imposible! ¡Con tal de no ir a parar a un tren de tropas! Porque allí -qué cabe- les pescarían en seguida. En cualquier otro tren podrían viajar sin temor: todos los hechos estaban a su disposición. Y a aquellas alturas del año no hacía frío, lo que era importante también. Y como toda Alemania debía de tener las luces camufladas, puesto que los aviones de los aliados les alteraban los nervios por las noches, las estaciones ferroviarias estarían sumidas en la penumbra y los conductores y mozos encargados del servicio de los vagones no subirían a los techos. ¿Para qué? Así que los fugitivos podrían viajar tranquilos toda la noche a condición de bajar y esconderse antes de la amanecida... Tales eran las consideraciones que Grigori expuso a su compañero. Beltiukov, más sereno y comedido, opinó que aún quedaba por saber adónde iría el tren. Porque podría llevarles en dirección contraria. ¿Cómo averiguarlo pues? Ereméiev no creyó que eso fuera un gran problema, pues bastaría con fijarse hacia dónde miraba la locomotora. Leonid se dio por vencido y, lleno de ilusión, empezó también a fraguar planes. El día parecía no tener fin. Y ellos, impacientes, ansiosos de acción debían permanecer en aquel sótano con las gargantas resecas. Al oscurecer, salieron de su escondrijo y, tendidos sobre los cascotes de los ladrillos, prestaron oído a los ruidos de la ciudad nocturna. En alguna parte tintineaba un tranvía y bufaban unos automóviles. Desde la estación llegaban los pitidos de las locomotoras, los chasquidos de los topes, el traqueteo de las ruedas. Era aún pronto para ponerse en camino. Había que esperar a que la ciudad se durmiese, para no tropezar con nadie en la calle. Convinieron en no ir hacia la estación sino en dirección contraria, pues, por regla general, las estaciones se hallan situadas cerca del centro de la ciudad. Era preciso tomar el tren en alguna estación suburbana. No cabía duda de que debía existir una estación de mercancías o para la formación de trenes. Cerca de todas las grandes ciudades hay estaciones de ese tipo. Los fugitivos no dudaban de que aquélla 17 Los soldados no se ponen de rodillas era una gran ciudad. Puesto que por allí circulaban tranvías, no podía ser pequeña. Dejaron atrás, sin novedad, una encrucijada, otra... En torno, ni un alma viva. Siguieron por una callejuela, que les infundió más confianza. Desembocaba en un río. ¡Por fin podrían saciar la sed! Tumbados a la orilla, bebían, bebían, bebían... El agua estaba fresca y limpia. ¡Qué placer! Miraron a su alrededor. El río era demasiado ancho para cruzarlo a nado. Echaron a andar a lo largo de la orilla; en alguna parte debía de haber un puente. Efectivamente, lo hallaron. Escondidos a la sombra de los edificios, se pusieron a observar. El lugar estaba desierto y silencioso. Nadie pasaba por allí. Habían dejado atrás ya más de la mitad del puente, cuando una motocicleta con sidecar salió veloz a su encuentro. Pasó de largo, deslumbrándoles por un segundo con su titilante faro. Los fugitivos, encogida la cabeza, se pegaron a la balaustrada. Luego apretaron el paso. Pero no habían tenido tiempo de dar un suspiro de alivio, cuando a sus espaldas zumbó de nuevo un motor. Se acercaba a toda velocidad. Al instante oyeron el conocido Halt! No había escapatoria. De debajo del puente llegaba el gélido aliento del río. Delante quedaban aún sus buenos treinta metros de puente ancho y recto, y, más allá, una calle alumbrada por la mortecina luz azul de las farolas. Por ella iban ya con las manos en alto. Y detrás, cual fiero sabueso, venía gruñendo a marcha lenta la motocicleta. El policía que les había detenido -hombre joven, de mejillas arreboladas y nariz respingona- apenas si podía ocultar su júbilo. La felicidad irradiaba de todo él. Por lo visto, era la primera vez que había detenido a alguien. Al informar al oficial de guardia, le sugirió que aquéllos no debían de ser prisioneros evadidos, sino saboteadores soviéticos. Pero el jefe, más inteligente y experto, comprendió perfectamente que con la pesca de aquellos dos fugitivos, rotosos y extenuados, no habría de hacer carrera, puesto que se parecían tanto a los saboteadores como, digamos, él al sultán de Turquía. Los prófugos pasaron la noche en la celda. A la mañana siguiente fueron sometidos a interrogatorio. El intérprete del campo de concentración más próximo les preguntó dónde habían estado y cuándo se habían evadido. Los compañeros, de común acuerdo, aseguraban que al empezar el bombardeo, ellos habían echado a correr despavoridos, como todos, a la desbandada y, extraviados, de miedo se habían metido en un sótano. No habían tenido la más remota intención de fugarse. ¡Cómo iban a hacer eso cuando apenas movían las piernas! Fíjense... En la jefatura de la policía les trataron con bastante consideración, limitándose a asestarles unos cuantos guantazos. Por boca del intérprete supieron que se encontraban en Hamburgo. ¡Hamburgo! La ciudad que, en su conciencia, se hallaba indisolublemente ligada al nombre de Ernesto Thaelmann, la ciudad que ellos habían llamado siempre el Hamburgo Rojo... Ereméiev pensó con grima que habían hecho mal en abandonar tan pronto su refugio, que hubieran debido hacer el intento de ponerse en contacto con algún obrero. Le parecía que cualquier trabajador al que se hubiesen dirigido les habría ayudado al instante con ropa y comida y les hubiera enlazado con la organización clandestina del Partido Comunista. Grigori estaba seguro de que ella existía, ¡pues era la ciudad de Thaelmann! Capítulo III. La chispa no es aun la llama. I Alza el pico y golpea, alza el pico y golpea... Dóblate y desdóblate, dóblate y desdóblate... Y así, de sol a sol, con un breve intervalo solamente para la comida... Al cabo de una hora empieza a parecer que el pico pesa cien kilos y al mediodía no siente uno ya la cintura, como si fuese de otro. Cada golpe del pico a la piedra se refleja dolorosamente en todo el cuerpo... Pero uno pica que te pica con idiotizado empeño el enorme pedrusco, haciendo mil reverencias ante él, porque el centinela que está detrás grita de continuo: "¡Venga, muévete, rápido!" ¿Qué le cuesta al alemán decir eso? Si no tiene más trabajo que andar de acá para allá con el fusil y gritar. El se alimenta bien. ¡Que pruebe él a manejar el pico un día o dos con lo que dan de comer en el campo de concentración! Alza el pico y golpea, alza el pico y golpea... Suele decirse: duro como la piedra… ¡Qué tontería! Miren cómo el pedrusco no aguanta los golpes, cómo serpean por él, ensanchándose cada vez más, las finas grietas… Ya se ha partido como una sandía madura… Es él, Grigori, quien lo ha partido. El, al que se le va el alma del cuerpo... La piedra no resiste; pero los prisioneros continúan en pie y viven por más que les peguen… ¿Quién es, pues, más duro y más firme?... Ereméiev y Beltiukov llevaban ya más de un mes en un campo de concentración al extremo de Larvik, pequeña ciudad de Noruega. Picaban piedras en la orilla de un fiord. Cerca de allí rumoreaba el mar del Norte, tratando de pasar, impetuoso, por la estrecha garganta de un desfiladero. El mar que había cortado los caminos de retorno a Rusia. ¿Habría acabado ya todo? No, aún había quien se disponía a fugarse. Leonid lo había dicho la noche anterior después de la retreta. Ya había tenido tiempo de enterarse de ello y ponerse en contacto con los muchachos. Les proponían hacer lo propio. - Yo accedí por ti también -concluyó Leonid. El mutismo de Grigori no pudo menos de alarmar a su compañero. - Conque, ¿vamos? - No. Has hecho mal en ponerte de acuerdo con 18 ellos. Beltiukov se apartó asombrado hasta el extremo del camastro. - ¡¿Qué te pasa?! No había dudado en absoluto de que Grigori se aferraría con manos y pies a aquella propuesta. Puesto que cuando se trataba de evadirse, siempre había sido el primero en prestarse a ello. Y de repente... - Te han quitado las ganas -dijo, aludiendo a los malos tratos de que habían sido objeto en Hamburgo, cuando les llevaron de la jefatura de la policía al campo de concentración-. ¿Tienes miedo? Ereméiev ya no era el mismo. Otro, al oír eso, se hubiera sulfurado y ofendido, le habría mandado al cuerno o agredido. Pero éste se limitó a sonreír con tristeza y a mover los hombros. - ¡Idiota! No comprendes nada. Trabajando en el equipo de los aguadores, te has convertido en caballo y has dejado de reflexionar. - Por eso tú reflexionas mucho -bufó, ofendido, Beltiukov y le dio la espalda. Sí, Grigori llevaba todos esos meses pensando mucho y siempre en lo mismo. Empezó a pensar el propio día en que los sacaran de la bodega del barco al arribar a Oslo. Uno de los soldados de la escolta, corpulento, entrado en años, gritaba en un ruso macarrónico a los prisioneros con sonrisa bonachona, de satisfacción, cuando pasaban ante él: - ¡Daos prisa, rusos! ¡Habéis llegado a Oslo! ¡Aquí no hay guerra ni bombardeos! ¡Magnífico! ¡A ver, moveos, rápido! Por lo visto, habría estado ya en el Frente Oriental y se alegraba de que el destino le llevara a la pacífica Noruega. La columna de los prisioneros, abúlica y andrajosa, rompió la marcha por las calles de la ciudad que parecían lamidas, ¡tan limpias estaban! Una multitud de curiosos se congregó en las aceras. Las ventanas y los balcones estaban atestados de gente. Quizás vieran a los rusos por primera vez. Hacia la columna volaron paquetitos con pan, pescado y cigarrillos. Y aunque la escolta trataba de dispersar a los noruegos, ellos no dejaron de expresar su simpatía y condolencia a los prisioneros. Un muchachito, casi un niño, tiró un hatillo desde una ventana del primer piso con tan mala fortuna que golpeó a un oficial de la escolta. El militar desenfundó la pistola y, sin apuntar casi, hizo fuego contra la ventana. El muchachito se estremeció extrañamente y se desplomó como un saco sobre la acera. La gente huyó despavorida. Los prisioneros habían visto ya muchas muertes en los campos de batalla y en los de concentración. Pero aquélla les indignó y consternó hondamente. Un rumor siniestro recorrió las filas. Grigori estuvo a punto de echarse sobre el malhechor y estrangularle con sus propias manos. La rabia le sofocaba. De V. Liubovtsev súbito, viniendo de atrás, llegó a sus oídos una voz que decía: - Hermanos, hoy es el Primero de Mayo... ¿Quién iba a pensar, hace un año, que lo festejaríamos de tal manera?... ¡El Primero de Mayo!... Ereméiev adivinó de pronto la intención de los hitlerianos. Llevaban a los prisioneros por las calles de la capital noruega en ese día festivo para decir con ello: "Mirad, Rusia es mucho más grande que Noruega y su población mucho más numerosa. Pese a ello, cientos de soldados rusos marchan escoltados por una veintena de arios. Harapientos, vencidos, arrastran a duras penas los pies. Mirad, y que os sirva de lección y de aviso: someteos, si no queréis correr la misma suerte..." Leonid lo comprendió a media palabra. Ya volaba por las filas este mandato, transmitido de boca a boca en un susurro: "¡Alzad la cabeza, muchachos! ¡Marchemos con valor para que los noruegos vean que no somos esclavos, sino soldados de inquebrantable espíritu! ¡Hoy es el Primero de Mayo!" La ira y el odio provocados con renovada fuerza por el asesinato del niño expulsaron el miedo y la resignación hasta de los corazones más blandengues. Las espaldas se enderezaron, las cabezas se irguieron y un fulgor persistente relumbró en los ojos. Esos hombres desfallecidos que minutos antes no habían podido mover las piernas, tensaban las últimas fuerzas para marcar el paso como en un desfile. La escolta, al notar un cambio en la conducta de los prisioneros, se intranquilizó y empezó a apremiarles: Schneller, schneller!, tratando de interrumpir el ritmo conciso de la marcha. Y entonces del centro de la columna brotó una canción. Primero sonó tímida e insegura, pero en el acto, acogida por cientos de voces, cobró alas y se expandió por la ciudad como un toque terrible de alarma revolucionaria: Vientos malignos envuelven y hostigan. Fuerzas tenebrosas nos oprimen sin piedad. ¡Firmes en la lucha contra el enemigo! Nuevos destinos hemos de forjar... El jefe de la escolta, furibundo, blandía la pistola, pero no se atrevía a apretar el gatillo, porque intuía que, en aquel momento, los prisioneros estaban dispuestos a todo y que era peligroso complicar la situación. Y aunque les ordenó que corriesen y los de la escolta los apremiaron clavándoles en las espaldas las puntas de los fusiles, el ritmo de la canción requería un paso firme y seguro, y la vieja Varsoviana entonada por nuestros padres en su juventud, el himno de la lucha y de la ira, tronaba sobre la columna al compás de la marcha. Los prisioneros sabían que allí, en las calles de 19 Los soldados no se ponen de rodillas Oslo, eran ellos, los rusos, quienes representaban ante otro pueblo a su lejana Patria Soviética, una patria que sufría y luchaba y que vencería sin falta. Y aunque los prisioneros tuviesen luego que expiarlas en el campo de concentración por aquellos momentos de triunfo sobre el fascismo, ellos no retrocederían ni se someterían jamás. Aquel improvisado desfile del Primero de Mayo fue para ellos una lección, una prueba de que el hombre indefenso es a veces más fuerte de espíritu que aquel que le ha privado de la libertad… Cada desfilante sabía a ciencia cierta que, si se encontrase quien diera la voz de mando, los prisioneros se arrojarían sobre la escolta, la pisotearían, aunque luego se viniese abajo el mundo. Al tener ya metidos a los prisioneros tras la alambrada de púas, los de la escolta se vengaron con toda saña. Repartieron a diestro y siniestro bofetones, remoquetes y culatazos. Todos los cautivos fueron privados por dos días de agua y alimento. Pero el ánimo no decaía. No reaccionaban ya como antes a los golpes. Por algo se dice que las heridas de los vencedores se curan con más rapidez. En aquellos días los prisioneros se sentían vencedores. Por mucho que rabiasen los fascistas, no podrían borrar de la memoria de los noruegos ni del corazón de los cautivos aquel suceso inolvidable. ¿Qué había dicho el soldado de la escolta? Que en Oslo se estaba bien, pues no había bombardeos ni guerra. Quizá fuera cierto lo de los bombardeos; pero de que había guerra entre noruegos y los hitlerianos era cosa evidente. Una guerra silenciosa, pero real. Los alemanes habrían querido que los prisioneros pasaran por las calles como esclavos; pero los rusos ofrecieron a los noruegos otro ejemplo... Ese caso precisamente dio mucho que pensar a Ereméiev, le volvió más severo y exigente consigo mismo y con los demás. Constató, apesadumbrado, que la marcha con la canción por las calles de Oslo quedaba siendo, en realidad, el único desafío que ellos, los prisioneros, habían lanzado a los fascistas. Claro está que nadie había olvidado aquel día ni aquel triunfo. Lo tenían guardado en el fondo del alma como el recuerdo más valioso de todo el tiempo de su cautiverio, pero no como llamamiento a la lucha, a la acción. Les habían traído a Larvik y metido tras la alambrada de púas, y otra vez estaban ellos cumpliendo sumisamente cuanto querían y mandaban los alemanes. Unos, como Leonid, llevaban a cuestas barricas llenas de agua desde el río hasta el campo. Otros, como él, picaban las piedras o pavimentaban con ellas los caminos y cubrían de casquijo las pistas de despegue de los aeródromos. Los hitlerianos les daban de comer para que no se muriesen de hambre y pudieran trabajar en beneficio de la gran Alemania. Y ellos trabajaban. Por un pedazo de pan y una escudilla de mala sopa. En beneficio de los fascistas... Al anochecer, cuando los prisioneros fueron metidos en las barracas, Beltiukov volvió a acercarse a Grigori para decirle en voz baja: - Oye, picapedrero, ¿no has cambiado de propósito? - No, Leonid. Es inútil tratar de evadirse. Lo he cavilado mucho... - ¡Lo has cavilado! -le remedó Leonid con disgusto y, pegando la boca al oído de Ereméiev, se puso a explicarle con fervor su plan de fuga. El equipo de los aguadores desarmaría a los soldados de la escolta (eso debería ocurrir al anochecer, en el último viaje al río) y se iría a las montañas. Pero antes habría que proveerse de pan seco, fósforos y sal. Permanecerían en las montañas unos cuantos días, mientras les alcanzaran las provisiones. Se contaba con que la pesca les proporcionaría un alimento complementario, pues en aquellos lugares abundaban los peces. Poco a poco irían estableciendo contacto con los pescadores y campesinos lugareños. Para más allá existían dos variantes. Primera: ir hacia la frontera sueca. Suecia era un país neutral, donde no había alemanes y a través del cual podrían de alguna manera llegar a reunirse con los propios. No se sabía aún cómo; allí se vería mejor. Lo Principal era llegar a Suecia. La segunda variante consistía en ir a Oslo y, con la ayuda de los obreros del puerto, meterse en la bodega de un barco que fuera hacia el Este: a Tallin, a Riga, a Klaipeda, a Gdynia... - ¡Ay, Leonid! -suspiró Grigori-. Son muy pocas las probabilidades de éxito, sino ninguna. Primero, porque no entendemos ni jota de noruego. ¿Cómo vamos a establecer contactos? ¿Con los dedos? Segundo... - ¡Tercero, cuarto! -le interrumpió reciamente Beltiukov-. Di que te has acobardado, que temes por… Le daba pena separarse de su compañero, pero más aún, de la ilusión de evadirse que, para él, era ya una cosa realizable. - ¿Por mi pelleja, querrás decir tú? ¡Habla! - Vete al cuerno... El hombre se echó cansinamente hacia atraso Ahora fue Grigori quien se acercó a él: - ¡Qué cambiado estás! - ¡Y tú también! - Es cierto. Como si hubiéramos cedido el carácter el uno al otro... - Se ve que estás 'habituado al cautiverio. Te has vuelto más tranquilo... - ¡Qué estúpido! -replicó Ereméiev sin ninguna maldad-. Simplemente, pienso más. No quiero evadirme sin tener la seguridad de que no me pesquen. ¿Cuántas veces has caído prisionero? - Una, y con ello me basta. - Cuenta mejor. Dos veces nos escapamos juntos; y otras dos tentativas hice yo antes de conocerte. Pero cada vez fui a parar de nuevo tras la alambrada. 20 Viene a resultar que caí prisionero cinco veces y otras tantas alcé las manos. Con sufrir una vez tal bochorno hubiera bastado para toda la vida. ¡Pero fueron cinco! ¡No, no quiero que eso se repita! De evadirse, habría que hacerlo hasta el fin. O recibir un balazo, o recobrar la libertad. Eso es, muchacho, lo que pienso yo... - ¡Menuda cuenta llevas tú! -bufó Beltiukov, aunque se notaba que los razonamientos de su compañero, si no le habían convencido, le habían llegado al menos a lo vivo. - ¿Cuenta, dices? -Ereméiev, agitado, empezó a respirar anhelosamente-. Una cuenta bochornosa que me ha hecho reflexionar acerca de muchas cosas. Y recordar a nuestro Mijaíl Nikoláievich, el comisario. Dime: ¿por qué un prisionero es a veces mucho más fuerte, valeroso y audaz que cien? ¿Por qué dejamos que nos lleven como una manada de borregos y hacemos lo que nos mandan? Mira, nuestro equipo de más de doscientas personas va a picar piedras escoltado por quince alemanes solamente. ¿Acaso no podríamos quitarlos de en medio? Si nos echáramos sobre ellos, aunque las balas segaran a un medio centenar de los nuestros, los estrangularíamos. Pero nosotros marchamos sumisos, picamos las piedras, ayudamos a construir carreteras y aeródromos. - Nadie quiere morir. ¡Quién va a echarse sobre un fusil automático! Y además falta la fe. ¿Y si tú vas, y nadie te sigue ni te apoya? - ¡Ahí está el mal! Y eso que el comisario fue al encuentro de la muerte y la recibió como un soldado para que nosotros tuviéramos fe los unos a los otros. ¿Te acuerdas de cómo marchamos aquel día por las calles de Oslo? Plenos de fe en que íbamos unidos por un mismo espíritu, un mismo corazón. ¿Y qué pasó después? Hicimos rabiar a los fascistas, y nada más. Tras lanzarles el desafío, fuimos a escondernos, asustados, al matorral. Y otra vez hemos bajado la cerviz para que nos cuelguen el yugo. Mira, Leonid, el desafío no es aún la lucha; la chispa no es aún la llama. Hay que encenderla en el corazón de los hombres... - ¿Qué propones, pues? -En la voz de Beltiukov sonaba aún una nota de agravio. - Por el momento, nada. Eso no puede resolverlo una sola persona. Hay que formar un grupo de buenos muchachos y ver qué hacer, cómo avivar la chispa... II Shájov tomó aliento y ofreció a Pokotilo un libro muy manoseado. - Toma, Efrem. Continúa tú la lectura, que a mí se me ha resecado ya la garganta. Pokotilo era un hombre de estatura baja y algo endeble, parecido a un adolescente. Había ejercido el magisterio en las cercanías de Kíev antes de la guerra. Tomó con cuidado el libro, como lo había hecho otrora en la clase, y de nuevo se oyeron las V. Liubovtsev palabras del sencillo cuento acerca de MalchishKibalchish que Natka había narrado a los chiquillos reunidos a su alrededor en la playa del mar Negro. Los prisioneros, sentados en las literas, escuchaban con no menos atención que aquellos pequeños personajes del relato de Gaidar El secreto militar. Posiblemente hasta entonces ninguno de los reunidos, a excepción de Shájov y Pokotilo, había conocido las obras de ese escritor. Antes de la guerra habían sido ya demasiado mayores para leer libros destinados a la infancia. Y después, los combates, el cerco, el cautiverio, los campos de concentración. Días antes, Iván Tólstikov había traído, escondida bajo la guerrera, la novela de Kaverin Dos capitanes. Resolvieron leerla en voz alta, para no esperar hasta que cada uno lo hiciese por separado. La leían por las noches, a la mortecina luz de un candil, encaramados a las literas de arriba después de pasar revista. Contentos de Sañka Grigóriev, enamorados de Katia Tatárinova y odiando y detestando a Romashka, se tragaron la novela en unos cuantos días. El lema de Sañka "¡Luchar y buscar, hallar y no darse jamás por vencido!" tuvo especial resonancia en el corazón de los cautivos. La víspera, Iván había traído El secreto militar. Al principio no gustó, pues se veía a todas luces que estaba escrito para los niños. Iván Doroñkin llegó a guasearse de Tólstikov: - Oye, tocayo, ¿andas rondando algún jardín de la infancia? - Yo no -replicó aquél-. Son los alemanes que han traído niños a su país. De ahí los libros para niños. Efectivamente, no pocos muchachos y muchachas de quince a dieciséis años trabajaban a la sazón en la fábrica "Krauss-Maffeil". A la par que los mayores habían sido llevados de las ciudades y los pueblos ocupados por los fascistas. El campo de concentración de los Ostarbeiter u "obreros orientales", como los llamaban oficialmente los hitlerianos, se encontraba en la cercanía, al otro lado de la carretera. Estaba también cercado por una alambrada de púas, pero no tan vigilado como el de los prisioneros de guerra. Los "obreros orientales" no iban al trabajo bajo escolta de soldados, sino de policías. Los días de asueto les era permitido ausentarse del campo por unas cuantas horas. Podían dar un paseo por el bosque o por la ciudad; pero no tenían el derecho de viajar en tranvía ni de entrar en un cine. No debían tampoco transitar por las aceras, sino por el arroyo, llevando cosido a la vestimenta un trozo de tela con la inscripción OST en grandes caracteres. Era natural que aquellos chicuelos arrancados de su terruño, y en muchos casos de sus padres, hubieran llevado consigo, juntamente con sus modestos bártulos, lo que más preciaran: su libro predilecto, fotos de los seres queridos. Tólstikov había llegado a relacionarse e intimar con algunos de los "orientales" que trabajaban en el mismo taller que 21 Los soldados no se ponen de rodillas él. A través de ellos conseguía los libros. "...Los burguesotes se fueron, pero no tardaron en regresar" -continuó leyendo Pokotilo. "No, Gran Burguesote, Malchish-Kibalchish no nos ha descubierto el Secreto Militar. Se ha mofado de nosotros. "El poderoso Ejército Rojo tiene un gran secreto, dice él-, y ustedes no le vencerán jamás. "Dice que goza también de una ayuda incalculable, y por más gente que arrojen a la cárcel, ustedes no podrán encerrar a todos y no tendrán tranquilidad ni en día claro, ni en noche oscura…" Alguien empezó a toser. Le sisearon, y el hombre, tapándose la boca con la manga del capote, enmudeció. "El Gran Burguesote frunció el ceño y dijo: "Burguesotes, aplicadle a ese cerrado MalchishKibalchish el Tormento más terrible del mundo y arrancadle el Secreto Militar, porque sin ese importante Secreto no tendremos paz ni sosiego. "Los burguesotes se fueron, pero esta vez tardaron mucho en volver. "Venían moviendo la cabeza. "¡Oh, Gran Burguesote, jefe nuestro, no hemos logrado nada! -exclamaron ellos-. Malchish estaba pálido, pero no doblegó su orgullo: no ha descubierto el Secreto Militar porque así es de firme su palabra. Y cuando nos íbamos, él se tiró al suelo, pegó el oído a las pesadas y frías piedras del pavimento y ¿quieres creerlo, ¡oh! Gran Burguesote?- sonrió de tal manera que a nosotros nos dieron escalofríos. Temimos que él oyera cómo por sendas ocultas marchaba nuestra inevitable perdición... "No era eso… ¡Era el Ejército Rojo que venía a todo galope! -exclamó el pequeño Karásikov con incontenible emoción..." Tan súbito fue el paso del cuento al texto del autor que los oyentes no pudieron menos de estremecerse. A Doroñkin hasta le dio rabia: - ¡Qué diablo! ¡Ha estropeado el cuento! - Pero si es un crío todavía -replicó con su voz profunda Nikolái Shevchenko-. Eres tú quien no sabe dominarse. Roto el encanto de aquella ingenua narración, todos empezaron a moverse y a hablar. Algunos echaron mano a la petaca. Vasili, sentado junto a Efrem, quedó pensando en que el cuento aquel encerraba algo especial. Al leerlo cuatro años antes, cuando trabajaba con los pioneros de una escuela, la novela le había gustado, pero el cuento que ella contenía, no tanto. Siendo ya miembro del Komsomol con cierta preparación política, le parecía cómico que a los capitalistas se los denominara burguesotes. No había podido captar hasta entonces el hondo sentido que la obra encerraba; sólo ahora lo comprendía de veras. ¡Qué importaba cómo se llamaran los capitalistas! Todo resultaba mucho más complejo. Era un cuentito sabio, un verdadero llamamiento a ellos, para que se mantuviesen firmes como Malchish-Kibalchish, porque el Secreto Militar no residía en los tanques ni en los aviones, sino en ellos mismos, los hombres, en su fuerza de espíritu... III La lectura en voz alta fue el primer paso dado por Shájov para acercarse a los prisioneros que trabajaban en la fábrica. Poco a poco fue intimando con los amigos de Pokotilo hasta llegar a pasar las largas horas de la noche en compañía de ellos. ¡De qué no habían hablado ya! De su pasada vida, de los sucesos que se desarrollaban en el frente, de los libros leídos, de lo que ocurría en el campo de concentración y en la fábrica. Al principio fueron seis: Efrem Pokotilo, Nikolái Shevchenko, Serguéi Glújov, Shájov y los dos Ivanes, Doroñkin y Tólstikov. Este último, muchacho alegre, bien parecido, era el alma de la sociedad. Shájov, después de observarle, cayó en la cuenta de que Iván no era tan simple ni tan cabeza loca como aparentaba. Había cursado electrotecnia y poseía, además de buena memoria, aptitudes extraordinarias para el dominio de otras lenguas. En el año y pico de su cautiverio había logrado asimilar con bastante fluidez el alemán; hablaba en francés con soltura, y como a su lado trabajaba un español, él aprendía con facilidad este idioma también. Cabe añadir que su físico y su carácter atraían a la gente y que él se granjeaba con extraordinaria rapidez la simpatía de todos. A través de los extranjeros ocupados en la fábrica se enteraba de la situación en los frentes. De la misma naturaleza que Tólstikov era Nikolái Kúritsin, que no tardó en trabar amistad con ellos. Aunque, la verdad, no poseía la capacidad de aquél para el dominio de las lenguas extranjeras, de todo él -figura alta y esbelta de deportista, facciones acusadas, prominentes- emanaba una fuerza tan espiritual y una convicción tan firme que subyugaban a cuantos le conocieran. No se sabe cómo, la voz de Nikolái llegó a ser, en su grupo, la decisiva. Shájov pensó más de una vez que tan comedido y parco en palabras como Kúritsin debía de haber sido en su juventud el comisario Mijaíl Nikoláievich. Los amigos habían formado una comuna: comían de la misma marmita y repartían por igual entre todos cuanto lograban conseguir, fuera eso un pedazo de pan o un cigarrillo. Vasili quiso trasladarse a la barraca donde residían los demás, pero Kúritsin le disuadió, alegando que era preciso tener también por si acaso, a una persona de confianza entre los "encumbrados". Y Shájov se quedó donde estaba, aunque la idea de tener que separarse cada noche de sus amigos y regresar a su barraca le producía el efecto de una puñalada. Al notar que Vasili desaparecía siempre al anochecer, Shulgá se había mostrado al principio muy celoso: le hacía mil preguntas, torcía los labios, pero luego, apasionado por el juego a los naipes, dejó de curiosear: cada cual 22 mataba el tiempo a su manera... Una de esas noches en que, sentados en una litera de arriba, habían acabado de leer un libro, Kúritsin frunció el ceño y dijo: - Hoy he hablado con una chica. Se llama Lida. De haberlo dicho Iván, hubiera sido objeto de guaseas, puesto que no había en la fábrica muchacha a que él no conociera. Pero en este caso, todos le escucharon con atención. - Me habló de su vida. Dice que la comida es mala, que les dan cosas podridas, imposibles de tragar. - ¿Ya nosotros nos alimentan mejor?- replicó Shevchenko.- A los alemanes no se les pierde nada. Lo que debe ser tirado a la basura lo echan en nuestra olla. - Nosotros, los prisioneros de guerra, somos harina de otro costal. No se trata de eso. El problema está en cómo ayudar a las muchachas. Tólstikov quiso bromear: - Hay que crear una comisión plenipotenciaria para la inspección de la cocina... Pero Kúritsin le interrumpió: - ¡Lo digo en serio! - ¡Y yo también! -Tólstikov no cejaba-. ¿A qué viene eso, eh? ¿Qué podemos hacer nosotros? Sólo hablar por hablar... - Un momento, muchachos -intervino Shájov-. ¿Y si ellas hicieran... lo que en El acorazado Potemkin? ¿Os acordáis de cómo los marineros se negaron a aceptar una comida plagada de lombrices? - ¡Que te crees tú eso! -replicó, incrédulo, Serguéi Glújov, estirando las sílabas-. ¡Cómo van a negarse a comer, si andan más hambrientas que los lobos! Por malo que sea lo que reciben, es comida. No obstante, Kúritsin dijo: - Creo que es una buena idea. Vamos a hablar con las muchachas y los muchachos y sugerirles eso. Conque tú, Iván, mañana... Dos días después, a la caída de la tarde, cuando los del turno de la mañana hubieron vuelto del trabajo, se armó de pronto un escándalo en el campo de concentración. Los policías empezaron a correr de acá para allá. El campo estaba como un hormiguero revuelto. Casi todos los "obreros orientales" se negaron a cenar. Las ollas, llenas de bazofia, iban enfriando. Ante la cocina no se formó esta vez la larga "cola" de siempre con marmitas y escudillas. Los jefes del campo, no alarmados por el propio hecho de la negativa de los rusos a aceptar la comida (si no querían comer, ¡que se muriesen de hambre!), sino porque la noticia podía llegar a conocimiento de los superiores y éstos interpretarlo como tolerancia y liberalismo, resolvieron tomar las medidas más rigurosas. Lanzaron contra los rebeldes a la policía y la guardia del campo. Muchachas y muchachos fueron llevados a palos a la cocina, donde se les obligó a recibir la ración y a comérsela en el acto. V. Liubovtsev Hubo quien se resistió y botó la bazofia al suelo; pero la mayoría se resignó y renunció al propósito de no comer. La noche siguiente fue triste. La conversación no cuajaba. Los compañeros andaban sombríos y callados, tratando de no comentar los sucesos de la víspera. Cada uno sufría en el fondo del alma aquel fracaso. Por fin Shájov rompió el silencio para decir sin dirigirse concretamente a nadie: - ¿Con qué es más fácil asestar un golpe: con el puño o con la mano abierta? Con el puño, naturalmente, pues así se pega más duro y se tiene la seguridad de no fracturarse los dedos. En cambio nosotros hemos hecho el intento de cascar a los alemanes con la mano abierta, y no con la propia, sino con la ajena. De ahí que el resultado haya sido nulo. Debemos tener nuestro propio puño... - ¿Por qué? ¿Piensas que ésos son ajenos? inquirió Kúritsin, señalando con la cabeza en dirección al campo de los "orientales"-. Son tan soviéticos como nosotros. Si pudiésemos doblar nuestros propios dedos y los de ellos en un solo puño... - Eso podría hacerse si no tuviéramos por medio la alambrada -Pokotilo esbozó una irónica sonrisa-. Las púas no lo permiten. - En la fábrica no hay ninguna alambrada. Es allí donde debemos empezar -insistió Nikolái. - A propósito. Hoy he conversado con un jovencito de Simferópol -dijo Tólstikov-. Se llama Savva. Un muchacho simpático, serio. Me ha hablado de las atrocidades que cometieron ayer los policías en su campo. Y me ha dicho una cosa que merece ser tomada en consideración: si en vez de obrar con tal precipitación, se hubiese preparado a la gente, ésta se habría mantenido más firme y no se hubiera arredrado al ver los palos... - ¡Que te crees tú eso! -replicó Doroñkin, acompañándolo de un ademán y una mueca-. Si allí no hay más que niños y gente que no ha olido jamás la pólvora. - Y tú, que la has olido, ¿no tragas acaso esa bazofia, metiendo en ella la cuchara con resignación y dando además las gracias porque al menos te alimentan con eso? -Efrem, por lo común ecuánime y calmoso, le miró esta vez con ojos chispeantes de ira. La desgracia no está en que sean niños -su niñez se acabó al estallar la guerra-, sino en que cada uno vive sólo para sí. Vasili tiene razón al decir: como un dedo. Les falta el dirigente, no hay colectividad. Esa es la causa... - ¿Y nosotros qué? ¿La tenemos? -bufó, mosqueado, Doroñkin-. ¡No, no la tenemos! - Es verdad. No la tenemos -terció Kúritsin-. Vivimos desperdigados en pequeños grupos sin más lazos de unión que el lugar de procedencia. No está mal, que digamos, pero ya va siendo hora de que los grupos se unan. 23 Los soldados no se ponen de rodillas - ¿Cómo hacer eso? -se le escapó a Glújov. Realmente, ¿cómo? Pues los grupos se formaban de diversas maneras, y no siempre -ni mucho menos- se basaban en la comunidad de ideas. Los unos se agrupaban en torno a algún bromista y jaranero, como había sucedido al principio en el grupo de Shájov, cuyo centro organizador fue Tólstikov. A otros les unía el lugar de procedencia, así como el simple hecho de dormir en las literas contiguas o trabajar en un mismo taller y un mismo turno. No obstante, después de lo sucedido en el campo de enfrente, Shájov, Kúritsin y sus amigos llegaron a la conclusión de que era preciso vincularse estrechamente, no sólo con los "obreros orientales", sino también, y sobre todo, con aquellos de los grupos existentes dentro del campo de prisioneros que les eran más afines. Resolvieron que en las semanas más próximas cada uno de ellos trataría de establecer contacto con algún grupo y esclarecer qué ambiente reinaba en él, qué les interesaba, de qué se hablaba. A Vasili le propusieron que aprovechase su situación, porque como responsable de los encargados de la limpieza tenía el derecho de entrar en todas las barracas a cualquier hora del día, y también por estar alojado en la residencia de los "jefes". - ¿Sabes, Vasia? -le dijo Kúritsin-. No creo que todos los de tu barraca sean canallas. Tú, por ejemplo, aunque vives allí, no te has vendido por una escudilla más de bazofia... Tal vez haya otros como tú. Fíjate bien, sondea el terreno... Los policías y los intérpretes son unos mierdas, qué duda cabe; no andes con ellos. Pero a los médicos y a los cocineros sondéalos... Shájov asintió con la cabeza. IV La ladrante voz del jefe desgarró, como siempre, el silencio de la mañana: - ¡Firmes! ¡De frente, mar! Con un pesado balanceo, la columna se puso en marcha. Al otro lado del portón, el superior de la escolta -un bravo suboficial con elegante bigotito rojizo- gritó de nuevo con la boca muy abierta. - ¡Mirar a la izquierda y acordarse bien! ¡Tenerlo bien presente! Y, desaparecida por un instante la fiereza de su cara, rió satisfecho, atusándose el bigotito. Los prisioneros, sombríos, volvieron sumisamente la cabeza hacia la izquierda. Llevaban ya el cuarto día haciendo eso. Cada mañana y cada noche, al regresar al campo. Sólo que al anochecer la voz de mando era distinta: "¡Mirar a la derecha!" ¡Para qué mirar si todo estaba ya visto! Iba ya el cuarto día que junto al portón, sobre la tierra enlodada, yacían siete cadáveres desfigurados. Siete prisioneros del equipo de aguadores que habían hecho la tentativa de fugarse. El equipo constaba de diez hombres. A uno lo mataron en el acto. Nueve se evadieron. Al cabo de dos días trajeron siete cadáveres y los tiraron junto al portón. Los alemanes andaban furibundos, pues, al parecer, los muchachos habían ofrecido resistencia, disparando con bastante buena puntería un arma automática arrebatada a un centinela. Fuera como fuese, faltaban cinco o seis de los soldados de la guardia. Estarían heridos o muertos. Los cadáveres de los fugitivos yacían acribillados por las bayonetas, con los rostros sangrientos, deformes. Los de la escolta se ensañaban en los vivos por el susto que se habían llevado. ¡Pensar que en un país tan tranquilo como Noruega habían perdido a unos cuantos compañeros y tenido que permanecer pegados a tierra bajo el fuego de esos malditos rusos! Dos de los fugitivos habían desaparecido sin dejar rastro. Cada vez que, marchando en la columna hacia la cantera, Ereméiev pasaba ante aquellos cadáveres, pensaba involuntariamente: "¡Por suerte, entre ellos no estamos Leonid ni yo!" Al cundir por el campo la noticia de la fuga, Grigori lamentó no haberse evadido también. Y Beltiukov, que dos o tres días antes del suceso había ido a parar a la enfermería con una pierna lastimada, andaba como alma en pena. Pues, de no haber tropezado en una piedra y caído de bruces, habría podido escapar también. Ereméiev trataba de consolarle y convencerle de que aquélla no había sido la última ocasión de evadirse; pero el hombre no quería oír nada. Y sólo cuando al cabo de dos días trajeron los cadáveres, Leonid se horrorizó. Sabía, como todos los demás prisioneros, que al aprehender a los prófugos, los hitlerianos, por lo común, los molían a palos, pero no los mataban. Aquél era el primer caso. Por lo visto, los guardias se habían enfurecido terriblemente. Cada mañana, entre los prisioneros que marchaban en columna, iban los dos amigos hacia el fiordo y cada noche regresaban al campo, arrastrando a duras penas los pies. Quien los mirase -lo mismo a Ereméiev que a Beltiukov o a cualquier otro- diría que todos tenían la misma cara. Amenazados por las armas automáticas, marchaban cabizbajos, grises, demacrados. Desmenuzaban con picos y martillos los grandes pedruscos; cubrían de casquijo y apisonaban la pista del aeródromo. Diríase que no tenían ningún otro deseo que el de recibir la ración de pan y de bazofia, ningún otro anhelo que el de descansar tan siquiera unos días. Más que hombres, eran sombras. Pero aquello no era sino la primera impresión. Una impresión falsa. ¿Por qué marchaban con los ojos clavados en el suelo? Porque la mirada podía revelar el odio, la resolución, el desprecio a la muerte. Y los de la escolta, sintiendo eso con una vaga intranquilidad, no quitaban el dedo del gatillo de sus armas automáticas ni se acercaban a los prisioneros a una distancia menor de diez metros. De los rusos podía esperarse todo. Así pensaban los de la escolta. Así pensaban 24 también los jefes del campo. Por eso llovían golpes y amenazas sobre los prisioneros. Por eso -para escarmiento y atemorización- habían tirado junto al portón los cadáveres de los fugitivos. ¡El máximo amedrentamiento, la máxima crueldad! Los hitlerianos no sospechaban siquiera que no era ya el miedo el que mantenía sumiso a los prisioneros. Uno puede acostumbrarse a todo, hasta a la idea de tener que morir pronto, y entonces la muerte deja de asustar. Lo que contenía a los prisioneros, después de todo lo sufrido, era la idea de que, al separarse de la vida, había que ocasionar el máximo perjuicio al odioso enemigo. ¡Oh, si hubiesen oído los alemanes de qué se había hablado, qué encendidas palabras se habían pronunciado por las noches en las barracas! Grigori estaba ya seguro -y Beltiukov no podía menos de darle la razón- de que si los dos se arrojaran con los picos sobre la escolta, la mitad de los que trabajaban en la cantera seguirían su ejemplo. Y no porque los dos amigos fuesen personalidades destacadas entre los prisioneros. No; como ellos había muchos. Simplemente, porque en el fondo del alma de cada prisionero bullía una fuerza incontenible, la sed de lucha y de acción, dispuesta, a la más leve sacudida, a brotar pujante como la lava de un volcán. Los amigos temían esa sacudida, pues, según ellos, no merecía la pena gastar las fuerzas por algo sin importancia. Si en vez de contenerse, se lanzaran a la lucha y mataran a los de la escolta, ¿qué harían después? ¿Dónde se meterían los doscientos hombres? Si hubiesen actuado por allí los guerrilleros, habría sido otra cosa: los prisioneros se hubieran incorporado a ellos. Pero no se oía hablar de guerrilleros. Quitar de en medio a la escolta y liberarse por uno o dos días, no sería tan complicado. Pero luego, ¿qué hacer?, ¿a dónde ir? Con el tiempo, Ereméiev y Beltiukov llegaron a cobrar prestigio entre los prisioneros ocupados en la cantera; y sus palabras eran escuchadas, si no como un mandato, al menos como una opinión y un consejo dignos de ser tomados en consideración. De suyo se entiende que ellos no eran los únicos en su especie. Varias personas gozaban del mayor aprecio entre los de su equipo; por ejemplo: el teniente de artillería Serguéi Laptánov, el sargento de ingenieros Volodia Orlov, el viejo marino Alexéi Kalinin, al que los fascistas habían arrancado a puñetazos casi todos los dientes. Allí no se ganaba el prestigio con grados ni méritos militares de otros tiempos, ni tampoco con la edad, sino con las cualidades personales. Para ello era preciso ser justo y sincero, ducho y resuelto, sensato y audaz. Y aunque los prisioneros se mantenían por grupos, planteaban sus problemas litigiosos ante personas cuyo consejo merecía, a juicio de ellos, la más alta consideración. Al conocerse más de cerca y trabar amistad, Laptánov, Ereméiev, Beltiukov y los demás V. Liubovtsev coincidieron en que la tarea principal era evitar una explosión espontánea entre los prisioneros. Cierto es que, al principio, el impetuoso e impaciente Orlov replicó: - Pero, hermanos, ¡qué es eso! ¿Vamos a agarrar del capote a quien no se contenga y se eche sobre un fritz? ¿No os parece que así prestaremos un servicio a los alemanes? - No, Volodia -farfulló Kalinin con su desdentada boca, mientras se abrochaba y desabrochaba maquinalmente el chaquetón de marinero-. Hay que hablar con la gente, para que ella misma se aguante y acopie en el alma la ira para cuando sea preciso. Beltiukov, arqueando sus pobladas cejas, metió baza: - ¿Y por qué se dice que "la locura de los valientes es la sabiduría de la vida"? - No toda manifestación de valentía es provechosa -le atajó Kalinin-, y menos aún la que surge de la desesperación. Nada fácil era la tarea que ellos se habían marcado. Pues no todo prisionero llevado a la desesperación podría comprenderles debidamente. Si a un hombre hambriento, agotado por el trabajo y enfurecido por los malos tratos tú le dijeras: "¡Aguanta, hermano, acopia en el alma la ira!", él, en el mejor de los casos, te diría que eres un cobarde y un traidor. El problema era complejo. Pero había que resolverlo para conservar a los hombres, las fuerzas y llegar a ver el momento ansiado. Eso no era todo. Había tres categorías de prisioneros. Formaban parte de la primera quienes no se habían resignado a las humillaciones y, ansiosos de lucha y acción, estaban dispuestos a todo. Cada uno de ellos había hecho ya dos o tres intentos de evadirse, más de una vez había ido a parar al calabozo y llevaba en sus espaldas las huellas de las palizas. Era preciso unir a esos hombres y contenerlos hasta cierto momento. La segunda categoría, la más numerosa, estaba integrada por aquellos que, aguantando con resignación todas las penurias del cautiverio, no reaccionaba a los palos ni a las vejaciones. Eran pasivos e inertes. No cometían vilezas, pero tampoco se rebelaban en el alma contra el orden de cosas reinante en el campo. Al caer entre los de la primera categoría, empezaban poco a poco, después de ciertas vacilaciones, a despertar de su letargo. Era preciso apasionarles. Los más pusilánimes constituían la tercera categoría. Su único anhelo era quedar vivos a toda costa. Los unos se prestaban a servir de policías en el campo; los otros, al no conseguir puestecitos lucrativos, se convertían en limosneros que por unas cucharadas de mala sopa o una colilla ofrecían servicios a los representantes de la autoridad, así como a los intérpretes y cocineros. Había que esquivarles, puesto que el contacto con ellos no dejaba de ser arriesgado, y además, era dudoso que se corrigieran. 25 Los soldados no se ponen de rodillas Rayaba el alba del nuevo año 1943. Lejos de Larvik, de donde salía el opaco sol invernal, desde el mar Báltico hasta el mar Negro, ante los muros de Leningrado, en los bosques de Bielorrusia, en las estepas de Ucrania y a orillas mismas del padrecito Volga se libraba una batalla interminable entre el día y la noche, entre el pueblo soviético y el fascismo. Los cañones retumbaban; en el cielo se arqueaban las trayectorias de los cohetes; las balas silbaban; tanques chocaban furiosamente con tanques; los muertos quedaban tirados, los vivos se levantaban para lanzarse al contraataque. Sobre todo el País de los Soviets, de mar a mar, se extendía el acre humo de la pólvora y de los incendios. Entretanto aquí, en el pacífico y aseado Larvik, así como en muchos otros campos de concentración, hombres indomables sostenían una lucha invisible, pero dura y tenaz, por que en cada prisionero triunfase el Hombre. Capítulo IV. Fascista y alemán son conceptos diferentes. I Una mano de dedos cortos, cubierta de vello rojizo, oprimió el brazo de Lida hasta producirle dolor. - ¡Vamos! -le dijo el contramaestre. La metió de un empujón en la oficina del jefe del taller y gritó desde el umbral: - ¡Señor Kleinsorge, no sé ya qué hacer con esas burras! ¡Lo estropean todo! ¡La de veces que le he dicho a la mozuela que llene bien las cajas de moldeo! ¡Yo mismo se lo he enseñado! - Tranquilícese, señor Schnautze. No merece la pena destrozar los nervios por culpa de esas burras, como usted las llama. Explique lo que ha pasado. El contramaestre, sofocado por la indignación y sin soltar a Lida, como si temiera que se escapase, contó que ella, al igual que las otras obreras rusas, cometía muchas fallas en el moldeo de las piezas metálicas. Lida tenía el desconcierto dibujado en el semblante. Comprendía perfectamente de qué se trataba, aunque de todo lo dicho atropelladamente por el contramaestre sólo distinguió una palabra, repetida una y otra vez: sabotaje. Kleinsorge se plantó de un salto ante ella, empezó a gritar y a agitar su largo índice ante las propias narices de la muchacha. Luego le dijo al contramaestre: - Váyase, señor Schnautze. Yo mismo esclareceré el asunto... Cuando el contramaestre hubo salido, el ingeniero se dejó caer fatigado en el sillón y quedó mirando largamente, con aire meditativo, a esa muchacha delgaducha y torpona. Lida permanecía cabizbaja ante la mesa del despacho. La mirada escrutadora del ingeniero le causaba pavor y malestar. Conocía bastante bien a Kleinsorge por haber servido en su casa durante cerca de dos meses. Un día la esposa le exigió que retirara de la casa a aquella chicuela "con mirada de loba" y trajese del campo a alguna viejecita callada, que no infundiera ningún temor. El ingeniero le hizo caso y pasó a Lida a la sección de moldeo de su taller. La muchacha conoció allí a Valia Usik, que le llevaba cinco años y era, como ella, oriunda de Rostov. Al trabajar juntas en el mismo turno, se hicieron amigas. La labor de moldeo era durísima. El aire fétido y sofocante de la tierra ardiente, respirado desde la mañana hasta la noche, las cajas que pasaban en hilera interminable para que se las llenara, el calor y las corrientes, la pesada pala con la que hacían tantas reverencias durante la jornada que al fin no podían desdoblar la espalda... Al principio, las chicas, temiendo la reprimenda del contramaestre, se esforzaban por llenar como era debido las cajas de moldeo. Pero no lo lograban. Se descubrían muchas fallas. Los contramaestres iban a quejarse al jefe de la torpeza de las obreras. Kleinsorge replicaba que era necesario enseñarles. Y los contramaestres les enseñaban. A fuerzas de amenazas y cogotazos, la labor fue mejorando poco a poco. Ya no se descubrían tantas fallas. Pero un día todo se vino abajo: cada segundo molde estaba estropeado. ¿A qué se debía eso?, pensaba el ingeniero. Y se lo preguntó a la muchacha, hablando lentamente y buscando palabras que pudieran ser entendidas por ella. - El trabajo es muy duro. No alcanzan las fuerzas -repuso Lida con una mueca de dolor, al tiempo que se frotaba el brazo-. Y la comida es mala... Kleinsorge lo sabía. Naturalmente, no era una faena para chicuelas endebles que, por añadidura, andaban siempre medio hambrientas. Pero ¿no habían trabajado acaso durante algunas semanas con un porcentaje mucho menor de fallas? - Bueno. Irás al depósito de herramientas a ayudarle a Albert. Pero si allí no puedes, ¡cúlpate a ti misma! Lida había llegado ya al umbral, cuando de pronto se volvió y dijo: - Señor ingeniero, coloque también a Valia en alguna parte, porque le es duro... - ¡Vete, vete! ¡Eso no te atañe! Lida le había dicho al jefe del taller sólo parte de la verdad. La labor en la sección de moldeo era, en efecto, excesivamente dura y, con tan mala alimentación no podía haber gran rendimiento. Pero nadie le hubiera arrancado a ella, ni siquiera con tenazas, lo principal: que las muchachas hacían fallas con toda intención. Haría dos semanas desde aquel día de enero en que Iván Tólstikov se les acercó por primera vez. Tras cruzarse unas palabras y bromas 26 que provocaron hilaridad, el hombre se volvió muy serio de repente y dijo: - Chicas, no os matéis trabajando. Ahorrad las fuerzas. No llenéis mucho las cajas. Dejad porosos algunos lugares. ¿Está claro? - Más claro no puede estar - Valia esbozó una irónica sonrisa; una chispa de niña traviesa brilló en sus ojazos negros-. Y si se dan cuenta, ¿qué va a pasar? E hizo un expresivo ademán, pasándose la diestra embadurnada de tierra por la garganta, como si se ciñese el dogal... - Las pagarás todas juntas, guapina -una sonrisa descubrió los blancos dientes de Tólstikov-. Pero a mí me parece que no lo advertirán. Decid que, con tan mala comida, estáis débiles, que las fuerzas no dan para más... Bueno, damas de tréboles, me vuelvo a mi baraja. Ya es hora. - ¿Por qué hemos de ser damas de tréboles si no estamos aún casadas? Somos de oros. - No habéis salido de ese palo. Las de oro son las rubias, mi ideal. Y vosotras sois morenas, de lo más común y corriente. - ¡Vete a freír buñuelos! -profirió Valia con afectada ira, amenazándole con la pala. - ¡Oh, no le envidio a tu futuro marido! Tólstikov hizo chocar las palmas de las manos y luego de hacer un guiño a las chicas, se fue a su sección del taller de fundición. Las muchachas rompieron a reír. Los prisioneros de guerra ocupados en la fábrica les gustaban más que los muchachos residentes en el mismo campo que ellas. Eso se explicaba porque los prisioneros eran, en su mayoría, jóvenes, mientras que entre los obreros traídos de las zonas ocupadas predominaban mocosuelos no salidos aún de la adolescencia y hombres relativamente viejos que por uno u otro motivo no habían sido llamados a filas. Esto, por un lado. Y por otro, los prisioneros se portaban en la fábrica, lo mismo que en todas partes, con más dignidad y resolución que los demás. A ello cabe añadir que, a los ojos de las muchachas, les ceñía la romántica aureola de héroes que habían vertido su sangre defendiendo la Patria Soviética. Sus palabras eran escuchadas con atención y su opinión apreciada en sumo grado. Durante las cortas pausas de la comida o las largas horas nocturnas de los bombardeos aéreos, cuando los obreros eran metidos en los refugios, a Pokotilo, Tólstikov, Doroñkin, Kúritsin y otros prisioneros se les presentaba la ocasión de conversar con los "obreros orientales". De la amistad brotaba a veces el claro y puro sentimiento del primer amor, un amor penoso, oculto. Y tanto más ansiado era, por eso, cada breve encuentro en el taller, cada mirada fugaz que se dirigían los enamorados cuando iban, escoltados, en diferentes columnas. Entre los "obreros orientales" de la fábrica V. Liubovtsev Krauss-Maffeil había cuatro o cinco de la misma edad que la mayoría de los prisioneros. Uno de ellos era Savva Batovski, rechoncho, de cabello rubio, frente ancha y nariz respingona, y otro, Daniel Levin, mozo gallardo y apuesto con bigotito negro, parecido a un montañés circasiano. Las chicas sospechaban, no sin razón, que ellos habían combatido en las filas del ejército y que, posiblemente, se habían evadido del cautiverio. Su opinión era muy tenida en cuenta. Los demás, a excepción de los viejos, eran, según Lida, coetáneos y a juicio de sus amigas mayores, mocosuelos. Albert resultó ser un anciano encorvado, de rugoso semblante, que trajinaba de continuo en su depósito. Ora clasificaba las herramientas en los anaqueles, ora limpiaba el polvo, sin cesar de rezongar para sus barbas. Recibió a Lida con aire gruñón; la midió, descontento, con una mirada penetrante de sus ojos seniles descoloridos, le metió un trapo en la mano y le dio la espalda para retornar a sus ocupaciones. La muchacha le cobró antipatía desde el primer momento, comprendiendo que allí tendría que derramar muchas lágrimas. Para colmo, la habían separado de Valia. Si estuviesen juntas, el trabajo sería más llevadero... II Una voz proveniente del otro extremo de la barraca salmodiaba tristona: Año #uevo. La vida ha cambiado. El campo está envuelto en punzante alambrada Ojos severos vigilan a cada trecho. La muerte con la guadaña del hambre nos acecha... Lo cantaba con la música de un tango que en otros tiempos se había bailado tan alegremente con la compañerita en el club de la fábrica... - ¡Oye, amigo! ¡Acaba de una vez tu misa de difuntos! -gritó Iván Tólstikov, sin poder contenerse más. Pero el cantor, invisible a la mortecina luz de la única bombilla, continuó su salmodia: - Y el Año Nuevo volverá a nosotros... - ¡Por amor de Dios! -imploró Iván-. ¡No me desgarres el alma! - Déjale -intervino Shájov en tono conciliador, dándole una palmadita al hombro-. No le escuches, si no te agrada... ¿Qué hay de nuevo? - El español ha dicho que los nuestros están presionando terriblemente a los alemanes en Stalingrado. Parece que han cercado a unos cuantos. Dice que a los fascistas les están pegando duro en África también. - ¿Y el segundo frente? - Por el momento, están de preparativos. A continuación, pasaron a hablar de asuntos concernientes al campo y a la fábrica. En los últimos 27 Los soldados no se ponen de rodillas meses se había logrado hacer bastante, y sobre todo, unir a la gente y crear, si cabe la expresión, una opinión pública en el campo de los prisioneros. El esmero en el trabajo independientemente de la causa por la que se hiciera, era ya vituperable. Los unos se habían esmerado antes por miedo al castigo; los otros por su honestidad, por la costumbre del especialista de hacerlo todo bien. No hubieran querido trabajar así para los alemanes, pero su naturaleza se sobreponía. Fue preciso presionar sobre éstos y aquéllos. Y eso dio efecto: aumentaron las fallas, disminuyó el ritmo de la labor. Los prisioneros, haciendo caso omiso de los gritos, las amenazas y los cogotazos, trabajaban mal, sin darse ninguna prisa. El sabotaje había adoptado también otras formas. Los prisioneros se llevaban del taller todo cuanto estaba al alcance de la mano y que podía servir para mejorar sus condiciones de vida: pedazos de cobre y de bronce, limas rotas, viejas correas de transmisión. Empleaban el metal para hacer petacas, polveras y caprichosos estuches, y las correas, para confeccionar sandalias. Todo eso era luego objeto de trueque en el taller. Los alemanes daban a cambio pan, cigarrillos y patatas. Los soldados de la escolta quisieron tomar parte en aquella ventajosa transacción. ¡Y no era para menos! Los prisioneros ofrecían por media hogaza de pan seco magníficas pitilleras de bronce, de diferentes formas y ornamentos, que podían ser luego revendidas a la población civil. Por eso los guardias hacían la vista gorda cuando los prisioneros que volvían de la fábrica llevaban muy abultados los bolsillos del capote o el vientre. En la fabricación de pitilleras, polveras y mecheros fue invirtiéndose paulatinamente una gran cantidad de metales no ferrosos. Shájov y sus compañeros se esforzaron por incorporar el mayor número posible de prisioneros a esta producción, comprendiendo que con ello se obtenía doble resultado, pues se mejoraba la alimentación de éstos y se ocasionaba, en cierta medida, perjuicio al enemigo. Tal vez fuesen pequeñeces... pero ¿acaso la bala, que es también pequeña, no arrebata la vida? Al poco tiempo funcionaban en el campo talleres clandestinos que, por encargo de alemanes emprendedores, transformaban las materias primas sustraídas a la fábrica en calzado y objetos de arte. La enfermería empezó a contribuir en gran medida a la unificación de las fuerzas. Siendo el campo adscrito a la fábrica Krauss-Maffeil uno de los más grandes de Munich, el puesto de sanidad del mismo atendía a los prisioneros de los equipos obreros de los alrededores. Kúritsin tenía razón: no todos los moradores de la barraca de Shájov, ni mucho menos, eran gente perdida. Luego de mirarlos más de cerca, Vasili comprendió que se había equivocado al hacer extensivos a todos los demás el desprecio y la animadversión que le merecía Shulgá. Entre ellos, por supuesto, no faltaban canallas; pero también había buenos compañeros, tales como los médicos Popov y Tremba o el practicante Kamoberdá. Entre los cocineros y pinches se encontraron igualmente muchachos bastante decentes, aun no estropeados del todo. Vasili no se apresuró a entregar la carta ni a exigir ayuda y cooperación a sus compañeros de barraca. Estuvo sondeando largamente a cada uno y acercándoseles poco a poco, con mucho tiento. Tremba, hombre callado y sombrío, fue quien más trabajo le dio. Siempre había observado a Shájov con una mirada torva de sus ojuelos pequeños, profundamente asentados en las órbitas, como los de los osos, mientras fruncía sus pobladas cejas, sin pronunciar palabra. Pero un día abrió el pico: - Oye, Vasili, ¿por qué me andas rondando como una zorra a un puerco espín? Veo que tratas de calarme, pero no puedes. Dime sin rodeos, ¿qué quieres? Y Shájov se decidió a hablar: - ¿Qué piensas de esta vida, Alexandr? - ¿Quieres que me confiese? Tú mismo ves que me esfuerzo por curar a los que están ya con un pie en la tumba. - ¿Y para qué los curas? ¿Para que con su trabajo beneficien a los fascistas? -replicó Vasili en el mismo tono que su interlocutor. Al ver con cuánta inquina le miraba éste, Shájov pensó: ahora mismo se me echa encima y me estrangula. Pero Tremba le dio la espalda: - Yo creía que tú tenías sesos en la cabeza, pero veo que tienes ahí sólo paja. Y quiso irse. Vasili le puso la mano en el hombro: - Perdona. Ha sido una estupidez por mi parte hablarte así. No te enojes. Te lo pregunto con toda franqueza: ¿quieres luchar contra los fascistas? Tremba le miró con ojos escrutadores y carraspeó. -Lo estoy haciendo ya. Conservar en lo posible la vida y la salud de nuestra gente soviética, ¿no es luchar acaso? - Te hablo de otra lucha, de la verdadera... - ¿Y ésta qué es? ¿De juguete? -Tremba resolló indignado-. ¿Sabes tú que yo, con estas manos, he puesto en pie a gente que se moría ya? ¡La arrancaba de la tumba! ¡Lucha primero como yo, y luego dirás! ¿A qué otra lucha te refieres? Yo no estoy habituado a manejar el fusil. ¡Mis armas son el bisturí y mis conocimientos! - Y el amor a la Patria -añadió bajito Vasili. Al oír estas palabras de su compañero, Tremba se acercó hasta casi rozarle, le miró a los ojos y con su manaza de oso le dio una palmada al hombro. - Veo que tienes sesos. ¡Sí! Has dicho bien: el amor a la Patria, a los compatriotas, es también un arma. Sin eso, yo no hubiera podido manejar el bisturí, de nada me habrían servido mis 28 conocimientos... ¿A qué te refieres, pues, al hablar de la lucha? Amigo mío, ¿qué pueden hacer sin armas los prisioneros? - Tú mismo acabas de reconocer que el amor es también un arma. ¿No es así? Un arma invisible, pero la más potente. Porque viviendo en el alma, no puede ser arrebatada, a menos que no sea juntamente con el corazón. Todos la llevamos en el pecho... - No digas eso. Hay quienes la han arrojado de allí. ¿Por qué debo decírtelo yo, si tú mismo, estando aquí, lo ves? - No me refiero a aquéllos. No entran en la cuenta... - Basta de propaganda. Te he comprendido. ¿Qué debo hacer? Al enterarse de lo que hacía falta, Tremba silbó decepcionado: - ¿Y eso es todo?... ¡Vaya! Yo creía que se me pediría lo imposible. Han sido más las palabras... - Eso es para comenzar, Luego Veremos -le aseguró Shájov. Parecía poco lo que, a primera vista, se pedía a los médicos. Debían eximir del trabajo a gente necesaria, retener a los enfermos en el hospital por más tiempo de lo que el tratamiento requería; en fin, procurar que la enfermería estuviese siempre repleta y se redujese en lo posible el número de prisioneros aptos para la actividad laboral. Se les había encomendado también una tarea algo más compleja: aprovechar la estancia en la enfermería de los prisioneros llegados de otros campos para, a través de ellos, ponerse en contacto con sus grupos y obtener una información sistemática de lo que allí sucedía. No se podía confiar de todos los pacientes sin excepción; era preciso proceder según el proverbio que reza: "mide siete veces antes de cortar". Gracias a la ayuda ofrecida por los cocineros y pinches, así como con las provisiones que se obtenían del trueque de los objetos fabricados en el campo, se logró mejorar en cierto modo la alimentación de los enfermos y débiles para que pudiesen reponerse. La policía del campo -integrada por prisioneros-, que hasta entonces había repartido a diestro y siniestro puñetazos y puntapiés, se volvió más mansa al ver lo unida que se mostraba la gente. Cierto es que las blasfemias y amenazas continuaban cerniéndose sobre las cabezas como nubarrones de tormenta, pero la cosa no iba más allá. La policía no se atrevía ya a hacer uso de los puños. Al mirar a sus compañeros, Shájov se acordaba involuntariamente de cómo habían sido meses antes. Hombros caídos, ojos apagados, cabezas gachas: todo llevaba impreso la resignación, el abatimiento, la humillación. Pero ya no eran así. En absoluto. Aunque su físico no había mejorado -la misma tez grisácea sobre las mandíbulas, las mismas espaldas encorvadas y las costillas salientes como V. Liubovtsev empalizadas-, andaban más firmes y seguros, con la cabeza erguida, y en sus ojos no se leía el miedo ni la sumisión, sino un pensamiento vivo. ¡Ahí estaba la defensa de la dignidad humana, acerca de la cual había hablado y en aras de la cual había aceptado la muerte el comisario Mijaíl Sazónov! y en ello había puesto su granito de arena Shájov. III Con ruido se estrellan las olas invernales del mar del Norte en el férreo revestimiento de la nave, inclinándola hacia acá y hacia allá. El hierro exhala frío. Los compartimentos de la bodega están repletos de prisioneros. Hace ya dos días que el mar los sacude. Kalinin y sus compañeros han logrado acomodarse cerca de la escala que va a cubierta. Aunque aquí hace mucha corriente y el aire húmedo de arriba penetra y cala, no hay tanta oscuridad ni la atmósfera es tan sofocante como en el fondo de la bodega. Los prisioneros, tumbados sobre el trepidante suelo, hablan en voz baja, preguntándose a dónde les llevarán ahora los alemanes. Días atrás les obligaron a formar filas, los llevaron a la estación, los metieron en los vagones y los enviaron a Oslo. Nadie sabía a qué se debía tal precipitación ni por qué se los había retirado de Larvik. Tampoco los retuvieron por mucho tiempo en Oslo: los metieron en la bodega del barco, y empezó la marejada. ¡Cuántos comentarios!, ¡cuántas conjeturas! Este asegura que los ingleses han realizado un desembarco de tropas en Noruega; aquel dice que, al parecer, los nuestros han emprendido el avance desde la península de Kola y que los hitlerianos se llevan a los prisioneros para que no se subleven cuando las tropas inglesas o soviéticas se aproximen. Hay también quienes creen que los guerrilleros noruegos han empezado a actuar, y también quienes... en fin, cada cual piensa a su manera. - Lo más curioso es que no hemos acabado en el aeródromo -dice pensativo Orlov, abordando ya el tema por enésima vez. Grigori no tiene ganas de discutir. - No te rompas la cabeza, Volodia. Así como hemos trabajado en los últimos meses, necesitaríamos dos años más para acabarlo. - Es verdad, pero... Cada cual tiene su ocupación. Kalinin, envuelto en el capote marinero, duerme inhalando sonoramente el aire con la boca desdentada muy abierta. Pegado a su hombro, yace Beltiukov: éste no desperdicia la ocasión de echar un sueñecito. Seriozha Laptánov jadea mientras trata de asegurar con un alambre la suela desprendida. El esfuerzo le obliga a sacar afuera la puntita de la lengua, igualito que a los niños. Orlov, que no tolera lo vago e impreciso, se devana la sesera preguntándose por qué les habrá sacado tan aprisa de Noruega y a dónde los 29 Los soldados no se ponen de rodillas llevarán. Grigori, medio adormecido y atento al ruido de las olas, evoca las últimas semanas... En general, no había ocurrido nada extraordinario. Una sucesión continúa de días grises invernales, tan iguales como las piedras del fiordo. El toque de diana, la lista, el jarro de aguachirle templada que, no se sabe por qué, se denominaba "café". La ida al trabajo, la vuelta. Otra vez la lista. La escudilla de sopa aguada y el pedazo de pan. El toque de silencio. Los parloteos en voz baja y a plena voz en las barracas. Y así, día tras día... Sin embargo, aquellas semanas habían tenido algo impreciso a primera vista, pero que decía bien a las claras que los prisioneros no eran ya los mismos. Los picos se alzaban con mucha más lentitud que antes y las piedras tardaban mucho más en desmoronarse. Los prisioneros trabajaban con desgana, animándose muy poquito sólo al oír la voz del centinela. Cabe decir que los guardas también se habían vuelto más moderados en cuanto a reprimendas y castigos. Por algo no dejaban de pronunciar con horror y desconcierto la palabra "Stalingrado"... Anochecía cuando retumbaron en la cubierta pasos de botas herradas y voces de mando como ladridos de perros. Los prisioneros se levantaron precipitadamente, pensando que había llegado el fin, que ahora mismo iban a ser pasados por las armas. Pero no, los hitlerianos no estaban como para eso, pues por Occidente habían aparecido aviones. Se apercibieron de ello demasiado tarde, cuando los tenían encima. Un surtidor de agua, y tras él otro, brotaron a poca distancia de la nave. Mientras los aviones viraban para atacarla de nuevo, los alemanes se recobraron de la sorpresa, y entonces comenzaron a tabletear las ametralladoras y a ladrar los antiaéreos. Una sombra humana se deslizó ante Ereméiev y, con agilidad felina, salvó la escala. Grigori quedó pasmado; pero en el acto se lanzó en pos del muchacho. Era preciso atajarle, puesto que, en estado de sobresalto, el centinela que vigilaba junto a la escotilla podía matarle... Grigori dio un traspié, rodó escaleras abajo, y cuando llegó por fin a la salida, el prisionero había desaparecido de la vista. La escotilla estaba abierta, como siempre. Ereméiev asomó con cuidado la cabeza y echó una mirada en torno. La cubierta estaba atestada de camiones cubiertos, dispuestos en dos filas, y entre ellos se alzaban pilas de cajas. Al divisar a un hombre agazapado de bajo de un coche, Grigori, conteniendo la voz le llamó: - ¡Eh, tú, ven acá! Pero el hombre se alejó más aún. - Mira que el bombardeo va a acabar ahora mismo, y si el centinela vuelve, te liquidará de un tiro. -Grigori paseó una mirada llena de alarma por la cubierta-. ¡Ven, rápido! Sea por el sentido o por el tono con que lo había dicho, sus palabras surtieron un efecto serenante al prisionero. El hombre salió de debajo del coche y ya se venía hacia la escotilla cuando de pronto viró hacia las cajas y se inclinó sobre una de ellas, sobre otra… - Date prisa… -Ereméiev no se contuvo de soltar un taco. El prisionero se metió de un salto por la escotilla. Traía muy abultados los bolsillos del capote. - ¿Estás loco? -le espetó Grigori, arrastrándole de la manga para apartarlo de la entrada. - ¡Como para no estarlo! ¿Quién quisiera diñarla en este sótano? Como nos caiga una bomba encima, correremos la suerte de los gatitos ciegos. Así al menos he visto un poco el cielo antes de morir. - ¿Y si el centinela hubiese estado en su puesto? - El susto me impidió pensarlo... Mira lo que les he birlado a los alemanes. ¡Esto sí que es gloria! Y sacó de entre sus ropas unas cuantas latas de conserva y dos botellas de vino. - Tienen las cajas llenas de estas delicias. ¿Echamos un trago? Ereméiev vaciló. No era tanto el vino como las conservas las que le tentaban. Pero se sobrepuso y le dio la espalda. - Yo solo no tomo. - Tomaremos los dos. ¿No soy persona acaso? - Tú no entras en la cuenta, porque no te conozco. Me refiero a mis amigos. ¿Cómo te llamas? - Andréi Pivovárov... ¿Tienes muchos amigos? - Bastantes. - Esto no alcanza para todos, -Andréi volvió a guardar las botellas y las conservas en los bolsillos y entre sus ropas-. Conque ¿no quieres? - Vamos. Te los presentaré... Laptánov declaró categóricamente que no debían beber, pues la situación no lo permitía, y además, por falta de costumbre, un trago bastaría para armar la de Cristo es Dios y caer en manos de los alemanes. Kalinin permanecía a la expectativa: no decía ni sí ni no. A Ereméiev le parecía que no sucedería nada si se bebían dos botellas entre seis personas. Beltiukov le dio la razón, pero Orlov no. Andréi estaba que ardía: pugnaba por levantarse e irse a su lugar con las botellas, rezongando que, de haberlo sabido, no se habría liado con gente que sólo le hacía perder el tiempo. Kalinin, clavados los ojos en el vino, suspiró: - ¡Ay, hermanos! ¡Qué ganas tengo de echar un trago! ¡A qué mentir! Hace tiempo que no me ha pasado ni una gota por el garguero. ¿Qué ocurrirá si tomamos un poquito cada uno? ¿Eh? Por nuestro triunfo, por la muerte del fascismo... Grigori le coreó: - Por que quedemos vivos y regresemos a nuestros hogares. - ¡Yo no tomo! -Laptánov entornó los ojos y hendió el aire con el canto de la mano-. Para brindar V. Liubovtsev 30 por eso, hay que repartir el vino entre todos los presentes, aunque no le toque más que una gota a cada uno. Tomar nosotros solos, es una falta de camaradería. - ¡No tomes si eres tan riguroso! -Andréi descorchó la botella y se la llevó a la boca-. ¡A nuestra salud! Beltiukov le asió de la mano. - Espera. Así no sirve. El problema no está resuelto aún. Andréi se enfureció. - ¡Iros todos al cuerno! A lo mejor dentro de cinco minutos nos cae encima una bomba y vamos a pique. ¡Suelta la botella! ¡No es tuya! ¡Yo la he traído! - Tienes razón -Kalinin tomó la botella de manos de Beltiukov y la miró al trasluz-. Es tuya, sin duda. Y repartirla entre todos es imposible. Pues entonces, ¡que no le toque nada a nadie! Y estrelló la botella contra el suelo de hierro. Andréi quiso salvar al menos la segunda botella, pero ya era tarde. El vino se derramaba como un charco oscuro, proyectando reflejos sanguíneos opacos a la luz de la bamboleante lámpara. - Llévate las conservas, cómetelas tú solo y consuélate -dijo Grigori, tragándose la saliva. Andréi, sin responderle, tenía los ojos clavados en el charquito; luego, poniéndose a gatas, quiso arrimar la boca a él. Pero Beltiukov le apartó de allí, asiéndole por el cuello del capote. - ¡No seas cochino! ¡Cómo no te da vergüenza ponerte de rodillas ante ese aguapié alemán.... Andréi prorrumpió en sollozos. Nadie había esperado eso. Con la respiración entrecortada y los labios trémulos, murmuraba: - Arriesgué la vida... Podían haberme matado de un tiro... ¡Y vosotros tiráis esa delicia por el suelo! ¿Por qué?... Da miedo pensar... que iremos a pique... Quería echar un trago antes de morir... Todos percibieron un malestar, como si hubieran ocasionado daño a un niño. - ¡Pero qué niño ni qué ocho cuartos! ¡Tan grande y con esa pelambrera! ¡¿A qué soltar los mocos?! Laptánov posó la mano sobre el hombro de Andréi: - Oye, deja de chorrear. Mira que nos inundarás y nos iremos a pique antes de que nos caiga encima una bomba... ¿Oyes? ¿Cómo te llamas? Mira, pues, Andréi, quedo debiéndote dos botellas de vodka. Toma mi dirección de Nóvgorod. Si vienes a verme después de la guerra, te pagaré por lo de hoy. Pero no olvides la dirección... ¡Hermanos! ¡El bombardeo ha terminado!... Y otra vez Hamburgo, el mismo campo de donde, nueve meses antes, les enviaran a Noruega. Y al cabo de unos cuantos días, otra vez en camino, otra vez los ventanucos enrejados de los vagones de mercancías repletos de prisioneros. Las ruedas traquetean sin cesar. La noche sucede al día, la mañana a la noche, la tarde a la mañana; y la marcha no cesa. Una sola vez al día se abren las puertas de los vagones en alguna estación para dar de comer a los prisioneros. Ya no les dejan morir de hambre ni de sed, porque Alemania necesita sus brazos. El Frente Este requiere más y más divisiones. Alguien debe ocupar el lugar de los que se han ido al ejército. Alguien debe cavar la tierra, picar la piedra y atender las máquinas... Capítulo V. ace la fraternidad. I La animadversión que el contramaestre la había infundido a Lida se disipó bien pronto. Al cabo de unos días ella comprendía ya que el vejete no era malo ni gruñón. Su aspecto exterior y conducta habían sido bastante engañosos Albert no tragaba a los nazis. Cuando algún contramaestre entraba en el depósito gritando con el brazo estirado hacia adelante: Heil Hitler! el viejo farfullaba algo en respuesta, fingiendo estar ocupadísimo. Un día bajó la voz y, clavándose el índice en el pecho, le dijo a Lida que él había sido comunista. - ¿Usted ha sido... comunista? -se asombró ella, arqueando las cejas. El entendió a su manera la perplejidad de la muchacha. - Sí, lo he sido. El partido no existe ya. Todos están recluidos en las cárceles y en los campos de concentración. Y quienes han logrado salvarse, se ocultan. Cada cual vive para sí -concluyó Albert con voz tristona. No era eso lo que sorprendía a la comprensiva Lida. En su mente no se asociaba el alto concepto de "comunista" con ese hombre ajetreado, de cara rugosa. Según ella, los comunistas alemanes -todos sin excepción- debían ser como Thaelmann: robustos, de hombros anchos y frente abombada. Pero éste... La muchacha se encogió de hombros con desconfianza. Al ver eso, Albert se ofendió. - ¡Tú eres una tonta, una chica tonta! No comprendes nada. Yo no tengo ahora contacto con el partido; pero detesto a Hitler y a los nazis. Y no soy el único. Muchos alemanes los odian. Tenernos una canción secreta. Está prohibido cantarla. Se llama Los doce rezongones. Escucha. Y con voz temblorosa, senil, se puso a cantar: Eran doce rezongones, raros por entonces. Uno dijo: 'Goebbels miente", y quedaron once. Eran once rezongones, mudos esta vez. Uno razonó en silencio, y quedaron diez. De las pocas palabras que la chica pudo 31 Los soldados no se ponen de rodillas comprender dedujo que la cancioncilla tenía un sentido mordaz y burlón. Los fascistas se llevaban a los rezongones, uno tras otro, y éstos iban siendo cada vez menos. Cuatro son los rezongones, les fallan los pies. Uno suspiró ante su hijo, y quedaron tres... Albert enmudeció de pronto, compungió el rostro con dolor y dijo apesadumbrado: - Los nazis han pervertido a los jóvenes. A nuestros hijos. Los han convertido en fisgones. Pero el mío quedó siendo mío hasta el fin... Pereció hace cinco años en España. Posiblemente, segado por una bala alemana. Era también comunista, soldado de una brigada internacional... Y siguió cantando: Eran tres los rezongones sin salud ni voz. Uno se rascó el cogote, y quedaron dos... Al rezongón que esto cantó por poco lo ahorcaron. En Dachau, adonde se le envió, los doce se encontraron. - ¿Sabes lo que es Dachau? ¡Oh, el infierno! El primero de todos los campos de concentración creados en Alemania. El campo de la muerte. ¿Será posible que no hayas oído hablar de él? Si se encuentra a escasos cuarenta kilómetros de Munich. ¡Oh!, allí hay muchos rezongones, muchos enemigos de los nazis. ¿Sabes cómo termina la canción? Escucha: Adolfo ha dicho: "¡Se acabó! ¡#o hay más rezongones!" Pero han quedado por doquier… ¡decenas de millones! El viejo, fija la mirada en un rincón del depósito, permaneció un rato en silencio. Luego dijo, dando un puñetazo a la mesa: - ¡Sí, decenas de millones! ¡Nosotros rezongamos, gruñimos, odiamos a los nazis y nos acordamos de la República Soviética de Baviera! Pero... -la tristeza se dibujó en su semblante, las arrugas se destacaron aún más-. Hacemos sólo eso: rezongar. Cada cual para sus adentros. Nadie se atreve a franquearse con los amigos. Somos como los dedos en un guante: cada cual en su lugar... Lida constató con dolor cuán pequeña e impotente era ella; pues en vez de sugerirle algo práctico, no podía sino escuchar y asentir con la cabeza. ¡Ay, si pudiera Albert conocer a Iván Tólstikov o a Nikolái Kúritsin! Estos le dirían lo que era preciso hacer... A la primera ocasión, ella habló con Tólstikov. El se aconsejó de sus amigos y al día siguiente le dijo a Lida que, por el momento, no había ninguna necesidad de que él ni cualquier otro prisionero trabasen amistad con el viejo, pues podía espantarle. Y, en general, era menester sondear al alemán. No obstante debía utilizársele como fuente de información para saber qué sucedía en la ciudad y en los frentes, cuál era el estado de ánimo de los obreros y a quién de ellos se podía confiar. Un día de febrero de 1943, Albert, agitado a más no poder, echó el cerrojo a la puerta del depósito y le hizo a Lida una seña, invitándola a acercarse al escritorio. Extrajo del bolsillo un papelucho arrugado, lo alisó cuidadosamente con la mano y sonrió feliz: - ¡Mira! Resulta que no nos limitamos a rezongar. ¡Es una octavilla! ¡Y, según acabo de enterarme, no es la primera! ¿Sabes dónde las difunden? ¡En la Universidad! Veo que los nazis no han estropeado a los jóvenes. ¡Los estudiantes también detestan a Hitler! Albert anduvo el día entero radiante de alegría. Antes del fin del turno Lida se decidió a pedirle que le diera la octavilla por una sola noche. El viejo la miró fijamente como si la viese por primera vez, y aunque sus labios delgados se dilataron en una irónica sonrisa, él le entregó la octavilla. - ¡Ten cuidado! -le advirtió-. Si te la encuentran, todo habrá acabado. Para ti y para mí… La muchacha asintió con la cabeza y corrió en busca de Tólstikov. Le metió en la mano el arrugado papelucho y le explicó precipitadamente, en voz baja, lo que aquello era y de dónde procedía. Al anochecer, Iván, sentado en una litera de arriba, leyó la octavilla a sus compañeros: "¡Hermanos! En el pueblo alemán se nota efervescencia… Ha llegado la hora de que nuestra juventud ajuste las cuentas a la más vil de las tiranías soportadas por el pueblo alemán... Estudiantes: el pueblo alemán tiene puesta la mirada en nosotros. Espera que acabemos en el año 1943 con el terror nacional-socialista, del mismo modo que en 1813 se puso fin a la tiranía napoleónica. En ambos casos, la luz llegó de Oriente: en otros tiempos, del Bereziná, y ahora de Stalingrado. Los caídos en la batalla de Stalingrado nos llaman a la acción". Al pie de la octavilla rezaba: "La Rosa Blanca". Se produjo un silencio prolongado. El hecho de que en Alemania no todo, ni mucho menos, marchara debidamente, puesto que hasta los estudiantes se manifestaban en contra del fascismo, fue para los amigos una nueva muy grata, sorprendente y en cierto inverosímil. Si lo hubiesen hecho los obreros, habría sido muy natural; pero se trataba de estudiantes, de intelectuales... Glújov sonrió con escepticismo: 32 - Protestan contra Hitler, cuando los nuestros les han sacudido la badana. A que antes no abrían el pico o gritaban Heil Hitler!, cuando los alemanes triunfaban... Shájov quiso objetar, pero no hallaba palabras. La última frase de la octavilla le ponía, realmente, en guardia. ¿Y si no hubiera habido caídos? ¿Si los fascistas hubiesen avanzado con todo éxito? ¿Cómo hubieran reaccionado entonces? ¿No habrían dicho nada? ¿Se habrían conciliado con los nazis? - No se trata de eso, muchachos -dijo Kúritsin, mientras examinaba la octavilla-. Esas son, por así decirlo, las causas, y a nosotros nos interesan las consecuencias, y los resultados. Lo más significativo es que entre los alemanes hay efervescencia, que a Hitler deberá preocuparle ahora su propia retaguardia. ¡Ay, si pudiéramos ponernos en contacto con esa Rosa Blanca! - ¡Qué nombre más raro para una organización clandestina! -comentó Glújov en tono burlón-. ¡Exclusivo para las damas! ¡Hubieran podido llamarla también "Guisante de Olor!" ¿Por qué rosa blanca y no roja? La roja vendría más al caso... - No busques la quinta pata al gato -le atajó Pokotilo con su voz profunda-. Son simples estudiantes, y no comunistas. La rosa blanca es, a mi entender, algo así como símbolo de pureza, de no participación en los crímenes de los fascistas... A la mañana siguiente Lida devolvió la octavilla a Albert. Y el viejo, después de estudiar lo escrito, como si hubiera querido aprendérselo de memoria, escondió el papel bajo una tabla del suelo. Al cabo de unos días, llegó más negro que un nubarrón de tormenta. Se desplomó en la silla como si le flaquearan las piernas y dejó caer la cabeza sobre los brazos. Lida, empavorecida, le puso la mano en el hombro. - ¿Qué pasa, señor Albert? - ¡Se acabó! ¡"La Rosa Blanca" no existe más! Unos gruesos lagrimones rodaron por las rugosas mejillas del anciano-. Los nazis la han aplastado con sus botazas... Y no me llames señor”… Lida se fue corriendo al sector de fundición y llamó aparte a Tólstikov, el cual, después de escuchar el incoherente relato de la muchacha, le encomendó algo al español que trabajaba en pareja con él. - Vamos allá, Lidita -dijo, abarcando con el brazo los hombros de ella-. Quiero hablar con tu viejo. Creo que ya chapurreas en alemán... -Y al entrar en el depósito, se presentó-: Soy la persona a quien Lida ha dado la octavilla. Señor… perdone, camarada Albert... explíqueme, por favor, lo que ha sucedido. El viejo le miró con desconfianza. La muchacha se acercó al alemán. - Es mi amigo. Le conoce a usted. No tenga miedo. Confíe en él. - Yo no tengo miedo -contestó Albert en tono gruñón y les dio la espalda-. Si han sido jóvenes, V. Liubovtsev guapos, los que han perecido por esta causa sagrada, ¿por qué debo yo, tan viejo, aferrarme a la vida? Y, embargado por la emoción, empezó a contar. De su relato, largo y confuso, plagado de toda clase de digresiones que se remontaban al pasado revolucionario de Albert, Tólstikov esclareció lo siguiente: Munich, a juicio del anciano, era a la sazón la ciudad maldecida por millones de habitantes del Orbe. De sus cervecerías había salido la negra víbora del nacional-socialismo que, transformado con el tiempo en una boa gigantesca, había aprisionado a toda Alemania y emponzoñado a miles y miles de alemanes honestos. En Munich había iniciado su sanguinaria campaña -primero por el país y luego por toda Europa el detestable soldado Schicklgruber, conocido en el presente por el nombre de Hitler. Y eso que Munich era la ciudad donde por vez primera en Alemania había nacido el Poder soviético: la República Soviética de Baviera. Y a pesar de su corta existencia, pues había sido estrangulada por los verdugos, la primavera del año 1919 no se borraría jamás de la memoria. Y no se había borrado. Por algo, en los días más tétricos, cuando las hordas hitlerianas avanzaban en el Frente Este, un grupo de estudiantes de la Universidad de Munich había fundado "La Rosa Blanca". Los periódicos de ese día anunciaban que los miembros de esa organización habían sido sentenciados a la pena capital y ajusticiados. Albert les contó lo que había leído en los diarios y oído de boca de sus compañeros. En toda la ciudad no se hacía sino hablar de ello. Resulta que "La Rosa Blanca" no estaba integrada por estudiantes solamente. A ella se había incorporado hasta el profesor Kurt Hubert. Los hermanos Hans y Sophie Scholl encabezaban la organización. Su padre había pasado unos cuantos años en una cárcel fascista. Y Hans había sido soldado raso en el Frente Este. A su regreso a Munich después de ser herido, contó detalladamente lo que había visto en Rusia, habló de la crueldad de los hitlerianos y de la valentía de los rusos, demostrando así que cuanto decía el servicio de propaganda de Goebbels acerca de la Rusia Soviética y de la vida en ese país era pura mentira. Hans y Sophie hallaron entre los estudiantes a gente que compartía sus ideas. Ya a fines de 1942 empezaron a difundir octavillas manuscritas, en las que decían la verdad acerca de la guerra y la Unión Soviética y estigmatizaban al fascismo. Las octavillas pasaban de mano en mano y eran halladas no sólo en Munich, sino hasta en Augsburgo, Stuttgart, Linz, Viena y Hamburgo. Hada tiempo que la Gestapo seguía las huellas de los miembros de esa organización clandestina hasta que un día descubrió a Wim Graf, a Alexander Schimfell y al profesor Kurt Hubert. Al detenerles hallaron en su poder las octavillas. Después de la derrota de los hitlerianos en 33 Los soldados no se ponen de rodillas Stalingrado, Sophie, Hans y su amigo Christoph Probst cometieron la imprudencia de dispersar en pleno día por la escalera de la Universidad de Munich cientos de octavillas exhortando a luchar contra el fascismo. Los detuvieron en el acto, y al cabo de cuatro días todos los miembros del grupo fueron ajusticiados... Cuando el alemán hubo acabado su relato, Tólstikov dijo muy seguro: - Camarada Albert, créame: se alzarán nuevos luchadores, ¡Sí, se alzarán! Es sólo el comienzo. El viejo avanzó, impulsivo, hacia él y le tendió la mano, una mano descarnada, de dedos largos y finos. - Sí, camarada. Le creo. ¡Ellos se alzarán! -y elevando el puño crispado a la altura de la sien, exclamó-: Rot Front! II Contrastando con el lluvioso y cenagoso invierno de Oslo y Hamburgo, Italia maravilló a los prisioneros con su tibio febrero, su cielo azul, su lujuriante vegetación y su sol esplendoroso. Diríase que habían traído a los rusos a ese paraíso terrenal con el expreso fin de darles calor y reblandecer sus endurecidos corazones. Después del baño, en el vasto campo de deportación, tuvieron que cambiar de vestimenta. Les daba pena separarse de sus guerreras y capotes. Convertidos ya en harapos, con remiendo sobre remiendo, era, pese a todo, el uniforme soviético, con el cual habían ido al combate y experimentado tantas penurias y sufrimientos. Por él habían podido reconocer en el acto, hasta desde lejos, a los propios. En cambio ahora debían ponerse lo que les daban, lo que los hitlerianos habían cogido en los depósitos de los ejércitos derrotados: pantalones polacos y franceses, guerreras serbias y belgas, capotes checoslovacos. Solamente el calzado era alemán, de un tipo único: zuecos enormes que se caían a cada paso de los pies y producían callos sangrantes. Con ellos no podrían andar mucho. En apariencia, a los prisioneros no les había quedado ya nada ruso. Al cabo de unos días, los recién llegados fueron distribuidos entre los equipos de trabajo. Los amigos trataban de mantenerse unidos a fin de ir a parar a un mismo equipo. Y lo lograron. Allá había sido enviado también Andréi Pivovárov, el cual, después de lo sucedido en el barco, miraba con cierta animadversión a ese amistoso grupo y al propio tiempo trataba de arrimarse a él. Helo ya al camión llevando velozmente a dieciocho prisioneros y cuatro soldados por una estrecha y hermosa carretera. A la derecha centelleaba el mar, de un azul densamente oscuro. Un soldado de la escolta, hombre de baja estatura, ya entrado en años, se prestó a ser el guía. Apretando el fusil entre las rodillas, empezó a describir como auténtico cicerone los pueblos que se alzaban en su camino. A cada momento intercalaba palabras rusas y exhortaba a los prisioneros a admirar los espléndidos paisajes; lo hacía con tanto afán como si se propusiera venderlos a toda costa y no hallara comprador. Su permanencia en el Frente Este debía de haber sido muy prolongada, pues se jactaba con orgullo de sus conocimientos de la geografía de Rusia y la lengua rusa. - Contemplen por última vez el mar. Quedará a la derecha, nosotros torceremos hacia la izquierda continuó con amplios ademanes-. Y allí, a la orilla opuesta del río Tagliamento, está la ciudad de Latisana, famosa por su buen vino... ¡Ah, y ahí está Cerviniano del Friuli! -Miró con aire de vendedor a sus oyentes, como si les dijera: ven qué palabras me sé-. A los italianos les gusta ponerles a los pueblos unos nombres largos y hermosos, difíciles de pronunciar. Este, por ejemplo, con uno tan altisonante, es una simple aldea. Ahora torceremos hacia el Norte. ¿Ven cómo las montañas se aproximan?... ¡Oh, en esas montañas pululan los guerrilleros! ¿Qué les pasará que no se están quietos en sus casas? Yo, que ellos, no hubiera salido por nada del mundo. Preferiría abrazar a mi esposa en vez del fusil. ¿Verdad que es mejor?... Ya se ve Udine. Estamos llegando... De todo lo dicho por aquel soldado parlanchín, una sola noticia regocijó a los amigos: ¡en las montañas había guerrilleros! Sí, y éstas se hallaban a escasos tres o cuatro kilómetros de la ciudad, casi lindando con la misma. El camión paró a un kilómetro de Udine, tocando con el radiador el portón de un terreno cercado por una alambrada de púas. Desde lo alto de la carrocería podían verse unas cuantas barracas y más allá, unos cañones enfilados contra el cielo. Los prisioneros fueron alojados en una pequeña barraca pegada a un depósito. Podían transitar libremente, sin escolta, por el recinto donde estaba emplazada la batería antiaérea que protegía por el Noroeste la importante estación ferroviaria de Udine. Pero se sentían más molestos que en un campo de concentración. Pues siendo pocos -en total, dieciocho- cada paso que daban era visto por los alemanes. No había manera de pasar desapercibidos. Tampoco podían salir al otro lado de la alambrada, pues se les destinaba únicamente a faenas interiores. Reinstalaban los blocaos y las trincheras de las escuadras de las piezas, hormigonaban el lugar de emplazamiento de los cañones antiaéreos; cavaban un foso para construir un depósito subterráneo de municiones, llevaban productos alimenticios del almacén a la cocina, mondaban patatas, aseaban el cuartel y las casitas de los oficiales. En fin, podían transitar por todas partes. Lo único que les estaba terminantemente prohibido era aproximarse a los cañones y al depósito provisional de municiones. Otra vez Ereméiev parecía cambiado. 34 - Oye, Grigori, ¿qué te pasa? ¿Te has descongelado? -le preguntaba riendo Beltiukov-. En Larvik eras tan razonador; pero aquí, en el Sur, parece que has entrado en calor y de nuevo te pican las plantas de los pies... - No es para menos. Mira qué cerca están las montañas -respondía Grigori con impaciencia-. Allí se alberguen los guerrilleros. Y nosotros nos encontramos aquí, tras un hilo de alambre, sin ser vigilados, pues lo que hay aquí no es guardia. Imagínate lo que le cuesta a uno aguantarse. De que era preciso aguantar y esperar, lo comprendían tanto Ereméiev como sus compañeros. Lanzarse a esas grandes montañas sin saber a ciencia cierta dónde estaban los guerrilleros era lo mismo que buscar una aguja en un almiar. No podrían evadirse al azar, como lo habían hecho los otros en Larvik, pues serían aprehendidos bien pronto y pasados por las armas. Era menester, ante todo, establecer contacto con los italianos. Ahí estaba el quid de la cuestión. Los prisioneros no podían salir, y en el territorio de la batería no había ningún civil: únicamente soldados alemanes. A los muchachos les pareció que, en todo el período de su cautiverio, no habían caído jamás en una situación tan falsa ni tan compleja como aquélla. A decir verdad, no vivían mal allí. Recibían suficiente comida; todo cuanto quedaba en la mesa de los soldados iba a parar a la de los prisioneros y éstos se llevaban aun algo a hurtadillas de la cocina a la barraca. Con semejante rancho, no tardaron en reponerse. Los soldados les trataban bien. Es más: algunos les metían en la mano, disimuladamente, un pedazo de pan o unos cigarrillos. Cierto es que había que trabajar duro; era imposible remolonear, encontrándose a la vista de todos. Ellos estaban acostumbrados al trabajo. Cavar la tierra, mondar patatas, amasar cemento y limpiar el cuartel era más fácil que picar piedras. Y más aún con tan abundante comida. Eso por un lado. Pero, por otro, no les abandonaba la sensación de que ayudaban a las claras y servían al enemigo. Cuando, en Noruega, les habían conducido por las calles con el arma automática apuntada contra ellos y les habían alimentado con cosas podridas, dejándoles medio hambrientos, los prisioneros se habían sentido mejor, aunque el cautiverio había sido más deprimente. Una circunstancia más alarmaba a los amigos, y era la placidez que se había apoderado de algunos de sus nuevos camaradas. Andréi Pivovárov, por ejemplo, no dejaba de regocijarse: - ¡Qué suerte, hermanos! Ya no nos matarán el hambre ni las balas. ¡Así se puede vivir un año más o dos! Lo único que perturbaba su calma era el pensar que trabajaban con demasiada rapidez. Pues en cuanto terminasen de hormigonar los cimientos y el V. Liubovtsev depósito de municiones, los alemanes no necesitarían tanta gente; cuatro o cinco hombres bastarían para el aseo de los edificios y las faenas auxiliares. Por consiguiente, los demás serían enviados a un campo común y de allí, Dios sabía adónde. Sin decirle nada a nadie, Andréi tomó la secreta decisión de quedar a toda costa en la batería. El hombre comenzó a mostrarse obsequioso con los alemanes, esmerándose máximamente en el trabajo para que se fijaran en él. Al principio, sus compañeros no hacían sino reírse de él, comentando que la buena alimentación le había infundido nuevos bríos. Pero luego notaron que con la hartura y las crecientes energías iba desarrollándose la insensibilidad en el alma de los prisioneros, y unos pensamientos viles asomaban sus culebrinas cabezuelas: "nos ha tocado el gordo de la lotería..." Lo notaban por sí mismos. Orlov, que era tan franco, confesó un día con pesar: - Muchachos, a veces me digo: ojalá no nos manden a ninguna otra parte y podamos vivir así dos o tres meses más para acopiar energías... Pero no, lo que debemos hacer cuanto antes es evadirnos... - Mientras no nos hayamos vuelto demasiado gordos y habituado a esto -le apoyó Grigori. Laptánov compungió el rostro como si hubiese tragado un limón. - No dejéis que en vosotros se apague el odio. No recuerdo ya dónde leí un cuento sobre un águila que había pasado la vida encerrada en una jaula y se había muerto de adiposidad del corazón. ¿Por qué? Al principio había forcejeado las barras de hierro para escapar; pero luego se resignó y empezó a engullir la carne que le traían los guardas. La cosa llegó a gustarle ya que podía comer cuanto quisiera sin hacer nada. El águila se olvidó del cielo y de las montañas que le habían visto nacer. No hacía sino mirar al comedero donde estaba la carne. Un día, el guarda -no sé si por olvido o por qué otra causa- dejó abierta la jaula. El águila salió de su encierro. En eso se le acercó un gorrión. El águila fue a darle un picotazo, pero el pajarito se escapó a tiempo. Queriendo alcanzar al muy osado, el águila agitó las alas, mas éstas no le sostenían. No las necesitaba ya para nada. ¿Por qué? Pues porque se había olvidado de las montañas, del cielo, de que había volado alguna vez. Y el pajarito -pió, pió- se fue volando. Aun sin poder ir lejos, ¡volaba! Serguéi no había leído ese cuento en ningún libro. Acababa de inventarlo. Tras una pausa, continuó: - Yo no dejo de mortificarme. Me atormentan los recuerdos. Sobre todo, el de un caso que se me grabó en la memoria para toda la vida. Fue el 17 de septiembre. Abandonábamos la ciudad de Kíev. Tal había sido la orden del mando. Las calles estaban taponadas. Pasaban tanques, coches, soldados de la infantería... Yo esperaba que se formara un espacio libre en la columna para meterme en ella con mi batería. La gente, aglomerada en las aceras, lloraba, 35 Los soldados no se ponen de rodillas extendiendo los brazos hacia los soldados. De repente noté que alguien me tiraba de la manga. Al volverme vi a una niña de once o doce años, que con la carita anegada en llanto y la trencita suelta, me preguntaba: "¿Usted también se va con sus cañones y nos deja?" Le acaricié los cabellos. No podía hablar. ¿Qué iba a decirle? ¿Que nosotros, los militares, debíamos acatar las órdenes? No lo comprendería. En eso se formó un espacio libre en la columna. Subí al caballo y, montado ya, me incliné hacia la chicuela. Al fijarme en sus ojazos tuve la sensación de que yo era un infame. "No llores -le dije-. Volveremos pronto. Ya lo verás"... Y fuimos hacia el río para cruzarlo. Iba yo con los ojos clavados en las crines de mi caballo, sin fuerzas para mirar a los ojos de la gente, que había salido a despedirnos, a nosotros, sus defensores... Laptánov tomó aliento, tragó saliva para deshacer el nudo que se le había formado en la garganta y dio unas ávidas chupadas al cigarrillo que acababa de arrebatar a su vecino. - Cumplí la palabra dada. Regresé a Kíev más pronto de lo que hubiera podido imaginar. No había pasado un mes... Y otra vez nos miraban, parados en las aceras, mujeres y niños, viejos y adolescentes. Buscaban entre los prisioneros a sus maridos, padres e hijos. ¡Con qué compasión nos miraban! Y nosotros, al igual que entonces cuando abandonábamos la ciudad, marchábamos cabizbajos. ¡Qué vergüenza nos daba! ¡Qué bochorno! En septiembre, la gente nos había mirado de otra manera. Con esperanza, diría yo. A pesar de todo, éramos combatientes. ¡Pero esta vez nos miraban con compasión! Creedme, al aproximarnos a la esquina donde yo había hablado con la chicuela, traté de ocultarme en el centro de la formación para que ella no me viese. Temí que me reconociera y me compadeciera. ¡Ella había tenido fe en mí, había confiado en que yo volvería pronto con los cañones y la libraría de los fascistas! Volví, pero sin los cañones, conducido, rotoso, hambriento, sin el correaje... Me clavaban el fusil en la espalda, diciéndome: ¡eh, ruso, muévete! Laptánov apretó los dientes hasta hacerlos crujir. Habían pasado desde entonces casi dos años. En ese tiempo había logrado cicatrizarse en el hombro el desgarrón ocasionado por un cascote de metralla y también desaparecer las huellas de las palizas. Pero esta herida continuaba produciéndole un dolor insoportable. - Cálmate, Serguéi -dijo Kalinin, dándole unas palmaditas a la rodilla-, no te mortifiques... Pero Laptánov exhaló un grito: - ¡No quiero calmarme! ¡No! Esa chicuela es para mí la voz de mi conciencia. No dejo de oírla. La tengo ante mí. Me mira, y con sus ojazos me pregunta: ¿Cuándo volverás?, ¿no me has prometido, acaso, que será pronto?... III Marzo no traía calor. Era tan lluvioso y fangoso como febrero. A Vasili no le abandonaba la sensación de que todo -el aire la ropa, el colchón, los pulmones- todo estaba saturado de humedad. Los Stubendienst estaban extenuados de tanto barrer y fregar el suelo de las barracas. Ya no lo hacían dos veces por día, sino casi a cada hora. Una noche, Kúritsin llamó aparte a Shájov y, metiéndole en la mano Unos papeles, le dijo: - Oye, Vasia, esconde bien esto. - ¿Qué es? - Ya lo sabrás. Shájov se encogió de hombros. ¡Qué raro! ¿Por qué no decía qué clase de papeles eran? Cuando Tólstikov había traído la octavilla a la barraca, la leyeron en seguida. Al notar el desconcierto de su compañero, Nikolái explicó: - Mira, no podemos leerlo en presencia de todos. Primero debemos discutirlo entre nosotros. Yo mismo no sé de qué se trata. Savva Batovski me lo ha dado hoy, diciendo que nos han encomendado, a ti y a mí, la fundación de una organización en el campo. - ¿Quién lo ha encomendado? Oye, Kolia, no te metas con los civiles. Acuérdate de cómo fracasó la huelga del hambre. Y además, yo no conozco a ese Savva ni él me ha visto nunca a mí… - Yo le he hablado de ti. A los demás los ha visto en la fábrica. Es un muchacho que vale. Se nota que en lo concerniente a la organización, no obra por propia cuenta, sino que está relacionado con alguien. Los civiles tienen más facilidades para hacer tales cosas... En fin, esconde esto lo mejor que puedas... Los papeles le quemaban el bolsillo a Vasili. Ardía en deseos de leerlos. Pero se contuvo. Los escondió bien en el rincón donde los mozos de la limpieza guardaban sus trapos, escobas y demás enseres de su sencilla labor. El sábado, después del mediodía, comenzó a cambiar el tiempo. El viento dispersó las nubes y, por vez primera en tantos días, brilló el sol en el ocaso. El domingo fue un día claro y templado. Los prisioneros se alegraron de poder calentarse al sol, con tanta más razón que los domingos no los llevaban a trabajar. Por el campo se difundió la orden de poner a secar en el patio los colchones y objetos de uso personal. Los prisioneros, diseminados por pequeños grupos, jugaban a las cartas y al dominó con barajas y fichas fabricadas por ellos mismos. Vistos a distancia, los amigos estaban también plenamente enfrascados en el juego; pero a diferencia de los demás lo hacían en silencio, reconcentrados, lanzando de cuando en cuando miradas a su alrededor. Shájov leía en voz baja: "El cautiverio es terrible, pero no deja de ser 36 también una guerra, y mientras se desarrolle la guerra en nuestra Patria, nosotros deberemos luchar aquí..." - Es verdad -suspiró Pokotilo. - ¿No luchamos acaso? -Glújov, indignado, tiró sus cartas al suelo-. Mientras ellos estaban componiendo esto, nosotros desplegábamos ya nuestras actividades. - ¡Calla! -le atajó Kúritsin, frunciendo el ceño-. No estás en tu casa. Sigue leyendo, Vasili. "Todos odiamos a los fascistas y al sanguinario Hitler. Ese reptil bárbaro y criminal no se contenta con los horrores que hemos sufrido en el cautiverio hitleriano. Ha dado a sus soldados la orden secreta de exterminar a todos los prisioneros de guerra en caso de retirada de su ejército, pues son demasiado peligrosos en las regiones ocupadas y representarán una potente fuerza militar en caso de que la guerra se desplace al territorio de Alemania..." - ¿Y cómo quieren que se llame esa organización? - CFP. - ¿Qué significa eso? -inquirió Shevchenko, echando el cuerpo hacia adelante. - Colaboración Fraterna de los Prisioneros de Guerra. - No me gusta. - A mí tampoco -Tólstikov se apoyó en un codo-. Yo lo descifraría así: Comunidad Firme de los Prisioneros de Guerra. Porque eso de colaboración no me suena... - ¡Basta de discusiones! -Kúritsin cortó el aire con el canto de la mano-. Puedes descifrarlo como te plazca. No es el nombre lo que más importa. - ¿Y si me gustara llamarla Combatividad Fiera de los Prisioneros de Guerra? - ¡Cállate! -Nikolái empezaba ya a enojarse-. ¡Continúa, Vasili! Además del llamamiento a la unión y a la fundación de la confraternidad, había una octavilla en la que se exponía el programa de la CFP. Según él, en vez de trabajar productivamente en las fábricas de guerra y otras partes, los cautivos del fascismo debían realizar una labor de sabotaje que minase el poderío económico-militar de la Alemania hitleriana. Más adelante se subrayaba que en contra de la política nazi, que atizaba el odio racial, era preciso establecer vínculos estrechos entre los prisioneros de las diversas nacionalidades, consolidar la camaradería y la confianza mutua, prestar toda la ayuda posible a los heridos y enfermos, a los que tramaban la evasión de las cárceles y los campos de concentración, así como a los que se negaban a trabajar y perpetraban actos de sabotaje. Había en el programa un párrafo donde se exhortaba a castigar despiadadamente a los traidores: "Hay que luchar contra ellos por todos los medios, sin exceptuar la eliminación por sentencia del tribunal. La vista de la causa debe correr a cargo de los propios prisioneros". Los autores del programa conceptuaban como una de V. Liubovtsev las tareas más importantes de la CFP el "ayudar a los trabajadores de Alemania a organizar una insurrección armada para liquidar el régimen hitleriano". Al escuchar el llamamiento, Glújov, Shevchenko y algunos más se encogieron de hombros y en sus rostros se dibujó al principio una sonrisa irónica. El propio Shájov, que leía el documento, no pudo menos de sentir que todo cuanto se pedía de ellos era ya realizado en el campo. Bueno, si no todo, mucho de ello. Se efectuaba sabotaje, se ayudaba a los enfermos y débiles. Y también se hacía un poco de propaganda antifascista. Pero cuanto más profundizaba él en el programa, más graves iban poniéndose los semblantes de sus compañeros: las sonrisas se borraron y en los ojos se reflejó un creciente interés. El programa pasmaba por su claridad, su magnitud y por los grandes objetivos que planteaba ante los prisioneros. Se veía que no eran nada tontos quienes habían redactado ese documento. Pese a ello, el párrafo donde se hablaba de ayudar a los trabajadores alemanes a organizar una insurrección antifascista volvió a provocar risillas. - ¡No quieren poco ellos! -comentó Shevchenko-. Los alemanes no se sublevan por nada del mundo. - ¿Y "La Rosa Blanca"? -apuntó Kúritsin. - ¿A qué hablar de la rosa? Si se marchitó antes de florecer. - No llegaron a hacer nada más que las octavillas corroboró Glújov. Se entabló una discusión acalorada: ¿podrían los alemanes organizar una sublevación o no tendrían el suficiente valor para llevar a cabo ese cometido? La mayoría estaba dispuesta a pensar que los alemanes no se rebelarían, pues eran un pueblo excesivamente disciplinado y, para colmo, desconfiaban el uno del otro, tenían miedo. Y la Gestapo sabía trabajar... - ¡Ea, muchachos, a jugar a las cartas! -dijo con premura Pokotilo-. Por ahí anda Antón. Del lado de las barracas venía Shulgá con las manos a las espaldas. Se detenía ante cada grupo hasta acercarse a éste. Luego de observar cómo jugaban exclamó con sorna: - ¡Eso no es un juego! ¿Al "burro" juegan sólo los tontos y los viejos. ¿Echamos una partida a los "puntos"? Aunque en el cautiverio había aprendido ya bastante bien el ruso, se empeñaba últimamente en hablar sólo en su lengua materna, afirmando que Ucrania era un país "independiente" y que los ucranianos no seguirían el mismo camino que los rusos. Shájov le tenía ya por caso perdido: no podría hacerle cambiar de opinión. - ¿Jugamos? -repitió Antón, poniéndose en cuclillas. "¡Qué demonio te habrá traído!", bufó Pokotilo para su coleto y, empleando con toda intención un 37 Los soldados no se ponen de rodillas ruso perfecto, dijo: - ¿Cómo vamos a jugar contigo si tenemos vacíos los bolsillos? Tú no jugarás por el solo afán de entretenerte. - Oye, ¿a qué nombre respondes? - Eso se dice de los perros, y no de las personas. - ¡Así se dice en ucraniano! -replicó Shulgá con un gesto de obstinación-. ¿Por qué no hablas en tu lengua materna? ¿No eres ucraniano acaso? ¿La has olvidado? - No, no la he olvidado. Ni ellos tampoco -Efrem señaló con la cabeza hacia Shevchenko, Zaporozhets y Sávchenko, que estaban sentados junto a él-. Pero no queremos hablar en el mismo idioma que tú, porque tú lo has emporcado. Shulgá pegó un salto, como si una víbora le hubiese mordido. Quiso pegar a Pokotilo, pero al encontrarse con las duras miradas de sus compañeros, giró bruscamente sobre los talones y siguió adelante, blasfemando entre dientes. - ¡Eh, tú! -gritó Tólstikov en pos de él bajo las risas de sus amigos-. ¡No digas palabrotas, porque Dios te va a castigar! Kúritsin les interrumpió: - La sesión continúa. Debemos organizar en el campo un comité de la CFP, designar a los jefes de las barracas, crear grupos de cinco o diez muchachos de confianza y distribuir entre nosotros las tareas. ¿Qué proponéis vosotros? - ¿No pareceremos unos impostores? -Tólstikov entornó los ojos-. Como nadie nos ha elegido para dirigir el comité, viene a resultar que nosotros mismos nos hemos nombrado. Shájov se incorporó, y poniendo la mano sobre el hombro de su amigo, dijo: - ¿Qué quieres, Iván? ¿Que convoquemos una asamblea general, elijamos una presidencia y discutamos la cuestión? ¿Quieres que se propongan candidatos y se proceda a una votación secreta? - Déjate de bromas. Lo he dicho sin pensar... Distribuyeron los cargos con bastante rapidez y sin discusiones. A Shájov le tocó la dirección de la labor política entre los prisioneros; a Tólstikov, la labor entre los extranjeros; a Shevchenko, la organización de las fugas; a Sávchenko y Zaporozhets, la del sabotaje; a Kúritsin, la dirección general del comité y el contacto con el centro de la CFP. Pokotilo, Glújov y Doroñkin fueron nombrados jefes de las barracas. Dos de ellos debían trasladarse a vivir a otras barracas para formar allí un grupo activo. Doroñkin, levantándose del suelo, expresó la opinión general: - No está mal ideado. Se ve que es obra de muchachos inteligentes. Quisiera conocerlos. Por aquel entonces, ni Shájov, ni Kúritsin, ni tampoco Batovski -el que había entregado a Nikolái el llamamiento y el programa de la CFP- hubieran podido decir quiénes eran los autores de esos documentos, quién había sido el primero en proponer la fundación de una organización clandestina. No lo sabían. Sólo al cabo de unos meses Shájov y algunos de sus compañeros tuvieron la ocasión de conocer a los organizadores de la CFP. ...En la zona urbana que llevaba el nombre de Munich-Perlach se encontraba el campo de los oficiales soviéticos prisioneros. Aquella noche empezó a acudir gente a la barraca número diez. No eran muchos. En total, siete o diez personas. Pasaban al fondo de la barraca e iban a sentarse a una mesa donde humeaba el té en una gran marmita y había unas cuantas finísimas rebanadas de aquel sucedáneo que se llamaba "pan". Román Petrushel era el "anfitrión". Ese día -9 de marzo de 1943- festejaba su "cumpleaños". Tal era la explicación convenida para el caso de que algún alemán o policía apareciera de repente en la barraca. Cuando los convidados estuvieron reunidos, el comandante Karl Kárlovich Ozolin se puso en pie. Era letón. En el año 1918, siendo todavía un adolescente, había ingresado en la Unión de la Juventud Obrera; luego había empuñado las armas para defender el Poder soviético, llegando a ser, con el tiempo, comunista y piloto militar. Había combatido desde los primeros momentos de la guerra. Al atacar a las tropas alemanas en las inmediaciones de Perekop, su avión había sido derribado, y él, lesionado en la cabeza y en un brazo, había caído en el cautiverio. Aunque había pasado casi toda la vida entre rusos, Ozolin conservaba el acento letón. - Aquí tenemos en borrador el programa y el llamamiento. Examinémoslos, camaradas... No eran jovencitos ni cabezas locas, sino hombres avezados y fogueados en los combates los que, reunidos en torno a la mesa, se pusieron a estudiar serenamente y a sopesar cada palabra. Pues sabían por propia experiencia que una palabra podría mover a un hombre a realizar una hazaña y otra dejarle indiferente. Cada uno de los presentes se había enfrentado más de una vez con la muerte ya antes de esa guerra. El teniente coronel Mijaíl Shijert había actuado en la guerra civil y el comandante Mijaíl Kondenko, combatido en España. Pero también en esa guerra les había tocado participar en más de una lid contra los fascistas. Hasta las tantas de aquella noche de marzo estuvieron discutiendo los documentos de la organización combativa de los prisioneros. Y al cabo de algunos días, esos papeles fueron enviados a otros campos de concentración. Nacía la fraternidad. Capítulo VI. Las alas se fortalecen al volar. I 38 Grigori y sus amigos llevaban ya más de un mes estudiando por las noches el italiano. Serguéi Laptánov trajo una guía de la conversación para alemanes que él había robado al asear el cuartel. Dijo que la había hallado tirada debajo de una mesilla de noche. El teniente fue precisamente quien insistía en que sus compañeros estudiaran el idioma. Y cada noche, arrojados sobre las literas, balanceándose como péndulos al compás de las palabras, repetían sin cesar unas frases hermosas. La guía, destinada a los militares que se encontraban en un país de aliados y amigos, no contenía, por cierto, la palabra "guerrilleros". Su vocabulario podía servir más bien para tratar con los mozos de restorán y comerciantes o piropear a las muchachas que para sostener una conversación importante. Pese a ello, ofrecía algunos conocimientos útiles. Por el lado de las montañas, los campos y huertos se extendían hasta casi tocar la alambrada de púas que circundaba la batería. A últimos de marzo aparecieron por allí hombres con palas y azadones. Se pusieron a recoger el follaje de las hortalizas del año anterior y a cavar la tierra. Uno de ellos, alto y moreno, amontonando las hojas con el rastrillo, se acercó a la alambrada. Grigori, en cuclillas junto a su barraca, estaba fumando un cigarrillo. Acababa de asear el cuartel. El italiano gritó algo y, haciendo un guiño al prisionero, le dio a entender con ademanes que también deseaba echar un pitillo. Ereméiev sacó del bolsillo un puñado de tabaco, lo envolvió en un papelucho y lo arrojó por encima de la alambrada. El italiano se lo agradeció con una reverencia y una sonrisa que descubrió sus blancos dientes. Una idea descabellada pasó por la mente de Grigori: "¿Y si arriesgo?" Como a propósito, las palabras necesarias en italiano se le habían ido de la memoria. Ereméiev le indicó repetidas veces que esperara y se metió de prisa en la barraca. El hombre al otro lado de la alambrada se encogió de hombros, sin poder explicarse qué había emocionado tanto al ruso ni qué había querido decir. Grigori sacó de su escondrijo unos cuantos paquetes de tabaco y un atadijo de calcetines de lana, sustraídos del depósito. Salió corriendo de la barraca, enseñó lo que traía al italiano, y luego de mirar a un lado y a otro, arrojó el hatillo por encima de la alambrada. - Entrégaselo a los guerrilleros. ¿Comprendes? A los gue-rri-lle-ros -repitió silabeando y, para ser más gráfico, hizo como que llevaba un saco a cuestas-. Allá, a las montañas... Extraña fue, sin embargo, la reacción del italiano. Su sonrisa se borró al instante. El hombre movió la cabeza, le dio la espalda a Grigori y, rastrillando, echó a andar hacia el extremo opuesto de huerto sin volver la cabeza ni una sola vez. No tocó siquiera el hatillo. V. Liubovtsev Grigori quedó estupefacto. Todo se venía abajo. No había logrado establecer contacto con el italiano, pues éste se había asustado, evidentemente, nada más oír la palabra "guerrilleros". "¡Que animal! -profirió Ereméiev en su fuero interno-. Lo menos que podría hacer es recoger el hatillo. Ahí está a la vista de todos, ¡Y no hay manera de recuperarlo!" Lo más desagradable de aquel suceso era que el hatillo quedaba tirado junto a la alambrada. Bastaría que algún soldado pasase por allí para que se descubriera de inmediato el hurto perpetrado en el depósito y el hecho de que los prisioneros creaban con determinados fines reservas de pan seco y tabaco. Y por el hilo se sacaría el ovillo... Al anochecer, Grigori refirió a los compañeros su fracasado intento de entablar relaciones con el italiano. Sus amigos se alarmaron, pues la cosa olía a un escándalo fenomenal, que redundaría, sin duda, en su traslado a otro campo. La noche pasó en una continua zozobra. En cuanto el soldado quitó el candado de la puerta de la barraca (porque los encerraban de noche), Grigori corrió hacia la alambrada. Con gran alivio constató que donde la víspera había quedado el hatillo se alzaba ahora un montón de hojarasca. ¡Gracias a Dios! ¡El hombre lo había tapado!... El italiano aparecía en el campo cada tarde, con toda puntualidad, primero para rastrillar y luego para azadonar. No miraba hacia la batería y al ver a los prisioneros no les sonreía ni les saludaba siquiera. Al cabo de una semana no quedó del montón de hojarasca más que un puñado de ceniza, y entonces por vez primera- el italiano saludó a los prisioneros y les gritó: Chao! Los muchachos no acabaron de comprender si el hombre estaba relacionado con los guerrilleros o si había recogido el hatillo para apropiárselo. Grigori continuó saludándole, pero no volvió a hablarle de lo que más le interesaba. ¡Quién sabía si era él precisamente quien les enlazaría con los guerrilleros! A juicio de los prisioneros, el italiano tenía todas las trazas de hombre laborioso: "¡Mirad cómo se afana! Seguramente viene acá después del trabajo. Debe de vivir apretado, cuando no puede desdoblar el espinazo en toda la tarde y tiene que cavar su huertecito hasta hacerse callos en las manos. Es dudoso que simpatice con los fascistas..." Pero tampoco podía echarse una ojeada al fondo de su alma. ¡Gracias, al menos, que no los había denunciado! Por cierto, él tenía un motivo egoísta para callar, puesto que le había caído del cielo tanto tabaco y medio centenar de calcetines... En fin, los prisioneros dieron por caso perdido al vecino y resolvieron buscar otras vías. II El Comité llevaba actuando ya más de dos semanas. Con renovada fuerza se alzó una nueva oleada de sabotaje. Los dos Dmitris ponían en ello todo su empeño; hasta era preciso contenerles de 39 Los soldados no se ponen de rodillas cuando en cuando para que los actos organizados por ellos no tuviesen un carácter tan manifiesto. Eso podía poner en guardia a la Gestapo. El Comité decidió por eso aplazar el incendio de la sección de moldeo y del depósito de productos acabados hasta el próximo bombardeo. Si durante el ataque aéreo caía tan siquiera una bomba incendiaria al recinto de la fábrica, se podría prender fuego a los lugares mencionados. Por el momento los cautivos debían proseguir sus pequeñas actividades subversivas: cortar las correas de transmisión, inutilizar las máquinas-herramienta, echar arena en los lubrificantes y, en el turno de la noche, confeccionar anillos, boquillas, pulseras y pitilleras para cambiarlos por productos alimenticios. Fecunda era también la labor de Tólstikov, que había logrado establecer un contacto aún más estrecho con los españoles, franceses y alemanes, y la de Shevchenko que preparaba la evasión de dos grupos. En cambio a Shájov le costaba mucho llevar a cabo su tarea. Era bastante compleja y difícil. ¡Quién se atrevería a realizar labor política, cuando hasta las paredes de las barracas tenían oídos y por decir hasta en voz baja una sola palabra de la verdad se podía ir a parar a la Gestapo! Era sobre todo trabajoso luchar contra Klich y #óvoie Vremia, que los alemanes traían en abundancia a los campos. De haber sido unos periodicuchos primitivos, que se manifestaran plenamente en favor de los fascistas, no habría costado mucho demostrar qué fines perseguían. Mas, por lo que se veía, no eran tontos quienes, bajo la dirección de la Gestapo, editaban aquellas hojas en Berlín. Los diarios decían a veces verdades, pero aderezadas con gotitas de veneno; también decían semiverdades y mentiras bien camufladas, con plena apariencia de hechos reales. Y todo eso, servido unas veces con sutileza, otras de manera algo burda, tenía siempre algún objetivo lejano. Los prisioneros leían de buen grado aquellos diarios, no sólo porque les interesaran las novedades de la prensa, sino también porque no existía ningún otro material de lectura. Día tras día, imperceptiblemente, Klich y #óvoie Vremia iban vertiendo en su alma gotas de escepticismo e incredulidad. Shájov y sus compañeros se rompían la cabeza pensando en cómo neutralizar la influencia de esos periodicuchos y qué hacer para que nadie los tocara. Un día él se acercó a un grupo de prisioneros que, sentados en corro, leían en voz alta el Klich. Se acomodó junto a ellos y, sin prestar atención a la lectura, quedó abismado en sus propios pensamientos. - ¡Eso está muy bien dicho! -exclamó un hombre picado de viruelas que se encontraba junto a Vasili-. A ver, léelo otra vez. Shájov se estremeció: ¿a qué se refería él? Era un lector mediocre el que tenía en sus manos el periódico, pues lo hacía a modo de trabalenguas, sin observar el ritmo de la poesía. - ¡Ni que estuvieras leyendo el Salterio! -comentó, frunciendo el ceño, el hombre picado de viruelas-. A ver, déjame a mí. La poesía encerraba la idea de que el pueblo ruso, magno, inteligente y poderoso, merecía una vida mejor. Todos los reveses y las dificultades del período de anteguerra habían sido aprovechados para presentar las cosas de manera asaz convincente. - ¿Acaso no es verdad lo que dice aquí? -El hombre picado de viruelas agitó en alto el periódico-. ¡Todo es muy cierto! Shájov experimentó el incoercible deseo de darle un sopapo e insultarle. Le quemaba el disgusto de no poder hacerlo. Sería inútil. Faltó poco para que, al comprender su impotencia, prorrumpiera en alaridos. ¿Por qué le habían encomendado esa labor? No se sentía capaz de realizarla. Si estuviese allí Sazónov... - ¿Tienes hijos? -le preguntó al hombre picado de viruelas. - ¿Qué te importa? - ¿Estudian?, ¿no es así? ¿Y quién paga a los maestros? ¿Te curaban los médicos? ¿Y quién les pagaba? El Estado soviético te aliviaba la existencia, te ayudaba en todo... ¿Qué eran los aldeanos de ayer? Unos seres míseros e ignorantes, que andaban con laptis1 y se morían de hambre porque el cereal no les alcanzaba hasta la cosecha siguiente. Y ahora no te pondrías los laptis aunque te obligasen; ahora quieres calzar botas. Y no tragarías en casa pan sin mantequilla. Dime, pues, ¿no había mejorado tu situación?, ¿no daba más gusto vivir? De seguro que ibas al club, cuando había baile. Si hubieras vivido mal, no te habrías divertido. - Anda, continúa la lección -silabeó burlonamente el hombre picado de viruelas-, no ves que soy tan ignorante, tan inconsciente... Vasili estalló: - Si fueras consciente, no soltarías tanto a la sin hueso. ¿Por qué denigras al Poder soviético? ¡¿Por qué elogias los versitos fascistas?! - No te desgañites, no soy sordo. Ni elogio los versitos ni denigro el poder. Lo he defendido en Smolensk, en Orsha y en Viazma. - Aunque usas bigote, eres un bobo. - ¡No más bobo que tú! -replicó el hombre picado de viruelas-. Tú también representas el poder: vives en una barraca especial, adonde no nos dejan entrar. Cuando nosotros vamos a la fábrica, tú te arrimas a la cocina a robar el mejor pedazo. Por lo que se ve, allí tú no vivías mal, y aquí vives mejor que nosotros. Pero nosotros no nos vendemos, no somos amigos de los policías. Así que... ¡largo de aquí, propagandista! ¡No te necesitamos! 1 Especie de abarcas. (N. del trad.) 40 Shájov pensó con grima una vez más que hubiera sido mejor trasladarse a otra barraca e ir con todos a la fábrica. Porque entonces nadie le habría echado en cara tales cosas y él hubiera podido franquearse más con los prisioneros. Ellos no le habrían temido ni mirado con tales ojos. Shájov no podía dirigir una réplica a nadie, ni siquiera al hombre picado de viruelas, puesto que, en efecto, la administración del campo le había colocado en una situación privilegiada, alojándole en la barraca especial. Pese a ello, el Comité resolvió que Shájov continuara donde estaba. No le quedó, pues, más remedio que someterse. Antes hubiera podido insistir en que le destinasen a trabajar a la fábrica. Pero ya no era dueño de sí mismo. Tampoco dieron resultado patente los otros intentos de impedir la lectura y la discusión de los periódicos mencionados. Vasili y sus amigos probaron valerse de las burlas. Se acercaban, por ejemplo, al que leía en voz alta y, luego de escuchar un rato, le interrumpían de súbito: - ¡Oye, amigo, arranca un pedazo de ese papel, que quiero liar un pitillo! El que le acompañaba -pues, por lo común, venían en pareja- empezaba a disuadirle: - ¿Para qué lo quieres, Vasili? Si no sirve. El contenido es mierda pura y el papel está satinado, se inflama y no tiene ningún sabor. - Es verdad -aceptaba Shájov con fingida desazón-. ¿Y para qué sirve entonces? Ni siquiera para el retrete, porque raspa... - Para allá puede que sirva, si se lo arruga como es debido. - Sí, puede que sólo para eso sirva... Esos diálogos provocaban a veces hilaridad y el periódico quedaba relegado a un segundo plano. Pero no todos se mostraban dispuestos a ajarlo de inmediato; primero, decían, había que leerlo y luego emplearlo para otros fines. Estaba claro que la palabra impresa debía ser combatida con la palabra impresa; había que proporcionar a los prisioneros otro material de lectura. Todos querían leer, porque eran personas instruidas, habituadas a la lectura, yeso precisamente les faltaba. Si hubieran tenido otra cosa, habrían dejado de leer esos periodicuchos. Shájov lo comprendía perfectamente. Mas, ¡qué se podía hacer en un campo de prisioneros, donde -no hablemos ya de imprimir o escribir a máquina- hasta copiar a mano algo era sumamente expuesto! ¿Pedir ayuda a los "obreros orientales"? Ellos tenían más libertad y más posibilidades. Shájov habló al respecto con sus compañeros. El Comité aprobó la idea de editar octavillas y una revista manuscrita. Resolvieron difundir entre los prisioneros los partes de la Oficina Soviética de Información. Tólstikov se prestó a averiguar a través de los alemanes el contenido de los mismos y a él V. Liubovtsev precisamente se encomendó dar a conocer los partes a los extranjeros. La copia de las octavillas destinadas a los prisioneros de guerra corría a cargo de las muchachas del campo de los "civiles". A Shájov le encargaron la edición de la revista. El debía, en los días próximos, ingeniárselas para ir a la fábrica con los obreros de la cocina que llevaban la comida en termos. Tólstikov o Kúritsin le pondrían en contacto con las muchachas que deberían ayudarle en lo sucesivo. - Camaradas -Kúritsin se puso en pie-, id pensando en el nombre de la revista y el contenido de su primer número. Todas las propuestas... a Vasili. Tólstikov, fiel a su genio, no despreció la ocasión para gastar una broma: - ¿Y el honorario? - Lo obtendrás -dijo Shájov riendo-. Como caiga nuestra revista en manos de los alemanes, cada uno de nosotros tendrá asegurados sus cincuenta calientes. - ¡Cómo mínimo! Si no el dogal -corroboró, muy serio, Pokotilo. - Las condiciones no son de las mejores, que digamos -Iván se frotó la nuca-. Prefiero colaborar gratuitamente y ceder mi honorario a Shulgá... III El techo, bajo y abovedado, casi tocaba la cabeza. A esa hora había poca gente en la cervecería y el dueño no encendía la luz eléctrica. La escasa claridad que penetraba por las semiciegas ventanillas no podía disipar la penumbra reinante en el sótano. Pero a Karl Zimmet no le hacía falta mucha luz. Sentado ante su mesita en un rincón apartado de la taberna, sorbía despaciosamente su cerveza, mientras, entornando los ojos, daba curso libre a sus pensamientos. Ese día -14 abril de 1943- cumplía cuarenta y ocho años. No siempre alegra esa fecha. Sólo en la infancia ardemos en deseos de ver cumplidos los siete, los diez, los doce... y de mucho antes nos preguntamos, soñadores, qué nos regalarán nuestros padres. En la adolescencia apremiamos también al tiempo, añorando llegar a ser, cuanto antes, personas mayores. Mas cuando rebasamos los cuarenta, ya no nos alegran los cumpleaños. Cada día de esos va acercándonos más y más a la vejez. ¿De qué alegrarnos, pues? En esa fecha, haciendo un balance de la vida, nos remontamos involuntariamente al pretérito, a los días de nuestra lejana juventud. Karl se sentía triste. ¡Cuarenta y ocho años! ¡Quién lo diría! Las sienes ya pródigamente plateadas, el rostro surcado de arrugas, las piernas sin la flexibilidad de antes. Pensar que ayer aún... Zimmet se dejó llevar por los recuerdos. No había sido comunista, pero había tenido siempre en el alma devoción a la Revolución de Octubre y al pueblo soviético, la admiración nacida en las lejanas jornadas del dieciocho. A través de las escuetas noticias de la prensa había observado con 41 Los soldados no se ponen de rodillas satisfacción cómo la joven República de los Soviets iba creciendo y cobrando fuerzas. Cuando Hitler lanzó contra ella sus divisiones, Karl comprendió que había llegado la hora de luchar resueltamente contra el nacional-socialismo. Mas, ¿cómo hacerlo"? ¿Quién se asociaría a él"? Sus antiguos compañeros, militantes del Partido Comunista, estaban recluidos en las cárceles y en los campos de concentración. Muchos de ellos no existían ya, y los que habían quedado vivos se encontraban en la clandestinidad. Zimmet comenzó a actuar solo, por su cuenta y riesgo, sin atreverse a confiar a nadie sus planes. Ya en junio de 1941 había redactado una octavilla, en la que se decía que Hess había huido a Inglaterra por encargo de Hitler para llegar a un entendimiento con los ingleses y asegurarle a Alemania una retaguardia tranquila en la guerra contra la Unión Soviética. Más adelante subrayaba que el fascismo no podría triunfar en esa guerra. Redactar el texto fue más sencillo que publicarlo. Empeñado en hallar a una persona de confianza a quien pudiera encomendar esa tarea, Zimmet estuvo dándole muchas vueltas a la memoria, hasta acordarse, por fin, de Rupert Huber al que había llegado a conocer en el partido radical-cristiano de los obreros y campesinos. Huber, dueño de una pequeña imprenta, odiaba como él a los nazis. Al enterarse del asunto, vaciló primero; pero luego se dejó convencer. Al cabo de una semana tenían ya impresas ciento cincuenta octavillas. El propio Zimmet comenzó a difundirlas, fijándolas a los muros de las casas, dejándolas en los tranvías, tirándolas por las calles. Pero constató con dolor que aquello daba poco resultado: sus compatriotas, embriagados por las victorias de las tropas hitlerianas en el Este, se mostraban ciegos y sordos frente a toda manifestación de la verdad. Y luchar él solo era absurdo. No obstante, Zimmet continuó redactando octavillas y Huber imprimiéndolas. A Karl le parecía un crimen permanecer ocioso en momentos de tal tensión. A comienzos del año 1942 oyó por radio el Llamamiento de los líderes políticos y sociales de Alemania al pueblo alemán. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht, Johannes Becher, Willi Bredel y otros luchadores exhortaban a su pueblo a unirse a ellos en la lid contra el fascismo y el régimen hitleriano. A Karl le impresionaron en especial estas apasionadas palabras: "La derrota de Hitler es inevitable, pero ¡ay de Alemania si él va a ser derrotado sin la participación de nuestro pueblo! Todo alemán que no sea cobarde, ni lansquenete hitleriano, ni pancista indiferente, deberá hallar las fuerzas y el valor necesarios para servir de ejemplo en la lucha contra Hitler por la salvación de Alemania". Zimmet, que no era cobarde ni pancista, odiaba todo lo vinculado al nombre de Hitler. Comprendía que no era nada fácil servir de ejemplo. Millones de compatriotas vivían idiotizados por la propaganda nazi; en ese país, envuelto en las redes de la Gestapo, los adversarios del régimen hitleriano no osaban, ni siquiera en voz baja, expresar su opinión; miles y miles de auténticos enemigos del fascismo habían sido ajusticiados o arrojados a las cárceles y a los campos de concentración; sólo quedaban en libertad aisladas personas que no tenían ningún contacto entre sí ni con organización alguna. Estaba claro que hacían cuanto les permitían sus fuerzas y posibilidades y que buscaban a tientas compañeros de lucha. Pero era muy difícil lograrlo. Karl, ansioso de tener partidarios, restablecía sus viejas relaciones y entablaba nuevas. Con el oído pegado al receptor captaba con avidez los partes del teatro de operaciones militares transmitidos por la emisora londinense. Así transcurrió casi todo el año 1942, a finales del cual cayó en manos de Karl una octavilla escrita a máquina y firmada por "La Rosa Blanca". Zimmet se alegró mucho, pues -por vez primera en tantos añossentía que no estaba solo. Se lanzó a la búsqueda de esa gente para ponerse en contacto con ella; pero la Gestapo le llevó la delantera. El día de la ejecución de los estudiantes fue otro día aciago en la vida de Karl, que añadió unas cuantas hebras plateadas a sus cabellos. Cierto es que sus largas búsquedas dieron algunos resultados. Ya en enero halló a Hans y Emma Gutzelmann, con quienes había colaborado en el partido radical-cristiano. Aunque Emma había rebasado los cuarenta y le llevaba unos seis años a su marido, entre ellos reinaba la amistad. Su único hijo, soldado raso, estaba sirviendo en Italia. Hans era electricista de una fábrica de maquinaria, y Emma, tenedor de libros de la de grasas nutritivas de Saumweber. De buenas a primeras -al cabo de tan prolongada separación- no supieron de qué hablar. ¿De política? Era peligroso, pues en esos años muchos habían cambiado. Pero, por más vueltas que daban en torno a los sucesos de la guerra y por más que se empeñaban en limitarse a recordar sólo eventos del pasado, el presente salía a relucir a cada instante como la lezna escondida en un saco. Y, cuando se esclareció que los tres continuaban manteniendo la misma actitud negativa de antes frente al fascismo, de sus labios se escapó un suspiro de alivio. Ya podían hablar con entera franqueza. - ¿Qué os parece si fortaleciéramos el espíritu revolucionario traído a Munich por los obreros extranjeros, y en particular por los prisioneros soviéticos? ¿Verdad que no estaría mal? -preguntó Zimmet. Emma, entretenida en la preparación del café, no dijo nada. Pero Hans replicó: - ¿Cómo te representas eso? No es nada fácil. V. Liubovtsev 42 Karl le ofreció las octavillas. Y Hans, repasándolas, leyó los encabezamientos: "¡Alemanes!", ¡"Hasta los más bonzos dudan ya abiertamente de la victoria", "En el día del cumpleaños de Adolfo Hitler". Hans devolvió las octavillas a Zimmet: - Vaya, vaya, es interesante... ¿De dónde lo has sacado? Guiado por el vehemente deseo de que su compañero admitiera la existencia de toda una organización antifascista, Karl no confesó que él mismo había escrito las octavillas: - No puedo decírtelo por el momento. Más tarde, quizá. Quédate con las octavillas, utilízalas... - No hace falta -replicó Emma-. Señor Zimmet, usted sabe perfectamente en qué tiempos vivimos. No quiera Dios que ocurra algo. De todos modos estamos dispuestos a ayudarle. - Está bien -aceptó Karl-. ¿Tienen ustedes alguna posibilidad de ponerse en contacto con los rusos? - Conocemos a uno de los "obreros orientales" repuso Emma-. Se llama Vasili. Trabaja en nuestra fábrica. Vino aquí dos veces a ayudarle a Hans a techar el cobertizo. Le ofrecí café y él escuchó la radio... de Moscú -añadió ella tras un momento de vacilación-. Pero hace ya lo menos tres semanas que no lo veo en la fábrica. ¿Estará enfermo? - Avíseme cuando aparezca por allí. Nos citaremos. ¿Cree usted que es persona de confianza? La mujer se encogió de hombros. ¿Cómo podía saberlo? Mas el lanzarse hacia el receptor y buscar con tal afán la onda de Moscú, ¿no significaba ya algo?... Paulatinamente la casa de los Gutzelmann fue transformándose en el centro de una naciente organización. En realidad, ésta no existía aún. El primero en hablar de ella fue Georg Jahres, un ajustador de la fábrica Krauss-Maffeil al que Zimmet había conocido en casa de los Gutzelmann. Al principio comentaron la situación política y militar de Alemania, coincidiendo en que el avance de las tropas soviéticas por el Este y el de las angloamericanas en África, así como los incesantes ataques de la aviación a las ciudades alemanas habían despejado bastante las mentes de sus compatriotas. La derrota sufrida a orillas del Volga había obligado a los alemanes a pensar en muchas cosas. Era el momento más propicio para manifestarse e influir sobre el curso de los sucesos. Uno de los medios más eficientes era, a juicio de Zimmet, la publicación de octavillas. Jahres objetó que las octavillas eran sólo una parte de lo que debía hacerse. Había llegado la hora de agrupar las fuerzas obreras. Y para eso hacía falta una organización. - ¡Justo! -exclamó Zimmet-. Hace tiempo que vengo pensando en eso. Al cabo de algunos días volvieron a reunirse, trayendo ya elaborados los proyectos del programa y el estatuto. Por el momento eran sólo cuatro, pero se llamaron "frente": Frente Popular Antifascista Alemán. Y ahora, en la semioscura taberna, festejando su cumpleaños en la soledad, Zimmet constataba que, de hecho, el frente no existía aún; había una presidencia integrada por cuatro personas. Eso, expresado en el lenguaje militar, significaba que había generales, pero no soldados. No eran un frente ni una organización, sino tan sólo gérmenes de la misma. ¡Oh, qué falta hacían hombres de verdad! Jahres tenía razón: las octavillas, por sí solas, no bastaban para hacer muchas cosas. No eran todavía la lucha. Había que organizar y levantar a las masas, enlazarse con los obreros extranjeros, sobre todo con los rusos, y entonces podrían asestar un golpe contundente al nazismo allí, en Munich, y en otras ciudades del Sur de Alemania. Zimmet pagó de prisa y salió de la taberna. Estaba ansioso de acción. IV - ¿Qué es el trudodién?2 ¿Cuanto pagan por él? Grigori maldijo en su fuero interno a ese suboficial tan curioso y locuaz. Siempre que él iba a asear su cuarto, le encontraba allí como si hubiese venido ex profeso del Estado Mayor. Y en vez de acabar la limpieza en quince minutos, tenía que estar allí dos horas, porque el otro no le soltaba. Quería saberlo todo: cómo había vivido Grigori en Rusia, a qué se había dedicado, cuáles habían sido las normas vigentes en ese país, sus costumbres y tradiciones. Tenía que contárselo todo con profusión de detalles, como si aquél se propusiera publicar un manual. El suboficial -escribiente u oficinista de la plana mayor de la batería- era joven, elegante y muy curioso. Al saber que Grigori era mordvino y koljosiano (éste no había querido revelar su verdadera profesión, puesto que un maestro despertaría más interés y tendría que responder más que un campesino), el suboficial ordenó que viniese a asear el cuarto diariamente, después de la comida. Una vez, Grigori se sintió indispuesto y en lugar de él se presentó otro. El suboficial no le dejó entrar, exigiendo que viniese Ereméiev. Los compañeros se asombraron y dijeron en tono de broma: "El oficialillo se ha enamorado de ti". Pero Grigori les rechazaba de mal talante. Ir al cuarto del alemán era para él cosa en sumo grado desagradable, aunque el suboficial le daba cigarrillos y pan, y un día le obligó a tomar un vasito de ron. En ese cuarto, Grigori tenía la constante sensación de andar sobre un alambre, como un equilibrista, pues debía estar siempre alerta, hacerse el simplote que no se interesaba en absoluto por los asuntos militares, sonreír y dar las gracias por 2 Unidad de medida del trabajo de los koljosianos, teniendo en cuenta la norma diaria del trabajo y la calidad del mismo. 43 Los soldados no se ponen de rodillas las limosnas. Notaba que el alemán jugaba con astucia, persiguiendo algún fin. ¿Qué querría de él? Eso quedaba siendo un enigma, que le obligaba a poner en tensión los nervios cuando se encontraba en presencia del suboficial. Poco después de haber fracasado Grigori en su intento de ponerse en contacto con los guerrilleros a través del hortelano, el suboficial le dijo: - Igori -así le llamaba-, ¿quieres ir a la ciudad? El corazón le dio un brinco. ¡Ah, ahí estaba el quid!... Sin dejar de pasar el trapo por el suelo, Grigori articuló con desgana: - ¿Y qué voy a hacer yo allí? - ¡Cómo! ¿No te gustaría ver cómo viven los italianos? - ¿Para qué? -siguió Grigori en el mismo tono-. Viven como todos. No se diferencian en nada de los demás. ¡Vaya una cosa! - Eres un mujik perezoso. Cuando regreses a tu hogar y te pregunten dónde has estado y qué has visto, no sabrás qué responder... A ver, déjalo todo. Irás conmigo. Al pasar ante el centinela que custodiaba el portón, el suboficial le susurró algo al oído. El soldado sonrió comprensivo. Al llegar a un extremo de la ciudad, el alemán le metió a Grigori un billete en la mano, diciéndole: - Aquí tienes cinco marcos. Vete a esa taberna. ¿Ves el rótulo? Pide una botella de vino y aguarda allí hasta que yo venga. Volveré dentro de un par de horas y te esperaré en esta esquina. Tengo una cita, ¿comprendes? Y se alejó de allí con sonoros pasos. Grigori se estremeció. ¡Estaba libre! Podía meterse en cualquier portal, permanecer agazapado en algún desván hasta que anocheciese, y... ¡a las montañas que se alzaban a dos pasos de allí! ¡Allí estaban los guerrilleros! Pero en el acto se sintió abochornado por haber tenido tal alegría y tales pensamientos. ¡Cómo iba él a marcharse solo y dejar abandonados en la batería a sus amigos!... No obstante, era preciso hacer algo sin pérdida de tiempo. ¡Por fin se presentaba la ocasión de ponerse en contacto con los italianos! Naturalmente, era preciso obrar con prudencia. El hecho de que el suboficial se hubiera mostrado tan generoso no se debía a una mera casualidad. Por lo visto, quería aprovecharle como cebo. A lo mejor, algún enlace de los guerrilleros, al ver al ruso, mordería el anzuelo, y... por el hilo se sacaría el ovillo. ¿Habría emprendido el alemán esa aventura por propia iniciativa o en cumplimiento de una orden de la Gestapo? Por algo no había dejado de interrogarle y sondearle. Había creído que tenía ante sí a un campesino mordvino zafio que no entendería nada. Era preciso observar mucho cuidado, tanto en el trato con el suboficial como con la gente de la taberna. Allí, seguramente, no faltarían "pescadores"... Guiado por tales pensamientos, Ereméiev descendió a la taberna. El local estaba envuelto en el humo azulado del tabaco. En las mesas había botellas altas cubiertas de mimbre. Barullo, algarabía, golpes de dados, voces, carcajadas; todo ensordeció de repente a Grigori. Tras permanecer un momento en el umbral, recorriendo con la mirada el recinto, echó a andar vacilante en busca de sitio. Halló una mesa desocupada cerca del mostrador. Al instante le sirvieron una botella de vino y un vaso, aunque no había pedido nada. "Puesto que la botella está descorchada, hay que beber", dijo para su coleto. El vino, ácido y áspero, le produjo de inmediato un efecto embriagador. Había perdido la costumbre de beber. Durante un rato quedó inmóvil, observando al público. Luego sorbió unos tragos más y apartó de sí resueltamente el vaso. Debía conservar despejada la cabeza. El tiempo pasaba. Grigori no sabía qué hacer. ¿Ir a sentarse a otra mesa al lado de alguien? ¿Y después qué? ¿Entablar conversación, poniendo en juego todas las palabras aprendidas? Mas, ¿cómo abordar lo principal, lo que tanto le interesaba? ¿Decir: "Póngame en contacto con los guerrilleros"? ¿Y si resultaba lo que con el hortelano o algo peor? Pues allí podía estar sentado un agente de la Gestapo. O, simplemente, un fascista. Grigori maldecía su torpeza e impotencia. Ahí estaban los italianos. Podría apostar la cabeza a que dos o tres de los presentes estaban relacionados con los guerrilleros. Pero, ¿cómo distinguirlos de los demás? El tiempo pasaba volando... Grigori se disponía ya a irse cuando a su mesa se acercó tambaleándose un mocetón alto y fornido con el mono embadurnado de cal. Ofreciéndole su vaso, dijo algo en italiano. Grigori abrió los brazos con gesto de impotencia, y, hallando con dificultad las palabras necesarias, dijo en una mezcla de italiano y alemán: - Hable, por favor, más lentamente. No comprendo... El mozo preguntó en alemán: - ¿Qué te pasa, Kamerad? ¿Por qué estás tan solo y tan triste? ¿Dónde tienes a la gachí? ¿En Servia, en Checoslovaquia o en Polonia? Grigori esbozó una irónica sonrisa. ¡Vaya! No parecía ruso, le tomaban por serbio o checo: - Se quedó en Rusia. El desconocido miró fijamente a Grigori y le preguntó en ruso: - ¿Y tú te has escapado? Ereméiev quedó atónito. ¡Lo que menos esperaba era encontrarse allí con un ruso! ¿Y si no lo era? Pues hablaba con acento extranjero, pero no alemán, más bien como los ucranianos occidentales, como Shulgá. ¿Sería de aquellos que habían emigrado en otros tiempos? No parecía serlo por la edad. Seguramente sus padres habían huido de Rusia, 44 llevándoselo a él cuando era todavía muy pequeño. Por lo demás, ¿a quién no contrataban los alemanes de entre la gente de la más baja estofa? La cosa iba de mal en peor. Primero, el suboficial, y ahora éste... Bueno, jugarían al gato y al ratón... - Soy del campo de concentración. Un suboficial me ordenó que le acompañase para llevarle algunas cosas a su señorita. Le daba reparo ir cargado. Se quedó con la señorita. Y en esos casos, como comprenderá, el tercero está de más. Me dio cinco marcos y me mandó que le esperara para regresar juntos al campo. Y tú, ¿quién eres? - ¿A qué se debe la generosidad de tu suboficial? Los ojos del mozo taladraban, escrutadores, a Grigori. - ¿Cómo quieres que lo sepa? -Ereméiev, ya más tranquilo, iba entrando en su papel-. No me da explicaciones. Me ordena, y yo cumplo la orden. - ¡Qué obediente! -comentó con sarcasmo el desconocido-. Se ve que estás bien amaestrado. - ¡Vete... sabes adónde! ¿Quién eres tú para hablarme así? El mozo optó por dejar sin respuesta la pregunta: - Bueno -dijo en tono conciliador-, no te engalles. ¿Piensas evadirte o qué? Comprendiendo que no tenía nada que perder, Grigori se dijo: "¡Sea lo que sea!" En fin de cuentas, si sucedía algo, nadie más que él sufriría las consecuencias. ¿Y si el mozo aquel era justamente la persona a quien él buscaba? Sin embargo, Grigori no se apresuró a descubrir sus intenciones. Por si acaso, se hizo el tonto: - Quisiera fugarme, pero, ¿a dónde ir? - A las montañas, con los guerrilleros. Grigori, con un ademán de impotencia y franca desazón, objetó: - ¡Cualquiera los encuentra allí! Es lo mismo que buscar el viento en el campo. - ¿Y si te enseño el camino? El Ereméiev de ayer se hubiera abalanzado a él con un jubiloso "¡Vamos!" Pero el de hoy sabía ya contenerse. Movió la cabeza con fingida desconfianza: - Hablas por hablar. .. Dime primero quién eres. - Si vas a saber mucho, envejecerás antes de tiempo... Llámame Kiril o Kirchó... ¿En qué quedamos? ¿Quieres que te enseñe el camino? - Tengo que pensarlo y consultarlo con mis amigos. - Bueno, consúltalo. ¿Tienes muchos amigos? - Bastantes -repuso Grigori por no concretar. Kiril, sonriendo anchamente, le dio unas palmadas al hombro: - Eres cauto... ¿Cómo te llamas?... ¿No temes, Grigori, que yo te denuncie? ¿Y si yo trabajo para ellos y me dedico especialmente a la caza de sujetos como tú? Eso sacó de quicio a Ereméiev. V. Liubovtsev - ¡Oye, tú! -dijo, poniéndose en pie-. Ya estoy curado de espanto. ¿Comprendes? Bueno, tengo que irme. El suboficial debe de estar esperándome ya. - No lo tomes a mal. La cosa es seria. Puede costarte la vida. Y tú te pones a hablar de la evasión y de los guerrilleros con el primero que se te cruza en el camino. A ese paso puedes caer en la trampa y arrastrar allá a tus amigos... No le cuentes nada al suboficial ni vuelvas a aparecer por aquí. En cuanto a la evasión, lo pensaremos y te avisaremos. Quédate aquí unos minutos más. ¡Hasta pronto, Grigori! Luego de saludar con la cabeza al tabernero, el mozo salió de prisa. Grigori sonrió comprensivo: era la conspiración. Apenas Ereméiev hubo llegado a la esquina, apareció el suboficial cargado de bultos y paquetes. - ¿Hace mucho que me esperas, Igori? -preguntó, escudriñándole desconfiado. - Sí, lo menos una media hora -mintió Ereméiev-. Pero no en la esquina, sino en ese portal. Me daba miedo de que me detuvieran. Le abrumaba la sensación de que el alemán había estado acechándole y vigilándole desde algún escondrijo. El suboficial le entregó los paquetes y echaron a andar en dirección a la batería. Otra vez comenzó a acosarle a preguntas: si le había gustado la taberna, qué había visto allí. .. Ereméiev se hizo el tonto: - ¡Bah! No merecía la pena haber ido allá. El vino era una porquería, posca pura. En mi tierra, hasta la cerveza es más espirituosa. Aunque me bebí toda una botella no sentí el menor efecto en la testa. Y los italianos… ¡qué alborotadores son! Diez personas hacían más ruido que una aldea entera. En mi tierra, cuando los mordvinos beben, se están muy serios, conversando plácidamente, sin alzar la voz. En cambio éstos gritan y gesticulan como los monos. - ¡Tienes razón, mujik! -el suboficial rompió a reír-. Los italianos son verdaderos monos. En cambio las chicas, hay que reconocerlo, son una delicia, muy entendidas en el arte del amor. ¡Saben unas cosas! Pero eso mientras son jóvenes. Luego se convierten en brujas gordinflonas. -Y cesando de reír, bajó de pronto la voz-: Dentro de unos días irás de nuevo conmigo a la ciudad. Debes conocer sin falta a los guerrilleros... - ¡Pero qué dice usted, señor suboficial! ¿Es una broma? -Ereméiev retrocedió asustado-. ¿Para qué los necesito yo? ¿Acaso hay guerrilleros en esta ciudad? - Sí -repuso disgustado el suboficial-, los hay en todas partes. Creo que aquí todos son guerrilleros. Sólo fingen ser neutrales... Debes ponerte en contacto con ellos, y tú y yo nos iremos a las montañas. - ¡Cómo! -Grigori se mostró horrorizado-, ¿a qué vamos a ir allá? - ¿Qué te pasa? ¿.No quieres la libertad? 45 Los soldados no se ponen de rodillas - ¡La libertad! Si caigo en manos de los guerrilleros me obligarán a combatir. Y en el combate pueden matarme. Ya lo sé; casi me morí de miedo en la guerra. - ¿Prefieres quedarte en el campo, tras la alambrada? - Por supuesto. Allí, gracias a Dios, me dan de comer y estoy bajo techo. ¿Qué más quiero? - ¿Y no sabes tú, pedazo de alcornoque, que en cuanto las tropas anglo-americanas desembarquen en Italia, nosotros tendremos que fusilaros a todos vosotros? -dijo el militar en tono de amenaza-. A eso va la cosa. ¿Te rascas la nuca? ¡Ah! Decide, pues, qué te conviene más: ir con los guerrilleros o recibir aquí, en el campo, un balazo en la frente. Puede que en las montañas quedes con vida; pero aquí... despídete de ella. Y aflojando el paso, procedió a inculcar su plan a ese "pedazo de alcornoque". Los asuntos de los alemanes iban de mal en peor. Les presionaban en Rusia y en África; de un momento a otro tendría lugar un desembarco de tropas en Italia. El, Otto Gotzke, no era comunista ni capitalista. La política le importaba un bledo. El quería vivir. Y si Ereméiev se relacionara con los guerrilleros y los dos llegaran a las montañas, el ruso debería confirmar allí ante los jefes de los sediciosos que Gotzke se había portado bien con los prisioneros y que, siendo enemigo de la guerra y de Hitler, le había sugerido a Grigori la idea de evadirse. Otto podría ser útil a los guerrilleros, pues trabajaba en la plana mayor: él les proporcionaría algunos documentos y les contaría muchas cosas. No quería luchar contra los alemanes, no; pero tampoco estar en ningún combate. Que le ayudaran solamente a trasladarse a Suiza. Allí esperaría el fin de la guerra... Grigori le escuchaba con una sonrisa aflorada a las comisuras de los labios. Por suerte, anochecía ya. ¡Qué astuto el alemán! ¡Cualquiera adivinaría de buenas a primeras cuánta verdad y cuánta mentira contenían sus palabras! Aunque él pensaba de veras evadirse de allí, no correría ningún peligro al confiar sus planes al prisionero. Ya podía el ruso irse de la lengua, nadie se lo creería. Siempre confiarían más en el suboficial. Y éste escurriría el bulto so pretexto de que había querido descubrir los vínculos de los guerrilleros... - Mira, Igori, no le digas nada a nadie -advirtió a unos pasos del portón-. Si te preguntan, diles que hemos ido de compras. Está claro que, al llegar a la barraca, Ereméiev refirió lo sucedido a sus amigos. Las opiniones divergieron. A quicio de Laptánov y Orlov, el suboficial era a todas luces un provocador. Pero Kalinin, Beltiukov y Pável Podobri, un fornido marino que se había incorporado al grupo, estaban dispuestos a creer que él planeaba realmente una evasión. Las ratas son las primeras en abandonar el barco averiado, aunque éste se mantenga aún a flote. Las palabras de Kiril fueron como un tenue rayito de luz en la oscuridad. Mas, ¿cuándo idearían algo para sacarles de allí? Al día siguiente, mientras aseaba el cuartel, Grigori advirtió que un soldado jovenzuelo, casi un niño, se volvía a cada rato para mirarle fijamente. ¿A qué se debería eso? Parecía ser el mismo que la víspera había custodiado el portón. Ereméiev salió a la terracilla con el balde para echar el agua sucia. En pos de él se asomó sigilosamente el jovenzuelo y, arrojando furtivas miradas a los lados, dijo con premura: - ¡Ten cuidado, ruso! El suboficial es malo. ¡Muy zorro! Para ser más gráfico, se puso a husmear como un perro que sigue el rastro de alguien, y se llevó la mano a la oreja como para oír mejor. Luego pegó el índice a los labios, hizo un guiño y retornó al cuartel. El sábado por la tarde, el suboficial volvió a llevar a Ereméiev a la ciudad. En la misma esquina le dio dinero y se fue. Grigori, sentado en la taberna frente a su botella de vino, miraba a la gente con la esperanza de ver a Kiril. Pero no le vio. Al pasar ante él en dirección al mostrador, un mozo alto y guapo enganchó con el pie una silla y la hizo caer ruidosamente. El muchacho se inclinó, sonriendo confuso y mientras levantaba la silla, preguntó en un alemán chapurreado: - ¿Te llamas Grigori? Ereméiev asintió con la cabeza. El mozo le echó en cara en un rápido susurro: - ¿A qué has venido? Kirchó te ha dicho que no aparezcas por aquí. Vete y espera a la persona encargada de avisarte. Grigori no le entendió. Quiso preguntar, pero el mozo le había dado ya la espalda y chanceaba con el tabernero. Tras permanecer unos minutos más y cerciorarse de que nadie le miraba, Ereméiev se levantó dejando el dinero debajo del vaso. Pero no había llegado a la puerta, cuando el dueño de la cantina le dio alcance y, ofreciéndole la vuelta, gritó en italiano, atronando el recinto: - El señor debe de ser el conde de Monte Cristo disfrazado, porque es tan generoso: paga por una botella de vino el triple de lo que cuesta. Y mientras la gente reía, él añadió bajito, esta vez en alemán: - Espera, camarada. Ya te dirán cuándo... Esperar en aquella silenciosa calleja era, en el mejor de los casos, una insensatez. Grigori se metió en el primer portal, desde donde podía observar la entrada de la taberna y la esquina donde habría de encontrarse con el suboficial. Los minutos se arrastraban con una lentitud abrumadora. Grigori lanzaba impacientes miradas a la puerta de la taberna, por donde, según le parecía a él, debía de 46 aparecer la persona que le diría cuándo y cómo podrían verse, qué sería preciso hacer. El tiempo pasaba. La puerta de la taberna se abría y cerraba con ruido. La gente entraba y salía, pero nadie se acercaba a Grigori. Entonces él tomó la determinación de salir de su escondrijo y permanecer a la vista de todos. Eso tampoco dio resultado. El hombre se puso nervioso, porque el suboficial debía regresar de un momento a otro y el enlace no aparecía... Gotzke notó en seguida la inquietud y el abatimiento del prisionero. - ¿Qué te pasa? -preguntó. - Nada -repuso Ereméiev, sombrío-. Tengo miedo... - ¿Has hablado con alguien? - ¿Cómo podía yo hablar, si allí no había más que italianos de toda ralea? Paliqueaban en esa jerga que yo no entiendo. Me ofrecieron vino. Pero a mí no me gusta, porque me produce flato... El suboficial no ocultó su desazón: - ¿Por qué no les hablaste en alemán y no les dijiste que eres un prisionero ruso? Muchos de ellos han aprendido a hablar en nuestro idioma y lo dominan tan bien como tú. - Yo intenté hacerlo; pero me recibieron con risotadas, y al chocar los vasos sólo gritaban: Chavo, chavo! - Chao! -bufó Gotzke, corrigiéndole-. Es como decir: ¡Salud! - Temí pronunciar la palabra "guerrilleros". ¿Y si me agarraban y me llevaban a la policía? - No te hubieran agarrado. Todos los de aquí se las entienden con los guerrilleros… Bueno, lo intentaremos la semana que viene... Aquella noche, en la barraca, los compañeros se pasaron un rato largo descifrando las palabras: "espera, te avisaremos". ¿Significaban que Ereméiev tenía que haber esperado al enlace junto a la taberna? En tal caso, ¿cómo entender la advertencia de que él no debía aparecer por allí? ¿Dónde, pues, esperar? ¿O esas palabras iban dirigidas a todos sus compañeros: "Esperad y preparaos; nosotros os tenemos presentes y os ayudaremos"?... A los dos o tres días, el italiano que había sembrado patatas en el huerto hizo señas a Grigori para que se acercase a la alambrada. -Esta noche vendrán. Aquí -dijo indicando a la cerca-. Estad preparados... Ereméiev no cabía en sí de júbilo. ¡Por fin! Hubiera querido darle un abrazo al italiano, pero el hombre estaba al otro lado de la alambrada y, como si no hubiese ocurrido nada, mullía afanosamente la tierra con el azadón. Aquella noche se acostaron vestidos. En la barraca reinaba un silencio embarazoso. Permanecían atentos a cada ruido. Los alemanes no apostaban centinela a la puerta, sino que la cerraban por fuera V. Liubovtsev con candado. Una reja de alambre de púas recubría las ventanas, pero los prisioneros se aseguraron la salida, dejándola sujeta, sólo para aparentar, con unos cuantos clavos. La medianoche se aproximaba, y los guerrilleros no aparecían. En vano los observadores asomados a las ventanas aguzaban el oído y escudriñaban en la oscuridad. Todo estaba sumido en el silencio. De pronto aullaron las sirenas de la estación. En el cielo, a gran altura, zumbaron motores. Los antiaéreos repiquetearon. Ya antes Udine había sido objeto de bombardeos, durante los cuales, aprovechando la confusión reinante, los cautivos hubieran podido evadirse. Pero esa incursión aérea resultaba del todo inoportuna. Los guerrilleros podrían aplazar la operación. Y los prisioneros, preparados ya para la evasión, no querían postergarla. Tras deliberar el asunto, resolvieron tomar la iniciativa y salir al encuentro de los guerrilleros. Habiendo escapado por las ventanas, los prisioneros, avanzando a rastras, pegados a la tierra y salvando la distancia a cortas carreritas, llegaron hasta la alambrada. No disponían de tijeras, pues no habían tenido dónde cogerlas; y además habían confiado en la ayuda de los guerrilleros. Pero no podían esperar más. Se quitaron las guerreras y los capotes, envolvieron las manos en pedazos de paño y procedieron a abrir un paso en la alambrada. Al cabo de unos minutos estaba hecho. Los fugitivos salieron por él y se arrastraron por el patatal, seguros de que toparían, de un momento a otro, con los guerrilleros. Pero éstos no aparecían. ¿Qué hacer? ¿Permanecer tendidos allí hasta que acabase el bombardeo? Era peligroso e insensato. Ya que estaban al otro lado de la alambrada, debían irse. Pero los guerrilleros podrían pasar de largo sin verles... Estos pensamientos abrumaban a Grigori. Por sí solo venía a resultar que él era el cabecilla, el organizador de la fuga. Pues había transmitido a la gente las palabras de Kiril y del vecino italiano. Todos le miraban ahora ansiosos de saber qué diría y adónde les llevaría. Pero él, tendido en el blando y mullido suelo, no sabía qué hacer: no se le ocurría nada. ¡Si al menos supieran por dónde debían aparecer los guerrilleros! Si no, ¡cómo buscarlos en la oscuridad! Pero el tiempo apremiaba. ¡Hala, a las montañas!... Poniéndose en pie, ordenó bajito: - ¡Dispersaos! Id en cadena y no perdáis de vista el uno al otro. La templada noche meridional se los tragó. Capitulo VII. Las cuentas comunes. I Shulgá estaba preocupado. Hacía ya unos días que andaba de mal humor. Ni siquiera jugaba a las cartas, de las que antes no había podido prescindir ni una 47 Los soldados no se ponen de rodillas sola tarde. Lúgubres pensamientos embargaban todo su ser. El jefe político del campo le había llamado días antes para darle a entender sin ambages que la administración estaba muy descontenta de él y de los demás policías. No cabía duda de que entre los prisioneros había agitadores y bullangueros bolcheviques. ¿Cómo explicar, si no, hechos como el fracaso de la campaña de alistamiento de los prisioneros al ejército del general Vlásov, la evasión de dos cautivos a los que, dicho sea de paso, no habían podido encontrar, el número creciente de fallas en la fábrica, la disminución del rendimiento del trabajo y el empeoramiento de la calidad de la producción, el incendio del depósito y la destrucción completa por el fuego de la sección de moldeo? Aun suponiendo que el siniestro hubiera sido provocado por una bomba incendiaria, y la evasión perpetrada sin la ayuda de otros prisioneros, los actos de sabotaje y la propaganda antivlasovista no podían ser fenómenos casuales. Si el señor Shulgá le tenía algún apego a la vida y no deseaba ir a reunirse con sus antepasados, que cumpliese su obligación y descubriera a los alborotadores. Se le garantizaba, por supuesto, la ayuda necesaria... ¡Descubrir a los alborotadores! ¡Qué pronto se dice eso! Nadie llevaba escrito en la frente lo que pensaba. Todos miraban como lobos. Antón comenzó a rabiar contra los prisioneros. En el fondo, no era un hombre vil, ni ruin, ni vengativo. Se distinguía más bien por su carácter suave y benigno. Su único deseo era que no le tocaran a él, que le dejasen en paz; su única ambición, volver a casa y recibir un terreno... no importaba de manos de quién: de los alemanes o del Poder soviético. Pero después de la conversación sostenida con el representante de la Gestapo, Shulgá comprendió que la vida apacible había acabado. Si él no hacía nada, el alemán cumpliría la amenaza. Y Antón empezó a mirar con creciente odio a los prisioneros, por culpa de los cuales ponía en juego su propia vida. ¡Otros enturbiaban el agua, y él debía pagar el pato! Una tarde, Shulgá le dijo en tono irritado a Shájov: - Los alemanes son tontos. Primero nos abofetean, nos matan de hambre, se burlan de nosotros, y luego quieren que los prisioneros les aprecien y no se rebelen. Ellos mismos han cometido el yerro, y ahora se arrancan los pelos... - Después de todo, Antón, tú no has comprendido nada -dijo Vasili rompiendo a reír-. ¿Crees que si ellos alimentaran a los prisioneros con embutidos hasta la hartura y que si el comandante le estrechara la mano a cada uno por las mañanas, preguntándole cómo ha descansado, la gente les tendría afecto a los fascistas? - ¡Claro! El hombre no dudaba de que el buen trato y la buena comida hubieran dispuesto a los prisioneros en favor de los hitlerianos. Shulgá y sus policías andaban husmeando por las barracas. Y aunque el tiempo pasaba, ellos se hallaban tan distantes de la meta como el día en que el jefe político del campo le encomendara a Antón la tarea de descubrir a los alborotadores. El miedo mezclado con la irritación contra los prisioneros, por culpa de los cuales se veían privados de la paz y el sosiego, les impulsaba más y más a echarse furiosamente con palos sobre aquéllos. Antes no hubieran osado pegar a nadie, se habían limitado a los gritos. Pero ahora hacían uso de los puños y de las porras de goma. Tomaban el ejemplo del nuevo jefe de la policía del campo, un sargento achaparrado, al que los prisioneros habían puesto el mote de "Waschen", porque desde el primer momento, siendo un ferviente defensor de la limpieza, propinaba bofetadas y puntapiés a quienes, según él, no se habían lavado bien la cara y las manos al regresar del trabajo. Y puesto que al mandarlos al lavabo no hacía sino rugir una palabra: "Waschen!", ésta le quedó de apodo. "Waschen" se ensañaba tanto con los cautivos como un año y medio antes los alemanes en los campos de concentración de Ostrow Mazowiecki y en la fortaleza de Deblin. Viéndole a él, los demás policías se animaron. El Comité decidió poner fin a ello. No podían tocar por el momento a "Waschen": pero a los policías había que darles una buena lección. En la casa de baños vapulearon de lo lindo a Shulgá y a otro, advirtiéndoles que si osaban alzar la mano contra alguien lo pagarían con la vida. Shulgá, que después de aquel baño tuvo que guardar cama un par de días, se quejó a Shájov, diciéndole que se encontraba entre la espada y la pared. Si desobedecía a "Waschen", las pasaría mal, y si le obedecía, también, pues sería liquidado por los propios. Vasili se alegró del mal ajeno: - ¿Y qué te dije yo en Moosburgo? ¿No asegurabas tú que jamás blandirías la porra ni tocarías a nadie? - Sí, pero entonces todos eran mansos -gimió Antón-. ¿Cómo podía yo saber que las cosas tomarían tal cariz? - Yo te lo dije, pero tú no me creíste. Te lo advertí, no me hiciste caso. Bien merecido lo tienes. Dime, ¿quién es más fuerte: los alemanes o nosotros? Incluso aquí tras la alambrada. Tú, Antón, les temes ahora más a los prisioneros que a los alemanes. ¿No es así? Pues ten presente que todo camino, largo o corto, comienza por el primer paso. Tú has tomado un mal camino, has dado un paso falso. La felonía en lo grande se inicia por lo pequeño. ¿Recuerdas cómo en Ostrow Mazowiecki te lanzabas a atrapar la patata y apartabas a los demás a empujones para comértela tú solo? Por allí comenzó la cosa… ¡Ay, Antón, 48 Antón! No hablo ya de mí... ¡Cuánto empeño han puesto en ti Mijaíl, Grigori, Lionia! Pero tú... - ¿Qué debo hacer, Vasili? ¡Enséñame! -La voz de Shulgá denotaba pavor y súplica. - ¡Hazte persona! Tú no puedes ya renunciar a tu empleo. Pero al llevar puesto el brazalete de policía trata al menos de no ser una fiera, sino un ayudante y compañero nuestro... La lección fue provechosa: los policías se amansaron. Al tratar de dispersar a una multitud de prisioneros, gritaban y gesticulaban con redoblada energía, pero no tocaban a nadie. En cambio "Waschen" le tomó gusto a la cosa. Repartía a diestra y siniestra bofetadas, torniscones, cogotazos y puntapiés, afanándose de tal manera, que la víctima debía ser trasladada en estado de desmayo a la enfermería. El sargento alemán era un especialista en asestar golpes al vientre, al estómago, y al cuello, entre el mentón y la clavícula. Los médicos se indignaban. Tremba decía que estaba dispuesto a estrangular con sus propias manos a ese sádico. En la enfermería había ya no menos de veinte víctimas de "Waschen". El Comité de la CFP decidió tomar la medida más extrema: exigir el despido del sargento y organizar una huelga de hambre, así como la renuncia al trabajo. Sería una manifestación arriesgada, pues los alemanes podrían interpretarla como una franca rebelión. Y aún era pronto para rebelarse, además de que la acción debía ser aprobada por el Consejo Central de la CFP. Al anochecer, antes del fin de la jornada, Kúritsin trocó su vestimenta por la de un "oriental" y se incorporó a las filas de los obreros civiles. No era la primera vez que lo hacía. Arriesgaba poco, pues sería dudoso que los soldados de la escolta advirtieran su presencia en una columna formada por trescientas o cuatrocientas personas. Y menos aún porque tanto los "orientales" como los civiles iban igualmente embadurnados de tierra y hollín. Sólo se diferenciaban por el atuendo. En el campo, Nikolái buscó a Savva y le contó lo que pasaba. Este quedó pensativo. - Ven -dijo por fin-. Te presentaré a una persona. Allí hablaremos... En una de las barracas, un mozo apuesto, garrido, de mirada franca y alegre, se levantó de la litera para ir a su encuentro. Aunque llevaba puestos una chaqueta sencilla, raída, que le quedaba estrecha en los hombros y un pantalón fulero que se abombaba en las rodillas, Kúritsin advirtió en seguida su porte militar. El apretón de manos fue enérgico y seguro. - ¿Conque tú eres Kúritsin? He oído hablar de ti y de tus compañeros. Obráis con audacia… Me llamo Iván. Iván Korbukov. Mucho gusto... Después de escuchar a Nikolái, dijo cortando el aire con el canto de la mano: - ¡Bien, muchachos! Aunque el momento no es V. Liubovtsev muy apropiado para llevar a cabo esta acción, creo que hay motivos de sobra para darles un pequeño susto a los fritzes. Vosotros, Savva, apoyad a los compañeros... ¡No, tú no me has comprendido! Vosotros no debéis emprender ninguna acción, pues podría despertar sospechas. Y además, vuestro campo no está preparado para ello. Me refiero a otra cosa. Cuando los prisioneros de guerra se nieguen a salir al trabajo, vosotros allí, en la fábrica, explicadles a los alemanes honestos, a los franceses y españoles, a qué se debe ello. Cread la opinión pública... Y vosotros, Nikolái, actuad. Os lo autorizo en nombre del Consejo... ¡Pero no exageréis la nota! Dominaos. No os dejéis provocar. Evitad las peleas... Aquella noche Kúritsin conversó largamente con él. Iván Korbukov le hizo muchas preguntas sobre la situación reinante en el campo, el estado de ánimo de los prisioneros y la labor efectuada. Aunque era una persona comunicativa, no habló casi nada de sí mismo; sólo dijo que había sido primer teniente del servicio técnico, y que después de caer prisionero y evadirse, se encontraba en una situación de clandestinidad. Y nada más. Kúritsin supo por boca de Batovski este pequeño detalle de la biografía de Iván: que era uno de los primeros constructores de la ciudad de Komsomolsk del Amur, adonde había ido siendo muy joven aún y respondiendo a la llamada del Komsomol... Dos días después, el campo de los prisioneros se transformó en una colmena revuelta. Aunque hacía tiempo que el gong había sonado llamando a recibir el café y el pan, nadie salía de las barracas. La gente permanecía tumbada en las literas como si no hubiese oído nada. El jefe de la cocina corrió alarmado a dar cuenta de ello al comandante. Este ordenó a los soldados y a los policías que echasen de las barracas a los prisioneros, les obligaran a formar filas y los llevasen al trabajo en ayunas. Pero por más que se afanaban los alemanes, no lograban desalojar a los prisioneros. Cuando después de vaciar un edificio, los soldados se dirigían al siguiente, los prisioneros quitaban de en medio a los policías y volvían a meterse en su barraca y tumbarse en las literas. El comandante, enfurecido, pidió refuerzos y mandó traer a los perros. Los fieros mastines y los soldados de los "SS" enviados a ese fin no anduvieron con miramientos y, al fin y a la postre, lograron reunir a los prisioneros en la plaza. Ante la formación, custodiada con armas automáticas y perros, se presentó el comandante acompañado de oficiales y un intérprete. Llevaba en las manos un papel. - Oigan, señores camaradas -empezó con relativa tranquilidad y hasta con un dejo de ironía-, ustedes han osado expresar su descontento respecto a la personalidad y actividades del sargento Strumf. Lamento mucho tener que ocasionarles un disgusto a ustedes, pero a mí, personalmente, él me agrada y 49 Los soldados no se ponen de rodillas estimo que cumple excelentemente con sus obligaciones... La tranquilidad iba abandonándole. Gritaba ya, quebrándosele la voz en chillidos. Blandía el puño que oprimía el papel. El intérprete reproducía no sólo sus palabras. Hablaba con el mismo enardecimiento que su amo. Al principio había adoptado, como éste, un tono algo burlón, pero luego su rostro se inflamó, los ojos se le inyectaron en sangre, y él se puso también a gritar. - En este papelucho fijado a la pared de la cocina, vosotros, perros sarnosos, habéis osado presentar algunas demandas. ¡Da risa pensar que os vengáis con demandas! ¡Cochinos! ¡No sabéis, acaso, que por solo decir "¡exigimos!" yo puedo fusilaros a todos, hasta el último. ¡Vosotros no podéis más que pedir sumisamente! El sargento Strumf quedará en su puesto y yo gestionaré ante el mando para que se le condecore por su esmero y lealtad. Vosotros iréis ahora mismo al trabajo. Y en castigo por lo sucedido os quedaréis sin comida durante dos días. ¡Todos! ¡Pero ya averiguaré quiénes son los promotores! ¡Con mis propias manos los ahorcaré aquí, en el travesaño del portón! Y ahora, -¡izquierda, mar! A Shájov se le oprimió el corazón. ¿Será posible que todo hubiera fracasado, que las filas delanteras se pusiesen en marcha? No, no debían, pues allí se encontraban Kúritsin, Tólstikov, Pokotilo, Shevchenko, Zaporozhets y otros muchachos de confianza... La columna no se movió, como si hubiese echado raíces en la tierra. Los alemanes separaron unas cuantas filas delanteras y las empujaron con las armas automáticas hacia el portón. De repente, los prisioneros -Shájov advirtió entre ellos los capotes de Tólstikov y Pokotilo-, como obedeciendo a una voz de mando, se sentaron en el suelo. Y aunque los trataron a culatazos y puntapiés, ellos quedaron sentados. Siguiendo su ejemplo, toda la columna se dejó caer al suelo. Un oficial de los "SS" le dijo algo al comandante. Le habría exhortado a que tomase medidas más rigurosas; pero éste movió negativamente la cabeza. Su rostro palideció. Estaba muy alarmado. Hacía ya dos horas que los prisioneros debían haberse puesto a trabajar. Los del turno de la noche no habían vuelto aún de la fábrica. ¡Quién iba a conducirles si todos los soldados, a excepción de los que custodiaban el recinto de la fábrica, se encontraban en la plaza! Y bien que los de aquel turno no habían regresado, que allí se encontraba sólo la mitad de los cautivos. Un coche ligero paró ante el portón. De él se apeó un alemán enjuto, vestido de paisano. El comandante se apartó desdeñosamente del oficial de los "SS" para ir al encuentro del recién llegado. - Un pequeño contratiempo, señor Kleinsorge explicó tras responder al tradicional Heil Hitler!-. Ahora mismo lo arreglaremos. - Señor comandante, a mí no me interesan sus asuntos -replicó Kleinsorge con sequedad-. He venido por encargo del director de la fábrica para expresarle una protesta. -Y mirando el reloj añadió-: Hace ya tres horas y diecisiete minutos que por culpa de usted los talleres están parados. - ¿.Tres horas? ¿Cómo? Si el turno de la noche debía trabajar hasta las siete y treinta y ahora son sólo las nueve y media. - Sepa usted que los prisioneros interrumpieron el trabajo a las seis y cuarto. - ¿Y por que sus contramaestres no les han obligado a que continuaran la labor? - Señor comandante, nuestros contramaestres no son policías ni tienen la obligación de resolver los asuntos interiores del campo. A usted le pagan por eso. Los prisioneros han declarado que no trabajarán mientras usted no despida a un sargento que les maltrata. Repito: eso no nos interesa en absoluto, pero la empresa sufre pérdidas. El director me ha autorizado para que le notifique a usted que nosotros reclamaremos a través del juzgado una indemnización. A propósito, el señor director telefoneará a Berlín y pedirá que los prisioneros ocupados en nuestra fábrica sean puestos bajo la vigilancia de un oficial, para que no vuelvan a interrumpir el trabajo. Dicho esto, se despidió y se fue. El comandante acompañó con una mirada de aturdimiento al coche que se alejaba. Lo de la indemnización le tenía sin cuidado, pues no le afectaría el bolsillo. Pero lo de la conversación telefónica con Berlín era peor. ¡No fuera a ser que le destituyeran de su cargo y le mandasen al frente! A los que estaban allí, en el patio, sabría ajustarles las cuentas. Fusilaría a cinco de ellos ante la formación. Y lograría, al fin y a la postre, llevarlos a la fábrica. Pero ellos no trabajarían allí. Y sería imposible poner a un soldado junto a cada uno. No quedaba más remedio que despedir a Strumf. Por culpa de ese majadero había surgido todos los contratiempos. Que fuese con esos bríos a otro lugar. Y mientras no fuese tarde, había que arreglar el asunto con el director de la fábrica. ¡Al diablo el amor propio! ¡La tranquilidad valía más! ¡Ay, esos rusos! Si supiese quiénes eran los cabecillas... Se paró de nuevo ante los prisioneros y volvió a hablarles, esta vez con fingida benevolencia: - Señores-camaradas, ya está bien. Basta de alborotar. Es hora de ir a la fábrica. Sus compañeros no han dormido en toda la noche. Están fatigados y hambrientos. Esperan el relevo. Y ustedes no quieren ir allá. Les prometo que el sargento Strumf será trasladado a otro lugar. Vayan al trabajo. El oficial de los "SS" midió al comandante con una mirada despectiva y, luego de saludar con un brusco ademán, dio la voz de mando a sus soldados y salió por el portón sin volver la cabeza ni una sola 50 vez. La columna de los prisioneros fue extendiéndose lentamente por el camino que conducía a la fábrica. Al mirar en pos de sus compañeros, Shájov experimentó una alegría inmensa. No, no eran esclavos mudos los que marchaban custodiados por la escolta; eran luchadores que habían logrado un triunfo más. Su silencio era una terrible advertencia para el enemigo. Y eso que más de un prisionero se había opuesto a esa acción, opinando que sería inútil armar gresca, porque los peces grandes se comen a los pequeños. Resultó, sin embargo, que ni las armas automáticas, ni los perros-policía, ni las porras habían sido capaces de quebrantar la valentía, que hasta el más flojo se vuelve fuerte al sentirse respaldado por una vigorosa colectividad. II Karl Zimmet buscaba la posibilidad de ponerse en contacto con los prisioneros rusos y los "obreros orientales"; éstos, a su vez, trataban de encontrar entre los alemanes a antifascistas que fuesen sus aliados en la lucha contra el Reich hitleriano. Yendo los unos al encuentro de los otros, alemanes y rusos vagaban en la densa oscuridad de la noche que envolvía a Alemania, como abriendo un túnel de montañas de desconfianza, frialdad e incomprensión. Durante su primera entrevista, Korbukov y Zimmet tardaron mucho en ir al grano. Se tanteaban. Karl recordó un episodio de su juventud, Iván refirió cómo la gente joven había construido una ciudad en la taiga, a orillas del Amur. El primero en franquearse fue el alemán. Sacó del bolsillo unas octavillas y se las ofreció a su interlocutor. Korbukov les echó una ojeada y, al devolverlas, dio una palmada a la mesa: - ¡Magnífico! Ha comenzado el deshielo... Nosotros también podemos jactarnos de que no permanecemos de brazos cruzados... ¿Cómo marchan los asuntos de su organización? Zimmet sonrió. Con que el ruso iba directamente al grano, dejando a un lado la diplomacia. Bien hecho. - En cuanto a la organización, estamos dando los primeros pasos... Y describió la situación. Korbukov frunció el ceño. - Eso es poco, camarada Karl, muy poco. Se lo digo con entera franqueza. Hay que atraer a la gente. Por tratarse del comienzo, eso también es algo. Hábleme de las personas con quienes usted está relacionado. Comencemos por los dueños de la casa. ¿Quiénes son? Zimmet dijo cuanto sabía acerca de aquel matrimonio. Un hecho de su pasado interesó en especial a Korbukov: una hermana de Emma, casada con un médico soviético, había dado clases de alemán en un instituto leningradense. Los V. Liubovtsev Gutzelmann habían realizado en el año 1931 un viaje a la Unión Soviética para visitar a Leningrado, Moscú y Crimea. - Se cartearon de vez en cuando hasta el año cuarenta. Luego la correspondencia se interrumpió. Según cuentan ellos, Elsa dejó de contestar. Ah, por poco se me olvida. Emma estuvo recluida en la cárcel durante un año y diez meses. - ¿Cuándo? ¿Por qué? - Me parece que la encarcelaron a comienzos del treinta y cuatro. Trabajaba en la oficina del banquero Klopfer. Y ya sabe usted qué política aplicaban los nazis respecto a los judíos. Emma, que es una persona franca, dijo, si mal no recuerdo, que algunos hebreos eran mejores que los arios. La acusaron de malversación... - Comprendo. ¿Y Jahres? - Conozco pocos detalles de su vida. Sólo sé que es un verdadero comunista... Huber es el dueño de la imprenta. Al trabajar juntos en el partido a comienzos de la década del treinta, nos hicimos muy amigos. El editaba a la sazón el diario Das Schaffende Volk. No es comunista ni muy audaz, pero odia sinceramente al nazismo. Las octavillas son obra suya. Y si en estos tiempos uno se juega la vida, eso significa algo. Hay más gente. No he nombrado a todos. ¿Y ustedes? ¿Son muchos? - Cientos de hombres fuertes, valerosos y organizados. Les faltan sólo las armas. Pero también las tendrán. Sobre todo si aunamos nuestros esfuerzos y comenzamos a actuar mancomunados. Creo que podremos ayudarles a atraer más alemanes a la organización. - ¡¿Ustedes?! - Sí, nosotros. Tenemos ya muchos amigos alemanes en las fábricas, en empresas tan importantes de Munich corno la Krauss-Maffeil, la BMW, la Dornier, la Pettler, la Kalibr, la Lunz e hijos y otras. Por el momento no tienen organización. Simplemente, ayudan con lo que pueden. Si ingresan en la FAA, la lucha será más eficaz, a condición, claro está, de que no tire cada cual por su lado. ¿Me comprende, Karl? - ¡Naturalmente! III - Muchacos, ¿dónde está Andréi? Tras de explorar con la mirada en torno suyo, los compañeros quedaron desconcertados. ¿Qué podían responder a la pregunta de Ereméiev? No estaban como para llevar a nadie de la mano. Habían vagado en la oscuridad durante más de dos horas hasta topar de manera muy casual con los guerrilleros. El jefe del grupo resultó ser el mismo joven italiano que había dejado caer la silla aquella vez en la taberna. El muchacho explicó, turbado, que el retraso se debía a la alarma aérea. Habían querido esperar hasta que terminase, pues durante el estado de alarma, nadie dormía en la batería, por todas partes andaban 51 Los soldados no se ponen de rodillas soldados y los reflectores ardían. ¿Para qué exponerse inútilmente? Se habían propuesto liberar a los prisioneros con todo sigilo, sin tiroteos ni muertos. Y estaba más que bien que los muchachos se habían escapado por sí solos... Al escuchar al italiano, Grigori se irritó contra él. ¿Por qué no había enviado a un enlace para que se acercara a la alambrada y les previniese acerca de la demora? En esas dos horas que ellos habían estado esperando cómodamente, en campo abierto, él había agotado sus nervios y los muchachos también. Si no hubiesen topado con ellos por casualidad, ¿cuánto tiempo habrían vagado aún? Y quién sabe si hubieran escapado a la persecución. El no dudaba de que eso tendría lugar. Por la mañana los alemanes descubrirían la evasión. Si se tratase de dos o tres hombres, no darían importancia al suceso; pero eran dieciocho... ¿Dónde estaría Andréi? ¿Se habría extraviado en la oscuridad, cuando erraban por aquellas malditas colinas? ¿Por qué los otros estaban allí y nadie más se había extraviado? ¿Y sí...? ¡No, imposible! ¡Cómo iba él a regresar a la barraca! Si hasta un niño de pecho se hubiera dado cuenta de que regresar era la muerte segura. ¿Y si no había salido del todo? - Muchachos, ¿quién ha visto a Andréi ya al otro lado de la alambrada? - Estuvo junto a mí -recordó Orlov-. Y aun renegó de que los guerrilleros nos habían engañado al no venir, ¡y prueba a ver cómo encontrarlos ahora! - Conque... Grigori no terminó la frase. Las palabras sobraban. De suyo se comprendía que habiendo pensado que los fugitivos obraban con precipitación, que no encontrarían de noche a los guerrilleros, y a la mañana, los alemanes, pisando las huellas frescas, se lanzarían en su persecución, Andréi se separó de sus compañeros. Los perros seguirían el rastro de diecisiete hombres sin descubrir el de uno. ¡Villano!... El grupo echó a andar por las pedregosas sendas, internándose más y más en las montañas. Grigori oprimía en el bolsillo el mango de la pistola. Los guerrilleros, al encontrarse con ellos, les habían provisto de un fusil automático, una carabina y dos pistolas. Mario, el jefe del grupo, había dicho turbado: - Aquí no tenemos más armas, Grigori. En el destacamento habrá para todos. Y aunque tan sólo cuatro de los diecisiete iban armados, los restantes ya no se sentían prisioneros, sino soldados, combatientes. Habían dejado ya atrás algunos kilómetros, cuando hicieron un alto en el camino para descansar. Los rusos compartieron su tabaco con los guerrilleros. Beltiukov se acercó a Ereméiev y, bajando la cabeza con aire de culpabilidad, dijo: - He perdido la pistola. La tenía metida detrás del cinturón. No se cómo ha sucedido eso... - ¡Dónde tienes los ojos! -le acometió Grigori, pero quedó cortado, porque no hallaba palabras para expresar debidamente su indignación. - No me digas nada -le interrumpió Leonid-. Todo está claro. Me quedaré aquí hasta el amanecer. Y no seguiré adelante mientras no la encuentre. No quiero que el bochorno caiga sobre todos. ¿Qué pensarán de nosotros los italianos? He perdido un arma que ellos, a lo mejor, acaban de adquirir luchando a brazo partido. Mario, que no entendía el ruso, preguntó a Grigori a qué se debía el nerviosismo de su compañero. Ereméiev quiso primero eludir la respuesta, pero luego comprendió que, tarde o temprano, la pérdida sería descubierta. Para asombro de los rusos, el italiano, en vez de consternarse, rompió a reír como un niño. - ¡Bah! En el destacamento hay más. Cuando salgamos para cumplir una tarea, les quitaremos a los alemanes otras diez pistolas... Bueno, ¡sigamos adelante! - No, Grigori -replicó Beltiukov, inclinando la cabeza con obstinación-. Yo me quedo aquí a buscar el arma. Ereméiev, que conocía bien a su amigo y sabía que él no daría su brazo a torcer, hizo, no obstante, un nuevo intento de disuadirle. No podía ordenar, pues nadie le había nombrado jefe. Y como no logró convencerle, pensó que tal vez Mario pudiese influir sobre él. ¿No respondía acaso el italiano por que todos ellos fuesen llevados al destacamento? Pero Mario era, al parecer, un hombre de espíritu variable. El, que acababa de reírse del motivo de la agitación, se puso muy serio al enterarse de la obstinación del ruso en quedarse allí mientras no encontrara el arma perdida y dijo con gran solemnidad: - ¡Muy justo! ¡No debemos dejar el arma al enemigo! Gianni, quédate aquí con el ruso y buscad la pistola. Os esperaremos en el hayal frente a Gemone. ¡Hasta luego!... El grupo se puso en marcha. IV El viejo Albert parecía vivir su segunda juventud. Después de hablar con Tólstikov, se animó; sus ojos descoloridos cobraron un brillo juvenil. Tenía el deseo de hacer algo provechoso. Lida le oía murmurar a veces: - ¡Cuántos años perdidos en vano! ¡Cuántos años! No dejaba de exigir que Lida hablase con sus amigos, para que le encomendaran a él alguna tarea. La muchacha se lo dijo a Tólstikov, y éste, frotándose las manos de satisfacción, exclamó sonriente: - ¡Le ha tocado en lo vivo al viejo! Dile que te comunique a diario las novedades del frente. Esa es la primera tarea. Y la segunda: procura que en el 52 depósito no siempre se encuentren las herramientas necesarias. Albert cumplía de buena gana y con senil pedantería la primera tarea. Cada mañana sacaba del bolsillo una hoja de papel donde -por razones conspirativas o para que los rusos lo entendieran mejor- llevaba claramente trazados con letras de imprenta los nombres de las ciudades liberadas por las tropas soviéticas. En cuanto a la segunda tarea, Lida se vio precisada a convencerle. Según él, el trabajo era trabajo y sus antipatías políticas no tenían nada que ver con el cumplimiento abnegado de sus obligaciones. Pese a ello, la muchacha logró persuadirle. Los contramaestres empezaron a comentar que Albert, por lo visto, chocheaba ya y no servía, puesto que se pasaba a veces hora u hora y media buscando en el depósito las herramientas solicitadas y, entretanto, el trabajo en el taller no marchaba. Shájov había aparecido ya varias veces en la fábrica aprovechando cada ocasión para penetrar en los talleres juntamente con los obreros de la cocina. Era ya amigo de Lida y Valia Usik, que trabajaba a la sazón de listera. Por encargo de él, las dos copiaban los materiales destinados a la revista La lucha continúa, así como las octavillas y proclamas. Vasili conoció también a otros "obreros orientales". Y una chica, llamada Tania, le esperaba siempre con impaciencia, no sólo para recibir una nueva tarea. Poca alegría da, naturalmente, ver al ser querido en un taller lleno de ruidos y hollín, sin poder, no digamos ya abrazarse, sino ni siquiera decirse algo o permanecer juntos en silencio unos pocos minutos. No obstante, hasta aquellos encuentros pasajeros en la fábrica eran momentos de dicha para Tania y Vasili. Los domingos, cuando los "orientales" podían salir del campo, Tania se acercaba a la alambrada tras la cual se encontraban los prisioneros y hablaba con Shájov en el idioma de los enamorados, idioma de miradas y ademanes, comprensible únicamente para ellos. Un día, al aparecer Vasili en el taller de fundición, Kleinsorge le llamó a su despacho. Ya allí, le ofreció asiento, y sacando de la gaveta una octavilla, la puso ante él. - ¿Esto es obra suya? Shájov se mostró extrañado e indignado. - ¡Suya! -dijo con aplomo el alemán-. La encontré por casualidad en el depósito de Albert. El no advirtió siquiera que yo me la había llevado. Y usted, cada vez que aparece en mi taller, no deja de entrar en el depósito. - ¡Pero, señor ingeniero, qué dice usted! En el depósito trabaja una muchacha que a mí me gusta. Por eso voy allá... - ¿De veras? -Kleinsorge le echó una mirada inquisidora-. Bueno, eso no me interesa: es un asunto privado. Pero le aconsejo que tenga más cuidado en... V. Liubovtsev el amor. No pierda la cabeza... Convengamos en que yo no sé ni le he dicho nada... Rompió la octavilla, guardó los pedazos en el bolsillo y, sin decir palabra, le indicó con la cabeza que se fuera. Al llegar al umbral, Shájov se volvió. El ingeniero permanecía meditabundo, cabizbajo. En la solapa izquierda de su chaqueta brillaba la insignia de miembro del partido nacional-socialista. En el gran retrato que colgaba a sus espaldas se erizaba, rapaz, el bigotito de Hitler. "¡Qué raro! -pensó Vasili, mientras iba por el taller-. ¡Un fascista que se anda con ceremonias! Ha roto la octavilla, una prueba material, por así decirlo, y en vez de llamar a la Gestapo, me ha dejado ir con Dios... Aquí hay gato encerrado. Debo prevenir a Lida y a Albert". El viejo no se inmutó al recibir la noticia. Según él, Kleinsorge era un hombre probo, aunque estaba afiliado al partido nazi. Albert le conocía desde mucho antes. Pues había sido el ingeniero quien aquella vez, al saber por qué los prisioneros no salían al trabajo, fue al despacho del director a quejarse de que se infringía el horario. En fin, había irritado a sus jefes, enfrentándolos con el comandante del campo. ¿Y si no lo había hecho por razones de humanidad, sino por puro practicismo? Todo podía ser. Pese a ello, Kleinsorge no guardaba ninguna semejanza con los demás nazis... V Kúritsin salió por el portón en compañía de Batovski, Levin y otros "obreros orientales". No volvía la cabeza hacia la izquierda, donde se encontraba, a pocos metros de allí, el campo de los prisioneros. Bastaría que algún soldado o policía le reconociese para que se armase el escándalo y todo se viniera abajo. La tarde anterior, un sábado, había vuelto a trocar su vestimenta por la de un muchacho del campo de los civiles y se había metido en la columna de los "orientales". En caso de ser descubierto el engaño, lo mismo el uno que el otro deberían explicar que Nikolái quería pasar el domingo con su amada, y el "obrero oriental" se había prestado a ayudarle por dos raciones de pan. Aquel día los cuatro salieron con el aparente propósito de dar un paseo por el bosque. Al lado de Kúritsin marchaba Danil Levin, mozo apuesto, de largas piernas, Savva tenía un andar firme, en cambio, Iván Savutin se balanceaba como un marino por la vacilante cubierta de un barco. De los cuatro, sólo Batovski estaba enterado de lo que iba a discutirse. Pues era miembro del Consejo de la CFP de Munich. Los demás sabían únicamente que en el bosque iba a celebrarse una reunión. En los bosques próximos a las grandes ciudades, sobre todo en Alemania, no era nada fácil escoger un lugar apropiado para ocultarse a los ojos ajenos. Y menos aún en domingo. Pero los organizadores de la 53 Los soldados no se ponen de rodillas reunión hallaron, pese a todo, un barranquito apartado, escondido entre espesos matorrales. Luego de apostar a observadores, los invitados formaron un corro estrecho para hablar en voz baja. - Todos sabemos que Hitler, ese reptil sanguinario y verdugo de los pueblos, comenzó su ignominiosa carrera en Munich, ciudad que ha sido y continúa siendo un centro político importante de Alemania dijo Korbukov-. La tarea consistirá en apoderarnos de Munich, tomar en nuestras manos Berlín, Hamburgo y otras ciudades y paralizar al enemigo cuando el Ejército Rojo se acerque a las fronteras de Alemania, o -en caso de que eso suceda antescuando los aliados realicen un desembarco en Europa... Korbukov trazó en rasgos generales un programa concreto de acción. Según él, era preciso proceder de inmediato a la formación de grupos de combate de la CFP en los campos de prisioneros, escogiendo a ese fin a los más fuertes y firmes. A la señal establecida, ellos deberían echarse sobre la guardia del campo, desarmarla, apoderarse de las baterías antiaéreas que protegían la ciudad y transformarlas en puntos de apoyo de la insurrección de Munich. Las tropas angloamericanas habían desembarcado ya en Sicilia, y no estaba excluida la posibilidad de que en breve comenzasen las operaciones en Italia o Francia. Por eso no podía aplazarse por más tiempo la creación de los grupos de combate. En cuanto a armamentos, era menester tomar ahora todas las medidas necesarias para procurárselos. Los equipos de prisioneros que trabajaban en el ferrocarril podrían hacer algo en este sentido, pues por allí pasaban no pocos trenes cargados de materiales de guerra. Los antifascistas alemanes con los que se había establecido contacto les ayudarían posiblemente. No eran de despreciar tampoco las armas de fabricación casera. Se podía y debía confeccionar en las fábricas, sobre todo en el turno de la noche, navajas y rompecabezas necesarios para los combates cuerpo a cuerpo que habrían de tener lugar indudablemente. - Está claro, camaradas, que si nos alzarnos nosotros solos, no tardaremos en sufrir la derrota dijo, en conclusión, Korbukov-. Pero no estamos solos. Eso es muy cierto. No puedo deciros todo -y creo que no os enojaréis por eso, puesto que así es preciso-, pero quiero que sepáis que el enlace con los campos de prisioneros de Karlsruhe, Augsburgo y Stuttgart está ya establecido. Tenemos amigos en Dachau y en Austria. Como veis, nuestras fuerzas aumentan -el hombre guiñó picaronamente un ojo. - Yo quisiera añadir unas palabras a lo que ha dicho Iván -manifestó un hombre barbudo, incorporándose un poco para apoyarse en un codo. - ¿Quién es? -preguntó Kúritsin a Savva, tumbado junto a éste. - El doctor Plajotniuk, profesor de Botánica contestó bajito el interpelado. Plajotniuk proseguía: - La recaudación de las cuotas va mal. Hay pocos ingresos. De los campos de prisioneros no llega absolutamente nada. Los "obreros orientales" las recogen con suma irregularidad. Y eso que necesitamos recursos para desplegar la lucha... Kúritsin no pudo contenerse: - ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Podemos llenar un saco con los marcos del campo, pero esos papeluchos no sirven para comprar nada. No nos dan marcos verdaderos. - Un momento, camarada. No sé de dónde eres... ¿Acaso no podéis conseguir marcos a través de los alemanes? ¿No fabricáis, acaso, algunos objetos y los cambiáis por pan y tabaco? Vended, pues, parte de ellos por marcos. A alemanes de confianza, claro está... A propósito, ¿habéis recibido ya los carnets? - No -dijo tajantemente Nikolái-, no los hemos recibido ni nos disponemos a recibirlos. ¿Para qué? - ¿Cómo es eso? -preguntó perplejo el barbudo-. ¿De qué equipo sois? ¿Del veintinueve veinte? ¿De la Krauss? Vuestros vecinos, los civiles, los han recibido ya. ¿Por qué os negáis a recibirlos? - Porque no queremos sufrir un fiasco. Preferimos tenerlo todo guardado en la cabeza. A ella no hay quien la registre. Ni hacemos tampoco ningunas listas... Plajotniuk dirigió una mirada interrogante a Korbukov. Este, sumido en sus pensamientos, se pasó la mano por la frente; luego dijo en tono categórico: - Nikolái tiene razón. Las condiciones en que se encuentran los prisioneros de guerra no les permiten guardar carnets. Y, en general, lo de los carnets me parece absurdo. Nos hemos dejado llevar por los alemanes, que, con su puntualidad, se han provisto hasta de los sellos. Te cobran la cuota y pegan el sello al carnet como si no existiese ninguna Gestapo. Y han hecho los carnets para nosotros también... - ¿Qué hacer ahora? ¡No vamos a recoger los que hemos entregado ya! - Claro que no. Pero advertid a todos que los guarden en lugar seguro. Y que no se entreguen carnets a nadie más. Bueno, camaradas, si no quedan más cuestiones por examinar, despidámonos. Pero os ruego que no dejéis de cobrar las cuotas. Eso te atañe a ti también, Nikolái... VI El alba les sorprendió en la vertiente de una montaña densamente poblada de hayas. Abajo, a cuatro kilómetros de allí, se veían los tejados de una pequeña ciudad. Mario destacó la patrulla de vigilancia y mandó a los restantes a descansar. Después de una marcha nocturna tan penosa por las sendas de las montañas, llevando, por añadidura, los pies metidos en zuecos, los rusos estaban extenuados hasta sentir temblores en las rodillas. Se tumbaron al suelo y quedaron dormidos instantáneamente. 54 Grigori se despertó después del mediodía. El sol se infiltraba por el espeso follaje, vertiendo una luz tranquila sobre los guerrilleros, que dormían en el suelo alfombrado de hojarasca del año anterior. Ereméiev se incorporó un poco para hacer el recuento: eran veintitrés. Dos vigilaban. Por consiguiente, Leonid y Gianni no les habían alcanzado aún. La suerte de su amigo, que tanto le había preocupado toda la noche, volvió a inquietarle con renovada fuerza. Quería y apreciaba a Beltiukov más que a ningún otro; juntos habían pasado casi los dos años de su cautiverio. Grigori denostaba terriblemente contra Leonid, aunque comprendía que, en su lugar, él hubiera procedido, sin duda, de la misma manera. Debía de ser más fácil hacerlo y exponerse uno mismo que permanecer en la incertidumbre, esperar al amigo y sufrir por lo que pudiera sucederle a él. En tales circunstancias, es propio de los mortales exagerar las dificultades y los obstáculos que se alzan en el camino de los seres queridos. Mario sacó de su mochila un pedazo de carne cocida y luego de cortarlo en finas lonjas, lo repartió entre los presentes. Sonrió conturbado y abrió los brazos como queriendo decir: no hay nada más. La carne era dura, fibrosa y algo salada. Anochecía ya cuando, por fin, aparecieron Beltiukov y el italiano. Leonid venía radiante de alegría. Bajo su cinturón relucía el acero pavonado de la pistola. Siguieron su ruta hacia el Norte en la oscuridad. Yendo en pos de Ereméiev, Leonid le refería en voz baja cómo, al despuntar el alba, Gianni y él habían tenido que remover todas las piedras para hallar el arma. Se habían apartado ya a unos dos kilómetros del lugar cuando oyeron de pronto ladridos de perros y voces en alemán. Gianni se encaramó con agilidad felina a la cumbre de una roca y le ayudó a Leonid a hacer lo propio. Veían nítidamente a los alemanes. Eran, sobre poco más o menos, unos treinta hombres. Corrieron allí abajo de un lado a otro, hicieron unos cuantos disparos al aire con sus armas automáticas y se retiraron. Les daba miedo trepar a las montañas. Gianni y Leonid, tendidos sobre el peñón, estaban más muertos que vivos. ¡No era para menos! ¡Cómo podrían rechazar con un fusil automático y una pistola el embate de una banda tan numerosa! Si los alemanes hubiesen emprendido el ascenso, ellos no habrían entregado la vida así porque sí. Leonid no tenía ningún deseo de morir. ¡Perder la vida cuando acababa de escapar del campo y no había podido aún gozar de la libertad! También le daba lástima de Gianni. ¿Por qué debía éste perecer? ¿Porque Leonid había sido un papamoscas? Felizmente, todo acabó bien. Gianni era un buen muchacho... A la medianoche hicieron un alto en el camino para descansar, y al amanecer reanudaron la marcha. V. Liubovtsev En aquellos lugares, los guerrilleros eran ya los amos y señores. Por allí se podía andar de día. Al principio, los italianos, ágiles, acostumbrados a las montañas, apremiaban a los rusos; pero luego Mario aligeró el paso a fin de que sus nuevos compañeros no agotaran las fuerzas. Al anochecer del segundo día llegaron a la base de los guerrilleros. El jefe, hombre de edad -el cansancio dibujado en el rostro, donde se destacaban unas cejas negras muy pobladas-, dijo al estrecharles las manos a los rusos: - Gracias; camaradas, por el tabaco y los calcetines. Los hemos recibido. Ha sido nuestra primera aportación. Los italianos reunidos en torno a ellos rieron bonachonamente. Pero Laptánov objetó con cierta brusquedad: - No ha sido ninguna aportación, sino lo robado a escondidas. Estamos en deuda ante vosotros. - ¡Perfectamente! -el jefe volvió, a recorrer con la mirada a los recién llegados-. Y ahora, descansad... Los diecisiete estaban seguros de que, si no mañana, pasado mañana el mando les encomendaría una misión. Ansiaban empuñar las armas. El destacamento constaba en total de unos trescientos hombres, de los cuales, a lo sumo cincuenta se encontraban constantemente en el campo. Los demás se ausentaban por tres o cuatro días y a veces hasta por una semana y media. Mientras los grupos, en cumplimiento de sus tareas, iban y venían, los rusos permanecían ociosos en el campo como los enfermos y heridos. Entre los muchachos aumentaba el descontento, pues no se habían evadido del cautiverio para estarse de brazos cruzados. Por encargo de los compañeros, Laptánov, Beltiukov, Ereméiev y Kalinin fueron a hablar con el jefe del destacamento. Lozzi -así se llamaba él- les escuchó y, moviendo la cabeza, repuso: - Vosotros no os habéis repuesto aún ni estáis habituados a nuestras montañas. Esto no es una llanura. No tenemos motocicletas ni autos. Sólo podemos confiar en las piernas... ¡Y hay que ver los saltos que nos toca dar! Vosotros habéis tardado dos días en venir desde Udine, mientras nosotros cubrimos ese trayecto en menos de una jornada. - Camarada Lozzi -objetó Kalinin-, si seguimos así, no nos acostumbraremos a las montañas. Aquella vez llevábamos puestos los zuecos. Con ellos no se puede andar mucho... - ¡El ocio nos mata! - ¡Llevamos ya dos años sin hacer nada! Beltiukov añadió en ruso: - ¡Líbranos de nuestras vacaciones, jefe! ¡Lánzanos al combate! Lo dijo en tono tan categórico que Lozzi, aún sin comprender ni una palabra, prorrumpió en carcajadas y dijo: 55 Los soldados no se ponen de rodillas - Bueno, camaradas, ¡hágase vuestra voluntad! Los rusos fueron distribuidos entre los grupos de italianos, yendo a corresponder dos o tres a cada uno de ellos. Eso, naturalmente, no había sido su anhelo, pues querían estar juntos en la lucha. Pero comprendían que la decisión del jefe era más acertada, pues los italianos tenían ya experiencia en la guerra de guerrillas, conocían el lugar y estaban relacionados con la población. Y además, el contacto permanente con los compañeros del grupo les permitiría a los rusos aprender más pronto el idioma. Grigori, Leonid y Pável Podobri fueron a parar al grupo de Mario. A este muchacho le confiaban, según la expresión de Lozzi, las operaciones más "delicadas" en la propia ciudad de Udine y en los pueblos de sus alrededores. Se llamaban "delicadas" porque debían hacerse sin ruido y requerían no poca astucia, audacia y destreza. El grupo mantenía relaciones con el centro clandestino que operaba en la ciudad, recogía datos de información y traía de Udine explosivos y municiones, así como víveres de las aldeas. Ereméiev y sus compañeros rabiaban porque en los dos meses de estancia entre los guerrilleros no habían tenido la ocasión de efectuar ni un solo disparo ni tampoco ver a un alemán. Mario no se los llevaba consigo a la ciudad ni a las aldeas, motivándolo con que cualquier transeúnte, al divisarles, podría determinar en el acto su nacionalidad. Y los transeúntes no eran todos iguales... Nuestros amigos se veían obligados a pasar las horas muertas tendidos en los matorrales o en las rocas cercanas a los pueblos a fin de proteger, en caso de necesidad, la retirada de Mario y sus compañeros. Pero como el mozo era diestro y prudente, ellos no habían tenido que echar mano a las armas ni una sola vez. Grigori dijo, irritado, que se les utilizaba únicamente como fuerza de tracción, para llevar a cuestas los pesados sacos de víveres o municiones, y que no se les dejaba participar en la lucha verdadera. Otros, siendo rusos como ellos, habían combatido ya más de una vez. Pável, tartamudeando (a causa de una contusión), le hizo eco: - ¡Y e-e-eso se lla-a-a-rna co-o-ombatir! Leonid, el más sereno, aunque en el fondo del alma sufría también, trató de hacer entrar en razón a sus compañeros, diciéndoles que hasta en el frente no todos manejaban las armas. Alguien debía cocinar, alguien debía herrar a los caballos, alguien debía formalizar los documentos en la plana mayor... VII El jefe del campo no se olvidaba de la amarga píldora que le hicieran tragar los rusos. Se había visto obligado a enviar al sargento "Waschen" a otro campo. También había logrado liquidar su conflicto con la administración de la fábrica. Pero el recuerdo del día en que ni él ni sus soldados habían estado en condiciones de quebrantar la resistencia de los prisioneros rusos le sustraía la paz al comandante. Y no sólo a él. Su ayudante llamó de nuevo a Shulgá. La advertencia fue breve y concisa: una de dos... Antón comprendió que, para salvar la pelleja, era preciso renunciar a la política de neutralidad. No podía más permanecer al margen de la invisible lucha entre los hitlerianos y los prisioneros. Al cabo de algunos días apareció en el campo un alemán delgaducho, de naricilla puntiaguda. Dijo a Shulgá que era estudiante y que deseaba practicar el ruso. Ladino y ubicuo, andaba por el campo desde la mañana hasta la noche, entrometiéndose en las conversaciones y fijándose detenidamente en cada persona. A quien más lata daba era a los que estaban ocupados dentro del campo: a los cocineros, encargados de la limpieza, médicos y enfermeros. Podría parecer que quería saberlo todo: de dónde eran, en qué barraca se alojaban, con quién y cómo pasaban los ratos de ocio. Las hazañas realizadas en el campo de batalla y las peripecias sufridas en el cautiverio no le interesaban en absoluto. A las dos semanas, los prisioneros estaban ya habituados a ver a ese ser endeble con cara de ratón y ojos miopes muy arrimados el uno al otro y observar el cómico regocijo con que acogía cada palabra nueva, cada dicho o refrán. No abordaba los temas de la guerra, remarcando que era ajeno a la política: como filólogo, se interesaba única y exclusivamente por el folklore ruso. Decía llamarse Johann, o sea, Vania en ruso. Por este nombre le conocían los prisioneros. Se reían de su extravagancia y del afán con que coleccionaba los refranes. Los soldados de la guardia le trataban sin miramientos: a la mañana le recibían con befas y a la noche le echaban del campo, gritándole: "¡Eh, tú, estudiante, vete a dormir!" Al aparecer Vania, el Comité de la CFP se puso en guardia y ordenó que los jefes de los grupos hablaran con los cinco miembros de los mismos acerca de la necesidad de avivar en los prisioneros el espíritu de vigilancia. Pero los días pasaban, y el estudiante continuaba dedicado a sus investigaciones científicas, sin interesarse más que por lo folklórico. Al parecer, había decidido matar el tiempo de sus vacaciones en la colección de refranes. El ayudante del jefe del campo volvió a llamar a Shulgá. Esta vez se quedó mirándole fijamente en silencio. Y Antón, firme ante él y anegado en frío sudor, presentía la proximidad de una desgracia. El prolongado mutismo del oficial le auguraba un peligro mortal. - ¿Por qué te pegaron aquella vez? -dijo por fin entre dientes el alemán, al tiempo que aplastaba el cigarrillo en el cenicero. - No sé -balbuceó Antón, preguntándose 56 febrilmente quién podía haberle informado acerca del caso. Pues los apaleados habían convenido entre sí que callarían como los peces. Ni siquiera sus compañeros de barraca se habían enterado de ello. - ¿Por qué no me informaste al respecto? - Consideré que fue una cosa sin importancia, una simple pelea. - Tú no eres nadie para considerar. Tu obligación es informar acerca de todo. Y nosotros veremos si es una simple pelea o un acto político. ¿Quién te pegó? Shulgá quedó turbado. En su alma luchaban el miedo a los alemanes con el miedo a los prisioneros. En todo caso, al alemán, que se encontraba al otro lado de la alambrada y tenía arma, no le pasaría nada; pero a él, que vivía en la barraca, cerca de los prisioneros... - ¿Has oído lo que te pregunto? ¡¿O te has tragado la lengua?! - En la sala de baño no había luz y no pude fijarme... - Veo que quieres encubrir a los delincuentes -el oficial se levantó lentamente-. Tendré que refrescarte la memoria... Y llevó la mano hacia la funda de la pistola. Shulgá se apresuró a decir: - Sí, recuerdo. Pero no a todos… debido al vapor y a la oscuridad. El miedo al alemán había vencido: el oficial con la pistola estaba a tres pasos de él, mientras los prisioneros se encontraban allá lejos, al otro lado de la alambrada. - Conque Pokotilo y Shevchenko -apuntaba el alemán-. Ucranianos, como tú... ¿Por qué se echaron sobre ti tus paisanos? - ¡Qué paisanos ni qué ocho cuartos! Ellos son de la Ucrania Soviética, y yo de la Occidental. Me tienen inquina porque yo quiero una Ucrania independiente y ellos una bolchevique para estar pegados a los rusos... - ¡Aah!... ¿Y quiénes son sus amigos? ¿Con quién se franquean más? - Medio campo está con ellos. A quienquiera que usted nombre, es su amigo... - Comprendo... Y tú, ¿tienes amigos? - ¡Qué va! Con el único que tuve me peleé. - ¿Quién es? - Vasili Shájov, el superior de los Stubendienst. - ¿Por qué os peleasteis? - Cuando me hice policía... -empezó Shulgá, y se paró en seco. Vasili no debía ir a parar a la lista. Pese a todo, había sido su amigo, le había ayudado tanto. Era preciso buscar una escapatoria. - ¡A ver, cuéntamelo detalladamente! Antón inició su relato, tratando de justificar a Shájov. - El no quería que yo me alistara de policía, porque, según él, era expuesto, los propios podrían matarme, si yo les pegaba. Me lo había prevenido ya V. Liubovtsev en Moosburgo. Pero yo no le hice caso… Discutíamos mucho. El no cree en Dios. Y como se reía de que yo rezaba, nos peleábamos. También chocamos en la cuestión de los koljosianos... Por eso rompimos las relaciones... Pero le aseguro, señor oficial, que él es un hombre pacífico y complaciente... - Veremos. Puedes retirarte... ¡Un momento! Debo castigarte, porque tú no me has informado acerca de la paliza. Serás, por el momento... un simple policía. Dame el brazalete. Dile a tu ayudante que se presente. ¡Media vuelta, mar! El soldado Hans (al que Shájov conocía ya, lo mismo que al resto de la guardia) le hizo señas para que se acercara a la alambrada. - Oye, Basil, mañana irás conmigo a Moosburgo. Lleva contigo cigarrillos que allí se está mal de tabaco. - ¿A Moosburgo? -preguntó Shájov-. ¿Por qué? - No sé. Lo ha ordenado el jefe del campo... ¿.Tienes un par de pitilleras? Puedo darte por ellas una hogaza de pan y un paquete de margarina. - Sí tengo. Ahora mismo te las traigo... ¿Iremos sólo nosotros dos? - No, irán dos rusos más de los vuestros. A ver, trae las pitilleras. ¿Y no tienes pendientes, boquillas o pulseras? - Voy a ver -Vasili quería saber con más exactitud quién iría con ellos y por qué se los enviaba a Moosburgo-. ¿Qué me darás por ello?... A propósito, ¿quién de los nuestros irá? - No tengo cigarrillos. Si quieres, podré darte algunos marcos... ¿Que quién irá? He leído la orden, pero no recuerdo los apellidos... ¡A ver, date prisa! Shájov escondió en lugar seguro el pan, la margarina y los ocho marcos que a cambio de una pitillera, dos anillos y una boquilla le había dado el guardia. La incertidumbre le torturaba. Debía ir sin tardanza a la fábrica a ver a los compañeros. Hizo el intento de colarse en las filas de los obreros de la cocina, como solía hacerlo siempre, pero el suboficial le echó de la formación. Antes había sido más tolerante. Semejante cambio no auguraba nada bueno. Vasili se apresuró a pedirle en voz baja a uno de los prisioneros: - Busca a Tania y dile que se acerque esta noche a la alambrada. Quiero despedirme de ella. Díselo sin falta. Estaba seguro de que Tania lo entendería debidamente. Puesto que si Vasili la llamaba para despedirse, era porque algo había sucedido. Hasta entonces no la había llamado nunca, ya que no había tenido que ir a ninguna parte. La noticia alarmó, en efecto, a Tania. Al enterarse, por conducto de ella, de que Shájov la llamaba para despedirse, Kúritsin y Tólstikov no supieron cómo interpretarlo. Pero tenían la certeza de 57 Los soldados no se ponen de rodillas que Vasili no habría dado ninguna señal así porque sí. Al cabo de media hora ya lo sabía Batovski. ¿Sería el fracaso?, se preguntaban todos con zozobra. A la noche, Tania llegó corriendo a la alambrada. - Vasili, ¿qué pasa? -preguntó, sofocada. - Me envían a Moosburgo. No se por qué ni para qué. ¿Se lo has dicho a los muchachos? - Sí. La muchacha miraba ansiosamente a su amado. Por sus mejillas rodaban lágrimas. - No está mal la damita -comentó a espaldas de Shájov un policía que pasaba por allí-. Yo también hablaría con ella de mis sentimientos. Pero no a través de la alambrada, sino más cerca... A Vasili le acometió el deseo de propinarle un bofetón, pero se contuvo, diciéndose: "El perro ladra y la caravana pasa". Sólo faltaba eso: armar camorra sin acabar de decirle lo que era preciso a Tania. Nunca le había parecido ella tan suya, tan querida, tan cercana y lejana a la vez. La muchacha estaba casi pegada al alambre. El ligero airecillo zarandeaba sus cabellos de color castaño oscuro y agitaba la falda de su viejo vestidito de percal, que le quedaba ya corto. Sus ojazos, también castaños, miraban acongojados, aunque ella se esforzaba por sonreír con labios trémulos, abultados como los de los niños. Quería parecer valiente, pese al terror que le infundía el pensar en la posible suerte de Vasili y en la suya propia... Shájov sentía el vehemente deseo de tomar en brazos a esa chicuela delgaducha y algo torpe, apretarla contra su pecho y decirle algo que ella no había oído hasta entonces. Pero eso podía sólo susurrarse al oído, y no gritar a voz en cuello. Por desgracia, la alambrada y el centinela que amenazaba con el índice desde su torre no permitían dar un paso hacia Tania... Entretanto ella, saltando de un tema a otro, hablaba con premura: - ¡Lo que me ha costado escapar de allí! Savva me ayudó. Le dio algo al policía... ¿Y cómo voy a vivir yo ahora, sin ti?... Escríbeme, por lo menos... ¡Oh, qué idiota soy! Ya sé que no os lo permiten... ¿Recuerdas mi dirección de Rostov?... Mira, el soldado está gritando otra vez... Hacia la alambrada venían Batovski, Valia, Lida y Korbukov con el cual Shájov había conversado ya unas cuantas veces. Simulaban darse un paseo por allí. Abarcando con el brazo los hombros de las muchachas, se acercaron a Tania. Korbukov saludó: - ¡Hola, Vasili!... ¿No sabes por qué te envían? Shájov movió negativamente la cabeza. - Lleva allá sin falta el llamamiento y el programa. Todavía no hemos logrado establecer contacto con Moosburgo. Y eso es muy importante. ¿Comprendes? Hay que crear allí también una organización. ¡Salud! Las dos parejas siguieron adelante, como si no hubieran sostenido ningún intercambio verbal. Y Shájov, otra vez a solas con Tania, escuchaba sus atropelladas palabras y le contestaba de idéntica manera, pensando ya al mismo tiempo en cómo cumplir mejor la tarea de llevar a Moosburgo los documentos de la CFP. VIII Mediaba el verano cuando a oídos de los guerrilleros llegó la noticia de que las tropas anglonorteamericanas habían efectuado un desembarco en Sicilia. Y luego otra, más sorprendente aún: a raíz de un golpe de Estado, Mussolini estaba detenido y el poder había pasado a manos del conde y mariscal Pietro Badoglio. Pero no había cesado aún la discusión acerca de lo que eso significaba para Italia, cuando se recibió una nueva noticia: que se había firmado un armisticio con los países de la coalición antihitleriana. Y una más: que Hitler había trasladado a Italia unas cuantas divisiones, dándoles la orden de ocupar el país, y que Mussolini, liberado de la cárcel por los alemanes, había fundado, con ayuda de las bayonetas de los "SS", una república al Norte de Italia. . La atmósfera en el país se caldeaba. El pueblo iba alzándose con creciente resolución a la lucha contra el odioso régimen fascista. Los alemanes, que de aliados de Italia se habían convertido en sus ocupantes, campaban por sus respetos como en territorio arrebatado a un enemigo. A fin de luchar contra las fuerzas de la Resistencia, promulgaron una serie de leyes prohibitorias que restringían la libertad de tránsito. Las ciudades y aldeas se vieron invadidas por los "SS". Las redadas y ejecuciones se sucedían unas a otras. Miles de italianos fueron arrojados a los campos de concentración y cárceles de Alemania. Muchos campesinos, obreros, estudiantes y soldados que habían desertado del ejército italiano se alistaban al destacamento de Lozzi, completando sin cesar sus filas. La situación requería una mayor intensificación de las actividades guerrilleras. Los combatientes de Lozzi, que habían operado en los alrededores de Udine, ensancharon su zona de acción. Algunos grupos se trasladaron a los Alpes Cárnicos y hasta a los Dolomíticos. Donde más inquietaron a los hitlerianos fue en el ferrocarril que iba de Munich e Innsbruck a Bolzano y Piave di Cadore. Eran arterias muy importantes, unas de las principales vías de comunicación entre Alemania, Austria e Italia. Por ellas pasaban en torrente continuo trenes con toda clase de cargas, municiones y tropas. Los alemanes las custodiaban celosamente. No obstante, ya aquí, ya allá, los guerrilleros desmontaban los raíles y provocaban voladuras de puentes y descarrilamientos de trenes. En una de esas operaciones Mario pereció y Pável Podobri resultó herido. Ereméiev fue elegido jefe del grupo. Sus quejas de que los rusos no luchaban sino que sólo figuraban formalmente en las listas de los guerrilleros, le parecían ya risibles, puesto que en la 58 segunda mitad del verano no dejaron de combatir. Casi día por medio había tiroteos con los alemanes y asaltos audaces a los puestos de vigilancia de los hitlerianos. Era ya una guerra verdadera. Su grupo, al igual que el resto del destacamento, se había encontrado en más de un trance difícil. Más de una vez habían caído bajo el fuego de las armas automáticas y de los morteros. ¡Bastaba recordar los cuatro días de combate en el desfiladero junto al Muro de las Cabras! Los hitlerianos, enfurecidos, lanzaron contra los guerrilleros la artillería, los tanques, la aviación. No escatimaron bombas ni proyectiles. Podría decirse que removieron las montañas. Los tanques, por cierto, no lograron hacer casi nada, pues no habían sido creados para andar por esas alturas. En cambio la aviación se ensañó terriblemente. Pese a ello, en cuanto los alemanes se lanzaban al ataque, las pendientes de las montañas cobraban vida: las ametralladoras tableteaban hasta atragantarse, detonaban disparos de fusiles, explotaban sordamente bombas de mano y sobre las cabezas de los hitlerianos caían piedras. Los guerrilleros, replegándose en combate, lograron romper el cerco y escapar. Las pérdidas fueron considerables: entre muertos y heridos, casi la mitad del destacamento. Cierto es que también muchos hitlerianos cayeron segados por las balas de los guerrilleros. Estos se llevaron incluso algunos trofeos: municiones, armas y víveres. Lo que más les alegró fue la sal. Por falta de ella, habían tenido que alimentarse durante semanas enteras con una sopa sosa, y a muchos de ellos se les movían ya los dientes y les sangraban las encías. La comida era mala, tan mala posiblemente como en Larvik. Los prisioneros, en los campos, habían recibido al menos, una vez al día, además de la ración de pan, media marmita de sopa de nabos, caliente y debidamente sazonada. En cambio los guerrilleros no siempre lograban cocer una sopa aguada y a veces se pasaban el día sin probar una miga de pan. Se alimentaban con cualquier cosa, con lo que les daban los campesinos. Sólo ahora comprendió Grigori por qué había alegrado tanto a los italianos el tabaco que él les enviara, pues, frecuentemente, tenían que fumar musgo y hojas. El hambre no le inquietaba mucho a Grigori: estaba habituado a tener que apretarse el cinturón. Lo principal era que combatía y pegaba duro a los fascistas. Pero una circunstancia le privaba del sosiego. Al encabezar el grupo, notó bien pronto que el cargo de jefe no era sólo honorable, sino también fatigoso, pues imponía muchas obligaciones. Era precisamente él, Ereméiev, quien a partir de entonces debía procurar que los veintitrés hombres recibieran una alimentación adecuada; que al cumplirse la tarea se evitaran, en lo posible, las pérdidas; que el aldeano Carlo no se fuera a su casa so pretexto de tener que V. Liubovtsev cosechar; que el esloveno Lucezar no se peleara con Gianni, declarando que los italianos habían perseguido y oprimido siempre a los yugoslavos, y que sólo ahora, cuando los rusos batían a los alemanes en el Este, ellos se habían levantado contra su duce. En fin, muchas preocupaciones, grandes y pequeñas, ignoradas hasta entonces, llenaron la vida de Ereméiev. La gente del destacamento era muy heterogénea. El uno se había alistado porque la conciencia le obligaba a luchar contra el fascismo; el otro se había hecho guerrillero porque su vecino, un camisa negra, le había arrebatado parte de su terreno; el de más allá se había ido a las montañas por haberse peleado con la policía o por la única razón de no haber querido separarse de su amigo. Había allí escolares y estudiantes de ayer, que buscaban lo romántico de la vida; había también campesinos y antiguos prisioneros de guerra, soldados desertores, obreros e intelectuales. Lozzi era un maestro comunista, y Romano, su sustituto, un pequeño comerciante que había militado antes en el partido de Mussolini. Pero el odio a los hitlerianos unía a todos. Ninguno de ellos podía hablar tranquilamente de los alemanes. Para los italianos, serbios, eslovenos y rusos, todo alemán era un enemigo que no merecía ser tratado con piedad ni condescendencia. No obstante, muchos motivos suscitaban continuas querellas entre los combatientes. Como los italianos eran tan apasionados y no sabían hablar tranquilamente, las conversaciones más comunes le parecían a Grigori altercados rayanos en peleas. Al comentar las noticias y opinar sobre este o aquel problema, los guerrilleros gesticulaban mucho, interrumpiéndose el uno al otro y alzando la voz hasta gritar. Gianni, obrero ferroviario, era comunista. Alberto era un monárquico que tenía fe ciega en las buenas intenciones del rey Víctor Manuel al que Mussolini había engañado sin escrúpulos. El tercero era un católico fervoroso; el cuarto, socialista moderado; el quinto y el sexto no reconocían ninguna política, calificándola de ocupación de gentes ociosas que no regaban con el sudor de la frente su pedregoso terreno ni sabían lo que era hacerse callos en las manos con el azadón. Algunos combatientes del grupo de Ereméiev eran analfabetos, no habían tomado jamás en sus manos un lápiz y tenían una idea muy vaga de lo que sucedía en el mundo y ocupaba el cerebro y el alma de la humanidad; sus intereses no pasaban los límites de su patria chica. Ellos podían declarar de repente que tenían que ausentarse por unas semanas para atender los quehaceres domésticos; y no se debía retenerles, porque, como decía Lozzi, no se podía obligar a nadie a luchar en contra de su voluntad; cada cual tenía el derecho de proceder a su libre albedrío, ya que no era soldado, sino guerrillero. Los rusos, deseosos de fortalecer un poco la 59 Los soldados no se ponen de rodillas disciplina en el destacamento, hicieron el intento de influir sobre Lozzi. Pero él frunciendo el ceño, replicó categóricamente: - ¡Ay, camaradas, si se pudiera! En nuestro país todo es muy complicado. ¿Aceptaríais en vuestro destacamento a antiguos fascistas? No. Pues nosotros los aceptamos. Romano no es el único. ¿Por qué?, preguntaréis. Porque no podemos desechar a un hombre que ha roto con el partido de Mussolini y quiere ir con nosotros. Está claro que le sometemos a prueba, pero no le desechamos. Porque Mussolini ha engañado a miles de personas honestas, que ahora comienzan a ver claro; y es nuestro deber revelarles la verdad. La gente acude a nosotros por su propia voluntad, y no por movilización. Es la conciencia la que les mueve a luchar. Por eso no podemos obligar a nadie a que se quede en el destacamento por más tiempo de lo que él desee... - No se debe retener a nadie por la fuerza -dijo Laptánov con un enérgico ademán- ni tampoco hacer la vista gorda. Ereméiev le apoyó: - Hay que convencer y educar. .. Lozzi arqueó las cejas y se echó a reír: - ¡Qué graciosos! ¿Y aun me diréis que ponga de educadores a los comunistas y designe a comisarios, como en el Ejército Rojo? ¿No sabéis acaso que eso puede producir divergencias en el destacamento? Romano y otros empezarían a gritar que ellos han venido aquí a luchar contra los alemanes, por una Italia libre, y no por los comunistas. ¿Qué une en el presente a los comunistas, católicos, monárquicos, socialistas, etc.? El odio a Hitler que ha ocupado nuestra patria. Sólo eso nos une a todos. Mientras batamos al enemigo, serán comunes las cuentas, la ira, los anhelos. Pero cuando termine la guerra, cada cual tirará por su lado. Así es, muchachos... - Pese a ello, haremos el intento de educar a la gente -dijo Grigori con obstinación-. Puede que entonces, después de la guerra, os sea más fácil a vosotros, los comunistas, ¿eh? Lozzi movió dubitativamente su cabeza poblada de rizosos cabellos. Capítulo VIII. ¡Que estalle más fuerte la tormenta! I Hacía ya algunos días que Shájov, Pokotilo y Shevchenko vivían en la barraca núm. 39 del campo de concentración VII-A de Moosburgo. No era una barraca corriente. Los alemanes la llamaban Sonderblock, o sea, bloque especial, pero los prisioneros alojados en ella la denominaban "correccional". Al lado había otra igual que ésta, y las dos estaban cercadas por una alambrada de púas y aisladas del resto del campo. Un policía, apostado a la cancela, cuidaba de que nadie saliera de aquella zona. Únicamente los cocineros que traían la comida tenían acceso a las correccionales. La barraca estaba dividida en dos locales. El más grande estaba destinado a los castigados por haber emprendido los preparativos de una fuga o por haberse negado a trabajar y obedecer a los policías. En el local más pequeño, llamado calabozo, se encontraban los sospechosos de sabotaje y propaganda antifascista, así como los prófugos capturados. Pero los alemanes no se atenían siempre a esa clasificación. Shájov, Pokotilo y Shevchenko fueron a aparar al local común, donde había ya algunos rusos. Cerca de ellos dormían prisioneros franceses y polacos. Tanto los viejos moradores de la barraca como los recién llegados comenzaron a sondearse mutuamente. Shájov y sus compañeros tenían decidido no hablar, por el momento, de la CFP. ¡Quién sabía a quién habían metido allí los alemanes! Se decía que en el calabozo había hasta antiguos policías... Los amigos se fijaron especialmente en dos rusos. Uno de ellos era joven, robusto, de mirada inteligente. Todos le llamaban "Contramaestre". Al preguntarle Efrem si era cierto que había servido en la marina, el muchacho rompió a reír. - ¡Qué va! Soy de la infantería... Me han bautizado así porque llevo puesta esta camiseta de marino. Me llamo Rostislav, o simplemente Slavka. Era el más joven de todos. No tenía aún veintiún años. Pero su mirada, su modo de andar y de hablar denotaban firmeza y madurez. El otro aparentaba más de los cuarenta. Era un hombre delgado que se mostraba siempre sereno y comedido, andaba des apresuradamente y hablaba con dignidad. A Shájov le gustó que él no ocultase su grado militar. Al estrechar por primera vez la mano a los recién llegados les dijo: - Soy el comandante Mijaíl Petrov. Y miró fijamente a cada uno con sus ojos escrutadores, hondamente asentados en las órbitas. Bajo esa mirada le acometía a uno el involuntario deseo de plantarse "firme". Al principio, los viejos moradores de la barraca hicieron mil preguntas a los recién llegados: dónde habían combatido, cómo habían caído prisioneros, en qué campos de concentración habían estado, por qué habían ido a parar a la "correccional". A Pokotilo y Shevchenko les fue más fácil responder a esta última pregunta: según ellos, se los tenía por sospechosos de haber realizado sabotaje. En cambio Shájov no podía sino encoger los hombros, pues él mismo ignoraba la causa. En efecto, no sabía explicar por qué habían sido trasladados allá sólo tres de los miembros del Comité. Petrov cambió una mirada con Slavka Vechtómov y dijo en tono calmoso y burlón: - Pobrecito, no sabe por qué le han metido aquí. ¿Qué has sido en el campo? ¿El superior de los Stubendienst? ¡Ah! ¿Puede que no hayas complacido 60 a algún alemán o que a alguno de los "chacales" le haya gustado tu puestecito? ¡Ay, hermano, has cometido un yerro! Hubieras debido servir mejor, esmerarte, lamerles las botas a los fritzes. Entonces habrías conservado ese puesto lucrativo... El comandante le dio la espalda a Shájov con visible desprecio y animadversión. Vasili sintió el irresistible deseo de decir a voz en cuello que él no había tratado de ganarse los favores de nadie, sino que había luchado: sus compañeros podían confirmarlo. Pero optó por callar; se tragó la píldora, porque no conocía aún a esa gente ni tenía el derecho de revelar quién era. Sus amigos tampoco podían ayudarle. Cierto es que Pokotilo dijo con una voz que se quebraba: - No hay que apresurarse nunca a hacer deducciones. La prisa hace falta sólo para cazar las pulgas. A las personas se las juzga por sus acciones, y no por lo que digan de sí mismas... Petrov miró algo extrañado a Pokotilo y se encogió de hombros. Se le habían ido, en apariencia, las ganas de continuar la plática. Pero el sondeo no cesó. Después de las pullas de Petrov, Shájov no metía baza en las conversaciones; se mantenía apartado, comprendiendo que los rusos ya no se franquearían con él. Nunca, desde que se hallaba en el cautiverio, había experimentado tanto dolor. El comandante no era locuaz, ¿o se contenía? Resultó ser colega de Pokotilo, pues, al igual que él, había ejercido el magisterio durante cinco años. Luego actuó en las operaciones militares contra los guardias blancos finlandeses. La guerra le sorprendió en Besarabia, al frente de un batallón. Se replegaba en combate por Ucrania, cuando fue herido. Después del hospital mandó un regimiento en las batallas de Járkov y Vorochilovgrado. Y helo ya un año en el cautiverio. Había pasado por más de un campo de concentración, por la cárcel de Járkov, por los "cuarteles de Pilsudski" en Vladímir-Volinski; también había estado en la penitenciaria de Nuremberg y en el campo de Munich-Perlach. En la "correccional" se encontraba ya por segunda vez: la primera había ido a parar al calabozo por sospecharse que él había realizado labor de agitación entre los obreros de una fábrica de grafito; la segunda, por sabotaje en los talleres de reparación de automóviles Oppel-Blitz. Hacía tan sólo unos días que le habían traído a Moosburgo. Petrov manifestaba claramente que no estaba dispuesto a trabajar para los alemanes ni se lo aconsejaba a nadie. Slavka el "Contramaestre" era más comunicativo, tal vez porque llevara ya mucho tiempo encerrado en la "correccional': Conocía a Mijaíl Ivánovich Petrov desde tiempos de su primera reclusión en el calabozo, y, por falta de experiencia, consideraba que al Sonderblock no iban a arrojar a una mala persona. Se prestaba de buen grado a referir a los novicios sus tribulaciones. Había sufrido muchas penurias. Su V. Liubovtsev padre había sido en Manchuria maestro de una escuela para niños soviéticos y después, empleado del consulado soviético. La familia regresó a la URSS en el año 1934. Slavka cursó la escuela secundaria, y en 1940, a la edad de diecisiete años, abandonó los estudios en el Instituto Politécnico de Leningrado para alistarse voluntario al ejército. Sirvió primero en el Extremo Oriente y luego en la Ucrania Occidental. En julio de 1941, siendo sargento de infantería y jefe de una sección de exploradores, fue herido en las inmediaciones de Brody e internado en un hospital. Y allí, postrado en el lecho, fue capturado por los alemanes. - Lo que vino luego, no ofrece ningún interés Vechtómov sonrió confuso-. Me arrastraron, como a todos, por diversos campos de concentración. Padecí de hambre y frío, faltó poco para que la diñara en Lodz. En agosto del año pasado me trajeron acá; después me llevaron a Munich, donde trabajé en un aeródromo de la aviación civil. En marzo mi amigo Vasia Doroféiev y yo nos escapamos. Tras andar dos semanas hacia el Este llegamos casi hasta Yesenice, que está en Yugoslavia, y allí nos prendieron. Íbamos a cruzar un puente cuando los italianos nos cogieron por el gañote y nos metieron en la cárcel. Daba pena haber sido atrapados a dos pasos de la base de los guerrilleros... Y, claro, nos dieron una buena tunda, para que nos sirviera de escarmiento. Pasé de una cárcel a otra, hasta que me metieron aquí, en el calabozo. En mayo logré colocarme en un equipo de obreros de la fábrica de grúas de Moosburgo. Después de estudiar la situación, quise huir, pero me pescaron de nuevo. Después de acosarme con perros, me trajeron a esta barraca. Y aquí me tenéis. Pero adondequiera que me manden, yo me escaparé de todos modos. ¡No me tendrán metido tras la alambrada! A los dos o tres días los novicios fueron sometidos a interrogatorio. Regresaron a la barraca apaleados, con cardenales en el rostro, arrastrando a duras penas los pies. Se tumbaron en las literas, sin pronunciar palabra. - Conozco la labor -dijo Slavka, sentándose al lado de Shevchenko-. Aquí hay especialistas en hacer picadillo. ¿De qué se os acusa? Nikolái le describió a grandes rasgos la huelga organizada por los prisioneros en señal de protesta contra "Waschen". Los alemanes consideraban que esos tres habían sido los jefes y provocadores del motín. - ¿Y Vasili... también? - Sí. - ¿Pero es cierto que vosotros estabais metidos en el lío, o, como suele decirse, "me han casado en mi ausencia"? Shevchenko hizo un indefinido ademán y dijo evasivamente: - No hay humo sin fuego. 61 Los soldados no se ponen de rodillas Vechtómov, movió la cabeza comprensivamente y lanzó un silbido. No preguntó nada más, pero estuvo un rato largo hablando en voz baja con Petrov. Al anochecer, éste pidió a Pokotilo que le contara detalladamente lo de la huelga. - ¡Bravo, muchachos! -exclamó conteniendo la voz, después de escuchar el relato de Efrem-. ¿Cómo habéis logrado poner en pie de lucha a ochocientos hombres? ¡Que no son diez ni cincuenta ni cien, sino ochocientos! - Camarada comandante, será mejor que no hablemos de eso aquí. Mañana saldremos a tomar el sol y entonces... Al día siguiente, cuando todos los moradores de la barraca, a excepción de los del calabozo, salieron al patio, los cinco rusos se sentaron en un banco de tierra fuera del campo visual del policía que vigilaba junto a la cancela. Shájov explicó sucintamente a Petrov y a Vechtómov lo que representaba la CFP y cuáles eran sus actividades. Les dijo también que el Consejo de la CFP de Munich les había encomendado la tarea de ayudar a crear en Moosburgo una organización. Petrov fue el primero en romper el silencio: - Perdona, amigo, por haberte ofendido. Pensé mal de ti. Tú debes comprender por qué... Lo de la organización es magnífico. A mis oídos habían llegado ciertos rumores, pero yo no lograba ponerme en contacto con nadie y obraba por propia iniciativa. - Nosotros también hicimos el intento de formar un grupo -suspiró Slavka-. Pero cada cual procedía por propia cuenta y riesgo. A veces obtenía algún resultado... En enero, cuando trabajábamos en el aeródromo del Lufthansa, Doroféiev y yo decidimos honrar la memoria de Lenin, el día de su muerte, interrumpiendo la labor durante cinco minutos. Lo convenimos con los muchachos, y a las siete menos diez paramos las máquinas y dejamos tiradas las cargas. Al vernos inmóviles, de pie, los franceses y los holandeses hicieron lo mismo... Nuestro capataz, un viejo gritón -¡había que oírle cuando chillaba!- se quitó también la gorra de cuero y quedó inmóvil. En el taller se produjo el más completo silencio... Y el día en que Vasta y yo fraguamos el plan de la fuga le pedimos un mapa a nuestro capataz, a ese mismo que tanto se desgañitaba. Era expuesto, naturalmente, pero si el hombre había honrado la memoria de Lenin, ¿por qué no podíamos hacer el intento?... ¿Y qué creéis? ¡Lo trajo! Nos dio, además, una linterna eléctrica, dos gorras y pan. De modo que no todos los alemanes son iguales... Hasta entre los soldados hay quienes se compadecen de nosotros. Recuerdo que, cuando me trajeron acá -abofeteado, mordido por los perros- y me encerraron en la garita, el soldado que me custodiaba anduvo, anduvo y, de pronto, dijo en nuestro idioma: "Yo estuve prisionero en Rusia, ya en la otra guerra. Los rusos son gente buena. No nos trataron así. Pero no todos los alemanes son bestias. ¿Quieres fumar?" Y eso que se jugaba la vida al ofrecerme tabaco... - ¡Basta ya de sentimentalismos, "Contramaestre"! -le interrumpió Petrov-. Luego, si logras salir vivo de aquí, te dedicarás a escribir memorias. Hablemos de la organización. No podemos prescindir de ella. De ninguna manera. La gente está que arde de indignación. La ira se desborda a veces, pero todo resulta de una manera espontánea, desorganizada. Aquí, en Moosburgo, sucedió lo siguiente... Y habló del motín de los servidores de las piezas antiaéreas. A finales del año 1942, los hitlerianos decidieron capacitar a un grupo de prisioneros para atender dichas piezas. Tras escoger por la fuerza a más de doscientos hombres, los alojaron en una barraca especial. Al enterarse del propósito con que se los había reunido allí, los rusos se negaron rotundamente a ser servidores de los cañones antiaéreos. Los alemanes trataron primero de convencerles de que no tirarían más que contra los aviones de los ingleses, en cambio, serían abastecidos como soldados. De nada valieron las exhortaciones. Entonces los hitlerianos tomaron represalias. Para echar de la barraca a los prisioneros, metieron en ella a mastines. Los rusos arrojaron por las ventanas los cadáveres de los perros, destrozaron las literas y formaron una barricada ante la puerta. Los hitlerianos abrieron fuego, mataron a una veintena de hombres y distribuyeron a los restantes entre los diversos grupos correccionales. El motín quedó liquidado. Habíanse dado también otros casos de rebeldía espontánea. Los prisioneros de guerra arrancaban los retratos de Hitler, escribían en las paredes de las barracas consignas e injurias contra los fascistas, se negaban a trabajar. Pero eran sólo raras explosiones de protesta... Shájov, sin dejar de escuchar, estaba revisando una de sus botas. Tenía guardados bajo el forro de la caña los documentos de la CFP. Los extrajo con cautela y se los ofreció a Petrov. - Lea esto, camarada comandante. Lo que allí falte, se lo diré yo. -Y se dirigió a Shevchenko-: Vigila mientras tanto. - ¡Formidable! -Mijaíl Ivánovich dobló con cuidado los papeles y se los guardó en un bolsillo. ¿Me permites?... ¡Qué alcance! Es preciso decir que el programa está elaborado con inteligencia. ¿Qué querías añadir? Vasili le habló de la directiva del Consejo de Munich respecto a la formación de grupos de combate de la CFP para el caso de una insurrección armada; también le dijo que a Moosburgo, centro de deportación donde se hallaban recluidos miles y miles de prisioneros, se le atribuía un papel muy importante y que era preciso instituir ante todo un comité y proceder a la creación de una organización. Luego de cavilar un rato, Petrov dijo: 62 - Aquí, en el correccional, hay muchachos valientes: Konoválov, Yurpolski, Uvárov, Artamóntsev y otros. Podríamos atraerlos a esa labor. - ¿Y Platónov? -le interrumpió Vechtómóv-. ¡Es un águila! - Sí, un águila. Pero yo no se lo confiaría. Grisha es demasiado expansivo, no sabe contenerse. Por cualquier cosa se mete a pelear. ¿No habéis visto aún su exposición de cuadros? -preguntó dirigiéndose a los compañeros-. ¡Ya la veréis! No sale del calabozo, le pegan despiadadamente, y él se vuelve aún más fiero. Es, sin duda, un muchacho audaz. Cayó prisionero en las inmediaciones de Sebastopol, siendo teniente de navío. El brazo izquierdo, desde que se lo hirieron, le ha quedado casi inmóvil. Hace poco tuvo esta ocurrencia: se tatuó en el pecho el retrato de Lenin y empezó a andar por el campo con la guerrera desabrochada. Y, naturalmente, fue a parar de nuevo acá, al calabozo... Es muy intrépido. Se prestará a realizar cualquier misión. Pero no sabe dominarse. Creo que por el momento debemos abstenernos de incorporarlo a la organización. Hay que ir encauzando su ira hacia lo que sea necesario. ¿A quién más podríamos llamar ahora? Shájov intercaló: - No tiene ningún sentido crear una organización sólo aquí. Es preciso que abarque todo el campo. ¿Cómo hacerlo? - Eso es posible. En las barracas corrientes hay también hombres de confianza. Por ejemplo: Boichenko, Shaliko, Serov, Víjoriev y otros... Pero a mí me parece que no debemos limitarnos a los rusos. Es preciso que con nosotros colaboren los franceses, los polacos, los serbios, los checos... En fin, todos. - ¿Y los ingleses también? -preguntó Vechtómov en tono desafiante-. Mira qué jetas tienen. Reciben paquetes por correo. Se pasan el día entero jugando al fútbol. Esto es para ellos una casa de reposo. ¿A santo de qué van a luchar? - Y los ingleses, y los americanos "también" replicó calmoso el comandante, remarcando esta última palabra-. Ellos también ven en los fascistas a sus enemigos. II Al enviar a Moosburgo a esos tres prisioneros sospechosos, el jefe del campo anejo a la fábrica Krauss-Maffeil creía haberse desembarazado de los cabecillas que enturbiaban las aguas. Lo mismo opinaba su ayudante. Pero tanto el uno como el otro notaban que la resistencia de los rusos no estaba quebrantada y que, posiblemente, los que habían sido deportados no fueran los principales perturbadores del orden. Los prisioneros continuaban manteniéndose unidos. Ya se habían dado algunos casos de evasión, sin poderse tampoco esta vez capturar a los fugitivos. En la fábrica no cesaba el sabotaje. Después del traslado de Shájov y sus compañeros V. Liubovtsev a Moosburgo algunos miembros del Comité opinaron que habría que interrumpir por algún tiempo las actividades para que los alemanes no pudiesen caer sobre el rastro y descubrir toda la organización. Kúritsin, no obstante, insistió con calor en que se continuara e intensificase la lucha. Había que hacerlo para que los alemanes no viesen justificada su sospecha de que los tres deportados tenían algo que ver con la huelga y el sabotaje. Si la lucha continuaba, los hitlerianos comprenderían que no habían apresado a quienes hubieran debido. Cierto es que se decidió reforzar la vigilancia y observar más cautela. Por alguna razón, después de la deportación de Shájov y sus compañeros. "Vania" había dejado de aparecer por allí. Aquello, sin duda, había sido obra suya. No se habían llevado a tres hombres cualesquiera, sino a activistas de la CFP. Mas, cosa extraña: ¿por qué no se habían llevado a los demás? Puesto que juntamente con Shájov no habrían debido deportar a Pokotilo y Shevchenko, sino a Kúritsin y Tólstikov, hombres más influyentes que aquéllos. Eso no tenía explicación. Los compañeros ignoraban que la administración del campo había atrapado a esos tres de manera casual, sin sospechar nada acerca de la existencia de una organización. Simplemente, al conversar con el "estudiante Vania”, a algún prisionero se le habría ido de la lengua lo de la paliza propinada a Shulgá en la casa de baños. De ahí había salido el hilo... Como no habían habido más detenciones, los miembros del Comité se tranquilizaron y la lucha de la CFP continuó. La fabricación de toda clase de chucherías destinadas al cambio por productos alimenticios fue reducida considerablemente. En el turno de la noche se hacían cuchillos, rompecabezas, porras y tijeras para cortar alambre de púas. Estas armas eran traídas al campo con precaución, entre las prendas, y guardadas en escondrijos, hasta el momento oportuno. III Zimmet podía ya no turbarse en presencia de Korbukov. Después de las primeras entrevistas con el ruso, le había quedado por mucho tiempo una sensación de malestar. ¡No era para menos! ¡Haberse jactado como un chiquillo de que existía el Frente Popular Antifascista Alemán, cuando toda la organización estaba integrada por contadas personas! El podía ya mirar sin reparo a los ojos de Iván. En esos meses se habían obtenido algunos resultados. La organización contaba ya con muchos afiliados. ¿Qué importaba que algunos de ellos actuaran por separado, sin sospechar que este o aquel obrero ocupado en la máquina contigua era también miembro de la misma asociación? Lo requerían las leyes de la conspiración. La gente, unida por grupos de a tres o de a cinco, conocía únicamente a su dirigente... El incremento de las filas de la organización y su consolidación no se debía a 63 Los soldados no se ponen de rodillas Zimmet solamente. Mucho habían hecho también los Gutzelmann y Jahres. Los rusos habían aportado igualmente su óbolo. Eran ellos los que habían puesto a Jahres en contacto con antifascistas firmes de entre los alemanes que, como él, trabajaban en la "Krauss-Maffeil". Allí existía ya un grupo vigoroso. Hasta Kleinsorge, el jefe de un taller, resultó ser enemigo de los nazis, aunque estaba afiliado al partido hitleriano. En fin, las cosas iban viento en popa. Ya tenían armas. Los rusos se las habían ingeniado para montar dos emisoras. ¡Qué valientes eran! Si hubiesen tenido a muchachos como ésos en aquellos memorables días de abril del año diecinueve, ¡nadie hubiera podido estrangular la República! Sonó el timbre. Zimmet abrió la puerta. En el umbral apareció Hans. Al pasar al cuarto exclamó nervioso: - ¡Karl, no se puede así! Debes decirle a Iván que la conspiración es la base de todas las bases... - ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? Se esclareció que, ese día, Korbukov había llevado a un checo a la casa de los Gutzelmann y se los había presentado diciéndole que ellos también eran antifascistas. Hans y Emma quedaron perplejos. ¡Contarle eso a un hombre al que veían por primera vez!... Iván había dicho, además, que Hans avisara a Zimmet de que al día siguiente, a las cinco de la tarde, él vendría a verle en compañía del forastero. - Pierde cuidado, Hans. Iván es un hombre muy prudente. Por lo visto, ha averiguado todo cuanto respecta a ese checo... En efecto, Korbukov había sondeado a fondo a su nuevo conocido. Se encontraron en una piscina. Entablaron conversación. Karel Svatopluk Mervart hablaba en ruso con soltura. Según le explicó a Iván, había nacido en Petrogrado en el año dieciocho. Su padre era a la sazón un teniente del 1er regimiento checoslovaco del ejército ruso. Karel contaba dos años de edad cuando sus familiares regresaron a Praga. Su padre, como antiguo legionario, recibió una pensión y un estanco de tabaco. A instancias de él, que simpatizaba con Rusia, Karel fue a estudiar a un liceo ruso y luego, a la Facultad de Química de la Universidad de Praga. No logró terminar sus estudios, porque el país fue ocupado por los alemanes. Después de los disturbios estudiantiles en los que Karel había participado activamente, él se vio obligado a abandonar la Universidad al cuarto año de estudios y colocarse de telegrafista en el ferrocarril. A comienzos del año cuarenta y tres le destinaron en calidad de auxiliar de laboratorio a la fábrica metalúrgica Leischner, en Munich. Allí tuvo poco cuidado al hablar de política con los checos y los alemanes y, para no caer en las garras de la Gestapo, tuvo que ocultarse. Hacía tiempo que deseaba ingresar en la Legión Checoslovaca formada en Inglaterra. Al fallar en su intento de cruzar la frontera suiza, regresó a Munich. Y helo ya varios días viviendo como las avecicas de Dios: sin trabajo y sin hogar. Por suerte, tenía amigos que le daban comida y albergue... Para Korbukov, aquello no fue suficiente. A través de personas de confianza que trabajaban en la fábrica obtuvo informes sobre Mervart. Lo que Karel había dicho de sí se vio confirmado. Y sólo después de eso Iván se decidió a atraerle a la organización y presentarle a los Gutzelmann y a Zimmet. Al enterarse de la existencia del grupo clandestino, Mervart dijo que él hubiera preferido, naturalmente, batir a los nazis en el campo de batalla como soldado de la Legión Checoslovaca o guerrillero; pero ya que eso era imposible por el momento, estaba dispuesto a luchar allí. Después de trabar conocimiento con Mervart, Zimmet dijo, entre otras cosas, que a partir de entonces sería mucho más fácil establecer el contacto entre los rusos y los alemanes. Korbukov y sus compañeros dominaban bastante bien el alemán, pero no tanto como para hablar sobre pormenores de la política. En cambio, Karl, conocía perfectamente los dos idiomas. La segunda vez que se encontraron, Zimmet no despreció la ocasión para utilizar a Mervart como intérprete. Jahres, los Gutzelmann y él acosaron a preguntas a Korbukov y a Plajotniuk. Querían saber detalles de la vida de los koljoses, y también cuál había sido la actitud de los soviéticos frente a los sucesos acaecidos en los últimos años. IV El verano transcurrió en constantes colisiones con los hitlerianos, en combates, asaltos a las vías ferroviarias y rupturas de las redes tendidas por las fuerzas punitivas. Quedaban atrás cientos de kilómetros andados por las montañas. ¡Dónde no habrían estado los guerrilleros en aquellos meses! En los Alpes del Tirol del Sur, en los Dolomíticos, en los de Trento y en los Julianos. Los vientos de las nevadas cumbres y el acariciante sol de los valles, los altísimos puertos y los hondos desfiladeros, los sombríos abetales y las orcas agrestes, todo había alternado como en un caleidoscopio. De cuando en cuando llegaban noticias de que los norteamericanos habían realizado un desembarco de tropas en Nápoles y libraban combates en el Sur de Italia. También se comentaba que los hitlerianos estaban pasando las de Caín en el Frente Oriental. Los guerrilleros habían sufrido muchas pérdidas durante aquel verano. En los combates habían perecido Kalinin y Orlov. Laptánov estaba herido. De los diecisiete rusos alistados al destacamento en abril, sólo dos -Ereméiev y Beltiukov- habían quedado ilesos. Pável Podobri, herido en una de esas agarradas, se había reincorporado ya a las filas. El destacamento se trasladó desde la espesura de los Alpes a la zona de Udine, donde había estado 64 antes. Ello se debía a dos causas. Primera: muchos guerrilleros no deseaban alejarse del pueblo natal, para visitar de vez en cuando a sus familiares. Segunda: el clima de allí era más suave, lo que tenía mucha importancia para los guerrilleros ligeramente vestidos y no habituados a los vientos y al frío de las regiones alpinas. Habrían de pasar el otoño y el invierno en los alrededores de Udine. Pero la gente perecía no sólo en los campos de batalla. También sucumbían algunos de los que trabajaban en la clandestinidad. Al ingresar en el destacamento, Ereméiev esperaba ver entre otros el semblante conocido de Kiril, o Kirchó como había dicho aquella vez en la taberna. Pero los días pasaban sin que Kirchó apareciese. Un día, Grigori le preguntó a Lozzi dónde estaba aquel muchacho. El jefe del destacamento pegó el índice a los labios: - ¡Chitón! El no suele ir a las montañas; está allí abajo. - Comprendo -Grigori lo remarcó con un movimiento afirmativo de la cabeza. Y al regresar en otoño al viejo lugar, Lozzi le dijo con dolor que Kirchó y unos cuantos compañeros más del comité clandestino de Udine habían caído en manos de la Gestapo. - Kirchó era un buen búlgaro, un verdadero comunista, un valiente... A fines de octubre, Ereméiev y sus compañeros fueron a ver al jefe para hacerle la propuesta siguiente: ellos se prestaban a efectuar un raid en la ciudad, arrebatarles a los alemanes víveres y municiones e izar una bandera roja en la roca que descollaba sobre Udine, para, así, rendir homenaje a la Revolución de Octubre en su vigésimo sexto aniversario. La idea le gustó a Lozzi. Pero, guiado una vez más por el deseo de conservar la unidad en el destacamento, dijo que, en honor a la justicia, habría que izar también la bandera italiana. Los rusos se mostraron de acuerdo. Dos grupos se pusieron en camino: el de Ereméiev y el de Roberto, un italiano ya entrado en años. Puntualizando sobre la marcha los detalles de la acción, llegaron a la conclusión de que la batería antiaérea sería el lugar más apropiado para proveerse de víveres y municiones, pues estaba algo apartado de la ciudad y Grigori conocía allí cada piedra. A ello se sumaba la circunstancia de que los depósitos no eran vigilados con extrema rigurosidad. Y, por último, podía ser que allí estuvieran sufriendo como ellos en otros tiempos, prisioneros a los que podrían arrancar del cautiverio. Roberto le dio la razón, ofreciéndole parte de sus combatientes para apoyarle; los restantes irían con él a izar las banderas en la roca y minar los accesos a la misma. Escondido con su grupo en un refugio, Ereméiev se pasó el día entero observando la batería. A través V. Liubovtsev de los gemelos de campaña, estaba a la vista como sobre la palma de la mano. Al parecer, en aquellos meses no se había operado ningún cambio. La misma alambrada, las mismas barracas... Pero no se veía a ningún prisionero, y en lugar del foso abierto para la construcción del depósito subterráneo de municiones, se extendía, a poca altura del suelo, una plataforma lisa de grisáceo hormigón. Conque, a pesar de todo, habían construido el depósito... Los puestos de vigilancia se encontraban donde antes: uno junto al depósito y el otro junto a la entrada. Y uno más, junto a los cañones, pero ése no era de contar, pues estaba lejos... La noche avanzaba con rapidez. Desde Udine llegó, amortiguado, el repique de las campanas de la torre del Ayuntamiento, anunciando la hora. Diez campanadas... Era pronto aún... Once... Había que esperar otro poco... Doce... ¡Manos a la obra!... El sabía que cada dos horas había relevo de centinelas. Por consiguiente, éstos acababan de montar la guardia. Los guerrilleros tenían que hacerlo todo en menos de ciento veinte minutos sin efectuar ni un solo disparo. Grigori le dio mentalmente las gracias a Mario por haberles enseñado, a él y a los demás rusos, a dominarse y obrar con suma cautela, sin hacer ruido. Habiendo dejado a unos cuantos guerrilleros en la linde del conocido huerto, a fin de que pudieran, en caso de necesidad, proteger con las armas la retirada del grupo, Ereméiev y los demás avanzaron a rastras hacia la batería. Ante todo, abrieron un paso ancho en la alambrada, valiéndose para ello de pinzas cortantes. Una abertura estrecha no servía, porque en caso de alarma y bajo el fuego del enemigo, no todos lograrían escurrirse. - Con tal que no haya bombardeo como aquella vez -dijo bajito Leonid. Grigori le apretó la mano: ¡chitón! A él mismo le inquietaba ese pensamiento. Fue el primero en meterse por la brecha, pues, a su entender, el jefe debía enfrentarse con lo más difícil y peligroso. Precisamente él y su ayudante, Beltiukov, debían quitar de en medio, sin dilación, a los centinelas que custodiaban el depósito y la entrada. Eso sería ya la mitad de la tarea y la garantía del éxito. ¡Ah!, ahí estaba el centinela... Un salto, un golpe con la culata de la pistola a la cabeza, mientras la otra mano le tapaba fuertemente los labios al alemán... Leonid le metió de prisa un trapo en la boca, lo maniató y, para estar más seguro, le asestó otro golpe en la sien. Quitar al soldado que vigilaba a la entrada fue una tarea más difícil, pues encima del portón se columpiaba una bombilla azul... Los guerrilleros, pegados a la tierra y tratando de fundirse con ella, se arrastraron a lo largo de la cerca hacia el portón... Ya estaban a dos pasos de él... ¡Maldita bombilla!... 65 Los soldados no se ponen de rodillas ¡Cómo estorbaba! El centinela encendió un cigarrillo. Y ese instante fue fatal para él. Deslumbrado por la luz del mechero, no vio cómo dos sombras se le echaron encima. El cigarrillo cayó de sus labios. No alcanzó a proferir ni un ay. Se desplomó al suelo, abatido por Beltiukov. Ereméiev se inclinó sobre él. Estaba exánime. No obstante, por si acaso (como no había tiempo para comprobar si respiraba aún o no), le amordazaron, ataron y apartaron de la entrada. Ya tenían las manos libres. El asalto del depósito de víveres fue fácil. Se encontraba en una barraca grande de madera. Grigori, Leonid y Pável conocían cada rincón y sabían dónde se encontraba cada cosa. Más de una vez había llevado de allí a la cocina patatas, harina, grano y azúcar. No costaba nada penetrar por las ventanas tapadas con hojas de madera contrachapada. Pero el depósito de municiones era distinto. Ellos mismos habían cavado el foso y en su presencia habían comenzado las labores de hormigonado. Era imposible abrir los candados ni quitar las puertas. Sí, podrían quitarlas empleando un par de bombas de mano. Pero, ¿para qué hacer ruido? Debían retirarse sin hacer ni un solo disparo. Examinaron por fuera el depósito de municiones. No había manera de penetrar en él. Las puertas eran de acero y por los diminutos respiraderos sólo podría pasar un gato. Mientras Grigori se preguntaba qué hacer con las municiones, los guerrilleros comandados por Beltiukov y Pável sacaban del depósito de provisiones sacos llenos de sal, tabaco, harina, azúcar, jabón y los llevaban al otro lado de la alambrada, donde les aguardaba el grupo de protección. Ereméiev llamó aparte a Beltiukov: - Oye, Leonid, ¿cómo vamos a dejarles tantas reservas a los fritzes? Da rabia... - Podemos prenderle fuego a la barraca. Pero ¿qué hacer con eso? -Leonid señaló con la cabeza hacia el techo redondo y aplanado de hormigón del depósito de municiones, que como una galleta gris afloraba a tierra en la cercanía-. No se me ocurre nada. - Los proyectiles tienen más importancia que la comida. ¿Arrojamos un par de bombas de mano por el respiradero? - No te dará tiempo para apartarte de ahí. Será mejor que eches estopa ardiendo. Deja que lo haga yo. Vete. Tú respondes del grupo... - ¡Cállate! Y date prisa. Me acuerdo de que en el depósito viejo había trapos para limpiar los cañones. Ve allá y búscalos. ¡Rápido! Leonid regresó al cabo de unos minutos con un montón de trapos. Al cogerlos Grigori notó que estaban húmedos. - ¿Y no había secos? -preguntó irritado. - Pero si los he empapado intencionadamente en alcohol. Allí había un tonel lleno. ¡Ojalá pudiéramos llevárnoslo! Te aseguro que Lanka nos colmaría de besos... - ¡Cállate! Vete con los nuestros y esperadme, A todos los que lleven cargas, mándales que se vayan. Y tú quédate con los que tengan las manos libres. Quizás debáis proteger mi retirada. Pero no abráis fuego sin necesidad. Será mejor que nos vayamos en silencio. Beltiukov asintió con la cabeza, le estrechó la diestra a Grigori y se esfumó en la oscuridad. Ereméiev se pegó a la pared de la barraca. Tenía que esperar hasta que los guerrilleros que portaban las cargas se hubieran alejado a un kilómetro o kilómetro y medio de allí. ¿Por dónde empezar?, se preguntaba él. Lógicamente, por el depósito de municiones. Era muy expuesto. La explosión podía producirse antes de que él se apartara de allí. Y entonces... ¡adiós vida! No tenía sentido comenzar por la barraca. Porque como era de madera seca, se inflamaría instantáneamente. Y entonces él no podría acercarse a la mole de hormigón ni escapar de allí... En lontananza resonaron dos campanadas. ¿Qué?, ¿eran ya las dos? ¡Diantre, él no tenía reloj!... Pero si eran las dos debería darse prisa, pues ahora mismo tendría lugar el relevo de la guardia... Tras meter un trapo ardiendo por el respiradero, corrió hacia la barraca y penetró en ella por la ventana. Sería mejor incendiarla por dentro. Le daría tiempo para retirarse. ¿Dónde estaban los trapos y el tonel del alcohol?... ¡Ah, allí estaban! La azulada lengüecita de la llama lamió los trapos, subió a la pared y empezó a danzar por las tablas. Grigori, lastimándose las manos en la áspera madera, saltó pesadamente a tierra y se lanzó hacia la alambrada. El instinto de conservación le apremiaba: "¡Vete de aquí, rápido!" De pronto dio traspiés y cayó. Al levantarse oyó un gemido. Había tropezado con un hombre. ¿Quién era? No había tiempo para pensar ni perderse en conjeturas. La imaginación pintaba el cuadro siguiente: la estopa ardiendo había caído sobre una caja de municiones. Ya ardían las tablas. Ya se había calentado al rojo la ojiva de un proyectil. De un momento a otro... Era mejor no pensar en lo que podría ocurrir de un momento a otro. Grigori cargó con el hombre y, jadeando, siguió adelante a toda prisa para escapar a lo que su imaginación pintaba. En algún rincón de la subconsciencia surgió de golpe, para desaparecer al instante, la idea de que había que haber encomendado esa tarea a otro. Entonces no hubieran dejado a un compañero a merced del enemigo. Se olvidó por completo de que no había sonado ningún disparo y que, por consiguiente, no podía haber heridos. Cierto era que aun acordándose de ello, no habría dejado de llevar su carga, pues más de una vez se había dado ya el caso de que los 66 guerrilleros perdían el conocimiento a causa de la debilidad, del hambre o de alguna vieja herida que se había hecho sentir repentinamente. Perseguido por el miedo, Grigori se desvió del camino y se alejó del grupo de protección que continuaba esperándole. Se desplomó exhausto. Le faltaba aire. Al mirar atrás vio un rojo resplandor sobre el emplazamiento de la batería y las diminutas figuras de los alemanes que corrían ajetreados alrededor de la barraca ardiendo. Pero el depósito de municiones no explotaba. ¿Habría fracasado la tentativa de volarlo? Grigori arrojó una furtiva mirada al herido. ¿Quién había perdido el conocimiento? Quedó atónito al percatarse de que no era ningún guerrillero, sino el centinela alemán al que habían derribado junto al depósito. Tenía los ojos cerrados y la cara anegada en sangre. No obstante, a los tenues reflejos del incendio Grigori reconoció en él al soldado jovencito que, en cierta ocasión, le había advertido de que el suboficial Gotzke era un zorro astuto. Sin comprender por qué lo hacía, Ereméiev volvió a cargar con el hombre y siguió adelante hacia el lugar convenido. Mientras se arrastraba, no dejaba de preguntarse: "¿Se producirá la explosión o no?" Era lo único que le inquietaba en aquel momento. Ya había perdido la esperanza cuando notó de pronto que la tierra se estremecía debajo de él. Al instante, una columna de fuego se elevó al cielo y un estruendo ensordecedor se expandió por la comarca, desgarrando el silencio de la noche. V Quien observara a Vechtómov sin conocerle, se resistiría a creer que el corazón de aquel mozuelo calmoso y bonachón podría dar cabida a tanta ira y tanto odio. El, que hablaba con cierta cordialidad de algunos alemanes probos que se le habían cruzado en su camino, se enfurecía de tal manera al ver a los prisioneros lacayos de los hitlerianos que daba miedo mirarle en aquellos momentos. - ¡Hay que estrangular a esos reptiles! -repetía, sofocado por la furia. Por eso se aferró con las dos manos al punto del programa de la CFP donde se indicaba que los prisioneros debían organizar tribunales para luchar contra los traidores. Y aunque los demás no lo consideraban como una tarea de primer orden, él logró que el tribunal fuese instituido. Al principio le nombraron presidente del mismo; pero luego, al ver que en algunos casos él no había obrado con objetividad, que el odio le cegaba, resolvieron designarle al cargo de fiscal. Pues la misión del tribunal, según lo entendían Petrov y otros compañeros, no consistía únicamente en darle su merecido al traidor, sino también en enseñar a todos las causas de la alevosía. Vechtómov se mosqueó al principio; pero luego se apaciguó. Hasta resultaba V. Liubovtsev mejor ser fiscal, pues así podría no contener la ira. Con envidiable tesón buscaba entre los recluidos en el calabozo y las barracas correccionales a ex policías, stárostas, jefes de equipo y otros, lo que no era nada fácil hacer, ya que estaba privado de la posibilidad de llevar las investigaciones en amplia escala, solicitar la colaboración de prisioneros de los campos de tipo corriente y organizar careos para desenmascarar a los traidores. Cabe decir, que después de las derrotas sufridas por los fascistas en la región del Volga y el arco de Kursk, muchos perjuros que se habían ganado los favores de los alemanes y ensañado con sus compatriotas, comprendieron que no era de esperar ya nada de Hitler y que la situación cambiaba radicalmente. Los más perspicaces empezaron a renunciar, bajo toda clase de pretextos, a sus cargos y trataban de evadirse para luego, al ir a parar a otro campo de concentración bajo otro nombre y apellido, fundirse con la masa de los prisioneros o de los civiles caídos en el cautiverio. El Comité de la CFP creado en Moosburgo comprendía que esos renegados eran capaces de traicionar de nuevo a sus compañeros. Era sobre todo muy grande el peligro de su infiltración en la organización clandestina. Un único síntoma les diferenciaba del resto de los prisioneros: eran más gordos que los demás. Pero este indicio podía ser engañoso, pues en las barracas correccionales se encontraban asimismo evadidos de las granjas rurales, fábricas de azúcar molinos, donde habían trabajado. Ellos también tenían buen aspecto. ¿Cómo saber, pues, quién de ellos había sido policía y quién trabajador? ¡No lo llevaban escrito en la frente! Pero Vechtómov tenía un olfato especial. Tras de hablar una u otra vez con el sujeto que le parecía sospechoso, pedir referencias acerca de él a sus vecinos y observarle, Slavka le identificaba sin equivocarse. Shájov y Pokotilo se preguntaban, extrañados, cómo lograba él descubrir a los traidores. - Todos ellos guardan entre sí un parecido asombroso -explicaba él-. Los tengo ante mis ojos. Cuando recuerdo cómo esos reptiles se ensañaban en mis compañeros, me parece que calo hasta el fondo a cada uno de esos que andan entre nosotros... Vechtómov no se daba descanso en la búsqueda de los felones. Por intermedio de Iván Yurpolski, limpiador del calabozo, uno de los pocos que tenían libre acceso a las barracas correccionales, él transmitía al campo común las señas personales de los sospechosos. Al que conociera a algún policía o intérprete, le pedían que se acercara de día a la alambrada y le enseñaban disimuladamente al sospechoso. Si el testigo reconocía al traidor, comunicaba a través de Yurpolski cuanto sabía acerca de él. Y entonces se reunía el tribunal. Luego de acorralar en el semioscuro cuarto de aseo al 67 Los soldados no se ponen de rodillas policía en cuestión, le sometían a interrogatorio. Aunque había presidente -en los últimos tiempos lo era Petrov-, casi todos participaban en la vista de la causa. Cuando el acusado negaba su culpabilidad y quería escurrir el bulto, Vechtómov, utilizando los datos que había logrado recoger, le ponía entre la espada y la pared. Los policías y otros traidores, por regla general cobardes, desembuchaban, aunque trataban de demostrar que eran personas de buen corazón y que no habían maltratado a los prisioneros. Eso lo habían hecho otros. Después del interrogatorio, se pronunciaba la sentencia, adoptada por todos. El castigo dependía de la gravedad del delito. Los más miserables eran condenados a muerte. A los alemanes se les explicaba que el prisionero había sido castigado por haberle robado el pan a un compañero. Dos grupos de la CFP actuaban ya en el Stalag: uno en el campo correccional, adonde llegaba gente de continuo para completar luego los equipos de obreros, y el otro en el campo común. Cada grupo difundía entre los prisioneros las ideas de la CFP. Pronto tuvieron adeptos en la cocina y en la oficina de trabajo encargada de distribuir a los cautivos entre las empresas. A través de Evgueni Serov, empleado de la misma, que a la par del comandante Máslennikov dirigía el grupo del campo común, se logró que decenas de prisioneros; afiliados a la CFP fuesen destinados a los diversos equipos de trabajo del Sur de Alemania. Los emisarios de la CFP agrupaban en torno a ellos a activistas enérgicos que efectuaban labor de sabotaje, organizaban evasiones, hacían propaganda antihitleriana y antivlasovista, juzgaban a los traidores y establecían contactos con los obreros y prisioneros de otros países. Sólo en los campos de concentración de Baviera se registraron en 1943 más de veinte mil evasiones. A los vlasovistas les daba miedo entrar en los campos de los rusos, pues éstos les apedreaban y no les dejaban hablar. Después de los golpes fulminantes asestados por el Ejército Soviético en el Este, los alemanes que custodiaban los campos de concentración de Alemania también se volvieron más mansos. Algunos de ellos trataron de aprender ciertas palabras en ruso, preguntando con zozobra si era cierto que los bolcheviques no admitían prisioneros, sino que fusilaban en el acto a los capturados. Los rusos les explicaban que eso lo había inventado Goebbels y que los soviéticos eran muy humanos. La situación de Alemania fue haciéndose cada vez más alarmante. La atmósfera se caldeaba. Entre los obreros e intelectuales alemanes crecía el descontento. La Gestapo andaba husmeando por el país para caer sobre el rastro de las organizaciones clandestinas de la Resistencia. A fin de luchar contra la CFP, acerca de cuya existencia -pese a todas las precauciones- los alemanes se habían enterado, fue instituida una sección especial de la policía secreta. Los campos de los "obreros orientales" y de los prisioneros de guerra se vieron invadidos por provocadores y agentes de la misma. Los metían en los equipos de trabajo, exigiéndoles que se infiltrasen en la organización. Pero los prisioneros estaban sobre aviso y no se franqueaban con cualquiera. El castigo de los ex policías, que después de las barracas correccionales, había comenzado a practicarse también en las demás barracas del Stalag, no pudo menos de poner en guardia a la Gestapo. Con tanta más razón que en cosa de dos o tres meses se había descubierto en los Sonderblock a unos treinta traidores y provocadores. Una noche, dos oficiales de la Gestapo y el sargento Moroz, vlasovista del destacamento de la guardia, irrumpieron en la barraca núm. 39 y mandaron formar filas. Los oficiales pasaron en silencio ante la formación, fijándose detenidamente en cada rostro. Moroz, con el fusil automático terciado, vigilaba a la entrada. El oficial más viejo dijo con voz chillona y áspera: - Aquí se descubren ya ladrones en demasía. Y todos -no se sabe por qué- han sido intérpretes y policías. Pasó una vez más ante la formación y se paró ante los franceses. - Señores, ustedes que son gente civilizada, ¿cómo pueden tolerar tan bárbaros ensañamientos?... Les advierto que si el linchamiento vuelve a repetirse, aunque sea una sola vez, todos serán fusilados. En primer lugar, los rusos y luego, los serbios, los polacos y los franceses, o tal vez todos juntos. - ¡Mientes, canalla! -rugió alguien-. ¡No nos fusilarás a todos! ¡Y si nos matas, otros se levantarán! Los de la Gestapo corrieron hacia allá. - ¿Quién lo ha dicho? ¡¿Quién?! Los prisioneros callaban sombríos. En la fila de atrás, Shájov y Vechtómov asían de los brazos a Platónov, que temblaba de furia. La luz de la linterna se deslizó por los semblantes. Una sonrisa burlona torció la boca del oficial. - ¡Te ocultas a espaldas de otros! ¡Puerco! ¡Quieres que otros paguen el pato! ¡Tú sabes hacerlo sólo a la chita callando! Platónov pugnaba por decir algo y salir de la formación. Los compañeros le contenían a duras penas. - ¡Ya os atraparé, a ti y a tus compinches! -dijo el oficial en tono amenazador y giró sobre los talones-. ¡Todos a dormir! Shájov discurrió para sus adentros que el comandante Petrov había tenido razón al opinar que, por el momento, no se debía incorporar a Platónov a la organización. Más que hombre, ¡era pólvora! 68 VI -¡Grigori! -Beltiukov, de puro gozo, le dio una dolorosa palmada al hombro-. ¡Qué diablejo! Yo creía ya que tú... Nos cansamos de esperarte. Como no aparecías después de que ardió la barraca, pensé que algo te había sucedido. No podíamos volver ya a la batería. Te dimos por muerto... ¿Cómo hemos podido perdernos de vista? ¿Quién es éste? ¿Para qué lo has traído? - No sé -Grigori abrió anchamente los brazos-. De buenas a primeras creí que era nuestro. No me dio tiempo para pensar. .. Y luego vi que era un alemán. Pero le reconocí. Es el mismo que aquella vez me puso sobre aviso. ¿Recuerdas? - Bueno. ¿Y qué hacemos con él? Ereméiev se encogió de hombros. Sabía que entre los guerrilleros era ley irrevocable no hacer prisioneros. En las montañas no había campos de concentración ni hombres para custodiar a los cautivos ni tampoco víveres para alimentarlos. Los enemigos capturados debían ser pasados por las armas; tal era la cruel necesidad de la guerra de guerrillas. Pero Ereméiev sabía también que a él no se le movería la lengua para ordenar que fusilasen al muchacho. El no permitiría que le mataran. Era soldado, y no verdugo. En el campo de batalla hubiera podido liquidar sin vacilación a éste o a otro. Pero en aquel momento... El chico, por añadidura, no era ningún enemigo, sino hasta en cierto modo un simpatizante de los rusos. Pues su advertencia acerca del suboficial le hubiera podido costar caro… Y sin embargo, ¿por qué Grigori le había llevado a cuestas hasta allí? Al ver que no era de los propios, hubiera podido dejarle tirado. Y ahora, ¡a devanarse los sesos! Llamó aparte a Leonid y a Pável y les expuso sus dudas. Podobri se enfureció y sacando la pistola de debajo del cinturón, gritó: - ¡V-v-vaya u-un p-p-problema! ¡L-liquidarle... y a-asunto co-concluido! Ereméiev le asió de la mano. - Espera, Pável, yo no he terminado... Matar a una o dos docenas de fascistas es una acción loable. Cuando ellos van armados. Pero éste no lleva armas. Y además, no es un fascista. Ni es nuestro, claro está, ni es fascista. Siempre tendremos tiempo para liquidarle. Lo más difícil -¡y más importante!- es hacer de él una persona. Pues según van las cosas, el pueblo de Alemania llegará al poder. ¿Comprendes? ¡¿Quién creará la nueva Alemania si liquidamos a todos los que, como éste simpatizan con nosotros?! Acababa de concebir esa idea. Y se aferró a ella, convencido de que tal era precisamente la razón que le impedía fusilar al prisionero. Beltiukov, a su lado, mordisqueaba en silencio una hierbecita. No decía ni sí ni no. Podobri objetaba acusando a Grigori de blandura y mentecatez intelectual; dijo que en él se había despertado a destiempo el antiguo maestro, que V. Liubovtsev en la guerra era preciso guerrear y no dedicarse a la reeducación del enemigo y que el único idioma convincente para los alemanes era el de las armas. - ¿Eso es todo lo que querías decir? -Leonid escupió la hierbecita-. Creo que Grigori tiene razón, aunque sé que la cosa nos acarreará muchos contratiempos. - Eso es a lo que yo iba. Por mí, que viva. Pero no vaya a resultar como suele decirse: éramos pocos y parió la abuela. Oye, Grigori, si no quieres que esta muerte pese sobre tu conciencia, suéltale. Deja que regrese a la batería. Eso servirá también de propaganda en favor nuestro. Dirán que somos humanos, porque lo hemos soltado cuando hubiéramos podido liquidarle... Los amigos se acercaron al cautivo. Leonid le iluminó con la lámpara de bolsillo. El soldado había vuelto en sí. Estaba sentado en una pose incómoda encorvado, con la cabeza encogida-, porque tenía las manos atadas a las espaldas. Un chorrito de sangre le corría desde la frente hacia la barbilla. El miedo se había petrificado en su semblante. Ereméiev le desató las manos y ordenó a Pável que le pusiera un ligero vendaje en la cabeza. En cuclillas ante el alemán, le preguntó: - ¿Cómo te llamas? El soldado apenas pudo despegar los labios: - Woldemar Gutzelmann. - ¿Es un nombre alemán? - No. Creo que es francés. No sé. - No tiene importancia... ¿Puedes andar? A ver, haz la prueba. El alemán se levantó, dio unos pasos inseguros y se tambaleó. Beltiukov le apoyó y le ayudó a sentarse. - Hum, estás flojillo para andar -comentó Grigori. Bueno, descansa hasta mañana. Y luego irás despacito a la batería. No está lejos. En total, a unos tres kilómetros de aquí. Lo principal es bajar a la carretera. Allí te recogerán. El soldado meneó la cabeza. En sus ojos brillaron lágrimas. - Imposible. Si no me fusilan ustedes, me fusilarán allí. No creerán que los guerrilleros me han soltado. Dirán que yo les he ayudado. Si yo hubiese estado, maniatado, en el recinto de la batería, quizá me hubieran creído. Pero, de todos modos, me habrían enviado a una compañía de castigo. Hubieran dicho que yo había dormido en mi puesto... - Si hubieses quedado allí, hace tiempo que habrías estado en el cielo... Porque el depósito... kabut! -Y Ereméiev, para ser más gráfico, echó las manos hacia arriba e imitó el estrépito de una explosión. Leonid le dio la razón al alemán: - Claro que él no puede volver allá. Viene a resultar como en la canción: aquí plomo y allí plomo... En resumidas cuentas, no hay salvación. 69 Los soldados no se ponen de rodillas Kaput! - Kaput! -murmuró el prisionero con los labios solamente y quedó cabizbajo. Grizori, acordándose del suboficial, le preguntó a Woldemar si deseaba pasar a Suiza para esperar allí el fin de la guerra. - ¡Pura fantasía! -el alemán sonrió tristemente-. ¡Andar trescientos kilómetros por montañas desconocidas, solo, sin mapa ni brújula ni provisiones! Si no me pescan los gendarmes y no me fusilan como desertor, me liquidarán vuestros guerrilleros... - Hay que tomar alguna decisión -dijo Grigori, levantándose. - Ya que las cosas están así, que se venga con nosotros -Leonid se sacudió el polvo del pantalón-. Debemos preparar a nuestros muchachos para que nos apoyen. Porque ellos no tragan a los alemanes. Hay que hablar con cada uno y decirle que este soldado es un antifascista, que nos ha ayudado cuando nos encontrábamos aún en el campo. ¡Vamos! Roberto y sus combatientes llegaron dos horas después. Venían emocionados porque habían logrado izar las banderas y minar los accesos. ¡Qué explosión más potente se había producido en la batería! ¡Un espectáculo grandioso! Luego de distribuir las cargas entre los dos grupos, rompieron la marcha hacia la base del destacamento. Todos estaban de buen humor. ¡Y no era para menos! ¡Cuántos sinsabores habían ocasionado a los alemanes sin perder ellos ni un solo hombre! Y además, percibían a sus espaldas el agradable peso de las mochilas llenas. Ya tenían víveres y tabaco para todo un mes. Y sólo Grigori y sus compañeros se sentían abrumados. La perspectiva de tener que hablar con el mando del destacamento acerca del prisionero empañaba la alegría de haber cumplido con éxito la misión. Grizori volvía a cada momento la mirada hacia el soldado, al que por turno apoyaban sus combatientes. Había logrado convencer a los suyos. Ellos accedían a perdonarle la vida al alemán a condición de que el jefe y sus compañeros respondiesen de él. Pero, ¿qué sucedería en el destacamento? VII El valor manifestado por los soviéticos en el cautiverio fascista les granjeó las simpatías de los demás prisioneros. Los serbios, los checos, los franceses, los polacos y representantes de otras nacionalidades que recibían en los campos de concentración paquetes de la Cruz Roja trataban de aliviar en lo posible la dura situación de los rusos, compartiendo con ellos los víveres y el tabaco y comunicándoles las noticias llegadas del teatro de la guerra. La CFP fue planteándose tareas de más vasto alcance. Quería aunar los esfuerzos de todos los prisioneros de guerra y ponerlos en pie de lucha contra el fascismo. Donde las condiciones lo permitían, se crearon grupos de la CFP integrados por extranjeros. Los soviéticos mantenían estrechas relaciones con los prisioneros progresistas, procurando a través de ellos ejercer influencia sobre los demás compatriotas. Esa labor se realizaba también en Moosburgo. Petrov y Shájov establecieron enlace con el comunista Branko y el doctor Kičič, los cuales gozaban de prestigio entre los prisioneros serbios. Vladímir Bondariets se puso en contacto con los polacos Crzybowski y Wrólewski. Por encargo del Comité de la CFP, Ilyá Fedkó penetró en la zona de los hindúes y organizó allí una colecta de víveres para los prisioneros debilitados. Los vínculos internacionales fueron fortaleciéndose cada vez más en ese campo de concentración, uno de los más grandes de Baviera, lo que permitió llevar a cabo con éxito, en el transcurso de algunos meses, un vasto programa de acción: incorporar a los equipos de obreros, a través de la oficina de trabajo, a miembros de la CFP con tareas concretas: abastecer de víveres por algún tiempo a los prisioneros que se preparaban para la evasión; averiguar las últimas noticias de los frentes; obtener ayuda para los enfermos y débiles, así como esconder en la zona de los prisioneros extranjeros a los rusos que corrían el peligro de ser duramente castigados. ...Un día, el comandante Petrov reunió a sus compañeros en el cuarto de aseo. - Me ha venido la idea de celebrar el vigésimo sexto aniversario de la revolución. ¿Qué os parece? dijo, frotándose por costumbre la frente. - Aquí es posible -repuso Shájov-. Pero en el campo común, no sé. No podemos confiar en todos. - Lo pensaremos. Los muchachos de allí verán la forma de hacerlo. Naturalmente, aún hay miserables capaces de denunciar a los oradores... - ¿Qué le parece Mijaíl Ivánovich, si quitamos las bombillas? Para quedar en la oscuridad... -propuso Vechtómov. - ¡Estupendo! A avanzadas horas del 6 de noviembre, en la sección común del Sonderblock núm. 39 nadie pensaba ir a dormir. No había habido necesidad de quitar las bombillas, pues allí todos eran gente de confianza. Ciento cincuenta hombres -franceses, serbios, polacos y rusos-, sentados en las literas, escuchaban el informe de Petrov. El hablaba pausadamente, porque su discurso era traducido. Cierto es que los serbios y los polacos lo entendían casi todo sin ayuda del intérprete; sólo de cuando en cuando alguno de los que dominaban el ruso puntualizaban éste o el otro pasaje del informe. Un polaco lo vertía al francés. Las palabras de Petrov caían pesadamente en el 70 silencio de la barraca: - Cada uno de nosotros tiene patria. Llámela cada cual a su manera, en su idioma... Pero esa patria gime hoy bajo la férula de Hitler, padece bajo el yugo de los invasores; nuestras madres, mujeres e hijos se ahogan en un mar de lágrimas; la tierra gime bajo las botas fascistas. En Rusia y en Francia, en Polonia y en Servia, nuestros hermanos libran una lucha encarnizada contra los alemanes. Nosotros sufrimos en el cautiverio. ¿Significa eso que ya no somos combatientes y que debemos esperar, resignados, el desenlace de la lid? ¡No y no! Cada cual debe hallar el lugar que le corresponde en esta patriótica lucha. ¿Cómo puede llamarse hijo el que ha abandonado a su madre en un momento crítico? ¡Sólo un infame puede hacer eso! Petrov espero que los intérpretes terminasen de traducir lo que había dicho. Alguien le ofreció un cigarrillo encendido. Ello rechazó ceñudo. - Hace veintiséis años que, en esta misma fecha, respondiendo al llamamiento de Lenin, los soldados, marinos y guardias rojos se lanzaron al asalto del Palacio de Invierno, el último baluarte de la burguesía. La revolución triunfó. Pero su bandera está teñida no sólo por la sangre de los rusos, ucranianos, bielorrusos y otros pueblos de Rusia. También hay en ella gotas de la hirviente sangre de los ingleses y franceses, alemanes y polacos. Por esa revolución, por el primer país de los trabajadores combatieron la francesa Jeanne Laboure y el serbio Oleko Dundic, el checo Jaroslav Hašek y le húngaro Máté Zalka. Combatieron no sólo en las filas del Ejército Rojo, sino también en su patria, negándose a cargar las armas que los capitalistas enviaban a los guardias blancos e invasores. Luchemos pues también nosotros, aquí, tras la alambrada, hombro con hombro contra el fascismo. Ese será nuestro aporte a la guerra contra el enemigo común. Al luchar en los campos contra los hitlerianos, lucharemos así cada uno por su patria y todos juntos por la liberación de la humanidad, por la justicia y la paz en la tierra. ¡Que nuestra unión y nuestra solidaridad sean una arma terrible en esta lucha! Se oyeron aplausos. Petrov alzó la mano: - Cuidado, compañeros. No conviene llamar la atención... Después del comandante intervinieron con breves discursos representantes de los franceses, serbios y polacos. Tenían los rostros inflamados y los ojos que ardían. Al observarles, Shájov se admiraba de la belleza especial que parecía irradiar de ellos. Tenía la sensación de que le crecían alas. De que bastaría agitarlas para remontarse a alturas cada vez mayores... Uno de los franceses saltó de su asiento y, arrancándose la boina, entonó una canción. Todos a un mismo tiempo le hicieron eco. Por la semioscura barraca se expandió con creciente sonoridad La V. Liubovtsev Internacional, cantada en cuatro idiomas. No todos sabían la letra del himno, pero la melodía si. A la puerta asomó la cabeza de uno de los rusos que vigilaba a la entrada: - ¡Silencio! Que el policía junto a la cancela mira ya inquieto hacia acá. Petrov hizo un ademán, como diciéndole: "¡Déjanos en paz! No estropees la canción. ¡Al diablo el policía!" A continuación cantaron La Marsellesa, Katiucha y otras canciones. Los franceses hicieron un pequeño obsequio a los rusos: tres galletas y unos cuantos cigarrillos a cada uno. El carirredondo Jean, aquel que había entonado La Internacional, dijo: - Camaradas, a falta de champaña, que es lo que corresponde tomar ahora, aceptad nuestro modesto agasajo. ¡Pero quedamos debiéndoos la champaña! concluyó, guiñando un ojo alegremente. VIII Las pobladas cejas de Lozzi comenzaron a temblar y se arquearon en un gesto de perplejidad al oír él lo que Grigori pedía. No le dejó acabar. Con un rotundo "¡No!" le dio la espalda, dando a entender así que no deseaba tratar sobre este tema. Pero Grigori no cejó en su intento. Se plantó de nuevo ante él, recalcando que eso lo deseaba todo su grupo. Lozzi rugió otra vez: "¡No! ¡Al prisionero hay que fusilarlo!" Grigori puso en juego la última carta: - Entonces, camarada Lozzi, Leonid, yo y los demás compañeros rusos nos veremos obligados a irnos del destacamento. - ¿A dónde? - A la brigada de guerrilleros rusos que opera en Yugoslavia. No está lejos. En total, a unos cuatrocientos kilómetros de aquí. - ¡Váyanse allá con su alemán! -gritó exasperado Lozzi-. ¡Veremos cómo le recibirán! Grigori se volvió bruscamente. No había querido exacerbar las pasiones. En realidad, hacía poco que se habían enterado acerca de la existencia de dicha brigada y no habían tenido aún tiempo para tomar alguna decisión. Pero ya que se trataba de defender los principios... - Oye, Grigori -le retuvo Lozzi-, hablemos con calma. Si no, tú gritas, yo grito, y cada cual se oye sólo a sí mismo. Siéntate. Mira, además de infringir la regla y asumir una gran responsabilidad, vosotros os echáis sobre los hombros una carga bien pesada. Pues no podréis dejar de vigilar al alemán ni de día ni de noche. Cuando vayáis a cumplir una misión tendréis que llevarlo con vosotros. Pues nadie quedará aquí a vigilarle. También habrá que darle de comer. ¿Se lo merece? - Naturalmente. Todo ser algo humano se lo merece. - ¡Qué gente más rara sois vosotros, los rusos!... Aunque tú eres comunista y yo lo soy también, no 71 Los soldados no se ponen de rodillas podemos entendernos. Y si yo no puedo entenderte, menos aún podrá Romano. Los hitlerianos nos han causado mucho menos daño que a vosotros. No han incendiado nuestras aldeas ni arrasado nuestras ciudades. Y sin embargo, nosotros, los italianos, les odiamos por todo lo que han perpetrado en Italia... En cambio tú y tus compañeros, que por culpa de los fascistas habéis padecido tanto en los campos de concentración, ¡os mostráis tan generosos con ellos! - Máximo Gorki dijo: "Si el enemigo no depone las armas, hay que matarlo". No sé si me he expresado bien en italiano. Y éste, aun teniendo un arma en las manos, no ha sido un enemigo. ¿Por qué, pues, debemos matarlo? - Temo, Grigori, que tu humanismo redunde en una desgracia. -Al cabo de una pausa Lozzi se dio una palmada en las rodillas y dijo-: ¡Tened cuidado! Su rostro sombrío se dilató de pronto en una ancha sonrisa. El ex soldado de la batería antiaérea Woldemar Gutzelmann era ya el vigésimo cuarto combatiente del grupo de Ereméiev. ¿Combatiente? No tanto. Sería difícil precisar qué era en realidad. ¿Prisionero? En parte, sí. Eso se notaba sobre todo en los primeros tiempos, cuando muchos guerrilleros le miraban con desconfianza y no le quitaban el ojo de encima. ¿Compañero? Sí, los rusos le trataban como a un compañero. El comía de la misma marmita que ellos, dormía a su lado bajo un mismo capote, iba por las mismas sendas que ellos, empapado por la lluvia y azotado por vientos gélidos que calaban hasta los huesos, e igual que ellos, sufría accesos de una tos desgarradora al fumar tabaco mezclado con hojarasca. Pero los italianos y los yugoslavos tardaron mucho en admitirle en su ambiente y reconocerle como compañero. Las miradas y el tratamiento de que era objeto le hacía sentir de continuo que él era tolerado únicamente por satisfacer a los rusos y que, si no le tenían como rehén, en el mejor de los casos le consideraban como soldado internado del enemigo. Los rusos preguntaron en seguida a Woldemar qué había sucedido en la batería después de su evasión. El les contó que la fuga se descubrió a la mañana del día siguiente. E inmediatamente se procedió a la persecución de los evadidos con ayuda de los perros. El también había tomado parte en la misma. Pero no se habían alejado más que a unos pocos kilómetros del lugar, cuando volvieron sobre lo andado: no osaron ir más allá. Capturaron a un solo hombre que, inexplicablemente, en vez de marchar hacia el Norte, iba hacia el Este. Le pegaron duro y lo llevaron a la Gestapo. Woldemar oyó decir luego que el hombre aquel, al igual que los demás prisioneros, había mantenido contacto con un italiano cuyo huerto se encontraba al lado mismo de la batería. Al hortelano lo habían detenido también. Grigori cambió una mirada con sus compañeros. Conque Andréi, en la Gestapo, había delatado al italiano. ¡Miserable! Capturado por su cobardía, había causado la perdición a un buen hombre... Ellos tenían la culpa. Mas ¿quién podía saber que Andréi habría de portarse así? De haberlo sabido, no hubieran hablado tanto en su presencia... - ¿Y el suboficial Gotzke? -inquirió Ereméiev. - Se lo llevaron también a la Gestapo. Dicen que quería huir a Suiza. Pero después lo soltaron. Y ahora está en la comandancia de Udine. - Va ascendiendo, pues. ¿Como escurrió el bulto? El alemán se encogió de hombros: - No sé... Me parece que ya antes había mantenido relaciones con la Gestapo. Siempre rondaba a los soldados y platicaba con ellos sobre política... Pero, ¿para qué necesitan los soldados la política? Pensar en ella aún pueden; pero hablar. ¡Dios libre y guarde! Woldemar era oriundo de Munich. Sus padres residían aún allí. En 1931, a la edad de siete años, había ido con ellos a Leningrado a visitar a una tía, la hermana mayor de su madre. La ciudad a orillas del Neva no le había gustado, porque allí hacía frío y llovía. Pero conservaba un recuerdo indeleble de los días pasados en Crimea. Sobre todo de la semana vivida en Artek. ¡Oh, aquello había sido un sueño!... - ¿Cómo fue a parar tu tía a Leningrado? preguntó Beltiukov-. ¿Como emigrada? - No. Ella estaba casada con un médico ruso que había caído prisionero en la primera guerra mundial. Al estallar la revolución en Alemania, ellos se trasladaron a Rusia… - ¿Qué opinión tienen tus padres acerca de los comunistas? - No sé... Pero odian a los nazis. Recuerdo que mamá estuvo en la cárcel cerca de dos años. Yo contaba diez cuando se la llevaron. - ¿Por qué? - Los chiquillos de nuestra calle me llamaban "el hijo de la ladrona", "el defensor de los judíos" y me hacían objeto de befas. Yo lloraba... Al preguntarle a mi padre si eso era cierto, él repuso: "Ellos son hijos de fascistas. Repiten lo que dicen sus padres. Pero tú, Wol (así me llamaba él), debes enorgullecerte de tu mamá. Ella no temió echarles en cara a los nazis la verdad". Estas palabras han quedado grabadas en mi memoria... - ¿Y acaso los fascistas han fusilado a pocos comunistas y a otras personas honradas de Alemania? -dijo Grigori, poniendo la mano sobre una rodilla del alemán-. ¿Lo sabes? - Algo de eso sé. Pero no me atañe, porque es cosa de la política y se debe a la diferencia de ideas. Yo no sustento ninguna idea. No represento nada. Soy joven. No he alcanzado aún gozar de la vida. Simplemente, no quiero la guerra, no quiero matar a nadie ni que nadie me mate a mí. ¿Será posible que la humanidad no esté en condiciones de vivir pacíficamente en esta tierra inabarcable y que a toda 72 costa deba hacer uso de las armas? - ¡Qué gracioso eres, Woldemar! Esa es precisamente la idea que nos empuja a luchar. Tú dices que la tierra es inabarcable. Sí, y en ella hay lugar para todos. ¿Por qué, pues, Hitler se ha apoderado de tantos países y quiere convertir en esclavos a tantos seres humanos? ¿Necesitas tú la tierra de Francia o de Rusia? ¿Necesitas esclavos? - ¿Para qué? - La avidez no deja en paz a Hitler ni a sus secuaces. Más que seres humanos, son fieras y hasta peores que ellas. ¡Caníbales! Para que no haya guerra, ni injusticia, ni esclavización, ni matanzas, nosotros disparamos contra los fascistas. ¿Comprendes? ¡Como se dispara contra los perros rabiosos! - Tienes razón, Grigori -suspiró el alemán-. Pero, ¿cómo podrías tú distinguir desde lejos a un fascista de un simple soldado como yo? Muchos de los que llevan puesto el uniforme no desean la guerra ni han querido abandonar sus hogares para meterse en las trincheras. Ellos tampoco representan nada. Han recibido la notificación, y ya están en los cuarteles. Se les ordena que abran fuego, y ellos aprietan el gatillo. ¿Qué pueden hacer? Si no disparan, le matará el enemigo o le fusilarán los propios, como a un traidor. Nadie quiere morir. Esa es la cuestión, Grigori... - ¡Ay, Volodka, Volodka! -Ereméiev le había "bautizado" ya al estilo ruso-. Tienes los sesos torcidos. Habrá que enderezártelos. Y sin embargo, tanto él como sus compañeros percibían en las palabras de Woldemar cierta verdad, que ellos no podían dejar de tomar en consideración, a pesar de la resistencia. Las pláticas con él les colocaban a menudo en situación embarazosa, pues no siempre hallaban argumentos convincentes. De nada les valían las consignas ni las verdades que, a juicio de ellos, eran asequibles hasta a un niño de pecho. Querían que Woldemar se transformase de testigo de la lucha contra el fascismo en participante de la misma. IX Por algo preocupaba a la Gestapo la situación reinante en los campos de los prisioneros y de los "obreros orientales". Múltiples indicios -la expresión del semblante, el porte, la manera de andar, de conducirse, de mirar, etc.- denotaban que los cautivos no eran ya como antes, en el otoño del cuarenta y dos. Eran y no eran los mismos. En los actuales había mucho menos desconcierto, menos resignación. Eso podía ser atribuido, claro está, a los fracasos sufridos por las armas alemanas en el Este; pero los hitlerianos comprendían que había algo más. Al estudiar los informes semanales de sus agentes secretos y representantes oficiales acerca de la conducta de los prisioneros, los jefes de la Gestapo de Munich veían que en los campos de concentración V. Liubovtsev operaba la mano experta de alguien. En campos distanciados entre sí por muchas decenas de kilómetros, así como en los equipos de obreros que trabajaban en distintas empresas se observaba el mismo cuadro: sabotaje, policías castigados, negativa a escuchar a los propagandistas vlasovistas y evasiones, a lo que cabe añadir que los fugitivos, por regla general, mantenían contacto con la población civil y se disolvían sin dejar huella entre los "obreros orientales". Difícilmente podría admitirse que todas esas coincidencias fuesen casuales. Aún más alarmaban a la Gestapo los casos de secuestro de armas en el ferrocarril. Si hubiesen desaparecido una o dos pistolas, la cosa no hubiera tenido importancia. ¡Pero a los soldados que iban al frente les robaban fusiles y armas automáticas! Y en el trayecto de Munich-Rosenheim, por un boquete abierto en el techo de un vagón se habían sacado unas cuantas ametralladoras ligeras nuevecitas, sin montar. Los sabuesos de la Gestapo husmeaban febrilmente por todo el Sur de Alemania. A la más leve sospecha y aún sin motivo alguno se procedía a las detenciones. Los hitlerianos aplicaban las torturas y se valían de la astucia para hallar el camino al centro de la organización. Tenían ya noticia sobre la existencia de una red muy ramificada de la clandestina Comunidad Fraternal de los Prisioneros de Guerra; en sus manos habían caído algunos documentos de la CFP, y entre ellos su programa. A instancias de la Gestapo, en otoño de 1943 los campos de prisioneros rusos que menos confianza inspiraban fueron reorganizados. Empezó, como decían en tono de broma los cautivos, la gran migración de los pueblos. Muchos de los prisioneros rusos que habían trabajado en la "Krauss-Maffeil" fueron trasladados a otra empresa; su lugar fue ocupado por italianos internados que, en realidad, eran tan prisioneros de guerra como ellos. A los cautivos se los barajaba como las cartas. La Gestapo quería así romper los vínculos establecidos y apagar las llamas de la lucha que ardían ya en el interior de Alemania. Las medidas adoptadas por la Gestapo creaban realmente diversos obstáculos para las actividades prácticas de la CFP. Fue preciso restablecer cuanto antes todos los lazos rotos por el desplazamiento de los prisioneros. Urgía porque hacia mediados del otoño la organización había estado ya preparada para una insurrección armada. El Consejo de la CFP de Munich no sólo había establecido hacia entonces todos los vínculos necesarios y creado grupos de combate en la propia ciudad y sus alrededores. También había contribuido al nacimiento y consolidación de organizaciones similares en otras ciudades del Sur de Alemania y de Austria. Por encargo de Korbukov, Mervart había ido en ese ínterin tres veces a Viena, donde, a través de un conocido suyo, de nacionalidad checa, se había 73 Los soldados no se ponen de rodillas puesto en contacto con los prisioneros soviéticos, les había entregado una serie de documentos de la CFP y relacionado con austríacos progresistas. Aprovechando los falsos certificados de licenciamiento que les suministraban Emma y otros antifascistas, los representantes del Consejo enlazaban también con otras ciudades. Korbukov, sus compañeros, toda la organización de la CFP se preguntaban con impaciencia cuándo, por fin, las tropas anglo-norteamericanas iniciarían las operaciones militares en Europa. En tal caso el sudoeste de Alemania habría de ser la retaguardia más próxima al Frente Occidental hitleriano. Y hubiera llegado el momento más oportuno para la insurrección. Pero las semanas pasaban, transformándose en meses, y los aliados no se apresuraban a abrir el segundo frente, no lograban salvar el canal de La Mancha. En el Sur de Italia permanecían también inactivos, sin hacer los esfuerzos que de ellos se esperaban. El Ejército Soviético se encontraba aún lejos de las fronteras de Alemania. En tales circunstancias hubiera sido prematuro y muy expuesto emprender una insurrección armada, pues podría llevar a la derrota a esa organización creada con tanto esfuerzo. Se decidió continuar la labor y la lucha contra los hitlerianos, pero duplicar y triplicar a la vez la vigilancia y la cautela, así como renunciar a los actos de manifiesto sabotaje. Lo importante era conservar la potencia combativa de la organización para el momento decisivo en que se pudiera asestar un golpe a la espalda del odioso régimen hitleriano. La Gestapo notó en seguida que la resistencia de los prisioneros había disminuido. Muchos altos jefes de la policía secreta se frotaban las manos con satisfacción, creyendo que las medidas adoptadas habían destruido los medios de enlace y que la organización se había disgregado. Pero también habían en la Gestapo hombres inteligentes que comprendían que aquello no era el fin de la lucha, sino la calma temporal que precede a la tormenta. Y esa tormenta, que iba aproximándose con fuerza cada vez mayor, se percibía en todo. Faltaba saber quién se adelantaría a quién. La sección especial de la Gestapo, instituida a comienzos del otoño de 1943 para luchar contra la CFP, trataba de ganar tiempo... Capítulo IX. Cuando los verdugos son impotentes. I Cuatro pasos de la pared a la puerta. Media vuelta. Cuatro pasos de la puerta a la pared. Otra media vuelta. Y de nuevo hacia la puerta. Ocho pasos redoblados hacían dieciséis, luego treinta y dos, sesenta y cuatro... ¿Cuánto habría andado durante el día? Shájov contó una vez hasta veintitrés mil y... dejó de contar. La longitud del paso sería de setenta centímetros. Por consiguiente, en el transcurso de un día había recorrido cerca de quince kilómetros. Si no hubiera llevado ya pronto dos meses andando de acá para allá por ese saco de piedra como una fiera enjaulada, él habría dejado atrás casi novecientos kilómetros y estaría ya lejos del requetemaldito Moosburgo. Mas, por mucho que él anduviera por aquella celda parecida a un armario puesto de costado, no podría salir de allí. Vasili se sentaba a veces a descansar unos minutos en el estrecho camastro para luego reanudar la caminata de la pared a la puerta y viceversa. Se cansaba terriblemente durante el día, pero ¿qué otra salida le quedaba, si a la media hora de permanecer inmóvil comenzaba a tiritar? De noche también se veía precisado a saltar a menudo de su lecho y hacer gimnasia para entrar en calor. Cuatro pasos de la pared a la puerta. Media vuelta hacia la izquierda. Cuatro pasos de la puerta a la pared. Media vuelta... Vasili andaba lenta y pesadamente. No tenía por qué apresurarse. Hablaba consigo mismo en voz alta. Recitaba poesías. De lo contrario, hubiera perdido el don de la palabra. Su propia voz le parecía ajena, desconocida. ¡Cuántas semanas llevaba ya sin contemplar un rostro humano agradable! Sólo a los soldados que le traían de comer una vez al día. La terrible soledad le agobiaba tanto, que a veces hubiera querido aullar como un lobo. En esos dos meses había sido sometido a interrogatorio una sola vez. Un coronel barrigudo, sentado ante la mesa del escritorio, le había escudriñado con una mirada tenaz de sus abotargados ojos y preguntado a quemarropa: - ¿Qué cargo desempeñabas en la CFP? A Vasili se le oprimió el corazón: eso significaba el fracaso. Con el asombro dibujado en el semblante, replicó: - Señor oficial, yo no he sido más que el superior de los Stubendienst en la Krauss-Maffeill. Al coronel se le inflamó el rostro: - ¡No te hagas el tonto! ¡Te pregunto acerca de la CFP! - ¿Es una fábrica? - ¡Ay, él no lo sabe!... ¡A ver, refrescadle la memoria!... Cuando le hicieron recobrar el conocimiento echándole un jarro de agua fría, el juez de instrucción sonrió siniestramente con sus labios abultados. - ¿Qué? ¿Te has acordado? - Señor oficial... - Vasili se pasó la lengua por los aflojados dientes y se limpió la sangre con la manga-, explíqueme a qué se refiere usted, para que yo sepa al menos por qué se me maltrata. Le juro que jamás he oído hablar de esa CFP. No ve que yo trabajaba en el campo y no iba a la fábrica. ¿Puede que ese taller o esa empresa tenga también otro nombre? 74 - ¡Imbécil! -El coronel asestó un puñetazo a la mesa-. ¡Al calabozo! ¡Y que no se comunique con nadie!... Cuatro pasos de la pared a la puerta. Media vuelta. Cuatro pasos de la puerta a la pared... Dos meses en el calabozo. Sesenta días. Por lo tanto, debían de estar, aproximadamente, a fines de marzo de 1944. Sí, pues le habían traído allá en los primeros días de febrero. Poco después de que celebraran el aniversario de Octubre, el grupo de prisioneros de la barraca núm. 39 fue destinado al equipo correccional que se encontraba en la pequeña ciudad de Pfarrkirchen. Una barraca solitaria circundada por una múltiple alambrada de púas. Una penosísima jornada de doce horas, metidos hasta las rodillas y hasta el pecho en las frías aguas del Rott. Vagonetas de tonelada y media cargadas de grava. Pesados picos y palas. Apremiantes "¡Rápido, más rápido!" Apaleamientos, befas. Y el mísero rancho de los recluidos, reducido a la mitad de lo que se recibía en los campos comunes. Todo ello, en tales circunstancias, era una lenta agonía. Los cautivos resolvieron evadirse. Dieciocho lograron romper la alambrada y huir. Divididos en grupos de a tres se dispersaron en varias direcciones. Los unos tomaron el camino hacia el Oeste, para ponerse en contacto con el Consejo de la CFP de Munich e incorporarse a las filas de los luchadores. Los otros fueron hacia Linz y Viena con la esperanza de hallar asilo en Austria. Shájov, Pokotilo y Shevchenko, atormentados por el frío y el hambre, anduvieron una semana entera por los bosques en dirección a Munich. Tuvieron que dar muchas vueltas y rodeos, pues todas las vías estaban cerradas y la policía y la población local tenían la misión de capturar a los "bandidos fugitivos". Los amigos fueron aprehendidos a mitad del camino. Les apalearon más de una vez hasta privarles del conocimiento. Tras permanecer dos semanas en el calabozo fueron devueltos al equipo correccional de donde habían huido. Se hizo eso con el evidente propósito de que la enfurecida guardia acabara con ellos. Y, efectivamente, allí se les castigaba casi a diario. Pero los malos tratos no quebrantaron su voluntad de luchar. Hasta allí, entre los recluidos de la correccional, trataron de desplegar las actividades de la CFP. Por las tardes reunían a los compañeros para estudiar algunos problemas y opinar acerca de los libros leídos. Organizaron un pequeño coro. Aunque el equipo de la correccional estaba aislado del resto del mundo, los prisioneros podían darse cuenta de la situación en el frente. No recibían los partes de guerra, pero de sus conversaciones con el capataz, miembro del partido nacional-socialista, deducían que, si él no manifestaba especial entusiasmo al hablar de la posible victoria de los alemanes en esa V. Liubovtsev guerra y se cansaba ya de esperarla, los asuntos de los hitlerianos no debían de marchar bien. Cerca del lugar donde trabajaban los prisioneros había un cementerio. Un día, Shájov quedó extrañado al ver un entierro original. Un grupo de mujeres pasó llorando en dirección al camposanto. Llevaban un gran retrato. Lo metieron en una fosa, lo cubrieron de tierra y clavaron en el promontorio una cruz. Vasili le preguntó al capataz por qué hacían eso. - Es un entierro simbólico -masculló el alemán-. El hijo cayó en el Frente Este y, durante la retirada, no tuvieron tiempo de sepultarle... En el acto, los prisioneros hicieron la siguiente deducción: cuando en una ciudad tan pequeña como Pfarrkirchen tenían lugar frecuentes "entierros simbólicos", ¡qué habría de suceder en las grandes ciudades! Si los hitlerianos no tenían tiempo para dar sepultura a sus muertos y los dejaban tirados en el campo de batalla, debía de ser porque los soviéticos les presionaban fuertemente. Por mediación de los compañeros del equipo de los "obreros orientales", traídos a Pfarrkirchen a finales del año, se logró establecer contacto con el centro de Munich. Y a comienzos de febrero, tres prisioneros, entre ellos Shájov, fueron enviados inesperadamente a Moosburgo. A partir de entonces él se sentía como expulsado de la vida: ni una sola noticia penetraba a través de las húmedas paredes de aquel saco de piedra. Cuatro pasos de la pared a la puerta. Media vuelta. Cuatro pasos... II La Gestapo se apresuraba a contrarrestar la inminente tempestad. Mientras la CFP aguardaba la aproximación del teatro de la guerra, la activación de las tropas anglo-norteamericanas en Italia y la apertura del segundo frente, la policía secreta no permanecía con los brazos cruzados. Parecía que peinaba con una lendrera los campos de concentración para sacar de allí a todos los sospechosos y a cuantos de una u otra manera se habían destacado de los demás prisioneros de guerra y "obreros orientales". Los sabuesos hitlerianos no ahondaban en las sutilezas sicológicas; ellos prendían a todo aquel que se portaba con dignidad, que no bajaba los ojos con temor ni doblaba sumisamente la espalda. A fines de noviembre de 1943, la Gestapo descubrió en el campo núm. 25 de los "obreros orientales", situado en la Hoffmannstrasse, un lugar de reuniones clandestinas de la CFP. Por allí comenzó una serie de detenciones masivas. La caza de los conspiradores se prolongó hasta mayo del cuarenta y cuatro. Cientos de prisioneros rusos y civiles llenaron las cárceles de Munich. Interrogatorios, torturas, interrogatorios... Casi todos los miembros del Consejo de la CFP 75 Los soldados no se ponen de rodillas de Munich, encabezado por Korbukov, fueron detenidos. La Gestapo dio también con la huella de la organización antifascista clandestina de los alemanes. Zimmet, Hans y Emma Gutzelmann, Rupert Huber, Karel Mervart, Kleinsorge y otros fueron arrojados a la cárcel. Al enterarse del fracaso, Georg Jahres se suicidó en el momento en que los representantes de la Gestapo venían a detenerle. Todo eso acaeció en enero de 1944. III - ¡Ea, ruso, sal de allí con tus bártulos! La recia voz del suboficial y el estrépito de la puerta al abrirse despertaron a Shájov. El hombre saltó del camastro. - ¡Recoge tus bártulos y sal de allí! ¡Qué bártulos ni qué ocho cuartos! No había nada que recoger... Vasili salió al pasillo. El centinela le dio un empujón a la espalda con el cañón de su arma automática. En la barraca de control, donde por regla general solían reunir a los prisioneros destinados a los equipos, Shájov vio a un grupo de hombres alineados a lo largo de la pared. Entre ellos se encontraban Shevchenko y Pokotilo. Vasili se alegró, pues pese a todo estarían otra vez juntos. Se dieron un apretón de manos. - ¡A formar de a dos! Los contaron, confrontaron sus números con los de la lista y les esposaron. Al ver tanta escolta -un soldado para cada dos prisioneros-, los lugareños debían de tomarles por criminales rematados. Mientras esperaban el tren suburbano, trataban de mantenerse lejos de los prisioneros y, al mirarles con recelo, agradecerían posiblemente a Dios porque esos rusos terribles iban a viajar en un vagón aparte bajo la vigilancia de veinte aguerridos soldados y oficiales. En Munich hicieron trasbordo. Y una hora más tarde, los prisioneros se apeaban en una pequeña estación. En el frontón de la misma estaba escrito con caracteres góticos: Dachau. Conque se les llevaba a un campo de concentración. Por las calles pasaba a cada rato gente con vestimenta de color gris-azulado a rayas y escoltada por soldados de los "SS". Ahí estaba la torre con el portón de hierro sobre el cual desplegaba sus alas un águila con una svástica en las garras. El "SS" larguirucho que había abierto el portón les gritó algo. Los prisioneros quedaron inmóviles sin comprenderle. El alemán se plantó de un salto ante ellos y, de un manotazo, le abatió el gorro al primero; luego, al segundo, al tercero... - ¡Ante el águila y los "SS" hay que andar con la cabeza descubierta! ¡Ya os enseñaremos a respetar a los arios! A ver, repetidlo bajo mi mando. Estuvo adiestrando a los prisioneros lo menos quince minutos sin dejar de repartir golpes entre quienes, a su parecer, no cumplían debidamente sus órdenes. Por fin se reblandeció: - Bueno, por ser la primera vez, basta. Y ahora, ¡a bañarse! De aquel primer encuentro con el "SS" Shájov y sus compañeros dedujeron lo que les esperaba allí. El baño confirmó que aquello no había sido nada frente a lo que habría de venir. El "SS" encargado del aseo era también, al parecer, un "amante de las bromas". Cuando los prisioneros se hubieron desnudado, unos hombres con vestimenta a rayas les raparon, dejándoles sendas franjas de pelo corto de la anchura de la máquina desde la frente hasta la nuca. - Es el camino de Moscú a Berlín -dijo riendo el "SS" y les mandó que se colocaran bajo la ducha. Abrió el grifo del agua fría. Los hombres se apartaron de un salto. Pero él les obligó a puntapiés a colocarse de nuevo bajo la ducha helada. Luego cerró de prisa el grifo del agua fría y abrió el de la caliente, que estaba casi hirviendo. Los prisioneros volvieron a echarse hacia las paredes y el "SS" a meterlos bajo la ducha. Cuando él se cansó de hacer eso, los prisioneros recibieron vestimenta a rayas: pantalones, chaquetas y boinas. Las chaquetas llevaban pintada en la espalda una "R" mayúscula. Los condujeron a una de las barracas que se alzaban a lo largo de la calle principal del campo. - Este es el bloque núm. 27 -dijo el tercer "SS" que les acompañaba-. Vosotros debéis recordar bien el número, porque está prohibido dormir en otro bloque. ¡Vamos a disparar! Se dio media vuelta y se fue. E inmediatamente a los novatos se acercaron los viejos moradores de la barraca. Entre ellos habían rusos, franceses e italianos. El bloque núm. 27 era como un sector donde se ponía a la gente en cuarentena. Uno de los rusos preguntó si entre los recién llegados había paisanos suyos y dijo acongojado: - A comienzos de febrero trajeron aquí a treinta pilotos de los nuestros. Y hace poco los fusilaron a todos. Os han dado las ropas de ellos. ¿Veis? ¿Aquí están los agujeritos zurcidos. Vasili se estremeció. Con esa chaqueta había andado ayer un aviador desconocido. Y ya no estaba entre los vivos. Mañana o pasado mañana -¡quién sabe!- tomarían la de Vasili, cuando estuviera muerto, y luego de quitar las manchas de sangre, lavarla y zurcirla, se la pondrían a otro que también habría de usarla poco... - No moriremos antes de la hora señalada comentó con una triste sonrisa el comandante Krasitski, palpando el agujero burdamente zurcido sobre el bolsillo del pecho-. Si vamos a pensar en la muerte, el alma fenecerá antes de que nos fusilen... A ver, muchachos, explicad lo que es Dachau. Como se dice en mi terruño: ¿con qué se come eso?... Shájov había trabado conocimiento con él, así como con el teniente coronel Shijert y otros oficiales 76 del campo de Munich-Perlach al ser trasladados hacia allá. - Con el tiempo vosotros mismos llegaréis a saberlo -repuso aquel que buscaba a paisanos entre los recién llegados. - Sácanos de la ignorancia -insistió Krasitski-. No vaya a ser que dentro de un par de días nos manden al otro mundo, como a los aviadores, sin que lleguemos a conocer el punto de partida... - Bueno. Pero el cuento será tétrico. Shájov sabía ya desde mucho antes que el campo de concentración de Dachau no era ningún rincón del paraíso. A sus oídos habían llegado algunas noticias sobre ese lugar horrendo situado a cincuenta kilómetros de Munich. Y ahora él mismo se encontraba allí. El campo de concentración había sido organizado por los hitlerianos en el año 1934. Era el primero de los diez campos de exterminio en masa que luego se multiplicaron para envolver en una densa red no sólo a Alemania, sino también a Austria, Polonia, Bielorrusia y Ucrania. En Dachau precisamente nació la canción Los soldados del pantano, pues el campo fue construido realmente, en un pantano, donde sucumbieron los primeros recluidos. - Aquí están representadas, creo yo, todas las nacionalidades del mundo -siguió contando el viejo morador de la barraca-. ¡Hay hasta negros! ¿Veis esa chimenea? Es el crematorio. Humea día y noche, sin cesar. Incineran a los muertos. -El hombre echó una recelosa mirada a su alrededor y añadió, bajando la voz-: Dicen que arrojan al horno hasta a gente medio viva... El ser humano no tiene aquí ningún valor. Cuántos miles se han esfumado ya por esa chimenea. Nadie los ha contado... En el umbral apareció un hombre alto y fornido con cara de valiente, ligeramente picada de viruelas. No aparentaba más de los treinta, aunque tenía el cabello completamente cano. Un mechón de nívea blancura caía sobre sus ojos. Una camiseta de marinero ceñía su robusto pecho. No llevaba puesto, como los otros, un traje a rayas, sino pantalón negro muy acampanado y chaqueta de marino. Al verlo aparecer, los viejos moradores de la barraca se levantaron respetuosamente. El les saludó con la cabeza y se acercó a los recién llegados. - ¡Salud, muchachos! Soy Nikolái Jrizanto, un marino de la flota del mar Negro que se encuentra temporalmente en tierra debido a la borrasca. He querido desamarrar, pero no me dejan salir del puerto. Y vosotros, ¿de dónde venís? - De Moosburgo -contestó Shijert, paseando una mirada reprobatoria por la vestimenta y el tupé de Jrizanto. Los otros recibieron también a Nokilái con ojos sombríos. Un hombre que andaba por el campo de concentración con ese atuendo, sin que le raparan como a los demás, sería sin duda un lacayo de los V. Liubovtsev hitlerianos. Asombraba también su voz potente y briosa, su desenvoltura y su sonrisa, como si al otro lado de la pared no humease la chimenea del crematorio. - ¿Por qué os han traído aquí?- siguió indagando Jrizanto. Krasitski repuso cáustico: - Si tanto te interesa, pregúntaselo a los alemanes. Ellos no nos han informado al respecto. - ¡Ah, comprendo! -la sonrisa se borró del semblante de Nikolái-. Me tomáis por un pendejo. ¿Acaso tengo cara de miserable? Todos callaban. Jrizanto torció el gesto, hizo un ademán de desesperanza y, andando pesadamente, salió de la barraca. - ¿Quién es ese tipo? -preguntó Krasitski, volviéndose hacia los viejos moradores de la barraca. - ¡Jrizanto! - Ya sabemos que se llama así. Pero ¿por qué le dejan usar ese tupé y ese traje de lechuguino? ¿Hace de policía o qué? - ¡No! ¡Es Jrizanto! ¡El que resucitó entre los muertos! Y los recién llegados oyeron la historia siguiente: Los médicos nazis realizaban en Dachau diversos experimentos con los recluidos. Un grupo de monstruos enfundados en batas blancas efectuaba "investigaciones científicas" en diversas ramas de la medicina militar. A hombres sanos se les inoculaba el tifus abdominal y exantemático, el paludismo, la peste bubónica y el cólera, para luego someterles a nuevos métodos curativos y estudiar el efecto de nuevas drogas. Médicos y estudiantes de las escuelas especiales de "SS" hacían prácticas de cirugía, operando a gente sana. "Hombres de ciencia" llevaban a cabo toda clase de experimentos. Escogían, por ejemplo, a veinte o veinticinco presos de los más robustos y los colocaban en una cámara especial donde se podía subir o bajar repentinamente la presión atmosférica. Lo hacían para establecer cómo se reflejaban en el organismo humano las grandes alturas y los descensos rápidos en paracaídas. Había también un laboratorio donde, por encargo de las fuerzas aéreas, el médico "SS" Rascher y su esposa procedían al enfriamiento de sus víctimas en el agua. Al mariscal Hermann Goering, jefe de la aviación hitleriana, le interesaban los métodos de reanimación de los pilotos cuyos aviones, al ser derribados, caían en el mar. Los Rascher metían a los recluidos en un baño muy frío y los tenían allí hasta que éstos perdían el conocimiento. Los más vigorosos resistían de veintiocho a treinta y seis horas. Los criminales galenos les sustraían sangre y les medían la temperatura periódicamente. Cuando ésta bajaba hasta veinticinco o veintiséis grados, las víctimas eran sacadas del agua y se procedía a su reanimación con ayuda de lámparas de cuarzo, agua caliente y electroterapia. A ese bárbaro 77 Los soldados no se ponen de rodillas experimento habían sido sometidos cientos de presos. La mayoría de ellos había perecido. Sobrevivían contadas personas, las cuales después de "resucitar" quedaban inválidas o perdían el juicio. Nikolái Jrizanto había resistido dos veces aquella prueba únicamente porque tenía una salud férrea. Los "SS" le valoraban como una prueba palmaria de la eficacia del "método" elaborado por los esposos Rascher, pues a pesar de haberle bajado la temperatura hasta 19 grados, el ruso estaba vivito y coleando. Como Nikolái, había también otros dos: un yugoslavo y un polaco. Por eso Jrizanto gozaba de pequeños privilegios como el de vestirse y peinarse a su antojo y ocupar el puesto de ayudante del capo en la cocina. Al tener prestigio y ciertas posibilidades, trataba de ayudar a los rusos y enviar a sus barracas uno o dos calderos más de sopa. - ¡Qué feo ha resultado eso! -dijo Shijert después de oír la historia de Jrizanto-. El hombre venía con la mejor intención, y nosotros le echamos encima un jarro de agua fría... Krasitski no le dejó acabar: - El, como todos los titanes, no debe de ser rencoroso. Comprenderá... IV La vida apacible abrumaba a Grigori. "Esto no es una guerra. ¡Es una casa de descanso! -discurría con desazón en su fuero interno-. Sólo hay escasez de víveres. Si no... El aire de montaña es purísimo; el agua, cristalina. No tenemos casi nada que hacer. De cuando en cuando, quizá un par de veces al mes, abandonamos la base por dos o tres días, les cosquilleamos los nervios a los fascistas y... de vuelta a las montañas, a tumbarnos a la bartola. ¡En verano y otoño era otra cosa!" En invierno se redujeron algo las actividades de los guerrilleros. Muchos de ellos se fueron a sus respectivas casas a descansar. Y con razón, puesto que el destacamento contaba ya con más de ochocientos hombres y era un problema alimentar a todos en las montañas. En invierno quedaron en la base menos de la mitad: aquellos que, como los rusos, no tenían adónde ir y los que corrían peligro al presentarse en sus casas. A fin de abastecerse de víveres y municiones, los guerrilleros asaltaban de vez en cuando las pequeñas guarniciones alemanas dislocadas en los pueblos. A eso se limitaban, en realidad, sus actividades invernales. Todos esperaban con impaciencia los primeros aires templados, cuando en los puertos de las montañas se derretiría la nieve y se podría actuar con más energía. Ereméiev y sus compañeros, cansados de esperar, asediaban de continuo a Lozzi, pidiéndole que les dejara ir al ferrocarril transalpino. - Los alemanes andan ahora muy tranquilos y despreocupados porque hace tiempo que no sienten nuestra presencia -argüía Laptánov-. Comprende, Lozzi, que es el momento más apropiado para cosquillearles los nervios. - ¡No pidáis eso, muchachos! -decía Lozzi tajantemente-. Vosotros no tenéis idea de lo que significa recorrer en invierno ciento cincuenta o doscientos kilómetros por los Alpes. ¡Y otros tantos para volver! Si llegarais incluso al ferrocarril e hicierais algo, el camino de regreso sería insuperable. ¡No os dejaré ir! - ¡Pero Lozzi, acuérdate de Suvórov! -dijo Grigori-. ¡El pasó con todo un ejército por el San Gotardo! Si nuestros abuelos pudieron, ¡por qué no hemos de poder nosotros! Lozzi arqueó las cejas, señal segura de que estaba a punto de soltar la carcajada o de montar en cólera. - ¡Para eso fue Suvórov! Vosotros no sois mariscales de campo... Al fin y a la postre, se dio por vencido y accedió que emprendiesen la marcha, nombrando jefe del grupo a Laptánov y a Ereméiev, su ayudante. El grupo se formó exclusivamente de voluntarios. Lo integraron, además de los rusos, Lucezar, Gianni, dos compañeros de éste y Woldernar. En esos meses, el alemán había cobrado gran apego a Grigori y a sus amigos. Los demás guerrilleros parecían haberse acostumbrado a él, o habían comprendido tal vez que no todos los alemanes eran fascistas: no se notaba ya ningún aislamiento. Woldemar, o Volodka, como a iniciativa de Ereméiev empezaron a llamarle, resultó ser un muchacho simpático y valiente. Más de una vez había acompañado a los guerrilleros en las operaciones, sin querer, no obstante, empuñar las armas. Se prestaba a llevar a cuestas sacos pesados con trofeos o a distraer la atención de los centinelas para que los guerrilleros pudiesen acercarse desapercibidamente y atacarles por la espalda. Pero disparar y hacer que se vertiese sangre alemana, ¡eso no! Los rusos se pasaron muchas horas departiendo con Volodka. Le hablaron de la vida en la Unión Soviética, de las atrocidades cometidas por los fascistas con los prisioneros de guerra y la población de las zonas ocupadas. Por sí solo vino a resultar que aquellas conversaciones se salieron del marco de las conversaciones corrientes para transformarse en clases de educación política, no sólo del alemán, sino de todo el grupo. En los meses invernales había tiempo libre de sobra, y las charlas alrededor de la hoguera, comenzadas por los recuerdos personales de los guerrilleros, desembocaban en una discusión de los problemas de actualidad y en anhelos del futuro en un mundo de paz. - ¡Qué bien vamos a vivir! -exclamó Beltiukov abriendo anchamente los brazos como si quisiera abarcar el Universo-. Figúrate, Volodka, tú, ciudadano de la República Socialista Alemana, vienes a visitarme a Sarátov. ¡Tenemos unos lugares maravillosos! Tomamos un yate y nos vamos con las 78 cañas de pescar a una isla. Encendemos una hoguera como ésta y cocemos una sopa de pescado. No falta la botellita de vino. Y allí, al amor de la lumbre, recordamos los Alpes. Entretanto, las olas del Volga lamen la playa con un dulce murmullo. El ruiseñor desgrana sus trinos en los matorrales. Huele a heno de los prados. ¡Y nada de guerras! Tu serás entonces ingeniero o médico... - ¡Qué dices! -el alemán sonrió tímidamente-. ¿De dónde voy a sacar yo el dinero para estudiar? - Alemania será una república socialista, y tú, además de estudiar gratuitamente, cobrarás un estipendio. El alemán meneó la cabeza con desconfianza. Tampoco Lucezar y los italianos daban mucho crédito a las palabras de los rusos. Eso de que no había paro forzoso y de que se curaba e instruía gratuitamente parecía un cuento hermoso. Aquellas conversaciones se llevaban en una mezcla de lenguas, aunque el alemán -idioma del enemigo común- solía ser a menudo el medio fundamental de comunicación. El grupo de voluntarios emprendió la marcha hacia el ferrocarril alpino de Brenner. Si el camino se hubiese extendido en línea recta, no habría sido muy largo: de ochenta a cien kilómetros. Pero nadie había preparado ese camino para los guerrilleros. Ni tampoco podrían salvar por vía aérea esa distancia. Había que darle un rodeo a cada peña, escalar cada montaña y descender de ella, cruzar a vado muchos riachuelos que no se helaban, dormir sobre un suelo húmedo y también sobre la nieve y comer carne de caballo y nabos sin sal. A veces tenían que avanzar metidos en la nieve hasta las rodillas, si no hasta la cintura, y pasar por estrechos escalones. Al sexto día de la marcha los guerrilleros divisaron la helada cumbre del Marmolata; pero sabían que se encontraba aún muy lejos. Al fin del octavo día cruzaron el Piave. Ya estaban cerca de la meta. Debían sólo seguir por un desfiladero y escoger el lugar para el sabotaje. Por aquella región, un poco más al noroeste, ellos habían andado ya el verano anterior. Tras mandar a cuatro combatientes a explorar los accesos a la vía férrea, Laptánov y Grigori fueron a escoger el lugar más vulnerable. Iban por la vertiente de una montaña. Abajo, a doscientos metros de allí, pasaban de cuando en cuando, traqueteando pesadamente, trenes con las luces apagadas. Más abajo aún se deslizaban por la carretera automóviles con los faros camuflados. - Oye -Serguéi se inclinó hacia Grigori-, ¿qué te parece si matamos dos pájaros de un tiro: estropeamos la vía férrea y cortamos el tránsito por la carretera? - Será difícil hacerlo. ¿Ves cómo pasan los coches uno tras otro? ¡Cómo vas a sembrar minas!... Si V. Liubovtsev pudiéramos hacer que el tren descarrilado cayese sobre la carretera y la obstruyera... - Eso puede hacerse sólo en una curva muy pronunciada. Sigamos adelante... La oscuridad impedía hallar el lugar más apropiado para la ejecución de sus planes. Resolvieron aplazarlo hasta la noche siguiente. El grupo se dividió en dos partes: la primera debía seguir por el lado occidental del desfiladero, y la segunda por el opuesto, para reunirse al anochecer del otro día. Grigori y los hombres puestos bajo su mando tomaron la ladera occidental. Tras andar unos cuatro kilómetros se echaron a descansar. El cierzo, que traía de las cumbres punzantes copos de nieve, calaba hasta los huesos. No podía encender lumbre. Acurrucados en un montón, pegados de espaldas el uno al otro, se pasaron la noche tiritando. Al amanecer reanudaron la marcha. De cuando en cuando, reptando como culebras entre las piedras, se aproximaban al desfiladero para observar muy abajo el camino. En aquel momento estaba casi vacío. Raras veces se oía el traqueteo de ruedas, repetido e intensificado por el eco. Sólo después del mediodía Grigori divisó por fin lo que ellos andaban buscando. El desfiladero, por el fondo del cual corría un río, tomaba allí la dirección noroeste, mientras la carretera y la vía férrea torcían bruscamente hacia el noreste para internarse en un túnel. En ninguna otra parte hubieran encontrado los guerrilleros un lugar más apropiado que aquél para la consecución de sus fines. Cerca del túnel se alzaba una barraca, y ante el negro boquete, adonde se metían las dos vías, saltaba a la vista la caseta rayada del centinela. Entre el túnel y la curva del camino mediaba una distancia aproximada de setecientos metros. El grupo llegó a reunirse a la anochecida. Grigori ardía en deseos de asaltar la barraca de la guardia, pero Laptánov le atajó: - ¡Sería el suicidio! Allí habrá, por lo menos, cuarenta hombres, y nosotros somos once. ¡Mucho ruido y pocas nueces! Si pudiésemos volar el túnel, ¡eso sí que sería espléndido! ¡Qué lástima! No nos alcanzan los explosivos... Durante el día no pasaron más que un tren de pasajeros y unos cuantos de mercancías. Los alemanes se sentían allí, al parecer, bastante tranquilos, pues el automotorraíl de patrullaje con tres soldados y un guardavía había sido visto sólo dos veces. - Oye, -le dijo Beltiukov- ¡qué te parece si nos quedamos aquí una nochecita y un día más, por duros que sean, y hacemos las cosas de modo que a los hitlerianos les quede un buen recuerdo? - ¿Qué propones? - ¡Al diablo la curva del camino! Volemos un tren en el túnel. Le meteremos un taponcito tan compacto 79 Los soldados no se ponen de rodillas que los alemanes tardarán lo menos dos semanas en sacarlo. Porque una obstrucción del camino es poca cosa: puede ser liquidada en un par de días. - Lo de la voladura no está mal -dijo Laptánov tras una larga pausa-. Pero a quien encienda la mecha no le dará tiempo de salir del túnel... Eso apaciguó un poco los bríos de Leonid. En efecto, uno de ellos debería ir al encuentro de la muerte. No tenía ningún sentido volar el tren a la entrada misma del túnel, puesto que los hitlerianos quitarían rápidamente el tapón. Era preciso que la explosión se produjese a unos cien metros del comienzo, y además que tuviese la potencia necesaria para obstruir debidamente el túnel. Pero como la mecha era corta, quien la encendiese no escaparía de allí. No obstante esa idea quitaba el sosiego a los guerrilleros. Les martilleaba de continuo el cerebro. No podían deshacerse de ella. "En realidad, pensaba Grigori, siendo la primera operación de este año, habría que comenzarla con una explosión tan osada y significante. Es preciso asestarles a los fascistas un golpe sensible en el plexo solar. Están más tranquilos porque los guerrilleros no les han tocado en todo el invierno. No debe dejarse de aprovechar la ocasión". Mas, ¿quién se atrevería a encender la mecha? El, Grigori, ¿se prestaría a cumplir esa misión? De sólo imaginar el negro boquete del túnel, el traqueteo cada vez más patente- de las ruedas y a sí mismo llevando el fósforo encendido a la mecha, el hombre sintió malestar. ¡Brr! Eso era peor que entonces en el emplazamiento de la batería, cuando había prendido fuego al depósito... Allí había tenido tiempo de escapar, pero aquí... Encender la mecha no era nada complicado; lo importante era hacerlo a tiempo, para que la explosión se produjese bajo las ruedas de la locomotora, ni un minuto antes ni después. Para eso había que tener los nervios bien apretados en un puño... - Bueno -dijo Laptánov-, dejémoslo para mañana. Puede que se nos ocurra algo mejor... Tras apostar a los centinelas, los guerrilleros se tumbaron a descansar. Pasó una noche más, larga, interminable. La gente estaba transida de frío. Hablaban con voces enronquecidas, acatarradas, tosían. De día vigilaron la barraca y la carretera. Por la mañana habían hallado ya la solución. Podrían prescindir de la mecha, empleando en lugar de ellas los cebos de las granadas. Únicamente debían calcularlo todo con suma precisión, para no fallar. Durante el día elaboraron el plan de la operación. Decidieron no tocar el cable telefónico que iba de la garita del centinela a la barraca; no fuera a ser que el teléfono estuviese mudo cuando alguien quisiera ponerse en comunicación con el centinela. Era preciso, pues, capturar vivo al soldado, atarle y que, amenazado por una pistola, respondiese a las llamadas telefónicas. Para que no se fuera de la lengua, Woldemar le controlaría. Dos de los guerrilleros irían al túnel a colocar el explosivo. Los demás deberían permanecer en un refugio y apuntar contra la barraca a fin de asegurar, en caso de alarma, la retirada de los ocupados en la preparación del sabotaje. El relevo de centinelas tenía lugar cada cuatro horas, y en ese tiempo podría hacerse todo sin prisa. Lo único que faltaba por saber y de lo que debía tenerse noción a toda costa, era si el centinela se comunicaba con la estación más próxima. Al ver apuntados a la cara los cañones de los fusiles automáticos, el centinela -un soldado de baja estatura y entrado en años- lanzó un ay y, empavorecido, levantó las manos. Después de atarle, Grigori dijo en voz baja a Beltiukov: - ¡Adelante! Leonid se metió con Lucezar en el túnel. En la garita quedaron tres: Grigori, Woldemar y el centinela atado. - Volodka -dijo Grigori en alemán-, habla con él. Ya sabes lo que debes averiguar... Gutzelmann, ceñudo, asintió con la cabeza. - No tema usted -dijo al centinela-. Si se queda neutral y cumple nuestras órdenes, usted quedará vivo. - ¿Y qué debo hacer? - Conducirse como si nada hubiera sucedido. ¿Le telefonean a usted con frecuencia desde el cuartel? - No. Sólo para avisarme cuando debe pasar algún tren... - ¿Y viene alguien aquí por la noche a controlar cómo cumple usted sus obligaciones? - No. - ¿Dice usted la verdad? Le advierto que si hay alarma, usted recibirá el primer balazo de los guerrilleros. Y yo no tengo ningún deseo de que eso suceda... - Lo que le digo es muy cierto. Yo tampoco tengo ganas de morir. - Cuando suene el timbre del teléfono, yo le pondré al habla. Pero usted debe contestar como siempre, para no despertar ninguna sospecha. ¿Me entiende? - Trataré de hacerlo. - ¿Pasan por aquí de noche trenes de pasajeros? - No. - Cuando debe pasar un tren, ¿le comunican a usted si va con soldados o con mercancías? - No. Sólo me dicen el número. - Y el automotorraíl de patrullaje, ¿circula de noche? - En otoño circulaba. Pero ahora muy de cuando en cuando. Y siempre se me avisa. - ¿De dónde suele salir? - Por lo común, de Carbonina, una estación situada al otro lado del túnel y a seis kilómetros de 80 aquí. A veces viene de Piave di Cadore. - ¿De dónde vienen con más frecuencia los trenes nocturnos? - Del Norte. Se produjo el silencio, puesto que habían averiguado cuanto les interesaba. Los minutos se arrastraban lentos. Tras cierto titubeo, el centinela alzó los ojos hacia Woldemar. - Perdone. Usted habla como un verdadero alemán. No se le nota ningún acento extranjero. - Soy alemán -repuso Woldemar con toda sencillez. - ¿Soviético? - No. El otoño pasado yo usaba aún el mismo uniforme que usted. - ¿Ha desertado?... Perdone, quería preguntarle si usted se ha pasado al campo de los guerrilleros. Y éstos, ¿no le han fusilado a usted? - Como ve - Woldemar sonrió. - ¿Y usted combate contra los propios... es decir, contar sus compatriotas? - ¿Combato? Eso es mucho decir. Mire, no llevo siquiera un arma. Les ayudo un poco a los guerrilleros en su justa causa. - ¿Es usted comunista? ¿Por qué no le confían a usted un arma? Gutzelmann movió la cabeza. - Soy tan comunista como usted. Y en cuanto al arma... En eso empezó a zumbar como un abejorro el teléfono de campaña. Grigori sacó una navaja y arrimó el filo al cuello del centinela. Woldemar colocó el auricular junto al oído del alemán y se pegó también con la mejilla al aparato. - ¡Heinz! -comenzó a tronar en el microteléfono una voz joven, algo gruesa-. ¿Qué hay, viejo? ¿Durmiendo como siempre en tu puesto? - No grites de esa manera, Ludwig -exprimió de sí Heinz y lanzó una mirada de soslayo a la mano que empuñaba la navaja-. ¿Qué quieres? - Te noto por la voz que estabas roncando. Bueno, cuando pase el tren, terminarás de mirar tus sueños. ¿Has visto algo por lo menos? El soldado, al parecer, estaba aburrido y tenía ganas de charlar. Pero era peligroso alargar la conversación. Woldemar le hizo una señal al soldado; éste asintió con la cabeza. - Dime el número del tren y la hora de salida. - ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Te da rabia de que te haya despertado? Bueno, sigue roncando. Apunta: número noventa y uno cero tres; sale de Carbonina a la una cincuenta y ocho... ¡Salud, viejo! Y Ludwig colgó el auricular. Woldemar se enjugó el sudor de la cara. A pesar del frío, sentía calor. En los contados minutos de su conversación, había sufrido una emoción terrible. Más que nada había temido que Heinz se fuese de la lengua y que Grigori se viera precisado a matarle. La V. Liubovtsev tensión le había costado mucho también al centinela. Después de hablar por teléfono había quedado fláccido. Grigori consultó el reloj: eran las dos menos cuarto. Doce minutos antes de la salida del tren. Cinco o siete minutos más para recorrer un trayecto de seis kilómetros... ¿Dónde estarían los muchachos? ¡Por qué tardaban tanto en regresar. Luego de dar la carabina a Woldemar y decirle: "Quédate aquí, que yo vuelvo en seguida", salió de la garita. Los alemanes quedaron solos. Woldemar, desconcertado, tenía en la mano la carabina arrebatada al centinela. Comprendía que Grigori había obrado con imprudencia, pues por vez primera había puesto su suerte y la de sus compañeros en manos de un alemán. Bastaría descolgar el microteléfono y gritar una sola palabra "¡Guerrilleros!"- para que cundiese la alarma y fracasara la operación. El oficial de guardia alcanzaría a telefonear desde el cuartel a la estación, y el tren no saldría. En ese tren viajarían soldados alemanes, y entre ellos posiblemente, su padre. Todo podía ser... Al cabo de algunos minutos, el convoy pasaría a toda velocidad por el túnel, detonaría la explosión, la locomotora pegaría un salto, caería de costado, y los vagones, aplastados como cajitas de fósforos, se encaramarían el uno al otro... No era tarde aun. Sólo de él dependía en aquel momento que esa catástrofe se produjera, llevando a la tumba a cientos de alemanes jóvenes y viejos o que no resultara nada de lo planeado por los guerrilleros... "¡Levanta el auricular! ¡Levanta el auricular! -le exigía el corazón-. Si Grigori está al otro lado de la puerta, tú alcanzarás a murmurar esta sola palabra antes de que él te liquide. ¿Mira que en el tren vienen tus compatriotas, gente de la misma sangre que la tuya!" "¡No lo levantes! ¡No lo levantes! -replicaba la razón-. ¿A qué vienen tus compatriotas a este país? ¡A matar! ¿Quieres ser cómplice de ellos? Acuérdate del frío que pasasteis Grigori, Lucezar, Gianni y tú en estas diez largas noches de invierno, de los doscientos kilómetros recorridos en compañía de ellos por las sendas de las montañas, de que ellos han compartido contigo cuanto tenían. Ellos luchan porque en el mundo no haya guerras, ni hambre, ni paro forzoso, ni injusticia. ¿Puedes traicionarles después de eso?" "¡Pero en el tren viajan alemanes, seres vivos! ¡Ellos no tienen la culpa de que les hayan metido en los vagones y llevado a Italia a matar a otros!" "¿Y si no hay gente en el tren? ¿O tan sólo unas cuantas personas? Puede que el tren lleve cargas, municiones, tanques..." Las contradicciones le desgarraban el alma. Al ver llegar a Grigori, Woldemar suspiró aliviado. Permanecía en el mismo sitio y en la misma postura en que minutos antes le había dejado Grigori. Y éste 81 Los soldados no se ponen de rodillas no sospechaba siquiera qué batalla acababa de librar consigo mismo el alemán; le había dejado en la garita a vigilar al centinela sin ningún temor, como se lo hubiera confiado a su mejor amigo. - ¡Todo irá bien, Volodka! Vamos. - ¡Oiga usted! -le imploró el centinela-. Póngame una mordaza, tíreme al suelo y asésteme un golpe al hombro con la culata. ¡Pero no a la cabeza, por favor! Porque, si no, me fusilan. ¡Más fuerte! ¡Ay! Grigori satisfizo su ruego con todo esmero, o con demasiado ahínco quizás, pues el dolor desfiguró el semblante del centinela. Woldemar y Grigori corrieron a donde estaban los suyos, cortando de paso el cable telefónico en unos cuantos lugares. Todos estaban ya reunidos. Laptánov les ordenó que subiesen unos cien metros por la vertiente. Confiaba en una retirada sin combate. De pronto tembló la tierra y se oyó una sorda explosión. Al toque de alarma, los soldados salieron corriendo del cuartel. Pero los guerrilleros, amparados por la oscuridad, iban alejándose más y más sin haber efectuado ni un solo disparo. Después de tan exitosa operación se sentían, como siempre en tales casos, muy animados y alegres, con los corazones rebosantes de júbilo. Penas, inquietudes y dificultades quedaban relegadas al olvido. Y sólo un hombre de los once -Woldemar no compartía su regocijo. Seguía preguntándose si había procedido justamente. Tenía ante sus ojos la mueca de dolor de Heinz. Su imaginación pintaba un montón de carne ensangrentada y huesos, de lo que media hora antes habían sido hombres vivos, alemanes, compatriotas. ¡El había hecho correr esa sangre! ¡El los había matado! El no había querido eso, pero tampoco había podido evitarlo. No tenía derecho. "¡Oh, Dios, cuán difícil y complicada es la vida!"... V Woldemar no se hubiera mortificado tanto, sin duda, y se habría decidido incluso a empuñar un arma y disparar, si hubiese podido echar una ojeada a las cámaras de tortura de la Gestapo de Munich, donde los maestros en su oficio llevaban interrogando ya por centésima vez a los padres del muchacho. ¡Qué no habrían experimentado en esos meses Hans, Emma y sus compañeros! Emma, a los cuarenta y tres años, estaba hecha una vieja. Nada quedaba ya de su garbo ni de su jovialidad. Los cabellos, encanecidos, le colgaban en desorden. Tenía la espalda encorvada y las mejillas hundidas. Los dedos fracturados durante las torturas tumefactos, nudosos, como retorcidos por el reuma-, no se le desdoblaban. Su cuerpo entero era un cardenal. Sólo podía permanecer tendida boca abajo. Su marido estaba tan desfigurado como ella. Y a Mervart y Zimmet daba miedo mirarles. La Gestapo tenía prisa. Los interrogatorios, los tormentos, las noches en vela con las piernas metidas hasta las rodillas en agua helada o bajo la luz deslumbrante de unas lámparas de gran potencia, la sed y el hambre; todo eso debía, a juicio de los verdugos, quebrar la firmeza de los conspiradores y obligarles a declarar. Los jueces de instrucción tenían la certeza de no haber capturado a todos los miembros de la organización clandestina, puesto que no habían detenido más que a nueve personas. Los restantes debían de haber quedado en libertad. - ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla! -era lo que se oía de continuo en cada interrogatorio y en cada tormento. Pero ellos callaban. Los de la secreta, fuera de sí, inventaban torturas aún más refinadas, pero no lograron arrancarles ningún nombre, ni siquiera a la delicada Emma. Ella sólo temía irse de la lengua al perder el conocimiento a causa del dolor. Era preciso olvidar cuanto había quedado fuera de los muros de la cárcel, borrar de la memoria el pasado. Ella no sabía nada ni nada había habido. Su corazón no podía deshacerse únicamente del recuerdo del hijo. Era un dolor que continuaba mortificándola todavía, al cabo de tantos meses, haciéndole sufrir más que los golpes y las torturas. En todo el mes de noviembre no había llegado ni una carta de Woldemar, y en diciembre recibió de vuelta las que ella le había enviado. Alguien había puesto en los sobres: "El destinatario está ausente". Desesperada, se dirigió por escrito al jefe de la unidad, preguntándole en términos implorantes qué le había pasado a su hijo. Y mientras esperaba la respuesta, se perdía en conjeturas. ¿Le habrían enviado al Sur de Italia donde se combatía contra los norteamericanos? Pero él era servidor de arma antiaérea. ¿Habría caído una bomba en la batería y él estaría herido? En tal caso él le hubiera escrito. ¿Y si había perecido? No, no; ella no quería admitir eso... A mediados de diciembre llegó por fin un paquete postal: el jefe de la unidad le comunicaba que su hijo había desaparecido durante una incursión de los guerrilleros. El cadáver no había sido descubierto... Emma, abatida por esa noticia, cayó enferma. A ello siguió la detención. Sin haberlo acordado de antemano, Hans y Emma Gutzelmann, así como Karl Zimmet, a fin de salvar a los restantes, cargaron con toda la responsabilidad. El más informado era este último; por añadidura, tenía una gran experiencia de la lucha en la clandestinidad. Como los hombres estaban recluidos en la cárcel de Neudeck, y las mujeres en la de Stadelheime, Karl logró avisar a todos los detenidos, salvo a Emma. Ellos debían decir que no habían estado relacionados con nadie más que con Zimmet, el cual les había inducido a emprender actividades prohibidas; y haciendo como que cumplían sus indicaciones, no habían cometido, en realidad, nada en contra del régimen establecido. Los hitlerianos procedían a veces al careo de los interrogados con Emma, la única que no había sido prevenida. Pero en esos momentos no se le podía decir nada a ella. 82 El juez de instrucción agitaba ante los ojos de Zimmet las octavillas firmadas por el Frente Popular Antifascista Alemán, exigiéndole que dijera quién, además de los detenidos, militaba en esa organización. Karl explicaba que hasta el año 1943 había actuado solo, tratando, no obstante, de crear la impresión de que existía toda una asociación. Sí, él había recurrido al engaño y al chantaje para conseguir que Huber imprimiese las octavillas. ¿Hans y Emma Gutzelmann? Les había embaucado y amedrentado también, sabiendo que Emma, en cierta ocasión, había obrado con imprudencia al permitirle a un ruso escuchar la emisora de Moscú. ¿Qué había querido lograr con la octavilla titulada "Noviembre de 1918 se repetirá"? Esa guerra, al igual que la primera mundial, no podría acabar felizmente para Alemania. Estallaría una revolución. Y él, aunque no era comunista, creía que era necesario ayudarle al pueblo alemán a abrir los ojos, derribar el régimen nazista e instaurar la paz, llegar a un común acuerdo con todos los trabajadores del mundo. ¿Huber? Era un pobre diablo. Después de embaucarle, Zimmet le daba a veces dos o tres libras de grasa de cerdo por la edición de las octavillas. ¿Dónde conseguía la grasa? El había tenido la posibilidad de proporcionárselo. ¿En qué invertía el dinero obtenido de la recaudación de las cuotas? N o merecía la pena de hablar de los míseros trescientos marcos que él lograba recoger. ¡Cómo no habría de tener la futura organización sus propios recursos!... ¿Que el servicio de investigación había hallado unos cuantos centenares de carnets en blanco? Naturalmente, creyendo que con el tiempo la organización crecería, él le encargó a Huber que imprimiese un gran número de carnets. ¿Por qué los había de color rojo y de tonalidad gris clara? Los carnets rojos eran para los miembros activos, para los probados, y los grises para los candidatos. Los de la Gestapo no eran tan simplotes como para no darse cuenta de que el acusado trataba de desorientarles y llevarles por una vía falsa. Y aunque los demás conspiradores confirmaban las declaraciones de Zimmet, los jueces de instrucción tenían la certeza de que aquélla era una versión preparada de antemano. Como en los cuatro meses que se prolongaban ya los interrogatorios no se había logrado recoger sino escasos datos acerca del Frente Popular Antifascista, la Gestapo resolvió llevar las investigaciones por otro conducto. De los materiales de las pesquisas y de los documentos capturados se sabía que el FPA estaba relacionado con la CFP. ¿Podrían descubrirse algunos grupos del mismo a través de los prisioneros de guerra? VI Shájov llevaba ya una semana y pico recluido en Dachau. Los primeros días le perseguía el pensamiento de que todos ellos estaban condenados a salir, si no hoy mañana, en forma de espesas V. Liubovtsev bocanadas de humo negro por la chimenea del crematorio. Pero la naturaleza humana es así: mientras uno vive, no puede pensar de continuo en la muerte. La vida tomaba lo suyo. El estómago pedía alimento, los brazos trabajo y la mente buscaba una salida a la situación. En la plaza del campo, donde dos veces al día se pasaba lista, los amigos se encontraron con algunos conocidos de Munich: Korbukov, Batovski, Yákov Varlámov y otros. Habían sido traídos a Dachau unos días antes. "Las cosas van mal -dedujo Shájov-. Todo el Consejo de la CFP ha sido capturado..." - Sí -confirmó Savva con voz trémula-, ha sido el fracaso, el fracaso más completo. Se los han llevado a todos... - No debíamos habernos fiado de los aliados. Les hemos esperado en vano -comentó Korbukov con un dejo de amargura-. De haberlo sabido, hubiéramos alzado a la gente y armado una buena... Antes que morir aquí, tras la alambrada, preferiríamos caer en la lucha... - Después de la pelea no hay por qué blandir los puños... -sentenció Batovski, pero Iván le interrumpió: - Lo lamentable es justamente que la cosa no llegó a la pelea. Pero, ya veremos. Quizá tengamos la suerte de no morir como los borregos... Cada día llegaban grupos de presos. Los novatos eran alojados en el bloque de la cuarentena. Una vez apareció Tólstikov por allí. - ¿A ti también te han pescado? -exclamó Shevchenko, corriendo emocionado a su encuentro. - ¿De qué te alegras? -replicó Iván con irónica sonrisa-. Podría creerse que no nos hemos encontrado en un campo de concentración, sino en un balneario. - Pese a todo, estamos juntos de nuevo. ¡Cuánto tiempo sin vernos! - Yo preferiría no ver aquí a ninguno de vosotros. Hubiera sido mejor que estuvierais en libertad o en un campo corriente. Bueno, ¿cómo estáis? - Habla tú primero. ¿Cómo están los nuestras? Hace ya nueve meses que nos llevaron de la "Krauss". - Ya no queda allí ninguno de ellos. Sólo quedan los "orientales". Nos desparramaron por los diversos campos. Yo he estado hasta hace poco muy cerca de aquí; luego me arrojaron al Sonderblock de Moosburgo y de allí a Dachau. Kúritsin se evadió. A Doroñkin se lo llevaron a otro campo con una parte de los nuestros. En fin, nos han dispersado en todas direcciones como a los botes en una tempestad. ¡Pero, hermanos, no os podéis imaginar con quienes me encontré en Moosburgo! Puros comandantes y tenientes coroneles. Yo era el único sargentito entre ellos. Y me tuteaba con todos. ¡Qué gente más admirable! En su mayoría eran de Sebastopol, veteranos que ya en la guerra civil habían sacudido de lo lindo a las tropas de Wrángel y Denikin y que 83 Los soldados no se ponen de rodillas en esta contienda han realizado también proezas. ¡Verdaderos águilas! - ¿Y todos pertenecían a la CFP? - Sí... La que hubiéramos podido armar con ayuda de ellos si... A ese "si" desembocaban muchas conversaciones. ¡De qué valían los razonamientos acerca de lo que se hubiera hecho o podido hacer, si...! Cada cual ponía en esa palabra toda su desazón por haber dejado escapar la posibilidad de mostrarles a los hitlerianos cómo los rusos luchaban y morían con las armas en las manos allí, en Alemania. Ese "si" era como una barrera invisible en la que se estrellaba toda conversación acerca del pasado. A comienzos de mayo, todos los rusos que habían llegado juntamente con Shájov fueron trasladados al bloque núm. 16, y días después, gracias a Nikolái Jrizanto -el cual resultó ser uno de los dirigentes del Comité clandestino de ayuda mutua de los presos de Dachau-, Vasili y sus compañeros fueron alistados al "equipo de los toneleros". Su obligación era llevar los toneles de sopa a las barracas. Diez o doce personas se uncían a dos grandes carros conocidos entre ellos por los nombres de "Katiucha" y "Andriucha": cargados con los toneles de la bazofia, iban de la cocina a los bloques y de los bloques a la cocina. Shájov, Tólstikov, Pokotilo y Shevchenko fueron a parar a un mismo "atelaje". A su lado, con las correas sobre el pecho, marchaban el teniente coronel Shijert, los comandantes Krasitski, Petrov, Grómov y otros. Jrizanto, el encargado del reparto de la sopa, despachaba sistemáticamente más toneles de lo establecido, indicando a qué bloques llevarlos. No escapaba a su atención ningún preso debilitado. La Gestapo continuaba "limpiando" de elementos indeseables los campos de los prisioneros de guerra y de los "obreros orientales". A Dachau arribaban más y más grupos. Y nuestros amigos iban diariamente al bloque de la cuarentena a ver si entre los recién llegados había algún conocido. Un día Shájov divisó entre la muchedumbre a Vechtómov. - ¡Contramaestre! Slavka se le acercó. En el medio año de su separación había adelgazado visiblemente. La camiseta a rayas le colgaba como en una percha. Pero su mirada conservaba la firmeza y el ardor de antes. Luego de informarse sobre la suerte corrida por sus compañeros, Vechtómov les contó su historia. Se había fugado con otros del equipo correccional de Pfarrkirchen. Después de dividirse en grupos, Slavka, Víctor Egorski e Iván Popov tomaron el camino hacia Austria. Al tercer día fueron capturados en una redada policíaca. Como era de suponer, los apalearon brutalmente. Una noche, el jefe de la guardia llevó a Vechtómov a un campo y le ordenó que echara a correr; tenía el visible propósito de liquidarle a balazos. Pero Slavka se tiró al suelo y dijo que no daría un paso; si el jefe deseaba, que lo matara ahí mismo. Le mantuvieron durante algunos días completamente desnudo e incomunicado. Y otra vez le apalearon. Lo llevaron a Moosburgo y lo arrojaron al calabozo. En enero lo enviaron en un equipo correccional a las canteras de Eichstätt. Para no trabajar, se fracturó los dedos de la mano izquierda. Lo devolvieron a Moosburgo e internaron en la enfermería. De allí huyó al campo común y estuvo escondido entre los polacos durante dos meses. En abril fue descubierto por un suboficial cojo y volvió a parar al calabozo. Y de allí a Dachau. Eso era todo. Los amigos quedaron pensativos. ¿Qué hacer? Slavka estaba muy extenuado. Había que buscarle algún trabajo dentro del campo, pues fuera de él no resistiría ni una semana. Lo consultaron con Jrizanto, el cual no viendo la posibilidad de colocarle en la cocina ni en el "equipo de los toneleros", prometió hablar al respecto con sus compañeros. Quizás hallaran alguna solución. Y, en efecto, al cabo de unos días Vechtómov obtuvo trabajo en la casa de baños. En mayo, durante un bombardeo aéreo quedó destruido el edificio de la Gestapo de Munich. La sección especial de la policía secreta, dedicada a investigar el asunto de la CFP, se trasladó a Dachau. Y diariamente, desde la mañana hasta la noche, los "SS" sacaban del campo a prisioneros rusos para llevarlos a una barraca de madera. El primer interrogado fue el coronel Tarásov. Shájov, que hasta entonces sólo le había conocido de oídas, llegó a comprender en esos días por qué precisamente Mijaíl Ivánovich era uno de los dirigentes de la CFP y por qué precisamente él había encabezado el levantamiento en Moosburgo, uno de los campos de concentración más grandes del Sur de Alemania. De ese hombre recio y robusto con la cara poblada de espesa barba negra emanaba una fuerza espiritual extraordinaria. Se portaba con excepcional dignidad y sangre fría. El valor y la serenidad no le abandonaban nunca. Veterano de la guerra civil, había estado al frente de una escuela de artillería, y en tiempos de la guerra de Finlandia había sido uno de los primeros en entrar en Víborg. La unidad a su mando había protegido la evacuación de las tropas soviéticas de Sebastopol. Y allí, herido, le habían capturado los fascistas... Tarásov regresó del interrogatorio al cabo de algunas horas. A consecuencia de los golpes recibidos apenas podía mantenerse en pie. Escupiendo sangre, dijo a sus compañeros qué trataban de averiguar los de la Gestapo. Según él, éstos andaban aún a ciegas, sin disponer de datos ni de pruebas suficientes que confirmaran la pertenencia a la CFP de muchos de los prisioneros allí reunidos. Querían saber a toda costa quiénes eran los dirigentes de la misma y cómo estaban relacionados con los campos y los antifascistas alemanes. Por consiguiente, era preciso desorientar al servicio de 84 investigaciones. Quien tuviera la posibilidad, que rechazase toda acusación y declarara no haber oído nunca nada acerca de la CFP. A juicio de Tarásov, los hitlerianos tratarían de romper ante todo la resistencia de los oficiales superiores, viendo en ellos a los jefes de la organización. Dos días después, el coronel fue llevado nuevamente al otro lado del portón. Cuando él regresó a la barraca, Shájov advirtió que tenía la barba chamuscada, un ojo totalmente hinchado y hablaba con dificultad porque le faltaban algunos dientes. - No importa -dijo trabajosamente Mijaíl Ivánovich-, no importa... Las hemos pasado más negras también... y aún será peor. Debemos estar preparados para eso... Tarásov tenía razón. Los de la Gestapo empezaron por los oficiales de más elevado rango. Luego sometieron a interrogatorio a los comandantes Ozolin, Krasitski y Kondenko, a los tenientes coroneles Shijert y Shelest, al intendente Korbukov y a otros. Los oficiales dieron prueba de excepcional valentía y firmeza. Al capitán Grigori Platónov también lo llevaron allá, aunque antes de ir a parar al campo de concentración él no había sabido nada acerca de la existencia de la organización clandestina. - Conque me teníais apartado, lo hacíais todo a mis espaldas, ¿eh? ¿Temíais que yo os denunciara? reconvino con amargura a Shájov y a otros conocidos de tiempos del Sonderblock. Pero ellos, tratando de justificarse, replicaban: - No te lo decíamos, Grigori, porque no sabes dominarte. Acuérdate de lo del tatuaje o de como les gritaste a los gestapistas: "¡No nos fusilaréis a todos!". En un momento de arrebato, tú, sin querer, hubieras podido estropearlo todo. Platónov comenzó a exasperarse: - ¿En un momento de arrebato? ¡Si yo estoy que ardo todo el tiempo! ¡El odio me anuda la garganta! En fin, vosotros sabéis mejor por qué habéis procedido así. Posiblemente hayáis hecho bien en no decírmelo. Pero me duele... La Gestapo se ocupó después de los restantes. Shájov fue llevado allá más de una vez. Ateniéndose a las instrucciones de Tarásov, continuó asegurando, como en Moosburgo, que no sabía nada acerca de la CFP y que en el campo anejo a la "Krauss-Maffeill" no había existido tal organización. Al menos él no había oído hablar de la misma. Y además, él había trabajado permanentemente en el campo, sin ir a la fábrica. Durante el segundo interrogatorio, Shájov divisó una cara conocida junto a la del juez de instrucción. ¿Quién era aquel tipo enjuto, de nariz puntiaguda y ojos muy juntos, de pájaro? ¡Ah! ¡Era Vania! - ¿Me reconoces? -el gestapista entornó los ojos-. Conozcámonos más de cerca. A ver, amigo, cuéntalo V. Liubovtsev todo... Esos ojos inmóviles y opacos como dos botones de plomo adquirieron inesperadamente una mirada punzante que se clavó en la cara de Vasili sin querer soltarle. Shajóv se encogió de hombros: - Pero si yo no he trabajado en la fábrica. No sé nada... - ¡Deja de hacer el tonto! -chilló "Vania" y, abalanzándose al preso, le embistió con el huesudo puño en el ojo-. ¡Habla! La paliza no fue muy dura. Podía decirse que el interrogatorio en la Gestapo no había sido tan brutal como el castigo que sufrieran al ser capturados después de su huida del equipo correccional. Por lo visto, aquí se le pegaba más para atemorizarle que para desatarle la lengua, pues las declaraciones de Shájov parecían convincentes. Igual de leve fue, relativamente, la suerte corrida por sus amigos, los cuales no cesaban de asegurar con obstinación que no sabían nada. Shájov, Pokotilo, Tólstikov y Shevchenko fueron sometidos a reiterados cacheos con los oficiales. Puesta la mirada en los rostros ensangrentados de Korbukov y de Batovski, los compañeros meneaban la cabeza: no, no los hemos visto, no los conocemos. ¿Qué importaba que Batovski hubiera trabajado en la misma fábrica que ellos? No había sido el único; ellos habían visto allí a cientos de rusos. Era imposible conocer a todos, y además, estaba rigurosamente prohibido apartarse del lugar de trabajo. ¿Y Korbukov? Lo veían por primera vez. ¿Que si era posible que no le hubiesen visto en Dachau? Como allí había miles de rusos, ¿quién podía acordarse de cado uno? Posiblemente lo hubieran visto, pero no le conocían... En uno de esos días en que Vasili, de pie ante la pared y con las manos enlazadas en la nuca (eso era lo establecido) esperaba ser llamado al gabinete del juez de instrucción, por la ventana entreabierta llegaron a sus oídos estos gritos: - ¡Os aborrezco! ¡Por más que os ensañéis en nosotros, no evitaréis vuestro pronto fin! La tierra arde bajo vuestros pies... El chasquido de un golpe y el ruido de un cuerpo al caer dejaron truncada la frase. En el momento en que Vasili era conducido al interior del gabinete, se cruzó con un "SS" fornido que arrastraba por las piernas a un hombre. La cabeza de la víctima se bamboleaba sin vida. Shájov le reconoció: era Alexéi Kirilenko, uno de aquellos que no había conocido antes de ir a parar a Dachau. Aparentaba ser una persona muy blanda e inteligente irreprochablemente amable y correcta hasta en el ambiente del campo de concentración. Trataba de "usted" a cuantos le rodeaban, lo que pareció al principio una gravedad afectada y antinatural. Se decía que antes de la guerra Kirilenko había tocado la trompeta en una orquesta, 85 Los soldados no se ponen de rodillas mas no se sabía exactamente en cuál: si en la del Gran Teatro o en la de Jazz de Knushevitski. En Dachau también había tomado parte en los conciertos dominicales ofrecidos por un grupo de aficionados. Y ahora, ese hombre delicado había hallado en sí mismo las fuerzas necesarias para echarles en cara a los verdugos toda la verdad, su desbordante odio... Vasili sabía que Kirilenka había sido miembro de la CFP en uno de los campos de los "obreros orientales"; sabía también que los que no eran oficiales superiores habían recibido la indicación de negar su pertenencia a la misma, pues la organización no había sido derrotada hasta el fin, era preciso conservar a la gente, no perder en lo posible el dominio de sí mismo ni descubrir ante los alemanes sus sentimientos verdaderos. Pero Alexéi no lo había resistido... Faltó poco para que Shájov siguiese su ejemplo. Ya que de todos modos les esperaba la muerte, era preferible morir como un combatiente y no -según la expresión de Iván Korbukov- como un borrego. No hacer el títere ni el tonto ni tampoco renegar de la CFP. Morir como el comisario Sazónov. Pero el propio Sazónov había dicho: se puede morir cuando eso obra en bien de la causa... En bien de la causa... ¿Y qué se ganaría con que él echase en cara al gestapista lo mismo que Kirilenko? Shájov bajó la mirada para que el juez de instrucción no viera lo mucho que él le aborrecía y se preparó para hacer el mismo papel que en los interrogatorios anteriores... VII La marcha al ferrocarril les costó caro a los guerrilleros. En el camino de regreso, Serguéi Laptánov, que iba delante, cayó a un precipicio desde un estrecho escalón recubierto de hielo y se mató. No habían alcanzado sus compañeros a reponerse de aquella desgracia, cuando un nuevo suceso vino a sumarse a aquél: un alud dejó enterrados bajo la nieve a Lucezar y a un italiano llamado Luigi que había ido a explorar el terreno. Al cabo de dos días de incesantes búsquedas, los compañeros lograron desenterrar a este último, pero ya estaba muerto: se había asfixiado. A Lucezar no lo hallaron: el hombre quedó tirado bajo el compacto manto de la nieve. Sólo al décimo sexto día de haber realizado el acto de sabotaje regresaron ellos a la base del destacamento. En el último trayecto -de unos cuantos kilómetros-, más que andar, avanzaban a rastras, sin fuerzas. Estaban helados, flacos y ennegrecidos por los vientos, el hambre y el sol. El éxito de la operación realizada no les alegraba ya. Grigori comprendía, por supuesto, que ninguna victoria se obtiene sin sacrificio. Antes habían sufrido igualmente la pérdida de compañeros; los perderían también en lo sucesivo. Y podía ser que una bala le segara a él. Pero lo más doloroso era que el propio acto de sabotaje había transcurrido sin un solo disparo y que una absurda casualidad les había arrebatado a tres compañeros. ¡Y qué compañeros! Hasta Luigi, que en nada se había destacado de los demás, le parecía ahora a Ereméiev un excelente luchador. Y Lucezar, ese lerdo que siempre se había guaseado de Gianni, también... Pero lo más doloroso era la muerte de Serguéi. ¡Cuántos momentos de la vida ligados a su recuerdo! ¡Cuánto le había apreciado Grigori! El, que había soñado con regresar a Kíev, buscar a aquella niña y decirle: "¿Ves? ¡He venido, como te lo prometí!", él no volvería ni diría nada más. Yacía en la tierra fría y endurecida por las heladas, en algún lugar de los Alpes Cánicos, a miles de kilómetros de su región de Nóvgorod y del lago Ilmen, y ni siquiera ellos, sus amigos, podrían hallar su tumba en aquel caótico amontonamiento de las rocas. No se alzaba sobre ella un obelisco coronado de una estrella, sino un canto rodado con una inscripción burdamente hecha con cuchillo. Lozzi les recibió con aire sombrío. Todo él parecía decir: "Yo estaba en contra. Yo me oponía. Pero vosotros os salisteis con la vuestra. Y aquí tenéis el resultado. Aun queda por saber si el sabotaje ha sido eficaz. Vosotros mismos habéis quedado fuera de combate. Tendréis que dedicar un par de semanas a restablecer las fuerzas y la salud"... Pero no dijo eso en voz alta. Después de escuchar el informe de Ereméiev y de hacer algunas preguntas, les ordenó que descansaran. Grigori hubiera preferido que Lozzi descargara sobre él toda su ira y le tratase con aspereza. A la vuelta de unos días, Lozzi se personó en el refugio de Grigori. Sentado en el camastro, estuvo un rato largo dándole chupadas a su corta pipa y tosiendo. Grigori adivinó que algo serio le traía. Lozzi despegó por fin los labios: - ¡Bravo, muchachos! Acabo de recibir un informe. ¿Sabes cuántos días estuvieron los alemanes arreglando el túnel? ¡Trece! Lo taponasteis bien. Fue un tren de tropa... No te aflijas, Grigori, así es la vida. Los hitlerianos las han pagado bien caras por la pérdida de nuestros tres compañeros… ¡Descansa, amigo! Te agradezco por la lección que me has dado. Conque también en invierno se puede guerrear en los Alpes. Lo tendremos en cuenta... - ¿Has oído, Volodka? -dijo animado Grigori, volviéndose hacia Gutzelmann, el cual yacía a su lado-. Nuestros esfuerzos no han sido inútiles. Hemos aniquilado un tren de tropa... Y quedó cortado. Un rictus de dolor compungió el rostro del alemán. - ¿Qué te pasa? Al principio, Woldemar no quiso hablar, pero luego le contó cuánto había sufrido en ese tiempo. - ¿Comprendes? -dijo en voz baja, sofocado por la emoción-. Cuando regresábamos y al llegar ya a la base yo trataba de hacerme a la idea de que en aquel tren no había viajado gente. No digo ya nadie, sino 86 casi nadie. De que en él sólo iban cargas. Y me lo tenía ya creído, porque me había obligado a creerlo... Pero ahora veo que en aquellos vagones viajaban alemanes tan jóvenes y sanos como yo. Dormían, soñaban con las chicas que habían quedado en el terruño… Ellos no iban a la guerra por su propia voluntad; los llevaban... Y ahora, no están... De eso tengo la culpa yo, porque hubiera podido evitarlo… Pero no pude. ¡Qué pena! ¡Qué dolor!... No sé qué hacer... Me pesa... ¡La de días que llevo torturándome! Ereméiev movió la cabeza comprensivamente y pasó la mano por el hombro de su compañero. ¿Qué podía decirle en aquellos momentos en que todo se trastrocaba en su alma? Lo que por costumbre había sido inconmovible, se venía abajo. Y era preciso decidir dónde estar: a éste o al otro lado de las barricadas. No se podía permanecer al margen de la lucha. - ¿Has oído hablar alguna vez sobre la guerra civil librada en Rusia? Woldemar se encogió de hombros: ¿qué tenía que ver eso con él? - En aquella guerra sucedía a veces que el padre luchaba contra el hijo y el hermano contra el hermano. Era un parentesco mucho más cercano que el de simples compatriotas. Escucha lo que te voy a contar... No recordaba ya los nombres de los protagonistas ni todos los giros argumentales de los relatos de Shólojov leídos en otros tiempos; pero lo principal le había quedado grabado para siempre en la memoria y el corazón. Al estallar la guerra civil él era un niño de corta edad. En la adolescencia había envidiado terriblemente a los intrépidos defensores de Poder soviético y leído con avidez los libros que relataban sus hazañas. Un día cayó en sus manos La Estepa Azul en modesta encuadernación. Admirado de los personajes de esta obra de Shólojov, la releyó unas cuantas veces. Y ahora transmitía a su manera el asunto de la misma, añadiendo o inventando algunos detalles escapados a la memoria y reuniendo en un todo diversas historias. Refirió cómo el cosaco rojo Fiodór fusiló a su mujer que acababa de dar a luz a un hijo. La fusiló, porque ella había traicionado a la revolución. Y no le dejó amamantar al niño ni siquiera una sola vez, porque no quería que el pequeño ingiriese leche envenenada por la alevosía. Refirió cómo un chaval que cuidaba los melonares escondió en su choza a su hermano -un combatiente rojo herido-; cómo les sorprendió en la cabaña su padre, que servía a los guardias blancos, y cómo ese muchachito dócil, queriendo salvar a su hermano para que triunfara la nueva vida y la gran causa por la que éste luchaba, mató a su propio padre; los hermanos se incorporaron a los rojos. Refirió cómo un padre y dos hijos se alzaron en defensa de la V. Liubovtsev revolución, y el tercer hijo, que había pasado al campo de los enemigos, no se apiadó de su padre ni de sus hermanos al encontrarse cara a cara con ellos... Al contar eso, Grigori quería que Woldemar comprendiese lo trágico y natural de esa escisión, su convicción de que era necesario determinar al lado de quién se estaba en la lucha. Le costaba mucho hacer eso, pues no dominaba suficientemente el idioma alemán. No obstante, Woldemar, al oír su emocionada voz, le comprendía. - Sé que muy recientemente aún alemanes antifascistas lucharon al lado de los republicanos en España -continuó Ereméiev-. ¡Y cómo luchaban! Contra Franco, que gozaba de la ayuda de Hitler y de Mussolini. ¡Alemanes luchaban contra alemanes! Nadie les había llamado a España, nadie les había enviado la notificación de reclutamiento ni obligado a empuñar las armas para ir al combate y perecer. Pero ellos fueron allá voluntarios, combatieron y perecieron en aras del triunfo de la justicia y la libertad de los españoles. Podría uno preguntarse: ¿qué tenían que ver ellos con los españoles? Sabían que era preciso ofrecer resistencia al fascismo, que la libertad no se consigue a fuerza de pedirla, sino que se la conquista con las armas en las manos. Esos alemanes eran muchachos honrados, luchadores, antifascistas. Y no estaban solos. Estoy seguro de que también ahora hay en Alemania no pocos muchachos como ellos, que emprenden algunas actividades a pesar del terror de la Gestapo. Algunos de los nuestros que cayeron prisioneros después me mí me han contado que a veces los proyectiles fascistas no explotaban porque venían ya estropeados de la fábrica. Volodka, tú debes resolver al lado de quién te pones. No puedes permanecer al margen de la lucha. - Ya lo he resuelto -dijo Woldemar con una triste sonrisa-. Cierto es que al principio eso no dependía de mí. Tú debes comprender... - Comprendo -le interrumpió Grigori-. Por eso no te apremio. Piénsalo bien y resuelve tú mismo. Tú puedes, claro está, quedar limpito y, formalmente, no mancharte las manos con la sangre de tus compatriotas ni disparar contra ellos. Pero ¿cómo te sentirás cuando te pregunten luego cómo has contribuido a la derrota del fascismo y al nacimiento de una nueva Alemania y tú no tengas casi nada concreto que responder'? Te lo preguntarás a ti mismo y tus hijos te lo preguntarán.... Perdona mi brusquedad, Volodka. Por algo se dice: "No se puede rezar simultáneamente a dos dioses". Una de dos: a éste o a aquél. Y démoslo por acabado. VIII - ¡Vasia! -exclamó Vechtómov al divisar a Shájov-. ¡Salud! - ¡Salud! 87 Los soldados no se ponen de rodillas - Demos una vuelta... Quien deseaba hablar con un compañero sin despertar sospechas, no debía aislarse, sino, por el contrario, estar a la vista de todos. Tal era lo reglamentado en Dachau. Por las tardes, cientos de presos se paseaban de a dos o tres, tomados del brazo, por las calles del campo de concentración o formando círculos en la plaza donde solían pasar revista y conversar en voz baja. Vasili barruntaba que Slavka el "Contramaestre" ardía en deseos de comunicarle alguna novedad. Así fue. - ¡Los aliados han efectuado un desembarco de tropas en Francia! - ¡Qué me dices! - Es verdad. Yo mismo lo he oído por radio... - ¿Un receptor de radio aquí? ¿Cómo es eso? - Sí, tenemos uno en la sección de desinfección. Los alemanes mismos lo han construido a espaldas de los "SS". Yo he escuchado hoy la emisión londinense. ¡Ya tenemos el segundo frente! -¡Magnífico! Ahora sí que Hitler se irá pronto al diablo... ¡Ay, qué les costaba haber abierto el segundo frente unos meses antes! - Yo trataré de comunicarte diariamente los partes de guerra, y tú difúndelos. No estaría mal hacerlo a través de octavillas, pero aquí es peligroso jugar con tales cosas. Vechtómov le contó a Vasili que entre los que trabajaban en la casa de baños había muchos verdaderos antifascistas. En el transcurso de unas cuantas semanas él había logrado intimar especialmente con dos alemanes -Karl Saltan y Ludwig Renz-, ex combatientes de la brigada internacional. Después de luchar contra el ejército de Franco y de retirarse en combate hasta más allá de los Pirineos, fueron internados en Francia y luego entregados, juntamente con otros republicanos, por el renegado Petain a los hitlerianos. Entre los recluidos que trabajaban en la casa de baños y en la cámara de desinfección había también españoles, con los que Slavka había trabado amistad. El, al igual que Tólstikov, había hallado rápidamente un idioma común con decenas de personas del más diverso origen: alemanes, españoles, italianos, belgas... Vechtómov logró en contadas semanas granjearse también la confianza de un grupo de periodistas serbios y del círculo de los sacerdotes polacos. El y Tólstikov poseían al parecer el don innato de reconocer a las personas inteligentes y conquistar sus simpatías. A Vasili le costaba mucho más conseguir eso; se sentía en su elemento sólo entre los rusos. Es posible que aquello se debiera a la diferencia de caracteres: Shájov era mucho más reservado y menos locuaz que Slavka o Iván; tenía que habituarse a la persona antes de intimar con ella. Al campo de concentración iba llegando más y más gente. ¡La de veces que la Gestapo había hecho pasar por su cedazo a los prisioneros de guerra! Y se llevaba a aquellos que, si bien no habían pertenecido a la CFP, se distinguían de los demás, al entender de los hitlerianos, por su carácter rebelde y gozaban de autoridad entre los recluidos. Así habían sido llevados de uno de los campos Nikolái Kúritsin y de otro el comandante Petrov. Tólstikov, abrazando a su amigo, dijo: - Conque ya ves, Nikolái, nuestro comité de la Krauss está reunido. Falta sólo Doroñkin, Zaporozhets y Glújov. - No los necesitamos aquí. Shájov y Pokotilo estrecharon largamente la diestra de Mijaíl Ivánovich Petrov. El primero le preguntó si los fascistas, al llevárselo, sabían que él era comandante y activista de la CFP. - Creo que no. Yo figuro ahora bajo otro nombre y corno soldado raso. En invierno, cuando me enviaron del campo común de Moosburgo al equipo de obreros, los muchachos de la oficina de trabajo me pusieron otro número, el de uno que había muerto. De modo que el comandante Mijaíl Petrov ha dejado de existir y ante vosotros está Nikita Jliábintsev. Habíamos trabajado con suma precaución, procurando no dejar ningún rastro, cuando en mayo me arrestaron, no sé por qué, y me enviaron de nuevo a Moosburgo. Después de permanecer un mes y pico en nuestro Sonderblock he sido trasladado acá. Los amigos le contaron a Petrov cuanto sabían. La Gestapo continuaba dando vueltas como un perro que quiere atrapar su propia cola. A juzgar por todo, la investigación no daba un paso adelante. Los oficiales sometidos como antes a interrogatorio no decían esta boca es mía. Petrov no debía confesar que pertenecía a la CFP. Y si estaba allí como soldado raso, mejor para él. El no sabía nada acerca de la CFP. Lo mismo debía tener en cuenta Kúritsin. - Tampoco yo llevo el mismo apellido de antes dijo riendo Nikolái-. No soy ya Kúritsin, sino Tsiplionkin… Después de que yo me escapé y ellos me atraparon, fui trasladado al Stalag. Cuando me preguntaron cómo me llamaba, se me ocurrió decir: Tsiplionkin. Así lo anotaron. Una advertencia, muchachos: vosotros no me conocéis ni yo os conozco. ¿Está claro? Los compañeros asintieron con la cabeza. IX Por más que los hitlerianos trataban de sembrar el antagonismo nacional, no lo lograban. El sentimiento de solidaridad era más fuerte. Todos los antifascistas comprendían que la Gestapo se proponía debilitar, mediante la escisión, el espíritu de compañerismo de los recluidos. Pero el comité clandestino de ayuda mutua hacía todo lo posible para fortalecer la unión. Alemanes, franceses, belgas, rusos, serbios, españoles y representantes de otras nacionalidades actuaban de mancomún. Excepción de ello fue el pequeño puñado de los 88 "verdes", o sea, de los delincuentes, algunos de los cuales desempeñaban altos cargos en la administración interior del campo. Por su ferocidad se distinguía especialmente el "tío Volodia". Corrían rumores de que él descendía de una familia aristocrática georgiana y que, habiendo huido al extranjero después de la revolución, llegó a ser ladrón de fama mundial. Siendo superior del campo, podía permitirse muchas cosas. Y como odiaba todo lo soviético, al sólo oír mencionar la palabra "ruso" montaba en cólera. Cierto es que descargaba también su furia sobre los ucranianos, los gitanos, los bashkires y los georgianos, pues todos ellos eran soviéticos, a su entender, rusos. El torturar a los niños y adolescentes -cuyo número, en Dachau, era más que elevado- constituía la ocupación predilecta del "tío Volodia". Experimentaba un placer especial al maltratarles. Los chicos le temían más que a los "SS", y al verle andar por el campo, se apresuraban a esconderse. Los compañeros del Comité Internacional de los Presos Políticos, acerca de cuya existencia el "tío Volodia" no sabía nada, se las ingeniaron para advertirle que dejara de portarse así y de maltratar a los presos, si no deseaba un buen día marcharse al otro mundo. El superior del campo se amansó un poco, aunque de vez en cuando hacía de las suyas... A través de Tólstikov y de Vechtómov, Shájov conoció e intimó con los alemanes Walter Leitner, Karl Reder, y Adolf Probst, el checo Frantisek Blaga, el holandés Nico Rost y otros antifascistas. El profesor Blaga era uno de los dirigentes del Comité Internacional de los Presos Políticos del campo de concentración; Karl era el más antiguo de los cautivos de Dachau (quedaban ya pocos de ésos): llevaba ya diez años allí; Adolf y Walter habían luchado en España. El periodista Nico Rost, según llegó a enterarse Vasili, era una especie de cronista del campo de concentración. Ayudado por sus compañeros, los cuales le habían conseguido trabajo en la enfermería, llevaba un diario. Clandestinamente, por supuesto. Porque si los "SS" se enteraban de ello, a Nico y sus amigos les esperaría la muerte. Una vez, a mediados del verano, Nikolái Jrizanto y Karl Reder buscaron a Shájov y le refirieron un suceso acaecido poco antes en el Kabel-Kommando. Este equipo, integrado por alemanes, franceses y algunos rusos, se dedicaba a montar instrumentos de radio y electricidad para aviones. Después del control, dichos instrumentos eran empaquetados y enviados a la fábrica. Durante el proceso de embalaje los presos los estropeaban, haciéndolos inservibles. Llegó un momento en que se descubrió el sabotaje y la Gestapo arrestó a todo el equipo. Comenzaron los interrogatorios y las torturas. Uno de los rusos, para salvar a los restantes, cargó con la culpa, declarando que sólo él, a espaldas de sus compañeros, había V. Liubovtsev perpetrado el sabotaje. Se llamaba Nikolái. Estaba encerrado en un sótano de donde era imposible escapar. Le amenazaba la muerte. Era preciso averiguar por lo menos su apellido y sus señas. Se organizaría un encuentro de Shájov con ese muchacho. El llevaría al sótano el caldero de la comida. Jrizanto, entretanto, distraería al "SS", y Karl acompañaría a Vasili. De suyo se comprende que era peligroso entablar conversación con los presos en el sótano, pues uno mismo podría ir a parar allí. Pero era necesario. - ¿Por qué me lo dices? -replicó Vasili con enérgico ademán-. ¿Acaso no comprendo que el hombre se lo merece? Sacrifica su vida para salvar a los compañeros. Con el termo de la bazofia echó a andar en pos de Jrizanto y Karl. El calabozo estaba cerca: más allá de la cocina y apartado de las barracas. La maciza puerta de hierro rechinó para dejar pasar a Shájov y a Reder. A la mortecina luz de las bombillas eléctricas ese sepulcro de los vivos con su aire viciado y olor a moho y humedad parecía más tenebroso aún. Hubiera sido mejor la oscuridad completa. - Quién es Nikolái?- preguntó bajito Vasili. Se oyó un gemido. Alguien repuso con voz enronquecida: - Yo... - ¿Cómo te apellidas, amigo? ¿De dónde eres? - Chubukov... Soy de Sérpujov... Shájov se lanzó hacia el rincón de donde provenía la voz, e inclinándose, abrazó a Nikolái. El hombre gimió de nuevo: - Cuidado... No me queda ni un hueso sano... - Yo también soy de Sérpujov. Vivía a dos pasos de la fábrica de tejidos. ¿Y tú? - En la calle Sitsenabivnaia. ¿Sabes dónde está? - ¡Cómo no lo vaya saber! ¡Está muy cerca de la nuestra! - Ahí tengo a mi madre, a mi mujer y a dos pequeñuelos. Si logras salir de aquí, visítalos y cuéntales cómo fui al encuentro de la muerte... El hombre enmudeció. Shájov le abrazó de nuevo. Karl tosió para avisarle que ya era hora de retirarse. Vasili le estrechó la mano a Nikolái y se encaminó hacia la salida. - ¡Adiós, amigo! -murmuró en la penumbra del sótano. Tenía anudada la garganta. - Es paisano mío -dijo con dificultad, cuando los tres volvían hacia la cocina-. De Sérpujov... una pequeña ciudad de los alrededores de Moscú... El alemán posó las manos en los hombros de Shájov, le atrajo hacia sí y dijo con una voz quebrada por la emoción: - Una pequeña ciudad... ¡Pero qué hombre más grande salió de ella! Nikolái Chubukov fue ahorcado al día siguiente entre las barracas y la enfermería. Allí estuvo 89 Los soldados no se ponen de rodillas colgado durante dos días. Los recluidos se quitaban los gorros al pasar. X Aprovechándose de que los "SS" no entraban por las noches en la enfermería, Nico Rost ponía orden en su diario. Sacó del colchón las hojas sueltas para reunirlas cronológicamente y leer una vez más, detenidamente aquellos renglones escritos de prisa con lápiz. 6 de julio. Nikolái, el ruso que trae la comida a los enfermos, ha aprendido ya bastante bien el alemán. Cuando le pregunté hoy si sabía algo acerca de Pushkin, él se puso a hablar en seguida con admiración acerca de la literatura rusa. Luego estuvo lo menos una hora describiéndonos la vida en una colonia correccional rusa. Habiendo perpetrado un hurto, llevaba ya tres meses recluido allí, cuando los alemanes le tomaron prisionero y le trasladaron a Dachau. En el momento en que él estaba contando eso, K. se acercó a hacernos compañía y dijo que Nikolái debía de sentirse contento de encontrarse aquí, pues allí, en la colonia rusa, las habría pasado seguramente mucho peor... Nikolái saltó como mordido por una serpiente: "¿Peor que aquí? ¡Mentira! Allí no hay alambradas. Ni custodia. Ni pegan ni fusilan. Nadie se evade de allí. Todos estudian. De allí dejan salir. En cambio los alemanes son unos bandidos. ¡Hitler es un bandido!" K. quedó estupefacto, y yo me reí de buena gana... Pues Nikolái y sus amigos hacen justamente lo contrario de lo que de ellos esperaban los hitlerianos al meter a cientos de muchachos rusos de las colonias correccionales en nuestros campos de concentración. Ellos hacen propaganda de su patria y hasta de sus colonias correccionales. 26 de julio. He conversado largamente con los dos chiquitos rusos que habitan entre nosotros. La conversación ha sido dificultosa, porque ellos no dominan aún el alemán. El jefe de los sanitarios los trasladó, por suerte, al puesto de sanidad, aunque ellos no estaban enfermos: aquí están fuera de peligro, porque el georgiano responsable del campo no puede ya tratarles con tanta fiereza como antes. Vasili tiene once años, Piotr trece. Hace ya dos años que se encuentran aquí. Son de Vorochilovgrado. Sus padres han sido fusilados por los hitlerianos. Los dos chicos duermen ahora juntos en una cama, ayudan un poco a servir la comida, a lavar las fajas o a cortar las gasas de vendar. Por las mañanas juegan a menudo al marro o al escondite entre los ataúdes y los cadáveres sacados de las barracas y colocados en la calle ante la enfermería para que el equipo del crematorio venga a recoger su horripilante carga diaria. Al preguntarle a Vasili si deseaba ir conmigo a Holanda después de la guerra, él movió los hombros con desdén y dijo clara y tajantemente: "¿A Holanda? ¡No! ¡A la Unión Soviética!" Lo dijo como si Holanda fuese un lugar agreste, un rincón perdido; está firmemente convencido de que su patria es lo mejor del mundo. ¡Tienes razón, amigo Vasili! Regresa únicamente a Vorochilovgrado. Puedes enorgullecerte de tus compatriotas y de la Unión Soviética, que es capaz de darte mucho más que cualquier otro país del mundo. Y cuando sea posible, yo iré a verte. 7 de agosto. Hoy, a primeras horas de la mañana, los de la sección política se llevaron de nuevo a un enfermo. Esta vez ha sido un joven ruso del cuartel IV, bloque 3. Como siempre: "¡A interrogatorio!" De esos "interrogatorios" nadie ha regresado aún con vida. El "SS" estaba plantado ante el cuarto de registro con objeto de recibir al preso. Al volverse él hacia otro lado, yo me metí en la barraca y reconocí inmediatamente al ruso. El muchacho -de veintidós años sobre poco más a menos- llevaba ya cuatro meses internado aquí. Tenía escayolada la pierna derecha y un tumor en el sobaco. Me acordé de una conversación sostenida con él unas semanas antes. Nolrenius acababa de dar un concierto de violonchelo para los enfermos y se disponía a guardar el instrumento, cuando el muchacho le pidió que tocase algo de Chaikovski. El músico accedió. El joven ruso se lo agradeció mucho y nosotros quedamos aún hablando largamente con él. Así llegamos a saber que él conoce bien no sólo la música rusa, sino, en la misma medida, la francesa contemporánea... Tendido en la camilla, llamó al sanitario para pedirle que repartiese entre sus paisanos lo poco que él tenía: una navaja confeccionada por él mismo en la fábrica Messerschmitt, un cinturón y un pedacito de pan. Sus paisanos yacían a cierta distancia de él, y él sabía con toda certeza lo que le esperaba. Cuando le sacaron de la barraca, él hizo un gesto significativo, pasándose la mano alrededor del cuello... Yo, que me encontraba junto a la puerta, le estreché fuertemente la mano. Una sonrisa de satisfacción se deslizó por su semblante. Sus ojos brillaron... Inclinado sobre la última página del diario, el periodista meditaba. Sólo allí, en el campo de concentración, había llegado a conocer hasta el fin la bajeza e inhumanidad del fascismo, así como la grandeza de espíritu de aquellos que, encontrándose lejos de Dachau, en la clandestinidad y en los destacamentos de los guerrilleros, había luchado contra los hitlerianos y continuaban la lucha en ese campo, de aquellos que, al morir, quedaban siendo fieles a sus ideales y a su Patria. XI A fines de agosto se dio por acabado el expediente de la causa incoada contra la CFP. Los V. Liubovtsev 90 funcionarios de la Gestapo comprendieron que de nada les valdrían las torturas: no lograrían arrancarles la verdad a los acusados. Tras separar del resto de los presos a los oficiales comprometidos en el asunto de la CFP, los encerraron en una barraca rodeada por una alambrada y apostaron a ella una guardia. Todos comprendían que sus compañeros estaban condenados a morir; pero no podían hacer nada para salvarles. El acceso a la barraca estaba rigurosamente prohibido. El "equipo de los toneleros" debía dejar junto al portón los toneles de la sopa y el pan. Los miembros de la CFP que habían quedado en el campo común no podían siquiera averiguar los nombres de los oficiales a los que no conocían. A ello hay que añadir que muchos vivían en el campo de concentración bajo otro apellido o únicamente conocidos por el nombre. El domingo 2 de diciembre la orquesta de los presos debía ofrecer dos conciertos: uno para los "SS" y otro para los compañeros. Pero la víspera el director de la misma, un italiano, notificó al comandante del campo a través de su jefe que la orquesta no podría tocar, porque faltaba el virtuoso trompeta ruso; sin él, no resultaría nada. El comandante dispuso que Kirilenko fuese puesto en libertad por el día de domingo a fin de que pudiese tomar parte en el concierto. Alexéi sabía que sería posiblemente la última vez que iba a tocar. Sus compañeros de la orquesta lo comprendían también. Por eso procuraron que el concierto para los "SS" fuese corto y que no se interpretaran piezas con solos de trompeta. En cambio después de la comida tocaron para los recluidos hasta la noche. La inmensa plaza estaba abarrotada de hombres con chaquetas a rayas. Permanecieron en pie, inmóviles, durante varias horas bajo los rayos abrasadores del sol. Kirilenko tocaba casi todo el tiempo; la orquesta no hacía sino acompañarle. La canción del mercader indio, de Sadkó; el solo de trompeta de El lago de los cisnes, de Iván Susanin, de El príncipe Igor, Vasto es mi país querido... Alexéi ponía en esas melodías todo su amor a la música, a la vida, a la Patria Soviética. Se había olvidado de las ametralladoras de romos hocicos que atalayaban la plaza desde las torres y de los sombríos "SS" que le observaban ceñudos. Tampoco pensaba en que al día siguiente él no estaría ya entre los vivos. En aquel momento se sentía enteramente transportado al mundo de la música, al mundo de los sonidos deleitantes, donde no había lugar para los verdugos vestidos con uniformes negros ni para la muerte. De su trompeta salían para remontarse al cielo melodías jubilosas y tristes, solemnes y melancólicas; pero su voz argéntea cantaba un himno a la vida que triunfaba a pesar de todo y frente a la cual los hitlerianos nada podían hacer. Un "SS" venía ya desde el portón. Había que terminar el concierto porque se acercaba la hora de la revista nocturna. Y entonces Kirilenko arrimó la trompeta a los labios y por la plaza se expandió la severa, agitada y exhortante melodía de La guerra sagrada: ¡En pie, país inmenso, En pie a la lid mortal Contra el fascismo fiero, La horda criminal! Al principio sonó quedamente; pero luego fue tronando cada vez más potente y amenazadora. Nadie más que los rusos conocían la letra. Pero todos les hicieron coro. El "SS" se abría paso hacia la orquesta a empujones y puñetazos. Desde el portón acudían ya otros en su ayuda. Mas, hasta que el "SS" se le acercó, Alexéi alcanzó a tonar toda la canción. Luego de dar un beso a la trompeta, se la entregó con cuidado al director italiano. El soldado le derribó al suelo y se puso a pisotearle. Los "SS" dispersaron a los presos, obligándoles a meterse en sus respectivas barracas. Alexéi, molido a golpes, fue arrastrado al bloque donde se hallaban reunidos los oficiales... Dos días después -el 4 de septiembre- cuando los recluidos habían sido llevados ya al trabajo, por el campo de concentración corrió el rumor de que los "SS" llevaban al crematorio a todos los comunistas con el propósito de fusilarlos; de que el primer grupo se encontraba ya en camino; de que todo el campo estaba rodeado por una doble guardia, y el exterminio se prolongaría durante unos cuantos días. La noticia de la liquidación planificada de los comunistas provocó inmediatamente el pánico entre los demás presos. Estaba claro que los hitlerianos no se contentarían con ello: después de los comunistas exterminarían a los restantes. Puesto que los fascistas sufrían reveses en todos los frentes, era dudoso que dejaran con vida a los cautivos, que sabían demasiado acerca de sus fechorías. Aún estaba fresca en la memoria la acongojante noticia de la muerte de Ernesto Thaelmann, el cual, según la versión oficial, había sucumbido durante un bombardeo en Buchenwald. Esta noticia, como una herida sangrante, no dejaba en paz a nadie. ¡Oh, cómo ansiaban vengarse en aquellos verdugos! Karl Reder trabajaba en un taller del campo de concentración junto al cual pasaba el camino que conducía al crematorio. El hombre se asomó: el camino estaba desierto. Los compañeros en torno discutían acerca de lo que debían hacer. Todos llegaron a la conclusión de que era imposible dejarse matar como el ganado: había que ofrecer resistencia. Decidieron armarse de martillos, hachas y barras, alzar una barricada y luchar hasta lo último. Pero antes debían averiguar si era verdad que los "SS" habían emprendido preparativos para el 91 Los soldados no se ponen de rodillas exterminio de los presos. ¿Quién osaría, pues, realizar la exploración? - Yo -declaró Karl, dando un paso adelante-. Como hojalatero me veo precisado a ir al campo con más frecuencia que otros. Y si no regreso dentro de media hora, será porque me han atrapado. Y entonces deberéis ofrecer resistencia... Karl salió del taller con la caja de instrumentos al hombro. En apariencia, iba despreocupadamente, aunque estaba todo tenso, dispuesto en todo momento a golpear con la caja al "SS" que quisiera detenerle. Al pasar por el portón observó de soslayo que allí no había ninguna guardia reforzada. Junto al local de registro, ante la plaza, Reder vio a un grupo numeroso de presos y en torno a ellos, a los "SS" armados. ¡Rusos! Entre la multitud se destacó una cara conocida: Kirilenko... Karl pasó tan cerca de allí, que uno de los "SS" tuvo que gritarle y amenazarle con el arma automática. Reder se deslizó de prisa hacia la parte trasera de la barraca y tropezó con Shájov. Pálido, mordiéndose el labio inferior, observaba de cuando en cuando por detrás de la esquina. Sus puños se crispaban y se aflojaban como si estrujase algo. El alemán no le dijo ni una palabra. Simplemente, se paró a su lado. Shájov le agarró del brazo, más arriba del codo, y se lo oprimió. Por las mejillas de Reder rodaron lágrimas... Vasili le susurró sordamente al oído: - No llores, Karl, no llores. Mira cómo mueren los soviéticos. Tras formar de a cuatro a los oficiales soviéticos, los "SS" los rodearon y se los llevaron en dirección al crematorio. Los hombres marchaban pesadamente, y aquellos que no podían andar solos, iban apoyados en sus compañeros. Vasili vio por última vez la barba encanecida de Tarásov, la cabeza orgullosamente erguida de Iván Korbukov, la chaqueta desabrochada de Grigori Platónov, el cual hasta en aquellos terribles momentos había descubierto con aire desafiante ante los fascistas el retrato de Lenin tatuado en su pecho. Allí estaba también Savva Batovski; sostenía con la mano izquierda el brazo derecho fracturado por los gestapistas. Shijert, Shelest, Kondenko... Vasili iba contándolos para sus adentros. Tres, cinco, ocho, doce, dieciocho, veintitrés. Veintitrés multiplicados por cuatro. ¿Cuántos eran? Noventa y dos personas, noventa y dos camaradas... Y los que por el momento habían quedado con vida no conocían las señas ni los apellidos de más de la mitad de los oficiales que marchaban hacia el lugar de su ejecución... ¿Sería posible que esos héroes quedaran desconocidos?... No. El mismo día de su liberación -ese día amanecería para alguno de ellos- sería preciso apoderarse de los archivos de la Gestapo... Allí debían de estar registrados todos... Contando, por supuesto, con que ellos habían dicho sus verdaderos nombres... Los "SS" vociferaban, golpeaban a los prisioneros con las culatas de los fusiles, les apremiaban y andaban ajetreados en torno a ellos. Pero los rusos siguieron caminando sin prisa, tranquilos, con dignidad. - ¿Sabes? -dijo Karl-, los "SS" parecen una jauría de perros que ladran alrededor de un oso. Gritan y se mueven tanto porque les tienen miedo... Alguien de la columna que marchaba hacia el crematorio entonó La Internacional. Los demás condenados a muerte hicieron lo propio. Y por mucho que se enfureció la escolta, no pudo impedir que la columna entrase en el recinto del crematorio cantando ese himno. Karl se despidió de Shájov: - Debo irme. Mis compañeros me están esperando... Vasili no repuso nada. Aquellos sordos disparos taladraban sus oídos. Reclinado en la esquina de la barraca, rompió a llorar amargamente, estremeciéndose... Aquel día no trabajó nadie. Fue corno una muda manifestación de duelo por el trágico fin de aquellos valerosos hombres soviéticos. Los "SS" que vigilaban a los recluidos en los equipos de trabajo lo notaron también. Pero ninguno de ellos tomó alguna medida contra los presos: ni gritó ni golpeó, como solían hacerlo de ordinario. Se daban cuenta, al parecer, de que sólo faltaba la chispa para que se produjese la explosión... XII Algunos meses después -en enero de 1945- en el patio del crematorio del campo de concentración de Dachau fueron ejecutados los activistas del Frente Popular Antifascista Alemán: Hans Gutzelmann, Rupert Huber y el checo Karel Svatopluk Mervart. En todo el período de su reclusión en las mazmorras de la Gestapo, ninguna tortura había podido obligarles a traicionar a sus compañeros de lucha. Prefirieron la muerte. Karl Zimmet, mutilado durante los interrogatorios, se encontraba internado en el hospital de la cárcel. Los gestapistas abrigaban aún la esperanza de desatarle la lengua a ese obstinado jefe de la organización clandestina que debía conocer, sin duda, a los conspiradores todavía no capturados. Emma Gutzelmann, que había logrado escapar de la cárcel destruida en un bombardeo, se pasó dos meses escondida en casa de unos amigos y pereció bajo los escombros de la misma durante un ataque de la aviación a Munich. El ingeniero Kleinsorge falleció en la Gestapo a consecuencia de las torturas. Murió sin denunciar a ninguno de sus compañeros. Los demás complicados en el asunto del FPA fueron condenados a largos plazos de prisión. 92 Capítulo X. Los vivos luchan. I La primavera, el verano y el otoño de 1944 transcurrieron en incesantes combates, marchas y choques con las fuerzas punitivas, así como en osados asaltos a las guarniciones alemanas. Las filas de los guerrilleros menguaban. No pocas tumbas cavadas a la ligera quedaron perdidas en las vertientes de los Alpes. Otros luchadores venían a completar las filas, pero el recuerdo de los compañeros caídos pervivía en el corazón de los veteranos. Fue sobre todo muy honda la pena de Grigori cuando una bala fascista hirió mortalmente a Woldemar. Eso acaeció cerca de Villa Santina, en el momento en que dos grupos de guerrilleros que regresaban de una acción toparon con una emboscada de los hitlerianos. Los guerrilleros eran pocos. Extenuados por la larga marcha y rendidos por el cansancio, fueron cogidos de sorpresa. Era preciso evitar el choque. Grigori y unos cuantos combatientes armados de una ametralladora ligera se agazaparon en la falda de una montaña a fin de proteger la retirada de sus compañeros. Se mantuvieron durante una hora y media sin darles a los "SS" la posibilidad de alzar la cabeza. Woldemar estaba tendido tras una peña a cierta distancia de Ereméiev. Empuñaba la misma carabina que habían arrebatado en invierno al centinela junto al túnel. Disparaba metódicamente, como en un centro de instrucción. Al abrigo de las sombras vespertinas lograron deshacerse de los hitlerianos, los cuales, temiendo caer en una trampa, no se atrevieron a perseguirles. Sólo entonces advirtió Grigori que Woldemar andaba medio encorvado y se tambaleaba. - ¿Qué te pasa? -le preguntó, acercándose a él. - Nada -murmuró el alemán, aunque su rostro blanqueaba en la oscuridad como una mascarilla de yeso-. Nada. Una herida sin importancia. Ereméiev abarcó con el brazo sus hombros para apoyarle. Woldemar empezó a caer sobre él con una flaccidez repentina. Se detuvieron para poner el vendaje. La herida era grave: todo el costado derecho, algo más abajo de la tetilla, estaba ensangrentado. Era imposible explicarse cómo Woldemar, con esa herida, había podido andar aún cerca de una hora. Sobre una camilla improvisada con dos fusiles y capotes llevaron por turno al herido por aquellas empinadas sendas. Con semejante carga no se podía andar de prisa y menos aún en la oscuridad. Pero los guerrilleros se apresuraban. Tenían fe en que Lanka, su simpática Lanka, esa bosníaca de ojos negros que hacía suspirar a muchos de ellos, sabría curar y salvar a Woldemar. Alcanzaron a los suyos. Aunque todos estaban terriblemente extenuados de marchar tantos días, decidieron no descansar, sino tratar de llegar cuanto antes a la base. El alemán yacía mudo, sin emitir un V. Liubovtsev solo gemido. Cada vez que hacían un alto en el camino, Grigori, lleno de zozobra, pegaba el oído a su pecho para cerciorarse de que respiraba aún. Rayaba el alba cuando Woldemar abrió los ojos, y al ver a Grigori a su lado, esbozó una leve sonrisa. Con los labios resecos, dijo trabajosamente: - Estaba pensando... Grigori se inclinó hacia él: - Calla, calla, Volodka. Piensa, pero no hables. El alemán cerró dócilmente los ojos y enmudeció. Pero al cabo de unos minutos sus labios se movieron de nuevo. Ereméiev se inclinó otra vez sobre el herido, tratando de captar lo que él bisbiseaba. Arrimó a sus labios la cantimplora. El alemán tomó un trago y miró a sus compañeros con ojos empañados por el dolor: - Dime, ¿he expiado con mi sangre tan siquiera una partícula de la culpa? - ¡Calla, Volodka! ¡Tú no has tenido ninguna culpa! ¡Y no debes hablar! El alemán hizo un esfuerzo para incorporarse y, mordiéndose el labio, replicó: - Dímelo, sin falta. Puede que dentro de un minuto ya esté muerto. ¿He expiado tan siquiera una gota de la culpa de mi pueblo frente a vosotros, los rusos? Dímelo sinceramente... A Grigori se le anudó la garganta y se le oprimió el corazón. - Tú sabes perfectamente que nosotros no hemos acusado a vuestro pueblo. No luchamos contra él, sino contra los fascistas. - El pueblo tiene también la culpa, porque se ha sometido a Hitler y le ha seguido. O no ha protestado ni luchado contra los nazis. Como yo, como mi padre y muchos, muchísimos más... Dime, ¿he expiado una gota de la culpa de mi pueblo? Ereméiev comprendía que el alemán no se tranquilizaría mientras no recibiese la respuesta: eso le inquietaba en aquel momento no menos que el dolor de la herida. - Sí, camarada Gutzelmann -dijo con más solemnidad de la que lo requerían las circunstancias-, tú has luchado contra los hitlerianos como un héroe, como un auténtico antifascista. ¡Y lucharás todavía! ¡Más de una vez iremos aún juntos a cumplir tareas! ¡Ya verás como Lanka te cura! El alemán sonrió tristemente y cerró los ojos. El también quería creer eso. ¡Quería vivir! Pero su agonía fue larga y penosa. Por desgracia, Lanka no pudo hacer nada: el muchacho había perdido demasiada sangre, y el hospital de los guerrilleros no reunía las condiciones necesarias para operar a heridos de tal gravedad. Por vez primera en tantos años. Grigori lloró a lágrima viva, como un chiquillo. Nunca había penado tanto, ni siquiera al perecer Serzuéi Laptánov. Woldemar no había sido para él un simple alemán, sino un ser querido, casi un hijo a pesar de la poca diferencia de edad -le llevaba 93 Los soldados no se ponen de rodillas tan sólo seis años-; en él había colocado una partícula de su propio corazón. Le había querido hasta más que a un hijo, más que a un amigo. Pues Ereméiev y sus compañeros habían hecho que Woldemar se transformase de espectador de la lucha en verdadero luchador. Y el muchacho moría ante los ojos de Grigori sin que éste pudiera ofrecerle alguna ayuda... Un día de otoño, Lozzi mandó llamar a Grigori, BeItiukov y PáveI. Estaba taciturno. - Hemos recibido la orden de trasladar la base hacia Occidente, en dirección a Milán. Vosotros, los rusos, ¿iréis con nosotros? Os lo pregunto, porque me habéis pedido en más de una ocasión que os deje ir a la brigada rusa que opera en Yugoslavia. Yo no puedo reteneros por la fuerza. Ahora, cuando nos marchamos hacia el Oeste, se os ofrece la posibilidad de elegir. Resolvedlo vosotros mismos... Hablaba con sequedad, sin mirarles. Y eso tenía explicación. Pues separarse de los rusos era para él tan doloroso como una puñalada. Llevaban ya un año y medio luchando juntos, y en ese tiempo les había tomado gran afecto a esos muchachos. Pero él no tenía ningún derecho de llevárselos en aquel momento, a cientos de kilómetros más hacia Occidente. Notaba que ellos dirigían sus miradas hacia Yugoslavia, hacia el Este. Querían acercarse a la Patria y encontrarse cuanto antes entre los propios. Hasta les era más grato ir al combate en compañía de los rusos, en aquella brigada especial de guerrilleros. Y sin embargo, no quería dejarles ir... Los muchachos salieron de allí muy agitados. Aunque el destacamento contaba a la sazón con cuarenta rusos, sólo tres eran veteranos del mismo, pues se habían incorporado a él dieciocho meses antes. Del primer grupo sólo quedaban tres: los restantes yacían en las tumbas. Y esos tres gozaban de prestigio, su opinión era muy tenida en cuenta. ¿Qué decidirían ellos? Reunieron a sus compañeros y les contaron lo que había dicho Lozzi. La opción era voluntaria. El que quisiera, podría quedarse en el destacamento. Pero los tres habían resuelto ir a Yugoslavia a incorporarse a la brigada rusa. ¿Quién deseaba ir con ellos? Todos. Gianni se mostró muy afligido. Se había encariñado mucho con los rusos. - ¡Venid con nosotros, camaradas! -insistió él-. Atraparemos al gordo Mussolini y armaremos un jaleo tremendo... - Déjales que se vayan, Gianni -le interrumpió Lozzi-. Temo que lleguemos tarde. Por algo se dan tanta prisa los norteamericanos... Bueno, muchachos, démonos un abrazo... ¡Batid a los fascistas allí como lo habéis hecho aquí! - Gracias, ¡y que vosotros también tengáis muchos éxitos! Llevaremos una cuenta común... Diez días después, el pequeño grupo de rusos se incorporó a la brigada. La disciplina que en ella reinaba asombró de inmediato a los recién llegados. En todo se percibía un régimen militar especial, propio de las unidades del ejército regular. Aunque los jefes de las secciones eran elegidos por los propios combatientes en las asambleas y por votación abierta, la gente se subordinaba a ellos incondicionalmente. Los jefes de las compañías y de los batallones eran nombrados por el mando de la brigada, pero, al hacerlo, no siempre se tomaba en consideración el grado militar. Por eso podía verse a veces a un teniente o a un capitán al frente de una sección, mientras un sargento o incluso un soldado de filas mandaba una compañía. El jefe de la brigada, Anatoli Diáchenko, un marino robusto de baja estatura, miró a los recién llegados con sus ojos vivos como el azogue, y aunque quedó contento, al parecer, de constatar que se trataba de gente avezada y experta, que tanto necesitaba, les hizo la advertencia siguiente: - ¡Nada de anarquismos! ¿Está claro? Allí, en Italia, os habéis acostumbrado a obrar cada cual a su libre albedrío. Pero aquí, olvidaos de ello. Somos una unidad regular del Ejército Soviético que combate en la retaguardia del enemigo. Tenedlo bien presente. ¿Habéis prestado juramento?... ¿Cómo que cuándo? Cuando os llamaron a filas. El cautiverio no exime del juramento... ni a mí, ni a vosotros, ni a los demás. ¿Está claro? Los recién llegados fueron incorporados en calidad de sección a la tercera compañía. Ese mismo día se celebró una reunión en la que Grigori fue elegido jefe y Leonid su ayudante. A Pável Podobri le tocó encabezar un pelotón. Y continuó la vida guerrillera, plena de dificultades. Combates, retiradas, rupturas, asaltos, tiroteos. Lo mismo que en Italia. Sólo que aquí las montañas eran menos elevadas y el enemigo más diverso. El destacamento de Lozzi había tenido que batir casi siempre a los "SS" y rara vez a los camisas negras de Mussolini. En cambio, en Yugoslavia, los guerrilleros tenían que vérselas tanto con los alemanes como con los chetnikis, los ustaches y los vlasovistas. En cuanto a víveres, experimentaban las mismas penurias que en Italia. Pero en la brigada, los combatientes debían no sólo luchar, sino también perfeccionarse. En el destacamento de Lozzi cada cual había podido disponer a su antojo de los ratos de ocio. La asistencia a las clases políticas organizadas por Ereméiev no había sido obligatoria. Si no te interesan, quédate tumbado a la bartola contemplando el cielo o durmiendo a pierna suelta. Lo de limpiar el arma había dependido de la conciencia de cada uno... En cambio, en la brigada todo era distinto. En los intervalos entre los combates había instrucción y clases políticas; la asistencia a las mismas era obligatoria. Las armas debían brillar como el cristal. 94 Todo eso no fue del grado de los novatos. Tampoco a Grigori y a sus amigos más íntimos les gustó tal severidad y observancia puntual de los reglamentos en tiempos de guerra. Un día, el jefe de la compañía amonestó a Ereméiev porque trataba con demasiada familiaridad a los combatientes. Eso sacó de quicio a Grigori: - ¿Que yo trate de "usted" y diga, por ejemplo, "camarada Beltiukov" a un compañero que ha compartido conmigo una vida llena de penurias y peligros? - Sí, en presencia de los subalternos es obligatorio. Para vosotros sólo existen los diminutivos. ¿O es que en los años del cautiverio os habéis olvidado de la palabra "camarada"? - ¡Vete a... ya sabes adónde! Yo, si quieres saberlo, sólo en el cautiverio calé a fondo el sentido de esa palabra. Mire, camarada jefe -recalcó Ereméiev con causticidad-, aunque usted me destituya, yo no dejaré de tratar a mis amigos como lo he hecho hasta el día de hoy. Que mande otro. Yo he sido y seré un soldado raso, y no aprenderé jamás a tratar de "usted" a mis compañeros... El jefe de la compañía, disgustado, se alejó de allí. Grigori le siguió con una mirada llena de animadversión: "¡¿.Qué formalista, de dónde salen esos desalmados?!" Aunque nada había cambiado y el diálogo aquel no había tenido consecuencias, Ereméiev notó al cabo de cierto tiempo que, involuntariamente, en lugar de "chicos" y "muchachos" empleaba con creciente frecuencia la palabra "camaradas". Y eso, al parecer, hasta le disciplinaba en cierto modo, lo mismo que a los demás. No obstante, él no dejó de tutear ni de llamar por el diminutivo a sus subordinados. La brigada rusa especial, aneja al 9° cuerpo de guerrilleros yugoslavos, avanzaba combatiendo hacia Trieste. Ya quedaban atrás las ciudades y los pueblos de Eslovenia liberados de los hitlerianos y sus secuaces y, desde los puertos de montaña se vislumbraban ya las azules aguas del mar Adriático. El aire estaba saturado de aromas primaverales. Las elevadas cumbres habían cedido su lugar a las pétreas colinas y grises lomas de la península de Istria, animadas aquí y allá por el vivo color del joven follaje de los olivares y viñedos. Avanzaba la primavera del año 1945. II - ¡Vasili! ¡Escóndete, rápido! Shájov alzó los ojos hacia el médico, movió la cabeza, señal de que había comprendido, y echó a andar renqueando trabajosamente hacia el retrete. Otra vez tendría que permanecer una hora, si no dos o tres, en aquella caseta traspasada por los vientos. Conocía a Pável Sekretta desde tiempos de Moosburgo; era miembro de la CFP y trabajaba en la enfermería del campo. Se encontraron de nuevo allí, V. Liubovtsev en el campo de concentración de Mauthausen. Pável reconoció a Vasili cuando lo trajeron medio muerto de Gusen, una sucursal del campo, a la enfermería. ¡Cuánto habían tenido que sufrir en aquellos meses! Gran parte de los recluidos cuya pertenencia a la CFP se sospechaba fueron sacados de Dachau en noviembre y distribuidos entre diversos campos de concentración: Mauthausen, Buchenwald, Oswiecim... Shájov, Shevchenko, Tólstikov y Pokotilo fueron a parar a Mauthausen. A Vasili no se le borraba de la memoria el día de su llegada a ese campo de concentración. En la estación les esperaba una escolta numerosa al mando del subjefe del campo, Anton Streitwieser, la más fiera de las fieras. En cuanto la columna salió de la ciudad, los "SS" ordenaron a los recluidos que echaran a correr cuesta arriba. Los hombres, extenuados por las torturas, enfermos y debilitados por el hambre, no podían mantenerse en pie. A los que caían les golpeaban con palos y culatas de fusiles, y a los que no podían levantarse los remataban a tiros. Eso era peor que lo sufrido en la fortaleza de Deblin. Llovía a cántaros. Soplaba un viento frío, huracanado. Los recién llegados recibieron la orden de quitarse la ropa y esperar desnudos ante la casa de baños. Sólo al cabo de una hora y media les dejaron entrar. Se repitió lo mismo que en Dachau: tan pronto les caía encima agua helada como agua a punto de ebullición. Por lo visto, el "SS" de Dachau no había sido el inventor de aquel escarnio. Después del baño los echaron desnudos a la calle y, tras mantenerles a la intemperie cerca de una media hora, les dieron ropa interior y los llevaron a la barraca de la cuarentena. Al cabo de dos semanas Vasili y otros fueron enviados en paños menores al equipo de Gusen-2, el cual, integrado aproximadamente por diez mil hombres, estaba construyendo una fábrica de aviación subterránea en los Alpes, cerca de la ciudad de Linz. En lugar de los presos fallecidos se traían a Mauthausen nuevas partidas de dos mil hombres al mes. Todo lo visto por Shájov en los años de su cautiverio palidecía frente a los horrores que la gente experimentaba allí a diario. Hasta el campo de Ostrow Mazowiecki, en comparación con éste, era el paraíso. En Gusen-2 no trataban tanto de construir la fábrica como de ver quién aniquilaba a más presos. Los "SS" mataban a la gente de paso, entre otras cosas, por darse un gusto o entrenarse en el tiro al blanco, utilizando para ello a seres vivos. Inventaban mil procedimientos para matar, como si cada uno tratara de adelantarse a los demás en materia de atrocidades. Igual que los "SS" eran los capos, tomados de entre la gente del hampa que cumplía condenas. 95 Los soldados no se ponen de rodillas A comienzos de enero de 1945, casi en presencia de Vasili sucumbió su viejo amigo Nikolái Shevchenko. Se había metido con un ruso en un rincón oscuro de la galería para fumar un cigarrillo adquirido a fuerza de mucho buscar. Shájov, que no fumaba, se había sentado a descansar en un lugar apartado, aprovechando la ausencia de aquel que les arreaba de continuo. Y estaba dormitando cuando un grito le despertó. El capo y un "SS" salidos inesperadamente de una galería cogieron de sorpresa a los fumadores. El primero arremetió a puñetazos al compañero de Shevchenko. El "SS", parado a cierta distancia, le observaba, azuzándole con voz chillona. Vasili vio cómo Nikolái tajó el aire con el pico. El capo se desplomó tras lanzar un corto grito. Shevchenko avanzó hacia el "SS". Este retrocedió y desenfundó la pistola. Detonó un disparo, otro, y dos más. El alemán, terriblemente asustado, continuó descerrajando tiros a los presos ya muertos hasta vaciar el peine de la pistola. Así, queriendo defender a un compañero, Nikolái sucumbió. Pero antes de morir descrismó a una fiera. La pérdida acongojó por largo tiempo a Shájov. Siempre le faltaba Shevchenko, ese hombre tan bueno, tan optimista y dicharachero, Pero no en vano había ido él al encuentro de la muerte, porque después de ese suceso los capos dejaron de tratar con tanta fiereza a los recluidos. Los piojos pululaban en las barracas en cantidades astronómicas. En pleno invierno, llegó un jefe de Mauthausen y dispuso que se procediera a la desinfección de la ropa y de los locales como medida preventiva contra el tifo. Un día de enero se ordenó a los presos que se desnudaran, dejasen la ropa y salieran al patio. Las barracas fueron cerradas y llenadas de gas. Los hombres, desnudos, estuvieron "desinfectándose" durante más de dos horas a la intemperie: unos caían, otros se helaban. Después de eso, la pulmonía llevó a muchos a la tumba. Por aquel entonces Shájov y otros enfermos fueron enviados a "curarse" a Mauthausen e internados en el lazareto. Los médicos rusos, franceses, polacos y checos de entre los recluidos se esforzaban por conservar, si no la salud, al menos la vida de sus pacientes. Las posibilidades eran, naturalmente, mínimas, y el mando del campo vigilaba con severidad de que los presos no permaneciesen mucho tiempo en la enfermería. Un médico de los "SS" recorría sistemáticamente la sala. Y a los enfermos que, según él, estaban demasiado débiles se los llevaban inmediatamente al crematorio. Hombres aún vivos eran metidos en los rumorosos hornos e incinerados. Los médicos trataban de ocultar a los ojos de aquel "SS" con bata blanca a los que por lo menos estaban en condiciones de moverse un poco. Les daban de comer lo que había correspondido a los muertos. Al tratar de restablecerles la salud se jugaban su propia vida; pero no podían proceder de otra manera. Pese al régimen terrorífico reinante, en el campo de concentración actuaba una organización clandestina de la Resistencia. Secretamente se creaban grupos combativos de a cinco, que en el momento decisivo debían impedir el exterminio de los recluidos por los "SS". Se había elaborado un plan de insurrección armada, según el cual los grupos de combate deberían ocupar las torres donde estaban emplazadas las ametralladoras, desarmar la guardia y liberar el campo cuando las tropas soviéticas o de los aliados se aproximasen. Los presos comprendían que los hitlerianos tratarían de aniquilarlos a todos ellos, por eso debían estar preparados para ofrecer resistencia y librar la última batalla. A comienzos de febrero los moradores del bloque núm. 20 se rebelaron. Dicho bloque, que colindaba con el calabozo, era un lugar macabro. Cada día se traían allá a decenas de personas, pero nadie había visto jamás salir de allí a nadie. Se sacaba a la gente en camillas. Y de allí se iba únicamente al crematorio. La comida era repartida según se les antojara a los "SS". Podían privar de ella a los recluidos durante uno, dos o más días. Su diversión predilecta era observar cómo los hombres andaban a gatas para lamer del suelo la sopa vertida por los de la guardia. De allí llevaban al crematorio diariamente de cien a ciento cincuenta cadáveres. El bloque núm. 20, por sus dimensiones, no se diferenciaba de los demás: debía dar cabida a doscientas personas. Pero en él alojaban hasta quinientos presos. Los que iban a parar allá quedaban privados de los auxilios médicos más elementales, y muchos perecían a manos de criminales escogidos con ese fin. Los moradores del mismo eran, en lo fundamental, soviéticos: intelectuales, militares, aviadores, paracaidistas y aquellos de los que se sospechaba la complicidad en actividades clandestinas contra el fascismo. Sabiendo lo que les esperaba, los moradores del bloque núm. 20 no quisieron morir pasivamente. Se prepararon para la insurrección y la evasión. Era casi imposible llevar a cabo ese cometido, pues la barraca estaba circundada por un muro de mampostería sobre el cual había una alambrada de púas traspasada por corriente eléctrica de alta tensión. En las esquinas se alzaban torres con nidos de ametralladoras. Aun venciendo ese obstáculo, habría luego que salir del campo y abrirse paso a través de una múltiple alambrada por la que también pasaba corriente. Pese a ello, los cautivos resolvieron hacer el intento de evadirse. Al frente de los insurrectos se colocaron los coroneles Isúpov y Chubchenkov, el teniente coronel Nikolái Vlásov, el comandante Leónov y otros oficiales. La insurrección debía llevarse a efecto a fines de enero. Pero un día antes de la fecha señalada casi todos los dirigentes de la operación fueron fusilados por los hitlerianos. Hubo 96 que postergar la evasión. La noche del 2 al 3 de febrero trajo no pocas inquietudes a los presos de Mauthausen. De súbito se apagó la luz en las barracas. Ráfagas de ametralladora cortaron el silencio. Los "SS" empezaron a correr de acá para allá por el campo. Se prohibió a los presos salir de las barracas. Ora cesaban los disparos, ora detonaban con renovada fuerza. La gente comentaba en voz baja que, al parecer, había comenzado el exterminio en masa. Todo el mundo pasó la noche en vela. Los cautivos del fascismo estaban plenamente decididos a defender su vida y rechazar a los hitlerianos. A la mañana siguiente se supo lo del levantamiento del bloque núm. 20. Tras aniquilar a los celadores y a los soldados de la guardia, los moradores del mismo emprendieron la fuga. Se escaparon unos cuantos centenares. Aquel día nadie salió a trabajar. Los "SS" se llevaron de las barracas los instrumentos contraincendios: hachas, bicheros y hasta extintores, los cuales, según había llegado a verse, podían servir como armas en manos de hombres valientes, pues los fugitivos habían cegado al centinela de la torre con un chorro de espuma. Junto al portón se alzó un montón de cadáveres helados. En los días subsiguientes fueron trayendo al campo a decenas de fugitivos capturados. No se les podía reconocer: tan desfigurados estaban por las palizas y torturas. Vivos y muertos eran arrojados a los hornos del crematorio. De los setecientos fugitivos sólo sesenta y dos lograron escapar a la persecución. Después del levantamiento, el bloque núm. 20 fue liquidado y el resto de sus moradores pasado por las armas. Aquella aventurada evasión produjo una conmoción general. Conque, pese a todo, se podía escapar del campo de la muerte. Sólo era preciso actuar conjuntamente, muy unidos y en forma bien estudiada. Pero los "SS", con el presentimiento de que no quedaban sino contadas semanas de su poder, continuaban cometiendo atrocidades. Querían liquidar cuanto antes a todos los rebeldes y testigos de sus crímenes. Fusilaban y ahorcaban a los recluidos, los metían vivos en los hornos del crematorio y los mataban de hambre. En uno de esos días cundió por el campo la horripilante noticia de que la noche anterior los "SS" y sus secuaces de los llamados "bomberos", maleantes que cumplían condenas, habían ajusticiado a un grupo numeroso de oficiales soviéticos. La ira y el odio colmaron los corazones. Shájov estaba furibundo. Le parecía que si las miradas pudiesen matar, hacía tiempo que todos aquellos monstruos estarían muertos. Y una envidia terrible le quemaba el pecho al pensar en Tólstikov, que le había hallado en la enfermería. Iván, miembro de un V. Liubovtsev grupo de choque, tenía ya escondida una pistola y podía andar por el campo. En cambio Vasili debía permanecer en la enfermería, al margen de la próxima lid, porque apenas movía las piernas... Pero si él no estaba en condiciones de empuñar una pistola e ir al combate como los soldados, ¡su arma sería la palabra! III Abril, el mes de las flores, tocaba a su fin. Pero en el fragor de los incesantes combates, los guerrilleros no percibían aquel desborde primaveral. Sólo en los pocos intervalos entre los ataques algún combatiente, paseando la mirada por las grises y pétreas colinas de Istria, suspiraba: - En nuestro Kubán deben de haber acabado la siembra. De seguro que los trigales verdean ya en toda su anchura. ¡Qué diferencia! Aquí hay sólo tristeza. Lo único que consuela es la cercanía del mar. Nosotros también lo teníamos cerca, y no era peor que aquí. ¡Aquello era hermoso! - Sí -corroboraba otro-, a estas alturas del año era mucho más hermoso que esto. Dígase lo que se diga, no hay otro país como Rusia. El tercero, no se sabe por qué, olfateaba una viscosa hojita de parra y la frotaba entre los dedos. Ahora, cuando se veía que la guerra estaba a punto de terminar, una súbita nostalgia se apoderó de todos. ¡Tres años de espera, de sufrimiento! Había que asestar cuanto antes el golpe de gracia al enemigo y regresar a casa. Pero el enemigo ofrecía resistencia. Cuanto más se aproximaba su fin, cuanto más se acercaban los guerrilleros a Trieste, apretando a los hitlerianos a la costa, tanto más desesperada era la resistencia. A veces los combates por la posesión de una cota desconocida se prolongaban hasta dos días seguidos. La absurda resistencia de los fascistas, que retardaba el fin de la guerra y el retorno a la Patria, enardecía aún más a los combatientes. Apretando los dientes, caían para levantarse de nuevo bajo el fuego de las armas y lanzarse al combate cuerpo a cuerpo. Ya flameaba al viento de mayo la bandera roja sobre el Reichstag; los generales hitlerianos, muertos de miedo, habían firmado ya el acto de la capitulación completa; los fuegos artificiales dibujaban ya en el cielo de las capitales europeas sus trayectorias como cuellos de cisnes, acompañados de las triunfales salvas de los cañones; ya al cabo de muchos años la gente arrancaba de sus ventanas las negras cortinas de camuflaje, mientras aquí, en la costa del Adriático, los combatientes, segados por las balas o por los cascos de metralla, se ahogaban en su propia sangre, y los guerrilleros, bajo las explosiones de las bombas y las ráfagas de las ametralladoras, se levantaban una y otra vez al ataque a la bayoneta. En el último combate, Ereméiev perdió de golpe a dos íntimos amigos: a Leonid Beltiukov y a Pável Podobri. Más de sesenta hombres de su compañía 97 Los soldados no se ponen de rodillas perecieron entonces. ¡Con qué furia se lanzaban al combate cuerpo a cuerpo aquellos que se habían salvado de las bayonetas! Aunque caían, volvían a ponerse en pie para arremeter de nuevo contra los hitlerianos. Los rostros de los "SS", desencajados por un miedo cerval, sus manos alzadas implorando clemencia, el ronco "¡aaa!" salido de las resecas gargantas de los guerrilleros en vez del "¡hurra!", todo, en la percepción de Ereméiev, se fundió en un minuto largo, muy largo... Grigori tiró el arma automática, demasiado ligera para tan encarnizada lid, y, empuñando la bayoneta, pinchaba, disparaba y repartía culatazos a diestro y siniestro. En sus oídos sonaban las últimas palabras de Leonid: "¡Lucha, Grigori! ¡Yo ya estoy muerto!" A poca altura de su cabeza pasó silbando una granada de mortero. O un proyectil. Ereméiev se lanzó hacia donde se habían atrincherado los hitlerianos. - ¡Adelante, muchachos! A poca distancia de allí se produjo una explosión ensordecedora. La ola expansiva levantó a Grigori y lo tiró con violencia al suelo. Ante el caído pasaron corriendo sus camaradas. Los guerrilleros emprendían el ataque para desalojar al enemigo de Trieste y arrojar al mar a los restos de la chusma fascista. Por el caluroso cielo azul, sobre la ciudad, se expandía, ya sonoro, ya apagado, a través del estruendo del combate, el potente "¡Hurraaa!" ruso. Epilogo En las ciudades, los carteros pasan completamente desapercibidos. Rara vez molestan a alguien con sus llamadas. Meten las cartas en el buzón para fundirse de inmediato con el torrente de los peatones. Ladeado el cuerpo bajo el peso de la barriguda cartera, van presurosos de casa en casa, subiendo hasta el último piso. Siempre andan atareados. Al cartero de la aldea le gusta conversar. El no meterá de prisa los diarios y cartas en el buzón para llegar cuanto antes a la casa siguiente. El llamará a la puerta para entregar personalmente la correspondencia y cambiar una que otra palabra con los dueños de la casa. De vez en cuando se sentará a la mesa para tomar un vaso de té y comentar las últimas noticias. Tras despedirse de ellos con el afecto propio de un familiar, echará a andar hacia la casa siguiente por el lodo otoñal o el caminito apisonado en la espesa capa de nieve. Independientemente de su edad, el cartero de la aldea es una persona seria que conoce a toda la vecindad lo mismo que todos le conocen a él. El cartero estima a Vasili Shájov. Y con razón. ¡La de cartas que el hombre recibe! Lo menos diez por día. La mayoría de ellas provienen del extranjero. ¡Y qué variedad de sellos! Habrá que visitarle sin falta para conversar con él sobre diversas cosas. Aunque en el pueblo de Vérjneie Shájlovo el maestro Vasili Mijáilovich no es el único intelectual -también hay médicos y técnicos-, nadie recibe tantas misivas como él. El cartero llama a la puerta, le entrega respetuosamente un montón de cartas, se sienta con gravedad en la silla que le han ofrecido y después de conversar sin prisa, se despide y se va. ¡Ay, cartero, cartero! Si supieras que cada llamada tuya no es un simple golpe a la puerta, sino al corazón... Vasili no se apresura a rasgar el sobre. Fija la mirada en el matasellos, trata de adivinar quién le ha escrito. Esta carta llegada de Praga es de Frantisek Blaga. Stuttgart... De Walter Leitner. París... Un grueso paquete de Valley, el secretario general de la Organización Nacional de los Presos de Mauthausen. Heidenheim, RFA... Adolf Probst. Viena... Karl Reder. Amsterdam... Nico Rost. Munich... Karl Zimmet. Volgogrado... Slava Vechtómov. Istra, región de Moscú... Mijaíl Petrov. Moscú… Pável Sekretta. Moscú… Daniel Levin. Rostov del Don... Lida Bokariova. Kizil Kia... Grigori Ereméiev. Mientras Vasili va mirando los sobres, en su memoria surgen, como arrancados a la oscuridad por el foco de un reflector, cuadros del pasado. El levantamiento en Mauthausen... El transporte blindado norteamericano... El tiroteo con los "SS"... La dicha inverosímil e indescriptible de la liberación... Seres grises, esqueléticos, izando la bandera roja sobre el campo de concentración... El hospital de Linz, el hospital de Viena y muchos otros hospitales... La búsqueda de los amigos. Las primeras cartas y las primeras respuestas... Los amigos trabajaban abnegadamente en diversos puntos del país. La mitad de la patria transformada en ruinas... Ojos tristes de viudas y madres que alentaban aún la esperanza de volver a ver a sus seres queridos... Niños sin hogar... Huérfanos que habían perdido a sus padres en la guerra... El Comité de Distrito del Partido, y esa pregunta planteada a rajatabla: "¿Quiere usted trabajar en una casa de niños? Es una de las tareas más importantes del momento..." El cargo de director de orfelinato privaba del sueño, porque en esos tiempos duros se experimentaba la escasez de todo, y a los chicos había que darles de comer, vestirlos e instruirles... Vasili ha hallado a Grigori Ereméiev. Ejerce el magisterio, lo mismo que Efrem, como Mijaíl Ivánovich, o él. Su campo de acción es también un campo de batalla donde se forja el porvenir de la 98 humanidad. Nikolái Kúritsin ha respondido también. Está enfermo. Habrá que ayudarle en alguna forma. Slavka el "Contramaestre" es geólogo. Se dedica a la búsqueda de petróleo. Casi todos ellos tienen hijos mayores, algunos de los cuales están terminando ya sus estudios. ¡Cómo vuela el tiempo! ¡Cuán desapercibidamente pasan un año, dos, tres, diez...! A Shájov le parece que está viejo, muy viejo, y que ha vivido más de una vida. En realidad, es así. Una fue la de antes de la guerra; otra, la de los cuatro años de la contienda en la que se acumuló tanto que a algunos les hubiera bastado hasta el fin de sus días; la tercera es la que vive en la actualidad. Pero esas tres vidas están fuertemente ligadas entre sí. Separar la una de la otra es tan sólo posible en un cuestionario, donde se hallan concisamente delimitados el pretérito y el presente. El tiempo implacable borra de la tierra y cubre de hierba las huellas de las explosiones y de las trincheras. Los años atenúan el dolor de la pérdida de los seres queridos. Cada vez molestan menos las viejas heridas que nos hacen recordar el pasado. Pero no se olvidarán jamás los tormentos sufridos en el cautiverio hitleriano ni los compañeros caídos en la lucha por la liberación de la Patria Soviética y el triunfo de la paz y la justicia. Fríos están los hornos de los crematorios de Dachau y de Mauthausen. Un silencio de museo envuelve esos campos de la muerte. Hace tiempo que no quedan ya ni las cenizas del führer, suicidado con veneno para ratones, ni de sus cómplices más próximos, ahorcados en Nuremberg. No obstante, por la tierra de Bonn andan miles de hitlerianos escapados al castigo que vociferan acerca del desquite y que, soñando con arrasar todo el planeta, hacen lo posible e imposible por obtener la bomba atómica. Y ellos no están solos. Los criminales de guerra de ayer van del brazo con sus contrarios de ayer: los generales ingleses, franceses y norteamericanos. Monstruos que jamás podrán lavar de sus manos la sangre de miles y miles de mujeres y niños asesinados por ellos, brindan hoy, en los banquetes, por el triunfo de las humanas tradiciones del "mundo libre". ¿Qué escribe al respecto Karl Zimmet, escapado por milagro a la muerte? "Nunca más deberá existir una Alemania fascista. Debemos hacer todo lo posible para evitarlo. Yo no dejo de preguntarme: en el año treinta y tres, ¿hiciste cuanto pudiste para conjurar el peligro de la peste parda y haces ahora cuanto de ti depende para impedir la inminente fascistización de la Alemania Occidental y, por consiguiente, la nueva guerra?" El hombre queda siendo hombre. Es verdad. Pero también la fiera queda siendo fiera. Dondequiera que hoy corra sangre, se sofoque la libertad y se pisotee V. Liubovtsev con botas herradas la dignidad humana reconoceremos la "letra" de los gestapistas de ayer, que se han puesto al servicio de nuevos amos. Ellos hablan en el idioma común de los verdugos y estranguladores de la libertad. Son fieras, fascistas... Nuestros hijos -piensa Vasili- conocen la guerra sólo a través de los libros, las películas cinematográficas y los relatos de las personas mayores. Ellos no han oído nunca los aullidos de los bombarderos que hielan la sangre en las venas, no han visto las deslumbrantes explosiones de las bombas, los edificios reducidos a escombros y cenizas, las mujeres, los niños y los ancianos asesinados; a ellos no les ha perseguido día y noche el olor a carne quemada proveniente del crematorio ni los rostros demacrados de sus compañeros, esqueletos vivos que, al morir, no han inclinado la cabeza ante los verdugos, dejándoles pasmados por su fuerza de espíritu y valentía. Nuestros hijos son mucho más felices que nosotros, pues por las noches no les atormentan las horribles pesadillas del pasado, en su alma no han quedado dolorosos recuerdos, la ira no sacude tan vigorosamente su corazón cuando leen en los diarios que el que ayer fue ayudante del jefe de Mauthausen o médico "SS" de Dachau, no habiendo cumplido ni la mitad de su corta condena, ha sido puesto en libertad y destinado a un alto cargo en Bonn. Ojalá que nuestros hijos no lleguen a percibir jamás ese dolor ni ese odio. Que nunca quemen su corazón las cenizas de amigos arrojados al horno del crematorio. Que las salvas y los fuegos artificiales, en los días solemnes, les traigan sólo alegría y no el recuerdo de las terribles jornadas de lucha ni el reflejo de aquella gran guerra que atronó toda la tierra. Vasili evoca un diálogo sostenido con su hijita, nacida algunos años después de su regreso a la patria. Al mirar en el televisor una película sobre la guerra, la niña, aferrándose a su brazo, le preguntó con voz trémula: - Papá, ¿por qué esos hombres corren, caen, disparan? ¿Están jugando? ¿No mueren de veras? - No, hijita. Están jugando a la guerra y hacen como que mueren. La chiquilla se tranquilizó. Ya que era un simple juego, no había nada que temer. Y él pensó: nuestros niños, los niños de todo el orbe, no deben llegar a saber lo que es una guerra verdadera cuando sobre las ciudades y las aldeas caen bombas, en el campo de batalla sucumben los soldados, y las madres y esposas aguardan con tímida esperanza y acongojantes presentimientos la llamada del cartero a la puerta. ¡No, ellos no deben saber eso! Las cenizas de los que perecieron entonces queman el corazón, exigiendo que estemos alerta y plenos de resolución para impedir el estallido de una nueva guerra.