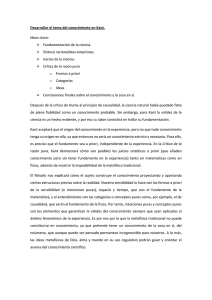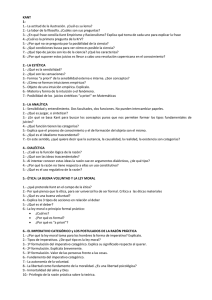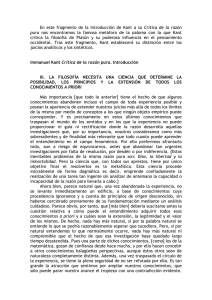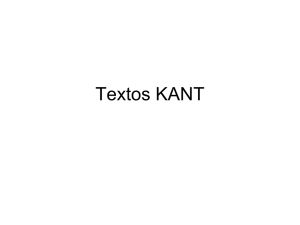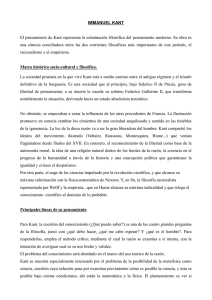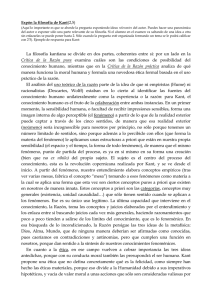popper y la fenomenologa en kant - Facultad de Ciencias Económicas
Anuncio

POPPER Y LA FENOMENOLOGÍA EN KANT Martín Novella Es usual entre los epistemólogos reconocer una herencia de la filosofía de Kant en los principales postulados de Popper. Nuestro propósito aquí es demostrar que aquello no es cierto sino que, ante todo, son más bien “pre-kantianos”. Ésta afirmación, no obstante, debe ser corregida por cuanto tal teoría corresponde a una objetividad histórica distinta, cuyos fundamentos aguardan una explicación. Asimismo, consideramos que el único modo de tratar con justicia a un autor en la medida que es considerado según la individualidad de su obra es hacer de sus objetivos manifiestos los nuestros propios, buscando allí donde sus conceptos le evaden y se relacionan sin su aprobación. Dicho propósito es acaso desmedido en este caso, si se lo procura cumplir rigurosamente. Por eso nos resguardamos detrás de un fin acotado, la mera exégesis, y advertimos que nada más debe esperarse de él. A lo largo de sus mayores obras, Popper realiza múltiples referencias a Kant, elogiando sus descubrimientos al punto de hacer del problema planteado por éste el suyo propio. Bautiza “problema de la demarcación” al tratamiento de la posibilidad de establecer un criterio para discernir el carácter empírico de una teoría científica, esto es, su referencia a un objeto de la experiencia. Aquellos conceptos que tengan su asiento en la experiencia serían, por definición, no metafísicos. Popper considera que esa posible disyuntiva presentada al considerar el carácter de las teorías tiene su origen en la crítica implícita que Hume realiza al empirismo de su época. Éste sentaba la validez de todo concepto científico en su referencia a partir de observaciones singulares de la experiencia, volviendo todo concepto un producto de la inducción y a la experiencia lo esencial de ellos. Hume hace notar que una inducción tal no puede tener asidero pues su “verificabilidad” se encuentra acotada a las observaciones singulares de las que se ha obtenido el concepto. En otras palabras, son conceptos carentes de universalidad y por ello no puede decirse que sean verdaderos. Una solución alternativa al problema sería la “astucia” neo-positivista de hacer de los conceptos de la experiencia meros enunciados particulares “básicos”. Las teorías pierden así toda forma de universalidad, pretendiendo que su verdad se encuentre en la identidad directa con la experiencia inmediata. Popper considera absurda esta posibilidad porque no puede quitársele a un concepto su forma de universalidad, lo mismo que es imposible -como dijo Hume- afirmar ésta en cualquier experiencia inmediata. Popper reconoce el acierto pero hace una salvedad crucial: Hume realiza su planteo porque exige universalidad en los conceptos de experiencia; o sea, porque exige que sean verdaderos absolutamente. Si en cambio se acepta la mera validez relativa de los conceptos es posible preservarlos como un producto de la experiencia con forma lógica de universalidad, sin poner como condición que ésta sea efectiva en aquella. “Esta contradicción [la de Hume] surge únicamente si se supone que todos los enunciados científicos empíricos han de ser “decidibles de modo concluyente”, esto es, que, en principio, tanto su verificación como su falsación han de ser posibles. Si renunciamos a esta exigencia y admitimos como enunciados empíricos también los que sean decidibles en un solo sentido (…) y puedan ser contrastados mediante ensayos sistemáticos de falsación, desaparece la contradicción” 1 . Hume posee un concepto absoluto de verdad del conocimiento, la identidad entre concepto y objeto debe verificarse empíricamente en todos los casos. Popper cree salvar la posibilidad de conceptos que refieren a la experiencia removiendo como exigencia que la universalidad (que les es propia en tanto conceptos) se verifique de hecho en la realidad. O sea, les quita la exigencia de ser verdaderos. De este modo, señala Popper, el problema pasaría a ser otro: cómo discernir cuándo un concepto es capaz o no de referirse a un objeto de la experiencia; cómo discernir cuándo un concepto es empírico. He aquí la tarea de la epistemología, y es por ello que ‘la experiencia’ se vuelve un criterio metodológico para la validez de las teorías. En este momento de la exposición Popper introduce la falsabilidad como medio para aquello: las observaciones inmediatas de la experiencia (los enunciados básicos) no comprueban si un 1 Popper, Karl R. “La Lógica de la Investigación Científica”. Madrid: Tecnos, 1985. p. 41- 42. concepto es verdadero universalmente pero sí cuando no lo es; y sin atentar contra la “validez” o utilidad de dicho concepto. Sin embrago, nos permite asegurar que tal concepto es empírico y, por ello, podemos estar tranquilos al utilizarlo en una explicación. La cuestión de rechazarlo definitivamente, por ende, no corresponde a la epistemología, sino a cada ciencia particular que debe ocuparse de desarrollar conceptos con mayor “capacidad explicativa” que lo reemplacen 2 . Pero volvamos a lo que Popper considera misión de la epistemología, a saber, obtener un criterio de demarcación. Esto nos preocupa pues en función del mismo evalúa la importancia de Kant, al observar en su filosofía una tentativa de resolver este problema. “Hume había afirmado que no puede haber nada semejante a un conocimiento seguro de leyes universales, o episteme; que todo lo que sabemos lo sabemos a través de la observación, que sólo puede darse de casos singulares (o particulares), por lo cual todo conocimiento teórico es incierto. Sus argumentos eran convincentes (y, por supuesto, tenía razón). Sin embargo, había un hecho, o algo que parecía un hecho, y que en apariencia contradecía a Hume: el logro de la episteme por Newton.” (…) “Se trataba de un problema que no podía ser dejado de lado. ¿Cómo podía un hombre haber logrado tal conocimiento? ¿Un conocimiento que era general, preciso, matemático, demostrable e indudable, y que era, no obstante eso, capaz de ofrecer una explicación causal de hechos explicados? Así surgió el problema central de la Crítica: “¿Cómo es posible la ciencia natural pura?” 3 . En otras palabras, el ‘problema de la inducción’ tendría en la existencia de la física newtoniana una refutación empírica; aparente, aclara Popper, pues Einstein nos haría saber que tal teoría no era ninguna verdad apodíctica sino una “gran conjetura”…y sin embargo sobre esa apariencia construirá Kant su obra. La solución de éste al “problema de la demarcación” sería la siguiente: “el conocimiento -episteme- es posible porque no somos receptores pasivos de datos sensoriales, sino sus asimiladores activos. (…). En este proceso, imponemos al material que se presenta ante nuestros sentidos las leyes matemáticas que forman parte de nuestro mecanismo asimilador y organizador. Así, nuestro intelecto no descubre leyes universales en la naturaleza, sino que prescribe a ésta sus leyes y se las impone” 4 . O sea que Kant afirma la existencia de un mundo sensible con realidad objetiva pero incognoscible inmediatamente a la mente humana, la cual construye estructuras conceptuales y se las impone. De este modo, cuando los científicos construyen teorías sobre el mundo, aunque crean estar conociéndolo tal como es, de hecho están conociendo lo que de antemano sus mentes “colocaron allí”. Una interpretación semejante de la filosofía kantiana no nos debe resultar para nada novedosa. Su primer exponente se lo tiene en la renombrada <recensión crítica de Göttingen>, donde “los autores” aseveran: “(…) puesto que [el entendimiento] introduce, en las intuiciones de los sentidos, orden, regularidad en la sucesión e influjo recíproco, forma la naturaleza en el propio sentido de la palabra, determina las leyes de aquellas según las propias. Estas leyes de los fenómenos son anteriores a los fenómenos a los cuales son aplicadas (…) será un abuso del mismo [del entendimiento] y una obra jamás lograda deducir de conceptos la existencia y las propiedades de objetos que nunca podremos experimentar” 5 . Frente a tal panorama, la crítica no se hace esperar: “(…) confesamos que no comprendemos cómo podrá ser suficientemente fundada la diferencia de lo real y lo imaginado (…), sin aceptar un signo de lo primero en la sensación misma, por la mera aplicación de los conceptos del entendimiento, puesto que, también las visiones y las fantasías (…) pueden producirse como fenómenos externos en el espacio y en el tiempo y, en general, como enlazados entre sí mismos, lo más ordenadamente posible (…)” 6 . Las intuiciones son lo real pero incomprensible y los conceptos son lo subjetivo, que vienen a darle sentido a aquellas y a conformar el conocimiento verdadero. Garve-Feder expresan 2 Ibíd.; p. 46. Popper, Karl R. “Conjeturas y Refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico. Barcelona: Paidós, 1994. p. 126. 4 Ibíd.; p. 127. 5 Recensión crítica publicada en el Göttinger Anzeigen von gelehrten Sachen en 1782, escrita por Christian Garve y editada por Johann G. H. Feder; es la primera expresión pública sobre la “Crítica…”. Cita tomada de <Kant, I. “Prolegómenos a toda metafísica futura”. Buenos Aires: Losada, 2005. p. 184.> 6 Ibíd.; p. 185. 3 contra esto (como es razonable) que las intuiciones sobre las que se vuelcan los conceptos no podrían ser completamente externas a éstos, pues no se comprendería como realizan su tarea. Si bien ésta interpretación no resiste una lectura superficial del texto de Kant, sí ilustra lo que H. Allison denomina “versión convencional” del idealismo trascendental: “una teoría metafísica que afirma la incognoscibilidad de lo <real> (cosas en sí) y relega el conocimiento al reino meramente subjetivo de las representaciones (apariencias)” 7 . Curiosamente, ésta no será la crítica de Popper, quién en un intento de conducir al razonamiento kantiano hasta sus últimas consecuencias, afirma lo siguiente: “De acuerdo con la teoría de Kant, la “ciencia natural pura” no es solamente posible, sino que también, contrariamente a su intención, se convierte en el resultado necesario de nuestro equipo mental, aunque no siempre se da cuenta de esto. Pues si el hecho de que llegamos a la episteme puede ser explicado por el hecho de que nuestro intelecto legisla e impone sus propias leyes a la naturaleza, entonces el primero de estos dos hechos no puede ser más contingente que el segundo (…). Se trata de una consecuencia manifiestamente absurda de la idea de Kant (…)” 8 . En lugar de hacerse eco -como es usual- de la evidente contradicción contenida en afirmar la realidad de un ente incognoscible y, a la vez, confinar todo saber a la reclusión de la imaginación, Popper escoge conservar éste aspecto de la lectura “convencional” y objetar en cambio que el conocimiento portado en nuestras representaciones no puede gozar de tal carácter necesario. Las teorías científicas no pueden ser resultado de ningún aparato mental pre-instalado porque, si así fuera, su obtención debería ser necesaria y su validez absoluta; requisito, este último, que Popper ha suprimido de la evaluación del conocimiento. “Estas ideas, es cierto, son un producto nuestro, y no del mundo que nos rodea; no son simplemente los rastros de sensaciones o estímulos repetidos (…) Pero somos más activos de lo que usted mismo [Kant] cree; pues las observaciones similares o las situaciones ambientes similares no originan, como implica su teoría, explicaciones similares en personas diferentes. Ni el hecho de que creemos nuestras teorías, y de que intentemos imponerlas al mundo es una explicación de su éxito, como usted cree. Pues la gran mayoría de nuestras teorías (…) fracasan; no resisten los tests de investigación y se las descarta como refutadas por la experiencia” 9 . No sólo nuestras teorías son propiamente “nuestras”, y no del mundo al cual refieren, sino que su contenido varía de acuerdo al individuo que la ha construido. Quien conoce no es ningún “sujeto universal”, sino cada uno de los individuos en el mundo, por lo que hay tantas teorías como individuos cognoscentes, y el consenso entre ellos resulta en última instancia fundamental al momento de evaluarlas 10 . Vemos, de este modo, en qué sentido Popper considera la falsabilidad resuelve la dificultad abierta por Kant y, simultáneamente, la relevancia de la interpretación que aquél hace de ésta al exponer sus postulados teóricos. ♦ Pero no haremos de la “solución” de Popper objeto de nuestras preocupaciones más sí de su lectura de Kant. Concretamente, nos proponemos cuestionar su justicia por cuanto no se condice con lo manifiesto de la Filosofía Transcendental. Esto se evidencia en el planteo con que Kant da inicio a la “Crítica de la Razón Pura”, en su Introducción. Nuestra tesis a esos efectos consiste en que, ya desde este punto, las afirmaciones de Popper a fortiori no se sustentan. En la Introducción a la “Crítica…” Kant comienza exponiendo la relación entre conocimiento y objetos de la experiencia: “(…) aunque todo nuestro conocimiento comience con la experiencia, no por eso surge todo él de la experiencia” 11 . 7 Allison, H. E. “El idealismo trascendental de Kant: una interpretación y defensa”. Barcelona: Anthropos, 1992. p. 30. Popper, Karl R. “Conjeturas y Refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico. Barcelona: Paidós, 1994. p.127-128. 9 Ibíd.; p.128. 10 “Ahora bien, yo mantengo que las teorías no son nunca enteramente justificables o verificables, pero que so, no obstante, contrastables. Diré, por tanto, que la objetividad de los enunciados científicos descansa en el hecho de que pueden contrastarse inter-subjetivamente” [Popper, Karl R. “La Lógica de la Investigación Científica”. Madrid: Tecnos, 1985. p. 43.] 11 Kant, I. “Crítica de la Razón Pura”. Buenos Aires: Colihue, 2007. p. 59. 8 ¿Qué quiere decir esto? La distinción entre el conocimiento de un objeto y el objeto mismo tiene el siguiente supuesto: cada uno de los términos, conocimiento y objeto, son posibles inteligibles- por separado. La definición nominal de verdad de un conocimiento, dirá Kant, es la concordancia de éste con su objeto 12 . Puesto que asumimos la posibilidad de conocimientos que no lo sean (que sean falsos), admitimos que mantengan esta existencia autónoma y abstraemos de ella; o sea, nos centramos sólo en los conocimientos verdaderos, donde hay concordancia con un objeto. ¿Qué tienen de distinto, entonces, el conocimiento y su objeto? En todos los casos hay concordancia, se admitió, pero ¿en qué sentido son “cosas” separadas? Pues bien, la respuesta ya fue sugerida. Lo que puede cambiar es el asiento mismo de dicha concordancia; en dónde se fundamenten los conocimientos concierne a su verdad como tales. Surge así la distinción entre conocimientos sintéticos a priori y a posteriori [no nos ocupamos en lo que sigue de la distinción entre conocimientos sintéticos y analíticos; sólo consideramos los primeros]. En las representaciones a posteriori, la concordancia entre los conocimientos sintéticos y sus objetos está fundada en la experiencia de éstos, es inmediata; por tanto está acotada al objeto mismo y no puede decirse que se mantendrá si el objeto se presenta de otra manera, ni que ese mismo conocimiento no sea válido para otros objetos. Dicho sea de paso, se trata éste del único posible para Popper, siguiendo el esquema desarrollado, en tanto abstrae del requisito de universalidad -está acotado a la particularidad y la contingencia. Ésta clase de conocimiento es inmediato no por su nivel de generalidad, sino porque en él las determinaciones inmediatas o propiedades son tomadas por el concepto mismo. “(…) aquellos [juicios empíricos] que solamente son válidos de un modo subjetivo, los llamo yo puramente Juicios de Percepción. (…) valen puramente para nosotros, es decir, para nuestro sujeto, y sólo después les damos una nueva relación, a saber: una relación con un objeto (…)” 13 . El sujeto reduce así el objeto a su saber de él, prescindiendo de aquél como Gegenstand [estar-enfrente]. Se trata entonces de una forma subjetiva, que en sí misma anula toda reflexión por no tomar en cuenta la diferencia entre saber y objeto, y sus implicancias. La relación que entabla el conocimiento con su objeto es inmediata, de modo que su validez es incuestionable pero abstracta y limitada. Paradójicamente, por no advertir la mediación del sujeto, suele considerárselo como el conocimiento más objetivo, al tiempo que la mediación que le da origen se vuelve lo esencial en él. El conocimiento a posteriori, entonces, no satisface plenamente la distinción que se viene realizando entre conocimiento y objeto en tanto no los mantiene como momentos autónomos. De este modo, el conocimiento a priori es el único que podemos entender como propiamente “conocimiento”. Se dirá que éstos son independientes de la experiencia, en ellos se abstrae de todos los objetos dados en la experiencia. Pero, si el objeto al cual refieren los conocimientos a priori es un objeto de la experiencia, entonces no podemos sino preguntarnos, cómo abstraer de la experiencia y aún así referir a algún objeto con necesidad, en lugar de divagar con nuestra imaginación. Ahora la dificultad está dada en la unidad de la concordancia; si es universal pero el objeto dado no es tomado en cuenta, parece que estamos frente a un contrasentido. Y efectivamente, esto es contradictorio. En este momento de la exposición, Kant realiza este planteo a través de la famosa pregunta por la posibilidad de los ‘juicios sintéticos a priori’. Se tiene aquí algo análogo a lo expuesto por Hegel en la Introducción a la Fenomenología del Espíritu: la conciencia posee dos clases de <objetos>, el saber de su objeto y su objeto considerado en sí mismo. Ahora, puesto que la distinción como tal es imposible dado que implica conocer el objeto con independencia del saber que se tiene de él, se llega precisamente a la falsedad de ese saber original. En otras palabras, la fenomenología comienza en un punto de desequilibrio del cual debe salir para reposicionarse: la conciencia afirma implícitamente que su conocimiento no es realmente conocimiento. Sólo por el acto de contrastar su saber con su objeto aquél se revela falso y se hace necesario exponer el presupuesto contenido en él, en función de éste. Pues bien, de modo semejante, Kant observa que diferenciar entre conocimiento y objeto no es posible a menos que postulemos un elemento mediador entre ambos, significante de la objetividad como tal. “Pero en los juicios sintéticos a priori este auxilio [de la experiencia] falta por completo. Si he de ir más allá del concepto A, para conocer a otro, B, como enlazado con él, ¿qué es aquello en lo que me apoyo, y por lo cual se hace posible la síntesis?; pues aquí no tengo la ventaja de 12 13 Ibíd.; p. 128. Kant, I. “Prolegómenos a toda metafísica futura”.Buenos Aires: Losada, 2005. p. 81. buscarlo en el campo de la experiencia. (…) ¿Qué es aquí eso desconocido = X sobre lo que se apoya el entendimiento cuando cree encontrar, fuera del concepto de A, un predicado B ajeno a él, al que sin embargo considera conectado con él? (…) en tales principios sintéticos, es decir, principios de ensanchamiento, descansa todo el propósito final de nuestro conocimiento especulativo a priori” 14 . Tal estructura de sentido no está explicitada en cualquier conocimiento a priori pero está necesariamente presupuesta en su accionar, al modo de una “pauta oculta”. Estar concientes de ella nos conduce directamente a la consideración transcendental y al comienzo de la ‘crítica de la razón’. La interpretación popperiana de Kant está por consiguiente socavada. La validez de los conceptos no reside en la estructura mental que los fabrica e impone al mundo objetivo, sino en aquél otro objeto (=X) que representa la unidad del objeto al cual esos conceptos refieren. De ahí que aquél sea tratado como “principio transcendental” (o “término medio”). El conocimiento sintético a priori representa siempre la relación universal de un objeto múltiple 15 , pero el principio transcendental en el cual descansa determina la unidad de su objeto múltiple, y por ello, y al mismo tiempo, el fundamento de universalidad en él. He aquí el sentido del mentado precepto kantiano: “las condiciones de la posibilidad de la experiencia en general son, a la vez, condiciones de la posibilidad de los objetos de la experiencia, y por eso tienen validez objetiva en un juicio sintético a priori” 16 . ♦ Ahora bien, se afirmó que el planteo kantiano de esta separación, y la necesidad de su unidad, es “fenomenológico”. Esto designa simplemente todo “conocimiento de fenómenos”. El fenómeno, como tal, no es más que el objeto que aparece; “aparecer”, asimismo, es mostrarse a una conciencia. Trata entonces del conocimiento de lo que se ofrece a la conciencia como objeto suyo; especificidad de cualquier <fenomenología>. La analogía con Hegel mencionada más arriba es indicada por él mismo, al tiempo que su diferencia: “La filosofía kantiana puede considerarse de la manera más exacta como aquella que ha aprehendido el espíritu como conciencia y que contiene [por tanto] determinaciones [propias] de la fenomenología [del espíritu], no de la filosofía del mismo” 17 . Para comprobar lo dicho retomamos la exposición de la “Crítica…”, adentrándonos en la investigación trascendental. El objeto de estudio explicitado en la “Introducción” es “el conocimiento”, el cual, en un comienzo -abstraído de toda determinación- es la mera “representación”. Como tal “lo primero que se puede aislar dentro de este concepto vago e impreciso es su presencia en la receptividad de la conciencia” 18 . Se tiene determinada una facultad de conocer, una forma de la conciencia según una clase de conocimiento, a saber, la representación que le es dada. Dicho objeto, en tanto lo dado, es la “intuición”, i.e., la forma de conocimiento que refiere a su objeto inmediatamente 19 . Nuestro objeto es una forma de conocimiento, una representación determinada llamada “intuición”. Como conocimiento de lo inmediato es necesariamente el punto de partida. A su vez, como lo inmediato es lo que aparece como dado, su correlato en la conciencia (o para la conciencia, que aun no es sabida como conciencia) no puede sino ser la “receptividad” de lo que es dado, “sensibilidad”. Rápidamente -en la primera página de la primer parte- ya tenemos diferenciados el conocimiento inmediato, su objeto dado y su respectiva <conciencia sensible>. Vemos fácilmente lo pueril de la “crítica de Götingen” (y de sus más ilustres continuadores) pues aún sin poseer noción alguna del entendimiento y del conocimiento mediado por conceptos -y sin necesidad de él- todo representarse por intuiciones sólo puede ser 14 Kant, I. “Crítica de la Razón Pura”. Buenos Aires: Colihue, 2007. p. 69-70. “El concepto que Kant ha establecido en los juicios sintéticos a priori –esto es el concepto de un diferente, que a la vez es inseparable; de un idéntico que en sí mismo es diferencia inseparada- pertenece al aspecto grande e inmortal de su filosofía. Este concepto se halla por cierto presente también en el intuir, porque es el concepto mismo y todo en sí es concepto (…)”. Hegel, G.W.F. “Ciencia de la Lógica”. Buenos Aires: Solar/Hachette, 1976. p. 185. Conviene tener presente ésta última oración para lo que sigue. 16 Kant, I. “Crítica de la Razón Pura”. Buenos Aires: Colihue, 2007. p. 254. 17 Hegel, G.W.F. “Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio”. Madrid: Alianza, 2005. p. 471. 18 Caimi, M. Introducción a la “Crítica de la Razón Pura”. Buenos Aires: Colihue, 2007. p. XXIII. 19 Ibíd. p. 87. 15 “receptivo”… no en virtud de la “objetividad dura” (que supondría la facticidad empírica del dato frente a una subjetividad cuya intervención “distorsionaría” -lo cual haría de Kant un positivista), sino porque así lo exige la naturaleza misma del conocimiento según su comienzo abstracto. Ahora bien, recordemos la distinción realizada más arriba entre conocimientos “a priori” y “a posteriori”. El conocimiento que la sensibilidad posee acerca de objetos a través de intuiciones es llamado “sensación”, y aquellas intuiciones que les corresponden son “empíricas”. En otras palabras, la sensibilidad tiene representaciones empíricas de las cosas, y sólo las sabe como tales. En cambio, nosotros advertimos al objeto de una intuición empírica como una referencia a fenómenos. Nuevamente, por ser la intuición lo dado, su objeto indeterminado -el fenómenoes igualmente dado. Son en sí mismos lo material de la intuición en tanto empírica, pero no poseen mayor determinación que ésta; la posibilidad de expresar algo sobre ellos se ve interrumpida por su forma múltiple para la conciencia. Hasta aquí no se dijo lo propio de la “intuición” como representación en general. Sin embargo, Kant deja entrever lacónicamente en estas primeras páginas: “la representación que sólo puede ser dada por un único objeto es intuición” 20 . Como representación inmediata se diferencia del concepto en que no se trata de aquello común, contenido bajo una multitud infinita de otras representaciones, sino que refiere a un único objeto. Se trata más bien del “universal abstracto”, la identidad inmediata como tal. Volveremos sobre esto más adelante. Según nuestra distinción fundamental, la intuición empírica de fenómenos se manifiesta como “materia” de la sensación, como un múltiple de intuiciones diversas tomadas de la experiencia. El conocimiento a posteriori de fenómenos es por ello el conocimiento sensible; y sabemos de aquél que su “verdad” es imperfecta, por lo que éste nunca ofrece inmediatamente forma alguna (la experiencia no provee unidad alguna). Pero esta multiplicidad o contingencia acarrea un problema para el conocimiento sensible y para la intuición en general: si toda intuición es empírica, entonces no se comprende cómo se diferencia una intuición de otra y cómo es posible la intuición como tal. La diferencia en general, lo múltiple, es uno, es una unidad en sí misma. Por lo demás, el fenómeno no puede constituirla por ser aún mero correlato de la intuición empírica y de ello resulta tan contingente como ésta. Así es que, para encontrar un conocimiento universal y necesario (a priori) de las intuiciones debemos abstraernos de toda experiencia, esto es, abstraernos de las sensaciones (particulares) y de su objeto, los fenómenos 21 . “Puesto que aquello sólo dentro de lo cual las sensaciones se pueden ordenar y pueden ser dispuestas en cierta forma, no puede ser a su vez, ello mismo, intuición, entonces la materia de todo fenómeno nos es dada, ciertamente, sólo a posteriori, pero la forma de todos ellos debe estar presta a priori en la mente, y por eso debe poder ser considerada aparte de toda sensación” 22 . Como es sabido, a partir de dicha abstracción Kant deduce (en lo que él denomina “exposición metafísica”) al Espacio y al Tiempo como formas a priori de toda intuición -externa e interna, respectivamente. No reproducimos aquí la argumentación para cada caso, ni lo propio de cada concepto, pero sí algunos aspectos relevantes: -La abstracción, es de notar, ha sido doble: primero de toda representación no-inmediata (no intuitiva) que pueda tener como objeto a un fenómeno sensible, resultando la intuición de lo sensible o empírica. Segundo, de ésta se quita todo lo sensible, dejando a la intuición pura. Entonces: espacio y tiempo son formas a priori y puras -si bien para ser puras deben ser a priori, lo contrario no necesariamente es cierto: algunos enunciados científicos pueden ser a priori (universales, necesarios) sin ser puros (refieren a algún objeto empírico). -Otro aspecto ya mencionado más arriba, es que las formas “espacio” y el “tiempo” aquí son intuiciones y no conceptos. Disponemos ahora de ejemplos que permiten ver la diferencia: aquellas indican objetos, en sí mismos, únicos e idénticos y no relaciones entre objetos diversos. Los infinitos “espacios” y “tiempos” son la mera limitación de un mismo objeto; lo múltiple del objeto aquí es sólo cuantitativo, ergo, la cualidad se mantiene idéntica. 20 Ibíd. ; p. 100. “La prioridad de lo a priori es una prioridad de la esencia de la cosa; lo que posibilita que la cosa sea lo que es, precede a la cosa en cuanto cosa objetiva y “natural”, aunque captemos lo que precede sólo después de tomar conocimiento de alguna cualidad inmediata de la cosa”. Heidegger, M. “La pregunta por la cosa”. Buenos Aires: Alfa Argentina, 1975. p. 147. 22 Kant, I. “Crítica de la Razón Pura”. Buenos Aires: Colihue, 2007. p. 88. 21 Ahora bien, llegado este punto se tiene acaso la mayor controversia que la obra kantiana parece suscitar una y otra vez, y que aun no hemos tratado. Hasta ahora, la investigación trascendental buscaba un principio de unidad para las intuiciones sensibles, y lo encontraba en el “espacio” y el “tiempo” como formas puras de toda intuición sensible. En tanto aquello que otorga sentido a los objetos sensibles, que los hace distinguibles entre sí a partir de su unidad, puede considerarse a esas formas como “condiciones de posibilidad” de estos. Es posible pensar o representarse objetos de una intuición sensible gracias a las representaciones de “espacio” y “tiempo”. Pero el escándalo emerge al preguntar por la naturaleza de tales formas puras, consideradas por sí mismas y con relación a los objetos que posibilitan. ¿Significa, quizás, que sólo esas formas son lo realmente existente, mientras que los objetos sensibles son su resultado? O bien, ¿estos objetos existen por sí mismos y aquellas formas son una propiedad común a todos ellos, por ende lo sustancial? A su vez, esas formas son resultado de abstraer toda experiencia empírica y, en consecuencia, no son ellas objetos que puedan encontrarse en ninguna experiencia sensible, sino sólo en la capacidad de representación y conocimiento. ¿Esto significa que “espacio” y “tiempo” no son reales pero sin embargo necesarios para conocer; o, por el contrario, que los objetos sensibles no son reales sino un mero resultado de las formas subjetivas (como interpreta Popper)? La cuestión, tal como la plantea Kant, se aclara debidamente. El argumento se desarrolla sintéticamente del siguiente modo: 1. Las cosas existen según el espacio-tiempo 2. Las cosas son objetos de la intuición sensible (fenómenos) 3. Los fenómenos existen según el espacio-tiempo 23 El silogismo reproduce el razonamiento retrospectivamente y expone la validez de sus conceptos. 1. La premisa mayor retoma donde concluye la exposición metafísica (“representación distinta de lo que pertenece a un concepto”) –el espacio y el tiempo- pero bajo la siguiente consideración: ambas intuiciones, en tanto apriorísticas, no poseen un objeto en la experiencia en el cual puedan ser intuidas como tales. Dado que la intuición es sensible y la sensibilidad no ofrece intuiciones puras, entonces éstas deben referir a un objeto que no es intuido. En tanto representaciones a priori de la unidad del múltiple de la intuición sensible, el objeto que representa dicha unidad no puede ser también una intuición sensible; se trata en cambio de la <cosa en sí>. 2. Ahora bien, la premisa menor introduce una limitación: las cosas sólo pueden ser intuidas como fenómenos, sensiblemente. Se dice “limitación” pues la premisa mayor introdujo un principio indeterminado por su universalidad: que todo ente se relaciona como espacio-tiempo puede decirse pero no comprobarse, pues tratándose de entes que no son intuidos (externa o internamente) son iguales a nada, su concepto es vacío de representación [no hay “contenido” sin “forma”] 24 . Pero nótese que aquella “limitación” no es sino el comienzo mismo, del cual se dedujeron el espacio y el tiempo. Aquí procede como del análisis de éstas formas, aunque ellas fueron previamente obtenidas a partir de las intuiciones sensibles como lo dado. La “limitación” no es más que un “volver sobre lo andado”, un explicitarse al concepto su propio desarrollo. 3. Finalmente, la conclusión integra los dos momentos; el término medio –la cosa en general, “en sí”, revela su imposibilidad de ser intuida como tal (ergo, de existir bajo las condiciones formales de la sensibilidad), pero su concepto ha sido necesario para pensar la unidad de los juicios, esto es, la posibilidad de las intuiciones sensibles según las condiciones del espaciotiempo. “Si la limitación de un juicio la integramos en el concepto del sujeto, entonces el juicio tiene validez incondicionada”; ahora “esta regla vale universalmente y sin limitación” 25 pues se ha identificado cuál es el objeto que se representa por ella. En este momento específico Kant afirma que las Intuiciones Puras (lo mismo que todo conocimiento transcendental especulativo) sólo poseen realidad empírica e idealidad transcendental. O sea, poseen validez objetiva (son objetivables, coinciden con su objeto) sólo con respecto a objetos que son dados a los sentidos (éstos, luego, tienen a aquellas como 23 Ibíd.; p. 96 y 104. Ibíd.; p. 377, 378. 25 Ibíd.; p. 96. 24 condición); y así poseen realidad empírica. Por el contrario, no pueden tener realidad pura, “absoluta” o “transcendental”, sino sólo realidad subjetiva, “idealidad transcendental”: hacen posible su conocimiento, su representación como fenómenos, más no su existencia como tales. Si así fuera, por ellas se representaría -inmediatamente- un objeto transcendental, lo cual es imposible pues equivaldría a conocer algo sin poseer antes una intuición de él (sin que sea dado bajo alguna forma). Como conceptos transcendentales, el espacio y el tiempo son principios de la posibilidad de otros conocimientos sintéticos a priori, id est, son el concepto de la unidad del múltiple del cual éstos tratan, son el concepto de su objeto, el objeto =X mentado en la Introducción a la “Crítica…” La vulgata kantiana afirmaba que las formas de la sensibilidad eran impuestas al mundo objetivo y ello explicaba que luego el sujeto obtuviera, v. gr., leyes matemáticas, al estudiar aquél mundo tergiversado por dichas formas. El sujeto actuaba unilateralmente, sin mediar ni mediarse por “la realidad”. Pero se comprende que eso equivale a hacer con esas formas un uso transcendental; más precisamente, equivale a ignorar el desarrollo mismo de sus conceptos a partir de la intuición sensible e implicar a las formas en las sustancias de las “cosas en sí”, como propiedades de los fenómenos aún cuando no se considera representación alguna de ellos. De aquí surgirá la noción de que éstos son meras <apariencias ilusorias> frente a las formas subjetivas, que poseen toda la esencia. Pero semejante absurdo -que Kant señala en Berkeley 26 y nosotros señalamos en Popper- acaba cuando limitamos el uso de dichas formas a ser condición tan sólo de las intuiciones sensibles, de lo que nos es dado (inmanente). De esta manera, las “leyes matemáticas” tienen su posibilidad explicada en las “formas puras de la sensibilidad”, pues éstas constituyen condición de la experiencia sensible; luego, de los objetos de la experiencia sensible (i.e., los objetos de las leyes matemáticas, sintéticas-a priori); luego, de las leyes mismas como formas particulares del conocimiento de éstos. Como comentario final, recordemos que más arriba se indicó que en la “Introducción” los conocimientos sintéticos a priori refieren a un objeto que mienta la unidad diferenciada de aquellos. Ahora, en la “Estética…”, reaparece este objeto pero con respecto al mismo conocimiento transcendental. O sea, éste conocimiento también es sintético a priori; con una importante diferencia: el objeto de su unidad es ideal y por ello él mismo es ideal en tanto transcendental. De esta manera, los conocimientos transcendentales estructuran la objetividad de otros conocimientos sintéticos a priori, pero también estructuran la suya propia en función de éstos (en lugar de referir a otros más elevados, “meta-transcendentales”): “(…) estas fuentes de conocimiento a priori [espacio y tiempo] se determinan a sí mismas (…) sus límites, a saber, que se refieren a objetos meramente en la medida en que éstos son considerados como fenómenos; pero no exhiben cosas en sí mismas” 27 . En otras palabras, el conocimiento transcendental es crítico. El tratamiento de la “sensibilidad”, primera figura de la fenomenología de la Razón Teórica, nos sirvió aquí para esclarecer ciertos aspectos frecuentemente malinterpretados; pero el desarrollo prosigue y una correcta interpretación de la obra exige un trabajo riguroso sobre la totalidad de los conceptos que en ella se desarrollan. BIBLIOGRAFÍA Allison, H. E. “El idealismo trascendental de Kant: una interpretación y defensa”. Barcelona: Anthropos, 1992. Heidegger, M. “La pregunta por la cosa”. Buenos Aires: Alfa Argentina, 1975. Hegel, G.W.F. “Ciencia de la Lógica”. Buenos Aires: Solar/Hachette, 1976. 26 27 Aunque aclara: “un absurdo del cual hasta ahora nadie se ha hecho culpable”. Ibíd.; p. 120. Ibíd.; p. 107. Hegel, G.W.F. “Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio”. Madrid: Alianza, 2005. Kant, I. “Prolegómenos a toda metafísica futura”. Buenos Aires: Losada, 2005. Kant, I. “Crítica de la Razón Pura”. Buenos Aires: Colihue, 2007. Popper, Karl R. “Conjeturas y Refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico. Barcelona: Paidós, 1994. Popper, Karl R. “La Lógica de la Investigación Científica”. Madrid: Tecnos, 1985.