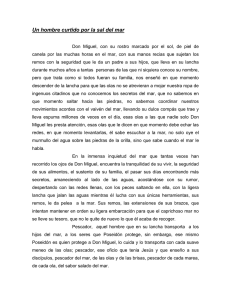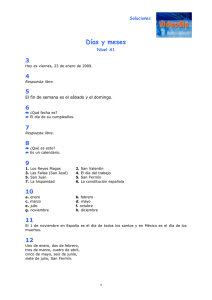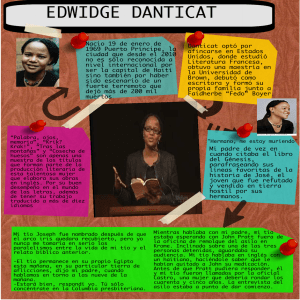Descargar
Anuncio

SOBRE LAS OLAS Cuando a mi abuela le dio fiebre malta fue trasladada a San Miguel, a una casita que quedaba a una cuadra del malecón. Ya antes había estado en Chilca, en Chosica, pero su salud no había mejorado. San Miguel era entonces reputado por su buen clima. La niebla que todas las mañanas invadía la costa limeña hacía una excepción y el sol misteriosamente bañaba desde temprano el litoral de este balneario. Yo fui a acompañarla, junto con mi tío Fermín, el menor de sus hijos. Fermín había terminado el colegio y como aún no había decidido qué hacer de su tiempo y su vida se entretenía enseñándome llaves de lucha libre, experimentos de química y leyéndome con voz atronadora trozos de La Ilíada. En las mañanas íbamos a veces de paseo por el malecón. Faltaba poco para la temporada, pero ya algunos veraneantes se ponían su trusa y, sin afrontar el mar, se tostaban en la playa de piedras. Una de esas mañanas mi abuela se puso muy mal. La fiebre que no la abandonaba desde hacía un mes subió y empezó a delirar. El médico vino a verla, se alarmó mucho, convocó a los otros hijos de mi abuela, se habló de llevarla al hospital, reunir una junta de galenos, llamar a un cura. Había tal nerviosismo y alboroto en la casa que mi tío Fermín me cogió de la mano. -La Negra Muerte ronda por San Miguel –dijo parodiando a Homero-. Vamos a dar una vuelta. Más que nunca lucía el sol y hacía hasta calor. Los sanmigueleños, orgullosos de su buen clima, se pavoneaban por el malecón. No había cabida en ese bello día para el menor pensamiento triste ni para la más leve tragedia. Y sin embargo, a pocos pasos de allí, una anciana se moría en una casita con geranios y rejas de madera. Y era un día realmente excepcional pues un bañista, el primero, resolvió entrar al mar y decretó con este gesto la inauguración de la temporada. Se puso de pie, dejó cuidadosamente doblada su toalla sobre las piedras, aspiró con los brazos abiertos el aire marino y se lanzó de cabeza en las aguas frías. Salvó muy pronto las primeras olas y con un enérgico braceo se alejó de la playa, hasta detrás de la zona donde se formaban los tumbos. A unos quinientos metros de la orilla empezó a nadar paralelamente al malecón, yendo y viniendo en un estilo perfecto. Era un espectáculo reconfortante, que a todos nos llenaba de promesas, mientras la mañana transcurría y el sol iba llegando a su cenit. De pronto se levantó una fuerte brisa, el mar se picó, las olas crecieron reventando muy adentro y llegando con estruendo a la playa pedregosa, entre el vuelo alborotado de los patillos. Esos cambios no eran raros, el dios Neptuno, como dijo mi tío Fermín, tenía sus caprichos. Y añadió que ya era tiempo de que el bañista saliera o que a lo mejor le convenía esperar que pasara la braveza 1 El bañista pareció escuchar el primer término de su consejo, pues lo vimos virar hacia la playa. Pero apenas lo había hecho, una ola reventó detrás de él y lo sepultó en su cascada de espuma. Al instante reflotó e intentó otra salida, pero una nueva ola se lo impidió. Optó entonces por retornar mar afuera, buscando la zona donde las aguas estaban más calmas. Debía estar ya a un kilómetro de la orilla. Mucha gente se había detenido en el paseo y observaba atentamente sus maniobras. Se trataba de un nadador experimentado, decían, alguien que conocía todos los trucos del mar. Sus comentarios fueron interrumpidos por un grito -¡Me estoy cansando! Nos llegó perfectamente a pesar del fragor del mar. -¡Espere un poco más! ¡Ya van a pasar las olas! –gritó alguien desde la playa. Pero el mar no tenía trazas de calmarse. Enormes tumbos se formaban cada vez más adentro y llegaban en serie, bajo el cielo diáfano, reventando lejos de la orilla. Para evitarlos el hombre se zambullía y reaparecía tras ellos. Y esto se repetía sin descanso, al punto que en el malecón empezó a cundir la inquietud. Más gente se había agolpado y hasta en las ventanas de las casas que daban al mar aparecieron cabezas ansiosas y brazos extendidos. -¡Ayúdenme por favor! ¡Hagan algo por mí! Este pedido fue escuchado por todos, pero nadie se movió. No existía en esa época en las playas Cuerpo de Salvamento. Como no era aún temporada tampoco había colchones de goma ni nadadores duchos dispuestos a jugarse la vida. -¡Socorro, estoy cansado, me hundo! En casa tengo una cámara –dijo un hombre cerca de nosotros-. Avísenle que ya vengo. ¡Aguante un poco más! –Gritó mi tío Fermín-. ¡Han ido a buscar una cámara! Algo debió escuchar el hombre, pues volvió a hacer una especie de saludo con la mano, se zambulló bajo un tumbo y siguió nadando. Pero el hombre del neumático tardaba. -¡Ya no puedo más! -¡Siga nomás así, que ya vienen! Al fin el salvador apareció. Tría rodando por el malecón una enorme cámara negra, seguramente de camión y ayudado por otros hombres la llevaron hasta la orilla. Allí empezaron a discutir. Probablemente se preguntaban cómo hacer para que llegara hasta el bañista. Alguien había traído, por su parte, una soga. La amarraron a la cámara y la lanzaron al 2 mar. Pero con el primer tumbo la goma inflada regresó a la orilla. Volvieron a lanzarla pero cada vez las olas la devolvían. -¡La cámara! ¡Me voy a ahogar! La única solución era que alguien entrara al mar llevándole la cámara. -Si diez hombres me acompañaran, yo encantado –dijo Fermín-, pero solo, ni por un millón de soles. Pero ya la idea de la cámara había sido abandonada y alguien corría a grandes zancadas por el canto rodado rumbo al club San Miguel, que era apenas una caseta de madera sostenida sobre pilotes. Se decía que iba a llamar por teléfono a la capitanía del puerto del Callao para que enviaran una lancha. -¡Va a venir una lancha! ¡Siga nadando! -¡No tengo fuerzas! -¡Aguante! ¡Unos minutos más! El hombre de la llamada por teléfono reapareció en la terraza del club haciendo un gesto victorioso con los brazos, justo cuando una de las hermanas de mi tío llegaba a paso ligero al malecón. Cogiéndolo del brazo lo aparto de mí. Tenía los ojos muy irritados, yo me esforzaba por ver qué pasaba en el mar y buscaba la cabeza del bañista. Mi tío Fermín estaba muy pálido. -Ven –dijo cogiéndome de la mano, pero a los pocos pasos cambió mi opinión-. No, mejor espérame aquí. Pero no te muevas un solo paso. Más tarde vendré a buscarte. Del brazo de mi tía se alejó muy apurado. Quedé confundido en el tumulto. Parecía que toda la población de San Miguel se había dado cita al lado de la baranda. Señoras que seguramente venían del mercado rumoreaban con sus bolsas en la mano, inspeccionando el mar. -Allá está –decía una, extendiendo el brazo. -El punto negro, claro, detrás de la ola. Yo no veía nada, hasta que un corpachón me levantó en vilo para subirme a la baranda y después de darme un coscorrón en la cabeza prosiguió su camino. -¡Ya viene la lancha, ánimo! –gritó alguien. -¡Resista nomás! El bañista esta vez no respondió, pero desde mi nueva posición lo distinguí, cada vez más lejos de nosotros. Tal vez se había apartado voluntariamente de la orilla o lo había jalado la resaca. Las olas invadían con su espuma la playa y muchos veraneantes habían tenido que retirar precipitadamente sus toallas y su ropa. 3 -¡Socorro! Este grito solitario atravesó el mediodía soleado. Vimos el pequeño punto negro que derivaba tras los tumbos, sin sacar los brazos ya, desapareciendo por momentos. Pero al cabo de un rato reaparecía y del malecón surgían nuevos gritos de aliento. -¡Ya está llegando la lancha! -¡Ánimo, que lo van a salvar! El sol seguía ardiendo y el hombre luchando. Tanta tenacidad nos fatigaba. De la terraza del club llegaron gritos jubilosos y vimos brazos que señalaban hacia el Callao. -¡Ahora sí! ¡Allí viene la lancha! No se veía nada en verdad. O tal vez se veía. En todo caso se multiplicaron los gritos pidiendo que aguantara, que era cuestión de minutos. Pero estos gritos se dirigían a un ser fantasmal. Unos lo ubicaban a la derecha, otros a la izquierda. Cada cual quería ver a su propio ahogado. Yo vi el mío, un punto indeciso y hasta unos brazos que en lugar de avanzar hacia la costa se internaban desesperados hacia alta mar. -¡La lancha! ¡Allí viene! Esta vez sí era verdad. Contra el perfil de la isla de San Lorenzo se veía una vieja lancha motora que se bamboleaba en el mar picado dejando una estela de espuma. -¡Ánimo, están llegando! Yo creí ver un último punto, que reaparecía por donde nadie lo buscaba y en vano seguí mirando pues nada volví a ver. La lancha ya estaba cerca, se detuvo, lanzó el ancla y desde la borda varios guardias en ropa de baño nos interrogaban con los brazos. Les indicaron varios lugares y la lancha empezó a girar en redondo. Un guardia se lanzó al agua, se zambulló varias veces y al fin volvió a subir a la embarcación. Las olas habían repentinamente decrecido, los patillos fugitivos se animaban a rasar el mar, picando para coger la anchoveta; el viento cesó, el mar quedó como una taza de agua. Alguien en ese momento me daba una punzada en las costillas con el dedo pulgar y no tuve necesidad de volverme para adivinar que era mi tío Fermín, aplicándome una llave que él llamaba el dedo de la muerte. Sin decirme nada me hizo bajar de un tirón de la baranda y me condujo hacia la casa. Yo andaba aún pensando en el puntito negro que había visto desaparecer en las aguas y apenas notaba que mi tío caminaba rápido, silbando, con la cabeza gacha, mirando el suelo. En la puerta nos cruzamos con el médico que salía con su maletín en la mano y al vernos se quitó el sombrero ceremoniosamente. Todas mis tías reunidas en la sala hablando con animación, pero en voz baja. Quise saludarlas, pero tío Fermín seguía tirándome del brazo, llevándome al 4 dormitorio de mi abuela. Olía a éter, timolina, hospital, cámara mortuoria. Cuando abrió la puerta la sirvienta salía con una taza en la mano. En la cama distinguí a mi abuela, pero no exangüe y rígida, sino recostada en almohadones, sonrosada, sonriente, extendiendo ambos brazos hacia nosotros, como si emergiera triunfal en la cresta de una ola. Julio Ramón Ribeyro 5