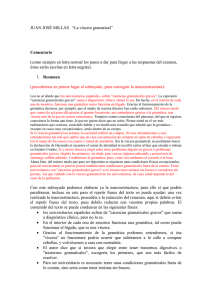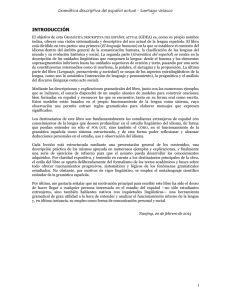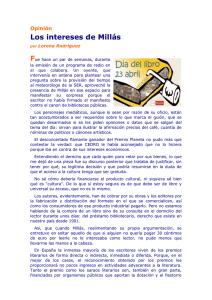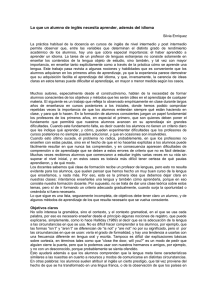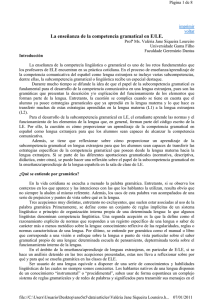Maniobra - Pegar la hebra
Anuncio

JUAN JOSÉ MILLÁS TRIBUNA Maniobra JUAN JOSÉ MILLÁS - 18 SEP 1998 Cuando mis padres decidieron separarse, me preguntaron con quién quería irme a vivir, pero yo había cumplido 30 años y me pareció que podía ser el momento de independizarme. Además, no quería hacer daño al no elegido. Así que cada uno se fue por su lado en un curioso estallido familiar que no había estado en los cálculos de ninguno. Yo cogí un apartamento con mucho sol y una gran terraza para llevarme las macetas de mamá, que dijo que no quería volver a verlas. Las regaba con el cuidado que le había visto poner a ella, hablándole a las hojas, y por las noches recorría el piso revisando la llave del gas y los interruptores de la luz con la expresión concentrada de mi padre antes de que nos fuéramos a dormir. Todo iba bien hasta que a los pocos meses se presentó papá en casa y tras muchos rodeos me confesó que volvía con mamá. Por lo visto desde la semana siguiente a la separación no habían dejado de verse ni de comer juntos en restaurantes caros a los que no se les había ocurrido llevarme nunca. También iban al cine con frecuencia, y al teatro, y más de un fin de semana se habían escapado a París como dos jóvenes alocados, viviendo un romance improcedente a todas luces. Total, que mientras yo regaba las plantas de ella y cultivaba las manías de él, siempre obsesionado con que a la azalea no le faltaran sus minerales ni la luz del recibidor se quedara encendida al irme a la cama, ellos llevaban la vida que me correspondía a mí. El mundo al revés. Me dio vergüenza decir que yo también quería irme a vivir con ellos y me he quedado más solo que la una. Lo peor es que no puedo dejar de pensar que todo ha sido una maniobra para echarme de casa. Por mi gusto, me casaría, pero no sé cómo se hace. Los geranios están bastante bien, pero la cisterna del retrete pierde agua http://elpais.com/diario/1998/09/18/ultima/906069602_850215.html VIVA LA GRAMÁTICA Una red invisible de palabras planea sobre nuestras cabezas. Todas las conversaciones realizadas a través de los teléfonos móviles recorren la atmósfera antes de llegar a su destinatario. A las sucesivas capas de gas que rodean la Tierra habría que añadir ahora la alfabética. Esta capa, a diferencia de la de ozono, no tiene ningún agujero. Es más, no cabe una letra ya en este tejido. De no ser transparente, hace tiempo que viviríamos a oscuras. Sobrecoge la posibilidad de que un día esas palabras se solidifiquen de forma paranormal, como los aerolitos, y comiencen a caer sobre nosotros. Saldría uno al jardín y le caería a los pies una oración gramatical cualquiera: "Dile a tu madre que no voy a comer". Si las palabras fueran materiales de construcción, hace tiempo que no se podría salir a la calle. De hecho, casi no se puede entrar ya en el tren o en el autocar de línea. Está uno intentando concentrarse en una novela de Simenon, cuando le cae encima la conversación del señor de atrás con su socio. El señor de atrás fabrica envases de plástico, aunque después de escucharle un rato, en detrimento de Simenon, se da uno cuenta de que lo que el señor de atrás fabrica son frases. Defectuosas, por cierto. En las dos horas que ha durado el viaje, y la conferencia telefónica por tanto, no ha hecho una sola construcción sintáctica como Dios manda. Espero que sus envases sean mejores, aunque lo que a él le gusta es la oratoria. JUAN JOSÉ MILLÁS La industria del futuro es la industria sintáctica. Todo el mundo habla. No hacemos otra cosa que hablar. La atmósfera está completamente llena de conversaciones. Lo malo es que son conversaciones banales, malas, rotas, tristes, defectuosas. Tanta tecnología punta para preguntarle a la sufrida esposa dónde está la mahonesa. Pues en el tarro de la mahonesa, hombre de Dios, dónde quieres que esté. Vamos, que son mejores los teléfonos que las conversaciones. Pues bien, ahora que ya hemos conseguido una calidad impresionante en el aparato, sería hora de poner las frases a su altura. En otras palabras: viva la gramática, con permiso de Telefónica (con acento en la o). LA VÍSCERA GRAMATICAL Leo no sé dónde que los universitarios españoles sufren "carencias gramaticales graves". La expresión "carencias gramaticales graves" suena a diagnóstico clínico. Quizá lo sea. De hecho, en el interior de cada uno de nosotros funciona una gramática como funciona un hígado. Gracias al funcionamiento de la gramática no decimos, por ejemplo, que el madre de nuestra director han caído enfremos. Del mismo modo que vamos de acá para allá gracias al aparato locomotor, nos entendemos gracias a la gramática, una víscera más de la que no somos conscientes. Tampoco somos conscientes del páncreas, del que ni siquiera conocemos la forma que tiene, lo que no quiere decir que no actúe. Piense usted en el ser más rudimentario que conozca, escúchele hablar y no tendrá más remedio que admitir que la gramática -excepto en casos muy excepcionales- actúa dentro de su cuerpo. Si la víscera gramatical no actuara, la sociedad sufriría un colapso. No nos entenderíamos o nos entenderíamos tan mal que saldría uno de casa con intención de comprar un kilo de cebollas y regresaría (en el mejor de los casos) con cuarto y mitad de mortadela. Sin la víscera gramatical, no podríamos hacer la declaración de Hacienda ni sacarnos el carné de identidad ni escribir cartas al hijo que estudia o trabaja en Estados Unidos. Si a mí me dieran a elegir entre tener problemas digestivos graves o problemas gramaticales graves, elegiría los primeros, sin duda, pues con un régimen adecuado y protectores de estómago saldría adelante. Cuidémonos la gramática, pues, como nos cuidamos el corazón o la boca. Ahora bien, del mismo modo que para ser deportista se requieren unas condiciones físicas excepcionales, para ser universitario es preciso poseer también unas condiciones gramaticales fuera de lo común. Tener universitarios con "carencias gramaticales graves" es lo mismo tener tenistas sin brazos o corredores sin piernas. Así que cuidado con la víscera gramatical de los universitarios, de cuya salud depende la del resto de la población. ORACIONES Ahora mismo estoy escribiendo una oración compuesta que tendrá dos o tres subordinadas en función de lo que quiera decir o de lo que desee alargarme. Punto y seguido. Ahí está la oración, que ha quedado de este modo: “Ahora mismo estoy escribiendo una oración compuesta que tendrá dos o tres subordinadas en función de lo que quiera decir o de lo que desee alargarme”. Para pronunciar o escribir una frase tan tonta es necesario, sin embargo, una competencia lingüística notable. No somos conscientes de la cantidad de recursos gramaticales que JUAN JOSÉ MILLÁS utilizamos al cabo del día en la comunicación con nosotros mismos o con los demás. Para pedir a nuestros hijos que estudien o que no vuelvan tarde a casa el sábado por la noche, ponemos en pie todo un edificio verbal con más complejidades arquitectónicas y emocionales que un rascacielos. No sé mucho de fútbol, pero me parece que llevar el balón desde una portería a la contraria e introducirlo entre sus palos se parece mucho al proceso de construcción de una oración compleja. Cuanto más larga es la frase (o la jugada), más necesarias son las emociones y las reglas sintácticas. No basta con elegir bien los sustantivos y los adjetivos. Las conjunciones y las preposiciones, pese a su aparente modestia, son piezas tan esenciales como la rótula en la pierna o el codo en el brazo. Una oración bien construida es un cuerpo lleno de huesecillos gramaticales que el hablante no necesita conocer para que funcionen como Dios manda. Tampoco estamos pendientes de la concordancia, pero nadie, excepto un entrenador de fútbol extranjero, diría que “las jugador está enfada porque no cobraría el nómina de la mes”. El problema del Real Madrid es que ha perdido competencia lingüística. Tiene excelentes sustantivos y adjetivos, sí, pero le faltan conjunciones y preposiciones, que es lo mismo que poseer una hermosa puerta con su quicio, pero carecer de bisagras para su articulación. Los jugadores del Madrid saben dar puntapiés, es decir, saben pronunciar palabras aisladas, pero no logran que los puntapiés de unos concuerden con los de los otros para hilar una frase. No necesitan un entrenador, necesitan un gramático, y quizá un logopeda. CLANDESTINOS Un amigo íntimo me pidió que acudiera el sábado por la noche a su casa para mostrarme algo. Al llegar, abrió la puerta con aire de misterio y me hizo pasar sigilosamente a su cuarto de trabajo. Mientras yo curioseaba entre sus libros, él iba de acá para allá, ofreciéndome té, café, whisky, como si le diera miedo entrar en materia. Tras dejar transcurrir un tiempo prudencial, le pregunté si tenía algún problema. Respondió que no estaba seguro y a continuación, colocando el dedo índice sobre los labios, me arrastró al pasillo, desde donde nos dirigimos con movimientos furtivos al salón, cuya puerta estaba entreabierta. Al asomarme, vi a su hijo, de 18 años, instalado en el sofá, leyendo tranquilamente Madame Bovary. De vuelta a su estudio, me miró con expresión interrogativa. “¿No te parece alarmante?”, preguntó. “¿Preferirías que leyera Ana Karenina?”, pregunté a mi vez. “Por Dios”, gritó, “es sábado por la noche y tiene 18 años; debería estar tomando cervezas con los amigos”. No le dije nada, pero lo cierto es que la imagen del joven, devorando aquella obra clásica, me había perturbado. Quizá no fuera un psicópata, pero tampoco se podía negar que le ocurría algo. Se empieza con rarezas de este tipo, que al principio hacen gracia, y se acaba leyendo a Samuel Beckett. “La lectura es buena”, le tranquilicé, “en eso está de acuerdo hasta el Ministerio de Cultura”. “La lectura”, respondió mi amigo, “es buena cuando tus amigos leen, como pasaba en nuestra época. Ahora es un síntoma jodido. Si al menos le diera por El Código Da Vinci, que no hace daño a nadie…”. Me pidió que hablara con su hijo. “Después de todo”, añadió, “lo conoces desde que era un niño y te escuchará mejor que a mí”. A los pocos días, me hice el encontradizo con el chaval y entramos en un bar. Hablamos de literatura y me pidió algún consejo para abordar la lectura de los clásicos latinos, que se le resistían. Le recomendé una edición bilingüe de la Eneida y me ofrecí para que la comentáramos juntos. Pagó él y, al despedirnos, me guiño un ojo, JUAN JOSÉ MILLÁS diciéndome: “De todo esto, ni una palabra a mi padre, que está muy preocupado conmigo”. Así que llevamos dos semanas leyendo clandestinamente a Virgilio. ¿Adónde vamos a llegar? • En su novela “El orden alfabético”, Millás materializa las palabras y suscita así una reflexión sobre las particularidades de cada categoría gramatical Yo no tenía sueño, de manera que tomé el libro de gramática de debajo de la almohada y me dispuse a leerlo con la intención de hallar las diferencias entre el sustantivo y el adjetivo o entre el verbo y el adverbio. Me pareció sorprendente que hasta ese instante las palabras hubieran constituido un todo indiferenciado, como las plantas o los árboles (apenas éramos capaces de distinguir una acacia de un chopo), siendo tan diferentes entre sí. El verbo tenía una textura fibrosa y un sabor concentrado. Traté de imaginarme uno muy rudimentario, que no fuera capaz de expresar aún el pasado ni el futuro: sólo el presente, e hice cábalas sobre ese momento de la historia, o de la prehistoria, en el que de súbito apareció el tiempo o los tiempos, y fue posible mirar hacia delante y hacia atrás, hacia ayer y mañana. Ayer se había muerto mi abuelo y mañana lo enterraban. Vistas así, las palabras eran ventanas por las que te asomabas a la realidad. Gracias a la existencia de un verbo en pasado o en futuro, las cosas desaparecidas continuaban durando y las que no habían llegado comenzaban a suceder. El adjetivo, pese a su aparatosidad, me pareció algo insípido, aunque al morderlo producía un ruido excitante, como una lámina de caramelo. El sustantivo era sin duda alguna el rey. Te llenaba la boca con su olor ya antes de empezar a masticarlo y al romperse por la presión de los dientes liberaba más jugos de los que parecía contener. Así como el sabor del verbo podía evocar el de una víscera (el hígado de ternera, quizá), el del sustantivo estaba más cerca de las sensaciones que producen las frutas al contacto con la lengua. Y los había amargos, dulces, ácidos, empalagosos, agridulces y picantes. Algunos no se podían tragar sino envueltos en un adjetivo. Los artículos y las preposiciones no sabían a nada, pero al colocarlos entre los dientes y presionar se rompían como las pipas de girasol. En cierto modo eran semillas: si plantabas un artículo o una preposición debajo de la lengua, en seguida se desprendía de él un sustantivo: no podía estar solo. El adverbio emanaba el olor acre característico de algunas vísceras encargadas de filtrar los humores corporales, y las conjunciones tenían también algo de fruto seco. Era entretenido masticarlas, pero no podían sustituir una comida. “El orden alfabético”, Juan José Millás