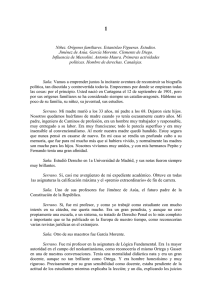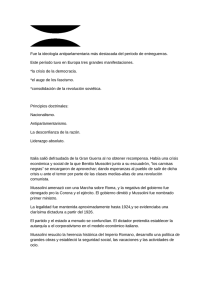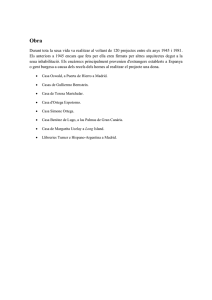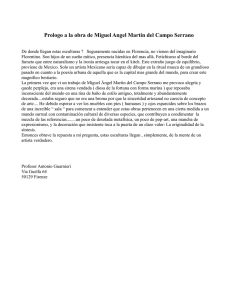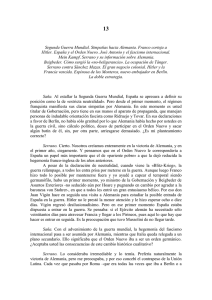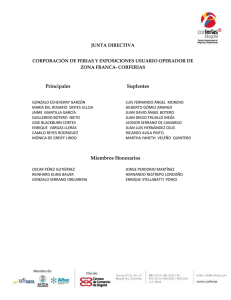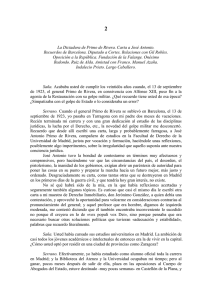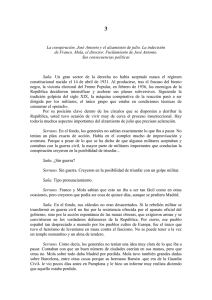Serrano en Italia. Encuentros con Mussolini, Ciano, Víctor Manuel III
Anuncio

10 Serrano en Italia. Encuentros con Mussolini, Ciano, Víctor Manuel III, Pío XII, Alfonso XIII. Sentimientos pro-italianos. La Unión Latina. El Pacta ruso-alemán Saña. A principios de junio de 1939, usted, acompañado de un gran sequito civil y militar, emprende viaje a Italia. Serrano. Era un viaje lleno de interés. La guerra civil había terminado, y el motivo del viaje era el de dar las gracias a Mussolini y al rey-emperador por la ayuda prestada a España durante la guerra civil; también, visitar a Su Santidad Pío XII, para plantearle todos los problemas del Estado y del país en relación a la Iglesia y para expresarle nuestro disgusto por el trato discriminatorio que nos daban especialmente en relación con los católicos franceses. Saña. Usted tuvo ocasión por primera vez de entablar contacto personal con Mussolini, Ciano y otras altas personalidades italianas, conocimiento que profundizaría en encuentros posteriores. ¿Cómo era Mussolini? Serrano. El Duce era hombre inteligente y leído, aunque autodidacta. Me decía, divertido, que había leído el Quijote y que se había reído mucho siguiendo las aventuras de nuestro héroe literario durante su encarcelamiento en Ginebra. «Ah, il Quichotte», decía. Saña. ¿Y Ciano? Serrano. Ciano era incansable. Me tenía preparado siempre un programa completo de actos de sociedad. Era agotador. Había vivido en la Argentina y hablaba el castellano de «ayá» más el acento italiano. Cuando podía yo me iba a pasear solo por Roma, aunque suponía que algún policía seguiría mis pasos de cerca. Mussolini sabía cuanto me gustaba la Villa Madama, aquella maravilla edificada sobre planos de Rafael y que fue destinada a Madama -hija natural de Carlos V-, donde me hospedaba oficialmente. Una vez quise descansar y elegí Livorno, pero al día siguiente de mi llegada Ciano apareció en el hotel porque el Duce le llamó desde Roma para pedirme que me trasladase allí. Me recibió el Duce con mucho afecto -haciendo antesala el duque de Spoletto, entonces rey electo de Croacia-, y me dijo: «Serrano, puede usted descansar en Villa Madama, que es el lugar que le "piace"». Saña. ¿Cómo eran las relaciones entre Mussolini y su yerno? Serrano. El Duce le consentía mucho pero le hacía permanecer de pie mientras nosotros hablábamos. Creo que se hacía siempre lo mismo con todos los visitantes. Me di cuenta que ello le humillaba. Ciano era frívolo, vanidoso y envidioso. Una vez me dijo que yo había roto el protocolo en un acto oficial. Saña. Se refiere usted sin duda al discurso que pronunció en el Palacio Venecia en presencia de la creme política italiana, en junio del 39. Serrano. Exacto. Yo estaba emocionadísimo, y en lugar de leer las cuartillas que llevaba en el bolsillo, hablé. Allí se leían los textos pero no se pronunciaban discursos. Dije que en España habían muerto cuatro o cinco mil italianos y que nosotros no podíamos olvidar eso. Me aplaudieron mucho, como antes le conté, los españoles que allí había y también las altas personalidades del régimen italiano, como el propio Mussolini. Ciano vino luego a decirme en tono de reproche que había roto el protocolo. Saña. Usted era entonces muy ostensiblemente pro-italiano., Salvador de Madariaga, al referirse a su nombramiento como ministro de la Gobernación, le había definido a usted ya como «un abogado educado en Italia y admirador del Duce». En este acto oficial que estamos comentando, dio las gracias a Italia por la ayuda prestada a España, sin mencionar lo que los alemanes habían hecho, lo que, con razón fue interpretado como una afrenta por éstos, que se apresuraron a quejarse. Aparte de sus simpatías por el pueblo italiano y de sus vínculos culturales con esa nación, surgidos ya en su época de estudiante en Roma, ¿qué identidad veía usted entre la Italia de Mussolini y la España de Franco? Serrano. De momento veía la gran afinidad humana entre ambos pueblos. Ya estallada la II Guerra Mundial, yo les decía a los italianos que debíamos desear la victoria del Eje, porque era el bastión para la defensa de Europa contra la amenaza soviética, pero que teníamos que tomar ya medidas para evitar ser avasallados por los excesos de germanismo después de la victoria. Por eso yo proponía la Unión Latina, en la que debía entrar Francia. Pétain era una bellísima y muy agradable persona, a la que estimé mucho siempre, grande y abnegado patriota dedicado al servicio de Francia y sacrificado por los políticos desde que le llamaron tras la gran derrota que sufrió su Ejército hasta la crueldad con que le trató el general De Gaulle. Para mí estaba claro que la creación de la Unión Latina con la inclusión de Francia era la única forma de impedir una excesiva hegemonía germánica en el continente. Saña. En su primer viaje a Italia tuvo usted también ocasión de conocer de cerca al rey Víctor Manuel III, adornado ya con el pomposo título de emperador de Etiopia y Albania. ¿Qué impresión le produjo? Serrano. Su figura es muy conocida, y quizá yo sea poco original al hablarle de él, pero en último término, lo que le diga tiene el valor de un testimonio vivido. Muchos de los escritores que han hablado de ello han hecho de memoria, porque el rey era un hombre muy retraído. Como se sabe, era bajito, de aspecto físico poco brillante, y hombre de pocas palabras. Tenía además una especie de contracción nerviosa en la cara, y al hablar gesticulaba como aspirando hacia dentro lo que decía. Pero a mí me pareció un hombre serio, sencillo, nada presuntuoso. No se atribuía milagros ni grandes obras. Era generoso con Mussolini y hablaba de la «obra del Duce». Me parece que era inteligente, y como supe después, muy culto en algunos aspectos. Estuve en privado tres veces con él, y una en el gran banquete que se me dio en el Quirinal. Yo estaba sentado a su derecha, y para mí resultaba algo laborioso decirle cosas ocurrentes, a la inversa de Mussolini, que en esto tenía muchos recursos. Queriendo ser amable, le dije: «Bello questo palazzo». Y él me contestó: «No, a me no me piace. Io no habito en Palazzo, habito a la Villa Savoia, que é mia villa». Subrayaba mucho el posesivo. Era muy burgués. Era la negación de la pompa real. Algunos lo consideraban como defecto y otros como virtud. La vez que yo vi al rey más expansivo fue cuando las cosas de Italia empezaban a ir mal. Yo en esa ocasión no tenía que ver al rey para nada. Y de añadidura, él no estaba en Roma. Estaba en el Real Sitio de San Rossore, que es el Escorial de ellos. Un día, sin hablar a Mussolini, Ciano me dijo: «Mira, Ramón, podrías ver al rey. No está aquí. Está en San Rossore, pero he hablado con Acquarone (Acquarone era el ministro de Palacio). Podríamos ir a almorzar mañana allí». Yo no sabía nada, él lo tenía todo preparado. Al día siguiente me vino a recoger y me llevó a San Rossore. Yo hice lo que oficialmente había hecho otras veces: poner una corona en la tumba de don Amadeo, aquel rey que tan caballerosamente se portó con nosotros los españoles. Luego nos fuimos a comer. Comimos en un edificio pequeño que era como un pabellón de caza, en un comedor sencillo con una mesa redonda. Fue la vez que vi al rey más contento y locuaz. Se portó con su sencillez de costumbre y me llevó en coche -con gas butano- a dar una vuelta por la finca. . Saña. Uno de los puntos culminantes de su estancia en la capital italiana fue su encuentro personal con Pío XII. En una conversación anterior, usted, al referirse a la visita que hizo al Vaticano, me habló del mal ambiente que reinaba allí contra su persona, la Falange y, en general, España, pero sin contar lo sucedido en la audiencia que le concedió el Papa. En su libro Entre Hendaya y Gibraltar habla usted de ella, pero a mi juicio coram publicum y en tono demasiado apologético. ¿Qué pasó realmente en la entrevista? Serrano. Estaba previsto que sería recibido cinco minutos. Me encontré a Pío XII con su gran prestancia de diplomático. Pero yo no iba a buscar al diplomático, sino al Padre. Empezó con generalidades: «Que si la guerra, que si esto, que si las circunstancias».Y como yo comprendí en seguida que de seguir ese tono protocolario y formal, se iba a levantar la audiencia e iban a triunfar los Montini y los Tardini, le dije: «Bueno, Santísimo Padre, traía la idea de poder hablar con Vuestra Santidad con la respetuosa libertad y confianza con que un hijo habla al padre». Esa reacción mía hizo crisis. Se quedó desconcertado. Como diplomático él habría pensado en otra actitud mía. Y de pronto se encontró con que yo ponía las cartas boca arriba. Añadí: «Es que nosotros tenemos un gran disgusto por la actitud de Roma. En gran parte los españoles se consideran agraviados porque piensan que el Vaticano tiene una gran estimación por los católicos franceses –fundada y legítima por su alto nivel de cultura religiosa- y que en cambio menosprecia a los católicos españoles porque el nivel medio de su cultura religiosa es bajísimo. Eso lo sé perfectamente, pero creíamos que también la fe del carbonero ante la misericordia de Dios era un valor». Y entonces él exclamó: «Ay, señor ministro, la fe del carbonero, el gran don de Dios Nuestro Señor, la gente sencilla, la fe profunda». Y aquel hombre y yo terminamos en una relación de afecto. Después de casi tres cuartos de hora de conversación, fue recibida mi mujer. Él tenía un pupitre con unos rosarios, y sacando dos de ellos nos los dio. Yo le dije: «Bueno, Santísimo Padre, es que tenemos seis hijos». Entonces empezó a sacar cajitas con más rosarios y dijo: «¡Oh, la familia española!». Saña. La escena de los rosarios llamó mucho la atención de Hitler. En sus Conversaciones de sobremesa aprovecha este episodio para acusarle a usted de ser un instrumento de la Iglesia. Pero de eso hablaremos más adelante. Serrano. Entonces Pío XII le dijo a mi mujer: «Le voy a pedir un favor a la señora, que rece con sus hijos por mi intención en esta hora difícil; a Dios es especialmente grata la oración de los niños». Mi mujer, que es muy religiosa, se puso a llorar emocionada. El Papa, apercibiéndose, le dio unas palmaditas y le dijo: «Ay, no llore, qué guapa la señora». El quiso decir «tan buena». Hablaba un español magnifico pero libresco, aprendido en lecturas, pues no había vivido nunca en un país de habla castellana, aparte de haber pasado veinte días en Buenos Aires con ocasión de celebrarse allí un congreso eucarístico. Saña. Su viaje a Italia le proporciona un encuentro no previsto, creo, en su agenda oficial: su entrevista con Alfonso XIII, e1 rey español en el exilio. Usted no solamente no era monárquico sino que, como ha explicado, era combatido por los monárquicos adscritos al régimen caudillista. ¿Qué significado tuvo para usted la entrevista con un monarca sin trono y alejado de la patria? ¿Qué le dijo el rey sobre Franco? Serrano. Yo no tenía ningún prejuicio contra la monarquía. No era ni monárquico doctrinario ni cortesano, pero no tenía ningún prejuicio contra la monarquía. Al llegar yo allí se plantea el problema del protocolo. El jefe de la casa de don Alfonso era el viejo conde de los Andes. Propuse que podríamos encontrarnos en la Embajada de España en la Santa Sede, que además de ser extraterritorial, como todas las embajadas por virtud de la fictio juris, patrimonialmente pertenecía a España. Dije: «Yo creo que lo natural es que él me reciba en casa española. El rey se instala allí, y a la hora que ustedes me digan, yo voy y me recibe». El conde de los Andes repuso: «No, no, de ninguna manera». Lo que yo quería era tener consideración con él porque me parecía un poco triste que el rey de España me recibiera en un hotel. Y me fui al Gran Hotel de Roma, donde tenía una suite confortable. Por razones sentimentales, yo iba favorablemente predispuesto a ver a aquel hombre. Le consideraba el exiliado, el hombre que estaría sufriendo su alejamiento de la patria. Ahora, como yo era un falangista «canónico», aparezco con el uniforme negro sencillo de Falange y le saludo con el brazo en alto. Saña. Es lo mismo que hizo Ribbentrop al presentar sus credenciales de embajador a los reyes ingleses. Nunca se lo perdonaron. Serrano. Yo, don Heleno, no conocía ese precedente. Mi gesto les pareció a todos una herejía. Saña. Lógico. Serrano. A mí me pareció un acto de sinceridad por mi parte. Una tontería si usted quiere, pero yo no podía ser una cosa aquí y otra allá. Ése no es, no ha sido nunca mi estilo. Nos sentamos, me ofreció aquellos pitillos emboquillados largos que él fumaba y empezamos a hablar. Hablamos de la guerra. Yo era germanófilo, él anglófilo. Me dijo: «La escuadra inglesa está todavía ahí», dándome a entender que caso de estallar la guerra mundial, había que tenerlo en cuenta. Saña. El rey leía mejores periódicos que los que leía usted. Serrano. Hubo una cosa graciosa que yo advertí en seguida: lo incomodo que estaba para referirse a Franco. No sabía como llamarle. No estaba dispuesto a llamarle jefe del Estado para nada; tampoco estaba dispuesto a llamarle Generalísimo porque él, como rey, era el jefe del Ejército. ¿Sabe usted cómo resolvió el problema? Llamándole a Franco «su cuñado», esto es, mi cuñado. Tenía razón. Estuvo hablando mucho de Franco sin nombrarle directamente. Entre las cosas que me dijo, hubo ésta tan desconcertante: «¿Por qué no dice usted a su cuñado que cambie el ancho de las vías? Es una oportunidad para volver al ancho europeo». Yo oía aquello y me decía: «Este señor, en un momento tan tremendo para España y para el mundo, piensa en el ancho de las vías ferroviarias». Saña. A su regreso de Italia, pronunció usted un discurso en Barcelona expresando claramente sus sentimientos pro-italianos. Ya casi por razones estéticas, presumo que Franco no podía comprender su admiración por Italia, pues si había algo incompatible con la grandezza exuberante de los italianos, era la personalidad desconfiada y fría de un cantábrico como Franco. Su cuñado había conocido a los italianos sólo en el frente, como soldados, y por su falta de cultura y formación humanista no podía tener una idea mínimamente clara de lo que este pueblo tenía de universal, por encima de su provisional régimen fascista. ¿No se perfiló aquí ya un conflicto potencial entre usted y Franco? Serrano. Tengo que corregir su deducción. Contagié a Franco de mi admiración por Mussolini. Discutiendo los dos un día -como hadamos en muchas ocasiones- del proyecto político de 1a Falange, le dije: «En síntesis, el propósito político de José Antonio era el de unir lo social con lo nacional. El patriotismo clásico ignoraba la dimensión social, a diferencia de los comunistas y socialistas, que sólo piensan en lo social. Unir ambos elementos fue el invento de José Antonio». Entonces me interrumpió y me dijo: «No, éste es el invento de Mussolini, como tu me explicaste un día». Saña. El 23 de agosto de 1939, pocos días antes de estallar la II Guerra Mundial, la Alemania nazi y la Rusia comunista asombran al mundo firmando un pacto de amistad. La motivación central del alzamiento de julio había sido la «cruzada contra el comunismo». ¿Qué sintió usted ante esa súbita «entente» entre sus aliados de la víspera y sus enemigos los comunistas? Serrano. Me produjo asombro, que, con todo, no fue lo tremendo que tenía que ser porque algo se venía hablando ya. Recuerdo que a raíz de mi viaje a Italia, estando a bordo del «Ducca d'Aosta», una avioneta trajo la noticia de un discurso de Molotov contra las democracias capitalistas. Y desde el punto de vista ultragermanófilo, militar, la gente no dejaba de pensar: bueno, los rusos, con esta alianza, saldrán más domesticados, más suavizados, y en cambio, lo que es positivo es que esto será una colaboración importante para imponer el nuevo orden en Europa. Claro, yo no ignoraba que Rusia presentaría sus reivindicaciones, pero me tranquilizaba pensando que en África y en Asia había mucho terreno. Pero con todo me produjo sorpresa, porque aunque se hablaba ya del pacto, yo no creía que estuviera tan cerca. Saña. ¿Intentaron los alemanes explicarles a ustedes el alcance verdadero del pacta con la URSS? Serrano. Hubo un mínimo de explicaciones. Fueron explicaciones un tanto vagas, un tanto breves, un tanto superficiales, y tuvieron lugar en el ámbito diplomático, de ministro a embajador, en Madrid y Berlín. Saña. ¿Cuál fue la reacción de Franco? Porque supongo que usted hablaría con él de este sorprendente pacto nazi-soviético, tan sorprendente que miles de comunistas de todo el mundo rompieron sus carnets en señal de protesta. ¿Qué dijo don Paco? Serrano. Más o menos, no dejo de hacer algún reparo. Vino a decir: «Es curioso que ahora seamos aliados de los rusos». Pero se sumo también a la opinión reinante de que el pacto favorecía a los alemanes. Saña. ¿Se dio usted cuenta de que el pacto significaba el comienzo de la II Guerra Mundial? ¿Asoció usted ambas cosas? Serrano. No. Yo también participé en la Idea de que era una contradicción, pues había una lesión en el terreno doctrinal y religioso, pero no creía que el pacto aceleraría el estallido de la guerra mundial.