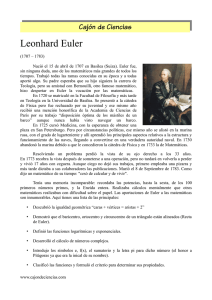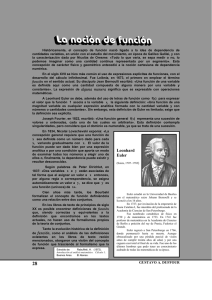Ver/Descargar el artículo
Anuncio

AUTORES CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y ACADÉMICOS Un paseo por los números Antonio Rincón Córcoles Dios hizo los números naturales. Los demás son obra del hombre. Leopold Kronecker E l suizo Leonhard Euler ha sido reconocido como el maestro de los matemáticos. Nacido en Basilea en 1707, como hijo y nieto de pastores calvinistas fue un hombre de honda religiosidad que parecía predestinado a servir en la carrera eclesiástica. Mas su talento para el cálculo y los razonamientos abstractos le desvió de aquel primer camino y encauzó su vida hacia las matemáticas, su gran dedicación. Hoy se le distingue como el mayor representante de estas ciencias del siglo XVIII y uno de los más ilustres de la historia. Al decir de los entendidos, en el Olimpo particular de su especialidad comparte trono con Arquímedes, sir Isaac Newton y Carl Friedrich Gauss, el príncipe matemático que viera la luz en una miserable casucha de Brunswick. La amistad con la familia Bernoulli tuvo un efecto trascendental en la vida de Euler. El patriarca, el también suizo Johann Bernoulli, descubrió los talentos del joven Leonhard y le instruyó en los secretos de su conocimiento. Los hijos de aquél, Daniel y Nicolas, impulsaron a Euler decisivamente en su carrera. Estando ambos destacados en la prestigiosa Academia Imperial Rusa de las Ciencias, la muerte repentina de Nicolas llevó a Daniel a recomendar a su compatriota para ocupar el puesto vacante. Con sólo veinte años, Euler se trasladó así a San Petersburgo e inició una próspera relación con la corona rusa. Fundada bajo el mecenazgo de Pedro I el Grande, la Academia de San Petersburgo había prometido a Euler amplios poderes de cátedra y recursos financieros para cumplir la ambición del monarca: acercar la educación y el saber científico en Rusia a los niveles de la Europa occidental. Pero Pedro el Grande había fallecido dos años antes y su esposa y sucesora, Catalina I, perdió la vida el día de la llegada del 33 ACTA Un paseo por los números suizo a la ciudad. El heredero, Pedro II, era apenas un muchacho de doce años, y la aristocracia que lo tutelaba se mostró recelosa de los científicos extranjeros. Daniel Bernoulli y el propio Euler sufrieron el menoscabo de sus prerrogativas, aunque perseveraron en su labor docente e investigadora. Producto de ello fue una extensísima relación de escritos sobre cálculo, análisis, óptica, trigonometría, mecánica, astronomía, ingeniería... Euler fue sin duda el matemático más prolífico de la historia, capaz de componer al año cerca de un millar de páginas de alta calidad. La magnitud y dedicación a esta tarea fue de tal naturaleza que la Academia de San Petersburgo seguiría publicando sus manuscritos inéditos durante varias décadas después de su muerte. No menos fecunda fue la vida personal de Euler. Desposado con Katharina Gsell, una compatriota emigrada en suelo ruso, tuvo trece hijos, de los que sólo cinco sobrevivieron a la infancia. No cumplidos los treinta años, el matemático perdió la visión del ojo derecho a consecuencia de una fiebre casi letal. Su vista sufrió después un deterioro lento y progresivo que le sumiría en la ceguera en la fase final de su vida. Todo ello no le desanimó en su empeño científico. En 1741, no pudiendo ya resistir el acoso de la nobleza rusa, aceptó un puesto en la corte del rey prusiano, Federico II el Grande. Este genio militar y protector de las ciencias, las artes y la filosofía había impulsado la Academia de Berlín, a la que atrajo a algunas de las mentes más brillantes de Europa. La estancia berlinesa de Euler, prolongada durante veinticinco años, resultó tan feraz como la rusa: 380 artículos y dos de sus libros más reconocidos, sobre funciones y cálculo diferencial. También destacó en aquellos años como tutor de la Princesa de AnhaltDessau, sobrina del monarca, con la que mantuvo una correspondencia didáctica que cobró fama en toda Europa. Sin embargo, el talante rudo e inelegante del suizo le hacía desentonar en las alfombras de la corte. Federico II ansiaba rodearse de esplendor intelectual y se solazaba con las charlas vibrantes de Voltaire y otros filósofos y verbalistas de su cámara. Ciertamente, Euler flaqueaba en las lides dialécticas, y era por ello objeto de burlas. El monarca se refería al suizo, con creciente distanciamiento, como mi cíclope, en alusión cruel a su defecto óptico. Cuando la situación se le hizo insostenible, Euler regresó a San Petersburgo, ahora con el patronazgo de Catalina II la Grande. 1 34 Prácticamente ciego por causa de una catarata en el ojo bueno, nunca cejó en su trabajo. Parientes y fieles tomaban al dictado las lecciones del maestro, que quedaron registradas en varias decenas de artículos nuevos. Las contribuciones de Euler a la ciencia son inconmensurables. Revolucionó la notación matemática, desarrolló el concepto de función, amplió las fronteras de la trigonometría, el cálculo, el análisis, la geometría, la teoría de grafos, las ciencias físicas y mecánicas. Son innumerables las fórmulas, ecuaciones, conjeturas y teoremas que llevan su nombre. Una de ellas, la identidad de Euler, recoge en una única y sencilla fórmula los números más notables de la creación matemática. Corolario de sus desarrollos sobre trigonometría, ha sido calificada como la ecuación más bella y reza así: eiπ + 1 = 0 El lector mínimamente avezado en simbología científica reconocerá, además del 1 y el 0, otros tres números singulares: π, razón entre la longitud de la circunferencia y su diámetro; e, la base de los logaritmos naturales, e i, la unidad imaginaria, cuyo cuadrado es igual a 1. Estos números servirán de argumento al desarrollo del presente artículo. En él se auspiciará un acercamiento al significado de los mismos y a su interpretación mundana, vinculada con la historia, la percepción y el sentido físico. No en vano, los cinco (1, 0, π, e, i) encierran secretos y sorpresas que adornan las matemáticas como una de las cimas del pensamiento humano. à El arte de contar Los números constituían una difícil abstracción para que los entendiera la gente del Clan. La mayoría no podía pensar más allá de tres: tú, yo y otro. No era cuestión de inteligencia; por ejemplo, Brun [el jefe] sabía inmediatamente cuándo faltaba uno de los veintidós miembros de su clan. Sólo tenía que pensar en cada individuo, y lo podía hacer rápidamente sin tener conciencia de ello. Pero trasladar a ese individuo a un concepto llamado uno exigía un esfuerzo que muy pocos podían lograr.1 Este fragmento de El clan del oso cavernario, un libro ambientado en el Paleolítico que ha sido éxito mundial de ventas, se inspira en los estudios antropológicos realizados con comunidades tribales de Indonesia, Filipinas y otros lugares. Bertrand Russell se Jean M. Auel., El clan del oso cavernario. Traducción de Leonor Tejada. Un paseo por los números refirió a la misma cuestión con un argumento semejante: Debe haber requerido mucho tiempo advertir que una yunta de faisanes y un par de días eran, ambos, ejemplos reales del número 2. Las conclusiones de éste y otros trabajos apuntan a que, según una proyección retrospectiva, aprender a contar hubo de ser para el hombre primitivo una conquista de magnas proporciones. Aún en el siglo XX, algunos de los pueblos-isla más atrasados culturalmente del planeta limitaban sus recuentos a los conceptos de uno, dos, tres y muchos. Toda cantidad superior a la triada se confundía en un abismo insondable que desbordaba la capacidad de su intelecto y su cultura. Hoy en día, cuando el ser humano ha progresado hasta el punto de expresar el universo en términos numéricos, no resulta fácil comprender tamañas dificultades. Cualquier niño aprende pronto a contar hasta diez. Este aprendizaje se va extendiendo poco a poco en la familia y la escuela, para alcanzar en la escritura cantidades a menudo inabarcables para la mente desnuda. Tal facilidad, transmitida por vía cultural, opaca la complejidad intrínseca de la abstracción del número y nos hace olvidar que contar es un mero artificio. Desde un punto de vista psicológico, este concepto se adquiere a través de bases de analogía. La idea de uno, dos y tres (tú, yo y el otro) es bastante intuitiva. Pero por encima de esta cifra se suele recurrir, como referente, a una equivalencia visual: los dedos de la mano. Este criterio antropomorfo explica la universalidad de los sistemas decimales que se emplean en el mundo. También da cuenta de algunas rarezas del lenguaje del contar. Los pueblos célticos, y no sólo ellos, usaban los dedos de los pies para ampliar la decena. En un rasgo de atavismo, el francés actual lo rememora en su curiosa manera de decir ochenta y noventa: quatre-vingt (cuatro veces veinte; esto es, cuatro manos y pies) y quatre-vingt-dix (cuatro manos y pies más dos manos). Desde la antigüedad, grandes culturas y civilizaciones han usado sistemas decimales para contar2. Existen vestigios prehistóricos de lo que en el mundo anglosajón se ha dado en llamar tally systems. En el imaginario colectivo, estos sistemas tienen hoy un regusto un tanto carcelario, pues coinciden muy estrechamente con los recuentos de los días, meses y años de los presos cinematográficos recluidos en sus celdas de castigo: una muesca vertical (un palote) para contar cada una de las unidades; una horizontal o inclinada de derecha a izquierda para cerrar el cinco, los dedos de la mano. Este patrón, repetido indefinidamente, permite avanzar en el proceloso océano del recuento de los números naturales, aquéllos que empiezan en el uno y avanzan, unidad por unidad, hasta allí donde alcance la imaginación. No todas las civilizaciones históricas han utilizado el sistema decimal. Se sabe que los mayas empleaban una base 20, y en los pueblos mesopotámicos antiguos el decimal se combinaba con el sexagesimal, de base 60. Aunque existen varias teorías al respecto, la más aceptada presupone que esta elección tuvo motivos comerciales: al verse obligados a tratar con pueblos vecinos que manejaban distintos sistemas de numeración, los sumerios optaron por el sexagesimal como denominador común, un sistema que permitía fáciles conversiones a todos los demás3. Sea como fuere, el sistema sexagesimal pervive en elementos de la vida cotidiana como la medida de los ángulos y la división del día en 24 horas, 60 minutos y 60 segundos. Ambas son residuos del saber y pericia demostrados por los mesopotámicos en la geometría y la observación de los astros. El sistema decimal vive hoy simbolizado en diez guarismos que se inventaron en la India en tiempos remotos y que los árabes remodelaron y difundieron con su expansión geográfica. Una de las mayores virtudes de este sistema es su condición de posicional: el valor de cada número depende de su ubicación relativa con respecto a los demás; así, el 2 a la derecha corresponde a dos unidades, pero trasladado un lugar hacia la izquierda equivale a veinte, y después a doscientos, dos mil, y así sucesivamente. Esta útil cualidad, que todos manejamos con soltura y suficiencia, exigió como premisa la invención del cero, un logro de abstracción tan complejo y delicado como el propio artificio del contar. à Breve historia del cero Con motivo del reciente cambio de milenio se extendió un debate, un tanto estéril, acerca del momento exacto de la entrada del siglo XXI: ¿se pro- 2 Culturas menos desarrolladas prefirieron bases de numeración distintas: el dos, el cinco, etc. Otras, como ciertos indios norteamericanos, eligieron el ocho: en vez de los dedos contaban los espacios interdigitales. 3 Modernamente ha sucedido algo similar con el euro, moneda única europea, y sus a primera vista extravagantes equivalencias con las antiguas monedas nacionales. 35 ACTA Un paseo por los números duciría a las 12 de la noche del 31 de diciembre de 1999 o de 2000? Las dudas, cuya respuesta canónica es indiscutible (2001 es el primer año del tercer milenio), surgen tal vez de una cierta vacilación a la hora de comprender el significado último del cero. Para los inventores del calendario cristiano, tal concepto era simplemente inconcebible. No existió el año cero; más aún, la nada que hoy asociamos a este guarismo no entraba en los esquemas de su idea del mundo. También ignoraron el cero los grandes filósofos y geómetras griegos, como los romanos con su complejo sistema de numeración, y sus sucesores, bizantinos y bárbaros. Hasta que, en la Baja Edad Media, algunos eruditos divulgaran los principios de la numeración indo-arábiga, en Europa sólo algunos avezados pensadores se planteaban su existencia. Pero la irrupción del cero en la sociedad europea tuvo un efecto arrollador, hasta el punto de que el inmenso avance de las matemáticas de siglos posteriores, y con él el de la ciencia y la tecnología, habría sido impensable sin el sistema numérico heredado de los árabes. En sentido estricto, el cero se ha inventado tres veces en la historia de la humanidad. Dos de ellas no dejó secuelas. Está documentado que los antiguos babilonios, hacia el año 2000 a.C., hacían uso de un sistema de numeración posicional. Astrónomos y escribas reflejaban los valores relativos de sus símbolos numéricos según su posición. Ello llevaba implícito el uso de un símbolo específico para rellenar los huecos numerales que definían la posición. Era un cero, pero sin el significado absoluto que se le otorga actualmente. A diferencia de otras resonantes invenciones mesopotámicas, como la geometría o el saber astronómico, aquel cero posicional no encontró eco entre los egipcios y griegos que recogieron el testigo de su civilización. El cero babilonio se perdió en la noche de los siglos, como también el que inventaron los mayas en otro tiempo y en otro continente. En su aislada cultura americana, este pueblo esplendió entre los años 500 y 925. Los mayas representaban su cero con un glifo singular, una especie de ojo, caracol o concha marina, metamorfoseados según los gustos y necesidades del escribiente. Lo emplearon como un recurso para introducir la notación posicional en su sistema numérico. También le atribuían cualidades de índole religiosa: emblema del inframundo y la muerte, fin de ciclo, flor que encarna el calendario sagrado, símbolo de la eternidad. El carácter local de la cultura maya cercenó su pervivencia. Fue la segunda invención asiática del cero la que ha perdurado. Aunque la primera prueba indiscutida 36 de su empleo en la India data del siglo V, sus vestigios se remontan al menos hasta el año 200 a.C. A diferencia del babilonio, el cero indio pronto superó su condición de elemento posicional para ser considerado un número con entidad propia y con el sentido de ausencia de cantidad. Le acompañaba también un aura mística: dotado ya de su forma gráfica actual, el cero equivalía a un punto, un círculo contraído hasta su centro, carente de dimensión finita. Como tal aludía al universo increado del cual emana todo lo existente. Fue este cero el que heredaron los chinos, y el que, con la expansión árabe, cabalgaría hacia el oeste como uno de los preciados tesoros del sistema de numeración llamado ya indo-arábigo. Podría decirse, en buena lid, que en el descubrimiento del cero por los europeos está el germen del pensamiento occidental moderno. Antes, durante siglos, la filosofía helena y la escolástica latina se habían resistido a imaginar la nada como una forma de realidad. En cambio, en la cultura hindú el cero era perfectamente concebible. La religión brahmánica contempla la existencia como un continuo ciclo de destrucciones y regeneraciones, tanto del hombre como de los dioses y del propio universo. Para sus fieles, pensar en la nada como un estado intermedio entre sucesiones de mundos no supone ninguna revolución intelectual. No así para la mentalidad judeocristiana, para la que, antes de crearse el cosmos, siempre había existido Dios. No es extraño que, desde este punto de partida, tanto tardara en abrirse paso en Europa la idea del redondo guarismo. Ahora que, cuando lo hizo, se guardó una reserva: el cero es, más que un número, el símbolo del vacío, reverso del infinito, una singularidad incómoda por la que escapa buena parte de las soluciones a los problemas de la ciencia. à Círculos, templos y ciclos: el número π Los griegos fueron unos geómetras extraordinarios. Desarrollaron unos amplísimos conocimientos sobre las formas regulares: líneas y planos, esferas y círculos, conos y triángulos. En buena medida, su descripción se compendia en una obra fundamental del saber antiguo: los Elementos de Euclides. Los datos biográficos sobre este personaje son escasos, fragmentarios e incluso contradictorios. Algunos estudiosos llegan a atribuir su obra a un colectivo, acaso liderado por el mismo Euclides o que quiso rendir homenaje a su maestro. Sea como fuere, los célebres cinco postulados que contiene habían sido ya desarrollados con anterioridad, de manera que el Un paseo por los números mérito del autor de los Elementos reside sobre todo en su capacidad de síntesis y en la claridad de la exposición. La lectura de los Elementos es muy recomendable para los amantes de las matemáticas. En ella se trasluce la mentalidad filosófica de unos hombres que, en liceos y academias, expusieron con tino e intensidad soluciones a alambicados problemas lógicos, físicos y metafísicos. No era muy del gusto de los antiguos griegos el cálculo numérico. Su sistema de numeración no había alcanzado la eficacia y delicadeza del indo-arábigo. Además, se desconocía el cero y, con ello, el modelo posicional de expresión numérica. El razonamiento puro y la geometría de regla y compás conformaban la base de la matemática helena. Con esta orientación Euclides, como otros pensadores griegos anteriores y posteriores, expuso tres problemas que se han convertido en clásicos de esta forma de geometría: la duplicación del cubo, la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo. El primero de ellos constituye un ejemplo de matemática aplicada, en esta ocasión al lenguaje de los mitos. Refiere la leyenda que hacia el año 430 a.C. la Atenas de Pericles soportaba una epidemia devastadora que llevó a la muerte al mismo caudillo de la ciudad. Los atenienses acudieron atribulados ante el oráculo de Delos en busca de consejo, y éste profetizó que la peste sería vencida cuando se duplicara el altar cúbico del divino Apolo. Los arquitectos se apresuraron a realizar tal obra. Pero la primera solución que aportaron, la de simplemente doblar la longitud de la arista del cubo, no hizo sino enfurecer aún más al dios. La epidemia se recrudeció. Entonces los geómetras descubrieron el origen del error: al duplicar la arista, el volumen comprendido en el altar se había multiplicado por ocho, no por dos como exigiera el oráculo. Lo singular del caso es que el problema de la duplicación del cubo no tiene solución con el mero uso de la geometría de regla y compás. Hoy se han desarrollado métodos algebraicos para resolverlo alejados de los usos y la destreza de aquellos griegos afanosos. El segundo de los problemas clásicos es la llamada trisección del ángulo, esto es, su subdivisión en tres ángulos perfectamente iguales con la única ayuda de un compás y una regla no graduada. También resulta imposible con este método. No obstante, ha sido el tercero de los problemas clásicos citados, la cuadratu- ra del círculo, el que ha merecido mayor atención y discusiones a lo largo de la historia. Se enuncia de una manera simple: dado un círculo de un área determinada, ¿es posible obtener un cuadrado con su misma superficie mediante regla y compás? La dificultad del empeño no arredró a numerosos matemáticos, desde la China a los confines de occidente. Se convirtió así en un asunto recurrente en la historia de las ciencias, siempre tentador, permanentemente elusivo. Y en la nómina de aspirantes a resolverlo no han faltado legiones de entusiastas, embaucadores y falsarios en pos de la gloria. Su insistencia fue tal que, en un cierto momento, tanto la Royal Society londinense como la Academia de París renunciaron oficialmente a examinar más pruebas irrefutables de la cuadratura del círculo. Lo cierto es que tales intentos estaban condenados al fracaso. Cuadrar el círculo, obtener geométricamente un cuadrado de área equivalente, es misión imposible. La explicación reside en la naturaleza singular del número π, definido como la relación existente entre la longitud de la circunferencia y el diámetro del círculo que ésta contiene4. Este número interviene asimismo en el cálculo del área del círculo, que es el producto de π por el radio de la circunferencia elevado al cuadrado. Pero al tratarse de un número trascendente no puede obtenerse mediante operaciones algebraicas. Dado que las manipulaciones con regla y compás encubren, en cierto modo, tales operaciones algebraicas, la tarea de recrear con ellas un número trascendente como π resulta irrealizable. La aventura de este número a lo largo de la historia es altamente ilustrativa. Ya conocido en el Egipto de los faraones (el papiro de Ahmes le atribuye un valor aproximado de 3,16 en el año 1650 a.C.), existe incluso una alusión al mismo en los escritos bíblicos. El versículo 7:23 del primer Libro de los Reyes, al rememorar el Templo de Salomón en Jerusalén, dice así: Hizo fundir asimismo un mar de diez codos de un lado al otro, perfectamente redondo; su altura era de cinco codos, y lo ceñía alrededor un cordón de treinta codos. Ello arroja un valor grosero de π, redondeado a 3, que no habla muy en favor de las dotes matemáticas de los artífices hebreos. Treinta siglos más tarde, los alumnos recitan hoy en los colegios el valor del número π con mención de sus primeras cifras decimales: 3,14159265... Como bien saben los entendidos, pertenece al conjunto de 4 Existe una visualización sencilla del valor de π: es la distancia lineal que recorre una rueda de diámetro unidad cuando da una vuel- ta completa sobre sí misma. En puridad, ha de advertirse que esta definición es válida tan solo en espacios euclídeos planos. En otros tipos de geometrías, π debe entenderse simplemente como una constante matemática. 37 ACTA Un paseo por los números los números irracionales y, por tanto, no es expresable en forma de fracción. Asimismo es un número trascendente, por lo cual no se puede reproducir mediante operaciones algebraicas. Comprendidos estos aspectos, los matemáticos se han lanzado a una carrera por diseñar métodos crecientemente complejos con los que afinar la precisión del conocimiento de π. Su cálculo se ha convertido en prueba de fuego para ensayar la potencia de las modernas computadoras: las últimas han logrado más de un billón de decimales. A este número extraño, incordio sempiterno en los festines matemáticos, se le asocia igualmente un sentido notable dentro de la física. Ciertamente, no es una constante de la naturaleza, del estilo de la carga del electrón o la velocidad de la luz en el vacío. Sin embargo, aparece de forma rutinaria en un buen número de ecuaciones que describen los principios físicos fundamentales: la incertidumbre cuántica, las ecuaciones de la relatividad general, las leyes de la fuerza eléctrica y los fenómenos magnéticos, el valor de la constante cosmológica... En ocasiones, la ubicuidad de π se puede eludir con un cambio de perspectiva, como sucede cuando se emplean las denominadas unidades de Planck5. También es evidente su vinculación con la presencia de círculos y coordenadas esféricas en la descripción de los fenómenos. Acaso la elección de otras geometrías suavizaría la dependencia de π en las fórmulas. Aunque la presencia de este número en los cálculos de la física corriente se relaciona, más que con el círculo y la esfericidad, con un concepto íntimamente relacionado: el carácter cíclico de hechos naturales como, por ejemplo, los fenómenos ondulatorios. En π se guarda así la esencia del círculo, los ciclos y la completitud. à Escalas de percepción El número e comparte con π algunos rasgos singulares: es irracional, trascendente y ha despertado pasiones desde su descubrimiento, eso sí, más tardío. La historia de e se inicia en el año 1618, cuando el matemático y aristócrata escocés John Napier publicó una primera tabla de logaritmos naturales o neperianos. Un logaritmo puede verse como la operación 5 inversa de la exponencial6. Más en concreto, los logaritmos naturales o neperianos son los que tienen como base el número e = 2,718281828459... El reconocimiento oficial de este número se atribuye a Jacob Bernoulli, hermano del Johann nombrado al inicio del artículo. Su bautismo como e se debió, significativamente, a Euler. Aunque algunas mentes maliciosas creen reconocer en ello la inicial del suizo, parece más probable que la letra fuera escogida como una abreviatura de exponencial. Tanto los logaritmos naturales como las funciones exponenciales con e como base tienen incontables aplicaciones en las matemáticas y las distintas ramas del conocimiento científico. La función ex, aparte de exhibir propiedades matemáticas de gran versatilidad, aparece en la descripción de numerosos fenómenos que experimentan un crecimiento o un decrecimiento exponencial, en particular los procesos de multiplicación biológica. Sus usos se extienden al cálculo de los intereses bancarios, las leyes de la termodinámica, los parámetros de semidesintegración de los átomos radiactivos, la medición de la intensidad de los terremotos... La lista sería interminable. Resulta llamativa singularmente la relación de las escalas logarítmicas y exponenciales con los modos de la percepción humana. Por una vía insospechada, el número e se ha ganado un hueco en los estudios científicos de fisiología y psicología. Tal relación se ha traducido en una ley matemática, llamada de WeberFechner, que vincula las magnitudes físicas de los estímulos con la intensidad percibida de los mismos por el ser humano. Según opinaba el propio Gustav Fechner al comentar y completar la ley original de Weber, éste había logrado descubrir el principio fundamental de la interacción entre el cuerpo y la mente: el primero recibe los estímulos en valor absoluto; la segunda los percibe según una escala logarítmica. Ello quiere decir que cuando un estímulo varía en progresión geométrica, multiplicado por un valor fijo, la sensación que se percibe se modifica sólo en progresión aritmética, de forma aditiva. Por ejemplo, al triplicar el valor de un peso cargado, se percibe únicamente un aumento del doble en la sensación de pesantez; si se vuelve a triplicar el peso (lo que multiplicará por nueve el original), se tendrá una percepción psicológica de que ha aumentado sólo tres veces con respecto al inicio. Este principio, válido igualmen- Estas unidades resultan de aplicar valores unitarios a cinco constantes fundamentales de la física: velocidad de la luz en el vacío, constante de gravitación universal, constante reducida de Planck, constante de la fuerza de Coulomb y constante de Boltzmann. 6 Por ejemplo, como 10 al cuadrado (102) es igual a 100, el logaritmo decimal (base 10) de 100 es 2; esto es, el número necesario para que al elevar la base (10) a dicho número se produzca 100 como resultado. 38 Un paseo por los números te para la visión, explica que la escala de magnitudes estelares, ideada en el año 150 a.C. por el griego Hiparco, sea de carácter logarítmico. Sucede otro tanto para la intensidad del sonido; por ello la unidad habitual en que se mide esta intensidad, el decibelio, es también logarítmica. En el plano psicológico se ha querido aplicar el mismo principio a la percepción del paso del tiempo. Eterno para los niños, vuela raudo para los ancianos mientras consume devastadoramente sus años, meses y días. La sensación logarítmica del paso del tiempo tiene un fundamento razonado: para un niño que ha cumplido los diez, un año más representa el 10% de su vida; para un joven de 20, este porcentaje corresponde a un periodo de dos años, y así sucesivamente. Según el razonamiento, un año del niño equivaldría, en términos de sensación psicológica, a ocho de un anciano de ochenta. La anterior interpretación se asemeja a la ley de Weber-Fechner sobre la percepción de los estímulos externos. Por todo ello, no sería exagerado afirmar que el número e y sus congéneres que actúan de bases de escalas logarítmicas determinan el modo en que el ser humano percibe su entorno. à La realidad de los números imaginarios Los pitagóricos de la antigua Grecia sentían una profunda aversión hacia los números reales. En su concepción místico-matemática del mundo, habían otorgado a los números un sentido sagrado. El 1 era el origen, lo divino, el punto primigenio, el germen de todo lo creado. El 2, la diada, el dualismo interno que anima a los seres, la comunión de lo masculino y lo femenino. El 3, la triada, la manifestación de los niveles de la existencia: cielo, tierra e infierno. El 4, los elementos (aire, agua, fuego y tierra) que revelan al universo en su multiplicidad. El 10, suma de los anteriores, la tetraktys, el número perfecto, símbolo de la totalidad en movimiento que señala el regreso a las fuentes, a la raíz de la naturaleza. La secta de Pitágoras acuñó bellas metáforas legadas a la posteridad. Todo es número, rezaban sus adeptos, en la búsqueda de la perfección y el sentido de la existencia por la belleza matemática. La revolución de los cuerpos celestes en sus órbitas delimitadas por sucesiones numéricas emite la música de las esferas, un trasunto de la armonía universal. Presa de un entusiasmo desbordante por la investigación del número, en su propio devenir la doctrina pitagó- rica descubrió la amenaza de lo irracional y terminó por sumirse en una contradicción suprema que la debilitó definitivamente. Porque irracional y subversiva podía considerarse, en esta escuela, la aparición de números inabarcables como la raíz cuadrada de 2, que no pueden expresarse como enteros ni como fracciones. Estos números surgen con toda naturalidad de construcciones geométricas sencillas: un cuadrado de lado unidad tiene una diagonal que mide, precisamente, la raíz cuadrada de 2. Algo semejante sucede con el número π, antes aludido, que no es sino la distancia lineal que recorre una rueda de diámetro unidad al dar una vuelta sobre sí misma. Era imposible soslayar el problema: los números perfectos de los pitagóricos parecían engendrar resultados ajenos a la mística del dogma. Se cuenta que los maestros del grupo impusieron el silencio entre sus miembros. Dado el carácter mistérico de la secta, les obligaron a guardar secreto sobre este asomo de irracionalidad. Aun así, refieren los escritos, uno de ellos quebrantó el voto. La leyenda atribuye al pitagórico Hipaso de Metaponto el descubrimiento de los números irracionales. También le recuerda por su destino trágico: murió ahogado, presuntamente por la mano de sus condiscípulos traicionados. Al fin, el pragmatismo se impuso en las escuelas herederas de los griegos. Las familias de números parecían ir relacionándose entre sí como en un juego de cajas chinas. Los naturales, los que sirven para contar, se enriquecieron con los negativos y el cero para conformar el conjunto de los números enteros. Las proporciones entre enteros dieron paso a los números racionales, que tanto amaron los seguidores de Pitágoras. La irracionalidad de π, raíz de 2 y otros llevó a abrir una nueva caja, que englobaba a los anteriores: el conjunto de los números reales. Así quedó, en principio, la situación. La idea de número real casaba razonablemente bien con el concepto y la medida del espacio, el tiempo y otras magnitudes físicas: ilimitadas en las grandes cuantías, divisibles ad infinitum en lo minúsculo. Sin embargo, la muñeca matrioshka de los conjuntos numéricos no estaba terminada. Tal como expusieron Tartaglia, Cardano y otros ilustres representantes del XVI, el siglo de oro de la matemática en Italia, las operaciones con números reales producían en ocasiones resultados ajenos a su naturaleza. Por ejemplo, una ecuación algebraica tan sencilla como x2 + 1 = 0 no tiene solución dentro de este conjunto. ¿Existe acaso algún número real que elevado al cuadrado dé 1, tal y como exigiría? 39 ACTA Un paseo por los números El problema, no muy distinto del que hubieron de resolver los pitagóricos tan a su pesar, encontró una solución clarividente: bastaba con definir un número cuyo cuadrado fuera 1. Quién sino Euler habría de dar nombre a este recién llegado: i, la unidad de los números imaginarios. Así, i2 = 1, o dicho de otro modo, la raíz cuadrada de 1 es i. Es fácil colegir que la raíz cuadrada de 4 es 2i; la de 9, 3i, y así sucesivamente para completar una colección de números imaginarios, equivalentes a los reales pero multiplicados por i. El nuevo juguete en manos de los matemáticos demostró tener propiedades de gran utilidad. La combinación de un número real y uno imaginario (por ejemplo, 2 + 3i) recibió el nombre de complejo, y el conjunto de los números complejos pareció cerrar, de una manera sólida y consistente, la colección de cajas chinas. Las operaciones algebraicas, la resolución de polinomios y demás arrojaban resultados contenidos siempre dentro de este conjunto, con o sin componente imaginario. Se encontró incluso una forma sencilla de visualización: si los números reales pueden representarse en una recta, los complejos necesitan dos rectas perpendiculares entre sí. Un número real es un punto en la recta; uno complejo puede verse como un punto en un plano cuya componente horizontal es su valor real y la vertical su valor imaginario. Esta visión abrió un sinfín de nuevas posibilidades de interpretación y conocimiento en matemáticas: convergencia y divergencia de series, resolución de expresiones algebraicas, comprensión de los valores conjugados, etc. Durante más de 300 años, los números complejos han ocupado convincentemente un lugar en el panorama científico como un instrumento que confiere firmeza y cohesión al cálculo y el álgebra. Aun así, este conjunto no pasaba de considerarse un divertimento matemático. Hasta que, en las primeras décadas del siglo XX, el progreso de la ciencia llevó a preguntarse, de nuevo, si las intuiciones abstractas concebidas por la mente humana no se corresponden sigilosamente con los útiles que emplea la naturaleza para modelar sus creaciones. No por primera vez en la historia, una hipótesis matemática supuestamente ociosa encontró, como una horma, un concepto físico al que amoldarse. Dicho de forma resumida, la mecánica cuántica, las cuerdas, las teorías de campos y otras de las construcciones de la física de la última centuria que han 40 revolucionado las ciencias serían inimaginables sin la idea de número complejo. No se trata de meros formalismos matemáticos. Los inventos cuánticos funcionan estupendamente, desde el láser y la holografía a las células fotoeléctricas y los ordenadores cuánticos. Y en el corazón mismo de la teoría aparece el concepto de la dualidad corpúsculo-onda, sólo concebible con una referencia a los números complejos. La idea de esta dualidad sostiene que, en la escala cuántica, toda partícula material conlleva una onda asociada y a toda onda puede asignársele una partícula. Por ejemplo, las ondas luminosas pueden verse, a conveniencia, como un fenómeno ondulatorio o como un chorro de corpúsculos sin masa ni carga que se denominan fotones. Los electrones, por su parte, son las partículas de carga negativa integradas de la corteza de los átomos cuyo movimiento engendra la electricidad corriente. Pero también interaccionan, en la dimensión cuántica, como entes que provocan interferencias, multiplicaciones y cancelaciones de sus efectos como las ondas en la superficie del agua. Las ondas clásicas, como la luz o el sonido, pueden expresarse matemáticamente mediante fórmulas que incluyen tan solo números reales. La combinación de estas fórmulas compone un modelo satisfactorio para explicar efectos comunes como la reflexión, la refracción, la difracción o las interferencias. Sin embargo, los corpúsculos-ondas que dan sentido a la descripción cuántica del universo tienen como ecuaciones matemáticas fundamentales las denominadas funciones de onda, una manera elegante de describir la situación física de una partícula o de un sistema de partículas. La función de onda describe los posibles estados del sistema con una concepción probabilística y siempre dentro del conjunto de los números complejos. En un símil aproximado, el movimiento cuántico de una partícula podría visualizarse como el avance de una "onda compleja" en una determinada dirección. Así, de un modo que sorprendería a los matemáticos del pasado, los números complejos han cobrado desde el siglo XX corporeidad tangible. No son ya meras entelequias mentales, instrumentos prácticos para desarrollar la ciencia. Yacen, al contrario, como entes primordiales, en el centro de la mecánica cuántica, la más acabada de las teorías de que se ha dotado el ser humano para entender el mundo físico que late a su alrededor.