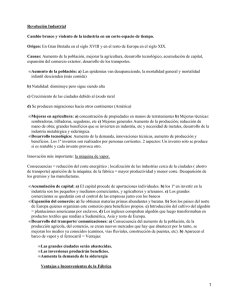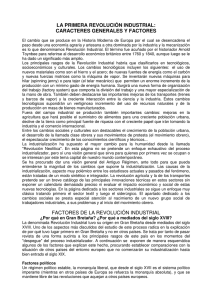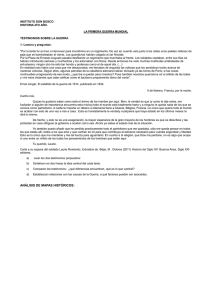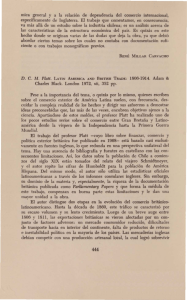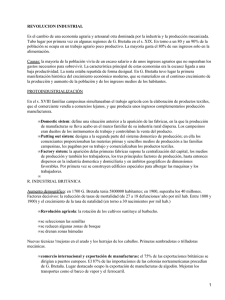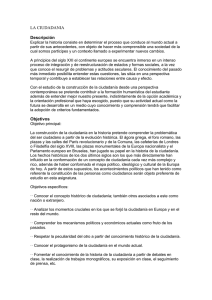“La primera ola del tsunami” Joaquín Perren
Anuncio

“La primera ola del tsunami” La Revolución Industrial en Gran Bretaña (1780-1840) Joaquín Perren 1 “Y tanto Gran Bretaña como el mundo sabían que la revolución industrial iniciada por y a través de comerciantes y empresarios cuya única ley era comprar en el mercado más barato y vender sin restricciones en el más caro, estaba transformando al mundo. Nadie podía detenerla en este camino. Los dioses y los reyes del pasado estaban inermes ante los hombres de negocios y las maquinas de vapor del presente” HOBSBAWM (1999) La ambigüedad del término ‘revolución industrial’ nos obliga a prestar atención a sus significados. En principio, podría decirse que existen dos acepciones que dialogan en su definición. La primera de ellas, de carácter general, se refiere a “todo proceso acelerado de cambio tecnológico que entraña una transformación de la estructura social”. Debajo de este rótulo, no sólo encontramos los cambios que sacudieron a Gran Bretaña hacia finales del siglo XVIII, sino también a las diferentes experiencias industrializadoras que surcaron el globo en los siglos XIX y XX. Un repaso por la historia moderna nos pone frente a numerosos escenarios, desde Estados Unidos hasta países de Latinoamérica y Asia, que experimentaron el pasaje de una producción artesanal a otra fabril. No es extraño, entonces, que esta definición haya servido de criterio para evaluar el desarrollo relativo de un país. La idea detrás de este razonamiento era bastante sencilla: a medida que una economía se desprendía de sus componentes precapitalistas, podía emprender su desarrollo industrial. Quedaba así establecida una clasificación que medía el grado de avance en el cumplimiento de esta meta: en la cúspide se encontraban las potencias industriales, tanto capitalistas como socialistas, y debajo de ellas se ubicaban las economías “en vías de desarrollo” y las “subdesarrolladas”. Pero el término ‘revolución industrial’ tiene un segundo significado que nos interesa. Alejada de las definiciones de dudoso carácter universal, esta variante hace referencia a “la primera transición de una economía agraria a otra dominada por la manufactura”. Esta experiencia piloto tuvo un escenario privilegiado: Gran Bretaña, en la bisagra de los siglos XVIII y XIX. En palabras de Hobsbawm, la revolución industrial implicó que “por primera vez en la historia, se liberó de sus cadenas al poder productivo de las sociedades humanas, que desde entonces se hicieron capaces de un crecimiento rápido y constante de hombres, bienes y servicios” (1999: 35). En pocas décadas, la economía británica inició su despegue hacia el crecimiento autosostenido, 2 despojándose, en ese tránsito, de los pocos vestigios del feudalismo que aún albergaba. Si bien el continente europeo había dado algunos pasos en esta dirección, especialmente durante el Renacimiento del siglo XVI, ninguno de ellos dejaba de ser un condimento capitalista de una receta feudal. A diferencia de lo ocurrido en los siglos anteriores, la irrupción de una economía industrial significó un punto de inflexión en materia de productividad. Hasta allí, las sociedades no podían escapar a los rendimientos marginales decrecientes que llevaban a situaciones “estacionarias”: una economía agrícola extensiva chocaba, tarde o temprano, con barreras que impedían el desarrollo continuo de las fuerzas productivas. Luego de periodos de bonanza –en los que se ocupaban tierras, aumentaba la producción y se reactivaba el comercio-, sobrevenían épocas de recesión, guerras y hambrunas. Pero si la historia medieval podía reducirse a una sucesión de crisis y auges, ¿qué elementos permitieron escapar a los clásicos fantasmas malthusianos? Para responder a esta pregunta, es necesario señalar tres cambios tecnológicos que interactuaron en la emergencia del capitalismo industrial. El primero de ellos es fácilmente deducible: la sustitución del hombre por máquinas. Una de las postales más repetidas de la Inglaterra del siglo XIX es aquella que muestra enormes telares mecánicos cumpliendo tareas que antes ocupaban a decenas de trabajadores. La fuerza que nutría a estos nuevos dispositivos nos pone frente a la segunda innovación: una economía basada en la energía de origen orgánico fue relevada por otra sostenida en la energía de mineral. Así, la producción dejaba de depender de un recurso limitado como la tierra y comenzaba a recostarse sobre recursos a priori ilimitados (Wrigley, 1987: 9). El carbón y el vapor fueron los ejemplos más claros de una economía que podía aumentar rápidamente su producción sin temer una caída de la productividad. Estas innovaciones convivieron con importantes transformaciones en la organización de la empresa. El trabajo familiar en pequeñas unidades de producción, aunque no desapareció por completo, fue eclipsado por el mundo de la fábrica. A su interior, se desarrollaron relaciones que desafiaban las convenciones establecidas por el feudalismo. Los nuevos actores alumbrados en este espacio, empresarios y obreros, quedaron ligados por una relación económica de dos caras. En principio, ambos estaban anudados en una relación salarial, a partir de la cual el empresario le compraba al obrero el disfrute de la única mercancía a su disposición: su fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, existía, entre ellos, un vínculo funcional que le quitaba al trabajador el control sobre el proceso productivo y, desde luego, sobre el producto final. Así, los tiempos del reloj y 3 una supervisión permanente hicieron de la disciplina un elemento fundante de esta nueva relación. Ahora bien, la disponibilidad de innovaciones técnicas que permitan un aumento de la productividad no significa que sean automáticamente empleadas y, menos aún, a una escala masiva. El aprovechamiento del vapor, por ejemplo, era una realidad mucho antes de que Inglaterra se convirtiera en una potencia industrial, pero su existencia no se tradujo en un despegue económico. Esta constatación nos obliga a explorar las condiciones que favorecieron la difusión de los cambios tecnológicos señalados. Landes nos ofrece una respuesta a este interrogante que nos ubica a las puertas de la industrialización británica. En un texto clásico, este autor entendía este proceso en términos de ruptura, pues, al inmovilizar el capital, transformaba a los empresarios en prisioneros de la inversión (1979: 78). Las máquinas, aunque eran mucho más eficientes que el trabajo domiciliario, suponían un riesgo para su dueño: si la tasa de beneficio se esfumaba, el empresario no tenía la posibilidad de reencontrarse con su dinero. Una apuesta de esta naturaleza sólo podía suceder cuando las técnicas existentes se volvían inadecuadas y cuando la superioridad de los nuevos métodos permitía cubrir los costos del cambio. Si, por ejemplo, el precio de la mano de obra se incrementaba y los dispositivos mecánicos no suponían una carga demasiado pesada, era probable que el empresario apostara por la innovación tecnológica. La suma de ambos elementos hacía que una decisión, en el corto plazo suicida, se convirtiera en viable a largo plazo. Aumentar esta clase de inversiones había sido el objetivo de la mayoría de las monarquías ilustradas del siglo XVIII. Tomando distancia de la economía natural, los estados absolutistas, con sus obvias limitaciones, tenían al desarrollo económico como una de sus metas más sentidas. Esta intención, sin embargo, permaneció recluida al campo de los discursos. Puede que una metáfora de Hobsbawm nos ayude a entender el panorama previo al despegue económico: “Si en el siglo XVIII iba a celebrarse una carrera para iniciar la revolución industrial, sólo hubo un corredor”. Gran Bretaña tenía condiciones favorables que alentaban la inversión en sectores que tenían un elevado potencial transformador. La producción de bienes suntuarios operaba sobre un mercado existente y difícilmente podía generar efectos de arrastre sobre el conjunto de la economía. La producción de algodón, en cambio, suplía una demanda flexible que podía aumentar rápidamente y, a diferencia de otros rubros, una innovación en una etapa podía arrastrar hacia la transformación a las restantes fases de elaboración. Sería difícil explicar, sin este tipo de producción, esa “succión forzosa” que avivó la codicia 4 capitalista y permitió, en algunas décadas, modelar a las sociedades modernas. En el próximo apartado, trataremos de contestar una pregunta tan simple como difícil de responder: ¿por qué la Revolución Industrial estalló en Gran Bretaña y no en escenarios que habían llevado la delantera en el siglo XVII? El mercado en el origen de la Revolución Industrial En 1760, los avances económicos británicos eran interesantes, pero no asombrosos. Algunas regiones del país contaban con una activa industria domiciliaria y sus principales centros urbanos albergaban unos pocos talleres. En ambos espacios, el trabajo manual era la norma y la importación de algodón apenas llegaba a las dos millones de libras. Treinta años después, esa cifra se había multiplicado diez veces y los cambios en el ámbito de la producción eran evidentes: las fábricas y las máquinas comenzaban a opacar a las formas económicas tradicionales. Además, una amplia red de distribución puso una variada gama de productos a disposición de consumidores distribuidos alrededor del mundo. Pero ¿cuál fue el detonante de esta acelerada transición? No caben dudas de que debieron ser muy fuertes los incentivos que decidieron a los capitalistas a embarcarse en una empresa que rompía los cánones1 establecidos. Hasta mediados del siglo XVIII, la industria domiciliaria suministraba a los comerciantes un sistema flexible, pero con ciertas dificultades para expandirse. Si bien era conveniente en un primer momento porque se contaba con una enorme reserva de mano de obra, presentaba tensiones cuando la demanda de productos crecía a mayor velocidad que la oferta. En la medida en que comenzaba a agotarse la fuente de mano de obra en las áreas rurales, los márgenes de negociación de los trabajadores-campesinos mejoraban y esto se traducía en costos laborales cada vez más elevados. Ante esta situación, el comerciante quedaba atrapado en una incómoda posición. De seguir apostando por un sistema extensivo, debía aumentar los niveles de producción para conservar el mismo beneficio. Pero este camino sembraba las semillas de futuras crisis de crecimiento: la presión sobre la oferta recrudecía la inflación de costos y empeoraba la situación de los comerciantes. La única chance de asociar mayor producción y 1 cánones: normas, reglas. 5 menores costos era aumentar la productividad de las unidades domésticas. Ésta era, sin embargo, una misión imposible: los deseos de los empresarios se estrellaban con un conjunto de prácticas que iban desde un uso irracional del tiempo (algo lógico si pensamos que el tejido ocupaba los baches dejados por el calendario agrícola) hasta robos de materias primas y de productos terminados. Este nudo de problemas nos permite entender el paso a un taller supervisado y el creciente uso de dispositivos mecanizados. Una demanda que avanzaba a un ritmo decidido provocó estrangulamientos de la oferta, que condujeron a la inversión en capital fijo. Esta verificación nos obliga a reflexionar sobre los motores que estimularon la expansión del consumo. Tomando distancia de las interpretaciones partisanas, que pusieron énfasis en un factor explicativo, parece más adecuado pensar en la confluencia de factores internos y externos. En la intersección de un mercado interno que ponía una constelación de consumidores al servicio de la naciente industria y un mercado externo donde se obtenían materias primas y se ubicaban las manufacturas, encontramos una respuesta a la marea de cambios que trajo consigo la Revolución Industrial. Comencemos por una de las notas distintivas de la economía británica: un mercado interno sediento de productos. Hacia mediados del siglo XVIII, la isla gozaba del poder adquisitivo más alto de Europa y, a diferencia del continente, la riqueza estaba mejor distribuida. Cualquier trabajador que habitaba en alguna de las ciudades británicas gastaba una porción de su salario en alimentos y tenía margen para consumir distintas clase de manufacturas. El acceso al consumo hizo de Inglaterra una sociedad abierta, donde las definiciones de status2 eran menos precisas que las tradicionales. Pero lo interesante no era el peso de las diferencias con otros países europeos, sino lo difundido de las mismas. Mientras que el continente contenía a la mayoría de su población en la campaña, Gran Bretaña era protagonista de una acelerada urbanización. En 1780, Londres era una metrópoli de un millón de habitantes y, detrás de ella, se desarrollaron ciudades que funcionaban como centros de intercambio y acabado de los productos (Manchester, Liverpool, Leeds o Birmingham). Este standard3 de vida hubiera sido imposible de no haber existido profundas transformaciones rurales. La salida de la crisis del siglo XIV había fortalecido la posición de los terratenientes. Una estructura social descompensada fue el reflejo más claro de esta situación: el campo británico estaba dominado por un puñado de 2 3 status: rango, prestigio, categoría, reputación. standard: nivel 6 terratenientes que arrendaban parcelas a personas que empleaban a jornaleros sin tierra. Sin la resistencia de las comunidades campesinas, una especie en extinción luego de los cercamientos, los dueños de la tierra implementaron mejoras que permitieron el aumento de la producción y, sobre todo, de la productividad agrícola. La rotación de cultivos fue quizás la más significativa. Su difusión permitió abandonar el antiguo sistema de barbecho, que alternaba tiempos de producción y tiempos de descanso. El nuevo sistema, que no conocía los tiempos muertos, fue acompañado por la aparición de nuevos cultivos y de plantas forrajeras que cumplieron una doble función: por un lado, aumentaban la fertilidad de las parcelas gracias al nitrógeno que depositaban en la tierra; por el otro, mejoraba la alimentación de la hacienda y el rendimiento general de la ganadería. La combinación entre un fenomenal proceso de concentración de la tierra y la mejora de la productividad dio a la agricultura todos los atributos necesarios para edificar una economía industrial (Hobsbawm, 1999: 38). El incremento de la producción permitió, en primer lugar, alimentar a una creciente población urbana. Al mismo tiempo, la desaparición de los open fields proporcionó a la naciente industria una masa de reclutas que comenzaron a alojarse en las ciudades. La liberación de la mano de obra rural, que resultaba excesiva por las mejoras introducidas, facilitó el desembarco de una nueva forma de organización del trabajo. Después de todo, la escisión entre productores y medios de producción era una condición indispensable en el desarrollo del mundo fabril. Estos aspectos hubieran sido inútiles de no haber existido una acumulación primitiva de capital. Y una agricultura comercial era un mecanismo clave en este proceso: alejada de los bajos rendimientos feudales, este sector prestó las bases a una acumulación de riquezas que fácilmente podía transferirse a los sectores más modernos de la economía. Estas condiciones materiales, de innegable importancia, convivieron con otros aspectos que asfaltaron el camino a la industrialización. La mirada favorable a la ganancia era uno de ellos. A diferencia de otros escenarios, la iniciativa privada no tenía obstáculos legales a su desarrollo. Los límites impuestos a la autoridad estatal, sobre todo luego de la Revolución Gloriosa del siglo XVII, prepararon el terreno a la difusión de los contratos entre las personas. Antes que cualquier otro país, la autoridad señorial tendió a desaparecer y fue reemplazada por un cuerpo legislativo sintonizado en una frecuencia liberal. Claro que esto no sólo afectó las relaciones interpersonales: el beneficio privado era aceptado como un objetivo gubernamental. Esto era así al punto 7 de que el estado ponía a disposición de los comerciantes una infraestructura que facilitaba el intercambio y achicaba distancias en un espacio mayormente integrado. Un temprano sentido de racionalidad, que no dudaba en adaptar los medios a los fines, funcionaba en el mismo sentido. La ciencia, aunque todavía en pañales, había logrado divorciarse del pensamiento religioso y había puesto su conocimiento al servicio de la producción de riqueza. E inclusive en materia religiosa, el desarrollo británico presentaba ventajas con respecto a sus competidores católicos: una ética protestante, que suponía al tiempo y a la vida ascética como valores, estimuló un ahorro que, de estar dadas las condiciones, podía convertirse en inversión. Pero el despegue de la economía británica no sólo estaba sostenido en la fortaleza del mercado interno. Hobsbawm, en un estudio clásico sobre la Revolución Industrial, planteaba una idea sugestiva respecto de la importancia de los mercados nacionales para el proceso de industrialización. Los mismos, por sus dimensiones acotadas, limitaban enormemente la dinámica. Por ese motivo, el veterano historiador inglés definía la industria británica como un sub-producto del comercio ultramarino (1999: 41). Sin ese intenso intercambio, que tenía al Atlántico como eje, sería complicado comprender los incentivos adecuados para la producción en masa. Descartando sus apetencias en el continente europeo, siempre costosas y sujetas a vaivenes políticos, Inglaterra privilegió el monopolio sobre áreas periféricas que prometían una rápida expansión. Así, las jugosas ganancias que se desprendían de este intercambio, en ascenso desde mediados del siglo XVII, compensaban los costos de lanzarse a una aventura tecnológica de gran envergadura. Una imagen que puede ayudarnos a comprender este comercio es una figura geométrica de varios lados. En uno sus vértices, encontramos la industria del algodón que, en términos de Hobsbawm, “fue lanzada como un planeador por el impulso del comercio colonial”. Localizada en los alrededores de ciudades desarrolladas al compás del sector secundario, contaba con un punto a favor: las manufacturas de algodón, a diferencia de otros rubros, podían producir, a bajo costo, artículos cuya demanda era extremadamente elástica y podía expandirse rápidamente. Tanto América como África y Asia, los restantes vértices de este intercambio a escala planetaria, no tenían deseos de adquirir productos de lujo y eso permitía que la calidad pudiera ser sacrificada por la cantidad. El peso del algodón dentro del comercio exterior británico es una clara muestra de esto: las manufacturas de ese material representaron el 40 y 50% del valor de todas las exportaciones de la isla entre 1816 y 1848 (Hobsbawm, 1999: 45). 8 Ahora bien, si los espacios periféricos ofrecían un enorme mercado para las manufacturas británicas, esto era porque existían allí actividades que suministraban divisas necesarias para insertarse en el comercio internacional. El tráfico de esclavos era una de las más importantes. En cercanías de los puertos africanos se cazaban nativos, que luego eran transportados, en pésimas condiciones, a las plantaciones americanas. Con los ingresos obtenidos, los enclaves del continente negro se convirtieron en un destino obligado para las baratas manufacturas del Lancashire. Lo sucedido en América Latina puede ser ubicado en las mismas coordenadas. El vetusto imperio español poco podía hacer para evitar la llegada de productos industriales elaborados en Gran Bretaña. En un primer momento, los industriales de ese país se contentaban con ingresarlos de manera clandestina, en una práctica que hundía sus raíces en el siglo XVII. Cuando las independencias americanas fueron un hecho consumado, las jóvenes repúblicas dependieron por completo de las importaciones británicas. Los bienes que inundaban sus mercados eran pagados con muchas de las materias primas necesarias para poner en marcha una economía industrial. Tomando distancia de la autosuficiencia que había logrado en tiempos coloniales, Latinoamérica comenzaba a tomar un rumbo emparentado con el sector primario. La India no era la excepción a este esquema. En los siglos anteriores, Oriente había funcionado como un imán que atraía, gracias al intercambio de telas lujosas y especias, los metales preciosos del continente europeo. Para fines del siglo XVIII, esta situación de privilegio era sólo un lejano recuerdo. Una vez agotadas las ganancias asociadas al saqueo, la administración colonial apostó a la producción de un creciente volumen de productos primarios. En poco tiempo, la India se desindustrializó, convirtiéndose en un apéndice de las comarcas manufactureras británicas. Entre 1815 y 1832, el valor de los géneros exportados desde aquel país pasó de 1.300.000 de libras a menos de 100.000. Mientras tanto, la importación de productos textiles británicos se multiplicó dieciséis veces. Hacia 1840, un observador no ahorraba críticas cuando hablaba de la inconveniencia de transformar a la India en “el granero de Inglaterra, pues era un país fabril, cuyos diversos géneros de manufacturas existían hacía mucho tiempo, sin que con ellos hayan podido competir en juego limpio las otras naciones” (Hobsbawm, 1999:169-170). Más allá de obvias diferencias económicas, culturales y sociales, todos estos espacios tenían un punto de contacto que facilitaba el crecimiento industrial británico. En las economías periféricas, era posible expandir rápidamente el stock de materias 9 primas: una producción sostenida en la mano del esclavismo o en una servidumbre encubierta, impuso condiciones de trabajo que difícilmente podríamos encontrar en el continente europeo. De este recorrido por el escenario previo al despegue industrial, un aspecto queda claro: la tendencia hacia la producción en masa de artículos baratos debe ser atribuida a la expansión del mercado interno y del externo. Esta constatación nos obliga a descartar teorías que trataban explicar la Revolución Industrial sólo a partir de factores climáticos, recursos naturales o características biológicas. Si bien estos elementos, sobre todo los dos primeros, eran insumos indispensables para lograr un crecimiento autosostenido, no ayudan a entender por qué este proceso sucedió entre los siglos XVIII y XIX y no mucho antes. Las implicancias de este razonamiento son claras: la disponibilidad de carbón, una posición geográfica privilegiada o el número de habitantes no pudieron, por sí solos, llevar a la industrialización. Para generar una transformación de envergadura, era necesaria una determinada estructura social y un cierto esquema de intercambio comercial. Gran Bretaña, mucho antes de la Revolución Industrial, funcionaba como una economía de mercado que tenía un sector manufacturero en crecimiento, una masa de población disponible (resultado de las reformas agrícolas) y un comportamiento favorable a la iniciativa privada. Pero si la ventaja del mercado interno británico era su estabilidad y su tamaño, el mercado externo tenía un potencial expansivo difícilmente equiparable. La armónica relación entre comercio y diplomacia dio a Gran Bretaña una enorme área de influencia, que incluía un vasto imperio colonial y diversos espacios semicoloniales. En el siglo XVII, encontrábamos que los países que iban a la vanguardia del desarrollo económico confiaban en las bondades del intercambio de productos de lujo. Aunque este negocio brindaba grandes beneficios, que llevaron a Holanda a convertirse en una potencia de primer orden, tenían un escaso potencial transformador. En el siglo XVIII, en cambio, los beneficios que se desprendían del comercio ultramarino estimularon a los hombres de negocios a invertir directamente en la producción a través de la fábrica. 10