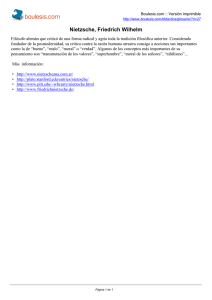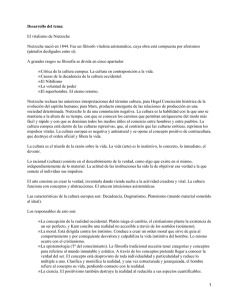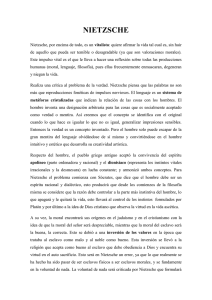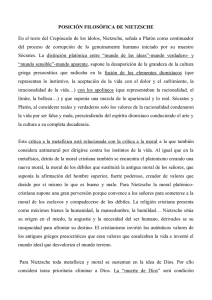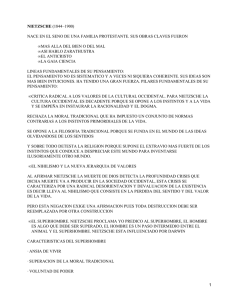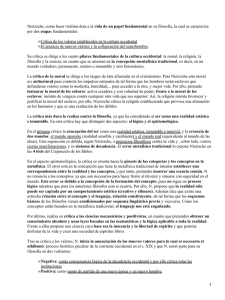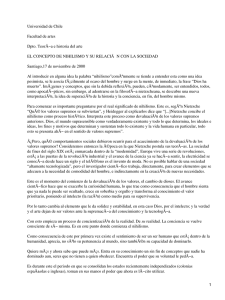NIHILISMO Y CRÍTICA DE LA RELIGIÓN EN NIETZSCHE Jacobo
Anuncio

NIHILISMO Y CRÍTICA DE LA RELIGIÓN EN NIETZSCHE
Jacobo Muñoz
(Manuel Fraijó, Filosofía de la Religión: Estudios y Textos, Trotta, Madrid 1994, pp. 345-367)
Es posible que sea su intencionalidad crítica de la entera «tradición occidental» —metafísica, moral,
religiosa, cultural—, cuya genealogía histórica y psicológica desvela con trazos poderosos, lo que
confiere su sentido último y, en cierto modo, su unidad a la compleja y multiforme obra de Nietzsche
(1844-1900). En cualquier caso, a esa luz hay que contemplar sus grandes temas, desde el nihilismo
a su crítica de la religión y, fundamentalmente, del cristianismo, desde el eterno retorno a la
propuesta utópica del ultrahombre. Ello acerca a Nietzsche., por otra parte, incluso metódicamente,
a esos típicos productos posidealistas de ascendencia ilustrada —o «filosofías de la sospecha»—
usualmente acogidos bajo el rótulo de la Ideologiekritik.
De todos estos temas es, sin duda, el nihilismo, cuya plural tipología desarrolla Nietzsche con raro
vigor —«cínicamente y con inocencia»— el determinante, toda vez que los restantes presuponen el
cargado haz de razonamientos genealógicos y desenmascaradores que confluyen en él. Unos
razonamientos guiados en cualquier caso, no por voluntad alguna de elaborar un «sistema», ni
menos por el designio de proponernos un cambio en el régimen de nuestras verdades, sino por la
sostenida invitación a una modificación radical del umbral de conciencia desde el que se determinan
los problemas como tales, y que Nietzsche desarrolla a lo largo de su vida. Con una suerte de
desarrollo difícilmente clasificable en los usuales términos de la filosofía académica y que comienza
ya incluso en sus escritos juveniles sobre Grecia, esa Grecia que ha sido, y en cierto modo aún es,
hogar de sentido y figura tutelar de nuestra memoria espiritual europea, en cuya idea Nietzsche
intentó introducir ciertos desplazamientos específicos capaces de modificar su sentido y su valor, a
la vez que daba sus primeros pasos por el áspero camino de la crítica de la cultura moderna.
Nada tiene, pues, de extraño que, llevado por la fuerza del inclemente diagnóstico de nuestra
cultura y su desarrollo que se oculta tras su nombre, Nietzsche llegue incluso a autoasignarse
explícitamente el papel de cronista del «necesario» advenimiento del nihilismo europeo, a la vez
que reclama para sí la condición de «primer nihilista consumado de Europa». Un advenimiento
necesario que no lo es, desde luego, por obra de la propia reflexión nietzscheana, sino de aquello
de lo que ella misma es también consecuencia: la sustancia nihilista del proceso civilizatorio de
Occidente —de su religión, de su metafísica y de su moral— en cuanto proceso de progresivo
autodesenmascaramiento —y, por tanto, de vaciamiento y anulación última— de los valores,
realidades supremas y criterios que siglo tras siglo han ido constituyendo su sentido. Y que por
mucho que aún perduren hoy, han perdido su wozu?, su para qué, con una suerte de pérdida o
desvalorización que reobra sobre ellos mismos.
Porque son, en efecto, nuestros propios valores, los valores en los que hasta este momento nos
hemos apoyado, los que extraen en el nihilismo su última consecuencia. Por eso el nihilismo —que
en uno de sus registros acaba por consumarse en el «todo carece de sentido»— es «la lógica
pensada hasta el final de nuestros propios valores e ideales», algo que tenemos que experimentar
para poder ponernos, al fin, «en condiciones de percibir qué era realmente el valor de aquellos
"valores"».
¿Qué son, pues, esas categorías, esos conceptos y esos valores cuyo proceso de desvalorización y
anulación —uno con el proceso mismo de desenmascaramiento de nuestra entera sustancia
civilizatoria— ha vivido el propio Nietzsche «hasta el final», esto es, hasta haberlo dejado ya «tras
sí», convirtiéndose de este modo, con gesto auroral, en «el primer nihilista consumado de Europa»?
2
I. LA TRADICIÓN OCCIDENTAL
La tradición que Nietzsche desenmascara y que en un momento dado procede ella misma a
autodesenmascarar-se es el poderoso resultado del entretejimiento inicial y ulterior desarrollo de
tres factores: la ratio socrática, el platonismo y el cristianismo. En los comienzos de esa tradición el
hombre europeo es conformado como hombre teorético, como contemplador de la vida, siendo en
la evolución general del pensamiento griego precisamente la tragedia el lugar en el que es creado
ese presupuesto del pensamiento filosófico. «Teatro» y «teoría» tienen, en efecto, igual raíz. El
mismo proceso ocurre en el orden de lo religioso: el propio teatro pertenecía en sus inicios, como
es bien sabido, al culto. En cualquier caso, y al hilo de una transformación en estos tres ámbitos,
toma cuerpo una nueva actitud fundamental ante la vida. El hombre asume frente a su propia vida
la actitud de espectador y se forma su propia «representación» —obviamente «teorética»— sobre
lo que ocurre ante su vista: desde las condiciones vitales básicas hasta el destino mismo, que pasa
así a constituirse en objeto de contemplación para un sujeto. Un sujeto que a la vez parecía verse
libre de este destino. El origen de la teoría es, pues, para Nietzsche, uno con el de esa ficción.
Esa ficción del no-destino se manifiesta en la ficción de un acceso a [as (presuntas) «verdades
eternas». O, lo que es igual, en la tesis de que la verdad, lo verdadero, no son las cosas tal como
aparecen o como hay que habérselas con ellas en la vida, sino que debe, por el contrario,
acometerse el intento, en el camino hacia esa presunta verdad, de tomar distancia respecto de las
cosas de la vida inmediata. Sencillamente porque las cosas no son tal como a primera vista se nos
presentan, sino lo que sobre ellas puede decirse en una teoría coherente. Esta sobrevaloración del
acceso lógico o teorético a lo verdadero significa, a la vez, una minusvaloración que, pensada hasta
el final, lleva, en cualquier caso, a la depreciación de la vida y a la negación de este mundo nuestro
en nombre de un mundo suprasensible o «mundo verdadero», constituido por múltiples formas
(Dios, la esencia una e inmutable, el bien, la verdad o los valores superiores a la propia vida).
Lo que al platonismo interesa no son las acciones individuales ni el posible efecto «retórico» del
logos en una determinada situación, sino la teoría general en la que ha de ser explicado por qué
determinadas acciones deben ser hechas (en términos absolutos). Una acción no debe, en efecto,
ser realizada por sí misma, sino por la justicia (o por algún otro valor/idea superior). Su
enjuiciamiento debe ser realizado desde el punto de vista de un aspecto general en el que ha de
coincidir con todas las acciones —por ejemplo, dentro del todo de la polis—. La visión teorética de
la «idea» de la justicia depende, evidentemente, del presupuesto de la visibilidad de conexionesde-acción en configuraciones políticas reducidas, del tipo efectivo de la polis griega. Las ideas a las
que lo particular se ve así subordinado y reordenado valen, pues, como lo verdadero, o, lo que es
igual, como algo que no puede verse, ni tocarse, sino sólo captarse, aprehenderse, en ideas (o
lógicamente). Y en relación, a la vez, con un todo ordenado. Los filósofos capaces de esa
aprehensión intelectual pura —y adiestrados largamente en ella— son elevados por Platón al rango
de reyes: a ellos incumbe gobernar la polis, O, cuanto menos, así es como debe ser pensado el
Estado verdadero: a partir de esta idea. Al igual que es a partir de este ideal como debe ser mejorado
el estado real (o empírico). En igual contexto teórico surge la ciencia como configuración de
consideración lógico-teórica del mundo y reflexión sobre verdades generales bajo el presupuesto
de que lo general ha de ser puesto como la verdad sobre los «casos» iguales. Sólo que para Nietzsche
este presupuesto descansa sobre una ficción.
En las teorizaciones del mundo (que se manifiestan sobre todo en el esquema de la explicación) late
ya, para Nietzsche, y tanto en el trato práctico-moral como en el científico con el mundo, el
«nihilismo europeo ». Un nihilismo que consiste en decir que algo es, en verdad, distinto de como
se nos ofrece de modo inmediato. El nihilismo surge, pues, en un principio como depreciación de la
3
inmediatez de la vida. Radica sumariamente, en decir que lo que es, no es lo que parece ser en el
tráfico normal de la vida, sino le que la correspondiente explicación, sobre todo científico-naturalmatemática, nos dice. El cálculo matemático ideal, el triángulo ideal y los números son, para Platón,
protofiguras de las entidades y relaciones reales. Tiene, pues, lugar aquí un intento de retrotraer y,
por tanto, de reducir lo que es a números y relaciones de medida. Esta reducción a efectos del
dominio de la realidad mediante tales explicaciones es, para Nietzsche, expresión de una concreta
voluntad de poder.
Con ello entramos en otro rasgo del pensamiento europeo: la tendencia a la simplificación. En la
medida en que es, concretamente, un pensamiento que tiende a explicar, el pensamiento del
hombre europeo es un pensamiento simplificados Toda explicación es, en efecto, una simplificación.
Identifica semánticamente la expresión explicada con la expresión explicativa, reduciendo así
multiplicidad lingüística.
Con la consecuencia, por parte de este pensamiento, de su desgajamiento respecto del carácter
multicolor y de la diversidad de la vida. Simplifica el lenguaje de la vida. La disciplina gramatical
reduce, por otra parte, nuestros lenguajes a un número determinado y, en cualquier caso,
perfectamente manejable y aprehensible, de reglas, de acuerdo con la convicción de que quien
domina dichas reglas puede «generar» una diversidad prácticamente infinita de contenidos
lingüísticos, lo que lleva a que el lenguaje sea asumido e interpretado conscientemente como un
instrumento manipulable.
En la medida, pues, en que para Nietzsche la actitud teórica descansa —de entrada— sobre una
ficción, la de un acceso temporal y libre de destino a ¡as «verdades eternas», toma cuerpo la
pregunta por la verdad de la actitud teorética misma. Esto es, y dado el planteamiento general del
tema aquí en juego, la pregunta por su valor pata la vida, por encima de la que cree estar, y por su
propio destino. ¿Qué pretende, en efecto, y cuál es su destino? Pretende dominar y convertir en
disponible su objeto material, la naturaleza y la vida, reduciéndolo a leyes que se dominan y se
poseen. El propio lenguaje es reducido, en su «esencia», a una gramática que se aprende
conjuntamente con la formación del individuo en y hacia una subjetividad general y en y hacia una
determinada orientación vital-cultural. Orientación cuya sustancia no es, para Nietzsche, y como
hemos sugerido ya, otra que la voluntad de poder. Y no sólo en lo que afecta a la naturaleza. Porque
en su relación con los otros el hombre que piensa de acuerdo con estos cánones «europeos» se
hace asimismo una imagen general del hombre tal como éste debe ser.
Y juzga, a tenor de tal imagen general «humanista» del hombre, como debe ser el hombre,
individualmente tomado, y como debe comportarse «humanamente». Lo que no deja de equivaler,
visto en su conjunto, a nihilismo de fondo: esa voluntad de nada que, ocultando en su entraña real
una efectiva y superior voluntad de poder, finge un mundo trascendente en orden al que enjuiciar
y, sobre todo, condenar el mundo real «que queda como no-valioso en sí».
No otro es el origen de la actitud moral judicativa frente a los demás seres humanos, ni sus objetivos
últimos. Al igual que desde los supuestos de la teoría, y en su mateo, se subsume lo individual y
particular «bajo» conceptos generales, a efectos de dominio y manipulación, la clasificación en
«bueno» y «malo» sirve aquí para simplificar el trato con los comportamientos y actos de los
individuos. Y con ello, el dominio y la calculabilidad de los mismos. Como bueno vale, en efecto, lo
que se corresponde con la imagen general del hombre. Lo individual que se da a sí mismo sus
cánones y patrones de medida vale como malo.
Y es, obviamente, reducido y mantenido a un nivel lo más bajo posible por el juicio moral. No hará
falta insistir demasiado en que el enjuiciamiento moral y la correspondiente actitud clasificatoria
4
son percibidos por Nietzsche —como coda clasificación, por lo demás— como voluntad de poder. El
pensamiento moral es voluntad de poder y es, en su sustancia última, nihilista, por mucho que se
autocomprenda de otro modo. En la medida en que se dirige contra otras personas, se dirige contra
otros puntos de vista, otras perspectivas y oirás clasificaciones y jerarquizaciones. Esto es,
ontologiza y absolutiza el propio modo de enjuiciamiento. De ahí que Nietzsche hable de «ontología
moral».
II. PLATONISMO PARA EL PUEBLO
También el cristianismo, en cuanto «platonismo para el pueblo», cae bajo el veredicto nietzscheano
de nihilismo, en la medida en que en él y con él se institucionaliza y difunde el pensamiento moral.
Un pensamiento que si en su estadio final —en ese «momento de transición» del nihilismo en el
que el propio Nietzsche cree estar viviendo— tenderá a autonegarse y llevará a la desvalorización
de todos los valores por él creados, apurando su lógica, como llevará también, en otro orden de
cosas, al abandono de categorías como «fin», «unidad» o «ser» y al desengaño sobre una supuesta
finalidad de devenir, no habrá por ello dejado de rendir, y seguirá rindiendo, no sin cierta lógica
perversa, servicios contra el primer nihilismo teórico y práctico. O, lo que es igual, contra esa
negación del mundo real en nombre de un mundo verdadero o del ser en nombre de un deber ser
que él mismo representa y que, en cuanto máscara e instrumento a un tiempo de la voluntad de
poder, está en sus propios orígenes.
La hipótesis cristiana de la moral ha conferido, en efecto, al hombre un valor absoluto, en
contraposición a su pequeñez y contingencia en el flujo del devenir; ha servido a los abogados de
Dios, en la medida en que ha allegado al mundo, a pesar del mal y de la miseria, el carácter de
perfecto, dando así de paso un sentido al mal mismo; ha dado a los hombres un saber de valores
absolutos, preparándoles de este modo para un conocimiento adecuado de «lo más importante»;
ha impedido, en fin, que el hombre se despreciara en cuanto hombre, que tomara partido, en su
impotencia inicial, contra la vida y desesperara del conocimiento.
Ha sido, en suma, un gran «medio de subsistencia», el «gran antídoto» contra esa tentación nihilista
primaria.
Así, pues, si por un lado es cierto que para quien, como el propio Nietzsche, se sitúa «más allá de lo
bueno y de lo malo», la interpretación moral convierte el mundo en algo propiamente
«insoportable» por otro no lo es menos que el cristianismo ha intentado, a su vez, superar con ella
el mundo, vencerlo, reconciliando al tiempo al hombre consigo mismo y con él. Con el odioso
resultado de haber llevado finalmente al hombre al «ensombrecimiento», al
«empequeñecimiento», al «empobrecimiento». Sólo la más mediocre e insignificante especie de
hombre, la de los hombres del rebaño, encontró ahí su hora, sólo ella fue impulsada y pudo, al precio
de una ficción y un «no» sentirse reforzada. Es ésta, ha sido ésta una historia en la que lo que
finalmente se ha expresado es una voluntad de poder «mediante la que, bien los esclavos y
oprimidos, bien los fracasados y atormentados por ser como son, bien los mediocres, ha hecho el
intento de imponer los juicios de valor más favorables para ellos».
El cristiano es, en efecto, para Nietzsche «el animal doméstico, el animal de rebaño, el animal
enfermo hombre», exactamente lo contrario, por tanto, de ese tipo superior, digno de vivir y seguro
de fututo, erguido sobre la tierra con el gran «sí» en los labios, que él mismo considera como «el
más valioso». Porque «el cristianismo... ha hecho una guerra a muerte a ese tipo superior de
hombre, ha proscrito todos los instintos fundamentales» de ese mismo tipo —exactamente los que
el propio Nietzsche juzga como humanos en el sentido más pleno y eminente, más interno a la
5
propia vida—, «ha extraído de esos instintos, por destilación, el mal, el hombre malvado, el hombre
fuerte, considerado como hombre típicamente reprobable...»
El cristianismo ha tomado partido por todo lo débil, bajo, malogrado, ha hecho un ideal de la
contradicción a los instintos de conservación de la vida fuerte; ha corrompido la razón incluso de las
naturalezas dotadas de máxima fortaleza espiritual al enseñar a sentir cómo pecaminosos.-- los
valores supremos de la espiritualidad.
El veredicto final nietzscheano del cristianismo como «religión de la compasión» y caldo de cultivo
de los valores nihilistas, de los valores de decadencia, encuentra aquí su lógica profunda. Una lógica
en cuyo trasfondo late, poderosa, la concepción nietzscheana de vida como «instinto de
crecimiento, de duración, de acumulación de fuerzas, de poder».
De ahí, por lo demás, la vinculación profunda, a que ya hemos ido haciendo referencia desde
diferentes ángulos, que Nietzsche establece entre cristianismo y nihilismo. Porque la compasión,
ese rasgo central del cristiano, no es, desde este prisma, sino la praxis del nihilismo, un instinto
depresivo y contagioso que «obstaculiza aquellos instintos que tienden a la conservación y a la
elevación del valor de la vida», un instinto bajo que «tanto como multiplicador de la miseria cuanto
como conservador de todo lo miserable es un instrumento capital para la intensificación de la
décadence —¡la compasión persuade a entregarse a la nada! ...No se dice "nada"; se dice, en su
lugar, "más allá"; o "Dios"; o "la vida verdadera"; o nirvana, redención, bienaventuranza...». Y de ahí
también que el sacerdote sea considerado, en el contexto nihilista cristiano, como una especie
superior de hombre, cuando en realidad no es, siempre según el veredicto nietzscheano, sino un
«negador, calumniador, envenenador profesional de la vida».
Si en el cristianismo Nietzsche vislumbra una religión nihilista en la que late oculta una moral
reactiva, inspirada en última instancia por una moral decadente, que ha allegado al hombre europeo
de modo poderoso y recurrente los ideales ascéticos, que en definitiva no son otra cosa que el
intento que hace la vida débil para sobrevivir impulsando lejos de sí cuanto la contraría, en la religión
como tal no descifra Nietzsche sino el conjunto de medios morbosos a que el hombre recurre para
confortar su enfermedad. Sin conseguir, claro es, en última instancia, otra cosa que agravar su mal...
Así, pues, si la religión encuentra su razón de ser, su fuerza genuina en el miedo, también es cierto
que ese miedo nace en el momento mismo en el que el hombre se enfrenta —como subraya
Nietzsche— a sí mismo y siente su incapacidad profunda para autoafirmarse y afirmarse en un
mundo hostil. En sus primeros textos Nietzsche insiste también en otro tipo de miedo como «origen
del culto religioso», en el miedo a la naturaleza exterior, una naturaleza a la que el hombre intenta
imponer leyes capaces de tranquilizarle y facilitarle su dominio. De ahí el papel del culto y la magia.
Se trata, en cualquier caso, de un proceso que es el del paso mismo del mago al sacerdote. Si el
primero ejecuta el ademán auroral de dominio de un cosmos al que —como luego hará mucho más
eficazmente el científico— impone leyes, el segundo se centrará ya en otra imposición, la de «leyes
morales» del comportamiento, físico y moral, al hombre. Un comportamiento cuyo dominio
requerirá también por tanto, un complejo arsenal de técnicas: castidad, ayuno, disciplina de los
sentidos, confesión, penitencia...
III. DEIDAD, GRAMÁTICA, NIHILISMO NEGATIVO
La crítica de Nietzsche al cristianismo se mueve, por otra parte, en el marco, acaso no menos
fundamental, de una crítica al esquema «gramatical » en orden al que —como ya tuvimos ocasión
de contemplar— algo es dicho como algo diferente de lo que es, siendo subsumido bajo un concepto
que debe satisfacer. Nietzsche había, en este contexto, de un esquema que percibimos como tal
6
esquema, pero que, sin embargo, «no podemos echar por la borda», toda vez que sigue siendo el
esquema de nuestro pensamiento, algo, pues, para lo que no tenemos alternativa.
De intentar librarnos de él, dejaríamos de pensar. La filosofía grecoplatónica lo reelaboró, en un
principio, simplificándolo, a partir de la gramática especial indogermánica, antes determinante de
modo inconsciente, y lo convirtió, absolutizándolo, en el esquema sin más, del pensamiento.
Un esquema elevado a conciencia, primero en un ámbito académico de filósofos y, seguidamente,
popularizado por el cristianismo —al que se debe, en definitiva, y como ya sabemos, la
popularización general de toda esta filosofía—. La actitud vital del hombre teorético pasa así a verse
universalizada, sobre rodo en el ámbito de la moral en sentido estricto. El flujo y la diversidad de la
vida son tentativamente llevados, pues, a conceptos idénticos. El individuo debe comportarse de un
modo determinado, esto es, sin diferencias o idiosincrasias personales evidentes. En esta «ontología
moral» de lo general, lo individual es remitido (y sometido} a una ley moral general, y con ello es
negado en su realidad. En este sentido, el nihilismo se confunde, para Nietzsche, con la historia
entera del pensamiento, tal y como éste se conformó en la época socrático-platónica y como ha ido
desarrollándose, siempre en esa misma dirección, hasta la ciencia y la técnica de nuestros días. Pero,
a la vez, el nihilismo es adjetivable de modos distintos según los hitos de esa misma historia.
Existe, en efecto, un nihilismo negativo, preparado por la ratio socrática y su despliegue platónico y
consumado en y por el cristianismo, en el que «al no ser situado el centro de la vida en la vida, sino
en el más allá, en la nada, se priva a la vida de un centro de gravedad».
Existe, asimismo, un nihilismo reactivo, propio de ese momento de la consciencia en el que el
hombre asume el lugar y la función del Dios «muerto», toda vez que el poder por él alcanzado
permite ya una dulcificación de los medios de disciplinamiento, entre los que la interpretación moral
era el más fuerte, y alienta, a u n tiempo, la convicción de que «Dios» es una hipótesis demasiado
«extrema». Este nihilismo, que se identifica con la tesis de que no hay constitución absoluta alguna
de [as cosas, ni «cosa-en-sí», y que sitúa el valor de las cosas precisamente en que «a este valor no
le corresponda ni le haya correspondido (nunca) realidad alguna», puesto que es sólo «un síntoma
de fuerza por parte del valorador», una «simplificación con fines vitales», podría tal vez ser
considerado también como una forma extrema del fenómeno. Es más, en la medida en que se
confunde con la negación de un mundo y un ser verdaderos, podría incluso llegar a ser considerado
como «una forma divina de pensar».
Y existen, también, un nihilismo pasivo y un nihilismo activo. El nihilismo como «decadencia y
retroceso del poder del espíritu» es, para Nietzsche, un nihilismo pasivo, signo de debilidad y de
fatiga. Un signo que emerge, en cualquier caso, cuando esa «síntesis de valores y metas» sobre la
que descansa toda cultura «fuerte» se disuelve, de modo que los diferentes valores pasan a
competir y combatir entre sí en un marco general de disgregación. Con este nihilismo cabría acaso
relacionar el nihilismo como síntoma, esto es, como síntoma de que tos desheredados —aquéllos a
los que íes ha ido mal— carecen ya de consueto y, privados de él, destruyen para ser destruidos a
la vez que fuerzan a los poderosos a ser sus verdugos: «ésta es la forma europea del budismo, el
hacer-no, una vez que toda existencia ha perdido su sentido».
Si el nihilismo como estado normal coincide con el desvalorizarse de los valores supremos y velis
nolis con la emblemática «muerte de Dios» a partir de un determinado momento de la historia de
Occidente —ese momento en el que falta ya la respuesta al «¿por qué?»—-, su radicalizaron, esto
es, el nihilismo radical, es «el convencimiento de la insostenibilidad de la existencia, cuando se trata
de los valores más altos que se reconocen, añadiendo a esto la comprensión de que no tenemos el
menor derecho a plantear un más-allá o un en-sí de las cosas que sea «divino», que sea moral viva».
7
El nihilismo activo, por último, es «un signo de fuerza», de la fuerza de un espíritu tan acrecentado,
que sus objetivos anteriores («convicciones», artículos de fe, etc.) vienen a resultarle (ya)
inadecuados. Puede tratarse, desde luego, del signo de una fuerza aún no lo suficientemente grande
«como para ponerse de nuevo productivamente un objetivo, un "¿por qué?", una fe». Pero puede
ser signo también de la fuerza violenta de la destrucción... Como puede asimismo tomar cuerpo
definitivo «como ideal del supremo poderío del espíritu, de la vida más exuberante, en parte
destructivo, en parte irónico». En cualquier caso, el nihilismo activo, del que aún habremos de
ocuparnos, irrumpe en condiciones históricas y socio-vitales favorables, cuando los antídotos contra
«grados terribles de desventura» —Dios, moral, sumisión— no son ya (tan) necesarios...
IV. NIHILISMO CONSUMADO Y DECADENCIA DEL CRISTIANISMO
La crítica nietzscheana de esta connotación profunda del pensamiento occidental, en sentido lato,
no se autoconcibe como «moral» desde luego. Y no sólo por situarse Nietzsche más allá de ese
constructo ilusorio y «funcional», sino porque cree vivir en una época en la que esta constelación
se consuma y pierde, a un tiempo, sentido y validez. Pierde en cualquier caso, su funcionalidad
vital... Mientras pudo creer —en un nivel de escasa o nula consciencia de sí— que lo general es la
verdad frente a lo particular, pudo ser fuerte, pudo imponerse de forma determinante y ganar
terreno, todo el terreno. Pudo alentar grandes configuraciones culturales. El descubrimiento de su
carácter nihilista y de la naturaleza última de «lógica de la decadencia» de este nihilismo, junto con
otros factores de no menor peso, debilita, sin embargo, su fuerza.
Aunque también cabría, sin duda, razonar, siguiendo a Nietzsche, que el hecho de que haya perdido,
a lo largo de todo un proceso en el que aquella lógica ha sido llevada hasta sus últimas
consecuencias, su fuerza, es lo que ha arrojado una luz nueva sobre su carácter nihilista. Y no sólo
eso, sino que ese proceso ha sido también el de la negación (y autonegación) de la propia moral por
rabones morales. Entre otras razones porque la veracidad que la moral predica y exige como valor
superior y virtud fundamental —por mucho que no sea en el fondo, como Nietzsche hace ver, tal
veracidad, sino una obligación social: la de «usar las metáforas acostumbradas» y «mentir según
una convención fija»,— acaba constituyéndose en fuerza negadora de dicha moral. Como el propio
Nietzsche dice lapidariamente, «lo que venció al Dios cristiano es la misma moralidad cristiana». Tal
vez porque lo que se quiere verídico termina siempre por darse cuenta de que miente...
La pluridimensional racionalidad occidental, cuya genealogía traza Nietzsche, a la vez que procede
a su desenmascaramiento en cuanto «nihilismo» y expresión cifrada de la voluntad de poder
―genuino instrumento, por tanto, de cierre y de dominio—, permite claro es, muchas lecturas.
(Como la idea misma del despliegue socio-constituyente de una determinada racionalidad:
mesológica, instrumental, unidimensional...) Nietzsche cataloga, en cualquier caso, con apasionada
reiteración sus rasgos: su desconfianza ante las pasiones y lo instintivo, ante lo «ilógico»; su
negación del mundo real en nombre de un mundo ; verdadero; su idea del ser como uno, cosa en
sí, verdad e identidad; su traducción puntual en religión, metafísica y moral; su constante búsqueda
de seguridades y garantías para el orden establecido, que ella misma coadyuva férreamente a
reproducir; su debilitación del placer instintivo de vivir; su sumisión de todo a un principio supremo,
a un «egoísmo superior» —sea la salvación del alma, el progreso de la ciencia o el bien del Estado—
, con el consiguiente sacrificio de los intereses inmediatos del individuo y del propio tipo «superior»
de individuo; su fe en la penetrabilidad cognoscitiva del Todo por parte de la razón; su tendencia a
constituir y autoconstituirse en un sistema de definición, fijación y coordinación de los deberes y los
roles sociales dotado de tal capacidad de integración y «normalización», que hasta cuando parece
afirmar el individuo, no lo hace como ruptura con una presunta integración anterior de éste en el
rodo orgánico de la sociedad «ética», sino como arma contra la desagregación y a favor de un cierre
8
superior, de una más completa integración del sistema socio-maquínico; su carácter terapéutico, en
fin, fruto de la impresión de seguridad que es capaz de procurar, al precio de la dejación y la entrega
a una instancia —sea una autoridad sobrehumana, sea la autoridad de la propia conciencia moral,
conciencia que para Nietzsche no es sino el latido de la autoridad vigente en el entorno al que
pertenecemos y en el que hemos sido educados, sea la autoridad de la razón, del instinto social, de
la historia o de la felicidad de la mayor parte— que decide y estipula fines por nosotros...
Esta racionalidad, sin embargo, cuyo latido «nihilista» Nietzsche desenmascara, deja paso, en
principio, según va haciéndose explícita la tensión que la recorre y constituye y al hilo, también, de
toda una serie de transformaciones históricas, precisamente al nihilismo consumado, ese que,
según Nietzsche, llenará los dos próximos siglos «una vez que la fe en Dios y en un orden moral ya
no resulten sostenibles». Esa pasión por la veracidad que la moral genera es, en suma, lo que
termina con esa trama de ficciones e ilusiones utilitarias que es la moral misma. Lo que deberá,
ciertamente, llevarnos a entender como consumación del nihilismo la autonegación, precisamente,
de la moral por razones morales.
Factor decisivo en esta coyuntura de consumación no deja, lógica y complementariamente, de ser
la decadencia del cristianismo, decadencia que es la del Dios cristiano, toda vez que el sentido de la
veracidad, altamente desarrollado por y gracias al cristianismo, ha terminado por llenarse de asco
«ante la falsedad y la mendacidad de toda la interpretación cristiana del mundo y de la historia», lo
que en el límite puede llevar, como, sin duda, ha llevado a algunos, a la conversión reactiva del «Dios
es la Verdad» en la fe fanática del «Todo es falso». Así es, en cualquier caso, como el mundo
verdadero se convierte en fábula.
Nietzsche es perfectamente consciente, desde luego, de que la penetración cognitiva en la sustancia
nihilista última del pensamiento europeo, su «desenmascaramiento», si se prefiere, no equivale a
la superación de esta configuración de la vida. Es, en suma, consciente de que el ejercicio de «las
armas de la crítica», de su propia crítica, por ejemplo, no conlleva el derrocamiento del esquema
lógico, de la «gramática» de ese comportarse-en-el-mundo. No es posible sustraerse a este
esquema de pensamiento, a esta historia en cuyo curso evolutivo está aún el propio crítico, un
crítico que forma parte de aquélla hasta en su más idiosincrática autointelección «teorética». Por
eso Nietzsche, que descifra la historia del pensamiento europeo, de raíz socrático-platónica, y de la
religión, en su entrelazamiento como «nihilismo», asiente al mismo, se autocaracteriza incluso
como el «primer nihilista consumado de Europa». Entre otras razones, acaso de más peso, porque
es consciente de que su desenmascaramiento y su elevación a consciencia teorética no equivalen
aún, como acabamos de subrayar, a su superación, sino que lo consuman, contrariamente, una vez
más en una re-petición del esquema de la consideración teorética del mundo. Nietzsche descifra,
en fin, el nihilismo como destino. La historia ha transcurrido como ha transcurrido. Es posible, sin
duda, decir algo sobre la misma, desde el punto de vista, por ejemplo, de la filosofía de la historia,
o sea, teoréticamente, repitiendo, por tanto, el esquema dominante de pensamiento. Cabe elevar
a consciencia la «esencia» de esta historia, como hace efectivamente el propio Nietzsche en sus
análisis histórico-genéticos.
Cabe, en fin, caracterizar esa historia, pero cuando se hace tal, lo que necesariamente surge es una
nueva imagen teorética del pensamiento europeo, que es, ella misma, típicamente europea, esto
es: una simplificación o «teoría». Lo que no resulta, en cualquier caso, posible es sustraerse a la
gramática, que determina ontológico-moralmente el uso lingüístico hasta en la última frase. Y de
pretender tal, lo que se perdería es el propio concepto de pensamiento lógico y de razón.
El conocimiento de que no cabe sustraerse a la razón así entendida, por mucho que sea llevado a
consciencia explícita su peculiar carácter esquematizado eleva al nihilismo a la condición de filosofía
9
trágica. Lo consuma, en efecto, potenciándolo, toda vez que el nihilismo pasa a ser por fin
autoconsciente... El nihilismo asentido, el nihilismo que se hace cargo de sí mismo, muta así en
relación trágica con la vida.
V. MUERTE DE DIOS Y SUPERACIÓN DEL NIHILISMO
Todo está, para Nietzsche, al servicio de la vida. Para orientarse, los seres humanos elaboran
hipótesis, imponen leyes. Y deben hacerlo. No hay mirada directa alguna sobre la vida, en el sentido
de venir libre de todo trasfondo y presupuesto. Todo lo que ocurre en ésta, incluida, por tanto, toda
determinación teorética, sirve a la vida de un modo indeterminable, porque la vida no se ofrece
globalmente como un todo, ni puede, dada la esencia de todo determinarse —que descansa sobre
ficciones—, hacerlo. No hay, por otra parte, otro parrón o criterio a tenor del que medir o sopesar
la vida que la vida misma, vida que es voluntad de poder, como lo es también el mundo, ese mundo
dionisíaco de Nietzsche «que se crea a sí mismo eternamente y eternamente a sí mismo se
destruye».
Los llamados afectos, que por la vía de la interiorización acompañan la génesis de la consideración
teorética del mundo, como, por ejemplo, «el odio, la alegría por el mal ajeno, la codicia y el
despotismo y todo cuanto es llamado malo», pero también, podríamos completar, la «compasión»
y cuanto es llamado bueno, «pertenecen igualmente a la asombrosa economía de la conservación
de la especie, una economía que no deja de resultar, ciertamente, costosa, despilfarradora y,
globalmente considerada, de lo más insensata».
Va de suyo que este discurso sobre una economía insensata y despilfarradora roza lo paradójico. No
se sabe, en efecto, «por qué» han sido en definitiva conformados estos afectos, ni «para qué», pues
para ello habría que salir de la vida y acceder a la condición de «teorético» en un sentido cuasidivino. La filosofía concibió ciertamente, a Dios como un teórico «puro» de este tipo, situado más
allá de roda subjetividad y de todas las concepciones relativas de los humanos y capaz, a la vez, de
penetrar con su mirada en el corazón y en la raíz (o causa) de los afectos.
Dios fue, pues, concebido por los filósofos como absolutización del esquema gramatical básico de
la teoría y de la posición del espectador no participante. Éste es el Dios contra el que Nietzsche se
dirige y cuya muerte anuncia. Un Dios pensado como causa de todas las cosas, esto es, como
prolongación del esquema de nuestras explicaciones y simplificaciones, en las que reducimos todo
a «casos idénticos» y a leyes. Un Dios, en fin, que siendo el resultado de la absolutización de un
esquema, lo es de la «fe», si se prefiere, en la gramática de nuestro pensamiento como forma de
una verdad absoluta. La «muerte de Dios» significa, al menos desde esta perspectiva, que con el
concepto de Dios en el que éste es pensado como la posición teorética absoluta mas allá de la vida,
el «conocimiento» de Dios así afirmado lo es en y desde el nihilismo. Sólo que si en el caso del
esquema de la representación teorética o de la ontología moral el conocimiento desenmascarador
de su condición de esquema condicionado y específico no hace, por sí mismo, posible ya su
eliminación, aquí lo único que queda, en principio, superado es «el Dios moral». Porque, como
Nietzsche certeramente se pregunta, «¿tiene algún sentido imaginarse un Dios "más allá de lo
bueno y de lo malo"?». O también: «¿eliminamos la representación finalística del proceso y
asentimos, sin embargo, v a pesar de ello, al proceso?». Las exigencias morales dejan de valer, en
efecto, tan pronto como deja de creerse en el carácter absoluto de su pretensión. Pero las formas
lingüísticas y las formas de pensamiento siguen obligándonos por mucho que seamos conscientes
de su condición de mero esquema. Sencillamente porque no hay alternativa a las mismas. Así, pues,
por mucho que Nietzsche hable de la «muerte» de Dios, no nos libraremos de Dios «mientras
creamos en la gramática», como él mismo nos advierte. El nihilismo es descrito, así, como la «fe»
insuperable en un Dios ya muerto, como una fe no superable a voluntad, en fin, en una «filosofía
10
común de la gramática», que opera más allá de las propias diferencias de contenidos
cosmovisionales.
A propósito de esta vertiente del concepto nietzscheano de nihilismo cabría recurrir, en
consecuencia, a la figura lógicamente paradójica de la presencia de un Dios muerto, que refrena la
vida con una carga. De ahí, por otra parte, las peculiaridades del lenguaje al que recurre Nietzsche,
tan rico en imágenes y metáforas, un lenguaje que hay que comprender a la luz de la estructura del
pensamiento en juego en cuanto pensamiento que soporta el nihilismo. Pocas imágenes tan
glosadas, en este sentido, como la del Zaratustra nietzscheano, hasta el punto de haber sido
convertido casi —al menos en ciertos contextos hermenéuticos— en el epónimo de la doctrina de
Nietzsche. Desde la autocomprensión nietzscheana, no cabe, sin embargo, hablar de una «doctrina»
asumible como «verdadera en todas sus proposiciones». Nietzsche apunta a una comprensión
distinta de la mera comprensión de una doctrina, a una comprensión para la que aún no hay
esquemas ni conceptos, y que en su negatividad puede ser llamada «estética». No se trata aquí de
revelar ni predicar doctrinas sobre la finalidad de la existencia o, en general, sobre la vida o la moral.
Zaratustra es, simplemente, el portavoz de la vida. Y si algo enseña, es la doctrina de eterno retorno
de lo Mismo, el más «abismal» de sus pensamientos.
Queda así insinuada la posibilidad, que Nietzsche da por válida, de una superación del nihilismo
europeo. Pero esta superación no puede ser, a su vez, objeto de una nueva prescripción ni de un
esfuerzo de orden moral. Entre las condiciones de posibilidad de tal superación figuran tanto la
consideración, finalmente conseguida y asumida, de esa ontología moral que condiciona el espíritu
europeo hasta en la más profunda estructura del lenguaje y del pensamiento como algo devenido,
y no absoluto, como la aceptación, por parte del hombre europeo del nihilismo como destino. La
aceptación, por tanto, de la propia situación.
Y con ella, también la de la época «a la que hemos sido arrojados», por mucho que tal época venga
finalmente a ser descifrada por nosotros mismos en términos de decadencia.
En este contexto hay, por otra parte, que situar las otras dos grandes piezas del Nietzsche positivo:
la transvaloración de todos los valores y el ultrahombre. Dicha transvaloración es concebida por
Nietzsche como «un acto de suprema autognosis de la humanidad», que permitirá acabar con la
consideración platónico-cristiana del mundo, con esa «mentira del orden moral del mundo» que ha
hecho del hombre y de la vida algo culpable, y educará, al mismo tiempo, al hombre en la conciencia
de la inocencia del devenir. Será así al fin posible una «gran política»...
La transvaloración de todos los valores no equivale, pues, a un simple cambio de Weltanschauung,
en este caso de la platónico-cristiana, con su insistencia en la culpa y el pecado y su sacrificio del
Mundo real en aras de un «mundo verdadero» situado más allá de él, a otra distinta, vocada a la
exculpación de la vida y al reconocimiento de la inocencia del devenir. La transvaloración debe, en
efecto, asumirse más bien como una inversión del punto de partida: de la negación originaria de la
vida de la que surge la interpretación platónico-cristiana de ésta y de su sentido, a su afirmación
genuina, originaria. Bajo su poderosa luz la venganza, el resentimiento y la debilidad, la negación,
en definitiva, de la vida dejarán de ser criterio de los valores y la verdad. La bondad no será ya
debilidad:
Sólo a los hombres más espirituales les está permitida la belleza, lo bello: sólo en ellos no es
debilidad la bondad.
La transvaloración conlleva, por tanto, una redefinición de lo bueno y de lo malo. Pero no en el
sentido de una propuesta de valores (trascendentes) nuevos que ocupen el lugar de los viejos, sino
el de las virtudes o valores afirmativos de lo individual-vital. E inmanentes. Valores vacíos, pues, de
11
todo posible carácter absoluto y de toda pretensión universalista, genuina «invención nuestra,
personalísima defensa y necesidad nuestra», siempre en el bien entendido, claro es, de que bueno
es cuanto eleva el sentimiento de poder, malo cuanto procede de la debilidad; y la felicidad, a su
vez, no es sino el sentimiento de que el poder crece, de que una resistencia ha quedado superada.
Liberados de las convicciones, que no son más que «prisiones», conscientes de que la auténtica
libertad sólo «nace del exceso de fuerza y se prueba mediante el escepticismo» y de que lo
tradicionalmente tenido por-verdadero, las viejas creencias, etc., son estados indiferentes y «de
quinto orden» comparados con los instintos, accederemos a la gran salud. Una «gran salud» con la
que Nietzsche define, atribuyéndosela, al espíritu libre, al hombre que no se somete a las
convicciones, ni cree en ficciones, y cuyo «sí» oculto —fruto, sin duda, de una pasión ya no
necesariamente trágica de la vida— es más fuerte que todos los noes o acasos que padece con su
época.
La Gran Política que corresponde a esta Gran Salud requerirá, claro es, de un tipo nuevo: hará
posible el ultrahombre, un hombre capaz de crear al fin, desde un pathos afirmativo y libre de
resentimiento, nuevos valores, valores afirmativos e inmanentes a la vida. Lo que equivaldrá al
desciframiento del sentido de nuestro ser. El ultrahombre será, en suma, «él sentido de la Tierra».
El sentido que brotará del sinsentido al que nos ha abocado la historia entera de Europa en cuanto
historia del despliegue —y consumación actual— del nihilismo, y redimirá, exculpando la culpa, la
propia redención. Llegará así a su fin todo enjuiciamiento del mundo o de la vida, cuyo valor no
puede ser tasado. Porque, como dice Nietzsche, anticipándose literalmente al Wittgenstein del
Tractatus, «sería necesario estar fuera de la vida para que fuera lícito tocar el problema del valor de
la vida en cuanto tal».
En el corazón y en la piel de la vida así entendida ni siquiera cabrá hablar ya de algo tan deudor de
lo que niega —como el joven Nietzsche hizo ver a propósito de Strauss y de Schopenhauer— como
el «ateísmo »... Porque Zaratustra ama, en efecto, a «quienes no necesitan buscar una razón para
perecer y sacrificarse más allá de las estrellas, sino que se inmolan a la Tierra». Esto es, a quienes
saben, como en cierto modo sabemos ya nosotros, que ni la humanidad en su conjunto persigue fin
alguno, ni el hombre puede, en consecuencia, encontrar en ella sostén y consuelo, y, a la vez, se
entregan como el niño a sus juegos con feliz inocencia, definiendo al hacerlo su voluntad de ser ellos
mismos.
12
TEXTOS
2. ¿Qué es bueno? —Todo lo que eleva el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder
mismo en el hombre. ¿Qué es malo? —Todo lo que procede de la debilidad. ¿Qué es felicidad? —El
sentimiento de que el poder crece, de que una resistencia queda superada.
No apaciguamiento, sino más poder; no paz ante todo, sino guerra, no virtud, sino vigor (virtud al
estilo del Renacimiento, virtù, virtud sin moralina).
Los débiles y malogrados deben perecer: artículo primero de nuestro amor a los hombres. Y además
se debe ayudarlos a perecer. ¿Qué es más dañoso que cualquier vicio? —La compasión activa con
rodos los malogrados y débiles —el cristianismo...
3. No qué reemplazará a la humanidad en la serie de los seres es el problema que yo planteo con
esto (—el hombre es un final—}: sino qué tipo de hombre se debe criar, se debe querer, como tipo
más valioso, más digno de vivir, más seguro de futuro.
Ese tipo más valioso ha existido ya con bastante frecuencia: pero como caso afortunado, como
excepción, nunca como algo querido. Antes bien, justo él ha sido lo más remido, él fue hasta ahora
casi lo temible; —y por temor se quiso, se crió, se alcanzó el tipo opuesto: el animal doméstico, el
animal de rebaño, el animal enfermo hombre, —el cristiano...
5. Al cristianismo no se le debe adornar ni engalanar: él ha hecho una guerra a muerte a ese tipo
superior de hombre, él ha proscrito todos los instintos fundamentales de ese tipo, él ha extraído de
esos instintos, por destilación, el mal, el hombre malvado, —el hombre fuerte considerado como
hombre típicamente reprobable, como «hombre réprobo». El cristianismo ha tomado partido por
todo lo débil, bajo, malogrado, ha hecho un ideal de la contradicción a los instintos de conservación
de la vida fuerte; ha corrompido la razón incluso de las naturalezas dotadas de máxima fortalezaespiritual al enseñar a sentir como pecaminosos, como descargadores, como tentaciones, los
valores supremos de la espiritualidad. ¡El ejemplo más deplorable —la corrupción de Pascal, el cual
creía en la corrupción de su razón por el pecado original, siendo así que sólo estaba corrompida por
su cristianismo!
6. Doloroso, estremecedor es el espectáculo que ante mí ha surgido: yo he descorrido la cortina que
tapaba la corrupción del hombre. En mi boca esa palabra está libre al menos de una sospecha: la de
contener una acusación moral contra el hombre. Yo la concibo —quisiera subrayarlo una vez más—
Ubre de moralina: y ello hasta tal grado que donde con más fuerza es sentida esa corrupción por mí
es justo allí donde más conscientemente se ha aspirado hasta ahora a la «virtud», a la «divinidad».
Yo entiendo la corrupción, ya se adivina, en el sentido de décadence (decadencia): mi aseveración
es que todos los valores en que la humanidad resume ahora sus más latos deseos son valores de
décadence.
Yo llamo corrompido a un animal, a una especie, a un individuo cuando pierde sus instintos, cuando
elige, cuando prefiere lo que a él le es perjudicial. Una historia de los «sentimientos superiores», de
los «ideales Je la humanidad» —y es posible que yo tenga que contarla— sería casi también la
aclaración de por qué el hombre está tan corrompido.
La vida misma es para mí instinto de crecimiento, de duración, de acumulación de fuerzas, de poder:
donde falta la voluntad de poder hay decadencia. Mi aseveración es que a todos los valores
supremos de la humanidad les falta esa voluntad, —que son valores de decadencia, valores nihilistas
los que, con los nombres más santos, ejercen el dominio.
13
7. Al cristianismo se lo llama religión de la compasión. La compasión es antitética de los afectos
tonificantes, que elevan la energía del sentimiento vital: produce un efecto depresivo. Uno pierde
fuerza cuando compadece.
Con la compasión aumenta y se multiplica más aún la merma de fuerza que ya el padecer aporta en
sí a la vida. El padecer {Leiden) mismo se vuelve contagioso mediante el compadecer [Mitleiden);
en determinadas circunstancias se puede alcanzar con éste una merma global de vida y de energía
vital, que está en una proporción absurda con el quantum (cantidad) de causa (el caso de la muerte
del Nazareno).
Este es el primer punto de vista; pero hay todavía otro más importante. Suponiendo que se mida la
compasión por el valor de las reacciones que ella suele provocar, su carácter de peligro para la vida
aparecerá a una luz mucho más clara aún. La compasión obstaculiza en conjunto la ley de la
evolución, que es la ley de la selección. Ella conserva lo que está maduro para perecer, ella opone
resistencia para favorecer a los desheredados y condenados de la vida, ella le da a la vida misma,
por la abundancia de cosas malogradas de toda especie que retiene en la vida, un aspecto sombrío
y dudoso. Se ha osado llamar virtud a la compasión (—en toda moral aristocrática se la considera
una debilidad—); se ha ido más allá, se ha hecho de ella la virtud, el suelo y origen de todas las
virtudes, pero sólo, y esto hay que tenerlo siempre presente, desde el punto de vista de una filosofía
que era nihilista, que inscribió en su escudo la negación de la vida. Schopenhauer estaba en su
derecho al decir: mediante la compasión la vida queda negada, es hecha más digna de ser negada;
la compasión es la praxis del nihilismo. Dicho una vez más: este instinto depresivo y contagioso
obstaculiza aquellos instintos que tienden a la conservación y a la elevación de valor de la vida: tanto
como multiplicador de la miseria cuanto como conservador de todo lo miserable es un instrumento
capital para la intensificación de la décadence; ¡la compasión persuade a entregarse a la nada!... No
se dice «nada»: se dice, en su lugar, «más allá»; o «Dios»; o «la vida verdadera»; o nirvana,
redención, bienaventuranza... Esta inocente retórica, nacida del reino de la idiosincrasia religiosomoral, aparece mucho menos inocente tan pronto como se comprende cuál es la tendencia que
aquí se envuelve en el manto de palabras sublimes: la tendencia hostil a la vida.
Schopenhauer era hostil a la vida: por ello la compasión se convirtió para él en virtud... Aristóteles,
como se sabe, veía en la compasión un estado enfermizo y peligroso, al que se haría bien en tratar
de vez en cuando con un purgativo: él concibió la tragedia como un purgativo^ Desde el instinto de
la vida habría que buscar de hecho un medio de dar un pinchazo a esa enfermiza y peligrosa
acumulación de compasión "representada por el caso de Schopenhauer (y también, por desgracia,
de toda nuestra décadence literaria y artística, desde San Petersburgo a París, desde Tolstoi a
Wagner): para hacerla reventar... Nada es menos sano, en medio de nuestra nada sana modernidad,
que la compasión cristiana. Ser médico aquí, ser inexorable aquí, emplear el cuchillo aquí ¡eso es lo
que nos corresponde a nosotros, ésa es nuestra especie de amor a los hombres, así es como somos
filósofos nosotros, nosotros los hiperbóreos!
8. Es necesario decir a quién sentirnos nosotros como antítesis nuestra —a los teólogos y a todo lo
que tiene en su cuerpo sangre de teólogo—, a nuestra filosofía entera... Hay que haber visto de
cerca la fatalidad, mejor aún, hay que haberla vivido en uno mismo, hay que haber casi perecido a
causa de ella para no comprender ya aquí ninguna broma (el librepensamiento de nuestros señores
investigadores de la naturaleza y fisiólogos es, a mis ojos, una broma, —les falta la pasión en estas
cosas, el padecer de ellas—). Ese envenenamiento llega mucho más lejos de lo que se piensa: yo he
reencontrado el instinto propio de los teólogos, la • soberbia, en todos los lugares en que hoy la
gente se siente «idealista»,'; en todos los lugares en que la gente reclama, en virtud de una
ascendencia superior, el derecho a mirar la realidad con ojos de superioridad y extrañeza... El
14
idealista, exactamente igual que el sacerdote, tiene en su mano todos los grandes conceptos (¡y no
sólo en su mano!), los contrapone, con un benévolo desprecio, al «entendimiento», a los
«sentidos», a los «honores», a la «buena vida», a la «ciencia», ve tales cosas por debajo de sí, como
fuerzas dañosas y seductoras, sobre las cuales se cierne «el espíritu» en una paraseidad {Für-sichheit} pura: como si la humildad, la castidad, la pobreza, en una palabra, la santidad, no hubiesen
causado hasta ahora a la vida un daño indeciblemente mayor que cualesquiera horrores y vicios...
El espíritu puro es la mentira pura...
"Mientras el sacerdote, ese negador, calumniador, envenenador profesional de la vida, siga siendo
considerado como una especie superior de hombre, no habrá respuesta a la pregunta: ¿qué es la
verdad? Se ha puesto ya cabeza abajo la verdad cuando al consciente abogado de la nada y de la
negación se lo tiene por representante de la «verdad»...
9. A ese instinto propio de teólogos hago yo la guerra: en todas partes he encontrado su huella.
Quien tiene en su cuerpo sangre de teólogo adopta de antemano, frente a todas las cosas, una
actitud torcida y deshonesta. El pathos que a partir de ella se desarrolla se llama a sí mismo fe: cerrar
los ojos, de una vez por todas, frente a sí mismo para no sufrir del aspecto de una falsedad incurable.
De esa óptica defectuosa con respecto a todas las cosas hace la gente en su interior una moral, una
virtud, una santidad, establece una conexión entre la buena conciencia y el ver las cosas de manera
falsa, exige que ninguna otra especie de óptica tenga ya valor, tras haber vuelto sacrosanta la propia,
dándole los nombres «Dios», «redención», «eternidad». En todas partes he seguido exhumando yo
el instinto propio de los teólogos: él es la forma más difundida de falsedad que hay en la tierra, la
forma propiamente subterránea. Lo que un teólogo siente como verdadero, eso es,
necesariamente, falso: en esto se tiene casi un criterio de verdad. Es su más hondo instinto de
autoconservación el que prohíbe que, en un punto cualquiera, la realidad sea honrada o tome
siquiera la palabra.
Hasta donde alcanza el influjo de los teólogos, el juicio de valor está puesto cabeza abajo, los
conceptos «verdadero» y «falso» están necesariamente invertidos: lo más dañoso para la vida es
llamado aquí «verdadero », lo que la alza, intensifica, afirma, justifica y hace triunfar, es llamado
«falso»... Si ocurre que, a través de la «conciencia» de los príncipes (o de los pueblos) los teólogos
extienden la mano hacia el poder, no dudemos de qué es lo que en el fondo acontece todas esas
veces: la voluntad de final, la voluntad nihilista quiere alcanzar el poder...
13. No infravaloremos esto: nosotros mismos, nosotros los espíritus libres somos ya una
«transvaloración de todos los valores», una viviente declaración de guerra y de victoria a todos los
viejos conceptos de «verdadero» y «no-verdadero». Las intelecciones más valiosas son las que más
tarde se encuentran; pero las intelecciones más valiosas son los métodos. Todos los métodos, todos
los presupuestos de nuestra cientificidad de ahora han tenido en contra suya, durante milenios, el
desprecio más profundo, uno quedaba excluido, por causa de ellos, del trato con los hombres
«decentes», era considerado «enemigo de Dios», despreciador de la verdad, «poseso». En cuanto
carácter científico uno era un chandala... Nosotros hemos tenido en contra nuestra el pathos entero
de la humanidad —su concepto de lo que debe ser verdad, de lo que debe ser el servicio a la verdad:
todo «tú debes» ha estado dirigido hasta ahora contra nosotros... Nuestros objetos, nuestras
prácticas, nuestro modo de ser, callado, cauteloso, desconfiado: todo eso le parecía a la humanidad
completamente indigno y despreciable. En última instancia sería lícito preguntarse, con cierta
equidad, si no ha sido propiamente un gusto estético el que ha mantenido a la humanidad en una
ceguera tan prolongada: ella pretendía de la verdad un efecto pintoresco, ella pretendía asimismo
del hombre de conocimiento que actuase enérgicamente sobre los sentidos. Nuestra modestia fue
15
la que durante más largo tiempo repugnó a su gusto... ¡Oh, cómo lo adivinaron, esos pavos de
Dios!...
15. Ni la moral ni la religión tienen contacto, en el cristianismo, con punto alguno de la realidad.
Causas puramente imaginarías («Dios», «alma» «yo», «espíritu», «la voluntad libre» o también «la
no libre»); efectos puramente imaginarios («pecado», «redención», «gracia» «castigo», «remisión
de los pecados»). Un trato entre seres imaginarios («Dios», «espíritus», «almas»); una ciencia
natural imaginaria (antropocéntrica; completa ausencia del concepto de causas naturales); una
psicología imaginaria (puros malentendidos acerca de sí mismo, interpretaciones de sentimientos
generales agradables o desagradables, de los estados del nervus sympathicus (nervio simpático),
por ejemplo, con ayuda del lenguaje de signos de una idiosincrasia religioso-moral,
«arrepentimiento », «remordimiento de conciencia», «tentación del demonio », «la cercanía de
Dios»); una teleología imaginaría («el reino de Dios», «el juicio final», «la vida eterna»). Este puro
mundo de ficción se diferencia, con gran desventaja suya, del mundo de los sueños por el hecho de
que este último refleja la realidad, mientras que aquél falsea, desvaloriza, niega la realidad. Una vez
inventado el concepto «naturaleza » como anticoncepto de «Dios», la palabra para decir
«reprobable» tuvo que ser «narural», todo aquel mundo de ficción tiene su raíz en el odio a lo
natural (¡la realidad!), es expresión de un profundo descontento con lo real... Pero con esto queda
aclarado todo. ¿Quién es el único que tiene motivos para evadirse, mediante una mentira, de la
realidad? El que sufre de ella. Pero sufrir de la realidad significa ser una realidad fracasada... La
preponderancia de los sentimientos de displacer sobre los de placer es la causa de aquella moral y
de aquella religión ficticias: tal preponderancia ofrece, sin embargo, la fórmula de la décadence...
16. Una crítica del concepto cristiano de Dios obliga a sacar idéntica conclusión. Un pueblo que
continúa creyendo en sí mismo continúa teniendo también su Dios propio. En él venera las
condiciones mediante las cuales se encumbra, sus virtudes, proyecta el placer que su propia realidad
le produce, su sentimiento de poder, en un ser al que poder dar gracias por eso. Quien es rico quiere
ceder cosas; un pueblo orgulloso necesita un Dios para hacer sacrificios... Dentro de tales
presupuestos la religión es una forma de gratitud. Uno está agradecido a sí mismo: para ello necesita
un Dios. Tal Dios tiene que poder ser útil y dañoso, tiene que poder ser amigo y enemigo, se lo
admira tanto en lo bueno como en lo malo. La antinatural castración de un Dios para hacer de él un
Dios meramente del bien estaría aquí fuera de todo lo deseable. Al Dios malvado se lo necesita tanto
como al bueno; la propia existencia no la debe uno, en efecto, precisamente a la tolerancia, a la
filantropía... ¿Qué importaría un Dios que no conociese la cólera, la venganza, la envidia, la burla, la
astucia, la violencia?, ¿al que tal vez no le fuesen conocidos ni siquiera los deliciosos ardeurs
{ardores) de la victoria y de la aniquilación? A tal Dios no se le comprendería. ¿Para qué se debería
tenerlo? Ciertamente: cuando un pueblo se hunde; cuando siente desaparecer de modo definitivo
la fe en el futuro, SM esperanza de libertad; cuando cobra consciencia de que la sumisión es la
primera utilidad, de que las virtudes de los sometidos son las condiciones de conservación, entonces
cambien su Dios tiene que transformarse. Ese Dios vuélvese ahora un mojigato, timorato, modesto,
aconseja la «paz del alma», el no-odiar más, la indulgencia, incluso el «amor» al amigo y al enemigo.
Ese Dios moraliza constantemente, penetra a rastras en la caverna de toda virtud privada, se
convierte en un Dios para todo el mundo, se convierte en un hombre privado, se convierte en un
cosmopolita... En otro tiempo representó un pueblo, la fortaleza de un pueblo, todas las tendencias
de agresión y de sed de poder nacidas del alma de un pueblo: ahora es ya meramente el Dios
bueno... De hecho, no hay ninguna otra alternativa para los dioses: o son la voluntad de poder —y
mientras tanto serán dioses de un pueblo—o son, por el contrario, la impotencia de poder, y
entonces se vuelven necesariamente buenos...
16
17. Allí donde, de alguna forma, la voluntad de poder decae, hay también siempre un retroceso
fisiológico, una décadence. La divinidad de la décadence, castrada de sus virtudes e instintos más
viriles, se convierte necesariamente, a partir de ese momento, en Dios de los fisiológicamente
retrasados, de los débiles. Ellos no se llaman a sí mismos los débiles, ellos se llaman «los buenos»...
Se entiende, sin que sea necesario siquiera señalarlo, en qué instantes de la historia resulta posible
la ficción dualista de un Dios bueno y un Dios malvado. Con el mismo instinto con que los sometidos
rebajan a su Dios haciendo de él el «bien en sí», borran completamente del Dios de sus vencedores
las buenas cualidades; toman venganza de sus señores transformando en diablo al Dios de éstos. El
Dios bueno, lo mismo que el diablo: ambos, engendros de la décadence: ¿Cómo se puede hoy seguir
haciendo tantas concesiones a la simpleza de los teólogos cristianos, hasta el punto de decretar con
ellos que es un progreso el desarrollo ulterior del concepto de Dios, desarrollo que lo lleva desde
«Dios de Israel», desde Dios de un pueblo, al Dios cristiano, a la síntesis de todo bien? Pero hasta
Renán hace eso.
¡Como si Renán tuviera derecho a la simpleza! A los ojos salta, sin embargo, lo contrario. Cuando
del concepto de Dios quedan eliminados los presupuestos de la vida ascendente, todo lo fuerte,
valiente, señorial, orgulloso, cuando Dios va rebajándose paso a paso a ser símbolo de un bastón
para cansados, de un ancla de salvación para todos los que se están ahogando, cuando se convierte
en Dios-de-las-pobres-gentes, en Dios-de-los-pecadores, en Dios-de-los-enfermos par excellence
(por excelencia), y el predicado «salvador», «redentor», es lo que resta, por así decirlo, como
predicado divino en cuanto tal: ¿de qué habla tal transformación?, ¿tal reducción de lo divino?
Ciertamente con esto «el reino de Dios» se ha vuelto más grande. En otro tiempo Dios tenía
únicamente su pueblo, su pueblo «elegido». Entre tanto, al igual que su pueblo mismo, él marchó
al extranjero, se dio a peregrinar, desde entonces no ha permanecido ya quieto en ningún lugar
hasta que acabó teniendo su casa en todas partes, el gran cosmopolita, hasta que logró tener de su
parte «el gran número» y media tierra. Pero el Dios del «gran número», el demócrata entre los
dioses, no se convirtió, a pesar de todo, en un orgulloso Dios de los paganos: ¡siguió siendo judío siguió siendo el Dios de los rincones, el Dios de todas las esquinas y - - lugares oscuros, de todos los
barrios insalubres del mundo entero!... Su reino del mundo es, tanto antes como después, un reino
del submundo un hospital, un reino-subterráneo, un reino-gueto... Y él mismo, tan pálido, tan débil,
tan décadent (decadence)... De él se enseñorearon, hasta los más pálidos de los pálidos, los señores
metafísicos, los albinos del concepto. Estos estuvieron tejiendo alrededor de él su telaraña todo el
tiempo preciso, hasta que, hipnotizado por sus movimientos, él mismo se convirtió en una araña,
en un metaphisicus (metafísico). A. partir de ese momento él tejió a su vez la telaraña del mundo
sacándola de sí mismo —sub specie Spinozae (en figura de Spinoza)—, a partir de ese momento se
transfiguró en algo cada vez más tenue y más pálido, se convirtió en un «ideal», se convirtió en un
«espíritu puro», se convirtió en un absolutum (realidad absoluta), se convirtió en «cosa en sí»…,
Ruina de un Dios: Dios se convirtió en «cosa en sí»...
18. El concepto cristiano de Dios —Dios como Dios de los enfermos, Dios como araña, Dios como
espíritu— es uno de los conceptos de Dios, más corruptos a que se ha llegado en la tierra; tal vez
represente incluso el nivel más bajo en la evolución descendente del tipo de los dioses. ¡Dios,
degenerado a ser la contradicción de la vida, en lugar de ser su transfiguración y su eterno sí! ¡En
Dios, declarada la hostilidad a la vida, a la naturaleza, a la voluntad de vida! ¡Dios, fórmula de toda
calumnia del «más acá», de toda mentira del «más allá»! ¡En Dios, divinizada la nada, canonizada la
voluntad de nada!...
22. Cuando el cristianismo abandonó su suelo primero, los estamentos más bajos, el submundo del
mundo antiguo, cuando marchó a buscar poder entre pueblos bárbaros, no tuvo ya aquí, como
presupuesto, unos hombres cansados, sino unos hombres que en su interior se habían vuelto
17
salvajes y se desgarraban a sí mismos, el hombre fuerte, pero malo- -- grado. La insatisfacción
consigo mismo, el sufrimiento a causa de sí ' mismo no son aquí, como en el budista, una
excitabilidad y una capacidad desmesuradas para el dolor, antes bien, al revés, un prepotente deseo
de hacer daño, de desahogar la tensión interior en acciones y representaciones hostiles. Para
hacerse dueño de los bárbaros el cristianismo tenía necesidad de conceptos y valores bárbaros: tales
son el sacrificio del primogénito, el beber sangre en la comunión., el desprecio del espíritu y de la
cultura; la tortura en todas sus formas, sensibles y no sensibles; la gran pompa del culto. El budismo
es una religión para hombres tardíos, para razas que se han vuelto bondadosas, mansas,
superespirituales, que con demasiada facilidad sienten dolor (Europa está aún muy lejos de
encontrarse madura para él): es una reconducción de esas razas a la paz y la jovialidad, a la dieta en
lo espiritual, a un cierto endurecimiento en lo corporal. El cristianismo quiere hacerse dueño je
animales de presa; su medio es ponerlos enfermos, el debilitamiento es la receta cristiana para la
doma, para la «civilización». El budismo es una religión para el acabamiento y el cansancio de la
civilización, el cristianismo ni siquiera encuentra la civilización ante sí, en determinadas
circunstancias la funda.
24. Voy a tocar aquí únicamente el problema de la génesis del cristianismo. La primera tesis para su
solución dice: el cristianismo resulta comprensible tan sólo a partir del terreno del cual brotó; no
es un movimiento dirigido contra el instinto judío, sino la consecuencia lógica de éste, una inferencia
más en su espantosa lógica. Dicho con la fórmula del Redentor: «la salvación viene de los judíos».
La segunda tesis dice: el tipo psicológico del Galilea continúa siendo reconocible, pero sólo en su
degeneración completa (la cual es a la vez una mutilación y una sobrecarga con rasgos extraños) ha
podido servir para aquello para lo que se lo ha usado, para tipo de un redentor de la humanidad. (El
Anticristo, Madrid, 1974, trad. de A. Sánchez Pascual, 28-34, 37-43, 47-49.)