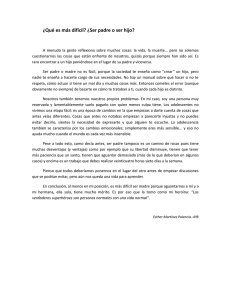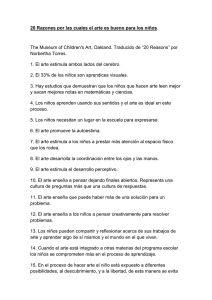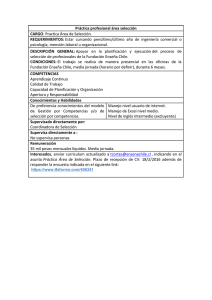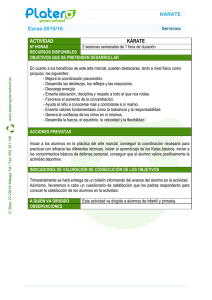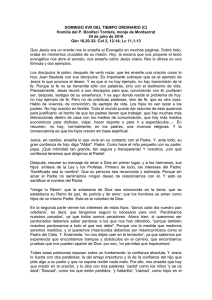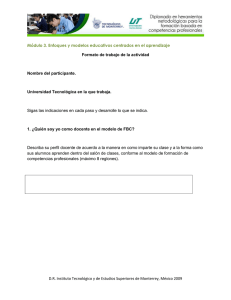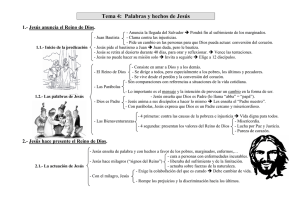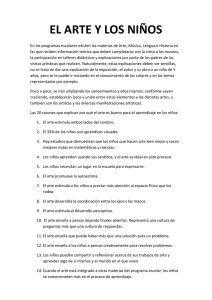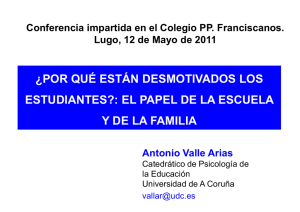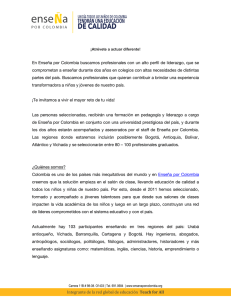“Todo maestro, sea cual sea su especialidad, es antes que nada un maestro de humanidad: por pobre que sea
su conciencia profesional no deja de ser, quiéralo no, el testigo y la garantía, para aquellos que le escuchan, de la
mejor exigencia. La lección en su conjunto no hará sino comentar el instante inaugural, sin poder pretender la riqueza
del mismo. El primer silencio está lleno por esa espera del hombre que nunca llegará a satisfacer todas las
enseñanzas y todas las experiencias.
Me sucede, en el umbral de un anfiteatro muy concurrido, marcar un momento de pausa. Tras la puerta, la
ligera agitación de la masa de estudiantes, el ligero zumbido de las conversaciones, todos los ruidos de acomodo de
los alumnos. Voy a entrar; va a hacerse el silencio y las miradas convergerán sobre mi. Naturalmente, no es nada., no
es un acontecimiento. Un profesor va a iniciar su clase. Esto sucede cien veces cada día en el mismo edificio. Esta
reflexión, sin embargo, no llega a disipar una inquietud, que puede rozar con la angustia. "¿Qué vengo a hacer aquí?
¿Y ellos, todos y cada uno, que vienen a hacer a su vez? ¿Qué es lo que espero de ellos? ¿Qué esperan ellos de mi?”
Desde el momento en que se formulan tales preguntas está claro que quedarán sin respuesta. Naturalmente
está el cuadro de servicios, el horario de la facultad y de los cuadros de exámenes, que quitan a estos encuentros
reguladores toda significación particular, en el marco de la rutina general. Y sin embargo, la inquietud permanece, y
con ella la sospecha de un más alto valor.
… La educación pasa por la enseñanza; pero se realiza si es preciso pese a ella y sin ella. La realidad de los
horarios, de los programas y de los manuales, cuidadosamente reglamentados por los tecnócratas ministeriales, es
sólo un forma de engañifa. Es cierto que los rituales de empleo del tiempo consiguen de ordinario engañar a los
ejecutantes tanto como a la masa de los que los padecen. Y además, es necesaria una distribución del tiempo, sin la
cual la sociedad escolar incapaz de legitimarse ante sus propios ojos, sucumbiría rápidamente a una descomposición
material y moral. Pero la distribución del tiempo es sólo un pretexto; su función verdadera es posibilitar el encuentro
furtivo y azaroso, el diálogo del maestro y el discípulo, es decir, la confrontación de cada uno consigo mismo. Los años
de escuela pasan y se olvidan la regla de tres, las fechas de la historia de Francia y la clasificación de las vértebras.
Lo que resta para siempre es la lenta y difícil toma de conciencia de una personalidad.
Que interrogue aquí cada uno a su memoria y le pregunte lo que ha conservado de los recuerdos relacionados
con la numerosa casta de maestros que contribuyeron a su educación. Algunos se han borrado sin dejar ningún rastro,
y entre aquellos cuya imagen subsiste, no todos han corrido la misma suerte. Recuerdo a este o aquel que me enseñó
matemáticas o inglés, algo de matemáticas y la imagen borrosa de una cara, la silueta de un buen hombre que
desempeñaba honradamente su oficio. Otros me han dejado un recuerdo más vivo; he olvidado casi completamente la
materia de las lecciones de historia, francés o de latín, que me daban. Pero veo todavía alguno de sus gestos, alguna
de sus actitudes; oigo todavía aquella frase, referida a la clase o a cualquier otra cosa, que venía a punto y hacía
pensar; me queda el peso de un cólera o de una indignación memorable. Hay, finalmente, algunos que permanecen
vivos y presentes en mi. Su personalidad me ha marcado porque nos hemos tropezado, nos hemos afrontado cara a
cara, nos hemos estimado, y sin duda nos hemos amado secretamente. Vivos o muertos. por lejanos que estén, viven
en mí hasta mi muerte.
En todos los casos en los que la memoria mantiene su fidelidad hay que reconocer que viene vinculada a algo
que estaba fuera del saber propiamente dicho, y que contaba más. El saber, es cierto, constituía la ocasión o el
pretexto para el encuentro. Era un especie de juego: se jugaba el juego escolar, se respetaba la regla, pero nadie se
engañaba. Una especie de convivencia más o menos confesada vinculaba clase y maestro. Cada nueva lección era el
lugar de una discusión, de la que siempre se esperaba otra cosa, y otra cosa mejor, de aquella que figuraba en el
orden del día. Se escuchaba al profesor, pero a través del profesor se acechaba al maestro.
Al maestro se le pide que se presente no únicamente como un hombre que posee un saber, sino que además
sea el testigo de la verdad y el afirmador de los valores.
De este modo, el profesor de matemáticas enseña matemáticas, pero también, aunque no la enseña, enseña la
verdad humana; el profesor de historia o de latín enseña historia o latín, pero también, aunque piense que la
administración no le paga para eso, enseña la verdad. Nadie se ocupa de la formación espiritual, pero todo el mundo lo
hace, e incluso ese mismo que no se ocupa. Tal es la mayor responsabilidad de la función docente en todos los grados
de su ejercicio. La misma autoridad del maestro, que le viene de su situación eminente en el seno de la población
escolar, le presenta forzosamente, al mismo tiempo, como un hombre de sabiduría y como un hombre de saber”.