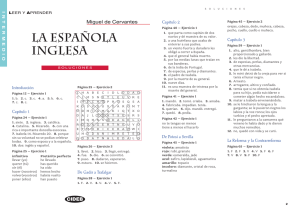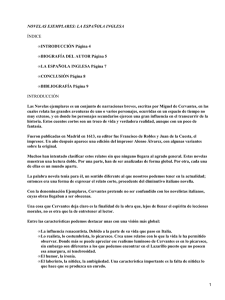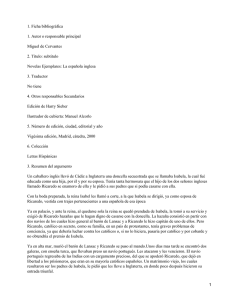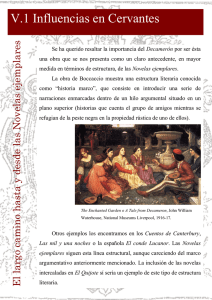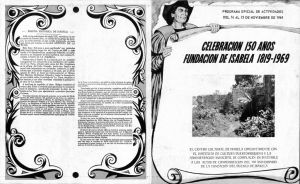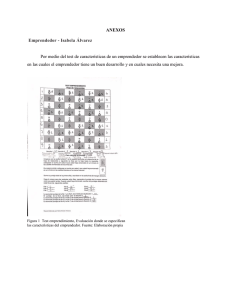La española inglesa Las dos doncellas La española
Anuncio
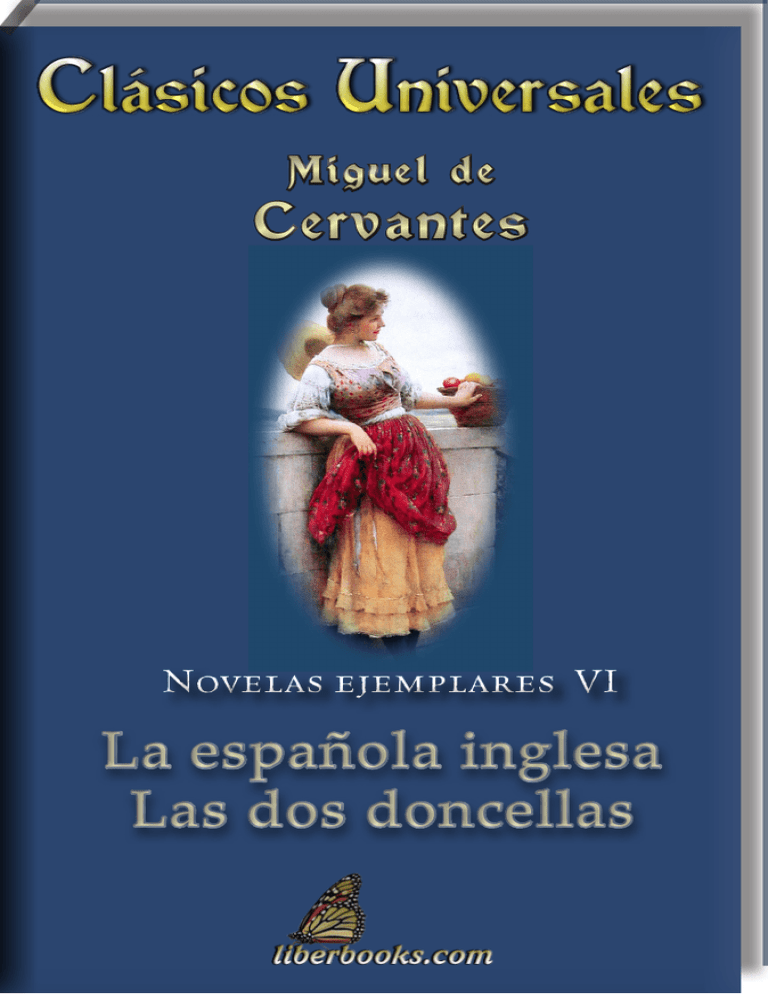
Miguel de Cervantes Novelas ejemplares VI La española inglesa Las dos doncellas NOVELAS EJEMPLARES VI La española inglesa Las dos doncellas Autor: Miguel de Cervantes Saavedra Primera publicación en papel: 1613 Colección Clásicos Universales Diseño y composición: Manuel Rodríguez © de esta edición electrónica: 2009, liberbooks.com [email protected] / www.liberbooks.com NOVELAS EJEMPLARES VI La española inglesa Las dos doncellas Licencia del rey P or cuanto por parte de vos, Miguel de Cervantes, nos fue fecha relación que habíades compuesto un libro intitulado Novelas ejemplares, de honestísimo entreteni­ miento, donde se mostraba la alteza y fecundidad de la lengua castellana, que os había costado mucho trabajo el componerle, y nos suplicastes os mandásemos dar licencia y facultad para le poder imprimir, y privilegio por el tiem­ po que fuésemos servido, o como la nuestra merced fuese; lo cual, visto por los del nuestro Consejo, por cuanto en el dicho libro se hizo la diligencia que la pragmática por nos sobre ello fecha dispone, fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra cédula en la dicha razón, y nos tuvímoslo por bien. Por la cual vos damos licencia y fa­ cultad para que, por tiempo y espacio de diez años cum­ plidos primeros siguientes, que corran y se cuenten desde el día de la fecha desta nuestra cédula en adelante, vos, o la persona que para ello vuestro poder hubiere, y no otra alguna, podáis imprimir y vender el dicho libro, que desuso se hace mención. Y por la presente damos licen­ cia y facultad a cualquier impresor destos nuestros reinos 7 Miguel de Cervantes que nombráredes, para que durante el dicho tiempo lo pueda imprimir por el original que en el nuestro Consejo se vio, que va rubricado, y firmado al fin, de Antonio de Olmedo, nuestro Escribano de Cámara, y uno de los que en el nuestro Consejo residen, con que antes que se venda le traigáis ante ellos, juntamente con el dicho original, para que se vea si la dicha impresión está conforme a él, o traigáis fe en pública forma, como por corrector por nos nombrado se vio y corrigió la dicha impresión por el dicho original. Y mandamos al impresor que ansí imprimiere el dicho libro, no imprima el principio y primer pliego dél, ni entregue más de un solo libro con el original al autor y persona a cuya costa lo imprimiere, ni a otra alguna, para efecto de la dicha corrección y tasa, hasta que, antes y primero, el dicho libro esté corregido y tasado por los del nuestro Consejo. Y estando hecho, y no de otra manera, pueda imprimir el dicho principio y primer pliego, en el cual, inmediatamente, se ponga esta nuestra licencia, y la aprobación, tasa y erratas; ni lo podáis vender ni ven­ dáis vos, ni otra persona alguna, hasta que esté el dicho libro en la forma susodicha, so pena de caer e incurrir en las penas contenidas en la dicha pragmática y leyes de nuestros reinos que sobre ello disponen. Y mandamos que durante el dicho tiempo persona alguna, sin vuestra licencia, no lo pueda imprimir ni vender, so pena que, el que lo imprimiere y vendiere haya perdido y pierda cua­ lesquier libros, moldes y aparejos que dél tuviere, y más incurra en pena de cincuenta mil maravedís por cada vez que lo contrario hiciere. De la cual dicha pena sea la tercia parte para nuestra Cámara, y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare, y la otra tercia parte para el que 8 Novelas ejemplares lo denunciare. Y mandamos a los del nuestro Consejo, presidente y oidores de las nuestras Audiencias, alcaldes, alguaciles de la nuestra Casa y Corte y Chancillerías, y otras cualesquier justicias de todas las ciudades, villas y lugares destos nuestros reinos y señoríos, y a cada uno de­ llos, ansí a los que ahora son como a los que serán de aquí adelante, que vos guarden y cumplan esta nuestra cédula y merced, que ansí vos hacemos, y contra ella no vayan, ni pasen, ni consientan ir, ni pasar en manera alguna, so pena de la nuestra merced y de diez mil maravedís para la nuestra Cámara. Fecha en Madrid, a veinte y dos días del mes de noviembre de mil y seiscientos y doce años. Yo, el rey. Por mandado del rey nuestro señor: Jorge de Tovar 9 Prólogo al lector Q uisiera yo, si fuera posible, lector amantísimo, ex­ cusarme de escribir este prólogo, porque no me fue tan bien con el que puse en mi Don Quijote, que quedase con gana de segundar con éste. Desto tiene la culpa algún amigo, de los muchos que en el discurso de mi vida he granjeado, antes con mi condición que con mi ingenio; el cual amigo bien pudiera, como es uso y costumbre, gra­ barme y esculpirme en la primera hoja deste libro, pues le diera mi retrato el famoso don Juan de Jáurigui, y con esto quedara mi ambición satisfecha, y el deseo de algunos que querrían saber qué rostro y talle tiene quien se atreve a salir con tantas invenciones en la plaza del mundo, a los ojos de las gentes, poniendo debajo del retrato: Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello casta­ ño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes gran­ des, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos 11 Miguel de Cervantes con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies; éste digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el Viaje del Parnaso, a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y, quizá, sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un ar­ cabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo Quinto, de felice me­ moria. Y cuando a la deste amigo, de quien me quejo, no ocu­ rrieran otras cosas de las dichas que decir de mí, yo me levantara a mí mismo dos docenas de testimonios, y se los dijera en secreto, con que extendiera mi nombre y acredi­ tara mi ingenio. Porque pensar que dicen puntualmente la verdad los tales elogios es disparate, por no tener punto preciso ni determinado las alabanzas ni los vituperios. En fin, pues ya esta ocasión se pasó, y yo he quedado en blanco y sin figura, será forzoso valerme por mi pico, que, aunque tartamudo, no lo será para decir verdades, que, dichas por señas, suelen ser entendidas. Y así, te digo otra vez, lector amable, que destas novelas que te ofrezco, en ningún modo podrás hacer pepitoria, porque no tie­ nen pies, ni cabeza, ni entrañas, ni cosa que les parezca; 12 Novelas ejemplares quiero decir que los requiebros amorosos que en algunas hallarás, son tan honestos, y tan medidos con la razón y discurso cristiano, que no podrán mover a mal pensamien­ to al descuidado o cuidadoso que las leyere. Heles dado nombre de ejemplares, y si bien lo miras, no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso; y si no fuera por no alargar este sujeto, quizá te mostrara el sabroso y honesto fruto que se podría sacar, así de todas juntas como de cada una de por sí. Mi intento ha sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de trucos, donde cada uno pueda llegar a entretenerse, sin daño de barras; digo, sin daño del alma ni del cuerpo, porque los ejercicios honestos y agradables antes aprove­ chan que dañan. Sí, que no siempre se está en los templos, no siempre se ocupan los oratorios, no siempre se asiste a los negocios, por calificados que sean. Horas hay de recreación, donde el afligido espíritu descanse. Para este efecto se plantan las alamedas, se buscan las fuentes, se allanan las cuestas y se cultivan con curiosidad los jardines. Una cosa me atreveré a decirte: que si por algún modo alcanzara que la lección destas novelas pudiera inducir a quien las leyera a algún mal deseo o pensamiento, antes me cortara la mano con que las escribí que sacarlas en público. Mi edad no está ya para burlarse con la otra vida, que al cincuenta y cinco de los años gano por nueve más y por la mano. A esto se aplicó mi ingenio, por aquí me lleva mi in­ clinación, y más, que me doy a entender, y es así, que yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas todas son traducidas de lenguas estranjeras, y éstas son mías pro­ 13 Miguel de Cervantes pias, no imitadas ni hurtadas: mi ingenio las engendró, y las parió mi pluma, y van creciendo en los brazos de la estampa. Tras ellas, si la vida no me deja, te ofrezco los Trabajos de Persiles, libro que se atreve a competir con Heliodoro, si ya por atrevido no sale con las manos en la cabeza; y primero verás, y con brevedad dilatadas, las hazañas de don Quijote y donaires de Sancho Panza, y luego las Semanas del jardín. Mucho prometo con fuerzas tan pocas como las mías, pero ¿quién pondrá rienda a los deseos? Sólo esto quiero que consideres: que, pues yo he tenido osadía de dirigir estas novelas al gran Conde de Lemos, algún misterio tienen escondido que las levanta. No más, sino que Dios te guarde y a mí me dé pacien­ cia para llevar bien el mal que han de decir de mí más de cuatro sotiles y almidonados. Vale. 14 Índice La española inglesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Las dos doncellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 La española inglesa E ntre los despojos que los ingleses llevaron de la ciudad de Cádiz, Clotaldo, un caballero inglés, capitán de una escuadra de navíos, llevó a Londres una niña de edad de siete años, poco más o menos; y esto contra la voluntad y sabiduría del conde de Leste, que con gran diligencia hizo buscar la niña para volvérsela a sus padres, que ante él se quejaron de la falta de su hija, pidiéndole que, pues se contentaba con las haciendas y dejaba libres las perso­ nas, no fuesen ellos tan desdichados que, ya que quedaban pobres, quedasen sin su hija, que era la lumbre de sus ojos y la más hermosa criatura que había en toda la ciudad. Mandó el conde echar bando por toda su armada que, so pena de la vida, volviese la niña cualquiera que la tuvie­ se; mas ningunas penas ni temores fueron bastantes a que Clotaldo la obedeciese; que la tenía escondida en su nave, aficionado, aunque cristianamente, a la incomparable her­ mosura de Isabel, que así se llamaba la niña. Finalmente, sus padres se quedaron sin ella, tristes y desconsolados, y Clotaldo, alegre sobremodo, llegó a Londres y entregó por riquísimo despojo a su mujer a la hermosa niña. 19 Miguel de Cervantes Quiso la buena suerte que todos los de la casa de Clo­ taldo eran católicos secretos, aunque en lo público mos­ traban seguir la opinión de su reina. Tenía Clotaldo un hijo llamado Ricaredo, de edad de doce años, enseñado de sus padres a amar y temer a Dios y a estar muy entero en las verdades de la fe católica. Catalina, la mujer de Clotaldo, noble, cristiana y prudente señora, tomó tanto amor a Isabel que, como si fuera su hija, la criaba, rega­ laba e industriaba; y la niña era de tan buen natural, que con facilidad aprendía todo cuanto le enseñaban. Con el tiempo y con los regalos, fue olvidando los que sus padres verdaderos le habían hecho; pero no tanto que dejase de acordarse y de suspirar por ellos muchas veces; y, aunque iba aprendiendo la lengua inglesa, no perdía la española, porque Clotaldo tenía cuidado de traerle a casa secreta­ mente españoles que hablasen con ella. Desta manera, sin olvidar la suya, como está dicho, hablaba la lengua inglesa como si hubiera nacido en Londres. Después de haberle enseñado todas las cosas de labor que puede y debe saber una doncella bien nacida, la en­ señaron a leer y escribir más que medianamente; pero en lo que tuvo extremo fue en tañer todos los instrumentos que a una mujer son lícitos, y esto con toda perfección de música, acompañándola con una voz que le dio el cielo, tan extremada que encantaba cuando cantaba. Todas estas gracias, adquiridas y puestas sobre la na­ tural suya, poco a poco fueron encendiendo el pecho de Ricaredo, a quien ella, como a hijo de su señor, quería y servía. Al principio le salteó amor con un modo de agra­ darse y complacerse de ver la sin igual belleza de Isabel, y de considerar sus infinitas virtudes y gracias, amándola 20 La española inglesa como si fuera su hermana, sin que sus deseos saliesen de los términos honrados y virtuosos. Pero, como fue crecien­ do Isabel, que ya cuando Ricaredo ardía tenía doce años, aquella benevolencia primera y aquella complacencia y agrado de mirarla se volvió en ardentísimos deseos de gozarla y de poseerla: no porque aspirase a esto por otros medios que por los de ser su esposo, pues de la incompa­ rable honestidad de Isabela (que así la llamaban ellos) no se podía esperar otra cosa, ni aun él quisiera esperarla, aunque pudiera, porque la noble condición suya, y la es­ timación en que a Isabela tenía, no consentían que ningún mal pensamiento echase raíces en su alma. Mil veces determinó manifestar su voluntad a sus pa­ dres, y otras tantas no aprobó su determinación, porque él sabía que le tenían dedicado para ser esposo de una muy rica y principal doncella escocesa, asimismo secreta cristiana como ellos. Y estaba claro, según él decía, que no habían de querer dar a una esclava (si este nombre se po­ día dar a Isabela) lo que ya tenían concertado de dar a una señora. Y así, perplejo y pensativo, sin saber qué camino tomar para venir al fin de su buen deseo, pasaba una vida tal, que le puso a punto de perderla. Pero, pareciéndole ser gran cobardía dejarse morir sin intentar algún género de remedio a su dolencia, se animó y esforzó a declarar su intento a Isabela. Andaban todos los de casa tristes y alborotados por la enfermedad de Ricaredo, que de todos era querido, y de sus padres con el extremo posible, así por no tener otro, como porque lo merecía su mucha virtud y su gran valor y entendimiento. No le acertaban los médicos la enferme­ dad, ni él osaba ni quería descubrírsela. En fin, puesto en 21 Miguel de Cervantes romper por las dificultades que él se imaginaba, un día que entró Isabela a servirle, viéndola sola, con desmayada voz y lengua turbada le dijo: —Hermosa Isabela, tu valor, tu mucha virtud y grande hermosura me tienen como me ves; si no quieres que deje la vida en manos de las mayores penas que pueden ima­ ginarse, responda el tuyo a mi buen deseo, que no es otro que el de recibirte por mi esposa a hurto de mis padres, de los cuales temo que, por no conocer lo que yo conozco que mereces, me han de negar el bien que tanto me im­ porta. Si me das la palabra de ser mía, yo te la doy, desde luego, como verdadero y católico cristiano, de ser tuyo; que, puesto que no llegue a gozarte, como no llegaré, has­ ta que con bendición de la Iglesia y de mis padres sea, aquel imaginar que con seguridad eres mía será bastante a darme salud y a mantenerme alegre y contento hasta que llegue el feliz punto que deseo. En tanto que esto dijo Ricaredo, estuvo escuchándole Isabela, los ojos bajos, mostrando en aquel punto que su honestidad se igualaba a su hermosura, y a su mucha discreción su recato. Y así, viendo que Ricaredo callaba, honesta, hermosa y discreta, le respondió desta suerte: —Después que quiso el rigor o la clemencia del cielo, que no sé a cuál destos extremos lo atribuya, quitarme a mis padres, señor Ricaredo, y darme a los vuestros, agra­ decida a las infinitas mercedes que me han hecho, determi­ né que jamás mi voluntad saliese de la suya; y así, sin ella tendría no por buena, sino por mala fortuna la inestimable merced que queréis hacerme. Si con su sabiduría fuere yo tan venturosa que os merezca, desde aquí os ofrezco la voluntad que ellos me dieren; y, en tanto que esto se 22 La española inglesa dilatare o no fuere, entretengan vuestros deseos saber que los míos serán eternos y limpios en desearos el bien que el cielo puede daros. Aquí puso silencio Isabela a sus honestas y discretas razones, y allí comenzó la salud de Ricaredo, y comen­ zaron a revivir las esperanzas de sus padres, que en su enfermedad muertas estaban. Despidiéronse los dos cortésmente: él, con lágrimas en los ojos; ella, con admiración en el alma de ver tan rendi­ da a su amor la de Ricaredo, el cual, levantado del lecho, al parecer de sus padres por milagro, no quiso tenerles más tiempo ocultos sus pensamientos. Y así, un día se los manifestó a su madre, diciéndole en el fin de su plática, que fue larga, que si no le casaban con Isabela, que el ne­ gársela y darle la muerte era todo una misma cosa. Con tales razones, con tales encarecimientos subió al cielo las virtudes de Isabela Ricaredo, que le pareció a su madre que Isabela era la engañada en llevar a su hijo por esposo. Dio buenas esperanzas a su hijo de disponer a su padre a que con gusto viniese en lo que ya ella también venía; y así fue; que, diciendo a su marido las mismas razones que a ella había dicho su hijo, con facilidad le movió a querer lo que tanto su hijo deseaba, fabricando excusas que impidiesen el casamiento que casi tenía concertado con la doncella de Escocia. A esta sazón tenía Isabela catorce y Ricaredo veinte años; y, en esta tan verde y tan florida edad, su mucha discreción y conocida prudencia los hacía ancianos. Cua­ tro días faltaban para llegarse aquél en el cual sus padres de Ricaredo querían que su hijo inclinase el cuello al yugo santo del matrimonio, teniéndose por prudentes y dicho­ 23 Miguel de Cervantes sísimos de haber escogido a su prisionera por su hija, te­ niendo en más la dote de sus virtudes que la mucha rique­ za que con la escocesa se les ofrecía. Las galas estaban ya a punto, los parientes y los amigos convidados, y no faltaba otra cosa sino hacer a la reina sabedora de aquel concier­ to; porque, sin su voluntad y consentimiento, entre los de ilustre sangre, no se efectúa casamiento alguno; pero no dudaron de la licencia, y así, se detuvieron en pedirla. Digo, pues, que, estando todo en este estado, cuando faltaban los cuatro días hasta el de la boda, una tarde turbó todo su regocijo un ministro de la reina que dio un recaudo a Clotaldo: que su Majestad mandaba que otro día por la mañana llevasen a su presencia a su prisionera, la española de Cádiz. Respondióle Clotaldo que de muy buena gana haría lo que su Majestad le mandaba. Fuese el ministro, y dejó llenos los pechos de todos de turbación, de sobresalto y miedo. —¡Ay —decía la señora Catalina—, si sabe la reina que yo he criado a esta niña a la católica, y de aquí viene a inferir que todos los desta casa somos cristianos! Pues si la reina le pregunta qué es lo que ha aprendido en ocho años que ha que es prisionera, ¿qué ha de responder la cuitada que no nos condene, por más discreción que tenga? Oyendo lo cual Isabela, le dijo: —No le dé pena alguna, señora mía, ese temor, que yo confío en el cielo que me ha de dar palabras en aquel instante, por su divina misericordia, que no sólo no os condenen, sino que redunden en provecho vuestro. Temblaba Ricaredo, casi como adivino de algún mal suceso. Clotaldo buscaba modos que pudiesen dar ánimo a su mucho temor, y no los hallaba sino en la mucha 24 La española inglesa confianza que en Dios tenía y en la prudencia de Isabela, a quien encomendó mucho que, por todas las vías que pudiese excusase el condenarlos por católicos; que, pues­ to que estaban prontos con el espíritu a recibir martirio, todavía la carne enferma rehusaba su amarga carrera. Una y muchas veces le aseguró Isabela estuviesen seguros que por su causa no sucedería lo que temían y sospechaban, porque, aunque ella entonces no sabía lo que había de responder a las preguntas que en tal caso le hiciesen, te­ nía tan viva y cierta esperanza que había de responder de modo que, como otra vez había dicho, sus respuestas les sirviesen de abono. Discurrieron aquella noche en muchas cosas, especial­ mente en que si la reina supiera que eran católicos, no les enviara recaudo tan manso, por donde se podía inferir que sólo querría ver a Isabela, cuya sin igual hermosura y habilidades habría llegado a sus oídos, como a todos los de la ciudad. Pero ya en no habérsela presentado se hallaban culpados, de la cual culpa hallaron sería bien disculparse con decir que desde el punto que entró en su poder la escogieron y señalaron para esposa de su hijo Ricaredo. Pero también en esto se culpaban, por haber hecho el casamiento sin licencia de la reina, aunque esta culpa no les pareció digna de gran castigo. Con esto se consolaron, y acordaron que Isabela no fue­ se vestida humildemente, como prisionera, sino como es­ posa, pues ya lo era de tan principal esposo como su hijo. Resueltos en esto, otro día vistieron a Isabela a la española, con una saya entera de raso verde, acuchillada y forrada en rica tela de oro, tomadas las cuchilladas con unas eses de perlas, y toda ella bordada de ríquisimas perlas; collar y 25