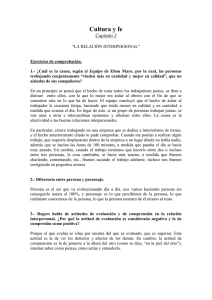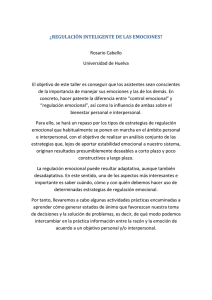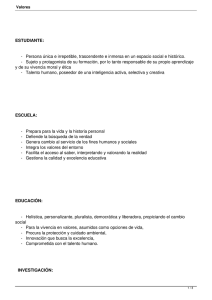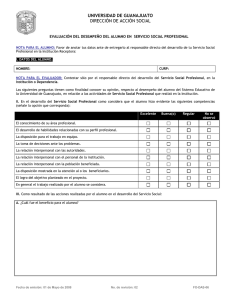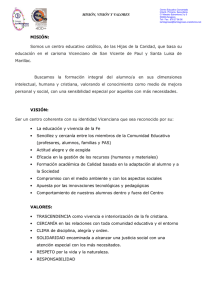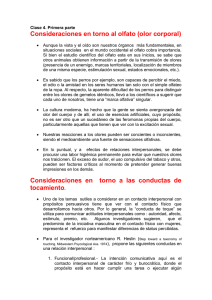Teoría y realidad del otro. Vol. 2
Anuncio

"Volumen doble
Teoría y realidad
del otro
Tanto en la realidad como en la
teoría, la relación con el otro es, para
seguir usando el famoso epígrafe de
Ortega, uno de los temas de nuestro
tiempo. El hombre del siglo xx ha descubierto •—o redescubierto •—• su condición de persona, y lo ha hecho a través
de dos experiencias vitales polarmente
opuestas y complementarias entre sí: la
vivencia de su radical soledad (porque
ser persona es poder estar metafísicamente solo) y la de su radical comunidad
(porque ser persona, hasta en el caso de
Robinsón, es estar abierto a los otros).
Tal es la razón última de la copiosa y
creciente bibliografía acerca de ese tema.
Faltaba, sin embargo, un estudio suficientemente comprensivo de lo que la
relación con el otro es, así en la teoría
(lo que acerca de tal relación han dicho,
desde que se convierte en problema filosófico, los pensadores que le han consagrado su atención), como en la realidad
(lo que descriptivamente es el encuentro
y el trato entre un hombre y los demás).
No otra ha sido la meta de este libro.
{Sigue en la solapa siguiente')
TEORÍA Y REALÍDAD
DEL
OTRO
TOMO II
Selecta - 32
PEDRO LAÍN
ENTRALGO
TEORÍA Y REALIDAD
DEL OTRO
ii
OTREDAD Y PROJIMIDAD
Selecta
de
Revista de Occidente
Bárbara de Braganza, i 2
M A D R I D
PRIMERA EDICIÓN: 1 9 6 1
SEGUNDA EDICIÓN:
1968
© Copyright by Pedro Laín Entralgo - 1961
Editorial Revista de Occidente, S. A. \
Madrid (España) 1968
Depósito legal: M. 15.751 - 1968
Impreso en España por
Talleres¡Gráficos de ED. CASTILLA. S. A. - Maestro Alonso, 23 - MADRID
índice de materias del segundo volumen
TERCERA PARTE
OTREDAD Y PROJIMIDAD
13
CAPÍTULO I
EL ENCUENTRO EJEMPLAR
,
I. El «prójimo» en el Antiguo Testamento y en la parábola del Samaritano
II. Exegesis de la parábola-del Samaritano •..
III. Estructura psicológica de la parábola del Samaritano ...
19
20
21
25
CAPÍTULO I I
LOS SUPUESTOS DEL ENCUENTRO
I.
Supuestos metafísicos
1. Desde el punto de vista del «ser que es»: la relación y sus modos principales, 31.
2. Desde el punto de vista del «ser que soy», 37.
Carácter genitivo y carácter coexistencial de la conciencia, 39. Carácter dativo, expresivo y compresencial de la existencia, 40. La encarnación de la
conciencia, 43.
7
29
30
II. Supuestos psicofisiológicos
La bipedestación, 46. La conciencia vigil, 49. El sistema orgánico de la vida de relación, 49. Los interceptores, 51. La actividad del cerebro interno, 52.
III.
Supuestos histórico-sociales
De necesidad, 53. De modulación, 54.
45
53
CAPITULO III
DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO
55
A.
LAS INSTANCIAS PREVIAS DEL ENCUENTRO
56
I. La instancia exterior
Realidad, 58. Exterioridad, 59. Intencionalidad, 63.
Tipos de la istancia exterior, 64.
58
II. La instancia interior
Omnianimación del mundo, 67. Solipsismo psicológico, 68. Normalidad coexistencial, 69.
66
B. EL MOMENTO FÍSICO DEL ENCUENTRO: MI PERCEPCIÓN DEL OTRO
I. Tipos cardinales del encuentro
II. Notas descriptivas del momento físico del encuentro.
Subitaneidad, 74. Irreductibilidad, 74. Falibilidad,
75. Singularidad cualitativa, 76.
III. Consistencia del encuentro
1. Consistencia psicofisiológica, 80. La expresión, 82.
Vivencia inicial del otro: su estructura, 83. Percepción de la intencionalidad ajena, 86. Afección
de lo vivido a la persona: lo en mí y lo mío, 92.
2. Consistencia ontològica, 95. Descubrimiento de la
composibilidad, 98. Percepción de la libertad ajena, 100. Estructura de la composibilidad, 100. La
nostridad inicial, 103. Nostridad genérica y nostridad dual, 104. Temporalidad y espacialidad del
«nosotros» prerresponsivo, 108.
70
70
73
80
C. EL MOMENTO PERSONAL DEL ENCUENTRO: MI
RESPUESTA AL OTRO
114
I.
Constitución del yo-tú o del yo-él
116
Negación de la respuesta, 117. Maduración de la respuesta, 119. Respuesta y responsabilidad, 122.
II. Carácter constituyente de la respuesta
126
La respuesta rechazadora, 130. La respuesta aceptadora, 131. Estructura de la relación post-responsiva, 131.
III. La organización del mundo del encuentro
132
Zona del «nosotros», 133. Zona de «ellos», 134.
Zona del «ello», 135.
CAPÍTULO IV
FORMAS DEL ENCUENTRO
A.
137
EL ENCUENTRO EN LA EXISTENCIA SOLITARIA. 138
I. La soledad del que no ha podido dejar de estar solo.
Adán y Mowgli, 138. Los niños-lobo de Midnapote, 141.
II. La soledad del que ha perdido la compañía
1. Soledad del adolescente
2. La ruptura de la comunicación
III. La soledad buscada y encontrada
1. El solitario por placer
2. El solitario por ascesis
138
144
145
150
154
154
157
B. FORMAS DEFICIENTES DEL ENCUENTRO
159
I. Deficiencias a parte alterius
1. La máscara
2. La huella
3. La intención objetivada
4. El monstruo y el animal
II. Deficiencias a parte percipientis
1. Percepción solamente visual del otro
160
160
163
164
170
176
177
9
2. Percepción solamente auditiva del otro
184
3. El encuentro táctil
189
C. FORMAS ESPECIALES DEL ENCUENTRO
I. El primer encuentro infantil
La primera sonrisa del lactante, 192. El encuentro en
las sucesivas etapas de la infancia, 198.
II.
III.
191
191
El encuentro heterosexual
208
Fenomenología del enamoramiento, 209. Estructura del
enamoramiento, 210. La relación amorosa, 213.
Tipificación del encuentro
Por su contenido, 216. Por su forma, 217.
D. LA FORMA SUPREMA DEL ENCUENTRO
216
219
Dios como Tú, 219. La experiencia religiosa, 220. La
experiencia religiosa ¿es un «encuentro»?, 222.
CAPÍTULO v
EL OTRO COMO OBJETO
231
I. Notas descriptivas del otro-objeto
II. Relación conflictiva con el otro-objeto
232
236
1. El otro como obstáculo
236
2. El otro como instrumento
240
3. El otro como «nadie»
245
III. Relación dilectiva con el otro-objeto
246
1. El otro objeto de contemplación
246
Estructura de la contemplación del otro, 247. El
amor de contemplación o distante, 250. La contemplación odiosa, 254.
2. La operación de transformar al otro
255
La educación, 256. La relación terapéutica, 257.
10
IV. La comunicación con el otro-objeto
257
1. Plano empírico
258
El silencio, 258. La conversación funcional, 258.
El diálogo socrático, 260. La penetración razonadora, 260.
2. Consistencia ontològica
261
El «nosotros» con el otro-objeto, 261
3. La aparición de un tercero
264
CAPÍTULO vi
EL OTRO COMO PERSONA
267
I. Teoría de la persona
Metafísica de la persona, 268. Propiedades de la persona, 269. Notas descriptivas del otro-persona, 271.
II. La relación interpersonal
La coejecución y su estructura, 274. Momentos cooperativo, compasivo y cognoscitivo de la coejecución,
275.
III. Formas dilectivas y formas conflictivas de la relación
interpersonal
Condición naturalmente amistosa de la relación interpersonal, 278. El odio, 279. La amistad, 281. Amistad y relación política, 288.
IV. El amor interpersonal
Amor de coejecución o instante, 291.
V. La comunicación interpersonal
La comunicación personal como interpretación: la comprensión, 295. La comunicación personal como intercambio, 299. El diálogo interpersonal, 299.
VI. Límites y fracaso de la relación interpersonal
11
267
273
278
290
294
303
CAPITULO VII
EL OTRO COMO PRÓJIMO
311
I. Amistad y projimidad
II. La relación con el amigo y prójimo
Amor de coefusión o constante, 319.
1. Estructura del amor constante: su «en» de implantación, 320. La concreencia, 321. El «en»
de espacialidad del amor constante, 325. El «hacia» del amor constante, 331. «Hacia» proyectivo, 334. «Hacia» elpídico, 338. La temporeidad
de la convivencia amorosa, 341. El «para» del
amor constante, 347. Erós y Agápé, 350.
2. Génesis y formas del amor constante
Génesis desde la misericordia, 352, la concreencia,
353, la simpatía, 354, el enamoramiento, 355, la
indiferencia, 356, y la aversión, 357. Formas conflictivas del amor constante, 358. El «próximo»
y el «lejano», 360. El número de las personas
amadas, 362. La diadicidad y sus razones, 364.
III. La comunicación amorosa
1. Aspecto empírico de la comunicación amorosa, 366.
Coloquio y silencio sobre el amor, 367.
2. Ontologia de la comunicación amorosa, 372. Tesis de la identificación metafísica, 373. «Nosotrossujeto» y persona, 376. Estructura de la comunión amorosa, 380. Realidad actual y realidad posible de la comunión amorosa, 387. Amor y correligación, 390.
IV. Visión arquitectónica del amor humano
313
318
351
366
393
EPÍLOGO DE CIRCUNSTANCIAS
397
ÍNDICE DE AUTORES
403
12
Tercera parte
O t r e d a d y projimidad
F ^ E S D E que en la aurora del mundo moderno surgió en la
*-^ mente filosófica europea el problema del otro —más precisamente: desde que los hombres sintieron la necesidad de
entender con buenas rabones el hecho innegable y cotidiano de
encontrarse con otros hombres—, la historia de ese problema
ha conocido dos etapas fundamentalmente distintas entre sí.
La primera abarca los tres siglos a que la historiografía al
uso suele dar el nombre de «modernos»: los que transcurren
desde los primeros decenios del siglo xvil hasta la primera
guerra mundial; si se quiere, desde los años en que se forma
la inteligencia de Descartes, primer hombre que de modo explícito se propone el problema filosófico del otro, hasta los
años en que las mentes de Scheler, Buber y Ortega van acercándose a la indecisa linde de su madurez. A lo largo de estos
tres siglos, el pensamiento occidental se ha movido entre dos
extremos: la metafísica monista y el yoísmo. Si bajo la múltiple
apariencia de las cosas es uno el Ser, ¿cómo puede explicarse
el hecho de que mi conciencia, espejo del Ser, crea descubrir
otras conciencias en torno a ella? Más o menos expresamente
vivida, esta ha sido la interrogación latente en Spinoza, Hegel,
Schelling, Schopenhauer y von Hartmann. Por el otro extremo, el yoísmo, desde Descartes a Husserl, pasando por Kant
y Fichte, ha confundido con exceso el orden ontológico y el
orden psicológico en su visión del individuo humano. Que la
persona pensante sea irreductiblemente una realidad individual y autónoma, ¿exige acaso que el yo, expresión psicológica
de la persona en el mundo de los fenómenos, haya de estar
radical y cerradamente solo? Resultado de la dialéctica entre
el uno y otro extremo ha sido la «egología» moderna, con su
15
distinción a priori entre un olímpico «yo trascendental» o «absoluto» y un fluyente y mudadizo «yo empírico»; y en lo que a
nuestro problema atañe, la concepción del otro como «otro yo».
Pese a sus graves diferencias, en esto han coincidido Descartes,
Hegel, Dilthey y —ya con un pie en otro campo— Husserl.
En la segunda de las dos etapas mencionadas —es decir,
durante los cuatro o cinco últimos decenios de su intensa,
dramática historia— el pensamiento de Occidente ha hecho,
entre otros, estos dos decisivos descubrimientos: a) Que en
el orden ontológico, el ser de mi realidad individual se halla
constitutivamente referido al ser de los otros; por tanto, que
el solipsismo metafísico es una construcción mental artificiosa,
injustificada y penúltima; y b) Que en el orden psicológico, el
«nosotros» es anterior al «yo», al cual de un modo o de otro
siempre acompaña. Con cuantos falseamientos y limitaciones se
quiera, el pensamiento filosófico y el vivir cotidiano de nuestro atormentado siglo han pasado de ser «yoístas» a ser «comunitarios»; y siendo tan violentos los contrastes entre los pensadores que mejor representan la novedad de la vida europea
ulterior a 1914, así nos lo ha demostrado un examen de sus
respectivas actitudes frente al problema del otro. Muy diversamente entendido por quienes lo pronuncian, el término «Nosotros» viene siendo una de las palabras claves de nuestra época.
¿Puede decirse, sin embargo, que entre tan abrumadora bibliografía haya' surgido, respecto del problema del otro, la
comprensiva «teoría general» que ya Scheler pedía en Esencia
y formas de la simpatía ? No lo creo; y esta honda convicción
mía viene siendo, desde hace cuatro lustros, el motor de las
reflexiones que los capítulos subsiguientes contienen. La meta
a que con ellas me propongo llegar va a ser —lo declaro sin
ambages— mi propio punto de partida. ¿Acaso no sabemos
desde Dilthey, y aun desde Pascal, que esa es la regla en las
aventuras del espíritu humano? E n las páginas finales de su
Introducción a las ciencias del espíritu, Dilthey hace suya la lección
de un cuento de Novalis. Arrebatado por un vehemente anhelo de conocer los secretos de la Naturaleza, un joven abandona a su amada y recorre mil países, siempre con la esperanza
de encontrar a la divina Isis y contemplar su rostro maravi16
lioso. Y cuando por fin llega a estar ante la diosa de la Naturaleza, alza el leve y brillante velo que la oculta... y cae su amada
en sus brazos. En sus empresas espirituales suele alcanzar el
hombre aquello que, sin él saberlo claramente, ya tenía dentro de sí. La nueva posesión será siempre más rica y profunda
que la antigua, y en ocasiones diferirá ampliamente de esta;
será, en suma, nueva; pero algo muy íntimo y esencial habrá
quedado constante a través de las vicisitudes de la búsqueda.
Dicho de otro modo: el hombre es capaz de crear, siquiera
sea a su humana y muy limitada manera; pero sus personales
«creaciones» suelen ser el hallazgo de algo que oscura y germinalmente ya palpitaba en los senos de su alma desde que
esta comenzó a tener conciencia de sí. Sépalo él o no, algo
en su realidad impide que sus proyectos, sus fracasos y sus
logros sean una arbitraria sucesión de palos de ciego.
La divina Isis de mi modesta pesquisa actual va a ser el
modo de la relación interpersonal que desde ahora llamaré
«vida en projimidad»: el peculiar género de la convivencia
entre dos hombres en que tanto el uno como el otro son
«prójimos» entre sí. Para alcanzar una suficiente visión teorética de esa vida, y a la manera del mozo de Novalis, comenzaré mi empeño exponiendo el breve, sencillísimo y nada
filosófico relato en que la ejemplar figura humana del «prójimo» surge expresamente a la vida histórica. Luego lo abandonaré, y a través de las distintas vicisitudes que el camino
imponga —las páginas precedentes contienen los nombres principales de esta espiritual odisea— viviré mi propia aventura.
Tal vez la varia experiencia del camino nos permita al lector y a
mí que ese viejo relato y esta figura ejemplar brillen ante nuestros ojos con algún destello nuevo en su luz imperecedera 1.
' Quiero ser bien entendido. Esta Tercera Parte de mi libro no
trata de ser una Sociología general, y menos un proyecto de reforma
de la sociedad objetivizada y objetivante en que hoy vivimos. Aunque yo tenga mi personal idea de lo que va siendo tópico llamar «el
sentido de la historia», la meta de este libro queda limitada a dos
modestos propósitos: uno de orden teorético, ofrecer al lector una
doctrina de la relación interhumana suficientemente amplia, comprensiva y actual; otro de carácter práctico, moverle a reflexión acerca de su manera de convivir con las personas en torno.
17
2
Capítulo I
J£l encuentro ejemplar
U N T R E todos los encuentros interhumanos, reales o imagi*-' narios, ninguno más ejemplar e ilustre que el de un
Samaritano y un hombre maltratado y herido cierto día en que
aquel bajaba de Jerusalén a Jericó. He aquí el sencillo texto
que nos lo relata:
«Luego un doctor en la Ley se presentó, y para ponerle
en un aprieto le dijo: —Maestro, ¿qué haré para tener parte
en la vida eterna?—. El le dijo: —¿Qué está escrito en la Ley?
¿Cómo lo entiendes?—. El contestó: —Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza
y con toda tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo—. El le
dijo: —Bien has contestado: ha^ eso y vivirás—. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: —¿Y quién es mi prójimo?—.
Jesús continuó: —Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó,
y le salieron al paso unos ladrones que le despojaron y le
molieron a golpes, dejándole medio muerto al marcharse.
Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al
verle pasó al otro lado del camino. Igualmente, un levita que
también pasaba por aquel lugar, al verle pasó al otro lado.
Pero un samaritano que iba de viaje, se le acercó, y al verle
sintió misericordia. Llegó a él, le vendó las heridas, bañándolas
con aceite y vino, y subiéndole en su propia cabalgadura le
llevó a la posada y se cuidó de él. Y al día siguiente sacó dos
denarios y los dio al posadero, diciéndole: Cuida de este, y lo
25»
que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de
estos tres se mostró prójimo con el que había caído en manos
de los ladrones?—. El dijo: —Aquel que practicó con él la
compasión—. Jesús le dijo: —Ve, pues, y haz lo mismo»
(JLue. X, 25-27) 1.
Tratemos de acercarnos con algún rigor al sentido de este
texto venerable. Y para ello, como hoy es habitual entre los
escrituristas, miremos ante todo si existe alguna diferencia
entre la significación de la palabra «prójimo» cuando la pronuncia el legista y cuando la pronuncia Jesús.
I. En su primera respuesta, el legista reúne dos sentencias
del Antiguo Testamento (Deut. 6, 5, y L·evit. 19, 18). «Amarás
a tu prójimo como a ti mismo», dice la segunda. Los Setenta
tradujeron con las palabras helénicas plésíos (literalmente: «el
que está cerca», «el próximo») y plesíon (un adverbio empleado
como sustantivo) el vocablo hebreo ré'a. La Vulgata, a su
vez, vierte con el superlativo próximas el plésíos de los Setenta,
y por lo tanto el ré'a de los textos hebreos. En tiempo de Jesús, ¿cuál era el verdadero sentido de este vocablo en la mente
de un israelita? Tal es nuestro problema más inmediato.
La verdad es que los términos plésíos y próximas traducen
unitariamente hasta cuatro palabras hebreas: 'ah, el hermano;
qarobh, el vecino más próximo, aquel con quien se comerá
el cordero pascual (Ex. 12, 4); 'amith, el compatriota, el de la
misma sangre (Lev. 5, 21, ei passim), y ré'a. La etimología de
este término evoca la idea de dos pastores que en el cuidado
de sus rebaños se asocian para prestarse servicios mutuos,
y ordinariamente significa el camarada, el compañero, el amigo
íntimo. De lo cual se desprende que el plésíos del Antiguo
Testamento —y por tanto el hombre a quien hay que «amar
como a uno mismo», según el Levítico— es el otro israelita,
el hombre del mismo pueblo. Solo al ger, al extranjero domiciliado en Israel e integrado en la Alianza, se extendería el
mandato que prescribe la benevolencia y el amor (Lev. 19, 34;
' He seguido, con leves variantes, la versión de José M.a Valverde y José Ramón Díaz: Los cuatro Evangelios (Madrid, Ediciones Guadarrama, 1960).
20
Deut. io, 19; Ex. 22, 20, etc.). Al extranjero puro y simple,
al nokri, está permitido explotarle sin escrúpulo (Deut. 15, 2-3;
23, 21), y más aún siendo samaritano 2. «Para los hombres
de Israel —escribe el Padre Bonsirven, recogiendo el común
sentir de la exegesis cristiana y rabínica—, la humanidad se
divide en dos fracciones: los israelitas fieles, los amigos de Dios,
esto es, los prójimos, y los otros (aherím), apóstatas o paganos,
todos igualmente enemigos de Dios» 3. La neutralidad afectiva de la palabra griega plésios, que de suyo alude no más que
a una «proximidad» espacial o temporal: «lo que está al lado»,
«lo que va a suceder», se hace cálida, fraternal vinculación con
el otro israelita cuando, usada por los Setenta, esa palabra es
traducción de ré'a y de los términos veterotestamentarios antes
mencionados 4 .
Un texto del Eclesiástico parece preparar la acepción que
Jesús va a conceder a la palabra «prójimo». Dice así: «La misericordia del hombre se ejerce para con el prójimo, pero la
misericordia del Señor se extiende a toda carne» (Eccii., 18, 13).
Esta divina superación del estrecho precepto antiguo es precisamente la que Jesucristo va a proclamar con su palabra
y con su ejemplo 5 .
II. El problema de la relación con «el otro», fuese este
pagano o apóstata, se agudiza en Israel ai comienzo de nuestra
era. Los papiros del Mar Muerto prescriben el «odio» al ene2
Así lo acredita la exegesis rabínica del Deuteronomio. Véase
J. Bonsirven, Le Judaisme palestinien au temps de Jésus-Christ (París, 1935) II, págs. 264-266.
3
Dicf. Bible, Supplément, t. IV, art. «Judaisme».
4
Véase C. Spicq, Ágape dans le Nouveau Testament (París,
1958) I, pág. 180, y H. Weinel, «Die Nachstenliebe», en Archiv
für die gesamte Psychologie, 1932, 247-260.
5
Además de los libros de Bonsirven, Spicq y Weinel antes mencionados, véase, para lo que atañe a la idea paleotestamentaria del
«prójimo»: D. Buzy, Les Paràboles (París, 1932); Greeven, Fitchner,
art. irXvjaíov, en el Theologisches "Worterbuch zum Neuen Testament
de Kittel, VI, 310-316; V. Warnach, Ágape (Dusseldorf, 1951), y
«L'amour du prochain, gage de notre amour du Christ», del P. Ramlot, O. P., en L'amour du prochain (París, 1954). Este último libro
será, en lo sucesivo, citado mediante la sigla AP.
21
migo y al extranjero, y San Pablo llama «muro de odio» al que
separa la Sinagoga del mundo gentil (Ef. II, 14). Mas, por
otra parte, ¿no habían anunciado los profetas el universalismo?
El proselitismo judío de la diàspora tenía su más serio obstáculo
en ese estrecho y vehemente «aislacionismo» de los israelitas
de Palestina. Hillel, un hombre de la diàspora, predicaba
«amar a las criaturas y aproximarlas a la Torah». La pregunta
del legista a Jesús, ¿tendría el oculto propósito de obligarle
a optar, como judío, entre una postura «cerrada» y una actitud «abierta»?
Sea de ello lo que fuere, la respuesta de Jesús abre un mundo
nuevo. Comienza por elegir como ejemplo la figura de un
samaritano: para todo buen israelita, un sujeto perteneciente
al «pueblo insensato» que no merece el nombre de pueblo,
y al que cordialmente hay que aborrecer (Eccli. 50, 27-28),
un enemigo nato, un hombre a quien ni siquiera pedir agua
para beber es lícito (Job. IV, 9). Con su elección, Jesús rehabilita al pueblo de Samaría y repara una de las más graves
desgarraduras del mundo antiguo, la que en este venía causando el aislacionismo religioso de Israel. No parece un azar
que sea el evangelista Lucas el narrador de la parábola. Acaso
por una ingénita blandura de su corazón, Lucas, «el escriba
de la mansedumbre de Cristo», según la frase de Dante, es el
más puntual transmisor de los sucesos en que mejor se expresa
la constante voluntad de rehabilitación que hay en Jesús: el
encuentro con la pecadora en casa de Simón, el diálogo con
Zaqueo, la promesa al buen ladrón, las historias del hijo pródigo y del fariseo y el publicano, la inaudita exaltación del
Samaritano. Pero no es esta la única lección de la parábola.
Junto a ella, la exegesis reciente ha señalado otras cuatro:
i . a El doctor judío, representante de una moral de preceptos, quiere saber en qué casos va a obligarle en conciencia
la ley que él mismo acaba de enunciar. Su actitud es la del
casuista. Rompiendo abiertamente con ella, Jesús, predicador
de un evangelio de amor, le sugiere escuchar la ley del corazón,
que resuelve todos los casos particulares.
La dialéctica de Jesús es, dice el P. Ramlot, «la de un maestro espiritual que trata de inducir en el discípulo un estado
22
de espíritu en el cual todos los problemas son resueltos a la
luz de la caridad, y no la de un jurista que busca las condiciones de aplicación de un precepto» (AP., 46).
2 . a E n la antigua Alianza, el deber moral frente al otro
es ante todo concebido desde el punto de vista de la justicia,
y de ahí la multitud de los mandamientos negativos respecto
de él: no matar, no causar daño, etc. A un prosélito que le
pedía un breve resumen de la Ley, el rabino Hillel responde
con la sentencia del viejo Tobías: «Lo que te enojaría que se
te hiciese, cuida de no hacerlo jamás a otro» (Tob. 4,1 6).
Y precisa Hillel: «He aquí la Ley y los profetas, todo lo demás
es comentario». Frente a esta moral de prohibición, Jesús no
quiere limitarse a formular una serie de preceptos positivos 6 ,
y prescribe la adopción de una eficaz y universal regla de acción: «Haced al otro lo que vosotros queráis que os hagan;
esto es la Ley y los profetas» (Ai/. VII, 12); más brevemente,
hacer el bien, en lugar de un mero no hacer el mal. «Entre
Hillel y Jesús hay toda la diferencia que va de una moral de los
pecados y los vicios a una moral de la gracia y de las virtudes;
se pasa de un código de prohibiciones a una carta de bienaventuranzas. Entre no perjudicar y hacer el bien, hay algo más que
una inversión del precepto o un cambio de virtud» (AP., 47).
Así lo enseña con su conducta el Samaritano de la parábola;
porque, según la tradición de los Padres de la Iglesia, la figura del Samaritano no sería sino una representación del
mismo Cristo ',
3 . a Al término de la parábola, Jesús pregunta: «¿Cuál de
estos tres se mostró prójimo con el que había caído en manos
de los ladrones?», y con ello invierte intencionadamente los
términos de la interrogación que le había hecho el legisperito.
A la pregunta de este: «¿Quién es mi prójimo?», Jesús responde, en efecto, trastrocando la relación de reciprocidad:
«¿De quién soy prójimo?»; esto es: «¿Quién es el verdadero
prójimo de quien tiene necesidad de ayuda?» «Esto significa
—comenta E. Stauffer— que (en orden a la noción de prójimo)
Jesús sustituye la antigua jerarquía concéntrica, de la cual
6
7
Véase, C. Spicq, o. c, I, 183.
San Ambrosio, Expositio in Lucam, P. L., XV, col. 1.718.
23
es centro el jo, por una jerarquía concéntrica nueva, centrada
en torno al tú» 8. Sustitución, conviene añadirlo con el propio
Stauffer, que no es teorética, sino operativa; no pertinente
a la doctrina, sino al comportamiento.
4 . a Con su interrogante respuesta, y frente a la expresa
intención del legista, Jesús enseña a no objetivar a los hombres.
«El fariseo —ha escrito Fr. Leenhardt— había propuesto una
cuestión objetiva, técnica. Pedía una definición que le permitiese identificar la categoría de los individuos a los que se
debe considerar prójimos. Jesús rechaza este modo de ver
las cosas. N o hay que poner etiquetas sobre los hombres» 9.
Piden a Jesús una definición, y él responde con una incitación
al bien obrar. «No es el saber lo que discierne al prójimo, sino
la misericordia», había dicho San Ambrosio.
Cristo, en suma, enseña a mirar al re'a, al «compañero»,
como a un hombre, y a tratarle con amor misericordioso
y operativo. Amar al otro siendo «prójimo» suyo y hacer del
otro un «prójimo»— expresiones que desde la parábola del
Samaritano van a ser correlativas, cuando no equivalentes—
es en primer término desvincularle intencionalmente de todas
sus ataduras familiares, amistosas y nacionales, para ver en
él, aunque hasta entonces hubiese sido un enemigo (hit. V,
44-45), su nuda y personal condición humana. «El concepto
bíblico de plésíon, liberado de sus determinaciones sociales
y afectivas —escribe el Padre Spicq—, llega a ser un absoluto.
El prójimo, en lenguaje cristiano, es el hombre: Todo lo que
deseéis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo vosotros
con ellos» (Mí. VII, 12). Con lo cual el «amor al ré'a como a
uno mismo» del L·evítico, se convierte en amor de caridad, en
agápe, esencialmente misericordioso y benéfico, se define por
su objeto (el otro como prójimo) y por su acto («practicar con
el otro la compasión», Luc. X , 37).
Es, pues, prójimo, según el Evangelio, todo hombre al cual
se puede hacer bien. Y puesto que ese otro era ya amado por
8
An ó.y)-.o.w, á-¡ xr¡, en el Theol. Wòrt. zum N. T., de Kittel, I, 46.
9
«La Parabole du Samaritain», en Mélanges Goguel (cit. por
Ramlot, AP, 52).
24
el Padre (Mí. V, 43-48), amarle con amor de caridad será imitar
y prolongar la dilección divina por aquel hombre. En fin,
según Mt. X X V , 31, sigs., todo indigente evocará a los ojos
de la fe, y hasta el fin de los tiempos, la doliente humanidad
de Jesucristo. El plhíon del Antiguo Testamento, tan neutro,
nácese así teológico y cristológico. Amando al prójimo se
ama a Dios —puesto que se está unido a El en el mismo
querer, el mismo objeto y los mismos actos del agápe— y se
ama a Cristo, que según sus propias palabras se identifica
siempre con el menesteroso. Con la revelación nueva, el amor
de caridad será el que haga a los hombres «prójimos» y les
una entre sí 1 0 .
III. Reaparecerán ante nosotros estas consideraciones al
término de nuestra jornada. Para iniciar esta, debemos poner
ahora entre paréntesis todo lo que en la parábola del Samaritano sea específicamente religioso, cristiano, y contemplar su
contenido como un suceso psicológico y moral genéricamente
humano. Así mirada la parábola, es posible discernir en su
estructura hasta cuatro momentos esenciales:
1.° Ante el herido pasan de largo un sacerdote y un levita.
Le ven, toman el otro lado del camino y prosiguen su viaje:
no han querido encontrarse efectiva y personalmente con aquel
hombre que yace maltrecho sobre el suelo. ¿Por qué? ¿Porque
han descubierto la condición samaritana de ese hombre y,
fieles a su fe de hijos de Israel, no han querido mancharse religiosamente poniéndose en contacto con un impuro? ¿Porque,
sin saber que es samaritano el herido, temen, si le atienden,
no llegar a tiempo de cumplir puntualmente el deber, acaso
grave, que en Jerusalén o en Jericó les espera? ¿Porque, más
simple y rudamente, les molesta emplear su tiempo —un
tiempo que podría ser empleado en quehaceres más gratos
o más provechosos— en la ingrata e improductiva faena de
cuidar un hombre herido a quien no conocen? La negativa
del sacerdote y del levita a convertir en verdadero encuentro
su fortuito tropiezo con el herido, ¿tiene como raíz la religión,
10
C. Spicq, o. c, pág. 184.
25
la moral o el puro egoísmo? N o lo sabemos. Nuestro juicio
intelectual y ético acerca de la conducta de uno y otro deberá,
por tanto, considerar esas tres distintas posibilidades.
2.° El Samaritano, en cambio, no solo ve al herido y adquiere conciencia y convicción de que este es un hombre doliente
y menesteroso. Además de esto, se acerca a ese hombre, quiere
encontrarse efectiva y personalmente con él. Frente al sacerdote
y al levita, que rechazan el encuentro con el herido, él lo
acepta; más aún, lo busca. Tal acto humano —el encuentro—
es el supuesto de la relación de projimidad.
3. 0 Viendo de cerca al herido —tal vez el primer movimiento de su alma fuese la mera curiosidad—, el Samaritano
siente misericordia por él. Esto es: vive en todo su ser, en su
alma y en su cuerpo, un sentimiento de solidaridad amorosa
y conmovida; en este caso, de compasión (éleos). Es un afecto
que pone en juego toda su persona, que le remueve las entrañas. N o parece un azar que el texto griego emplee aquí
el vigoroso verbo splanchni^á, comer las entrañas de un animal
sacrificado o sentir que se remueven las entrañas propias u .
La relación de projimidad tiene su motivo próximo en este
peculiar, hondo sentimiento de convivencia.
4. 0 Movido por ese sentimiento de misericordia, el Samaritano obra de acuerdo con su sentir y ayuda personal
y efectivamente al herido. Tal operación es, por supuesto,
libre, y como libre, creadora. Un griego diría: poética. El Samaritano de la parábola «sintió en sus entrañas misericordia»
(esplanchnísthe), y luego, prosiguiendo su acción de acercarse
al herido, «practicó» o «realizó con obras» (poiésas) esa «compasión» (tò éleos) que por él había sentido. La compasión
se realiza ahora en un poiein, en un hacer «poético» o creador.
Así, la relación de projimidad consiste a la postre en ayuda
efectiva; en esta tiene aquella su verdadera consistencia. Ayu" El verbo splanchnizó —ostensiblemente derivado del sustantivo splanchnon, viscera o entraña— es con toda probabilidad un
neologismo introducido por los Setenta para expresar en griego el
término hebraico que nuestra expresión «moverse a misericordia»
traduce al castellano. La letra helénica envuelve ahora un sentir radicalmente hebreo, bíblico.
26
dando activa, libre y aesmteresadamente al otro créase al
fin, respecto de este, la vinculación entre hombre y hombre
que vengo llamando «relación de projimidad».
Para ser yo prójimo de otro y para que el otro sea prójimo
mío, he de comenzar encontrándome con él y aceptando el
encuentro. Nuestra primera tarea debe ser, pues, entender con
alguna precisión lo que el encuentro entre hombre y hombre verdaderamente sea. ¿Qué es genéricamente el encuentro?
¿Cómo el acto de encontrarse se especifica humanamente?
Y, ante todo, ¿cuáles son los supuestos del encuentro interhumano?
27
Capítulo I I
Los supuestos del encuentro
T A palabra «encuentro» (del bajo latín incontra, en contra)
*-' expresa una idea mitad pesimista, mitad optimista de la
relación interhumana. Como sus hermanas neolatinas rencontre
e incontro, como la germánica Begegnung (Gegner es en alemán
«el adversario»), como la inglesa encounter —más neutro parece
ser a este respecto el verbo to meet—, encuentro es, etimológicamente, el hecho de topar con otro hombre de un modo
más o menos hostil. Encontrarse con otro hombre comenzó
siendo un «sentir que otro está contra mí». Esta patente etimología, ¿tendrá algún fundamento antropológico? El hecho
de encontrar a otro —de encontrarme con otro— ¿será primariamente una amenaza para mí y para él, algo que comienza
a ser obligándonos a ponernos mutuamente «en contra»? La
experiencia de los primitivos indoeuropeos cuando se encontraban con otro hombre, ¿empezó siendo una «contrariedad»?
Nuestra respuesta, como veremos, no podrá dejar de ser
parcialmente afirmativa.
Pero no todo es etimología en la significación de las palabras. Además de un origen, estas tienen una historia. Y algo
menos áspero que la áspera experiencia subyacente a su origen debe de haber en la historia de la palabra «encuentro»,
cuando, de haber sido el «acto de coincidir en un punto dos
o más cosas, por lo común chocando una con otra», ha venido a ser, de más neutro y favorable modo, el «acto de en29
contrarse o hallarse dos o más personas». Diríase —puesto
que esto mismo acaece con rencontre, incontro, Begegnung y encounter— que la historia de la humanidad, o cuando menos
la historia de Occidente, ha sido el paulatino tránsito desde
una primaria hostilidad a una primaria indiferencia o despreocupación en la relación interpersonal. De un implícito
homo homini lupus, esta relación habría pasado a ser un homo
homini mere homo.
Tal vez nuestra ulterior reflexión nos conduzca a descubrir
las razones profundas de esta posible y consoladora historia
semántica. Mas para llegar fundadamente a ellas, habremos
de iniciar el camino interrogándonos acerca de los supuestos
del encuentro interhumano, distinguiendo en ellos los de carácter metafísico y los de orden empírico, sean estos psicofisiológicos o histórico-sociales. E n la constitución del ser
humano, ¿qué hay para que sea posible el acto del encuentro?
I. Nuestra respuesta a la pregunta por los supuestos metafísicos del encuentro dependerá, ante todo, de cuál sea la inicial
actitud de nuestra inteligencia frente al problema de la realidad.
Cabe adoptar la postura intelectual de la metafísica helénicomedieval, y considerar la realidad desde el punto de vista
de lo que es. Con la metafísica ulterior a Husserl, es posible,
por otra parte, describir y comprender lo real desde el punto
de vista de el que soy 1, En el primer caso, el ser de la realidad
es el ser de las cosas que están ahí, y el ser de las personas,
en tanto que estas se muestran como cosas que están ahí, es
decir, en cuanto realidades objetivamente cognoscibles. E n el
segundo, el ser de la realidad es, ante todo, el de la conciencia
cognoscente —mi conciencia—, y secundariamente el de todos
los entes de los cuales mi conciencia tiene alguna noción: los
entes que constituyen el término intencional de los actos por
los que mi conciencia es, y no puede no ser, «conciencía-de».
' Digo: «ulterior a Husserl», y no «ulterior a Descartes», porque, como aquel puso de manifiesto, Descartes no supo ser limpia e
íntegramente fiel al camino que él mismo había iniciado. Lo mismo
debe afirmarse de Kant, según Ortega: Kant vio que el ser solo
tiene sentido como pregunta de un sujeto —el sujeto que soy—, pero
no supo desarrollar su genial hallazgo.
30
i. Mirada la realidad según el punto de vista de la metafísica tradicional, el más radical supuesto del encuentro está
constituido por la categoría ontològica de la relación. «Habitud
entre dos cosas, según la cual una de ellas conviene realmente
a la otra», según la definición de Santo Tomás de Aquino
{Summa Theol. I q. 13 a. 7). Solo Dios es ser absoluto, ens a se;
y hasta el mismo Ser divino se halla misteriosamente afectado
por la categoría de relación •—no contando lo que en un orden
metafísico sean las «relaciones trinitarias» de que habla la
teología—, en cuanto que Dios, ordenando libremente su
infinito poder, ha querido crear el mundo ex nihilo subiecti y se
ha constituido en causa primera y fundamento metafísico de la
realidad del mundo. Los entes creados pueden, ciertamente,
ser in se, y tal es el caso de las sustancias finitas, pero de ningún modo son a se; por su condición de creados, por su intrínseca finitud, todos ellos son ad aliud, y este esse ad es la razón
formal de la relación, ontológicamente considerada. «Conviene
—dice Santo Tomás— que en las mismas cosas haya ciertas relaciones, según las cuales una está ordenada a la otra.» La relación conspira a un ordo real, y este es garantía y condición de la
perfección de cada cosa (De potentia Dei, q. 7 a. 9). Y añade en
otra parte: «Por su forma —esto es, por su naturaleza propia—
toda cosa está ordenada a otra» (Summa Theol. I-II q. 85 a. 4).
Las relaciones entre los entes creados —su carácter pros ti,
según el lenguaje aristotélico (Categ. V, 1)— no son, por tanto,
meramente lógicas o mentales, son también reales (Summa
Theol. I q. 28 a. 1); la inteligencia las descubre en la naturaleza,
no las pone en ella a . «El universo —escribe el cardenal Merd e r — no es una multitud de átomos o de individuos aislados; forma un todo ordenado, cuyas partes son dependientes
unas de otras y contribuyen, con sus mutuas influencias, a realizar el bien general. Realiza, pues, un conjunto de relaciones»,
2
En la relación real hay, pues, comunicación y participación ontológicas. Dentro del pensamiento tomista, causar consiste formalmente en comunicar aquello por lo que el agente está en acto. A su
manera finita, la criatura participa del ser infinito de Dios, y relacionándose causalmente con otras criaturas, comunica a estas parte de
su ser. Más adelante, al tratar de la comunicación en la relación
interpersonal, reaparecerá este problema.
31
bien de cantidad (una cosa es mayor que otra), bien de cualidad (una cosa se parece a otra), bien de causalidad eficiente (una
cosa da lugar a otra), bien de causalidad final o finalidad (cada
cosa está ordenada a su fin propio en relación con las demás) 3 .
Mediante sus movimientos de generación, acción, pasión, etc.,
los entes del universo se relacionan entre sí, y no pueden no
hacerlo, porque su constitutiva finitud les refiere necesariamente a lo que ellos no son, por tanto a Dios y a los otros
entes, y porque su constitutiva actividad les lleva a ser centros de emergencia de acciones y centros de acepción de afecciones pasivas, de pasiones. M. Ledoux ha podido hablar
de una «estructura relacional del ser»; la relación, afirma, «define la sustancia hasta en su estructura más profunda», de tal
modo que «la sustancia es sus relaciones, no según el modo
de la identidad, sino en la medida en que la sustancia no es
tal sustancia más que en tanto que origen de las relaciones que
ella subtiende» i . Y Xavier Zubiri ha sostenido más de una
vez que la realidad «es» sintaxis, disposición coordinada.
¿Quiere esto decir que la relación, modo de ser del ente
finito, es una y la misma realidad metafísica en todos los entes
que componen el universo? Las sustancias creadas, ¿realizan
de un solo modo la categoría ontològica de la relación? Que
en el orden empírico son muchos los modos de la relación
entre las cosas, nadie ha pretendido negarlo. La relación de la
piedra con el suelo, cuando cae hacia él, y la de Ulises con
Itaca, cuando a través del Mediterráneo la busca, no pueden
ser fácilmente identificadas por quien con alguna seriedad se
atenga a la apariencia de lo que sus ojos ven. Pero el hombre
es un ser que nunca se contenta con las apariencias, aunque
en ocasiones haya dicho hacerlo así; y movido por la vehemente sed interpretativa de su espíritu, más de una vez ha
sostenido que, bajo la indudable diversidad de lo que se ve,
solo una misma realidad última posee la cambiante relación
entre los seres del cosmos.
En el curso de la cultura de Occidente —no cuento, pues,
3
Méiaphysique genérale ou Ontologie, 6.a ed. (Louvain-París,
1919), pág. 36.
" «Philosophie de la relation à autrui», en AP, pág. 199.
32
el pensamiento de la antigua India—, dos han sido los momentos principales en que esa tremenda simplificación se ha
producido: el siglo i a. de J. C. y los siglos XVIII y xix de
nuestra era. Con su personal elaboración del estoicismo, Poseidonio afirmará que una misma fuerza, la simpatía cósmica,
une entre sí a todos los seres del universo, y sostendrá que la
eficacia de esta debe ser referida, en último término, al fuego.
El macrocosmos es ahora concebido como un gigantesco organismo viviente; la categoría ontològica de la relación es
interpretada con una mentalidad radicalmente biológica: toda
relación cósmica parece ser relación vital. Más complejas han
sido las cosas en la Europa de los siglos XVIII y xix. El deísmo mecanicista de ciertos ilustrados —La Mettrie, Helvetius
y Holbach, para no citar sino los más explícitos— pensó que
toda relación entre los cuerpos, comprendido entre estos el
cuerpo humano viviente, es de carácter mecánico. Más tarde,
la filosofía romántica alemana radicalizará la vieja concepción
organísmica del universo, y con la identidad schellinguiana
tratará de entender la «simpatía cósmica» de los antiguos desde
el punto de vista del «Espíritu». Conociéndose o no conociéndose a sí misma —este último sería el caso de los fenómenos de la Naturaleza—, la mutua conexión entre los entes
es ahora relación espiritual. El marxismo, en fin, tratará de entender la realidad conforme a los esquemas del materialismo
dialéctico, y referirá todos los fenómenos del universo a una
cambiante, pero unitaria relación material.
Sería impertinente aquí una exposición pormenorizada de lo
que la relación ha sido en la historia de la metafísica occidental. Fiel a mi particular propósito, debo conformarme con
indicar cómo veo yo los supuestos metafísicos del encuentro —y, por tanto, la categoría ontològica de la relación—
desde el punto de vista objetivo de la ciencia y la filosofía tradicionales.
Adoptando la feliz expresión de Zubiri, según la cual la
realidad creada es sintaxis, un examen meramente descriptivo
de esa realidad permite distinguir en ella hasta cuatro tipos
cardinales de la conexión sintáctica: el mineral, el vegetal, el
animal y el humano.
3
33
El modo mineral de esa universal sintaxis puede adoptar
fenoménicamente multitud de formas distintas: la colisión entre dos cuerpos macroscópicos o entre dos partículas elementales, los fenómenos de atracción y repulsión de los campos
gravitatorios y electromagnéticos, los movimientos térmicos,
la cristalización y los fenómenos de superficie, las diversas ordenaciones intermoleculares, etc. Pero, a la vez, todas estas
formas de la sintaxis mineral pueden y deben ser reducidas
a una misma especie descriptiva u óntica de la relación, que
llamaré relación de campo o energética, y cuya forma eminente
es el choque.
El modo vegetal de la sintaxis cósmica asume en sí el mineral:
los vegetales no dejan de estar sometidos al campo gravitatorio, y chocan mecánicamente entre sí, cuando el viento los
impele unos contra otros. Sin embargo, la relación específicamente vegetal reviste una figura dinámica cualitativamente
nueva, que propongo llamar relación aceptiva. El vegetal, en
efecto, se relaciona con el cosmos captando hacia sí —eso
es ac-cipere— la porción de su contorno energético-material
que conviene a sus fines vitales, y también, naturalmente,
cediendo a ese contorno de manera deyectiva lo que para su
propio organismo es inconveniente. Así, por encima del simple «choque» del mundo mineral, la forma típica de la relación aceptiva es la incorporación o asimilación.
Sobre uno y otro modo de la sintaxis, asumiéndolos en
unidad superior, hállase el modo animal de la relación con las
cosas. Surge con él una actividad relacional inédita: la busca
espontánea de lo que el apetito exige para su satisfacción —alimento, hembra, prole, madriguera, yacija, etc.—, y, por tanto,
el encuentro. Genéricamente considerado, el encuentro es una
vicisitud propia de la existencia animal: solo los animales
encuentran algo y se encuentran entre sí. Diremos, pues, que
la relación apetitiva y cuesitiva (de qucesitio, la acción de buscar)
es la propia del animal, y que el encuentro apetitivo es la manera
suprema de realizarse empíricamente este peculiar modo de la
relación.
En cuanto animal, el hombre busca y encuentra; la vida
humana es un constante buscar y un constante ir encontrando,
34
aunque lo encontrado no sea siempre lo que se buscaba. El
impulso del alma jónica que el helenista Heiberg llamó hace
tiempo Odysseustrieb, «impulso uliseico», tendencia radical y originaria a buscar «lo nuevo», es propiedad común a todos los
hombres, aunque no en todos sea tan despierto y vigoroso
como en Ulises. Basta, para convencerse de ello, examinar
someramente la conducta de cualquier individuo humano.
Pero este examen nos mostrará algo más: nos hará ver que
el «impulso» conducente a la búsqueda no es ahora meramente
apetitivo, como en el caso del bruto; que es también —-y, por
supuesto, decisivamente— inteligente y libre. Cuando en verdad
es humano, el apetito implica: a) cierto conocimiento de aquello que se apetece; V) la libertad con que se ha elegido, entre
otros posibles, el objeto de la apetencia, y con que se inventa
cuanto a su posesión conduce, y c) el amor —recto o torcido—
que con ese objeto nos vincula antes y después de poseerlo.
El hombre busca poniéndose deliberadamente en camino hacia lo buscado, lanzándose hacia ello; y puesto que esa es la
significación originaria del verbo latino peto, designaré con
el nombre de relación petitiva el modo humano de realizar la categoría de la relación, y llamaré encuentro personal o encuentro
por antonomasia a la manera humana de encontrar, aunque
previamente no se la hubiese buscado, la realidad llamada
«otro hombre».
Estos cuatro modos de la relación, descriptiva y cualitativamente distintos entre sí, ¿lo serán también, desde el
punto de vista de la última consistencia de su realidad? Pienso
que no. La relación de campo del ente mineral, la relación
aceptiva del vegetal y la relación apetitiva del animal coinciden
en ser modos de manifestación de un mismo sustrato real:
la energía materialmente configurada. La realidad energéticdmaterial —partículas elementales, campos energéticos y radiaciones— se ordena en nuestro universo según ciertas estructuras típicas: el átomo, la molécula, el cristal, la nebulosa,
los organismos vegetal y animal; y por el solo hecho de adoptar una u otra estructura, realiza y ostenta uno u otro de esos
modos de la relación. Desde un punto de vista estrictamente
metafísico, la búsqueda animal no es sino energía cósmica
35
ordenada a través de la estructura genérica —«forma», diría
un antiguo— que solemos llamar «organismo animal». Lo cual,
claro está, no quiere decir que el «reino» de los animales,
desde la amiba al chimpancé, no se halle incluido dentro
de un orden de realidades y de fines que esencialmente trasciende su entidad propia.
Bien distinto es el caso de la relación petitiva o humana.
También en ella se manifiesta la eficacia cósmica —la energía, en el sentido físico de esta palabra— de un sustrato
energético-material. Las corrientes de acción de un cerebro
o de un corazón humanos son, sin otro adjetivo, «corrientes
eléctricas». Y también ahora es decisivamente eficaz, en cuanto
a la ordenación espacio-temporal de esa energía, la peculiar
estructura biológica que solemos llamar «organismo humano».
Como veremos, el hecho de que nuestro cuerpo sea bipedestante, el de que nuestro cerebro tenga la estructura que efectivamente tiene, etc., son de todo punto necesarios, con necesidad de medio, para que podamos encontrarnos humanamente con los otros hombres. Pero ni la energía cósmica, ni
su estructura organizada, son por sí mismas suficientes para
explicar el carácter inteligente y libre de la relación petitiva
y del encuentro personal. Con el organismo debe operar ahora
una realidad de nuevo orden, esencialmente distinta de él
y capaz de inventar, dirigir y consumar la faena de la búsqueda
y el resultado del encuentro: la realidad del espíritu. ¿Cómo
la energía orgánicamente configurada, de una parte, y el espíritu personal, por otra, coordinan su actividad en el suceso
unitario del encuentro? Tal es el sumo problema —a la postre, el insoluble problema—• que plantea a la mente esta ineludible y luminosa visión dualista de los supuestos metafísicos del encuentro.
Situándose sin dogmatismos en el punto de vista de la
metafísica tradicional, M. Ledoux ha descrito la «estructura
relacional» del ser humano distinguiendo en ella, un poco hegelianamente, tres planos distintos, mutua y sucesivamente implicados como grados de reconocimiento y de participación
creciente en la plenitud del ser. En el plano de la primera
relación, yo considero a los seres exteriores a mí y a mí mismo
36
como «cosas». El sujeto que yo soy queda como entre paréntesis; no es más que mirada ingenua, contemplación del objetocosa en una relación con él no consciente de sí misma. La
subjetividad tiende entonces a perderse entre las cosas, a disolverse en ellas. Por supuesto, no hay para el hombre una
experiencia pura de este plano; pero en tal perspectiva se
mueven el realismo y el materialismo absolutos. Para uno
y otro, la cosa es el ser. La segunda relación corresponde al plano
de la objetividad reconocida como tal. Yo me conozco como
sujeto cognoscente, y las cosas son no más que los objetos
de mi conocimiento. El ser, ahora, es el sujeto; y así como
en el plano precedente el sujeto se desvanecía en el objetocosa, ahora es este el que parece quedar anegado en aquel.
N o es otra la perspectiva metafísica de Kant y el idealismo,
tras el «giro copernicano» de la mente de aquel. Solo quien
haya descubierto la estructura relacional del ser, podrá librarse de la doble tentación de buscar un punto de partida
absoluto en el objeto o en el sujeto; solo él descubrirá la
tercera relación, el plano de la implicación recíproca del sujeto
y del objeto en el acto-relación que les une. Ahora el ser no
será buscado en el sujeto, ni en el objeto, sino en el acto relacional considerado en sí y por sí mismo. El objeto no se
agotará en sus determinaciones objetivas, y el sujeto dejará
de ser un monarca solitario frente a un universo de objetos
puros. Por el contrario, existirá en plenitud, será capaz de
reconocer la existencia de subjetividades exteriores a él, y asumirá de un modo consciente y libre todas sus relaciones s .
Rebasándose en alguna medida a sí misma, la filosofía tradicional logra así dar razón metafísica de los supuestos del
encuentro. La pregunta: «¿Cómo tienen que estar constituidas la realidad en general y la particular realidad del hombre,
desde un punto de vista metafísico, para que el encuentro
personal entre hombre y hombre resulte posible y sea como
efectivamente es?», queda así incipiente, pero aceptablemente
contestada.
2.
5
Acabo de decir que, procediendo así, la metafísica traOp. cit., págs. 200-203.
37
dicional se rebasa a sí misma. E n rigor, ninguna de las dos
contrapuestas actitudes metafísicas puede ser absolutamente
fiel a su propósito inicial. Habría entre ellas una relación mutua
formalmente análoga a la que los físicos llaman «de complementariedad». La sistemática consideración de lo que es,
objetiva necesariamente el ser del hombre; pero una «teoría»,
una intelección contemplativa del ser humano, no es posible
sin que en ella aparezca de algún modo la experiencia que de
su propia actividad mental —de su propio ser— posee el
filósofo: en el ser de lo que es va implícito y queda a veces explícito el ser del que soy. Baste recordar que el concepto de «intencionalidad», clave de la filosofía de nuestro siglo, es obra
de la metafísica más tradicional. Y si mi pensamiento filosófico quiere conocer la realidad ateniéndose radical y sistemáticamente al ser que yo soy, ¿podrá cumplir su propósito sin objetivar de algún modo mi propio yo, y, por lo
tanto, sin convertir el ser que yo soy en el ser de lo que es?
En 1914, un año después de la publicación de las Ideen, de
Husserl, advertía Ortega que «al contemplar mis vivencias,
el yo sujeto de ellas deja de ser propiamente yo, y se convierte en imagen, cosa u objeto» 6 . «Cuando yo siento un
dolor, cuando amo u odio —decía entonces Ortega—, yo
no veo mi dolor ni me veo amando u odiando. Para que
yo vea mi dolor es menester que interrumpa mi situación de
doliente y me convierta en un yo vidente. Este yo que
ve al otro doliente, es ahora el yo verdadero, el ejecutivo,
el presente. El yo doliente, hablando con precisión, fue, y
ahora es solo imagen, una cosa u objeto que tengo delante»
(O. C, VI, 252). Con otras palabras: el ser que yo soy (mi
dolor en acto) me es conocido convirtiéndose en el ser de lo
que es (el «fenómeno» del dolor).
Pero la existencia de esta relación de complementariedad
entre las dos básicas actitudes de la mente humana frente a lo
real, no excluye la posibilidad de un inicial y resuelto atenimiento a la segunda de ellas. Adoptémosla, pues, y desde
6
J. Marías, «Conciencia y realidad ejecutiva», en Obras, V,
pág. 416.
38
el punto de vista de la fenomenología preguntémonos por lo
que en realidad es —por lo que en realidad me es— la categoría ontològica de relación 7.
El cogito cartesiano debe ser ahora punto de partida de nuestro pensamiento. Mas no sin advertir, con Husserl, que en
el cogito no van solo implícitos el ego y el sum de la sentencia
de Descartes. Al cogito pertenece esencial e ineludiblemente
un cogitatum: ego cogito cogitatum. El «yo pienso», el «yo siento»,
y el «yo quiero» implican la presencia intencional de lo pensado, sentido y querido; mi conciencia pura es por modo constitutivo «conciencia-de»; mi realidad, en suma, tiene para mí
y no puede no tener ese esencial carácter que le imprime el
«de» —pensar «de», sentir «de», etc.—, y que Zubiri ha llamado «genitivo». Siendo yo el que soy, no estoy y no puedo
estar solo: estoy, por lo pronto, con las cosas. Mi vida, la
intimidad que yo soy —afirmó bien tempranamente Ortega—
es ejecutándose, lo cual solo es posible en cuanto ella se
ocupa con cosas: «Vivir es, de cierto, tratar con el mundo,
dirigirse a él, actuar en él» (O. C, II, 601). El ser de mi existencia es constitutivamente Mitsein, «ser con» o con-ser, dirá
Heidegger; el con, existencialmente entendido, es una radical
y originaria estructura de mi ser, y, por tanto, del ser. «El ser
del sujeto consiste formalmente, en una de sus dimensiones, en
estar «abierto» a las cosas. N o es que el sujeto exista y, «además»,
haya cosas, sino que ser sujeto «consiste» en estar abierto a las
cosas. La exterioridad del mundo no es un simple factum, sino
la estructura ontològica formal del sujeto humano. Podría haber
cosas sin hombres, pero no hombres sin cosas» (Zubiri,
NHD, 428).
Un análisis riguroso del cogito nos dice algo más: dícenos
también que en la estructura ontològica —en el ser— de ese
con no hay solo cosas; hay además otros jos, hay el otro. Tal fue
el genial hallazgo de Fichte y, con mayor precisión metafísica,
7
Tratándose de la «relación» entre personas, K. Lowith (Das
Índividuum in der Rolle des Mitmenschen, § 12) propone sustituir
el término Beziehung (relación in genere) por el término Verhaltnis
(relación en. sentido de «proporción mutua» y «correspondencia»:
Verhalten — comportamiento).
39
de Hegel. Quien dice cogito, está diciendo «yo soy yo», «yo soy
conciencia de mí», Selbstbewusstsein; pero esta «conciencia de
mí» no podrá nunca tomar la forma de verdadero juicio —no
podrá hacerse un «yo soy yo» en verdad consciente y expreso—
si el segundo «yo», el yo que sirve de predicado a la proposición, no es objeto; o, lo que es equivalente, si el primer «yo»,
el yo sujeto, no es «conciencia de sí general», conciencia de sí
de un yo que puede ser el mío u otro cualquiera, porque en
todos es idéntica. Cuando el acto de mi yo consiste en mirarme •—en tener conciencia de mí—, en él hay a la vez algo
singularísimo, mi yo-mismo, y algo de todos, la conciencia
de sí general. Lo cual equivale a decir que el otro —la posibilidad ineludible de la existencia real de otro jo— aparece en mí
como mediador en el tránsito ontológico y lógico de la mera
«conciencia de sí» a la «conciencia de sí general»; por tanto,
y esto es lo decisivo, que el otro aparece conmigo mismo tan
pronto como yo expresamente quiero hacerme objeto de mi
propio yo. En la existencia solitaria, el otro comienza siendo un
«otro yo» que se hace posible precisamente por no ser yo, aunque tanto él como yo seamos a la vez conciencia de sí general.
En el con del con-ser que yo soy no hay solo «cosas»; hay
también, aunque yo esté solo, otros yos, «otros», y mi encuentro real con tal o cual hombre no será sino comprobación
empírica y viviente de esa ontològica estructura de mi propio
ser. La «conciencia del vacío» que Scheler describió en su
hipotético Robinson tiene como supuesto metafísico la estructura «abierta al otro» que el análisis precedente ha puesto
de manifiesto: como real posibilidad de ser, el otro está ontológicamente inscrito en mi ser, y yo estoy ontológlcamente
inscrito en el suyo. Con la visión cartesiana del cogito, mi
camino relacional hacia el otro iba desde mi yo hacia él, y solo
desde mi yo hacia él; con la visión hegeliana, la relación entre
el otro y yo es —tiene que ser— abiertamente recíproca;
como el propio Hegel escribe, esa relación es «la aprehensión
de sí del uno en el otro» 8 .
8
El problema de la relación entre el cogito y el otro ha sido
muy sutilmente estudiado —no contando a Sartre— por M. Cbastaing, en L'existence d'autrui.
40
Mi examen de la realidad desde el punto de vista del ser
que yo soy —desde el punto de vista de mi conciencia pura,
diría Husserl— me ha conducido a descubrir, por lo pronto,
que mi existencia tiene carácter genitivo, porque su actividad
consciente, única de que por modo inmediato puedo yo hablar, es siempre «conciencia-de», y carácter coexistencia!, porque
ese «de» implica necesariamente un «con», una relación de
coexistencia con cosas y con otros yos. Ser hombre no es solo
«con-ser» (Mitsein), es también «coexistir» (Mitdasein), dirá
Heidegger. Mi existencia está constitutivamente abierta a las
cosas y a los otros. Desde el punto de vista de una metafísica
primaria y sistemáticamente atenida a la conciencia que de mí
mismo tengo, la relación —ya no «categoría objetiva», sino
«categoría existencial» o «existencial» a secas— comienza mostrándose en los dos caracteres de la existencia humana que
acabo de nombrar. Ellos son ahora los primeros supuestos
metafísicos del encuentro: el hombre puede encontrarse con
otros porque su existencia tiene, ante todo, carácter genitivo
y carácter coexistencial.
Algo más cabe decir. Coexistir no es solo estar con el otro.
Mi conciencia no es mera pasividad especular, sino, como
acabo de decir, actividad consciente; y es actividad, ejecución
de algo —el verdadero yo es «lo ejecutivo», nos dijo Ortega—,
porque en la raíz misma de mi existencia yo soy impulso de ser.
Por esto puede ser y tiene que ser «intencional» la operación
de mi conciencia. Para mí, ser —esto es: estar pensando, sintiendo o queriendo algo— es fendere-in, tender hacia algo, movido yo desde dentro de mí por una impulsión radical y primaria que, en cuanto es, se me muestra libre y consciente;
una impulsión, por lo tanto, orientada hacia un fin. Lo cual
nos indica que ser humanamente es más que «existir con»
o co-existir; es también «existir para». Y puesto que el «con»
de nuestra coexistencia envuelve la real posibilidad de los otros,
habrá que concluir que «existir con» es un existir activo y orientado, un in-tencional existir «para» los otros; en definitiva,
un con-vivir. «El hombre —-ha escrito Zubiri— se encuentra
enviado a la existencia, o, mejor, la existencia le está enviada.
Este carácter misiva, si se me permite la expresión, no es solo
41
interior a la vida. La vida, suponiendo que sea vivida, tiene
evidentemente una misión y un destino. Pero no es esta la
cuestión: la cuestión afecta al supuesto mismo. N o es que la
vida tenga misión, sino que es misión» (NHD, 435). Yo diría
que la vida humana es y tiene que ser misión, porque la existencia del hombre posee a radice, junto a sus caracteres genitivo y coexistencial, un carácter dativo. Un análisis riguroso
de mi conciencia, en cuanto actividad consciente, me demuestra que mi realidad no es solo «realidad-de» y «realídad-con»;
es también, no menos radicalmente, «realidad-para» 9 .
¿Cuál será la forma primaria de este carácter dativo de mi
existencia? ¿De qué modo comenzará a realizarse ontológicamente la condición «para» de mi humano existir? Evidentemente, yo comenzaré a ser-para cuando mi existencia manifieste de algún modo a los otros —a aquellos para los cuales
soy— su ser propio. Dice Heidegger que la existencia humana
advierte su ser-en-el-mundo —en términos antropológicos:
adquiere conciencia de su propio y concreto existir—, a favor
de tres «existenciales» básicos: el «encontrarse», estructura ontològica por cuya virtud es posible a la existencia darse cuenta
de que «es-en» (die Befindlichkeif); el «comprender», la estructura ontològica subyacente al acto por el cual el hombre comprende su propia situación y la «hace suya» (das Verstehen),
Y el «habla» (die Rede), fundamento ontológico-existencial del
lenguaje, en los tres cardinales modos ónticos de este, el hablar, el oír y el callar. Pues bien: entendida el habla de la
manera más amplia y radical, esto es, corno mera capacidad
de expresión o expresividad, cualquiera que sea el acto psicosomático en que la expresión se realice —la palabra, el gesto,
la mirada, el silencio, etc.—, ella es la forma primaria del carácter dativo de nuestra existencia. Yo soy-para, porque puedo
expresar mi propio ser, y comienzo a serlo expresándome,
' Apenas será necesario decir que al carácter constitutivamente
dativo de la existencia humana ha de corresponder por necesidad
un carácter constitutivamente aceptivo. Para ser, el hombre necesita
a la vez darse y recibir. Antes incluso de encontrarle, al otro se le
necesita. De ahí la radical indigencia ontològica y biológica que respecto al otro padece y muestra la existencia humana individual.
42
manifestando al otro que real y efectivamente soy. La expresividad —si se quiere, el logos, aquello por lo cual el hombre
se muestra como %pon lógon ekhon o animal rationak, cuando
desde fuera se le contempla— es, pues, otro de los supuestos
metafísicos de la relación y del encuentro.
Demos ahora un nuevo paso; y, para ello, recojamos un
cabo que antes ha quedado suelto. Decía yo que la existencia
humana se realiza tendiendo «hacia» algo, y que por eso la
conciencia puede ser y es «intencionalidad», in-tentio. Ahora
bien, «hacia» no es lo mismo que «para». El «para» del hombre es una determinación libre del «hacia», una de las metas
posibles en que el impulso originario y el movimiento intencional del «hacia» pueden detenerse. En rigor, el «hacia»
envuelve un número indefinido de «paras», y no se agota por
el hecho de determinarse en cualquiera de ellos. En el «para»
se me hace presente —intencionalmente presente cuando el
«para» todavía es proyecto, real y efectivamente presente
cuando ha llegado a ser parcial logro— algo que para mí está
entonces siendo; el «hacia», en cambio, pone su indefinida intención en lo que hay más allá de lo que entonces está siendo
para mí; de otro modo, el «para» hubiese agotado el «hacia»,
lo cual es imposible dentro de lo que mi existencia —constante «impulso de ser»— actualmente es. Esto me permite
descubrir en mi existencia un nuevo carácter metafísico: su
carácter compresencial, su constitutiva tendencia a hacer «compresente» lo que todavía no le es presente. La realidad —comprendida, claro está, la realidad del otro— me es a la ve^ presente y compresente; mi existencia está constantemente siendo
«para» y «hacia». La «apresentación» de Husserl, el hecho de
que, para el hombre, «ver las cosas sea siempre completarlas»
(Ortega), tienen como supuesto metafísico este «carácter
compresencial» de la existencia a cuya realidad acabamos de llegar. Y así como la expresividad es la forma primaria del carácter dativo de nuestro existir, el carácter compresencial
de este tiene como forma propia la imaginación, es decir, la
capacidad de inventar o conjeturar como presente lo que no
es sino compresente, la humana facultad de completar lo real
con lo posible. Existiendo «para» el otro, el otro me es virtual
43
o realmente presente; existiendo «hacia» el otro —certeramente vio Ortega que tal es el rasgo más esencial del amor
y del odio (O. C, V, 550)—, el otro me es a la vez presente
y compresente. Y como en el existir terreno del hombre no
hay «para» que no esté dentro de un «hacia», ni «hacia» que
no se determine parcialmente en algún «para», resulta que la
realidad —mi propia realidad, la realidad del otro, la realidad
de las cosas— es y tiene que ser, para él, una continua y cambiante mixtura de presencias «vistas» y de compresencias
«imaginadas». D e ahí la importancia que el pensamiento filosófico ha tenido que conceder a la imaginación cuando, desde
Fichte a Sartre, y cualesquiera que hayan sido las diferencias
históricas y personales entre los pensadores, ha querido atenerse con cierto rigor a un análisis del ser del sujeto.
Carácter genitivo, carácter coexistencial, carácter dativo
y expresivo, carácter compresencial e imaginativo de la existencia humana: he aquí, en orden sistemático, los principales
supuestos de la relación —y, por tanto, del encuentro— que
me descubre un análisis atento del ser que yo soy. Pero nombrando así esos cuatro radicales caracteres de mi existencia,
yo no paso de nombrar una serie de abstracciones exangües,
porque a todos ellos es inherente, y de un modo para mí tan
originario como el acto mismo de advertirlos, su encamación,
su constitutiva referencia a mi condición corpórea, a mi
cuerpo. A mi cuerpo, no al organismo «humano» que la anatomía y la fisiología estudian. Mi cuerpo, en efecto, no es
primaria e inmediatamente la realidad que yo veo cuando miro
una de mis manos, o la contextura orgánica que yo imagino
en mi interior, según la riqueza y la exactitud de mi saber
anatómico; tampoco es un «instrumento» dócil o rebeldemente
interpuesto entre mi yo, concebido como «yo puro», y las
cosas exteriores a mí; mi cuerpo es ante todo el conjunto de
los sentimientos e impulsos que en cada momento me permiten decir «yo puedo» o resisten a mi «yo quiero» (Husserl),
el «hito central» de la reflexión filosófica y aun de cualquier
acto consciente de mi yo (Gabriel Marcel). Mi existencia se
me presenta con un carácter a la vez corporalmente genitivo,
corporalmente coexistencial, corporalmente dativo y expresivo
44
y corporalmente compresencial e imaginativo. En modo alguno está justificada la casi total ausencia del cuerpo en la
filosofía de Heidegger y en la de Jaspers, y en modo alguno
es excesiva, incluso desde un punto de vista estrictamente
filosófico, la gran atención con que, cada cual a su modo,
Ortega, Marcel, Zubiri, Sartre y Merleau-Ponty han considerado la condición corpórea de nuestra existencia. El cuerpo,
o, mejor, la corporalidad, viene a ser así el supuesto de los
supuestos de la relación y del encuentro.
Podemos, pues, recapitular los resultados de nuestra doble
pesquisa en torno a los supuestos metafísicos del encuentro,
mediante estas dos breves proposiciones:
i . a Considerando el ser humano como realidad objetiva
—por tanto, desde el punto de vista del ser de lo que es—, su
capacidad para encontrarse con otro tiene como supuesto
principal su corporalidad a la vez expresiva (en el sentido
de expresada), inteligente y libre. Más precisamente, su condición de cuerpo material, informado y regido por un principio espiritual dotado de inteligencia y libertad: el principio
de operaciones por cuya virtud es posible una relación petitiva.
2 . a Considerado el ser del hombre como realidad subjetiva —por tanto, desde el punto de vista del ser que yo soy—,
es supuesto principal de esa capacidad suya para encontrarse
con otro, su corporalidad expresiva (en el sentido de expresable); es decir, el hecho de ser la suya una existencia corpórea
a la que es inherente un carácter a la vez genitivo, coexistencial,
dativo y compresencial.
II. Los párrafos finales del apartado precedente nos han
llevado de muy directa y resuelta manera a la realidad del
cuerpo. Un hombre no podría encontrarse con otro hombre,
si el ser humano no fuese corpóreo. ¿Quiere esto decir que
cualquier cuerpo orgánico haría posible un encuentro genuinamente «humano»? La respuesta no puede ser terminante.
E n rigor, la experiencia directa de «otro cuerpo humano»
no es absolutamente necesaria para que se produzca mi encuentro con el otro: recuérdese lo que acerca del tema nos
han dicho Scheler y Sartre. Por otra parte, seres humanos so45
máticamente monstruosos —todo lo monstruosos que el
mero vivir consienta— son capaces de encontrarse entre sí.
Si los centauros fuesen físicamente posibles, su mutuo encuentro sería en alguna medida «humano». Que nuestro cuerpo
sea como naturalmente es —que seamos «como la naturaleza
ríos ha hecho», según el decir del vulgo—, tiene no poco de
contingente. Pero, esto concedido, debe afirmarse que la
realización idónea del encuentro exige la actividad de este
cuerpo que por naturaleza poseemos los miembros de la especie homo sapiens. Con otras palabras, que la perfección del
encuentro interhumano no requiere en el otro y en mí un
cuerpo cualquiera, sino el cuerpo que a nuestra especie natural
corresponde. En definitiva, que junto a los supuestos metafísicos del encuentro existen y deben ser descritos los supuestos
psicofisiológicos de este.
Unitariamente considerado, el cuerpo humano cumple triple
función. Ante todo, realiza aquí y ahora la vida propia del
hombre a quien pertenece; consiguientemente, limita esa vida
en el espacio y en el tiempo. E n segundo lugar, analiza según
distintas actividades psicofísicas —vegetativas, receptoras,
efectoras, etc.—, la radical unidad que posee el acto procesual
y sucesivo de vivir. Por otra parte, catalina positiva o negativamente, bajo forma de impulsión y facilidad o bajo forma
de resistencia e inercia, la realización concreta de los proyectos
de vida en que la existencia terrenal se desgrana. Pero ahora
no nos importa diseñar una teoría general del cuerpo humano,
sino mostrar cómo su diversa unidad morfológico-funcional
hace posible el fenómeno del encuentro. ¿Qué hay en el cuerpo
del hombre para que el encuentro interhumano sea como efectivamente es? La respuesta debe ser ordenada en los siguientes
puntos:
i.° Puede un hombre encontrarse personal o humanamente con otro, gracias, en primer término, a la bipedestación
de su cuerpo. Todos los encuentros entre hombre y hombre
cuyo punto de partida no haya sido la actitud bipedestante, suponen en una u otra medida la habitual bipedestación de uno
y otro: sin ella el hombre no se encontraría con el otro como
normalmente lo hace. Es posible^ desde luego, imaginar una
46
existencia humana cuadrúpeda. En su escrito de usu partium ,
(lib. III, cap. i), Galeno polemiza con Píndaro acerca de si la
forma del centauro sería favorable o desfavorable para la
naturaleza humana. Acaso las virtudes legendarias del Centauro Quirón, por él cantado, fuesen un señuelo para la deseosa imaginación creadora del poeta. Pero solo ontológicamente somos centauros los hombres —pensamos como ángeles y digerimos como caballos, decía el bueno de fray Luis
de Granada—, y la aptitud bípeda es la que mejor parece convenir a los fines específicos de nuestra naturaleza y de nuestra
vida personal. Respecto del encuentro, dos son los principales
beneficios que depara la disposición erecta del cuerpo humano: amplía el campo de la mirada y da libertad al uso de las
manos.
Recogiendo la tradición antropológica del mundo antiguo,
tan ingenua y vigorosamente teleològica, escribirá Ovidio que
el «hacedor de las cosas»
os homini sublime dedit, caelumque videre
iussit et erectos ad sidera tollere vultus.
(Metam. I, 85-86)
Mucho afirmar es que el hombre tiene por naturaleza el rostro en alto para poder ver más fácilmente las estrellas: la paciente observación de los niños-lobo de Midnapore ha demostrado que la bipedestación es en muy buena parte un hábito
socialmente adquirido, un resultado de la educación que otorga
al individuo humano su vida en sociedad 10 . Es seguro, en
cambio, que la posición de su cabeza le permite cambiar
inmediatamente la mirada con quien se le acerca; o, como
suele decirse, «mirar a los ojos» del otro. El Haplochromis
multicolor es un pez que incuba sus huevos guardándolos en la
boca; y cuando un peligro obliga a los pececillos a salir de su
10
J. A. L. Singh y R. M. Zingg, Wolf-Children and Feral Man
(New York, 1942); J. Rof Carballo, Cerebro interno y mundo emocional (Barcelona, 1952). Para lo que atañe a la psicofisiología de la
bipedestación, véase E. Strauss, «Die aufrechte Haltung», en Monatschr. für Psych. und Neurol., 117 (1949), 368.
47
, habitáculo, se deslizan en la boca de una madre adoptiva
guiándose por los ojos de esta, y así lo demuestran experimentos de Peters, en que los ojos eran simulados mediante
perlas de vidrio u . En el Instituto de Buytendijk, Támara
Dembo ha estudiado experimentalmente el primer encuentro
de la rata con la rana y el conejo. La rata observa a la rana
recién llegada, imita sus saltos, y finalmente le muerde la
cabeza; y en el caso del conejo, se acerca al rostro de este
y lo olisquea 12. También por su cabeza se reconocen entre
sí las gallinas y los cisnes, como ha demostrado Katz en sus
trabajos sobre la vida social de los animales 13. Y en cuanto
a los animales domésticos, es bien conocida la significación que
para ellos tiene el comportamiento de la cabeza en sus relaciones con otros individuos de la misma o de distinta especie,
y con el hombre. La decisiva importancia de la cabeza y de los
ojos en el encuentro es comprobable desde los más bajos
niveles de la existencia animal. ¿Puede extrañar que la bipedestación, condición morfológica de la peculiar posición que en
el organismo humano ocupa su polo cefálico, tenga parte
fundamental en la dinámica del encuentro humano? N o tardaremos en comprobarlo.
La actitud bípeda, por otra parte, deja en libertad a las manos. El gesto de llamada, el ceremonial del saludo, la caricia
y el reconocimiento táctil hácense así posibles. «La voz es
voz de Jacob; pero las manos son manos de Esaú —dice
Isaac, palpando con las suyas las que Jacob diestramente ha
envuelto en piel de cabrito—. Y no le conoció, porque las
manos vellosas se asemejaban en todo a las del hermano
mayor» (Gen. 27, 22-23). Un engañador encuentro de dos
hombres a través de sus manos decidió entonces el destino
histórico de Israel. Al estudiar la realidad empírica del encuentro, necesariamente habrá de reaparecer este tema u .
"
Peters, Zeitschr. für Tierpsychol., I, 1938.
Támara Dembo, Arch. Néerí. de Physiol, XV, 1930.
13
Cit. por Buytendijk, en Phénoménologie de la rencontre (Desclée de Brouwer, 1952).
14
Acerca de la función de la mano en la economía de la vida
humana —tema ya discutido por Anaxágoras («el hombre es un
12
48
2.° Para que la constitutiva apertura de la existencia humana al mundo y a los hombres cobre efectiva realidad psicológica, es preciso que el organismo exija, o al menos permita, el estado vigil de la conciencia. Sin una discreta lucidez
mental, la realidad del otro no podría ser percibida. De ahí que
la integridad morfológica y funcional de la sustancia reticular
mesencefálica, de tan decisiva importancia, según los ya clásicos
trabajos experimentales de Magoun, Jasper y sus respectivas
escuelas, para el gobierno neurológico de la conciencia psíquica, sea el supuesto psicofisiológico fundamental de la percepción del otro. No se afirma con ello que la conciencia se
halle localizada en la formación reticular; dícese tan solo que
esta, centro conector universal, desempeña un papel decisivo
en el mantenimiento del estado de vigilia, en el ritmo del
tono vital y en el recto ejercicio de la atención (Schiller,
Zubiri). La supresión selectiva del ritmo alfa del electroencefalograma es el signo gráfico de la actividad vigil de la corteza
cerebral, y tal acción parece ser privativa de la formación
reticular mesencefálica y de otras —talámicas, por ejemplo—,
conexas con ella. ¿Se hallan en relación con este sistema las
estructuras neurológicas del «cerebro interno» que seguramente intervienen en la regulación del contacto afectivo con
el otro? La actual investigación neurofisiológica parece apuntar una respuesta afirmativa a esta delicada interrogación 15.
3. 0 El sistema orgánico de la vida de relación —más precisamente: la conexión dinámica entre los órganos receptores y los
efectores— es también un fundamental supuesto psicofisiológico del encuentro interhumano. El papel de los órganos
exteroceptores en la percepción del otro —vista, oído y tacto,
animal inteligente porque tiene manos») y por Aristóteles («el hombre tiene manos porque es inteligente»)—, véase, L. Binswanger
(op. cit., págs. 275-288), G. Révész, Die menschliche Hand (New
York, 1944) y J. Gaos, Dos exclusivas del hombre: la mano y el
tiempo (México, 1945).
15
Puede leerse una excelente exposición de conjunto de las ideas
actuales acerca de la sustancia reticular en Cerebro interno y mundo
emocional, de J. Rof Carballo. Véase también «Consciousness reconsidered» de F. Schiller, en Arch. of Neur. and Psych. 67 (1952), 199,
y el simposio Brain Mechanisms and Consciousness (Oxford, 1954).
4
49
ante todo— es por demás evidente; y no menos lo es la importancia de los órganos efectores, muy en especial los músculos voluntarios, en cuanto a la expresión de la respuesta.
Me importa ahora subrayar, porque sin ella no sería como
es el encuentro entre hombres, la esencial unidad funcional
—unidad de constitución, no de mera yuxtaposición coordinada— entre los sistemas receptores y los efectores. Entre la
percepción y el movimiento existe una relación en círculo,
un «círculo figural» ('Gesíalíkreis), según la expresión acuñada
por V. von Weizsacker 16 . Supongamos que un perro juega
en la oscuridad con una pelota a la cual mueve con sus patas
y su hocico. La forma espacial y la sucesión temporal de los
estímulos que actúan sobre los órganos táctiles del perro
dependerán, como es obvio, de la forma y la sucesión de sus
movimientos de palpación y golpeo; pero la índole de esos
movimientos pende, a su vez, de lo que el perro va tocando,
de los estímulos que sobre él actúen y de las sensaciones que
él perciba. El curso total del fenómeno puede ser concebido,
por tanto, como un proceso circular, puesto que, en su configuración, la cadena de causas y efectos vuelve sobre sí misma:
es el círculo figural. En la incesante relación del ser viviente
con su medio, y en orden a cualquiera de sus funciones exteroceptoras, la sensación depende del movimiento, y este depende de la sensación.
Observemos, sin embargo, que ese proceso circular de la
relación entre el organismo animal y su medio no es y no
puede ser un movimiento estacionario. La permanente inquietud futurizadora del tono vital, por una parte, y la constante alteración del medio, por otra, exigen que el «círculo
figural» —puro concepto-límite— sea «espiral figural» en la
realidad empírica. Un impulso consustancial a su vida obliga
permanentemente al animal a rebasar en su respuesta el área
de los estímulos que la determinaron; y así la relación con el
medio, sin dejar de ser cerrada, va como abriéndose con cada
nueva reacción efectora. Más aún en el caso de la respuesta
humana, casi siempre determinada, tanto como por el estí16
«Ueber medizinische Anthropologie», en Philosophischer Anzeiger, II (1927), 236, y Der Gestaltkreis (Leipzig, 1940).
50
mulo exterior y por la peculiaridad biológica de nuestro organismo —el organismo de la especie homo sapiens—, por la
constitutiva libertad íntima de la persona que responde. La
«espiral figural» de la conducta humana se ve constantemente
rota e innovada por obra de la libertad. Como veremos, esto
es lo que acaece en el acto psicofisiológico de la percepción
del otro.
4. 0 Mas no solo la función de los exteroceptores es decisiva para la configuración del encuentro entre hombre y hombre; también lo es la actividad de los interoceptores, principalmente los encargados de la sensibilidad propioceptiva. Las
sensaciones cinéticas que recoge en el laberinto la rama vestibular del nervio acústico, por un lado, y las terminaciones
sensitivas de los músculos, tendones y articulaciones, por
otro, permiten que el hombre tenga conciencia de la situación
de su cuerpo en el espacio. La integridad de la estructura
neurofisiológica a que Paul Schilder, perfeccionando anteriores observaciones e ideas de Head y Pick 17, dio hace años el
nombre de esquema corporal, es necesaria para una correcta
percepción del cuerpo ajeno; pero a la vez, y en no escasa
medida, la configuración de esa estructura resulta de incorporar neurològica y psicológicamente a la vida propia la experiencia visual y táctil que de los cuerpos ajenos vamos adquiriendo desde nuestra primerísima infancia. «No hay más
remedio que admitir —escribe Schilder— que nuestra propia
imagen corporal y las imágenes corporales de los demás son
datos primarios de nuestra experiencia, y que desde el co17
Head, Sensory disturbances from cerebral lesión; Pick, Storungen der Orientemng am eigenen Korper; P. Schilder, Das Kòrperschema (Berlín, 1923); J. Lhermitte, L'image de notre corps (París,
1938). Entre los muchos trabajos recientes acerca del esquema corporal, pueden destacarse los siguientes: Hécaen et Ajuriaguerra,
Méconnaissances et hallucinations corporelles (París, 1952); Mac-Donald Critchley, The Parietal Lobes (Londres, 1953); O. Juliusburger,
«Storungen des Korperbewusstseins der Organgefühle», Arch. Psychiatr. Nervenkrank, LXX (1952), 42-47; López Ibor, «Sobre la
génesis del esquema corporal», Actas Luso-Esp. de Neurol. y Psiq.,
XIII (1954), 94; Murphy, Personalidad (trad. esp., Madrid, 1956);
Weinstein, Denial of Illness (New York, 1957); Auersperg, «Korperbild und Korperschema», Der Nervenarzt, 31 (1960), 19.
51
mienzo hay una conexión estrecha entre nuestra propia imagen corporal y la imagen corporal de los demás». El estudio
psicofisiológico del encuentro nos dará ocasión de comprobar
este importante aserto.
5. 0 ¿Bastaría la posesión de una conciencia lúcida y la
normalidad funcional de los órganos receptores y efectores
que intervienen en la llamada «vida de relación» —en la limitada realidad psicofisiológica a que esta denominación ha
solido aplicarse—, para que el encuentro entre hombre y hombre fuese como realmente es? Indudablemente, no. Un sujeto
inafectivo e inexpresivo tendría noción de la existencia del
otro y, por supuesto, se encontraría con él; pero su encuentro
distaría mucho de ser análogo a los que la vida cotidiana del
hombre nos presenta. La relación interhumana no lograría
su normalidad si nuestro cuerpo no poseyese estructuras neurofisio lógicas capaces de gobernar la expresividad y la relación afectiva
con el otro. Tal es la función que cumple la mayor parte del
córtex cerebral correspondiente al «cerebro interno» (Kleist),
«cerebro visceral» (Mac Lean) o «entopalio» (Yakovlev). «En la
gran encrucijada del cerebro interno confluyen y se integran:
primero, impresiones de índole especial, todavía no diferenciadas en analizadores, procedentes de los órganos de los sentidos y de la sensibilidad general del resto del cuerpo, sobre
todo de las aberturas corporales: impresiones táctiles, luminosas, gustativas, olfatorias, de la sensibilidad profunda, etc.;
segundo, impulsos vegetativos viscerales; tercero, una regulación de la actividad del resto de la corteza; cuarto, complejos
ya muy elaborados que proporcionan la integración del esquema
corporal; quinto, informaciones y regulaciones cinéticas en
relación con los núcleos grises centrales, y por tanto con el
componente tónico de la actividad muscular y con la reproducción mimètica de la actitud y la fisonomía de los demás
hombres; las cuales, al repercutir sobre nuestra imagen corporal, nos permiten comprender sus sentimientos; sexto, un
esbozo de la expresión verbal, de la palabra, quizá localizado
en el lóbulo de la ínsula o en el cíngulo, que constituye un
sustrato arquiencefálico de la actividad verbal infinitamente
más diferenciada de la zona cortical del lenguaje; y séptimo,
52
un importantísimo componente, el del caudal mnémico que
registra la historia personal, los sucesos vividos por el sujeto» 18.
El cerebro interno es, según esto, el principal supuesto neurofisiológico de la modulación expresiva y afectiva del encuentro. E n él tiene su fundamento somático la atmósfera
pática —el «entre emocional»— dentro de la cual acontece
psicológicamente la relación entre persona y persona.
III. Además de las estructuras metafísicas y psícofisiológicas que hacen posible el encuentro interhumano, es preciso
considerar, siquiera sea por modo sinóptico, sus más importantes supuestos histérico-sociales. N o basta con que la existencia
y el cuerpo viviente del hombre sean como efectivamente
son, para que un individuo humano se encuentre con otro;
es también preciso —perogrullesca verdad— que esos dos individuos lleguen de hecho a percibirse mutuamente. El encuentro entre hombre y hombre es un suceso de cuya contingencia no es posible dudar, y sin determinadas condiciones
de carácter social jamás llegaría a producirse.
Algunas de estas condiciones son de estricta necesidad. Un
hombre solo, geográficamente solo, nunca podrá encontrarse
con otro. Adán antes de tener a Eva junto a sí, Mowgli en la
jungla, los niños-lobo de Midnapore en la espesura del bosque,
han de vivir ajenos al encuentro con el otro —a la forma
efectiva y plenària de ese encuentro—, porque en torno a ellos
no hay una vida humana con la cual la suya pueda cruzarse.
¿Cómo, pues, se realizará en sus propias vidas la constitutiva
disposición del ser humano para la convivencia? Habremos
de preguntárnoslo de nuevo.
Durante cientos y cientos de siglos debió de ser sobremanera
infrecuente el encuentro interpersonal, aparte los que brindase
el pequeño grupo humano a que el individuo perteneciera.
18
J. Rof Carballo, Cerebro interno y mundo emocional, pág. 15.
Acerca de la influencia moduladora que sobre el fenómeno del encuentro ejerce el pasado génico del individuo y las vicisitudes de su
vida infantil, véase de este mismo autor «Transferencia y coexistencía», en Revista de Psiquiatría y Psicología médica, VI (1959), 104,
incorporado luego a Urdimbre afectiva y enfermedad.
53
No es fácil imaginar lo que para un hombre del paleolítico había
de ser el descubrimiento de un desconocido durante alguna
de sus emigraciones. ¿Cuál sería la emoción que invadiría su
alma elemental y ruda? ¿Qué excitante mezcla de alarma y delicia se adueñaría de él? Solo con la aparición de la vida sedentaria y con el paulatino incremento de la población del
planeta pudo el encuentro perder su primitivo aire solemne
y misterioso, y hacerse habitual; solo con la constitución de
«ciudades» y de «Estados» —si es que estas palabras pueden
ser lícitamente aplicadas a las agrupaciones humanas de tiempos anteriores a los que los historiadores suelen considerar
«históricos»— menudearán las que Jaspers ha llamado «situaciones comunicativas», y el encuentro interhumano será socialmente probable y frecuente.
Mas no solo hay, respecto del encuentro, condiciones sociales de necesidad o sine quibus non; las hay también de modulación. La vida en sociedad hace posible el efectivo advenimiento del encuentro; el modo de haberse formado y de vivir
socialmente diversifica y modula lo que de hecho el encuentro
es. La educación infantil, la clase y el grupo social a que pertenecen los individuos que se encuentran y la situación histórica en que se hallan inmersos, harán infinitamente varia
la figura de su inicial relación mutua 19. Hay pueblos cuyo rito
de salutación dura media hora. Entre este fabuloso dispendio
de cortesía y el leve y rapidísimo gesto con que hoy suelen
saludarse quienes forman parte de un mismo grupo social,
¿cuántas han sido, cuántas serán aún las formas intermedias?
" Sobre las ordenaciones sociales que condicionan la forma del
encuentro, véase, J. Marías, La estructura social (Madrid, 1955).
54
Capítulo
III
Descripción del encuentro
O A R A que el encuentro acontezca, sus supuestos metafísicos
*- son absolutamente necesarios; sin ellos, un hombre no
podría encontrarse con otro. Más aún: un ser carente de ellos
no sería un hombre. No puede decirse lo mismo de los supuestos psicofisiológicos, solo imprescindibles cuando se les
considera in genere. Sin un cuerpo viviente, receptor y efector,
el encuentro humano no parece posible: una hipotética comunicación entre dos almas exentas de cuerpo no sería, en el
rigor de los términos, humana; y en cuanto a los resultados de
la comunicación telepática, toda cautela intelectual es poca.
Hecha esta afirmación general, impónense las salvedades.
Un cuerpo humano exterior al mío no es inmediatamente
necesario para que yo viva la experiencia de que hay «el otro».
Mi cuerpo, por otra parte, seguirá permitiéndome encontrarme con los demás hombres, aun después de sufrir muy
graves mutilaciones. Un ciego, un sordo, un ciego y sordo,
un demente, viven a su modo la experiencia del encuentro.
Solo el sueño profundo y la inconsciencia morbosa harán
imposible esa experiencia. Y si los supuestos sociales son de
absoluta necesidad para que la forma plenària del encuentro
sea real y efectiva, porque nadie llegará a encontrarse con otro
hombre si no hay hombres a su alrededor, no puede decirse
que sean tan necesarios respecto de los modos de la relación
con el otro que la existencia solitaria permite.
55
Un capítulo ulterior nos hará conocer las diversas formas
deficientes y especiales del encuentro. Este va a ser consagrado
a la descripción metafísica, fenomenológica y psicofisiológica
de su forma plenària: aquella en que un hombre adulto, sano
y perteneciente a una sociedad actual se encuentra con otro.
Cuando esto acaece, ¿qué pasa en el mundo?
A.
LAS INSTANCIAS PREVIAS D E L
ENCUENTRO
Hay que plantearse dos cuestiones iniciales, tocante una al
hecho mismo del encuentro, por tanto a la realidad, y relativa
otra al método con que esa realidad puede ser descrita.
Eva aparece por vez primera ante los ojos de Adán: entre
Adán y Eva se ha producido un encuentro. Mowgli, criado
entre lobos, ve un buen día a cierta mozuela india que en un
claro de la selva está llenando su cántaro: en su alma, Mowgli
se ha encontrado con esa muchachita. Salgo de casa, y a la
vuelta de la esquina me encuentro con un amigo a quien hace
tiempo no veía; voy más tarde a un jardín público, buscando
soledad, y un desconocido inoportuno viene a pasear junto
a mí y me hace blanco de su mirada. En la tiniebla de la noche,
la madre espera la vuelta del hijo; oye pasos, y a su pregunta
«¿Eres tú?», responde el hijo: «Sí, madre». Pensemos, por otra
parte, en el encuentro del lactante con su nodriza, en el de
dos enamorados que se reúnen por haberse citado entre sí,
en el de dos combatientes hostiles, en el del enfermo con su
médico, en el del viandante con el salteador o con el mendigo.
Entre todos estos modos de encontrarse humanamente, y entre los mil más que a ellos pudieran agregarse, ¿hay algo común y básico? En términos más filosóficos: ¿es posible una
descripción fenomenológica del encuentro?
Consideremos por otra parte el método de nuestra descripción. ¿Acaso no es posible elegir entre varios? Cinco veo yo
en primer término. Cabe adoptar un método conductista. Haciéndolo, veré y describiré el encuentro desde fuera de él, como
si fuese un proceso ajeno a la comprensión psicológica del
56
observador. Así ha procedido y sigue procediendo buena
parte de la actual investigación sociológica. Es también posible emplear un método psicológico-comprensivo, y contemplar
la realidad del encuentro como un suceso dotado de algún
sentido en la vida de quienes en él participan. La pregunta,
ahora, es: ¿qué pasa en la intimidad psicológica y en la entera
existencia de las personas que se encuentran? Puede utilizarse,
además, un método genético. La realidad ahora vista, ¿cómo
ha llegado a producirse en la vida del hombre, a partir del
momento de nacer, y aun desde antes? No menos aplicable
es el método histórico; y quien como historiador proceda, buscará en fuentes idóneas cuanto del encuentro se ha dicho y lo
que este ha sido realmente a lo largo del tiempo. Cabe elegir,
en fin, un método fenomenológico. Allende toda psicología
y toda diversidad contingente, ¿cuál es la verdadera esencia
del fenómeno del encuentro? ¿Qué es eso de encontrarse con
otro hombre?
En orden a la primera de estas dos cuestiones, la tocante
a la realidad, hay que decir que, efectivamente, en el seno de los
diversísimos modos concretos del encuentro hay algo a todos
común y básico, una esencia fenomenológicamente descriptible. En las páginas subsiguientes trataré de apresarla. Y lo
haré, por lo que a la segunda cuestión atañe, uniendo al método fenomenológico todos los demás, para que la comprensión del fenómeno descrito sea tan cabal como mis recursos
permitan. Como diría Ortega, así lo exige el ejercicio de una
«razón» que quiera ser verdaderamente fiel a su condición
«vital», esto es, a la complejidad y a la integridad de la «vida» 1.
Con tal convicción acerca de la realidad del encuentro y con
tal disposición intelectual acerca del método para conocerlo,
planteémonos de frente la última de las cuestiones antes
enunciadas: ¿Qué es eso de encontrarse con otro hombre?
¿Qué es el encuentro interhumano?
Una primera respuesta podría ser esta: prodúcese el encuentro cuando un hombre adquiere conciencia de que ante él hay
' El proceder intelectual de Ortega frente a la realidad de la
caza, muestra de muy bella manera lo que es ese diverso e integrador
ejercicio de la «razón vital».
57
otro hombre. El hecho de que surja en el primero ese contenido
de conciencia —la certidumbre empírica de que existe «otro»—,
eso es, para él, el encuentro; y tal es, reducida a su expresión
más concisa, la esencia misma del encontrarse. Ahora bien,
el surgimiento de ese contenido de conciencia supone y exige
la conjugación de dos instancias reales netamente distintas
entre sí, y correspondientes a los dos modos cardinales de
considerar los supuestos metafísicos del encuentro: una exterior a mí, aquella en cuya virtud la aparición del contenido
de conciencia es suscitada, y otra relativa a mí mismo, la adecuada disposición de mi conciencia para la recta percepción
de la novedad que a ella llega. Una instancia «exterior», todavía no objetiva, y otra «interior», todavía no subjetiva, como
no sea en un sentido de estas palabras previo a la distinción
consciente entre «objeto» y «sujeto». Estudiémoslas por separado.
I. La primera de esas dos instancias del encuentro se halla
constituida, en esencia, por una realidad exterior intencionalmente expresiva. Vale la pena examinar uno a uno los términos
de este aserto.
El otro es, por lo pronto, realidad; con otras palabras, algo
que «me resiste». La vieja tesis de Maine de Biran, explanada
luego por Dilthey, Scheler y Ortega —«Realidad, escribe este
último, es la contravoluntad, lo que nosotros no ponemos;
antes bien, aquello con que topamos» (O. C, V, 385)—, debe
ser resueltamente convertida en tesis metafísica 2. Digo que
algo es real cuando ofrece resistencia al originario impulso
de ser que bajo forma de «inteligencia sentiente» (Zubiri) constituye la raíz de mi existencia. Este libro me es real porque con
su opacidad resiste a mi mirada, y a mi tacto con su dureza;
Dios es para mí real —fundamento real de toda realidad empírica, ens realissimum— en cuanto su existencia invisible
y supereminente no tolera la inteligibilidad sin resistencia que
2
Acerca del problema de nuestra creencia en la realidad del
mundo exterior, véase mi libro Medicina e Historia (Madrid, 1941),
págs. 126-146.
58
me permiten los entes de razón. A primera vista, la resistencia de la realidad me impide existir plenamente. La cosa que
veo me impide ver lo que hay más allá de ella; la cosa que
toco detiene el libre avance de mi mano; el sonido que oigo
no me deja oír todos los demás sonidos y lo que hay detrás
de ellos, la solo sospechada maravilla de un silencio capaz de
«decir» todo lo decible y todo lo indecible. Es verdad. Pero
si todo me fuese tan absolutamente permeable y diáfano como
a la vista de los ojos es un vidrio invisible, si nada me resistiese, yo estaría radicalmente solo. Sin la percepción de resistencias, me movería necesariamente entre esencias lógicas, no
entre existencias reales. Tal fue la ilusión suprema del idealismo, y esa es la raíz del solipsismo metafísico y gnoseológico
en que los pensadores idealistas han solido caer. Lo que se
opone a la realización de mi vida ayuda a que esta se realice,
como la resistencia del aire, en el famoso ejemplo de Kant,
permite el vuelo de la paloma. «El otro» es ante todo algo
que me resiste: pronto veremos cómo lo hace.
Además de ser resistencia y realidad, el otro es realidad exterior; no es mi propia realidad ni la realidad de Dios. Dejemos
ahora intacto el problema de cómo mi propia realidad me resiste y, por lo tanto, la cuestión de cómo pueden surgir en mi
interior esos «seudo-otros» —mis distintos «yos empíricos»— a
que la penetrante y certera sutileza de Antonio Machado
dio el nombre de «los complementarios»; dejemos asimismo
intocada la pesquisa de cómo en el seno último de toda experiencia personal hay el «Supremo Otro» que solemos denominar «Dios». Algo habrá que decir en el capítulo próximo
acerca de estos dos sugestivos temas. Lo que ahora me importa es tan solo subrayar el carácter «exterior» de la realidad
que en mí suscita la vivencia del «otro». Lo que en mi ser resiste es realidad mía: es lo «no-ajeno» a mí, «lo que me es
propio» (das Mir-Eigene), según la expresión de Husserl;
aquello sin lo cual yo no podría ser «yo». La resistencia a que
voy a llamar «otro» pertenece, en cambio, a la esfera de lo que
en principio me es «ajeno» o «no-mío», por fuerte y honda que
sea la afección que con ella me una; esto es, a un orden de la
realidad cuya supresión, aunque me conmueva y trastorne
59
violenta y profundamente, no impide que yo siga siendo «yo».
Mi abertura hacía el otro —mi real posibilidad de que para mí
haya efectivamente otro hombre— pertenece, como vimos,
a mi propia constitución ontològica, y el mero ejercicio real
del cogito así lo pone de manifiesto; pero la existencia empírica
del otro es ajena a mí, y así me lo patentizan la radical contingencia del hecho de percibirle y el carácter de no-mías que
poseen las vivencias en que la realidad del otro se me da.
Cualquiera que sea la indiferenciación inicial en que respecto
de su condición de «mías» o «no-mías» se hallen las vivencias
integrantes de mi percepción interna, es evidente que solo
una distinción entre vivencias «mías» o de mi realidad y vivencias «no-mías» o de lo que no es mi realidad —entre das
Mir-Eigene y das Mir-Fremde, diría Husserl— me permitirá
hablar del otro con algún fundamento in re.
Basta lo expuesto para advertir que la percepción del otro
supone en mí: a) el ejercicio psicológico de mi actividad consciente, porque sin él yo no podría vivir la multiforme resistencia con que lo real se me manifiesta o me es: si caigo en la
inconsciencia, no hay para mí realidad; y b) la capacidad psicológica de distinguir entre lo mío y lo ajeno. Sin el aprendizaje
infantil de que coincidentemente nos han hablado Scheler,
Buber y Ortega —y con ellos, la copiosa investigación psicológica contemporánea: Piaget, W. Stern, Bühler, etc.—, el adolescente y el adulto no discernirían tan netamente como lo
hacen «lo otro» y «yo», lo que ellos son y lo que ellos no son.
Pero esto, ¿no nos está acaso diciendo que en la raíz de. la
percepción del otro hay una constitutiva ambigüedad? La distinción entre lo mío y lo ajeno es una actividad de la conciencia
adulta y lúcida; por consiguiente, una capacidad psicológica
que solo idealmente considerada puede ser perfecta, una capacidad límite. ¿Cuándo la conciencia psicológica deja de ser infantil, cuándo deja de ser turbia? Hay momentos de mi vida en
que yo, frente a «lo otro», soy clara y distintamente «yo», pero
esto no siempre ocurre en mí; y cuando efectivamente acontece,
nunca falta en mi conciencia una orla —la «esfera» de Schilder,
la zona «hiponoica» de Kretschmer— en que esa distinción se
atenúa y esfuma. N o hay duda: la atribución de otredad al
60
otro —más genérica y primitivamente: a «lo otro»— es psicológicamente ambigua.
No solo es exterior la realidad del otro; es también realidad
expresiva. Llamamos «expresión», en sentido lato, a la apariencia de una cosa cualquiera, cuando esa apariencia me refiere a una zona de la realidad que está «más allá» de la apariencia misma y se halla en relación simbólica con esta. «Para
que haya expresión —escribe Ortega— es menester que existan dos cosas: una, patente, que vemos; otra, latente, que no
vemos de manera inmediata, sino que nos aparece en aquella.
Ambas forman una peculiar unidad, viven en esencial asociación y como desposadas (en «fiel apareamiento y metafórica
amistad», dirá Ortega poco después), de suerte que, donde la
una se presenta, transparece la otra» (0. C , II, 572). Ahora
bien: la relación que existe entre esas dos «cosas» —la «expresión» y lo que con ella «se expresa»; la «cosa expresada» y la
«cosa expresiva»— no es tanto la causalidad eficiente como
una causalidad manifestativa y simbólica: la expresión manifiesta y simboüza la realidad expresiva, la «significa», en el
sentido que a este verbo dio Husserl. «Los cielos narran —expresan— la gloria de Dios», dice el salmista; esto es, la significan, nos la hacen patente, permiten de alguna manera que
esa «gloria», como San Pablo diría, intellecta conspiciatur.
El signo telegráfico S. O. S. expresa que un barco está en
peligro. Las manos cruzadas expresan la plegaria: en ellas me
está dada la «realidad orante» del que reza; aunque, contra la
opinión de Scheler (EFS, 27), no exactamente como la cosa
corpórea, incluida la parte que de ella no veo, me está dada en
el fenómeno visual. Viendo yo una cosa carente de expresión,
inerte, la actividad compresencial de mi conciencia me pone
ante una realidad meramente completiva, ante algo que se limita a completar lo que veo, dándome la vivencia de la cosa
entera; viendo una cosa dotada de expresión, viva, mi actividad
compresencial me pone ante una realidad expresiva, ante algo
que no solo completa lo que yo veo, sino que en ello se manifiesta y simboliza.
La expresividad es una función primaria de la vida, una
actividad vital irreductible a toda otra y polarmente contra-
ía
puesta a la actividad finalista y utilitaria del ser viviente 3 .
Donde hay vida, hay expresión 4 . Lo cual nos indica que un
hombre no será nunca capaz de percibir a otro hombre como
tal «otro», si no sabe previamente distinguir entre lo vivo
y lo inanimado, o, como suele decirse, entre lo vivo y lo muerto. «La conexión entre vivencia y expresión —dice Scheler—
tiene una base elemental, que es independiente de los movimientos
específicamente humanos. (Mejor sería decir: previa a los movimientos humanos.) Hay en ello una gramática universal, por
decirlo así, válida para todos los lenguajes de la expresión y base
para la comprensión de todas las especies de mímica y pantomímica de todo lo viviente» (EFS, 28). Es la no escrita gramática que nos hace encontrar subjetiva y objetivamente alegres
el trino de un pájaro y el movimiento de la cola de un perro.
Pues bien: sin haber aprendido a discernir entre lo «vivo
y expresivo» y lo «inexpresivo y muerto» —con otras palabras:
sin haber llegado a un nivel psíquico en el cual sea posible
distinguir, siquiera turbia e irreflexivamente, entre la compresencia completiva y la compresencia manifestativa y simbólica—, la
percepción del otro no podrá producirse. Y puesto que solo
idealmente considerado y solo como caso-límite puede tal
3
Acerca de esta oposición polar, véase O. Kohnstamm, «Ausdruckslehre», en Erscheinungsformen der Seele (München, 1927). La
bibliografía de la expresión es muy amplia. Aparte los trabajos que
podemos llamar «clásicos» (Ch. Bell, Darwin, Piderit), me atrevo a
recomendar: Ortega, «La expresión, fenómeno cósmico», O. C. II,
571-578; H. Plessner, Die Einheit der Sinne (Bonn, 1923); K. Bühler, Teoría de la expresión (trad. esp., Madrid, 1950); C. Oehme,
«Die metaphysische und anthropologische Bedeutung der Ausdrucksphánomene», en Am Wege Gewachsen (Heildelberg, 1961); E. Nicol, Metafísica de la expresión (México, 1957); E. Strauss, «Sigh. An
Introduction to a Theory of Expressíon», en Psychologie der menschlichen Welt (Berlín, Gottingen, Heidelberg, 1960).
4
Sin mengua de la verdad de este aserto, hay que distinguir
cuidadosamente entre la expresión puramente biológica, propia del
animal, y la expresión intencional, propia del hombre. Lo cual permite deslindar en la expresión humana dos modos de la expresión:
aquel en que predomina su momento biológico u orgánico (por
ejemplo: la risa provocada por las cosquillas) y aquel en que prepondera su momento voluntario (por ejemplo: la sonrisa del que
quiere sonreír). Véase lo que a continuación se dice.
62
discernimiento ser de veras neto y tajante —¿cuándo una
realidad deja para mí de ser inerte y se muestra expresiva,
cuándo deja de ser expresiva y se muestra inerte? 6 —, es preciso concluir que la percepción del otro es también ambigua
desde el punto de vista de la expresividad. A la ambigüedad
entre lo «mío» y lo «no-mío», únese la ambigüedad entre lo
«expresivo» y lo «no-expresivo».
El otro es, en fin, realidad intencionalmente expresiva; su expresión posee a radice carácter «intencional» o «humano»; es
hija, por tanto, de una inteligencia y una libertad. Yendo por
el campo, veo moverse la fronda de un matorral. ¿Cuándo
ese movimiento será para mí expresión de una intención humana, cuándo expresará la intención de un hombre oculto
e invisible dentro del matorral, que así quiere «decir» algo?
Evidentemente, cuando tal movimiento no pertenezca al repertorio de los que el vegetal, por sí solo o agitado por el
viento, es capaz de ostentar, cuando la agitación percibida
no haya podido ser causada por obra de un animal cualquiera,
y cuando la situación haga verosímil el hecho de que un hombre se oculte con algún fin en el seno de un matorral, y desde
dentro de él mueva su fronda. Si para mí llegan a darse estas
tres condiciones, yo viviré súbita e inmediatamente ese movimiento como una expresión intencional, esto es, como la
manifestación y el símbolo de una inteligencia y una libertad.
La expresión de un animal puede parecer inteligente y libre,
pero nunca acaba de parecerlo y nunca lo es, aunque a veces
ponderemos con vehemencia la «inteligencia» de tal perro
o de tal chimpancé: vea el lector la copiosa bibliografía suscitada por los famosos experimentos de Kòhler o por la conducta del caballo «Hans». Viceversa: la expresión de un cuerpo
humano puede parecer meramente animal, esto es, no inteligente ni libre —tal es el caso de ciertos débiles mentales y el
de las bellezas y las fealdades «inexpresivas»—, pero nunca
acaba de parecerlo y nunca lo es. Si una expresión viviente no
nos fuese más o menos inteligente y libre, para nosotros sería
puramente animal.
5
Basta pensar en la realidad del vegetal.
63
Acabo de decir que la vivencia del carácter intencional de
una expresión es súbita e inmediata. Debo añadir, sin embargo, que la subitaneidad y la inmediatez de esa específica
vivencia se explicitan mostrándome que lo vivido —el carácter intencional de la expresión— es para mí en alguna
medida comprensible; con otras palabras, que yo puedo
aprehender el sentido de esa intención, el fin hacia el cual ella
tiende. Cualquiera que sea el alcance efectivo de mi faena
de comprensión, la expresión intencional se me muestra
comprensible, y esto es lo que en principio me hace percibir
articuladamente el carácter libre e inteligente que ahora posee
la realidad expresiva.
Ahora bien, el hábito psicológico de distinguir las expresiones intencionales de las que no lo son —el que, por ejemplo,
me impide confundir la «alegría» humana del amigo a quien
complace encontrarme con la «alegría» canina del perro que
al verme mueve su cola—, ese hábito no es ingénito, ni espontáneo, ni precoz. Como la percepción de la compresencia
manifestativa y simbólica, también la percepción de la compresencia intencional necesita ser aprendida. Y como el discernimiento entre lo expresivo y lo inexpresivo solo en los
casos límite es inequívoco, así también la distinción entre lo
intencional y lo que no lo es, entre lo psicológicamente comprensible y lo que de ningún modo admite la comprensión.
La percepción del otro es ambigua desde el punto de vista de la
intencionalidad. La ambigüedad entre lo «intencional» y lo
«no-intencional» refuerza y corona la que existe entre lo «mío»
y lo «no-mío» y entre lo «expresivo» y lo «no-expresivo».
El momento pre-objetivo de mi percepción del otro, lo
que en esa percepción no soy yo, es —lo repito— una realidad
exterior intencionalmente expresiva. Tal realidad puede ser
visible y tangible, como un rostro humano sonriente, o invisible e intangible, como una voz en la oscuridad. Con solo
una voz, en efecto, para mí puede haber «el otro». Pero solo
cuando el otro sea para mí realidad visible y tangible, además
de sonora, logrará primer acabamiento mi experiencia de él. La
percepción del otro pide «presencia y figura», para decirlo con
palabras de San Juan de la Cruz. De ahí los cuatro tipos prin64
cipales que esa realidad puede adoptar en la vida cotidiana:
i.° La obra objetiva del hombre: un hacha de sílex, un
libro, un lienzo pintado, un capitel. Todo artefacto —con
máxima claridad, el artefacto por excelencia, la obra de arte—
es, en su raíz misma, una intención coagulada. El contacto
inmediato con cualquier obra humana suscita en nosotros la
vivencia del otro, y el análisis de tal vivencia —algo habrá
que decir acerca de ella— debiera ser el primero de los capítulos de una psicología de la experiencia artística fiel a lo que
esta real y verdaderamente es.
2.° La huella del hombre: el vestigio de un pie humano en
la arena de la playa, el hueco de un cuerpo de hombre en un
lecho recién abandonado. No será inoportuno traer a colación unas líneas de Ortega: «Es en Castilla. Un prado pajizo
con un charco rojo de sangre, la sangre de un toro que, herido,
acaba de pasar. Poco después, en la soledad del horizonte,
aparece otro toro que cruza el área tórrida y husmea el líquido
aún caliente. El ojo del animal se enciende. Su cuerpo se estremece, retiembla de los morros a la cola, patea el suelo
y alarga el cuello al firmamento en un largo mugido... Por lo
visto, cuando una vida encuentra en el espacio del mundo
otra vida —o simplemente sus vestigios— se produce siempre
una especie de corriente inducida, una sacudida frenética de la
vitalidad. La vida se exalta al entrar en su presencia otra vida»
( 0 . C, VI, 346). Sin el dramatismo de la sangre y humanamente transfigurada, esa es la emoción que produce en nosotros la presencia invisible y misteriosa —la ausencia— de
quien dejó en la arena la huella de su pie.
3. 0 La máscara: cualquier objeto no humano, desde el antifaz carnavalesco al matorral del emboscado o la vibración
sonora del aire, que manifiesta una voluntad humana de expresión o de ocultación. También la máscara nos hace vivir la
realidad del otro; más exactamente, la imagen de sí mismo
que el otro, con ella, nos quiere presentar 6 .
4. 0 El cuerpo mismo, el organismo viviente y expresivo
6
Acerca del problema psicológico de la máscara, véase el ensayo
de Ortega «Máscaras», en Idea del teatro (Madrid, 1958), y el de
J. Rof Carballo «Máscara de la mujer en la pintura de Solana», en
65
5
del hombre con quien me encuentro. Solo en tal caso es plenària la percepción del otro; solo entonces la presencia y la
figura coinciden plenamente. Recordemos de nuevo la sentencia de Antonio Machado: «El ojo que ves no es — ojo porque
tú le veas; — es ojo porque te ve.» Es verdad lo que el poeta afirma:
es ojo el ojo porque, viéndome, me muestra en acto su condición expresiva y humana, me expresa que en. él me está viendo
un hombre; pero también es ojo —completemos al poeta—
porque yo veo cómo es él, porque en él veo su figura de ojo.
La expresión y la figura se integran y complementan en la
percepción del hombre por el hombre 7.
II. La segunda de las dos instancias que conjuntamente
determinan mi certidumbre empírica de existir otro hombre
—la instancia presubjetiva del encuentro— es, como dije, la
adecuada disposición de mi conciencia psicológica para una recta percepción del otro.
Algo he tenido que hablar de ella al describir la estructura
de la instancia exterior a mí. Para que una realidad sea para
mí «otro hombre», debo ante todo estar consciente, y mi conciencia debe ser capaz de distinguir mi realidad de la realidad
que no soy yo, y lo vivo de lo muerto, y lo intencional de lo
que no lo es. No siempre acontece esto. Sabemos ya que la
capacidad del niño y del primitivo para la práctica de ese discernimiento es sobremanera deficiente. Cuando Cook se acersu libro Entre el silencio y la palabra (Madrid, 1960). Más adelante
resurgirá el tema.
7
Locke se plantea (Essay, IV, IV, i 16) el problema de si hay
monstruos de los que no se sabría decir si son hombres o no, y lo
resuelve afirmativamente. «Ha habido —dice— fetos humanos, mitad
bestias y mitad hombres, y otros cuyas tres cuartas partes participan
de lo uno, y la cuarta parte restante de lo otro, y hasta puede suceder
que algunos se aproximen a una o la otra forma según todas las
variantes imaginables, y que se parezcan a un hombre o a una
bestia en diferentes grados.» Trátase, en rigor, de un falso problema.
Un monstruo humano cuya forma no tuviese ningún parecido con la
humana, no podría vivir. La cuestión suscitada por Locke —tan
semejante a la que se propone el P. Feijoo al tratar del hombre-pez
de Liérganes— no puede presentarse realmente.
66
caba con su gran velero a las islas del Pacífico, los salvajes
solían tomar el navio por una enorme bestia marina; para ellos,
toda cosa semoviente sería un animal. Y respecto a la relación entre el niño v su mundo, algo habrá que añadir en el
capítulo próximo a lo que, glosando a Scheler, Buber y Ortega, ya ha sido expuesto en la Segunda Parte.
Mas no solo el niño y el primitivo practican con deficiencia
esa múltiple actividad discernidora; también el adulto, cuando
ciertas afecciones morbosas —intoxicación por la mescalina
y por otros venenos, estados delirantes psicóticos 8, etc.—
o la acción de emociones superlativamente intensas, alteran
de manera grave la lucidez y la seguridad de su conciencia.
Reduciendo a esquema sinóptico todos los posibles estados
de conciencia respecto a la vivencia del otro, pienso que pueden establecerse tres tipos principales:
i.° La omnianimación del mundo. Todo entonces parece ser
expresivo e intencional; toda realidad exterior, hasta las
inanimadas e inmóviles, puede ser sentida como «otro hombre».
N o por azar es el miedo la afección que con más facilidad
y frecuencia nos hace ver un hombre amenazador en el bulto
nocturno de un árbol o de una columna. Un poeta cubano,
J. E. Piedra, ha expresado muy eficazmente este ominoso
y vago surgimiento de «otros» en el contorno vital del medroso:
Tejido de alas toca la pared
del miedo:
palpo a lo largo de todo, y reconozco
vagamente algún nombre.
Como demostró el fino análisis de Heidegger, el miedo,
más que el temor a un malt'm futuriim, es la inhibición y el
olvido de las más personales posibilidades de ser. Comienza
uno a temer cuando se olvida de lo que sería capaz de hacer
3
Sobre la falsa percepción de «otros» en los estados delirantes,
véase H. Ey, «Reflexions sur l'image d'autrui en psychopathologíe»,
en L'amour du prochain, págs. 259-272.
67
si no estuviese a s u s t a d o . E l medroso es un hombre que ocasionalmente ha perdido la posesión de sí mismo, y por tanto
la capacidad de discernir con limpieza lo interior de lo exterior, lo vivo de lo muerto, lo intencional de lo meramente
vivo; todo lo cual indica que muchos de los llamados fenómenos de «proyección catatímica» son, antes que resultados
de la «proyección» de un afecto, consecuencia de una «indiferenciación» del mundo por pérdida o descaecimiento del propio yo.
Nada entonces se muestra muerto o inerte, todo es significante y expresivo: «pánico» viene de Pan, diría Eugenio d'Ors.
La distinción entre «tú» y «yo» es deficiente o nula, y la originaria condición convivencial del ser humano se manifiesta
y realiza ahora en un mundo irracional, mágico y subconsciente, suelo y hontanar de la interpretación mítica de la realidad: ya el mar puede ser la figura estremecida o serena de
Poseidón, y la aurora la rosada apariencia de Eos, y el viento
la agitación incesante de Eolo. No parece que las experiencias
afectivas de los marineros prehoméricos —tan próximos a ser
lo que hoy solemos llamar «hombres primitivos»— pudieran
ser ajenas al nacimiento de la mitología griega,
2.° El solipsismo psicológico. En virtud de una serie de razones de orden estrictamente psicológico —al margen, por
tanto, de la profesión doctrinal de cualquier solipsismo filosófico—, la realidad del otro no es ahora vivida como «otro
hombre», o lo es de muy tenue modo. Se sabe intelectualmente
que el otro es otro hombre, pero no se vive afectivamente la
relación coexistencial con su humana e individual realidad.
Puede esto acaecer sin detrimento de la normalidad psíquica,
como resultado de una polarización muy intensa del interés,
y consecutivamente de la atención, hacia un tema o una actividad particulares. La ya citada frase de Platón, acerca del
ensimismamiento de los filósofos —«Ninguno de ellos sabe
de su prójimo ni de su vecino; y no solo de aquello en que
los tales se ocupan, pero ni siquiera acerca de si son hombres
u otros engendros cualesquiera» (Teet., 174 V)—, es una grande
y notoria exageración en lo relativo al saber, mas no tan grande
en lo relativo al convivir, a la vivencia afectiva de la coexistente
68
hombredad del otro. El hombre de «alma cerrada» (Bergson),
el «no disponible» (Marcel), el «embargado» (L. Rosales),
muy difícil y muy deficientemente viven al otro como tú9.
Y con ellos, seguramente por lesión o mal uso de estructuras neurofisiológicas hasta hoy no bien conocidas —alguna
parte ha de tener en ellas el cerebro interno—, el esquizofrénico, para quien la persona del otro suele ser una marioneta indiferente o perturbadora. Los esquizofrénicos, escribe
Bumke, se sienten «espantosamente solos» y no pueden «relacionarse como es debido con los familiares». Su enfermedad
psíquica —su «autismo»— les aisla. Un enfermo de Bumke,
decía: «Es como si me hallase rodeado por una capa de aire
pesado y frío, y por esto nadie puede penetrar en mí, ni yo
en los demás. Los demás, incluyendo a mis padres, ya no se
relacionan propiamente conmigo, y cuando nosotros (médico y paciente) hablamos durante horas, tengo el sentimiento
de que no llegamos a entendernos» 10. Como para el empavorecido todo es viviente y humano, porque ha perdido su
propio yo, nada puede ser de veras viviente v humano para
el inafectivo y el autista.
3. 0 La normalidad coexistencia!, tanto neurofisiológica como
atentiva. El hombre, en tal estado, es plenamente capaz de
discernir con lucidez lo interior de lo exterior, lo vivo de lo
muerto, lo intencional de lo no-intencional; y por otra parte,
goza de una tranquilidad anímica activa y abierta, que le
hace sensible para la percepción de sus propias posibilidades
y para el advertimiento de lo que en estas puede poner —o
quitar— la constante novedad del mundo. La conciencia, entonces, se halla pronta para convivir plenamente la realidad
del otro.
9
El sistemático y exclusivo atenimiento del filósofo a la razón
especulativa —hemos oído decir a Kant— conduce a contemplar la
conducta de la humanidad como un «juego de marionetas».
10
O. Bumke, Tratado de las enfermedades mentales (Barcelona,
sin año), pág. 929. El papel que la etapa infantil de la vida —convivencia familiar, educación, etc.— desempeña en la constitución de la
afectividad del hombre, y, por tanto, en su disposición psíquica para
el encuentro, será subrayado en el capítulo próximo.
69
B.
E L M O M E N T O FÍSICO D E L E N C U E N T R O :
MI P E R C E P C I Ó N D E L O T R O
Las dos instancias de la percepción del otro estudiadas en
el apartado precedente son en cierto modo, como ya advertí,
la realización psicológica de las dos actitudes cardinales frente
a los supuestos metafísicos del encuentro: a la visión de estos
desde el punto de vista de lo que es, corresponde psicológicamente la instancia del encuentro que he llamado «exterior»,
la realidad externa a mí a que voy a llamar «otro»; a su consideración desde el punto de vista del ser que jo soy, la instancia
«interior» del encuentro, el estado de mi conciencia, en cuanto
conciencia percipiente. Conjugadas una y otra, surge en mi
alma la vivencia clara e inequívoca de que ante mí existe
«otro hombre». ¿Cómo esta vivencia ha llegado a producirse?
¿En qué consiste?
I. Conviene no pasar adelante sin definir con algún cuidado dos tipos del encuentro fundamentalmente distintos entre sí, que a reserva de ulteriores precisiones llamaré encuentro
inicialmente objetivo o no-afectante y encuentro inicialmente personal o afectante u .
Para aligerar un poco la circulación de mis humores, salgo
a dar un paseo por la ciudad. La acera está llena de viandantes:
gentes que también pasean, hombres y mujeres que van a su
quehacer, ociosos sentados en la terraza del café. Yo paso
junto a ellos, percibo sin sombra de duda su condición humana y prosigo tranquilamente mi paseo. Aún siendo para mí
«otros», su presencia en mi campo visual me deja indiferente,
no me afecta: la ejecución del proyecto que ahora me mueve
—dar un paseo— no sufre la menor alteración como consecuencia de estos repetidos encuentros; las posibilidades que
" La distinción propuesta por Binswanger entre un encuentro
«ultramundano» (innerweltliche Begegnung) y otro «amante» o «dilectivo» (üebende Begegnung) debe ser, como pronto veremos, ulterior a esta que ahora yo propongo.
70
en este momento mi existencia me ofrece quedan intactas.
En rigor, cuando salí de mi casa contaba tácitamente con el
evento de encontrar a mi paso estos viandantes desconocidos
y otros semejantes a ellos y con ellos intercambiables.
En esta serie de encuentros no afectantes, ¿qué son para mí
los otros? Genéricamente, meras realidades objetivas, objetos
que fugazmente ocupan el campo de mi conciencia; específicamente, individuos humanos de los que con detenimiento
mayor o menor pienso algo expresable mediante una oración
en tercera persona: «él anda ligero», «ella tiene aire simpático»,
etcétera. Cuanto acerca de la relación yo-él nos han dicho
Martin Buber y Gabriel Marcel, podría repetirse para caracterizar mi vinculación con todos y cada uno de estos hombres.
Pero todos me son él o ella pudiendo serme tú, y así lo siento
con más o menos claridad cada vez que me cruzo con alguno.
Tengámoslo en cuenta: el otro del encuentro inicialmente objetivo
o no-afectante se me presenta como él desde la posibilidad
del tú.
Pronto me va a ser posible comprobarlo. De repente, uno
de los viandantes se me acerca. Es un hombre que pretende
venderme una pluma estilográfica. Me la muestra, y yo la
veo atractiva. ¿La compraré o no? Suscitada por la presencia
del vendedor, una nueva posibilidad ha surgido en el horizonte de mi vida. Mi encuentro con este hombre ha afectado
en alguna medida el curso de mi existencia posible; todo lo
fugaz y superficialmente que se quiera, mi inesperado interlocutor ha dejado de serme él y se ha convertido en tú. Mi relación con él ha sido la que Binswanger llama «encuentro
intramundano»: esa ocasional cooperación con otro hombre
que a él y a mí nos ha deparado nuestro común cuidado de
existir en el mundo.
Decido no comprar la pluma estilográfica, y sigo mi paseo.
Pocos minutos más tarde, advierto que un amigo viene hacia
mí. Nos detenemos, y él me da cuenta de la muerte de una
persona a la cual los dos estimábamos muy hondamente.
Con nuestras palabras, nuestros silencios, nuestras miradas
y nuestros gestos, mi amigo y yo convivimos durante unos
minutos nuestro dolor v nuestra amistad. Uno v otro sen71
timos que la común aflicción ha hecho más pura e intensa
entre nosotros la relación amistosa. Nuestra relación es entonces el «encuentro dilectivo» de Binswanger: ese en que sus
dos protagonistas viven plenamente su ocasional «nostridad»
(Wirheit), la invasora y unitaria condición de «nosotros» que
entre ellos era posible y que su mutuo encuentro ha promovido.
Nada más distinto del encuentro intramundano y negocioso
con el vendedor —el cuidado de existir en el mundo, la Sorge
de Heidegger y Binswanger, es a la postre nec-otium, negocio—
que el encuentro dilectivo y no utilitario con mi amigo. Pero,
cada uno a su modo, el vendedor y mi amigo no han sido
para mí ellos, sino tus; no objetos, sino personas, realidades
expresivas de una intención que ha afectado a las posibilidades
de mi existencia. Aun siendo tan diversos entre sí, los dos incidentes de mi paseo coinciden en ser encuentros inicialmente
personales o afectantes. Estos deben constituir ahora el tema de
nuestra atención.
Un primer examen del encuentro afectante permite discernir
en él dos momentos, en el sentido cronológico y en el sentido constitutivo de esta última palabra: su momento físico y su
momento personal. Quiero ser bien entendido. Por supuesto,
yo soy persona y he actuado como persona desde el instante
mismo en que la realidad del otro fue conscientemente vivida por mí; por tanto, desde que la vivencia de esa realidad
apareció en el campo de mi conciencia. Si yo no fuese persona, y persona en acto, yo no podría vivir la presencia del
otro. Pero nuestra relación tiene un primer momento en el
cual yo no soy libre: aquel en que yo percibo la real existencia
del hombre con quien me encuentro. Si ese hombre está ante
mí y si mi conciencia se halla lúcidamente abierta a la realidad
del mundo, el acto de percibirle, y de percibirle como tú, será
para mí ineludible, forzoso. En cuanto encarnado en mi
cuerpo y en cuanto comprometido en una situación intramundana —la situación de haberme encontrado con el otro—,
mi ser personal se ve obligado a co<aa\xci£a& físicamente. La percepción del otro constituye, pues, el momento físico del encuentro.
72
Pero el encuentro no acaba ahí. Después de percibir la existencia del otro, tengo que responder a ella; mi relación con
él va a consistir en asumir la decisión y la responsabilidad
de una respuesta. En el acto de percibir la existencia del otro,
mi libertad se limitó a modular la percepción; no pudo pasar
de ahí. E n el acto de responder a la presencia del otro, mi
libertad actúa en plenitud: es optativa y decisiva, porque yo
puedo responder o no responder a esa presencia; es creadora,
porque he de inventar la materia y la forma de mi respuesta,
y es apropiadora, porque mi respuesta es cauce y signo de la
penetración del otro en mi vida. Con las limitaciones que necesariamente le imponga su condición de encarnado y situado, mi ser personal se conduce ahora libre j personalmente.
La respuesta al otro constituye, en suma, el momento personal
del encuentro.
Observemos brevemente —luego habré de volver al tema—
el curso metafísico del encuentro personal. Antes de que la
realidad del otro surgiese empíricamente ante mí, el otro
me era posible, por radical exigencia de lo que mi realidad de
hombre es; era el otro para mí, como más de una vez he dicho,
real posibilidad. Cuando efectivamente he llegado a percibirle,
el otro me es real; el momento físico del encuentro me da la
real existencia del otro, me hace experimentar que él es. Cuando,
por fin, se ha producido mi respuesta, con ella, y sin perjuicio
de ulteriores rectificaciones, yo habré decidido lo que me va
a ser el otro, lo que este va a ser para mí; en alguna medida
habré determinado una concreción nueva y ocasional de su
esencia. Lo cual equivale a decir que, desde el punto de vista
de nuestra relación, el momento personal del encuentro me
da lo que para mí va a ser la esencia del otro. Real posibilidad,
existencia y esencia son así las tres determinaciones sucesivas
del otro, en cuanto vivido por mí. Veamos ahora cómo las
dos primeras se conjugan y realizan en el momento físico del
encuentro interhumano.
II. ¿Cómo se manifiesta, qué es la percepción del otro en
el encuentro que he llamado afectante o personal? Comencemos por estudiar concisamente las principales notas descrip73
tivas del momento físico del encuentro. He aquí las que yo veo
en primer plano:
i . a La subitaneidad. Escribió Ortega que el otro «se nos
presenta con la misma sencillez y tan de golpe como el árbol,
la roca y la nube». Si ante mí hay una realidad intencionalmente
expresiva, y si mi conciencia se halla despierta y disponible,
yo vivo la existencia del otro de manera súbita e inmediata.
Como ante una realidad blanca siento que «algo es blanco»,
y como siento que «algo quema» ante una realidad quemante,
siento en mí que «algo es otro hombre» —que «algo es alguien»,
si vale decirlo así—, cuando me hallo ante una realidad humanamente expresiva. La operación de percibir es sin duda un
proceso psicofisiológico que requiere tiempo; pero la percepción misma, el acto de sentir la conciencia percipiente que una
realidad la afecta de modo específico —blancura, ardor, expresión, etc.—, es subitánea, como el motas instantaneus que la
filosofía escolástica atribuye a la iluminación física y a la actividad de los espíritus creados.
2. a La irreductibilidad. El acto de vivir la existencia de otro
hombre no puede ser reducido a otros actos psicofisiológicos
más elementales, sean estos de orden analógico (Descartes,
Stuart Mili), proyectivo (Lipps) o comprensivo (Dilthey).
Es preciso distinguir cuidadosamente entre la percepción del
otro y el conocimiento del otro. La primera es súbita, inmediata
e irreductible, suponiendo que se hayan dado las condiciones
de su producción; el segundo es más o menos lento y, según la
condición y la situación del que lo intenta, puede apoyarse,
como veremos, en recursos y expedientes psicológicos muy
distintos entre sí. N o quiere esto decir que la percepción del
otro suponga la actividad de un «sentido corporal» o de un
«centro nervioso» especiales; tal percepción es el término de
una actividad psicofisiológica compleja, como en la vida real
—al margen, por tanto, de cualquier simplificación experimental o libresca— lo son casi todas las percepciones; pero el
resultado vivencial de esa actividad es en sí mismo irreductible y unitario. El empeño de reducirlo a una combinación
superior de «sensaciones elementales» exige una construcción
psicológica tan artificiosa como inútil. «El estudio de un fe74
nómeno —dice certeramente M. Chastaing— no debe confundirse con el de sus orígenes. Hay que distinguir especialmente la idea de que tú piensas de la idea de lo que tú piensas.
Yo no razono sobre analogías cuando, ya adulto, justifico mi
percepción de tu existencia, ni cuando, aun niño, sonrío a
mi madre o imito sus movimientos, pero sí cuando juego al
poker (The Canary murder case). Y aunque conozca intuitivamente tu existencia, no aprehendo por una inspiración mística tu cólera contenida, sino por una buena lectura de tu
comportamiento» 12.
3 . a La falibilidad. E n cuanto tal vivencia, la vivencia del
otro posee fuerte certidumbre subjetiva; en cuanto significativa de la existencia empírica del otro, esa vivencia es falible.
El movimiento de la fronda de un matorral en que yo creo
ver expresarse la realidad de un hombre, podrá ser consecuencia de cualquier otra causa; pero por debajo de ese error
de hecho, mi certidumbre subjetiva de «haber el otro» —o mi
simple sospecha de que «pueda haber otro»— expresan una
verdad a la vez vivencial y ontològica. Aunque la «conciencia
de vacío» de Robinson le condujera una y otra vez al error
empírico, el sentimiento en que esa «conciencia» ocasionalmente se manifestase sería para Robinson un estado anímico
real y cierto, y el juicio ontológico subyacente a ella —«para
el hombre, solitario o no, hay el otro»—, una verdad universal
y necesaria.
Esta falibilidad —que, por supuesto, no es privativa de la
percepción de otro hombre: también puedo equivocarme creyendo ver blancura en lo que no es blanco— tiene como supuesto psicológico la múltiple ambigüedad que descubrimos
en la estructura previa de la percepción del otro. Yo puedo
equivocarme atribuyendo realidad a lo que no es sino ilusión
de que algo me resiste, o realidad exterior a lo que solo interior la tiene, o condición expresiva a lo que es inerte, o carácter intencional y humano a lo que carece de él. Solo la
lucidez de la conciencia percipiente y «la presencia y la figura»
específicas de la realidad percibida reducirán al mínimo esa
15
M. Chastaing, L'existence d'autrui, págs. 326-327.
75
constitutiva e ineludible ambigüedad. N o olvidemos que la
realidad exterior es para mí efectivamente real en virtud de un
acto de creencia, y no con la evidencia propia de los juicios
apodícticos 13. Como diría Peter Wust, ser hombre en acto
supone siempre «incertidumbre y osadía».
4 . a La singularidad cualitativa. La percepción del otro es
cualitativamente singular. Decía yo antes que esa percepción
requiere en el percipiente la capacidad de distinguir entre lo
exterior y lo interior, y a la postre entre lo mío (lo que me es
propio, das Mir-Eigene) y lo no-mío (lo que me es ajeno, das
Mir-Fremde); pero ahora debo añadir que si la vivencia del
otro exige tal discernimiento, lo que se me da en ella no es algo
que fenomenológicamente pueda reducirse a uno de los dos
términos de la distinción entre lo mío y lo no-mío. La percepción del otro me da primariamente una vivencia de «lo
nuestro», distinta a radice de las vivencias de «lo mío» y «lo
ajeno». Junto a las dos primarias estructuras fenomenológicas
que Plusserl describe y contrapone —das Mir-Eigene y das
Mir-Fremde— aparece así, y con radicalidad no menor, la
pareja que constituyen «lo que nos es propio» y «lo que nos
es ajeno», das Uns-Eigene y das Uns-Fremde. Aunque psicológicamente tardía, y aunque su aparición exija la capacidad de
distinción antes aludida, la vivencia de «lo nuestro» —en
términos personales: la vivencia del nosotros— es cualitativa
y genéticamente irreferible a la vivencia del tú y a la vivencia
áeljo.
Me aparto, pues, tanto de Husserl, como de Buber, MerleauPonty y Binswanger. De Husserl, porque su descripción fenomenológica intenta referir la vivencia del otro a la distinción
entre lo que me es propio y lo que me es ajeno, contra lo que
tan primaria y radicalmente me enseña mi experiencia del encuentro. El otro como tal pertenece sin duda a la esfera de lo
que no me es propio; pero antes de serme «otro», antes, por
tanto, de ser tú ante mi yo, él y yo hemos comenzado siendo
nosotros. He dicho, con Ortega, que el otro se nos presenta
13
Sobre el problema de la relación entre la realidad y la creencia, véase el apartado «Pregunta y creencia» de mi libro La espera
y la esperanza.
76
tan de golpe como el árbol, la roca y la nube. Pues bien: ahora
debo precisar fenomenológicamente ese aserto, v decir que
lo que se nos presenta con esa subitaneidad y esa inmediatez
no es el «otro» como tal, sino un «nosotros» que rápidamente,
y tan pronto como yo tomo actitud frente a la situación creada
por ese relámpago perceptivo —tan pronto como yo «me
rehago», según la vigorosa expresión popular—, se descompone en un tú y unjo.
Me aparto también de Buber y de Merleau-Ponty, porque
pienso que el surgimiento de ese súbito nosotros en la vida
post-infantil requiere haber aprendido a distinguir con alguna
precisión lo que a uno le es propio y lo que le es ajeno; y, por
consiguiente, que el nosotros de quien ya no es niño es formal
y cualitativamente distinto del índiferenciado jo-nosotros de la
infancia, y biográficamente nuevo respecto de él. El nosotros
del adulto es anterior a la vivencia del tú que de ese nosotros
va a surgir, pero no podría dársenos sin la experiencia postinfantil del tú. Dice Buber que la palabra-principio jo-tú no
ha nacido del acoplamiento de unjo y un tú, y en ello acierta
plenamente; pero identifica con exceso la vinculación afectiva
entre el infante y su mundo —vinculación preponderantemente vital y cósmica— con la relación preponderantemente
personal que expresa el nosotros del encuentro entre adultos,
y en ello, a mí juicio, yerra. El diálogo entre tú y yo que va
a resultar de ese nosotros de la edad adulta no es sin más equiparable al diálogo entre el yo infantil y el mundo que tan sugestivamente pinta Martin Buber, y así lo iremos viendo en
el curso de nuestra descripción. Merleau-Ponty, por su parte,
dice: «Es preciso... que los pensamientos bárbaros de la primera edad permanezcan como una adquisición indispensable
bajo los de la edad adulta, si debe haber para el adulto un
mundo único e intersubjetivo» (FP, 390). Pero esto, ¿no es
acaso confundir el orden ontológico con el orden psicológico?
La relación del niño con su madre y con el mundo es ontológicamente referible y debe ser ontológicamente referida a la
relación del adulto con el otro y con el mundo; pero esta,
en un orden psicológico, no es un mero despliegue evolutivo
de la relación infantil, ni una perduración larvada de esta bajo
77
el cogito y el pensamiento objetivador de la edad adulta, sino
el resultado de una innovación cualitativa, a cuya estructura
pertenece la tantas veces mencionada capacidad de distinguir
entre el tú y lo no-mío, por una parte, y el yo y lo mío, por
otra u .
Discrepo, en fin, de Binswanger, porque este refiere exclusivamente la vivencia de la nosidad o nostridad (Wirheit) al
encuentro y a la relación que él llama «amatorios» o «dilectivos»
(liebende Begegmmg, Wirheit der L·iebe), y yo pienso que esa vivencia inicia todo posible encuentro, incluidos los pertenecientes al modo intramundano (innenpeltliche Begegmmg) y al
que yo he llamado «no afectante» o «inícialmente objetivo».
Que tal vivencia sea más vehemente y compleja en la amistad
y en la relación amorosa entre varón y mujer, no quiere decir
que no exista —mínima y amenazada— en cualquier relación
interhumana. Mi diálogo negocioso con el vendedor callejero ha comenzado siendo el tácito y fugacísimo sentimiento
de un nosotros; mi visión del otro como él o como ella en el
curso de mi paseo urbano —mi encuentro no afectante con
alguien que parece no serme y no haberme sido nunca otra
cosa que él— lleva tácitamente en su entraña, como ya dije,
el tenue sentimiento de la posibilidad de que ese él me sea tú,
y tal posibilidad asienta sobre la vivencia previa, más tenue
todavía, de un tácito nosotros. Afirmó Scheler, con Plenge,
que si el yo es un miembro del nosotros, también el nosotros
es un miembro del yo. La expresión no es feliz, aunque declare
una intuición honda y certera. Yo diría: «A mi realidad pertenece la real posibilidad del otro; y cualquier impleción empírica y contingente de esa real posibilidad mía —aunque
para mí sea por completo no-afectante— comienza siendo
vivida por mí como un nosotros.» Por muy distintas que sean
entre sí la relación que ocasionalmente me vincula con un
transeúnte innominado y la que de por vida va a unir a un
amante con su amada —una es fría, fugaz y elemental, otra es
cálida, perdurable y compleja—, las dos llevan en su seno,
" En el capítulo próximo —«Formas del encuentro»— estudiaré
con algún detalle la relación interpersonal del niño y su tránsito
hacia las formas adultas del encuentro.
78
como invisible almendra ontològica y psicológica, el «nosotros» que da nervio al surgimiento de todo encuentro interhumano. El levísimo nosotros que se desdobla en él y yo (él:
un tú posible) y el nosotros intenso que se desgrana en tú y yo
son, a mi juicio, y en la medida en que una vivencia pueda
ser comparada con otra, cualitativamente equiparables entre sí.
La primera vivencia que otorga la percepción del otro, p o see, pues, exquisita singularidad cualitativa: es la vivencia
de una formal nosidad o nostridad, fuerte en unos casos, tenue
en otros, y más o menos teñida por el contenido de la ocasional
expresión que el otro primariamente me es 15. La percepción
del otro comienza por decirme, aunque yo no tenga de ello
noticia articulada: «Algo hay fuera de mí de la misma especie
que yo»; expresión en la cual la palabra «especie» no debe ser
entendida desde fuera, según el proceder de los naturalistas
y los lógicos, sino desde dentro, esto es, como aquello a que
intencionalmente se refiere la vivencia de la nostridad. El ámbito inmediato de la nostridad puede ser muy restringido,
y limitarse al conjunto unitario que aquí y ahora formamos
otra persona y yo, pero su término intencional es en último
extremo la humanidad entera. Decían los medievales que el
individuo humano, a diferencia del individuo angélico, no
agota la especie. Pues bien: al margen de todo tecnicismo de
escuela, eso es lo que nos dice la vivencia de la nostridad, inicialmente suscitada por la percepción del otro, y trascendente
en su intencionalidad respecto del individuo humano que
ocasionalmente la suscita.
Dando nombre a la singularidad cualitativa de la primera
vivencia del encuentro, hemos avanzado no poco en nuestra
indagación; de la pura descripción formal hemos pasado a la
15
El término nosidad (del latín nos) no expresa sino la primaria
condición de «nosotros» que el otro y yo poseemos; morfológica y
semánticamente es más puro. A él correspondería en castellano nosotridad. (Nosotredad debe evitarse en este caso, porque refiere a
una etapa ulterior del encuentro.) Pero como el verdadero contenido
de la vivencia inicial del encuentro es «lo que nos es propio», das
Uns-Eigene, o, más concisamente, «lo nuestro», me ha parecido
preferible adoptar el vocablo nostridad que, como se recordará, ya
había sido usado por Ortega en El hombre y la gente.
79
aprehensión de un contenido. La vivencia subitánea, inmediata, irreductible, falible y específica que inicialmente nos
otorga el momento físico del encuentro —sea este afectante
o no afectante, intramundano o dilectivo— es la nostridad.
Continuando ese avance, y pasando resueltamente de la apariencia a la consistencia, preguntémonos ahora: ¿en qué consiste la percepción del otro, en cuanto momento físico del encuentro?
III. Un análisis atento de la percepción del otro en orden
a su consistencia, obliga a estudiarla sucesivamente desde los
dos complementarios puntos de vista que van sirviendo de
pauta a nuestra pesquisa: el punto de vista psicofisiológico
y el fenomenológico y ontológico.
i. Comencemos por aquel. Desde un punto de vista
psicofisiológico, ¿qué es, en qué consiste la percepción del otro?
Poseemos ya una primera respuesta: percibir al otro es adquirir conciencia de una realidad exterior intencionalmente
expresiva. Sabemos, por otra parte, que esa realidad no es
percibida por mí aislada de cuanto la rodea, sino como primer plano de la situación o «figura perceptiva» que forma su
contexto. Yo no veo a otro hombre como una silueta recortada sobre un fondo inexistente o indiferente, sino en la calle
o en el teatro, en el curso de un paseo o durante una lección
de cátedra: a los otros los encontramos, nos ha dicho Heidegger, en nuestro afanoso trato común con el mundo, cuidándonos activamente del mundo de que también ellos se cuidan.
Sabemos, en fin, que la figura perceptiva total de cuyo fondo
va a surgir como primer plano «el otro», no solo se halla determinada por lo que objetivamente sea el fragmento de
mundo que hay ante mí, mas también por lo que yo en aquel
momento estoy siendo: por la personalidad que me hayan dado
mi constitución y mi educación, por el estado de mi conciencia,
por la ocasional disponibilidad de mi alma, por la índole
de mis iniciativas y proyectos en tal oportunidad 16. Todo
14
Sobre la importancia de la «situación previa» en el encuentro
animal y en el encuentro humano, véase W. Fischel, «Umwelt, Be80
ello, de tan decisiva importancia respecto de cualquier percepción —«en cada percepción, un yo encuentra su objeto»,
ha escrito apretadamente Merleau-Ponty—, también preside
y regula mi percepción del otro.
En un mundo que es a la vez «mundo compartido» o «mundo en común» (Mitwelt, Lówith) y «gente» (Ortega), sobre
un fondo situacional muy determinado, y dentro de lo que
entonces esté siendo mi vida, surge en mí la vivencia de una
realidad exterior intencionalmente expresiva. Esta realidad
que ante mí va a ser «el otro», ¿se me muestra a través de una
figura sensorial específica? La experiencia inmediata del otro,
¿corresponde a una realidad intramundana específicamente
configurada? Sabemos que no. No solo la visión de un cuerpo
humano exterior a mí puede hacerme percibir inmediatamente la existencia del otro; también la visión de un libro,
de una puerta que gira o de una persiana que se alza, la audición del sonido que llamo «voz», la presión de una mano en
la oscuridad. Cualquier realidad exterior puede, en principio,
ser vehículo y sede de una expresión intencional.
Esto es lo decisivo. El movimiento de la persiana me traerá
una experiencia del otro si yo veo en ese movimiento una expresión intencional, algo en que se expresa —hacia mí, hacia
un tercero o hacia el anónimo «se» de todo lo que «se hace»
sin destinatario bien determinado— 1 7 la condición humana
de quien lo produce. La figura corpórea que se me acerca me
hará percibir la existencia de «otro», solo en cuanto esa figura
me exprese un comportamiento humano, sea este la alegría,
la tristeza, la timidez o la simple deambulación. Lo cual quiere
decir que la certera y fecunda clasificación de los movimientos
biológicos y humanos en «expresivos» y «utilitarios» o «finalistas» (O. Kohnstamm) no debe ser entendida de una manera
gegnung und Verhalten», en Rencontre. Encounter. Begegnung
(Utrecht-Antwerpen, 1957), y lo que en páginas ulteriores ha de
decirse.
" El «se» es a la vez el sujeto y el destinatario de lo que «se
hace». El pronombre personal del género humano, tomado en su
conjunto, es el «se». Solo in patria podrá la humanidad decir «nosotros». Véase lo que acerca de ello se expone en el capítulo «El otro
como prójimo».
81
6
dilemática y excluyente. Para mí, como espectador, todo movimiento utilitario del hombre es a la ve% expresivo, porque
me expresa que quien lo ejecuta es simultáneamente «otro
hombre» y «tal hombre», y todo movimiento expresivo de un
cuerpo humano es a la ve% finalista, porque en su seno, vigorosa
o leve, hay siempre una intención determinada, un «para».
E n el rostro, en la voz o en el movimiento de la persiana
yo percibo primaria e inmediatamente una expresión. Los
alegatos de Scheler contra la concepción asociacionista de la
experiencia del otro son concluyentes. Cuando alguien se me
acerca, veo antes la expresión de su mirada que el tamaño y el
color de sus ojos; como dice Sartre, la mirada se adelanta a los
ojos, los enmascara. Cuando Juan alza su mano, yo no veo
primariamente en esta una forma que se alza en el espacio,
sino «Juan-que-levanta-la-mano». Y si el súbito color rojo
de una mejilla puede ser rubor, ira, acaloramiento o reflejo
de un farol, yo no comienzo viéndolo como simple cualidad
cromática, sino como nota de color sobreañadida a una realidad expresiva (tal es el caso del «maquillaje», del reflejo de
un farol, etc.), o como expresión de alguna de las emociones
que puede expresar un rostro humano enrojecido (Scheler,
EFS, 362). Sea preponderantemente expresivo o preponderantemente utilitario el movimiento percibido (ojo que me mira,
persiana que se alza, brazo que se desplaza en el aire, voz que
suena, rostro que se enrojece, etc.), su percepción me hace
vivir inmediata y simultáneamente dos cosas: que allí se
mueve alguien, no un «algo» no intencional de índole mecánica
o zoológica, y el sentido que para mí y en sí mismo tiene entonces tal movimiento; en términos más psicológicos, la vivencia que el movimiento manifiesta. E n mi encuentro con
él, y cualquiera que sea el modo de percibirle, el otro comienza siéndome expresión humana, aunque esta quede reducida a la fundamental, genérica e indeliberada de «existir
humanamente».
La primera meta a que llega mi percepción del otro se halla
así unitariamente integrada por la condición humana de aquello que ante mí se expresa y por el contenido de la vivencia
que da significación propia a la expresión percibida: alarma,
82
alegría, tristeza, etc. Pero la actividad receptora y la actividad
efectora del organismo se hallan, como sabemos, en íntima
unidad funcional: toda percepción tiende a realizarse cinéticamente, todo movimiento tiende a expresarse de un modo
vivencial. Lo cual determina que en el cuerpo del sujeto que
percibe a otro se produzcan automáticamente, siquiera sea
de una manera tenue e incoativa, las alteraciones anatomofisiológicas correspondientes a la expresión humana de la
vivencia percibida. La representación imaginativa de una partida de tenis incoa en mi cuerpo los movimientos que exigiría
la contemplación real de esa partida. La percepción de una
expresión colérica esboza en mí la manifestación somática de
la cólera. La visión de un sujeto que se sienta en una silla
moviliza receptora y efectoramente las estructuras neurológicas de mi esquema corporal, según el curso del movimiento ajeno: no olvidemos que en la génesis de esta fundamental estructura neurofisiológica ha tenido parte importantísima la contemplación del cuerpo de los demás, desde la
primera infancia (Schilder). Percibiendo al otro, yo —a través, sobre todo, de mi «cerebro interno»— «realizo» intracorporalmente en mí lo que es genéricamente humano y lo que
es cualitativamente específico —alarma, alegría, tristeza,
etcétera—• en la vivencia que de la percepción resulta. N o se
trata ahora —conviene subrayarlo— de que yo imite con mis
propios movimientos los movimientos del otro, sino de algo
más automático y primitivo, más «convivencial»; tanto, que la
visión de la alegría de un perro puede suscitar en mi cuerpo
la incoación de todo el delicado complejo cinético en que se
realiza y expresa la alegría humana. Como finamente apunta
Sender, hay una «gramática universal» de la expresión, y no
es la pura imitación la clave sobre que tal «gramática» se
funda 1S.
Según esto, la vivencia correspondiente a la percepción
del otro posee una estructura interna integrada por tres momentos principales:
,8
Además de Scheler, EFS, 21-30, véase H. Plessner, «Zur Anthropologie der Nachahmung», en Mélanges philosophiques (Amsterdam, 1948).
83
i.° La nostridad o vivencia de «lo que nos es propio».
Fenomenológicamente considerada, es la unidad intencional
subyacente al pronombre personal «nosotros» —a la forma
más radical y primaria de las varias que este pronombre puede
adoptar—; y desde un punto de vista psicofisiológico, tal
vivencia es el resultado de percibir y vivir la genérica «condición humana» de la melodía cinética sensorialmente aprehendida: rostro semoviente, voz o apretón de manos. Una
forma humana quieta es expresiva en tanto en cuanto las
formas vivientes son —como enseñaron Goethe y los morfólogos idealistas— «expresiones fijadas», y en tanto en cuanto
esa forma, poco o mucho, cambia de aspecto, se mueve.
Hablar de la «expresión» de un cadáver no pasa de ser -una
metáfora animista, un afectado o inconsciente gesto de primitivización.
Después de lo dicho, apenas será necesario subrayar la decisiva importancia neurofisiológica del cerebro interno para
una cabal vivencia de la nostridad. Kleist afirmó la localización de un «yo comunitario» (Gemeinschaft-Icb) en la circunvolución del cíngulo; y aunque la pasión localizatoria de este
gran neurólogo fuese tantas veces abusiva, es preciso reconocer que bajo tal aserto latía una certera y fecunda intuición,
porque el cerebro interno es, como sabemos, la estructura
neurològica que regula nuestra comunicación afectiva con los
demás hombres. Para sentirse semejante del otro —lo cual no
es lo mismo que saberse semejante suyo— es necesaria la integridad funcional de las circunvoluciones rinencefálicas.
2.° La cualidad afectiva correspondiente a la expresión percibida: alegría, tristeza, temor o simple y vaga expectativa.
Scheler sostiene, como sabemos, que la vivencia de esta cualidad afectiva, aun perteneciendo a mi percepción interna, es
anterior a la aparición del sentimiento de «lo mío» y «lo ajeno»,
y, por lo tanto, a la escisión del «yo-nosotros» originario en
«el otro» y «yo». Fundidos en ese previo e irreflexivo yo-nosotros, el otro y yo iniciaríamos nuestro encuentro viviendo
una misma vivencia, la vivencia correspondiente a la expresión
que el otro me muestra.
Pronto discutiremos la validez de este aserto. Por el mo-
84
mento, limitémonos a observar que, como en el caso de la
nostridad, la percepción de la cualidad afectiva inherente a la
expresión del otro no es sino la percepción de la melodía
cinética de una forma en movimiento. Vivir una expresión
ajena es percibir la significación unitaria y transtemporal de
una serie temporal y continuada de estados sensorialmente
aprehendidos; por tanto, un acto de recuerdo integrador.
«La figura de un movimiento —escribe Von Weizsácker—
es la representación simultánea de pasados sucesivos: un genuino acto de recuerdo» 1!). Sí; pero de un recuerdo en el cual
lo recordado no es algo cuya imagen se conserva como resto
presente de un pasado —así recuerdo yo, por ejemplo, lo que
vi u oí tal día—, sino momentánea aportación a la vivencia
unitaria e instantánea de una significación, en este caso afectiva. Por eso he llamado «integrador» al modo de recordar
que exige la recta percepción de figuras cinéticas intencionalmente expresivas. A diferencia de lo que acontece con el
recuerdo «señalador», en el cual lo recordado es solo un hito
para la representación memorativa de la existencia pretérita,
este otro —el recuerdo «integrador»— cumple su función psicológica integrándose en la unidad de una significación que le
trasciende. La vida es un «presente que tiende puentes sobre
el tiempo» (^eitüberbrückende Gegetnvart), dice Prinz Auersperg 20; por tanto, «prolepsis», anticipación del futuro (Von
Weizsácker, Conrad) 21. Pues bien: si la vida es en sí misma
prolepsis, también tendrá que serlo nuestra vivencia de la
vida ajena, y con muy peculiares caracteres —pronto los descubriremos— en el caso de que esa vida sea humana.
3. 0 La vivencia interoceptiva o cenestésica que a través de los
viscerorreceptores, los propiorreceptores (laberinto, músculos, tendones y articulaciones) y los quimiorreceptores (cuer"
Gestalt und Zeit (Halle, 1942), pág. 25.
Pflügers Archiv für die ges. Physiol. 236 (1935), 301, y
Zeitschr. für Sinnesphysiol. 66 (1936), 274. La aplicación de este
concepto al encuentro táctil con las cosas puede leerse en el trabajo
del mismo autor «Zur psychophysiologischen Bedeutung der Begegnung», en Rencontre, Encounter, Begegnung.
21
V. von Weizsácker, op. cit., y Kl. Conrad, Nervenarzt, 21
(1950), 58-69. Conrad emplea la expresión de Vorgestalt, «prefigura».
20
85
pos aórticos y carotídeos), y en último término del cerebro
visceral, otorgan los movimientos o conatos de movimiento de
nuestro propio cuerpo en que esbozadamente se realiza la emoción percibida. Recuérdese lo dicho acerca del esquema corporal. Percibiendo la expresión del otro, no solo experimento
en mí la vivencia correspondiente a la expresión percibida,
mas también la que consecutivamente suscita en mí mi incipiente realización intracorpórea de esa vivencia compartida.
Y esta es, según Scheler, la instancia por cuya virtud la vivencia compartida comienza a hacerse mía, y el inicial e irreflexivo
yo-nosotros del encuentro se desgaja en un «yo» y un «otro».
Pero la descripción de Scheler, ¿puede acaso ser admitida
sin crítica ni reforma? ¿Es cierto que yo comienzo a percibir
la existencia del otro viviendo la misma vivencia que él? ¿Es
solo la sensación de mi propio cuerpo lo que concede aspecto
de mía a esa vivencia que con el otro comparto? Un punto de
reflexión se impone.
En rigor, yo no experimento la vivencia que el otro expresa,
sino la que yo veo en su expresión; y como antes he dicho,
mi percepción es y no puede no ser falible. No es imposible
que yo viva como tristeza la expresión de alguien que no está
triste, sino perplejo. Plessner ha demostrado experimentalmente que la comprensión de los movimientos expresivos es
con frecuencia incierta o errónea. Un mismo gesto ha sido
interpretado unas veces como expresión de mal sabor y aborrecimiento, otras como signo de acecho y meditación, algunas
como señal de mordacidad y desprecio 22. N o escapa a Scheler,
claro está, tan obvia objeción. Su análisis se refiere al caso de
una expresión no falseada (EFS, 359) y de una percepción
correcta. Pero, aun dentro de esta hipótesis, ¿es cierto que yo
vivo siempre la misma vivencia de quien ante mí y hacia mí
se expresa? Frente a los casos en que yo convivo la alegría
o la tristeza del otro con una vivencia más o menos indiferenciada respecto de la suya, ¿no hay otros en que la afección
en mí decisiva diferirá cualitativamente de la que en la expresión
22
«Die Deutung des mimischen Ausdrucks», en Philosophischer
Anzeiger I, 1925-1926; reproducido en Zwischen Philosophie und
Gesellschaft (Bern, 1935).
86
del otro he percibido? Si alguien aparece ante mí mostrándome
una cólera amenazadora, yo no viviré la cólera de ese hombre,
sino mi temor. Podrá argüirse que la vivencia de mi temor
exige previamente otra en que de fugacísimo modo yo haya
vivido en mí la cólera y la amenaza del otro, porque mi temor
no puede ser sino reactivo a algo que antes haya acaecido en
mí. Es cierto. En todo caso, lo que a mis ojos hará del colérico un «otro» no será la percepción de un carácter de mía
en la cólera percibida y convivida, sino —mucho más clara
y decisivamente— mi propio temor.
Admitamos, sin embargo, que mi vivencia de la expresión
ajena es correcta y que mi convivencia de ella es real. Me encuentro con un hombre de veras alegre, percibo adecuadamente la leal expresión de su alegría y la vivo efectiva y conscientemente en mi alma. Así y todo, ¿puedo decir sin reserva
que el otro y yo estamos viviendo la misma experiencia afectiva? A mi entender, Scheler —influido sin él advertirlo por
su visión estratigráfica de la realidad humana— separa demasiado tajantemente la «esfera del psiquismo» y la «esfera
de la persona», y olvida que la expresión humana es siempre
expresión intencional; y por otra parte, ya en un orden puramente descriptivo, no distingue suficientemente entre los dos
modos principales de la afección de la vivencia al centro personal de quien la vive: lo en mí y lo mío.
Como mi propia expresión, la expresión del otro es por
esencia intencional; en alguna medida, por tanto, es consecuencia de un acto de libertad. Hay casos —por ejemplo: la
risa invasora y rebosante de aquel a quien una situación muy
hilarante fuerza a reír— en los cuales la parte de la libertad
en el movimiento expresivo será muy exigua; pero una observación atenta siempre nos permitirá discernir en los actos
de un hombre, por muy espontáneos y primo primi que a primera vista parezcan, una venilla de la libertad que el ser humano —«forzado a ser libre», según la frase feliz de Ortega—
constitutivamente posee. Lo cual quiere decir que mi vivencia
de la expresión del otro no es solo falible por obra de la múltiple y ya consignada ambigüedad de mi percepción —esto
es, por mi siempre posible incapacidad para distinguir neta87
mente lo real de lo ilusorio, lo interior a mí de lo a mí exterior,
lo expresivo de lo inerte y lo intencional de lo n o intencional—,
sino por algo mucho más radical y grave: porque la contemplación de cualquier intención expresada no es posible sin
una íntima e inexorable incertidumbre en quien la contempla;
más brevemente, porque el otro es un ente libre, es en libertad,
hasta en sus expresiones menos deliberadas. Intencionalidad
implica libertad, y las expresiones de la libertad son por esencia imprevisibles. Hablando en sus Investigaciones lógicas de la
función comunicativa de las expresiones, dice Husserl: «Si el
carácter esencial de la percepción consiste en un intuitivo
opinar (Vermeinen) que aprehendemos una cosa o un proceso
como presente..., entonces el tomar nota de la notificación es
mera percepción de la misma». El tomar nota (die Kimdnahme)
es entonces una percepción de la notificación (die Kundgabe);
ver la expresión de la cólera es en cierto modo «ver» la cólera;
pero ese «ver» es en rigor un «opinar»; no una «aprehensión
real y efectiva» (tvirkliches Erfassen), sino una «aprehensión
presuntiva u opinada» (vermeintliches Erfassen) 28. Como al
creador de la fenomenología corresponde, la expresión de
Husserl es fenomenológicamente certera y precisa. Cuando
yo veo cólera en la expresión de otro, lo que hago es opinar
que estoy viendo tal cólera; y esto no solo por mi propia
falibilidad, y porque mi certidumbre de la realidad del mundo
exterior sea y haya de ser resultado de un acto de creencia,
sino, más radicalmente, porque la notificación de aquello de
que yo tomo nota es obra de un ser en libertad. De ver un
árbol cuando estoy ante un árbol, puedo hallarme cierto
y seguro; de ver y vivir la alegría de quien ante mí ríe, no
puedo dejar de estar inseguro e incierto. La percepción del
otro no es solo ambigua a parte percipientis; también lo es
a parte rei; más precisamente, a parte personae percepfae.
Vale la pena examinar con alguna atención la estructura
de esta insalvable incertidumbre. En el orden de la pura psico23
Logische Untersuchungen, II, I, I, 8. Añade Husserl que el
primero de esos dos modos de la aprehensión pertenece a la «percepción interna», y el segundo a la «percepción externa». Habrá que
matizar algo esta tajante disyunción.
88
fisiología, ¿por qué mi vivencia de la expresión del otro, cierta
para mí en cuanto al hecho psicológico de vivirla, me deja
secretamente incierto respecto de su real y efectiva correspondencia con la intención latente en la expresión percibida?
¿Cómo en mi encuentro con el otro percibo su libertad?
¿Solo, como Sartre dice, porque él trata de reducirme a objeto?
Creo que las cosas son más elementales e inmediatas. El propio Sartre afirma que «yo me hago anunciar el presente del
cuerpo (del otro) p o r su futuro» (EN, 412). Esto es anterior
a la posible mirada objetivante que ese cuerpo pueda dirigirme;
y, por supuesto, más general, porque yo puedo encontrarme
con el otro sin que él me mire. Volvamos, pues, a nuestro
punto de partida, y consideremos lo que acaece durante la
percepción de cualquier movimiento expresivo. En su ya
citado trabajo sobre la vivencia de la expresión mímica ajena,
contrapone Plessner la temporalidad de duración de los movimientos expresivos y la temporalidad de transcurso de los
movimientos activos u operativos; la risa y el llanto «duran»,
la acción de quitarse el sombrero «transcurre». El recuerdo de
la oposición bergsoniana entre un temps durée y un temps espace
viene sin demora a las mientes 2i. El transcurso temporal
de las acciones operativas es susceptible de partición en «trechos» o «tiempos», como tan claramente dejan ver los movimientos de la instrucción militar; la duración de los movimientos expresivos, en cambio, es como la distensión en el
tiempo de algo unitario y transtemporal. Modificando agustiniana y bergsonianamente la fórmula de Prinz Auersperg
antes transcrita, podría decirse que toda expresión es «un
presente distendido».
Mas también sabemos que tanto el concepto de «expresión»
como el de «acción» son conceptos ideales. Sería insensato
clasificar dilemáticamente los actos humanos en expresiones
y acciones. Todo acto humano es a la ve% expresión y acción,
aunque en él prepondere muy visiblemente uno u otro de estos dos momentos estructurales. La acción más deliberada,
¿deja acaso de expresar la condición humana de quien la eje14
Zwischen Philosophie und Gesellschaft, pág. 148.
89
cuta y no pocos rasgos de su condición personal? ¿No tiene
cada hombre un peculiar modo de andar, de comer, etc., en
que expresivamente se decanta y manifiesta su personalidad?
Y el hábito de ostentar sin fingimiento una expresión determinada —sonriente en unos casos, ingenua o grave en otros—,
¿no es con frecuencia un recurso táctico para conseguir en la
vida el éxito a que individual o colectivamente se aspira?
¿No corresponde acaso una expresión corporal típica al «ideal
de vida» de cada pueblo? a6. En la concreta realidad de una
vida humana, la expresión y la acción son a la ve% presente
distendido y sucesión de actos, y así nos lo hará ver el análisis
psicofisiológico de cualquier movimiento expresivo, si ese
análisis es suficientemente fino.
Ver la alegría en el rostro de un hombre es ir viendo la sucesión de los movimientos faciales que integran la unidad
figural y expresiva llamada «sonrisa». En cuanto acto emprendido o en cuanto acto cumplido, la unidad intencional de la
sonrisa, ya existente en el primero de los movimientos faciales
que iniciaron el proceso psicofisiológico de sonreír, trasciende
la apariencia instantánea de ese particular movimiento y de
todos cuantos le siguen: la alegría del otro —que en su raíz
es un «estar alegre», no un «ir estando alegre»; de ahí que la
realización temporal de esa y de todas las vivencias sea durée
o «presente distendido»—, la alegría del otro, digo, subtiende
unitariamente la sucesión de las operaciones somáticas que la
realizan y expresan. No menos unitariamente la vivo yo, cuando por convivencia —cuando la veo en la sonrisa que me la
muestra— participo de ella. Mas ya he dicho que mi ver es
y no puede no ser un ir viendo. Si el otro está real y verdaderamente alegre, su alegría será un presente distendido a través
de los movimientos corpóreos que sucesivamente le expresan.
¿Podrá serlo para mí la alegría que convivo? De ningún modo.
La sucesión de los movimientos expresivos que yo voy viendo
no es unívoca y necesaria: en cualquier momento el otro, que
con su libertad domina en todo o en parte la expresión de sí
25
Véase G. H. Fischer, Ausdruck und Personlichkeit (Leipzig,
1934). Piénsese, a título de ejemplo, en la gravitas romana, en la
«sonrisa» norteamericana, en la «rigidez» teutónica, etc.
90
mismo, puede alterar el curso de la melodía cinética que su
cuerpo ejecuta; y puesto que yo debo convivir su alegría anticipando presuntivamente la fracción de esa melodía todavía
no ejecutada —«opinándola», diría Husserl—, sigúese de ahí
que mi vivencia tiene que ser insegura e incierta. Para quien la
expresa sintiéndola realmente, la unidad intencional de la
alegría, es vivida como duración segura 26; para quien la convive a través de la expresión ajena, esa unidad intencional
no puede ser vivida sino como duración amenazada de inseguridad e incertidumbre, porque la presente alegría del otro
puede cesar bruscamente, u ocultarse como las aguas del
Guadiana, o acabar mostrándose como pura comedia. Viendo
la sonrisa del otro yo estoy físicamente obligado a dos cosas:
a vivir su alegría y a vivirla amenazadamente. D e lo cual resulta que la posesión de mi propio mundo psíquico —mi
autoposesión— no es solo deficiente por la fragilidad de mi
propia naturaleza y por la falibilidad de mi propia libertad,
mas también, y aun sobre todo, por la radical imprevisibilidad
de la libertad ajena.
Dentro de los límites y las condiciones de su libertad, el
otro realiza libremente el carácter dativo de su existencia expresándose ante mí; y frente a él, yo realizo el carácter compresencial de la mía percibiendo a la vez la presencia cierta
de una expresión que en todo momento es pudiendo ser otra
cosa, y la compresencia incierta de lo que desde un «más allá»
temporal y espacial concede sentido unitario, bien que necesariamente veteado de inseguridad y amenaza, a todo lo que
para mi presente es ya pasado. Tiene razón Scheler afirmando
que en mi encuentro con el otro yo convivo su alegría o su
tristeza; pero yerra cuando sostiene que él y yo comenzamos
viviendo la misma alegría, y que solo por obra de una incipiente y autosentida realización intracorpórea llega a mostrarse mía esa común vivencia y a despertar en mí la conciencia
de mi propio yo. Siendo comunes, esa alegría y esa tristeza
son desde el primer momento vividas por él y por mí de un
modo cualitativamente distinto: por él, en un acto de «apre26
En la medida en que la existencia íntramundana es segura
para el hombre.
91
hensión efectiva», y por lo tanto con certidumbre y seguridad;
por mí, en un acto de «aprehensión presuntiva», y, por lo
tanto, transidas de inseguridad e incertidumbre. El hecho de
que mi experiencia del otro me lleve ontológicamente a descubrir «lo inaccesible en cuanto tal» (Ortega) y «la dimensión
de lo no-revelado» (Sartre), tiene uno de sus más importantes
fundamentos psicofisiológicos en esta radical diferencia cualitativa de nuestras vivencias convividas.
Mas no solo por olvidar con exceso el intrínseco carácter
intencional y libre de las expresiones y las vivencias es discutible la descripción scheleriana de la percepción del otro; también lo es, como dije, por no distinguir suficientemente los
dos modos principales de la afección de lo vivido a la persona: lo en mí y lo mío.
El sentimiento corporal del insomnio de mi vecino está
fuera de mí, y el sentimiento corporal de mi propio insomnio
está en mí: nada más claro y patente. Scheler ve esto y lo
subraya. Los sentimientos corporales —dolor orgánico, hambre, sed, etc.— son estrictamente individuales e incompartibles, nos dice con reiteración. Pero el hecho psíquico de que
el sentimiento de ese insomnio esté en mí, ¿quiere decir sin
más que mi insomnio sea real y personalmente mío? En modo
alguno. Si yo cuento con él solo en cuanto me molesta y para
hacerlo desaparecer ingiriendo cualquier hipnótico, entonces
mi insomnio es tan mío como el zapato que me aprieta y estoy
deseando quitar de mi pie. Solo comenzará a ser de veras mío,
si yo lo acepto en mi existencia, si de algún modo lo incorporo
positivamente a la trama de mis proyectos más propios, y en
definitiva a mi vocación. La diferencia entre el burgués genuino y el no-burgués consiste, a la postre, en que aquel solo
sabe tener por suyo su propio bienestar, y este otro es capaz
de llamar mío a su dolor y a su fracaso.
El término de radicación de una vivencia mía —el «yo» a
que tal vivencia necesariamente pertenece— puede estar
fuera de mí: esto es lo que acaece cuando yo contemplo, sin
convivir su dolor, la expresión del dolor de muelas de mi vecino. Mi vivencia —que está en mí, que pertenece al ámbito
de mi «percepción interna»— me refiere entonces a la esfera
92
de «lo que me es ajeno»; más concisamente, de «lo ajeno».
Pero en el caso de que mi vivencia me refiera a la esfera de
«lo que me es propio», puede hacerlo de dos modos fenómenológica y psicológicamente distintos entre sí: la pertenencia
«en precario» de lo que me es propio por el mero hecho de estar
en mí sin referencia a un «fuera de mí», y la pertenencia «en
propiedad» de lo que me es propio por ser real y verdaderamente mío. «En mí hacia fuera de mí», «en mí hacia mí» y «mío»
son los tres cardinales respectos de la afección personal de la
vivencia. El primero supone un «yo ajeno»; los otros dos,
un «yo propio».
Traslademos ahora esta distinción a nuestro problema, e imaginemos lo que desde tal punto de vista puede ser el hecho
de que un hombre conviva la vivencia correspondiente a una
expresión ajena. Habremos de pensar, en primer término, que
la expresión del otro será formalmente distinta cuando manifieste una vivencia que no pasa de estar en él —su dolor de
muelas o la noticia del aprieto en que se encuentra tal o cual
desconocido— y cuando exprese una vivencia genuinamente
suya. Evidentemente, la «otredad» del otro será mucho más
notoria en el primer caso: yo viviré entonces una vivencia que
me refiere no solo a «lo ajeno», sino a lo que ni siquiera para
el otro que yo estoy viendo es «en propiedad». Basta pensar
en la enorme, casi cruel «extrañeza» con que solemos asistir
al gesto que expresa el dolor físico de un circunstante.
Pongámonos, sin embargo, en el caso de percibir la expresión de una vivencia a la que el otro pueda con verdad llamar
siiya. Entonces, y con la incertidumbre y la inseguridad que
nuestro análisis precedente nos ha revelado, yo conviviré personalmente esa vivencia, la viviré en mí y respecto de mí;
pero solo llegará a ser real y verdaderamente mía —solo saldrá
de su mero «estar en mí hacia mí»— cuando yo, por obra de la
simpatía y del amor, la haya incorporado al núcleo proyectivo
y vocacional de mi propia existencia, y del nosotros inicial
y físico del encuentro haya sabido hacer un nosotros interpersonal. Piemos oído decir a Husserl que la «aprehensión real»
de una vivencia es propia de la percepción interna, y que su
«aprehensión presuntiva» pertenece a la percepción externa.
93
No es así. La aprehensión presuntiva puede pertenecer a la
percepción interna, y de dos distintos modos: siendo real
y verdaderamente mía la vivencia aprehendida —en capítulos
ulteriores veremos cómo lo propio del amor personal al otro
es el estremecido acto espiritual de hacer mías vivencias solo
presuntivamente aprehendidas por mí—• o no pasando de
estar en mí esa vivencia que en mí radica. Mi percepción interna —mera «dirección de actos», como nos hizo ver Scheler—
comprende en su ámbito lo que va a ser real y verdaderamente
mío y lo que no pasará de estar en mí hacia mí; y junto a ella, mi
percepción externa será el dominio de lo en mí hacia fuera de mí.
Volvamos a nuestra interrogación inicial: ¿qué es, desde
un punto de vista psicofisiológico, la percepción del otro?
Nuestra respuesta será: es un acto psíquico a la vez unitario
y complejo, en cuya estructura se articulan: a) la vivencia
de una realidad expresiva fuera de mí; b) la vivencia de un
nosotros universal y genérico, el correspondiente a nuestra
común condición humana; percibiendo a otro, vivo más
o menos acusadamente que nos es propio «algo» cuya realidad
no se agota en él y en mí; y c) la convivencia insegura e incierta de una afección —la afección correspondiente a la expresión percibida— que comienza por «estar en mí», y que
en mi cuerpo incipientemente se realiza; por lo tanto, la incierta e insegura vivencia de un nosotros dual, el descubrimiento más o menos explícito y articulado de que al otro y a
mí nos es dual y amenazadamente propio algo que en principio se agota en él y en mí. Yo diría que percibir al otro es
vivir amenazada j prometedoramente un nosotros inseguro e incierto
a causa de un movimiento expresivo que está ante mí. Si esa inseguridad y esa incertidumbre no existiesen, el complejo vivencial suscitado por el movimiento expresivo sería referido a un
yo-nosotros semejante al que subyace a la convivencia infantil;
pero en el encuentro entre adultos existen necesariamente
y ab initio la inseguridad y la incertidumbre, por lo menos
cuando la conciencia percipiente es normal y está lúcida;
y así sucede que ese inicial nosotros contiene tenue e incipientemente un otro y unjo, mi propio yo. Modificando un poco
la feliz sugestión verbal de Unamuno antes consignada, po-
94
dría decirse que el nosotros que nombra la vivencia inicial de la
percepción del otro es a la vez un nos-otro y un nos-jo. El hecho
de que la aprehensión de la vivencia sea solo presuntiva suscita en el nosotros esa originaria e insalvable fisura entre el
otro y yo; y la percepción externa y compresencial del cuerpo
a que pertenece el movimiento expresivo —rostro sonriente,
órgano emisor de la voz oída, persiana que se mueve, etc.—
completa tal escisión y parte definitivamente al nosotros originario en un tú (o un //) y un yo. Ya «el otro» —un yo ajeno
y expresivo que pide mi respuesta— está empíricamente ante
mí. Entre el otro y yo ha comenzado a producirse un encuentro
petitivo 27.
N o queda conclusa con esto la descripción psicofisiológica
del encuentro interhumano. Habrá que estudiar aún el singular papel que cada uno de los distintos órganos receptores
y efectores desempeña en él. Hay que examinar, por otra
parte, el aspecto psicofisiológico de lo que antes he llamado
«momento personal» del encuentro. Pero antes de cumplir
una y otra tarea, será conveniente describir la consistencia
ontològica que posee la mera percepción del otro.
2. Ontológicamente, ¿en qué consiste el «momento físico»
del encuentro? a8 ¿Qué pasa en mi ser cuando me encuentro
con otro, por el simple hecho de percibirle yo como tal «otro»?
El capítulo precedente nos ha mostrado que el ser del hombre,
por imperativo de su constitución metafísica, se halla abierto
a las cosas y a los otros hombres: el hombre es con los otros,
los necesita para ser. Con expresión a la vez psicológica y ontològica, muy certeramente lo advertía una breve sentencia
poética de Antonio Machado:
Poned atención:
un corazón solitario
no es un coraren.
27
En el apartado subsiguiente •—«El momento personal del encuentro»— será más explícita y articuladamente descrita esta fase
final de la percepción del otro.
28
No me refiero aquí, como es obvio, a la ontologia general, sino
a una ontologia regional, la propia del ser humano.
95
Y como glosando ontológicamente este poemilla, escribe
Binswanger: «Solo si la existencia humana tiene en sí el carácter del encuentro, solo si yo j tú ya pertenecen a la constitución misma de su ser, solo así será posible un amor tuyo
y mío» (GEMD, 84).
Todo lo cual nos indica que las interrogaciones anteriores
pueden ser reducidas a esta: ¿cómo el carácter coexistencial
del ente humano —principal supuesto metafísico del encuentro— se realiza físicamente en la percepción del otro?
Una respuesta parece inmediata. Si el ser humano posee
constitutivamente un carácter coexistencial, la soledad será
un estado menesteroso del hombre, y el encuentro la satisfacción empírica de ese ontológico menester: la aparición del
otro es, como dice Merleau-Ponty, Pachévement du système.
Que tal satisfacción sea psicológicamente vivida de un modo
grato o ingrato, que sea pura delicia, como en el encuentro
amatorio, o puro vapuleo, como en la colisión entre el herido
de la parábola y sus salteadores, será algo de que la teoría
tendrá que dar cumplida razón; pero la índole ontológicamente
«satisfactoria» o «impletiva» del encuentro interhumano no
puede ser puesta en duda por quien no haya decidido encerrarse en un solipsismo arbitrario y dogmático. Trátase,
pues, de saber cuál es la consistencia real de esa «satisfacción»,
sea penosa o placentera su realidad concreta.
Conocemos ya la tajante respuesta de Sartre: el encuentro
interhumano es la colisión de dos libertades que mutuamente
tratan de reducirse a objeto. Percibir yo a otro sería descubrir
la existencia real de un aspirante a vampiro o a déspota de mi
propia libertad. Esta tesis sartriana es el resultado de un análisis ontológico basado sobre un supuesto tácito: que la percepción del otro es siempre, directa o indirectamente, visión
objetivante, mirada. El esquema del proceder de Sartre es
patente: elige como punto de partida de su análisis una determinada situación de la existencia humana, la considera privilegiada entre todas las posibles y no elegidas, la examina
fenomenológicamente, y acaba atribuyendo validez general
y necesaria a los resultados de su análisis. No es recusable,
ciertamente, la costumbre de tomar una situación concreta
%
y ejemplar como punto de partida de un empeño descriptivo;
pero, como suele decir Zubiri, los ejemplos se vengan; y su
venganza consiste, ante todo, en mostrarnos unilateralmente
la realidad a que ellos se refieren, en llevarnos con facilidad
excesiva desde un «Esto es tal cosa» todavía lícito a un ilícito
«Esto no es más que tal cosa»; es decir, a la situación del hombre que con su razón pretende manejar despóticamente la realidad. Preguntemos, pues, a Sartre: la percepción del otro
¿es siempre, psicológica y fenomenológicamente, visión del
otro? El hecho de encontrarme con otro oyendo su voz o apretando su mano en la oscuridad, ¿equivale sin más al hecho
de verle? La eminencia de la visión en la percepción humana
de la realidad, ¿puede hacer de ella fundamento único de
nuestro estar-en-el-mundo? Y por otra parte, ¿es siempre
y solo visión objetivante la mirada entre hombre y hombre?
Cuando el otro y yo nos miramos, ¿es psicológica y ontológicamente necesario que nuestra intención no sea sino la de
objetivarnos? Si todas estas interrogaciones pudiesen y debiesen ser respondidas negativamente —y, como iremos
viendo, así lo impone un análisis amplio, detenido y sincero
de la realidad—, la tesis de Sartre perdería todo derecho a la
exclusividad. Su validez, en tal caso, no pasaría de ser parcial.
Mucho más universal y básica parece ser la concepción de
Ortega. Inicial y genéricamente, el otro es para mí el reciprocante, el que puede responder a mi acción sobre él con otra
acción semejante a la mía. Percibir a otro es ante todo descubrir, sobre ese tácito fondo de usos y costumbres que es
la «gente», y dentro de una situación determinada, que cierta
realidad exterior me expresa su índole propia mostrándose
capaz de responderme o «reciprocarme»; mostrando, en definitiva, que esa realidad para mí es alter, que puede «alternar»
conmigo, según un feliz vocablo de nuestro idioma que Ortega ha sabido elevar desde el arroyo al plano egregio e impoluto de la meditación filosófica. Todo esto me parece muy
nítido y certero. Pero ¿qué es ontológicamente la reciprocación? Desde el punto de vista de mi ser —y desde el punto
de vista del ser del otro—, ¿en qué consiste eso de que uno
y otro nos encontremos como genéricos reciprocantes?
7
97
Pienso que una primera respuesta podría ser esta: puesto
que desde un punto de vista fenomenológico yo soy, ante
todo, el poseedor de mis propias posibilidades —de todo
aquello que yo permanente y ocasionalmente puedo hacer—,
encontrarme con otro y percibirle como reciprocante será,
con anterioridad a cualquier otra determinación, el descubrimiento empírico de que mis posibilidades de existir son, desde su
raí^ misma, com-posibilidades.
En cuanto conciencia de mi propia realidad, yo en este
instante soy un poder ver la hoja sobre que escribo o un
poder no verla, un poder seguir escribiendo o un poder
salir de paseo, etc. Bien examinadas, todas y cada una de
estas posibilidades muestran a la vez la condición solitaria y
libre y la condición co-esente y co-existente de mi existencia a9. Si me decido por una de ellas, lo hago en soledad y
en libertad: dentro de las limitaciones que me imponen mi
cuerpo y mi situación, libre soy para optar por una o por
otra; y siendo libre in actu exercito, tengo que estar íntimamente solo. Pero el contenido de la posibilidad elegida me
mostrará siempre mi condición coesente y coexistente. La realización de una posibilidad no es posible sin un mundo de
cosas y de otros. Aunque yo estuviese físicamente solo, el
simple hecho de tener que contar con mi cuerpo me remitiría
a aquellos hombres por los cuales mí cuerpo existe: a mis
padres, a los padres de mis padres, y en definitiva a la humanidad entera. ¿Hay para el hombre posibilidades enteramente
ajenas al imperativo de la coexistencia? El cumplimiento de
mi permanente posibilidad de morir, fenomenológicamente
reducible a un «quedar sin cuerpo», ¿no será un acto personal cuyo contenido exige una total y absoluta soledad? El
sentir subyacente al «pues solo para ti, si mueres, mueres», de
Quevedo, ¿será, como la filosofía de Heidegger pretende, una
29
Zubiri ha sabido valorar filosóficamente el verbo castellano
eser, forma anticuada del actual ser. El Diccionario de la Academia
da como participio activo de aquel el término «eseyente». Habría
que decir, según esto, «co-eseyente»; pero por sencillez y por obvias
razones de simetría con «esencia» —no parece que se haya dicho
nunca «eseyencia»—, prefiero decir «co-esente»,
98
rigurosa verdad ontològica? Y el encuentro con la Divinidad, ¿exigirá del hombre su conversión en Ein^elne, en individuo solitario y aislado, como K i e r k e g a a r d pretendió?
En el capítulo próximo examinaremos lo que en rigor sea esa
presunta «soledad absoluta» de las dos posibilidades supremas de la existencia humana. Por el momento me conformaré
con observar que todas las posibilidades restantes exigen la
coexistencia. Existiendo yo en soledad, el hecho mismo de ser
—el hecho de poder ser algo y de realizar más o menos
perfectamente ese «algo» que puedo ser, aunque mi acción
no sea sino la cartesiana de un cogitare —me revela la real
posibilidad del otro. Las posibilidades de mi existencia son
en definitiva posibilidades cuyo surgimiento y cuya realización exigen la existencia real del otro; son, pues, composibilidades.
Pero si yo estoy físicamente solo, esta verdad no pasa de
ser el resultado de una inferencia fenomenológica: yo sé que
hay otros hombres, que mis posibilidades son en último extremo composibilidades y que en cualquier momento puedo
encontrarme con otro. Para quien en la soledad de la noche
pasea por las calles de una ciudad, ¡qué insondable venero
de temores y esperanzas es esa módica realidad tópicamente
llamada «la vuelta de la esquina»! Para quien está solo en su
casa, ¡qué inagotable encrucijada de «otros» posibles es la
realidad quieta y oscura del teléfono! Sí, esto es verdad. Sin
embargo, esa real posibilidad no será para mí realidad inmediata,
mientras yo no me encuentre efectiva y empíricamente con
otro; mientras yo, a través de la contingencia del encuentro,
no descubra como certidumbre intra?nundana lo que hasta entonces solo había sido —y solo había podido ser— certidumbre
intraanimica. Entonces mi soledad, como dice Ortega, se «desoledadiza», y mi libertad descubre que además de hallarse
limitada desde el punto de vista de su ámbito, porque nunca
puedo ser y hacer todo lo que en aquel momento quiero, se
halla afectada desde el punto de vista de su ejercicio, porque
se ve obligada a contar con la libertad del otro: una vez iniciado el suceso del encuentro, ya no puedo ser libre si el otro
no lo es. Mis posibilidades son efectivas composibilidades en
99
cuanto tienen que existir psicológica y ontológicamente conjugadas con otras tan libres como ellas.
Movido por los supuestos de su propia filosofía, Jaspers
tuvo el acierto de estudiar el fenómeno de la comunicación
existencial desde la constitutiva y originaria libertad de las
«existencias posibles» que se encuentran y comunican. Antes
de que Sartre publicase Uétre et le néant, yo mismo, en un inmaturo ensayo, puse en conexión esencial la contextura psicológica de la percepción del otro con su radical condición de
ente libre 30. En las páginas precedentes creo haber mostrado
con alguna precisión cómo la libertad del otro condiciona mi
modo de percibir el contenido vivencial de sus expresiones.
Pasando ahora del orden psicofisiológico al ontológico, trátase de saber cuál es la estructura íntima del cumplimiento
de una posibilidad personal, cuando el encuentro le ha puesto
empírica e ineludiblemente en el trance de mostrarse y actuar
como composibilidad.
Aunque el tema sea mucho más psicológico que ontológico,
debo comenzar mi análisis describiendo sumariamente el
estado de ánimo o talante correspondiente a la vivencia de la
composibilidad. Cuando, encontrándome con otro, descubro
que mis posibilidades son de hecho composibilidades, ¿cuál
puede ser, cuál es mi estado de ánimo? Con otras palabras:
¿hay en el encuentro un estado de ánimo previo a todos los
que mi ulterior relación con el otro puede suscitar? Si lo hay,
¿cuál es el talante inicial y genérico del encuentro?
Decía yo antes que para el paseante solitario la vuelta de la
esquina es un incalculable venero de temores y esperanzas.
En cuanto ser libre, el otro puede serme todo, desde lo más
grato hasta lo más ingrato, desde mi amigo hasta mi asesino.
Ahora bien, todas esas innumerables eventualidades son automáticamente ordenadas en el alma según dos respectos cardinales: el bonum y el malum, lo que para mí sea o parezca
ser conveniente y lo que para mí sea o parezca ser nocivo.
En el orden de la vida real, la adiaforia de los estoicos no
existe. Lo cual equivale a decir que el inicial y genérico estado
30
Medicina e Historia, págs. 193 y sigs.
100
de ánimo del encuentro tiene que ser aquel en que a la ve%
se teme el futuro y se espera de él; más precisamente, aquel en
cuya entraña efectiva se funden el germen del temor y el
germen de la esperanza; en definitiva, el estado de alerta. Encontrándome con otro, séame conocido o desconocido —mucho
más, claro está, en este último caso—, yo comienzo por ponerme alerta: la lucidez de mi conciencia se agudiza, mi organismo entero se yergue —eso quiere decir, etimológicamente, el vocablo italiano all'erta, del cual procede el nuestro—,
y mi entera realidad se dispone para recibir con la máxima
eficacia receptora todo lo bueno y todo lo malo que aquel
«otro» puede traerme 31.
Mientras escribo estas líneas suena en el piso superior la
radio de mis vecinos. El aire me trae un sonido musical, una
melodía cualquiera. Yo la oigo casi sin advertirlo. Menos cómodamente que si se apoyase sobre el silencio, es verdad, pero
sin grave trastorno, mi atención y mi pensamiento pueden
seguir su marcha. De repente, el sonido musical es sustituido
por unas palabras. A través de tabiques y ondas electromagnéticas, ahí está, hecho signo sonoro, «el otro». Pues bien: tan
31
Acerca de la reacción de alerta —que no es específicamente
propia de la relación interhumana, pero que en esta alcanza su culminación—, véase Cerebro interno y mundo emocional, de Rof Carbailo, y mi libro La espera y la esperanza. No parece un azar el
hecho de que la forma «cortés» de encontrarse con otro sea la
bipedestación. La almendra antropológica de esa cortesía es el primitivo estado de all'erta, de previsora erección del cuerpo.
En su agudo ensayo On a Certain Blindness in Human Beings,
William James contrapone la vivencia de soledad que el hombre
puede experimentar en medio de una multitud humana —«Multitud
de hombres y mujeres vestidos de diario, qué extraños me parecéis»,
dice Walt Whitman en su poema al ferry de Brooklyn—, y la vivencia de alerta, y por tanto de potencial compañía, que a veces surge
en el alma del solitario. W. James ilustra esta tesis psicológica con
un texto de lile Days in Patagònia, de Hudson: «Un día, escuchando el silencio, se me ocurrió considerar qué asombroso efecto se
produciría si yo gritase. Esta horrible tentación casi me estremeció.
En aquellos días solitarios, ni un pensamiento solitario cruzaba mi
mente. No era posible el pensamiento. Mi estado espiritual era de
suspensión y de alerta (suspense and watchfulness).» La autodescripción de Hudson es muy fina, profunda y reveladora.
101
pronto como esto ha ocurrido, mi conciencia y mi atención
han dado un respingo. Sin querer, me he puesto alerta, y mi
trabajo ha quedado interrumpido. La súbita percepción de
unas palabras humanas ha hecho de mí un ser en estado de
alerta: de vivir ensimismado en mi faena —diría Ortega— he
venido a encontrarme alterado. Ya dije que la significación
etimológica del vocablo «encuentro» tiene parcial, pero muy
honda razón antropológica.
Ese estado de ánimo surge, como un surtidor afectivo, sobre el suelo de la situación en que yo esté viviendo. N o es difícil advertir que toda situación tiene un fondo remoto, invisible, y un fondo próximo y manifiesto. Hállase constituido
aquel por el mundo en general, dentro del cual existen como
posibilidad genérica «los otros», el conjunto indefinido de
«mis semejantes». Yo tengo la conciencia previa e inexpresa
de que todos ellos son distintos entre sí, y buena prueba es el
peculiar azoramiento que en mí y a todos nos produce la visión
de dos hermanos gemelos muy parecidos uno a otro; pero la
tácita presunción de su diversidad no me impide atribuirles,
tácitamente también, una radical condición de «semejantes».
La ordenación dual de estos en «conocidos» y «extraños»
—también consabida por mí y también en mí operante, aunque no piense en ella— pone un principio de estructura en el
fondo remoto del encuentro interhumano 32.
El fondo próximo de este —el rostro visible de mi situación— se halla constituido por la parcela de mundo que ocasionalmente yo tengo ante mí; esto es, por un conjunto de
experiencias que para mí han llegado a adquirir, aunque su
comienzo haya sido reciente, cierta «habitualidad». Solo cuando algo ha llegado a hacerse «hábito» puedo decir que pertenece a una «situación»; y así, el fondo próximo del encuentro
será unas veces el trabajo o el ocio en soledad, y otras el coloquio ya habitualizado con otra u otras personas, acaso la
permanencia en el seno de una multitud.
Hay situaciones tan absorbentes, tan densamente afectivas,
si vale decirlo así, que hacen sobremanera difícil el surgimiento
32
Véase K. Lowith, Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, págs. 48-49.
102
del encuentro. Ninguno de los espectadores de un partido
de fútbol es capaz de percibir la existencia de otro hombre
cuando el juego alcanza uno de sus momentos culminantes.
Hay por otra parte individuos en quienes la índisponibilidad
para la existencia del otro es un obstáculo muy difícilmente
franqueable. Los conocidos trabajos de Spitz han puesto de
manifiesto la influencia decisiva de los primeros años del
ser humano en orden a su ulterior disposición para la convivencia social; E. Rochedieu, en Francia, y J. Rof Carballo,
en España, han estudiado muy bien el complejo determinismo
consciente y subconsciente de la resistencia psicológica al
encuentro 33. N o todos los hombres son en el mismo grado
capaces de la «mirada atenta» de que nos habla Simone Weil
en Atiente de Dieu; esa mirada «en que el alma se vacía de todo
contenido para percibir en sí, tal como él es, en toda su verdad, el ser que ella mira». Pero fácil o difícilmente, a través
de la disponibilidad o a través del embargo, el encuentro surge,
y los sujetos que en él se encuentran descubren empíricamente
que sus personales posibilidades no son sino composibilidades.
Lo que hasta entonces no pasaba de ser verdad universal
y ontològica ha comenzado a mostrarse como verdad psicológica y experimental ¿Qué significa esto, respecto de la vivencia en que psicológica y experimentalmente se constituye
el encuentro?
Sabemos ya que esa vivencia es una nostridad inicial. Encontrarse con otro es vivir una nostridad en el seno de un ambiguo,
pero patente estado de alerta: la germinal e imprecisa almendra
vivencial del encuentro —el «nosotros» de que pronto vamos
a salir «el otro» y «yo»— hállase envuelta por el alertamiento
genérico que entonces forma la atmósfera efectiva de mi conciencia. Trátase, pues, de precisar con cierto rigor fenómenológico y ontológico la índole y la estructura de ese incipiente
«nosotros».
33
J. Rochedieu, «La rencontre d'autrui. Obstacles psychologiques
et accés religieux», en La présence d'autrui (París, 1957); J. Rof
Carballo, op. cit., y el libro Urdimbre afectiva y enfermedad. Al estudiar el problema del primer encuentro del niño, reaparecerá este
tema.
103
Lo que vengo llamando «nostridad» —la vivencia primaria
de lo que me vincula con esa surgente realidad exterior intencionalmente expresiva— no es todavía la tácita pronunciación
de un «nosotros» resuelto y deliberado; decir «nosotros» en
el sentido de «tú y yo» o en el sentido de «él y yo», supone,
como veremos, mi respuesta a ese «otro» que acabo de percibir. Desde el punto de vista de su índole formal, la nostridad no es sino la vivencia de que «algo es nuestro»; más concisamente, la vivencia de «lo nuestro». Pero, ¿qué es lo que
en rigor quiero yo decir cuando formal y genéricamente hablo
de «lo nuestro»? El «algo» de la expresión «algo es nuestro»,
¿tiene alguna significación previa a sus posibles contenidos
concretos? Yo pienso que sí. Al decir «lo nuestro», y antes
que a la posesión de cualquier objeto determinado —«nuestra
conversación», «nuestro amigo» o «nuestro país»—, aludo a
que al otro y a mí nos es posible hacer algo en común, conversar, querer a una misma persona o compartir una misma preocupación histórica. Decir «lo nuestro» es declarar que alguna
posibilidad es mancomunadamente poseída. Y si «mundo»,
en uno de los sentidos radicales del término, es aquello que
revela y determina mis personales posibilidades de ser, habré
de concluir que «lo nuestro» es primariamente una parcial
posesión compartida del mundo, una genérica manera de afirmar que mi mundo ha comenzado a mostrárseme como «mundo en común», Mitwelt (Heidegger y Lòwith). Con mi percepción del otro, lo que yo entonces sea —lo que yo pueda
hacer— depende de alguna forma del hecho de haber comenzado a vivir en nostridad.
Pero la nostridad propia del encuentro posee, además de
una significación formal, una estructura integrada por dos
momentos más o menos fundidos entre sí: la nostridad originaria y genérica que me vincula al otro en cuanto ambos somos
hombres, y la nostridad ocasional y dual de mi relación con la
persona que ante mí ha aparecido.
Esa nostridad que he llamado «originaria y genérica» es la
que me hace vivir al otro como semejante, como co-partícipe
de la realidad que los naturalistas y los lógicos llaman «una
especie». Encontrándome con otro, y cualquiera que sea el
104
modo de nuestro encuentro, vivo de manera súbita e inmediata que ante mí «hay alguien»; esto es, «algo como yo».
«Operando la reducción trascendental (de mi experiencia del
otro) —escribe G. Berger—, he dejado en el mundo (entre
paréntesis, diría Husserl) los hombres y su vida social. He rebasado las relaciones de vecindad. El otro no es ya mi prójimo,
ha pasado a ser mi semejante. Las relaciones que tengo con el
otro no son de posición, ni de cantidad, sino de cualidad» 34.
Es verdad; pero lo que en un orden fenomenológico es un
resultado, es un principio en el orden óntico. La relación con
el otro tiene como principio real y como principio cronológico
una nostridad genéricamente humana, surge de ese «enorme
anonimato», como Péguy diría, en que ambos tenemos implantada la raíz física de nuestro ser. El otro es para mí ante
todo, y no solo en el orden del saber enunciativo, alguien
como yo; es, dice Lówith, der Meinesgleiche, el igual a mí.
Dejando aparte el encuentro entre el Samaritano y el herido,
tal vez sea el diálogo que Sócrates y el esclavo sostienen en el
Menón platónico la más preclara ilustración de esta básica
comunidad interhumana que la nostridad del encuentro patentiza 35.
¿Qué es «lo nuestro» en el caso de la nostridad originaria
y genérica? El hecho de que el otro yo y yo comencemos viviéndonos como un radical nosotros físico, ¿qué significación y qué
alcance tiene? Significa, por lo pronto, que en principio el
otro y yo podemos con-ser todo lo que nuestra común condición de hombres permita; que, como dice Ortega, ante mí
34
35
«Du prochain au semblable», en La présence d'autmi, pág. 94.
J. Russier («Autrui, semblable ou prochain», en Vhomme et
son prochain. Actes du VIII Congrés des Sociétés de Philosophie de
Langue Française, París, 1956, pág. 232) ha comentado certeramente
este aspecto del Menón. En el mismo Congreso, E. Dupréel («L'homme et son semblable», op. cit., pág. 153) propone la construcción de
una teoría general de los Semejantes, «que se superpondría, sin confundirse con ellas, a la física, la química y la biología puramente
descriptivas». Lo propio de esta disciplina formal sería expresar los
semejantes mediante términos, sin especificar nada de antemano acerca de su naturaleza, y estudiar los efectos que resultan sobre estos
términos, por simple probabilidad, de los constantes asaltos de su
contorno y, sobre todo, de las relaciones entre ellos.
105
hay alguien que puede ser todo lo humano, sin ser nada humano en concreto; en términos de «mundo», que «nuestro
mundo», a través de un sistema de referencias cada vez más
distantes, es el mundo de todos los hombres, el mundo de la
humanidad. Viendo yo a otro hombre y viviendo en mí la
genérica nostridad que con él me vincula, sin saberlo yo explícitamente, y por muy ruda que pueda ser mi personal condición, estoy sintiendo que la filosofía de Platón, la predicación de San Pablo, la colonización de América, la Revolución
francesa y la mecánica cuántica son «nuestras»; que a nuestra
modestísima e insipiente manera, el otro y yo podemos convivirlas, como podemos ser comúnmente exploradores del Amazonas o víctimas de una persecución política. El horizonte
de nuestra coexistencia está en primer término definido por
nuestra co-hombredad; «la Humanidad» es lo que el otro
y yo —el otro que está ante mí— podemos conjuntamente
hacer y padecer como hombres antes y después de ser el otro
y yo. Todo lo que no sea entender así ese magno vocablo, no
pasará de ser retórica sentimental.
Esto no excluye, claro está, la existencia de modos distintos en la actualización psicológica de la nostridad inicial y genérica que el encuentro revela. Los hombres somos hombres
y co-hombres a través de nuestra situación, y esto por fuerza
debe expresarse en la vivencia de la nostridad. A cada nivel
histórico-social corresponde una forma típica del nosotros inicial y genérico. El nosotros que en sus almas vivieran, al encontrarse con otro hombre, el griego antiguo, el cristiano
primitivo, el europeo renacentista, el cosmopolita ilustrado y
el doctrinario del Volksgeist —basten estos ejemplos— no era
y no podía ser uniforme, porque la visión del mundo condiciona en cierta medida el modo de sentir la propia vida.
Pero ya he dicho que la nostridad propia del encuentro posee en su estructura un segundo momento, constituido por la
nostridad ocasional y dual. A la vez que el otro es para mí
«hombre», está siendo «este hombre»; en el seno del nosotros
físico que en cuanto hombres nos vincula, apunta y se estremece, como un embrión incierto y amenazado, el nosotros
personal que el otro y vo entonces comenzamos a ser. Por
106
modo de posibilidad real en el encuentro que he llamado noafectante (el hecho de encontrarme con un él que en cualquier
momento puede serme tú), por modo de real actualidad en el
encuentro afectante (aquel en que el otro empieza siéndome
tú), todo encuentro interhumano lleva en su entraña una nostridad dual y personal.
Trátase de una nostridad personal anterior a mi respuesta
al otro; anterior, por tanto, al hecho de que el otro sea para
mí él o tú, y tú intramundano o tú dilectivo. Nuestra mutua
vinculación no se ha hecho todavía dúo o diada 3e. Llamo «dúo»
a la relación intramundana con el otro; es decir, a la que entre nosotros surge como consecuencia de alguno de los cuidados que el vivir en el mundo nos ofrece o nos impone.
Llamo «diada» a la relación genuinamente interpersonal con
el otro; esto es, a la que entre nosotros haya podido crear
cualquiera de formas del amor personal (diada dilectiva) o el
odio (diada conflictiva). Pues bien: la nostridad personal
prerresponsiva es anterior a la decisión entre una y otra. Mi
relación con el otro comienza siendo ambigua e incierta por
tres razones principales: porque así lo exige, como sabemos,
la estructura psicofisiológica del acto de percibirle; porque la
incertidumbre y la inseguridad de la vivencia con que yo convivo el contenido de la expresión ajena es momento decisivo
en mi percepción del otro como tal otro, y porque en la
primera fase del encuentro nuestra vinculación es real pudiendo ser —y, en cierto modo, siendo simultáneamente—
dual y diádica.
Examinemos con algún cuidado la estructura interna de
36
En cuanto yo sé, el primero en llamar la atención acerca del
papel decisivo de la dualidad en la relación interhumana ha sido
Th. Litt, con su distinción entre Paargebilde («pareja») y Gruppengebilde («grupo»). A diferencia de este, la pareja no tendría carácter
genuinamente social (Individuum und Gemeinschaft, Leipzig, 1919).
Ha elaborado sociológicamente este punto de vista M. Geiger en
su art. «Gemeinschaft», del Handwórterbuch der Soziologie, de Vierkandt. Pero, como digo, la propuesta de Litt no queda completa sin
distinguir entre «dúo» y «diada». También G. Simmel habla de la
diada en su Soziologie (Leipzig, 1908); pero este concepto es en
Simmel excesivamente formal.
107
esta nostridad personal y prerresponsiva. E n ella, ¿qué es
en rigor «lo nuestro»? ¿Qué ámbito y qué contenido propio
tiene ahora el «con» de nuestra concreta y dual composibilidad? Viviéndonos como un nosotros personal, el otro y yo concretamos dualmente —«dualizamos», podría decirse— las genéricas posibilidades que como hombres poseemos: yo vivo
este «nosotros» que el otro y yo ahora somos, sintiendo en mí
con lucidez mayor o menor, pero nunca sin inseguridad
e incertidumbre, que ambos podemos conjuntamente ser
copartícipes en algo que de algún modo nos sea privativo:
una conversación amistosa, un negocio, una reyerta o un deliquio de amor. Yo vivo, por tanto, la unidad ambivalente que constituyen la posibilidad de una cooperación y la posibilidad de un conflicto. Esto es inicialmente «nuestro mundo», y en esto consiste
la «y» de nuestro tú-y-yo antes de que el otro haya llegado a ser
tú y yo pasado a s&tyo 37. El otro y yo somos ahora «nosotros»,
en cuanto podemos a la ve\ cooperar y entrar en conflicto.
En el primer caso, mis personales posibilidades resultarán
aumentadas o favorecidas, y «lo nuestro» será para mí una
ampliación benéfica y gozosa de «lo mío»; en el segundo, mis
posibilidades quedarán mermadas, y «lo nuestro» será, respecto de «lo mío», el término de una transformación perturbadora y aflictiva.
Pero mí composibilidad no es un saber estático acerca de lo
que el otro y yo podemos hacer. Por rápidamente que acontezca su ineludible escisión en «el otro» y «yo», la nostridad
prerresponsiva no es un instante temporal, sino un proceso.
Como más de una vez ha escrito E. Minkowski, co-existir
es co-devenir 38. Pudiendo yo ser algo con el otro, mi existencia es un tránsito entre dos instantes: aquel en que empíricamente he descubierto que las posibilidades de mi vida no
son sino composibilidades —desde un punto de vista fenomenológico esto es, como sabemos, la percepción del otro—,
y el de mi decisión de responder a la presencia de este de un
modo personal. En cuanto experiencia psíquica, la nostridad
37
38
K. Lowith, op. cit., pág. 56.
«Co-existence et co-devenir», en Rencontre. Encounter, Begegnung, págs. 295-307.
108
prerresponsiva es la vivencia de un ambivalente ir-siendo con
el otro; netamente orientado hacia la dulzura, en unos casos,
claramente inclinado hacia la agrura, en otros, el encuentro
interhumano es en sí y por sí mismo una experiencia agridulce.
Y en cuanto operación, esa inicial nostridad del encuentro es
la rápida conversión de una nuda y multívoca composibilidad
en el proyecto de coexistencia —en el com-proyecto— que
en mí nace y que mi respuesta va a declarar; más concisamente,
es la maduración ontològica y psicológica de una decisión
convivencial. Elaborando una feliz intuición de Gabriel Marcel, mostré hace años que esperar, para el hombre, es siempre
co-esperar 39. Ahora nuestro análisis nos ha hecho descubrir,
más radicalmente, que el co-existir humano es, desde su misma raíz y desde su comienzo mismo, un co-esperar incierto
e inseguro, un ambivalente movimiento psíquico hacia la
decisión que va a dar materia y forma al encuentro. Schütz,
discípulo de Husserl, ha escrito que tratando yo a un tú,
uno y otro envejecemos juntos, lo cual es sentencia muy aguda
y cierta; tanto más cierta, cuanto que ese proceso de co-envejecimiento ontológico comienza en el instante mismo en que
nuestras posibilidades se nos revelan como composibilidades,
esto es, cuando nosotros no somos todavía tú y yo. Pero la fina
verdad de Schütz no es toda la verdad, porque la nostridad
prerresponsiva es un co-envejecimiento hacia una decisión,
hacia un trance existencial cuya más secreta fórmula es y será
siempre el Incipit vita nova. Decidirse es en cierto modo comenzar a vivir; por tanto, rejuvenecerse. De lo cual resulta
que encontrarme personalmente con otro y vivir la nostridad
inicial que con él me une es para mí y para él un inexorable
co-envejecimiento físico, porque nuestros cuerpos no pueden
no sentir el paso del tiempo, en cuyo seno se alojan y entretejen un co-envejecimiento v un co-rejuvenecimiento personales, porque el suceso del encuentro nos da experiencia personal, nos envejece, y nos obliga a emprender una existencia
nueva, nos rejuvenece.
Esto es, en su aspecto temporal, la nostridad prerresponsiva.
39
Véase mi libro La espera y la esperanza.
109
Durante ella, el mundo en común del otro y mío es el decurso
de la composibilidad hacia el comproyecto y hacia la decisión
en que este se actualiza y revela. Pero «nuestro mundo» no
es solo tiempo —en este caso, «puesta en sazón», Zeitigung,
según el lenguaje filosófico de Heidegger—; «nuestro mundo»
es también espacio, un «ámbito personal» cuya primaria realidad física es el hecho de que otro hombre, sea cuerpo visible, voz o contacto su modo de surgir en mi mundo, está
conmigo frente a frente. Encontrarme con otro es sentir que
súbitamente se constituye, abierto al resto del mundo y aislado
respecto de él, un «ámbito bipersonal»; si se quiere, el «hogar»
de nuestro encuentro. E n su análisis de la «recepción» y la
«hospitalidad», G. Marcel ha hecho notar «la muy íntima
y muy misteriosa relación» que expresa la preposición francesa
che%. «No hay chet^ más que respecto de un soi, que por lo demás puede ser el soi de otro, es decir, de un ser al que se le
supone poder decir jo» (FC, 39). M. J. Langeveld escribe
por su parte que el encuentro es a la vez un «Yo-estoy-en-tucasa» y un «Tú-estás-en-mi-casa», un Ich-bin-bei-Dir y un
Du-bist-bei-Mir10. Ninguna de las dos observaciones es del
todo cierta. En la nostridad prerresponsiva —y también,
aunque de otro modo, en la nostridad consecutiva a la escisión del nosotros originario en tú y yo—, el che% de apunte
marceliano se refiere a un chet^ nous, y la complementaria pareja
verbal de Langeveld es más bien un «Nosotros-estamos-ennuestra-casa», un Wir-sind-bei-Uns. Ya en su momento físico,
el encuentro es el surgimiento ontológico de un «hogar para
nosotros».
Pero ese «hogar», ¿qué alberga ahora? Lo sabemos. Alberga
la unidad ambivalente que constituyen la posibilidad de una
cooperación y la posibilidad de un conflicto. Ese hogar —y en
esto consiste su peculiar realidad—• está pudiendo alojar la
bienandanza y la discordia, la convivencia saciadora de nues40
«Díe Begegnung des Erwachsenen mit dem Kinde», en Rencontre. Encounter. Begegnung, pág. 243. Sobre la conversión de este
«hogar» en «oficina» o en «patria» —en este último caso, el Heim,
diría Rilke, se hace Heimat—•, véase el capítulo «El otro como prójimo».
110
tro «Contigo, pan y cebolla» —¡qué eficaz y oloroso monumento verbal a la sobriedad ibérica!— y la convivencia enervante e irremediable del sartriano «L'enfer c'est les autres».
Un alemán diría que el primitivo YLeim (hogar) del encuentro
es a la vez heimlich (confortable, acogedor) y unheimlich (inquietante, siniestro). Así considerada, la nostridad prerresponsiva es el hogar en cuyo seno, entre la promesa y la amenaza, una composibilidad ilimitada va haciéndose proyecto
dual.
He aquí, pues, lo que ontológicamente es la percepción
del otro. Poniendo en ejercicio el carácter dativo y expresivo
de su existencia, alguien, desde fuera de mí, me hace presente
su realidad y me patentiza empíricamente que mis posibilidades de ser son en rigor composibilidades: todo lo que yo
entonces puedo hacer queda afectado por lo que puede hacer
conmigo alguien tan libre como yo. De estar ontológicamente
abierto a cualquier otro —eso era para mí la condición coexistencial de mi ser cuando yo me hallaba en soledad—, he pasado a un efectivo coexistir con tal otro y a formar con él
un conjunto indeciso entre el dúo y la diada. Mi existencia,
con esto, no solamente ha puesto en acto su condición coexistencial; también ha ejercitado su carácter compresencial,
y este es el que me hace percibir presuntivamente «otro hombre» en la realidad dativa, expresiva e intencional que conmigo
coexiste. Nuestra comunidad es a la vez nostridad genérica,
porque así lo exige e impone nuestra común condición de
hombres, y nostridad personal prerresponsiva. Pero si este
«nosotros» inicial es ya comunidad, no es todavía comunicación. Antes de mi respuesta, «nosotros» vivimos en comunidad
precomunicativa. Nuestro con-ser no es todavía un ser plenario; en el sentido del me on helénico, es un no-ser, un «todavía no». El otro y yo somos co-existentes y no hemos llegado a sernos co-esentes; y por añadidura lo somos de un
modo incierto, inseguro, amenazado. En un breve estudio
acerca de la relación con el otro, R. Jolivet propone superar
el célebre videre est habere de San Agustín con un videre est
esse: «en el orden espiritual —dice— videre define la atención
a otro como próximo o como prójimo, y esse la identificación
111
con otro» 41. Sea cualquiera el verdadero alcance metafísico
de esa «identificación» con el prójimo —no dejaremos de
examinar tan grave problema—, es evidente que en el encuentro interhumano el videre comienza por ser, si se me admite la expresión, no un esse, sino un prae-esse. Las páginas
precedentes describen la estructura de ese pre-ser que es mi
personal realidad en el momento inicial de mi encuentro con
otro.
¿Qué pensar, entonces, de la «hemorragia de ser» u «ontorragia» que, según Sartre, constituye la primera cifra ontològica del encuentro? Cuando yo percibo a otro, ¿fluye sin cesar
el mundo como por un desaguadero abierto en el centro
de su ser, para ser constantemente «recuperado, aprehendido
de nuevo y fijado en objeto» (EN, 313)? Un examen atento
de la realidad nos ha hecho ver que no es esa la verdadera
ontologia de la percepción del otro. Percibiendo a otro, mi
mundo fluye, es cierto; mas no «ontorrágicamente», si vale
hablar así, sino hacía el recinto entre promisor y temible
que constituye el «hogar» de nuestro encuentro. Sartre, que
significativamente estudia el «nosotros» al término de su análisis del ser-para-otro, no solo yerra, como luego veremos,
acerca de la consistencia metafísica de ese «nosotros» resultativo, sino que desconoce la existencia del fugaz «nosotros»
que ontològica y psicológicamente inicia mi relación efectiva
con el otro. Acaso el otro acabe robándome el mundo; acaso
llegue, fascinándome, a hacerme ver el mundo a través de sus
ojos; pero su encuentro conmigo no ha comenzado siendo
un robo. Ha sido, si se quiere seguir usando el lenguaje jurídico, no el acto penal del robo, sino la acción civil y física
de segregar pro indiviso esa decisiva y ambivalente parcela del
mundo en que el otro y yo hemos empezado a ser «nosotros».
Dije al comienzo de este apartado que iba a ceñir mi descripción al caso del encuentro inicialmente personal o afectante: aquel en que la aparición del otro afecta de un modo
a la vez real y actual las posibilidades de mi existencia. Mas
41
«La notion de prochain: de la communication à la communíon», en L'homme et son prochain, pág. 222.
112
ya sabemos que también el encuentro inicialmente objetivo
o no-afectante se inicia con la vivencia de un nosotros. Cuando
en mi paseo cruza ante mí un viandante desconocido, yo no
hago de él un objeto; me limito, desde la no afectada ejecución
de mi proyecto, a percibirle como //. Nuestro encuentro no
ha sido real y actualmente petitivo: ni yo me he dirigido personalmente hacia él, ni él se ha dirigido a mí. Nuestro acercamiento, si existe, es meramente espacial y objetivo, no es
«existencial»; nos hemos aproximado como cuerpos semovientes, no como personas. Pero esto, ¿quiere acaso decir que a
// yo le vea como veo al perro o al automóvil que cruzando
yo la calle salen a mi paso? E n modo alguno. También la percepción del otro como él lleva consigo la vivencia de una doble nostridad: la nostridad genérica de nuestra condición
de «semejantes» y la nostridad posible de una relación dual
con alguien que podría serme tú. Viendo yo a él, vivo de una
manera inmediata e instante la posibilidad de la composibilización empírica de mis posibilidades. Con solo aparecer ante
mí, él es para mí una instancia involuntaria y física de serme
tú; y así nuestro encuentro, que no es petitivo por modo real
y actual, no deja de ser real y posiblemente petitivo. El otro
—tú o él— es siempre un requerimiento, diría Fichte. Tal es
la raíz ontològica de esa pálida, pero efectiva sensación de
abandonar una vida posible —«nostalgia de ex-futuro», la
llamaría Unamuno— que fugazmente aletea en nosotros
cuando nos cruzamos con un él cualquiera en el curso de nuestro vivir cotidiano. Bajo la dureza de su proceder, ¿sentirían
en sus almas esa peculiar «nostalgia» el sacerdote y el levita
que en el camino de Jerusalén a Jericó dejaron atrás, como
un él objetivo y lejano, un hombre herido que pudo haberles
sido tú? Siendo coexistencia empírica, actuando, como suele
decirse, «en sociedad», la existencia del hombre va dejando
a su espalda las mil y una aventuras posibles —caritativas
o criminosas, enojosas o divertidas, sublimes o adocenadas—•
que cada día le ofrecen, a su paso por el mundo, otros tantos
ellos innominados y fugaces.
113
8
C.
EL MOMENTO PERSONAL DEL ENCUENTRO:
MI RESPUESTA A L O T R O
Cuando he llamado «momento físico» del encuentro a la
percepción del otro, en modo alguno he querido decir que
durante esta yo no sea persona. Llamando ahora «momento
personal» del encuentro al que constituye mi respuesta al
otro, tampoco trato de afirmar que mi percepción de este
no haya sido de alguna manera responsiva. Más preciso sería
decir que la percepción del otro es el momento preponderantemente físico y perceptivo de la relación interhumana. Aunque
no de manera tan ostensible como en el segundo momento
del encuentro, percibiendo al otro soy persona y respondo.
¿Acaso mi percepción del otro n o es en sí misma una respuesta? Siempre, pero mucho más claramente cuando me he
encontrado con alguien porque él me buscaba, el hecho psicofisiológico de advertir yo su presencia es ante todo mi respuesta perceptiva a la situación de encontrarme con él. Percibir es a la vez descubrir, encontrar y responder —léase
a Von Weizsácker y a Merleau-Ponty—, y no constituye excepción el caso en que es «el otro» lo percibido. Sea el espectáculo de un rostro ajeno o sea la pregunta de un Tribunal
de Justicia aquello a que se responde, vita responsum est.
Dentro de la respuesta fundamental y genérica que es la
percepción del otro se articulan los varios ingredientes responsivos del momento físico del encuentro: el estado de alerta,
con su doble vertiente vivencial y somática, la realización
intracorpórea de la vivencia correspondiente a la expresión
percibida, la reacción automática o instintiva, bien por vía
de imitación, bien por vía de adaptación, al hecho de percibir
la realidad del otro. «Un niño de quince meses —escribe
Merleau-Ponty— abre la boca si jugando tomo uno de sus
dedos entre mis dientes y finjo morderlo; y, sin embargo,
apenas si ha mirado su rostro en un espejo, y sus dientes no
se parecen a los míos. Y es que su propia boca y sus dientes,
114
tal como él los siente desde el interior, son para él aparatos
para morder, y mi mandíbula, tal como él la ve desde fuera,
es inmediatamente para él capaz de idénticas intenciones.
La mordedura tiene así una significación intersubjetiva. El niño
percibe sus intenciones en su cuerpo, mi cuerpo con el suyo,
y, por ende, mis intenciones en su cuerpo» ÇFP, 387). Si no
con tanta patencia como ese niño de Merleau-Ponty, también
los adultos son capaces de responder imitativamente a la percepción de los movimientos ajenos, sean estos expresivos
o activos. La reciprocidad del esquema corporal es, según
Plessner, la condición previa de toda imitación en verdad
inmediata y responsiva: «Justamente porque mis ojos, los
ojos con que yo miro, quedan invisibles para mí —escribe—,
los ojos del otro, en tanto que origen y destino de la mirada,
entran en relación mutua con los míos. Así es posible la reproducción de mi esquema motor por su mirada, y finalmente
por su cuerpo entero» 42 . N o todo es fascinación, desde luego,
en la mirada a los ojos del otro, pero algo es siempre en ella
fascinante. Y junto a la respuesta imitativa hállase la respuesta
adaptativa —automática también, en buena medida— frente
a lo que en la apariencia somática del otro sea peligro inminente o regazo acogedor: la fuga ante la amenaza, el acercamiento ante la amabilidad. Desde un punto de vista estrictamente biológico, al margen, por tanto, de las novedades
cualitativas que la libertad del percipiente introduzca en la
respuesta, así se constituye la línea efectora del Gestaltkreis
o «círculo figural» —de la «espiral figural», si queremos mayor
precisión— que enlaza la realidad exterior y expresiva del
otro con la unidad viviente, receptora y efectora de quien
lo percibe.
Pero la respuesta a la percepción del otro no logrará plenitud mientras no sea clara consecuencia de un acto de libertad de la persona respondiente; esto es, mientras el encuentro no haya entrado resueltamente en su «momento
personal». Bien haciendo míos los ingredientes responsivos
del momento físico del encuentro (por ejemplo: queriendo
"2 «Zur Anthropologie der Nachahmung», op. cit., pág. 103.
115
que sea sonrisa mía el esbozo de sonrisa que la percepción
del sonreír ajeno haya suscitado en mí), bien rechazándolos
con deliberada energía y sustituyéndolos por otros (por ejemplo: convirtiendo en gesto hosco ese esbozo de sonrisa), yo
respondo personalmente a la presencia del otro, me hago
para él realidad intencionalmente expresiva —le soy lo que
él me era—, y doy al encuentro efectiva consumación. Por
debajo de sus infinitas formas posibles, ¿en qué consiste esencialmente este acto de responder a la presencia del otro?
¿Qué es «por dentro» el momento personal del encuentro?
I. Mi respuesta ha comenzado siendo una decisión de
responder expresamente —o de no responder—• a mi percepción del otro. Antes de encontrarme con el otro, yo me
hallaba entregado a la ejecución de mis actos —escribir, leer,
asistir a un espectáculo cualquiera—, sin que en mí hubiese
conciencia expresa de mi propio yo. Mi conciencia era pura
«conciencia ejecutiva» o, como dice Sartre, «conciencia irreflexiva». De repente, el otro —una realidad exterior intencionalmente expresiva— ha surgido ante mí. Mis posibilidades,
súbitamente, se me han mostrado como composibilidades, el
curso de mi existencia se me ha hecho co-devenir y el mundo
se me ha ordenado en torno a un hogar dual, tan real como
indeciso y tan promisor como temible. Mi conciencia ha quedado fulmíneamente habitada por la vivencia de una nostridad,
a la vez genérica y dual, hendida en su seno por la inseguridad
y la incertidumbre con que yo convivo la vivencia propia
de la expresión percibida. ¿Cuál podrá ser la suerte inmediata
de esta incierta e insegura nostridad? Ante-mí hay una realidad,
presente en cuanto «expresada» y compresente en cuando
«expresiva»; yo veo una expresión y presumo en su seno un
centro intencional. En mí hay, por otra parte, la vivencia de
una nostridad indecisa y estremecida: «lo nuestro» no acaba
de tener el carácter de mío que otras vivencias han tenido en
mí a partir de mi infancia, cuando la conciencia de mi propio
yo ha sido expresa e intensa. El término de tal situación no
puede ser dudoso y no puede no ser rápido: la nostridad inicial —la vivencia de lo nuestro— se desgajará en «lo mío»
116
(lo en mi hacia mí) y «lo tuyo» (lo en mi hacia ti), y el nosotros
originario pasará de ser un indeciso yo-y-tú a ser yo y tú; si se
quiere, tú (o él) ante mí. Lo que era incierta e insegura nostridad se ha convertido rápidamente en dúo o en diada.
«Puesto que tú eres —escribe certeramente Chastaing—, me
juzgo en la condición necesaria para decir j o soy: tu presencia
hace que yo sea presente, tú me haces presente a mí» 4 3 .
N o solo en el curso de la vida infantil; también en el encuentro
es el descubrimiento del yo consecutivo al descubrimiento del
tú, y uno y otro ulteriores a la más primitiva vivencia de un
nosotros vago y fluyente. Recordemos las vigorosas palabras
de Ortega: «El j o nace después del tú y frente a él, como culatazo que nos da el terrible descubrimiento del tú, del prójimo
como tal, que tiene la insolencia de ser el otro» (O. C, VI, 380).
Heme aquí ante el otro, ante un «otro» que puede serme
tú o él, que todavía es, si vale decirlo así, un tú-él. Yo me soy
yo, y el otro me es tú-él, una realidad intencionalmente expresiva
que es pudiendo serme tú y pudiendo serme él. Algo está
pidiendo de mí esta realidad: ya he dicho que el encuentro
interhumano es por esencia petitivo. Pide, por lo pronto, mi
respuesta. Yo siento que la realidad del otro me insta y urge,
me hace patente el radical carácter dativo de mi existencia.
Yo soy «dando de mí», no solo necesitando y percibiendo
lo otro, y lo primero que puedo y debo dar —a un paisaje,
al otro o a Dios— es una respuesta personal. Ya he dicho
que vivir, para el hombre, es tener que responder, y, por
tanto, ir respondiendo. El radical impulso de ser que yo soy
me mueve constantemente a la respuesta. Pero aunque mi
libertad no sea absoluta, yo soy libre. Teniendo que responder, puedo hacerlo y puedo no hacerlo. ¿Qué haré, pues, ante
la realidad del otro: responderé a su expresión o callaré ante
ella?
Supongamos que me decido a dejarla sin respuesta. El encuentro, en tal caso, queda sin consumar. Para mí ha habido
encuentro, porque en mi conciencia, dentro de las ambigüedades que ya conocemos, ha surgido la certidumbre inequí43
La présence d'autrui, págs. 303-304.
117
voca de que el otro existe. Para el otro, en cambio, no ha
podido haberlo, bien porque no me haya percibido, bien
porque no haya advertido en mí un movimiento intencional
correspondiente al suyo 4*. El otro no sabe si yo no he llegado a percibir su individual realidad o si, habiéndola percibido, no he querido responder a ella; solo sabe que para él
no ha habido encuentro. Este queda «rato», porque en mí
ha habido conciencia expresa de mi nostridad con el otro
y de su dual otredad respecto de mí —Unamuno diría: de su
«nosotredad»—, mas no ha sido «consumado». El resultado
es la peculiar forma del silencio que llamaré silencio evasivo.
Ante el otro he decidido callar. «Ese hombre es una piedra»,
«Quedó mudo como una piedra», suele decirse cuando es el
otro quien se niega a la respuesta. Pero el silencio evasivo no
es una no-coexistencia. Yo he percibido al otro, y ya no puedo
no coexistir con él. E n el seno de mi inacabado, embrionario
encuentro con él, yo me esfuerzo por atenerme exclusivamente
a «lo mío», por deshacer y anular el «con» ocasional y empírico
que de repente ha afectado a mis personales posibilidades.
El otro me es ahora la pretensión de un tú reducida a ser él,
y nuestro encuentro nonnato termina —acaso con una herida
o una cicatriz en mi alma— siguiendo cada uno de los dos su
propio camino, sin que entre nosotros haya llegado a constituirse dúo ni diada. Entre el encuentro no-afectante con un
transeúnte desconocido y el encuentro plenario con alguien
que intramundana o dilectivamente va a serme tú, hállase
este embrión de encuentro a que da tan pronto término un
silencio evasivo. El rostro rígido e inexpresivo de tantos
y tantos hombres que pasan por «importantes», ¿qué es, de
ordinario, sino una máscara amasada por el hábito de conocer y negar pretensiones de tú}
41
Como dice von Hildebrand (Metaphysik der Gemeinschaft, páginas 22-32), nuestro contacto no ha sido entonces real, sino solo
intencionario. Von Hildebrand distingue esta referencia intencionaria
(intentionàr) de mi persona a la del otro en el contacto espiritual
deficiente, de la genérica referencia intencional (intentional) de la
conciencia al objeto, desde Brentano y Husserl tópica en la filosofía
actual.
118
Supongamos, por el contrario, que yo me decido a responder personalmente al otro. Cuando yo responda —cuando
yo haya ejecutado realmente mi decisión de responder—,
nuestro encuentro habrá llegado a plenitud. Pero esa decisión mía, que a veces será muy rápida, casi inmediata, nunca
deja de ser el resultado de un proceso deliberativo: rápida
o lentamente, toda decisión ha de ser, como suele decirse,
«madurada». Nunca como entonces es «puesta en sazón»,
Zeitigung, el tiempo propio de mí existencia.
¿En qué consiste ahora tal «sazón» existencial? Ya lo sabemos: es el tránsito de una composibilidad multívoca al bien
determinado comproyecto que mi respuesta va a declarar.
Coexistiendo con el otro, yo puedo ser con él —con-ser—
una infinidad de cosas; pero si de entre todas ellas yo no elijo
una, y si esta que yo elijo no la concreto imaginativamente
en un esquema de acción cooperativa o conflictiva, mi coexistencia con el otro sería puro éxtasis o pura angustia. ¿Qué
es el éxtasis, sino un poder serlo todo, poseyendo o creyendo
poseer ese todo que entonces puede uno ser? «Ser feliz sin
esperanza», llamaba certeramente a tal estado Hugo de Hofmannsthal. ¿Y qué es la angustia, sino un poder serlo todo,
no poseyendo o creyendo no poseer nada de lo que uno puede
ser entonces? D e ahí un nuevo carácter ontológico y psicológico de la nostridad: su condición extático-angustiosa. Y de
ahí también que el tránsito de la coexistencia desde la percepción del otro hasta la decisión de responderle pueda adoptar
y adopte de hecho dos formas cardinales: la demora preposesiva y el desenlace de la perplejidad.
Llamo demora preposesiva a la morosa, gozosa, cuasi-extática
instalación en una posesión previa de todas las posibilidades
de la coexistencia con el otro, cuando se cree que tales posibilidades no pueden ser sino placenteras. Se vive entonces en
«víspera del gozo», para decirlo con la feliz expresión del
poeta Pedro Salinas. Cuando el amigo se encuentra con el
amigo y el amante con la amada —a veces, como tan finamente
nos ha hecho ver Martin Buber, en el simple cambio de miradas con un desconocido cualquiera—, el amigo y la amada
nos permiten vivir una deliciosa nostridad y nos brindan el
119
indecible gozo vesperal de demorarnos un minuto en ella.
El otro —amigo o amada— pide mi respuesta; yo, por mi
parte, estoy decidido a dársela; pero sé con saber no aprendido que mi respuesta no puede ser más que una entre las
infinitas posibles, y antes de decidirme por ella y hacia ella
quiero detenerme en la dichosa posesión previa, acaso nunca
realizable, de todas las respuestas que entonces hay en mí.
Vinculados uno a otro en el lapso prerresponsivo del encuentro, el otro y yo convivimos libres «de» todo lo que
hasta entonces nos ataba en el mundo, y libres «para» todo
cuanto juntos podemos ser 45. ¡Qué maravilla, si no sufriese
la corrupción del tiempo un estado en que el existir dura sin
transcurso y posee sin pérdida! E n uno de sus sonetos, Elizabeth Barret-Browning contrapone el «amor que dura» y la
«vida que desaparece», Love that endures, with Life thaf disappears (XLI). Pues bien: transido por la universal posesión
de sus posibles, el vivir propio de esa nostridad privilegiada
parece ser vida que dura y no pasa. Pero este éxtasis entre la
percepción y la respuesta pronto revela ser lo que verdaderamente es: cuasi-éxtasis, éxtasis de ocasión. Pese a lo que yo
por un momento sienta en mí, el tiempo pasa, debo elegir
una respuesta, una tan solo, y me veo obligado a abandonar
tal vez para siempre las mil respuestas posibles y no elegidas.
La múltiple composibilidad se trueca inexorablemente en
comproyecto único. Mi tiempo, que en su raíz es aiSn, evo,
45
Pertenece la vivencia de esta excelsa forma de la nostridad a
las que von Gebsattel tan expresivamente ha llamado numinose
Ersterlebnisse, «primeras vivencias numinosas», por él analizadas partiendo del fragmento de la autobiografía de Jean Paul en que este
relata el súbito descubrimiento de su propio yo —ich bin ein Ich,
«yo soy un Yo»—• durante su infancia (Rencontre. Encounter. Begegnung, pág. 168).
La distinción entre «libertad de» y «libertad para» procede de
X. Zubirí, «En torno al problema de Dios» (NHD, 457). En su
libro Cervantes y la libertad, L. Rosales ha discernido muy sutil y
profundamente los cuatro modos —y grados— principales de la libertad del hombre adulto: la «libertad de exención», la «libertad
de opción», la «libertad de determinación» y la «libertad de apropiación».
120
no por esto deja de ser khronos, transcurso mensurable, en su
realización visible y terrena 46.
Junto al silencio evasivo del que no quiere responder al
otro, aparece ahora la realidad de un nuevo género de silencio:
el silencio preposesivo de quien calla, no por voluntad positiva
de no responder, sino por el gozo de poseer espiritualmente,
siquiera un breve instante, las metas a que todas sus posibles
respuestas conducirían; dicho de otro modo, porque está
viviendo como real la imposible realidad intramundana de
una respuesta omnicomprensiva, de un «sí» infinito. Nadie
ha expresado con tanta elocuencia como Martin Buber el
valor y la emoción de este fugaz silencio preposesivo: «Cuanto
más poderosa es la respuesta, más poderosamente ata al tú
y le convierte en objeto. Solo el silencio al tú, el silencio de
todas las lenguas, la callada permanencia en la palabra informe, indiferenciada y prevocal, deja libre al tú y está con
él en esa contención en que el espíritu no se manifiesta, sino
que es. Toda respuesta ata al tú al mundo del ello. Esto es la
melancolía del hombre, y esto es su grandeza. Pues así es como,
en el seno de todo lo que vive, nacen el conocimiento, la obra,
la imagen y el modelo» (ID, 39). Lo cual nos muestra que el
silencio preposesivo —luego se verá la razón última de esta
denominación— es también silencio venerativo, porque veneración es en su raíz misma el sentimiento que nos embarga
cuantas veces nos enfrentamos con un totum (en este caso, el
todo de nuestras composibilidades) y un plenum (en este caso,
la plenitud de mi ideal posesión de ese «todo»),
Pero el acceso a la prometedora melancolía de la respuesta
no es siempre la cristalización unívoca de una demora preposesiva; más veces será, como antes he dicho, el desenlace
de una perplejidad. Comentando lo que para la vida religiosa
es una declaración dogmática, escribía San Hilario, uno de los
protagonistas del Concilio de Nicea: «Nos vemos obligados...
a expresar cosas inefables..., y lo que hubiera habido que guartó
Véase la Eneada, I, 5, de Plotino, y el capítulo sobre la esperanza en San Pablo de mi libro La espera y la esperanza. Reaparecerá el tema al hablar de la temporeidad propia del nosotros amoroso.
121
dar en el santuario interior, he aquí que se expone a los peligros de una formulación humana» (De Trinitate, II, 2: P. L.,
10, 51). Mutatis mutandis, ¿no cabe decir lo mismo respecto de
la respuesta al otro? Responder expresa y unívocamente a la
presencia de otro hombre, ¿no es también decir lo inefable,
porque inefable es la vivencia de la nostridad y del tú, y afrontar el riesgo de lanzar al mundo, acaso para que se la malentienda, la expresión articulada de una intención íntima?
Inventar una respuesta y decidirse a darla es salir de una
perplejidad a la vez intelectual y moral. Si mi respuesta ha de
ser verdaderamente personal, por necesidad tiene que ser
nueva. Responder libre y personalmente es obrar con originalidad; en definitiva, crear. N o pocas veces podré apelar a cualquiera de las fórmulas sociales con que «se sale del paso»,
como suele decirse, en situaciones semejantes a la mía. Si me
encuentro con un amigo a quien veo triste y enlutado por la
muerte de algún deudo, podré responder a su presencia diciéndole: «Te acompaño en el sentimiento.» Pero yo sé muy
bien que procediendo así adoceno mi encuentro con él, lo
despersonalizo, aunque la fórmula tópica haya sido en este
caso empleada por mí con alguna «personalidad» prosódica
y afectiva. Más que yo mismo, quien ha respondido a la presencia instante de mi amigo es das Man, el «se» impersonal
del «se da el pésame»; y ya sabemos que en tales casos la perplejidad intelectual es mínima, porque el refugio en el «se»,
como Heidegger dice, trae consigo «descargo de ser», Seinentlastung. Pero si mi respuesta ha de ser verdaderamente mía,
yo me veré obligado a inventarla, y esto, por leve que sea el
trance, no es posible sin cierta perplejidad intelectual. Sin
imaginación libre y creadora, el encuentro no puede ser genuino.
La perplejidad del respondiente no es solo de orden intelectual; es también, y aun principalmente, de orden moral.
Toda expresión intencional —toda conversión de una intención íntima en expresión externa— requiere cierta osadía, lo
cual denota que en el seno de aquella hay a la vez riesgo y responsabilidad. Llamamos arriesgada a la acción personal en
que la persona agente «ex-pone» algo, pone algo suyo —vida
122
física, amor, fama o dinero— fuera de sí, en la publicidad del
mundo, y, por tanto, en peligro de que el mundo le quite
lo que ella ha «expuesto». Responder, según esto, es arriesgarse poco o mucho, porque quien responde ex-pone su
intención. «A Juan Calla, no le ahorcan», suele decir nuestro
pueblo.
A la osadía del riesgo se une la osadía de la responsabilidad.
N o es un azar que en todos los idiomas cultos se hallen en
mutua conexión etimológica y semántica la responsabilidad
y la respuesta, la adhesión física y moral de la persona a sus
actos y la acción de responder a la pregunta de otro. El verbo
latino responderé expresa la acción recíproca de ¡pondere, «empeñarse», «obligarse a», o «prometer»; y la raíz de uno y otro
término es el verbo griego spendó, «practicar una libación»
o «concertar un pacto», del cual es hijo el sustantivo spondé,
«la oferta de una libación» o «la acción por ella santificada».
Vale la pena reconstruir brevemente la historia del proceso
verbal por cuya virtud la palabra «responsabilidad» se halla
en tan estrecha relación genética con la libación, el esponsal,
el pie métrico espondeo, el desposorio y, claro está, con la
respuesta. Originariamente, spondé era el nombre de la libatio
o «libación», la cual consistía en una ceremonia religiosa de
promisión y empeño. Vertiendo un poco de vino sobre la
tierra, sobre el altar o sobre la víctima del sacrificio al tiempo
de concluir un pacto, el griego antiguo se obligaba ante los
dioses a mantenerlo. Hermes, las Gracias y Zeus fueron las
divinidades más frecuentemente invocadas en el rito libatorio.
De ahí la fórmula de «hacer las tres libaciones»; y de ahí también el nombre de spondeios, «espondeo», que lleva el pie de dos
sílabas largas, porque él era el más adecuado al ritmo lento
de las solemnes melodías que servían de acompañamiento a la
libación. Y, por extensión, el término spondé vino a significar
la oferta de la libación —el vino vertido y ofrendado— y el
convenio que con ella se consagraba. Por esto los latinos llamaron sponsalia al pacto matrimonial y sponsa a la esposa o prometida.
«Responder», en consecuencia, es empeñarse, obligarse
o comprometerse, prometer algo recíprocamente; y «respon123
sabilidad», la perdurable vinculación física y moral de quien
así se empeña, obliga o compromete. Respondiendo a la presencia expresiva del otro —al verbo, al logas de su ser; toda
responsabilidad que no responde a una palabra es, como dice
Buber (VD, 123), una metáfora moral—, yo respondo ante
él, respondo de él, y respondo de mí. Respondo ante él de que
mi expresión es verdadera, de que yo «estoy detrás» de aquello
que para responderle hago o digo; a su presencia recíproco
con mi presencia. N o quedo ahí. Ante una instancia que a los
dos nos rebasa, respondo de él, porque mi respuesta va a determinar en alguna medida el curso ulterior de su existencia.
Y ante esa misma instancia suprema —Dios suelen llamarla
los hombres— 47 respondo de mí, porque el hecho mismo
de responder y lo que mi respuesta diga tienen parte, grande
o pequeña, en la configuración moral de mi propia vida.
En el lapso temporal comprendido entre la percepción del
otro y mi respuesta a él adquiere su constitutivo cariz ético —se
«etifica»— el momento físico del encuentro. Aquí es donde
tiene su lugar propio cuanto en la teoría fichteana del otro era
cierto y valioso. Percibir la existencia del otro no es formalmente un acto de responsabilidad moral, aunque alguna parte
haya tenido mi propia libertad en mi advenimiento a la situación de percibirle: cuando a mi conciencia llega la noticia
de una realidad exterior intencionalmente expresiva, yo no
soy sujeto de un deber, sino de una co-acción física, de una
acción físicamente co-acta. La libertad del otro —recuérdese
lo que es percibir una expresión intencional— se me hace
físicamente manifiesta, se impone a mi conciencia. Pero el otro
no acaba de constituirse para mí como tal «otro» mientras yo no
me he decidido a responderle; mientras mi libertad no haya
respondido al «requerimiento» de la suya, diría Fichte. La decisión de optar entre el silencio y la respuesta, la decisión de
elegir una respuesta entre todas las posibles y la operación
de dar figura original a la respuesta elegida, etifican el encuen47
Léase el hermoso párrafo de Ortega acerca del juramento,
esto es, del acto en que ponemos a Dios por testigo de nuestro
decir (HG, 129). Responder con responsabilidad es, en último extremo, responder ante Dios.
124
tro y proclaman el parcial y genial acierto de la teoría fichteana
del otro.
Respondiendo al otro, yo respondo ante él, de él y de mí.
Lo cual quiere decir que encontrándome con el otro me encuentro también conmigo mismo, con lo que yo soy. El requerimiento de la presencia del otro me obliga a entenderme
y a crearme a mí mismo; más concisamente, me hace ser.
«Siempre que dos individuos se encuentran —ha escrito
P. Háberlin—, algo que es (un ente) se encuentra con algo
que es (otro ente), y por consiguiente cada uno consigo mismo.
En toda discusión práctica —la discusión es función resultante de estar el uno separado del otro, esto es, de la individuación—, cada ente discute consigo mismo. Toda experiencia que un individuo tiene de otro es función del encuentro
del ente consigo mismo... Podría decirse que, con ocasión del
encuentro individual, el ente viene a sí; adquiere notificación
del ser, y por consiguiente de sí mismo» 4S. Diciendo «conocimiento» y «hombre» en lugar de «encuentro» y «ente», más
clara y vigorosamente había expresado Goethe esa misma
idea:
Der Mensch erkennt sich nur im Menschen, nur
das L·eben lehret jedem, ivas er sei 49.
Cualquiera que sea nuestro pensamiento acerca de la relación
entre la individualidad de las personas y su comunidad en el
ser —más adelante surgirá este grave tema— es indudable que
el encuentro con el otro hace al hombre «ser él mismo» y, en
consecuencia, «ser». Puesto que ya en su misma constitución
ontològica mis posibilidades de ser son composibilidades, la
edificación del ser del hombre tiene su vía regia en el encuentro 50.
48
49
Der Mensch (Zürich, 1941), pág. 35.
«Solo en el hombre se conoce el hombre, solo la vida enseña
a cada uno lo que él es»: Werke, Inselausgabe, VI, 478.
50
«Lo que el encuentro tiene de característico —escribe R. C.
Kwant—• es que en él nosotros nos hacemos ser uno al otro.» Véase
«Rencontre et vérité», en Rencontre. Encounter. Begegnung, pág. 231.
125
II. A través de una gozosa demora preposesiva o de una
resolución trabajosa de la perplejidad, la composibilidad indefinida y multívoca se concreta en un proyecto bien determinado, y la respuesta llega. Sea esta creadora o adocenada, moralmente valiosa o moralmente nefanda, ¿qué es, desde el
punto de vista del encuentro? Yo diría que, respecto del encuentro, la respuesta es un acto configurativo y esenciante.
Solo con la respuesta comienza a adquirir el encuentro su
figura propia: con ella el otro se hace definitivamente «el otro»,
yo soy definitivamente «yo» y nuestro mundo pasa a ser definitivamente «nuestro mundo». Antes de responderle jo, el
otro no tenía para mí una figura ontològica bien acabada: érame
tan solo una realidad psicofísica —rostro sonriente, voz en
la oscuridad, persiana en movimiento—, cuyo sentido, todavía
incompleto, podía seguir los caminos y recibir los complementos más dispares entre sí. En la tiniebla de la noche paso
junto a un puesto militar, y el centinela, que ha oído mis pasos, lanza hacia mí su ritual «¿Quién vive?» Sus palabras han
puesto en mi alma la vivencia del otro: no debo repetir ahora
la descripción del proceso psicofisiológico por el cual esto
ha sucedido. ¿Qué haré yo, frente a esas palabras? ¿Responderé o no? Si yo no respondo al centinela, este seguirá siendo
—para mí y en sí mismo— la cosa incompleta que ahora es:
una voz interrogante hacia un futuro invisible e incierto.
Si yo respondo con jovialidad, acaso esa voz se concrete para
mí en la figura de un hombre joven que empieza a ser mi
amigo. Si respondo retadoramente, tal vez ese hombre se
trueque en un ser irritado y hostil. Basta este mínimo y transparente ejemplo para advertir una verdad general: antes de
mi respuesta, el otro me es y es realmente un ser inacabado
e informe; con mi respuesta, y a reserva de lo que pueda acontecer si el «encuentro» se prolonga en «trato», el otro me es y
es realmente un hombre que ha comenzado a adquirir figura
bien determinada: de ser mera «voz interrogante» ha pasado
a serme «este hombre»; en unos casos, «este él», en otros,
«este tú». Y ese tránsito ha consistido, desde un punto de vista
ontológico, en la aparición de las notas en que se muestra
lo que el otro me es y es realmente. Dicho de un modo más
126
técnico: mi respuesta ha codeterminado la esencia del otro, ha dado
esencia a nuestra coexistencia. Por eso dije que el acto de responder es a la vez «configurativo» y «esenciante». Dotado de
figura y esencia, el otro ostenta ante mí, no solo su alteridad de «otro yo», sino su también otredad de «otro que yo»,
de «otro». Mi originaria nostridad con él se ha hecho «nosotredad».
Lo mismo que con mi vivencia del otro acontece, mutatis
mutandis, con mi vivencia de mí mismo. Antes del encuentro
yo era conciencia irreflexiva: hacía mi vida sin sentir mi yo.
La percepción del otro suscitó súbitamente en mí la vivencia
de «lo nuestro» que vengo llamando nostridad, pronto desgajada, como sabemos, en una vivencia de «lo mío» y otra
de «lo tuyo» o «lo de él». Pero esto, ¿quiere acaso decir que
la subjetividad de mi conciencia haya llegado claramente a ser
«yo»? D e ningún modo. Esto solo sucederá en mí cuando yo
haya tomado la decisión de responder al otro —con otras palabras; cuando haya comenzado a «tomar posición» frente
a «lo ajeno»—, y más todavía cuando, interna o externa, yo
haya dado al otro una respuesta efectiva. Seré entonces, como
diría Münsterberg, stellungsnehmendes Ich, «yo posicional»
o «inceptivo», y a la vez el «yo empírico» que mi situación
concreta determine: un yo que oye y calla, un yo que ve tal
y tal cosa y hace tal y tal otra, etc. La expresión del otro —por
tanto: el otro—• y mi libre respuesta a ella codeterminan mi
figura y mi esencia. Frente a la actual «nos-otredad» del otro,
yo soy en acto mi «nos-yoidad», y por debajo de esta —en el
estrato de mi realidad en que ya no digo «yo», sino «yo mismo»— mi «nos-mismidad». También respecto de mi propio
ser es mi respuesta un acto configurativo y esenciante.
Y también lo es, por fin, respecto de «nuestro mundo».
Dije páginas atrás que en el encuentro con otro mi mundo
se hace «hogar bipersonal» u «hogar del encuentro». Las realidades y las posibilidades del mundo se ordenan súbitamente
en torno a la realidad axial «el-otro-ante-mí». Las cosas no están entonces cerca o lejos de mí —ni cerca o lejos de él, como
Sartre, desconocedor sistemático de la nostridad inicial, tan
reiteradamente afirma—, sino cerca o lejos de «nosotros»;
127
y como se ordenan las distancias, también las posibilidades
de todo género que constantemente surgen de «nuestra» relación con el mundo. Mas también sabemos que este hogar
es pura indecisión, radical ambivalencia. Si el otro y yo nos
hemos encontrado en el tren, «nuestra» distancia existencial
a la estación donde hemos de separarnos podrá sernos enorme
o mínima, según sea el cariz de la relación entre nosotros;
y de modo análogo todo lo demás. La nostridad prerresponsiva, decía yo antes, es el hogar en cuyo seno, entre la promesa
de una cooperación y la amenaza de un conflicto, una composibilidad ilimitada va haciéndose comproyecto dual. Así
hasta que mi respuesta conceda figura y esencia al incierto
hogar primero del encuentro; figura y esencia no definitivas,
por supuesto, pero sí susceptibles de descripción más o menos precisa. Con mi respuesta soy, pues, el arquitecto ontológico de un hogar hasta entonces carente de figura concreta,
porque antes de yo responder no era sino pura orientación
de composibilidades. La distancia del otro y yo a la estación de
nuestra despedida va a ser definitivamente enorme o mínima
tan pronto como yo —o él— hayamos respondido a nuestro
encuentro.
Claro está que la índole de mi respuesta se halla fuertemente
condicionada por lo que para mí haya sido la aparición del
otro. Solo si soy muy santo responderé ofreciendo mi mejilla indemne a quien haya surgido ante mí dándome un bofetón. Pero tanto como por el ocasional comportamiento del
otro —que para mí no será nunca, al menos inicialmente,
un comportamiento «objetivo»—, la índole de mi respuesta
será determinada por mi propia libertad: una libertad cuyo
alcance limita y condiciona el triple hecho de ser yo hombre,
de ser tal hombre y de hallarme en tal situación. Sería impertinente aquí un estudio detallado de cómo los factores
genotípicos, fenotípicos y situacionales limitan y condicionan
la libertad humana; pero tal vez no lo sea subrayar de nuevo
la ingente y cada vez mejor conocida importancia de los primeros años de la vida en la creación de los hábitos psíquicos
que regulan nuestra relación con el otro. Citaré como ejemplo
las investigaciones antropológicas de Margarita Mead entre
128
los salvajes de Nueva Guinea 61. Hay en Nueva Guinea tres
tribus: los arapesh, los mundugumor y los tchambulí. Los
arapesh son pacíficos y desconocen la rivalidad competitiva;
los mundugumor, en cambio, son agresivos; y entre los
tchambulí, los hombres se dedican a menesteres que los occidentales solemos llamar femeninos (la danza, la decoración,
el bordado), y las mujeres luchan, cazan y pescan. Pues bien:
los estudios de Margarita Mead han demostrado que la conducta social de estos tres pueblos —el modo como sus hombres «responden» en su encuentro con otros— se halla determinada por la educación que los niños reciben durante sus
primeros años. «Con una observación minuciosa que parece
una experiencia de laboratorio —comenta Rof Carballo—,
esos estudios nos demuestran cómo el acuñamiento, en la
primera infancia, del arqui y paleoencéfalo, da un sello característico y definitivo al hombre adulto y, por tanto, a toda
la cultura a que este pertenece. Luego la sociedad fija y perpetúa estos rasgos no con la educación, pues esta viene mucho después, sino con algo que parecía no tener importancia:
con la forma de amamantar o de acariciar al niño o de educar
la continencia de sus esfínteres, con la impalpable atmósfera
afectiva que alrededor de él se constituye desde el primero
al tercero o cuarto año de su vida» 52 . El hombre responde
al otro, en muy importante medida, según lo que haya sido
su infancia. Ya dije que el encuentro nos hace ser, y esta regla
empieza a cumplirse desde el momento mismo en que se
viene al mundo 63.
La infinita variedad de las respuestas a la percepción del
otro puede ser ordenada con arreglo a criterios muy diversos
entre sí: la peculiaridad del órgano efector con que se responde (voz, mirada, gesto), el contenido de la respuesta mis51
52
M. Mead, Sexo y temperamento (Buenos Aires, 1947).
Cerebro interno y mundo emocional, pág. 393. Véase también
Urdimbre afectiva y enfermedad, del mismo autor.
53
«La existencia de un malo está siempre fundada •—sea esto
empíricamente demostrable o no— en la culpable falta de amor de
todos al portador de la maldad.» (Scheler, EFS, 234.) Tal aserto
exige matices y salvedades, pero contiene en su núcleo una muy importante verdad.
129
9
ma (ira, alegría, trabajo), su sentido respecto del encuentro,
y varias más. Al estudiar en el capítulo próximo las formas
deficientes del encuentro, examinaremos el papel que en él
desempeña cada uno de los principales órganos receptores
y efectores. Ahora, y sin perjuicio de volver luego al tema,
indicaré sumariamente los distintos modos típicos de la respuesta, según su influencia sobre el sentido de la relación interpersonal.
Pienso que esos modos pueden ser reducidos a tres: la respuesta que rechaza el encuentro, la que lo dilata y la que lo
acepta. Rechazar el encuentro mediante una respuesta no es lo
mismo que negarse a él mediante un silencio evasivo. Pero
¿es acaso posible que una respuesta anule el encuentro con el
otro? No lo creo. Si yo digo a otro «Déjeme, no quiero hablar
con usted», no por eso he dejado de encontrarme con la persona que intento apartar de mí. Para bien o para mal —para
bien cuando se trate de un inoportuno, para mal cuando se
trate de un menesteroso—, la huella del encuentro rechazado
perdurará en mí. Como species, si recuerdo bien el episodio,
como habitus, si no recuerdo su detalle o si creo haberlo olvidado, ¿cuántas veces no surge en mí, desazonándome, impidiendo la «sazón» de mi espíritu respecto de aquello que
entonces me propongo hacer, la impronta de algún encuentro
expresamente rechazado? Diciendo de un modo o de otro
«Déjeme, no quiero hablar con usted», ¿cuánto he llegado a
perder en mi vida? Bajo el título de Pathologie de Péloignement
ha descrito M. Chastaing la sutil complejidad psicológica
y ética que encierra en su entraña el acto de rechazar el encuentro con el menesteroso 5*. Para autojustificar mi tácita
o expresa repulsa del mendigo que me pide limosna, yo me
finjo tácticamente niño, primitivo, neurótico, esquizofrénico,
seudomístico. Indudablemente, no es cosa baladí la aventura
de rechazar el encuentro con alguien que se me haya dirigido.
Menos importancia psicológica y moral tiene la respuesta
dilatoria del encuentro 65. Pasemos, pues, al tercero de los
54
«Du Lévite au Samaritain. Pathologie de l'éloignement», en
L'amour du prochain, págs. 237-258.
55
Sin ella, no sería posible la diplomacia. El arte de dilatar la
130
tipos antes nombrados: la respuesta aceptadora. Con ella acepto
el encuentro con el otro y las consecuencias que de él resulten.
Desde que me decidí a pronunciar esa respuesta, pero mucho
más después de haberla pronunciado —y ya se entiende que
tal «pronunciación» no tiene por qué ser verbal—, el otro y yo
somos clara y resueltamente dúo o diada. Acaso hayamos sellado con una fórmula visible —con un «saludo»— la consumación de nuestro encuentro 66. Acaso nuestra común y recíproca aceptación haya carecido de todo protocolo, como
acontece cuando el encuentro no ha pasado de ser un mudo
cambio de miradas. Es igual. Lo importante, lo decisivo es
que con mi respuesta aceptadora yo he dado al encuentro
forma y contenido. Respecto del otro soy ya, como hoy es
tópico decir, un hombre «comprometido».
Un examen atento de la relación creada por la respuesta
aceptadora permite distinguir en su estructura hasta cuatro
momentos esenciales: su forma especifica (relación de señorío
y dependencia o igualdad existencial), su contenido (lo que
durante la relación concretamente hablen, hagan, piensen
y sientan los que en ella participan), el vinculo unitivo (en último extremo, el amor o el odio) y la instancia determinante
(la libertad: mi libertad conjugada con la del otro).
«Dos no riñen si uno no quiere», dice la sabiduría de nuestro pueblo. Que yo ame y no odie la concreta realidad del otro,
que ese amor sea de amistad y que esta amistad se manifieste
en tales y tales palabras y actos, son cosas que en muy amplia
medida dependen de mi albedrío. Expresiones como «Le odio:
mi odio hacia él es más fuerte que yo», son siempre notoriamente hiperbólicas. N o trato ahora de atenuar la importancia
de la constitución biológica (moral insanity, malignidades morales de origen psicopático) y de la educación (investigaciones
de Margarita Mead, de Spitz, etc.) en la génesis de los hábitos
afectivos y sociales; pero, salvo en casos extremos, siempre el
consumación de un verdadero encuentro interhumano, ¿no pertenece
acaso a la rutina de la vida diplomática?
56
Para lo concerniente a la significación del saludo, véase El
hombre y la gente, de Ortega, y el estudio de J. H. Van den Berg
«Der Hándedruck», en Rencontre. Ecounter. Begegnung, págs. 31-39.
131
hombre puede oponerse a sus propios hábitos o hacerlos íntimamente suyos mediante el ejercicio de su libre voluntad 57.
Aun cuando en el alma de Lady Macbeth latiera «el instinto
del mal», como ella de sí misma dice, ¿habría podido Shakespeare escribir su tragedia si Lady Macbeth no hubiese sido
capaz de resistir y vencer tal instinto? Lo que tú seas para mí
y lo que yo sea para ti depende, por supuesto, de lo que tú
y yo somos y de nuestra común situación; mas también de lo
que nosotros dos queramos, de nuestra libertad. Mi libertad
y la tuya codeterminan esencialmente la forma específica, el
contenido y el vínculo unitivo de nuestra relación. Pues bien:
desde el punto de vista de mi libertad —no considerando todavía, para mayor sencillez, la libertad y la respuesta del otro—,
tres son los modos principales del encuentro y de la relación:
i.° Con mi respuesta, el otro va a ser para mí un objeto:
relación de objetuidad.
z.° Con mi respuesta, el otro va a ser para mí —y yo voy
a ser para él— una persona: relación de personeidad.
3. 0 Con mi respuesta, yo voy a ser para el otro —y el otro
va a ser para mí, si me corresponde— un prójimo: relación
de projimidad.
En capítulos ulteriores estudiaré estos tres modos típicos de
la relación interhumana. Ahora es preciso decir alguna palabra acerca de la organización del mundo del encuentro.
III. Con mi respuesta al otro queda consumado el encuentro. A partir de entonces, mi relación con él deja de ser «encuentro» y se convierte en «trato»; aun cuando el trato interpersonal, incluso reducido a su realidad mínima —la relación
con el otro desde el instante de encontrarnos hasta el instante
de despedirnos— no pueda ser genuino, como veremos, si
de cuando en cuando no luce en él la chispa de algún nuevo
encuentro entre los interlocutores. Mientras el otro y yo estamos juntos, el mundo se nos organiza desde «nuestro mundo»;
" Todo esto plantea el grave problema psicológico y moral de
los «niveles» y de los «grados» de la libertad; en lenguaje jurídico,
el problema de la «responsabilidad atenuada» o «disminuida». No
puedo entrar en él.
132
el eje del mundo es entonces para mí —y para el otro— el
ámbito bipersonal que vengo denominando «hogar del encuentro». Genéricamente considerada, ¿en qué consiste esta
organización del mundo que el encuentro establece?
Pienso que en la estructura óntica del mundo del encuentro
se articulan tres zonas netamente distintas entre sí: la zona
del «nosotros», la zona del «ellos» y la zona del «ello».
La %ona del nosotros se halla ahora integrada por tú y jo
(o, con las salvedades ya conocidas, por él y jo). Con mi respuesta, yo he llegado a ser j o , y el otro ha llegado a ser tú;
pero yo soy yo en nos-yoidad, y el otro es tú en nos-otredad
y nos-tuidad, porque, siendo dúo o siendo diada, cada uno
está referido al otro dentro del nosotros que juntos constituimos.
Bajo forma de «tú y jo», el nosotros subsiste. Lo cual quiere
decir que pasada la infancia, y una vez hecho el descubrimiento fascinante y penoso del propio yo, el pronombre personal «nosotros» puede referirse de modo directo a cinco
realidades diferentes: i . a , la nostridad genérica que inicialmente (cuando, al encontrarme con él, vivo al otro como
«semejante») o consecutivamente (cuando luego pienso que
él y yo somos hombres) establece entre nosotros nuestra común condición humana; 2. a , la nostridad dual prerresponsiva
que me vincula con la singular persona del otro, el tú-j-jo
que juntos formamos antes de que el otro sea tú y yo sea. jo;
3. a , la relación post-responsiva con el otro, cuando este ya
me es tú 58; 4. a , la relación post-responsiva con el otro, cuando
este me es él; y 5. a , la ulterior relación entre el nosotros axial
que constituimos tú yjo, por una parte, y la realidad de él (o de
ellos), por otra. Una breve nota acerca de la tercera de estas realidades: en cuanto miembros de un nosotros dual, tú y jo somos
«yo-en-nosotros» y «tú-en-nosotros». Más adelante estudiaremos el sentido propio, el alcance y la estructura de ese «en».
La %ona del ellos está constituida por todos los restantes
hombres, pertenezcan a la reducida serie de los que ahora a ti
58
En capítulos ulteriores veremos que este nosotros post-responsivo con el tú puede adoptar varias formas: el nosotros cooperativo
del dúo, el nosotros coimplicativo de la diada amorosa y el nosotros, coimplicativo también, de la diada del odio.
133
y a mí nos ocupan (los amigos o los enemigos de que tú
y yo hablamos), sean parte del grupo más amplio que forman
nuestros conocidos no mentados por nosotros, o queden en
la masa inmensa —el «enorme anonimato», de Péguy— de todos los hombres a quienes tú y yo no conocemos, desde Adán
hasta el fin de la humanidad. La última de las cinco acepciones del nosotros antes consignadas nombra, como he dicho,
la relación entre tú y yo, por una parte, y el conjunto más
diferenciado o más informe de ellos, por otra.
La referencia del nosotros dual a la zona del ellos puede ser
individualizadora, colectiva o genérica. En el primer caso,
ellos se reducen a ser él, y nuestra relación (tú y yo por u n lado,
él por otro) constituye un trío o, si la conexión entre los tres
es dilectiva, una tríada. Desde su parcial punto de vista (atribución de un carácter puramente objetivador y puramente
visual a la relación interhumana), Sartre ha analizado de modo
muy sutil la novedad que introduce la aparición de un tercero
ante la pareja (couple), sea esta dúo o diada (EN, 487 y sigs.);
mas ya sabemos que los aciertos y las finesses de Sartre deben
ser integrados en una concepción más general de la relación
interhumana, y esto habrá que hacer en páginas ulteriores.
Si la referencia del nosotros al ellos es colectiva, ellos forman
un grupo de personas más o menos precisamente delimitado:
así sucede cuando nosotros (tú y yo) vemos a los que ocupan
otra mesa del café, o hablamos de «los Pérez» o de «los franceses». La referencia genérica, en fin, puede ser expresa y enunciativa (la que se establece entre nosotros dos y «la Humanidad»
o «la especie humana», si tal es nuestro tema) o tácita e implícita (la que entre nosotros existe cuando tú y yo, como con
frecuencia acontece, no somos realmente tií y yo, sino das
Alan, el «se» de la existencia mostrenca y despersonalizada).
Desde este punto de vista, el «se» es el ellos cuando tú y yo
somos ellos, es decir cuando conversamos como «se» conversa, comemos como «se» come y paseamos como «se»
pasea; lo cual será muchas veces ineludible, porque durante
nuestro trato, tú y yo no podemos ser constantemente tú jyo 69.
59
Desde un punto de vista meramente descriptivo y sociológico,
el primero en deslindar el área del «nosotros» (in-group o we-group)
134
Queda por último la ayna del ello: el amplísimo fragmento
de la realidad de que tú y yo tratamos o podemos tratar en
nuestra dual relación 60. Si tú y yo hablamos de ti o de mí,
nuestra realidad se nos hace ello; si conversamos acerca de un
amigo, del planeta Júpiter o de la pintura de Velázquez, en
ello se convierten la realidad del amigo, el planeta Júpiter
y la pintura velazqueña. «Ello» y «objeto» son términos fenomenológicamente intercambiables 61.
Frente al ello, ¿es posible un nosotros ? Junto a las cinco acepciones de este pronombre antes consignadas, ¿puede figurar
otra, en la cual entren realidades no personales? Ante una
piedra, un árbol o un caballo, ¿podemos pronunciar tú y yo
un nosotros que como sujeto pasivo o como sujeto activo
englobe en su seno la piedra, el árbol y el caballo? Sin duda;
pero en tales ocasiones el empleo del pronombre tiene un
sentido indirecto, extensivo o metafórico. Un viajero por el
desierto puede lícitamente decir: «A mi caballo y a mí nos
consumía la sed», y el físico dice con razón y verdad: «La piedra y yo pesador». Al caballo y al viajero les une ahora un
nosotros pasivo: uno y otro padecen comúnmente sed; al físico
y a la piedra les vincula un nosotros activo: uno y otra pesan.
N o es difícil advertir, sin embargo, que el pronombre nosotros
nombra en aquel caso «animales», y «cuerpos materiales» en
este otro; menciona, en definitiva, entes. De ti, de mí, del
caballo y de la piedra siempre será posible decir que «somos».
Mas no se acaba aquí el problema, porque el sentido real
de un nosotros extensivo dependerá de cómo entienda yo lo
que son el ente y el ser. ¿Qué somos la piedra, el caballo, tú
y yo, para que la realidad de todos nosotros pueda ser nombrada con ese verbo? Toda la historia de la metafísica se desdel área del «ellos» (out-group o they-group) parece haber sido
W. G. Sumner, en su libro Folkways (Boston, 1907).
60
No se trata, pues del «Ello» (das Es) de que desde Goddeck
hablan los psicoanalistas, aunque no deje de tener alguna relación
con él.
61
La zona del ello se halla organizada, según su referencia a
nosotros, a un determinado él o a ellos, en «campos pragmáticos».
Sobre la noción de «campo pragmático», véase Ortega, El hombre y
la gente, págs. 107 y sigs.
135
pliega ante esta interrogación. Improvisar aquí una respuesta
sería empeño harto osado; tanto más, cuanto que ese ingente
tema —la homogeneidad y la analogía del ente— rebasa muy
ampliamente el área del que ahora estudio. Cabe, sin embargo,
preguntar: entre el sentido de la operación propia de la piedra
y el sentido de la operación propia del hombre, ¿hay una relación de semejanza que justifique su reunión analógica o metafórica en un mismo nosotros'? Llamar franciscanamente frate
al Sol y sor al agua, ¿es solo expresión de un panfilismo entusiasta y delicuescente? N o lo creo. Si se profesa una metafísica en que los entes del mundo sean realidades creadas por
un Dios personal, y procesualmente ordenadas a El en su
actividad respectiva; si toda criatura «gime como con dolores
de parto» (Kom. VIII, 22) en espera de una perfección que ha
de lograr a través del hombre, entonces el nosotros que me enlaza con la piedra y el caballo posee en su seno, como Santo
Tomás diría, un ratio executionis {Summa TheoL, I, q. 103, a. 6).
Siendo yo persona viviente y siendo materia inerte el pedernal, uno y otro somos, si se me permite el decir, «compañeros
de viaje», y en esta metafísica camaradería itinerante tienen
su consistencia última las metáforas cristianas de San Francisco y las cavilaciones hasidíes de Martin Buber. Entre el
nosotros identificador de Hegel y el nosotros meramente vivencial de Sartre, un rico y prometedor panorama se abre ante
nuestros ojos. Aprestémonos a recorrerlo. Para ello, comencemos por estudiar con algún detalle las distintas formas
típicas que el encuentro interhumano adopta en su realidad
concreta.
136
Capítulo
IV
Formas del encuentro
/ ^ U E N T A el Génesis que Dios dijo para sí, después de haber
^
creado a Adán: «No es bueno que el hombre esté solo:
hagámosle una ayuda que sea como él» (Gen. 2, 18). Para una
mentalidad bíblica, cristiana o israelita, la compañía humana
conviene al hombre. Teológica, metafísica y naturalmente,
«los otros no son el Infierno». A la relación interhumana podría aplicarse, pues, el famoso argumento teológico de Escoto:
Potuit, decuit, ergo fecit. Que el encuentro con el otro puede
ser y conviene que sea, muéstralo la constitución misma del
hombre; luego el encuentro, además de poder ser, tiene que
ser. Ya conocemos con alguna suficiencia lo que es el hombre
en cuanto ser convivencial, y lo que el encuentro es. Pero
el hombre, a veces, está solo. ¿Con qué otro se encontrará
el hombre, si por azar vive en soledad? ¿Qué puede ser y qué
es el encuentro cuando fallan sus supuestos sociales y cuando
por una razón o por otra no gozan de realidad cabal sus supuestos psicofisiológicos? El primer apartado de este capítulo —«El
encuentro en la existencia solitaria»— será una respuesta a la
primera parte de esta última interrogación. Estudiaré luego
las principales «Formas deficientes» y algunas de las «Formas
especiales» del encuentro interhumano. Un breve apartado
final intentará diseñar lo que es la «Forma suprema del encuentro», si así puede ser llamado el encuentro del hombre
con Dios.
137
A.
E L E N C U E N T R O E N LA
SOLITARIA
EXISTENCIA
Puede el hombre estar solo porque no ha podido dejar
de estarlo, porque ha perdido la compañía y porque ha querido —y sabido— encontrar la soledad. En torno a cada una
de estas tres formas cardinales de la existencia solitaria se
ordenan los varios modos de encontrar al otro que la soledad
permite.
I. Consideremos en primer lugar la soledad del que no ha
podido dejar de estar solo. ¿Podemos decir algo bien fundado
acerca de ella? Dando por seguro el vituperio de quienes solo
ante los «hechos» se inclinan, iniciaré mi pesquisa glosando
dos textos literarios, uno memorativo, e imaginado el otro.
A continuación del versículo del Génesis antes transcrito,
la Biblia relata brevemente la vida de Adán solitario en el
Paraíso: «Y también de la tierra formó Dios todos los animales
del campo y todas las aves del cielo, y trájolos al hombre para
ver cómo los llamaría; pues todo lo que el hombre llamó a los
seres vivientes, eso fue el nombre de estos. Y el hombre puso
nombre a todas las bestias y a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no halló
una ayuda que fuese semejante a él» (Gen. 2, 19-21). ¡Qué
manca maravilla, esa vida del Adán solitario! Va poniendo
nombres humanos a seres nunca humanamente vistos, lo cual
es y será siempre faena maravillosa, y siente en su alma la
manquedad de no encontrar en torno a sí «ayuda semejante
a él». Adán siente su soledad y no puede salir de ella. Significativamente, la historia del género humano comienza siendo
denominación y anhelo.
Recordemos, por otra parte, la página magistral de El libro
de la jungla, en que R. Kipling describe el estado de ánimo
de Mowgli, cuando el niño-lobo, ya al borde de su adolescencia, descubre que es persona, y por tanto su humana so138
ledad. Hasta este trance, Mowgli ha vivido absorto en el
mundo de la selva; nunca se ha sentido solo. Ahora, sin saber
por qué, comienza a sentir tristeza y desazón íntimas: «Mi
fuerza me ha abandonado —dice—, y no es ningún veneno la
causa. De día y de noche oigo pasos que van siguiendo a los
míos. Si vuelvo la cabeza, me parece que en aquel instante
alguien se esconde para que yo no le vea. Voy a ver si está
detrás de los árboles, y nadie hay allí. L·lamo, y nadie me responde; pero creo que alguien me escucha j se guarda la respuesta.
Me acuesto y no puedo descansar. Corro, como corremos en la
primavera, mas no por ello me siento calmado. Me disgusta
el matar, y, con todo, solo me atrevo a luchar cuando, al
fin, mato...» N o hay duda. Mowgli se siente solo, y desde su
soledad busca a voces —lo diré con la fórmula bíblica— «ayuda
semejante a él».
¿Cómo desconocer la distancia abismal que hay entre el
texto del Génesis y el texto de Kipling? Aquel es hijo de una
imaginación humana divinamente inspirada; este otro es obra
de una imaginación humana humanamente creadora. Más
aún: el texto del Génesis alude a la soledad de un hombre
que nunca había conocido y nunca había podido conocer otro
ser humano, y el texto de Kipling nos dice cómo empieza
a sentirse solo un adolescente que en su primera infancia había
tenido contacto con otros hombres. Pero estas graves salvedades no logran anular una curiosa semejanza entre las dos
narraciones. Ambas nos presentan la vida de un hombre que
sin saberlo de manera precisa y articulada vive una soledad
para él insalvable. Frente a la grey zoológica que le rodea,
Adán tiene oscura conciencia de ser «otra cosa», y busca en
vano alguien que le sea semejante; entre los animales que por
obra de la operación denominativa de Adán han pasado de la
nuda realidad al ser, el «otro» no pasa de ser el término impletivo e innominado de un anhelo. Mowgli, por su parte,
llama a no sabe quién, y siente en su alma la sospecha informe
de que alguien oculto oye su voz: su estado de ánimo es una
ausencia vaga y enigmática, un menester para el cual él no
encuentra nombre adecuado ni pábulo saciador.
N o acaban ahí las analogías. Adán llega a su peculiar y per139
sonal vivencia de privación —no hallar lo que él no conoce
y está buscando— a través de su relación con el mundo. El
mundo ha sido objeto de su experiencia, y él ha conocido
y poseído el mundo de un modo genuinamente humano:
lo ha utilizado para la satisfacción de su menester y le ha
puesto nombre. Adán, en suma, ha adquirido conciencia expresa de la existencia de una realidad exterior utilizable,
expresiva y ordenada según «especies». A su incipiente y decisiva manera, el primer hombre ha comenzado a existir humanizando el cosmos y demostrando para siempre que el ser
humano solo acaba de estar plenamente constituido cuando
ha respondido a Dios, ha nombrado y manejado las cosas
y ha encontrado junto a sí «una ayuda semejante a él». También
Mowgli posee humanamente el mundo de la selva, y también
da nombre a las cosas que le rodean. Parece vivir como un
lobo, pero él es un hombre: todas las bestias han de bajar su
mirada cuando él las mira; y, como Adán, a través de la relación con el mundo, tan gustosa y saciadora para él hasta su
adolescencia, descubre un día en su alma, azorado y perplejo,
que él necesita desde dentro de sí lo que el mundo no le
puede dar. Uno y otro, Adán y Mowgli, refutan con su
propia experiencia las doctrinas del «eyecto», de Clifford, y
de la impatía o proyección afectiva (Einfühhmg), de Lipps: la
proyección de los propios afectos sobre una realidad exterior
no basta para atribuir realidad «objetiva» al afecto proyectado.
¿Cuál es, pues, la coincidente lección que para una teoría
del otro nos dan el Génesis y el hibro de la jungla ? Más precisamente: ¿con qué se encuentran Adán y Mowgli, dos hombres solitarios porque no les es posible dejar de serlo? Creo
que la respuesta debe tener dos partes:
i . a Adán, Mowgli y, en general, todo hombre que esté
solo, sienta su personal soledad y no pueda salir de ella, se
encuentran ante todo con el mundo. Este encuentro implica
doble operación: el hombre humaniza el mundo mediante
su trabajo y su conocimiento —con otras palabras: posee
humanamente la utilidad y el nombre de las realidades intramundanas—, y va constituyendo empíricamente su propia
realidad, su individual condición humana.
140
z. a Adán, Mowgli y cuantos hombres viven como ellos,
acaban sintiendo con mayor o menor claridad que el mundo
no les satisface. N o satisface, en efecto, convertir a un papagayo en «otro», como Robinson, y simular un diálogo humano
con él. Pero quien carezca de toda experiencia de la relación
interhumana (Adán) y quien solo posea un vaguísimo y oscuro
recuerdo de esa experiencia (Mowgli), no podrán encontrarse
más que con su propio anhelo, con la «conciencia de vacío»
que Scheler describió. ¿Qué realidad será capaz de saciar este
anhelo? «La gravitación universal, el universal dolor, la materia inorgánica, las series orgánicas, la historia entera del hombre, sus ansias, sus exultaciones, Nínive y Atenas, Platón
y Kant, Cleopatra y D o n Juan, lo corporal y lo espiritual,
lo momentáneo y lo eterno y lo que dura..., todo está gravitando sobre el fruto rojo, súbitamente maduro, del corazón
de Adán», ha escrito Ortega (O. C, I, 477). Pero Adán no lo
sabe; no sabe aún que se llama «otro hombre» el término de su
anhelo. Solo sabe que necesita y no encuentra «ayuda semejante a él».
El problema consiste en saber si la realidad observable
confirma la lección psicológica del Génesis y del Libro de la
jungla. Dentro de esa realidad, ¿cómo experimentará su soledad personal un hombre que nunca haya conocido a otro?
No lo sabemos. Caspar Hauser había vivido durante toda su
infancia casi privado de relaciones humanas; pero cuando
apareció ante las puertas de Nuremberg, sabía pronunciar algunas palabras y trazar las letras de su propio nombre. Más
puro fue, desde este punto de vista, el caso de los niños-lobo
de Midnapore; pero tampoco su caso puede ser concluyente,
porque estos niños no vivieron en soledad individual —fueron
dos, una niña y un niño—, y porque murieron antes de dar
expresión verbal idónea a su vida psíquica. Sabemos tan solo
que a raíz de ser capturados no deseaban la relación con otros
seres humanos. Desde el primer momento mostraron una
singular tendencia a la soledad. Solían pasar horas y horas en
un rincón del cuarto «como si meditasen un grave problema»,
indiferentes a todo cuanto a su alrededor ocurría. Se intentó
asociarlos con otros niños, pero es evidente que no deseaban
141
la compañía de estos, sino la de los lobeznos. Cuando alguien
se acercaba, enseñaban sus dientes, como las fieras. Intentaron
fugarse, y mordieron a una niña que trató de impedirlo. Su
captura fue difícil, porque sabían quedar inmóviles en la espesura, sin dar el menor signo de vida. Cuando los demás
niños les incitaban a jugar, respondían asustándolos, abriendo
sus mandíbulas, mostrando sus dientes y produciendo con la
garganta un sonido gutural. Era evidente que no se encontraban a gusto y que procuraban por todos los medios volver
junto a los lobos.
La niña-lobo tenía ocho años cuando fue capturada, y el
niño, alrededor del año y medio. ¿Qué hubiera sucedido en
el caso de haber llegado una y otro a la adolescencia antes
de abandonar la existencia ferina? Estos niños-lobo reales,
¿hubieran sentido, a su modo, algo semejante a lo que sintió
Mowglí, el niño-lobo imaginado por Kipling? No podemos
saberlo. E n cualquier caso, la lección antropológica que nos
da la vida de los niños de Midnapore rebasa muy ampliamente
el ámbito de lo que solemos llamar «psicología». Nos enseña,
en efecto, que un aislamiento social iniciado en la primera infancia
impide la adquisición de muchos de los caracteres que suelen tenerse
por «humanos»; y, por tanto, que incluso en un orden estrictamente
somático el encuentro interhumano y la convivencia social son imprescindibles para la adquisición de una hombredad cabaly plenària. Los
niños de Midnapore no podían ponerse en pie y marchaban
a cuatro patas. N o eran capaces de pronunciar sonidos articulados: solo proferían una especie de aullido a media noche,
ni animal ni humano, con el que parecían llamar a los lobos.
N o sonreían, y comían directamente con la boca, nunca con
ayuda de las manos. Llamaba la atención el desarrollo de sus
mandíbulas, la longitud de sus caninos y el color rojo de la
mucosa bucal. Durante la noche se dilataban sus ojos, y mostraban una fluorescencia azulada. Su olfato era extraordinario,
en especial para la carne: la niña podía desenterrarla guiándose
tan solo por el olor, aunque estuviese muy escondida.
Juzgo del mayor interés el comentario de Rof Carballo:
«Los niños-lobo han podido subsistir por haberse atemperado
vegetativamente con la loba madre. Por ello saben cazar en la
142
oscuridad, correr velozmente, defenderse a mordiscos, vivir
en una cueva, adaptar su regulación térmica, sin necesidad
de vestidos, a temperaturas extremas, etc. Gracias a esto no
han muerto. Pero no han muerto porque no han podido poner
en juego su inteligencia, su neocórtex... De haber podido
desarrollarse, la inteligencia humana y el neocórtex les habrían puesto en peligro de muerte. Ahora bien: no se han podido desarrollar, porque este desarrollo de la inteligencia, es
decir, la sucesiva apertura del pallium cerebral a sus nuevas
funciones, tiene que hacerse necesariamente dentro de ese
requisito, absolutamente imprescindible para toda vida, que
es la unidad vegetativa de esta». La telencefalización del individuo exige como condición necesaria una tutela afectiva y emocional; y esta, a cargo ahora de una loba, es la que configuró
en tan amplia medida la biología de los niños de Midnapore
y les permitió seguir viviendo 1 . L·a convivencia infantil con la
loba lactante j tutelar impedia que los niños de Midnapore fuesen
plenamente hombres j permitía, a la ve%, su pervivencia biológica.
Lo cual nos permite formular estas dos importantes conclusiones:
i . a Durante la infancia, el sentimiento de soledad y deficiencia del individuo humano surge en este respecto del ser
vivo que desde su nacimiento le había tutelado nutricia y afectivamente. Loba o mujer, la «madre» es el primer «otro» del
niño.
2. a La deficiencia que experimenta el niño en soledad no
es simplemente la «conciencia de vacío» que Scheler atribuyó
a su hipotético Robinsón, sino una manquedad que afecta a
todo su ser, comprendidas las estructuras y las funciones de
apariencia más puramente «biológica». Sin que el niño lo
' Cerebro interno y mundo emocional, págs. 212-214. Los resultados obtenidos de la observación de la niña Anna —una niña
ilegítima norteamericana que fue recluida en una habitación a los
seis meses de edad, y que permaneció incomunicada hasta su hallazgo, cinco años más tarde, en 1938 —confirman ampliamente estas
reflexiones (vid. K. Davis, «Extreme Isolation of a Child», en American Journal of Sociology, XLV (1940), 554-561, y «Final Note on
a Case of Extreme Isolation», ibíd., LII (1947), 432-437.
143
advierta, su realidad entera —su cuerpo y su alma— es ahora
una pretensión fallida de humanidad plenària.
Pero estas conclusiones suscitan, a su vez, toda una serie
de problemas psicológicos. ¿Qué habría sido la vida de los
niños-lobo de Midnapore, si la existencia ferina de estos hubiese proseguido hasta su adolescencia? Lo que en nuestra
situación histórica y social llamamos «despertar de la personalidad» y «descubrimiento del propio yo», ¿qué hubiera sido
en ellos? ¿Habrían podido sobrevivir biológicamente a este
trance? Además de sentirse solos al ser separados de los lobos,
¿hubiese surgido en su alma el sentimiento vago de una nueva
soledad, la soledad respecto del «otro humano» que ellos
nunca habían visto? E n el orden de los hechos, no podemos
dar respuesta suficiente a esta inevitable ráfaga de interrogaciones.
II. Hemos de examinar ahora la soledad del que está solo
porque ha perdido la compañía. ¿Con quién se encuentra quien
ya no puede encontrarse con las personas que le acompañaban?
La experiencia de la soledad forzosa es bien frecuente en la
vida real, y una y otra vez ha sido tema de la invención literaria; los nombres de Abentofail, Cervantes, Calderón, Gracián
y Defoe vienen con presteza a las mientes. Pero acaso no se
haya dado nunca esa experiencia de un modo tan elemental
y primario como en los niños-lobo de Midnapore se dio,
cuando la muerte del menor de ellos —el niño— dejó a la
niña en soledad. Cuando Kamala, la niña, vio al niño muerto,
tocó el cuerpo de este varias veces e intentó abrir sus párpados;
al ver que no respondía, volvió a su yacija. Repitió esta acción
varias veces, hasta que al final, convencida ya de que Amala
no le respondía, cayeron de sus ojos dos gruesas lágrimas.
En los días subsiguientes, Kamala solía andar olfateando los
sitios que Amala había frecuentado para comer, y abandonaba
la persecución de las gallinas para buscar a su hermano. De esta
situación de pesar pudo sacarla la señora Singh intensificando
el masaje que cotidianamente le venía dando desde la captura;
es decir, haciendo que la niña se sintiese «acariciada». Kamala
se sintió en soledad forzosa respecto de quien era como ella —su
144
verdadero «otro»—, y en su existencia solitaria se encontraba con el
recuerdo de este y con la esperanza de encontrarle de nuevo. Solo la
afectuosa asiduidad del ser humano capaz de darle lo que para
ella era «amor» —la caricia—, pudo proporcionarle un nuevo
«otro», y, por lo tanto, nueva compañía.
Abandonemos, sin embargo, la vida primaria de los niñoslobo, y consideremos de nuevo el modo de existir que en
nuestra situación histórica tenemos por «normal». Mejor dicho: tratemos de ver si la existencia «normal» del hombre actual confirma lo que nos ha hecho ver el rudo y conmovedor
sentimiento de soledad de Kamala. Y para ello, dejando de lado
los casos más extremos y espectaculares de la soledad no
querida (la soledad del prisionero, la del náufrago, etc.), estudiemos brevemente el «encuentro interior» con el otro
—o con quien hace las veces de «otro»— en las dos situaciones
vitales en que más típica y habitualmente se muestra tal género
de soledad: la adolescencia y la ruptura de la comunicación.
i. En una de sus dimensiones más profundas y esenciales,
la vida anímica del adolescente es soledad forzada. N o parece
exagerado decir que el adolescente es un niño que súbitamente ha descubierto la soledad. Todos los autores que por
una u otra razón han estudiado la psicología de esta edad
(Stanley Hall, Spranger, Mendousse, Piaget, Carlota Bühler,
L. Rosales) han subrayado la decisiva importancia que en
ella tiene tan azorante descubrimiento. Impulsado desde las
raíces orgánicas de su vida por el complejo cambio hormonal
y neurológico que trae consigo la pubertad, el adolescente advierte con desazón y sospecha que su pasado está en él, pero no
es de veras suyo. Acaso llegue a serlo más tarde. Cuando el
joven, desde el «yo» que entonces ha surgido en su alma, vaya
organizando su propia vida, la mera tenencia del «recuerdo»
se irá trocando en «apropiación» de lo recordado, y lo en mí
irá pasando a ser, en el sentido más íntimo de la palabra, mío.
Pero entre tanto el niño queda psíquicamente solo. «El adolescente —escribe certeramente Rosales— siempre se encuentra solo. N o pertenece a tiempo alguno. N o pertenece a mundo
alguno. Carece de pasado y, por tanto, no dispone de un
conjunto de posibilidades personales. Quiere existir desde la
145
10
nada... Y como no tiene propiamente experiencias, sino vivencias, es muy frecuente el hecho de que la adolescencia sea
cruel, mas no egoísta, como suele decirse, porque el adolescente ama tanto la humanidad, que resbala casi insensiblemente
sobre el prójimo... Por haberse aislado de su pasado y su niñez,
se encuentra a solas de sí mismo.» De los dos básicos modos
existenciales de la soledad —la soledad de (respecto de) las
cosas y la soledad con las cosas—, el adolescente vive el primero con gran intensidad y pureza 2.
Soledad de la adolescencia, soledad forzada. Cualquiera que
sea la ulterior reacción a esta experiencia decisiva —magistralmente ha estudiado Spranger los varios elementos que la
integran—, el adolescente se halla forzado a sentirse solo,
aunque en torno a él vayan y vengan los otros: «Ahora —dice
Spranger— predomina un nuevo sentimiento del yo: la conciencia de que se ha abierto una honda sima entre el yo y todo
no-yo, de que no solo todas las cosas, sino también todas las
personas están infinitamente lejanas y son infinitamente extrañas, de que se está solo consigo en un abismo» 3 . Ahora bien: ¿qué es esta soledad? Y, sobre todo: ¿cómo se sale
de ella?
«Si la entendemos en la integridad de sus acepciones, la
soledad —ha escrito Rosales— es una distensión del alma que
busca el restablecimiento de su unidad entre la ausencia y el
recuerdo.» Considerada como «ausencia», la soledad consiste
en una distensión del alma, que crece en falso, que crece,
por así decirlo, dando origen a su propio vacío; y considerada
como «añoranza», consiste en cierta concentración del alma,
que crece en vivo, que crece hacia el encuentro de su unidad 4 .
La fórmula es feliz, a condición de introducir en ella una precisión y un complemento. Tratándose de la soledad adolescente, tal vez fuese mejor hablar de «alienidad» que de «ausencia» 5 . Como nos han hecho ver Heidegger (SZ, 120), y sobre
2
3
Cervantes y la libertad, I, págs. 152 y 159.
Psicología de la edad juvenil, trad. esp. (Madrid, 1929), página 62.
4
Op. cit., I, pág. 160.
5
Véase la Psicopatología de la adolescencia, de F. Marco Meren146
todo Sartre (EN, 337 y 408), la ausencia propiamente dicha
—el «echar de menos» lo que no nos está presente— es una
forma defectiva de la presencia, y la supone. Me es ausente
quien me ha estado presente, podría estarme presente y no me
está presente ahora; lo cual, si bien se mira, no es el caso en
la soledad de la adolescencia. Esta no consiste, en efecto, en
sentir la «ausencia» de lo que se tuvo y no se tiene, sino en
vivir como «no propio» lo que hasta entonces había sido incuestionablemente familiar. Y, por otra parte, la «distensión»
del alma solitaria no solo busca ahora su unidad «entre la
ausencia y el recuerdo», mas también, y aun sobre todo, «hacia la esperanza». Spranger habla extensamente de la «formación paulatina de un plan de vida». El propio Rosales dice:
«La infancia habita en el ahora. La adolescencia habita en el
mañana. La madurez comienza cuando empezamos a vivir en
el todavía.» Y «habitar en el mañana», ¿qué es, en definitiva,
sino distender el alma en soledad hacia el reino de lo que
se espera?
Llegamos, pues, a la cuestión que aquí verdaderamente importa. Si esa es la soledad de la adolescencia, ¿con qué se encontrará el adolescente? ¿Qué encuentros serán verdaderamente
afectantes para él? Por supuesto, no sus seudo-encuentros con
las personas, tal vez muy queridas, respecto de las cuales él se
siente en alienidad. Solo será para él genuino y afectante el
encuentro con una persona que le «comprenda», con alguien
que vea su interior mejor que él mismo lo ve. El adolescente
experimenta «un infinito anhelo de ser comprendido» (Spranger);
y por esto, comenta Rosales, «cuando advertimos en esta época
de la vida que alguien ve claro en nuestra intimidad, que alguien ha descubierto lo que somos y trata de ayudarnos, nos
abrimos a él». Pero no es el encuentro con los «otros» del
mundo exterior el que ahora me interesa descubrir y describir,
sino los que haya en el interior del alma solitaria. En el seno
de su propia, forzada soledad, ¿con quién se encuentra el adolescente?
ciano (Valencia, 1947). La semejanza que Marco Merenciano establece entre la adolescencia y los síndromes de despersonalización es
muy sugestiva.
147
La respuesta, implícita en las observaciones precedentes, debe
ser ordenada en dos puntos:
i.° El adolescente solitario se encuentra con el recuerdo
de su vida, que él está viviendo ahora como «no propia»,
y por tanto con la imagen memorativa de las personas que hasta
entonces ha conocido y tratado: estas imágenes son para él los
otros de su recién descubierta joidad. El resultado del encuentro
se moverá entre dos términos contrapuestos: la repulsa y la
apropiación. Solo de las personas que «le comprenden» y de
los recuerdos verdaderamente apropiados recibe auténtica
compañía la soledad del adolescente. Citaré una experiencia
propia: el recuerdo infantil de una excursión a caballo con
mi padre, en que este me llevaba ante sí, sentado sobre el arzón, mientras cantaba las canciones de sus años de estudiante,
fue parte importante en la cabal y definitiva «apropiación»
que de mi padre hice durante mis años de adolescencia. Pero
sea la repulsa o sea la apropiación el término de este invisible
encuentro, el «otro» —la imagen memorativa de alguien que
por serle «otro» descubre al adolescente que él es «yo»— comienza siendo lo que siempre en el encuentro es: aquello que
nos revela empíricamente cómo nuestras posibilidades son
en rigor composibilidades. Así, toda imagen memorativa
de una persona nácese durante la adolescencia vago y ambivalente proyecto de cooperación y de conflicto. La existencia
ulterior del adolescente decidirá pronto cuál de estos dos
caminos posibles va a ser el efectivamente recorrido.
2.° El adolescente solitario se encuentra, además, con los
«otros» que él podría ser, y por tanto con el mundo indeciso
y amplísimo de su deseo y su esperanza. «Cuanto más fuertemente se encrespan las tormentas de la pubertad —escribe
Spranger—, tanto más surge la impresión de que en el alma
hay materia para todo» 6 . El adolescente puede serlo todo, y en
su vida —he aquí otra de las claves psicológicas de la adolescencia— el deseo y la esperanza no se distinguen entre sí
muy netamente. La imagen memorativa de una persona real
no es siempre, para él, simple objeto de repulsa o de apropía6
Op. cit., pág. 61.
148
ción. Cuando se trate de personas que a sus ojos parezcan
«ejemplares», la apropiación consistirá en hacer de ellas otras
tantas formas posibles de su yo futuro. El adolescente quiere
ser, por lo pronto, todo lo que en torno a él están siendo
quienes le deslumhran; y por supuesto, todo lo que a sus ojos
fueron los personajes históricos y literarios que durante la
infancia habían encandilado su fantasía: d'Artagnan o Hernán
Cortés, el Corsario Negro o el Capitán Nenio, acaso Platón
o Pasteur. He aquí mi fórmula: el adolescente en soledad se encuentra con los otros de su recuerdo, j corre al encuentro de los otros
de su esperanza; en el primer caso, para rechazarlos de sí o para
apropiarlos a su vida, y en el segundo para identificarse con
todos ellos, para trocar en posibilidad propia la exaltadora
representación ideal de todo lo que ellos «fueron».
Vale la pena examinar con alguna atención la peculiar estructura psicológica de este encuentro con lo que se desea
y espera. Estudiando la función del personaje en el mundo
novelesco del Quijote, Luis Rosales ha descrito por vez primera tres geniales invenciones literarias de Cervantes y ha
tenido el gran acierto de referirlas a otros tantos esquemas
de operación del alma humana: el teatro dentro del teatro, el
teatro para sí mismo y el teatro de la felicidad. De estos tres
esquemas, los dos últimos constituyen la forma propia del
encuentro en esperanza.
Sobre todo el teatro para sí mismo, en el cual, como dice
Rosales, «busca y encuentra su fundación la adolescencia de
D o n Quijote» 7. Consiste este teatro en ver con los ojos de la
fantasía el personaje que se quiere ser —Amadís de Gaula
o Reinaldos de Montalbán, en el caso de D o n Quijote—, y en
encontrarse dialógicamente con él. E n la adolescente soledad
de D o n Quijote, Amadís es a la vez un «otro» y un proyecto
de sí mismo; y, mutatis mutandis, esto es para cualquier adolescente la indefinida serie de las imágenes personales —no «tipos» históricos o literarios— que para él poseen seducción
y ejemplaridad 8 . «La adolescencia carece de identidad, porque
' Op. cit., I, pág. 167. ¡Qué gran hallazgo este de considerar y
estudiar a don Quijote como adolescente!
8
De qué manera el espectáculo teatral a que asiste la gente es
149
no tiene historia, porque no vive desde un pasado propio,
y carece de mismidad, porque el adolescente no ha podido
elegirse a sí mismo todavía. Su proyecto de vida no es terminante y único» 9. Carente aún de identidad y mismidad bien
precisas, el adolescente vive su soledad contemplando los personajes de su teatro para sí mismo, dialogando con ellos y moviéndose, en definitiva, hacia la última y suprema forma de
esta sutil dramaturgia interior, hacia el «teatro de la felicidad» 10.
2. Ahora debemos contemplar otra de las situaciones vitales en que más habitualmente se da la soledad forzada: la
ruptura de la comunicación. Como ya lo habrá advertido el lector
atento, tomo esta expresión de Jaspers; pero quiero hacerlo
englobando bajo esa rúbrica las varías formas de la soledad
que el propio Jaspers describe en el apartado «Deficiencia
de la comunicación». Después de todo, la soledad —una soledad no querida— es el término a que inexorablemente conduce la ruptura de toda comunicación auténtica.
La comunicación exige la soledad y la anula: no otra cosa
es para el hombre auténtico la estructura de la compañía,
por íntima y plenària que esta parezca ser. Mas no son lo mismo la «soledad hacia» de quien va a entrar en comunicación,
también, en este sentido, «teatro para sí mismo», lo ha mostrado
muy luminosamente Ortega en Idea del teatro (Madrid, 1958). Muy
anteriormente —en Estudios sobre el amor, O. C, V, 594—, había
escrito Ortega: «Una buena porción de nuestra vida consiste en la
mejor intencionada comedia que a nosotros mismos nos hacemos.
Fingimos modos de ser que no son el nuestro, y los fingimos sinceramente, no para engañar a los demás, sino para maquillarnos ante
nuestra propia mirada. Actores de nosotros mismos, hablamos y operamos movidos por influencias superficiales que el contorno social o
nuestra voluntad ejercen sobre nuestro organismo y momentáneamente suplantan nuestra vida auténtica.»
9
L. Rosales, op. cit., I, pág. 165.
10
En homenaje a La comedia de la felicidad, de Nicolás Evreinof,
y tras haber demostrado la raíz quijotesca de esta joya de la literatura dramática de nuestro siglo, L. Rosales llama «teatro de la felicidad»
al hecho psicológico de llegar a ser el personaje que más o menos
voluntariamente se representa. La felicidad, según esto, no es solo
un don que se recibe, es también un bien que se conquista. Por eso
he dicho que el «teatro para sí mismo» tiene su meta en el «teatro
de la felicidad». Véase L. Rosales, op. cit., II, págs. 63 ss.
150
y la «soledad con» de quien con otro se comunica, que la «soledad de» —el estar solo de o respecto de alguien— en que cae
aquel a quien el vínculo de una comunicación auténtica acaba
de rompérsele. Tampoco con la ausencia debe ser confundida
la soledad subsiguiente a la ruptura de la comunicación. La
soledad de la ausencia es un hueco que en cualquier momento
puede ser colmado por el mismo que lo produce, y tal es
la razón por la cual la ausencia es un. modo defectivo de la
presencia. La soledad por ruptura, en cambio, es la herida
que un miembro arrancado deja donde él estuvo, el sentimiento de una composibilidad a un tiempo experimentada,
necesaria e imposible. La soledad es siempre deficiente; a
cambio de eso, raramente deja de ser digna. «Salir de la soledad, franquearse sin reservas y soportarlo —escribe Jaspers—,
son cosas que solo se las permite la existencia (auténtica) si
la situación, el otro y el tema son adecuados, y si su amor despierta» (I, 480). Pues bien: la soledad consecutiva a la ruptura —la soledad ex abrupto, en el sentido más directo de tal
expresión— es un amargo, herido y no querido retorno a la
dignidad deficiente de estar solo.
Desde la comunicación, yo puedo caer en soledad forzada
por caminos muy distintos entre sí. Puede el otro dejarme
solo, si su voluntad de comunicación existencial se desangra
y paraliza; puedo yo quedarme solo porque hayan muerto
todos aquellos con quienes estuve en comunicación; puedo,
en fin, sentir la soledad como un «abismo del no ser», si por
ventura llego a descubrir la nihilidad que respecto de la existencia auténtica es inherente a las presuntas «realidades» de la
vida social. En los dos primeros casos, la ruptura afecta a la
comunicación existencial; en el último, a la comunicación
objetiva; pero tanto en aquellos como en este yo me quedo
—me veo forzado a quedarme— existencialmente solo.
Dos perspectivas se me ofrecen entonces: la desesperación
y la esperanza. Mi desesperación solo será total —en la medida en qu-e una desesperación total es humanamente posible— u cuando yo desespere de encontrar de nuevo una co"
Véase la última parte de mi libro La espera y la esperanza.
151
municación auténtica, tanto en la existencia intramundana
como en la existencia transmundana, en la «trascendencia».
«Si la soledad... se convierte en la conciencia de tener que
morir solitario, entonces solo la trascendencia puede recoger
en sí la comunicación no realizada. Como quiera que la soledad solo es real en la comunicación histórica..., no puedo
librarme de ella más que con la muerte, hasta la cual yo estaba
dispuesto a la comunicación: yo puedo, pues, anular mi soledad, trascendiendo (mi existencia empírica) por virtud de
mí ser-mismo, cuando este no se cierra definitivamente, sino
que queda abierto y sufre hasta el fin» (Jaspers, I, 483). En tal
situación, yo desespero de la existencia empírica y espero en
mi existencia posible. «Hay —escribe Jaspers— esta soledad,
no desesperada, pero sí temible, que no quiere ningún compromiso; que no se engaña a sí misma y que, sin embargo, no
puede saber verdaderamente qué es aquello a que se dirige.
Hay el callar impenetrable, en el cual el hombre existe enteramente para sí, y nadie sabe de él, ni en él le reconoce, ni de él le
alivia cuando quisiera expresarse; ese callar en que la fuerza de
la existencia posible no se desperdicia, sino que está pronta...
Hay el llorar sin causa en silencio, el callar abismático que
de manera única expresa la perdurable disposición de la existencia posible a la comunicación. Cuando llegue la sazón, caerá
el velo. Pero hablar sobre esta soledad siempre será imposible»
(I, 482). Junto al silencio evasivo y junto al silencio preposesivo antes descritos, la relación con el otro —la ruptura de la
relación con el otro— nos muestra la posibilidad de este silencio
contenido j expectante de quien en su soledad espera desesperadamente la comunicación. Mas también cabe que la soledad albergue en su seno la esperanza de una nueva comunicación auténtica, no en «trascendencia», sino durante la existencia histórica
y terrena. En contraste con la soledad dolorosa del «ya no»,
esta otra lleva dentro de sí, más o menos articulado y visible,
un esperanzado «todavía». Acaso un ademán desengañado
presida ahora la vida social del solitario; pero bajo el desengaño está latiendo la disponibilidad, y con esta —adolescentemente— la esperanza. Como D o n Quijote a Sancho, el solitario a la fuerza se dice a sí mismo: «Aún hay sol en las bardas.»
152
Dentro de la soledad en que forzosamente le sume la ruptura
de la comunicación, dentro, por consiguiente, de su propia
alma, ¿con quién se encuentra el solitario? Como en el caso
de la soledad adolescente, la respuesta debe ser dividida en
dos partes:
i . a Encuéntrase ante todo el1 solitario con la imagen de sí
mismo en que más patente queda, frente a la situación determinante de la ruptura, la dignidad de su existencia herida y sola.
Cada persona se realiza en muchos yos. La fluyente diversidad con que mi yo empírico debe actualizarse a lo largo de mi
existencia cotidiana —en tal ocasión soy interna y externamente homo theoreticus; en tal otra, homo religiosas; más tarde
habré de ser homo socialis u homo aestheticus, etc.—, va cristalizando durante mi vida en el manojo de los yos que en verdad
puedo llamar míos. Cuando introspectivamente me examino,
estos aparecen ante mi como relieves escultóricos —ensueños
esculpidos, cabría decir— que dan figura y expresión a mi
propia intimidad; son, pues, los loci maioris resistentiae de mi
realidad personal, las zonas de mí mismo en que yo soy para
mí verdaderamente real. «Los complementarios» —los yos
complementarios—, llamó Antonio Machado a esta gavilla
de configuraciones típicas que integran y constituyen el yo
empírico global de cada persona. N o debo estudiar ahora cómo
el mutuo juego de la vocación, la constitución psicofísica y la
situación —por tanto, el azar— va dando origen y forma a tal
diversificación del yo. Me limitaré a repetir que la soledad
pone en primer plano el yo ocasionalmente más idóneo, y él
es el «seudo-otro» con que ahora se encuentra el solitario.
Se dirá, y es verdad, que el solitario se encuentra en tal caso
consigo mismo, y que tal suceso psicológico no puede ser
llamado «encuentro», al menos en el sentido fuerte de esta palabra. Pero tan indiscutible verdad necesita ser matizada,
porque «encontrarse consigo mismo» es descubrir en la propia
intimidad la figura de uno de esos «yos complementarios», el
que sea, y porque, en cierto sentido, «encuentro» es el hecho
psíquico de que mi «yo ejecutivo» o «posicional» —la consciente actividad primaria de mi persona— contemple en el
escenario de mi propia alma, como una realidad «cuasi-obje-
153
tiva», la figura expresiva y acompañante de uno de los yos en
que mi vida personal ha cristalizado. Encontrándome así
conmigo mismo, descubro o confirmo que mis propias posibilidades, cercenadas y sangrantes por la vicisitud penosa de la
ruptura, quedan potenciadas por lo que uno de mis yos todavía puede ser y hacer. A través de ese yo parcial que ante
mí aparece y me conforta, yo soy entonces el Samaritano de mí
mismo.
2. a Se encuentra el solitario, además, con la indecisa prefiguración del otro que él secretamente espera. Todo ser humano abierto al futuro es de algún modo adolescente, aunque
tenga cien años, y por lo tanto autor-empresario del «teatro
para sí mismo» con que la adolescencia, sea juvenil o residual,
va convirtiendo sus anhelos en proyectos. Todo lo que en
páginas anteriores he dicho acerca de tan sutil operación
psíquica podría repetirse, en líneas generales, respecto de la
soledad que la ruptura de la comunicación comporta. Mientras la vida en el mundo le trae o no le trae el otro empírico
y contingente que él espera, el solitario va encontrándose
dentro de sí mismo con los hombres posibles que más alta
y sugestivamente parezcan ofrecerle el pan y la sal de la comunicación.
III. Queda, en fin, el caso de la soledad buscada y encontrada:
el solitario está solo porque quiere estarlo. ¿Qué sentido tiene
ahora la soledad? Basta un punto de reflexión para advertir
que un hombre puede querer estar solo por dos razones distintas, y aun opuestas entre sí: la ascética y el hedonismo, la
preparación para una convivencia nueva y el mero gusto de
sustraerse a las molestias del «mundanal ruido». En términos
quijotescos, la soledad de D o n Quijote velando sus armas
y la soledad de Marcela, la pastora esquiva y montaraz. Martin
Buber llamó «lugar de la purificación» y «castillo del apartamiento» a estos modos de la soledad; aquel sería noviciado
y merecimiento, este otro diálogo consigo mismo y narcisismo del alma (ID, 91-92). Luis Rosales, por su parte, ha
contrapuesto la soledad de independencia de no pocos personajes cervantinos, soledad solitaria en que la libertad es «li154
bertad de exención», y la soledad acompañada —«soledad
con las cosas»— en que la libertad es «libertad de apropiación» 12.
Utilizando la ya conocida distinción de Zubiri, podría decirse
que el solitario por hedonismo quiere vivir en «libertad de»,
y el solitario por ascética en «libertad para». El ideal de la
vida personal es en el primer caso una autoposesión fruitiva,
y en el segundo una autoposesión oblativa.
No discutamos ahora el p r o b l e m a ético que plantean
estos dos contrapuestos modos de la soledad querida. Limitémonos a apuntar que en la vida real suelen mezclarse
de modo muy sutil —¿dónde empiezan y dónde acaban
uno y otro en la existencia del viajero 13 y en la vida del
creador por vocación?—, y atengámonos escuetamente a nuestro tema. En su existencia solitaria, ¿con quién se encuentra el que voluntariamente ha buscado y encontrado la soledad?
En el caso del solitario hedonista, la respuesta es inmediata:
ese hombre quiere encontrarse —y acaso se encuentre— consigo mismo. La convivencia social corrompía o consumía su
propio ser; y puesto que tratando con los otros él «no se
encontraba consigo mismo», como es tópico decir, se aparta
de los otros en busca de ese «sí mismo» antes tan invisible
y amenazado. Si ese hombre no es más o menos místico —no
es preciso pensar en San Juan de la Cruz cuando se pronuncia
esta palabra—, su contemplación de la naturaleza será para él
una cura de aguas o un diploma de eminencia, algo que le
permita decir «¡Qué bien se siente uno después de un paseo
solitario entre los pinos!», o «¡Qué exquisita es mi alma, que
tan bien ha sabido descubrir y gozar la belleza de este paisaje!» Y si busca el encuentro con los otros, preferirá esos
«otros» silenciosos, corteses y casi previsibles que para el
lector suelen ser el autor y los personajes de los libros que
12
Op. cit., I, passim.
Sobre la situación existencial del viajero y la significación del
viaje, véase el sugestivo ensayo de E. Gómez Arboleya «Breve meditación sobre el viaje», en Cuadernos Hispanoamericanos, 35 (1952),
41-54, y el capítulo «La libertad de los aventureros», en L. Rosales,
op. cit., I, págs. 323-382.
13
155
lee u . Recordemos una vez más los cuartetos inmortales de
Quevedo:
Retirado en la pa% de estos desiertos,
con pocos, pero doctos libros juntos,
vivo en conversación con los difuntos
j escucho con mis ojos a los muertos.
Si no siempre entendidos, siempre abiertos,
o enmiendan o secundan mis asuntos,
y en músicos, callados contrapuntos,
al sueño de la vida hablan despiertos.
El «otro» autor o el «otro» personaje «enmiendan o secundan» los asuntos del lector y hablan «al sueño de su vida».
E n definitiva, le hacen encontrarse consigo mismo, con lo
que él es y quiere ser. Pero aquí surge el verdadero problema:
¿qué es eso de encontrarse consigo mismo? Para el solitario
hedonista, ya lo sabemos: es contemplar, en el elenco de sus
«yos complementarios», aquel que mejor satisfaga su apetito
de autoposesión fruitiva. El «teatro para sí mismo» consiste
ahora, más que en la contemplación cuasi-presencial y dialógica de lo que se quiere ser, en la visión posesiva y gozadora
de lo que ya se era y la convivencia social no dejaba ver 16.
Una interrogación surge: si la búsqueda del «sí mismo» es
14
No siempre son así los personajes literarios; a veces se ponen,
como suele decirse, «respondones». Recuérdese la conducta del unamuniano Augusto Pérez, en Niebla, y de los Seis personajes de Pirandello. Pero tan levantisca otredad la muestran ante su autor, no
ante el lector solitario y hedonista. Acerca de la otredad del personaje de ficción, algo fue dicho en la Primera Parte, al estudiar el
problema del otro en Unamuno. De nuevo remito a los estudios de
Marías y Rosales allí consignados.
15
En el caso de la Marcela cervantina, el hedonismo de la autoposesión fruitiva se halla proyectado a la utopía: en este caso, la
utopía de la felicidad propia del «estado de naturaleza». Cuando
Marcela se retira a la sierra —escribe Rosales—, «quiere nacer de
nuevo, quiere nacer desde la libertad. Ahora bien, nacer de nuevo
es imposible. Nadie nace dos veces: solo podemos recién-nacer. En
cada decisión auténtica, la libertad rehace enteramente nuestra existencia. A este nacer a nueva vida le llamo recién-nacer. Pero tal
conversión en modo alguno es gratuita.» (Op. rít., I, pág. 262).
V6
de veras exigente y ambiciosa, ¿podrá el solitario contentarse
con la posesión fruitiva de los «yos» que la convivencia real
desfiguraba? ¿Puede haber un «sí mismo» humano que en su
profundidad no se distienda de un modo o de otro hacia la
oblación?
Bien distintos serán los encuentros del solitario por ascesis.
También este aspira a encontrarse consigo mismo; pero el
«sí mismo» no es ahora el que el solitario ya era antes de su
querida soledad, ni siquiera el conjunto armonioso de todos
sus «yos complementarios», sino el «nuevo yo» que renazca
del «yo viejo» como consecuencia de la operación creadora
a que en este caso se halla ordenado su aislamiento. E n rigor,
la existencia del solitario por ascesis es a la vez la ruptura con
una convivencia insatisfactoria y el esfuerzo personal hacia
una más satisfactoria convivencia: la que bien pronto brindará el encuentro con el «sí mismo» autor de la obra proyectada —sea esta artística, intelectual, social o religiosa—, y con
los otros hombres, a través de tal obra, cuando esta haya
llegado a ser realidad objetiva. Planeando su Discurso del
método, Descartes pensante está solo respecto del Descartes
anterior a tal empeño (un Descartes insatisfactorio para sí
mismo), y respecto de todos los hombres que en torno a él
se conducen con arreglo a la tradición filosófica medieval.
Escribiendo el Discurso del método, Descartes escritor vive distendido hacia el menos insatisfactorio Descartes que resultará
de esa faena y hacia los otros que resulten de haber leído lo
que él entonces escribe. Autor ya del Discurso del método,
Descartes —el Descartes más íntimo y ejecutivo, el que acaso
está ya planeando las Médiíations sur la philosophie premien—
se encuentra y convive consigo mismo, en cuanto tal autor
del Discurso del método, y con cuantos ya han recibido en su
mente y en su vida el mensaje de este opúsculo genial. En suma:
Descartes solitario y creador ha vivido en relación con la
tercera de las «esferas» del Tú que hemos visto distinguir a
Martin Buber, «la vida con las esencias espirituales» (ID, n ) .
N o puede extrañar, según esto, que el examen de la soledad
por ascesis —«soledad para», y no simple «soledad de»— suela
llevar consigo una explícita afirmación de compañía. «Quien
157
se ha sentido radicalmente solo —escribe Zubiri—, es que
tiene la capacidad de estar radicalmente acompañado. Al sentirme solo, me aparece la totalidad de cuanto hay, en tanto que
me falta. En la verdadera soledad están los otros más presentes que nunca» (NHD, 300-301). E n su fino análisis fenomenológico de la soledad, G. Berger ha mostrado cómo en el
seno de esta —cuando la soledad se hace realmente «trascendental», y deja de ser «existencial» o «mundana»— aparece la
noción del semejante l a . J. L. Aranguren ha visto al intelectual
como un hombre a la vez solitariamente solidario y solidariamente
solitario 17. «Como tenía un alma inmensa —decía Elie Faure
de Dostoievski, y hubiera podido decirlo de tantos otros
creadores en soledad— estaba solo y no podía aislarse. Se comprende, porque solamente el que puede vivir todos los martirios que alrededor de él se sufren, es también el que está
solo» 18. Y en cuanto a la convivencia intencional y real del
solitario por religión, M. Chastaing ha observado finamente
cómo «el orante en una gruta del desierto dice nosotros, al paso
que dice yo la asamblea de los fieles» 19. Textos semejantes
a estos podrían acopiarse sin dificultad, porque la «soledad
parat> •—recuérdese lo dicho al estudiar los supuestos metafísicos del encuentro— es constitutivamente «soledad con»;
y en definitiva, porque la soledad por ascesis es un acto de
amor, y el amor, dijo Ortega glosando a Platón, «va ligando
cosa a cosa y todo con nosotros, en firme estructura esencial»
(O. C, I, 313).
Al llegar a este punto, más de una interrogación se habrá
levantado en el alma del lector atento. ¿Cómo los supuestos
metafísicos del encuentro —carácter dativo y expresivo, carácter compresencial e imaginativo de la existencia humana—
se manifiestan en la vida del solitario? ¿Puede el hombre ser
dativo y expresivo, puede ser compresencial e imaginativo
16
«Du prochain au semblable. Esquisse d'une phénoménologie
de la solitude», en La présence d'autrui, págs. 81-99.
17
«El oficio del moralista en la sociedad actual», en Papeles de
Son Armadans, XIV (1959), 11-22.
18
Elie Faure, Les constructeurs. Cit. por Unamuno en «El hombre de la mosca y el del colchón», El Sol, 10-11-1918.
" L'existence d'autrui, pág. 292.
158
respecto de sí mismo? Y si lo es, ¿cómo acontece esto, ya en
un orden psicológico? ¿Cómo un «yo complementario» puede
ser dativo y expresivo respecto del «yo ejecutivo» o «posicional», y cómo este puede sentir presente o compresente la figura intraanímica de aquel? ¿En qué sentido y en qué medida
es para mí «mi-mismo» y «otro» cada uno de mis yos complementarios? ¿En qué sentido y en qué medida la contemplación
de uno de estos me hace vivir como composibilidades mis
posibilidades entonces más actuales y propias? Verse a sí
mismo como homme de bonne compagnie, ¿ayudaría algo al
Descartes sumido en la soledad que la creación filosófica tan.
ineludiblemente impone? Creo que las páginas anteriores contienen indicaciones suficientes para ir dando respuesta idónea
a todas estas preguntas. Tal vez complazca al lector entregarse
durante algunos minutos al ejercicio intelectual de obtenerla.
B.
FORMAS
DEFICIENTES
DEL
ENCUENTRO
Decía yo en el capítulo anterior que en el encuentro se conjugan dos instancias, una exterior a mí, la realidad intencionalmente expresiva que va a serme «el otro», y otra interior a mí,
la actualidad percipiente de mi propia conciencia. En todo
momento las ha tenido en cuenta mi descripción del encuentro;
mas también en todo momento he pretendido que esa descripción fuese válida para cualquiera de las infinitas formas particulares que el encuentro adopta en su realidad empírica.
Me he esforzado, en suma, por ofrecer una visión de la relación interhumana que fuese a un tiempo teorética y esencial.
Pues bien: pasando ahora de la esencia a la realidad concreta,
quiero mostrar algunas de las formas deficientes y de las formas
especiales en que el encuentro concretamente se realiza.
E n ocasiones será deficiente el encuentro por causa de la
realidad exterior a mí: esa realidad puede no ser, en su presencia inmediata, la de un cuerpo humano viviente y normal.
Otras veces será deficiente el encuentro por causa de mi propia
159
realidad: mi organismo, en efecto, puede no hallarse en condiciones de percibir de un modo cabal la realidad del otro.
Hay, pues, deficiencias a parte alterius y deficiencias a parte
percipientis. Estudiémoslas por separado.
I. Desde el punto de vista de su presencia inmediata son
«otros» deficientes la máscara, la huella humana, la obra del
hombre y el monstruo. ¿Cómo el encuentro, sin mengua de
sus caracteres esenciales, se particulariza en cada uno de estos
casos? ¿Cómo es el «otro» de la máscara, de la huella y de la
intención objetivada? ¿Cómo el monstruo humano es «otro»?
i. En el más amplio sentido del término, máscara es —recuérdese— cualquier objeto no humano que manifieste una
voluntad humana de expresión o de ocultación. Son máscaras
el antifaz carnavalesco, la carátula ritual del salvaje, el prósopon
del actor griego y la persona del romano, el matorral tras el
cual se «enmascara» el soldado o con cuya fronda hace señales,
y tantas cosas más. Basta, sin embargo, un instante de reflexión
para advertir que la o disyuntiva de la definición precedente
debe ser sustituida por una j copulativa. En rigor, la máscara
lo es en cuanto simultáneamente expresa y oculta: oculta la
individual personalidad del enmascarado y expresa la voluntad de este de «parecer» a los demás —en ocasiones, también
a sí mismo— lo que la máscara representa. Habrá sin duda
casos en que predomine el momento ocultativo sobre el momento expresivo: tal es, por ejemplo, el del soldado que se
«enmascara» con el fin de parecer un vegetal silvestre. Hay
otros en que predomina la voluntad de expresión sobre la
de ocultación, y este fue el caso del actor antiguo. Pero lo
cierto es que, diversamente combinadas entre sí, siempre
coinciden una y otra.
Creo que esta breve puntualización permite descubrir recta
y fácilmente el sentido de la percepción del otro ante la
máscara. Cuando en esta predomina la voluntad de ocultación,
el otro que el enmascarado me presenta es el «puro otro», sin
más concreción que la que en la genérica realidad de este —en
su simple condición de realidad exterior intencionalmente
expresiva—• llegue a poner el contenido propio de la expresión
160
que yo creo percibir. El otro es entonces «pura intención de
amenaza», «pura intención de huida», «pura intención de
demanda de auxilio», etc. La vivencia inicial de una nostridad
genérica y dual se desgaja en el yo de la persona que percibe
y ese «puro otro» que tan claramente ejemplifican las breves
fórmulas precedentes.
Bien distinto es el caso cuando en la máscara predomina la
voluntad de expresión. ¿No es acaso un problema delicado
el de saber qué es lo que una máscara realmente expresa?
No me refiero, claro está, a lo que la máscara por sí misma
manifiesta —risa o aflicción en las máscaras del teatro antiguo,
necedad, salacidad o extravagancia en nuestras caretas carnavalescas— 20, sino a lo que significa el simple y pasmoso hecho
de que alguien se la ponga sobre el rostro. Genéricamente considerada, ¿qué expresa la máscara? Creo que en la respuesta
hay que distinguir dos planos, uno de carácter psicológico
y otro, más profundo, de orden antropológico, y aun metafísico. Desde un punto de vista psicológico, la máscara manifiesta que un hombre quiere mostrar, sin ser él identificado,
un modo de ser —lujuria, sadismo, altanería, sarcasmo, etc.—
más o menos reprimido en su alma cuando los demás reconocen su real identidad. «El hombre enmascarado —escribe
Rof— puede dejar en libertad su parte secreta y profunda:
sus pasiones. Las cuales, por cierto, suelen ser las mismas en
todos los humanos, y por eso casi todas las máscaras proceden
con gran monotonía en sus orgías y bromas» 21. Pero este es
solo el primer plano de la respuesta. E n su dimensión más
profunda, la máscara, uno de los inventos más antiguos de la
Humanidad, manifiesta la constitutiva aspiración del hombre
20
La interpretación de la expresión propia de la máscara será
muchas veces equívoca. Remito a las investigaciones de Plessner citadas en el capítulo anterior.
21
Entre el silencio y la palabra, pág. 323. El carnaval —escribe,
por su parte, Ortega— «es la gran fiesta religiosa de jugar los
hombres a desconocerse entre sí, un poco hartos de conocerse demasiado. La carátula y el falsete de la voz permiten, en esta magnífica festividad, que el hombre descanse un momento de sí mismo,
del yo que es, y vaque a ser otro y, a la par, se libre unas horas
de los tus cotidianos en torno» (HG, 200).
161
11
a ser todo lo que su limitación le impide ser. «La conciencia
de su propia relatividad —dice Ortega en su breve apunte
sobre el ser de la máscara— es en el hombre inseparable de la
conciencia postuladora de lo absoluto. Y entonces se engendra en él el vehemente y equívoco afán de querer ser lo
que no es: lo absoluto; participar de esa otra superior realidad,
conseguir traerla a la suya menesterosa y limitada, procurar
que lo omnipotente colabore en su nativa impotencia.» Ahora
bien: la única manera posible de que una cosa sea otra es la
metáfora, el «ser como» o cuasi-ser 22. De lo cual se desprende
que, desde un punto de vista general o antropológico, la
máscara es el artefacto mediante el cual el hombre más primitivamente manifiesta la condición indigente, ambiciosa y metafórica de su propia realidad.
Ahora podemos comprender la azorante y misteriosa impresión que las máscaras, hasta las más burdas y menos rituales, producen siempre en quien ingenuamente las contempla.
En cuanto «otro», el enmascarado es un hombre con voluntad
de mostrar un yo distinto del suyo, y de ahí lo que él es para
quien súbitamente le percibe: alguien expresamente capaz de
todo, y por lo tanto el hombre en cuanto tal. Ante un hombre
sin máscara, séame conocido o no, yo no puedo dejar de ver
tal hombre; ante un enmascarado cuya identidad real se me
escape, yo veo dos cosas: el otro postizo y falso que la máscara expresa, y, bajo esta, un hombre, una voluntad capaz de
concebir y expresar las intenciones más diversas; capaz, en
principio, de todas las intenciones que la condición humana
permite sentir e inventar. El «otro» de la máscara me es presente; el incierto «otro» del enmascarado —esto es, el hombre—
me es compresente: todos los seres humanos, desde Adán
hasta mi vecino y desde San Francisco de Asís a Jack el Destripador, viven de algún modo en ese «otro» compresente que
la máscara me oculta y me expresa. El enmascarado no me
permite vivir la nostridad dual, me deja recluido en el ámbito
de la nostridad genérica; pero lo hace siéndome él un individuo
concreto y visible, y la percepción de tal nebulosa humana
25
Idea del teatro, págs. 88 y 92.
162
—una realidad que es «hombre» y no acaba de ser «tal hombre»— me fuerza a no salir del «puro alerta» que la vivencia
de la nostridad genérica tan indefectible e inmediatamente
suscita. Hay hombres que dicen vivir frente a «la Humanidad»:
gran quimera, porque «la Humanidad» es pura abstracción
o pura desazón cuando no se realiza y concreta en «este hombre» o en «estos hombres». Tal es otra de las hondas lecciones
antropológicas que nos depara la meditación de la máscara.
Solo un recurso tengo a mano para salir del azoramiento
temeroso que ha producido en mí la visión del enmascarado.
Consiste en enmascararme yo ante él, en ser para el otro lo
que él es para mí. A su indeterminación replico yo con la mía;
a la desazón que él pone en mi alma, con la que yo pongo
en la suya; y así el Carnaval es, desde un punto de vista fenomenológico, la fiesta de aquellos que durante algunas horas
solo como «puros hombres» quieren vivirse entre sí. Curioso
juego semántico, uno que en la fiesta del Carnaval cada año
se consuma; porque en ella la máscara —la persona, en el teatro
romano— es justamente lo que permite al hombre dejar de
ser para los otros «persona». No es un azar que el Carnaval
tenga en Dionisos, dios orgiástico y confundente, el dios del
«todos uno y lo mismo», su vieja divinidad tutelar.
2. Estas consideraciones acerca de la máscara nos permiten
desvelar con cierta precisión el sentido convivencial de la
huella. Paseando por una playa desierta, percibo la depresión
que en la arena, ha dejado el paso de un pie humano. Antes
de descubrirla, yo estaba solo. Poco importa que haya sido
hedonismo, ascesis o ruptura de la comunicación la causa
determinante de mi soledad. Cualquiera que sea mi modo
de estar solo, tan pronto como yo he visto esa depresión —un
pequeño hueco ovalado, tres o cuatro hoyuelos redondos—
surge en mi alma, como un relámpago, la vivencia del otro.
¿En qué consiste ahora esta vivencia? Yo diría que entonces
estoy viviendo la presencia del hombre y la ausencia de la persona.
La huella me hace vivir la nostridad genérica en forma pura.
De los tres momentos que esencialemente integran la vivencia
del otro —«hombre», «hombre expresivo», «tal hombre»—,
solo el primero percibo yo ahora, porque en la huella no hay
16)
expresión, ni hay talidad. La otredad del otro que yo tengo
en mí y ante mí —¿hombre o mujer? ¿joven o viejo? ¿grato
o ingrato? ¿vivo o muerto?— es la del mero hombre; para
mí, ese otro es «otro yo» en estado de otredad pura. Pero no
por eso mi existencia deja de ser compresencial e imaginativa.
Percibiendo una huella humana, me veo obligado a imaginar,
siquiera sea germinal e incoativamente, lo que tras ella hay,
y tal es la causa de la vaga impresión enigmática —ni amenaza, ni promesa: puro enigma— que la huella produce a quien
con alma disponible la divisa.
3. Más complejo es ei problema de la intención objetivada.
Ahora hay ante mí un objeto material —un hacha de sílex,
una fíbula, un cuadro, una estela funeraria, un libro— en que
se ha hecho forma sensible y perdurable una intención humana. Como frente a la huella y a la máscara, mi vivencia del
otro ha sido inmediata: el autor y los posibles usuarios de ese
objeto se me hacen de algún modo presentes en él; el hacha,
el cuadro, la estela y el libro me dicen con su simple presencia
que «hay el otro».
Pero ese «otro», ¿quién es, cómo es? Para responder con
rigor a esta interrogación, es preciso haber advertido previamente que la enumeración anterior —hacha de sílex, fíbula,
cuadro, estela funeraria, libro— es a la vez homogénea y heterogénea. Es homogénea, porque todo objeto en que se expresa materialmente una intención, manifiesta de algún modo
el profundo y constante designio de humanizar el cosmos que
late en el alma del hombre. Por modesta que sea la técnica
de su autor, el hacha de sílex transfigura humanamente una
minúscula porción de la naturaleza. Y es también heterogénea
esa serie, porque en ella se juntan dos órdenes de objetos: el
objeto utilitario o utensilio, y el objeto artístico, la obra de arte.
En el utensilio ha sido transfigurada la realidad para que la
realidad me sirva 23; en la obra de arte queda la realidad transfigurada para que la realidad se muestre, se haga patente. Ahora
el objeto no es utensilio, sino símbolo. La obra de arte realiza
23
Remito al lector a los conocidos análisis heideggeriano y sartriano del «utensilio».
164
la intención creadora del autor y simboliza de uno u otro modo
la realidad 24.
Vengamos a nuestro problema. Puesto que la obra de arte
es una intención objetivada, un objeto en que de manera simbólica se me hace patente cierta intención de otro hombre,
¿cuál será en ella «el otro»? ¿Cómo, a través de ella, se producirá el encuentro? La verdad es que la contemplación de un
objeto artístico pone ante mí hasta tres «otros» diferentes:
el autor, el personaje —suponiendo que ese objeto los contenga— y el coespectador.
El autor comienza por serme un «otro» genérico e indiferenciado, un hombre. Cuando yo me hallo plena y habitualmente
sumergido en el ámbito de la convivencia —y más aún si es
grande y exquisito el artificio de la obra de arte contemplada—,
esa vivencia quedará implícita en otras. Viendo «Las Meninas»
o el Partenón, leyendo el Quijote, yo no siento en mí de manera
explícita una vivencia de «Hay el otro», aunque tal vivencia
indudablemente opere en mí. Pero si estoy en soledad, y si,
por añadidura, es muy elemental el artificio del objeto que
contemplo, esa vivencia —la voz de la hombredad, la voz de la
especie— surgirá con fuerza en mi alma. Tal es el caso del espeleólogo que en el seno de la caverna, rodeado de pura naturaleza cósmica, descubre de pronto ante sí unas líneas trazadas hace miles de años por la mano de algún hombre. «¡Hay
el otro, hay el otro!», dice en su interior el sobresalto emocional
que entonces siente.
Conviene aquí apuntar que dicha vivencia, muy cierta subjetivamente, se halla afectada por una sutil ambigüedad objetiva.
Lo que yo veo, ¿es real y verdaderamente la obra de un hombre, o es el producto de un azaroso capricho de la naturaleza?
Frente a «Las Meninas» o al Partenón, yo no dudaré: aquello
es y no puede no ser obra de un hombre. ¿Podré decir lo
24
Basten aquí estos sumarísimos apuntes acerca de la obra de
arte. El lector a quien interese el tema de la relación entre la obra
de arte, realidad y verdad, hará bien leyendo el ensayo de Heidegger
«Der Ursprung des Kunstwerkes» (recogido en Holzwege). Véase,
por otra parte, el art. «Símbolo» en el Diccionario de Filosofía de
Ferrater Mora.
165
mismo ante una mancha en la pared de una caverna? La contemplación de la obra de arte suscita en nosotros una primera
y radical ambigüedad: la que en el orden de la experiencia
externa lleva consigo la decisión gnoseológica entre «naturaleza» y «persona» 26.
Pero además de ser un hombre, el autor de la obra de arte —y,
por supuesto, el autor del utensilio— es también otro estamental.
El otro que a través de ella yo percibo no es el «puro otro»
de la huella, ni el «otro capaz de serlo todo» de la máscara;
es un «otro» al que dan ulterior determinación el significado
vital del objeto contemplado y las peculiaridades de la confección de este. El «otro» del hacha de sílex, por ejemplo, es un
hombre guerrero o cazador de muy rudimentaria capacidad
técnica; el «otro» de la estela funeraria es un hombre que de
algún modo veneraba a los muertos; el «otro» del Partenón
fue un arquitecto, etc. La «expresión» percibida es ahora la
correspondiente a cierta actividad humana: el «hombre expresivo» que la intención objetivada me revela no es y no
puede serme amenazador o alegre, modos de ser solo compatibles con la presencia viviente y más o menos inmediata
de un cuerpo humano; me es tan solo, y de una manera estamental y remota, «guerrero», «cazador», «pintor» o «arquitecto».
Tanto más acusada es la lejanía del otro en el caso del hacha
de sílex, cuanto que su otredad es la propia del muerto lejano,
del antepasado. El muerto próximo a mí, y más aún cuando
contemplo su cadáver, me permite encontrarme con mi recuerdo de él, un recuerdo lleno y aún colmado de recientes
notas personales. Aunque la figura humana del cadáver sea
para mí un «objeto» que ya no puede serme otra vez «sujeto»,
yo ante ella siento la ausencia del difunto desde la presencia
de un recuerdo rico y vivaz, y tal es la razón de la vivencia
25
Creo que este es un buen punto de vista para comprender el
sentido y la actualidad de la pintura «abstracta». «El arte imita a la
naturaleza», enseñó Aristóteles. «La naturaleza imita al arte», dijo
luego, pluscuamrománticamente, Osear Wilde. «El arte simboliza una
realidad natural que parece ser realidad personal, o una realidad
personal que parece ser realidad natural», dicen con su obra los
pintores abstractos.
166
de desgarradura y manquedad que entonces sufre mi alma 26.
En cambio, el muerto lejano de mí, el muerto del pasado
remoto, no me permite encontrarme sino con la condición
típica y estamental —«guerrero», «cazador», etc.— que en el
objeto arqueológico se haya hecho forma perdurable. De ahí
la sutileza y el esfuerzo que requiere la faena de «comprender»
con alguna precisión un resto histórico muy antiguo. «Comprender» un resto histórico, ¿qué es sino «convertirse» mental
y transitoriamente en el lejano otro que antaño creó y usó el
objeto del cual es «resto» la realidad que yo ahora contemplo?
«La técnica de este altruismo intelectual —escribe Ortega— es
la ciencia histórica. En este superlativo del otro que es el antiguo, cobra el hombre actual la superior conciencia de su
exclusivo yo. El sentido histórico es, en efecto, un sentido:
una función y un órgano de la visión de lo distante como tal.
Representa la máxima evasión de sí mismo que es posible
al hombre y, a la vez, por retroceso, la última claridad sobre
sí que el hombre individual puede alcanzar» (O. C, VI, 389).
La técnica del historiador no es, en fin de cuentas, sino el arte
de identificar y comprender con la precisión máxima —con
precisión «personal», si esto es posible— al otro estamental
en que tuvo su autor la «fuente» estudiada; si se quiere, el arte
de hacer que el otro del artefacto pase de serme un hombre
y otro estamental a serme, con la máxima precisión posible,
tal hombre 27. Solo entonces podrá ser verdadero encuentro mi
relación con el autor de una intención objetivada; solo entonces la contemplación de la obra de arte será, como de la
lectura decía Quevedo, un «vivir en conversación con los
difuntos» y un «escuchar con los ojos a los muertos». La experiencia estética es, a la postre, un diálogo con el artista y una
26
Con este brevísimo apunte no pretendo otra cosa que aludir al
nada simple problema del encuentro con el cadáver. ¿Qué «otro»
me presenta o me sugiere el cadáver de un conocido, cuál el de un
desconocido? ¿Qué actitudes típicas cabe distinguir en el encuentro
con el cadáver, y qué fundamento antropológico tiene cada una de
ellas? El tema, como se ve, es muy amplio.
27
Remito al lector al capítulo «El otro como invención del yo:
Dilthey, Lipps, Unamuno», de la Primera Parte de este libro. Y, por
supuesto, a los tratados de hermenéutica histórica.
167
convivencia con él en la realidad que la creación artística simboliza.
Vengamos ahora a las intenciones objetivadas que, como
el Quijote y «Las Meninas», contienen figuras humanas reproducidas o fingidas. Frente a ellas, ¿quién es, cómo es el otro
con que me encuentro? Salta a la vista que ahora voy a encontrarme con dos «otros» muy distintos entre sí: el autor
del objeto contemplado y, por lo tanto, de la intención que
en él se objetiva, y el personaje que tal objeto representa o finge.
Frente al Quijote convivo simultáneamente con Cervantes
y con Don Quijote; frente a «Las Meninas», con Velázquez
y con los varios personajes pintados en el cuadro.
Mi encuentro con el autor de un libro o un cuadro me pone
en contacto con la realidad humana que vengo llamando «otro
estamental» 28. Si yo leo el Quijote sin haber oído antes el
nombre de su autor, y si veo en la primera página del libro
que este fue compuesto por Miguel de Cervantes, tal nombre
designará para mí un «otro» autor de novelas de comienzos
del siglo XVII y dotado de las peculiaridades personales que la
lectura del Quijote me permita colegir. Solo si más tarde leo
otros libros del mismo autor, y persigo la huella de este en los
documentos que de algún modo le mencionen, podré ir
añadiendo notas personales a la imprecisa imagen del otro
estamental que mi primera lectura puso ante mí, y le veré,
según lo dicho, como «tal hombre».
Pero junto al autor están ahora sus personajes. ¿Quién podrá dudar de que Ulises y D o n Quijote son para mí «otros»,
los «otros» que para siempre han creado las formas de vida
que solemos llamar «espíritu de aventura» 29 y «quijotismo»?
Mi profesor de Literatura nos contaba haber conocido a una
señorita que de cuando en cuando rezaba por el alma de Don
28
Muy otro será el caso, si el libro por mí leído es autobiográfico: diario íntimo, memorias, confesiones, epistolario, etc. El problema de la convivencia con el autor que en este caso se plantea ha
sido estudiado por mí en el ensayo «Notas para una teoría de la
lectura», recogido en ha aventura de leer (Colección Austral, número 1.279).
29
El Odysseustrieb, de Heiberg. Páginas atrás lo mencioné.
168
Quijote. Y en cuanto a las figuraciones pictóricas, ¿cómo no
recordar los miles y miles de personas para las cuales la Gioconda y el «Caballero de la mano en el pecho» han sido otros
dilectísimos? Todos somos en alguna medida adolescentes,
y todos hemos hecho alguna vez «teatro para nosotros mismos»
con tal o cual personaje de la ficción literaria y de la figuración
pictórica.
La cabal comprensión de una obra de arte poblada de figuras humanas exige, pues, tres faenas espirituales conexas
entre sí: a), comprender en cuanto mero hombre y en cuanto
«tal hombre» la persona del autor, haciéndole pasar, en la
medida de lo posible, de ser «otro estamental» a ser «persona
singular»; b), comprender de manera suficiente los otros que
el autor haya representado o creado en su obra; y c), comprender con cierta integridad la relación vital entre el autor
y los personajes por él representados o creados. No siempre
es fácil mantener un justo equilibrio convivencial en el triángulo formado por el yo del lector, el tú real, pero casi siempre
muy remoto, del autor, y el til fingido, pero casi siempre muy
próximo, del personaje. El quijotismo de Unamuno en Vida
de Don Quijote y Sancho es injusto con el tú del hombre Miguel
de Cervantes 30; el lorquismo de otros, en cambio, conoce
más la persona y la muerte de García Lorca que la personalidad
de sus criaturas de ficción. No será nunca buen lector quien
no sepa dialogar inteligentemente con el autor y con el personaje, y hacer que estos, a su vez, dialoguen atinadamente
entre sí 31.
Queda por considerar el encuentro con el coespectador. Si la
existencia del hombre es constitutivamente coexistencia,
30
Véase a este respecto, el «Inciso» que Luis Rosales dedica al
tema en Cervantes y la libertad, II, pág. 216.
31
La lectura de Niebla, de Unamuno, permite de manera espléndida y fácil este «diálogo triangular». Muy singular es el problema
que desde este punto de vista plantea la obra musical. La audición
de una melodía suscita inmediatamente, claro está, la vivencia del
otro. Pero este «otro» ¿quién es? En mi opinión, un «otro estamental», más o menos personalizado por las notas emocionales e intelectuales que la realidad acústica y estética de la melodía permita
colegir. Quede el tema para los musicólogos.
169
¿puede no ser coespectación la contemplación de una obra
de arte? Por grande que mi talento sea, mi personal visión
de una obra de arte tiene que ser deficiente: yo no puedo ver
todo lo que en un objeto artístico «hay». Mi visión personal
me remite, pues, a la posible visión de los restantes contempladores. ¿"Quiénes son estos? Realmente, los que en aquel
instante se hallen a mi lado: la compañía amistosa y sensible
enriquece la fruición estética. Virtualmente, todos los hombres,
la humanidad entera. Contemplar con inteligencia una obra
de arte es a la vez saber oír lo que el artista y la realidad nos
dicen en ella —saper vedere, en el caso de la pintura— y saber
sentir la propia deficiencia frente a lo que esa obra de arte
puede decir y está diciendo. Como el encuentro con el autor,
el encuentro con el coespectador es una convivencia dialógica
con él en la realidad.
4. ¿Y el monstruo? ¿Cómo el monstruo humano es otro para
el hombre normal que con él se encuentra? ¿Es posible un
monstruo humano en cuya apariencia no pueda uno percibir
«otro hombre»? Ya dije en el capítulo precedente que el problema gnoseológico planteado por Locke en su Essaj —si
hay monstruos de los que no se sabría decir si son hombres
o no—, es en rigor un falso problema: un monstruo humano
cuya forma no tuviese ningún parecido con la forma normal
del hombre, no podría vivir. Los aristotélicos dirán que el
alma solo puede informar la materia orgánica si esta posee
un mínimo de configuración humana; los conductistas afirmarán, por su parte, que únicamente a partir de cierta configuración biológica y solo dentro de ella son realmente posibles
los comportamientos que solemos llamar «humanos». La percepción del otro en persona y no a través de una máscara, no es
solo un problema de expresión y de comportamiento; es también, como sabemos, un problema de estructura material, de
forma anatómica.
No quiere esto decir que la percepción del otro y la convivencia con él no presente, en el caso del monstruo humano —el
enano, el siamés, etc.— y en el caso del hombre de otra raza
—el negro, el amarillo— sutiles problemas psicológicos y morales. La percepción de la condición humana del otro —falible,
270
siempre, ya io dije—, se halla ahora especialmente sometida
a error. Viendo de lejos el bulto de un hombre normal, pronto
digo: «Veo un bulto humano». Viendo de lejos el bulto de un
hombre como el velazqueño don Sebastián de Morra, muchas
veces erraré respecto de su condición humana. Mi percepción
de esta será, cuando acontezca, súbita e inmediata; pero en
ella dominará penosamente la impresión de otredad sobre la
impresión de semejanza, y este anímico embarazo subirá de
punto si me veo en el trance de pasar del encuentro al trato.
De ahí el mérito moral de tratar amistosamente con monstruos
humanos, y la terrible seducción que en determinadas situaciones históricas —la helénica y la «nazi», para no citar sino
estas— ha ejercido la monstruosidad moral de combatir a
muerte la visible desgracia de la monstruosidad física.
El tema del encuentro con el monstruo humano plantea
inexcusablemente el nada fácil problema psicológico del encuentro con el animal. ¿Qué es eso de «encontrarse» con un
animal? Tal encuentro, ¿de qué modo es para mí distinto
de los que me brindan el hombre, por un lado, y la planta,
por otro? ¿En qué consiste la «amistad» entre un hombre
v un perro o un caballo?
Más de una vez ha surgido este curioso problema en la
mente de los pensadores de nuestro siglo. Scheler, por ejemplo, se pregunta: «¿Hay un instinto vital primitivo para todo
lo viviente en todo ser vivo, y un impulso análogo, hostil
o amistoso, del ser vivo hacia el ser vivo en general, anteriormente a toda experiencia precisa?» (EFS, 331). Y aunque
su idea de la persona le impida aceptar, a la manera de Bergson,
Simmel, Driesch y Becher, la tesis de la «unidad metafísica
de la vida» (EFS, 109), su concepción estratigráfica de la realidad humana, tan decisiva en toda su obra, le conduce a admitir la necesidad de «un mínimo de unificación efectiva no
específica» (EFS, 5 2) para entender científicamente la peculiar
convivencia entre el hombre y el animal. El hombre, en cuanto
persona, es por esencia distinto del animal; pero algo hay
en él —un estrato vital de su ser— que coincide plenamente
con lo que el animal es: tal parece ser la tesis de Scheler.
Martin Buber, por su parte, ve en el animal una suerte de
171
premonición del hombre y un atrio del reino del tú. «Los ojos
del animal —escribe— son capaces de hablar un gran lenguaje. Por sí solos, sin necesidad de sonidos y gestos, y con
máxima elocuencia cuando descansan por entero en su mirada,
expresan el misterio (del mundo) en su prisión natural, esto es,
en la ansiedad de llegar a ser, Solo el animal conoce ese estado
del misterio, solo él nos lo puede entreabrir; porque tal estado
puede ser entreabierto, mas no revelado. El lenguaje en que
esto sucede es lo que el mismo lenguaje dice: ansiedad, agitación de la criatura entre el reino de la seguridad vegetal y el
reino de la aventura espiritual. Este lenguaje es el balbuceo
de la naturaleza bajo el primer toque del espíritu, antes de que
ella se entregue a esa aventura cósmica que llamamos hombre.
Pero ningún discurso repetirá lo que ese balbuceo sabe comunicar» (ID, 86). La «mirada elocuente» del animal domesticado —en ella habría «una autorreferencia carente de yo»,
dice Buber— es el más alto y claro signo de esa ansiedad premonitoria, de ese enigmático esbozo del Tú o «umbral de la
mutualidad» (ID, 109).
Fiel a su método fenomenológico, Husserl considera la
esencia de la animalidad desde la esencia de la hombredad;
o, si se prefiere, desde la identidad entre el mundo de los otros
—el mundo correspondiente a sus sistemas de fenómenos—
y el mundo de mi sistema de fenómenos. «Pero sabemos muy
bien que hay anomalías, que hay ciegos, sordos, etc.; los sistemas de los fenómenos no son idénticos entre sí, y capas
enteras de ellos, bien que no todas, pueden diferir. N o obstante, es preciso que la anomalía se constituya «a radice» como tal,
y no puede hacerlo más que sobre la base de la normalidad que,
en sí, la precede». Pues bien: a la serie de los problemas fenomenológicos que plantea la anormalidad pertenece, según Husserl,
el problema de la animalidad, y por tanto el de la ordenación
de los animales en «inferiores» y «superiores». Desde el punto
de vista de su constitución, «el hombre representa, en relación con los animales, el caso normal, como yo mismo soy,
en el orden de la constitución, la norma primera para todos
los seres humanos. Los animales son esencialmente constituidos por mí como variantes anormales de mi humanidad, sin
272
que esto me impida distinguir de nuevo lo normal de lo
anómalo en el reino animal» (CM, § 5 5). Para mí — y, en cuanto
los otros existen, para el hombre — «la naturaleza infinita e ilimitada es una naturaleza que abarca una multiplicidad ilimitada de hombres (y, más generalmente, de animalia) distribuidos no se sabe cómo en el espacio infinito» (CM, § 56). La
biología de Husserl comprende cuatro términos principales:
yo —• los otros — los animales superiores como «otros» anómalos — los animales inferiores como «otros» más anómalos;
un centro constituyente y, en torno a él, los tres círculos concéntricos de la intercomunicación. Pocas veces el «yoísmo»
husserliano se habrá mostrado tan patente como en esta concepción de la animalidad. Pero ¿es fenomenológicamente cierto
que el animal sea para mí un «hombre extraordinariamente
anómalo», una suerte de hipermonstruo de la hombredad?
Más limpiamente que Husserl se atiene Ortega al «fenómeno» de la relación humana con el animal: este me es ante
todo una realidad exterior capa^ de reciprocarme en alguna medida;
medida que yo puedo, en principio, calcular. Para cada especie yo
podría establecer una escala que midiera la amplitud del repertorio de mis actos a que el animal puede corresponder;
y esa escala manifestaría hasta qué punto, aun en el caso mejor,
es escasa la coexistencia entre el animal y el hombre. Es verdad que el amaestramiento aumenta de manera considerable
el número de los actos humanos a que el animal responde;
pero no es difícil advertir que el bruto amaestrado no es sino
un mecanismo que actúa conforme a repertorio y programa.
«Para coexistir más con el animal, lo único que puedo hacer
es reducir mi propia vida, elementalizarla, entontecerme y
aneciarme hasta ser casi otro animal». Mas no solo es limitada
nuestra coexistencia con el animal; es también azorante, por
el «carácter confuso, borroso, ambiguo que percibimos en el
modo de ser de la bestia, por lista que esta sea». De aquí que
en nuestra conducta con él nos pasemos la vida oscilando entre
tratarlo humanamente, como la solterona a su caniche, o, por el
contrario, vegetalmente y aun mineralmente, como Descartes
y Malebranche a todo viviente no humano (HG, 115-116).
El animal ha sido visto en nuestro siglo como un estrato
173
del hombre (Scheler), como una vehemente y próxima pretensión de vida humana (Buber), como un hombre pluscuamanómalo (Husserl) y como un reciprocante calculable e indefinible (Ortega). No sería tarea difícil ordenar según estas
cuatro actitudes cardinales las opiniones de los no pocos psicólogos y zoólogos (Kohler, Thorndike, Bühler, Bolk, Buytendijk, Katz, Portmann, etc.) que en estos últimos decenios
han estudiado experimental y teoréticamente el problema
de la conducta animal.
¿Qué pensar, pues, acerca del encuentro y el trato entre el
hombre y el animal? Creo que la respuesta —mi respuesta—
puede y debe ser ordenada en los asertos siguientes:
i.° Desde el punto de vista del ser de lo que es —por lo
tanto, a la luz de un conocimiento objetivante—, el animal
constituye un tipo estructural en la ordenación de la materia
y la energía cósmicas. Como reiteradamente ha dicho entre
nosotros Zubiri, las peculiaridades y las leyes de la conducta
animal son peculiaridades y leyes de carácter «estructural»,
y no la consecuencia operativa de un «principio» o una «fuerza» cualitativamente distintos de los que la física estudia.
2.° Desde el punto de vista del ser que yo soy —por lo tanto,
según lo que para mí es la vivencia de tratarle—, el animal
me es un «casi-yo». La mirada de los animales superiores,
y más aún de los domésticos, su capacidad de reciprocación
y la convivencia que con algunos de ellos puede establecer la
existencia ferina del hombre —recuérdese el caso de los niñoslobo de Midnapore—•, dan realidad objetiva y notoria al carácter «casi» de la vida animal.
3. 0 Este carácter «casi» queda inexorablemente limitado por
la novedad absoluta que siempre lleva consigo la percepción
de una expresión o de un comportamiento humanos; esto es,
por la vivencia de la libertad ajena. Todo comportamiento
animal es, en principio, humanamente previsible, y esto es
lo que permite la lidia de los toros bravos; que la previsibilidad
sea fácil, como en el caso de los toros que suelen llamar «de
carril», o que sea sobremanera difícil, como en los toros
«avisados», no altera la verdad del aserto precedente. En contraste con el comportamiento animal, todo comportamiento
174
humano es, en principio, humanamente imprevisible, aunque
la familiaridad con una persona nos lleve a conocer los modos
habituales de su conducta y, por lo tanto, a predecir esta con
cierta seguridad. Recuérdese lo dicho en la descripción psicofisiológica del encuentro.
4. 0 El «casi» del animal puede mostrar diversos grados,
según la especie a que pertenezca y según lo que habitual
y ocasionalmente sea la conciencia psicológica del hombre
que con él trata. Hay animales más «inteligentes» que otros,
y por consiguiente más próximos al hombre en su variable
«casi» respecto de este. Hay, por otra parte, estados de la
conciencia humana —la conciencia infantil del niño y la seudoinfantil de la solterona aniñada, la conciencia mágica del primitivo, etc.— en que no es cabal la distinción entre lo expresivo y lo no expresivo, y entre lo expresivo intencional y lo
expresivo no intencional; de lo cual resulta que el insalvable
«casi» de la distancia absoluta entre el animal y el hombre
llega en ocasiones a hacerse mínimo.
5,° Según sean la mentalidad y la lucidez de la conciencia,
la actitud frente al «casi» de la relación entre el hombre y el
animal puede seguir varias orientaciones distintas: hay el
«casi» meramente descriptivo de los que con mente científiconatural se limitan a observar y describir conductas, funciones
o estructuras; hay el «casi» prefensivo de los que, como San
Pablo, Buber y los evolucionistas, ven en la dinámica de todo
ente natural una suerte de «aspiración metafísica» hacia las
zonas superiores del ser 32; hay también el «casi» efusivo de
quienes, como San Francisco de Asís, saben derramar hacia
el lobo una amorosa mirada de hermano; hay además el «casi»
significativo de los que con alma más o menos primitiva y mágica ven en el animal una «máscara de la divinidad», una apariencia concreta tras la cual está, como realidad que «puede
serlo todo», la divina Naturaleza; hay, en fin, el «casi» lúdico
del niño o de los que artificiosa y afectadamente se aniñan.
32
No trato, claro está, de identificar a San Pablo o Darwin con
Haeckel; pero alguna relación formal hay entre la manera paulina
y la manera haeckeliana de interpretar el ser de los seres naturales.
Testigo, Teilhard de Chardin.
175
6.° La convivencia entre el hombre y el animal no puede
ser entendida a la manera scheleriana. El «casi» no puede ser
abolido, y la «unificación afectiva no específica» de que habla
Scheler, no existe. A través de cualquiera de las orientaciones
antes señaladas, el encuentro del hombre con el animal manifiesta psicológica y fenomenológicamente la abismal y tajante distancia ontològica que hay entre uno y otro. Desde el
punto de vista del animal, su encuentro con el hombre es
siempre un «encuentro apetitivo»; desde el punto de vista del
hombre, su encuentro con el animal es un «encuentro cuasipetitivo» o, en el mejor de los casos —el de Robinson, el de
Mowgli—, el sucedáneo de un «encuentro petitivo». Una
«nostridad» entre el hombre y el animal no es posible, y así
lo demostrará siempre un análisis suficientemente fino de las
vivencias de la relación hombre-animal que por tosquedad
o por error en el punto de vista hayan sido equiparadas a la
nostridad interhumana.
II. Debemos examinar ahora las formas del encuentro
defectuosas a parte percipientis; condicionadas, por tanto, por
algún menoscabo psicofisiológico en la percepción y en la
vivencia de la realidad del otro.
Son extraordinariamente copiosas las formas típicas de esta
deficiencia. Dentro del vivir normal, el encuentro tangencial
y borroso del absorto, el fácil y superficial del alegre, el difícil
y profundo del triste, el obtuso y subconsciente del semidormido. Fuera ya de la normalidad, el encuentro extraño,
lejano y frío del esquizofrénico, el epidérmico y cambiante
del maniaco, el penosísimo y casi imposible del deprimido
y el angustiado, etc. Creo que los psiquiatras y los internistas —¿está acaso bien estudiada la actividad convivencial del
enfermo in genere} m— tienen todavía que decirnos no pocas
cosas acerca de tan larga serie de temas.
33
Algo hay acerca del tema •—no contando, claro está, la abrumadora bibliografía pertinente a la «transferencia» y a la idea actual de
la relación médico-enfermo— en el trabajo de A. H. Schmale «Relationship of Separation and Depression to Disease», en Psychosomatic Medicine, XX (1958), 259-277.
176
En este apartado voy a estudiar exclusivamente las formas
del encuentro determinadas por la percepción del otro a través de una sola actividad sensorial; y para no salir de lo que
más importa, me limitaré a examinar la peculiaridad del encuentro a través de cada uno de los tres sentidos que más
relevante papel desempeñan en la llamada «vida de relación»:
la vista, el oído y el tacto. El gusto y el olfato no nos dan por
sí mismos una vivencia del otro. No hay un «sabor de hombre», en el sentido sensorial y directo de la expresión, aunque
no sea un azar que «saber» y «sabor» tengan la misma etimología. Menos tajante debe ser la afirmación en el caso del olfato, porque en individuos humanos con gran predominio
del arquicórtex sobre el neocórtex pueden perdurar algunas
de las sutiles capacidades olfativas de tantas especies animales
superiores. La capacidad de evocación de las sensaciones
ósmicas es bien conocida, y más de una vez ha sido tema literario (en Proust, en Kipling, etc.). Todos hemos sentido
cómo la percepción de un olor actualizaba en nosotros una
vivencia remota o toda una época de nuestra infancia. Mas no
podemos decir que haya un «olor de hombre», si no se quiere
llamar así, como a veces hace el vulgo, al que desprende el
cuerpo humano mal lavado. Solo en la percepción del «otro
sexual» desempeña algún secreto papel el olfato: «Mi pare
sentir odor di fe mina», dice el D o n Juan de Mozart, como para
dar testimonio de esta vaga y genérica función convivencial
de la sensibilidad olfatoria.
i. Contemplemos la realidad y el problema de la percepción solamente visual del otro; en términos más concretos y habituales, el problema de la percepción del otro en el sordo.
¿Cómo es el otro del sordo? El otro de la pura mirada, el que
se me presenta cuando solo a través de mis ojos me encuentro
con su realidad, ¿confirma lo que tan dogmáticamente enseñan los minuciosos análisis de Sartre?
Comenzaré examinando el caso de la percepción exclusivamente visiva del hombre normal. Frente a mí, en la terraza
de un café, hay sentado un hombre cualquiera. Yo le miro,
y él contesta a mi mirada con la suya. N o solo nos miramos
uno a otro; a veces nuestras miradas se cruzan: yo miro a su
177
12
rostro y él al mío. Al cabo de unos minutos yo me levanto
y abandono el café sin haber cambiado una sola palabra con
el desconocido; más aún, sin que ninguno de los dos haya
oido la voz del otro. Entre nosotros se ha producido un encuentro pura y exclusivamente visual. ¿En qué ha podido consistir, en qué ha consistido el encuentro entre ese hombre y yo?
Aunque ya conocemos la respuesta de Sartre, vale la pena
contemplarla de nuevo en un texto hasta ahora no transcrito.
«En toda mirada —escribe—• hay la aparición de un otroobjeto como presencia concreta y probable en mi campo perceptivo y, con ocasión de ciertas actitudes de este otro, yo me
determino a aprehender por la vergüenza, la angustia, etc., mi
ser-mirado. Este ser-mirado se (me) presenta como la pura
probabilidad de que yo soy presentemente un este concreto
—probabilidad que solo puede cobrar su sentido y su naturaleza probables desde una certidumbre fundamental: que otro
me es siempre presente en tanto que yo soy siempre para otro.
La prueba de mi condición de hombre, objeto para todos los
hombres vivos, arrojado en la arena bajo millones de miradas
y escapándome a mí mismo millones de veces, yo la realizo
concretamente con ocasión del surgimiento de un objeto en
mi universo, si este objeto me indica que yo soy probablemente
objeto en presencia, a título de este diferenciado por una conciencia. Tal es el conjunto del fenómeno que llamamos mirada» (EN, 340-341). Pero ¿es acaso cierto que eso y solo eso
es el fenómeno de la mirada? Las sutiles descripciones sartrianas, ¿agotan todo lo que la mirada humana es?
Debemos a Ortega muy penetrantes y felices atisbos acerca
del problema de la mirada 34. Desde un punto de vista psicológico, el fenómeno del mirar y del ser mirado ha sido estudiado por J. E. Coover s5 , M. Giessler 36 y P. M. Schuhl 37.
34
En «La expresión, fenómeno cósmico» (O. C, II) y en El
hombre y la gente, págs. 146-148.
35
«The feeling of being stared at», Amer. Journal of Psychol.,
1913.
36
«Der Blick des Menschen ais Ausdruck seines Seelenlebens»,
Zeitschr. für Psychol., 1913.
37
«Remarques sur le regard», Journal de Psychol., 1948.
178
El tema, sin embargo, dista mucho de estar agotado. Más
para situarlo y acotarlo que para agotar su copiosa materia,
me atrevo a proponer aquí, acerca de él, dos o tres ideas que
acaso no sean del todo inútiles.
Conviene, por lo pronto, distinguir con cierta precisión
fenomenológica la mirada de la pura visión. Como tan bien
sabe el vulgo, no es lo mismo «mirar» que «ver». Es verdad
que en la existencia consciente del hombre no se da una visión
total y absolutamente pura, quiero decir, no mirante. «Todo
ver es un mirar», ha escrito Ortega. La percepción no es nunca
la mera aparición de lo percibido sobre el fondo vacío y pasivo
de la conciencia; esta es actividad, y no simple especularidad.
Como Fichte y Ortega nos han hecho ver, el yo es en su raíz
más honda lo ejecutivo en mí —«yo ando», «yo veo», «yo
pienso», etc.—, y así se entiende que no haya percepción sin
un previo comportamiento activo del percípiente, el concreto
comportamiento que va a servir de regazo vital a lo percibido
(Merleau-Ponty). Bien. Pero todo esto, ¿quiere acaso decir
que lo visualmente percibido —el «percepto» 88— sea siempre
«objeto visual»? ¿No hay acaso un ver elemental no objetivante?
En pie sobre una colina, cierro mis ojos, me vuelvo hacia
otra zona del campo y los abro de nuevo. La realidad que
entonces veo, ¿me es desde el primer momento el objeto visual
que solemos llamar «paisaje»? Veo y leo con atención unas
pruebas de imprenta. Las letras, las palabras y las líneas impresas son entonces para mí, sin la menor sombra de duda,
objetos visuales, «perceptos» bien delimitados que ocupan el
centro del campo de mi visión; pero las zonas periféricas de
este —sus «zonas esféricas», diría Schilder— se hallan ocupadas por vagas y rudimentarias sensaciones visivas. ¿Puedo
acaso decir que el contenido de tales sensaciones constituya
para mí un «objeto visual»? E n uno y otro caso, la respuesta
debe ser negativa. Asintóticamente próxima a la pura visión,
esto es, a la mera recepción vital de lo visto, la actividad visiva
de mi conciencia no me ofrece entonces objetos visuales, sino
38
El término «percepto» fue usado por Zubiri en su tesis doctoral Ensayo de una teoría fenomenológica del juicio (Madrid, 1923).
Valdría la pena que los psicólogos españoles lo hicieran suyo.
179
puras videncias. El primer grado, la forma primaria de la mirada no es la «visión objetivante», sino la «acepción videncial».
Así entendida, ¿qué es una «videncia»? ¿Qué es lo que pone
en mi conciencia esta forma primaria de la vivencia visiva?
La pura videncia me da a través de la vista las dos notas en
que primariamente se me manifiesta la realidad. Una es ontològica, pertinente a la nuda existencia de lo real: que hay algo
visible. Otra es psicológica, concerniente a mi «estar-afectado»
por la realidad percibida: una emoción elemental, más o menos íntegramente fundida en el tono afectivo general de mi
conciencia. «Antes de ser un espectáculo objetivo —escribe
Merleau-Ponty—, la cualidad (de la sensación) se deja reconocer por cierto tipo de comportamiento que la alude en su
esencia» (FP, 232-233); y tal «comportamiento», añado yo,
se me hace patente bajo forma de emoción. Confirmando experimentalmente algunas intuiciones estéticas de Kandinsky
—y otras, bien anteriores, de Goethe—, Goldstein y Rosenthal 39, por una parte, H. Werner 40, por otra, han demostrado
que la percepción coloreada es en el percipiente «emoción
pura» —una emoción específicamente distinta para cada franja
cromática—, antes de ser «color». «Hay como un deslizarse
de arriba abajo en mi cuerpo —decía uno de los sujetos de
Werner—; no puede tratarse del verde, se trata quizá del
azul; pero de hecho no veo el azul». A la visión del color en
cuanto «objeto visual» netamente constituido precede, pues,
la emoción de lo coloreado en cuanto «videncia». Aquella supone un cierto «mirar», una clara actividad intencional de la
conciencia percipiente, un poiein; esta otra es casi un puro
«ver», una afección pasiva de la conciencia, un pathein. La «videncia», en suma, es la forma visiva de los dos modos elementales del ser-afectado que en otro lugar he llamado yo «autosentimiento» y «autovislumbre» 41.
39
«Zum Problem der Wirkung der Farben auf den Organismus»,
Schweizer Arch. für Neurol. und Psychiatrie, 1930.
40
«Untersuchungen über Empfindung und Empfmden», Zeitschr.
für PsychoL, 1930.
41
En mi libro La historia clínica (Madrid, 1950) he distinguido
tres modos cardinales en la conciencia de ser-afectado: el «autosenti-
180
Adquiriendo consistencia psicológica y física, la «videncia»
de lo real se hace.resueltamente «mirada» a lo real. La intención
de hallazgo y configuración predomina ahora en la conciencia,
y el mero «ver» se convierte en franco «mirar». ¿Qué pasa entonces con el percepto visual? ¿Truécase, sin más, en «objeto»?
Limitemos nuestro análisis a la mirada al otro. Mirar a otro
hombre, ¿es siempre y solo objetivarle? Para responder rectamente a esta interrogación, es necesario discernir los varios
modos de la mirada, ordenándolos según la índole de su intención y según el grado de su profundidad.
Según su intención, la mirada puede revestir formas muy
diferentes. Hasta cinco distintas me atrevo yo a discernir en
un primer análisis: i . a La mirada inquisitiva. E n ella no satisface
lo percibido —la presencia actual del otro—, y el ojo que mira
busca y busca algo de lo que en el rostro y en los ojos del
otro le es compresente. El otro es ahora «objeto», pero un
objeto ampliamente inacabado y, por lo tanto, abierto a la
ulterior posibilidad de no ser solo un objeto. 2. a La -mirada
objetivante en sentido estricto. En ella el percípiente queda provisionalmente satisfecho con lo percibido, y con una intención posesiva más o menos intensa (táctil, prensil, retadora,
envolvente, concesiva, fascinante, irónica, etc), lo organiza
en su vida y lo contempla desde su yo. Lo compresente no es
ahora campo de pesquisa, sino segundo plano, lejanía invisible que completa lo próximo y presente. Es este el momento
de la percepción visual en que cabe decir, con el poeta Dámaso
Alonso: «Ah, gracias por mis ojos inventores». 3 . a La mirada
abierta o receptiva. Yo percibo objetivamente al otro y lo contemplo; pero mi intención no es ahora posesiva, sino aceptadora. Mirando así, mis ojos son como dos puertas abiertas
a todo lo que el otro sea, haga y diga. Como en el caso de la
mirada inquisitiva, aunque por modo contrario, el otro me
es un objeto ampliamente inacabado, una realidad productiva
de sí misma y muy próxima ya, por tanto, a dejar de serme
puro «objeto». 4 . a La mirada instante o petitiva. En tal caso,
miento» o conciencia de «algo como algo», la «autovislumbre» o conciencia de la mera cualidad afectiva (lo alegre, lo triste, etc.) y la
«noticia articulada».
181
la realidad del otro no me es ya meramente objetiva. Lo que
de esa realidad me es presente aparece ante mí como un objeto
visual; pero lo que de ella me es compresente no es para mí
campo de pesquisa, ni segundo plano completivo, sino centro fontanal que conmigo puede ser o no ser generoso de sí
mismo. El otro, en suma, es para mí natura naturans o persona. 5. a La mirada autodonante o efusiva. Yo no miro al otro
por verle, sino para entregarme personalmente a él. Su realidad solo me es «objeto» en un sentido metafórico de esta
palabra; esto es, como «objeto de mi efusión donadora».
Frases como «Le hizo objeto de sus caricias», son gramaticalmente impecables; pero solo serán ontológicamente correctas
cuando la caricia provenga de una intención más fruitiva que
efusiva, cuando el otro sea más bien «cuerpo placiente» que
«persona corpórea». Quede aquí, en espera de ulterior desarrollo, tan sugestivo tema.
Mas no solo por su intención difieren entre sí las miradas
y son susceptibles de ordenación típica; difieren también por
la profundidad a que quieran llegar y de que emergen. Tres
grados principales pueden ser ahora discernidos: i.° La mirada
a los ojos. «¡Mírame a la mirada y no a mí!», dice Ángel a Eufemia en L·a esfinge, de Unamuno. La meta de quien así mira
no quiere pasar de la pupila del otro, de la superficie de su
cuerpo, de su piel. 2. 0 La mirada al alma. Esta mirada intenta
penetrar en el interior del otro; mas no para alcanzar el fondo
de su alma, sino para contemplar lo que en esta hay (pensamientos, estimaciones, voliciones, etc.), y, por consiguiente,
lo que esta es. La «mirada a los ojos» y la «mirada al alma»
son objetivantes y proceden del yo noético o del yo posesivo
del sujeto que mira y percibe. 3 . a La mirada al fondo del alma.
La meta del mirar es ahora el centro personal del otro; y su
centro de emergencia ya no es —y ya no puede ser— el yo
del sujeto mirante y percipiente, sino el fondo de su propia
alma, su propio centro personal. Las miradas que antes he
llamado instante o petitiva y autodonante o efusiva —aquellas
en que el otro ha dejado de ser mero objeto— nacen de este
secreto hontanar anímico.
En los capítulos subsiguientes serán oportunamente desarro182
Hadas las breves indicaciones contenidas en esta apretada sinopsis. Ahora solo me importa mostrar con alguna precisión
descriptiva que la mirada humana puede no ser primariamente
objetivadora y, por lo tanto, que el otro de la mirada no siempre es objeto. Mirando al otro puedo ser algo más que poseedor
de su naturaleza y matador de su libertad.
Pongámonos, sin embargo, en el caso de la mirada objetivante. Hay un hombre ante mí, y yo le miro con la intención
exclusiva de observarle. Entre nosotros no se cruza una sola
palabra. E n tal caso, ¿qué percibiré de él? Ya lo sabemos:
percibiré lo que de su comportamiento vital me sea visualmente accesible; por tanto, su expresión y su figura. Mas también sabemos que la percepción óptica de los movimientos
expresivos es doblemente incierta: lo es porque la interpretación visual de las expresiones mímicas —de nuevo remito
a las investigaciones experimentales de Plessner y Buytendijk—
resulta ser con frecuencia muy dudosa y errónea; pero, sobre
todo, porque en tales movimientos se me hace inmediatamente perceptible la libertad ajena: recuerde el lector cuanto
dije al describir el momento físico del encuentro. Carente yo
de la ayuda que presta la palabra, suben de punto, hasta hacerse insoportables, la incertidumbre, la inseguridad y la
amenaza que lleva consigo mi vivencia de una expresión ajena.
La presencia y la objetividad del otro que veo son para mí
incontestables y abrumadoramente ciertas, y, por otra parte,
estoy forzado a comunicarme con él privado del instrumento
psicofisiológico —la palabra—• en que la intimidad personal
más idóneamente se manifiesta y comunica. El resultado no
puede ser sino la desazón y la desconfianza.
Tal es la causa principal de la condición recelosa de los
sordos. No creo que el tema haya sido directa y rigurosamente
investigado; pero tanto la relativa frecuencia de delirios de
persecución en los sordos (Kraepelin, Bleuler, Mercklin,
Mikulski) 42 , como las investigaciones psicológicas acerca
del desarrollo mental de los sordomudos (Boutan, Heider y
42
Véase el capítulo «Paranoische Zustánde», de F. Kehrer, en
el Handbuch der Geisteskranheiten, de Bumke, Bd. VI, Spez. Teil II.
183
Heider, Kuenne, Templin, Oléron) 4 3 , autorizan a sostener
que el otro del sordo es, en principio, un objeto dotado de intenciones
meramente probables. Solo si la mirada del sordo al otro y del
otro al sordo deja de ser mirada objetivante, solo así podrá
iniciarse entre ellos una relación interpersonal distinta y distante del puro recelo 4<t.
2. Vengamos ahora al caso de la percepción solamente auditiva
del otro; si se quiere, al problema del encuentro auditivo del
ciego. La conversación telefónica y el diálogo en la oscuridad
o a través de un muro son, dentro de la vida normal, el equivalente de esta forma deficitaria del encuentro 45 .
Oigo pasos en la oscuridad, pregunto «¿Eres tú?», y el otro
me responde: «Sí, soy yo». Entre nosotros dos se ha producido
un encuentro puramente auditivo. En tal caso, ¿qué es el
otro para mí? ¿Qué tiene de singular nuestra coexistencia, por
el hecho de haber sido la palabra, solo la palabra, el medio
de nuestra comunicación?
Miremos ante todo lo que no es la coexistencia cuando la
palabra constituye su único fundamento. Oyendo en la oscuridad o a través de un muro una voz humana, fáltame la presencia corporal del otro: solo la vista y el tacto pueden darme
43
Puede verse una buena exposición del tema en P. Oléron,
Les sourds-muets (París, 1950), y Recherches sur le développement
mental des sourds-muets (París, 1957). El lenguaje vocal y articulado,
dice Oléron, «es una especie de superestructura de la vida mental.
No desempeña un papel importante (o esencial), más que cuando las
estructuras más elementales no bastan para responder a las exigencias de la situación». Tal es el caso del encuentro interhumano, considerado en su integridad. Las «estructuras más elementales» de la
comunicación interpersonal —este caso: los gestos— permiten, sin
duda, el encuentro, pero no la plenitud personal de este.
44
El encuentro meramente visivo de dos personas capaces de oír
y la relación interhumana de los sordos no son fenómenos por completo equiparables entre sí. Quedar limitado a la pura visión pudiendo oír es cosa bien distinta de comunicarse visualmente con el
mundo porque no se puede oír. Pese a la intervención de hábitos
supletorios, se comprende bien que el recelo tenga que ser mucho
más acusado en este segundo caso. Véase, por otra parte, lo que en
este mismo apartado se dice a propósito del fenómeno de la «apresentación heterosensorial».
45
Con las salvedades hechas en la nota precedente.
184
la certidumbre de esa presencia. La voz que yo oigo y mi incuestionable vivencia de que «hay el otro», ¿tendrán su causa
eficiente en un aparato mecánico? ¿Quién no recuerda el famoso truco de El asesinato de Rogelio Ackroyd? ¿Puedo estar
seguro, por otra parte, de no ser víctima de una ilusión?
Percibiendo ciertos sonidos —el del saxófono y el del violonchelo, la voz de algunos animales—, ¿dónde comienza
y dónde acaba mi seguridad de que no se trata de una voz
humana? Si veo ante mí un cuerpo humano que anda o un
rostro que sonríe y me mira, mi certidumbre de estar ante otra
persona es inmediata y máxima. Oyendo, en cambio, una
voz, solo el hecho de conversar con la voz misma —por tanto:
un hecho físico y psicológico no inmediato— llegará a traerme
una certidumbre semejante. Más que a la voz oída, mi definitiva certeza se debe a lo que esa voz me dice. Y con todo,
mi alma no dejará de repetir a lo humano la estrofa a lo divino
de San Juan de la Cruz:
Mira que la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia y la figura.
¿Qué es, pues, lo que la voz del otro me da? Desde Bühler M
es clásico distinguir tres funciones dialógicas de la expresión
verbal 47: una función vocativa, apelativa o de llamada; otra,
expresiva o notificadora; otra, en fin, nominativa o representativa: Appell o Auslosung, Kundgabe, Darstellung. Quien habla,
llama, notifica o nombra, y en ocasiones llama, notifica y nombra a la vez. «Madre, tengo sed», dice un niño; y con esta palabras llama a su madre, notifica a esta un estado psicofisiológico de su persona y nombra la peculiar índole de ese estado.
44
Teoría del lenguaje, trad. esp. (Madrid, 1950).
Fr. Kainz (Psychologie der Sprache, I, Stuttgart, 1954) observa
que Bühiet dedica atención más escasa a las funciones del lenguaje
que el propio Kainz llama «monológicas» (expresión, llamada interior) y «secundarias» (estéticas, éticas, mágicas, lógicas). Como bien
se comprende, tal reparo tiene escasa importancia en orden a nuestro actual problema.
47
185
Pero el esquema de Bühler no da íntegra razón de la función
dialógica de la palabra. En mi opinión, y como más de una
vez he dicho 4S, Bühler describe muy atinadamente la acción
intramundana o ad extra del habla, lo que la palabra produce
en cuanto realidad social; no considera, en cambio, la acción
intraanímica o ad intra de la expresión verbal, la operación
de esta en el alma de quienes consciente y deliberadamente
la profieren o escuchan. La función vocativa tiene como reverso o correlato íntimo otra, que yo he propuesto llamar
sodalicia o de compañía {sodalis: el compañero): el hecho de
llamar a alguien que va a oírnos nos hace vivir incipientemente en su compañía. El envés psicológico de la función
notificadora está constituido por una función catártica, de
liberación y sosiego: quien dice algo a otro siente que su alma
se desembaraza y aquieta. Y quien acierta a nombrar adecuadamente un contenido de su espíritu —la imagen de un objeto
contemplado, la realidad anímica de un sentimiento o de una
idea—, percibe que su mundo íntimo se esclarece, articula
y ordena; lo cual equivale a decir que a la función representativa del habla corresponde, alma adentro, otra ordenadora
o de articulación interior. Hay, en suma, una compañía,
una liberación interior y una ordenación mental ex ore, determinadas por el hecho de «decir». Pero la palabra oída y comprendida es de algún modo palabra interiormente dicha;
y así, junto a esos efectos psicológicos del decir, hay otros,
semejantes a ellos, del oír, cuando es el decir de otro lo que
se oye: cierta compañía, cierta liberación interior y cierta ordenación mental ex auditu. Oyendo en la oscuridad unas palabras dirigidas a mí, y dentro del estado de alerta que la vivencia de la nostridad genérica trae consigo, algo me acompaña y algo me desembaraza y articula el alma, siquiera sea
de un modo incipiente, tenue y amenazado 49.
a
En mis libros La historia clínica y La empresa de ser hombre
(«La acción de la palabra poética»).
"" Ni siquiera con esta fundamental adición al esquema de Bühler
se agota el tema de la operación psicológica de la palabra oral. Además de llamar, notificar y nombrar, la palabra dicha a otro ejerce
sobre este cierta acción seductora o fascinante, porque desde lejos
186
¿Por qué la palabra del otro me acompaña más intensa y
más seguramente que sus gestos? Salta a la pluma la respuesta:
porque la palabra es el símbolo expresivo en que de manera
más inmediata e idónea se pone y manifiesta la vida personal.
De modo ejecutivo y directo, mi vida personal se realiza y expresa en mi conducta: «Obras son amores», suele decir nuestro
pueblo. De modo indirecto y simbólico, mi persona se pone
y manifiesta, en principio, en cualquiera de los signos expresivos de que mi naturaleza sea capaz, pero muy especialmente
en la palabra. Fides ex auditu, dijo San Pablo; y no solo en el
plano de la teología es cierta la sentencia, porque toda palabra
dicha a otro es a la vez, como certeramente ha escrito Chastaing, «una confesión y una promesa», un signo que le declara
algo de mi ser presente y que algo vincula a él mi ser futuro.
No es un azar que el juramento tenga siempre expresión
verbal, ni que en todos los idiomas sea una «palabra de honor»
el acto en que más fuerte y solemnemente se compromete
una persona; o, por el lado contrario, que el «gesto» y el «ademán» deliberados sean de ordinario tan poco de fiar: «Eso
solo es un gesto», suele decirse. Cabe dar una «palabra de honor», mas no un «gesto de honor» 80. Contra lo que Sartre
afirma, la palabra articulada no es solamente «un modo derivado y secundario» de la expresión mímica y muda (EN, 441);
le altera y le mueve; a la cual, en el alma de quien habla, corresponde como reverso una acción afirmadora o de dominio. Acerca de
esta primaria función sugestiva del decir, véase mi libro La curación
por la palabra en la Antigüedad clásica (Madrid, 1958). En el capítulo «El otro como objeto» reaparecerá el tema.
50
Conviene aquí, sin embargo, una precisión. Aunque su interpretación suele ser equívoca —recuérdense las investigaciones de
Plessner y Buytendijk—, el gesto involuntario delata con cierta claridad el contenido afectivo del psiquismo; al paso que la palabra
constituye el recurso soberano de la expresión personal y responsable. Dice Ortega: «No son actos y palabras el dato mejor para
sorprender el secreto cordial del prójimo. Unos y otras se hallan
en nuestra mano y podemos fingirlos... Más que en actos y en
palabras, conviene fijarse en lo que parece menos importante: el
gesto y la fisonomía. Por lo mismo que son impremeditados, dejan
escapar noticias del secreto profundo, y normalmente lo reflejan con
exactitud» (O. C, V, 594). Es verdad. Pero creo que esta verdad
complementa y no excluye la que yo acabo de exponer.
187
y esto no solo porque hay formas y contenidos de la vida
mental que únicamente mediante la palabra pueden nacer
y son expresables 61, sino también, y aun sobre todo, porque
la vida personal solo en la conducta y en la palabra puede
alojarse con cierta suficiencia. Puesto que la palabra es «la
casa del ser», según la feliz expresión de Heidegger, ella,
y no el gesto, es la expresión propia de la responsabilidad.
Es ahora cuando podemos comprender lo que el otro es
en el encuentro puramente auditivo: es una significación personal
capa% de acompañar, pero insuficientemente realizada en el orden
de la objetividad física. El «otro» de la palabra oída es mucho
más «significación» que «objeto»; y así, una descripción fenomenológica del «ser-para-otro» cuyo punto de partida fuese
la audición y no la mirada, conduciría a resultados tofo coelo
distintos de los obtenidos por Sartre. Cuando miro al otro
con «mirada objetivante», lo que se me hace «objeto» es su
realidad natural, su «naturaleza»; cuando del otro solo percibo
su palabra, me es «objeto» la realidad sonora de la palabra
misma, no la realidad natural de quien la pronuncia. Esta no
es entonces para mí «naturaleza», sino pura «intención significante». Tal es la causa de la profunda diferencia psicológica
que existe entre el sordo y el ciego. La soledad del sordo es
«soledad personal»; la soledad del ciego es «soledad natural».
Aquel la siente respecto de las personas con quienes convive;
este otro la experimenta respecto de la naturaleza que le rodea. De ahí que la desesperación del sordo sea, si llega a producirse, desesperación recelosa o paranoica, y la del ciego,
desesperación melancólica o depresiva 52. En su relación con
el otro, el sordo se encuentra con una naturaleza humana
de personalidad incierta; el ciego, en cambio, con una intención personal no suficientemente dotada de naturaleza. La mano
51
Así lo demuestran las ya citadas investigaciones de Oléron acerca del desarrollo psíquico de los sordomudos, y el estudio científico del llamado «lenguaje de gestos» (véase el artículo «Die Gebarctensprache», en la Psychologie der Sprache de Kainz, II, 496-535).
52
Los delirios de persecución de los ciegos son extraordinariamente raros. Hasta el año 1928, el único caso recogido en la bibliografía psiquiátrica era uno descrito por Sanchis Banús.
188
del ciego que se adelanta a palpar la realidad de su mundo es
la manifestación inmediata de esa inmensa sed de naturaleza
que hay en su alma ñ3.
3. Lo que acabo de decir acerca del encuentro puramente
visual y puramente auditivo me permite ser breve acerca del
encuentro puramente táctil: el del vidente y el ciego con quien
está en la oscuridad y no puede o no quiere hablar. Para el
hombre que de la realidad solo posee una experiencia táctil,
¿qué es el otro? Negativamente, una resistencia exterior carente de expresividad visible y audible; positivamente, un
objeto material dotado de cierta forma, cierta consistencia
física y cierta temperatura, capaz de expresar su vida intencional mediante la presión y el movimiento. Concede el encuentro táctil una impresión de realidad máximamente vigorosa y primaria, porque para mí es ante todo real lo que resiste a mi tacto, «lo tangible» M , y una vivencia de expresividad
máximamente insegura e incierta, porque nunca puedo sentirme cierto y seguro de lo que solo mediante presiones se
me dice: la «impresión» producida en mí por la realidad del
otro es entonces mucho más fuerte que su «expresión». Según
sea enérgico o abandonado, insistente o fugaz, formulario
o «expresivo», un apretón de manos puede decir muchas cosas,
pero no suele decirlas por sí solo, sino rubricando lo que entonces declaran la palabra y el gesto. La fórmula social del
apretón de manos sella o subraya una disposición amistosa
previa a él, no la produce. Dándome vigorosa e insistentemente su mano, el otro no podrá desvanecer la impresión
causada en mí por un gesto hostil de su rostro 55.
53
Acerca de la conducta social del ciego, véase el libro Les aveugles
et la société, de P. Henri (París, 1958).
54
Recuérdese el énfasis que el adjetivo «tangible» posee cuando
el vulgo habla de «realidades tangibles».
55
Otorga el tacto una profunda y eficaz vivencia de compañía
cuando la realidad física y personal del otro ya ha sido puesta en
evidencia por otros sentidos. Tal es el caso de la caricia. Hay dos
modos principales de acariciar a otro: la caricia hedonista y la
caricia benéfica. Con aquella, quien la ejecuta persigue el logro de
un placer propio; y este no podría surgir si quien acaricia no se
hallase previamente cierto acerca de la condición humana de lo aca189
¿Qué es, pues, el otro, en el encuentro táctil? Evidentemente, la contrafigura del otro que el encuentro auditivo nos
presenta: una realidad física fuertemente objetiva, pero muy equívocamente expresiva e intencional. Nadie más primariamente
seguro del mundo exterior que el ciego limitado a palparlo;
nadie más solo que él respecto de lo que en el mundo es vida
personal. No parece posible una soledad más intensa y desesperante que la que imponen, cuando se dan juntas, la ceguera
y la sordera 66.
Conviene aquí un punto de reflexión. He hablado una y otra
vez de encuentros puramente visuales, puramente auditivos
y puramente táctiles. ¿Puede haber, sin embargo, un encuentro
interhumano pura y exclusivamente atenido a las vivencias
suministradas por un solo sentido? Sin duda que no. Frente
a la realidad, como sabemos, el hombre no se limita a percibir lo que le es presente; de un modo incierto y presuntivo,
mas no por ello totalmente exento de certidumbre, percibe
lo que le es compresente. Atribuir a la naranja que está ante
mí el hemisferio que de ella no veo, es un acto psíquico rigurosamente perceptivo, aunque la impresión de realidad sea
muy distinta en el caso del hemisferio visto y en el caso del
hemisferio no visto. Husserl nos ha enseñado a llamar «apresentación» al acto psíquico que me hace compresente la parte
de un objeto no inmediatamente percibida. Pues bien: además
riciado (suponiendo, claro está, que lo acariciado sea un cuerpo
humano, y no un animal o una pulida superficie de mármol). Con la
caricia benéfica, en cambio, se intenta procurar alivio o placer a la
persona acariciada; la cual, como en el caso anterior, debe conocer
previamente la condición humana del que acaricia. Solo el acariciador masaje de la esposa del misionero lograba consolar a Kamala,
la niña-lobo de Midnapore, de la muerte de su hermano. Apenas
será necesario advertir que en la primera infancia puede ser biológicamente eficaz la caricia benéfica sin que el infante conozca de
manera expresa la condición humana del acariciador. Véase lo que
más adelante digo acerca del «encuentro originario».
56
Acerca de la función del tacto sigue siendo importante la monografía de D. Katz Die Tastwelt (trad. esp. bajo el título El mundo
de las sensaciones táctiles, Madrid, 1930). Véase también M. Pradines, «La fonction biologique du toucher», Journal de PsychoL, 1931,
y Die Formenwelt des Tastsinnes, de G. Révész.
190
de la «apresentación homosensorial» —la que me da un sentido respecto de lo que él deja de percibir: el aspecto visivo
del hemisferio frutal que yo no veo—, hay una «apresentación
heterosensorial». La percepción de un objeto a través de un
órgano sensorial determinado me apresenta de modo probable
el resultado de percibir ese mismo objeto a través de los sentidos restantes; con otras palabras, anticipa presuntivamente
lo que estos sentidos me dirán cuando el objeto se me manifieste a través de ellos. La apariencia visual de una persona —su
talla, sus facciones, etc.— me apresenta y me hace esperar
de ella una determinada voz, y de ahí el efecto cómico de la
voz atiplada del gigante y el efecto dramático de la voz ronca
del niño. Y esto no solo acontece en la vida del hombre
sensorialmente sano también, con las salvedades y correcciones de rigor, en la vida del ciego y del sordo. La famosa
Lisí der Vernunft o «astucia de la razón» de que habló Hegel,
tiene en esta «astucia del sentido» que es la apresentación uno
de sus más importantes fundamentos reales. Sin ella, el hombre no podría cumplir sus propios fines, incluido el de la
coexistencia.
C
FORMAS
ESPECIALES
DEL
ENCUENTRO
El encuentro normal o no deficiente ofrece una variedad
indefinida de formas. Sería necio el empeño de describirlas
una a una. Lejos, pues, de todo propósito exhaustivo, debo
limitarme aquí a bosquejar algunos de los más caracterizados
modos típicos del encuentro normal.
I. Estudiaré ante todo el encuentro originario, aquel en que
por vez primera, sin sombra de experiencia previa, se descubre la realidad del otro. ¿Qué turbadora mezcla de afinidad
y de extrañeza, de terror y de amor, sentiría en su alma quien,
no habiendo visto jamás a otro hombre, descubriese un ser
humano ante sí? No podemos saberlo. En Adán, según la
191
letra del Génesis, predominó la sensación de semejanza:
«Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne», dijo al
ver a Eva junto a sí {Gen. 2,23). E n los niños-lobo de Midnapore prevaleció, en cambio, una sensación de terror y extrañeza; mas no sabemos cuál hubiera sido su actitud si el «otro»
de su primer encuentro hubiese sido un niño-lobo semejante
a ellos. N o olvidemos, en todo caso, que la vivencia primaria
de la nostridad es un estado de alerta en cuyo seno se funden
ambivalentemente la posibilidad de un bonum y la posibilidad
de un malum.
Mucho más amplia y segura es nuestra información acerca
del primer encuentro infantil. La salida del vientre materno constituye, sin duda, una tremenda experiencia subconsciente.
Dejemos a los psicoanalistas y a los biólogos el cuidado de describirla y de interpretar sus consecuencias tardías. Pero tal
salida, y esto es lo que ahora nos importa, no interrumpe la
relación vegetativa entre el niño y la madre. El niño mama
del pecho materno, va educando su deficiente homeotermia
en el regazo de la madre y recibe de esta caricias y cuidados,
comenzando por el de librarle de sus propios excrementos;
en una palabra, se «encuentra» con ella. Pero en las primeras
semanas ese «encuentro» es puramente apetitivo. El niño busca
instintivamente el pecho de la madre y adosa sus labios al
pezón, como el lobezno busca la ubre de la loba y el gato
recién nacido la ubre de la gata. No trato con ello de afirmar
que el niño recién nacido no sea persona; digo, con Zubiri,
que si bien tiene «personeidad», no tiene todavía «personalidad».
Un examen minucioso de la vida del niño recién nacido permitirá descubrir en ella peculiaridades específicas prepersonales, mas no signos de una conducta a la que pueda darse
rectamente el nombre de «personal». Y así hasta el día en que
la personalidad latente del niño comienza a hacerse patente,
y el encuentro entre él y su madre pasa de ser apetitivo a ser
netamente petitivo y «personal». N o otra cosa es, en su esencia, el decisivo suceso de la primera sonrisa del lactante.
La sonrisa del lactante tiene una prehistoria, un instante
de aparición y una consistencia. Tal prehistoria posee, a su
vez, un momento génico, porque algo influye la constitución
192
hereditaria del infante en la precocidad y en el modo de su
primera sonrisa B7, y otro momento prenatal, porque no puede
ser chica la influencia de las vicisitudes de la vida intrauterina
sobre esa primera hazaña «personal» del individuo humano;
y junto a estos dos momentos, otro, más importante aún,
postnatal. Acabo de aludir a él. El pecho de la madre y los
cuidados y caricias de esta van creando en torno al niño ese
primitivo halo emocional que Rof Carballo ha llamado «urdimbre afectiva» y que tan eminente parte va a tener en la
ulterior configuración biológica y psicológica del recién
nacido. La salud, la inteligencia y la adaptabilidad social del
adulto dependen en no escasa medida de cómo fue creada esa
primaria urdimbre de afectos que en la primera infancia es la
relación humana con el mundo. De nuevo debo referirme a las
impresionantes observaciones de Spitz: este ha demostrado
que el desarrollo afectivo e intelectual de los niños residentes en un orfanato norteamericano —técnicamente bien atendidos, pero carentes de trato materno— es peor que el de otros
niños, cuidados por sus madres en un asilo para mujeres delincuentes. El cuidado materno sobrecompensa la influencia
de la tara génica. Resultados análogos a este son hoy frecuentes en la bibliografía científica 58.
Durante los primeros días de su existencia postnatal, la vida
del niño oscila entre dos polos: el sueño y el llanto. La saciedad placentera se hace patente en aquel; la deficiencia alimentaria y el malestar se expresan en este. Callada o ruidosamente,
uno y otro estado van configurando hora tras hora el organismo y el alma del recién nacido. Antes de que en él haya
una conciencia psicológica propiamente dicha, cuando su
vivir interior es solo un nebuloso vaivén de emociones oscuras
y turbias, el niño empieza a ser lo que luego, ya adulto, ha
de ser.
Antes de su primera sonrisa, ¿con quién se relaciona el
lactante? «Como todo ser en formación —dice Martin Buber—,
todo hijo de mujer comienza reposando en el regazo de la
57
¿Cómo no barruntar que los niños ciclotímicos sonreirán más
pronto y más fácilmente que los esquizotímicos?
58
Véase el libro de Rof Carballo Urdimbre afectiva y enfermedad.
193
13
Gran Madre, en un mundo primigenio, indiferenciado, anterior a la forma» (ID, 26). A través de su madre, cuando sobre
el pecho de esta queda dormido, el niño descansa en el seno
envolvente de la Magna Mater 69. No constituye un azar que
las más antiguas deidades de la mitología clásica (Okéanos
y Teíhys en la versión marinera de Homero, Chaos y Gata
en la versión terrícola de Hesíodo, y luego Deméter y Rbea)
fuesen divinidades inmensas y envolventes; si se me admite
la expresión, divinidades-regazo. Bajo figura ácuea en Jonia
y bajo figura terrea en Beocia, todas ellas simbolizaban esa
primaria, indiferenciada, nutricia y protectora relación del
recién nacido con el mundo cósmico. Cuando los románticos
alemanes inventaron el término Gemeingefühl —empleado
más tarde por E. H. Weber para designar la sensación que hoy
llamamos «cenestésica»—, pensaban ante todo en un difuso
e indefinido sentimiento originario de comunión vital con
el cosmos; por tanto, en el sentimiento presensorial de recién
nacido. No parece muy distinto de este el pensamiento de
Merleau-Ponty, cuando afirma que la sensación es en su raíz
un acto de comunión (FP, 233).
59
A partir de los trabajos de Ad. Portmann (resumidos en Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen, Basel, 1944), han
sido estudiadas con creciente finura la prematureidad biológica del
recién nacido y la influencia de este hecho sobre las primeras fases
de la vida infantil. Puede leerse una excelente exposición del problema en el capítulo «Estructura emocional de la infancia», del libro
Cerebro interno y mundo emocional, de Rof Carballo. Escribe este
autor: «Entre la madre y el niño existe la misma sintonía refleja,
vegetativa, podríamos decir, que hay, por ejemplo, entre el juego
de los vasomotores y la respiración, o entre el peristaltismo del estómago y la apertura del píloro. Al menor gesto del niño, a una
variación en sus gritos, a su llanto, responde la madre, y, recíprocamente, el niño responde también como un instrumento musical, en
forma sutil, de manera casi automática, a las más pequeñas caricias
en que se traduce el cuidado materno. La simbiosis madre-niño es
ante todo afectiva, pero aquí, en esta nueva realidad de los afectos,
vemos su raigambre en el tono vital primario de todo ser viviente
y, por tanto, su estrecho parentesco con las correlaciones vegetativas»
(Cerebro interno y mundo emocional, pág. 212). Organismo infantilmadre-cosmos: tal es la estructura de la relación entre el lactante
y el mundo. La unidad niño-madre garantiza biológicamente la unidad niño-mundo,, dirá Goldstein.
194
Plácidamente dormido en el regazo inmenso de la Magna
Mater cuando esta le es propicia, gimiendo y llorando sobre
él cuando le es inclemente, envuelto siempre por una atmósfera en que se funden, informes, la tiniebla y el resplandor,
la presión y la caricia, el sonido y el silencio, el lactante va
viviendo un día y otro hasta uno, decisivo, en que sonríe.
Chaos ha engendrado a Aither, la luz del día, y Gata a Ouranos,
el cielo estrellado. Para el lactante —aceptemos la desmedida,
pero significativa expresión de Carlota Bühler— 60 ha comenzado la «vida social». Su relación con el mundo deja de ser
puramente cósmica y, todo lo incipientemente que se quiera,
empieza a ser personal.
¿Cuándo ocurre esto? Los datos de los observadores son
discrepantes. Spitz dice no haber visto sonreír a un lactante
antes de los veinte días; de un total de ciento cuarenta y cuatro,
solo tres, según este autor, habrían sonreído antes de los dos
meses 61. Las madres suelen ver más tempranamente la primera sonrisa de sus hijos, y en este mismo sentido se pronuncian O. Koehler 6a , Chastaing 63 y Ahrens 64. Koehler habría
visto sonrisas infantiles ya en el primer día de la vida extrauterina. Pero más que la fecha de aparición de la primera sonrisa infantil nos importan ahora la significación y la consistencia de esta.
¿Qué significa esa primera expresión sonriente? La investigación psicológica de los últimos lustros 66 obliga a distinguir
60
Además de los trabajos de Ch. Bühler citados en el cap. I de
la Primera Parte de este libro, véase «The social behavior of the
child», en Handbook of Child Psychology, 1931. Han rechazado esta
expresión de Ch. Bühler los psicólogos E. Kaila (op. cit.) y W. Dennis, «An experimental study of two theories of smiling in infants»,
Journal Soc. Psychol., 1935.
" R. Spitz, «The smiling response», Genet. Psychol. Mon., 34
(1946), 57-125.
62
«Das Lacheln ais angeborene Ausdrucksbewegung», Zeitschr.
für menschl. Vererbung und Konstitutionslehre, 1954.
43
«Premiers sourires infantins», en Rencontre. Encounter. Begegnung, págs. 80-87.
64
Beürag zur Entwicklung des Physiognomie- und Mimikerkennens
(Gottingen, 1953).
45
A los trabajos citados en las notas precedentes y en el cap. I
195
dos «primeras sonrisas» del lactante cualitativa y cronológicamente distintas entre sí. Muy precozmente, ya en los primeros
días, aparece tras la mamada una sonrisa de carácter vegetativo,
en la que, por decirlo así, rebosa la satisfacción vital que trae
consigo la ingestión del alimento; gesto en soledad, pronto
transferido, merced a un reflejo condicionado, a las personas —madre, enfermera, etc.— que proporcionan el pábulo
nutricio. Me atrevería a llamarla sonrisa rabelesiana del lactante.
Poco después, a partir del segundo mes, se hace visible u n
nuevo modo de sonreír. La sonrisa surge ahora sin conexión
alguna con la ingestión del alimento, y en respuesta a la voz,
la risa, el canto o las caricias de la madre. Trátase, como dicen Chastaing y Plançon, de una típica «sonrisa-a»; más genéricamente, de un acto de relación interhumana, del primer
encuentro interpersonal del lactante. En recuerdo de los bien
conocidos versos finales de la Égloga IV de Virgilio, propongo llamarla sonrisa virgiliana. No gozará de la mesa de los
dioses ni del tálamo de las diosas quien en su primera infancia
no haya sido enseñado a proferirla 66.
Esta «sonrisa virgiliana» va a adoptar una forma nueva,
según Kurt Goldstein, en la segunda mitad del primer año
de la Primera Parte hay que añadir: F. Justin, «A genètic study of
laughter provoking stimuli», Cbild Development, 1936; F. J. J. Buytendijk, «Das erste Lacheln des Kindes», Psyche, 2 (1947), 57-70;
M. Kling, «L'éveil du sentiment social à la creche», Enfance, 3
(1950), 134-153; H. Plessner, «Das Lacheln», Pro Regno pro Sanctuario (Nijkerk, 1950), recogido en Zwischen Philosophie und Gesellschaft, págs. 193-203; C W. Valentine, The psychology of early
Chüdhood (London, 1946); E. Plançon, Le sourire enfantin (inédito: Dijon, 1955), cit. por M. Chastaing en Premiers sourires infantins; K. Goldstein, «Das Lacheln des Kindes und das Problem des
Verstehens des anderen Ich», Rencontre. Encounter. Begegnung, páginas
181-196.
66
Copiaré una vez más los versos virgilianos:
Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem:
Matri longa decem tulerunt fastidia menses.
Incipe, parve puer, cui non risere parentes,
Nec deus hunc mensa, dea nec dignata cub'tli est.
¿Conocer a la madre «por» la risa de esta o «con» la sonrisa propia? Yo prefiero esta segunda versión: «Comienza, niñito, a conocer
a tu madre con tu sonrisa...»
196
de vida. La sonrisa infantil, dice Goldstein, es siempre la
expresión de una «conducta ordenada» 67 , de una bien adecuada relación entre las capacidades del organismo y las exigencias a que este se halla sometido; pero hasta el segundo
semestre de la vida, el «sujeto» de la sonrisa —como, en general, de todas las actividades reactivas del lactante— no es
la mismidad del lactante, sino la unidad biológica niño-madre.
Durante el primer semestre, el sentimiento de bienestar causante de la sonrisa «no es vivido por el niño como perteneciente a él —en este estadio del desarrollo no hay para el
niño una mismidad (Selbst) separada del mundo—: es atribuido al mundo, unitariamente vivido por el infante, y a
todo lo que en él es adecuado, y por tanto a la unidad niñomadre». A través del organismo de la madre, la unidad biológica niño-mundo era perfecta durante el embarazo; y tras la
catástrofe que desde el punto de vista de esa unidad representa el parto, de nuevo es la madre la instancia biológica
que hace adecuada la vinculación del lactante con el mundo.
Cambian las cosas en el segundo semestre. Hasta entonces,
la sonrisa del niño dependía con notoria rigidez de la configuración del estímulo desencadenante. Era una sonrisa uniforme, estereotipada; en cierto modo, pasiva. Ahora la respuesta va poco a poco haciéndose selectiva y activa: el niño
no sonríe siempre que el estímulo desencadenante actúa sobre
sus sentidos. «Mientras que la adecuación, el sentimiento de
bienestar y la sonrisa aparecían en el primer estadio sin una
relación consciente con algo separado del organismo, un
proceso o una persona del mundo exterior al niño, ahora —escribe Goldstein— aparecen en conexión con la vivencia consciente de una cosa o una persona separadas del organismo
infantil». La conducta total del niño cambia, comienza a ser
abstracta; iniciase, en suma, «la escisión entre el sujeto y el
objeto, entre el yo y el mundo».
67
Sobre los conceptos de «conducta ordenada» y «conducta desordenada» o «catastrofal», tan centrales en el pensamiento biológico
y organísmico de Goldstein, véase Der Aufbau des Organismus (Den
Haag, 1934), así como la exposición y crítica que de la doctrina
goldsteiniana hago yo en mi libro La historia clínica.
197
A partir de este momento, la vida infantil va a realizarse
simultáneamente en dos esferas: la esfera de la unidad entre el
organismo y el mundo y la esfera de la separación entre el
yo y las cosas exteriores. La aparición de la segunda no borra
la realidad de la primera. Siempre que la autorrealización del
individuo humano exige una relación inmediata con el mundo —tal es el caso en la actividad creadora, en la relación íntima con otras personas y en cuantas situaciones hemos de
actuar con nuestra entera personalidad—, prevalece la esfera
de la unidad entre el organismo y el mundo; el trato «objetivo»
con las cosas la oculta, pero no la anula. Bajo la actitud racional y objetivadora del adulto sigue viviendo el niño, y este
es el que decisivamente se impone sobre aquel en los momentos estelares de la existencia.
Pues bien: aunque la sonrisa del niño brota siempre de la
esfera de la unidad entre el organismo y el mundo, las condiciones que en el segundo estadio de la vida infantil sirven de
supuesto a su aparición no dependen ya de un estímulo sensorial rígidamente configurado, sino de una realidad que en
alguna medida ya se ha escindido del sujeto, y ante este aparece; por lo tanto, de un mundo organizado por la conducta
abstracta del adulto. Tal sería, según Goldstein, la causa de la
«maduración» que la sonrisa del niño experimenta durante el
segundo semestre de su existencia 68 y, a la vez, la más primaria
estructura de la relación interpersonal.
Aceptando el esquema descriptivo de Goldstein, y a reserva de introducir en él modificaciones importantes, ¿es
posible ordenar con cierta coherencia los datos que en torno
a la primera sonrisa ofrece hoy la bibliografía científica?
Pienso que sí. Mas también pienso que la recta interpretación
de este decisivo acontecimiento de la vida humana exige un
contexto antropológico un poco distinto del que, tácitamente
unas veces, expresamente otras, suelen los psicólogos tener
ante sí.
68
Chastaing y Plançon han sido los primeros en hablar de una
«maduración» de la sonrisa del niño; y Washburn (véase el trabajo
suyo citado en el cap. I de la Primera Parte), el primero en observarla.
198
Tras la perfecta adecuación del organismo fetal al medio
intrauterino, el nacimiento es, ya lo dije, una verdadera catástrofe biológica. No puede extrañar que sea el llanto la primera reacción del recién nacido al medio, y tampoco que el
pesimismo prerromántico y romántico haya dado alcance
metafísico a este hecho innegable 6B. Pronto, sin embargo, el
cuidado materno reajustará la biología del organismo infantil.
Las exigencias de este —alimentación, limpieza, temperatura,
etcétera— serán adecuadamente subvenidas por el medio; y si
la enfermedad no lo impide, una expresión sonriente del
niño —la sonrisa que he llamado «rabelesiana»—• manifestará
esa primera concordia biológica entre él y el mundo. Envuelto
y protegido por la madre, en realación «simbiótica» con ella
(Rof Carballo), el recién nacido vive oscilando entre la saciedad placentera (sueño, sonrisa) y el malestar por deficiencia
o por desajuste (llanto, enfurecimiento, susto, expresiones
de desagrado, reacciones de defensa) 70. Retengamos lo que
ahora importa: el suelo biológico sobre que va a constituirse la vida
social del niño —si se quiere, la «prehistoria biológica» de la vida
social— es un estado que oscila lábilmente entre el placer y el desplacer vegetativos, entre la sonrisa beata de la saciedad y la caricia,
y el llanto elemental del hambre o del frío. La simbiosis vegetativa
madre-niño, como luego la vida social, hace sonreír y hace
llorar.
69
«Es tal el modo de existencia de los cuerpos vivientes •—escribirá Bichat—, que todo cuanto les rodea tiende a destruirlos»
(Recherches physiologiques sur la vie et la mort, I, I). «El hombre
nace apenas •—dice Donoso Cortés, como parafraseando a Bichat'—,
y no parece sino que viene al mundo por la virtud misteriosa de
un conjuro maléfico, y cargado con el peso de una condenación inexorable. Todas las cosas ponen las manos en él, y él revuelve su mano
airada contra las cosas. La primera brisa que le toca y el primer
rayo de luz que le hiere, es la primera declaración de guerra de
las cosas exteriores. Todas sus fuerzas vitales se rebelan contra la
presión dolorosa...» (Ensayo, III, 4). El pesimismo metafísico de
Von Hartmann radicalizará esta concepción de la vida humana.
70
F. Stirnimann, Psychologie des neugeborenen Rindes (ZürichLeipzig, 1940). Puede leerse en Cerebro interno y mundo emocional, de Rof Carballo (págs. 199-201), una buena exposición de los
trabajos de Stirnimann acerca de la relación entre el recién nacido
y el medio durante los primeros días de su vida.
199
Pese a las peculiaridades específicamente humanas de la
vida del recién nacido, sus primeros encuentros con la madre 71
son de carácter apetitivo. El niño busca la realidad exterior
que necesita su organismo 72, se «encuentra» con ella, y a
ella atempera inconscientemente su vida y su desarrollo.
De ahí el carácter tan ampliamente intercanjeable del medio
físico del lactante (pecho materno o biberón; madre, nodriza,
loba o incubadora) y la decisiva influencia configuradora de ese
medio sobre los hábitos biológicos —funcionales y somáticos— del organismo infantil: no olvidemos el carácter rigurosamente humano-lupino de los niños de Midnapore.
El niño es, en muy amplia medida, lo que su ambiente biológico le incita y le obliga a ser.
¿Cómo vive psíquicamente el recién nacido sus primeros
encuentros con el medio? Nunca podremos saberlo de un
modo directo, porque nadie conserva memoria consciente
y articulada de lo que fue su vida anímica durante esos primeros días de la existencia extrauterina. Pero este mismo hecho,
unido a los resultados de la observación objetiva, permite
concluir que las vivencias del lactante son de índole puramente emocional, sentimientos sin «objeto» propiamente dicho, orientados, desde el punto de vista de su cualidad, hacia
el puro y unitario bienestar de la sonrisa o hacia alguno de los
varios modos de sentir el malestar vegetativo. La conciencia
del recién nacido no pasa de ser autosentimiento y autovislumbre. El mundo —lo que más tarde llamará «mundo»—
es para él un regazo inmenso e informe, placentero unas veces y desplaciente otras. Es la etapa ctónica de la existencia
humana. Como Perséfona, el recién nacido vive envuelto por
los cuidados maternales de Deméter —o violentamente arrancado' de ellos.
Con la aparición de la sonrisa que antes llamé «virgiliana»
comienza a ser petitivo, ya específicamente humano, el en71
• O con quien haga las veces de esta: una loba maternal, en el
caso de los niños de Midnapore, o la «madre artificial» que es el medio de una incubadora.
72
«Otro ser vivo que, como un nido, abrigue su tierna vida» (Rof
Carballo).
200
cuentro del infante con la realidad exterior a él: todo lo rudimentariamente que se quiera, en el seno de esta realidad aparece «el otro». La sonrisa virgiliana es discriminadora: surge
en el rostro del niño suscitada por la figura humana, y no por
la caricia casi informe del pecho saciador, de la mano materna
o de la ropa limpia y tibia; no es meramente imitativa: un
rostro humano de expresión «seria» puede provocarla; es,
además, falible: la presentación de una muñeca de tamaño
natural, la despierta (Spitz y Wolf) 73; es, en fin, «completa»:
el niño ríe por vez primera con todo su rostro (Chastaing
y Plançon). P r o n t a la discriminación será mayor, y la sonrisa
será exclusivamente suscitada por ciertas personas, la madre
y pocas más. Solo a partir de este momento podrá decirse
que el con-ser y el coexistir del niño tienen carácter «social».
En cuanto realidad y en cuanto vivencia, ¿qué es para el
niño el «primer otro» de su vida? Ese «otro» posee figura:
surge ante los sentidos del infante destacándose sobre el fondo
que constituyen las restantes cosas de su mundo; posee también relativa individualidad: con error o sin él, no todas las
figuras humanas son ahora intercambiables a los ojos del
niño; carece, en cambio, de expresividad diferenciada, porque
para provocar la sonrisa basta la figura individual de la persona que ha llegado a constituirse en estímulo específico del
encuentro. Solo más tarde —días, semanas, tal vez meses—
sabrá discernir el niño el rostro «sonriente» del rostro «serio».
El primer otro del lactante es, pues, una realidad exterior humana e individualmente configurada que pronto se hace específica
y ocasionalmente expresiva. El otro, que empezó siendo figura
individual, llega a ser expresión y todavía no es intención libre.
Utilizando muy libremente la conocida expresión de Klages,
cabría hablar de una etapa pelásgica de la vida humana: en ella
vive el niño entre el primero y el tercero o el quinto año
73
Comentando este resultado de Spitz y Wolf, dice Goldstein:
«No es posible atribuir al niño de esta edad la vivencia de otra
persona.» En rigor, no se trata de que para el niño sea igual una
muñeca que la madre; se trata de que se equivoca, y toma por
«madre» lo que no es. sino «muñeca». También en el adulto es
falible, como sabemos, la vivencia del otro.
201
de su edad. «Hombre in genere», «tal hombre» y «tal expresión»
son las sucesivas figuras del otro en esta segunda fase de la
ontogenia psicofísica.
Así es vivida la realidad del otro en torno al primer año
de la vida infantil. La distinción entre «el otro» y «yo» ha
comenzado a producirse; lo cual es tanto más patente, cuanto
que el niño empieza a llamar con un nombre propio —mama,
tata, etc.— a las personas que le rodean, y a balbucir en oraciones de primera persona —implícitas a veces en una sola
palabra— los deseos y las actividades de su incipiente personita 74. La personeidad metafísica del infante, casi invisible hasta
ahora, comienza a realizarse psicológicamente y a mostrarse
como personalidad (Zubiri).
Librémonos de pensar, sin embargo, que este primer «yo»
infantil es una versión incipiente y diminuta del «yo» adulto.
Enseñado por los adultos que le rodean, el niño aprende muy
pronto a decir «yo» y «mío»; pero ya hizo notar W. Stern 75 que
estas palabras no significan en su boca lo que luego han de
significar; y mucho menos, añado yo, lo que pensando acerca
de ellas nos dicen psicólogos y fenomenólogos. En las primeras fases de su desarrollo, el yo no es un saber acerca de sí
mismo, sino la vivencia sentimental de un impulso de autoafirmación y posesión. «El yo primitivo y afirmador de sí
mismo —escribe Stern— se encuentra ahora en un mundo,
con el cual tiene que entablar relación. Trátase en primer
término de un mundo de cosas: un caos de objetos, sucesos y estados que influyen sobre el yo cohibiéndolo o incitándolo,
y que le amenazan y asustan o le alegran y exaltan. Pero ante
todo se trata de un mundo de personas: un sistema de otros yos,
que se oponen al yo propio como centros volitivos individuales o incitadores del afán de valimiento. Dos posibilidades hay,
pues, para el niño: incrementar su tendencia a la autoafirma" J. Piaget, Le langage et la pensée chez l'enfant (Neuchátel et
Paris, 1923); Cl. y W. Stern, Die Kindersprache (4.a ed., Leipzig,
1929); K. Bühler, Die geistige Entwicklung des Rindes (6.a ed., Jena,
1930; trad. esp., Madrid, 1934).
75
Psychologie der frühen Kindheit (4.a ed., Leipzig, 1927), páginas 431-448.
202
ción hasta hacerla combativa, o implicar la mismidad propia
en la comunidad de los otros yos.» La orientación adleriana
del psicoanálisis (Adler, Stekel, etc.) ha estudiado con singular
atención los modos y las vicisitudes de esta disyuntiva. En época más reciente, K. Horney y Rof Carballo han elaborado muy
amplia y sugestivamente el punto de vista adleriano: el crecimiento biológico y psíquico de un individuo humano es el
curso de una «lucha por la autorrealización»; lucha en la cual
se va conquistando la paulatina conversión del «yo ideal»
en un «yo real» 76. Pero ni el yo infantil que se afirma, ni el
yo infantil que se implica —ni, por consiguiente, el primer
yo de esa «lucha por la autorrealización»—, son todavía la
conciencia solitaria de una autoposesión firme o problemática,
ni el proyecto o el sueño de una vida estrictamente personal,
sino, como antes he dicho, una tendencia impulsiva que se
realiza vitalmente sobre el grupo de los otros o dentro del grupo
de los otros; en cualquier caso, en comunidad vital con ellos.
De ahí el radical carácter de yo-nosotros —un «yo-nosotros»
más vital que personal— que ostenta el yo infantil (Scheler),
y la condición de diada vital, amorosa u hostil, de la relación
entre el niño y el otro. La sonrisa virgiliana del niño a su
madre es la expresión de una comunicación placentera entre
aquel y esta, en cuanto miembros de un yo-tú vital y afectivo.
«Si la sintonía vegetativa se verifica por intermedio de sustancias químicas mediadoras —escribe Rof—, la sintonía
emocional se hace por medio de la llamada expresiva de auxilio:
el grito, el llanto, la mímica complacida o angustiada. Sin
estos signos expresivos, la simbiosis afectiva madre-niño sería
tan incomprensible como el funcionamiento de las sinapsis
sin acetilcolina o cualquier otro mecanismo bioquímico intermediario» " .
En la descripción del encuentro infantil hay que evitar,
según esto, dos posibles riesgos: la espiritualización excesiva
y el desmedido optimismo. No creo que se haya librado enteramente de ellos un psicólogo tan sagaz y avisado como
76
K. Horney, La neurosis y el desarrollo humano (Buenos Aires,
1955); Rof Carballo, obras citadas.
77
Cerebro interno y mundo emocional, pág. 213.
203
Buytendijk. «La sonrisa —dice este autor en su trabajo sobre
la primera sonrisa del niño— es la expresión de la humanidad
que se despliega en el tímido primer encuentro simpático;
y por esta razón es una primera respuesta, en la cual se constituye en el niño el ser-para-sí del hombre» 78. Y en su Phénoménologie de la rencontre, añade: «El primer encuentro auténtico
con la madre... constituye un modelo para esa unidad de amor
y conocimiento que garantiza la comprensión más profunda
del hombre. Enséñanos el niño con su sonrisa que únicamente
la tranquilidad abierta e inestable, la actitud relativamente independiente que no está fijada en sí, que no está completamente determinada como relación con el mundo y con la
existencia propia, y que por consiguiente es insuficiente, inconclusa e indigente, constituye la condición previa de todo
encuentro posible... Cuando la sonrisa se hace sonrisa-a...,
entonces el niño accede a una relación de ser con los demás
seres humanos. La percepción del otro se hace encuentro,
y la comprensión de la expresión llega a ser comprensión
o inteligencia íntimas y personales» 79.
78
Psyche, II, pág. 70. La sonrisa virgiliana del infante sería equiparable, según Buytendijk, a la sonrisa del adulto, tal como la describe Plessner: «mímica del espíritu..., que expresa la distancia a
que el hombre se sitúa respecto de sí mismo y respecto del mundo
en torno, y gracias a la cual se sabe vinculado a un mundo espiritual» (Zwischen Philosophie und Gesellschaft, págs. 201-202).
Un análisis fenomenológico de la sonrisa del adulto •—la sonrisa
estrictamente
«personal»— permite distinguir en ella las siguientes
notas: 1.a Su especificidad humana. Tanto como animal rationale, el
hombre es animal subridens. 2." Su espontaneidad. Cuando queda
libre de la tensión que el cuidarse del mundo trae consigo, el rostro
del hombre tiende por sí mismo a adoptar una expresión sonriente.
Se diría que el hombre es naturalmente amigo de la realidad. 3.a Su
posición intermedia entre el silencio comunicativo y la palabra.
4.a Su condición de signo expresivo de lo que bien puede llamarse
la «sobrestancia» del espíritu humano respecto del, mundo. El hombre es un ser «sobrestante», es decir, supramundano y suprasituacional, y así lo pone en evidencia la sonrisa. Llorando o riendo, el
hombre es víctima de su situación y de su naturaleza. Sonriendo, en
cambio, y sea triste o alegre su sonrisa, el hombre es dueño de su
situación, está sobre ella. Aunque en aquel momento —tal es el caso
de la sonrisa del mártir— su situación le esté quitando la vida.
79
Op. cit„ págs. 31-32. . . - • - . - .
204
Todo esto es real, pero solo hasta cierto punto. Ocurre,
en efecto, que el primer encuentro del niño con el otro no es
siempre sonriente. Como hay «sonrisas-a», hay también «llantos-a», y, por lo tanto, primeros encuentros fallidos o penosos,
cuya expresión inmediata es el llanto; por ejemplo, los de los
niños a quienes, como diría Virgilio non risere parentes. Apetitivo, infantil o adulto, el encuentro es siempre un suceso de
signo afectivo ambivalente. No hay por qué pensar que solo
son «encuentros auténticos» los placenteros e hilarantes; y así
como la sonrisa rabelesiana tiene en su nivel biológico el contrapunto de un llanto vegetativo, así también hay un llanto
relacional en el reverso de toda primera sonrisa interpersonal
o virgiliana. Acaece, además, que el ser-para-sí del niño es
cualitativamente distinto del ser-para-sí del adulto, y que este
último no es un simple despliegue psicológico de aquel; por
lo cual, siendo «relaciones de ser» y «relaciones interpersonales» las que el niño y el adulto establecen con el otro, la coincidencia entre ellas no es unívoca, sino analógica. El niño
es una persona cuyo sí-mismo todavía no se ha actualizado
psicológicamente; el yo del niño es aún pura impulsión vital;
y así, ni el ser-en-común o Mitsein del encuentro infantil es
in actu exercito el ser-en-común o Mitsein del encuentro adulto,
ni el primer «encuentro auténtico» del infante con su madre
puede ser, ternezas aparte, el modelo de «la unidad de amor
y conocimiento» que es la comprensión personal amorosa
entre adulto y adulto. Percibir un adulto a otro, decía yo
páginas atrás, es «vivir amenazada y prometedoramente un
nosotros inseguro e incierto a causa de un movimiento expresivo que está ante mí». ¿Puede acaso decirse esto del encuentro petitivo del niño con su madre? ¿Existen, pueden
existir en ese encuentro la amenaza y la promesa, la inseguridad
y la incertidumbre? Y esta discrepancia en la apariencia descriptiva, ¿no está delatando otra, más radical, en la actualidad
del ser ?
A la etapa de la vida infantil que antes he llamado «pelásgica»,
en la cual el mundo es vida, figura y expresión, sigue otra en
la cual se acentúa la individualidad de los objetos percibidos,
sean estos cosas o personas, y, sin llegar a perder su primera
205
condición sentimental e impulsiva, va cobrando fuerza y perfil
el yo. Pienso que no será enteramente inadecuado llamar
etapa homérica a esta fase de la existencia humana; en cierto
modo, a ella pertenecen, violentos y aproblemáticos, casi
todos los héroes de la litada y la Odisea. Durante esta «etapa
homérica» de la infancia, extendida cronológicamente hasta
los diez o los doce años, se acusa fuertemente en el alma del
niño el sentimiento de grupo 80 , y los «otros» se ordenan según
el círculo a que pertenezcan: familia, camaradas de escuela,
compañeros de juego, héroes de las primeras lecturas, etc.
La forma del encuentro varía según el grupo a que pertenezca
el otro 81, mas nunca pierde su peculiaridad infantil: recuérdese
el texto de Grünbaum que transcribí en el capítulo consagrado
a Scheler. Aunque, pasados los diez o los doce años, no falten
en el alma del niño ráfagas precursoras de la grande y decisiva
novedad psicológica que en ella se avecina.
Al fin llega esta —adolescencia es su ilustre nombre—,
y con ella la etapa wertheriana de la biografía. El muchacho
descubre su yo como una pretensión infinita de vida íntima
y personalmente propia, y por tanto como soledad, anhelo
y melancolía. La «soledad de privación» del niño se convierte,
ahondándose, en «soledad de radicación», y surge con plenitud
psicológica una sonrisa «de persona». Desde ahora hasta la
muerte, ser «yo» va a ser la problemática posesión de un
manojo de posibilidades de vida personal: manojo riquísimo
e indeciso en la mocedad, limitado y firme en la edad adulta,
exiguo e incertísimo en la senectud. «Nunca olvido —escribió Jean Paul en su autobiografía— una experiencia mía de
que nunca he hablado a nadie, y de la cual puedo decir el
tiempo y el lugar. Siendo niño, estaba yo una mañana en la
puerta de mi casa, y miraba hacia la izquierda..., cuando la
visión interior yo soy un Yo vino ante mí como un rayo caído
del cielo, y desde entonces ha permanecido iluminadoramente:
en aquel instante, mi yo se vio a sí mismo por vez primera
80
Erich Stern, «Das Verhalten des Kindes in der Gruppe»,
Zeitschr. für angew. Psychol., 22 (1923), 271-286.
81
Véase M. J. Langeveld, «Die Begegnung des Erwachsenen mit
dem Kinde», en Rencontre. Encounter. Begegnung, págs. 243-255.
206
y para siempre» 82. N o debo repetir aquí cuanto acerca de la
soledad del adolescente contienen las páginas anteriores.
Diré tan solo que esta definitiva aparición de un yo personal
en la conciencia percipiente condiciona la ulterior estructura
del encuentro; por lo tanto, que la nostridad de los encuentros
posteriores a la adolescencia —la nostridad dual o diádica
que en el capítulo precedente he descrito como típica del encuentro plenario y normal— es cualitativamente distinta de la
que el niño vive en su relación interhumana. N o pocas veces
se ha escrito que el niño pervive en el alma del adulto, y que
lo mejor de nuestras vidas es lo que en ellas sigue siendo
infantil 8 3 ; pero la verdad de tales asertos es una verdad metafórica, porque el adolescente mató para siempre al niño en
todos nosotros. Ser-sí-mismo es no poder volver a ser niño;
y así, solo analógicamente puede ser llamada «infantil», por
ingenua y casta que sea, la comunión amorosa entre dos personas que han franqueado la linde decisiva de la adolescencia 84 .
A través de las cuatro etapas de la vida humana que sumaria82
Cit. por V. E. Frhr. von Gebsattel en «Numinose Ersterlebnisse», Rencontre. Encounter. Begegnung, pág. 168.
83
«Somos todos en varia medida —ha escrito Ortega—, como el
cascabel, criaturas dobles, con una coraza externa que aprisiona un
núcleo íntimo siempre agitado y vivaz. Y es el caso que, como el
cascabel, lo mejor de nosotros está en el son que hace el niño interior
al dar un brinco para liberarse y chocar con las paredes inexorables
de su prisión. El trino alegre que hacia afuera envía el cascabel está
hecho por dentro con las quejas doloridas de su cordial pedrezuela.
Así, el canto del poeta y la palabra del sabio, la ambición del político y el gesto del guerrero son siempre ecos adultos de un incorregible niño prisionero» (O C, II, 293). ¿No sería más exacto decir
«de un adolescente prisionero»? Es el adolescente, no el niño, quien
pervive en la persona adulta capaz de pureza, entusiasmo y sacrificio;
él es quien emite esas «quejas doloridas» de que tan bella y certeramente nos habla Ortega. De la infancia perdura todo lo bueno
y todo lo malo de ella que el adolescente —acaso sin saberlo: el
psicoanálisis nos lo ha revelado— incorporó a la vida definitivamente
«personal». Sobre la significación biográfica de la infancia creo haber apuntado un par de ideas de cierto interés en Ejercicios de comprensión (Madrid, 1959), págs. 159-168.
84
Solo si se piensa, con Hegel, que la conciencia de sí mismo
es la etapa previa de una «conciencia de sí general» unitaria y homogénea, solo entonces podrá llamarse «infantil» a tal comunión amo-
207
mente acabo de describir —ctónica, pelásgica, homérica
y wertheriana—, el niño llega a ser adulto, y el encuentro,
solo apetitivo al comienzo, resueltamente petitivo poco después, se hace, en el más estricto sentido de la palabra, interpersonal. Sabemos ya de un modo genérico en qué consiste
ese modo de encontrarse. Las páginas subsiguientes presentarán
alguna de sus formas especiales.
II. Ninguna de estas es más prestigiosa e intensa que el
encuentro amatorio entre el varón y la mujer o —en el sentido fuerte de la expresión— encuentro heterosexual. Míranse
cara a cara un varón y una mujer —Dante y Beatriz, Romeo
y Julieta, las innumerables parejas de los Pérez, Dupont
o Smith en que diariamente esto acontece—, y entre ellos
surge una vinculación vehemente y nueva. «Enamoramiento
súbito», «flechazo», suelen llamar las gentes a este peculiar
modo del encuentro. Tratemos de ver en qué consiste.
Para ello es ante todo necesario deslindar con rigor y pulcritud cuatro conceptos —y, por lo tanto, cuatro realidades—•
que el lenguaje familiar suele confundir: el amor in genere, el
amor heterosexual, el enamoramiento y el flechazo. De un
modo universal y genérico, amor es la actividad y el vínculo
de la comunión del hombre con la realidad, cualquiera que
esta sea: Dios, los otros hombres, él mismo, la patria, el arte,
la ciencia, etc. Del género «amor» es una especie el amor
heterosexual, o amor entre varón y mujer en cuanto tales.
El enamoramiento es un modo especial del amor heterosexual,
singularmente acusado al comienzo de la relación amorosa.
El flechado, en fin, es la forma súbita del enamoramiento.
Apenas será necesario advertir que mis actuales consideraciones se refieren tan solo al enamoramiento y al flechazo,
en cuanto formas —rápida la una, súbita la otra— de la vinculación afectiva suscitada por el encuentro heterosexual. Los
capítulos subsiguientes nos ofrecerán ocasión de estudiar otras
formas del amor entre personas; entre ellas, el sereno amor
rosa. El amor personal es para Hegel una esperanza de ser conscientemente niño.
208
entre varón y mujer consecutivo a la llama del enamoramiento 85.
Partamos de la realidad misma. Un varón y una mujer que
previamente no se conocían, se encuentran y cambian entre
sí una mirada y algunas palabras; desde entonces, sin que uno
y otra expresamente lo quieran, los dos —a veces, solo uno
de ellos— entran en ese peculiar estado anímico que solemos
llamar «enamoramiento». Miles de veces se ha repetido sobre
la haz de la tierra este minúsculo y decisivo suceso. Como
forma del encuentro interhumano y como estado vital del
hombre, ¿qué es el enamoramiento? A mi entender, cuatro
notas principales le caracterizan: i . a La atención del enamorado
se halla absorbentemente ocupada por la persona a que se
dirige su amor 86. 2. a El enamorado siente en su alma una vehemente necesidad de comunión espiritual y física con la persona
a que ama: de ella nace el deseo de presencia mutua, tan fuerte
en el enamoramiento. 3 . a A la vez que una limitación —la
que impone el hecho de hallarse la atención tan unilateralmente polarizada—, la vida del enamorado experimenta una
considerable exaltación, que se manfiesta como vita núova en
todos los órdenes de su actividad: «Se advierte en el enamorado
—escribe Guitton—, como una fosforescencia nueva en el
ejercicio de todo su cuerpo, de todo su pensamiento. Cada
uno de los restantes sentidos, la vista, el oído, la percepción
súbita de las formas y de los volúmenes, todo está excitado...
85
De entre la inmensa bibliografía del tema del amor •—véase
un amplio extracto de ella al pie del art. «Amor», en el Diccionario
de Filosofía de Ferrater Mora—, destacaré los siguientes estudios:
Ueber das Wesen der Liebe, de G. Teichmüller (Leipzig, 1879);
M. Scheler, Wesen und Formen der Sympatbie y Ordo amoris; Estudios sobre el amor, de J. Ortega y Gasset (O. C, V); The Mind
and Heart of Love, de M. C. D'Arcy, S. J. (London, 1945), y
L'amour humain, de J. Guitton (2.a ed., Paris, 1955). A uno y otro
costado de estos libros se hallan la obra de Freud, con su sistemática
reducción del amor a libido, y la literatura cristiana acerca del amor
de caridad. Libido y caritas se aunan —dramáticamente, a veces—
en la versión cristiana del amor heterosexual.
85
El aspecto atencional del enamoramiento ha sido especialmente
subrayado por Ortega.
209
14
Es una especie de magia natural» 87. 4 . a El enamorado atribuye a la persona amada las más egregias cualidades, a veces con
manifiesto error, en un acto de ilusionismo (Stendhal), a veces
descubriendo y potenciando con sensibilidad nueva valores
anteriormente ocultos o casi imperceptibles (Scheler y Ortega).
Esto es, en esencia, el enamoramiento; pero no acabaríamos
de entender tal esencia, si no viésemos cómo se incardina en
la existencia a que pertenece; esto es, en la existencia humana.
¿Por qué el hombre puede enamorarse? ¿Qué pasa en el hombre, cuando su ser se realiza bajo forma de «encuentro amoroso»?
Yo creo que el hombre puede enamorarse como realmente
lo hace, porque es un ser sexuado, menesteroso, hiperbólico
y adverbial. Ante todo, claro está, porque es un ser sexuado;
sexuado, no solo sexual. Desde Feuerbach (Grundsat^e der
Philosophie der Zukunft, 1843) y Otto Weininger {Geschlecht und
Charakter, 1903), y con intención más biológica (Steinach,
Marañón) o más filosófica (Ortega, Merleau-Ponty, Guitton,
Marías), una y otra vez se ha subrayado que el sexo —la condición viril o femenina de la persona— impregna y cualifica
todas las actividades del ser humano. Además de ser la garantía de una función biológica muy determinada —la generación de la prole—, la sexualidad es un principio de configuración: el hombre percibe, siente, piensa y quiere como
varón o como mujer; y así, la faena de describir una percepción, un sentimiento, un pensamiento y una volición genéricamente «humanos», es mucho más abstracción que descripción propiamente dicha. «La sexualidad tiene una significación existencial», dice Merleau-Ponty (FP, 182); Guitton, por
su parte, propone distinguir el «sexismo» de la «sexualidad»,
o bien una «sexualidad de alteridad» (el sexo en cuanto principio de la diferenciación somática y psíquica entre el varón
y la mujer) y una «sexualidad de conjunción» (el sexo en cuanto
causa instrumental de la reproducción de la especie). Repito,
pues, con Marías: el individuo humano in concreto no es solo
87
L'amour humain, pág. 174.
210
un ser sexual, es también un ser sexuado 88 . Sin ello, no podría
enamorarse como lo hace.
Además de sexuado, el hombre es un ser menesteroso: para
ser, necesita de lo que él no es. Llámese cupiditas rerum novarum,
con San Agustín, esse ab alio, con Santo Tomás, o Mitsein,
con Heidegger, la constitutiva menesterosidad del hombre
nunca ha dejado de ser resueltamente afirmada por los filósofos. La vida humana es trsna, sed, decían ya los antiguos
indios. ¿De qué se halla menesteroso el hombre? ¿Qué pide
su individual naturaleza? Inmediatamente, todo cuanto por
modo empírico y ocasional necesita: alimento, compañía,
lucro o fama; mediata y remotamente, ser con plenitud, y por
tanto con infinitud. La imprecación agónica de Unamuno
(«De no serlo todo y por siempre, es como si no fuera...
¡O todo o nada!») y el verso entre dandy y angustiado de
Baudelaire («Je ne vois qu'infini par toutes les fenétres»), brotan
de una misma raíz metafísica. Para ser más preciso, yo diría
que el hombre aspira a tantas formas de infinitud cuantas sean
las formas de su menester: gozo infinito, saciedad y posesión
infinitas a través de todas y cada una de las tendencias naturales
de su ser. Y si esto es así, ¿cuál es el menester que delata el
enamoramiento?
Para responder a esta interrogación, distingamos de nuevo
el término inmediato de la menesterosidad y su meta última.
Inmediatamente, el menester del enamorado tiene como objeto la comunión espiritual y física con la persona amada.
Pero sin él saberlo, movido desde la raíz misma de su ser
por la «astucia de la razón» de que habló Hegel 89, el enamorado
es sujeto de un menester infinito: en el orden metafísico, su
ser aspira a una posesión perfecta y diádica de la realidad, y de
88
Introducción a la filosofía (Madrid, 1947) v La estructura social (Madrid, 1955).
89
«El amor usa del instinto sexual —escribe Ortega—, como de
una fuerza bruta, como el bergantín usa el viento. El enamoramiento
es otro de esos estúpidos mecanismos, prontos siempre a dispararse
ciegamente, que el amor aprovecha y cabalga, buen caballero que
es» (O. C, V, 575). Guitton, a su vez, distingue entre el mecanismo
del amor (sexualidad, enamoramiento) y la esencia del amor o donación de sí al otro (op. cit., págs. 97-99).
211
ahí la frecuencia con que las palabras «siempre» y «todo» se
repiten en el lenguaje de los enamorados; en un orden físico,
biológico, aspira a la impleción humana del cosmos. Por debajo de todo posible malthusianismo, el amor heterosexual
lleva siempre en su seno, como u n misterioso, divino principio operativo, el «Creced, multiplicaos y llenad la tierra»
del Génesis, y el «Engendrar en lo bello» del Banquete platónico.
El hombre es también un ser hiperbólico. «La hipérbole —observa finamente Guitton— es el lenguaje del sentimiento amoroso, diríjase este a Dios o a la criatura» 90. Acabo de subrayar
la frecuencia del «siempre» y del «todo» en la conversación
de los enamorados. Más radical y definitivo que Guitton,
Aristóteles llama al enamoramiento hyperbolé (Eth. Nú-, 1158 a
11-12). Pero el hiperbolismo de quienes enamoradamente se
aman no es sino una forma particular, especialmente visible,
de la esencial condición hiperbólica del ser humano. ¿No acabo
de decir que la vida humana es, entre otras cosas, un menester
infinito? «En el hombre, ver las cosas —¡cuánto más apreciarlas!— es siempre completarlas», ha escrito Ortega ( 0 . C, V,
568). Tal es la actividad más propia del carácter compresencial
de la existencia humana. Y si la realidad creada posee una
estructura «sintáctica» (Zubiri), ¿cómo puede no hallarse
orientada ad tofum y ad infinitum la actividad compresencial
y completiva que constantemente ejecutan los sentidos y la
imaginación del hombre? Y decir esto, ¿no es estar diciendo
que el hombre es un ser hiperbólico, el único animal hyperbolúum entre todos los que pueblan la Tierra? El enamoramiento —en su lenguaje, en su anhelo, en la entraña misma
de su ser— es la forma sexual de la condición hiperbólica del
hombre. Sin esta, la perduración de la especie humana no pasaría de ser un juego calculable de necesidades y satisfacciones.
El hombre, en fin, es un ser adverbial, y también esto condiciona el modo de su relación con la persona sexualmente
amada. Posee el hombre sustantividad y actividad; es, por consiguiente, un ser «sustantivo» y «verbal». Dejemos ahora el
90
Op. cit., pág. 30.
212
problema metafísico de si la sustancia es, como enseñó Leibniz,
la forma específica e individual de una actividad. Ahora no
pretendo más que afirmar que la sustantividad y la actividad
del hombre no serían reales si la radical condición sustantiva
y verbal de este no se hallase «adverbialmente situada»; con
otras palabras, si las distintas especificaciones del adverbio
—lugar, modo, tiempo, cantidad, orden, etc.— no «encarnasen» en un cuerpo y en un mundo esa sustantividad y esa
actividad del ente humano. Por eso he dicho que el hombre
es un ser adverbial.
Tres parecen ser las determinaciones adverbiales que más
directamente operan en la aparición del enamoramiento: el
«aquí», el «así» y el «ahora». Siendo «aquí», el hombre existe
en el fragmento de mundo a que pertenece la persona con que
él enamoradamente se encuentra; siendo «así», el hombre posee una constitución y una condición que le hacen especialmente sensible respecto de la constitución y la condición de la
persona que enciende su amor; siendo «ahora», su existencia
personal pasa por una ocasión biográfica idónea para el enamoramiento en general y para tal enamoramiento en particular. Lo cual quiere decir que, como todo buen catador de
hombres sabe, hay mundos, constituciones y ocasiones propicios al encuentro amoroso o refractarios a él.
Un hombre enamorado es, en suma, un ente sexuado, menesteroso e hiperbólico, que a través de un «aquí», un «así»
y un «ahora» vive de manera absorbente y exaltada una necesidad de comunión espiritual y física con determinada
persona de otro sexo. Muy gustosa faena sería la de explanar
psicológica, sociológica e históricamente tan magro esquema.
He de renunciar a ella. Mas no debo hacerlo sin indicar, aunque sea de modo sumario, lo que es la relación con el otro
en el encuentro heterosexual y amatorio.
Volvamos para ello a nuestro ineludible punto de partida.
Un varón y una mujer que previamente no se conocían, se
encuentran, cambian entre sí una mirada y algunas palabras,
y caen en estado de enamoramiento. ¿Qué ha pasado entonces
en su alma, qué ha pasado en su ser?
No pocos pensadores y poetas han tratado de responder a
213
esta interrogación en términos de identidad y confusión.
El enamoramiento, según ellos, funde e identifica el ser del
amante y el ser de la amada. «Amor —escribió, por ejemplo,
Maragall— es deseo de confusión por instinto de la eterna
unidad de las cosas... Ved al hombre y la mujer que se miran
en los ojos, y cada uno siente fundirse en la luz de la ajena
mirada; y persiste, como si quisiera aniquilarse en ella» 91 .
Más sencilla y desnudamente, lo mismo viene a decirnos Antonio Machado:
Gracias, Petenera mía;
en tus ojos me he perdido;
era lo que yo quería.
Mirando los ojos de la amada, encontrándose visiva y enamoradamente con ella, el amante quiere «perderse» y «se
pierde» de hecho en el ser de la persona que ama 92. Pero si
yo soy libertad y mi amada es libertad, esa «confusión» y este
«perdimiento» 9 3 son absolutamente imposibles. Jaspers y
Sartre —uno con su doctrina del «combate amoroso», el otro
juzgando irrealizable ese «ideal del amor»— tienen ahora toda
la razón. Y como ellos, Luís Rosales, cuando apostilla y salva
la anterior sentencia machadiana con estas certeras palabras:
«Cuando miras los ojos de la amada, cuando te estás mirando
en ella, lo que estás viendo es su libertad. Pero la libertad
naturaliza cuanto toca, y en el mirar de sus ojos nos perdemos;
nos sentimos enniñecidos y sin límites personales» 94.
El error proviene de considerar la relación amorosa como
confusión e identidad, y no como ofrenda y donación. «El
amor —dice Ortega— se afana en torno a lo amado. El deseo
goza de lo deseado, recibe de él complacencia; pero no ofren" J. Maragall, «Elogio del amor», Obres completes (Barcelona,
1947), pág. 814. /
'2 En los capítulos «El otro como persona» y «El otro como prójimo» reaparecerá este grave tema. Aquí no puedo pasar de esbozarlo.
93
Como no se entienda esta palabra en un sentido meramente
moral.
54
Cervantes y la libertad, I, pág. 199, nota 175.
214
da, no regala nada por sí.» Más que en confundirse con lo
amado, el amor «se ocupa en afirmar su objeto» (O. C , V, 552).
«La persona —escribe, por su parte, Zubiri— está esencial,
constitutiva y formalmente referida a Dios y a los demás hombres. Comprendemos ahora que el érás de la naturaleza revista
(en la persona) un carácter nuevo. La efusión y la expansión
del ser personal no es como la tensión natural del érás: se
expande y difunde por la perfección personal de lo que ya se es.
Es la donación, la agápe, lo que nos lleva a Dios y a los demás
hombres» (NHD, 494-495). Lo mismo, Guitton: «La esencia
del amor está en la donación de sí al otro.» El ser de los amantes se intercambia sin confundirse; y así, entre personas, «ser
es lo que puede ser intercambiado» 96. Entre tantos posibles,
basten estos textos para demostrar la vigencia actual de una
vieja y certera tesis cristiana: el amor entre personas no es
confusión, sino donación mutua. Y el amor heterosexual no
es excepción a la regla.
¿Qué pasa, pues, en el alma y en el ser de los que enamoradamente se encuentran? Desde un punto de vista fenómenológico y ontológico, ¿cómo en este caso se especifica la nostridad dual, nervio y raíz del encuentro interhumano? ¿En
qué forma son entre sí «nosotros» el amante y la amada?
«Cuando miras los ojos de la amada —nos ha dicho Rosales—,
lo que estás viendo es su libertad». Es cierto. Mas ya sabemos
que esto acontece en todo encuentro interhumano: percibir
un gesto intencionalmente expresivo es, en definitiva, percibir
la libertad del otro. La singularidad del encuentro amatorio
heterosexual queda constituida por el hecho de especificarse
esa realidad genérica en dos momentos personal y dinámicamente complementarios: el amante percibe en la expresión
de la amada, como respuesta a la donación de su propia libertad —la libertad masculina de su condición sexuada—,
una libertad femenina que se afirma entregándose a él; la
amada, a su vez, percibe en la expresión del amante, como
respuesta a la donación de su femenina libertad personal,
una libertad masculina que se afirma entregándose a ella.
95
L'amour humain, págs. 91 y 93.
215
La mirada propia del enamoramiento —esa mirada a que tan
fulmíneamente conduce la inicial sorpresa del «flechazo»—
es a la vez sexuada y autodonante o efusiva, y tal es la razón
por la cual la amada no es «objeto» para el amante, y este
no es «objeto» para aquella. E n la descripción sartriana del
amor fallan los supuestos, no la coherencia interna y la finura
psicológica. El hecho de que los más enamorados amantes
se vean también obligados a mirarse con intención objetivadora y posesiva, ¿quiere acaso decir que esta intención es la
que formalmente constituye la relación amorosa? ¿Solo como
voluntad de posesión afirma su existencia la libertad humana?
¿No la afirma también, complementariamente, como voluntad de donación? Quede aquí el tema, en espera de lo que
acerca de él van a decirnos los capítulos subsiguientes.
III. Tipifícase el encuentro normal por su contenido, por
su forma, por la índole del vínculo afectivo que establece
y por la intención subyacente a la respuesta que definitivamente le constituye. La intención determinante de la respuesta
puede hacer del otro un objeto, una persona y un prójimo.
A su vez, el vínculo afectivo entre las personas que se encuentran puede orientarse hacia el amor o hacia el odio.
Pronto hemos de estudiar los modos de la relación interhumana que resultan del mutuo juego entre estas posibles orientaciones de la intención y del vínculo. Ahora quiero limitarme
a mencionar algunos de los modos típicos que el encuentro
puede adoptar por razón de su contenido y de su forma.
El contenido del encuentro se halla inmediatamente constituido por lo que hacen, hablan, piensan y sienten las personas
que en él participan. En esta concreta serie de operaciones
psicofísicas se realiza y expresa el menester de que el encuentro procede. Se dirá, y con razón, que junto a los encuentros
queridos —la cita entre el amante y la amada, la visita del
enfermo a su médico— hay otros absolutamente imprevistos,
ajenos a cualquier inmediato menester. En mi paseo por el
parque, yo no necesitaba encontrarme con el sujeto que se
sienta en un banco frontero al mío, y otro tanto pensará
él de su encuentro conmigo. Pero tan pronto como una res216
puesta mía ha expresado mi aceptación de la presencia del
otro —aunque tal «aceptación» sea la que bajo forma de repulsa manifiestan una mirada hostil o un «¡Déjeme usted en
paz!»—, nuestro encuentro se consuma declarando un menester
recíproco del otro y mío. Este es, pues, el verdadero núcleo
del contenido del encuentro.
Cada uno de los infinitos modos de la menesterosidad
humana —el dolor físico y el dolor moral, el hambre y la sed,
la necesidad de soledad y la necesidad del consuelo, el apetito
de fama, saber, diversión, lucro o mando, la vocación de ayuda
al indigente— da lugar a un modo típico del encuentro. La
vida intrafamiliar ofrece varios: el encuentro conyugal, el
paterno-filial, el fraterno. Hegel dedicó algunas de las páginas
más hondamente humanas de la Fenomenología del espíritu a la
descripción e interpretación de las vinculaciones intrafamiliares, y Guitton ha ilustrado el terna con un bello ensayo 96.
El encuentro del enfermo con el médico, del discípulo con el
maestro, del subdito con el gobernante, del simple ciudadano
con el funcionario, del penitente con el confesor, del comprador con el vendedor, del combatiente con su camarada
o con su enemigo y tantos otros más, ofrecen ancho campo
a la observación psicológica y a la descripción fenomenológica.
Mas no solo por su contenido; también por su forma adquiere el encuentro diversa configuración típica. Hay, en
efecto, moldes formales de la relación interpersonal, huecos
esquemas genéricos que el vínculo afectivo, el menester
concreto y la expresión psicofísica de este llenan en cada caso
de vida real. La sociedad y la historia son las matrices de estos
moldes genéricos del encuentro interhumano.
Desde un punto de vista social, la forma del encuentro se
tipifica a través de tres respectos principales: uno concerniente
a la relación previa entre las personas que mutuamente se
96
«Les relations de famille», en L'amour humain, págs. 261-285.
Puede verse también, acerca del tema, el libro The Family, a Dynaífíic Interpretation (The Cordón Co., 1938), de W. Waller, y el
capítulo «Die Kategorien der Liebe», en la Metaphysik der Gemeinschaft, de von Hildebrand. Más amplia bibliografía sobre la familia,
en la Sociologia de Mac Iver y Page.
217
encuentran; otro relativo a la probabilidad que el evento
de encontrarse tiene en la vida de cada una de ellas; otro,
en fin, referente a la situación de ambas dentro del sistema
de ordenaciones y niveles de la sociedad a que pertenecen.
Tres netas oposiciones polares —conocido-desconocido,
esperable-inesperable y superior-inferior— dan expresión a
esos tres tipos principales de la formalidad social del encuentro.
Si la persona con que voy a encontrarme me es conocida
y si, por añadidura, es para mí esperable mi encuentro con
ella, se hará mínima la intensidad del estado de alerta inherente a la percepción del otro y será máxima la dificultad
para que yo, respondiendo a su presencia, haga de su realidad
un // objetivo en lugar de un tú personal. Y si el otro me es
socialmente «superior», él y yo habremos de vencer cierta
resistencia psíquica para lograr entre nosotros la igualdad
existencial que tan perentoriamente exige la comunicación
auténtica. La camaradería y el amor nacen mucho más fácilmente entre personas de un mismo nivel social, o cuando una
conmoción violenta de la vida pública —guerra, revolución,
calamidad pública, entusiasmo colectivo, etc.— borra la habitual diversificación de la sociedad en clases y niveles 97.
Indiqué en el capítulo precedente que la nostridad genérica
puede adoptar distintas formas históricas. N o es lo mismo
sentirse hombre in genere —más precisamente: no es lo mismo
sentirse co-hombre— siendo español que siendo malgache,
y siendo florentino del Renacimiento que siendo cristiano de
las catacumbas o neoyorquino del siglo xx. Hay, pues, formas
del encuentro dependientes de la situación histórica, moldes
situacionales que la concreta relación interpersonal llena y singulariza. ¿Cómo los hombres se han encontrado entre sí en
las principales situaciones de la historia universal? ¿Cómo el
ceremonial del encuentro —el saludo— ha ido expresando
la cambiante idea de los hombres acerca de su mutua relación y, por lo tanto, de la existencia humana? He aquí una
sugestiva cantera de investigaciones históricas.
97
Véanse los parágrafos consagrados a las clases sociales —páginas 239 y sigs.—, en La estructura social, de J. Marías.
218
El campo de las formas especiales del encuentro es, como
se ve, prácticamente ilimitado. Los capítulos subsiguientes
mostrarán cómo el encuentro se configura y va haciéndose
trato a través de las tres formas relaciónales del otro que reiteradamente han aparecido ante nuestra mirada: objeto, persona y prójimo. Basten, entre tanto, las sumarísimas indicaciones —programáticas, no descriptivas— que ahora dejo
consignadas.
D.
LA
FORMA
SUPREMA
DEL
ENCUENTRO
Los hombres han hablado siempre a Dios. No ha sido para
ello necesario que Dios fuese concebido como persona, a la
manera hebraica y cristiana. «Querido Pan, y todos los dioses
de este lugar, concededme que llegue a ser hermoso en mi
interior»; así reza una famosa imprecación de Sócrates en el
Fedro platónico (279 b e ) . «Yahveh, atiende a mi justicia
y escucha mi grito», pide el Salmista a su Dios (Salmo XVII).
«Padre nuestro», dice una y otra vez el cristiano. Entendida
de un modo o de otro, la plegaria es siempre una palabra
humana dirigida a la Divinidad.
Dios, según esto, ha sido siempre para el hombre un Tú,
el Tú supremo. Constantemente viene recordándolo el pensamiento contemporáneo. «Cada tú particular —escribe Martin Buber— abre una perspectiva hacia el Tú eterno. A través
de cada tú particular, la palabra fundamental invoca al Tú
eterno» (ID, 69). Tú absoluto y eterno, testigo absoluto,
tú que jamás puede ser convertido en él, llama a Dios Gabriel
Marcel (DM, 141, 257). «No hay otra manera de acercarse
a Dios sino como al amigo», dirá, por su parte, Ortega
(0. C, II, 626). Un israelita, un cristiano y un pensador no
confesional —como ellos, cien más— coinciden en considerar
a Dios como Tú soberano e infinito.
Pero ¿no se nos ha dicho una y otra vez que Dios, para el
hombre, es el Absolutamente Otro? ¿No sabemos acaso que
219
Dios es absconditus, y que nadie le ha visto? Las notas que desde
el conocido libro de R. Otto es tópico atribuir a la Divinidad 9S —mysterium tremendum, mysterium fascinans—, ¿no excluyen a radice toda posibilidad de llamar Tú a Dios? «¿Dónde
han conocido los hombres (la vida en Dios y con Dios) para
desearla así? ¿La han visto, acaso, para amarla?», pregunta
San Agustín (Conf., X, 20). Ver en Dios un Tú supremo,
dirigirse a El llamándole Tú, ¿no será, a la postre, un cómodo
antropomorfismo?
Dios es para el hombre la realidad a que más propiamente
puede llamar Tú, porque jamás se le convertirá en Ello, y,
por otra parte, lo que para su mente es Absolutamente Otro.
«¿Qué es esto —se decía a sí mismo San Agustín— que me
traspasa de luz y que golpea mi corazón sin herirlo? Me espanto y me enardezco. Me espanto, en cuanto soy distinto
de ello; me enardezco, en cuanto a ello soy semejante»
(Conf., X I , 9, 1). Et inhorresco, et inardesco. Desde esta perspectiva antropológica y teológica hay que plantear, a mi
juicio, el problema del encuentro con Dios, forma suprema
del encuentro.
¿Es posible un encuentro con Dios? San Pablo diría que
con Dios se encontró él, camino de Damasco; y de tan violento y sensible modo, que la presencia de Dios le cegó y le
hizo caer en tierra (Hechos, I X , 3-4). Santa Teresa de Jesús y San
Juan de la Cruz responderían a esa interrogación con el relato de sus trances extáticos. Pero yo no quiero ahora referirme a experiencias teopáticas de carácter formalmente preternatural o sobrenatural, sino atenerme al vivir más natural
y cotidiano. E n la existencia de un hombre cualquiera, en la
vida del hombre que en la ciudad o en la aldea trabaja, descansa, sufre, goza y sueña, ¿es posible un encuentro con Dios?
¿Cabe una «experiencia de Dios» dentro de los límites de la
naturaleza humana? Y si tal experiencia fuese posible, ¿en
qué medida y en qué circunstancias podría ser llamada «encuentro»?
93
Lo santo (trad. esp., Madrid, 1925). Tal vez hubiese sido preferible decir: Lo sacro.
220
Desde que la Reforma hizo de la religión un negocio totalmente o casi totalmente subjetivo e íntimo, el tema de la experiencia religiosa ha ido ganando importancia en todo el
ámbito de la cultura cristiana. Baste aquí citar los nombres
de Schleiermacher, Kierkegaard y W. James " , y aludir a la
copiosa literatura filosófica y teológica que desde hace unos
decenios se le ha consagrado 10 °. Rebasaría muy ampliamente
los límites de mi actual empeño el de exponer con detalle lo
que hoy se entiende por «experiencia» 101 y lo que en rigor
sea una experiencia genuinamente «religiosa». Diré tan solo,
con el P. Mouroux, que la experiencia religiosa, cuyo contenido propio es lo Sacro —es decir: Dios en cuanto Dios—,
constituye para el hombre en quien acontece la más integral
y estructurada de todas las experiencias posibles: «Es, en
efecto, la toma de conciencia de una relación pensada, querida,
efectivamente experimentada, comprometida en la vida,
inserta en la comunidad humana. Más exactamente, es la
aprehensión de una relación en la cual todos estos componentes se integran en la simplicidad de un acto que a todos
contiene virtualmente, que desgaja uno u otro según las ocasiones, pero que los unifica y trasciende, porque es el acto en que
la persona se entrega a Dios que la llama. La experiencia religiosa es la conciencia de la respuesta a esta llamada, la aprehensión de este contacto a través de la donación, el descu" The Varieties of Relig. Experience, 1902.
it» p pinard, «Experience religieuse», en el Dictionnaire de Théologie catholique, de Vacant, y «La théorie de l'expérience religieuse
de Luther à James», en Revue d'Histoire ecclésiastique, 1921. Con
posterioridad a estos estudios, el tema ha sido frecuentemente tratado. Me limitaré a mencionar Der geistige Aufbau der religiósen
Erfahrung (Gütersloh, 1930), de K. Girgensohn (luterano); La Religión dans son Essence et ses Manifestations (Paris, 1948), de G. van
der Leeuwen; L'expérience chrétienne (Paris, 1952), del P. J. Mouroux, S. ]., y La experiencia religiosa, de Romano Guardini, ponencia en las Conversaciones de Gallarate, reproducida en índice, XII,
número 144, diciembre de 1960.
101
Puede leerse una excelente revisión del actual pensamiento filosófico acerca de la experiencia en el art. a «Experiencia» del Diccionario de Filosofía, de J. Ferrater Mora (4. ed., Buenos Aires, 1948).
El artículo termina con una amplia bibliografía.
221
brimiento de la presencia divina en el seno del sí que nos hace
entrar en ella» 102.
Más que un análisis formal de la experiencia religiosa, lo
que ahora importa es determinar cómo esa experiencia se
incardina en la existencia humana, y hasta qué punto merece
el nombre de encuentro. A mi juicio, la radical y totalizadora
vicisitud de nuestra existencia a que solemos dar el nombre
de «experiencia religiosa», es en rigor el término común de
otras dos, mutuamente complementarias: el advertimiento personal —lúcido o turbio, intelectivo o sentimental— de la nihilidad de la propia existencia, y el personal descubrimiento de
que nuestra existencia, comprendida su constitutiva nihilidad,
y precisamente a través de esta, tiene en sí misma una consistencia y un sentido metafísico que la trasciende, y por lo tanto
una razonable pretensión de realidad suficiente y definitiva 103.
Enredado en la complejidad de su propio vivir, seducido
a veces por ella, el hombre se olvida con frecuencia de mirar
hacia el fundamento de su existencia. La fronda le hace invisible la raíz. «La tragedia de la personalidad —ha escrito
Zubiri— está en que, sin vivir, es imposible ser persona; se
es persona en la medida en que se vive. Pero cuanto más se vive,
más difícil es ser persona» (NHD, 461). Quien viva entregado
sin reserva a su propio vivir, quien tácita o expresamente
identifique su ser con su vida, ese no conocerá una genuina
experiencia religiosa: su existencia tendrá como polos el adocenamiento y el endiosamiento, la instalación en el «se» de la
impersonalidad o la «soberbia de la vida» (l Job., II, 16).
Pero en la existencia del hombre, hasta cuando esta parece
ser más rica, consistente y triunfadora, nunca falta un resquicio por donde descubrir su caducidad, su falibilidad, su
incertídumbre, su contingencia; en último extremo, lo que
en ella es nihilidad. La muerte imprevista de un amigo nos
hará decir, y no siempre de manera tópica y formularia:
«No somos nada». La dificultad y el azar en el logro de un
empeño cualquiera, nos harán ver que las cosas de nuestra
102
103
L'expérience chrétienne, págs. 26-27.
Razonable, esto es, no racional, ni irracional o antinacional,
en el sentido que el racionalismo concede a estas tres palabras.
222
vida son siempre pudiendo no haber sido; más concisamente,
pudiendo no ser. Por pequeño que sea, un fracaso nuestro
dará más fuerza a esa experiencia, y acaso nos descubra la
parte esencial que el fracaso —en definitiva, el no ser pudiendo
haber sido— tiene en nuestra existencia. N o poca razón asiste
a Jaspers (II, 603-622) cuando afirma que el fracaso es una
de las cifras últimas de la existencia mundana del hombre, y
la vía regia para el descubrimiento de la existencia auténtica o
posible; tanto como ens agens o ens creans, el hombre es ens labefaríens, ente en fracaso. «Nada», «no ser», «fracaso». Cuando de
veras se atiene a la raíz de sí mismo, el hombre advierte que su
ser se constituye sobre el horizonte de la nihilidad. N o es preciso seguir a Heidegger o a Sartre para así sentirlo y sostenerlo.
Por sí solo, el descubrimiento de la nihilidad de la existencia propia —de cuanto en el contorno metafísico de la existencia propia se muestra como nihilidad— no es todavía
experiencia religiosa. O , mejor dicho, lo es de un modo negativo, en cuanto preámbulo de una de las más radicales formas del ateísmo. Como hay prceambula fidei, hay también
praambula infidelitatis; y así, junto al «ateísmo del endiosamiento» (Zubiri), directamente apoyado en la soberbia de la
vida, hay el «ateísmo de la desesperación», cuyo preámbulo
es la experiencia de la propia nihilidad. Si la desesperación
procede de aceptar como meramente «irrebasable» el límite
de la persona que uno es y de la naturaleza humana in genere,
conducirá más o menos pronto, tras una etapa de dispera^ione
barbara e fremebonda, para decirlo con las definitivas palabras
de Leopardi, a la resignación serena y triste que el mismo
Leopardi cantó; esto es, a un ateísmo de signo ético (el de
Leopardi) o de signo estético y hedonístico (el de Gide).
Si, por el contrario, ese límite aparece como «absurdo» —y por
tanto como inaceptable—, la desesperación será irresignada,
y el ateísmo se trocará en antiteísmo, forma radical y última
de la supèrbia vitae y término a que por modo irremisible lleva
el ateísmo, cuando este es de veras consecuente: tal ha sido
hasta ahora el caso de Sartre 104.
104
Sobre el problema filosófico y religioso del ateísmo, véase «En
torno al problema de Dios», de X. Zubiri, en Naturaleza, Historia,
223
Solo llegará a ser religiosa —incoativamente religiosa— la
experiencia de mi propia nihilidad, cuando lleve consigo un
nuevo descubrimiento: que aunque mi existencia es pudiendo
no ser, es; y que en cuanto es, posee una «razón de ser», y por
tanto un «sentido» —no solo psicológico, también ontológico— a la vez' inmanente y trascendente: inmanente, porque
bajo forma de vocación está inscrito en mi propia existencia,
como emergiendo desde el fondo de esta; trascendente, porque
mi finitud y mi nihilidad excluyen el carácter absoluto de esa
inmanencia y exigen, con radical exigencia metafísica, una
instancia que desde fuera de mí lo constituya. Yo comienzo
a vivir una experiencia religiosa cuando descubro en mí
—intimior intimo meo, superior summo meo, decía San Agustín—•
la presencia inmanente de lo trascendente; o, con otras palabras, cuando de un modo u otro me siento en la necesidad
de admitir que la actividad unitaria de mi ser reposa sobre
un ens fundaméntale o fundamentante que le hace posible y real.
Descubro así mi constitutiva «religación» a lo que me hace
existir, y por lo tanto la deidad (Zubiri, NHD, 436-439), sea
panteísta, deísta o teísta la idea que luego tenga yo de ella.
Soy pudiendo no ser; pero siendo, la menesterosa realidad
de mi ente es y no puede no ser pretensión de una realidad
suficiente y definitiva 106 . Quiera yo o no, téngalo yo preDios, págs. 423-467. «El ateísmo verdadero —escribe Zubiri— solo
puede dejar de serlo dejándole que sea verdadero, pero obligándole
a serlo hasta sus últimas consecuencias. Sin más, el ateísmo se descubrirá a sí propio siendo ateo en Dios y con Dios» (págs. 463-464).
Ahora bien: tal descubrimiento conducirá a uno de estos dos términos: el antiteísmo (la concepción de la existencia humana como
un combate contra «el absurdo» de Dios; ejemplo: Le Diable et le
Bon Dieu, de Sartre), o una nueva y viva aceptación —un redescubrimiento— de Dios. Véase el capítulo consagrado a Sartre en mi
libro La espera y la esperanza. También Ortega ha visto claramente
la condición prerreligiosa del ateísmo: «El ateo moderno y contemporáneo tiene una zona decisiva de su vida a la cual no llegan la
razón y el naturalismo; ve esa zona, la siente, la lleva en sí, aunque
luche por negarla y cegarse para ella. Es decir, vive una fe deshabitada y en hueco» (O. C, V, 152).
105
«Tratándose de entes finitos —escribe Zubiri— la actividad
del acto (vital) tiene más carácter de actualidad que de acción; la
virtuosidad (la plenitud de la potencia vital), más carácter de virtua224
senté o llegue a olvidarlo, existo instalado en el «siempre»
y en el «todo», y solo seré animal hyperbolicum cuando por una
u otra causa crea yo que esa instalación de mi ser es ya posesión definitiva, tota simul et perfecta possessió 106.
Tal descubrimiento no requiere sutilezas metafísicas; cualquier hombre puede hacerlo: en el momento del éxito, advirtiendo que todo éxito humano, hasta el más previsible,
tiene siempre algo de donación gratuita; en el momento del
fracaso y del dolor, percibiendo la constitutiva pertenencia
de uno y otro a la autenticidad del vivir humano, y comprendiendo, por tanto, su último sentido. Ver morir a otro hombre ò imaginar la experiencia de la propia muerte son sucesos
que bastan para descubrir la esencial religación de nuestro ser
al ens fundaméntale 107. «Sentimos la realidad, el fundamento
de la vida —dice Zubiri—, en aquellos casos en que el que
muere lo hace haciendo suya la muerte misma, aceptándola
como justo coronamiento de su ser, con la fuerza que le viene
de aquello a que está religado» (NHD, 463). Entonces la experiencia de mi nihilidad, sin dejar de ser radical y auténtica,
se hace experiencia metafísica y religiosa de mi ser finito,
experiencia del ser, y yo soy acogiendo en mí y haciendo mío
el fundamento de mi existencia personal, es decir, aquello
por lo cual yo soy lo en mí y lo mío; más radicalmente, aquello
por lo cual yo soy mío 108 .
lidad, y la unidad primaria del ser, más carácter de tendencia, de
pre-tensión» («Dios y la deificación en la teología paulina», NHD,
485-486).
,06
Tal es, como vimos, el caso de los enamorados en el acmé del
enamoramiento.
107
Sobre la licitud metafísica de llamar a Dios ens, véase «En
torno al problema de Dios», de Zubiri.
108
Debemos al P. Mouroux una fina distinción de tres sentidos
distintos de la experiencia y del experimentar: «Se puede experimentar como un acto, y esta experimentación es activa y personal, porque
se pone la realidad misma de la experiencia. (Tal es el caso del
que siente que está pensando.) Se puede experimentar como una
actividad sufrida, y esta experimentación es pasiva, sin libertad, indiferenciada y la menos personal que haya. (Tal es el caso del que
siente su propia digestión.) Se puede experimentar, en fin, como
actividad acogida, y esta experimentación es también pasiva, pero la
225
15
Mas ya he dicho que esa experiencia solo incoativamente es
religiosa. Llegará a serlo de manera consumada cuando yo,
deteniéndome en ella, sienta como «llamada» la presencia en
mí del ens fundaméntale, y responda a esta con algún acto personal formalmente religioso: la veneración amorosa, el sentimiento de creatureidad, la vivencia numinosa ante lo que
infinita y misteriosamente es a la vez fascinans y tremendum.
Mi vocación personal —vocación de hombre, vocación de
tal hombre— se me hace entonces requerimiento, apelación.
Conviene, sin embargo, no dejarse llevar por el significado
inmediato de las palabras. Esa «llamada» y ese «requerimiento»
no tienen por qué ser experiencias específicas: «voces interiores», «toques espirituales» o cosa semejante. Mi descubrimiento de ser religado es para mí llamada y requerimiento solo
en cuanto me requiere y me llama para reunir intencionalmente mi vida entera, el sentido primario, último y unificante
de mi propio vivir, en la libre ejecución del acto particular
—percepción sensible, pensamiento, volición, estimación
o donación amorosa— que en aquel preciso instante sea mi
vida 109; y mi respuesta a tal requerimiento y a tal llamada
será formalmente religiosa, cuando yo ejecute ese acto sintiendo de una u otra forma, como San Agustín o como el
más tosco carbonero, que mi ser «está en manos de Dios»;
con otras palabras, que de un modo para mí incomprensible,
temeroso y adorable, mi ser recibe su realidad, su fuerza
y su sentido del Ser o Sobre-ser en que él tiene principio y fundamento.
Pero la experiencia religiosa, ¿es, en el rigor de los términos,
«experiencia de Dios»? Librémonos de pensarlo. «En realidad
—escribe Zubiri—, no hay experiencia de Dios, por la misma
razón por la cual tampoco puede hablarse propiamente de una
experiencia está envuelta en ella en un acto magnífico de libertad.
(Tal es el caso de la experiencia religiosa y de la experiencia del
otro.) Estos tres sentidos designan datos normalmente enlazados entre sí, no son formas puras. Hay, pues, una estructura de la experiencia, y experiencias diversas, según los lazos que de hecho se
establezcan entre las tres formas» (op. cit., págs. 22-23).
109
Acerca de este tema, véase el apartado «La unidad de la vida»,
en el libro de L. Rosales Cervantes y la libertad, I, págs. 109-115.
226
experiencia de la realidad. Hay experiencia de las cosas reales;
pero la realidad misma no es objeto de una o de muchas experiencias. Es algo más: la realidad, en cierto modo, se es;
se es, en la medida en que ser es estar abierto a las cosas.
Tampoco hay propiamente una experiencia de Dios, como si
fuera una cosa, un hecho o algo semejante. Es algo más.
La existencia humana es una existencia religada y fundamentada. La posesión de la existencia no es experiencia en ningún
sentido, y, por tanto, tampoco lo es de Dios» (NHD, 444) 1 1 0 .
N o hay, en rigor, una «relación» del hombre con Dios: relacionarse con Dios es patentizar a Dios, descubrirse como religado a El a través de la intimidad de la propia persona y del
mundo creado. Para el hombre in via, la presencia de Dios
no puede ser nunca presencia directa; y así, como certeramente
dice el P. Mouroux, la experiencia religiosa es experiencia
mediatizada, patentización y aprehensión de Dios a través
de un signo o de un conjunto de signos; «y el signo a través
del cual se aprehende a Dios es el acto religioso mismo», considerado en su integridad. Como persona, yo consisto en estar
viniendo de Dios; por lo tanto, siendo en El (Zubiri). Pero
yo no puedo experimentar el acto por el cual Dios me pone;
experimento tan solo que yo estoy puesto por Dios. Si impropiamente quiero seguir hablando de mi «relación» con la
Divinidad, diré que en ella yo experimento su sentido, no su
término m . Abyssus abyssum invocat, decía San Agustín (En.
in Psalmos, 41, n. 13). La experiencia religiosa es el silente
y misterioso diálogo metafísico entre dos abismos —el de
mi propio ser personal y el abismo infinito de Dios—, bajo
el rostro interior de una vida radicalmente atenida a su sentido último.
Tal es la realidad del «encuentro» del hombre con Dios,
y según este contexto metafísico es Dios nuestro «Tú supremo». El hombre «está abierto a las cosas»; se encuentra
entre ellas y con ellas. «Por eso va hacia ellas, bosquejando un
mundo de posibilidades de hacer algo con esas cosas. Pero
"° Hace constar expresamente Zubiri que no habla de la «realidad» misma de Dios, sino de su «patencia» en el hombre.
'" J. Mouroux, op. cit., pág. 31.
227
el hombre no se encuentra así con Dios. Dios no es cosa en
este sentido. Al estar religado el hombre, no está con Dios,
está más bien en Dios. Tampoco va hacia Dios bosquejando
algo que hacer en El, sino que está viniendo desde Dios,
teniendo que hacer y hacerse. Por esto, todo ulterior ir hacia
Dios es ser llevado por El. En la apertura ante las cosas, el
hombre se encuentra con las cosas y se pone ante ellas. En la
apertura que es la religación, el hombre está puesto en la existencia, implantado en el ser, y puesto en este como viniendo
desde» (Zubiri, NHD, 441). Encontrarse con Dios, según esto,
es descubrir que se es en Dios: tal es el sentido metafísico de la
célebre frase pascaliana. Cualquier experiencia intramundana
puede dar materia y ocasión idóneas para este «encuentro»
supremo. Recordemos a Martin Buber: en cada una de las
tres esferas de la relación —la vida con la naturaleza, la vida
con los hombres, la vida con las esencias espirituales—,
«a través de todo cuanto se nos hace presente entrevemos la
orla del Tú eterno y sentimos como un hálito suyo; en todo
tú invocamos al Tú eterno, según el modo propio de la esfera
a que corresponda» (ID, 12). El trato amoroso con otras personas —con la libertad creadora, con la riqueza y el misterio
del otro en cuanto persona—• es, sin embargo, el camino real
para descubrir la realidad fundamentante viva y personal de
toda libertad, de toda creación y de toda riqueza. Y esta es
acaso la razón más fuerte para llamar «Tú eterno», «Tú absoluto» o «Tú supremo» al divino fundamento de nuestro ser 112.
Ante Dios yo soy persona singular, supuesto único y unificante de mi propia vida; mas no puedo ser y no soy Empeine,
individuo aislado, como pensó Kierkegaard. La experiencia
religiosa es a la vez personal y comunitaria; quiéralo yo o no,
a Dios le «encuentro» siendo yo ser coexistente, Mitdasein.
"2 En su comprensiva y apretada crítica de la teología dialéctica
de K. Barth, el P. L. Malevez, S. J., ha utilizado la fórmula yo-tú
para dar razón de la estructura personal del acto de fe («Théologie
dialectique, théologie catholique et théologie naturelle», en Rech. de
Science Relig., XXVIII (1938), 385-429 y 527-569). En la misma
dirección se mueve el pensamiento del P. J. Mouroux, S. J., en
«Structure personnelle de la foi», Rech. de Science Relig., XXIX
(1939), 59-107, y en Je crois en Toi (Paris, 1949).
228
Toda la humanidad, y más aún la que me es próxima, va virtualmente conmigo cuando yo patentizo mi religación, y de
ahí que el descubrirme como ser religado y fundamentado
sea a la vez descubrir el verdadero fundamento de mi vinculación con los otros. Mi religatum esse fundamenta mi vinculatum
esse y le da sentido 113. No tardaremos en contemplar y describir la estructura y las formas de esta radical, última dimensión de la convivencia humana con el otro.
1,3
Lo que digo del «encuentro» con Dios puede ser también dicho del acto de morir. Cuando la muerte es un acto personal, el
que muere está en acompañada soledad. Muere él solo —«Pues solo
para ti, si mueres, mueres», decía Quevedo—•, pero acompañado por
todos los otros de su vida, comenzando por los que le sean más
próximos.
229
Capítulo
V
El otro como objeto
TOEMOS ahora un paso atrás, y volvamos a nuestra descrip*-^ ción del encuentro. Mi respuesta al otro consuma y configura mi encuentro con él. El otro y yo constituimos desde
entonces una diada o un dúo: una vinculación dual, en cuya
estructura hay que distinguir su contenido, su formalidad,
el vínculo que a él y a mí nos une y la instancia determinante
del encuentro. Sabemos que tal instancia es el mutuo juego
de nuestras libertades, dos libertades finitas, personal y respectivamente encarnadas en su cuerpo y en el mío. Sabemos,
en fin, que de mi libertad y de la suya pende en último extremo
lo que uno y otro nos seamos. Lo que él sea para mí y lo que
yo sea para él es consecuencia de lo que él y yo somos —de
nuestro «carácter»— y de la situación en que nuestro encuentro acaece; mas también, y aun sobre todo, de lo que nosotros
dos queramos ser uno para otro, de nuestra libertad. Mi libertad y la del otro codeterminan decisivamente la forma específica, el contenido y el vínculo de nuestra relación. Pues
bien, decía yo: desde el punto de vista de mi libertad —no
considerando todavía, para mayor sencillez, la libertad del
otro—, tres son los modos principales del encuentro y de la
relación:
i.° Con mi respuesta, el otro va a ser para mí un objeto:
relación de objetuidad.
231
2.° Con mi respuesta, el otro va a ser para mí una persona:
relación de personeidad.
3. 0 Con mi respuesta, yo voy a ser para el otro un.prójimo:
relación de projimidad.
Comencemos por estudiar el primero de estos tres modos
cardinales de la relación interhumana: el otro como objeto.
I. He aquí el esquema de esta decisión: «En ti y por ti,
tú eres una persona; pero siendo tú persona —pudiendo y debiendo yo, por tanto, verte y tratarte como a tal persona—,
yo decido con mi respuesta a tu presencia que tú seas para mí
mero objeto, algo puesto ante mí o lanzado hacia mí —obiectum— en el camino de mi vida.» Sería aquí impertinente
un estudio pormenorizado y técnico de las distintas acepciones que la palabra «objeto» ha tenido en la historia del pensamiento filosófico, desde la Escolástica medieval hasta hoy 1 .
Debo conformarme indicando que la objetividad del otro
determinada por esta decisión mía es la propia de los «objetos
reales» de la clasificación de A. Müller 2, con sus notas de espacialidad, temporalidad y causalidad por acción recíproca.
Convendrá, sin embargo, mostrar sumariamente cómo estas
notas se concretan y patentizan en el caso de ser otro hombre
la realidad objetivada. ¿Qué notas descriptivas caracterizan
la apariencia del otro, en cuanto objeto? Creo que las siguientes:
1. a La abarcabilidad. Reducido a objeto, el otro es, en
principio, un conjunto de caracteres o propiedades perfectamente abarcable: tal estatura, tal color de la piel o de los ojos,
tal inteligencia, tal memoria, etc. Como certeramente dice
Gabriel Marcel, quien mejor ejemplifica la actitud objetiva
frente al otro es el funcionario que trata de «definir» nuestra
realidad personal reduciéndola a la serie de datos que responden a las preguntas de su cuestionario. Sea cualquiera mi
' Véase la exposición sinóptica que hace J. Ferrater Mora en su
Diccionario de Filosofía, s. v. «Objeto», así como la amplia bibliografía que al término de ese artículo se menciona.
2
A. Müller, Introducción a la Filosofía (trad. esp., Buenos Aires,
1937).
232
modo de objetivarle, el otro en cuanto objeto es para mí un
conjunto abarcable de datos particulares.
2. a El acabamiento. El otro-objeto es para mí una realidad
acabada, definitiva, sida. Puedo verle, es cierto, teniendo en
cuenta su futuro, como los psicólogos de la edad infantil
que hacen psicología «evolutiva»; pero si la actitud de mi
espíritu es en verdad objetivante, el futuro del otro será para
mí un despliegue de lo que en potencia él está siendo ahora.
Lo cual vale tanto como decir que el otro, en principio, no
podrá mostrar nada cualitativa y verdaderamente nuevo, nada
«original»: se limitará a patentizar lo que ya era. Si el decurso
temporal de la vida humana es concebido como despliegue
de potencias y no como creación de posibilidades (Zubiri), entonces, pese a toda apariencia de cambio, en el otro se verá
un ente acabado, concluso; tanto más, si lo que de él se considera es solo uno de sus ocasionales estados. Digámoslo con
el bien conocido título de Papini: como proceso evolutivo
o en cualquiera de sus aspectos estacionarios, el otro-objeto
es uomo finito, hombre acabado y calculable. Las posibilidades
de su existencia no pasan de ser «posibilidades-muertas»
(Sartre).
3. 0 La patencia. Siendo abarcable y acabado, el otro-objeto
tiene que ser patente. Hay en él, por supuesto, algo latente
y compresente; pero lo que en un objeto me es compresente
—el reverso de un cuadro, la cara invisible de la Luna—,
podría serme presente con solo cambiar yo de punto de vista.
Tal es la certidumbre tácita de quien contempla la realidad
psicofísica de otro hombre, cuando intencionalmente la ha
reducido a la condición de objeto. La latencia de un. «objeto»
es solo un problema de punto de vista.
4 . a La numerabilidad. En cuanto objeto, el otro es una
realidad numerable y aditiva. Una persona, un hombre con
su nombre y sus apellidos, es un unicum; como diría Laberthonnière, un hápax legómenon, algo —alguien— frente a lo
cual debe decirse lo que Dios con frecuencia dice a las personas en la Escritura. «Yo te he conocido por tu nombre»
(Ex., 33, 12 y 17, et saepe). En cuanto persona, el otro es
nombrable y no numerable; en cuanto objeto, el otro es más
233
numerable que nombrable: su nombre, entonces, es signo
distintivo, y no símbolo verbal de una realidad libre y creadora.
De ahí que solo en cuanto objetos puedan ser sumados los
hombres, porque, como la aritmética enseña, solo las cantidades «homogéneas» son sumables entre sí. La estadística
demográfica, la economía de masas y, en general, toda vida
política y administrativa fundada sobre números, suponen
una metódica conversión del otro en objeto.
5. a La cuantificación. El otro-objeto no es solo numerable;
es también cuantificable, susceptible de comparación cuantitativa. Solo en cuanto objeto es un hombre más o menos
que otro: más o menos alto, inteligente, enérgico, etc. Viendo
a todos sus hijos como personas —como personas-hijos—,
un padre no ama más a uno de ellos que a los restantes; para
«preferir» a este o al otro ha de considerarlos según sus respectivas cualidades; por lo tanto, ha de objetivarlos. En un
mundo de personas, los valores personales surgen como realidades cualitativamente incomparables; en un mundo objetivante y objetivado, los valores personales se cuantifican, se
hacen mensurables.
6. a La distancia. El objeto es en principio exterior al sujeto frente al cual aparece; real en el caso de los objetos reales,
ideal en el caso de los objetos ideales, entre el sujeto y el objeto hay siempre una «distancia» perceptiva y judicativa, incluso cuando la relación espacial entre ambos es el contacto.
No constituye excepción el hecho de ser un hombre la realidad objetivada. Reducido a objeto, el otro es una realidad
circunscrita, exterior y distante, un ente susceptible de contemplación y de judicación «objetivas», en el sentido más
técnico de esta palabra.
7. a La probabilidad. Tal exterioridad y tal distancia hacen
del otro-objeto una realidad meramente probable. La autopercepción tiene, por supuesto, ídolos e ilusiones: con gran
lucidez y tenacidad nos lo hizo ver Scheler. Pero, con todo,
yo solo puedo hallarme incuestionablemente cierto respecto
de los actos personales e íntimos que expresa el cogito cartesiano, comprendidos los que me patetízan mi esencial vinculación con el mundo y mi constitutiva religación con el ens
234
fundaméntale; es decir, respecto de lo que no solo está en mí,
sino que es mío, aunque lo sea en la forma recíproca y pasiva
de ser yo suyo. Todo lo que no es mío, aunque sea en mí, es para
mí realidad probable, no realidad cierta; y así el otro-objeto,
en cuanto tal objeto, no puede pasar de ser un ente probablemente expresivo y probablemente intencional y humano.
8. a La indiferencia. Considerado como objeto, y por fuerte
que sea mi vinculación con él, el otro no pasa de serme indiferente: su desaparición o su ausencia no me son «irreparables». Perder a un hombre que para nosotros es persona,
deja en nuestra alma una cicatriz siempre sensible; con su
muerte, ese hombre se nos muere 3. La pérdida de un hombre
que para nosotros es mero objeto, podrá dolemos ocasionalmente, pero deja nuestra alma intacta; con su muerte, ese
hombre se muere, muere para sí solo. El otro-objeto afecta
a nuestras más personales posibilidades de un modo para
nosotros gobernable, y esta es la razón por la cual llamé
no-afectante al encuentro con él.
Estas ocho notas descriptivas quedan muy elocuente y concisamente expresadas diciendo que el otro es siempre «él» y nunca
«tú» para quien con su respuesta le objetiva. Poco importa que tal
respuesta sea una mirada observadora o desdeñosa, una palabra interrogante o imperativa o un gesto distanciador.
Cualquiera que sea su modo, la intención objetivadora hace
del otro un ente abarcable, acabado, patente, numerable,
cuantificado, distante, probable e indiferente. En definitiva,
le naturaliza.
Librémonos de creer, sin embargo, que la relación de objetuidad no puede ser relación amorosa. Dije páginas atrás
que quien se encuentra con otro comienza viviendo la unidad
ambivalente y simultánea de dos posibilidades contrapuestas:
la posibilidad de una cooperación y la posibilidad de un conflicto. Pues bien: en cuanto relación interhumana, la relación
de objetuidad cumple la regla. Esto permite distinguir en
3
Recuérdese lo que dice Unamuno de la muerte del zapatero
que nos hace los zapatos, no solo por lucro, sino también para que
los pies no nos impidan, con sus molestias, vacar a los menesteres
de nuestra vida más propiamente personal.
235
ella un grupo de formas preponderantemente conflictivas
y otro de formas preponderantemente cooperativas o dilectivas. Estudiémoslas separadamente.
II. La relación conflictiva con el otro-objeto —más precisamente: la prolongación del encuentro en trato objetivante
y conflictivo— puede adoptar, a mi juicio, tres formas principales, según que el otro sea para mí un obstáculo, un instrumento o un nadie.
i. En cuanto objeto, el otro puede serme, ante todo, un
obstáculo, algo que se interpone enojosa y perturbadoramente
en el camino de mi vida. A veces, de un modo tangible e inmediato: tal es el caso de quien está ante mí en la cola del
autobús o del vendedor ambulante que me importuna durante mi paseo. A veces, de un modo mediato e invisible,
y este es, respecto de mí, el caso de quien en mi escalafón profesional ocupa un lugar más alto, si es que en mi alma opera
la menguada pasión administrativa de «ascender».
La verdad es que el otro —ente real y no engendro de mi
imaginación o de mi fantasía— es y no puede no ser para mí
resistencia, obstáculo. Recuérdese lo que siguiendo a Maine
de Biran, Dilthey, Scheler y Ortega dije acerca de la primera
de las notas que constituyen al otro como tal: su realidad.
«Despertamos por reflexión, esto es, por un obligado retroceso hacia nosotros mismos —decía, a su vez, un idealista
como Schelling—. Pero sin resistencia no hay retroceso, y sin
objeto no es pensable la reflexión» 4. Tanto más, añado yo,
si el objeto que nos resiste es un «sujeto», es decir, una «unidad
volitiva», dotada, según la vigorosa expresión de Dilthey,
de una más intensa «energía de realidad». El cuerpo del otro
hace a este resistente y opaco, y su libertad le hace humanamente imprevisible, otro modo de resistirme. Si su realidad
visible, tangible e imprevisible no me fuese «obstáculo», el
otro no existiría para mí. La vida terrena del hombre es un
constante chocar con las realidades que constituyen su mundo
propio; sin ellas, yo no podría ser «yo» —más radicalmente:
* Werke, I, pág. 325.
236
no podría ser hombre—, como la paloma del famoso ejemplo de Kant no podría volar sin la resistencia del aire. Si las
palomas pensasen, acaso se dijeran alguna vez: «Sin esta resistencia que mis alas sienten, ¡cómo volaría yo!» Y la verdad
es que sin ese estorbo no volarían de ningún modo, no podrían volar.
Del choque con los obstáculos del mundo en que existo,
y más aún cuando esos obstáculos son otros hombres, saca
mi vida personal su consistencia y su límite. La experiencia
de la vida —si se quiere, la «densidad» de la propia existencia— la adquiere ante todo el hombre en su constante y diversa colisión con los demás. La formación del talento requiere soledad y calma, decía Goethe; pero el carácter —añadía— solo en la corriente del mundo puede formarse. Desde
fuera de mí, chocando conmigo cuando yo entre ellos me
muevo, los obstáculos que el mundo me opone —hombres,
instituciones, costumbres, cosas— van dando contenido
a mi vida y constituyendo mi figura visible, mi límite, según
aquella sentencia de Antonio Machado:
Nunca traces tu frontera,
ni cuides de tu perfil;
todo eso es cosa de fuera.
O sea: haz constantemente todo lo que tú puedas, procura
incluso ser ilimitado, que ya te darán límite y contorno los
obstáculos que en torno a ti has de encontrar.
El otro, en suma, me es y no puede no serme obstáculo,
porque es realidad. Unas veces lo será de modo perfectivo,
cuando mi choque con él potencie o amplíe las posibilidades
de mi existencia, y otras de modo defectivo, cuando con el
choque sufran mis posibilidades menoscabo. Todos tenemos
en nuestra experiencia personal vicisitudes de aquel y de este
signo. Habrá ocasiones en que el obstáculo opuesto por el
otro sea meramente pasivo, como el del viajero en el pasillo
de un ómnibus repleto y el del colega que impide el ascenso
en el escalafón; habrá otras, en cambio, en que el obstáculo
sea para mí activo y aun agresivo, bien como peligro inme237
diato, cuando el otro se me acerque empuñando un arma homicida, bien como «centro de succión» de mis propias posibilidades, cuando alguien, como el vampiro existencial de las
aceradas descripciones de Sartre, no me deje vivir libremente
con su presencia y su mirada. «Más daño hace un mirón que
cien comilones», vienen diciendo las gentes de Castilla, sin
haber leído los desarrollos ontológicos de L·'ètre et le néant.
Nada más fino y más certero que el análisis sartriano de la
mirada objetivante, si se le refiere exclusivamente a las situaciones por Sartre elegidas, y no se le convierte en canon de
todo posible encuentro interhumano. Sintiendo al otro como
obstáculo, le miro y trato como puro objeto, me esfuerzo
por definir su realidad personal mediante las ocho notas descriptivas anteriormente consignadas. Para mí, entonces, ya
no es persona, sino pura naturaleza 6.
Lo grave comienza cuando yo no quiero limitarme a considerar al otro como obstáculo y paso a tratarle como a tal;
esto es, cuando siento su realidad como estorbo y trato de
eliminarle de mi camino. De tres recursos principales se vale
el que así quiere proceder:
i.° El asesinato físico. Puesto que el otro se interpone
ante mí como un obstáculo, yo, con toda frialdad o con pasión
y arrebato, decido suprimirle físicamente, asesinarle. Desde
la muerte de Abel hasta los atroces asesinatos y genocidios
políticos del siglo xx, la supresión física del otro viene siendo
uno de los motivos permanentes de la conducta humana.
No es solo por el rincón ibérico del planeta «por donde vaga
errante la sombra de Caín».
2.° El asesinato personal. Al otro —tal vez por cobardía,
acaso por «cubrir las formas»— se le respeta su existencia
física, pero se le niega la plenitud de su vida personal; quiero
decir, la libertad. Aunque esta forma mitigada del asesinato
no sea infrecuente en las relaciones interhumanas propias de la
5
Puede leerse una bella descripción sartriana del encuentro objetivante a través de la mirada —la mirada que reduce a posibilidadesmuertas las posibilidades del otro y determina su ser— en Cervantes
y la libertad, de L. Rosales, I, págs. 195 ss.
238
vida privada, porque también en el seno de la familia hay
abusos de autoridad, su campo más propio es la vida pública.
Reducir al «otro» al silencio —al acusado, impidiéndole defenderse o trocando en pura ficción su defensa; al discrepante,
haciéndole imposible la expresión de sus opiniones, aunque
estas sean legítimas—, es práctica común en la política de
nuestro tiempo. Sometida a tal merma su vida personal, el
otro es un obstáculo parcial o totalmente objetivado por el
arbitrio del imperante.
3. 0 La mera evitación. Al otro, ahora, se le desconoce,
se le reduce tácticamente a ser «nadie», y por tanto, «nada».
La evitación del otro —que puede ser lícita, y hasta plausible, cuando el encuentro con él se anuncie como física o moralmente defectivo: ¿quién no se desviará de su camino, si
sabe que en este le acecha un salteador o le espera un importuno?—, la evitación del otro, digo, es la forma más tenue
y solapada de su anonadamiento. Evitando el encuentro con
el herido de la parábola del Samaritano, el sacerdote y el
levita tratan de que ese hombre no sea en sus vidas respectivas.
Procurarán olvidarlo, y si alguien les pregunta si en el camino
de Jerusalén a Jericó han visto a un hombre herido, lo más
probable es que respondan así: «No, no me he encontrado
con nadie» 6 . Así como Freud escribió una Vsicopatología de la
vida cotidiana, cabría componer una Criminologia de la vida
diaria, en la cual se describiesen e interpretasen las mil y una
formas del anonadamiento táctico del otro: el arte de volver
la mirada hacia donde él no está, la ocultación de algo —noticias, lecturas—• cuyo conocimiento puede beneficiarle, la
evitación de su nombre cuando sería justo o caritativo mencionarlo, y tantas más. Desconocer al otro es la manera más
sutil —a veces, la manera más cruel— de impedir que llegue
a ser obstáculo.
Si el otro, ya objetivado por mí, y ya por mí tratado como
obstáculo, replica a mi acción supresora con otra semejante,
el resultado será el bellum omnium contra omnes, de Hobbes,
o —en versión más civil y mitigada— la pugna por la mutua
6
De nuevo remito al fino ensayo de M. Chastaing «Du Lévite
au Samaritain», en L'amour du prochain.
239
objetivación que Sartre tan acabadamente ha descrito. Pero
una y otra situación son a la larga insostenibles; y así, si el
asesinato físico o personal no ha acabado con la existencia
visible del otro —bajo forma de genocidio en la concepción
hobbesiana de la vida política, como asesinato de novela
policiaca en la concepción sartriana de la relación interpersonal—, acabará imponiéndose el pacto con él, la relación
contractual. Un convenio, sea de señorío y servidumbre 7
o de equiparación de derechos, regula entonces la alteridad,
y trata de reducir al mínimo la condición de «Infierno»
—l'Enfer, c'est les autres— de una sociedad en que el prójimo
es y no deja de ser obstáculo. No solo a esto debe ser reducida
la sociedad contractual: pronto lo veremos; pero, en su total
estructura, siempre hay en ella algo de esto. Habiendo sido
el yoísmo individualista su fundamento principal, ¿cabía esperar otra cosa? Un examen detenido de la sociedad «moderna» —recuérdense los de Scheler y Ortega, súmese a ellos
el de Vierkandt 8 — y una historia rigurosa de las teorías de la
vida social y política que en ella han aparecido —Hobbes,
Rousseau, Hegel, Comte, Spencer 9 —, demostrarán con evidencia que la visión del otro como obstáculo es parte principal de su esencia.
¿Y si el otro, pese a mi decisión, no quiere serme obstáculo?
¿Y si se obstina en responder a mis acciones supresoras con
acciones de prójimo? Al estudiar las formas conflictivas de la
relación de projimidad —más de una vez se han dado y seguirán dándose en el curso de la historia—, volverá a surgir
ante nosotros este delicado problema psicológico y social.
2. Además de obstáculo, el otro-objeto puede serme
instrumento. Un instrumento es un objeto de cuyas propiedades
yo me valgo para la realización de mis propios fines. No puedo
7
Tal es el pacto que impone el vencedor, quia nominatur leo.
Reléase el capítulo consagrado a Hegel, contémplese la realidad de
las sociedades regidas por el arbitrio de quien en ellas ha vencido.
8
Artículo «Kultur des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart»,
en el Handbuch der Soziologie por él dirigido (Stuttgart, 1931).
9
De nuevo remito al libro Historia y estructura del pensamiento
social, de E. Gómez Arboleya.
240
transcribir aquí los brillantes y bien conocidos análisis ontológicos de Heidegger y de Sartre en torno al ser del Zeug
y de la ustensilité; debo consignar, en cambio, la frecuencia
con que en la vida privada y en la vida pública queda reducido
el otro a la condición de instrumento y utensilio. La decisión
—tácita o expresa— reza ahora así: «Puesto que yo puedo,
tú vas a ser para mí un objeto a mi servicio; tus potencias
y posibilidades no van a ser tuyas, sino mías.» Esto es lo que
logra el señor del siervo en la visión hegeliana de la relación
interindividual 1 0 , y no otra es la meta del «conflicto» sartriano, en cuanto «sentido original del ser-para-otro» (EN, 431).
En tal caso, el otro es para mí objeto de posesión, cosa poseída;
mi relación con él, diría Gabriel Marcel, no pertenece al étre,
sino al avoir.
Hay casos extremos: la esclavitud, la prostitución. El dueño
de un esclavo priva a este incluso de la verdad de su persona,
porque el señor —diría Hegel— es la verdad del esclavo:
como monstruosa simia Christi, el señor pretende ser una persona con dos naturalezas, la suya y la de quien le sirve. «El
esclavo —afirmaba muy seriamente Aristóteles— es un instrumento animado, y el instrumento un esclavo inanimado»
(Eth. Nú., 1161 b, 3). Y el que por dinero hace suyo el cuerpo
de una prostituta, como instrumento y cosa la «posee». El
término «posesión» cobra entonces su sentido fuerte.
N o siempre es tan escandalosa la utilización instrumental
del otro. La concepción de la vida social como una dialéctica
de producción y consumo hace ver en el otro un puro productor-consumidor, y trueca sistemáticamente a la persona
en instrumento, sea capitalista o comunista el modo de entender el proceso económico. La literatura filosófica y sociológica de orientación personalista — E . Mounier, G. Marcel,
D . Riesman, W. H. Whythe, etc.—• ha subrayado con energía
esta creciente conversión social de la «persona» en «funcionario» 11. ¿Qué otra cosa sino un inmenso sistema cerrado de
mutuas utilizaciones instrumentales es la convivencia social
10
Mientras esta relación no ha llegado a ser allgemeines Selbstbewusstsein o «conciencia de sí general». Recuérdese.
11
Remito, sobre todo, a los libros Le personnalisme (1949), de
241
16
y política en las sociedades «modernas»? El funcionario público utiliza al ciudadano, y el ciudadano al funcionario; el
litigante utiliza al jurista como legisperito, y este al litigante
como fuente de lucro; y así el vendedor y el cliente, el médico
y el enfermo, el artista y sus compradores, y todos entre sí.
Fundada sobre esta visión instrumental del otro, una enorme
y minuciosa serie de contratos tácitos o expresos sirve de osamenta a la sociedad de nuestro tiempo. N o solo para hacer
mínimo y tolerable el obstáculo del otro es contractual nuestra
sociedad; también, y aun sobre todo, para regular de manera
firme, racional y previsible la recíproca utilización a que voluntariamente se someten los individuos que la componen.
No quiero entonar aquí un fácil treno —uno más— contra
la sociedad contractual, y de buen grado hago mías las discretas palabras con que recientemente ha definido sus fueros
el filósofo G. Bastide 12. La ya tópica contraposición de Tònnies entre una «comunidad» vital y afectiva (Gemeinschafí)
y una «sociedad» artificial e individualista (Gesellschaft), opone
en rigor dos tipos ideales, porque no hay sociedad que en alguna medida no sea comunitaria, ni comunidad que no posea
elementos contractuales en su estructura. Llamo relación
contractual, con Bastide, «a un modo de comportamiento
específicamente humano, por el cual varias personas, concertadas entre sí para prever y organizar alguna acción futura,
se comprometen, cada una en aquello que le concierne, a conformar su acción personal al conjunto organizado de la acción
total prevista». Así entendida la vinculación contractual, ¿es
concebible sin ella una sociedad en que la inteligencia del hombre tenga su parte congrua? Lo cual dista mucho de afirmar
que el contrato —y, por lo tanto, la visión del otro como un
objeto dotado de propiedades utilizables— sea y deba ser la
forma radical de la relación interhumana.
E. Mounier; The lonely Crowd (1950), de D. Reisman, y The Organization Man (1956), de W. H. Whyte. Más amplia bibliografía en
el Diccionario de Filosofia de Ferrater Mora, s. v. «Persona» y
«Personalismo».
12
«Le comportement contractuel», en Homo III. Aúnales publiées par la Faculté des Lettres de Toulouse, V (1956), págs. 5-16.
242
Contractual o no, toda sociedad tiene en el poder político
su más importante centro ordenador, y esta realidad inexorable nos pone ante uno de los más graves problemas de la
convivencia social: el problema de la relación entre el imperante y el subdito. Dejemos a un lado la que existe entre el
gobernante capaz de sentir como obstáculo la personalidad
de sus subditos, y la fracción de estos que para él sea puro
estorbo; atengámonos tan solo a la relación imperante-subdito
tal como se plantea dentro de una legitimidad a la vez verdadera y aceptada. Esa relación ¿puede no ser objetivante?
Y si el otro, en ella, es trocado en objeto, ¿puede ser otra
cosa que instrumento?
El otro, en ella, tiene que ser objeto. No toquemos ahora la
cuestión de si es posible —parcialmente posible— una relación política verdaderamente interpersonal. En los dos
capítulos subsiguientes reaparecerá el tema. En este debo
afirmar que, considerada en su integridad, la relación política tiene que objetivar al otro. Y esto no solo porque el
imperante suele no tratar físicamente a los subditos sobre que
impera —en fin de cuentas, no es imposible ser prójimo de un
hombre a quien no se ve—, sino, ante todo, porque la vinculación entre aquel y estos se ordena respecto de un «todo»
impersonal o transpersonal (el «todo» del pueblo o la nación
a que uno y otros pertenecen) y respecto de un «futuro»
más o menos remoto (el futuro histórico de tal pueblo o nación). Imaginemos el caso del gobernante menos atento a
su interés personal, más desvelado por el bien de sus subditos. Este «bien» a que sus acciones tienden, ¿es el mío, el
tuyo, el del otro? Sin duda; mas no en cuanto yo, tú y el otro
somos personas individuales, sino en cuanto formamos parte
del «todo» de nuestro pueblo y a ese «todo» consagramos nuestra actividad; es decir, en cuanto somos partes integrales de
un conjunto objetivo superior a nosotros. En definitiva, en
cuanto todos nosotros somos «objetos» e «instrumentos».
La concepción menos retórica y más eficaz del bonum commune 13 —el mayor bien posible del mayor número posible—
13
La expresión «bien común» es con frecuencia empleada de una
manera puramente retórica y táctica.
243
no es capaz de impedir esa objetivación instrumental del
otro.
Tanto menos la impedirá, si el término de ese «bien común»
se proyecta hacia un futuro remoto. P. H. Simón contrapone
temáticamente la filantropía cristiana y la filantropía marxista.
Una es amor al hombre en Dios, y la otra amor al hombre
por el hombre; mas no solo en el orden de los principios
difieren ambas entre sí: la caridad cristiana considera ante todo
la persona concreta y viviente, es amor al «próximo», al paso
que la filantropía marxista se orienta sobre todo hacia una hipotética plenitud de la «naturaleza humana», hacia un ser ideal
y lejano al cual se debe sacrificar la dignidad, la conciencia
individual, la dicha, la paz y la justicia de la generación presente 14. Frente al mandamiento del «amor al próximo» surge
ahora aquel imperativo del «amor al lejano» que Nietzsche,
otro gran despersonalizador, ya había proclamado. Pero esto,
¿es por ventura exclusivo de la mentalidad marxista? «Cuando,
en 1916, el Estado Mayor francés decidió defender Verdun
a toda costa, firmó la sentencia de muerte de cuatrocientos mil
jóvenes de sangre caliente y ojos bien abiertos, en favor de la
independencia nacional, es decir, en favor de una condición
de existencia juzgada como mejor por una comunidad de hombres creada por los antepasados y llamada a persistir en el
tiempo» 16. Convertidos en objeto e instrumento, esos jóvenes
fueron entregados al sacrificio. No pongamos en duda la inmensa gravedad moral, el terrible dolor íntimo de los que
dieron esa orden. N o discutamos tampoco su licitud: la inmensa mayoría de los franceses hubiese dicho entonces y seguirá
diciendo ahora: «Bien dada está». Limitémonos a constatar
el carácter objetivante de la relación política •—la guerra,
mil veces se ha dicho, no es sino política con otros medios—,
y a preguntarnos si desde un punto de vista «personalista»
14
La «dictadura del proletariado», con la dura represión que lleva
consigo, es la expresión política de esta mentalidad; la preferencia
dada a la industria pesada sobre la industria de bienes de consumo
es su expresión técnica.
15
P. H. Simón, «Note sur l'amour du prochain», en ha présence
d'autrui, pág. 145.
244
es de algún modo posible justificar esa reducción del hombre
a objeto e instrumento 16. Volveré sobre el tema.
3. La conversión del otro en nadie es la tercera de las formas conflictivas de la relación objetivante. Hemos visto
cómo el desconocimiento táctico del otro —la evitación de su
presencia, el comportamiento frente a él como si él no existiese— suele servir de recurso, lícito unas veces, ilícito otras,
cuando se le considera como mero obstáculo. Pero ahora me
estoy refiriendo a algo más grave: a la conducta de los hombres
para quienes en principio no hay en el mundo «nadie». Tratan
estos en su vida, claro está, con individuos humanos, y no
vacilan en llamarles «hombres», como en torno a ellos es general
costumbre. Es tan arraigado y fuerte, sin embargo, su hábito
de tratar objetivamente al otro, que jamás entablan con este
una relación estrictamente personal. Viven, pues, en un mundo
de puros objetos, genérica y funcionalmente ordenados en
cosas, plantas, animales y unos seres humanos que no pasan
de ser obstáculo, instrumento o espectáculo. Un cartesiano
doctrinariamente puro, un sujeto que ante los bultos que pasan bajo su ventana tenga que decidir reflexivamente si son
muñecos u hombres 17, es un ente para quien en el mundo no
hay personas, no hay «nadie». Y si ese ente humano es un
pensador, su doctrina será el solipsismo. «El solipsismo en
este sentido —ha escrito Scheler— conduce... a aquella visión del mundo que Stirner ha estampado tan plásticamente
en su libro El Único y su Propiedad. El ego —no como ego
en general— es en ella, en efecto, lo absolutamente real y el
único. Todos los demás son para él objetos de uso, dominación o goce, como bien claramente indica la palabra propiedad» (EFS, 89). Pensadores o no, no son pocos los hombres
para quienes la sociedad humana, sistemática o consecuentemente convertida en objeto, es un inmenso y multiforme
«Nadie».
16
Este es, en definitiva, el problema sociológico y moral a que
trata de dar respuesta la Critique de la raison dialectique, de Sartre.
17
Es decir, un individuo que sea más cartesiano que el propio
Descartes. Recuérdese lo dicho en la Primera Parte. Solo muy pocas
horas al año era Descartes lo que solemos llamar un «cartesiano».
245
III. La objetividad del otro, ¿es siempre puro conflicto?
Indudablemente, no. Junto a las formas conflictivas de la relación objetivante hay también formas dihctivas. Hemos visto
que la visión del otro como instrumento puede a veces ser
un acto de amor, de un cierto amor. Es verdad que objetivando
al otro le descalifico ontológicamente, le deshumanizo. Res
sacra homo, decían los antiguos; y esta esencial «sacralidad»
del hombre consiste primariamente en no ser mera «cosa»
o res, en no poder ser simple «objeto», en ser «persona».
Mas también sabemos que la reducción del tú a ello es inexorable. «La sublime melancolía de nuestro destino —nos dice
Martin Buber— es que en nuestro mundo todo tú debe hacerse ello» (ID, 20). Solo en muy contados instantes de mi
relación con él me es el otro un puro tú. Y si el hombre, cediendo a lo inevitable, objetiva al otro, ¿podrá verse privado
de hacerlo cum amore?
Después de haber examinado las formas preponderantemente
conflictivas de la objetivación del otro, estudiemos ahora sus
formas preponderantemente dilectivas. Dos parecen principales: la contemplación y la educación.
1. En cuanto objeto de contemplación, el otro es para mí
«espectáculo», resistencia a mi visión física o a mi visión espiritual; el más tenue y suave modo de ser obstáculo. Ahora
no choco con la realidad del otro, ni —en principio— me valgo
de él como instrumento 18; ahora me sitúo ante él y le contemplo. Así proceden el amante ante la belleza real o hipotética de la amada, el psicólogo ante el sujeto a quien estudia,
el pintor ante su modelo, el médico ante el cuerpo humano
cuyo desorden diagnostica, el simple aficionado a contemplar
la vida. Más de una vez he recordado la respuesta de una viejecilla bonaerense, enferma de un mal incurable y doloroso,
a alguien que le ponderaba su diario no vivir: «Sí, ya sé que
esto no es vivir. Pero, ¡es tan lindo ver vivir a los demás!»
Ver vivir. Los otros, para esa animosa anciana, eran espectáculo, objeto de contemplación.
¿Qué pasa en mi relación con el otro, cuando su realidad
18
Secundariamente, también el espectáculo puede ser instrumento. Pronto veremos cómo.
246
es para mí puro espectáculo? La instancia determinante de
mi encuentro con él es ahora mi libre decisión inicial y mi
ulterior libre voluntad de contemplarle. El contenido de nuestra relación es lo contemplado: pronto veremos sus distintos
órdenes. La forma de esa relación nuestra queda constituida
por las notas que entonces hacen para mí objetiva la realidad
percibida; en este caso, la naturaleza psicofísica del otro. El
vínculo unitivo, en fin, es casi siempre el amor, cierta especie
de amor, mas también puede ser el odio.
Este escueto apuntamiento no nos basta. Para entender con
alguna precisión la relación contemplativa, necesitamos ante
todo saber en qué consiste esa «voluntad de contemplación».
Acaso lleguemos a discernirla estudiando la estructura del
acto mismo de contemplar. La cual se halla integrada, a mi
juicio, por tres momentos principales: la retracción, la abstención y la expectación propiamente dicha.
La actividad contemplativa exige del que la ejecuta cierta
retracción. Yo no podría contemplar al otro —más ampliamente: yo no podría objetivarle— sin crear entre su realidad
y la mía una «distancia existencial». Quien contempla ha comenzado por dar un paso atrás, no siempre puramente anímico:
recuérdese el gesto entre oteante y altanero con que enderezan
la cabeza y el tronco el pintor ante su modelo y el excursionista ante el paisaje.
¿Hacia dónde se retrae el contemplador? Por supuesto,
hacia sí mismo; pero decir esto no es suficiente, porque la
expresión «sí mismo» dista mucho de ser unívoca. El «sí
mismo» hacia que se retrae el contemplador del otro no es el
«hondón del alma», ese «más profundo centro» en que se recluye San Juan de la Cruz —«de mi alma en el más profundo
centro»— para emprender su definitiva aventura mística, ni
es el «centro de la persona» de que nos habla Scheler; es uno
de los «yos empíricos» o «vos complementarios» que componen
su personalidad, y precisamente aquel que la ocasión haga
más idóneo: el «yo esteta» o el «yo concupiscible» ante la belleza de la mujer que pasa 19, el «yo teorético» ante el problema
" «Esa belleza —dice Ortega, hablando de la que ostentan las
'bellezas oficiales'— es tan resueltamente estética, que convierte a la
247
psicológico del discípulo o del enfermo, el simple «yo curioso»
ante los protagonistas de una escena callejera. Recluido en él,
yo acoto mis propias posibilidades, envuelvo señorialmente
con mi mirada las posibilidades del otro —las naturalizo y objetivo, las convierto en posibilidades meramente probables—,
y doy a este la figura que a mi ocasional intención convenga.
Tal retracción supone una abstención —una epokhé, diría un
escéptico antiguo— doblemente mutiladora. Contemplando al
otro, yo me abstengo de dar satisfacción a las tendencias de mi
naturaleza que piden comunicación personal con él; por tanto,
mutilo mi propia alma. Siendo él y yo personas, mi ser tiende
naturalmente a una relación interpersonal con el suyo; y mi
objetivación de su realidad no sería posible si yo me abandonase
a esa efusiva espontaneidad de ser persona in actu exercito.
Pero, a la vez, me abstengo de acoger en mí las instancias más
personales del otro: los gestos, las actitudes o las palabras
con que me dice —a mí, a mi persona— «Yo estoy ante ti
y contigo». Si yo me decidiese a dar una respuesta personal
a esos mensajes del otro, no podría contemplarle; y así, en
definitiva, soy su contemplador mutilándome y mutilándole.
Bien lo delatan el azotamiento, el malestar y hasta la irritación de quien se siente contemplado; tal estado de ánimo no
procede tan solo de sentir que le roban a uno su mundo y su
libertad, como dice Sartre, sino también de vivir la metódica
amputación que sufren las tendencias de la propia persona
—sean estas de amor o de odio— hacia la persona que desde
fuera la contempla. Para contemplar a un hombre yo debo
ser a un tiempo asceta y despiadado: despiadado con él, asceta
conmigo mismo. Aunque sea el amor lo que entonces me
mueve a contemplarle 20.
mujer en objeto artístico y con ello la distancia y la aleja. Se la
admira —sentimiento que implica lejanía—, pero no se la ama. El
deseo de proximidad, que es la avanzada del amor, se hace, desde
luego, imposible» (O. C, V, 600).
20
Nada de esto exige de mí la contemplación de realidades no
humanas: una puesta de sol, una preparación microscópica, el vuelo
de un ave. Ni siquiera cuando las contemplo como un místico de la
realidad natural, como Rabindranath Tagore, o cuando, como San
Francisco de Asís, llamo «hermanos» al Sol y al lobo.
248
Expresión psicofísica de esta actividad retractiva y abstentiva son la quietud y el silencio. Sin quietud en mi cuerpo y en
mi alma, mi contemplación será entrecortada y deficiente.
Siste, viator, dice la realidad a quien de veras quiere contemplarla. N o menos imperiosa es la condición del silencio.
Para «oír» con mis ojos o con mis oídos lo que el objeto contemplado me dice, por fuerza ha de callar mi boca. Junto a las
formas de silencio antes mencionadas —silencio evasivo,
silencio preposesivo, silencio expectante— hay que poner el
silencio especiante de quien ante la realidad del otro no quiere
sino contemplarla.
Pero la retracción y la abstención, actividades negativas,
solo a través de una actividad positiva pueden cobrar pleno
sentido: la actividad especiante o especíación a l . La cual, a mi
modo de ver, es a un tiempo proyección y amor (o proyección y odio).
Toda actividad del hombre, hasta la de recordar, es esencialmente futurizadora y proyectiva: hasta la saciedad nos lo
han mostrado y demostrado los analistas de la existencia
humana. Contemplando al otro, yo proyecto hacia el futuro
las posibilidades que me brinda el ocasional contenido de su
objetuidad. No se trata ahora de composibilidades, en el sentido más auténtico de esta palabra. En este acto de proyección,
las únicas posibilidades verdaderamente personales y vivas
son las mías; las del otro son, como sabemos, posibilidades
objetivadas, naturalizadas, alienadas, muertas. El pintor proyecta dar figura cromática a las facciones y a la expresión de su
modelo; el médico, llegar a un diagnóstico satisfactorio 22;
el psicólogo, conocer el alma del sujeto a quien estudia; el
novelista, relatar artísticamente lo que está viendo 23. Bajo
21
El término «espectación» no figura en el Diccionario de la
Academia. Pero creo que es necesario, además de ser correcto.
22
Me refiero, como es obvio, al médico científico naturalmente
orientado. Dentro de la orientación personalista de la medicina —lo
veremos con detalle en la segunda parte de este trabajo— las cosas
se plantean de otro modo.
23
¿Y el mero curioso? ¿Qué proyecta el que contempla por
mera curiosidad? Proyecta el logro de una pura fruición: la de
saber por sí mismo aquello que ante sus ojos acaece. El curioso
249
su quietud y su silencio, el contemplador actúa mutilando
y fijando objetivamente la realidad del otro, discriminando en
ella las notas que a su intención convienen y proyectándolas
hacia su propio futuro.
Mas la actividad especiante no es solo proyección, es también amor —u odio—. N o solo en el caso de la relación genuinamente interpersonal es activo el establecimiento del
vínculo de unión, y no solo en ella es amorosa —u odiosa—
la naturaleza de este. En la escala axiológica de las dilecciones
interhumanas, el grado primero está constituido por el amor
de quien, con la intención que sea, se siente movido a contemplar la realidad del otro: le llamaré amor de contemplación
o amor distante. Tratemos de aprehender con alguna precisión
su índole propia.
En su hermoso ensayo acerca de la diferencia entre el animal y el hombre, escribe Buytendijk: «La admiración preñada
de amor obliga al sujeto a una actitud respetuosa frente al
objeto, obliga a la persona a no coger el objeto, incluso a no
querer poseerlo conceptualmente, sino a contemplarlo olvidándose de sí misma» 2*. Tan fina idea no es del todo exacta.
Cuando no la anima el odio, la contemplación es un respetuoso
acto de amor: muy cierto; pero ni este «respeto» excluye la
posesión del objeto contemplado, ni la posesión de este es
siempre «conceptual». Contemplando un objeto, yo poseo en
mi alma, de un modo preponderantemente perceptivo, o intelectual, o estético, u operativo, etc., las posibilidades que él
me brinda —posibilidades-muertas, en el caso de que el objeto
sea otro hombre—, y las proyecto en el tiempo y fuera del
tiempo: en el tiempo, porque a él pertenece la obra (cuadro,
diagnóstico, artículo científico o simple fruición noética) en
que tales posibilidades van a ser realizadas y asumidas; fuera
es un infra-filósofo o un pre-filósofo. Es infra-filósofo cuando su
curiosidad es vana o maligna; es pre-filósofo cuando procede por
el gusto de ampliar y profundizar lo que sabe. Recuérdese el título
de una Academia seiscentista: Academia Leopoldina-Carolina Caesarea naturae curiosomm.
24
«Sobre la diferencia esencial entre el animal y el hombre», en
Revista de Occidente, CLIII (1956), 233-259.
250
del tiempo, al menos de un modo intencional, porque a toda
obra humana es inherente la pretensión de un «siempre» 25.
El «respeto» de la contemplación amorosa no consiste en una
voluntad de no-posesión, sino en la intención de preservar j conservar «para siempre» el aspecto de la realidad contemplada que entonces hacemos nuestro 26.
Adviértese sin esfuerzo que el «amor distante» es una de las
formas del éros o visión helénica del amor. El érás es un arrebato del amante hacia la suma belleza y el sumo bien; en el
caso de la contemplación, hacia la idea de la belleza y del bien
que parcialmente realiza y ofrece la cosa contemplada. Como
el recogimiento del atleta antes del salto, la retracción del
contemplador —su «paso atrás»— es una preparación para
la ascensión o el arrebato de su espíritu hacia los grados supremos del valor, llámese este belleza, verdad o bien sumos.
Lo cual demuestra claramente que en la dilección contemplativa no se ama al otro en cuanto tal otro, sino al ideal de que
la realidad de ese individuo humano es egregio o adocenado
ejemplar.
Como sabemos, L. Binswanger ha contrapuesto temáticamente dos modos cardinales de la existencia humana —el
amor (hiebe) y el cuidado del mundo (Sorge, Besorgen)—,
según la manera como en ellos se dan fenomenológica y ontológicamente varias de las más importantes determinaciones
del humano existir: la espacialidad, la temporalidad, la estancia en el mundo, la mismidad, la participación 27. El trabajadísimo ensayo del psiquíatra suizo es profundo y brillante:
ampliamente lo demostrarán los capítulos próximos. Pero
quedaría más completo el cuadro por ese libro diseñado, si
entre el amor de que en él se nos habla —el amor interpersonal
stricto sensu— y el cuidado intramundano respecto del otro,
25
Acerca de la relación entre la esperanza humana y el «siempre», véase la última parte de mi libro La espera y la esperanza.
26
Hablo, como se advierte, solo de la contemplación de las realidades naturales. En la contemplación sobrenatural o mística •—la
contemplación de la realidad divina—, el ideal de la posesión es
el «ser poseído».
27
En Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins.
251
apareciese este modo de amar contemplativamente que yo he
llamado «distante», tan distinto del amor interpersonal como
de la simple procura. Su espacialidad propia no es la limitación
ni la ilimitación, sino la ordenación concéntrica: el espacio
se ordena ahora en torno al otro y ante el ojo que a este contempla. Su temporalidad no es la historicidad sucesiva del
cuidado ni la eternidad instantánea del amor, sino la duración inmutable, el «siempre»: a un «siempre» aspira, como hemos visto, la pretensión del contemplador. Su mundanidad,
en fin, es intermedia entre el «mundo» de la preocupación
cuidadosa —el Welt del In-der-Welt-sein heideggeriano— y el
«hogar» en que el amor interpersonal reside. Como el Dios
de los deistas ve el mundo desde fuera de él 28, el contemplador
amante, instalado en su pretensión de un «siempre» inmutable,
ve ordenarse el mundo alrededor del otro contemplado.
La contemplación del otro puede adoptar múltiples formas
particulares. No pocas de ellas han sido mencionadas en las
páginas precedentes. Convendrá anotar, sin embargo, que esas
formas difieren entre sí según la índole de la realidad contemplada y según la peculiar intención del acto contemplativo.
En el rigor de los términos, del otro solo puedo contemplar
su cuerpo o las alteraciones materiales que este haya suscitado:
el sonido de la voz, el movimiento de los objetos a que genéricamente he llamado «máscaras». Pero el cuerpo del otro
es unas veces contemplado como tal cuerpo, y otras como expresión de una vida psíquica, de un «alma». Ven el cuerpo
en cuanto tal, y le ven amorosamente, el médico y el antropólogo de mentalidad científico-natural, el pintor de formas
humanas, el esteta visual, el buen sastre cuando toma sus
medidas; y como ellos, tantos y tantos más. En una ocasión
habla Platón de la pupila; y para explicar el nombre griego
de esta prestigiosa parte del ojo (koré: muchachita o muñeca,
pupillá), recuerda que en ella ve uno minúsculamente reflejada
su cabeza cuando mira muy de cerca los ojos de otra persona
28
No es un azar que un gran ojo —el ojo de la pro-videncia, en
el sentido etimológico de esta palabra— sea el más frecuente de los
símbolos dieciochescos de la Divinidad.
252
{Ale. I, 113 a) 29. ¿Qué ojo propicio estaba recordando Platón
cuando escribía esas líneas? No lo sabemos. Sabemos tan solo
que entonces contemplaba un cuerpo humano como tal
cuerpo. La objetivación del otro y la ascética mutilación de su
realidad y de la realidad propia, alcanzan ahora su punto culminante 30.
Mas también cabe contemplar el cuerpo ajeno —incluida
la voz que él emite— como expresión o manifestación de un
tntus psíquico. Así proceden el psicólogo, sobre todo cuando
su psicología es puramente descriptiva o explicativa 31 , el
burgués, en cuanto tipo histórico-social, el policía ante el
presunto culpable y el jugador de poker. Recuérdese lo dicho
en páginas anteriores 32. Colegida a través del cuerpo que la
expresa, la vida psíquica del otro es ahora un «cuadro» o un
«proceso». En el primer caso, su imagen se explana idealmente
ante los ojos del contemplador, como un lienzo pintado: así
ven al otro los descriptores de «caracteres» al modo de Teofrasto, La Bruyère o el Aristóteles de la Etica a Nicómaco.
El individuo humano contemplado es entonces un ejemplar
individual del «carácter» a que genéricamente pertenece. En el
segundo caso, la vida anímica del otro acaece ante los ojos
mentales del espectador como una procesión temporal de fenómenos psíquicos, causal o solo descriptivamente ligados
entre sí: eso es el psiquismo de los Rougon-Macquart, para
Zola, el de Leopold Bloom y Stephen Dedalus, para Joyce,
y el de cualquier hombre para un psicólogo a la manera de
Wundt o a la manera de Freud.
Es posible, por otra parte, ordenar las formas de la contemplación dilectiva del otro según la intención con que el espectador procede. La intención cognoscitiva nace de un amor
w
La ingeniosa explicación de Platón es errónea. La «pupila» no
se llama así por razones físicas, sino por razones mitológicas.
30
Es aquí inevitable recordar los penetrantes análisis sartrianos
del sadismo y el masoquismo.
31
La «comprensión» psicológica del otro requiere la coejecución
de sus actos psíquicos; no es, pues, meramente contemplativa. Lo
veremos en el capítulo próximo.
32
Especialmente, en el capítulo consagrado a Descartes y en las
páginas de la Segunda Parte.
253
intellectualis o amor veri, y reduce al otro a objeto escible: tal
es el proceder del hombre de ciencia y del simple curioso.
La intención estética busca en la realidad del otro un objeto
bello y nace de un nuevo modo del amor distante, el amor
aestheticus o amor pulchri. La intención ética, en fin, hace del
otro un objeto moral, bien ante uno mismo (cuando me digo
para mi coleto: «Fulano no es bueno»), bien ante la persona
de aquel a quien se ha objetivado (cuando yo digo a otro:
«¡Qué bueno eres!»), bien ante los ojos neutrales de un tercero; su fuente es siempre el amor moralis o amor boni. No será
difícil al lector vestir con su saber y su experiencia de la vida
la escueta sequedad de esta apretada y flaca sinopsis.
Dos palabras acerca de la contemplación odiosa. ¿Cómo desconocer que existe? ¿Cómo no recordar la copiosa serie de
miradas turgentes de odio que ante nosotros o hacia nosotros
hemos visto disparar? Librémonos de una concepción panfilista de la existencia. N o es el odio, sin duda, lo más radical
de nuestra vida: como el mal es una «privación de ser», y por
tanto de bien, el odio es una versión defectiva o contrafactiva
del amor. Pero ello no es óbice para que exista y opere en los
más profundos abismos de la naturaleza humana.
Son propias del amor la voluntad y la tendencia de que el
otro sea; son propias del odio la voluntad y la tendencia de
que el otro no sea: la raíz del odio es siempre la negación metafísica del otro, el deseo de aniquilarle. Y como en la contemplación amorosa se manifiesta una intención de preservar
y conservar «para siempre» un determinado aspecto de la realidad contemplada, en la contemplación odiosa prevalece la
intención de aniquilar «para siempre», total o parcelariamente,
aquello que entonces se contempla. No puedo demorarme
ahora en un estudio detenido del odio 33 . Diré tan solo que la
contemplación odiosa puede adoptar, junto a su forma plenària —esa en que se hace patente la resuelta voluntad de aniquilar al otro—, múltiples formas mitigadas o parciales: la
33
El lector a quien interese el tema, hará bien leyendo la obra
de Scheler, y especialmente El resentimiento y la moral y Esencia
y formas de la simpatía. Y, claro está, la abundante literatura filosófica y teológica acerca del problema del mal.
254
mirada envidiosa, la risa sarcàstica, la fascinación malévola.
«El que ríe —escribe Bergson en Le rire— se mete en sí mismo
y afirma más o menos orgullosamente su propio yo, considerando al prójimo como un fantoche cuyos hilos tiene él en
su mano». Reírse del otro —no siempre es esto la risa, claro
está— es contemplarle con fruición contrafactiva; y si esto
no es odio crudo y franco, alguna veta de odio tiene en su
alma quien así procede. Otro tanto cabe decir de la fascinación. Considerada en sí misma, la contemplación fascinante
no es odiosa: trátase de un fenómeno biológico, observable,
en principio, en todos los animales dotados de ojos. Cuando
dos lobos se miran, no tarda en bajar la mirada el que dentro
de la manada ocupa un puesto inferior 34. En principio, toda
mirada objetivadora dirigida a los ojos de otro hombre posee
una acción fascinante, y cualquiera puede confirmarlo con su
experiencia personal activa o pasiva. Pero junto a la mirada
que sin quererlo fascina, hay la contemplación a la vez fascinante y odiosa de quien con ella pretende transformar in
deterius la vida y el ser de la persona contemplada. «Toda
mirada —ha escrito Ernst Jünger— es un acto de agresión.»
La sentencia no es enteramente cierta, porque, como sabemos,
hay miradas donadoras y nada agresivas; pero lo es, y por
modo superlativo, en el caso de la contemplación que simultáneamente objetiva, fascina y corrompe. Si pudiese pensar,
esto pensaría el pájaro de la mirada del áspid.
2. Pese a la indudable existencia de una contemplación
odiosa, la reducción del otro a objeto de contemplación es
casi siempre, como acabamos de ver, una actividad preponderantemente dilectiva. Pues bien, lo mismo cabe decir de la
reducción del otro a objeto de operación transformadora. Si yo
objetivo la realidad de otro hombre para transformarla a mi
arbitrio —dentro, como es obvio, de las posibilidades que a
tal fin ofrezca mi capacidad técnica—, puedo sin duda proceder movido por el odio o por alguna monstruosa mixtura
de odio y amor. Bastará mencionar el sadismo, tan frecuente
34
R. Schenkel, «Ausdrucks-Studien an Wolfen», en Behaviour, I
(1947). Véase también H. Plessner, «Zur Anthropologie der Nachahmung», en Mélanges philosophiques (Amsterdam, 1948).
255
bajo forma larvada, y la gama inagotable de «lavados del
cerebro» que la actual human engineering tan pródigamente ha
puesto en manos de la «justicia» política. Si el otro se presenta
como obstáculo, nada más satisfactorio y definitivo que convertirle en instrumento propicio merced a una técnica modificadora de su naturaleza y violentadora de su libertad. Pero,
con todo, la operación transformadora del otro es casi siempre
hija de una intención perfectiva y amorosa.
Pensemos en la educación. E n el nivel de nuestro tiempo,
¿es posible una pedagogía que no considere al niño como persona, que no se afane por descubrir y potenciar la libertad y la
capacidad de creación del educando? Sin duda que no. Educar —he dicho en otra parte— no es solo ni principalmente
enseñar a otro un acervo de saberes más o menos rico y profundo, sino conseguir que una persona pueda y sepa decir
con alguna verdad, como D o n Quijote: «Yo sé quién soy» 35.
«Para ayudar a la realización de las mejores cualidades en la
esencia del alumno —escribe Martin Buber—, el maestro debe
verle como persona bien determinada en su potencialidad
y en su actualidad; más exactamente, no debe conocerle como
mera adición de propiedades, tendencias e inhibiciones, sino
adquirir clara conciencia de su totalidad y afirmarle en esta» se .
Lo cual no será posible si el educador no coejecuta de algún
modo los actos personales del educando, y si no se siente
vinculado a él por un amor que sea agápé, además de ser érès 37.
Todo esto, tan cierto, haría de la convivencia pedagógica
una forma especial de la relación interpersonal stricto sensu.
Pero la relación educacional, como la terapéutica, es y no
puede no ser objetivante, además de ser interpersonal. Para
el educador, el alumno debe constituirse en «objeto transformable»; de otro modo no podría existir una técnica pedagógica objetiva y universal. De la amistad puede haber una
ascética y un arte, no una técnica —una «filotécnica»—, como
no se llame «amistad», trivializando tan alto nombre, a las
35
36
37
«La vocación docente», en Ocio y trabajo (Madrid, 1960).
«Nachwort» a Ich und Du, pág. 113.
Sobre el érós pedagógico y sus limitaciones, véase M. Buber,
«Rede über das Erzieherische», en Reden über Erziehung.
256
relaciones obtenidas mediante un manual de públic relations
o con la práctica profesional de la amabilidad y la sonrisa.
De la educación, en cambio, puede y debe haber una técnica,
y de esta es «objeto» la realidad psicofísica del educando.
Especificado como érós pedagógico, el «amor distante» se hace
ahora fuente de una metódica operación transformadora
y perfectiva 38.
Lo mismo debe decirse de la relación terapéutica entre el
médico y el enfermo: acabo de indicarlo. Un médico que no
sepa tratar a sus pacientes conforme a la condición personal
de estos, no merece tal nombre; mas para que sus tratamientos
sean físicamente eficaces —a la phjsis del hombre pertenece
el desorden vital que llamamos «enfermedad»—, es preciso
que el enfermo aparezca ante sus ojos y ante sus manos como
«objeto» de una intervención transformadora, sea quirúrgica,
farmacológica o psicoterapéutica la técnica en ella empleada.
En la segunda parte de este estudio mostraré con el necesario
detalle cómo en el tratamiento médico pueden armonizarse
sus momentos objetivadores y sus momentos personales.
Aquí debo limitarme a subrayar la honda conexión de entrambos —toda acción personal tiene efectos físicos, toda
acción física tiene efectos personales— y la eficacia e importancia crecientes de las técnicas para la transformación objetiva
de la naturaleza humana 39.
IV. Hemos de estudiar ahora los problemas que ofrece la
comunicación interhumana en el caso de la relación objetivante.
Cuando el otro es obstáculo, instrumento, espectáculo u ob38
Baste aquí este brevísimo apunte acerca de la convivencia pedagógica. Estudiar cómo se engarzan en ella la relación técnica y
objetivadora y la relación interpersonal entre el maestro y el discípulo engrosaría en exceso este ya nada flaco libro. Véanse los
bien documentados estudios que dos pedagogos españoles, E. Redondo García y A. Maíllo, han consagrado al tema en la Revista de
Educación.
39
Véanse los estudios «Salud y perfección del hombre» y «El
cristianismo y la técnica médica» en mi libro Ocio y trabajo. La
utopía de fabricar técnica y objetivamente «hombres de buena voluntad» opera hoy con fuerza en el alma de muchos médicos.
257
17
jeto de una operación transformadora, ¿qué comunicación
puede haber entre él y quien libre y voluntariamente le objetiva?
i. E n su plano empírico, la comunicación interhumana
adopta ahora tres formas principales: el silencio, sea expectante u operativo, la conversación funcional y la penetración
razonadora.
El silencio —este género de silencio— es la forma negativa
o abstentiva de la comunicación. Quien contempla, calla: su
conciencia vive entonces por completo entregada a la tarea
de discernir y poseer idealmente lo contemplado. Para él,
vivir es ver, y ver es poseer. No es un azar que la admiración
intensa —como el miedo, como la angustia— «le deje a uno
mudo». El habla supone un gobierno relativamente suelto
de las posibilidades propias del propio ser, y el ser de quien
contempla, tanto más si su contemplación es admirativa, se
halla absorto en esa doble faena de discernimiento y posesión.
Su quehacer no consiste entonces en gobernar sus propias
posibilidades, sino en conquistar otras nuevas. Calla, por
tanto; pero calla, si vale decirlo así, «hablando hacia adentro».
También calla quien trata de obviar el obstáculo que para él
es el otro: el asesino, sea plenamente física o meramente personal la índole de su asesinato, es un ser silencioso. El espectador se halla absorto en la posesión ideal de lo que en el otro
es objeto contemplable; el asesino, por su parte, vive absorto
en la supresión efectiva de lo que en el otro se le presenta como
obstáculo, su existencia física o el uso visible de su libertad.
En uno y otro caso, el resultado es el silencio.
La consideración del otro como instrumento o como objeto
transformable tiene su principal recurso comunicativo en la
conversación funcional. Ahora me veo obligado a hablar con el
otro; pero nuestra habla —que puede ser lenguaje de gestos
o de miradas, además de ser lenguaje de palabras— no es personal, sino objetivante, y está funcionalmente ordenada al
logro de aquello que con la objetivación del otro yo me propongo. Mirándole a sus ojos o a su alma —recuérdese lo
dicho acerca de la profundidad de la mirada,—• yo le objetivo
y dispongo de él interrogativa o imperativamente. Hablán258
dolé con intención funcional, mis palabras son pregunta
objetual («¿Quiere decirme qué hora es?»), orden de mando
(«Haz tal cosa») o información objetivada (noticia, definición
o descripción); como los ingleses dicen, matter-of-fact, no
cauce de verdadera convivencia, no diálogo entre personas.
Mas también seducción puede ser la palabra. La mirada objetivante fascina poco o mucho; y como la mirada, la palabra,
cuando va dirigida a otro y no es instrumento de comunicación genuinamente interpersonal. Toda palabra oralmente
pronunciada, seduce en alguna medida a quien la oye, tiene
algo de carmen o incantamentum 40 ; y esto, no solo por el componente órfico o musical que su pronunciación implica, sino
por la modificación objetiva que en el ser del oyente produce
a distancia —actio in distans— el hecho de oírla. «La palabra
—dice Sartre— es sacra cuando soy yo quien la utiliza, y mágica cuando el otro la oye» (EN, 442). Es sacra para mí, tanto
porque me revela la libertad y la trascendencia del que me
escucha en silencio 41, como por la misteriosa sacralidad que
desde el origen de la humanidad tiene para los hombres la
posesión del nombre de las cosas; y es mágica y fascinante para
el otro, porque con ella, quiéralo él o no, alguien le modifica
desde lejos. En cuanto no es vehículo de donación personal,
la palabra notifica y fascina. El hecho de que en nuestro mundo
predomine tan ampliamente la función notificadora de la expresión verbal sobre su acción fascinante, no debe hacernos
desconocer la indudable realidad de esta última.
Convertido por mí en interlocutor de una conversación
meramente funcional —esto es, en objeto respondiente—, el
otro podría ser sustituido por una máquina. Piénsese en lo
* Véase, acerca de este tema, mi libro ha curación por la palabra en la Antigüedad clásica (Madrid, 1958).
41
Es sacro «un objeto del mundo que indica una trascendencia
más allá del mundo», dice Sartre; lo cual es verdadero, aunque no
sea toda la verdad. Ahora bien: la libertad del otro es su trascendencia respecto del mundo.
Aquí se inserta el voluminoso y complejo problema de la sugestión: el gobierno de la voluntad y la vida de un hombre —comprendida la vida psicofísica— por la voluntad de otro. No puedo
ahora entrar en él.
259
que es un diálogo a través de una ventanilla administrativa.
Mejor dicho, en lo que debiera ser, porque tanto el solicitante
como el funcionario son y no pueden dejar de ser personas,
y sin querer, por mucha que sea su seriedad administrativa,
constantemente se están deslizando hacia modos de comunicación —una sonrisa, una reticencia— de índole harto más
personal que objetivante. La máquina, que además de no equivocarse no permite «deslices» hacia ninguna relación de personeidad, será el interlocutor ideal cuantas veces el otro
haya de conducirse como puro objeto. ¿Qué otra cosa sino
máquinas son los subditos para el déspota objetivador y los
enfermos para el médico mecanicista?
Entre la conversación funcional y el coloquio personal
stricto sensu hállase el diálogo socrático. Meta de este no es la
consecución de un fin práctico, como en el caso de la conversación funcional y del diálogo sofístico 4S, mas tampoco
—al menos, directamente— el bien propio de la persona a
quien se habla; su meta es la contemplación posesiva de una
verdad, la «verdad objetiva» de la materia sobre que se dialoga. Para Sócrates, el otro —llámese Fedro, Fedón, Pausanias o Erixímaco— es a la vez objeto educable mediante el
ejercicio de la dialéctica 43 e instrumento inteligente para la
común conquista de la verdad. Más que «amigos», en un
sentido estrictamente interpersonal del término, Sócrates
y sus interlocutores son «camaradas verbales» de una misma
empresa intelectual; su convivencia no pasa de ser una «camaradería itinerante» 44 .
Tercer recurso principal de la comunicación objetivante es,
como dije, la penetración razonadora. Llamo así al empeño de
42
El sofista dialoga con su discípulo para enseñarle el arte de
triunfar en la vida. Y, naturalmente, para su propio lucro.
43
Piaget ha puesto muy claramente de relieve el papel del diálogo y la réplica en la educación del niño. Gracias al diálogo, el
niño va poco a poco pasando de lo absoluto de la mitomanía a la
relatividad de la verdad humana.
" Sobre el sentido de la dialéctica socrática, véase el clásico libro
de Stenzel Plato ais Erzieher (1928) y Fr. J. Brecht, «Sokratische
Dialektik», en Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung, XI, 1925.
260
aprehender el contenido «objetivo» de la conciencia del otro
mediante la práctica de un razonamiento por analogía. Ya conocemos este, y sus límites 45. Apoyados en él, quienes hablan
utilizan las palabras del otro como signos meramente probables de un contenido de conciencia; y mediante la comparación entre esas palabras y otras semejantes a ellas, bien propias, bien de un tercero —o de muchos «terceros», cuando la
experiencia vital es grande—, tratan de hacer máxima tal
probabilidad. Como dice Nédoncelle, el razonamiento analógico «puede ponerse al servicio de la comunión de los espíritus,
y prolongarla en los intervalos en que la mediación del simbolismo es necesaria; lo cual es un papel no despreciable,
pero no más que un papel auxiliar» 46. Por imperativo de su
misma esencia, el razonamiento por analogía —apliqúese a
gestos o a palabras— concede resultados solo probables
y solo concernientes al haber de la persona, no a su ser. Quien
lo utiliza debe limitarse a conjeturar lo que el otro en aquel
momento piensa o siente; atenido exclusivamente a él, nunca
podría salir del solipsismo. ¿Puede haber alguien más solo
que el policía respecto de sus interrogados o que el «contratante social de Juan Jacobo» del verso unamuniano?
2. Bajo su aspecto empírico, la comunicación con el otroobjeto posee una consistencia ontològica. ¿Cómo mi ser se comunica con el ser del otro cuando a él y a mí nos vincula una
relación de objetuidad? ¿Qué consistencia real y qué alcance
tiene en tal situación la palabra «nosotros»?
La estructura del «nosotros» originario se halla integrada
—recuérdese— por dos momentos fenomenológicamente distintos entre sí: la nostridad genérica que me vincula con el
otro, en cuanto él y yo somos hombres, y la nostridad dual
que nos enlaza a él y a mí, en cuanto ambos somos miembros
constituyentes de un dúo o una diada. Pues bien: la relación
de objetuidad deja intacto el primero de estos dos momentos
45
Véase el cap. I de la Primera Parte.
* Op. cit., pág. 36. A las críticas del razonamiento analógico
antes consignadas puede añadirse la de Mrs. Duddington, «Our
knowledge of other minds», Proceedings Aristot. Society, XIX (19181919), 149.
261
y configura bajo forma de dúo el segundo. Aunque él no
me haya visto, aunque mi operación de contemplarle sea para
él desconocida, el otro-objeto es para mí hombre, «semejante»;
y no porque yo haya aprendido a situarle zoológica o antropológicamente dentro del género homo, sino porque la vivencia de la semejanza —fácil y cómoda en el caso de ser el
otro un hombre normal, difícil e incómoda en el caso de ser
un monstruo— surge en mí tan pronto como con él me encuentro. Pero si el otro-objeto es mi semejante, no me es
tú, sino él: su relación dual conmigo —el momento dual de
nuestra nostridad— es exterior, distante, aditiva; él es para
mí «otro», no solo en el sentido de la alteridad (es un alter egó)
y de la otredad (su ego es otro que el mío), mas también en el
sentido de la extrañeza; solo mediante el artificioso y deficiente
recurso del razonamiento por analogía puedo penetrar en su
interior. ¿Quiere decir esto, sin embargo, que la realidad del
otro sea para mí puro y simple objeto, un objeto cualitativamente equiparable a la máquina que acaso pueda sustituirle
con ventaja? Mi relación con él ¿es una relación de pura exterioridad (elj/o-él del dúo) incluida sin intercambio ni compromiso en el seno de una relación de comunidad (el nosotros
de nuestra semejanza genérica)? Ser él, ¿es sin más equiparable
a ser ello ?
Reduciendo abstractivamente el ser del otro-objeto a su
nuda y presente actualidad, sustrayendo de él, por tanto, lo
que él está pudiendo ser, cabría una respuesta afirmativa a
esas interrogaciones. Aquí y ahora, el otro-que-notifica puede
ser siempre sustituido por un aparato notificante. Pero al ser
de las cosas reales no pertenece solo lo que en ellas es actual
y presente; pertenece también lo que en ellas es posible y compresente; y como sabemos, él puede en todo momento serme
tú. Yo diría que él es un ello que puede serme tú; y puede sérmelo, precisamente porque su objetuidad no se halla incluida
sin intercambio ni compromiso en la nostridad genérica que
a él y a mí nos vincula; con otras palabras, porque, pese a
nuestra alteridad, otredad y extrañeza, pese a la inexistencia
de un verdadero «nosotros» dual entre él y yo, él es para mí
él-en-nosotros (en el «nosotros» genérico), como yo soy yo-en262
nosotros (en el «nosotros» genérico) cuando estoy ante él.
El hecho de que la objetivación del otro no sea posible sin
una constante mutilación de mis tendencias y las suyas hacia
una genuina relación interpersonal, hace psicológicamente
manifiesta y sensible la realidad ontològica que acabo de describir. En suma: la relación entre él y yo —séame «el» obstáculo,
instrumento, espectáculo u objeto transformable— es una
vinculación aditiva y funcional de mi yo con un objeto que en todo
momento puede serme persona. Objetivando al otro quedo solo
respecto de él, anulo el «nosotros» dual que con él me vincula;
pero, si vale decirlo así, mi soledad se halla entonces incesantemente amenazada de compañía.
Nédoncelle ha propuesto reservar el nombre de participación —en el sentido más etimológico del término: par tem
capere, tomar parte— a la comunicación ontològica entre un
hombre y otro, cuando es objetiva la relación entre ambos.
Sobre ella estarían la asimilación que entre los hombres crean
los hábitos comunes y la comunión que establece el mutuo amor.
«El ser de la participación —escribe— es un acto. Pero este
acto es de algún modo estéril desde el momento en que ha
sido puesto; es incapaz de producir una novedad real... La actividad de la participación es el hecho del espíritu humano
que piensa matemáticamente lo real y lo somete a sus proyectos prácticos» 4 7 . Binswanger, por su parte, distingue tres
formas de la comunicación: un Teilen-mit (partir-con, compartir), un Mitteilen (comunicar intercambiando) y un Teilnehmen-an (participar-en, en el sentido de la expresión: «Participo en tus penas y en tus alegrías») 48. La «compartición»
y la «comunicación intercambiante» son propias de la relación intramundana y objetiva, pertenecen al mundo del cuidado; una y otra corresponderían a la «participación» de Nédoncelle. La «participación-en», en cambio, sería un aspecto
parcial de la «comunión» de Nédoncelle y pertenecería a la
relación interpersonal y dilectiva, al mundo del amor. Nos
ha enseñado Xavier Zubiri que el hombre «consiste en Dios»,
47
48
La réciprocité des consciences, pág. 31.
Grundformen una Erkenntnis menschlichen Daseins, págs. 227-
235
263
y ha dado el nombre de «religación» a esta última consistencia
metafísica de la realidad humana: «Toda relación con Dios
supone previamente que el hombre consiste en patentizar cosas
y patentizar a Dios, bien que ambas patencias sean de distinto sentido» (NHD, 445). Luis Rosales ha escrito recientemente que el hombre «consiste con las cosas» 49 ; llamemos
«vinculación» a esta segunda relación de consistencia. Pues
bien: la «participación» de Nédoncelle y la «compartición»
y la «comunicación intercambiante» de Binswanger son modos
de nuestro consistir con los otros en cuanto objetos, y la
«comunión» de aquel y la «participación-en» de este, modos
de consistir con los otros en cuanto personas. Consistir objetivamente con otro hombre es coexistir con él desarraigando
de su persona sus posibilidades y haciéndolas mías: no otra
cosa hago con quien me es instrumento o espectáculo, o con
aquel a cuyo menester atiendo mediante la sustitución o la
suplencia (el für einen Einspringen como forma de la procura:
Heidegger); consistir personalmente con otro hombre es
coexistir con él haciendo que sus posibilidades y las mías
sean para él y para mí composibilidades. El capítulo próximo
nos mostrará cómo esto puede acontecer.
3. Queda por considerar el evento de la aparición de un
tercero ante el otro y yo, cuanto el otro es para mí objeto 60.
Contemplando yo a otro hombre o utilizándole como instruí9
«La relación de consistencia», en Cervantes y la libertad, I, páginas 201-203: «Toda la vida descansa en un quehacer del hombre
con las cosas. Este quehacer, fundante y radical, que es nuestra
vida misma, estriba sobre la relación de consistencia. Vivimos consistiendo con el mundo que nos rodea... Consistir es vivir constituyentemente algo que nos es propio» (pág. 202).
50
Como ya sabemos, el primero en estudiar temáticamente el problema antropológico y sociológico de la «aparición del tercero» fue
Th. Litt en Individuum und Gemeinschaft. Gracias a ella, dice
Litt, la pura vivencia del tú se trueca en aprehensión consciente del
«uno-para-otro» (pág. 174 de la 2." ed., Leipzig, 1926). En un orden
social y objetivo, esto es cierto; pero, como veremos, dos personas
unidas por un amor personal no necesitan de la aparición de un
tercero para sentirse en estrecha reciprocidad psicológica y ontològica. Para que el amante diga a su amada «Soy para ti», no es muy
precisa la existencia un ménage à trots.
264
mento, surge alguien ante los dos. ¿Qué pasa entonces en
mí, qué pasa en el conjunto que los tres constituimos? Puede
pasar lo siguiente:
a) Que el recién llegado se constituya ante mí como un
nuevo otro-objeto, sin alterar mi relación de objetuidad con
el anterior. Esto es lo que acaece cuando un viajero entra
en el ómnibus y se sienta junto a otro viajero a quien yo estaba
mirando. Un nuevo él se suma al él que ante mí ya había, y juntos forman para mí el objeto ellos.
b) Que el recién llegado actúe de algún modo sobre
nosotros dos y nos reduzca a la condición de nosotros-objeto.
Si ese hombre es un atracador que nos encañona con su pistola y nos desvalija, el otro y yo no perdemos por eso nuestra
primitiva mutua relación de objetuidad: yo sigo siendo él
para él, él sigue siendo él para mí; pero el común padecer crea
entre ambos una vinculación nueva, a la vez distinta del simple
dúo (él Y jo) y de la diada (tú y jo): juntos comenzamos a ser
un «nosotros-objeto» 51.
c) Que el recién llegado actúe de otro modo sobre nosotros
dos y haga de ambos —o acaso de los tres— un nosotros-sujeto
no interpersonal. El ómnibus en que viajamos tiene un cristal
roto. Es invierno, y por el hueco entra viento frío. El nuevo
viajero nos exhorta a que juntos hagamos una protesta. La
hacemos. ¿Qué ha pasado entre los tres? La relación de objetuidad entre el primer otro y yo continúa en vigor; pero la
acción común establece entre ambos la vinculación cooperativa, aunque todavía no genuinamente interpersonal, que
acabo de llamar «nosotros-sujeto»: un «nosotros» más intenso
que el que anteriormente nos unía, pero cualitativamente
distinto del que da nombre y pronombre a la relación jo-tú 32.
!
' Sobre la concepción sartriana del nosotros-objeto, véase lo
apuntado en la Segunda Parte. Trátase de un nosotros cuasipersonal,
más próximo a la «camaradería itinerante» que a la verdadera amistad. A las personas vinculadas entre sí por ese nosotros —«nos
miran», «nos persiguen», etc.—• las une desde fuera de ellas un
fatum objetivo, no la libertad de su ser personal. Lo cual no quiere
decir que el nosotros-objeto no pueda convertirse muy fácilmente
en amistad interpersonal verdadera.
52
Como el nosotros-objeto, el nosotros-sujeto puro o meramente
265
d) Que el recién llegado sea para mí, desde que aparece,
un verdadero tú, o que con su presencia y su conducta convierta en relación de personeidad la relación de mera objetuidad que con el otro me unía. Surge en tal caso un «nosotros»
genuinamente interpersonal, desde el cual el tercero restante
es contemplado como él. No tardaremos en ver lo que este
nuevo «nosotros» es y significa.
cooperativo es un nosotros cuasipersonal. En él tiene su fundamento
antropológico la camaradería. Solo si entre el otro y yo se establece
una vinculación amorosa —u odiosa—, solo entonces llegará a ser
verdaderamente interpersonal el nosotros-sujeto. Y solo entonces dejarán de ser ciertas las restricciones que respecto de él hace Sartre
en L'étre et le néant y en Critique de la raison dialectique.
266
Capítulo
VI
El otro como persona
T A conversión del otro en objeto exige de mí cierta vio*-' lencia, porque él y yo somos y naturalmente tendemos
a ser «personas». En el encuentro hay un momento personal,
porque el otro pide de mí una respuesta adecuada a lo que él
realmente es: bien me lo demuestra su réplica cuando yo le
objetivo. He aquí, pues, la decisión de quien inicia una relación genuinamente interpersonal: «En mi relación contigo, yo
quiero que tú seas para mí lo que en ti y por ti eres; quiero que
me seas persona.» Lo cual nos plantea perentoriamente la
cuestión de saber lo que en rigor es «ser persona».
I. Mil y mil veces ha sido repetida la definición de Boecio:
«Persona es una sustancia individual de naturaleza racional».
Pero esta fórmula no satisface. La enunciación del género
próximo —«sustancia individual»— no expresa de manera
cabal la consistencia metafísica de la persona, en cuanto
suppositum ut quod del ser humano. La declaración de la diferencia específica —«naturaleza racional»— deja de nombrar notas no menos esenciales que la «racionalidad», y no alude a la
que ontológicamente y fenomenológicamente es fundamental.
En tal caso, ¿cuál habrá de ser nuestro concepto? Sería aquí
impertinente una exposición detallada de lo que en la historia
del pensamiento moderno, sobre todo a partir de Kant, ha
sido la idea de persona. Me contentaré con decir, con Fe267
rrater Mora, que el concepto de persona ha ido experimentando progresivamente un cambio fundamental en dos respectos: «En primer lugar, en lo que toca a su estructura.
En segundo término, en lo que se refiere al carácter de sus
actividades. Con respecto a la estructura, se tiende a abandonar la concepción sustancialista de la persona para hacer
de ella un centro dinámico de actos. En cuanto a sus actividades, se tiende a contar entre ellas las volitivas y las emocionales tanto o más que las racionales. Solamente así, piensan
muchos autores, sería posible evitar realmente los peligros
del impersonalismo, el cual surge tan pronto como se identifica demasiado la persona con la sustancia, y esta con la cosa,
o la persona con la razón, y esta con su universalidad» 1.
Conocemos ya la definición de Max Scheler: persona es
«la concreta y esencial unidad entitativa de actos de esencia
diversa, que en sí —no, por tanto, quoad nos— antecede a todas, las diferencias esenciales de actos, y en particular a la diferencia entre percepción externa y percepción interna, querer
interno y querer externo, sentir, amar, odiar, etc., externos
e internos. El ser de la persona fundamenta todos los actos
esencialmente diversos». La persona es, pues, el centro y el
fundamento de los actos del individuo humano. Bien; pero
¿en qué consisten real y formalmente esta «fundamentación»
y aquella «unidad»? El hecho de que la persona sea una realidad esencialmente distinta de la cosa, ¿obliga a echar entera
y definitivamente por la borda el concepto de sustancia?
Xavier Zubiri ha sabido actualizar el concepto metafísico
tradicional sustituyendo la noción de «sustancia» por la de
«sustantividad» e introduciendo explícitamente, con intención
a la vez fenomenológica y metafísica, la noción de «propiedad».
El hombre está compuesto de muchos elementos sustanciales
1
Diccionario de Filosofía, s. v. «Persona». Al término del artículo consigna el autor una amplia bibliografía acerca de la noción
de persona. Han estudiado la historia del término «persona» Trendelenburg, en Kantstudien, XIII (1908), H. 1, y Hirzel, «Die Personbegriff und Ñame derselben im Altertum», Sitzungsber. der kgl.
Bayr. Akad. der Wiss., 1944, 10. Abhdlg. Véase también «En torno
a la persona», de Luis M. Estibalez, S. J., en Estudios de Deusto, III
(1955), 68-128.
268
de carácter material y de un elemento sustancial de carácter
anímico; pero, pese a tal diversidad sustancial, el individuo
humano es formalmente uno, y lo que le constituye como tal
es su sustantividad. Ahora bien: ¿en qué consiste la sustantividad del hombre? ¿Qué es lo que hace posible la sustantividad humana?
En cuanto individuo orgánico y viviente, el hombre es un
ser cuya sustantividad se halla caracterizada por la independencia respecto del medio y el control específico sobre él.
La estructura material del organismo basta en el animal para
el cumplimiento de esas dos operaciones. N o así en el hombre.
A este, su misma estructura somática le coloca en la situación
de tener que inteligir para asegurar su sustantividad. Por consiguiente, la inteligencia sentiente es la radical y últi?na posibilidad
de sustantividad que el hombre posee. Es posibilidad radical: la
inteligencia entra en juego porque el resto del organismo no
es suficiente. Es también posibilidad última, aunque de hecho
y solamente de hecho. El hombre, en suma, es un animal de
realidades.
¿Cuál es el carácter formal de la sustantividad humana?
Indudablemente, el ser persona. Además de ser animal de
realidades, el hombre es persona, realidad personal. Trátase,
pues, de saber en qué consiste esto de ser una «realidad personal».
Es, por lo pronto, ser «yo»; un «yo» no opuesto impersonalmente al no-yo, sino a los otros «yos» con que el hombre
se encuentra, al tú y al él. En consecuencia, es también un
«mí», el «mí» de la expresión «yo soy mí mismo»; expresión en
la cual se alude a una mismidad que no es mera identidad, sino
intimidad metafísica. El «mí mismo» nos remite así a un estrato de mí realidad todavía más hondo: a la estructura real
y pre-vivencial de la realidad que yo soy. Y esta estructura
consiste en que anteriormente a toda vivencia y como condición de toda vivencia de «mí mismo», yo soy mi «propia»
realidad; soy una realidad que me es propia. Esto es lo decisivo: mi mismidad es personal en cuanto formalmente apunta
a este momento de «propiedad». E¿z sustantividad de propiedad
es, pues, lo que constituye la persona. Alguien es persona, no solo
269
porque puede decir «Yo soy mí mismo», sino, en definitiva,
porque puede decir «Yo soy mío». Ser persona es ser estructuralmente «mío». «Ser mío» es el fundamento estructural
de la vivencia del «me» («.me parece cierto», «la realidad que
me es propia»); la cual es a su vez el fundamento de la vivencia
del «mí» en cuanto mismo. Y la nota estructural constitutiva
de la «propiedad» así entendida es la inteligencia, porque la
inteligencia consiste formalmente en la capacidad de enfrentarse con la realidad de uno mismo y con la realidad de las
cosas, esto es, con la realidad en cuanto tal.
Pero no se entendería lo que real y efectivamente es una
persona humana si en relación con ella no se hiciese una distinción esencial. E n la estructura de la persona hay que distinguir la personalidad y la personeidad. Aquella es el carácter
de la persona en un sentido operativo: la figura psicológica
y moral que el hombre va cobrando por obra de sus propias
acciones. Esta otra es el carácter de la persona en un sentido
constitutivo, tocante a la estructura de su realidad propia:
la raíz estructural de la personalidad operativa y vital. La personalidad es algo que se adquiere y a que se llega, es un proceso; la personeidad es algo de que se parte. La personalidad
se tiene; la personeidad se es, desde el instante mismo de la
concepción.
Cabe preguntarse, en fin, por la posición de la persona en
la sintaxis del universo. Por ser realidad «propia», esto es, una
sustantividad con independencia frente a toda realidad y control sobre ella, el hombre como animal personal se halla
situado en pertenencia propia frente a todo lo demás: frente
a las cosas, frente a sí mismo y hasta frente a Dios. Pero por
tratarse de una sustantividad constituida por sustancialidades, esta su pertenencia es esencialmente relativa; en ello
consiste la finitud de la persona humana. El hombre, animal
de realidades y de sustantividad personal, es un «relativo
absoluto» 2. Y por esto, como dice Ferrater Mora, la realidad
2
X. Zubiri, «El problema del hombre», en índice, XII, núm. 120,
diciembre de 1958. «Esta concepción de la persona —dice de la suya
el propio Zubiri— tiene puntos de contacto con la de Boecio. Pero,
sin embargo, no coincide formalmente con ella. Primero, porque es
270
de la persona humana debe oscilar continuamente entre la
absoluta «propiedad» y la absoluta «entrega».
Esta espléndida teoría metafísica de la persona humana
permite discernir en el ser personal del hombre las siguientes
«propiedades» 3 : i . a La intimidad, una intimidad a la vez psicológica y metafísica, vivencial y transvivencial: el secreto
centro de apropiación desde el cual y por el cual puedo legítimamente decir «Yo soy mí mismo» y «Yo soy mío». 2. a La
libertad, una libertad a la vez optativa, decisiva, proyectiva,
creadora, apropiadora e imperativa; y, por tanto, la responsabilidad. 3 . a La inteligencia, una inteligencia más o menos «racional»: muy poco en el hombre primitivo y en el niño, bastante más en el hombre civilizado actual. 4 . a La vida, una vida
a la vez corporal-orgánica, sentimental, consciente e inconsciente, radicalmente ejecutiva y futurizadora. 5. a La abertura
a la realidad de las cosas, de las restantes personas y —bajo
forma de religación— a la realidad fundamentante, a Dios.
Pero tanto como saber en qué consiste una persona humana,
nos importa ahora saber cómo la persona se presenta cuando
ante nosotros aparece. En directa contraposición con la apariencia del otro-objeto, he aquí las principales notas descriptivas del otro-persona:
i . a La inabarcabilidad. Reducido a objeto, el otro es un
conjunto de caracteres o propiedades perfectamente abarcables. La persona, en cambio, es inabarcable, porque es «surgente». La persona en cuanto tal desborda mi capacidad de
distinto el concepto de inteligencia. Y segundo, porque la concepción de la realidad personal como carácter formal de una sustantividad, hace de aquella algo más que un modo conclusivo de las
sustancias que la constituyen, aunque jamás pueda hacerse caso
omiso de estas en la concepción de la sustantividad personal». Desarrollo de la idea zubiriana de persona son los artículos de E. Gómez
Arboleya «Sobre la noción de persona» y «Más sobre la noción de
persona», publicados en los núms. 47 y 49 de la Revista de Estadios
Políticos.
3
La realidad personal es «propia» —escribe Zubiri— en una
doble dimensión: «es propia porque al igual que todas las demás
cosas reales tiene sus propiedades, pero además porque consiste formalmente en ser propiedad en cuanto propiedad». Ahora me refiero
a las «propiedades» constitutivas y descriptivas de la persona humana.
272
objetivación. Pretender describir la realidad personal de un
hombre como se describe un paisaje o un insecto, es una empresa quimérica. Solo limitándola abstractivamente, mutilándola, puedo hacer de ella un objeto descriptible.
2. a El inacabamiento. La persona es para mí una realidad
siempre inacabada, siempre creadora y originalmente proyectada hacia el futuro. Ir siendo no es en ella un despliegue de
potencias, algo por lo cual un ente llega a ser explícitamente
lo que implícitamente ya era; en la medida en que el hombre
puede «crear», el ir siendo de la persona es una creación de
posibilidades. Como dice Zubiri, lo propio de la persona humana
es «hacer un poder», llegar a poder lo que antes no podía.
3. a La inaccesibilidad. Siendo inabarcable, inacabado y capaz de originalidad, el ser de la persona es constitutivamente
inaccesible. La invisibilidad de lo compresente no es en él
mera latencia, sino intimidad, en el sentido más hondo del
término. Toda persona es un ens absconditum, y el cambio de
punto de vista no basta, frente a ella, para dar patencia a lo
compresente.
4 . a La innumerabilidad. Una persona es una realidad única;
numerándola, reduciéndola a cómputo y estadística, se la
desvirtúa. Usaré de nuevo la fórmula empleada en el capítulo
precedente: en cuanto persona, el otro es nombrable y no
numerable; en cuanto objeto, el otro es más numerable que
nombrable. El nombre es en el primer caso el símbolo verbal
de una realidad libre, creadora y única; en el segundo, mero
signo distintivo.
5. a La «o susceptibilidad de cuantificación. En su realidad
personal, ningún hombre es más o menos que otro; será a lo
sumo mejor o peor, según el uso que haya hecho de su propia
libertad. Los hombres son más o menos desde un punto de
vista psicológico o sociológico, no desde un punto de vista
genuinamente «personal». Cuando se adopta este, nuestro
igualatorio y demagógico «De hombre a hombre no va nada»
cobra plena vigencia.
6. a La no exterioridad. Un objeto tiene que ser algo exterior
a mí, «distante», y el otro-objeto no es excepción a esta regla.
El otro como persona, en cambio, se me revela en mi interior.
272
Aunque se trate de «objetos» de mi propia vida psíquica,
a los objetos los conozco «fuera» de mí, y por esto puedo
observarlos; al paso que a una persona debo tratarla y conocerla —en la medida en que el ser personal sea cognoscible—
acercándome a ella y coejecutando en mí sus propios actos:
«Hay en la existencia humana —escribe Heidegger— una
esencial tendencia a la proximidad» (SZ, 105). Y, por otro
lado, yo no soy el otro de igual manera que no soy una encina o un caballo, sino, como dice Sartre, en virtud de una
relación negativa recíproca y de doble interioridad; una relación en la cual cada uno de sus términos se constituye negando en sí mismo al otro (EN, 309).
7. a La no probabilidad. Mi certidumbre acerca de un objeto,
y por tanto del otro como objeto, es siempre probable; mi
certidumbre acerca del otro como persona —mi vivencia de
que «hay el otro», de que «hay otro yo»— es tan inmediata
y firme como la que respecto de mi existencia me proporciona
mi propio cogito. «Yo no conjeturo la existencia del otro:
yo la afirmo» (EN, 308). Lo que en la vivencia del otro resulta incierto es, ante todo, lo que de él se me presenta como
objeto. Paradójicamente, en la realidad de otro hombre me
es probable lo que de ella se objetiva, y cierto lo que en ella
es más propio e inaccesible: su vida personal.
8. a La no indiferencia. Una persona no me es, no puede
serme indiferente. Tan pronto como me abro a ella, su existencia me llega al cora2Ón; tan pronto como la he tratado como
a tal persona, su pérdida —tenga en la ruptura o en la muerte
su causa— es para mí literalmente irreparable. El encuentro
con una persona, por lo tanto, no puede no ser afectante.
En suma: para quien con su respuesta le objetiva, el otro
es siempre «él» y nunca «tú»; para quien como persona y como
a persona le trata, el otro es siempre «tú»y nunca «él». Veamos ahora
más detenidamente cómo puede establecerse y en qué consiste la relación interpersonal con el otro.
II. Si el otro ha de ser para mí lo que él real y verdaderamente es —una persona—, ¿en qué habrá de consistir mi relación con él? ¿Qué habré de hacer yo respecto del otro para
18
273
que su realidad no se me objetive y coagule? La primera respuesta es inmediata: me relacionaré con el otro como persona •—me será el otro persona— cuando yo participe de algún
modo en aquello que como persona le constituye; por tanto,
en su intimidad personal, en su libre, inventiva, ejecutiva
y apropiadora intimidad. El otro tiene que ser para mí, y no
solo en sí y por sí mismo, un «yo» íntimo y personal; o lo que
es igual, un «tú».
De las varias notas que constituyen y caracterizan al yo
personal, contemplemos ahora su condición ejecutiva. En el
puro orden de la descripción fenomenológica, un «yo personal» —el yo que unifica y de que emergen todos mis posibles
«yos empíricos» o «yos complementarios», el segundo yo de la
fórmula orteguiana «Yo soy yo y mi circunstancia»— es ante
todo invención y ejecución personales de proyectos de existencia. El yo íntimo es en mí «lo ejecutivo», dijo bien tempranamente Ortega; y precisamente por ser esencialmente «ejecutivo» puede ser el yo «inceptivo» o «posicional», en el
sentido de Münsterberg. La consecuencia es, pues, inmediata:
para que yo conviva personalmente con el otro, para que yo
participe en su vida personal, será necesario que en la intimidad de mi propia persona yo co-ejecute las acciones que su
yo íntimo ejecuta en el momento de nuestro encuentro; esas
acciones en que, como diría Zubiri, el hombre va realizando
su personeidad y constituyendo su personalidad. Muy claramente supo verlo Scheler: la convivencia personal es fundamentalmente «co-ejecución», Mitvolh(Ug. El otro no es ahora
para mí obstáculo, ni instrumento, ni espectáculo, ni objeto
transformable, sino persona; mi relación con él no consiste
en contemplación o en manejo, sino en coejecución. «Ni en
el amor ni en cualquier otro acto personal, aunque este sea
un acto cognoscitivo -—escribe Scheler—, es posible objetivar
una persona... La persona solo puede serme dada en cuanto
coejecuto sus actos, cognoscitivamente en la comprensión
y en la revivencia, moralmente en la (libre) secuacidad»
(EFS, 237).
Vengamos a un ejemplo concreto: la convivencia del dolor
ajeno. Como sabemos, el dolor físico no puede ser convivido.
274
Nadie puede sufrir por mí y conmigo mi dolor de muelas.
Mi muela me duele a mí y a nadie más: la enfermedad aflige
y aisla, sume en soledad física 4. Podrán los otros compartir
conmigo la aflicción moral que el dolor de muelas consecutivamente produzca en mí, la pena de sentirme yo desgraciado
y minusválido; mi dolor físico, no 6. Al hablar ahora de la
convivencia del dolor ajeno me refiero, pues, única y exclusivamente al dolor moral que una determinada vicisitud de
su existencia personal —la muerte o la enfermedad de un
ser querido, acaso su propia enfermedad— haya podido causar
en el otro.
Un amigo ha sufrido una desgracia familiar, y yo voy a
visitarle. Viendo ante mí el dolor de mi amigo, oyendo las
palabras con que me relata lo ocurrido y me comunica la
apenada soledad en que se encuentra, mi ánimo se entristece;
más propiamente, se con-trista. En aquel momento yo no
me limito a la práctica social de «dar el pésame»: ese «pésame»
lo «doy» porque real y verdaderamente pesa, causa pesar en
mi alma la desgracia de mi amigo; y así, más bien que «darle
el pésame», lo que yo entonces quiero es «quitarle el pésale»,
mitigar con mi dolor moral el suyo. Más aún, lo hago, y tal
es en el otro el efecto sensible de la íntima realidad de mi condolencia. ¿Cómo ha sido esto posible? ¿Cómo nuestra convivencia ha llegado a ser genuinamente personal?
Para llegar a una respuesta pertinente, es preciso distinguir
en mi actividad convivencial tres momentos cardinales: uno
coejecutivo, otro compasivo y otro cognoscitivo.
El momento coejecutivo podría ser también llamado cooperativo
y coactivo, en el sentido más propio y originario de estas palabras. Viendo y oyendo el dolor de mi amigo —viviendo en
mí la intención de sus expresiones,— yo «ejecuto» o «hago»
en mí los actos espirituales de su dolor. Como tan expresiva4
Véase, a tal respecto, mi ensayo «La enfermedad como experiencia», en Ocio y trabajo, págs. 90-92.
5
El dolor físico lleva consigo una natural tendencia a la desesperación en el paciente y una natural tendencia a la irritación en el
circunstante. Por esto es de mayor mérito acompañar a un doliente
físico que a un triste moral.
275
mente suelen decir los ingleses, yo los realizo en mi alma;
esto es: yo hago mi vida viviendo realmente que la pérdida
que mi amigo sufre es también pérdida para mí, y precisamente porque es suya; como él, y por la misma razón que él,
yo ejecuto manca y penosamente mi propia vida. E n el apartado correspondiente a la comunicación interpersonal estudiaré con mayor detalle el mecanismo de esta coejecución.
Ahora debo conformarme añadiendo que la tristeza de mi
amigo no es solo tristeza en mí, mas también tristeza mía.
Solo es de veras mío lo que yo hago en mí y para mí
—lo que perfectiva o defectivamente incorporo a mis posibilidades y a mis acciones personales—, y esto es justamente
lo que acaece con la tristeza ajena cuando de veras la comparto.
Reverso pático del momento coejecutivo de mi actividad
convivencial es su momento compasivo o co-afectivo. Por lo
mismo que yo ejecuto en mí y para mí los actos del dolor moral de mi amigo, yo los padezco en mí y para mí. El sentimiento
de compasión, mi con-tristeza o con-dolencia sensibles, no
son sino la expresión psíquica y consciente de esa «compasión»
ontològica, de ese padecer en mis propias acciones y en mis
propias posibilidades la pérdida que en su vida personal ha
sufrido mi amigo. Toda acción personalmente ejecutiva lleva
consigo cierta afección pasiva, cierta passió, y todo sufrimiento
personal, por pasivo que parezca, es personal en cuanto afecta
a la ejecución de la propia vida; con otras palabras, en cuanto
es actio en la existencia de quien lo padece. Por obra de la
coejecución y de la compasión, la tristeza de mi amigo —su
tristeza— llega a ser nuestra tristeza. ¿Cuál es la verdadera
consistencia de ese «nuestra»? ¿Qué alcance tiene la dual
«nostridad» que la convivencia de la tristeza de otro ha puesto
entre él y yo? Esa tristeza ¿es en nosotros la misma, como
afirma Scheler? Algo dije en páginas anteriores acerca de
este tema, y algo más habré de decir sobre él en las subsiguientes.
La convivencia interpersonal lleva consigo, en fin, un
momento cognoscitivo. Mi coejecución y mi compasión de la
tristeza de mi amigo son conscientes, lúcidas. Sin necesidad
276
de un acto de reflexión, la virtualidad propia de mi acción
coejecutivo-compasiva me hace a esta consciente: yo vivo
tal acción sintiéndome en determinada situación vital (el
«encontrarse» como determinación básica de la existencia:
Heidegger) y advirtiendo el sentido de aquella en esta (la
«comprensión» ontològica de la analítica existencial). En
cuanto yo soy hombre, la inteligencia sentiente es la estructura radical y última de mi sustantividad, y lo más propio
de la inteligencia es, como dice Zubiri, «hacerse cargo de la
situación». Lo cual equivale a decir que en el momento cognoscitivo de la convivencia puede haber, y aun tiene que haber,
dos ingredientes distintos: uno espontáneo y no contemplativo, la nuda conciencia de la coejecución y la compasión
y de su sentido; otro reflexivo y contemplativo, mi conocimiento de mi propia actividad y de mi propia situación cuando
introspectivamente me detengo a considerarlas. N o hay
convivencia interpersonal sin contemplación; pero la actividad
contemplativa propia de la convivencia no es solo la que yo
pueda ejercitar mirando objetivamente la realidad psicofísica
del otro (su figura, la expresión de su rostro, etc.), sino también la que por modo inevitable tengo que cumplir convirtiendo en reflexiva la conciencia espontánea de mí mismo.
Tal es una de las formas primarias de la condición dramática
de nuestra existencia: el drama de tener que ser y no poder
ser simultáneamente ejecución de sí y conciencia de sí, libertad
y autoconocimiento. Digámoslo con dos espléndidos versos
de Baudelaire:
Téte-à-teíe sombre et ¡impide
qu'un coeur devenu son miroir !
En ese siempre deficiente y siempre cambiante «cara a cara»
de una realidad que es a la vez «corazón» y «espejo», libre
impulso ejecutivo y límpida conciencia de sí, tiene su estructura y su curso nuestro vivir sobre la tierra. El hecho
de que «vivir» sea «convivir» da forma y contenido específicos
a la tensión dialéctica entre la ejecución y la conciencia, pero
no altera esa regla constante.
277
III. La nostridad dual con que se inicia el encuentro es
—recuérdese— la unidad simultánea y ambivalente que constituyen la posibilidad de una cooperación y la posibilidad
de un conflicto. Pues bien: si al convertirse el encuentro en
trato prevalece esta última, la relación con la persona del
otro será preponderantemente conflictiva; y si es aquella la
que domina, la relación interpersonal será preponderantemente cooperativa o dilectiva. «Preponderantemente», en uno
y otro caso, porque en la vida empírica del hombre no hay
dilecciones exentas de conflicto, ni conflictos que no tengan
algo, por poco que sea, de cooperación.
A la relación interpersonal pura —a la «idea» de la relación
interpersonal, diría un platónico— pertenecen esencialmente
la igualdad y la amistad de quienes la sostienen. La «igualdad
existencial» es condición necesaria de la comunicación auténtica, afirma una y otra vez Jaspers. En el momento en que
una mirada de mutua comprensión surge entre dos personas,
esas dos personas son iguales entre sí, aunque una se llame
Napoleón y otra Juan Nadie: cada una de ellas es para la otra
un tú, y nada más que un tú. Mas ya sabemos que la relación
interpersonal no puede ser largamente sostenida. Por inexorable imperativo de la naturaleza humana, esa relación no
tarda en hacerse objetivante, y pronto esas dos personas serán
entre sí lo que «objetivamente» sea en el mundo su condición
respectiva. En ese momento aparece entre ellas la desigualdad, sea esta de índole social o de índole psicológica: una
será Emperador, y la otra Juan Nadie; una será inteligente
y enérgica, y la otra torpe y blanda; una poseerá en su alma
un fuerte afán de mando y valimiento —el Geltungstrieb de la
psicología de Adler—, y la otra será por naturaleza débil
y secuaz. La relación de objetuidad se complica necesariamente
con la relación de personeidad e introduce en esta uno de sus
respectos cardinales: el respecto señorío-dependencia. No fue
puro desvarío la construcción de Hegel.
Otro tanto cabe decir de la amistad. La relación interpersonal es naturalmente amistosa, no obstante la frecuencia del
trato enemistoso en la vida de los hombres. Pese a la existencia permanente de guerras y discordias, el hombre es por
27'8
naturaleza %óon politikón, animal social y político. L'Enfer
n'est pas les autres. El hombre es animal mendax porque puede
mentir, no porque su palabra tenga como fundamento la
mentira; y si mil veces al día se muestra enemistoso, no por
ello es la enemistad el fundamento de la relación interhumana.
Bastarán para demostrarlo un razonamiento estadístico y
otro —valga la palabra— existencial. Se dicen muchas más
verdades que mentiras, y es mucho mayor el número de los
encuentros preponderantemente amistosos —cuidado: no
digo puramente amistosos— que el de los encuentros preponderantemente hostiles: la mentira y la enemistad son la excepción y no la regla en la conducta del hombre 6. Y, por otra
parte, una situación-límite de la existencia en que subjetivamente no prevalezcan la verdad y el amor no puede dejar
de parecemos monstruosa: la hora de la muerte es, como suele
decir nuestro pueblo, la «hora de la verdad». Cualquier mirada
de mutua comprensión entre dos desconocidos, ¿qué otra
cosa expresa, sino la natural tendencia del hombre a la comunicación amistosa? Envuelta tantas veces por la mentira y el
odio, la vida terrena del hombre es un trabajoso esfuerzo
hacia la verdad y el amor: nostalgia y esperanza de un estado
en que el amor y la verdad imperen total y definitivamente.
Algo hay, pues, por cuya eficacia la relación humana puede
ser enemistosa, y lo es con frecuencia. La ascética cristiana
ha hablado siempre de tres «enemigos del alma»: el mundo,
el demonio y la carne. La visión russoniana del hombre atribuye a la vida social permanente acción corruptora sobre un
hipotético y venturoso «estado de naturaleza». La concepción
marxista de la historia pone en la existencia de clases sociales —por tanto: en algo accidental y transitorio— la causa
de la discordia humana. Para cuantos no creen que l'Enfer
c'est les autres —y hasta para los que lúdicamente dicen creerlo 7—, la enemistad es en la vida del hombre una realidad no
6
«Puede verse en los viajes —dice Aristóteles— cuan familiar
y amigo es el hombre para el hombre» (Eth. Nic, 1155 a 21). «Todo
hombre —dirá luego Santo Tomás— es naturalmente amigo de todo
hombre por obra de cierto amor general» (S. Th., II-II q. 114 a. 1).
7
Si no fuese así, ¿habría escrito Sartre Le Diable et le Bon
279
sustantiva, accesoria; algo, diría Zubiri, que no afecta a las
potencias naturales del ser humano, sino a sus posibilidades
(NHD, 464). Pero eso que hace al hombre ens inimicale, él no
ha podido vencerlo hasta ahora mediante los recursos de su
propia naturaleza: alguna verdad late en la rotunda exageración de Sartre; y así, junto al respecto señorío-dependencia
hay en la relación interhumana otro no menos importante
y cardinal, el respecto amistad-enemistad. La cambiante conjunción de uno y otro determina las formas principales de la
convivencia: el señorío amistoso o enemistoso y la dependencia amistosa u hostil; o bien, si se concede primacía a la amistad sobre el mando, la amistad señoreante o dependiente y la
enemistad imperante o sumisa. Todas las restantes determinaciones de la existencia humana —el sexo, la raza, el temperamento, la nacionalidad, la profesión, etc.— son secundarias
respecto de estas.
Las especies de la relación interpersonal conflictiva son múltiples: el odio propiamente dicho, la envidia, el resentimiento,
la simple rivalidad. N o debo estudiarlas una a una; no trato
ahora de escribir monográficamente acerca de los vicios y las
virtudes de la convivencia. Diré tan solo que me estoy refiriendo al odio, la envidia, el resentimiento y la rivalidad interpersonales, no objetivantes; basados, por tanto, no en la previa
reducción del otro a objeto distante, sino en la coejecución
personal de sus actos anímicos. Quien objetiva a otro con
odio —contemplativamente en el caso de la expectación
odiosa, operativamente en el caso del asesinato o de la transformación in deterius—, le aniquila con su intención o con
su obra desde fuera. Trata de suprimir una resistencia, un bulto,
un número interpuestos en su camino. Más sutil y extremado,
quien personalmente odia a otro quiere aniquilarle coejecutando los actos con que este expresa y constituye lo que
es, como los gusanos que matan el fruto penetrando en la
semilla y respetando la pulpa, haciéndola inútil; pretende, en
suma, aniquilarle por lo que él es, no por lo que hace. N o otra
Dieu —testimonio de una esperanza antiteísta— y la Critique de la
raison dialectique? Por debajo del sartrismo, en Sartre hay fe en el
hombre.
280
ha sido siempre la ambición de los grandes odiadores. «¡Necesito que viva!», dice de su odiado Abel Sánchez el Joaquín
Monegro unamuniano. Pudiendo matar impunemente a
Abel, Joaquín quiere que Abel viva, necesita que viva. «Y
al decir este «¡Necesito que viva!» —escribe Unamuno—,
temblábale toda el alma como tiembla el follaje de una
encina a la sacudida del huracán». El odio de Joaquín, que
comenzó siendo odio a la vida de su amigo, se radicaliza
de día en día, y acaba siendo odio al ser de Abel. El imposible ideal de Joaquín no consiste ya en quitar la vida al
hombre a quien él odia, sino en hacer de este una vida sin
ser propio, una pulpa frutal privada de semilla 8 . Es entonces
cuando el odio verdaderamente se constituye en antítesis del
amor.
La relación interpersonal dilectiva —genéricamente, el amor
personal al otro— suele recibir dos nombres distintos: amor
stricto sensu y amistad. En el capítulo consagrado a las formas
del encuentro he estudiado el enamoramiento, el amor que
súbita e invasoramente surge a veces con ocasión del encuentro heterosexual; ahora quiero estudiar la afección amorosa
consecutiva a la llama, en ocasiones tan fugaz, del enamoramiento, y junto a ella los modos no sexuales —aunque siempre sexuados— de la dilección interpersonal: el amor paternofilial, el amor fraterno, la amistad 8 . Basta un punto de reflexión, sin embargo, para advertir que la amistad es el ingrediente más común y constante en la relación interpersonal
amorosa. Genéricamente considerada, la amistad —el amor
al amigo— es una afección amorosa por otra persona, determinada por la convivencia real o ideal con ella. «Afecto personal, puro y desinteresado, ordinariamente recíproco, que
8
Lo cual exigiría que Joaquín asumiese el ser de Abel. El odiador quiere ser el Dios de una relación anti-mística o contra-mística.
9
Sobre los distintos modos materiales del amor —«rostros del
amor», de T. S. Lewis; «categorías del amor», de D. von Hildebrand—, véase lo que en el cap. VII se dice. Naturalmente, todos
estos modos del amor pueden ser, para decirlo con la bien conocida
terminología escolástica, «amor de concupiscencia», orientado hacia el
bien querido, y «amor de benevolencia», cuya mira es el término
(alicui) en cuyo beneficio es amado ese bien.
281
nace y se fortalece con el trato», dice certeramente la Academia. «Dos marchando juntos», según la venerable fórmula
homérica (II. X, 224) a que Aristóteles recurre en la Etica
a Nicómaco (115 5 a 15). Según esto, ¿qué es el amor fraterno,
sino una amistad en cuya base hay un vínculo de sangre y una
convivencia intrafamiliar previa a la vida estrictamente personal del individuo humano? Y así, mutatis mutandis, también
el amor paterno-filial y el conyugal deben ser considerados
como especies intrafamiliares de la amistad. Como tales los
reputa Aristóteles, y la realidad obliga esta vez a ser aristotélico.
Estudiemos, pues, la amistad. «Amor de benevolencia fundado sobre alguna comunicación», la llama reiteradamente
Santo Tomás, muy directamente apoyado sobre la autoridad
de Aristóteles (S. Th., I-II q. 65 a. 5, y II-II q. 23 a. 1) 10.
También es de Aristóteles la distinción, tópica luego, de las
tres formas principales de la amistad —amistad de lo útil,
de lo agradable y de lo honesto (Eth. Nic, 115 6 ab; S. Th., II-II
q. 23 a. 1 y a. 5)—, y la resuelta atribución de una superioridad
ética y ontològica a la amüitia honesti: en ella se desea «el bien
del amigo por el amigo mismo» (115 5 b 31), ella es la propia
de «los hombres buenos e iguales en virtud» (1156 b 7).
Es, en suma, la «amistad perfecta» (teleta philía).
La doctrina aristotélica de la amistad puede ser compendiada
en las siguientes notas: 1. a La amistad consiste en desear el
bien del amigo por el amigo mismo. Este deseo puede ser
unilateral; mas para que la relación merezca plenamente el
nombre de amistosa, el deseo del bien del otro debe ser recí10
Suele decirse, y es innegable verdad parcial, que la doctrina
tomista de la amistad es la aristotélica. Entre una y otra hay, sin
embargo, una diferencia radical, procedente de la respectiva idea del
hombre. La philía aristotélica —Aristóteles nunca dejó de ser griego— es amor a la naturaleza humana in genere, en cuanto individualizada en el hombre a quien se trata y quiere como amigo. La
amicitia tomista —bajo su fiel aristotelismo, Santo Tomás era cristiano— es, en cambio, amor a una persona con su entidad propia
y su destino intransferible: véase lo que digo en el cap. VII de
esta Tercera Parte. Cuando yo hablo conjuntamente de Aristóteles
y Santo Tomás, considero tan solo aquello en que ambos coinciden.
282
proco: la philía pide antiphílesis (1155 b 29). 2. a La amistad
supone la igualdad de los amigos: igualdad ontològica (una
amistad propiamente dicha no es posible con los animales
ni con los dioses), ética (solo entre hombres iguales en virtud
cabe una amistad verdadera), psicológica (semejanza de actividades y gustos) y social (comunidad de empresas y quehaceres). «El hombre —escribe Aristóteles— no se hace amigo
de quien está por encima de él, a no ser que le aventaje también en virtud; si no, con la superioridad del otro no puede
haber igualdad proporcional» (1158 a 34-35). Hay ciertamente
amistades fundadas en la superioridad: la del padre hacia el
hijo, la del mayor hacia el más joven, la del varón hacia la
mujer, la del gobernante hacia el subdito; pero siempre será
necesaria una relación de proporcionalidad, kaf analogían,
entre quienes con verdad se llamen amigos. 3 . a La amistad
no es tanto una afección pasiva (páthos) como un hábito
operativo del alma (héxis); la relación amistosa, dice Aristóteles, «implica elección, y la elección deriva de un hábito; y los
amigos desean cada uno el bien del otro por el otro mismo,
no por obra de pasión, sino por obra de hábito» (1157 b
29-31). 4 . a La amistad supone cierta comunidad entre los
amigos (miembros de una misma familia, ciudadanos de una
misma ciudad, tripulantes de una misma nave), y a la vez
engendra comunidad entre ellos, porque el amigo es como
la duplicación de uno mismo, heteras gar autos (1170 b 6).
De ahí los cinco efectos propios que Santo Tomás atribuye
a la amistad: querer que el amigo sea y viva, querer su bien,
hacer lo que para él sea bueno, conversar con él gustosamente, vivir con él en concordia (II-II q. 25 a. 7, q. 27 a. 2,
q. 31 a. 1) U .
" Como complemento de esta certera y minuciosa enumeración
de Santo Tomás, yo diría —para meditación de quienes en verdad
quieran ser «amigos de sus amigos»— que en el ejercicio de la
amistad hay hasta cinco grados: 1.° Compadecer sinceramente el dolor
del amigo. 2.° Consentir de corazón sus alegrías. 3.° Contribuir amistosamente a su bienestar y a su perfección. 4." Sacrificarse por él,
cuando la ocasión llega. 5° Confiarle lealmente el propio error y
la propia deficiencia. ¿Cuántos de los que a sí mismos se llaman
«amigos» ejercitan de hecho estos cinco grados de la amistad?
283
Adviértese sin esfuerzo que la idea aristotélica de la amistad
es ontològica, además de ser ética: el amigo quiere en el amigo
lo que este es y puede ser (su bien), no lo que tiene (1164 a 10);
y queriendo el ser y el bien del amigo, uno quiere el ser y el
bien propios. Pero, como sabemos, la ontologia helénica
y medieval se halla edificada sobre una visión impersonal,
intramundana y objetiva del ser; el ser es en ella «lo que es»;
y así, el ser del amigo es el ser visto del «amigo que está ahí»,
el ser del amigo-objeto, no el ser vivido del «amigo que yo
soy», el ser del amigo-sujeto. Fieles a su visión filosófica de la
realidad, los griegos y los medievales no acabaron de tener
una idea rigurosamente «íntima» y «personal» de la amistad,
porque, como dice Lòwith, «el verdadero nombre propio
de una persona es exclusivamente el pronombre personal de
primera persona: Yo» l a . Para ellos, mi ser de amigo es «lo
que el amigo es» cuando yo lo contemplo como una realidad
del mundo, no lo que mi cogito me dice acerca de lo que es
ser amigo cuando vo lo soy, cuando la amistad es un modo
de ser íntimo y mío.
La noción de una reciprocidad amistosa personal o «de
propiedad» apunta a lo largo de los siglos modernos. «Si se
me obligara a decir por qué yo le quería —escribirá Montaigne, comentando su amistad con La Boétie—, reconozco
que no podría contestar más que respondiendo: porque él
era él y porque yo era yo». La vinculación amistosa es ahora
gustosa aceptación de la existencia ajena 13. Es posible, sin
embargo, que Montaigne escribiese esas palabras pensando
más en las personales «propiedades» de su amigo —y por supuesto, en las suyas—, que en la radical «propiedad» de la
persona de cada uno de los dos. Más clara y filosófica es la
consideración de la personalidad de los amigos en la visión
12
No «el Yo», sino «Yo». Das Individuum in der Rolle des
Mitmenschen, pág. 20. «Tú» es nombre propio de persona en cuanto
«tú» es «otro yo», es decir, en cuanto me consta que otro es también persona.
13
La verdadera amistad —escribe R. Lacroze— es «la expresión
de la complementariedad: une a dos personas que se juzgan inseparables en la medida exacta en que se saben diferentes» («L'autre
et le prochain», en L'homme et son prochain, pág. 59).
284
kantiana de la amistad. Desde su personal punto de vista
—desde una moral fundada en el deber y no en el ser—, Kant
concibe la amistad como la unión de dos personas morales
por obra del «amor recíproco» (wechselseitige L·iebe) y el
mutuo «respeto» (Achtung) 14. El impulso de amor mueve a la
comunicación con el amigo y a la procura de su bien; el
imperativo del respeto obliga a reconocer la autonomía del
otro, la finalidad absoluta que como persona tiene este en sí
mismo. No será necesario recordar cómo Fichte elabora y radicaliza estas ideas de Kant. La comunidad propia de una
relación amistosa more fichteano es ya genuina y formalmente
interpersonal.
Con todo, solo el pensamiento filosófico ulterior a Husserl
hará posible la construcción de una verdadera ontologia personal de la amistad. He aquí los principales motivos de tal
posibilidad: i.° La concepción del yo como una intimidad
ejecutiva (Ortega) y de la relación interpersonal como una
coejecución de actos íntimos y personales (Scheler). 2. 0 La
distinción, implícita en Heidegger, entre dos formas cardinales de la amistad, la inauténtica, fundada en la comunidad
mostrenca e impersonal del «se», y la auténtica, consistente
en la coejecución de los actos propios de un destino temporal
común (Geschkk). 3. 0 La idea de la comunicación amistosa
como surgimiento conjugado y concreador de dos libertades
personales que se afirman a sí mismas afirmándose amorosa
y recíprocamente (Jaspers). 4. 0 La visión de la persona humana
como una «sustantividad de propiedad», como un ente real,
viviente y finito que puede decir «yo soy yo mismo» y «yo
soy mío» (Zubiri). 5.0 La concepción de la amistad como un
descubrimiento del otro en tanto que otro y desde más allá
de él mismo, desde su vocación (J. Lacroix).
Operativamente, la amistad consiste hoy como ayer en
desear y procurar el bien del amigo: su ser, su vida, su perfección. E n cuanto a los fines de la relación amistosa, Aristóteles
y Santo Tomás continúan en plena vigencia. Pero ya los me" «Die Metaphysik der Sitten», en Immanuel Kants Werke, VIII
(Berlín, 1916), pág. 284.
285
dievales enseñaron que la amistad puede ser considerada de
dos modos distintos: secundum finem y secundum communicationem,
según el fin a que realmente tiende el acto amistoso y según
la comunicación o comunidad —katà koinonían, diría Aristóteles— que entre los amigos produce ese acto. Pues bien:
la actual consideración de la communicatio amistosa ha introducido muy importantes novedades en la idea de la amistad.
Los antiguos, en efecto, concebían el ser de la relación amistosa desde el punto de vista de lo ejecutado por cada uno de
los amigos (el bien del otro); por lo tanto, según lo que en
esa relación resulta sido. Hoy, en cambio, el pensamiento
filosófico tiende a concebir la consistencia de la relación
amistosa desde el punto de vista de lo que en ella es mutua
y personal coejecución, actividad coejecutiva; por lo tanto, según lo que la persona del amigo —más precisamente, según
lo que mi persona, en cuanto amigo— está siendo. Más que
una esencia, en la amistad se ve una actividad co-esente.
¿En qué consiste esa actividad? Operativamente considerada, esa actividad es la coejecución amorosa de actos personales. Tal coejecución, real y efectiva cuando la persona del
amigo está presente y la relación con él es meramente convivencial, solo puede ser virtual y proyectiva —es decir, intencional— cuando el amigo está ausente o cuando el acto
amistoso tiene como propósito un bien futuro. Conviviendo
yo el dolor moral del amigo que está ante mí, yo coejecuto
real y efectivamente los actos en que se actualiza su pena;
ya sabemos cuál es la estructura de tal coejecución. Imaginando la vida del amigo ausente, yo coejecuto de manera
intencional lo que nuestra dual convivencia sería si estuviésemos juntos. Planeando una acción mía beneficiosa para mi
amigo, yo vivo coejecutando virtual y proyectivamente lo
que nuestra convivencia será —podrá ser— si esa acción llega
a cumplirse.
Mas también es posible considerar con criterio entitativo
la actividad co-esente de la amistad. Cuando se la contempla
desde el punto de vista del ser, y no solo desde el punto de
vista del hacer, ¿en qué consiste la relación amistosa? ¿Qué
estoy siendo yo en el acto de ser amigo? Mi respuesta dice
286
así: yo soy entonces una persona cuya propiedad —la realidad de ser
«yo mismo» porque soy «mío»— se está operativamente constituyendo
mediante un acto libre cuyo fin es el bien actual o futuro de mi amigo.
Mi ser propio consiste en coejecutar como mío un acto que
para mi amigo es real o virtualmente bueno. Yo soy amigo
de mi amigo, a la manera de Montaigne, porque él es él y yo
soy yo; pero en este instante yo soy yo, no tanto por las singulares «propiedades» de mi ser personal —mi inteligencia,
mi afabilidad, etc.—, cuanto porque la «propiedad» de mi
persona consiste en ser para el bien del otro; y mutatis mutandis,
lo mismo cabe decir de él. Con lo cual la frase de Montaigne,
certera desde el punto de la propiedad personal de los amigos,
puede recibir el complemento que exige lo que entre ellos
es personal comunidad: «Mi amigo y yo somos amigos porque
siendo él quien él es y siendo yo quien yo soy, él y yo estamos
siendo nosotros». Un nosotros interpersonal y coejecutivo
—un nosotros-sujeto, diría Sartre— cuya realidad propia todavía hemos de examinar.
Así considerada, la amistad constituye el núcleo verdaderamente interpersonal de cualquier relación dilectiva. Lo que
en tal relación sea vinculación entre persona y persona, es
amistad; y lo que en ella no sea amistad en sentido estricto,
es el resultado de haberse fundido físicamente con esta la
operación de algún momento objetivador: el sexo, la edad,
la condición social, etc. Las diversas formas de la relación
interpersonal dilectiva se constituyen, en efecto, cuando una
instancia de carácter psicofisiológico o sociológico se integra
a radice con la amistad y la configura 16. Como tantas veces
dice Aristóteles, la amistad supone igualdad entre los amigos;
desde el punto de vista de nuestra relación amistosa, ni yo
soy más que mi amigo, ni él es más que yo 16; pero lo que a él
15
Lo cual no quiere decir que el amor conyugal sea reductible a
la fórmula amistad + sexualidad, o el amor paternal al binomio amistad + consanguinidad. Por eso he hablado de una integración a
radice.
" En el encuentro amistoso con otra persona —recuérdese lo
que antes dije—, entre las dos personas que se encuentran hay una
rigurosa «igualdad existencial».
287
y a mí nos objetiva —nuestro cuerpo, nuestras dotes anímicas,
nuestra situación en el mundo: lo que en cada uno de nosotros
es «adverbial»—, nos hace externamente desiguales y concede
figura exterior a nuestra relación amistosa. Cuando es dilectiva, la relación conyugal es una amistad con la cual se funden
desde su raíz misma un momento sexual y otro intrafamiliar;
y lo mismo debe decirse, con las modificaciones oportunas,
de las relaciones paterno-filial y fraternal, de la «amistad»
entre el maestro y el discípulo y entre el médico y el enfermo,
de la vinculación interpersonal entre el gobernante y el subdito, y en general de toda relación amistosa entre nombres,
cuando se la mira en su estricta concreción somática, psicológica y social 1 7 .
Decía yo en el capítulo precedente que en la relación imperante-subdito este es y tiene que ser objeto: la vinculación
política es por esencia objetiva. ¿Es posible, sin embargo,
justificar desde un punto de vista «personalista» esta reducción
política del hombre a objeto? ¿Cabe una verdadera «amistad»
entre el gobernante y el gobernado? Aristóteles supo dar una
respuesta válida para todos los tiempos: «En la tiranía no hay
ninguna amistad o hay poca... En los regímenes en que el
gobernante y el gobernado no tienen nada en común —escribe—, no hay amistad, porque no hay justicia» {Eth. Nic,
1160 a 31-33). La comunidad (koinonía) es el supuesto de toda
posible amistad. Trátase, pues, de saber en qué consiste la
«comunidad» entre el imperante y el subdito.
Pasando del pensamiento aristotélico al actual, tres parecen
ser los elementos esenciales para una correcta solución del
problema: servidumbre a un destino comunal, bien máximo
de todos y coejecución de lo imperado. Si no condición suficiente para la existencia de una amistad entre el gobernante
y el gobernado, sí es condición necesaria la instalación de la
existencia de uno y otro en un destino comunal. A través de la
generación y del pueblo a que ambos pertenecen, las acciones
que mutuamente los vinculan —mandar y oír en el imperante,
17
Véase, para lo tocante a las relaciones intrafamiliares y al condicionamiento social de la amistad, el capítulo «Las relaciones humanas», en La estructura social, de J. Marías.
288
obedecer y opinar en el subdito— se incardinan en la historia
universal y llegan a ser genéricamente humanas; el «Dos
marchando juntos», de Homero y Aristóteles, gana así su
más pleno sentido.
La servidumbre a un destino comunal hace auténtica la
coexistencia (Heidegger) y sirve de fundamento a la amistad
política. Pero tal amistad no sería real, si las ordenanzas promulgadas por el que manda no tuviesen como objetivo el bien
máximo de todos. «La amistad del rey para con sus subditos —dice
Aristóteles— estriba en la excelencia del beneficio; en efecto,
hace el bien de sus subditos, si es bueno y se cuida de ellos
para que prosperen» (Efh. Nic. Ï I 6 I a 11-13). No será difícil
trasladar el diáfano sentido de este texto a cualquier otro régimen político, y también entender ese «bien» de los subditos
de un modo íntegramente humano: bienestar material, dignidad, libertad, etc. La justicia del que rige hace así posible su
amistad con el que obedece.
Esta, sin embargo, ¿llegaría a existir si el bien imperado,
cuyo cumplimiento será más de una vez ingrato, no fuese
personalmente coejecutado por el gobernante y el subdito? Por
parte de aquel, tal coejecución habrá de ser casi siempre intencional, porque, salvo excepciones, él no trata con el subdito: este suele ser para el gobernante un «él» anónimo e invisible 18. Pero la actividad coejecutiva podrá hacerse real
y verdadera cada vez que el gobernante se encuentre con uno
de sus subditos, y tal ocasión servirá de prueba para saber si
la amistad política es auténtica o simulada. Solo con la presencia de Napoleón en el puente de Areola —presencia
coejecutiva— pudo adquirir plena realidad la amistad entre
Napoleón y sus soldados; solo compartiendo el pan negro,
si la época es de escasez, podrá un gobernante ser verdadero
18
La co-ejecución intencional supone, claro está, la ejecución real.
El gobernante co-ejecuta intencionalmente lo imperado ejecutándolo realmente por sí mismo, y teniendo entonces en cuenta la correspondiente acción ejecutiva del subdito. «Le tengo muy presente»,
dice un tópico encarecimiento español de la afección por el amigo. La
co-ejecución intencional del imperante consiste en cumplir personalmente lo que él manda, «teniendo muy presente» al subdito.
19
289
amigo de sus subditos. La «igualdad proporcional» y la «comunidad» de que habla la doctrina aristotélica alcanzan así
hondura y plenitud. «Parece, en efecto, que existe una especie
de justicia entre todo hombre y todo el que en comunidad
con él se halla sujeto a una ley o a un convenio, y, por tanto,
también una especie de amistad. Por esto —concluye lapidariamente Aristóteles— la amistad y la justicia se dan en pequeña medida en las tiranías, y en medida mayor en las democracias, donde los ciudadanos, siendo iguales, tienen
muchas cosas en común» (Eth. Nic, 1161 b 5-10). Solo así
puede personalizarse de algún modo, y en consecuencia legitimarse, la necesaria objetivación del gobernado por el gobernante. Solo así podrá convertirse en un nosotros-sujeto
activo, cuasipersonal e integrador del imperante, el nosotrosobjeto impersonal y pasivo que entre los subditos necesariamente se constituye.
IV. El estudio de las formas dilectivas de la relación interpersonal nos ha conducido a un análisis de la amistad, y este
análisis ha puesto ante nuestros ojos, como ineludible problema antropológico, el problema del vínculo que enlaza
entre sí a los miembros de la diada amistosa: el amor entre
persona y persona; en el sentido más estricto de la expresión,
el amor interpersonal. Tratemos de penetrar en su realidad.
Este movimiento del ser humano, por cuya virtud el amigo
desea y procura el bien del amigo, ¿qué es realmente, en qué
consiste? Entendido del modo más general, el amor humano
es la actividad y el vínculo de la comunión del hombre con
la realidad, cualquiera que esta sea. La realidad del amante
se halla siempre en deleitable comunión con la realidad amada.
Pero tal comunión, ¿qué es, en qué consiste cuando la realidad
amada es otra persona?
Sabemos que no es mera «posesión». En cuanto persona,
la persona no puede ser poseída. Poseer un hombre es reducirle a ser objeto instrumental, órganon, como del esclavo dice
Aristóteles; por tanto, despersonalízarle, convertirle en pura
naturaleza. Una realidad cuyo principio constitutivo es un
poder decir «Yo soy mío» desde su propia, íntima libertad, no
290
puede ser desde fuera de ella poseída. Viene a la pluma un
fino apotegma moral de Antonio Machado:
Enseña el Cristo: a tu prójimo
amarás como a ti mismo,
mas nunca olvides que es otro.
Dijo otra verdad:
busca el tú que nunca es tuyo,
ni puede serlo jamás.
Sabemos asimismo que la comunión amorosa interpersonal
no puede ser mera «contemplación». Hay, es cierto, un «amor
de contemplación»: el capítulo precedente nos lo ha descubierto; pero en él la persona es ontológicamente degradada
a la condición de objeto contemplable. No es el otro en cuanto
otro lo que en el amor distante se ama, sino alguna de sus
cualidades: su belleza, su inteligencia, su virtud; no se ama en
tal caso un quien, sino un qué.
Sabemos, por otra parte, que el amor al otro como persona
no es mero «gobierno». Gobernar activa e interventivamente
la realidad de otro hombre con el propósito de mejorarle es,
en efecto, un acto de amor: por amor proceden el buen médico y el buen pedagogo. Pero el gobierno meliorativo del otro
supone la objetivación de este, es decir, un «manejo» o «tratamiento» de su realidad —no es un azar que la palabra alemana Behandlung, «tratamiento», tenga como raíz l·land,
«mano»—, como si tal realidad no fuese íntima, propia y libre.
Esto, suponiendo que el fin del médico sea el bien personal
de su paciente, y no «la salud», y el fin del pedagogo sea la personal perfección del educando, y no «la enseñanza» 19.
Sabemos, en fin, que el amor personal no es mera «suplencia». Quien procura el bien del otro supliéndole —-für ihn
einspringend, diría Heidegger—, asume su personalidad, y durante cierto tiempo le convierte intencional y benéficamente
en un «algo» que no es «alguien»; que por lo tanto es «nadie».
" Hay, claro está, posibilidades más degradantes: que el fin de
uno y otro sean la fama, el lucro o el afán de dominio. En tal caso,
el paciente y el educando son puro objeto, puro instrumento.
291
Mientras dura la tutela, el tutelado no es una auténtica «persona real» para el tutor; en el mejor de los casos es solo un
germen y un proyecto de persona.
¿Qué es, pues, la comunión amorosa interpersonal? A mi
juicio, tres cosas: coejecución, concreencia y mutua donación.
El capítulo subsiguiente —«El otro como prójimo»— nos
mostrará la realidad de las dos últimas. Ahora, en la medida
en que este ingrediente del amor personal puede ser desgajado del todo a que pertenece, debemos considerar el amor
de coejecución o amor instante.
Examinémoslo a través de un ejemplo bien concreto: la
secuacidad personal, la amistad en que uno de los amigos
adopta voluntariamente, respecto del otro, una actitud discipular. Tal amistad no es una secuacidad meramente «objetiva»;
no es el seguimiento de otro hombre hacia una meta que se
estima valiosa. Se es entonces secuaz, no por la persona de
aquel a quien se sigue, sino por el valor económico, intelectual, político o artístico del objeto hacia cuyo logro sirve ese
hombre de «conductor». El israelita que seguía a Moisés solo
porque este le estaba conduciendo hacia la tierra prometida,
se hallaba respecto de él en una secuacidad estrictamente objetiva, mínimamente personal; el nosotros-sujeto que él y
Moisés formaban en su común empeño era, a lo sumo, el
nosotros cuasi-personal que en el capítulo precedente descubrimos.
Bien distinto es el caso de quien sigue al amigo por lo que
el amigo es. Pedro, Juan, Santiago y el resto de los primeros
discípulos de Jesús siguieron a este movidos por lo que para
ellos era la persona del Maestro, no por conseguir tal o cual
ventaja; y como ellos, ya en un orden puramente humano,
cuantos se sienten secuaces de un maestro de doctrina y de
vida. Lo que en todos estos casos importa principalmente al
seguidor, es la realidad y el valor de la persona de aquel a
quien él sigue e imita. «El descubrimiento de un santo nuevo
—escribe Th. Merton en The Seven Storey Mountain— ... nada
tiene de común con el descubrimiento de una nueva estrella
por el entusiasta del cine. ¿Qué puede este hacer con su nuevo
ídolo? Contemplarlo hasta el vértigo; nada más. Los santos,
292
en cambio, no son simples objetos agradables de mirar;
llegan a ser nuestros amigos y responden a nuestra amistad.»
Para el verdadero devoto, el santo es un hombre a quien él
se siente vinculado con una relación de secuacidad personal.
Que esta es una forma de la relación amistosa, y por lo tanto
del amor entre persona y persona, nadie lo pondrá en duda.
El problema no consiste, pues, en situar a la secuacidad personal en el cuadro de las relaciones interhumanas, sino en
describir con alguna precisión la estructura de la comunión
amorosa que en ella se establece. Tal estructura es compleja,
y hasta el capítulo próximo no aparecerá con integridad ante
nuestros ojos. En este quiero tan solo subrayar la importancia
de la actividad coejecutiva —con los momentos compasivo
y cognoscitivo que indisolublemente la acompañan— en la
comunión amorosa que vincula al seguido y al secuaz.
Si este quiere participar imitativamente en la vida y en el
ser de aquel, ¿podrá ser otro su principal recurso? El amor
a su guía y modelo consistirá ante todo en ejecutar por sí
mismo los actos personales —actos intelectivos, estimativos,
volitivos, etc.— del hombre que él tiene por maestro. A través
de todas las expresiones de este —palabras, silencios, gestos,
actitudes—, tratará continuamente de penetrar en el secreto
manadero de las intenciones que las determinan, y se esforzará
por adaptar fielmente a ellas las posibilidades y las acciones
de su propia persona. Procurará, en suma, residir en el seno
de la intimidad personal de su modelo, estar en ella. Por esto
he dicho que el amor de coejecución es un amor instante.
Quien coejecutivamente ama a otro le in-sta, en el sentido
más propio de la palabra: trata de estar-en él, en la raíz misma
de su vida, en el seno de su intimidad. El acto administrativo
de «elevar una instancia» supone una relación de objetuidad
entre el instante (el subdito) y el instado (el gobernante);
quien «eleva una instancia» aspira a que la «máquina» del
poder —lo que en el poder es administración, «máquina»—
resuelva de manera favorable eso que él objetivamente pide.
Pero la amistad entre gobernante y gobernado, ¿sería posible
si este, con su «instancia», no pretendiese llegar a cierta zona
de la intimidad de aquel, y si el gobernante, a su vez, no co293
ejecutase intencionalmente en su intimidad la respuesta a su
petición? La coejecución dilectiva expresa y constituye el
amor interpersonal; el amor de coejecución es un amor instante. Surge así, junto a la contemplación objetivadora que
ya conocemos, una contemplación coejecutiva, rigurosamente
personal.
Cuanto acabo de decir de la secuacidad personal puede ser
directamente aplicado a cualquiera de las formas de la convivencia amistosa: la participación en la pena y en la alegría
del amigo, la confidencia, la promesa, el consejo, la procura
preventiva y anticipativa. La procura por suplencia (el für
einen Einspringen de Heidegger) anula, como vimos, la relación interpersonal. La procura preventiva (el einem Vorauspringen heideggeriano) supone, en cambio, un delicado respeto
por la persona del otro. Este es ahora ayudado «haciéndole
transparente su propio cuidado» (SZ, 122) y respetando su
personal libertad para afrontarlo; para lo cual quien le ayuda
ha de estar-en él, ha de in-starle coejecutivamente. De otro
modo no podría conocer sus posibilidades presuntas y futuras,
y sería incapaz de «prevenirle» acerca de lo que su existencia
va a ser. Un eficaz nisus coexecutivus late y opera en la entraña
misma del amor interpersonal y hace que este sea comunión
amorosa. Y puesto que no hay comunión sin comunicación,
estudiemos ahora los modos y la estructura de la comunicación coejecutiva.
V. Empíricamente considerada, la comunicación interpersonal se halla compuesta por dos actos que constantemente se
suceden y solapan entre sí, un acto de interpenetración y otro
de intercambio. Cuando el momento personal o responsivo
del encuentro es verdaderamente «personal» —dicho de otro
modo: cuando el encuentro va a iniciar una auténtica relación
de personeidad—, ya mi primera respuesta a la presencia del
otro es a la vez instante y aperiente: trata de penetrar en su
intimidad y, en alguna medida, la abre la intimidad mía.
El —convertido en tú para mí— y yo —convertido en tú
para él— emprendemos entonces una tarea de mutua comprensión.
294
Sería totalmente inoportuno que yo me lanzase aquí a una
exposición detallada de lo que la «comprensión» (Verstehen)
ha sido en el pensamiento contemporáneo 20 . Me contentaré
recordando que esa palabra viene siendo empleada en dos acepciones íntimamente conexas entre sí: nombra a veces un «existencial», una categoría ontològica de la existencia humana
(Heidegger); designa en otros casos una actividad psicológica,
la actividad de «comprender» a otro y de «comprenderse»
a sí mismo (Dilthey, Scheler, Spranger, Jaspers, Erismann,
Bollnow y tantos más). La «comprensión» ontològica es la
estructura de la realidad humana que hace posible la «comprensión» psicológica; siendo metafísicamente «comprensiva»,
la existencia humana advierte y hace suyo el sentido de su
ser-en-el-mundo.
Para que yo comprenda psicológicamente al otro y él me
comprenda a mí, es necesario que yo penetre en su intimidad
y que él penetre en la mía, y este doble acto de penetración
no sería posible sin una mutua apertura de nuestras almas.
Como Gabriel Marcel nos ha enseñado a decir, él no sería
tú para mí y yo no sería tú para él, si ambos no estuviésemos
en recíproca disponibilidad. La disponibilidad para con el
otro —la activa apertura de su personal existencia— es así
el principal supuesto psicológico y ontológico de la comprensión.
Sabemos ya que la apertura a los demás hombres es un
constitutivum fórmale de la existencia humana. Pero también
sabemos que esta constitutiva, ontològica apertura al otro
puede realizarse ónticamente bajo dos formas polarmente
contrapuestas: la apertura sensu stricto y la oclusión. Mediante
el ejercicio de su libertad, el otro puede mostrárseme «abierto»
o «cerrado». «Me abrió su corazón», «Se encerró en sí mismo»,
suele decir el pueblo para expresar la versión extrema de cada
una de esas dos posibilidades. Y los tipos psicológico-sociales
20
Pueden verse, a tal respecto, la monografía de G. Stòrring, Die
Frage der geisteswissenschaftlichen und verstehenden Psychologie
(Leipzig, 1928), mi libro Medicina e Historia, págs. 150-163, y mi
ensayo «Teoría de la comprensión», en Ejercicios de comprensión
(Madrid, 1949).
295
que Bergson describió bajo los nombres de rhomme ouvert
y l'homme clos no son sino el resultado de convertirse en hábitos psíquicos la apertura y la oclusión del alma ante la presencia del otro. Frente a un alma disponible y abierta, la instancia coejecutiva será faena fácil y rica en frutos de convivencia. Nada más hacedero que la acción espiritual de vibrar
al unísono con el amigo que nos está confiando su intimidad.
Frente a un alma embargada u oclusa, la instancia con ella será
rudo ejercicio táctico, lento asedio amistoso oscilante entre
la súplica, el mimo y la amigable brusquedad. Cierta abertura
del otro es en todo caso necesaria para una relación interpersonal y amistosa. Un hombre resuelta y totalmente ocluso
a quien con él se encuentra, no puede ser tratado como persona, tiene que ser tratado como objeto. La penetración en la
intimidad del reo obstinado en callar y en el seno de las intenciones del jugador de poker, en modo alguno puede ser
coejecutiva. Ante uno y otro, solo la penetración razonadora
y analógica puede dar algún resultado positivo.
Ocasional o habitual, resultado de una efusión momentánea
o de un permanente modo de ser, la disponibilidad no es una
actitud pasiva del alma, un quiescente y benévolo «sentarse
y esperar» ante la presencia del otro; mucho menos, ese J'écoute
entre alertado y concesivo que a veces suena en las conversaciones francesas, o nuestro equivalente «Usted dirá». Bajo
su aparente pasividad, la disponibilidad es el término común
de dos actividades psíquicas: la de mantenerse abierto a las
expresiones del otro —como la comprensión, la apertura del
alma es a la vez una estructura metafísica y una oscilante actividad psicológica de la existencia humana—, y la de solicitar
manifiesta y delicadamente, mediante la palabra, la mirada
o el gesto 21, la oportuna producción de tales expresiones.
Aquella constituye el momento «aperitivo» de la disponibilidad; esta otra, su momento «deprecativo». Juntas las dos,
la presencia ante el otro se hace invocación y acogimiento.
Solo quien nunca haya visto junto a sí la presencia disponible
21
Recuérdese el texto de Simone Weil citado en páginas anteriores, acerca de lo que es —de lo que debe ser— una «mirada
atenta».
296
de un amigo verdadero —cui non risere amici, podría decirse,
ampliando a Virgilio—, solo ese podrá afirmar que el encuentro con el otro es siempre una «hemorragia de ser».
El disponible frente a otro da cima a su actividad de penetración y coejecución comprendiendo a este, elevando la disponibilidad a comprensión. ¿Qué es «comprender» a otro
hombre? Dejemos intacto el sugestivo problema de la autocomprensión o comprensión de uno mismo; no toquemos
tampoco el que plantea la comprensión de un producto objetivo cualquiera de la actividad humana 22, atengámonos exclusivamente a la comprensión del otro presente y real. Visible
ante mí, un hombre me comunica con palabras y gestos una
parte de su intimidad. ¿Cuándo podré decir con algún fundamento que le he comprendido?
Hay una primera comprensión objetiva, impersonal y mostrenca, consistente en saber lo que esas palabras y esos gestos
significan en el mundo en que el otro y yo existimos: la «forma
elemental» de la comprensión, en el lenguaje de Dilthey.
Sujeto de la actividad comprensiva es entonces el «se», das
Man; yo comprendo al otro, no en cuanto él y yo somos personas singulares, sino en cuanto soy cualquiera de los hombres
que viven en mi mundo. N o es esta la comprensión propia
de la convivencia amistosa; es, por supuesto, su condición
necesaria, mas no pasa de ahí. La comprensión interpersonal,
«forma superior» de la actividad comprensiva, es una operación psíquica formalmente opuesta a la expresión comprendida.
La actividad expresiva es el tránsito ejecutivo desde una intención determinada a la expresión en que tal intención se
realiza. Poco importa que el movimiento psíquico de «hacer
intención» no haya sido muy explícitamente vivido; patente
o latente, nunca falta en los actos del hombre que han rebasado
el nivel del puro automatismo. Pues bien: la actividad comprensiva interpersonal pretende pasar desde la expresión percibida
a la intención que en esta se expresó, para convivirla coejecutiva
y compasivamente. Quien se expresa, convierte lo interior en
exterior; quien personalmente comprende al que se expresa
22
Algo dije acerca de este último problema gnoseológíco al estudiar las formas deficientes del encuentro.
297
se remonta desde lo exterior a lo interior y descubre por experiencia propia, no solo lo que significa objetivamente la
expresión del otro, su «sentido objetivo», sino también lo que
esa expresión significa en la vida del hombre a que pertenece,
su «sentido personal».
Dos son las operaciones principales de la comprensión
personal: una es osada e inventiva; la otra es confirmadora
y estrictamente coejecutiva. Las llamaremos buceo inventivo (la
«autotransposición», el Sichhineinverset^en de Dilthey) y recreación (el Nacherleben y el JSSachbilden de Dilthey y Scheler). En
contacto disponible y simpático 23 con las expresiones de la
vida ajena, yo actualizo en mi alma todas las posibilidades
de que dispongo para hacer mi propia vida, y desde una de
ellas, la más próxima al contenido vivencial de la expresión
que entonces percibo, imagino cuál puede ser la intención
de quien así ha querido comunicarse conmigo; tal es la estructura del «buceo inventivo». Sin cierta posibilidad de ser
yo lo que el otro parece estar siendo, no podré comprenderle:
si yo no soy capaz de bromear —aunque de hecho no bromee—
jamás comprenderé al bromista; si yo no soy capaz de blasfemar —aunque de hecho no blasfeme—, nunca comprenderé
al blasfemo 24. Pero mi capacidad para ser lo que el otro parece
estar siendo no basta para comprenderle. Necesito, además,
imaginación suficiente para adivinar cómo esa intención se
integra y ordena dentro de la existencia a que pertenece. Quien
carezca del talento inventivo que exige el ser «novelista del
otro» (Unamuno, Ortega), no logrará comprenderle. Convivir
humanamente no es solo inventar al otro; pero sin cierta invención del otro no es posible una convivencia cabalmente
humana 26.
Al buceo inventivo sigue la «recreación»; la cual supone que
la intención adivinada posee alguna evidencia convivencial. Todos
23
Recuérdese el concepto scheleriano de la simpatía. A él me
atengo.
24
Comprender no es disculpar. Uno puede comprender a un
culpable sin negar su culpa.
25
Lo mismo cabe decir de la impatía o Einfühlung, aunque uno
se aparte de la interpretación idealista de Lipps.
298
los momentos constitutivos de mi convivencia personal con
el otro —lo que ahora él me es y yo le soy, nuestro pasado
respectivo, nuestro respectivo futuro— me hacen evidente la
realidad de la intención que el buceo en su alma me ha permitido «inventar» 26 . De ser novelista del otro, paso a ser su
descubridor; y descubriendo con evidencia su intención, la
hago mía, me renuevo con ella, y desde ella puedo coejecutar
—recrear en mí y para mí— las acciones en cuya virtud ha
llegado a expresarse. Jugando ingeniosamente con su propio
idioma, Guitton dice que cuando lo conocido es otro hombre,
la connaissance es con-naissance, el «conocimiento» es «conacimiento»; y, en efecto, algo de nacimiento a nueva vida hay en
la adivinación evidente y coejecutiva de una intención ajena
y amistosa. Como la juventud de la Sunamita rejuvenecía
a David, el contacto personal con el amigo rejuvenece al
amigo. La evidencia de la intención ajena —evidencia no
lógica, sino vital o existencial— es en el rigor de los términos
una «inyección de ser», y permite que la coexistencia sea coejecución. La amistad es entonces cumplida instancia mutua:
instándome, mi amigo está en mí; instándole, yo estoy en mi
amigo; y los dos estamos más allá de las objetivaciones que
imponen la sociedad y la historia, en esa escondida estancia
donde vivir no es hacer algo de lo que el mundo exige, sino
—más alta y sencillamente— «ser con otro» y «ser persona».
Mas ya sabemos que la comunicación interpersonal no es
solo interpenetración comprensiva; es también intercambio.
Ontológicamente, los amigos intercomunicantes se intercambian «ser»; empíricamente, el primer plano de la comunicación interpersonal amistosa es un activo intercambio
de gestos, palabras y silencios. Quede para el capítulo próximo
el estudio del «intercambio del ser» que da última consistencia
a la vinculación amorosa de dos personas. En este intentaré
describir y entender ese «primer plano» del intercambio comunicativo. Esto es, el diálogo personal.
Un «diálogo personal» —un coloquio de dos personas en
cuanto personas— es algo más que una «conversación fun!í
No se olvide que «inventar» es a la vez descubrir e imaginar.
299
cional», en el sentido técnico que a esta expresión di en el
capítulo precedente. Por supuesto, en el diálogo personal se
habla de «objetos». Para el hombre es imposible no hablar
de objetos. Cada palabra significa algo «objetivamente» igual
para todos; cada palabra es un signo intramundano, válido para
todos los hombres que integran ese «mundo» y, en definitiva,
para todos los hombres. En todo diálogo genuinamente interpersonal hay, es cierto, palabras y acepciones solo «para ti
y para mí»; pero tales términos secretos, aparte ser excepción
rigurosa entre los que componen el coloquio, no por secretos
dejan de referirse, como los demás, a una realidad «objetiva».
La diferencia entre el diálogo personal y la conversación funcional no procede, pues, de que esta sea objetiva y aquel no,
sino de la relación intencional del que habla con los objetos
a que sus palabras se refieren. En la conversación funcional,
tal relación se establece entre el objeto verbal y el «yo» de
cada uno de los que conversan: para mí, el otro es entonces
un instrumento locuente interpuesto entre mi yo, por una
parte, y aquello a que mis palabras apuntan, por otra; y eso
mismo soy yo para él. En el diálogo personal, en cambio,
la relación sujeto-objeto se establece entre lo que las palabras
significan y el «nosotros» diádico que mi persona y la persona
del otro constituyen. Y lo que digo de las palabras, entiéndase análogamente dicho de los gestos y de los silencios. Una
sonrisa mía —el gesto más propio de la convivencia amistosa—
es el signo y el símbolo del gozo que me produce el modo
particular en que entonces tú y yo estamos siendo «nosotros».
Un silencio en el curso de un diálogo entre amigos es muchas
veces signo y símbolo de la fruición saturada e inefable que
en sus almas pone la realidad de ser «nosotros» 27. El verda27
«Y luego habrá quien nos diga —escribe Ortega—: 'Vamos
a hablar en serio de tal cosa.' ¡Como si eso fuese posible! ¡Como
si 'hablar' fuese algo que se pueda hacer con última y radical seriedad, y no con la conciencia dolorida de que se está ejecutando
una farsa -—farsa, a veces, noble, bien intencionada, inclusive 'santa',
pero, a la postre, farsa! Si se quiere, de verdad, hacer algo en serio,
lo primero que hay que hacer es callarse. El verdadero saber es...
mudez y taciturnidad. No es, como el hablar, algo que se hace en
sociedad. El saber es un hontanar que solo pulsa en la soledad»
300
dero sujeto del coloquio amistoso no es un yo alternante, sino
el «nosotros» dual en cuyo ámbito tú y yo somos.
Veámoslo en dos ejemplos triviales. Me acerco al mostrador
de una agencia de viajes, pregunto al funcionario: «¿Puede
decirme cuándo sale el primer avión para Londres?», y él
me responde: «Mañana, a las 16,30.» He aquí una típica conversación funcional. El otro ha sido para mí puro instrumento
locuente, un cuerpo humano capaz de informarme con exactitud acerca del «objeto» de mi pregunta. Lo que él me dice
es, por otra parte, una noticia susceptible de comprobación
«objetiva». El otro, en definitiva, podría ser sustituido —acaso
ventajosamente— por una máquina parlante.
Salgo de la agencia de viajes, y me encuentro con un conocido. Sin ser íntima, mi relación con él es amistosa. Viene el
hombre hacia mí, y me dice: «Me alegro de verle. ¿Cómo está
usted?» «Bien, ¿y usted?», respondo yo. Y él añade: «Muy bien,
gracias.» Imaginemos que todas estas palabras poseen cierta
autenticidad, que no son pura fórmula de cortesía social.
¿Cómo desconocer que, dentro de su indudable trivialidad, esa
conversación ha sido un diálogo entre personas, un coloquio
esencialmente distinto del que acabo de sostener con el funcionario de la agencia de viajes?
El diálogo entre mi conocido y yo posee en su estructura
un momento indudablemente objetivo. Las palabras de mi
conocido tienen como objeto intencional el estado de mi
salud, y las mías, el de la suya; es decir, dos realidades a las
cuales pertenece un ingrediente personal e íntimo (el sentimiento que uno y otro tenemos de nuestra respectiva vida),
pero de las cuales es parte esencial un ingrediente estrictamente
objetivable (la apariencia externa e interna, el rendimiento
vital de nuestros cuerpos). No es esto, sin embargo, lo decisivo. Lo decisivo es: a) que para mi conocido y para mí, cien
leguas distantes de ser dos doctrinarios de la medicina científico-natural, la normalidad de nuestros cuerpos adquiere
sentido inmediato en cuanto él y yo «estamos bien», esto es,
(Origen y epílogo de la filosofía, México, 1960, págs. 59-60). En el
capítulo próximo reaparecerá el tema del silencio comunicativo.
301
en cuanto ambos nos sentimos capaces de hacer sin menoscabo
ni grave molestia física nuestras respectivas vidas; y b) que
ese doble «estar bien» cobra ahora último sentido en cuanto
a uno y a otro mutuamente nos contenta; con otras palabras,
en cuanto es simultánea y gozosamente vivido por él y por
mí como personas individuales y como miembros del «nosotros» diádico que en aquel momento constituimos. Yo gozo
mi «estar bien» y el suyo, él goza su «estar bien» y el mío, y ambos somos «nosotros» coejecutando en alguna medida el
«estar bien» del otro, conviviendo nuestra módica alegría de
habernos encontrado y consintiendo el agradecimiento que en
cada uno de los dos ha producido nuestra respectiva y expresa
solicitud por la salud del otro. Mi vinculación dialógica con
el funcionario de la agencia de viajes era pura y exclusivamente «objetual»; la vinculación dialógica entre mi conocido
y yo es real y efectivamente «personal».
Este esencial contraste entre la conversación objetiva y el
diálogo interpersonal otorga al habla dos significaciones fundamentalmente distintas entre sí. La palabra es en el primer
caso mero signo audible de una intención objetivable y objetivante. Al pronunciarla me responsabilizo y comprometo;
mas no con una persona, sino con el sistema de vinculaciones
contractuales e instituciones objetivas a que yo y el otro pertenecemos. Hablando así, me responsabilizo y comprometo
con el «mundo», y en minúscula medida hago mía una famosa
sentencia del idealismo romántico: Weltgeschichte, Welígericht,
«la historia del mundo es el tribunal del mundo». Mi existencia
se escinde ahora entre un mundo de realidades sensibles (el
cuerpo del funcionario a quien interrogo, el avión que ha de
volar hacia Londres, etc.) y un mundo de abstracciones impersonales: «la» verdad, «la» razón, «la» humanidad. En definitiva, estoy solo, tan solo como un héroe de Kafka o —pese
a su dialéctico étre-pour-autrui— como un personaje de Sartre.
Mi lema es: «El otro es el mundo.»
Bien distinta es la significación de la palabra en el diálogo
interpersonal. Sin dejar de ser signo de una intención objetivable y objetivante, porque no hay expresión verbal sin objeto,
su intencionalidad se halla ahora asumida por otra más alta,
302
de índole confesional, dativa y promisiva. En cuanto mías,
mis palabras son entonces cauce de una confesión, símbolo
de una donación y prenda de una promesa; y en cuanto partes
de un conjunto coloquial unitario, son testimonio expresivo
de mi personal pertenencia a la diada que el otro y yo formamos.
Yo confieso al otro una parte de mi intimidad, le doy algo
de mi propio ser y le prometo fidelidad a la vinculación personal que mi expresión declara. Soy yo, yo mismo, quien habla;
pero en el momento de hablar, yo soy yo-en-nosotros. ¿Puede
extrañar que cambie el modo de mi compromiso? Antes, yo
me responsabilizaba y comprometía con el mundo; ahora, mi
persona se responsabiliza y compromete con la persona del
otro. He aquí, pues, el lema de la comunicación amistosa:
«Mi mundo es el otro» 28.
Pero si es inexorable que la palabra objetive, ¿puede ser
el lenguaje recurso supremo de la relación interpersonal?
Indudablemente, no; ese recurso supremo es el silencio.
Cuando este es de veras amoroso, cuando no es voluntad de
callar, ni incapacidad de decir, sino pura quiescencia en la
mutua compañía, en él tiene su verdadera meta el diálogo
entre personas. «El amor y el silencio —dice J. Delesalle— son
superiores a nuestra condición. Pero la única dignidad y la
única justificación del lenguaje es tender hacia ellos» w. Todo
coloquio amistoso no puede, no debe ser otra cosa que un
intermedio verbal entre dos silencios 30. Quede aquí el tema,
en espera del capítulo próximo.
VI. La relación interpersonal es ante todo coejecución,
28
Sobre la condición promisora de la palabra, véase Brice Parain,
Recherches sur la nature et les fonctions du langage, págs. 176-177,
y M. Chastaing, L'existence d'autrui, pág. 332. Sobre el problema
del diálogo -—aparte las obras ya mencionadas de Martin Buber,
Gabriel Marcel, Jean Lacroix, etc., véanse los trabajos «Du dialogue
authentique et de ses conditions», de M. Deschoux, «Tout dialogue
est métaphysique», de G. Isaye, y «Dialogue et présence d'autrui»,
de J. Moreau, en L'homme et son prochain, págs. 29-42.
29
Essai sur le dialogue (Paris, 1953), pág. 59.
30
Todo coloquio amistoso y aun toda palabra humana, según la
penetrante meditación de Heidegger en Unterwegs zur Sprache, y
según el texto de Ortega antes transcrito.
303
compasión y conocimiento. Cuando esta relación es dilectiva,
su vínculo primero es el amor que antes he llamado «instante».
Este amor, ¿puede alcanzar su meta? ¿Me es posible estar-en
el otro de una manera satisfactoria?
El amor de contemplación o amor distante no logra su
propósito: una contemplación total y agotadora es de todo
punto imposible; algo ha de quedar para mí latente en el objeto que contemplo. Pero lo que en un objeto me es latente,
podría serme presente si yo cambiase mi actual punto de vista
por otro más favorable; al menos, tal es entonces mi certidumbre íntima, aunque el objeto por mí contemplado sea la
realidad psicofísica de otro hombre. ¿Puedo decir lo mismo
si mi amor es de coejecución? Mi instancia coejecutiva en la intimidad de otra persona, ¿puede traerme la ilusión de un conocimiento plenario de esa intimidad? La verdad es que esa
instancia mía en el otro y del otro en mí se hallan de antemano
condenadas al fracaso. Tres razones lo exigen: nuestra condición íntima, nuestra condición libre y —en último extremo—
nuestra condición propia.
La condición íntima de la persona impone un límite irrebasable a la coejecución de la vida ajena y al conocimiento del
otro. El médico Oliver Wendell Holmes escribió en The
Autocrat at the Breakfast-Table que cuando dialogan Juan
y Tomás toman parte en el diálogo seis personajes distintos:
el Juan que Juan es para Juan, el Juan que Juan es para Tomás,
el Juan real, solo conocido por el Sumo Hacedor, y los tres
correspondientes Tomases. Aunque excesivamente simplificador, porque también intervienen en el diálogo el Juan y el
Tomás que en uno y otro ven los conocidos de Juan y Tomás,
no deja de ser admisible este ingenioso esquema, más de una
vez utilizado por Unamuno. Puedo decir, en efecto, que en
mi coejecución de tus acciones íntimas cuado yo me encuentro
contigo, están operando tres niveles o planos de tu intimidad:
tu intimidad para mí, tu intimidad para ti mismo y tu intimidad para Dios. Yo no puedo pasar de la primera: algo hay
en ti que tú conoces y que yo no podré conocer jamás, por
grande que sea tu sinceridad conmigo. T ú no puedes pasar
de la segunda: algo hay en ti que ni tú mismo llegas a conocer,
304
por lúcida y penetrante que sea tu actividad introspectiva.
¿Pudo saber Descartes por qué y cómo el 10 de noviembre
de 1619 tuvo su mente la súbita y deslumbradora visión del
«método»? ¿Pudo saber Kekulé por qué y cómo cierta noche
vino a él la idea del exágono bencénico? Y así en cualquier
vida personal, por vulgar y adocenada que parezca. Mi experiencia de mí mismo, la más fría y escueta experiencia, me
lleva a postular la existencia de Quelqu'un qui soit en moi plus
moi-meme que moi, para decirlo con la espléndida frase de
Claudel 31.
¿No es esto, precisamente esto, lo que humana y analógicamente sucede en la relación interpersonal amorosa? «Amada,
tú eres mi mejor yo», dice Shelley a la suya: la amada de Shelley
es para el poeta «alguien que es en él más él-mismo que él».
Sin que D o n Juan pase de entreverlo, Doña Inés ama un D o n
Juan más «él-mismo» que el galanteador canalla y jactancioso
a que el propio D o n Juan solía referirse cuando de sí mismo
decía «yo»: «Yo, gallardo y calavera...» Si D o n Juan hubiese
sido Shelley —ni con la ayuda de Zorrilla pudo serlo—, habría dicho a Doña Inés: «Amada, eres mi mejor yo.» Y como
Don Juan y Shelley, todos aquellos a quienes otra persona ama
con verdadero amor o con verdadera amistad. Porque, como
pronto veremos, en la amistad y en el amor verdaderos se ama
al otro desde la raíz misma de su ser, desde su vocación, y no
hay vocación auténtica que no suponga y exija la existencia
de «Alguien más yo-mismo que yo».
Bien. Pero ni siquiera siendo el «mejor yo» del otro puedo
llegar hasta el fondo de su intimidad. La intimidad personal es
constitutivamente secreta. La conciencia individual —«el
mixto de un jo y un mí», según la fórmula de Le Senne—
31
En un primer análisis de mi intimidad, el quelqu'un (alguien)
de la frase de Claudel se muestra como quelque chose (algo): «Algo
hay en mí más yo-mismo que yo.» Pero si ese «algo» se revela
como donación gratuita e incomprensible —tal es el caso en los
ejemplos de Descartes y Kekulé y, en general, en toda actividad
anímica creadora—, la mente se siente obligada a postular o a reconocer la existencia de un «donador», y dice: «Alguien hay en mí
más yo-mismo que yo.»
305
20
conduce, alma adentro, hacia lo que ni siquiera por vía de
interpretación puede ser consciente. La vivencia supone una
estructura metafísica previvencial. El ser de la palabra, en
suma, echa sus raíces en el silencio del ser. El problema último
del hombre consiste en saber vivir ese «silencio» como «promesa».
La instancia coejecutiva se halla asimismo limitada por la
condición libre de la persona. E n mi relación con otro hombre,
este realiza el carácter dativo de su existencia expresándose libremente ante mí; y frente a él, yo realizo el carácter compresencial de la mía percibiendo la presencia cierta de una expresión que en todo momento es pudiendo no ser o ser otra
cosa —si no, no sería libre la existencia a que pertenece y de
que emerge—, y la compresencia incierta de la intimidad que
desde un «más allá» temporal y espacial da sentido unitario,
aunque veteado de inseguridad y amenaza, a todo lo que en
esa expresión es para mí presente y pasado. La libertad del
otro hace para mí constitutivamente incierta mi coejecución
de sus acciones personales. Además de haber en el otro una
intimidad rigurosamente inaccesible, resulta que hasta lo
accesible en él me es y no puede no serme inseguro e incierto.
La comprensión psicológica del otro es esencialmente falible.
Coejecutando los actos físicos y espirituales de la persona
«comprendida», yo no puedo estar seguro de «tener en la
mano» su alma. Con razón decía el Maestro Eckart: «Donde
hay dos, hay dolor.» Más aún: frente al otro, la propia comprensión de mí mismo se me hace incierta, porque del otro
depende en buena parte el sentido de lo que ante él yo siento,
pienso y digo. «El sentido de mis expresiones —escribe con
razón Sartre— se me escapa siempre; yo nunca sé exactamente si yo significo lo que quiero significar, ni incluso si yo
soy significante; en este instante preciso sería necesario que
yo lea en el otro, lo cual es por principio inconcebible...
Desde el momento en que me expreso, no puedo sino conjeturar el sentido de lo que expreso» (EN, 441). La libertad, que
por un lado pide comunicación existencial —dirá Jaspers—,
la hace, por otro, imposible; el fracaso de la comunicación
en la existencia actual no es absoluto, pero es inexorable.
306
La coejecución de la existencia ajena y el conocimiento
del otro deben fracasar, en fin, por la condición propia de la
vida personal. Es en mí intransferiblemente intimo lo que en
mí es intransferiblemente mió; soy libre en cuanto soy «dueño»
de mis actos, esto es, en cuanto mis actos, por salir de mí,
son míos. La intimidad y la libertad del otro se fundan en su
«propiedad» como persona. Y ante un ser que se constituye
como realidad por su posibilidad de decir «Yo soy mí mismo»
y «Yo soy mío», ¿puede conducir a término satisfactorio una
instancia coejecutiva? Recordemos una expresión de nuestro
lenguaje familiar: «Fulano es muy suyo». O sea: «Fulano ejercita su libertad personal dando muy poco de su intimidad
a los demás». Quien libre y constitutivamente es sujo puede
serlo más y menos, y esta es la razón metafísica por la cual
decía el pío y cauto Malebranche: «Intentemos sostenernos uno
a otro sin confiar demasiado uno en otro» 32. En mi encuentro
contigo, tú puedes ser más o menos «tuyo». Puedes cerrarte a
mí, esto es, callar; puedes disfrazar lo que realmente eres,
esto es, ocultar; puedes desfigurar voluntariamente tu propio
ser, esto es, mentir. En principio, al otro puedo decirle:
«Coexisto contigo coejecutando la intención de que tus expresiones proceden; pero, contra mi voluntad, me veo obligado a dudar de que en ti sea íntimamente real y verdadero
lo que tu expresión me dice». Siendo «suyo», el otro tiene
que serme «otro»; su alteridad se radicaliza y se hace para mí
«otredad».
Todo esto no es desconfianza táctica; «gramática parda»,
según la sabida expresión de nuestro pueblo. Es algo más
grave y fundamental. N o solo puedo yo dudar acerca de la
íntima verdad de lo que el otro me dice, sino que no puedo no
dudar, porque esta duda radical e ineludible es justamente la
que me hace ver al otro como persona. Mi incertidumbre
respecto de la intimidad del otro no es solo ética y social, es
también, de más radical modo, gnoseológica y metafísica.
Percibir al otro como persona es experimentar física y sensorialmente su libertad y su propiedad; descubrir, como decía
32
Entretiens sur la métaphysique et la religión, V (ed. de A. CuviEer, Paris, 1948, pág. 169).
307
Dilthey, que en la realidad exterior a mí hay «unidades volitivas»; en suma, advertir que las posibilidades de mi existencia son desde su raíz misma composibilidades, y que estas
se hallan doblemente amenazadas: por mi indefectible falibilidad y por la libertad originaria de las personas con quienes
mi futuro es composible. Yo no puedo convivir humanamente más que dudando.
Lo cual es dramático, además de ser cierto, porque yo,
hombre, no quiero y no puedo aceptar mi propio límite.
¿Hay acaso algún orden de la actividad humana en que coincidan el límite y la meta? E n mi relación con la persona del
otro, yo quiero, ante todo, compañía real y efectiva, no solo
cooperación objetiva y externa; en el otro busco el «amigo»,
no solo el «socio» y el «camarada». Pero he aquí que, por sí
sola, mi instancia amorosa en la intimidad de ese otro no
me permite salir de la incertidumbre: ha de partir de esta,
porque el otro me es persona en cuanto me es incierto, y a
ella me conduce, porque no cabe certidumbre en el tránsito
desde el «buceo inventivo» en el alma ajena a la «recreación»
de lo que dentro de esa alma acaece. Cuando alguien me dice
algo tan trivial como «Me alegro de verte bien», sus palabras —si no son para mí fórmula inane— tienen que dejarme
en invencible, azorante perplejidad.
En la relación interpersonal, la vida personal del otro se
me escapa, y mi vida personal se escapa al otro. «Persona»,
¿no es acaso el nombre que los antiguos romanos daban a las
máscaras que los actores teatrales ponían sobre su rostro?
La relación entre dos «personas», ¿vendrá a ser, según esto,
algo semejante al recíproco «No me conoces, no me conoces»,
con que las máscaras del Carnaval de antaño se saludaban
entre sí? La convivencia interhumana, ¿estará condenada a ser,
cuando pretende ser auténtica, puro vértigo angustioso?
Recordemos la doctoral y prosaica dolora de Campoamor:
Sin el amor que encanta,
la soledad del ermitaño espanta.
Vero es más espantosa todavía
la soledad de dos en compañía.
308
¿Es posible deshacer esa «soledad de dos en compañía»?
Si el amor instante no es por sí solo capaz de ello, ¿cómo habrá
de ser el amor para que la compañía no sea ocasión de más
intensa soledad? ¿En qué consistirá ese «amor que encanta»,
de que nos habla la cuasipoética reflexión campoamorina?
Aprestémonos a indagarlo.
309
Capítulo
VII
El otro como prójimo
A L llegar a este punto, es seguro que en el ánimo del lector
^ *• atento habrá surgido un sentimiento de perplejidad. Todo
el desarrollo del capítulo precedente pide que esta sea su
conclusión, y aun su culminación. El otro ha de ser para mí
«persona»; si no lo es, mi relación con él le degrada, le desnaturaliza. La relación interpersonal puede ser y debe ser
dilectiva; contra lo que Sartre afirma, esa relación no es por
necesidad pura y exclusivamente conflictiva: el conflicto pertenece necesariamente a la relación con el otro, pero no constituye su sentido originario. Decir, como Quevedo, «mi mal
es propio, el bien es accidente», es lanzar una queja hiperbólica, no sentar una tesis metafísica. Afirmar, como Sartre, que
el bien, más que accidental, es absurdo, es pronunciar una
seudoverdad de razón y un error de hecho. Mas para que la
amistad sea auténtica y satisfactoria, tiene que ser algo más
que amor de coejecución. Por sí sola, la instancia amorosa
conduce a la incertidumbre, al vértigo. El otro me revela su
condición personal —su intimidad, su libertad, su propiedad—
evadiéndose de mí en mis conatos por tratarle como persona.
La comprensión instante del otro, el «amor instante», no me
permite descansar con certidumbre en su compañía. Me veo
obligado, pues, a decir, con el Maestro Eckart, «Donde hay
dos, hay dolor», y a pensar, con don Ramón de Campoamor,
311
en «la soledad de dos en compañía». Para que mi amigo real
y verdaderamente me acompañe, es preciso que, además de
ser mi amigo, sea mi «prójimo».
Pero si la relación de projimidad parece ser, por una parte,
la culminación de la relación amistosa, ¿no parece, por otra,
ser algo cualitativamente distinto de la amistad? El Samaritano,
¿era acaso amigo del herido a quien socorrió? ¿Acaso no pudo
socorrerle siendo su enemigo? A primera vista, la amistad
es el amor a este hombre, y el amor al prójimo, la ayuda amorosa
a un hombre. Mi amigo es y no puede no ser tal hombre determinado; mi prójimo puede y debe ser, en principio, cualquier
hombre. Así piensa Jaspers: «A diferencia del amor —escribe—,
la caridad significa una actitud de socorrer sin acercamiento
del propio ser-si-mismo al ser-si-mismo del otro, a desigual
nivel y sin incondicionalidad» (II, 286). E n el amor, el otro
es un individuo insustituible; en la caridad, un ser humano
necesitado de ayuda. Para el amigo, el amigo es su igual;
para quien caritativamente socorre, el socorrido está en aquel
momento «por debajo». La ayuda al amigo es incondicionada;
el auxilio al menesteroso está habitualmente condicionado por
«la voluntad egoísta de vivir» x . La caridad brota del sentimiento y es compatible con una vida personal sin graves
conmociones; el amor, en cambio, nace de la raíz misma del ser.
Aunque la descripción de Jaspers confunda más de una vez
la «caridad» genuina con la «filantropía» y aunque, como pronto
veremos, desconozca la verdadera consistencia metafísica
de la caridad stricto sensu, algo en ella es certero: el advertimiento de una fundamental diferencia cualitativa entre la
amistad y la caridad. Repito lo que antes he dicho: el Samaritano de la parábola no era amigo del herido; más aún, pudo
muy bien no serlo en el resto de su vida, a pesar de haber de1
«Este auxilio —precisa Jaspers— solo es incondicionado en el
santo, el cual, regalándolo todo, renuncia a sí mismo como existencia
empírica en el mundo, y solo vive en cuanto el azar y el auxilio
de los demás lo permiten. Pero la existencia empírica fàctica exige
que se mantenga la voluntad egoísta de vivir y, por tanto, necesariamente se limite el espacio libre para los demás. El auxilio al
menesteroso es entonces relativo» (II, 286).
312
mostrado con tan buenas razones ser su prójimo. ¿Qué pensar, pues, de la relación entre el amor de amistad y el amor
de projimidad, entre el amor al amigo y el amor al prójimo?
I. Para obtener una respuesta satisfactoria, volvamos a la
experiencia cotidiana. Me encuentro con un conocido que acaba
de sufrir una desgracia familiar, y le digo: «Te acompaño en
el sentimiento». Estas palabras mías, ¿son para él verdad, expresan un real sentimiento mío? Puede suceder —y tal eventualidad es la regla— que la respuesta a esta interrogación
no importe gran cosa a mi conocido. Pero, ¿y si de veras
le importa? E n tal caso, será inevitable en su alma la incertidumbre. Para salir de ella, ¿me convertirá en «objeto» de
una pesquisa recelosa y escrutadora, como si yo fuese su rival
en una partida de poker o el reo de un interrogatorio judicial? ¿Tratará de someterme a la acción de cualquier «suero
de la verdad»?
Convengamos en que la vida social no sería muy cómoda
si hubiese menester de tales cautelas y expedientes. Mi conocido resuelve su problema de un modo harto más sencillo.
Sin necesidad de recursos técnicos especiales, ese hombre
sale de su incertidumbre a través de un proceso psicológico
cuya estructura nos va a revelar un análisis del libro X de las
Confesiones de San Agustín.
En el momento culminante de sus Confesiones, surge en el
espíritu del santo una viva preocupación por el sentido y la
suerte de las palabras que escribe. Esas palabras son dichas
a Dios y a los hombres. Dios, que lee en el fondo de los corazones, sabe que son verdaderas; pero los hombres, que «no
pueden aplicar su oído a mi corazón, donde soy lo que soy»
(X, 3,4), ¿cómo lo sabrán? San Agustín se halla íntimamente
convencido de que ese saber no será nunca satisfactorio si solo
se apoya en su personal esfuerzo por demostrar la verdad
de lo que escribe: «me confieso a ti, Señor —declara—, para
que me oigan los hombres, a los cuales no puedo probar que
confieso cosas verdaderas» (X, 3,3). Entonces, ¿por qué escribe? ¿Por qué Agustín no ha querido limitarse a decir a Dios,
en el seno mismo de su alma, la verdad íntegra de su vida?
313
¿Por qué, en suma, no calla su pluma todo lo que no puede
objetivamente demostrar?
Pero si la verdad personal de lo que el santo dice no puede
ser «demostrada» como la verdad objetiva de un teorema matemático o de un descubrimiento físico, sí puede ser «creída»
por quienes se decidan a oírla con buen ánimo, y ganar así,
en el espíritu de estos, la peculiar evidencia de que goza aquello en que de veras se cree. «Créenme aquellos cuyos oídos
abre para mí la caridad», afirma, a manera de respuesta satisfactoria, este caviloso confesor de sí mismo. Y luego lo
reitera: «Quieren, sin duda, saber por confesión mía lo que
yo soy en mi interior, allí donde no pueden penetrar con la
vista, el oído y la mente. Dispuestos como están a quererme,
¿no lo estarán también a conocerme? Porque la caridad, por
la cual ellos son buenos, les dice que no miento cuando hablo
de mí, y ella misma me cree en ellos» (X, 3,4). Caritas omnia
crèdit, había escrito San Pablo (I Cor. XIII, 7). Y Agustín
añade, desarrollando antropológicamente la sentencia paulina: créelo todo la caridad «entre aquellos a quienes, mutuamente unidos, ella hace unos», quos connexos sibimet unum
facit (X, 3,3) 2 .
El pensamiento del autor de las Confesiones es diáfano. Hablando de sí mismo a Dios —hablando, por lo tanto, en purísima verdad, porque quien no habla en verdad, no habla
a Dios—, quiere ser rectamente conocido por los hombres.
Habla a los hombres a través de Dios, y tal proceder es a sus
ojos el único valedero: «Ni una palabra de bien puedo decir
a los hombres si antes no la oyeres T ú de mí», dice textualmente (X, 2,2). Muévele a ello un propósito de confesión
y edificación: quienes por sus palabras le conozcan pecador
y converso, quedarán íntimamente abiertos y permeables
a la palabra fundamentante, renovadora y salvífica de Dios.
Pero ¿cómo él, hombre, criatura capaz de ocultar y mentir,
podrá ser en verdad conocido? Por lo pronto, haciendo que
2
Lo mismo afirmará el santo en su comentario a San Juan:
«Cogitationes cordis nostri [nondum] invicem videmus..., et [tamen]
invicem nobis credimus quod invicem diligamus» (In loan., tr. 77,
n. 4).
314
esa verdad suya quede expuesta de manera no absurda; más
aún, de manera «razonable». Ante los hombres, ¿vale de algo
tener «razón», si no se tienen «razones»? Esto, que sin duda
es necesario, no es, sin embargo, suficiente. La declaración
razonable de la intimidad de un hombre es, a lo sumo,
verosímil, y por sí misma nunca logrará pasar de ahí: la
posibilidad de la mentira perfecta no puede y no debe ser excluida cuando se intenta una interpretación racional y cautelosa de la conducta humana. Para que la confesión verosímil
llegue a ser en el alma de quien la lee o escucha confesión
verdadera, es preciso que el lector o el oyente la crean. Convertidas en «motivos de credibilidad», las «expresiones razonables» obtienen así, transracionalmente, mas no irracionalmente,
el asentimiento íntimo de quien las recibe, y de parecerh razonables pasan por vía de creencia a serle verdaderas; y lo son
con una «verdad» y una «evidencia» cualitativamente distintas
de las que ofrecen el conocimiento intelectual de la naturaleza
v la demostración matemática, aunque no absolutamente ajenas a ellas. Entre el creyente y el creído se establece así un
vínculo personal más hondo y eficaz que todas las convenciones y todos los contratos en que pueda desembocar la
ordenación racional de la convivencia humana. Los hombres
superficiales suelen llamar a este vínculo «confianza». Más
radical que ellos, San Agustín pone su mirada en la forma
cimera de la vinculación con el otro, y cristianamente la
llamada «caridad», esto es, «amor en Dios». Un amor de caridad
a quien de sí mismo habla es, en quienes le escuchan, la única
instancia capaz de abrirles creyentemente los oídos.
Todo esto, ¿tiene acaso algo que ver con la parábola del
Samaritano? Sin duda. El Samaritano comienza su acción
caritativa —recuérdese—, adquiriendo la conciencia y la
convicción de tener ante sí un hombre doliente y menesteroso.
Las heridas y el menester de este hombre son, por cierto,
bien patentes, y el buen Samaritano se limita a creer lo que
ve; o, mejor dicho, a creer doliente a un hombre cuyas heridas
corporales ve. ¿Hay por ventura un ver que no sea también
un creer —o un dudar—, cuando lo que se ve es un hombre?
No siempre son las cosas tan claras, porque en centenares
315
de ocasiones el menester ajeno pasa a nuestro lado por completo desprovisto de apariencia franca y convincente. Andando
yo distraídamente por la calle, alguien se acerca hacia mí
y me pide limosna. Ante mis ojos hay un hombre de vitola
vulgar, mal rasurado y descuidadamente vestido. Ese hombre,
¿es en verdad menesteroso? «Para dar limosna, déjate engañar», solía decir San Francisco de Sales; y quien dice «dar
limosna» dice, más genéricamente, «prestar ayuda». El consejo es a la vez noble y delicado. Quien fiel e ingenuamente
lo sigue no demuestra con su conducta que la práctica de las
obras de misericordia es un modo benéfico de «hacer el primo»,
sino, por el contrario, que la inmediata prestación de ayuda
a quien la solicita constituye casi siempre un verdadero acto
de caridad. En la mayor parte de los casos, quien pide, necesita lo que pide; y así, ante la indigencia del sujeto que suplica
una limosna, acertaré estadísticamente creyéndole sin más
averiguaciones y accediendo con presteza a su petición.
«Creyéndole»: tal es la palabra clave. Viendo heridas corporales o escuchando palabras de súplica, el misericordioso
comienza efectivamente a serlo creyendo en la menesterosidad
del hombre con que se encuentra, considerando real esa menesterosidad 3. Como en el orden teológico la fe es el supuesto
de la caridad, en el orden antropológico y moral la creencia
—el acto personal por el cual atribuimos existencia real a lo
no patente— constituye el supuesto de la relación de projimidad 4 . Sin creer de veras en la realidad del menester del
otro •—un menester cuyo mínimo grado es el simple deseo
3
Sobre el problema de la relación entre creencia y realidad,
véase el capítulo «El proyecto, la pregunta y la esperanza» de mi
libro La espera y la esperanza. Luego reaparecerá el tema.
A
La diferencia entre «creencia» natural y «fe» religiosa ha sido
muy claramente expuesta por el cardenal Newmann, en su Grammar
of Assent: «Por creencia —escribe—• no entiendo lo mismo que por
fe. La fe en sentido teológico incluye la creencia no solo en lo
que se cree, sino también en el motivo por el cual se cree; o sea,
no solo la creencia en ciertas doctrinas, sino también la creencia en
ellas, precisamente porque Dios las ha revelado» (El asentimiento
religioso, Barcelona, 1960, pág. 113). Véase, por otra parte, el espléndidoa libro de R. Aubert, he problème de l'acte de foi (LouvainParis, 3. ed., 1958).
316
de compañía—, nunca podré yo hacerme su prójimo, y nunca
él llegará a ser «prójimo» mío. La conducta caritativa a que
nuestro pueblo alude cuando dice que «obras son amores»
tiene como supuesto necesario un conocimiento amoroso
y creyente de la persona sobre que recae.
La desconfianza es la primera de las normas a que suelen
atenerse quienes en el mundo dicen vivir «inteligentemente».
No negaré yo las ventajas de la cautela. «Cautos como la
serpiente» se nos mandó ser. Pero la pura desconfianza, una
desconfianza montada al aire y no apoyada sobre un último
fundamento de credulidad, una «cautela de serpiente» no
fundada —con ingenuidad, con osadía— sobre una «sencillez
de paloma», haría imposible la relación social entre los hombres. El hombre conoce al otro encontrándose con él, tratándole, desconfiando de él y —en último término— creyéndole. Las noticias capaces de atravesar el cedazo de nuestra
cautela y nuestra desconfianza son, conforme a la expresión
teológica antes usada, «motivos de credibilidad», y llegan a
convertirse en saberes vitalmente aprovechables mediante
un definitivo acto personal de creencia. Mi pena íntima cuando
digo a un conocido «Te acompaño en el sentimiento» —pena
invisible en sí misma, latente y no patente— no acabará
siendo para él real y verdadera mientras no haya llegado a
creer en ella.
La conexión de sentido entre el libro X de las Confesiones
y la parábola del Samaritano es ahora evidente. Respecto de
su lector, San Agustín es, a la ve^, Samaritano y herido. Es
«herido», porque en el seno de su alma siente el menester
de que le crean, y deprecativamente lo proclama. Con otras
palabras: el autor de las Confesiones se sitúa menesterosamente
en el camino vital del lector, y ofrece a este la ocasión de ser
Samaritano, mediante un amoroso y gratuito acto de creencia.
Creyendo lo que el Santo le dice, el lector —bien cómodamente, por cierto— se convierte en su Samaritano. Pero, además de «herido», San Agustín es, respecto del lector, también
«Samaritano». Sabe que todo lector, todo hombre, es un
ente menesteroso —no existe alma humana en que no haya
menester de vida, de ser y de Dios, aunque ella no lo sepa—,
317
y se adelanta a darle, hecha palabra escrita, su intimidad viva
y enamorada; esto es, a regalarle vida, ser y testimonio de
Dios. Mutatis mutandis, esto mismo acaece cuando alguien
regala a otro el testimonio de su pena y recibe de él la creencia
en la pena que ese testimonio manifiesta, y aun en todo acto
de convivencia amistosa. En un primer análisis, la relación
de projimidad se nos muestra como una creencia en el menester del
otro, capa% de suscitar en quien la siente una obra para el remedio
de ese menester; y, recíprocamente, como una creencia en la benevolencia del prójimo, directamente provocada por la ayuda de él recibida y determinante de una respuesta a un tiempo agradecida y
favorecedora.
Si el amor al amigo y el amor al prójimo son distintos entre
sí, no por esto dejan de ser complementarios. Cuando mi instancia coejecutiva en el alma de mi amigo es a la vez creencia
y donación —aunque esta sea la mínima de prestar compañía
mediante la presencia y la expresión— 5 , mi amistad con él
es también projimidad: además de ser yo amigo suyo, soy
su prójimo. Y cuando, complementariamente, aquel de quien
yo soy prójimo pasa para mí de ser un hombre a ser tal hombre;
cuando a mi conmovida creencia en su menester y a mi sacrificada donación para remediarlo se une la coejecución complacida de lo que en ese hombre es vida personal, entonces mi
prójimo llega a ser mi amigo, y la relación de projimidad se
hace —del modo más pleno y fehaciente— relación de personeidad. La projimidad y la amistad se completan y coronan
entre sí. Estudiemos, pues, la relación interpersonal, cuando
el otro es a la vez amigo y prójimo.
II. Cuando el otro me es objeto, la principal forma directiva de mi relación con él —no contando una posible
operación perfectiva de mi persona sobre su individual na5
«Presencia» y «figura» son, según San Juan de la Cruz, los
dos remedios principales para curar la dolencia del amor. Estudiando
la novela pastoril cervantina, Luis Rosales ha mostrado muy bien la
diferencia que existe entre una coexistencia meramente «dialogal»
—tal es la propia de la novela pastoril-— y una coexistencia «acompañante» (Cervantes y la libertad, I).
318
turaleza—• es el amor de contemplación o distante. Cuando el
otro es para mí persona, mi primaria vinculación con él es
el amor de coejecución o instante. Cuando para el otro yo
soy a la vez amigo y prójimo, ¿cuál será el vínculo amoroso
que con él me una? Pienso que el contenido de las páginas
precedentes nos permite desde ahora llamar a ese vínculo
amor de coefusión o constante.
En su forma dual y plenària, este amor es, en efecto, coefusión. Con mi creencia y mi donación, yo me efundo hacia
el otro, derramo hacia él mi realidad; con su donación y su
creencia, el otro se efunde hacia mí. Nuestra convivencia
hácese así mutua y ontológicamente coejecutiva, como la corriente de dos arroyos que se juntan. La peculiaridad esencial de la relación interhumana en que la amistad y la projimidad se funden es, pues, la coefusión.
Mas también la constancia, porque el amor coefusivo es
eo ipso «amor constante». Quiero ser bien entendido. Llamando «constante» al amor de coefusión no quiero decir,
sin más, que este amor sea perdurable o imperecedero. Desde
el punto de vista de su temporalidad, el amor coefusivo es
permanente solo en su intención, porque en toda acción verdaderamente humana late, como sabemos, la pretensión de un
«siempre». Pero antes que predicar «permanencia», el adjetivo
«constante» nos dice que la realidad a que él se refiere «consta»;
y «constar», constare, es «ser cierta y manifiesta una cosa».
Cuando el amor del otro es efusivo, con el otro no se está
solo en in-stancia; se está también, respecto de ese amor y respecto de la persona de que el amor procede, en con-stancia.
Basta lo dicho para advertir que la «constancia» —la acción
y el efecto de hacer constar una cosa de manera fehaciente,
según la Academia— puede ser entendida en dos sentidos
muy distintos entre sí, uno objetivo y otro personal. Según
el primero, consta lo que objetivamente puede ser comprobado. Diciendo a uno «Me consta lo que dices», le comunico
tener prueba objetiva de la verdad de sus palabras, y mi seguridad de poder tenerla de nuevo. La persona del otro queda
en tal caso reducida a ser el soporte físico de una expresión
comprobable, desaparece ante la objetividad de lo que ha
319
dicho. Más también puede constarme, no ya lo que el otro
me dice, sino el otro mismo, su propia persona. Cuando esto
ocurra no diré al otro «Me consta lo que dices», sino «Me
constas tú», o sea: «Puesto que tu amor hacia mí es efusivo
—puesto que tu generosa efusión hacia mí me ha hecho
constante tu ser—, tengo en ti una confianza anterior a la
comprobabilidad objetiva de todo lo que tú puedas decirme».
Más concisamente: «Creo en ti». Solo quien así habla ama en
el otro su persona, y no alguna de sus operaciones o cualidades;
solo él tendrá derecho a hacer suyas estas palabras de Browning a Elizabeth: «Todo lo que yo quiero decir es que te amo
con un amor que te separa a ti de tus cualidades, lo que en ti
es esencial de lo accidental en ti» 6 .
Cuando se funde la projimidad y la amistad, el vínculo
interpersonal es, pues, el amor de coefusión o amor constante.
Tratemos de conocer con alguna precisión su estructura, su
génesis y sus formas principales.
i. E n la convivencia interpersonal amistosa, el vínculo
unitivo más inmediato es el amor de coejecución o instante,
con los tres momentos estructurales —coejecutivo, compasivo y cognoscitivo— que en él distinguí. Cuando la relación
de personeidad gana su perfección última y se convierte en
relación de projimidad, subsiste, desde luego, la coejecución
de la vida personal del otro; pero subsiste transfigurada,
y esa transfiguración le viene de haber adquirido un «en»,
un «hacia» y un «para» nuevos y peculiares. E n ellos tiene su
estructura propia el amor de coefusión.
Toda existencia humana tiene un «en» de implantación; la
existencia del hombre, como dice Zubiri, se halla implantada
«en» la realidad. ¿Qué es ese «en»? ¿Cuál es su verdadera consistencia? Empírica e inmediatamente, yo existo «en» una
situación determinada; con sus ingredientes físicos, históricos,
6
R. Browning a Elisabeth Barrett, 27, VIII, 1846. En su análisis del amor, Von Hildebrand distingue una intentio unitiva o
unionis y una intentio benevolentiae. La primera tiende a la comunión con el ser del otro; la segunda, al bien y la perfección de
este. Apenas será necesario decir que las dos se dan en el amor de
coefusión de manera eminente.
320
sociales y personales, mi situación es para mí el rostro inmediato de la realidad. Ahora bien: a mi situación —y a mí en
ella— pertenecen, entre otras cosas, ideas y creencias (Ortega). Mis ideas me permiten entender parcialmente la realidad; yo las uso, las manejo, acaso las invento; pero yo no
estoy «en» ellas. Estoy, en cambio, «en» mis creencias, y a
través de ellas «en» la realidad. Vivimos en nuestras creencias,
estamos en ellas y no nos encontramos con ellas, sino en ellas;
en nuestras creencias, como dice Ortega, «vivimos, nos movemos y somos» (O. C, V, 379-390, y VI, 13-19). A través
de ellas nos es efectivamente real la realidad (W. James, Ortega). Y puesto que su inteligencia es lo que permite al hombre vivir la realidad en cuanto tal, ser «animal de realidades»
(Zubiri), el «creer» tiene que ser para el hombre u n momento
constitutivo del «inteligir». E n suma: yo estoy «en» la realidad
a través de mi situación y de mis creencias 7.
Vengamos ahora a la relación interpersonal de carácter
instante. Ante otro hombre, y a través de sus expresiones, yo
trato de coejecutar su vida íntima. Yo estoy «en» mis creencias, y él está «en» las suyas. Uno y otro «en», ¿tienen algo de
común? Indudablemente. El y yo somos hombres, y esto
nos hace creer de manera coincidente en determinadas cosas,
porque hay creencias natural y genéricamente humanas. Por
ejemplo: uno y otro creemos que la felicidad es un modo de
vivir grato y deseable 8 . Con toda probabilidad, él y yo pertenecemos, además, a un mismo grupo humano, y esto añadirá u n «momento típico» a la remota comunidad «genérica»
de nuestras creencias. Por ejemplo: si él y yo somos de algún
modo progresistas, coincidiremos en creer en la bondad del
7
Véase, acerca del problema antropológico de la creencia, el
capítulo «Pregunta y creencia» de mi libro La espera y la esperanza,
y mi ensayo «Soledad y creencia» (en La empresa de ser hombre).
Y, por supuesto, la obra del Cardenal Newman (sobre todo, Grammar of Assent) y R. Aubert, Le problème de l'acte de fot.
8
No es posible entre los hombres una comunidad ética que no
sea a la vez —de algún modo, en alguna medida— una comunidad
creencial. Como diría Kant, en el ethisches
Gemeinwesen el saber
cede su puesto al creer (Prólogo a la 2.a edición de la Crítica de la
razón pura, B, XXX).
321
21
progreso; si los dos somos tradicionalistas, creeremos juntos
en la bondad de la tradición. Pero si además de tener creencias genéricas y típicas no acabamos de creer el uno en el
otro, nuestra convivencia no pasará de ser «soledad de dos
en compañía». El «entre» de que nos hablan los análisis antropológicos de Martin Buber, será puro y desolador «vacío».
No he de repetir lo que en el capítulo precedente dije.
Otro es el caso de la relación interpersonal amorosa y constante. En ella, mi «en» y el «en» del otro tienen zonas de
coincidencia, no solo de carácter genérico y típico, también
de carácter estricta y genuinamente personal. La concreencia
afecta ahora a nuestras personas en cuanto tales; y este personalísimo concreer o creer en común es justamente lo que
nos permite creernos, creer el uno en el otro. L·a concreencia
personal es el fundamento de la creencia mutua. A ti y a mí pueden
separarnos muy graves diferencias; tan graves, que por ellas
luchemos a muerte; pero si, a pesar de ellas, yo te creo y tú
me crees, es que los dos creemos comúnmente en algo que
de un modo muy radical afecta a nuestras dos personas. Yo
creo que tú quieres constituirte sincera y auténticamente como
persona a través de tu idea de la verdad, y tú correspondes
a esta creencia mía con otra análoga. Tú y yo, en consecuencia, coincidimos en creer algo estrictamente personal. «Entre
los amantes —dice una vez D o n Quijote—, las acciones y movimientos exteriores que muestran, cuando de sus amores
se trata, son certísimos correos que traen las nuevas de lo
que allá en el interior del alma pasa» (II, X). «Cuando de sus
amores se trata»; esto es, cuando las expresiones brotan de
aquello que verdaderamente les une, de aquello «en» que
ambos son un «nosotros» diádico, además de ser un «nosotros»
genérico. Algo análogo cabe decir de cualquier relación amistosa, y más aún de aquellas en que los amigos discrepan gravemente en torno a cuestiones de carácter genérico y típico.
Ser amigo no es ser socio o camarada de una misma empresa.
Esto puede dar motivo a la amistad, coadyuvar a ella o ser
su consecuencia, pero no es la amistad; otro hombre y yo
somos amigos cuando concreemos de un modo «personal»,
y, por lo tanto, cuando nos creemos mutuamente, cualesquiera
322
que sean nuestras diferencias de carácter «objetivo». En su
total estructura, la concreencia es a la vez creencia en común
y creencia mutua, latente aquella y expresa esta.
Cuando una creencia es a un tiempo personal, radical
y genérica —esto es, cuando se refiere a aquello «en» que yo
como persona y como hombre radicalmente existo: a la
«deidad», a Dios—, en ella se patentiza mi modo personal
de vivir la religación. Lo cual quiere decir que cuando la concreencia amistosa es verdaderamente profunda, los amigos,
por debajo de sus diferencias objetivas —psicofísicas, sociales,
políticas—, viven entre sí de algún modo «co-religados»,
son en alguna medida «correligionarios». La «co-religación»
es el nivel más hondo de la relación interpersonal, cuando el
otro es a la vez amigo y prójimo.
Nótese, sin embargo, que he dicho «de algún modo».
Para que entre ellos se establezca una relación de projimidad
amistosa, no es preciso que el hombre y su prójimo pertenezcan a una misma «religión». En la creencia personal —en el
modo de entender el «en» de la existencia— hay distintas zonas
y distintos niveles, y esto concede gran variabilidad fàctica
a la concreencia. En la relación con el otro pueden muy bien
coincidir una concreencia en los niveles más profundos del
existir —los genuinamente religiosos— y una discrepancia
en niveles menos hondos de la existencia. ¿Cuántos no son,
por ejemplo, los cristianos que coinciden en su fe religiosa
y discrepan en sus creencias seculares? Y, viceversa, no es
extraño ver cómo en dos almas amigas coinciden una viva
concreencia de carácter secular y una radical discrepancia
religiosa. Los hombres distan mucho de ser entes «de una
pieza», y nada mejor para demostrarlo que la parábola del
Samaritano.
El varón misericordioso de esta parábola será siempre el
prójimo ejemplar; y, sin embargo, todo hace suponer que
Cristo le ideó Samaritano para subrayar la grave diferencia
religiosa que separaba a ese hombre del herido a quien ayudó.
Directamente complementario de la lección del Samaritano
es el texto escatológico en que San Mateo describe el juicio
final. Los elegidos preguntarán al Hijo del hombre: «Señor,
323
¿cuándo te vimos enfermo o encarcelado, y fuimos a visitarte?» Y el Hijo del hombre responderá: «En verdad os digo:
cuantas veces lo hicisteis con alguno de mis más pequeños
hermanos, conmigo lo hicisteis» (Mí. 25, 39-40). ¿Quiénes
son esos «pequeños hermanos» a que se referirá Cristo? ¿Solo
los cristianos? San Juan Crisóstomo, San Agustín y la mayor
parte de los exegetas modernos piensan que no, que el Hijo
del hombre se identifica aquí con todo posible menesteroso 9.
En principio, la correligación propia de la vida en projimidad
queda establecida sobre el modo de concreer y de realizar la
vinculación que entre hombre y hombre establece su común
y genérica condición humana. Prójimo, según el Evangelio,
es un hombre en tanto que hombre; más precisamente, todo
hombre al que se pueda hacer algún bien 10. Dice Santo Tomás:
«la razón del amor al prójimo es Dios» (II-II q. 103 a. 3 ad 2);
lo cual no excluye —al contrario, más bien incluye— que un
hombre pueda ser prójimo de otro a través de su personal
idea de Dios, aunque esta sea parcial o errónea. También el
musulmán y el budista pueden hacerse prójimos de otro
hombre, si con él se conducen como el Samaritano se condujo
con el herido.
La vinculación interpersonal perfecta comprende, pues,
tres distintos niveles creenciales: la concreencia genérica que
entre hombre y hombre establece la relación de projimidad,
la concreencia diádica propia de la relación de amistad y la
concreencia trascendente o sacral que otorga la pertenencia
a una misma confesión religiosa. No puedo estudiar aquí
cómo las diversas confesiones religiosas entienden esta plenitud de la vinculación interpersonal. Diré tan solo que para
un cristiano se aunan en ella la vinculación afectiva que une
' Véase L. Ramlot, O. P., «L'amour du prochain, gage de notre
amour du Christ», en L'amour du prochain, págs. 58-59. Dice así
un texto del Concilio de Kiersy-sur-Oise: «Lo mismo que no hay
ningún hombre, en el presente, el pasado o el porvenir, del cual
Jesucristo no haya asumido la naturaleza, del mismo modo no hay
hombre alguno, en el presente, el pasado o el porvenir, por el cual
Jesucristo no haya sufrido su Pasión» (Denzinger, Enchiridion symbolorum, núm. 319).
10
G. Spicq, O. P., op. cit., I, págs. 183-184.
324
al amigo y al amigo, la correligación natural que ata al hombre
con el hombre —en cuanto «todos somos hijos de Dios»—
y la correligación sobrenatural o gratuita de quienes por obra
de la fe, la esperanza y la caridad viven siendo membra de
membro (I Cor. XII, 27) en el corpus mysticum de Cristo.
Pero el «en» de la existencia humana y del amor coejecutivo y coefusivo no es solo un «en» de implantación, es también un «en» de espacialidad o de instalación. A través de sus
creencias, el hombre, solo o acompañado, está en la realidad
v en lo que a esta da fundamento; a través de sus sensaciones,
acciones y pensamientos, el hombre está en el mundo, y a la
realidad y a la vivencia de este pertenece el espacio.
A todo objeto intramundano, dice Heidegger, corresponde
cierta «espaciosidad» (Raumlichkeit);
y esto acontece así
porque la operación de cuidarse del mundo, tan esencial a la
existencia humana, es en sí misma «espacializante». Además
de ser espaciosa, en cuanto corporal, la existencia humana es<?#-el-mundo fundando relaciones de espacialidad, lo cual se
manifiesta primariamente en el hecho de que para ella todo
haya de estar «cerca» o «lejos» (SZ, 101-103). Pues bien: las
dos notas esenciales de esa condición espacializante de la
existencia humana son el «acercamiento» o «des-alejamiento»
(Ent-fernang) y la «organización» (Ansrichtung). El «distanciarse» de la existencia humana consiste esencialmente en
reducir el alejamiento u —a veces, en ampliarlo, en «tomar
distancia» 12 —, hasta lograr el grado de proximidad más conveniente para el «manejo» operativo o contemplativo de aquello ante que se está. Por esto afirma Heidegger que la «tendencia a la proximidad» es esencial a la existencia humana.
Pero además de acercarse poco o mucho a las realidades intramundanas, la existencia humana las «organiza» espacialmente
mediante disposiciones, ajustes, caminos y recorridos reales
" Etimológicamente, eso es en alemán ent-fernen. Más que «distancia», Entfernung es «des-alejamiento».
12
Estar «demasiado cerca» de una cosa que hay que contemplar
a cierta distancia •—un cuadro, por ejemplo— es, no desde un punto
de vista métrico, pero sí desde un punto de vista existencial, estar
«demasiado lejos» de ella.
325
o imaginarios. Tal es el sentido primario del término Ausrichtung —organización, orientación, alineación—, a cuya
estructura pertenece el sustantivo Richtung, «dirección», de tan
evidente significado espacial.
Tomemos como punto de partida estos resultados de la
analítica existencial del espacio, y trasladémoslos al caso que
nos importa. Cuando la realidad espacializada sea otro hombre,
¿cómo se manifestará la «tendencia a la proximidad» que hay
en la existencia humana? Si ese hombre es para mí un objeto,
ya conocemos la respuesta: me colocaré respecto de él a la
distancia que más convenga a mi fin de contemplarle o transformarle, y le concederé un lugar en mi espacio. Si, por el
contrario, soy yo el objetivado, me sentiré situado en su
espacio, seré un satélite en torno a él. Y si el otro-objeto es
por mí contemplado con «amor distante», el espacio se ordenará concéntricamente en torno a él, y yo, como el Dios
del deísmo dieciochesco miraba la realidad del universo que
El había creado, miraré desde fuera el conjunto formado por
el otro y un espacio que es suyo porque yo he querido concedérselo. E n cualquier caso, el otro y yo ocupamos lugares
física y existencialmente excluyentes entre sí: donde yo estoy,
no puede estar él; donde él está, no puedo estar yo. La relación interhumana llamada «discusión» —en ella, cada contendiente se mueve en su «terreno» y mira al otro desde su «punto
de vista»— es tal vez el mejor ejemplo de esta espacialidad
funcional y excluyente.
Bien distintas serán las cosas cuando mi relación con el
otro sea verdaderamente interpersonal. En tal caso, la «tendencia a la proximidad» se hará «interpenetración»; y este es,
como sabemos, el modo de la espacialidad existencial correspondiente a la comunicación coejecutiva. Mas no olvidemos que la coejecución interpersonal puede ser dilectiva o conflictiva, amorosa u odiosa. Entre dos que personalmente se
odian, la interpenetración no será ya excluyente, como en el
caso de la relación de objetuidad, sino —en la intención, al
menos— estrictamente aniquiladora. Más que ocupar el espacio físico y existencial en que está el otro, lo que yo entonces quiero es que el otro deje de estar en cualquier espacio;
326
o, más refinadamente, que carezca de un espacio al cual pueda
llamar suyo.
Dejemos, sin embargo, la espacialidad de la relación interpersonal odiosa; vengamos a la espacialidad propia del amor.
Para la diada amorosa, ¿qué es, cómo es el espacio? ¿Cómo
se manifiesta en ella la tendencia de las dos personas que la
integran a su mutua proximidad? Basta imaginar el encuentro
entre dos amigos o entre dos amantes para advertir que, en
un orden empírico, esa manifestación tiene su rasgo más característico en el abraco. La espacialidad propia de la contemplación objetivadora es el distanciamiento; en ella, aproximarse al otro es «tomar cierta distancia» respecto de él. La espacialidad propia de la relación interpersonal dilectiva es,
en cambio, el contacto, sea este el módico y ritual del apretón
de manos, el más extenso y enérgico del abrazo amistoso, o el
casi confundente del abrazo amoroso heterosexual, tan gráficamente descrito por Quevedo:
y él, recibiendo el regalado peso
de su amada en sus bracos,
con ella se tejió en diversos lasaos.
La instancia amorosa supone proximidad efectiva, y esta
constituye el supuesto espacial de la projimidad. La amistad
gana su perfección siendo «estrecha» o «íntima»; el buen amigo
está siempre «junto» al amigo o, cuando menos, «cerca» de él.
Pensemos un momento en el sentido fenomenológico del
abrazo amistoso. Quienes amistosamente se abrazan, ¿demuestran o simbolizan con ese acto un deseo inconsciente de ocupar el espacio del otro? En modo alguno. Mirado desde un
punto de vista esencial y simbólico, quien abraza muestra estar
deseando que su lugar en el mundo —su espacio más propio,
el espacio de su cuerpo— se halle en contacto con el lugar
del otro. Traduciendo con cierta libertad un soneto de Elizabeth Barret-Browning, Rilke escribe este estupendo verso:
nur wo du bist, entsteht ein Orí,
327
«solo donde tú estás nace un lugar» 13. O sea: solo donde está
tu persona hay para mí un espacio habitable. Lo cual permite
decir, con Binswanger, que los amantes «en todas partes
y en parte alguna están en su casa». Los amantes —afirma el
mismo Rilke— «incesantemente producen, el uno para el
otro, espacio, anchura y libertad» 14. Y en las Elegías de Duino,
el poeta dará forma nueva al mismo pensamiento, y cantará
que los amantes se prometen y conceden mutuamente «anchura, caza y patria».
Estas geniales intuiciones poéticas de Rilke —cien veces
confirmadas con letra distinta por quienes han sabido dar
expresión a la peculiaridad de la existencia amorosa— permiten
caracterizar la espacialidad propia de la relación interpersonal
dilectiva mediante las siguientes notas:
i . a La incondkionaüdad. En mi relación objetivante con
el otro, yo me hallo adscrito a mi espacio y él se halla adscrito
al suyo en virtud de ciertas condiciones objetivas, intramundanas, que a uno y a otro nos envuelven y determinan; tales
condiciones son las que entonces hacen que mi espacio sea
verdaderamente mío. Un orden jurídico a la vez natural y positivo —algo, por lo tanto, «exterior» y «objetivo» respecto
de mi persona— permite que yo pueda tener por mío el espacio de mi despacho, o que el campesino pueda llamar suya
13
Cit. por Binswanger en Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins. Aun discrepando en parte del sugestivo esquema antropológico de Binswanger —para mí, el amor asume el cuidado
intramundano y le da último sentido—•, utilizo ampliamente sus análisis y el rico material de su libro. El poema de Elizabeth BarretBrowning dice así:
The ñames of country, heaven, are changed aivay,
For where thou art shalt be, there or here.
Y Rilke traduce —recrea— así:
Die Ñamen: Heimat, Himmel schwanden fern,
nur wo du bist, entsteht ein Ort.
La poetisa dice a su amado que su «aquí» y su «allí» están donde
él esté. Más lapidaria y metafísicamente, Rilke escribe: «Solo donde
tú estás nace un lugar.»
" Carta a Fraulein von Schenk: 4 de noviembre de 1909.
328
al área de su predio. Frente a tan patente condicionamiento
de la espacialidad, la adscripción de la persona a su espacio
propio en la relación dilectiva es rigurosamente incondicionada. Entonces mi espacio es personalmente mío, solo porque
está junto al espacio del otro, y el espacio de este es suyo,
solo porque está junto al mío. Repetiré la frase de Binswanger:
«los amantes —y, como ellos, los amigos verdaderos, si como
tales se encuentran— en todas partes y en parte alguna están
en su casa». Más precisamente: en la relación dilectiva, mi espacio es mío y tu espacio es tuyo porque juntos forman nuestro
espacio, y solo por eso 15.
2. a La ilimitación. El espacio propio de la relación objetivadora es constitutivamente limitado: como muros invisibles,
limítanle las mismas determinaciones que le constituyen.
Recuérdese el diálogo con el funcionario de la agencia de
viajes. La sede de esta agencia, en un orden real y presente,
y el conjunto formado por el avión y por los aeropuertos
de Madrid y Londres, en un orden virtual y proyectivo, dan
límite preciso al espacio existencial en que el funcionario y yo
entonces nos hallamos. El espacio propio de la relación dilectiva es, en cambio, constitutivamente ilimitado. Para el
amante y la amada, para el amigo y el amigo, el mundo no es
«recinto» —opresor unas veces, protector otras—, sino, como
dice Rilke, Weite, «anchura». Pocos han sabido decirlo tan
eficazmente como Goethe: el enamorado
otea en torno a si, y el mundo es suyo;
le urge la inmensidad, mas no le embarga;
nada le oprime: muros, ni palacios 16.
15
«Nosotros dos —escribe Lòwith— estamos, por supuesto, en
el mundo general de aquello de que públicamente hay que cuidarse
en compañía, pero el mundo en que nosotros auténticamente existimos
es exclusivamente nuestro mundo» (op. cit., pág. 57). Al yo y al tú
no les une un común cuidarse del mundo; lo que les une es el ser
ellos dos mismos.
16
Trilogie der Leidenschaft (An Werther). El texto original dice
así:
Er schaut umher, die Welt gehórt ihm an.
Ins Weite zieht ihn unbefangne Hast,
Nichts eng ihm ein, nicht Mauer, nicht Palast.
329
En torno a los amantes y a los amigos hay, naturalmente,
límites y muros; pero los límites y los muros que les rodean
son para ellos elásticos, condescendientes, propicios a la
anchura.
3 . a La plenitud. La amplitud ilimitada del espacio amoroso
no es una amplitud vacía, como la del hipotético espacio
absoluto newtoniano. E n el espacio propio de la relación
de objetividad hay, a manera de instrumentos, todos los objetos que de algún modo pueden servir al fin intramundano de
esa relación, y a manera de obstáculos, cuantos sean capaces
de entorpecerla; el resto es —existencialmente, ya se entiende—
«vacío». Para los amantes y los amigos, el espacio es, en cambio, insondable e inagotable «plenitud». Nada hay en el
mundo que les sea indiferente, todo es significativo: el vacío
—y su equivalencia en el orden del tiempo: el aburrimiento—
no existen para ellos. El mundo del amor es, como dice Rilke,
«caza», Jagd; y su limitación, la llena, viviente, fecunda ilimitación del mar. Shakespeare lo ha dicho para siempre, por
boca de Julieta:
Un bondad, como el mar, no tengo fondo
Y esa es también la hondura de mi amor:
que atanto más te doy, tanto más tengo (II, 2).
4 . a El acogimiento. Para quienes con su afán negocioso lo
constituyen, el espacio propio de la relación objetivadora es
«oficina». Decía yo páginas atrás que, desde un punto de vista
espacial, el ámbito bipersonal de la nostridad prerresponsiva
es un «hogar» que alberga unitaria y ambivalentemente la
posibilidad de una cooperación y la posibilidad de un conflicto. Pues bien: cuando esa nostridad es la meramente intramundana del dúo, el «hogar» se hace «oficina», lugar en que
de un modo proyectivo y operativo se va cumpliendo el
officium de convivir; y llega a ser verdadero hogar, «patria»,
en el entrañable sentido que Rilke da a esta palabra, cuando
es una diada interpersonal amorosa la realidad humana que le
constituye y habita. Para la diada interpersonal conflictiva,
el Heim (el «hogar») se hace unheimlich («inquietante», «sinies330
tro») y se trueca en «campo de batalla»; para la diada interpersonal dilectiva, el Heim se hace heimlich («acogedor») y se
convierte en Heimat («patria»). La ilimitada condescendencia
de los muros y los límites que inexcusablemente presenta el
espacio en torno, es también acogimiento, hospitalidad. El
amor y la amistad, y solo ellos, hacen que el mundo sea hospitalario.
Además de tener un «en» de implantación y de instalación
o espacialidad, la existencia humana tiene, no menos constitutivamente, un «hacia». Vivir sobre la tierra es hallarse in via,
caminar hacia algo: un «hacia» concorde o discordemente
determinado por la vocación y la libertad personales y por la
situación en que se existe. El pensamiento contemporáneo
ha estudiado con especial profundidad la condición tempórea
de la existencia humana y la determinación ejecutiva que,
bajo forma de proyecto, constantemente debe poner en ella
la libertad. N o repetiré una vez más lo que desde Dilthey,
y sobre todo desde Ortega y Heidegger, tantas veces ha sido
dicho. Pero sí debo advertir algo que la analítica existencial
no siempre ha recordado; y es que en el «hacia» de la existencia
humana se integran más o menos armónicamente, pocas veces
con total armonía, el «hacia» inmediato y empírico del proyecto y el «hacia» remoto y fundamental de la esperanza, un
«hacia» projectiva y un «hacia» elpidico. En mi libro La espera
y la esperanza he procurado mostrar cómo esos dos momentos
de la temporeidad humana mutuamente se condicionan e integran. Véalo el lector a quien el tema interese. Ahora quiero
limitarme a indicar cómo esos dos «hacías» se configuran
cuando vivir es convivir en amistad o en amor.
Como término de contraste, comencemos examinando el
doble «hacia» del hombre en la relación de objetividad. El «hacia»
prqyectivo es en ella la ejecución de un comproyecto intramundano; el logro de un «objetivo», como por antonomasia
suele decirse. El dúo que ocasionalmente formamos el otro
y yo se mueve hacia la meta a que apunta el interés que a los
dos nos reúne. Procurando conjuntamente alcanzarla, él y yo
formamos un nosotros-sujeto cuasipersonal que se afana por
llegar a poseer el bien material o moral, la verdad o la belleza
331
que determinaron nuestra dual vinculación: él y yo queremos
ser «nosotros» poseyendo mancomunadamente algo exterior
a él y a mí. Piénsese en el equipo de trabajo científico, en la
compañía mercantil, en la excursión hacia un paisaje atractivo.
La meta de la relación dual es, en suma, el condominio, la
composesión.
Mas ya sabemos que el comproyecto puede pertenecer al
orden de la existencia cotidiana o al orden de la existencia
auténtica. En el primer caso, el otro y yo estamos juntos para
hacer en común —para co-hacer— lo que «se» hace: el «con»
de nuestra ocasional coexistencia pertenece a la caída de nuestras existencias respectivas en el anonimato del «se». Cualquiera podrá encontrar en su propia vida y en las vidas ajenas
ejemplos abundantes de este adocenado modo de convivir.
No siempre es así la convivencia intramundana. Hay ocasiones en que el comproyecto surge en el otro y en mí desde
la singularidad y la totalidad de nuestra personal existencia,
y entonces el ser en común se hace modo auténtico de existir,
eigentliches Miíeinander, como textualmente dice Heidegger.
Las formas más graves y radicales de la procura preventiva
o anticipativa y, sobre todo, la coejecución lúcida y responsable de un destino histórico comunal —de un Geschick, en la
primera acepción heideggeriana de esta palabra—, son ejemplos patentes de una coexistencia intramundana y auténtica.
En el tren, con ocasión de un viaje, me encuentro con un
conocido. Comenzamos hablando de cosas triviales y tópicas:
de lo que «se» habla en tales casos. En aquel momento, uno
y otro hemos vivido al margen de todo destino comunal
y de toda personal autenticidad; éramos, cada uno por sí,
«uno de tantos», y en esta condición tenía ocasional fundamento nuestra convivencia. Ni él era entonces «él», ni yo era
«yo», ni dualmente llegábamos a ser «nosotros». De pronto,
en nuestra conversación ha surgido el tema de nuestra respectiva obra personal. El es escritor de profesión y vocación,
y me ha hablado de su próxima novela; yo, a mi vez, le he
hablado de un libro mío en proyecto. Pues bien: en aquel
momento, con la mínima solemnidad, los dos hemos vivido
en nuestras almas la revelación de un destino común. Yo he
332
comenzado a ser «yo», y él ha comenzado a ser «él». Mi libro
es un proyecto mío, inalienablemente mío, necesario para que
yo sea y siga siendo «yo mismo»; y otro tanto cabe decir de
su novela, en lo que a él atañe. Pero bajo mi libro y su novela,
codeterminando nuestro personal, intransferible y auténtico
acto de proyectarlos, él y yo hemos vivido nuestro común
destino histórico de hombres coexistentes en una misma situación del mundo y pertenecientes a una misma área lingüística y a un mismo pueblo. Siendo jo y él, ambos hemos
sido nosotros: un nosotros-sujeto, en la medida en que nuestros
dispares proyectos constituían un comproyecto, y un nosotrosobjeto, en cuanto la tarea de ejecutarlos iba a someternos pasivamente a vicisitudes comunes. La «camaradería itinerante»
(la Weggenossenschaft de von Weizsácker) ha sido entonces el
modo de nuestra relación dual. Pero en esa relación nuestra
—en esa personal comunidad de nuestro «hacia» proyectivo—
¿nos hemos sido personas? ¿He sido yo persona —tú—• para
él, ha sido él persona —tú— para mí? El vínculo que nos ha
unido, ¿puede ser llamado «amor personal», aunque uno y otro
hayamos tenido que recurrir más de una vez a la coejecución
instante? Es preciso responder: no. Nuestra convivencia ha
sido «auténtica», en el sentido de Heidegger, pero no ha sido
verdaderamente «interpersonal».
Lo cual no quiere decir que esa convivencia nuestra no haya
tenido un «hacia» común —una co-eundia, si se me admite tan
feo vocablo—, ni que este «hacia» haya dejado de ser elpídico,
tocante a la esperanza, además de ser proyectivo. Todo comproyecto supone una co-esperanza intramundana; la cual,
tácitamente unas veces, explícitamente otras, nunca deja de
apoyarse sobre una co-esperanza utópica o sobre una coesperanza trascendente. Con su fe histórica en un estado final
de felicidad y libertad perfectas, el anarquista y el marxista
viven instalados en una co-esperanza utópica, y esta sirve de
lecho y cauce a todos los comproyectos auténticos que uno
y otro puedan concebir. Con su fe sobrenatural en un destino
supramundano del hombre, el cristiano descansa sobre una
co-esperanza trascendente, también sobrenatural, y hacia ella
se orienta, cuando es auténtica, su actividad proyectiva intra333
mundana. Como la fe es el supuesto de la esperanza, la esperanza es el supuesto del proyecto, y este es la forma temporal
y ejecutiva de aquella 1 7 . Spes proiectarum substantiu rerum,
podría decirse, continuando a San Pablo.
Son distintas las cosas en la relación interpersonal. También
en ella hay un «hacia» prqyectivo: vivir en amistad o en amor
con otra persona consiste, por lo pronto, en forjar y realizar
comproyectos de existencia intramundana. La índole «personal» de la relación interhumana no excluye la constante
orientación de esta hacia el logro y la posesión de «objetivos»;
al contrario, la incluye. Y puesto que el trato objetivante con.
el mundo lleva necesariamente consigo la carga ontològica
y psicológica de cuidarse de él con cierta ansiedad —el «cuidado» (Sorge) de Heidegger, la inquietudo de San Agustín, la
anxietas de Santo Tomás—, sigúese de ahí que, aun siendo
«dilectiva» (liebende), la relación interpersonal es también
y no puede no ser «cuidadosa» (besorgende). Más que oponerse
contradictoriamente a él, como sostiene Binswanger, el amor
humano —el amor in via— asume el cuidado y da a este
penúltimo o último sentido 18.
Pronto veremos cómo el amor a la persona asume y transfigura la inexorable preocupación —die Sorge, el cuidado—
que el ser en el mundo lleva consigo. Ahora debemos examinar cómo lo que en el «hacia» de la relación amorosa es «objetivo» queda asumido por lo que en ese «hacia» es rigurosamente
«personal». En la relación objetivante, la posesión dual de la
posibilidad contenida en el comproyecto y de la realidad alcanzada por el logro —con no escasa frecuencia, de la nihilidad descubierta en el fracaso—, es mera «compartición»: de la
posibilidad, la realidad o la nihilidad totales, yo poseo mi
17
Véase mi libro La espera y la esperanza.
En consecuencia, la via negationis que Binswanger propone para
«superar la contradicción entre el amor y el cuidado» (op. cit., página 591) es más una construcción que una descripción. No hay ni
puede haber Liebe sin Sorge; y lo contradictorio del amor no es el
cuidado, sino —trivial verdad— el odio. El propio Binswanger dice
en otra página: «El ser del hombre no es solo amor, es también
cuidado.» Esto no quita valor a tan importante y hermoso ensayo.
18
334
parte y él posee la suya. El reparto de los beneficios o de las
pérdidas en una sociedad mercantil es tal vez el ejemplo más
evidente. ¿Podremos contentarnos llamando «compartición» a
la posesión dual de una posibilidad, una realidad o un fracaso,
cuando el sujeto poseedor es una diada amorosa, un «nosotros» diádico y dilectivo? Indudablemente, no. Si acompañado por un amigo verdadero yo contemplo un paisaje, en
la dual fruición de la belleza de este —en la composesión
fruitiva de esa belleza— yo no tengo una parte y él otra. Mi
personal fruición es, desde luego, mía; de otro modo no sería
«personal»; pero esa fruición mía incluye ahora la coejecución
creyente de la fruición de mi amigo, y lo mismo cabe decir,
recíprocamente, de esta. Con otras palabras: en la relación
de objetividad, el objetivo, el objeto real o ideal a que tiende
el «hacia» del comproyecto, es compartido por mí y por el
otro, ocasionalmente asociados en el «nosotros compositivo»
del dúo; y en la relación de personeidad —si esta relación es
dilectiva, y si la dilección es a la vez instante y constante—,
el objetivo a que tiende el «hacia» es poseído por mí y por el
otro, esencialmente unidos en el «nosotros coimplicativo»
de la diada. Mi persona y la persona del otro se hallan mutuamente implicadas en el «nosotros» diádico que los dos constituimos y a que los dos pertenecemos; y así, mi fruición implica la suya, su fruición implica la mía, y el objeto de nuestro
comproyecto o de nuestro logro queda poseído, no por dos
«yos» socialmente unidos entre sí, sino por el «nosotrossujeto» interpersonal que solo el amor y la amistad son capaces de crear. La diferencia psicológica, sociológica y ontològica entre este «nosotros-sujeto» interpersonal del amor y el
«nosotros-sujeto» cuasipersonal del Geschick heideggeriano
y del «grupo» sartriano no puede ser más evidente. Pronto
la examinaremos con algún detalle. Mientras tanto, mida el
lector el abismo que separa entre sí el «nosotros» solo cooperativo de dos camaradas de guerra y el «nosotros» a la vez
cooperativo y amoroso de Romeo y Julieta.
La meta del «hacia» proyectivo en la relación interpersonal
es distinta según exista o no exista una concreencia diádíca
entre las dos personas que se encuentran. Pensemos de nuevo
335
en el caso del Samaritano. La vinculación entre este y el herido
fue mucho más genéricamente humana que estrictamente dual.
No se conocían entre sí. Entre ellos no existía más concreencia
que la que pueda existir entre dos hombres cualesquiera.
Es verdad que la acción caritativa del Samaritano establece
entre uno y otro un «hacia» proyectivo; pero no hace falta
gran perspicacia para advertir que la meta de este «hacia» —el
amoroso cuidado de las heridas, el traslado del paciente a la
posada más cercana— vincula entre sí a un «hombre doliente»
y a un «hombre dispensador de ayuda», no a dos personas
dualmente enlazadas por una amistad singular. El Samaritano
cree al herido en cuanto este es hombre doliente, y no en cuanto
es persona dotada de nombre propio; no, como suele decirse,
«por ser él quien es». En ello consisten su mérito y su limitación: su mérito, porque solo así puede ser puro prójimo del
otro; su limitación, porque todavía no ha llegado a ser su
amigo.
Imaginemos ahora que el Samaritano quiere ser amigo del
herido, además de ser su prójimo. ¿Qué habrá de hacer para
que entre él y el otro surja una relación diádica? Inmediatamente, añadir al auxilio la confidencia, convertir en donación
de simismidad —solo es confidente quien se da a sí mismo al
otro— la fungible donación de humanidad, de hombredad,
en que su generosa ayuda consistió. Mediatamente, proponerse el logro de una concreencia dual como meta de su
común «hacia» con el herido. Solo cuando llegue a creerle
«por ser él quien es», además de creerle y ayudarle por ser
hombre doliente —con otras palabras: solo cuando una genuina concreencia dual permita entre ellos la creencia mutua—,
solo entonces será real y verdaderamente amistosa la convivencia entre ambos. Cuando la concreencia diádica no existía,
ella debe ser la primera meta del «hacia» proyectivo e interpersonal.
Cambian las cosas cuando esa concreencia ha llegado a
existir: tal es el caso de la convivencia entre amigos o amantes.
El «hacia» es entonces rigurosamente interpersonal, y a este
mismo carácter deben su consistencia propia el proyecto
y la esperanza de la diada amorosa. «Amarse —ha escrito
336
Saint-Exupéry— no es mirarse el uno al otro, sino mirar en
la misma dirección»; esto es, proponerse y coejecutar diádicamente un comproyecto intramundano. La frase de SaintExupéry es más brillante que certera: amar personalmente no
es mirar en la misma dirección que el otro, sino darse al otro
para su bien. Pero el amor humano quedaría manco y espiritado si no se expresara y realizase en un proyecto de convivencia; proyecto en el cual, conviene añadirlo, la mirada del
amante está puesta a la vez en la persona del amado y en la
meta a que el quehacer de la diada tiende. Cuando esto acaece,
vivir en el mundo es asumir en el devenir de un nosotros
diádico la temporalidad de la existencia individual, y descubrir, por obra del amor, el sentido que el cuidarse del mundo
posee en su entraña. Conviviendo como propias las penas
y las alegrías del otro, coejecutando creyente y amorosamente
sus trabajos, el sujeto de mi vivir es, por supuesto, mi persona, pero no mi «yo», en el sentido cartesiano, kantiano
o husserliano de esta palabra. Mi persona —aquello por lo
cual hay en mí algo radicalmente propio— se actualiza por
vía de amor y creencia en el tú-y-yo o yo-en-nosotros de la diada;
y en ese momento, til-y-yo o yo-en-nosotros es el sujeto psicológico y ontológico de mi vivir personal. El tiempo de nuestra
existencia es entonces rigurosa «contemporeidad» existencial,
no la «contemporaneidad» meramente cronológica de quienes
viven sobre la tierra en una misma fecha, ni la simple «coetaneidad» de quienes con igual edad hacen su vida en una misma
situación social e histórica. Mientras amorosa y creyentemente conviven, las dos personas que integran la diada suceden en común, «con-suceden»; y así el cuidado de existir
en el mundo, hecho cuidado en común o «con-cuidado», es
vivido como descubriendo el sentido positivo, soteriológico,
que las vicisitudes de la existencia terrena, sean gozosas o
aflictivas, ocultamente llevan en su seno. El hecho de que
otro conviva amorosamente nuestro propio dolor moral,
nos alivia; más que atenuar nuestro dolor, ese hecho lo dulcifica; lo cual acaece porque el dolor moral, como la alegría
íntima, solo en amorosa vinculación con otro —y, a través
de él, con todos los otros— puede alcanzar último sentido.
22
337
Pero el hombre in via no es capaz de ser tú-y-yo de manera
permanente: recordemos las melancólicas reflexiones de Martin Buber y Gabriel Marcel. Tan pronto como el sentimiento
de su propio cuerpo, el pensamiento objetivante, la conciencia
moral 1 9 o el egoísmo dan límite individual a la actualidad y a la
vivencia de la propia persona, la diada amorosa se rompe,
la relación con el otro pasa a ser relación de objetuidad —dilectiva en unos casos, conflictiva en otros—, y el «nosotros
coimplicativo» del amor interpersonal se trueca, por obra
de una suerte de congelación anímica, en el «nosotros compositivo» de una cooperación o un conflicto pura y exclusivamente intramundanos. Cuando la relación entre hombre
y hombre es real y verdaderamente interpersonal y amorosa,
y cuando este amor es a la vez instante y constante, de coejecución y de coefusión, el «hacia» del comproyecto asume
y transfigura la realidad del mundo, siquiera sea instantánea
e intencionalmente, en el transmundo ontológico que es la
vida propia de la persona; la vida personal de la persona, si
se me admite tal redundancia. El hombre, que comienza a
poseer personalidad propia siendo «yo» ao , acaba descubriendo
que solo siendo «nosotros» es íntegramente persona. Y cuando
la relación interhumana se objetiva —en otros términos:
cuando el tú-y-yo del «nosotros» plenamente diádico se convierte en el miyo y tuyo del «nosotros» meramente dual—, es el
mundo quien absorbe, configura e individualiza la operación
psicofísica de la persona. Quien en su vida haya tenido la
experiencia de una amistad o un amor verdaderos, diga si no
es esta la diferencia entre el comproyecto de la relación interpersonal y el comproyecto de la relación objetivante.
El «hacia» de la relación interpersonal amorosa no es solo
proyectivo; es también elpidico, y con mayor radicalidad que
el «hacia» de la relación objetivante. «No hay esperanza —escribe Gabriel Marcel en su prólogo a Homo viator— más que
" Recuérdese el papel «singularizante» que la voz de la conciencia (Ruf des Gewissens) desempeña en la analítica existencial
de Heidegger.
20
De nuevo remito a la distinción de Zubiri entre «personalidad» y «personeidad».
338
en el nivel del nosotros o, si se quiere, del mutuo amor caritativo (agápé); en modo alguno en el nivel de un yo solitario
que se hipnotizase sobre sus fines individuales.» Solo como
coesperanza interpersonal sería posible, según esto, la esperanza. La tesis de Marcel es a todas luces excesiva. Puesto que
la existencia humana es constitutivamente coexistencia, la
esperanza es y no puede no ser coesperanza. Bien. Pero la
coexistencia de los hombres puede ser y es con frecuencia
objetivante e intramundana; y así, aunque el «nosotros» no
sea en tal caso ese que el «mutuo amor caritativo» funda, es
decir, el «nosotros» interpersonal y coimplicativo de la diada
amorosa, sino el «nosotros» cuasipersonal y compositivo del
Geschick de Heidegger y de la «serie» o el «grupo» de Sartre,
no por ello deja de existir, bajo forma de coesperanza intramundana, más aún, bajo forma de coesperanza utópica o trascendente, la constitutiva necesidad de esperar que en el ser
humano late. Aunque no sea un amor caritativo lo que mutuamente les vincule, dos camaradas de una misma empresa
histórica esperan y coesperan. Recuérdese lo que antes dije
en torno al «hacia» elpídico de la relación de objetuidad.
Esto sentado, hay que apresurarse a declarar que la coesperanza del hombre solo llega a ser cabal y plenària cuando,
además de tender hacia el logro de un objetivo compartible
—además de ser «objetiva»—, es también genuinamente «personal». ¿Cuál podrá ser entonces la meta del «hacia»? Inmediatamente, esa meta es la composesión, coimplicativa del bien,
la verdad y la belleza particulares hacia que se orienta el comproyecto de la diada amorosa; bien, verdad y belleza ordenados
hacia el «sumo bien» y la «suma felicidad» a que tácita o expresamente aspira siempre la actividad del hombre 21. De manera mediata, la meta de la coesperanza interpersonal y amorosa es la plena projimidad en el sumo bien: un estado de la
existencia humana en que la relación con el otro, además de
ser en sí misma perfecta, sea a la vez parte integrante de una
perfecta convivencia con la humanidad entera y de la pose21
Véanse las páginas que consagro al «objeto de la esperanza»
en mi libro La espera y la esperanza.
339
sión personal del bien supremo. «El encuentro promete más
de lo que el abrazo permite abarcar», decía certera y sibilinamente Hugo de Hofmannsthal. El problema consiste en saber
cuándo será perfecta la relación personal con el otro; o, para
repetir la expresión anterior, cuándo esa relación podrá ser
llamada «plena projimidad». La plena projimidad a que la
coesperanza amorosa aspira, ¿será, como pensó Hegel, una
«conciencia de sí general» en que la sentencia «Yo soy Nosotros» cobre plena y definitiva realidad? El hecho de tratar
al otro como prójimo, ¿albergará en su entraña, como Ortega
ha dicho, una «última esperanza» de que él sea como yo?
¿Cabe esperar, con Jaspers, una «trascendencia» en que la
comunicación interpersonal se salve del fracaso a que invenciblemente la somete la existencia empírica del hombre?
Esa esperanza, ¿es tan solo el rostro ilusivo de un imposible
ontológico, como Sartre sostiene? En el apartado próximo
trataré de dar mi respuesta a la grave cuestión de que todas
estas interrogaciones emergen.
Mas no debo pasar adelante sin estudiar, siquiera sea sumariamente, algo implícito en las páginas que anteceden: la peculiar índole de la temporeidad de la existencia humana en la
convivencia amorosa concreyente y coefusiva. Al describir
el enamoramiento como forma especial del encuentro se nos
hizo patente la «condición hiperbólica» del ser humano, tan
elocuentemente revelada por la frecuencia de las dos palabras
humanas más cargadas de absoluto —«siempre» y «todo»—•
en el lenguaje del amor. Ahora bien, hay dos modos del
«siempre» y del «todo». Hay el «siempre» eval —aevum: perpetuidad— de lo que de modo permanente es igual a sí mismo
(el «siempre» de quien se extasía contemplando), y hay el
«siempre» intensivo de quien fulgurantemente es o sabe en
un solo instante todo lo que él puede ser o saber. Hay, por
otra parte, el «todo» sucesivo de lo que se constituye parte
a parte —totum ex partibus constituitur, como Harvey decía
para caracterizar el preformacionismo embriológico—, y el
«todo» posesivo —totum in partes distribuitur, diría el epigenista
Harvey— de quien previa y unitariamente posee su propia
integridad. ¿Necesitaré decir que la idea cristiana de la eter340
nidad, según la tan conocida definición de Boecio —interminabilis pitae tota simul et perfecta possessió— comprende, respecto
del ser humano, estos dos modos del «siempre» y el «todo?»
La vivencia amorosa del tiempo —más precisamente: la
vivencia del tiempo mientras la convivencia es amorosa, concreyente y coefusiva— es como un palpito fugaz de esa plenària
eternidad. La temporeidad propia de la existencia objetivante
e intramundana tiene como formas el proyecto y la sucesión
discreta. Condicionado por la naturaleza cósmica de nuestro
cuerpo, el temps durée propio de la vida personal, diría Bergson,
se ve obligado a escandirse en una serie de proyectos y actos
sucesivos y a mostrarse como temps espace. Ser en el mundo es
verse obligado a proyectar algo, a ejecutar trabajosamente lo
que se proyecta y a proyectar luego —partiendo acaso de la
decepción— otra tarea distinta; y el hecho de que los proyectos humanos sean y hayan de ser comproyectos, porque existir,
para el hombre, es coexistir, en nada altera ese apretado esquema temporal de nuestra vida de mundo. El tiempo es entonces rectilíneo, progrediente —o regrediente— y fatigoso,
sobre todo cuando el error y el fracaso imponen a sus diversos
segmentos una trayectoria en zig-zag. Muy otra es, en cambio,
la temporeidad diádica de la existencia amorosa, concreyente
y coefusiva. Como vivencia actual mientras fugazmente se da,
como secreta aspiración luego, ese modo de existir se caracteriza, desde el punto de vista de su temporeidad, por tres
notas principales: la instantaneidad, la posesión y la interminabilidad. La primera se opone a la sucesión escandida o continua
de la existencia objetivante e intramundana; la segunda llena
y colma la mera pretensión inherente al proyecto de existencia;
la tercera trasciende la limitación opresora que el tope de lo
proyectado —Schliesse der Zeit, «tapón del tiempo», según una
expresiva metáfora de Rilke— pone en la durée ilimitada de la
vida más genuinamente «personal».
La distinción entre el tiempo continuo del movimiento
cósmico y el tiempo instantáneo de ciertos movimientos anímicos es muy antigua en filosofía. Platón, por ejemplo, contrapone al khrónos o tiempo cósmico, «imitación móvil del evo,
... imagen eval que progresa según el número» (Tim. 37 d),
341
la irrupción subitánea (exaíphnis) de las sentencias oraculares
en las personas arrebatadas por el entusiasmo (Crat. 396 a)
y el «instante» intemporal del paso del movimiento al reposo
y del reposo al movimiento (Parm. 156 d e). Habría, pues,
tres modos de la duración: la duración inmutable de la divinidad (aión, evo), la duración mudable del tiempo cósmico
(Jurónos) y la pura subitaneidad de lo que acaece de una manera instantánea (tb exaiphnès). Plotino elaborará más tarde
la doctrina platónica: la «vida del evo», según él, «no se compone de una pluralidad de tiempos, sino que, como un todo,
consiste en todo tiempo» (Enn. I, 5).
Con su idea de un Dios personal y eterno, el cristianismo
se verá en la necesidad intelectual de distinguir entre la «eternidad» —concebida desde Boecio como «posesión a la vez
íntegra y perfecta de una vida interminable»— y el «evo»;
y, por añadidura, entre la «eternidad propia» de Dios y la
«eternidad participada» que Dios ha querido comunicar a
ciertos entes creados por El (Santo Tomás, S. Th. I, q. 10 a. 1).
Para una mente cristiana hay la eternidad divina, la eternidad
participada, el evo o duración propia de los espíritus creados,
medium Ínter aeternitatem et tempus (S. Th. I, q. 10 a. 5), el instante o movimiento instantáneo de la iluminación, la intelección y la volición (I, q. 63 a. 5), y el movimiento continuo
o temporal de los cuerpos celestes y materiales (I, q. 61 a. 2).
Atenido a su intelección de la realidad según «el ser que
yo soy», el pensamiento post-husserliano discernirá con fino
cuidado el «presente impersonal» o «instante objetivo» y el
«presente personal», «instante existencial» o «instante» sensu
stricto. Eso han hecho, cada uno a su modo, Martin Buber,
Heidegger y Jaspers. Buber contrapone el seudopresente
de la relación yo-ello y el presente vivo y auténtico —el instante del encuentro, colmado de presencia— de la relación
yo-tú. El primero no pasa de ser un término ocasional y puntual
del pasado: el segundo, en cambio, es una súbita y emergente
revelación de la realidad. «Las esencias son vividas en el
presente, los objetos en el pasado» (ID, 16-17). Y más aún
que las «esencias», las «personas».
Heidegger, por su parte, distingue tajantemente entre el
342
«presente inauténtico» (die uneigentliche Gegenwart, das Gegenwàrtigen) en que cae la existencia humana cuando su existir
adopta el modo impersonal del «se» {SZ, 346-348), y el «presente auténtico» o «instante» (eigentliche Gegenwart, Augenblkk)
de la decisión personal. El «instante» —el éxtasis de la existencia en el trance de decidirse a ser con autenticidad— no
debe ser confundido con el «ahora», ni interpretado según
este: «el ahora es un fenómeno temporal que pertenece al
tiempo desde dentro de él mismo (ais Inner^eitigkeit); es el
ahora en que algo surge, pasa o está ante mí. En el instante,
en cambio, no puede acaecer nada; como presente auténtico,
el instante solo me permite encontrar lo que a mi alcance o ante
mí puede ser en un tiempo» (SZ, 338) a2 . En el capítulo VII
de sus Confesiones dice San Agustín que su conversión acaeció
in ictu trepidantis adspectus. ¿Qué «pasó» entonces en el alma
del santo? Nada. Hubo pura y simplemente un cambio radical
de actitud ad id quod est, desde lo que parecer ser y no es, a lo
que es real y últimamente. Pues bien: como dando una versión
secularizada a la experiencia del autor de las Confesiones,
Heidegger verá en el instante —en la personal decisión de ser
auténticamente— el tránsito de la existencia desde la cotidianidad hacia la autenticidad.
No es menos viva la atención de Jaspers al fenómeno del
instante. Bajo la relatividad inherente a toda descripción
psicológica y tipológica, la Psjchologie der Weltanschauungen
afirma la estricta conexión entre el instante existencial —formal
y materialmente distinto del instante cósmico o «átomo de
tiempo»— y la vivencia humana de la realidad. «Todo lo que
de un modo verdaderamente vivo sucede en nosotros, llega
22
El primero en haber visto con profundidad la significación
existencial y no meramente cósmica del instante ha sido Kierkegaard.
Explícitamente
lo reconocen Jaspers (Psychologie der Weltanschauungen, 3.a ed., págs. 108-117) y Heidegger (SZ, 338). Pero, según
Heidegger, Kierkegaard no habría sabido interpretar correctamente
tal fenómeno. Atenido al concepto vulgar del tiempo, trata de entender el instante con ayuda del «ahora» y de la «eternidad». Ahora
bien, la «temporalidad» de la existencia no es, como Kierkegaard
piensa, el mero «ser-en-el-tiempo» del hombre, sino algo más radical
y originario.
343
en un instante, y de algún modo procede de otro instante»
(Ps. W., 114); y el trastorno de la fonction du réel que Janet
describió en las neurosis, consistente en la incapacidad de superar la angustia de tomar una decisión acerca del presente
—acerca, por lo tanto, de la realidad en acto—, no sería en
rigor una enfermedad, sino la exageración de algo que se da
en todo hombre. Existir —dirá luego Jaspers en su Philosophie— es vivir con profundidad el instante, descubrir que en
este, cuando llega a ser «instante eminente» (hoher Augenblick)
o «presente eterno» (ewige Gegemvart), se patentiza de un modo
a la vez fugaz y orientador, como a través de un relámpago
que simultáneamente fuese módulo, la secreta relación esencial
entre la eternidad y el tiempo (I, 533-534).
Ahora bien, el instante existencial por excelencia es aquel
en que una mirada amorosa, creyente y efusiva, o un acto
psíquico a ella equivalente, nos pone en contacto vivo e inmediato con la realidad de otra persona; no es un azar que
«mirada» e «instante» se digan en alemán con una misma palabra: A-Ugenblick. Si esa persona es Dios, el instante recibirá
el nombre de «trance místico» o «éxtasis», en el sentido más
absoluto de este término. «Para el afanoso de Dios —dice
Ángelus Silesius—, este punto del tiempo se hace más largo
que el ser de toda la eternidad» 23. Y San Juan de la Cruz
escribirá: «De donde puede acaecer, y así es, que se pasen
muchas horas en este olvido, y al alma, cuando vuelve en sí,
no le parezca un momento o que no estuvo nada. Y la causa
de este olvido es la pureza y sencillez de esta noticia, la cual,
ocupando el alma, así la pone sencilla, y pura, y limpia de todas las aprensiones y formas de los sentidos y de la memoria,
por donde el alma obraba en tiempo, y así la deja en olvido
y sin tiempo...; y es la oración breve de que se dice que pe23
Contrapone Ángelus Silesius el «tiempo eterno» del diablo y
la «eternidad» de Dios, y añade los dos versos que ahora he traducido:
Dem Gottesbegierigen ivird dieser Punkt der Zeit
Viel l'ánger ais das Sein der ganzen Ewigkeit.
Evidentemente, el «punto del tiempo» de que ahora habla el místico
alemán tiene un sentido existencial y no cósmico.
344
netra en los cielos, porque es breve, porque no es en tiempo» 24.
Atento solo a su personal experiencia mística, San Juan de la
Cruz está describiendo el fenómeno de la existencia humana
que Heidegger llama «instante» y Jaspers «presente eterno».
El éxtasis místico y la decisión auténtica poseen, desde el punto de
vista de la temporeidad del hombre, una misma estructura formal:
uno j otra revelan que la existencia humana echa sus raíces en ese
«más allá» del tiempo que habitualmente recibe el nombre de «eternidad».
Mas también el contacto inmediato con la realidad de otra
persona —más precisamente: el descubrimiento de la realidad
del «nosotros», cuando este es coimplicativo y amoroso— posee
la subitaneidad transtemporal del «instante eterno». Vivir
proyectivamente en el mundo es ir bregando paso a paso
con la resistencia de la realidad exterior; vivir instantáneamente con otra persona, cambiar con otro una mirada de comprensión y amor, es descubrir de golpe y gratuitamente que
para el hombre la realidad es donación, además de ser resistencia, y advertir a la vez, con Goethe, que «el instante es
eternidad». «El amor no piensa en longura —ha escrito
Nietzsche—, sino en instante y eternidad» 26, y Binswanger
dice, por su parte: «La familiaridad con la existencia como
regalo es el único recuerdo del amor» 26. Dos sentencias que,
como acabamos de ver, no son sino expresión diversa de un
mismo fenómeno.
Heidegger reprocha a Kierkegaard el error de haber interpretado la realidad del instante apelando al «ahora» y a la
«eternidad», es decir, al concepto vulgar e intramundano del
tiempo, y trata por su parte de referirla a otro concepto
«más originario» de la temporeidad de la existencia. Pero aunque el instante de la decisión auténtica y del encuentro interpersonal amoroso no sea el «ahora», ¿puede acaso ser concebido sin recurrir a la idea de eternidad? Esa «más originaria
temporeidad» que Heidegger, con razón, propone, ¿puede
24
25
Subida, II, 4, 5. Otro texto semejante, en Subida, III, 2, 4 y 5.
Cit. por LSwith en Das Individuum in der Rolle des Miímenschen.
26
Op. cit., pág. 96.
345
ser ajena al tota simul que en la eternidad ha visto siempre el
pensamiento cristiano? El hombre es a la ve^ naturaleza
cósmica e imagen y semejanza de Dios; y esto hace que la
temporeidad de la existencia humana, unitaria en su raíz,
ofrezca en su aspecto dos formas cardinales: el «tiempo continuo» del vivir intramundano, en el cual se realiza o fracasa
sucesivamente y según el antes y el después lo que en la decisión y en la intuición amorosa es fulguración instantánea,
y el «instante» de la decisión auténtica y del encuentro interpersonal, en el cual se radicaliza repentinamente —in ictu,
diría San Agustín— la vivencia que el hombre tiene de su
peculiar implantación en el fundamento de la realidad. Por esto
el amor, como hemos oído decir a Nietzsche, «piensa en instante y eternidad», una «eternidad» que no es meramente el
evo o aián del pensamiento griego. Y por esto el instante de la
mirada personal y amorosa es, más aún que el de la decisión,
el instante existencial por excelencia.
Tanto más hay que recurrir a la idea de eternidad para entender la instantaneidad de la relación interpersonal dilectiva,
cuanto que la vivencia del instante amoroso lleva en sí, además
de subitaneidad, posesión tota simul e interminabilidad. Mientras dura la vivencia del nosotros amoroso y diádico, la existencia no necesita ni espera nada, porque entonces la impregna
un gozoso sentimiento de poseer de todo lo que a su ser pertenece: instantánea y fugazmente vive una cabal posesión de
sí misma en el «nosotros» coimplicativo de la diada. «Ser
feliz sin esperanza», llamó H u g o de Hofmannsthal a la verdadera felicidad; y en la medida en que el existir terreno lo
permite, eso es a veces el encuentro amoroso. De ahí que la
instalación de la existencia en la «patria» del amor sea —como
glosando fenomenológicamente a Rilke dice Binswanger— la
fusión de un «haber-llegado» y un «haber-estado-allí-siempre» 27.
La vivencia de tal posesión —que no debe confundirse con
el avoir intramundano y objetivo de los análisis de Gabriel
Marcel— 28 es, por supuesto, fugaz; pero mientras dura, la
27
28
Binswanger, op. cit., pág. 95.
En la autoposesión de la existencia a través del «nosotros»
amoroso y diádico, el avoir es étre: «yo soy poseyéndome».
346
existencia es sentida como interminable. Recuérdese la contraposición de Elizabeth Barret-Browning entre el «amor que
dura» y la «vida que desaparece»; y, en general, la frecuencia
de las palabras «siempre» y «eternidad» •—entendida esta como
«interminabilidad»— en el lenguaje del amor. Atenida al
cuidado del mundo, la existencia vive su temporeidad como
«finitud»; y el término irreferible e irrebasable de esta finitud
es, como constantemente se viene repitiendo desde la publicación de Sein and Zeit, la muerte. Ser-en-el-mundo es ser-amuerte. Pero esto, ¿quiere acaso decir que la temporeidad
propia de la coexistencia amorosa consiste en desconocer esa
verdad inexorable? En modo alguno. «Escondidos estamos
de la muerte», dice el amante a la amada en un soneto de
Quevedo. Quien así habla conoce, por supuesto, la perspectiva de la muerte, pero no la siente como «término» de una
finitud. En el instante del encuentro amoroso, la existencia —la
coexistencia— es vivida como una realidad interminable,
como una plenitud infinitamente proyectada más allá de la
muerte. End'los Wagen, un «osar sin fin», llama Morike a la vida
de quien ama 29. En suma: vivir amorosamente el encuentro
interpersonal es experimentar, por obra de la convivencia,
una versión cismundana y aproximada de lo que según Boecio
es la eternidad. Más concisamente, sentir que de manera fugaz
coinciden —o que están muy cerca de coincidir— el «en»
y el «hacia» de la propia existencia.
Pero además de tener un «en» y un «hacia», la existencia
humana tiene un «para». Las dos determinaciones ontológicas
cardinales que en ella describe Sartre —ser-para-sí, ser-paraotro— tienen en el «ser-para» su fundamento común. «Carácter dativo» del existir humano, llamé páginas atrás a la primaria expresión real de este «ser-para». Nuestro análisis del
encuentro en la existencia solitaria nos hizo conocer cómo
el ser-para-otro se realiza y manifiesta cuando el hombre se
halla en soledad. Conocemos, por otra parte, las direcciones en que se orienta el «ser-para» en la relación intramundana y objetivante con el otro. Cuando el otro es para mí ob:
'
De nuevo remito a Binswanger, op. cit., págs. 81 y 93.
347
jeto, yo no me doy a él, sino a mis propios fines, a través de él.
Que el logro de tales fines comporte para el otro perjuicio
o beneficio, es en tal caso cuestión accesoria; lo decisivo es
que el ejercicio del carácter dativo de mi existencia —la actualización empírica de mi datividad— no tiene entonces como
término propio la persona del otro, sino, a lo sumo, aquella
de sus cualidades, salud, belleza o talento, cuya perfección
pueda favorecer la consecución de mi propósito. Tal es, por
ejemplo, el proceder de quien enseña a sus discípulos solo
con la mira puesta en el prestigio de su escuela. N o son muy
distintas las cosas en la relación cuasi-personal que da fundamento al Geschick de Heidegger y a la «serie» y el «grupo»
de Sartre; más concisamente, en la relación de pura camaradería. El camarada no se da a la persona del otro, sino, como
suele decirse, a la causa, y al otro en cuanto servidor de la causa.
Les mains sales, de Sartre, muestra con singular eficacia dramática esta grave limitación de la camaradería pura.
Trátase, pues, de saber cómo el «para» de la existencia se
manifiesta en la relación interpersonal, cuando la amistad
y la projimidad se juntan en ella. El «para» de la projimidad
es donación efusiva del propio ser a la persona del otro: recordemos una vez más la conducta del Samaritano. El verdadero prójimo da al otro algo de su propio ser, y por lo
tanto de su propia persona. Es lo que Lováth, elaborando
una expresión de Kant, llama «el ser-para-otro exento de objetivos» 30 . Pero ese «algo» que de sí mismo da el prójimo al
otro procede, como ya sabemos, de las zonas de su persona
que no son última y rigurosamente íntimas: su dinero, el
esfuerzo de sus brazos, los quehaceres que habían de llenar
una parte de su vida; en los casos más extremos y sublimes,
su vida misma. N o quiero decir con esto que la donación
propia de la pura projimidad solo por excepción exige el
sacrificio. Al contrario: sin cierto sacrificio en la donación
no es posible la projimidad, y no pocas veces será más doloroso
y meritorio el regalo de tiempo, esfuerzo o dinero que la
efusiva comunicación de una confidencia. Digo tan solo que
30
Das zweckfreie Füreinandersein: Lowith, op. cit, págs. 70-71.
348
el prójimo da al otro lo que en su personalidad es genérico
o externo, y no lo que en su personalidad es más «personal»
e íntimo 31 .
La donación efusiva de la propia intimidad se hace —cuando
en realidad se hace— al amigo o al que va a ser amigo; y verbal o no, su forma específica es la confidencia. Quien confidencialmente habla o trata a otro le regala una parte de su
ser íntimo. Cada una de sus palabras y de sus acciones es una
merced hecha a la persona del otro, y a la vez una piedra
consagrada a la edificación del «hogar» en que el nosotros
diádico va a alojarse: viventia saxa, según una feliz expresión
litúrgica. El «para» de la donación amistosa se orienta también,
cómo no, al logro de objetivos; pero el sujeto beneficiario
o padecedor de estos es entonces el nosotros coimplicativo
de la diada, y toda fruición o toda aflicción diádicamente
coimplicadas son en alguna medida donación gratuita a la
persona del amigo. El puro camarada se da a la causa; el amigo,
en cambio, se da simultáneamente a la causa y al amigo, y en
ello consistirá no pocas veces el drama de su alma.
«La esencia del amor —escribe Guitton— está en la donación de sí mismo al otro... Pero, ¿qué es una donación?...
Es un acto situado más allá de todo interés y en el que no hay
retorno del sujeto sobre el sujeto; sin esto, la donación se
hace cálculo. La donación es desinteresada y gratuita; y cuando
es un ser humano quien la hace, exige que este ser se prive
de lo que tiene... La donación amorosa es sin duda agradable.
Pero, aun en sus alegrías, la esencia del amor no está en la
alegría; el amor reside en la idea de que esta alegría es símbolo
y efecto del amor mismo... El acto más elevado del amor no
es, pues, recibir sin dar, sino dar, y en esto radica la diferencia entre el amor y la pasión» 3a. «¿Quién podría separar
31
«La condición fundamental para que todos los hombres puedan
tratarse como prójimos —escribe P. Grenet— es que ellos reconozcan
en los otros la naturaleza o esencia que conocen en sí mismos»
(«L'humain, le prochain et le lointain», en L'homme et son prochain,
pág. 215). Trátase, como es obvio, de un «conocer» no discursivo ni
conceptual, de un «vivir».
32
L'amour humain, págs. 91-92.
349
el amor de la caridad?», pregunta Shakespeare, por boca de
Biron, en Trabajos de amor perdidos. Nuestro análisis nos ha
hecho conocer la estructura del acto descrito por Guitton y la
consistencia real de esa inseparabilidad a que Shakespeare
alude. La trabajosa ejecución personal de un proyecto propio
nos da títulos morales o jurídicos para poseer aquello por lo
cual hemos dado nuestro esfuerzo; el amor, en cambio, otorga
carácter de donación desinteresada y gratuita a lo que se da
y a lo que se posee. Como dice Binswanger, la existencia, por
obra del amor, «se comprende a sí misma desde su fundamento
como donación, regalo y gracia» 83 .
Desde Scheler 34 y Nygren 35 es frecuente y aun tópico contraponer dos formas del amor: el érñs o amor helénico, el amor
de aspiración o de arrebato en que la existencia se lanza ascendentemente hacia el logro de su propia perfección, y la ágape
o amor cristiano, el amor de donación o efusión en que la
persona, desde una vivida implantación de su ser en el ser
de Dios, se derrama en obras de misericordia hacia el menester
y la perfección del otro. Aquel sería el amor del Banquete
platónico; esta otra, el amor del Samaritano.
La contraposición de estas dos formas del amor es fecunda
y orientadora; la intelección del amor cristiano (agápé, caritas)
como pura «efusión», ya no lo es tanto. Lo propio del amor
cristiano consiste en ser a la vez aspiración y efusión, donación y arrebato. Amar al otro en Dios es, por lo pronto,
amar a Dios, y la empresa del amor de Dios es siempre, como
San Juan de la Cruz diría, «subida». Solo quien cristianamente
se halle empeñado en esta elevación ontològica y moral de su
propia persona, solo él podrá luego efundirse en caridad hacia
el menester ajeno; y solo así la misericordia llegará a ser, como
en la vida cristiana es inexcusable, profunda y auténtica humildad.
Pues bien, otro tanto cabe decir, analógicamente, del amor
interpersonal concreyente y coefusivo. Amar a otra persona
es aspirar constantemente al modo de la relación que antes
33
34
35
Op. cit., pág. 153.
En El resentimiento y la moral.
Eros und Ágape (Gütersloh, 1930).
350
llamé «plena projimidad»: un estado de la existencia humana
en que la relación con el otro, además de ser en sí misma perfecta, sea a la vez parte integrante de una perfecta convivencia
con la humanidad entera y de la posesión personal del bien
supremo. Solo así la felicidad podrá ser el «ser feliz sin esperanza» de Hugo de Hofmannsthal. Como sabemos, hay instantes en que el alma, plenariamente entregada a la coefusión
amorosa, parece no aspirar a más; pero el trance de esta diádica
cuasi-posesión tota simul pronto pasa, y la aspiración, el «osar
sin fin» de Mórike, viene otra vez a ser la regla. El amor humano es y tiene que ser eras. Más aún: la vida misma del hombre es eres, y esta es la razón por la cual hasta la persona más
feliz tiene necesidad de amigos (Aristóteles, Etb. Nic, 1169 a 22;
Santo Tomás, S. Th., I-II, q. 4 a. 8). Por muy lejos que en orden
al amor nos hallemos de los griegos, la lección de Diótima
en el Banquete sigue siendo actual.
Mas también tiene que ser agápe, donación efusiva, el amor
humano. Digamos de nuevo, con el Biron de Shakespeare:
«¿Quién podrá separar el amor (love) de la caridad (charity)}»
Amar a otro es ser simultáneamente su prójimo y su amigo,
darle para su bien algo de nuestro ser externo y de nuestro
ser íntimo. Cualesquiera que sean los logros teoréticos de la
analítica existencial, la doctrina aristotélica de Santo Tomás
de Aquino acerca de la amistad 86 continúa vigente.
2. Tras haber examinado la estructura del amor efusivo,
estudiemos brevemente su génesis y sus formas principales.
Aunque el odio se halle tantas veces presente en el alma
del hombre —o precisamente por ello: el odio no es sino una
versión contrafactiva del amor—, la existencia humana tiende
naturalmente hacia la amistad: anima naturaliter a?nans. Pero
esta natural tendencia de nuestro ser no llegaría nunca a ser
verdadero amor, y menos aún amor coefusivo, sin la operación transfiguradora de la propia libertad. Como todo lo verdadera y plenariamente humano, el amor personal es hijo
de nuestra condición libre. Se dirá que bajo forma de «fle34
Véase P. Philippe, O. P., Le role de l'amitié dans la vie chrétienne selon Saint Thomas d'Aquin (Rome, 1938).
351
chazo» o de «enamoramiento» hay afecciones amorosas que
de modo súbito o insospechado irrumpen en nuestra existencia, y dulce o trágicamente parecen adueñarse de todo
nuestro ser. Nada más cierto. Mas para que el «amor pasional»
—I'amour-passion de la clasificación de Stendhal— se trueque
en verdadero «amor personal», siempre será necesario el ejercicio de la libertad, siquiera sea bajo forma de mera aceptación.
Cuando el Calixto de L·a Celestina dice «Melibeo soy» para
expresar la hondura ontològica de su amor por Melibea, lo
que en rigor nos está diciendo es esto otro: «Melibeo he querido ser, Melibeo quiero seguir siendo.»
Volvamos de nuevo al fenómeno inicial del encuentro. El
azar —eso que llamamos «el azar» y que, como ya dijo Bossuet,
no es sino un nombre dado a nuestra ignorancia— ha hecho
que yo me encontrara con otra persona y comenzase a tratar
con ella. ¿Cómo podré llegar a ser su amigo? ¿Qué habrá
de pasar para que entre nosotros surja el vínculo de amistad
y projimidad que constituye la amistad verdadera? Para responder a estas interrogaciones con alguna suficiencia y alguna realidad, tal vez convenga distinguir las seis principales
situaciones típicas que suelen servir de punto de partida al
amor concreyente y coefusivo de la amistad plenària: la misericordia, la concreencia, la simpatía, el enamoramiento, la
indiferencia y la aversión.
La conquista de la amistad desde la misericordia fue, sin duda,
la primera empresa vital a que hubo de entregarse el Samaritano después de haber puesto sobre su cabalgadura al herido
con que se encontró. Viendo las heridas de este hombre, un
sentimiento de misericordia le ha invadido las entrañas:
esplanchnisthe. No ha podido coejecutar personalmente el dolor
ajeno; este dolor es ahora corporal, físico, y ya sabemos que
los sentimientos del propio cuerpo son por completo incomunicables. Su alma ha compadecido afectivamente el sufrimiento del otro —cualquiera puede recordar la agria impresión afectiva, vital, que en nosotros produce la visión de
una herida en un cuerpo humano—, y ha experimentado a
continuación un espontáneo impulso de ayuda: tal es la estructura psicológica del sentimiento que solemos llamar
352
«misericordia». Pero el Samaritano no ha quedado ahí: ejercitando generosamente su libertad, ha querido aceptar en su
vida personal ese afecto y este impulso —los ha hecho personalmente suyos— y, por añadidura, ha decidido ayudar con
obras al hombre que ante él yacía.
Todo hasta ahora se ha movido en el plano de la hombredad
genérica. Ante un hombre cualquiera, el Samaritano, en cuanto
hombre in genere, ha sentido misericordia y ha dado figura individual a una ayuda genéricamente humana. En su admirable
conducta se ha hecho patente la solidaridad de la especie;
lo verdaderamente «personal» de esa conducta ha sido la libre
aceptación del sentimiento misericordioso —de estar en él,
este ha pasado a ser suyo— y la libre decisión de ayudar al
desvalido. ¿Cómo podrá convertirse en personalmente amistosa esta ejemplar relación de projimidad? Páginas atrás
quedó apuntada la respuesta. A la vinculación vital y afectiva
que entre el Samaritano y el herido ha establecido la efusión
genéricamente humana de la ayuda —operativa en aquel, receptiva en este—, habrá de añadirse la vinculación espiritual
que entre dos hombres siempre acaba creando la efusión
personal e íntima de la confidencia. El Samaritano, a quien
su integridad física y su generosidad han puesto en superioridad
existencial respecto del herido, se apeará así de ella e instalará
su personal existencia en el plano de igualdad y comunidad
con el otro que la amistad exige; el herido, a su vez, mostrará
que sabe aceptar sin resentimiento esa propuesta de igualdad —el resentimiento es la gran tentación del que recibe
ayuda—, y regalará a quien le auxilia lo único que entonces
puede regalarle: un fragmento de su intimidad, una parcela
del recinto en que, como diría San Agustín, «él es lo que es».
No será difícil aplicar este esquema a todos los casos en que la
misericordia es punto de partida del camino hacia la amistad.
Ese punto de partida será en otros casos una concreencia
típica. A los pocos minutos de tratarnos, el otro y yo descubrimos coincidir en algunas creencias no genéricamente humanas: tal convicción política o moral, tal estimación artística, etc.; en el sentido más trivial del término, ambos somos
un poco «correligionarios». Pasar de esa concreencia típica
23
353
a la camaradería no será empresa difícil: bastará con que los
dos pongamos en conexión funcional las acciones personales
que de nuestra respectiva creencia se derivan. Mas ya sabemos
que la camaradería dista no poco de ser verdadera amistad;
y así, la conversión de la relación concreencial en relación
amistosa exigirá de nosotros algo más arduo. ¿Qué es, en qué
consiste ese «algo»? Después de lo dicho, la respuesta es obvia:
la concreencia típica y la camaradería llegarán a ser concreencia personal y amistad verdadera cuando él o yo, mediante
un acto de autodonación a la persona del otro —una delicadeza con él, un pequeño sacrificio por él, una confidencia a él—,
conquistemos cierto derecho a que en esa relación se nos crea,
no por ser lo que hemos descubierto ser ya uno para el otro
(«correligionarios», camaradas), sino por ser quienes mutua
y diádicamente somos (amigos). Para lo cual, no creo ocioso
decirlo, será siempre mucho más favorable punto de partida
la misericordia que la camaradería.
La simpatía no coincide exactamente con la misericordia.
El misericordioso está triste con el triste y alegre con el
alegre: obra de misericordia es no pocas veces compartir
sinceramente la alegría ajena. El simpático, en cambio, compadece de un modo expreso la tristeza del otro sin estar realmente triste, y sin estar realmente alegre concelebra su alegría; todo ello de manera espontánea y no convencional,
como dejando fluir algo que mana en el fondo del alma 37.
Cuando decimos de alguien «Es muy simpático», eso es lo
que en rigor queremos decir. Con facilidad grande cuando el
otro nos es «personalmente simpático», con dificultad casi
invencible cuando el otro es para nosotros «personalmente
antipático», hay no pocas ocasiones en que el encuentro pasa
pronto a ser relación de simpatía. Apenas será necesario decir
que en ella tienen su mejor atrio la amistad y el amor interpersonales. Pasar de la simpatía a la amistad —ser generoso
de sí mismo con un hombre a quien se encuentra simpático—
es cosa relativamente fácil. Sentir que la simpatía se tiñe de
37
Recuerde el lector la descripción scheleriana de la simpatía.
A ella me remito. Véase también P. Ricoeur, «Sympathie et respect», en Revue de Mélaphysique et de Moral, 1954.
354
enamoramiento cuando la relación es heterosexual y la apariencia física del otro lo permite o lo favorece, es trivialísima
experiencia. En ella está basada, todos lo saben, gran parte
del mediocre género teatral que solemos llamar «comedia
burguesa».
Sobre el enamoramiento como término inmediato del encuentro heterosexual, dije ya lo suficiente en uno de los capítulos precedentes. Sobre la conversión del enamoramiento
en amor concreyente y coefusivo —esto es, en verdadera
amistad amorosa—, habrá que decir algunas palabras. Respecto
de esta suprema amistad, el enamoramiento es un estado
psíquico ambivalente. Impulsa desde luego al sacrificio por la
persona amada y a la generosa efusión de la propia intimidad:
«Sentirnos incapaces de tener secretos para una mujer —ha
escrito Paul Géraldy— es haber comenzado a amarla.» Mueve,
por otro lado, a buscar la posesión física del otro, a ser, como
suele decirse, su dueño. El sacrificio por la persona amada
y solo por ella, el sacrificio por el nosotros diádico a que el
sacrificado y la persona amada juntamente pertenecen 3 8 ,
y el sacrificio, llamémoslo así, por la pura conquista y posesión
de la persona amada, se dan indistintamente —a veces, separadamente— en el enamoramiento. Una acerada sentencia
de Nietzsche descubre sin ambages lo que en tantas ocasiones
es el llamado «amor al prójimo»: «Unos van al prójimo porque
se buscan a sí mismos, y otros porque quisieran perderse a sí
mismos.» No siempre es esto el acto de «ir al prójimo»; pero,
¿puede acaso negarse que con harta frecuencia lo es? Y diciendo «enamorarse» donde el aforismo nietzscheano dice
«ir al prójimo», ¿no es esto lo que en el enamoramiento tantas
veces acaece? La exploración psicoanalítica del alma humana
ha permitido descubrir que no pocos individuos —los menesterosos de valimiento personal (Geltungsbedürftige) de los
análisis adlerianos— se enamoran solo por buscarse a sí
mismos, por encontrar algo que dé realce vital y social a su
pobre persona, al paso que otros, no menos numerosos —la
38
Con otras palabras: el sacrificio por la persona amada, no por
ella misma, sino tan solo en cuanto va a seguir existiendo junto a
quien por ella se sacrifica, y en comunidad vital con él.
355
grey de los sexual y vitalmente inmaturos, los que no pueden
vivir sin sentirse envueltos por el regazo afectivo de la Magna
Mater—, solo para «perderse» en el seno protector del otro 39
llegan a conocer el amor. Compréndese sin esfuerzo que,
aun real y efectivamente enamorados, ni el conquistador por
amor-pasión, ni el buscador de sí mismo, ni el perdidizo de
sí mismo, aman en realidad a la persona del otro. N o , no es
siempre empresa fácil el tránsito desde el enamoramiento a la
amistad amorosa 40.
Otras veces es la indiferencia el estado previo al amor concreyente y coefusivo. Pero el temple del ánimo que solemos
llamar «indiferencia», ¿lo es en realidad? Nada menos cierto.
Frente a la realidad, y más aún frente a la realidad de otra persona, el hombre no puede ser indiferente. Más que un deber
social y moral, el «empeño» o «compromiso» —Vengagement—
es para él una condición ontològica: el hombre es un ser comprometido porque su existencia es en sí misma «compromisiva». A tergo, desde el punto de vista de aquello que la hace
ser, la existencia humana es, como ha dicho Zubiri, misiva;
a fronte, hacia la realidad que la incita u obliga a ser-así —el
mundo, la situación en que el mundo se le ofrece— la existencia humana es promisiva y compromisiva, y tal es la razón
ontològica por la cual siempre se nos muestra de algún modo
comprometida. Con su carácter de «ideales» éticos, la ataraxia
y la adiaforia de los estoicos son la demostración de que el
hombre no puede ser indiferente en su trato con la realidad.
E n el compromiso de la existencia humana se hacen patentes un momento «tendencial» y otro «moral». Positiva o negativamente, bajo forma de entrega o bajo forma de apartamiento, yo me comprometo en aquello que me atrae o me
repele y en aquello que suscita en mí algún deber. La llamada
«indiferencia» consiste, pues, en una de estas dos cosas: o en
sentir de tenuísimo modo la vinculación tendencial y moral
a la realidad presente, o en vivir indecisa y ambivalentemente,
39
40
Regazo maternal unas veces y paternal otras.
Súmense a estos casos aquellos otros en que el carácter personal de los amantes, disimulado por la exaltación del primer amor,
muestra luego sus duras aristas.
356
como un juego dinámico de atracciones y repulsiones en que
los momentos tendencial y moral del compromiso se mezclan
de diverso modo, el nexo psicológico y ontológico de uno
mismo con la situación. Así entendida, la indiferencia es a
menudo punto de partida de la amistad; y apenas será preciso añadir que, en tal caso, solo un acto de autodonación
voluntaria al otro —donación de ser externo y de ser íntimo—
podrá trocar en amistosa la relación indiferente.
N o más necesario, aunque sí más vigoroso habrá de ser
ese acto de voluntad cuando la situación originaria no sea la
indiferencia, sino la aversión. Que esta, por razones de orden
físico, de orden moral o de orden físico y moral, puede darse
espontáneamente, es cosa de que todo el mundo tiene experiencia propia. Que la causa de la aversión tiene en ocasiones
un carácter casi genérico, porque hay individuos que a casi
todos resultan «antipáticos», y depende en otras de motivos
estrictamente individuales, también constituye un tópico de la
experiencia vital. Pero por personal e intensa que la aversión
sea, nunca será imposible que un acto de generosidad efusiva
la salve y acabe convirtiéndola en projimidad, y hasta en
verdadera amistad. «La existencia de un malvado —escribe
Scheler— está siempre fundada, sea esto empíricamente demostrable o no, en la culpable falta de amor de todos al portador del mal. Pues como el amor determina un amor recíproco en cuanto es percibido..., toda existencia de u n malo
ha de estar necesariamente condicionada por la falta de amor
recíproco; y esta lo está, a su vez, por una falta de amor primitivo» (EFS, 234). Salvo en los casos en que la «maldad»
se halle determinada por una constitución física invenciblemente compulsiva —y entonces ya no podrá hablarse de
«maldad moral»—, la tesis de Scheler tiene grandísima parte
de verdad 41. Y si la tiene en relación con la maldad, más
'*' Grandísima, pero no total. El más fino amor al otro será a
veces impotente para anular su maldad. ¿Por qué Judas fue traidor
con quien le había amado? Un psicoanalista actual respondería con
otra pregunta: ¿Cómo fue la infancia de Judas? ¿Es cierto que a
Judas le habían amado todos? El examen atento y consecuente de
todas estas interrogaciones nos pondría inexorablemente ante lo que
San Pablo llamó mysterium iniquitatis.
357
fundadamente habrá de tenerla en relación con la aversión
y con la antipatía.
Todo lo cual nos permite formular esta previsible conclusión: en la génesis del amor concrejente y coefusivo se implican de
manera unitaria, como en todo empeño plenariamente humano, la
naturaleza y la libertad de las personas que se encuentran y tratan;
pero lo decisivo será siempre el empleo de la libertad en un acto de
donación efusiva y gratuita del propio ser personal a la persona del
otro y, en último extremo, al posible «nosotros» diádico en que la
amistad, si al fin existe, tendrá su verdadero fundamento. En ese
«nosotros» coincidirán armoniosamente el amor de amistad y
el amor de projimidad, y esta coincidencia será a la vez merced
y empresa, regalo de la realidad y logro de nuestra libertad.
Pero aunque la génesis del amor constante tenga a través
de tanta diversidad empírica una raíz unitaria y común, no
por ello deja de existir en su configuración psicológica y social una multitud de formas individuales y típicas. Entre estas
es posible y conveniente distinguir las que se derivan de la
mayor o menor distancia social y psicofísica entre los que se
aman, y las que dependen del número de las personas mutuamente vinculadas por el amor de amistad.
Antes de estudiar unas y otras, no será ocioso plantearse
una cuestión previa: si en el amor de projimidad todavía no
amistoso pueden darse formas confiictivas. La relación de objetuidad y la relación de personeidad presentan, como sabemos,
formas dilectivas y formas confiictivas. Estas últimas, ¿son
también posibles en la relación de projimidad? ¿Cabe una
relación de projimidad que sea conflicto y no amor?
Basta un poco de atención para advertir que esta relación
puede ser, en efecto, conflictiva, mas no mutuamente conflictiva. Un hombre no puede hacerse prójimo de otro sin un
acto de autodonación amorosa, sea este el del Samaritano
o el más leve que San Agustín esperaba de sus lectores. Pero
tal acto de amor —recordemos la conducta de Judas— puede
no engendrar un acto de amor recíproco; más aún, puede ser
motivo de renuencia y aún de hostilidad por parte del otro.
¿Ocurriría esto si aquel acto amoroso hubiese sido suficientemente delicado e inteligente? Quien responde con irritación
358
al amor ajeno, ¿habría llegado a hacerlo si desde su más
remota infancia todos le hubiesen amado? Tal vez no. Si yo
hago un favor a quien social o psicofísicamente parece estar
por debajo de mí, y no procuro demostrarle que en mi intimidad de hombre soy y me siento igual a él, no podrá extrañarme ver un gesto de dignidad ofendida o de sumisión
cínica e indigna en el rostro de mi favorecido. «Lo único
que hace soportable la compasión —dice certeramente Scheler—•
es el amor que ella delate» (EFS, 192); y, como sabemos, la
igualdad existencial —la constitución de un auténtico «nosotros»— es condición sine qua non del verdadero amor. Si,
por otra parte, yo trato de ser verdadero prójimo de quien
desde su infancia ha sido víctima, inconsciente primero,
consciente luego, de la injustica social, habré de pensar que
mientras esa injusticia no desaparezca, más de una vez será
la rebelión la respuesta del otro. Lo cual nos hace ver que la
relación de projimidad irá dejando de ser conflictiva, o lo
será con frecuencia mínima, solo si el aspirante a Samaritano
sabe tener muy en cuenta los supuestos sociales de su acción
amorosa y sabe cumplir esta con abnegación verdadera, delicadeza, humildad y tesón. Esto es, cuando sepa ser santo, y
serlo con santidad adecuada a las exigencias de nuestro mundo.
Supongamos ahora que la relación de projimidad llega a ser
mutuamente dilectiva, y que a ella se une y con ella se funde
una verdadera amistad. El amor es ahora interpersonal, concreyente y coefusivo. ¿Cómo este amor adquirirá figura empírica?
¿A través de qué formas psicológicas y sociales se realizará?
Hay, decía yo, las formas derivadas de la variable distancia
psicofísica y social entre los que se aman, y las dependientes del
número de las personas a que ese amor mutuamente vincula.
El amor concreyente y coefusivo entre personas de distinto sexo: la relación de amistad entre hombre y mujer, bien
en forma «pura», bien unitariamente fundida con el amor
heterosexual. ¿Qué notas diferenciales introduce la diferencia
de sexo en la figura de la amistad? 42. La relación amistosa
a
Véanse los apartados «El amor», «Matrimonio y familia» y
«La amistad» en el ya citado libro de Julián Marías La estructura
social y Love against Hate, de K. Meninger.
359
entre personas de la misma y de distinta edad. ¿Cómo son
amigos entre sí el joven y el joven, el viejo y el viejo, el joven
y el viejo? La amistad entre personas de distinto temperamento.
¿Qué peculiaridades presta a la vinculación amistosa la condición ciclotímica o esquizotímica de quienes en ella participan? La amistad entre el inteligente y el romo, entre el sabio
y el ignorante, entre el blanco y el hombre de color. He aquí
una sugestiva gavilla de temas para la investigación psicológico-sociológica y para el ensayo comprensivo; temas que
ahora debo limitarme a mencionar 43.
N o es menor el número de las cuestiones particulares que
suscita la diversidad de la distancia social entre los que con
amor concreyente y coefusivo se aman. El tema de la amistad
entre los individuos de distinta clase y de distinta profesión
dista mucho de estar psicológica y sociológicamente agotado.
N o puedo detenerme a tratarlo. Mas no debo pasar adelante
sin aludir al problema planteado por Nietzsche con su consigna de «amar al lejano»; con otras palabras, sin haber estudiado con alguna precisión la diferencia existente entre la
«projimidad» o relación amorosa con el prójimo y la «proximidad» o cercanía espacial y social.
¿Qué es más obligante y meritorio, amar al próximo o amar
al lejano? Un texto de San Pablo parece indicar la mayor y más
inmediata obligación de amar al próximo: «Si alguien no cuida
de los suyos, y más si son de su propia casa, este niega la fe
y es peor que un infiel» (I Tim. V, 8). Charity begins at home,
suelen decir los ingleses. Es verdad. El primer prójimo debe
ser el próximo. Quien vive indiferente al menester físico
y espiritual de quienes inmediatamente le rodean y se muestra
muy sensible a la injusticia de que puedan ser víctimas el
congoleño o el tibetano, ese es un adolescente o un resentido.
La mejor prenda del amor al «hombre en general» es y será
a
No pretendo afirmar, claro está, la virginidad de estos temas.
Una pléyade de psicólogos y sociólogos (Simmel, Spranger, Stanley
Hall, Ch. Bühler, Kretschmer, etc.) y otra, mayor aún, de literatos
y ensayistas, han dicho no pocas cosas para responder con hondura
y vigor a todas las precedentes cuestiones. Creo, no obstante, que la
mayor parte de ellas no han sido suficientemente estudiadas.
360
siempre el amor al «hombre que uno trata»; tanto más, cuanto
que la animosa convivencia con las flaquezas ajenas que uno
imagina es y será siempre tarea harto más liviana que el sufrimiento paciente o alegre de las lacras que uno ve junto a sí.
No hay duda: el mandamiento de amar al próximo obliga
más y es más alto que la consigna de amar al lejano.
Conviene, sin embargo, no olvidar que también el lejano
puede y debe ser prójimo. El hombre no solo trata con próximos; de uno u otro modo, también trata con lejanos visibles
y con lejanos invisibles. ¿Qué son por lo general la relación
administrativa y la relación política con el otro, sino convivencia con el lejano visible? El capítulo precedente mostró
cómo esos dos modos de la relación interhumana —ambos
objetivantes, en principio— pueden llegar a ser amistosos;
tanto más fácil y hondamente lo serán, si a la voluntad de
coejecución del vivir ajeno se une el acto de autodonación
que constituye la esencia de la projimidad. Del lejano visible
es posible ser prójimo, y en el cumplimiento de esta posibilidad está uno de los más graves deberes de nuestro tiempo.
La literatura de Kafka no hubiera surgido en un mundo
mínimamente informado por la amistad y la projimidad políticas y administrativas.
¿Y acaso no es posible la projimidad con el lejano invisible?
Sacrificarse de un modo u otro por el congoleño que uno
no ha visto ni verá nunca o por el descendiente que todavía
no existe, es, sin duda, ser prójimo de ambos. Esforzarse por
afianzar o incrementar el prestigio de un difunto cuya obra
o cuya vida realmente lo merezcan 44, es, bajo otra forma,
vivir en projimidad con alguien a quien los mortales ojos
del cuerpo ya no podrán ver. La búsqueda del prójimo lejano
e invisible —la activa y abnegada procura de una fraternidad
efectiva con los habitantes de los países que ya es tópico llamar «subdesarrollados»— constituye tal vez la más importante
tarea histórica de los hombres de Occidente. El imperativo
de «amar al lejano» es sin duda menos grave que el de «amar
al prójimo», pero acaso no sea hoy menos urgente.
44
O, para un cristiano, dedicar sufragios a su alma,
361
Varía también la forma del amor concreyente y coefusivo
con el número de las personas a que se extiende. La relación
amorosa por excelencia es la dual; y no solo en el amor heterosexual, mas también en la pura amistad. En las lenguas
en que existe el número dual —el griego, por ejemplo—, esa
preeminencia existencial del dúo y la diada cobra muy patente
expresión morfológica; en las lenguas en que el número dual
se ha perdido, tal preeminencia adquiere muy clara expresión
semántica: no es preciso ser un lingüista para advertir la singular intensidad que gana la significación del pronombre
«nosotros» cuando se refiere a la diada tú-y-yo, y no a mayor
número de personas. Lówith y Binswanger han subrayado
con energía esta singularidad de la segunda persona en la
estructura ontològica del ser-para-otro y del ser-con-otro
del hombre. «El ser a dos —escribe Lowith— no significa
una aminoración cuantitativa del ser a ¿res, a cuatro, etc., sino
una exaltación cualitativa y no derivable del ser-con-otro.»
La «tercera» persona, y por lo tanto, cualquier persona que
no sea la segunda, se distingue fundamentalmente de esta,
porque solo una persona en segunda persona puede unirse
con aquella que se distingue de todas las demás: la primera
persona. Siendo «yo» el uno y «tú» el otro, ambos nos pertenecemos inmediatamente «uno-a-otro». Solo «tú» puedes ser
el «mío», como solo «yo» puedo ser el «tuyo». La relación
yo-tú es una relación singular; lo cual no quiere decir que para
cada yo haya un único tú. Ni «nosotros» estamos auténticamente uno-con-otro, ni, por supuesto, «se» está uno-con-otro;
sólo «nosotros dos», «tú y yo», podemos estar uno-con-otro.
Cuan poco queda reactivamente determinado el auténtico pertenecer uno-a-otro desde el público ser-con-otro, muéstralo
bien el hecho de que la «exclusión de la publicidad», que tanto
le caracteriza, no significa su crítica positiva, sino una indiferencia radical frente a todo lo público. Tú, por lo tanto,
no eres otro con la significación del alius latino, sino en el
sentido del alter o secundus, que como un alter ego puede alternar conmigo. Tú eres el otro de mí mismo. Contigo, en
consecuencia, no puedo co-estar «en general», porque tú me
determinas siempre como yo. «Comunicación» auténtica solo
362
la hay entre dos; y no solo porque entonces cada uno toma la
palabra «como tal uno», sino también porque cada uno solo
viene a ser desde sí mismo uno de los dos en las pausas de la
conversación y en las detenciones previas a la respuesta,
mas no por sí mismo. En esta concentración del uno y del
otro en un auténtico «uno-y-otro», la significación difusa del
con-ser se modifica y restringe: el otro existe así en igualdad
de derechos con el Uno, y de tal con-ser, antropológicamente
determinado, brota el sentido general de un concepto ontológico
del con-ser. Solo tú, no cualquier otro, eres auténticamente
«mi semejante». Uno está «con» otro de la manera más originaria, allí donde el mero carácter de «con» del uno para el
otro desaparece en un uno-y-otro unitario e igualitario, como
relación exclusiva de mí y de ti, de un soy y un eres» á5 . La
relación interpersonal amorosa gana su verdadera autenticidad siendo diada; el «nosotros» solo llega a ser verdaderamente interpersonal y coimplicativo cuando se refiere a dos
personas unidas por un vínculo de amistad o de amor. ¿Quiere
esto decir que el miembro de un grupo de amigos no puede
pronunciar, para referirse a todos ellos, el pronombre «nosotros»? En modo alguno. Pero la realidad que en tal caso
nombra y significa ese pronombre no es, estrictamente hablando, un conjunto interpersonal unitario y amistoso, sino
una de estas dos cosas: o bien un conjunto cooperativo de individuos humanos, más o menos próximo al Geschick de Heidegger o al «grupo» de Sartre, o bien el presunto resultado
de congregar tácita v sucesivamente los distintos tú-y-yo
amistosos y diádicos que en esa colectividad existan. En el
primer caso, el pronombre no es el «nosotros» interpersonal
45
Lowith, op. cit., págs. 55-56. Hace notar Lówith, para reforzar
su tesis, que la primera y la segunda persona del presente de indicativo del verbo sein (bin, bist) proceden de una misma raíz, y que
esta raíz es distinta de la que ha dado origen a la tercera persona
de ese presente verbal (ist). Pero esto, añado yo, no acontece en
el latín (sum, es, est), ni en las lenguas neolatinas (soy, eres, es;
suis, es, est, etc.). ¿Será porque la idea del yo es más enérgica en
los pueblos románicos que en los germánicos? ¿Será porque, como
observó Ortega, el «yo» mediterráneo es más cosa que acción, y el
«yo» germánico más acción que cosa? No me atrevo a decidirlo.
363
y coimplicativo de la verdadera amistad, sino el «nosotros»
cuasipersonal y compositivo de la camaradería; en el segundo
es un «nosotros» presuntivo que agrupa nominalmente cierto
número de diadas amistosas. Cuando un grupo de amigos
se perfila con alguna nitidez en el seno de la sociedad a que
todos ellos pertenecen, o convive al servicio de una empresa
bien determinada —siquiera sea esta la meramente coloquial
de la tertulia: la empresa del comentario en común—, o pronto
se disgrega en una sucesión más o menos armoniosa de diadas.
Piense el lector lo que en su estructura dinámica es siempre
una conversación entre amigos.
¿Qué razón hay para esta poderosa determinación diádica
del amor concreyente y coefusivo? ¿Por qué el amor y la
amistad exigen una vinculación interpersonal «a dos» para
actualizarse con toda la relativa perfección que el mundo
y la naturaleza humana permiten? En el caso del amor heterosexual, la respuesta tiene que ser una metafísica del sexo.
Qué es el sexo; por qué hay sexos en el mundo viviente;
por qué los sexos son precisamente dos; qué sentido adquiere
el sexo en la especie humana, es decir, en una especie viviente
cuyo modo de ser trasciende la pura biología: tales son las
cuestiones a que en este caso habría que responder 46. Pero
el carácter diádico de la vinculación interpersonal amorosa
no se refiere solo al amor entre el varón y la mujer; refiérese
también a la amistad. Aunque el hombre pueda tener y tenga
de hecho más de un amigo, la adecuada actualización de ese
plural hábito amistoso pide desde su esencia que la relación
fàctica con los amigos sea «uno a uno»: el encuentro interhumano no podrá ser nunca verdadero «encuentro» entre
personas, si el otro no es un tú, una sola segunda persona del
singular 47.
¿Por qué ha de ser así? Esta ineludible interrogación nos
pone vokns nolens ante el misterio metafísico de la existencia
humana: por qué hay hombres y por qué los hombres son
* No poco dice acerca de ellas el libro de Guitton, tantas veces
citado, L'amour humain.
47
Quien habla a la persona de un amigo, habla a un tú; quien
está hablando a varios amigos, habla a un público.
364
como son. No creo que este misterio sea humanamente resoluble; ante la realidad como hecho, los «¿por qué?» interrogativos de la inteligencia humana conducen siempre y por
modo necesario a un definitivo «porque sí». Pienso, sin embargo, que ese misterio —y como él, todos— nos ofrece un
primer plano más o menos inteligible, que en relación con
nuestro problema permite los siguientes asertos:
i.° Para la mente humana, la realidad sensible exige desde
su fundamento mismo un principio de ordenación dual. La
naturaleza, decían los «fisiólogos» griegos, se realiza a través
de enantíosis: lo caliente y lo frío, lo húmedo y lo seco. El ser,
dirá Hegel, se actualiza evolutiva y dialécticamente; y en
tanto no llegue una síntesis definitiva, lo propio de la dialéctica consistirá en la contraposición de una «tesis» y una «antítesis» 48.
2.° La realidad es a la vez individual y relacional. Cualquiera que sea su estructura metafísica, la individuación es
un constitutivo formal del mundo creado; pero los individuos reales orientan de una manera unitaria su multiplicidad
y su diversidad, en virtud de la relación que a todos mutua
y necesariamente enlaza.
3. 0 La mutua relación de los individuos humanos se manifiesta empíricamente bajo forma de «encuentro» y «atención»; y de tal manera, que el encuentro interhumano solo
puede ser de veras «atento» cuando es única la persona encontrada. La infinitud pretensiva del ser humano hace que el
término intencional del encuentro sea un «todo»: el «todo»
de la humanidad y, a través de él, el «todo» de la realidad.
La finitud atentiva del hombre exige que esa pretensión se realice
atenida en cada encuentro a una sola persona; de otro modo,
el atenimiento no podría ser «atento». La atención, forma
dinámica de la limitación del espíritu humano, muestra con
su simple existencia que el ser tempóreo y sucesivo del
hombre solo puede actualizarse con cierta plenitud semel y ad
unum, de una vez y frente a una sola realidad particular. La
48
Desde un punto de vista meramente fenomenológico, recuérdese la validez general que el fenómeno del «apareamiento» (Paarung)
posee en las descripciones de Husserl.
365
diada es, según esto, la forma primaria de la realización del
hombre.
4. 0 Con sus razones y sus instancias propias, la diferenciación sexual matiza e intensifica la específica diadicidad de la
realización del ser humano. De ahí que el amor heterosexual
amistoso sea la forma suprema del amor entre persona y persona.
Sé muy bien que estas breves notas no son más que una
primera vuelta de la inteligencia en torno al misterio de la
diadicidad. Más vueltas serán necesarias, no, claro está, para
resolverlo, sino para penetrar en él con alguna profundidad,
Mientras llegan, acaso no sean del todo ociosas las notas
que esta primera vuelta mía ha permitido descubrir.
III. Después de haber estudiado con algún pormenor la
estructura, la génesis y las formas del amor constante, examinemos la comunicación que en él se establece. Para lo cual,
como hasta ahora ha venido siendo regla, habremos de distinguir el aspecto empírico y la consistencia ontològica de este
supremo modo de la comunicación interpersonal.
1. En su aspecto empírico, ¿qué es comunicarse amorosamente con otra persona? Las tres operaciones en que la esencia
del amor interpersonal se realiza —la coejecución, la concreencia y la mutua donación—, ¿cómo se muestran cuando
empíricamente se las examina? La respuesta debe mencionar
a mi juicio, los tres elementos principales de la convivencia
amorosa: el abrazo, la donación mutua y el silencio coefusivo.
El abraco es la salutación propia del encuentro interpersonal
amoroso; y salvo en las formas del amor pasional cuya meta
sea la pura «conquista», y por tanto la pura «posesión», no
simboliza, como sabemos, el apetito de poseer físicamente la
realidad abrazada, sino la libre voluntad de ofrecer la existencia física al «nosotros» coimplicativo y amoroso de la
diada. Quien con amor personal abraza a otro, está diciendo
con su gesto: «Yo quiero en este momento que mi existencia
tenga como sujeto, no el jo individual y desvinculado que
en ella puedan engendrar el sentimiento de mi propio cuerpo,
mi pensamiento objetivante, mi conciencia moral o mi egoís-
366
mo, sino el nosotros que juntos formamos íú-y-yo». El «hogar»
del amor —un «hogar» edificado cada vez que se inicia un
encuentro amoroso, e inexorablemente destruido cuando el
encuentro acaba —tiene su primera piedra en el abrazo. Recordemos de nuevo a Hugo de Hofmannsthal: «El encuentro
promete más de lo que el abrazo permite abarcar».
Los actos de mutua donación subsiguientes al momento inicial
del encuentro prosiguen esa edificación del «hogar» en que
habita el nosotros diádico. La forma y el contenido de estos
actos muestran la más copiosa diversidad: gestos y miradas
de carácter efusivo, obras de ayuda de toda índole, desde las
excelsas que a veces pide el sacrificio por el otro, hasta las
minúsculas que el pueblo suele llamar «atenciones»; y con los
gestos y las obras, las palabras. Los dos capítulos precedentes
nos han hecho conocer las distintas formas del diálogo objetivo y las características principales del diálogo personal.
Ahora hemos de estudiar la peculiaridad de este último, cuando
el vínculo entre los interlocutores es el amor que tantas veces
he llamado concreyente y coefusivo.
El más acendrado coloquio de amistad o de amor no es pura
y exclusivamente un diálogo amistoso o amoroso. Puesto que
el amigo no puede serme tú dilectivo de manera permanente,
y sin cesar está pasando de ser tú personal a ser él objetivo,
y de ser él objetivo a ser tú personal, mi diálogo con él habrá
de ser alternativamente coloquio amistoso stricto sensu y conversación funcional. Aunque Romeo y Julieta no dejen de
amarse, hay momentos en que sus palabras son signos de una
relación objetivante entre el yo de cada uno de ellos y la realidad a que la palabra alude. No trato de afirmar, pues, que en
la coexistencia empírica haya separadamente diálogos amorosos y diálogos objetivos en forma pura. Pretendo tan solo
describir la relación dialógica en los momentos en que su
condición amorosa más puramente surge y se manifiesta.
La relación dialógica amorosa tiene en el silencio coefusivo su
principio y su término. En silencio debe contraer el alma
sus nupcias con la realidad, y por esto es el silencio principio
de la palabra viva; tanto más cuando la realidad nupcial es la
de una persona a la cual se va a llamar tú. A través de este
367
silencio principial y originario, la existencia del silencioso
se empapa e hinche de esa experiencia radical e íntima —experiencia de realidad, experiencia de ser— que da contenido
y sustancia a toda palabra no vana 49. «En el silencio amoroso
—escribió Holderlin— crece durmiendo el poder de la palabra»; en él germinan "palabras como flores". Ex abundantia
cordis loquitur os, dice un proverbio evangélico. Pero, ¿qué
es esa abundantia cordis} Yo creo que puede ser dos cosas distintas. En ocasiones, el «henchimiento del corazón» es experimentar que el alma queda llena y colmada por el sentimiento
de una realidad exterior a ella; tan llena y colmada, que ese
sentimiento, como desde dentro de sí mismo, pide idónea
expresión verbal 60 . Mas no siempre es así. Hay ocasiones en
que el sentimiento que hinche el alma no es de una realidad
exterior, sino de la realidad propia; o, mejor dicho, de la realidad diádica de un nosotros en que nuestra existencia personal
se halla amorosamente coimplicada. El jo individual no puede
engendrar abundantia cordis: el surgimiento del jo individual
en la conciencia es un fenómeno de retracción sobre sí, no
de henchimiento de sí. Para que mi existencia quede colmada
de un genuino sentimiento de sí misma, es preciso que yo
no sea jo, sino tú-j-jo o jo-en-nosotros. En el silencio de esta
experiencia plenificante tiene su verdadero principio el diálogo amoroso.
Pero la palabra más auténtica y viva, por el solo hecho de
existir, determina la existencia del que la pronuncia, la fija
en u n aquí y un ahora, pone contorno a su ser e interrumpe
como una fugaz esclusa el flujo continuo de su duración.
De ahí que aunque su sonido diga literalmente «nosotros»,
la palabra disgregue el nosotros, y esta es la razón por la cual
49
Cuando el espíritu silencioso de un hombre queda saturado
de realidad viva —dirá Maragall en su Elogio de la palabra—, nacen
de él palabras absolutas; cuando una rama no puede más con la
primavera que lleva dentro, brota de ella una flor. Con prosa no
poética, sino filosófica —¿dónde empiezan y dónde acaban la poesía
y la filosofía?—, lo mismo afirma Heidegger en Unterwegs zur
Sprache.
50
Véase el ensayo sobre «la acción de la palabra poética» en mi
libro La empresa de ser hombre.
368
la relación dialógica amorosa ha de tener en el silencio, no
solo su principio, mas también su término. Amoroso o no,
el coloquio exige que tú y yo hablemos sucesiva y alternativamente; si hablamos los dos a la vez, no hay coloquio, sino
algarabía. ¿Cómo expresar, entonces, la condición plenamente
subjetual que el nosotros asume en el encuentro amoroso?
¿Bastará acaso el empleo del número dual, en las lenguas que
lo poseen? N o , porque en la relación dialógica el dual es empleado alternativamente por los dos interlocutores. Tiene
razón Binswanger: cuando somos tú-j-jo quienes constituimos
el nosotros, la única expresión idónea del dual es el silencio 51.
Este bien sazonado silencio coefusivo en que el diálogo
amoroso tiene su término nos hace patente —lo diré con la
expresión de Binswanger— la «transparencia del ser en el tú»
( Du-Transparen^ des Seins). Quien silenciosa, inmediata y
amorosamente coexiste con otro, siente que en este se le
hace diáfana la realidad; y las notas principales de esa vivencia
son un sentimiento de donación y otro de revelación.
La impresión de desvelamiento y diafanidad que procura
la experiencia del nosotros diádico es vivida como donación
gratuita de la verdad del otro. La realidad de este, y a través
de ella toda realidad, se me muestra entonces como en franquía —no otra cosa es la Aufrichtigkeit des Her^ens o «franquía
del corazón» de que habla Binswanger—; y tal revelación viene
a nuestra existencia —a la existencia diádica del tú-y-yo— como
una merced a la vez natural e inmerecida. Explicando cómo
en el empíreo pueden las almas ser racionales sin raciocinio,
escribe Plotino: «En cuanto al lenguaje, no se debe opinar
que las almas se sirvan de él, hállense en el mundo inteligible
o posean sus cuerpos en el cielo. Todas las necesidades e incertidumbres que aquí abajo nos hacen dialogar, no existen
allí; las almas, ordenadamente y según su naturaleza, no necesitan dar órdenes ni consejos, y por intuición intelectiva
(en synései) conocen todo unas de otras. Incluso aquí abajo
3
51
Op. cit., pág. 80. Hablando con otro —dice certeramente
Binswanger, dando vigencia fenomenológica a una feliz palabra de
Jakob Bohme—, el ser-con-otro cae en «disensión», en Schiedlichkeit
(op. cit., pág. 197).
24
369
muchas veces conocemos a los silenciosos mediante la mirada;
pero allá arriba todo el cuerpo es puro: nada hay oculto o simulado, cada uno es como un ojo, y viendo a uno se conoce
su pensamiento antes de que haya hablado» (Enn. IV, 3, 18).
Mutatis mutandis, tal es la mutua transparencia a que el hombre
se acerca en la tierra cuando el silencio, como una vez dijo
Schiller, otorga «la rápida, ininterrumpida, amorosa verdad
del uno frente al otro, esa máxima aproximación posible entre
dos seres» 52. El silencio no es entonces incapacidad o privación, sino testimonio radiante de la plenitud que alcanza la
existencia cuando transparentemente se entrega y revela al
otro en un nosotros diádico y coefusivo.
Y entre uno y otro silencio, la palabra del diálogo amoroso.
Dije en el capítulo precedente que en la relación interpersonal
dilectiva las palabras, sin dejar de ser signos sonoros o gráficos de una realidad «objetiva», son ante todo cauce de una
confesión, símbolo de una donación y prenda de una promesa;
hasta diciéndole «Son las cinco de la tarde» o «Hemos llegado
a tal sitio», quien habla da entonces al otro —al nosotros, según
la feliz expresión de Unamuno— una parte de su ser personal.
El silencio plenificante y diaposesivo de la comunión interpersonal amorosa 5 3 , es pronto perturbado por el mundo:
a través del cuerpo, que nos sitúa en el mundo, este es el que
acarrea las «necesidades e incertidumbres» —los «cuidados»,
dirá Heidegger— que según Plotino nos hacen hablar «aquí
abajo». Un ruido, una voz ajena, una molestia corporal, el
recuerdo de un deber intramundano o el movimiento de un
objeto cualquiera rompen esa comunidad silenciosa y ponen
a la existencia en trance de hablar; a veces, basta la mera percepción del rostro del otro como objeto visible, y no como expresión configurada. Tal es el sentido de una sibilina sentencia
de Dostoievski: «Es preciso —dice Stavroguin en Demonios—
que un hombre se oculte para ser amado: en cuanto enseña
52
A. Lotte, 10-11-1790. Lo mismo se lee en W. Soloviev: «Sobre
esta tierra, únicamente es verdad lo que con silencioso gesto dice un
corazón a otro.» Véase Binswanger, op. cit., págs. 202-205 y 553.
53
Silencio diaposesivo, porque en él la existencia personal se
posee a sí misma a través del otro.
370
el rostro, desaparece el amor». N o desaparece así el amor,
diremos nosotros, pero sí la plenitud de la comunicación
amorosa; y tan pronto como esta se atenúa, surge la necesidad
de hablar.
Dos son, pues, las instancias principales de la palabra en
el coloquio amoroso: la tensión dehiscente de la abundantia
cordis y la perturbación mundana del silencio diádico. Movida
por ellas, el habla aspira a ser símbolo de mutua presencia
y ofrecimiento de la realidad.
Transparece esa pretensión de mutua presencia —la presencia del tú y delj'fl en el nosotros— en la frecuencia con que
aparecen y se repiten en la conversación los vocativos y los
nominativos: los vocativos con que cada uno de los interlocutores nombra o invoca al otro —el nombre propio de este
o el pronombre tú— y los nominativos con que se da expresión a la emergente voluntad de estar con él y junto a él,
bien en forma singular (yo, en el sentido de jo-en-nosotros
o nos-uno), bien en forma dual (nosotros, en el sentido de
tú-j-jo). Completando a Gabriel Marcel, cabe decir que el
diálogo amoroso es ante todo invocación y nominación.
«No tengo palabras para ti, amada mía, y nunca las tendré
—escribía Browning a Elizabeth—. Tú eres mía, yo soy
tuyo» M .
Mas también es ofrecimiento la palabra de amor. Además
de nombrar y de invocar, el coloquio amoroso habla de,
tiene temas. Pero así como el tema del diálogo socrático y de la
conversación funcional es siempre puramente «objetivo» —la
contemplación de la belleza o de la verdad, la posesión de un
bien exterior cualquiera—, el tema del coloquio amoroso
representa también la secreta voluntad de ofrecer al otro, y a
través de él al «nosotros» coimplicativo, a la diada, la concreta
realidad a que el tema se refiere. Podría decirse que en el
habla amorosa todas las palabras llevan «dedicatoria»; con lo
cual el tema, hasta cuando tiene que ser «objetivo», es también
simultánea y más radicalmente «oblativo». «La intimidad
54
Carta del 12-1-1846. Véase también el soneto CVIII de Shakespeare.
371
de Descartes —escribe transfüosóficamente Zubiri— no reposó allí donde todas las apariencias y circunstancias hacían
suponer que efectivamente estaba reposando. Indudablemente, el legado completo de su razón genial solo fue para
alguien, que lo recibió como sutil obsequio de su intimidad.
¿Para quién? Solo Dios lo sabe» (NHD, 172-173). Sabiéndolo
siempre Dios, y a veces los demás hombres, esto es lo que
acontece en todo diálogo de amor 66.
Se dirá, y con cierta razón, que todo esto concierne muy
directamente a la comunicación propia del amor heterosexual,
al «amor» en sentido estricto. Mas también en alguna medida
puede decirse de la comunicación amistosa in genere. Más
o menos inclinada hacia la camaradería, más o menos disimulada por una voluntaria y pudorosa expresión irónica,
la amistad interpersonal también se manifiesta empíricamente
a través del abrazo, la obra de autodonación, el silencio y la
palabra vocativa, nominativa y oblativa. Si el lector tiene
amigos verdaderos, compruébelo a través de su propia experiencia.
2. Hemos de estudiar ahora la consistencia ontològica de la
comunicación en el amor concreyente y coefusivo. Desde el
punto de vista de su ser, ¿cómo se comunican entre sí las existencias individuales vinculadas por ese amor? Más concisa
y precisamente: ¿cuál es la realidad propia del nosotros que la
diada amorosa constituye?
Una larga y diversa tradición del pensamiento occidental
—neoplatonismo, idealismo hegeliano, irracionalismo vitalista—, viene afirmando que esa comunicación solo es real
55
La intención oblativa del habla amorosa mueve a transfigurar
poéticamente la expresión verbal: además de llevar «dedicatoria»,
la palabra de amor va siempre «vestida de fiesta», sea este vestido
la suma sobriedad del tú invocativo o la metáfora original o prestada.
De ahí la esencial conexión entre el habla amorosa y el habla poética que Binswanger tan certera y sutilmente describe.
La oblación, por otra parte, instala a quienes rectamente se aman
en el «todo» de la realidad. Una escritora norteamericana, Doris Peel,
ha dicho con acierto que el lema del verdadero amor no debe ser
«Fuera de ti, nada me importa», sino, mucho más humana y ambiciosamente, «Gracias a ti, todo me importa».
372
en cuanto es identificación o confusión. Cuando verdaderamente
se aman, los amantes se funden en un solo ser, constituyen una
y la misma realidad. No será inoportuno demostrar, mediante
algunos textos, la dilatada vigencia de esta idea del amor.
«El amor —pensaba Sabunde— junta a los hombres en
uno, y como de la mayor unidad resulta la mayor fortaleza,
así los hombres unidos por este modo tienen grande e invencible fortaleza, y cuando aman a Dios se unen entre sí y hacen
como uno solo» 6e. Más tajante es León Hebreo, aquel que
«hinchaba las medidas» a Cervantes, cuando este quería saber
de amor: la amistad —escribe León Hebreo— «remueve la
individuación corpórea y engendra en los amigos una propia
esencia mental..., tan quitada de diversidad y de discrepancia
como si verdaderamente sujeto del amor fuese una sola ánima
y esencia conservada en dos personas y no multiplicada en
ellas» 67. Más poética y apasionadamente expresada, esa misma
parece ser la opinión de Francisco de Aldana:
« ¿Cuál es la causa, mi Daman, que estando
en la lucha de amor juntos trabados
con lenguas, bracos, pies, j encadenados
cual vid que entre eljazmín se va enredando,
j que el vital aliento ambos tomando
en nuestros labios, de chupar cansados,
en medio a tanto bien somos forjados
llorar y suspirar de cuando en cuando ?»
«Amor, mi Filis bella, que allí dentro
nuestras almas juntó, quiere en su fragua
los cuerpos ajuntar también tan fuerte,
que no pudiendo, como esponja el agua,
pasar del alma al dulce amado centro,
llora el velo mortal su avara suerte» 58.
El prudente «como si» de León Hebreo desaparecerá cuando
56
R. Sabunde, Theologia naturalis (cit. por Menéndez Pelayo
en Historia de las ideas estéticas, Santander, 1940, I, págs. 420-421).
37
León Hebreo, Diálogos de amor (cit. por Menéndez Pelayo,
loe. cit., II, pág. 15).
58
Apud Elías L. Rivers, Francisco de Aldana, el Divino Capitán
373
Hegel radicalice metafísicamente la tesis de la identificación
espiritual por el amor: «Los amantes son un solo ser», dice
un texto de su juventud 69; y dando expresión metafórica a la
intención metafísica de su pensamiento, afirmará más tarde
que, una vez instaurada la «conciencia de sí general» la vida
social del hombre será como el brillo múltiple de una misma
luz 60. No menos radical es E. von Hartmann: el amor —declara— «es una identificación del amante y el amado, como una
ampliación del egoísmo...; la realización parcial del principio
de la identidad esencial de los individuos» 81.
No sería difícil multiplicar los textos probatorios 62. Bastan
los aducidos, sin embargo, para demostrar que la concepción
filosófica del amor como un acto de identificación ontològica
de los amantes tiene parte importante en la historia del pensamiento occidental. Disto mucho de confesar esta tesis:
me lo impiden a la vez mi idea del ser personal —vea de nuevo
el lector lo que en el capítulo precedente quedó expuesto—
y una atenta y consecuente consideración fenomenológica de la
realidad del nombre. Pero antes que la refutación formal de esa
multiforme doctrina 6 3 , me importa ahora su comprensión
(Badajoz, 1955), pág. 156. Acaso se haya inspirado Aldana en Lucrecio, De rerum natura, IV, 1108-1111:
Adfligunt avide corpus iunguntque salivas
oris et inspirant pressantes dentibus ora,
nequiquam, quoniam nil inde abradere possunt
nec penetrare et abire in corpus corpore toto (Rivers, 157).
Debo
la cita a mi amigo Rafael Lapesa.
59
W. Dilthey, «Die Jugendgeschichte Hegels», en Ges. Schr, IV,
pág. 98.
60
Recuérdese lo expuesto en el cap. IV de la Primera Parte.
61
E. von Hartmann, Phanomenologie des sittüchen Bewusstseins
(Berlín, 1879), págs. 773 y 794.
62
Un pensador tan alejado del idealismo hegeliano y del «racionalismo vitalista como R. Jolivet, escribía hace poco que «los momentos de comunión verdadera en la amistad y en el amor son hechos que atestiguan que el dos puede fundirse en el uno» («La notion de prochain. De la communication à la communion», en L'homme et son prochain, pág. 223).
63
La referencia a Wesen und Formen der Sympathie, de Scheler,
si Vamour humain, de Guitton, y a The Mind and Heart of Love,
374
psicológica e histórica. ¿Por qué, contra lo que la intuición
sensible del mundo tan patentemente enseña, los hombres
han pensado una y otra vez que el amor hace de los amantes
un solo ser ? ¿Por qué el amor interpersonal ha sido con tanta
frecuencia concebido como un acto de unificación ontològica?
Cabe responder a estas interrogaciones atribuyendo un
papel decisivo a la condición psicológica de quienes han confesado tal doctrina. N o sería difícil mostrar, en efecto, que la
que Jaspers llama «disposición entusiasta» en su Psychologie
der Weltanschauungen, conduce con más facilidad que otras disposiciones anímicas a la tesis de la identificación ontològica
por el amor. Mas no todo es, en este caso, psicología diferencial. Más radicales y decisivos que esa tendencia psicológicocultural son, a mi juicio, dos motivos de índole genéricamente
humana: uno vivencial, la experiencia de la «fusión afectiva»
—la Einsfühlung de Scheler— 04, y otro metafísico, la fuerte
sugestión intelectual del monismo. Sea uno más o menos
«entusiasta», en el sentido de Jaspers, hállese más o menos
próximo a la práctica de cualquier rito orgiástico o dionisíaco, hav momentos en que el alma se siente afectada por la
vivencia inmediata de una comunión vital con otros hombres
—esto es lo que acaece en el seno de las multitudes humanas,
cuando a todos sus miembros les funde una misma pasión—,
y aun con todo el cosmos; y la recusable tendencia a expresar
en términos de «ser personal» lo que ontológicamente pertenece al orden de la «vida afectiva», es en ocasiones demasiado
intensa para no cristalizar en construcciones doctrinales.
Más sutil e importante parece ser, sin embargo, la sugestión
que sobre la mente ejerce la metafísica monista. Sin confesar
el Uno parmenídeo, ¿no dijo lindamente fray Luis de León
que la unidad es «el pío universal de las criaturas»? Y el Maestro Eckart, ¿no había enseñado que «donde hay dos, hay dolor»?
El amor y el conocimiento piden de consuno cierta unificade d'Arcy, ahorra una buena parte de esa tarea. A ella he de volver,
sin embargo, en las páginas subsiguientes.
64
El lector no confundirá la Einsfühlung de Scheler («fusión afectiva») con la Binfühlung de Lipps y de Volkelt («proyección afectiva», «impatía»).
375
ción con lo amado y lo conocido; y si la mente se deja arrastrar sin reserva por el menester ontológico inherente a esa
«petencia» 66 , pronta y fácilmente llegará a las tesis de Spinoza,
Hegel o Schelling.
Por esto el monismo metafísico ha sido y será siempre, tanto
como una doctrina filosófica, la articulación intelectual de una
suprema esperanza. Solo en un hipotético «fin de los tiempos»
podrá ser unidad lo que ahora se muestra como pluralidad
invencible. Recordemos el pensamiento hegeliano acerca de la
«conciencia de sí general» —la cual es simultáneamente posible
y cierta, dentro del evolucionismo lógico y metafísico de
Hegel—, y acerca del amor, en cuanto realización parcial y anticipada de esa «conciencia de sí general». La historiología
hegeliana no es otra cosa que la metafísica de una esperanza
absoluta: la esperanza de un estado del Ser en que el Todo
sea Uno y el Uno sea Todo. Amar a otro hombre con un
amor humano —esto es, «racional»— sería incoar bipersonalmente esa definitiva, anhelada y prevista identificación ontològica.
Cien leguas alejado de cualquier monismo metafísico, esa
misma esperanza siente Ortega en el fondo cordial de su
mente. «Del prójimo con quien convivo —escribía en sus
últimos años— espero siempre, en última instancia, que sea
como yo... La amistad y el amor viven de esta creencia y de
esta esperanza: son las formas extremas de la asimilación entre
el tú y el jo... Que tú seas tú —esto es, que no seas como yo—
es pura facticidad. Yo abrigo siempre una última esperanza
de que esto no sea la última palabra. Por eso eres mi prójimo» (O. C , VI, 389).
Pero la creencia y la esperanza inherentes al amor constante,
¿son efectivamente reducibles a la fórmula «que tú seas como
ja»} Y, sobre todo: esa creencia y esa esperanza, ¿tienen una
65
La «petencia» es el supuesto metafísico de la «apetencia». El
animal puede «apetecer» •—y el hombre, a su humano modo—, porque su ser es constitutivamente «pétente»; aunque solo en el hombre la «petencia» pueda hacerse formal y articulada «petición».
Póngase esto en conexión con lo dicho al tratar de los supuestos
metafísicos del encuentro.
376
verdadera razón de ser? ¿No serán la engañosa y vana ilusión
de un ser inútilmente apasionado? Tal es, como sabemos, la
opinión de Sartre. El proyecto propio de la relación amorosa
—absorber la alteridad del otro, dejando intacta su naturaleza (EN, 432)— es un ideal ontológicamente irrealizable,
y por lo tanto, ontológicamente absurdo. El nosotros-sujeto
no pasa de ser una vivencia ocasional y subjetiva; por consecuencia, una ilusión más, si se le considera desde el punto
de vista de su realidad. La esperanza hegeliana descansaría,
a la postre, sobre un inconsciente y originario truco intelectual: el truco de considerar la relación entre las conciencias
de sí, no desde el punto de vista de una de ellas en su individual y real singularidad, sino desde el previo, tácito y sobreentendido punto de vista de un Todo hipotético, del cual
las diversas conciencias de sí serían momentos no-autónomos.
Ningún optimismo lógico o epistemológico podría suprimir
el escándalo de la pluralidad de las conciencias. La mente
humana puede proponerse, a lo sumo, la doble y modesta
tarea de describir ese escándalo —tal es la meta del análisis
sartriano de la «mirada objetivante»— y de intentar fundarlo
en la naturaleza misma del ser.
Contrapongamos de nuevo a Hegel y Sartre. Instalado en el
a priori de su monismo ontológico —decía yo páginas atrás—,
Hegel afirma que la unidad de las conciencias es real y cierta.
Encerrado dentro de su parcial y apretado análisis de la conciencia de sí, Sartre sostiene que esa unidad es a la vez impensable e imposible. Hegel peca por exceso de optimismo:
da por cierto lo que con desmedida esperanza él espera. Sartre,
a su vez, peca por exceso de pesimismo: da por imposible
y absurdo lo que de alguna forma puede ser esperado. Entre la
certidumbre lógica de uno y la metafísica desesperación del
otro, ¿será posible descubrir una senda nueva: la senda hacia
una posibilidad humana que no sea humanamente cierta ?
Para descubrir y recorrer esa senda es preciso distinguir
cuidadosamente entre la existencia actual del hombre y su
existencia posible; con más precisión, entre la realidad actual y la
realidad posible del «nosotros» amoroso y diádico.
La tesis de la identificación ontològica por el amor es for377
malmente inadmisible. Desde un punto de vista vivencial y fenomenológico, porque el «nosotros» diádico es y no puede
no ser para mí, aun en el relámpago sobretemporal del «instante eterno», yo-y-tú o jo-en-nosotros. Tú puedes serme efusivo
y transparente, pero no por ello dejas de serme un tú real.
Ni tú ni yo nos perdemos ontológicamente en un «nosotros»
confundente y homogéneo, sino que nos encontramos, transfigurados, en él. Como Unamuno diría, el amor nos revela
qué realmente somos nos-otro y nos-uno. Y desde un punto de
vista metafísico, esa tesis no puede ser admitida porque no es
pensable que un ser personal —un ser a cuya constitución real
pertenece el poder decir «Yo soy yo mismo» y «Yo soy mío»—
pierda esa radical «propiedad» suya sin aniquilarse. Siendo
personal mi realidad, o yo soy en propiedad, o no soy. Y si
el que yo no sea está entre mis posibles, la posibilidad de no
ser se halla por encima de mis fuerzas: yo puedo suicidarme,
mas no aniquilarme. Amando, mi realidad no se aniquila;
sigue siendo «persona».
La categoría ontològica que permite dar razón suficiente
del nosotros —escribe Martin Buber— es el «entre»; es decir,
una distinción metafísica que no sea distancia, sino nexo.
«A diferencia de las demás criaturas del mundo, el espíritu
humano —afirma, por su parte, Zubiri— tiene el amor de la
agápé, el amor personal. Como tal, crea en torno suyo la
unidad originaria del ámbito por el cual el otro queda primariamente aproximado a mí desde mí, queda convertido en mi
prójimo. Si el espíritu finito no produce al otro, produce la
projimidad del otro en cuanto tal... El amor, antes que una
relación consecutiva a dos personas, es la creación originaria
de un ámbito efusivo dentro del cual, y solo dentro del cual,
puede darse el otro como otro. Este es el sentido de toda
posible comunicación entre hombres» (NHD, 521). Tal es el
común sentir de toda la antropología cristiana, así católica
como protestante. En su alocución a un Congreso Internacional de Psicoterapeutas —13-IV-1953—, decía Pío XII:
«Hay una protección, una estimación, un amor y un servicio
del propio yo, no solo justificados desde un punto de vista
psíquico y moral, sino hasta exigidos... Cristo toma como
378
medida del amor al prójimo el amor a sí mismo, y no al revés».
Y el teólogo protestante, Paul Tillich, sostenía poco más
tarde que la aceptación de sí mismo, el hecho psicológico
y metafísico de decir «Sí» en el encuentro de uno consigo
mismo —la accepting acceptance, dice significativamente Tillich—
es el supuesto de toda capacidad amorosa, comprendida la
del «Ama a tu prójimo como a ti mismo» 66.
Todo el personalismo contemporáneo, desde los versos
de Antonio Machado:
—«enseña el Cristo: A tu prójimo
amarás como a ti mismo,
mas nunca olvides que es otro»—,
hasta la reflexión filosófica y sociológica de Scheler, Mounier,
Nédoncelle, Lacroix, Von Hildebrand y Zubiri 67, afirmará
enérgicamente la radical indisolubilidad e infungibilidad de la
6i
P. Tillich, «Das Neue Sein ais Zentralbegriff einer christlichen
Theologie», en Mensch und Wandlung, Eranos-Jahrbuch XXIII (Zürich, 1954).
" El pensamiento de Scheler acerca de la radical e indisoluble
individualidad de la persona quedó expuesto en el cap. I de la
Segunda Parte. Nédoncelle, como sabemos, distingue tres grados de
la comunicación: la participación, la asimilación y la comunión. Esta
última es la comunicación propia del amor, y consiste en «una coincidencia de cada conciencia con un aspecto total de la otra conciencia». Estar en comunión —comulgar— es «tener conciencia del otro
como una singularidad, y al mismo tiempo sabernos idénticos a él».
Nédoncelle, ya se ve, emplea el término «identificación» para hacer
patente lo que es la comunión amorosa, pero no sin declarar muy
expresamente que hay dos modos de identidad, la de los sujetos y
la de los objetos; solo esta sería verdadera «indiscernibilidad o similaridad completa» (op. cit., págs. 39-41). Von Hildebrand, a su vez,
discierne otros tres grados de la comunicación interhumana: el mero
contacto espiritual (geistige Berührung) de la mutua percepción, la
unión interpersonal (Vereinigung) del «yo» y el «tú» en el «nosotros» —en un «nosotros» cooperativo— y la unificación del amor
mutuo (Einswerdung). Pero la unificación amorosa •—añade— «no
consiste en la disolución de las personas singulares como individuos,
en la violación del centro misterioso de la persona, del yo, de modo
que todas las vivencias se agrupen de un modo unitario» (op. cit., página 43).
379
persona. El amor pone en comunión real a las personas que se
aman; pero esta comunión —llámese así, con Nédoncelle,
o «unificación» (Einsiverdung), con Von Hildebrand— no es
y no puede ser identificación e indiscernibilidad ontológicas.
El hombre puede y aun debe decir «Yo soy en nosotros» —esto
es, en aquello que nos permite ser «nosotros»—, mas no, como
pretendió Hegel, «Yo soy Nosotros». Escandalosa o no, la
pluralidad de las conciencias personales es para el hombre
un hecho radical y originario 68.
Pero si no es identificación ontològica ni confusión in
unum, ¿qué es en realidad esa «comunión» que el amor crea
y establece entre las personas? Pienso que la estructura ontològica de la comunión amorosa —que es, conviene no olvidarlo, u n acto bipersonal y diádico, no un estado— se halla
integrada por estos tres momentos: la mutua donación de ser,
la mutua transparencia y la mutua y libre asunción de las obras
de la libertad ajena.
Amando a otra persona con amor concreyente y coefusivo,
yo, bajo forma de regalo, sacrificio o confidencia, le hago
donación de una parte de mi ser. Recuérdese lo dicho al estudiar fenomenológica y psicológicamente la estructura de ese
amor: su «en», su «hacia» y, sobre todo, su «para». No hay
duda: amarse personalmente es hacerse mutua donación de ser.
Pero yo, ¿puedo dar a otro todo mi ser? El tópico «Soy tuyo»
del coloquio amoroso, ¿puede ser entendido de un modo total
y ontológico? Indudablemente, no. El hombre no puede dar
a otro su ser más que cuando este ser se ha hecho vida: palabras,
gestos, tiempo vital, actos psicofísicos de toda especie. Es
cierto que yo puedo morir voluntariamente por otro; muriendo así, le doy toda mi vida. Esto, sin embargo, no quiere
decir que yo le dé todo mi ser. Tal empeño es metafísicamente
imposible; y no solo porque en mi realidad hay zonas subyacentes a mi vida consciente e inconsciente —aquellas que
como suele decirse, sirven a esta de «supuesto» o hypóstasis—,
68
Por esto, como Santo Tomás enseña en su Comentario al Libro
de Job, no es impropio de la dignidad de Dios que Job —esto es,
una persona, un ente que puede decir «Yo soy mío» y poseer la
verdad— dispute con El (c. 13, lect. 2).
380
sino también, a potiori, porque mi ser solo parcial, consecutiva
y ejecutivamente es mío. Yo me he encontrado a mí mismo
siendo; como dice Zubiri, yo soy en cuanto religado a lo
que hace que yo sea, a la deidad: Dios, cuando a la deidad se
la nombra según lo que ella es, o alguno de esos «sucedáneos
de Dios» con que los hombres aluden a veces al fundamento
último de su existencia. Por eso puede escribir Jean Lacroix
que «la amistad es el descubrimiento de sí mismo y del otro
en un más allá que funda a la vez la distinción y la conexión» 69;
el «más allá» en que, como vimos, echa su raíz metafísica la
concreencia, cuando esta es verdaderamente radical.
El «en» de implantación de la coexistencia amorosa, coefusiva y concreyente —el «en» del nosotros amoroso y diádico—
es, pues, Dios o un sucedáneo de Dios: la «verdad científica»,
para el hombre de ciencia que no sabe o no quiere ser metafísico; la «suma belleza», para el esteta; la «conciencia de sí
general», para el hegeliano; el ideal de una humanidad definitiva y plenamente justa y feliz, para el comtiano y para el
marxista. «Solo los que se aman en Dios —decía San Agustín—,
se aman rectamente. Por lo tanto, para amarse es preciso amar
a Dios» 70. Y B. Háring comenta así esa sentencia agustiniana:
«Nuestro j o solo llega a su plenitud ante el tú de Dios. Mas para
que el dilatado puente del amor de Dios alcance la orilla de la
eternidad, tiene que ir apoyándose en sucesivos pilares, que
son los del amor al prójimo... El hombre no puede hallarse
a sí mismo en el amor, si en el amor no ha hallado antes el
tú del prójimo. Pero ni el amor a sí mismo ni el amor al prójimo pueden alcanzar la profundidad que es necesaria para ser
duraderos y perfectos, si ambos no han buscado y descubierto
su centro en Dios» 71. Yo estoy en comunión amorosa con
otro cuando el otro y yo nos damos mutuamente una parte
49
70
71
Le sens du dialogue, pág. 141.
Retractaciones, 1, 83.
La ley de Cristo, II (Barcelona, 1961), págs. 20-21. La doctrina de la comunicación con el otro en Dios será extremada abusivamente por Malebranche. Dios, para Malebranche, no es solo el fundamento metafíisico de la comunión amorosa, sino el medio de esta.
Solo en Dios, «Lugar de los espíritus», puede comprenderse a los
otros y llegarse a ellos, dice en De la recherche de la vérité (ed. de
381
de nuestro respectivo ser; y tal donación es en verdad auténtica cuando el otro y yo la hacemos sabiendo de algún modo
—como San Agustín o como el más humilde carbonero— que
el ser por nosotros donado solo de un modo parcial, consecutivo y ejecutivo nos pertenece. Con otras palabras: cuando
el otro y yo nos amamos según lo que real y mutuamente
somos; esto es, siendo en Dios o —si no se quiere o no se sabe
usar este nombre— en alguno de los sucedáneos de Dios.
Quien así ama puede decir: «Yo soy contigo en aquello que
nos permite ser nosotros»; en nuestra común naturaleza de
hombres y en el fundamento trascendente y único de nuestras
dos personas 72 .
G. Lewis, París, 1945-1946, II, pág. 248); y en otra página escribe:
«Estamos infinitamente más unidos a Dios que a las criaturas, a Él
directamente, a las criaturas indirectamente» (II, pág. 260). Dios
es el «lazo de nuestra sociedad», léese en sus Entretiens sur la métaphysique et la religión (ed. de A. Cuvillier, París, 1948, XIII, página 222). No creo que esto sea metafísicamente compatible con la
bien conocida sentencia de San Juan: «El que no ama a su hermano,
a quien ve, ¿cómo amará a Dios, a quien no ve?» (I Joh. IV, 20).
El amor a Dios es principio y fundamento de todo auténtico amor
al prójimo, pero no el medio para «llegar» a este.
72
Si el hombre fuese solo naturaleza, eso que a ti y a mí nos
hace posible ser nosotros sería la unidad genérica de todos los hombres, la realidad correspondiente al género homo. Siendo el hombre
a la vez naturaleza y persona, eso que a ti y a mí nos hace posible
ser nosotros no es sólo nuestra unidad genérica, sino también el
fundamento unitario y unificante de tu persona y la mía. Con mucha agudeza percibieron este problema los Padres griegos orientales,
cuando con los recursos filosóficos del naturalismo helénico tuvieron
que dar cuenta intelectual de la idea cristiana del hombre. San Juan
Damasceno, por ejemplo, repite sin cesar que la naturaleza humana
es una, aunque las hipóstasis sean múltiples. Para él hay una entidad
entre todos los hombres, comprendido Cristo, en cuanto hombre;
solo la personalidad les distingue (De fide ortodoxa, P. G., vol. 94,
lib. III, cois. 1001, 1004, 1008, 1024 y 1025; De natura composita,
P. G., vol. 95, cols. 120-122; cit. por Nédoncelle, pág. 40). Dos personas, según esto, solo en el fundamento trascendente y único que
las hace ser pueden ser nosotros. Ya vimos en la Introducción que
solo con el personalismo cristiano ha podido surgir históricamente
el problema del otro.
Sobre la antropología cristiana de la relación de projimidad, véase
la bibliografía consignada en el cap. I de esta Tercera Parte. A ella
382
A la estructura ontològica de la comunicación interpersonal
amorosa pertenece, en segundo término, la mutua transparencia. E n el orden de la existencia personal, lo más opaco
es el vacío. Dos personas voluntariamente encerradas en su
propio «yo», dos mónadas humanas cuyo «entre» sea el vacío
quedarán siempre mutuamente opacas: bien lo saben los jugadores de poker; solo cuando el «entre» interpersonal quede
lleno por el ser que en él ponen los actos de mutua donación,
solo entonces comenzarán a verse entre sí con alguna profundidad. Quien amorosamente se da al otro, hace transparente el «entre» que de él le separa —mejor dicho: hace que
les una lo que antes les separaba— y se hace transparente
a sí mismo. El vacío interpersonal, como el vacío cósmico, es
pura oscuridad, y la común preocupación por las cosas del
mundo, un sistema de señales a través de la tiniebla; solo el
amor coefusivo es luz y transparencia en la vida del hombre.
Desde u n punto de vista meramente empírico y fenomenológico, la mutua transparencia es mutuo conocimiento; un
conocimiento preconceptual y prediscursivo, próximo, por
pobre que sea la inteligencia de los amantes, a la intuición
intelectual de que hablaba Plotino y en que, como él decía,
«todo el cuerpo es ojo». Recuérdese lo dicho en páginas anteriores. Pero el conocimiento amoroso —y esto es lo que nos
permite acceder a la intelección de su contextura ontològica—
no es solo u n conocimiento de lo que en el otro ha sido y està
siendo, no es simple perspicacia; es también adivinación de lo
que el otro puede ser, según lo que en ese «poder ser» sea mejor
y más auténtico para su persona. Quien de veras ama a otro
hombre es de algún modo, como decía Shelley, «su mejor
yo». Lo cual equivale a afirmar que la mutua transparencia
del amor es un conocimiento de la persona del otro según
su verdadera vocación. Diremos, pues, completando a Gabriel
Marcel, que el amor personal es una activa invocación a la realidad
viviente del otro desde la vocación de su persona. Respecto del ser
de la persona amada, el verdadero amante es un cooperator Dei.
pueden ser añadidos el importante libro de V. Warnach Ágape
(Dusseldorf, 1951) y el ensayo de R, Panikker «Sur Panthropologie
du prochain», en L'homme et son prochain, pág. 228.
383
Así lo exige la común implantación de la existencia en el fundamento unitario, creador y trascendente de toda realidad.
Hemos de considerar, en fin, la mutua j libre asunción de las
obras de la libertad ajena. La mutua donación de ser no llegaría
a ser eficaz y no podría ser causa de transparencia, si ese ser
—hecho, como sabemos, vida— no fuese aceptado y asumido
por aquel a quien se regala. Solo cuando mi confidencia llega
a ser parte integrante de nuestra vida y de nuestro ser, solo
cuando de veras se trueca en habitud operativa y constitutiva de
un tú-en-nosotros, solo entonces es cabal la convivencia amorosa.
Pero como yo no puedo dar al otro todo mi ser, sino tan solo
lo que de mi ser me es dado convertir en vida, porque mi ser
no es íntegramente mío, del mismo modo yo no puedo darle
mi libertad, sino tan solo las obras de esta. Un pintor puede
decir a su amada: «Son tuyos los cuadros que libremente he
creado desde mi personal vocación de pintor»; mas no: «Es
tuya mi libertad creadora». Dar a otro la propia libertad es un
imposible metafísico. La libertad no es solo libre ejecución
de la propia vida, ni solo liberación de la existencia de las cosas con que la existencia es y está; es también, como dice
Zubiri, «constitución libre, implantación del hombre en el
ser como persona»; y así entendida «se constituye allí donde
se constituye la persona, en la religación» (NHD, 457). Narrando y comentando la vida de un varón caritativo, el P. La
Puente dice una vez que para los buenos cristianos los prójimos son «minas» que les enriquecen 73. Tan feliz expresión
ascética tiene un profundo sentido ontológico; mi prójimo
es para mí «mina» y yo soy «mina» para mi prójimo, porque
uno y otro nos amamos conservando nuestra libertad personal, y por lo tanto nuestra personal capacidad de creación
y donación; tanto más, si el otro y yo somos, además de pró73
P. Luis de la Puente, Vida del P. Baltasar Álvarez, VII, § 2
(ed. de la B.A.E., pág. 52): «Y por esto las necesidades de los
prójimos las miran los buenos cristianos como minas riquísimas con
que crecen sus almas, y se enriquecen, y cada día son más ilustradas.»
Una persona solo llega a su pleno desarrollo —escribe, por su
parte, el P. B. Haring— «cuando del yo fluye una corriente de amor
hacia el tú, en virtud de la cual se concede al tú la misma atención
que al propio yo (op. cit., II, pág. 20).
384
jimos, verdaderamente amigos. El ideal del amor es absurdo
en la filosofía sartriana, más aún, tiene que serlo, porque en sí
misma es absurda la idea sartriana del amor 74.
En su estructura ontològica, el nosotros coimplicativo de la
diada amorosa repite en forma finita y abierta la realidad trinitaria que los Padres griegos llamaron perikhóresis, y los teólogos latinos circumincessio. «Cada persona divina no puede
afirmar, en cierto modo, la plenitud infinita de su naturaleza,
sino produciendo la otra» (Zubiri, NHD, 504). Pues bien: en
el orden del amor humano, cada persona de la diada se acerca
a su plenitud produciendo, no la otra persona, que esto es
para ella imposible, sino la projimidad amorosa en que el ser
de la otra persona puede realizarse y afirmarse plenamente.
Y siendo las dos creadas y finitas —siendo y actuando, por
tanto, desde lo que hace que ellas sean—, ambas tienen que
amarse desde el fundamento fontanal y trascendente de su ser
y su libertad. Así ha podido decir F. Ebner 75 , que el amor
entre hombre y hombre es en cierto modo una relación entre
tres, porque Dios 76 está siempre presente cuando dos personas se encuentran y como tales personas se aman.
Pero la relación amorosa de la diada es abierta, además
de ser finita. A través del amigo o por obra de otras relaciones
dilectivas, la existencia personal está virtualmente abierta a
todas las restantes personas. Lo cual nos hace ver que la constitución misma del ser humano exige a la vez la diadicidad y la
universalidad: aquella, porque, como vimos, el amor interpersonal solo diádicamente puede actualizarse; esta otra, porque solo en comunión con todos los hombres puedo yo ser
plenamente hombre. «Es muy cierto —escribe R. C. Kwant—•
que yo soy una conciencia situada, pero la universalidad per74
Lo cual es tanto más grave, cuanto que Sartre presenta esa idea
suya —la contenida, al menos, en L'étre et le néant— como si fuese
la cabal descripción del fenómeno amoroso.
75
Wort und Liebe (Regensburg, 1935); Das Wori und die geistigen Realitàten (Innsbruck, 1921).
76
Con este nombre •—añado yo— entre quienes como tal le confiesan, con otro entre quienes viven atenidos a un «sucedáneo de
Dios».
25
385
tenece a mi situación misma» " ; y pertenece a mi situación,
añado yo, porque es propia de mi constitución, porque todo
nosotros humano se halla incoativamente abierto a la humanidad entera. Si es de veras profundo, el amor entre dos personas lleva siempre en su seno la pretensión y el germen de un
corpus mysticum. Con otras palabras: cuando es de veras profundo, el amor interpersonal es «correligación» en acto.
Esto, por lo que concierne a la realidad actual de la diada
amorosa. Mas nada cierto quedaría dicho acerca de tal realidad,
si no se hiciese constar muy resueltamente su constante deficiencia. La presión del mundo, la fuerza de la carne y la
deformación egoísta del amor de sí mismo —a la cual ni el
más rendido amante ni el santo más excelso pueden sustraerse
por completo— impiden una y otra vez que la mutua donación de ser, la mutua diafanidad y la mutua asunción del ser
ajeno logren perfección y permanencia. El primer paso del
amor de coefusión debe ser un respetuoso reconocimiento
de la persona del otro. Quien de veras ama a otra persona
comienza —dice certeramente el P. Ceñal— por «reconocerla
y comprenderla, como rodeándola, como abrazándola, para
dejarla intacta en su autonomía, en su incomunicabilidad, en
su unicidad inviolable. En esta comprensión que respeta
y abraza, germina ya el amor» 78. El segundo paso del amor
coefusivo es la obra de perfección de la persona del otro.
«Ama al otro como a ti mismo»; tal debe ser la norma constante, la regla áurea. Pero sobre esta consigna veterotestamentaria, el Nuevo Testamento ha puesto otras dos, que la
perfeccionan: amar al otro como si el otro fuese Cristo
(Mt. X X V , 39-40) y amarle como si uno mismo fuese Cristo (Job. XV, 9-12, y XVII, 26). Lo cual no sería posible si la
práctica del amor al otro no fuese más delicada y obsequiosa
que la práctica del amor de sí mismo. El amor de perfección
a la propia persona no debe encubrir la multitud de los defectos propios; el amor de perfección a la persona del otro,
77
«Rencontre et vérité», en Rencontre. Encounter. Begegnung, página 242.
78
«Carácter existencial de la relación interhumana», comunicación
a las Conversaciones Católicas de Gredos, mayo de 1956.
386
debe, por el contrario, encubrir la multitud de los suyos, y este
es justamente el límite que separa la transparencia amorosa
de la murmuración y del cinismo. Pues bien: la presión del
mundo, la fuerza de la carne y el egoísmo nos mueven de continuo a objetivar al otro, a convertirlo en cosa poseíble, manejable o contemplable; y esto no siempre como defensa más
o menos legítima frente a los intentos de objetivación con que
el otro pueda amenazarme. Sartfe, que yerra en cuanto a lo
que pueden ser el encuentro y el amor, acierta de lleno en lo
tocante a lo que el amor y el encuentro suelen ser.
De ahí la necesidad de considerar, junto a la siempre deficiente realidad actual de la diada amorosa, la realidad posible
de esta. ¿Qué es lo que el amor concreyente y coefusivo puede
ser? ¿En qué consiste la perfección del amor cuando en él
se aunan y mutuamente se potencian la projimidad y la amistad? Yo creo que la respuesta debe comprender estos cuatro
puntos: i.° Mutuo y profundo respeto a la radical y libre
otredad de la persona del otro. z.° Mutua donación perfectiva
de las obras de la propia libertad. 3. 0 Mutua asunción —perfectiva también— de las obras de la libertad ajena. 4. 0 Abertura
amorosa —y, por lo tanto, operativa— a la projimidad con
los demás hombres, comprendidos los más lejanos. El ideal
de la relación interhumana no consiste en que el otro sea
como yo, alter ego de mi ego o «conciencia de sí» en que la mía
se duplique, sino en que, por la virtud transfiguradora y clarificante del mutuo amor, él y yo —y, por supuesto, todos los
demás— poseamos en transparente comunión la mismidad
de nuestra propia perfección personal. Yo tengo que aspirar
a que el otro y yo seamos iguales en aquello que en nosotros
es naturaleza y razón genéricas, y debo aspirar a que ambos
seamos distintos uno de otro en aquello que a cada uno de los
dos nos singulariza como personas, comprendida la peculiar
modulación que nuestra personeidad haya introducido o pueda
introducir en aquello que en nosotros es genérica naturaleza
y genérica razón.
En sus rasgos principales, tal sería la estructura de la que
Jaspers llama «comunicación de la existencia posible». La comunicación interindividual propia de la existencia empírica
387
es deficiente, hasta en sus momentos supremos. Acaso se
acerque a veces a la perfección, mas nunca este acercamiento
deja de ser fugaz. Ahora bien: la posibilidad de tal perfección,
¿es verdaderamente real, o no pasa de ser la ilusión de una
mente incapaz de soportar la desesperante evidencia del absurdo? Frente a la posición de Sartre, yo pienso que esa posibilidad de la existencia humana no es ilusoria, sino real, y me
fundo en dos razones de hecho: la primera, que la meta a que
tal posibilidad tiende no es en sí misma contradictoria o absurda; la segunda, que el hombre puede acercarse asintóticamente a dicha meta durante su existencia empírica.
Solo desde el a priori de una visión intelectiva y racional
de la realidad —tenga esta visión su punto de partida en el
cogito tácita y lógicamente universal de Hegel o en el cogito
expresa y concretamente individual de Sartre—, solo desde
ese a priori puede parecer provisional o absurda la idea de una
comunión vital de dos conciencias personales. Racionalmente
considerada, una cogitatio puede ser de todos (por ejemplo:
«2 + 2 = 4») o tiene que ser intransferiblemente mía (por
ejemplo: «me ven»): tertium non datur19. Y quien así se sitúe
frente a la experiencia del otro, por necesidad habrá de orientarse hacia una interpretación hegeliana o sartriana de esa
experiencia. Pero el punto de vista intelectivo-racional no
agota las posibilidades intelectivas del espíritu humano frente
a la realidad: el hombre puede entender lo real de modos muy
diversos. ¿Quiere esto decir que nuestro espíritu debe limitarse a catalogar y comprender, bien a la manera de Dilthey,
bien a la de Jaspers, las distintas «visiones del mundo» y las
teorías del otro que a ellas correspondan? De ningún modo.
Cabe también la posibilidad de investigar si todas esas «visiones del mundo» tienen una raíz unitaria previa a su diversidad, y no otra cosa pretenden ser, a mi juicio, la ra^ón vital
de Ortega y la inteligencia sentiente de Zubiri. Cuantos así
traten de entender la realidad, es seguro que no considerarán
79
La afirmación de Scheler, según la cual una misma vivencia
puede ser de dos personas distintas •—afirmación, como vimos, harto
discutible— procede de una consideración puramente «racional» de la
cogitatio.
388
imposible y absurda la convivencia dilectiva de dos sujetos
personalmente distintos entre sí.
Tanto menos incurrirá en el hegelianismo o en el sartrismo
quien, por añadidura, haya experimentado por sí mismo o haya
visto experimentar a los demás ese tantas veces nombrado
acercamiento a la perfección de la convivencia amorosa. «Esto,
amor, lo digo de mí, pero lo pienso de ti», dice Browning
a Elizabeth Barret en One word more. «En la medida en que
eres fiel a ti mismo, en esa medida me eres fiel», hace decir
Schiller a Thekla en el acto III de su Wallensteins Tod. Hombres
que así piensen y hablen —más precisamente: hombres que
así sientan y conciban la diadicidad propia del amor—, ¿podrán considerar absurda la posibilidad de una convivencia
interpersonal en perfecta otredad amorosa?
Mas también hay discrepancias entre quienes juzgan real
esa posibilidad. Algunos piensan —o creen, o dicen creer—
que la projimidad perfecta es posible en este mundo y por virtud
de la capacidad natural del hombre; así el hegeliano, el comtiano, el anarquista y el marxista. Pero si la razón y la experiencia abonan la posibilidad de un mundo cada vez mejor,
no parecen justificar la creencia en el mundo terrenal inmejorable. Nada permite suponer que el mal sea eliminable de la
civitas terrena: el mysterium iniquitatis de que habló San Pablo,
seguirá vigente sobre el planeta hasta el fin de los tiempos.
Otros, en fin, creen que la projimidad perfecta es posible,
mas no en la tierra, sino en otro mundo, v a favor de medios
humanamente preternaturales. Tal es, respecto del amor
interpersonal, el objeto de la esperanza cristiana: esperanza
incierta, aunque razonable y firme, de una relación interhumana allende la muerte, en la cual la projimidad y la amistad han de alcanzar gratuitamente la perfección a que en este
mundo aspiran.
«Lo sé —escribía San Bernardo—: una conciencia perfecta
en la relación de unos hombres con otros no puede lograrse
en esta vida; quizá no debamos ni desearla. Si en la morada
celeste el conocimiento dará pábulo al amor, aquí abajo podría ser contraproducente; pues ¿quién puede vanagloriarse
de la limpieza absoluta de su corazón? Esto, para el conocido,
389
sería motivo de confusión, y para el conocedor, desagradable
sorpresa. N o habrá felicidad al conocerse, sino allí donde
no hay mancha ninguna.» Y lo mismo fray Luis de Granada,
y Quevedo, y todos cuantos se han detenido a especular sobre
el objeto material de la esperanza cristiana 80 . El propio
Dostoievski dirá: «Declaro que el amor a la humanidad es
cosa completamente inconcebible, incomprensible y hasta
imposible sin la fe en la inmortalidad del alma humana» 81.
Tal vez no sea inoportuno exponer aquí, siquiera sea muy
sumariamente, la doctrina de Santo Tomás acerca de la unión
que entre persona y persona suscita el amor. «Al amor —escribe Santo Tomás— pertenece la unión, por cuanto que por
obra de la complacencia del apetito, el amante se ha respecto
de lo que ama como se ha respecto de sí mismo o de algo
suyo» (I-II q. 26 a. 2). Esta unión no es y no puede ser confusión ontològica; posee una estructura, que en el caso del amor
perfecto, y en la medida en que el amor pueda en este mundo
ser perfecto, se halla integrada por tres momentos: la respectiva unidad del amante y del amado con su «bien propio»,
la coincidencia del bien propio del amante y del bien propio
del amado en un «bien común» y la referencia ontològica de
este bien común al «bien supremo», esto es, a Dios. El amor
perfecto tiene que ser amor en Dios, y, por lo tanto, amor de
Dios, caridad. Es cierto que en un orden terreno hay modos
del amor humano diferentes de la caridad; pero si el amor
a otro hombre es de veras recto y profundo, en su raíz será
amor en Dios, y, por lo tanto, participación del ser divino,
no solo por semejanza, mas también por composición 82.
La última razón del amor al prójimo es, pues, Dios: ratio
diligendiproximum Deus est (II-II q. 103 a. 3); más precisamente,
esa razón es la «compañía en la plena participación de la
bienaventuranza eterna» (II-II, q. 26 a. 5). Al prójimo y al
80
Véase el apartado «La esperanza de los tradicionales» en mi
libro La espera y la esperanza.
81
Cit., como el texto de San Bernardo antes transcrito, por el
P. de Lubac, en El drama del humanismo ateo.
82
Véase Geiger, La participation dans la philosophie de Saint
Thomas d'Aquin (París, 1942).
390
amigo se les ama en cuanto compañeros posibles en la fruición del infinito gozo que se espera. De ahí el ordo amoris que
propone Santo Tomás: en sentido descendente, el amor de
Dios, el amor al bien espiritual de la propia alma, el amor
al prójimo, el amor al bien del propio cuerpo (II-II q. 26 a. 2,
q. 26 a. 5, q. 44 a. 8). Al prójimo hay que amarle más que al
cuerpo propio. Es cierto que nuestro cuerpo está más cerca
de nuestra alma que el prójimo, en lo que atañe a la constitución de nuestra naturaleza; pero en cuanto a la participación en la bienaventuranza eterna, la compañía que el alma
del prójimo concede a nuestra alma es mayor que la que nuestro cuerpo nos concede; por lo cual, y respecto de la salvación del alma, debemos amar al prójimo más que a nuestro
propio cuerpo.
El hombre, en suma, tiene necesidad de amigos. Más que
un bien, la compañía amistosa es una necesidad. Los amigos
son necesarios en esta vida cuando el hombre no es feliz:
«Lo que suele decirse, que sin compañía no puede darse
gozosa posesión de bien alguno, esto tiene lugar cuando en
una persona no se da el bien perfecto; por lo cual necesita,
para la plena bondad de su gozo, del bien de alguien que le
acompañe» (I q. 32 a. 1). Son igualmente necesarios los amigos en esta vida cuando el hombre es feliz: «Si hablamos de la
felicidad de la vida presente, es necesario decir, con el filósofo 83 , que el hombre feliz tiene necesidad de amigos, no
para su utilidad, puesto que se basta a sí mismo, y tampoco
para su placer, porque en la práctica de su virtud personal
encuentra un placer perfecto, sino para su bien obrar, es decir,
para hacerles el bien y para ser ayudado por ellos cuando hace
el bien. El hombre, pues, necesita de sus amigos, tanto en las
obras de la vida activa como en las obras de la vida contemplativa» (I-II q. 4 a. 8).
Continuando por esta vía ascendente, ¿deberemos concluir
que los amigos son necesarios para el goce de la bienaventuranza eterna? Santo Tomás contesta haciendo una distinción
83
Recuérdese lo que en el capítulo precedente se dijo acerca de
la teoría aristotélica de la amistad.
391
previa: «Si hablamos de la felicidad perfecta del cielo, la compañía de los amigos no será precisa por modo necesario, porque el hombre tiene en Dios la entera plenitud de su perfección; la compañía de los amigos solo será entonces precisa
para complemento y mejor ser de la bienaventuranza (ad
bene esse beatitudinis)» (I-II q. 4 a. 8). Por esto es posible esperar para otro la vida bienaventurada, si con él nos une un
vínculo de amor (II-II q. 17 a. 3) 84.
Cabría explanar esta última distinción de Santo Tomás —que
así, prout sonat, se quiebra de sutil 85 — diciendo que el hombre
no necesitará a los amigos in patria por razón del objeto de su
fruición, que ha de ser la realidad infinita de Dios; pero sí
los necesitará por razón del sujeto del acto fruitivo, esto es,
porque, en cuanto tal individuo, el individuo humano es
físicamente un ente incompleto, una criatura constitutivamente
menesterosa de los otros hombres y del mundo. Sin otros
hombres y sin mundo, el individuo humano no puede ser
feliz, por la razón potísima de que no es plenamente hombre.
Como la esperanza 86 , la beatitud eterna es y no puede no ser
un acto comunitario, y a esta misma tesis conduce indirectamente la especulación de Santo Tomás acerca del papel del
cuerpo glorioso en la vida bienaventurada (Summa contra
gentes, lib. IV, 86) 87. En un lindo apunte sobre el carácter
84
De nuevo remito a la ya citada obra de P. Philippe.
¿Cabe un «complemento y mejor ser» de lo perfecto que no
esté formal y materialmente incluido en la misma perfección? El
texto de San Agustín que Sto. Tomás aduce para explicar su propio
pensamiento, confirma mi interpretación. Intrínsecamente, solo por
la eternidad, la verdad y la caridad del Creador es ayudada la criatura espiritual para el logro de la bienaventuranza: «extrínsecus vero si
adiuvari dicenda est, hoc solo adiuvatur, quod invicem vident, et de
sua societate gaudent in Deo» (Super. Gen. ad litt. VIII, c. 25).
86
Véanse los trabajos del P. Charles antes mencionados.
" «Nosotros —dice certeramente el P. Kwant— no somos seres
humanos acabados cuando entramos en relación; el encuentro es el medio de la humanización del hombre y del mundo» (op. cit., pág. 231).
El amor •—escribe, por su parte, Binswanger— no puede ser ontológicamente entendido como algo que enlaza entre sí a dos individuos
que son para sí, o que hace participar uno de otro a dos sujetos,
centros de actos o existencias en sus mundos unilateralmente cons85
392
absoluto del encuentro con el prójimo escribe A. Hayen que,
cuando es auténtico, ese encuentro «puede ser llamado plegaria virtual, semilla de plegaria, porque es un acto de confianza en otro» 88. Las páginas que anteceden hacen patente
el fundamento ontológico de esta cristianísima sentencia,
polo opuesto de la visión sartriana del amor.
IV. Quiero concluir estas páginas recapitulando todo lo
expuesto en una visión arquitectónica del amor humano: un bosquejo antropológico en que se haga intuíble la estructura total
del acto amoroso, cuando este es cumplido en la madurez
del hombre.
Ama el hombre porque puede amar y porque tiene que
amar; más técnica y radicalmente, porque el amor pertenece
a la constitución metafísica de la existencia humana. Suele decirse que el hombre, como realidad creada, es ens ab alio.
Es verdad. Pero convendría no olvidar que tanto como em
ab alio es ens ad aliud. Su dependencia de «lo otro» no es solo
aliedad de procedencia, es también aliedad de referencia;
y esta su constitutiva referencia a «lo otro» se realiza como
amor. Desde la raíz misma de su ser, la inteligencia sentiente
que es el hombre ama, cree y espera 8fl. Homo naturaliter amans.
Si Dios es amor, según la tan conocida sentencia de San Juan,
el hombre, imagen y semejanza de Dios, también debe ser
amor 90; verdad que logra expresión eminente cuando la relación ad aliud se hace relación ad alterum, encuentro con otro
hombre.
tituidos, sino tan sólo como inferencia o apertura de la existencia
respecto de su ser-uno o su ser-total en la forma primaria de la
nostridad» (op. cit., pág. 30).
88
«Le caractère absolu de la recontre d'autrui et la reflexión
métaphysique», en L'homme et son prochain, pág. 218.
89
En mi libro La espera y la esperanza puse de relieve la estructura a la vez pística, elpídica y fílica de la existencia humana.
90
«Quien trate del amor bajo el epígrafe del sentimiento o del
afecto —escribe Binswanger— no sabe lo que el amor es; el amor
es tanto idea como sentimiento y voluntad» (op. cit., pág. 81). Lo
cual acaece, habría que decir a Binswanger, porque el hombre es
amor. Como he dicho en la nota anterior, la existencia humana posee en su constitución misma una estructura amorosa, fílica.
393
Se dirá, y con razón: si el hombre es amor, si el amor pertenece a la constitución metafísica del ente humano, ¿por qué
odia el hombre? He aquí el mysterium iniquitatis, el gran misterio moral de nuestra existencia. En la vida de un ente metafísicamente constituido por el amor y para el amor, existe
el odio. ¿Por qué? ¿Por qué la libertad humana, tan esencialmente movida por el amor, puede ser odiadora y odiosa?
Siquiera sea por modo accidental y sanable, algo hay herido
y enfermo en la naturaleza misma del hombre. El hombre
es amor, pero amor de algún modo enfermo. Entiéndase
como se quiera, la historia entera de la humanidad es el proceso de esa enfermedad y de su remedio.
Desde el instante mismo de su concepción, el individuo
humano muestra la constitución amorosa de su ser en un
movimiento ambitendente de acepción y donación. El hombre nenecesita de lo otro y los otros, y se efunde hacia lo otro y los
otros. En su misma raíz ontològica, previamente, por lo tanto,
a su posible sobrenaturalización, el amor humano es a la vez
érós, aspiración hacia lo que el ser del amante necesita, y agápé,
efusión hacia aquello en que el movimiento amoroso termina.
E n el claustro materno y durante los primeros años de la
vida extrauterina, el amor del hombre es preponderantemente
erótico, esto es, necesitante y aceptivo. El niño recibe ser
del mundo y de los otros, va siendo lo que el mundo y los
otros, bajo forma de alimento, protección, afecto expreso
y aprendizaje, le hacen ser. De ahí la gran importancia constituyente de las primeras edades de la vida, incluso en el orden más directa e inmediatamente biológico. El hombre
adulto es lo que él quiere ser, dentro de lo que su naturaleza
y el mundo le permiten ser; el lactante, en cambio, es lo que
su constitución biológica y su mundo hacen que él sea; por
lo cual, lo que el adulto suele llamar su «naturaleza» —hábito
somático, talentos y manquedades de diversa especie, temperamento, carácter— depende en muy amplia medida de lo
que siendo él niño le hicieron ser 91.
91
Nadie ha sabido decirlo tan profunda y documentadamente como
J. Rof Carballo en Urdimbre afectiva y enfermedad.
394
Este juego ambitendente y complementario del menester
y la efusión se hace patente en el encuentro. La percepción
del otro y la respuesta al otro —-el momento físico y el momento personal del encuentro— son en última instancia actos
de amor o actos de odio. Encontrarse con otro es dar un paso
en la constitución del ser propio y amar u odiar al otro con
mayor o menor intensidad. Como vimos, la indiferencia
frente al otro no existe. Mas para que ese amor gane relieve
psicológico en la existencia, es preciso que el ser del otro
posea cierta idoneidad y que el encuentro sobrevenga en cierta
oportunidad. Solo así pueden surgir en la vida del hombre
el verdadero «amor», en el sentido habitual de esta palabra,
la verdadera «amistad» y las restantes formas de la relación
amorosa.
Son muchos los modos del amor interhumano: «los rostros
del amor», según el epígrafe de T. S. Lewis. Este autor distingue cuatro: afecto, amistad, eros y caridad. Más atenido
a la estructura concreta de la vinculación amorosa entre hombre y hombre, Von Hildebrand ha aislado hasta nueve: el
amor de los padres al hijo, el amor del hijo a los padres, el
amor de los hermanos entre sí, el amor a las personas «amables», el amor a los amigos, el amor heterosexual y conyugal,
el amor temáticamente sacro, el amor al prójimo y el amor
a las personas de mentalidad afín. Nuestra vida social es una
malla de relaciones interhumanas tejida con todos estos hilos,
o con los que puedan resultar cuando el amor que les constituye se trueca en odio.
En la configuración definitivamente amorosa del encuentro
tiene parte muy importante lo que el otro y yo somos: lo que
nuestra constitución y nuestra suerte nos han hecho ser; pero
no menos importante, y acaso más decisiva, es la parte correspondiente a lo que el otro y yo podamos j queramos ser:
lo que en nuestra relación pongan nuestro ánimo y nuestra
libertad. El amor, diría un renacentista, no solo es hijo de
natura y fortuna, mas también de virtü. Lo cual será especialmente notorio y eficaz en las edades ulteriores a la adolescencia, cuando en la existencia del hombre gane plenitud el uso
de la propia libertad. El amor humano es preponderante-
395
mente erótico en la infancia y en la mocedad, y preponderantemente efusivo en la madurez. La efusión del joven no suele ser
sino desbordada expresión operativa de su érós.
El amor humano solo puede actualizarse con cierta perfección en la diada. Frente al «Donde hay dos, hay dolor», del
Maestro Eckart, cabe también afirmar: «Solo donde hay dos
puede haber verdadero amor»; quiero decir, amor en acto.
Un nosotros que no sea tú-y-yo, no puede pasar de ser un nosotros cooperativo y programático. Pero la diada amorosa no
es y no puede ser en la vida del hombre un ente único v cerrado. Vivir, hasta para el más fiel de los amantes, es ir constituyendo y deshaciendo arreo distintas diadas amorosas, una
cada vez que se produce el encuentro con alguien a quien
podamos llamar o vayamos a llamar «amigo». Y, por otra
parte, la diada se halla virtual e incoativamente abierta a los
demás hombres, a todos los hombres. Por íntima exigencia
de nuestra constitución, lo que en nosotros es más personal
es a la vez lo más universal. Llamando tú al otro, diciendo al
otro, a solas con él, una palabra de amor, la criatura humana
está proclamando quedamente su radical solidaridad ontològica con su Creador y con la creación entera.
396
Epílogo de circunstancias
/ ^ O M O tienen su hado, según la vieja sentencia latina, los
^
libros tienen su circunstancia. Un libro no es solo el fruto
de un cuerpo a cuerpo entre la mente del autor y un tema.
Por abstracto que parezca, el tema pertenece siempre a una
determinada situación, y en esta operan y mutuamente se
engarzan los más diversos motivos de la vida humana. La
mente, a su vez, no es una mónada intelectiva, ni lo que llaman los teólogos una «inteligencia separada» sino la actividad
intelectual de un hombre de carne y hueso, con su biografía
y en su mundo. Escribir un libro es tanto un empeño mental
como una aventura histórica. Que esta, como en mi caso,
sea humildísima, no quita validez a la regla.
Mirada desde un punto de vista histórico, toda aventura
humana tiene una circunstancia ordenada en tres planos principales. Hállase constituido el primero por la vida del protagonista dentro del área que solemos llamar «privada»: es la
circunstancia personal. Viene luego el contorno que impone el
grupo humano en que esa vida se halla más inmediatamente
incardinada: la circunstancia nacional. Y en torno a esta, condicionándola de algún modo, la ocasional actualidad de la humanidad entera: el gran teatro del mundo, la circunstancia
universal.
¿Necesitaré decir que en todas ellas, durante la gestación
de este libro, ha tenido parte importante el problema del
otro? He compuesto estas páginas a la edad en que la vida
personal va adquiriendo sus aristas definitivas y en que, como
reverso, van creciendo en el alma la capacidad de comprensión
y la necesidad de verdadera compañía. Curioso trance. En
nosotros y en nuestros coetáneos se afirma netamente la «pro399
piedad», v, por lo tanto, la «otredad»: uno se siente más «sí
mismo», y, por consecuencia, más «otro»; y a la vez, precisamente porque en la conquista del propio ser se está llegando
al límite, se hinche y alquitara en el alma el menester de una
amistad más basada en el ser que en la hazaña, y más en la
palabra fiel que en la meta incitante. No es difícil colegir el
resultado: en este nivel de la vida, y por modo harto más
vital que intelectual, el problema del otro cobra una acuidad
inédita. Vivir con lucidez este trance —déjeseme utilizar de
nuevo el gran acierto verbal de Unamuno— consiste en sentir
dramáticamente que el hombre es nos-otro y nos-uno.
He nacido y crecido en el seno de un pueblo especialmente
herido, acaso sin él saberlo, por este radical problema de la
existencia humana. No hay un solo país en que la otredad de
sus diversos grupos sea cuestión baladí, y menos desde que la
escisión de las conciencias y el peso de la opinión pública
tanta eficacia tienen en la determinación del destino comunal.
Pero frente a esta cuestión ineludible caben actitudes muy
distintas. Por lo menos, dos: reconocer el hecho social de la
discrepancia, y construir, contando con ella, un estatuto de
convivencia dialéctica, u obstinarse en la inacabable tarea de
anular esa discrepancia en nombre de la unidad, y aun de la
uniformidad. ¿Cómo el español medio ha solido conducirse
en relación con tal alternativa? Tal vez no ande muy lejos de la
realidad este sencillo esquema: ante quien él cree que es como
él, el español se conduce con solidaridad efusiva y vehemente,
y más cuando vive en riesgo o bajo amenaza; con quien no es
como él, con quien para él es «otro», pero con otredad que no
interfiere habitualmente su personal modo de ser y de vivir
—más concisamente: frente al forastero—, el español suele
actuar con amistad y generosidad ejemplares; y con quien
difiere de él perteneciendo a su casa e interfiriendo de manera
habitual la realización de su ser propio —bastará, para ello,
que el discrepante no se resigne al silencio—, el español suele
experimentar en su alma un amenazador, un hostil sentimiento
de incompatibilidad. En uno de sus poemas más confesionales
habla Quevedo del «abismo—donde me enamoraba de mí
mismo». Trasponiendo al orden político y religioso la letra
400
de esta confesión personal, y descartada la convivencia con
el forastero, se tendrá una de las claves más profundas de la
vida pública española. Lo que en España solemos llamar
«amor al prójimo», ¿no es, con desdichada frecuencia, una
simple forma proyectiva del amor al grupo propio, y, por lo
tanto, del amor de sí mismo? En mi circunstancia nacional
opera, siempre mal resuelto, el problema social del otro.
También en mi circunstancia universal ha renacido este
problema. Más o menos precariamente, el Estado moderno
logró resolverlo en el orden religioso y político, no en el
orden económico. El reconocimiento del «otro» como tal
no será auténtico y justo si no comporta cierta igualdad y cierta
fraternidad; y es forzoso reconocer que durante el siglo xix
estos dos términos fueron más veces retórica que vida real.
De la igualdad y la fraternidad constantemente proclamadas,
¿qué experiencia tenían las clases proletarias y los pueblos
coloniales? Dos ingentes sucesos históricos se están produciendo ante nuestros ojos: la rebelión del proletariado y la
insurrección de los hombres de color. Desde el cómodo
punto de vista del beatus possidens —el blanco burgués—, es
muy fácil cosa denunciar el resentimiento que a veces opera
en el alma de los rebeldes, y condenar las violencias y crímenes
que en tantas ocasiones van manchando este universal levantamiento. Pero quien no ha sembrado amor, ¿puede acaso
aspirar a cosecharlo? Bajo el resentimiento, la violencia y el
crimen, cualquier mirada perspicaz y libre descubrirá sin
esfuerzo una sed inmensa de fraternidad e igualdad más reales
que verbales, una vehemente necesidad planetaria de convivencia verdaderamente humana. Millones y millones de hombres no toleran ya ser simples «instrumentos», y aspiran a ser
«personas» en el doble orden del hecho y el derecho. Quien
hoy no lo vea así, no entiende el tiempo en que vive.
He querido en todo momento que mi libro fuese intelectualmente fiel a lo que en sí misma es y por sí misma debe ser la
relación con el otro. Pienso, pues, haberme movido siempre
—si con fortuna o sin ella, no lo sé— en el terreno de la realidad v la verdad. Pero cuando se trata de cuestiones tan directamente atañederas a la vida humana, la verdad universal,
401
26
sin mengua de su universalidad, por necesidad ha de refractarse a través del hombre que la busca y contempla, y, por
lo tanto, a través del personal modo de ver y entender la circunstancia en que ese hombre existe. El tema, sin embargo,
no acaba ahí. Si la mente humana descubre la verdad universal
a través de su mundo, ese descubrimiento le permite luego
entender mejor el mundo. Así ha sido en este caso, o así
me lo parece. Mi dilatada reflexión acerca del problema del
otro me ha permitido ver con un poco más de claridad los
tres planos de mi propia circunstancia. Si el lector, frente a la
suya, puede decir lo mismo, quedarán colmadas las medidas
de mi deseo.
402
índice de nombres
Aaron, I: 89, 94, 410.
Abentofail, II: 144.
Adam, I: 37, 39.
Adler, II: 203, 278.
Agustín, san, I: 29, 293, 395,
421 s. II: 111, 211, 220, 224,
227, 313, 315, 317, 324, 334,
343, 346, 353, 358, 381 s„
392.
Ahrens, II: 195.
Ajuriaguerra, II: 51.
Albec, I: 69.
Aldana, II: 373.
Aleixandre, I: 429, 431.
Alexander, I: 409, 411, 413,
415.
Alonso, Dámaso, I: 429, 431.
II: 181.
Ambrosio, san, II: 23.
Anaxágoras, II: 48.
Ángelus Silesius, II: 344.
Annunzio, d', I: 211.
Aranguren, I: 417, II: 158.
Arcv, d\ II: 209, 374.
Aristóteles, I: 22, 25 s., 29, 48,
83, 163, 233, 235, 249. II:
48, 212, 241, 253, 279, 282,
283, 285, 286, 287, 288, 289,
290, 351.
Aubert, II: 316, 321.
Auersperg, II: 51, 85, 89.
Averroes, I: 25.
Ayala, I: 427.
Ayer, I: 95.
Ayfre, I: 407.
Bain, I: 84.
Baldwin, I: 411.
Balthasar, von, I: 419, 422.
Bally, I: 425.
Bañez, I: 32.
Barbusse, I: 395.
Baroja, I: 309.
Barret-Browning, II: 120, 327,
347.
Barth, I: 422. II: 228.
Bastide, II: 242.
Baudalaire, I: 103. II: 211.
Beckett, I: 431.
Becher, I: 58, 217, 220, 226.
II: 171.
Becquerel, I: 211.
Bell, II: 62.
Bentham, I: 66, 72-77, 86, 88.
Berdíaeff, I: 396.
Berg, van den, II: 131.
Berger, I: 407, 408. II: 105,
158.
Bergson, I: 211, 214, 296, 301,
322, 326. II: 69, 171, 255,
296.
Berkeley, I: 106.
Bernard, Cl., I: 424.
403
Bernardo, san, I I : 389.
Bethe, I: 91.
Bichat, I I : 199.
Binswanger, I: 399, 400, 403.
I I : 48, 70, 72, 76, 78, 96,
251, 263, 264, 328, 329, 334,
345, 347, 350, 362, 369, 393.
Bleuler, I: 219. I I : 183.
Blondel, I: 403.
Boecio, I I : 267, 270, 341, 342,
347.
Boétie, La, I I : 284.
Bohme, I I : 369.
Bolk, I I : 174.
BoUnow, I: 160, 161. I I : 295.
Bonsirven, I I : 21.
Bosquet, I: 430.
Bossuet, I: 395. I I : 352.
Bousoño, I: 431.
Boutan, I I : 183.
Brecht, I I : 260.
Bréhier, I: 283.
Brehm, I: 84.
Brentano, I I : 118.
Breuer, I: 424.
Broad, I: 94, 410.
Browning, I I : 320, 371, 389.
Bruce Parain, I I : 303.
Buber, I: 141, 220, 257-280,
299, 310, 318, 399, 415.
I I : 15, 60, 67, 71, 76, 77,
119, 121, 124, 154, 157, 171,
172, 174, 175, 193, 219, 228,
246, 256, 303, 322, 338, 342,
378.
Burckhardt, I: 32, 211.
Bühler, C h , I: 57. I I : 145,
195, 360.
Bühler, K., I: 229, 244. I I : 60,
62, 174, 185, 186, 202.
Bumke, I I : 69, 183.
Burns, I: 412.
Buytendijk, I: 231, 425. I I : 48,
174, 183, 187, 195, 204, 250.
Buzy, I I : 21.
Campoamor, I I : 308, 311.
Capreolo, I: 31.
Carassali, I: 70.
Carrouges, I: 406.
Castellet, I: 429.
Cela, I: 309.
Celm, I: 189.
Ceñal, I: 417. I I : 386.
Cervantes, I I : 144, 149, 168,
169, 373.
Claudel, I I : 305.
Clifford, I: 86, 87, 88, 121.
I I : 140.
Comte, I: 80, 140, 395, 426.
I I : 240.
Conde, I: 25.
Conrad, I I : 85.
Cook, I I : 66.
Coover, I I : 178.
Copérnico, I: 34.
Cruz Hernández, I: 175.
Cuviller, I I : 381.
Chastaing, I: 52, 55, 190, 404,
406. I I : 40, 75, 117, 130.
158, 187, 195, 196, 198, 201,
239, 303.
Charles, I: 421. I I : 392.
Chenu, I: 420.
Christian, I: 425.
Dante, I I : 22.
Darwin, I: 84-86, 212. I I : 62,
175.
Davis, I I : 143.
Defoe, I: 45. I I : 144.
Delesalie, I: 404. I I : 303.
Delgado, I: 418.
Dembo, I I : 48.
Denzinger, I I : 324.
Dennis, I I : 195.
Descartes, I: 34, 37-63, 65, 70,
81, 96, 97, 101, 106, 121,
128, 140, 165, 180, 187, 191,
195, 212, 215, 217, 226, 237.
Calderón, I I : 144.
Calvez, I: 146, 147, 149.
404
294, 304, 323, 349, 385, 394.
I I : 15, 16, 30, 39, 74, 157,
159, 173, 245, 305, 372.
Deschoux, I I : 303.
Díaz, I I : 20.
Díaz de Cerio, I: 167.
Dilthey, I: 14, 38, 88, 94, 113,
121, 138, 151-167, 173, 177,
183, 398. I I : 16, 58, 74, 167,
236, 295, 298, 308, 331, 374,
388.
Donoso Cortés, I I : 199.
Dostoievski, I I : 158, 370, 390.
Dotterer, I: 94.
Driesch, I: 55, 211, 217-220.
I I : 171.
Duddington, I: 409, 411, 412.
I I : 261.
Dufrenne, I: 333.
Dumont de Genève, I: 74.
Dupréel, I I : 105.
Durando, I: 32.
Dürkheim, I: 426.
I I : 15, 39, 44, 113, 124,
285.
Filliozat, I: 406.
Físchel, I I : 80.
Fischer, A., I: 423.
Fischer, G. H., I I : 90.
Fitchner, I I : 21.
Flaubert, I: 428.
Fonseca, I: 32.
Fontenelle, I: 46.
Fowler, I: 67.
Francisco de Asís, san, I I :
162, 175, 248.
Francisco de Sales, san, I I :
Frank, I: 403.
Freud, I: 159, 219, 265,
I I : 209, 239, 253.
Fullerton, I: 89, 91, 92.
27
136,
316.
424.
Galeno, I I : 47.
Galileo, I: 34.
Gaos, I I : 48.
García Lorca, I I : 169.
Gebsattel, von, I: 403. I I : 120,
207.
Geiger, I I : 390.
Geiger, M., I: 426. I I : 107.
George, St., I: 211.
Géraldv, I I : 355.
Gibieuf, I: 45.
Gide, I: 355. I I : 223.
Giessler, I I : 178.
Girgenson, I I : 221.
Goethe, I I : 84, 125, 180, 237,
329, 345.
Gogarten, I: 423.
Goldstein, I I : 180, 194, 197,
199, 201.
Gómez Arboleya, I: 33, 69, 70,
213. I I : 155, 240, 270.
Gouhier, I: 152.
Gracián, I I : 144.
Graebner, I: 229.
Grail, I: 406.
Greeff, de, I: 407.
Greeven, I I : 21.
Gregory, I: 91.
Ebner, I: 401, 402. I I : 385.
Eckart, I I : 306, 311, 375, 396.
Einstein, I: 211.
Enmanuel, I: 430.
Erismann, I I : 295.
Escoto, I: 32.
Estibalez, I I : 268.
Evreinof, I I : 150.
Ey, I: 406. I I : 67.
Faulkner, I: 428.
Faure, I I : 158.
Feijoo, I I : 66.
Ferguson, I: 70, 83.
Ferrater, I I : 165, 209, 221,
267, 270.
Fessard, I: 420.
Feuerbach, I: 142, 143,
399, 423. I I : 210.
Fichte, I: 24, 37, 38, 70,
113, 119, 121, 123, 135,
152, 171, 212, 217,
179,
232,
279,
102140,
226.
405
Grénet, I I : 349.
Groddeck, I I : 135.
Groethuysen, I: 60, 155.
Grünbaum, I: 231, 239. I I :
206.
Guardini, I: 403. I I : 221.
Guitton, I I : 209, 210, 212,
215, 217, 299, 350, 364, 374.
Gurney, I: 410.
Guyau, I: 76, 79.
Haberlin, I I : 125.
Haeckel, I I : 175.
Hall, I I : 145, 360.
Hardíe, I: 89, 94.
Haring, I: 422. I I : 381, 384.
Hartley, I: 79.
Hartmann, von, I: 139, 253.
I I : 15, 199, 374.
Harvey, I: 41. I I : 340.
Hayen, I I : 393.
Head, I: 55. I I : 51.
Hécaen, I I : 51.
Hegel, I: 24, 38, 67, 80, 121139, 141, 142, 143, 145, 161,
205, 228, 253, 297, 304, 333,
349, 350, 352, 360, 395, 398,
426. I I : 15, 16, 40, 136, 191,
211, 217, 240, 278, 340, 365,
374, 376, 377, 388.
Heiberg, I I : 35, 168.
Heidegger, I: 136, 220, 272,
278, 299-316, 317, 319, 327,
333, 347, 349, 371, 373, 379,
380, 381, 399, 400, 425,
I I : 39, 41, 42, 45, 67, 72, 80,
98, 104, 110, 122, 146, 165,
188, 211, 223, 241, 264, 273,
277, 285, 289, 291, 294, 295,
303, 325, 331, 332, 333, 338,
339, 342, 343, 345, 348, 363,
368, 370.
Heider, I I : 184.
Heimsoeth, I: 113.
Helmholtz, I: 153.
Helvetius, I I : 33.
Hengstenberg, I: 403.
Henri, I I : 189.
Hesiodo, I I : 194.
Hilario, san, I I : 121.
Hildebrand, von, I: 403. I I :
118, 217, 281, 320, 379, 380.
Hillel, I I : 22, 23.
Hirzel, I I : 268.
Hobbes, I: 65, 66, 68, 77, 88,
240, 423. I I : 239, 240.
Hofmannsthal, I I : 119, 340,
346, 351, 367.
Holbach, I I : 33.
Holderlin, I I : 368.
Holmes, I I : 304.
Homero, I I : 194, 289.
Horney, I I : 203.
Hosaisson, I: 95.
Hudson, I I : 101.
Huizinga, I: 396.
Humboldt, W. von, I : 142,
279, 305.
Hume, I: 14, 68, 69, 70, 106,
212.
Husserl, I: 38, 165, 187, 189207, 211, 217, 285, 289, 290,
349, 379, 380, 381, 387, 399.
I I : 15, 16, 30, 39, 41, 43,
44, 59, 61, 76, 88, 91, 93,
109, 118, 172, 173, 190, 285.
Hutcheson, I: 67, 70, 106, 121.
Huth, I: 70.
Huxley, I: 91.
Hyppolite, I: 134.
Imaz, I: 167.
lonesco, I: 431.
Isaye, I I : 303.
James, W., I: 90. I I : 101, 221,
321.
Janet, I I : 344.
Jankélévitch, I: 407, 408.
Jasper, I I : 49.
jaspers, I: 167, 187, 220, 317,
318, 319, 332-345, 396. I I :
45, 54, 100, 152, 214, 223,
406
285, 295, 306, 312, 342,
345, 375, 387.
Jolivet, I I : 111, 374.
Joyce, I I : 253.
Juan Crisóstomo, san, I I :
luán de la Cruz, san, I I :
155, 185, 220, 247, 318,
345, 350.
Juan Damasceno, san, I I :
Juliusburger, I I : 5 1 .
Jünger, I: 103. I I : 255.
Justin, I I : 195.
344,
La Bruyère, I I : 253.
La Mettrie, I I : 33.
La Puente, I I : 384.
Laberthonnière, I: 271. I I :
233.
Lacroix, I: 404. I I : 286, 303,
379, 381.
Lacroze, I I : 284.
Laird, I: 94, 409, 415.
Landsberg, I: 149.
Langeveld, I I : 110, 205.
Lazatus, I: 426.
Le Guillou, I: 406.
Lechartier, I: 69.
Ledoux, I: 406. I I : 32.
Leenhardt, I I : 24.
Leeuwen, van der, I I : 221.
Lefebvre, I: 149.
Leibniz, I: 37, 106, I I : 213.
León Hebreo, I I : 373.
Leopardi, I I : 223.
Lewis, G., I I : 381.
Lewis, T. S., I I : 281, 395.
Lhermitte, I I : 51.
Limen taño, I: 70.
Lindner, I: 398, 399, 426.
Lipps, I: 38, 56, 88, 113, 121,
122, 151, 152, 167-175, 183,
413. I I : 74, 140, 167, 298,
375.
Litt, I: 397-399, 426. I I : 107,
264.
Locke, I: 66. I I : 66, 170.
López Ibor, I I : 51.
Lossky, I: 409, 411.
Lotze, I: 117, 226.
Lowith, I: 141, 143, 399, 400.
I I : 39, 81, 102, 104, 105,
108, 284, 329, 345, 348, 362,
363.
Lubac, de, I: 420. I I : 390.
Lucas, san, I I : 22.
Luis de Granada, I I : 47, 390.
Luis de León, I I : 375.
Lukacs, I: 374.
Lutero, I: 131.
Lyons, I: 67.
324.
64,
344,
382.
Kafka, I: 423.
Kafka, Fr„ I: 355. I I : 302,
361.
Kaila, I: 57. I I : 195.
Kainz, I I : 185, 188.
Kandinsky, I I : 180.
Kant, I: 24, 37, 38, 60, 69,
97-102, 104, 106, 128, 139,
180, 187, 203, 212, 215, 216,
294, 308, 324. I I : 15, 30,
37, 59, 69, 141, 237, 285,
321, 348.
Katz, I I : 48, 174, 190.
Kehrer, I I : 183.
Kekulé, I I : 305.
Keynes, I: 95.
Kierkegaard, I : 135, 136, 141,
274, 416. I I : 99, 221, 228,
343, 345.
Kipling, I : 109. I I : 138, 139,
142, 177.
Kittel, I I : 21, 24.
Klages, I I : 201.
Kleist, I I : 52, 84.
Kling, I I : 195.
Koffka, I: 57, 229, 232.
Kohler, O., I I : 195.
Kohler, W , I: 56. I I : 63, 174.
Kohnstamm, I I : 62, 81.
Kraepelin, I I : 183.
Kretschmer, I I : 60, 360.
Kuenne, I I : 184.
Külpe, I: 58, 175, 206, 244.
Kwant, I: 392. I I : 125, 385,
393.
407
Mac Donald, II: 51.
Mac Iver, I: 395, 427. II: 217.
Mac Lean, II: 52.
Machado, A„ I: 29, 59, 111,
184, 353, 354, 417. II: 59,
66, 95, 153, 214, 237, 291.
Madinier, I: 404.
Maeterlinck, I: 211.
Magoun, II: 49.
Maier, I: 174.
Maíllo, II: 257.
Maine de Biran, I: 151, 153,
177. II: 58, 236.
Malebranche, I: 46, 330. II:
173, 307, 381.
Malevez, II: 228.
Malraux, I: 433.
Mandeville, I: 72.
Maragall, II: 214, 368.
Marañon, II: 210.
Marcel, I: 220, 317-333, 334,
337, 399, 404. II: 44, 69,
71, 109, 110, 219, 232, 241,
295, 303, 338, 339, 346, 371,
383.
Marco Merencíano, II: 146.
Maritain, I: 140, 141, 149, 396.
Marmontel, I: 77.
Martin, J. J., I: 68.
Martin, von, I: 34.
Martín Santos, I: 167.
Marías, I: 25, 152, 182, 184,
186, 281, 353, 396. II: 38,
54, 156, 210, 218.
Marx, I: 38, 80, 143-149, 395.
Mateo, san, II: 323.
Mead, II: 128, 129, 131.
Mediáis, I: 103, 108.
Medina Echevarría, I: 427.
Mendousse, II: 145.
Menéndez Pelayo, I: 139. II,
373.
Menninger, II: 359.
Mercier, II: 31.
Merklin, II: 183.
Merleau-Ponty, I: 15, 220, 319,
379-392, 397, 404. II: 45,
76, 77, 81, 96, 114, 115, 179,
180, 194, 210.
Merton, II: 292.
Merz, I: 413.
Mesland, I: 43.
Mesnard, I: 141.
Messer, I: 244.
Meusel, I: 60.
Mikulski, II: 183.
Mili, James, I: 79.
Mill, J. St., I: 54, 70, 76-83,
84, 85, 86, 88, 90. II: 74.
Minkowski, II: 108.
Montaigne, I: 407. II: 284,
287.
Moore, I: 409.
Moreau, II: 303.
Morente, I: 167.
Morike, II: 347, 351.
Moras, I: 45.
Mounier, II: 241, 379.
Mounin, I: 406.
Mouroux, II: 221, 225.
Müller, A., II: 232.
Müller, Joh., I: 153.
Muniessa, I: 421.
Münsterberg, I: 38, 113-119,
226, 242. II: 127, 274.
Muñoz Alonso, I: 418.
Murphy, II: 51.
Myers, I: 410.
Nédoncelle, I: 59, 404. II:
261, 263, 379, 380, 382.
Newtnan, II: 316, 321.
Newton, I: 82.
Nicol, I: 418. II: 62.
Nietzsche, I: 141, 143, 211,
240, 288, 314. II: 244, 345,
346, 355, 360.
Nodet, I: 406.
Nothomb, I: 406, 421.
Novalis, II: 16, 17.
Nygren, II: 350.
Ockam, I: 32.
Oehme, II: 62.
408
Oléron, I I : 184, 188.
Ors, I: 393. I I : 68.
Ortega, I: 21, 24, 33, 37, 46,
55, 56, 57, 60, 102, 126,
167, 185, 186, 201, 202, 203,
206, 212, 216, 217, 220, 221,
239, 258, 281-298, 299, 318,
353, 356, 360, 381, 385, 394,
396, 399, 415, 417. I I : 15,
30, 38, 39, 41, 43, 45, 57,
58, 60, 61, 62, 65, 67, 74,
77, 79, 81, 87, 92, 97, 99,
102, 105, 117, 124, 131, 135,
141, 149, 158, 161, 167, 174,
178, 179, 187, 207, 210, 212,
214, 219, 223, 236, 240, 247,
274, 285, 298, 300, 303, 321,
331, 340, 363, 376, 388.
Ortega, A. A., I: 420.
Otto, I I : 220.
Ovidio, I I : 47.
Pío X I I , I: 420. I I : 378.
Pirandello, I I : 156.
Planck, I: 211.
Planccon, I I : 195, 198, 201.
Platón, I: 22, 24, 26, 27, 28,
43, 191, 249, 279, 409. I I :
68, 106, 141, 149, 158, 253,
341.
Pié, I: 406.
Plenge, I: 228. I I : 78.
Plessner, I I : 62, 83, 86, 89,
115, 161, 183, 187, 195, 204,
255.
Plotino, I I : 121, 342, 369, 370,
383.
Podmore, I: 410.
Popitz, I: 145.
Portmann, I I : 174, 194.
Poseídonio, I: 28. I I : 33.
Pradines, I I : 190.
Príce, I: 92, 94, 95, 410.
Priestlev, I: 72.
Proudhon, I: 396.
Proust, I I : 177.
Pablo, san, I: 27, 28, 136, 148,
420. I I : 22, 61, 106, 121,
175, 187, 220, 314, 334, 357,
360, 389.
Page, I: 395, 427. I I : 217.
Panikker, I I : 382.
Papini, I I : 233.
Parménides, I: 123.
Parrot, I: 407.
Pascal, I: 402. I I : 16.
Pasteur, I I : 149.
Paul, I I : 120, 206.
Peccorini, I: 318.
Pedro Lombardo, I: 32.
Peel, I I : 372.
Péguy, I I : 105, 134.
Peters, I I : 48.
Philippe, I I : 351, 392.
Piaget, I: 387. I I : 60, 145,
202, 260.
Pick, I I : 51.
Piderit, I I : 62.
Piedra, I I : 67.
Pinard, I I : 221.
Píndaro, I: 112, 184. I I : 47.
Quevedo, I: 309, 311. I I : 98,
156, 167, 229, 311, 327, 347,
390, 400.
Ramlot, I: 406. I I : 21, 22.
24, 324.
Recasens Siches, I: 427.
Redondo, I I : 257.
Remarque, I: 395.
Révész, I I : 48, 190.
Ricoeur, I: 317, 331, 333, 406.
Riehl, I: 55, 59, 88, 153, 175.
Riesman. I I : 241.
Riez, I: 52.
Rilke, I I : 110, 327, 328, 329,
330, 341, 346.
Rivers, I I : 373.
Rochedieu, I: 407. I I : 103.
Rof Carballo, I: 186, 425. I I :
47, 49, 53, 65, 101, 103, 129,
142, 161, 193, 199, 203, 394.
409
Rollins, I: 95.
Romanes, I: 88, 91, 121.
Rosales, I: 184, 430. I I : 69,
120, 145, 146, 147, 149, 150,
154, 155, 156, 169, 214, 226,
238, 264, 318.
Rosenthal, I I : 180.
Rousseau, I I : 240.
Royce, I: 411, 413, 415.
Royo Marín, I: 422.
Ruíz-Giménez, I: 427.
Russier, I I : 105.
Rüstow, I: 396.
Schiller, I: 50. I I : 49, 370,
389.
Scheiermacher, I I : 221.
Schmale, I I : 176.
Schopenhauer, I: 140, 206, 253.
I I : 15.
Schubert-Soldern, I: 206.
Schuhl, I I : 178.
Schütz, I: 293. I I : 109.
Seiffert, I: 159, 164.
Senne, Le, I I : 305.
Shaftesburv, I: 66, 68, 70, 76,
88, 121, 423.
Shakespeare, I I : 132, 330, 350,
371.
Shaw, I: 211.
Shearer, I: 69.
Shelley, I: 173. I I : 305, 383.
Shinn, I: 57.
Simmel, I: 398. I I : 107, 171,
360.
Simón, I: 407. I I : 244.
Singh, I I : 47.
Small, I: 70.
Smith, Adam, I: 69-71, 76.
Solana, I: 309.
Soloviev, I I : 370.
Sombart, I: 59.
Soto, Domingo de, I: 32.
Spencer, H „ I: 86, 212, 254.
I I : 240.
Spencer, W. W., I: 89, 91,
113, 410, 415.
Spengler, I: 396.
Spicq, I I : 21, 23, 24, 25, 324.
Spinoza, I I : 15, 376.
Spitz, I I : 103, 131, 193, 195,
201.
Spranger, I I : 145, 146, 147,
148, 295, 360.
Stauffer, I I : 23.
Steinach, I I : 210.
Steinthal, I: 426.
Stekel, I I : 203.
Stendhal, I I : 210.
Stenzel, I I : 260
Sabunde, I I : 373.
Salinas, I I : 119.
San Víctor, Hugo de, I: 32.
Sanchis Banús, I I : 188.
Sartre, I: 135, 137, 147, 202,
220, 278, 287, 292, 300, 310,
314, 317, 319, 347-377, 379,
380, 381, 394, 397, 404, 432.
I I : 40, 45, 82, 89, 92, 96,
100, 112, 116, 127, 134, 136,
147, 178, 187, 188, 214, 223,
233, 238, 240, 241, 245, 248.
259, 265, 273, 279, 287, 302,
306, 311, 339, 340, 347, 348,
363, 377, 385, 387, 388.
Sauras, I: 420.
Scheler, I: 14, 15, 22, 34, 55,
58, 60, 61, 71, 92, 165, 187,
211-215, 220, 221-255, 257,
258, 267, 283, 299, 303, 318,
394, 397, 399, 403, 409, 412,
415. I I : 15, 16, 40, 45, 58,
60, 61, 62, 67, 78, 82, 83,
84, 86, 87, 91, 92, 94, 129,
141, 143, 171, 174, 176, 203,
206, 209, 234, 236, 240, 245,
247, 254, 269, 274, 276, 285,
295, 298, 350, 357, 359, 375.
Schelling, I I : 15, 236, 376.
Schilder, I: 55. I I : 51, 60, 83,
179.
410
Stern, E., I I : 206.
Stern, W., I: 57. I I : 60, 202.
Stirner, I: 140, 394. I I : 245.
Stirnimann, I I : 199.
Storring, I I : 295.
Stout, I: 91, 415.
Strauss, I I : 47, 62.
Strindberg, I: 332.
Strong, I: 62.
Suárez, I: 32.
Summer, I I : 134.
211, 235, 281, 298, 304, 370,
378, 400.
Urban, I: 413.
Vacant, I I : 221.
Vaihinger, I: 211.
Valentine, I I : 195.
Valverde, I I : 20.
Vallin, I: 25.
Vasari, I: 32.
Vesalio, I: 42.
Vierkandt, I: 33, 60, 426. I I :
107, 240.
Virgilio, I I : 196, 205, 297.
Volkelt, I: 55, 168, 217, 218,
220, 227. I I : 375.
Vries, de, I: 211.
Tagore, I I : 248.
Tannery, I: 37, 39.
Tansley, I: 91.
Tarde, I: 426.
Taylor, I: 409, 415.
Teichmüller, I I : 209.
Teilhard de Chardin, I I : 175.
Templin, I I : 184.
Teofrasto, I I : 253.
Teresa de Jesús, santa, I I : 220.
Thomas, I: 405.
Thomson, I: 91.
Thorndike, I I : 174.
Tillich, I I : 379.
Tisserant, I: 152.
Toledo, I: 32.
Tomás, santo, I: 30, 32, 126,
421, 427. I I : 31, 136, 211,
279, 283, 285, 324, 334, 342,
351, 380, 390, 391, 392.
Tonnies, I: 214, 397, 426. I I :
242.
Trendelenburg, I I : 268.
Tresmontant, I: 271.
Ubeda Purkiss, I: 32.
Uexküll, von, I: 61, 211.
Unamuno, I: 38, 113, 121,
151, 152, 172, 175-187,
228, 285, 313, 319, 356,
416, 417, 428. I I : 94,
118, 156, 158, 167, 169,
Waehlens, I: 305.
Wahl, I: 141.
Waller, I I : 217.
Warnach, I I : 21, 382.
Washburn, I: 57. I I : 198.
Webb, I: 412.
Weber, E. H., I I : 194.
Weber, M., I: 59.
Weil, I I : 103, 296.
Weinberg, I: 89, 95.
Weinel, I I : 21.
Weininger, I I : 210.
Weinstein, I I : 51.
Weizsácker, von, I: 315, 424.
I I : 50, 85, 114, 333.
Werner, I: 229, 231. I I : 180.
Whitman, I I : 101.
Whvthe, I I : 241.
Wiese, von, I: 426.
Wilde, I I : 166.
Wilson, I: 413.
Wolf, I: 427. I I : 201.
Wundt, I: 54, 380. I I : 253.
Wust. I I : 76.
135,
211,
370,
113,
182,
Xirau, I: 52.
411
Yakovlev, II: 52.
Zubiri, I: 30, 33, 52, 112, 122,
139, 154, 270, 273. II: 32,
33, 39, 41, 45, 49, 58, 97, 98,
155, 158, 174, 179, 192, 202,
212, 215, 222, 223, 224, 225,
227, 228, 233, 263, 268, 271,
272, 274, 277, 280, 285, 320,
338, 356, 372, 378, 379, 381,
384, 385, 388.
Zaragüeta, I: 418.
Zenón, I: 28.
Ziegler, I: 395.
Zingg, II: 47.
Zola, II: 253.
Zorrilla, II: 305.
412
Colección «Selecta»
Títulos publicado*):
99
i.
Psicología de la edad juvenil
Eduardo Spranger
(volumen doble)
P a r a Spranger, la adolescencia es una forma
general de vida, un «tipo», una estructura psíquica
por cuyo interior nos pasea mostrándonos t o d a s
sus estancias y hasta sus rincones y recovecos.
2.
Lo santo
(Lo racional y lo irracional en la idea de
Dios)
Rudolph O t t o
E l libro más famoso escrito en nuestros tiempos
sobre la idea de lo sagrado.
3.
Paisajes del alma
Miguel de Unamuno
Son estos Paláajea del alma elementos imprescindibles p a r a la biografía y el r e t r a t o espirituales
de U n a m u n o .
4.
Poema de Mío Cid
versión de Pedro Salinas
L a bella pero a r c a i c a materia original del
primer monumento literario escrito en nuestra
lengua, vertida a un jugoso castellano romanceado.
"•5.
E l otoño de la Edad Media
Johan Huizinga
(volumen doble)
Huizinga sabe dar como nadie el tono de la
vida al irse extinguiendo la Edad Media.
6.
Lujo y capitalismo
W e r n e r Sombart
El nacimiento y desarrollo del capitalismo y
su manifestación exterior principal, el lujo, tratados de forma magistral.
7.
Origen y meta de la historia
K a r l Jaspers
La Historia y el hombre inmerso en la historia, son los temas capitales de esta obra.
8.
Conceptos fundamentales en la
historia de la música
Adolfo Salazar
Una historia social de la música.
9.
Figuras del mundo antiguo
Eduardo Schwartz
La vida misma de los hombres de Grecia y
Roma.
10.
Los trabajos del infatigable
creador Pío Cid
Ángel Ganivet
Dijo Ortega: «una de las mejores novelas que
en nuestro idioma existen...»
11.
L a mujer
naturaleza-apariencia-existencia
F. J. J. Buytendijk
El problema de la feminidad en su esencialidad
y su presencia en el mundo.
12.
Meditaciones del Quijote
José Ortega y Gasset
(comentario de Julián Marías)
T o d a u n a sistemática filosofía de una hondura
y valor como jamás La conocido nuestra cultura.
i3.
Introducción a las ciencias del espíritu
Wilhelm Dilthey
U n a filosofía que busca un conocimiento del
mundo histórico y espiritual, paralelamente a las
que explican el cosmos físico.
14.
Ensayos de teoría
Julián M a r í a s
Ensayos sobre asuntos muy diversos, pero todos
sugeridores en alto grado y plenos de brillantes
ideas e intuitivas imágenes.
i5.
Vida de Sócrates
Antonio Tovar
Sócrates, integrado en una realidad histórica,
arraigado en su realidad política.
16.
Formas de vida
(psicología y ética de la personalidad)
Eduardo Spranger
E l hombre entero inmerso en la vida, en el
mundo y la sociedad.
17.
La metafísica moderna
Heinz Heimsoeth
P a r a el ilustre profesor, la metafísica no solo
perdura en la E d a d M o d e r n a , sino que sigue
siendo la raíz de las novedades y descubrimientos
más importantes en la vida de la cultura.
**i8.
Teoría del lenguaje
Karl Bühler
(volumen doble)
«El libro más rico, original y preciso que se ha
escrito sobre el tema...»
0,8
19.
Introducción a la
Julián M a r í a s
filosofía
(volumen doble)
U n a idea distinta de la filosofía y, más aún,
del sentido mismo que tiene hablar de una introducción a ella.
20.
Ejercicios intelectuales
Paulino Garagorri
Amplitud temática, actualidad de los problemas
estudiados, universalidad de su tratamiento y
claridad de expresión: cuatro requisitos intelectuales que cumplen estos ensayos.
21.
Teoría del saber histórico
José Antonio Maravall
Q u é es el saber histórico en vista de la nueva
idea del saber científico, que en otros campos
diferentes de la H i s t o r i a se ha ido formando, y
qué papel juega en nuestra vida.
<
"*22.
El método histórico de las generaciones
Julián M a r í a s
(volumen doble)
U n a exposición sistemática de la teoría de las
generaciones, radicándola en sus supuestos filosóficos y sociológicos como pieza indispensable
de la teoría de la sociedad v de la historia.
00
23.
Investigaciones lógicas (tomo I)
Edmundo Husserl
(volumen doble)
< ,
" 2/(.
Investigaciones lógicas (tomo II)
Edmundo Husserl
(volumen doble)
El libro clásico de la «fenomenología».
25.
Cinco aventuras españolas
Helio Carpintero
Cinco aventuras de la mente española —• A y a l a ,
Laín, Aranguren, F e r r a t e r , Marías—', que patentizan de continuo una radical inquietud por
España.
26.
Biografía de la filosofía
Julián Marías
U n nuevo método de indagación, que se podría
c a r a c t e r i z a r como la historia funcional de la
filosofía.
00
27.
Etica
José Luis L. Aranguren
(volumen doble)
D i c e el a u t o r : «La t a r e a moral consiste en llegar a ser lo que se puede ser con lo que se es.»
U n libro en que se exponen con singular claridad y se discuten con aguda sutileza todas las
concepciones éticas.
28.
La trayectoria poética de Garcilaso
Rafael Lapesa
U n análisis minucioso que tiene en cuenta los
motivos poéticos, la tradición literaria y los r a s gos personales, y que además ilustra sobre las
conquistas que jalonaron la t r a y e c t o r i a •—limpiamente rectilínea'—• del gran poeta.
g.
La culpa
Carlos Castilla del Pino
(volumen doble)
El problema de la culpa y las formas de su liquidación y del arrepentimiento tratados bajo una
perspectiva de carácter totalizador, englobando
el plano ético y el plano psicológico.
o.
Del mito y de la razón en la historia del
pensamiento político
Manuel García-Pelayo
(volumen doble)
Diversos estudios unificados en una visión
integradora del proceso histórico y que se completan con un seleccionado material iconográfico.
i.
Teoría y realidad del otro (tomo I)
Pedro Laín Entralgo
(volumen doble)
2.
Teoría y realidad del otro (tomo I I )
Pedro Laín Entralgo
(volumen doble)
(Viene de la solapa anterior)
E n sus dos primeras p a r t e s («El otro
como otro yo» y «Nosotros, tú y yo»), el
autor estudia el sucesivo planteamiento
del problema del otro en la historia del
pensamiento moderno y la radical novedad con que los filósofos de nuestro siglo
(desde Scheler, M a r t í n Ruber y O r t e g a )
h a n sabido abordarlo. E n su tercera
p a r t e ( « O t r e d a d y projimidad»), Teoría
y realidad del otro es un detallado análisis psicológico, fenomenológico y metafísico del encuentro entre hombre y
hombre y de sus distintas formas empíricas.
T a l vez no sea inadecuado afirmar que
este libro puede constituir, p a r a el lector
avisado, el fundamento antropológico de
una de las disciplinas científicas más en
boga desde hace varios decenios: la
Sociología.