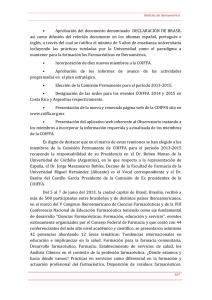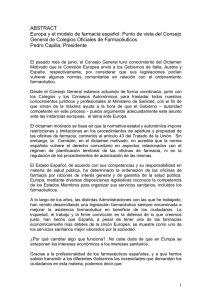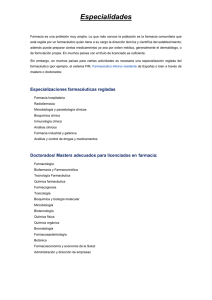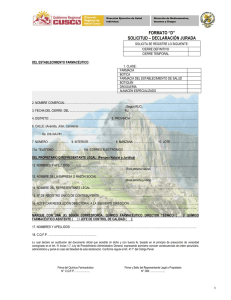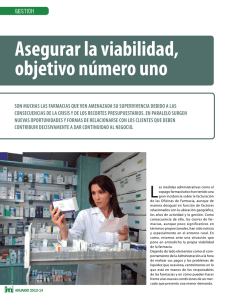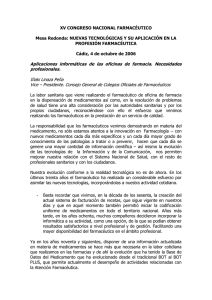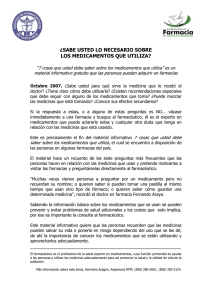informe relativo al dictamen motivado de la comisión de las
Anuncio
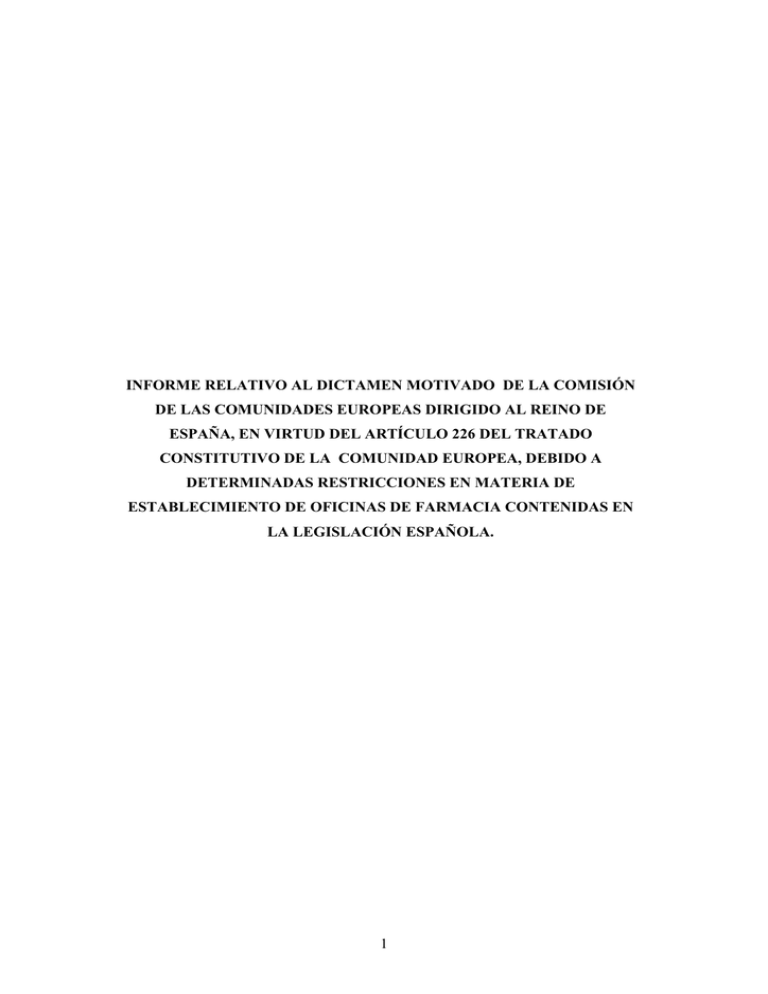
INFORME RELATIVO AL DICTAMEN MOTIVADO DE LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS DIRIGIDO AL REINO DE ESPAÑA, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 226 DEL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA, DEBIDO A DETERMINADAS RESTRICCIONES EN MATERIA DE ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS DE FARMACIA CONTENIDAS EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. 1 ANTECEDENTES.- Mediante carta de 13 de julio de 2005, la Comisión envío a las autoridades españolas una carta de emplazamiento con respecto a la normativa nacional relativa a determinadas restricciones al establecimiento de las oficinas de farmacia en España establecidas en la legislación estatal y en la normativa de desarrollo de algunas Comunidades Autónomas. En dicha carta se hizo constar que varias disposiciones de la normativa española plantean problemas de compatibilidad con el derecho comunitario y, en particular, con el artículo 43 del Tratado CE relativo a la libertad de establecimiento. El 17 de julio de 2005 el Consejo de Colegios de farmacéuticos de España elaboró el Informe “Observaciones de carácter jurídico-profesional al Ministerio de Sanidad para la contestación a la Comisión europea en el procedimiento – dictamen motivado- sobre restricciones de la legislación española reguladora de las oficinas de farmacia”. Las autoridades españolas presentaron sus observaciones mediante carta de 18 de octubre de 2005 en las que rechazaron los argumentos de la Comisión contrarios a la normativa española. La Comisión dirigió dictamen motivado al Reino de España, con fecha de 28 de junio de 2006, que en su parte dispositiva establece: “ al mantener en vigor normativas estatales y regionales relativas a la apertura de las oficinas de farmacia y, en particular, las que imponen restricciones cuantitativas y territoriales, los procedimientos de autorizaciones pueden tener efectos discriminatorios y limitaciones a la propiedad de las farmacias tales como los previstos en” …( se citan a modo de ejemplo algunas leyes estatales y autonómicas). 2 En su virtud, se añade, “el Reino de España ha faltado a las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea”, por lo que en aplicación del artículo 226, párrafo primero del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, “la Comisión insta al Reino de España a adoptar las medidas adecuadas para atenerse al presente dictamen motivado en el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción del mismo”. Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña formula las siguientes alegaciones al Dictamen Motivado de la Comisión de las Comunidades Europeas. ALEGACIONES.- Primera.- La necesaria intervención del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña en el procedimiento abierto por la Comisión Europea. El Dictamen Motivado de la Comisión imputa la vulneración del artículo 43 del Tratado CE a determinadas leyes estatales y, de forma imprecisa, a la normativa de aplicación de algunas Comunidades Autónomas. En la parte dispositiva de su dictamen se citan a modo de ejemplo algunas leyes autonómicas (Navarra, Comunidad Valenciana), pero no se hace referencia a la legislación catalana. No obstante, la crítica de la Comisión se extiende de forma general a las leyes autonómicas que contengan los mismos principios que se establecen en la legislación estatal que se consideran contrarios al artículo 43 del Tratado CE. 3 Dado que la ley catalana de ordenación farmacéutica 31/1991 de 13 de diciembre contiene los mismos principios que la legislación estatal en materia de planificación farmacéutica y régimen de propiedad de las farmacias, hay que entender que la Comisión también considera contraria al Tratado CE la citada ley catalana. Consecuentemente, el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña estima que debe pronunciarse de forma específica sobre el contenido de la ley catalana, sin perjuicio de que sus alegaciones puedan ser utilizadas también para la defensa del contenido de la legislación estatal, dada la identidad sustancial de contenido que poseen la ley estatal y la ley catalana en la materia que será objeto de este Informe. Segunda.- El contenido del Dictamen Motivado. La Comisión entiende que vulneran el principio de libertad de establecimiento del artículo 43 del Tratado CE las normas que establecen: a. La planificación del establecimiento de farmacias en el territorio mediante un régimen de distancias entre farmacias y a través de la limitación del número de farmacias a la existencia de una determinada población. Artículos 5 y 6 de la ley catalana 31/1991. b. La prioridad para la concesión de autorización del establecimiento de oficinas de farmacia a quienes poseen experiencia profesional en la misma Comunidad Autónoma. Esta prioridad no se establece en la ley catalana, estando sólo recogida en la legislación de la Comunidad Valenciana. c. La exigencia de que el propietario de una farmacia sea un farmacéutico y la prohibición de que un mismo farmacéutico posea más de una oficina de farmacia. Artículo 3,1 de la ley catalana 31/1991. Dado que la legislación catalana únicamente contiene normas relativas a la planificación farmacéutica y al régimen de propiedad de las farmacias que se opongan al criterio de la Comisión, nos limitaremos a examinar estas dos cuestiones. 4 Los argumentos de la Comisión para oponerse al contenido de los preceptos de la ley catalana antes citados se basan en que dichos preceptos vulneran el principio de libertad de establecimiento consagrado en el artículo 43 del Tratado CE. El razonamiento de la Comisión se articula del modo siguiente: a. El principio de libertad de establecimiento del artículo 43 CE se opone a cualquier medida nacional que, aun cuando sea aplicable sin discriminación por razón de la nacionalidad, pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los nacionales comunitarios, de la libertad de establecimiento. Por tanto, no es necesario que la medida estatal sea discriminatoria para ciudadanos de otros Estados de la Comunidad limitando su establecimiento en el Estado que dicta la norma. Basta con que de forma general la norma en cuestión dificulte ( obstaculice o haga menos atractivo) el ejercicio de la libertad de establecimiento de cualquier ciudadano europeo. Se citan las sentencias del TJCE c-439-99 de 15 de enero de 2002, Comisión contra Italia, o la c-140-03 de 21 de abril de 2005 Comisión contra Grecia. b. Las restricciones que la legislación nacional imponga a la libertad de establecimiento sólo serán admisibles si cumplen cuatro condiciones: que se apliquen de manera no discriminatoria, que se justifiquen por razones imperiosas de interés general, que garanticen la realización del objetivo que persiguen y no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. c. La planificación de la ordenación farmacéutica, y el régimen de la propiedad de las farmacias, tal y como se establecen en la ley catalana, vulneran el artículo 43 del Tratado CE al no cumplir dos de los requisitos antes expuesto: no garantizan la realización del objetivo perseguido, y van más allá de lo necesario para alcanzar este objetivo, pues el mismo podría alcanzarse con medidas menos gravosas para la libertad de establecimiento. 5 En definitiva, la Comisión entiende que los artículos 3, 5 y 6 de la ley catalana 31/1991 ( si bien la Comisión no se refiere directamente a estos preceptos nosotros si nos referimos a los mismos) no respetan dos de las notas que se deben cumplir para que los límites que se establecen al principio de libertad de establecimiento sean admisibles. Se trata de las notas de idoneidad y de necesidad. La idoneidad supone la aptitud o adecuación de la medida a la consecución de la finalidad que se persigue con su aprobación. No debe demostrarse que la medida sea el instrumento más óptimo, pero si que sirve al fin perseguido. En nuestro caso esto significa que la planificación y el régimen de propiedad de las farmacias han de servir a la finalidad de una mejor prestación del servicio farmacéutico. Para la Comisión la normativa española y catalana no logran este objetivo. La necesidad supone que no existen alternativas más moderadas, o menos gravosas, para la consecución con igual eficacia de la finalidad perseguida. Esto es, aún en el caso de que los preceptos de la ley catalana fueran idóneos para lograr lo que pretenden, además deberá demostrarse que la misma finalidad no podía lograrse a través de medidas menos limitativas de la libertad de establecimiento. Para la Comisión, lo que pretende el legislador catalán puede lograrse igualmente con medidas menos gravosas. Así, por ejemplo, la garantía de que en todo caso la dispensación de medicamentos deba llevarse a cabo por un farmacéutico puede lograrse sin exigir que el farmacéutico sea el propietario, basta con exigir que se contrate a un farmacéutico por el propietario no farmacéutico. Siguiendo la línea argumental del Dictamen de la Comisión, expondremos a continuación como a nuestro juicio la normativa catalana cumple con los requisitos que exige la jurisprudencia comunitaria para poder establecer limitaciones al principio de libertad de establecimiento. 6 Tercera.- La necesaria planificación farmacéutica. La planificación farmacéutica que se establece en los artículos 5 y 6 de la ley catalana responde a la forma tradicional de ordenación de la prestación de este servicio en España. Con esta planificación se quiere garantizar que el servicio farmacéutico llegue a todos los usuarios en condiciones de igualdad y calidad. En defensa de la validez de la normativa catalana debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que la prestación farmacéutica no puede concebirse únicamente como una actividad comercial en relación a la cual el interés de quien desea llevarla a cabo es el único interés que debe protegerse. La prestación farmacéutica es un servicio de interés general con el debe darse satisfacción a un derecho constitucionalmente protegido, el derecho a la asistencia sanitaria del artículo 43 CE. Este derecho debe ser garantizado por la Administración, siendo ella la responsable de su satisfacción. Los derechos de los usuarios obligan a la Administración a adoptar las medidas necesarias para que todos puedan acceder a un servicio de calidad. Para poder cumplir con su deber la Administración puede establecer medidas organizativas que limiten el derecho de libertad de establecimiento, y puede contar con la colaboración de los profesionales del sector organizados en colegios profesionales. Las medidas que establezca la Administración deberán ser proporcionadas al fin perseguido, esto es, deberán cumplir con los principios de idoneidad y necesidad a que antes nos hemos referido. En todo caso este juicio de proporcionalidad deberá tener en cuenta la naturaleza de esta actividad prestacional, que es por un lado actividad económica, pero a la vez servicio de interés general. Si retomamos ahora el razonamiento de la Comisión, que por cierto ignora totalmente la singularidad de la prestación farmacéutica, llegamos a la conclusión de que la planificación farmacéutica cumple con todos los requisitos que exige la 7 jurisprudencia comunitaria para admitir medidas limitativas de la libertad de establecimiento. No es cierto, como afirma la Comisión, que la planificación no permita alcanzar los objetivos queridos por el legislador. El legislador pretende una mejor prestación del servicio, y ello se logra gracias a la planificación que los legisladores autonómicos, conocedores de la singularidad de su territorio, establecen. La planificación permite ordenar desde el poder público la ubicación de las farmacias sobre el territorio con una doble finalidad. Garantizar una distribución general y equilibrada en todo el territorio de las oficinas de farmacia, evitando su concentración allá donde serían más rentables. Por otro lado, garantizar un mínimo de población a cada oficina, de modo que sean rentables y puedan ofrecer en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos un servicio de calidad. Que este objetivo se ha alcanzado gracias a la planificación lo demuestra la realidad tanto del servicio español como del catalán. Existe en España una ratio de 2143 habitantes por farmacia, una de las más altas de Europa ( sólo superada por Bélgica y Grecia). Las farmacias se encuentran distribuidas de forma equilibrada en todo el territorio. Las nuevas aperturas se concentran en el medio rural. Se ha evitado la desatención en extrarradios y en núcleos de población rural o de montaña. Se ha conseguido hacer primar el interés sanitario y el de la población, sobre el interés de los particulares o empresas que desean ejercer esta actividad económica. La Comisión utiliza, por otra parte, argumentos que no se ajustan a la verdad, seguramente por desconocimiento de la realidad del sistema español. No es cierto que un mayor número de farmacias, en un régimen liberalizado de aperturas, introduciría una competencia que permitiría a los farmacéuticos rebajar el precio de los medicamentos, aplicando el margen de descuento del 10% que poseen. En España el precio del medicamento es fijo. 8 Por el contrario, en un régimen competitivo, con precios fijos, los nuevos empresarios de las oficinas de farmacia que trata de estimular la Comisión se verían abocados a políticas agresivas de ventas de medicamentos, tanto en cantidad como en cuanto a su precio, ya que sus ingresos dependerían del volumen de ventas y de los márgenes. No es cierto tampoco que la experiencia de liberalización limitada del Gobierno de Navarra haya sido un éxito. Todo lo contrario. Se han cerrado oficinas en ocho núcleos rurales, y se asiste a la creciente existencia de oficinas con beneficios muy reducidos que carecen de stocks y ofrecen un servicio de baja calidad a los usuarios. Tal vez si se hayan abierto más farmacias, pero se han distribuido mal sobre el territorio y se ha empeorado la calidad del servicio. En cuanto al segundo requisito que exige la Comisión para admitir la norma limitativa de la libertad de establecimiento, esto es, que la misma no sea excesiva y que no se pueda lograr el mismo objetivo por medios menos gravosos, lo cierto es que la Comisión no nos dice como puede lograrse una correcta ubicación de las farmacias en el territorio y un servicio de calidad si no es recurriendo a la planificación. La planificación no es un medio excesivo. Esto se demuestra porque en España y en Cataluña se van abriendo nuevas oficinas de farmacia de forma ordenada a medida que las necesidades del servicio lo requieren. La ratio de farmacias por habitante demuestra que nuestro sistema no es excesivo. La experiencia de Navarra demuestra que las opciones liberalizadoras fracasan, cuando se valoran desde el punto de vista de los intereses generales. El grado de satisfacción de los usuarios sobre este servicio es muy alto. En consecuencia, la planificación farmacéutica establecida en los artículos 5 y 6 de la ley catalana 31/1991 es una medida de ordenación para la prestación de un servicio de interés general que, si bien limita la libertad de establecimiento dentro de este sector, establece una limitación justificada en la medida en que cumple con los requisitos que exige la jurisprudencia comunitaria. 9 Cuarta.- El régimen de propiedad de las farmacias. El régimen de propiedad de las farmacias que se establece en el artículo 3 de la ley catalana 31/1991 también tiene como finalidad garantizar una prestación farmacéutica de calidad, incidiendo en este caso en el sujeto que va a llevar a cabo esta prestación, el titulado superior en farmacia. El legislador estatal y catalán entienden que el farmacéutico no es un mero dispensador de medicamentos, sino personal sanitario que además de ejercer una actividad comercial por cuenta propia colabora con la prestación de un servicio de interés general. Esta colaboración sólo la puede llevar quien ha recibido una determinada formación y es propietario de un solo establecimiento farmacéutico. Veamos de nuevo si el régimen de propiedad que establece la ley catalana ( sólo puede ser propietario de la farmacia un farmacéutico, y cada farmacéutico sólo puede poseer una farmacia), cumple con los requisitos de idoneidad y necesidad de la medida. Por lo que se refiere al logro de la finalidad querida por la norma entendemos que la exigencia de que el farmacéutico sea el propietario de la farmacia garantiza lo que la norma pretende. Si la norma trata de conseguir que el farmacéutico participe en la atención sanitaria primaria a través de sus conocimientos y mediante la atención personalizada a sus clientes, que colabore con la administración en tareas de salud pública y que asuma la responsabilidad de su actividad, toda oficina de farmacia debe ser propiedad de un farmacéutico. La Comisión entiende que es posible diferenciar entre el derecho de explotación o administración de las oficinas de farmacias, y los aspectos relativos a quien se relaciona con terceros, ya se trate de proveedores o clientes. La necesidad de poseer la cualificación de farmacéutico sólo se justificaría para los segundos aspectos. No podemos compartir este criterio. El propietario es quien establece la política de gestión de su negocio, y si no es farmacéutico tan sólo estará movido por la cuenta 10 de resultados de su negocio. Con este fin dará las instrucciones a sus empleadosfarmacéuticos, que incluso creemos que si dependiera de él no serían necesariamente farmacéuticos. Los rasgos que cualifican la profesión de farmacéutico, como personal sanitario, pasarán a un segundo plano, exigiéndosele tan sólo que sea un buen vendedor del producto que comercializa el propietario del establecimiento en el que trabaja como asalariado. Las finalidades de interés general que cumple el farmacéutico propietario y director de su farmacia desaparecerán. La supresión del régimen de propiedad de las farmacias a quien beneficia directamente es a los grupos económicos que desean entrar en un sector de la actividad económica que hoy les está vedado. Si logran entrar, aplicarán su único criterio de actuación, que es el beneficio. Los farmacéuticos sin oficina de farmacia no se verán favorecidos por la liberalización, ya que serán los grandes grupos económicos los que controlarán este nuevo mercado. En su caso, serán contratados como dispensadores de medicamentos. En definitiva, la titularidad de la farmacia por un farmacéutico es una garantía sanitaria para los ciudadanos. Como dijo el informe del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos citado en los antecedentes, página 19, gracias al régimen de propiedad de la legislación española“ la dispensación de los medicamentos y su capacidad de consejo no están condicionados por otros intereses que no sean los estrictamente sanitarios. Es un mecanismo eficiente que garantiza la independencia de las actuaciones del farmacéutico y la no existencia de conflictos de intereses con otros profesionales sanitarios prescriptores o con los laboratorios farmacéuticos”. Si ley catalana cumple en este caso con la exigencia de ser una medida idónea, esto es, su contenido permite alcanzar el fin que la misma persigue, también es una norma necesaria, en el sentido de que no es excesiva, ya que lo que persigue no podría alcanzarse con medios menos gravosos. Los fines de interés general que se exigen al personal farmacéutico no se pueden lograr con un sistema que separe la propiedad de la gestión del negocio. Como ya 11 hemos apuntado si el farmacéutico es un simple empleado de un propietario o de un grupo explotador de oficinas de farmacia no podrá llevar a cabo finalidades de interés general. No se trata, como dice la Comisión, de contar con asalariados farmacéuticos con normas de responsabilidad civil que protejan a terceros de posibles errores en el ejercicio de su actividad. La Administración no podrá contar, como hoy lo hace, con los colegios profesionales de farmacéuticos para llevar a cabo en común tareas de interés general en materia sanitaria, ya que quien definirá la política de gestión de las farmacias serán empresarios ajenos totalmente a preocupaciones de tipo sanitario. Solo el régimen de propiedad que establece la ley garantiza los fines de interés general inherentes a la prestación del servicio farmacéutico. Por tanto, entendemos que el artículo tercero de la ley catalana 31/1991 no vulnera el principio de libertad de establecimiento del artículo 43 del Tratado CE, al imponer unas limitaciones a dicho principio que se justifican tanto por razones de idoneidad como de necesidad de la norma. Por último, entendemos que la sentencia del TJCE de 21 de abril de 2005, Comisión contre Grecia, no constituye un argumento determinante a favor de la tesis de la Comisión. La citada sentencia se refiere ciertamente a una cuestión similar. Enjuicia la adecuación al derecho comunitario de la normativa Griega que no permite a un óptico diplomado, persona física, explotar más de una óptica. La Comisión Europea alegó que la normativa griega constituía una restricción a la libertad de establecimiento prevista en el artículo 43 CE. Por su parte, el Gobierno Griego defendió el contenido de su norma manifestando que su contenido respondía a motivos imperiosos de interés general basados en la protección de la salud pública. El legislador griego deseaba preservar la relación personal de confianza dentro del establecimiento de venta de artículos de óptica, así como 12 asegurar la responsabilidad ilimitada y absoluta del óptico titular o propietario de la óptica en caso de culpa. El TJCE, en la sentencia citada, rechaza la defensa del Gobierno griego, y concluye que la norma cuestionada no respeta el artículo 43 del Tratado CE, al no ser necesaria para alcanzar los fines que se propone. Dice el Tribunal que “el objetivo de protección de la salud pública invocado por la República Helénica podría alcanzarse con medidas menos restrictivas de la libertad de establecimiento tanto de las personas físicas como de las jurídicas, por ejemplo exigiendo la presencia de ópticos diplomados asalariados o socios en cada óptica, y por medio de normas en materia de responsabilidad civil por hechos ajenos, así como de normas que impongan un seguro de responsabilidad profesional”. La sentencia, como decíamos, no constituye en nuestro caso un argumento decisivo a favor de las tesis de la Comisión, ya que toda sentencia debe valorarse en razón del supuesto de hecho que enjuicia, y no es lo mismo la actividad de los ópticos que la de los farmacéuticos. Como hemos señalado lo determinante en nuestro caso es la naturaleza de la prestación farmacéutica, que forma parte de la prestación sanitaria. El acceso a esta prestación en condiciones de igualdad y calidad es un derecho de todos los ciudadanos, y este derecho sólo puede ser garantizado por la presencia en las farmacias de titulados superiores en farmacia, propietarios de la oficina, responsables de su actividad y que no actúan guiados exclusivamente por la obtención del mayor beneficio posible. Quinta.- La Comisión Europea carece de competencia para imponer un cambio de modelo en la prestación de los servicios sanitarios. La Comisión Europea justifica su Dictamen motivado en la vulneración por parte del Reino de España del artículo 43 el Tratado CE. Trata de imponer la sujeción de las normas internas de un Estado a los principios del Tratado, ejercitando una competencia que le corresponde. 13 Pero, a nuestro entender, la Comisión, en el ejercicio de su competencia, va más allá de lo que la misma le permite, ya que lo que realmente trata de hacer la Comisión es imponer un modelo uniforme de prestación de los servicios sanitarios en toda la Comunidad. La normativa española no vulnera el principio de libertad de establecimiento. Por tanto, lo que realmente lleva a cabo la Comisión no es garantizar un principio comunitario que no se vulnera, sino tratar de acabar con el que podríamos llamar modelo mediterráneo de prestación de los servicios farmacéuticos e imponer el modelo anglosajón. Pero al actuar así la Comisión actúa sin competencia y en contra de lo establecido en el artículo 152,5 del propio Tratado, según el cual “ la acción comunitaria en el ámbito de la salud pública respetará plenamente las responsabilidades de los Estado miembros en materia de organización y suministro de servicios sanitarios y asistencia médica”. La Comisión vulnera también el principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado, según el cual “en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción emprendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada a nivel comunitario”. La salud pública no es competencia exclusiva de la Comunidad Europea, y por ello sólo puede intervenir cuando los fines de esta función no pueden lograrse de forma suficiente por los Estados y es necesario actuar en una escala europea. En el caso de la prestación farmacéutica esta función está garantizada por el Estado español, y su organización no requiere imponer un modelo unitario europeo. Por el contrario, la organización debe adecuarse a la realidad de cada territorio, lo que en España ha supuesto que esta competencia corresponda a las Comunidades Autónomas. Debemos concluir, por tanto, que la Comisión, cuando dice actuar en garantía del principio de libertad de establecimiento, lo que trata de hacer es de asumir una competencia que no posee en materia de salud pública. La Comisión, utilizando la 14 dogmática jurídica de nuestro sistema administrativo, actúa con desviación de poder, ya que utiliza una potestad que si posee, garantizar el respeto de los principios comunitarios, para una finalidad distinta de la propia de esta función, esto es, asumir la competencia de ordenación de los sistemas sanitarios de los Estados miembros. CONCLUSIÓN.Las autoridades españolas competentes deben oponerse al contenido del Dictamen motivado de la Comisión Europea en lo que concierne a la regulación interna de la planificación farmacéutica y el régimen de propiedad de las farmacias. Los artículos 3, 5 y 6 de la ley catalana de 31/1991 de ordenación farmacéutica no vulneran el principio de libertad de establecimiento del artículo 43 del Tratado CE. Barcelona, 30 de agosto de 2006. 15