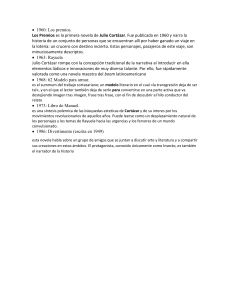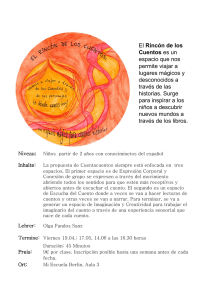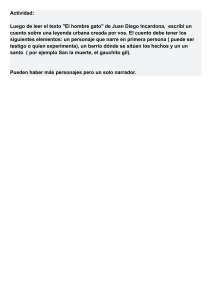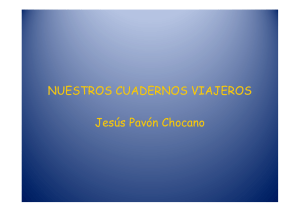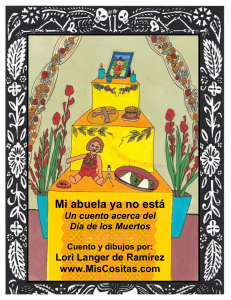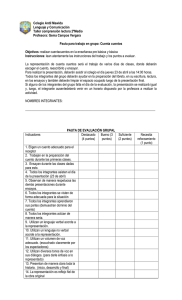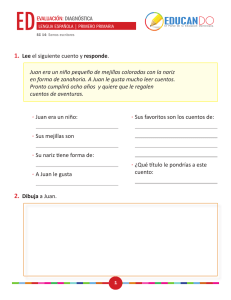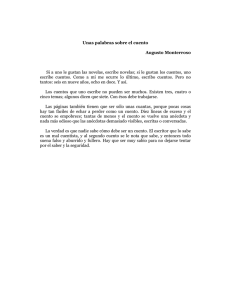OMAR PREGO
LA FASCINACIÓN
DE LAS PALABRAS
Conversaciones con
Julio Cortázar
Muchnik Editores
UnN*'
El autor y el editor agradecen la colaboración de Aurora
Bernárdez en la selección de fotos que acompañan al texto.
© 1985 Ornar Prego y herederos de Julio Cortázar
© 1985 by Muchnik Editores,
Ronda General Mitre, 162, 08006 Barcelona
Cubierta: Mario Muchnik
ISBN: 84-85501 83-7
Depósito legal: B. 18.472 -1985
Impreso en España - Printed in Spain
No pregunto por las glorias ni las nieves,
quiero saber dónde se van juntando las golondrinas muertas
Julio Cortázar
INTRODUCCIÓN
Nos vimos por última vez el viernes 20 de enero de 1984,
en su reducida habitación del hospital Saint-Lazare de París,
apenas a unos 150 metros a vuelo de pájaro de su casa de la
rué Martel. No recuerdo exactamente a qué hora nos des­
pedimos. No había ninguna razón especial para que yo anota­
ra ese detalle, pero de todos modos debía ser las siete de la
noche porque una media hora antes, cuando yo entraba a
la pieza, casi tropecé con el encargado de distribuir la comida.
Julio estaba solo, sentado en un sillón, la mirada per­
dida en una ventana que daba a un patio interior casi en
tinieblas, como si escuchara el rumor de la lluvia. Llevaba
puesto un viejo salto de cama y parecía más animado que
el día anterior, en que lo habíamos visitado con mi mujer.
Ese día, en presencia de Saúl Yurkievich, nos había con­
tado sin rodeos que estuvo a punto de morirse durante uno
de los exámenes a que lo estaban sometiendo en esa sec­
ción de gastroenterología del hospital, considerada como
una de las más eficaces de París.
«Me quedé sin pulso y todos pensaron que me moría
ahí mismo», nos dijo.
Pero este viernes 20 de enero las cosas parecen andar
un poco mejor. «Estoy harto de esta comida y del ruido
que hacen estas chicas por la mañana. Aquí las enfermeras
no parecen conocer las suelas de caucho. Taconean y can­
tan por los corredores como si tal cosa», se lamentó con
resignación.
Estuvimos hablando una media hora, pero se le veía
cansado. «Tengo ganas de dormir, pero no sé si podré.
¡Y esta comida no te digo nada! No es que sea mala, pero
cuando vuelva a casa lo primero que hago es prepararme
un buen bifacho, de este alto. De todos modos, salgo ma­
ñana. Mi médico, el profesor Modigliani — ¿te das cuenta?
¡Modigliani! Yo tengo una especie de valeriana para los
pintores— me dijo que me fuera a casa y que volviera para
seguir con los exámenes toda la semana que viene.»
Quedamos en que él me llamaría por teléfono cuando
terminara con el hospital. Se puso de pie para darme la
mano y nos despedimos. «Cuando salga de todo esto tene­
mos que darnos un paseo por un bosque. No tiene por qué
ser muy lejos: Vincennes o Fontainebleau. Lo que quiero
es ver árboles», dijo. Le dejé Le Monde, que ese día traía
una entrevista a Antonio Cándido. Antes de salir vi que
había una pequeña pila de libros junto a su mesita de luz
y algunas cuartillas, escritas a mano.
Esas son las últimas palabras que recuerdo de Julio:
«L o que quiero es ver árboles». Murió el domingo 12 de
febrero, poco después del mediodía y lo enterramos el mar­
tes 14 en el cementerio de Montparnasse a las once y me­
dia de la mañana, en la tumba de su mujer, Carol Dunlop,
muerta en noviembre de 1982.
Fue una mañana fría, pero de una luminosidad casi
sobrenatural para quienes estamos acostumbrados al cielo
plomizo y bajo de París en invierno. El sol destellaba en
las aristas de mármol de los panteones y en las chapas de
bronce y las copas de los árboles se mecían apenas en la
brisa matinal. Pero lo más impresionante era el silencio.
Desde que el cortejo se puso en marcha desde la entrada
del cementerio y nos encaminamos hacia la tumba recién
removida, no recuerdo haber escuchado una sola palabra.
El único ruido, semejante al del mar en una playa pedre­
gosa, era el de los pies arrastrándose por el sendero prin­
cipal detrás del furgón mortuorio. Después, cada uno de los
amigos dejó caer una flor encima del féretro de madera
pulida y nos fuimos. Mi mujer y yo nos quedamos un poco
rezagados y cuando esa zona del cementerio se quedó vacía,
dos o tres gatos escuálidos y friolentos surgieron de entre
las tumbas y nos miraron alejar con indiferencia.
Nos conociny en febrero de 1974, en una exposición
de hiperrealistas i .teamericanos, en la Fundación Rockefeller de París, hra exactamente igual a sus fotografías:
desmesuradamente alto, huesudo, desgarbado, y parecía
caminar con el p< manente temor de resbalarse. En ese en­
tonces tenía sese
años, pero nadie le daría más de cua­
renta y cinco.
Recuerdo que peré que terminara su recorrida — es­
taba con un amigo— para acercarme. Le dije quién era
(un periodista uruguayo que acababa de desembarcar en
París) y le expliqué por qué lo importunaba. En Montevi­
deo acababan de detener a Juan Carlos Onetti bajo la inve­
rosímil acusación de pornografía, por el solo hecho de haber
sido jurado en un concurso de cuentos organizado por el
semanario Marcha.' Le dije que el director de Marcha,
Carlos Quijano, también estaba preso.
Me escuchó con una extremada cortesía, me dijo que
ya estaba al tanto pero me pidió más datos y me aseguró
que iba a hacer cuanto estuviera a su alcance para alertar
a la opinión pública. Promesa que cumplió escrupulosa­
mente, como todas las suyas. Recuerdo que hablamos en
la gran escalinata de mármol de la entrada, de pie junto
a una escultura hiperrealista que representaba a un típico
turista norteamericano, vestido con pantaloncitos y una es­
tridente camisola hawaiana, lentes de sol, un gorrito con
visera como los que usan los beisbolistas y una o dos má­
quinas fotográficas (auténticas) terciadas sobre el pecho.
Parecía i iteresado en nuestra conversación y estar dispues­
to a particinar en ella de un momento a otro.
Después nos seguimos viendo con cierta frecuencia y
nos hicimos amigos. En diciembre de 1982, después de la
' muerte de Carol, le propuse hacer una larga entrevista, un
libro que tratara de abarcar (si esto era posible, y yo sabía
muy bien que muchas cosas se quedarían afuera) su vida
de escritor y de combatiente de las causas que él conside­
raba justas en el mundo, sobre todo el frágil proceso nica­
ragüense, que lo tenía muy angustiado por ese entonces,
y la defensa de los derechos humanos.
Me dijo que sí, sin vacilar, pero me adelantó que en
principio tendría que ser «un libro muy loco». Convinimos
en hacer un número indeterminado de entrevistas — diez
o doce como mínimo— que iríamos concretando sobre la
marcha, deslizándolas entre los escasos intersticios de su
agenda, en la que casi no quedaban casilleros libres.
Fue entonces, mientras mirábamos esas columnas ates­
tadas de citas, de compromisos militantes en su mayoría,
que me dijo: «E l año que viene pienso transformarlo en
sabático. Tengo ganas de encerrarme a escribir una novela,
cueste lo que cueste». Le pregunté si ya había empezado
a escribirla y me dijo que no. «Algunas notas. Pero em­
pieza a darme vueltas por la cabeza. La veo como una
nebulosa.»
Me advirtió que probablemente no podríamos empezar
a trabajar hasta el verano. Tenía que terminar primero el
libro que la muerte de Carol había dejado trunco (Los
autonautas de la cosmopista),1 un hermosísimo libro donde
se narra un viaje entre París y Marsella en una destarta­
lada camioneta — realizado en 33 días sin salirse jamás de
la autopista y a razón de dos parkings diarios con obliga­
ción de dormir en el segundo— que en el fondo es una
conmovedora historia de amor. Después pensaba viajar a
Nicaragua y a su regreso a Europa se iba a descansar algu­
nos días a casa de amigos, en España.
Empezamos a trabajar en los primeros días de julio, en
su casa de la rué Mar tel. La casa de Julio estaba situada
en uno de esos edificios antiguos de París, con una pesada
puerta de barrotes de hierro verdinoso, en parte oxidada,
que daba a un ancho corredor que se abría en sucesivos
patios interiores. El edificio estaba lleno de oficinas de em­
presas textiles, de modo que a partir de las seis de la tarde,
cuando cesaba la actividad, uno tenía la impresión de avan­
zar por el edificio más solo del mundo. El apartamento de
Julio estaba al fondo, en el pabellón C. Había que trepar
una anchísima e interminable escalera de madera, cuyos pel­
daños parecían como lijados por el roce de innumerables
pisadas.
El apartamento de Julio era muy grande. Había un re­
cibidor flanqueado por una biblioteca hasta el techo, ates­
tada de libros y en seguida un vasto salón, con altísimas
ventanas. A la izquierda había un mostrador de madera
que dividía la pieza. Detrás estaba la cocina. En el salón
de estar había profundos sillones, un aparato de alta fide­
lidad y estanterías atestadas de discos y cassettes, cuidado­
samente clasificadas. Ésta era la zona preferida de la gata
de Aurora Bernárdez.
Nosotros trabajábamos en un escritorio espacioso, enca­
lado como el resto de la casa, dos de cuyas paredes estaban
ocupadas por bibliotecas que iban del piso al techo. En
una tercera pared había vastos armarios, donde Julio guar­
daba carpetas con recortes de prensa, originales, fotocopias
de trabajos enviados a diarios y revistas y una biografía
del poeta romántico inglés Keats, que escribió por los años
cincuenta en Buenos Aires, antes de venir a instalarse en
París. El teléfono no sonaba jamás (había un respondedor
automático) y las únicas personas que solían andar por la
casa eran Aurora Bernárdez, que le ofreció a Julio toda su
atención y su amistad, y una mujer extremadamente dis­
creta que venía a hacer la limpieza y a poner la casa en
orden. Aurora se iba temprano a su trabajo en la UNESCO
— más de una vez los encontré desayunando— después de
asegurarse de que todo estaba en orden.
Trabajábamos casi sin pausa tres o cuatro horas. Julio
se sentaba en su sillón giratorio, de espaldas a una ventana
que se abría hacia la rué du Paradis. En los primeros tiem­
pos, en los meses de julio y agosto, Julio parecía encon­
trarse bien, aceptaba de buen grado los interrogatorios y
tengo la impresión de que poco a poco se fue dejando ganar
por la idea de que el libro — que ya había sido aceptado
por la editorial Gallimard— podía ser una buena oportu­
nidad para decir algunas cosas que se había guardado hasta
entonces entre pecho y espalda.
«E sto no lo dije nunca», «esto lo estoy diciendo por
primera vez», solía decirme. Y más de una vez empezába­
mos la conversación volviendo sobre un tema del día ante­
rior, a instancias del propio Julio: «Las mejores respuestas
se me ocurren después que te has ido», decía. Uno de los
pocos temas que decidimos dejar para después, para una
o dos entrevistas de repaso y cierre, fue el de su viaje a la
Argentina en diciembre, al cabo de una larga ausencia im­
puesta por esos años sombríos y terribles de la dictadura
militar y los Escuadrones de la Muerte, de esa alucinante
noche de terror que tanto le dolía y lo acosaba, y cuya an­
gustia puede sondearse en algunos de sus cuentos más re­
cientes como Graffiti o Segunda vez.3
De todos modos, a su regreso hablamos un poco de
cómo había encontrado a la Argentina. «Argentina ha cam­
biado, por supuesto. Está empezando a salir de una pesa­
dilla de dictadura y tiranía. Hay muchísimo por hacer.»
Pero se mantenía alerta, como si temiera el regreso de ios
viejos demonios. «Yo no creo que todavía la palabra iz­
quierda haya dejado de ser una mala palabra en mi país.
Espero que llegue el día en que eso se termine», me dije
otro día.
Tenía proyectado un nuevo viaje en marzo, y para ese
entonces confiaba en que los argentinos comprendieran que
la palabra izquierda no sólo no era una mala palabra, sino
«una de lás mejores que contiene el lenguaje político; in­
cluso la mejor». También me dijo que esta que se ofrecía
ahora a los argentinos era quizá la última oportunidad: «Si
el gobierno de Raúl Alfonsín tropieza con una oposición
ciega y negativa, no me extrañaría que dentro de poco tuvié­
ramos de nuevo a los militares, que seguirán esperando su
oportunidad agazapados en sus cuarteles».
Muchas veces me pregunté (pero sobre todo me lo pre­
gunto ahora, en este desolado hueco que nos ha dejado
su muerte) si Julio sospechaba que la muerte estaba ron­
dándolo, como dos años antes lo hizo con Carol. En todo
caso nunca me lo dijo. Estaba muy flaco, con los huesos
de los hombros marcándole el pulóver, como si quisieran
salirse de la piel. Los pómulos, anchísimos, se le habían
acentuado y la espesa barba renegrida le enmarcaba la cara,
ocultando las mejillas hundidas. Solía quejarse de una incó­
moda comezón y a veces se le resecaba la garganta. Antes
de empezar a trabajar, Julio traía una botella de agua mi­
neral y dos vasos, y de vez en cuando bebía calmosamente,
mientras yo le hacía una pregunta o cambiaba la cassette
de turno en el grabador.
Algunas veces, al terminar la jornada, nos sentábamos
en el salón a bebemos un whisky. «Creo que nos lo hemos
merecido», sonreía. En esos momentos no hablábamos de
literatura ni de política, sino de música, invariablemente.
Julio tenía una desaforada colección de discos y cassettes
de jazz, de música clásica y de tangos, y me explicó que le
gustaba sentarse a escuchar dos o tres discos, por la noche,
con los audífonos puestos para no molestar a los vecinos.
Pero además había descubierto que no era lo mismo
escuchar música sin audífonos que con ellos. Y en su libro
postumo, Salvo el crepúsculo/ escribió un capítulo entero
acerca de ese tema, explicando cómo la música escuchada
con audífonos parece brotar del interior mismo del cerebro
en lugar de llegar de afuera: «Árbol interior: la primera
maraña nstantánea de un cuarteto de Brahms o de Lutoslavski, dándose en todo su follaje».
Sólo una vez, allá por el mes de septiembre de 1983,
me llamó por teléfono para anular una cita y después supe
que había estado enfermo. Y otra vez interrumpimos una
entrevista porque me di cuenta de que estaba muy fatigado.
Ese día, al despedirnos, me dijo: «Hoy anduvimos mal,
pero no importa. Nos desquitaremos en la próxima». Le
preocupaba mucho que todo quedara claro y más de una
vez, cuando citaba algún autor o un pasaje de uno de sus
libros, se levantaba para ir a buscar el volumen en cues­
tión y verificar la cita.
Una mañana, antes de empezar a trabajar, me mostró
el proyecto de cubierta de la edición española de Los autonautas de la cosmopista, en cuya contracubierta aparece una
hermosa foto de Julio y Carol. Julio está sentado en pri­
mer plano, en su mecedor favorito, con los brazos dispues­
tos de tal modo que la mano izquierda se alza hasta su
hombro derecho, allí donde se puede imaginar que un ins­
tante antes se ha posado la mano derecha de Carol, que
está de pie detrás del sillón, un poco hacia la derecha. El
brazo izquierdo de Carol se apoya en el hombro izquierdo
de Julio, no demasiado. Si se mira con atención se verá
que la posición de los brazos de ambos se corresponden
de tal manera que parecen formar un dibujo, hay una con­
tinuidad del trazo que arranca en la mano de Julio que
sostiene el codo izquierdo, se prolonga hasta la mano po­
sada en el hombro, que se entrelaza con la mano de Carol
(aunque en realidad hay apenas un contacto de los dedos)
y se prolonga en el brazo derecho de Carol, para volver y
cerrarse en el brazo que se está apoyando er el hombro
de Julio. Ambos nos están mirando, es decir, están mi­
rando fijamente el objetivo de la cámara de Carlos Freire.
Hay una luz rasante que viene de la derecha, que golpea
las figuras inmóviles y que, inevitablemente, hace pensar en
ese museo de provincia que visita Diana en Fin de etapa/
en ese pueblo que está «como fuera del tiempo», una luz
que parece haberse concentrado en los ojos de Carol y
Julio. Los dos están mirando fijamente la cámara, decía­
mos, con una expresión que podría describirse como de
serena determinación. Es una mirada de intensa felicidad
y al mismo tiempo de temeroso desafío, como si en lugar
de estar mirando la cámara (a nosotros en suma) estuvie­
ran mirando una presencia que se hubiera materializado de
pronto en esa pieza clara, austera, de paredes encaladas,
deslizándose en silencio para mantenerse en pie, un poco
detrás del fotógrafo, demasiado ocupado con sus alquimias
de diafragmas, velocidades y campos como para advertir esa
aparición acaso instantánea.
Miran, entonces, esa presencia, sin sorprenderse dema­
siado, sin pestañear ante su mirada inquisitiva y en cierto
modo posesiva, sin sobresaltos ni desafíos, aceptándola,
pero dispuestos a enfrentarla con las únicas armas de que
disponen, las de su amor. No la temen ni la aborrecen,
saben que ella los ronda desde hace mucho tiempo, han
aprendido a reconocerla al instante, ya han luchado con­
tra ella y están decididos a continuar el combate, a desba­
ratar sus astucias de viuda inconsolable.
Ese mismo día, recuerdo, hablamos de las buenas y de
las malas constelaciones, de esas figuras astrales que de una
manera misteriosa tejen nuestro destino sin que nosotros
lo sepamos o podamos hacer nada para contrarrestar su
urdimbre.
«Y o estoy ahora bajo el influjo de una mala constela
ción. Y esto dura ya años. Espero que cambie», me dijo
Después hablamos de otras cosas y no recuerdo si volvimos
sobre el tema. Pero ese día, al salir de su casa, empece
a remontar el boulevard Magenta, hacia la Gare de l ’Est
Entonces vi uno de esos furgoncitos que utilizan las adivi
ñas y las quirománticas para trabajar. Encima de la puerta
podía leerse Josiane, que debía ser el nombre de la mujer.
El furgón estaba detenido en el ángulo de la rué Saint
Laurent. ¿Cómo no asociarlo con la Josiane de El otro
cielo,6 con el misterioso Laurent que asesinaba prostitutas
con un método diabólico e infalible en el barrio de La Bol­
sa y en la zona de las galerías cubiertas de la rué Vivienne
y en el Passage de Panoramas? Me propuse contárselo al
día siguiente, pero ignoro por qué no lo hice nunca. El
doctor Freud sabe cosas que la razón ignora.
Yo creo finalmente que Julio murió sin saber (sin que­
rer aceptar) que se estaba muriendo. Al menos no pare­
cía creerlo la última vez que nos vimos en el hospital
Saint-Lazare. Su mujer Carol sí lo sabía, pero ella murió
antes y prefirió no decírselo cuando todavía era posible.
Se limitó a esperarlo en su tumba del cementerio de Montparnasse, en cuya lápida de mármol estaba esculpido tan
sólo su nombre, Carol Dunlop, seguido de un signo que
en escritura se llama guión (aunque aquí prefiero la expre­
sión francesa trait d ’unión), al que ahora se agregó el de
Julio Cortázar.
A pesar de sus largos años de París, Cortázar seguía
siendo esencialmente argentino. Creo que esto está lo su­
ficientemente claro como para que no insista acerca de
eUo. Basta leer sus cuentos, sus novelas y sus poemas para
comprenderlo, para asombrarse de que, en algún momento,
ciertos espíritus estrechos le hayan reprochado su afrancesanúento, se hayan desgarrado las farisaicas túnicas.
Era, claro, un argentino que había incorporado a su
cultura todo lo que Europa puede ofrecer — literatura,
arte, música, viejas catedrales y siglos de historia concen­
trados en una piedra verdinosa visitada por un gato, en
la sonrisa de un anciano que bebe su copa de vino en la
taberna de un pueblecito del Mediodía— pero que en el
fondo de sí mismo sabe que su alma está clavada para
siempre a la Cruz del Sur.
De ahí esa necesidad de crear pasajes, zonas misteriosas
que conducen directamente de la Galería Güemes a las
Galeries Vivienne, tablones que se apoyan en el Sena y que
permiten cruzar el Riachuelo. De ahí esas caminatas que
empiezan en el Pont des Arts y que terminan en El Once,
o esas pesadillas en las que un indio mexicano cree haber
escapado al cuchillo ritual de piedra porque durante unas
horas obtuvo el refugio de una ciudad que todavía no
existía.
En una milonga a la que después le puso música Ed­
gardo Cantón, Julio cantó así su inagotable nostalgia de
Buenos Aires:
Extraño la Cruz del Sur / cuando la sed me hace alzar
la cabeza / para beber tu vino negro medianoche. / Y extra­
ño las esquinas con almacenes dormilones / donde el per­
fume de la yerba tiembla en la piel del aire. / Comprendo
que esto está siempre allá / como un bolsillo donde a cada
rato / la mano busca una moneda el cortapluma el peine /
la mano infatigable de una oscura memoria / que recuenta
sus muertos.7
Cortázar fue, tanto en su literatura como en su acción
política, un revolucionario. En un artículo publicado poco
después de la muerte de Julio en el suplemento literario
del New York Times* Carlos Fuentes escribió lo siguiente:
«Sus posturas políticas y su arte poético se configuran en
esta convicción: la imaginación, el arte, la forma, son revo­
lucionarios, destruyen las convenciones muertas, nos ense­
ñan a mirar, pensar y sentir de nuevo». Cortázar había cre­
cido cerca de las lecciones del surrealismo y su intención
era mantener unidas lo que él llamaba «la revolución de
afuera y la revolución de adentro».
No fue un ingenuo, como algunos pretenden, y nunca
comulgó con ruedas de molino. Conocía muy bien los peli­
gros que acechan a los procesos revolucionarios, eso que
él llamaba la «quitinización» y cada *vez que pudo, cada
vez que creyó que era su deber decirlo, lo dijo. Pero no
para sumar su voz a la cohorte de arrepentidos que hacen
generosa enmienda, sino para alertar a los conductores de
esos procesos, para contribuir, en la medida en que él se
creía capaz de hacerlo, a vitalizarlos, para impedir que las
siempre ávidas burocracias se instalasen en remotas ofici­
nas, inaccesibles al pueblo.
En un artículo publicado el 9 de octubre de 1983 en el
diario El País de Madrid (cuyo pretexto más evidente era
la conjunción astral del título de la novela de George Orwell,
1984, con el año que se nos venía encima con sus apoca­
lípticas amenazas), Cortázar explicó claramente su postura:
«Me muevo en el contexto de los procesos liberadores de
Cuba y de Nicaragua, que conozco de cerca; si critico, lo
hago por esos procesos, y no contra ellos; aquí se instala
la diferencia con la crítica que los rechaza desde su base,
aunque no siempre lo reconozca explícitamente».’
Y concluía así: «Frente a esta perspectiva, sólo creo en
el socialismo como posibilidad humana; pero ese socialismo
debe ser un fénix permanente, dejarse atrás a sí mismo en
un proceso de renovación y de invención constantes; y eso
sólo puede lograrse a través de su propia crítica, de la que
estos apuntes son vagos y mínimos fragmentos».
Julio Cortázar era un militante apasionado de lo que él
consideraba las justas causas latinoamericanas, pero detes­
taba ser calificado de escritor comprometido con lo que ello
supone de acatamiento. En una carta enviada a su amigo
Roberto Fernández Retamar10 y publicada en la Revista de
la Casa de las Américas de Cuba en 1967, definió clara­
mente su postura: «Acepto, entonces, considerarme un in­
telectual latinoamericano, pero mantengo una reserva: no
es por serlo que diré lo que quiero decirte aquí. Si las cir­
cunstancias me sitúan en ese contexto y dentro de él debo
hablar, prefiero que se entienda claramente que lo hago
como un ente moral, digamos lisa y llanamente como un
hombre de buena fe, sin que mi nacionalidad y mi vocación
sean las razones determinantes de mis palabras».
Y un poco más lejos agregaba: «En última instancia, tú
y yo sabemos de sobra que el problema del intelectual
latinoamericano es uno solo, el de la paz fundada en la jus­
ticia social, y que las pertenencias nacionales de cada uno
sólo subdiviaen la cuestión sin quitarle su carácter básico»
(...) «A riesgo de decepcionar a los catequistas y a los propugnadores del arte al servicio de las masas, sigo siendo
ese cronopio que, como lo decía al comienzo, escribe para
su regocijo o su sufrimiento personal, sin la menor con­
cesión, sin obligaciones “latinoamericanas” o “ socialistas”
entendidas como a prioris pragmáticos.»
Y finalmente esto: «Pero no creo como pude cómoda­
mente creerlo en otro tiempo, que la literatura de mera
creación imaginativa baste para sentir que me he cumplido
como escritor, puesto que mi noción de esa literatura ha
cambiado y contiene en sí el conflicto entre la realización
individual como la entendía el humanismo, y la realiza­
ción colectiva como la entiende el socialismo, conflicto que
alcanza su expresión más desgarradora en el Marat-Sade
de Peter Weiss. Jamás escribiré expresamente para nadie,
minorías o mayorías, y la repercusión que tengan mis libros
será siempre un fenómeno accesorio y ajeno a mi tarea; y
sin embargo hoy sé que escribo para, que hay una inten­
cionalidad que apunta a esa esperanza de un lector en el
que reside ya la semilla del hombre futuro».
Un militante entonces. Más de una vez, en estos últi­
mos años, nos encontramos en reuniones de solidaridad y
en muchas de ellas Julio no estaba en la tribuna, sino entre
el público, entre la masa de militantes anónimos que ter­
minaban por descubrirlo y que al final, inevitablemente, se
acercaban a él para estrechar su mano generosa.
En una Carta Abierta a Julio Cortázar, amigo y mili­
tante," destinada a Cuadernos de Marcha (segunda época,
México), Pierre Bercis, presidente del Club des Droits Socialistes de l’Homme destacó precisamente esa disposición suya
a la militancia oscura, anónima, despojada: «¿...cuántas
personalidades de su rango intelectual vemos permanecer
sencillos y militantes hasta la participación en pequeñas
reuniones llenas de humo, en las que nos reuníamos tres
o cuatro personas para trabajar en modestas tareas? Ya se
tratase de una función de homenaje a las Madres de la
Plaza de Mayo, coloquios, manifestaciones, siempre veía­
mos llegar a ese altísimo estudiante de 70 años que nos
daba el fraternal abrazo, signo distintivo de nuestros ami­
gos latinoamericanos. Y de inmediato teníamos la impre­
sión de que nada nefasto podía ocurrimos, tanta era la
calma y la serenidad que nos transmitía. Era un sabio que
no daba lecciones, él mismo era la lección para sus amigos
más jóvenes, que no osaban creer que Cortázar compartiera
hasta su menor preocupación».
En esta larga entrevista — que yo prefiero ver como un
libro escrito a cuatro manos— Cortázar solía volver a vie­
jos recuerdos, a recuerdos de su infancia y de su adoles­
cencia, una actitud que él calificaba, irónicamente, de «ge-
rontológica». Pero yo creo que hay mucho más que eso,
que se trata de la búsqueda de una fuente que jamás dejó
de correr de manera subterránea a lo largo de toda su obra,
la de la poesía.
En un texto incluido en su libro postumo Salvo el Cre­
púsculo, Cortázar alude explícitamente a ello: «E l senti­
miento de la poesía en la infancia: me gustaría saber más,
pero temo caer en las extrapolaciones a la inversa, recordar
obligaciones desde el hic et nunc que deforma casi siempre
el pasado (Proust incluido, mal que les pese a los ingenuos).
Hay cosas que vuelven a ráfagas, que alcanzan a reproducir
durante un segundo las vivencias profundas, acríticas del
niño: sentirme a cuatro patas bajo las plantaciones de toma­
tes o de maíz del jardín de Bánfield, rey de mi reino, mi­
rando los insectos sin intermediarios entomológicos, oliendo
como me es imposible oler hoy la tierra mojada, las hojas,
las flores».12
Y en seguida la mención de sus lecturas: «Si de esa revi­
vencia paso a las lecturas, veo sobre todo las páginas de
El Tesoro de la Juventud (dividido en secciones, y entre
ellas El libro de la Poesía que abarcaba un enorme espectro
desde la antigüedad hasta el modernismo). Mezcla insepa­
rable, Olegario Andrade, Longfellow, Milton, Gaspar Núñez de Arce, Edgar Alian Poe, Sully Prudhomme, Víctor
Hugo, Rubén Darío, Lamartine, Bécquer, José María de
Heredia». Y una sola certeza: «la preferencia — forzada
por la del antologo— por la poesía rimada y ritmada, tem­
pranísimo descubrimiento del soneto, de las décimas, de
las octavas reales. Y una facilidad inquietante (no para mí,
para mi madre, que imaginaba plagios disimulados) a la
hora de escribir poemas perfectamente medidos y de impe­
cables rimas, por lo demás signifying nothing más allá de
la cursilería romántica de un niño frente a amores imagi­
narios y cumpleaños de tías o de maestras».
Contrariamente a lo que ocurre con otros escritores
(pienso sobre todo en Gabriel García Márquez) a Cortázar
no le gustaba demasiado hablar de su infancia, y cuando
lo hacía se refería a hechos muy concretos. Hay vastas
zonas que no abordamos jamás y eso que al empezar estas
entrevistas me advirtió que no habría «territorios vedados».
Jamás aludió a su padre, por ejemplo. La infancia — ya lo
hemos dicho— aparecía de pronto en una evocación de la
época de Bánfield, que en sus recuerdos se convierte en el
Paraíso: «Crecí en Bánfield en una casa con gran jardín
lleno de gatos, perros, tortugas y cotorras: el paraíso. Pero
en ese paraíso yo era ya Adán, en el sentido de que no
guardo un recuerdo feliz de mi infancia; demasiadas ser­
vidumbres, una sensibilidad excesiva, una tristeza frecuen­
te, asma, brazos rotos, primeros amores desesperados (Los
venenos13 es muy autobiográfico)», le escribirá a su amigo
Alberto Sola en cierta ocasión.
Tampoco parecía interesarle su paso por el profesorado,
que ejerció en Chivilcoy y Bolívar, en la provincia de Bue­
nos Aires, durante siete años, entre 1937 y 1944. En una
entrevista concedida a Luis Harss a fines de los años se­
senta dice lo siguiente: «En el campo viví completamente
aislado y solitario. Resolví ese problema, si se puede lla­
mar resolverlo, gracias a una cuestión de temperamento.
Siempre fui muy metido para adentro. Vivía en pequeñas
ciudades donde había muy poca gente interesante, prácti­
camente nadie. Me pasaba el día en mi habitación del
hotel o de la pensión donde vivía, leyendo y estudiando.
Eso me fue útil y al mismo tiempo peligroso. Fue útil en
el sentido de que devoré millares de libros. Toda la infor­
mación libresca que puedo tener la fundé en esos años.
Y fue muy peligroso en el sentido de que me quitó pro­
bablemente una buena dosis de exoeriencia vital».14
De su estancia en la Universidad de Cuyo, en Mendoza,
no es mucho lo que ha dicho. «En esos años participé en
la lucha política contra el peronismo y, cuando Perón ganó
las elecciones presidenciales, preferí renunciar a mis cáte­
dras antes de verme obligado a “sacarme el saco” como Ies
pasó a tantos colegas que optaron por seguir en sus
puestos.»15
Uno de sus alumnos de entonces, Claudio Soria (dia­
rio Los Andes, marzo 25 de 1984), aporta algunas preci­
siones acerca de esa etapa de la vida de Cortázar. El pro­
grama del año, anota, estuvo «consagrado al comentario
de las obras de escritores ingleses y alemanes. Fundamen­
talmente, el interés se centró en el romanticismo inglés,
en los poetas W. Blake, J. Keats, P. B. Shelley, S. T. Cole-
ridge, W. Wordsworth y los alemanes o de lengua alemana
Hólderlin y R. M. Rilke.
Soria lo recuerda así: «En el aula, sentados frente a
él, al comienzo nos llamaba la atención su apariencia extra­
ñamente de adolescente, su magna estatura, que daba la
impresión en el momento de tomar asiento de que se ple­
gaba en largos segmentos, sus grandes ojos sombreados
por espesas cejas. Pero mucho más singular era la calidad
de su personalidad inmediata, sencilla, modesta, no obs­
tante la profundidad y la amplitud de los conocimientos
que impartía»
«Fuera de la cátedra — agrega Soria— y en función
de ella, colaboró en la Revista de Estudios Clásicos del
Instituto de Lenguas y Literaturas Clásicas de la Facul­
tad. En el número II del año 1956 publicó su ensayo sobre
“La urna griega en la poesía de John Keats” .»'7 Cortázar
volvió a visitar Mendoza en 1973 y le dedicó unos ver­
sos: «Y sos la de siempre, me das otra vez el rumor del
agua de la noche, el perfume de tus plazas profundas»."
Julio Cortázar ha muerto. Lo que nos ha quedado es
una inexpresable sensación de súbito empobrecimiento. No
porque nos falte su obra, que alcanza y sobra para colo­
carlo entre los escrtores más grandes de nuestro tiempo
y que nos acompañará siempre.
Nos faltará su apretón de manos caliente y franco, su
sonrisa de bienvenida, pero sobre todo la mano en el hom­
bro del amigo o del desconocido sufriente, esa mano que
se tendía sin una sola vacilación para defender las mejo­
res causas, las de los pueblos en lucha, las de los perse­
guidos y humillados de la tierra.
Durante su última estancia en España, a fines de no­
viembre de 1983, en un programa de televisión sobre Nica­
ragua dijo esto, que termina de definirlo: «N o se debe
sacrificar la literatura a la política ni trivializar la política
en aras de un esteticismo literario. Yo no creería en el
socialismo como destino histórico para América Latina si
no estuviera movido por razones de amor».
LA FASCINACIÓN D E LA S PALABRAS
OP: Hace ya algún tiempo, en una entrevista, dijiste
que si no hubieras escrito Rayuela19 te habrías tirado al
Sena. Y en su más reciente libro de memorias (Vías de
escape “ ) Graham Greene se declara incapaz de entender
cómo hay gente capaz de poder seguir viviendo sin escribir.
A partir de esas alarmantes advertencias te hago la ineludi­
ble pregunta que abre toda entrevista que se respete:
¿Cuándo y por qué empezaste a escribir?
JC : Pregunta a la que me es completamente imposible
contestar de una manera definitiva y global, porque hay
una primera respuesta que corresponde a ese período de la
vida en que uno se enfrenta a la realidad como un niño, y
en algunos casos la acepta como satisfactoria y se queda
únicamente en la dimensión de lo que corrientemente se
llama «realidad».
En mi caso, mis recuerdos más vagos son más bien
fragmentos de recuerdos, que empiezan con la primera in­
fancia. Digamos que hacia los seis, siete años, yo me veo
a mí mismo aceptando esa realidad que me enseñaban mis
padres, que me enseñaban mis sentidos. Es decir, aceptán­
dola de lleno y, al mismo tiempo, traduciéndola continua­
mente a claves de tipo verbal.
OP: ¿Qué quiere decir «de tipo verbal»?
JC : Es decir que el hecho de que un objeto tuviera
un nombre no anulaba el nombre en la utilización realista
del objeto como hace en general un niño. Un niño aprende
que eso se llama silla y entonces después pide una silla o
busca una silla, pero para él la palabra «silla» ya no tiene
sentido separada de la cosa. Se ha vuelto un valor simple­
mente funcional de utilización.
Curiosamente, mis primeros recuerdos son de diferen­
ciación. O sea, una especie de sosoecha de que si yo no
exploraba la realidad en su aspecto de lenguaje, en su as­
pecto semántico, la realidad no era completa para mí, no
era satisfactoria. E incluso — esto ya unpoco después, a
los ocho o nueve años— entré en una etapa que podría
haber sido peligrosa y desembocado en la locura: es decir,
que las palabras empezaban a valer tanto o más que las
cosas mismas.
OP: Una especie de sustitución de la realidad...
JC : La fascinación que me producía una palabra. Las
palabras que me gustaban, las que no me gustaban, las que
tenían un cierto dibujo, un cierto color. Uno de mis recuer­
dos de infáncia estando enfermo (yo fui un niño bastante
enfermo, me pasaba largas temporadas en la cama con
asma y pleuresía, cosas de ese tipo) consiste en verme es­
cribiendo palabras con el dedo, contra una pared. Yo esti­
raba el dedo y escribía palabras, las veía armarse en el
aire. Palabras que ya, muchas de ellas, eran palabras fetiches,
palabras mágicas.
Eso es algo que me ha perseguido después a lo largo de
mi vida. Había ciertos nombres propios que, vaya uno a
saber por qué, se cargaban de un valor mágico en mí. En
aquella época había una actriz española que se llamaba Lola
Membrives, muy famosa en la Argentina. Bueno, yo me
veo enfermo — a los siete años probablemente— escri­
biendo con el dedo en el aire Lo-la-Mem-bri-ves y otra vez,
Lo-la-Mem-bri-ves. La palabra quedaba como dibujada en
el aire y yo me sentía profundamente identificado con ella.
De Lola Membrives, la persona, yo no sabía gran cosa, no
la había visto nunca y no la vi nunca en realidad, eran
mis padres que iban a ver las piezas que ella representaba.
Pero ese nombre de mujer tenía un valor fetiche para mí.
Y es en ese mismo momento en que empecé a jugar con
las palabras, a desvincularlas cada vez más de su utilidad
pragmática y empecé a descubrir los palíndromas, que luego
se han hecho notar en mis libros.
OP: En el último, por ejemplo.
JC : Sí, en Deshoras21 hay un cuento, Satarsa, que nace
de un palíndroma. Es decir: el hecho de ser un niño que
al leer al revés una frase o una palabra encontraba una
repetición o un sentido diferente — escribir en el aire
«Rom a» y luego leer «amor» al invertirla— me resultaba
fascinante. Cuando descubrí los palíndromas (yo no sabía
que existieran, pero en un libro encontré el primero, el
clásico, ese que dice «Dábale arroz a la zorra el abad»,22 que
es una frase muy larga) cuando la escribí en el papel o en
el aire y me di cuenta de que decía la misma cosa, me
sentí instalado en una situación de relación mágica con el
idioma.
De ahí a afirmar que es imposible comprender cómo
hay gente que puede vivir sin escribir... No sé. Yo creo
que se puede vivir muy bien sin escribir.
OP: Lo que ocurre, en definitiva (y cito a mi amigo
Pero Grullo) es que el escritor como tal está ya en el niño.
En ese niño que no está satisfecho con ese mundo aparen­
cial en el que está inmerso y que sospecha que existe otra
realidad, otra realidad que lo atrae de manera irresistible.
Si te parece, algo así como la nostalgia de un mundo que
lo .satisfaga.
JC : Si tengo que hablar por mí, eso es absolutamente
exacto. Porque de la misma manera que a uña edad muy
temprana, a una edad en la que mis compañeros — cuando
alguna vez yo me animaba a transmitirles algunas de estas
intuiciones— , se me quedaban mirando asombrados o me
tomaban el pelo y me obligaban a encerrarme en mí mismo
y a guardar eso como un secreto muy personal — ese ma­
nejo del idioma se proyectaba también, digamos, a la rea­
lidad exterior, a la realidad tangible. Por ahí yo he escrito
un texto donde reseño la fascinación que desde muy pe­
queño sentí por todo lo que es transparente, por los cris­
tales, los vidrios, que me siguen fascinando, porque el fenó­
meno de la transparencia, el hecho de que la visión pueda
atravesar una superficie opaca, una superficie material como
es el cristal, me sigue pareciendo una incitación a ver en
la materia otras cosas de las que se ven habitualmente.
Desde muy pequeño, los anteojos, los v'drios de anteo­
jos, me parecieron fascinantes. Tú sabes que yo viví en una
de esas casas en las que se han ido acumulando objetos que
pertenecieron a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos.
objetos que no sirven para nada pero que se quedan ahí
metidos en cajones. Yo era un niño que exploraba ese
mundo, y cuando encontraba tapones de frascos de perfume
con facetas, esos que cuando los mirás ves reflejarse cin­
cuenta veces la misma cosa, o cristales de colores que prisman y reflejan la luz, o lentes de anteojos que te dan una
imagen más pequeña o más grande de lo que estás viendo,
todo eso era un poco hacer, con objetos de la realidad, lo
que en el otro plano yo estaba haciendo también con las
palabras. Es decir, buscar todas las posibilidades de pasaje.
Ahí vuelve esa palabra, pasaje, que yo he usado tanto por­
que no he encontrado otra que me explique mejor esa insa­
tisfacción ante las cosas dadas.
Yo creo que desde muy pequeño, mi desdicha y mi dicha
al mismo tiempo fue el no aceptar las cosas como dadas.
A mí no me bastaba que me dijeran que eso era una mesa,
o que la palabra «madre» era la palabra «madre» y ahí
se acababa todo. Al contrario, en el objeto mesa y en la
palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso
que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me
estrellaba.
En suma: desde pequeño, mi relación con las palabras,
con la escritura, no se diferencia de mi relación con el
mundo en general. Yo parezco haber nacido para no acep­
tar las cosas tal como me son dadas.
OP: Sí, claro. Y eso es un poco lo que dice Vargas
Llosa de que la novela «constituiría también una especie
de desacato a la Divinidad». En el Medioevo, el novelista
era visto en cierta medida como un suplantador, un hom­
bre que jugaba a ser Dios, Dios creador de realidades. El
novelista también crea realidades, aunque sean ficticias, apa­
rentes. De ahí la alarma ante el surgimiento de la novela.
Pero volviendo a tu oora: en tus cuentos, por ejemplo,
siempre se produce un deslizamiento, a veces casi imper­
ceptible, que nos lleva a otra realidad, se dobla una esquina
peligrosa y se ingresa a un mundo otro.
JC : Yo supongo que lo que acabás de decir es cierto en
el caso de mis cuentos, se deriva como una consecuencia
fatal de esta toma de posición frente a la realidad que yo
advertí en mí desde muy pequeño y que además asumí,
contra^ ámente al caso de otros niños. Yo recuerdo compa­
ñeros de mi edad que en un principio eran capaces de par­
ticipar un poco en esa visión diferente que yo tenía. Cuando
éramos muy amigos yo me atrevía a hablarles en confianza,
a transmitirles, un poco, esas reacciones mías ante las cosas
y ante el idioma, ante las palabras. Pero muy pronto ad­
vertí que a medida que pasaban los meses — el tiempo va
rápido en la infancia— , a lo sumo un año, ellos finalmente
habían optado por quedarse de este lado. Es decir, ya no
me seguían en ese camino de la exploración ingenua que
hacía el niño Julio. No me seguían e incluso rechazaban
eso como prueba de tontería o de afeminamiento, de mariconería. En vez de jugar al fútbol yo perdía el tiempo
en dar vuelta palabras y «en cosas de chicas». Vos conocés
ese vocabulario machista del Río de la Plata, además, que
a mí me molestaba mucho porque yo era un niño muy sen­
sible. Pero de ninguna manera me hizo renunciar al camino
por el que andaba metido.
OP: Precisamente en tu último libro, Deshoras,u se
advierte algo que se parece mucho a la nostalgia del tiempo
perdido. Parecés volver a tus años de adolescencia, al Bue­
nos Aires de Bánfield, a los viejos amigos de la Escuela
Normal. Da la impresión de que esos recuerdos antiguos
te han alcanzado o te están alcanzando y que tú, de alguna
manera, tratás de exorcizarlos.
JC : Yo me pregunto si no es un problema gerontológico... Hace seis días he cumplido 69 años. Es bien sabido,
todos los tratados de psicología lo explican, que cuando
la mente humana llega a una cierta edad, cuando el indivi­
duo llega a una cierta edad, la memoria empieza a actuar
de una manera diferente. Por un lado suele haber, como
regla general, menos memoria de lo inmediato. Puede suce­
der que vea una película que me interesa, incluso, y dentro
de una semana, cuando trato de pensar en la película o al­
guien la evoca, me doy cuenta de que tengo ya una idea
bastante general de ella, que hay momentos que se me han
olvidado. Ahora bien, frente a esta insuficiencia de la capa­
cidad de memorizar el presente, parecería que con los años
se va multiplicando el despertar de la memoria antigua.
Despertar de la primera juventud, de la adolescencia e in­
cluso de la infancia. Y aunque yo no soy demasiado cons­
ciente de eso, porque siempre que he querido acordarme
del pasado he podido hacerlo (con los huecos inevitables
de toda memoria, porque la memoria es muy selectiva y
no registra todo en un plano directo) es también perfecta­
mente posible que ahora, en los últimos cuentos que he
escrito, estos de Deshoras, yo me ubique con mayor faci­
lidad, con mayor intensidad, en períodos de mi vida ya muy
lejanos: la época de estudiante, la época de los recuerdos
de infancia.
OP: Bueno, yo pensaba en otro tipo de nostalgia, en una
nostalgia proveniente de tu imposibilidad de regresar a la
Argentina en las circunstancias actuales, éstas que parecen
estar a punto de llegar a su fin.
JC : Sí, claro. Y además, si finalmente pasás lista a
todos mis cuentos — que son muchos— hay una cantidad
considerable cuya temática es la infancia. Cuentos que tie­
nen elementos autobiográficos bastante perceptibles, incluso
desde el comienzo, desde Bestiario.** Por ejemplo: Bestia­
rio es un cuento de infancia, Los venenos, Vinal del juego
son otros. Hay una cantidad de cuentos donde se está entre
la infancia y la adolescencia.
Pero es obvio que en este último libro esa carga del
pasado parece volcarse con más intensidad, con más pre­
sencia que en los libros anteriores.
OP: A propósito: el cuento La escuela de noche™ ¿es
un cuento basado en una realidad concreta?
JC : No. Los hechos que están narrados en ese cuento
son total y absolutamente imaginarios. Pero son hechos
imaginarios que han sido escritos como un equivalente sim­
bólico de una realidad. De una realidad que no fue así,
que no se produjo de esa manera, pero que corresponde
exactamente a los hechos que luego he imaginado. Creo
que esto tengo que explicarlo con mayor claridad.
O P: Sí, me parece importante.
JC : Yo hice mis estudios en la escuela normal de pro­
fesores Mariano Acosta. Cuatro años de magisterio y tres
años de ese llamado profesorado de letras, que era una
especie de título orquesta, que permitía luego enseñar en
escuelas secundarias las asignaturas más diversas y extrañas.
Con toda mi inocencia juvenil, me fui sin embargo dando
cuenta, a lo largo de esos siete años de estudio, de que esa
escuela normal, tan celebrada, tan famosa, tan respetada
en la Argentina, era en el fondo un inmenso camelo. Por­
que te diría, incluso estadísticamente, que en siete años de
estudios yo debo haber tenido un total de cien profesores.
De esos cien profesores sólo me acuerdo de dos. Compren­
derás que como promedio es muy bajo.
Me acuerdo de dos profesores a auienes les estaré siem­
pre profundamente agradecido porque fueron verdaderos
maestros en el sentido de descubrir rápidamente las voca­
ciones de los alumnos y en tratar de ayudarnos y estimu­
larnos. Mientras que los otros 98 eran como papagayos,
repitiendo lecciones que a nuestra vez nosotros teníamos
que repetir.
OP: ¿Cómo se llamaban?
JC : Digo sus nombres porque les tengo una profunda
gratitud. Fueron Arturo Marasso, que fue mi profesor de
literatura griega y de literatura castellana y Vicente Fattone,
que fue mi profesor de Filosofía y de Lógica. De todos
esos siete años sólo los recuerdo a ellos como gente con la
cual tuve un contacto positivo y que me abrieron perspec­
tivas, -me criticaron, me mostraron mis equivocac ones, mis
errores de muchacho, y me metieron por un camino de estu­
dio más severo y más hermoso al mismo tiempo.
Pero ése es un aspecto de la cosa. El segundo es que
a lo largo de los siete años de estudio en el Normal Ma­
riano Acosta, a pesar de que yo no tenía ningún sentido
político en esa época, me fui dando cuerna de que los
planes de educación de esa escuela consistían en ir fabri­
cando maestros y profesores de un corte típicamente nacio­
nalista, con las ideas más primarias y más negativas sobre
la Patria, el Orden, el Deber, la Justicia, el Ejército, la
Civilidad. Todo lo que, en el cuento, lleva — sobre todo
en el tramo final— a la noción de que en esa escuela se
están fabricando fascistas.
OP: Una premonición que la realidad se encargaría de
demostrar...
JC : Sí. Yo lo sé muy bien porque en diversos momen­
tos de esos años tuve profesores que hicieron todo lo posi­
ble por agruparnos a los muchachos del curso para formar
brigadas, para crear asociaciones, para apoyar determinados
actos del Gobierno de la época — me acuerdo en particu­
lar del gobierno del general Justo— me di cuenta de que
en realidad estaban tratando de crear avanzadas del fascis­
mo, de gente de acción de tipo nacionalista. Todo ello a
base de frecuentes manifestaciones de antisemitismo y de
frecuentes manifestaciones de xenofobia.
Entonces, esa escuela, cuya apariencia exterior es la
de una ilustre escuela de profesores en la Argentina, no lo
fue para mí. Yo tuve la impresión de haber pasado esos
siete años perdiendo considerablemente el tiempo, con las
excepciones que te señalé. Y si de algo me sirvió la escuela
fue para crearme un capital de amigos. Es decir, para salir
de esos cursos con algunos amigos que luego fueron ami­
gos de toda la vida. Y el interés que las distintas materias
despertaban en mí por mi cuenta. En esos siete años yo
fui un autodidacta completo. Yo estudiaba lo que me daba
la gana estudiar y lo que no me gustaba no lo estudié jamás.
Ése es un poco el trasfondo que hay en ese cuento.
OP: Se trata, entonces, de una suerte de metáfora de
esa realidad agazapada, de esa atmósfera que vos percibías...
JC : Sí. Es una metáfora y una denuncia.
OP: Volviendo un poco atrás: ¿Hay algún personaje
en tu familia, en tu entorno juvenil, que haya marcado de
alguna manera tu vocación literaria?
JC : Sí, mi madre. Marcar es mucho decir, porque en
realidad mis primeros recuerdos no incluyen a mi madre
como un impulso, como un aliento en ese plano. Mi ma­
dre — que vive todavía— es una mujer que tuvo una edu­
cación muy buena para lo que era la educación de las mu­
jeres en la Argentina de esa época.
Es decir: como por el lado materno había franceses,
había alemanes y había entonces el gusto de los idiomas,
además del español mi madre estudió y aprendió muy bien
en una escuela alemana el alemán, aprendió también el in­
glés y luego el francés. En su juventud era una buena lec­
tora y lo ha sido a lo largo de toda su vida. Lectora muy
indiscriminada, sin ningún rigor científico, lectora de nove­
las, lectora de cuentos, romántica por naturaleza. Eso ayudó
mis primeros pasos en la infancia, porque a través de mi
madre yo fui recibiendo los libros que ella consideraba que
yo podía ya leer en esa época, muchos de los cuales eran
folletines, libros de poca calidad, novelones.
Pero eso se mezclaba con las buenas obras de Alejan­
dro Dumas, de Víctor Hugo, de manera que sin que hu­
biera un criterio de selección severo yo tuve acceso a una
biblioteca que me abrió enormemente la imaginación, que
me hizo entrar a fondo en ese mundo que ya nada tenía
que ver con el pequeño mundo de Bánfield, donde yo vivía
con mis amigos y mi familia. En ese sentido mi madre fue
una gran iniciadora en mi camino de lector primero y de
escritor después.
OP: Una de las cosas que sorprende cuando uno exa­
mina la fecha de publicaciones de tus libros es que, con­
trariamente a lo que es normal en el Río de la Plata, tú no
tuviste prisa por publicar. Parece como si hubieras tenido una
especie de pudor, de autocrítica muy severa, que algo en ti
te decía que tenías que esperar tu hora. Porque cuando apa­
rece tu primer libro en el circuito editorial, Bestiario, ya se
puede hablar de un escritor maduro.
JC : Eso es muy cierto. Es posible que eso comporte
un aspecto .negativo, en el sentido de que tal vez yo me
mostré muy vanidoso de joven. Vanidoso al punto de no
querer publicar nada hasta estar completamente seguro de
que la publicación sería vista como una obra madura, una
obra que merecía ya la publicación. Pero cuando pienso
en mí mismo en ese tiempo, esa posible acusación de vani­
dad se me borra un poco. Porque no me veo como un
vanidoso. En cambio me veo como profundamente auto­
crítico. Digamos que entre los 12 y los 15 años yo fran­
queé esa terrible etapa que muchos no franquean nunca,
que es salir de la cursilería en materia de escritura y en
materia de lectura.
Mi familia en general era una familia muy cursi, como
todas las familias argentinas pequeño-burguesas. En sus
predilecciones de lecturas, mi madre incluía una gran can­
tidad de literatura que podemos calificar como cursi y que
yo leí como todo el mundo.
Cuando empecé a escribir mis primeros cuentos — tengo
un vago recuerdo de algunos relatos— estoy seguro de que
eran profundamente cursis, eran sentimentales, lacrimosos;
eran la novelita rosa llena de buenos sentimientos, de tra­
gedias espantosas, de muchas lágrimas. Pero al entrar en
la adolescencia hay una especie de salto, cuyas circunstan­
cias te podría explicar incluso luego, que me hacen rom­
per con todo ese mundo cursi y entrar en el mundo de lo
que podemos llamar la gran literatura. Es decir, hay ese
momento en que yo me doy cuenta de qué es la gran lite­
ratura y qué es esa otra cosa, esa otra literatura que puede
tener cosas buenas pero que, en conjunto, es bastante des­
preciable.
Entonces, cuando tuve esa noción de una literatura de
alta calidad y comparé eso con lo que yo había estado escri­
biendo hasta ese momento, la idea de publicar me pareció
totalmente inaceptable. La autocrítica se manifestó en eso,
en el sentido de que yo pensé que no llegaba fácilmente
al nivel de obras como las que yo estaba admirando en
ese momento, que no se llega de un día para otro a escri­
bir Le rouge et le noir, que eso supone una larga pacien­
cia, como la famosa definición del genio, y que eso exige
una autocrítica absolutamente implacable.
OP: Decidiste esperar, entonces. Pero sin dejar de es­
cribir.
JC : Sí. Entonces los años fueron pasando sin que yo
quisiera publicar nada. Escribía mucho, tiraba mucho, que­
maba mucho. Y los dos & tres amigos (esos amigos que
uno tiene en la adolescencia y comienzos de la juventud,
con los que tiene plena confianza, que eran gente también
fina, músicos, escritores o pintores) de entonces eran los
encargados de leer mis cosas. Yo no tenía ningún empacho
en darles a leer lo que escribía y en escuchar sus opiniones
y sus críticas. Pero no quería publicar.
Esa autocrítica la mantuve y me alegro de haberla man­
tenido prácticamente hasta el momento en que me fui de
Buenos Aires. Porque Bestiario se publica el mismo mes
en que yo me vine a Francia, en noviembre de 1951. El
libro apareció en Buenos Aires y yo me vine.
OP: Pero antes hubo dos libros...
JC : Sí, claro, vos sabés cuáles son.
OP: Presencia,26 firmado por Julio Denis, un libro de
poemas publicado en 1938, y Los Reyes27 (que acabo de
ver publicado en una excelente edición bilingüe en Fran­
cia), un poema dramático sobre el tema del Minotauro, que
originariamente se publicó en 1949.
JC : Eso es. Presencia, escrito con seudónimo, es un
librito de sonetos. Yo escribía una enorme cantidad de poe­
mas. Los Reyes fue objeto de una edición privada hecha
por un amigo, Daniel Devoto, que hacía ediciones por su
cuenta y le gustaba editar a sus amigos, aquellos textos que
a él le gustaban. Pero esos dos libros no fueron libros,
digamos, públicos. El primer libro en un circuito editorial
fue efectivamente Bestiario.
OP: Esta que te voy a hacer es también una pregunta
clásica, y por lo tanto, ineludible. El escritor, ¿escribe para
sí mismo o escribe para los demás, es decir, con el desig­
nio de ser leído? Muchos escritores afirman que escriben
para ellos mismos. Pero al mismo tiempo, y en esto con­
siste el dilema, necesitan e incluso exigen el reconocimiento
de los demás.
JC : Siempre ha sido difícil contestar a esa pregunta,
porque se presta a muchos malentendidos. Creo que en este
caso lo que hay que hacer es mirarse a sí mismo con toda
la honestidad posible y tratar de verse en el acto, en el
hecho de escribir.
La verdad es que todo cuanto yo he escrito, tanto en
mi juventud como anteayer, está escrito en un terreno que
no tiene en absoluto en cuenta un eventual lector. Para
nada. Es una especie de arreglo de cuentas entre algo que
nos está rondando, que me está exigiendo una expresión
literaria, y yo mismo. Es decir: estamos solos en el ring,
verdaderamente, el tema de lo que yo quiero convertir en
un cuento o en una novela o un poema por un lado, y yo
como persona que tiene que tratar de lograr eso. Eso sobre
lo cual no tiene una idea precisa, porque en mi caso mis
ideas son muy confusas cuando emprendo un trabajo. El
trabajo se va haciendo un poco por su cuenta, por sí mis­
mo, mientras lo escribo.
OP: Es decir que hasta ahí, para emplear tu imagen,
vos estás peleando con el tema en el ring sin que te preo­
cupe demasiado si hay público o no.
JC : Lo que te dije no significa que yo rechace la idea
del lector. Muy al contrario; la prueba es que en el mis­
mo minuto en que yo termino un cuento, lo reviso, lo
copio y lo apruebo (porque hay algunos que no apruebo)
en ese momento mi mayor deseo es que haya un amigo
próximo a quien dárselo, que sería el primer lector, diga­
mos. Y al mismo tiempo hay un segundo deseo: es que
ese cuento sea seguido por algunos otros que me permitan
hacer un libro. Un libro que pueda ser dado a todos
los lectores conocidos y desconocidos.
La noción de lector no está nunca ausente en mi caso.
Pero en lo absoluto, en la batalla de la escritura, ahí sí
está ausente. Jamás se me ha ocurrido, y estoy seguro
de que no se me ocurrirá, vacilar al escribir una frase
planteándome el problema: «¿Pero es que esto se va a
entender?»
Porque plantearse esa pregunta es ya aceptar al lec­
tor que está del otro lado y si cedes a esa cuestión de si
se va a comprender o no se va a comprender, estás ya
haciendo una concesión, hay un cierto paternalismo res­
pecto al lector. Y le vas a escribir la frase para que la
entienda.
OP: O sea que vas a bajar un escalón...
JC : Bueno, ése es un problema que a mí no se me
ha dado nunca. Y por eso es que en algunos de mis cuen­
tos hay pasajes que cada lector los tiene que entender a
su manera. Yo también tengo mi manera de entenderlos,
que tal vez no sea la misma que tuve en el momento en
que escribí la frase.
OP: Por supuesto. Pero ahí hay un punto extremada­
mente escabroso si se quiere, que es el siguiente: tú has
definido tus propios textos en alguna ocasión como cocos
que te caen en la cabeza, es decir, como una forma pre­
existente, algo de lo que tú no sos demasiado consciente,
acerca de lo que no sabes de una manera muy clara si
se convertirá en un cuento o no. Algo que a veces te da
la impresión de que ha sido escrito por otro. Pero al
mismo tiempo hay — o parece haber— un control abso­
luto de lo que se está contando, que parece contrade­
cirse con esa especie de espontaneidad, de escritura casi
automática a la cual te has referido en otras ocasiones.
Me gustaría que tratáramos de aclarar este punto.
JC : Lo primero que habría que señalar en este caso
es que toda la primera parte de mis cuentos, digamos los
cuatro primeros libros de cuentos, fueron escritos yo no
diría de una manera automática, pero sí aceptando el coco
en la cabeza, como dijiste vos, aceptando el impulso de
una idea, de una situación dada, y dejando que el relato
se fuera armando a base de esas primeras hilachas, grosso
modo, de una situación determinada, dejando que el cuento
fuera tomando poco a poco su forma con una intervención
de alguna manera secundaria del escritor. Yo sé que todo
esto es muy sofístico.
OP: Al menos parece serlo.
JC : Lo que hay que señalar es que el escritor no tra­
baja en un solo plano. Al menos un escritor como yo no
trabaja en un solo plano. Es decir: el coco en la cabeza,
ese impulso de escribir algo que yo sé que empieza en
una estación de ferrocarril, donde hay una mujer que sube
a un tren y mucho más que eso no sé, eso es evidente­
mente un aporte que viene no de mi plano consciente ni
de mi plano racional, sino que puede venir de un sueño
— muchos de mis cuentos nacen de sueños— puede venir
de una asociación de ideas, de una figura que se forma
en un momento dado, una asociación inesperada de ideas,
y eso tiene una tal fuerza, precisamente porque no es cons­
ciente, porque viene de abajo, viene de adentro, que te
obliga en mi caso a escribir un cuento dejándome llevar
por el azar.
Incluso escribiendo frases que luego suprimiré, por­
que no tienen nada que ver con el cuento o quitando una
página y volviendo a tomar desde tres párrafos antes por­
que estoy bifurcando en un sentido que no me parece el
que debe ser, aunque no tenga una idea muy clara de eso.
Bueno, esa especie de automatismo que hay en muchos
de mis cuentos (te podría citar los nombres de los que más
responden a eso) abarca un período ya un poco pasado.
En los últimos tres libros de cuentos que escribí he tra­
bajado mucho más sobre un plano racional. Es decir, he
sido más dueño de lo que quería decir.
OP: Un poco a la manera en que Poe explica El cuervo,
entonces, y que muy pocos le creen.
JC : No. No es que haya sentido la totalidad del cuento
antes de escribirlo, siempre quedan zonas de sombras. Pero
he tenido una idea más arquitectural, más estructurada del
cuento, y lo he trabajado de una manera más consciente,
más racional.
Eso no excluye que uno de los cuentos de Deshoras, por
ejemplo, eJ cuento de las ratas, de los palíndromas, Satarsa,*
esté escrito exactamente dentro de la atmósfera de mis
viejos cuentos. Es decir que eso empezó porque yo estaba
obsesionado por la lectura de un artículo en una enciclo­
pedia sobre el hecho de que parece que a veces las ratas
se enredan las colas y se mueren porque no pueden zafarse.
Cada una tira para un lado. No se sabe si es cierto o no,
pero por lo menos es una vieja leyenda. Y esa idea de las
ratas en sus cuevas, andando entre ellas, mezclando sus
colas, que de pronto se produzcan nudos y que esos nudos
condenen a cuatro o cinco ratas a la muerte porque no
saben qué hacer y cada una tira para su lado, fue una cosa
que me produjo un cierto espanto, un cierto horror. Todo
lo cual coincidía además con una serie de lecturas que yo
estaba haciendo sobre las torturas y las desapariciones y las
masacres en la Argentina.
Ésas dos cosas se juntaron y frente a una hoja de papel
— la hoja de papel estaba ya aquí, pero yo no tenía la idea
de escribir un cuento, simplemente yo estaba sentado frente
a ella— empecé a escribir la palabra ratas varias veces,
como cuando de niño las escribía con el dedo en el aire. Yo
escribía ratas, y entonces, de golpe, vi la posibilidad de
un palíndroma, «atar a la rata», que implicaba la noción
de atar de las colas, aunque eso de las colas no se menciona
en ningún lado en el cuento.
De golpe había la noción de que la rata conducía a
una serie de ideas por la vía de un palindroma y esas ideas
eran ideas de horror, eran ideas que reflejaban mis senti­
mientos frente a las noticias de la Argentina que yo había
estado escuchando o leyendo. Entonces empecé a escribir
los palíndromas. El cuento empieza, como sabés, con un
personaje que trabaja los palíndromas, y todo lo demás
vino atrás. Los personajes fueron saliendo — los otros dos
compañeros, la mujer, y la niña— a lo largo de las tres
primeras páginas. Y yo llegué al final del cuento como he
llegado a tantos cuentos de mi primera época de cuentista.
Era un trabajo que venía desde muy profundo y que tenía
muy poco de conducción racional, un mínimo.
En cambio, en ese mismo libro hay otros cuentos, como
por ejemplo el último, Diario para un cuento,x que es un
cuento muy pensado. Creo que técnicamente es espontáneo
como escritura, sin embargo. Es un cuento que responde,
no sé, a la forma en que me ocurre escribir ahora, en los
últimos años. Más pausado, más trabajado, más reflexionado.
OP: A mí, como lector, Diario para un cuento me dio la
impresión de ser un cuento que se hace a sí mismo, que
se está construyendo a sí mismo, casi sin intervención del
escritor. Hay una especie de autonomía, casi te diría de
generación espontánea.
JC : Sí, yo también tengo esa impresión. Lo que suce­
dió en Diario para un cuento es que allí hay mucho de
autobiográfico, como habrás notado. En todo caso, se puede
imaginar, imaginar que tiene mucho de autobiográfico. Yo
fui efectivamente traductor público en Buenos Aires, donde
tuve una oficina, y les traduje cartas a las prostitutas del
Puerto que me traían las cartas que les mandaban sus ma­
rineros de diferentes lugares del mundo. Había que tra­
ducir del inglés al español y luego contestar en Liglés a
la persona en cuestión. Como lo explico en el cuento, fue
mi socio quien me dejó eso en herencia y yo lo continué
por lástima, porque esas chicas eran totalmente indefensas
en materia epistolar y en materia idiomática.
Ése es un episodio de mi vida en Buenos Aires que
siempre me pareció curioso, fuera de lo común. Y es tam­
bién cierto, es absolutamente cierto, que en una de esas
correspondencias yo me enteré de un crimen. Ahí hubo
una mujer que desapareció envenenada. Yo, naturalmente,
curándome en salud, no pedí detalles, me limité a cumplir
mi trabajo, pero siempre me quedó la preocupación de
haber sido testigo epistolar de un episodio muy turbio que
se había producido entre la gente de ese clima, de ese am­
biente.
De todo eso queda como una especie de figura domi­
nante, de figura simbólica, el personaje de Anabel. Enton­
ces — mirá cuántos años han pasado, más de 40 años—
de tanto en tanto he pensado en Anabel. Hace tres años,
durante unas vacaciones en la Martinica, bruscamente me
dije: «Yo tendría que escribir la historia de Anabel».
Y empecé a tratar de escribir esa historia.
Pero me di cuenta de que no me salía en forma de
cuento. Escribí una página y nada. Y eso que las imágenes
estaban muy claras y ahí yo no estaba inventando nada,
estaba simplemente buceando en mi memoria y las imáge­
nes eran muy precisas, muy nítidas, muy tangibles. Pero
Anabel no se daba como personaje.
Fue entonces que preferí intentar escribir un diario
paralelo en donde se habla de mi deseo de escribir un
cuento sobre Anabel. Finalmente, al terminar ese diario,
el cuento sobre Anabel ha sido escrito, el cuento está en
el diario. Si querés ése es el truco literario, según el cual
la tentativa de escribir un cuento hace el cuento, está in­
cluido dentro de esa tentativa.
OP: En una palabra, vos aplicás ahí uno de los prin­
cipios que enunciás en Último round (en « Del cuento breve
y sus alrededores»? Tomo I, pág. 64) cuando decís lo si­
guiente: «...cuando escribo un cuento busco instintiva­
mente que sea de alguna manera ajeno a mí en tanto de­
miurgo, que eche a vivir con una vida independiente, y
que el lector tenga o pueda tener la sensación de que en
cierto modo está leyendo algo que ha nacido por sí mis­
mo, en sí mismo y hasta de sí mismo, en todo caso con
la mediación pero jamás con la presencia manifiesta del
demiurgo».
JC : Sí, ésa fue la única manera en que yo pude llegar
un poco a Anabel y aun así no conseguí lo que quería.
Porque lo que yo quería era contar a Anabel y en realidad,
vos que has leído el cuento sabés muy bien que en el
fondo es Anabel la que me cuenta a mí. Es Anabel la que
me pone a mí al descubierto, que muestra toda mi cobar­
día en esa situación con respecto al crimen, el hecho de
quererme aprovechar por un lado y no mezclarme en la
cosa, esa situación ambigua del traductor, siempre un poco
a caballo entre dos cosas, entre idiomas y entre situaciones.
En ese caso todo se daba junto. Es un ejemplo de esta
manera mía de escribir de estos últimos tiempos, en que
he reflexionado más, en que lo reflexivo ha tomado una
mayor fuerza sobre lo simplemente irracional o subcons­
ciente.
OP: El abogado amigo del traductor, Hardoy, que se
interesa en la vida de los bajos fondos un poco a la ma­
nera de un entomólogo, ¿es el mismo personaje-narrador
de Las puertas del cielo?1 el que describe a «los monstruos»?
JC : Sí, es el mismo, es Hardoy. A ese personaje yo lo
inventé en Las puertas del cielo, Hardoy no existe. Pero
cuando estaba escribiendo la historia de Anabel apareció
de nuevo la figura de Hardoy, que era el hombre que
podía ayudarme a mí en ese momento, en seguir, en inves­
tigar un poco la vida de Anabel, porque eso es lo que le
gustaba hacer a Hardoy, como se lo describe en Las puer­
tas del cielo. Es exactamente el mismo personaje.
OP: Esto nos lleva a otra pregunta. A mí me da la
impresión de que tú no sos uno de esos escritores que
para empezar un cuento parte exclusivamente de una ima­
gen, creo que necesitás algo más. Hay escritores que arran­
can de una imagen, por ejemplo la de un hombre que
espera un tren en una estación solitaria sin saber práctica­
mente nada de lo que hay detrás de ella. Yo sospecho que
hay otros elementos que juegan en tu punto de partida,
ya se trate de un cuento o de una novela.
JC : Yo diría que, en general, hay una imagen o una
serie de imágenes, un momento de vida en que puede haber
no sólo una figura y manchas de sangre, sino que puede
haber un desplazamiento de personas, puede ser incluso
una escena bastante animada en que aparezcan diversas
personas no identificadas pero que yo estoy viendo.
Hay eso, en efecto, como primer motor. Pero hay más
que eso. Eso no es solamente una imagen: es una imagen
profundamente cargada de algo que yo no sé qué es. Es
decir, es una imagen diferente de cualquier otra imagen.
Yo puedo haber estado imaginando montones de cosas,
como nos sucede en los momentos de distracción; las imá­
genes pasan y desaparecen. Pero de golpe, cada tanto, hay
una que, por decirlo así, se fija un poco más que las otras.
Porque contiene una incitación, una carga. Hay un mis­
terio, hay algo que yo tengo que descubrir en esa nagen.
Y eso es lo que va a dar el cuento. En el fondo, el cuento
es la pesquisa, la pesquisa que lleva al esclarecimiento
total de la situación.
OP: ¿Podés ilustrar eso con un ejemplo, con un cuento?
JC : En ese cuento que se llama Manuscrito hallado en
un bolsillo 32 donde un hombre se ha planteado una regla
del juego, que está buscando una mujer — en el cuento
no se explica el por qué de esa búsqueda— de una manera
patológica, aplicando unas reglas del juego diabólicas que
lo condenan mucho más a no encontrarla que a encontrarla,
se da eso.
Porque todas esas cosas que no tienen una explicación
lógica vienen de que yo estaba viajando en el Metro, donde
hay eso tan típico de París que consiste en que la gente
no se mira en los ojos porque es mala educación. Entonces
yo miraba el cristal y en el cristal veía reflejada a una mu­
chacha que estaba sentada frente a mí. Y en algún mo­
mento ella miraba el cristal y entonces nos veíamos a tra­
vés de él. Pero eso, socialmente, no era reprensible. O sea
que el hombre y la mujer no se pueden mirar en los ojos
de frente, en principio, pero sí a través de un reflejo indi­
recto, ya que como no hay por qué pensar que el otro
se está dando cuenta, podés también mirarlo y hay un
encuentro de miradas.
La mujer no tenía para mí ningún significado especial.
Lo que contaba era esa triangulación que se produjo. Y de
pronto tuve la sensación de algo, de eso que te dije hace
un momento, sentir que esa imagen está cargada, que con­
tiene otra cosa, que no me puedo quedar solamente en
eso. Me bajé del Metro y mientras salía hacia la calle me
vi como el personaje. Me vi como alguien que, por motivos
que nunca se explicarán en el cuento, busca una mujer
conforme a unas reglas del juego que se tienen que cumplir
implacablemente.
Cuando empecé a escribir el cuento, toda la primera
parte describe esa situación. Pero del final del cuento yo
no tenía la menor idea. Hasta que me di cuenta (pero eso
fue una cosa que también me vino del subconsciente, no
fue pensada ni reflexionada) de que el único final posible
de ese cuento era una transgresión. Es decir, que en algún
momento el hombre tenía que fallarle a las reglas del luego
porque esa mujer le interesaba especialmente. Y a partir
de ahí es la catástrofe.
OP: En Continuidad de los parques* que a mí me pare­
ció siempre un cuento admirable, se tiene la impresión de
que desde la primera palabra el narrador sabe exactamente
adonde va, que ya tiene previsto el final. ¿Es así o no?
JC : Te voy a decepcionar, Omar, pero no me acuerdo
de cómo vi ese cuento. Yo no sé si cuando empecé a es­
cribirlo el final estaba ya incluido. Pienso que sí, porque
la mecánica del cuento y el hecho de ser el cuento más
breve que he escrito — y tal vez uno de los más breves
que se han escrito, porque es un cuento y al mismo tiempo
tiene un mínimo de palabras, en ese plano es un mini­
cuento— pueden hacer pensar que todo estaba planificado.
Pero yo no me acuerdo si la cosa se me dio en bloque, es
decir, si en el momento en que imaginé al individuo que
vuelve y empieza a leer la novela ya había visto el final.
Tampoco nació de un sueño, no sé de dónde salió. No te
puedo dar una respuesta satisfactoria sobre ese cuento.
OP: Hace poco hablamos de tu autocrítica, de tu vo­
luntad de publicar solamente a partir de un determinado
nivel. Pero ocurre que uno de esos cuentos que escribiste
y que luego no fue recogido en volumen fue publicado no
hace mucho en el suplemento literario de Clarín, en Bue­
nos Aires.14 Se trata de una mujer que habla por teléfono
con el marido, que hace algún tiempo la ha abandonado.
La comunicación es defectuosa, el hombre parece estar ha­
blando desde muy lejos, no se entiende muy bien qué es
lo que quiere. Y no bien ha colgado llega un amigo para
anunciarle a la mujer que su marido fue encontrado muer­
to, que alguien lo asesinó la noche antes. ¿Te acordás?
JC : Sí, claro. Es curioso. No sé quién podía tener ese
cuento, que formaba parte de una serie de siete u ocho
cuentos que yo escribí cuando era profesor en ese pueblo
que se llama Chivilcoy, en la provincia de Buenos A'tes.
Hice una especie de cuadernillo, hice dos o tres copias de
esos cuentos y evidentemente una de ellas, que yo le di
a dos o tres amigos, cayó en manos de quienes lo han publi­
cado sin ningún derecho, dicho sea de paso y es bueno
señalarlo. Y no me refiero a un problema de derechos de
autor o cosas de ese tipo: me refiero a un problema de
orden moral. Porque esos cuentos no estaban destinados
a la publicación, formaban parte de esos cuentos que yo
creía haber destruido.
El cuento se llama Suena el teléfono, y la mujer se
llama Delia. Es uno de esos cuentos «experimentales», en
los que yo me iba haciendo la mano, que no quise publi­
car nunca.
A propósito de esos cuentos te diré que las ideas, el
argumento, eran en general buenos. Es decir: había juegos
con el tiempo y con el espacio y había una noción de lo
fantástico muy desarrollada Pero la escritura a mí no me
parecía digna del cuento. Por eso los dejé siempre de lado,
con una doble posibilidad: la de volver a escribirlos de
una manera que me dejara satisfecho — cosa que no hice
porque me resultó mejor escribir cosas nuevas— o des­
truirlos. Yo pensaba que ese cuento había sido destruido.
OP: De todos modos, para los que nos interesamos en
tu obra es muy valioso, algo así como el trozo de mandí­
bula que le permite al antropólogo reconstruir un esque­
leto. Un «Cortázar antes de Cortázar». Por lo pronto se
advierte que detrás de ese cuento está ya el futuro autor
de Bestiario. Sinceramente, yo creo que lo que finalmente
desdibuja el resultado es el exceso de datos y de detalles
que no están directamente vinculados con eso que se puede
definir como «la economía del cuento». El autor no pue­
de resistir a la tentación de proporcionar demasiadas expli­
caciones, parece tener miedo de que el lector no lo acom­
pañe y le presta muletas. ¿No te parece?
JC : Yo no me acuerdo ya del cuerpo del cuento ni de
su escritura, pero evidentemente ese tipo de defectos eran
los que finalmente me llevaban a no publicarlos, a guardar­
los. El único cuento que yo no incluí en Bestiario, y que
sin embargo me parecía que estaba ya casi bien, que podría
haberlo incluido en el libro, se lo di a Arturo Cuadrado,
que dirigía en ese tiempo en Buenos Aires una revista, y
él lo publicó. Es un cuento que se llama Bruja, que tiene
una hermosa idea, muy patética y muy dramática, es un
cuento absolutamente fantástico. Y sin embargo, cuando
lo vi al lado de los otros de Bestiario pensé que no, que
con él se cerraba el ciclo anterior. Y lo dejé afuera.
OP: Hace un rato, en esta conversación, dijiste que
íbamos a volver al momento en que te diste cuenta de cuál
era la diferencia entre la mala literatura y la «gran lite­
ratura».
JC : Sí. No es un momento, digamos, muy tajante, que
yo pueda precisar con exactitud. Pero recuerdo muy bien
que ya a partir de los 16 o 17 años yo era un omnívoro
capaz de devorar los Ensayos de Montaigne alternados con
las Aventuras de Buffalo Bill, Sexton Blake, Edgar Wallace,
las novelas policiales de la época (yo fui un gran lector de
novelas policiales) y los Diálogos de Platón. Las aguas no
estaban bien separadas, había una gran confusión. Cosa que
no lamento, porque incluso la mala literatura, cuando se
lee abundantemente en la infancia y la adolescencia, te va
dejando un material temático, una riqueza de lenguaje, te
va mostrando cosas, procedimientos incluso.
Un día, caminando por el centro de Buenos Aires, en­
tré en una librería y vi un libro de un tal Jean Cocteau,
que se llamaba Opio y se subtitulaba Diario de una desintoxicación. Estaba traducido por Julio Gómez de la Serna
y prologado por Ramón. Un prólogo magnífico, como casi
todos los prólogos de Ramón. Bueno, algo había en ese
libro (para mí Jean Cocteau no significaba nada), lo com­
pré, me metí en un café y, de eso me acordaré siempre,
empecé a leerlo a las cuatro de la tarde. A las siete de la
noche estaba todavía leyendo el libro, fascinado. Y ese
librito de Cocteau me metió de cabeza, no ya en la litera­
tura moderna, sino en el mundo moderno.
OP: ¿Qué querés decir con «mundo moderno»?
JC : Ese día me di cuenta de cómo, en la Argentina de
mi generación, estábamos todavía atados a una tradición
literaria, a antecesores y antecedentes literarios y cómo sólo
de una manera parcial teníamos algunos asomos de lo que
realmente estaba sucediendo en Europa, por lo menos.
Hablo por mí, claro, porque es evidente que en Buenos
Aires había gente como Borges que hacía ya muchísimos
años que sabía lo que yo no sabía. Ese libro fue un poco
mi Camino de Damasco, porque recién en ese momento
me caí del caballo. Y sentí que toda una etapa de vida
literaria entraba irrevocablemente en el pasado y que de­
lante se abría un mundo del que yo todavía no entendía
muy claramente las cosas.
Porque en ese libro, que es un diario de apuntes, Coc­
teau habla de todo. Habla de Picasso, habla del surrealis­
mo, del cubismo, habla de Raymond Roussell, habla de
Buñuel, habla de cine, hace dibujos. Es una especie de fan­
tasmagoría maravillosa en 200 páginas de todo un mundo
que a mí se me había escapado totalmente. En cada página
había una especie de revelación, aparecía El acorazado
Potemkin, aparecía Rilke y así sucesivamente.
Ese libro, que yo guardo — es uno de los pocos libros
que me traje a París porque fue un fetiche— me metió
en una visión deslumbradora. Desde ese día leí y escribí
de manera diferente, ya con otras ambiciones, con otras
visiones.
OP: Si te parece, ya que estamos un poco en el tema,
hablemos de tus influencias. Tú las has mencionado muchas
veces y creo que decís que no es el lector quien elige al
autor, sino al revés. O sea que eso que se llama «influen­
cias» es una cuestión osmótica y es como si hubiera auto­
res que te estaban esperando. Pero además, contra lo que
es corriente en estos casos, la mención de esas influencias
no parece molestarte demasiado. ¿Por qué?
JC : Yo creo que tal vez se debe a que nunca he tenido
miedo de las influencias. Tú sabes que hay escritores o más
bien pintores que están siempre preocupados, que tienen
un poco de miedo de ser demasiado absorbidos por la
personalidad de otro escritor o de otro pintor. En los pin­
tores es bastante frecuente: y conozco pintores que no van
a ver ciertas exposiciones porque temen que eso se refleje
después en su obra.
Esas formas de flojera, de cobardía interior yo no las
conozco. Puedo tener otras, pero no ésas. Nunca tuve miedo
de las influencias y además nunca tuve miedo de recono­
cerlas. Lo que me divierte es cuando algunos críticos me
atribuyen influencias que yo, palpablemente, no he sen­
tido. Con mucha frecuencia me han colgado la imagen de
Franz Kafka en algunos aspectos de mi obra. Aparte de un
cuento que está deliberadamente escrito de una cierta ma­
nera, que se llama Con legítimo orgullo y que lleva un acapite, In memoriam K,3S y que es un homenaje a Kafka, yo,
personalmente, nunca he vivido la obra de Kafka como una
influencia. Admiro la obra de Kafka, pero no me he sen­
tido permeable a ella. En cambio, he sido y soy permeable
a tanta maravilla que hay en la Literatura y nunca he tenido
el menor inconveniente en reconocérmelo a mí mismo y a
cualquiera que me haga la pregunta.
Yo creo que este asunto de las influencias preocupa
tal vez demasiado a los escritores. Yo no creo qüe sea im­
portante.
OP: Pero hay otro aspecto vinculado con las influen­
cias: los escritores latinoamericanos no tienen mayores re­
paros en reconocer las influencias de escritores ingleses,
franceses, norteamericanos o alemanes, por ejemplo. Pero
en cambio son mucho más reacios cuando se trata de in­
fluencias de otros escritores latinoamericanos, y sobre todo
si son contemporáneos, para volver a recordar al doctor
Johnson.
JC : No sé por qué. Tal vez en el terreno latinoameri­
cano hay susceptibilidades que juegan un poco más en ese
campo. Pero en general es cierto que un escritor latinoa­
mericano está más dispuesto a reconocer la influencia forá­
nea que la de un compatriota.
OP: ¿No creés que se trata de una forma enmascarada
de la aceptación del imperialismo cultural?
JC : No. Fijate vos en qué clase de estupidez caería yo
si negara la doble influencia, muy específica cada una, de
Borges y de Roberto Arlt. A los que he citado siempre.
OP: Sí, pero yo te diría que sos casi la excepción que
confirma la regla. Hay sin embargo otro hecho curioso y
es el siguiente: ¿Por qué tantos escritores latinoamericanos,
sin ir más lejos los de tu generación, que fueron infatiga­
bles lectores de novelas policiales, parecen haber tenido
una especie de horror sagrado a escribir una novela poli­
cial? Sí, ya sé que hay excepciones (Borges, Bioy Casares,
Enrique Ámorim, Manuel Peyrou), pero son eso, excepeíones. Y además escriben siempre como si estuvieran paro­
diando el género, en el fondo burlándose de él.
JC : También te puedo citar a Rodolfo Walsh, que
escribió excelentes novelas policiales.
OP: Claro. Pero yo •sigo teniendo la impresión de que
los escritores latinoamericanos necesitan una especie de
coartada para escribir una novela policial. Es como si le
estuvieran haciendo un guiño al lector, como si le dije­
ran: «Esto es una novela policial, pero además hay otra
cosa, no se la tome demasiado en serio».
JC : Eso viene de las falsas categorías de valores que
hay en la Literatura y en tantas otras cosas en esta vida,
¿no? Porque en otro plano se da el caso de escritores que
se negarían horrorizados si se les propusiera que escribie­
ran, por ejemplo, radionovelas. Porque consideran que la
radionovela es un género de orden secundario, insignifi­
cante y que ellos no pueden condescender a hacer una cosa
así Razonamiento sumamente sofístico, porque todo está
en hacer buenas novelas radiales y las ha habido. En Europa
se pasan frecuentemente novelas radiales de muy alta cali­
dad, porque hay gente que no tiene empacho en hacerlas.
Con respecto a la novela policial ha habido siempre
esa tendencia a considerarla como un género de entertainement y entonces un escritor que se califica de serio — y no
te olvides que yo he hablado mucho de la Seriedad con
mayúscula como una de nuestras plagas latinoamericanas—
piensa que no debe «rebajarse».
En Cuba, por ejemplo, más de una vez les he dicho
a los escritores cubanos que se quejan de que no los editan
bastante, a los jóvenes sobre todo: «Ustedes se quejan de
que no los editan, cuando en realidad lo que deberían hacer
ahora sería tomar por asalto y posesionarse de los nuevos
medios de comunicación culturales en Cuba, es decir, la
televisión y la radio». La respuesta es: «Ah, no; yo soy un
poeta». O bien: «Y o soy un novelista». Y entonces consi­
deran como una cosa indigna meter la mano en otras vías
de comunicación.
OP: Sí, eso está claro. Pero hay también un género
que parece tabú, el de las Memorias. También hay excep­
ciones, una de ellas es Borges (An autobiographical essay,
in The Aleph and other stories)56 ¿Por qué los escritores
latinoamericanos no escriben sus memorias o sus autobio­
grafías, un género que abunda hasta la saciedad en Europa?
¿En qué reside ese miedo, a tu juicio?
JC : No sé. Yo, personalmente, soy también culpable,
porque la idea de escribir una autobiografía me resulta desa­
gradable y sé que no la voy a escribir nunca. Ahora, el
análisis de eso nos puede llevar a descubrir una serie de
cosas que yo ignoro en este momento. Pero es verdad que
es un género que casi nadie aborda.
OP: Eso parece indicar que el escritor necesita ocul­
tarse tras una máscara para trasmutar esa realidad profunda
en literatura, que tiene miedo de mostrarse a cara descu­
bierta. Aunque una Autobiografía puede ser también una
suerte de ficción. Vos mismo te lo planteaste en La vuelta
al día en ochenta mundos.” Si me permitís puedo citarte:
«La ironía de la pregunta de mi mujer se me ha quedado
un poco como la nube sobre Cazeneuve. ¿Y por qué no
un libro de memorias? Si me diera la gana, ¿por qué no?
Qué continente de hipócritas el sudamericano, qué miedo
de que nos tachen de vanidosos y/o de pedantes. Si Robert
Graves o Simone de Beauvoir hablan de sí mismos, gran
respeto y acatamiento; si Carlos Fuentes o yo publicáramos
nuestras memorias, nos dirían inmediatamente que nos cree­
mos importantes. Una de las pruebas del subdesarrollo de
nuestros países es la falta de naturalidad de sus escritores;
la otra, la falta de humor, pues éste no nace sin naturali­
dad». ¿Qué te parece?
JC : Sí, hacés bien en recordarlo. Hay elementos que
deben tenerse en cuenta: cuando se trata de la autobiogra­
fía de un escritor que ha vivido naturalmente en un medio
literario — hablemos de un porteño, de un escritor de Bue­
nos Aires— y se lo compara con un homólogo que ha vi­
vido en Londres, un británico, hay toda una cuestión de
ética, de escala de valores en las relaciones personales, que
juega profundamente. Porque cuando alguien como Bernard Shaw o Chesterton o Wells escribía su autobiografía,
con pelos y señales, menciona a todos los hombres y mu­
jeres de su grupo, lo que le gustaba, lo que no le gustaba,
sus peleas con Lawrence, sus encuentros con Virginia
Woolf, etc.
Pero en Buenos Aires es casi inconcebible imaginar a
un Ernesto Sábato, por ejemplo, escribiendo una autobio­
grafía y empezando a decir todo lo que piensa de sus cole­
gas. Porque lo que él piensa lo podemos saber por conver­
saciones privadas que él ha tenido con sus amigos, pero
no lo va a firmar ni lo va a poner en su autobiografía. Ahora
bien: ¿Por qué? El problema es que la nocion de la ética
aplicada al dominio de la autobiografía literaria parece ser
muy distinta. En América Latina se considera casi siempre
como una calumnia toda referencia que se haga a colegas,
sobre todo si son peyorativas. Y eso naturalmente crea mor­
dazas. Es un asunto muy complejo.
OP: Me había quedado una pregunta colgada acerca
de lo que estuvimos hablando la última vez respecto a esa
reserva de los escritores latinoamericanos ante la llamada
novela de entretenimiento. Y yo me pregunto si eso no
proviene de una cierta mala conciencia, es decir: en un con­
tinente donde hay millones de analfabetos, donde hay per­
secuciones, dictaduras y exilios, escribir puede parecer un
lujo. Y entonces el escritor puede encontrar que su coar­
tada consiste en escribir acerca de temas serios, graves,
importantes.
JC : Sí, evidentemente. Pero me parece que es un asunto
de muchas facetas, que habría que ir rascando más atrás.
Este problema tiene mucho que ver con un aspecto del
carácter, de la psicología de los argentinos, especialmente
de los porteños.
Por ejemplo: a mí me llamó siempre la atención que
a fines de siglo hubo en la literatura argentina una serie
de escritores que no tuvieron el menor empacho en escri­
bir libros francamente humorísticos, libros livianos, que
sería por ejemplo el caso de Eduardo Wilde, el caso de
Miguel Cañé, que escribe Juvenilia. Wilde escribe una serie
de libros donde apunta un humor muy especial. El gene­
ral Mansilla, sin ir más lejos, aun escribiendo muy en serio
su excursión a los indios ranqueles, maneja una pluma muy
zumbona, con mucha frecuencia llena de chistes. Se diría
que en esa época los buenos escritores argentinos no tenían
miedo a eso que vos definías como literatura de entrete­
nimiento. No pretendían situarse un poco a la manera ro­
mántica, a la manera de un Víctor Hugo, por ejemplo, que
va inmediatamente a lo dramático y a lo trágico.
Lo que se podría tal vez rastrear es que cuando entra­
mos en este siglo hay un paro generacional, un cambio,
que tendrá también mucho que ver con las condiciones
sociopolíticas del país, en que efectivamente empieza a pro­
ducirse lo que vos señalabas.
El escritor que se autodefine como escritor, que tiene
la ambición de ser un escritor, es un tipo que automática­
mente se pone muy serio. Aparece una literatura de serie­
dad. Yo me he ocupado de eso en algunos textos sueltos
en La vuelta al día en ochenta mundos (véase, por ejem­
plo, el ya citado Verano en las colinas, pp. 15-19, De la
seriedad en los velorios, pp. 51-59, No hay peor sordo que
el que, pp. 142-159, etc.); les reprocho a los latinoameri­
canos en general y a los argentinos en especial una consi­
derable falta de sentido del humor.
«¿Quién nos rescatará de la seriedad?», pregunto, para­
fraseando un verso de Ricardo Molinari. La madurez nacio­
nal, supongo, que nos llevará a comprender por fin que el
humor no tiene por qué seguir siendo el privilegio de anglo­
sajones y de Adolfo Bioy Casares.
Uno de los grandes milagros de nuestro tiempo es Gar­
cía Márquez en ese plano, quien en sus relatos más dra­
máticos está al mismo tiempo manejando una cantidad de
humor y elementos que no tienen nada que ver con esa
seriedad que ha mediocrizado muchos libros, que ha estro­
peado muchos libros.
OP: Hay un ejemplo característico de ese escritor serio,
trascendente, que precisamente tuvo mucho éxito en su
tiempo, Eduardo Mallea. A mí me daba la impresión de
que cuando se sentaba a escribir el mundo que lo rodeaba
se vestía, de sombras, se hacía grave y solemne, dramático
y trágico. Es decir, como vos decís, Stavrogin.
JC : Absolutamente. Lo cual explica finalmente el corto
alcance que ha tenido en su conjunto la obra de Mallea,
que empezó con señales muy claras de mucho talento. Y era
un hombre que tenía una vocación literaria y una capaci­
dad de escritura en sus primeros libros. Pero casi inmedia­
tamente aparece la seriedad. Y yo me acuerdo, a propósito
de Mallea, alguna conversación que tuve con él, con Rome­
ro y con Francisco Ayala en Buenos Aires cuando apareció
Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal. El principal repro­
che que le hacía Mallea no es que fuera el libro de un pero­
nista — que en ese momento era el reproche más grave—
sino que lo consideraba un libro trivial, obsceno, donde
había puteadas por todos lados, donde la gente hablaba de
una manera como puede hablar el pisador de barro y los ma­
levos, en los capítulos más hermosos de la novela.
OP: Toute proportion gardée, es probable que si hu­
biera sido amigo de Joyce le hub<eran chocado ciertos capí­
tulos de Ulises.
JC : Yo me acuerdo haber tenido algunas discusiones
muy cordiales pero muy vivas con Mallea, que se reflejan
en esa nota que yo hice sobre Adán Buenosayres/’ la única
que defendió la novela, publicada en la revista Realidad
y que yo sé que Mallea tomó muy mal, casi como si fuera
un ataque contra él. Yo señalaba la diferencia que había
entre alguien que maneja una literatura de ciudad, como
también lo hacía Mallea, pero desde dentro y con todo
el humor que tiene la ciudad y la gente de la ciudad, y la
literatura acartonada, europeizante, de él.
Pero el problema del humor en la literatura es sin em­
bargo algo que está cambiando mucho. ¿No te parece, por
ejemplo, que las últimas dos generaciones de escritores ar­
gentinos le están dando cabida al humor en una proporción
considerablemente mayor a la de sus antecesores?
OP: Eso parece bastante claro. Ahí tenés el caso de
Osvaldo Soriano, entre otros.
JC : Soriano, Conti, muchas de las cosas de Rodolfo
Walsh previas a sus libros de encuesta política. Pero si
seguimos pensando yo creo que hay unos cuantos más que
le están dando al humor su verdadero valor literario, que fue
muy escamoteado. Y ahí hay un caso que a mí me parece
doloroso porque es un escritor que admiro inmensamente,
Roberto Arlt. Arlt, que es el hombre que descubre Buenos
Aires, es el Pedro de Mendoza de la literatura, de alguna
manera funda la literatura argentina, vio todo Buenos
Aires, pero prácticamente no vio el humor.
Ahí juegan también las influencias, la influencia de las
literaturas eslavas, de Dostoievski, de Andreiev, de todas
esas lecturas anarquistas, comunistas que se hacían en esa
época, con la carga literaria que traía la política. Todo eso
lo dominó completamente a Arlt. Muy pocas veces hay al­
gunas escenas, algunos diálogos entre compadritos y gente
de la calle y ladrones en que intercambian algún chiste y
sentís nacer el humor. Pero él lo apaga en seguida, como
si le desconfiara, como si pensara que estaba dejando de
escribir en serio. Tiene que volver en seguida al sótano
de Dostoievski.
OP: Y sin embargo, en sus Acquafortes por teñas Arlt
utilizaba un lenguaje muy popular, muy rico, donde se daba
ese humor zumbón del que hablábamos antes. Da la im­
presión de que el Arlt que escribía esas Acquafortes no era
el mismo Arlt que escribía novelas. Pero Onetti, que lo
conoció, dice que era un hombre que tenía un gran sentido
del humor en su trato directo con la gente.
Hay una entrevista entre Onetti y Arlt que creo que
vale la pena contar aquí. Mejor dicho, y si te parece, se la
dejamos contar a Onetti, que en esos tiempos trataba de
n
publicar en Buenos Aires su novela Tiempo de abrazar/ ’
cuyos originales se perdieron después.
Dice Onetti (Prólogo a la edición italiana de Ro­
berto Arlt reproducido en M archa*): «Me estuvo mi­
rando, quieto, hasta colocarme en alguno de sus capri­
chosos casilleros personales. Comprendí que resultaría
inútil, molesto, posiblemente ofensivo hablar de ad­
miraciones y respetos a un hombre como aquél, un
hombre impredecible que siempre estaría en otra cosa.
»Por fin dijo:
»— Así que usted escribió una novela y Kosstia
(Italo Constantini) dice que está bien y yo tengo que
conseguirle un imprentero.
»(En aquel tiempo Buenos Aires no tenía, prác­
ticamente, editoriales. Por desgracia. Hoy tiene dema­
siadas, también por desgracia.)
»Arlt abrió el manuscrito con pereza y leyó frag­
mentos de páginas, salteando cinco, salteando diez.
De esta manera la lectura fue muy rápida. Yo pensaba:
demoré casi un año en escribirla. Sólo sentía asom­
bro, la sensación absurda de que la escena había sido
planeada. Finalmente Arlt dejó el manuscrito v se vol­
vió al amigo que fumaba indolente, sentado lejos y
a su izquierda, casi ajeno.
»— Decime vos, Kosstia — preguntó— , ¿yo publi­
qué una novela este año?
»— Ninguna. Anunciaste pero no pasó nada.
»— Es por las Aguafuertes, que me tienen loco.
Todos los días se me aparece alguno con un tema que
me jura que es genial. Y todos son amigos del diario
(El Mundo) y ninguno sabe que los temas de las Agua­
fuertes me andan buscando por la calle, o la pensión,
o donde menos se imaginan. Entonces, si estás seguro
que no publiqué ningún libro este año, lo que acabo
de leer es la mejor novela que se escribió en Buenos
Aires este año. Tenemos que publicarla».
Y ahora te pregunto a vos, ¿qué te parece este Roberto
Arlt?
JC : Extraordinario. Es una anécdota sencillamente es­
tupenda.
LO S CUENTOS: UN JU EG O MÁGICO
OP- Bueno, si te parece podríamos entrar al primer
capítulo o como quieras llamarlo después de esta introduc­
ción, que a mi juicio tiene que ser el de tus cuentos.
JC : Muy bien, adelante.
OP: Generalmente, cuando se habla de los cuentos de
Julio Cortázar se piensa de una manera casi automática en
lo fantástico. Y de inmediato salta el nombre de Borges.
Pero yo me pregunto si tus cuentos (por ejemplo Casa
tomada, bestiario, Cartas de Mamá, Axolotl) pueden ser
considerados cuentos fantásticos en el sentido tradicional
del género. Yo sé que tú has definido en más de una oca­
sión tu concepción del cuento fantástico y del cuento breve
en sí, pero me parece inevitable volver sobre ello aquí.
Casi me quedaría con la definición de Jaime Alazraki41 que
habla de «cuentos neofantásticos». Yo creo que tus cuen­
tos se definen por eso que vos decís, que se trata de «un
orden secreto y menos comunicable», algo así como una
revalorización del pensamiento mágico. Lo que me interesa,
para empezar la discusión, es saber si vos partís de una
concepción intelectual de esa diferenciación, caso que exista.
JC : No, ningura. Ninguna idea intelectual. Muy al con­
trario. Eso que yo llamaría más bien un sentimiento frente
a la realidad me viene de la primera infancia y es curioso
que hace un rato, cuando — no sé por qué motivo— hi­
ciste una referencia a las historias de cronopios y de famas
y algo así, yo te dije que estoy metido en una mala cons­
telación.
Bueno, eso es una referencia astrológica. Yo no sé nada
de astrología, pero nunca he sido un escéptico en esa ma­
teria. Yo tengo la impresión de que hay momentos en que
cualquiera de nosotros — los astrólogos dirían una cuestión
de horóscopo— estamos sometidos a buenas o malas in­
fluencias. Lo cual, de alguna manera, explica a veces la acu­
mulación de desgracias. O una etapa de una vida que se
da bajo cierto signo y que luego, bruscamente — pero no
tan bruscamente si se estudia el horóscopo de la persona—
entra en una zona que puede ser totalmente distinta.
Yo sé que hace cinco años estoy en una más que nega­
tiva etapa de mi vida. Pero tan poco racional soy que no
se me ocurre buscar un astrólogo y decirle: «Bueno, mire,
investigúeme este asunto», porque sé que no voy a ganar
nada con que me lo investigue. Yo tengo el sentimiento
claro de que hay eso que la gente a veces llama Destino,
que, en un determinado momento se pone en contra. Y que
además, de alguna manera es verificable, porque todo lo
que me ha sucedido a mí en los últimos cuatro o cinco
años se ha repetido cíclicamente y recurrentemente en cada
uno de los veranos de esos cuatro o cinco años.
Acá estamos terminando el último verano y me agarra
a mí en un muy mal momento de mi vida. Me siento muy
enfermo, me siento alejado de todo lo que quisiera hacer
y que no puedo hacer. Ahora bien: todo eso que estoy
tratando de explicar no es el resultado de una elaboración
de tipo intelectual, sino más bien la asunción de algo que
yo siento que me sucede, contra lo cual no puedo hacer
otra cosa que defenderme con los medios a mi alcance.
Desde muy pequeño, hay ese sentimiento de que la
realidad para mí era no solamente lo que me enseñaba la
maestra y mi madre y lo que yo podía verificar tocando
y oliendo, sino además continuas interferencias de elemen­
tos que no correspondían, en mi sentimiento, a ese tipo
de cosas.
Ésa ha sido la iniciación de mi sentimiento de lo fan­
tástico, lo que tal vez Alazraki llama neofantástico. Es decir,
no es un fantástico fabricado, como el fantástico de la lite­
ratura llamada Gótica, en que se inventa todo un aparato
de fantasmas, de aparecidos, toda una máquina de terror
que se opone a las leyes naturales, que influye en el des­
tino de los personajes. No, claro, lo fantástico moderno es
muy diferente.
OP: Sí. Yo he estado anotando lo más cuidadosamente
posible los temas o asuntos de tus cuentos y encuentro,
en primer lugar, una serie de elementos que vuelven de
manera obsesiva aunque literariamente son tratados en
distintos planos, es decir, no son repetitivos. Y uno de
esos elementos es lo que yo llamaría un desplazamiento
que nos coloca frente a una fisura de la realidad, a través
de la cual percibimos otra realidad, otro orden de cosas,
una serie de leyes que no son menos rigurosas de las que
rigen en lo que llamamos el mundo real. En Bestiario, por
ejemplo, el elemento fantástico no es el tigre, sino la acep­
tación natural de la presencia del tigre en la casa. La tra­
gedia se produce cuando alguien, en este caso la niña, Isa­
bel, viola esas reglas, transgrede y viola el oacto tácito.
JC : Claro. Lo que no puedo explicar, lo que no puedo
decirte es cómo llegué a eso. Lo más que puedo decir es
que las primeras intuiciones que yo tuve en ese plano desde
niño, fueron intuiciones tan normales y tan naturales como
las que yo podía obtener frente a cualquier manifestación
tangible y aristotélica de la realidad. Es decir, una especie
de aceptación, por adelantado, de cualquier cosa que los
demás consideraban como inexpb'cable como un juego de
casualidades, o como un juego de coincidencias.
OP: Coincidencias en las que vos no creés.
JC : Desde muy niño yo desconfié de esas palabras,
coincidencias, casualidades. Porque me parecía demasiado
barato. En realidad, te diré que yo fui un niño muy precoz
y entonces todo lo que había de barato en la inteligencia
de lo que los niños llaman «los grandes» — o sea, de mi
familia en esa época— yo lo percibía casi con crueldad.
Yo oía hablar a mi familia y sabía por adelantado lo
que i1>an a decir. Porque un lugar común traía al otro. Era
un sistema de pensamientos ya ordenados en el plano de
la política, en el plano de la comida, en el plano de la
salud, de si había que bañarse con agua fría o tibia, que si
el bicarbonato es bueno o malo. Y yo me divertía silen­
ciosamente adelantándome a todo lo que la gente iba a
decir. Yo sabía que después que mi madre dijera una frase
determinada, mi abuela iba a decir otra que, en la mayo­
ría de los casos, era la que yo había previsto. Empalmaban
un lugar común con el otro, un juicio con el otro.
OP: Eso que en las crónicas policiales se describe con
una frase también hecha: «Una palabra trajo la otra...»
JC : Claro. El margen de libertad del pensamiento de
los adultos me pareció muy pequeño en el círculo de mi
familia, que era lo único que yo conocía. Si yo me hubiera
criado en otro tipo de familia mucho más evolucionada
mentalmente andá a saber cuál hubiera sido mi propio des
tino. Pero el hecho es que siendo yo precoz en el plano
de las intuiciones, advertía en el vocabulario de los grandes
(y ese vocabulario de los grandes era el reflejo de su rea­
lidad, ellos veían así la realidad, pero no yo) algo así como
un desajuste. Frente a ciertos lugares comunes yo tenía la
impresión de que probablemente la verdad estaba en lo
contrario.
Naturalmente, el niño no dice esas cosas porque se
expone a que le peguen un bife en esos hogares argentinos
donde el niño es el niño y el grande es el grande y tiene
razón porque es grande, no porque sepa más. Pero este
salto atrás es para tratar de explicarte cómo no hay un
momento en que yo haya podido definir lo fantástico como
tal. Había un mundo paralelo, permeado, mezclado con el
mundo de todos los días, el mundo de la escuela y el mundo
de la casa, y yo me movía fluctuando entre el uno y el
otro.
OP: Es decir que de una manera inconsciente ya esta­
bas buscando eso que más tarde llamarías pasajes.
JC : Sí. Por ejemplo, mis juegos, mis juegos solitarios,
no con los amigos, porque ésos eran juegos conocidos, eran
prácticamente siempre juegos mágicos. Eran juegos en
donde yo me fabriqué todo un reino imaginario en el jar­
dín de mi casa.
Yo sabía que era el jardín, pero sabía que los grandes
no sabían que también era el reino. Eso se repite después,
muy amplificado, en la noción de La Ciudad en 62, Modelo
para armar (Buenos Aires, 1968), esa ciudad hacia la cual
pueden ir convergiendo los personajes. De modo que el día
en que yo empecé a escribir poemas y cuentos, me parece
que era casi inevitable que esa permeabilidad se abriera
paso. A falta de mejor palabra yo mismo he usado la pala­
bra fantástico y he hablado de cuentos fantásticos.
OP: Claro. Pero fíjate que ahí volvemos al sistema
— por llamarlo de alguna manera— que se da en Bestia­
rio: 42 la aceptación de eso que vos llamas permeabilidad.
Y que vuelve a darse en Casa tomada, donde el clima fan­
tástico se instala no a partir de esos ruidos que los her­
manos escuchan, sino de la actitud que adoptan, del ciego
acatamiento de esa «presencia» y de su retirada, de su
fuga. En ningún momento se les ocurre ir a investigar. Los
hermanos acatan las reglas del juego y es ese acatamiento
lo que instala lo fantástico en el cuento.
JC : Exactamente. Es curioso e interesante que cites
ese cuento dentro de este tema, porque eso nos mete en
otra constante (vamos a usar la palabra) de muchísimos de
mis cuentos, que es el elemento onírico.
OP: Justamente: a eso iba.
JC : Casa tomada fue una pesadilla. Yo soñé Casa to­
mada. La única diferencia entre lo soñado y el cuento es que
en la pesadilla yo estaba solo. Yo estaba en una casa
que es exactamente la casa que se describe en el cuento,
se veía con muchos detalles, y en un momento dado escu­
ché los ruidos por el lado de la cocina y cerré la puerta
y retrocedí. Es decir, asumí la misma actitud de los her­
manos. Hasta un momento totalmente insoportable en que
— como pasa en algunas pesadillas, las peores son las que
no tienen explicaciones, son simplemente el horror en es­
tado puro— en ese sonido estaba el espanto total. Yo me
defendía como podía, es decir, cerrando las puertas y yendo
hacia atrás. Hasta que me desperté de puro espanto.
Te puedo dar un detalle anecdótico, me acuerdo muy
bien de eso porque quedó una especie de gestalt completa
del asunto. Era pleno verano, yo me desperté totalmente
empapado por la pesadilla; era ya de mañana, me levanté
(tenía la máquina de escribir en el dormitorio) y esa misma
mañana escribí el cuento, de un tirón. El cuento empieza
hablando de la casa — vos sabés que yo no describo mu­
cho— porque la tenía delante de los ojos. Empieza con esa
frase: «Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y
antigua (hoy las casas antiguas sucumben a la más venta­
josa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos
de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres
y toda la infancia».
Pero de golpe ahí entró el escritor en juego. Me di
cuenta de que eso no lo podía contar como un solo per­
sonaje, que había que vestir un poco el cuento con una
situación ambigua, con una situación incestuosa, esos her­
manos de los que se dice que viven como un «simple y
silencioso matrimonio de hermanos», ese tipo de cosas.
Todo eso fue la carga que yo le fui agregando, que no
estaba en la pesadilla. Ahí tenes un caso en que lo fantás­
tico no es algo que yo compruebe fuera de mí, sino que
me viene de un sueño. Yo estimo que hay un buen veinte
por ciento de mis cuentos que ha surgido de pesadillas.
OP: Axolotl,n ¿es también una pesadilla? En Axólotl,
desde el comienzo mismo del cuento se nos obliga a aceptar
que el narrador, que fue un hombre, es ahora un axolotl.
Se dice, textualmente: «Hubo un tiempo en que yo pen­
saba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del Jardin des Plantes y me quedaba horas mirándolos, obser­
vando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy
un axolotl». A partir de ese dato, del hecho que el hombre
se haya convertido en axolotl, se crea el clima fantástico
y no se da ninguna explicación. El lector debe aceptar esa
regla del juego y meterse de cabeza en el cuento, cuya
única justificación es literaria.
JC : A tal punto es justo lo que decís que durante mu­
cho tiempo — incluso antes de darlo a la imprenta— dudé
si era bueno o no dejar así esa frase inicial, esa afirmación,
«ahora soy un axolotl». Dudé si no tendría que haberla
suprimido y haber hecho el cuento de manera que finalmente
se vea la metamorfosis pero que no esté anunciada. No sé
por qué lo dejé. No lo lamento ahora: tengo la impresión
de que se ha jugado limpio, el lector tiene la sensación de
que no le engañan.
Bueno (estás eligiendo buenos ejemplos para ir tratando
de acorralar a lo fantástico) ahí no se trata de una expe­
riencia de sueño, de pesadilla. Eso es una experiencia de
la vida cotidiana. Yo fui al Jardín des Plantes y lo visité
— a mí me gustan los zoológicos— y de golpe, en una
sala como la que se describe en el cuento, muy vacía y muy
penumbrosa, vi el acuario de los axolotl y me fascinaron.
Y los empecé a mirar. Me quedé media hora mirándolos,
porque eran tan extraños que al principio me parecían
muertos, apenas se movían, aunque poco a poco veías el
movimiento de las branquias. Y cuando ves esos ojos dora­
dos... Sé que en un momento dado, en esa intensidad con
que yo los observaba, fue el pánico. Es decir, darme vuelta
e irme, pero inmediatamente, sin perder un segundo. Cosa
que, naturalmente, no sucede en el cuento.
En el cuento el hombre está cada vez más fascinado y
vuelve y vuelve hasta que se da vuelta la cosa y se mete
en el acuario. Pero mi huida, ese día, fue porque en ese
momento sentí como el peligro. Podemos romantizar la
cosa, decir que un hombre imaginativo se pone a mirar y
descubre ese mundo fuera del tiempo, esos animales que
te están mirando. Vos sentís que no hay comunicación,
pero al mismo tiempo es como si te estuvieran suplicando
algo. Si te miran es que te ven, y si te ven, qué es lo que
ven. En fin toda esa cadena de cosas. Y de golpe tener la
impresión de que hay como una ventosa, un embudo que
te podría embarcar en el asunto.
Y entonces huir. Yo huí. Y esto es absolutamente cier­
to; será un poco ridículo pero es completamente cierto:
jamás he vuelto al acuario del Jardín des Plantes, jamás
me voy a acercar a ese acuario. Porque yo tengo la impre­
sión de que ese día me escapé. A tal punto que hace cuatro
años, cuando Claude Namer y Alain Carof quisieron hacer
una película sobre mí, previeron una escena en el Jardín
des Plantes para mostrar a los axolotl. Pero no me pudie­
ron convencer de que volviera. No. Me enfocaron saliendo
de un pabellón que no era ése, caminando, e hicieron un
truco cinematográfico. Carof entendió perfectamente.
OP: Formidable. Y es significativo (tal vez lo sea) que
la escritura de Circe44 te liberó de una serie de temores
neuróticos — en ese caso la sospecha de que la comida pu­
diera ocultar la presencia de cucarachas, por ejemplo—
mientras que la escritura de Axolotl no sirvió como exor­
cismo de ese terror sobrenatural. En cierto momento decís
que el verdadero lenguaje, la verdadera realidad «estaban
censurados y relegados por la estructura racionalista bur­
guesa occidental»45 contra la que se insurgieron los surrea­
listas. Pero también decís que «los surrealistas terminaron
colgándose de las palabras en vez de despegarse brutalmen­
te de ellas». Me gustaría que me explicaras un poco esto.
JC : Bueno. En principio soy — y creo que lo soy cada
vez más— muy severo, muy riguroso frente a las palabras.
Lo he dicho, porque es una deuda que no me cansaré
nunca de pagar, que eso se lo debo a Borges. Mis lecturas
de los cuentos y de los ensayos de Borges, en la época en
que publicó El jardín de senderos que se b i f u r c a n me
mostraron un lenguaje del que yo no tenía idea.
Yo me había criado dentro del clima del lenguaje ro­
mántico, de toda esa literatura que había leído de niño
— en general en traducciones españolas— Walter Scott,
Víctor Hugo, Edgar Alian Poe, los ingleses, los franceses.
Mal traducidos, debo agregar. Y luego los escritores, tanto
los argentinos como otros latinoamericanos y españoles, con
una utilización muy (yo no diría barroca, porque lo barroco
es un fenómeno diferente) ampulosa del lenguaje, para
volver a esa palabra, con una adjetivación inútil contra la
cual Borges se levantó inmediatamente.
Lo primero que me sorprendió leyendo los cuentos de
Borges fue una impresión de sequedad. Yo me preguntaba:
«¿Q ué pasa aquí? Esto está admirablemente dicho, pero
parecería que más que una adición de cosas se trata de una
continua sustracción». Y efectivamente, me di cuenta de
que Borges, si podía no poner ningún adjetivo y al mismo
tiempo calificar lo que quería, lo iba a hacer. O, en todo
caso, iba a poner un adjetivo, el único, pero no iba a caer
en ese tipo de enumeración que lleva fácilmente al flori­
pondio. Entonces, yo fui un poco el centinela de mi pro­
pio lenguaje, desde muy joven. Ése es uno de los motivos
por los cuales yo no quería publicar este tipo de cuentos.
OP: ¿Qué cuentos?
JC : Los primeros, esos que quedaron enterrados o fue­
ron destruidos. A esa idea centrada en el rigor del lenguaje
se suma esa otra que recién citaste, esos ensayitos sobre
el cuento fantástico, esa idea muy severa, casi geométrica
que yo me hago del cuento fantástico. Yo lo veo un poco
como una forma platónica, una forma pura. Es decir, el sím­
bolo, la metáfora del perfecto cuento es la esfera, esa forma
en la que no sobra nada, que se envuelve a sí misma de una
manera total, en la que no hay la menor diferencia de
volumen, porque en ese caso sería ya otra cosa, no ya una
esfera.
Siempre sentí el cuento como un recipiente inexistente,
porque antes de escribir el cuento no hay ningún recipien­
te. Pero yo sabía que al terminar, el punto final del cuento
tenía que cerrar esa noción de esfera. Que, te repito, es
simplemente una metáfora. Podía también ser un cubo;
de todas maneras una forma acabada. Una pirámide, por
ejemplo.
OP: La esfera, sin embargo, parece traducir mejor esa
idea de tensión a la que también aludís.
JC : Tal vez. Así que se suman las dos cosas: por un
lado la lección borgiana, en el sentido de enseñarme la
economía. Es decir: no la de escribir duro, pero sí ceñido.
O sea, eliminando todo lo eliminable, que es mucho. Cuando
releo pruebas de mis libros, todo el tiempo caigo sobre
palabras que me gustaría suprimir. Cuando todavía puedo,
cuando son pruebas de galeras, las suprimo. Porque por
más que cuides tu idioma, se te desliza un adjetivo, una
tautología, a veces un pleonasmo. Y agregado a eso la no­
ción que podríamos llamar estructural del cuento, que coin­
cide también con mi noción estructural de la lengua. Y eso
es lo que te hace decir a vos que mis cuentos están bien
armados.
Pero hay un tercer elemento, que es la música. Para
mí, la escritura es una operación musical. Lo he dicho ya
valias veces: es la noción del ritmo, de la eufonía. No de
la eufonía en el sentido de las palabras bonitas, por supues­
to que no, sino la eufonía que sale de un dibujo sintáctico
(ahora hablamos del idioma) que al haber eliminado todo
lo innecesario, todo lo superfluo, muestra la pura melodía.
Imagínate una melodía de ópera italiana en que a veces,
después de oír la melodía tal cual es, hay una segunda
parte en que el cantante hace variaciones. La melodía está
detrás, pero completamente tapada por las variaciones. Lo
que yo podría considerar como mi estilo al escribir es la
eliminación de toda posibilidad de hacer variaciones. Es
decir, que la melodía tiene que darse en toda su pureza;
porque si la melodía se da en toda su pureza, la comuni­
cación de lo intuitivo que yo le quiero dar al lector pasa.
Mientras que si no, se pierde en un dédalo del que el lec­
tor imaginativo obtendrá algún resultado, claro. Pero no
es lo que yo quisiera.
Te diré que todo esto es muy polémico, porque si
aquí estuviera Alejo Carpentier, o Lezama Lima, los dos
se lanzarían al elogio del barroco latinoamericano para
mostrar cómo, al contrario, la multiplicación de incidenta­
les y de apoyaturas y de volutas, todo lo que hace el arte
barroco visto desde el punto de vista de la escritura, es
un maravilloso incentivo para el lector y es, finalmente,
la manera de comunicarle todo.
Yo creo que ellos tienen razón. Lo que pasa es que lo
que yo comunico son cosas diferentes. Y a cada uno su
técnica. Beethoven no escribe como Alban Berg porque
comunican cosas diferentes.
OP: Esto me hace pensar en Juan de Mairena y en su
célebre «los eventos consuetudinarios que acontecen en la
rúa» y su traducción poética: «L o que pasa en la calle».
Pero volviendo al barroco, yo creo que el actual barroco
latinoamericano se da casi exclusivamente en la novela.
JC : Sí, pero hay también cuentos estropeados por el
barroquismo, cuentos que tienen ideas excelentes y que
están muy bien desarrollados hasta un cierto punto. Des­
pués el autor se deja atrapar por esa floración, por esa
facilidad. Los resultados no siempre me satisfacen.
Lo que ocurre es que yo soy un escritor, pero también
un lector, y el lector responde al escritor, evidentemente.
De modo que todo esto que estoy diciendo no es taxativo
ni calorativo, no estoy hablando mal del barroco. Te podés
imaginar que alguien que admira hasta el infinito una no­
vela como Paradison no puede sentirse incómodo con el
barroco...
OP: Es sabido que una de tus obsesiones literarias es
el problema del tiempo. En El otro cielo48 ese tema está
en el centro mismo del cuento, pero hay otros que también
cuentan, como el del doble (en este caso es mejor hablar
de un desdoblamiento), el de los pasajes cubiertos. Pero
una vez más nos encontramos con eso que yo llamaría la
irrupción de lo fantástico en lo cotidiano. Ese argentino
de los años 1940 que llega de golpe y porrazo al París de
1870 y que es aceptado sin extrañeza por ese mundo de
prostitutas, macrós y marginales que allí frecuenta. Un
mundo que a pesar de todo sigue siendo cartesiano y para
el cual el tiempo fluye en un solo sentido, como el río de
Heráclito.
JC : Yo pienso que eso también puede venir de una
ilusión infantil. Mis recuerdos son muy claros en este sen­
tido: a los siete, ocho o nueve años, la lectura de un libro,
de una novela, sucedía en otra época, en otro tiempo, con
. otras costumbres y en una geografía totalmente distinta
de la argentina. Yo la vivía, la absorbía con una tal pasión
que creo que eso era una especie de gimnasia mental que
me desligaba, durante el tiempo de la lectura, de una ma­
nera absoluta, de la circunstancia que me rodeaba. Es decir:
un niño que en el pueblo de Bánfield está en quinto año
de la escuela primaria se encuentra de tal manera absor­
bido, sometido y entregado a la acción de la novela, hay
una tal empatia y un tal contacto con la lectura que cada
vez que oía la voz de una tía que gritaba «Julio, vení que
es la lección de piano», o «Julio, andá bañarte», experi­
mentaba un sentimiento de pérdida, de desencanto. En ese
momento yo tenía que cerrar el libro y abandonar a los
personajes con los que había estado: D ’Artagnan, Athos,
Aramís. Yo estaba metido en ese mundo de Los tres mos­
queteros, absolutamente fascinante.
Pero no sólo metido como lector. Había (yo sé muy bien
que esto no es demostrable científicamente, yo no estaba
con D ’Artagnan, con Athos y con Aramís, que por lo demás
son personajes imaginarios, creados por un novelista fran­
cés) en mí una capacidad de salirme de las coordenadas
tiránicas del tiempo y del espacio habituales y perderme,
hundirme totalmente en la lectura.
Ese tipo de absorción total pienso que me ayudó des­
pués a alcanzar cosas un poco más serias. Es decir, cuando
ya fui más grande y empecé a tener sentimientos de tras­
pasar barreras temporales, o barreras espaciales, no ya a
través de un libro, sino en determinadas incidencias, en de­
terminadas esquinas, en determinados momentos, en donde
el lenguaje jugaba un papel muy, muy importante.
Esto te lo digo porque creo que no lo he dicho nunca,
es importante y todavía hoy vale para mí. Es muy curioso
que a veces, cuando estoy leyendo un texto, la concatena­
ción, la unión de ocho o nueve palabras, ya sea el sentido
que da esa concatenación, o el hecho simplemente de que
esas palabras estén colocadas en un orden determinado,
fuera de su sentido, me desplazan, me siguen sacando, du­
rante un segundo (digo un segundo, ¿ves?, ahí estoy usando
una medida de las nuestras, pero es un segundo que puede
durar mucho a veces, otras poco), durante un segundo me
descoloco, me salgo de mí mismo y estoy en otro contexto.
Son experiencias muy instantáneas y muy insatisfacto­
rias, porque el resultado es, naturalmente, que volvés a v o s"
mismo. No podés mantener ese instante de milagro en que
te has salido del tiempo, en que te has salido del espacio.
OP: Como Johnny Cárter en El perseguidor...*9
JC : Vos sabés que en El perseguidor hay un episodio
en donde Johnny cuenta cómo el tiempo queda abolido.
Bueno, eso es absolutamente autobiográfico. Y además no
sólo me sucedía en la época en que escribía E l perseguidor
— y que en ese momento, en el orden del cuento me vino
bien, entró esa intuición que tiene Johnny— sino que me
sigue sucediendo. Por ejemplo: hace tres o cuatro días volví
por el lado de la Place d ’Italie, en el Metro, y tenía que
llegar hasta aquí, a la Gare de l’Est. Estaba en un estado
de cansancio, de mala salud, como sabés, y muy distraído.
Los estados de distracción (eso que se llama distracción)
son para mí estados de pasaje, favorecen ese tipo de cosas.
Cuando estoy muy distraído, en un momento dado es ahí
por donde me escapo.
Bueno, el otro día me pasó exactamente lo mismo en
el Metro. Entré en el Metro, me senté, el Metro echó a
andar y yo empecé a pensar. Era el final de una conversa­
ción con un amigo; seguí pensando, le di vueltas a la cosa
y aparecieron una serie de episodios del pasado, una serie
de imágenes. Todo lo cual, el solo hecho de que yo te lo
esté contando así ya está llevándonos unos cuantos segun­
dos, ¿no? Pero eso siguió y siguió. Yo no tenía ningún
control de tipo temporal, simplemente estaba perdido en
una meditación. Y en un momento determinado sentí el
golpe de los frenos, el tren se detenía. Miré la estación,
suponiendo que ya debía estar muy cerca de la Gare de
l’Est. Y era la primera estación después de aquella en que
yo lo había tomado.
OP: Que si no me equivoco se llama Campo Formio.
JC : Sí. Es decir, se trata exactamente del mismo epi­
sodio de Johnny. Con un poco de trabajo yo podría recons­
truir todo lo que pensé. Y te aseguro que en nuestro tiem­
po, en el que podemos medir con este reloj, eso nos llevaría
por lo menos diez minutos. Y yo sé perfectamente que
entre esas dos estaciones hay un minuto. Entonces, hay
una especie de superposición de tiempos diferentes, que
yo no puedo utilizar. Ojalá pudiera utilizarlos. Lo he pen­
sado muchas veces con nostalgia, porque si yo pudiera
multiplicar mi tiempo sería casi como ganar una especie
de inmortalidad.
OP: ¿Te preocupa la inmortalidad?
JC : No. No es que me preocupe la inmortalidad, pero
cuando uno tiene 69 años sabe muy bien que le queda
poco tiempo de vida, sentís que el tiempo por venir se te
hace más compacto, más cerrado, más corto. A ese tipo
de cosas la gente lo llamaría fenómeno, o casualidades,
o ... no sé, pequeñas locuras. Y eso es lo que condiciona
a la mayoría de mis cuentos.
OP: En otro de tus cuentos, La noche boca arriba se
da casi una inversión en el espejo. En El otro cielo el per­
sonaje está radicado en lo que podríamos llamar el pre­
sente de los años 1940 (que por otra parte también es
pasado en una cronología exterior al relato) y viaja al
pasado. En La noche boca arriba, el personaje trata de
escaparse hacia el futuro que, también en una cronología
exterior, es nuestro presente. ¿Cómo se te ocurrió esta idea
narrativa?
JC : No te puedo decir cómo surgió la idea — que es
una hermosa idea, esa de la inversión del tiempo— pero
la situación central es exacta. Es decir, el tipo que tiene
el accidente de motocicleta, que lo llevan al hospital y que
entonces se hunde en una pesadilla — la de la persecución
por los indios— hasta llegar a ese final en que él se aferra
desesperadamente a la idea de despertar y ya no despierta
y descubre que la realidad es ésa.
OP: Ese cuento tiene un final muy hermoso, ahí donde
se dice en el penúltimo párrafo: «Alcanzó a cerrar otra
vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a desper­
tarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había
sido el otro, absurdo como todos los sueños; un sueño en
el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad
,M
asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llama
ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba
bajo sus piernas».
JC : Eso creo que estuvo bien escrito. O sea que las
últimas seis frases, que describen lo que para nosotros es
la vida cotidiana, en ese momento te das cuenta de que
es infinitamente fantástico para un indio azteca, para un
indio mexicano, decir que está montado en um especie de
escarabajo mecánico, que hay luces sin llamas, que hay
enormes edificios como no había en su tiempo. Nuestro
presente, para él, es un futuro totalmente fantástico. Eso
es, creo, lo que le da su calidad al cuento.
OP: Exactamente. Ahora bien, si pasamos de estos
cuentos tuyos a El perseguidor se nota como una especie
de ruptura. Tú dijiste en otra entrevista que no es ahí que
tuviste por primera vez conciencia del peso, de la gravita­
ción de un personaje, pero sí que en este cuento lo que
importa es el personaje, que empezaste a tener una mayor
visión existencial de la literatura. Lo que puede parecer
paradójico es que tú no conociste al personaje en cuestión,
a Charlie Parker.
JC : No, yo no lo conocí personalmente, aunque sí esté­
ticamente, porque me tocó vivir en el momento en que
Charlie Parker renovó completamente la estética del jazz
y después de un período en que nadie creía y la gente es­
taba desconcertada por un sistema de sonidos que no tenía
nada que ver con lo habitual, se dieron cuenta de que allí
había un genio de la música. Y entonces la anécdota de ese
cuento es la siguiente: A mí me perseguía desde hacía varios
meses una historia, un cuento largo, en donde por primera
vez yo me enfrentaba con un semejante. Porque la verdad
es que, como decís vos, hay una ruptura en El perseguidor.
En todos los cuentos precedentes, los personajes pue­
den estar vivos, pueden comunicarle algo al lector, pero
si se analiza bien — es como en los cuentos de Borges—
los personajes son marionetas al servicio de una acción
fantástica.
OP: Son cuentos de situaciones.
JC : Claro. Cuentos en donde los personajes están si­
tuados, cada uno de ellos, pero no son lo determinante del
cuento. Con una que otra excepción. Antes de El perse­
guidor yo ya había escrito algunos cuentos que no tienen
nada de fantástico, que son muy humanos, como Final del
juego. Eso ya eran caminos que se me iban abriendo. Pero
la primera vez que se me planteó eso que vos llamás existencial — y es cierto— , es decir el diálogo, el enfrentamien­
to con un semejante, con alguien que no es un doble mío,
sino que es otro ser humano que no está puesto al servicio
de una historia fantástica, donde la historia es el personaje,
contiene al personaje, está determinada por el personaje, fue
en E l perseguidor.
¿Por qué fue Charlie Parker? Primero porque yo aca­
baba de descubrirlo como músico, había ido comprando
sus discos, lo escuchaba con un infinito amor pero nunca lo
conocí personalmente. Me perseguía la idea de ese cuento
y al principio, con la típica deformación profesional, me
dije: «Bueno, el personaje tendría que ser un escritor, un
escritor es un tipo problemático». Pero no me decidía por­
que me parecía aburrido, me parecía un poco tópico tomar
un escritor.
Pensé en un pintor, pero tampoco me entusiasmaba
mucho. Tenía que ser un individuo que respondiera a ca­
racterísticas muy especiales. Es decir, todo eso que sale
de El perseguidor: un individuo que al mismo tiempo tiene
una capacidad intuitiva enorme y que es muy ignorante,
primario. Es muy difícil crear un personaje que no piensa,
un hombre que no piensa, que siente. Que siente y reac­
ciona en su música, en sus amores, en sus vicios, en su
desgracia, en todo.
Y en ese momento murió Charlie Parker. Yo leí en un
diario una pequeña biografía suya — creo que era de Char­
les Delonnay— donde se daba una serie de detalles que
yo no conocía. Por ejemplo, los períodos de locura que ha­
bía tenido, cómo había estado internado en Estados Uni­
dos, sus problemas de familia, la muerte de su hija, todo
eso. Fue una iluminación. Terminé de leer ese artículo y
al otro día o ese mismo día, no me acuerdo, empecé a
escribir el cuento. Porque de inmediato sentí que el per­
sonaje era él; porque su forma de ser, las anécdotas que
yo conocía de él, su música, su inocencia, su ignorancia,
toda la complejidad del personaje, era lo que yo había
estado buscando.
OP: Lo que habías estado persiguiendo. El perseguidor
eras vos.
JC : Sí. Pero si yo no hubiera leído esa biografía o esa
necrológica de Charley Parker, tal vez no hubiera escrito
el cuento. Porque estaba muy perdido, no encontraba el
personaje.
OP: Un escritor en busca de su personaje. Pero ade­
más, por lo que yo sé, tuviste otras dificultades.
JC : Hubo una doble dificultad. La primera me con­
cierne a mí. Yo empecé a escribir El perseguidor profun­
damente embalado y escribí casi de un tirón toda la primera
secuencia, esa que transcurre en la pieza del hotel, cuan­
do Bruno va a visitar a Johnny y lo encuentra enfer­
mo, con Dédée. Eso toma unas veinte páginas, es bastante
largo. Bruno le deja algún dinero y se va, se mete en un
café y trata de olvidarse, con la ambivalencia típica del
personaje. Y ahí me bloqueé. Al otro día quise seguir el
cuento y nada. Releí las veinte páginas y nada. Quedé
totalmente bloqueado, me era imposible seguir.
Entonces metí todo eso en un cajón y pasaron tres me­
ses, una cosa muy excepcional en mi trabajo de cuentista,
porque a mí los cuentos me salen de un tirón. Pasaron tres
meses, entonces, me dieron un contrato en las Naciones
Unidas, en Ginebra. Tenía que pasarme tres meses en una
pensión y me puse a sacar papeles. Entre ellos iban esas
veinte páginas, pero yo no me di cuenta. Metí todo en una
maleta y me fui. Hasta que un día, en la pensión, buscando
no sé qué papel, salió eso. Después de tres meses vos te
releés como si eso que estás leyendo fuera de otro, ¿no?
Leí, y seguí, seguí, terminé las veinte páginas, me senté a
la máquina, puse una hoja y en tres días terminé el cuento.
Nunca me he podido explicar la razón del bloqueo y
mucho menos la razón de que haya podido empalmarlo.
Pero creo que si yo no contara esto nadie se daría cuenta
de que el cuento estuvo interrumpido.
OP: Yo creo que no hay ninguna cesura y los críticos
no han dicho nada al respecto.
JC : Las cesuras son literarias, cada capítulo está es­
crito en un tiempo de verbo diferente. Está hecho a pro­
pósito, porque son alusiones musicales. Y salió así hasta
el final. En cuanto a la segunda dificultad a la que aludiste,
ocurrió que a mí el cuento me gustó mucho. Por esa época
me fui a Buenos Aires y se lo di a leer a un amigo a quien
yo le tenía plena confianza, era uno de esos lectores pri­
vados que tienen muchos escritores. Lo leyó y como era
un tipo que no tenía pelos en la lengua me dijo: «Tiralo».
«Tiralo; es demasiado largo», me dijo: Y agregó: «No
tiene sentido».
Bueno, tuve la debilidad de desobedecerle y me traje
el cuento de vuelta a París. Y entonces lo leyó Aurora
(Aurora Bernárdez, la primera mujer de Cortázar) y le
gustó enormemente. Esto no quiere decir que yo consulte
mucho a otras personas; tal vez se trate de una extraña
vanidad. Pero una vez que yo he conseguido lo que creo
que tengo que conseguir, me importa un bledo que les
guste o no les guste. De todos modos, lo di a leer a dos
o tres personas. Ese cuento dio lugar a otro cuento largo,
Las armas secretas/' ahí ya se armó el libro y se publicó.
OP: Onetti me dijo que había sido uno de los primeros
lectores de El perseguidor y que de inmediato te escribió
una carta — él, que suele escribir muy pocas cartas— decla­
rándote su total entusiasmo.
JC : Onetti hizo mucho más que eso. Esto que te voy.
a contar lo supe por Dolly Muhr (Dorotea Muhr, la mujer
de Onetti). Onetti leyó El perseguidor, se fue al cuarto de
baño de su casa y rompió el espejo de un puñetazo.
OP: Exactamente. Onetti nos contó eso un día a mi
mujer y a mí, allá en Montevideo. Fue esa secuencia — vos
empezás esa parte del cuento abriéndola con esa sola pala­
bra, «secuencias»— de la muerte de Bee, la hija mayor de
Johnny y Lan.
JC : Nadie ha tenido una reacción que me pueda con­
mover más.
OP: En tu último libro de cuentos, Deshoras,52 hay un
cuento muy particular, Fin de etapa, donde vos le das al
lector una serie de indicaciones que son casi como guiña­
das; hay que estar muy atento para percibirlas. Pero ál
margen de eso, y no sé muy bien por qué, mientras lo leía
estuve pensando todo el tiempo en De Chirico.
JC : Bueno, vos viste que ese cuento está dedicado a
Sheridan Le Fanu, que creó tantos ambientes extraños,
tantas casas donde después transcurren episodios en los
que interviene lo sobrenatural, los vampiros, una serie de
elementos de su época. Pero en primer lugar está dedicado
a Antoni Taulé. Ántoni Taulé es un joven pintor catalán
que vive en París y que una vez me mostró sus cuadros.
Me sorprendieron mucho. En la mayoría de ellos el tema
son habitaciones dentro de una casa, dentro de una casa
que de inmediato te da la sensación de estar vacía. En la
habitación que se muestra hay una silla, o una mesa, a lo
sumo dos mesas y una silla. Y cuando hay personajes, están
casi siempre a una cierta distancia, de pie en la puerta, de
espaldas. Todo lo cual da, evidentemente, un clima a la \ez
irreal y profundamente real. Es una especie de incitación a
pensar que cada uno de esos cuadros es un instante de algo
que todavía no ha sucedido, o que puede suceder en cual­
quier momento.
Taulé me había mostrado sus cuadros para pedirme que
le hiciera un prólogo para una exposición. Yo no hago
nunca prólogos para los pintores, sino que escribo textos
paralelos. Cuando empecé a mirar de nuevo los cuadros
— él me había dado reproducciones— los tuve ahí, delante
mío, durante muchos días. Y de golpe surgió la idea de
que todas esas habitaciones podían corresponder a un pe­
queño museo de provincia donde alguien hacía una exposi­
ción. Un museo al que llegaba esa mujer metida en un
viaje — esto se nota en seguida— que era una despedida.
Se trata de una mujer que está de vuelta de un amor que
evidentemente ha fracasado y que simplemente pasea en
automóvil.
Todo lo que sigue en el cuento — la trama, el hecho de
su llegada al museo, su sorpresa, el detalle de que no al­
canza a ver la última habitación y que luego siente la nece­
sidad imperiosa de volver, el momento en que lo fantástico
empieza a actuar, ese algo que la llama al museo— no sé
cómo se me ocurrió, porque ya sabés que yo no sé cómo
se me ocurren esas cosas. Pero la mujer vuelve al museo
y en ese último cuadro, en esa última sala, encuentra su
destino.
OP: Sí, pero ahí está ese desplazamiento del que ya
hemos hablado. Porque cuando la mujer regresa al pueblo
no vuelve al museo, sino a la casa que está representada
en los cuadros. Y es ahí donde, a mi juicio, se produce el
deslizamiento hacia lo fantástico. Al final se dice: «Podía
irse cuando quisiera, por supuesto, y también podía que­
darse; acaso sería hermoso ver si la luz del sol iba subiendo
por la pared, alargando más y más la sombra de su cuerpo,
de la mesa y de la silla; o si seguiría así sin cambiar nada,
la luz inmóvil como todo el resto, como ella y como el
humo inmóviles».
Otro cuento de este mismo volumen en el que rea­
parecen algunas de tus obsesiones de posesión es el del
boxeador, Segundo viaje,51 donde en realidad Ciclón Molina
ha sido en cierto modo vampirizado por Mario Pradas,
quien busca un imposible desquite con Tony Giardello.
JC : Sí, ése es el centro del relato. No sé en qué medida
asimilarlo con la noción de vampirismo. Más bien es un
caso de posesión. No es la primera vez que me han venido
temas en donde la posesión es un hecho. Por ejemplo, ese
largo cuento que se llama Los pasos en las huellas en que
se habla de un escritor argentino que se interesa por uno
que murió hace veinte años y empieza a seguir su itinerario
hasta que en el momento del triunfo, cuando ha descubierto
todas las claves, se da cuenta de que estaba mintiendo, de
que nada era cierto. Es un poco eso también.
OP: Sí, pero en éste el sentimiento de horror es mu­
cho más intenso.
JC : Por supuesto. En aquél, el personaje está habitado
por El Otro, que le dicta la historia como a él le conviene
que salga. Este Segundo viaje, en cambio, es un producto
patológico, porque el origen viene de una pesadilla que
tuve dos o tres días antes de que se me desencadenara una
hemorragia gástrica que casi me mató, en el sur de Francia,
hace cuatro o cinco años.
Yo no sabía todavía que estaba gravemente enfermo;
me sentía mal, solamente. Y una noche soñé, tuve una
pesadilla que duró muy poco, que no tenía ni principio ni
final. La pesadilla consistía únicamente en esto: yo estaba
delante de una camilla, en algo que podía ser un hospital
o una morgue (más parecía una morgue) donde había el
cadáver de un hombre que se había vuelto absolutamente
irreconocible por la forma en que estaba, como torturado.
Pero se sentía — eso era lo espantoso de la pesadilla— que
en realidad la tortura no había venido de fuera, sino que era
,M
una especie de convulsión interna, como si algo en el inte­
rior de ese cuerpo hubiera luchado por liberarse, por esca­
parse. Destrozándolo al pasar, digamos, contorsionándole,
quebrándole las piernas.
Me desperté con el espanto de esa pesadilla. Y tres
días después me tocó a mí la pesadilla, la otra. Es decir
que eso era una cosa muy cargada de fiebre ya, y de enfer­
medad. Esa idea me quedó durante varios meses, de cuando
en cuando me volvía la imagen, con toda claridad. Y cuan­
do empecé de nuevo a tener ganas de escribir cuentos, de
golpe sentí que efectivamente la figura de ese individuo res­
pondía a una posesión que finalmente se había roto, que
había quebrado. Y como sabés que me gusta mucho el
boxeo lo ubiqué en ese terreno, porque se prestaba.
OP: A mí siempre me extrañó un poco tu afición al
boxeo. Me cuesta un poco imaginarte en un estadio de box,
en el Luna Park, por ejemplo.
JC : Ya sabés que a mí el deporte me gusta muy poco.
De chico, claro, jugué como todos los chicos e incluso en
la adolescencia hice un poco de tenis aprovechando mi
altura y que además era zurdo. El hecho de ser zurdo me
daba una ventaja adicional y me permitía jugarlo más o
menos pasablemente. Pero nunca puse el corazón en lo
que hacía, simplemente me empujaba el deseo de tener
un poco de actividad física. Pero volviendo al boxeo, te
diré que desde pequeño me atrajeron las noticias de los
diarios. Te estoy hablando de los años veinte y treinta, yo
era un jovencito, un niño. Ésa fue la última etapa del box,
la última gran etapa del boxeo como deporte, porque desde
esa época hasta hoy ha ido entrando en una entropía, va
perdiéndose. Todavía hay buenos boxeadores, pero no hay
comparación con aquella época, en la que además había
un público mucho más atento que ahora.
Ahora el deporte rey es el tenis, pero en aquellos tiem­
pos, año veintitrés, las páginas estaban llenas con noticias
de boxeo, tanto del que se hacía en la Argentina como del
internacional. Yo he contado por ah íss la tragedia ocurrida
en 1923, cuando yo tenía nueve años, la noche en que
Dempsey le ganó a Firpo.
OP: Vos decís que ese día te «tocó asistir al nacimiento
de la radio y a la muerte del box», para estupefacción de
la señora de turno.
JC : Claro. Ésa era la oportunidad para Firpo de ser el
campeón mundial de los pesos pesados y perdió en una
pelea que se volvió histórica por muchos motivos. En esos
tiempos, en los que no había televisión, la gente escuchaba
la radio, escuchaba a un speaker que transmitía o describía
lo que estaba viendo. Y yo escuchaba, como los demás.
Así hasta el año 30, o más bien 30-32, en que empecé a
ir a los estadios y me tocó ver un gran boxeo en la Argen­
tina, con grandes figuras.
Fue entonces cuando, ¿cómo decirte?, fabriqué una es­
pecie de filosofía del box, eliminando todo ese aspecto
sangriento y cruel que provoca tanto rechazo y tanta cólera.
OP: Sí, claro. Porque a ti lo que te atrae en el boxeo
no es la violencia, el castigo, sino (parado* almente) lo con­
trario, algo que se construye casi a partir de una ausencia.
Vos decís, hablando de Lester Young en La vuelta al día
en ochenta m u n d o s que «escogía el perfil, casi la ausencia
del tema, evocándolo como quizá la antimateria evoca la
materia, y yo pensé en Mallarmé y en Kid Azteca, un boxea­
dor que conocí en Buenos Aires hacia los años cuarenta y
que frente al caos santafesino del adversario de esa noche
armaba una ausencia perfecta a base de imperceptibles es­
quives, dibujando una lección de huecos donde iban a deshi­
lacliarse las patéticas andanadas de ocho onzas».
JC : Por supuesto. El boxeo que levanta las muchedum­
bres es siempre el del boxeador pegador, del tipo que va
para adelante y a pura fuerza consigue ganar. A mí eso
siempre me interesó muy poco, y lo que me fascinó siempre
fue ver a uno de esos boxeadores enfrentado con un maes­
tro que, simplemente con un juego negativo de esquives
y de habilidad conseguía ponerlo en condiciones de infe­
rioridad.
OP: Yo sé que tu cuento Fin de etapa57 está de algún
modo inspirado en los cuadros de Antoni Taulé. Pero a
mí, y no podría explicarte por qué, me hizo pensar en los
cuadros metafísicos de De Chirico. Y en particular por el
manejo de un elemento, el de la proyección de las sombras,
que en el cuento es naturalmente verbal. Pero en ambos
casos parece ser una advertencia o una indicación que nos
induce a sospechar que eso que estamos viendo (leyendo)
está fuera de las leyes ordinarias del tiempo.
JC : Sí, en el cuento las sombras -—en los cuadros, en
la casa— corresponden a una altura del sol que no es la
verdadera.
OP: Claro. De entrada, en la primera sala del museo,
se nos habla de «cuatro o cinco pinturas que volvían sobre
el tema de una mesa desnuda o con un mínimo de objetos,
violentamente iluminada por una luz solar rasante». Y más
adelante la mujer, Diana, se dice «Hay algo en la luz»
(...) «esa luz que entra como una materia sólida y aplasta
las cosas». Y cuando encuentra la casa que reproducen los
cuadros en el museo, lo primero que se indica es la ventana
que dtja «entrar la cólera amarilla de la luz aplastándose
en el muro lateral», mientras que en la realidad de afuera
de la casa el sol cae casi a pico. Y es ahí donde se ingresa
realmente al terreno fantástico, ése que me hizo pensar en
De Chirico.
JC : Yo no recuerdo haber pensado en De Chirico, y
eso que a mí me gusta mucho ese período suyo, ha influido
mucho en mi vida onírica. En La Ciudad, esa ciudad a la
que bajan los personajes de 62, las galerías abiertas, las
largas calles con galerías que allí se describen, que se men­
cionan, son como cuadros de De Chirico. Pero en el cuento
no, por la sencilla razón de que todo sucede en interiores,
dentro de la casa. Y los cuadros de De Chirico en general
son visiones de calles, de plazas, donde vos podés deducir
que las causas son muy extrañas puesto que lo exterior
también lo es.
OP: Sin embargo, hay un cuadro de De Chirico, «E l
filósofo y el poeta», donde De Chirico confronta un cielo
estrellado, infinitamente lejano, con otro pintado en un
cuadro que también aparece en la pintura. Es ahí donde
yo veía la relación con tu cuento, porque en Fin de etapa
hay como un cuadro dentro del cuadro: el museo, que es
una casa, que reproduce otra en los cuadros allí expuestos,
simétricamente:.
JC : Por supuesto, los cuadros son la casa y la casa es
los cuadros. Ahí yo te diría, y podés agregarlo porque me
parece que es todavía una influencia más fuerte que la de
De Chirico, que tal vez se pueda rastrear la presencia
de Magritte. Porque Magritte ha pintado muchas veces — yo
recuerdo dos cuadros— una ventana en cuyo fondo se ve
un paisaje y al lado de la ventana hay un cuadro en el
caballete que es exactamente el mismo paisaje.
OP: ¡Qué curioso! Porque ésa es la impresión que yo
extraje de la lectura de tu cuento. Un cuento aue me dejó
una indefinible sensación de desacomodo metafísico.
JC : En realidad yo no voy a renegar de esa doble in­
fluencia, De Chirico y Magritte. Pero en este caso con­
creto, la primera es la de Taulé. Yo conocí a Taulé, quien
me mostró sus cuadros. Me impresionaron mucho esos cua­
dros de gran tamaño, esas habitaciones donde hay esos
juegos de luz que no se corresponden con la luz exterior.
Y hay esa soledad, esa silla vacía o a veces una silla con
un personaje de espaldas en la puerta, lejos.
Taulé me mostró sus cuadros porque tenía que hacer
un catálogo y me preguntó si le quería hacer un texto. Yo
vi los cuadros y le dije: «Mirá, quiero hacerte el texto,
porque me fascinan tus cuadros. No sé si vendrá o no,
pero...». Él me dio una serie de reproducciones y yo hice
como hago siempre (lo acabo de hacer con Luis Tomasse11o):58 puse todas las reproducciones en una pared, clava­
das con chinches. Las fotos eran grandes, en color. Y dejé
pasar el tiempo, diez, quince días. Y mientras leía, entraba
o salía, los miraba. Y de golpe — ése es el «de golpe» que
deja insatisfecho al lector de este libro y de tantos libros— ,
de golpe, porque yo no puedo explicar eso, estaba yo en
la máquina viendo la llegada de una mujer a un pueblo
que yo sitúo en el sur de Francia, en la Provenza, su visita
al museo y ahí empieza la cosa.
Pero Taulé es la influencia dominante. Que como armó­
nicos en la música haya teferencias mentales subconscientes,
por un lado a Magritte y por el otro a De Chirico, es per­
fectamente posible. Y además me citás dos pintores que
yo amo, de modo que todo entra en el orden natural. Yo
tendría miedo que alguien me dijera: «Ese cuento tuyo se
parece extraordinariamente a un cuadro de Bernard Buffet»,
porque en ese momento creo que lo quemo.
OP: A mí me parece ahora que las referencias son muy
claras. Es decir que como yo no conozco a Taulé y en cam­
bio sí a Magritte y De Chirico, que me gustan muchísimo,
son estas referencias las que se me hicieron presentes al
leer Fin de etapa.
JC : Por supuesto y es una maravilla (no lo digo por
mí ahora, sino por este tipo de literatura) las extrapolacio­
nes mentales inconscientes o subconscientes que se operan
en el lector. Es decir, hasta qué punto este tipo de lite­
ratura es fecunda, contra la opinión de los materialistas,
que te dicen que hay que escribir sobre la realidad de todos
los días, y sobre el destino de los pueblos. Esta literatura
es mucho más fecunda porque abre en cada individuo una
serie de referencias. En una palabra, y lo digo sin ningu­
na vanidad, enriquece al lector, como su experiencia perso­
nal ha enriquecido al escritor. Y creo que es muy bueno
decir esto porque siguen jodiendo con eso del contenidismo
y del realismo.
OP: Polémica que no se terminará nunca.
JC : No. Yo voy a ir ahora a Bruselas a una reunión
organizada por jóvenes abogados y les voy a hablar de eso,
del realismo y de lo fantástico en la literatura latinoameri­
cana, pidiéndoles que no se pongan en un plano lógico
diciendo «aquí está lo fantástico y aquí está lo real», por­
que en América Latina las cosas no funcionan así. Trataré
de dejarles algunas ideas que les hagan pensar en eso.
Porque ciertos críticos norteamericanos le han dicho
a Carlos Fuentes y me lo han dicho a mí, nos han pregun­
tado por qué determinados escritores latinoamericanos
sitúan sus libros en Europa, cuando lo que deberíamos pro­
ducir es literatura de la revolución mexicana, Pancho Villa,
cosas así. Aquí, en Europa, son mucho más finos para decir
eso mismo, pero hay muchos que lo piensan.
OP: Anoche leí de nuevo La puerta condenada ” y des­
cubrí por qué ese cuento me producía una impresión de
déja vu\ y es que en ese mismo hotel Mauricio Müller y yo
le hicimos una entrevista a Borges, allá por el año 1954.
Cuando Borges iba a Montevideo solía alojarse allí, en el
hotel Cervantes. Pero ahora, lo que me interesa saber es
en qué medida conocés Montevideo. Me da la impresión
de que has estado poco en Montevideo.
JC : Sí, poco. Ésa fue la vez en que estuve más, cuando
escribí el cuento. Porque ese cuento lo escribí en el hotel
Cervantes.
OP: Creo que eso se nota, porque hay una descripción
bastante prolija.
JC : Sí, es bastante cuidadosa. Yo quería que en el
cuento quedara la atmósfera del hotel Cervantes, porque
tipificaba un poco muchas cosas de Montevideo para mí.
Había el personaje del Gerente, la estatua esa que hay
(o había) en el hall, una réplica de la Venus, y el clima
general del hotel. Ésa fue la vez que estuve más tiempo
en Montevideo. Fue, creo, en el año 1954, cuando la
UNESCO hizo su conferencia general en Montevideo. A mí
me contrataron como traductor y revisor, en París, cosa
que me venía muy bien porque lo que yo en realidad que­
ría era visitar Buenos Aires. Yo en ese tiempo no tenía
un centavo, la UNESCO me pagaba el pasaje, un buen
sueldo y me daba la oportunidad de volver a ver Buenos
Aires. Ver mi familia, que era mucho más numerosa en
esa época, han ido desapareciendo todos... Desapareciendo
en el sentido de muerte natural, cosa que ahora hay que
aclarar cuando se usa esa palabra.
Cada cual se iba al hotel que quería. Los altos funcio­
narios estaban en los grandes hoteles de Montevideo, pero
nosotros, los traductores, nos metíamos donde nos daba
la gana. No sé quién me recomendó el hotel Cervantes,
donde en efecto había una piecita chiquita, pero a mí no
me importaba, porque yo estaba todo el día en la UNESCO
y a la pieza la quería para dormir y leer. Una pieza que
(curioso: ahora que lo digo sonaba como una profecía)
parecía una celda, la celda de una cárcel. Porque entre la
cama, una mesa y un gran armario que tapaba una puerta
condenada, el espacio que quedaba para moverse era el
mínimo. Y había una ventana, una especie de tragaluz más
bien, enrejado, que daba por un lado sobre el cielo y por
el otro lado a unos techos de zinc, muy feos. Lo más lindo
era alguna paloma que pasaba por allí.
OP: Sí, eso está señalado en el texto.
JC : Me estoy acordando claramente de eso. Del cuento
no me acuerdo tanto, pero me acuerdo del hotel Cervantes,
que para mí tenía grandes ventajas. Era un hotel profun­
damente silencioso, porque en ese momento no había nadie
o había muy poca gente. Yo entraba y salía cuando me
daba la gana, y además había un cine al lado.
OP: Claro, el cine Cervantes, a cuyas matines debo
haber ido, todos los domingos, entre los diez y los catorce
años.
JC : Y donde yo me fui a ver varias películas que me
interesaban. Daban películas viejas, películas francesas, que
me gustaban mucho. Y después, cuando tenía ratos libres,
caminaba, caminaba, me empecé a encontrar con uruguayos
y uruguayas, vi a cantidad de amigos.
OP: ¿Quiénes eran tus amigos uruguayos en esa
época?
JC : Bueno, muchos no, porque yo nunca he tenido
cantidad de amigos. Los amigos más numerosos eran los
colegas de la UNESCO. Pero la UNESCO contrató a unos
cuantos uruguayos para que trabajaran como traductores
v como mecanógrafos. Yo me he olvidado de los nombres.
Pero ahí fue cuando me di cuenta de lo que ya era el Uru­
guay en el plano económico. Los uruguayos estaban deses­
perados por ver si podían enganchar contratos con la
UNESCO que los trajeran a Europa. Porque ganaban una
miseria y yo recuerdo que uno de ellos me pidió plata. Sin
tener todavía ninguna confianza conmigo. Recuerdo que
el hombre tenía una vergüenza tan enorme que yo le di
inmediatamente el dinero para cortar la situación. Era un
mecanógrafo y ganaba muy poco. Por supuesto que me
devolvió el dinero religiosamente.
Después conocí al poeta Fernando Pereda, un gran
sonetista, y a Isabel Gilbert. Yo había conocido a un her­
mano de Isabel, Gilberto, en un viaje en barco desde Chile
a Buenos Aires. Compartimos un viaje en un barquito que
tenía 12 metros de eslora. Alguna vez voy a escribir algo
sobre ese viaje, podría hablar una hora, fue algo genial.
No te puedo decir que haya conocido a otros uruguayos.
Por ejemplo, a Onetti no lo vi. Y sin embargo debía estar
ahí, en esa época. Yo lo había visto algún tiempo atrás,
en Buenos Aires.
OP: Sí, supongo que sí. El Presidente Luis Batlle lo
había mandado llamar para que se hiciera cargo de la Secre­
taría de Redacción de su diario, Acción.
JC : No conocí a la gente de Marcha, a todo ese grupo.
Como ya sabés, por lo que hemos hablado, la política y yo
éramos dos cosas diferentes en esa época. A mí me intere­
saba la literatura. Sí, claro, Marcha tenía una página lite­
raria...
OP: En ese entonces la dirigía Emir Rodríguez Monegal
y yo colaboraba mucho con él.
JC : ...pero yo no fui.
OP: Pero fijate que eso nos trae a un punto del que
hablamos ya: cómo era posible que nosotros, en Montevideo,
casi no supiéramos que en la Argentina existía un escritor
que se llamaba Julio Cortázar, que a esa altura había publi­
cado tres libros, uno de los cuales era Bestiario. Habrá que
esperar más o menos hasta 1962, después del Congreso de
Escritores que se realiza en Santiago de Chile en ese año,
para que la incomunicación entre los escritores latinoameri­
canos empiece a romperse.
JC : Sí, eso es cierto. Fernando Pereda había leído Bes­
tiario, alguien se lo había pasado. Pero no creo que Benedetti o vos lo hubieran leído.
En el fondo, la explicación es muy simple, y es que en
esa época, en 1954, se mantenía aún una indiferencia pro­
funda hacia los centros locales. Cuando digo locales entiendo
Argentina, Uruguay, que es la misma cosa, o Chile. Yo te
conté ya que los primeros derechos de autor que cobré por
Bestiario fueron 14 pesos argentinos. Que era prácticamente
lo que costaba la estampilla de correos para mandar el recibo
de vuelta a Buenos Aires desde París. De modo que no
me extraña nada que no me conocieran en el Uruguay.
OP: Aquí en París he estado repasando la colección
de la revista Número, que era sin duda la mejor revista
literaria que se publicaba por ese entonces en Montevideo,
para tener una idea concreta de cuáles eran las notas biblio­
gráficas acerca de escritores argentinos. Encontré los nom­
bres de Borges, Mallea y Gómez Bas.
JC : Claro, porque Mallea era un autor del estahlishment
en la Argentina, era el autor de la burguesía media alta,
había sido protegido (y algo más que protegido) de Vic­
toria Ocampo, que lo había plantado en Sur. Mallea em­
pezó escribiendo libros muy interesantes, como ha ciudad
junto al río inmóvil, Cuentos para una inglesa desesperada,
y era muy leído dentro de lo que eso suponía entonces,
unos 500 ejemplares. No es extraño que Mallea pasara al
Uruguay, y no hablemos de Borges. Pero en las capas más
populares argentinas se leía mucho, mucho, a Roberto Arlt,
que también debió llegar a Montevideo.
OP: Sí, entre otras cosas porque Onetti hizo lo posi­
ble por hacerlo conocer.
JC : Bueno, ¿volvemos al cuento? Sucedió que yo me
aburría bastante después de los primeros 15 días, en parte
porque el trabajo en la UNESCO era muy pesado y porque
además yo había recorrido casi todo Montevideo. En los
ratos libres me iba a los cafetines, descubrí las variedades
de caña Ancap, todo eso me gustaba mucho. El Mercado
del Puerto, claro. Pero luego me volvía al hotel porque
tenía que descansar un poco para el trabajo y me gustaba
leer, en ese tiempo yo estaba leyendo enormemente.
Y fue entonces que me empezó a obsesionar un poco
ese armario, que estaba colocado en una posición artificial
en la pieza, no se sabía bien por qué, había otro lugar
donde podía haber estado mejor y se hubiera ganado un
metro o algo así. Entonces, como no tenía nada que hacer,
aparté el armario, lo saqué cinco centímetros para ver qué
pasaba y vi que el armario estaba puesto ahí porque con­
denaba una puerta que daba a la habitación de al lado Eran
habitaciones independientes, para una o dos personas. Volví
a colocar el armario y me acuerdo muy bien de una noche
que no tenía ganas de ir al cine porque no daban nada
interesante. De golpe miré el armario, miré la puerta y
el cuento me cayó... así. De golpe, la noción de por qué
estaba condenada la puerta (es extraño que esté condenada)
le creaba a la otra habitación un ambiente extraño. Porque
en los hoteles a veces hay puertas que comunican, pero
cuando son personas que no se conocen, la gerencia mete
llave y se acabó. Pero ¿por qué ese armario? Se me ocu­
rrió pensar que la habitación de al lado podía tener carac­
terísticas un poco diferentes. Todo eso era puramente ima­
ginativo. Fue entonces cuando imaginé la noción de que
en plena noche yo me despertaba sin saber por qué y oía
lloriquear un niñito al lado. Todo eso es absolutamente
inventado e imaginado. Lo que no está inventado es el
hotel, el gerente, mi conversación con el gerente — no
sobre la mujer— , charlas banales. Todo eso es absoluta­
mente exacto.
Te digo, como anécdota complementaria que no tiene
nada que ver, frívola pero divertida, que a lo largo de los
años me fui encontrando con muchas mujeres uruguayas,
todas las cuales habían leído el cuento y todas las cuales
me dijeron la misma cosa: lo único que no te perdonare­
mos jamás es que en ese cuento decís que las mujeres uru­
guayas van siempre mal vestidas. ¿Por qué dije yo eso?
No lo sabré nunca.
OP: En el cuento, el personaje escucha un lloriqueo,
piensa que la mujer que vive al lado tiene un niño o es
una histérica, y una noche, sin poderse contener, se pega
a la puerta y se pone a remedar el llanto del niño, de una
manera grotesca. Todo parece solucionado, la mujer aban­
dona el hotel, el hombre podrá dormir tranquilo. Pero esa
noche el hombre se despierta y vuelve a escuchar el llanto
del niño. Es un cuento que me dejó perplejo, porque ésa
es una solución que yo (y creo que nadie) se esperaba.
JC : Te diré que es una solución que se acerca al tipo
más convencional del cuento de fantasmas, porque lo que
se puede concebir — buscando una solución que yo no busco,
ni me importa— es que en ese cuarto hay lo que podemos
llamar un fantasma, una presencia, la de un niño muy
pequeño que llora de noche. El segundo elemento está
dado por el hecho de que, al parecer, la mujer había acepta­
do esa presencia, puesto que el hombre, desde el otro
lado de la puerta, cree haberla escuchado tratando de cal­
mar al niño, a esa presencia. El hombre deduce, lógica­
mente, que el niño es de ella. Y cuando la mujer se va y
desaparece, él se queda tranquilo porque da por supuesto
que la mujer no va a irse dejando al niño. Pero resul­
ta que lo deja. Es decir, deja ese algo que llora de noche.
Es lo más que te puedo decir.
OP: Sí, yo creo que ése es precisamente el elemento
inquietante, el que te deja un sedimento de angustia. Por
un lado, el hecho de que la mujer hubiera aceptado como
natural (o como sobrenatural) esa presencia que ella trata
de arrullar. Y por otro el que abandone precipitadamente
el hotel dejando eso allí. De todos modos, en el cuento
se crea una figura mágica entre el personaje, la mujer y esa
presencia, ese llanto en la noche.
JC : Es muy cierto, sí, son simetrías que se dan en ese
género. Y buscando se encontrarían más. Yo pienso ahora
en otro cuento mío, Las armas s e c r e t a s en que la variante
consiste en que el fantasma quiere vengarse de la mu­
jer (a él lo habían matado los miembros de la Resistencia
porque violó a la mujer), el procedimiento es distinto. Él,
el fantasma, invade el cuerpo del muchacho francés que
está sinceramente enamorado de la chica. Y la chica de él.
Pero en el momento en que él se acerca a la muchacha,
que está perfectamente dispuesta a entregarse, hay de golpe
algo en su fisonomía o en la forma en que se le ha caído
el pelo a un costado, que hace que la chica lo rechace deses­
peradamente, porque le parece reconocer en él a su viola­
dor, al nazi. Y naturalmente no se anima a decírselo a él,
porque ella misma no lo cree. Se deja entender que ella
misma piensa que ha quedado traumatizada y enferma y
que cualquier relación sexual le trae ese recuerdo.
OP: Es la pareja de amigos la que introduce ese ele­
mento, ¿no?
JC : Sí, la pareja de amigos explica la cosa, porque el
amigo había participado en la ejecución del nazi. Pero lo
que yo creo que hay de terrible en ese cuento es que la
posesión empieza por grados ínfimos, va aumentando,
aumentando y finalmente se convierte en total. Y en el mo­
mento en que a su vez el muchacho consigue finalmente
acorralar a la chica, la viola y la mata antes de que lleguen
los amigos. El cuento termina antes de que se descubra
todo, pero todos los datos están dados. Y eso es también
una modulación dentro de este trío en que hay un ser
incorpóreo y una pareja.
OP: La puerta condenada es, en cierto modo, un cuento
fuera de serie en relación al elemento fantástico que allí
se introduce.
JC : Es muy posible. En ese cuento hay una cosa que
a mí me gusta y es que creo que acerté con el personaje,
porque hice un hombre muy pied-á-terre, es un hombre de
negocios que está en sus cosas, que vino a terminar unos
contratos, no es ningún imaginativo en especial. Y enton­
ces a él la cosa le cae con mucha más violencia, porque
sale completamente de su órbita. Él no se imagina jamás
nada extraño hasta la última frase del cuento, en la que
él tampoco dice nada pero es posible imaginar lo que pensó.
Supongo que él también huyó.
OP: Sí, claro. El cuento termina así: «Extrañaba el
llanto del niño, y cuando mucho más tarde lo oyó, débil
pero inconfundible a través de la puerta condenada, por
encima del miedo, por encima de la fuga en plena noche
supo que estaba bien y que la mujer no había mentido,
no se había mentido al arrullar al niño, al querer que el
niño se callara para que ellos pudieran dormirse».61 Y aquí
tenés claramente dibujada la noción de triángulo: «para
que ellos pudieran dormirse».
JC : Vos decís que es un cuento fuera de serie. Yo diría
que es más convencional, porque ahí evidentemente hay
un fantasma y a mí no me gusta, como sabés muy bien,
trabajar con fantasmas.
OP: Sí, pero no está demasiado claro tampoco, porque
en la literatura moderna todo narrador es un personaje
dudoso. Se acabó la época en que podíamos depositar nues­
tra confianza en los narradores, como en los buenos tiem­
pos de un Dickens, por ejemplo. Porque si bien el cuento
está narrado en tercera persona por un narrador no com­
prometido, de todos modos está contado desde el punto
de vista de Petrone.
JC : Esa tentativa de interpretación (de explicación) de
los cuentos fantásticos, míos o de otros, puede muchas
veces optar por esa solución, la de que finalmente el per­
sonaje imagina lo que cree haber vivido. Pero precisamente
pensando en eso (lo debo haber pensado) hice de Petrone
el ser menos imaginativo del mundo. Porque si yo hubiera
escrito «Llegué al Hotel Cervantes, etc., etc.», el lector
piensa de inmediato que yo es Julio Cortázar y en seguida
se dice: «Bueno, éste se las piensa todas, se imagina todo,
es un neurótico, es un loco». Tengo ya mi buena fama...
Sin embargo, Petrone piensa un poco en algún momento
que a lo mejor la mujer es una histérica que finge. Porque
nunca la ha visto con el niño, él se la cruza una o dos
veces en el pasillo y le parece extraño que un niñito tan
difícil quede abandonado en la pieza. Y piensa que en una
de ésas se trata de una de tantas madres frustradas que
acuna un niño imaginario y que, a la manera de un ventrí­
locuo, imita los lloriqueos del niño. Incluso cuando la mu­
jer se va, cuando la mujer abandona el hotel precipitada­
mente, Petrone está a punto de explicarse con el gerente.
Pero se dice que después de todo no tiene importancia,
que debe tratarse de una histérica.
OP: A mí me interesaba este cuento en particular por­
que una de las cosas que no figura demasiado en tus bio­
grafías — por otra parte muy parcas— es tu contacto di­
recto con Montevideo, de donde sin embargo proviene La
Maga, a la que además ubicás en un barrio poco ortodoxo
para los uruguayos, el Cerro. ¿Estuviste en él?
JC : Sí, lo visité. Ahora, por qué la puse a ella ahí,
no lo sé. Porque no hay que olvidarse de lo que se cuenta
cuando La Maga recuerda lo que le había pasado con un
negro y habla de lo que era la casa. Allí se describe
un conventillo y me pareció que el Cerro venía bien para
ubicarla. Pienso que fue por eso.
E L TERRITO RIO D E LA NOVELA
OP: Los premios62 es entonces tu primera novela pu­
blicada, y te diré que a mí me sigue gustando mucho. Y se
me ocurre que si se hace una atenta lectura ya es posible
encontrar algunos de los elementos que luego se darán en
Rayuela? No quiero caer en lo tópico, pero es fácil ver
que hay dos o tres posibles lecturas de Los premios. La
primera sería casi la de una novela policial, es el deseo de
resolver un misterio; la segunda la de una búsqueda inte­
rior. Los personajes creen que están buscando algo en el
buque, cuando en realidad están buscando dentro de sí
mismos. Pero además tú dijiste que empezaste Los premios
con una muy vaga idea de lo que iba a ocurrir. Ese signo
de la búsqueda, que se da en todas tus novelas (más que
en los cuentos) ya está ahí, clarísimo. Me gustaría saber
si tú eras consciente — y discúlpame que insista— de ello.
JC : Me acuerdo que cuando empecé a escribir Los
premios la noción misma del tema era muy absurda, en el
sentido de que en la Argentina no había una lotería de
esas características. S.n embargo, siendo yo muy chico,
había habido unas estafas, hubo una serie de loterías cuyos
premios eran viajes y recuerdo que hubo una gran estafa
a propósito de un barco que nunca salió. Supongo que eso
me debe haber marcado un poco y que en cierto modo
justificaba que yo inventara esa lotería imaginaria cuyo
premio era un viaje. Recuerdo en cambio bastante bien
que cuando decidí utilizar ese elemento como núcleo y
como tema de partida de la novela, se me planteó el pro­
blema de saber qué iba a pasar después de que el buque
zarpara. Porque no se trataba solamente de embarcar a una
serie de personajes en ese buque, sino de imaginar en dónde
se iba a situar, digamos, el desarrollo novelesco.
Y es allí donde tenes mucha razón cuando hablas de
una segunda lectura, la lectura en la que el viaje en sí no
tiene mucha importancia y se vuelve una cosa un poco sim­
bólica, porque lo que cuenta es el autodescubrimiento que
los personajes más importantes van haciendo a lo largo de
esos días. Es evidente que yo coloqué en acción una serie
de personajes que estaban en momentos críticos de su vida.
Es decir, en momentos en que, sin saberlo mucho ellos
mismos, estaban buscando una definición, en algunos casos
incluso hasta una redención. Y en otros casos, simplemente,
la realización de su propia personalidad, de saber verdadera­
mente quiénes eran.
Y eso se convirtió, desde luego, en el motivo principal
de la novela a medida que yo iba escribiendo. Yo creo
que se nota desde que los personajes suben al barco y hay
los preparativos de salida. Inmediatamente yo empecé a to­
marlos unos tras otros, o haciéndolos conocerse, creando
sistemas de simpatías y antipatías. Hay una exploración
psíquica de cada uno de ellos.
OP: Pero nunca mostrás todas las cartas. Quiero decir:
no adoptás el punto de vista del narrador omnisciente.
JC : Yo traté de irle mostrando al lector qué es lo
que hay detrás de la fachada de la mayoría de los persona­
jes. Por ejemplo, así como El Pelusa — yo lo digo en una
notita en el libro— se me dio la vuelta, afortunadamente,
y se convirtió en un personaje muy querido por mí, hacia
el final hubo otros en los que ese proceso fue inverso, fue
negativo.
Cuando yo imaginé a la joven pareja de Lucio y Nora,
los vi con mucha simpatía y hubiera querido hacer de ellos
personajes muy positivos. Pero se me escaparon.
OP: Son de una mediocridad terrible...
JC : Son convencionales y mediocres y al final del libro
Lucio hace un papel muy triste. La chica es una pobre mu­
chacha, sin ninguna capacidad de decisión. Los premios
tuvo para mí el encanto de ser escrito como quien está
manejando un laboratorio. Pero no como un Dios omni­
potente que hace lo que quiere, porque aquí los cobayas
muchas veces se me ¿aban la vuelta y se oponían a mis
designios. Y eso es todavía más fascinante.
OP: Y hay también otro elemento, los monólogos de
Persio, que van cortando la acción, que la interpretan y
hasta' llegan a ser algo semejante a la voz de un oráculo.
A mí se me ocurre que, salvadas todas las diferencias, que
son muchas, Persio es una especie de Morelli, hace lo
que Gide llamaba la mis-en-abíme del texto.
JC : Está bien esa observación, tal vez yo no lo había
pensado.
Claro, porque Persio es evidentemente un personaje
colocado en esa situación para tener una especie de supravisión de todo lo que está sucediendo. Pero una visión que
además es diferente de la visión del novelista y de los
propios personajes. Es siempre una visión metafísica, una
visión en la que todo se vuelve símbolo, en la que el barco
se convierte un poco en la visión de la guitarra de Picasso.
Lo que hace de Persio — no me gusta la palabra profeta—
pero sí un hombre que se diría que desde el principio sabe
ya de alguna manera todo lo que va a suceder, que tiene
todas las cartas en la mano.
Aunque su naturaleza un poco extravagante hace que él
no participe directamente en nada, simplemente es el obser­
vador, es el hombre que desde lo alto del barco ve todo
lo que está sucediendo.
OP: Pero ahí Persio adelanta ya algo que después va
a ser frecuente en tus cuentos y novelas, que es la idea de
figura, de constelación. Creo que Persio es el primer perso­
naje tuyo que de una manera explícita habla de la' figura
como de un elemento misterioso que de alguna manera está
dibujado y que él es capaz de discernir, de intuir. ¿De
dónde proviene esa idea de figura?
JC : La primera sospecha, la primera presentación de
eso que yo llamo figuras a falta de mejor nombre, es muy
temprana en mi vida, viene en realidad de mi infancia.
Muchas cosas que la gente atribuía a casualidades, cuando
usaban la palabra casualidad para explicar o explicarse ese
tipo de «coincidencias» que se dan en la vida, yo sentía de
manera intuitiva que decir «casualidad» o «coincidencia» no
explicaba absolutamente nada. Esas cosas que se producían
y parecían coincidencias o casualidades yo las sentí siempre
desde muy niño como respondiendo a un sistema de leyes
diferente al sistema de leyes aceptable y conocible por todo
el mundo. Que me parecían tan rigurosas y tan implacables
como las leyes del día.
De modo que — para seguir usando esta imagen— esas
leyes de la noche, esas leyes misteriosas, tenían para mí la
misma fuerza que las leyes del día y entonces a mí no me
asombraba en absoluto cosas que parecían casualidades in­
cluso sorprendentes o coincidencias inquietantes para la
gente. Yo las tomaba como el cumplimiento de esas leyes
e incluso desde pequeño tuve una especie de noción trian­
gular de lo que luego yo llamaría figura.
Yo sentía que cuando se producía un elemento A, se­
guido de un elemento B — que era lo que la gente llamaría
una coincidencia o una casualidad— había un tercer ele­
mento C, que podía ser un elemento alcanzable, compren­
sible o no; pero de todas maneras yo sentía que el triángulo,
que la figura, se cerraba. Nunca había A y B, siempre había
A y B que despertaban, que creaban la noción de C.
OP: ¿Podés explicarlo con algún ejemplo?
JC : Yo sé que es difícil dar ejemplos de eso, porque
muchas veces hay una' cosa instantánea, fulgurante. Por
ejemplo: de pronto el golpe de una puerta coincidía con
un olor, una puerta se golpeaba y yo percibía un olor. Y en­
tonces algo en mí sabía que en alguna parte de la casa iba
a ladrar el perro; y el perro ladraba. Ahí se cerraba el
triángulo. Ahora bien: hablar de eso con mis mayores me
hubiera llevado al psiquiatra, suponiendo que hubiera psi­
quiatras en esa época. Porque es perfectamente loco, eso no
responde a ninguna ley verificable, o sea que el perro ladre
porque yo he percibido un olor y una puerta se ha golpeado.
Y sin embargo eso me perseguía, se me daba en muchos
momentos de mi vida y en vez de asustarme o preocuparme,
yo lo recibía con alegría porque me iba familiarizando con
ese mundo de las figuras, con ese mundo de las constela­
ciones, como le llamé después.
OP: Es absolutamente extraño.
JC : En Último round hay un texto donde se habla
bastante en detalle de todo esto, mejor de lo que yo lo
estoy explicando ahora.
OP: Hay más de un texto a ese respecto, si nc me
equivoco. Está por ejemplo La muñeca rota (Último round,
Tomo I, pp. 248-271) en que hablás de 62, Modelo para
armar o en Cristal con una rosa dentro (Ültimo round, Tomo
II, pp. 127-129). En este último decís lo siguiente: «En
mi condición habitual de papador de moscas puede ocurrirme que una serie de fenómenos iniciada por el ruido
de una puerta al cerrarse, que precede o se superpone a
una sonrisa de mi mujer, al recuerdo de una callejuela en
Antibes y a la visión de una rosa en un vaso, desencadene
una figura ajena a todos sus elementos parciales, por com­
pleto indiferente a sus posibles nexos asociativos o causa­
les, y proponga — en ese instante fulgural e irrepetible y ya
pasado y oscurecido— la entrevisión de otra realidad en la
que eso que para mí era ruido de puerta, sonrisa y rosa
constituye algo por completo diferente en esencia y signi­
ficación.» (pp. 127-128.)
*
*
*
OP: Vos hablás de «pasaje iniciático» y yo tenía pre­
visto insistir un poco, tomando como punto de partida el
viaje de Los premios, acerca de la importancia que hasta
cierto momento se atribuyó al viaje iniciático a París o a
Europa en determinados círculos del Río de la Plata. A mí
me gustaría yuxtaponer ese mito con un cuento de Henry
James, El rincón pintoresco, donde el personaje, que ha pa­
sado gran parte de su vida en Londres, regresa a Estados
Unidos y se tropieza con su propio fantasma, tiene la entrevisión de lo que habría sido si se hubiera quedado. En
este caso concreto se trata de una visión aterradora. Sin
llegar a los extremos de James, por supuesto, ¿alguna vez
te preguntaste qué hubiera sido de ti si te hubieras quedado
en la Argentina?
JC : No. No creo. Pero muchas veces, después de ocho
o diez años de estar viviendo en Europa he tratado de
imaginar un doble mío en Buenos Aires y me he pregunta­
do: ¿Qué hubiera hecho yo en estos diez años que he
pasado en París si me hubiera quedado allá? Y tengo que
decir que siempre sacaba una sensación, un sentimiento
negativo. La impresión de que si yo me hubiera quedado
allá, en esa época, en ese momento, me hubiera anqui­
losado, me hubiera enfermado, hubiera aceptado los pará­
metros de la época en Argentina, mientras que esos mis­
mos diez años en Europa fueron para mí diez años de una
plasticidad enorme, un desplazarme continuamente por las
cosas y por los seres, un descubrimiento casi cotidiano que
luego, a medida que han pasado los años, disminuyó, entró
en un ritmo más normal. Una cosa que no lamentaré jamás
es haber venido a Europa en la época en que vine.
OP: Pero el regreso de Oliveira a Buenos Aires y su reen­
cuentro con Traveler y Talita, que son un poco su propio
doble y el de La Maga, que es como enfrentarse a un espejo,
¿no es también una reflexión acerca de lo que hubiera sido
su vida en caso de haberse quedado?
JC : No sé. Lo que hay que pensar es que cuando Oli­
veira vuelve a Buenos Aires no lo hace por su propia volun­
tad, sino porque la policía francesa lo echó de París, lo ex­
pulsó de Francia. Y en segundo lugar, todo lo que le sucede
en Buenos Aires es un lento descenso a los infiernos. La
novela, como bien sabés, no tiene un final, se puede pensar
lo que se quiera, que Oliveira se mató o no. Si se mató
es ya directamente la aceptación del infierno y de la nada.
Y si no se mató, en la línea en que la novela lo describe
avanzando, no creo que hubiera podido salir de ese pozo en
el que estaba metido.
OP: Sí, eso está claro. Pero digamos que esa ambivalen­
cia, que esa doble falencia (la ausencia de Buenos Aires en
París y la de París en Buenos Aires) es algo de lo que Oli­
veira era incapaz de liberarse. Pero la idea de que quien no
hace el viaje iniciático corre el grave riesgo de frustrarse
subyace en Rayuela (y en cierto modo en Los premios) y en
muchas otras novelas o cuentos de escritores latinoameri­
canos. Te podría incluso hablar de Horacio Quiroga y de su
Diario, allá por 1900. Es una lectura realmente terrible.
JC : Yo no sé, en las novelas de otros escritores es posi­
ble, podríamos incluso tratar de ejemplificar algunas. Pero en
lo mío no hay eso. No hay eso porque yo conozco tantos
casos de gente que no se ha movido de Argentina — por
razones personales, por razones de educación, de adaptación
de su propio trabajo al contexto en el que viven— que no
se ha frustrado, que no ha perdido nada por no venir a
Europa.
Yo no quisiera que se pensara que en la conducta de mis
personajes, en este caso Oliveira, hay una especie de tentativa
de lección, de decirle a todos los argentinos que sin el cono­
cimiento de Europa no se van a realizar plenamente, por­
que cada vez lo creo menos. Incluso creo que el espejismo
de Europa está disminuyendo en América Latina. Ha sido
reemplazado por algo mucho más positivo, por una amis­
tad, por un saber que eso está allá y que puede haber con­
tactos y relaciones de intercambio. Afortunadamente, cada
día más, los argentinos y los latinoamericanos van perdien­
do esa actitud colonial en materia de cultura — porque era
una actitud colonial— que consistía en esperar el espal­
darazo, el diploma de hombre cumplido cuando se iba a
Europa.
OP: Que es en cierto modo lo que decís, irónicamente,
en ese texto tuyo para el libro de Sabat, Monsieur Lautrec M:
«De nosotros conoció a los fils a papa, los hijos de viejos
o de nuevos ricos ríoplatenses que desembarcaban en Fran­
cia para completar su educación sentimental y preparar ese
regreso que les daría un diploma no escrito, pero más pres­
tigioso que el de las universidades». Lo que ocurre, y con
esto no estoy diciendo nada nuevo, es que esta década de
dictaduras, persecuciones y asesinatos masivos en nuestros
países nos ha permitido a los exiliados, paradójicamente,
descubrir la Patria Latinoamericana en Europa, dejar de
lado los pequeños nacionalismos.
JC : Yo creo que eso es profundamente positivo en
la medida en que no se convierta en nacionalismo, como
dijiste recién, en un nacionalismo que rechace Europa de
mala manera, diciendo — como se oye en América Latina—
que son civilizaciones cansadas, que ya nada tenemos que
aprender de ellos, que todo el porvenir está en América
Latina, ese tipo de banalidades que en el fondo encubren
grandes debilidades y que no son positivas.
Yo sigo pensando que la desaparición del gran espe­
jismo europeo en estos últimos treinta años es tal vez po­
sitivo en la medida en que se lo utilice positivamente, en
que no sea simplemente despreciar lo que antes se anhelaba
conocer, poseer y dominar.
OP: ¿Volverías ahora a la Argentina?
JC : Sí, yo volvería a la Argentina, pero nunca utilizaré
palabras definitivas, porque si por volver querés decir volver
para quedarse, es necesario aclarar este aspecto. Yo estoy
deseando volver a la Argentina y ojalá pueda hacerlo a co­
mienzos del año que viene. Pero yo sé que no voy a que­
darme en la Argentina; mi ideal sería poder volver al sis­
tema que tuve durante tantos años: es decir, ir y volver
cuando se me daba la gana. Cosa que se acabó con la lle­
gada de los militares y con la creación de los Escuadrones
de la Muerte.
OP: Me gustaría que me hablaras un poco de tus rela­
ciones con el Nouveau Román. Vos llegás a París en 1951 y
en los años subsiguientes surge el Nouveau Román. En
1953 Robbe Grillet publica Les gommes, en 1954 Michel
Butor publica Passage de Milán, en 1955 Marguerite Duras
publica Le square y en 1957 Butor publica La modification.
Y al mismo tiempo se desata una formidable polémica lite­
raria en todas las revistas de París. ¿No te sentiste atraído
por ese intento de renovación de la novela francesa y de la
novela en general?
JC : Yo leí, claro, las primeras novelas del llamado Nou­
veau Román. Leí La modification de Butor, las primeras
cosas de Nathalie Sarraute y de ahí saqué dos conclusiones:
la primera, que las novelas del Nouveau Román no me sa­
tisfacían porque me parecía que al mismo tiempo que se
liberaban de una serie de cosas negativas, una serie de
convenciones psicológicas (y en eso yo estaba completa­
mente de acuerdo) por otro lado no conseguían reemplazar
eso con elementos novelescos nuevos, inéditos. Y que se
quedaban un poco en un terreno que a veces se acercaba
más al ensayo que a la novela, que no hacían más que girar
en torno a un tema, penetrar profundamente en el tema
y explorarlo, sin que se viera finalmente eso que tiene toda
gran obra literaria, que es la obra literaria misma y una
especie de proyección a un campo nuevo de donde luego
saldrán cosas.
Toda gran obra literaria para mí ha tenido siempre
como una aureola, no se queda en la obra misma, es una
incitación que será seguida más o menos bien, o antes o des­
pués, pero tiene una proyección hacia el futuro dentro del
itinerario de la Literatura.
El Nouveau Román me pareció a mí una serie de ensa­
yos in situ es decir, descripciones novelescas, indagaciones
novelescas, todo es absolutamente cierto y casi siempre muy
bien escrito. Pero una vez terminado quedaba muy poco
en mi memoria, por lo menos como un peso muerto. Para
sintetizarte, te diré que lo que me gustó en el Nouveau
Román y lo apoyé con mucho entusiasmo — y a mi manera
traté de realizarlo no en Rayuela sino en 62, Modelo para
armar— , fue justamente algo que nos trae de nuevo a las
figuras.
Yo encontré que era positivo la eliminación sistemática
y deliberada del comportamiento psicológico previsible y
usual en los personajes, esa presencia de todo un repertorio
de sentimientos, de pasiones, de mecanismos lógicos. En las
buenas novelas de esta escuela los personajes tienen a veces
casi conductas de insectos, ¿no? O por lo menos no te
enterás del mecanismo que puede estar rigiendo, dirigiendo
sus acciones.
OP: Yo creo que el punto de contacto entre el Nouveau
Román y tu obra — si es que existe— proviene de que
para Robbe Grillet la literatura es revolucionaria por su
forma, no por su contenido. Idea que, por otra parte, apa­
rece ya formulada por los surrealistas.
JC : Claro. Cuando después de Rayuela (que es una no­
vela muy psicológica y que no tiene nada que ver con el Nou­
veau Román, en ese plano al menos) decidí escribir 62, Mo­
delo para armar basándome en una idea expuesta por Morelli
en el capítulo 62 de Rayuela, mi intención era justamente
la de tratar de escribir un libro que, a diferencia con los
del Nouveau Román, fuese una novela cargada de acción,
con un nudo y un desenlace, sobre todo con un desenlace.
Pero que, al mismo tiempo, tuviera del Nouveau Román
ese mismo rechazo de las fatalidades psicológicas, el hecho
de que si esta señora está celosa de otra señora por un
motivo cualquiera, su conducta va a ser la conducta típica
de una mujer celosa en toda la tradición de la novela psi­
cológica francesa.
Eso es lo que ha hecho de ese libro el más difícil de
escribir para mí, aunque a primera vista no lo parezca por­
que creo que se lee con bastante soltura. Su escritura fue
difícil porque los personajes están movidos por fuerzas que
no son las fuerzas de la psicología. Se mueven, forman una
constelación que está regida por elementos que no se puede
explicar racionalmente, como no se explica la ciudad, ese
lugar en el cual ellos pueden encontrarse a pesar de estar
en lugares tan diferentes. Si alguna deuda tengo con el
Nouveau Román habría que buscarla en 62.
O P : Lo cual confirma que la mención del libro que acaba
de comprar Juan en el boulevard Saint-Germain, que re­
sulta ser un libro de Michel Butor, precisamente, no es
gratuita. Pero ya que hablamos de la ciudad, que es proba­
blemente el elemento más misterioso que existe en 62, re­
cuerdo que en una conversación de hace ya bastante tiempo
me dijiste que para ti la ciudad era una realidad, una rea­
lidad a la que volvías de tiempo en tiempo.
JC : No sólo vuelvo de tiempo en tiempo. Estuve en
ella la semana pasada. La semana pasada yo bajé a la ciudad.
Yo digo bajar porque con ello me quiero referir a lo que
ocurre en el sueño. Si querés expresar plásticamente la no­
ción de dormir nunca decís «subir al sueño», sino «bajar al
sueño», lo cual es muy justo como imagen, porque todas
nuestras potencias inconscientes y subconscientes tendemos
a imaginarlas debajo. Decimos «esto viene del inconsciente»
pero nunca nos tocamos la cabeza, a pesar de que el incons­
ciente no tiene localÍ2ación somática y sin duda está en el
cerebro, como todas nuestras facultades; pero nosotros ten­
demos a establecer un arriba y un abajo.
Entonces, yo bajo a la ciudad, nunca subo. La semana
pasada estuve de nuevo en ella y descubrí otro peda?o, yo
la voy completando, tengo un mapa de la ciudad al cual le
voy agregando las nuevas zonas, los nuevos barrios. La
ciudad no ha perdido para mí nada de su fuerza.
OP: Muy bien, ¿pero qué es la ciudad?
JC : La ciudad es una ciudad con características perfec­
tamente definidas geográficamente, es una ciudad en la cual
yo nunca he estado en esta vida despierto, no conozco nin­
guna ciudad — de las muchas que he conocido— que se
parezca a ésta. Es una especie de síntesis, hay algunos ele­
mentos que pueden provenir de ciudades «reales».
Por ejemplo: hay una parte que puede hacer pensar en
Venecia y otra parte que puede hacer pensar en Estambul.
La diferencia es que yo sé cuándo estoy en la ciudad, por­
que reconozco cosas que ya he visto en sueños precedentes.
En las otras ocasiones (yo sueño mucho) hay algo en el
sueño que me dice que ésa no es la ciudad, que es una
ciudad cualquiera. Cuando se trata de la ciudad yo sé que
es ella porque hay una vibración especial, suceden cosas,
hay una diferencia de climas.
Es como si yo pudiera tener dos categorías de sueños
diferentes. Los especialistas dirán si eso es posible o no, o
sea, el hecho de su recurrencia. Debe hacer fácilmente veinte
años que empecé a soñar con la ciudad, que en cada nuevo
sueño le voy agregando una calle y que sé que por esa calle
voy a llegar a una zona que ya conozco. Y ocurre así, de­
semboco en una zona conocida. La ciudad se va configu­
rando, se va armando cada vez más y por eso te digo que
incluso puedo dibujar un plano. Un plano muy general,
pero puedo dibujarlo.
OP: Onetti había hecho también un plano de Santa
María y estaba por agregarle un túnel subfluvial. Pero
Onetti imaginó Santa María. Aunque es muy posible que
sueñe con el1a y se pasee por sus calles.
JC : Claro. Entonces, era lógico que cuando empecé
a escribir 62 — dentro de toda la antipsicología que allí
había, del rechazo de todas las conductas y los motores
propios de la conducta psicológica de los seres normales—
la idea de la ciudad me vino, digamos, como una especie de
punto de reunión eventual de los personajes contra todas
las leyes humanas y divinas, puesto que hay personajes que
se encuentran en la ciudad e incluso les suceden cosas en
la ciudad mientras uno de ellos está viviendo en Londres
y el otro, por ejemplo, está viviendo en Viena. La ciudad es
un puerto en donde bruscamente pueden bajar y encon­
trarse.
OP: En ese sentido yo creo que vale la pena citar aquí
algunos de los versos del poema de la ciudad,65 ese trozo
que dice así:
Entro sin saber cómo en mi ciudad, a veces otras noches
salgo a calles o casas y sé que no es en mi ciudad,
mi ciudad la conozco por una expectativa agazapada,
algo que no es el miedo todavía pero tiene su forma y su
[perro y cuando es mi ciudad
sé que primero habrá el mercado con portales y con
[tiendas de frutas,
los rieles relucientes de un tranvía que se pierde hacia un
[rumbo
donde fui joven pero no en mi ciudad, un barrio como el
[Once en Buenos Aires, un olor a colegio
paredones tranquilos y un blanco cenotafio, la calle
[Veinticuatro de Noviembre
quizás, donde no hay cenotafios pero está en mi ciudad
[cuando es su noche.
OP: En un trabajo crítico de Wolfgang Luchting («To­
dos los juegos el juego»),“ se hace una serie de reflexiones
que me llamaron la atención, porque Luchting tiene la im­
presión de que ése es un cuento que ha sido planificado de
tal manera que no hay un solo elemento que esté de más.
Luchting dice que allí hay dos triángulos simétricamente
opuestos: el procónsul, Marco e Irene en el pasado, Jeanne,
Sonia y Roland en el presente. Y dice que así como Marco
cae en la red del reciario nubio, Roland se sirve de otra
red — la del teléfono— para cazar a Jeanne. También se­
ñala el gesto del procónsul, quien al levantar el brazo para
saludar piensa que «así será algún día su estatua». En el
presente, está el gesto de Roland al descolgar el tubo. Ahora
bien, todos estos elementos, que efectivamente están en
el cuento, ¿son el fruto de un trabajo consciente o, como
te suele ocurrir, se fueron ordenando un poco a espaldas
tuyas?
JC : A mí termina por darme vergüenza tener que re­
petir siempre lo mismo: no. Una vez más tengo que decirte
que no, y al mismo tiempo asombrarme de la inteligencia
y de la sagacidad de ese crítico que decortica, que analiza
el cuento y empieza a encontrar una serie de simetrías, de
elementos, que forman finalmente una figura, pero que
cuando yo escribí el cuento no existían en absoluto como
figuras. Una vez más es la eterna historia de que a veces
me da un poco de vergüenza firmar mis cuentos, porque
tengo la impresión de que finalmente me los han dictado.
Claro: tengo que convencerme de que soy yo mismo quien
me los dicto. Un yo mismo al que yo no tengo acceso en
el estado de vigilia. Un yo que viene del subconsciente.
Ayer justamente recibí una carta de Emma Speratti Pi­
nero, una argentina que vive hace cuarenta años en Estados
Unidos. Es muy buena crítica literaria y se ha ocupado mu­
cho de mis cosas. Me hizo llegar una lista de 40 o 50 pre­
guntas sobre 62, Modelo para armar, en donde también apa­
rece este tipo de cosas que ella va descubriendo al leer la
novela, pero que no tienen absolutamente nada que ver
con lo que había en mí en el momento en que la escribí.
Te doy un simple ejemplo: como en 62 hay episodios
de vampirismo, hay, como sabés una presencia de vampirismo, a ella se le ocurrió que el restaurante donde empieza
la acción, el Polidor, no existe realmente. Ella pensó que
se trata de un restaurante imaginario al que yo le puse
Polidor pensando en Polidori, a quien conozco muy bien.
Este Polidori era un italiano amigo de Byron y de Shelley,
que escribió uno de los primeros textos sobre vampirismo.
Entonces, Emma deduce que el restaurante Polidor es una
guiñada al lector para hacerlo pensar en Polidori y meterlo
ya en el terreno del vampirismo. Nada de eso existió en
mí cuando escribí 62. Empezando porque el restaurante
Polidor existe en la rué Monsieur le Prince.
Es un poco lo mismo, ¿no? Los críticos imaginativos
descubren una serie de constelaciones, de simetrías en mis
cuentos, muchas de las cuales sin duda deben ser ciertas.
OP: Están en el texto y en el contexto, para decirlo un
poco presuntuosamente. No creo que importe demasiado
saber si un escritor es consciente o no de ello. Aldous
Huxley, que era un super-intelectual, solía fastidiarse cuan­
do D H. Lawrence le explicaba su modo de creación: «Lo
siento aquí», decía, golpeándose el pecho.
JC : Sí, esos elementos están allí y es lícito que el crítico
los tome en cuenta. Además, hay un cierto tipo de crítico
del cual yo me burlo con alguna ironía a veces: el crítico que
en el fondo no está demasiado seguro de que exista eso
que se llama la originalidad. Que piensa que todo lo que ha
sido escrito está basado en algo ya escrito. Es el criterio
de la crítica clásica, en la que inmediatamente, cuando un
escritor inglés del siglo xvn publicaba un libro, se lanzaba
a ver qué era lo que había de Ovidio, qué era lo que venía
de Suetonio, qué era lo que venía de Horacio. En esa
época las influencias clásicas eran más visibles, más confe­
sadas.
OP: Tal vez porque ya entonces, como decía el doctor
Johnson, a nadie le gusta deberle nada a un contemporáneo.
JC : Claro. Y eso se repite ahora con nosotros, de una
manera a veces absurda, porque a mí me han explicado
críticamente ciertos cuentos míos de una manera que no
tiene absolutamente nada que ver, no ya con lo que yo
quise hacer, sino con lo que creo que es el contenido del
cuento. Pero en un nivel inteligente, como es el caso de
esta mujer que te menciono y en el de Luchting, por ejem­
plo, es agradable para un escritor que le muestren coras
que él mismo no ha visto en sus cuentos.
OP: Me gustaría saber de qué trataba una primera
novela (no me refiero a la que escribiste a los nueve años)
que según ciertas versiones fue destruida y segúi otras se
extravió o quedó relegada al purgatorio de un cajón.
JC : Esa novela temprana estuvo precedida por una o dos
novelitas de las que no hay mucho que decir. Esa novela
se llamaba — y el título me parece sugestivo— Soliloquio.
Pero a pesar del título, no está escrita en primera persona,
sino en tercera. El personaje, que me reflejaba mucho a mí,
es el joven argentino super-lector, supercultivado, europei
zante por donde lo busques en sus gustos literarios, y al
mismo tiempo muy conectado con la Argentina, porque
me acuerdo que en la novela había una cosa que ya casi
nunca hago: descripciones. Habrás visto que yo hago las
necesarias y nada más.
OP: Sí, vos das apenas algunas indicaciones y dejás
el resto por cuenta del lector. Yo le he preguntado a una
serie de personas, de amigos, cómo se imaginaban a La
Maga. Salvo unos pocos detalles, nadie coincidía en su
descripción física.
JC : En esta novela había largas descrinciones de pla­
zas, de parques por donde el personaje se iba a caminar.
Era una novela muy romántica, de amores imposibles. Él
es un joven profesor (como yo) que enseña en un pueblo
de provincia (como yo), donde tiene problemas de amor
con una alumna. Allí está todo el clima pueblerino. Todo
eso tomaba la módica suma de 600 páginas, era una novela
muy larga y terminaba al estilo de ciertas novelas france­
sas, en una especie de desencanto, donde nada se cumple
finalmente, nada se realiza y el personaje se queda un poco
a la deriva.
m&k
Eso dentro de lo que me acuerdo, porque no recuerdo
exactamente cómo terminaba.
OP: En La vuelta al día en ochenta mundos (Tomo II,
pág. 185) anunciás que allá por los años cuarenta escri­
biste «seiscientas páginas que eran entonces y quizá siguen
siendo el único estudio completo» sobre John Keats. Tam­
bién contás que se lo llevaste a un «señor extraordinaria­
mente parecido a una langosta», quien, después de recorrer
«con aire consternado un capítulo en el que Keats y yo
nos paseábamos por el barrio de Flores» te devolvió el
libro «con una sonrisa cadavérica». ¿Qué fue de ese libro?
¿Lo tiraste?
JC : No, cuando salí de Buenos Aires me lo traje con­
migo. Está ahí, en ese armario. Te lo puedo mostrar.
OP: Entonces, ¿por qué no lo publicás?
JC : Lo primero que habría que explicar es cómo un
argentino de la ciudad de Buenos Aires, que no es un lin­
güista profesional, que no conoce el inglés a fondo — aun­
que lo conoce lo bastante bien como para hacer traduccio­
nes literarias y leer corrientemente literatura inglesa—
decide un día escribir una obra sobre un poeta romántico
inglés. Poeta romántico conocido académicamente en las
universidades argentinas y en los cursos de literatura in­
glesa, pero con muy poca vigencia, digamos, entre los lec­
tores de poesía que por esa época preferían otros autores.
Sin contar que había pocas traducciones de Keats y que
en general no eran buenas. Para explicar todo esto tengo
que empezar diciendo que cuando yo empecé a leer en in­
glés, hacia los 15 años más o menos, empecé a leer una
gran cantidad de poesía, más poesía que prosa. Y natural­
mente fui descubriendo a los grandes poetas ingleses del
siglo xix y entre ellos a Keats, que se convirtió en mi poeta
Mucho más que Shelley, que Byron o Coleridge, más que
cualquiera de los poetas de esa pléyada del siglo xix. Con
Keats hubo desde el principio una especie de intimidad,
yo lo sentí como un ser viviente, como si no hiciera casi
dos siglos que había muerto.
En esa época, un editor me confió la traducción de un
clásico, el libro de lord Cloughton «Vida y cartas dé John
Keats». Es un libro que da un poco las bases de la biogra­
fía de Keats, porque el autor fue uno de los primeros que
lo estudió en Inglaterra en el siglo xix. Entonces, mien­
tras yo traducía ese libro con infinito cariño, empezó a
darme vueltas la idea de que acaso sería una cosa muy bella
que un argentino, en español y un siglo y pico después,
intentara esa cosa vertiginosa que era aproximarse a Keats
y tratarlo no ya desde el ángulo británico, sino desde un
ángulo más universal, fuera de nacionalidad y fuera de
idioma.
Entre paréntesis, yo tenía una bibliografía bastante
grande sobre Keats (todos los estudios críticos, la biblio­
grafía sobre Keats es inmensa pero yo tenía algunas de las
cosas más importantes que me había leído y anotado y
subrayado) y un buen día empecé. Empecé con ciertas
dudas, porque no sabía ni qué camino tomar; era muy difí­
cil darle una forma a ese libro, porque en cuanto te descui­
dabas te salía un ensayo más. Y yo más bien quería que
eso fuera una especie de diálogo con Keats, en donde él
estuviera lo más presente posible. Y entonces, utilizando
sus cartas, que lo describen tan bien (porque fue un escritor
de cartas maravilloso) y sus poemas y todos los datos bio­
gráficos que yo tenía, empecé a seguirlo como alguien que
lo hubiera seguido por la calle y empecé a hablar de él
desde su primera juventud.
Ese libro estaba hecho con una gran libertad, ye inter­
calaba cosas que no tenían nada que ver con Keats. Eso
es lo que los tipos que vieron el manuscrito, los funciona­
rios ingleses que lo podrían haber hecho editar, no com­
prendieron en absoluto y al contrario, les molestó. Les pa­
reció muy irreverente que yo hiciera referencia a hechos
que estaban sucediendo en este momento, en el momento
en que yo escribía. Que me saliera del tema durante dos
o tres páginas, cuando en realidad la intención era acercar
a Keats a la contemporaneidad y de esa manera ponerlo
más cerca del lector.
Bueno, burla burlando en dos años escribí todo ese
libro que tiene más de 600 páginas. Y en ese momento me
vine a París y lo copié a máquina. Al copiarlo lo volví a
leer, y aunque me quedé y sigo estando satisfecho con la
invención y con algunos momentos del libro, me di cuenta
de que no era un libro publicable porque era un libro es­
crito por otro poeta romántico y eso no se usaba en esa
época. Era un romántico que hablaba de otro, había mu­
cha sensiblería a veces en algunos episodios. En fin, es un
libro que hubiera tenido que revisar de punta a punta y
en ese momento yo ya estaba metiéndome en los cuentos,
estaba empezando mi etapa de Francia y el libro se quedó
ahí y ahí se va a quedar.
RAYUELA: LA INVENCIÓN DESAFORADA
OP: Al lector de Rayuela le da la impresión de que el
autor se propuso hacer tabla rasa con casi (y sin el casi)
toda una tradición en materia de novela, que había que par­
tir de cero, que era preciso, llegado el caso, inventar un
lenguaje (el glíglico). Lo que yo quiero preguntarte es
esto: Cuando empezaste a escribir Rayuela, ¿tenías la idea
de que ibas a hacer algo que no tenía nada que ver con lo
que se había hecho en América Latina hasta ese momento?
JC : ¡Ah, sí! De eso tenía una idea muy clara, porque
cuando me puse a escribir Rayuela había acumulacio varios
años de Oliveira, de las meditaciones de Oliveira, de haber
enfocado la realidad como Oliveira la enfoca. Eso se va
explicitando después a lo largo del libro, pero ya estaba
en mí cuando empecé a escribirlo. Vos sabés que las intui­
ciones de Oliveira — para decirlo de una manera sintética
y pobre— son que estamos metidos en un camino que nos
lleva derechito a la bomba atómica, a la liquidación final.
Y eso, sencillamente, porque en algún momento de la evo­
lución histórica hubo una bifurcación mal hecha, algo que
salió mal, y que nos estamos yendo al diablo por ese camino
en vez de haber seguido el bueno.
Oliveira no sabe, no tiene la menor idea de cuál es el
bueno, él no tiene ninguna idea positiva acerca de nada,
para él todo es negativo, es un mediocre, no tiene ningún
talento especial. Y entonces él vuelca todo su odio en esa
evolución de lo que se llama la civilización judeo-cristiana.
Él intuye que al principio hubo otras posibilidades y que
el hombre eligió ésa, la posibilidad judeo-cristiana, y que le
falló. Él al menos siente que le ha fallado.
OP: Lo que nos condujo a «la gran burrada» en la que
estamos sumergidos.
JC : La gran burrada en que estamos metidos, claro.
Entonces, en la medida en que él puede hacerlo (y sabe
que es muy poco) Oliveira quisiera luchar contra eso. Pero
ahí no es Oliveira sino yo quien, al escribir el libro, estoy
tratando de dar algunas nuevas posibilidades para por lo
menos hacer una revisión a fondo del pasado y arrancar
tal vez en otra dirección, con otrns criterios. Pero ahí es
donde a Oliveira se le plantean desde el comienzo proble­
mas de lenguaje.
Y tiene razón, es una cosa obvia: ¿Cómo vas a hablar
en contra de la civilización judeo-cristiana utilizando todos
los moldes semánticos que ella te regala, utilizando toda
la tradición mental que ella te regala? Hay que empezar
un poco por destruir eso que a su manera buscaron los
surrealistas. Hay que empezar por destruir los moldes,
los lugares comunes, los prejuicios mentales. Hay que aca­
bar con todo eso y tal vez así, desde cero, se pueda atisbar
lo que él llama el Kibbutz del Deseo, ¿no?
OP: Exactamente.
JC : La unidad, el encuentro en algo, todo eso es muy
humoso, es muy vago, porque Oliveira no es un filósofo
(porque, yo no soy un filósofo). Entonces, su metafísica es
una metafísica muy simple, pero tiene una simplicidad peli­
grosa, una simplicidad que ha hecho que Rajuela — como
libro— le haya movido el piso a dos generaciones de jóve­
nes. Porque no da nunca respuestas pero en cambio tiene
un gran repertorio de preguntas. Esas preguntas tendientes
a que uno diga: ¿Pero cómo es que podemos aceptar esto?
¿Cómo es que yo sigo aceptando esto que me imponen
desde atrás, desde el pasado? En el fondo, ésa es la acti­
tud de Rayuela.
OP: Claro, porque lo nuevo en Rayuela no es la idea
de un texto que se comenta a sí mismo, sino esa voluntad
de destrucción. Esto, como vos decís, le movió el piso a
más de un escritor y/o crítico y prácticamente instauró dos
categorías: la que rechazó Rayuela y la que, deslumbrada
por ella, se dedicó a producir rayuelitas. A lo mejor hay que
esperar la llegada de una tercera generación para que el
equilibrio se restablezca...
JC : Sí, es cierto. Hay algunos escritores que se han pa­
sado años escribiendo rayuelitas, escritores que se han que­
dado tan atrapados por el libro que no han podido salvarse
y entonces su literatura refleja demasiado el mundo de
Rayuela. Ese tipo de repeticiones, ese tipo de influencias,
son negativos. Pero yo creo que tal vez Rayuela ha tenido
una influencia que a mí me alegra — porque era uno de
mis deseos— en el lenguaje. Es decir, ha mostrado de otra
manera las relaciones orales entre los personajes, les ha
mostrado una cierta manera de dialogar que yo no sé cómo
definir, porque mis personajes actúan dialogando, se mue­
ven muy poco, hacen muy pocas cosas. Todo lo que hacen
o lo que van a hacer se da a través de los diálogos que
mantienen con los demás. Y eso sí se puede encontrar en
la actual literatura latinoamericana.
OP: Tú dijiste una vez que había un lenguaje paralelo,
un lenguaje que usábamos de manera cotidiana en nuestras
relaciones normales, y otro, el que algunos escritores utili­
zaban cuando llegaba el momento sagrado de sentarse a
escribir. Un lenguaje «literario» en el mal sentido de la
palabra, a menudo aprendido incluso en malas traducciones
de buenos escritores. Una de las mayores virtudes de Ra­
yuela, en ese plano, es la de haber desmitificado el uso del
lenguaje, de haberse negado a aceptar una categorización
del lenguaje.
JC : A mí me gustaría que tengas razón.
OP: Pero en cierto modo, Rayuela plantea también el
tema del parricidio en las letras latinoamericanas, porque
de alguna manera supone la destrucción simbólica de los
modelos, de los moldes. Y eso es algo casi inevitable en
las letras latinoamericanas, el afán parricida, ¿no?
JC : Sí, yo creo que se da, pero depende de cómo se
enfoque el problema. Porque lo que vos llamás «parrici­
dio» (que en realidad es bastante comprobable en la lite­
ratura latinoamericana) es en realidad el avance de la H is­
toria y la sustitución de una generación por otra. Si tomás
la literatura francesa, por ejemplo, es fácil darse cuenta
cómo a lo largo del siglo xix la llegada del Romanticismo
significa la liquidación del período neoclásico anterior. Se
puede hablar de parricidio, pero más importante que la
nouón de parricidio es simplemente la insatisfacción que
la generación joven siente con respecto a las lecturas que
hace.
Esa nueva generación tiene una visión diferente, porque
la Historia también está cambiando y entonces ellos lanzan
una nueva manera de sentir; una nueva manera de expre­
sarse. La prueba es que el Romanticismo francés, por ejem­
plo, que alcanza una intensidad tremenda porque tiene una
serie de escritores geniales, llega a la cresta de la ola y se
hunde en menos de veinte ahos y es reemplazado por una
nueva generación para quien el excesivo individualismo de
los románticos, el excesivo sentimentalismo, la exageración
(Víctor Hugo sería el mejor ejemplo) se convierten en ele­
mentos totalmente negativos. Una especie de repugnancia
por la literatura. Y así empiezan a nacer los parnasianos y
después los simbolistas, que escriben en un tono menor
y se lanzan a exploraciones de tipo metafísico que los ro­
mánticos no habían intentado nunca. A su vez esa genera­
ción simbolista francesa se fatiga también y es reemplazada
por la literatura llamada de vanguardia a principios de este
siglo, que desemboca en el surrealismo en el año 20.
Yo creo que todo eso entraña la noción de parricidio,
pe-o es una expresión simbólica, no es algo deliberado. Yo
no creo que ningún buen escritor se ponga a escribir para
matar a sus antecesores.
OP: Tal vez no a los de generaciones anteriores, ni a
los clásicos. Pero es sabido que nadie quiere deberle nada
a sus contemporáneos...
JC: Se me ocurre que el parricidio consiste más bien
en una liquidación de todo un sistema de ideas y de senti­
mientos que se reflejan en una cierta forma literaria y en
su sustitución por algo que los jóvenes consideran un avance,
que no siempre lo es, porque eso de avance en literatura
es muy discutible. Yo a la literatura la veo más bien como
un árbol, con bifurcaciones que a veces significan un avance
y otras simplemente la exploración de un hueco que que­
daba por descubrir.
OP: Sí, hay ramas que no conducen a ninguna parte.
Pero si tomás ejemplos concretos, tal vez las cosas sean
más claras. Tomemos el ejemplo de Rómulo Gallegos, que
en su momento fue uno de los escritores más leídos en
América Latina y que después se convirtió casi en una
mala palabra. Ahora ha transcurrido una generación inter­
media y comienza una revalorización de su obra. Me parece
un ejemplo clásico de parricidio.
JC : Es posible. Pero no creo que eso contradiga dema­
siado lo que yo trataba de decirte hace un momento. Lo que
pasa es que el repertorio mental, el repertorio histórico de
Gallegos tenía evidentemente sus límites. Los lectores más
jóvenes, de golpe, pierden el contacto que tenían los con­
temporáneos y entonces un libro como Doña Bárbara, que
era un clásico, se convierte en un libro de escaso interés, un
libro que da la impresión de ser un poco fabricado, en
cierto modo bueno para gente joven que busca otra cosa.
OP: Sí, esto está claro. Pero de todos modos Balzac,
en la literatura francesa, sigue siendo una cantera inagota­
ble y un punto de mira insoslayable. Y eso a pesar del dic­
tamen de Valéry, según el cual ya nadie puede escribir
«La marquesa salió a las cinco». Hay técnicas y enfoques
renovados, pero a nadie se le ocurrió matar a Balzac, sim­
bólicamente, claro.
JC : Lo que pasa es que los parricidios nunca son tota­
les, no abarcan íntegramente las generaciones de escritores
anteriores. Y sobre todo hay escritores que — por razones
que habría que analizar con mucho cuidado— están situa­
dos ya en el futuro. Es el caso de Stendhal, quien además
advirtió de una manera explícita que estaba escribiendo
para lectores de dentro de cien años. Y sucede que tenía
razón, porque Stendhal es leído hoy con muchísima aten­
ción. Como Flaubert y Balzac. Se puede emplear la pala­
bra «genial», pero en su época había otros tan geniales como
ellos que sin embargo no pasaron el escollo generacional.
Yo creo que éste es un proceso que no se da limpiamente
de generación en generación. No es que una generación
destruya la anterior. No: inventa, o trata de mventar nue­
vos caminos, pero rescata muchísimas figuras del pasado o
las sigue manteniendo.
Sin ir más lejos, perísá en la admiración de muchos es­
critores franceses de hóy por figuras marginales como la
de Alfred Jarry. Esas figuras están más vivas quizá que
un Maupassant o Mériméé.
OP: Sí, claro. Y además está eso que Ortega llamaba
generaciones cumulativas y revolucionarias, las que aceptan
y se integran y las que rechazan. Hay generaciones que se
ven a sí mismas como puentes, como tránsitos y otras que
se consideran como rupturas. Creo que depende de los sacu­
dones de la Historia, ¿no?
JC : Sí. Y además, cuando hablamos de literatura, ten­
demos a mantenernos en un repertorio profesional, es decir,
en los escritores, sus tendencias y sus obras, extrayéndolos
de su contexto histórico, lo cual es una equivocación. En
ese sentido, yo creo que hay que tener una visión marxista
de la cosa, es decir, hay que darse cuenta de que lo que
se llama una nueva generación no es sólo porque sean más
jóvenes que los anteriores, sino porque además es gente
que está metida en un mundo diferente, con guerras dife­
rentes, problemas diferentes, tecnologías que avanzan en
una cierta dirección. Todo eso, naturalmente, va empapando
la literatura de su tiempo. Y ya que citaste a Ortega, hay
que pensar en una frase suya: «Y o soy yo y mi circuns­
tancia».
OP: También dijo una cosa muy hermosa, te cito de
memoria: «Nadie puede saltar fuera de su sombra».
JC : Sí. Una generación es una generación y su circuns­
tancia. Y la generación actual, la nuestra, en la que nos
sentamos en la máquina de escribir, está rodeada de unas
circunstancias que naturalmente no tenía la de Balzac. Con
ganancias y pérdidas, porque por un lado creo que hemos ga­
nado mucho (yo soy un optimista en materia histórica) y
por el otro perdido también mucho. El mundo de Balzac
tenía ciertos valores, ciertas resonancias que nosotros hemos
olvidado completamente, o perdido, o dejado de lado, por­
que cosas como la televisión, el cine o elarte contemporáneo
nos llevan en otras direcciones.
★
*
*
JC : A pesar de
los años quehaceque la escribí, toda­
vía me acuerdo muy bien de algunos aspectos de Rayuela,
de algunas cosas que me siguen interesando. Pero sé que
hay otras cosas que deberían mencionarse, que sería útil
mencionar y que se me pueden escapar en este momento.
En realidad, Rayuela es un libro cuya escritura no respondió
a ningún plan. Es un libro que ha sido decorticado por
los críticos — la primera parte, la segunda parte, la ter­
cera, los capítulos prescindibles— y analizado con extremo
cuidado, pero todo eso con estructuras finales. Sólo cuando
tuve todos los papeles de Rayuela encima de una mesa, es
decir, toda esa enorme cantidad de capítulos y fragmentos,
sentí la necesidad de ponerle un orden relativo. Pero ese
orden no estuvo nunca en mí antes y durante la ejecución
de Rayuela.
OP: Eso parece ir contra todo o casi todo lo que se
ha escrito acerca de Rayuela...
JC : No sé. Lo que a mí me sigue interesando — porque
me estoy olvidando un poco de cómo era yo en el momento
en que escribí el libro— es tratar de situar, de fijar los
núcleos, los elementos, los impulsos que determinaron que
eso se pusiera en marcha. Rayuela no es de ninguna ma­
nera el libro de un escritor que planea una novela (aunque
sea vagamente), se sienta ante su máquina y empieza a es­
cribirla. No, no es eso. Rayuela es una especie de punto
central sobre el cual se fueron adhiriendo, sumando, pegan­
do, acumulando, contornos de cosas heterogéneas que res­
pondían a mi experiencia en esa época en París, cuando
empecé a ocuparme ya' a fondo del libro.
OP: ¿Podría decirse que no sabías que estabas escri­
biendo esa novela que se llamó Rayuela?
JC : Yo mismo no tenía, ni tuve nunca, una idea muy
precisa de cuál era el nivel, la importancia, digamos, de esos
elementos que se iban agregando. Escribía largos pasajes
de Rayuela sin tener la menor idea de dónde se iban a ubi­
car y a qué respondían en el fondo. Es decir, fue una espe­
cie de inventar en el mismo momento de escribir, sin ade­
lantarme nunca a lo que yo podía ver en ese momento.
OP: Sí, pero lo curioso es que tú partiste de un capí­
tulo (ése que ahora figura en la edición anotada de Rayuela
en la Biblioteca Ayacucho) que luego suprimiste.
JC : Justamente, a eso iba. Porque lo primero que que­
ría señalar era eso: que no hubo nunca un plan, ningún
plan establecido. Y entonces, el hecho de que no había
ningún plan produjo cosas verdaderamente aberrantes pero
que para mí, en el fondo, fueron maravillosas, porque fue­
ron un poco mi recuerdo de un mundo surrealista donde
hay azares diferentes de las leyes habituales y donde el
poeta y el escritor aceptan principios que no son los prin­
cipios cotidianos.
OP: ¿Dónde lo empezaste a escribir? ¿En París o en
Buenos Aires?
JC : Yo no sé exactamente si empezó en Buenos Aires
o en París. Lo que sí sé es que un día de verano, de un
calor espantoso (creo que era en Buenos Aires) vi unos
personajes que estaban entregados a una serie de acciones
a cual más absurda. Estaban situados en dos ventanas, se­
parados por muy poco espacio pero con cuatro pisos abajo
y trataban de pasarse un paquete de yerba y unos clavos.
Yo empecé a escribir muy en detalle todas las ideas que
se les ocurrían para tender un tablón y pasar por él de una
ventana a la otra y de esa manera alcanzarse la yerba y los
clavos. Los personajes estaban curiosamente muy definidos
y el personaje principal de eso que yo pensé que iba a de­
sembocar en un cuento, se llamaba sin ninguna vacilación
Horacio Oliveira y era alguien de quien yo tenía la impre­
sión de conocer desde muy adentro. Los otros dos perso­
najes, Talita y Traveler, también me resultaban dos persona­
jes porteños sumamente conocidos imaginariamente, por­
que estaban totalmente inventados.
Escribí ese capítulo, que llegó a su final (tiene como
cuarenta páginas) y me di cuenta de que eso no era un
cuento. Pero ¿qué era entonces? Era un poco el pedazo,
digamos una especie de cucharada de miel a la cual iban
a venir a pegarse moscas y abejas después. Porque apenas
escribí ese capítulo, agregué un segundo que continuaba
un poco la acción y que era un capítulo muy erótico.
Y cuando escribí ese segundo capítulo me detuve y ahí
sí, con toda claridad, vi que yo estaba haciendo suceder
una acción en Buenos Aires pero que el personaje que es­
taba viviendo esos episodios era un tipo que tenía un pasado
en París. Y comprendí que no podía seguir escribiendo el
libro así. Que esos dos capítulos tenía que dejarlos de lado
y volverme hacia atrás, ir a buscar a Oliveira, ir a buscarlo
a París.
OP: Si esto es así, en realidad vos te viniste (física­
mente) a París tras las huellas de Oliveira, unas huellas
que apenas existían en ti mismo pero que después inva­
dirían la realidad de París.
JC : Tampoco lo sé, pero ahí otros elementos se fueron
agregando, se fueron pegoteando a esa parte inicial. Por­
que yo tenía en los cajones, encima de las mesas y demás,
en París, montones de papelitos y libretitas donde, sobre
todo en los cafés, había ido anotando cosas, impresiones.
En la mayoría de los casos son los capítulos cortos que
inician el libro, el capítulo sobre la rué de la Huchette, esa
serie de capítulos que son como acuarelas de París.
Ya Oliveira se mueve, hay un hilo conductor, hay un
personaje que se mueve, que anda buscando. Entonces apa­
rece el personaje de La Maga y se crea una acción de tipo
dramático que hace que toda esa descripción de París se
ponga un poco al servicio de una acción novelesca. En
París avancé, juntando todos esos papelitos y movido por
lo que había en esos papeles que jamás habían sido escri­
tos con intención de ser una novela. Te repito que los
escribí en cafés diferentes, en épocas diferentes. Entre un
papelito y otro podía haber cinco o seis años, los primeros
empecé a escribirlos en 1951, cuando llegué a París.
Así, sumando todo eso y empezando a inventar, empe­
zando a ver a los personajes que se van aglutinando, que
van tomando una fisonomía precisa — La Maga, Oliveira,
los miembros del Club de la Serpiente— ya entré en un
camino que de golpe, para mí, fue novela. Me acuerdo
siempre — de eso sí me acuerdo muy bien— de la sensa­
ción de alegría que me dio, porque hasta ese momento yo
había estado chapoteando en el vacío.
Había esos dos capítulos, totalmente inconexos, escri­
tos en Buenos Aires, que correspondían al futuro de lo que
yo no había hecho todavía. O sea que había comenzado en
el futuro, me había vuelto al pasado y ahora, de golpe me
sentía en el presente. Porque asimilé todo lo que tenia en
esos años previos y cuando empecé ya a escribir lo que yo
sentía — que era una novela— estaba ya instalado en el
presente. Y moviéndome en ese presente llegué de vuelta,
después de muchísimos capítulos el personaje volvió a Bue­
nos Aires y enlazó con toda naturalidad con el capítulo
del tablón.
Fue en ese momento, porque vos lo citaste hace un
rato, que suprimí el segundo capítulo que había escrito al
comienzo. Lo suprimí porque me di cuenta de que dupli­
caba otro capítulo del libro y entonces no tenía sentido
poner los dos. Es muy curioso, hay una especie de primera
etapa, uno de cuyos elementos, cuando la pirámide está más
o menos avanzada — o el arco gótico— yo lo retiro. Y sin
embargo había sido un poco el basamento, el comienzo de
la cosa. Bueno, eso es, muy groseramente dicho, el meca­
nismo formal de Rayuela.
OP: Es decir que para ti Rayuela, antes que un pro­
yecto perfectamente estructurado (como uno tiene la ten­
tación de entenderlo) es más bien una especie de preci­
pitado.
JC : Me gusta la palabra precipitado en el sentido quí­
mico. Y yo agregaría cristalización, porque montones de
elementos que flotaban como en un limbo fueron crista­
lizando una vez que yo encontré el camino, la vía. Ahora
bien: cuando terminé el libro y tuve aquella idea que al
principio me pareció absurda y después de golpe me pare­
ció no absurda sino absolutamente necesaria — la de pro­
poner una doble lectura— , eso responde un poco (después
de lo que te acabo de decir) y yo diría responde un mucho,
a la forma desordenada, ucrónica o fuera del tiempo nor­
mal con que yo escribí el libro. Ese salir del futuro para
regresar al pasado y aproximarse al presente, todo eso le
daba al libro una plasticidad que a mí me pareció que no
era lógico hacerla desaparecer, aplastar el libro y ponerlo
como en cualquier novela habitual en un desarrollo lineal.
Es decir, empezar por un momento y terminar por el
otro extremo. No. Me pareció que ésa podfe ser una opción
y es la primera manera de lectura. Pero también me pare­
ció que había una segunda opción en la cual el lector podía
saltar de capítulos que estaban muy adelantados a capítu­
los que estaban muy atrasados.
OP: Es decir que el lector, en cierto modo, reconstruye
ese viaje tuyo en el tiempo.
JC : Sí. Fijate que ahí, en el libro visto como objeto, se
simbolizan las nociones de tiempo, porque los capítulos
que están más adelante evocan inevitablemente el futuro en
relación con los capítulos que están más atrás. No es exac­
tamente eso, es una cosa simbólica, pero hace que el lec­
tor se encuentre con un libro que se le mueve un poco en
la mano. Es un libro que continuamente lo está incitando
en el sentido de quebrar las nociones habituales de tiempo
y de espacio.
OP: Es también una incitación a la participación del
lector en una reescritura de la novela.
JC : Por lo menos el balance que yo hago después de
veinte años de haber escrito el libro y veinte años de leer
críticas y recibir correspondencia de lectores y charlas con
lectores, es que la morfología que le di finalmente a Rayuela
fue aceptada sin ningún inconveniente. Es decir, por un
lado la doble posibilidad de lectura y en segundo lugar
la evidente recomendación que yo le hago al lector de que
lo lea de la segunda manera, porque ahí es donde lo va
a leer entero. Si lo lee de la primera, pierde mucho. Todo
eso que al principio escandalizó y que se tradujo en unas
críticas altamente estúpidas en ese plano — porque todo eso
parecía hecho para épater— fue simplemente aceptado por
los lectores, que son siempre los mejores jueces. Y se llegó
a la locura surrealista, de la que estoy bien orgulloso (por
ahí tengo cartas) de gente que me ha dicho que se había
equivocado al saltar los capítulos y que entonces leyeron
Rayuela de una tercera manera.
Otros me dijeron que no habían querido seguir ni la
primera ni la segunda, y con procedimientos a veces un
poco mágicos — tirando dados, por ejemplo, o sacando
números de un sombrero— habían leído el libro en un
orden totalmente distinto. Y a todos ellos el libro les había
llegado de alguna manera.
OP: Tú recordás por ahí que en una de esas cartas
alguien te dice que en cierto modo le robaste una idea que
él tenía de escribir una novela en esa forma. Aquí lo que
importa, más allá de ese caso concreto, es que la escritura
de Rayuela pareció responder a una necesidad colectiva. Es
decir que en cierto modo había un público lector que espe­
raba (y exigía) una novela escrita así y no de la manera
clásica.
JC : Sí, es cierto. Y aquí tocás un tema que merece al­
gún comentario. Yo creo que la adhesión apasionada que
tuvo el libro, sobre todo entre los lectores jóvenes, y
que sigue teniendo ahora, después de tantas ediciones y de
tantas traducciones, no se debe solamente a lo formal. Cada
vez que voy a España, por ejemplo, los lectores jóvenes que
me rodean, que me encuentran, me hablan mucho de mis
diversos libros, de sus preferencias. Pero Rayuela es final­
mente el centro, toda conversación termina finalmente en
Rayuela. Porque todavía siguen sintiendo algunos miste­
rios que quisieran aclarar, que yo les explique. Ese tipo de
cosas.
Pero ello no se debe sólo a la modalidad formal, no es
por la estructura que ese libro atrajo tanto a los lectores.
Los atrajo porque fue un libro que efectivamente aglutinó
en 500 páginas una enorme serie de dudas, de problemas,
de incertidumbres, de cuestionamientos que flotaban en
América Latina. Es decir, un tipo de problemas que los
jóvenes, de alguna manera confusa, sentían que ellos no
eran capaces de elucidar, en la mayoría de los casos, y que
los escritores de la época, los maestros, no les daban. Les
daban otro tipo de novela, que podían ser geniales y magní­
ficas, pero no les daban ese tipo de cosas.
Me acuerdo haber oído decir a varios lectores jóvenes
que lo que les gustaba en Rayuela era que se trataba de
un libro que no les daba consejos, que es lo que menos
les gusta a los jóvenes. Al contrario, los provocaba, les
daba de patadas y les proponía enigmas, les proponía pre­
guntas. Pero para que ellos las solucionaran. Y eso sí que
me lo han agradecido. Si yo hubiera caído (vamos a hablar
analógicamente) en un libro como La montaña mágica de
Thomas Mann, es decir un libro que como quiso hacer tam­
bién Rayuela, abarca una dimensión un poco cósmica, que
rale de los problemas individuales y se lanza a lo metafísico, si yo hubiera escrito una especie de Montaña mágica,
donde no sólo hay preguntas sino también respuestas, las
respuestas de Thomas Mann que a veces son muy didác­
ticas, a veces muy desarrolladas (es una lección), Rayuela
no hubiera gustado.
La hubieran leído, sí, con algún interés; pero lo que les
gustó fue que por un lado yo les exigía (es la palabra) una
complicidad. Que no fueran pasivos, que no se dejaran
poseer por el libro, que no se dejaran hipnotizar por el
libro. De eso se habla mucho en Rayuela, sobre todo Morelli. Las opciones de forma ya eran una manera de ir con­
tra esa aceptación pasiva de ir de la página uno a la pági­
na 500. Aquí empezábamos en la 500, bajábamos a la 300,
subíamos a la 400. Entonces, hay una serie de factores que
determinaron que Rayuela fuera vista no como una novela,
sino como una especie de laboratorio mental, en donde e)
lector joven se iba encontrando poco a poco con distintos
problemas que, bruscamente, él se daba cuenta de que eran
los suyos, pero que él no los había formulado nunca. Enton­
ces, donde yo me hubiera equivocado es tratando de dai
soluciones. Yo mismo era incapaz de dar soluciones.
OP: Bueno, lo que ocurre es que la misión de) Arte
y la del artista en particular, consiste en hacer preguntas,
en proponer enigmas. La que trata de dar respuestas es la
Ciencia.
JC : Sí. Rayuela es un libro cuyo personaje e£ un hom­
bre que no es ninguna luminaria mental, ni mucho menos,
y que busca desesperadamente cosas, sin saber cuáles son
verdaderamente. Él las va designando con nombres como
el kibbutz del deseo, o el Centro — ese Centro que vuelve—
y busca sobre todo los parámetros de la sociedad judeocristiana. Es el antiaristotélico por excelencia. Y eso, natu­
ralmente, también tocó mucho a los jóvenes. Porque los
jóvenes terminan siendo aristotélicos porque la soc edad
los mete en esa línea. (La sociedad no tiene otro remedio
que hacerlo, por lo demás.) Pero instintivamente, el lector
joven es un hombre muy poroso que trata naturalmente de
evadir y de negar todas las certidumbres que le quieren
imponer por tradición, por costumbre, por religión, por
filosofía, por lo que sea.
OP: Claro Y se me ocurre que no hay que olvidar la
fecha. La aparición de Rayuela coincide con una época de
gran cuestionamiento en la juventud latinoamericana, es
una etapa de grandes sacudimientos históricos. Por un lado,
en América Latina empiezan a sentirse las repercusiones de
la revolución cubana, está la crisis de los cohetes, se inde­
pendiza Argelia, es el secuestro y juicio de Eichmann (que
reanima los fantasmas de la tortura y de los campos de
exterminio), muere Juan X X III, está la guerra de Vietnam, el asesinato de Kennedy, se perfila la lucha de los
palestinos. Es una época sísmica, de ruptura. Y precisa­
mente Rayuela es no sóio una novela de ruptura, sino una
novela revolucionaria, en el sentido que parece escrita con
u í ? sismógrafo.
JC : Bueno, me alegro que digas eso, porque tu noción
de novela revolucionaria — que no es la que tendría un
militante revolucionario usual— es la que tengo yo también.
Y no sólo yo, sino la crítica más lúcida acerca de Rayuela,
que ha mostrado eso, que ha hecho hincapié en que un
libro que no dice una sola palabra de política, que no se
ocupa para nada de la geopolítica, contiene al mismo tiempo
una serie de elementos explosivos que hay que considerar
como revolucionarios.
Yo tengo que decir que no tuve la menor idea de todo
eso mientras escribía el libro. Para mí ese libro no era
revolucionario ni no revolucionario, porque las revolucio­
nes me eran totalmente ajenas en ese momento.
OP: Pero todo eso estaba en germen, la cristalización
— para volver a esa imagen— estaba a punto de producirse,
se había estado haciendo secretamente en ti.
JC : Estaba absolutamente en germen y coincidía con
ese panorama de inquietud, de cuestionamiento y de rebe­
lión que sentían los jóvenes latinoamericanos. Porque aquí
hay que agregar una cosa (esto ya lo he dicho alguna vez)
y es que cuando Rayuela empezó a difundirse y la gente se
dio cuenta de que quienes más la leían eran los jóvenes,
algunos críticos me dijeron que yo había escrito un libro
para los jóvenes. Eso es absolutamente falso. Yo escribí
Rayuela sin pensar en el lector, era un libro profundamente
vuelto hacia sí mismo. Porque además yo no tenía un con­
tacto ideológico todavía con lo que había más allá de mí, y
en ese sentido no había ninguna intención revolucionaria.
Yo estaba convencido de escribir un libro para la gente de
mi edad, es decir, gente de más de 40 o 45 años en esa
época. Mi gran sorpresa, incluso, que reflejó mi gran inge­
nuidad, fue que cuando salió Rayuela y empezaron a venir
críticas y cartas, las críticas demoledoras provenían de gente
de mi edad, para quienes en realidad yo había supuesta­
mente escrito el libro o a cuyo nivel pensaba haberlo pues­
to. Y en cambio, la crítica entusiasta, el amor en una pala­
bra, venía de los jóvenes. Y ese día descubrí algo en lo que
ni siquiera había pensado cuando escribí el libro.
OP: Sí, pero también hay otro elemento que se inserta
en todo esto, y es la idea de que el libro, en alguna me­
dida, se comenta a sí mismo y se autocuestiona. Que es
un poco una actitud juvenil, ya que una de las caracterís­
ticas de los jóvenes consiste en discutir permanentemente
lo que están haciendo. Y el libro, en los capítulos en que
aparece Morelli, se está permanentemente cuestionando,
incluso refutando. Se está haciendo de manera permanente
preguntas: cómo se debe escribir, cómo se debe enfocar un
tema, si esto está bien hecho, si está mal hecho, hace pro­
yectos de novelas que después no se van a hacer. O que se
harán, como es el caso de 62, Modelo para armar.
JC : Es muy cierto, es perfectamente cierto. Sólo que
yo no lo sabía mientras escribía el libro. La noción de edad,
de juventud, de generación, no contaban para nada.
OP: Ya habíamos dicho, creo, que era preciso conside­
rar un antes y un después de Rayuela. Han pasado veinte
años desde su publicación y en estos veinte años es evi­
dente que el trabajo que ha hecho Rayuela ha sido demo­
ledor por un lado y por el otro ha sido intensamente crea­
dor. A mi modo de ver, es un libro que ha propuesto no
imitaciones (aunque las hay) sino nuevos caminos, eso que
se está viendo en algunos jóvenes escritores.
JC : Claro. Lo que pasa es que además de lo que ya
hemos dicho — todas las novedades, la diferente manera de
presentar una cierta realidad a los lectores— Rayuela mues­
tra algunas obsesiones del personaje Oliveira que se van
reflejando en las conversaciones, en las meditaciones, in­
cluso en los sucesos. Una de las que creo que también
interesó mucho a los lectores es el hecho que Rayuela es
un libro que se presenta un poco como contranovela, aun­
que la expresión no la inventé yo. Que se presenta como
una tentativa para empezar desde cero en materia de idio­
ma. Sí, claro, yo me serví del idioma como cualquier escri­
tor, pero hay una búsqueda desesperada para eliminar los
tópicos, todo lo que nos auedaba todavía de mala herencia
finisecular, hay una serie de continuas referencias a la podre­
dumbre de los adjetivos. Es una especie de tentativa de
limpieza general del idioma antes de poder volver a utili­
zarlo. Y claro, eso viene también del punto de vista metafísico de Oliveira, que sostiene que si de lo que se trata
es de echar abajo una civilización que nos está llevando
como único camino posible a la bomba atómica (en ese
momento se usaba ese lenguaje, era el momento de la psi­
cosis de la guerra nuclear), si la civilización judeo-cristiana
se llevó a cabo para hacernos terminar en la bomba atómica,
no sirve, hay que crear otra cosa. Es decir, hay que tratar
de buscar en qué momento el camino del hombre bifurcó
por la senda equivocada, cuando en realidad había opcio­
nes mejores. Porque el libro es optimista como yo. Yo creo
en el hombre, el hombre va a sobrevivir a todos los avatares.
Pero entonces Oliveira agrega, y ahí creo que tiene
razón (Morelli también lo dice muchas veces), que es ab­
surdo pretendei cambiar cualquier forma de la realidad si
seguimos utilizando las herramientas podridas y gastadas
y mentirosas de un idioma que viene cargado de toda la
negatividad del pasado. El idioma está ahí, pero hay que
limpiarlo, hay que revisarlo, sobre todo hay que tenerle
mucha desconfianza. Y Rayuela fue escrito así. La verdad
es que es muy posible que si nos pusiéramos a buscar vos
y yo, encontraríamos con frecuencia lugares comunes, pleo­
nasmos, repeticiones inútiles; pero no creo que haya tantas,
porque si en alguna cosa me encarnicé (porque ahí yo era
Oliveira) fue en cuidar el medio verbal que pretendía
abrirse paso en cosas nuevas.
OP: Y luego está ese otro elemento que aparece en
tus cuentos y en Los premios pero que en Rayuela asume
características obsesivas, que es la noción de juego. Juego
en ese sentido de cosa sagrada que vos le das. Y eso se
advierte desde el título y desde la forma de la rayuela,
que puede ser entendida como un camino que conduce hacia
una forma de perfección.
JC : Y como una vía de conocimiento. Eso viene — y
se nota en el libro— de que en esa época yo estaba muy
inmerso en la lectura y en la práctica (en la medida en
que podía) de la filosofía del Oriente, de lo cual creo que
ya hablamos algo, concretamente del Vedanta, de la filo­
sofía de la India. Esa metafísica, que llegaba en su línea
estética y literaria sobre todo, se refleja continuamente en
el libro.
OP: Todo eso está en cierto modo presente en la bús­
queda de Oliveira, que por momentos parece perdido en
el dibujo laberíntico de un mandala, en su sospecha de que
de pronto una simple hoja de árbol, un piolín recogido
por La Maga, son capaces de abrirle el camino del cono­
cimiento.
JC : Sí, eso forma parte ya de esa intuición que yo
siempre he tenido y que llamo las figuras. Es decir, el
hecho de que elementos que para las leyes naturales no
están relacionados o no son heterogéneos — como puede
ser este radiador, esta mesa y aquel teléfono— en deter­
minados procesos de intuición (e incluso de distracción,
como se dan en la filosofía Zen) se enlazan instantánea­
mente, crean una especie de figura que no tiene por qué
ser de tipo material. Puede producirse a partir de ideas,
sentimientos, colores. En Último round (tomo II, pp. 127130) hay un texto corto que se llama Cristal con una rosa
adentro, donde se describe uno de esos estados en la me­
dida en que se puede describir. No se puede. Es una espe­
cie de iluminación instantánea en que — a mí me ha suce­
dido toda mi vida— el golpe de una puerta en el momento
en que te llega un perfume de flores y un perro ladra,
lejos, deja de ser esas tres cosas para ser otra cosa Es una
especie de iluminación, repito, que te coloca en otra rea­
lidad que no alcanzás a definir, porque instantáneamente
volvés a la tuya, la fuerza de esta realidad es demasiado
grande, nuestros cerebros han sido muy manipulados por
la evolución histórica.
Pero para mí es la prueba de que el cerebro del hom­
bre, su capacidad imaginativa, tiene como larvada la posi­
bilidad de transformar la noción de realidad creando dife­
rentes figuras. Hay un momento maravilloso en Paradiso,
de Lezama Lima, donde el personaje, creo que es José
Semi, ve en la vitrina de un anticuario una serie de peque­
ños objetos de jade, de cristal. Y de golpe se da cuenta
de que esas cosas, que componen una figura, no son obje­
tos separados, sino que son una especie de conjunto, que
se están influyendo mutuamente. Es decir que el movi­
miento del brazo de una figurita de marfil, ese dedo, pro­
yecta una energía que va hasta un caballito de basalto que
está más lejos. Es ese tipo de cosas el que se da en Rayuela.
OP: Y también hay otros elementos, que a mi modo
de ver forman parte de tus obsesiones, por ejemplo, la
figura del doble. Que además es una especie de contrafi­
gura: Traveler es una contrafigura de Oliveira y Talita de
La Maga. Lo que da algo que los matemáticos podrían
llamar un cuadrado mágico. Y luego también está la no­
ción de pasaje, a la que se alude de manera permanente
en Rayuela.
JC : Sí. Con respecto al tema del doble, te diré que
ése es un gran misterio para mí. Porque yo no fui el pri­
mero en darme cuenta de que el tema del doble circulaba
mucho por mis cuentos y después aparecía en Rayuela.
Y ha seguido apareciendo. Incluso en Deshoras hay un
cuento con el tema del doble. Es muy misterioso para
mí porque yo escribí todos esos cuentos y Rayuela sin
jamás plantearme racionalmente la cuestión del doble. En
Rayuela lo descubrí al final. Porque al comienzo, cuando es­
cribí esos primeros capítulos donde están Talita, Traveler
y Oliveira (La Maga no está, ella ya se ha ido), con­
cretamente el capítulo del tablón, yo lo veía muy dife­
rente. Talita y Traveler eran amigos de Oliveira. De nin­
guna manera había una relación de doble entre Traveler
y Oliveira. Pero cuando escribí toda la primera parte y
volví a Buenos Aires y empalmé con el capítulo del tablón
y entré en la última etapa de Oliveira — que lo lleva al
manicomio— ahí surgió, muy claramente, la noción del
doble. La noche del descenso a la morgue, en que Oliveira
le llama Maga a Talita. Y luego el hecho de que usa la
palabra doppelgánger para dirigirse a Traveler.
A mí, la inteligencia no me sirve para nada para com­
prender por qué el doble es un elemento frecuente y re­
currente en mis cosas.
OP: Yo te pregunté en una charla anterior si vos no
habías establecido, a posteriori, una relación entre el re­
greso de Oliveira a Buenos Aires y su encuentro con Tra­
veler, y un cuento de Henry James que en español se
llama El rincón pintoresco. Vos mes dijiste que no, pero
yo insisto porque más allá de eventuales coincidencias,
pienso que se trata de una de esas obsesiones secretas
que son comunes a todos los hombres. En el cuento de
James, el personaje vuelve a Nueva York al cabo de lar­
gos años de ausencia pasados en Europa y se encuentra
en su casa natal con una criatura abominable, con un fan­
tasma. Al final, el personaje descubre que ese ser es lo
que él pudo haber sido si se hubiera quedado. Y yo no
sé si Oliveira no ve algo parecido en Traveler.
JC : Es perfectamente posible. No son asociaciones que
se hayan operado conscientemente en mí, pero eso puede
haber pasado por debajo. Hay también un cuento de Conrad, que es una maravilla, The secret sharer, que de alguna
manera puede haber tenido su influencia.
OP: Sí, se trata de un pasajero clandestino que el capi­
tán, que acaba de tomar el mando del buque, encuentra
escondido en su cabina y, sin saber muy bien por qué,
oculta de la tripulación. Y finalmente asume un riesgo enor­
me para que el desconocido se tire a nado y pueda llegar a
la costa. Y cuando el buque está a punto de estrellarse
contra unos arrecifes, el capitán ve en la oscuridad la man­
cha blanca del sombrero del desconocido flotando en el
mar. Y es precisamente el sombrero, al desplazarse impul­
sado por la corriente, lo que le indica el camino que debe
tomar. Entonces da la orden de cambiar el rumbo. El som­
brero de su doble lo salva a él y al barco.
JC : Sí, me había olvidado del final. Es un cuento ad­
mirable, como todos los de Conrad.
OP: En Oliveira existe esa noción de doble y de nos­
talgia al mismo tiempo. Porque uno de los elementos que
está siempre presente en Oliveira es el de la nostalgia de
algo que él mismo es incapaz de formular. En primer lu­
gar, la nostalgia de un paraíso perdido, pero en segundo
lugar la nostalgia concreta de Buenos Aires, de una cosa
misteriosa que se le quedó allí y que en definitiva él vuelve
a buscar. Porque es cierto que lo expulsan, pero hay que
preguntarse en qué medida no buscó 'nconscientemente esa
expulsión.
JC : De lo que no estoy muy seguro es de que Buenos
Aires tenga un valor especial en la búsqueda de Oliveira,
porque como vos decís, a él lo expulsan, él tiene que lle­
gar ahí porque no tiene otro lado a donde ir. Si hubiera
desembarcado en Australia hubiera seguido buscando, en
cualquier lugar donde hubiera estado. Él está, digamos,
condenado a eso, a una búsqueda sin encuentro prometido
ni definido, ni definitivo. En el fondo eso también es un
aspecto que toca muy de cerca a los lectores, como me
tocó a mí al escribirlo. Es decir que quizá Oliveira resume
un poco el devenir de la raza humana, porque es evidente
que a lo largo de la historia uno siente que el hombre es
un animal que está buscando un camino; lo encuentra, no
lo encuentra, lo pierde, o lo confunde, pero desde luego
no se queda en el mismo sitio. De una generación a otra
— aunque no cambie de lugar— cambia de clima mental,
de clima moral, de clima intelectual. Está siempre bus­
cando algo, un algo que cuando se trata de definirlo se
escurre en términos abstractos. Hay quien dice que lo que
el hombre busca es la felicidad. Pero la felicidad es un tér­
mino al que no se llega cuando uno trata de definirlo en
ese plano. Otro te dirá que busca la justicia y otro te dirá
que la tranquilidad. La búsqueda existe, pero no está defi­
nida. En el caso de Oliveira está relativamente definida
con la noción de Centro, porque lo que él llama Centro
sería ese momento en que el ser humano, individual o co­
lectivo, puede encontrarse en una situación donde está en
condiciones de reinventar la realidad.
Porque la realidad, para Oliveira, no es sólo la Divina;
la divinidad no existe para Oliveira. La realidad es una in­
vención humana, pero sucede que a él no le gusta esa
invención humana. Entonces, ¿qué es ese Centro, ese refu­
gio? El Centro es el resultado de la eliminación de todo lo
que se va rechazando. Y en realidad Rayuela es una acu­
mulación de rechazos. Oliveira va destrozando todo a su
paso. Tira todo: mujeres, cosas, tiempo, ciudades. Porque
ahí, después de haber liquidado todo lo que él quería li­
quidar, hay la esperanza de volver a inventar la realidad.
OP: Hay un capítulo terrible en Rayuela, ese capítulo
en que asistimos a la ruptura entre Oliveira y La Maga,
en el que se dan todos esos elementos que acabás de men­
cionar. Pero donde todo está dicho con la deliberada inten­
ción de no utilizar el lenguaje corriente con el que en una
novela clásica se habría narrado esa ruptura. Allí Oliveira
y La Maga hablan de todo menos de separación. Y sin
embargo, la inevitabi'idad de la separación se impone al
lector menos avisado.
JC : Absolutamente. Incluso se toman el pelo, alguno
de ellos dice «hablamos como águilas». Pero en ese diá­
logo hay también — aunque por supuesto mucho más en
el episodio de la pianista— ese otro Centro que busca
Oliveira, y que sería el Centro donde todas las emociones,
donde la piedad, el cariño, donde el ser acogido por otra
persona, con un sentido muy amplio, son nostalgias que
él tiene y que no se le dan nunca. Y eso creo yo que com­
pleta un poco más el personaje y hace que sea tan entraña-.
ble para los lectores. Ese no querer quedarse en un apren­
diz de filósofo. Porque Oliveira no es más que un aprendiz
de filósofo.
OP: Hay otro capítulo en el que manifesta también
ese pudor enfermizo que tenemos los rioplatenses (y que
en el fondo está muy bien expresado en ciertos tangos),
ese no querer mostrar las cartas de los sentimientos: es
el capítulo de la muerte de Bebé Rocamadour.
JC : Ah, sí. Ése es un capítulo particularmente cruel
y que me fue muy difícil escribir, muy penoso. Hay al­
gunos textos de los que me acuerdo, me veo a mí mis­
mo escribiéndolos, y son siempre textos en donde yo
he sufrido al escribirlos. Como ése, varios pasajes de
E l perseguidor y ese cuento que se llama La señorita
Cora.
OP: Bueno, en La señorita C ora67 se siente de una ma­
nera aguda la sensación de inmensa piedad que agobia al
narrador. Lo mismo ocurre en Una flor amarilla
JC : Tal vez. Aunque ahí no recuerdo haber tenido pro­
blemas, digamos de tipo psicológico. Estaba demasiado ab­
sorbido por el mecanismo fantástico del cuento, concen­
trado en eso.
OP: En Rayuela la crítica ha encontrado una serie de
símbolos (Marcelo Alberto Villanueva habla concretamente
de seis: la rayuela misma, los puentes, del cual el capítu­
lo 41 del tablón es sólo una variante, los ríos metafísicos,
el ojo de la carpa del circo, el laberinto y el fondo negro
del montacargas). ¿Tú eras consciente de ellos cuando esta­
bas escribiendo Rayuela?
JC : No, en absoluto. Yo no.
OP: Historias de cronopios y de fam as69 es un libro
que desconcertó a mucha gente. Vos empezás diciendo que
«los cronopios son unos objetos verdes y húmedos, son
unos seres desordenados y tímidos». Después decís que
«las esperanzas son sedentarias» y en otro lado son descri­
tas como «esos microbios relucientes». Los famas, en cam­
bio, son mostrados a través de sus acciones. Lo que me
gustaría saber es cómo se te ocurrió la idea de esos seres,
que luego se transformarán, sobre todo los cronopios.
¿Cómo surge la idea de los cronopios, los famas y las es
peranzas?
JC : Yo ya lo he contado en algún lado, pero de una
manera un poco sucinta. La guiñada de ojo al lector está
dada por el hecho que el libro comienza hablando de «fase
mitológica».
OP: Eso es: «Primera y aún incierta aparición de los
cronopios, famas y esperanzas. Fase mitológica».
JC : Exactamente. Hay una primera presentación de
los cronopios, los famas y las esperanzas, que está lejos
de ser la que va a tener más adelante. Y esa fase mitoló­
gica responde exactamente a las condiciones en que se pro­
dujo la irrupción de estos personajes en lo que yo llama­
ría mi conciencia.
Ahora, de dónde venían no lo sabré nunca. Las circuns­
tancias son las que ya he contado alguna vez, pero creo
que es bueno repetirlas. Esto pasó poco tiempo después
de mi llegada a Francia. Yo estaba una noche en el teatro
des Champs Elysées, había un concierto que me interesaba
mucho, yo estaba solo, en lo más alto del teatro porque
era lo más barato. Hubo un entreacto y toda la gente salió,
a fumar y demás. Yo no tuve ganas de salir y me quedé
sentado en mi butaca, y de golpe me encontré con el tea­
tro vacío, había quedado muy poca gente, todos estaban
afuera. Yo estaba sentado y de golpe vi (aunque esto de
ver no sé si hay que tomarlo en un sentido directamente
sensorial o fue una visión de otro tipo, la visión que podés
tener cuando cerrás los ojos o cuando evocás alguna cosa
y la ves con la memoria) en el aire de la sala del teatro,
vi flotar unos objetos cuyo color era verde, como si fue­
ran globitos, globos verdes que se desplazaban en torno
mío. Pero, insisto, eso no era una cosa tangible, no era
que yo los estuviera viendo tal cual. Aunque de alguna
manera sí los estaba viendo. Y junto con la aparición de
esos objetos verdes, que parecían inflados como globitos
o como sapos o algo así, vino la noción de que, ésos eran
los cronopios. La palabra vino simultáneamente con la
visión.
>>
Sobre esa palabra muchos críticos se han partido las
meninges porque han buscado por el lado del tiempo, de
Cronos, para ver si había una pista metafísica. No, en ab­
soluto; es una palabra que vino por pura invención, con­
juntamente con las imágenes. Bueno, después empezó a
entrar la gente, siguió el concierto y yo escuché la música
y me fui.
Pero esa pequeña visión que yo había tenido y además
el nombre de cronopios — que me gustó mucho— siguió
obsesionándome. Y entonces empecé a escribir las primeras
historias. Y de la misma manera aparecieron las imágenes
— pero no tan definidas como las de los cronopios— de
los famas y de las esperanzas. Esas imágenes, ya, fueron
sacadas, fueron inventadas como contraposición de los cro­
nopios, y las esperanzas iuegan un papel intermedio. Pero
yo no tenía una idea precisa de quiénes eran y cómo eran.
Y por eso es que se los distingue de una manera muy dis­
tinta al comienzo del libro.
OP: Pero de entrada se habla «del corazón bondadoso
del cronopio». El cronopio es un ser básicamente bueno
y algo ingenuo.
JC : Sí; ahora bien, llegó un día, cuando terminé de
escribir esa fase mitológica, en que yo ya los veía con
suficiente claridad como para empezar a escribir historias
más definidas. Creo que a partir de entonces hay una cohe­
rencia. Porque al principio hay cosas muy contradictorias
en relación a su conducta. Pero a mí me pareció bien darle
el conjunto del trabajo al lector, para que él hiciera un
poco el mismo camino.
OP: En algunas circunstancias los cronopios pueden
llegar a ser crueles. Pero poco a poco van adquiriendo una
característica muy definida. Y sobre todo en una relación
dialéctica con los famas y las esperanzas.
JC : Absolutamente.
OP: Hay un texto muy sugestivo en ese sentido, que
es El almuerzo™ Allí se dice que un cronopio «llegó a es­
tablecer un termómetro de vidas. Algo entre termómetro
y topómetro, entre fichero y curriculum vitae». Según ese
criterio, el fama es un infra-vida, la esperanza para-vida y
el profesor de lenguas (el anfitrión) un inter-vida. «En
cuanto al cronopio mismo, se consideraba ligeramente
super-vida, pero más por poesía que por verdad.» Ahora
bien, la palabra cronopio, que empieza por ser un sustan­
tivo, termina convirtiéndose en un adjetivo, ¿no? Por
ejemplo, cuando decís que Louis Armstrong es un «enor­
mísimo cronopio», que Thelonius Monk es un cronopio.
JC : No, no, ahí los estoy definiendo sustantivamente.
Para mí sigue siendo un sustantivo. El adjetivo sería enor­
mísimo. Cronopio es un sustantivo.
OP: O sea que transformás a Louis Armstrong en un
cronopio. Y en otro texto, Viaje a un país de cronopios/'
definís a Cuba como un país habitado por cronopios.
JC : Claro. Pero en el caso de Louis Armstrong, yo lo
veo como un cronopio, y es curioso porque los cronopios
nacieron en el teatro des Champs Elysées y en ese mismo
teatro, un tiempo después, escuché un concierto de Louis
Armstrong y no es demasiado gratuito, entonces, que al
salir de ahí y escribir esas páginas, yo lo sintiera como un
cronopio. Además, toda su conducta en escena, lo que yo
conocía de él, su manera de ser e incluso su físico, eran
para mí características de cronopio.
OP: Hay quienes han asimilado (categorizado) a los
cronopios, famas y esperanzas. Es así que el cronopio es
la equivalencia del artista, los famas son los burgueses, los
funcionarios, y las esperanzas son un poco seres interme­
dios, como dijiste, asimilables en su conducta a los snobs:
no saben bien dónde situarse, pero les gusta estar del lado
de lo prestigioso.
JC : Sí, son los blandos. Pero en todo eso hay una iro­
nía amable, no hay ninguna alegoría. Sí, hay críticos que
han querido ver en los famas la denuncia de la burguesía
frente a la libertad y la poesía. Y en términos generales
es así, pero no es deliberado, no había ninguna intención
didáctica ni moralizante en los cronopios. Al contrario, yo
trataba de escribir relatos sumamente libres. Lo que pasa
es que estos bichos tienen sus características y no las pue­
den disimular
OP: Incluso se ha dicho que estas Historias de crono­
pios y de famas son unas especies de fábulas sin moraleja,
porque de todas ellas, o de muchas de ellas, se puede extraer
una serie de conclusiones sociológicas y políticas.
JC : Sí, se puede, desde luego. Cuando el cronopio se
está cepillando los dientes y deja caer la pasta en la calle
y estropea los sombreros de los famas, los famas suben
a protestar por sus sombreros. Pero además le dicen que
no debe derrochar la pasta dentífrica.
OP: Y en esa historia donde los cronopios disparan
«sobre la muchedumbre congregada en la Plaza de Mayo,
con tan buena puntería que bajaron a seis oficiales de
marina y a un farmacéutico» alguien creyó ver una lucha
por la reconquista de un auténtico lenguaje, una resisten­
cia a la imposición del lenguaje oficial, almidonado.
JC : No hubo ninguna intención de mi parte.
JU EG O Y COMPROMISO PO LÍT IC O
OP: Hay un aspecto de tu obra que ha generado un
malentendido bastante considerable, es la noción de juego
(en su sentido más amplio y más profundo, yo diría casi
sagrado) y la de compromiso político. Yo sé que acerca
de esto se ha escrito mucho, sé que tú has explicado en
más de un texto cuál es tu posición a ese respecto. Pero
como no podemos remitir al lector a esa bibliografía bas­
tante cuantiosa, me parece útil que hablemos de ello aquí
y que empecemos por el principio. Es decir, cuándo, de
qué manera y por qué Julio Cortázar asume un compro­
miso político. Que no es lo mismo que ser un escritor
comprometido.
JC : En primer lugar, es uno de los momentos en que
la biografía de una persona bifurca, toma un nuevo rumbo,
adquiere nuevas características. La verdad es que yo era
acentuadamente indiferente a las coyunturas políticas y a
la situación política en general.
OP: A pesar de que en la Argentina asumiste una
actitud claramente antiperonista.
JC : Sí, pero fue una actitud política que se limitaba
— como las actitudes políticas de la mayoría de mis ami­
gos y de la gente de mi generación— a la expresión de
opiniones en un plano privado y a lo sumo en un café,
entre nosotros, pero que no se traducía en la menor militancia. Es decir que yo me sentía antiperonista pero
nunca me integré a grupos políticos o grupos de pensa­
miento o de estudio que pudieran tratar de llegar a hacer
una especie de práctica de ese antiperonismo. Todo que­
daba en esa época en la opinión personal, en lo que uno
pensaba. Y curiosamente eso nos satisfacía a casi todos
nosotros, nos parecía suficiente. Incluso nuestra posición
durante la guerra civil española y durante la segunda
guerra mundial. En un caso, claro, estábamos por los re­
publicanos, pero ninguno de nosotros fue a combatir como
voluntario a España y ni siquiera actuó políticamente en
asociaciones republicanas en Argentina. Y naturalmente,
cuando la segunda guerra mundial éramos todos antina­
zis, pero ese antinazismo no se tradujo nunca en ninguna
militancia. Las había y se podía hacer cosas en el plano
práctico. Digamos entonces que mis decisiones políticas ya
estaban tomadas y daban hacia la izquierda, pero no pasa­
ban de una opinión, en realidad era un punto de vista que
no se diferenciaba mucho de los puntos de vista que yo
podía tener sobre la literatura o sobre la filosofía.
En cambio, la revolución cubana me mostró, me me­
tió en algo que ya no era una visión política teórica, una
postura política meramente oral: esa primera visita a Cuba
(1961) me colocó frente a un hecho consumado. Yo fui
muy poco tiempo después del triunfo de la revolución — la
revolución triunfó en 1959 y yo fui en 1961— en momen­
tos muy difíciles en que los cubanos tenían que apretarse
el cinturón porque el bloqueo era implacable, había pro­
blemas internos a raíz de las tentativas contrarrevoluciona­
rias: muy poco después se produjo eso que se llamó los
alzados del Escambray, esos grupos anticastristas que hubo
que eliminar al precio de una lucha de varios años.
OP: Es decir que por primera vez — y esto le ocurrió
a toda una generación de escritores, artistas, economistas,
periodistas— los intelectuales latinoamericanos podían asis­
tir al proceso de construcción del socialismo en un país
del continente.
JC : Claro. Y ese contacto con el pueblo cubano, esa
relación con los dirigentes y con los amigos cubanos, de
golpe, sin que yo me diera cuenta (nunca fui consciente
de todo eso) y ya en el camino de vuelta a Europa, vi que
por primera vez yo había estado metido en pleno corazón
de un pueblo que estaba haciendo su revolución, que es­
taba tratando de buscar su camino. Y ése es el momento
en que tendí los lazos mentales y en que me pregunté, o
me dije, que yo no había tratado de entender el peronismo.
Un proceso que no pudiendo compararse en absoluto con
la revolución cubana, de todas maneras tenía analogías:
también ahí un pueblo se había levantado, había venido del
interior hacia la capital y a su manera, en mi opinión equi­
vocada y chapucera, también estaba buscando algo que no
había tenido hasta ese momento.
La revolución cubana, por analogía, me mostró enton­
ces y de una manera muy cruel y que me dolió mucho, el
gran vacío político que había en mí, mi inutilidad polí­
tica. Desde ese día traté de documentarme, traté de enten­
der, de leer: el proceso se fue haciendo paulatinamente y
a veces de una manera casi inconsciente. Los temas en
donde había implicaciones de tipo político o ideológico más
que político, se fueron metiendo en mi literatura. Ése es
un proceso que se puede ir apreciando a lo largo de los
años.
OP: ¿Tenés un ejemplo?
JC : Ese cuento que se llama Reunión, cuyo personaje
es el Che Guevara. Ése es un cuento que yo jamás habría
escrito si me hubiera quedado en Buenos Aires ni en mis
primeros años de París, porque no me hubiera parecido
un tema, no hubiera tenido ningún interés para mí. En
cambio, en ese momento, el tema de ese relato me resul­
taba absolutamente apasionante, porque yo traté de meter
ahí, en esas 20 páginas, toda la esencia, todo el motor,
todo el impulso revolucionario que llevó a los barbudos
al triunfo.
Pero todo esto que te estoy diciendo acerca de esa
especie de entrada en la conciencia política o ideológica,
que antes había sido más bien uno de los tantos ejercicios
intelectuales y de las opiniones que uno tiene a lo largo
de la vida, no tendría demasiado sentido si no se conectara
con otra cosa. Y así como te cité Reunión72 como el primer
cuento que marcaría esa entrada en el campo ideológico y
por lo tanto una participación (porque ahí yo ya entré par­
ticipando), de esos mismos años debería citar, de manera
simbólica, ese otro cuento que es El perseguidor.”
OP: Yo, así, a primera vista, no veo una relación muy
clara
JC : Bueno, en E l perseguidor la política no tiene abso­
lutamente nada que ver, la ideología tampoco, Pero sí tiene
que ver, por primera vez en lo que yo llevaba escrito hasta
ese momento, una tentativa de acercamiento al máximo a
los hombres como seres humanos. Hasta ese momento mi
literatura se había sen do un poco de los persona'es, los
personajes estaban ahí para que se cumpliera un acto fan­
tástico, una trama fantástica. Los personajes no me intere­
saban demasiado, yo no estaba enamorado de mis persona­
jes, con una que otra excepción relativa. En El perseguidor
es fácil darse cuenta de que la figura de Johnny Cárter
y la de su antagonista fraternal, Bruno, han tratado de ser
vistas por el autor como si él fuera ellos en alguna medida.
El autor trata ahí de estar lo más cerca posible de su piel,
de su carne, de su pensamiento. Y si hago esta referencia
a este otro cuento es porque en el fondo se trata de una
misma operación.
La toma de conciencia ideológica, política, que me d ’o
la revolución cubana no se limitó solamente a las ideas.
La revolución debe triunfar y se debe hacer la revolución
porque sus protagonistas son los hombres, lo que cuenta
son los hombres. Y esa cesa aparentemente tran trivial e
incluso perogrullesca fue muy importante para mí, porque
si yo había sido indiferente a los vaivenes políticos dei
mundo, era porque era indiferente a los protagonistas de
esos vaivenes políticos. Yo podía tener mucha simpatía por
los republicanos españoles y mucho odio por los franquis­
tas, pero era a base de criterios mentales. No me gustaba
el fascismo t>or razones obvias y sí me gustaba la democra­
cia de los republicanos. Pero yo me quedaba afuera de la
parte que correspondía a la sangre, a la carne, a la vida,
al destino personal de cada uno de los participantes en
esos enormes dramas históricos.
Entonces, en muy poco tiempo (el símbolo son estos
dos cuentos) se produce la aparición de lo que actualmente
se llama el compromiso. Es decir, que yo empiezo a darme
cuenta, a descubrir un territorio que hasta entonces apenas
había entrevisto. Lo cual no quiere decir que yo vaya z
ser un escritor de obediencia, un escritor que se limita úni­
camente a defender su causa y a atacar a la contraria, sino
que voy a seguir viviendo en plena libertad, en mi terreno
fantástico, en mi terreno lúdico, y yo sé que vos querés
que hablemos de lo lúdico.
OP: Sí, pero antes me gustaría que dejáramos claro
esto que algunos llamarían «un viraje» a falta de una expre­
sión mejor. Yo siempre tuve la impresión de que en ti fue
algo así como el deslumbramiento en el Camino de Da­
masco, salvo que vos nunca estuviste del lado de los repre­
sores, como en cambio lo estuvo Saulo.
JC : Sí, un viraje que en realidad no lo es. Más bien
eso que consiste en tomar una conciencia directa de los
problemas ideológicos por un lado y de sus protagonistas
por otro, algo que empezaba a determinar, por lo que a mí
tocaba, eso que suele llamarse habitualmente compromiso.
Es decir, que llegó el día en que frente a una injusticia
cualquiera — hablemos en abstracto— yo tuve la necesi­
dad de sentarme a la máquina y escribir un artículo pro­
testando por esa injusticia, me sentí obligado a no que­
darme callado, sino a hacer lo único que podía hacer, que
era o hablar en público si se trataba de reuniones o de
escribir artículos de denuncia o de defensa según los casos.
Y eso, en el fondo, es lo que termina por llamarse com­
promiso. O sea, que un hombre que está entregado a la
literatura, de golpe, agrega, incorpora y fusiona preocupa­
ciones de tipo geopolítico que se pueden manifestar en
lo que escribe literariamente o que pueden darse separada­
mente, como un cuerpo ya más especializado de escritura.
Creo que ya te señalé el horror que me produce todo «es­
critor comprometido» que solamente es eso. En general,
nunca he conocido un buen escritor que fuera comprome­
tido a tal punto que todo lo que escribiera estuviese em­
barcado en ese compromiso, sin libertad para escribir otras
cosas.
OP: Un profesional del compromiso, o un comprome­
tido profesional.
JC : No, yo no conozco ningún gran escritor que haya
hecho eso. Estoy hablando de escritores de literatura, no
de filósofos ni de ensayistas. Alguien como Gregorio Selser, por ejemplo, no hace otra cosa que escribir artículos
políticos, pero él no es un novelista ni un cuentista, ni
tiene interés en serlo. Ése no es mi caso, porque yo siem­
pre he vivido en un mundo de literatura que al mismo
tiempo es un mundo lúdico, porque para mí es la misma
cosa. Yo no podía de ninguna manera aceptar el compro­
miso como una obediencia a un deber exclusivo de ocu­
parme de cosas de tipo ideológico.
OP: Sería un poco el caso de Sartre. de mención ine­
vitable cuando se habla de este tema.
JC : El caso de Sartre me parece profundamente admi­
rable, porque cuando Sartre despierta a una realidad polí­
tica (un poco como en otro plano habría de sucederme a
mí), pero sin abandonar la literatura y la filosofía, comienza
a introducir elementos de la historia contemporánea, de los
problemas contemporáneos en su creación de ficción, como
es el caso de Los caminos de la libertad y La náusea. En
Los caminos de la libertad eso es más explícito, porque el
libro se va cumpliendo mientras fuera del libro se están
desarrollando esos procesos. Y creo que Sartre, mientras
tuvo una capacidad creadora pura, la utilizó sin ninguna
concesión. Sólo forzando mucho las cosas se puede ir a
buscar símbolos de tipo político o ideológico en muchos
de sus cuentos y obras de teatro.
Yo tengo la impresión de que él quería que se las con­
siderara como puras obras de arte, y ése es estrictamente
mi punto de vista. Cuando a mí me nace la idea de un
cuento que tiene una referencia a las desapariciones en
Argentina, escribo ese cuento con el mismo criterio litera­
rio y la misma absorción literaria con que puedo escribir
cualquier cuento puramente fantástico, digamos La isla a
mediodía. Para mí se trata de obras literarias, sólo que en
el caso de los desaparecidos se trata de un tema que sig­
nifica mucho para mí, es ese tema espantoso de lo que
ha sucedido en Argentina estos últimos años, y se presenta
como una posibilidad de desarrollo literario y si lo escribo
igual que los cuentos puramente literarios, hay una cosa
que me complace, y es que una vez que lo he terminado
no puedo dejar de pensar que ese cuento va a llegar a mu­
chos lectores y que además del efecto literario va a tener
un efecto de tipo político. Ésa me parece que es la visión
del compromiso, la justa en un escritor.
OP.- O sea que las dos visiones se concilian finalmente
y se hacen una sola.
JC : Claro. Pero cuando decís eso planteás el grave
problema al que aludo en el prólogo al Libro de Manuel,
que es donde ataqué de frente el problema. Problema que
consiste en tratar de conseguir una convergencia de la his­
toria contemporánea — para llamarlo así— de ciertos as­
pectos de la historia y su convergencia con la literatura
pura. Convergencia particularmente difícil porque en la ma­
yoría de los libros llamados comprometidos o bien la polí­
tica (la parte política, la parte del mensaje político) anula
y empobrece la parte literaria y se convierte en una especie
de ensayo disfrazado, o bien la literatura es más fuerte y
apaga, deja en una situación de inferioridad al mensaje, a
la comunicación que el autor desea pasar a su lector. En­
tonces, ese dificilísimo equilibrio entre un contenido de tipo
ideológico y un contenido de tipo literario — que es lo que
yo quise hacer en Libro de Manuel— 74 me parece que es
uno de los problemas más apasionantes de la literatura con­
temporánea. Y me parece, además, que las soluciones son
individuales, que no hay ninguna fórmula. Nadie tiene una
fórmula para eso.
OP: Claro, porque si vamos a las fórmulas, entonces
se corre el riesgo de caer en los esquemas, que rechazás.
Yo creo que este punto quedó suficientemente ventilado
en tu carta a Roberto Fernández Retamar,75 publicada en la
Revista de la Casa de las Américas e incluida en Ültimo
round, a la que podemos remitir a todo lector interesado
en estos temas. Pero ya que estamos aquí, me gustaría que
habláramos precisamente de dos cuentos tuyos recientes,
Graffiti y Segunda Vez. Yo creo que en ellos encontraste
un nuevo camino para mostrar el rostro asumido por el
horror en muchos países de nuestra América, y que con­
siste precisamente en despersonalizarlo, en hacerlo anóni­
mo. En libros como El otoño del patriarca o Yo, el Supre­
mo o El recurso del método, hay siempre un hombre de
carne y hueso detrás del horror. Y entonces, como le ocurre
a García Márquez con su Patriarca, el creador se encuentra
con una criatura a la que se puede llegar a compadecer. En
cambio, en esos cuentos tuyos no hay un hombre, por
cruel que sea, sino algo que en ningún momento puede
asumir una forma (como el ser monstruoso imaginado por
Lovecraft en Las montañas de la locura, y sé que no te
gusta Lovecraft), que en un momento determinado puede
llamarse Ejército, Organizaciones Paramilitares, Comandos
de la Muerte, pero que carece de rostro.
JC : Exactamente. El horror se acentúa porque se vuelve
una especie de latencia omnímoda, una atmósfera que flota,
en donde no se pueden conocer caras ni responsabilidades
directas. Una especie de superestructura. Yo creo que la
máquina del horror tiene en el campo de la novela dos
ejemplos extraordinarios. Uno de ellos es El proceso, de
Kafka. Y aunque ahora hay toda una teoría según la cual
El proceso sería un libro cómico y que Kafka lo conside­
raba como un libro cómico, nosotros por lo menos lo lei­
mos en una lectura dramática. Ahí ya se da el caso de ese
destino que se va cumpliendo inexorablemente, paso a paso,
sin que jamás se sepa hasta la última línea, sin que se
llegue a saber jamás cuáles eran las motivaciones que deter­
minaban ese destino. Muchas veces yo he pensado, leyendo
casos típicos de desaparecidos y torturados en Argentina,
que ellos han vivido exactamente El proceso de Kafka, por­
que han sido detenidos muchas veces por ser sólo parien­
tes de gente que tenía una actuación política (ellos no
la tenían, o la tenían de manera muy parcial) y han sido
torturados, han sido detenidos y finalmente muchas veces
ejecutados. Y esa gente, en cada etapa de su destino, ha
debido preguntarse quién era el responsable, de dónde le
venía esa acumulación de desgracias, y no lo ha podido
saber nunca porque lo único que ha conocido es a los eje­
cutores, a los torturadores. Quienes, por otra parte, tam­
poco sabían quiénes eran los jefes.
El otro libro es ese a cuyo título, 1984, vamos a llegar
cronológicamente el año que viene, dentro de muy poco,
el libro de Orwell. Yo acabo de escribir un texto bastante
largo para El P aís76 de Madrid, que va a hacer crujir los
dientes de mucha gente, incluso compañeros, porque es un
artículo bastante duro, muy crítico. Ese libro contiene la
imagen del Big Brother (que finalmente no existe, el Big
Brotber es un simulacro fabricado por ese partido que tam­
poco se sabe lo que es) donde se llega a un nivel total­
mente infernal, a ese nivel al que vos aludías. Sí, esos dos
cuentos míos que citaste contienen también esa mecánica
del horror, el horror sin causa definible, sin causa precisable.
OP: Que también se da, aunque en otro registro, en
S a t a r s a donde todo también sucede sin que nadie sepa
muy bien por qué ocurren las cosas, cuál es su sentido
último, donde siempre alguien puede referirse a un esca­
lón situado por encima suyo, hasta llegar acaso a la Ley
de Seguridad del Estado.
JC : O sea, a una abstracción total.
OP: Bueno, yo te pediría que me hablaras un poco de
las similitudes que — al menos para mí— tienen Oliveira
y Andrés, el del Libro de Manuel." Te adelanto algunos
de esos elementos: el desconcierto en la búsqueda y el sen­
timiento de lo lúdico, como si los dos creyeran que lo
lúdico es una especificidad de la historia. Dos rasgos, por
otra parte, que más de una vez le han sido atribuidos a
un tal Julio Cortázar.
JC : Bueno, tu pregunta es demasiado vasta y exigiría
tal vez un análisis parcializado. Pero tampoco hay por qué
complicar inútilmente las cosas. Vamos de lo más autobio­
gráfico, de algo que yo conozco bien, a lo más general.
Desde pequeño yo he tenido un gran sentido del humor y
me acuerdo que siendo muy niño — tendría ocho o nueve
años— me producía un gran asombro que en ciertas con­
versaciones de los mayores, en circunstancias en que todo
hubiera podido arreglarse con una broma, con una res­
puesta llena de humor, todo el mundo se ponía trágico,
todo el mundo se tomaba las cosas por el lado negativo.
En el mejor de los casos se hacían chistes, los argentinos
hacen muchos chistes, pero no todos tienen sentido del
humor. Mirá que esto también puede aplicarse a la raza
humana en general...
En todo caso la Argentina ha sido un país de humoris­
tas individuales, como Macedonio Fernández, detrás de
cuya metafísica se esconde un humor terrible. Yo, desde
muy niño, sentía que el humor era una de las formas con
las cuales era posible hacerle frente a la realidad, a las
realidades negativas sobre todo. Si cuando sucedía algo
desagradable te defendías a base de humor, salías mejor
parado que tu amigo o compañero que no disponía de esa
arma, que no veía más que lo trágico. Bueno, de ahí a lo
lúdico no hay más que un paso. Porque quien tiene sen­
tido del humor tiene siempre la tendencia a ver en diferen­
tes elementos de la realidad que lo rodea una serie de cons­
telaciones que se articulan y que son en apariencia absur­
das. Todas las frases del humor tienen ese elemento de
absurdo, de cosa que no funciona dentro de una lógica
aristotélica. Yo sentí que eso era una especie de para-realidad, es decir, una realidad que está a tu disposición en
la medida que vos la sepas asumir y la sepas utilizar.
OP: Utilizabas el humor como una suerte de anti­
cuerpo...
JC : Yo me defendía de situaciones bastante penosas
mediante el recurso del humor, un humor blanco o negro,
según las circunstancias. El humor negro también es un
elemento importante. De modo que esas asociaciones apa­
rentemente ilógicas que determinan las reacciones del hu­
mor y la eficacia del humor, llevan al juego. Lo ludico no
es un lujo, un agregado del ser humano que le puede ser
útil para divertirse: lo lúdico es una de las armas centrales
por las cuales él se maneja o puede manejarse en la vida.
Lo lúdico no entendido como un partido de truco ni como
un match de fútbol; lo lúdico entendido como una visión
en la que las cosas dejan de tener sus funciones estable­
cidas para asumir muchas veces funciones muy diferentes,
funciones inventadas. El hombre que habita un mundo
lúdico es un hombre metido en un mundo combinatorio, de
invención combinatoria, está creando continuamente for­
mas nuevas.
OP: Eso puede sonar un poco abstracto. ¿Cuáles eran
tus métodos prácticos de defensa cuando eras niño?
JC : Bueno, te doy un ejemplo. A mí, desde pequeño,
me fascinó la noción de monstruo, la idea de los animales
mitológicos: una cabeza de león, alas de águila y plumas
de pato, que naturalmente provoca la indiferencia general de
la gente. Pero a mí, te repito, me fascinaba porque me
di cuenta de que eso (la nocióndel monstruo, que es el
resultado de una combinación diferente de los elementos
aceptados por todos) se podía extrapolar a operaciones
mentales, a conductas. Uno podía a veces conducirse lúdicamente, es decir, hacer un juego en el que de alguna ma­
nera uno era el monstruo, porque a un mismo tiempo esta­
bas moviéndote como un león y volando como un águila.
Para llegar a la cosa central: desde que yo empecé a
escribir (a escribir cosas publicables) la noción de lo lúdico
estuvo profundamente imbricada, confundida, con la no­
ción de literatura. Para mí, una literatura sin elementos
lúdicos era una literatura aburrida, la literatura que no leo,
la literatura pesada, el realismo socialista, por ejemplo.
OP: Bueno, precisamente, de eso se trata. Es decir que
en cierta medida y hasta cierta época, se dio por aceptado
que Revolución era un concepto inseparable de realismo
socialista. De modo que tú te insurgís justamente contra
ese concepto.
JC : Sí, lo que me vale a veces enfrentamientos cor­
diales, si quieres, pero enfrentamientos bastante fuertes
con compañeros revolucionarios. El Libro de Manuel fue
uno de esos ejemplos.
OP: Claro, porque Libro de Manuel, por el año en que
fue publicado, 1973, hizo las veces de pararrayos de todas
esas discrepancias que andaban flotando por ahí, las atrajo
y las concentró de manera fulminante. En un reportaje pu­
blicado poco después de que te dieran el Premio Médicis
para extranjeros, vos dijiste lo siguiente: «Y o no sé si lla­
marlo un libro político. Ésa es una palabra que me da un
poco de miedo, porque política es una cosa muy profesio­
nal y muy precisa. Yo creo que es un libro que una vez
más continúa una especie de apertura ideológica en la línea
socialista que yo veo para América Latina, y además una
especie de pre-crítica a todas las equivocaciones que suelen
cometerse cuando se intentan y realizan revoluciones».
Y esto se compadece perfectamente, a mi modo de ver, con
otro texto tuyo, Casilla del camaleón79 {La vuelta al día
en ochenta mundos, Tomo II, pp. 185-193), donde oponés
precisamente el concepto de camaleón al de coleóptero. El
coleóptero es quitinoso, rígido, poco flexible, como ciertos
procesos revolucionarios.
JC : Desgraciadamente. Desgraciadamente las revolucio­
nes parecen conllevar una tendencia a la estratificación (o
quitinosidad, para seguir con la imagen). En sus formas
iniciales, esas revoluciones adoptaron formas dinámicas,
formas lúdicas, formas en las que el paso adelante, el salto
adelante, esa inversión de todos los valores que implica
una revolución, se operaban en un campo moviente, fluido
y abierto a la imaginación, a la invención y a sus produc­
tos connaturales, la poesía, el teatro, el cine y la literatura.
Pero con una frecuencia bastante abrumadora, después de
esa primera etapa las revoluciones se institucionalizan, em­
piezan a llenarse de quitina, van pasando a la condición de
coleópteros.
Bueno, yo trato de luchar contra eso, ése es mi com­
promiso con respecto a las revoluciones, a la Revolución,
para decirlo en general. Trato de luchar por todos los
medios, y sobre todo con medios lúdicos, contra lo quitinoso. El Libro de Manuel fue una tentativa de desquitinizar
esos proemios revolucionarios que vagamente se asomaban
en Argentina y que no llegaban a cuajar. Ese libro fue es­
crito cuando los grupos guerrilleros estaban en plena acción.
Yo había conocido personalmente a algunos de sus protago­
nistas aquí en París, y me había quedado aterrado por su
sentido dramático, trágico, de su acción, en donde no había
el menor resquicio para que entrara ni siquiera una son­
risa, y mucho menos un rayo de sol.
Me di cuenta de que esa gente, con todos sus méritos,
con todo su coraje y con toda la razón que tenían de llevar
adelante su acción, si llegaban a cumplirla, si llegaban al
final, la revolución que de ellos iba a salir no iba a ser
mi Revolución. Iba a ser una revolución quitinizada y es­
tratificada desde el comienzo. El Libro de Manuel es un
desafío, pero no un desafío insolente ni negativo. Es un
desafío muy cordial: vos has visto que yo presento a los
personajes con toda la simpatía posible. Por ejemplo a
Marcos, el jefe de ese grupo de guerrilla urbana que está
un poco de vacaciones en Europa en ese momento. Y él
mismo discute con sus amigos, si no este problema, proble­
mas paralelos. Yo no los atacaba, muy al contrario. Si
hubiera tenido ganas de atacarlos no habría escrito la no­
vela. No sólo no era un ataque, sino que era una tentativa
de ponerles en el bolsillo un libro que tal vez los hubiera
ayudado un poco.
OP: En eso que a falta de mejor palabra podemos lla­
mar prólogo, decís que «lo que cuenta, lo que yo he tratado
de contar, es el signo afirmativo frente a la escalada del des­
precio y del espanto, y esa afirmación debe ser lo más solar,
lo más vital del hombre: su sed erótica y lúcida, su libe
ración de los tabúes, su reclamo de una dignidad compartida
en una tierra ya libre de este horizonte diario de colmillos
y de dólares». Han pasado diez años: si no hubieras escrito
entonces Libro de Manuel," ¿escribirías hoy algo parecido?
JC : Creo que sí. Sí, escribiría algo parecido. En el
Libro de Manuel yo di un paso adelante, incluso forzán­
dome la mano a veces, porque estaba harto de haber dis­
cutido en Cuba acerca de problemas de tipo erótico, por
ejemplo, y de tropezarme con la quitina. O el tema de la
homosexualidad, que ahora es también objeto de una dis­
cusión fraternal pero muy viva con los nicaragüenses cada
vez que voy para allá. Yo creo que esa actitud machista
de rechazo, despectiva y humillante hacia la homosexuali­
dad, no es en absoluto una actitud revolucionaria. Ése es
otro de los aspectos que quise mostrar en Libro de Manuel.
Eso es, claro, sólo un aspecto. También hay un ataque al
lenguaje anquilosado, al lenguaje quitinizado. Allí, a mi
manera, yo libré un combate en el plano del idioma, por­
que pensaba (y lo sigo pensando) que ése es uno de los
problemas más graves que hay en América Latina, toda
esa hipocresía lingüística con la que habrá que acabar de
una vez.
OP: Bueno, yo tengo la impresión que a partir de eso
que se llamó el Boom de la literatura latinoamericana, el
tratamiento de lo erótico se despojó de una serie de pre­
juicios finiseculares.
JC : En realidad no creo que se trate de un mérito espe­
cial del Boom. Pienso que es un mérito más universal. Yo
creo que a partir de la mitad del siglo se ha avanzado mu­
cho en ese terreno. Incluso con sus aspectos negativos,
con sus desviaciones. Pero lo que todavía se siente, y hay
algún texto en La vuelta al día en ochenta mundos en que
se habla del tema visto desde el ángulo latinoamericano,
donde los complejos no han sido superados. Porque hay
escritores que escriben obras donde el tono erótico es muy
fuerte, como si la única manera de echar a andar la má­
quina consistiera en desbocarse completamente y lanzarse
a algo que es mucho más obsceno que erótico.
Vos sabes que yo hago una distinción muy clara entre
raban como una especie de liberación de tipo erótico, cuan­
do en realidad se trataba de un salto a la obscenidad, donde
se hacían descripciones eróticas por las actividades mis­
mas, y no por lo que trata de decir Libro de Manuel. Por­
que en Libro de Manuel las actividades eróticas tienen
siempre un antecedente y un consecuente, se producen por
tal motivo y dan tales resultados, no son el centro de la
cosa.
OP: Sí, en Último round (Tomo II, pág. 62) decís que
«entre nosotros (los latinoamericanos) el subdesarrollo de
la expresión lingüística en lo que toca a la libido vuelve
casi siempre pornografía toda materia erótica extrema», pero
agregás que en Cambio de piel/ ' de Carlos Fuentes, hay
«páginas que preludian lo que alguna vez escribiremos con
naturalidad y con derecho, porque antes o simultáneamente
hay que conquistar otras libertades: la colonización, la mi­
seria y el gorilato también nos mutilan estéticamente».
*
*
*
OP: Ya que lo mencionaste, me gustaría que me habla­
ras un poco de ese libro que escribieron Carol y tú, Los autonautas de la eosmopista, que tiene un título de cienciaficción. Porque cuando este libro salga, Los autonautas ya
estará publicado.
JC : Ese libro es el resultado o la consecuencia de un
plan muy alocado, muy insensato — y por lo tanto para
mí muy hermoso— que tuvimos Carol y yo hace aproxi­
madamente cinco años. Una vez, volviendo de Marsella a
París por la Autopista del Sur, nos detuvimos toda una
tarde porque estábamos cansados (Carol había estado muy
enferma en el sur de Francia) y nos metimos en un par­
king magnífico, de esos en que te podes alejar mucho de
la autopista, al punto que ya casi no la oís, está muy leios,
y hay bosques hermosísimos y sombríos. Entonces, nos ins­
talamos ahí a descansar.
Tengo que explicarte que en esa época viajábamos en
uno de esos Volkswagen modelo Kombi, que es una espe­
cie de camioneta con todo lo necesario para vivir en ella.
Con la ventaja de ser un automóvil independiente y no
uno de esos remolques, que están sometidos a una serie
ambas cosas. Pero estos últimos años se publicaron en
Argentina libros que la gente leía y que algunos considede obligaciones, que no pueden detenerse en cualquier
parte.
En cambio éste, que por cierto se llama «Fafner» (pero
ésa es otra historia) tenía todo lo necesario: los asientos
de atrás se convertían en una gran cama, había un tanque
de agua de 50 litros, un lavabo, una cocina y una hela­
dera. O sea todo lo necesario para hacer de la Kombi una
casita, sin contar un techo que se podía levantar cuando
el coche estaba detenido y que me permitía andar de pie
en el interior. Porque uno puede acampar (hay mucha
gente que acampa en su propio automóvil) pero si tenés que
estar todo el tiempo agachado o acostado te quita todo
placer, no es el sentimiento de estar en tu casa. Y para
mí, que soy tan alto, eso tenía su importancia.
Ese día, entonces, estábamos en ese parking descan­
sando y nos sentimos tan bien, hubo una sensación de feli­
cidad, de plenitud, que empezamos un poco a analizar por
qué nos parecía fuera de lo común. Y empezamos a des­
cubrir cosas. Primero: no había ninguna posibilidad de
que nos telefonearan. Segundo: nadie sabía dónde está­
bamos, puesto que la Autopista del Sur tiene 66 parkings
de cada lado, más o menos. Nosotros estábamos metidos
en uno de ellos y nadie podía saber quiénes éramos, todo
lo cual contribuía a que nos sintiéramos maravillosamente
bien.
Fue entonces que se me ocurrió: «¿P or qué en un ve­
rano no hacemos un viaje estableciendo reglas de juego
muy severas, un viaje de París a Marsella deteniéndonos en
todos los parkings?» Al principio no sabíamos cuántos par­
kings había: después miramos el plano y vimos que había
algo así como 66. Eso hubiera representado un viaje de
66 días, que nos pareció exagerado. Y esa misma tarde,
jugando, empezamos a establecer las reglas del juego. La
primera era que los autonautas (como nos llamamos en
segu da) teníamos el derecho de estar en dos parkings dia­
rios. Ni en uno ni en tres: en dos. Lo cual reducía el viaje
a 33 días, que de todos modos seguía siendo un proyecto
patafísico y surrealista que convertía un viaje que normal­
mente se hace en diez horas en otro de 33 días. Ya ves la
diferencia.
La segunda regla era que por ningún motivo podía­
mos salir de la autopista. Podíamos aprovechar, sí, todo
lo que hay en la autopista, por ejemplo moteles u hoteles
si teníamos ganas de ducharnos o de dormir en una ver­
dadera cama. Los restaurantes también estaban autoriza­
dos, y las tiendas donde se puede comprar cosas. Pero sólo
eso. Es decir, ningún derecho a salir de la autopista salvo
en caso de abandono por enfermedad o algo así. Y a razón
de dos parkings por día, ir haciendo relevamientos de cada
uno de ellos, descripciones, tomando fotos, de manera que
al terminar el viaje tuviéramos un cuaderno con la descrip­
ción de todos los detalles, de todos los momentos del viaje.
Aquí entra en juego el hecho de que a mí me pareció
que para que el iibro fuese divertido tenía que ser un
poco una parodia — pero no exasperada— de las expedi­
ciones de verdad, de las grandes expediciones al Polo o del
viaje de Colón, cosas así. En ningún momento dar la im­
presión de que era un juego o una tontería, sino que éra­
mos dos personas que queríamos explorar la Autopista del
Sur, cosa que nadie había hecho.
Por lo tanto, hacía falta dar descripciones lo más cien­
tíficas posible de los parkings, razón por la cual nos em­
barcamos con una brújula, con gemelos, con un catalejo,
entre otras cosas. Y en el mes de mayo del año pasado, el
23 de mayo, después de tres años de demoras por enfer­
medades y problemas que no nos permitieron realizar el
proyecto, salimos de París y llegamos a Marsella 33 días
después.
El libro, con todas las fotos que lo acompañan, es por
un lado la descripción del viaje, pero además cada uno de
nosotros escribió lo que le daba la gana durante el viaje
Por ejemplo, ahí adentro hay un cuento mío. Sólo que todo
sigue la ley del juego, porque el cuento sucede en un mo­
tel de autopista, ya que no se podía salir afuera. Y Carol
escribió bellísimos textos sobre la naturaleza de los par­
kings, anécdotas, cosas que nos iban sucediendo. Porque
la gente no tiene idea de lo que es una autopista, la uti­
lizan únicamente para llegar a destino y se detienen en
los parkings únicamente para hacer pis y comerse un
sandwich.
Pero si vivís 33 días en la autopista descubrís el lento
pasar del centro de Francia — que es casi el Norte— al me­
diodía, la lenta transformación del clima, con todo el en­
canto que tiene eso de ir ganando unos cuantos kilóme­
tros por día. Descubrís la fauna y la flora, descubrís la
vegetación, sobre la cual se puede escribir muchas cosas,
porque nos pasaron aventuras muy divertidas que siempre
enfatizamos mucho para mostrar que éramos exploradores
sometidos a los mismos peligros de los grandes viajeros.
Una noche las hormigas nos invadieron la camioneta y fue
una batalla espantosa, salvarnos de ellas y cosas así. Está
contado casi homéricamente.
OP: Y además, por lo que sé, cada texto era absolu­
tamente independiente, tú no sabías lo que había escrito
Carol y viceversa.
JC : No; como medida de precaución, cuando a veces
habíamos vivido una anécdota determinada — por ejemplo
una conversación con un camionero o algún encuentro en
uno de los paraderos— nos preguntábamos quién tenía
ganas de escribir eso, para no cometer la tontería de tra­
bajar independientemente y hacer la misma cosa, que uno
de los dos hubiera tenido que eliminar.
En general cada uno sabía el tema que estaba traba­
jando el otro, grosso modo. Pero en el libro los textos
están presentados sin indicación de autor. El lector tiene
que descubrir por el estilo — y creo que lo consigue en
20 páginas— si se trata de Carol o de mí.
OP: De modo que el libro sigue obedeciendo a otra
de las grandes reglas del juego que te has impuesto, la
de descubrir en las cosas aparentemente más banales su
sentido oculto, su sentido profundo. En este caso con la
entera complicidad de Carol.
JC : Y descubrirlos de una manera maravillosa, es de­
cir, no sólo por especulación teórica, porque teóricamente,
cualquiera que haya leído u oído lo que yo acabo de expli­
car, puede pensar que él también podría hacerlo, que ya
tiene una idea de la cosa. Pues no: no tiene en absoluto
una idea, porque la experiencia directa de ese viaje es una
cosa maravillosa, estuvo llena de descubrimientos que ja­
más se pueden prever teóricamente.
El primero, y el más importante quizá, es que fuimos
de París a Marsella — un viaje que todo el mundo hace
pegado al volante y con la autopista por delante durante
800 kilómetros— sin ver la autopista. Realmente no la
vimos, porque los parkings están muy próximos y para
pasar de un parking a otro empleas aproximadamente un
cuarto de hora. Así que imagínate, dos viajes de un cuarto
de hora para cubrir los dos viajes cotidianos... No llegás
a ver la autopista, apenas has salido, ya de golpe ves la
«P » del siguiente, en el cual era obligatorio entrar según
las reglas del juego. De modo que cuando llegamos a Mar­
sella nos dijimos: «¿Dónde están los 800 kilómetros de
la autopista?» No la vimos nunca, vimos pedacitos. Ése
es un detalle.
El otro — otra experiencia hermosa— fue el descubri­
miento del mundo de los camioneros. A los camioneros uno
los ve pasando hacia uno u otro lado, pero otra cosa es
convivir un poco con ellos en los paraderos de noche, cuan­
do llegan cuarenta o cincuenta camiones que pertenecen
a todas las nacionalidades posibles. Hay un búlgaro que
se instala al lado de un español, y después hay un danés,
dos franceses, un inglés. Y toda esa gente se baja para ir
a lavarse, para comer algo, se detienen sobre todo cuando
hay un restaurante. Y entonces ves una especie de ciudad
fantasma que se forma, que va a durar de las ocho de la
noche a las cinco de la mañana, en que todos van a salir
de nuevo. Y digo ciudad porque cada camión es una casa:
tiene sus luces, tiene su cocina, la gente vive ahí, duerme
ahí, hay muchas parejas en los camiones, son como casas.
Lo que a mí me pareció maravilloso de esa ciudad es que
son únicas, van a durar una noche, porque es matemática­
mente imposible que esos mismos cincuenta camiones vuel­
van a encontrarse en otro parking, porque sus itinerarios
son distintos, sus velocidades son distintas.
Era una cosa de maravilla ver formarse eso, asistir
incluso a un idilio, ver muchachos camioneros que se baja­
ban de sus camiones a buscar alguna muchacha que venía
en otro camión, que se conocían o no se conocían, pero
se armaba toda una vida nocturna, había un clima erótico
en esa larga noche de los camioneros. De todo esto te
podría hablar horas.
OP: A mí me parece encontrar aquí una especie de
nostalgia por esas vidas en permanente desplazamiento, que
en este caso forman un dibujo diferente en cada parking.
Pero en el capítulo 1 de Rayuela Oliveira se pregunta qué
venía a hacer al Pont des Arts y de pronto ve pasar «una
pinaza color borravino, hermosísima como una gran cuca­
racha reluciente de limpieza, con una mujer de delantal
blanco que colgaba ropa en un alambre de la proa, mirando
sus ventanillas pintadas de verde con cortinas Hansel y
G retel...»*2 Con lo cual se sugiere un mundo familiar, una
vida que va transcurriendo entre esclusas en lugar de
parkings.
NOSTALGIA DE LA PO ESÍA
OP: Aparte tu obra narrativa, vos has seguido escri­
biendo poesía, como puede advertirlo el lector de Ültimo
round o de La vuelta al día en ochenta mundos. Y si se
examinan algunos capítulos de Rajuela, por ejemplo el ca­
pítulo 7 («Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu
boca, voy dibujándola como si saliera de mi m ano...») o
bien el 73 («Sí, pero quién nos curará del fuego sordo,
del fuego sin color que corre al anochecer por la rué de
la Huchette, saliendo de los portales carcomidos, de los
parvos zaguanes...») se puede sospechar con buenas razo­
nes que la poesía ocupa un lugar muy importante en tu
obra.
JC : (Se pone en pie, camina hasta un anaquel y vuelve
con una gruesa carpeta.) Te voy a contestar con un ejem­
plo práctico. A fines de este año Nueva Imagen de México
publicará esto que es poesía, que son poemas. Ahí te doy
una sorpresa.
OP: Salvo el crepúsculo..."
JC : Es un fragmento de un Aiku de un poeta japonés.
Es un libro que yo he querido que sea divertido; ahí la
poesía se mezcla con la prosa, hay comentarios e interac­
ciones, muchas citas de mis amigos poetas, me hice acom­
pañar por todos ellos. Ahora puedo responder directamente
a tu pregunta. Sí, es cierto: a mí me da un poco de pena
tener que admitir ahora que la poesía siempre fue en mi
caso una actividad un poco vergonzante. Es decir, que nunca
la mostré, o la mostré muy poco, como vos señalabas en
tu pregunta, en los libros almanaque. Ahí me animé a in­
tercalar algunos poemas. También en algunas novelas, como
en 62, Modelo para armar, donde está el poema de La
Ciudad.
OP: Un poema bastante largo y que, significativamente,
está ubicado casi al principio, como si quisieras darle al­
gunas pistas al lector: «Entro de noche a mi ciudad, yo
bajo a mi ciudad / donde me esperan o me eluden, donde
tengo que huir / de alguna abominable cita, de lo que ya no
tiene nombre...»
JC : Sí, ese poema es un poco la base, el fundamento
del libro. Pero lo que yo he publicado a lo largo de mi
vida ha sido siempre la prosa. Y me pregunto: ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar porque cuando yo era joven y mos­
traba alguno de mis poemas a mis amigos, la respuesta era
invariable. «¿Cuándo escribís otro cuento?» Lo cual mos­
traba una abierta preferencia por lo que yo hacía en prosa.
Yo no me hago ninguna ilusión sobre la calidad de mi poe­
sía; lo que defenderé siempre es mi autenticidad, porque
ella ha nacido como nace toda poesía. De reacciones muy
personales frente a determinadas cosas, frente a sentimien­
tos, a felicidades y a desgracias.
Esto ha hecho que a lo largo de los años se acumularon
una cantidad grandísima de poemas, cuadernos y cosas así,
hasta que llegó el momento en que alguien me pidió — me
preguntó— por qué no me decidía a reunirlos. Y entonces
pensé en ese libro que se llama Salvo el crepúsculo, que
consistió en poner los poemas ordenados por temas, nunca
cfonológicamente.
Como podras ver, es un libro con mucho aire, no se
trata del clásico libro del poeta, una serie de poemas y basta.
Lo que está muy bien, claro; pero a mí me resultó más
divertido hacer algo distinto.
OP: Distinto, ¿en qué sentido?
JC : Bueno, ahí hay un montón de poemas que tienen
una referencia directa al tango, al lenguaje del tango y un
poco a las ideas del tango. Ciertas cosas de mi experiencia
personal dichas un poco como un tango. A tal punto que
finalmente algunos se han convertido en tangos porque el
Tata Cedrón les puso música. A mí me pareció que a
esos poemas yo no podía meterlos así nomás en el libro,
que había que explicarlo un poco, contar en prosa cómo
salieron esas cosas, cómo fueron naciendo. Lo mismo te
puedo decir de una serie de ciclos, de algunos poemas de
amor. Y otra cosa: yo he escrito una inmensa cantidad
de sonetos, yo les tengo mucho cariño a los sonetos.
OP: Sí, por ahí decís que son formas perfectas.
JC : Claro. Pero como al mismo tiempo es una forma
que todo el mundo tiende a considerar anacrónica, y hay
ya muy poca gente que escriba sonetos y mucho menos
gente que los lea, es necesario decir algo al respecto. En
general, la sola vista de un soneto espanta al lector; a mí
me pasa lo contrario. A mí me encanta leer — no ya los
sonetos clásicos, porque ésos me los sé de memoria— , sino
los sonetos modernos, que por ahí salen en algunas revis­
tas. Cuando están bien hechos a mí me dan un placer infi­
nito. Realmente, me parecen una forma perfecta. Eso tam­
bién se lo explico al lector. Es un libro muy mano a mano
con lo grasa.
OP: También habrá poesía permutante, por lo que veo.
JC : Sí, claro. Y eso también trato de explicarlo.
OP: Yo creo que ahí habría que remitir a tus lectores
al capítulo dedicado a la poesía permutante incluido en
'Último round™ primer tomo. Allí explicás cómo nacieron
los primeros poemas permutantes, empezás definiéndolos
como «estos juegos», pero decís lo siguiente: «Digo juegos
con la gravedad con que lo dicen los niños. Toda poesía
que merezca ese nombre es un juego, y sólo una tradición
romántica ya inoperante persistirá en atribuir a una ins­
piración mal definible y a un privilegio mesiánico del poe­
ta, productos en los que las técnicas y las fatalidades de
la mentalidad mágica y lúdica se aplican naturalmente
(como lo hace el niño cuando juega) a una ruptura del con­
dicionamiento corriente, a una asimilación o reconquista o
descubrimiento de todo lo que está al otro laJo de la Gran
Costumbre». Podría continuar la cita, porque me parece
un texto que ilumina tu actitud ante la literatura. A tal
punto que cuando leí esa poesía permutante, en un mo­
mento en que también estaba leyendo Rayuela, se me ocu­
rrió que Rayuela es, en cierto sentido, una novela per­
mutante.
JC : Tenés mucha razón. Y yo me pregunto si una bue­
na parte de lo que he escrito no es permutante. Porque
62, Modelo para armar es también una novela permutante.
A mí siempre me fascinó la idea de dejar suelto el len­
guaje, la posibilidad de armar, de articular un poema, una
prosa que tenga un repertorio no ya de infinitas lecturas,
pero sí de diferentes lecturas mediante un simple movi­
miento, mediante un cambio de los bloques semánticos.
Siempre me ha fascinado porque eso es un poco devolverle
al lenguaje una especie de vida personal. Vos escribís el
poema permutante y después las cosas empiezan a moverse
según como tus ojos elijan la lectura, se elimina esa cosa
en cierto modo mecánica y consecutiva que tiene el len­
guaje racional y que tiene particularmente la prosa.
OP: ¿Qué te llevó a publicar esa poesía acumulada
en secreto durante todos estos años?
JC : Durante mucho tiempo me desanimó el hecho de
que mis poemas caían un poco en el vacío de mis amigos
lectores, cuya opinión cuenta para mí. El sentimiento de
que, o bien no leen mucha poesía (aunque todos dicen que
sí, no puedo saberlo, yo sí soy un gran lector de poesía)
o no están demasiado dispuestos a aceptar que un autor,
al que tienen clasificado como cuentista o novelista, se les
escape del casillero. Hay lectores de cuentos o de novelas
y cuando un novelista o un cuentista se aparece con unos
poemas, hay como una sensación de rechazo. Y voy a decir
otra cosa, que no es cruel sino verdadera: en general, los
occidentales somos demasiado clasificadores, estamos dema­
siado apegados a los géneros y a las etiquetas, contra las
cuales yo he escrito muchas veces. El tipo que ha sido
definido, clasificado como cuentista o como novelista, pare­
cería que no puede permitirse otra cosa. Bueno, yo me he
pasado la vida tratando de hacer siempre otra cosa, pero
sin salir de la prosa. Cuando la gente me esperaba en una
esquina el próximo libro salía en otra y eso creaba bas­
tante desconcierto. Pero cuando se llega a la diferencia
entre prosa y verso, te encontrás con una especie de manía
clasificatoria implacable. Jorge Guillén es un poeta y eso
está muy bien, pero si Jorge Guillén publicara una novela,
eso provocaría un desconcierto tremendo.
OP: Tal vez también porque el lector es demasiado
respetuoso (en el mal sentido de la palabra) del texto que
tiene por delante. Te insisto que yo leí concretamente dos
capítulos de Rayuela armándolos como si fueran poemas.
Uno es el que ya te mencioné («toco tu b oca...»), el otro
es el 73 («sí, pero quién nos curará del fuego sordo...»),
que pueden armarse como poemas, que son poemas.
JC : Supongo que sí, porque se siente en segmda que
no es el lenguaje de la prosa. Lo que ocurre es que si nos
ponemos a hablar de la diferencia entre prosa y poesía
tenemos para otro libro... Pero en Rayuela es evidente
que, cuando se llega a esos dos capítulos, el tipo de ten­
sión que hay en el lenguaje es diferente al tipo de tensión
de la prosa.
OP: Yo creo que el aflojamiento de esa tensión (en
el sentido que le estamos dando, claro) se da muchas veces
a través del diálogo, que es una operación muy parecida
a la de bajar un escalón, ¿no?
JC : Y además, cuidado, porque yo estaba escribiendo
una novela. No me podía permitir escribir Rayuela como
la hubiera escrito Gabriel Miró. Y me parece una buena
comparación para que el lector se dé cuenta de lo que quiero
decir.
OP: De todos modos, todo esto supone que te has im­
puesto ciertos límites.
JC : En mi juventud el lector no me importaba. Ya te
dije que yo no escribo nunca pensando en un lector, pero
me miro a mí mismo como mi primer lector. Y si al releer
algo no lo entiendo, lo cambio o lo suprimo. Eso me suele
suceder. De manera, entonces, que tal vez, tal vez, debería
haber tenido el coraje de passer outre, ¿eh? Irme al otro
lado y llegar a hacer lo que hizo Mallarmé, por ejemplo,
cuando escribió Un coup de dés. Mallarmé sabía muy bien
que en ese momento nadie se iba a poder aproximar a ese
poema. El tiempo, finalmente, lo fue descifrando y es po­
sible que en ese sentido yo tenga una cierta cobardía frente
al límite al que podría llegar un escritor.
OP: Estás a tiempo de hacerlo, de intentarlo.
JC : Sí, sí. Uno siempre está a tiempo de hacer cosas.
Pero hay algo que te dice si las vas a hacer o no las vas
a hacer. Yo me he divertido mucho conmigo mismo, sobre
todo hace ya bastantes años, con experiencias de escritura
automática. Que son unas «galipatías» tremendas, pero que
a mí me divertían mucho, porque dentro de esas «galipa-
tías» de pronto salían dos o tres frases que tenían un sen­
tido especial o me explicaban algo. Sin embargo, nunca se
me hubiera ocurrido publicarlas, como hacían los surrea­
listas. ¿Quién lee hoy la escritura automática de los surrealis­
tas? Nadie, salvo los profesores de literatura que tienen
que explicarla en sus clases.
OP: Me gustaría que habláramos un poco de Salvo el
crepúsculo, que será tu primer libro de poesía, al menos
desde el punto de vista exclusivamente editorial. Es decir
que para muchos será una formidable sorpresa, ya que gene­
ralmente el viaje literario suele hacerse al revés. Te con­
fieso que me gustó mucho, me dio la impresión de ser un
larguísimo viaje, que arranca de tiempos muy remotos y
termina con un hermoso poema que parece ser una conden­
sación de ese libro-viaje. Y que además se queda ahí como
un gran punto de interrogación.
JC : Como decís, formalmente es mi primer libro de
poesía. Vos sabés que yo he publicado algunos poemas,
por ejemplo en La vuelta al día en ochenta mundos y en
Último round. Y lo hice porque esos poemas habían na­
cido paralelamente con esos trabajos y que fueron poemas
porque no podían ser otra cosa, como el poema de 62, Mo­
delo para armar, el poema sobre la ciudad.
OP: Sí: «Entro de noche a mi ciudad, yo bajo a mi
cuidad / donde me esperan o me eluden, donde tengo que
huir / de alguna abominable cita, de lo que ya no tiene
nombre, / una cita con dedos, con pedazos de carne en un
armario»,15 etcétera.
JC : Pero no era un trabajo poético, digamos, indepen­
diente, estaba metido en la masa de una novela v era el
poema de la novela. Pero lo que sucede es lo que hablá­
bamos el otro día sobre las categorías: en general yo me
resisto a la presión de la crítica, porque no me importa
demasiado cómo me clasifican; yo tengo mi propia clasi­
ficación. Respecto a eso que hablamos el otro día: todos
los críticos del mundo pueden sostener que soy un profe­
sional (cosa que hacen) y yo los dejo hablar pero sigo
pensando que soy otra cosa, me veo de otra manera.
Del mismo modo, todos los críticos del mundo, prác­
ticamente todos, me han clasificado como un prosista, como
un cuentista o un novelista. Entonces, cada vez que se ha
publicado un poema mío, o bien no ha habido ningún co­
mentario, como si se tratara de una travesura de Julio
Cortázar que publicó un poema que no merece ser criti­
cado y comentado, o bien han sido recibidos yo diría casi
con una cierta desolación, una cierta tristeza, como quien
dice: «Caramba, este hombre que tan bien estaba encau­
zado en su línea de trabajo y ahora se pone a hacer ver­
so s»... Ese tipo de reacción profesional de los críticos.
OP: José Miguel Oviedo, por ejemplo.
JC : Claro. Yo lo quiero mucho a Oviedo, somos muy
amigos y él se va a reír mucho cuando lea eso, pero yo
aprovecho para vengarme amistosamente de esa clasifica­
ción suya, según la cual mis poemas eran «conmovedora­
mente malos». Fíjate que «conmovedoramente» muestra
el Oviedo que me quiere mucho, y lo de «m alos» es su
opinión y es válida. Pero yo creo que en el fondo res­
ponde al hecho que fue a buscar mi trabajo habitual y se
encontró con otra cosa y se descolocó, la descolocación es
muy frecuente en la crítica. Lo malo es que yo — que,
como empecé diciéndote no hago demasiado caso a ese
tipo de cosas y sigo por mi camino— tengo que reconocer
que he sido débil en lo que toca a la poesía: la convertí,
la fui convirtiendo en una actividad un poco secreta.
La poesía, ya sea poesía amorosa, poesía elegiaca, poe­
sía con contenido político (porque hay bastante de eso tam­
bién), se
convirtió en páginas que fui
guardandoy
no quisedar a conocer. Entonces, este libro me produce
un efecto muy extraño, porque sé que va a salir a fin de
año pero me va a costar mucho aceptarlo como un libro
mío, lo voy a sentir siempre como fuera de catálogo.
OP: En ese libro hay un texto (en prosa) que me pa­
rece un poco parte de la clave para entrar en ese mundo.
Es Background,“ al que como subtítulo le pones Tierra
de atrás,
literalmente. Ahí decís esto: «Si hablo de eso
es porque al despertar arrastro conmigo
jirones desu
pidiendo escritura, y porque desde siempre he sabido que
esa escritura — poemas, cuentos, novelas— era la sola fija­
ción que me ha sido dada para no disolverme en ese que
bebe su café matinal y sale a la calle para empezar un
nuevo día». Yo diría, a partir de esta clave y de otras
diseminadas en el libro, que tu poesía pertenece más a los
sectores nocturnos que a los sectores diurnos de tu vida.
Tengo la impresión de que en tu escritura, como en el Dios
imaginado por Graham Greene, hay dos caras, una cara
diurna y una cara nocturna, y que tu poesía proviene de
esta cara nocturna.
JC : Es muy posible, porque efectivamente los poemas,
como muchos cuentos míos, nacen de imágenes oníricas,
son una tentativa de poner en escritura visiones o entrevisiones que me da el sueño. No todos por cierto, pero
que lo onírico juega un papel muy importante en mi poe­
sía es un hecho que no sé si puede comprobarlo el lec­
tor. Pero el autor lo sabe perfectamente. En realidad esto
no es más que una extensión de algo que abarca también
todos mis cuentos: si yo me tuviera que definir desde el
punto de vista del tiempo, del tiempo cíclico del día y de
la noche, si tuviera que definirme como escritor, me con­
sideraría como un escritor nocturno, profundamente noc­
turno.
OP: Sí (y vuelvo a citarte; espero que tu editor no me
reclame derechos de autor j. En ese mismo Background87
decís, irrefutablemente, como diría Borges: «Todo vino
siempre de la noche, background inescapable, madre de
tantas criaturas diurnas». Y ya que estamos, yo podría
decirte que ahí estás haciendo poesía sin saberlo, porque
esa frase puede armarse así:
Todo vino siempre de la noche,
background inescapable,
madre de tantas criaturas diurnas.
Pero aquí volvemos a la noción de ritmo, que si es
perfectamente perceptible en tu prosa, lo es (por supues­
to) muchísimo más en tu poesía.
JC : Creo que miedo completar esto que decís y que
me parece exacto en el sentido (como ya te dije antes) de
que yo siempre me consideré un músico frustrado en el
sentido de ejecutante, pero no un melómano frustrado,
todo lo contrario, soy un auditor que llega hasta lo obse­
sivo. Y esa nostalgia de la música yo la he llevado de
alguna manera a la escritura, en la prosa a través del rit­
mo. Te habrás fijado que mis cuentos terminaA siempre, o
prácticamente siempre, con frases que yo pienso que obli­
gan al lector a precipitarse hacia el final. No tanto por la
acción del cuento, sino por la forma en que está dicho.
Y mi problema con las traducciones es que a veces me es­
tropean ese ritmo: tengo que discutir con el traductor
para que fuerce su idioma y de todas maneras trate de re­
producir ese ritmo.
Pero eso es ritmo, que es uno de los elementos de la
música. Luego está el otro, que es el elemento melódico;
y con él es en la poesía donde yo he buscado compensar
mi frustración como músico.
En una entrevista concedida a Le Monde de la
Musique (N.° 31, febrero de 1981) Cortázar dijo lo
siguiente acerca del mismo tema: «E l cuento, por
ejemplo, es un género literario particular, que posee
una estructura muy musical. Se procede por una es­
pecie de acumulación de tensiones que estalla hacia
el final, en el desenlace dramático. Es el equivalente
de un gran movimiento en una sonata o en un cuar­
teto. Cuando se escuchan los quintetos de Mozart se
percibe muy claramente la manera en que iba pre­
parando poco a poco una tensión que atrapa al audi­
tor. Nada es chato, nada es lineal. Hay una concen­
tración de fuerzas que sólo se resolverá en el final.
Mis cuentos buscan la misma cosa, terminan siempre
con una frase que es una condensación en la que cada
palabra, cada coma, tienen una función rítmica».
Y más adelante, hablando del jazz y de la inven­
ción que se daba en los «solos» 89 agrega: «En relación
a la literatura yo quedé fascinado por ese espíritu que
coincidía con el gran postulado de los surrealistas
franceses: la escritura automática. Dejar fluir la con­
ciencia, escribir aquello que acude al espíritu en una
improvisación apenas controlada por el cerebro. Esta
relación entre surrealismo — empresa de liberación de
muchos tabúes literarios— y el jazz, tuvo por efecto
natural aproximarme a esa música».
JC : En Salvo el crepúsculo te habrás fijado en el gran
porcentaje que hay de poemas rimados, ya sea con rima
consonante o asonante, la gran cantidad de lo que yo llamo
preludios y sonetos. Incluso hay por ahí una referencia iró­
nica de un personaje imaginario que se maravilla de que yo
pueda escribir sonetos en esta época, cuando el soneto es
una forma que ya prácticamente parece abandonada. Y sin
embargo el soneto, con su perfección no sólo rítmica, sino
además melódica, con la repetición de rimas consonante,
o sea la rima perfecta, es para mí una manera de cumplir­
me en la escritura y al mismo tiempo darle todos los valo­
res musicales y rítmicos que me parece que potencian más
lo que yo quiero decir.
OP: Sí, eso es evidente para cualquiera que lea el li­
bro, que entre otras cosas es una demostración de la pro­
funda vinculación que existe entre tu escritura y la mú­
sica. La otra comprobación consiste en que de ningún modo
se trata de algo artificial, sino que es algo que se da con
la mayor naturalidad.
JC : Además te diría que eso surgió en mis primeros
años de escritura, de niño. Como muchos niños, empecé
a escribir poemas antes que prosa, poemas perfectamente
rimados; y perfectamente ritmados. Muy malos como poe­
mas, claro, cargados de sentimientos ingenuos y de toda
la cursilería de un niño, sobre todo de un niño de mi
generación. Pero los pocos que todavía recuerdo — escritos
no tengo ninguno— me asombran por la eficacia formal,
es decir, por las estructuras rítmicas y melódicas de la
rima.
Son absolutamente impecables. A tal punto (te lo cuen­
to como una anécdota que me hizo sufrir mucho) que des­
pués de haberle mostrado a mi madre dos o tres de esos
sonetos, mi madre los mostró a mi familia. La cual fami­
lia era la familia más prosaica imaginable: le dijeron a mi
madre que eso sólo tenía una explicación, esto es, que yo
era un plagiario, que esos sonetos yo los había sacado de
algún libro, puesto que me veían siempre leyendo. Enton­
ces mi madre subió de noche a mi habitación antes de que
yo me durmiera y muy avergonzada — porque en el fondo
me respetaba y me quería mucho— trató de sonsacarme
si esos poemas yo los había escrito o los había sacado de
algún libro. Tuve un ataque de desesperación, creo que
nunca he llorado tanto.
OP: ¿Cuántos años tenías?
JC : Debía tener nueve años. Yo consideré eso como
una ofensa, como algo que me vulneraba en lo más hondo.
Yo había hecho esos sonetos con un amor infinito y me
habían salido formalmente muy bien. El resultado era que
me acusaban de plagio. Te cuento esto para que veas cómo
desde el principio, digamos, los elementos formales los
dominé muy bien.
OP: En este mismo libro, en ese capítulo que se llama
Para escuchar con audífonos (donde explicás las ventajas
de escuchar música con audífonos) decís esto: «Cómo no
pensar, después, que de alguna manera la poesía es una
palabra que se escucha con audífonos invisibles apenas el
poema empieza a ejercer su encantamiento» y oponés esa
situación a la del lector de novelas o de cuentos, que por
más abstraído que esté, sigue «ligado a la vida circundante».
Y después agregás: «En cambio el poema comunica el poe­
ma, y no quiere ni puede comunicar otra cosa. Su razón
de nacer y de ser lo vuelve interiorización de una intetioridad, exactamente como los audífonos que eliminan el
puente de fuera hacia adentro y viceversa para crear un
estado exclusivamente interno, presencia y vivencia de la
música que parece venir desde lo hondo de la caverna ne­
gra». Y por último decís que «el poema es en sí mismo
un audífono del verbo».*9 Me gustaría que me explicaras
un poco todo esto.
JC : Bueno, se parte de la idea de que los audífonos
te producen la impresión de que la música no te llega
de afuera, aunque en la realidad ocurra así, la oís en el
centro del cerebro, parece estar situada adentro. l o que
se quiere decir en ese pasaje es que entre la prosa que se
abre camino pasando por la racionalidad (primero la lec­
tura, luego el análisis instantáneo que hacen las potencias
racionales y finalmente la comprensión y captación de la
cosa) y la poesía, se diría que el poema elimina ese obs­
táculo. Es decir, se da, nace en el interior, se da en el
interior, sin pasar por la intermediación de las potencias
racionales. Y entonces el árbol de Rilke al que se alude
allí se alza directamente en el oído.
OP: Hay otro pasaje que me parece interesante men­
cionar aquí, ese en que citás la opinión de un amigo que
te previene contra los riesgos de alternar poesía y prosa
y que ese amigo califica de «suicida» porque «los poemas
exigen una actitud, una concentración, incluso un enaje­
namiento por completo diferentes de la sintonía mental
frente a la prosa, y de ahí que tu lector va a estar obligado
a cambiar de voltaje a cada página y así es como se que­
man las bombitas». Vos decís que ambas se potencian recí­
procamente y sospechás en el punto de vista de ese amigo
«esa seriedad que pretende situar la poesía en un pedestal
privilegiado, y por culpa de la cual la mayoría de los lec­
tores contemporáneos se alejan más y más de la poesía en
verso, sin rechazar en cambio la que les llega en novelas
y cuentos y canciones y películas y teatro».
JC : Sí, es la lucha de siempre. Hay algunos poemas
(creo que aquí no he utilizado esa expresión)90 que yo lla­
maba «Grandes máquinas», como uno que titulé Notre
Dame la nuit, que son poemas largos, como las grandes
odas de Claudel, sin que esto suponga una comparación,
sino una equivalencia. A mí no me parecen engolados, pero
son probablemente lo más cercano al engolamiento a que
yo he podido llegar en poesía. Porque todo lo que he es­
crito en poesía — vos lo has notado— ha sido una tenta­
tiva a transmitir la poesía sin que tuviera la mayúscula de
la palabra Poesía, algo capaz de pasar sin esa automática
hipervaloración que hace que la gente siempre abra un
poco los ojos cuando se habla del Poeta y de la Poesía.
Esa jerarquización de la poesía que yo no creo nece­
saria para llegar a la poesía más alta y más grande, ¿no?
OP: Es decir, que en tus poemas manejas elementos
que pertenecen naturalmente a la vida de todos los días
y que una cierta categoría de poetas omite porque no los
considera prestigiosos, dignos de figurar en un poema.
JC : Sí, o porque no son lo suficientemente «poéticos»
entre comillas, ¿no?, esa gente que piensa que aún no
puede usar la palabra «teléfono». Sin embargo, hay que
decir que aquí ya estamos hablando fuera de la realidad
actual, porque la poesía contemporánea que me parece
válida es una poesía que se ha situado en un plano de
vida inmediato, con todo ese vocabulario. Yo, por ejem­
plo, he sentido la influencia — y tal vez se note en alguno
de los poemas— de eso que se llamó la Escuela de Nueva
York. Es esa serie de grupos de poetas jóvenes que cen­
traban su admiración en Williams Carlos Williams y que
escribieron una poesía de lo cotidiano y la siguen escri­
biendo. Yo recibo muchas revistas de poesía de Estados
Unidos, las leo con mucho gusto.
Allí hay poetas como Paul Blackburn (que fue muy
amigo mío) que es capaz de contarte un día de su vida
desde que se levanta, se afeita y sale a la calle. Y está
haciendo un poema, un poema que he leído con la pers­
pectiva áulica de la poesía como se la entendía hace mucho
tiempo. No es poesía, es simplemente prosa escalonada,
y sin embargo, cuando se trata de verdaderos poetas, cuando
se trata de alguien como Williams, de alguien como Black­
burn, no hay la menor duda (al menos yo no la tengo) de
que eso tiene la calidad y la fuerza de la poesía.
La excepción es lo que yo llamo «mi poesía lujosa»,
los sonetos y los preludios, todas las evocaciones mitoló­
gicas, ese poema que se llama Marco Polo r e c u e r d a Todo
eso es deliberadamente muy lujoso, pata llamarlo así, donde
la palabra «teléfono» no entrará jamás.
OP: En eso de la introducción de palabras extraídas
de lo cotidiano creo que conviene recordar a Pedro Sali­
nas, a quien tú mencionaste el otro día. Todavía recuerdo
el impacto que me produjo su libro La voz a ti debida,
que fue escrito en 1934. Y en Salvo el crepúsculo hav un
poema dedicado a él.
JC : Tengo un poema dedicado a Salinas y además un
amor infinito por Salinas. De todo ese grupo de los lla­
mados Poetas de la República, mis poetas fueron Salinas,
García Lorca y Cernuda, por razones muy diferentes. Pero
en el caso de Salinas sobre todo por eso que vos decís,
por todo eso que hay en Seguro azar y en La voz a ti
debida. Son poemas de amor, pero dichos de una manera
en que la poesía parece casi un milagro de sencillez.
OP: Y más milagro fue para quienes pasamos casi sm
transición de la lectura de Núñez de Arce (a quien debía­
mos estudiar en el colegio) a la de esos poetas. Fue algo
así como caerse de la escalera. Y sin embargo, Núñez de
Arce, a quien también mencionaste entre tus lecturas juve­
niles, utilizaba como nadie el ritmo y la rima.
JC : Sus décimas son perfectas. Yo escribí un texto que
le di a la agencia EFE, en donde cito tres décimas de un
poema suyo que estaba en El tesoro de la juventud — que
era mi gran lectura de niño— que me habían dejado elec­
trificado. A tal punto que me los aprendí de memoria, no
entero, porque el poema tiene como 200 décimas, pero
todavía hoy soy capaz de recitar las tres primeras de me­
moria y las pongo justamente en ese artículo como un gran
elogio para Don Gaspar Núñez de Arce, un hombre que
escribió décimas como muy poca gente, con una soltura
extraordinaria.
OP: Pero volviendo a Salvo el crepúsculo, ahí apare­
cen tus amigos Calac y Polanco, que rondan tu escritorio
mientras trabajás y se permiten ciertos comentarios iróni­
cos, desenfadados, como si fueran un poco los abogados
del Diablo.
JC : Sí, que vuelven a joderme. No voy a llegar al
punto de decir que son heterónomos, como los poetas para­
lelos de Fernando Pessoa, ¿no? que él creó para poder
atribuir a cada uno de ellos una poesía diferente que sin
embargo es siempre de Pessoa. No; Calac y Polanco son
unos personajes que hicieron su aparición en 62, Modelo
para armar y a partir de ahí se quedaron un poco prendidos
en mi memoria, a tal punto que después han seguido apa­
reciendo en el libro que escribí con Carol también (Los
autonautas de la cosmopista), vuelta a vuelta están ahí joro­
bándonos en nuestra expedición.
¿Cómo decirte? Para mí son nostalgias argentinas. Son
dos personajes muy porteños en su manera de hablar, en
su ironía, y al mismo tiempo en su bondad, porque ellos
me quieren mucho. Pero son muy desgraciados también
y hacen todo lo que pueden por ironizar sobre mi trabajo
y sobre mi conducta. Yo no te puedo decir cuál es el grado
de servidumbre que ellos tienen con respecto a mí; al con­
trario, creo que el sirviente soy yo, porque me sucede estar
escribiendo y de golpe se me meten Calac y Polanco. Lle­
gan de nuevo, y van a seguir, mientras yo escriba van a
seguir presentes, eso es seguro.
LA MÚSICA: JAZZ Y TANGO
OP: En tus novelas, sobre todo en Rayuela, hay casi
siempre como un comentario irónico de la acción, algo así
como la voluntad o la necesidad de burlarse de la seriedad,
¿no?
JC : Sí, Oliveira tiene el temor permanente de caer en
el pathos, de caer en la sensiblería, en el romanticismo.
Y eso porque él se sabe vulnerable, porque en el fondo
Oliveira es un gran sentimental. Y entonces, cada vez que
avanza un poco en un terreno dialéctico (ya sea hablado
o en el terreno de la acción) da un paso atrás y contempla
la cosa con ironía, trata de molerla un poco. Eso se advierte
continuamente en sus diálogos, ¿no? Tiene un miedo terri­
ble de dejarse atrapar por el drama, es decir, pasar del
mundo tal como él lo entrevé a un mundo de aceptación
dramática que en definitiva es muy convencional, porque
son los dramas de la muerte, del amor, del abandono.
Frente a eso él retrocede y se defiende con la ironía.
OP: ¿No hay ahí un elemento proveniente del tango?
Eso de que «un hombre macho no debe llorar». En los
momentos más dramáticos o trágicos (la muerte de Bebé
Rocamadour, el concierto de Berthe Trepat, la ruptura con
La Maga) hay un momento en que Oliveira se escapa por
el lado del humor, de un humor que puede ser negro o
siniestro, pero que de alguna manera cristaliza una espe­
cie de filosofía popular, muy rioplatense, tanguera si querés.
JC : Sí, porque Oliveira es profundamente porteño y
eso significa haber crecido un poco dentro del clima del
tango y de las letras de tangos, evidentemente. En todos
nosotros — a vos también te debe pasar— hay como sedi­
mentos que en circunstancias determinadas asoman. Se aso­
ma el fragmento de una letra de tango que responde un
poco a la situación, en general irónicamente. Oliveira no
es ninguna excepción, es un hombre de tango y ha asimi­
lado eso. Finalmente — y aunque no tengamos mucho para
enorgullecemos de ello— las letras de tango reflejan una
cierta naturaleza del poiteño.
OP: Por supuesto. Y eso nos lleva a Jung y al Incons­
ciente Colectivo, en el que estamos metidos hasta el pes­
cuezo en este terreno como en otros. Yo creo que esos ele­
mentos están siempre como embozados en las relaciones
de Oliveira con La Maga, ¿no?
JC : Sí, claro, porque Oliveira es un machista, lamen­
tándolo además, porque si alguna cosa rescatable tiene Oli­
veira es su necesidad de mirarse en un espejo que lo refleje
tal como es y no tenerse lástima. Y atacarse a sí mismo,
¿rectamente. Oliveira es implacable consigo mismo, lo cual
no le impide volver a esas características que están en él
y de las que no consigue desprenderse. Y, por ejemplo,
conducirse de una manera machista en muchas oportuni­
dades.
Oliveira es un hombre capaz de una piedad infinita, el
tema de la piedad vuelve y vuelve en él de una manera
constante, el valor de redención que según él puede existir
en apiadarse, en apiadarse de veras de cierto tipo de cosas.
Él utiliza incluso el slogan «La Piedad está liquidando»
cuando hay algo que se afloja, que se viene abajo. Pero
esa piedad puede ser sustituida por una crueldad tremenda,
¿no? Oliveira deja caer las cosas así, a derecha e izquierda.
OP: Y utiliza otro procedimiento (por llamarlo de al­
guna manera) que es también muy porteño, muy rioplatense: el de estar de manera permanente tomándose el pelo
en las situaciones más dramáticas, como es el caso en el
concierto de Berthe Trepat. Que es lo que, salvadas todas
las distancias, hace el personaje de Chorra, el célebre tango
de Discépolo.
JC : Bueno, ahí Oliveira se trata a sí mismo de imbé­
cil y de cretino, pero eso no impide que cuando por un
momento acaricia la esperanza de subir a la casa de Berthe
Trepat, cuando piensa que va a poder secarse los zapatos
al lado de un fuego (porque está empapado) y todo eso
se viene abajo y Berthe Trepat se le viene encima con su
mitomanía y lo insulta y lo trata de sátiro y finalmente lo
echa, te acordás que en ese capítulo Oliveira se queda fu­
mando un cigarrillo bajo la lluvia y no se sabe si es la
lluvia o sus lágrimas que le van deshaciendo el cigarrillo.
En realidad Oliveira termina llorando.
OP: Sí, pero en las últimas líneas vuelve la ambivalen­
cia, porque Oliveira se dice esto: «Te falló, pibe, qué le
vas a hacer. Dejemos las cosas así, hay que ir a dormir. No
había ninguna otra razón, no podía haber otra razón. Si
me dejo llevar soy capaz de volverme a la pieza y pasar­
me la noche haciendo de enfermero del chico». De donde
estaba a la rué du Sommerard había para veinte minutos
bajo el agua, lo mejor era meterse en el primer hotel y dor­
mir. Empezaron a fallarle los fósforos uno tras otro. «Era
para reírse.» 92 O sea que después de todo Oliveira termina
tomándose el pelo una vez más.
OP: En alguna ocasión dijiste haber empezado a escu­
char música de jazz entre los años 1928 y 1929 y que,
de golpe, descubriste ese fenómeno maravilloso que cons­
tituye su esencia: la improvisación. Pero ¿cómo llegaste
al jazz? Porque no debía ser fácil en la Argentina de esa
época.
JC : En ese entonces, la única posib;lidad era la radio,
porque no venía ninguna orquesta a Buenos Aires y no
había ninguna orquesta argentina de jazz. (Después em­
pezaron a aparecer, pero las primeras eran bastante ma­
las.) El primer disco de jazz que escuché por la radio quedó
casi ahogado por los alaridos de espanto de mi familia, que
naturalmente calificaba eso de música de negros, eran inca­
paces de descubrir la melodía y el ritmo no les importaba.
A partir de ahí empezaron las peleas, porque yo tra­
taba de sintonizar jazz y ellos buscaban tangos. De todos
modos empecé a retener nombres y me metí en un uni­
verso musical que a mí me parecía extraordinario. Por la
simple razón de que aunque me gustaba y me sigue gus­
tando el tango, me bastó escuchar algunas grandes inter­
pretaciones de jazz para medir la inmensa diferencia cuali­
tativa que hay entre esas dos músicas.
OP: ¿Qué entendés por «diferencia cualitativa»?
JC : El tango es muy pobre con relación al jazz, el
tango es pobrísimo, paupérrimo, permite únicamente una
ejecución basada en la partitura y sólo algunos instrumen­
tistas muy buenos — en este caso los bandoneonistas— se
permiten variaciones o improvisaciones mientras todos los
demás de la orquesta están sujetos a una escritura. Diga­
mos que el tango se toca como la música llamada clásica.
El jazz, en cambio, está basado en el principio opuesto,
en el principio de la improvisación. Hay una melodía que
sirve de guía, una serie de acordes que van dando los puen­
tes, los cambios de la melodía y sobre eso los músicos de
jazz construyen sus solos de pura improvisación, que natu­
ralmente no repiten nunca.
Una de las experiencias más bellas en el jazz es escu­
char eso que llaman los takes, es decir, los distintos ensa­
yos de una pieza antes de ser grabada y observar cómo
siendo siempre la misma es también otra cosa. Porque hay
una orquestación, un orden de entrada y a veces hay pasa­
jes escritos, pero cada gran instrumentista — un trompetista, un saxofonista, un pianista— hace el segundo take
de una manera que es diferente del primero, y el tercero
diferente del segundo, es realmente una improvisación, él
no se acuerda de lo que hizo antes. Todo lo cual a mí me
parecía tener una analogía muy tentadora de establecer
con el surrealismo.
OP: De eso te iba a hablar, justamente: de la escritura
automática.
JC : Sí, me interesó porque el jazz en ese momento era
la única música que coincidía con la noción de escritura
automática, de improvisación total de la escritura. Y en­
tonces, como el surrealismo me había atraído mucho y yo
estaba muy metido en la lectura de autores como Bretón,
Crevel y Aragón (los dos primeros surrealistas) el jazz me
daba a mí el equivalente surrealista en la música, esa mú­
sica que no necesitaba una partitura.
Y esa música — ése es el otro gran milagro que yo no
me cansaré de agradecer— no hubiera sobrevivido si Edi­
son no hubiera inventado el fonógrafo, Dorque precisamente,
desde el momento que se trata de una música improvisada,
si eso no se graba la improvisación muere en el mismo
minuto en que terminó.
De modo que la aparición del disco (que es el equiva­
lente de la página, del papel, de los surrealistas) con su
capacidad de conservar esas improvisaciones, le da a eso
una calidad mágica, asombrosa y que para mí es uno de
los signos más maravillosos de este siglo, una de las carac­
terísticas más notables: el empalme puramente casual del
disco como invención mecánica y del jazz como música.
OP: De modo que uno de los elementos que te atrae
en el jazz es el de la improvisación, que puede emparentarse con la escritura automática. En segundo lugar — y aquí
especulo— pienso que pudo atraerte lo que hay de mundo
cerrado sobre sí mismo en una grabación y, finalmente, el
rigor, el rigor más absoluto, porque todo eso, con sus im­
provisaciones y todo, no podía durar más de tres minutos,
digamos.
JC : Por supuesto, no tengo nada que agregar a eso.
OP: Y también puede sospecharse que en esa admira­
ción tuya por el jazz está ese goce de la perfección consi­
derada como algo muy efímero y al mismo tiempo perfec­
tamente acabado.
JC : Ah, sí. Yo creo que es tal vez para mí el goce
estético más alto ese instante, esa culminación de la belleza
que abre una especie de puerta y que sin embargo se ter­
mina. Incluso es sabido que en el jazz puede haber muy
buenas improvisaciones y otras muy malas. Un mismo mú­
sico puede estar menos inspirado en un momento y hacer
cosas que son menos buenas. Pero cuando se produce una
conjunción — que suele ser bastante instantánea, que no
dura mucho, en donde todos los músicos parecen coincidir
en un mismo impulso— el resultado es la perfección total.
Eso es lo que me maravilla del jazz. El tango, cualquiera
de las otras músicas populares, podés escucharlas veinte
veces y las veinte veces son buenas o malas, pero son ellas
y nada más.
OP: En el tango, sin embargo, a pesar de la partitura
con todas sus indicaciones, es posible encontrar diferencias
apreciables de ejecución de una misma pieza por dos or­
questas distintas, por dos cantores distintos.
JC : Claro, a condición de que sean dos orquestas dis­
tintas. Si es la misma orquesta puede suceder muv bien
que el violinista tenga en ese momento el capricho, la
inspiración de hacer un arpegio que no hubiera hecho en
la ejecución anterior, pero siempre en dosis muy limitadas.
Cuando se trata de orquestas distintas sí, porque ahí entra
a jugar el arreglador, la instrumentación es distinta. Una
cosa es La cumpar sita por Canaro y otra por D ’Arienzo.
Porque en la época en que en la Argentina había grandes
orquestas típicas, cada una de ellas tenía una personali­
dad muy marcada. D ’Arienzo, por ejemplo, hizo del piano
el instrumento dominante, toda la orquesta estaba condu­
cida por el piano. En Julio de Caro es el violín el que la
lleva, en Troilo es el bandoneón, en Fresedo también.
Pero no me gustaría que esto que he dicho acerca del
tango y su pobreza sea considerado como una idea nega­
tiva, que yo no manejo en absoluto. Lo que digo es que
son dos géneros distintos; los tangos me siguen conmo­
viendo hasta tal punto que incluso he sido cómplice en
alguno de ellos en estos últimos años.
OP: Además, yo creo que habría que distinguir entre
el tango que podríamos llamar «clásico» y el que arranca
con Piazzola. A mi modo de ver, Piazzola lo cambia todo.
JC : Y no sólo él. En los últimos años yo he escuchado
algunos quintetos o conjuntos argentinos que dislocan un
poco el tango, lo parcelan a partir de una estética diferente
que supongo tiene su público y sus admiradores. Yo conozco
algunas cosas buenas en ese campo pero ahí también jue­
gan razones de nostalgia y de edad. Con el tango a mí me
sucede que estoy situado en la época de los años veinte
a los cuarenta. Lo que viene después lo puedo escuchar
con interés pero no me toca, no me llega.
De la misma manera que el jazz, el viejo jazz de New
Orleans y el llamado jazz de Chicago en el fondo es
mi jazz, y cuando llega la hora y tengo ganas de escuchar
jazz, de tres veces dos saco a Duke Ellington, Armstrong,
saco los viejos cantantes de blues. Con el tango es igual,
soy muy pasat sta en materia de música porque ese tipo
de música está muy ligado a tu vida personal, es imposible
separar una serie de nostalgias y vivencias de otro tiempo.
Cuando pongo un disco de Gardel estoy viendo el patio
de mi casa, toda mi familia; ese disco hace pasar imáge­
nes, figuras.
OP: Pero además, en el tango está la letra. Y a pesar
de las diatribas iniciales de Borges contra los letristas de
tango (luego corregidas o atemperadas) no veo por qué
negar que esas letras — por supuesto las mejores, las de
un Discépolo, por ejemplo— no están expresando un in­
consciente colectivo. ¿Tenés alguna prevención contra las
letras de tango?
JC : Bueno, algunas me hacen reír porque son comple­
tamente absurdas, muy mediocres y muy malas. Pero cuan­
do el autor se llama Homero Manzi, cuando el autor es
Celedonio Flores, la cosa es distinta. Para mí el poema
de Mano a mano es absolutamente admirable como texto
poético lunfardo, o semi-lunfardo, ese arranque;
«Rechiflao en mi tristeza
hoy te evoco y veo que has sido
en mi pobre vida paria sólo una buena m ujer...»
Es maravilloso porque ahí se siente incluso la hermosa
ingenuidad del poeta popular. La palabra «paria» no se
usa prácticamente en la Argentina. Pero ahí en el verso,
cuando el poeta llega a ese en mi pobre vida... es como
si viéramos nacer la palabra paria. Y está perfecta. Es
decir, la vida de un descastado, como en la India, de a l­
guien que no tiene nada. Y todavía agrega: «Tu presencia
de bacana puso calor en mi nido» y esa cosa hermosa que
dice: «fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has que­
rido / como no quisiste a nadie, como no podrás querer»
que resuelve el problema de los sentimientos de la mujer
por su cuenta. Porque, claro, los argentinos son — como
tantas argentinas— monstruosamente machistas. Y otra
letra de tango que me parece imperfecta como poema pero
maravillosa como contenido es Mi noche triste.
OP: ¿Alguna vez se te ocurrió indagar qué influencias,
qué poetas están detrás de esas letras, qué poetas leían
letristas como Pascual Contursi, Homero Manzi, Enrique
Santos Discépolo?
JC : No, yo no sé nada de eso. Lo único que examiné
un poquito fueron las influencias francesas cuando escribí
ese texto para el libro de Sábat, Un gotán para Lautrec.”
OP: Ahí parece que todos los poetas argentinos del
tango ven París como un viaje iniciático, como la consa­
gración de una vida. Nadie puede vivir sin conocer París,
aun si detrás del viaje está el fantasma del fracaso.
JC : Eso es una cosa. Y la otra, que es tal vez la causa
de esa visión de París, es el Camino de Buenos Aires, es
decir, las prostitutas francesas en los prostíbulos y cabarets
de Buenos Aires que naturalmente, aunque fueran de baja
calidad y por más simples que fueran aquí en París, en el
ambiente de un prostíbulo porteño de la época debían ser
María Antonieta. Pero además no debían ser cualquier cosa,
porque si no, a nadie se le hubiera ocurrido la idea de
pagarles el viaje.
Esas mujeres hicieron un poco la educación sentimental
de los niños bien argentinos y de mucha gente del pueblo
argentino, simplemente por su elegancia, su manera de
tomar una cucharita o de vestirse. Eso, entonces, multi­
plicó sin duda el espejismo de París, de esa ciudad de donde
venían estas mujeres.
OP: Sí. Ya habíamos hablado de ese prólogo que re­
dondea en cierto modo lo que dijiste: «De nosotros (Toulouse-Lautrec) conoció a los fils-á-papa, los hijos de viejos
o de nuevos ricos rioplatenses que desembarcaban en Fran­
cia para completar su educación sentimental y preparar ese
regreso que les daría un diploma no escrito, pero más pres­
tigioso que el de las universidades».94
JC : Claro, eso es lo que hizo prácticamente toda la
gente adinerada de Buenos Aires antes y después de la
primera guerra mundial.
OP: Borges dice que la milonga y el tango de los orí­
genes podían «ser tontos o, al menos, atolondrados, pero
eran valerosos y alegres; el tango posterior es un resentido
que deplora con lujo sentimental las desdichas propias y
festeja con diabólica desvergüenza las desdichas ajenas».95
Uno de esos temas recurrentes es la pronosticada caída de
la mujer que acaba de abandonar al personaje para irse con
otro más rico, que conlleva la idea de oponer simétrica­
mente los conceptos riqueza-corrupción a pobreza-pureza.
JC : No había pensado en eso.
OP: Da la impresión de que el abandono por la mujer
de eso que después se llamó un «estilo de vida» (en este
caso el arrabal, la fábrica) fuera percibido por el poeta como
una traición de clase. La ascensión social es un mal en sí.
Y no digamos nada si la mujer se va con un magnate.
JC : Lo que ocurre es que eso parece coincidir con la
negatividad esencial del tango. Hay muy pocos tangos po­
sitivos, en los que las letras sean, no diré ya alegres, hay
muy pocas, pero en cierto modo constructivas. Generalmente
el tema básico del tango es la destrucción personal en el
plano amoroso, eso que decís vos: la mujer se le va, lo
tra'ciona, lo engaña, de alguna manera la pierde. También
está el individuo que se encuentra metido en una situa­
ción de la cual no puede salir.
OP: Otra constante, que es la que transmite ese her­
moso tango que cantó Gardel, Ventarrón, es la del viaje
en busca de un destino que de alguna manera misteriosa
le está señalado, al que sigue el regreso tras la derrota.
Como si el viaje fuera una especie de transgresión a unas
reglas del juego no escritas.
JC : Claro. Y en el caso de las mujeres, acor date de ese
tango que fue uno de los que le dio la fama a Azucena Maizani: «N o salgas de tu barrio, sé buena muchachita/casate
con un hombre que sea como vos». Es decir, el consejo de
la conformidad total.
OP: Eso es, «conformidad», la aceptación. En la ma­
yoría de los tangos la felicidad proviene de la aceptación
de una situación pre-edénica. Si transgredís el código, sos
expulsado y sólo podés venir en busca del perdón.
JC : Sí, ése parece ser el itinerario — con muchas va­
riantes— de todos los tangos que cuentan la grandeza y la
decadencia de una mujer. Flor de fango * por ejemplo, tan
maravillosamente cantado por Gardel, es eso: «tu cuna fue
un conventillo alumbrado a kerosén» y entonces viene la
falsa ascensión, «justo a los 14 abriles te entregastes a la
farra/a las delicias del gotán/te gustaban las alhajas, los
vestidos a la moda/y las farras de champán». Es decir, la
chica sube, pero después «fuiste la amiguita de un viejo
boticario/y el hijo de un comisario/todo el vento te sacó/
empezó tu decadencia...». ¿Ves? Ascensión y caída. Hay
muchos en ese estilo. Muñeca brava, por ejemplo. Cente­
nares.
OP: Pero esa insistencia en el tema es sospechosa y
demostrativa de una gran receptividad por parte de la gente
que escuchaba tangos. Eso, probablemente, debe traducir
un sentimiento colectivo oculto, que el letrista traduce en
poemas.
JC : Sí, supongo que sociológicamente (yo de sociólogo
no tengo nada) eso debe permitir una serie de aperturas
interesantes sobre la índole del porteño por lo menos, por­
que el interior estaba totalmente ajeno a eso. El tango es
un injerto casi del todo exótico para el interior en los años
veinte o treinta, ahí están con sus gatos, sus chacareras, sus
zambas y sus vidalas, que son tan bonitas. Y en las chaca­
reras, sobre todo, está el humor, un humor picaresco.
OP: En el tango, en cambio, el humor suele ser agre­
sivo, casi o sin el casi, insultante, acanallado.
JC : Muy agresivo. Esas letras que cantaba Tita Merello,
por ejemplo, «pianté de la noria, se fue mi mujer»; pero hay
muchos en esa línea.
OP: Se ha dicho más de una vez que la escritura es
una operación musical en la medida que se ajusta a un
ritmo que, a su vez, surge de un dibujo sintáctico. Si pro­
longamos la imagen, ¿qué tipo de música es la que mejor
se ajusta a tu escritura?
JC : Yo creo que el elemento fundamental al que siempre
he obedecido es el ritmo. No es la belleza de las palabras,
la melodía, ni las aliteraciones (aunque a veces me he di­
vertido con ello, siguiendo un poco a Mallarmé), es decir,
hacer frases donde hay una dominante de la vocal e o de la
vocal i, que psicológicamente produce reacciones diferentes.
Pero nunca he caído en delicuescencias de ese tipo. Y era
sobre todo en mis primeras cosas, ahora eso ya no me preo­
cupa. No; es la noción del ritmo. Yo creo que la escritura
que no tiene un ritmo basado en la construcción sintáctica,
en la puntuación, en el desarrollo del período, que se con­
vierte simplemente en la prosa que transmite la información
con grandes choques internos -—sin llegar a la cacofonía—
carece de lo que yo busco en mis cuentos. Carece de esa
especie de stving, para emplear un término del jazz.
Nadie ha podido explicar qué cosa es el swing. La ex­
plicación más aproximada es que si vos tenés un tiempo
de cuatro por cuatro, el músico de jazz adelanta o atrasa
instintivamente esos tiempos, que según el metrónomo de­
berían ser iguales. Y entonces, una melodía trivial, cantada
tal como fue compuesta, con sus tiempos bien marcados,
es atrapada de inmediato por el músico de jazz con una mo­
dificación del ritmo, con la introducción de ese stvirtg que
crea una tensión. El buen auditor de jazz escucha ese jazz
e inmediatamente está en un estado de tensión. El músico
lo atrapa por el lado del swing, del ritmo, de ese ritmo es­
pecial. Y mutatis mutandi, eso es lo que yo siempre he
tratado de hacer en mis cuentos.
He tratado de que la frase no solamente di^a lo que
quiere decir, sino que lo diga de una manera que potencie
ese decir, que lo introduce por otras vertientes, no ya en
la mente sino en la sensibilidad. Una doble acción. Por un
lado hay la comunicación que podríamos llamar prosaica,
que llega a la inteligencia pura: «Juanita tomó el ómnibus
y se bajó en la esquina». Pero si eso está escrito de otra
manera, como sin duda lo escribiría yo, el mensaje entra
en la inteligencia, pero con swing, el ritmo que hay en la
construcción (y ésa es la parte musical) entra en el lector
por una vía más subliminal, de la que él no se da cuenta.
Y eso te explicará — incluso se podría ejemplificar— lo
que ocurre en el final de mis cuentos, hasta qué punto está
cuidado ese ritmo final. Ahí no puede haber ni una pala­
bra, ni un punto, ni una coma, ni una frase de más. El
cuento tiene que llegar fatalmente a su fin como llega a
su fin una gran improvisación de jazz o una gran sinfonía
de Mozart. Si no se detiene ahí se va todo al diablo.
OP: A mí el final de casi todos tus cuentos me da la
impresión de un tren que llega a la estación. Pero no de
un tren que disminuye su velocidad para llegar a la hora
señalada, sino que llega a esa hora de una manera ineluc­
table. En muchos de tus cuentos el cambio de ritmo que se
opera en las últimas seis o siete líneas es perfectamente
perceptible.
JC : Sí, cambio que puede ser, en la mayoría de los
casos, una aceleración. Es una aceleración, es una precipi­
tación del desenlace, que es casi siempre la explicación fa­
tal del cuento. El punto máximo del drama. Por ejemplo,
el final de La puerta condenada.” Allí hay una aceleración
destinada un poco a que el lector, que ya está sumido en
ese mundo rítmico que la lectura le ha impuesto, no se
pueda zafar de ahí: desesperadamente tiene que llegar al
final.
OP: Pero además ocurre que en esa aceleración tú ma­
nejas elementos tales que el lector se desacomoda y salta
de su mundo racional — cuando se trata de un cuento fan­
tástico— para aceptar bruscamente, porque no le queda
tiempo para otra cosa, un mundo que no es el suyo, que
no es su mundo de todos los días, un mundo de pantuflas
y de pipa al lado de la estufa, sino precisamente esa otra
dimensión ante la cual se queda desamparado.
JC : Eso que decís parece justificar mis tentativas. Por­
que mi tentativa es ésa, precisamente. Una vez terminado
el cuento el lector volverá a sí mismo, a su sillón, a su
mujer que entra a decirle cualquier cosa. Pero mientras es­
tuvo en el cuento yo hago todo lo que puedo para que se
escape. Esto no parece compadecerse con lo que yo le digo
al lector en Rayuela, es decir, que no se deje hipnotizar.
Pero una cosa son las novelas y otra los cuentos, ya hemos
hablado un poco de eso.
OP: Me gustaría que habláramos un poco de la rela­
ción de tus cuentos con el cine. Hay varios de tus cuen­
tos que han sido llevados al cine, como Las babas del
diablo 98 («Blow-Up»), Cartas de Mamá («La cifra impar»),
Circe (Los bombones del amor), Continuidad de los par­
ques” y una película para la televisión francesa basada en
Los buenos servicios™ Vos sabés que Hitchcock le dijo
a Truffaut que por lo general una buena novela o un buen
cuento dan por resultado una mala película. En lo que a
ti se refiere, ¿estás de acuerdo con esta sentencia?
JC : Yo establezco una diferencia que me parece bas­
tante válida entre las adaptaciones al cine de cuentos y no­
velas. Porque una novela (una buena novela) contiene siem­
pre una vastedad de temas, de desarrollos, de análisis psico­
lógicos, de situaciones, que el cine sólo puede reducir. Y por
lo tanto, empobrecer. Llevar al cine La guerra y la paz
o Los hermanos Karamazov puede dar como resultado
buenas películas como tales, en la medida en que no hayas
leído La guerra y la paz o Los hermanos Karamazov. Eso
no quiere decir que ciertas novelas, en donde la acción
está más sintetizada, más centrada, no admitan adaptacio­
nes válidas. Pero en general el cine no es capaz de atrapar
una novela.
El cuento, en cambio, precisamente por su naturaleza,
porque aunque haya muchas acciones el cuento está con­
centrado en una sola acción, donde los personajes son gene­
ralmente menores en número, se presta más como un
posible escenario. Al contrario de lo que te decía para la
novela, yo pienso que en manos de un buen adaptador, de
un adaptador inteligente y sensible, muchos cuentos pueden
incluso alcanzar un mayor desarrollo en el cine, el cine
puede abrir más las perspectivas del cuento. No sé si para
bien o para mal, eso ya sería algo diferente, pero en todo
caso los cuentos se prestan para ser llevados al cine. La
novela no creo.
OP: Tú decís en una entrevista que Luis Buñuel estuvo
estudiando Las Ménades 101 para llevarla al cine. ¿Qué pasó
con ese proyecto?
JC : Buñuel tenía pensado hacer una película con tres
ske*chs: uno era mi cuento, otro estaba basado en un cuen­
to de Carlos Fuentes y el tercero en una idea suya. Y por
ahí intervino la censura española y le rechazaron el pro­
yecto. Eran los tiempos del franquismo, claro. Después
Buñuel se fue a México y ya perdió interés en el proyecto.
Lamentablemente, porque me hubiera gustado ver una cosa
mía en manos de Buñuel.
OP: Además se me ocurre que Las Ménades le hubiera
caído muy bien a Buñuel. Es un cuento que está escrito
casi como un guión, creo que es uno de tus cuentos que
contiene más elementos visuales, el narrador es una espe­
cie de cámara, un artefacto que lo registra todo.
JC : Nunca me puse a pensar en eso, pero es posible
que Buñuel lo haya visto también de esa manera. Buñuel
me dijo: «Y o voy a hacer una cosa absolutamente sádica
y feroz. Va a ser mucho peor que tu cuento». Él pensaba
mostrar cómo el público se come a la orquesta, eso que
en el cuento está sugerido como una forma de canibalismo
ritual.
OP: Está sugerido pero un buen lector tuyo tiene que
darse cuenta, porque en las cuatro últimas líneas del cuen­
to — como en muchos de tus cuentos— se da un poco la
clave: «Pero la mujer vestida de rojo iba al frente, mi­
rando altaneramente, y cuando estuve a su lado vi que se
pasaba la lengua por los labios, lenta y golosamente se pa­
saba la lengua por los labios que sonreían». Es un cuento
terrible y que bastante gente — me parece— no ha enten­
dido demasiado bien, a juzgar por ciertas críticas.
JC : Eso me parece típico de lectores que retroceden
ante el final de algunos de mis cuentos, como si les resul­
tara insoportable. Me acuerdo que cuando escribí — hace
ya tantos años, fue por 1948— Carta a una señorita en
París,101 la historia del tipo que vomita conejitos, un amigo
muy sensible, muy fino, al que le gustaban mis relatos, me
devolvió el cuento, pálido; la idea le pareció monstruosa.
FOBIAS, MANÍAS, VAMPIRISMO
OP: Es sabido que muchos escritores necesitan ciertas
condiciones particulares para poder escribir. García Már­
quez, que es uno de los casos más notorios en ese senti­
do, ha confesado que no puede escribir si no dispone de
una habitación calefaccionada, de silencio, de 500 hojas en
blanco al alcance de la mano y de una rosa amarilla a la
vista. Te puedo citar otros. Si uno se atreviera a calificar
todo eso de manías, ¿cuáles son las tuyas en ese dominio?
JC : Tengo que reconocer, con tristeza, que esas «ma­
nías» han aumentado un poco estos últimos años. Me
acuerdo muy bien que cuando llegué a Francia — en la
época en que escribí El perseguidor o Rayuela, por ejem­
plo— me daba exactamente lo mismo cualquier ambiente,
cualquier situación. Escribía mucho en los cafés; llevaba un
cuaderno y escribí ahí porque me gustaba la atmósfer? de
los cafés de París. De ahí deduzco — porque en ese mo­
mento no me daba cuenta— que el ruido no me moles­
taba: la gente que pasa, el tintineo de las cucharillas, las
conversaciones. Lo cual quiere decir que tenía una capaci­
dad de concentración que se ha ido perdiendo con la fa­
tiga y con los años. No soy muy maniático, pero no podría
escribir una palabra si hubiera música. Aquí tengo un apa­
rato de música que enciendo para poner una cassette o un
buen disco cuando estoy arreglando cuestiones de corres­
pondencia, es decir, cuando puedo tener una parte de la
cabeza libre.
Pero cuando se trata de lo mío necesito un gran, gran
silencio. Aparte de eso me basta cualquier papel y cualquier
máquina. Soy un poco maniático en materia de luz, porque
también tengo la vista cansada.
OP: ¿Pero necesitás, por ejemplo, tener la certeza de
que disponés de un cierto tiempo relativamente largo para
trabajar?
JC : Si es posible me aseguro de ese tiempo. Eso hace
que escriba bastante de noche, porque en el momento en que
ya no suena el teléfono y sé que nadie va a venir, trabajo
en mejores condiciones. Además, de noche el mundo se
vuelve silencioso. Pero puedo también trabajar de mañana
o de tarde.
OP: Entonces no tenés un sistema rígido de trabajo,
de tal hora a tal hoia.. llueva o truene, tengas ganas de
escribir o no, y aunque en definitiva no escribas una sola
línea.
JC : Ahí soy el antípoda, nunca he tenido método para
trabajar. El trabajo me impone el método. Yo puedo estar
dándole vueltas a un cuento durante dos semanas, sentán­
dome de pronto a la máquina pensando que ya está, que
ya me puedo soltar, y bruscamente abandonarlo y no hacer
absolutamente nada durante semanas. Pero lo que te puedo
decir (por eso digo que es el trabajo el que me impone
el método) es que cuando empiezo una cosa, bruscamente
hay una especie de cadena que se cierra entre la cosa y yo,
entre esa página que está puesta en la máquina y yo. Y en­
tonces vuelvo, vuelvo y ya me quedo y ya termino con lo
que estoy haciendo, en ese momento soy capaz de trabajar
muchas horas seguidas.
OP: En una conversación anterior me dijiste que para
ti es muy distinto el ritmo de uñ cuento y el de una no­
vela, que para ponerte a escribir una novela tenés que sa­
ber que tenés el terreno despejado durante un largo tiempo.
JC : Sí, claro, es lo que me sucede ahora, en que hay
una novela con la que sueño, literalmente hablando, sueño.
Una novela que me da vueltas, aunque no tengo una idea
muy precisa de lo que puede haber en ella. Pero no me
atrevo a atacarla porque sé que no tengo tiempo libre como
para ello.
>'
Justamente, tengo planeado hacer del año que viene mi
año sabático, un año sabático para ver si me desligo del
tipo de ocupaciones que conocés. Y entonces intentar esa
novela, me gustaría mucho hacerla. Yo sé que si me meto
en ella nada me va a desviar, pero el problema es entrar,
el problema es meterse.
OP: Yo sé que a ningún escritor le gusta hablar de lo
que está macerando en su cabeza, sobre todo si se trata
de una novela, es una especie de superstición. De todos
modos te pregunto: ¿Tenés un esbozo, un plan, o es una
nebulosa total?
JC : Es una nebulosa total, pero las nebulosas se ven,
uno puede ver la Vía Láctea. La veo, sí, pero como una
nebulosa.
OP. Bueno, antes de pasar a otro tema, te voy a leer
unas líneas a propósito de Un tal Lucas™ precisamente en
el capítulo Lucas, sus luchas con la hidra: «Pero es muy
difícil matar a la hidra y volver a Lucas, él lo siente ya en
mitad de la cruenta batalla. Para empezar la está descri­
biendo en una hoja de papel que sacó del segundo cajón
de la derecha del escritorio, cuando en realidad hay papel
a la vista y por todos lados, pero no señor, el ritual es ése
y no hablemos de la lámpara extensible italiana cuatro posi­
ciones cien vatios colocada cual grúa sobre obra en cons­
trucción y delicadísimamente equilibrada para que el haz
de luz» etcétera. Es un poco lo que estábamos hablan­
do, ¿no?
JC : Sí, son mis pequeñas manías.
OP: Sabemos que te gusta la música, el jazz, el tango,
la música llamada clásica y la pintura. Pero tus fobias son
menos conocidas. ¿Cuáles son las cosas que detestás, aparte
las entrevistas?
JC : Detesto el fútbol, así como me gusta el box o el
boxeo, como decimos en el Río de la Plata. Bueno, no
es que deteste el fútbol: me es totalmente indiferente. Lo
que ocurre es que esta afirmación, en boca de un argentino,
es algo muy grave, capaz de provocar mi defenestración
algún día.
OP: Una especie de blasfemia.
•<
JC : Una blasfemia terrible. Pero es una pregunta difícil
de contestar, porque finalmente la cantidad de cosas que
uno detesta es muy grande. Y como además me hacés la
pregunta de una manera muy general, también puedo de­
cirte que detesto el fascismo.
OP: Sí, está bien. Pero digamos en la relación coti­
diana, en la vida diaria. Por ejemplo, las flores de papel,
ese tipo de cosas.
JC : Desde luego, todo lo que es cursi me resulta de­
testable, aunque no se puede ignorar que a veces lo cursi,
cuando es profundamente cursi, alcanza una especie de
sublimidad. Yo he visto algunos salones decorados y ador­
nados que se volvían sublimes a fuerza de ser cursis. Sin
hablar de los habitantes del salón, que naturalmente agre­
gaban su cursilería personal. Aunque la estética, lo esté­
tico, no tiene ya para mí la fuerza irresistible que tuvo
en mi juventud. Y las primeras cosas que escribí, donde
yo vivía realmente en un mundo profundamente estético,
en el que una pintura, una música, un arreglo de flores,
tenía más valor para mí que la historia. Sigo siendo muy
sensible a eso que se llama la belleza, pero no es ya mi
camino conductor, no es lo que determina mis opiniones
en la vida. Lo estético ha sido suplantado en mí por otro
tipo de intereses, intereses de tipo histórico. Actualmente
me interesa más el espectáculo que ves en la calle que un
cuadro donde esté pintado ese espectáculo.
OP: Sí, pero en tu obra hay una serie de figuras que
podríamos llamar arquetipicas, que generan un rechazo
automático: eso que llamás «la señora gorda», el señor de
cuello duro, el funcionario estricto, en general lo engolado.
JC : Todo lo que es engolado, todo lo que es pedante,
todo lo que es pomposo, precisamente porque lo vi, lo viví
y lo sufrí tanto en Argentina. Lo odio profundamente. Yo
me tuve' que aguantar una educación en la que muchos de
mis profesores eran vejigas infladas, pero pomposas y pe­
dantes. Y lo grave es que yo tenía suficiente sensibilidad
como- para darme cuenta inmediatamente de que eran veji­
gas infladas. Eso generaba entonces una sensación de re­
chazo, porque yo sentía que estaba perdiendo el tiempo
con esa gente. El cuento La escuela de noche condensa,
de alguna manera, ese sentimiento. Yo crecí en una fami­
lia muchos de cuyos miembros eran también vejigas infla­
das en lo que se refiere a las ideas, o más bien a la falta
de ideas. Es decir, personajes que imponían su autoridad
por el solo hecho de ser mayores. Una cosa que nunca
pude soportar, que nunca pude aguantar.
OP: La clásica afirmación «esto te lo digo yo».
JC : Sí, claro, y pegando con el puño en la mesa. Eso
crea un capítulo en la colección de cosas detestables, que
dura toda la vida.
OP: Bueno, aquí va otra pregunta clásica: si te vieras
obligado a responder cuál de tus libros es el que más te
gusta, ¿cuál elegirías?
JC : Sí, es una pregunta que ya me han hecho y que
yo mismo me he hecho. Tengo un problema, y es que en
realidad yo no puedo pensar en libros, porque por un lado
tengo libros que son novelas. Pero los otros son libros
que contienen una serie de cuentos. Y ocurre que por un
lado yo veo la totalidad de mis cuentos y por otro lado
veo las novelas. Siempre he dudado, si tuviera que elegir,
si elegiría Rajuela como mi libro o la totalidad de mis
cuentos como mi libro también. Y no lo sé, realmente no
lo sé.
OP: Todo lo cual nos conduce a una pregunta que suele
cundir en este tipo de reportaje, sobre todo a partir de la
llamada «nueva crítica». ¿Tenés la impresión de haber es­
tado escribiendo toda tu vida un solo libro?
JC : ¿En el sentido de que siempre escribo el mismo?
OP: No, en el sentido de que todo escritor trabaja al­
rededor de un núcleo central, hace variaciones sobre un
gran tema obsesivo: la incomunicación, la vida como ab­
surdo, la irrecuperabilidad del tiempo, la soledad...
JC : Yo creo que ésa es una tesis muy discutible, da
para pensarlo un poco más. Pero yo tengo la impresión de
que no todos los escritores han girado en torno a un tema
central. Por ejemplo, Flaubert. ¿En qué sentido se pueden
acercar o considerar como una variación Salambó o Madame B ovarj?
OP: Bueno, elegiste el autor preciso. Recuerdo que
Borges escribió que «Flaubert quería no estar en sus li­
bros, o apenas quería estar de un modo invisible, como
Dios en sus obras». Y agrega: «E l hecho es que si no su­
piéramos previamente que una misma pluma escribió Sa­
lambó y Madame Bovarj, no lo adivinaríamos». (Discu­
sión,‘04 Buenos Aires, 1932, p. 149.) Y la mayoría de los
críticos va más lejos: dicen que Salambó no parece escrito
por Flaubert.
JC- Bueno, ésa es la opinión de la crítica. Yo tengo
un amor infinito por Salambó. Es un libro que me encanta
precisamente por todo lo que tiene de lujoso, de acumu­
lación de informaciones, un tipo de cosa que cuando está
bien hecha me gusta mucho.
OP: Bueno, y para seguir con este capítulo, ahí va una
de esas preguntas que siempre se hacen en Playboy o Luí
a los escritores célebres: ¿Si hubieras sido un escritor del
pasado, cuál de ellos te hubiera gustado ser?
JC Sí, realmente, eso parece sacado del cuestionario de
Marcel Proust, que es muy cursi.
OP: Claro, pero es tan cursi que puede llegar a lo su­
blime, como dijiste hace un rato.
JC : Eso me hace pensar un poco en la famosa anéc­
dota de Oscar Wilde cuando en una encuesta hecha por
un diario de Londres le preguntaron cuáles eran sus diez
libros favoritos dentro de la literatura universal. Wilde
contestó que lamentaba mucho no poder responder porque
hasta ese momento sólo llevaba publicados tres. Es una
hermosa respuesta. Ahora bien, ¿qué escritor? No sé. No
sé, y ello por una razón sencilla: porque si nombro a uno
tengo la sensación de que estoy cometiendo una enorme
injusticia. Y además hay otra cosa, que es un poquito más
fina. Y es que mis preferencias o mi amor por los escri­
tores del pasado dependen de cosas muy diferentes. Mi
amor por Julio Verne no es el amor que puedo tener por
Michelet. Las razones son totalmente distintas y no podés
comparar elementos tan heterogéneos.
OP: Como escritor, ¿crees tener algún defecto insa­
nable?
JC : Sí. No tener el coraje suficiente como para llevar
adelante algunas experiencias que he entrevisto en el campo
mental y que no he traducido, que no he llevado a la es­
critura porque he sentido que rompía totalmente los puen­
tes con el lector. Y si el lector me era totalmente indife­
rente en mi juventud, ahora no lo es.
OP: Hay un texto tuyo extremadamente inquietante
que se titula Encuentros a deshora (La vuelta al día en
ochenta mundos, Tomo II, pp. 120-123). Allí mencionas
un cuento de Hugh Walpole en el que se narra una si­
tuación de vampirismo. Y ese relato te lleva a establecer
esa misma relación en una pareja que conociste tiempo
atrás en Chivilcoy, en quienes «el drama se ha cumplido
o va a cumplirse». Y decís que desde ese momento, desde
que estableciste esa relación de vampirismo, decidiste no
verlos más ni saber nada más de ellos.
JC : No sé si te das cuenta de que todo este tema, tu
pregunta y mi respuesta, será dada mientras yo tenga los
dedos cruzados. (En efecto, Cortázar cruza los dedos ín­
dice y medio de sus dos manos.) Ese matrimonio existe,
lo que yo digo de ese matrimonio es absolutamente exacto
y forma parte de esas entrevisiones que yo he tenido siem­
pre de fenómenos, de acaecimientos fuera de toda explica­
ción lógica, que me llevó en un momento dado a escribir
ese artículo.
Desde niño, desde muy niño, yo he sido, digamos, un
perseguido por esa clase de fenómenos, de constelaciones,
de figuras, de los llamados azares, o coincidencias, o ca­
sualidades, que nunca acepto como tales. Soy un perseguido
que alguna vez escribió un cuento sobre un persegui­
dor. Pero no soy yo, yo soy todo lo contrario.
Si yo soy un escritor es en gran medida por el hecho
de haberme sentido desde muy niño sometido a fuerzas,
impulsos, a intuiciones, que salían por completo de lo que
me enseñaba mi familia, mi maestra de escuela y una buena
parte de la literatura, digamos, más realista que yo leía.
Pero el hecho de haber optado desde muy joven por la
literatura fantástica no es gratuito. No es gratuito que
frente a cinco libros que conseguía o que me daban, lo pri­
mero que yo leía era el libro de tono fantástico. Cuando
digo fantástico lo digo en un sentido muy amplio, porque
ahí estaba Julio Verne, que se lanza a aventuras que se
pueden considerar como fantásticas en el plano de la Ciencia.
OP: Pero en el caso concreto de esa pareja, ¿de qué
se trataba?
JC : Se trataba de que por primera vez, de una manera
concreta, evidente, clara, yo sentía la presencia de eso que
yo llamo el vampirismo psíquico. No soy el inventor de
la frase. Un vampirismo que no es el vampirismo de Drácula, no se trata de gente que se anda sacando la sangre.
Hay gente que se anda sacando alma, para usar la vieja
expresión. Es decir, hay gente que vampiriza espiritual­
mente, que posee espiritualmente, que esclaviza espiri­
tualmente, con una fuerza terrible, una fuerza psicológica,
demoníaca, que puede hacer de una pareja, sin que la
víctima lo sepa, un vampiro y un vampirizado a lo largo
de toda su vida.
OP: A mí ese texto tuyo me impresionó mucho, más
que por lo que allí está dicho, por lo que está sugerido,
silenciado. Allí vuelve a darse una de esas carambolas a
tres bandas en las que entra el tiempo, eso que algunos
llaman azar (en este caso la lectura de un libro) y una
brusca iluminación de una zona penumbrosa, de una si­
tuación demoníaca.
JC : Que lo es. Cuando decimos demoníaco, cuando de­
cimos demonio, ¿qué estamos diciendo? Estamos usando
una vez más palabras que se refieren a categorías extralógicas, que se refieren a todos esos acaecimientos que no
tienen para nosotros una explicación aristotélica.
OP: Pero ademas esto parece demostrar que hay de­
terminadas personas que son como pararrayos que atraen
determinadas fuerzas misteriosas. Fuerzas que al resto de
los mortales les son por completo ajenas.
JC : A tal punto que yo he encontrado muchos de esos
pararrayos en la vida y de alguna manera los he enviado
y de alguna manera he tenido una cierta tranquilidad de
no ser, de no haber llegado a ese grado de atracción, por­
que es gente que prácticamente toda ha terminado trági­
camente su vida. Por suicidios, enfermedades inexplicadas,
accidentes misteriosos.
Pero yo he conocido gente, mujeres especialmente, que
vivían sin estar locas, sin estar psicóticas ni neuróticas, en
un universo en el que las cosas, para ellas, se daban de
una manera completamente diferente.
OP: Bueno, pero ahí volvemos a una situación de la
cual creo que ya hablamos, al menos de paso, a propósito
de una cita de Graham Greene: «No comprendo cómo hay
gente que puede vivir sin escribir». Porque esa, frase su­
giere una terapia, si querés llamarlo así, lo que se puede
llamar la salvación por la escritura.
JC : A tal punto tenés razón que incluso se salvan en
un terreno más científico. Yo creo haberte dicho que los
cuentos de Bestiario, varios de los cuentos de ese mi pri­
mer libro de cuentos, fueron, sin que yo lo supiera (de
eso me di cuenta después), autoterapias de tipo psicoanalítico. Yo escribí esos cuentos sintiendo síntomas neuróti­
cos que me molestaban pero que jamás me hubieran obli­
gado a consultar a un psicoanalista. (Yo no he ido nunca
al psicoanalista en mi vida.) Pero me molestaban. Y yo
rae daba cuenta de que eran síntomas neuróticos por la
sencilla razón de que en mis largas horas de ocio, cuando
era profesor en Chivilcoy, me leí las Obras Completas de
Freud en la edición española, en la traducción de Torres
Ballestero. Y me fascinó. Y entonces empecé, de una ma­
nera muy primaria, a autoanalizar mis sueños, de lo cual
creo haberte contado algunas cosas, y si no es así te las
contaré, porque siempre agrega un elemento, porque de
mis sueños ha salido una buena parte de mis cuentos.
Entonces empecé a analizar los actos fallidos, empecé
a analizar los supuestos olvidos, que no son olvidos sino
que son bloqueos.
Todo esto para decirte que luego, cuando empecé a es­
cribir los cuentos aue ya me parecían publicables — los de
Bestiario 105— en el caso concreto de uno de ellos, Circe.
lo escribí en un momento en que estaba excedido por los
estudios que estaba haciendo para recibirme de traductor
público en seis meses, cuando todo el mundo se recibe en
tres años. Y lo hice. Pero a costa, evidentemente, de un
desequilibrio psíquico que se traducía en neurosis muy
extrañas, como la que dio origen al cuento.
Yo vivía con mi madre, en esa época. M. madre co­
cinaba, siempre me encantó la cocina de mi madre, que
merecía toda mi confianza. Y de golpe empecé a notar
que al comer, antes de llevarme un bocado a la boca, lo
miraba cuidadosamente porque tenía miedo de que se
hubiera caído una mosca. Eso me molestaba profunda­
mente porque se repetía de una manera malsana. Pero,
¿cómo salir de eso? Claro, cada vez que iba a comer a un
restaurante era peor. Y de golpe, un día, me acuerdo muy
bien, era de noche, había vuelto del trabajo, me cayó en­
cima (una frase que va a exasperar a los lectores) la noción
de una cosa que sucedía en Buenos Aires, en el barrio de
Medrano, de Almagro, de una mujer muy linda y muy
joven, pero de la que todo el mundo desconfiaba y odiaba
porque la creían una especie de bruja porque dos de sus
novios se habían suicidado.
Entonces empecé a escribir el cuento sin saber el final,
como de costumbre. Avancé en el cuento y lo terminé. Lo
terminé y pasaron cuatro o cinco días y de golpe me des­
cubro a mí mismo comiéndome un puchero en mi casa y
cortando una tortilla y comiendo todo como siempre, sin
la menor desconfianza. Entonces, por mis lecturas de Freud,
me dije por qué hasta hacía cuatro días yo miraba cada
bocado y ahora, de golpe, no los miraba más. Y si hay una
mosca hay una mosca. ¡Cuántas veces nos habremos co­
mido una mosca! ¿Qué importancia tiene? Y me dije que
tenía que haber una explicación, no acepté el hecho. Éso
fue algo típico mío desde niño: no aceptar los hechos da­
dos. Y entonces, de golpe, se estableció el enlace. Y el
final del cuento, cuando ella fabrica los bombones con cu­
carachas y los dos novios anteriores se suicidan porque
han comido esos bombones y se han dado cuenta y el narra­
dor se salva porque tiene la sospecha, abre el bombón y
ve la cucaracha y se escapa, claro. Creo que es uno de los
cuentos más horribles que he escrito. Pero ese cuento fue
un exorcismo, porque me curó del temor de encontrar una
cucaracha en mi comida.
Ahora, lo que es extraño — hay otro misterio subsi­
diario— , es cómo una psiquis, una inteligencia que trabaja
en todos sus planos, es incapaz de establecer una relación
entre la neurosis, escribir un cuento, curarse de la neuro­
sis y no darse cuenta de que ese cuento era la terapia.
Y descubrirlo después.
OP: Una catarsis. En ese cuento hay además una frase
dicha al pasar que, sin embargo, transmite una carga som­
bría, siniestra, del personaje, de Delia. Es cuando se dice
que era «fina y rubia, demasiado lenta en sus gestos (yo
tenía doce años, el tiempo y las cosas son lentas enton­
ces)». Esa referencia a la lentitud de sus gestos le da al
lector la impresión de un ser que está casi fuera del tiem­
po, de que esta Circe de barrio es un personaje maléfico.
JC : Hay otra anécdota en el cuento, otro detalle sobre
Delia, del que me acuerdo ahora — no tengo el cuento
muy presente— y que aparentemente es contradictorio,
pero yo lo escribí sin discusión crítica previa y después lo
dejé porque me pareció que estaba bien. Y es que el narra­
dor se da cuenta, cuando pasean ya de novios por la plaza,
de que las mariposas la siguen a Delia.
OP: Sí, y se le acercan los perros. Hay un perro que
se aleja de ella, como si tuviera miedo, pero que viene
obediente cuando Delia lo llama.
JC : Y ahí es donde el mito de Circeaparece, porque
en realidad ese perro, si imaginamos a la Circe de Home­
ro, era una de sus víctimas ya que Circe, como todo el
mundo sabe, transformaba a los hombres en animales. Eso
está dado como una indicación suelta para el lector ima­
ginativo y el lector que haya leído La Odisea. Pero yo
nunca le doy explicaciones al lector.
OP: El episodio de las mariposas me hizo pensar en
Mauricio Babilonia, cuya presencia es anunciada siempre
por la aparición de mariposas amarillas.
JC : Pero yo creo que debo haber pensado por mi parte
(porque las mariposas de Mauricio Babilonia son diurnas)
en el lado nocturno. Vos sabés que las mariposas están
profundamente asociadas con la muerte.
OP: Sobre todo las faleñas.
OP: En todo escritor puede rastrearse dos tipos de
influencia, a mi modo de ver. Una que me parece muy
profunda, yo diría a nivel de afinidades, de complicidades,
y otra más superficial — si se puede decir— a nivel arte­
sanal, al del aprendizaje de ciertos trucos del oficio. Si
esto es cierto, y como ya hemos hablado de tus influencias
profundas, ¿cuáles serían las otras, es decir, las del apren­
dizaje de determinadas técnicas narrativas?
JC : Bueno, para empezar no me gusta la palabra tru­
cos, no creo que haya ninguna literatura digna de ese nom­
bre que esté basada en trucos. En realidad habría que
hablar de modalidades. Yo no recuerdo haber seguido en
ningún momento modalidades ajenas. Pero creo que te hice
una referencia a la influencia de Borges respecto a la eco­
nomía del lenguaje. Eso es de alguna manera una modali­
dad, también. La forma de ceñir el lenguaje, que para mí
fue la gran lección que me dio y me sigue dando Borges.
OP: Pero, por ejemplo, uno de los casos típicos que
siempre se menciona es el aprendizaje de cómo encarar una
narración, desde qué punto de vista. Y entonces se hace
referencia de una manera casi automática a Henry James.
Y si se utiliza el narrador que oficia de intermediario entre
el escritor y el lector se piensa en Conrad y en su viejo
Marlowe. Ese tipo de problemas de pura técnica, ¿te los
planteaste alguna vez?
JC : No, nunca se me ha planteado, nunca. Lo que yo
descubrí muy, muy temprano, cuando empecé a escribir
mis primeros cuentos — incluso esa serie que nunca fue
publicada— fue la posibilidad de atacar cada cuento desde
un ángulo diferente. Es decir que no había referencias li­
terarias; había el placer, el descubrimiento de decir «esto
tiene que ser dicho en primera persona» o «esto tiene que
serlo en tercera persona».
Eran decisiones personales, mías, incluso en el caso del
segundo narrador o del que cuenta una historia que tiene
referencia a una tercera historia. Yo no recuerdo haber
rentido eso como una lección que me podría haber dado
alguien como James. No, debo decir que son cosas que des­
cubrí por mi cuenta. Ahora, hasta qué punto uno descubre
las cosas por su cuenta, eso está por verse.
OP: Claro, porque al mismo tiempo sos un lector in­
fatigable. ..
JC : Soy un gran lector, y entonces las influencias se han
podido deslizar de manera subconsciente, sin que yo supiera
que estaba aprovechando la lección de fulano o de men­
gano. En todo caso, creo, no ha habido influencias de
tipo formal. Lo que hubo son influencias de tipo — vamos
a llamarlas— espirituales, la influencia que la dimensión
de la obra de un escritor puede ejercer sobre vos para
mostrarte que los límites de la literatura son inmensos y que
hay que tratar de avanzar lo más posible hacia tu límite.
OP: Más de una vez has dicho que te seguís conside­
rando un aficionado que escribe cuentos y novelas, y esta
declaración sí que me resulta sorprendente en alguien que
ha escrito cuatro novelas (sin contar las destruidas) y cerca
de un centenax de cuentos. A todo lo cual hay que agregar
esos libros que vos llamás almanaques (La vuelta al día,
Último round), Un tal Lucas, el libro que escribiste con
Carol (Los autonautas de la cosmopista) que acaba de ser
publicado y un libro de poesía que está en prensa a la
fecha. Y dejo de lado toda tu prosa de combate, que es
mucha. ¿Qué entendés, entonces, por «aficionado»? A mí
me parece que lo que estás rechazando es la idea que
muchos se hacen del escritor profesional.
JC : Sí, desde luego, pero sobre todo dentro del con­
texto francés, porque me ha sucedido conocer a uno que
otro escritor al cual puedo calificar de profesional y que in­
cluso puede ser un magnífico escritor. Pero es el tipo de
persona que parecería buscar una convergencia permanente
de todo lo que le rodea — incluso la conversación que
puede tener con vos en ese momento— que está ya some­
tido a un tratamiento mental que lo va a convertir en obra
escrita. Aunque lo que traslade no sea esa conversación.
Pero sentís, por el tipo de referencias que hace, el domi­
nio total que la literatura ejerce sobre él. Ese tipo de es­
critores que están todo el tiempo hablando de otros. Y que,
por lo tanto, en sus mesas de trabajo están rodeados por
una multitud de fantasmas literarios — y no lo digo nega­
tivamente, desde luego— pero en fin, para quienes el mun­
do de alguna manera, la realidad (para citar la frase de
Mallarmé) tiene que culminar en un libro. Que como pa­
radoja es bellísima, pero que para mí no resiste a la prueba.
Frente a eso me planteo la actitud de alguien como yo,
que se considera como un escritor aficionado porque la
escritura y la literatura es solamente uno de los momen­
tos de su vida. Yo le dedico mucho más tiempo a la mú­
sica que a la literatura, cosa que un escritor profesional no
haría jamás. Además, es sorprendente hasta qué punto la
mayoría de los escritores llamados profesionales son igno­
rantísimos en materia de música, en materia de pintura
— las Bellas Artes en general— porque son gente de la pa­
labra. El objeto queda concentrado en la lengua.
Para mí, la Literatura es un segmento de mi vida, no
es en absoluto lo central. Y eso es lo que te debe descon­
certar un poco en alguien que ha escrito unos 14 libros.
Es porque la literatura es una vocación pero también una
facilidad, porque yo no tengo por qué jactarme de escri­
bir bien, puesto que es una cosa que me fue dada desde
muy joven, una especie de eliminación de etapas, y de
golpe, entre el año 47 y el año 48 yo estaba escribiendo
de la misma manera que puedo escribir hoy. No había
ninguna diferencia.
¿Cómo llegué a eso? Yo creo que me fue dado eso
que llaman una vocación, o un don, y naturalmente eso ha
sido el eje central de mi vida. Pero es un eje. Aquí vuelvo
un poco a la idea del árbol: digamos que si yo soy un
árbol el tronco es la literatura, pero después hay ramas
que salen en todas las direcciones.
OP: Eso explicaría que haya cuentos tuyos que están
construidos como un cuadro y otros como movimientos
musicales, sin ir más lejos El perseguidor.
OP: Es sabido que tú experimentás una poderosa
atracción por el Zen y el Vedanta y en una ocasión (Los
Nuestros, Luis Harss, Ed. Sudamericana, 465 pp., Buenos
Aires, 1975), decís que el Zen te atrae «sobre todo por la
falta de solemnidad de los maestros de esa disciplina. Las
cosas más profundas salen a veces de una broma o de una
bofetada; no lo parece, pero se está tocando el fondo mis­
mo de la cosa. En Rajuela hay una gran influencia de esa
actitud, incluso digamos de esa técnica» (pág. 281). Y en
el capítulo 19 de Rajuela La Maga, que acaso piensa sin
saoerlo como podría hacerlo un adherente al pensamiento
Zen, le dice a Oliveira: «V os buscás algo que no sabés lo
que es». ¿Cómo entraste en contacto con las filosofías
orientales, cosa nada frecuente en un argentino de tu ge­
neración?
JC : Te voy a decir que hay que ir bastante atrás.
Yo siempre me consideré un músico frustrado, la música
me atrajo desde muy niño, pero resultó que no tenía ningún
don para la práctica.
OP: Estudiaste piano y dijiste que llegaste a tocar muy
correctamente...
JC : Sí, pero eso es todo; además la ejecutaba sin nin­
gún gusto, sin ningún placer, en esa época no tenía la sen­
sibilidad musical que me mostrara la grandeza de Bach,
por ejemplo. Yo vivía en el mundo de la adolescencia ro­
mántica, donde Chopin era mucho más importante que
Bach. Pero para volver al tema: de la misma manera que
me considero un músico frustrado, yo fui un poco un filó­
sofo frustrado, porque desde muy muchacho me interesó
la filosofía, la filosofía teórica, los libros de Filosofía. Em­
pecé a leer a Platón y Aristóteles, tuve un buen profesor
en la escuela que me ayudó en ese plano y me entusiasmé
con temas como la teoría del conocimiento y la metafísica.
No tanto la Lógica, porque eso toca más el mundo racio­
nal y matemático y yo no tengo ninguna aptitud en ese
dominio.
Pero la metafísica me atrajo mucho y entonces pasé
un poco por la Historia de la Filosofía, me metí con Kant,
me metí con los autores medievales, a tal punto que al­
guno de mis profesores tenía alguna esperanza de que yo
me dedicara a la filosofía. Todo eso, ese camino filosófico
que se interrumpió porque la literatura era mucho más
importante para mí, era más auténtica, me llevó no sola­
mente a la filosofía de Occidente, sino que a través de al­
guien como Vicente Fattone (un filósofo argentino que co­
nocía muy bien la filosofía india y que fue uno de mis
• maestros) me metí un poco en el pensamiento del mundo
oriental. Lo cual fue maravilloso para mí a los veinte años,
porque me mostró las diferencias capitales que había en­
tre nuestra visión occidental — que terminamos por creer que
es la única e ignoramos la otra— y la visión oriental, que es
tan antagónica en muchos aspectos respecto a la occidental.
De modo que cuando yo llegué a París tenía una espe­
cie de bagaje teórico de la filosofía, muy chapucero ade­
más, y muy poco sistemático. Yo había renunciado ya a una
lectura metódica de la filosofía, pero había leído mucha
filosofía oriental, poesía oriental filosófica y por ahí me
metía en las nociones del Vedanta y descubrí los libros
de Suzuki sobre el Zen que se . publicaron en ese momen­
to en París. Lo leí fascinado, claro, y todo eso fue un ca­
mino paralelo con la escritura de Rayuela. Y por eso Ra­
yuela, que tiene vina tal saturación de elementos culturales,
refleja también eso, un momento en que la lectura de
Suzuki era una gran experiencia para mí. Y lo sigue siendo.
OP: Eso me recuerda que antes de empezar estas en­
trevistas hablamos un poco de Huxley y de Contrapunto a
propósito de la poderosa atracción que sobre él ejercen las
filosofías orientales y que en cierto modo lo impulsaron a
emprender ciertas búsquedas. Hay una cierta coincidencia
de actitudes.
JC : Sí, Huxley experimentó esa atracción, a tal punto
que escribió La filosofía perenne, hecho con citas de sus
inmensas lecturas filosóficas.
OP: A propósito de sueños, conocés, por supuesto, la
ley de los cuatro elementos que propone Bachelard (L ’eau
et les reves, Essai sur l’imagination de la matiére, Librairie José Corti, 265 pp., París, 1942). Bachelard dice que
«mucho más que los pensamientos claros y las imágenes
conscientes, los sueños están bajo la dependencia de los
cuatro elementos fundamentales» (pág. 5), que como todo
el mundo sabe son el fuego, el aire, el agua y la tierra.
Yo creo que en tu obra el elemento dominante es el agua,
las aguas profundas, que muchas veces enmascaran la muer­
te. Lo que naturalmente me lleva a plantearte la pregunta
que se hacía Bachelard: «La Muerte, ¿no fue acaso el pri­
mer Navegante?» (pág. 100). Esta presencia agobiante del
agua en tus cuentos y novelas, ¿responde a alguna pulsión
tuya respecto a ese elemento?
JC : La verdad es que el agua en grandes cantidades me
inquieta y no la quiero. Me gusta bañarme en una playa
pero en condiciones de absoluta seguridad; desconfío del
agua todo el tiempo. Nunca nado en un sitio en donde no
pueda hacer pie, tengo que tener la seguridad de que si
me pasa algo voy a tener un punto de apoyo y voy a po­
der salir del agua.
Es extraño, es difícilmente explicable, porque frente
a otras posibilidades de muerte no tengo el menor temor.
El miedo de ahogarme es un miedo cargado de algo que
yo no sé qué es, que puede ser patológico, que puede ve­
nir del hecho qué cuando yo era niño, mi profesor de na­
tación me tiró al agua creyendo que ése era el gran siste­
ma para sacarme el miedo. Yo creí que me iba a ahogar y
pasé por un período de espanto en el que no quise volver
a acercarme a esa pileta ni de casualidad. Esto ocurrió
cuando tenía nueve años.Pienso que eso debe haber in­
fluido, pero además pienso que habría que verlo astroló­
gicamente, es decir, establecer cuál es la relación del agua
con mi horóscopo, con mi campo como persona frente a
la Naturaleza, frente a los elementos.
OP: En una conversación anterior ya habíamos habla­
do del horóscopo y ya que volvemos a ello te pregunto
concretamente: ¿Tú creés que existe una configuración,
digamos, astrológica susceptible de determinar un compor­
tamiento?
JC : Sí, la tengo. Lo que es muy curioso, porque nunca
he tenido la paciencia y la severidad de estudiar eso. Fi­
nalmente no es tan difícil, es cuestión de ponerse y yo
pienso que en un par de años se puede saber bastante astrología como para aplicársela a uno mismo y a los demás.
Siempre, en el momento de ver libros de astrología, ho­
róscopos y demás, he retrocedido, espero que sean otros
los que me digan las relaciones planetarias, los ascendien­
tes. Cuando me lo dicen los demás lo escucho con mucho
interés, pero son cosas que podría haber averiguado yo
mismo. Yo sé que siendo del signo de Virgo tengo ele­
mentos mercuriales y yo no creo que el agua sea un ele­
mento antagónico en mi signo. Y sin embargo la rechazo.
Ahí tiene que haber otros factores...
OP: Claro, porque como te dije (pero esto vos lo sabés mejor que yo, claro) en muchos de tus cuentos el agua
aparece como un elemento agazapado, agresivo. Te puedo
citar ahora, de memoria, unos cuantos: Las babas del dia­
blo transcurre junto al Sena, E l móvil, en un barco — como
Los premios— , en Relato con un fondo de agua el agua es
el elemento pérfido y liberador por excelencia; el agua
está omnipresente en La isla a mediodía y en El río. Y no
te digo nada de Rayuela o de 62, Modelo para armar, don­
de contás esa escena de falso naufragio que más bien pa­
rece una forma de exorcismo.
JC : Sí, es cierto. Incluso los puentes, los puentes ten­
didos sobre el agua tienen un valor de pasaje, a veces de
pasaje iniciático. Yo creo que en el conjunto de lo que he
escrito son más bien factores negativos, porque el agua
está pasando por debajo, ¿no?
NOTAS
1. Fundado por Carlos Quijano en 1939, El semanario
Marcha fue cerrado por primera vez en esa oportunidad y defi­
nitivamente el 22 de noviembre de 1974.
Exiliado en México Quijano fundó Cuadernos de Marcha
segunda época, y una editorial.
2. Julio Cortázar, Los autonautas de la cosmopista o un
viaje atemporal París-Marsella. Barcelona, Muchnik Editores,
15 de octubre de 1983, pp. 288, ilustraciones.
3. Julio Cortázar, «Graffiti», Sin censura, Periódico de
Información Internacional. Washington-París, n.° 0, noviembre
de 1979, p. 15, Ilustrado Recogido en Queremos tanto a Glenda (cuentos). México, Editorial Nueva Imagen, 19.
4. Julio Cortázar, «Para escuchar con audífonos». Salvo
el crepúsculo (poesía). México, Editorial Nueva Imagen, 1984,
pp. 28-34.
5. Julio Cortázar, «Fin de etapa», Deshoras (cuentos).
México, Editorial Nueva Imagen, febrero de 1983, pp. 20-32.
6. Julio Cortázar, «El otro cielo», Todos los fuegos el
fuego (cuentos). Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1966,
pp. 167-197.
7. Julio Cortázar, «Milonga», Salvo el Crepúsculo, op. cit.,
p. 71.
8. New York Times, suplemento literario, 4 de marzo
de 1984.
9. Julio Cortázar, «El destino del hombre era... 1984»,
in diario El País. Madrid, 9 de octubre de 1984, artículo reco­
gido en el libro del autor: Nicaragua tan violentamente dulce.
Barcelona, Muchnik editores, enero 1984, pp. 8-17, bajo el
título «Apuntes al margen de una relectura de 1984».
10.
Esta carta a Fernández Retamar fechada en Saigon
(Vaucluse, sur de Francia), el 10 de mayo de 1967, fue reco­
gida bajo el título «Acerca de la situación del intelectual lati­
noamericano», en el libro de ensayos del autor, Ültimo round.
México, Siglo XXI editores, 1972, Tomo II, pp. 265-280. Ver
también «Carta a Fernández Retamar» (I) y (II), in Primera
Plana, Buenos Aires, n.° 281, 14 de mayo de 1968, pp. 72-74
y n.° 282, 21 de mayo de 1968, pp. 76-77.
11. Pierre Bercis, «Julio Cortázar amigo y militante», in
Cuadernos de Marcha segunda época. México, año V, n.° 26,
marzo-abril de 1984, pp. 64, y en Are en Ciel, París.
12. Julio Cortázar, «De edades y tiempos», Salvo el cre­
púsculo, op. cit., pp. 39-40.
13. Julio Cortázar, «Los venenos», Final del juego (cuen­
tos). Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1968, pp. 23-40.
14. Louis Harss y Barbara Dohmann, «Julio Cortázar o la
cachetada metafísica», Los Nuestros. Buenos Aires, Editorial
Sudamericana, 1966, pp. 261-262.
15. Op. cit., p. 262.
16. Claudio Sola, «Julio Cortázar, su estadía en esta pro­
vincia», in Los Andes, Mendoza, año CU, 21 de marzo de
1984, sección libros y autores. Ilustrado por una foto del
escritor «como se le veía en la época».
17. Julio Cortázar, «La Urna Griega en la Poesía de John
Keats», in Revista de estudios clásicos de la Universidad Na­
cional de Cuyo. Tomo II, Mendoza, 1946, pp. 45-91.
18. «Así saludaba a Mendoza» Claudio Sola, op. cit.
19. Julio Cortázar, Rayuela (novela). Buenos Aires, Edi­
torial Sudamericana, 1963.
20. Graham Greene, Vías de escape. Barcelona, Argos Vergara, 1980.
21. Julio Cortázar, «Satarsa», Deshoras, op. cit., pp. 51-69.
22. Mario Vargas Llosa, La novela, Conferencia pronun­
ciada en el Paraninfo de la Universidad de la República, Mon­
tevideo, el 11 de agosto de 1966. Fundación de Cultura Uni­
versitaria, 1966, p. 16.
23. Julio Cortázar, Deshoras, op. cit.
24. Julio Cortázar, Bestiario (cuentos). Buenos Aires, Edi­
torial Sudamericana, 1951.
25. Julio Cortázar, «La escuela de noche», Bestiario, op.
cit., pp. 71-97.
26. Julio Denis, [pseudónimo], Presencia (poemas). Bue­
nos Aires, El Bibliófilo, 1938, p. 38.
27. Julio Cortázar, Los Reyes (poema dramático). Buenos
Aires, Gulab y Aladabahor, 1949, p. 49.
28. Julio Cortázar, «Satarsa», Deshoras, op. cit., pp 51-69.
29. Julio Cortázar, «Diario para un evento», Deshoras,
op. cit., pp. 133-168.
30. ’uiio Cortázar, «Del cuento breve y sus alrededores»,
Último round (cuentos, ensayos, poemas). México, Siglo XXI,
Tomo I, pp. 59-82.
31. Julio Cortázar, «Las puertas del cielo», Bestiario, op.
cit., pp. 117-136.
32. Julio Cortázar, «Manuscrito hallado en un bolsillo»,
Octaedro (cuentos). Madrid, Alianza Editorial, 1974, pp. 49-65.
33. Julio Cortázar, «Continuidad de los parques», final
del juego (cuentos). México, Editorial Los Presentes, 1956.
Segunda edición aumentada. Buenos Aires, Editorial Sudame­
ricana, 1964, pp. 9-11.
34. Julio Cortázar, «Suena el teléfono», in Diario Clarín,
Buenos Aires. El recorte, entregado por Omar Prego a Julio
Cortázar, obra en el archivo de su autor.
35. Julio Cortázar, «Con legítimo orgullo», ha vuelta al
día en ochenta mundos (cuentos, ensayos y poemas). México,
Editorial Siglo XXI, 1967, Tomo II, pp. 29-39.
36. Jorge Luis Borges, «An Autobiographical essay», in
The Aleph and other stories, New York, Dutton, pp. 203-260.
Traducción francesa «Essai d’autobiographie» par Michel Seymour Tapie, in Livre de préface, Gallimard, 1980, pp. 231-290.
37. Julio Cortázar, La vuelta al día en ochenta mundos,
op. cit., p. 18.
38. Julio Cortázar, «Leopoldo Marechal, Adam Buenosayres» Realidad, marzo-abril 1949, pp. 232-238.
39. Juan Carlos Onetti, «Tiempo de abrazar», novela es­
crita en 1933, y extraviada, cuyos fragmentos fueron publi­
cados por Jorge Ruffinelli en Tiempo de abrazar y los cuentos
de 1933-50. Editorial Arca, Montevideo, 1974, pp. 145-247.
40. Roberto Arlt, Acquafortes porteñas, Buenos Aires.
41. Julio Alazraki, «En busca del unicornio», cuento de
Julio Cortázar, Elementos para una poética de lo neofantástico. Madrid, Editorial Gredos, 1983, Biblioteca Románica His­
pánica, p. 248.
42. Julio Cortázar, «Casa tomada», Bestiario, op. dt.,
pp. 9-18.
43. Julio Cortázar, «Axolotl», final del juego (cuentos).
Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1964, pp. 161-168.
44. Julio Cortázar, «Circe», Bestiario, op. cit., pp. 91-115.
45. Julio Cortázar, Rayuela, novela cit. La cita correspon­
de a la página de la edición que se utiliza en este libro: Biblio­
teca Ayacucho, Venezuela, 1980, 689 p. Prólogo y cronología
por Jaime Alazraki p. 374.
46. Jorge Luis Borges, «El jardín de los senderos que se
bifurcan» (1941) en Ficciones. Buenos Aires, Emecé Editores,
1956, pp. 8-36.
47. José Lezama Lima, Paradiso.
48. Julio Cortázar, «El otro cielo», Todos los fuegos el
fuego, op. cit., pp. 167-197.
49. Julio Cortázar, «El perseguidor», Las armas secretas
(cuentos). Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1964, pp. 99183.
50. Julio Cortázar, «La noche boca arriba», Final del
juego (novela).
51. Julio Cortázar, «Las Armas secretas» da título al libro
de cuentos citado, cuento situado pp. 185-222.
52. Julio Cortázar, «Fin de etapa», Deshoras (cuentos),
op. cit., pp. 19-32.
53. Julio Cortázar, «Segundo viaje», Deshoras, op. cit.,
pp. 33-49.
54. Julio Cortázar, «Los pasos en las huellas», Octaedro
(cuentos). Madrid, Alianza Editorial, 1974, pp. 23-47.
55. Julio Cortázar, «El noble arte», La vuelta al día en
ochenta mundos, tomo II, Editorial Siglo XXI, 1967, pp. 124128.
56. Julio Cortázar, La vuelta al día en ochenta mundos,
op. cit., tomo I, p. 7.
57. Julio Cortázar, «Fin de etapa», cuento cit.
58. Luis Tomassello.
59. Julio Cortázar, «La puerta condenada», Final del
juego, op. cit., p. 21.
60. Julio Cortázar, «Las armas secretas», cuento citado
que da nombre al libro publicado en 1964.
61. Julio Cortázar, «Puerta condenada», cuento citado,
p. 21.
62. Julio Cortázar, Los premios (novela). Buenos Aues,
Editorial Sudamericana, 1960, 427 pp., Sedmay Ediciones, Ma­
drid, 383 pp.
63. Julio Cortázar, Rayuela (novela). Buenos Aires, Edito­
rial Sudamericana, 1963, 635 pp. Barcelona, Edhasa, 1977,
635 pp. Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1980, 689 pp. Prólogo
y cronología por Jaime Alazraki.
64. Julio Cortázar, «Un gotán para Lautrec», in Hermene­
gildo Sabat, Julio Cortázar, Monsieur Lautrec Madrid, Edito­
rial Ameris-Pomaire, 1980. Álbum.
65. Julio Cortázar, Poema, «Entro de noche a mi ciu­
dad...», 62 Modelo para armar, op. cit., pp. 32-36.
66. Wolfgang Lutchting, «Todos los juegos el juego», in
Homenaje a Julio Cortázar. Helmay F. Giacoman, Las Américas, New York, pp. 353-363.
67. Julio Cortázar, «La señorita Cora» (cuento), Todos
los fuegos el fuego. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1966,
pp. 87-116.
68. Julio Cortázar, «Una flor amarilla» (cuento), Final del
juego, op. cit., p. 21.
69. Julio Cortázar, Historia de Cronopios y de Famas
(Historias cortas). Buenos Aires, Editorial Minotauro, 1962,
Í55 pp.
70. Julio Cortázar, «En el almuerzo», Historias de crono­
pios y de Famas. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1970,
p. 110 (Editorial cit., Edhasa).
71. Julio Cortázar, «Viaje a un pan de cronopios», La
vuelta al día en ochenta mundos, op. cit., tomo II, pp. 173-180.
72. Julio Cortázar, «Reunión» (cuento), Todos los fuegos
el fuego, op. cit., pp. 67-86.
73. Julio Cortázar, «El perseguidor», cuento citado.
74. Julio Cortázar, El libro de Manuel (novela). Buenos
Aires, Editorial Sudamericana, 1973, 386 pp.
75. Carta de Julio Cortázar a Roberto Fernández Retamar,
Director de Casa de las Américas, Cuba, del 10 de mayo de
1967, documento citado en Ültimo round, tomo II, pp. 265-280.
76. Julio Cortázar, «El destino del hombre era...», diario
El País. Madrid, 9 de octubre de 1983, pp. 8-9.
77. Julio Cortázar, «Satarsa», Deshoras, op. cit., pp. 51-97.
78. Julio Cortázar, El libro de Manuel, novela citada.
79. Julio Cortázar, «Casilla del camaleón», La vuelta al
día en ochenta mundos, tomo II, pp. 185-193.
80. Julio Cortázar, El libro de Manuel, novela citada.
81. Carlos Fuentes, Cambio de piel (novela). México,
1967.
82. Julio Cortázar, Rayuela, op. cit., p. 10.
83. Julio Cortázar, Salvo el crepúsculo (poesías), op. cit.,
mayo de 1984.
84. Julio Cortázar, Ültimo round, op. cit., tomo I, pp.
276 292.
85. Julio Cortázar, 62 Modelo para armar, op. cit., Poema
de la ciudad, pp. 32-36.
86. Julio Cortázar, Salvo el crepúsculo, op. cit., «Background», pp. 16-20.
87. Ibid.
88. Le Monde de la Musique, n.° 31, febrero de 1981.
89. Julio Cortázar, «Para escuchar con audífonos», op. cit.,
p. 28.
90. Julio Cortázar, Salvo el crepúsculo, op. cit., p.295.
91. Julio Cortázar, op. cit., p. 244.
92. Julio Cortázar, Rayuela, op. cit., p. 111.
93. Julio Cortázar, «Un gotán para Lautrec», prólogo a Her­
menegildo Sabat-Julio Cortázar, Monsieur Lautrec. Editorial
Ameris, Madrid.
94. Ibid.
95. Jorge Luis Borges, «Historia del tango», in Evaristo
Carriego. Buenos Aires, Emecé Editores, 1955, pp. 107-121.
96. Pascual Contursi, «Flor de fango», tango, in Idea
Vilariño, op. cit., pp. 26-27,
97. Julio Cortázar, «La puerta condenada», Final del jue­
go, op. cit, pp. 41-52.
98. Julio Cortázar, «Las babas del diablo».
99. Julio Cortázar, «Continuidad de los parques», Final
del juego, op. cit., pp. 9-11.
100. Julio Cortázar, «Los buenos servicios», Las armas
secretas, op. cit., pp. 37-76.
101. Julio Cortázar, «Las Ménades», Final del Juego, op.
cit., pp. 53-70.
102. Julio Cortázar, «Carta a una señorita en París», Bes­
tiario, op. cit., pp. 19-34.
103. Julio Cortázar, Un tal Lucas. Madrid, Editorial Alfa­
guara, S. A., 1979, Bruguera, 210 pp.
104. Jorge Luis Borges, Discusión. Emecé Editores, Buenos
Aires, 1932, p. 149.
105. Julio Cortázar, «Circe», Bestiario, op. cit., pp. 91-115.
FOTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
En Suiza, 1916.
Con la madre, 1963.
Junto al Sena, c. 1970 (Foto Sara Fació).
En Cuba, 1964 (Foto Chino López).
París, c. 1965 (Foto A. Gálvez).
«Los tiempos de Rayuela», 1958 o 59
(Foto Aurora Bernárdez).
«Los tiempos de Rayuela», 1958 o 59
(Foto Aurora Bernárdez).
Autorretrato, «Los tiempos de Rayuela», 1958 o 59.
París, 1958.
París, c. 1970 (Foto Sara Fació).
París, c. 1965 (Foto A. Gálvez).
París, c. 1965 (Foto A. Gálvez).
París, c. 1965 (Foto A. Gálvez).
Saignon, 1974 (Foto Mario Muchnik).
«E l retorno de Drácula»: Halloween
en Berkeley, 1979.
Guadalupe, 1981 (Foto Carol Dunlop).
Barrio Sur, Buenos Aires, 1972.
París, 1977 (Foto Joel Lumien).
(Foto E. Gamondés).
(Foto E. Gamondés).
París, 1979 (Foto Pepe Fernández).
Molino del Salado, Segovia, 1983
(Foto Mario Muchnik).
Molino del Salado, Segovia, 1983
(Foto Mario Muchnik).
Molino del Salado, Segovia, 1983
(Foto Mario Muchmk).
IN D IC E
Introducción, 9
La fascinación de las palabras, 24
Los cuentos: un juego mágico, 53
El territorio de la novela, 85
Rayuela: la invención desaforada, 102
Juego y compromiso político, 127
Nostalgia de la poesía, 146
La música: jazz y tango, 160
Fobias, manías, vampirismo, 174
Notas, 191
Fotos, 197
Esta edición de
LA FASCINACIÓN DE LAS PALABRAS
compuesta en tipos
Garamond de 9 y 10 puntos
por Tecnitype,
se terminó de imprimir
el 24 de mayo de 1985
en los talleres de Romanyá / Valls,
Verdaguer, 1, Capellades (Barcelona)