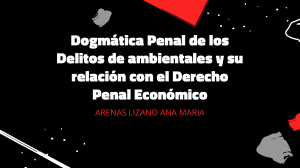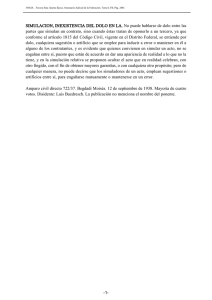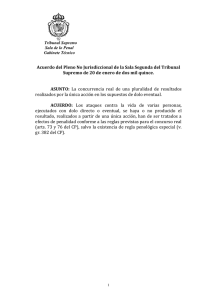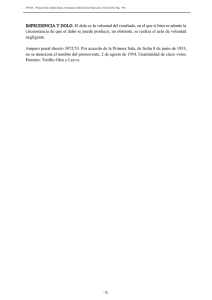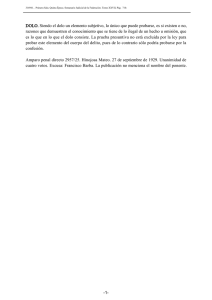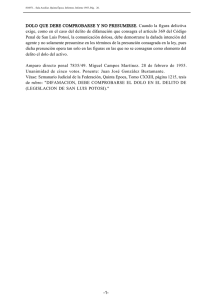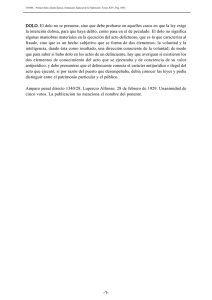(ABRIL 2021) JOSE F. BUSTAMANTE - ENTRE EL DOLO Y LA CULPA-GRIJLEY (2021)
Anuncio

Entre el dolo y la culpa ¿Cabe una responsabilidad penal por «conducta arriesgada»? E D I T G P. A J U R í D I C A G K I J L E Y José E Bustamante Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Entre el dolo y la culpa ¿Cabe una responsabilidad penal por «conducta arriesgada» ? Primera edición: 2018 Segunda edición: abril de 2021 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2021-02420 Registro del Proyecto Editorial: 31501012100084 ISBN: 978-9972-O4-693-3 ©2021, Entre el dolo y la culpa © 2021, José F. Bustamante © 2021, Editora y Librería Jurídica Grijley E. I. R. L Jr. Azángaro 868, Lima Tlfs.: 01-7768008 • 923054974 [email protected] Diseño y diagramación Libia Huamalí Sánchez Composición e impresión Editora y Librería Jurídica Grijley E. I. R. L Jr. Azángaro 1075, Lima Tlf.: 337-5252 [email protected] Tiraje: 1000 ejemplares DERECHOS RESERVADOS: DECRETO LEGISLATIVO N.° 822 Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de la editorial. «A la vida, por permitirme conocer sus misterios» INDICE Prólogo.............. ............................................................................................... 13 Nota a la segunda edición................................................................................ 21 Nota a la primera edición................................................................................ 23 ¿De qué trata este libro?...................... 27 ¿Cuándo un problema se resiste a ser resuelto?.............................................. 41 Capítulo primero LA EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA DEL DOLO EVENTUAL I. Aspectos Preliminares.................................. Los estados mentales y su importancia para el derecho penal...... 43 El tipo subjetivo del delito ...................................................... 45 1. II. 43 1. La dogmática del dolo......... ........... ........................... ................. 46 2. La dogmática de la culpa................. 51 III. La Génesis del dolo eventual. .................................. 54 IV 56 El Concepto de dolo eventual............................................................. --------------------------------------------------------------- Índice ------- —---------------------------------------------------- Capítulo segundo CUESTIONES TEÓRICO-PRÁCTICAS DEL DEBATE I. ¿Por qué tantas teorías delimitadoras ?............................................. 59 Teorías delimitadoras...................................................................... 60 1. Capítulo tercero ARGUMENTOS DE LA «JUSTIFICACIÓN» DEL CASTIGO POR DOLO EVENTUAL Dolo eventual y principio de legalidad.................................................... 72 1. Fundamento del principio de legalidad.......................................... 72 2. Principio de legalidad y creación teórica........................................ 73 3. Principio de legalidad e interpretación........................................... 80 El significado emotivo de los conceptos................................................. 82 III. Sentimiento de justicia, merecimiento y proporcionalidad de la pena.. 83 El discurso de la prueba del dolo en la teoría del delito........................ 88 I. II. IV Capítulo cuarto INTENCIÓN Y VOLUNTAD, DOBLE EFECTO Y DOLO EVENTUAL I. II. La discusión desde la filosofía de la intención........................................ 96 1. El concepto de intención................................................................. 96 2. El concepto de voluntad.................................................................. 97 3. La doctrina del doble efecto............................................................ 98 3.1 Aproximaciones...................................................................... 98 3.2 Condiciones del doble efecto................................................ 100 La discusión desde la filosofía de la acción............................................. 103 10 -------------------------------------------------- Entre 1. el dolo y la culpa--------------------------------------------------- El problema de la cercanía... ........... 103 1.1 Explicaciones de la cercanía................................................ 105 Lo intentado según la descripción.......... 105 1.1.2 Lo intentado según la probabilidad....... ........... . 106 1.1.1 1.1.3 Lo intentado según la contrafactualidad................. 108 2. El problema de la irrelevancia..................................................... 109 3. Breve comentario........................ 110 3.1 Sobre la cercanía y la irrelevancia ........... ............ 3.2 Las diferencias entre doble efecto y dolo eventual.............. 110 111 Capítulo quinto ARGUMENTOS DE LA REFUTACIÓN DEL DOLO EVENTUAL I. Argumentos filosóficos....................................................................... 113 1. 2. Los conceptos penales a través de ontologismo y norma­ tivismo ............................................................................ 113 1.1 Toma de postura................................................................ 120 Filosofía del lenguaje, derecho y dolo......................................... 128 2.1 Aproximaciones a la filosofía del lenguaje ....................... 128 2.2 Aproximaciones a la filosofía del lenguaje en relación con el derecho.......................................................................... 141 2.3 . Algunas conclusiones......................................................... II. Argumentos psicológicos.................................................................... 1. 150 151 La naturaleza del intentar y preveer............................................ 151 Consecuencias para el tipo subjetivo .................................. 153 III. Argumentos axiológicos..................................................................... 160 El derecho penal liberal.............................................................. 160 1.1 L 11 ------------------------------------------------ —----------- Índice ----------------------------------------------------------------- Capítulo sexto LA OBSOLESCENCIA DE LAS FORMAS DE DOLO Y CULPA: LA CONDUCTA ARRIESGADA I. Rechazo del debate sobre el dolo eventual............................................. 163 II. ¿Inclusión de una nueva categoría?.......................................................... 165 Antecedentes en la dogmática penal.............................................. 169 1.1 Heinrich Schweikert.............................................................. 170 1.2 Horst Schroeder..................................................................... 170 1.3 Bernd Schünemann............................................................... 170 1.4 Joachim Vogel..................................................................... 171 Posible terminología......................................................................... 171 Bibliografía....................................................................................................... 175 1. 2. 12 PRÓLOGO I l libro Entre el dolo y la culpa, de José F. Bustamante, ilustra claramente la relevancia de la discusión sobre los elementos subjetivos del delito al momento de justificar el reproche y, en particular, las dificultades específicas que poseen los reiterados inten­ tos para delimitar el dolo eventual frente a la imprudencia consciente. E La obra está dividida en 6 capítulos. En el capítulo 1 se realiza un análisis sobre los orígenes de la categoría del dolo y la culpa. En el capítulo 2 se hace una revisión de cuál ha sido la discusión tradi­ cional acerca de la distinción entre el dolo eventual y la culpa, y se introducen las principales razones para señalar que esta discusión aún permanece abierta. En el capítulo 3 se tratan ciertos problemas vinculados con la justificación del dolo eventual y, en particular, se hace hincapié en la tarea de la dogmática y el valor de poder probar —y no solo imputar o atribuir— estados mentales. En el capítulo 4, se discuten algunas cuestiones de filosofía de la acción (e. g., la distinción entre intentar y prever), su conexión con la discusión del dolo eventual y la relevancia o no de la doctrina del doble efecto para resolver las situaciones de dolo eventual. En el capítulo 5 se utilizan herramientas vinculadas con la filosofía del lenguaje y la psicología para sostener un concepto general de dolo y culpa que se hace car­ go de los problemas de la distinción tradicional. Por último, en el capítulo 6 se extraen las conclusiones de las ideas planteadas en el capítulo 5 y se realiza un breve panorama de quienes han negado la distinción entre el dolo eventual y la culpa consciente. 13 -------------- - ---------------------------------- María Laura Manrique---------------------------------------------------- Toda esta infraestructura conceptual es útil y valiosa. La ar­ gumentación del autor es clara, y la lectura de su obra es amena e instructiva. Creo que la mayoría de los lectores coincidirán que una de sus tesis principales es que la tarea de distinguir entre dolo eventual e imprudencia consciente no solo es ardua, sino que también imposible y, por ello, está condenada al fracaso. Por esa razón, el autor presenta una propuesta para calificar los elementos subjetivos de manera novedosa. A pesar de que el libro se preocupa especialmente en la distinción entre dolo eventual e imprudencia consciente, las consecuencias de su propuesta se expanden al resto de elementos subjetivos. II Tal vez, para comprender los desafíos a los que se enfrenta el autor sea conveniente recordar algunas cuestiones que aunque sean obvias, en ocasiones, son pasadas por alto al momento de entablar las discusiones dogmáticas de problemas específicos. En primer lugar, la justificación jurídica del castigo sigue el rastro de la justificación moral. Solo cuando encontremos razones morales para infligir un daño intencionalmente a un individuo por haber cometido una in­ fracción jurídica es que el Estado estará justificado para castigarlo. En segundo lugar, y vinculado con el problema anterior, el castigo solo estará justificado cuando se sanciona a un individuo por aquello que hace y no por aquellas cosas que ocasiona o que no controla. Es decir, el castigo estará justificado cuando la conducta le pueda ser reprochada al agente. En cuanto al primer rasgo, vale la pena señalar que el liberalismo es una de entre una gran cantidad de teorías morales que pretenden justificar el castigo. Sin embargo, su importancia radica en que sus tesis han permeado los sistemas jurídicos (al menos los occidentales), y conforme a esta teoría es imprescindible que el individuo haya .realizado una conducta para que pueda ser castigado. Los reparos que poseemos frente al reproche de ciertos pensamientos, de delitos de simple actividad o incluso los reparos al reproche por conductas negligentes pero inconscientes están atravesados por este ideal. 14 Prólogo Conectado con lo anterior, sobresale el segundo rasgo. El castigo está vinculado con la noción de reproche. En muy pocas palabras, esto significa que se pueden atribuir conductas no solo a personas que hayan realizado determinadas acciones, sino que estas acciones les pueden ser imputadas porque podían evitar realizarlas. El prin­ cipio de culpabilidad es un requisito insalvable para que el castigo pueda estar justificado)1). Para poder cumplir con estas dos exigencias nucleares del castigo es que necesitamos explicar una conducta antes de poder evaluarla. Es decir, debemos mostrar por qué era inevitable el comportamiento del individuo a la luz de las creencias y los deseos que poseía el agente. Estos elementos, deseos y creencias son ambos necesarios para que pueda existir una genuina explicación de una cierta acción. Ninguno de estos elementos puede ser pasado por alto si pretendemos explicar verdaderamente lo que hizo un agente)2). Tradicionalmente, la noción de explicación estaba asociada a explicaciones causales. Sin embargo, en el ámbito de la explicación de acciones, ello era como un genuino desafío por los compromisos que conlleva para la noción de libertad y agencia. De este modo, con cierta frecuencia se intentó no solo evitar las explicaciones causales de las acciones, sino también los compromisos naturalistas que ello conlleva)3). Tal vez, por esa razón en el derecho penal se hizo más énfasis en las cuestiones acerca de la justificación o evaluación de la conducta. Ello provoca un solapamiento y confusión de estos dos as­ pectos vinculados (z. e., explicación y justificación) a la acción humana. <0 Niño, Carlos. La legítima defensa. Buenos Aires: Astrea-Depalma, 1982, p. 14. <2) Von Wright, Georg Henrik. Sobre la libertad humana. Barcelona: Paidós, 2002, p. 85. (3) Por ejemplo, la naturaleza de la relación conceptual o causal de la acción y sus determinantes. Tal vez los representantes más ilustres de ambas concepciones sean G. H. von Wright y Donald Davidson. Véase, por ejemplo, Von Wright, Georg H. Explicación y Comprensión. Madrid: Alianza Universidad, 1979, y Davidson, Donald. Ensayos sobre acciones y sucesos. México: UNAM/Crítica, 1980. 15 María Laura Manrique Actualmente, sin embargo, hay maneras de explicar, i. e., en­ tender qué hizo el agente, sin comprometerse con el causalismo o el naturalismo. Una explicación de la acción en clave teleológica es una tesis conceptual acerca de los compromisos que poseemos por la manera en que pensamos en la noción de acción, agente, deseos y creencias. Esta es una tesis para entender estos conceptos y no para evaluarlos, i. e., no es una tesis normativa acerca del modo en que deberían conformarse las nociones de acción, agente, etc. De esta manera, lo que hace el agente es el paradigma central para poder evaluar su conducta. Y la acción del individuo, como indicamos más arriba, está basada en un compuesto epistémicovolitivo que constituye el núcleo central de la explicación (y de la evaluación) de lo que hace un agente. Para poder evaluar la conducta o las consecuencias que genera la conducta de un individuo es que primero debemos explicarla a la luz de sus deseos y creencias. Esto es, a la luz de los deseos y creencias que efectivamente posee el agente. En este marco es que el reproche por aquellas consecuencias de la conducta que el agente prevé como probables, pero que no desea o intenta (conductas con dolo eventual) genera un doble desafío. O bien se debe cambiar de manera radical el modo en que explicamos la acción humana. O, por otro lado, se debe abandonar el liberalismo y los compromisos morales que esta teoría genera en nuestros diseños institucionales^). III En general, la dogmática penal no se ha hecho cargo del dilema señalado anteriormente y ha tratado de insistir en que dado que el comportamiento es desagradable y la consecuencia grave un reproche disminuido nos generaría un mal sabor de boca es que debe enten­ (4) Ello no implica sostener que los los principios liberales sean los únicos relevantes. Por el contrario, una adecuada reconstrucción de la justificación del castigo requiere admitir que existen una pluralidad de principios que justifican estas prácticas. Al respecto, véase: Hart, H. L. A. Punishment and Responsibility. Oxford: Clarendon Press, 1973, p. 2. 16 Prólogo derse que la conducta del agente es intencional!5). La estrategia para encubrir que el reproche por dolo eventual no es genuinamente doloso ha girado en torno a la exaltación de los elementos epistémicos del agente y a la normativización de las intenciones, i. e., ya no es rele­ vante lo que el agente realmente intentaba sino lo que es plausible y compatible con su comportamiento para atribuirle determinada intención. En este contexto, he intentado resaltar lo problemático no solo de la figura del dolo eventual, sino también del dolo directo de segundo grado y del reproche por ignorancia deliberada. En primer lugar, quien sostiene una concepción del dolo como conocimiento se compromete —en mi opinión— a una tesis negativa acerca de la diferencia entre dolo eventual y culpa consciente. Si esto es así, entonces, el fracaso de encontrar una firme distinción entre ambos fenómenos no es contingente, es decir, no se produ­ ce porque no hayamos dado aún con el criterio satisfactorio para nuestra reconstrucción conceptual. Más bien, el problema sería conceptual, ya que nos impulsa a la búsqueda de un criterio que no se puede encontrar. No se trata solo de un ideal inalcanzable, sino de un ideal incoherente. En segundo lugar, con respecto de la normativización de los elementos que componen el dolo, considero que quienes atribuyen estados mentales sin preocuparse por la verdad de sus afirmaciones no pueden garantizar una conexión entre lo que el agente hace y las intenciones que se le atribuyen. Por ejemplo, puede parecer evidente que si un individuo apunta y dispara a una persona es porque tenía intención de hacer blanco en él. Tal vez, incluso, existan razones ins­ trumentales (prevención general, disminución del riesgo generado por el manejo de armas de fuego, etc.) para reprochar esa conducta del agente. Pero para reprochar por lo que el agente intentaba hacer es necesario describir qué quería lograr y qué se representaba como necesario para ello. Nada puede sustituir estos datos para una ex­ plicación correcta de la acción: ni los estándares de conocimiento normal en una comunidad ni el consenso acerca de que el agente (5) Díaz Pita, María. El dolo eventual, Valencia: Tirant Monografías, 1994, p. 22. TM María Laura Manrique debía saber lo que estaba haciendo son datos necesarios o suficientes para conocer las intenciones del agente. En el mejor de los casos, ellos serán únicamente criterios para castigar por lo que ha ocurrido y, en el peor de los casos, serán la base del maltrato de un individuo por parte del Estado^6). IV Una vez que tomamos conciencia de la magnitud del desafío que genera la expansión del dolo eventual podemos apreciar en su justa medida la propuesta contenida en Entre el dolo y la culpa. En este sentido, hay dos preguntas que es necesario abordar: Por una parte, ¿se enfrenta el autor a los desafíos que genera el reproche por dolo eventual? La respuesta es categóricamente afirmativa. El autor pretende sostener que las dificultades de la delimitación entre dolo eventual y culpa no han logrado nunca acuerdo porque esta es una tarea de imposible resolución. También sostiene que la dogmática debe intentar lograr un equilibrio entre los componentes normativos y los empíricos porque si de otro modo la práctica del derecho se transformará en argumentaciones retóricas con la única función de aplicar sanciones sin base que los justifiquen (p. 61). Por otra parte, ¿extrae el autor todas las consecuencias que debe­ ría de su posición? Sin duda alguna, el autor señala correctamente un amplio abanico de consecuencias. Sin embargo, aunque creo que en el libro se plantean una gran cantidad de interrogantes y se presen­ tan una gran cantidad de herramientas conceptuales (sobre filosofía del lenguaje, filosofía de la acción, dogmática penal, etc.) podrían formularse algunos reparos en la manera que estas herramientas son utilizadas. Así, el autor en situaciones muestra que la elección entre una u otra alternativa del modo en que caracterizamos al dolo eventual es, a fin de cuenta, una elección libre por aquella teoría que consideramos la mejor alternativa. De allí que se siga sosteniendo que la actividad principal sobre qué dicen y cómo deberían decirlo perte­ (6) Para un desarrollo de estas ideas, véase, Manrique, María. Acción, dolo eventual y doble efecto, Barcelona: Marcial Pons, 2012. 18 ------------------------------------------------------------- Prólogo -------------------------------------------------------------- nece a la autoridad de la dogmática. Por eso cita, entre muchos otros autores, a Roxin cuando afirma que «la definición de los elementos generales del hecho punible no sería tarea o misión del legislador, sino de la dogmática [...]» (p. 35). Obviamente, no se pretende decir que la tarea de los dogmáticos no sea relevante, como la de cualquier otro teórico de ciencias sociales ellos son imprescindibles para que la disciplina avance e intentemos entender y justificar los grandes problemas sobre la atribución de responsabilidad. Pero la dogmática como disciplina en ocasiones exagera el valor de las construcciones perdiendo de vista los límites que nos presenta el mundo como es en general y el legislador en particular. Por otro lado, el autor propone buscar una categoría intermedia entre el dolo y. la culpa en la que el conocimiento toma más fuerza. Como consecuencia de ello, la distinción entre dolo eventual y culpa consciente se diluye. Creo que esta es uña vía correcta y la discusión anglosajona con respecto de la figura del recklessness es de gran utili­ dad para tomarnos en serio esta postura. En este sentido, su libro se hubiera visto beneficiado si se hubiese incorporado esta distinción. Sin embargo, ello no es obstáculo para poder entender, con esta figura en mente, que ño solo hay razones conceptuales, sustantivas para sostener una tesis negativa acerca de la posibilidad de distin­ guir entre dolo eventual y culpa, sino que existen en la actualidad sistemas jurídicos que tienen en cuenta estas ideas y este esquema institucional por las razones que mencioné anteriormente y que José F. Bustamante expone claramente a lo largo del libro es conceptual­ mente correcto y moralmente más adecuado. ¥ En definitiva, el libro Entre el dolo y la culpa realiza un amplio recorrido de temas vinculados con una figura central para el repro­ che. Las ideas que presenta son sugerentes y plantean una nueva manera de entender los clásicos problemas del dolo eventual. Sin embargo, creo que ellas deben entenderse como un puntapié inicial para cambiar el enfoque del debate y no como una solución definitiva a estos problemas. 19 María Laura Manrique Estas últimas palabras deben entenderse como un estímulo para que el lector elabore sus propias conclusiones y, en ningún caso, pre­ tenden restar valor al libro. Como dice Borges: «El prólogo, cuando son propicios los astros, no es una forma subalterna del brindis; es una especie lateral de la crítica». Confío, entonces, que en la elabo­ ración de esta presentación del libro de José F. Bustamante los astros hayan sido propicios. María Laura Manrique (CONICET) Girona, 13 de julio de 2020 20 NOTA A LA SEGUNDA EDICION eza una frase que «toda obra humana es perfectible», de allí que catalogarla como error es en todos los casos un juicio mo­ mentáneo. La presente edición es muestra de la consciencia de cada una de estas cosas: del error, de su carácter momentáneo y de lo perfectible, pero sobre todo de lo primero. Bajo esa idea, algunas partes de la obra han sido complementadas porque considero que tuvieron un tratamiento demasiado escueto y podían dar origen a un no tan claro entendimiento de cada una de las cuestiones allí tratadas. R De otro lado, he incluido un nuevo capítulo (III) referido a los argumentos que suele utilizar la doctrina y recoge la jurisprudencia para mantener con vida la discusión y la aplicación del dolo eventual en la práctica. En relación con el capítulo (V) referido a la importancia que puede llegar a tener la filosofía del lenguaje para este asunto, hemos creído oportuno justificar aquello que, si bien podía dedu­ cirse (no tan fácil de las propias consideraciones o de los ejemplos utilizados), podía suponer una lectura complicada. Así también se ha revisado, completamente, tanto las expresiones como las citas que han servido de sustento al trabajo, agregándose otro grupo en aquellas partes que así lo han requerido. Finalmente, debo indicar que tratándose de temas densos y hartamente tratados (dolo, culpa, normativismo, doble efecto, filosofía del lenguaje, etc.) se ha sugerido remitirse a ciertas obras para mayor detalle. 21 NOTA A LA PRIMERA EDICIÓN ste libro es, por lo propio del tema, sumamente especulativo, a pesar de que la mayoría de las ideas y conceptos que se men­ cionan se basan en nuestra comprensión actual de la ciencia penal, su sistemática y dinámica. Como bien se sabe, el tema del dolo, también el de la culpa, es un tema fascinante y una de las fuentes de dicha fascinación posiblemente sea por la presencia de distintas explicaciones que, con aparente solvencia, se hacen desde diversas perspectivas sobre estos conceptos. Sin embargo, esos estudios ya inconmensurables no han permitido lograr consenso sobre qué los compone y cómo funcionan los mismos. Es muy probable que con los avances de la Psicología de la Mente y, con más razón, de las Neurociencias obtengamos información más precisa que a la larga genere, tanto la relativización como la recontextualización del entendimiento actual de la problemática!1), incluido el estudio ahora emprendido, E í1) Incluso si leemos a neuricientificos como Pinker, Steven, The mystery of consciousness. [El misterio de la consciencia]. Traducción propia. Times, 2007, pp. 2-9) o Ludlow, Peter & Beakley, Brian, The Philosophy of Mind: Classical Problems/contemporary. [La Filosofía de la mente. Problemas clási­ cos/cuestiones actuales]. Traducción propia. Bradford: Issues, 2006, p. 75) podremos ver que existe una tendencia a la eliminación de los estados mentales (intenciones, deseos, creencias o saberes) que manejamos en el lenguaje ordinario y buscar sustituirlos por aquellas elaboraciones, de corte neurobiológico, que sean producto de las actividades y operaciones cerebrales. No obstante, estas propuestas, como otras de diferente natu­ raleza que buscan abordar y explicar satisfactoriamente la subjetividad, todavía siguen dejando más preguntas que respuestas. 23 •José F. Bustamante mientras tanto hemos de continuar siendo conscientes de las múlti­ ples limitaciones que impone lo recóndito u oculto de la mente. Ahora bien, en cuanto al desarrollo de la presente obra, aun cuando, como dijera Ihering, nos topemos con el cielo de los concep­ tos, se ha intentado no orientar este estudio hacia los dominios de la oscuridad, porque se entiende que de lo que trata es ayudar, a quien se enfrente con problemas similares, a un mejor entendimiento y, además, porque no se puede continuar imitando ese raro método, no hay necesidad de tener que recurrir al embellecimiento de conceptos y demás piruetas o acrobacias verbales para analizar y explicar esta y otra clase de problemas dogmáticos. En atención a ello, ha surgido la obligación de razonar y escribir con claridad a fin de que la exposición sea entendible, prueba de ello será la ausencia, en gran medida, de ciertos juegos de palabras, tecnicismos o giros, tributarios todos de la sofisticación lingüística; en pocas palabras, la ausencia de términos abstrusos o heideggerianos que en algunos casos solo suelen ser muestra de la pretensión errada de hacer pasar el estudio como una «dogmática profunda»!2). Lo an­ terior no quiere decir que, de ninguna forma, en ese Ínterin se pueda llegar a hacer empleo de ciertos conceptos carentes de claridad, pues ello resulta inevitable dado los desarrollos alcanzados por la propia Ciencia Penal; sin embargo, reitero que existiendo la pretensión que estas ideas puedan, en algún momento, ser objeto de crítica, nada <2) En similar sentido, se manifiesta Garzón Valdés cuando hace referencia que la dogmática de corte hispano padecería graves defectos por recurrir a versiones de la metafísica alemana cuyas traducciones suelen ser de «dudosa fidelidad» a cuyos conceptos suele atribuírseles características supuestamente «esenciales», el resultado sería la presentación de pseudoproblemas y propuestas de solución con cierta arrogancia. Así, quienes transitan por esta vía confundirían oscuridad con profundidad, en el pró­ logo a Mendonca, Daniel. Las claves del derecho. Barcelona: Gedisa, 2008, p. 11. En el ámbito filosófico, Bunge hace alusión a filosofía profunda para dirigir sus críticas a la forma que adopta el lenguaje —enrevesado, por cierto— en algunos filósofos como Husserl, Derrida, Heidegger, Deleuze entre otros, véase Evaluando filosofías. Barcelona: Gedisa, 2015, p. 21. 24 —------------------------------------------- Nota a la primera edición-------------------------------------------------- mejor que acercar un estudio cuyo punto de partida sea el empleo de una redacción sencilla que no suponga mayores cargas para in­ teriorizar su contenido. Expuesto todo esto, es oportuno indicar que determinadas ins­ tancias relacionadas con el tema han de quedar ex profesamente fuera de nuestro análisis (p. ej. la teoría de la acción, a pesar de que hago algunas referencias a la filosofía de la acción, el fenómeno de la gradualidad y el de la categorización); pues abocarme a ellas implicaría desbordar los fines que espero alcanzar con estas líneas. 25 ¿DE QUE TRATA ESTE LIBRO? a presente obra que someto a consideración del lector parte de la exposición del panorama acerca de la problemática del dolo eventual y la culpa consciente, así como sus implicancias; pa­ norama que resulta útil, ya que muestra las extensas descripciones teóricas existentes, la polémica fundada respecto de las soluciones que adoptan los modelos y desarrollos teóricos, así como los infruc­ tuosos esfuerzos por brindarle explicación y solución satisfactorias a la presente discusión. Ahora bien, conviene no soslayar o pasar por alto el hecho de que detrás de esta situación existiría como trasfondo una praxis no tan ajena a la Ciencia Penal, pues, como se sabe, esta que sería producto de un conjunto de actos de reflexión conscientes, en algunas oportunidades, le resultaría difícil evitar que sus concep­ tos y construcciones se vean opacados por contradicciones también conscientes^). La presente problemática sería una de esas tantas contradicciones que, reiteradamente, aparecen en todas las obras de la Parte General, pero sin adecuada respuesta. L Así, los múltiples estudios existentes parten de la formulación de un sinnúmero de interrogantes que podemos sintetizar en una sola: ¿Dónde se sitúan las fronteras entre el dolo eventual y la culpa consciente? Sin embargo, mi interés no va tanto por estudiar el por- (i) Bettiol, Giuseppe. El problema penal. Traducción de José Luis Guzmán Dalbora. Buenos Aires: Hammurabi, 1995, pp. 45 y ss. 27 José F. Bustamante qué de su aparente atractivo ni los variados aspectos que albergaría, pues en el último de los casos importaría responderla, sino mostrar como la doctrina pasa inmediatamente a su desarrollo omitiendo poner en duda su legitimidad (por ejemplo, para indicar que de ninguna manera debería entrar en consideración una demarcación entre ambas categorías) cuando un cuestionamiento de este tipo resultaría ser un requisito de primer orden al momento de abordar y teorizar cualquier asunto. Esta omisión, como resulta lógico, estaría arrojando respuestas aparentes e impropias y, por ende, reproduciendo de forma constante un sinnúmero de errores. En pocas palabras, lo que haría falta quizás no sea responder semejante interrogante o disyuntiva, sino buscar cómo y de qué forma sería posible reconstruir la problemática. Ante lo dicho, es posible vislumbrar que paralelamente a esta labor de reconstrucción corre un conjunto de cuestiones que suele pasar desapercibido, por ejemplo de dónde es que tomamos los con­ ceptos de dolo eventual y culpa consciente, si estas categorías están o no en armonía con las definiciones generales (reales) de intención y descuido, si verdaderamente o no los hechos conformantes de dolo eventual y culpa consciente presentan la misma estructura y así continuar en metástasis una tras otra. Su importancia es tal porque, en primer lugar, son las piezas o fragmentos que dan cuenta del prejuicio, resistencia, dogmatismo, rigidez y sesgos, también de las convicciones firmemente mantenidas previas a toda investigación^2), pero sobre todo por ser los puntos desde los cuales hemos de partir y, en segundo lugar, porque se espera que de su análisis surja la po­ sibilidad de desanudar y explicar mejor la problemática. (2) Muestra Kuhn en sus descripciones acerca de los cambios y devenir de la ciencia (madura) como el prejuicio y la resistencia a las innovaciones, el dogmatismo, el «modo particular de ver el mundo» y las reglas de juego establecidas se comportarían como la regla en el desarrollo de la ciencia, no pudiendo renunciarse a ellos sin más en La función del dogma en la investigación científica. Traducción de Dámaso Eslava. Valencia: Cua­ dernos Teorema, 1979, pp. 5 y ss. Lo antes señalado encuentra su punto de apoyo en una de las citas de Whitehead cuando hacía referencia que «una ciencia que vacila en olvidar a sus fundadores está perdida», en La función del dogma..., op. cit., pp. 6 y ss. 28 -------------------------------------- —-------- Entre el dolo y la culpa------------------- - ------------------------- A mi modo de ver, aquellas cuestiones a las que acabo de referir­ me, como otras tantas más, pueden reconducirse a un plano superior para terminar dando origen a tres tipos de cuestiones: la primera, si el dolo es un concepto empírico o normativo; la segunda, subordinada a la anterior, si su contenido es volitivo o cognitive y, finalmente, si se prueba o se imputa. Desde luego, solo los dos primeros aspectos serán de interés nuestro y como tales tendrán su respectivo desarrollo en cada uno de los capítulos de la presente obra (el último en tanto sirva para esclarecer aún más la presente problemática). Ahora bien, cabe señalar que todas las posibles interrogantes e hipótesis existentes se verían relativizadas, ya que si se recurre a una breve lectura del artículo 11 del Código Penal este prevé: «son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas y culposas penadas por ley». Es decir, que desde el punto de vista legal tal disposición no hace referencia a adjetivo alguno para el dolo o la culpa (acción u omisión doloso eventual o culposa consciente'). La ley no habla de «dolo eventual» ni de «culpa consciente»; dicha labor la emprende o lleva a cabo la doctrina, sin embargo, ese trayecto desde el texto legal hacia la labor de definición conceptual (o viceversa), se baila rodeado de múltiples factores todavía oscuros que esperan su es­ clarecimiento (p. ej. cómo y de qué forma es posible establecer una adecuada correspondencia entre los hechos, cuál ha de ser el lenguaje de la ley y la elaboración doctrinal correctos). En ese sentido, lo que pretendo con la explicación anterior es dar cuenta que gran parte del origen de la problemática tendría como fuente una práctica defectuosa sobre la forma como designamos esta clase de fenómenos. En este caso a qué definición de dolo o culpa tendremos que atenernos, si en el caso del primero ha de confluir conocimiento y voluntad o solo lo primero y en el caso de la culpa si es necesario o no integrar en su definición al conocimiento. De esto depende, en última instancia, la existencia del dolo eventual y de la propia culpa consciente; sin embargo, asumiré desde un inicio una vía poco discutida, sobre la cual se ha escrito muy poco, esto es, si cabe o no la posibilidad de incluir una categoría intermedia entre el dolo y la culpa. 29 José F. Bustamante Esta posibilidad viene limitada por el denominado «estado del arte» (si se permite la expresión, entendida como el conocimiento acumulado respecto de la problemática o temas afines), ya que los desarrollos y estudios, por cierto, casi inabarcables, presentes en manuales, compendios, monografías y artículos solo dan cuenta de la delimitación entre el dolo eventual y la culpa consciente, de las teorías de antaño, así como las recientes (una que intenta superar a la anterior con el empleo de una nueva terminología), pero rara vez de la idea a la que he hecho referencia. Aquello importa serias difi­ cultades para poder argumentar, in extenso, acerca del porqué sería conveniente nuestra protesta, propuesta y respuesta^3). A estas alturas, el lector se preguntará cuál ha de ser el provecho de profundizar sobre dicha propuesta, y creo poder responder dicha inquietud. Como se sabe, no es cuestión menor decidir ante un hecho determinado si concurre dolo (eventual) o culpa (consciente), ya que el Código Penal les tendría reservadas diferentes consecuencias des­ de la perspectiva de la pena. Decidir en esta clase de casos significa decidir por la mayor o menor gravedad de la pena; no obstante, con los conceptos de dolo eventual o culpa consciente no sería posible hallar una solución aceptable: «con ellos no se podría avanzar mas». Admito que la obra posiblemente sea objeto de desconfianza, ya que así como sostiene un autor, siempre que se presenta una manera diferente de solución a un problema, surge, a su vez, el problema de tener que superar la valla del propio lector, la cual al estar sustentada en cierto grupo de ideas preconcebidas, (basadas más de las veces en la repetición de conceptos, ideas, esquemas y modelos, le obliga) a tener que rechazar todo aquello que no le es familiar^) o que se aparta de sus preferencias o creencias. No esperamos tales actitudes usualmente provenientes de aque­ llos que siguen ideas y costumbres pasadas y que mayormente solo ven lo que ya se ha discutido, que miran el reordenamiento y modi- (3) Expresión que tomo prestada de Bunge, ibid., p. 6. (4) Gonzáles Álvarez, Roberto. Neoprocesalismo. Teoría del Proceso Civil Eficaz. Lima: Ara Editores, 2013, p. 21. 30 -------------------------------------------------- Entre el dolo y la culpa--------------------------------------------------- ficación del sistema como pérdida de tiempo)5). Se espera una actitud audaz, de compromiso, y hasta de rebeldía, para estar dispuestos a mirar y concebir el Derecho como un sistema no exento de cambio, lo que supone entender que en algunos casos la sola relativización de posiciones, enfoques y tendencias puede iluminar aquellos senderos poco o nada transitados o que habiendo sido en exceso abordados no se les prestó la debida atención. Lo anterior es clara muestra de haber entendido ideas pareci­ das a las que reproduce el profesor alemán Herzberg de que «los conocimientos y las tesis solo son hipótesis y que idealmente el au­ tor no debería reforzarlas, sino que debería intentar cuestionarlas, pudiendo desear que se mantengan de pie, pero que esta esperanza no debería convertirse en la intención de cerrar el paso a un mejor entendimiento»)6). En ese sentido, siguiendo dicha afirmación he procurado su presencia a lo largo de la presente exposición, como guía, hilo conductor o figura rectora, pues solo con ella y sobre la base de la crítica puede ser posible superar esta problemática. Ahora bien, en cuanto al desarrollo de la obra, en un primer capítulo bajo el nombre de «La Evolución de la Doctrina del Dolo Eventual», hemos abordado los orígenes de la categoría y desarro­ llado sus rasgos fundamentales estableciendo las diferencias con las demás clases de dolo existentes. Del mismo modo, en el capítulo segundo se tratarán algunas «Cuestiones Teórico-Prácticas del Deba­ te», debate que por cierto no resultaría ser tan actual, ya que si bien continuamente se exponen diversas ideas y estudios, estos se hacen sobre la base de premisas antiguas. En este capítulo se cuestiona por qué existen tantas teorías delimitadoras, pero contrariamente a lo que podría pensarse, no se ha considerado adecuado exponer cada una de las particularidades de las mismas porque ya han sido distintas obras, que han antecedido a la presente, las que han expuesto todo (5) íd. <6) Herzberg, Rolf. Reflexiones sobre la teoría final de la acción. Traducción de Sergi Cardenal Montraveta. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Cri­ minología, N.° 10, 2008, p. 11. 31 ■José F. Bustamante ese panorama y hacerlo ahora supondría una mera reiteración de un conjunto de ideas que para los fines del presente trabajo resultaría de poca utilidad. La idea es mostrar los errores e imprecisiones antes que sus eventuales virtudes. Ahora, cabe indicar que en todas las teorías descritas (al menos las tradicionales) es común encontrar, como deficiencia, la parcelación del aspecto subjetivo del delito, pero también suponer al sujeto como un ser que efectúa miles de cálculos antes de decidir; sin embargo, esa fundamentación olvida que tanto sus reflexiones como sus ejemplos son, con toda seguridad, contradictorios y contraintuitivos. En cuanto al primer aspecto, existe la tendencia a contraponer el conocimiento a la voluntad o, a veces, eliminar esta última, desconociendo de esta forma la dinámica del proceso de percepción y dejando de lado la idea de que a la par del aspecto cognitivo (conocimiento o percep­ ción de un suceso) se halla en toda acción un mínimo de intención o voluntad que serían componentes de primer orden en el desarrollo de la acción. No obstante, como refería Von Wright, «la civilización contemporánea se ha tendido a enfatizar en exceso lo cognitivo a expensas de lo emotivo y lo volitivo»!7), no siendo los estudios jurí­ dicos ajenos a esta tendencia. En relación con el segundo aspecto, es preciso reproducir las expresiones de Weigend quien ha mostrado como los teóricos y sus elaboraciones descuidan, más de las veces, el proceso de percepción y decisión: «El autor reflexivo no es un acróbata psicológico que tome en serio un peligro y, a la vez, confíe en su no realización, al contrario, si confía en un buen desenlace es porque ha dejado de tomar el peligro en serio (¿culpa?) a causa de una valoración errónea de la situación o de un optimismo completamente irracional»!8). Quizás, en estas dos situaciones se encuentre la principal causa del fracaso de la mayoría de las teorías expuestas. <7) Valorar (o cómo hablar de lo que se debe callar). Nuevas bases para el emotivismo. Traducción de Carlos Alarcón Cabrera. Anuario de Filosofía del Derecho, N.° 18, 2001, p. 388. (8) ZSfW, tomo 93,1981, p. 669. 32 Entre el dolo y la culpa Ahora, si bien la discusión no ha perdido vigencia y actualidad, así como sus problemas subyacentes, esta ha comenzado a languidecer por múltiples factores, unos ajenos y otros propios de la Ciencia Penal, estos bajo la idea erróneamente difundida de que el único problema existente sería determinar con precisión el grado de conocimiento con el que debería contar el agente al momento de percibir la posi­ ble producción del resultado (dada la supresión y por qué no decir eliminación del aspecto volitivo del delito). En un tercer capítulo titulado «Argumentos de la «justificación del dolo eventual» he creído por conveniente agrupar aquellos argu­ mentos a los que se suele recurrir para justificar la posible aplicación del concepto de dolo eventual, argumentos de tipo legal, lingüístico, social y probatorio. De acuerdo con lo anterior, un primer argumento guarda relación con el denominado principio de legalidad, entendien­ do que cualquier análisis dogmático debe partir desde los dictados de la ley. Sin embargo, ya en este nivel existen serios inconvenientes para afrontar un análisis certero sobre los fundamentos y los límites de determinado concepto, dado que en la Parte General usualmente no encontraremos definiciones de conceptos que puedan guiar la interpretación, lo que por algún concepto debemos entender no nos lo dice la ley y en el supuesto que lo hiciera tampoco con ello termi­ narían nuestras dudas. En ese sentido, lo único cierto es que según la ley solo tenemos las categorías de dolo y culpa para enfrentar la gran variedad de supuestos que se configuran en la praxis, de allí que haya tenido que inventarse conceptos como dolo de consecuencias necesarias, dolo eventual, culpa consciente. Que esto sea correcto o no ya no es un asunto de la ley, por ello es que quizás se busque adicionar la mayor cantidad de argumentos en pro de estas creaciones y así lograr su aceptación. Un segundo argumento es de tipo lingüístico y tiene que ver con las palabras y las expresiones que empleamos. Sabemos que las palabras independientemente de su significado descriptivo suelen llevar ínsita cierta carga emotiva cuyo empleo puede ser diverso, pero con seguridad siempre es crear alguna reacción en su destinatario. En 33 •José F. Bustamante el caso del dolo eventual diera la impresión de querer transmitir la idea de que se trata de un hecho grave y con él facilitar su aplicación. Ahora bien, detrás de la fundamentación de una categoría suelen filtrarse, en forma soterrada u oculta, ciertos conceptos como los de merecimiento de pena y sentimiento de justicia, así en el caso de las teorías del dolo eventual, estos concretamente buscarían sustentar que una punición por culpa dejaría la sensación de lenidad o falta de rigor en la sociedad, sin embargo, esta última afirmación parece tener como fuente solo un conjunto de intuiciones o pareceres que es precisamente negado a los críticos del dolo eventual cuando comparan esta categoría con el auténtico dolo. Este sería un argumento de tipo social. Finalmente, otro de los argumentos es muestra de una tenden­ cia que cada vez con mayor frecuencia presta interés a aspectos pro­ batorios antes que a los sustantivos. Así, la afirmación tantas veces repetida acerca de la independencia de los estudios dogmáticos sobre sus diferentes conceptos, se ha visto relativizada (reducida) por el giro del debate hacia la dicotomía Derecho Penal-Derecho Procesal Penal, cuyo trasfondo albergaría el discurso sobre las divergencias entre la legitimidad de los conceptos penales y su aplicabilidad. Esto sería así, suele explicarse, porque las catego­ rías de la Teoría del Delito más que todo deben ser pensadas con miras a su aspecto probatorio-aplicativo, ya que de nada serviría delinear conceptos que nunca o muy difícilmente pudieran llegar a ser aplicados, en todo caso la elaboración dogmática podrá ser espléndida, pero estéril e improductiva. En el caso específico del dolo una fundamentación recurriendo a la voluntad fijaría un es­ tándar demasiado alto para su acreditación, generando así graves consecuencias para la persecución y lucha eficaz contra el delito. Sin embargo, pese a lo cierto de las afirmaciones anteriores, aquello no impide ser consciente del peligro que supone seguir y aplicar, tan fácilmente, concepciones y teorías bajo ese discurso (persecución eficaz del delito), tampoco impide afirmar que a ni­ vel práctico estas suelen ser fuente de arbitrariedad y eventuales afectaciones diversos valores esenciales como la dignidad humana y la seguridad jurídica. 34 Entre el dolo y la culpa Las críticas al dolo eventual y los inconvenientes de seguir manteniéndolo en la práctica nos han conducido a buscar aquellas piezas que han sido poco utilizadas o mal utilizadas. Bajo esta idea, en el cuarto capítulo titulado «Intención y voluntad, doble efecto y dolo eventual» he procurado efectuar algunas descripciones sobre el concepto de intención enlazando varios de sus problemas con la Doctrina del Doble Efecto, la cual si bien se engendró en el campo de la Filosofía Moral «al parecer» sería apta para el análisis de algunos aspectos problemáticos, permitiendo meditar más profundamente ciertas categorías del comportamiento humano. Especialmente, creo que tal doctrina es importante si se toma en cuenta solo uno de sus fundamentos, esto es, la distinción entre intentar una acción que solo preverla, distinción que es desconocida por la dogmática penal en la fundamentación de la responsabilidad por dolo eventual. Soy consciente que si bien muchos aspectos de la DDE han sido atacados dura e incesantemente (por las tesis de la cercanía e ir relevancia); esta situación no nos impedirá reflexio­ nar hasta qué punto resultaría posible trasladar alguno de sus fundamentos al derecho penal para la evaluación de la relación acción-tipo subjetivo. Una vez culminado dicho análisis he creído por conveniente exponer en el capítulo quinto «Argumentos de la refutación del dolo eventual», con los que se espera obtener un concepto general de dolo y culpa. Estos argumentos o perspectivas son de tipo filosófico, psicológico y axiológico, inescindibles en todo análisis jurídico. Desde la primera perspectiva se busca detallar las relaciones existentes entre Ontologismo y Normativismo, pues no cabe duda que casi todas las categorías de la Teoría del Delito son suscepti­ bles de ser analizadas bajo el prisma de esas dos corrientes, las que pugnan y se anteponen entre sí para demostrar su conveniencia en el discurso penal; por esa razón no será ajeno a estos pasajes encontrar ideas acerca de lo prejurídico de los conceptos penales como las referidas a los fines de la regulación. En esta parte, tampoco pasaré por alto el auge e interés que ha adquirido el análisis del lenguaje, sobre todo, aquellos estudios 35 ■José E Bustamante provenientes de la segunda mitad del Siglo XX hacia delante. De acuerdo con esta óptica, recojo con fines de exposición y esclare­ cimiento como su influencia ha hecho fértil la desapercibida o des­ cuidada idea que el derecho adopta, en todo momento, una faceta lingüística, debido a que tanto sus conceptos y proposiciones como las decisiones que adoptan los tribunales se manifiestan a través del lenguaje. Por esa sencilla razón, no será extraño que expresio­ nes tan comunes y hasta cierto punto obvias como el Derecho es lenguaje o que el Derecho usa el lenguaje nos hayan servido de base o punto de partida en esta parte. En este Ínterin dos situaciones nos han parecido de relevancia: por un lado, que el derecho se ve sometido a los mismos problemas y entrampamientos que tam­ bién suele padecer el lenguaje y, de otro, que solo a través de las reglas de los múltiples juegos del lenguaje podemos comprender qué es lo correcto y qué puede ser interpretado o asumido como error. No obstante, lo afirmado no supone de inmediato la respuesta al cómo podrá tener lugar la dilucidación de esta problemática, tam­ poco qué herramientas emplear y cuál de todos los innumerables desarrollos de las distintas disciplinas que abordan el lenguaje (filosofía del lenguaje, lingüística, semántica, sintaxis, semiótica, gramática, pragmática, etc.) puede ser útil para arrojar luz sobre la misma. Posiblemente, la problemática pueda ser vista a través del lente de varias de estas disciplinas; no obstante, trataremos, en la medida de lo posible, explotar aquellas posibilidades que nos permitan esclarecerla. Otra de las perspectivas es la psicológica en el entendido que el dolo no sería un problema puramente jurídico o si se quiere no sería una elaboración netamente jurídica; por ello, su determina­ ción, en especial del elemento volitivo, desde la psicología profana, que practican los dogmáticos, como los jueces, resultaría de por sí insuficiente. Sin embargo, ante ese escenario tiene que reconocerse también que la psicología científica se topa con algunos inconvenien­ tes, pues rara vez encuentra interés para irradiar su luz sobre una problemática tan evidente. Ante estos inconvenientes estamos impedidos de argumentar que los desarrollos de la Psicología no hacen falta (desde luego 36 Entre el dolo y la culpa que hacen falta cuestión distinta es de qué forma los estudios y las conclusiones de esta disciplina deben ser asimilados por los con­ tenidos jurídicos, sobre ello, si no estoy seguro), pues no solo sería importante la elaboración normativa, sino también el respaldo que puede llegar a otorgar aquella disciplina a la Ciencia Penal. En ese orden de ideas, conceptos como intención, voluntad, conocimiento y previsión, que comparten la Psicología y el Derecho son importantes para lograr, a nivel teórico, una mejor explicación de la acción e indudablemente mejores posibilidades para impartir justicia. El último argumento es el axiológico por el cual ha de enfatizarse que si el fundamento del Derecho Penal Liberal se erige sobre el principio según el cual el reproche de una conducta como dolosa, se hace tomando en consideración lo que el agente hace y no solo lo que ocasiona, no se entendería por qué en determinadas situaciones (casos de dolo eventual) se invierte dicha premisa para situar el castigo de manera cercana a la responsabilidad objetiva, castigando la conducta como si se tratara de supuestos de dolo directo. Finalmente, la obra culmina con el epígrafe sobre «La obso­ lescencia de las formas de dolo y culpa: la conducta arriesgada». La. idea de obsolescencia es clara muestra de la existencia, por así decirlo, de leyes de la insuficiencia que en el último de los casos son la fuente del desarrollo de capacidades superiores a las preceden­ tes. Por dichas leyes es que tendrán lugar eventuales desarrollos de enfoques, teorías y sistemas que van a asumir la noble misión de responder a los requerimientos de una nueva realidad o corregir una determinada práctica. Dichos desarrollos llevan ínsitas nuevas formas de concebir cierta problemática, las que en nuestro caso redundan en un horizonte desolado pese a las aproximaciones teóricas existentes; sin embargo, esta situación ha reforzado nues­ tro empeño, avivado continuamente por la expresión que aquello que existe puede dejar de hacerlo más aún si existe evidencia clara que los paradigmas y teorías, sobre los que suele existir la idea de inmutabilidad, pueden relativizarse y, a veces, ser dejados de lado en función de un enfoque diferente o un ligero cambio en las premisas que se aportan al debate. 37 ■José F. Bustamante En ese sentido, se ha procurado meditar hasta qué punto podría resultar razonable hablar de acciones dolosas, riesgosas (arriesga­ das) y culposas, sin descuidar nuestra verdadera intención sobre la problemática, esto es, repensarla evitando repetir los errores y omisiones con los que la dogmática del dolo eventual se ha fami­ liarizado ya hace varias décadas. Soy consciente de que en este ínterin harán su aparición otros tantos problemas. Como afirmara George Bernard Shaw<9): «la cien­ cia nunca resuelve un problema sin crear otros diez más», sin embargo, esta potencial y ulterior metamorfosis de la que pueden ser parte otras dimensiones o ámbitos de la Teoría del Delito, dada la influencia de este pequeño cambio, queda abierta a un futuro análisis, enten­ diendo que estamos ante una aproximación que necesitará seguir dedicándole horas de estudio, reflexión y crítica. (9) Dramaturgo, político y crítico irlandés. Premio Nobel de Literatura en 1925. 38 «Mediante una suave adaptación de las condiciones, casi puede conseguirse que cualquier hipótesis esté de acuerdo con los fenómenos; con ello la imaginación quedará muy complacida, pero nuestros conocimientos no progresan» Joseph Black «Una palabra bien elegida puede eco­ nomizar no solo cien palabras, sino cien pensamientos» Henri poincaré ¿CUÁNDO UN PROBLEMA SE RESISTE A SER RESUELTO? Usualmente se admite, en el seno de la discusión científica, que puede haber tres tipos de razones que explicarían el porqué un problema ofrece resistencia a los intentos de solución!1). En primer lugar, porque podría no bastar con las horas dedicadas para lograr solucionarlo; en segundo lugar, porque puede existir una situación de incertidumbre que hace que no se llegue a saber si el problema puede o no ser resuelto (no se puede conocer la respuesta), lo que no significa que no exista respuesta, y finalmente, porque los intentos de solución se encuentran con problemas irresolubles o sin solución!2). Ahora bien, enlazando lo antes dicho con el desarrollo de esta problemática planteemos las siguientes interrogantes: ¿Se ha dedi­ cado poco tiempo y esfuerzo, de tal forma que si se revierte dicha situación podría solucionarse la problemática? Si revisamos toda bi­ bliografía existente sobre el tema, necesariamente, debemos concluir, sin lugar a dudas, que la respuesta es negativa!3). Pero ¿estaremos ante una situación de indecisión que nos impediría determinar si el problema puede o no ser resuelto? Para saberlo formularé algunas í1) Molina Fernández, Fernando. La cuadratura del dolo: problemas irresolu­ bles, sorites y derecho penal. En Homenaje al profesor Gonzalo Rodríguez Mourullo. Madrid: Thomson-Civitas, 2005, p. 693. (2) íd. P) íd. 41 •josé F. Bustamante interrogantes adicionales: a) ¿Es posible que exista desconocimiento de alguna variable de relevancia (algún dato) para la resolución del problema? No parece encontrarse en este camino la posible solución al problema porque ya se han recogido las diversas variables exis­ tentes (opiniones y estudios) y de existir alguna que por a o b razón se dejó de lado, hasta hoy no ha sido pensada; b) ¿La problemática es demasiado general? Tampoco parece estar aquí la respuesta, ya que el tema del dolo y la culpa es uno de los más profundizados y analizados (en sus últimas consecuencias), finalmente c) ¿Estamos ante una labor de delimitación y distinción conceptual entre cate­ gorías propia de una situación gradual? (4). Dejemos por el momento el desarrollo de esta última interro­ gante para anticipar mi respuesta respecto del tercer punto, sobre los intentos de solución y sus tropiezos con problemas irresolubles, señalando que esta problemática según como suele, recurrente­ mente, plantearse (variables y demás datos recogidos en el debate) resulta irresoluble. <4) Las situaciones graduales no son nuevas, sino veamos la distinción entre acción y omisión, actos preparatorios y tentativa, dolo y culpa, entre otras, véase Molina, op. cit., p. 693. 42 CAPÍTULO PRIMERO LA EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA DEL DOLO EVENTUAL «El dolo eventual es una invención de ju­ ristas doctrinarios y reaccionarios» Franz von Lizst «Al hombre le gusta creer en aquello que desea» Grossmann L ASPECTOS PRELIMINARES le Los estados mentales y su importancia para el derecho penal Los estados mentales son de interés en varias disciplinas como la Filosofía de la Mentefi) y la Psicología Cognitiva, la Psicología CO Históricamente en uno de los primeros trabajos críticos al dualismo cartesiano (movimiento intelectual surgido a partir del pensamiento de Descartes, según el cual el ser humano estaría compuesto de sustancia pensante y sustancia extensa denominadas «alma» y «cuerpo»), Ryle nos dice que la doctrina oficial comprendería dentro de los procesos mentales al pensamiento, la voluntad y el sentimiento, o con mayor solemnidad a los modos cognoscitivo, volitivo y emotivo. Así, en defensa de su tesis refería que tal sería la mezcla de confusión e inferencias falsas que resultaba mejor dejar de lado dicha problemática y toda tentativa de remodelarla, véase El 43 ■José F. Bustamante Clínica y la Psiquiatría y también en el Derecho. En el caso de este último diversas áreas los recogen y toman en cuenta, sin embargo, aquí nos interesa, de manera particular, mostrar cómo estos sirven en la fundamentación del comportamiento, sea que se trate de acciones u omisiones, y del castigo. Abordaré el primer aspecto. Sostiene Paredes® que los estados mentales no constituirían simples experiencias fenomenológicas como lo serían, por ejem­ plo, las sensaciones, sino que poseerían contenido semántico, es decir, tendrían un significado®. Lingüísticamente, ese contenido concepto de lo mental. Versión castellana de Eduardo Rabossi. Biblioteca de Filosofía. Barcelona: Paidós, 2005, p. 61. Sin embargo, pese a tal observación, hoy es posible hablar de propiedades mentales, otras veces de fenómenos, eventos y procesos mentales, como conformantes de la mente para aludir a sensaciones, percepciones, recuerdos, imágenes mentales, sentimientos, deseos y creencias, de esta forma si se pretende clasificar, y se utilizan los conceptos de la teoría de la información, podremos agruparlos en cuatro: 1) percepciones (recepción de información), 2) recuerdos o almacenamiento de información, 3) creencia (disposición y ordenación de la información), y 4) voliciones (disposición de la información con vistas a la ejecución de una acción), para más véase Martínez Freire, Pascual. La nueva filosofía de la mente. Barcelona: Gedisa, 1995, p. 17. Chalmers intenta definir el término consciencia («experiencia consciente») señalando que resultaría difícil, pues ni siquiera el Diccionario Internacional de Psicología lo definiría directamen­ te, sino que haría alusión a tener percepciones, pensamientos, sentimientos, en La mente consciente: en busca de una teoría fundamental. Traducción José A. Álvarez. Barcelona: Gedisa, 1996, p. 25. P) Paredes Castañón, José. Problemas metodológicos en la prueba del dolo. Anuario de Filosofía del Derecho. Volumen XVIII. Madrid, 2001, p. 68. P) Searle, Jhon. Intencionalidad. Traducción de Enrique Ujaldon Benítez. Madrid: Tecnos, 1992, pp. 17-20. Para Churchland, los estados mentales tendrían un «significado», un «contenido» preposicional especifico, se habla de actitudes proposicionales porque cada uno expresaría una «actitud» diferente sobre una proposición. Asimismo, dicho autor indica que en el vocabulario técnico de los filósofos, esos estados manifestarían una intencionalidad, puesto que aluden a algo o señalan algo más allá de sí mismos, en Materia y consciencia: Introducción contemporánea a la Filosofía de la mente. Traducción de Margarita N. Mizraji. 2.a ed. Barcelona: Gedisa, 1999, pp. 24, 50, 64, 101 y ss. 44 Entre el dolo y la culpa--------------------------------------------------- se expresaría mediante proposiciones, compuestas por un verbo, en este caso psicológico, por ejemplo, conocer, desear o querer o no saber o no querer!4). De otro lado, el carácter intencional de los estados mentales permitiría su encadenamiento mediante inferencias lógicamente válidas!5), p. ej. T sabe que disparar sobre P, desde cerca, podrá pro­ ducir su muerte. Estos estados mentales serían elementos de una cadena causal o de una serie de hechos o sucesos en los que intervienen junto con fenómenos físicos como los movimientos corporales generando de esta forma cambios en el mundo. Así, ese conocimiento de la proba­ bilidad de dañar a la víctima tiene origen en la percepción o previsión de la situación (unidas a otros conocimientos) que a su vez tienen por fuente otros fenómenos o factores como la distancia, etc/6) Sin embargo, ello no sería todo ya que estos estados mentales aparecerían produciendo otros fenómenos o hechos!7), p. ej. A quiere matar a B, se decide, y lleva adelante su plan. Esta sería la base teórica sobre la que se construirían los siste­ mas de imputación de responsabilidad penal y los que permitirían fundamentarla. II. EL TIPO SUBJETIVO DEL DELITO® Como es sabido, con la formulación del tipo penal el Legisla­ dor no solo decide castigar delitos y faltas, sino que también exige que ciertas conductas se castiguen si en ellas concurre dolo o culpa, llamada más de las veces imputación subjetiva. En el interior de esta <4> Paredes, op. cit. p. 68 (5) íd. (6) íd. (P íd. ® Para mayor detalle sobre la evolución y funciones de este ámbito del tipo penal véase de Sacher de Koster, Mariana. La evolución de tipo subjetivo. Buenos Aires: AM Hoc, 1998, pp. 21 y ss. 45 ■José F. Bustamante se discute desde el contenido de los conocimientos como el de la voluntad que puede dar lugar al dolo(9), asi como los parámetros bajo los cuales podrá catalogarse una conducta como culposa(10II. ) (n). 1. La dogmática del dolo Según el estado actual de la Teoría del Delito se admiten tres formas de realización u* omisión dolosa en que puede encajar un comportamiento determinado. Se habla, algunas veces, de dolo directo^ como el ejemplo más claro, ya que concurrirían dos de los elementos usualmente aceptados por la dogmática, el conocimiento y la voluntad o más escuetamente el saber y el querer. (9) Righi, Esteban. La imputación subjetiva. Argentina: Ad Hoc, 2016, p. 27. 0°) Kindháuser, Urs. Imputación objetiva y subjetiva en el delito doloso. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Vol. LIX. Madrid, 2006, p. 65. Este autor refiere que al tipo subjetivo pertenecerían los conocimientos del autor siendo estos el fundamento y límite de la imputación. (H) En cuanto a las funciones del tipo subjetivo una idea muy extendida resalta su importancia de cara con la responsabilidad del agente: «sin tipo subjetivo y sin culpabilidad no existiría responsabilidad», en Jakobs, Gunther. Sobre lafunción de la parte subjetiva del delito en Derecho Penal. Tomo XLII, Fascículo II. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid, 1989, p. 633. Ante ello las preguntas que saltan a la vista son: por qué resulta importante un mínimo de subjetivismo, o concretamente y cuál es la función de la parte subjetiva del tipo. Usualmente se responden ambas cuestiones indicando que el tipo subjetivo tendría por misión proteger al autor frente a ciertas exigencias excesivas del Estado, así como limitar la punibilidad a hechos en los que el autor hubiese podido comportarse conforme a derecho, con­ cretamente, prohibir la responsabilidad por el hecho. El desarrollo de estas cuestiones no será objeto de análisis en la presente obra. (12) Algunos autores suelen designar tanto al dolo de primer como de segundo grado como intención. Así se puede ver en Jescheck, Hans & weigend, Thomas. Tratado de Derecho Penal. Parte General. 5.a ed. Traducción de Miguel Olmedo Cardenette. Granada: Gomares, 2003, p. 253. Para Roxin, esta clase de dolo sería intención o propósito y también abarcaría al dolo de consecuencias necesarias, en Derecho Penal Parte General. La Estructura de la Teoría del Delito. Traducción de Manuel Luzón Peña y Diego de Vicente Remesal. Tomo I. Madrid: Civitas, 1997, p. 415. 46 -------------------------------------------------- Entre el dolo y la culpa--------------------------------------------------- En algunas oportunidades se completa la idea señalando que di­ cho saber y querer estarían dirigidos a los elementos o circunstancias del tipo penal, a la realización del tipo objetivo)13), o a la descripción legal, en todos se entiende que debe ser a la realización del delito que tiene correspondencia con cierto plan ideado por el autor. Ahora bien, refiere Jiménez De Asúa que si nos remontamos a los inicios de la Teoría del Delito, el dolo se definió desde el aspecto volitivo, de allí que no sean extrañas, definiciones como dolo es vo­ luntad de ejecutad14) o querer realizar el hecho, posteriormente, ya no se habla solo de voluntad, sino también de consciencia)15). Claros ejemplo de este tipo de dolo sería: «X rompe una puerta para robar una casa». En este tipo de dolo al parecer el aspecto volitivo (querer) sería más pronunciado que el aspecto cognitive)16), ello porque el sujeto aspiraría a tal punto el resultado (suceda o no, seguirá adelante por­ que quiere lograrlo) que sería irrelevante preguntar en qué consistió su representación en ese momento. De otro lado, existe otra clase de supuestos en los que quien pretende lograr el resultado es consciente que generará ciertas con­ secuencias o efectos que se producirán de manera segura, a esto se llama dolo de consecuencias necesarias o indirecto^17'). Ejemplo: )13) Maurach, Reinhart. Tratado de Derecho penal. Parte general. Traducción y notas de Juan Córdoba Roda. Barcelona: Ariel, 1962, p. 13. <14) Jiménez De Asúa, Luis. Principios de Derecho Penal: la Ley y el Delito. Abeledo Perrot. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1997, p. 358. <15) íd. )16) Roxin. Derecho Penal..., op. cit., p. 415; Hortal Ibarra «en esta clase de dolo se produce un claro predominio del elemento volitivo sobre el cog­ noscitivo; carece de importancia el grado de peligro que haya advertido el sujeto en el momento de emprender la acción», en El concepto de dolo: su incidencia en la determinación del tipo subjetivo en los delitos de peligro en general y en el delito contra la seguridad en particular. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales.-Tomo LVII. Madrid, 2004, p. 521. í17) En autores como Stratenwerth se puede ver la agrupación de esta forma de dolo con el que aquí hemos denominado dolo directo, bajo el rótulo de 47 José F. Bustamante «A quiere matar a X, quien vive en un edificio, planea hacerlo con una bomba, lleva a cabo su acción y producto del estalli­ do mueren dos personas más». Debe agregarse que para las dos primeras formas de dolo a las acabamos de referirnos, existe cierto acuerdo o unanimidad respecto de la existencia de un resultado seguro; sin embargo, esta cuestión sería errónea, ya que lo habitual o usual es el actuar bajo incertidumbre porque la información es incompleta o no tenemos dominio de la causalidad y los hechos(18). De similares ideas es Herzberg cuando sostiene que el dolo al referirse a algo futurb, necesariamente, presentará cierto grado de abstracción, ya que el autor, difícilmente, puede saber de modo exacto el qué y el cómo del hecho, sino que regularmente lo hace con altas dosis de imprecisión(19) (20). En resumidas cuentas, un juicio dolo directo de primer y segundo grado, alcanzando tanto la búsqueda del objetivo de la acción como cualquier circunstancia que aparezca ante el autor como consecuencia necesaria en la obtención del objetivo, en Derecho penal, Parte general. El hecho punible. Traducción de Gladys Romero de la 2.a edición alemana. Caracas: Edersa, 1982, p. 105. Siguen esta clasificación Roxin, ídem; Hortal, op. cit., p. 521. (18) Zielisnki, Diethart. Dolo e imprudencia. Comentario a los 15 y 16 del Código Penal Alemán. Traducción de Marcelo Sancinetti. Buenos Aires: Hammurabi, 2003, marg. 70. (19) Herzberg, Rolf. La inducción a un hecho principal indeterminado. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XIII, Fascículo XVI. Madrid, 1995, p. 563. (2°) p)e utilidad resultan los estudios del Premio Nobel de Economía de 1978. H. Simon quien habló por primera vez de una «racionalidad limitada» en la toma de las decisiones, véase El comportamiento administrativo. Errepar, 2011, p. 4. La racionalidad estaría limitada por tres situaciones: 1. Ante la incertidumbre sobre las consecuencias de cada una de las alternativas; 2. Ante información incompleta tanto sobre las alternativas posibles como sobre sus consecuencias; 3. Ante la complejidad en el cálculo de las pro­ babilidades o bien otras «limitaciones ambientales» (fundamentalmente, el tiempo disponible para tomar una decisión) que dificultan el cálculo correcto del mejor curso de acción, véase Alonso Gallo, Jaime. Las de- 48 Entre el dolo y la culpa mínimamente racional no debería suponer que pensada una adecua­ ción (realizar A producirá B) vaya a producirse necesariamente un resultado porque siempre existirá lugar para el azar(21). Hecha la observación, otra clase de dolo tendría lugar cuando el sujeto a pesar de ser consciente que de continuar con su acción podría generar o producir determinada consecuencia o resultado (sin tener a dicha consecuencia como fin de su acción), sigue ade­ lante produciéndose ese desenlace. Este es el llamado dolo eventual Algunos casos que se identifican con lo antes dicho son: C quien observa en las líneas del tren, como duerme un bo­ rracho, piensa que posiblemente si pasara el tren el hombre resultaría muerto, sin embargo, pese a no tener la certeza del horario de llegada del mismo, confía en que pasará dentro de media hora; sin embargo, el tren pasó diez minutos antes, produciéndose de esta forma la muerte. En esta parte surgen dudas, sobre todo en relación con las dos últimas formas de dolo (de consecuencias necesarias y eventual), ya que tanto el saber como el querer aparecen como entidades disminuidas(22\ cisiones en condiciones de incertidumbre y el Derecho penal. Revista para el análisis del Derecho. Barcelona, 2011, p. 6. (21) Ragués I Vallés, Ramón. El dolo y su prueba en el proceso penal Barcelona: J. M. Bosch Editor, 1999, p. 214. (22) Interesante observación hace Corcoy Bidasolo respecto de que la voluntad se exigiría para el dolo directo y eventual (aunque forzadamente), y no para el dolo directo de segundo grado. Tal situación «supone incurrir en una incoherencia, pues una variación «cuantitativa» la mayor probabilidad de producción del resultado [...] no puede transformarse en un cambio «cualitativo» de los elementos que han de conformar el contenido del dolo, en El delito imprudente. Criterios de imputación de resultado. Barcelona: PPU, 1989, p. 271. En similar sentido se manifiesta Hortal refiriendo: «resulta del todo incoherente sostener que la voluntad constituye un elemento autónomo en la definición de dolo cuando se constata que una de sus formas, el dolo de segundo grado, se configura, única y exclusivamente, con base en el conocimiento que el sujeto tiene sobre el riesgo [...]», op. citf p. 541. En la doctrina italiana, Morselli ha indicado: «[...] en el llamado 49 ■José E Bustamante A pesar de denominárseles dolo, existiría una diferencia notable con el auténtico dolo, ya que en tales subespecies no se perseguiría la consecuencia o el resultado, el componente volitivo (querer) estaría configurado de manera tenue o débil y desde un punto de vista lin­ güístico, alejado del sentido auténtico del término(23). Ante este inconveniente en la dogmática, propio de sus ansias de sistematización, surgió la idea de homogeneidad de las formas de dolo con la que se buscó establecer como su denominador común al conocimien­ to o representación del resultado. Las críticas a estas construcciones son diversas; no obstante, la de mayor importancia es aquella que hace ver que esas construcciones soslayan la existencia de una diferente naturaleza de los hechos que se enjuician como tab24). dolo directo o de segundo grado o indirecto no se puede determinar ninguna relación finalista o de intención, es decir, cuando el resultado no ha sido querido directamente por el agente aunque haya sido previsto por el sujeto como consecuencia cierta o muy probable de otro suceso querido [...], tanto más no se entrevé ninguna finalidad al realizar el resultado en el llamado dolo eventual’, se prevé este resultado solo como posible, el sujeto no lo desea ni siquiera indirectamente, pero acepta el riesgo del mismo, en El tipo subjetivo del delito desde la perspectiva criminológica. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XLIV, Fascículo III, Madrid, 1991, p. 886. También Eser & Burkhardt ponen en evidencia la problemática: «Esta teoría está obligada a recurrir a una ficción abierta del concepto de voluntad». En Derecho Penal: cuestiones fundamentales de la Teoría del Delito sobre la base de casos de sentencias. Traducción de Silvina Bacigalupo y Manuel Cancio Meliá. Madrid: Colex, 1995, p. 164. (23) En ese sentido, bastaría preguntar si lo querido también es o no lo que agente toma a su cargo con su intención o si es querida dolosamente la parte del he­ cho pensada como posible (¿?) y, especialmente, el resultado pensado como tal en tanto que el autor lo tomó a su cargo con su acción. Para Mezger, la respuesta ha de ser afirmativa, véase Derecho Penal Parte General. Traducción de la 6.a ed. Alemana por Conrado Finzi y Ricardo Núñez. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1955, p. 109 y ss.; Von liszt: «designar como «querido» el resultado no deseado y hasta «desagradable» supone violentar el lenguaje corriente», en Tratado. Tomo II, p. 410. (24) Weigend en su crítica a las diversas teorías existentes ha sostenido: «Todas defienden conceptos de dolo que bajo una cobertura conceptual común albergan relaciones psíquicas completamente distintas entre el 50 Entre el dolo y la culpa Kindháuser también ha rechazado las llamadas especies de dolo; sin embargo, ha concluido de forma similar a las corrientes que buscan un elemento común para el mismo, ya que si bien refiere que se debería evitar dar importancia a tales subdivisiones (porque no existiría razones concluyentes para asumir que dolo sea saber y quered25)) termina exigiendo que sea el dolo eventual la modalidad básica y el conocimiento o representación del peligro su elemento central. Esto supone un tránsito similar a las teorías de la delimitación tantas veces criticadas, pero ahora desde el dolo eventual. 2. La dogmática de la culpa La literatura sobre, prácticamente, todos los aspectos de la culpa es casi inabarcable)26). No obstante, es posible hacer algunas referencias respecto del desarrollo y del devenir histórico de esta categoría. Así, encontramos que fue Engisch quien propuso ubicar la culpa en el injusto, y exigió la presencia de un deber de cuidado)27), sin embargo, fue Welzel quien en su sistema finalista desarrolló de forma más completa tales aspectos)28*). autor y las consecuencias de su acción si se renuncia a la clasificación tripartita se consigue un concepto único y unitario de dolo», véase Zwischen vorsatz undfahrlassigkeit [Entre dolo y culpa]. Traducción propia. En ZStW, Tomo 93,1981, p. 672. <25) Kindháuser, Urs. Der vorsatz ais zurechnungskriterium. [El dolo como criterio de imputación]. Traducción propia. En ZStW, Tomo 96,1984, pp. 1 y ss. (26) Destaca esto Schone: «La importancia de la problemática de la impruden­ cia ha crecido en las últimas décadas en forma explosiva», en Impudencia, tipo y ley penal. Traducción de Patricia Ziffer. Cuadernos de Conferencias y Artículos N.° 02. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1996, p. 26. )27) Mazuelos Coello, Julio. El delito imprudente en el Código penal peruano: La in­ fracción del deber de cuidado como creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y la previsibilidad individual, p. 178. En José Hurtado Pozo (dir.). Problemas fundamentales de la parte general del Código Penal. Lima: Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica-Universidad de Friburgo, 2009. (28) Welzel, Hans. El nuevo sistema del derecho penal. Una introducción a la doctrina de la acción finalista. Buenos Aires-Montevideo: Editorial B de F, 2004, pp. 42 y ss. 51 ■José E Bustamante En esta dirección se atribuye al Derecho Penal la prohibición de conductas dirigidas a la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, es decir, contrarias al ordenamiento jurídico^29). Ejemplo de lo anterior serían las conductas dolosas; sin embargo, también existen otras conductas que importan riesgo, tienen su origen en la infracción de deberes de cuidado y su castigo, si bien excepcional (numerus clausus), se ubica de manera paralela al de los hechos dolosos. Estas son las conductas culposas o negligentes. De otro lado, en ese desarrollo de la acción finalista, como ya es hartamente repetido, se concibió la división de la conducta en acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad y se tomó como base a la ac­ ción final tanto para el delito doloso como para el culposo. No obstante, en el caso de este último, se atribuyó la existencia de una contradicción porque en estos casos el sujeto realizaba una acción sin intención; sin embargo, tal contradicción seria aparente porque la acción final estaría presente cuando se llevó a cabo la conducta (p. ej. X opera a Z siendo una acción intencional) si bien de manera defectuosa (Z muere por la incompetencia de X), desvalorándose la falta finalidad que el derecho exigiría en el sujeto para cumplir su debed30). Ahora, cabe indicar que la aparente claridad y sencillez no ha im­ pedido que esta teoría haya sido criticada abiertamente, críticas que a pesar de ser fundadas, en algún sentido, todavía permiten conservar algunos de sus principales aportes, como la ubicación del dolo y la culpa en el tipo subjetivo y la subjetivización del delito culposo, lo que ha significado, a su vez, mantener la distinción entre culpa consciente e inconsciente!31). Sobre este último aspecto, cabe señalar que no siempre se ha aceptado tal división, ya que a veces se sostiene que si el autor se representó el resultado como de no improbable realización habrá dolo <29) Mazuelos, op. cit., p. 179. (3°) Welzel ideó en un principio para la acción dolosa el concepto de finalidad actual, mientras que para la acción culposa la idea de finalidad potencial o posible; en ese sentido, la culpa consistiría en la posibilidad de evitación del resultado mediante una acción final. En Mazuelos, ídem. (31) Mazuelos, ídem. 52 Entre el dolo y la culpa eventual)32), mientras que la culpa consciente aparecerá ante el descono­ cimiento del riesgo o peligro que supone la realización de la acción, a pesar de que el sujeto debía o podía conocerlo)33). Estos planteamientos se alejan de la dicotomía conocer vs. no conocer, poniendo énfasis en el aspecto normativo (lo probable o improbable del resultado))34). Independientemente de lo anterior, es posible brindar algunos alcances sobre la culpa consciente o con representación. Estaremos ante esta en aquellos casos en los que el sujeto es consciente del peligro de su acción para cierto bien jurídico, pero tiene la confianza que no tendrá lugar resultado alguno. Ejemplo: X dueño de un perro acostumbra sacarlo a pasear por las ca­ lles, sin bozal y cadena porque siempre muestra un carácter dócil y piensa que es poco probable que ataque a alguien, sin embargo, así sucede. Por otro lado, en la culpa inconsciente el sujeto no advierte el peligro de su acción)35), menos aún quiere el resultado porque ni si­ quiera fue consciente de su posibilidad, ignora el riesgo concreto de lesión)36) porque cree que puede manejarlo)37) o espera que no tenga lugar)38). Como ejemplo tenemos: (32) Jakobs, Gunther. Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la im­ putación. Traducción de Joaquín Cuello Contreras y Serrano González de Murillo, 2.a edición. Madrid: Marcial Pons, 1995., p. 327. (33) Mazuelos., op. cit., p. 195. (34) íd. í35) Castillo Alva, José. Derecho penal. Parte especial. Tomo I. Lima: Grijley, 2010, p. 250. (36> Ibíd., p. 250. También Bacigalupo, Enrique. Derecho penal. Parte general. 2.a ed. Buenos Aires: Hammurabi, 1999, p. 332. )37) En Jescheck & Weigend se alude a una sobreestimación de fuerzas o capacidades., op. cit., p. 611. Rodríguez habla de una confianza en las habilidades especiales, en El tipo imprudente: Una visión funcional desde el Derecho Penal Peruano. Lima: Grijley, 2013, p. 52. í38) Rodríguez, ídem. 53 ■José F. Bustamante A tiene que ir a su trabajo y se percata que se le hace tarde; decide utilizar su auto que se encontraba en el garaje del só­ tano de la casa, sin embargo, dada su prisa retrocede sin per­ catarse que pasaba por la vereda una persona quien resultó lesionada con el atropello. En resumen, la distinción entre ambas formas de culpa se en­ contraría en la representación del peligro para algún bien jurídico^39). III. LA GÉNESIS DEL DOLO EVENTUAL La búsqueda de los orígenes del dolo eventual nos sitúa en los primeros desarrollos teóricos de la dogmática penal. Ese contexto da cuenta que la problemática ya era tratada por la doctrina del dolus indirectus sostenida por Carpzov en el siglo xvn(4°), quien hacía una distinción entre dos modalidades de dolo, a un lado eZ dolo directo y al otro el indirecto. Este último tenía lugar cuando el sujeto querien­ <39) Cuello Contreras, Joaquín. Acción, capacidad de acción y dolo eventual. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXXVI, Fase. I. Enero-Abril. Madrid, 1983, p. 85. (4°) Pérez Barbera., Gabriel. El dolo eventual. El estado de la cuestión de la dog­ mática penal alemana. Buenos Aires: Hammurabi, 2011, p. 160. 54 Entre el dolo y la culpa do lograr un resultado hacía surgir, con su acción, otros tantos que también quedaban abarcados por el ámbito doloso. De acuerdo con Ragués, un concepto de voluntad tan amplio, como el expuesto, debía tener un límite y estar en condiciones de diferenciar aquellas consecuencias que derivaban habitualmente de un hecho, de aquellas otras que se producían por azar!41). En cuanto al segundo supuesto, queda claro que si un hecho o suceso se producía por azar, nada tenía que ver con la voluntad del sujeto y menos con üh posible dolo, el problema parece estar con el pri­ mer supuesto, consecuencias que derivaban habitualmente de un hecho, porque vistas así las cosas la doctrina del dolus indirectus se emparentaría demasiado con el versari in re illicita o responsabilidad por el hecho; ya que incluía en el ámbito doloso, resultados que incluso el sujeto no se había representado (solo bastaba con que se los hubiera podido o debido representar). Será con Bóhmer que tendrá lugar un aparente salto del dolo indirecto hacia el dolo eventual, exigiéndose, por primera vez, una relación subjetiva entre el sujeto y el resultado^2). Este autor sostenía: Quien quiere la causa típica no puede querer el resultado cuando es previsto o conocido, lo que se designa habitual­ mente, aunque de un modo abusivo, como necesario. Si no quería aquello, sino que quería lo contrario, es decir, algo que de modo usual no puede existir al mismo tiempo, es señal de que no se trata de una mente sana, sino de un loco. Dado que todo se observa como llevado a cabo por una mente ra­ cional que actúa de modo consecuente, la voluntad concreta en relación con cualquier estado de cosas no puede regir sin <41) Ragués, op. cit., p. 59. í42) Destacan su origen estrictamente dogmático Jiménez De Asúa. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Tomo V. Buenos Aires: Editorial Losada, 1976. parag. N.° 1590. Más recientemente Ragués cita a diversos autores, quienes reconocen a von Bohmer como uno de los primeros en hacerse aproximado por primera vez a dicha categoría. Véase El dolo y su prueba..., op. cit., p. 23. 55 •José F. Bustamante la simultánea voluntad concreta, que tiene en cuenta lo que según su naturaleza suele estar unido a aquel estado de cosas que podía ser previsible^3). Es así como de ese deber general de conocer (la peligrosidad de la conducta) sobre el cual se edificaba el dolo indirecto se pasó a la idea de que el sujeto tenía que «haber previsto» el resultado y, por consiguiente, asumido la consecuencia como parte de su acción. IV. EL CONCEPTO DE DOLO EVENTUAL Brevemente y sin ánimo de agotar aquí todas las definiciones existentes sobre el dolo eventual, podemos afirmar que en este el sujeto sin querer el resultado, consentiría su posible realización, se conformaría o por último sería indiferente<43 44). Esta situación sirve para mostrar que esta categoría tendría un estatus menor al de las demás clases de dolo, porque el sujeto no persigue o desea lograr el resultado (ni tampoco cree que sea seguro lograrlo), sino que continúa adelante aún cuando es consciente de la existencia del peligro(45) o de la no improbabilidad del resultado^46). En esa línea, Herzberg ha mostrado que lo que distinguiría al dolo eventual, de la culpa consciente, sería el dejar pasar, ya que la actitud del sujeto estaría dirigida a no evitar el resultado (omite un comportamiento al que «estaría» obligado); por tanto, los casos de dolo eventual parecerían describir la estructura de un delito de omisión y no de uno de acción(47*). (43) von Bohmer. (44) Maurach, op. cit. p. 312. (45) Jescheck & Weigend, op. cit., p. 312. (46) Jakobs, Derecho Penal..., op. cit., p. 327. (47) Herzberg, Rolf. Das wollen beim vorsatzdelikt und dessen. JZ, 1988, p. 639. En Díaz Pita, María. El dolo eventual. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2010, p. 23. Observations Selectas ad Bened Carpzowii Practican. Novam Rerum Criminalem Carolinam. 1759. En Ragués. El dolo y su prueba..., op. cit., p. 62. 56 Entre el dolo y la culpa Pero no nos perdamos en estas consideraciones, ya que las aproximaciones pueden multiplicarse y distraer nuestra atención del problema, atendamos, por el contrario, a aquellas situaciones de constante aparición (no solo en la Teoría del Delito) a lo largo de todo el Derecho, ya que sucede que este que continuamente hace uso de conceptos y categorías, y que debería estar alejado de los defectos producidos por el lenguaje ordinario o natural, incurre continuamente en similares errores!48). Creer lo contrario resultaría una insensatez. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Como se sabe, cuando averiguamos qué significado poseen los términos de una discusión, como la presente, recurrimos al diccionario. En este caso podemos ver que lo eventual alude a lo posible, a lo contingente, a lo probable, a aquello que puede o no ocurrir. Ahora, si se asocia dolo con eventual se llega la conclusión que los términos arrojan un significado contra­ dictorio!49), el porqué es relativamente sencillo, el concepto dolo suele caracterizar el actuar con intención, a veces, se asocia con el engaño y la astucia (sobre todo, en el ámbito civil cuando se alude al fraude en los actos jurídicos), pero en el ámbito penal esencialmente es el intento de realizar o la realización un delito con intención!50). En ese sentido, si calificamos como eventual al dolo significaría afirmar que puede o no haber ocurrido que el sujeto haya obrado con la inten­ ción de realizar un delito, esto merece un ajuste porque si el sujeto obra con finalidad existirá dolo directo y si ocurre que no obró con ella no habrá dolo de forma alguna; por tanto, el concepto de dolo eventual no tendría sentido alguno o mejor dicho tendría un sentido pero contradictorio!51). (48) Carrió, Genaro. Sobre los límites del lenguaje normativo. 1.a reimp. Filosofía y Derecho. Buenos Aires: Astrea, 1973, p. 56. (49) Terragni, Marco. Delito, castigo y dolo eventual. Recuperado de www. Terragni jurista, com.ar/líbros/castigonuevo.htm. (50) íd. (3D íd. 57 José F. Bustamante Según lo dicho ¿debería intentar ofrecer una definición de dolo eventual? La respuesta es evidente, ¿qué hacer? lo lógico sería buscar una denominación distinta; sin embargo, esto encuentra una fuerte oposición de la dogmática tradicional, aspecto que se hace aún más evidente cuando observamos las múltiples elaboraciones que cons­ tantemente abordan este aspecto. 58 CAPÍTULO SEGUNDO CUESTIONES TEÓRICO-PRÁCTICAS DEL DEBATE «Es una mala costumbre aferrarse de manera tan amplia al concepto usual de dolo como saber y querer, a pesar de que tal concepto con ese significado de ningún modo es tomado en serio y no es un buen signo para una ciencia el no expresarse con los conceptos que realmente usa». Eberhard Schmidháuser «No necesito detalles psicológicos. Quiero hechos, nada más que hechos y llegaré a las conclusiones por mi cuenta» Guy De Maupassant L ¿POR QUÉ TANTAS TEORÍAS DELIMITADORAS?d) Es un hecho notorio, al menos para los penalistas, que los estudios existentes sobre la distinción entre dolo eventual y culpa cons- (!) Para un análisis a detalle de las teorías delimitadoras: Roxin. Acerca de la normativización del dolus eventualis y la doctrina del peligro de dolo, p. 169, en La teoría del delito en la discusión actual. Traducción de Manuel Aban­ to Vásquez. Lima: Grijley, 2016. Díaz. El dolo eventual..., op. cit., p. 182; Zugaldía Espinar, José. La demarcación entre el dolo y la culpa: el problema del dolo eventual. Tomo XXXIX, Fascículo II. Anuario de Derecho Penal y 59 •José F. Bustamante cíente son diversos y profusos y que con ellos sería posible elaborar un tratado de una amplitud considerable. Sin ánimo de exhaustividad, aquí se mostrará solo un panorama general de esa diversidad y posteriormente se efectuarán algunas revisiones y críticas a las diversas teorías existentes. 1. Teorías delimitadoras A. Estudios que se pueden agrupar bajo la teoría de la voluntad. En este caso el concepto de voluntad se desprende de su sentido estricto o intencional para asumir un sentido amplio, de allí las expresiones conformarse, consentir, aprobar y aceptar un posible resultado y en algunas oportunidades ser indiferente al mismo. En esta parte es posible encontrar algunas variantes de la teoría de la voluntad: a) Teoría del consentimiento a.l) Teoría de la aprobación a.2) Fórmulas de Frank b) Teoría de la indiferencia Ciencias Penales. Madrid, 1986, pp. 395-442. Del mismo, Algunos proble­ mas actuales de la imputación objetiva y subjetiva (especial consideración de las muertes de inmigrantes en las travesías marí tima, pp. 871 y ss. En Femando Pérez Alvarez (ed.). Homenaje a Ruperto Núñez Barbero. Universidad de Salamanca. 2007; Ragués. El dolo y su prueba..., op. cit., pp. 53 y ss.; Hortal, op. cit., pp. 519 y ss.; Bustinza, Marco. Delimitación entre dolo eventual e imprudencia. Santiago de Chile: Ediciones Olejnik, 2017, pp. 80 y ss.; Hava Esther. Dolo eventual y culpa consciente. Criterios diferen-ciadores, pp. 143 y ss. En José Hurtado Pozo (dir). Problemas fundamentales de la Parte General del Código Penal. Lima: Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica-Universidad de Friburgo, 2009.; Porciúncula Neto, José. Lo objetivo y lo subjetivo en el tipo penal. Hacia la exteriorización de lo interno. Barcelona: Atelier, 2014, pp. 301 y ss.; Luzón Peña, Diego. Dolo y dolo eventual: Reflexiones. En Adán Nieto Martín (coord.). Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos In memoria. Vol. I. Cuenca: Ediciones Universidad Castilla La Mancha y Salamanca, 2001, p. 1116; y además algunas de las obras generales ya citadas anteriormente. 60 Entre el dolo y la culpa Be Estudios que bajo la teoría de la representación señalan como elemento diferenciador al conocimiento del peligro que podría produ­ cirse con la realización de la acción. Siendo el grado de conocimiento el que permitirá lograr una distinción clara entre dolo eventual y culpa cons-ciente: si hay conocimiento concreto del peligro habrá dolo y si ese conocimiento es abstracto habrá culpad). Esta teoría es el género de las teorías cognoscitivas, algunas expresiones son: a) Teoría de la probabilidad b) Tesis de la co-consciencia de Platzgummer C. Estudios de carácter ontologista, aquí tenemos: a) Tesis de Kaufmann(3) b) Tesis de Kindháuser/4) Do Estudios de carácter normativo, en esta parte podemos en­ contrar también posiciones volitivas y cognitivas: (2) Bacigalupo sostiene que dolo es conocimiento de la peligrosidad concreta de la realización del tipo. En Derecho Penal Parte General.., op. cit., p. 320. También véase Problemas actuales del dolo, pp. 63-82 en Homenaje al Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo. Civitas. España, 2005. Schmidhauser, Eber­ hard. Zum begriffder bewussten fahrlassigkeit. [El concepto de culpa consciente}. Traducción propia. En GA, 1957, p. 312; Romeo Casabona, Carlos. Sobre la estructura monista del dolo, lina visión crítica, pp. 923-948. En Homenaje al Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo. Madrid: Civitas, 2005; Torio López hace referencia que «la imagen intelectiva del dolo es condición necesaria y también suficiente para la imputación subjetiva en el sentido del dolo», Teoría cognitive del dolo y concepto de temeridad (Recklessness), p. 836. En Fernando Pérez Álvarez (ed.). Homenaje a Ruperto Núñez Barbero. Uni­ versidad de Salamanca, 2007; Cuello Contreras también destaca como característica del dolo al conocimiento de realización del tipo y no mera voluntad de acción, véase Falsas antinomias en la Teoría del Delito. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Fascículo III. Madrid, 1991. (3) Kaufmann, Armin. La estructura del dolo eventual. Traducción de R. F. Suarez. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo ZIII, Fase. II, Mayo-Agosto. Madrid, 1960, p. 194. 00 Kindháuser. Der vorsatz..., op. cit., p. 24. 61 José E Bustamante a) Teorías normativo-volitivas a.l) Tesis de Hassemert5) a.2) Tesis de Roxint6) a.3) Tesis de SchrotW7) b) Teorías normativo-cognitivas b.l) Tesis de Jakobst8) b.2) Tesis de Herzbergt9) b.3) Tesis de FriscH10) b.4) Tesis de Puppet11) E. Estudios de los que, como afirma Pérez Barbera, no se podría decir que su posición sea propia de una teoría volitiva o cognitivat12). Como muestra de ello tenemos: a) Tesis de Phillipst13) (5) Hassemer. Los elementos característicos..., op. cit., p. 911. (6) Roxin. Derecho Penal..., op. cit., p. 425. (7) Schroth, Ulrich. Die different von dolus eventualis und bewussterfahrhissikeit. [La diferencia entre dolus eventualis y culpa consciente]. Traducción propia. JuS, 1992, p. 6. (8) Jakobs. Derecho Penal..., op. cit., p. 315. (9) Herzberg. Die abgrenzung..., op. cit., p. 249. (i°) Frisch, Wolfang. Lo fascinante, lo acertado y lo problemático de la teoría de la imputación objetiva del resultado, pp. 355-381. En Causalidad, riesgo e imputación. Traducción de Marcelo Sancinetti, Hamurabi, Buenos Aires, 2009. (n) Puppe, Ingeborg. La distinción entre el dolo e imprudencia. Traducción de Marcelo Sancinetti. Buenos Aires: Hamurabi, 2010, p. 50. t12) PÉREZ, op. cit., p. 566. t13) Este autor propone la utilización de la informática en la valoración de indi­ cios e indicadores que ayuden a la determinación del dolo, véase Philipps, Lothar. An dergrenze von vorsatz undfahrlassigkeit- Ein modell multikriterieller 62 Entre el dolo y la culpa b) Tesis de SchünemannÍ14) E Finalmente, tenemos estudios ligados al aspecto probatorio del dolo: a) Tesis de Prittwitz(15) b) Tesis de Hrusckha(16) Como se indicó al inicio del presente capítulo y asumiendo que el lector está familiarizado con la presente problemática, resulta más provechoso exponer, mas que las posibles bondades de las teorías antes descritas, algunas críticas tanto generales como específicas que sirvan para dar cuenta de los diversos inconvenientes con los que se han encontrado en sus esforzados intentos por lograr una solución al problema. a) Críticas generales Sin entrar a discutir si, más allá del uso, los teóricos como los tri­ bunales que elaboran y emplean teorías están ante construcciones que ostentan dicho estatus(17), diremos que este conjunto de herramientas y construcciones tiene por fin concreto permitir una clasificación y clarificación conceptual y, básicamente, aportar un marco para la computergestützter entscheidungen. [En el límite entre dolo e imprudencia: un modelo de decisiones fundadas en criterios múltiples con el respaldo en un programa informático]. Traducción propia. EnFS-Roxin, (2001), pp. 365 y ss. í14) La búsqueda de una posible solución parecería encontrarse en una mejor definición del concepto de dolo, en Schünemann, Bernd. De un concepto filológico a un concepto tipológico de dolo. En Obras, Tomo I. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2009. (15) Prittwitz, JA. (1988) p. 427. (16) Hrusckha, Joachim. FS-Kleinknecht (1985), p. 192. (17) Para más detalle sobre las teorías jurídicas véase Canaris, Claus-Wilhem. Función, estructura yfalsación de las teorías jurídicas Traducción de Daniela Brückner y José Luis de Castro. Madrid: Civitas, 1995, pp. 25 y ss. Lariguet, Guillermo. La aplicabilidad del programa fais adonis ta de Popper a la Ciencia Jurídica. Isonomía. N.° 17, 2002, p. 183. Cu ■José E Bustamante solución de determinados problemas)18). Ahora, que esto se concrete o haga realidad depende de diversos aspectos como su consistencia, eficacia, capacidad delimitadora, entré otros. También a las distintas «teorías» que buscan establecer los límites entre dolo eventual y culpa consciente les debería ser aplicables tales criterios. No obstante, en páginas anteriores he adelantado mi respuesta, indicando que estas son inconsistentes, ineficaces, sobre todo contradictorias con algunas de las premisas del conjunto de enunciados generales de la Teoría del Delito)19) y poco útiles para resolver la problemática, aquí ofreceré algunos alcances y a lo largo de las siguientes páginas mostraré con mayor detalle cómo y en qué medida ello es así. Como ya sabemos, la diferenciación entre dolo eventual y culpa consciente es una cuestión discutida desde hace mucho tiempo)20). A consecuencia de ello, existe un amplio conjunto de estudios que buscarían, entre otras cosas, distinguirlos)21). Estos estudios de cons­ tante aparición suponen, además de lo atractivo y relevante del tema en el plano práctico, una clara muestra de que el debate continúa, hasta hoy, sin interrupciones)22). Aunque claro, muchas de esas apa­ riciones no serían tan originales como podría pensarse, lo novedoso posiblemente se encuentre en su terminología. Es por ello, que la <18) Canaris, ibid. p. 36. (19) Véase apartado ¿Cuándo un problema se resiste a ser resuelto? (2°) Struensee. Consideraciones..., op. cit., p. 3. (21) Struensee cita la opinión de Schmidháuser acerca de que resultaría incorrecto que se pretenda hacer pasar como una teoría a cada una de las opiniones que contengan un criterio distinto de delimitación, sin embargo, esa mala praxis se ha impuesto dado que la mayoría de autores posiblemente desee obtener el triunfo con su criterio o, por lo menos, llamar la atención como si se tratara de una nueva teoría, ídem. í22) Canestrari, Stefano. La estructura del dolus eventuales la distinción entre dolo eventual y culpa consciente: frente a la nueva fenomenología del riesgo. Revista de Derecho Penal y Criminología, 2.a Época, N.° 13, 2004, pp. 81-133. También reproduce la idea Ragués I Valles, Ramón. La determinación del conocimiento como elemento del tipo subjetivo. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Vol. XLIX, Fase. II. Madrid, 1996, pp. 795 y ss. 64 ------------------------------------------ Entre el dolo y la culpa—----------------------------------------------- mayoría de esos estudios en cierta medida suele terminar entre las teorías de la voluntad y de la representación)23), incluso aquellos que parecen discurrir por los terrenos del eclecticismo y que presentan cierto nivel de sofisticación. En segundo lugar, si en el punto anterior los posibles incon­ venientes todavía se encontraban dentro de los márgenes de la distinción entre dolo eventual y culpa consciente, aquí aparece un problema adicional y es que si bien la mayoría de teorías tuvo por fin distinguir tales conceptos, con el paso del tiempo han terminado por buscar reconfigurar o reexaminar el concepto general de dolo)24). Ya no se trataría tanto de distinguir dolo eventual de culpa consciente sino de lograr una mejor forma de definir el concepto general de dolo (en la idea de diversos autores como consecuencia necesaria de esa distinción) y a partir de allí establecer las distinciones respectivas. Esto ha terminado siendo un claro inconveniente, pues ha «expan­ dido» el número de problemas. En tercer lugar, otro de los aspectos cuestionables tiene que ver con la diversidad y disparidad existente entre las distintas teorías para hablar de un solo tema. Roxin es de la idea de que la diversidad de aproximaciones y estudios acaba produciendo resultados similares)25). Posiblemente ello sea así, aunque cabe indicar que el aspecto central no es si estas decisiones judiciales, donde de por medio está la aplicación de dolo eventual o la culpa consciente, son aleatorias o no (es más, la jurisprudencia siempre ha mostrado una tendencia a la aplicación uniforme del dolo eventual), sino la respuesta a la pregunta sobre qué tan legítimo es aplicar dichas categorías. Desde luego, queda claro no se responde mostrando un conjunto de decisiones uniformes. Ahora, en el caso de esos «resultados uniformes o similares» uno tendría que preguntar ¿supone que los problemas ya se han desva­ (23) Ragués I Valles, Ramón. De nuevo, el dolo eventual: un enfoque revolucionario para un tema clásico. Revista para el Análisis del Derecho. Barcelona, 2012, p. 1. (24) Hortal, op. cit., pp. 520 y ss. <25> Roxin, op. cit., p. 61. 65 José F. Bustamante necido? Creo que lo sostenido por Roxin es solo muestra de pretender moderar la crítica para no aceptar que, efectivamente, los problemas si­ guen latentes. Es más, si se asume que estas teorías, con su sorprendente «coherencia» casi han logrado disipar los problemas existentes, habría que ver cuán coherentes son una vez que se trasladan a la práctica<26). Este último aspecto, hasta hoy, poco o nada ha sido estudiado. Finalmente, siendo conscientes de todo el desarrollo que ha tenido este ámbito del Derecho Penal, resulta necesaria la pregunta sobre si es posible decir algo nuevo respecto del debate sobre la distinción de tales conceptos. Canestrari es de la idea que pese a las investigaciones de generaciones de juristas y sus elaboraciones refinadas solo se ha logrado iluminar parcialmente la zona gris existente entre el dolo y la culpa(27). Posiblemente haya algo más que decir. Sin embargo, no debe olvidarse que también existen voces que concretamente refieren que no sería posible alcanzar una clara distinción porque se trata de categorías de naturaleza diversa, de allí que los intentos resulten en vano<28\ Este es otro aspecto que regularmente ha pasado desapercibido. b) Críticas específicas b.l) Teorías volitivas Alas teorías volitivas se les critica no poder responder claramen­ te qué debe entender por voluntad, ya que el concepto parece asumir en algunas tesis un sentido emocional, cuando se habla de consentir, conformarse, aprobar, etc. Incluso un análisis más detenido parece acercar el concepto de voluntad con el de resignación^29). Aún en el plano lingüístico, otra de las críticas está dirigida contra el criterio de la aprobación del resultado, ya que cuando un sujeto está próximo a < 26) Molina, op. cit., p. 691. < 27) Canestrari, op. cit., pp. 81-133. < 28) Molina, op. cit., p. 692. < 29) Ragués. El dolo y su prueba..., op. cit., pp. 123 y 124; Bacigalupo. Derecho Penal..., op. cit., pp. 318 y 319. 66 Entre el dolo y la culpa decidir por un curso de acción determinado no aprueba sus propios actos, el término aprobar estaría reservado para las acciones de un tercero no para las propiasí30). Ahora, a nivel práctico aparecen algunos inconvenientes, por­ que para saber si un sujeto actuó o no con dolo eventual habría que preguntar si este era o no capaz de cometer el hecho, averiguar su «modo de ser» lo que parece evocar una culpabilidad por el carácter. Por ello no falta razón si se habla de que seguir esta teoría podría suponer tomar en cuenta, más que los hechos, la imagen que proyecta la persona (si parece buena o mala persona/31). Esto describe a su vez la peligrosa presencia de «un (autoritario) derecho penal de autor y no (democrático) derecho penal de hecho, siendo culpabilidad por el carácter y no culpabilidad por el hecho»(32). b.2) Teorías cognitivas En el caso de las teorías cognitivas las críticas tienen que ver con el significado de conocimiento que se debería asumir, su admisión como único elemento de dolo, pero también sobre uno de sus objetos como es la probabilidad del resultado. En este último caso no acaba de quedar del todo claro cuál sería el fundamento del estándar de esa probabilidad para asumir la presencia de dolo. De esta forma, (3°) Kindháuser ejemplifica: «uno se conforma con que su hija no se case con otra persona de acuerdo con su condición social o que el adversario no gane las elecciones políticas, pero uno no se conforma con algo que el mismo ha realizado» en Der vorsatz..., op. cit., p. 23. Herzberg muestra que el concepto de aprobar en sentido jurídico violenta el lenguaje natural: «aquello que los autores, según el sentido del lenguaje, habían desaprobado, lo habrían «aprobado en sentido jurídico». En Die abgrenzung von vorsatz und bewusster fahrlassigkeit -ein Problem des objektiven tatbestand [La delimitación de dolo y culpa consciente. Un problema de tipo objetivo]. Traducción propia, ]uS, 1986, p. 251. (31) Gimbernat Ordeig, Enrique. ¿ Cuándo se «conoce» la existencia de una víctima en la omisión del deber de socorro del último párrafo del artículo 489 bis del Código Penal? En Estudios..., op. cit., p. 151. (32) íd. 67 ■José F. Bustamante dada esa incertidumbre aparecen también los peligros de someter el caso a interpretaciones equívocas y arbitrarias, pero también de dejar todo al arbitrio del juez. b.3) Teorías ontologistas En el caso de la denominada voluntad activa de evitación una de las críticas ha sido que esta solo serviría de indicador o indicio de una acción del sujeto<33), pero no de un menor peligro de la misma, de la sola acción de evitación no puede extraerse una actitud acor­ de a derecho; para ello determinar si esto tuvo lugar se necesitará mayor información, de lo contrario, podría tratarse de un cálculo estr atégico-criminah34). De otro lado, no queda del todo clara la distinción entre voluntad de evitar y voluntad de cuidado debido, ya que si el sujeto procede con cuidado parecería haber voluntad de evitar; por tanto no habría dolo eventual, quizás estaríamos más próximos a hablar de culpa antes que de dolo(35)_ Zielinski ilustra lo anterior con el siguiente ejemplo: A incendia su casa para cobrar la suma del seguro, consciente de que, bajo el mismo techo, vive su suegra paralítica y posiblemen­ te no pueda ser retirada a tiempo de la casa. Con la ejecución del incendio habría que admitir una tentativa de asesinato ciertamente contraria al deber. ¿Debe ser diferente solo porque A planee llamar a los bomberos tan pronto como la planta arda bien y calcule por eso tener una «chance real» de poder salvar a la mujer? ¿O debe eliminarse posteriormente la tentativa de homicidio si A llama por teléfono? ¿O bien la fundamentación de la tentativa debe estar pos­ tergada hasta la omisión del llamado telefónico planeado? y ¿en qué residiría, entonces, la acción que contiene la tentativa de asesinato?*35 (33) Para mayores detalles sobre las críticas a esta teoría. Véase Struensee. Consideraciones..., op. cit., p. 9; Hava, op. cit., p. 168. í34) Hassemer Winfried. Los elementos característicos del dolo. Traducción de María Díaz Pita. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XLIII. Fase. III. Madrid, 1990, pp. 912 y ss. (35) Hava, op. cit., p. 168. 68 Entre el dolo y la culpa La cuestión del ilícito de la tentativa no se puede responder con ayuda de la voluntad de evitación!36). b.4) Teorías de naturaleza procesal En relación a estas teorías una de las críticas que se pueden di­ rigir es haber intentado borrar de la fundamentación del concepto de dolo al componente volitivo. Como se sabe diversos autores han intentado relativizar su presencia y, a partir de esa idea, pretendido pasar de la descripción estrictamente dogmática hacia la búsqueda e identificación de indicadores que permitirían con precisión carac­ terizar dicho concepto!37). En tal sentido, no faltará razón si se afirma que esta teoría del dolo pareciera ser más que todo una teoría de los indicadores del mismo. No se niega que, como sostienen sus defensores, estas tesis son muestra del intento por acercar la teoría al proceso; sin embargo, creo que esas buenas intenciones no pueden desviar la atención de que con ellas existe una renuncia tácita a definir el concepto de dolo desde un plano material. Finalmente, otra observación tiene que ver con relación a cómo ordenar ese conjunto de indicios requeridos para determinar el dolo, quién los fija y admite, son aspectos poco claros. (36) Zielinski, Diethart. Disvalor de acción y disvalor de resultado en el concepto del Ilícito. Traducción de Marcelo Sancinetti. Buenos Aires: Hammurabi, 1990, p. 149; también Hava, op. cit., p. 168. <37) Ragués. El dolo y su prueba.,.,op. cit., pp. 123 y 124, Sánchez Málaga, Una teoría para la determinación del dolo. Premisas teóricas e indicadores prácticos. Uruguay: Editorial BdF, 2018, p. 450. e CAPÍTULO TERCERO ARGUMENTOS DE LA «JUSTIFICACIÓN» DEL CASTIGO POR DOLO EVENTUAL «Todo el derecho vivo en nuestra sociedad actual no puede ser encerrado en artículos, lo mismo que un torrente no puede ser atrapado en un estanque» Eugen Ehrlich «Cada vez existe mayor consenso en que la clave del problema del dolo no radica en el aspecto conceptual, sino en el procesal» Cornelius Prittwitz Luego del recuento acerca de los aspectos teóricos más impor­ tantes del dolo eventual, aquí voy a analizar como esta construcción pretendería servir como justificación del castigo, apelando para ello a un conjunto de argumentos y a veces ciertas prácticas los que desde luego habría que refutan No obstante, antes de ello indagaré, con mayor profundidad, sobre los mismos. 71 ■José E Bustamante I. DOLO EVENTUAL Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD 1. Fundamento del principio de legalidad Como sabemos, la aplicación ineludible de la ley penal ha de tener lugar bajo determinadas reglasW. Algunas de esas reglas surgen del denominado principio de legalidad(2), el cual se integra por cuatro líneas rectoras o mandatos ya muy conocidos: lex praevia, lex scripta, lex certa y lex stricta. El mandato de lex praevia nos dice que solo se castigará un hecho como delito siempre que con anterioridad a su realización la ley lo haya declarado como tal<3). Esta prohibición su­ pone que el juez tendrá a la ley como única fuente!4). En cambio, el mandato de lex scripta ordena que solamente la ley sirva de fuente para fundamentar el castigo, quedando fuera toda posibilidad de recurrir a la costumbre o a la jurisprudencia!5). De otro lado, el postulado de letc certa (mandato de certeza) obliga al legislador a redactar los tipos pénales de modo preciso y claro de tal forma que sus destinatarios puedan entender qué se prohíbe y qué se permite!6). Esta última definición se hallaría relacionada con la exigencia de taxatividad (que sería una de las dimensiones centrales*8 (0 Montiel, Juan & Ramírez, Lorena. De camareros estudiantes de biología a jueces biólogos. A propósito de la sentencia del BGH sobre los hongos alucinógenos y la deferencia a los’expertos en el ámbito penal. Revista para el Análisis del Derecho. Barcelona, 2010, p. 9 P) Sobre la historia del principio, véase Jescheck & Weigend, op. cit., pp. 193 y ss.; Montiel, Juan. Analogía favorable al reo. Fundamentos y límites de la analogía in bonam partem en el Derecho penal. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2011, p. 18. Del mismo Estructuras analíticas del princi­ pio de legalidad. Revista para el Análisis del Derecho. Barcelona, 2017, p. 8. Moreso, Josep Joan. Principio de legalidad y causas de justificación: sobre el alcance de la taxatividad. Doxa. N.° 24. Universidad de Alicante, 2001, pp. 525-545. P) Montiel. Analogía favorable..., op. cit.,p. 19. (4) íd. 0) íd. (6> Ibid., p. 18 y ss. También en Estructuras analíticas..., op. cit., pp. 8 y ss. 72 Entre el dolo y la culpa del principio de legalidad)O. De acuerdo con esta, las normas ten­ drían que indicar con precisión qué conductas se castigan y cuál será su pena)8); sin embargo, la dificultad para hacer realidad este ámbito tendría como responsable al propio lenguaje y sus imprecisiones)9), de allí que esperar a que la taxatividad adopte uniforme rigurosidad a lo largo de todo el Derecho Penal resulte una espera sin término)10). El mandato de lex stricta se traduce en la prohibición de la analogía y de extender la descripción y el castigo previstos en una norma a casos no previstos por ella, a pesar de la similitud existen­ te)11). Sobre este aspecto volveré más adelante para intentar otorgar algunos alcances, entre ellos la problemática relación analogía vs. interpretación extensiva. 2. Principio de legalidad y creación teórica Para los fines de esta exposición, es menester indicar que el Códi­ go Penal en el artículo 11 de la Parte General refiere lo siguiente: son delitos y faltas, las acciones u omisiones, dolosas o culposas penadas por ley. La norma no brinda definición)12) o criterio alguno que permita una diferenciación ni señala cuáles serían los componentes del dolo <7) Manrique, Laura & Navarro, Pablo. El desafío de la taxatividad. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII. Madrid, 2005, pp. 808-836; Montiel. Estructuras analíticas..., op. cit., p. 16. <8) Manrique & Navarro, op. cit., p. 808-836. Zaffaroni indica al respecto que «la abstracción es inherente a la previsión legislativa, de modo que, por sí misma, no es violatoria del principio de legalidad». En Tratado de Derecho penal. Parte general. Tomo I. Buenos Aires: Ediar, 1987, p. 140. (9) Hassemer, Winfried. ¿Por qué el lenguaje es tan importante para el derecho? en Critica al derecho penal de hoy. Buenos Aires: Ad Hoc, 1995, p. 21. (10) Jakobs. Derecho Penal..., op. cit., p. 79. (n> Montiel. Analogía favorable.. ,,op. cit., p. 22. <12) El artículo 81° del Código derogado definía al dolo como la acción u omi­ sión consciente y voluntaria. La fuente normativa estaría en el artículo 18 del Proyecto del Código Penal Suizo, que señalaba: «Comete intencionalmente un crimen o un delito quien lo haga con consciencia y voluntad». Del 73 •José F. Bustamante o la culpad3), a lo sumo tenemos el artículo 14 del Código Penal que hace referencia a las reglas del error de tipo(14). Ahora, se afirma que dicha disposición haría posible delimitar claramente los compo­ nentes del dolo, ya que si el error de tipo (parcialmente) excluye el dolo (castigando solo la culpa/15), ante la falta de conocimiento, esto presupondría que el dolo es conocimiento. En otras palabras, las reglas del error de tipo de manera indirecta definirían el concepto de dolo(16); sin embargo, esto es solo una forma parcial de ver o analizar la problemática. Volviendo sobre la ausencia de definición de algunas categorías, cabe indicar que esta situación es clara, numerosos problemas con relación a la Parte General carecen de respuesta en la ley; ya que esta solo proporciona simples puntos de apoyo para el desarrollo teórico mismo modo en relación con la culpa el artículo 82 en su segundo párrafo indicaba: «comete delito por negligencia, el que, por una imprevisión culpable, obra sin darse cuenta o sin tener en cuenta las consecuencias de su acto», véase Hurtado Pozo, José. Manual de Derecho Penal. Parte General. 3.a ed. Lima: Grijley, 2005, pp. 449-451 y 711. El Código Penal de Colombia es más explícito, ya que en su artículo 22 señala: «La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar». (13) El legislador alemán renunció a definir el dolo y la culpa para así dejar la determinación de estos conceptos a la jurisprudencia y la doctrina científi­ ca. En Kindháuser, Urs. ¿ Qué es la imprudencia? Traducción de Juan Pablo Mañalich, en Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa, N.° 02. Lima, 2012, p. 239. (14) Artículo 14: «El error sobre un elemento del tipo penal o respecto de una circunstancia que agrave la pena, si es invencible, excluye la responsabi­ lidad o la agravación. Si fuere vencible, la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley». (15) Silva Sánchez, Jesús. Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo. Barcelo­ na: Bosch Editor. S. A., 1992, p. 401 (nota 390). En sede nacional reproduce este razonamiento Reaños Peschiera, José. El error de tipo como reverso del dolo. lus La Revista, N.° 37. Lima, pp. 301-318. (16) Bacigalupo. Derecho Penal..., op. cit., p. 316. 74 Entre el dolo y la culpa (así sucedería con las descripciones legales del dolo, de la tentativa o de la coautoría(17). Pero ¿qué hacer? ¿debería la ley definir concep­ tos? Parece no faltar razón cuando se señala que la definición de los elementos generales del hecho punible no sería tarea o misión del Legislador sino de la dogmática^8); no obstante, también es cierto que definir podría ayudar al intérprete como al aplicador de la normad9). Como se sabe, la dogmática tiene como misión ordenar una parte del conocimiento jurídico, ya sea aclarando, estableciendo o creando categorías y conceptos, los que sustentarán teorías, sistemas o modelos que serán muestra clara del intento de sistematización, pero también de la búsqueda de preservación de importantes valores sociales^20). (17) Torío López, Ángel. Racionalidad y relatividad en las teorías jurídicas del delito. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XLII, Fase. II. Madrid, 1989, p. 512. (18) Roxin, Claus. Política criminal y Sistema de Derecho Penal. Claves de Derecho Penal. Volumen II. 2.a ed. Traducción de Francisco Muñoz Conde. Buenos Aires: Hammurabi, 2000, p. 10. (19) Incluso en realidades como la nuestra donde tanto doctrina como la juris­ prudencia no han alcanzado un nivel de desarrollo suficiente u óptimo, véase Hurtado Pozo, Manual..., op. cit., p. 711. También reproduce similares ideas Bustinza, op. cit., p. 55. (2°) Jescheck & Weigend, op. cit., p. 61. También Polaino Navarrete, Miguel. Derecho Penal. Modernas Bases Dogmáticas. Lima: Grijley, 2004, pp. 66 y 67; Roxin. Derecho Penal..., op. cit., p. 192; Hassemer refiere que la dogmática se encargaría de «formular reglas para la decisión jurídico-penal de un caso a un nivel de abstracción medio» véase Fundamentos del Derecho penal. Traducción de Francisco Muñoz Conde y Luis Arroyo Zapatero. Barcelona: Bosch, 1984, p. 250; Sánchez Tomas, José. Interpretación penal en una dogmática abierta. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII. Madrid, 2005, pp. 30 y ss; Jaén Vallejo, Manuel. Los puntos de partida de la dogmática penal. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Pe­ nales. Tomo XLVIIL Fascículo I. Madrid, 1995, pp. 57-70; Schünemann, Bernd. Introducción al razonamiento sistemático en Derecho penal. En El sistema moderno del Derecho penal: Cuestiones fundamentales. Traducción de Jesús María Silva Sánchez. Madrid, 1991, p. 31; Silva Sánchez refiere que si existe un rasgo que caracteriza de modo general al razonamiento dogmático, este será el pensamiento sistemático. En efecto, la dogmática, 75 ■José F. Bustamante El profesor Gimbernat resume, claramente, cada uno de los cometidos de la dogmática: La dogmática debe averiguar qué es lo que dice el Derecho. La dogmática jurídico-penal, pues averigua el contenido del derecho penal, cuáles son los presupuestos que han de dar­ se para que entre en juego un tipo penal, qué es lo que dis­ tingue un tipo de otro, dónde acaba el comportamiento im­ pune y empieza el punible. Hace posible, por consiguiente, al señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del derecho penal, hace posible sustraerle de la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la improvisación. Cuan­ to menos desarrollada este una dogmática, más imprevisible será la decisión de los tribunales, mas dependerán del azar y de factores incontrolables la condena o la absolución. Si no se conocen los límites de un tipo penal, si no se ha establecido dogmáticamente su alcance, la punición o impunidad de una como cualquier disciplina con pretensiones cognoscitivas, toma como objetivo fundamental la sistematización del conocimiento, sea cual sea el criterio elegido, en Aproximación..., op. cit., pp. 74 y 108 ss; Porciúncula, op. cit., pp. 32 y 33; este autor destaca la ausencia de acuerdo respecto al significado de la expresión «dogmática jurídica», sin embargo pese a dicho inconveniente refiere que un estudio tendría tal naturaleza cuando, al me­ nos, ejecuta las siguientes tareas: describir el derecho vigente, analizarlo de forma sistemática y conceptual y elaborar propuestas para la solución de casos problemáticos. Para Niño la dogmática «constituye un enfoque particular con ciertos presupuestos y metodología específicos», en Los límites de la responsabilidad penal', una teoría liberal del delito. Buenos Aires: Astrea, 1980, p. 65; también Consideraciones sobre la dogmática jurídica (con referencia particular a la dogmática penal). México, Distrito Federal: Univer­ sidad Nacional Autónoma de México, 1989, p. 17; González Cussac en similar sentido indica: «la clase de preguntas formuladas por la dogmática penal, acción, dolo, imprudencia, causalidad, bien jurídico, imputabilidad, etc., se inscriben en una tendencia conectada con algunas confusiones filosóficas a las que Wittgenstein denominó «ansias de generalidad», en Los antiguos y nuevos horizontes de la Dogmática penal. Cuadernos de Derecho Penal (enero-junio), N.° 13. Bogotá: Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda, 2015, p. 99. 76 Entre el dolo y la culpa conducta no será la actividad ordenada y meticulosa que de­ bería ser, sino una cuestión de lotería. Y cuanto menor sea el desarrollo dogmático más lotería hasta llegar a la más caótica y anárquica aplicación de un derecho penal del que —por no haber sido objeto de un estudio sistemático y científico— se desconoce su alcance y su límite^21). No obstante lo explicado, no debemos perder de vista aquellas afirmaciones que dan cuenta de tres grandes críticas: por un lado, sobre el pretendido estatus científico de la dogmática^2), critica que pretende evitar darle demasiada importancia a una práctica cuyos resultados no son exactos, sino, por el contrario, esencialmente inexactos, imprecisos y flexibles por estar referidos a fines y valo­ res, siendo esta la razón que explicaría los continuos cambios en el pensamiento jurídico^23). De otro lado, el defecto de abstraer en exceso y, finalmente, por suponer un aumento de incerteza en la aplicación de las normas o textos legales, ya que al presentarse continuamente nuevas posibilidades para su interpretación, se dificulta, a veces, la decisión del caso concreto^4) (21) Gimbernat Ordeig, Enrique. ¿Tiene un futuro la dogmática jurídico-penal? En Problemas Actuales de las Ciencias Penales y la Filosofía del Derecho en Homenaje al profesor Luis Jiménez de Asúa. Buenos Aires: Ediciones Pannedille, 1970, pp. 518 y 519. También en la edición del mismo a nombre y publicada por Ara editores. Lima, 2009, p. 26; Manrique, María; Navarro, Pablo & Peralta, José. La relevancia de la dogmática penal, N.° 58 Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho. Bogotá: Universidad de Externado de Colombia, 2001, pp. 90 y ss.; Silva Sánchez. Aproximación..., op. cit., pp. 43, 74,102 y ss. (22) Borja Jiménez, Emiliano. La crisis de la dogmática: nuevas perspectivas. Cuadernos de Derecho Penal (julio-diciembre), N.° 12. Bogotá: Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda, 2014, p. 78. (23) Torío López. Racionalidad y relatividad..., op. cit., pp. 489-520. < 24) Luhmann, Niklas. Rechts system und rechtsdogmatik. En Manuel Atienza. El futuro de la dogmática jurídica: a propósito de N. Luhmann. El Basilisco, Revista de materialismo filosófico, N.° 10, mayo-octubre 1980, p. 1; Niño ha indicado: «(...) la metodología conceptualista no favorece, sino que, 77 •José F. Bustamante < 25). Pese a estas críticas, debe reconocerse el valor y carácter orien­ tador de la misma. Nadie podrá negar que muchas soluciones han encontrado respaldo en la dogmática. Sus virtudes están fuera de discusión. Volviendo sobre la descripción que efectúa el artículo 11° del Código Penal (principio de legalidad), por este el tipo subjetivo del delito se compone de dolo y culpa y se prohíbe castigar una conducta determinada por algo distinto a lo allí establecido, pues cualquier forma de subjetividad que pudiera existir deberá tipificarse como dolo o culpa de ser el caso. Entonces, para un sistema donde sola­ mente existen dos categorías, surge el inconveniente por cómo dar solución a aquellos supuestos donde no está tan clara ni la intención (dolo) ni el total descuido (culpa) del sujeto. No cabe duda que en la búsqueda de una posible solución se puede incurrir en lo que se conoce como tergiversación de la realidad, o de los hechos, dadas las limitaciones de la interpretación por el fiel respeto al principio de legalidad. Por ello, la pregunta sería ¿qué puede hacer el juez ante un hecho que no merezca ni una pena tan grave ni una tan leve como las que se imponen, usualmente, a los delitos dolosos y culposos?!26). Quizás podría comenzar por ser co­ herente con las definiciones y construcciones que día a día utiliza, lo que debería suponer no aplicar estas raras construcciones de dolo eventual o culpa consciente, sino denunciar la insuficiencia de la ley, pero esto rara vez ocurrirá; por el contrario, termina asumiéndolas cómoda y acríticamente. por el contrario, perjudica a los ideales de certeza y previsibilidad (...)», véase Los límites de la responsabilidad..., op. cit., p. 83. < 25) < 26) Borja Jiménez es de la idea que las modernas tendencias metodológicas de la dogmática han ido elaborando un entramado conceptual que, lejos de auxiliar al intérprete a un mejor conocimiento del significado y el alcance de la norma penal, han usurpado dicho conocimiento por una teoría que, en muchos casos, queda fuera y por encima del marco de la ley penal, en La crisis de la dogmática..., op. cit., p. 57. Molina, op. cit., p. 695. 78 —--------------------------------------------- Entre el dolo y la culpa---------------------------------------------- — Más allá del problema que se suscita para la aplicación de la ley, el inconveniente supone lo que Hart, desde la Filosofía del Derecho, advertía hace algún tiempo la existencia de una rara práctica de parte de los teóricos: el deseo de uniformidad según el cual, casi siempre, estos mostraban cierta tendencia a considerar que determinados hechos presentaban una estructura parecida o similar cuando ello no era así; por el contrario, se trataría de una uniformidad espuria^. Lo mismo podríamos decir con relación a alguna de las teorías del dolo, las que si bien pretenden construir modelos capaces de explicar la totalidad de supuestos de una manera coherente o solvente, poco ayudan en la obtención de soluciones medianamente convincentes y ello por­ que los hechos o supuestos que recogen para ser analizados; tienen diversas características y particularidades, lo que torna complicada la tarea de reunirlos en un solo grupo. No obstante, pocas veces se pone de manifiesto o reconoce aque­ llo; por el contrario, se continúa con la modificación del sentido de los conceptos (en el caso del dolo se amplía su alcance/*28) dado el afán de brindar un aire de coherencia a sus edificios teóricos. La cuestión será siempre averiguar cómo establecer una co­ rrecta relación entre la elaboración dogmática y los textos legales y entre estos últimos y las decisiones judiciales. Somos conscientes de que son diversos los problemas a los que se enfrenta la teoría <27) Hart, Herbert. El concepto de derecho. Traducción de Genaro R. Garrió. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1968, pp. 41, 44 y 61 ss. También hace ref­ erencia a esta situación Manrique, mostrando como ejemplo al criterio de la decisión en contra del bien jurídico con el que un sector de la doctrina pretende dar debida cuenta de todos los supuestos dolosos, en Acción, conocimiento y dolo eventual. Isonomía N.° 31. México D. F. 2009, p. 200. (28) Manrique, ídem. También en Reproche al dolo como reproche. Pensar en Derecho, número 2. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2013, pp. 387-412; Donini ha criticado como en la dogmática se expande el sentido de las normas con interpretaciones no previstas por el tenor de la ley. En Montoya, Iván (coord.). Críticas al funcionalismo normativísta y otros temas actuales del derecho penal. Jornadas Internacionales de Derecho Penal. Lima: Palestra Editores, 2011, p. 99. 79 ■José F. Bustamante y la praxis (ley, interpretación, analogía), pero existe uno del que no es inmune ningún teórico: la tendencia a la manipulación de conceptos que termina suponiendo, más de las veces, un ajuste ex profeso de los mismos!29). 3. Principio de legalidad e interpretación Como es sabido, la interpretación en tanto descubrimiento u otorgamiento de significado a los términos contenidos o recogidos por la ley; es una de las tantas tareas fundamentales que tiene que desempeñar el juez para lograr aplicarla!30). Hasta aquí llega el aparente consenso, ya que además de los problemas propios dada la naturaleza de la interpretación se hallan aquellos que surgen de relacionarla con la descripción legal. Así, más de las veces se ha oído afirmar que cuando se rebasa el sentido literal de la norma (p. ej. al interpretarla para aplicar una pena) se incurre en una analogía prohibida por ley!31). No obstante, no siempre se está dispuesto a denunciar dicha práctica, ya que se asume que se trataría no de una analogía, sino de la denominada interpretación extensiva la que, como bien se sabe, supone atribuirle al tenor literal de la norma un elevado número de posibilidades!32) !29) Niño. Los límites..., op. cit., p. 83. (30) Montiel & Ramírez. De camareros estudiantes..., op. cit., pp. 8 y ss. Para más, véase Guastini, Ricardo. Estudios sobre la interpretación jurídica. 5.a ed., 2003, p. 4; Schauer Frederick. Las reglas en juego. Un examen filosófico de la toma de decisiones basadas en reglas en el derecho y en la vida cotidiana. Madrid: Marcial Pons, 2004, pp. 271 y ss. <31) Roxin. Derecho Penal..., op. cit., p. 148. í32) Ramón, Eduardo. Interpretación extensiva y analogía en el derecho penal. Revista de Derecho Penal y Criminología. 3.a época, N.° 12. España, 2014, p. 111. Para mayor detalle sobre la analogía, véase Cerdeira Bravo de Mansilla, Guillermo. Analogía e interpretación extensiva: una reflexión (empírica) sobre sus confines. ADC. Tomo LXV. Fascículo III. España, 2012, pp. 1001 y ss. 80 ------------------------------- ----------------- Entre el dolo y la culpa------------------------------------------- —— y que aparentemente)33) no colisionaría con el principio de legali­ dad)34). Pero, lo que se olvida es que este principio impide también determinadas formas de interpretación aquellas que no guarden relación con los usos de las palabras que regularmente utiliza una comunidad de hablantes)35). La pregunta sería ¿todo apartamiento de las concepciones defendidas por la comunidad social o científica supone ya un que­ brantamiento del precitado principio? La respuesta es no, porque algunas veces serán los fines de la regulación jurídica los que exijan ese apartamiento. No obstante, esto no debe suponer introducir inter­ pretaciones abstrusas que signifiquen a la larga decisiones emotivas o aleatorias, sustentadas en ideas hasta cierto punto reaccionarias. No le falta razón a Montiel cuando sostiene que, en definitiva, lo que vedaría el principio de legalidad, en su faceta interpretativa, sería la interpretación absurda o arbitraria de la ley en virtud de un apartamiento de aquellas reglas que en una comunidad de hablantes regiría el uso de los conceptos recogidos por algún precepto legal)36). Pero inmediatamente surgen algunas interrogantes, por ejemplo ¿en qué momento el apartamiento de ciertas reglas se tornaría absurdo o arbitrario?, ¿existe un parámetro para evaluar esta situación?, ¿cuáles son los límites de la interpretación?, ¿de qué manera sería posible establecer un control?, ¿ante un posible conflicto de interpretaciones se exige elegir aquella solución que ofrezca un tratamiento más fa­ vorable al reo? Trasladándonos a nuestro problema ¿definir al dolo (33) En contra de la interpretación extensiva De Vicente Martínez. El principio de legalidad penal. Valencia, 2004, p. 18. (34) A favor Muñoz Conde, Francisco & García Aran. Derecho penal. Parte general. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2007, p. 126. (35) Montiel & Ramírez. De camareros estudiantes..., op. cit., p. 9; Montiel. Estruc­ turas analíticas..., op. cit., pp. 9 y 28; Hurtado Pozo, José. Principio de Legalidad e interpretación: prostitución y el Tribunal Federal Suizo. En Jacobo López Barja de Quiroga & José Zugaldía Espinar. Dogmática y Ley Penal. Libro Homenaje a Enrique Bacigalupo. Tomo II. Madrid: Marcial Pons, 2004, p. 1005. (36) Montiel. Analogía favorable..., op. cit., p. 21. 81 José F. Bustamante como mero conocer (el peligro o probabilidad de resultado) infringe el principio de legalidad en su vertiente interpretativa?, ¿entra en cuestión una interpretación extensiva del concepto o, por el contra­ rio, estaríamos ante un auténtico caso de analogía (in malan partem)? II. EL SIGNIFICADO EMOTIVO DE LOS CONCEPTOS Muchas palabras tienen un significado descriptivo claro, pero algunas veces esas mismas palabras solemos emplearlas para provo­ car algunos sentimientos y reacciones en terceros, un ejemplo de esto lo constituye la creación poética o metafórica e incluso el discurso político, pero no es el único recurso, ya que también lo encontramos cuando calificamos las cosas o los hechos en uno u otro sentido. En palabras de uno de los representantes del emotivismo, se po­ drá ver que ciertas palabras, empleadas en situaciones de naturaleza emotiva, promoverán o expresarán actitudes como algo diferente de describirlas o designarlas)37). En general, ello sería así porque el lenguaje no solo tendría por función describir, sino también influir, mover a otro a hacer algo)38). Al respecto, Carrió señalaba: «Existen numerosas palabras que al margen o con indepen­ dencia de lo que podríamos llamar su significado descrip­ tivo tienen la virtud, por así decir, de provocar sistemática­ mente determinadas respuestas emotivas en la mayoría de los hombres»)39). Esto quiere decir que en ciertas ocasiones, y según los contextos, las personas tiñen o coloran las palabras para despertar emociones o reacciones agradables o desagradables de aprobación o desaproba­ (37) Para mayor detalle véase Stevenson, Charles. Ética y lenguaje. Traducción de Eduardo Rabossi. Barcelona: Paidós, 1984. pp. 33, 46 y 49. (38) Vergara Lacalle, Óscar. El derecho como fenómeno psicosocial. Un estudio sobre el pensamiento de Karl Olivecrona. Colección filosofía, derecho y sociedad. Tomo N.° 5. Granada: Comares, 2004, p. 149. (39) Carrió, Genaro. Notas sobre derecho y lenguaje. Buenos Aires: Abeledo Perrot,1994, p. 22 82 Entre el dolo y la culpa ción en sus destinatarios)40). Con ello, más de las veces, las disputas o controversias teóricas terminan desatendiendo los hechos y cen­ trando la atención sobre la forma cómo deberíamos denominarlos. Esto también sucede en la presente problemática, ya que es indudable que en diversas oportunidades existe un claro intento por hacer uso de esa dimensión de las palabras, como sucede con el concepto de dolo eventual, cuyo hecho concreto está caracterizado por la incertidumbre y la posibilidad. El producto es la creación de una apariencia o ficción de intencionalidad y, desde luego, el apro­ vechamiento de ese estado de cosas para legitimar su aplicación)41). Ejemplos claros encontramos en expresiones como decisión «en contra» del bien jurídico de Roxin o «asunción» de los elementos del injusto de Schroth, con ellas se buscaría proyectar la idea de intención dando a entender que el dolo eventual también sería dolo. De esta forma, se allana el camino tanto para la justificación cómoda de su legitimidad como para su ulterior castigo. IIL SENTIMIENTO DE JUSTICIA, MERECIMIENTO Y PROPOR­ CIONALIDAD DE LA PENA Como sabemos, las diversas teorizaciones y valoraciones su­ cesivas que se efectúan en los distintos ámbitos de la Teoría del Delito, no solo tienen por fin describir los elementos esenciales y generales a todo delito, sino además lograr que la eventual apli­ cación de una pena resulte adecuada y racional; sin embargo, ello no siempre posible. A veces, resulta que es la propia dogmática la generadora de absurdos y confusiones. Ejemplo de lo anterior parecer ser el dolo eventual. <4°) Muñiz Rodríguez, Vicente. Introducción a la Filosofía del Lenguaje. Problemas ontológicos. Volumen II. Antropos Editorial del Hombre. Barcelona, 1989, pp. 159 y ss. Para mayor alcance sobre este punto véase Stevenson, op. cit., pp. 46, 63 y 77. <41) Manrique Pérez, María. Acción dolo eventual y doble efecto: un análisis filo­ sófico sobre la atribución de consecuencias probables. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 128. 83 •José E Bustamante Tal diagnóstico es posible si tomamos en cuenta algunas expre­ siones que continuamente aparecen en la fundamentación teórica del dolo eventual, cuando seguidamente a su definición, y mientras se in­ tenta legitimarlo, se afirma: «la decisión judicial debe buscar lo socialmente adecuado», «debe tomarse en cuenta los marcos penales de dolo y culpa», «la posible pena por delito culposo es significativamente menor», «la atribución de una responsabilidad disminuida dejaría un sabor amargo», entre otras; expresiones que, se afirma, buscarían facilitar una mejor aproximación y solución al problema*42). Sin embargo, creemos que la verdadera intención detrás del significado descriptivo de esas expresiones sería reforzar y transmitir creencias y sesgos a los que se aterran algunos teóricos del Derecho Penal. Ahora, esas creencias también refuerzan errores e imprecisiones, por ejemplo cuando por medio de ellas se afirma que determinados casos deben ser incluidos en el ámbito doloso, pese a que difícilmente encajan en él, porque según el sentimiento de justicia deben ser tratados con la misma severidad que el dolo directo*43), pero uno se pregunta ¿y no existirá también un sentimiento de justicia que obligaría a tratar con menos severidad esos casos? Dudo que esta hipó­ tesis no haya sido pensada en 150 años de debate sobre el dolo eventual. Posiblemente, en esos razonamientos se encuentre la razón de por qué pese a no existir una voluntad clara con relación al resultado (el sujeto no lo pretende) no se aceptaría una pena por culpa. De tal forma que incluso no se advierte que la categoría del dolo eventual sería una construcción «peligrosa» cuyo recurso fácilmente puede terminar por convertir en típicas conductas que podrían no tener relevancia penal*44). Esto porque si solo se castiga un hecho en la moda­ lidad dolosa, el recurso al dolo eventual podría esconder la intención (42) Díaz. El dolo eventual..., op. cit., p. 10. (43) Muñoz Conde en el Prólogo a Díaz Pita, ibid., p. 11. En el mismo sentido, Bustos Ramírez, Juan. Homicidio con dolo eventual o imprudente, en Poder Judicial, 10 (Consejo General del Poder Judicial, 1988), p. 129, considera que el problema básico del dolo eventual no es de carácter dogmático en primer término, sino político criminal. (44) Tamarit Sumalla, Joseph. La tentativa con dolo eventual. Anuario de Dere­ cho Penal y Ciencias Penales. Fascículo II. Madrid, 1992, p. 549. 84 Entre el dolo y la culpa de castigar un hecho culposo que no fue previsto legalmenteí45). El porqué de esta manera de proceder esconde rigor, sentimiento de justicia y posiblemente retribución. En relación con el denominado sentimiento de justicia tenemos al merecimiento de pena, expresión poco clara, algo confusa, en cuanto a sus contornos y diferenciación de otras categorías (como de la denominada necesidad de pena)^. Pero el aspecto que llama más la atención es que cada vez que se alude al mismo, en este contexto (tanto en la teoría como en el terreno de los hechos), pareciera traer a la mente, más que una reiteración de algo claramente entendido, la idea que el hecho doloso debe hacerse acreedor a una pena mayor que el hecho culposo, en otras palabras predisponerla a decidir a favor del dolo eventual. Las interrogantes que saltan a la vista son las siguientes: ¿cuáles son las reglas o los criterios sobre los que se asienta la atribución de mayor o menor gravedad de un hecho?, ¿qué determina que un hecho doloso sea más merecedor de pena que uno culposo? Al igual que el concepto de sentimiento de justicia, el del merecimiento de pena ha ocupado poco tiempo y líneas en los estudios dogmáticos; por tanto, habría poco que decir sobre mismo<47) <48*). (45) Quintero Olivares. Derecho Penal Parte General, p. 344; Gimbernat. Acerca del dolo eventual. En Estudios de Derecho Penal. 3.a ed. Madrid: Temos, 1990, p. 241. (46) Algunas excepciones en Luzón Peña quien refiere que para la concepción mayoritaria dichos conceptos operarían como principios materiales generales dentro de los elementos de la sistemática del delito; para otro sector serían categorías autónomas, véase La relación del merecimiento de pena y de la necesidad de pena con la estructura del delito. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XLVI. Madrid, 1993, pp. 21-34, También Robinson quien ha desarrollado con mayor amplitud el concepto dedicándole, incluso, varios capítulos y efectuando una subdivisión en: vengativo, deontológico y empírico, véase Principios distributivos del derecho penal. Madrid: Marcial Pons, 2012, pp. 159-164. (47) Luzón, ibíd., p. 22. <48> Recientemente la Cas. N.° 1422-2018-Junin de fecha 12 de Agosto del 2020 ha desarrollado el concepto de merecimiento y necesidad de pena, vease fundamento 8 y ss. 85 -José F. Bustamante No obstante, una primera aproximación podría consistir en hacer alusión a un orden de valores distinto al jurídico: el orden social del cual surgirían los fundamentos de la vida social (el jurídico sería más de las veces su expresión))49). Es en el orden social (con apoyo del orden jurídico) donde la licitud del acto y la gravedad de su posible pena serán evaluados desde aspectos objetivos y subjetivos; entre los primeros destaca la especial atención al bien jurídico afectado, por ejemplo, la vida humana por encima de la libertad y esta sobre el patrimonio y así sucesivamente)50). Entre los segundos se incluyen el grado de reprochabilidad sobre los componentes internos entre ellos, los conocimientos y las actitudes adoptadas al realizar el hecho. Aquí las posturas también se dividen: unos afirman que lo que hace más grave la conducta del sujeto sería la voluntad (que­ rer), mientras que para otros la representación. Para los primeros no habría duda en sostener que la conducta de querer matar sería más grave que la de quien por descuido o culpa mata)51); mien­ tras que para los segundos será la representación la que define su especial punición)52), el fundamento sería tal porque el sujeto advirtió el peligro y no omitió, o siguió adelante con su acción, en pocas palabras fue indiferente. En cuanto al dolo eventual existe cierto consenso, lo que no es indicativo de su carácter legítimo, que también merecería no una pena similar, sino la misma pena que las demás conductas dolosas)53); pues esta figura también sería dolo al fin y al cabo (el mismo comporta­ miento adopta la doctrina dominante respecto de la culpa incons- )49) Bacigalupo. Derecho Penal..., op. cit., p. 211. (5°) Jescheck & Weigend, op. cit., p. 77. (51) Cuello. Falsas antinomias..., op. cit., p. 808. (52) Mir Puig, Santiago. Derecho Penal Parte General. 3.a ed. Madrid: Tecnos, 1990, p. 152. (53) Refiere Hortal: «La atribución del hecho típico a título de dolo eventual determina la imposición de la pena propia del tipo doloso y, por consi­ guiente, su equiparación, a efectos punitivos, con el dolo directo de primer y segundo grado», op. cit., p. 519. 86 ------------------------------------------------ -Entre el dolo y la culpa----------------------------------------------- cíente y su penalidad en similar magnitud que la culpa consciente). Pero esta actitud solo acrecienta mayores interrogantes: ¿cuál sería el fin de hacer distinciones entre categorías si al momento de deter­ minar la pena aplicable, en el caso de las subespecies dolosas, todas quedan equiparadas pese a que tienen rasgos particulares que dan cuenta de una manera diferente de llevar a cabo un plan delictivo? Claro que está afirmación podría ser matizada por los defensores de la teoría del dolo eventual, indicando que la posible mayor o menor pena aplicable ya no depende en estricto de la fundamentación teórica de la categoría, sino de la teoría de la determinación de la pena y las circunstancias del hecho concreto. Según esto ¿tendríamos que estar preparados para casos de dolo eventual con pena incluso más alta que los casos de dolo directo? Si la conjetura anterior fuera cierta, los teóricos del dolo eventual no tendrían más opción que reconocer que esa esmerada labor de distinción tendría efectos prácticos limitados (salvo la importante distinción entre dolo y culpa). Es posible que detrás de este aparente * silencio también se esconda un desmedido interés por castigar, ya que si nos fijamos en el contenido del dolo eventual, este resultaría menor porque con la acción no se pretende el resultado!54). Sin embargo, uno tendría que preguntarse, por qué ese análisis debería depender o prestar atención solo a la determinación de la pena en un plano concreto y no en uno abstracto, incluso, a pesar de la existencia de una orden legal expresa!55). Las excusas pueden ser diversas: desde la amplitud de su sentido hasta su carácter no obligatorio y porque, en el caso concreto del dolo eventual, dicha norma, no ayudaría mucho para determinar cómo y por qué merecería una pena menor a las demás formas de dolo. <54) Jakobs sostiene que no existiría ninguna razón para admitir que al ocasio­ nar una consecuencia principal deba corresponder una pena más grave; de igual forma, no necesariamente cabe una pena menos grave por tratarse de una consecuencia secundaria, véase Derecho Penal..., op. cit., p. 316. (55) Artículo 'ZIII del Título Preliminar del Código Penal: «La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho». 87 •José F. Bustamante Debe quedar claro que dicha norma resalta la idea de propor­ cionalidad. En un sentido amplio, es posible indicar que la proporcio­ nalidad es un principio general del ordenamiento jurídico)5657 ) que tiene por finalidad limitar el ejercicio estatal de toda clase de facultades de actuation37) í58); no obstante, de esta sola definición es imposible encontrar fundamento alguno para un tratamiento diferente, tampoco la exposición de las dos facetas de la proporcionalidad parecen ayudar mucho)59). No obstante, no deberíamos detenernos en este aspecto. En primer lugar, porque no es nuestro objetivo indagar las razones que subyacen en la diversa reacción y reproche de lo que a nivel jurídico son las formas dolosas y, en segundo lugar, porque la experiencia ya tiene la respuesta, sino comparemos la reacción ante el supuesto de quien guió su acción hacia el resultado con la de quien solo previo que su acción podría generar una determinada consecuencia. A esto se refiere la proporcionalidad. IV. EL DISCURSO DE LA PRUEBA DEL DOLO EN LA TEORÍA DEL DELITO Hemos dicho en líneas anteriores que tanto la naturaleza como los diversos desarrollos teóricos sobre el dolo tienen serias repercu­ siones en la práctica. En cuanto a su naturaleza, porque el carácter interno de estos componente mentales hará de la prueba una tarea (56) Aguado Correa, Teresa. El principio de proporcionalidad en Derecho penal. Madrid: Edersa, 1999, p. 18. (57) De La Mata Barranco, Norberto. Aspectos nucleares del concepto de proporcionalidad de la intervención penal. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Vol. LX. Madrid, 2007, p. 165. (58) De allí que con razón De la Mata argumente que la proporcionalidad y, más precisamente, la idea de proporción conecta, sin duda, con la de moderación, con la de equilibrio, con la de racionalidad, con la del ideal de lo que es justo, aun cuando este no ofrezca los instrumentos necesarios para enjuiciar la existencia o no de la proporción, ibid., p. 170. (59) Quintero Olivares, Gonzalo. Acto, resultado y proporcionalidad. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XXXV. Fase. II. Madrid, 1982, p. 381. 88 Entre el dolo y la culpa complicada y difíciK60). Como todo fenómeno interno el dolo no sería accesible de’manera directa, sino por medio de las acciones que juz­ gamos como dolosas, además porque, más de las veces, el intérprete no estaría muy instruido para el análisis de esas intenciones^1) (62). En cuanto a los desarrollos teóricos, que más son muestra de desacuer­ dos respecto de los componentes del dolo, estos suelen ser fuente de dificultades para, posteriormente, asumir una respuesta solvente a la pregunta cómo debe ser probado. Ahora bien, si nos centramos en la última parte, resulta obvio que para la labor de prueba es imprescindible contar con algunas herramientas: una teoría del dolo y una teoría de la prueba^. La teoría del dolo porque previamente debe saberse qué es aquello que se va a probar; de lo contrario resultará difícil decidir cómo ha de llevarse a cabo la actividad probatoria en cuestión^4). Esto significa, en pocas (60) Eser, Albin & Burkhard, Bjorn. Derecho Penal. Cuestiones fundamentales de la Teoría del Delito sobre la base de casos de sentencias. Traducción de Silvina Bacigalupo y Manuel Cancio Meliá. Madrid: Editorial Constitución y Leyes, 1995, p. 154; Volk, Claus. Concepto y prueba de los elementos subjetivos. Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales, N.° 03. Lima, 2001, p. 23; Hruschka, Joachim. Sobre la difícil prueba del dolo. Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales, N.° 04. Lima, 2003, p. 159; Hassemer, op. cit., p. 926. (61) Naucke, Wolfgang. Sobre la prohibición de regreso en el derecho penal. Traducción de Manuel Cancio. En W. AA. La prohibición de regreso en derecho penal. Bogotá, 1998, pp. 17 y ss. (ó2) ge suma ia crítica al postulado que da cuenta que un tercero estaría en condiciones de poder observar las vivencias de otra persona, exactamente, de la misma manera en que ella lo hizo. De esta forma, asumir ligeramen­ te dicha idea supondría admitir, entre otras cosas, que ese tercero había tenido que experimentar todos los estados conscientes y los actos inten­ cionales dentro de los cuales se había constituido esa experiencia siendo ello un error. Para más, véase Schutz, Alfred. La construcción significativa del mundo social. Barcelona: Paidós, 1993, p. 129. (63) Ragués I Vallés, Ramón. Consideraciones sobre la prueba del dolo. Revista de Estudios de la Justicia. REJ, N.° 4, 2004, p. 13. (W íd 89 José F. Bustamante palabras, tener claro el concepto de dolo. Mientras que la teoría de la prueba porque sin ella no sería posible saber cómo y de qué forma estarán acreditados los hechos a los que remite ese concepto^65). Hasta aquí queda claro que los componentes de la subjetividad (creencias e intenciones) plantean serios problemas de cara a su de­ terminación. No obstante, mi interés, en el caso del dolo, su prueba y sus implicancias, no va tanto por mostrar nuevas aproximaciones a esa problemática, sino dar cuenta como bajo el argumento de la dificultad de la prueba han surgido estudios que se han alejado de la búsqueda de solución en el plano estrictamente sustantivo para terminar sostenien­ do haber redescubierto ciertas relaciones entre lo penal y lo procesal y desde allí buscar que las instituciones procesales, en el caso de la prue­ ba, ingresen en el sistema jurídico-penal y específicamente en la Teoría del Delito para de esta forma enfrentar de manera eficaz al delito^66). En la línea antes descrita, Freund sostiene que el logro de tal objetivo no necesariamente significaría terminar con la distinción entre lo procesal y lo penal, pero sí obligaría a no concebirla en términos absolutos porque de lo contrario se dificultaría el logro de los fines tanto político-criminales (persecución eficaz del delito) como dogmáticos (tratamiento uniforme de los casos) que se ha propuesto la Ciencia Penah67). (®) íd. (66) No es de mucho interés aquí mostrar si son los autores de la corriente cognitiva o volitiva los causantes de este aparente giro, incluso, tengo reparos que sea como como afirma Puppe cuando sostiene: «Los partidarios de la teoría de la voluntad parecen haberse cansado del debate acerca de la co­ rrecta formulación de este elemento volitiva del dolo», «con el argumento de que todos los fenómenos internos acabados de describir se sustraen a la observación directa, los partidarios de la teoría de la voluntad han sustituido la pregunta sobre el concepto de dolo eventual por la cuestión de su prueba». Véase Perspectivas conceptuales sobre el dolo eventual, pp. 292 y ss., en Jesús María Silva Sánchez (dir.). El derecho penal como ciencia. Método, teoría del delito, tipicidad y justificación. Estudios y debates en derecho penal. Montevideo-Buenos Aires: Editorial BdeF, 2014. <67) Ragués. Derecho penal..., op. cit., p. 5. 90 Entre el dolo y la culpa Esto tiene relación directa con lo dicho por Ragués, quien en­ tiende que «si el Derecho Penal pretende generar efectos positivos en la sociedad tanto los elementos que integran las normas como los conceptos que la dogmática crea en su labor de interpretación deberán poder aplicarse en el ámbito del proceso penaK68). Y Frisch en similar sentido sostiene: «El desarrollo de una dogmática adecua­ da para la constatación del dolo es mucho más necesario que todas las precisiones del concepto material»!69). En esa línea argumenta!, parece exigirse a la labor dogmática no ser clásica, en el sentido de circunscribirse a la mera descripción de sus objetos (lo que a veces ya parece una competencia por quién ofrece una categoría mejor lograda), siendo esta afirmación importante, ya que pone en evidencia la preocupación por aquellos problemas que no siempre están presentes en los manuales (p. ej. Cómo lograr una persecución eficaz del delito). De esta forma, se espera un Derecho Penal de tipo práctico que deje de lado el exceso de abstracción y oscuridad en sus elaboraciones para lograr alcanzar resultados po­ sitivos en la sociedad!70) (71). Pero volvamos a lo dicho líneas arriba, si bien queda clara la importancia de reflejar las relaciones existentes entre los ámbitos sustantivo y procesal!72), debe advertirse que mal entendidas han < 68) Ragués. El dolo y su prueba..., op. cit. p. 228. < 69) Frisch. Gegenwartsprobleme des vorsatzbegriff, citado por Ragués. El dolo y su prueba...op. cit. p. 17. < 7°) Schünemann Bernd. El refinamiento de la dogmática jurídico-penal. ¿Callejón sin salida en Europa? Brillo y miseria de la ciencia jurídico penal alemana, p. 169, en Obras. Tomo I. Rubinzal Culzoni. Buenos Aires. 2009. < 71) Jescheck al respecto refiere: «No cabe (...) desconocer el peligro que en­ cierra una dogmática jurídico-penal excesivamente anclada en fórmulas abstractas, a saber: de que el juez se abandone al automatismo de los conceptos teóricos, desatendiendo así las particularidades del caso con­ creto. Lo decisivo ha de ser siempre la solución de la cuestión de hecho, en tanto que las exigencias sistemáticas deben permanecer en segundo plano», op. cit. pp. 264 y 265. < 72> Así lo destaca Pedreira Félix. Derecho penal material, Derecho Procesal penal 91 ■José F. Bustamante servido para trastocar las dimensiones del dolo. Detrás de expresio­ nes como «dolo solo es conocer» que, seguidamente, se completan con la expresión «porque la voluntad no puede probarse», además de buscar con ella preservar la legitimidad del dolo eventual, en general, de toda teoría cognitiva, indirectamente han supuesto una consecuencia poco esperada como es la reformulación del concepto general de dolo. Sin embargo, detrás de esta forma de razonar se es­ conden argumentos facilistas que, concretamente, nos dicen que con conceptos restringidos de dolo (conocimiento) se puede en la práctica castigar por delito doloso y no si se trata de conceptos amplios (co­ nocimiento + voluntad). Críticamente, Fiandaca & Musco sostienen: [...] las dificultades de verificación probatoria que ciertamen­ te subsisten no pueden justificar la amputación del elemento más característico del dolo. Antes bien, dichas dificultades deben afrontarse en su propio terreno, incluso, si esto provo­ ca un agravamiento de las cargas probatorias y un aletargamiento de la maquinaria punitiva/*73). Este conjunto de ideas sobre la adecuada aplicabilidad de los conceptos penales buscaría señalar, entre otras cosas, que la tarea del Derecho Penal sería crear conceptos «adecuados» para su aplicación en el proceso y no agotar sus fines en la mera descripción de los mis­ mos. No obstante, cabría preguntar lo siguiente: ¿el concepto debería ser elaborado en función de las dificultades que arroje el mundo de la acreditación? ¿Mutaría constantemente según esas dificultades? Creo que el problema pasa por establecer una adecuada dis­ tinción entre concepto y prueba, entre descripción y acreditación y no malinterpretar las relaciones existentes entre ambas áreas del derecho, sobre todo no perder de vista que las funciones estarían una a continuación de otra: los problemas probatorios o de tipo y prohibición de retroactividad. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Volumen LXI. Madrid. 2008. p. 199. (73) Fiandaca, Giovanni & Musco, Enzo. Derecho Penal. Parte general. Traducción de Luis Niño. 4.a ed. Bogotá: Temis, 2006, p. 354. 92 Entre el dolo y la culpa procesal exigen saber previamente a qué hace referencia el con­ cepto que se quiere probar o aplicar, o si se sabe qué elementos lo conforman y no al revés. Cualquier propuesta que ofrezca una mayor interacción entre lo sustantivo y lo procesal, y que bajo ella oculte sus verdaderos fines, ya sea modificando arbitrariamente conceptos o exigiendo que la creación dogmática también otorgue criterios para su aplicación!74), no debe ser tomada en cuenta. Una conclusión distinta significaría aceptar que los conceptos del Derecho Penal se subordinen a la perspectiva procesal!75). Se sabe, que el Derecho Penal se ocupa de establecer qué delito castigar, sus componentes y qué pena sería aplicable, pero no de la forma o método para averiguar los hechos!76). Las preguntas a las que debe responder el Derecho Penal y la Parte General, específicamente, son las siguientes: qué es el Derecho Penal, qué es el delito (cuáles son sus categorías) y qué es la pena, pregun­ tas que en modo alguno son de interés de la Ciencia Procesal, como tampoco lo tendrían que ser para el Derecho Penal preguntas como qué es la prueba, cómo se prueba un hecho determinado, cuál es el fin del proceso, etc. Morselli ha explicado claramente esta relación sosteniendo: «Ciencia y praxis se mueven sobre planos distintos que no siempre coinciden, en efecto, la praxis recurre a compromisos y aproximaciones que para la ciencia son y deben ser justa­ mente ajenos»!77). Entendemos que la problemática del dolo, y en general de todo hecho interno, supone siempre el inconveniente de su verificación o prueba; por ello, es comprensible que al discutir su esencia y defi­ <74) Ya que nada obliga a que así sea. (75> Schünemann, Bernd. El propio sistema del Derecho Penal. Traducción de José Milton Peralta. Revista para el Análisis del Derecho. Barcelona, 2008, p. 7. !76) Pagliaro, Giuseppe. Principios de Derecho penal. Parte general. 4.a ed. Milano, 1993, p. 274. (77> Morselli, op. cit., p. 900. 93 ■José F. Bustamante nición se haya planteado, casi en seguida, cómo puede probarse!78). No negamos que lo ideal debiera ser que las categorías del Derecho Penal pudieran ser probadas en el proceso y que para ello la labor dogmática no debería resultar ser un obstáculo, ya que de ella de­ pende en mayor o menor medida la aplicabilidad de los conceptos. No obstante, ello no debería servir para aprovechar la oportunidad de desdibujarlos o asignarles cualquier sentido o significado por el solo afán de probar que en el fondo es castigar. <78) Zaffaroni Eugenio, Alagia. Alejandro & Slokar, Alejandro. Manual de Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires: Ediar, 2006, p. 154. 94 CAPITULO CUARTO INTENCIÓN Y VOLUNTAD, DOBLE EFECTO Y DOLO EVENTUAL «¿A quién se le puede imputar? A la intención, ¿verdad? No al hecho. Si no has tenido intención, claro que queda el hecho. Pero, a pesar de ello, no es más que una desgracia» Luigi Pirandello «Aquellos que utilizan zapatos no tienen la intención desgastarlos, aquellos que vuelan el Atlántico, previendo turbulen­ cias, no intentan padecerlas, aquellos que toman muy fuerte raramente intentan la resaca que ellos saben que es cierta. [...] En efecto, bien podríamos llamar a la noción extendida de la intención como la teoría pseudomasoquista de la intención por cuanto sostiene que aquellos que prevén que sus acciones tendrán efectos dolorosos sobre si mismos intentan dichos efectos» John Finnis 95 ■José F. Bustamante I. LA DISCUSIÓN DESDE LA FILOSOFÍA DE LA INTENCIÓN le El concepto de intención Tanto el término intención como el de intencionalidad tienen larga tradición; han sido objeto de estudio tanto por filósofos me­ dievales como por filósofos más modernos y, claro, en el caso de estos últimos desde diversas direcciones. Si ponemos atención a las definiciones de algunos filósofos y, en general, a las provenientes de la Filosofía de la Mente o de la Filosofía Analítica, podremos ver que el término adopta una connotación distinta a los usos comunes de deliberación y voluntad^), por el de características o propiedades de los estados mentales de dirigirse a, o ser sobre, objetos y estados de cosas del mundo(2). Independientemente de lo anterior, es posible afirmar que existen al menos dos sentidos claramente reconocidos del concepto de inten­ ción: un sentido lógico, gnoseológico (y hasta psicológico) y un sentido étiaf?\ Para este trabajo me sirve el primer sentido, y especialmente la vertiente psicológica^), que está asociado con la idea de tender*I, 0) Churchland indica que en el lenguaje de los filósofos el uso del término intencionalidad no tendría nada que ver con el término «intencional» que significa hecho deliberadamente. En Materia y consciencia..., op. cit., p. 102. (2) Searle, Jhon. Intencionalidad. Traducción de Enrique Ujaldon Benítez. Tecnos. Madrid, 1992, p. 17. (3) (4) Para mayor detalle véase Ferrater Mora, José. Diccionario defilosofía. Tomo I, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1965, pp. 980 y ss. Anscombe habla de intención en tres sentidos: expresión de una intención o, usualmente, querer hacer algo; como adjetivo. Así, hablamos de accio­ nes que son o no intencionales y, finalmente, cuando se pregunta con qué intención se realizó una acción o conducta determinada, véase Intención. Traducción de María Isabel Estellino. Paidós. Buenos Aires, 1991, p. 12. Similar clasificación expone Duff hablando de intenciones desnudas que aún no se han puesto en práctica, acciones intencionales o que se realizan con intención y, finalmente, intenciones adicionales que servirían al fin, ya sea como medio o preparación, en Intention, agency and criminal liability: Philosophy of action and the criminal law. [Intención, agenda y responsabilidad penal: filosofía de acción y derecho penal]. Traducción propia. Blackwell, 1990, 96 —---------------------------------------------- Entre el dolo y la culpa---------------------- :----------------------------- — tendere— hacia algo —aliqui<d tendere—dicha elección no debe hacer suponer la no receptividad automática de algunos otros sen­ tidos o diferenciaciones (como sucede con el querer y el deseo/6). 2. El concepto de voluntad Al igual que el concepto de intención el de voluntad también es problemático dada su polisemia, muestra de ello son los tres sentidos con los que regularmente se alude al mismo. En primer lugar, aparece un sentido psicológico por el cual la voluntad sería un conjunto de fenómenos psíquicos, pero también una facultad caracterizada principalmente por la tendencia!7). En segundo lugar, un sentido ético que alude a una actitud o disposición moral para querer algo!8). Finalmente, un sentido metafísica como una entidad a la que se atribuye absoluta subsistencia y se convierte por ello en substrato de todos los fenómenos. En cada uno de estos sentidos también equivocidad, si tomamos por ejemplo el sentido psicológico podremos ver que aparecen algu­ nos otros sentidos de voluntad: a) como entidad irreductible, sería una forma de actividad que tiene que ser simplemente experimentada, b) p. 38. Interesante la clasificación de Searle, quien habla de intenciones previas a la acción e intenciones en la acción. Para más, Intencionalidad..., op. cit., p. 96. <5) Ferrater Mora, op. cit. p. 980. Destacan este sentido González, Daniel. Buenas razones malas intenciones. Doxa, 26. Universidad de Alicante, 1989, p. 68; Manrique Pérez, Acción, dolo eventual y doble efecto... op. cit., pp. 61, 242 y ss. (6) Davidson, Donald. Tener la intención. En Ensayos sobre acciones y sucesos. Traducción por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Barcelona: Crítica, 1995, p. 128; Gonzáles, Daniel Las paradojas de la acción. Una introducción a la teoría de la acción huma­ na desde el punto de vista del Derecho y de la Filosofía. Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 141, también Diez tesis sobre la acción humana. Doxa. Universidad de Alicante, 2005, p.169. G Ferrater Mora, Tomo II, p. 919. G Id. A: ■José F. Bustamante como entidad reductíble, se equipararía con el deseo, con el juicio produci­ do por una representación que, a su vez, sería causa de un sentimiento y otros veces se le identificaría con el esfuerzo y la actividad!9). En cierta medida este cúmulo de nociones, da pie a que no fal­ ten voces para destacar las dificultades del concepto, así lo refiere Malamud: «Más allá de especulaciones metafísicas, su jerarquía y pri­ vilegio son la consecuencia de un mito. Con esto no quiero decir que esta entidad no pueda ser identificada o definida, sino que nos hemos dejado impresionar demasiado por ella y que en realidad no sabemos muy bien que queremos decir cuando la mencionamos»!10). En este ámbito del Derecho Penal también somos testigos de las dificultades que supone el empleo del término!11). No obstante, creo que es razonable decantarse por un sentido psicológico ordinario de voluntad que sirva de punto de partida para nuestras futuras consideraciones. Las razones de esta elección serán expuestas en la parte pertinente. Dicho esto, en las siguientes líneas ofreceré algunas reflexiones sobre la doctrina del doble efecto, la cual al parecer guardaría simi­ litud con algunas de nuestras reglas de imputación penal. 3. La doctrina del doble efecto 3.1 Aproximaciones Los filósofos escolásticos elaboraron un principio de razona­ miento práctico que procuraba responder cómo enjuiciar la conducta 0) Id. (i°) Malamud, Jaime. Suerte, acción y responsabilidad: un ensayo sobre suerte, moralidad y castigo. Colección Textos de Jurisprudencia. Colombia: Edito­ rial Universidad del Rosario, 2008, p. 65. (n) Véase el Capítulo II. 98 Entre el dolo y la culpa de buscar un fin siendo consciente que con la acción también podría producirse otros tantos efectos^12). Estos estudios dieron origen a la denominada doctrina del doble efecto (en adelante, DDE) desarrollada con mayor profundidad por el filósofo jesuíta Jean Pierre Gury en su Compendium Theologiae Moralist. La mayoría de las concepciones del doble efecto sostienen que, en algunas circunstancias y bajo ciertas condiciones estaría permitido causar un daño como consecuencia, siempre que el resultado que se quiere alcanzar con la acción, intencional, sea bueno. Entonces, de un lado se tendría un objeto perseguido con la intención y, de otro, un efecto previstos por el sujeto^4). Me Intyre sostiene: «La doctrina (o principio) del doble efecto es con frecuencia invocada para explicar la permisibilidad de una acción que causa un daño serio, tal como la muerte de un ser humano, (12) Miranda, Alejandro. El principio del doble efecto y su relevancia en el razona­ miento jurídico. Revista Chilena de Derecho, vol. 35 N.° 3. Santiago de Chile, 2008, pp. 485-519; Mangan, Joseph. An historical analysis of the double effect principle. [Un análisis histórico del principio de doble efecto]. Traducción propia. Theological Studies, 10(1), 1949, p. 41. (13) Gury Jean Pierre. Compendium Theologiae Moralis. Tomo 1. Perisse: LugduniParisiis, 1850. (14) Manrique, María. Responsabilidad, dolo eventual y doble efecto. Cuadernos de Filosofía del Derecho, Doxa N.° 30. Universidad de Alicante, 2007, p. 416. También Cavanaugh, Thomas. Double-Effect reasoning: doing good and avoiding evil. [Razonamiento de doble efecto: hacer el bien y evitar el ma/]. Traducción propia. Oxford University press, 2006, p. 18; Fitzpat­ rick, William. The doctrine of double effect: intention and permissibility. [La doctrina del doble efecto: Intención y permisibilidad]. Traducción propia. Philosophy Compass, 7(3), 2012, p. 183. Para más P. A. Woodward, (ed.). The doctrine of double effect: philosophers debate a controversial moral principle. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press; Me Intyre, Alison. Doing away with double effect. [Salir con doble efecto]. Traducción propia. Ethics, The University of Chicago press, 111(2), 2001, p. 219. 99 José F. Bustamante como efecto secundario de promover algún buen fin. Se reclama que algunas veces es permisible causar tal daño como un efecto secundario (o doble efecto) de producir un buen resultado a pesar de que no estaría permitido causar tal daño como un medio para producir el mismo buen fin. Este razonamiento se resume con el reclamo de que en algunas ocasiones está permitido provocar un evento da­ ñoso colateral meramente previsto que estaría prohibido intencionalmente» <1516 ). De estas primeras aproximaciones es posible mostrar la estructura de la DDE. 3.2 Condiciones del doble efecto Si observamos lo dicho en la Nueva Enciclopedia Católica^6-* po­ dremos ver que cuatro condiciones para la aplicación del DE. a) El acto en sí mismo sea moralmente bueno o, al menos, indiferente. b) El agente puede no buscar un efecto negativo, pero permi­ tirlo. Si pudiera lograr el buen efecto sin el malo, debería hacerlo. A veces, se dice que el efecto negativo es indirec­ tamente voluntario. c) El buen efecto debe fluir de la acción al menos tan inmedia­ tamente (en el orden de la causalidad, aunque no necesaria­ mente en el orden del tiempo) como el mal efecto. En otras palabras, el buen efecto debe ser producido directamente por la acción, no por el mal efecto. De lo contrario, el agente estaría utilizando un mal medio para un buen fin, que nunca está permitido. (i5) yc Intyre, Alison. Doctrine of double effect. In E. N. Zalta (Ed.), The Stan­ ford encyclopedia of philosophy. Available at http://plato.Stanford, edu// double-effect/. (16) Id. 100 Entre el dolo y la culpa El buen efecto debe ser lo suficientemente deseable para com­ pensar la posibilidad de permitir el mal efecto. Hasta aquí está descrita, si bien de forma genérica, la estructura de la DDE, siendo varios los problemas existentes a los que estaría sometida. a) En primer lugar, se ha entendido, algunas veces, que la DDE establece cuándo una acción es intrínsecamente inmoral, sin embargo, esto es incorrecto porque lo que hace esta doctrina solo es condenar cierta acción como intrínseca­ mente errónea, o permitirla)17). Queda fuera de su alcance la identificación de la calidad moral de los actos, claro que la primera condición supone su existencia, pero una cosa es suponer que existen, permitirlos o condenarlos y otra servir de método para su identificación. b) En segundo lugar, algunos de sus componentes se han entendido de diversas maneras lo que ha originado múl.tiples formulaciones)18). Esto puede ser entendible, pero no desde la observación que hace Murphy cuando refiere que en el caso de la segunda condición estaríamos ante una ambigüedad porque, a su criterio, parecería que el agente no debería desear o arrepentirse del mal efecto o que no <17> Murphy agrega que «la doctrina moral católica contemporánea sostiene que ciertos tipos de actos son inherentes o intrínsecamente inmorales, sin embargo, esa doctrina no hace ninguna referencia al PDE». Véase The principle of double effect: act-types and intentions. [El principio del doble efecto: tipos de acto e intenciones]. Traducción propia. International Philosophical Quarterly, vol. 53, N.° 2, 2013, p. 191. (18) Para mas formulaciones de la DDE, véase Marquis, Donal. Four versions of double effect. [Cuatro versiones del doble efecto]. Traducción propia, p. 163. En P. A. Woodward, (ed.). The doctrine of double effect: philosophers debate a controversial moral principle. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press; Murphy sostiene que, básicamente, las objeciones están dirigidas a la primera y a la segunda condición, op. cit., p. 189. 101 •José F. Bustamante debería realizar ninguna acción que pudiera provocarlo^9). Esta observación es exagerada porque nada de lo dicho se advierte en esa condición, incluso, la primera parte permite la realización del efecto malo. c) Otro de los aspectos problemáticos tiene que ver con los supuestos a los que la DDE debe enfrentarse. Sabemos que esta doctrina justifica, por ejemplo, una histerectomífl(2°), pero no una craneotomía^. Del mismo modo, justifica la medicina paliativa^, pero no la eutanasia^. No obstante, diversos autores argumentan que la dis­ tinción que ofrece la DDE sería incorrectaí*24), sobre todo, porque en algunos casos, como en el dilema del tranvía, ideado por Foot, se violan algunas de sus condiciones. Posiblemente sea así en múltiples situaciones más, sin embargo no se debería esperar que la DDE resuelva todas las situaciones posibles, por el contrario a alguna de ellas podría serle aplicable otros principios. <19) Murphy, op. cit., p. 197. (2°) Extracción de un canceroso a una mujer (medio necesario) para salvar la vida de esta (objeto de la intención) previendo que el feto morirá (efecto). (21) Aplastamiento del cráneo del feto (medio necesario) para salvar la vida de la mujer (objeto de la intención) previendo que el feto morirá (efecto). <22) Administrar una droga (medio necesario) para aliviar el dolor de un paciente (objeto de la intención) previendo que acorta la vida (efecto). (23) Administrar una droga (medio necesario) para ocasionar la muerte de un paciente (objeto de la intención) y así aliviar su dolor (efecto). (24) Marquis sostiene que en el caso de la histerectomía y craneotomía no habría diferencias sustanciales cómo pretende la DDE, y esto sería así porque no solo el mal de la craneotomía puede ser descrito como una forma de asesinato también en la histerectomía es posible hablar de la muerte de un niño inocente, op. cit., p. 164. Sin embargo, esta conclusión ignoraría que la inevitabilidad (muerte del feto) depende en gran medida de factores contextúales, pero estos no determinan la naturaleza del acto. La diferenciación que debe nacer de la condición 1 es que aplastar el cráneo es una causa suficiente de muerte, véase Murphy, op. cit., p. 201. 102 Entre el dolo y d) la culpa Finalmente, se cree que, si bien la distinción entre intención directa e indirecta es importante, no sería la mejor forma de defender la DDE<25); por el contrario, el punto fuerte de esta doctrina parecería estar en la distinción, que hace, entre lo que se hace (equiparado con la intención directa) y lo que se permite (lo oblicuamente previsto/26). Efectuadas estas breves precisiones, a continuación desarrollaré dos grandes problemas que se presentan en la Filosofía de la Acción y que guardan relación con la DDE y varios de sus problemas: de un lado, el problema de la cercanía y de otro, el de la irrelevancia. IL LA DISCUSIÓN DESDE LA FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN 1. El problema de la cercanía Averiguar ¿ywé se halla incluido en la intención, es uno de los desafíos de los diferentes estudios sobre el comportamiento y la responsa­ bilidad. Cuando describimos la DDE pudimos darnos cuenta que a pesar de explicar diversos casos era criticada por la denominada Tesis de la Cercanía^. El fundamento de esta última se encuentra, si bien no formulado con dicho nombre, en algunos trabajos de Pascal!28) en (25) Foot, Philippa. The problem of abortion and the doctrine of the double effect. [El problema del aborto y la doctrina del doble efecto]. Traducción propia, p. 120. En P. A. Woodward, (ed.). The doctrine of double effect: philoso­ phers debate a controversial moral principle. Notre Dame: University of Notre Dame Press. Í26) Foot. Morality, action and outcome. [Moralidad, acción y resultado]. Tra­ ducción propia, p. 85. En P. A. Woodward, (ed.). The doctrine of double effect: philosophers debate a controversial moral principle. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press. <27) Un artículo que resume de manera clara el problema de la cercanía es el de Manrique, María. La doctrina del doble efecto y el problema de la cercanía. Analisi e Diritto, 2009, pp. 239 y 240. (28> Cartas Provinciales, carta VII, 23 de abril de 1656. 103 ■José F. Bustamante los que abordaba la cuestión si podía estar permitido o no causar la muerte del agresor ante la defensa de la honra, así decía: [...] entonces, procuramos poner en práctica nuestra máxima de dirigir la intención, que consiste en tomar por fin de sus ac­ ciones algún objeto que sea lícito y bueno. No es que dejemos de apartar a los hombres todo lo posible de lo que está prohi­ bido; pero cuando no podemos impedir la acción purificamos por lo menos la intención, y de esta suerte corregimos el vicio de los medios con la pureza del fin. [...] Porque no hay más que apañar la intención del deseo de venganza, como malo y criminal, y dirigirla a la voluntad de defender su honra. El término cercanía lo encontramos en Foot cuando nos habla del caso del hombre gordo atascado en una cueva, los hechos de esta formulación serían: Pocemos pensar en aquella historia muy conocida entre los filósofos del hombre gordo atorado en la entrada de una cue­ va. Un grupo de espeleólogos ha permitido que un hombre gordo los conduzca para salir de la cueva, quedando atorado y dejando a los otros encerrados detrás de él. Obviamente lo que hay que hacer es sentarse a esperar a que el hombre gor­ do adelgace, pero los filósofos se han arreglado para que un torrente de agua inunde la cueva. Afortunadamente (¿afor­ tunadamente?) el grupo atrapado tiene dinamita con la que puede hacer volar al hombre gordo. O usan la dinamita o se ahogan. En una versión el hombre gordo, cuya cabeza está dentro de la cueva, se ahogaría con ellos; en la otra sería res­ catada a su debido tiempo. El problema es ¿debe o no debe usarse la dinamita? [...]; aquí ha sido introducido como una pequeña ayuda y porque servirá para mostrar cuan ridicula podría ser una versión de la doctrina del doble efecto, ya que se puede suponer que los exploradores atrapados podrían argumentar que la muerte del hombre gordo podría consi­ derarse como una mejra consecuencia previsible del hecho de hacerlo volar («no quisimos matarlo [...] solo volarlo en mil pedazos» o incluso « [...] solo hacerlo volar fuera de la cue­ va») Creo que los que usan la doctrina del doble efecto harían 104 Entre el dolo y la culpa bien en rechazar una propuesta como esta, si bien tendrían, desde luego, una dificultad considerable en explicar donde ha de trazarse la línea ¿Cuál ha de ser el criterio de la cercanía si decimos que cualquier cosa que se acerque a aquello hacia lo cual apuntamos cuenta como parte de nuestro objetivo?!29). Como se puede ver, la doctrina de la cercanía tendría por fin distinguir cuándo un resultado o una consecuencia que se acercan a nuestro objetivo no quedan abarcados por la intención!30). Pasaré a explicar un poco más esto. 1.1 Explicaciones de la cercanía 1.1.1 Lo intentado según la descripción Ejemplo: X ahorca a Z previendo su muerte. Desde luego, X no podría justificar su acción sosteniendo que solo pretendía detener la respiración de Z, ya que esta sería otra ma­ nera de decir que intento matarlo!31). Según Cavanaugh, la descripción de lo que uno intenta (X intentó matar a Z ahorcándolo) determinará qué es lo que puede incluirse (detener la respiración de X) como parte de esa intención!32). Ejemplo: Realizar una craneotomía en obstetricia es hacer un agujero en el cráneo, extraer el cerebro y desmembrar la cabeza. Por consiguiente, quien intenta una craneotomía intenta remover el cerebro del niño y desmembrar su cráneo. A prima facie, intentar una craneotomía sería intentar matar al niño. Conceptualmente, sin embargo, intentar una craneotomía no es intentar matar. La definición de una craneotomía no incluye matar a un niño!33). <29) Foot, op. cit., p. 87. (3°) Manrique. La doctrina del doble efecto..., op. cit., p. 242. (31) Ibíd., p. 243. (32) Cavanaugh, op. cit., p. 90. (33) fd. 1ÓE ■José F. Bustamante Ahora bien, podemos hacer la siguiente observación si utilizamos los casos de histerectomía y craneotomía anteriormente expuestos, así como los hemos descrito, si en ambos se supone que el objeto de la intención es salvar la vida de la madre para lo cual se intentará «remover» (ya sea al útero o el feto respectivamente), «cortar» (el útero y el cráneo del feto) previendo que, en el caso de la craneotomía, morirá el feto. Este último hecho no formaría parte de la intención, como objetivo, pero sí como medio para el fin y nada tienen que ver las razones concep­ tuales, porque lo que hace Cavanaugh es una descripción incompleta de la craneotomía, ya que si se parte de la finalidad del procedimiento parece no haber un fin de matar, y las acciones como extraer el cerebro y desmembrar la cabeza, que este autor toma como clara muestra de «intentos de asesinato» en un nivel no descriptivo, son los medios cuyo fin también, a ese nivel, sirven para «salvar a la madre». ¿Por qué a nivel no descriptivo un medio se tomaría como fin u objetivo? 1.1.2 Lo intentado según la probabilidad En Anscombe<343)podemos ver la preocupación por la poca aten­ ción que se había prestado al principio del efecto colateral^. Según este: La prohibición del homicidio no cubre todos los casos de provo­ car muertes que no sean intentadas. No es que tales casos no sean a menudo homicidios. Pero la prohibición suficientemente clara y cierta de matar intencionalmente (con las excepciones «públicas» relevantes) no te atrapa cuando tu acción provoca una muerte no intencional. Todo esto parece claro. Pero advierto que el principio es modesto: dice «donde tú no debes pretender la muerte de alguien, al causarla no necesariamente incurres en culpa»!36). (34) Anscombe, G. E. Medalist's address: action, intention and double effect. [Discurso del medallista: acción, intención y doble efecto]. Traducción propia, p. 50. En P. A. Woodward, (ed.). The doctrine of double effect: philosophers debate a controversial moral principle. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press. (3S) Manrique, ibid., p. 248. (36) Anscombe. Medalist's... op. cit., p. 61. 106 -------------------------------------------------- Entre el dolo y la culpa---------------------------------------------- Dado que nos encontramos haciendo distinciones entre lo que forma, y no, parte de la intención, Anscombe propone: Habiendo aceptado el principio del efecto colateral, nece­ sitamos un principio o principios adicionales para evaluar los casos en que se causa la muerte sin intención. Hay uno que parece obvio y cubre bastantes casos. La certeza intrín­ seca de la muerte de la víctima, o su gran probabilidad en la naturaleza del caso excluirían mover la roca. Este es un principio razonable»!37). En esta última explicación se halla el criterio de la alta proba­ bilidad o inmediatez, el cual sería crucial para lograr una distinción clara entre lo intencional y lo no intencional, más o menos, sería así: X realiza una acción existiendo alta probabilidad de muerte de A, si es así, la muerte habrá sido con intención. No obstante, existen algunos aspectos problemáticos que saltan a la vista. En primer lugar, en esta concepción pareciera decidirse tomando en cuenta solo una parte de las circunstancias del caso, como es el criterio temporal!38). En segundo lugar, es problemático el grado de pro­ babilidad adecuado para el resultado. Sabemos que si transcurre un tiempo prolongado desde la realización de una acción hasta la producción del resultado, será fácil negar la alta probabilidad!39); pero aún con eso no se disipan los problemas en relación a cuándo habrá alta o baja probabilidad. De esta forma, nuevamente, aparecen los inconvenientes a los que me referí cuando abordé las críticas sobre la teorías cognitivas!40). <37) Ibíd., p. 62. (38) Manrique habla que no se toman en cuenta las circunstancias del caso concreto, pero también el aspecto temporal forma parte de estas circuns­ tancias. Véase La doctrina del doble efecto..., op. cit., p. 250. <39> Ibíd, p. 253. (40) Véase Capítulo II. 107 ■José F. Bustamante 1.1.3 Lo intentado según la contrafactualidad^ Autores como Duff han recurrido a un argumento de tipo hipotéti­ co, cuya base es la estimación del sujeto con relación a las posibles con­ secuencias que puede generar su acción. La cuestión pasa por establecer si el sujeto fracasa o no en lograr lo que pretende si (contrariamente a lo que preveía) el mal efecto no se produced2) Para ello, se recurre al caso Desmond, Barret y otros, cuyos hechos, mas o menos, son los siguientes: Desmond planeaba la fuga de la cárcel para que su amigo escapara de prisión. El plan era romper las paredes con ex­ plosivos, sin embargo, los hechos no salieron como había pla­ nificado; ya que hubo un defecto en el estallido y murieron varias personas más. Desmond fue condenado por un delito de asesinato (homicidio))*43). Para rastrear lo provechoso o no de la presente tesis debemos preguntar lo siguiente: ¿fracasa Desmond en lo que aspira alcanzar (fuga de su amigo de la cárcel) si el mal efecto no se produce (la muerte del guardia no se produce)? Si Desmond respondiera que sí, esto demostraría que para él, posiblemente, la muerte del guardia y la de los demás tendrían lugar necesariamente (era inexorable); pero no por ello podemos decir que haya intentado la muerte del guardia. Cuestión distinta es que tenga que matar al guardia para liberar a su amigo; en ese caso, sí estaríamos ante una clara intención de matar que no parece ser el supuesto descrito líneas arriba. Si la respuesta de Desmond hubiese sido que no, es decir, que su plan no fracasaba, esa afirmación demostraría que había intentado salvar a su amigo; pero no queda del todo claro que hubiese intentado matar a las demás personas. Es difícil poder establecerlo con esa sola descripción y con el solo criterio del fracaso, posiblemente haya que incluir algunas otras variables. (41) Lo contrafactual debe ser entendido como aquella estimación sobre cuál ha­ bría sido un resultado si se daban determinadas condiciones o situaciones. <42) Duff, op. cit., p. 61. (43) fd. 108 —---------------------------------------------- Entre el dolo y la culpa--------------------------------------------------- 2. El problema de la irrelevancia Esta problemática señala que las acciones pueden ser descritas mediante una serie infinita de predicados que aparecen después de un primer acto; de esta forma, parecería poco posible encontrar una verdadera descripción de un fenómeno!44). Davidson!45) proporciona el siguiente ejemplo para mostrar esta especie de efecto acordeón^: Digamos que un hombre mueve su dedo intencionadamente, presionando así interruptor y causando que se prenda la luz, que el cuarto se ilumine y que un merodeador se alerte. Este enunciado tiene las siguientes implicancias formales: el hom­ bre presionó el interruptor, prendió la luz, iluminó el cuarto y alertó al merodeador. Algunas de estas cosas las hizo in­ tencionalmente —algunas otras no— fuera del movimiento del dedo la intención no es pertinente para las inferencias, e incluso en este caso solo se la requiere en el sentido de que el movimiento debe ser intencional bajo alguna descripción. De acuerdo con el ejemplo, sería imposible trazar una distinción clara entre resultado intentado y consecuencia prevista a nivel de la descripción de la acción!47). Sin embargo, esta afirmación merece al­ gunas precisiones. Sigamos con el ejemplo de Davidson, respecto del cambio de posición del interruptor, A no puede hacer nada distinto que oprimirlo y que su posición se modifique. Es cierto que el mo­ <44) Manrique. Responsabilidad..., op. cit., p. 427. <45) De la acción, p. 75, en Ensayos sobre acciones y sucesos. Barcelona: Crítica, 1995. <46) El término fue acuñado por Feinberg, quien decía: «Un acto es como el instrumento musical plegadizo puede apretarse y reducirse al mínimo o bien puede estirarse», en Action and responsabilty, p. 134. En Max Black (ed.), Philosophy in America. Ithaca: Cornell University Press, 1965. Tam­ bién Gonzáles, Daniel. Diez tesis sobre la acción humana. Themata. Revista de Filosofía. N.° 43. España, 2010, p. 438; KindháuserUts. Acerca del concepto jurídico penal de acción. Cuadernos de Derecho Penal (Julio) Bogotá: Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda, 2012, p. 17. (47) Manrique. Responsabilidad..., op. cit., p. 428. 109 ■José F. Bustamante vimiento de oprimir el interruptor también puede verse en sucesos previos (estirar la mano, dirigir el dedo y presionar); sin embargo, un análisis así carecería de sentido, más bien, su condición será la de condición de un posible resultado denominándosele acción básica^48). Las acciones básicas serían producto de la relación con el re­ sultado de la acción misma, en ese sentido, el denominado efecto acordeón se vería relativizado de la mano de la interpretación de la intencióní49). Así, cada transformación en el núcleo de acción puede presentarse como causada por una modificación anterior. Entonces, la determinación del objeto de la intención dependerá de la elección del resultado que ha de ser imputado (puede ser el hecho de encender la luz para despertar a D)<50). 3. Breve comentario Luego de estas consideraciones, sobre todo, las concernientes al tema de la cercanía y de la irrelevancia, puedo decir que diversos aspectos que se han presentado no han podido ser respondidos en sus últimas consecuencias. Una de las razones fue el propio fin que nos propusimos inicialmente, pero, además, por la diversidad de implicancias y puntos de vista sobre un mismo problema, que son muestra de una sola cosa: la amplitud del tema (se trata de aspectos lingüísticos, morales y analíticos si se quiere). No obstante, algunas ideas han podido ser recogidas para lograr mayor claridad en la explicación del siguiente punto. 3.1 Sobre la cercanía y la irrelevancia Glover ha preguntado por la cercanía, evidenciando algunos de sus problemas: «¿Es cercanía en el tiempo? Si es así, envenenar a alguien para prevenir atraparme y matarme resultará no estar prohibido si el veneno usado es de acción lenta. Si se trata de otra (48) Kindháuser. Acerca del concepto..., op. cit., p. 17. (49) Anscombe. Intención..., op. cit., p. 37. (50) Kindháuser. Acerca del concepto..., op. cit., p. 19. 110 Entre el dolo y la culpa forma de cercanía, cómo se especifica y ¿qué grado se requiere?»!51). Sabemos que tales interrogantes, además de preguntar por dón­ de trazar la línea para establecer lo que está «demasiado cerca», ponen sobre la mesa una cuestión de importancia como es la dificultad de explicar qué significa «demasiado cerca» y por qué la cercanía en el sentido que la hemos explicado debería tener un significado moral!52). No obstante, las observaciones efectuadas no deben suponer que el problema sea solo un argumento para «redireccionar la intención»; por el contrario, esta problemática y debate puede arrojar luz para entender mejor las acciones y aquellos temas afines, como el debate intención vs. previsión, que todavía son problemáticos. 3.2 Las diferencias entre doble efecto y dolo eventual Existen algunos problemas que se suscitan cuando se compa­ ran las estructuras de la DDE y del dolo eventual. Como ya hemos mostrado, una de las primeras condiciones de la DDE es que el «acto sea bueno» o «indiferente» moralmente; aquí no parece existir gran problema, ya que incluso la mayoría de casos de dolo eventual se caracterizan por tener lugar en contextos de incertidumbre con re­ lación al resultado!53). Las diversas definiciones de dolo eventual dan cuenta de una acción orientada hacia un objetivo, de la que surge la posibilidad de un efecto, aceptado o aprobado (más no querido). En otras palabras, en aquel supuesto tendríamos un resultado querido, a veces neutral (llegar al trabajo), y otras castigado por la ley (matar a alguien) y un efecto previsto (castigado por ley). Hasta aquí la estructura del DE sería similar a la del dolo even­ <51) Causing death and saving lives. [Causando la muerte y salvando vidas]. Traducción propia. Penguin books, 1990, p. 89. (52> Bennett, Jonathan. Morality and consequences. [Moralidad y consecuen­ cias]. Traducción propia. The Tanner Lectures on Human Values. Oxford University, 1980, pp. 107 y 108. (53) Manrique. Responsabilidad..., op. cit., p, 426. 111 •José F. Bustamante tual (también a la del dolo indirecto), sin embargo, tendría conse­ cuencias distintas, porque si el efecto solo fue previsto se descartará el castigo!54). ¡Ojo! Siempre que el acto o acción emprendidos sean «en sí mismos» buenos (tengo que salvar a X.. .pero podría resultar muerto A). En el caso del dolo eventual, en el supuesto que la acción inicial haya sido neutral o con arreglo a Derecho (A médico siguió la lex artis), estaríamos ante una conducta posiblemente atípica, cuyas consecuencias serán similares a las del DDE. Imaginemos otro supuesto: H, profesor, se va de excursión con sus alumnos a un bos­ que y al ver, a unos metros, un puente piensa que podría caerse porque lo ve antiguo, sin embargo, sigue adelante confiando que no pasará nada, resultando que termina de­ rribándose cuando faltaba que crucen dos alumnos, los que murieron ahogados. Aquí parece haber una acción «buena» (de pasearse o ir de ex­ cursión), que desde la DDE supondría un descarte o disminución del castigo, mas no desde la perspectiva del dolo eventual; ya que, en este terreno, no faltará la tentación por castigar y, para ello, «escoger» alguna de las múltiples teorías delimitadoras. Finalmente, un buen grupo de casos cuya estructura es la de una acción delictiva, mala o no indiferente, contraria a las exigencias de la DDE, que produce, un efecto malo que no se pretendió, p. ej. una acción similar a la de los mendigos rusos, de ninguna forma encontrará respaldo en esa doctrina. En ese sentido, la búsqueda de una justificación (para aplicar una pena menor que se sustenta en la diferenciación entre intentar y prever) para esta clase de supuestos deberá encontrarse en otros principios. (54) Manrique. Acción, dolo eventual y doble efecto..., op.. cit., p. 25. 112 CAPÍTULO QUINTO ARGUMENTOS DE LA REFUTACIÓN DEL DOLO EVENTUAL «Si bien las interpretaciones de un texto pueden ser infinitas, no todas son buenas y aunque no sabemos cuáles son las mejores, sí es posible determinar las que resultan totalmente inaceptables». Humberto Eco «En ocasiones, los científicos opinan que el jurista intenta inferir la realidad con ayuda de un logicismo que es ajeno a ella, mien­ tras que el jurista intenta desentenderse de tales críticas y entiende que los profanos no pueden de ninguna manera aportar comprensión a los intrincados problemas de construcción dogmática». Gerchow L ARGUMENTOS FILOSÓFICOS 1. Los conceptos penales a través de ontologismo y normativismo La naturaleza humana ha intentado siempre formar una imagen del mundo que la rodea. Ese ensayo, construcción o elaboración que presupone determinada comprensión de la realidad (incluida cada una de sus dimensiones) aspira a ser cierta expresión de lo que 11Ó ■José F. Bustamante la mente percibe y luego procesa. Contrariamente a lo que podría pensarse esta tarea la realiza cada uno en su propio ámbito o esfera con maneras, técnicas y métodos diversos. Pero acotemos un poco nuestra explicación. En esa búsqueda por comprender la realidad, que suele coincidir con la historia de la Filosofía, pueden diferenciarse claramente hasta tres fases. La primera, en que la Filosofía es manifiestamente ontología es decir una teoría del SerW. Posteriormente, con la publicación de la critica de la razón pura la Filosofía ya no es la comprensión y aprehensión del ser, sino, mas bien, de la capacidad de conocimiento del hombre y si está en capacidad de conocer y cuáles eran los límites del conocimiento. En esta fase, la Filosofía sería, esencialmente, gnoseología, es decir, una teoría del cono­ cimiento^. Hoy la Filosofía sería epistemología y crítica de la Ciencia^). Sin embargo, no es este todo el desarrollo de la filosofía, ya que posteriormente a las meditaciones y estudios sobre el conocimiento de la realidad (búsqueda de esencias) comenzaron a aparecer, siglos después, aquellos estudios que se dirigieron a interpretar una realidad que debía entenderse como socialmente construida^. Una realidad que tendrá su origen ya no en la búsqueda de esencias, sino en el sentido común, en los procesos de comunicación y en la atribución de sentido de los diversos grupos sociales®. De allí que no falte razón si se afirma que uno de los últimos desarrollos de la Filosofía se haya traducido en un interés por el lenguaje y por los diversos problemas que han surgido raíz de su estudio como objeto, pero también como herramienta o instrumento. í1) Véase la nota introductoria (pp. 14 y ss.). En Ramos, Carlos y Tornero, Yuri (directores). Lecciones de Filosofía del Derecho. Cartografía de la Crítica Jurídica Europea. Lima: Idemsa, 2018. < 2) Ibíd., p. 5. < 3) Ibíd., p. 18. < 4> Baratea, Alessandro. La vida y el laboratorio del Derecho. A propósito de la imputación de la responsabilidad en el proceso penal. Cuadernos de Filosofía del Derecho, Revista Doxa, N.° 5. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Alicante, p. 275. (5) íd. 114 ■--------------------------------------------------Entre el dolo y la culpa--------------------------------------------------- Ahora bien, todo el conjunto de estudios existentes en Filosofía ha ejercido su influencia sobre las diversas ramas del conocimiento, no siendo ajeno el derecho y, específicamente, el Derecho Penal una muestra de tal influencia puede verse en el examen, no tan actual^) de las distintas categorías del derecho penal bajo los enfoques ontologistas y normativistas que no son sino producto de esa influencia. Como se sabe, el primero postulaba la existencia de realidades previas que el legislador, también el intérprete, no podía dejar de lado y, el segundo, el intento por resolver todos los problemas jurídicos con métodos y criterios solamente normativos^) (8), inspirados en los fines o cometidos de la regulación, prescindiendo de cualquier consideración prejurídica, por encontrarse influida, según los de­ fensores de la normativización, de naturalismo^9). En esta línea ha sido Roxin(10) y JakobsC11) (desde luego también sus seguidores) quienes permitieron, aparentemente, superar y (6) Para Hirsch, la oposición a un normativismo puro sería tan actual como en los tiempos del nacionalsocialismo. (7) Cerezo Mir, José. Ontologismo y normativismo en elfinalismo de los años cin­ cuenta. Revista de Derecho Penal y Criminología, 2 Época, N.° 12. España, 2003, pp. 45 y ss; Laporta, Mario. El dolo y su determinación en casación. Normativización y ubicación estructural en una concepción personal del injusto. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2007, pp. 2 y ss. (8) En otro sentido, el término normativismo o normativización se identificaría con el de abstracción, labor propia del legislador, siendo que la desnormativización sería la dotación de significado, labor que en el momento aplicativo realizaría el juzgador, véase Sánchez Tomas, op. cit., p. 30. (9) Mir Puig, Santiago. Límites del normativismo penal. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, N.° 5, España, 2005, p. 2; Torío López. Racio­ nalidad y relatividad..., op. cit., p. 489. 0°) Roxin. Política criminal..., op. cit., pp. 10 y ss. Del mismo, La evolución de la po­ lítica criminal, el derecho penal y el proceso penal. Traducción de Carmen Gómez Rivero y María del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, pp. 58 y ss; Normativismo, política criminal y empirismo en la dogmática penal. En Problemas actuales de dogmática penal. Lima: Ara Editores, 2004, p. 57. (M Para más detalle de las doctrinas de ambos autores, véase Abanto Vásquez, Manuel. ¿Normativismo radical o normativismo moderado? Revista Peruana 115 ■José F. Bustamante dejar de lado las ideas, referencias y fundamentos de tipo ontológico, los que habían encontrado condiciones adecuadas para su difusión luego de la Segunda Guerra Mundial)12) y supusieron la revisión de aquellas teorías (como el positivismo jurídico y el neokantismo penal/13) que habían servido directa o indirectamente a los fines del nazismo. La oposición de Roxin tuvo lugar con la publicación de difprentes trabajos, uno de ellos fue su «Política criminal y sistema de Derecho penal» allí dirigió sus críticas al concepto final de acción por tener por base una perspectiva ontológica poco adecuada para las necesidades, fines y funciones del derecho penal)14). Mientras que en Jakobs ningún concepto jurídico penal se encontraría vinculado a datos prejurídicos, ya que forman parte de un sistema jurídiconormativo)15) y, de manera general, a un sistema social, de tal forma que todos debían construirse y fundamentarse en función de la de Doctrina y Jurisprudencia Penales. N.° 5. Lima, 2004, p. 17; Caro Jhon, José. Normativismo e imputación jurídico-penal. Estudios de Derecho penal fimcionalista. Colección dogmática penal, N.° 05. Lima: Ara Editores, 2010, pp. 35 y ss. < 12) < 13) Refiere Frommel que pese a la idea, generalmente admitida en la dog­ mática que habría sido Welzel quien encarnaría la reacción de la ciencia del derecho penal a la toma del poder por los nacionalistas. Ello se habría tratado de un intento de compaginación de los cambios políticos con los modelos de argumentación dogmática característicos del derecho penal y que dicho autor habría tenido solo una respuesta conservadora al derecho penal del nacionalsocialismo, en Los orígenes ideológicos de la teoría final de la acción de Welzel. Traducción de Francisco Muñoz Conde. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XLII. Madrid., 1982, pp. 621 y ss. Cerezo, op. cit., p. 46. í14) Ibíd., p. 47. < 15) Jakobs, Gunther. Sobre la normativización de la dogmática jurídico penal. Traducción de Manuel Cancio Meliá y Bernardo Feijoo Sánchez. Univer­ sidad del Externado de Colombia. Bogotá, 2004, p. 13; Alcácer Guirao, Rafael. Facticidad y normatividad. Notas sobre la relación entre ciencias sociales y Derecho penal. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo T IT Madrid, 1999, pp. 179 y ss. 116 —................................................... — Entre el dolo y la culpa--------------------------------- —-------------- misión del Derecho Penal, sin descuidar el contexto social como había pasado con las denominadas estructuras lógico-objetivasd6! Es notoria la influencia filosófica que subyace en estas corrien­ tes normativistas: el denominado idealismo subjetivo, fundado por Berkeley^17), según el cual el mundo existiría solo en nuestras repre­ sentaciones: «el mundo entero de los objetos se vuelve en un mundo de las meras representaciones»^18) de manera que el sujeto crearía todos los objetos mediante su representación o imaginación. Según la Filosofía de los Valores del siglo xx, la realidad, en cierto modo, estaría concebida a partir de una masa amorfa que adquiriría forma recién con la perspectiva del observador(19). En el plano jurídico, los objetos de la Ciencia Penal serían pro­ ductos humanos, ya que seríamos nosotros quienes las producimos, siendo el método normativo la clave para superar los múltiples problemas jurídico-penales(2°). Estos serían los cimientos o bases del normativismo, cuyos re­ presentantes parten de la idea de que la formación de los conceptos del sistema jurídico-penal no estaría ligada a realidades preexistentes (acción, causalidad, estructuras lógico-objetivas, etc.), sino a finali­ dades jurídico-penales(21). Para este fin uno de los puntos de partida (16) Jakobs, Gunther. La imputación penal de la acción y la omisión. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Vol. XLIX. Fase. III. Madrid, 1996, p. 14; (17) Popper refiere que el idealismo, en concreto, puede expresarse con la tesis: «El mundo empírico es mi idea» o «el mundo es mi sueño», en Conjeturas y refutaciones: El desarrollo del conocimiento científico. Traducción de Néstor Míguez. 3.a reimp. Barcelona: Paidós, 1991, p. 239. (18) Hartmann, Nicolai. Einfilhrung in die philosophic. 6.a ed. s/a, p. 38. En Góssel, Karl Heinz. Acerca del normativismo y del naturalismo en la teoría de la acción. Traducción Miguel Polaino Orts y José Antonio Caro John. Lex N.° 13 - Año XII. Lima, 2014, p. 211. (19) Góssel, ídem. (20) fd. (21) Roxin. Derecho Penal..., op. cit., p. 26. También, en El nuevo desarrollo de la dogmática jurídico penal en Alemania. Traducción de Ricardo Robles 117 José E Bustamante será la renormativización de los conceptos(22) por medio del cual el De­ recho Penal tendría amplias libertades para la creación y discusión de sus propios conceptos, claro está, conforme a esas finalidades pretendidas. Al otro lado de la discusión, haciendo un poco de historia, tenemos al denominado ontologismo, que en palabras de Wolf, en clara referencia a la ontología, sería equivalente a filosofía primera, disciplina cuyo objetivo será deducir racionalmente los predicados más generales de los objetos o entes)*23) Algunas veces se emplea en dos sentidos: uno referido al ser en sí, en cuyo caso, coincide con el concepto de metafísica)24) y otro referido a aquello en lo que consisten los objetos o entes)25*). En suma, para esta dirección el fin de la Filosofía sería tratar o procurar captar el ser o la esencia real o verdadera de una situación, objeto, o cosa determinada. Ahora, en el campo jurídico-penal, esta tendencia se ha de­ sarrollado hasta en tres direcciones, sin embargo, la que tiene relación con esta argumentación ha sido aquella que se ha en­ cargado de captar el objeto jurídico y precisar ciertas estructuras presupuestas en toda elaboración conceptual de cualquier orden Planas e Ivo Coca Vila. Revista para el Análisis del Derecho. Barcelona, 2012, p. 4; Jakobs. Derecho Penal..., op. cit., pp. 843 y ss; Alcácer Guirao, op. cit., pp. 186 y ss. Díaz Pita, respecto de esta perspectiva, indica: «La recepción de la realidad que nos rodea, no ya como realidad empírica (y, por tanto, asequible a la percepción directa de la misma, a través de los métodos de investigación normalmente utilizados por las Ciencias de la Naturaleza), sino como una realidad valorada», en La presunta inexistencia del elemento volitivo en el dolo y su imposibilidad de normativización. Revista Penal, N.° 17. La Ley. Madrid, 2006, p. 65. í22) Jakobs. Derecho Penal..., op. cit. p. 843. (23) Sánchez de la Torre, Angel. La ontología jurídica como filosofía del derecho. Anuario de Filosofía del Derecho. N.° 14. Madrid, 1969, p. 87. <24) Sánchez sostiene que para un sector filosófico si se analiza el ser de ma­ nera general estaríamos ante la ontología, pero si se hace en un sentido superior, la metafísica sería algo parecido a la religión, ídem. í25) SÁNCHEZ, Op. CÍt., p. 88. 118 Entre el dolo y la culpa jurídico concreto!26). Como afirma Legaz & Lacambra, previo a todos los enfoques posibles en la investigación de la realidad ju­ rídica (dogmático, sociológico, axiológico, etc.), estaría el enfoque ontológico el cual indicará el comienzo de la construcción de los conceptos y definirá su sentido!27). Cabe indicar, que esta corriente encontró un ambiente favorable con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y sirvió para que, con ella, se discuta qué hacer y cómo ponerle límites al poder y así evitar la repetición de aquellos sucesos que tuvieron lugar producto de las distintas acciones directas del Nazismo!28). La primera y más lograda tesis partió de la búsqueda, en la naturaleza de las cosas, de criterios para superar un positivismo radicalizado, dichos criterios no fueron el empleo de argumentos provenientes de un derecho natural, ni de un derecho suprapositivo, sino el recurso a estructuras lógico-objetivas que se caracterizaban por ser previas a toda regu­ lación!29) las cuales había que identificar y luego fundamentar por medio del desarrollo de la ciencia, en este caso penal, y así evitar que sea el Legislador quien les dote luego cualquier contenido!30). No obstante, esto no es lo que siempre se piensa; muchos no defienden el método del ontologismo, discuten la posibilidad de identificar estructuras previas al derecho y no reconocen límites a la dogmática de carácter normativo!31). Pero también los normativistas (“) Ibíd., p. 84. <27) Citado por Sánchez, ibíd., p. 88. (28) Hirsch sostiene que no cabe decir que el «finalismo» tuvo algo que ver con el derecho penal del nacionalsocialismo, ya que Welzel lo había de­ sarrollado ya en 1930 no teniendo importancia alguna en los tiempos de Hitler, véase Acerca de la crítica..., op. cit., p. 9. (29) Ramos Mejía, Enrique. Las estructuras lógico-objetivas en el Derecho penal. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. España, 1970, p. 8. También pone en evidencia esto Muñoz Conde, Francisco. De lo vivo y de lo muerto en la obra de Armin Kaufmann. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo 44, Fase. 2, Madrid, 1991, p. 329. (3°) Ramos, op. cit. p. 9. (31) Herzberg. Reflexiones..., op. cit., p. 11. 119 ■José E Bustamante deberán admitir que basta estudiar los textos y los conceptos le­ gales para darse cuenta que los fenómenos pueden aprehenderse recurriendo a su sentido usual o natural, tomemos como ejemplo el concepto de inducción cuyo fenómeno previo al Derecho sería la resolución o determinación a que un hecho se realice o lleve a cabo. Esta estructuración parece estar emparentada, a su vez, con los distintos usos que sirven para caracterizar ciertos hechos a nivel de lenguaje ordinario. Pareciera que cuando se habla de ontologismo y, en especial, cuando de interpretación y asignación de sentido se trata, se quisiera alertar al legislador, así como al intérprete para no perder de vista el sentido natural de las palabras y los hechos a los que se refieren las mismas^32). Finalmente, si bien para los seguidores del Funcionalismo existe la idea que la concepción sobre las estructuras lógico objetivas se vio superada, tal superación sería relativa dado que en ciertas ocasiones a los funcionalistas no les resultaría fácil desvincularse de las consi­ deraciones ontológicas<33). 1.1 Toma de postura Podemos decir que son de enorme valor cada una de las ar­ gumentaciones del ontologismo finalista, en especial, porque su intento fue fijar límites al poder y al legislador; sin embargo, el solo (32) íd. (33) Moreno Hernández, Moisés. Vinculaciones entre dogmática penal y política criminal (¿Ontologismo vs. Normativismo?), p. 349. En La in­ fluencia de la Ciencia Penal alemana en Iberoamérica, homenaje a Claus Roxin / coord, por Miguel Ontiveros Alonso, Mercedes Peláez, 2003. Puppe habla de una no siempre independencia de la dogmática normativista al naturalismo, Naturalismo en la dogmática jurídico-penal moderna, p. 170. En Jesús María Silva Sánchez (dir.). El Derecho Penal como ciencia. Método, teoría del delito, tipicidad y justificación. Estudios y debates en derecho penal. Montevideo-Buenos Aires: Editorial BdeF, 2014. Schünemann al desarrollar, sobre todo, el problema de la culpabilidad señala que no es posible operar sin un sustrato psicológico.. .Véase Moreno, ibíd., p. 350. 120 Entre el dolo y la culpa ontologismo resultaría una vía poco adecuada(34). Como sostiene Mir Puig, no servirían para decidir, por ejemplo, qué acciones se van a castigar o qué criterio decide la clase y la cantidad de pena en cada caso, su poder de limitación sería inferior al que tendría el conjunto de principios político-criminales admitidos actualmente^35). No obstante, la claridad de la afirmación anterior no debe supo­ ner una aceptación acrítica de sus conclusiones, ello porque si bien el Derecho le asigna significado a los hechos que pretende regular, son, precisamente, esos hechos empíricos la base para la labor legislativa y teórica. A continuación, precisaré algunas de las relaciones entre ontologismo y normativismo. a) Las relaciones entre ontologismo y normativismo Hoy es absolutamente aceptado que en todo análisis jurídico deben tener presencia tanto elementos reales como normativos(36). (34) Mir Puig. Límites del normativismo penal.,.,op. cit., p. 7; Schünemann. La relación entre ontologismo y normativismo en la dogmática jurídico-penal, p. 117, en Obras. Tomo I. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2009; Muñoz Conde sostiene: «Lo más grave es haber querido resolver todos los problemas jurídico penales con argumentos derivados de pretendidos conceptos ontológicos y haber vinculado a ellos la justicia de una decisión», en In­ troducción al Derecho Penal. 2.a ed. Montevideo-Buenos Aires: B de F, 2001, pp. 178 y 179. Para Silva Sánchez, el lugar de las estructuras lógico-obje­ tivas estaría siendo ocupado, paulatinamente, por al análisis del lenguaje y los datos semánticos. Véase Aproximación..., op. cit., p. 138. (35) Mir. Límites del normativismo penal..., op. cit. p. 7. (36) Ibíd., p. 11. También, Schünemann. La relación..., op. cit., p. 190; Silva Sánchez refiere: «Es cierto que en la dogmática del Derecho Penal existen elementos ontológicos y estructurales, cuyo status es cuasilógico o, en todo caso, valorativamente neutro; frente a tales aspectos no cabe oponer «excepciones culturales». Pero también es verdad que la dogmática, en la representación más generalizada de la misma, no se reduce a los aspectos lógico estructurales, sino que entra en cuestiones de contenido de las que es imposible excluir la valoración o, en todo caso, su vinculación a una determinada forma de ver el mundo», en Retos científicos y retos políticos de la Ciencia del Derecho penal. Prevista de Derecho penal y Criminología. 121 ■José F. Bustamante La problemática del dolo tampoco debería estar exenta, lo que debería suponer que, por un lado, se tome en cuenta su condición de fenómeno personal y psicológico y de otro, su carácter cultural. De esta forma, en su análisis se deberá preguntar, antes que nada, cómo está estructurado prejurídicamente y con ello reconocer una de sus propiedades esenciales: la acción con intención de causar o lograr un resultado. Luego de ese procedimiento viene el papel de lo normativo para aclarar el concepto e insertarlo, correctamente, en armonía con el resto de los conceptos y piezas del sistema)37). La desvinculación de lo fáctico, para lograr mayor libertad a la hora de valorar los hechos, no puede suponer la inexistencia de límites, pues son los hechos los que la condicionan)38). De esta forma, deberán quedar de lado aquellas construcciones que aseguren que la creación y análisis conceptual depende, exclusivamente, de prácticas jurídicas; ya que esto significaría admitir que los conceptos del Derecho Penal son solamente productos jurídicos artificiales)39), pero además la entrada, en exceso, de consideraciones valorativas)40). b) De lo «ontológico» y lo «normativo» en el dolo En relación a los elementos del delito que presentan una na­ turaleza subjetiva también el asunto consiste en saber si debemos 2.a época, numero 9, 2002, pp. 83-101; Lampe, Ernst. La dogmática jurídico penal entre la antología social y el funcionalismo. Traducción de Miguel Polaino Orts, Guillermo Orce y Carlos Gómez. Serie Pensamiento Penal Contemporáneo. Lima: Grijley, 2003, pp. 10 y ss. (37) Mir. Límites del normativismo penal..., op. cit., p. 11. (38) Id. <39) Hirsch. Acerca de la crítica..., op. cit., p. 6. (4°) Schünemann. La relación..., op. cit. p. 191. También, Silva Sánchez, Jesús. ¿Crisis del sistema dogmática del delito? Cuadernos de Conferencias y Artí­ culos, N.° 40. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2007, pp. 17 y ss; Varela parte de la cuestión que «muchas de las propuestas dogmáticas actuales cuentan con una elevada dosis de normativismo en su construc­ ciones» en Dolo y error. Una propuesta para una imputación auténticamente subjetiva. Barcelona: Bosch editor, 2016, p. 28. 122 Entre el dolo y la culpa atenernos a una configuración realista-naturalista o normativa!41). Ya nos ha quedado claro que la Teoría del Delito no es solo una descripción de aspectos naturalísticos u ontológicos ni tampoco pura creación normativa, sino un conjunto de principios normativos que exigen tener en cuenta tanto las posibilidades y los hechos que ofrece la realidad!42). No obstante, existe la idea, ampliamente difundida, de que la mayoría de conceptos tiene cometidos estrictamente jurídicos, siendo el Derecho el encargado de decidir su estructura y desde luego su sentido. Concretamente, lo que quiere reproducirse con estos plan­ teamientos sería que los conceptos del Derecho Penal (hablamos de culpabilidad, dolo, culpa, etc.), similares a aquellos que se manejan en otras disciplinas como en la Ética o en la Psicología no tendrían por finalidad establecer descripciones de tipo ético o psicológico, sino hacer referencia a títulos con los que el Derecho Penal conviviría, como parte de su propia psicología esotérica^. El problema de esta forma de ver las cosas es que, si bien el De­ recho Penal tiene amplias libertades para establecer sus conceptos y definiciones, una defensa extrema de tal afirmación supondría reducir la realidad al entero gusto y práctica de los juristas. El Derecho no nace y se desarrolla en un espacio técnico aislado, sino que encuentra sustento y base en las relaciones existenciales de la realidad!44). (41) Diez Ripollés, José Luis. Los elementos subjetivos del delito. Bases metodoló­ gicas. Valencia: Tirant lo Blanch, 1990, p. 21; Schünemann. La relación..., op. cit., p. 191; Lampe, op. cit., pp. 23 y ss. (42> Mir. Límites del normativismo penal..., op. cit., p. 15. !43) Así reproduce Ragués diversos planteamientos de Engisch y de Bockelmann con relación al dolo y a la culpa. Véase El dolo y su prueba..., op. cit., pp. 288 y ss. Más recientemente, Montiel & Ramírez han hecho referencia a que la reconstrucción de la problemática respecto al lenguaje ordinario y lenguaje técnico debería considerar a los «dogmáticos» como los expertos relevantes a la hora de determinar a que nos referimos con términos como por ejemplo dolo, tentativa, en De camareros estudiantes..., op. cit., pp. 22 y ss. í44) Moccia, Sergio. El Derecho penal entre ser y valor. Función de la pena y sistemática teleológica. Traducción de Antonio Bonanno. Uruguay: B de F, 2003, p. 10. 123 ■José F. Bustamante De esta forma, si entendemos correctamente lo anterior, podremos comenzar por prestar atención a una comprensión prejurídica de los conceptos, pero sin llegar al punto de agotar allí el análisis. Esta con­ cepción puede extenderse a los elementos de la subjetividad y podría servirnos para mostrar que existen múltiples diferencias entre tener y no tener la intención de realizar un hecho determinado, entre prever y no prever o entre intentar y prever. Es más, si nos trasladamos a la vida común podrá verse que premio y castigo suelen distribuirse en función de conductas queridas!45) y lo que llamamos dolo no sería sino una manifestación cultural de un plano aún más general!46). Sin embargo, no siempre se ha pensado así, sobre todo en estas últimas décadas en las que han surgido diversos trabajos de corte normativista que han intentado eliminar del dolo a la voluntad, ello bajo la premisa de que ese componente mental no sería relevante para los fines del Derecho Penal!47). Sobre esta línea de argumentación, ya hace buen tiempo atrás, Soler decía que había autores que tenían claro que el dolo solo era una expresión técnico-jurídica que no se identificaba con voluntad, con representación, ni con intención tal cual los entendemos!48). Similar ppsición encontramos en Hruschka: «No existen hechos dolosos como tales, es decir, en el mismo sentido en que existen hechos externos. Existen en.tan esca­ (45) Antón Oneca José. Derecho Penal. 2.a edición anotada y corregida por José Hernández y Luis Beneytez. Madrid: Akal, 1986., p. 222. (46) para Prttwitz, la distinción entre dolo y culpa pese a no ser sistemática­ mente obligatoria se corresponde con los criterios de justicia que predo­ minan en nuestra vida diaria, en Die Antesteckungsgefahrbei. JA, 1988, p. 486, cita de Ragués. El dolo y su prueba..., op. cit., p. 34. <47) Sánchez Vera, Javier. Atribuciones normativistas en Derecho Penal. Lima: Grijley, 2004, p. 52; Cancio Meliá, Manuel. ¿Crisis del lado subjetivo del hecho? En Jacobo López Barja de Quiroga & José Zugaldía Espinar (coords.) Dogmática y ley penal. Libro Homenaje a Enrique Bacigalupo, Tomo II, Madrid: Marcial Pons, 2004, p. 75. Véase además aquellas obras citadas en relación con las teorías cognitivas. <48) Soler, op. cit., p. 123. 124 Entre el dolo y la culpa sa medida como existe la voluntad ola libertad humana, las acciones, la responsabilidad o la culpabilidad. Nos parecerá aún más sencillo si pensamos en que ningún científico natu­ ral, en tanto que tal, daría con estas cosas»(49). [...] Como todo lo espiritual, tampoco el dolo se determina y prueba, sino que se imputa. El juicio que emitimos al decir que alguien ha actuado dolosamente no es un juicio descriptivo, sino adscriptivo»(50). Esto significaría afirmar que tanto dolo como culpa serian pro­ piedades o características de los casos, con los que sería posible ir de lo externo hacia la mente del autor(51\ Roxin sostiene al respecto: «El dolo no constituye un dato (factum) psicológico, sino un juicio de valor judicial. Para expresarlo de un modo meta­ fórico: el dolo no se forma en la cabeza del autor, sino en la cabeza del Juez»(52). <49) Hruschka, Joachim. Sobre la difícil prueba del dolo. Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales, N.° 4, Lima. 2003, p. 161. También, Ramos Vásquez, José. Un proceso interno necesita criterios externos. Al­ gunos apuntes sobre la gramática profunda del elemento volitiva del dolo, en Juan Carbonell Mateu y otros (coordinadores). Constitución, Derechos fundamentales y Sistema penal (semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomas Salvador Vives Antón). Tirant lo Blanch. 2009. Valencia, p. 1649. (50) Hruschka, op. cit. p. 163, Schroth sostiene que no se trataría de responder «cómo debe describirse adecuadamente la realidad, sino a la cuestión de cómo tenemos que interpretar apropiadamente la conducta de nuestros semejantes. El dolo eventual no responde a una realidad específica, sino que es una figura de imputación con cuya aplicación se atribuye «respon­ sabilidad», en NSfZ, 1990, p. 324. (51) Pérez. El dolo como reproche..., op. cit., p. 171. (52) En el Prólogo a Pérez. El dolo eventual..., op. cit., p. 33. Aunque lo afirmado por Roxin no sería correcto, ya que como refiere Gascón: «Los hechos psicológicos son hechos y no valores; y, por tanto, los enunciados que los describen pueden ser verdaderos o falsos, aun cuando la determinación de su verdad o falsedad pueda resultar, en la práctica, más complicada que cuando de hechos externos se trata. Pero no cabe decir lo mismo de los juicios de valor, pues, salvo que se acepte un objetivismo extremo, 125 José F. Bustamante En otras palabras, que un autor realice un hecho con caracterís­ ticas que hacen referencia a elementos psíquicos como dolo, culpa, intención o descuido no significaría que tenga o actúe con ellos, sino que solo se le estarían atribuyendo ciertas disposiciones inter­ nas)*53). Serán las circunstancias externas del caso las que ofrecerán el fundamento para esa «atribución», pues como todo lo espiritual los componentes sea del dolo o de la culpa no podrían ser probados, sino imputados)54). Por ello, del grupo de autores que se alinean en este tipo de fundamentaciones solo se obtendrían ideas de que al Derecho Penal poco le interesaría la realidad psicológica, por el contrario su interés estaría como contribuir al logro de los fines y objetivos del proceso y la sanción penal. Todo esto no debería sorprendernos, tampoco aquellas tesis donde el dolo ya no es voluntad)55), ni conocimiento, la culpa ni au­ sencia de voluntad y conocimiento)56) y que por el contrario solo se trataría de títulos cuya función sería servir a la conformación de los hechos de un caso, no teniendo más que aportad57). Por el contrario, como hemos hecho en algunos pasajes de este trabajo se debe partir por negar legitimidad a aquellos planteamientos, explicitando, desde luego, algunas razones sobre el particular. estos se confunden con la calificación jurídica (y, por tanto, normativa o valorativa) de los hechos», en Los hechos en el derecho. Bases argumentóles de la prueba. 2.a ed. Madrid: Marcial Pons, 2004, p. 82. (53) Pérez. El dolo como reproche..., op. cit., p. 181. Ragués siguiendo esta línea sostiene: «la evaluación de una conducta dolosa ya no dependería de determinados datos psíquicos, sino que dicha conducta de acuerdo con sus características perceptibles, puede valorarse socialmente como negación consciente de una norma penal», en El dolo y su prueba... op. cit. p. 357. )54) Hruschka, op. cit. p. 164. <55) Greco, Luis. Dolo sin voluntad, pp. 151 y ss., en Reflexiones sobre el Derecho Penal. Traducción de Juan Carrión Díaz. Lima: Grijley, 2019. (56) Pérez. El dolo eventual...op. cit. p. 85, También en El dolo como reproche. Hacia el abandono de la idea de dolo como estado mental. Pensar en Derecho, N.° 01, 2012. p. 171. <57) Pérez. El dolo como reproche..., op. cit., p. 171. 126 Entre el dolo y la culpa Cabe indicar, que varios de esos planteamientos, de base norma­ tiva pueden ser cuestionados desde varias direcciones: a) Un aspecto histórico, ello porque similar proceder ya fue sostenido durante el régimen nacionalsocialista)58). b) Un aspecto garantista, porque estas teorizaciones (sea que consideren que el dolo es solo conocimiento o que impute o atribuya determinadas actitudes), pueden servir para situar algunos sentimientos y demás factores extraños en un orden de importancia no debido, sobre todo porque una interpretación teleológica (empleada con tanta devoción por los seguidores del nor­ mativismo) podría dar lugar a que el juez haga uso de valoraciones y criterios puramente subjetivos, dado que varios de ellos no pueden ser medianamente constatados)59) <60). Agregaría un tercer punto c) Un aspecto metodológico, a estas alturas ya conocemos varios de los excesos del método normativo, su principal defecto es no haber intentado lograr un equilibrio entre sus premisas y la realidad empírico-psicológica que le serviría de sustento)61). De esta forma, poco ha importado que el Derecho Penal termine entre formalismos excesivos, distorsiones del lenguaje y construcciones arbitrarias)62). (58) Hirsch enseña que la posición contra un normativismo puro, es hoy tan actual como aquel entonces, y esto también es válido para sostener que el «fmalismo» no se puede clasificar como el producto de una orientación filosófica determinada de la época, en ese sentido el redescubrimiento del actuar con voluntad podría haber surgido ya tres décadas antes o igualmente tres décadas después. Acerca de la crítica..., op. cit., p. 9. <59) Ambos, Kai. Dogmática jurídica penal y concepto universal de hecho punible. Política Criminal. N.° 5. 2008. Chile, p. 11. <6°) Como afirma Díez Ripollés cualquier construcción jurídica al margen o fingiendo la realidad es grave fuente de arbitrariedades y deja la puerta abierta a la mayor inseguridad, científica y jurídica, op. cit. p. 13. <61) Así lo destaca Díaz. El dolo eventual..., op. cit., p. 43. (62> Schünemann refiere que «un suceso de consciencia que, obviamente, debe ser valorado jurídicamente, pero sin una realidad a valorar no puede haber valoración alguna. De allí que la dificultad de las comprobaciones procesales no pueda ser confundida con la propia inexistencia de la re­ alidad», en De un concepto filológico..., op. cit. p. 110. 12^ •José F. Bustamante En la línea descrita, podemos concluir que si las elaboraciones o teorizaciones entran en pugna con la realidad y específicamente con los conocimientos provenientes de otros ámbitos o disciplinas, los teóricos deberán corregir sus prácticas y en el caso particular modificar sus conceptos y definiciones, previa evaluación de esos conocimientos. Todo esto, desde luego, ha de suponer que dirijan su mirada más allá de los métodos herméticos del Derecho, pues de lo contrario convertirán a la dogmática en un conjunto de construcciones imaginarias o artificiales de la realidad!63). 2. Filosofía del lenguaje, derecho y dolo 2.1 Aproximaciones a la filosofía del lenguaje 2.1.1 ¿Filosofía del Lenguaje o Lingüística? En las primeras páginas de esta obra indiqué que el Derecho utili­ zaba el lenguaje para regular una conducta, sus piezas y herramientas le pertenecen al lenguaje natural u ordinario, ya que fueron recogidas y adaptadas a un lenguaje, por así decir, técnico o jurídico. Es gracias a ese Lenguaje que podemos conocer lo que el Derecho quiere expresar o decir. Ahora, entre los diversos problemas que se suscitan con relación al lenguaje tenemos uno que surge cuando dirigimos la mirada hacia aquellas disciplinas que directa o indirectamente lo tienen como ob­ jeto, como son la Filosofía del Lenguaje y la Lingüística y la Lógica. Dejaré de lado, por obvias razones, las explicaciones desde la óptica de Lógica. En el caso de las dos primeras los problemas parecen sur­ gir dada una especie de solapamiento! 64), ya que si bien es claro que la <63) Díaz habla un falseamiento de la realidad, en El dolo eventual..., op. cit., p. 43. í64) Resalta este aspecto Nieto en relación a la filosofía alemana: «Como sucedía con otros intelectuales alemanes dedicados al cultivo de las hu­ manidades a comienzos del XIX, se hace a veces difícil señalar con nitidez, como podríamos hacer hoy, dónde termina la filosofía y dónde empieza la ciencia» (lingüística), véase La conciencia lingüística de la filosofía. Ensayo de una crítica de la razón lingüística. Colección Estructuras y Procesos. Serie Filosofía. Madrid: Trotta, 1997, p. 69. 128 Entre el dolo y la culpa Filosofía del Lenguaje es una reflexión sobre las relaciones existentes entre pensamiento, lenguaje natural y realidad, es precisamente en esta parte donde se hace muy estrecha la relación entre esta y la Lingüística (sobre todo en dos grandes áreas del Lenguaje como son la Semántica y la Pragmática). Pero ¿qué deberíamos tomar en cuenta para decidir a favor de una u otra disciplina? ¿Cómo diferenciar su ámbitos? Para tal fin, no parece bastar atender al objeto de estudio, pues ambas lo comparten, diversas obras existentes dan cuenta que hay temas que aparecen en los libros de Filosofía del Lenguaje como en los de Lingüística. Los problemas se multiplican cuando apare­ cen conceptos como Filosofía Lingüística)65), Lingüística Filosófica, Filosofía Analítica, etc. los que en vez de dotar de aclarar el asunto crean mayor confusión. Al parecer las diferencias estarían en la forma cómo se acercan a su objeto. La Filosofía del Lenguaje se aproxima a las construcciones lingüísticas preguntando si estas sirven para solucionar problemas filosóficos; no obstante, la información sobre el lenguaje solo sería su punto de partida porque su meta es utilizarla para solucionar problemas filosóficos básicos que aparecen precisamente durante ese intento de comprensión conceptual)66); mientras que la Lingüística se <65) Así es posible ver que Searle establece una diferenciación entre ambas disciplinas. Para este autor, la Filosofía del Lenguaje tendría como pre­ tensión ofrecer descripciones esclarecedora sobre algunas características generales del lenguaje, como la referencia, la verdad, el significado y rara vez mostraría interés sobre elementos específicos de un lenguaje particular (p. 14). Mientras que la Filosofía Lingüística sería una es­ pecie de método con el que se buscaría resolver problemas filosóficos particulares atendiendo al uso ordinario de palabras u otros elementos de un lenguaje particular (p. 14), en Actos de habla. Ensayos de Filosofía del Lenguaje. Traducción de Luis Valdés Villanueva, Planeta, 1994. Katz habla de que la filosofía lingüística, división de la filosofía de la ciencia, tendría por función examinar las teorías, metodología y práctica del lin­ güista, en Filosofía del Lenguaje. Traducción de Marcial Suárez. Barcelona: Ediciones Martínez Roca S. A, 1971, p. 19. (66> Katz, op. cit., p. 20. 129 •José F. Bustamante pregunta si esas construcciones sirven a una función científica para la cual fueron creadas!67). Ahora, puede que todo esto esté claro; no obstante, reiteramos que es difícil no hablar de zonas de solapamiento entre ambas, in­ cluso si leemos a Acero, Bustos & Quesada se extrema esta dificultad cuando sostienen: «.. .no es posible trazar ninguna frontera sensata entre Filoso­ fía del Lenguaje y Lingüística .. ,»(68). Pese a lo anterior, Korta indica que sí sería posible establecer diferencias entre ambas, así, la Filosofía del Lenguaje sería en estricto Filosofía de la Lingüística o de las Ciencias del Lenguaje y agrega: [...] por mucho que la relación de los Filósofos del Lenguaje y los Lingüistas en el siglo XX sea prácticamente la histo­ ria de un desencuentro, la Filosofía del Lenguaje sí ha sido Filosofía de la Lingüística [...] un examen más pausado de la cuestión revela que los fundamentos de gran parte de la Lingüística, que los lingüistas no hacían, estaban siendo ela­ borados por Lógicos y Filósofos interesados en cuestiones semánticas y pragmáticas!69). Ahora, en relación a la pregunta por la disciplina que debería guiar el presente trabajo, cabe señalar, en primer lugar, que los Filó­ sofos del Lenguaje no han estado muy interesados en el significado individual de las palabras. En ese sentido, si esta problemática trata del significado de los términos dolo, culpa, intención, etc., dicha situación parecería alejarnos de la Filosofía del Lenguaje, pero ¿no sería ésta una conclusión apresurada? Posiblemente la afirmación (respecto a ese desinterés de los filósofos del lenguaje) no impida <67) Ibíd. p. 12. (68) Acero, Juan, Bustos. Eduardo & Quesada, Daniel. Introducción a la Filosofía del Lenguaje. Madrid: Cátedra, 1996, p. 37. í69) Korta, Kepa. Hacer Filosofía del Lenguaje. Revista de Filosofía, volumen 27, num. 2 (2002). p. 345. 130 Entre el dolo y la culpa la utilización de los métodos de la Filosofía del Lenguaje, ya que en esta área se ha hablado mucho por ejemplo del significado y se ha aportado incluso reglas para su descubrimiento y entendimiento. En ese sentido, posiblemente a los filósofos del lenguaje no les haya despertado interés determinar el significado de una palabra particular, pero sí explotar las posibilidades del concepto significado y más aún obtener conclusiones sobre él. Son precisamente estas conclusiones las que podrían orientar en cierta medida este trabajo. 2.1.2 La Filosofía del Lenguaje y la investigación del conocimiento conceptual Los problemas relativos al lenguaje se suscitan en las diversas ramas de la Filosofía!70), pero también existen otras razones para el interés por el lenguaje que no tienen que ver con los problemas de alguna de sus ramas, sino con la propia actividad del filósofo, bá­ sicamente, cuando detecta la presencia de deficiencias del lenguaje que exigen su corrección!71). Será la constatación de esas deficiencias, la tarea primordial de esta filosofía, pero además la necesidad de comprender la na­ turaleza de los sistemas conceptuales, explicarlos y esclarecerlos con el fin de hacerlos comprensibles!72). Concretamente, describir su estructura, sus métodos y su propósito, situando así a la Filosofía del Lenguaje por encima de los distintos sistemas conceptuales particulares de cada ciencia!73). En resumen, cuando se afirma que un filósofo se centra en el lenguaje nos estaríamos refiriendo a algunas de las actividades que Mendonca ha expuesto claramente: a) que los problemas filosóficos (7°) López Moreno, Ángeles. Filosofía del Lenguaje. Implicaciones para la Filosofía del Derecho. Anales de Derecho. Número 10. 1987-1990, Universidad de Murcia, p. 72. (71) íd. (72) Ibíd., p. 73. (73) fd. 131 José F. Bustamante se originan en abusos cometidos en directa violación del lenguaje, cuando se pretende usarlo fuera de los contextos donde cumplen su cabal función; b) un tratamiento adecuado de los problemas filosóficos requeriría como tarea previa, indispensable, el dominio adecuado de un cúmulo de distinciones y matices que exhibiría el propio lenguaje, aunque ello no garantice la solución, ni la disolución de todos los problemas; c) para tratar problemas filosóficos, sean ellos los que fueren, debe usarse un lenguaje claro y simple, evitando en lo posible la jerga altamente especializada e incomprensible que muchos consideran indispensable para hacer filosofía; d) la tarea filosófica consistiría, básicamente, en la elucidación de conceptos, de manera que hacer filosofía sería aclarar el sistema conceptual y el empleo de las palabras y expresiones de determinado lenguaje!74). 2.1.3. El desarrollo de la Filosofía del Lenguaje Reza una extendida expresión que la preocupación filosófica por el lenguaje es tan vieja como la filosofía misma’75). Así el filósofo se ha í74) Mendonca, op. cit. p. 20, también Valdés Villanueva quien indica: «los problemas filosóficos son problemas esencialmente lingüísticos y su solución (o disolución) requiere bien una reforma del lenguaje o una elu­ cidación más o menos adecuada de su funcionamiento», en La búsqueda del significado. Lecturas de Filosofía del Lenguaje. 4o edición. Madrid: Tecnos, 2005, p. 17. (75) Muñiz Rodríguez refiere: «la seducción que la palabra ha ejercido sobre los pensadores y el interés que estos han mostrado por ella es muy anti­ guo. Remonta a los inicios mismos de la Filosofía», véase Introducción a la Filosofía del Lenguaje..., op. cit., p. 19. Así se puede notar que ya en el dialogo Crátilo de platón se ponía en evidencia el antagonismo por la determina­ ción dél significado de las palabras, si venía dado de forma natural (como postulaba Crátilo) o por el contrario era arbitrario y dependía del hábito, la costumbre o la convención (como proponía Hermógenes), en Apología de Sócrates, Menón, Crátilo. Traducción de Oscar Martínez García. Madrid: Alianza Editorial, 2004; García Suárez. Modos de significar. Una introducción temática a la Filosofía del Lenguaje. Madrid: Tecnos, 1999, p. 25; Acero, Juan. Concepciones del lenguaje, p. 11. En Filosofía del Lenguaje I. Semántica. En­ ciclopedia Iberoamericana de Filosofía, N.° 16, Madrid: Trotta, 2007. 132 Entre el dolo y la culpa hecho cargo del lenguaje como uno de los tantos fenómenos sobre los que habría que ejercer cierta reflexión, dado que su disciplina no tendría un objeto o tema específico, conforme lo tendrían otras árem del conocimiento humano, de allí su «carácter omnívoro»!76). Existe consenso que desde platón hasta Schopenhauer los filó­ sofos han concordado en que la fuente de la actitud filosófica sería una especie de asombro ante la realidad, además de cierto rechazo de apariencias evidentes^77). Si avanzamos en el desarrollo de la Fi­ losofía nos encontramos con Kant, para quien la tarea básica de la Filosofía consistiría en investigar los límites de nuestro pensamiento acerca del mundo. Sin embargo, esa Filosofía, centrada inicialmente en cuestiones ontológicas, luego en la búsqueda de una lógica de la realidad y finalmente en aspectos de carácter idealista o racional dio paso a una Filosofía con interés en el lenguaje, de esta forma las ideas, pensamientos y sus formas se presentan ahora bajo la forma de palabras, proposiciones y expresiones!78). Así lo sostiene García Suárez cuando refiere que «la tarea kantiana de trazar los límites del pensamiento, se concibe ahora como la tarea de trazar los límites del sentido»(79). De esta forma, la Filosofía comenzó a distanciarse del intento por extraer hipótesis psicológicas o empíricas sobre la experiencia del mundo y dirigió su atención sobre aquello que tendría sentido decir!80). Por ello no falta razor- si a esta nueva forma de hacer filosofía se le asigna el nombre de giro lingüístico, en cuyo seno se encuentran los diversos momentos de reflexión sobre el lenguaje, así tenemos: giro lingüístico analítico, pragmático, hermenéutica y pragmático-trascendental. (76> García Suárez., ibíd., p. 27. (77) íd. <78> No obstante, sería errado pensar que en Kant pueda encontrarse una filosofía del lenguaje, su posición central en la historia de la filosofía no se condice con sus aportes a la filosofía del lenguaje, García Suárez, op. cit. p. 42. !79) García Suárez., op. cit. p. 30. (80) íd. 133 ■José F. Bustamante Ahora bien,‘el desarrollo de la Filosofía del Lenguaje ha sido extenso^81), por ello si pretendiéramos abordar a detalle todas las obras y temas que se han ocupado del lenguaje desbordaríamos los fines que nos hemos propuesto al iniciar la obra; no obstante, por ahora me conformaré con hacer referencia a aquellos hitos de mayor relevancia. Suele afirmarse que el nacimiento de esta nueva forma de hacer filosofía tuvo como punto de partida los estudios de Ferdinand De Sausurre, a comienzos del Siglo XX, sin em­ bargo existe unanimidad en considerar a Frege como el primero en llevarla a la práctica. En su libro Conceptografía sostuvo que la misión fundamental de la Filosofía sería vencer la tiranía de las palabras sobre el pensamiento, mostrando aquellas confusiones y deficiencias que se hallan presentes en el uso del Lenguaje)82). Con esta revolución filosófica se desplaza la teoría del conocimiento o pensamiento, que tuvo su momento más elevado con Descartes, por la Filosofía del Lenguaje<83). Posteriormente, aparecieron estudios como los de Moore, Russell, Carnap y Wittgenstein)84). Los tres primeros pusieron énfasis en descubrir formas lógicas de la realidad con la ayuda de un lenguaje lógico sobre determinadas expresiones que se corres- (81) Algunas obras generales sobre este desarrollo: Valdés Villanueva, op. cit. p. 50; Muñiz Rodríguez, op. cit. p. 65; García Suárez, op. cit. pp. 30 y ss; Acero Juan. Concepciones del lenguaje, op. cit. pp. 11 y ss.; del mismo Filosofía y análisis del lenguaje. Madrid: Ediciones Pedagógicas, 1994, pp. 30 y ss.; Acero, Bustos & Quesada, op. cit. pp. 15 y ss.; Hierro, José. Principios de Filosofía del Lenguaje. 4o edición. Madrid: Alianza Editorial, 1989. <82) García Suárez, op. cit. p. 30. (S3) íd. (84) Las ideas de este autor pasaron por dos etapas, claramente, distintas: en un primer momento postula una teoría figurativa del significado y posterior­ mente una teoría del uso de las palabras (juegos del lenguaje), véase del propio autor Tractatus Logico-Philosophicus. Traducción de Jacobo Muñoz Veiga e Isidoro Reguera Pérez. Madrid: Alianza Editorial, 1999; Investigaciones filosóficas. Critica-Grijalbo. Barcelona. 1988. Sobre la certeza. Barcelona: Gedisa, 1991. 134 Entre el dolo y la culpa penderían con ciertas «formas lógicas» de la realidad!85). Mientras que el último, en su Tractatus Logico-Philosophicus, asume la idea de la coherencia o correspondencia entre realidad y Lenguaje, apareciendo así el denominado idealismo lingüístico según el cual la estructura de los hechos posibles y del mundo estaría limitada por el Lenguaje, de allí la expresión: «los límites de mi lenguaje, son los límites de mi mundo»(86'>. En otras palabras, si bien el mundo es autó­ nomo no lo serían sus posibilidades, este viviría una vida propia, pero solo dentro del andamiaje lógico del lenguaje!87) <88). Los tres temas principales en esta fase de la Filosofía del Lenguaje serán: la lógica, el lenguaje y el mundo!89). Ahora bien, serán las contribuciones de Moore, Russell y Car­ de los intelectuales del Círculo de Viena y las primeras teorizacio­ nes del propio Wittgenstein, los que guiaron la reflexión filosófica de la segunda parte del Siglo XX, desarrollándose en esta etapa algunas direcciones filosóficas de tipo analítico, se habla a veces de Filosofía Analítica, Atomismo Lógico o Positivismo Lógico (Neopositivismo) los que concretamente buscaron explicar la realidad, así como diver­ sos problemas filosóficos desde una comprensión lógica del lenguaje. nap, <85) García Suárez, op. cit. p. 32 (86> La expresión «Dz'e Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt», además de la traducción que hemos acogido, suele traducirse también como «Allí donde están las fronteras de mi lengua, están los límites de mi mun­ do.», en el Tractatus lógico-philosophicus, 5.6,1922. W) García Suárez, op. cit. p. 32. Fann, refiere que la principal función del Tratado sería investigar la esencia del lenguaje: su función y estructura. La estructura del lenguaje la revelaría la lógica, mientras que la función del lenguaje sería representar o describir el mundo, véase para más El concepto de Filosofía en Wittgenstein. Traducción de Miguel Angel Beltrán. Colección Filosofía y Ensayo. Madrid: Tecnos, 2013, pp. 23 y ss. (88> Hacking muestra que no todos comparten tales ideas, pues un realista diría con irritación que el mundo está allí, exista o no lenguaje, en ¿Por qué el lenguaje importa a la Filosofía? Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1979, p. 110. (89) Fann, op. cit. p. 23. 135 ■José E Bustamante Posteriormente, los estudios dejan de lado la perspectiva de la construcción de un lenguaje ideal (figurativo), por investigaciones de tipo pragmático, es decir, hacia los usos de las palabras y sus impli­ cancias sociales (formas de vida, prácticas y convenciones sociales). Como se sabe, en 1928 Wittgenstein decide regresar a la filosofía, sin embargo había cambiado varios aspectos que en su momento defendió en el Tratado, llegando en sus Cuadernos Azul y Marrón y sobre todo en sus Investigaciones Filosóficas, a resultados completa­ mente diferentes. Mientras que en el Tratado para analizar la relación lenguaje-mundo el método es apriorístico, en las Investigaciones será a posteriori, en cierto modo, el interés está puesto ahora sobre los fe­ nómenos reales del lenguaje(9°). En esta etapa acuña las expresiones: «no preguntes por el significado, pregunta por el uso»(91) y «lo que llamamos lenguaje son juegos de lenguaje». Teniendo por cometido mostrar con estos la analogía con la que sería posible explicar las diversas formas de uso que tiene el Lenguaje^*91 92). Así, si se recurre al juego de ajedrez y desea comprender qué es una pieza de ese juego, se debe comprender el juego en su con­ júnte, las reglas que lo definen y el papel de la pieza en él. Algo parecido sucedería con el significado de una palabra, de esta forma para determinarlo habría que establecer el lugar de esa palabra en un juego del lenguajeí93), siendo «definido», «constituido», «determi­ nado» o «fijado» por esas reglas gramaticales con las que es usado en el lenguaje^94). En ese sentido, podemos decir que al movernos en un Lenguaje, bajo las prácticas sociales que lo generan, no tendría sentido pre­ guntar por la existencia de entidad alguna como sustento de esos juegos, por el contrario si lo tendría preguntar por las reglas que los (’O) Ibíd., p. 62. (91) Ibíd., p. 89. (92) Ibíd., p. 93. (93) íd. (94) Ibíd., p. 94. 136 Entre el dolo y la culpa regiríaní95) (que regirían su uso) y que además los constituirían. Estos juegos del lenguaje tendrían las características de no ser estáticos sino flexibles y cambiantes, según la evolución lingüística, pero ello no es todo, ya que también existirían bases y prácticas rígidas!96). En pocas palabras, hablar de juegos del lenguaje será mostrar la relación entre lenguaje, acciones y práctica social. Gran parte de estos planteamientos tendrán lugar en la segunda parte del Siglo XX como clara reacción al empirismo lógico. Ahora, cabe precisar, que esta dirección filosófica se desarrolló bajo dos modelos claramente diferenciados: el modelo del segundo Wittgens­ tein y un modelo Oxford, destacando en este el pensamiento tanto de Ryle como el de Austin. En general, puede afirmarse que si bien varios de los filósofos de Oxford estaban influenciados por las ideas del segundo Wittgenstein, en gran medida estas serán objeto de modificaciones y ampliaciones!97). Un ejemplo de ello tiene que ver con los problemas propios de la filosofía, así si para Wittgenstein un problema se desvanecía cuando apreciábamos plenamente cómo se usaban en sentido ordinario las palabras que en el intervienen; este sólo sería uno de tantos medios para abordar los problemas de la filosofía, mas no el único!98). Ahora bien, sin ánimo de convertir este análisis en un puro desarrollo de ideas filosóficas, diré que en el grupo de filósofos de Oxford, especialmente Austin se refuerza la relevancia del lenguaje <95) Narváez, Maribel. Wittgenstein y la teoría del derecho. Una senda para el convencionalismo jurídico. Madrid: Marcial Pons, 2004. pp. 94 y ss.; Ramos Vásquez, José. Una aproximación wittgensteiniana al Derecho Penal, pp. 163183. En Fernando Pérez Alvarez, (coord.) Temas Actuales de Investigación en Ciencias Penales. I Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Ciencias Penales, octubre 2009. Salamanca. 2011. í96) Refiere Vives: «El lenguaje constituye un sistema y solo dentro de ese sistema pueden tener sentido las oraciones particulares, pero, aunque no cabe definir el sistema como una estructura rígida, tiene ciertas exigencias insoslayables, véase Fundamentos..., op. cit., p. 637; Narváez, op. cit. pp. 93 y ss. <97) Para mayor profundidad véase Katz, op. cit., p. 75. W Ibid., p. 76. rw ■José F. Bustamante ordinario, pero de allí no se puede sostener que lo haya situado por encima del lenguaje técnico("). Lo consideró la base del resto de nuestras consideraciones, desde el cual debíamos partir, pero sin dejar de tener claro que podía ser complementado, mejorado e incluso superado(100). Puede afirmarse que la mayoría de autores y estudios, hasta ahora descritos, sirvieron para dar cuenta de la tendencia a tratar los problemas filosóficos a partir del estudio del lenguaje(101). Rorty en su obra El Giro Lingüístico supo caracterizar claramente esa nueva faceta de la filosofía(102). Bajo la línea de la filosofía pragmática, no podemos dejar de mencionar a filósofos como Davidson y Searle. En el caso de la filosofía alemana el lenguaje también despertó interés en los distintos autores del denominado giro hermenéutico(103b como Heidegger, Gadamer y Ricoeur, por citar algunos. Finalmente, (") Austin John. Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones. Compilación de James Urmson. Traducción de Genaro Carrió y Eduardo Rabossi. Barcelona: Paidós, 1990, pp. 177. Si se lee a Garrió & Rabossi en la parte introductoria (véase La Filosofía de John L. Austin) de la obra precitada, allí hacen pun­ tuales precisiones respecto de aquella idea, ampliamente difundida, de que Austin habría canonizado o sacralizado al lenguaje ordinario por sobre el lenguaje técnico, llegando a la conclusión, apoyándose en las propias obras de dicho autor, que la misma sería equivocada (pp. 17 y 19). (10°) Un alegato en pro de las excusas, p. 133. En Ensayos filosóficos, compilación de James Urmson y Geoffrey Warnock. Traducción de Alfonso García. Madrid: Alianza, 1989. (101) Acero, Bustos & Quesada, op. cit. pp. 25 y ss. (102) Rorty Richard. El giro lingüístico. Traducción de Gabriel Bello. Barcelona: Paidós, 1998. También La Filosofía y el Espejo de la Naturaleza. 2° edición. Traducción de Jesús Fernández. Colección Teorema. Madrid: Cátedra, 1979, p. 237. (103) Así tituló también a una de sus obras Gadamer, véase El giro hermenéutico. Traducción de Arturo Parada. Colección Teorema. Madrid: Cátedra, 1995. Detalladamente Lafont Cristina. La razón como lenguaje: una revisión del giro lingüístico en la Filosofía del Lenguaje Alemana. Madrid: Visor, 1993, pp. 21 y ss. 138 Entre el dolo y la culpa con Apel y Habermas)104105 ) tuvo lugar un giro de tipo pragmáticotrascendental. Hechas estás brevísimas descripciones acerca de las diversas direcciones de la Filosofía del Lenguaje, debemos extraer algunas ideas, por ejemplo que los problemas filosóficos serían problemas esencialmente lingüísticos y su solución requeriría una corrección del lenguaje o si se quiere de la forma como funcionad05), por tanto el conocimiento no sería ya la búsqueda de esencias o la verifi­ cación exacta de la realidad, o de la cosa en sí, sino el análisis de aquellos hechos que tienen lugar en el proceso de comunicación, a los que los miembros de una comunidad le asignan determinado sentido)106). Serán las construcciones lingüísticas y especialmente el contexto en que surgen y se emplean las reglas los determinantes del conocimiento)107). Lo más importante de todas estas explicaciones es que la idea de una filosofía tradicional o de tendencia gnoseológica o metafísica que teniendo por base la búsqueda de respuestas a preguntas por lo verdadero, por la naturaleza del conocimiento y sus límites y por la esencia de las cosas, sería, más que errada, de poca utilidad. Esto puede quedar resumido con una cita de Wittgenstein: «La filosofía es una praxis analítica y crítica del Lenguaje, un estilo de vida y de pensar, no una doctrina». En ese sentido, la filosofía intentará aclarar y solucionar los problemas mediante el esclarecimiento lingüístico y filosofar será simplemente desconfiar de la gramática. (104> Para mayor detalle véase Habermas Jurgen. Teoría de la acción comunicativa. Serie Estructuras y Procesos-Filosofía. Madrid: Trotta, 2010, Facticidad y validez. Madrid: Trotta, 1998. También Fabra Pere. Habermas: Lenguaje, razón y verdad. Madrid: Marcial Pons, 2008. (105) Valdés, op. cit. p. 17. (10é) El conocimiento del mundo y de las cosas tendría lugar desde un sistema de referencia, en Wittgenstein, Ludwig. Sobre la certeza. Barcelona: Gedisa, 2003. p. 637. (107) I-Iabermas. Verdad y justificación..., op. cit., pp. 229 y 230. 135- ■José F. Bustamante No obstante, desde el ámbito científico, Popper reconoce su La lógica de la investigación científica que si bien es importante entender las funciones de nuestro Lenguaje como una parte importante de la Ciencia y Filosofía, por si solo resultaría insuficiente para poder servir de solución a un cúmulo de problemas, no sería tampoco el verdadero método para conocer y estudiar la realidad: «en­ tender las funciones de nuestro Lenguaje es entender una parte importante de esta, pero no lo es acabar con nuestros problemas presentándolos como meros «rompecabezas» lingüísticos». [...] «No pienso que el estudio del aumento del conocimiento pueda remplazarse por el estudio de los usos lingüísticos, ni por el de los sistemas lingüísticos»(108). Lo dicho, no sería otra cosa que el intento de ubicar a la Ciencia por encima de la Filosofía, en abierta crítica a la filosofía de Wittgenstein(109), ya que este habría sustituido el estudio de los hechos y del mundo, por el de las palabras y del instrumento con el que contamos para aproximarnos o para comprenderlo^110). (108) Popper Karl. La lógica de la investigación científica. Traducción de Víctor Sánchez de Zavala. Madrid: Tecnos, 2008, pp. 16 y 17. También: «rechazo de plano la pretensión de ciertos analistas del lenguaje de que la fuente de las dificultades filosóficas es el mal uso del lenguaje», en Conjeturas y refutaciones..., op. cit., p 355. (109) Críticas que han pasado a la historia a través del encuentro entre Witt­ genstein y Popper (en 1946 en el Cambridge Moral Science Club) que Ed­ monds & Eidinov han relatado, siguiendo lo dicho por Popper en su libro autobiográfico (La búsqueda sin término, 1974), como el «incidente» del atizador con el que Wittgenstein habría terminado, producto del fragor de las discusiones, amenazando a Popper [véase El atizador de Wittgenstein. Una jugada incompleta. Barcelona: Península, 2001. pp. 13 y ss.]. (ii°) pSfa aparente problemática tendría origen en la propia praxis de la Fi­ losofía, la que a lo largo de su desarrollo ha hecho empleo de conceptos y categorías para aproximarse y teorizar sobre distintos aspectos de la realidad, pero con esta utilización de palabras, como etiquetas, sería imposible avanzar más. Pero ¿sería posible escapar de las palabras para encontrar todas nuestras respuestas en la Ciencia?, ¿Cómo y de qué forma sería posible? 140 Entre el dolo y la culpa Pero ¿esto deja de lado la importancia de las palabras?, ¿cómo podrían transmitir los conocimientos obtenidos las distintas disci­ plinas? Si bien Popper criticó a los filósofos del Lenguaje por haber pretendido solucionar gran parte de los problemas filosóficos desde el puro análisis lingüístico, no es menos cierto que lo único que hizo fue pretender ubicar a la Ciencia como labor de primer orden frente a Filosofía, (sin que esto haya significado renunciar a las palabras, se infiere esto). De esta forma, la pregunta por un posible escape de las palabras mediante la Ciencia carecería de sentido, como también el otro extremo, es decir, si se creer que las palabras!111). Dicho todo esto, creo que estamos en condiciones de poder mostrar como los contenidos de la Filosofía del Lenguaje se interre­ lacionan con el Derecho y especialmente con nuestra problemática. 2.2 Aproximaciones a la filosofía del lenguaje en relación con el derecho 2.2.1 El derecho es lenguaje Como es obvio, el Derecho no se desarrolla con independencia del Lenguaje, tanto normas, reglas y proposiciones, como deci­ siones aplicando el Derecho, son en cierto modo Lenguaje!112). En gran parte los problemas del Derecho se deben a la diversidad de conceptos que utiliza, pero aquí no acaba el problema esa comple­ jidad aumenta porque el uso de esos conceptos va de la mano de la aparición de anomalías como la vaguedad y ambigüedad de las que son parte varios de ellos!113). Ello es así porque la mayoría de (ni) Refiere Hadok: «para nosotros el mundo coincide con el lenguaje, no podemos separar uno del otro», en Wittgenstein y los límites del lenguaje. Valencia: Pretextos, 2007. p. 43. Savater hace referencia que: «la ilusión que fomenta el lenguaje es la ilusión ontológica por excelencia, la de la identidad», en Nietzsche. 1.a ed. México: Aquesta Terra, 1993. p. 73. < 112) Aarnio Aulis. Derecho, racionalidad y comunicación social. Ensayos sobre Filosofía del Derecho. Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política. México: Fontamara, 2002. p. 12; Mendonca, op. cit. p. 19. < 113) Para mayor detalle resulta de suma importancia la obra de Endicott. La vaguedad en el derecho. 1.a ed. Madrid: Dykinson, 2007. 141 •José F. Bustamante los conceptos del Derecho son manifestación del lenguaje natural u ordinario!114) y esto difícilmente cambie porque esa terminología, en general, es utilizada por todos los individuos quienes se en­ frentan constantemente al Derecho!115) y, precisamente, este puede cumplir su función de motivación de comportamientos gracias a ese lenguaje!116). Dirigiéndonos al ámbito penal, reiteradamente, se sostiene que los tipos penales, que contienen múltiples conceptos y categorías y recogen determinadas circunstancias y situaciones, deben ser redactados con la mayor exactitud posible, evitando conceptos elásticos!117) y abiertos. Ello está claro, pero si es este el punto de partida la cuestión será averiguar como construir esos conceptos, si bajo un lenguaje descriptivo o normativo referido a valores!118). Con el primero, se afirma, resultaría complicado, de allí que no falten voces de desprecio al lenguaje ordinario dada su incapacidad para formular conceptos abstractos y otorgar certeza a la interpre­ tación!119), exigiendo dejar de lado esta clase de signos lingüísticos por un lenguaje normativo. Sin embargo, no debe olvidarse que este < 114) Bono María. La ciencia del derecho y los problemas del lenguaje natural: la iden­ tificación del conflicto. En Isonomía Revista de Teoría y Filosofía del Derecho N.° 13. Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2000. p. 160; Moreso Josep Joan. Lenguaje jurídico, p. 108. En Ernesto Garzón y Francisco Laporta (edrs.). El derecho y la justicia. 2.a edición. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Madrid: Trotta, 2000. (H5) Mendonca habla de una relación consciente e inconsciente de parte del individuo, op. cit. p. 120. (H6) Moreso. Lenguaje jurídico..., op. cit., p. 114. < 117) Jescheck Hans. Tratado de Derecho penal. Parte general. 4o edición. Granada: Gomares, 1993. p. 122. < 118) Schünemann Bernd. Cuestiones básicas del Derecho penal en los umbrales del tercer milenio. Lima: Idemsa, 2006. p. 75. (iW) Crítica que dirige Vives contra Jakobs dado el claro rechazo de este último al lenguaje ordinario de la ley, en Lenguaje común, derechos fundamentales, filosofía y dogmática penal, p. 230. En José Luis González Cussac (coord.). Lenguaje y dogmática penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. 142 Entre el dolo y la culpa último, pese a las intenciones de sus defensores se halla lejos de ese objetivo. En las siguientes precisaré con más detalle este aspecto. 2.2.2 La semántica del dolo Creemos que para poder efectuar algunas aproximaciones a la problemática del dolo una de las filosofías que puede ayudarnos es la Filosofía del segundo Wittgenstein, claro que alguien podría preguntar y por qué no otra corriente filosófica; lo que puede de­ cirse es que esta elección en modo alguno trata de demostrar que la filosofía wittgensteiniana sea la única y mejor forma de abordar esta problemática, el plus puede provenir del hecho que desde hace algunos años comenzamos a observar múltiples estudios que la emplean de forma decidida, intentando explotar sus posibilidades, por lo que podríamos encontrar en este argumento la respuesta a la eventual pregunta. Según lo expuesto, diremos que ha sido Vives uno de los pri­ meros en acoger esta dirección filosófica a nivel jurídico^120) con cuyas reflexiones ha construido sus fundamentos del sistema penal, bajo la idea de que los problemas filosóficos no serían sino problemas lingüísticos!121), y se embarque hacia la clarificación de los conceptos de la teoría del delito!122). (12°) Fundamentos..., op. cit., p. 503. í121) Martínez-Buján, Carlos. Derecho penal económico y de la empresa. Parte general. Volumen I. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2011. p. 30. Del mismo El concepto 'significativo' de dolo: un concepto volitivo normativo. En Problemas Actuales del Derecho Penal y de la Criminología, estudios penales en memoria de la Profesora Dra. María Díaz Pita, Valencia: Tirant lo Blanch, 2008. La concepción significativa de la acción de T. S. Vives y sus correspondencias sistemáticas con las concepciones teológico-funcionales del delito, p. 1075. En Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Coruña, 2001; Borja Jiménez Emiliano. Algunas reflexiones sobre el objeto, el sistema y la función ideológica del Derecho penal. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Volumen LI. Madrid. 1998. p. 233. <122) Otros trabajos que muestran el desarrollo ulterior de la Filosofía de Wittgens­ tein en el ámbito penal son los siguientes: Ramos Vásquez José. Un proceso 143 •José F. Bustamante En esta tesis, conocida como concepción significativa de la acción, dos son los conceptos fundamentales: acción y norma. Lo que que­ remos saber ahora es cómo el empleo de la Filosofía del Lenguaje y en alguna medida la tesis de Vives, pueden servir, como lo hacen en el ámbito de la propia acción y demás conceptos de la teoría del delito, para esclarecer el debate del dolo eventual-culpa consciente. En la línea descrita, previamente a resolver nuestra problemática, tres son los aspectos que deben quedar claramente desarrollados en las siguientes líneas: a) El uso del lenguaje en el sentido ordinario. b) La prioridad que debe otorgarse a la experiencia-praxis general y la experiencia-praxis de la reflexión. c) La influencia de la Filosofía del segundo Wittgenstein y la idea de uso del lenguaje desde la óptica filosófica. Existe una expresión con la que podemos estar de acuerdo, esto es, que el significado de una palabra no sería otro que el uso que adquiere en la práctica continuad23). No dejando de ser cierto que solo interno..., op. cit., pp. 65 y ss. Del mismo Una aproximación wittgensteiniana..., op. cit., p. 175; Busato Paulo. Dolo y significado. Revista General de Derecho Penal - N.° 06, Noviembre 2006. pp. 68 y ss., también Derecho penal y acción significativa. Lafunción del concepto de acción en derecho penal a partir de lafilosofía del lenguaje. Buenos Aires: Editorial Didot, 2013. p. 175, La Tentativa del Delito Análisis a partir del concepto significativo de la Acción. Curitiba: Juma, 2011, pp. 29 y ss; Leite Ferreira Cabral Rodrigo. Dolo y Lenguaje. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, pp. 251 y ss; González Cussac, José Luis (coord.). Lenguaje y dogmática penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. (!23) Resulta gráfica la afirmación de Austin cuando señala: «nuestro stock de palabras incorpora todas las distinciones que los hombres han hallado conveniente hacer y las conexiones que han hallado conveniente establecer durante la vida de muchas generaciones; seguramente es de esperar que estas sean más numerosas, más razonables, dado que han soportado la larga prueba de la supervivencia del más apto y más sutiles al menos en todos los asuntos ordinarios», véase Un alegato..., op. cit., p. 174. En simi­ lar sentido Olivecrona manifiesta algo obvio: «nuestro lenguaje jurídico es sustancialmente una parte de nuestro lenguaje corriente, algunas zonas del 144 Entre el dolo y la culpa a través de las reglas lingüísticas, presentes en la práctica, compren­ demos qué es correcto (qué no lo es) y qué puede ser interpretado como error, siendo el uso continuo el que termina desembocando en la asignación de sentido, lo que comúnmente se denomina «uso habitual del lenguaje» o «lenguaje ordinario», el cual sería «la pri­ mera palabra»!*124). No obstante, con lo afirmado de ninguna forma se alude al lenguaje ordinario o natural como ejemplo de perfección o de inmunidad a la crítica. Ello es un asunto completamente distinto. Ahora, regresando a la idea previa es correcto decir que las palabras son signos convencionales que no han sido detectados o descubiertos sino establecidos o acordados, no existiendo palabra correcta o incorrecta que represente una cosa, un hecho o un suceso, sin embargo, si sería incorrecto referirse a las cosas con un nombre distinto al establecido por convención!125). Ahora, respecto de la problemática del dolo (quizás sobre la base de intuiciones tan presentes en cada uno de nosotros) es posible decir que este actuar siempre se nos presenta como un «querer», (M quiso matar K emprendió su acción y lo hizo) y no como un conocer o prever pese a que también es necesario para fundamentar correc­ tamente dicho concepto. Sin embargo, la afirmación anterior se topa con posturas como la de Schmidháuser para quien el empleo de la palabra dolo, no podría hacerse siguiendo el uso ordinario o común porque sería, esencialmente, un concepto jurídico. Ligeramente distinto, Mezger quien sostiene: «a diferencia del término dolo, el adjetivo doloso habría hecho ingreso con mucho mayor amplitud al uso común de la lengua y por consiguiente, también a la terminolo­ gía legal, con él se designaría la acción realizada con conocimiento lenguaje jurídico son altamente técnicas e incomprensibles para el lego, pero esos elementos más importantes no son familiares y necesarios para nuestra orientación en el mundo» [pareciera que nos movemos en una realidad di­ ferente a la del mundo sensible] en Lenguaje jurídico y realidad. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. México. D.F: Fontamara, 2007, p. 7. (124) Austin. Un alegato..., op. cit., p. 133. <125) Mendonca, op. cit. p. 156. 245 ■José F. Bustamante y voluntad»^126). Según lo anterior, el defecto de la forma como se ha abordado el problema del dolo sería haber utilizado un significado cotidiano del mismo<127), por esa razón el lenguaje del Derecho debería dejar de lado el concepto de dolo por el de dolosidad que parece hacer menos referencia a lo volitivo o intenciona^12829 ). De lo afirmado, podemos estar de acuerdo con que el lenguaje (natural) sirve y marca una pauta o una dirección, pero no que con él todos los problemas de definición puedan ser resueltos, más aún si el Derecho al ser una ciencia especializada, que hace uso de categorías y términos, toma como eje central que sus descripciones respondan en cierta medida a las pretensiones o fines del propio sistemad29). No obstante, no debe perderse de vista que en el Derecho Penal las cate­ gorías y conceptos no son pura elaboración normativa o artificial sino supuestos que tienen origen en las distintas acciones que mediante el lenguaje ordinario identificamos como intencionales. Hasta aquí, he dejado clara mi posición respecto de los dos pri­ meros puntos a los que me referí en las páginas anteriores. Ahora procederé con el punto c) mostrando cómo tendría lugar la influencia de esta dirección de la Filosofía del Lenguaje (y la idea de uso del lenguaje en sentido filosófico) en la problemática del dolo. (126) Mezger. Derecho Penal..., op. cit., p. 228. (127) Schmidhauser Eberhard. Die grenze zwischen vorsatzlicher und fahrlassiger Straftat. [La frontera entre delito doloso y culposo («dolus eventualis» y «culpa consciente»)]. Traducción propia. JuS 1980, p. 247. (128) fd. (i29) Montiel refiere que el grado de discrecionalidad del juez en la interpreta­ ción de determinados conceptos puede restringirse y el sentido ordinario de los términos ser reconstruido, remitiéndose al canon interpretativo de los expertos (canon técnico) quienes se encontrarían en una posición privi­ legiada para establecer lo relevante en relación a los objetos y términos (p. 9). Agrega también que los expertos en algunos ámbitos han desarrollado la explicación o definición de algunos conceptos; no obstante, esto sería difícil de aplicar en el caso del dolo, o la culpa, por que por ejemplo los psicólogos no los habrían definido, véase De camareros estudiantes..., op. cit., pp. 9 y ss. 146 Entre el dolo y la culpa A estas alturas, ya sabemos que en la Filosofía del Lenguaje de Wittgenstein deja de existir interés en la búsqueda de un lenguaje como reflejo exacto y necesario de los objetos o dél mundo!130) y que el lenguaje consiste ahora en una infinidad de juegos siendo el uso de las palabras el que generaría cualquier sentido en el mundo. Por tanto, cualquier significado y sentido de las palabras y las cosas sería relativo. • En esta dirección filosófica, acción y lenguaje se fusionan dando origen a los juegos del lenguaje, teniendo gran importancia la acción en cuyo entramado tienen lugar los diversos usos de las palabras!131). Pero vayamos directo sobre el significado, como se sabe existe una expresión a la que ya nos hemos referido en páginas anteriores: «eZ significado de una palabra es su uso en el Lenguaje^-32\ independientemente de las interpretaciones que se le han dado, es posible indicar que ese significado será el sentido que se obtiene de su utilización en determinado contexto, en una forma de vida, ya que no aprendemos de sentidos o significados con definiciones, sino por medio de una práctica. Será en esta actividad o forma de vida .guiada por reglas donde aparecerá, «claramente» el significado de una palabra o expresión. Lo explicado debe servir para responder algunas interrogantes: a) ¿Puede deducirse algún criterio para asumir una definición de dolo como «saber y querer»? b) ¿Es posible ver la problemática del dolo como un juego del lenguaje? (13°) Cuando nos acercamos a las concepciones sobre la compresión de la rea­ lidad, desde la óptica del Lenguaje, es inevitable no recurrir a Nietzsche, quien además de criticar diversos conceptos filosóficos como verdad y conocimiento, también lo hizo con el Lenguaje, representando su labor una de las primeras en concertar la tarea filosófica con la reflexión sobre el Lenguaje, para más Santiago Guervos Luis. Nietzsche y los límites del Lenguaje: la fuerza del instinto. Suplemento II. Actualidad de Nietzsche en el 150 aniversario de su nacimiento. 1994. p. 118. (131) Ramos Vásquez. Una aproximación wittgensteiniana...op. cit., p. 175. <132) Investigaciones filosóficas, 1953, parágrafo 43, 61. 147 ■José F. Bustamante c) ¿Se oponen las conclusiones de esa filosofía al empleo de un uso del lenguaje en sentido ordinario? d) ¿Asumir la Filosofía del Lenguaje como método supone re­ nunciar a los componentes subjetivos (saber, creer, querer)? En cuanto al primer punto, podemos partir de lo siguiente: el dolo según los aportes de la Filosofía del Lenguaje vendrá definido ya no de forma meramente descriptiva como voluntad o intención sino por la información otorgada por códigos y reglas sociales. El concepto de dolo, o de intención, se extraerá del conjunto de circunstancias externas de la acción. Es posible que los supuestos intencionales empleados por la Filosofía del Lenguaje coincidan con una de las subespecies de dolo, con el dolo directo, difícil saber si ese concepto de intención se extendería a las demás subespecies manejadas por los juristas. Respecto de la segunda cuestión, tomando en cuenta lo dicho en el punto anterior, debemos decir que es posible preguntar por el concepto de intención y seguramente, identificar qué actividades o prácticas dan cuenta de él. A nivel jurídico, si quisiéramos saber cómo definir los elementos integrantes del dolo como el saber y querer se tendrá que atender a las circunstancias externamente verificables u observables. De ello no hay duda. Esto lo ha explicado Vives en relación con el saber, caracterizándolo como una actividad o dominio de una técnica!133) y no como proceso interno. Similares conclusiones se extraen para identificar la intención y atribuirla como querer133 (134). Posiblemente, desde el análisis de la diversidad de las acciones, como propone dicho autor, sea posible establecer diferencias entre las especies dolosas, y se dirá que existe «un aire de familia», pero con tal diferenciación rara vez haremos honor a la diversa naturaleza de las acciones. Se resaltan las posibles seme­ janzas, pero y ¿por qué no las diferencias? (133) Reexamen del dolo, p. 382, en Problemas actuales del Derecho Penal y de la Criminología: estudios penales en memoria de la Profesora Dra. María del Mar Díaz Pita / coord, por Francisco Muñoz Conde, 2008. (134) Ramos Vásquez. Una aproximación wittgensteiniana..., op. cit., 148 p. 177. Entre el dolo y la culpa En cuanto a si las conclusiones de la Filosofía de Wittgenstein se oponen al uso habitual del lenguaje, la respuesta es negativa, ya que si bien cuando se pregunta por el significado de la palabra, tal pregunta solo tiene sentido si se busca el significado en el contexto de un juego de lenguaje!135), en el caso de la asignación de significados que posteriormente son aceptados por el uso (continuo), para nadie es novedad que se extrae de las diversas acciones que tienen lugar en un contexto determinado. Cuando intentamos explicar el signifi­ cado de un concepto también hacemos referencia a las acciones que le dan sentido. Finalmente, sobre las consecuencias de acoger los planteamien­ tos de la Filosofía del Lenguaje para el tipo subjetivo del delito (in­ tención, conocimiento) cabría señalar que existe el aspecto referido a la presunta eliminación de los elementos mentales o subjetivos del delito, merece algunas precisiones. Martínez-Buján ha indicado que en una concepción cartesiana de la mente la acción (presente en la mayor parte de las teorías del delito) era tanto un hecho físico (movimiento corporal) como mental (volición), sin embargo bajo los «nuevos» desarrollos de la Filosofía de la Acción como de la Filosofía del Lenguaje, la acción ya no se concibe como algo que sucede en el mundo, «tampoco como algo que los hombres hacen, sino como el significado de lo que hacen, no como un sustrato, sino como un sentido»!136). En pocas palabras, se deja de indagar sobre la mente del sujeto y se dirige la mirada hacia el lenguaje y la acción, en estricto, sobre el significado que de ella se obtiene o transmite. En el caso de los elementos subjetivos (dolo y demás) sabemos que no pueden ser equiparados a los estados y procesos físicos ya que se hallan situados en la mente, verificándose solo por sus manifestaciones externas!137). <135) En el apartado 23 de las Investigaciones Filosóficas podemos encontrar algunos ejemplos, op. cit. p. 10. <136> Martínez-Buján. La concepción significativa de la acción..., op. cit., p. 1078. También lo destaca Borja Jiménez. Algunas reflexiones..., op. cit., p. 234, por todos Vives. Fundamentos..., op. cit., p. 503. (137) Martínez-Buján. La concepción significativa de la acción...op. cit., p. 1088; Busato, Derecho penal y acción significativa.., op. cit. p. 177, 149 José F. Bustamante La actividad mental se concibe ahora como actividad semióticaí138) o si se quiere semántica. No obstante, esto no puede suponer una renuncia a la existencia de los contenidos mentales, sino el recono­ cimiento de las dificultades para su adecuada caracterización en un plano descriptivo. 2.3. Algunas conclusiones Hasta aquí, hemos absuelto algunas de las interrogantes que planteamos líneas arriba, pero una de las conclusiones de mayor importancia tiene que ver con los resultados a los que llegan los distintos estudios que emplean esta dirección filosófica, para funda­ mentar las distintas clases de dolo, por ejemplo se puede ver que se sigue manteniendo la fundamentación del dolo eventual, pero ahora ya no como probabilidad, representación u otro estado mental, sino como actividad o dominio de una técnica!139), extraídos directamente de la llamada acción significativa. El cuestionamiento que se puede hacer es si con tal definición podrá delimitarse dolo eventual-culpa consciente, me parece que no. Además, no renunciar al dolo eventual significa continuar con la contradicción (ahora desde la Filosofía del Lenguaje): en un caso dolo es querer, pero en otros no. Si se extrae el significado del dolo (intención) de determinadas actividades y juegos de lenguaje, estos deberán ser los mismos para las demás subespecies dolosas, si se quisiera ser coherente con los dictados de la Filosofía del Lengua­ je. Tal parece que las acciones que caracterizan al dolo directo no sirven para justificar la presencia de un dolo eventual. Tampoco es suficiente recurrir al aire de familia» para dicho fin. Pasemos ahora a desarrollar, en la medida de lo posible, al­ gunos argumentos que guardan relación con aquellos conceptos de naturaleza interna, teniendo muy presente lo afirmado en las conclusiones precedentes. (138) Bello, Gabriel. El agente moral y su transformación semiótica, p. 189, en Manuel Cruz (coord.) Acción humana. Barcelona: Ariel, 1996. (139) Leite Ferreira, op. cit., p. 296. 150 -Entre el dolo y la culpa-------------------------------------------------- II ARGUMENTOS PSICOLÓGICOS 1. La naturaleza del intentar y preveer A lo largo de estas líneas hemos incidido en la utilidad de la distinción entre intentar y prever, distinción que genera, como con­ secuencia lógica, reconsiderar el papel que desempeña la intención o la voluntad en la explicación de las acciones. Como es sabido, los elementos prácticos como deseo, motivos, voluntad e intención no están por mero azar o capricho, estos de alguna forma se conectan con el conocimiento del sujeto y explican por qué realizó determinada acción para conseguir cierto estado de cosas)140). Tanto una acción como una omisión, que se exteriorizan, tienen efectos en el mundo, ello es innegable, pues bien, esos efectos mun­ danos pueden haber sido imaginados, imaginables e inimaginables)141). Así, sostiene Zaffaroni: «Cuando un autor escribe un libro lo hace para que alguien lo lea, lo que puede o no conseguir, pero también pone en actividad una empresa industrial y comercial, puede que lo lean muchas personas, que se interesen públicos lejanos, que lo traduzcan a otras lenguas, que se altere el paradigma de una ciencia o el cur­ so de la literatura, pero también puede ser motivo de la distrac­ ción de un lector que cruza la calzada, siendo lesionado por un vehículo, generar envidias y odios, no venderse y producir un quebranto a la editora, ser un presente de una novia o novio y convertirse en testimonio de amor o amistad o dedicado por un amante y provocar una catástrofe familiar, entretener los últimos días de un moribundo y pasar a ser reliquia familiar, ser quema­ do por una dictadura o mal interpretado por un advenedizo y empleado perseverantemente y muchas cosas más»)142). (140) Von Wright, Georg. Explicación y comprensión. España: Alianza Universi­ dad, 1979, p. 128; Lyons. In incognito. The principle of double effect in american constitutional law. Florida Law Review, vol. 57,2005, p. 469, en Manrique. Medios y consecuencias..., op. cit., p. 17. (141) Zaffaroni, Alacia & Slokar. Manual..., op. cit., p. 319. <142) íd. 151 José F. Bustamante Lo antes descrito pone en evidencia una conclusión de enorme importancia, esto es que si cualquier efecto generase responsabilidad, el agente terminaría siéndolo por cualquier efecto que produzca su accionó43), cuando ello no es así. A la ley le interesa solo alguno de los efectos que, unidos a su acción, pueden tener lugar)144), para ser responsable tiene que existir algo más que la relación entre acción y efecto: ser responsable es ser algo más que un elemento de la causa­ lidad)145), pero tal afirmación todavía no aclara la cuestión cuándo alguien es responsable por dolo. En principio un sujeto puede ser responsable por aquellas acciones intencionales, que previamente eligió y luego decidió llevar a cabo, será tanto un aspecto cognitive como volitivo los que le darán sentido al acto. De esta forma, no tendría sentido decir que los efectos previstos sean objeto de la intención, el sujeto no podría decir que está tratando de lograrlos)146). Una observación más detenida de los hechos mostrará que la relación existente en­ tre acción, intención y resultado es clave para distinguir aquello que hizo el sujeto y lo que ocasionó o produjo mediante su acción)147). Puede decirse que aquello que el sujeto hizo es el resultado de su acción mientras que las consecuencias o los efectos lo que ocasiona o generó (dio lugar) con la misma. En ese sentido, los efectos de una acción deberían quedar fuera del análisis del dolo y merecer una disminución en el eventual cas­ tigo)148). No obstante, tanto en el caso del dolo indirecto como en el (143) Manrique. Medios y consecuencias..., op. cit., p. 17. (144) Zaffaroni, Alagia & Slokar. Manual..., op. cit., p. 319. (145) Un caso excepcional sería el de la culpa inconsciente donde la relación sujeto y resultado sería causal, exigiéndose solo una posibilidad de prever el resultado. (146) Lyons. In incognito. The principle of double effect in american constitucional law, p. 498, citado por Manrique. Medios y consecuencias..., op. cit., p. 17. (147) Manrique. Acción, conocimiento...op. cit., p. 3. )148) Manrique. Medios y consecuencias..., op. cit., p. 25. 152 Entre el dolo y la culpa eventual, ello no es así a pesar que los ejemplos son muestra clara que sus bases son distintas)149). 1.1 Consecuencias para el tipo subjetivo Cuando se intenta caracterizar el elemento volitivo usualmente se describe una serie estados mentales (deseos y propósitos), a veces, se habla de voluntad como sinónimo de querer, término este último que suele ser sinónimo a su vez del desead150) e intentar)151). El intentar en una de sus acepciones presenta similitudes con los conceptos de querer y desear, definiéndose como el tener ánimo de hacer algo (también procurar o pretender) expresión que puede traducirse más o menos así: «tengo la intención», «tengo el deseo» y aunque no tan frecuente o común «tengo la voluntad» de hacer tal o cual cosa. Así, respecto del término desear este es rechazado por evocar rezagos de un Derecho Penal de Autor en el que la personalidad del sujeto y no sus hechos, determinaban la responsabilidad pe­ nal)152). Sin embargo, si queda de lado el concepto «desear», también debería quedar fuera el de querer, pues son similares (sobre todo en el nivel previo a la acción): tener el deseo o deseo hacer, quie­ ro hacer, o incluso tener la intención de hacer tal o cual cosa)153). Mientras que el término querer pareciera ser un verbo «comodín» usado para referirse a diferentes actitudes, a veces deseos, motivos, propósitos e intenciones. (U9) pe manera contraria Díaz refiere: «El punto de partida en el que existe unanimidad doctrinal, es el hecho de que conductas realizadas con dolo eventual merecen la misma pena que las directamente dolosas», en El dolo eventual..., op. cit., p. 42. (!50) véase el diccionario RAE cuya primera acepción del término querer es «desear o apetecer». Y las acepciones del término desear son aspirar con vehemencia el disfrute de algo y anhelar que acontezca algo. Querer (algo) con vehemencia. (151) En la quinta acepción del término querer. (iS2) f)fAZ_ presunta inexistencia..., op. cit., p. 67. <153) Cuestión distinta es «intentar hacer». 153 ■José F. Bustamante Ahora bien, en este ínterin por obtener cierta claridad respecto de estos conceptos, se observan algunos estudios que pretenden establecer una diferenciación entre voluntariedad e intencionalidad, refiriendo que lo característico de la acción sería la voluntad, mientras que para el dolo se hallaría reservada la intención154). La voluntad no tendría sentido alguno para la configuración del dolo, ya que solo supondría la facultad de decidir y ordenar la propia conducta pero sin impulso hacía el exterior, mientras que la intención sería la determinación hacia un fin u objetivo)155). No obstante, esta dis­ tinción se haya enfrentada con el propio uso que los teóricos hacen regularmente del concepto voluntad, ya que la definición de dolo como saber y querer es, precisamente, conocimiento y «voluntad» y en dicha concepción el concepto de voluntariedad parece estar más emparentado con el de conocimiento, lo que sin duda genera a su vez otros inconvenientes. De otro lado, respecto del conocimiento, a veces se habla de consciencia, otras de saber, destacando su carácter ambiguo; no obs­ tante, existe consenso en señalar que se trataría de la percepción, es decir, la impresión o aprehensión de cierto suceso que aparece ante los sentidos y en cuanto al concepto de representación, este da cuenta del suceso que aparece en la mente del sujeto, almace­ nado con anterioridad, es decir se trataría de una actualización de lo percibido o experimentado)156). a) El contenido del dolo Llegados a este punto se puede observar que el dolo necesaria­ mente tiene dos elementos: el cognitive (conocimiento) y el volitivo (con más propiedad intención) pudiéndose admitir las definiciones de <154) Díaz. La presunta inexistencia..., op. cit., pp. 64 y ss. (155) (156) Vives refiere: «la conciencia, el saber, el elemento intelectual [el dolo] tiene una pluralidad de sentidos: representación, atención, explicación, calculo, predicción, experiencia, previsión, etc.» en Fundamentos..., op. cit., p. 250. También lo destaca Varela desarrollando algunos conceptos próximos al de conocimiento, op, cit., pp. 166 y ss. 154 Entre el dolo y la culpa voluntad en la medida que adopten cierta similitud con la expresión «intentar realizar». Con las precisiones indicadas no le falta razón a Zaffaroni cuando define al dolo como la voluntad [intención] reali­ zadora, guiada por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo necesarios para su configuración)157). En relación con el conocimiento este tiene que ser real y efectivo sobre los elementos objetivos del tipo (con las particularidades del caso concreto), y si bien el autor podrá conocer, potencialmente, las circunstancias del hecho o hacerlas aflorar en su mente para luego actuar, ello de ninguna manera tiene relevancia para el análisis pe­ nal)158). De otro lado, es cierto que ese conocimiento es más importante que la voluntad ya que no habrá desplazamiento alguno hasta que no se sepa qué conducta realizar)159). No obstante, ello no debe suponer sobredimensionar la importancia del conocer, ya que de manera ais­ lada resulta insuficiente para explicar por qué el sujeto actúa y más aún por qué aspira a conseguir determinado objetivo. En cuanto a la relación del conocimiento con el nexo causal y el resultado, estos últimos deberán ser previstos sin requerirse un conocimiento preciso y efectivo, de la manera en que los hechos ten­ drán lugar, porque sería imposible: el conocimiento de la causalidad jamás puede ser exhaustivo)160), exigirlo sería un despropósito. Sobre hechos futuros como el nexo causal y el posible resultado nunca existirá certeza de que puedan o no suceder, y más aún como fueron pensados, por más que posteriormente se verifiquen)161*). (157> Zaffaroni, Alacia & Slokar. Manual..., op. cit., p. 403. (158) Welzel. Derecho penal..., op. cit. p. 96. (!59) Al respecto, Zaffaroni indica: «el conocimiento no toca al objeto en cuanto «material del mundo», sino que se limita a asignarle su significación (su «para que»), es decir, su valor, en Tratado, Tomo III..., op. cit., p. 73. <16°) Ibíd.,p. 74. (161) Resulta gráfica la afirmación del Nobel de Física R. Feymann, respecto de las dificultades existentes en la Ciencia para dar debida cuenta de un estado certeza absoluto: «Ni siquiera la propia naturaleza sabe que camino va a seguir el electrón». 15E •José F. Bustamante En cuanto a la intención, la mayoría de estudios alude al término para referirse al dolo directo, algunas veces también al dolo indirecto o de segundo grado<162) dejando de lado al dolo eventual y en otras oportunidades para aludir a cierta tendencia interna trascendente1163). Sin embargo, no es a lo último a lo que nos referimos cuando ha­ blamos de intención, sino a la dirección de la acción hacia un fin u objetivo. Ahora, si se sigue la tradición de hablar de voluntad como sinónimo de intención, es evidente que siempre se quiere lograr o alcanzar algo, siempre la voluntad será «voluntad [intención] de» y «voluntad [intención] para»<164). No cabe duda que lo anterior se revela claramente cuando ha­ blamos en términos puramente psicológicos, pues la mayoría de las explicaciones del actuar humano se hacen en función a los términos de intención, objetivo o aspiración!165166 *). La voluntad (de la que suelen hablar los penalistas) que nos importa no es la que integraría la conducta con la decisión de llevarla a cabo en un momento posterior (aunque sea inmediatamente posterior), por ejemplo cuando alguien refiere «voy a hacer tal o cual cosa» («tengo la intención de hacer», «quiero hacer» o incluso «deseo hacer») que caracterizaría con más propiedad el proceso de formación de la voluntad (como decirlo para adentro) sino la orden mediante la cual el cerebro activaría los músculos dando lugar a una determinada conducta con conciencia de lo que significad66). (162> Jescheck & Weigend, op. cit. p. 297 y 298; Roxin. Derecho penal...op. cit., p. 368 y ss. (!63) Lo podemos ver cuando en la clasificación de los elementos subjetivos del tipo y se habla de delitos de intención, véase Mezger, op. cit. pp. 135 y ss. í164) Zaffaroni. Tratado, Tomo III..., op. cit., p. 84. «el término es frecuentemente utilizado para expresar el deseo de realizar un comportamiento. Se dice así, que el que desea matar a otro quiere hacerlo. No es este, evidentemente, el sentido que doy a la voluntad que integra la conducta, pues el solo deseo no hace que se produzca conducta alguna», en Sobre lo objetivo y lo subjetivo en el injusto. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XLI, Fascículo III. Madrid, 1988, pp. 664 y ss. (165) ]y[IR indica (166) Davidson, Donald, Tener la intención, en Ensayos sobre acciones y sucesos. Barcelona: Crítica, 1995, p. 115. 156 Entre el dolo y la culpa ¿Permitirá lo anterior establecer la diferenciación entre inten­ ción, deseo y querer? Vayamos por partes, se suele señalar que un individuo puede desear (o querer) un resultado y alegrarse de que ocurra; no obstante, ello no es penalmente relevante!167). Lo deseado sería un ámbito distinto de lo voluntario. Lo deseado podría ir acom­ pañado por una vinculación meramente causal y casual!168); en lo deseado la finalidad sería contingente, en cambio, en lo voluntario [intencional] necesaria!169). Ahora bien, en cuanto al término querer Zaffaroni hace referencia que: «En el querer se buscaría provocar una modificación de la re­ lación con el mundo», en tanto que... «En el desear se esperaría que la modificación se produzca es­ pontáneamente o sin alterar con la propia conducta el curso de los acontecimientos»!170). Sin embargo, tal afirmación chocaría por ejemplo con las expre­ siones que hasta aquí hemos venido repitiendo: «deseo viajar a...», «quiero viajar a...», pues no dejarían de referirse ambas a una situación futura. Parece ser distinto cuando este querer tiene lugar durante la ejecución de la acción (aspecto activo) porque resultaría ser sinónimo de intención, por ejemplo: A se dirige a la casa de B para matar, sería correcta la expresión: «quiero o voy a matar a B» y el acto de matar dependería exclusivamente de su acción, rara vez el sujeto podrá de­ cirse durante el desarrollo de la acción, «deseo matar a B» (pues este término siempre alude a una situación futura no inmediata). Ahora, si un tercero tuviera que describir los hechos que observa diría: «A quería o tenía la intención de matar a B» (mucho más difícil la expresión: A deseaba matar a B o por último «Atenía la voluntad de matar a E»)<171). <167) Zaffaroni. Tratado, Tomo III..., op. cit., p. 73. (íes) íd. (169) fd. (17°) Ibíd.,p. 73. O71-) No se comparte la diferenciación que establece Davidson entre intentar hacer algo y querer hacer algo, Tener la intención..., op. cit., p. 122. 157 José F. Bustamante Hechas estas precisiones, termino por indicar que efectiva­ mente actos intencionales hay muchos, la finalidad de la acción sería el concepto más general, fundamental)172), concepto pre ju­ rídico (si se quiere), mientras que el dolo representaría solo una pequeña parte del innumerable grupo de posibles voluntades finales existentes)173). Finalmente, sobre la expresión «dolo es saber y querer (con más propiedad debiera ser conocimiento e intención) los elementos del tipo penal», problemática es la cuestión acerca de en qué medi­ da debe ser ello así, o cómo debe relacionarse la intención con los elementos del tipo penal. Examinando brevemente esta situación, podemos decir que esa intención del sujeto tiene que extenderse a las circunstancias reales del hecho, esto es, al resultado (o al verbo rector de cierto tipo penal) y no a la realización del tipo, ni tampoco a cada uno de sus elementos, pues varios de estos pertenecen a un plano estrictamente conceptual)174). Este asunto puede ser precisado, aún más, dividiendo estas circunstancias del tipo penal en aquellas que preexisten a la acción y las que surgen con ella. a.l) Circunstancias preexistentes a la acción Algunos elementos del tipo pueden ser representados por la mente, pero no ser queridos)175), así sucede, por ejemplo con el delito de parricidio y la relación de parentesco y en algunos delitos contra la administración pública con las condiciones’del cargo público. En todos estos casos es imposible que el sujeto diga que quería realizar dichos elementos, porque ya existían con anterioridad, es más, sería un contrasentido expresarse de esa forma. (172) Welzel, Hans. La doctrina de la acción finalista, hoy. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXL Fase. II. Mayo-Agosto. Madrid, 1968, pp. 221 y ss. <173) íd. (174) Struensee. Consideraciones..., op. cit., p. 3. )175) Ibíd., p.10. 158 Entre el dolo y la culpa a.2) Circunstancias que surgen con la acción Estos serían factores cuya realización o presencia depende del comportamiento y de la acción del sujeto, en ellos podemos encon­ trar al resultado, el modo, la forma de ejecución del hecho (p. ej. de noche o con alevosía). En el caso del dolo sus criterios se vinculan casi exclusivamente con este aspecto!176). b) El contenido de la culpa En consonancia con los fines de esta investigación, la referencia a la culpa debe caracterizarla como la negación de una finalidad dirigida al resultado típico!177). Al igual que el conocimiento, y más o menos por las mismas vías, es posible también imputar desconocimientos!178). La sistemática actual de la culpa y en especial su delimitación del dolo eventual, la definen como el conocimiento de una parte típi­ camente relevante de las condiciones del resultado de las que según la valoración del ordenamiento jurídico surge un peligro intolerable (riesgo no permitido)!179). Pero cabría preguntar ¿No se dirigen el sig­ nificado y finalidad de las normas de cuidado precisamente a abarcar el actuar descuidado, falto de atención, con desconocimiento de las circunstancias relevantes de un riesgo cognoscible?!180). Según lo ya, varias veces, expuesto la culpa caracteriza el com­ portamiento de quien teniendo los conocimientos que le permitirían representarse la posibilidad del resultado, no los actualiza, no piensa en ellos, en pocas palabras no se representa la creación de un posible d76) íd. (i77) Struensee Eberhard. El tipo subjetivo del delito imprudente. Traducción de Joaquín Cuello Contreras y José Serrano Gonzales de Murillo. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid, 1987, p. 425. <178) Ragués. La determinación..., op. cit., p. 819. (i79) Struensee. El tipo subjetivo..., op. cit., p. 443 <18°) íd. ■José F. Bustamante resultado)181). De esta forma, los delitos culposos se cometerían incons­ cientemente, sin previsión alguna del resultado)182). Convengamos entonces, en hablar de culpa a secas (parece una redundancia decir culpa inconsciente) para así identificar al sujeto que no cuenta con consciencia actual (representación, previsión o saber) de la posibilidad del resultado, básicamente, porque no se da cuenta del peligro existente. Finalmente, ha de concurrir la posibilidad de prever que tome en cuenta tanto las circunstancias que acompa­ ñaron a la acción y la capacidad y conocimientos del sujeto. Sin esa posibilidad de prever no habrá forma alguna de culpa. III. ARGUMENTOS AXIOLÓGICOS 1. El derecho penal liberal Sabemos varias cosas. Por un lado, que los supuestos enjuiciados por el orden penal indican que los desarrollos dogmáticos deben brin­ dar una solución a los casos y dicha solución tiene que ser adecuada a la luz de los principios morales y liberales, también que el derecho penal tiene que justificar su intervención en los bienes jurídicos de los individuos y porque se castiga un hecho de una u otra formad83). También sabemos que el proceso de atribuir responsabilidad por aquello que el sujeto hace y no por aquello que ocasiona, es uno de los fundamentos del moderno Derecho Penal (derecho penal de acto), sin embargo si se invierte el planteamiento, nos alejamos de ese Derecho Penal Liberal hacia un tipo de responsabilidad de carácter objetivo. <181) Zaffaroni, Alagia & Slokar. Manual..., op. cit., p. 550. <182) Delitala, Giacomo. El hecho en la teoría general del delito. Traducción de Traducción y estudio preliminar de Pietro Sferrazza Tiabi. Colección Maestros del Derecho Penal. Vol. 29. Buenos Aires: Editorial BdeF, 2009, p. 145. En similar sentido se manifiestan en la doctrina nacional Mazuelos, op. cit., pp. 147-184. (1S3) Manrique habla de una justificación de tipo moral, en Acción, conocimiento... op. cit., p. 196. 160 Entre el dolo y la culpa Existe una premisa, muy difundida, que refiere que quienes pretendan justificar la imputación de conductas como dolo indirec­ to y eventual bajo las mismas reglas del dolo directo, necesitarían principios distintos a los liberales ya que los últimos destierran la responsabilidad objetiva por el resultado!184). Alguien podría argumentar que lo señalado no es del todo cierto porque en los supuestos de dolo indirecto y eventual el su­ jeto es consciente de las consecuencias posibles, en todo momento fue consciente y las tuvo ante los ojos, por consiguiente no se trató de una desgracia, una tragedia o un caso fortuito, para hablar de responsabilidad objetiva. En ese sentido, la aplicación de una pena correspondiente a los supuestos de dolo indirecto y eventual ad simile al dolo directo podría infringir otro principio pero no, en estricto, el de proscripción de responsabilidad objetiva. Sin embargo, parece existir un argumento adicional de mayor consistencia el cual tiene que ver con la diversa naturaleza de los hechos enjuiciados, argumento que da cuenta del principio de pro­ porcionalidad, integrante a su vez del principio de culpabilidad. Como es sabido, en la dogmática penal está claro que no se admite que a un individuo Z se le haga responsable por lo que ha hecho A (responsabilidad personal), pero también esta claro que no se puede castigar a Z por algo distinto (y más grave) de lo que ha hecho, por esa sencilla razón la atribución de responsabilidad a título de dolo eventual debería merecer un grado menor de reproche; sin embargo, la doctrina continúa pasando por alto esta circunstancia y la juris­ prudencia acríticamente ratificando el error. <184) Considerando dicha práctica como una primera desviación del principio de culpabilidad, Torio López, Ángel. Versari in re ilícita y delito culposo. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Fascículo I. Madrid, 1976, pp. 17, 44. líl CAPITULO SEXTO LA OBSOLESCENCIA DE LAS FORMAS DE DOLO Y CULPA: LA CONDUCTA ARRIESGADA «Ninguna teoría jurídica es válida si no presenta al menos dos requisitos esencia­ les íntimamente relacionados entre sí: el primero en atender las exigencias de la so­ ciedad actual, proporcionándole categorías lógicas adecuadas a la concreta solución de sus problemas; el segundo su inserción en el desarrollo general de las ideas, aunque los conceptos formulados puedan consti­ tuir una profunda innovación con respecto de las convicciones dominantes» Miguel Reale «Las conclusiones no tienen valor de verdad, solo son hipótesis que tratan los hechos mejor que otras» L RECHAZO DEL DEBATE SOBRE El DOLO EVENTUAL Los distintos argumentos recogidos en la presente obra han podido demostrar que varias de las razones utilizadas en el contexto del debate sobre el dolo eventual son incorrectas. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en otros casos donde con el paso del 101 ■José F. Bustamante tiempo tiene lugar la maduración y continuación de sucesivos inten­ tos de reformulación, aquello no sería posible en dicho contexto, por tanto deberíamos estar preparados para su completo abandono. Ello porque no se trata de que las ideas centrales allí expuestas se hayan expresado de manera inexacta!1) o no se haya tenido en cuenta otras variables, sino porque, a pesar de todo ese refinamiento, las diversas posiciones siguen siendo: 1. Imprecisas a nivel lingüístico; 2. Insuficientes para explicar algunos supuestos paradigmáticos; 3. Inconsistentes a nivel valorativo; 4. Contradictorias con principios y valores de la Ciencia Penal. Estos aspectos han determinado, en mayor o menor medida, que su conjunto de problemas no haya sido respondido o solamente se haya desplazado y finalmente, han creado contradicciones con otras teorías o ámbitos del propio Derecho. Desde luego, estas ob­ servaciones están dirigidas a sus ideas centrales y no a sus aspectos marginales o periféricos, pues de lo contrario no estaríamos ante posiciones y teorías falsadas convincentemente y ello podría signi­ ficar buscar que ajustarlas. Ahora, la solución de los problemas que subyacen a esta discu­ sión no es definitiva, porque de hecho no existen pruebas categóricas para una refutación definitiva!2); sin embargo, la crítica efectuada se ha basado en una evaluación racional del conjunto de problemas que subyacen en las distintas afirmaciones. De otro lado, debe afirmarse que no por estar disponible nuestra propuesta, que se encuentra en condiciones de corregir el error, ardorosamente se exige su acogida, pues habrá que tener en cuenta, por ejemplo, si sus errores, también CO Canaris, op. cit., p. 100. (2) Así distingue Popper entre teorías empíricas susceptibles de refutación y teorías filosóficas (posiblemente también encontremos en este grupo a las teorías jurídicas) aquellas de imposible refutación, Conjeturas... op. cit., pp. 245-247. 164 Entre el dolo y la culpa su eficacia, pueden llegar a ser mayores que las teorías que señalamos como incorrectas o inadecuadas. En todo caso, a este último aspecto le corresponde un diálogo más amplio con otras perspectivas. II. ¿INCLUSIÓN DE UNA NUEVA CATEGORÍA? ¿Cómo debemos razonar o proceder cuando descubrimos que determinadas situaciones desafían lo que dábamos por hecho? ¿Qué métodos debemos emplear para abordarlas y explicarlas? ¿Qué situaciones pueden dar cuenta que los conocimientos que teníamos deben dar paso a un mejor entendimiento? ¿Cómo saber que el problema puede ser todavía resuelto con las variables que se han venido manejando? ¿Debemos seguir intentando resolverlo apelando a la ortodoxia? El intento de respuesta a las interrogantes planteadas, sin duda alguna, excedería los fines que nos hemos propuesto, más aún si dichas cuestiones no son patrimonio de una sola disciplina, estas cuestiones la abordan la Epistemología, Filosofía de la Ciencia, Me­ todología, etc. y se agrava aún más el problema cuando se intenta, a partir de esos estudios, extraer lo más conveniente para este ámbito del Derecho. El punto de partida adoptado ha sido desde un inicio cuestionar las ideas existentes sobre la base de algunas premisas fun­ damentales que son continuamente repetidas, pero poco meditadas. En esa línea argumental, cuando comencé la redacción de la presente obra pude señalar que muchos dogmas en el Derecho po­ dían ser dejados de lado según se siguiera un enfoque o caminos distintos. Tal estado de cosas significó identificar un dogma o una serie de dogmas los que de otra u otra manera se erigían, en un mo­ mento dado, en obstáculo para un diferente entendimiento o forma de concebir el problema y por consiguiente otorgarle una solución, al menos, aceptable. Ahora bien, la idea de dogma se la disputan varias disciplinas o prácticas (Psicología, Filosofía, incluso la Religión), sin embargo la nota común es que sería la tendencia de erigir fórmulas que expre­ sarían conocimientos o verdades indiscutibles, al margen del estudio, 165 ■José F. Bustamante de la crítica y del debated). La pregunta es, ¿en qué medida tal defi­ nición resulta compatible con la labor de la Ciencia y en especial de la dogmática en general? Como se sabe, los conocimientos que estas desarrollan, constantemente, están sometidos a la crítica y evaluación correspondiente, por lo que a priori parecería inapropiado hablar de dogmas en estos ámbitos, entonces, ¿qué connotación se asume cuando se habla de él? Considero que sería cierta afirmación o grupo de enunciados que se excluyen de observaciones o mayores críticas, en un período de tiempo prolongado y que suele emplearse sin mayores exigen­ cias argumentativas o de otro tipoW (5). El dogma entendido así, sería el consenso o acuerdo básico entre los debatientes, que ayudaría al razonamiento jurídico en la medida que permitiría argumentar sin (3) Al respecto Niño refiere: «El dogma no está abierto al debate crítico ni al test de los hechos; se obvian los criterios que determinan nues­ tro derecho a estar seguros de la verdad de una proposición (que es uno de los requisitos del conocimiento)», en Consideraciones sobre la dogmática jurídica..., op. cit., p. 17. (4) Viehweg, Theodor. Apuntes sobre una teoría retórica de la argumentación jurídica, en Tópica y Filosofía del Derecho. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. 2.a ed. Barcelona, 1997, p. 173. (5) Muy próximo al concepto dogma, es el de «paradigma» que según kuhn puede ser entendido como: «un modelo o patrón aceptado» (p. 51), «cons­ telación de creencias, valores, técnicas, etc., que comparten los miembros de una comunidad dada» (p. 269). A estas definiciones se puede agregar la siguiente: «denota una especie de elemento de tal constelación, las concretas soluciones de problemas que, empleadas corno modelos, pue­ den remplazar reglas explícitas como base de la solución de los restantes problemas de la ciencia normal» (p. 269). Finalmente, cabe indicar que el status de paradigma es debido a que tiene más éxito en la resolución de unos cuantos problemas, sin embargo, tener más éxito no supone tener todo el éxito en la resolución de un problema determinado (p. 52), para más véase La estructura de las revoluciones científicas. Traducción de Agustín Contin. 4o reimpresión. Madrid. 1979. En el ámbito penal Pérez Alonso, Esteban. Las revoluciones científicas del Derecho Penal: Evolución y estado actual de la dogmática jurídico-penal. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo L. Madrid. 1997. pp. 185 y ss. 166 -----------------------------------------------—Entre el dolo y la culpa------------------------------------------------ — necesidad de fundamentar cada extremo)6) <7). Sería como especie de punto fijo que permitiría orientarnos)8). No obstante, hay que advertir que el dogma pasa a ser un obs­ táculo cuando opera como consenso o acuerdo aparente, es decir, cuando los teóricos consideran incuestionable una afirmación o enunciado, pero dudan sobre su significado o el sentido que habría que atribuirle)9). De esta forma, si se pensaba que iba a servir para facilitar la interpretación y abordaje del problema los terminaría complicando)10). No obstante, más de las veces, a pesar de conducir a soluciones poco razonables, cierto deseo de coherencia termina obligando a su empleo y aplicación)11*). Hechas estas aclaraciones se exige indagar lo siguiente: ¿Cuál sería el dogma subyacente a nuestra problemática?, ¿Cuál es la afirmación que estaría excluida de un ataque o crítica? Es evidente —en mi <6) Dopico Gómez, Jacobo. Omisión e injerencia en derecho penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, p. 29. (7) En el ámbito de la Filosofía de la Ciencia, kuhn resalta la importancia de los dogmas: «tiene que haber algo que diga al científico donde mirar, y que buscar y este algo es el paradigma, aunque pueda no perdurar más allá de su generación. Una vez dados paradigma y confianza requerida, el científico deja de ser un explorador de lo desconocido y pasa a articular y concretizar lo conocido, el paradigma libera al científico de tener que ocuparse de todo el rompecabezas» en La función del dogma..., op. cit., p. 33 y ss. (8) Mariátegui refería: «el dogma no es un itinerario, sino una brújula en el viaje» (si bien en clara alusión al Marxismo), la frase pertenece a La libertad y el dogma, en Mundial, año IX, N.° 467, 31 de Mayo de 1929, citado por Beigel Fernanda. El itinerario y la Brújula: el vanguardismo estético-político de José Carlos Mariátegui. Buenos Aires: Biblos, 2003. p. 15. Puede afirmar­ se sin miedo a equivocación, que no se puede vivir sin dogmas, ni en la Ciencia, ni en Teología, ni en Filosofía porque necesitamos un punto fijo de donde partir. (9) Dopico, op. cit., p. 29. d°) íd. O-1-) Herzberg, Rolf. Die unterlassung in strafrecht un das garantenprinzip. BerlinNew York, 1972, p. 296, cita de Dopico, op. cit., p. 29. 1ST •José E Bustamante opinión— que serían por un lado, la concepción que el dolo se articula en tres subespecies (dolo directo, de consecuencias necesarias y even­ tual) y la culpa en dos (consciente e inconsciente). Por el otro, que el dolo podría ser caracterizado por un alto grado de conocimiento de un determinado estado de cosas. Finalmente, como producto de las consideraciones anteriores, que no existiría, en el ámbito subjetivo, lugar para un tercer componente (distinto al dolo y la culpa). Estamos de acuerdo con Dopico Gómez cuando refiere que si «una solución es insatisfactoria, lo lógico sería cambiarla»)12), sin embargo un efecto secundario de la dogmática sería la inercia, la que suele suponer resistencia al cambio)13), entonces ¿qué hacer ante esta situación? Un comienzo sería proceder a una desdogmatizacion<14>, es decir, buscar un cambio de tendencia, paradigma o de lo que en palabras de Cuello Contreras sería una auténtica antinomia (por tratarse de un problema al que ninguna teoría del delito le habría encontrado una solución satisfactoria)15)). Pues bien, entre las diversas ideas que se han desarrollado, de­ bemos incidir en dos. En primer lugar, que dolo y culpa responden a situaciones graduales, varios grados de conocimiento de la acción peligrosa y parece varios grados de voluntad; sin embargo, dicha afirmación y sobre todo la forma como se utiliza en la práctica es equivocada. Claro que el dolo responde a magnitudes graduales, pero esto no debe suponer obviar la pregunta por sus demás com­ ponentes. En segundo lugar, que una categorización con solo dos términos (dolo y culpa) resulta insuficiente, en la práctica se presentan diversas situaciones que dicha afirmación no es para nada trivial)16) )12) Dopico. ibid., p. 31. (13) Kuhn. La función..., op. cit., p. 5. (14) Viehweg, Theodor. Algunas consideraciones acerca del razonamiento jurídico, p. 119, en Tópica y Filosofía del Derecho. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. 2.a ed. Barcelona, 1997. í15) Cuello. Falsas antinomias..., op. cit., pp. 791 y ss. (16) Ibíd., p. 739. 168 Entre el dolo y la culpa Los caminos que se pueden seguir son: continuar con los mismos dogmas y paradigmas que han supuesto la ampliación de conceptos o reconocer la insuficiencia de la ley buscar su reforma y con ella, ampliar la categorization. El primero, es el seguido por la dogmática actual, mientras que el segundo, es el que hemos tomado en cuenta y nos ha servido para pensar en la obsolescencia de algunos criterios ante su claro cuestionamiento. 1 . Antecedentes en la dogmática penal No siempre la dogmática se ha mostrado ortodoxa en seguir delimitando dolo eventual de culpa consciente, como consecuencia de ello existen algunos estudios que han intentado efectuar ciertas aproximaciones para una posible incorporación de una categoría adicional al tipo subjetivo del delito^7). (17) En el ámbito del Common Law el aspecto subjetivo es más amplio, ya que si leemos el Código Penal Modelo (1962) de los Estados Unidos en la sección 2.02 (2) se tiene: negligently, recklessly, knowingly, purposely, lo que podría permitir, además de una mejor manera de abordar una conducta de acuerdo con lo efectivamente realizado, desde el punto de vista de la aplicación de la pena una mejor posibilidad de su dosificación. La figura que más podría asemejarse a lo que hemos propuesto aquí, parece ser la denominada recklessness que podría ubicarse en un escalón más bajo que el dolo, pero más elevado que la culpa, también expone esto Díaz. El dolo eventual..., op. cit., p. 250. No obstante, algunos autores refieren no encontrar figuras similares a la recklessness en el ámbito del Derecho Continental, véase Bohlander, Michael. Principles of German Criminal Law, Vol. 2, Hart Publishing, Oxford, 2009. p. 63; Taylor, Greg. Concepts of intention in German Criminal Law. Oxford Journal of Legal Studies 24:1, 2004, p. 108. Para mayores detalles sobre la categoría Fletcher, George. Conceptos básicos de Derecho Penal. Traducción de Francisco Muñoz Conde. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997. pp. 176 y 179, del mismo Gramática del Derecho Penal. Traducción de Francisco Muñoz Conde. Buenos Aires: Hammurabi, 2008. pp. 405 y ss; Duff, op. cit. pp. 139, 142 y ss.; Laporta. El dolo y suf determinación...op. cit., pp. 107 y ss.; Mañalich Juan. Bases para una teoría comparativa del hecho punible. Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, N.° 75 (2), 2006, pp. 622 y ss; Torio. Teoría cognitiva del dolo..., op. cit., p. 836. 169 •José F. Bustamante 1.1 Heinrich Schweikert Posiblemente uno de los primeros autores en plantear la problemática y con ella la posibilidad de una nueva redacción del parágrafo 56 del Código Penal Alemán. En esta formulación, si bien reservada para tipos penales con condiciones objetivas de punibilidad, sostenía que en casos de esta naturaleza (delimitación dolo eventual y culpa consciente) una mínima previsibilidad de un resultado lesivo por parte del agente daba lugar a dificultades prácticas!18). De esta forma, dada la insuficiencia de la clásica dis­ tinción entre dolo y culpa, y a fin de salvaguardar la esencia de la culpabilidad y de la seguridad jurídica, proponía la creación de una categoría: conducta arriesgada (riskante verhaltenf19'). 1.2 Horst Schroeder Propuso, de lege ferenda, un sistema de atenuaciones que per­ mitiera rebajar la pena a aquellas conductas cometidas con dolo eventual!20). 1.3 Bernd Schünemann También en una propuesta de lege ferenda entiende que deberían agruparse en primer lugar las dos modalidades de dolo, el directo y el indirecto, como formas más graves de imputación, en segundo (18) Schweikert, Heinrich. ¿Strafrechtliche Haftungfür riskantes Verhalten? [¿Res­ ponsabilidad penal por comportamiento de riesgo?]. Traducción propia, en ZStW, (70) 1958, pp. 394-411. También en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid. 1972. p. 435; Zaffaroni. Tratado..., op. cit., p. 431; Díez Ripollés, José Luis. Los delitos cualificados por el resultado en el proyecto del C. P. español de 1980 (I). Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid, 1982, p. 641. <19) Schweikert, op. cit., pp. 394 y 395. <2°) Aufbau und grenzen des vorsatzbegriffes, Sauer-FS, Berlin 1949, en Ragués. El dolo y su prueba..., op. cit., p. 5. 170 Entre el dolo y la culpa lugar, el dolo eventual y la culpa consciente en un grado intermedio y finalmente en tercer lugar la culpa inconsciente^1). 1.4 Joachim Vogel Dado los diversos cuestionamientos al dualismo dolo-culpa, a criterio de este autor, posiblemente sea preferible establecer una nue­ va estructuración en los siguientes términos: en primer lugar el dolo directo, en segundo lugar el conocimiento del peligro («recklessness» = dolo eventual + imprudencia grave) e imprudencia leve»(22) 2 o Posible terminología Alo largo de estas líneas hemos podido dar cuenta que distintas decisiones surgen de una síntesis o cálculo sobre los resultados o con­ secuencias que se obtendrán o lograrán con la acción. El sujeto tiene en mente que si realiza A se producirá con «mucha seguridad» B o C. No obstante, otro grupo de decisiones tiene lugar bajo condicio­ nes de riesgo e incertidumbreí23), de allí que más de las veces resulte (21) Como podrá verse más adelante, a diferencia de nuestra propuesta, si bien son muy cercanas, Schünemann pretende situar en un mismo nivel, al dolo el directo y el indirecto, sin embargo nosotros creemos que la clara identificación del fenómeno, exige más bien que se haga un tratamiento de figuras por separado. En Die deutschspradigie strafrecchts wissenschaftnach der strafrechte reformim spiegel des Leipziger Kommentars un des Wiener Kommentars (1.aparte), GA1985. p. 363, en Ragués. El dolo y su prueba...op. cit., p. 121. (22) Vogel, Joachim. Dolo y error. Cuadernos de Política Criminal, N.° 95, II, 2008, p. 11. (23) En el ámbito de la Economía fue Knight quien efectuó algunas distin­ ciones entre riesgo e incertidumbre, en su obra Riesgo, incertidumbre y beneficio (1947). Posteriormente en la Psicología Cognitiva fue FL Simon y posteriormente Tversky & Kahneman quienes estudiaron la toma de decisiones, en condiciones de riesgo e incertidumbre, véase respectiva­ mente El comportamiento..., op. cit., pp. 50 y ss. y Juicio bajo incertidumbre: Heurísticas y sesgos, Science 185,1974, p. 1124. 171 •José F. Bustamante complicado saber con «mayor seguridad» cuál será el resultado de una acción determinada. Lo anterior parece describir con claridad nuestra problemáti­ ca; no obstante, también los conceptos de riesgo e incertidumbre muestran cierta ambigüedad, dada las diversas definiciones que aparecen tanto en contextos corrientes y técnicos. Al margen de ello enumeremos algunos de sus sentidos:!24) a) Evento no deseado que puede o no ocurrir, b) Causa de un evento no deseado que puede ocurrir, c) Probabilidad de un evento no deseado que puede o no ocurrir, d) Valor esperado estadístico de un evento no deseado que puede o no ocurrir, e) Tomar una decisión en condiciones de probabilidades cono­ cidas («decisión bajo riesgo» en contraposición a «decisión bajo incertidumbre»). En el caso del concepto incertidumbre es posible destacar: a) Imprecisión, indeterminación o ambigüedad. b) Estado de duda para decidir. c) Conocimiento incompleto sobre un asunto. Ahora, pese a la clara indeterminación semántica de los térmi­ nos, no parece ser problemática la cuestión si se entiende que, se elija uno u otro concepto, al menos en el terreno práctico no se generarán problemas de delimitación con otras categorías. En consecuencia, la elección de uno u otro ya no parece ser tan relevante. De otro lado, cabe indicar que de la enumeración de las distintas acepciones de riesgo resulta de provecho la señalada en c) «probabi­ lidad de producción de un evento negativo o no deseado», pero ella debe complementarse con la idea de conocimiento y asunción (aceptación) (24) Extraído de Stanford Encyclopedia of Philosophy (2007),. edu/entries/risk/ 172 Entre el dolo y la culpa de esa probabilidad. En esta primera parte aparece la consciencia del peligro, la que no deberá entenderse como percepción de inseguridad o amenaza, de efectos que surgen de los diversos ámbitos de la so­ ciedad o cualquier otro ejemplo característico de la llamada sociedad de riesgos^25), sino como percepción de la posibilidad de producción inmediata de un resultado o consecuencia. Finalmente, si el sujeto lleva adelante determinada acción estaremos ante un actuar arriesgado. De esta forma, es que resultará posible hablar de acciones dolosas, riesgosas (arriesgadas) y culposas. Esquema de la propuesta Saber + querer ACTUAR DOLOSO Saber ACTUAR RIESGOSO No saber No querer ACTUAR CULPOSO (25) Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 2006, pp. 35 y ss. también Silva Sánchez. La expansión del Derecho Penal, Aspectos de la Política Criminal en las Sociedades Postindustriales. 2.a ed. Madrid: Civitas, 2001, p. 37. BIBLIOGRAFÍA Abanto Vásquez, Manuel. ¿Normativismo radical o normativismo moderado? Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Pe­ nales, N.° 5. Lima, 2004. Acero, Juan. Filosofía y análisis del lenguaje. Madrid: Ediciones Peda­ gógicas, 1994. — Concepciones del lenguaje, en Filosofía del Lenguaje I. Se­ mántica. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, N.° 16. Madrid: Trotta, 2007. — Acero, Juan, De Bustos, Eduardo & Quesada, Daniel. Intro­ ducción a la Filosofía del Lenguaje. Colección Teorema. Serie N.° 9. Madrid: Ediciones Cátedra, 1996. Bohlander, Michael. Principles of German Criminal Law, Vol. 2, Hart Publishing, Oxford, 2009. Correa, Teresa. El principio de proporcionalidad en Derecho penal. Ma­ drid: Edersa, 1999. Alcácer Guirao, Rafael. Facticidad y normatividad. Notas sobre la re­ lación entre ciencias sociales y Derecho penal. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LIE Madrid, 1999. Alonso Gallo, Jaime. Las decisiones en condiciones de incertidumbre y el Derecho Penal. Revista para el Análisis del Derecho. Barcelona, 2011. Anscombe, G. E. Intención. Traducción de María Isabel Estellino. Buenos Aires: Paidós, 1991. 175 Bibliografía — Medalist's address: action, intention and double effect. [Discurso del medallista: acción, intención y 'doble efecto']. Traduc­ ción propia. EnP. A. Woodward (ed.). The doctrine of double effect: philosophers debate a controversial moral principle. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press Antón Oneca, José. Derecho Penal. 2.a edición anotada y corregida por José Hernández y Luis Beneytez. Madrid: Akal, 1986. Ambos, Kai. Dogmática jurídica penal y concepto universal de hecho pu­ nible. Política Criminal. N.° 5, 2008. Atienza, Manuel. El futuro de la dogmática jurídica: a propósito de N. Luhmann. El Basilisco, Revista de materialismo filosófico, número 10, 1980. Austin, Jhon. Un alegato en pro de las excusas. En Ensayos filosóficos, compilación de James Urmson y Geoffrey Warnock. Traducción de Alfonso García Suárez. Madrid: Alianza, 1989. — Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones. Compilación de James Urmson. Traducción de Genaro Carrió y Eduardo Rabossi. Barcelona: Paidós, 1990. Baratta, Alessandro. La vida y el laboratorio del Derecho. A propósito de la imputación de la responsabilidad en el proceso penal. Cuadernos de Filosofía del Derecho, Doxa, N.° 5. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Alicante, 2001. Bacigalupo, Enrique. Derecho penal. Parte general. 2.a ed. Buenos Aires: Hammurabi, 1999. — Problemas actuales del dolo, en Homenaje al Dr. Gonzalo Ro­ dríguez Mourullo. Madrid: Civitas, 2005. Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Bar­ celona: Paidós, 2006. Beigel, Fernanda. El itinerario y la Brújula: el vanguardismo estéticopolítico de José Carlos Mariátegui. Buenos Aires: Biblos, 2003. Bello, Gabriel. El agente moral y su transformación semiótica. En Manuel Cruz (coord.). Acción humana. Barcelona: Ariel, 1996. 176 -------------------------------------------- Entre el dolo y la culpa------ —----------------------------------------- Bennett, Jonathan. Morality and consequences. [Moralidad y conse­ cuencias]. Traducción propia. The Tanner Lectures on Human Values. Oxford University, 1980. Bettiol, Giuseppe. El problema penal. Traducción de José Luis Guzmán Dalbora. Buenos Aires: Hammurabi, 1995. Bono, María. La Ciencia del Derecho y los problemas del lenguaje natu­ ral: la identificación del conflicto. Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, N.° 13. Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2000. Borja Jiménez, Emiliano. Algunas reflexiones sobre el objeto, el sistema y la función ideológica del derecho penal. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Volumen LI. Madrid, 1998. — La crisis de la dogmática: nuevas perspectivas. Cuadernos de Derecho penal (julio-diciembre) N.° 12. Bogotá: Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda, 2014. Busato, Paulo. Dolo y significado. Revista General de Derecho Penal, N.° 06, 2006. — La tentativa del delito. Análisis a partir del concepto significativo de la acción. Curitiba: Jurua, 2011. — Derecho penal y acción significativa. La función del concepto de acción en derecho penal a partir de la filosofía del lenguaje. Buenos Aires: Editorial Didot, 2013. Bustinza, Marco. Delimitación entre dolo eventual e imprudencia. San­ tiago de Chile: Ediciones Olejnik, 2017. Bustos Ramírez, Juan. Homicidio con dolo eventual o imprudente. Poder Judicial, N.° 10,1988. Canaris, Claus-Wilhem. Función, estructura y falsación de las teorías jurídicas. Traducción de Daniela Brückner y José Luis de Castro. Madrid: Civitas, 1995. Canestrari, Stefano. La estructura del dolus eventualis la distinción entre dolo eventual y culpa consciente: frente a la nueva fenomenología del riesgo. Revista de Derecho Penal y Criminología, 2.a época, N.° A. 29M U1? ---------------------------------------------------------- Bibliografía------------------------------------------------------------ Caro Jhon, José. Normativismo e imputación jurídica penal. Estudios de Derecho penal funcionalista. Colección dogmática penal. N.° 05. Lima: Ara Editores, 2010. Garrió, Genaro. Notas sobre Derecho y Lenguaje. Buenos Aires: Edito­ rial Abeledo-Perrot, 1998. — Sobre los límites del lenguaje normativo. 1.a reimp. Filosofía y Derecho. Buenos Aires: Astrea, 1973. Castillo Alva, José. Derecho penal Parte Especial. Tomo I. Lima: Grijley, 2010. Cavanaugh, Thomas. Double-Effect Reasoning: Doing Good and Avoiding Evil. [Razonamiento de doble efecto: hacer el bien y evitar el mal]. Traducción propia. Oxford University press, 2006. Cerdeira Bravo de Mansilla, Guillermo. Analogía e interpretación extensiva: una reflexión (empírica) sobre sus confines. ADC. Tomo LXV. Fascículo III, 2012. Cerezo Mir, José. Ontologismo y normativismo en el finalismo de los años cincuenta. Revista de Derecho penal y Criminología, 2.a época, N.° 12, 2003. Chalmers, David. La mente consciente: en busca de una teoría fundamen­ tal. Traducción José A. Álvarez. Barcelona: Gedisa, 1996. Churchland, Paul. Materia y consciencia: Introducción contemporánea a la Filosofía de la mente. Traducción de Margarita N. Mizraji. 2.a ed. Barcelona: Gedisa, 1999. Corcoy Bidasolo, Mirentxu. El delito imprudente, criterios de Imputación de Resultado. Barcelona: PPU, 1989. Cuello Contreras, Joaquín. Acción, Capacidad de Acción y Dol Falsas o Eventual. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXXVI, Fase. I. Madrid, 1983. — Antinomias en la Teoría del Delito. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Fascículo III. Madrid, 1991. Davidson, Donald. De la acción. En Ensayos sobre acciones y sucesos. Barcelona: Crítica, 1995. 178 Entre el dolo y la culpa — De Tener la intención. En Ensayos sobre acciones y sucesos. Barcelona: Crítica, 1995. Mata Barranco, Norberto. Aspectos nucleares del concepto de proporcionalidad de la intervención penal. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Vol. LX. Madrid, 2007. la — El principio de proporcionalidad penal. Valencia: Editorial Tirant Lo Blanch, 2007. Delitala, Giacomo. El hecho en la teoría general del delito. Colección Maestros del Derecho Penal, vol. 29. Buenos Aires: Editorial B de F, 2009. Díaz Pita, María. La presunta inexistencia del elemento volitivo en el dolo y su imposibilidad de normativización. Revista Penal, N.° 17. Madrid: La Ley, 2006. — El dolo eventual. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2010. Díez Ripollés, José Luis. Los elementos subjetivos del delito. Bases me­ todológicas. Valencia: Tirant lo Blanch, 1990. — Los delitos cualificados por el resultado en el proyecto del C. P. español de 1980 (1). Anuario de Derecho penal y Ciencias Penales. Madrid, 1982. Dopico Gómez-Aller, Jacobo. Omisión e injerencia en derecho penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006. Duff, Antony. Intention, agency and criminal liability: Philosophy of ac­ tion and the criminal law. [Intención, agencia y responsabilidad penal: Filosofía de Acción y Derecho Penal]. Traducción propia. Blackwell, 1990. Endicott, Timoty. La vaguedad en el derecho. 1.a ed. Madrid: Dykinson, 2007. Eser, Albin & Burkhardt, Bjorn. Derecho Penal: cuestionesfundamentales de la Teoría del Delito sobre la base de casos de sentencias. Traducción de Silvina Bacigalupo y Manuel Cancio Melia. Editorial Consti­ tución y Leyes. Madrid: Colex, 1995. 179 -----------------------------------------------------------Bibliografía-------------------------------------------------------- — Fabra Pere. Habermas: Lenguaje, razón y verdad. Madrid: Marcial Pons, 2008. Fann, K. T. El concepto de Filosofía en Wittgenstein. Traducción de Miguel Angel Beltrán. Colección Filosofía y Ensayo. Madrid: Tecnos, 2013. Feijoo Sánchez, Bernardo. El dolo eventual. Bogotá: Universidad del Externado de Colombia. Centro de Investigaciones en Filosofía y Derecho, 2004. Feinberg, Joel. Action and responsabilty. En Max Black (ed.), Philoso­ phy in America. Ithaca: Cornell University Press, 1965. Ferrater Mora, José. Diccionario de filosofía. Tomo II, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1965. Fiandaca, Giovanni & Musco, Enzo. Derecho Penal. Parte general. Traducción de Luis Niño. 4.a ed. Bogotá: Temis, 2006. Fitzpatrick, William. The doctrine of double effect: intention and permis­ sibility. [La doctrina del doble efecto: Intención y permisibilidad]. Traducción propia. Philosophy Compass, 7(3), 2012. Fletcher, George. Conceptos básicos de derecho penal. Traducción de Francisco Muñoz Conde. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997. — Gramática del Derecho Penal. Traducción de Francisco Muñoz Conde. Buenos Aires: Hammurabi, 2008. Foot, Philippa. The problem of abortion and the doctrine of the double effect. [El problema del aborto y la doctrina del doble efecto]. Traducción propia. En P. A. Woodward (ed.). The doctrine of double effect: philosophers debate a controversial moral prin­ ciple. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press. — Morality, action and outcome. [Moralidad, acción y resultado]. Traducción propia. En P. A. Woodward (ed.). The doctrine of double effect: philosophers debate a controversial moral principle. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press. Frisch, Wolfang, Lo fascinante, lo acertado y lo problemático de la teoría de la imputación objetiva del resultado, En Causalidad, riesgo e im­ 180 Entre el dolo y la culpa putación. Traducción de Marcelo Sancinetti, Hamurabi, Buenos Aires, 2009. Frommel, Monika. Los orígenes ideológicos de la teoría final de la acción de Welzel. Traducción de Francisco Muñoz Conde. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XLII. Madrid, 1982. Gadamer Hans George. El giro hermenéutico. Traducción de Arturo Parada. Colección Teorema. Cátedra. 1995. García Suárez, Alfonso. Modos de significar. Una introducción temática a la Filosofía del Lenguaje. Madrid: Tecnos, 1999. Gascón, Marina. Los hechos en el derecho. Bases arguméntales de la prueba. 2.a ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. Gimbernat Ordeig, Enrique. Estudios de Derecho Penal. 3a edición. Madrid: Editorial Tecnos, 1991. — Tiene un futuro la dogmática jurídico-penal ? Lima: Ara Editores, 2009. Glover, Jonathan. Causando la muerte y salvando vidas. Traducción propia. Penguin books, 1990. González Cussac, José. Los antiguos y nuevos horizontes de la dogmática penal. Cuadernos de Derecho penal (enero-junio) N.° 13. Bogotá: Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda, 2015. — Lenguaje y dogmática penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. Gonzáles Alvarez, Roberto. Neoprocesalismo. Teoría del Proceso Civil Eficaz. Lima: Ara Editores, 2013. Gcitzález’Lagier, Daniel. Buenas razones, malas intenciones. Sobre la atribución de las intenciones. Doxa, N.° 26. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Universidad de Alicante. 2003. — Las paradojas de la acción. Una introducción a la teoría de la ac­ ción humana desde el punto de vista del Derecho y de la Filosofía. Madrid: Marcial Pons, 2013. Góssel, Karl. Acerca del normativismo y del naturalismo en la teoría de la acción. Traducción Miguel Polaino-Orts y José Antonio Caro John. Lev i T.° 13 - Año ZII. Lima, 2014. 131 Bibliografía Greco, Luis. Dolo sin voluntad, en Reflexiones sobre el Derecho Penal. Traducción de Juan Carrión Díaz. Lima: Grijley, 2019. Guastini, Ricardo. Estudios sobre la interpretación jurídica. 5.a ed. México: Porrúa, 2003. Habermas, Jurgen. Facticidad y validez. Madrid: Trotta, 1998. — Verdad y justificación. Traducción de Pere Fabra y Luis Diez. Madrid: Trota, 2002. — Teoría de la acción comunicativa. Serie Estructuras y ProcesosFilosofía. Madrid: Trotta, 2010. Hacking, Ian. ¿Por qué el lenguaje importa a la Filosofía? Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1979. Hadok, Pierre. Wittgenstein y los límites del lenguaje. Valencia: Pretex­ tos, 2007. Hart, Herbert. El Concepto de Derecho. Traducción de Genaro Carrió. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1968. Hassemer, Winfried. Fundamentos del derecho penal. Traducción de Francisco Muñoz Conde y Luis Arroyo Zapatero. Barcelona: Bosch, 1984. — Los elementos característicos del dolo. Traducción de María Díaz Pita. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XLIII. Fase. III. Madrid, 1990. — ¿Por qué el lenguaje es tan importante para el derecho ? en Critica al derecho penal de hoy. Buenos Aires: Ad Hoc, 1995. Hava, Esther. Dolo eventual y culpa consciente. Criterios diferenciadores. En José Hurtado Pozo (dir.). Problemas fundamentales de la parte general del Código Penal. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica-Universidad de Friburgo, 2009. Herzberg, Rolf. Die Abgrenzung von Vorsatz und bewusster Fahrlassigkeit -ein Problem des objektiven Tatbestand [La delimitación de dolo y culpa consciente. Un problema de tipo objetivo] Traducción propia, JuS, 1986. 182 Entre el dolo y la culpa La inducción a un hecho principal indeterminado. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XLIII, Fase. XVII. Madrid, 1995.* Reflexiones sobre la teoríafinal de la acción. Traducción de Sergi Cardenal Montraveta. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, N.° 10, 2008. Hirsch, Joachim. Acerca de la crítica alfinalismo. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII, Fase. I, Madrid, 2005. Hortal Ibarra, Juan Carlos. El concepto de dolo: su incidencia en la determinación del tipo subjetivo en los delitos de peligro en general y en el delito contra la seguridad en particular. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVII. Madrid, 2004. Hruschka, Joachim. Sobre la difícil prueba del dolo. Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales, N.° 04. Lima, 2003. Hurtado Pozo, José. Principio de legalidad e interpretación: prostitución y el Tribunal Eederal Suizo. En Jacobo López Barja de Quiroga & José Zugaldía. Dogmática y Ley Penal. Libro Homenaje a Enrique Bacigalupo. Tomo II. Madrid: Marcial Pons, 2004. — Manual de Derecho Penal. Parte General. 3.a ed. Lima: Grijley, 2005. — Problemas fundamentales de la Parte General del Código penal peruano, (dir.) Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú-Universidad de Friburgo. Lima, 2009. Jaén Vallejo, Manuel. Los puntos de partida de la dogmática penal. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XLVIII. Fascículo I. Madrid, 1995. Jakobs, Gunther. Sobre la función de la parte subjetiva del delito en De­ recho Penal. Tomo XLII, Fascículo II. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid, 1989. — Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la impu­ tación. Traducción de Joaquín Cuello Confieras y Serrano González de Murillo, 2.a edición. Madrid: Marcial Pons, 1995. — La imputación penal de la acción y la omisión. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Vol- ALIA. Fase. III Madrid, 1996. 183 Bibliografía — Sobre la normativización de la dogmática jurídico penal. Traduc­ ción de Manuel Cancio Meliá y Bernardo Feijoo Sánchez. Universidad del Externado de Colombia. Bogotá, 2004. Jescheck, Hans. Tratado de Derecho penal. Parte general. 4.a ed. Granada: Comares, 1993. — Jescheck, Hans & Weigend, Thomas. Tratado de Derecho Penal. Parte General. 5.a ed. Traducción de Miguel Olmedo Cardenette. Granada: Editorial Comares, 2003. Jiménez De Asúa, Luis. Tratado de Derecho penal Parte General. Tomo V. Buenos Aires: Editorial Losada, 1976. — Principios de Derecho Penal: la ley y el delito. Abeledo Perrot. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1997. Kahneman, Daniel & Tversky, Amos. Juicio bajo incertidumbre: Heu­ rísticas y sesgos, Science 185,1974. Katz, Jerrold. Filosofía del Lenguaje. Traducción de Marcial Suárez. Barcelona: Ediciones Martínez Roca S. A, 1971. Kaufmann, Armin. La estructura del dolo eventual. Traducción de R. F. Suarez. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XIII, Fase. II. Madrid, 1960. Kaufmann, Arthur. Filosofía del DerPenal Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1999. Kindháuser Urs. Der vorsatz ais zurechnungskriterium. [El dolo como criterio de imputación]. Traducción propia. En ZSfW, Tomo 96, 1984. — Imputación objetiva y subjetiva en el delito doloso. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Vol. LIX. Madrid, 2006. — ¿ Qué es la imprudencia ? Traducción de Juan Pablo Mañalich. En Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa, N.° 02. Lima, 2012. — Acerca del concepto jurídico penal de acción. Cuadernos de Derecho Penal (Julio). Bogotá: Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda, 2012. 184 Entre el dolo y la culpa Korta, Kepa. Hacer Filosofía del Lenguaje, en Revista de Filosofía, volumen 27, N.° 2 (2002). Kuhn, Tomas. La función del dogma en la investigación científica. Tra­ ducción de Dámaso Eslava. Valencia: Cuadernos Teorema, 1979. — La estructura de las revoluciones científicas. Traducción de Agustin Contin. 4.a reimp. Madrid, 1979. Lafont, Cristina. La razón como lenguaje: una revisión del giro lingüístico en la Filosofía del Lenguaje Alemana. Madrid: Visor, 1993. Lampe, Ernst Joachim La dogmática jurídico penal entre la antología social y el funcionalismo. Traducción de Miguel Polaino Orts, Guillermo Orce y Carlos Gómez Jara Diez. Serie Pensamiento Penal Con­ temporáneo. Lima: Grijley, 2003. Laporta, Mario. El dolo y su determinación en casación. Normativización y ubicación estructural en una concepción personal del injusto. Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007. Lariguet, Guillermo. La aplicabilidad del programa falsacionista de Popper a la Ciencia Jurídica. Isonomía. N.° 17, 2002. Leite Ferreira Cabral, Rodrigo. Dolo y Lenguaje. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. López Moreno, Angeles Filosofía del Lenguaje. Implicaciones para la Filosofía del Derecho. Anales de Derecho. Número 10.1987-1990, Universidad de Murcia. Ludlow, Peter & Bearley, Brian. The Philosophy of Mind: Classical Pro­ blems/contemporary. [La Filosofía de la mente. Problemas clásicos/ cuestiones actuales]. Traducción propia. Issues, Bradford, 2006. Luzon Peña, Diego. La relación del merecimiento de pena y de la necesi­ dad de pena con la estructura del delito. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo IVL. Madrid, 1993. — Dolo y dolo eventual: Reflexiones. En Adán Nieto Martín {coord.). Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos In me­ moria, Vol. I, Ediciones Universidad Castilla La Mancha y Salamanca, Cuenca, 2001. —------------------------------------------------------- Bibliografía------------------------------------------------------------ Malamud, Jaime. Suerte, acción y responsabilidad: un ensayo sobre suerte, moralidad y castigo. Colección Textos de Jurisprudencia. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2008. Mangan, Joseph. An historical analysis of the double effect principle. [Un análisis histórico del principio de doble efecto]. Traducción propia. Theological Studies, 10(1), 1949. Manrique Pérez, Laura. El desafío de la taxatividad. Anuario de Dere­ cho Penal y Ciencias Penales. Tomo LVIII. Madrid, 2005. — Responsabilidad, dolo eventual y doble efecto. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Doxa N.° 30. Universidad de Ali­ cante, 2007. — Acción, conocimiento y dolo eventual. Isonomía N.° 31. México D. F., 2009. — La doctrina del doble efecto y el problema de la cercanía. Analisi e Diritto, 2009. — Medios y consecuencias necesarias. Observaciones acerca de la responsabilidad y la doctrina del doble efecto. Crítica: Revista Hispanoamericana de Filosofía. Vol. 44. Universidad Na­ cional Autónoma de México. Distrito Federal. 2012. — Acción dolo eventual y doble efecto: un análisis filosófico so­ bre la atribución de consecuencias probables. Marcial Pons. Madrid, 2012. — Reproche al dolo como reproche. Pensar en Derecho, número 2. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 2013. Manrique, María; Navarro, Pablo & Peralta, José. La relevancia de la dogmática penal. N.° 58 Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho. Universidad de Externado de Colombia. Bogotá, 2011. Mañalich, Juan. Bases para una teoría comparativa del hecho punible. Re­ vista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, N.° 75 (2), 2006. Marquis, Donal. Four versions of double effect. [Cuatro versiones del doble efecto]. Traducción propia. En P. A. Woodward, (ed.). The doctrine of double effect: philosophers debate a controversial moral principle. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press 186 Entre el dolo y la culpa Martínez-Buján Pérez, Carlos. La concepción significativa de la acción de T. S. Vives y sus correspondencias siste Derecho máticas con las concepciones teológico-funcionales del delito. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Coruña, 2001. — El concepto «significativo» de dolo: un concepto volitivo normativo. En Problemas Actuales del Derecho Penal y de la Criminolo­ gía, estudios penales en memoria de la Profesora Dra. María del Mar Díaz Pita. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008. — DerechovPenal Económico y de la Empresa. Parte general. Volu­ men I. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2011. Martínez Freire, Pascual. La nueva filosofía de la mente. Barcelona: Gedisa, 1995. Maurach, Reinhart. Tratado de Derecho penal. Parte general. Traducción y notas de Juan Córdoba Roda. Barcelona: Ariel, 1962. Mazuelos Coello, Julio. El delito imprudente en el Código penal peruano: La infracción del deber de cuidado como creación de un riesgo jurídi­ camente desaprobado y la previsibilidad individual. En José Hurtado Pozo (dir). Problemas fundamentales de la Parte Gem;.ñ ó el Código penal peruano. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú-Universidad de Friburgo, 2009. Mc'Tntyre, Alison. Doing away with double effect. [Salir con doble efecto]. Traducción propia. Ethics, The University of Chicago press, 111(2), 2001. — Doctrine of double effect. In E.N. Zalta (Ed.), The Stanford en­ cyclopedia of philosophy. Available at http://plato. Stanford, edu// double-effect/ Mendonca, Daniel. Las claves del derecho. Barcelona: Gedisa, 2008. Mezger, Edmund. Derecho Penal. Libro de Estudio. Parte General. Traducción de la 6.a ed. Alemana por Conrado Finzi y Ricardo Núñez. Argentina: Editorial Bibliográfica Argentina, 1955. Miranda, Alejandro. El principio del doble efecto y su relevancia en el razonamiento jurídico. Revista Chilena de Derecho, vol. 35, N.° 3. Santiago, 2008. 187 —------------------------------------------------------- Bibliografía------------------------------------------------------------ Mir Puig, Santiago. Sobre lo objetivo y lo subjetivo en el injusto. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XLI, Fascículo III. Madrid, 1988. — La perspectiva ex ante en el derecho penal. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo 36, Fasc/Mes 1. Madrid, 1983. — Sobre lo objetivo y lo subjetivo en el injusto. Anuario de De­ recho Penal y Ciencias Penales. Tomo XLI, Fascículo III. Madrid, 1988. — Derecho Penal. Parte General. 3.a ed. España: Tecnos, 1990. — Límites del normativismo penal. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, N.° 7, 2005. Moccia, Sergio. El Derecho Penal entre ser y valor. Punción de la pena y sistemática teleológica. Traducción de Antonio Bonanno. Uruguay: B de F, 2003. Molina Fernández, Fernando. La cuadratura del dolo: problemas irreso­ lubles, sorites y Derecho Penal. En el Homenaje al profesor Gonzalo Rodríguez Mourullo. Madrid: Thomson-Civitas, 2005. Montiel, Juan. Analogía favorable al reo. Fundamentos y límites de la analogía in bonam partem en el Derecho Penal. Universidad Exter­ nado de Colombia. Bogotá, 2011. — Estructuras analíticas del principio de legalidad. Revista para el Análisis del Derecho. Barcelona, 2017. — Montiel, Juan & Ramírez, Lorena. De camareros estudiantes de biología a jueces biólogos. A propósito de la sentencia del BGH sobre los hongos alucinógenos y la deferencia a los expertos en el ámbito penal. Revista para el Análisis del Derecho. Bar­ celona, 2010. Montoya, Iván (coord.). Críticas al funcionalismo normativista y otros temas actuales del Derecho Penal. Jornadas Internacionales de De­ recho Penal. Lima: Palestra Editores, 2011. Moreno Hernández, Moisés. Vinculaciones entre dogmática penal y política criminal (¿Ontologismo vs. Normativismo?) En La influen­ cia de la Ciencia Penal alemana en Iberoamérica, homenaje a 188 Entre el dolo y la culpa Claus Roxin / coord, por Miguel Ontiveros Alonso, Mercedes Peláez, 2003. Moreso, Josep Joan. Lenguaje jurídico. En Ernesto Garzón y Francis­ co Laporta (edrs.). El derecho y la justicia. 2.a ed. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Madrid: Trotta, 2000. — Principio de legalidad y causas de justificación: sobre el alcance de la taxatividad. Doxa. N.° 24. Universidad de Alicante, 2001. Morselli, Elio. El tipo subjetivo del delito desde la perspectiva crimino­ lógica. Anuario de Derecho penal y Ciencias Penales. Tomo 44, Fascículo 3. Madrid, 1991. Muñiz Rodríguez, Vicente. Introducción a la Filosofía del Lenguaje. Problemas ontológicos. Volumen I. Barcelona: Antropos Editorial del Hombre, 1989. Muñoz Conde, Francisco. De lo vivo y de lo muerto en la obra de Armin Kaufmann. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo 44, Fase. 2. Madrid, 1991. — Introducción al Derecho Penal. 2.a ed. Buenos Aires: B de F, 2001. Murphy, James. The principle of double effect: act-types and intentions. [El principio del doble efecto: tipos de acto e intenciones]. Tra­ ducción propia. International Philosophical Quarterly. Vol. 53, N.° 2, 2013. Narváez Mora, Maribel. Wittgenstein y la teoría del derecho. Una senda para el convencionalismo jurídico. Madrid: Marcial Pons, 2004. Naucke, Wolfgang. Sobre la prohibición de regreso en el derecho penal. Traducción de Manuel Cancio. En VV. AA. La prohibición de regreso en Derecho Penal. Bogotá, 1998. Nieto, Carlos. La conciencia lingüística de la filosofía. Ensayo de una crítica de la razón lingüística. Colección Estructuras y Procesos. Serie Filosofía. Madrid: Trotta, 1997. Niño, Carlos Santiago. Los límites de la responsabilidad penal: una teoma liberal del delito. Buenos Aires: Astrea, 1980. 1W —-------------------------------------------------- — Bibliografía---------------------------------------------------------- - — Consideraciones sobre la dogmática jurídica (con referencia parti­ cular a la dogmática penal). Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito Federal, 1989. Olivecrona, Karl. Lenguaje jurídico y realidad. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. México. D. F: Fontamara, 2007. Pagliaro, Giuseppe. Principios de Derecho Penal. Parte General. 4.a ed. Milano, 1993. Paredes Castañón, José Manuel. Problemas metodológicos en la prue­ ba del dolo. Anuario de Filosofía del Derecho. Volumen XVIII. Madrid, 2001. Pedreira, Félix. Derecho penal material, Derecho procesal penal y prohi­ bición de retroactividad. Volumen LXI. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid, 2008. Pérez Alonso, Esteban. Las revoluciones científicas del derecho penal: Evolución y estado actual de la dogmática jurídico-penal. Tomo L. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid. 1997. Pérez Barberá, Gabriel. El dolo eventual, el estado de la cuestión de la dogmática penal alemana. Buenos Aires: Hammurabi, 2011. — El dolo como reproche. Hacia el abandono de la idea de dolo como estado mental. Pensar en Derecho, N.° 01, 2012. Philipps, Lothar. Dolus eventualis ais problem der entscheidungunter risiko, [Dolus eventualis como un problema de toma de decisiones de riesgo]. Traducción propia, en ZStW (85), 1973. — An der grenze von vorsatz und fahrlassigkeit: ein modell multikriterieller computergestützter entscheidungen. [En el límite entre dolo e imprudencia: un modelo de decisiones funda­ das en criterios múltiples con el respaldo en un programa informático]. Traducción propia. En FS-Roxin, (2001). Pinker, Steven. The mystery of consciousness. [El misterio de la cons­ ciencia]. Traducción propia. Times, 2007. Platón. Apología de Sócrates, Menón, Crátilo. Traducción de Oscar Martínez García. Madrid: Alianza Editorial, 2004. 190 Entre el dolo y la culpa Polaino Navarrete, Miguel. Derecho penal. Modernas bases dogmáticas. Lima: Grijley, 2004. Popper, Karl. Conjeturas y refutaciones: El desarrollo del conocimiento científico. Traducción de Néstor Míguez. 3.a reimp. Barcelona: Paidós, 1991. — La lógica de la investigación científica. Traducción de Víctor Sánchez de Zavala. Madrid: Tecnos, 2008. Porciúncula Neto, José. Lo objetivo y lo subjetivo en el tipo penal. Hacia la exteriorization de lo interno. Barcelona: Atelier, 2014. Puppe, Ingerborg, La distinción entre el dolo e imprudencia. Traducción de Marcelo Sancinetti. Buenos Aires: Hammurabi, 2010. — Perspectivas conceptuales sobre el dolo eventual, en Jesús María Silva Sánchez (din). El derecho penal como ciencia. Mé­ todo, teoría del delito, tipicidad y justificación. Estudios y debates en derecho penal. Editorial BdeF. MontevideoBuenos Aires. 2014. — Naturalismo en la dogmática jurídico-penal moderna. En Jesús María Silva Sánchez (dir.). El derecho penal como ciencia. Método, teoría del delito, tipicidad y justificación. Estudios y debates en Derecho Penal, Montevideo: Editor BdeF, 2014. Quintero Olivares. Derecho penal. Parte general. Madrid, 1999. — Acto, resultado y proporcionalidad. Anuario de Derecho penal y Ciencias Penales, Tomo 7A/M. Fase. II, Mayo-Agosto. Madrid, 1982. Ragués I Vallés, Ramón. La determinación del conocimiento como ele­ mento del tipo subjetivo. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Vol. XLIX, Fase. II. Madrid, 1996. — El dolo y su prueba en el proceso penal. Barcelona: J. M. Bosch Editor, 1999. — Consideraciones sobre la prueba del dolo. Revista de Estudios de la Justicia. REJ, 1 I.° 4, 2004 191 Bibliografía — De nuevo el dolo eventual: un enfoque revolucionario para un tema clásico. Revista para el Análisis del Derecho InDret. España. 2012 — Derecho penal sustantivo y Derecho procesal penal: Hacia una visión integrada. La Reforma del Proceso Penal Peruano. Anuario de Derecho Penal. Lima, 2004. Ramón, Eduardo. Interpretación extensiva y analogía en el Derecho Pe­ nal. Revista de Derecho Penal y Criminología. 3.a época, N.° 12. España, 2014. Ramos Mejía, Enrique. Las estructuras lógico-objetivas en el derecho penal. Anuario de Derecho penal y Ciencias Penales. Madrid, 1970. Ramos Vásquez, José. Un proceso interno necesita criterios externos. Algu­ nos apuntes sobre la gramática profunda del elemento volitiva del dolo. En Juan Carbonell Mateu y otros (coordinadores). Constitución, Derechos fundamentales y Sistema penal (semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomas Salvador Vives Antón). Valencia: Tirant lo Blanch, 2009. — Una aproximación wittgensteiniana al Derecho Penal, en Pérez Alvarez Fernando, (coord.) Temas Actuales de Investigación en Ciencias Penales. I Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Ciencias Penales, octubre 2009. Salamanca, 2011. Reaños Peschiera, José. El error de tipo como reverso del dolo. lus La Revista, N.° 37. Robinson, Paul. Principios distributivos del Derecho Penal. Madrid: Marcial Pons, 2012. Rodríguez Delgado, Julio. El tipo imprudente. Una visión funcional desde el Derecho Penal Peruano. Lima: Grijley, 2013. Romeo Casabona, Carlos. Sobre la estructura monista del dolo. Una visión crítica, en Homenaje al Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo. Madrid: Civitas, 2005. Rorty, Richard. La Filosofía y el Espejo de la Naturaleza. 2.a ed. Traduc­ ción de Jesús Fernández. Madrid: Cátedra Teorema, 1979. 192 Entre el dolo y — la culpa El giro lingüístico. Traducción de Gabriel Bello. Barcelona: Paidós, 1998. Roxin, Claus. Derecho penal. Parte general. La estructura de la teoría del delito. Traducción de Manuel Luzón Peña y Diego de Vicente Remesal. Tomo I. Madrid: Civitas, 1997. — Política criminal y sistema de Derecho penal. Claves de derecho penal. Volumen II. 2.a ed. Traducción de Francisco Muñoz Conde. Buenos Aires: Hammurabi, 2000. — La evolución de la política criminal, el derecho penal y el proceso penal. Traducción de Carmen Gómez Rivero y María del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000. — Autoría y dominio del hecho en Derecho penal. Traducción de la sexta edición alemana por Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano Gonzales de Murillo. Madrid: Marcial Pons, 2000. — Normativismo, Política criminal y empirismo en la dogmática pena. En Problemas actuales de dogmática penal. Lima: Ara Editores, 2004. — El nuevo desarrollo de la dogmática jurídico penal en Alemania. Traducción de Ricardo Robles Planas e Ivo Coca Vila. Re­ vista para el Análisis del Derecho. Barcelona, 2012. — Acerca de la normativización del dolus eventuales y la doctrina del peligro de dolo, en La teoría del delito en la discusión actual. Traducción de Manuel Abanto Vásquez. Lima: Grijley, 2016. Ryle, Gilbert. El concepto de lo mental. Versión castellana de Eduardo Rabossi. Biblioteca de Filosofía. Barcelona: Paidós, 2005. Sacher de Koster, Mariana. La evolución de tipo subjetivo. Buenos Aires: Ad Hoc, 1998. Sánchez De La Torre, Angel. La antología jurídica como filosofía del derecho. Anuario de Filosofía del Derecho, N.° 14. Madrid, 1969. Sánchez Málaga, Armando. Una teoría para la determinación del dolo. Pre­ misas teóricas e indicadores prácticos. Uruguay: Editorial BdF, 2018. ILLA Bibliografía Sánchez Tomas, José. Interpretación penal en una dogmática abierta. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales Tomo LVIII. Ma­ drid, 2005. Savater, Fernando. Nietzsche. 1.a ed. México D. F: Aquesta Terra, 1993. Schauer, Frederick. Las reglas enjuego. Un examen filosófico de la toma de decisiones basadas en reglas en el derecho y en la vida cotidiana. Madrid: Marcial Pons, 2004. Schmidháuser, Eberhard. Zum begriffder bewussten fahrlassigkeit. [El concepto de culpa consciente]. Traducción propia. En GA, 1957. — Die grenze zwischen vorsatzlicher und fahrlassiger Straftat. [La frontera entre delito doloso y culposo («dolus eventualis» y «culpa consciente»)]. Traducción propia. JuS, 1980. Schone, Wolfang. Impudencia, tipo y ley penal. Traducción de Patri­ cia Ziffer. Universidad Externado de Colombia. Cuadernos de Conferencias y Artículos N.° 02. Bogotá, 1996. Schopenhauer, Arthur. El mundo como voluntad y representación. Traducción de Pilar López de Santamaría. Madrid: Trotta, 2003. Schroth, Ulrich. Die differenz von dolus eventualis und bewussterfahrhissikeit. [La diferencia entre dolus eventualis y culpa consciente]. Traducción propia. JuS. 1992. Schünemann, Bernd. El sistema moderno del derecho penal. Cuestiones fundamentales. Traducción de Manuel Cancio Meliá y Mercedes Pérez Manzano. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid, 1991. — Introducción al razonamiento sistemático en Derecho penal, en El sistema moderno del Derecho Penal: Cuestiones fundamentales. Traducción de Jesús Silva Sánchez. Madrid, 1991. — Cuestiones básicas del Derecho Penal en los umbrales del tercer milenio. Lima: Idemsa, 2006. — El propio sistema del Derecho Penal. Traducción de José Milton Peralta. Revista para el Análisis del Derecho InDret. Barce­ lona, 2008. 194 Entre el dolo y la culpa — El refinamiento de la dogmática jurídico-penal. ¿Callejón sin salida en Europa? Brillo y miseria de la ciencia jurídico penal alemana, en Obras Completas. Tomo I, Colección Autores de Derecho Penal. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2009 — La relación entre ontologismo y normativismo en la dogmática jurídico-penal. Críticas al normativismo, en Obras Completas. Tomo I. Colección Autores de Derecho Penal. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2009. — De un concepto filológico a un concepto tipológico de dolo, en Obras Completas. Tomo I. Colección Autores de Derecho Penal. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2009. Schutz, Alfred. La construcción significativa del mundo social. Barcelona: Paidós, 1993. Schweikert, Heinrich. ¿StrafrechtlicheHaftungfür riskantes Verhalten? [¿Responsabilidad penal por comportamiento de riesgo?]. Tra­ ducción propia, en ZStW, (70) 1958. Searle, Jhon. Intencionalidad. Traducción de Enrique Ujaldon Benitez. Madrid: Tecnos, 1992. — Actos de habla. Traducción de Valdés Villanueva. España: Planeta, 1994. — La construcción de la realidad social. Barcelona: Paidós, 1997. Silva Sánchez, Jesús María. Aproximación al Derecho Penal contempo­ ráneo. Barcelona: Bosch Editor S. A., 1992. — La Expansión del Derecho Penal. Aspectos de la Política Criminal en las Sociedades Postindustriales. 2.a ed. Madrid: Civitas, 2001. — Retos científicos y retos políticos de la Ciencia del Derecho Penal. Revista de Derecho Penal y Criminología. 2.a época, numero 9. España, 2002. — ¿Crisis del sistema dogmático del delito? Cuadernos de Con­ ferencias y Artículos N.° 40. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2007. 195 ---------------------------------------------------------- Bibliografía--------------------------------- - ------------------------ Simon, Herbert. El comportamiento administrativo. Errepar, 2011. Soler, Sebastián. Derecho penal Argentino. Tomo II. Buenos Aires: Tipográfica Argentina, 1956. Stevenson, Charles. Ética y lenguaje. Traducción de Eduardo Rabossi. Barcelona: Paidós, 1984. Stratenwerth, Gunther. Derecho penal, Parte general. El hecho punible. Traducción de Gladys Romero de la 2.a ed. alemana. Caracas: Edersa, 1982. Struensee, Eberhard. Consideraciones sobre el dolo eventual. Traducción de Alberto Kiss. Revista para el Análisis del Derecho InDret. Barcelona, 2009. — El tipo subjetivo del delito imprudente. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid. 1987. Tamarit Sumalla, Joseph. La tentativa con dolo eventual. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Fascículo II. Madrid, 1992. Taylor, Greg. Concepts of intention in German Criminal Law. Oxford Journal of Legal Studies 24:1, 2004, Terragni, Marco. Dolo eventual y culpa consciente. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni Editores, 2009. — Delito, castigo y dolo eventual Recuperado de www. terragni jurista, com. ar/ libros/castigonuevo.htm. Torío López, Angel. Versari in re ilícita y delito culposo. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Fascículo I. Madrid, 1976. — Racionalidad y relatividad en las teorías jurídicas del delito. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XLII, Fascículo II. Madrid, 1989. — Teoría cognitiva del dolo y concepto de temeridad (Reclessness). En Fernando Pérez Álvarez (ed.). Homenaje a Ruperto Núñez Barbero. Universidad de Salamanca. 2007. Valdés Villanueva, Luis. La búsqueda del significado. Lecturas de Filo­ sofía del Lenguaje. 4.a ed. Madrid: Tecnos, 2005. 196 —---------------------------------------------- Entre el dolo y la culpa---------------------------------------------- — Varela, Lorena. Dolo y error. Una propuesta para una imputación autén­ ticamente subjetiva. Barcelona: Bosch editor, 2016. Vergara Lacalle, Óscar. El derecho como fenómeno psicosocial. Un es­ tudio sobre el pensamiento de Karl Olivecrona. Colección filosofía, derecho y sociedad. Tomo N.° 5. Granada: Editorial Comares, 2004. Viehweg, Theodor. Apuntes sobre una teoría retórica de la argumentación jurídica, en Tópica y Filosofía del Derecho. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. 2.a ed. Barcelona, 1997. Vives Antón, Tomas. Reexamen del dolo. En Problemas actuales del Derecho Penal y de la Criminología: Estudios penales en memoria de la Profesora Dra. María del Mar Díaz Pita / coord, por Francisco Muñoz Conde, 2008. — Fundamentos del sistema penal. Acción significativa y derechos constitucionales. 2.a ed. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2011. — Lenguaje común, derechos fundamentales, filosofía y dogmática penal. En José Luis González Cussac (coord.). Lenguaje y dogmática penal. Valencia: Tirant lo Blanch. 2019. Vogel, Joachim. Dolo y error. Cuadernos de Política Criminal, N.° 95, II, 2008. Volk, Claus. Concepto y prueba de los elementos subjetivos. Revista Pe­ ruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales, N.° 03. Lima, 2001. Von Wright, Georg. Explicación y comprensión. Madrid: Alianza Uni­ versidad, 1979. — Norma y acción. Una investigación lógica. Madrid: Tecnos, 1979. — Valorar (o cómo hablar de lo que se debe callar). Nuevas bases para el emotivismo. Traducción de Carlos Alarcón Cabrera. Anuario de Filosofía del Derecho, N.° 18, 2001. Weigend, Thomas. Zwischen vorsatz und fahrlassigkeit [Entre dolo y culpa]. Traducción propia. ZStW, Tomo 93,1981. ÍA7 ---------------------------------------------- ------------Bibliografía------------------------ —--------------------------------- Welzel, Hans. La doctrina de la acción finalista, hoy. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXI. Fase. II. Madrid, 1968. — Derecho Penal Alemán. Traducción de Juan Bustos Ramírez y Sergio Yáñez Pérez. 4.a ed. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1993. — El nuevo sistema del derecho penal. Una introducción a la doctrina de la acción finalista. Buenos Aires-Montevideo: Editorial B de F, 2004. Wittgenstein, Ludwig. Investigaciones filosóficas. Barcelona: CriticaGrijalbo, 1988. — Sobre la certeza. Barcelona: Gedisa, 1991. — Tractatus Logico-Philosophicus. Traducción de Jacobo Muñoz Veiga e Isidoro Reguera Pérez. Madrid: Alianza Editorial, 1999. Zaffaroni, Eugenio. Tratado de Derecho penal. Parte general. Tomo I y II. Buenos Aires: Ediar, 1987. — Zaffaroni, Eugenio Alagia, Alejandro & Slokar, Alejandro. Manual de Derecho Penal. Parte General. 2.a ed. Buenos Aires: Ediar, 2006. Zielinski, Diethart. Disvalor de acción y disvalor de resultado en el con­ cepto del ilícito. Traducción de Marcelo Sancinetti. Buenos Aires: Hammurabi, 1990. — Dolo e imprudencia. Comentario a los artículos 15° y 16° del Código Penal Alemán. Traducción de Marcelo Sancinetti. Buenos Aires: Hammurabi, 2003. Zugaldía Espinar, José. La demarcación entre el dolo y la culpa: el pro­ blema del dolo eventual. Tomo XXXIX, Fascículo II. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid, 1986. — Algunos problemas actuales de la imputación objetiva y subjetiva (especial consideración de las muertes de inmigrantes en las trave­ sías marítimas. En Fernando Pérez Álvarez (ed.). Homenaje a Ruperto Núñez Barbero. Universidad de Salamanca, 2000. 198 Notas Este libro se terminó de imprimir en los talleres gráficos de Editora y Librería Jurídica Grijley E. IR. L <[email protected]>z en abril de 2021.