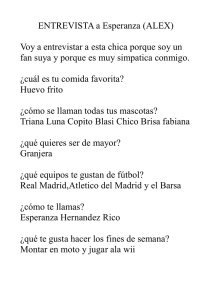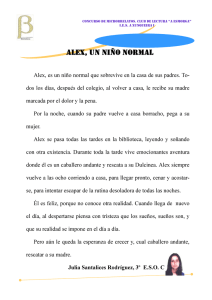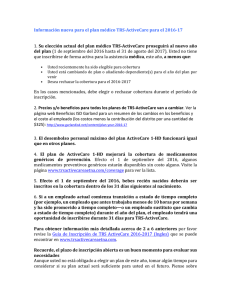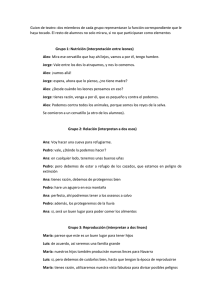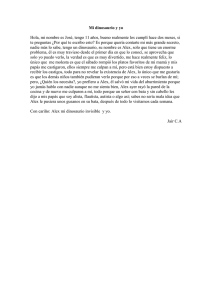YO MATe A LA PEQUE-A ASUNTA La esperada continuación de El Asesino de Alcasser (Serie Gloria Goldar no 2) (Spanish Edition)
Anuncio
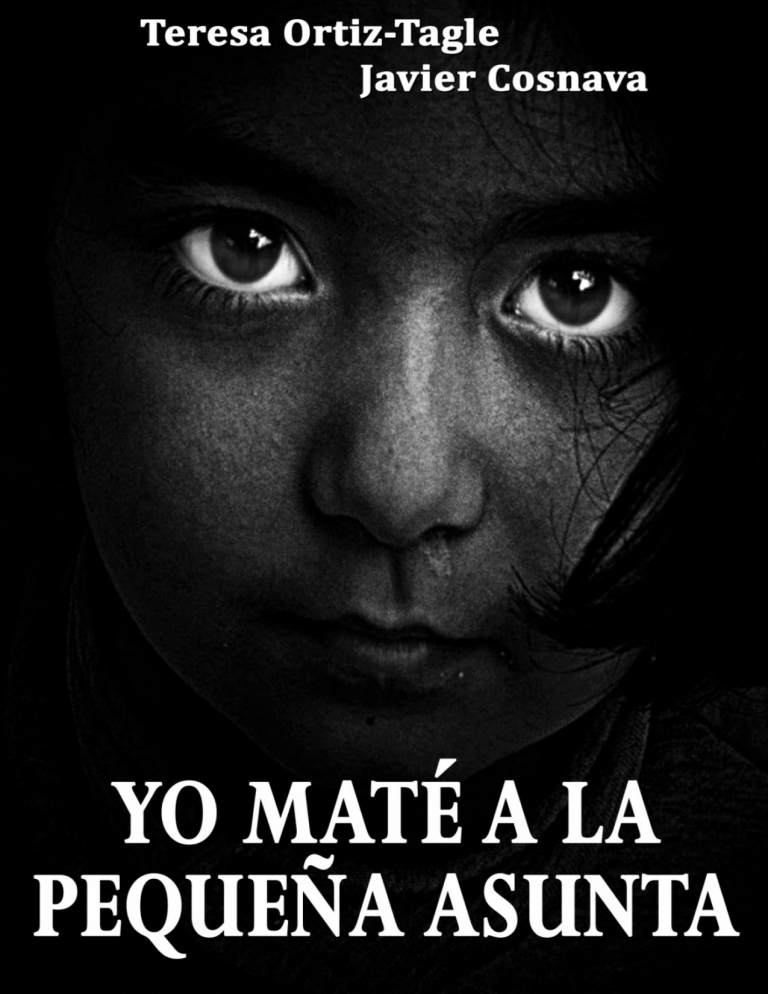
Javier Cosnava / Teresa Ortiz-Tagle YO MATÉ A LA PEQUEÑA ASUNTA Primera edición digital: febrero, 2020 Título original: YO MATÉ A LA PEQUEÑA ASUNTA © 2020 Javier Cosnava (AKA Javier Navarro Costa) © 2020 Teresa Ortiz-Tagle (Sofía Espinosa Alonso) Quiero agradecer a Omar Corral la ayuda prestada en esta novela en los capítulos que se desarrollan en Texas. Saludos, amigo. Portada: fotografía libre de los derechos de autor bajo Creative Commons CC0. Queda prohibido, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Todos los demás derechos están reservados. PRÓLOGO ALESSANDRA EN MANOS DE ASESINOS El veredicto de culpabilidad fue emitido por el jurado “en base a especulaciones, suposiciones y conjeturas, y no en indicios susceptibles de ser elevados a la categoría de prueba de cargo con entidad suficiente para destruir el derecho constitucional a la presunción de inocencia”. (Abogado de uno de los condenados en el caso Asunta) El periodismo funciona así. Si sale un tuit que dice que los datos revelan que Asunta volaba… entonces los periodistas publican a toda página que fuentes bien informadas próximas a la investigación aseguran que Asunta volaba. (Juez instructor del Caso Asunta) El caso Asunta es un crimen sin sentido del que no se conoce el móvil. En el que unos padres matan a su hija de 12 años después de darle la vida de una reina. (Periódico La Voz de Galicia) – No la podemos matar. – Pero… – No, no la podemos matar – dijo Jaime Llorens con un tono afligido de voz. Al poco, se le iluminó el rostro y dijo–: No la podemos matar… todavía. Alessandra estaba atada de pies y manos, tirada en el frío enlosado de una pequeña casa de campo en la sierra de Enguera. Se había levantado una leve ventisca sobre los pinos y las encinas del macizo montañoso y, desde donde se hallaba, podía ver en la lejanía plantaciones de olivos o de naranjos, y algún caserío abandonado. Echó un último vistazo a través de la ventana y fijó su atención en los tres hombres que la tenían retenida: Mauro, el cabrón que la había engañado durante semanas, enamorándola para conducirla finalmente al matadero. Jaime, su padre, de setenta años, un hombre de pelo blanco pero de aspecto aún juvenil y atlético. Salvador, de la misma edad o incluso algo mayor, lucía encorvado, casi completamente calvo. Su sonrisa aviesa le resultaba repugnante, aunque sabía que el verdadero líder del grupo era Jaime, el hombre que acababa de afirmar que no la iban a matar… al menos de momento. – No entiendo por qué – dijo Salvador, con gesto lastimero, como si fuese un niño al que han hurtado su chocolatina. – Es evidente – dijo Mauro, mirando a Alessandra con lástima. Entonces ella lo entendió. Mauro y Jaime llevaban décadas matando. Eran inteligentes, sutiles en su maldad. Pero Salvador era un seguidor. No hacía planes, solo disfrutaba de los restos de carne que le dejaban los líderes de la manada. – Todo el mundo sabe que vine aquí con mi novio a pasar unos días, pedazo de gilipollas – dijo Alessandra, mirando a Salvador–. Si desaparezco sin dejar rastro no tardará la policía en llamar a vuestra puerta. Apuesto a que tenéis a varias chicas enterradas en esta finca o en los alrededores. Salvador cogió unas tenazas y se dirigió hacia Alessandra con una sonrisa ladina. – Ahora veremos a quién llamas gilipollas. En menos de un minuto me estarás pidiendo perdón, y entonces… – ¡No! – le interrumpió Jaime, cogiéndole del brazo. – No podemos hacerle daño – terció Mauro. Salvador lanzó las tenazas al suelo. – Siempre os habéis creído muy listos. Siempre dándome órdenes. Pero aquí todos somos iguales, todos matamos, todos violamos, todos somos lo mismo. Desde las niñas de Alcasser hasta hoy llevamos tres décadas con nuestros "jueguecitos". Y estoy harto de vuestra actitud de superioridad. Yo no soy tan tonto como pensáis. Salvador dio una patada a las tenazas, que se deslizaron debajo de una cómoda. Se trataba de las mismas tenazas con las que habían arrancado un pezón a Desirée, una de las Niñas. Pero Alessandra estaba sonriendo pese al terror que sentía ante la presencia de aquel instrumento de tortura. Sabía que Salvador era el eslabón más débil de la tórrida cadena de asesinatos que unía a aquellos criminales. Desde que comenzaran su sangrienta carrera en Valencia habían matado juntos por toda España. Ella les había descubierto por casualidad, o acaso atando cabos, unos cabos finos, como las cuerdas de esparto con que las inmovilizaban. Unas cuerdas nada comunes para aquel uso, tal vez la firma de decenas de crímenes sin resolver. El rastro dejado por aquellas cuerdas estaba ahí, por eso había mordido un pedazo de esparto y se lo había comido. Si ella se había dado cuenta, otros podrían volver a descubrir la verdad. Cuando dieran con su cadáver tal vez obtuvieran la primera pista del rompecabezas. Al hacerle la autopsia descubrirían el fragmento del rollo de esparto en su estómago y las ruedas del destino comenzarían a correr en contra de aquellos tres monstruos. – No se trata de ser listo ni de ser tonto – dijo entonces Jaime, mirando de soslayo a Alessandra–. Esa zorra quiere provocarte, que le dejes la cara marcada, que no podamos seguir con nuestro plan. Salvador se volvió hacia su víctima. Ella sonreía, ahora ya abiertamente. – ¿Qué plan? La primera vez que Alessandra vio a Salvador fue en la Romana, el monte donde habían enterrado a las niñas de Alcasser. El anciano tenía una finca por los alrededores y montaba a caballo con altanería, como si la montaña entera fuese suya. Él la insultó por vestir de una forma demasiado provocativa, como una puta, y ella repuso que era él quien parecía una puta vieja sin peluca. La animadversión entre ambos fue instantánea. Y ya entonces se dio cuenta de que a aquel hombre le costaba mantener el control. – ¿Qué plan? – insistió Salvador, moviendo nerviosamente las manos. – Uno que nos permita salir libres de este maldito embrollo – dijo Jaime Llorens. ****** Los dos viejos cabrones se habían marchado. Alessandra contempló a su novio (exnovio) acercarse a ella y ponerse en cuclillas a su lado. Mauro era un hombre guapo, de unos cuarenta años, alto, musculoso… un buen partido si no hubiese resultado ser un asesino en serie. No era mala gente, o al menos tan malo como los otros dos. O eso ella quería creer. Mientras reflexionaba sobre sus sentimientos, sobre el momento presente y sus posibilidades de sobrevivir un día más, Mauro habló: – El trato es sencillo, Alex. Tú no quieres morir de una forma dolorosa y nosotros necesitamos que le mandes un vídeo a Gloria Goldar. Gloria era su jefa, al menos temporalmente. Alessandra no era de nadie, ni siquiera de sí misma. Era una forense reconocida y, aprovechando que necesitaban sus servicios en distintos lugares, a menudo su vida cabalgaba a impulsos… de Italia a España, de España a Estados Unidos, donde a menudo visitaba a su prima Jacobella. Pero, de cualquier forma, Gloria y ella habían acabado investigando el caso Alcasser y encontrado a los asesinos. Bueno, Alessandra los había encontrado por sí misma, y por eso ahora se hallaba en aquella terrible situación. – No, no es sencillo, Mauro. Yo no quiero morir y debemos hallar un punto intermedio. Algo que nos satisfaga a todos. – Nos has descubierto y no podemos permitir que sigas viva. Los puntos intermedios en este caso no son posibles. – Deben serlo a menos que quieras que la policía aparezca por aquí preguntando dónde estoy y luego con una orden de registro. Mauro suspiró. Era difícil parecer civilizado en una situación como aquella. En cualquier momento, su padre o Salvador podían perder el control y comenzar a pegar a Alex… o rescatar de debajo de la cómoda aquellas malditas tenazas. Pero, claro, si eso pasaba ya no podrían grabar el vídeo. Todo el mundo sabía que la muchacha se había marchado con él. Si desaparecía, Mauro sería el primer sospechoso y, en efecto, aquel el primer lugar donde la buscarían. Y había diez mujeres enterradas a menos de cincuenta metros de donde estaban hablando. Hasta en eso había acertado Alex, que parecía conocerlos mejor que ellos mismos. O tal vez es que no eran tan astutos, tan especiales como se creían. Así pues, habría que obrar con inteligencia. – Estoy abierto a sugerencias. – Os hago el vídeo. Supongo que ya tenéis pensado más o menos lo que tengo que decir. – Supones bien. – Yo digo lo que queráis y la emplazo para un par de días, cuando le mandaré otro mensaje. – Eso ya lo habíamos pensado. La idea era que grabases un mensaje de vídeo y tres de audio, uno diciendo que acabas de llegar a Italia, otro que te has marchado a tal ciudad y luego uno final desde otra distinta, Nápoles, Roma, la que quieras. Nuestra idea era que alguno de nosotros viajase hasta Italia y fuese mandando los mensajes con tu móvil. Cuando investigasen tu desaparición estarías a varias ciudades de distancia. Nadie te buscaría aquí. – Todo muy conveniente. – Alessandra hizo una mueca de asco– Yo os ofrezco este acuerdo: hago el mensaje original, sigo viva y entretanto continuamos negociando. Sé que no me mataréis de momento. No sin esos mensajes que necesitáis para eliminar cualquier sospecha. Mauro se incorporó. La muchacha parecía actuar fríamente, casi con desprecio por su propia vida, pero él sabía que era una pose, que estaba aterrorizada. Tal vez si le arrancaban un dedo del pie, algo que no se viera en una grabación en primer plano… entonces se avendría a colaborar. Pero el gesto de una persona torturada se trastoca. Había torturado a tantas mujeres que lo sabía de sobras. Una vez la hubiesen violado o mutilado, incluso si la asfixiaban metiéndole la cabeza bajo el agua… una vez hubiesen comenzado a doblegarla, el vídeo revelaría a unos ojos expertos que Alex no estaba bien. Y no había ojos más expertos que los de Gloria Goldar. Mauro temía a Gloria, a la que consideraba una persona brillante e imprevisible. Si antes no había descubierto que ellos eran los asesinos era porque estaba obsesionada por Antonio Anglés, al que el mundo entero creía el verdadero asesino de Alcasser. – No será fácil convencerlos de los cambios que propones a nuestro plan – dijo Mauro por fin, frunciendo el ceño. – Oh, tú sabes ser muy convincente. Por poner un ejemplo, me convenciste de que te gustaba. Pero solo querías estar a mi lado para saber qué estábamos descubriendo Gloria y yo de vuestra implicación en los crímenes. Mauro se había colado en sus vidas como empleado de una agencia de seguridad y se había convertido en su guardaespaldas durante la investigación. Había engañado a Gloria, a la policía, a ella… a todo el mundo. Era un profesional del engaño. Un hijo de puta con piel de cordero. – No mentí cuando dije que me gustabas. – Vaya, perdona, pensé que eras un asesino de mierda que se había infiltrado para espiarnos. Y en realidad eres todo amor y comprensión. Qué error el mío. A Alessandra le costaba mantener la máscara. Porque, como Mauro había intuido, estaba aterrorizada, enfadada, dolida… y no quería que Mauro se diese cuenta. Así que se interpretaba a sí misma: una española medio italiana o una italiana medio española, deslenguada, independiente, de curvas sinuosas, siempre con un top ajustado y un pantaloncito corto. No era muy guapa pero sí extraordinariamente atractiva y tenía unos hermosos ojos verdes que a menudo conseguían que los hombres olvidaran sus exabruptos y salidas de tono. Aquellos criminales debían ver a la misma persona de siempre, no a una mujer débil que se estaba a punto de cagar en las bragas. Se preguntó, de pronto, qué haría si decidían obligarla por la fuerza a que grabase aquel maldito vídeo. Lo resistiría. Probablemente no. Sí, se repitió. La verdad es que no lo sabía. – Ojalá las cosas fueran distintas y te hubiese conocido en otras circunstancias – dijo Mauro, bajando la cabeza. – Creo que he oído esa frase en un millón de películas románticas. Y al final los enamorados acaban juntos por un giro increíble del destino. Una pena que en este caso no sea posible. Alessandra espetó aquella última frase y se quedó mirando al que había sido su pareja hasta hacía unos minutos. Seguía atada con las cuerdas de esparto, indefensa ante aquel hombretón, pero pensaba que había ganado una pequeña batalla dialéctica. Y aquello le permitiría tal vez seguir respirando un día más. Su adversario contempló sus ligaduras y luego compuso una expresión que combinaba perplejidad y cansancio. Un enorme cansancio causado en parte por los años que llevaba obedeciendo a su padre, el líder de aquella banda, que le había arrastrado a una espiral de crímenes desde que apenas tenía uso de razón. Porque cuando secuestraron y mataron a las niñas de Alcasser, Mauro no era más que un mocoso de poco más de 10 años. – Una pena, sin duda, Alex – dijo, sencillamente, y abandonó la habitación. ****** Mauro caminaba lentamente hacia el exterior de la cabaña. Afuera, en un viejo pabellón de caza, le esperaban sus dos compinches. Debajo del mismo estaban enterradas sus víctimas cuatro y cinco, dos chicas que salieron con sus mochilas a hacer senderismo y llevaban 25 años desaparecidas. Salvador estaba sentado en un banco desvencijado, tomando una cerveza; el rostro airado, tenso. Jaime estaba de pie, ansiando recibir noticias. Pensaba en Antonio Anglés, el hombre al que había inculpado y al que el mundo entero creía el asesino de las niñas de Alcasser. Jaime había trabajado mucho para ocultar las huellas de sus crímenes y no pensaba pasar sus últimos años de vida en la cárcel. Así que Alessandra, aquella forense entrometida, tenía que colaborar. Fuese de buena gana o por la fuerza. – ¿Lo hará? – Lo hará y no lo hará. Vamos a tener que aprender a jugar nuestras cartas. Y entonces les explicó los términos de su acuerdo. Un vídeo y nada más. Ella seguía viva y ellos de momento no iban a la cárcel. La partida estaba en tablas. – Yo digo que la obliguemos a hacer lo que queramos – dijo Salvador –. Podríamos hacerle heridas en alguna parte del cuerpo que no se vea delante de la cámara. Arrancarle las uñas de los pies como hicimos con aquella colegiala que raptamos hace dos años o… Salvador era el más enfermo de todos ellos. Quien más disfrutaba con aquellos crímenes. La razón por la que Jaime hacía lo que hacía era un misterio incluso para el propio Mauro, que siempre le observaba frío y distante en cualquier situación, incluso cuando acababan con la vida de alguna mujer. Pero Salvador realmente vivía para matar. Mauro ya había anticipado que saldría a colación la posibilidad de torturarla sin dejar huellas visibles y forzarla a hacer el vídeo. Y la había desestimado al instante. Pero Salvador no. – Cierra la boca, estúpido – dijo Jaime con un tono de voz pausado, como si regañase a un pobre tonto–. El vídeo vamos a enviarlo a su jefa, a Gloria Goldar. Y ella la conoce bien. Alguien que está sufriendo por heridas no puede disimular delante de la cámara el dolor y la adrenalina corriendo por sus venas. Su rostro se contrae o hace muecas extrañas que esa tal Gloria no tardaría en advertir y la harían desconfiar. Queremos un vídeo limpio, desenfadado, en el que diga que se ha cansado de Mauro y se marcha a Italia. Tendremos que repetirlo muchas veces para que salga bien incluso sin haberla torturado. ¿Lo entiendes ahora, Salvador? – Lo único que entiendo es que podríamos divertirnos y luego meter a esa perra de ahí dentro en una fosa como hemos hecho con las demás. Pero en lugar de eso vamos a dedicarnos a grabar vídeos y archivos de audio y cosas de esas modernas… todo para mandárselos a una mujer a la que apenas conocemos. Alessandra nos va a engañar. – Claro que nos va a "intentar" engañar – dijo Jaime –. Pero tenemos que ser más listos que ella. Mauro suspiró aliviado de forma involuntaria. Las ligaduras, repetía en voz alta su mente. Pensó por un instante si debía hablarle a su padre de las ligaduras. Dudó. Se dio cuenta de que si lo hacía la matarían de inmediato. Toda aquella historia se sustentaba en una delgada línea de confianza y desconfianza. Si se daban cuenta de hasta qué punto Alessandra estaba resuelta a acabar con ellos… ellos terminarían con Alessandra. Y Mauro no quería verla muerta. No sabía el porqué. Por un lado, se decía que, si la mataban, sucedería lo que más temían todos: la policía comenzaría a husmear por allí. Más tarde o más temprano darían con alguna pista, con un pelo o con los cadáveres del pabellón de caza, o los de la fuente, o el resto, desperdigados por sus diferentes propiedades. Pero en realidad sucedía que no quería verla muerta. Esa era la verdad. – ¿Hay algo más que quieras contarnos? Mauro volvió a pensar en las ligaduras. Su padre le conocía bien y sabía que algo le rondaba la cabeza. No podía imaginar, por supuesto, que había visto que Alessandra había mordisqueado las cuerdas. Llevaban tres décadas atando a las mujeres a las que secuestraban con las mismas cuerdas. Aquella mujer extraordinaria había ya previsto que seguramente moriría, que aquella historia de vídeo, audios y negociaciones varias, duraría muy poco tiempo. Finalmente asumirían el riesgo de enterrarla en cualquier parte, lejos de aquella finca, por supuesto. En el fondo del mar, atada a una piedra, por ejemplo, algo que nunca habían probado. Y Alex había mordisqueado aquellas cuerdas porque sabía que, en el examen post mortem, Gloria se daría cuenta de que era el mismo tipo de cuerda que usaron los asesinos de Alcasser. Alguien con tamaña determinación, alguien con la frialdad suficiente para pensar: "voy a morir… pero os voy a arrastrar en mi caída y voy a vincularos con el resto de vuestros asesinatos", era alguien demasiado peligroso. Nunca doblegarían a Alessandra Campi. Eso lo entendería su padre al instante y ya no grabarían el vídeo. Ni siquiera la violarían o la torturarían. Jaime la descerrajaría un tiro en la cabeza y se llevaría el cuerpo muy lejos, a un lugar que no diría ni a sus cómplices. – No, nada más – mintió Mauro–. Estaba pensando en que tenemos que trasladarla. Si la vamos a mantener con vida un tiempo no podemos tenerla aquí. Si, por la razón que fuese, Gloria o la policía desconfiasen, este sería el primer sitio en el que vendrían a buscarla. – Es la primera cosa que oigo en toda la tarde que no es una maldita estupidez – dijo Salvador. Jaime asintió con la cabeza, como si ya hubiese pensado en todo aquello. – Ya sé dónde quiero llevarla. Allí no la buscarán. No te preocupes. De momento comencemos con el vídeo. A ver si hace un trabajo convincente. Antes de dar el primer paso de vuelta a la cabaña, Jaime se volvió hacia Salvador. – Quiero que tengas las tenazas en la mano mientras grabamos – dijo mirando a su compañero de torturas, que se relamía –. Alessandra se hace la dura, pero he visto la cara que ponía cuando abrías y cerrabas ese artilugio. El saber lo que le espera si no se porta bien nos ayudará a convencerla de que debe hacer una buena actuación. Salvador se echó a reír y Mauro fingió una carcajada. Entonces el viejo dijo, mirando a Jaime, muy serio: – Prométeme que, cuando llegue el momento de ajustar cuentas con esa zorra, me dejarás que use las tenazas para arrancarle un pezón como hice la otra vez. – Te lo prometo – dijo Jaime–. Es la primera cosa que le haremos. Salvador era en el fondo como un niño grande y aquella promesa le hizo olvidarse de cualquier disensión pasada. Como en muchas ocasiones anteriores, se enfrentarían a diversos problemas, pero al final tendrían una mujer a la que poder torturar, violar y asesinar. Aquello le bastaba a Salvador. Mauro a veces creía que ni siquiera era su amigo (o su tío, como él le llamaba a veces, aunque no fueran familia). Tal vez Salvador detestase a los dos Llorens, tanto al padre como al hijo. Pero gracias a ellos había podido cumplir sus fantasías sexuales más perversas. Y por eso seguía a su lado. Le daban algo que no podía conseguir en ninguna otra parte a pesar de todo el dinero, el ganado y las propiedades que poseía. – Venga, muchacho. No te quedes parado. Hay mucho que hacer. Mauro suspiró hondo y siguió a Salvador, que ahora encabezaba el grupo, casi corriendo, intentando recordar donde habían caído sus preciosas tenazas. – ¡La cómoda! – chilló. Al recordar el lugar exacto aplaudió y se volvió de nuevo hacia Mauro: – Vamos, nos espera una noche muy larga. Y los tres amigos (o enemigos, o lo que fueran) se dirigieron muy animados a la cabaña donde les esperaba Alessandra. LIBRO PRIMERO Prisionera de Legión PRIMERA PARTE UN NUEVO CRIMEN 1 – Tuve que matarla igual que hice con la otra niña, con Asunta. No pude contenerme. Prometí que no volvería a hacerlo. Pero no pude contenerme. No pude contenerme. No pude… Por un momento, tuve la sensación de que no existía nada más en el mundo que aquella frase. Escuché al joven que la pronunciaba sentado en el suelo, el pelo ensortijado, sucio, el rostro tiznado. Parecía también un niño y no un asesino. Había comenzado a llover. Una lluvia fina pero pertinaz que iba empapando poco a poco mis ropas casi sin darme cuenta. Miré en derredor y descubrí el cuerpo de una niña, entre los matorrales, semi enterrada. Tendría doce años, tal vez trece. Era asiática y vestía un pantalón vaquero y una camiseta blanca con un diseño de arabescos estampados. Había una mancha extraña sobre el pecho de la chiquilla, como gotas o alguna cosa pegajosa que no pude identificar. Tenía los ojos abiertos como si estuviese mirando hacia las nubes. A mi izquierda, al borde de la carretera, los policías estaban montando el cordón policial. Los curiosos gritaban, tratando de ver qué demonios estaba sucediendo. La luz de un flash me deslumbró y volví en mí por un instante. La gente estaba haciendo fotos con sus móviles, tratando de inmortalizar aquel horror. Nos hallábamos en un descampado delante del centro comercial Bonaire, en Aldaya. Tiendas, un Alcampo, multicines, todo lo que necesitan las familias para una tarde de ocio y de compras. Muchos curiosos venían a toda prisa desde los locales y comercios de los alrededores, atraídos como mosquitos ante las luces de los coches de policía. Muy pronto aquello sería un circo mediático como el caso Alcasser. – Yo maté a la pequeña Asunta – dijo entonces el muchacho, que no era tan niño y tenía bastantes más de 20 años. El caso de Asunta había sido uno de los más mediáticos de los últimos tiempos en España. Una niña de origen chino que había sido adoptada por una pareja de abogados gallegos. Poco después de cumplir los 12 años había aparecido muerta y, tras una discutida investigación, sus padres habían sido declarados culpables de asesinar a su propia hija. Pero ahora aparecía otra niña asiática asesinada, y un desconocido aseguraba haber asesinado no solo a aquella niña sino también a Asunta. Ya veía en mi imaginación las portadas de los noticiarios de todo el país y yo no quería tener nada que ver con ello. – No quiero tener nada que ver con esto – dije en voz alta, casi sin darme cuenta de que las palabras habían manado de mi boca. – Eso tendrá usted que decírselo en persona al ministro. Me acaban de avisar por radio que llegará en unos minutos. Esta vez de verdad. Sin mentiras ni intermediarios – dijo el subcomisario Vela. Suspiré. Aquello significaba que probablemente tendría que implicarme. La asociación Egeria que yo dirigía debía muchos favores a los políticos. ¿Quién no le debe algo a alguien en un país como España donde todo gira en torno al nepotismo?, ¿un país donde vales lo que valen los amigos que tienes? – Esto es una putada. Una mierda como el sombrero de un picador – dijo el propio Vela, acaso como resumen de la situación presente. Le encantaban las metáforas escatológicas. Y además era un antiguo, uno de esos que dicen frases típicas de la España de los años 50. Hablamos un rato más mientras esperábamos bajo la lluvia. El subcomisario me había ayudado durante la investigación del caso Alcasser. Habíamos tenido varios enfrentamientos y podía decirse que no nos llevábamos demasiado bien. A él le estorbaban las personas como yo, que no éramos policías y pretendíamos serlo. A mí me molestaba que él pensase que solo la policía podía resolver un caso difícil. Así pues, durante mucho tiempo habíamos sido adversarios, pero ahora el destino nos había colocado en el mismo bando. Tras ayudar a meter a Antonio Anglés en la cárcel y resolver el caso de las Ocho de Badalona, los periódicos me habían convertido en una especie de heroína del pueblo. La gran Gloria Goldar, la directora de la asociación Egeria, un adalid de las causas nobles que se dedicaba a ayudar a mujeres con problemas, sin recursos frente a la justicia, asesorándolas y realizando todo tipo de labores sociales en la península ibérica. Gloria, esa gran luchadora contra la violencia de género y contra la discriminación de las féminas, que perseguía a asesinos y los metía entre rejas. Pero ahora "la gran Gloria Goldar" estaba asustada, cansada, mojada bajo la lluvia y no tenía ganas de hablar con ningún ministro. Para colmo, Alessandra no me cogía el teléfono. Ella era mi forense, mi amiga, la persona que me ayudaba y me hacía ver la luz en los momentos difíciles. Su ausencia en aquel momento me hacía sentirme desnuda y todavía más indefensa. – Maldita sea –. Había pulsado de nuevo el número de Alessandra en mi Smartphone, pero aparecía fuera de cobertura. Iba a pulsar el número de su novio, de Mauro, porque se habían marchado juntos tras finalizar nuestra última investigación a una finca de sus padres. Querían pasar unos días relajados, lejos del puñetero mundanal ruido, cosa que yo entendía a la perfección. Después de todo, a Mauro le acababan de disparar en un brazo. La bala había entrado y salido. Sin daños internos. Pero Alessandra quería cuidarle y olvidarse de los problemas pasados. Poco podíamos imaginar que los problemas futuros eran aún mucho mayores. – Deje de juguetear con el teléfono móvil – me aconsejó el subcomisario Vela –. Ya llega. Mariano Sánchez era un político conservador. En España todos los políticos son conservadores, incluso los que dicen ser de izquierdas, pero Mariano siempre había sido conservador incluso entre los más conservadores. Bajo, rechoncho con una cuidada barba y unas gafas de culo de botella, era ministro del Interior desde hacía dos años y parecía más un personaje cómico que un ministro, algo también bastante habitual entre los políticos nacionales. Su voz era aflautada, sin llegar a ser meliflua, y tenía un marcado acento coruñés que los años pasados en Madrid no habían modificado un ápice. – Los capitostes creen que solo tú podrás llevar este asunto con la mano izquierda y la discreción necesarias. –El subcomisario me había tuteado por primera vez, lo que no supe interpretar como algo bueno o algo malo–. Y a mí me han metido también en este embolado por cruzarme en tu camino. Creen que hasta ahora hemos trabajado juntos y que somos uña y carne. No he podido sacarles del error porque los capitostes de muy arriba solo hablan y nunca escuchan. – Entiendo lo que quieres decir. En ese momento, el bueno de Mariano Sánchez avanzaba dando pequeños saltos desde el cordón policial hasta donde nos hallábamos. A su lado caminaba un hombre serio, con una Tablet en la mano en la que escribía constantemente a pesar de la lluvia, poco copiosa pero persistente. Nunca supe su nombre, así que en adelante en esta narración le voy a llamar El Ayudante. – Un placer volver a verla, señorita Goldar – dijo el ministro, estrechándome la mano y agitándola de forma vehemente. Nunca nos habíamos visto. Los medios habían publicado que Mariano se había reunido conmigo para felicitarme por el caso de las Ocho de Badalona. Pero en realidad sucedió que dio la orden de hacerlo a uno de sus secretarios de Estado, y este a su vez a uno de sus colaboradores. Cualquiera de ellos, acaso el que ahora tomaba notas a su lado, había hablado con alguien de la asociación Egeria. Al ministro le llegó un informe de la charla y más tarde afirmó en rueda de prensa que había hablado conmigo largo y tendido. Al final, el propio Mariano creyó que aquella reunión había tenido lugar. Si lo decían los periódicos afines a su partido, por fuerza debía ser verdad. – El placer es mío, señor ministro – repuse. Mariano dio la espalda al subcomisario Vela que, por lo visto, le traía sin cuidado. Poniendo una mano sobre mi hombro derecho, se adentró un poco más en el pequeño descampado, al otro lado de los matorrales, huyendo tal vez del cadáver de la niña y del asesino confeso. Aunque tal vez huía de la cohorte de periodistas, que acababan de llegar y lanzaban sus flashes en nuestra dirección, haciendo empequeñecer los flashes de los móviles de los ciudadanos morbosos, esos que habían llegado a la carrera desde el centro comercial para contemplar un asesinato. – Discreción. Lo importante es la discreción, señorita Goldar – dijo Mariano en voz muy baja. – Por supuesto. Pero no tengo muy claro qué es lo que quieren que haga… – Quiero que investigue, que lo solucione. Confío en usted plenamente. – Pero esto es algo que debería ser responsabilidad de la policía. Yo no soy una profesional y… – Por favor por favor – me interrumpió de nuevo el ministro Sánchez –. Todos sabemos de sus habilidades. Quiero que investigue este caso con la misma brillantez con la que solucionó los anteriores. Quiero que la gente sepa que este asunto tan delicado se encuentra en buenas manos. En unas manos discretas, que no tratarán de sacar provecho de todo esto. No sé si me entiende. Dicho de otra manera, el que apareciese otra niña asiática muerta y un asesino que confesase su crimen y el de Asunta, ponía en entredicho a la policía y a los jueces. Mi misión era, ahora que estaba en la cresta de la ola, que la gente se sintiese tranquila, que confiase en que Gloria hallaría la verdad. Y que esa verdad no sería demasiado incómoda para nadie. – ¿Y se me darán todas las facilidades para investigar el caso Asunta y este nuevo asesinato? Acceso a los informes y a los policías del caso original, por ejemplo. – Por supuesto, por supuesto. No le quepa duda. Detrás de Mariano, aparecido de la nada, El Ayudante negó con la cabeza de forma estentórea. – Acceso al juez instructor y a todos los que investigaron la muerte de Asunta. – Por supuesto. Tiene mi palabra. El Ayudante negó con la cabeza de nuevo, mirándome fijamente a los ojos. – Acceso a los miembros del jurado y a cualquier información que en su día no se hiciera pública. – Acceso a todo, señorita Goldar. Total libertad de acción. Puede estar segura. El Ayudante esbozó una sonrisa, puso por un instante los ojos en blanco y, como yo no apartaba la mirada, volvió a negar con la cabeza, por si había quedado alguna duda. Sin emitir sonido alguno, abrió los labios y dibujó en su boca un gran… NO. – Ya veo, señor ministro. ¿Mi misión no será desviar la atención y que la gente no critique demasiado al gobierno ni a las fuerzas de seguridad del Estado? Porque si esto es así… Mariano dio un pequeño saltito y juntó las manos sobre su pecho como acuciado por un imprevisto fervor religioso. – En absoluto. Tengo de usted una opinión inmejorable. Sé que hará un gran trabajo, un trabajo objetivo y sin interferencias, y estoy seguro de que descubrirá la verdad antes que nadie. Solo espero que, como le he rogado desde el inicio, sea discreta y me eche una mano. Le estaría eternamente agradecido. Esta vez no miré en dirección a El Ayudante. Ya sabía la verdad. Lo que esperaban de mí era que no descubriese nada e hiciese de cortina de humo. Iba a quejarme e incluso a abandonar el caso allí mismo cuando Mariano añadió: – Precisamente, mientras venía hacia aquí he frenado una investigación fiscal a la Asociación Egeria que usted preside con un esplendor pocas veces visto. Fíjese que los de la agencia tributaria querían revisar sus declaraciones de la Renta de los años 2016 al 2017 y en adelante. Yo cogí el teléfono y fui muy claro: La gente de la Asociación Egeria y especialmente Gloria Goldar son intachables. No se les puede investigar. Se hizo el silencio. Miré a mi izquierda y vi que los forenses habían llegado. Cubiertos por un mono blanco, acababan de recoger un colgante en forma de media luna del puño cerrado de la víctima. Hicieron una foto a la pequeña joya y la guardaron en una bolsa de pruebas. – Entiendo, señor ministro – repuse, volviendo a mi conversación con aquel político, aquel idiota que acababa de pasar de las lisonjas a las amenazas. – No solo eso. En estos momentos estoy negociando las subvenciones a asociaciones como la suya. No tendría sentido hacer una inspección fiscal a una asociación que pronto va a recibir un generoso donativo del Estado. ¿No cree? – No parecería muy lógico, no – dije con voz triste, consciente que no tenía otra opción que investigar aquel asunto. Pero en secreto decidí que no sería una mera comparsa de Mariano Sánchez. Me reuniría con Alessandra y juntas planificaríamos cómo descubrir la verdad… fuera cual fuese y molestara a quien molestase. En ese momento, Mariano me cogió del brazo y acercó su boca la mía como si fuera a besarme. Yo me quedé pálida y no me sentí tranquila hasta que vi que giraba la cabeza en el último momento y se acercaba a mi oreja: – Lo único que le pido – me susurró –, es que me informe de cualquier irregularidad que encuentre. Por pequeña que sea. – ¿A qué se refiere con irregularidades? Mariano hizo un gesto a El Ayudante, que habló por fin: – Errores judiciales o de la instrucción del caso o de la investigación policial, prevaricación, negligencias graves o cualquier otra cosa que pueda degenerar en un escándalo. Mientras El Ayudante hablaba, Mariano se había alejado unos metros. Así yo nunca podría decir que él había dicho ni oído nada de aquel asunto. – Si encuentro cualquier "pequeña irregularidad" le informaré a ustedes antes que a nadie – dije por fin, soltando un bufido. Como por ensalmo, Mariano volvía a estar a mi lado. Sonreía y me miraba con la misma expresión que sin duda ilumina el semblante de un tiburón al atisbar a un grupo de crustáceos, mientras decide cuándo y cómo los va a devorar. – Maravilloso, maravilloso. Es lo que esperaba de usted, señorita Goldar. Mariano me había golpeado la espalda de una forma tan "amistosa" mientras me hablaba que casi me hizo caer de bruces en el suelo. Y se alejó sin más ceremonia dando pequeños saltos hacia los periodistas que aguardaban junto al cordón policial. Un par de políticos locales y un representante de la policía se colocaron a su lado. El Ayudante, sin embargo, no se movió de donde se hallaba, a mi diestra con una expresión socarrona. Me guiñó un ojo y dijo: – Mientras veníamos hacia aquí redacté un pequeño texto. – ¿Qué texto? – Uno muy sencillo. Suspiró y, levantando una mano como si fuese un titiritero manejando una marioneta imaginaria, dijo: – Estamos profundamente consternados por lo que ha sucedido. Ahora mismo es demasiado pronto para adelantarles nada, pero sí puedo decirles que todas las líneas de investigación están abiertas y que no pararemos hasta encontrar la verdad. Me comprometo a ello personalmente. He pedido a Gloria Goldar que nos ayude en esta investigación para que haya una fuente externa e imparcial que juzgue todo lo sucedido en la muerte de estas niñas. Muy pronto podremos ampliar la información. Muchas gracias. Apenas 10 segundos después Mariano Sánchez repitió lo que acababa de decir El Ayudante, palabra por palabra, incluida la entonación. Se hizo diversas fotos y adoptó un gesto contrito cuando uno de los forenses tapó con una lona el cadáver. Luego bajó la cabeza y compuso un gesto de rabia cuando un policía puso las esposas al sospechoso y se lo llevó al interior de un coche. Mariano se hizo más fotos: unas de perfil, taciturno; otras de espalda con la mano apoyada en la frente y la cabeza baja, desolado ante el infortunio aciago de aquella pobre niña; luego una foto estrechando la mano del jefe de policía. Finalmente, tuve que sumarme al circo y estrecharle también la mano para una foto que luego sería portada de los periódicos al día siguiente. Aún recuerdo el titular exacto: ¿ERROR JUDICIAL O IMITADOR? Gloria Goldar está tras la pista. El ministro Sánchez la ha puesto al frente del caso. 2 – ¿Podría pasar aquí la noche? La pregunta dejó a Javier anonadado. Lo vi en sus ojos, que brillaron un instante con intensidad. Javier había sido mi primer novio con 14 años. Las manos entrelazadas, en un huerto de naranjos a las afueras de Alcasser, nos besamos por primera vez y pensamos que estaríamos juntos para siempre. Pero "siempre" es un adverbio demasiado complejo y el tiempo termina por demostrar que también demasiado inexacto. La vida nos separó y solo en los últimos tiempos nos habíamos reencontrado. Había saltado la chispa, aunque no lo suficiente, y estoy seguro de que él esperaba cualquier cosa menos la frase que acababa de pronunciar. – Sí, sí… Glori. Ya sabes que sí – tartamudeó –. Lo que quieras. Me abrió la puerta de su casa en el barrio del Carmen de Valencia, a solo unos pocos kilómetros del centro comercial de Aldaya donde había visto recoger el cadáver de una niña asiática hacía menos de media hora. Cuando los forenses se alejaron, vi que al joven sospechoso se lo llevaban esposado. Entonces me sentí extrañamente vacía. No estaba lista para iniciar ninguna investigación y así se lo hice saber al subcomisario Vela. Él lo entendió. Probablemente lo advirtió en mis ojos, en mis gestos, en el cansancio que reflejaba mi mirada. Me dejó marchar en un taxi. Sentada en el asiento de atrás no me sentí con fuerzas para regresar a mi hotel en Alzira ni a aquel bar ochentero que llamaban pomposamente Lounge, con sus sillas altas de cuero gastado junto a la barra, sus mesas redondas y sus tres sillones de imitación de terciopelo coronando un suelo de rayas estriadas. Así que le di al taxista la dirección de la casa de Javier Fabré. – Muchas gracias – repuse, entrando en el salón y tomando asiento pesadamente en un sofá. Cerré los ojos. Lo próximo que sentí fue un vaso con un líquido depositarse en mi mano. Miré y vi un líquido blanco y unos hielos que se deslizaban. – Pensé que te vendría bien un gin-tonic. – ¿No querrás emborracharme? – Si te emborrachas con un gin-tonic, mal vamos… Te lo he traído porque a todo el mundo le gustan, a mí particularmente me relajan, me quitan las penas. Yo no estaba apenada. Solo… solo… cansada. Di un sorbo a la bebida y asentí con la cabeza aprobatoriamente. No, no estaba solo cansada. Estaba preocupada. Por el final del caso Alcasser, por el comienzo del caso Asunta, porque no encontraba a Alessandra. Por cierto, ¿dónde estaba Alessandra? Marqué su número y me apareció de nuevo fuera de cobertura. Entonces marqué el de Mauro y me saltó un contestador. – Llámame en cuanto puedas, por favor. Es urgente. Después de todo, Mauro era todavía mi guardaespaldas. Tal vez ya no debía afrontar ningún peligro, pero, de cualquier manera, seguía mi servicio y él debía saber dónde estaba Alessandra. Es más, yo estaba convencida de que en ese momento estaban juntos. Por un momento me pregunté si mi amiga no habría sufrido un accidente y comprendí cómo se sienten las madres cuando su hijo no vuelve a casa tras un día de fiesta. Estaba nerviosa y me frotaba las manos. Volví a coger mi bebida de una bandeja sobre una mesa de mármol que había a mi izquierda. A veces bebía y a veces no. Tenía un mal pálpito. Otras, solo ponía el cristal en mis labios y el tiempo se detenía. – Estás nerviosa – constató Javier. Contemplé aquel rostro conocido. Sus cejas pobladas, su mirada soñadora. No era muy alto, pero siempre me pareció un hombre atractivo. Alessandra lo veía poco agraciado, con aspecto más mayor que su edad, demodé como aquel Lounge donde a veces nos sentábamos a hablar. Pero para mí su sonrisa valía por todo el atractivo físico que pudiera faltarle. Le sonreí a mi vez y repetí algo que había dicho al llegar a su casa: – ¿Podría pasar aquí la noche? No quiero estar sola. – Entiendo. Ya te he dicho que sí. Puedes quedarte el tiempo que quieras y necesites. Pero Javier no entendía. Con los hombres es siempre mejor dejar las cosas claras. – Quiero que me abraces y que me beses… Pero eso no significa necesariamente que pase nada más. Estoy cansada, estoy preocupada por Alex, no tengo ganas de investigar el caso Asunta ni este nuevo asesinato. Necesito algo de cariño. ¿Pido mucho? Javier abandonó su copa y se sentó a mi lado en el sofá. Me acarició lentamente la mejilla izquierda. – Abrazos y besos – dijo –. Me parece bien. Es mucho más de a lo que aspiraba hace solo cinco minutos. Sonreí y busqué sus labios lentamente. Apenas los rocé y sentí la electricidad, el recuerdo, la felicidad plena de aquella niña de 14 años entre los naranjos. Su boca sabía a menta y a tabaco y me pareció una mezcla deliciosa. Me dejé caer sobre su pecho y sentí el latido de su corazón. – Llévame a la cama y veamos qué pasa – le dije. – ¿No habías dicho que solo abrazos y besos? – He dicho que no tenía que pasar necesariamente nada más. Pero quién sabe. – Bueno, yo creo que podríamos empezar con… – Javier… Eres abogado como yo. Deberías haber cuándo hay que hablar y cuándo es mejor callar. Javier podía estar desentrenado, pero no era ningún tonto. Me cogió en brazos y me llevó a un lecho de sábanas blancas y almohadas de seda. – Te he echado mucho de menos. Toda mi vida – dijo Javier –. Incluso cuando casi te había olvidado y no sabía que te echaba de menos. – Psst. Silencio – le susurré al oído –. Señor Fabré, es el momento de poner punto final a sus alegatos. Y no volvimos a decir nada más en toda la noche, en toda la madrugada, hasta que amaneció. 3 Y por fin amaneció. Encendí la televisión y ya estaban hablando de la niña asesinada. No se trataba, como en el caso Asunta, de una niña china adoptada por padres españoles sino prácticamente todo lo contrario. Era la hija de unos inmigrantes chinos que poseían una papelería y un restaurante. Había nacido en España, al contrario que Asunta, que lo había hecho en China, en la provincia de Yongzhou, y su nombre real era Yong Fang. El nombre de la última víctima era Victoria Zhao. Dos niñas chinas o de ascendencia china, asesinadas, pero acaso ninguna relación entre ambas. ¿Un imitador? ¿Un demente? ¿Ambas cosas? – Ya basta – dije en voz alta. Apagué la maldita caja tonta. A mi lado, Javier dormía con un enorme gesto de satisfacción en el rostro. Le besé en la mejilla y siguió dormido. Me levanté, me di una ducha y, mientras desayunaba, cogí mi Smartphone para llamar de nuevo a Alessandra. Pero aún no había revisado los mensajes cuando llegó una llamada. Era Mauro. – ¿Dónde demonios estáis? – le pregunté – Os necesito urgentemente. – Pero… – Ya sé, ya sé que estás aún convaleciente, pero necesito que por lo menos Alex venga a echarme una mano. Ha sucedido algo muy importante. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Al cabo, Mauro dijo: – Por cómo me hablas me da la sensación de que no has mirado el WhatsApp. Dios mío, aquella maldita aplicación volvía de nuevo a mi vida. Hacía unas pocas semanas era una completa inútil en temas relacionados con el teléfono móvil, el celular, el Smartphone, o cómo demonios queráis llamarlo. Pero gracias fundamentalmente a Alex había ido mejorando. El WhatsApp era una de las estrellas de ese nuevo firmamento de posibilidades que eran aquellos malditos aparatos, esos nidos de chips que hasta hacía poco yo pensaba que solo servían para hacer llamadas. Había aprendido a utilizarlo de forma rudimentaria, es verdad, pero nunca miraba las notificaciones. O rara vez. De hecho, no sabía ponerlas ni quitarlas. Aparecían y desaparecían como por arte de magia. Supongo que cuando las miraba. Aunque igual caducan con los días. No lo sé ni a día de hoy. – Luego consulto esa aplicación del demonio en cuanto te cuelgue. Pero ahora mismo os necesito aquí. Apunta que te doy la dirección. – No podemos venir porque no estamos juntos. Te aconsejo que mires el vídeo mientras hablamos. – ¿Cómo que no estáis juntos? ¿Y cómo voy a mirar el vídeo si estoy hablando contigo? – Tienes que minimizar nuestra conversación y… – ¿Qué es minimizar? Al otro lado de la línea se oyó un suspiro. – Bien. Alex me ha dejado, ha cogido las cosas y se ha marchado. A Italia, creo. Tampoco me ha dado muchas explicaciones. Te ha mandado un vídeo. – ¿Cómo? No es posible. – Cierro esta llamada y tú mira el vídeo. Llámame luego si quieres. Eso hice, con manos temblorosas. La sensación, el pálpito de que algo terrible estaba sucediendo, había regresado. Sentí un dolor punzante en la boca del estómago. No daba con el maldito WhatsApp. Abrí el YouTube y luego una aplicación de mensajes que no sabía cómo quitar. Lancé un chillido de rabia. – ¿Qué pasa? Javier se había despertado. Caminó hasta la cocina y me vio trasteando en el móvil con expresión alucinada. Lo habría lanzado al suelo de no ser porque necesitaba ver aquel maldito vídeo. – ¿Qué pasa, Glori? Solo el me llamaba así. Recuerdos de aquel primer beso entre naranjos. Su voz me serenó y noté que las pulsaciones de mi corazón se ralentizaban. ¿Por qué demonios estaba tan nerviosa? Ni siquiera yo lo entendía. – WhatsApp. Mensaje de Alex. Importante. Tan solo eso dije, entregándole el teléfono. Javier tal vez pensó que yo había regresado a los tiempos del telégrafo y mandaba mensajes cortos seguidos por un stop. Solo me faltó hablar como un indio de las praderas de esas películas malas del oeste: "Yo no entender Smartphone. STOP. Yo preocupada. STOP. No gustar WhatsApp del hombre blanco." Javier me sonrió con dulzura y me acarició la mejilla, como había hecho cuando ambos fuimos adolescentes, como había hecho ayer ante de llevarme al lecho. Me besó entonces en la comisura de los labios. De pronto, con solo un par de toques de sus dedos ágiles apareció el WhatsApp, más tarde el chat de Alex y finalmente el vídeo: Alessandra estaba de pie delante de un árbol en medio de un paraje desconocido. Sonreía. Pero yo la conocía lo bastante bien para saber que era una sonrisa forzada. Tuve la sensación de que mientras hacía el vídeo ella también tenía un nudo en la boca del estómago. Pero pese a todo no dejaba de sonreír, como si estuviese actuando. Y no había nadie en el mundo que odiase más comportarse como una hipócrita que Alessandra. – Ahora que el caso ha terminado me he dado cuenta de que tengo que dar un giro a mi vida. Hizo una pausa, como si estuviese recordando algo, aunque tuve la sensación de que alguien fuera de plano le estaba enseñando un papel con lo que tenía que decir. No sé por qué tuve esa sensación. La vi mirar de reojo y… lo supe. – Lo de Mauro no ha salido bien y yo he comprendido… Bueno, he comprendido que no estaba preparada para una relación. O no con él. Una cosa es salir un rato de fiesta y pasarlo bien; otra tener que cuidar de un hombre. Cambiarle el vendaje del brazo, mimarle, cosas de esas… Supongo que no es lo mío. Alex sonrió de nuevo a cámara y vi que le temblaban los labios. – Lo de las relaciones es complicado. Quizás por eso soy forense. Los datos, las pruebas, los hechos, las autopsias… Todo eso no engaña. Las pruebas no quedan contigo y luego te dan plantón por otra chica. Las pruebas no te provocan desengaños. Le brillaban los ojos. Me di cuenta de que estaba conteniéndose e intentaba no estallar en llanto. – Así que me marcho. No tengo pensado dónde, pero te mandaré un audio o un vídeo dentro de unos días. Tal vez en Bolonia o donde sea. Ahora que el caso Alcasser ha terminado no me necesitas y ya sabes que voy por libre. No te enfades, ¿vale? Yo soy así. Ya lo sabías. Alex miró una última vez hacia la cámara. Alguien la sujetaba haciendo un contrapicado, de tal manera que no se veía bien el paisaje de fondo, tan solo a Alex, la mitad de un árbol y un fragmento difuso de masa forestal. Podía ser cualquier lugar. – Un beso, Gloria. Ya sabes que te quiero. Espero verte pronto. De todo lo que había oído era lo único que me supo a verdad, especialmente aquel "espero verte pronto". Me quedé un instante en silencio reflexionando sobre aquel vídeo. Mi mente era un cúmulo de ideas que se asociaban y se disociaban. Algo muy grave estaba pasando, tanto que incluso Javier se dio cuenta. – Alessandra estaba muy rara, ¿no? – Más que rara. – Tal vez es por haber dejado a su noviete. – Tal vez. Tal vez no. Marqué a toda prisa el número de Mauro. Tardó tres tonos en responderme. Le noté demasiado tenso. – ¿Sí? Dime. – Vaya con el vídeo. Hay que ver cómo es Alessandra. Esto no me lo esperaba. – Yo tampoco me lo esperaba pero, conociéndola un poco, no es que me haya sorprendido demasiado. Creo que se puso celosa. Ella no quiso reconocerlo y dijo que no quería cuidarme o no sé qué, pero me parece que fueron los celos. – ¿Otra chica? – No una real. Una amiga mía vino a verme. Le dijeron que me había rozado una bala y apareció de improviso. Alex se puso celosa. Se montó una escena. Algo muy desagradable. Un plato de cerámica voló cerca de mi cabeza. Y se acabó todo. Con la misma rapidez que empezó, en realidad. No había nadie en el mundo menos celoso que Alessandra. Que yo supiera ya había tenido al menos cinco parejas abiertas y, de haber tenido Mauro una amistad o relación con otra chica, no creo que le hubiese importado. Pero claro, Mauro apenas la conocía y a mí tampoco. Debería haberse dado cuenta de que no sería tan fácil engañarme. – Hay una pregunta que quiero hacerte. Una tontería, Mauro. – Sí, claro. Dispara. – ¿Alguna vez has estado en el piso de Alessandra? El que está al lado de la plaza de toros. Mauro, al otro lado de la línea, pareció dudar. Supongo que hasta él mismo comprendió que aquella pregunta parecía no tener sentido y que debía responder a algo que no comprendía. Optó, por decir la verdad porque no sabía los efectos de mentirme de nuevo. – No, no he estado. ¿Por? Aquello lo explicaba todo. Mis dudas se habían convertido en una certeza. – No, nada – me apresuré a decir mientras inventaba una mentira –: me preguntaba hasta dónde había llegado vuestra relación y si tendrías en su casa un cepillo de dientes, un ordenador portátil o lo que fuera. Como ella se ha marchado por ahí a la carrera no vas a poder recuperar tus cosas. Porque yo tengo la llave de su casa por si fuera necesario entrar. – Oh, muy amable – dijo Mauro, que probablemente también detectó algo extraño en mi explicación –. Pero no, estuvimos juntos poco tiempo, como sabes, e íbamos siempre de hoteles contigo. De haber salido todo bien, después de la visita a casa de mi padre nos hubiéramos ido a vivir un tiempo a su piso. Pero no ha habido oportunidad. – Bien, pues entonces todo perfecto. Hay que seguir con nuestras vidas. – Siempre hay que seguir – dijo Mauro con un tono de voz extraño, probablemente dándole vueltas a la cabeza sobre la extraña conversación que estábamos teniendo. Cambié de tema y hablamos un instante del caso Asunta y del nuevo cadáver que se había hallado. Luego le pregunté cómo se encontraba. Me dijo que bien. Javier me miraba fijamente mientras proseguía aquel diálogo lleno de mentiras por ambas partes. Finalmente, arqueó los hombros con gesto de indiferencia, y preparó un café con leche para mí y un té de menta para él. Colocó la taza humeante en la mesa de mármol y le lancé un beso. Yo seguía hablando con Mauro: – ¿Entonces te ves con fuerzas para reincorporarte en breve al trabajo? – No sé si para reincorporarme porque difícilmente podría hacer la tarea para la que me contrataste con un solo brazo. Ni siquiera podría conducir. Pero podría estar a tu lado y echar una mano si quieres. – Me vendría genial. Necesito a alguien de mi confianza al menos en el comienzo del caso. Si te encuentras mal, en cualquier momento, puedes volverte con tu familia. – No, no hará falta. Dime dónde quedamos y comenzamos a investigar. He visto las noticias y sé que va a ser otro caso complicado. – Yo creo que nos divertiremos. Ya lo verás. Estallé en una carcajada más falsa que un billete de dólar y medio; poco después colgué el teléfono a aquel malnacido. – Ahora supongo que me dirás lo que está pasando – me dijo Javier, dando un sorbo a su té, oscuro como las ideas que circulaban por mi mente. – No tengo ni idea de lo que está pasando, Javier. Y eso es lo que me da miedo 4 – Esto es muy extraño – dijo el subcomisario Vela, contemplando el trozo de papel que acababa de darle. Eran las señas de una pequeña casa de campo en medio de la sierra de Enguera: la casa de Jaime Llorens, el padre de Mauro. – Lo que te pido es muy sencillo – repuse –. Ordena a uno de tus hombres que vaya por allí vestido de paisano y eche un vistazo, como si fuese alguien que está paseando por la sierra sin otra intención que pasar un día en el campo. El subcomisario enarcó una ceja. – ¿Y a santo de qué? – A santo de nuestra recién comenzada amistad. Ángel Vela y yo no éramos precisamente amigos. Como ya he dicho, durante la investigación del caso Alcasser habíamos estado enfrentados por cómo llevé todo el asunto, por la forma precipitada en que había actuado en algunas ocasiones. Hasta me había acusado de causar indirectamente la muerte de un testigo y su familia. Pero, al final, tanto él como sus hombres habían comprendido que mis pálpitos tenían algún valor. Porque no eran solo pálpitos. Hasta hacía poco había presumido de mi talento para conocer a las personas a los pocos segundos, estrechando una mano, al dar los dos besos de rigor en las mejillas, o un abrazo antes de hablar brevemente con una persona. A menudo percibía que mi interlocutor era bueno o malo a un nivel básico. Aunque últimamente mi sistema se había demostrado poco eficaz, con Rubén, mi exnovio, por ejemplo. Vaya desastre. A pesar de la imperfección de mis pálpitos, mi sistema, mi forma de hacer las cosas, en suma… había resuelto el caso de las Ocho de Badalona y encerrado a Antonio Anglés para siempre en la cárcel. El enemigo público número 1 estaba en prisión gracias a la gran Gloria Goldar, decían los periódicos. Así que a pesar de las sendas erráticas por las que transitaban mis pálpitos, lo cierto es que no podía alejarlos de mi mente: formaban parte de lo que yo era. Precisamente en eso debía estar pensando el subcomisario porque dijo: – Supongo que este es uno de tus famosos pálpitos. Me miró a mí y luego al trozo de papel. Se lo guardó en un bolsillo. Ángel era un hombre espigado, vestido con chaqueta de franela y pantalón a cuadros. Parecía un jugador de golf, uno de esos señores de cierta edad que pasean con sus palos por las urbanizaciones. Poseía una gruesa nariz y una cabeza completamente calva, con grandes orejas. Era uno de esos hombres que parecen gordos aunque se conserven en su peso, dominados por una papada y unos mofletes generosos. – Estoy preocupada por Alessandra. Creo que le ha pasado algo – le aseguré, muy seria, esperando que le diese a aquel asunto la importancia que merecía. – ¿Ha desaparecido? – No exactamente. Le mostré el vídeo en mi Smartphone. El subcomisario se puso las gafas para verlo mejor. Parecía igual de incompetente que yo misma ante aquellos aparatos endemoniados. – Así que no ha desaparecido. Se ha ido. – Confía en mí. La conozco bien. Pasa algo. Está nerviosa y… – Naturalmente que está nerviosa, acaba de cortar con su chico y se marcha de vuelta su país desencantada, dolida, y todas esas cosas de mujeres. – Yo entiendo más que tú de "todas esas cosas de mujeres". Y conozco a Alex. Créeme cuando te digo que le pasa algo muy malo, aunque no sé qué es exactamente. Ángel Vela suspiró y dijo: – Mandaré a uno de mis chicos a echar un vistazo. Pero no me pidas nada más. – Tengo que pedirte algo más. El subcomisario abrió la boca al para decir algo, pero luego negó con la cabeza. Cambió de opinión y suspiró: – Dime. – Quiero que investigues a Mauro. – A Mauro… ¿Por? – No solo Alessandra miente en ese vídeo, sino que me da la sensación de que Mauro también me miente. Tengo miedo. No sé por qué. Es un pálpito, tú lo has dicho. Así lo siento. Me gustaría que confiases en mí, aunque no haya pruebas. Te lo pido como un favor personal. – Ahora mismo hay muchas cosas de las que debo preocuparme, pero te prometo que en cuanto tenga tiempo investigaré a Mauro. Sin embargo, quiero que comprendas que todo lo que me explicas tiene una explicación sencilla. Vete a saber por qué ha discutido esa pareja y por qué discuten las parejas en general. Igual no quieren contarte la verdadera razón de su separación: una riña familiar o lo que sea. El mundo de una pareja en particular es un agujero negro en el que nadie debe meterse. – Pero yo estoy convencida de que hay algo más en todo esto. Alex hizo ese vídeo coaccionada y me dejó una pista en él. Algo que solo yo podría entender. – ¿Una pista? – Sí. Mauro no se dio cuenta de la pista porque nunca ha estado en casa de Alex. Pero para mí es un detalle muy claro que me demuestra que está en peligro. Una cosa privada que solo nosotras conocemos. Ángel Vela tenía más de sesenta años y sabía lo bastante de las mujeres (y de la raza humana en general) para entender que a veces hay cosas intangibles que solo comprenden dos personas que se conocen muy bien, íntimamente. Así que decidió conceder un mínimo crédito a aquel pálpito y darme la razón, al menos de momento, para quitarse de encima aquel asunto. Algo que, en el fondo, le traía sin cuidado. – Muy bien. Haré lo que me pides. Pero ahora centrémonos en el nuevo caso Asunta. Han pasado muchas cosas, la mayoría sorprendentes. Creo que te interesará conocerlas. Caminamos por uno de los pasillos de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana. Le pregunté entonces a Vela por el colgante en forma de media luna o semicírculo que habíamos encontrado en una mano de Victoria Zhao. – Poca cosa. Solo son visibles las huellas de la niña. Si había alguna otra no hemos podido reconstruir un fragmento lo bastante grande. Creemos que se la arrancó del cuello al asesino mientras la estrangulaba. – ¿Alguna inscripción? – Una M. – ¿La letra? – Sí. Solo una M. Nada más. En mayúscula y en la parte derecha del colgante, casi al final de este. Seguimos caminando. Se trataba de un edificio enorme, de casi setenta años, que ocupaba toda una manzana en la Gran Vía. Una reliquia que necesitaba ser renovada. Pero los valencianos llevaban tiempo esperando que hubiese dinero para jubilar a aquel viejo dinosaurio de hormigón y cristal. Una pequeña ciudad que englobaba no solo los servicios policiales sino también los calabozos y las academias de formación de los nuevos cadetes y suboficiales. Después de atravesar un último pasillo de paredes decoradas con piedra artificial, llegamos al despacho del subcomisario. Allí le esperaban sus ayudantes, Zarzo y Buendía, a los que ya conocía porque habían viajado conmigo a Barcelona. Juntos habíamos resuelto el misterio de las Ocho de Badalona. Vela dijo algo al oído de Zarzo y este se marchó a toda velocidad. – Ven por aquí, Gloria – me indicó el subcomisario Avanzamos por una nueva red de pasillos sinuosos hasta llegar a una sala de interrogatorios. A través de un cristal vi a una mujer oronda, obesa, que caminaba nerviosa por la habitación. Tenía el pelo sucio, lacio, una media melena con unas mechas mal cortadas y grasientas que caían sin orden sobre el cuello. Vestía un chándal beige con manchas blancas como de tiza en las perneras, y sobre él un jersey rojo deshilachado. Estaba a un par de días de vagar por las calles para parecer un mendigo. – ¿Quién es? – Es la hermana del sospechoso del caso Victoria Zhao, si es que realmente lo podemos considerar sospechoso. Igual no. Recordé a aquel muchacho de mirada perdida que no paraba de repetir que había tenido que matar a aquella niña asiática, exactamente como hiciera con la pequeña Asunta. Tenía que ser el culpable. Él mismo había confesado. – ¿Cómo que "igual no"? – inquirí. El subcomisario me lanzó una mirada de inteligencia, repleta de incógnitas, y abrió la puerta de la sala. – Esta es Gloria Goldar, una asesora de nuestro departamento. La mujer me fue presentada como Susana Navas y me estrechó la mano con una fuerza inusitada para una mujer. De cerca, pude ver que las manchas blancas de su jersey y del pantalón de su chándal eran cagadas de gallina y de otros animales de granja. Aquella mujer debía tener un huerto con aves o algo por el estilo. – Cuéntele a Gloria lo mismo que me ha dicho a mí. Susana levantó los ojos. Me di cuenta, que más allá de las toneladas de grasa y de suciedad, de la dejadez que dominaba su aspecto, una vez había sido una mujer muy hermosa. Aunque no podía tener mucho más de 30 años, sus hábitos de vida la habían convertido prematuramente en una anciana. O casi. – Mi hermano no es un asesino – anunció–. Y luego al ver que ninguno de los dos reaccionábamos, añadió: – Es un vidente. – Un vidente – repetí, incrédula. – Sí. Lleva tiempo dibujando en sus libretas a las tres niñas. – ¿Tres niñas? Vela y yo nos miramos. Tal vez aquella información fuera nueva para él. Porque como mucho había dos niñas implicadas en aquella historia: Asunta y Victoria. – Sí. Son tres. Mi hermano entró en contacto con el aura de un espíritu maligno y comenzó a dibujar a las víctimas. Ya hace años de eso. Nos entregó varias libretas que sacó de un enorme bolso negro con asas. La primera databa de 2013, el año en que murió Asunta, y el resto iban avanzando lentamente hasta el presente. Dibujos explícitos, no demasiado brillantes, con la ubicación de cada uno de los cadáveres. Con aquella información seguramente el subcomisario Vela podría encontrar a la tercera víctima. Eso pensé de inicio, pero luego mirando con cuidado me di cuenta de que los dibujos eran demasiado vagos, vistos desde arriba, como los hubiese hecho una persona de pie delante de los cadáveres: no había visión del horizonte ni del entorno. Con aquellos dibujos no podíamos avanzar gran cosa, sobre todo porque los rostros tampoco estaban bien perfilados sino difuminados entre claroscuros. Me recordaron los orígenes del expresionismo, o acaso una mala copia de las imágenes negras de Goya. Ni siquiera podría haber reconocido a partir de aquellos dibujos ni a Asunta ni a Victoria. – Con su permiso – anunció en ese momento el subcomisario Vela –. Me quedaré las libretas para intentar encontrar el otro cadáver. Su hermano, Miguel, ¿nunca le dijo que hubiese cometido estos crímenes? Si he entiendo bien lo que me está diciendo, él vio en su mente que alguien los cometía y… – No, no me están entendiendo. La primera niña murió hace unos años, como supongo que ustedes saben. Victoria acaba de morir. Pero la tercera niña no ha muerto aún. Mi hermano, según se acercaba la fecha de la segunda muerte, se fue poniendo más y más nervioso, y finalmente debió entrar en trance cuando encontró el lugar donde se había cometido de asesinato… y en él a la niña muerta. Por eso hablaba por boca del asesino. Pero esto aún no ha acabado. El último crimen tendrá lugar dentro de un tiempo. Solo hay una libreta al respecto. La última. Mi hermano me dijo que sucederá dentro de pocas semanas. – ¿La última niña aún no ha muerto? – repetí, incrédula. Era una especie de pregunta retórica, pero igualmente Susana me respondió: – No, no ha muerto aún. Mi hermano me ha dicho que el asesino no está preparado, pero no sabe el porqué. Solo ve fragmentos, ideas que pasan por su cabeza, cosas por el estilo. Pero eso no significa que no vaya a haber más después de la tercera. Ángel Vela palideció. – Explíquese. Aquella mujer no debía estar muy acostumbrada a sostener conversaciones largas con humanos. Supongo que solo hablaba con sus perros, o con sus gallinas. Percibí que era un ser solitario, perdido, que solo tenía en el mundo a su hermano Miguel. – Primero hubo una sola niña, Asunta. Durante años solo hubo libretas con dibujos de ella. Incluso mucho después de haberla matado, el asesino seguía pensando en ella y mi hermano dibujaba frenéticamente la pista forestal donde fue hallada. Tiene cinco libretas solo de repeticiones del cuerpo de la niña tirado de espald... – ¿Y luego? – la interrumpí. – Luego comenzó con la otra niña, con la que ahora ha muerto. Dibujos de un colegio, de una zona urbana distinta al lugar donde murió la primera niña. – Aldaya y los alrededores de Valencia – dije, mirando al subcomisario, cuyo rostro tenía un gesto extraño, como si aquella historia le pareciese demasiado rebuscada y comenzase a perder toda credibilidad para él. – Supongo – asintió Susana–. El caso es que hace una semana comenzó a dibujar a otra niña. De nuevo un paisaje más exuberante y una pista forestal parecida a la primera. – ¿No serán de nuevo dibujos de Asunta? – pregunté. – No, esta nueva niña no es oriental. Ángel y yo nos miramos de reojo. Vi que soltaba un bufido de incredulidad. Se inclinó y me dijo al oído: – Venga ya. Videntes, dibujos extraños, imágenes del futuro. Estamos en una serie de terror de esas que echan en Netflix o la HBO. Pero carraspeó, compuso un gesto profesional en dirección a Susana y dijo: – ¿Con quién vive su hermano? – Conmigo. – ¿Y sus padres? – Fallecieron hace mucho. Accidente de coche. – ¿Y ha convivido con su hermano todos estos años y no ha pensado en llamar a la policía para informarles de todo esto? Susana se secó una lágrima que corría por su mejilla. Advertí en su muñeca derecha una pulsera de goma de varios colores que parecía a punto de estallar de lo apretada que la llevaba. Aquella mujer una vez estuvo mucho más delgada, pero se había dejado llevar, en su peso, en su aspecto físico, en todo. Pidió un vaso de agua, que le entregó un policía que entró exprofeso en la sala de interrogatorios. Lo bebió febrilmente. – Mi hermano lleva entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas desde que era un adolescente. Siempre ha oído voces: trastorno borderline, esquizofrenia, ya saben. Ha pasado varias épocas internado, atado una cama, lanzando chillidos. La última vez que salió me dijo que se suicidaría si volvían a meterlo en el Benito Menni, el hospital psiquiátrico. Fue entonces cuando entró en contacto con la mente de ese asesino de niñas. Comenzó a dibujarlas y el temor a ese hombre le ha mantenido alerta. El principal problema de un esquizofrénico es que termina creyéndose las voces que oye y les hace caso. Esa voz es tan terrible que le ha hecho desconfiar de todas las voces. Toma siempre su medicación, sus narcolépticos, y ha llevado una vida normal. Incluso ha tenido novias. No le duraron mucho, pero para Miguel fue un gran logro. No sé si me entiende. Parecer normal para él es muy importante. – Entiendo perfectamente – le dije, porque entendía perfectamente la necesidad de encajar. Yo, que incluso de adolescente había tenido problemas a causa de mis pálpitos, entendía la necesidad de encajar de aquel muchacho, de huir de las miradas de reojo y los dedos acusadores. – Yo creí, yo quería creer, que esas libretas le servían de ayuda, le centraba el que una de sus voces fuese un ser terrible y psicópata – dijo Susana bajando los ojos hacia la mesa –. Yo estaba convencida que esas visiones estaban solo en su cabeza, que había visto el caso Asunta en la televisión y se había inventado lo demás. Al principio tuve miedo de unas visiones tan sangrientas, pero luego vi que él también tenía miedo de ellas. Lo que le ayudaba a centrarse, a parecer tan normal como quería ser. Así que lo di por bueno y hasta me alegré de que su imaginación fuese tan fértil. Él decía que era un vidente y yo le daba la razón. En ocasiones dijo muchas otras cosas, algunas sucedieron y otras no. En casa hay centenares de libretas. Pero yo alababa su don y hasta le animaba a dibujar. Está mucho mejor desde que dibuja sus visiones. Hacía tiempo que no pintaba nada hasta que comenzó de nuevo con los dibujos de esa niña, de Victoria. Suponiendo que sea ella la de los dibujos. Abrimos al azar una de las libretas. Aunque en el mismo estilo expresionista que las otras, reconocí el descampado de Aldaya donde vi muerta a la niña, hasta el centro comercial al fondo. Sabiendo el lugar de antemano, los dibujos eran evidentes. Pero sin conocerlo, encontrarlo era casi imposible. – Supongo que es consciente que todo lo que nos cuenta no resulta demasiado creíble – explicó el subcomisario Vela a la mujer –. Y que en este momento de la investigación su hermano es el principal sospechoso. Tal vez el único sospechoso. Susana se irguió lentamente. Su enorme humanidad se bamboleó, la carne de su tripa moviéndose sin control bajo el chándal. Echó a andar y sus pasos, paradójicamente, me parecieron gráciles, como los de una bailarina. Y eso que caminaba con dificultad a causa de su sobrepeso y por una elefantiasis progresiva que engrosaba sus piernas. Tenía los ojos brillantes por las lágrimas, que estaban brotando de nuevo. – No soy tonta. Tal vez ustedes vean a una mujer de campo, pero no soy tonta. Estudié la carrera de historia y tengo una formación. Dejé mi vida y mi carrera para cuidar de mi hermano. Sabía que Miguel no encajaría en una gran ciudad y con la indemnización por la muerte de mis padres compré una masía en la Huerta norte. Allí hemos sido felices, o moderadamente felices. Susana Navas dejó de llorar. Nos miró fijamente: – Yo nunca he creído que fuese un verdadero vidente, pero ahora quiero creerlo. Mi hermano no mató a esa niña. Estoy seguro. Por lo tanto, si estaba allí y le encontraron a su lado es porque realmente entra en contacto con la mente del asesino, como en las películas americanas. Si sale en esas películas es porque alguna vez ha pasado y algún vidente realmente ha acertado y encontrado la pista de uno de esos monstruos. Pues mi hermano es uno de esos videntes que realmente tienen poderes y pueden ayudar a la policía. Lo que les pido es que no cierren la investigación y se abran a la idea de que pueda ser realmente un vidente. La forma de explicarse de aquella mujer me sorprendió. No hablaba como la mujer de campo que decía ser. Hablamos un rato más y me explicó, ya más sosegada, recuerdos de sus estudios y de su doctorado en historia antigua. Aún tenía flashes de aquella vida que nunca vivió, de sus sueños de ser arqueóloga. Y guardaba sus libros sobre Tutmosis III o Ramsés II. Pero la enfermedad de su hermano había condicionado el resto de su existencia. – Nos fuimos a vivir al campo y somos felices, ya se lo he dicho – dijo, pero su gesto denotaba un dolor secreto –. Ha sido duro. Pero sigo aquí y le digo que mi hermano no es un asesino. Se lo digo a los dos. Miguel Navas no es un asesino. 5 – ¿Qué te parece? – dijo el subcomisario en un tono que me pareció ligeramente irónico. – Es una pobre mujer que ha sufrido. He visto muchas. Es difícil diferenciarlas entre ellas. Vela no era un hombre insensible pero sí un tipo pragmático. – Me refiero al caso. Cómo crees que va a evolucionar. Un asesino confeso que en realidad no lo es, videncia, dibujos premonitorios. Tú eres la de los pálpitos. Algo tendrás en mente. – No tengo ningún pálpito. Tendría que hablar con el muchacho, con Miguel, el supuesto vidente, y ver el informe del forense y… Ambos sabíamos que la justicia a menudo entiende poco de sutilezas, y todavía menos de hechos fantásticos. Miguel había confesado. El resto era paja. Pero pese a todo queríamos mantenernos objetivos y tratábamos de distanciarnos de lo evidente. Miguel sería condenado casi con total seguridad. Otra cosa es que pudiéramos vincularlo con el caso Asunta. Y que a las autoridades les interesase vincularlo. Seguramente no. – Te puedo adelantar una cosa, Gloria. El muchacho estuvo repitiendo la cantinela de yo la maté como hice con Asunta… durante cinco horas. No admitió preguntas. Parecía drogado, aunque los análisis han dado negativo. Luego se durmió. Al despertar, contó la misma historia que su hermana, que era un vidente y que todo lo que habíamos oído era fruto de su trance, de su conexión con el asesino. Llevan ya con él varias horas de interrogatorio y no le han podido mover de esa posición. – Igual es la verdad. – Igual él cree que es la verdad. – Podría ser incluso ambas cosas o ninguna. Estamos en un estadio demasiado inicial de la investigación. – O final. Porque mucho me temo que las autoridades querrán dar carpetazo al asunto. – El ministro Sánchez me aseguró que tendríamos libertad para investigar a nuestro gusto y… – ¿Un político te aseguró algo en un momento de crisis? ¿Y tú te lo creíste? Ángel Vela soltó una carcajada. Recordé al ayudante del ministro negando con la cabeza ante todas las promesas que hacía el político. Bueno, en aquel momento casi me daba lo mismo. Solo me preocupaba Alex. Que hicieran con este caso lo que quisiesen. Abandonamos la Jefatura y fuimos a un bar que hacía esquina. No el que frecuentaban todos los policías sino precisamente uno que no le gustaba a nadie del cuerpo. El propietario era un comunista de la vieja escuela, con fotos de Lenin presidiendo el local. Y la Internacional sonando a todo trapo. Vela levantó la mano hacia un camarero que estaba limpiando una mesa a nuestra izquierda. – Un té de Rooibos. Al ver que yo le lanzaba una mirada divertida, manifestó: – Me mantiene despierto y va bien para la hipertensión. – Me parece estupendo. Solo es que imaginaba que un policía veterano como tú tendría unos gustos más tradicionales. Un vino, una copita de brandy, un carajillo… – No deberías juzgar a las personas por su apariencia. Reímos. El bar era amplio, limpio y cómodo. Nunca había estado y nunca regresé, pero me resultó un lugar acogedor a pesar de las fotos de época y la música. Decidí cambiar de tema y volver a un asunto que, en realidad, me tenía mucho más preocupada que el caso de las niñas asiáticas asesinadas. Tal vez fuese cruel o poco profesional, pero, como ya he dicho antes, lo cierto es que me interesaba mucho más lo que pudiera haberle sucedido a Alessandra. Soy un ser humano y para mí lo primero son las personas a las que quiero. Mandé un mensaje por el odiado WhatsApp y dije: – Acabo de quedar aquí con Mauro. Cuidado con lo que decimos en los próximos minutos, no sea que aparezca y nos encuentre hablando de él y de la desaparición de Alessandra. – Yo no creo que esté desaparecida, Gloria. Exageras – Vela detuvo su discurso, señaló un lugar detrás de mí, fuera de mi línea de visión y dijo–: Ah, precisamente… Zarzo apareció por la puerta, saludó a su superior y le dijo algo al oído. Luego me guiñó un ojo. Habíamos trabado una cierta amistad en Barcelona y me parecía un hombre íntegro. Lo cual es mucho más de lo que se puede decir de la mayoría de la gente. – De acuerdo – dijo el subcomisario, y luego, cuando Zarzo se marchó alzando la mano para despedirse con su parquedad de costumbre, añadió mirándome directamente a los ojos: – Lo que me temía, creo que tu pálpito no tiene mucha base. – ¿Y eso? – Zarzo se ha pasado de paisano por los alrededores. La finca en la sierra de Enguera está vacía. No hay nadie. Ni rastro de Alex, ni de la familia Llorens, ni de ningún vehículo. Lo cual resulta lógico si la pareja se ha enfadado y se ha marchado cada uno por su camino. – También sería lógico si a Alex le ha pasado algo y se la han llevado a alguna parte. – ¿A dónde y por qué se la tendrían que llevar? – No lo sé. Por eso quiero que investigues a Mauro. Ángel Vela levantó los brazos al cielo como rogando al señor y luego los bajó abruptamente para tomar su té de Rooibos. Sorbió con cuidado para calibrar la temperatura. – Muy bien. Pero no esperes que descubra gran cosa. Creo que no hay nada que descubrir. – Ya veremos. Y, por favor, es urgente. – No, Gloria. Lo que es urgente es que solucionemos el asesinato de Victoria Zhao para que yo me pueda jubilar y tú volver a tus asuntos en la asociación Egeria. – Yo decido lo que es importante en mi vida. Y Alex me importa mil veces más que… – ¡Estás hablando de una corazonada sin base alguna! Discutimos un par de minutos. Por un momento, volvimos a la dinámica del pasado, cuando apenas unas semanas atrás me invitó a marcharme de Valencia. Recordé sus reconvenciones, nuestros enfrentamientos pasados. Supongo que todo aquello aún seguía ahí, latente. No podíamos convertirnos en los mejores amigos de la noche a la mañana. – Hola, que tal. Levantamos la vista y vimos a Mauro, como siempre impresionante con sus casi dos metros de altura y su aspecto de ir a menudo al gimnasio, un aspecto y tipo de musculatura que en Valencia llamaban "ser un ciclado". Llevaba el brazo en cabestrillo, no en vano le había alcanzado en el hombro una bala que iba destinada a mí. Me pregunté por qué desconfiaba de aquel hombre si me había salvado la vida, pero lo cierto es que uno no puede hacer nada contra un pálpito. Además, estaba la pista que me había dejado Alex en su vídeo. No, algo iba mal y todo estaba relacionado con Mauro. Y lo más curioso es que no me sentía en deuda con él. Todo lo contrario, desde el instante en que me salvó la vida, algo en mi interior se mostró reacio a creerlo, como si realmente no lo hubiera hecho, como si todo fuera una mentira. Aunque mi consciente hubiese sido engañado... mi subconsciente sabía la verdad. No hay que olvidar que es el subconsciente el que controla los pálpitos. – Siéntate, muchacho – le dijo el subcomisario –. Supongo que estarás hecho polvo después de haber cortado con Alessandra. Mauro nos miró a ambos, alternativamente. – Las noticias vuelan. – Este tipo de cosas se saben en la otra punta de la ciudad un minuto después de que sucedan. Mauro asintió y pidió una Coca-Cola. Se la sirvieron al momento y, mientras vaciaba la botella en un vaso de tubo largo, dijo: – Todo se fue al traste en apenas unas horas. Creo que la emoción del caso nos mantuvo juntos pero que no teníamos nada en común. Cuando nos quedamos a solas se hizo evidente que la relación no iba ninguna parte. – Creí que me habías dicho que fue un asunto de cuernos… o de celos – tercié, poniendo una voz y un tono de ingenuidad. – Claro, claro. Eso fue el detonante. Vino una amiga a verme y eso no le gustó. Comenzamos a discutir y se marchó. Tampoco es que pasase nada del otro mundo. Se marchó y ya está. – Todo muy civilizado – dije, recordando que en nuestra conversación telefónica me dijo que Alex le había lanzado un plato a la cabeza. – Sí, claro. No podía ser de otra manera. Reí de forma forzada y vi que el subcomisario arrugaba la nariz. Él llevaba muchos años oyendo confesiones y también sabía cuándo alguien estaba mintiendo. Me alegré de haber tenido aquella conversación delante del policía. Ahora me sería más fácil convencerle de que pusiese a alguno de sus hombres, a Zarzo por ejemplo, detrás de aquel asunto. Hablamos un rato más de la herida de Mauro y del pronóstico de los médicos, que le habían asegurado que llevaría el brazo en cabestrillo un par de semanas como mucho. Yo le dije que no se preocupase, que me había surgido de improviso un viaje de un par de días al extranjero y que él podría descansar de sus heridas. Mauro parecía decepcionado, como si hubiese preferido quedarse a mi lado… para vigilarme. – ¿Un viaje al extranjero? – saltó el subcomisario Vela –. Pensé que te ibas a centrar en el caso Victoria Zhao. Ángel no quería llamarlo caso Asunta de momento, máxime cuando la vinculación entre ambos casos estaba solo en la cabeza de un enfermo mental. – Es una urgencia. Pero volveré enseguida y retomaremos el caso. – Vaya –. El gesto de Vela reflejaba una profunda estupefacción. En ese momento sonó mi teléfono. – Mira – dije señalando el Smartphone – precisamente es la urgencia de la que hablaba. Me levanté y me alejé hacia la salida del bar, buscando un poco de privacidad. – Qué alegría volver a oír tu voz, Jacobella. Sí, sí, un millón de gracias por devolverme la llamada. Sé que estás muy ocupada, pero es algo urgente. Tengo que ir a verte y pedirte un favor. Es muy importante. Lo entenderás cuando hablemos. Cojo el avión esta tarde. Sí, sí, muchas gracias. Yo también me acuerdo de la última vez que nos vimos. Hace tantos y tantos años. Tendremos tiempo de recordarlo. Nos vemos en el aeropuerto de Newark. Nunca he estado en New York. Será toda una experiencia. ¿Que eso es New Jersey? ¿Y luego nos vamos a Texas? Vale, yo te ayudo y tú me ayudas a mí. Ya te explico cuando llegue. – ¿New York? ¿Texas? – me dijo el subcomisario Vela al oído. Acababa de colgar y había regresado a la mesa. Ambos mirábamos a Mauro, que iba camino del lavabo –. Eso significa que te vas a Estados Unidos. – Exacto. Pero ya te digo que será solo un par de días y porque no me queda otro remedio… – Le has prometido al ministro que nos echarías una mano. Hay mucho en juego. Los políticos esperan que salgas en los medios calmando a la población y poniendo buena cara. Además, tu amiga está en peligro… o al menos tú crees que lo está. Y te vas a Estados Unidos. – Llegado el momento, lo entenderás. Te lo prometo. – Me pides ayuda y que confíe en ti. Que desvíe hombres y medios de la Jefatura para investigar un pálpito y, sin embargo… – Ya te lo he dicho. Con el tiempo lo entenderás. Ángel Vela se incorporó, estirando su chaqueta de franela con nerviosismo. Creo que ni siquiera estaba arrugada. – Tal vez en el futuro lo entienda. Pero de momento no lo entiendo en absoluto. Y no me gusta. Había hablado mientras atravesaba ya la puerta del bar camino de la calle. Estaba enfadado. Pero no pude evitar una sonrisa porque recordé que a aquel hombre le gustaba dejar a su interlocutor con un palmo de narices, para luego alejarse de su presencia dándole la espalda mientras decía la última palabra. Ahora que habíamos hecho un primer conato de amistad, pensaba que no le vería de nuevo en aquella pose dramática, pero me equivocaba. – Te aseguro que lo comprenderás en breve – dije en voz baja, volviendo la vista hacia los lavabos, de los que aún no había salido Mauro–. Tengo un plan para salvar a Alessandra. Pero para eso tengo que irme primero a Estados Unidos. Hablaba sola, por supuesto, porque el subcomisario ya se había marchado. ENTREACTO ALESSANDRA Y LA CAJA Jaime Llorens estaba cavando la tumba de Alessandra. Sabía que ya no tenía la fuerza de antaño, así que no se daba prisa. El sol pronto se pondría y no quería seguir trabajando cuando anocheciese. Así que comprobó que el agujero era lo bastante grande. Entonces fue a por el ataúd. – Vamos, no pongas esa cara – le dijo a Alessandra que, amordazada, atada de pies y manos, contemplaba las evoluciones de su carcelero con horror. Con cuidado, Jaime depositó el ataúd en el agujero. Aunque no era exactamente un ataúd sino una caja, una prisión bajo tierra, un lugar de tortura y aislamiento. Jaime Llorens tenía un hobby secreto, la carpintería, y había ideado a lo largo de los años centenares de artilugios para provocar los más insólitos padecimientos a sus víctimas. Pero "la caja" era su preferida. – No creas que esto ha sido idea mía, preciosa – dijo entonces–. No serás la primera ni la última a la que entierran viva bajo tierra. Este modelo lo he copiado del que hizo en la década de los 50 Cameron Hooker, ayudado por su esposa Janice, para tener controlada a una autoestopista a la que tomaron como esclava durante siete años. Como ves, no soy un bicho tan raro ni excepcional. Los monstruos somos legión. ¿No has leído la Biblia? Somos legión, amiga mía. Alessandra se resistió lo que pudo, pero solo consiguió caer de rodillas dentro de la caja y gritar de dolor cuando la sangre comenzó a manar de los arañazos. Las astillas se le habían clavado profundamente en la carne. Contempló incrédula cómo Jaime tapaba la caja con cuidado. Lo último que vio antes de la oscuridad fue la sonrisa del monstruo. – Nos llaman legión porque somos muchos – gritó Jaime, recordando un nuevo pasaje bíblico, esta vez del Evangelio según San Marcos. Jaime no era un hombre religioso, pero sabía que decir cosas como aquella aterrorizaba a sus víctimas. El dolor y el miedo eran la fuente de su placer. Acto seguido, sin prisas, mirando de reojo al sol mientras se ponía, el monstruo echó tierra sobre la caja hasta que fue imposible, y aún menos en la oscuridad de aquella cueva, descubrir el menor rastro de un enterramiento. Y entonces caminó tranquilamente hacia su coche sorteando la cresta de la montaña. La sierra de Enguera estaba llena de cuevas naturales como aquella: El Collado del Cerecero, el Alto la Balsa, Las Peñas… Él había elegido una cueva en la zona de la sima de la Torreta porque era pequeña, sin ningún interés para los espeleólogos, y estaba justo detrás de una mucho mayor y más conocida. Nadie le molestaría allí. Estaba seguro. – Nunca te encontrarán, Alessandra – dijo, muy satisfecho. Y entonces encendió el contacto de su automóvil. Su Smartphone vibró en ese mismo instante. Mensajes de Salvador, al menos siete, quejándose de que no le llevara con él a torturar a esa "forense entrometida". A Jaime le preocupaba Salvador. Demasiado básico, primario y un tanto desleal, comenzaba a ser más un estorbo que una ayuda. No podía decirle que no podía llevarlo a la Torreta porque Alessandra no le respetaba. Aquella mujer extraordinaria olía la debilidad de su viejo amigo como un animal huele el pánico de su presa. Y no se puede doblegar psicológicamente a alguien que no te tiene respeto. Por eso Jaime la había llevado en solitario hasta aquella sima. Porque a él sí que le tenía respeto. Pese a su pose de tía dura y su bravuconería, Jaime sabía que ella sentía terror nada más verlo. Y aquello reforzaba su ego, por supuesto. Calculó que Alex tendría aire para unas 25 horas. Tal vez vendría por la mañana. Tal vez no. Bueno, sí que lo haría. De momento la necesitaba para que grabase algunos audios adicionales diciendo que estaba de vacaciones en Italia. Ella se había negado a ayudarles tras grabar el vídeo inicial. Pero un día aislada, sin comida, le haría cambiar de opinión. – Ya veremos si mañana estás más receptiva a grabar esos audios para terminar de despistar a Gloria Goldar. Jaime era consciente que la muchacha sabía que la mataría después de grabarlos. No sería fácil convencerla. Primero tendría que doblegarla. Lo bueno del caso es que doblegar a los seres humanos era su especialidad. Desde que comenzó su carrera de torturador en Alcasser con Miriam, Toñi y Desirée había alcanzado una maestría inimaginable. Por eso había amordazado a Alessandra. El fuerte de aquella mujer era la palabra, la rapidez con que reaccionaba y lanzaba invectivas. Recordaba cómo se había burlado de Salvador la última vez que coincidieron. Pero, sin poder hablar, Alex se sentiría desnuda. Mucho más que si la hubiera desnudado realmente. Pronto aquella italiana engreída aprendería que no se podía jugar con él. Pensando en las jornadas felices que se avecinaban, Jaime puso la primera y se alejó de la sima de la Torreta camino de su casa en Valencia. SEGUNDA PARTE EN LOS ESTADOS UNIDOS 6 Javier me miraba con tristeza mientras hacía el equipaje. – Pensé que te quedarías un poco más en mi casa. Te echaré de menos. Enrollé una bufanda en un extremo de mi maleta y me volví para besarle. – Solo serán un par de días. Como mucho. Luego vuelvo a la carrera para estar contigo. Prometido. Eso pareció tranquilizarle. – Eres un soplo de aire fresco en mi vida – le dije en un momento dado, mientras bajaba mi neceser de un altillo. – ¿Y eso? – Ahora que volvía a estar soltera tenía miedo de que regresara a los errores del pasado, el tipo de hombres que habían poblado mi vida. Estaba cansada de parejas que piensan que todo se soluciona con la cartera. Estaba harta de esos tontos que invitan a las mujeres a sitios caros donde es necesario ir de etiqueta. Contigo es todo mucho más sencillo, familiar… no sé… verdadero. Javier sonrió. – Cuando vuelvas te voy a invitar al bar de tapas más grasiento y cutre de la ciudad. E iremos en chándal, lo peor vestidos que podamos. Le di una palmada en el culo a modo de reprimenda. Una vez las maletas estuvieron llenas a rebosar, Javier me ayudó con algunas de las cosas que quería llevarme. De entre mis papeles rescató un libro. Lo abrió y luego lo cerró, azorado. – No sabía que llevabas un diario. Sonreí. A eso respondía su embarazo, pensaba que se había topado por error con algo íntimo. Pero se equivocaba. – No es un diario. O sí, pero no un diario de mi vida privada. – ¿Entonces qué es? – Un diario de mis investigaciones. Lo apunto todo. Un poco como hace Alex al final de los casos. Pero yo lo hago mientras avanza el misterio. Así puedo reseguir cómo sucedió todo. Un día escribiré mis casos, como un Watson del siglo XXI. – Pensaba que tú eras Holmes: el jefe, el que toma decisiones, el cerebro del equipo. Reí. Nunca me había parado a pensar qué papel jugábamos realmente Alessandra y yo. Rumié un solo instante y decidí que ambos éramos un poco Holmes, aunque definitivamente yo era mucho más Watson. – No te creas – repuse. Javier Fabré me acarició la mejilla antes de guardar mi diario de investigaciones en la maleta. – Yo creo que lo harías genial, que con tu talento podrías ser una gran escritora. Sonreí. – Me falta base. Muchos escritores y aspirantes a escritores pretenden crear nuevos mundos sobre el papel sin tener una mínima base de lectura. Quieren escribir novela policial, o thrillers, y no conocen apenas a Daphne du Maurier, a Agatha Christie, a Dashiell Hammett, a Raymond Chandler, a John Le Carré o al mismísimo Conan Doyle y su Sherlock Holmes más que por las películas. Pretenden forjar una carrera luego de leer el Código da Vinci y pensar “joder, yo escribo mejor que ese”. No te quepa duda. Todos escribimos mejor que ese. Hasta los niños de pecho, si supieran aguantar un cálamo entre los dedos, lo harían mejor que Dan Brown. Javi hizo una mueca. Porque a él le gustaba mucho Dan Brown. Pero había entendido a qué me refería: – Los grandes fenómenos literarios no sirven de paradigma para encauzar una carrera. Cuando algo se pone de moda, las ventas se disparan sin tener en cuenta la calidad del escritor. – Eso mismo. Solo la calidad te puede servir de trampolín hacia alguna parte. Solo un mínimo conocimiento de la lengua te puede hacer destacar de una enorme masa de gente que quiere ser escritor porque sí, pensando que, al contrario que cualquier otro oficio, este se puede desempeñar sin una base. Habrá gente que triunfe (y mucho) con un conocimiento nulo del oficio de escritor. También hay gente que se hace rica jugando a la lotería. ¿Pero tú dejarías tu futuro en manos de un boleto, por si acaso toca? Si es así, no es preciso que leas a los clásicos. Y a mí, ya te lo he dicho, me falta base. Algún día me sentiré preparada para escribir. Entonces narraré los casos en los que me vi envuelta. Uno por uno. No te quepa duda. Tampoco pretendo tener un estilo preciosista, pero me gustaría narrar mis historias con un mínimo de profesionalidad, de ese oficio de escritor del que antes hablaba. Estaba hablando con pasión, soltando una parrafada tras otra. Y Javier me miraba con indulgencia. – Me parece que cuando te jubiles vas a convertirte en una autora de éxito. Lo cierto es que se me había pasado la idea por la cabeza. No el éxito, pero sí dedicarme a escribir. – Solo quiero tener mi castillo de hermoso acero y cristal. Una ceja enarcada de Javier Fabré y supe que no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. – Es Nabokov. Me llevo uno de sus libros para leer en el avión. Abrí por la página de la cita y leí para mi amante: "Debemos tener siempre presente que la obra de arte es, invariablemente, la creación de un mundo nuevo, de manera que la primera tarea consiste en estudiar ese mundo nuevo con la mayor atención, abordándolo como algo absolutamente desconocido, sin conexión evidente con los mundos que ya conocemos. Entonces observamos, con un placer a la vez sensual e intelectual, cómo el artista construye su castillo de naipes, y cómo ese castillo se va convirtiendo en un castillo de hermoso acero y cristal" – Eres una poetisa – dijo Javier. – Lo es la prosa de Nabokov. Yo solo soy una aspirante. Nos besamos de nuevo. Nos despedimos. Me hubiera gustado quedarme un rato, hacer el amor y decirle que comenzaba a amarle. Pero debía embarcar en mi avión en menos de una hora y mi taxi estaba a punto de llegar. Así que lo pospusimos. En la vida posponemos demasiadas cosas y, a menudo, eso nos impide disfrutar del momento preciso, de ese en que pudimos ser plenamente felices. En el aeropuerto, seguía pensando en Javier, en nuestro primer beso adolescente en un huerto de naranjos y en el último beso en su casa del barrio del Carmen. – Ay, mi niño, yo también te echaré de menos – me temo que dije en voz alta. El aeropuerto de Manises bullía de gentes, de personas anónimas con sus maletas y sus vidas, arrastrando su bagaje camino de un futuro incierto. Siempre me ha llamado la atención ese desfile de rostros de los aeropuertos, de vidas posibles, de vidas imaginadas. A menudo me detengo a intentar descubrir a dónde van, quiénes son, qué pretenden, qué buscan. Extiendo mis manos, ese apéndice falible de mis pálpitos y, a menudo con cualquier excusa, les rozo un brazo o una pierna mientras hacemos cola para comprar una ensalada de esas que venden en un "tupper" o un bocadillo de aspecto dudoso y sabor artificial. A veces tengo la sensación de que puedo intuir quiénes son, abogados camino de un duro encuentro de empresa, mujeres u hombres casados camino de una visita relámpago a sus amantes, personas que viajan huyendo de sus vidas, personas que no quieren huir de sus vidas, y precisamente por eso se ven obligados hacer un viaje ingrato a un destino que preferirían evitar. Niños, hombres, ancianos, mujeres embarazadas, adolescentes risueñas, rostros y figuras que muchas veces quiero creer que conozco. Últimamente, he aprendido a desconfiar de mis pálpitos, y tal vez porque un día creí en ellos (y acaso en secreto aún lo haga), la idea de que Miguel Navas fuese un vidente no me resultaba increíble. ¿Y si realmente lo era? ¿Y si realmente no tenía nada que ver con los asesinatos y estaba en conexión mental con un asesino que mataba niñas? Yo sabía que aquello no pasaba por la cabeza de las autoridades locales y mucho menos por la cabeza de los políticos. Me hubiese gustado dedicarle más tiempo al caso Victoria Zhao, incluso a la posible conexión con el caso Asunta. Poco podía imaginar que, con el tiempo, ambos casos regresarían, los estudiaría a fondo… y serían decisivos en mi caída en desgracia. – Tengo algo importante que comunicarles. Me encontraba en una sala de espera previa a la cinta de embarque. Levanté la cabeza y vi en la televisión un rostro tristemente conocido. Se trataba de Mariano Sánchez, con su sempiterna sonrisa en el rostro. Entre grandes aspavientos, reclamó la atención de los periodistas. Su voz se alzó y, por un breve instante, se vio en segundo plano a El Ayudante, a unos pocos metros, moviendo los hilos. Se hallaban en una sala de prensa, rodeados de medios de comunicación y de flashes. Un lugar en el que sin duda el ministro se encontraba en su salsa. Su sonrisa se ensanchaba por momentos porque tenía que dar una buena noticia… o algo que él pensaba que era una buena noticia: – Las fuerzas policiales, lideradas por el subcomisario Vela, han alcanzado importantes avances en el caso. –En ese momento, Mariano alargó su brazo derecho y la cámara enfocó a un hombre prematuramente viejo, de rostro demudado, que no sonreía en absoluto. Era el bueno de Ángel Vela. El objetivo regresó entonces a Mariano: – Aunque todas las líneas de investigación están abiertas, de momento descartamos que este nuevo crimen esté relacionado con el caso Asunta. Los rumores al respecto eran prematuros. Hemos detenido a un sospechoso cuyo nombre ya saben porque alguien se lo habrá filtrado. Risas entre la audiencia. Mariano lo había filtrado en persona a través de El Ayudante. – Pensamos que este sospechoso – añadió– es el culpable de la trágica muerte de Victoria Zhao. Un suceso que no está relacionado, como decía, con ningún otro que sepamos y, aunque vamos a seguir investigando, querría calmar a la población. No hay ningún asesino en serie y la muerte actual se debe a un perturbado sin relación con casos anteriores. Todos habían notado que Mariano evitaba decir el nombre de Asunta. Así que los periodistas levantaron sus brazos e hicieron las preguntas de rigor. ¿Estaban seguros de que el caso Zhao no tenía relación con el caso Asunta? ¿Por qué llamaba perturbado al sospechoso, a Miguel Navas? ¿Cómo había muerto la niña? ¿Había muerto de una forma similar a Asunta? ¿Por asfixia las dos? ¿Eso no demostraría que la vinculación era posible? Todas las preguntas conducían siempre al mismo punto. Y Mariano las esquivó con su gracia y salero habituales. Hizo un requiebro, cambió de tema, dijo algo gracioso y, cuando regresó al caso Zhao, el ambiente se había relajado. Aquel cabrón era realmente bueno en su oficio. – No voy a decirles nada más sobre la investigación que aún está en curso, queridos amigos de la prensa. Supongo que el comisario Vela tampoco. –Este negó con la cabeza. Mariano le dio un golpecito en el hombro–. Ya ven. Todos todavía muy prematuro. Esta rueda de prensa solo la hemos organizado para tranquilizar a la población y para demostrarles que las fuerzas del orden están preparadas: rara vez cometen errores. Por lo menos no los han cometido en ese caso del que hablan… el caso Asunta. Se produjo una nueva ronda de preguntas, todas enfocadas de nuevo a buscar conexiones entre ambos casos. El tema era demasiado jugoso: las palabras del asesino, el origen asiático de las niñas… Pero Mariano siguió negando toda relación. – Querría agradecer asimismo la colaboración de Gloria Goldar en la evaluación inicial del caso. Aunque hemos podido colaborar con ella poco tiempo, porque rápidamente se ha visto que no había conexión con el caso Asunta, es evidente que sus sabios consejos y su experiencia han servido para mostrarnos el camino. Muchas gracias. Esperamos volver a colaborar con ella en el futuro. Me quedé atónita. Me estaban despidiendo, me estaban sacando del caso cuando aún no había comenzado. Me pregunté si el enfado de Vela habría llegado hasta el punto de propiciar mi caída. Pero me di cuenta de que no era así: era cosa de los políticos como el ministro Sánchez. Me necesitaban cuando las cosas se pusieron feas pero, ahora que todo volvía a su cauce, no necesitaban a nadie indagando y descubriendo cosas que acaso no querían que se descubriesen. – Te has quedado sin trabajo. Mauro estaba sentado a mi lado, esperando a que llegase la hora de que me llamasen para embarcar. Yo le había dicho que no era necesario que me acompañase, pero él se había ofrecido, solícito. Creo que sospechaba que yo sospechaba de él. Y como ambos sospechábamos, nos lanzábamos miradas cargadas y frases cargadas de dobles sentidos, intentando saber qué sabía el otro. Todo muy complicado. Era una situación tan tensa como entretenida. A mí me habría encantado de no ser porque temía por la vida de Alessandra. – Tampoco estuve nunca interesada en este caso. Solo quería descansar. Me arrastraron los políticos y sus miserias. Y ahora esas miserias me han sacado de primera línea. Estoy contenta. – No me has dicho por qué te vas tan precipitadamente a los Estados Unidos. Pensé que me necesitabas, que necesitabas a alguien de confianza. Eso me dijiste anoche cuando me llamaste por teléfono. – Te necesitaba para ayudarme con el caso Zhao, pero ya no estoy en el caso. Además, ha surgido un problema. Una amiga me ha pedido ayuda – mentí –. Me ha parecido una buena idea huir de todo lo que estaba pasando y concentrarme en algo distinto. Creo que me vendrá bien un viaje. – Tal vez tengas razón. Mauro sabía que no le estaba contando la verdad, pero procuraba parecer indiferente a la par que solícito, como si fuese mi amigo. – ¿Sabes cuántos días te quedarás? – Espero que los menos posibles. Un par… o el tiempo que necesite mi amiga para solucionar sus problemas. – Espero que no sea nada grave. – Yo también. Como me había enseñado Mariano, cuando uno no quiere explicar nada, lo mejor es salirse por la tangente. Así que me puse a hablar del tiempo, de fútbol, de cualquier cosa. Mauro se dio cuenta y, señalando hacia los paneles que marcaban el nombre de los vuelos y las horas de llegada y de salida, anunció: – El embarque es dentro de 45 minutos. Ya lo han anunciado. No es un aeropuerto muy grande pero yo iría pasando. – Tienes razón. Nos abrazamos con cuidado para no dañar su brazo herido y me alejé agitando la mano, como si en realidad nos tuviésemos aprecio. Al pasar el control, me volví para mirar si Mauro todavía estaba allí. Pero había desaparecido. – No sé qué has hecho con Alessandra, maldito cabrón – dije –. Pero lo voy a descubrir. El vuelo hasta New York hacía escala en Lisboa. 12 horas después llegaba a Newark, en New Jersey. Todos los aeropuertos son iguales. Cambia el tamaño y poca cosa más. Siempre hay largos pasillos, gente estresada y gente relajada al principio de sus vacaciones; profusión de maletas y de sueños, algunos truncados, otros posibles. Estuve dormida casi todo el viaje, reponiendo unas fuerzas que sabría que iba a necesitar porque, si recordaba bien a Jacobella, iba a pasar unas jornadas intensar. – Hola. ¡Aquí! ¡Aquí! Descubrí a Jacobella entre las primeras filas de los que esperaban en una de las puertas de salida del aeropuerto de Newark. Estaba agitando las manos. No me resultó difícil verla. Porque era una mujer muy alta y llamativa. No medía tanto como Mauro, pero sin duda pasaba del metro y noventa centímetros. Nos abrazamos: hacía casi 20 años que no nos veíamos. – Tienes que decirme ahora que es eso tan importante, Gloria – me chilló Jacobella, pues era una de esas personas con un tono de voz superior a la media. De esas que parece que siempre están gritando. Nos alejamos de la multitud en dirección a unos bancos de respaldo blanco. Decidí ir directamente al grano. – Creo que han secuestrado a Alessandra. El rostro de Jacobella se transformó por completo. Palideció, como no podía ser de otra manera. Su nombre completo era Jacobella Gesú Campi y compartía apellido con Alessandra. No en vano eran primas hermanas. Jacobella era hija de la hermana pequeña de la madre de Alessandra. – Un secuestro… No, no es posible. Hablé con ella hace dos días. – No sé por qué ha sucedido. Aunque sospecho quién. De cualquier manera, te necesito para que me ayudes a encontrarla. Tengo un plan. Una idea loca. Pero creo que puede resultar. Pero Jacobella tal vez ya ni siquiera me escuchaba. Tenía la mirada fija en el techo del aeropuerto, y murmuraba: – Alessandra, no. Un secuestro. Como la otra vez… Como… como… la otra vez Y entonces recordé. Claro, a ella le había venido a la cabeza enseguida. Porque la última vez que nos vimos fue durante la investigación de un secuestro. El azar había querido que volviésemos a encontrarnos por un tema similar y aquellos recuerdos terribles afloraron. – No, otra vez no, Gloria – añadió–. Y menos Alessandra. ¿Estás segura de que le ha pasado algo? – Estoy segura. Del todo. Y sé cómo encontrarla Jacobella bajo la cabeza. Sacó su teléfono de un bolsillo y llamó a su prima. Sin cobertura. Llevaba muchas horas ya sin cobertura. Eso era raro hasta en Alex. – Lo mismo dijiste la otra vez y todo salió mal. Tragué saliva. Sabía lo que se refería. – Esta vez no pasará lo mismo. No volveré a fallaros como hace 20 años. 7 El coche avanzaba raudo por una carretera tejana, una interestatal cuyo número ya no recuerdo. No creo que sea importante. Ni siquiera entonces mi ubicación me parecía relevante. Porque estaba acojonada, cagada de miedo, vamos. – ¡Jacobella, por Dios! Habíamos cogido un vuelo directo de Newark a Dallas. Allí acabábamos de alquilar un Toyota Rav4, y seguramente Jacobella pensaba que era un coche de carreras y no un todoterreno por el que íbamos a pagar 40 dólares al día. Eso, si lo devolvíamos de una pieza. Cosa que empezaba a poner en duda. – ¡Por Dios! – repetí–. ¡Te van a detener por exceso de velocidad! Pero no me hizo caso y apretó aún más el acelerador. Vi pasar raudos paneles verdes con el nombre de las ciudades a las que conducía aquella carretera: Dallas, Waco, palabras que titilaban un instante y luego desaparecían. Me cogí al asiento del copiloto y clavé las uñas. Nunca había visto conducir a nadie de una forma tan agresiva. Adelantaba sin apenas espacio, pitaba constantemente y lanzaba alaridos a los otros coches por la ventanilla del conductor. – ¡Tú, pendejo, "get the fuck out of the way!" – le gritó a un hombre de ancho sombrero que conducía un camión, y no parecía dispuesto a rebasar los límites de velocidad. Por lo visto, había molestado a Jacobella a la hora de realizar uno de sus imprudentes adelantamientos. – "You spic cunt!" – repuso este. Jacobella sacó su cabeza por la ventanilla y gritó mientras se alejaba: – ¿A quién llamas "spic"? ¡Yo no soy una "spic", una hispana, sino italiana! ¡No he cruzado la frontera para venir aquí, pendejo! ¡Vine en avión desde Europa! – El mundo está lleno de pendejos – dije, pensando que tal vez dándole ánimos se sentiría arropada y moderaría un poco su actitud. – ¡Tú, tú "retard! Get off the road!", que tengo prisa! – dijo entonces Jacobella, sacando de nuevo la cabeza por la ventanilla y haciendo un gesto obsceno con el dedo medio a otro conductor. El interpelado se encaró también con ella y dijo algo en inglés que no entendí y acababa en "greaser", o sea, "grasiento". Tuve claro que, durante aquel viaje, y vista la actitud de Jacobella, aprendería muchas expresiones usadas de forma despectiva para dirigirse a los hispanos. Comenzaba a recordar el carácter de aquella muchacha. Se parecía mucho a su prima Alessandra, pero de una forma menos amable. Ambas eran agresivas, beligerantes, pero Alex tenía un final dulce y un gran corazón. Jacobella no es que no lo tuviese, es que le gustaba el enfrentamiento, la bronca. Era una de esas personas que discute por todo y lo disfruta. Se jactaba de ser un espíritu libre, de ir a su aire en la vida y los negocios, pero era porque nadie la aguantaba. – No me creo ni una palabra de lo que me has dicho – me espetó secamente, regresando al tema que llevábamos discutiendo desde que nos reencontramos. Habíamos estado hablando de Alessandra durante horas. Mientras esperábamos el avión hacia Dallas, luego mientras recogíamos las maletas. Jacobella no veía nada sospechoso en el vídeo en el que Alex decía que dejaba a Mauro. Pensaba que todo eran imaginaciones mías y no dejaba de repetirme que era una paranoica y una exagerada. Pero creo que conducía de una forma tan agresiva porque, en su fuero interno, sabía que algo iba mal. – A estas alturas, lo que cuenta no es que me creas – le dije–. Lo que cuenta es que, llegado el momento, me ayudes en mi plan. – No te voy a ayudar. – Entonces yo no te voy a ayudar con lo tuyo. Jacobella golpeó el volante en varias ocasiones, sin dejar de acelerar nuestro coche alquilado. Me lanzó una mirada salvaje: – Estoy atascada con mi caso. Te necesito. – Yo te necesito a ti. Tenemos un trato. Yo te ayudo ahora. Tú me ayudas luego. – Pero es que ir a España ahora mismo me viene fatal. – Y a mí venir a Texas y aquí estoy. – Pero mi caso es algo real, Gloria. No una mera intuición. Por lo poco que había podido entender, entre conversación y conversación, discusión y discusión en torno al peligro que corría (o no) Alessandra, su prima me había hablado de una investigación que estaba llevando a cabo. Siempre había soñado con ser detective privado y, aunque al fin había cumplido su sueño, se dedicaba a hacer fotos de parejas desnudas en pleno adulterio, y otros pequeños casos que no le reportaban una gran satisfacción. Pero el caso de Debbie Loveless era otra cosa. Era su oportunidad para dar su nombre a conocer. – Sé que Debbie es inocente pero no consigo pruebas que la exoneren – dijo entonces Jacobella–. Si al final la liberan, será un caso que saldrá en las noticias… y a nivel nacional. Tienes que ayudarme. – Te ayudaré, pero tú te vienes conmigo a España cuando yo te llame. Y sin rechistar, que te conozco. Jacobella bufó de rabia pero siguió avanzando en dirección a la prisión para mujeres de Gatesville. Aquel era nuestro destino. Proseguimos en silencio, con mi chófer jurando por lo bajo. Me lanzó varias miradas de odio intenso. De cuando en cuando sacaba de nuevo la cabeza por la ventanilla y gritaba a un conductor o a un transeúnte. – De acuerdo, Gloria. Aunque pienso que mi prima está por ahí dándose la buena vida y tratando de olvidar a su último novio, cogeré un avión con destino a Valencia en cuanto me llames. Y participaré en la farsa esa de plan que has montado. Pero dejemos de discutir y echa un vistazo a los papeles de Debbie, por favor. A ver qué se me ha pasado por alto. Cuando ambas primas, Alex y Jacobella, tenía 15 o 16 años, en Portugal, nos conocimos y vivimos nuestra primera aventura juntas. Sé que Jacobella me echaba en cara mis errores en aquella historia, pero tuvo la oportunidad de ver hasta qué punto los pálpitos de Gloria Goldar eran efectivos. Aquella era una de las razones por las que había decidido hacerse detective. Investigar casos, correr peligros, vivir una vida que valiese la pena. Aquello la fascinaba. Nunca había tenido pareja estable. Aunque pasaba de los 30 solo había hecho el amor en cuatro ocasiones. No es que no le gustasen los hombres, es que le gustaba más discutir con ellos que abrazarlos. Tal vez fuese un defecto de su carácter, tal vez fuera que no le gustaba mucho el sexo. Hay personas a las que no le gusta, o menos que al resto de los mortales, ¿no es verdad? Jacobella a veces se interrogaba sobre sí misma, sobre sus carencias y sus errores, pero era una persona muy auto indulgente. No reconocía sus faltas y, al día siguiente, las cometía de nuevo. La introspección quedaba olvidada. Discutía con su casero, discutía con sus compañeros de profesión, discutía con los policías con los que debería llevarse bien para obtener información… Su carácter era su principal obstáculo en la vida. Tal vez por eso le gustaba la existencia solitaria del detective privado. Porque hacía mucho que había comprendido que nunca evolucionaría: en el fondo, le encantaba ser Jacobella Gesú Campi, con todos sus defectos y sus escasas virtudes. – ¡Qué has visto, Gloria! – chilló– Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo ya. – Apenas llevo 10 minutos mirando tu maldito dossier. Además, está en inglés. Dame tiempo. – Has visto algo, conozco esa cara, es la cara que pusiste cuando comenzamos a seguir las pistas en Portugal. – Joder, Jacobella. Cállate y conduce. Jacobella obedeció y se enfrentó a su rabia sacando la cabeza por la ventanilla una vez más. Le gritó a una anciana con una ranchera que había frenado para girar a la izquierda. – ¡Mi abuela manejaba mejor en su silla de ruedas que usted en su Chevrolet! Y entonces aceleró. Luego encendió la radio. Se puso un cigarrillo en la boca sin encenderlo. Lo tiró. Abrió un caramelo. Lo tiró por la ventanilla. Aquella mujer era un saco de nervios ambulante. Por tanto, y como era de esperar, Jacobella no pudo soportar estar mucho tiempo en silencio y decidió hacerme una confidencia. Creo que yo la había impresionado años atrás en Portugal y quiso demostrarme, acaso subconscientemente, que, a pesar de discutir conmigo como hacía con todo el mundo, en el fondo me respetaba. – Como no se me dan bien los hombres, ni tampoco las mujeres… – Se detuvo Jacobella mientras reflexionaba hasta qué punto quería confesarse –. Decía que, como no se me dan bien los hombres, pensé en inseminarme. Levanté la vista del informe Debbie Loveless. La miré, un tanto incrédula, pues no creía que nos conociéramos lo bastante para una confesión de tanto calado. Para ninguna confesión, en realidad. ¿Por qué demonios me hablaba ahora de eso? – Lo que quiero decir, Gloria, es que pensé en ser madre, pero no en tener marido. Nunca he conocido a nadie que yo aguante ni que me quiera aguantar. – Entiendo – dije, porque al menos eso sí lo comprendía. – Pero yo recibí una educación cristiana. Me crie como Alex entre Italia y España. A ella tanto viaje la volvió un poco rebelde. Ya la conoces. Pero a mí no se me olvida. No sería capaz de regresar a la Toscana y decirle a mi padre que tengo un hijo. Cuando me preguntase quién es el padre… ¿qué le digo? No lo sé. Creo que fue el tío que se la meneó más rápido en un banco de esperma. – No le digas nada. – Mi padre no aceptaría un no por respuesta. – Debes vivir tu propia vida, no la que creas que les gustaría a tus padres. – He dicho que no podría soportar el gesto que haría cuando llegase con un niño inseminado. Por lo tanto, no puedo hacerlo sin su consentimiento. – Si te hace feliz y te completa como mujer no veo qué problema hay… – ¡No me estás escuchando! No sabría enfrentarme a mis padres. No te estoy pidiendo consejo, solo te estoy explicando este asunto. – Si no querías mi consejo no sé para qué me explicas nada. – ¿Uno no puede explicarle algo a una amiga sin que le dé un consejo de mierda? Respiré hondo. Aquella mujer era el ser más insoportable que había conocido en mucho tiempo. – Primero de todo, dudo mucho que seamos amigas. Y segundo, cuando alguien explica algo a otra persona, es porque espera recibir alguna suerte de "feedback", una respuesta, un asentimiento, un… – Te voy a decir yo qué hacer con tu "feedback" y tus asentimientos… y dónde te los puedes meter. Jacobella iba añadir algo más, seguramente ofensivo, pero se calló y en lugar de insultarme, subió el volumen de la radio. Y así fue como nos sumergimos en la música Tex Mex con Mazz, Emilio Navaira, René & René o Freedie Fender y su "Before the next teardrop falls". Estaba sonando "Linda Chaparrita" cuando Jacobella se detuvo junto a la acera e interpeló a un hombre de unos cincuenta años. Llevábamos ya dos horas en aquel Toyota y yo tenía ganas de tomarme un café. Pero aún no había terminado la primera fase de nuestra odisea. Jacobella miró a su interlocutor, un latino de pantalón blanco y camisa azul oscuro que lucía una poblada perilla. Muchas veces es difícil saber por qué a alguien tienes la impresión de que vas a poder hablarle en español. En ocasiones no se trata del aspecto ni de la forma de vestir. Sencillamente intuyes que es uno de los tuyos. Además, por estadística, tienes un 40% de opciones de acertar, ya que la población latina no deja de aumentar en Texas y en todo Estados Unidos. – ¿Por dónde llego a la cárcel de Gatesville? El hombre se rascó la cabeza. – Ay, pos déjeme ver.... Ahorita mismo no estoy seguro. Aunque todavía joven, nuestro interlocutor respiraba fatigosamente. Se mesó las sienes mientras lanzaba un resoplido. Reflexionó largo rato ante la mirada de ojos inyectados en sangre de Jacobella. – Se me hace que por allá hay una desviación. No me acuerdo si a derecha o a izquierda. Tal vez izquierda. Y luego... Bueno… Otra vez a la derecha, creo. – No lo sé – dijo Jacobella en voz alta, casi en un grito. – ¿No lo sé? – Repuso el hombre –. ¿No lo sé… qué? – Me refiero a que, teniendo como tiene usted ya una cierta edad, debería haber aprendido a decir esas tres sencillas palabras: "no lo sé ". Resultan muy útiles cuando alguien te pregunta una cosa y no tienes ni puta idea de qué responder. En lugar de decir no estoy seguro… o creo que… o a la derecha… no, no, a la izquierda, no, al centro, no, a la derecha y luego a la izquierda y luego a tomar por culo…. uno dice: No lo sé, señorita o no lo sé, caballero. Así no quedará usted como un jodido y rematado imbécil. Esta vez fui yo la que saqué la cabeza por la ventanilla: – Perdone, amigo – chillé–. Mi amiga está pasando por un mal momento. – ¿Qué significa que estoy pasando por un mal momento? – quiso saber Jacobella. – Por cómo te comportas, creo que tu vida está encallada en un mal momento desde hace mucho. Jacobella salió de allí pisando a fondo el acelerador, quemando el asfalto a toda velocidad. Esta vez, al ver su gesto contrariado, no pude evitarlo y comencé a reír histéricamente. Los papeles del caso Debbie Loveless se me cayeron del regazo al suelo, desparramándose las páginas en desorden. Vi el gesto de odio en los ojos sanguíneos de Jacobella y todavía me reí más. No pude evitarlo. Igual la locura de aquella arpía era contagiosa. Pero al final, aquello sirvió para rebajar la tensión. Llegamos a la cárcel. Delante de la verja de alambre de espino y las torres de vigilancia, Jacobella tuvo que detener de nuevo el coche, antes de entrar. Las dos estábamos riendo a carcajadas, hasta con flato y dolores de vientre. – Eres una de las personas más raras y excéntricas que he conocido en mi vida – le dije. Pero Jacobella consideró aquello una alabanza y dijo, con embarazo, ya que no estaba acostumbrada a ser amable: – Muchísimas gracias. Yo también te aprecio. Y se redoblaron mis carcajadas. Creo que es una de las veces que más me he reído en toda mi vida. De lo absurdo de la situación, de la inmadurez y misantropía de Jacobella y, supongo, de aquella extraña excursión en la que yo también estaba envuelta y no tardaría en complicarse aún más. Pero creo que en el fondo aquel intermedio en los Estados Unidos fue una suerte. Si no hubiese sido por todo lo que aprendí en este viaje sobre el caso Loveless, jamás habría resuelto más tarde los casos de Victoria Zhao y Asunta. Informe "CASO LOVELESS" 1. Muerte y condena LOS HECHOS PROBADOS Debbie Tucker Loveless y su esposo John Harvey Miller vivían en la ciudad de Emory, Texas. Tenían una hija llamada April, fruto de un matrimonio anterior de Debbie. Una mañana llamaron a emergencias relatando que dos perros habían atacado a su hija mientras jugaba en el exterior de su casa. Aunque la niña fue llevada al hospital a toda prisa, murió en la mesa de operaciones. LA VERDAD JUDICIAL La policía nunca se creyó la versión de los hechos que explicaron los padres. La autopsia realizada por el forense concluyó que las heridas de la niña no habían sido fruto del ataque de unos perros sino causadas por arma blanca. Se detuvo a los padres y se les incautó un cuchillo que parecía encajar con las heridas. En un juicio de apenas 30 días fueron hallados culpables y condenados a cadena perpetua. LAS DUDAS Debbie y John no eran unas personas de trato fácil o, al menos, no le cayeron bien a la policía. Las autoridades pronto desconfiaron de la pareja. Desde el principio la investigación se enfocó en ellos y en su posible implicación en los hechos. Nadie se creyó nunca la teoría de los perros asesinos y no se investigó la misma salvo superficialmente. Los abogados de la pareja no hicieron una defensa especialmente brillante, llamaron a pocos testigos y solo ofrecieron resistencia a la teoría del cuchillo. Alegaron que no se había encontrado sangre en el mismo. Esa fue toda su aportación. 8 Pero no llegamos a entrar en la prisión de Gatesville. Jacobella detuvo su automóvil y me señaló a lo lejos, a un gran edificio blanco que se alzaba tras los alambres de espino y las torres de vigilancia. – En una de esas celdas está Debbie Loveless. Una mujer inocente. No sé si te puedes imaginar lo que se siente. Yo había estado muchas veces en prisiones. Interrogando a sospechosos como Antonio Anglés, gente de esa calaña. Recordaba el hacinamiento, los interrogatorios en salas acristaladas, las sillas sucias de camping, la sensación opresiva que se impregnaba hasta de tus ropas cuando pasabas la verja de la entrada. Una cárcel era un lugar infame para el peor de los hombres, o de las mujeres. Mucho peor debía resultar tamaño castigo para alguien inocente. Aunque estaba por ver si realmente Debbie era inocente, porque hasta el momento todo lo que se sabía apuntaba a su culpabilidad y la de su esposo. Pero no dije nada, porque sabía con qué facilidad se enfadaba Jacobella. Ella creía ciegamente en la inocencia del matrimonio y yo, de momento, lo único que deseaba era conocer un poco más el caso. Quería ayudar a Jacobella para que ella me ayudase en mi plan para rescatar a Alex. Y lo antes posible. – Vale – dije, tras una larga reflexión–. Digamos que te creo. He leído tu informe y tengo algunas ideas dando vueltas en mi cabeza. Ahora explícame lo que pasó desde tu punto de vista y… No llegué acabar la frase. El coche de Jacobella arrancó a toda velocidad, quemando el asfalto, según era su costumbre. Y entonces nos encaminamos a la ciudad de Emory, que estaba a 3 horas de Gatesville. Porque habíamos hecho todo aquel trayecto solo para que viese la prisión donde (injustamente según Jacobella) estaba su defendida. Ahora había que desandar todo el trayecto por la interestatal, volver a Dallas y coger otra carretera. Aquella mujer hacía las cosas siempre a su manera. Tendría que acostumbrarme si quería colaborar con ella. Después de atravesar un paisaje dominado por norias petroleras y plantas despepitadoras de algodón, llegamos a nuestro destino. Jacobella me dijo: – Un 4 de enero de hace cinco años, un poco antes de la una de la tarde, llegaron los servicios de emergencia a la casa de la familia Loveless. Nos hallábamos en una vivienda de dos plantas, con un amplio jardín rodeado por unas vallas blancas, que la separaban de los terrenos del vecino. Habíamos entrado porque Jacobella tenía un juego de llaves, seguramente cortesía del abogado de los Loveless. – La escena era dantesca – prosiguió Jacobella –. Una niña en la cocina sangrando profusamente, especialmente en el muslo derecho, donde las heridas eran muy profundas. Los padres afirmaron desde el primer momento que April, jugando, se había encaramado a la valla del vecino y que sus tres perros la habían atacado. El padre, que estaba trabajando en un edificio al final de la finca, oyó chillar a la niña, saltó la verja, la rescató y la llevo en brazos a la cocina. La pequeña April tenía solo cuatro años y medio. Fui hasta la valla y miré al otro lado. Vi a dos perros, el primero de mediana edad y el otro muy anciano. Eran de tamaño medio, de ninguna raza en particular, un cruce (en España los llamamos "mil leches"). Los dientes estaban ennegrecidos, al menos los pocos que les quedaban. No parecían peligrosos. – ¿Y el tercer perro? – Pregunté – Murió con 15 años de edad. – Jacobella parecía en tensión mientras respondía –. Lo curioso es que estos perros asesinos van a llegar a viejos y a morir en sus casas, tranquilamente. Ahora han envejecido y probablemente no sean un peligro para nadie, pero habría que ver cómo eran hace cinco años, cuando eran unos ejemplares adultos, fuertes y con mala leche. Jacobella se acercó a la verja y pasó la mano al otro lado. El perro más joven no se movió, pero el otro, a pesar de su edad, se levantó y corrió a toda velocidad con intención de morderla. En el último momento la detective retiró la mano. Entonces se alejó de la verja y me miró. – Un hijo de puta asesino con piel de cordero. Un cabrón que se comió media arteria femoral del muslo de April y la dejó desangrándose en el suelo. De cualquier forma, esos dos perros están ahí tirados al sol mientras mis clientes se pudren en la cárcel. ¿Lo ves justo? Yo no me inmuté ante aquel burdo intento (tampoco disimulado) de convencerme a través de las emociones. Tenía los informes que la misma Jacobella me había dado. Así que dije: – Según he leído, la policía llegó a la casa del vecino y se encontró a dos perros de mediana edad y a un cachorro. Jugaron incluso con ellos. No parecían peligrosos – Tal vez a esos asesinos de dientes afilados no les gusten los niños, o las mujeres, qué se yo. Tal vez quisieron mostrarle a la pequeña April su jerarquía y superioridad… o vete tú a saber. Yo no soy el Encantador de Perros ese que sale por la tele. No tengo ni idea de por qué un animal reacciona de determinada manera en una situación puntual. Pero sé que atacaron a la niña. El Encantador de Perros (o Dog Whisperer) se había emitido en España y en su momento fue un programa muy popular. Tanto que proliferaban los imitadores en varios canales de televisión. Por lo tanto, sabía que los animales eran imprevisibles y solo un verdadero experto podía evaluarlos. Pero no dije nada al respecto y dejé que prosiguiera la visita guiada. A toda velocidad (cómo no) nos dirigimos a un hospital en la ciudad de Tyler, distante a algo menos de 50 kilómetros. Por el camino, Jacobella se entretuvo explicándome que las rosas de Tyler eran muy famosas en todo Estados Unidos. No solo porque allí se celebraba el "Texas Rose Festival" sino porque hacía medio siglo una de las variedades más apreciadas, las Apache Belle, habían sido regaladas a la esposa del presidente Lyndon B. Johnson. – Aún siguen creciendo en el jardín de la Casa Blanca – me explicó Jacobella al tiempo que aparcaba en el Hospital. Mientras hablaba de temas anodinos, estuvo un buen rato sin insultar a ningún otro conductor y, por un momento, me pareció una mujer normal y corriente. Pero pronto se convirtió en el saco de nervios de costumbre y literalmente me arrastró a las urgencias del hospital, donde nos mezclamos con los enfermos. Nadie se fijó en nosotros. Como todas las urgencias eran un caos de gente que entraba y salía. – Cuando la niña llegó aquí, en un helicóptero medicalizado, estaba prácticamente sin sangre porque esos hijos de puta de dientes afilados se habían comido medio muslo y media arteria femoral, como ya te he dicho antes. No pudieron salvarla y murió durante la operación. – Los informes que me distes afirman que el doctor Stewart, el que trató de salvar a la niña, afirmó en su testimonio que las heridas no las había producido un perro. – Se equivocó. – ¿Se equivocó? – Sí. Puedes estar segura. Para eso necesito tu ayuda, para que descubras cómo pudieron equivocarse. Si fuera algo fácil no te necesitaría. Yo soy buena investigando mentiras evidentes, maridos adúlteros, gente que engaña al seguro, cosas de esas. Pero las sutilezas a veces se me escapan porque, como no me gusta la gente, no conozco a fondo su forma de ser y sus motivaciones secretas. Al menos Jacobella era consciente de quién era. Aquello hizo que naciera una corriente de simpatía entre ambas. Detesto a aquellos que se engañan a sí mismos. Jacobella no era una persona sutil (de hecho, estaba en las antípodas de ese concepto). Por tanto, no entendía la sutileza, el funcionamiento a menudo complejo del alma humana. – ¿Por qué estás tan segura de que son inocentes? – le pregunté entonces. – Tengo un pálpito. Uno de los tuyos. ¿Solo tú puedes tener pálpitos o qué? Al menos en eso tenía razón. Yo no tenía la exclusividad de los pálpitos. Así que me limité a remover la cabeza y dejé que me llevase al siguiente punto de nuestro tour sangriento, la sede del examinador médico del condado de Smith. Cuando llegamos, descubrí que la sede del condado era un edificio de color crema, de un estilo funcional (e impersonal) en el que estaban ubicadas las oficinas de diversos organismos oficiales. Miré hacia arriba y me pareció que debía tener al menos ocho plantas, pero no era una construcción impresionante. Era un edificio viejo, con poco mantenimiento, síntomas de dejadez aquí y allá: pequeños indicios de que era un lugar donde administrativos y funcionarios iban a pasar su jornada laboral, pero poco más. – Aquí está nuestro principal escollo – reconoció Jacobella –. La autopsia. – Ya veo. Porque el profesional que hizo la autopsia, el doctor Gonzales, afirma que es un experto en heridas provocadas por animales. Las que sufrió la niña, a su juicio, fueron causadas por un humano, seguramente por un cuchillo de hierro que realizó los múltiples cortes por todo el cuerpo que tenía la niña y la incisión mortal en el muslo de la pierna derecha. Se recogió en casa de los Loveless un cuchillo dentado de hierro similar al que había descrito el forense y que explicaría las marcas que tenía la niña. También dijo que las heridas fueron realizadas al menos dos horas antes de la llamada a los servicios de emergencia y que no había sangre suficiente en la verja ni en ninguna parte, que la debían haber limpiado. – Ya te he dicho que es nuestro principal escollo. El doctor se equivocó por completo o fue completamente negligente. Lo ignoro. – Pero... Me callé en medio de la frase. El informe que había leído en el coche era demoledor contra los padres. Estos habían caído en diversas contradicciones sobre dónde encontraron a la niña, sobre dónde tiraron los fragmentos de su pantalón, arrancado por los perros supuestamente, y especialmente sobre las horas en las que entraron y salieron de la casa el día de la muerte de April. Mientras pensaba en todo esto, miraba el viejo edificio del condado de Smith. Era la siguiente parada de nuestro tour. Estábamos en el Toyota alquilado, en un parking que había justo enfrente. Se trataba de una especie de merendero urbano, un lugar con mesas y asientos circulares donde uno podía descansar un momento y tomarse una Coca-Cola y un perrito caliente, o mejor una chimichanga. – Sé lo que piensas – dijo entonces Jacobella –. Las contradicciones de los padres. Pero no te puedes imaginar la enorme presión que sufren unas personas que ven a su hija medio muerta desangrada y que, luego de que certifiquen el fallecimiento, cuando vuelven a las nueve de la noche a su casa, la pesadilla resulta que no ha terminado, sino que acaba de comenzar. Y la policía te hace una pregunta tras otra, quiere saber el minuto exacto en que estabas afuera, en el jardín; y también el minuto exacto en el que entraste o saliste a comprar algo. Y cuántas veces te llamó la niña mientras jugaba o cuántas veces le respondiste. ¿Oíste ladrar a los perros? ¿La niña te estorbaba? ¿No es verdad que le dijiste una vez a un vecino que era demasiado rebelde? ¿Tal vez querías deshacerte de ella? Y cuando explicas que están sacando esa afirmación de contexto los policías se muestran exultantes porque te has equivocado. Dijiste que llegaste a casa a las 11 y resultó que te vieron a las 11:15 comprando tabaco. ¿Te has equivocado a propósito en esos 20 minutos? ¿Qué hiciste de verdad en esos veinte minutos? ¿Estabas ensayando el crimen que ibas a cometer una hora más tarde? Y así sin descanso te interrogan los policías como si fueses Jack el Destripador en persona. Estás nervioso. Estás destrozado. Caes en contradicciones de nuevo porque quieres complacer a la policía, quieres marcharte a casa, quieres dormir, quieres llorar a tu hija… porque a pesar de todo eres un ser humano con tus debilidades y no quieres ir a prisión. Acabas cayendo en más contradicciones. Niegas lo que has dicho, lo matizas, pero cada matización es una mentira, porque no es exactamente lo que dijiste de inicio. ¿Qué es lo que ocultas? Jacobella terminó su enumeración, que había desgranado con rabia, sin apenas respirar. Estaba jadeando. – He sido parte de la investigación en muchos casos – le expliqué –. Sé la presión que sufren los sospechosos y que, sometidos a esa presión por parte de las fuerzas policiales, pueden decir cualquier cosa. Pero las pruebas contra los Loveless son abrumadoras. – Por eso te necesito. Si fuese un caso fácil te gritaría un poco, te llamaría paranoica por pensar que Alex está en peligro en base a una corazonada, te mandaría la mierda, pero al final iría a España a ayudarte sin más pérdida de tiempo. O tal vez no lo haría si pensase que te lo has imaginado todo. Así que igual el que sea un caso complicado es una suerte para ti, porque así te deberé una y me veré obligada a ayudarte en ese plan para rescatarla que te has montado. Resumiendo, deja de decirme que las pruebas son abrumadoras y ayúdame a resolver este maldito caso, ostia puta. Jacobella salió del coche dando un portazo. Cruzó la calle y se quedó de pie, esperándome, delante de un cartel que prohibía estacionar o pararse delante de la puerta del edificio del condado. Tal vez por eso había un parking justo enfrente, para que nadie bloquease la entrada. De mala gana, la seguí al interior. Allí la vi hablando en inglés con diferentes funcionarios, discutiendo, moviendo las manos de forma vehemente. Algo superada por aquellas conversaciones que no entendía, salí de nuevo al exterior y con mi inglés básico le compré una postal a un artista callejero que vendía unos pequeños óleos de gentes de Texas, o del parque Tyler y sus alrededores. Apenas me hice entender, pero conseguí uno de aquellos pequeños retratos por muy pocos dólares. – Gracias – dije en español porque ni siquiera se me ocurrió decir: "Thank you". – De nada – dijo el artista con un español de pronunciación horrible, aunque quizás era ya más de lo que yo podía ofrecerle en su idioma. Porque yo soy española, lo que significa que no tengo un buen conocimiento de ningún idioma aparte del español o castellano. En mi país no se valora tener conocimientos de inglés ni de francés ni de alemán ni de ninguna otra lengua. Nuestros políticos, incluidos nuestros últimos presidentes, no sabían hablar ningún idioma extranjero, y ni siquiera hablaban demasiado bien el español. Se valora el conocimiento de idiomas, pero para trabajos intermedios, porque a los trabajos mejor pagados se asciende únicamente a través del nepotismo, de los amigos y de las influencias. Nunca gracias a la productividad o a la calidad de tu trabajo. El ministro del Interior, Mariano Sánchez, al que había tenido la ocasión de conocer (por desgracia) hacía poco tiempo, era famoso por su inglés macarrónico, por necesitar traductores para hablar con todos los jefes de Estado de Europa u otros continentes. El resto de miembros del gobierno no le iban a la zaga; habían protagonizado más de una anécdota divertida en las reuniones de la Unión Europea. Lo cual no impedía que los españoles siguiésemos votando a los mismos partidos que colocaban a inútiles en puestos de responsabilidad. Y, por tanto, tras una generación de inútiles e iletrados nos colocaban a la siguiente. Al final, teníamos lo que nos merecíamos. No sé si eso sucede en todos los países de habla hispana, tal vez aquellos que están muy cerca de la frontera con Estados Unidos tengan unos gobernantes con más conocimientos del inglés, del chino o del alemán, de los idiomas que gobiernan el mundo y lo harán en el futuro. En el caso del inglés, en España apenas lo usamos más que para poder leer las instrucciones de ciertos aparatos electrónicos, para entender las teclas que hay que pulsar en un vídeo juego y poco más. Yo debería ser mejor que mis compatriotas en este punto, porque dirijo una importante asociación sin ánimo de lucro y tengo una dilatada carrera de investigadora. Pero lo cierto es que, cuando necesitaba conocer el contenido de algún documento en otra lengua, ponía a una de mis colaboradoras a traducirlo o pagaba los servicios de alguien capacitado, alguien que cobraba al mes mucho menos que yo y, por supuesto, cualquier ministro o jefe de gobierno. Por todo ello, mientras Jacobella, medio italiana y medio española (y que hablaba la perfección ambas lenguas) hablaba el inglés como un nativo con guardias y funcionarios, yo me quedaba a un lado intentando comprender palabras sueltas y asintiendo a todo cuando alguien me interpelaba. Y por todo ello me encontraba ahora en la calle, mirando un retrato al óleo de un texano con sombrero que no conocía paseando por una ciudad que tampoco conocía. Desventajas de ser un ignorante. – El doctor Gonzales está en un simposio en otra parte del país – me dijo entonces precisamente Jacobella, que había regresado de sus indagaciones–. Le sustituye una interina, una mujer hispana. Así que podrás hablar con ella en lugar de quedarte a un lado con esa cara de idiota. – Gracias por ser tan sensible. – Da unos cursos de inglés y nadie podrá avergonzarte por no conocer la lengua de Shakespeare. Marta Isabel Gómez era una mujer de ceño arrugado, de pelo negro con muchas canas blancas y gesto hosco. Nos miró con cierto desprecio, o con algo que yo pensé inicialmente que era desprecio. Luego comprendí que estaba enfadada. Y no con nosotros. Tendría algún problema personal. Esto sucede a menudo cuando hablas o interrogas a alguien. Es difícil separar las emociones. A veces crees que te ocultan algo o que les caes mal. Pero resulta que las personas están poco comunicativas porque tienen un mal día. – No tengo nada que decirles que no les hubiera dicho ya el doctor Gonzales. – Solo será un momento. Estamos pensando en apelar el fallo del jurado del caso Loveless y… – comenzó a decir Jacobella. Pero aquella mujer malencarada decidió interrumpirla: – No me importan sus problemas. Ya tengo los míos. Es un caso del doctor Gonzales. Yo no sé nada y, si lo supiera, tampoco les podría ayudar. Les aconsejo que se larguen. – Mira, zorra estúpida… – comenzó a decir Jacobella, tratando de intimidarla. Se había equivocado de rival. Su adversario tenía tanta mala leche como mi amiga. – ¿Dijo zorra estúpida, culera? A mí no me venga con chingaderas y gánele de aquí a la verga. ¡Si no le hablo al "security"! Me llevé a rastras a Jacobella porque, aunque había entendido la frase anterior a medias, me pareció que "security" debían ser los guardias de Seguridad. Así que traté de poner paz antes que la situación llegase a las manos o nos detuviesen. Mientras nos íbamos, comenzaron aquellas a dos arpías a insultarse, esta vez en inglés, y por suerte no entendí nada de lo que decían porque debían ser insultos gruesos, nada del típico "fuck you". – Estoy bien. Estoy bien – repetía una y otra vez Jacobella, ya en el coche, mientras golpeaba el volante y se acordaba de todos los familiares de Marta Isabel. Estuvimos parados delante del edificio del condado durante casi 20 minutos. Lo cierto es que ahora entendía porque me necesitaba. Jacobella no tenía mano izquierda, era demasiado directa y demasiado agresiva. Me recordaba a Alex, pero en una forma distinta, menos amigable y más compleja. Lo cierto es que sin mí no resolvería aquel caso. – ¿Por qué no nos vamos a comer y nos relajamos? – le sugerí –. Llevas muchas horas conduciendo y necesitas descansar. Antes de que ella pudiese responder, vimos que Marta Isabel salía por una puerta lateral con un pañuelo en la cabeza y unas gafas de sol. Miraba en derredor, como si tuviese miedo de que alguien la reconociese. Se subió al coche de un hombre moreno, de unos 50 años, bien trajeado y de aspecto varonil. Como una versión del siglo XXI de Víctor Mature, el famoso actor de Hollywood de los años 50 y 60. El coche arrancó y la pareja se alejó en dirección al norte de la ciudad. – Ahora ya sabemos por qué quería esa zorra que nos marchásemos. Tenía cosas más interesantes que hacer. Ahora se la ve más relajada y no con tantas ganas de pelea. – Creo que nosotras deberíamos hacer lo mismo. Relajarnos antes de seguir con el caso. ¿Conoces un sitio donde se coma bien por aquí? – insistí. Jacobella arrancó su coche. – Te voy a hacer caso y nos iremos a un restaurante en el que no se come mal. Se llama Lorite's. No está lejos. – Gracias. Ya verás que es lo mejor porque… – No te acostumbres. Aquí se hace lo que digo yo. Como siempre, Jacobella demostraba un tacto infinito para tratar con las personas. Aquella mujer no tenía remedio. 9 Y así era, en efecto. No tenía remedio. Jacobella lo hacía todo a su manera y se demostró de inmediato. Porque camino del restaurante, cambió de opinión y decidió llevarme a los juzgados de Texarkana, donde la Corte de Apelaciones acababa de rechazar el recurso de los Loveless y mantenía su condena a cadena perpetua. Se trataba de una ciudad en la frontera con Arkansas. Tanto era así, que había una calle que separaba ambos estados (a un lado Texas, al otro Arkansas) y dos ayuntamientos. De nuevo dos horas en coche, está vez alejándonos hacia el noroeste, solo para ver la fachada de un nuevo edificio administrativo similar al anterior (también de un blanco sucio que me hacía dudar si sería color crema), uno en el que ni siquiera entramos. Y fue una pena, porque se trataba de una construcción mucho más bonita y espectacular. No en vano se trataba de uno de los edificios federales más famosos de América. – Ni Debbie ni su esposo John tuvieron una sola oportunidad de salir bien librados – dijo Jacobella, encendiéndose un cigarrillo y señalando a los juzgados–. La investigación desde el principio se puso en su contra. No les cayeron bien a los policías ni a los investigadores, los encontraron demasiado fríos y cerebrales; por lo visto, la mayor parte de los padres se ponen histéricos y pierden el control. Pero ellos no respondían a la reacción típica de unos padres dolidos, lloraban en silencio y se guardaban los sentimientos. Sea como fuere, ello hizo desconfiar a la policía, que usó las pruebas circunstanciales que iban encontrando no para investigar sino para condenarles. No se emprendieron otras líneas de investigación. No se preguntaron por qué no había sangre: no la había porque los padres la habían limpiado. Las heridas de la niña no coincidían plenamente como mordeduras de perros por lo que sin duda eran cuchilladas realizadas por sus padres. No investigaron otras opciones que explicasen las cosas. Los Loveless cayeron en contradicciones porque eran culpables, no porque estuvieran nerviosos, no por ese carácter que tenían de guardarse las cosas para sí mismos y estar rotos por dentro. No, eran culpables. Desde el minuto uno. – Tú sabes tan bien cómo yo como funciona esto. Los policías son profesionales y suelen desconfiar con razón de un sospechoso. – Esa es la clave. Suelen. No son dioses. Ni siquiera tú lo eres con tus pálpitos. Gloria: te puedes equivocar. – Por supuesto que me puedo equivocar. Me quede en silencio. Me había equivocado hacía muy poco tiempo con Rubén, mi pareja durante tres años, en el que confié plenamente y resultó ser un asesino. Estaba claro que también los policías podían equivocarse. Todo el mundo puede equivocarse. Jacobella interpretó mi gesto como un asentimiento. Prosiguió: – Los doctores encontraron pruebas contra mis clientes porque las estaban buscando. No buscaban la verdad. – No digo que no tengas razón. Pero las pruebas apuntan solo a ellos. No hay teorías alternativas. – Los perros. – Pero el forense ha dicho que las heridas no eran de perros. También dijo lo mismo el cirujano que operó a la niña en primera instancia. – Y se equivocan. Fruncí el ceño y miré en dirección a los juzgados. Lo cierto es que, incluso en un examen superficial de los informes que estaba leyendo, era evidente que los abogados iniciales de la familia Loveless habían hecho una tarea desastrosa. El jurado, cuando tuvo que deliberar, se enfrentó a un montón de pruebas circunstanciales apabullantes de la acusación y a una mínima resistencia de la defensa. El que no hubiera sangre en el supuesto cuchillo asesino… al final acabó siendo algo menor. A nadie le importó tampoco que los acusados pasaran la prueba del polígrafo. Eran culpables y punto. – Reconozco que hay algunas pequeñas contradicciones en el caso. Pero me siguen pareciendo culpables. Jacobella cerró violentamente los puños, clavándose las uñas en las palmas de las manos. Iba a levantarme la voz cuando la detuve con una frase conciliadora: – Pero estoy aquí para ayudarte y vamos a buscar una teoría alternativa, sea la de los perros o cualquier otra. Veremos si esa nueva teoría encaja mejor con los hechos. Y eso hicimos en las siguientes horas. Volvimos a la casa de los Loveless, examinamos la valla, medimos la distancia hasta la casa, preguntamos a las gentes de Emory y hasta hicimos fotos a los dos perros supervivientes. – Es extraño que no tengáis fotos de la autopsia – le dije a Jacobella cuando anochecía, mientras miraba las instantáneas de aquellos dos perros tan feos. Íbamos en el coche buscando un sitio en el que comer algo. Anochecía y Jacobella, por fin, comenzaba a tener hambre. – Los abogados iniciales las pidieron. El actual lo ha hecho de nuevo, pero nos dan largas en el Condado de Smith. El caso está cerrado… se han traspapelado… luego dicen que están en Texarkana… luego dicen que en el hospital. Ya sabes cómo son los trámites burocráticos. Aquello fue lo que por primera vez hizo saltar las alarmas en una parte recóndita de mi cerebro. La acusación estaba obligada a entregar todas las pruebas a la defensa. No podía dejarse ni una. Aquello no solo daría pie a una apelación sino a un "habeas corpus", es decir, el nuevo abogado de los Loveless podría afirmar que se habían violado los derechos de sus defendidos, que las autoridades habían abusado de sus prerrogativas y el juicio debería repetirse. – Comienzo a creer que tal vez tengas razón – afirmé, un tanto esperanzada por aquel inesperado avance–. En este caso sucede algo raro. Aquellas palabras iluminaron el rostro de Jacobella que, al menos durante unas horas, dejó de lado su carácter agresivo. Incluso me invitó a cenar y me permitió dormir en su apartamento, un lugar oscuro, con muebles de madera apolillada. Me dijo que era la primera persona, aparte de ella misma, que entraba en su santuario, fuera hombre o mujer. Supuse que se trataba de un honor y le di las gracias a aquella misántropa empedernida. De madrugada, ya en la cama, la oí roncando sonoramente en la habitación de al lado. Fue entonces cuando me senté a reflexionar sobre el caso, sobre Alex, sobre los Loveless y el conjunto de piezas del puzzle que se estaba montando a mi alrededor. Muchas se me escapaban aún, pero estaba segura de que con tesón acabaría triunfando. Como mínimo eso quería pensar. – A ver, Enrique Granados, Goyescas – dije en voz alta mientras tecleaba en el YouTube. Cuando trataba de relajarme escuchaba mis discos de música clásica. Durante el caso Alcasser estuve obsesionada con El Capricho Español de Rimsky Korsakov. Me rebelaba contra esta época digital y siempre me llevaba de viaje un tocadiscos portátil y un par de discos de vinilo. Porque la música debe escucharse precisamente en vinilo, oyendo como la aguja rasga y crea melodías de la nada. Sin embargo, no me iba a traer un tocadiscos a Estados Unidos. Así que, de forma excepcional, decidí valerme de esas horribles aplicaciones para móvil que tanto detesto. Las Goyescas de Granados comenzaron después de un anuncio de un videojuego. Desde el primer momento me perdí en los arpegios, en el tema inicial al que el piano regresa una y otra vez, en cada ocasión más rico y complejo. Luego me perdí en las variaciones, el segundo y tercer tema, para dejarme llevar por un final apoteósico en que el tema inicial regresó, mucho más agudo y punzante, para poner colofón al primer movimiento. Apenas fueron 10 minutos, pero me sentí más relajada. ¿No dicen que la música amansa a las fieras? No sé si servirá para una fiera como Jacobella o la jefa médica del condado de Smith, pero a mí me amansaba por completo y abría mi mente a nuevos horizontes. De esta forma, mucho más relajada, decidí que era el momento de llamar a Javier. Quería oír su voz antes de irme a dormir: – Hola, cómo te encuentras – me dijo mi amor, seguramente notando el cansancio en mi voz. – Ha sido un día muy largo. Pero tengo la sensación de que pronto encontraremos alguna cosa y podré regresar. – Uno de tus pálpitos. – Digámoslo así. O tal vez es que tengo ganas de terminar con todo esto. Si no estuviese preocupada por Alex lo consideraría un caso de lo más interesante. – Entiendo lo que quieres decir. Una ligera pausa que aproveché para cambiar de tema. – ¿Has hablado como te pedí con el subcomisario Vela? En el avión había redactado en mi portátil una larga carta en "Word" y se la había mandado por mail al policía cuando aterrizábamos. En ella, aparte de insistirle en que vigilase a Mauro, le explicaba los entresijos de mi plan para rescatar a Alessandra. – Sí. Me ha dicho que tu plan le parece una locura pero que, al fin y al cabo, es cosa tuya. Te echará una mano si encuentra algo sospechoso en la actitud de Mauro y de su familia. Por fin una buena noticia. – Perfecto. No supe qué más decir. La relación con Rubén había acabado hacía poco tiempo y, aunque el comienzo de mi historia con Javier iba viento en popa, tenía miedo de volver a equivocarme. No quería ir demasiado lejos. O sí. O no. O tal vez es que no sabía lo que quería. Estaba en un momento de transición, preocupada por la desaparición de Alex, en un país extranjero con un sistema judicial diferente del español. Vaya lío. – Te echo de menos – dijo entonces Javier. Bueno, aquello me daba la posibilidad de decir algo que era verdad y que no me comprometía. No era un te quiero, así que podía decir perfectamente: – Yo te echo de menos muchísimo. Puedes estar seguro. Ojalá estuviese ahí a tu lado. Al otro lado de la línea escuché el sonido de un beso. Reí como una adolescente, me despedí de Javier y colgué el teléfono. ****** Por la mañana proseguimos nuestras investigaciones. Poco antes de la hora de comer, Jacobella se entrevistó con el abogado de la familia Loveless, para el que trabajaba como investigadora externa. Así había tomado contacto con aquel caso. Le iba a hablar del "habeas corpus" aunque yo estaba segura de que ya habría contemplado aquella posibilidad. Yo la esperé en el restaurante mexicano Lorite´s. Se trataba del local donde la detective quería llevarme el día anterior, antes de cambiar de opinión y acabar ayunando en Texarkana. Se trataba de un local bonito, repleto de cuadros de vaqueros y recuerdos del salvaje oeste. La decoración estaba dominada por varias palmeras y arbustos artificiales que dominaban un gran salón de comidas. Estaba pidiendo el Lorite´s Queso Diablo (una de las especialidades de la casa) cuando vi un rostro familiar. Una mujer de caminar nervioso que se sentaba en una mesa a mi izquierda, justo delante de una gran palmera. Pasó a mi lado sin reconocerme. Era Marta Isabel Gómez, la jefa médica suplente del condado de Smith. – Estoy aquí esperando al pendejo. No me llames en un rato. Dijo estas palabras hablando al micrófono de su móvil, seguramente dejando un mensaje de voz en el omnipresente WhatsApp. Poco después llegó su marido, o eso pensé al ver que se sentaba a su mesa un hombre rechoncho que lucía un ostentoso sombrero cowboy de pelo de nutria. Tendría algo más de sesenta años, por lo que debía sacarle al menos 10 años a la médica. Se besaron castamente en los labios, nada parecido al beso apasionado que viera ayer cuando ella salía del trabajo. Pero claro, aquel no era su Romeo y alter ego de Víctor Mature sino solamente su esposo. Por suerte para mí y mis limitaciones con el inglés, ambos eran hispanos y hablaban en mi lengua. – Te llevo esperando media hora – mintió Marta Isabel. – Ha sido un día de trabajo muy ocupado en la agencia. – Ya me imagino. Estarás agotado. Pobrecito. – Y ese pinche tonito de voz, ¿qué pedo? El hombre parecía realmente extrañado. – Digo que solo piensas, que solo te importa el trabajo y no yo. Falta una semana para que se cumplan 13 años desde el día que nos conocimos. Y no me has comprado nada, seguro. – No sabía que celebráramos el día que nos conocimos. Los aniversarios, los cumpleaños… Eso lo tengo presente, pero el día en que nos conocimos nunca… – ¡Presente! Oite no más. ¡Presente!, como si fuese obligación. No algo que se hace por gusto, sino algo que se hace a huevo para evitar problemas. – Perdona, perdona. Me acordaré también de la fecha en que nos conocimos. Ya te dije que tengo mucho trabajo en la agencia. – Trabajo. Trabajo. Siempre trabajo. Tengo 53 años y ya no soy una mujer joven. Se me está yendo el último tren. – ¿Un tren? ¿De qué chingados hablas? – No entiendes nada. Pronto voy a dejar de ser joven. Voy a engordar, mis carnes se pondrán aguadas, me van a salir varices... ¡Tengo que darme prisa! Marta Isabel estaba gritando a su marido. Parecía no importarle montar un espectáculo en el restaurante. Unos camareros acudieron a la carrera para serenar a la pareja y que no molestase al resto de comensales. Cuando se fueron, Marta Isabel volvió a la carga: – No piensas en mí. Nomás te importan tus pinches papeles. Y yo envejezco cada minuto sin pasión y aventura en la vida. La mujer se levantó de improviso. Aunque su rostro denotaba dolor, yo sabía que estaba disfrutando de la atención de todo el mundo, de su actuación, de sus excesos, hasta del gesto incrédulo de su esposo. Marta Isabel era como Jacobella, pero con un extra de maldad y autocontrol de la que esta carecía. Era alguien que caía mal porque era mala persona no porque le costase adaptarse y tener relaciones personales, como mi amiga. Me hallaba frente a una verdadera alimaña. Así de simple. – Por favor, por favor – balbuceaba su esposo –. Siéntate y cálmala. Mejor vamos a comer y olvídate de toda esa historia de trenes que van al futuro. Te prometo que trabajaré menos si es lo que quieres. – ¡Yo lo que quiero es ser feliz! – chilló con una gran pose dramática Marta Isabel, desplomándose sobre la mesa como si la hubiese alcanzado un rayo. Al momento, estaba rodeada de camareros, de su marido e incluso de un par de mujeres que habían acudido de mesas cercanas para consolarla. Decidí que era el momento de asumir riesgos. Me levanté y me uní a las otras mujeres que trataban de animarla. Pero mientras mi mano izquierda daba toquecitos consoladores en el hombro de la "infortunada" mujer, con la otra mano abrí su bolso, que colgaba de su silla, y saqué la cartera. Tuve suerte de que nadie me viera, aunque solo hurgué un par de segundos. El azar volvió a sonreírme y encontré de inmediato lo que buscaba. Mi pálpito había sido correcto. Aquella mujer realmente estaba desatendida por su marido. Hacía tiempo que apenas la miraba, centrado en sus negocios. Y por eso Marta Isabel había cometido el error de dejar aquella tarjeta a la vista. Importaba poco que estuviese o no a la vista, porque su marido no se preocupaba de ella y no abriría su cartera. Incluso si por un azar lo hiciera buscando cualquier otra cosa, no se fijaría en nada de lo que hubiera en su interior porque él no se fijaba en nada relacionado con su esposa. Así que cogí la tarjeta, la deslicé en el bolsillo de mi chaqueta, dejé de nuevo la cartera en su sitio y cerré el bolso. Me pareció que uno de los camareros me observaba. Reaccioné rápido e hice ver que perdía pie, cayendo en sus brazos y llevándome por delante el bolso, que se deslizó hasta al suelo. El camarero lo recogió. – Thanks to you, waitress. You are a good man – dije en mi inglés macarrónico. – Ta todo bien, señora – dijo el hombre con acento mexicano. Me marché a los lavabos y allí llamé a Jacobella, que aún estaba reunida con los abogados. – Ahora no puedo atenderte. – Sí puedes. Es urgente. Ya te diré el porqué. Podríamos estar cerca de hacer un gran avance en el caso. – Entonces estoy a tu disposición. Dime. Miré la tarjeta que acababa de robar. – ¿Conoces un hotel llamado Beverly Park, en Tyler? – Sí. Está en la interestatal… – Me importa poco dónde esté. Descríbemelo. – ¿Que te lo describa? – Sí. Lo mejor que puedas. Especialmente algo que sea característico. Jacobella no entendía mi línea de razonamiento, pero detectó la urgencia en mi voz y decidió obedecer. Algo que le costaba por naturaleza. – Es un edificio bajo, con no muchas habitaciones. Tiene un enorme toldo verde a la entrada y un panel brillante de neón con el nombre del hotel en luces rojas. Por detrás hay un jardín con un seto y un cenador para tomarse una copa. Ah, y como está tocando a la interestatal, hay siempre aparcados delante camiones y todo tipo de vehículos. No es gran cosa. – Hizo una pausa y añadió–. Y ahora explícame por qué quieres saber cómo es el Beverly Park. Es un hotel de viejos y de parejas que buscan un sitio tranquilo para pasar un rato. Poco más. – Cuando termines de entrevistarte con los abogados de los Loveless, ven a verme y, si no me equivoco, te llevarás una gran sorpresa. Al otro lado de la línea, Jacobella no estaba tan segura y me pidió unas explicaciones que, en ese momento, no podía darle. – Confía en mí. Solo quiero saber una cosa más. ¿La oficina del forense del condado de Smith abre por las tardes? – Sí. – ¿A qué hora? – A las 4:30, creo. – Pues allí nos vemos después de comer. Sobre las cinco. No te retrases 10 A las 16:45 la estaba esperando delante del edificio, de pie junto a la señal de prohibido aparcar y estacionar que había junto a la puerta. El Queso Diablo, el chili y los armadillo legs me daban vueltas aún en el estómago, pero, qué demonios, ¡estaba todo buenísimo! Había merecido la pena. Miré en derredor, algo nerviosa porque este tipo de situaciones siempre hacen que se te acelere el corazón y estalle la adrenalina. Traté de serenarme. Mientras me paseaba dando círculos entre la puerta y la señal, se me ocurrió una idea. Contemplé al artista callejero, como siempre en la esquina, dibujando en su atril, justo donde terminaban los edificios de oficinas. A su espalda un pequeño parque con su arboleda y enfrente una bolera, o lo que yo pensé que era una bolera. Más tarde sabría que "bail bonds" no es una bolera sino un negocio de fianzas. Sin dudarlo me acerqué al artista callejero, que respondía al nombre de Joe. – ¿Haces postales por encargo, Joe? El hombre no pareció comprenderme. Se encogió de hombros y me miró con gesto lastimero: – Do you make postals by...? – detuve la frase. No tenía ni idea de cómo se decía "por encargo" en inglés, así que intenté algo más sencillo. – I say to you what to draw. OK? – OK. Nos entendimos a duras penas. No era lo mismo que la otra vez, donde básicamente señalé qué postal me gustaba y se la compré. Esta vez necesitaba algo más específico. 15 minutos más tarde aparecía Jacobella haciendo sus grandes aspavientos de siempre y quejándose del tráfico, de los abogados, de los guardias, de los alguaciles y cualquier otra cosa semejante. – Te voy a pedir que durante un rato no seas tú misma – le aconsejé, le rogué, en realidad ambas cosas–. Quédate detrás de mí y con la boca callada a menos que te pida ayuda. ¿Podrás hacerlo? Jacobella me miró con la misma expresión que tendría si le estuviese pidiendo que se lanzase desde el puente de Brooklyn. Sin duda sería un gran esfuerzo para ella, pero dijo: – Lo intentaré. Pasamos al interior y, sin más ceremonia, nos introducimos en el despacho de la jefa médica suplente, la señora Marta Isabel Gómez. Estaba regresando de uno de los quirófanos interiores y se en ese momento se quitaba los guantes y la mascarilla. Nos miró con franca hostilidad cuando nos reconoció. – No saben ustedes el mal día que es para su preguntadera y sus mamadas. –Oh, yo creo que es un día estupendo – repuse, exhibiendo una larga sonrisa que recordaba a la del Joker –. Acabamos de regresar del Beverly Park hotel y estamos de un humor excelente. Al oír el nombre de aquel establecimiento, el rostro de la mujer se transformó. Bajo los ojos hacia unos informes que había sobre su mesa, pero realmente no los miró. Se volvió luciendo una expresión menos agresiva. – Bueno, dígame qué quieren y a lo mejor… Pero yo no quería que se relajase. No aún. – Un hotel muy bonito. Con ese letrero de neón que tiene en la entrada y el cenador de la parte de atrás, todo rodeado de un jardín con unos setos tan bien recortados. Una delicia – proseguí. Marta Isabel y yo nos miramos de hito en hito. Proseguí con mi farol: – Fíjese que es un lugar ideal desde el que una persona ágil y con determinación puede hacer unas fotos estupendas de algunas habitaciones. De lo que está pasando en las habitaciones. O dejar una cámara y luego pasar a recogerla más tarde. Solo tiene que volver a encaramarse al cenador, subir a un balcón y recoger el aparato. Ese fue el único momento en el que me la estaba jugando. Porque no sabía si ella y su amante habrían cogido una habitación que diera al exterior, al parking de los camiones. Pero supuse que aquella mujer, engreída y segura de sí misma, no estaba tomando precauciones porque pensaba que su marido jamás la descubriría. Así que habría cogido la mejor habitación, con una buena terraza y vistas al paisaje. Podría haberme equivocado. Por suerte no fue así. – Entiendo – dijo Marta Isabel, relamiéndose nerviosa unos labios agrietados. La mente de la jefa médica pensaba a toda velocidad. Intentaba atar cabos y medir posibilidades. Sin duda se hallaba al borde del divorcio y unas fotos comprometedoras no le interesaban en absoluto, máxime cuando su marido era el que tenía dinero y ella quería quitarle al menos la mitad. O mucho más de la mitad. – Quiero ver esas fotos antes de que sigamos platicando – dijo Marta Isabel. Abrí mi bolso y saqué un sobre que había comprado hacía unos minutos en una papelería. Lo había escogido porque era tan fino que se transparentaba el contenido. Podía entreverse la estructura del pabellón en el jardín y las ventanas que daban al mismo. – No verás nada más hasta que yo tenga en mis manos las fotos de la autopsia. Marta Isabel suspiró y salió de la habitación. Jacobella, detrás de mí, me pellizcó la cintura. – Menuda hija de puta estás hecha. –¡Psst! Cállate, debe estar a punto de volver. Pero que sepas que no soy ninguna mosquita muerta. – Ya lo creo. En efecto, la jefa médica apareció al instante por la puerta. Nos entregó una carpeta con fotos de la autopsia. Jacobella la tomó con manos nerviosas y miró el contenido. Echó un vistazo al cuerpo de la pequeña April y vi que le saltaban las lágrimas. Asintió con la cabeza y yo comprendí que era lo que estábamos buscando. – Deme ese sobre y venga pa' tras, don't come back– dijo Marta Isabel con voz tajante. Su nariz, bulbosa, parecía temblar de rabia. Pero me di cuenta de que eran sus labios, que palpitaban con tanta intensidad que movían toda la parte superior de su rostro. Yo comencé a alargar la mano, pero entonces tuve otro pálpito. Tal vez fue el tono de su voz, una sensación de seguridad, una sensación de alivio, que iba más allá de recuperar las fotos que le habían hecho en el hotel. Me faltaba una pieza del puzzle, así que improvisé. – Quiero todas las fotos. Las otras también. Sabemos la verdad. No puedes ocultarnos nada. Mi adversario se mordió sus labios temblones. – Las otras fotos están alzadas con llave. No quieren que nadie las vea. Si las cojo… todos sabrán que he sido yo. – Ese no es mi problema. Di que perdiste las llaves o llega un día a primera hora y lanza un par de archivadores al suelo. Luego avisa al "security" y grita que han entrado a robar en la oficina. Me da igual lo que te inventes, pero quiero las otras fotos. Marta Isabel se quedó de pie un instante, reflexionando. Pasó más de un minuto. La mujer golpeaba el suelo con el pie derecho, rítmicamente, casi histérica, intentando contenerse. Yo estaba segura de que estaba barajando la posibilidad de saltar sobre mí y arañarme con sus uñas pintadas de rojo. Pero se contuvo, al menos lo suficiente. Y dijo: – Hija de tu pinche madre. – Eso mismo acabo de decirle yo, aunque en versión española, o sea "hija de puta" – terció Jacobella, ganándose una mirada asesina por parte de la médica. Esta vez tardó mucho más tiempo en volver. Al menos diez minutos. Tanto que Jacobella y yo llegamos a ponernos nerviosas y a pensar que tal vez habría cambiado de opinión. ¿Y si había llamado a la policía para denunciarnos por chantaje? ¿Quién sabía lo que podía suceder a partir de ese momento? La idea de dar con mis huesos en una cárcel texana no era algo que me sedujese. Pero nada sucedió, al menos nada inesperado, porque aquella mujer, aquella alimaña, regresó con una nueva carpeta entre las manos. – Son las fotos que tomaron los médicos en las emergencias del hospital de Tyler. Esto vale su peso en oro. Espero que lo que tiene ahí sean los originales. – Te puedo asegurar que son originales y que no hay copias – repuse, y era la verdad. Su carpeta y mi sobre cambiaron de manos. Marta Isabel rasgó el papel con furia y yo me guardé las fotos en el bolso sin verlas siquiera. Jacobella alargó las manos para comprobar el contenido, pero yo me di la vuelta. – Vámonos. ¡Ahora! Ya lo miramos todo en el coche. – Pero… –¡Vamos! Salimos a la carrera del edificio. Saludé al artista callejero con la mano mientras avanzábamos a grandes zancadas hacia el coche de Jacobella. Se hallaba en el parking del merendero, en el mismo sitio que el día anterior. – Tu amiga… – dijo el artista–. Did she like my postcards? – Muchísimo, no sabes cuánto, my friend. Aún no había arrancado el coche de Jacobella cuando una loca salió como un vendaval del edificio del condado. Marta Isabel comenzó a golpear el capó del Toyota con un palo para selfies, sin duda la primera cosa que encontró a mano. – ¡Culeras mentirosas! ¿Qué vergas es esto? La mujer exhibía en la otra mano dos postales del artista callejero. El amigo Joe había dibujado lo que yo le había pedido. Por suerte, conocía el Beverly Park Hotel y, de memoria, me hizo un dibujo más que decente del jardín, con el cenador y las ventanas bajas. Detrás de una de ellas estaba la médica fornicando con el doble trasnochado de Victor Mature, pero eso, claro, no podía verse en la postal. Pero yo me lo había imaginado. Y Marta Isabel también. – Son originales, que es lo que tú querías, ¡alimaña! – le grité, mientras subía la ventanilla, que comenzó a golpear con el palo de selfie hasta que este se partió en dos. – Te voy a dar un consejo – añadí entonces –. Con tu actitud haces quedar mal a muchas mujeres que tienen maridos verdaderamente perversos o maltratadores. Si estás cansada de tu matrimonio… márchate de casa con tu amante y no le montes escenas a tu marido en los restaurantes. No seas tan puta. El coche de Jacobella arrancó. Pero una jefa médica particularmente perturbada se había enganchado al retrovisor derecho, mientras chillaba y rallaba la pintura con un palo de Selfie roto. Y no contenta con eso, nos insultaba: – Puta tú, putas las dos. ¡Pirujas! ¡Güilas! El coche salió disparado, Marta Isabel perdió pie y cayó al suelo. Ya pensé que nos habíamos librado cuando un adoquín llegó volando y rompió el cristal de la puerta trasera. – ¡La ostia, qué puntería! Una lluvia de vidrio se expandió por todo el coche y casi perdemos el control. Por suerte, pudimos seguir nuestro camino mientras, por los retrovisores supervivientes, veíamos a Marta Isabel aullar aún más fuerte que una sirena de policía. – ¡Por el amor de Dios! – dijo Jacobella– Creo que en mi vida no he conocido a nadie más demente que esa mujer. Y viniendo de alguien como Jacobella, era un comentario realmente digno de ser tenido en cuenta. Porque tampoco es que fuese la persona más centrada de este mundo. – Creo que no tendremos más noticias de ella. Entonces Jacobella se echó a reír. – Estaba recordando que la llamaste alimaña – me dijo, antes de que yo preguntase de qué se reía–. ¿Quién llama a nadie alimaña hoy en día? Ni en ninguna otra época, a decir verdad. – Bueno, lo pensé en el restaurante y… – Por lo menos mejoraste tu nivel con lo de puta – me interrumpió–. Básico, pero no está nada mal. Guarra, hija de puta, zorra de mierda, eso está mucho mejor. Y me faltan algunos insultos latinos y todos los americanos. Como eso que acabas de oír de culeras, pendejas, pirujas y güilas: la amiga Marta Isabel te ha dado tu primera clase. – Gracias a ambas por intentar mejorar mi gama de improperios y malas palabras. Pero no os necesito. – Seguro que no. Cuando un pandillero te apunte con una pistola un día de estos le puedes decir: "infiero por su gesto que es usted una alimaña, caballero". "Y perdone que me deje llevar por los improperios y las malas palabras". Apuesto a que le sorprendes. Igual se queda de piedra y hasta consigues escapar. Esta vez las dos estallamos en una sonora carcajada. – Anda, Jacobella, sigue conduciendo – dije por fin, cuando fui capaz de serenarme–. Ahora que tenemos las fotos, me parece que el caso Loveless va a comenzar de nuevo. Y desde cero. Pero me equivocaba. En realidad, el caso estaba a punto de terminarse. ENTREACTO ALESSANDRA YA NO ESTÁ SOLA – No quiero que vayas a la Torreta porque eres débil. Alessandra estaba enterrada viva en la sima de la Torreta. Allí la tenía Jaime desde hacía dos días, esperando que aquel terrible confinamiento la doblegase. A ratos regresaba, la miraba fijamente sin decir palabra, dejaba que la caja se llenase de aire y volvía a cerrar la trampa. La forense seguía con vida, aunque sin duda aterrorizada. Pero Salvador no estaba de acuerdo en cómo se estaban haciendo las cosas. Del trío de asesinos de Alcasser, Jaime, su hijo Mauro y Salvador, este último era el más sanguinario de todos pero también el más primario. Jaime era cerebral y sádico, Mauro era un seguidor, criado por su padre para ser un monstruo. Pero Salvador odiaba reflexionar sobre sus actos. Hacía días que soñaba con violar y torturar a aquella mujer que se había atrevido a insultarle una vez en la Romana, semanas atrás, y hacía pocas jornadas en la casa de Jaime. Quería hacerle daño y quería hacérselo ya. ¡Ya! – ¿Qué has dicho? – preguntó Salvador, apretando los dientes. – Lo sabes de sobra – dijo Jaime, muy calmado–. Eres débil. Yo sé que eres débil, hasta Mauro sabe que lo eres. Y lo que es peor, lo sabe Alessandra. Si te llevo a la Torreta, la zorra se reirá de ti y tú perderás los nervios. Le harás daño y no podrá grabar los audios que necesitamos para alejar de forma definitiva cualquier sospecha de nosotros. Salvador y Jaime estaban discutiendo en la finca de la sierra de Enguera. Allí tenían enterradas a tantas mujeres que habían perdido la cuenta. Al menos Salvador la había perdido. Porque Jaime seguro que lo recordaba. Veintiún cadáveres… le había dicho a Alessandra el día que la secuestraron. Sí, Jaime siempre lo recordaba todo, lo apuntaba todo. Oh, Jaime, el gran hombre, siempre inventando cachivaches para provocar dolor a las chicas, siempre con esos aires de superioridad; y leyendo libros sobre psicópatas del pasado y tomando apuntes para ser aún más perturbado que ellos. Somos legión, decía siempre. Somos muchos los que disfrutamos del noble arte de la tortura. Salvador odiaba a Jaime, y a veces le costaba disimularlo. – Te equivocas – dijo entonces el viejo, tragando saliva–. Mauro es de quien tendrías que cuidarte. Él no es como nosotros. No le gusta matar. Mauro es… – No te atrevas a hablar de mi hijo. ¡Ni siquiera lo nombres! Mauro hará lo que yo le diga. Como siempre ha hecho. En eso estaba en lo cierto, pensó Salvador. Había cumplido justo el día antes setenta y un años. Ya no estaba para aquellos trotes, para las discusiones, para los enfrentamientos, ni siquiera para ciertos excesos físicos que les había obligado a acometer su larga carrera de asesinos en serie. Se sentó en el viejo pabellón de caza que había delante de la cabaña de los Llorens. Apenas había unas cuantas habitaciones de madera, un par de mesas y unas sillas. Tal vez no merecía ni aquel pomposo nombre, pero le gustaba aquel lugar, acaso por todos los asesinatos que habían cometido en él o por las mujeres que había enterradas bajo sus muros. Fue idea de Jaime la de ir ampliando el pabellón cada vez que acababan con una de sus presas humanas (o varias de ellas). Las escondían en la base de la siguiente ampliación y allí quedaban olvidadas para siempre. Así lo había hecho Fred West, por ejemplo, uno de esos psicópatas amigos de Jaime, esos a los que consideraba una especie de hermandad y llamaba Legión. – A mí no me consideras parte de tu Legión, ¿verdad? Aquella pregunta de Salvador dejó sorprendido a Jaime. – ¿Cómo? – Cuando dices que la gente como nosotros es Legión te estás refiriendo a gente como Fred West o como Cameron Hooker o como tú mismo. Los jefes. Crees que yo o el propio Mauro, cuando alguien escriba de tus crímenes, nos describirá como ayudantes, una nota a pie de página como las personas que ayudaron a West y a Hooker. Nosotros no somos Legión. Tu sí. ¿No es verdad? Jaime respiró hondo. No le gustaba mentir a su viejo amigo. Tenían la misma edad. Se conocían desde niños y habían hecho el servicio militar juntos. Le tenía el mismo aprecio que a un perro fiel que te ha servido durante muchos años. – No, Salvador. Tú no eres Legión. Todos ocupamos en este mundo el lugar que nos merecemos. Y el tuyo está a mi lado. – No soy tu perro. Soy una persona. Jaime sonrió. Salvador había adivinado la línea de su razonamiento. – Tú eres muchas cosas, Salva. Pero no un líder. – Tampoco soy un discípulo como tu hijo, alguien al que has modelado a tu imagen y semejanza. – No, Salva. No eres mi discípulo. – Entonces… ¿quién soy, Jaime? – Eso me pregunto, amigo. ¿Quién eres? Los dos hombres se miraron a los ojos. Soplaba un viento gélido en la sierra de Enguera. Una inmensidad de pinos, robles y fresnos les rodeaba. ****** Cuando la caja se abrió, Alessandra respiró hondo. Nunca había deseado nada en este mundo con mayor intensidad. Respirar, respirar un aire que no estuviese viciado. Si sobrevivía, jamás podría olvidar aquel olor a cerrado, aquella sensación de vacío, hasta de sí misma. Era como si ni siquiera ella estuviera dentro de aquella caja. Sucia, despeinada, como un animal, subió a la superficie izada por unas poleas, otro de los inventos de aquel demente que la tenía confinada. Pero Jaime no la tocó. Sabía que, a causa de la inmovilidad y el cautiverio, no podría andar, así que la vio arrastrarse como un gusano hasta la bandeja con restos de la cena del día anterior en su casa: arroz, una costilla medio mordisqueada y unos pimientos asados. Desató a la muchacha y la dejó comiendo al final de la cueva. – ¿Hoy grabarás esos audios? Quiero que digas en el primero que acabas de llegar a Nápoles, por ejemplo. En el siguiente a Milán, o a donde te venga bien. Debe parecer que estás de vacaciones por tu país. Alessandra dio un bocado a la sabrosa carne. Al menos a ella le pareció la carne más sabrosa que había probado en su vida. – No –dijo, cuando hubo terminado la costilla. – ¿No? – Cuando lo haga, me matarás. – Y si no lo haces te matará la hipotermia… o te volverás loca. Un día abriré la caja y estarás hablando con seres imaginarios, con parientes muertos o riendo a carcajadas. Entonces ya no me servirás, cerraré la caja y te dejaré muriendo lentamente. Si lo piensas, creo que te conviene un final más rápido. – ¿Ya lo has hecho otras veces, pedazo de cabrón? Alex, en cuclillas, se llenó la boca de arroz y le miró fieramente desde la oscuridad. Jaime se sorprendió de la resistencia de aquella mujer. Se necesitaba un valor increíble para no mostrarse sumisa tras todo lo que debía haber sufrido en su encierro, en total oscuridad, sin saber ni siquiera si vendría a sacarla al día siguiente. – ¿Qué quieres decir? – Si ya dejaste morir a alguna mujer en una de estas cajas que construyes, pedazo de mierda. Jaime casi se echó a reír al escuchar aquel nuevo insulto. Se enfrentaba a una mujer extraordinaria. – Solo un par de veces, por desgracia. Casi siempre llegaba Salvador, que quería arrancar trozos de carne con sus tenazas, o violarlas o ambas cosas a la vez, como hizo con las chicas de Alcasser. Ya sabes cómo es. – Lo sé de sobra. Es un pedazo de cabrón y de mierda como tú, pero de otra especie. Tú eres un sibarita, un puto gourmet de la tortura. No te rebajarías a según qué cosas. – Alessandra rebañó el plato con la lengua, porque le costaba usar las manos–. Me das asco. Jaime meneó la cabeza, preocupado. Necesitaba aquellos audios y la resistencia de aquella mujer ponía en peligro todo su plan. Tal vez tendría que llamar a Mauro para que la convenciese, como cuando negociaron hacer el vídeo en el que afirmaba que habían roto su relación. Jaime odiaba necesitar el concurso de nadie para solucionar sus problemas. Le hacía sentirse menos poderoso (y aquello iba de poder, no de violación o de asesinato o de tortura… sino de poder). Pero bueno, si debía hacerse se haría. Muy pronto, la policía llamaría a su puerta preguntando por aquella forense entrometida. Debían forzarla a grabar aquellos audios. Fuera como fuese. – Tú, por el contrario, no me das asco, señorita Campi – dijo Jaime, acercándose a su víctima–. Es más, te considero una mujer remarcable. No quiero decir con ello que me arrepienta de mi decisión de matarte. Pero igualmente quiero que sepas que tengo un alto concepto de ti. Alex no dijo nada esta vez. ¿Para qué? ¿De qué serviría seguir hablando con un ser sin alma humana? Así que se dejó amordazar y permitió que el monstruo cogiese sus manos agarrotadas y las atase. Luego la colocó en el arnés y la hizo descender de nuevo a la caja con su nuevo sistema de poleas. Ojalá tuviese fuerzas para resistirse. Pero lo cierto es que no podía ni tenerse en pie. Jamás escaparía por sí misma de aquel encierro. Eso era algo que sabía hace tiempo. Y, aunque no lo demostrase, estaba aterrada. En realidad, había hecho las paces consigo misma, con su vida, su familia y sus recuerdos. Estaba convencida de que iba a morir. Pero no le daría la satisfacción a aquel cabrón de verla derrotada. Eso, claro, si regresaba para abrir de nuevo la caja. – Voy a serte sincero. Necesito esos audios. Y pronto. Jaime se había asomado al agujero donde había depositado la caja. Alex lo veía en las alturas, como un Dios o como un demonio, reflejándose en la escasa iluminación de la cueva, como si fuese un ser irreal, parte de una pesadilla. – Así que he pensado ayudarte a comprender que debes obedecerme – añadió Jaime–. Te he traído un aliciente para que te decidas a grabar en el móvil esos mensajes de voz. Alessandra escuchó a lo lejos un sonido similar a un golpe sordo, como si Jaime hubiese sacado algo muy pesado de su coche. En efecto, al poco tiempo le llegó un sonido nuevo: el de alguien que arrastra un fardo. Pero nunca podría haber imaginado de lo que se trataba. – Te traigo compañía – dijo Jaime Llorens. El cadáver de Salvador se precipitó dentro de la caja. Alessandra aulló: la cabeza del asesino le había torcido un tobillo. Alessandra volvió a aullar cuando vio el disparo en la frente de Salvador y el gesto de sorpresa congelado para siempre en su rostro. Y aulló una tercera vez cuando la tapa de la caja comenzó a descender: comprendió que Jaime pretendía dejarla encerrada con un cuerpo que estaba ya en rigor mortis y comenzaría a pudrirse en breve. Su mente de forense comenzó a razonar a toda velocidad. Debía llevar muerto unas tres horas, pues la rigidez era aún incompleta. Calculó que iría aumentando progresivamente durante los siguientes dos días. Pero antes comenzaría la putrefacción, se hincharía, emitiría gases y ácidos que la ahogarían dentro de la caja. Ni siquiera estaba segura del tiempo que podría vivir compartiendo espacio con un cadáver. ¿Veinte, treinta horas? No mucho más. Y sería una muerte horrible, literalmente asfixiada por el olor más espantoso que nadie podría imaginar. – La próxima vez que nos veamos espero que estés más receptiva a mis peticiones – dijo Jaime–. Porque será la última vez que te lo pida. Si no obedeces, te dejaré en la caja para siempre con tu nuevo amigo. El monstruo se alejó riendo a carcajadas de la sima de la Torreta. Más para impresionar a Alessandra que por otra cosa. Odiaba aquellos golpes teatrales de efecto. Pero con las chicas a las que torturaba a veces resultaban efectivos. ¿Funcionaría con Alessandra? Seguramente no. Y eso le hizo ponerse de mal humor. Mientras conducía camino de Valencia pensó en Salvador. No sentía lástima por él. Había tenido lo que se merecía. Hacía tiempo que se lo andaba buscando. Además, Jaime ya había cometido el error de dejar vivo a Mejía y casi les cuesta el ser capturados. Porque una vez habían sido cuatro los integrantes de su pequeña partida de caza. El último de sus discípulos, Mejía, con el tiempo acabó convirtiéndose en un drogadicto. Fue su estupidez la que dio las primeras pistas a aquellos que trataban de acabar con ellos. Jaime pensó que Mejía nunca hablaría y le respetó la vida cuando dejó de serle útil. Craso error. Por eso con Salvador había cortado por lo sano. Lo que en verdad le preocupaba ahora era el papel que debía ahora jugar su hijo a la hora de convencer a Alessandra. Sabía que el muchacho sentía verdadero aprecio por ella y que, cuando lo llevase a la cueva y viese en qué estado se hallaba la muchacha… En fin, a Mauro se le partiría el corazón. Pero le necesitaba para forzarla a que grabase los mensajes. Negociaría con su hijo no torturarla y matarla limpiamente si ambos se portaban bien: Mauro persuadiéndola y Alex contándole al móvil lo feliz que se sentía de viaje por su país. Y bueno, si al final a su hijo se le partía el corazón, tampoco sería nada malo. Si quieres ser parte de Legión no necesitas un corazón. Jaime no tenía corazón, no sentía la menor empatía por ningún ser humano y era el más feliz de todos ellos. Mauro, con el tiempo, aprendería a ser tan feliz como su padre. Estaba seguro de ello. TERCERA PARTE HAY SANGRE EN TUS MANOS 11 Mi estancia en Estados Unidos acababa de transformarse por completo. Y es que, de pronto, todo había cambiado. Y para bien. En el bando de la defensa de la familia Loveless reinaba la euforia. Me invitaron al despacho de sus abogados en Texarkana y vi cómo se abrazaban, hacían chistes en inglés sobre asuntos legales y se felicitaban por el descubrimiento de las fotos. Pasantes, detectives, administrativas… todos disfrutaban de una celebración en la que yo estaba presente, pero de la que en realidad no podía formar parte. No hay nada peor que la ignorancia en este mundo, que no saber idiomas, el pensar que, ya que en tu país eres una persona importante, lo serás en todas partes. Pero cuando cruzas la frontera no eres nadie cuando ni siquiera puedes intercambiar un par de frases con sentido. A mi alrededor no cesaban las encajadas de manos y los gestos cómplices de las personas que iban y venían del despacho del abogado principal: Robert Ardis, un hombre de cabellos rubios y gruesas gafas, bastante alto, aunque desgarbado, al que vi pasar un par de veces y no tuve ánimos para saludar. Así me ahorraba quedar en ridículo. Por suerte Jacobella vino al rescate. – Supongo que quieres que te explique la razón por la que todos estamos tan contentos. – Sí. Estaría bien – reconocí. Jacobella me trajo la ampliación de una de las fotografías de la sala de emergencias. Hasta yo pude ver claramente la marca de la mandíbula de un perro en la espalda de la niña. Aquello daba un vuelco completo al caso. – Y esto solo es lo más evidente. Seguiremos investigando las fotos una por una a ver qué encontramos. Pero lo cierto es que mis clientes están más cerca de la libertad que nunca. Parecía más tranquila, lejos quedaba aquella agresividad que me había mostrado nada más llegar a los Estados Unidos. Lo cierto es que, cuando la conocías, era una buena muchacha, como Alex. Tan solo sucedía que no sabía ser feliz. Fuera del trabajo, su vida privada no le satisfacía. Por lo tanto, solo tenía el trabajo, y luego más trabajo…. Y a ello se entregaba en cuerpo y alma de una forma excesiva. Supongo que, en ocasiones como aquella, cuando todo salía bien, Jacobella se convertía en un remanso de paz. Por fin todo tenía sentido y alcanzaba lo más cercano para ella a la satisfacción personal. Y yo pude ver, aunque fuese brevemente, la persona que podría haber sido si se hubiese permitido algo más de trato humano. – No comes mucho, Gloria. Toma algo. Un servicio de cáterin había traído una selección de manjares: hamburguesas, costillas a la barbacoa, tacos, quesadillas y mini entrecots. Yo apenas había probado nada. Había buscado con la mirada mi adorado Queso Diablo, pero no hubo suerte. – Estoy acostumbrada a las ensaladas y a la comida mediterránea – dije, sencillamente. – Si te quedases un tiempo tu estómago se acostumbraría a todo esto. – Estoy segura. Aunque no creas que en España no como cosas parecidas. Una hamburguesa y unas patatas fritas es algo aún más internacional que la paella. Jacobella se echó a reír. Pero de pronto recordó algo, se puso seria y me miró: – Estoy en deuda contigo. Así que te ayudaré en tu plan para rescatar a Alex, aunque estoy convencida que no le pasa nada y… – Alex están peligro. Confía en mí. ¿Te ha llamado desde que llegué? ¿Su teléfono tiene cobertura? Jacobella movió la cabeza a derecha y a izquierda a modo de negación. Dijo: – Si estás segura creo que debo creerte. No es la primera vez que me demuestras tus habilidades, como hoy o cuando asistí a uno de tus pálpitos en Portugal. Rara vez hablábamos de lo que pasó en Portugal tantos años atrás, aunque aquel asunto planeaba como un ave de mal agüero en nuestras conversaciones. Yo creo que había marcado las vidas de las tres. Por un lado, había sentado las bases de una colaboración futura entre Alex y yo. De rebote, había conducido a Jacobella por los mismos caminos de investigación detectivesca que hollábamos nosotras. Pero aquello había sido un asunto terrible y no nos gustaba hablar porque nos traía malos recuerdos. Fue el primero en que fracasé. – ¿Qué vamos a hacer para salvar a Alex? – dijo entonces Jacobella. – Yo voy a coger el primer avión hacia España y tú te vienes conmigo. – Pero me dijiste que me llamarías cuando me necesitases y… – Te necesito ahora. Alex ya lleva tres días y medio secuestrada. Muy pronto sus captores pondrán en una balanza el riesgo que supone tenerla con vida… enfrentado a que necesitan que siga mandando mensajes falsos acerca de su ubicación, dando vueltas por Europa o por Italia, cuando en realidad está prisionera. Tengo miedo de que la maten, si no lo han hecho ya. No podemos esperar más. – Por favor, ¿Alex muerta? ¿No crees que estás exagerando? La miré fijamente y Jacobella no me aguantó la mirada. Volvió la cabeza en dirección a los abogados de la familia Loveless, a los fotógrafos que estaban realizando ampliaciones de las 38 instantáneas que habíamos conseguido, a todos los colaboradores que estaban tomando asiento en torno a una mesa, comiendo y hablando de los siguientes pasos a realizar para liberar a dos inocentes de las cárceles tejanas donde estaban recluidos. – En este caso ya hemos marcado la diferencia. No creo que me vayan a negar unos días libres. Vámonos a España y marquemos la diferencia en nuestro otro problema. La abracé. Noté cierta tirantez en la muchacha. No le gustaba que la abrazasen. No le gustaba el contacto físico. Otra cosa en la que se diferenciaba de Alessandra. – Vale, vale de abrazos… Ya está bien. Voy a despedirme de esta gente. La detective se detuvo. Parecía estar pensando. Se volvió hacia mí: – ¿Sabes? Me da la sensación de que estamos en una especie de efecto mariposa. Lo que estamos haciendo aquí, en Estados Unidos, bueno, lo que hemos hecho ya resolviendo este caso, creo que de alguna forma va a afectar a tus casos en España. Es como si estuviésemos realmente en el mismo caso; que no fueran dos sino el mismo… solo que las conexiones aún no las vemos. No sé si me entiendes. – Te entiendo perfectamente. Desde el primer momento he tenido esa misma sensación. No solo estoy aquí para ayudarte, no solo te necesito para que me ayudes con Alex. Algo de lo que hemos aprendido en este caso me va a servir en el futuro. Me parece que acabas de tener un pálpito. – Me parece que ambas hemos tenido el mismo pálpito. Sonreí a Jacobella y le pregunté: – ¿A que es genial tener un pálpito? Yo los tengo desde niña y siempre me han parecido una parte esencial de mi personalidad. Jacobella se quedó de nuevo pensativa. Cuando llegué me dijo que tenía el pálpito de que los Loveless eran inocentes. Y estaba en lo cierto. Pensé que, precisamente por eso, ella entendería por qué yo seguía aferrándome a algo intangible (incluso algunos dirían irracional o sobrenatural) cuando en alguna ocasión me había fallado, como en Portugal o cuando Rubén, mi exnovio, me había engañado durante años. Pero Jacobella no lo tenía tan claro. Enarcó una ceja, la bajó, arrugó la nariz e hizo todo tipo de muecas. Era una mujer tan adorable como extraña, como una versión imperfecta de Alex, llena de tics y excesos. Es decir, todavía más tics y excesos que la original. – Qué va – dijo por fin –, eso de tener pálpitos no es algo que vaya conmigo. En el caso Loveless tuve claro que eran inocentes y perdí el control. Las intuiciones, los pálpitos, te hacen dudar. Vas por un camino y luego tienes una maldita intuición de que debes ir hacia el otro… y todo se vuelve un lío. Prefiero la acción llana y simple, las pruebas irrefutables, la verdad sin fisuras. – A menudo las cosas no son blancas ni negras y no siempre estamos seguros de que… – Lo sé, pero así soy yo – me interrumpió –. Los pálpitos, funcionen o no funcionen, para mí son un estorbo. Prefiero que los tengas tú y yo seguir a lo mío. Mientras Jacobella se alejaba para despedirse de sus jefes durante unos días, me quede pensando en si algún día comprendería del todo a aquella mujer. Había necesitado años para entender mínimamente a Alex. Probablemente ni en cien vidas llegaría a comprender a Jacobella. Informe "CASO LOVELESS" La resolución del caso LOS HECHOS PROBADOS Una vez los nuevos abogados (encabezados por Robert Ardis) consiguieron las fotos, el caso se abordó desde una perspectiva completamente distinta. Las piezas que antes encajaban para la fiscalía fueron desencajándose hasta no significar nada: todas las pruebas circunstanciales acabaron siendo eso… circunstanciales y nada más. Aquellas heridas que se consideraban infligidas por un cuchillo, finalmente se demostró que las causó el escalpelo de alguno de los médicos que intentaban salvar la vida de la niña. Mientras limpiaba las heridas causadas por los perros, cortó parte del tejido, deformando la mordedura inicial de tal forma que, tanto el cirujano que finalmente la operó, como el forense, pensaron que se trataba de cuchilladas, pasando por alto la posibilidad de que fuesen dentelladas. El resto de las pruebas contra los padres de April se desmoronaron también como un castillo de naipes. LA VERDAD JUDICIAL Se solicitó un nuevo juicio por varias razones, la principal el que no se entregase a la defensa las fotografías exculpatorias, y también por la evidente negligencia de los primeros abogados de los Loveless. Varios expertos en mordeduras de animales hablaron en favor de los acusados. La conclusión fue clara: a la pequeña April la habían matado unos perros. Los padres fueron finalmente liberados y el Estado decidió que no había pruebas en su contra para realizar un segundo juicio. EL RESULTADO FINAL Desde el comienzo del caso, el matrimonio Loveless no le cayó bien a la policía. No se creyeron sus declaraciones y la investigación estuvo encaminada a condenarles. Todas las pruebas circunstanciales fueron interpretadas en su contra y se violó el principio de "in dubito pro reo"; es decir: "en caso de duda hay que valorar las cosas en favor del acusado". Por otro lado, el ministerio fiscal ocultó pruebas que podían favorecer las tesis de la parte contraria. Todo seguramente con buena fe, ya que estaban convencidos que se trataba de unos padres asesinos, de unos criminales abyectos. Pero la ley es la ley… y finalmente los padres de la niña fallecida, que un día habían sido acusados, condenados y encarcelados, acabaron poniendo un juicio contra el Condado y el Sheriff. Ante las abrumadoras pruebas en su contra, se pactó una indemnización económica a favor de la familia Loveless. El monto exacto no se hizo público. 12 La vuelta a casa fue más complicada de lo que había previsto. Tuvimos que pagar los desperfectos que Marta Isabel había hecho al Toyota y no salieron nada baratos. Por si esto fuera poco, Jacobella tenía su despacho en New Jersey y me costó convencerla de que no teníamos tiempo para hacer una parada de unas horas. Alex no podía esperar. Cuando finalmente cogimos el avión, con destino a Madrid, no tuve mucho tiempo para reflexionar sobre mi plan para liberar a Alessandra. Fueron casi 15 horas. Jacobella estaba extrañamente habladora, supongo que, liberada de sus tareas habituales, se estaba tomando aquello como unas vacaciones. Creo que, en ese momento, seguía creyendo que Alex no estaba realmente en peligro. Así pues, hablamos del pasado, de Portugal, de cuando ella y su prima eran solo unas adolescentes, me conocieron y entablamos amistad. Las cosas habían cambiado mucho desde entonces, pero a veces me da la sensación de que los seres humanos no cambiamos. Lo hacen nuestras circunstancias. Y enfrentados a nuevos retos improvisamos, construimos nuestro presente y pensamos que hemos evolucionado. Pero tal vez seamos los mismos niños de siempre: infantiles, egoístas, endiosados y un tanto torpes. Cuando el avión aterrizó suspiré hondo. Como pasa en muchos aviones, en la mayoría que vienen desde fuera de España, la gente aplaudió. Los españoles no solemos hacerlo. Una estupidez, un detalle sin importancia, pero me llamó la atención. Me sentía filosófica, preocupada por dar un paso que temía pero que debía darse. Porque aquello no era Portugal, aquello no era cualquier otro caso, ni siquiera era el de las Ocho de Badalona, que me tuvo obsesionada tanto tiempo. Si me equivocaba… Alessandra moriría. Eso si no estaba muerta. Volví a pensar en la posibilidad de que hubiera fallecido y sentí que me mareaba. – No – dije en voz alta. Jacobella, que estaba viendo una película con unos auriculares puestos, no se dio ni cuenta. Me obligué a expulsar la idea de la muerte de Alex de mi cabeza. No quería darle vueltas a algo semejante. Así que traté de pensar en positivo. Mientras recogíamos las maletas le dije a Jacobella: – Ha llegado el momento de centrarnos en el rescate. Como te dije, creo que la tiene retenida su novio, o su exnovio, Mauro Llorens. – Y no podría ser una riña de enamorados y que ella se haya marchado… – No se ha marchado. Ya te dije que me dejó una pista en el vídeo del WhatsApp. Cuando vayamos a su casa lo entenderás. – Me detuve a coger mi maleta de la cinta transportadora –. Pero creo que hay algo más. – ¿Qué quieres decir algo más? – Creo que todo esto está relacionado con el caso Alcasser. Jacobella había oído hablar, como todo el mundo, de la tortura y muerte de Miriam, Toñi y Desirée, uno de los casos más mediáticos de la historia del crimen. – ¿De verdad lo crees? – Tal vez se me pasó algo por alto. Es demasiado casualidad que desaparezca justo en el momento en que lo hizo, cuando teníamos que cerrar el caso Alcasser. Jacobella no parecía muy convencida, pero se encogió de hombros y dijo: – ¿Y qué hacemos entonces? Cuál es exactamente tu plan, Gloria. No respondí. Cogimos el tren hasta Valencia y, al llegar a la estación, un taxi. Las horas seguían pasando, el reloj no dejaba de correr y yo tenía miedo de no llegar a tiempo para salvar a mi amiga. Le di al conductor la dirección de Alex. Jacobella se dio cuenta de que no eran las señas de un hotel. – Supongo que prefieres que me quede en casa de mi prima unos días. – No. Luego iremos a un hotel y te vas a registrar. Pero antes quiero que pasemos por la casa de Alex para que veas la pista que me dejó en el vídeo. Cuando llegamos a la plaza de toros de Valencia el taxista continuó un par de calles y luego detuvo su coche. – Espérenos aquí, enseguida volvemos. Dejamos el equipaje – le aseguré. Nada más traspasar la puerta de la casa de Alex nos invadió la sensación de estar violando un espacio personal. Allí estaban sus discos de vinilo, sus máscaras africanas, sus libros y apuntes universitarios. No tenía muchos muebles porque paraba poco en casa, pero aquel era su hogar. Sí, tal vez temporal, pero hogar al fin y al cabo. Me sobrepuse y apreté el triangulito que ponía en marcha el vídeo del WhatsApp. El rostro de Alessandra apareció de la nada: Ahora que el caso ha terminado me he dado cuenta de que tengo que dar un giro a mi vida. Lo de Mauro no ha salido bien y yo he comprendido… Bueno, he comprendido que no estaba preparada para una relación. O no con él. Una cosa es salir un rato de fiesta y pasarlo bien; otra tener que cuidar de un hombre. Cambiarle el vendaje del brazo, mimarle, cosas de esas… Supongo que no es lo mío. Lo de las relaciones es complicado. Quizás por eso soy forense. Los datos, las pruebas, los hechos, las autopsias… Todo eso no engaña. Las pruebas no quedan contigo y luego te dan plantón por otra chica. Las pruebas no te provocan desengaños. Así que me marcho. No tengo pensado dónde, pero te mandaré un audio o un vídeo dentro de unos días. Tal vez en Bolonia o donde sea. Ahora que el caso Alcasser ha terminado no me necesitas y ya sabes que voy por libre. No te enfades, ¿vale? Yo soy así. Ya lo sabías. Un beso, Gloria. Ya sabes que te quiero. Espero verte pronto. Jacobella tenía los ojos fijos en la pared, en un cuadro de marco dorado, mientras escuchaba el audio. Ni siquiera miró la imagen. Su rostro tenía dibujada una mueca extraña. Comenzaba a darse cuenta, como yo, del terrible peligro al que se enfrentaba a Alex. – Tienes razón – dijo, echando un último vistazo al cuadro–. Es una pista muy clara. Además, lo dice dos veces, no puede ser casualidad. Nos abrazamos. Ahora las dos teníamos miedo por Alex. Era el momento de actuar. Antes de irnos, me quedé mirando aquel cuadro de marco dorado que contenía la pista que nos había dejado Alex. Aquel era su mantra, uno de los principios de su forma de trabajar. Lo habíamos desarrollado juntas y a Alex le gustó tanto que imprimió el precepto y lo enmarcó. Un caso nunca diremos que "ha terminado". Da igual que se haya resuelto. Nunca diremos que "ha terminado". Tanto Jacobella como yo sabíamos lo importante que era aquello para Alex. Y por eso dos veces había repetido en la grabación que "el caso había terminado", para que nos diésemos cuenta de que algo iba mal, que ella jamás habría dicho algo semejante. Porque cuando dejábamos de trabajar en un caso era cuando ella más trabajaba en él. Quería dejarlo todo cerrado, poner todos los informes juntos, ordenar los datos que había recabado, todas las pistas y los indicios. Entonces los guardaba en una carpeta de su iPad. "La memoria es un lugar muy frágil", decía siempre. "Hoy revisaré toda la información, la dividiré en subdirectorios repletos de Words y Excels, documentos escaneados en PDF y unas cuantas fotos. No más de dos horas para dejarlo todo ordenadito. Esa sencilla tarea me ahorrará días o incluso semanas de trabajo más tarde. No hay nada peor que un informe desordenado. Te lo puedo asegurar. Porque un caso nunca lo doy por terminado. Y debo estar preparada para retomarlo en el futuro". ****** Cerré la puerta de la casa y di dos vueltas a la llave. – No te preocupes, Jacobella. Lo tengo todo preparado. Hoy mismo la liberaremos si todo sale bien. – ¿Y si sale mal? No contesté. Íbamos camino del ascensor cuando mi WhatsApp lanzó un zumbido espacial, una reverberación gutural, no sé… un sonido semejante. Ignoro exactamente lo que era, pero el caso es que así sonaba cuando alguien me enviaba un mensaje. Y muy poca gente tenía mi WhatsApp: Javier, Alex, el subcomisario Vela y un par de colaboradoras de la sede en Madrid de la Asociación Egeria. – ¡Dios mío! Era Alex. Volví a pulsar el maldito triangulito, pero esta vez no era una señal de vídeo, solo de audio. Estoy en Bolonia, pasándolo bien. Casi me he olvidado de Mauro. Casi… Sea como fuere, voy a seguir unos días de viaje, con el teléfono apagado. No os preocupéis que estoy perfectamente: solo necesito poner mis ideas en orden y por eso me he venido a Bolonia. Aquí en mi tierra todo es mucho más sencillo. Jacobella y yo nos miramos. Más pistas, más señales para que nos diésemos cuenta de que todo iba mal, que todo era mentira. En el primer mensaje ya citaba Bolonia y no nos habíamos dado cuenta de que era otra clave. – Alex odia Bolonia – dijo Jacobella–. Es el último lugar del mundo al que iría para relajarse. Y de nuevo ha repetido la pista dos veces. Bolonia. Muchas veces me había explicado Alex cuánto odiaba aquella ciudad, que le ponía los pelos de punta. Davide, su primer novio, la dejó por su mejor amiga y le rompió el corazón. Precisamente cuando la conocí en Portugal estaba intentando olvidar a aquel muchacho. Yo creo que nunca lo había conseguido del todo. – Y luego está lo de "mi tierra" – añadí. Jacobella asintió. Alex no se consideraba ni italiana ni española sino ciudadana del mundo. Nunca habría dicho "mi país" o "mi tierra" refiriéndose a ninguno de ellos. Jacobella se consideraba ante todo italiana, pero Alex se sentía ligada por igual a sus dos herencias culturales. O acaso no se sentía ligada a ninguna. Llegamos a la calle Colón. Paramos delante de un hotel NH. Jacobella temblaba de la cabeza a los pies. Por fin estaba convencida del peligro que corría su prima. – Y ahora qué hacemos. – Ahora te vas al hotel. Descansas y te echas una siesta si puedes. Yo me voy a mi casa y termino los preparativos de mi plan. Todo terminará esta misma tarde. Lo iba a hacer mañana, pero tiene que ser ya mismo. – ¿Por qué? – Alex ha lanzado un audio que la sitúa a muchos kilómetros de donde realmente la tienen retenida. Algún amigo de Mauro, o algún otro implicado, se ha llevado el móvil de Alex a Bolonia para que, si un día obtenemos una orden judicial y rastreamos el origen de la señal, descubramos que el audio fue enviado realmente en tierras italianas. – Entiendo. Pero no termino de ver por qué hay que acelerar tu plan. – ¿No lo ves? Alex ha aguantado todo lo que ha podido y nos ha dado otra pista. Pero si han tenido tiempo de coger un avión hasta Italia es que el audio se grabó hace ya unas cuantas horas. El tiempo apremia porque el caso es que ya no la necesitan. Creen que con este último subterfugio están a salvo de cualquier sospecha por su desaparición. – La matarán en cualquier momento. – Si yo fuera un secuestrador es lo que habría hecho… lo que haría… lo que… Ambas sabíamos que era muy probable que Alessandra estuviese ya muerta. Jacobella inspiró hondo. – Lo haremos esta tarde. Llámame cuando lo tengas preparado. Estoy lista. ****** Apenas una hora más tarde llegué a mi casa en el Barrio del Carmen. Es curioso con qué facilidad evolucionamos y cambiamos de nombre a las cosas. Yo tenía mi casa en Madrid y había estado viviendo en un hotel en Alzira durante la investigación del caso Alcasser. Y ahora llamaba "mi casa" a la casa de Javier, con el que acababa de comenzar una relación. Aunque tal vez fuera la misma relación que iniciamos 30 años atrás, en un huerto de naranjos. Los labios que besé en 1992 le habían convertido en mi novio, y acaso lo llevaba siendo desde siempre, sin que yo me hubiese dado cuenta. Allí estaba el hombre de mi vida. Sencillamente, hasta ahora, no me había percatado de la realidad. Suspiré. Estaba en una fase extraña de mi relación. Por un lado, quería tomar distancia. Me decía que las cosas iban demasiado rápido. Otras, me atrevía mentalmente a llamarle "el hombre de mi vida". Así de extrañas y contradictorias son las cosas del corazón. No hay quien las entienda. Ni los propios enamorados las comprenden por completo. De cualquier forma, a "mi casa", la que ahora compartía con Javier Fabré, es donde me dirigí como si fuese mi hogar… porque me esperaba una persona en la que confiaba, que había descubierto que siempre fue parte de mí a lo largo de los años, aunque yo conscientemente no lo supiera. – He hecho todo lo que me pediste – me dijo Javier tan pronto nos besamos y me vio más tranquila. Nos tomamos un vino en una terraza que había en la parte de atrás de su dúplex. Estaba muerta de miedo por Alex, pero trataba de relajarme. – ¿Contrataste a la chica? – pregunté. – Me costó encontrarla. Y todavía más convencerla de participar, aunque el peligro será mínimo. Que sepas que te va a costar 2000 euros. Me eché a reír. Era demasiado, sin duda, pero el dinero era lo de menos – ¿Y el subcomisario Vela? – Estaba algo enfadado por tu falta de interés en el caso Victoria Zhao y Asunta, pero cuando los políticos te dieron la patada… bueno, creo que sintió pena por ti y accedió a cedernos unos días a Zarzo. Sé que confías en ese policía, que estuvo contigo en Badalona resolviendo aquel otro caso, y tenéis una cierta amistad. Así que él se ha encargado de todo desde que Vela consiguió la orden de un juez. Ha vigilado en persona estos días a Mauro. No ha hecho nada sospechoso, aunque ayer le perdió la pista cuando subió con su todoterreno a la sierra de Enguera. No podía perseguirle abiertamente, los dos solos por unas carreteras de montaña por las que no circula nadie más, aparte los dueños de las cuatro cabañas de la zona. Le perdió de vista cerca de la Sima de la Torreta, creo que me ha dicho. Por lo demás, Mauro ha comido un par de veces con su padre y con otro hombre. Se llama Salvador Andújar y es un agricultor y ganadero de cierto prestigio. Te encantará saber un detalle. Javier calló. Yo le apremié con la mirada. Al ver que no reaccionaba le di un pellizco. – Vale, vale – rio Javier, que trataba como siempre de animarme–. El tal Salvador es propietario de amplias tierras en la zona de la Romana, donde fueron enterradas las niñas de Alcasser. Di un salto. ¡Allí estaba la conexión! Eso debía ser lo que había descubierto Alex, lo que obligó a esos malnacidos a secuestrarla. ¡Ellos eran los verdaderos asesinos de Alcasser! Aún incrédula, con el corazón latiendo a 180 pulsaciones, miré una foto de seguimiento de Salvador Andújar. La había hecho uno de mis colaboradores de la Asociación Egeria, que había venido desde la capital a echar una mano en la investigación de Zarzo. – La cara de este hombre me suena. Le he visto en alguna parte. No te sabría decir dónde, pero le conozco. Javier se encogió de hombros. Él no lo había visto en su vida. Estaba seguro de que aquel personaje de mirada ruin y perversa, como una versión moderna de Ebenezer Scrooge, no era alguien al que olvidaría fácilmente. – Tengo miedo – le dije a Javier –. Miedo de lo que le haya podido pasar a Alex. Él me abrazó. Nos besamos de nuevo y nos quedamos largo tiempo en la terraza, uno en los brazos del otro, respirando al compás de nuestros corazones. – Todo saldrá bien, Gloria. – No lo sabes. – Confía en mí. Tenía mi nariz pegada a su cuello y respiraba la fragancia de su perfume, un olor varonil con trazas de jazmín. Cerré los ojos un instante y me quedé dormida. No más de cinco minutos. Desperté aún en sus brazos, de pronto, como si un resorte secreto me estuviese impulsando. Me puse en pie de un salto. Sentí que habían regresado la fuerza y la determinación que necesitaba. Porque Alex no tenía a nadie en el mundo más que a mí. Y Gloria Goldar no le fallaría. – Qué hora es. – Las cinco de la tarde. – ¿Todo está listo? – Listo. – Pues vamos allá. Y así fue como la vida de Alex quedó en manos del destino. Y el destino es un amo cruel y caprichoso. Aun daría muchos bandazos en los días, semanas y meses siguientes. Lo esperado se volvería en inesperado y, al final, cuando el destino realmente nos alcanzó, no pudimos adivinar por dónde vendría el golpe. Ni a quién. – Yo conduzco – dijo Javier. Le seguí mientras aún rumiaba en secreto las diferentes fases de mi plan, buscando cualquier error, detalle, posibilidad… que se me hubiese pasado por alto. Dejé de hacerlo cuando me di cuenta de que ya no podía cambiar nada. Si en algo me había equivocado… Alex estaba perdida. 13 Era el momento decisivo. No podía fallar. Me persigné, aunque reconozco que no soy una persona religiosa. En momentos como este todos pedimos ayuda a Dios, a los dioses, a los astros, a quien haga falta. Recordé cuando, de niña, iba a la iglesia de San Martín, en Alcasser. Me vino la imagen de una talla de la virgen María en el Altar, engalanada y bellísima tras una pared de cristal. Quise por un momento ser una verdadera creyente y entregarme a aquellos sentimientos. Pero no tuve tiempo para reconciliarme con Dios porque cogí el teléfono y puse en movimiento mi plan, un gigantesco entramado de fichas de dominó que esperaba que fuesen cayendo una tras otra, según había previsto. – ¿Dónde está Mauro? Zarzo, al otro lado de la línea, carraspeó. – Sentado en un bar, mirando el móvil. – ¿No hace nada más? ¿No está con alguien? ¿Sabes si ha quedado? – No creo. Hace dos días que no lo veo con Salvador y desde ayer que no aparece su padre, desde que subieron a la sierra de Enguera. Creo que algo va mal. – Y eso, ¿por qué lo dices? – Hará media hora Mauro iba andando por la calle y rompió a llorar. Aspiré aire con toda la fuerza de mis fosas nasales. En ese momento, Zarzo, Vela, el que fuera… ninguno de ellos necesitaba de un pálpito para saber qué había pasado alguna cosa terrible con Alessandra. – Vale, luego hablamos, Zarzo. – De acuerdo. Volví a respirar poco a poco, a grandes bocanadas, para serenarme. Entonces hizo otra llamada, la más importante: – Hola, ¿cómo estás, Mauro? – ¡Estupendamente! ¿Y tú? Mauro parecía tranquilo, jovial. Si había estado llorando, lo disimulaba a la perfección. Yo llené de aire mis pulmones y respondí en el mismo tono desenfadado: – Al final no me lo pasé mal del todo en Estados Unidos. Fue toda una experiencia. Ya te contaré. ¿Cómo llevas lo del brazo? – Mucho mejor. No puedes imaginarte lo que he mejorado en poco tiempo. – Como decía mi abuela, te parieron fuerte. Solo hay que verte. Reímos de buena gana, más bien fingimos que reíamos, porque estoy convencido que él, igual que yo, estaba actuando. – ¿Qué te parecería acompañarme de nuevo en una investigación? Voy a ponerme con un nuevo caso y me he acostumbrado a tu compañía. O sea que si quieres puedes seguir siendo mi guardaespaldas o, cuando menos, mi ayudante, hasta que estés al 100%. – Por supuesto. ¿Pero qué nuevo caso es ese? En las noticias dicen que el tema de las niñas asiáticas ya está acabado. – Es un caso nuevo… – dudé. Porque los planes nunca son perfectos. No había previsto que Mauro me preguntase por el caso nuevo que me había inventado como pretexto para quedar. En realidad, no había ningún caso nuevo. "El caso" en el que estaba metida era el de Mauro, pues trataba de desenmascararle. Improvisé –: Está relacionado con lo que hice en Estados Unidos. Una injusticia que se ha producido allí. –Ah, ¿y eso lo vas a investigar en España? Tenía que pensar rápido e inventarme algo más creíble. – Sí…. Todo está relacionado con unas mordeduras de perros. La familia Loveless ha sido acusada injustamente. Ya te contaré. El mayor experto del mundo está aquí, en Valencia, y estoy recabando datos para desmontar la teoría de la acusación. – Así que volverás en breve a Estados Unidos. Luego que te hayas entrevistado con el experto, quiero decir. – Sí… Seguramente. Depende de lo que me diga. De nuevo estaba mintiendo, ya no sabía qué más decir. Acababa de descubrir que no era una mentirosa especialmente brillante pero, por suerte, Mauro decidió no hurgar más en mis contradicciones. O tal vez es que mi antiguo guardaespaldas solo quería vigilar mis movimientos mientras estuviese en España y lo que fuera a hacer en realidad le tenía sin cuidado. – ¿Dónde quedamos y cuándo, Gloria? – En un ratito, tres cuartos de hora o así. ¿Qué te parece el centro comercial Bonaire, en Aldaya? – ¿Donde encontraron a la última chica asiática? ¿A Victoria Zhao? Creo haber leído que fue allí… – Sí. Estuve en el levantamiento del cadáver y, cuando pensé en donde reunirme con el doctor… Casal…, me pareció un buen lugar. Hace unos años estuve viviendo allí cerca. Es un sitio mucho más tranquilo que Valencia. Así que he quedado con él a las cuatro. Tú y yo podríamos quedar a las tres, después de comer si te viene bien. Como te he dicho, dentro de 45 minutos o una hora. Seguía encadenando mentiras sin mucha habilidad, pero esperaba que con la mínima credibilidad para mantener a mi adversario interesado. Al fin y al cabo, Mauro tenía tanta necesidad como yo de conocer los movimientos de su adversario. Sospechaba que yo sospechaba, valga la redundancia, y quería estar seguro de que no íbamos a por él. – Por supuesto. Allí nos vemos, Gloria. Yo también conozco el lugar. ¿Qué te parece en la primera planta, en la entrada principal de los cines? – Genial. Hasta luego. Me alegro de saber que estás mejor. – Gracias. Colgué. Exhalé todo el aire de mis pulmones y miré a Javier, que había contemplado toda mi actuación y meneaba la cabeza. – Si esto fuese una película te pediría que hicieses otra toma. – Ojalá se pudiese en la vida hacer otra toma de cuando en cuando. Qué fácil sería todo. Javier me llevó en coche a mi encuentro con Mauro en Aldaya. En su momento, el Bonaire había sido el centro comercial más grande de toda España y uno de los más grandes de Europa. 135 mil metros cuadrados dedicados al ocio, a la restauración y a las compras. Era verdad que yo había vivido en Aldaya, el pueblo al que pertenecía el terreno donde se había instalado el parque comercial. Fue a finales de los 90, antes del boom inmobiliario. Por entonces, era un pueblo medio vacío. Solo había 3 pisos alquilados de los 12 que conformaban la finca en la que yo vivía. Poco después comencé a trabajar para la Asociación Egeria y mi vida cambió por completo. A veces me preguntaba qué había sido de aquella Gloria de veinte años. Cambió, supongo, como todo en esta vida. – Me marcho – dijo Javier, interrumpiendo mis razonamientos –. Zarzo y Vela me están esperando en una de las garitas de seguridad. Javier sabía que debía quitarse de en medio y dejar a los profesionales el siguiente paso de nuestro plan. Desde la zona de vídeo vigilancia supervisarían todo lo que pasase en adelante. Ojalá las cosas salieran como las había planeado. – Cruzo los dedos, mi amor. – Supongo que la parte de Jacobella la tienes controlada. Arqueé los hombros en señal de desconocimiento. Eso esperaba. Por el bien de Alex. – Vale – dijo Javier, que también dudaba –. No te preocupes que todo va a salir bien. Pero, por supuesto, estaba preocupada porque mil cosas podían salir mal. ¿Y si Mauro al final se olía una trampa y no venía? ¿Y si venía pero se escapaba? ¿Y si no conseguíamos que nos dijese dónde estaba Alessandra? ¿Y si ya era tarde para ella? ¿Y si…? Me quedé en el pasillo de la primera planta, delante de los cines, elucubrando centenares de nuevos "y si…", dando vueltas de un lado a otro. Tan nerviosa estaba que necesité del concurso de mi viejo amigo Granados y de mi viejo enemigo el YouTube. Con dedos temblorosos conseguí poner el segundo movimiento de Las Goyescas. Se trataba del "Coloquio en la Reja", mi preferido, en el que el piano inicia su canto tratando de convertirse en guitarra. Y parece rasgar el aire como si una púa tocase unas cuerdas que no existen. En realidad, es un ejemplo magnífico del uso del pedal central del piano. Por un momento, fui capaz de huir del presente, de focalizar todo mi ser en el diálogo entre dos enamorados que pretendía mostrar con aquella suite el maestro. Pero me perdí con la última nota y regresé al centro comercial, todavía hecha un manojo de nervios. Desesperada, incluso me permití comerme un pequeño croissant bañado en canela, una delicia que podía comprarse en muy pocos sitios. Los del Bonaire eran deliciosos. Estaba nerviosa y, al contrario que otra gente, los nervios me dan hambre. No hambre como para comerme un bistec con patatas, pero sí para algo dulce. Os hablo de chocolate o de bollería, cualquier cosa que llene de endorfinas mi cerebro y me haga sentir un poco mejor. Aún estaba limpiándome con una servilleta el labio inferior, con restos hojaldre, cuando vi aparecer a Mauro. Traté de centrarme y creo que lo conseguí. Tal vez porque mi primer pensamiento al verle fue de lo más superficial, pues no me extrañó que Alex se hubiese prendado de él. Era un hombre muy guapo. – Hola, Mauro. Nos dimos dos besos y yo tomé entonces mi teléfono y dije: – Una llamada cortita y nos vamos arriba, a un restaurante, a esperar al doctor. Y entretanto charlamos un rato. Mauro asintió. El teléfono de Jacobella ya lo tenía marcado en el móvil. Ella no tuvo necesidad ni de hablar. Yo lo dije todo. Era la señal para poner en marcha el plan: – Vamos para el restaurante. Luego hablamos. Volviéndome hacia Mauro, le expliqué cuando corté la comunicación: – Es la detective con la que estuve investigando en Estados Unidos. Está a la espera de que le explique cómo va la reunión con el doctor experto en mordeduras de perros. Mauro siempre llevaba una máscara. Durante la investigación del caso Alcasser nunca se había interesado por nada y nunca había hecho preguntas. Siempre se mantenía en segundo plano. Por eso me había desarmado hacía un rato cuando me preguntó por el nuevo caso. Pero ahora volvía a estar metido en su personaje, el del hombre atento pero indiferente, incluso abúlico. No dijo nada tras escuchar mi explicación. Ni siquiera asintió. Comenzábamos a subir las escaleras mecánicas cuando sonó mi teléfono: – Vaya, un número secreto. No sé si cogerlo – mentí mirando de reojo a Mauro–. Espero que no sea una llamada de esas para venderme un seguro, para cambiar de operador de teléfono o para hacer una encuesta. Puse cara de póker, pulsé un icono verde y dije: – ¿Sí? Alguien habló al otro lado de la línea. Alguien a quien Mauro no podía oír. Era el subcomisario Vela, preguntándome si estaba preparada. Ahora era yo la que tenía que hacer mi papel y bordar la actuación de mi vida: – ¡Alex! – chillé –. Es genial saber algo de ti. ¿Dónde demonios has estado? Apenas un vídeo y un audio de voz en varios días y... Al otro lado de la línea volvieron a hablar. Yo no dejaba de mirar a Mauro, que estaba tenso, completamente pálido. – ¿Que has estado dónde? ¿Qué te has escapado de dónde? – chillé entonces, mejorando mi nivel interpretativo –. No te entiendo. ¿Dónde demonios te encuentras ahora? De nuevo una respuesta que Mauro no pudo oír. Ni yo, porque Vela estaba en silencio mientras me oía actuar. – Yo estoy al lado. En el centro comercial Bonaire. Estas a menos de cinco minutos. Pásate por aquí y me explicas lo que te ha pasado. Cuando colgué, Mauro estaba sin habla. Tardó un par de minutos en reaccionar, en pensar lo que tenía que hacer. Supongo que quería llamar a sus cómplices. O tal vez estaba decidiendo si era mejor no hacerlo. No sabía cómo reaccionar. Pero poco a poco se fue serenando. Llegó a la conclusión de que le estaban tendiendo una trampa. Comprendió, tal y como habíamos previsto, que yo quería que se delatase. Sentí que había estado a punto de derrumbarse, de decirme la verdad. Pero no lo hizo. Se pasó la lengua por unos labios resecos y entonó con voz inocente: – Deberías haberle dicho que estoy contigo. Después de nuestra separación tal vez no tenga ganas de verme. – Me ha parecido entender que ha estado retenida o algo así. Tal vez ha tenido algún problema en Italia. No sé si te había dicho que me mandó un audio desde Bolonia al WhatsApp. Mauro no picó. Lo sabía de sobra porque él o alguno de sus cómplices lo había mandado desde allí. – No, no me has dicho nada. En cualquier caso, tal vez sea algo violento que me quede aquí. Si quieres… Pese a todo, Mauro tenía dudas. ¿Y si era verdad que Alex había escapado? ¿Y si le señalaba como su secuestrador? Quería estar solo y pensar, decidir el siguiente paso a tomar. Vi que estaba desesperado por marcharse. Pero yo no iba a dejarle. – Quédate. Somos adultos. Si habéis tenido algún problema seguro que sois capaces de conversar como personas civilizadas. Hasta hace poco estabais juntos. Lo lógico es que estés preocupado por ella, por si le ha pasado algo grave. Mauro estaba acorralado. Sus manos crispadas, los puños abriéndose y cerrándose, las uñas clavándose en su piel. Pese a todo sonrió. – Por supuesto. No pasa nada con que venga a Alex. Si a ella no le supone un problema, a mí tampoco. No pasaba nada, porque estaba convencido (o quería estarlo) de que por allí no aparecería Alessandra. Esperamos un par de minutos más en la parte superior de las escaleras mecánicas. Yo había calculado esa distancia: unos 60 metros contando escaleras, recibidor de los Multicines y puertas automáticas de la entrada. Que la viésemos más de cerca era peligroso por muchas razones. Era fundamental que no nos acercásemos más. Los últimos segundos se me hicieron eternos. A través de la cristalera de la entrada principal vimos llegar a una mujer de formas rotundas: vestía un top ajustado y un pantalón corto. Con ella avanzaba una mujer más alta y desgarbada: Jacobella. Me volví y descubrí el gesto atónito de Mauro, que ya había reconocido a la primera de las dos mujeres, a la más baja y sinuosa. ¿Sería Alessandra? El cabello, la vestimenta, incluso los andares eran iguales que los de ella. Pero no estaba seguro. No quería estar seguro. No podía estar seguro. Entonces, las dos muchachas atravesaron las puertas automáticas, que acababan de abrirse con un chasquido. Alex me saludó con la mano al reconocerme. Llevaba puestas unas gafas de sol y su rostro no era del todo identificable a esa distancia. Entonces se detuvo y, reconociendo a Mauro, lanzó un aullido: – ¡Tú, hijo de la gran puta! Era su voz. No cabía duda, esa voz chillona, airada, segura de sí misma. Era inconfundible: Y entonces se puso a vociferar: – ¡Policía, policía! Ese hombre me ha tenido secuestrada durante días. ¡Que alguien me ayude! ¡Que no escape! Mauro era rápido de reflejos. Me empujó y me tiró al suelo, supongo que para evitar que le entorpeciera en su huida. Acto seguido salió corriendo a toda velocidad. Zarzo apareció con dos policías por el lado contrario, por la zona de restaurantes, y comenzó una loca carrera a través de mesas y sillas que volaban por los aires, y de comensales que trataban en vano de alejarse. Atravesaron la pasarela de cristal que partía en dos el parque comercial y desaparecieron de mi vista. – Vamos – me señaló Javier, que venía tras ellos, pero se había detenido a levantarme del suelo. Les seguimos y poco después nos encontramos con Vela, que bajaba de la pasarela y hablaba por su walkie talkie policial. – Zarzo lo tiene acorralado en los lavabos de la planta inferior – me dijo, guiñándome un ojo–. ¡Venga! Llegamos justo en el momento en que estaban a punto de entrar en el lavabo de caballeros para detenerlo. Incluso desde fuera pudimos oír su voz hablando por el móvil: – Te aseguro que se ha escapado. Acabo de verla. ¡Coño, no me digas que es imposible! Te juro que es la verdad. ¿Qué hago ahora, papá? Se escuchó el sonido de una puerta que se rompe, y luego nuevos chillidos, golpes, forcejeos. Un nuevo grupo de agentes entró en acción. Los vi pasar a la carrera con su polo azul con la leyenda "policía" y, de pronto, todo quedó en silencio. – ¿Qué pasa? – le pregunté a Vela, que seguía pegado a su walkie talkie. No tuvo tiempo de responderme. Unos segundos después, Zarzo apareció con Mauro esposado. – El muchacho ha lanzado el móvil por el retrete – nos explicó–. No dijo a su cómplice nada sobre el paradero de Alessandra. De momento no sabemos la ubicación de la chica. Zarzo parecía triste, decepcionado. Se alejó, cabizbajo. Tanto él como su jefe sabían lo importante que era para mí descubrir qué había pasado con Alessandra. Y por eso, desde hacía 24 horas, el teléfono de Mauro estaba pinchado por orden judicial. Podrían triangular la posición del móvil del padre y averiguar dónde se hallaba, aunque yo ya lo sabía: en Italia, mandando mensajes falsos de audio. Lo cual era revelador, pero no nos ayudaba a resolver el misterio. Necesitábamos que Mauro nos dijese dónde tenían encerrada a Alex. Eso, si aún estaba viva. Aquel era el juego al que habíamos estado jugando. Esperábamos que se le escapase el lugar del encierro al llamar a su cómplice. Pero no había sucedido. Entonces cometimos un error. Jacobella quería saber qué había pasado, cómo había acabado todo. Y me desobedeció. Se acercó para fisgar (su especialidad) y con ella venía la muchacha bajita, de formas sinuosas, top y pantaloncitos cortos. Mauro pudo verla más de cerca y comprendió al instante el engaño. – Debería haberme dado cuenta de que era una encerrona, una trampa que te montaste a la desesperada – dijo Mauro, volviéndose hacia mí, mientras avanzaba esposado junto a Zarzo–. Porque Alessandra, a estas horas, debe llevar ya bastante tiempo muerta. Y entonces rompió a llorar. 14 – ¿Por qué dices que debe estar muerta, Mauro?? Nos hallábamos en un coche patrulla de última generación, un Prius en el que el sospechoso iba detenido y yo a su lado, sonsacándole información mientras avanzábamos raudos hacia la sierra de Enguera. Al otro lado iba Zarzo, vigilando los movimientos de Mauro. – Legión nunca deja cabos sueltos – dijo mi antiguo guardaespaldas. – ¿Legión? Mauro miró por la ventanilla, hacia ninguna parte. Debió recordar entonces que había llamado a su padre por teléfono poco antes de ser detenido. Había varios testigos del hecho. Aparte de que la policía rastrearía la llamada. No tenía sentido seguir mintiendo. – Mi padre. Tantos años, tantas mujeres… desde Alcasser… Él nunca comete equivocaciones. Mauro calló. Yo no dije nada. Hice una pausa, intentando asumir el tipo de existencia que habría llevado desde niño. Porque era un niño cuando tuvieron lugar aquellas muertes. Y, de alguna forma, seguía siéndolo. Un niño grande que no crecería jamás. – ¿Viste a tu padre matar a Alex? – dije por fin, tragando saliva, temiendo la respuesta. – Sí… bueno, no. La sacamos del agujero y la convencí para que grabara los audios. Ella solo aceptó hacer uno. Se negó a hacer el segundo que habíamos planificado. Pero vi en la cara de mi padre que no quería seguir con aquel juego. Teníamos un vídeo en el que decía que se marchaba y otro en el que afirmaba estar en Italia. Solo tenía que coger un avión, mandar el vídeo desde Bolonia con el teléfono de Alex… y habríamos cubierto ya nuestro rastro. – ¿Y luego? – Luego mi padre me pidió que le entregara mi pistola y me dijo que me marchara. Y eso hice. Sentí que una inmensa tristeza me atravesaba el corazón, como si una flecha me hubiese alcanzado en el pecho. Aun así, proseguí con aquel interrogatorio improvisado. – ¿Siempre obedeces a tu padre? – Es mi padre, ¿no? Hablamos un poco más, pero sin éxito en mi secreta misión de que me dijese dónde tenía a Alex. Cambié de tema para relajar el ambiente. Hablamos del caso Alcasser, del pasado, de cómo nos conocimos. Qué lejano quedaba todo ahora. – ¿Cómo conseguisteis la voz de Alex diciendo todo eso de mí? ¿Una grabación? ¿Pero cómo? – dijo de pronto Mauro. – No te entiendo. – Hace un rato, en el centro comercial, oí la voz de Alex. Estoy seguro. No la vi con claridad, pero la voz era la de ella. Luego la tenías grabada o… algo así. No entiendo qué truco utilizaste. – Es una historia larga. Un día te la explicaré. Aunque ya te adelanto que los magos no revelan sus trucos. Mauro sonrió, algo más relajado. Pasaron unos minutos de silencio. Alzira, Játiva, Chella, Anna… las ciudades que nos separaban de nuestro destino, fueron sucediéndose una tras otra. El Prius lo conducía Buendía, la mano derecha de Vela. En uno de los asientos traseros, Zarzo, su otro hombre de confianza, me lanzaba miradas inquisitivas mientras yo proseguía mi particular interrogatorio. Teníamos prisa y aún no sabíamos dónde estaba Alex. – Mauro, ¿me harías un favor? – pregunté, tras una larga pausa. – Lo intentaré. – Creemos que Alex está en la zona de la Sima de la Torreta. Te siguieron hasta allí y un amigo mío tiene la teoría que te quedaste más de una hora precisamente porque estabas con Alex y tu padre – miré a Zarzo, que había vuelto un poco la cabeza–. ¿Fue cuando grabasteis el audio? Mauro pareció reflexionar un instante. Luego dijo: – Sí. – ¿Me dirás dónde está exactamente Alessandra? Sabemos la zona y, aunque no es muy grande, podríamos tardar horas en encontrarla. Pero si tú nos ayudas… – No. – El juez tendría en cuenta de que has colaborado y… – No. Mauro había bajado la cabeza, avergonzado. Entonces añadió: – No desafiaré a mi padre. Me habéis pillado. Sabíamos que eso podía pasar. Pero no os ayudaré a encontrar a la chica. Él no me lo perdonaría. – Esa chica no es cualquiera. Es Alex. ¿No te importa Alex? Vi una lágrima correr por la mejilla de Mauro. – No te imaginas las cosas que he visto. Las cosas que hice… que me forzaron a hacer. Yo aprecio mucho a Alessandra. Pero no os diré dónde está su cadáver. – ¿Y si no está muerta? ¿Y si tu padre, por la razón que fuera, la dejó con vida? – Se ha marchado a Italia. Lanzó el audio. Eso es porque no pensaba regresar a la Torreta. Y si no pensaba regresar es porque allí ya había acabado lo que tenía que hacer. – Pero… – Gloria – La voz de Mauro se elevó un tono, grave, como venida de ultratumba–. Alex está muerta. En el centro comercial tuve un instante de duda cuando creí que la había visto. Pero fue un truco, como bien has dicho tú. No puede ser. Porque Legión no deja cabos sueltos. Ahí se terminó la conversación. Ya circulábamos por las primeras estribaciones de la sierra de Enguera, incluso habíamos sobrepasado la ciudad homónima (Enguera) que daba nombre a la cadena montañosa. Íbamos en silencio en el coche. No dijimos nada más durante la última media hora de trayecto. Estábamos tan preocupados que no nos atrevíamos a decir nada en voz alta. Aparcamos en un terraplén junto a la Sima de la Torreta. Apenas había espacio porque aquello estaba lleno de coches de policía y de la Guardia Civil. Reconocí al momento entre el tumulto al subcomisario Vela, que agitó una mano para que fuese a su encuentro. – ¿Cómo estás? – Yo estoy bien. Dime qué sabes sobre Alex. – Por desgracia, no sabemos nada. Hay un grupo de espeleólogos de la policía por la zona. En breve me dirán algo. Un grupo de seis miembros de los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) estaban avanzando por una cueva de unos veinte metros de profundidad, buscando signos de enterramiento o cualquier cosa fuera de lo común, esquivando estalactitas y estalagmitas de grandes dimensiones. Encontraron una sala excavando hacia el norte, pero estaba vacía. Luego bajaron por una rampa y dieron con un sumidero. Por allí alcanzaron el final de la sima. – Nada – me dijo Ángel Vela, que estaba en contacto por radio con los GREIM. – Está aquí, en algún lugar – le aseguré–. Mauro prácticamente nos lo ha dicho en el coche. – ¿Prácticamente? – No va a decirnos nada más. El lugar exacto tendremos que encontrarlo nosotros. Tiene miedo de su padre. – Se me hace difícil creer que alguien con esa altura y esos músculos tenga miedo de nadie. – Todos tenemos miedo de alguien, Ángel. Todos. Pasó al menos otra hora. Alex no aparecía y ya no quedaba dónde buscar. Estaba desesperada. Así que entré de nuevo en el Prius. Mauro seguía esposado. Me miró con una enorme tristeza. – No te voy a ayudar. – Tu padre no sabrá nunca que nos ayudaste. – Lo sabría al mirarme. Si alguna vez coincidimos, en prisión o donde fuera. Lo sabría. Inspiré hondo. Traté de encontrar una forma de compromiso. – ¿No podrías decirme algo? ¿Lo que sea? Aunque no me reveles la ubicación. Mauro pestañeó. Una, dos veces, como si despertara de un sueño. Luchaba contra todo lo que había aprendido desde niño. – No es posible esconder a nadie en la Sima de la Torreta – dijo por fin. – ¿No? – No. Demasiado transitada. En cualquier momento podría llegar un caminante o un espeleólogo aficionado. Me quedé de piedra. ¿Alex no estaba allí? Pero Mauro había ido a la Sima de la Torreta. Zarzo le había visto aparcar el coche. Y luego lo perdió de vista. – Está en algún lugar de los contornos, una cueva pequeña, un lugar desconocido hasta por los montañeros de por aquí. ¿No es eso? – Yo no he dicho nada – repuso Mauro–. Lo has pensado tú sola. Pero aquel lugar era inmenso, la sierra de Enguera tenía miles y miles de hectáreas. Podríamos tardar días, semanas, en encontrarla. Mauro vio la desesperación en mis ojos. Respiró hondo y bajó la cabeza. No me miraba cuando dijo: – Si yo quisiese enterrar a alguien por aquí, buscaría un lugar que no fuese visible para cualquier curioso o paseante casual. Pero no podría irme muy lejos. Tengo que llevar el cuerpo de la chica, material, comida, herramientas… Mi coche está aparcado en esta explanada. Luego el lugar está aquí, a la vista de todos, aunque no pueda verse. Salí del coche a toda velocidad y comencé a gritar: – ¡No está en la Sima de la Torreta, pero sí muy cerca! ¡Una cueva pequeña, un agujero, algo a pocos metros de donde nos hallamos, pero que no puede verse desde la carretera ni desde donde estamos! Los hombres de la GREIM avanzaron montaña arriba sin dilación. Mientras ascendían a la cresta más cercana, vi a aquellas figuras de verde con sus cascos naranjas, trepando intrépidamente entre encinas y rocas, buscando cualquier irregularidad o signos del paso de un ser humano. No tardaron en encontrar lo que buscaban. – ¡Aquí! ¡Aquí! Y encontraron por fin el pozo, una oquedad diminuta en una cueva de apenas tres metros de diámetro. Tardaron lo que me pareció una eternidad en desenterrar la caja, y luego otra maldita eternidad en abrir el mecanismo de la tapa. Alguien comentó que le recordaba a la película "Buried" (Enterrado), en la que un hombre era secuestrado en Irak y enterrado vivo. No quise pensar en ello, porque la historia de la película, inspirada en hechos reales, no había acabado bien para su protagonista. La primera cosa que bajó de aquella cresta fueron los restos de un cadáver putrefacto e irreconocible. Casi me desmayo, pero hasta yo me di cuenta de que no podía ser Alexandra. Era un hombre enjuto, bastante alto y de avanzada edad. – Creo que es Salvador Andújar – dijo Zarzo, que había investigado las llamadas de Mauro durante días–. Por lo visto hubo una disputa en el grupo y Salvador fue el peor librado. Jaime Llorens es el líder del grupo, empresario y político de la comarca y hombre influyente. Porque creemos que son tres los implicados: Jaime, el padre de Mauro; el propio Mauro, por supuesto, y Salvador. Hacía días que no le llamaban ni daba señales de vida. Y ahora sabemos el porqué. Yo seguía mirando hacia arriba, esperando que los muchachos de la Guardia Civil llegasen con Alex. Pero, aunque se escuchaban voces, no veía más movimiento. Armándome de valor, me arremangué y comencé a subir la cresta. – ¿A dónde crees que vas? – dijo Vela, cogiéndome de la cintura y devolviéndome al suelo. En un gesto afectuoso inesperado para ambos, me abrazó. – Todo va a salir bien. Yo respiraba fatigosamente. Ni siquiera sabía a cuántas pulsaciones marchaba mi corazón. – ¿Y si Alex…? No pude completar la frase. – No pienses en eso. Al menos de momento, Gloria. – Perdona, Ángel. Seguro que has tenido que llamar a muchas puertas para que todo esto saliese adelante. Te debo un favor muy grande. – Bueno, seguro que esto saldrá a pedir de boca y todos estaremos contentos de que me tengas que pagar ese favor. Traté de sonreír y acaricié la espalda de un hombre que hacía menos de un mes me pedía que me marchase de Valencia… y que no volviese. Una vez más, me sorprendí de cómo cambian las cosas en el mundo, a veces en apenas una fracción de segundo. Entonces fue cuando apareció Alex, bajando en una camilla, atada por unas cuerdas. Estaba pálida, con los ojos cerrados. ¿Viva, muerta? Un helicóptero de rescate se la llevó antes de que pudiéramos alcanzarla siquiera. Jacobella, dura como un témpano, en segundo plano, no había dicho nada hasta ese instante. Había llegado a la sima de la Torreta en un coche de policía que seguía a nuestro Prius y no había abierto la boca desde entonces. Se había limitado a rezar y a comerse las uñas. – ¿Está viva? – No lo sé, Jacobella. Tenía los ojos cerrados, pero no iba en una bolsa sino en una camilla – Traté de ser lógica aun en una situación como aquella. Y de paso darnos alguna esperanza. – Está viva – dijo entonces Vela–. Me informan que sus constantes vitales son erráticas, pero sigue viva. Y no creen que corra un peligro inmediato. Jacobella lanzó un aullido de rabia contenida. Se puso a dar saltos y dejó salir toda la ira y el miedo que le habían embargado durante todas aquellas horas. – ¡Nadie puede con mi prima! ¡Me oís, hijos de puta! Y siguió chillando ante la mirada atónita de las fuerzas de seguridad del estado, policía, Guardia Civil, espeleólogos… que no conocían de nada a aquella mujer, aquella misántropa. Un alma incontenible que había tenido que contenerse tanto tiempo que ahora parecía fuera de control. Yo no dije nada, me limité a esbozar media sonrisa mientras Jacobella se cagaba en todos los familiares de los secuestradores hasta la quinta generación. Incluso llamó al cristal de la ventana del Prius donde estaba Mauro y le hizo gestos obscenos. Fue entonces cuando reaccioné y me la llevé a unos metros hacia la carretera, tratando de calmar los ánimos. Pero lo cierto es que yo estaba igual de emocionada que ella. Pasado un rato, Jacobella volvió en sí y dio las gracias a la falsa Alessandra, la chica que había engañado en el centro comercial a Mauro. Se trataba de una actriz en paro que habíamos contratado y que estaba la mar de contenta de que todo hubiese salido bien; y también de los dos mil euros ganados. Dinero que de momento había salido del bolsillo de Jacobella. – Soy yo la que la contraté – dije entonces–. Tengo que devolverte los dos mil euros… Jacobella hizo un gesto con la mano que no admitía dudas. Cerró el puño como si fuese a golpearme. No era un gesto agresivo, aunque pudiera parecerlo a un observador casual, a alguien que no la conociese. Ese gesto significaba: ¡No me toques los ovarios! – Gloria… Me salvaste el culo en Estados Unidos con el caso Loveless y ahora has salvado la vida de mi prima cuando nadie confiaba en tu intuición, yo la que menos. O me dejas que pague el dinero o te parto la puta cara. – Se detuvo, tenía una lágrima en un ojo, que restañó con ira, como si tuviese miedo de mostrar sus emociones –. Naturalmente, es una forma de hablar. Lo que quiero decir es que pago yo y punto. No hay más que hablar. Finalmente, la actriz (que creo que se llamaba Julia, ha pasado mucho tiempo y no estoy segura) se fue aprovechando la retirada de un coche policial hacia la central. Ni siquiera debería haber venido, pero ella, como todos nosotros, quería saber el final de aquella historia. Cuando el coche se alejaba intenté dar un abrazo a Jacobella. Ella no se resistió, pero se quedó tiesa como un palo mientras yo la abrazaba. Era la segunda vez que la estrechaba entre mis brazos en pocos días. Y estoy segura de que no la habían abrazado en años. – Mostrar sentimientos no es una cosa mala, ¿lo sabías? – le dije. – Mostrar sentimientos es lo peor. Te vuelve débil ante ti misma y a ojos del mundo. Pero sé lo que quieres decir, lo que quieres expresar con tu abrazo… y te lo agradezco. – Y yo a ti toda la ayuda que me has dispensado hoy. Sin ella, no habríamos podido rescatar a tu prima. Entonces volví la cabeza hacia el Prius. Había una cosa que no dejaba de darme vueltas en la cabeza. ¿Cómo era posible que Alex estuviese viva? Mauro, a través de la ventanilla del coche policial, había contemplado boquiabierto la camilla que transportaba a su antigua amante. No lo entendía. Y yo tampoco. ¿Por qué Jaime Llorens había cometido el error de dejar con vida a una testigo de sus crímenes? ¿Qué había pasado entre Legión y Alex en aquella cueva perdida en la sierra de Enguera? ****** Al día siguiente nos dejaron visitar a Alex en el hospital de Manises. Estaba tumbada en una cama de sábanas blancas y cabezal azul. A su derecha había un goteo con solución salina o lo que fuera. No soy una experta en deshidratación endovenosa, pero sé que tenía muy mal aspecto, mucho más delgada que la última vez que nos habíamos visto… y de eso solo hacía 4 días y medio. Debía haber pasado un calvario. Pero Alessandra sonrió al vernos. Incluso soltó un amago de carcajada al ver a su prima. De niñas habían sido las mejores amigas, pero el tiempo las había separado, como nos separa todos. – Bellisima – dijo a Jacobella, que le lanzó un beso (como siempre remisa al contacto físico) y comenzó a soltar una retahíla en italiano, para mí completamente incomprensible. Hablaron en su lengua al menos 5 minutos. No quise interrumpirlas. Finalmente se dieron cuenta de mi situación y cambiaron al castellano. – Gracias, Gloria. Por todo. – No ha sido nada. Es lo menos que nadie haría en una situación semejante… – No, no – me interrumpió–. Lo que habéis hecho ha sido una locura. Pocas personas, o ninguna, se habrían arriesgado a colaborar en la detención de unos criminales. Aparte de que, por lo que me han dicho, no solo colaborasteis, sino que el plan fue cosa vuestra. Vela se había pasado por la mañana y la había puesto en antecedentes del rescate. Al menos de forma superficial. Porque había muchas cosas que Alex ignoraba. – Lo que no entiendo – dijo entonces –, es cómo engañasteis a Mauro. No es ningún tonto, de eso podéis estar seguras. Fue Jacobella quien contestó: – Una brillante idea de aquí la señora Goldar. Contrató a una actriz para hacer dudar a tu secuestrador, alguien lo bastante parecido para pasar por ti a cierta distancia. Y lo dispusimos todo para que nunca llegase a verte de cerca, claro. Pero sabíamos que no podríamos sostener la farsa mucho tiempo. Y necesitábamos que cometiera el error de avisar a sus compinches para revelar dónde te tenían secuestrada. – ¿Cómo lo hicisteis? La voz de Alex era un punto nasal y aguda. Una voz muy característica. Jacobella apretó los labios y echó el cuello hacia atrás. Y dijo, con exactamente la misma entonación, volumen y hasta el toque nasal: – ¿Cómo lo hicisteis, Gloria y Jacobella? ¡Joder, estoy alucinada! ¡No sé cómo demonios pudisteis engañar a ese gigantón capullo de mierda! Nadie podría haber dicho con los ojos cerrados que aquella frase no la había pronunciado la propia Alessandra. No se trataba de una imitación sino de exactamente la misma voz, incluyendo inflexiones, tics y hasta el tipo de palabras que utilizaba Alex. Jacobella añadió: – Gloria se acordó de hace 20 años en Portugal. ¿Te acuerdas de cómo me hacía pasar por ti cuando salías de fiesta y no volvías a casa? ¿Cómo era capaz de imitar tu voz hasta en el más mínimo detalle, incluso tus palabrotas llenas de giros del español? Tus padres nunca sospecharon que llegabas todos los días cuando amanecía... o más tarde. ¿Te acuerdas? – ¡Es verdad! – reconoció Alex. Jacobella debía estar muy contenta, pues ese fue el momento en el que decidió tocarme por fin. Lo malo es que me dio una palmada en la espalda que casi me tiró al suelo. – Así que esta tía lista me llamó e hicimos un intercambio de favores. Ella me ayudó con un asunto en Estados Unidos y yo me paseé al lado de una actriz vestida como tú, un poco atrevida – Jacobella le guiñó un ojo a su prima–, y yo me puse una mano en la boca para que Mauro no viese quién hablaba realmente. Y repetimos un par de frases que habíamos ensayado. La actriz se limitó abrir y cerrar los labios rollo playback mientras yo decía a Mauro: "hijo puta, secuestrador… te voy a arrancar los huevos" o algo parecido. Alessandra rio tanto que las enfermeras tuvieron que venir a vigilar que no se le saliera la vía del goteo. Colocaron una nueva botellita de suero para contrarrestar la deshidratación aguda que tenía Alex y nos echaron la bronca. Afirmaron que la paciente no estaba para muchos esfuerzos y que se había pasado la hora de visitas. Nos mandaron al pasillo. – Una cosa, Alex – dije, alzando un poco la voz porque nos estaban literalmente echando de la habitación y ya casi estábamos en la puerta–. ¿Cómo conseguiste que Jaime te respetase la vida? Mauro estaba convencido que… bueno que… – Que me mataría, ¿no es verdad? – dijo Alex–. Yo también lo creí durante mucho tiempo. – ¿Y entonces? Asomé la cabeza desde el pasillo. Una enfermera me empujó de nuevo, con gesto impaciente. Pero pude escuchar la respuesta de mi amiga. – Es todo muy sencillo. Le engañé – dijo Alessandra, apretando los puños –. Estoy viva porque engañé a ese psicópata engreído de los cojones. Engañé a Legión. ENTREACTO ALESSANDRA Y EL ENGAÑO Jaime Llorens no estaba enfadado con Alessandra, ni siquiera con Gloria. Es más, estaba feliz. Sentía un poco de lástima por su hijo, pero siempre supo que era débil. Le apreciaba de una forma difusa, más que a un animal de compañía (como Salvador), más que a un cómodo sillón en el que te sientas todas las noches a tomarte una copita de licor, ese cuyos almohadones ya han cogido la forma de tu espalda y de tus nalgas. ¡Qué placer regresar a casa y tener tu sillón esperándote! Porque Jaime no era capaz de sentir un amor más complejo. Era de la vida de quién estaba enamorado, esa bella partida de ajedrez donde cada movimiento desgranaba infinitas posibilidades. En los últimos treinta años tuvo la oportunidad de asesinar, de torturar, a más de veinte mujeres. ¡Qué hermosos recuerdos atesoraba! Y ahora, gracias a Alex y a Gloria, la partida comenzaba de nuevo. Una mucho más compleja, una en la que el reto era aún mayor. Cuando vio en la RAI, la radiotelevisión italiana, noticias de la detención de su hijo, de los crímenes que se le imputaban, del rescate de Alessandra… supo que allí había delante de sus ojos, una maravillosa partida a punto de dar comienzo. Así que tiró su móvil y el de la forense, que se había llevado a Italia para lanzar el falso audio que debería ser su coartada. Qué estúpidos que parecían sus movimientos en el gran tablero de la vida ahora que sus rivales habían gritado: "jaque", pero no, no estaba derrotado. Sería él quien un día, muy próximo, diría: "jaque mate". Pero no aún. Primero se tiñó sus cabellos de blanco. Ya tenía algunos cabellos canos, pero ahora lucía un cabello corto blanco como la nieve, un bastón y unas gruesas gafas de culo de botella. Como su vista estaba perfectamente, cuando salía a la calle parecía realmente alguien frágil, dubitativo, que podía tropezar y caer al suelo en cualquier momento. Le encantaba su disfraz. Y así, convertido en otra persona, abandonó Bolonia y se marchó a Roma. Se había llevado una buena cantidad de dinero en metálico y tenía cuentas secretas que nadie conocía. Ventajas de ser un empresario con negocios inmobiliarios en España. Da igual que congelaran sus cuentas. Él tenía recursos ilimitados. Un día, aproximadamente una semana después de que detuvieran a su hijo, dejó Roma y se marchó a Milán, luego a Florencia. Era un jubilado de vacaciones que disfrutaba del arte en el país con más monumentos del mundo. Una justificación perfecta y completamente plausible para viajar sin rumbo fijo. Además, tenía una identidad nueva gracias a sus muchos contactos y estaba seguro de que nadie estaba tras su pista. Y así, por fin, una mañana, se sintió seguro. Estaba a tres ciudades de dónde la policía comenzaría a buscarle. Y era consciente de lo lentas que van las cosas cuando tienen que colaborar las fuerzas de seguridad de dos países distintos. Por lo tanto, relajado, lanzó un suspiro y se sentó en un mullido sillón a tomarse un licor. Echó de menos su sillón en Valencia, echó de menos a su hijo y hasta a Salvador, al que había sacrificado como se sacrifica un peón en el ajedrez. Un movimiento doloroso pero necesario. Y entonces recordó la forma en que Alessandra le engañó. Ahora, en perspectiva, le pareció un ardid sutil y magnífico. Ah, qué muchacha más extraordinaria. Era la primera vez que alguien se la jugaba a Legión. Ella pagaría caro su afrenta. Tiempo al tiempo, se dijo. ****** Su error fue categorizar a su última víctima de la misma forma que a las otras. Porque las anteriores, aisladas, indefensas, sin contacto con el exterior, sabían que debían entregarse o morir, y finalmente… entregarse y morir. Pero aquella forense entrometida, Alessandra Campi, tenía contacto con el exterior. Tal vez imperfecto, pues no podía ser respondida. Pero ella podía lanzar un mensaje y prever los efectos del mismo. Cosa que las otras mujeres que cayeron en sus manos no podían hacer. Legión fue esta vez demasiado arrogante. Ser arrogante no era un defecto; es más, se trataba de una de las bases de su personalidad. Pero serlo tanto como para volverse descuidado… ah, eso era imperdonable. Y precisamente eso fue lo que hizo. El día que liberó a Alex por segunda vez de la caja, ella salió tiritando, mirando en derredor, aterrorizada. Legión pensó que la había quebrado por fin, que las horas que había pasado en su ataúd, tiritando en compañía del cadáver putrefacto de Salvador, le habían arrebatado toda aquella arrogancia y mala leche. Se lo creyó, o quiso creerlo, – No quiero volver ahí dentro. Haré lo que queráis, pero no me devolváis a la caja. – Has tomado la decisión correcta, Alex – dijo Mauro, mirando de reojo a su padre. Y Jaime Llorens asintió con vanidad, con seguridad, con la satisfacción del trabajo bien hecho. Estaba tan metido en su personaje de Legión que se creyó invencible. – Estoy en Bolonia, pasándolo bien – dijo Alessandra, con voz alta, clara y decidida –. Casi me he olvidado de Mauro. Casi… Sea como fuere, voy a seguir unos días de viaje, con el teléfono apagado. No os preocupéis que estoy perfectamente: solo necesito poner mis ideas en orden y por eso me he venido a Bolonia. Aquí en mi tierra todo es mucho más sencillo. Cuando terminó, la arrogancia impidió ver a Legión el engaño. Alex había clavado el audio a la primera. No como el vídeo que hicieron en la caseta, que tuvieron que repetirlo hasta siete veces porque la muchacha, aterrorizada, se equivocaba o se le quebraba la voz. No, ahora, supuestamente deshecha, rota por el cautiverio, lo hacía todo mucho mejor. Y esto era así porque tenía un plan. Porque Legión había cometido el error de dejarle tiempo para pensar, encerrada en la caja, horas y horas dándole vueltas a cómo salir con vida de aquella trampa. – Gracias, Alex – dijo Mauro, que la contemplaba con los ojos brillantes, como si estuviera a punto de soltar una lágrima. Porque el aspecto de la forense era deplorable: despeinada, sucia, la ropa apestando a podrido, a tierra y a madera húmeda. Pero ella no le respondió. En lugar de eso se volvió hacia Jaime y le dijo: – No me devuelvas a esa maldita caja. No lo soportaría. – De momento grabarás otro audio y… – No grabaré nada a menos que me prometas que no me devolverás a la caja. – Harás lo que yo diga. Y si yo digo que grabes un audio lo grabas. Si digo que bajes de nuevo al agujero, tú lo haces y punt… – Seré tu esclava sexual. Lo que tú quieras. Pero no me devuelvas a la caja. Jaime arrugó el entrecejo. – He tenido muchas esclavas sexuales. Y tú no eres especialmente mi tipo. Demasiado bajita y tetona. Legión estaba, como siempre, disfrutando del momento en que sus víctimas se venían abajo. Mauro no quería asistir a aquella conversación. Se dio la vuelta y comenzó a bajar la cresta. – ¿A dónde crees que vas? – A casa. Tengo cosas que hacer – repuso Mauro, con la voz tomada, con un nudo en la garganta. – ¿Has traído tu pistola? – Sí, pero… – Dámela. Mauro obedeció. La última cosa que vio fue a Alex, de rodillas delante de su padre. Bajó a toda velocidad. No quería oír el sonido del disparo. Pero en el pozo secreto de la Sima de la Torreta las cosas no estaban sucediendo como Mauro imaginaba. Su padre le había dicho en casa que, tan pronto Alex grabara el audio, le dispararía a la cabeza, como a Salvador, y los dejaría allí descansando por toda la eternidad. Luego cegaría el pozo, la pequeña cueva y se marcharía. – Mátame – dijo entonces Alex–. Prefiero eso que volver a la caja. Legión tenía dudas. Le gustaba infringir el máximo dolor a sus víctimas. Si alguien quería morir lo más placentero no era obedecerle sino hacer lo contrario: torturar para seguir torturando. Estaba disfrutando tanto de aquella escena que hasta se olvidó del segundo audio. – Creo que tu lugar es ahí abajo, con Salvador. Ahora podrás reírte de él e insultarle todo lo que quieras – dijo Jaime, pero aún tenía dudas. – ¡No! Y en ese momento, su víctima se meó encima. Lanzó un aullido lastimero y se meó de puro terror. No imaginó Legión, no pudo concebir que aquella mujer increíble se había aguantado durante horas, había dejado de orinar en una esquina de la caja, para tener la vejiga llena cuando tuviese lugar aquella escena. Quería que pensase que literalmente se meaba de miedo, que volver a aquella caja era la cosa que más temía en todo el maldito universo. Siguiendo con su engaño, Alessandra lanzó otro aullido y comenzó a reptar hacia la salida de la cueva, creando un asqueroso rastro de orina a su paso. Legión le dio una patada en la barriga que la dejó sin aire. Luego la puso en el arnés y la depositó en la caja. Salvador tenía un color indefinido (verde oscuro, azul y negro) en la oscuridad de aquel féretro, parecía un maldito zombi de una peli americana. Aquello le hizo sonreír. Sus tejidos estaban comenzando a licuarse y, como ya llevaba un tiempo fallecido, pronto comenzaría a expulsar gases que asfixiarían a la forense. ¿Eso era lo que tanto temía la chica? ¿Morir ahogada por uno de los cadáveres que llevaba tanto tiempo enfrentando en la mesa de autopsias? Si hubiera tenido más tiempo se habría quedado para comprobarlo. Pero debía marchar a Italia para lanzar el audio por el WhatsApp de Alessandra y terminar de forjar su coartada. Miró una vez más a la caja, donde Alex se retorcía de dolor y seguía aullando, rogando sin cesar que la sacase de aquella prisión. Aún estaba a tiempo de apretar el gatillo y acabar con todo aquello. – Mátame, por favor. Te lo pido. Aquello convenció a Legión que debía dejarla allí, para que muriese de terror y de asco junto al bueno de Salvador. Además, de esta forma, su viejo colaborador haría un último servicio a la causa. Por fin decidido, cerró la caja. Tan seguro estaba de sí mismo que, aunque cegó el pozo y la entrada de la cueva, lo hizo superficialmente. Por allí no pasaba nadie y, aunque lo hiciese, no se pondría a cavar en medio de una cresta de una montaña. No, nadie encontraría jamás a Alessandra Campi ni a Salvador Ordóñez. ****** Legión, desde su apartamento de lujo en la Via Camillo Cavour, dio un último sorbo a su licor y asintió ante los movimientos magistrales de su rival. Se levantó y se colocó frente a un espejo de cuerpo entero que había en el dormitorio, una hermosa pieza decorada en la parte superior con un mapamundi del siglo XV. – Ahora sé cómo moviste tus piezas, Alessandra – dijo en voz alta. Porque Alessandra comprendió que, si sus secuestradores no habían sido detenidos aún, tras casi cuatro días de cautiverio, es porque no había pruebas contra ellos, que el registro de las propiedades de los Llorens, en caso de haberse producido, no había aportado pista alguna. Porque Alessandra supo que Legión iba a acabar con ella tanto si se avenía a lanzar el audio como si no. Comenzaba a ser más peligrosa viva que muerta. Por lo tanto, aquel audio no era lo que la mantenía viva (función que había cumplido hasta ahora) sino que debía utilizarlo como una llamada de socorro. Porque Alessandra conocía a Gloria. A ella no le habría engañado el vídeo original donde decía que había roto con Mauro y se volvía a Italia. Estaría moviendo todos los hilos que estuviesen en su mano para salvarla. Si lanzaba el audio de WhatsApp, su amiga comprendería que los asesinos no la necesitaban ya, que tenía que actuar rápido, de inmediato, sin medir las consecuencias. La emisión de aquel audio era lo único que podía salvarla. Pero su plan tenía un fallo, un defecto de base. Tras grabar el audio Legión la mataría. Eso no se podía evitar. ¿O sí? – Entonces decidiste jugar con mi ego, como mi arrogancia – dijo Legión, señalándose a través del espejo–. Me catalogaste como un sádico de esos que has estudiado en tus libros de psicología. Y yo, tonto de mí, actué como un sádico de manual. En lugar de matarte, tal y como había planeado, opté por la opción que te infringía más dolor. Y esa opción era dejarla viva. Por eso ella rogaba una y otra vez que no la devolviese a la caja… que la matase… que la hiciese su esclava sexual… lo que fuera menos volver a aquel ataúd de madera. Porque lo que quería era que la devolviese allí. Gloria estaba a punto de actuar y tal vez le bastaran las pocas horas de aire que le quedaban en aquella prisión minúscula, con Salvador pudriéndose a su lado. – Pero la próxima vez moveré mejor mis piezas, amiga mía. No te dejaré pensar, no te dejaré que te anticipes a mis movimientos. Golpearé de pronto y sin piedad – le dijo entonces Legión al espejo. Porque luego de un tiempo de vacaciones en Italia, aquel anciano decrépito volvería a España. Y saldaría cuentas. No por venganza. O no solo por venganza. Legión vivía para el reto constante de la vida y la muerte. Concebía su existencia como una partida de ajedrez en la que debía superar obstáculos. Por fin, tenía un rival (o dos rivales, según se mirase) a su altura. – Alessandra, Gloria… – prometió, sin dejar de mirar a su alter ego de vidrio–. Pronto volveremos a vernos. Por un instante, le pareció ver a los otros asesinos en serie a los que admiraba, aquellos que formaban parte de la Legión que vivía en su interior: Andrei Chikatilo, Fred West, Ted Bundy, David Parker Ray, Cameron Hooker o Sean Vincent Gillis. Se volvió, pero no había nadie en la habitación, por supuesto. Él no era un esquizofrénico, no veía visiones. La presencia de sus amigos era una especie de lección, de enseñanza. Él siempre tenía presente a los maravillosos artistas de la tortura que habían cubierto de gloria y de belleza al mundo antes que él. Los admiraba, los sentía próximos. Y así, de esta manera, podía ser Jaime Llorens y también Legión, porque de alguna forma él era más que un hombre, era la suma de todos los que le habían precedido. Aquella extraña comunidad de asesinos en un solo cuerpo, destruirían a Gloria y Alessandra. Lo más curioso es que, aunque Legión acabaría triunfando, causando más muerte y destrucción de la que nadie podría haber imaginado… ni siquiera él, en aquel momento, en su apartamento del centro de Florencia, soñó con la intrincada red de movimientos que acabaría articulando en aquella partida de ajedrez, ayudado por sus sádicos amigos. – Nos llaman Legión – entonó, emocionado– porque somos muchos. LIBRO SEGUNDO Yo maté a la pequeña Asunta (5 semanas más tarde) CUARTA PARTE DESPUÉS DE LA TEMPESTAD... NO LLEGA LA CALMA 15 – ¿Cómo te encuentras hoy?. Abrí los ojos. Me hallaba en una hermosa cama de matrimonio junto a Javier Fabré. Aquel día se cumplía justo un mes desde que oficialmente habíamos comenzado a vivir juntos. Lo decidimos (bueno, lo decidí) tan pronto Alex fue liberada. Pensé que era el momento de hacer una locura, de no volver a Madrid y comenzar una nueva vida. Me lo debía mí misma por todos mis errores cometidos y por los que me quedaban por cometer. ¿Fue todo demasiado rápido? Probablemente. Y ya lo sabía en el momento en que lo hice. Pero me dio igual porque necesitaba sus abrazos, porque necesitaba el cariño de alguien que supiese que realmente me amaba. Así que me dejé llevar por aquel impulso y me arriesgué a ser feliz. Celebramos una fiesta a la que asistió Jacobella antes de regresar a Estados Unidos, a su agencia de detectives en New Jersey que, según ella, no dejaba de recibir encargos desde el éxito del caso Loveless. Alex seguía ingresada y no pudo venir, pero nos mandó un vídeo muy divertido de felicitación desde el Hospital. Lo pusimos en la televisión del salón conectando el móvil no sé cómo (lo hizo Javier). Todo el mundo aplaudió, hasta Vela, Zarzo y Buendía. Fue como un final de fiesta, como el verdadero cierre del caso Alcasser. El punto de inflexión que marcaba un nuevo comienzo en nuestras vidas. – Hoy me siento genial – respondí, tras un instante de introspección, buceando en los recuerdos. Al principio no había sido fácil. No es lo mismo una convivencia que se sabe de unas pocas jornadas a una convivencia real, a un compromiso real. Pero al final creo que comprendimos que ambos éramos aún aquellos jóvenes que se besaron entre naranjos 30 años atrás, y teníamos el uno hacia el otro la confianza innata nacida de aquel primer beso adolescente. Todo fue tranquilo y fluido a partir de entonces. Yo me sentía satisfecha de la decisión tomada y Javier… Bueno, Javier a veces saltaba de alegría. Iba por la casa bailando solo y dudo que jamás hubiese sido más feliz en toda su vida. Supongo que siempre me amó y que aquello era para él como un sueño. Y a mí me encantaba formar parte de aquel sueño. – Estabas soñando – dijo precisamente Javier–. Decías el nombre de Asunta. – ¿Asunta? Qué cosa más rara. Es la última cosa que tengo en mente. Puedes estar seguro. Tal vez fue una premonición. Una premonición terrible de lo que estaba punto de pasar. Uno de mis malditos pálpitos. – ¿Cómo terminó todo eso? – preguntó entonces Javier, mientras se levantaba y hacía unas flexiones junto a la cama. – ¿Qué es todo eso? – Lo de Asunta. Di un bote en el colchón, puse los pies sobre la alfombra y me desperecé. – Supongo que quieres decir qué pasó con el caso de Victoria Zhao. – Así se llamaba la niña que encontrasteis muerta en Aldaya, ¿no? ¿La segunda chica asiática? – Sí. Tenía 12 años, un poco menor que Asunta. Y el caso nunca tuvo relación con el anterior. – ¿Estás segura? – El subcomisario Vela está seguro. Me dijo que, poco a poco, se habían ido sumando las contradicciones. La postura del cuerpo no era la misma. Victoria estaba boca arriba, mirando al cielo. Asunta boca abajo. Nada relacionaba ambos casos aparte de los rasgos asiáticos. Por si esto fuera poco, en su cuerpo no había rastro de ningún medicamento. Recuerda que Asunta iba drogada hasta las cejas. Y la mancha en el cuello de la camiseta, que en el caso de Asunta se cree que era semen u otra substancia similar, en el de Victoria era líquido pulmonar. El Diazepam le había causado una insuficiencia respiratoria y había expulsado el líquido antes de morir. En resumen, ambos casos no tienen conexión alguna. Por lo menos aparente, más allá de las palabras del supuesto asesino, de Miguel Navas. Ya sabes que no paraba de repetir: "La maté igual que hice con Asunta". Parece que solo eran desvaríos. – Entonces no había vidente sino psicópata. Recordé la absurda historia del vidente conectado a la mente de un asesino en serie. Un vidente que dibuja en una libreta fragmentos inconexos de asesinatos. – Eso parece. Nada indica, como ya te dicho, que haya relación entre los dos casos. Parece que el muchacho perdió la cabeza y la mató. Tal vez se inventara todo aquello para alegar locura transitoria o… qué sé yo. Igual se cree realmente vidente. Su hermana no lo tenía demasiado claro. Una familia con problemas psicológicos, me pareció. El caso es que ese segundo asesinato, el de la niña Zhao, está oficialmente cerrado. El juez instructor pronto terminará su trabajo y llevarán al muchacho a juicio. Y sin embargo, a pesar de la rotundidad de mi exposición, parecía que yo había soñado con el caso Asunta. Había hablado con Vela hacía pocos días al respecto y todo me había parecido tan claro como ahora se lo explicaba Javier. Pero quizás algún gesto velado del policía, la sensación de que me ocultaba alguna cosa, el que no me mirase directamente a los ojos, que mirase el enlosado y arquease la espalda… Algo me había dejado preocupada, con la mosca detrás de la oreja. De forma consciente no había notado nada, pero el subconsciente se había puesto a trabajar. Y acaso por eso en sueños se había manifestado mi preocupación. – ¿Y que decía exactamente mientras dormía? – pregunté a Javier, que había terminado su calentamiento y se dirigía a la ducha. – No es lo mismo, pero sí lo es. Ahí está la clave. – ¿Qué? Javier sonrió. Por lo visto le había hecho gracia mi monólogo nocturno. – Que en sueños repetías el nombre de Asunta y luego una y otra vez " No es lo mismo, pero sí lo es. Ahí está la clave.". No recordaba nada de mi tránsito por el país de las fantasías. En ocasiones, cuando te levantas de pronto, puedes recordar fragmentos de un sueño, pero yo lo había bloqueado por completo. No recordaba nada. Solo el vacío y una sensación incompleta, como si faltase una pieza de un puzzle gigantesco que tuviese delante de mis ojos… pero no pudiese alcanzar. – ¿Qué será eso que no es lo mismo pero sí lo es? ¿Los dos asesinatos? ¿No son la misma cosa pero en realidad sí lo son? ¿En mi sueño creía que los casos Zhao y Asunta estaban relacionados? Javier se encogió de hombros. – Tú sabrás. Yo no estaba ahí en tu cabecita. Solo sé lo que dijiste en voz alta. Me rozó la frente con la punta del dedo pulgar y me sonrió mientras entraba en el plato de la ducha. Instantes después corría el agua y estaba cantando con una voz terrible: "Yo quiero bailar. Toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, bailando, ¡hey!" Tal vez para quitarme aquel horrible sonido de la cabeza, conecté mis auriculares al móvil vía Bluetooth y comencé a escuchar en el YouTube de nuevo a Enrique Granados: el tercer movimiento de Las Goyescas: El Fandango del Candil. Me había hecho una lista de reproducción y, aunque a veces había anuncios molestos o demasiado largos, lo cierto es que usaba aquella aplicación muy a menudo. Yo misma estaba sorprendida de mi pericia. Conectaba mis aparatos de forma inalámbrica y ya me defendía con algunas Apps. Javier me había ayudado con todos aquellos ingenios futuristas y ya no me sentía como un pez fuera del agua. Cómo habían cambiado las cosas en poco tiempo. Y es que, como decía mi padre, o te aclimatas o te "aclijodes". Mientras untaba mis tostadas con mantequilla y mermelada de arándanos, "Las Goyescas" seguían resonando en mi cabeza. Era este segundo el movimiento más sonoro y acaso el más famoso de toda la obra. El fandango era un baile propio de las Canarias y de diversos lugares de Sudamérica. Granados lo adaptó para piano, tratando de reflejar el enfrentamiento de dos hombres por el amor de una mujer. Me alegraba de haber mejorado mis capacidades con el teléfono móvil. No era ninguna experta, pero ya era capaz de bucear también en el Spotify y agenciarme un poco de buena música. Había incluso dejado atrás mi costumbre de llevarme de viaje un tocadiscos portátil. Bueno, aquella casa del Barrio del Carmen era oficialmente mi hogar, así que el tocadiscos estaba en una mesita de mi estudio. Pero ya no lo ponía tan a menudo ni defendía a capa y espada el sonido de la aguja sobre el vinilo. La tecnología me estaba devorando, pronto sería una mujer del siglo XXI. Maldita sea. Reí pensando en todo esto mientras terminaba el movimiento de la suite de Granados, y todavía más al recibir un WhatsApp de Alessandra. Alex Montana es mucho más caliente de lo que nunca habría imaginado. Me sorprendí. Alex se había ido a pasar unos días con su prima a Estados Unidos. Ya estaba recuperada de sus heridas y su torcedura de tobillo. Creía que se hallaban en New York o New Jersey, que era el lugar donde tenía su agencia Jacobella. Como mucho esperaba que fuesen a Texas, donde acababan de liberar al matrimonio Loveless y probablemente aún tendría alguna cosa que hacer la detective privada. Pero no tenía ni idea de qué podían hacer en Montana. Si no recordaba mal, Montana estaba en el norte del país, en la frontera con Canadá. Y no me parecía que fuese un lugar con temperaturas altas. Más bien todo lo contrario. Iba responder al WhatsApp cuando llegó un segundo mensaje. Entonces comencé a reír como una loca. No, no se estaba refiriendo al Estado del noroeste de Estados Unidos. Alex Te presento a Peter Montana. Y acompañaba al texto una foto de un americano alto y fornido, con un parecido innegable con Mauro. Y es que las mujeres (y probablemente los hombres) nunca aprendemos. Gloria Por un momento me habías engañado. Alex ¿Engañado? Ah, claro. Estabas pensando que me refería al Estado. Mira que eres mal pensada. Estaba diciendo que era muy caliente. No podía ser Montana. Separadas por 6000 kilómetros, ambas nos echamos a reír al mismo tiempo. Gloria ¿Cuándo vuelves? Alex Pronto. Aquí en New York estoy muy bien con John Montana jajaja (es un nombre artístico. Es músico). Pero sé que debo regresar. Este no es mi lugar. Gloria Creí que eras ciudadana del mundo. Alex Soy una ciudadana del mundo que vive a caballo entre España e Italia. Me siento bien no siendo de ninguna parte o, para ser precisa, siendo medio española en Italia y medio italiana en España. Así nunca soy esclava de ningún lugar o al menos me he construido un autoengaño la mar de satisfactorio. Gloria Te echo de menos. No tardes. Alex Pensé que estabas viviendo una luna de miel perpetua con Javier. (y entonces lanzó una serie de emoticonos, algunos de ellos en forma de pepino y otras hortalizas que simbolizaban falos). Decidí obviarlos. Gloria Y así es. Pero quiero a mi mejor amiga mi lado. ¿Eso es ser egoísta? Alex Sí jajaja Gloria Pues entonces soy egoísta. Pero lo principal es que te recuperes. Y me gustaría verte y saber que vuelves a ser feliz. Alex John hace muchos esfuerzos para que mi recuperación sea lo más pronta y satisfactoria posible. (nueva tanda de emoticonos fálicos) Alex No te preocupes. Estoy bien. Gloria Tú siempre dices que estás bien. Alex Soy una superviviente. Si lo que me pasó en aquella maldita caja no me ha matado… no puede matarme nada. Hablamos un rato más y luego nos despedimos con una promesa de un pronto reencuentro y nuevas risas. Cuando levanté la vista del móvil, Javier estaba a mi lado tomándose un café y un bollo de pan de leche. Le encantaba el pan de leche. – Eso engorda una barbaridad, cariño. – Vaya que sí, Glori. Nadie me llamaba Glori más que él. Para el resto del mundo era Gloria o la señorita Goldar. – Y no te importa. – Vaya que no. Javier hizo una mueca de arrobamiento y felicidad, aún con la boca llena. Movía las mandíbulas arriba y abajo y en la comisura de los labios se le formaba un rictus muy gracioso. – No bebo – me explicó tras tragar el último pedazo de pan de leche –. No fumo. Y hasta hace un mes y medio tampoco iba con mujeres. Así que los bollos de pan de leche y yo hemos hecho durante años una buena amistad. No intentes separarme de mi mejor amigo. – Mientras no engordes demasiado no me interpondré entre vosotros. Sé hasta qué punto sois íntimos. Javier soltó una carcajada y casi se atraganta con el primer trozo del siguiente pan de leche. – Pero te advierto – añadí –. Cuatro bollos, a tu edad, a nuestra edad… son muchos. Hay que tener cuidado con el colesterol, el exceso de peso y todas esas cosas. – Lo que me paso comiendo pan de leche luego lo compenso haciendo ejercicio. – ¿Qué ejercicio? Vas del juzgado a tu despacho… y después de tu despacho al juzgado. Hasta que llegas aquí a media tarde. No vas al gimnasio y apenas haces diez flexiones junto a la cama. Y acabas con la lengua afuera. – Creo que no te has dado cuenta de qué tipo de ejercicio estaba hablando. Me besó dulcemente. Sus labios sabían a pan de leche. Intenté meter la mano debajo de mi pijama, pero no le dejé. – Vete a hacer tu trabajo y, cuando volvamos a vernos, te ayudaré a rebajar esas calorías. Javier se puso en pie de un salto y se frotó las manos. – Eso lo que quería oír. Y hay gente que paga un buen dinero por el gimnasio pijo de ahí abajo, delante de la catedral. ¡Ay, ilusos! Cuando Javier se marchó comencé a recoger la casa. No me gusta el desorden. Por las noches, antes de dormir, lo recojo todo y pongo una aspiradora automática a trabajar para que todo esté barrido cuando me levanto. Por la mañana recojo los cacharros. No me gusta ver nada fuera de su sitio. Hasta que todo está colocado no me pongo a trabajar. Ni siquiera puedo ver una película si todo está en desorden. Así que ordené un poco las cosas y me senté delante del portátil a responder los e-mails de la asociación Egeria. Desde que trabajaba en Valencia todo era un poco más complicado, porque la base de la asociación estaba en Madrid y ahora buena parte del trabajo lo hacía por correo o por Skype, es decir, tenía que entregarme a todas esas cosas modernas que tanto odiaba. Aquella infección de la modernidad había comenzado con Alessandra y sus mensajes de texto por WhatsApp. Ahora tenía ya una relación de amor odio con mi móvil y comenzaba a tenerla con mi ordenador portátil. El mundo era demasiado moderno y yo tenía que hacerme a él. Pero seguía un tanto molesta por aquel cambio obrado en mi vida. A ratos estaba contenta; mientras escuchaba música, por ejemplo, pero otras veces me sentía agobiada por tantos cambios. Cuando el portátil aún no había terminado de iniciarse, recibí una llamada en mi Smartphone. No conocía el número, pues era uno de esos interminables de 40 o 50 cifras que en España solo tiene la administración, los juzgados, los Ayuntamientos o, en este caso, las prisiones. – Hola, jefa. Me quedé helada. Había reconocido, por supuesto, la voz de Mauro. – Tenemos que hablar – dijo. – No lo tengo tan claro. Voy a colgar. – Estás en peligro. No colgué. Dudé un instante y luego dije: – Cuéntame. Que sea rápido. Si veo que mientes, la conversación acabará y… – No hablaré contigo por teléfono. Ven a verme a la prisión. – Creo que al final sí que te voy a colgar. – Tengo solo un par de minutos para hacer esta llamada. Hay una cola de presos detrás de mí y a nadie le gustan las llamadas largas. No te voy a dar explicaciones por teléfono porque no debo y porque no tengo tiempo. Así que si te interesa venir… pues vienes y si no, no me eches la culpa de lo que pueda pasarte en un futuro. Mauro se calló por un momento, esperando mi respuesta. Pude oír a un preso que le urgía a que colgase de "una puta vez". – Lo pensaré, Mauro. Es lo máximo que te puedo prometer. – Pues piénsalo. Y se cortó la comunicación. Me quedé en silencio delante del portátil mirando el logotipo de Windows. Luego maldije en voz alta y busqué en la agenda de contactos un número de teléfono. Aunque habían pasado solo unas semanas, me había olvidado de Mauro. Luché a brazo partido por no volver a pensar en todo aquello, un poco por mi salud mental y mucho por la de Alex. Quería olvidar y me había alejado de aquel asunto por completo. No sabía nada de lo que había pasado tras la detención de Mauro, la muerte de Salvador y la desaparición de Jaime Llorens. Pero si lo que decía Mauro era verdad… o había una opción remota de que lo fuese, solo una persona podría ayudarme: el subcomisario Vela. – Hola Ángel. Necesito un favor. – Vaya, yo también me alegro de oírte. Es un placer que me llames. Y que no sea por interés, solo para saber qué tal me va. – Por favor, no seas cínico. Es algo urgente. El subcomisario puso un tono de voz menos socarrón, un tono profesional. – Vale, dime. – ¿Sabes dónde está preso Mauro? 16 – ¿Van a tapar todo el asunto, sabes? Me volví y miré a Ángel Vela. Parecía un hombre cansado. Más cansado aún de lo habitual. Su calva brillaba bajo la luz fluorescente que nos iluminaba. Me pareció, más que nunca, que aquel hombre necesitaba cuanto antes la jubilación. – ¿Qué quieres decir? Estábamos sentados en un lugar que me traía malos recuerdos: el locutorio de la cárcel de Albocàsser. Aunque oficialmente se llamaba sección 3 del Departamento de Comunicaciones, todo el mundo lo llamaba sencillamente Locutorio. Allí había interrogado a Antonio Anglés sobre el caso de las niñas. Aquel lugar no era mucho más que una hilera de pequeñas celdas acristaladas, cada una separada por un pequeño muro también de cristal, con una mesa adosada y unos asientos de jardín. Y constaba de tres secciones, la 1, reservada para encuentros privados de los presos y sus parejas (o vis a vis), la sección 2 para reuniones de trabajo de abogados o agentes judiciales o policiales; y por último la 3, el propio Locutorio, como ya he explicado. Allí estábamos de vuelta, aunque no precisamente para interrogar a nadie. Miré en derredor y el lugar me trajo malos recuerdos. Me parecía que, en cualquier momento, aparecería detrás de un cristal el rostro de Antonio, al que habían acusado injustamente del asesinato de las Niñas, aunque era culpable de muchos otros crímenes. – Lo que quiero decir – dijo entonces Vela, tras una pausa –. Es que van a taparlo todo, lo de Asunta y lo de Alcasser. Incluso lo de Victoria Zhao. Todo. Por una extraña broma del destino, Mauro Llorens había acabado preso en la misma cárcel en la que estaba Antonio Anglés. Allí me había encontrado con el subcomisario, al que habían relevado del servicio en el caso Zhao, que llevaba en persona hasta una semana antes. Me di cuenta de que se sentía algo frustrado, por eso me lo había llevado al salón de interrogatorios, donde podríamos estar tranquilos. Al menos hasta que llegase Mauro, que tendría que explicarme por qué razón afirmaba que yo estaba en peligro. – Tranquilo, Ángel. Explícate mejor… porque no sé a lo que te refieres. El subcomisario movió la cabeza a derecha y a izquierda. Estaba exactamente a 10 días de su jubilación y habían puesto como excusa aquello para relevarle. No podía terminar con la investigación, por supuesto, así que la habían puesto manos de otros, gente de Madrid, gente que venía cuando había que echar tierra en un caso. – Lo del asesinato de la segunda niña asiática, victoria Zhao, no me ha disgustado demasiado. El caso tiene algunas lagunas, pero el hecho es que no parece conectado con el asesinato de Asunta. No sé por qué ese muchacho que se cree vidente, Miguel, la mató… si es que la mató… ni porque dijo que también lo había hecho con la primera niña asiática. Tengo dudas en ese caso. Algo me huele mal. Pero es lo de menos. Lo puedo entender. Es un caso que aún tiene recorrido y yo no dispongo de tiempo. Que lo dejen en manos de otros, aunque sea para acabarlo rápido y mal. Pero el caso Alcasser es otra cosa… En la casa de campo del padre de Mauro habían encontrado ya varios cadáveres, y seguían buscando por su finca, por las fincas colindantes y por toda la sierra de Enguera. Alessandra había declarado que eran 20, incluyendo las niñas de Alcasser. Ella debía ser la 21. Pero la tesis oficial era clara. Aquellos asesinatos no estaban vinculados con Alcasser. Si encontraban 17 cadáveres no sumarían los tres iniciales. Daba igual las cosas en común que hubiera entre ambos, como tipo de cuerda utilizada, uso de tenazas y otros instrumentos de tortura. – Bueno, Jaime. No me dirás que te has vuelto un sentimental. Sabes cómo funciona esto. El caso Alcasser está cerrado hace mucho tiempo. Para ellos fue Anglés: punto final. Ahora tienen a unos asesinos vinculados a un montón de nuevos crímenes. A nadie le importa desenterrar el pasado. Los pueden condenar por los nuevos crímenes y dejar Alcasser en el limbo. – Pero esos malnacidos mataron a las niñas de Alcasser. Jaime, Salvador, Mauro… – Vamos, ya sabes que con la declaración de Alex no basta. Yo creo que hasta Jaime sabía que no se trataba del caso Alcasser y no era eso lo que intentaba evitar que se supiese. Si Alessandra te hubiese llevado pruebas de su implicación en el caso de las Niñas, habríais acabado imputándoles los otros asesinatos, pero nunca el de Alcasser. ¿Cuántos casos de asesinato resueltos se desvelan finalmente como un error judicial en España y se libera a los condenados? ¿Cuántos en los últimos veinte años? ¿Dos, tres? – Yo recuerdo el caso de un holandés al que liberaron tras 12 años en Palma preso. Y otro caso similar no recuerdo en qué cárcel. Y ambos con pruebas irrefutables del error: ADN. – Ahí lo tienes. Salvo que realmente apareciera un vídeo de la muerte de las niñas, o encontrásemos en poder de los Llorens algo de Miriam, Toñi y Desirée… Y ni siquiera en ese caso, creo yo. No van a reabrir esos tres primeros asesinatos iniciales teniendo a mano los otros, los actuales. – Ya lo sé. Cuando había conocido al subcomisario me había parecido un hombre pragmático, un hombre inteligente que no se dejaba guiar por las emociones. Es más, me había recomendado desde el principio que me marchase de Valencia, que no removiese "la mierda" del caso Alcasser. No entendía esta repentina vena de idealismo. Todo lo que yo le decía era evidente y de dominio público. Por lo tanto, había algo que se callaba, algo que le había descentrado. – ¿Qué es lo que no me cuentas? Tal vez alguna cosa que te ha afectado de forma personal. El subcomisario negó con la cabeza. Estaba sentado en una de aquellas viejas sillas de jardín, encorvado, con los codos en las rodillas, y sujetándose la cabeza, que meneaba de un lado a otro. Cerró los ojos. No me dijo la verdad. Al menos en ese momento. – Son muchas cosas. Estoy contento de jubilarme por fin, debería dar las gracias de que me hayan quitado todos los casos y me dejen archivando multas hasta el miércoles de la semana que viene. – ¿Es el miércoles de la semana que viene? ¿Tu último día? – Exacto. Ya no me queda nada. Casi que podrían enviarme a casa de una maldita vez. – Ya sabes. Hay que cumplir hasta el último momento con las normas y el protocolo. Si te quedan 10 días de aburrimiento procura llevarlos lo mejor posible. Dejamos de hablar cuando oímos un rumor más allá de la puerta lateral donde estaban los guardias. Yo había hablado con ellos y les había indicado que venía a ver a Mauro Llorens. Pensé que la espera había terminado. Pero no se trataba de eso. – Han atacado al señor Llorens. Le han apuñalado – nos informó uno de los funcionarios. Si hubiese venido sin el subcomisario no me hubiesen dejado pasar a la enfermería. Pero venir de la mano de un hombre con cuarenta años en el cuerpo tenía algunas ventajas. Así que conseguimos un pase que nos permitió acceder a una de las zonas más restringidas de la prisión. Siempre lo había sido, pero mucho más desde que la antigua auxiliar de enfermería había usado las instalaciones para traficar con medicamentos. Trankimazin, Gelotradol… centenares de pastillas que el novio de la enfermera, un preso, se encargaba de distribuir por la cárcel para que ambos se enriqueciesen a costa de las debilidades de unos hombres desesperados. Pasamos de largo la Zona de Curas y la Zona de Consultas. Los profesionales que estaban trabajando nos miraron de reojo, mientras trataban a los presos de sus dolencias, muchas relacionadas con el Sida, pues el síndrome seguía siendo la causa de mortandad más importante en confinamiento. En las Oficinas solo había una administrativa, que pareció reconocer al subcomisario e inclinó la cabeza. Vela devolvió el saludo. – Antes trabajaba en la Central – me explicó. Las Celdas Hospitalarias tenían cinco camas cada una. Eran unas habitaciones feísimas, con unas ventanas verde pistacho con barrotes a juego. Mobiliario de madera contrachapada de baja calidad y sábanas también verdes. Me asomé y vi a Mauro sedado. Un enfermero le estaba tomando la temperatura. – ¿Se sabe qué ha pasado? – pregunté. El enfermero me lanzó una mirada que decía: "¿No te parece obvio?". – En la cárcel los hombres que hacen daño a niños pequeños no son muy populares – me explicó –. Al menos la mitad de las víctimas que han desenterrado en esa finca de Enguera eran menores de edad. Una tenía diez años, eso dicen los periódicos. Mauro no vivirá mucho tiempo en prisión salvo que se pase el resto de su vida en aislamiento. – Entiendo. ¿Y cómo se encuentra? ¿La vida de Mauro corre peligro? El enfermero se dio la vuelta y me sonrió: – No. Está bien, dentro de lo que cabe. Ni siquiera es necesario llevarlo al hospital – me dijo. Era un hombre alto y algo corcovado, de rostro escarlata y andares un tanto cómicos. Y entonces añadió, alargando una mano –: Me llamo Álvaro. Yo estreché su mano, distraída, sin dejar de mirar a Mauro, tumbado en un camastro. Tenía los ojos entrecerrados a causa de algún analgésico que debían haberle recetado. Me reconoció y quiso decirme algo, pero no fue capaz de abrir la boca y terminó de cerrar los ojos, cayendo en un sopor reconfortante. Pude ver cómo sonreía en sueños. – ¿No es nada grave, seguro? – insistí, preocupada ante todo, voy a ser sincera, por la información que tenía que darme. Cuanto antes se recuperase, antes sabría por qué según él yo estaba en peligro. Álvaro caminaba ligeramente encorvado, sonreía y asentía para sí mismo mientras cogía medicamentos, toallas u otros instrumentos de su profesión. – Los doctores de la prisión son muy eficientes. La cuchillada ha penetrado solo unos pocos centímetros, sin afectar a órganos internos. Si fuese otro preso, tal vez nos lo llevaríamos al hospital para una revisión más concienzuda. Pero tal y como están las cosas, con el revuelo que se ha formado en torno a este caso, y como no hay peligro de que empeore, lo vamos a dejar aquí. – Asintió de nuevo para sí mismo y sonrió mientras miraba al enfermo –. Sin duda es lo mejor. – Ya veo. Iba darme la vuelta cuando de nuevo la voz, un tanto gangosa, del enfermero, reclamó mi atención. – Antes de dormirse estuvo hablando. Vela dio un paso al frente y miró al hombre. – ¿Qué dijo? – Muchas cosas, la mayoría sin sentido. Le pedía perdón a un tal Alex. – No es un tal es una tal – le interrumpí –. Alessandra. – Bueno, bueno. Lo que sea. También preguntó por usted. – ¿Sabes quién soy? – Por supuesto, usted es Gloria Goldar. Todo el mundo lo sabe. Es usted famosa, y más guapa en persona, si me permite que se lo diga – Álvaro se sonrojó–. Mauro decía su nombre: "Tengo que hablar con Gloria Goldar. Tengo que hablar. Tengo que hablar". Lo repetía una y otra vez, pero entonces la medicación empezó a hacerle efecto. Supongo que lo entienden. Hasta la tarde, o mejor mañana, no creo que puedan hablar con él. Le dimos las gracias y dejamos a Álvaro hablando consigo mismo, riendo entre dientes y preparando medicación para el siguiente enfermo. Supuse que era difícil que un buen profesional se interesase por ser enfermero en una prisión, aunque tal vez, a pesar de las apariencias, fuese un auxiliar médico estupendo. De cualquier forma, no pensé más en aquel asunto, convencida que mi visita a la cárcel de Albocàsser había sido una pérdida de tiempo. Pero sucedió algo inesperado. – Supongo que no esperabas encontrarte conmigo, señorita gran abogada. Me volví. La última cama de aquella Celda Hospitalaria la ocupaba Antonio Anglés en persona. Había cambiado mucho desde la última vez que nos habíamos visto. Su enfermedad cardíaca le estaba destruyendo por dentro; ya no había ni rastro de aquel orgulloso hijo de puta que me había exigido que solucionase el caso Alcasser. Ya no se cuidaba. Su pelo, en el pasado teñido de rubio, era ahora completamente negro. Vestía un chándal viejo y manchado de grasa en las mangas. Si antes ya estaba delgado, ahora tenía delante de mí a un hombre chupado, demacrado, con una silla de ruedas esperándole por si quería incorporarse para cualquier cosa, como ir al lavabo. – Pensaba que estarías en tu celda. O muerto. Anglés tosió. – Si estuviese muerto, mi nombre ocuparía por última vez las portadas de todos los periódicos y hasta tú te habrías enterado. No, sigo aquí. Al menos por un rato. Estoy en el tiempo de descuento, podría decirse, en la prórroga. El partido se acaba. – No te veía yo un hombre muy de símiles futbolísticos. Recuerdo cuando hablabas de comer kiwi y de la vida sana. Creí que te gustaría más la gimnasia o el atletismo. – Ha sido una comparación fácil. Además, aquí en la enfermería no tengo muchas más cosas que hacer que ver partidos de fútbol. No me gustan los documentales ni la telebasura. Me queda demasiado poco tiempo para adquirir una cultura que no necesito y tampoco quiero ser más estúpido de lo que soy ahora. Con la persona que soy me basta, así que el fútbol me relaja. Además, es el pasatiempo nacional. Cuando hay otros enfermos, al final siempre gana las votaciones el fútbol; así que al final me rendí a la evidencia de que era mejor aficionarme. – Un tipo listo. Pasé de largo, porque no quería seguir hablando con Anglés de fútbol ni de ninguna otra cosa, pero este alargó desde el lecho un brazo sorprendentemente fuerte a pesar de su aspecto cadavérico. Me cogió de la muñeca derecha. – Al final cumpliste con tu palabra. Antes de que yo pudiera responder, el subcomisario golpeó la mano de Anglés y le obligó a soltarme. – Tal vez quieras que te suba a tu silla de ruedas con unos cuantos dedos rotos – le advirtió el policía. Anglés sonrió, ensanchando sus comisuras con los dedos, como la mueca de un payaso. – Solo trataba de ser amable. La última vez que nos vimos, la señorita gran abogada y yo discutimos. Ella no había cumplido con su parte del trato y no iba a seguir investigando a los verdaderos asesinos del caso Alcasser. Pero al final, fuera por la razón que fuese, porque no soy tan tonto como para no saber que fue el secuestro de su amiga lo que precipitó todo, resulta que los asesinos fueron capturados. Verlos muertos o entre rejas era la última cosa que me quedaba hacer en esta vida. Bueno, la penúltima. – ¿Y cuál es la última? – inquirí, anotando mentalmente que había pasado por alto que Jaime, el principal responsable del caso Alcasser, estaba libre. – Es un asunto personal que no viene al caso, pero lo que cuenta, de lo que quería hablarte antes de que te marchases es… – Hizo una pausa trágica, aún moribundo le encantaban ese tipo de tonterías efectistas, como si quisiese mantener la ilusión de que tenía el control– … es que al final cumpliste con lo prometido y te debo una. – Vaya, no sé si quiero que me debas nada. Además, no estás en posición de ayudarme ahora ni lo estarás en el futuro. Te quedan cuatro días y estás en una prisión. Te perdono esa deuda imaginaria y espero que se te atraganten tus partidos de fútbol. – Calla de una vez, Gloria. Y escucha. No te hagas la orgullosa conmigo. Ya pasó el tiempo en que te llamaba zorra engreída pero lo cierto es que sigues siendo una zorra engreída. – Anglés soltó una carcajada y añadió –: Te voy a devolver el favor que me hiciste. Y quién sabe si no tendré ocasión de hacerte algún favor más tarde. – Te lo repito. No lo necesito. – Sí lo necesitas. Porque llevo aquí todo el maldito día, y escuché algo más de lo que decía Mauro mientras estaba drogado. Antes de caer inconsciente. Se hizo el silencio. Otra pausa trágica de aquel fantoche titiritero. Era evidente que, a pesar de que quería devolverme ese favor, pretendía que yo le diese pie, que le rogase. No me lo iba a decir sin más. – Devuélveme pues el favor y dime qué dijo Mauro. – Hablaba con alguien imaginario. – ¿Hablaba con…? – Tienes que entender que estaba drogado. Ese enfermero, Álvaro, es todo un personaje. Siempre nos suministra un poco de más cuando nos entrega las medicaciones. Nos quiere contentos, nos quiere dóciles. No le tiembla la mano a la hora de ponernos hasta las cejas de drogas buenas y legales recetadas por nuestras maravillosas autoridades sanitarias. Así que Mauro estaba camino de unos sueños muy dulces… que se interrumpieron cuando comenzó a hablar con ese ente imaginario. – ¿Y qué se dijeron? – Al principio farfullaba, pero poco tiempo después me di cuenta de que hablaba en voz baja, con respeto, como un niño habla su padre. Aunque llamaba a ese ser imaginario Legión. ¿Te dice algo esa palabra? Le oí llamarle Legión al menos en un par de ocasiones. Le miré. No dije nada. No iba a revelarle nada sobre Jaime Llorens, sus hábitos, su alter ego Legión, que Alex había descrito en su declaración tras ser liberada. Seguía teniendo miedo a Anglés. No me fiaba de él ni moribundo. – Sea como fuere – prosiguió Antonio –, hablaba con ese tal Legión en un tono de voz muy bajo, pero luego la discusión subió de tono. No quería que te hiciese daño. Ni a ti ni a Alessandra. Me acordé entonces de Alessandra, la forense que te acompañó una vez y que los telediarios y los periódicos dicen que estuvo secuestrada. Yo tampoco quiero que le pase nada malo. Soy así de buena gente. – Termina ya la historia y déjate de gilipolleces – terció entonces Vela. Anglés suspiró. – En resumen, me temo que Mauro cree que el bueno de Legión vendrá a por vosotras. Y tiene una idea de cómo va a hacerlo, o de dónde va a hacerlo, o de algo relacionado con sus planes. Al fin y al cabo, si Legión es su padre, y creo que no ando equivocado, estuvo 40 años a su sombra, obedeciéndole, matando por él. Debe conocerlo mejor de lo que ninguno de nosotros podría imaginar. Reflexioné. Legión llevaba desaparecido desde que habíamos detenido a Mauro y rescatado a Alex con vida. Nadie sabía dónde estaba. Yo creía, erróneamente, que en ese momento me enfrentaba a un hombre desesperado, de 70 años, con poca o ninguna capacidad para hacernos daño. Jaime Llorens lo había perdido todo por nuestra culpa, por mi culpa y por la de Alex, por meter las narices donde nadie nos llamaba, es decir, en el caso Alcasser. Pero eso no cambiaba nada. Estaba huido, sin recursos y probablemente a punto de ser capturado. – Gracias, Antonio. La información que me has dado es valiosa. Puedes dar por zanjada cualquier deuda que tuvieras conmigo. Por un lado, quería olvidar aquella maldita deuda. Pero por otro lado era verdad que me había dicho algo importante. ¿Y si Legión no se hallara tan desvalido y derrotado como pensábamos? Tenía que hablar con Alex y convencerla de que no regresase de Estados Unidos. No quería que estuviese en peligro: ya había pasado demasiado por mi decisión de investigar el crimen de las Niñas. Así que, a mi juicio, Anglés había cumplido. Cualquier deuda de gratitud entre nosotros debía darse por finiquitada en aquel instante. Pero él no estaba de acuerdo: – Gracias a ti, Gloria, están pagando los que me obligaron a estar escondido más de 25 años a causa de un crimen que no había cometido. Has colmado mis últimos deseos en esta tierra… O mis penúltimos. – Volvió a toser –. Si oigo alguna cosa más de labios de Mauro o puedo ayudarte en lo que sea…, aquí tienes un amigo. Alargó su mano de nuevo, pero no para cogerme de la muñeca. Se incorporó parcialmente incluso, creyendo que yo se la estrecharía como había hecho antes con su enfermero. Pero no lo hice. De hecho, no había tenido contacto físico jamás con Antonio, ya que las anteriores veces que nos habíamos visto nos separaba el grueso cristal del locutorio. Solo tener cerca a aquel asesino y violador me daba nauseas. Me acababa de coger de un brazo y no quería repetir aquella sensación. Así que di un paso atrás y me alejé sin despedirme. Vela iba un paso detrás de mí. – Nuestra historia juntos no se ha acabado, zorra engreída – chilló en ese momento Antonio Anglés, mientras yo me alejaba a toda velocidad. Su voz sonaba ofendida. El que hubiese rechazado su gesto le debió parecer un insulto. Añadió –: Siento que esto no se ha terminado. Y tú también lo sabes. Su voz no me abandonó en mucho tiempo. Cuando ya habíamos sobrepasado la Zona de Curas y enfilábamos hacia la Lavandería, le oí gritar por última vez: – ¡No se ha acabado, zorra! ¡No se ha acabado! 17 Hacía tiempo que no pensaba en Rubén. Siendo exactos, hacía tiempo que no quería pensar en Rubén. Tal vez por eso había comenzado tan rápido una relación con Javier Fabré. Quería olvidar al cabrón que me había engañado, que me había utilizado, el hombre que Anglés había puesto en mi vida para manipularme y para ayudarme a encontrar a los asesinos de Alcasser, a esos hombres que le habían convertido en un monstruo a ojos de la opinión pública, a los que le habían obligado a estar encerrado durante 25 años, como él se había encargado de recordarme. En medio de toda aquella telaraña de mentiras, yo había tenido una relación con un hombre al que no conocía en realidad y que me había engañado por completo: un psicópata inmune a mí y a mis intuiciones. Me había convertido en una tonta y había hecho conmigo lo que había querido. Así que nunca pensaba en Rubén. No sé si era sano, pero procuraba no hacerlo. Solo oír "señorita gran abogada", el apodo que él me había puesto, solo intuir su presencia hablando con Anglés, hizo que quisiese arañar a alguien. Al que fuera. Por desgracia, solo estaba a mi lado el subcomisario vela. – Tendríamos que… – Ahora no quiero hablar. – Pero… – ¡Déjame en paz! – dije casi en un alarido–. No me encuentro bien. Ya te llamaré. Acto seguido, me monté en mi coche y estaba dispuesta a salir a toda velocidad cuando un vehículo oficial me barró el paso. Se trataba de un Peugeot 607 blindado. Vi la bandera de España a ambos lados, sobre cada uno de los faros delanteros, y no necesité de una de mis intuiciones para saber que allí había un pez muy gordo. Fuera lo que fuese lo que iba a pasar… no me convenía. Y aquella sensación se hizo realidad cuando el chofer salió, abrió una de las puertas y de ella surgió un sonriente Mariano Sánchez. – Nos esperan en el aeropuerto de Manises – dijo el ministro del Interior, cuando yo bajé la ventanilla de mi coche. – ¿Para qué? – espeté, aun de mal humor. – En el avión se lo explico. Es un asunto delicado. – No me apetece. Déjame en paz. – Cerré la ventanilla y me disponía a maniobrar cuando el chofer del ministro me barró de nuevo el paso, esta vez con su cuerpo, poniendo las manos sobre el capó. Bajé de nuevo la ventanilla. – Perdone, no me he explicado bien. Culpa mía – dijo entonces Mariano, inclinando la cabeza e introduciéndola por completo dentro de mi vehículo –. Tienes que venir de forma imperativa conmigo hacia Galicia. Es una orden. – No se me ha perdido nada en Galicia. – Tampoco se le perdió nada en Portugal hace 20 años. Tengo unas fotos muy interesantes de las que también querría hablar con usted. Se me heló la sangre. Los ojos se me agrandaron como platos. Creo que si, en ese momento, algún dios me hubiese petrificado y convertido en estatua de sal, como la esposa de Lot en Sodoma y Gomorra, no me hubiese dado ni cuenta. Y hago esta comparación porque acababa de caer sobre mí una desgracia de proporciones bíblicas, como el tiempo se encargaría de demostrar. Apenas pude balbucir: – Portugal y… Usted… Usted tiene. – Veo que he llamado su atención. O sea que deje de darme problemas. Sígame con el coche al aeropuerto y en el avión le explico lo que está pasando. Obedecí, por supuesto. No podía imaginar cómo había conseguido aquellas fotos. O tal vez no las tenía y era un farol. Aquel era el mayor secreto de mi vida. La única cosa que nunca había revelado a nadie, ni a Rubén cuando fuimos pareja, ni a Javier… A nadie. Solo conocían lo sucedido las personas que formaron parte de aquella loca expedición de tanto tiempo atrás, precisamente Alessandra y Jacobella. Tuve miedo, voy a reconocerlo. Porque si realmente Mariano tenía aquellas fotos yo podía perfectamente acabar en la cárcel. Apenas tardamos 30 minutos en llegar al aeropuerto. Vela nos había seguido en su coche. Probablemente había recibido la misma orden que yo y se había visto obligado a emprender aquel viaje hacia nuestra perdición. En Manises nos esperaba el jet privado, el Falcon, del presidente del gobierno. Nos subimos y Mariano mandó a la cabina a las azafatas y a cualquiera que pudiese molestar en nuestra conversación. Nos quedamos solos sentados en torno a una enorme mesa de conferencias con espacio para ocho personas. Aunque ahora solo se encontraban de un lado el ministro y El Ayudante, y del otro el subcomisario y yo. Cuando Mariano constató que estábamos lejos de oídos indiscretos, comenzó a hablar: – Se ha producido un crimen idéntico al del caso Asunta. – Eso ya lo sabemos – dijo Vela con un tono de voz triste –. Creíamos que ya estaba resuelto. Al final decidimos que el caso Victoria Zhao no guardaba relación con el de Asunta y que el supuesto vidente era el asesino. Y es por eso… – No, no. Parece que de nuevo no me he explicado bien o no me han entendido – dijo entonces el ministro –. Se ha cometido "otro" crimen idéntico al del caso Asunta… un crimen realmente idéntico al que tuvo lugar en 2013. Idéntico de verdad. El Ayudante, al que no veía desde que hallamos el cadáver de Victoria Zhao, asintió con vehemencia para que yo comprendiese que la cosa iba en serio. – ¿Qué quiere decir con idéntico de verdad, ministro? – quise saber. – Han hallado el cuerpo de una niña en la misma postura en la que hallaron a Asunta, boca abajo y con un brazo debajo del vientre. Y lo han hallado en la misma pista forestal donde fue abandonado el cuerpo de la primera niña. En la misma localidad, Teo, y en el mismo lugar exacto. Incluso los padres tienen una casa en los alrededores, ambos son abogados y no sé cuántas otras coincidencias más que tendrán ustedes que dilucidar. Si no fuese real pensaría que es una broma. Y eso es lo que parecía. Una broma. Alguien que se dedicaba a recrear el asesinato de Asunta una y otra vez… y en cada ocasión de una forma más perfecta. ¿Era aquello posible? ¿O era realmente una broma de mal gusto? – Y supongo que estamos en este avión porque quiere que nos encarguemos del caso– dije entonces –. Pero le recuerdo que me despidió públicamente. No tiene sentido que me vuelva a contratar para investigar casi la misma cosa que la vez anterior. Mariano compuso un rostro ofendido más falso que una canción de Milli Vanilli. –Oh, no, se equivoca. Tiene todo el sentido. Es privilegio de los políticos decir una cosa, poco después la contraria y que nos sigan votando. ¿Por qué? Eso es cosa del pueblo, que tiene siempre lo que se merece. Yo sirvo al pueblo y, como este ama que lo tratemos como a basura, me permito hacer algo, luego contradecirme y hacer lo opuesto. Como en este caso, en que, tras haberla despedido, voy a volver a contratarla. Y todos aplaudirán mi decisión. El Ayudante ladeó la cabeza, divertido ante nuestra reacción de sorpresa al mostrarnos su jefe el verdadero rostro de los hombres que nos gobiernan, tipos sin moral que no creen absolutamente en nada. Porque un político es lo mismo que decir un arribista. – Hay otra cosa en la que te equivocas, querida Gloria – dijo entonces Mariano, decidiéndose por fin a tutearme –. No quiero que investigues. No, esta vez no. Quiero que apoyes la investigación de la policía y que aquí, el subcomisario Vela, te haga de enlace y te allane el terreno, por así decirlo. Tienes que dar a los cuerpos de seguridad del Estado la razón en todo: en cuantas decisiones tomen. Y entrevistarte luego con los medios y jurar que son las más adecuadas, que todo se está haciendo de forma escrupulosa, conforme a la más estricta legalidad. – No puedo asegurarle cuál será mi opinión cuando todavía no conozco nada de nuevo caso y… – Pase lo que pase, dirás que todo es perfecto y pondrás tu reputación en juego para ayudarnos. Esta situación nos ha estallado en la cara. Ya fue bastante embarazoso un segundo caso Asunta, pero… ¿un tercero? No quiero que haya dudas sobre lo que sucedió en la primera instrucción, ni que la gente se crea la historia absurda del vidente en la segunda, ni todavía menos que surjan teorías peregrinas sobre esta nueva imitación. Sea lo que sea que resuelva la policía y el juez instructor respecto a este nuevo caso, tanto si son imitadores como cualquier otra cosa… tú les apoyarás sin fisuras, diciendo que nunca en la vida has visto un caso mejor llevado ni un grado de profesionalidad semejante. Para eso te traigo. Para que seas un apagafuegos y para que me ayudes de forma incondicional. Porque el país entero te adora, eres la heroína del pueblo y quiero que te mojes por nosotros. Aquel monólogo me dejó desconcertada. La actitud de Mariano había cambiado totalmente desde nuestra primera conversación. Era evidente que me había investigado y tenía un as bajo la manga. Pensaba que Gloria Goldar estaba en sus manos. Recordé lo que había dicho sobre las fotos de Portugal y me callé. No era el momento todavía de decir nada. El que no estaba dispuesto a callarse era Vela. – Yo no colaboraré en nada relacionado con ese nuevo cadáver. Ya lo hice una vez, a pesar de que expresé mi más enérgica protesta. No se repetirá. El Ayudante negó con la cabeza, mirando fijamente al subcomisario, desaconsejándole aquella actitud. Yo no sabía de qué estaba hablando. ¿Enérgica protesta? ¿Cuándo había pasado eso? – Usted hará también lo que yo le diga – dijo entonces Mariano –. Le quedan unos días para retirarse y seguro que, si investigamos concienzudamente, encontraremos algún soborno de cuando empezaba como policía, o algún caso en el que hizo la vista gorda, o algún confidente del que se perdieron las pruebas. Y si no encuentro nada también se puede inventar. Usted es prescindible porque quien me importa es Gloria Goldar y su fama de justiciera. Pero la gente ahora mismo les considera una pareja de investigadores. Solo tiene que leer los periódicos. Ella es Holmes y usted es Watson. Probablemente un secundario todavía más secundario que el Watson original. Un Watson de pacotilla. Así que, lo que espero, es que tomé notas, eche una mano a Gloria, le explique cómo funcionan las cosas en Galicia y no abra la boca hasta dentro de una semana y media, cuando se vaya a disfrutar de su pensión. ¿Me ha entendido? En España solo tenemos dos tipos de políticos, los patéticos y los vociferantes. Este era ambas cosas, patético cara a cara y vociferante en los mítines. Ahora habíamos visto su semblante más amenazador también en distancias cortas. Un pequeño dictador de voz aflautada que nos decía lo que debíamos hacer. Básicamente obedecer. – ¿Me ha entendido? – repitió entonces Mariano, mirando en dirección al subcomisario, aunque creo que era una pregunta que nos abarcaba a los dos. – He entendido perfectamente, señor – dijo Vela, mordiéndose la lengua para no decir nada más. Yo tragué saliva. Era el momento de sacar a colación algo que me tenía realmente preocupada. – Las fotos a las que antes se refería… – me atreví a balbucir. Mariano sacó un sobre. Vi que contenía al menos cuatro fotos. Solo me mostró una. En ella se veía a una Gloria Goldar de treinta y pocos años corriendo con las manos extendidas. A su lado una Alex de 16 corriendo su lado, ambas detrás de una sombra que no llegaba a verse del todo. – Tengo unas instantáneas donde todo se ve mucho más claro. También tengo un vídeo de seguridad de una sucursal del Novo Banco de Faro, en Portugal. Llegado el caso, ambas cosas, fotos y vídeo, podrían llegar a la prensa. Supongo que tú también me has entendido. Ya le había entendido antes, pero por si había alguna duda dije exactamente las mismas palabras que Vela: – He entendido perfectamente, señor. El semblante duro desapareció del rostro de aquel hipócrita. Mandó que destapasen una botella de cava extremeño y nos obligó a brindar por el éxito de aquella investigación. Se bebió él solo toda la botella a excepción de nuestras dos copas. Pasamos (o al menos él) un vuelo muy animado. Mariano estaba de tan buen humor que mandó que por los altavoces del aparato se escuchasen los grandes éxitos de su grupo preferido: Fuxan os Ventos. Y a ratos cerraba los ojos y murmuraba fragmentos de las canciones en gallego. – Noites craras, de aromas e lúa, desde entón que tristeza en vós hai, prós que viron chorar unha nena, prós que viron un barco marchar!... – murmuraba, ebrio. El Ayudante se acercó hasta nosotros. Nos miró con cierta lástima. Luego a su jefe, que aún no había terminado su perorata. – Unha covan nun outeiro i on cadávre no fondo do mar… – canturreó el ministro antes de dormirse. Al fin respiramos todos tranquilos. – Pensaba que tú eras el titiritero y el ministro el títere – le dije a El Ayudante. – No te equivoques – repuso este–. Tanto yo como el ministro somos títeres en manos de los Gnomos de Zúrich. Me lanzó una mirada de inteligencia. Así llamaba el presidente Kennedy a los banqueros que, en secreto, gobernaban el mundo. – ¿Tengo que temer realmente del ministro? El Ayudante se volvió hacia su asiento. Se puso el cinturón y dijo: – Incluso los títeres tienen cierta libertad de acción. Y de mala leche. Si le traicionas, Mariano te lo hará pagar muy caro. – Se volvió para guiñarme el ojo de forma enigmática. Añadió –: Y yo también. Poco después, El Ayudante comenzó a roncar. Se había quedado dormido con la misma facilidad que el ministro. Vela sorbió su copa de cava con resignación. – Las últimas jornadas antes de mi jubilación me parece que van a ser de lo más divertidas. Estuve de acuerdo. Yo también pensaba que se avecinaban días llenos de sorpresas. Dije: – Espero que la investigación vaya rápido, que cumplamos con lo que se espera de nosotros y podamos marchar a casa. No soportaría más sorpresas. Pero las sorpresas no habían hecho más que empezar. En el aeropuerto de Santiago de Compostela nos esperaba la primera. Porque al bajar la escalinata del Falcon vimos a una mujer atractiva de ojos verdes, mucho más delgada que de costumbre, pero aún con formas sinuosas y rotundas. La última persona del mundo que esperaba ver en aquel instante. – ¡Dios mío, Alessandra! ¿Por qué has regresado? No sabes en el lío que estamos metidas. Mi amiga torció el gesto. – Esperaba una bienvenida más efusiva, la verdad. La abracé. Aún era pronto para contarle que Mauro pensaba que estábamos en peligro de muerte. Tampoco que aquel maldito político, Mariano Sánchez, tenía las fotos de lo que hicimos en Portugal hacía casi una eternidad. Algo que casi era una noticia peor a mi juicio. – Ven, Alex – dije, cogiéndola de un brazo –. ¿Cómo te ha ido con Jacobella en Estados Unidos? ¿Y cómo está tu prima? ¿Tan loca como la última vez que la vi? Y de esta forma tan accidentada comenzó la investigación que nos cambiaría la vida para siempre. Informe "CASO ASUNTA" 1. Un día cualquiera de septiembre. LOS HECHOS PROBADOS Asunta B.P, una niña de 12 años de origen chino, había sido adoptada en el año 2001 por la pareja formada por Rosario y Alfonso. El 22 de septiembre del año 2013 fue hallada muerta en una pista forestal en la localidad coruñesa de Teo. LA VERDAD JUDICIAL Sus padres adoptivos fueron encontrados culpables de su asesinato. Según el jurado, le provocaron la muerte por sofocación, tapándole las vías respiratorias con algún cojín, mascarilla u otra prenda que nunca fue hallada. Fueron condenados a 18 años de cárcel. LAS DUDAS Pese a ser un caso que suscita muchas más dudas que el Caso Alcasser, a nivel popular todo el mundo cree que se hizo justicia. Los medios de comunicación dibujaron a ojos del público la imagen de una pareja de monstruos desalmados y pedófilos. ¿Cómo no se iba a condenar a seres capaces de una depravación semejante? ENTREACTO ALESSANDRA NO SE HA ESCAPADO AÚN DE LA CAJA Alessandra no había conocido a ningún John Nevada. Ni siquiera sabía si alguien podía llamarse de una forma semejante. El nombre se lo había inventado para hacer un chiste nada más, o acaso para tranquilizar a Gloria. Incluso se había hecho una foto con un conocido del gimnasio al que iba Jacobella. Había mentido a Gloria cuando hablaron por WhatsApp. – Tengo la sensación de que sigo en esa maldita caja – le dijo a Jacobella, que la estaba mirando con lástima mientras mentía a Gloria y mandaba emoticonos fálicos para hacerla reír. – ¿Aún persisten tus pesadillas? – dijo su prima, acariciándole un hombro. Lo cual le costó un gran esfuerzo, porque odiaba el contacto físico. Estaban en el apartamento de Jacobella en Texas. Aunque vivía casi todo el año en New Jersey, a la detective le gustaba mucho el sur. Pasaba temporadas en un pequeño piso alquilado con muebles antiguos y muy poca luz. No pagaba mucho por él y tampoco era muy exigente con el estado del inmueble. – Sí. Apenas puedo dormir y, cuando lo hago, me persigue el rostro de ese hijo de puta de Legión. Creo que no descansaré hasta que lo vea muerto. Se abrazaron. Alessandra rompió a llorar. Jacobella apretó más fuerte y pasaron así, un buen rato, hasta que el llanto cesó. Luego preparó un té y se lo bebieron sentadas en dos mecedoras de pino, balanceándose y cagándose en todos los muertos de Legión. – ¿Legión? ¿Quién se pone un nombre así de estúpido? – dijo Jacobella. – Un gilipollas. – ¿A quién cree que va a dar miedo? Jason, Jigsaw, Freddy, Michael Myers, Pennywise, Leathaerface… esos son nombres chulos que te cagas. Pero… ¿legión? Ese es un personaje de la Marvel, y tampoco muy conocido. Se podría haber puesto "cohorte" o "centuria" y habría dado lo mismo. – O manípulo. – Julio César. – Calígula. – Quita, que ese sí que daba miedo. Las dos rieron de buena gana tras soltar una colección de estupideces que, por lo menos, sirvieron para relajarse. Alex dijo de pronto: – Vi cómo ese otro hijo de puta, Salvador, se pudría a mi lado metido en la caja. También sueño con él. Pensé que moriría asfixiada mientras se iba descomponiendo y que lo último que vería en este mundo serían los gusanos comiéndoselo… antes de comerme a mí. – Tendrías que ir a un psicólogo. O a un psiquiatra que te de pastillas para… – ¡No! Tengo que solucionarlo yo sola, Bella. Yo sola. – Pero… – Bella, yo sola. Cuando haya acabado con Legión podré dormir a pierna suelta. De momento me arreglaré tomando pastillas contra el insomnio. Jacobella se rascó una oreja. Siempre que estaba preocupada le daba por rascarse el lóbulo. Era un tic. – Vas a volver a España, ¿no? – Tengo que volver. Con la ayuda de Gloria encontraré a Legión. – La policía ya está en ello. – A ese no lo encontrará la policía. No saben cómo piensa. – Y tú sí. – Tres días y medio metida en una caja te dan la oportunidad de conocer a fondo al cabrón que la construyó. Jacobella se rascó el lóbulo de nuevo. Se hizo un poco de sangre. Lanzó un juramento y se rascó el lóbulo de la otra oreja. – Pues acabaré unas cosillas que tengo pendientes por aquí y me iré una temporada a España contigo. – Bella, ahora que tienes un montón de ofertas de trabajo, ¿te vas a venir de vuelta a España precisamente ahora? No lo permitiré. Pero su prima era tan terca como ella. – Me voy porque quiero hacerlo. Un tiempo. Luego ya volveré. Seguro que no se han olvidado de mí en USA cuando regrese. No soy fácil de olvidar. – De eso estoy segura. Pero no hace falta que vengas. – Sí hace falta. ¿Sabes? Al principio no me creí que estuvieras en peligro e hice que Gloria me ayudase en un caso que estaba llevando. – Loveless. – Ese. Si la hubiera escuchado desde el principio te habría ahorrado dos días de estar en la caja por lo menos. – No pienses en eso. – Yo pienso en lo que me da la gana. Hemos estado demasiado tiempo separadas. – Lo de Portugal. – Lo de Portugal nos marcó. No volvimos a ser íntimas desde entonces, Alex. Primas sí, amigas sí, pero íntimas nunca más. Eso se acabó. Pero la vida nos ha dado una nueva oportunidad. Te voy a ayudar a cazar a Legión y volveremos a ser uña y carne. Ya verás. Tú solo espérame y todo volverá a ser como antes. Al día siguiente, Alex cogió un avión hacia Madrid. Y Jacobella insistió en que iría en breve, cuando hubiese cerrado algunos asuntos pendientes. Unas semanas, un mes, no mucho más. La forense se sentó en su asiento, se puso el cinturón de seguridad y pensó que tenía suerte. Muchas personas la amaban: sus padres y su familia en Italia, Gloria y ahora incluso recobraba a Jacobella. – Saldré de tu puta caja, Legión – dijo en voz alta. Un hombre obeso, de gruesa papada, la contempló extrañado desde el asiento de al lado. Pero Alex seguía pensando en Legión. Ni siquiera le dio una explicación y miró hacia el ala derecha del avión, que se veía estilizada y larguísima desde la ventanilla. ¿Dónde estaría en ese momento Legión?, se preguntó. Un día no muy lejano sabría la respuesta. Se juró que le daría caza. Cuando Alessandra llegó a Madrid llamó a Gloria. Como no cogía el teléfono, le preguntó a Javier Fabré, que le dijo que ella iba camino de Compostela. Por lo visto, le había mandado un mensaje en el que especificaba que pronto llegaría en un jet privado. A Alex le extrañó pero, por suerte, estaba a punto de salir el vuelo desde la capital de España hacia la propia Compostela. Lo cogió sin dudarlo y llegó al mismo tiempo que su amiga. – ¡Dios mío, Alessandra! ¿Por qué has regresado? – dijo Gloria–. No sabes en el lío que estamos metidas. Mientras conversaba con Gloria, su mente seguía haciéndose la misma pregunta. ¿Dónde estará en este momento Legión? ****** Jaime Llorens ya no se llamaba Jaime Llorens. En su carnet de identidad ponía otro nombre. Pero eso era lo de menos. Aquel carnet falso se lo habían facilitado sus contactos, sus amigos en las altas esferas y los bajos fondos, gente con doble moral cuyas deudas de gratitud había ido atesorando para un momento como aquel. Al fin y al cabo, había sido político y empresario de prestigio. No faltaban personas que le debían muchas cosas, algunas de ellas turbias. Aquellos tipos harían lo que fuera para que sus trapos sucios no salieran a la luz. Así pues, Jaime, aunque ya no se llamaba Jaime, llegó a España tras un crucero por el Mediterráneo, firmemente asido a su personaje, el de un hombre nonagenario que disfrutaba de los últimos buenos momentos de su vida. Se teñía regularmente el pelo de blanco, seguía llevando en público aquellas gafas mal graduadas que le hacían caminar inseguro y nadie, ni en un millón de años, habría sospechado que aquella figura frágil y encorvada era un asesino en serie, el más buscado de todo el país, ese monstruo del que hablaban los periódicos. Desembarcó en Barcelona, cogió un taxi y marchó hasta un hotel del centro. Paseó por la ciudad, comprobó que nadie le seguía y, al día siguiente, cogió un tren hacia Valencia y, desde allí, otro taxi hasta Alcasser. Allí tenía, cerca de la salida hacia Picassent, un apartamento para urgencias como aquella, lo que la policía llamaría un piso franco, una base para futuras actividades delictivas. Siempre le había parecido una ironía tener su base de emergencia en Alcasser. Pasear por las calles que las niñas habían hollado, hablar con los vecinos que las habían conocido, incluso coincidir con alguno de sus familiares. En una tienda de las afueras, muy cerca del huerto de naranjos donde Gloria y Javier Fabré se dieron el primer beso, compró un punzón de picar hielo. – El más afilado que tengan – le dijo a la dependienta–. Me gusta dejar el hielo muy fino. Esos pedazos gordos no me convencen. – Ahora venden hielo picado – le informó la muchacha, que no sería mucho mayor que Miriam y Desirée, las más jóvenes de las niñas de Alcasser. 14 años. Legión recordaba con cariño el primer crimen que había cometido junto a su hijo y sus otros compinches. Él llevaba asesinando desde niño, por supuesto, pero aquel primer crimen en grupo era uno de los recuerdos más hermosos de su vida. Tal vez por eso se había comprado con nombre falso, hacía muchos años, aquel pisito en Alcasser. De alguna manera soñaba con revivir aquellos momentos maravillosos. – ¿Hielo picado? No es lo mismo que hacerlo uno personalmente. No queda igual. – Claro – dijo la niña, que sin duda estaba ayudando al padre o a la madre después de volver de clase. Jaime tuvo que luchar contra su deseo de matar a aquella joven dependienta. No podía distraerse. Había regresado a España para derrotar a Alessandra y a Gloria, para demostrarles que él siempre vencía a sus adversarios. No permitiría que se riesen de él. ¿Orgullo? Tal vez, pero iba a infligir a aquellas dos mujeres un dolor inimaginable. Tenía incluso un plan en marcha. Y la primera parte de su plan era el punzón. La segunda era acudir a una asociación animalista de la zona y adoptar a un perro. Le costó convencerles de que, pese a su avanzada edad, podía valerse por sí mismo y cuidar de su mascota. – No quiero estar solo y seguro que tienen un animal que también necesita compañía – rogó a un barbudo con rastas amante de los perros. Legión tenía los ojos brillantes, a punto de estallar en lágrimas. El barbudo se apiadó de él y Legión regresó a casa con un perro ratonero valenciano. Un animal de apenas 8 kilos y 17 años. Un pequeñín sin dientes apenas y una esperanza de vida de pocos meses, máximo un año. – Tienes que durar lo suficiente para consumar nuestra venganza, querido Ted. Porque había llamado al perro Ted en honor a Ted Bundy, tal vez el más famoso de los asesinos sádicos y torturadores como el propio Legión. Ted había matado a 30 mujeres y él aspiraba a alcanzar esa cifra antes de su muerte. Tal vez podría superarle. Sería algo maravilloso. – ¡Vamos, Ted! ¡Ven, amigo! Aquí tienes tu comida para perros "senior". Y tus palitos de menta para los dientes. Muy bien. Así, amigo. Come. Lo cierto es que Legión trataba a su pequeña mascota a cuerpo de rey, y el pequeño Ted creía que había encontrado el sitio ideal para pasar sus últimos días. – Un punzón y un perro – dijo entonces Legión, mientras se entrenaba con el arma y golpeaba a un rival imaginario–. Un plan simple pero efectivo. Porque Legión, desde las niñas de Alcasser, siempre se había valido de la intimidación, de un grupo de colaboradores, para capturar y someter a sus víctimas. Ahora no podía arriesgarse a un enfrentamiento físico. Tenía setenta años y ni siquiera de joven había sido un hombre atlético. Golpearía y desaparecería. Así de simple. Tendría que cambiar de modus operandi para vengarse de sus dos enemigas. Se sentía feliz porque aquello era un reto. Y a Legión le encantaban los retos. – Un, dos… un, dos – dijo Legión, cada vez golpeando más rápido a su rival imaginario. De pronto, en la televisión, vio la foto de su hijo. Subió el volumen y el rostro de Mauro se evaporó. En su lugar apareció una mujer de rostro serio que vestía un traje chaqueta. – Mauro Llorens, uno de los sospechosos de los crímenes de la sierra de Enguera, ha sido apuñalado en prisión. De momento su pronóstico es reservado. Así llamaban a su obra: los crímenes de la sierra de Enguera. Qué falta de originalidad y de respeto. Pero bueno, ¿qué se podía esperar de aquellos ineptos que hacían "realities" sobre crímenes en serie? – En cuanto haya nuevas noticias, informaremos de la evolución de este caso, que ha conmocionado a España entera por la brutalidad y el número de víctimas desenterradas, que ya asciende a… Legión bajó de nuevo el volumen. – Pobre muchacho. Pobre… Por primera vez en su vida, Legión sintió una punzada de dolor, de pena, de empatía. Al fin y al cabo, había visto nacer al muchacho, le había cambiado los pañales y le había enseñado a ser un asesino. Existía un vínculo entre ellos. ¿Al final resultaría que Legión era, al menos un poquito, humano? Se sorprendió de aquel descubrimiento. Pero al hacerlo creció su sed de venganza contra Gloria y Alessandra. La primera había capturado a su hijo, la segunda le había engañado y había escapado viva de la caja. – Si le pasa algo a mi hijo, les haré algo terrible. Peor aún de lo que había planeado. Algo terrible, Ted – le dijo a su perro, que le lanzó una mirada de cariño incondicional a aquel humano tan bondadoso. Y Legión prosiguió su entrenamiento, mientras pergeñaba un nuevo plan, uno todavía más violento y mortal, uno que destruyese las vidas de aquellas dos zorras para siempre. NOTA: existe una novela anterior a los hechos narrados en estas novelas, que explica la vida de Legión desde su nacimiento hasta los crímenes de Alcasser. Será publicada en el futuro, terminada la serie de novelas de Gloria Goldar. QUINTA PARTE AÚN QUEDAN FLECOS EN EL CASO ASUNTA 18 Habían puesto a nuestra disposición un coche de alquiler. La idea era disimular que estábamos en misión oficial a las órdenes del ministro Sánchez. Debíamos aparentar imparcialidad cuando en realidad estábamos obedeciendo órdenes. Sentí una sensación de "déjà vu", de haber vivido ya todo aquello. Y recordé que así había comenzado el caso Loveless, en un coche alquilado, a toda velocidad por unas carreteras que no conocía. Aunque esta vez al volante no iba la loca de Jacobella. Pero de cualquier forma, íbamos en un todoterreno atravesando carreteras gallegas a la máxima velocidad que permitía la vía, e incluso un poco más. Los jefazos nos apremiaban: teníamos que apoyar la investigación y tranquilizar a la población, siempre ávida de historias macabras. Conducía el subcomisario Vela. A su lado, en el asiento del acompañante, estaba Zarzo, que había aparecido como por ensalmo, probablemente llamado también por las altas jerarquías para cumplir con su deber. En la parte de atrás, Alessandra y yo mirábamos el verde paisaje con expresión indiferente. – ¿Cómo estás? – pregunté a Alex. – No lo sé. Bien, supongo. – ¿Y el señor Nevada? Alex ensayó una sonrisa. No le salió muy bien. Creo que me estaba mintiendo. – Lo pasamos bien. Al menos un tiempo. Ahora debe estar en su casa jugando a la Play, que es la cosa que más le importa en este mundo. Es un hombre. De todas formas, a mí me gustan las relaciones breves, ya lo sabes. – Se quedó pensativa un instante como si tuviera miedo a decir lo que seguía. Finalmente se encogió de hombros y murmuró: – Así debería haber sido la relación con Mauro. Intensa, bonita, y corta. – Intensa y corta sí fue. – Pero no bonita. Alex, por supuesto, no lo había superado. Nadie puede superar el secuestro y la traición de una persona que piensas que te tiene en alta estima, que incluso te ama un poquito. El verse encerrada en una caja, emparedada como un cadáver del tonel del amontillado de Poe, sin duda la habían puesto al límite de su resistencia. Yo creo que me habría vuelto loca. Además, Alex tenía un poco de figura trágica victoriana. A pesar de vestir en las antípodas de los vestidos recargados de esa época, tenía esa dignidad histriónica y trágica del romanticismo y del universo gótico. Una especie de Mary Shelley o de Emily Brontë del mundo moderno. – ¿Así que vamos a investigar de verdad el caso Asunta? – preguntó entonces Alex, supongo que por cambiar de tema. No quería hablar de ella misma. Yo decidí respetarla. – Sí. Y te advierto que esta vez nuestro margen de maniobra será escaso. – Bajé la voz, aunque Vela había oído mi conversación con Mariano prefería mantenerlo al margen –. Saben lo de Portugal. – ¡No me jodas! ¿Cómo lo han descubierto? Como Alex se había puesto a vociferar, ya no tenía sentido guardar el secreto. Así que proseguí en un tono de voz normal: – Supongo que buscaban algo de mi pasado para tenerme controlada, algo que me indujese apoyarles en caso de que las cosas se torciesen. Dieron con una mina de oro. Se trata de primeros ministros y jefes de gobierno, tienen recursos ilimitados. Vete a saber cómo encontraron las fotos, a quién sobornaron y de qué medios disponen para conseguir lo que quieren. – ¿Has dicho que tienen fotos? Alex estaba boquiabierta. – Y vídeo. Creo que todo parte precisamente de una grabación de una sucursal bancaria en Faro. ¿Te acuerdas cuando huimos de Faro? El ministro citó esa ciudad y, por el enfoque, la calidad de la foto, me parece plausible. Las cámaras de vigilancia en aquella época tenían una resolución de puta pena. Pero da lo mismo, porque mi cara se ve a la perfección, por lo que me tienen cogida por los ovarios. Cuando estaba con Alessandra me contagiaba de su forma de hablar y parecía una camionera, soltando tacos y frases zafias que no usaba con nadie más. – También nos tienen cogidas de los ovarios a mí y a Jacobella. – Cuando todo eso pasó, no eráis mayores de edad. No tienen nada contra vosotras. Solo contra mí. Alex me cogió de la mano. – Si tienen algo contra ti también lo tienen contra las primas Campi. Tus ovarios son mis ovarios. Alessandra, hasta cuando estaba deprimida, resultaba graciosa, ocurrente, soez y mal hablada. Una especie de miscelánea única e irresistible. Respondí a su apretón de manos con fuerza y volvimos a mirar hacia la carretera. No quería continuar con aquella conversación, así que decidí cambiar de tema y de interlocutor. Yo también tenía derecho a salirme por la tangente como había hecho antes Alex. – ¿Sabéis a dónde vamos, chicos? Me respondió Zarzo, que supongo que había sido informado por las autoridades competentes. – A Montouto. A la casa de los padres. ¿Montouto? Aquello era parte de Teo, el pueblo coruñés donde vivieron los padres de Asunta. Antes de ser condenados por su asesinato años atrás, claro. – No sé de qué nos servirá remover el pasado si este es un nuevo asesinato – dije, sin entender para qué íbamos a la casa de los condenados por un crimen anterior. Al fin y al cabo, se había producido un nuevo crimen y por eso estábamos allí. – No, no es eso – dijo entonces zarzo –. Vamos a la casa de los padres de la nueva chica asesinada, de Lidia Prado. ¿Y los padres tenían una casa de campo en la misma localidad? Porque hablábamos de Montouto, una porción del municipio de Teo de muy pocos habitantes. En el avión, el ministro ya había dicho que los padres de la nueva víctima eran de la misma zona, pero no me imaginé que estuvieran tan cerca. – Demasiada casualidad – opiné. – Y ahí no acaban las casualidades. Ya veréis. Vela condujo en silencio los siguientes kilómetros, una vez abandonamos la autopista y entramos en la autovía. El subcomisario estaba ensimismado; a veces farfullaba algo en voz baja, creo que exabruptos. Ya lo conocía lo suficiente para saber que algo le estaba rondando la cabeza: – ¿Qué te pasa, Ángel? – Lo que me pase es cosa mía. – Venga, no te pongas borde. Hay algo en este caso que te pone nervioso. En el avión, cuando hablamos con el ministro, ya quedó claro que tú no querías… – No sabes de lo que estás hablando. – Precisamente. Por eso quiero que me lo expliques. Se hizo el silencio. Los kilómetros continuaron pasando. Vela aspiraba profundamente, con dificultad, como si estuviese hiperventilado. A ratos gruñía. – Yo estaba aquí cuando pasó todo. – ¿Todo? Alessandra siempre fue más lista que yo, cazaba las cosas al vuelo. Así que me lo explicó: – Vela estuvo implicado en la investigación del caso Asunta original. ¿No es eso lo que querías decir, subcomisario? No hubo respuesta, así que insistí: – Ángel, ¿tiene razón Alex? Pensaba que habías pasado toda tu carrera en Valencia. Vela tragó saliva. Le costaba hablar y no paraba de hacer muecas. Aquel asunto le enfadaba de verdad. – Mi madre tenía cáncer en el 2013. Estaba muy enferma. En las últimas. Ella es de Padrón, que no está lejos de aquí. Quiso pasar sus últimos años en su tierra. Pedí el traslado temporal y me lo concedieron en la policía judicial. Sí, estaba aquí cuando sucedió el caso Asunta y formé parte del equipo que investigó el caso. La policía judicial estaba al servicio de jueces y fiscales. Y realizaba todo tipo de tareas a su servicio, sobre todo durante la averiguación inicial de un caso, practicando las diligencias necesarias para poner en funcionamiento la instrucción. – ¿Y por qué no me habías dicho nada? – Porque no es algo que me guste recordar – respondió de forma inmediata, esta vez sin circunloquios ni gestos nerviosos. Vela y Zarzo intercambiaron una mirada. Me pareció que su segundo le estaba aconsejando que no era una buena idea seguir hablando. Pero el consejo no era necesario porque estábamos al final de nuestro trayecto y la conversación se terminó abruptamente. – Ya llegamos – dijo entonces Vela. El coche se detuvo delante de un largo muro de piedra con una verja de hierro en su centro. Aparcamos a un lado. – Es ahí – dijo Vela Tras el portalón había jardín bien cuidado. La casa quedaba a unos cien metros, que atravesamos sin apenas trabas de los policías que vigilaban. Sin duda les habían indicado que tenían que facilitarnos el paso. Una vez en la casa, vimos muebles de madera cara, una escalera que subía a la planta de arriba y una talla de una virgen en una hornacina. Encontramos a los padres en el segundo piso, sentados en unas sillas de mimbre, pálidos, observando acobardados cómo los funcionarios y el juez de instrucción revolvían la casa. – Maldita sea. ¡Esto tiene que ser una broma! Vela estaba parado en medio de la estancia con los brazos en jarras. Casi había lanzado un grito al ver a un hombre vestido de paisano que se llevaba una bolsa de pruebas con unas cuerdas de color naranja. Un policía judicial iba tras él con otra bolsa que contenía pequeñas cajas que parecían medicamentos. – Como puedes ver, subcomisario, esto no es exactamente un imitador. El que había hablado era el que vestía de paisano, con pantalón, camisa y una gabardina corta. Era un hombre de estatura media con una frente prominente y una enorme nariz ganchuda. Sonrió mostrando unos dientes blanquísimos en una cara cuadrada y morena. Me cayó mal de forma instintiva, tal vez porque percibí una hostilidad entre él y Vela. – ¿De verdad? – dijo el subcomisario. – Pues por lo que he oído esto parece una imitación en toda regla, juez De Soto. – No, no lo es – dijo Antoni de Soto–. Es el mismo jodido asesinato. No una imitación. Sé que es exactamente lo mismo. Y lo probaré. – Por supuesto. Eres un experto en llegar a una conclusión a los 10 minutos de empezar el caso y luego terminar probándola, contra viento y marea… y hasta en contra de todas las pruebas si es necesario. De Soto soltó una carcajada y se alejó con su bolsa de pruebas, meneando las caderas, muy satisfecho, como una modelo que se exhibe en una pasarela. Aquellos dos hombres tenían una historia en común que no tardaría en conocer. De todas formas, en ese momento ya tuve la sensación de que no quería conocerla. Pero en este caso, desde el principio, tuvimos escaso control de los acontecimientos. Era como un torrente que se iba llevando todo a su paso y, finalmente, acabaría con nosotros. Vela debía tener la misma sensación, porque dijo una frase que ya le había oído muchas veces, una frase que decía en momentos como aquel, en que, airado, dejaba que su vena escatológica saliese a la superficie: – Siempre lo he dicho: no hay nada peor que remover la mierda. Y esta vez tendremos que removerla de verdad. 19 El juez instructor De Soto había hecho un aparte con el jefe del operativo. Cuchicheaban entre ellos. Miré en derredor y vi a los padres de la nueva niña asesinada, de Lidia, sentados ahora a una mesa, con un policía vigilándoles en todo momento. El padre estaba serio, conteniendo el llanto, pero la madre se había derrumbado. Lloraba y lanzaba hipidos. Parecía a punto de desmayarse. Su marido le cogía de la mano. Vela se acercó al jefe de policía y al juez, a los que saludó brevemente con una inclinación de cabeza. – Explícame mejor lo que me has dicho antes – dijo Vela a De Soto–. Todo eso de que es el mismo asesinato y no una imitación. – Me han dicho que eres un observador y nada más – dijo el juez –. Así que observa. – Tenemos que darles todas las facilidades – dijo el jefe de policía. –. Al menos tú tienes que hacerlo. Yo tengo que hacer mi trabajo. El jefe se alejó. De Soto y el subcomisario quedaron uno frente al otro, de pie, los ojos como teas, enfrentados. – A mí esos dos no me las dan con queso – dijo De Soto señalando a los padres–. Farsantes y asesinos, eso es lo que son. – Ya. – Cuando hemos llegado a la casa, ¿sabes lo que ha pasado? Había en un cubo de basura una cuerda como la que encontramos en el cuerpo de Asunta y ahora de nuevo en este caso. La madre se abalanzó hacia ella y yo la detuve. – Igual se inclinó para ver qué demonios era esa cuerda porque no la había visto en su vida. – No me jodas. – Si cualquier cosa que pasa la interpretamos en perjuicio de los acusados, seguro que resultan culpables. De este crimen y de cualquier otro. – Ya estamos con tus escrúpulos. Estos dos son unos mentirosos. Se hacen los inocentes como los padres de Asunta. Pero te digo que el caso Lidia Prado está bien claro. – Pues dime lo que ha pasado. De Soto señaló a los padres con un dedo acusador. – Joder. ¡Está bien claro! No son dos casos que se parecen, no es un imitador sino que es el mismo caso. Nos la quieren dar con queso. – Explícate y deja de hablarme de queso. De Soto soltó un gruñido. Entonces dijo: – Son de la misma localidad, Montouto, tienen una hija de la misma edad y, sea por la razón que fuere, quieren librarse de ella. Han oído hablar del imitador de Aldaya, de ese que mató a una chica china y quiso hacernos creer que tenía algo que ver con el caso Asunta. Y dicen: vamos a matar a nuestra hija exactamente de la misma manera que mataron a Asunta. Así todo el mundo creerá que hay realmente un imitador que mató a nuestra pobre hija Lidia. O mejor aún, alguien que mató a Asunta y a la niña de Aldaya y también a Lidia Prado. Demasiados asesinatos para ser solo azar. – Es que comienzan a ser demasiados asesinatos para ser "solo azar". – Tonterías. Aquí lo único que tenemos es a dos asesinos que están recreando otro crimen para ocultar el suyo. – Y todo eso lo has decidido en 30 segundos, nada más entrar en esta casa. De Soto le lanzó a Vela una mirada furibunda. – Exactamente. Un investigador avezado no necesita más. Pero claro, tiene que ser un buen policía y tú no sabes lo que es eso. De Soto le dio la espalda a Vela sin más ceremonia. Se alejó con varios de los policías que estaban registrando la casa y recogiendo indicios. – He colaborado contigo – dijo a Vela mientras se alejaba –. Díselo a los jefazos que te han mandado aquí a hacer el pelele. Ah, por cierto. Me han asegurado que serás bueno y nos ayudarás… no como la vez anterior. Así que espero que te guardes tus opiniones o, mejor, que te las metas por el culo. Alessandra se acercó a Vela. Apenas habían hablado dos o tres frases durante la investigación de Alcasser y nada desde que la habían rescatado. Pero sintió la necesidad de apoyar a aquel hombre con los puños crispados en medio del salón. – Ese tío necesita una buena patada en los huevos. Vela volvió la cabeza. Miró a Alex. – Ya se la di. – ¿De veras? – Discutimos: él me dio un puñetazo yo una patada bien dirigida en una zona sensible. Lo dejé fuera de juego. No nos sancionaron a ninguno de los dos, pero yo tuve que regresar a Valencia deprisa y corriendo. – Y todo por el caso Asunta – tercié, dando un paso en dirección a un hombre que ya consideraba un amigo. – Digamos que fue por diferencias de criterio policial y judicial. Por el rabillo del ojo, vi que Zarzo se dirigía hacia donde estaban los padres. Aquel era un hombre callado, siempre dispuesto. Un gran profesional. Había sido una sombra durante el caso Alcasser y el de las Ocho de Badalona: una sombra de gran ayuda. No llamaba la atención, pero siempre estaba al tanto de todo. Se acercó para dar un pañuelo a la madre de Lidia Prado, que seguía llorando desconsolada. Los vi hablar brevemente, supongo que de nada particular. Todos nos dimos cuenta de que, al mismo tiempo que consolaba a la madre, estaba recabando datos para ayudar en nuestra investigación paralela. Zarzo regresó hasta donde estábamos nosotros y dijo: – El padre se llama Carlos Prado: periodista y abogado. He preguntado y me han dicho que es un tipo gris, un segundón en ambos oficios. La madre es abogada también, aunque no ejerce. Se llama Charo Folgueiras. La niña fallecida, Lidia, tenía 12 años recién cumplidos. No es oriental ni adoptada. La tuvieron por parto con cesárea. Siempre me sorprendía la cantidad de información que podía conseguir Zarzo en una conversación casual. Por eso era la mano derecha de Vela. – Entonces no todo es igual que en el caso Asunta – opiné. Sí lo era, como supimos más tarde, el lugar del asesinato, la edad de la niña, las cuerdas usadas para atarla y las drogas que había tomado. Y más tarde aparecerían nuevas coincidencias, algunas sencillamente increíbles. – Aunque intentes imitar un caso hasta en el más mínimo detalle, incluso si lo has cometido tú… al final descubres que no hay dos casos iguales – dijo Alessandra desde su perspectiva de forense. Y tenía razón. En los minutos siguientes, luego de un pequeño conciliábulo privado en el que expusimos lo poco que sabíamos del caso, resolvimos marcharnos. Porque descubrimos que sobrábamos. Como también los padres, a los que la policía y el juez instructor habían declarado ya culpables. Nadie los trataba como a los padres de una niña asesinada sino como sospechosos. Antes de irnos, me acerqué a hablar con ellos, tal y como había hecho Zarzo. – Hola. – Hola – repuso el padre, Carlos. – Soy una investigadora independiente que trato de ayudar… – Usted es Gloria Goldar. La he visto en la televisión. – Sí. Una lata esto de ser famosa. Pero a veces sirve para evitar dar explicaciones. Insinué una sonrisa. Los padres no pudieron responder a mi gesto amistoso. El rictus de sus rostros se había quedado congelado. – Están seguros de que mi hija es la que ha aparecido… – comenzó a decir Carlos Prado. Yo ni siquiera había visto aún el cadáver. Acababa de llegar y sabía menos que ellos. – Todavía no podemos adelantarle nada al respecto – mentí, por no reconocer mi ignorancia –. Pero muy pronto podremos decirles algo oficialmente. La madre, Charo, no había dejado de llorar durante toda nuestra conversación y decidí que era mejor no presionarla. Me despedí e iba al encuentro ya de Alex, Zarzo y el subcomisario Vela cuando oí una voz a mi espalda: – Si la que ha muerto es mi niñita – decía el padre –. Si es ella…, por favor encuentre usted a quien lo hizo. Asentí con la cabeza. Los periódicos me ensalzaban día y noche como la mente más preclara de la investigación criminal en España. Incluso en una situación terrible como la que vivíamos, aquel hombre roto quería confiar en mí. – Ayudaré en todo lo que pueda. Se lo aseguro. Salí a la calle. Delante del enorme portalón de hierro de la entrada, se hallaban mis compañeros. Bueno, no todos ellos. A Zarzo no se le veía por ninguna parte. – ¿Dónde está…? – Lo he mandado a la Jefatura Superior de Policía de Galicia – dijo Vela –. Necesito que me apoye en la sombra, que esté en la Central, que use sus oídos y nos mantenga informados. Los policías de a pie a veces saben más de lo que pensamos. Estoy seguro de que la información que conseguirá nos será de gran ayuda. Además, conseguir información es su especialidad. Alex estuvo de acuerdo con aquella línea de actuación, y yo también creí que era lo más correcto. – ¿Qué hacemos ahora? – inquirí entonces. – Acabamos de ver el lugar donde la policía cree que murió la niña, en esta casa, en su habitación, asfixiada probablemente. Ahora vamos a ver el lugar donde ha sido hallado el cadáver. – ¿Estamos seguros de qué es Lidia Prado? Su padre me ha preguntado… – Sí – me interrumpió Vela –. Están seguros de que es ella. Tiene una pierna mucho más corta que la otra: Dismetría de extremidades inferiores. Eso me acaban de decir. No te acostarás sin aprender una cosa más. Nuestro amable mecenas, el ministro Sánchez, le había llamado mientras yo hablaba con los Prado y le había puesto al corriente de las primeras indagaciones. Vela suspiró antes de añadir: – La niña nació con un hueso del muslo más corto de lo debido. Por tanto, a simple vista parece claro que se trata de Lidia. Pero vamos a investigar a ver lo que descubrimos. Sea quien sea, es la hija de alguien y casi seguro que es la hija de los Prado. – ¿Ni siquiera sabemos quién es la niña al cien por cien… y De Soto ya sabe que Carlos y Charo son los asesinos? ¿Y ha construido ya toda una teoría sobre la imitación tan perfecta que no es solo imitación, y no sé cuántas tonterías más que le oí decirte? – inquirí, extrañada. – Es Antoni de Soto, amiga mía. Todo lo tiene siempre claro y diáfano. Es el gran poseedor de la verdad. Por eso le llaman " De Soto, caballo y rey". Tuvimos que refrenar una carcajada. Alex lo consiguió a duras penas, y llegó a escucharse un chillido apagado. La expresión "sota, caballo y rey" era muy popular en España. Hacía referencia a las tres cartas principales de la baraja española. Con tal expresión mostramos que algo es obvio, repetido, sin sorpresas. "Yo siempre hago lo mismo en el trabajo: sota, caballo y rey"… era una forma de decir que las cosas se hacían sin alteraciones ni sobresaltos. Y así era por lo visto el juez De Soto. Señalaba al culpable a las primeras de cambio, organizaba la investigación para que fuera a la cárcel y al final, claro, acababa condenado. – En realidad, no tiene gracia – dijo Vela. Y tenía razón. Una niña estaba muerta y la investigación cerrada antes de empezarse. Aquello no era justicia. Con paso calmo, ominoso, entramos en nuestro todoterreno. – ¿Puedo decir una cosa? – preguntó entonces Alex, que se había sentado sola en la parte de atrás. Yo me había colocado en el asiento del acompañante. – Claro – repuso el subcomisario dándole al botón del encendido. Alex carraspeó. Ella era un ser humano único, alguien capaz de sobreponerse a todo, incluso a su secuestro, al encierro en una caja, al terror inaudito de aquellos días. Nunca dejaba que la realidad le alejase de un instante de felicidad, de un instante de ver más allá de la crueldad del momento presente. Yo no sabía cuánto estaba luchando contra aquellos recuerdos, y pensaba que podía reírse de todo, incluso de las cosas más terribles. Nadie era capaz de distender una situación mejor que Alex, cualquier situación. Así que estaba esperando que se metiese con De Soto, que dijese algo graciosísimo, aún mejor que aquello de "De Soto, caballo y rey" que, bien mirado, era más bien algo triste. Por eso me quedé helada cuando dijo: – Me importa poco lo que ese mamón de Mariano Sánchez tenga contra vosotros. Yo estoy aquí para descubrir la verdad. Y si eso cabrea a De Soto o a todos los políticos de este país, me suda el coñ… que me trae sin cuidado, vaya. El subcomisario agradeció con una inclinación de cabeza que hubiese optado por una versión menos zafia y soez de aquella frase. A pesar de su habitual vena escatológica, a Ángel no le gustaban las mujeres mal habladas. Esto es mucho más común de lo que podamos pensar. Es habitual que hombres soeces, siempre con "ostia puta" y "cojones" y palabras malsonantes en la boca, consideren poco femenino y de mal gusto ese mismo hábito en una mujer. – Nosotros estamos atados de pies y manos – dijo el subcomisario–. Pero tú no. Y te agradecería que descubras esa verdad de la que estás hablando. Especialmente si eso cabrea a De Soto y a Mariano Sánchez. Yo te daré todas las facilidades que pueda, información que consiga Zarzo y cualquier cosa que esté a mi alcance. Pero prométeme una cosa. Nada de andarse con miramientos. – De puta madre – repuso Alex. Pues igual me había equivocado. Ángel y Alessandra se iban a llevar genial. Ambos eran igual de francos y tenían la boca igual de sucia. Como siempre, yo acabaría siendo la más mojigata, a pesar de mis esfuerzos por integrarme. Dios, qué cruz el haberme educado en un colegio de monjas. – Gran idea – dije entonces, incapaz de ponerme a su altura y decir un taco. Entonces Ángel puso la primera y salimos en dirección a la pista forestal de la parroquia de San Simón de Ons de Cacheiras. Nos esperaba el cadáver de una pobre niñita de 12 años. Informe "CASO ASUNTA" 2. El asesinato LA DESCONFIANZA DE LAS FUERZAS POLICIALES Como en el caso Loveless, la policía desde el principio desconfió de los padres de Asunta. En ambos casos, se trataba de personas de un carácter introvertido, de esas que no caen bien. Un gesto de la madre, interpretado como un intento de hacer desaparecer unas cuerdas de un cubo de basura, les condenará. A partir de ese momento, todas las miradas se centrarán en los progenitores. UNA CUERDA NARANJA Las cuerdas que ataban las manos de la niña son más conocidas como cordel para pacas o cuerda para empacar. El modelo hallado no es habitual en esa zona de Galicia, pero tampoco se trata de un modelo imposible de hallar, aunque sí bastante raro. Un rollo del mismo tipo de cuerda fue hallado en casa de los padres en Montouto. Lo más curioso de este indicio contra los padres fue que el corte de las cuerdas halladas junto al cadáver no coincidía con el rollo de la casa. Podían pertenecer o no al mismo rollo, pero si era así, faltaba un fragmento. Lo que quiere decir que, en caso de que los padres fuesen los asesinos, cortaron un trozo del rollo y ataron a su hija. Luego cortaron otro, no lo usaron y lo hicieron desaparecer. Pero el resto del rollo lo dejaron en casa, donde fue finalmente encontrado. No se trata de que hubieran pasado meses y ese trozo se perdiera quién sabe dónde, es que ese trozo debió perderse o tirarse en un lapso de tiempo de dos horas. Los asesinos tuvieron cuidado en eliminar un fragmento de cuerda, pero no el rollo entero. Lo que, como poco, es extraño. Si quieres hacer desaparecer algo, no tiras un fragmento de cuerda sino el rollo al que pertenece. La otra opción es que se perdiese ese trozo. ¿Dónde? ¿Lo tiraron a un contenedor de basura pero dejaron el rollo incriminador en su casa? ¿Yendo en coche al lugar donde abandonaron el cuerpo perdieron justo ese fragmento? ¿Se les cayó en alguna parte? Como en muchas otras incógnitas en este caso, se optó por razonar en perjuicio de los acusados. Ese trozo se perdió y punto. Se trataba del fragmento que habría probado que eran los asesinos, pero como no estaba (y debía estar para condenarlos) se llegó a la conclusión que realmente existió, pero se evaporó en algún momento indeterminado. 20 Una pista forestal. Un lugar de muerte. Unos centenares de metros de carretera mal asfaltada, flanqueada por árboles y matorrales. Y un cartel. Un enorme cartel blanco en el que se lee: PEDIMOS JUSTICIA PARA ASUNTA. Y centenares de postales, muñecos, flores… que personas de toda España dejan en el suelo, en un altar improvisado o colgando del pino junto al que se halló el cadáver. Un poco más allá, un segundo cartel, dirigido a los padres de la fallecida: NO TUVISTEIS COMPASIÓN CON LA NIÑA, HIJOS DE LA GRAN PUTA. E incluso un tercer cártel: DINOS DESDE EL CIELO QUÉ PASÓ CON TUS ABUELOS. ¿TAMBIÉN LOS MATARON ESOS CABRONES? Porque hace tiempo que corre el bulo de que Rosario Porto y Alfonso Basterra mataron también a los abuelos adoptivos de la niña. Por dinero, se dice. Jamás se les encausará por ello, pero todo el mundo lo cree. Tanto es el odio que la población tiene hacia la pareja que en las coronas de flores, en las notas, en los peluches… no se lee el nombre de la niña: Asunta Basterra Porto sino su nombre chino, el que tenía antes de ser adoptada: Asunta Yong Fang. Hay incluso una campaña popular para que se le retiren post mortem los apellidos de los parricidas, esos a los que los carteles llaman "cabrones" e "hijos de puta". Ah, la gente odia profundamente a Rosario y Alfonso. Él condenado en la cárcel desde hace años. Ella ahorcada en su celda luego de ser hallada culpable. Y ambos presentes en la memoria colectiva de una sociedad que fue aleccionada día y noche, sin descanso, para odiarlos. Mas lo impensable acaba de suceder. Un nuevo cadáver ha aparecido donde fue hallada Asunta en 2013. Se trata de Lidia Prado y, debido a este macabro hallazgo, todo está a punto de saltar por los aires. – Está sonando mi móvil – dijo Vela –. Cógelo. Seguíamos en el todoterreno, muy cerca de la pista forestal. Entendí a duras penas el gesto que me hacía con la cabeza en dirección a su chaqueta y cogí el aparato de un bolsillo. Comencé a trastear nerviosamente. – ¡Vamos, pon el manos libres! – dijo Vela. – Yo… Yo… Alex me quitó el teléfono de las manos. Pulsó una serie de botones mientras decía: – Veo que esto sigue sin serlo tuyo. – Mi móvil o mi celular, como le llama Jacobella, ese sé cómo funciona. Y me ha costado lo mío aprender. Pero este es el de Ángel y no… La voz de Zarzo interrumpió mis comentarios. – Jefe, ¿está ahí? – Sí, estoy. Dime – respondió Vela, alzando el tono de voz para qué le oyese bien al otro lado. Alex sujetaba el teléfono en su mano junto a la oreja derecha del subcomisario. – La niña ha aparecido en efecto en la pista forestal de Teo, la misma de la otra vez. En el mismo lugar donde apareció Asunta, supongo que la recuerdas. – Perfectamente. – Están midiéndolo todo y creen que incluso movieron el altar con los muñecos para colocar a Lidia en el mismo punto exacto. Igual que la vez anterior. – Vale. ¿Sabes algo más? – Nada digno de mención. Parece que por aquí no te tienen en mucha estima. No están muy abiertos a contarme nada porque trabajo contigo. – Ya me lo suponía. Pero sigue intentándolo. – Claro. Ten cuidado con De Soto. – ¿Por algo en especial? – Por nada. Y por todo. Los oigo cuchichear. Creen que esta vez De Soto te va a poner en tu sitio. Supongo que tenéis alguna deuda pendiente que va más allá de lo que me has contado. – Supones bien. Vuelve a llamar en cuanto sepas algo, Zarzo. – Por supuesto, jefe. Nos vemos. Se cortó la comunicación. Me quedé mirando a Ángel largamente. Él no movía la vista de la carretera. Alex me entregó su teléfono y yo volví a introducirlo en su chaqueta. Entonces fue cuando me decidí a hablar: – ¿Me vas a explicar un poco más lo que está pasando? Más allá de que os caéis mal y de vuestras diferencias en la investigación. Creo que Alex y yo necesitamos detalles. – De momento no os voy a explicar nada más. Algunas cosas prefiero no contároslas y otras creo que es mejor que las descubráis vosotras solas. Así no influiré en vuestra visión de los hechos. Cuando llegue el momento hablaremos. – ¿Cuando la mierda nos llegue hasta el cuello? – No. Ya nadamos en la mierda y creo que la altura superó hace rato nuestra barbilla. Así que no te preocupes. Miré a Alessandra que, en el asiento de atrás, parecía divertida con todo aquello. Le gustaban los misterios. Le gustaban los retos y creo que, en el fondo, prefería que no nos contasen nada para elaborar sus propias teorías. – Mira, Ángel. Creo que deberías por lo menos explicarme… El coche frenó en seco. Estábamos a menos de un kilómetro de la pista forestal. Vela se rascó el cuello. Puso las luces de emergencia. Un coche de la Guardia Civil nos adelantó. Todavía estaban llegando coches al lugar del asesinato. – Vosotras os bajáis aquí. – ¿Cómo? – Estallé –. Una cosa es que no nos expliques nada y otra que pienses que nos puedes sacar de la investigación. – No quiero sacaros de la investigación. Quiero que investiguéis por vuestra cuenta. Se hizo el silencio. Como siempre, Alex entendió la situación antes que yo. –Por ahí se va a la pista forestal esa, ¿no? – dijo Alex, señalando hacia el otro lado de un huerto y una casa baja. Se había fijado que el coche que acababa de pasar había girado en aquella dirección. – Sí – reconoció Vela –. Sin hacer ruido, os mantenéis a una prudente distancia, como si fueseis unas vecinas curiosas y nada más. Podréis verlo todo desde una posición probablemente más ventajosa incluso que la mía. Además, seguro que os echáis unas risas mientras discuto con De Soto y toda esa panda de gilipollas. Ángel me miró. Trató de sonreír. No le salió muy bien. – No creas que hay una conspiración policial – me dijo entonces –. No se trata de eso. Es algo mucho más sencillo y mucho más banal. Tiene que ver con cómo funcionan las cosas más que con las personas. Si el sistema está mal diseñado, no es raro que las personas que trabajan para él acaben desarrollando vicios y cometan errores que al final acaban sustentando al propio sistema. – No he entendido nada de lo que has dicho. En el asiento de atrás, Alessandra se echó a reír. – Lo que ha dicho es que la policía no ha cometido ningún asesinato ni están cubriendo a unos asesinos ni hay nada realmente turbio detrás de todo esto. – ¿Y entonces? Alessandra vio la puerta del coche y salió. Estiró los brazos. – Entonces vamos a investigar por nuestra cuenta y a ver qué descubrimos. Más tarde, el subcomisario nos explicará lo que pasa y dejará de ofrecernos circunloquios y explicaciones vagas. ¿No es eso? – Más o menos. Digamos que sí – reconoció vela. Me bajé del coche con semblante malhumorado. No tuve tiempo para pensar mucho más en lo que estaba sucediendo. Alessandra ya avanzaba a través de una finca privada, primero atravesando un huerto, luego escondiéndose detrás de un grupo de eucaliptos. El camino hacia la pista forestal estaba lleno de casas de una o dos plantas con tejados de pizarra. Observé un camino muy tranquilo, a mi izquierda, por el que podríamos haber avanzado junto a la carretera. Pero a Alex parecía haberle emocionado el papel de espía, y corría entre los zarzales pinchándose las piernas porque llevaba un pantalón corto. Se reía entre dientes cada vez que se hacía daño. – Silencio – le dije en un susurro. Cada vez estábamos más cerca de donde se encontraba el cordón policial. Por tanto, nos alejamos ya del todo de la carretera y fuimos campo a través. Estábamos a menos de 100 metros y avanzábamos entre la hierba baja y grupos aislados de castaños, fresnos y eucaliptos. Llegó un momento en que, por seguridad, nos pusimos a cuatro patas. Cualquiera que nos viera habría quedado muy sorprendido, las dos con el culo en pompa contemplando la escena de un terrible crimen en la distancia. No quedaría nada bien en un plano de una película de misterio ni en una novela, pero así es el mundo real. Porque nosotras éramos reales. Investigadoras reales en un mundo real. No éramos parte de un thriller policial sueco, gente con semblante amargo contemplando cómo cae la lluvia sobre los rostros de sus interlocutores y diciendo frases profundas. Nosotras éramos dos mujeres normales que tratábamos de investigar crímenes. Decíamos tacos, no estábamos amargadas, no éramos alcohólicas, no creíamos que el mundo estaba en nuestra contra. Nos gustaba reír, nos enamorábamos, nos equivocábamos. No éramos personajes de una novela o, si lo éramos, lo ignorábamos por completo. Éramos personas y actuábamos como personas. A mí no me gustaban muchas novelas policíacas precisamente por eso. Los detectives eran estereotipos y no seres humanos. Nosotras éramos otra cosa, tan humanas como nos era posible. – ¿En qué piensas? – dijo en ese momento Alessandra –. Estás ahí embobada mirando al cielo en lugar de la pista forestal. – Pensaba en todo lo que estamos viviendo, en esta situación, en la investigación, en todo un poco. – No es momento de ponerse a pensar. Mira. Allí está la niña. La vimos tirada en el suelo. Parecía dormida o caída de bruces, con un brazo bajo la barriga. Recordaba lo suficiente el asesinato original Asunta para saber que era exactamente la misma postura en que había parecido la primera niña. Era de suponer que, cuando terminasen de hacer las mediciones, descubrirían que estaba exactamente en el mismo lugar, centímetro a centímetro. Como había dicho De Soto, no se trataba de una imitación sino del mismo caso o, para ser más exactos, de una imitación demasiado perfecta. Él sospechaba de los padres de Lidia Prado precisamente por eso. Yo no lo tenía tan claro. Era tan perfecta que solo el asesino original podría haberla repetido. – ¿Y ahora qué hacemos? – pregunté a Alessandra, porque comenzaban a dolerme las rodillas. Alex no respondió. Se tumbó en el suelo y buscó un buen sitio para observar lo que estaba pasando. Usó su iPhone para ampliar la escena que teníamos delante de nuestros ojos. El coche de Vela acababa de llegar tras pasar un par de controles y de charlar un momento con miembros de la policía judicial y de la Guardia Civil. El subcomisario aparcó a un lado de la pista forestal. Al verlo llegar, un policía y un secretario judicial que acompañaban a De Soto habían estallado en carcajadas. Vimos que el juez se acercaba lentamente al coche del subcomisario. Me dio un poco de lástima el pobre Ángel. Parecía más un anciano que un hombre al borde del retiro. Encorvado, disminuido, obligado por los políticos a un último servicio que parecía más una rendición. – Pobre Ángel – solté sin darme cuenta. – ¿Pobre? – dijo Alessandra –. Nos las hizo pasar putas en la investigación del caso Alcasser. Alessandra tenía razón, pero las personas son distintas cuando convives con ellas, cuando las conoces mejor, cuando pasas penalidades a su lado, cuando los políticos te amenazan y cuando acabas formando equipo, te guste o no. Ahora entendía un poco mejor a aquel hombre arisco, o creía entenderlo. – Es un buen tipo – repuse –. No digo que sea perfecto, pero he aprendido a respetarlo. – Bah, palabras. No podemos fiarnos de nadie. Yo solo me fío de ti. Alex no me había dado las gracias por salvarle la vida. En realidad, no había dicho absolutamente nada sobre su secuestro. Desde que fue liberada se había puesto una máscara de Alex antes de ser secuestrada y parecía ella misma. Pero yo sabía que no era así. O no siempre. Nadie puede ser tan fuerte, ¿no? Se había marchado a Estados Unidos. Jacobella me había dicho que en ningún momento la vio llorar ni deprimida. ¿También me mentía? Seguramente. Ellas eran familia y debían tener sus secretos. Pero el caso es que Alex no había ido al psicólogo. No tomaba medicación. Parecía que había borrado aquella terrible experiencia que viviera en la caja que construyó Legión. Aquella concesión, aquel "solo me fío de ti" era lo más cercano a un "gracias" que yo había recibido, lo más cercano un reconocimiento por mi esfuerzo. Yo no deseaba que me agradeciese nada, pero me preocupaba que huyese de aquel recuerdo. Sabía que ella no quería reconocer que había sucedido algo que merecía su agradecimiento. Actuaba como si hubiese sido un lance más sin importancia, como cuando se torció un tobillo en La Romana. Pero su enfrentamiento con Legión había sido otra cosa. Las dos lo sabíamos. Era una de esas experiencias que te marcan para siempre. – No habría podido rescatarte de no ser por Ángel Vela. Él me creyó cuando le dije que estabas en peligro. Mandó investigar a Zarzo cuando aún no tenía ninguna orden oficial de sus superiores ni permiso de un juez. Alex apretó los labios. Era evidente que no quería hablar de su secuestro, ni siquiera pensar en él. Vi que le brillaban los ojos como si estuviese a punto de estallar en lágrimas. Pero el brillo duró un instante. Luego desapareció. – Pues entonces tienes razón. Es un buen hombre. Un tío de puta madre. Si ya has terminado de loar al subcomisario y a la madre que lo parió, ¿podemos seguir investigando este crimen? Y Alex giró la cara en dirección contraria donde yo me hallaba, como si mirase hacia la inmensidad del prado o hacia las nubes negras de tormenta que se cernían sobre nosotras. Todo para que no viera que los labios le temblaban y estaba conteniendo un sollozo. 21 Estábamos enredadas en la espesura, mirando hacia la pista forestal, como unos comandos de una película de acción. Solo nos faltaban los uniformes de camuflaje y un poco de pintura en la cara. Alex iba a decir alguna cosa, pero le pedí silencio poniendo un dedo sobre mis labios. Murmuré de forma casi inaudible: – Por ahí viene De Soto. El cadáver de la niña, de Lidia Prado, yacía sobre la hierba. Decúbito prono, la cabeza hundida en un montón de hojas. – Yo creo que todo está muy claro – dijo De Soto. El subcomisario Vela, a su lado, le miró con desprecio. – Por supuesto. ¿Cómo no? La primera persona con la que te cruzas es el culpable y, como bien dices, todo está resuelto. – Ahora me dirás que tampoco estás de acuerdo esta vez con que sean los padres. De Soto respiraba con dificultad, sorbiendo por la nariz, el rictus colérico, como si estuviese a punto de tener un ataque de nervios. Era evidente que aquellos dos hombres se odiaban. – Nunca dije que estuviese en contra, en teoría, de que los padres de Asunta fuesen sus asesinos. No sé si lo recuerdas. No era eso de lo que me quejaba. – El rostro de Vela se contrajo cuando vio a uno de los forenses volver el cuerpo de la niña para tomar muestras –. Me quejaba de otra cosa. Y esta vez creo que tendré que quejarme de lo mismo. –Oh, vaya, el gran Ángel Vela y los procedimientos. Todo debe hacerse según sus criterios morales y no como marca la ley. Qué hermosa es la moralidad cuando se es Ángel Vela. Una pena que nosotros no seamos como él. El forense llevaba un mono blanco desechable con capucha y una mascarilla. Levantó una mano hacia De Soto y señaló en dirección al pecho y el cuello de Lidia. Había una substancia blanquecina claramente visible. Comenzó a tomar muestras. A Asunta le habían descubierto también un líquido extraño en el mismo lugar. Semen. Fue uno de los grandes escándalos del caso. – Ya te lo dije en la casa de estos asesinos imitadores. Está muy claro. Los padres de esta pobre pequeña querían deshacerse de ella… – Igual que los de Asunta, se querían deshacer de ella porque lo dices tú. Antes de investigar ya lo tenías claro. – Exacto. Se querían deshacer de Lidia porque lo digo yo, que para eso llevo la instrucción. Y precisamente por eso digo que han imitado el crimen de Asunta de una forma perfecta. Por desgracia, hay información casi infinita sobre el tema y vídeos en YouTube y todo lo que te puedas imaginar. O sea que no es una imitación… es exactamente el mismo crimen hasta el último detalle. Quieren que creamos que a Asunta, a la niña de Aldaya y a esta pequeña las mató la misma persona. Pero son tres autores distintos. Era como un combate de boxeo. Se trataba del segundo round. Es decir, la misma conversación que habían tenido en la casa de Montouto pero con más argumentos. De pronto, me di cuenta de que igual era el noveno o décimo round de aquel combate. Aquella misma discusión ya debían haberla tenido varias veces durante el caso Asunta. ¿Y cómo acabó? Con un puñetazo y una patada en los huevos. O sea, un combate en toda regla. – Y todo eso lo decidiste en 30 segundos – repuso Vela –. Cuando conociste a los padres y no te cayeron bien. Y soy yo el que se cree un Dios y piensa que tiene una moralidad superior a la del resto de los hombres. En voz baja murmuré: "Es igual que el caso Loveless". Alex, a mi lado, tumbada en el suelo, asintió. Sin duda Jacobella le había hablado del caso Loveless con detalle. Era su gran triunfo como detective. Creo que su único triunfo hasta la fecha. Esta vez fue mi compañera quien señaló hacia De Soto y Vela para que nos concentrásemos en su conversación, que aún no había acabado. – Supongo que ahora aparecerán los medios de comunicación – añadía en ese instante Ángel –. Todo el mundo demonizará a los padres. Y sin duda también filtraremos que son pedófilos, o aparecerá como por ensalmo alguna fotito de la hija con una faldita corta en una función de teatro. Lo que sea para que la opinión pública crea que son los monstruos más grandes de la historia de la humanidad. Y luego meteremos en la sala a un jurado tan condicionado que los condenaría por asesinar a Lincoln y a John Fitzgerald Kennedy con la misma bala, saltando a través del tiempo en un agujero de gusano. De Soto se volvió hacia sus compañeros y estalló en una carcajada. – Qué imaginación, qué hombre más culto. Viajes en el tiempo y agujeros de gusano, Lincoln y Kennedy. Por Dios, esto es mucho más simple. Una pareja de dementes que matan a su hija e intentan taparlo todo relacionándolo con unos asesinatos que están en boca de todos. Déjate de saltos en el tiempo y de estupideces. El trabajo policial es mucho más sencillo. – Es mucho más sencillo para ti, que deberías estar todavía rellenando informes en un despacho y no en primera línea con los profesionales. De Soto se volvió como una centella y levantó al subcomisario, cogiéndolo por las solapas de la chaqueta. Todos temieron que fuera golpearle. Los compañeros de De Soto le sujetaron de los brazos para impedir males mayores. Pero el juez se zafó y dijo: – Y tú deberías dedicarte a hacer novelas. Tal vez ahora que te jubilas podrás escribir unas bonitas novelas policíacas llenas de saltos en el tiempo y conspiraciones paranoicas. Ahí terminó la conversación. Los forenses siguieron su trabajo. Habían recogido las muestras de aquel líquido blanquecino que parecía semen y continuaban buscando rastros, embolsándolo todo y preparándose para el traslado del cadáver de la niña. – ¿Qué demonios hacen aquí? Un guardia civil me estaba apuntando con su arma. Vi la boca de la Beretta apenas a unos centímetros de mi cabeza. Tragué saliva. Me incorporé. Alessandra lo hizo a mi lado. – Estamos colaborando en el ca… caso – tartamudeé. Aquel hombre, que vestía un uniforme verde oscuro, sin duda pensaba que nuestra actitud era muy sospechosa. ¿No se dice que los asesinos vuelven al lugar del crimen? Muchos disfrutan observando a escondidas la labor de la policía. ¿No serían mis palabras una burda excusa? – ¿Colaborando? – Soy Gloria Goldar y ella la forense Alessandra Campi. Estamos aquí por orden del ministro Mariano Sánchez. El guardia civil dudó en guardar o no su arma. Miró en derredor, pensando en la siguiente decisión a tomar. Creo que me reconoció y eso impidió que la cosa fuera a mayores. Sin dejar de apuntarnos, cogió su radio y habló con sus superiores. Abajo, en la pista forestal, alguien avisó a De Soto. El juez levantó la vista y se echó a reír. Comenzó a caminar lentamente nuestra dirección dando un rodeo alrededor del cuerpo de la niña. Subió entre unos fresnos y vi que meneaba la cabeza según iba avanzando. Cuando estuvo bastante cerca como para oírme, dije: – Nos gusta estar sobre el terreno. Hemos estado trabajando sobre la posibilidad de que el asesino hubiese escapado por aquí. Nos echamos cuerpo a tierra y… La explicación era tan inverosímil que no sabía por dónde continuar. – Y ahora la verdad – dijo de Soto. Yo estaba a punto de proseguir amontonando mentiras sobre la mentira inicial. Pero el fuerte de Alex no era la sutileza (ni la mentira, ni los fingimientos, a decir verdad). – Le estábamos espiando – dijo –. Pensamos que usted y Ángel hablarían con más libertad si no estábamos delante. Queríamos saber qué nos ocultan del caso Asunta. De Soto miró a Alessandra con altanería y desprecio. Y luego lanzó una corta mirada lasciva a sus senos, que sobresalían ligeramente de su top. No es inhabitual en los hombres ver desprecio y deseo al mismo tiempo. Por alguna razón que nunca entenderé, son emociones que en el sexo masculino están conectadas. Un hombre puede acostarse perfectamente con una mujer a la que odia, incluso puede darle más placer que acostarse con una mujer a la que ama. Eso jamás lo haría una mujer. De cualquier forma, De Soto se olvidó pronto de las formas turgentes de Alex y se volvió hacia mí. Sabía que yo era quien tenía la voz cantante: – No me gusta que estén aquí. No quiero que me estorben. No quiero que me espíen. – Tengo orden del ministro de apoyar su investigación y públicamente así lo haré – le tranquilicé. Pero tal vez porque tenía a Alex al lado y quería estar a la altura, dije: – Pero mientras investigo por mi cuenta haré lo que me dé la gana. – Ya veo – dijo De Soto –. Los jefazos me han traído a tres gilipollas para joderme la investigación. Qué maravilla. Renegando, soltando espumarajos por la boca y diciendo palabrotas en catalán que no supe entender, se alejó Antoni de Soto de vuelta a la pista forestal. Porque De Soto, aunque llevaba al menos diez años en los juzgados de Santiago de Compostela (primero como secretario judicial y ahora como responsable del Juzgado de Instrucción n.º 1), provenía de Gerona. Se alejó el juez por la pista, caminando decidido hacia una casa que se hallaba justo al final de esta. Antoni de Soto alcanzó la finca que precedía a la vivienda, atravesó a paso vivo los últimos metros, un columpio para niños, una portería de futbol (también infantil) y se acercó a un hombre que había junto a la puerta de la casa. Lo cierto es que aquella vivienda estaba en un lugar privilegiado respecto a la pista forestal, apenas a unos metros de donde habían aparecido los dos cadáveres, los de Asunta y Lidia. Recordé que aquel hombre había sido testigo en el primer caso. Pero esta vez no quiso saber nada del juez instructor. – No, no he visto nada – decía el hombre, llamado Manuel. – Pero usted vive aquí al lado y… – En el primer caso ya les dije que no habían podido ser los padres. Que el cadáver fue dejado aquí cuando ya se había denunciado la desaparición y ellos estaban en comisaría. Ustedes no me escucharon. Me hicieron quedar como un tonto en el juicio y delante de toda España. Así que no les voy a explicar nada. No he visto nada. No he pasado por ese lado de mi casa en mucho tiempo. Siempre voy, fíjese qué casualidad, por el lado contrario. Es lo único que voy a declarar. – Y no ha visto un coche que entrase en la pista forestal en las últimas horas y… – Nada de nada. Ningún coche. Me gusta leer y me pongo tapones en los oídos. No vuelvan a molestarme. El testimonio de aquel hombre había sido clave en el caso Asunta. O debería haberlo sido, por que vivía al lado de donde se había hallado el cuerpo y se había paseado delante del cadáver en las horas anteriores y siguientes a su hallazgo. Siempre aseguró que no se hallaba allí en el momento en que el juez, la policía y el jurado dijeron que fue arrojado por la madre. Dijo sin duda alguna que fue llevado más tarde, porque él pasó al lado paseando y no lo vio. Nadie le creyó, aunque era un testigo directo y completamente fiable. Era normal que no quisiese saber nada de la policía. – Pero es que, señor Manuel…. Cuando le cerraron la puerta en las narices, De Soto se quedó delante del cruce de la pista forestal. – Maldita sea – se lamentó De Soto, mientras caminaba de vuelta a donde se hallaba el altar de Asunta, al cuerpo de Lidia y los forenses, que estaban terminando su trabajo y retiraban unas cuerdas de color naranja que ataban las muñecas de la niña. Era la última prueba que les quedaba por embolsar antes de trasladar el cadáver. El juez levantó la vista y miró hacia Alessandra y hacia mí, que estábamos bajando lentamente de nuestro escondrijo entre matorrales y fresnos. Luego miró hacia Ángel Vela, aquel hombre al que detestaba tanto. Entonces le dio una patada a una piedra. – ¡Fills de puta dels collons! Informe "CASO ASUNTA" 3. El descubrimiento del cadáver LA RECONSTRUCCIÓN DEL ASESINATO Y EL TRASLADO DEL CUERPO A solo 5 kilómetros de la casa de campo de los padres de Asunta en Montouto (Teo), fue hallada su hija en una pista forestal de una parroquia cercana. Según la sentencia, la madre llevó el cadáver de la niña en el maletero, habló con un vecino, sacó a la niña muerta del coche, la subió a un talud, limpió sus zapatos porque en el coche no hay arena de la zona, y volvió a su casa en Compostela en apenas 25 minutos. Lo que sí parece evidente es que quien transportó el cadáver no era muy fuerte porque no cogió el cuerpo en brazos, sino que arrastró sus talones por el suelo antes de llegar al talud. Las cuerdas no tenían ADN, ni piel o epiteliales. Probablemente la ataron post mortem. Pudo morir solo por sobredosis de Lorazepam, lo que explicaría el líquido en el pecho y el cuello, que sería vómito por edema pulmonar. Pudo no haber asfixia. La víctima había tomado "al menos 27 pastillas" con 1 gramo de Lorazepam, que anularon su capacidad pulmonar. Cabe pues posibilidad de que muriera por falta de aire y no asfixiada por un cojín o similar. UN TESTIGO AL QUE NO SE QUIERE CREER Manuel Crespo, que vivía a pocos metros de donde fue hallado el cadáver, afirmó categóricamente que este no se hallaba a la hora en que lo sitúa la reconstrucción de los hechos, sino que fue llevado más tarde, cuando los padres ya estaban en dependencias policiales denunciando la desaparición de la niña. Nadie le creyó, aunque conocía la zona, aunque era una noche de luna llena y la visibilidad era perfecta. Una noche en la que él paseó con su mujer delante de la zona donde supuestamente estaba el cadáver. Andando hacia su casa pasó a menos de medio metro de la niña sin verla, según el jurado. El testigo más creíble del caso fue ninguneado por todos. Añadir como curiosidad que la propia Guardia Civil en su informe relata que el cuerpo de la niña es "perfectamente visible para cualquier viandante". Pero la instrucción y el fiscal afirmarán luego que fue la falta de visibilidad esa noche de luna llena la que impidió al testigo ver el cadáver. SEMEN En la camiseta de Asunta se halló semen de varón, de Ramiro, un hombre investigado por agresión sexual en otro caso. Lo exoneraron del asesinato de Asunta por una foto de Facebook en la que se le veía cenando con su familia 4 horas después del asesinato. Entre el lugar del asesinato y el lugar de la cena hay seis horas en coche. No es una discrepancia imposible. ¿La hora de la foto podría haberse cambiado en Facebook justo esas dos horas? No es impensable, hay programas para ello. Pero la investigación descartó a este sospechoso porque el semen se halló por culpa del laboratorio que hizo las pruebas de ADN. Se dijo que las mismas tijeras con las que se cortó el condón de Ramiro en el primer caso fueron usadas en el caso de Asunta. Hubo contaminación, se aseguró. Sin embargo, las mismas tijeras fueron usadas entre ambos casos durante un mes sin contaminar ninguno. 15 casos sin contaminación de pruebas y 2 recortes de la camiseta de Asunta se contaminan de pronto (los otros 24 recortes, hechos con las mismas tijeras, no están contaminados). Los trabajadores del laboratorio declararon que las tijeras se lavan y se las prende fuego tras cada uso. Aseguraron que la contaminación era imposible. El jurado no les creyó (por lo tanto, mentían los empleados del laboratorio al decir que las desinfectaban a conciencia tras cada caso). El jurado decidió que las tijeras estaban por fuerza contaminadas y Ramiro nada tenía que ver con el caso. ¿Por qué lo tenían tan claro? Porque los asesinos eran sin duda los padres de la niña. Siempre fueron la única opción para todo el mundo. 22 Y entonces se desató el infierno. Un infierno distinto, por lo intenso y porque era todavía mucho peor que todos los demás infiernos que jamás habían producido los medios de comunicación en España. Los asesinatos de Alcasser había sido una bomba, el caso Asunta había sido algo parecido a un cataclismo… pero ahora la cosa iba más allá. Porque no era una niña sino tres las muertas (como en Alcasser), porque los casos podían estar conectados, porque los telediarios abrían y cerraban las noticias nacionales con la historia de Lidia Prado. Había rabia, había miedo, se regaba la creciente obsesión de cada uno de los ciudadanos de este país por saber la verdad con nuevas historias, mentiras, exageraciones, especulaciones. Todas las radios buscaban a alguien que contase una mentira sobre los Pardo, algo que pareciese verdad, aunque no lo fuera en absoluto. Porque había millones de personas que querían hacer caso a la mentira y querían convertirla en verdad. Todo valía y, una vez más, se traspasaron todos los límites. – El circo ha vuelto a comenzar. Y volvemos a ser los payasos – dijo el subcomisario cuando llegamos a nuestro adosado a las afueras de Compostela, el lugar donde viviríamos durante la investigación. Cortesía del ministerio del Interior. Un lugar donde no solo estaríamos seguros si no que, además, estaríamos vigilados. Porque había una comisaría de policía a menos de un kilómetro. – ¿Qué quieres decir con que el circo vuelve a comenzar? – pregunté. – Cosas mías. – Deberías explicarte un poco mejor. Lo que te pasó con De Soto, la razón por la que llevas un tiempo de mal humor y todas esas cosas que por el momento te callas. – Lo haré. Pronto, Gloria. Ya lo verás. Pero prefiero que saques algunas conclusiones por ti misma antes de tener esa conversación. Y así fue como el subcomisario abrió un nuevo paréntesis, un compás de espera por el cual volvió a postergar la explicación de lo que le había sucedido en el caso Asunta, eso que le había valido tantos enemigos en Galicia. – Cuando estés listo nos lo cuentas – terció Alex. Ella nunca le preguntaba nada al respecto. Respetaba sus silencios, tal vez porque ella misma no era tan extrovertida como de costumbre. Estaba callada (para ser Alex). Lo que quiere decir que no hablaba por los codos como en ella era habitual. Nadie puede recuperarse del todo de lo que ella había sufrido. Aunque seguía siendo un torbellino, tenía un punto de tristeza que yo nunca le había conocido. – Mira los periódicos – me dijo una mañana Alessandra mientras desayunábamos –. El circo comienza. Ese al que se refería tu amigo Ángel. Y así era. Acababan de detener a la madre, acusada del asesinato de Lidia prado. A partir de ese instante, "el circo" pasó a convertirse en un gran espectáculo de tres pistas. Payasos, bestias feroces, equilibristas, manadas de periodistas colgados del alambre, informando, arañando, fustigando y mintiendo a todas horas. Recordé que le habían hecho aquello mismo a Rosario Porto, la madre de la niña Asunta. Pero ahí no acabaron los paralelismos entre ambos casos. Un médico reveló, saltándose su juramento hipocrático (y por tanto la privacidad de sus sesiones), conversaciones suyas con Charo Folgueiras acerca de su hija Lidia. En ellas decía que estaba harta de la niña, que no podía más, que era muy duro lidiar con una adolescente. Comentarios en el fondo normales en cualquier padre con un niño de su edad, máxime si está deprimido y visita a un psiquiatra por este motivo. Pero aquella indiscreción volvió a protagonizar las portadas de magazines de prensa, radio y televisión. Día y noche se hablaba de aquella monstruosa mujer que había planeado durante meses asesinar a su hija. Al día siguiente nos despertamos con una nueva noticia: la sospecha de que Charo había matado también a sus padres y tal vez hasta a un vecino que les había dejado una pequeña suma de dinero en herencia. Todos eran rumores infundados que iban y venían, pero ocupaban horas y horas de coloquio en las televisiones. Finalmente, los investigadores encontraron unas fotos de una obra de teatro que Lidia Prado había realizado con sus amigas. En ella, un grupo de niñas bailaban charlestón con vestidos cortos a imagen de los de la época. Se filtraron a la prensa aquellas fotos, en especial una de la niña en casa, tumbada, agotada, tras 14 horas de bailes frenéticos en el teatro. En una de ellas se veía una pierna de Lidia ligeramente entreabierta. La foto no era frontal, por lo que no se veía ni siquiera el pantaloncito corto con el que bailaba en una postura comprometida. Solo se veía una pierna de lado, la niña vestida, tumbada en un sofá. Inmediatamente se detuvo a Carlos Prado, el padre de Lidia. Ahora resultaba que aquel cerdo, aparte de asesino, también era pedófilo, pues aquellas fotos (completamente normales) eran prueba indiscutible de su perversión. Nadie tuvo en cuenta que todas las demás niñas iban con la misma prenda y que había centenares de fotos de sus amigas en actitud similar, por lo que no podía ser considerada extraña bajo ningún concepto. Solo se publicó la foto de la niña tumbada en el sillón con las piernas abiertas porque podía ser interpretada en contra de los padres. Se había puesto en marcha el aparato mediático que los iba a convertir en unos seres abominables a ojos del populacho. Los sospechosos ya no podían ni siquiera ser trasladados por la policía sin que la gente zarandease los coches, les escupiese, les lanzase objetos… gritando: "¡Asesinos, asesinos!" Llevábamos una semana en Galicia cuando se filtraron las conversaciones en la celda de los dos acusados. Uno delante del otro, en el mismo pasillo, colocados estratégicamente para que pudieran hablar y dijeran alguna cosa que les incriminase. Pero no cayeron en la trampa. No dijeron nada comprometido, pero la televisión cortó y pegó frases buscando interpretaciones siniestras y las grabaciones circularon por YouTube. Aunque las grabaciones nunca serían aceptadas como prueba, aunque no decían nada relevante, los medios los condenaron una vez más, pues aquellos malditos pedófilos asesinos hablaban en clave del asesinato de su hija. O intentaban no decir demasiado porque sabían que les podían estar grabando… ergo eran culpables. Aquellas conversaciones en las que no había realmente nada sospechoso, acabaron siendo realmente sospechosas a ojos de todos los españoles por la forma en que se distorsionaron y se emitieron. Ahora todos estaban ya seguros: aquellos dos eran los seres más abyectos de la historia de la humanidad. Recuerdo que cierta mañana Alessandra había salido con De Soto para examinar un nuevo hallazgo. No quisieron que les acompañase y yo obedecí. Porque en aquella investigación estaba obedeciendo órdenes. A pesar de que me había enfrentado al juez y le había asegurado que iba a investigar por mi cuenta, a la hora de la verdad no fui capaz. No quería que se destapase el asunto de Portugal, deseaba volver a mi vida, a la tranquilidad de mi relación recién comenzada con Javier. Estaba harta de aquel caso y quería sacármelo de encima. Así que no tomé ninguna iniciativa. Me quedaba en casa hasta que me llamaban para un registro con los padres, o me decían que saliese ante las cámaras para decir que todo iba bien. Era un títere en manos de Mariano Sánchez y había aceptado mi posición. Una y otra vez me despertaba de madrugada una misma pesadilla: el vídeo y las fotos que tenía en su poder el ministro llegaban a las televisiones y mi nombre era arrastrado por el fango. Sabía hasta qué punto la opinión pública puede destruir una persona. Yo era la heroína del pueblo. Pero si Mariano quería, mañana sería un ser tan abyecto y terrible como los padres de Asunta o como los padres de Lidia… o aún peor. – Bueno, ya habrás visto cómo funciona todo esto – dijo el subcomisario Vela, súbitamente hablador. Porque en los anteriores seis desayunos o bien no había estado presente o bien se había mantenido al fondo, sentado en una mesita auxiliar, dándonos la espalda y sin decir palabra. – No sé qué crees que debo haber visto. – Gloria, lo sabes de sobra. Está volviendo a pasar lo del caso Asunta. Tenía razón. Pero yo quería que él se explicase, que me contase de una vez toda la verdad. Así que me limité a decir: – ¿Y qué paso en el caso Asunta? ¿Qué te paso a ti? Vela chasqueó la lengua. Cogió una tostada con mantequilla y mermelada de melocotón. Comió un poco. La dejó de nuevo en el plato. – Pasó que, como en este nuevo caso, a los 10 minutos de empezar la investigación ya teníamos a los culpables. – Eso ya te lo oí decir a De Soto. – Pero es que hay otras similitudes. – ¿Aparte de que ambos asesinatos sean idénticos? – Hay más cosas en común que lo evidente, que sea una niña de la misma edad o la elección de la pista forestal. – ¿Como por ejemplo? – Por ejemplo, que en menos de dos días el caso Lidia Prado esté en la portada de todos los periódicos a nivel nacional o que las televisiones les condenen antes del juicio como condenaron a los padres de Asunta. – No estarás insinuando que De Soto está haciendo una instrucción fraudulenta o prevaricando o que… – No lo entiendes. Yo soy policía. Defenderé hasta el final que mis compañeros obran con profesionalidad y dedicación. Cuando hace unas semanas hablábamos del caso Alcasser ya te dije que las conspiraciones son una estupidez. Con el tiempo me di cuenta de que tú piensas igual que yo. En la Guardia Civil también son un grupo de excelentes profesionales y hacen lo mejor posible para llegar a conocer la verdad. – ¿Entonces? – Esperaba que te dieses cuenta por ti misma. Lo que está mal es el sistema. – ¿El sistema judicial? – No todo el sistema judicial, por supuesto. Hablo de la existencia de una ley del jurado. Existió una ley del jurado en España desde finales del siglo XIX hasta la guerra civil. Menos de 40 años, pero ya se demostró entonces que era un error, que los jurados estaban influenciados por el nepotismo, o comprados, o eran incapaces de dar un veredicto justo. Con la llegada de la Democracia, la Constitución mandó de forma explícita hacer una ley para que los españoles pudieran intervenir en los procesos penales y ayudar a la justicia. Todo muy loable en teoría, pero a la práctica… – España no tiene una amplia experiencia en jurado popular como en Inglaterra o Estados Unidos – añadió en ese momento el subcomisario –. Los españoles venimos de una larga dictadura y tenemos un pensamiento, permítame que le llame, por así decirlo… post dictatorial. Creemos en el castigo antes que en la justicia. Es prácticamente imposible convencer a un jurado de que sea justo cuando cree que el castigo es más importante que la ley. – No sé si termino de comprenderte. – Es muy sencillo – dijo Ángel, incorporándose. Se limpió los labios con una servilleta, pues tenía miguitas de pan y un fino resto de mermelada. – Lo que está pasando estos días no es la investigación… es el juicio. El de verdad. Ya estamos en el juicio que condenará o exonerará a los Prado. Mis ojos se agrandaron. El juicio tardaría meses en comenzar. Incluso más de un año. – Las amenazas de Mariano te han acojonado – añadió Vela –. Reconócelo. Ya no eres la mujer llena de pálpitos e intuiciones, siempre asumiendo riesgos, que conocí hace poco tiempo. No te has dado cuenta de lo que yo quería que comprendieses durante estos días. Te has quedado ahí sentada viendo la tele y dejando pasar las horas. Bajé la cabeza. Lo cierto es que tenía razón. Intenté razonar lo más rápido que pude y demostrarle que seguía siendo yo misma. – El jurado, sea el que sea dentro de un año, está viendo las mismas noticias que yo, leyendo los mismos diarios – dije entonces –. Todo el mundo conoce este caso y por lo tanto los jurados futuros están viendo todo este circo. Y están decidiendo. Ya les han declarado culpables. ¿Eso es lo que quieres decir? – Lo que quiero decir es que, por muy mal que me caiga De Soto, está haciendo bien su trabajo. Al menos llegados a este punto, al momento en que se trata de una historia que se retransmite en directo y en "prime time". Porque las televisiones son como una veleta. Giran con el viento y nunca se sabe hacia dónde van a ir. Este es un caso mediático. Una vez un caso se vuelve popular, el juez instructor se queda sin opciones. Debe ganar la batalla de la opinión pública o estará perdido en el juicio. Si comenzase a crearse una corriente de simpatía hacia los padres, si comenzase a dominar la idea de que el asesino es una tercera persona, si hubiese contertulios sosteniendo que es muy raro que haya tres asesinatos parecidos y que cada uno sea de un asesino distinto (de que Asunta la matasen sus padres, que a Victoria Zhao la matase un falso vidente y que Lidia la matasen los Prado), si comenzase a haber dudas, si una teoría alternativa se colase en las conversaciones de bar… sería imposible condenar a los padres de Lidia por el asesinato. Ahora mismo se decide el juicio. Si los medios de comunicación condenan a los padres acabarán en la cárcel, si hay dudas no se les podrá condenar. El jurado, en este tipo de casos, toma su decisión antes de entrar en la sala. – Pero lo que dices pone en duda todo en lo que creemos, por lo que luchamos, y… – Por eso me enfadé la otra vez. No se debió filtrar nada, no se debió detener a los padres tan pronto y con tan pocas pruebas. Se tendría que haber hecho una investigación minuciosa y en silencio. Porque en el momento en que el caso Asunta se convirtió en una noticia a nivel nacional, De Soto se vio perdido. Por entonces solo era secretario judicial y ayudaba al juez del caso. Pero yo sé que fue idea suya hacer las cosas rápido, decidir quiénes eran los culpables en el minuto uno y no investigar ninguna teoría alternativa. Es más, era fundamental que no surgieran ni siquiera teorías alternativas. De lo contrario, el caso se vendría abajo. Aquello no lo entendía. – ¿Y eso? Vela alzó las manos al cielo. – Por Dios, Gloria. Este caso, como el de Asunta, tiene más agujeros que un queso de Gruyère. Si algún periódico hubiese publicado una teoría alternativa mínimamente creíble, los padres hubieran sido exonerados. Porque la teoría oficial de que fueron los dos progenitores compinchados para asesinar a su hija… es muy difícil de probar y se basa en indicios cuando menos discutibles, interpretables de varias maneras o directamente estúpidos. Por lo que De Soto tenía una sola opción: o hacía creer a la opinión pública que los padres eran unos monstruos o nunca los podría condenar. O les daba a las televisiones carnaza o se arriesgaba a perderlo todo. Por tanto, se filtraron todas las pruebas que hizo falta, se montaron todas las exclusivas necesarias para que la gente comprase que eran unos asesinos despiadados. Así de terrible es la verdad que querías saber. En la televisión se ganan o se pierden los juicios mediáticos, nunca en el estrado. Ángel caminó lentamente hacia la terraza del piso. Se asomó a la ciudad de Compostela. Se quedó mirando a la Catedral, a la fachada del Obradoiro, sus grandes ventanales refulgiendo en la distancia. Le dije: – No vas a cumplir con lo prometido al ministro, ¿verdad, Ángel? No dirás delante de los medios que la investigación está siendo ejemplar. Vas a salir ahí afuera y a decir lo mismo que me estás contando a mí. Vi como los hombros del subcomisario Vela se arqueaban. No tuve claro si estaba respirando profundamente o mostraba indiferencia. Acaso ambas cosas. – Me quedan tres días. La próxima vez que hable delante de los medios será la última vez que lo haga como policía. He dado 40 años de mi vida al cuerpo. No puedo mentir en mi último día y decir que todo está bien. Porque no está bien. No lo está, Gloria. Pero tengo miedo de perder mi pensión, claro. Ya oíste al ministro. Estoy igual de acojonado que tú. Iba a levantarme y a caminar hasta la terraza para poner una mano en su hombro, o para abrazarle, o para decir cualquier cosa que le consolase…, pero no tuve oportunidad. Se abrió la puerta de la casa de un golpe. El picaporte resonó rebotando contra la pared. Alex entró en el salón a toda velocidad, me cogió de un brazo y dijo: – Vamos, esto es importante. Lo que hemos encontrado puede cambiarlo todo. – Espera un momento – le dije –. En este momento estábamos hablando… – Déjalo para luego. Vámonos y cagando leches. ¡Ya! Me puse una chaqueta y marché hacia a la calle. Ángel estaba en la misma posición, mirando Compostela desde la terraza. Ajeno a lo que acababa de decir Alessandra. – ¿No vienes? – le pregunté. – No. Sea lo que sea que encontréis lo sabré por los periódicos, o por la televisión, o por la radio. No necesito desplazarme cuando es un evento que se narra casi en tiempo real. Además. Da igual lo que encontréis. Ya verás como no cambia nada. Los asesinos de Lidia son los padres. La opinión pública los ha condenado y De Soto sabe que no puede cambiar de sospechosos. El juicio ya ha terminado. Sea lo que sea que encontréis, de alguna manera, por rocambolesca que sea, reforzará la idea de que los asesinos son ellos. – Tendrías que confiar un poco más en el sistema al que criticas. Tal vez… – Luego me cuentas si tengo o no razón. El juez no tiene más remedio que hacer las cosas así. Ya te lo he explicado. Una vez que un caso ha saltado a los medios, la investigación es lo de menos. Si él está convencido que son los asesinos, tiene que hacer lo posible por condenarlos. Y la condena se la darán las televisiones y los periódicos. Todo lo demás no importa. Me sorprendió que Ángel fuese tan mordaz y fatalista. Pero entendí sus razones y me marché con Alex camino de lo desconocido. Al menos en una cosa tenía razón mi amiga. El caso estaba punto de dar un vuelco, un giro inesperado. Como decía Vela, ¿al final daría lo mismo y todo seguiría igual? Estaba por ver. ****** Contemplé estupefacta la otra mitad de un colgante en forma de media luna. Sabía dónde había visto la otra mitad: en la palma de la mano de Victoria Zhao. Se trataba de otra media luna, pero en esta ocasión se leían dos letras: ĕi. Recordé que en la mitad original había una M mayúscula. – ¿Seguro que es el mismo colgante? – pregunté. – Plata con incrustaciones de lapislázuli. Es algo tan poco común que seguro que no es casualidad – dijo De Soto–. Pensé que vendría Vela y podría confirmarlo. Al fin y al cabo, él llevó el caso Zhao hasta hace poco. Pero conociendo su poca predisposición para ayudar, he llamado a Valencia y me han mandado una foto del otro fragmento. Vi dos medias lunas. Juntándolas formaban un círculo. – Se trata de un círculo Enso, el círculo chino que simboliza la plenitud, el momento perfecto – dijo entonces Alessandra –. En esta segunda mitad el trazo exterior de la joya es más grueso e inacabado por la parte inferior. Por eso los expertos de la policía han podido reconocer el símbolo, que entre los budistas Zen es muy popular. Y ahora sabemos que no se trata de una medialuna sino de dos medias lunas que formaron en su día un círculo. Y la frase completa que forman los dos pedazos es "Mĕi". – "Hermosa" en chino – dijo entonces De Soto. Miré a Alessandra. Luego al juez, que estaba de pie delante de nosotras con las manos detrás de la espalda y el gesto desafiante de costumbre. Nos hallábamos en su despacho en los juzgados de Compostela. – ¿Dónde habéis encontrado esto? – pregunté a De Soto. – En el estómago de Lidia Prado. – En el estómago de la tercera niña asesinada habéis hallado la mitad del colgante que encontramos en la mano de Victoria Zhao. De esos dos casos que según usted no guardaban relación. – Sí. Exacto. No está aquí para repetir lo que ya sabemos. – ¿Y desde cuando sabéis esto? – Desde la autopsia de Lidia Prado. – Es decir, desde el segundo día de la investigación; hace cinco. – Más o menos. De Soto me contemplaba con los ojos entornados, como si le diesen sueño mis quejas o mis reconvenciones o lo que fuera que estaba intentando hacer. Su nariz ganchuda parecía señalarme como un maldito dedo acusador. – Lo que no comprendo es por qué no se me informó… – comencé a decir en tono airado. – Lo que usted no comprende – me rectificó de Soto – es que su función aquí no es investigar este caso. Esto no es Alcasser. Este no es el caso de las Ocho de Badalona. El señor ministro me llamó y me dejó muy claro que la gran Gloria Goldar estaba aquí para apoyarme en todo lo que nosotros quisiéramos; que no teníamos que informarle realmente de nada que no nos diera la gana. Y a mí no me dio la gana explicarles esto del colgante. Me mordí los labios de rabia. – ¿Y entonces por qué nos has llamado ahora para explicarnos lo de la segunda mitad del colgante? – A eso te puedo responder yo – terció Alessandra –. Se ha filtrado a la prensa. Ah, la prensa. Esa arma maravillosa que estaban usando para prejuzgar (en realidad juzgar) a los padres de Lidia Prado, se les había vuelto en su contra. Gente del entorno del juez habían filtrado a sus amigos periodistas todo lo que necesitaba el español medio para condenar a los padres de la niña, pero los periodistas querían más y habían sobornado a un miembro de su equipo, o a uno de los forenses o a un administrativo. A quien fuese. El caso es que ahora disponían de una información que De Soto no quería que se supiese. La prensa estaba desatada. Porque una vez que se soltaba a la bestia era incontrolable. Engullía todo a su paso. – En efecto – reconoció de Soto –, en alguna publicación digital ya se está comentando y pronto aparecerá en dos diarios en papel. Y también en el telediario, que comenzará en media hora. Supongo que abrirán todas las televisiones con esta noticia, con la noticia de que ambos crímenes, ambas imitaciones, están relacionadas. – Creía que eran dos crímenes sin relación. Es más, el primero no era ni siquiera una imitación sino un crimen casual perpetrado por un falso vidente, un muchacho mentalmente perturbado. De Soto se encogió de hombros. – Lo sucedido en Valencia no es cosa mía. No sé cómo se llevó la investigación ni cómo se llegó a esas conclusiones. Además, Ángel Vela fue quien se encargó del caso, o sea que probablemente todo está mal hecho. – Ángel es un profesional como la copa de un … – comencé a decir. – Lo que me preocupa – me interrumpió De Soto– es la muerte de Lidia Prado y que los asesinos no queden impunes. Ni siquiera se planteaba que no fuesen los asesinos. La aparición de aquella prueba que parecía contradecir toda la investigación era lo de menos. Había que seguir hasta las últimas consecuencias con la cantinela de que los padres de Lidia eran sus asesinos. – Tengo una idea – dijo entonces Antoni de Soto–. Algo que podría explicarlo todo y solucionaría nuestros problemas. – A ver con qué nos sale este – me susurró al oído Alessandra. – ¿Decía, señorita Campi? – dijo De Soto en tono desafiante. – Decía que a ver con qué chorrada nos sales ahora y cómo justificas todo este desastre que se te viene encima. De Soto palideció y levantó un dedo señalando Alessandra. Pero finalmente cerró los puños. Suspiró hondo. – Como decía, tengo una idea genial. Algo que lo explica todo. He investigado y los padres de Lidia Prado estaban en Madrid, pasando unos días en el parque Warner cuando murió la niña valenciana, Victoria Zhao. De Madrid a Valencia hay apenas tres horas en coche. Pudieron perfectamente salir del parque Warner el viernes 23 a las tres de la tarde, según han declarado los testigos que hemos interrogado, ir hasta Valencia, asesinar a Victoria sobre las 18 horas y volver a toda velocidad hacia Madrid para cenar en un restaurante del centro a las 21.30, que es la siguiente vez que podemos determinar su ubicación exacta. Yo estaba maravillada por la fértil imaginación de mi interlocutor. Dije: – Lo que me acaba de explicar es que cree que los señores Prado salieron del parque Warner, de montar en unas atracciones, ver saltar por las avenidas a los Looney Tunes y asistir a espectáculos en 3D. Entonces se montaron en su coche con su hija Lidia, fueron a toda velocidad hasta Valencia, pararon a una niña china por la calle, la estrangularon y, sin aparcar siquiera el coche, se dieron la vuelta y se fueron a Madrid a cenar. ¿Esa es su teoría? – Desde un punto de vista temporal es factible. El Parque Warner está a las afueras de la capital y Aldaya a las afueras de Valencia. Tres horas y veinte, o incluso tres horas si nos pasamos un poco el límite de velocidad. – Le recuerdo que es la misma teoría que desecharon en el caso Asunta. La idea de que una persona, en este caso el joven del que encontraron muestras de semen en la camiseta de la niña, cogiera un coche, llegara una ciudad que no conocía, matara a una niña al azar y se volviera a la carrera a casa. – Este no es el caso Asunta, señorita Goldar – dijo mi apellido muy lentamente, en tono de amenaza, o al menos eso me pareció –. El caso Asunta ya está resuelto. Este es el caso de dos niñas, Victoria y Lidia, asesinadas por una pareja de imitadores. Los Asesinos Imitadores, así los llamaban los periódicos. Tal vez había sido una idea, perdón una filtración, del propio De Soto. Alessandra carraspeó, llamando nuestra atención. – Ya hemos oído su estúpida teoría – dijo Alex sin ambages –. Ahora dígame qué espera de nosotras. – Espero que, según lo acordado, vengan esta tarde a la rueda de prensa que voy a dar. En ella explicaré que pensamos que Carlos Pardo y Charo Folgueiras son culpables del asesinato de las dos niñas, de Lidia Prado y de Victoria Zhao. Ustedes, cuando se les pregunte, afirmarán que están de acuerdo, que la investigación se está llevando de forma brillante y que este nuevo giro de los acontecimientos, lejos de contradecir absolutamente nada de la instrucción, refuerza la sospecha contra los padres de Lidia: unos monstruos que se llevaron a su propia hija al asesinato en Aldaya. Y tal vez por eso tuvieron que asesinar a Lidia. La niña no podía soportar el haber visto cómo su padre estranguló a la pequeña Victoria. Iba a hablar y tuvieron que acallarla. Este asunto del colgante de la media luna, hemos de convertirlo en una ventaja. Antes no teníamos móvil. Ahora ya lo tenemos. Mataron a Lidia para que no hablase. ¿Qué había dicho el subcomisario Vela cuando yo salía de casa? Ah, sí. "Sea lo que sea que encontréis, de alguna manera, por rocambolesca que sea, reforzará la idea de que los asesinos son los padres de Lidia Prado" – Pero… – Pese a todo, quise protestar, quise intentar que aquella estupidez del viaje relámpago y homicida de Madrid a Valencia no fuese tenido en cuenta. Pero De Soto, no quería mi opinión, quería mi obediencia. – El señor ministro me ha dejado claro en diversas ocasiones que me van a apoyar incondicionalmente. ¿Está equivocado? No dije nada, por supuesto. Supongo que asentí. O callé. Y todos sabemos que el que calla otorga. Antes de que anocheciese, estábamos en la rueda de prensa, Alex y yo sentadas una a cada lado de un sonriente Antoni de Soto. Delante de los medios carroñeros, acusó formalmente a los padres de Lidia del asesinato de Victoria Zhao. Vela no estuvo presente, ya que declinó asistir a un espectáculo de marionetas. Aquellas fueron sus palabras exactas. Poco importó. Los medios solo querían hablar con Gloria Goldar, la cual afirmó, por supuesto, lo que se esperaba de ella. – Nos hallamos ante una investigación ejemplar. Cada descubrimiento del juez instructor de Soto es aún más brillante que el anterior y pronto tendrá todas las piezas del puzzle. Estoy segura de ello. No pude decir nada más porque me dieron arcadas. Por suerte, la rueda de prensa terminó poco después y volvimos a nuestro cómodo adosado en las afueras. Allí descubrí que Vela se había marchado. Me lo imaginé a solas, en la terraza, decidiendo si debía hacer una declaración pública o sencillamente desaparecer. Inteligentemente, optó por esto último y se marchó de vuelta a Valencia, lejos de aquel caso en el que no pintaba nada. Se llevó con él a Zarzo. Lo lamenté, porque aquel policía habría sido una fuente de información inestimable para el futuro. Sobre la mesa de la cocina encontré una escueta nota. Estoy harto de tanta mierda. Me marcho. Te deseo suerte, Gloria. Ojalá respeten mi pensión. Pero lo dudo. Los políticos son gente aviesa y vengativa. Ten cuidado. Encendí la televisión. Alex estaba en la cocina haciéndose un bocadillo de jamón y queso, tostando el pan en una sandwichera. El olor parecía reconfortante y le pedí que me hiciera uno. A lo que Alex respondió con un "oído cocina". Reí. Porque Alex siempre me hacía sentirme bien aun en las peores situaciones, incluso ahora que se había vuelto más callada e introspectiva. Algo llamó mi atención y subí el volumen de la televisión. Un hombre joven con gabardina hablaba muy serio a cámara. Reconocí al fondo los juzgados de Valencia: – Miguel Navas, el supuesto vidente y hasta ahora también supuesto asesino de la pequeña Victoria Zhao, ha sido puesto en libertad esta mañana. Estas son las declaraciones de su abogado a la salida de los juzgados. Y entonces sucedió lo increíble. El rostro de Javier Fabré apareció en la televisión mostrando aquella sonrisa socarrona que yo tanto amaba: – Mi defendido ha sido acusado injustamente y retenido sin ninguna prueba durante demasiado tiempo. Presentaremos una demanda contra la fiscalía y… Alex salió en ese momento de la cocina con tres sándwiches. Uno para ella, otro para mí y el tercero para la que tuviese más hambre. Vio a Javier en la televisión y soltó un silbido: – Vaya, esto mejora por momentos. Se sentó y dio un mordisco a su sándwich justo en el momento que sonaba el timbre. Me levanté para abrir porque yo todavía no había cogido mi bocadillo, pero frené en seco. En la televisión el tipo de la gabardina estaba diciendo que el vidente y su hermana se habían marchado a la localidad de la que eran naturales, en Orense, en el Barco de Valdeorras, huyendo de la prensa en Valencia, que les acosaba día y noche. – El Barco no queda muy lejos de aquí, a solo un par de horas – le comenté a Alessandra, desde el otro lado de nuestro apartamento. Lo dije en voz alta para que me oyera mientras abría la puerta. – ¡Me lo creo! – repuso Alex, con un tono divertido en la voz. Y entonces me llevé la última sorpresa de aquel día lleno de sorpresas. – Cierto. No queda muy lejos – dijo Javier, alargando una mano y acariciando mi mejilla –. Así que decidí acompañarles y luego venir a verte. Di un chillido de alegría y me lancé en sus brazos. Informe "CASO ASUNTA" 4. Los medios de comunicación. POST DICTADURA En España hace menos de 25 años que existen los jurados populares (menos de 20 cuando se juzgó el Caso Asunta). Lo mismo sucede en otros países que han alcanzado la democracia tras un largo paréntesis de guerras y/o dictaduras. Por ello, la forma de pensar de la mayoría de los habitantes de estos países no es del todo democrática. Se cree en el castigo por encima de todo, incluso por encima de la ley, y que la ley debe "moldearse" para castigar a quien se crea culpable. Una anécdota. Hablando con una amiga de este caso, justo antes de escribir esta novela, le explicamos los autores que las pruebas contra los padres de Asunta eran muy endebles y la línea de los hechos que explicaba el crimen muy poco racional, cuando no forzada. Esta persona había sido adiestrada por los medios de comunicación para odiar a Rosario y Alfonso, los padres de Asunta. Se levantó de la mesa, muy airada, y dijo antes de marcharse: "Da igual que no la matasen. Había que condenarlos". Dijo en voz alta la única verdad indiscutible de este caso, el resumen de lo que aconteció. Porque nadie pone en duda en España que los padres de Asunta eran unos dementes peligrosos y unos pedófilos. Al fin y al cabo, lo decía la tele. Y si la tele lo dice es verdad. Y ya habían pasado seis años del asesinato cuando sucedió lo que os comento. En el momento del juicio de Asunta, la ciudadanía habría linchado a los padres de haber aparecido en una calle cualquiera del país. LA MANIPULACIÓN Todo lo explicado en este capítulo respecto al caso Asunta y la manipulación de los medios es cierto. Y aún más allá. – Se filtraron desde la investigación las conversaciones en la celda de los dos acusados. – Se implicó a Rosario en la muerte de sus padres, sin prueba alguna al respecto. Jamás fue imputada por estos hechos, pero el daño ya estaba hecho. – Se filtraron fotos de Asunta, cansada tras 14 horas fuera de casa en un espectáculo del colegio. Agotada, con las piernas ligeramente abiertas sobre un sillón. La postura, tildada de erótica, llenó horas de programas amarillistas, sustentando la tesis de que el padre era un pedófilo. – Se construyó la idea de que Alfonso era un pederasta porque no se tenía ni una sola prueba contra él. – Un médico reveló sesiones privadas del tratamiento de Rosario para inculparla. "No puedo cuidar más de mi hija, me estorbaba, es una carga", y otras frases supuestamente inculpatorias saltaron a los medios. Delito de revelación de secretos, pero el médico decidió que lo primero era buscar la ruina de su paciente, sin tener en cuenta de que cuando uno tiene depresión puede decir mil burradas al médico sin que eso signifique nada. El médico, durante el tratamiento, no creyó que lo que decía Rosario fuese extraño ni que estuviese en peligro la vida de su hija. Pero cuando la televisión le dijo que su paciente era un monstruo, cambió de opinión y violó el juramento hipocrático para destruirla. – Por último, el asunto del portátil de Alfonso. Los periódicos publicaron a toda página que se habían hallado en el portátil fotos macabras, de contenido sexual y pornografía asiática. Y que todo esto había sido borrado. Finalmente, en el juicio se mostraron las fotos de la niña tras el espectáculo del colegio (y alguna más del mismo tipo, en absoluto macabras ni sexuales) de las que antes se ha hablado y no se mostró pornografía de ningún tipo. El juez reconoció en la televisión años después que las fotos se habían mostrado no por temas sexuales ni por pederastia sino para mostrar que la niña estaba sedada (lo que, por cierto, no se ve en parte alguna, solo una niña cansada en un sofá). Pero una vez más, el daño ya estaba hecho para los intereses de los padres de Asunta. – Además, toda la información de los periódicos era en tono lapidario, sesgado, definitivo. No era información sino una condena en toda regla. Ejemplo de una portada de un periódico: "Alfonso Basterra borró de su ordenador fotos de Asunta y material pornográfico de mujeres asiáticas". La ciudadanía se lo creyó. Nunca se probó que Alfonso borrara nada de su ordenador; las fotos de Asunta no eran sexuales y nunca se le acusó de pederastia ni de nada similar; ni una referencia al supuesto material pornográfico en el juicio. El jurado, aunque se le dijo que no tuviera muchas de estas cosas en cuenta, eso era imposible. Ningún jurado en España les habría dejado libres, da igual las pruebas que se presentasen en su contra. No con el tipo de jurado que hay en España, no cuando la gente ama más el castigo que la verdad. Antes de comenzar el juicio ya los habían condenado. Nunca hubo presunción de inocencia en el caso Asunta. 23 Las portadas de todos los periódicos estaban encabezadas por un único titular: "Los Asesinos Imitadores". Una foto en primer plano de los dos padres de Lidia: Carlos y Charo. La foto más fea que habían encontrado, una que reflejase toda la maldad de sus corazones negros y de sus almas podridas. Acompañada, claro está, de amplios reportajes, comentarios, editoriales, y horas y horas de programas en la telebasura. España había decidido que tenía a dos nuevos sujetos a los que odiar, a dos monstruos terribles que se habían aprovechado de la muerte de una pobre niña asiática llamada Asunta para construir una trama dantesca a través de la cual asesinar a su propia hija. Para ello, primero habían matado al azar a una niña en Aldaya y luego habían terminado el trabajo asesinando a su propia hija. ¿Tenía la cosa mucho sentido? Probablemente no, pero… ¿a quién le importaba? Todo el mundo era feliz odiando a los Prado. Eso era lo esencial. – ¡Dios mío! – exclamé, mientras hojeaba uno de los periódicos de tirada nacional. No recuerdo cual. Porque lo mismo da, todos eran iguales. Javier estaba conduciendo camino del Hotel Pazo Do Castro. Teníamos pensado pasar allí la mañana y olvidarnos un poco de los últimos días vividos, en su caso tratando de liberar a Miguel Navas de la acusación por el asesinato de Victoria Zhao, en el mío tratando de agradar al ministro Sánchez y evitar que aquella cadena absurda de causas y efectos acabase por destruirme a mí también. – Estás rara – dijo de pronto Javier. Plegué el periódico en mi regazo. – No, para nada. Estoy cansada de no hacer nada. Porque en realidad no he hecho gran cosa desde que llegué a Galicia. He esperado en casa a que la investigación avanzase, he dado un par de ruedas de prensa y he vagado por la ciudad de Compostela perdiendo el tiempo. También he visto la televisión, sobre todo reposiciones de CSI Miami en un canal temático. Poco más. No, no creo que la palabra justa sea "cansada", lo que estoy es harta. Cogí de la guantera una revista. La abrí y la cerré al instante. – Supongo que hasta las revistas de cotilleos hablan de Lidia Prado y sus padres, los imitadores, esos asesinos terribles y desalmados. – Por supuesto que hablan. Nadie habla de otra cosa, especialmente del tema de la contradicción gravísima en las declaraciones de la madre. – Explícame eso. – La madre dijo que había dejado a las siete a Lidia en casa, en Compostela, y luego se había ido a la finca de Montouto. – ¿Y bien? ¿No era verdad, Javier? – Sí y no. Tienen un vídeo de ella marchando con la niña camino de la finca. – Así que mintió. – Como te he dicho… sí y no. Porque el vídeo es de antes de las siete. Se llevó a su hija a la finca en Montouto pero, una vez allí, la niña, según ha declarado la madre, quiso volver a casa. Así que se dio la vuelta y la llevó de nuevo a Compostela, dejándola delante del piso, en la calle General Pardiñas, a eso de las siete. – Entonces no mintió. – Nuestro amigo de Soto considera que intentaba mentir, que no dijo que se la había llevado a la finca, que no dijo que la había dejado "delante de la casa" sino "en casa". Recuerda que la madre toma grandes cantidades de Orfidal contra la depresión y no es un testigo fiable. Pero todas sus lagunas serán consideradas un engaño y no fruto de los efectos secundarios del fármaco. – Yo veo sospechoso el que no dijera la dejó dentro de casa sino delante. Debería haber recordado esa discrepancia. Se lo preguntaré directamente a ella. Espero coincidir esta tarde. – Yo esperaba que me dedicases todo el día, Glori. – Puedes venir conmigo si quieres. Javier hizo una mueca que pretendía ser un puchero de niño pequeño. – Por la tarde me tengo que reunir con mis clientes, Miguel el vidente y su hermana la protectora. Recordé a aquella mujer, Susana, con su enorme humanidad, tratando de defender la inocencia de su hermano el día que la interrogué junto a Vela en la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Pero dejé de lado aquel recuerdo para dar un leve empujón a Javier. – O sea que tú también tenías cosas que hacer esta tarde, no seas falso y no me hagas pucheros. Reímos y continuamos camino hasta el Hotel. Allí pasamos la mañana tranquilamente paseando, tomándonos un bañito en el Spa y disfrutando de un momento de asueto y de felicidad, que bien nos lo habíamos ganado. El Pazo Do Castro, antes de convertirse en hotel, había sido fortaleza, estratégicamente colocado en la frontera entre León y las tierras gallegas. Pasear sin prisas por aquel lugar lleno de historias, de anécdotas de reyes y nobles, obispos y Caballeros de la Orden de Santiago… me sirvió para desconectar del mundo real. Fue una buena idea ir a aquel hotel/museo/monumento, siempre lo recordaré como uno de los momentos más bonitos que pasé con Javier. A las tres de la tarde, después de comer, llegó la hora de la despedida. Le di un beso. Y por el rabillo del ojo vi que llegaba Susana Navas. Obesa, inmensa, apenas podía arrastrar las piernas y caminaba con dificultad. Eso parecía, pero de pronto daba un salto lleno de agilidad para esquivar un bordillo y parecía flotar en el aire como una mariposa. Susana me miró, me reconoció y, con gesto tímido, vino a darme la mano. – Le dije que mi hermano era inocente. – Es verdad. Pienso que ya entonces la creí. Al menos un poco. Así se lo dije al subcomisario Vela. – Ya no está al cargo de la investigación. – Sí, lo sé. He pasado varios días con él en Compostela. No sé si se ha enterado que nos trajeron aquí a Galicia para asuntos de otra índole. Ya sabe… el caso Lidia Prado. La mujer asintió. Precisamente Miguel había sido liberado gracias a la conexión descubierta entre el caso Zhao y el caso Prado. Si no fuese por aquellas dos mitades de un colgante que formaban el símbolo "Mĕi" en chino, el joven seguiría en la cárcel. Yo proseguí: – El subcomisario precisamente se jubila pasado mañana… o sea que no retomará el caso. Creo que en el fondo lo prefiere. Ya ha cumplido con su tarea en la policía. Susana suspiró. – Ojalá todos pudiésemos decir en cierto momento que hemos cumplido con nuestra tarea en la vida. Sería maravilloso. Yo aún tengo muchas cosas que hacer. Solo tengo 25 años y todavía tengo que buscar un objetivo para mi existencia. Me extrañó. No sabía por qué, me había parecido que era mucho mayor que su hermano. Tal vez por su corpulencia o por la forma protectora de tratarle (Javier la llamaba "la protectora") o por el hecho de que había dicho cuando le interrogamos que ella era la mayor. Pero si ella tenía también 25 eran de la misma edad, ¿no? Me vino a la memoria lo que había leído del sumario y estaba casi segura de que Miguel tenía también 25 años. – ¿Cuánto tiempo os lleváis tu hermano y tú, Susana? Muy poco, ¿no? ¿Nueve meses? – pregunté. En ese momento apareció Miguel. Oculto detrás de su hermana había quedado fuera de mi línea de visión mientras avanzaba hacia la puerta del Hotel. Me miró con aquella mirada extraña, vacía, que yo había contemplado una vez mientras se lamentaba delante del cadáver de Victoria Zhao. Le temblaba un poco la cabeza al hablar; me pareció una persona nerviosa y descentrada, de mirada huidiza y gesto siempre inconcluso, como si intentase mostrarse de una manera, pero su cuerpo no se lo permitiese. Como si mente y cuerpo no estuvieran en sintonía. No me extrañaba que los policías hubiesen encontrado en él a un culpable de manual. Parecía culpable de casi cualquier cosa. Era un individuo que daba miedo. – Nos llevamos algo menos de 9 meses. Muy poco, en realidad – dijo –. 30 segundos. Los dos hermanos se echaron a reír y yo comprendí en ese momento que eran mellizos: nacidos en un mismo parto, pero fruto de dos óvulos y espermatozoides diferenciados. He observado a veces en la vida que dos mellizos pueden no parecerse en absoluto. Incluso dos gemelos pueden ser muy distintos, aunque sus rasgos sean idénticos. Pero al reírnos ponemos en juego mecanismos desconocidos de la genética y aparecen rasgos que no podemos disimular. Aquellos dos reían con una carcajada abierta, caballuna, de dientes prominentes y cabeza echada hacia atrás. Si los mirabas cara a cara eran personas sin nada en común, pero al reír parecían realmente hermanos. Cuando Miguel terminó de carcajearse, estiró una mano para estrechar la mía, tal y como había hecho su hermana. – Es un placer volver a verla en mejores circunstancias. De la vez anterior apenas recuerdo nuestra conversación. Todo son brumas. Cuando me siento poseído por el asesino pierdo la noción de mí mismo y… – Perdona, pero es la primera vez que hablamos. Te vi solo una vez, delante del cuerpo de Victoria Zhao, hablando de Asunta, diciendo cosas sin sentido. No hemos vuelto a vernos. Miguel se quedó completamente descolocado. Me lanzó una mirada lastimera, como si no fuera la primera vez que alguien le decía que sus recuerdos no se ajustaban a la realidad. – No, no… hemos hablado… hace poco. Mientras yo estaba en prisión. – Te equivocas – insistí, porque era la verdad. No quería mentir al pobre muchacho. – Pero, yo recuerdo fragmentos de lo que hablamos, Gloria. No estábamos de acuerdo en la forma de afrontar la investigación. La niña, hablamos de la niña muerta. ¿De Lidia? ¿De Victoria? ¿De Asunta? Yo…. El vidente se quedó callado. Tenía los ojos en blanco. Los cerró. Los abrió y miró en derredor con gesto nervioso. Se puso a temblar. Dijo: – Ahora entiendo. Hablaste con el asesino. No conmigo. Hace poco has hablado con el asesino acerca de las niñas muertas. Por eso lo recuerdo, por mi conexión con ese monstruo. Susana cogió a su hermano del brazo y estiró de él para alejarlo de mí. Le acarició, tratando de serenarle, pero Miguel no había acabado de hablar: – Hay un peligro muy cerca de ti, Gloria Goldar. Una muerte. Un asesino, aunque no el de esas niñas. Aquí cerca. Te vigila. Siguió mirando en derredor (pese a tener los ojos en blanco) con gesto preocupado, con gesto realmente aterrado. Yo mismo me sentí aprensiva y miré en todas direcciones. No vi nada digno de mención, solo personas que entraban y salían del Hotel, que era uno de los sitios turísticos más visitados del Barco de Valdeorras. – Hágale caso – terció su hermana –. Miguel tiene un verdadero poder para ver el futuro. Cuando la habíamos interrogado ella había reconocido que no creía del todo en los poderes de su hermano, pero que le seguía el juego para no contrariarle porque él no aceptaba que no se reconociesen sus dones. Me hizo un gesto alzando las cejas que yo interpreté como un ruego: "Síguele el juego. Dale la razón, aunque no te creas nada de lo que dice". Recordé las libretas que dibujaba con escenas de los asesinatos. O el hecho de que había acertado al dibujar la pista forestal del caso Asunta como el lugar del tercer asesinato. Pero, ¡por Dios! ¿Un vidente con verdaderos poderes? ¿Uno que veía el futuro y lo dibujaba en libretas? ¿Y qué más? Aquel joven era una persona con un grave trastorno mental. Fin de la explicación. – Tendré cuidado – le dije al supuesto vidente –. No te preocupes. Javier me pidió perdón por aquella escena. En el coche, mientras me llevaba a la estación de tren, parecía consternado. – Igual no tendría que haber cogido este caso. No sabía que Miguel estaba tan mal. Hasta ahora no había hecho el numerito de los ojos en blanco y la voz de ultratumba. – Hay un peligro muy cerca de ti, Gloria Goldar – le imité, la voz grave de falsete, enarbolando un dedo acusador. – No hagas bromas con eso. ¿Y si se refería a Legión? – Yo tengo muchos enemigos. Todo el mundo que se dedica a investigar asesinatos acaba teniéndolos. Los videntes, tanto si son unos farsantes como si son enfermos mentales y creen de verdad que tienen poderes, son unos expertos en obviedades. ¡Habrá una muerte en tu familia!, aseguran. ¿A quién no se le muere alguien en la familia de cuando en cuando? ¡Estás en peligro!, insisten. Una persona como yo siempre está metida en algún lío y todo es potencialmente peligroso. Bah, no creo ni en una palabra de ese pobre muchacho. Seguía llamando muchacho a Miguel, pese a sus 25 años, pero era por su aspecto aniñado, frágil, tan delgado… Parecía un niño. – Solo tienes que coger el tren a las 16.53. Es directo. Te dejará en Compostela en tres horas. – Sé perfectamente cómo regresar, Javier. Tranquilo. Pero Javier no estaba del todo tranquilo. A nadie le gusta que le digan que su novia está en peligro de muerte. Así que nos besamos con pasión. Cuando bajaba vi que los Navas, que venían en un viejo Seat 124, estaban aparcando. Susana, que conducía, me saludó con la mano. La sonreí. Miguel estaba a su lado, en el asiento del acompañante. Ido, tieso como un palo, creo que ni se percató de mi presencia. – Adiós, Glori. Javier y yo nos besamos de nuevo y volví a estrechar la mano de Susana, que había salido a la carrera del coche, de nuevo haciendo gala de una extraña agilidad, como si bailase sobre el asfalto. – Se trata de un asesino distinto, Gloria – me dijo la pobre mujer–. Miguel me ha insistido en ello mientras veníamos. No del que mató a Asunta a Victoria y a Lidia. Este asesino tiene algo personal contra ti. En los periódicos, antes de que fuese noticia de primera plana el caso Lidia Prado, lo fue el de los crímenes de la sierra de Enguera. Todo el mundo conocía a Mauro Llorens y a su padre, Jaime, más conocido como Legión. Y todos sabían que me odiaba. Como acababa de decirle a Javier, los videntes siempre parten de obviedades para hacerte caer en su red de mentiras. – Extremaré las precauciones, Susana – le aseguré. – Tal vez debiera acompañarte – dijo Javier, que comenzaba a estar nervioso. – No. Voy a estar rodeada de gente. Ya sabes: un vagón de pasajeros. Fin de semana. Hora punta. No te preocupes. Llamaré a Alex para que me vaya a recoger en Compostela. No estaré sola en ningún momento Finalmente, convencí a Javier de que el asunto no tenía tanta importancia y subí al tren. Pero lo cierto es que, haciendo ver que buscaba el vagón comedor, inspeccioné los tres vagones y a cada pasajero antes de sentarme en mi sitio. Cuando el tren se puso en marcha saludé a Javier y a los Navas, todavía en el andén. El tren comenzó a avanzar lentamente por la estación. El andén era muy largo, de más de un kilómetro. Me sorprendió ver que, al fondo de todo, donde no paraban ya los trenes, había una sola persona, mirándome, como si me esperase. Yo todavía tenía el brazo extendido hacia mi pareja. Me quedé petrificada, con la extremidad aún separada de mi cuerpo, como si realmente estuviese saludando a ese extraño. Solo que no era un extraño, sino un hombre que conocía de sobras, aunque no lo había visto en persona en toda mi vida. Un hombre que se sorprendió de mi saludo y levantó la mano de igual manera, sonriendo. Era el padre de Mauro, Jaime Llorens. Era Legión. Me froté los ojos y ya no estaba tan segura. La distancia crecía y cada segundo tenía más dudas. Finalmente, la figura se convirtió en un pequeño recuerdo de un instante de terror. ¿Había visto realmente a Legión o había sido una mala jugada de mi imaginación? 24 Antoni De Soto no pareció preocuparse en absoluto por aquel hombre al que yo había visto en el andén de la estación del Barco de Valdeorras. Le llamé de inmediato por teléfono y tuve la sensación de que me respondía por obligación, como si pensase que estaba perdiendo el tiempo con una histérica. Me dijo que enviaría a alguien a investigar, pero estuve segura de que no lo haría, que pensaba que yo veía asesinos imaginarios, más o menos lo que yo pensaba de Miguel Navas. Por desgracia, estábamos muy lejos de Valencia y allí no me servía de nada mi amistad con el subcomisario Vela. Probablemente sería incluso contraproducente que le pidiese ayuda, porque allí había más gente que le odiaba que la que le tenía aprecio. Así que, con cierto miedo y aprensión, pasaron los minutos y las horas mientras avanzaba el tren camino de Santiago de Compostela. Finalmente llegué a mi destino. Javier me había mandado un WhatsApp diciendo que estaba bien y eso me tranquilizó. Él no había visto a Legión. Me pareció que me creía, pero que también dudaba, al menos un poquito. Me pregunté de nuevo si no estaría realmente imaginándolo. Pero no, estaba casi segura. Aquel rostro no era fácil olvidar, todo aquel odio, aquella ira, aquel cabello moreno, lacio, cayéndole sobre los ojos. Y además estaba la forma en que me había mirado mientras me saludaba. Así debía mirar un carnicero a un animal que va camino del matadero. – Tal vez debería llamar a otro guardaespaldas para que me protegiese – le dije a Alessandra, que me había venido a buscar en coche. Ella se había quedado literalmente petrificada cuando le dije que me parecía haber visto a Legión. Pero se recobró rápido, al menos en apariencia. Y trato de dar a su voz un tono desenfadado. – Hace tiempo que estoy trabajando en ese tema. Déjalo en mis manos. No quiero que nos pase lo de la última vez – dijo, recordando a su exnovio y mi ex guardaespaldas, que había resultado ser un asesino. Aparte de ser el hijo de otro asesino, aquel que yo acababa de ver en el andén. Si es que realmente lo había visto. Vaya, que estaba hecha un lío. Era el momento de pasar de aquel asunto y seguir con nuestras vidas. – A todo esto… ¿sabes cómo está Mauro? La forense se encogió de hombros. Dijo con indiferencia: – Por lo que yo sé, está en coma. Parece que la agresión en la cárcel fue peor de lo que parecía en un principio. Se dio también un golpe en la cabeza, del que no se dieron cuenta hasta que se desvaneció en el suelo por la mañana. No se sabe si saldrá adelante. Seguramente Jaime te echará a ti la culpa de lo que le está pasando a su hijo. – Entonces… mejor no llamamos a un guardaespaldas, ya que el anterior fue un desastre. ¿O sí, teniendo en cuanta la amenaza de Legión? Ya no sé qué hacer, Alex. – No lo llamamos. Hazme caso. Ya nos fue mal una vez. Repetir un error no es lo nuestro. Sencillamente, debemos tener cuidado y estarse cerca siempre de De Soto y sus hombres. Al fin y al cabo, para eso nos mandó aquí el ministro. Además, sobre el tema de cómo defendernos y sobre si hay que contratar o no un guardaespaldas, tengo una idea en mente. Ya te he dicho que estoy trabajando en ello. – ¿No me puedes adelantar algo? – No. Prefiero que sea una sorpresa. De momento, ya vale de estar en casa o de hacer viajecitos con tu novio. Vamos a meternos de lleno en el caso y a rodearnos de policías. Así nos sentiremos seguras y tendremos la impresión de hacer algo útil. Y precisamente eso hicimos. Aquel día de Soto estaba haciendo un registro en la propiedad de Montouto con la madre de Lidia. Nos personamos allí e hicimos nuestro trabajo, que consistía en aparecer delante de las cámaras y tranquilizar a los espectadores: "El caso se estaba solucionando según lo previsto. Los asesinos estaban entre rejas. Todos podían respirar tranquilos porque la gran Gloria Goldar estaba echando como siempre una mano a la policía". Charo, la madre, la supuesta asesina, estaba nerviosa. Caminaba de un lado a otro señalando un árbol tropical que le gustaba especialmente, explicando detalles de su vida cotidiana, a ratos llorando, a ratos histérica, mesándose los cabellos… otros más tranquila. Balanceaba la pierna de un lado para otro y se tapaba las manos con la cara. Aquella mujer no estaba bien. Me dio la sensación de que no estaba bien incluso antes de la muerte de su hija. Por eso se medicaba con unas dosis tan altas de Orfidal. – Deja de hacer el papel de loca, a mí no me engañas – dijo De Soto al pasar a su lado. Lo que provocó un nuevo estallido de sollozos de la madre de Lidia. – Podrías tener un poco más de sensibilidad – le dijo Alex, colocándose delante de él y enfrentándolo. – Podría. Pero no me da la gana. Sal de en medio. Alex sonrió y se acercó todavía más a él. – Podría. Pero no me da la gana de quitarme – repuso. De Soto se quedó tan sorprendido que ni siquiera montó en cólera. Se limitó a esquivarla y a mirarla con un semblante extraño, como si fuese el ser humano más inconcebible que jamás había visto: un ser humano que no le tenía miedo. Pasaron por la cocina, donde había un paquete de aspirinas que había marcado la Guardia Civil como prueba. No podía tocarse nada y todo estaba etiquetado. La casa entera estaba llena de papelitos de color amarillo con números pintados, que eran las pruebas numeradas. Todo perfectamente ordenado y clasificado por los hombres de Antoni De Soto. – Aquí no tenías el Orfidal que le diste a tu hija para sedarla, ¿verdad? – dijo De Soto a la sospechosa. Charo, que todavía estaba ahogando un sollozo entre las manos, comenzó a sollozar todavía más fuerte. De Soto se echó a reír. – Es una zorra mentirosa – le dijo un policía judicial al oído. Este asintió. En un armario de la cocina había un sinfín de medicamentos, diferentes tipos de pastillas que tomaba la madre de Lidia, enferma de depresión desde hacía más de una década. Cada uno de los medicamentos estaba numerado y era una prueba más de aquel caso: Prozac, complementos alimenticios y un tratamiento contra la alergia. Se daba el caso de que Charo Folgueiras no tomaba Orfidal sino Diazepam, con lo que el envenenamiento de su hija aún era más misterioso. La habían drogado con el mismo tipo de substancia que a Asunta. Pero no había pruebas de que la familia Prado tuviese en su poder ni una sola pastilla de Orfidal. – No, aquí no hay nada – dijo De Soto –. Pero no te preocupes que encontraremos la droga que usaste. Pasaron por el estudio de la madre, donde había diversas bolas para hacer pilates, libros, carpetas, hojas… – Había ido al Decathlon a comprar una pelota de pilates que me había pedido la maestra de Lidia – dijo entonces Charo. – ¿Cuándo? – inquirió de Soto. – Tras dejar a la niña a las siete de la tarde en casa. – Querrás decir delante de casa. – En casa, delante de casa. Es lo mismo. Quería decir que la dejé sana y salva en... – Sana y salva. No me hagas reír. No cuentes más mentiras. De un lugar a otro de la casa, las conversaciones entre de Soto y la detenida iban en la misma línea. Ella intentaba explicarse, De Soto la contradecía, ella trataba de escapar de las contradicciones, algunas fundadas, la mayoría forzadas por el juez. Lo cierto es que no había una gran diferencia entre dejé a la niña "en casa" que "delante de casa", pero también era cierto, como había hablado con Javier aquella misma mañana, que un padre que ha perdido un hijo debería recordar dónde lo ha dejado exactamente. Y así decírselo a la policía para que lo encuentren. Pero también había que tener en cuenta de que aquella mujer se drogaba con un opiáceo y era un olvido no necesariamente imposible. También fueron a la habitación de la niña. Todo estaba ordenado, perfectamente clasificado: libros de los cuatro idiomas que estudiaba, hojas de sus clases de ballet y de sus otras tareas extraescolares. Lidia era una niña extraordinaria, una superdotada. – Yo soy mucho más desorganizada – reconoció Charo, tal vez hablando para sí misma –. Ella siempre lo tenía todo bajo control. Me dio lástima aquella mujer. Hija de un embajador y de una académica de renombre, había tenido dos padres con grandes capacidades intelectuales. Pero ella misma no era especialmente inteligente, había sacado la carrera de derecho por imposición paterna con no demasiadas buenas notas y nunca había llegado a ejercer. Se sentía inferior, se sentía poca cosa en este mundo. Adoptó una hija esperando que el ser madre le devolviese la autoestima y resultó que su hija era también una superdotada. ¿Cuántas posibilidades hay que una mujer hija de dos padres superdotados nazca sin un gran cociente de inteligencia y que, cuando adopta un bebé, también sea superdotado? Charo estaba condenada a vivir rodeada de cerebritos que sacaban a relucir su mediocridad. La genialidad de Lidia había sido demasiado para ella. Le había demostrado que era una inútil, que todos los de su entorno eran geniales y ella, en efecto, un ser mediocre y sin valor. Llevaba deprimida desde hacía 10 o 20 años. Tal vez sufría lo que algunos llamaban el síndrome de Madame Bovary, una insatisfacción crónica que te impide ser feliz porque te has marcado grandes metas que la vida se encarga de impedir que alcances. Allí, en su propia casa, en su santuario, rodeada del juez y de la policía judicial, Charo Folgueiras volvía a ser aquel personaje diminuto que habría reconocido cualquier cosa para ser aceptada. Pero no reconocería haber matado a su hija. – Háblame de tu amante – dijo Alex en ese momento a bocajarro a Charo. Ella levantó los ojos como si despertase de una ensoñación. – Hay poco que decir… – comenzó la mujer. Alex tenía algo en mente. Yo la conocía lo bastante como para saber que, cuando se mostraba tan agresiva y decidida, era porque había algo que había descubierto, alguna cosa que no le cuadraba. Necesitaba sumar nuevas pistas al concepto general que ya estaba barruntando. Así que me callé y la deje hacer, feliz de ser por una vez la segundona. – Hay mucho que decir, Charo. – Bueno, le conocí mientras hacía mi trabajo de vendedora de pisos. Nos gustamos. Me inventó a cenar y congeniamos. Tuvimos una breve relación. Mi marido se enteró y rompimos. No hay mucho más. Charo había tenido muchos empleos. Como nunca ejerció como abogado tuvo que buscarse la vida. Por suerte, los contactos de su familia le abrieron muchas puertas y nunca le faltó de nada. – Hay mucho más. La niña murió al día siguiente de que volvieses a verlo. Charo abrió mucho los ojos y se tapó la boca. – ¿Cómo sabes eso? – He hecho amigos en la policía – le confesó Alex, bajando la voz como si fuese un secreto –. Soy muy buena entornando los ojos, sonriendo y convenciendo a los hombres de que me digan lo que no deberían decir. Y sé que lo viste tras muchos meses sin relacionarte con tu amante. Al día siguiente desapareció Lidia. – Él no tiene nada que ver. De Soto me ha asegurado que ni siquiera van a interrogarle. – Ya sé que no van a interrogarle, pero no es por lo que tú te piensas. No te están haciendo un favor. De Soto le está haciendo un favor a tu amante. Y fundamentalmente a sí mismo. Alex se volvió hacia mí. Nos alejamos unos pasos para hablar en privado. Me dijo: – Aquí la señora estaba liada con un famoso empresario. Un hombre poderoso con influencias que no quiere verse involucrado en este caso. Tiene cuartada para el momento de la desaparición y el asesinato, pero podrían (y deberían) hurgar un poco en este asunto y tratar de hacer que la relación con ese hombre fuese el móvil de Charo. Al fin y al cabo, se vieron en secreto y a las pocas horas murió Lidia. Tal vez quería escaparse con aquel hombre y su hija le estorbaba. Tiene familia e hijos y no pensaba dejarlos por ella, pero bueno… se podría sembrar la semilla de la duda. Sin embargo, me ha dicho un pajarito que la policía ni siquiera lo va a llevar a declarar, ni ahora, ni en el juicio, ni quieren que este asunto salga a la luz. – ¿Y por qué? – inquirí. – Porque esto anula el móvil del esposo. – No sé si te entiendo. – De Soto va a sostener que ambos progenitores mataron a la niña. Charo fue la asesina y Carlos el cooperador necesario. Si ella quería verla muerta para huir con su amante… ¿para qué la iba ayudar su exmarido, el mismo que la había dejado por ponerle los cuernos? Es un móvil que no les sirve. Por eso van a argumentar que son dos dementes que la mataron porque les estorbaba, porque eran pedófilos, porque nunca se sabe por qué los locos hacen las cosas. – Entiendo. No tienen nada contra el marido. No quieren organizar el caso contra Charo de una forma que les impida luego condenar también a Carlos Prado. Alex me guiñó un ojo. – Exacto. De Soto tiene mucho interés en la idea de los padres asesinos. Ya sirvió para hacer famoso su predecesor. Estamos ante dos tipos de imitadores, una especie de increíble imitación al cuadrado. Por un lado, los asesinos que han imitado el crimen de Asunta, y Antoni De Soto, que está imitando la instrucción del propio caso Asunta, tomando los mismos caminos, filtrando las mismas cosas a la prensa. Tal vez un día sea juez del tribunal supremo o del constitucional. ¿Quién sabe? De Soto está comenzando hoy a labrar su leyenda. Aunque tal vez tenga otra razón para hacerlo, una más oscura y secreta. – ¿Secreta? ¿Explícame? Aunque intenté que Alex me diese más datos no conseguí que soltase una palabra durante el registro de la casa de Montouto. Me respondía con evasivas cada vez que le preguntaba sobre De Soto. Se ponía un dedo en los labios, como si temiese hablar en voz alta delante de policías o del secretario judicial, que pasaban a menudo delante de nosotros realizando diversas gestiones. – Vale, luego hablamos. En cuanto se acabe esto – dije por fin. – Exacto. Ahora lo has entendido. El registro prosiguió otra media hora al menos. Encontré una pulsera de colores en el suelo. Jugueteé con ella un rato. Era una de esas pulseras de goma que hacen las niñas entrelazando azul, amarillo, negro… La que encontré era muy bonita. Antes de marcharme se la di a la madre. Ella la reconoció, cerró el puño donde yo la había depositado. Los labios le temblaban. Estaba a punto de echarse a llorar. Dijo: – Es de Lidia, sí. Le encantaban este tipo de pulseras. Desde hacía un tiempo no paraba de fabricarlas. Una nueva casi cada día. Cuando salimos a la calle, el abogado de Charo contó una anécdota de su padre, al que ella idolatraba. Luego hablaron del jardín y de sus cuidados: la conversación se volvió más distendida. Aquella mujer que se había pasado llorando dos horas se rio un breve instante. Entonces vimos los flashes y las cámaras, los chillidos de los paparazzi. – ¡Se está riendo! ¡La hija puta se está riendo con su hija aún caliente en el ataúd! – oímos que chillaban los propios periodistas. Comenzaron a llover objetos contra nosotros. Tuvimos que entrar a toda prisa en los coches porque la gente, airada, convertida en una turba, estaba lanzando todo tipo de cosas, incluso alguna piedra, que hizo una brecha en el capó de nuestro coche. – ¡Asesina! ¡Hija de puta! ¡Púdrete en el infierno! La policía tuvo que proteger a Charo y evitar que una multitud furibunda la agrediese. Un grupo de buenas gentes se saltaron el cordón policial. Una mujer cogió a Charo de los pelos y la tiró al suelo. Otra intentó patearla. El propio de Soto tuvo que intervenir y meter a la madre de Lidia de nuevo en casa. Los objetos comenzaron a llover y todos los cristales de la vivienda fueron destruidos a pedradas. – Mañana esto será portada en todos los periódicos, ya lo verás – dijo la forense. Nos marchamos, abrumadas por el odio ciego del populacho, los brazos alzados, la ira descontrolada. Dejé que Alex condujera unos kilómetros en silencio y, cuando ya estábamos a las afueras de Compostela, le pregunté: – Cuéntame eso que te ronda la cabeza. Tu secreto. Supongo que has estado trabajando en ello por tu cuenta. Alex esbozó una mueca maliciosa. – Hace días que le estoy dando vueltas a una teoría. Tal vez una locura. Pero desde lo de Mauro he comenzado a mirar las cosas de otra manera: no rechazar lo imposible a menos que quede demostrado que realmente es imposible. O sea, la famosa máxima de Holmes al estilo Alessandra Campi. – ¿Y qué es eso que a priori parece imposible? Alex paró el coche en una cuneta. Abrió una carpeta y me entregó una hoja. La leí por encima: era la fotocopia de un atestado. – ¿Y? – Léelo y mira la fecha. Se trataba de unas diligencias que había hecho el juez Antoni De Soto en Valencia durante una investigación de un narcotraficante gallego. No quise preguntar de dónde había sacado aquello Alex, porque no lo había hecho a través de nuestros amigos de la asociación Egeria. O sea que se había valido como siempre de su inteligencia, su sagacidad o sus encantos (o las tres cosas) para conseguir lo que quería. De cualquier manera, miré la fecha y me resultó familiar. Intenté recordar qué estaba haciendo ese día. Y lo recordé. Estaba saliendo de la cárcel de Albocàsser después de entrevistarme con Antonio Anglés. Fue el día en que el subcomisario Vela me dijo que nos llamaban a toda prisa porque había sucedido algo terrible en Aldaya y… Entonces lo comprendí. – De Soto estaba en Valencia el día que mataron a Victoria Zhao. Y entonces Alex dijo algo que me dejó petrificada. – Y también estaba en Compostela el día que mataron a Asunta en 2013 y el día que mataron a Lidia hace una semana. Se hallaba en la misma ciudad en que murieron las tres niñas… el mismo día de su asesinato. Informe "CASO ASUNTA" 5. Contradicciones y un amante UNA RISA QUE LA CONVIERTE EN CULPABLE A Rosario Porto, la madre adoptiva de Asunta, se la grabó riendo al final de unas diligencias en las que, según declararon los propios policías, se pasó casi todo el rato llorando y compungida. En la televisión solo salió ese instante de distensión y se llenaron horas de debates llamándola monstruo sin sentimientos. Tras el registro de la casa donde el juez instructor estaba realizando las indagaciones, pues se pensaba que allí se había cometido el asesinato, la madre pudo reír de puro cansancio o histerismo. Llevaba horas llorando, medio drogada y exhausta. Alguien contó una anécdota acerca de su padre, antiguo cónsul en Francia, aunque otros dicen que hablaban del jardín de la casa. Ella rio brevemente y aquella risa salió en portada de todos los diarios y de todos los telediarios: a todas horas. ¿Cómo podía alguien ser peor que aquella mujer? ¡Alguien que reía con su hija recién fallecida! UNA CONTRADICCIÓN NO TAN CONTRADICTORIA Rosario dijo que había dejado a su hija en la casa de Compostela a las 19 horas. Cuando una cámara les mostró a ella y a su hija en coche camino de la finca de Montouto, ella dijo que una vez allí, Asunta quiso volver a la casa y ella la dejó delante, en la calle, a las 19 horas. La contradicción no es pues de horario ni de lugar, sino es un matiz. "La dejé delante de casa" o "la dejé en casa". Si a eso sumamos que Rosario tomaba altas dosis de Orfidal y Prozac, la diferencia no parece tan grande. Eso sin contar que el Orfidal produce amnesia de hechos recientes (no se trata de un efecto secundario raro sino habitual y así figura en el prospecto del medicamento). El jurado debería haber tenido en cuenta de que el olvido y la contradicción de Rosario era explicable hasta cierto punto. Los indicios deben interpretarse en favor del reo en caso de duda. Pero en este caso todo se interpretó en contra del reo. Ojo, nosotros mismos, los autores de esta novela, consideramos este olvido muy sospechoso, pero es que la explicación favorable al reo es completamente factible, no es ninguna locura. Por tanto, se debería haber tenido en cuenta. Y por último, un dato clave. Los Loveless, de cuyo caso se ha hablado en páginas anteriores, cayeron en muchas más contradicciones cuando unos perros mataron a su hija. Esas contradicciones son normales cuando alguien de tu familia acaba de morir. Estás estresado, destrozado, la policía te hace preguntas y no sabes qué responder para que se vayan. Los Loveless, al final, nada tenían que ver con la muerte de April y sus contradicciones (sobre lugar en el que se hallaban ellos o dónde jugaba la niña antes de su muerte, a qué hora sucedió… es decir, las mismas que en el caso Asunta) no debieron ser relevantes para condenarles. UN AMANTE INCÓMODO El amante de Rosario ni siquiera aparece en la instrucción. Aunque ella pasó el día antes de la muerte de Asunta con él. Aunque podría dar un móvil a la investigación para el asesinato: librarse de su hija para entregarse a esa nueva relación. Hay quien dice que, al tratarse de un hombre poderoso, con dinero y empresas, la policía no quiso tocarle. Pero lo cierto es que la policía no se deja intimidar por estas cosas. La falta de un móvil para el asesinato siempre fue el mayor escollo de la acusación. Siendo así, ¿por qué no traer al amante, que testificase que la relación acabó con el matrimonio de Rosario, que ella estaba deprimida, cansada de cuidar de su hija, y quería empezar una nueva vida con él? En la novela sostenemos que el móvil de la madre anulaba el móvil del padre. ¿Para qué iba a ayudarla su exmarido a matar a la hija? ¿Para que Rosario fuese feliz con su amante? Por lo tanto, el padre no podía estar implicado. Pero los investigadores siempre creyeron que los dos padres adoptivos estaban tras la muerte de Asunta y la presencia del amante les estorbaba en esta teoría. Lo cual no es una crítica, la instrucción tiene que crear para el jurado una explicación plausible. En este punto conviene reiterar un hecho. La actuación del juez instructor y la policía es construir un relato lo más coherente posible para sustentar que los acusados son culpables. Esto ya se explicó en el caso Alcasser, nuestra anterior novela. En este relato de la investigación puede haber lagunas, inconsistencias, pero la policía no puede estropear su propia investigación dudando de sus pruebas. Debe defenderlas a capa y espada, de lo contrario nadie sería jamás condenado. Es el jurado el que debe reflexionar, comprobar si las teorías si sostienen y fallar culpable o inocente. 25 Un poco por seguirle el juego a Alex y otro poco porque realmente me intrigaban sus descubrimientos, comenzamos a seguir al juez De Soto. No nos fue difícil ya que de facto formábamos parte de aquella investigación y del día a día del magistrado, aunque sin duda él hubiese preferido que nuestra función no fuese más allá de asentir ante todo lo que hacían las fuerzas del orden público. – La rutina de nuestro amigo es sencilla – dijo Alessandra, que debía llevar un tiempo barruntando la posibilidad de que fuese el asesino –. En tanto que juez de instrucción, su función es "instruir la causa". Es decir, la policía o la Guardia Civil lo utilizan para comenzar la investigación, presentar las pruebas, organizarlo todo. También lo necesitan para hacer escuchas en los teléfonos, auditar las cuentas de los sospechosos y un sinfín de pequeñas cosas más. Los jueces de instrucción no eran policías estrictamente hablando. En teoría no estaban de parte de nadie, y debían defender los derechos tanto de los acusados como de las víctimas. Pero a la práctica, una vez se había encauzado la investigación hacia un punto, el juez actuaba como un rodillo, buscando la verdad, tratando de que los culpables no tuvieran escapatoria. – Sé de sobras lo que hace un juez de instrucción – le dije a Alessandra–. No soy nueva en esto. – Ya. Pero lo que quería decirte es que De Soto solo tiene en la vida su rutina de juez. Sale de casa cuando aún no ha salido el sol y vuelve a la hora de irse a dormir. No tiene vida privada, ni esposa, ni novia, ni familia. Hace 20 años que no se habla ni con su padre (su madre murió) ni con su hermana. Está completamente entregado a instruir sus casos y a medrar en su oficio camino de la cumbre. Creo que está obsesionado con ascender. Su ambición no tiene límites. Tuve que reconocer que Alex había hecho un trabajo concienzudo. Me explicó que un joven Antoni de Soto se había hecho famoso unos pocos años atrás por perseguir a narcotraficantes y que ahora comenzaban a darle grandes casos de asesinato, los mediáticos, los difíciles, los que hacían que tu rostro fuese recordado. Y De Soto quería hacerse una carrera como flagelo de los peores monstruos de la sociedad. – ¿De verdad crees que es el asesino? – le pregunté. Alex se quedó pensativa por un instante y luego dijo: – Me parece un hombre muy sospechoso, decidido a condenar a un padre y a una madre contra los que no hay pruebas reales, ni siquiera circunstanciales, solo un amasijo de mentiras y manipulaciones de la prensa. Además, quiere repetir la secuencia que el juez instructor del Caso Asunta llevó a cabo hace años. Sabe que, contra más similitudes entre ambos crímenes, más fácil le será a la gente creer que son unos imitadores. Yo creo que la instrucción de un caso debe tener por objetivo descubrir la verdad, no obedecer a un plan maquiavélico impulsado por el juez para su fama y beneficio. No estaba del todo de acuerdo con mi amiga. – Yo creo que hay pruebas suficientes para sustentar, al menos de inicio, la investigación. Está al asunto de las cuerdas que ataban a la niña. Hallamos un rollo igual en casa de los padres en Montouto… – Nunca se ha podido probar que la cuerda proviniese del mismo rollo. – Aun así, es muy extraño. – Extraño sí, definitivo no. O, como dices tú, Gloria… eso vale para iniciar la investigación, no para cerrar el caso. Estuve de acuerdo. Proseguimos la vigilancia del juez, que yo no me tomaba demasiado en serio porque mi intuición no me decía nada al respecto de él. Veía a una persona ambiciosa, una persona que creía realmente en la culpabilidad de los padres de Lidia, que pensaba que habían asesinado también Victoria Zhao… aunque buscase soluciones "creativas" para poder inculparlos. Para él todo estaba claro. Tal vez demasiado claro. Podía ser una persona con un gran ego, que se creía sus propios montajes, pero no me parecía un asesino. Sin embargo, Rubén, mi exnovio, ya me había engañado del todo una vez y Mauro también. Así que mis pálpitos, al menos en lo que se refería a juzgar el alma humana, estaban en suspenso. No valían absolutamente nada. O, como mínimo, podemos decir que eran consultivos: los escuchaba, pero sin guiarme por ellos y darles la última palabra. Una mañana, cuando llegamos al juzgado dispuestas a continuar nuestra vigilancia del juez De Soto, vimos que se subía a un coche policial, y que varias dotaciones le seguían con las sirenas aullando. Les seguimos. Fueron hasta el piso que el padre tenía alquilado en la calle República Argentina, en el centro de Compostela. Allí detuvieron de nuevo a Carlos Prado, que había salido días atrás bajo fianza. Esposado, lo metieron en uno de los coches y se lo llevaron a los calabozos sin más ceremonia. – Ya tenemos a los dos asesinos – nos dijo el juez al vernos aparecer. Su semblante estaba radiante de felicidad. – No me digas – dijo Alex con gesto de indiferencia. De Soto no comprendía demasiado bien a aquella muchacha que vestía siempre con un pantalón corto y un top ajustado. Incluso en los días un poco fríos, que en Galicia eran habituales. Pero no terminaba de situarla en su universo cerrado donde seguramente las forenses llevaban traje chaqueta y le llamaban señor. – Sí. Así es – dijo el juez mirando de reojo Alex y luego centrando su mirada en mí –. Hemos descubierto que la cuartada del padre no vale nada. Dice que estuvo en casa cocinando y leyendo, pero no hay ningún movimiento en su teléfono móvil en ocho horas. Seguramente lo apagó. Y en base a eso desmontaremos su versión de los hechos. – ¿Seguramente o lo apagó? – preguntó Alex. – ¿Qué quiere decir? – Si pueden probar que lo apagó o si solo que no se usó en esas ocho horas. De Soto levantó los brazos, azorado. – Hoy en día es casi imposible estar tantas horas sin recibir un WhatsApp o un mensaje en un Smartphone – dijo De Soto, sin dejar de mirarme como si yo fuese la que había hablado. Alex dio la vuelta y se colocó detrás de mi hombro para que de Soto se viese forzado a mirarla a los ojos. – Lo que significa que no pueden afirmar que el teléfono estuviese apagado, solo que no recibió no recibió mensajes ni llamadas. No sé si es consciente de que hay gente a la que no les gustan los Smartphones y apenas los usan. Aquí, nuestra querida Gloria, cuando comenzamos a trabajar en el caso Alcasser, tenía un móvil antediluviano y no recibía mensajes ni llamadas en días enteros. ¿Ha mirado la conducta habitual de Carlos Prado con su teléfono? ¿Qué hizo los meses anteriores a la muerte de su hija? ¿El padre recibía muchos mensajes al día? ¿Ha comprobado si es habitual en él estar tantas horas sin recibir llamadas y mensajes? ¿O como ya les viene bien decir que apagó el móvil, el resto les da igual? De Soto no contestó. Se dio media vuelta y comenzó a dar órdenes a sus subordinados. Supimos poco después que un informe forense afirmaba que el Lorazepam que se había encontrado en el estómago de la niña, tenía que haberlo tomado o durante la comida de las tres (en la que estuvo con el padre) o más tarde. Lo cual le daba a Carlos la oportunidad de cometer el asesinato. – Ya verás – me explico Alex – que como la niña puede haber tomado la droga durante la comida o más tarde… dirán que fue durante la comida y ya está. El "más tarde" se les olvidará. Ya tenemos otro culpable encerrado contra el que no tenemos la menor prueba. En realidad, Carlos Prado había estado un tiempo detenido a pesar de que los indicios contra él eran de risa. Pero en un caso como aquel, la alarma social justificaba encerrar a los sospechosos y tirar la llave. – Es una vergüenza – añadió la forense. Algunos policías estaban oyendo lo que decía Alex. Cuchicheaban. – Tú qué miras, cara de haba – le dijo Alessandra al secretario judicial, un tipo de rostro chupado que se puso colorado y se marchó a toda prisa. Me di cuenta de que Alex estaba fuera de control y pensé que era prudente marcharnos. Total, habían detenido ya al padre y en breve lo acusarían junto a la madre. La instrucción iba a cerrarse y en unos meses comenzaría el juicio. Todo estaba decidido. Yo comenzaba a darme cuenta de que, tal y como habían tratado el tema los medios de comunicación, cualquier jurado que se formase en España les condenaría con o sin pruebas reales, circunstanciales o incluso meras hipótesis. El caso había acabado antes de empezar. Vela había tenido razón desde el principio. – Tengo una duda – le dije a Alex. – Cuál. En realidad, buscaba una excusa para marcharnos de allí, pero aquello era una cosa que rondaba mi mente desde hacía tiempo. – Quiero hablar con Juana, la vecina de los perros. Alex sabía a qué me refería y me siguió dócilmente hasta el coche, quizá porque intuía que se había pasado de la raya. Conducimos brevemente hasta la casa de la madre, el lugar donde según ella había dejado a su hija las siete de la tarde, su piso en la calle General Pardiñas. Se hallaba a menos de cinco minutos en coche contando incluso el aparcamiento. Llamamos a la puerta de la vecina, una señora con tres perros, tres rottweilers enormes que salieron a saludarnos tan pronto ella abrió una rendija de su puerta. Pese a su fama, eran sociables y juguetones. – ¿Quién es? No tuve ocasión de responder porque la mujer saltó de alegría al verme. Me agarró y me besó en ambas mejillas. – ¡Si es Gloria Goldar! Leo todo lo que sale de usted. Es una mujer extraordinaria. Una heroína. Espera que le diga a mi hijo que la he conocido en persona. Sonreí y pasé al interior, donde estuvimos hablando de todas mis gestas, desde del caso Alcasser al caso de las Ocho de Badalona, después de la asociación Egeria y de mil cosas antes de que pudiese meter baza y cambiar de tema. Y no era un tema menor: era el último cabo suelto de aquella investigación. – Hábleme de la noche del asalto al piso donde vivían Charo y Lidia. Aquel era el punto más extraño de la investigación, pero en mi opinión el más revelador, porque era un completo sinsentido y a la vez sabíamos que realmente había sucedido. Era real, no una conjetura, no una hipótesis. La propia Lidia, antes de morir, se lo había contado a unos amigos e incluso a su madrina, con la que se había ido de vacaciones. – Sí entró alguien en la casa fue un conocido. Estoy segura – dijo Juana, que tendría más de ochenta años pero parecía una mujer muy activa y sociable. Lo que había sucedido era lo siguiente. Alguien había entrado en la casa de Lidia y su madre, un desconocido tapado con un pasamontañas, un asesino que había intentado estrangular a Lidia. Ella había gritado, su madre llegó al rescate y el asesino huyó. Todo ello apenas dos meses y medio antes de la muerte de la niña. Pero existía un problema. Los perros de Juana, que ladraban como locos ante la presencia de cualquier desconocido. Únicamente dejaban de ladrar cuando llegaban a la finca las dos parejas de ancianos que eran los vecinos de los pisos superiores, Lidia Prado, su madre y su padre. Y en la noche de la agresión… no ladraron. – ¿Está usted completamente segura? – insistió Alex. Mientras hablábamos de los perros, yo los miraba de reojo, sentados a nuestros pies pero con las orejas enhiestas, vigilantes. Desde el caso Loveless les había cogido algo de aprensión. Recordaba a aquella pobre niña, April, que murió a causa de las dentelladas en el muslo de aquellas bestias, y me ponía a temblar. – Completamente segura. Mis perros siempre ladran ante un desconocido. No se ha dado ningún caso en que no le hicieran y, de hecho, me costó muchísimo adiestrarles para que no ladraran cuando entraban los vecinos de nuestra finca. Maxi, Rocky y Charly, cuando oyen un ruido, por pequeño que sea, saltan como locos. Todos tenemos una forma de caminar característica y ellos han aprendido a reconocer la de todos los integrantes de la finca. En realidad, los perros habían ladrado desde el momento en que pusimos el pie en el recibidor, nada más traspasar el portal. Yo estaba reflexionando sobre todo aquello cuando Alex dijo: – Si me permite, señora Juana, me ausento un instante. Tengo que comprar tabaco. Ya sabe usted lo malo que es el mono. – Ay, el tabaco es malísimo, hija. Mi tío Carlos murió de cáncer de pulmón hace 20 años. Deberías dejarlo. – Ojalá pudiera. Vi cómo Alex se alejaba guiñándome un ojo. Ella no fumaba. Así que seguí hablando tranquilamente con Juana de mis casos y de vaguedades, del tiempo y hasta de futbol que, por lo visto, era la máxima afición de aquella mujer, forofa fanática del Deportivo de la Coruña. De pronto, los perros se pusieron a ladrar como locos. Acto seguido alguien llamó a la puerta. Juana abrió y apareció Alessandra con una cajetilla de Marlboro en la mano. – Ya estoy de vuelta. Poco después nos fuimos, bajamos las escaleras y, una vez de nuevo en el recibidor, le pregunté: – Explícame qué has hecho. – He entrado en la finca. No han ladrado. Me he quitado las botas y he subido en calcetines, sin hacer ruido, hasta el piso que compartían Charo y la difunta Lidia. He seguido mi camino hasta los pisos superiores de los otros vecinos y luego he bajado tranquilamente. – Lo cual desmonta la teoría de que los perros ladran ante cualquier ruido, pues … – No te creas – me interrumpió Alex, pensativa –. Cogí mis llaves con muchísimo cuidado e hice ademán de abrir la puerta de casa de Charo. Por eso los perros comenzaron a ladrar. Entonces bajé. Llamé cuando vi que me habían descubierto. Es posible que el agresor llegase a la puerta sin que los perros se diesen cuenta, pero poner una llave tintineante, girarla, desplazar el cerrojo… eso es mucho ruido para que esos perrazos no lo oyeran en el silencio de la noche. Aunque no es imposible. – Tal vez De Soto tendría que haber hecho una reconstrucción de este asunto. Comprobar si se puede entrar con mucho sigilo en el piso de arriba y usar las llaves. Para saber con certeza si los perros ladran en todas las ocasiones. – ¿De Soto haciendo una reconstrucción? No le importa lo que pasó. No tendrá este tema en cuenta en la instrucción porque no sucedió el día de la muerte de Lidia. Ya les vale con que sea algo extraño, sospechoso, con lo que nuevamente se pueda culpar a los padres a través de la prensa. El padre entró a estrangularla, eso dirán los periódicos. Fue el primer intento de matar a la niña, pero algo salió mal. Y la gente se lo creerá y el jurado también y acabarán condenados. Lo cierto es que era muy frustrante saber que van a condenar a unas personas no por las pruebas sino por la fuerza y la presión de los medios de comunicación. Por esa razón Vela se había marchado. Era un profesional de la cabeza a los pies que le gustaban las cosas bien hechas. Cada vez me caían mejor aquel hombre. Era una persona recta, de confianza, y eso se puede decir de pocas personas. – Un día las cosas cambiarán – le dije a Alex. Ambas sabíamos que estaban cambiando. Recientemente, en el caso de Sandra Quer, el jurado había condenado únicamente por asesinato y abuso sexual al hombre que la secuestró, advirtiendo en el fallo que no se podía probar la violación. Y no se había podido probar precisamente por la descomposición del cuerpo. El jurado había obrado de la forma que tiene que hacer un jurado: en caso de duda en favor del reo. Pero la prensa no había demonizado al Chicle (su asesino) de la forma en que lo hizo con los padres de Asunta y ahora con los padres de Lidia. Además, había un hecho decisivo en aquel fallo. Asesinato unido a abuso sexual permite ya condenar a la máxima pena posible en el Estado Español: la prisión permanente revisable. Por todo ello, el jurado había rebajado el fallo sabiendo que aquello no cambiaría el hecho de que, probablemente, pasaría el asesino el resto de su vida en la cárcel. – Me preguntaba una cosa – añadí –. ¿Habría hecho lo mismo el jurado del caso Sandra Quer si rebajando el tipo de agresión no hubiesen condenado de por vida a su asesino? Alex se quedó un momento pensativa. Yo había cambiado tan súbitamente de tema que tardó un momento en ubicarse, en recordar. Pero conocía el caso, como todo el mundo. Tiró el paquete de Marlboro a una papelera y dijo por fin. – Mierda de jurados. Sabes de sobra que no se podía probar ni siquiera el abuso sexual en el caso Quer. La chica fue hallada en tal estado que lo único que estaba claro es que el tipo la secuestró, la mató y la tiró a un pozo. Pero sin abuso sexual no habría condena a prisión permanente. Y el jurado barrió para casa. Como siempre en estos casos. Mi teoría de que las cosas estaban cambiando se vino abajo. Tenía razón el subcomisario Vela. No deberían existir jurados populares en España. Pero dije lo que pensaba. – El cadáver no llevaba ropa. Eso hace sospechar que algo tuvo que hacer el Chicle con la pobre. Así que el fallo, en este caso, lo veo bien, Alex. Sin esa condena, dentro de unos años el Chicle estaría en la calle. Y aún es joven. Podría volver a matar y a violar… – Ahí está la trampa – me interrumpió–. Si una vez vemos bien que el jurado no sea imparcial todo el sistema se va a la mierda. ¿Quieres que te diga la verdad? Yo sería favorable a que existiese una ley por la cual los violadores fueran ahorcados por los huevos hasta la muerte. Joder, sería genial. Hasta igual iba a ver alguna ejecución. Pero debería existir la ley "arranca huevos y estiramiento mortal del pene en casos de violación de menores y otros supuestos". Porque de lo contrario… – Para, para… Comencé a reírme con tanta fuerza que tosí y pensé que me ahogaba. Siempre me hacía reír aquella mujer, hasta en las situaciones más terribles y las conversaciones más serias. – ¡Qué bruta eres! ¡Arranca huevos y estiramiento mortal de pene! ¡Qué bien les vendría a muchos! – Vaya que sí. Pero el tema que nos ocupa es… – Ya lo sé: que los jurados condenan antes de comenzar el juicio. Conscientemente en algunos casos, inconscientemente casi siempre. Monstruos como los padres de Lidia Prado no pueden quedar en libertad. De Soto sabe que no necesita montar un caso muy brillante. Los condenarán seguro. ¿Qué es lo que dijo Vela? Que este caso tendría un jurado tan condicionado que los condenaría por asesinar a Lincoln y a John Fitzgerald Kennedy con la misma bala saltando a través del tiempo en un agujero de gusano. – Rebuscado pero cierto – concedió Alex. Nos montamos en el coche. Puse la primera. – ¿Y ahora a dónde vamos? – me preguntó Alex. – Hay otra cosa que me preocupa – le dije. – ¿A que adivino en lo que estás pensando? De nuevo en el amante de Charo. – Exacto. Un hecho trascendental que no sería tenido en cuenta ni por la instrucción ni por el jurado es que el intento de asesinato de Lidia tuvo lugar al día siguiente de que su madre cortara con su amante, y su asesinato definitivo al día siguiente de que se volvieran a ver. Demasiada casualidad. De nuevo el amante parecía un elemento fundamental en la trama. – Tal vez podríamos ir a verlo a… – No. Ya lo intenté. Miré a mi amiga con sorpresa. – Por Dios, Alex. ¿Sin mí? – Fue el día que pasaste fuera con Javier y sus defendidos, los "hermanos videncia". Pensé que podría convencerle para que hablase. Yo soy buena convenciendo a los hombres. Ya lo sabes. Y mejor sola que acompañada por alguien tan famoso como tú. Bien pensado, tenía razón. Pero me molestaba que no me lo hubiese dicho. Aunque lo cierto es que debía llevar tiempo investigando a Antoni De Soto y tampoco me había dicho nada. Como siempre, Alex volaba libre. – ¿Y qué pasó con el amante? – No pude ni verlo en persona. Los empleados de la fábrica, su familia, las gentes del pueblo, todos le protegían. Nadie quiere ver al amante en este caso ni él quiere ser visto. – ¿Y por qué? – El amante apuntala el caso contra Charo y siembra dudas sobre la culpabilidad del padre, que no tiene sentido que ayudase a su exesposa a reunirse con su amante. El juez ya sabe que el jurado va a condenar a ambos progenitores. ¿Para qué utilizar a alguien que solo sirve a la defensa del padre? No veremos al amante ni ahora ni en el juicio. Al menos como testigo de la acusación. Me juego mil euros. Giré el volante para incorporarme a la vía. – Yo me juego 2000. – Eso no vale, Gloria. Tenemos que jugar una contra la otra… o no funciona la apuesta. Soltó una risotada. Puse el intermitente izquierdo para salir del aparcamiento. – Pues creo que no funcionará, Alex. Porque al amante no le veremos la jeta ni ahora ni en futuro. – Vaya. Cancelo la apuesta. No te quedarás con mi dinero. – Ni tú con el mío. Reímos de nuevo y nos fuimos a comer algo por el centro. 26 A media tarde, estábamos recogiendo nuestras cosas para irnos de nuestro adosado compostelano. Javier había venido a verme por la mañana. Había terminado de organizar el caso de la demanda de Miguel Navas. Los hermanos videntes, como los llamaba Alex, eran dos personas dulces y afectuosas que se habían ganado su confianza. Le invitaron a "filloas", una especie de crepes a la gallega, y creo que había ganado al menos kilo y medio en menos de 48 horas. Fue hermoso volverlo a ver. Hicimos el amor mientras Alex, con cualquier excusa, se marchó a dar una vuelta. Al volver, Javier ya iba camino de Valencia con no sé qué asunto urgente de su bufete. Entonces decidí que yo también quería regresar a Valencia. Se lo dije a mi amiga, que no solo lo comprendió, sino que estuvo de acuerdo en que allí ya no pintábamos nada. Si De Soto estaba implicado, no lo descubriríamos siguiéndole torpemente de un lado a otro. Y no disponíamos de medios para investigarle más a fondo, como su ordenador, escuchas telefónicas o vigilancia especializada. Cosas todas ellas que debería autorizar otro juez. Y no teníamos base ni para una denuncia contra él. Solo sospechas sin base alguna. Así que comenzamos a hacer las maletas. – ¿Has sabido algo de Mauro? –le pregunté a Alessandra. – Poca cosa. Está un poco mejor pero el golpe en la cabeza lo ha trastornado. No habla. A veces pierde la conciencia. Tal vez debería tratarlo de forma externa, pero no quieren que alguien con su historial homicida esté fuera de la cárcel. – Qué cosa más rara. Primero es un apuñalamiento más bien leve. Luego cae misteriosamente en coma por un golpe que les pasó a los médicos desapercibido y ahora se ha vuelto mudo. No entiendo lo que le pasa. Alex se encogió de hombros. – No me importa un carajo. Aunque podría decirnos algo sobre los planes de Legión, el caso es que me da igual todo lo relacionado con él. – Pues para darte igual, has pedido a nuestros amigos que te den información y te veo muy al día de su estado de salud. Alex no respondió inmediatamente. Comprendió que aquella conversación era una trampa, que yo quería saber si aún pensaba en Mauro. Porque ella seguía preocupada de alguna forma por su exnovio. Tal vez la palabra no sería preocupada, sino todavía ligada emocionalmente. Antes de decirle nada, yo ya sabía que preguntaba por él a nuestros contactos en la policía para saber cómo se encontraba. – Sé que no debería interesarme por ese capullo – reconoció –. Me hizo mucho daño en el momento en que más lo quería. Ahora mismo todavía siento algo por él, al mismo tiempo que lo odio profundamente. ¿Puede ser eso posible? – En el corazón todo es posible, amiga. Todo. No hablamos más de Mauro. Seguimos recogiendo nuestras cosas. Yo quería que terminásemos antes del anochecer. Mi idea era cenar y, por la mañana, recién amaneciera, conducir hasta Valencia. No me gusta demasiado conducir de noche y no cojo aviones salvo que sea absolutamente imprescindible. Ya lo había hecho cuando Mariano Sánchez, el patético ministro del Interior, nos había llevado hasta allí. Y no quería volver a hacerlo. Pero el destino siempre es caprichoso, mordaz e incluso algo sádico. No podía saber que en menos de 20 minutos estaría cogiendo un avión. – ¿Qué es eso? – dijo Alex al oír un ruido. – Creo que alguien está llamando a la puerta. Así era. Nos pusimos en tensión, pensando acaso en algún peligro, pero al final se trataba del chófer del ministro Sánchez. ¿Por qué demonios habría pensado en el infame político hacía un instante? Había sido como llamar al mal tiempo. – Oh, no. Era el mismo tipo que se me había llevado a toda velocidad de la prisión de Castellón al aeropuerto, tan solo hacía unos días. Fornido, pelo cortado a cepillo, frente despejada. – Espera que adivino… – le dije, ladeando la cabeza y poniendo gesto de fastidio –. Otra urgencia del señor ministro. El chófer asintió. – Otra urgencia y esta vez muy grave. Hay que salir pitando. Ya sabes cómo va esto. – Pero… – O vienes de buenas o vendrás de malas. Son tus dos opciones. Por suerte ya teníamos casi hechas las maletas. 5 minutos después, Alex y yo estábamos saliendo a la carrera en el Peugeot 607 blindado con las banderitas de España sobre los faros. 15 minutos después estábamos llegando al aeropuerto de Santiago de Compostela. 35 minutos después, tras detener la salida de varios aviones, nos dieron preferencia y levantamos el vuelo camino de Berlín. – ¿Qué demonios se nos ha perdido en Alemania? Mariano Sánchez estaba más callado que la vez anterior. Parecía preocupado. Por un lado, la deserción de Vela le había puesto inquieto. Algunos medios habían publicado que se debió a "enfrentamientos sobre la línea de la investigación tomada por el instructor del caso Prado". Pero lo que había terminado de enfadarle era que los medios no eran tan unánimes contra los padres de Lidia como lo fueron contra los padres de Asunta. No había una histeria tan absoluta, un odio tan cerval de todos los ciudadanos hacia aquellos nuevos asesinos. Había dudas y algunas teorías de la conspiración. Pocas. Acalladas por los programas mayoritarios de la televisión, a sueldo del partido en el poder. Pero a Mariano le gustaba jugar con las cartas marcadas. No quería dificultades, ni la más mínima en aquel asunto, que podía dejar en mal lugar a las fuerzas del orden. Sin embargo, en el jet privado del presidente del gobierno, el flamante Falcon, vi a Mariano preocupado en exceso. Su voz aflautada temblaba y se perdía en agudos casi insoportables por lo melifluos. Comprendí que había sucedido algo que podía cambiarlo todo. Y por eso nos dirigíamos a Berlín. – Una turista española, Sandra Colsa, ha muerto en la ciudad de Schönefeld, a las afueras de la capital alemana. No dijo nada más. Se quedó en silencio, como si reflexionase. – Y eso nos afecta porque... Dejé la frase en suspenso. – Porque la muchacha se tomó un frasco con 25 pastillas de Orfidal. Un desengaño amoroso con un chico del pueblo que conoció de Erasmus. Nada más tomárselas llamó a su madre y estuvieron al teléfono durante unos minutos. Se desvaneció y murió antes de que llegasen las asistencias. – Ah... Yo sabía perfectamente lo que significaba aquello. Y Alex, que era una experta forense, todavía más que yo. Me miró y arqueó las cejas en un gesto que no era de sorpresa. Creo que estaba avisándome de que cerrase la boca. No era el momento aún de extraer conclusiones. Eso hice y no hablamos más durante el resto del viaje. A la una de la mañana llegamos al aeropuerto de Schönefeld. Se trataba del tercer aeropuerto de Berlín, el único que estaba a las afueras. Un coche nos llevó desde la pista de aterrizaje hasta un Intercity hotel situado a escasos kilómetros. Fue un viaje de menos de 10 minutos. Paramos y salimos del coche. Mariano, un guardaespaldas y El Ayudante, por un lado; por el otro, Alex y yo. Nadie más. Parecíamos un cortejo fúnebre de solo cinco personas. – ¿No va a venir De Soto? – Pregunté. Mariano se tocó sus gruesas gafas. A la escasa luz de una farola me pareció aún más bajito y con la barba más poblada que de costumbre. – ¿Tiene algo que ver De Soto con la muerte de esta muchacha y más en un país extranjero? Aquello estaba claro. Lo entendí de inmediato. En realidad, ni siquiera nosotros teníamos nada que hacer allí, pero nuestra presencia podía deberse al hecho de que la fatal desgracia le había sobrevenido a una ciudadana española. Pero De Soto estaba investigando los asesinatos de Lidia Prado y Victoria Zhao. Y aquello que había sucedido en Schönefeld, por fuerza, no podía tener nada que ver con aquella instrucción. En realidad, de aquello iba nuestra visita: debíamos evitar por todos los medios que se supiese lo que acababa de pasar. O al menos que se relacionase con cualquier otro caso que se estuviera investigando en España. – Bienvenidos a Alemania. Lamento conocerles en circunstancias tan poco agradables – dijo Hanna, del gabinete de prensa de la policía alemana. Una mujer de estatura media, rubicunda, que hablaba en español con buen vocabulario aunque con una pronunciación terrible. – Un honor – dijo el ministro y estrechó su mano. Entramos en la habitación y vimos a Sandra Colsa muerta en la cama con los ojos muy abiertos y vómito sobre la barbilla y la camiseta, un vómito blanco, extraño, que parecía más semen que otra cosa. Exactamente lo que se halló sobre la camiseta de Asunta, Lidia y Victoria. – ¿Saben cuánto tardó en morir desde que ingirió el Orfidal? – Cuando llamo a su madre aún estaba tomando la droga. – dijo la policía pronunciando lentamente, mientras pensaba cada palabra –. Las asistencias llegaron 27 minutos después, porque, aunque su madre usó el teléfono fijo, le costó hablar con nosotros los alemanes y hacerse entender. Aún estaba viva cuando llegamos, pero no pudimos reanimarla. A los 32 minutos estaba oficialmente muerta. Alex tiró de mi brazo. Me aleje un poco de la policía y el ministro. Me dijo al oído: – Esto es un desastre en toda regla para la investigación. La fallecida pesa al menos el doble que Lidia o que Asunta, es una mujer adulta y con cierto sobrepeso. Unos 80 kilos. Se ha tomado dos pastillas menos, pues ellas se tomaron 27. Y ha muerto en media hora. Aquel era el punto más endeble de la investigación de Antoni De Soto y también lo había sido de la investigación del caso Asunta. En realidad, no era un tema endeble sino una completa estupidez. La instrucción decía que, a las tres de la tarde, la niña había tomado 27 pastillas de Orfidal, que le había puesto subrepticiamente su padre en un revuelto de setas. Una cantidad absolutamente increíble de un fármaco que con cuatro pastillas ya te deja prácticamente anulado como persona. Una niña que solo pesaba 40 kilos se había tomado 27 gramos de una droga potentísima… y dos horas y media después iba andando tranquilamente por la calle. La cámara de un banco la había grabado. Lo cierto es que aquella cantidad de droga tendría que haberla matado en cuestión de minutos. Se trataba, de hecho, de una cantidad que nadie jamás había tomado. No existían registros clínicos al respecto. Pero, pese a todo, una niña delgada que apenas había comido no se murió; siguió andando tranquilamente por la calle, haciendo diferentes tareas con normalidad, durante horas. Mariano siguió hablando con la policía un rato más y luego le dio las gracias. Se volvió hacia mí y me dijo directamente: – Quiero que me ayudes a tapar todo esto. Esta vez no me llamaba de usted. Me tuteaba directamente. – Eso es imposible porque… – Y yo te ayudaré a tapar lo tuyo. Una cosa por la otra. Un intercambio entre amigos. – Estoy harto de tus amenazas. – Estés harta o no... es lo que hay. Harás lo que yo te diga. Yo notaba que Alex se estaba mordiendo la lengua. Yo le había explicado cómo me había tratado en el vuelo desde Valencia a Galicia, días atrás. Aunque sabía lo delicado que era el asunto de las fotos que nos habían hecho en Portugal 20 años antes, lo cierto es que la forense era una mujer que odiaba que un macho le pisase el cuello. A ella o a cualquiera de sus amigas. Además, seguro que aún tenía en mente lo que pasó encerrada en la caja de Legión o la traición de Mauro. Percibí que estaba a punto de perder los nervios. Así que la cogí del brazo y dije: – Volvamos a casa. Aquí no se nos ha perdido nada. Eso hicimos. Una vez en el Jet, Mariano fue todavía más claro: – Esto se va a filtrar. Es inevitable. Es el tipo de historias que le encantan a la prensa. Quiero que usted y su forense, a falta del subcomisario, públicamente apoyen las conclusiones de Antoni De Soto, que digan lo que sea que justifique la explicación oficial. Al tener Sandra y las niñas diferente edad y diferente peso, no se puede tener en cuenta lo que ha pasado en Alemania. Algo así. Quiero que digan que la niña, que Lidia, tomaba la droga a diario, que se la suministraba su madre o su padre. O ambos. Consiguieron de alguna manera el Orfidal para que el caso Asunta y el caso Lidia fueran tan idénticos que pensásemos que había un solo asesino. La toma continuada de Orfidal hizo que la niña tuviese una tolerancia altísima, casi sobre humana. Esta vez Alex no pudo quedarse callada. – A ver, pedazo de imbécil. Yo también he leído la instrucción. Lidia puede ser que tomase las pastillas que le daba su madre, pero se las tomó antes de irse de vacaciones. Llevaba solo 11 días en casa tras dos meses fuera con su madrina y familiares. Si hubiese sido adicta al Lorazepam, en cantidades tan altas, hubiese tenido un síndrome de abstinencia terrible, que no podría haber sido pasado por alto a ojos de su entorno durante esas vacaciones. Por otro lado, si solo llevaba, como te he dicho, 11 días en casa… a ver, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que en ese tiempo no puedes desarrollar una tolerancia semejante a ninguna droga. Además, 27 pastillas de Orfidal dejarían fuera de juego incluso a un oso. Lidia y Asunta murieron de sobredosis como esa chica del hotel en Alemania. Nadie las asfixió. Lo que prueba que toda vuestra instrucción es una mierda. Mariano trago saliva. El Ayudante meneó furiosamente la cabeza. – ¿Cómo te atreves…? Pero el ministro frenó a su lacayo con un gesto de la mano. – Eso que acabáis de decir no quiero volver a oírlo – dijo el político, con una voz súbitamente más gruesa. Una voz de mando–. Quiero ser claro contigo, Gloria, y también con tu amiga la mal hablada. Si cuando lleguemos a España no apoyáis incondicionalmente la investigación… te lo haré pagar muy caro. No inmediatamente para que no parezca una venganza. Pero dentro de muy poco tiempo, te arrepentirás de no haberme obedecido. Cuando todo se haya serenado iré a por ti. Y te puedo asegurar que nadie en su sano juicio quiere tener cuentas pendientes conmigo. Piénsalo. Y piénsalo bien. El resto del viaje prosiguió en silencio, como había sucedido en la ida. Como estaba nerviosa, escuché compulsivamente con mis auriculares los movimientos cuatro y cinco de la obra de Granados que era la banda sonora de aquella investigación: Las Goyescas. El cuarto movimiento, Quejas, una hermosa canción romántica que me hizo pensar en el amor que deberían sentir unos padres hacia sus hijas. De fondo, el piano sonaba imitando el canto del ruiseñor, mientras en mi mente se formaban los rostros de las pequeñas fallecidas. El canto del piano despertó algo en mí. Pensé de nuevo en el amor. Había una historia de amor en el fondo de los asesinatos que estábamos investigando. Lo comprendí de pronto. Había algo que se me escapaba. Una pieza del puzzle que explicaba las motivaciones del asesino. Recordé que Javier me dijo un día que pasé toda la noche repitiendo el nombre de Asunta y diciendo: "No es lo mismo, pero sí lo es. Ahí está la clave". Porque los casos Asunta, Zhao y Prado estaban entrelazados de una forma que yo no entendía aún. No eran el mismo crimen, pero de alguna forma sí lo eran. El quinto movimiento se llamaba precisamente "El amor y la muerte". Otra vez el amor saltaba a la palestra. El piano entonaba una balada que trataba de explicar la trágica muerte de un amante despechado, que fallecía en brazos de su enamorada. Todo lo sucedido me estaba alejando de la verdad. Los padres, la droga mortal, las maquinaciones de Antoni De Soto y Mariano, el enfado de Vela, el excesivo parecido entre los crímenes… distracciones que me alejaban de la verdadera motivación del asesino. Tuve el pálpito que esa motivación secreta era el amor. ¿Quién mata por amor? ¿Qué tipo de amor exige la muerte? ¿Dónde estaba la pieza que no veía? ¿Tal vez en ese colgante dividido en dos trozos, ese pedazo de metal en el que se había tallado la palabra "hermosa" en chino? El tañido de la campana me devolvió a la realidad. Así acababa el quinto movimiento de la gran obra de Enrique Granados, con el piano imitando a una campana que llama a la misa por el alma del difunto, del enamorado. La pieza de puzzle estaba delante de mis ojos. Pero no la veía. Aunque estaba cerca, tan cerca que podía tocarla. – Los casos Asunta y Prado son demasiado parecidos – dijo Alessandra, tan pronto me quité los auriculares. – ¿Qué quieres decir? – El asesino imitó la postura del caso Asunta, le dio a la niña Orfidal e hizo otras cosas para que la similitud fuese lo más precisa posible, como las cuerdas naranjas que ataban sus manos. En todo eso De Soto tiene razón cuando los llama Los Asesinos Imitadores. Pero hay algo que no me cuadra. No dije nada. La miré, esperando que prosiguiese. Alex se mordió el labio inferior. – Es una imitación demasiado precisa. ¿Dos padres también abogados? ¿Un amante? ¿Un extraño intenta estrangular a la niña justo antes del asesinato? ¿Y sucede también en su cama y en una finca donde no ladran los perros? ¿Todo igual que en el caso Asunta? – Yo lo he comentado también más de una vez – dije por fin–. Demasiadas casualidades. Alguien, desde hace tiempo, ha estado rememorando el primer caso para que todo fuese igual. No solo fue el asesinato. También todo lo demás. Incluso detalles accesorios que se me antojan innecesarios. Alex asintió. De hecho, las incongruencias de aquel nuevo caso eran las mismas que en el caso Asunta. Una niña andando por ahí con 27 gramos de Lorazepam en el cuerpo, la falta de pruebas contra el padre… y la manipulación de la prensa como única arma de la instrucción. Al llegar el avión a Barajas, comprendí por qué estaba tan aterrado Mariano. Necesitaba a la prensa. Ella era la que sostendría la condena a los padres de Lidia. Él quería que diarios y magazines remaran todos a una para convertir en monstruos a los asesinos. Y debían hacerlo sin fisuras. Y lo que acababa de pasar en Alemania era, más que una fisura, una grieta del tamaño de un rascacielos. Naturalmente, la noticia de la muerte de Sandra Colsa había estallado como una maldita bomba. Había al menos medio centenar de periodistas en la terminal esperándonos, una turba sedienta de noticias y de sangre que cayó sobre el pobre Mariano, acechándole a preguntas. – ¿Que hacían en Alemania, ministro? – Nos preocupamos por el caso de una española que ha muerto en trágicas circunstancias. Suicidio. Yo estaba allí para reunirme con mi homólogo, el ministro Pauls, y aprovechando la situación quisimos interesarnos por la tragedia. Se escucharon chillidos, hubo empujones, carreras y más gritos. Un cámara cayó de bruces con su aparato aún en la mano. Se hizo pedazos. – Ministro, ministro… ¿Esto no tiene nada que ver con el caso Lidia Prado ni con el caso Asunta? – Nada que ver. – Se dice que la turista española murió tras tomarse las mismas pastillas de Orfidal que las niñas, que eso demuestra que toda la investigación está mal encaminada. – Se equivocan – dijo Mariano, hinchando el pecho –. Y la señorita Gloria Goldar les explicará en un instante sus conclusiones acerca de lo que ha visto. Ella conoce de primera mano tanto la investigación en España como lo sucedido en Alemania, donde coincidimos casualmente porque ella estaba en un ciclo de conferencias. Los focos me alumbraron. Me cosieron a preguntas. Fui débil y quise decir que todo estaba bien, que De Soto era un ejemplo como instructor, que a Asunta la habían matado sus padres, que los padres de Lidia Prado habían matado a la propia Lidia y a Victoria Zhao, que las pruebas eran evidentes, incuestionables… Pero entonces pensé en las amenazas de Mariano. Por primera vez me pregunté el porqué del interés del político en aquella historia. Él ni si quiera era el ministro de Justicia, que era quien debería haberse preocupado si un día los padres de Asunta eran exonerados y el país quedaba en ridículo. No, Mariano llevaba la cartera de Interior. Es decir, controlaba a las fuerzas de seguridad del estado, a la policía, pero no a los jueces ni a la administración de justicia. Si desmedido interés en aquel caso no tenía sentido. Y yo no estaba dispuesta a seguirle el juego. Era el momento de plantarse. – A partir de este momento me retiro de esta investigación. Considero que, aunque la instrucción se ha realizado dentro de los límites de la ley, subsisten muchas dudas acerca de los indicios aportados y la forma de interpretarlos. Deberían haberse investigado otros sospechosos, deberían haberse hecho las cosas de otra forma o… les seré sincera. No se debería haber detenido a los padres de Lidia cuando las pruebas son tan endebles. Considero que todo se ha hecho de forma precipitada y... – Pero eso contradice todo lo que llevaba diciendo hasta ahora – repuso uno de los periodistas, haciendo emerger un micrófono enorme delante de mi cara desde un tumulto de brazos, rostros y flashes. – Hasta ahora he callado. Pero no puedo más. Estoy cansada. La asociación Egeria tiene una reputación y yo misma también la tengo. No colaboraré más en esta farsa. Lo último que vi antes de volverme y dejar a la turba de carroñeros a mi espalda, fue a Mariano Sánchez mirándome fijamente. Si hubiese podido, en ese instante, me habría asesinado. Estoy completamente segura. Pero en lugar de eso me sonrió con una sonrisa enorme, ancha, como la de un clown de un espectáculo circense, como la de un payaso asesino de una novela de Stephen King. Me sonrió y luego fue engullido por esa misma turba de carroñeros, que le acosaron a preguntas acerca de la defección de Gloria Goldar, de sus críticas a la investigación. – Vamos, vamos, Gloria – me decía Alessandra, tirando de mí y llevándome hacia las puertas automáticas y la salida del aeropuerto. Yo apenas podía seguirla, me movía torpemente, como un zombi, arrastrando mi maleta con dificultad. Tenía la sensación de que había cometido un terrible error. Y esa sensación no me abandonó en todo el día. Ni en toda la semana. No podía dejar de pensar en la sonrisa del ministro. Me dolía la cabeza y estaba asustada por las consecuencias de haber traicionado mi pacto con Mariano. Trastabillé. Me detuve. Me temblaban las piernas. Pero entonces sucedió la única cosa positiva de aquel día de perros. – ¿Le llevo las maletas, señora? Una mujer alta y desgarbada se hallaba parada delante de mí. Un rostro conocido con un levísimo acento americano. – ¡Jacobella! Nos abrazamos a pesar de la reluctancia al contacto físico de la italiana. Mientras lo hacíamos, Alex dijo: – Te dije que estaba a punto de solucionar el asunto del guardaespaldas. En este caso, de la guardaespaldas. Por fin tendremos a alguien de confianza. – ¿Te vas a quedar en España, Jacobella? ¿No vienes solo de visita? – inquirí, extrañada. Fue de nuevo Alex quien respondió. – Bella va a quedarse conmigo un tiempo. Tal vez un año o así. No está muy claro. Luego volverá a tierras americanas, pero queremos recobrar nuestra vieja amistad. Esta vez abracé a las dos primas Campi. – Me parece una idea estupenda. Y nos marchamos de Madrid la mar de felices, convencidas de que, las tres juntas, podríamos derrotar a todos los obstáculos que nos pusiese el destino. Estábamos completamente equivocadas. ENTREACTO ALESSANDRA Y UN ENCUENTRO CASUAL Antonio Anglés respiraba con dificultad. Sabía que podía morir en cualquier momento y quería poner en marcha la última parte de su plan. Nada podía fallar. – Nada puede fallar – le dijo a Álvaro. El enfermero asintió mientras llevaba la silla de ruedas de Antonio camino de los teléfonos. La cárcel de Castellón estaba en silencio aquel día. Ninguna riña entre presos. Normalidad. – No fallaré. Cumpliré con nuestro trato, como he hecho siempre. Antonio era un manipulador, capaz de hacer que compañeros suyos de la cárcel visitasen a su madre para amenazarla, capaz de influir de forma perversa en toda su familia o en amigos, capaz de dominar a los débiles a través de la violencia, de la intimidación o de quién sabe qué trucos psicológicos baratos. Se aprovechaba de gente con traumas, como los toxicómanos que vivían en los bajos fondos de Valencia en la época de los asesinatos de Alcasser. Ahora, en prisión, se aprovechaba de la debilidad de una persona como su enfermero, un tipo feo y giboso que no había conseguido que nadie le amase en este mundo. Así que Anglés le había dado una amistad franca y (en apariencia) verdadera, le había contado su desgracia, sus sueños truncados por aquellos cabrones que mataron a las Niñas y le colgaron al pobre Antonio el sambenito de asesino en serie. – Gracias, Álvaro. Ojalá te hubiese conocido mucho antes. Eres una gran persona. – Gracias a ti – dijo el enfermero, con los ojos brillantes de emoción. No era la primera vez que engañaba a un funcionario de prisiones. En los años 90 había conseguido un permiso carcelario en la cárcel de Lugo donde estaba preso por el secuestro de su novia. Durante meses fue un prisionero ejemplar y todos los funcionarios le tenían en alta estima; incluso los psicólogos acabaron haciendo informes favorables y le dejaron salir de permiso por seis días confiando en que estaba rehabilitado para la sociedad. Cuando se fue, los funcionarios le hicieron una pequeña fiesta: les había convencido de que eran sus amigos y que, a partir de ahora, sería un ciudadano ejemplar. Por supuesto, Anglés no regresó. Volvió a trapichear con droga y a sus otros delitos habituales tan pronto llegó a Valencia. De hecho, estaba en busca y captura cuando tuvieron lugar los crímenes de Alcasser. – Deberías venir – dijo tras marcar un número de teléfono que tenía apuntado en un post-it. La conversación fue breve. Cuando terminó de hablar, Anglés se sintió agotado. – Llévame a la cama. Rápido. Creo que me voy a desmayar. Álvaro le llevó entonces a la carrera de vuelta a la enfermería. La silla de ruedas volaba por los pasillos. Estaba realmente preocupado por su amigo. – Vamos, te dejaré en la cama. El cuerpo agotado de Antonio reposaba de nuevo entre las sábanas. Pasó media hora. Cuando abrió los ojos de nuevo, Álvaro estaba a su lado, mirándole con preocupación. Pero Antonio tenía prisa. No había tiempo para pensar en su salud. Debía dar los últimos toques a su plan. – ¿Sacaste toda la información que necesitábamos de Mauro? El enfermero llevaba drogando a Mauro desde que llegó a aquellas Celdas Hospitalarias. Le había inducido un coma y ahora lo tenía tan sedado que era incapaz de decir una palabra. A menos que fuese el propio Álvaro el que le interrogase. Entonces le daba unos estimulantes y lo devolvía temporalmente al mundo de los vivos. – Sí. No sabe más de lo que me ha dicho. Estoy seguro. Anglés suspiró. Había llegado el momento. – Indúcele un coma irreversible. Que muera en unas horas. Tal y como hemos hablado. No podemos esperar más. Hay que actuar. Álvaro se levantó y cogió una jeringuilla. Dudó solo un instante. Pero había sido condicionado por Antonio durante meses de conversaciones privadas, los dos solos, en aquella sala. Era la persona con la que el enfermero había tenido una relación más cercana en toda su vida. No le podía fallar. Se lo habría prometido. Y Álvaro siempre cumplía sus promesas. ****** Jaime Llorens paseaba por Valencia con su querido Ted Bundy. No había salido de Alcasser y sus alrededores desde que regresara a España y necesitaba estirar las piernas. Había llegado a pensar en la posibilidad de ir hasta Galicia, donde Gloria Goldar y Alessandra estaban investigando el caso de Lidia Prado. Las había visto en televisión una semana atrás y a punto había estado de coger un avión. Pero no, aún no era el momento. Así que se armó de paciencia y decidió salir a pasear con Ted por la capital. Porque Legión y su perro ratonero habían desarrollado una hermosa relación. El animal, que ignoraba que su nombre era un homenaje a uno de los mayores asesinos en serie de la historia, le seguía a todas partes muy feliz y relajado. – Vamos, Ted. El perrito estaba cansado. Cuando hacían un viaje largo se sentaba de cuando en cuando a la sombra, con la lengua afuera. Sus 16 años equivalían a más de 90 de un humano y no podía más. Tenía artrosis en la pata derecha, incontinencia urinaria debido a sus problemas de riñón, los dientes se le estaban cayendo y tenía cataratas en ambos ojos. Pero era feliz, porque su amo lo cuidaba a cuerpo de rey, ese amo al que veía entre brumas pero que estaba convencido que era el mejor amo que nunca había tenido un ratonero como él. – ¿Ya estás mejor, amigo? Ted se relamió y se puso en pie. Había sido una mañana maravillosa. Corrió por la hierba fresca como antaño, jugó con una pelota de goma y comió pollo frito. Porque Legión había descubierto que el pollo frito era la debilidad de su mascota. Ted siempre esperaba sentado bajo la mesa a que su amo le entregase las sobras de la comida. Pero en dos ocasiones ya se las había ingeniado para subir a la mesa, precisamente cuando Jaime hizo pollo rebozado para cenar. Lejos de enfadarse, Legión decidió premiar a su amigo y cogió un taxi hasta el Kentucky Fried Chicken más cercano a Alcasser, el de la calle Arxiduc Carles, en Valencia capital. Allí había comprado un "bucket" de 6 piezas de pollo y se lo habían comido entre los dos, mano a mano, pata a pata, como los buenos camaradas que eran. Cuando llegaron a la última pieza, descubrieron que ya no tenían más hambre y la guardaron para casa. Y allí estaban, en medio de la calle, disfrutando de un momento de descanso a la sombra, antes de ir al Parque del Oeste a jugar algo más a la pelota, cuando sucedió lo impensable. A la altura de la Avenida Tres Forques, Legión y su perro casi se dan de bruces con Alessandra. – Ay – dijo Legión, esquivando a la forense. Tan solo chocaron ligeramente hombro con hombro. Ella se volvió. Por suerte, solo le vio de espaldas. Un anciano de pelo blanco, que anda a tientas y lleva un perro aún más decrépito que él mismo. – Perdóneme, siempre voy con prisas. Alex se subió a un coche que conducía otra mujer, de cabellos despeinados y gesto de mala leche. – ¿Has comprado el tabaco? – Sí, Bella. No deberías fumar. Eres la única que lo hace de nosotros y sabes que es muy malo para la salud porque… – Yo no me meto en tus vicios, prima. No te metas en los míos. El coche se puso en marcha. La conductora sacó la cabeza por la ventanilla, gritó a un transeúnte, insultó a un taxista y se alejó en dirección al centro. Legión sonrió. Un nuevo personaje que se sumaba al juego que estaba preparando, su particular venganza. Fue una mañana excelente. Jaime jugó con su perrito hasta la una de la tarde y regreso a su piso de Alcasser de excelente humor. Pero algo estropeó aquella jornada. De nuevo fue la maldita televisión la portadora de malas noticias. – Mauro Llorens – dijo el presentador del telediario nada más encenderla –, uno de los asesinos de la sierra de Enguera, y el único que está en prisión, ha empeorado gravemente en su estado de salud. Su condición es crítica y se cree que podría morir en las próximas horas. Legión descolgó el aparato de la pared y luego, súbitamente, lo lanzó al suelo. Se abrió por la mitad y mostró sus tripas de plástico, vidrio y chips. Lo recogió con cuidado y volvió a lanzarlo al suelo. Así hasta siete veces. Solo entonces, cuando ya eran varias las partes en que se había desmembrado el televisor, se sintió algo más tranquilo. Fue entonces cuando oyó el aullido de Ted. Aterrado por el ruido y por la actitud de su humano salvador, el perro ratonero se había refugiado debajo de la mesa del comedor. Se había cagado y meado encima. Es un hecho conocido que una buena parte de los asesinos sádicos torturan a animales en su infancia. Pero en algunos casos sucede lo contrario. Algunos famosos Psycho Killers han tenido una relación maravillosa con sus mascotas. El propio Hitler era un enamorado de los perros. Y Legión era de estos últimos. Nunca le había hecho daño a ningún animal. No solo eso: la tercera persona a la que mató, con 15 años, fue a un compañero de escuela que maltrataba a su perro. – Mi dulce Ted – dijo Legión, cogiendo al pobre animal del suelo–. Perdóname, amigo. Te prometo que nunca más voy a perder los nervios delante de ti. Nunca. ¿Me oyes? De pronto, tuvo una idea. – ¿Qué tengo para ti? ¿Qué tengo? Ted movió el rabo. Aquello era lo que solía decir su humano salvador cuando le daba alguna cosa rica. – Aquí tienes, compañero. La cosa rica resultó ser el último pedazo de pollo frito que quedaba y que se habían traído en una bolsa desechable. Ted comenzó a comerlo con fruición. Mientras chupeteaba cada pedazo de aquel rico manjar, miraba de reojo a su amigo humano, que había comenzado su rutina de golpes al aire con su punzón. Un, dos… un, dos… cada vez más rápido. No debería haber desconfiado de su amo. Aquel ruido había sido sin duda un accidente. Su amo era bueno, incapaz de hacerle daño a una mosca. Ted había tenido suerte cuando Jaime lo rescató de la perrera: Acabaría sus días con el mejor de los humanos que había en el planeta tierra. SEXTA PARTE LA VERDAD 27 Pasaron varios meses. No sé. ¿Tres, cuatro? El mundo, los problemas, las obligaciones, los asesinatos… Todo se detuvo. Por un momento olvidé cuanto había pasado los últimos meses, incluidas las amenazas del ministro Sánchez o la desaparición de Jaime Llorens y su pretendida venganza. Las primeras semanas estaba algo preocupada y miraba siempre a derecha e izquierda antes de salir de casa, pensando que en cualquier momento podría aparecer el rostro de Legión. Pero luego me acostumbré a la normalidad, es decir, a que no pasase nada grave. Jacobella hacía bien su trabajo de guardaespaldas y tercer miembro de nuestro grupo de investigación. De hecho, habíamos ganado con el cambio, porque ella era mucho mejor que Mauro. Además, era nuestra amiga. Monté una nueva sede de la asociación Egeria en Valencia. Mi decisión de dar la espalda al caso Lidia Prado no fue bien vista por muchos sectores dentro y fuera de la asociación. En el caso Asunta original, otras asociaciones similares a la nuestra se habían personado como acusación particular, defendiendo a muerte los postulados del juez instructor y tratando de que la pena fuese lo más dura posible contra sus padres. No era extraño. La gente como nosotros tenemos como meta la defensa de la mujer y de los más débiles, ayudamos a conseguir condenas en feminicidios, crímenes machistas o pedófilos. El caso Lidia Prado era el ejemplo perfecto. Una niña de 12 años asesinada por sus propios padres. Un horror que no podía quedar impune. Una parte de la asociación Egeria se quedó en Madrid con otro nombre y yo me llevé a los más fieles a Valencia donde, como he dicho, monté una nueva sede. Allí volví a luchar por las pequeñas cosas de cada día y fui olvidándome progresivamente del pasado. La relación con Javier se asentó. Todo era tan sencillo, todo era tan perfecto… Como si siempre hubiésemos sido pareja. Nos compenetrábamos. Compartíamos cosas cotidianas, reales, que nos unían cada vez más. Él era desordenado, brillante pero disperso, una especie de aprendiz de todo y maestro de nada. Pintaba un par de cuadros al óleo y yo le decía: "deberías pintar uno más para tener un tríptico". Y no volvía a pintar al óleo nunca más. Dejaba el tercer cuadro inacabado y se ponía a restaurar muebles, y lo hacía durante unas semanas antes de cansarse y comenzar con otra cosa. No tenía esa fijación, esa obsesión por acabarlo todo, que yo siempre tenido. Mi padre padecía de trastorno obsesivo compulsivo y aunque creo que he sido capaz de superar ese instinto dentro de mí, lo cierto es que cuando me pongo con un asunto tengo que acabarlo a cualquier precio. Pero Javier era distinto, comenzaba todo y no acababa nada, era feliz con sus pequeñas aficiones inconstantes y no se obsesionaba nunca. Aprendí a amarle, aprendí a recoger todas las cosas que dejaba tiradas en su desorden. En compensación, él se encargaba de la limpieza de casi toda la casa. De una forma imperfecta, como hacen todos los hombres (o la mayoría), pero el caso es que cuando yo tenía que ponerme a limpiar, solo tenía que mirar detrás de los rincones, en aquellas zonas que sabía que él olvidaba. Lo compartíamos todo y éramos uno. Por primera vez supe lo que era amar. Pensé, tonta de mí, que aquellos momentos de felicidad estática, de perfección, nunca terminarían. Soñé con haberme reencontrado con él mucho antes, cuando tenía 30 años. Podríamos haber tenido un hijo. Incluso llegué a pensar que, a pesar de tener más cerca los 50 que los 40, tal vez podría arriesgarme a quedarme embarazada, pues aún no se me había retirado la regla, aunque comenzaba a ser intermitente. O acaso podríamos adoptar un niño. Me sentía tan feliz y tan completa que pensé, ya lo he dicho, que duraría para siempre. Alessandra iba y venía. Jacobella hacía lo mismo. A veces desaparecían juntas unos días, otras por separado. A menudo discutían, pero siempre estaban haciendo las paces y se reían a todas horas. Había retomado la conexión que las unió de adolescentes, en la época que yo las conocí en Portugal. Un fin de semana que Jacobella regresó a Estados Unidos por un asunto legal de su agencia de detectives, Alex se quedó un poco triste. – Podríamos contratarla – me dijo. – Ya está contratada. Y la pago bien como guardaespaldas, aunque se ausenta demasiado para que podamos decir que estoy completamente protegida. Alex obvió mi contestación. Dijo: – Hablo de un trabajo definitivo. Más estable. Algo que la anime a quedarse. – ¿Dentro de la asociación Egeria? – Por ejemplo. Es una buena detective. Podría echarnos una mano en los casos difíciles. Si la pusieses en plantilla sería un aliciente para ella. – Ahora la asociación es mucho más pequeña que hace unos meses. Pero creo que sería posible contratarla. El mayor escollo a tu idea es que me parece que Jacobella es feliz en Estados Unidos, se ha hecho a ese lugar con todas sus imperfecciones. Le gusta ir en coche atravesando esas largas carreteras, enfrentarse a las injusticias y vivir a salto de mata. Está en España de paso, para estar contigo. – Vivir a salto de mata lo puede hacer aquí también. Yo lo hago. Me eché a reír, pero tuve que darle la razón. – Coméntaselo. Igual nos sorprende y dice que la apetece quedarse de forma definitiva. Me parece que como tú es imprevisible. Recuerdo esta conversación porque se produjo un día de septiembre que siempre recordaré, el día 13. Aquel fue el día en que se rompió la magia, el día en que todo cambió, el día en que las cosas se torcieron. Todo comenzó con una llamada. Como el caso Alcasser. Una llamada lo cambió todo. Y de nuevo tenía que ver con Antonio Anglés. – Deberías venir – dijo una voz rota, de moribundo. – Vaya, un placer oír tu maravillosa voz – le dije a Antonio –. Verás, es que no me viene bien irme ahora a Castellón a verte porque… – No, no quiero que vengas a verme a mí. Estoy intentando hacerte un favor y te estoy diciendo que deberías venir cuanto antes. – ¿Por qué? – Mauro ha empeorado. Los médicos creen que morirá en las próximas horas. No se atreven ni a moverlo para llevarlo a un hospital. Suspiré. Reflexioné por un instante si quería estar allí en el momento en que Mauro muriese. Llevaba muy grave o en coma tanto tiempo que también me había olvidado de él. Quizás en el último momento abriese los ojos y me explicase algo importante. Aunque yo estaba segura de que lo que quería decirme era que su padre iba a vengarse por haberle metido en la cárcel, por remover la mierda del caso Alcasser, tal y como siempre había dicho Vela. Por cierto, ¿qué habría sido de Ángel? No lo había visto desde que regresara a Valencia. Pero aparté aquella digresión de mi mente, tenía que centrarme en la conversación con Antonio. – Hablaré con Alessandra y seguramente iremos. – Bien. Yo te he pasado la información. Ahora haz tú con ella lo que quieras – dijo Anglés. Y colgó. Alessandra no tuvo dudas. Quería ver a Mauro, quería despedirse o verlo morir. O ambas cosas. Pero no fue posible. Cuando llegamos a la prisión y, tras pasar varios controles, alcanzamos la enfermería, Álvaro le estaba tapando la cara con una sábana. Había muerto un minuto antes. – No sufrió – me dijo el enfermero. – ¿Puedo verle? – preguntó Alessandra, dando un paso al frente. Álvaro se encogió de hombros y levantó la sábana. Mauro parecía dormido. Todavía hermoso, allí yacía el hombre del que se había enamorado Alex. Creo que ya había comenzado a olvidarle pero, aun así, las lágrimas acudieron a sus ojos. – Debería darme igual – me dijo –. Debería… pero no soy capaz o no soy completamente capaz. Su padre era el verdadero monstruo, también su amigo Salvador. Ellos le corrompieron. Mauro podría haber sido un muchacho. Entendí en ese momento que Alex pensaba que Mauro podría haber sido su alma gemela, su Javier Fabré. Ella intuía en él un rastro de bondad que las malas enseñanzas de su padre habían anulado. Acostumbrada a los constantes devaneos de mi amiga, no me había dado cuenta de que por un instante se enamoró de verdad de Mauro. A pesar de sus constantes chistes sexuales, a pesar de esa apariencia de que todo le importaba un carajo… lo cierto es que aquel hombre le había gustado de verdad. Quizás el primer hombre en mucho tiempo. Y precisamente era el que la había traicionado. – Lo siento, Alex. Nos abrazamos. Y fue entonces cuando, al volverme para cogerla entre mis brazos, vi al otro lado de la enfermería a Antonio Anglés. Me contemplaba con una sonrisa artera que le torcía la boca. Estaba sentado en su silla de ruedas. Sobre su cabeza, colgada de la pared, una televisión retransmitiendo un partido de la liga italiana en un canal temático. Cuando Alex y yo nos hubimos serenado y nos intercambiamos unos kleenex para secarnos los ojos, interpelé a Antonio: – Pasas mucho tiempo en la enfermería. Antonio hizo un sonido parecido al cloqueo de una gallina, que yo interpreté como una risa. – Antes, a algunos reclusos les gustaba mucho pegarme. Ya sabes, todo eso de que maté a unas niñas pequeñas. Siempre hay algún gallito que quiere demostrar alguna cosa. – Se encogió de hombros–. Pero luego he estado tan enfermo que ya me he quedado de inquilino fijo aquí, en la Celda Hospitalaria nº 2. Esta es mi casa. La última en la que viviré. Le miré más de cerca. En ese momento estaba unido a una máquina de oxigenación extracorpórea. Un tubo le atravesaba el pecho y trataba de insuflar algo de vida a su corazón maltrecho. Tenía un aspecto peor que nunca. Su piel era casi translúcida. Parecía un muerto viviente. – Espero que la próxima vez que nos veamos estés mejor – le dije, un poco por educación y otro tanto a modo de despedida –. Adiós. Hasta la próxima. Me di la vuelta para marcharme mientras ponía un brazo sobre el hombro de Alex, indicándole que era el momento de irse. Pero no había dado ni dos pasos cuando la voz rota de Antonio regresó: – No habrá próxima vez. Ya no aguanto más. Mi cuerpo ya no aguanta. Moriré en cuestión de días. – Llevas diciendo eso mucho tiempo. Pero sigues aquí. Recordé que su estado era terminal. Insuficiencia cardiaca avanzada. Antonio tenía el corazón de un anciano. Tal vez había vivido una juventud de excesos que ahora le pasaba factura, tal vez los dioses habían decidido castigarle por sus crímenes. – Ten cuidado, Gloria – dijo entonces el muerto viviente. Me pareció verdadera preocupación lo que oí en los labios de Antonio. – ¿Lo dices por Jaime Llorens, el padre de Mauro? – Sí. Aunque haya estado escondido, esperando su momento, la muerte de su hijo le hará salir de su escondite. Y solo le queda un objetivo en la vida… que es joderos la vuestra. Antonio comenzó a toser y Álvaro se precipitó hacia él. Le cogió en brazos y lo depositó blandamente en la cama. – No deberías levantarte para ver los partidos, amigo. Puedes hacerlo desde la cama. Ya lo hemos hablado. – Lo único que me queda son esos partidos de fútbol. Me gusta verlos sentado como una puta persona normal, Álvaro. Me paso el día tirado en la cama, durmiendo a ratos, boqueando en busca de aire como un jodido pez. Me gusta salir de esta cama de cuando en cuando. – Pero no puedes hacerlo tan a menudo si quieres aguantar algo más. Hoy ya salimos a llamar por teléfono y a… – Qué más da vivir un día más o cinco. ¿Algo más? ¿Unas cuantas horas más de tortura? Me levantaré cuando me dé la gana y mientras me queden fuerzas. Álvaro parecía consternado, como si fuese más que un amigo un familiar, un hermano, un padre, qué sé yo. El enfermero retrocedió lentamente hasta donde Alex y yo contemplábamos aquella escena tan tierna. – Cuídale – le dije a Álvaro –. No sé si se lo merece. Pero todos necesitamos a alguien en nuestra última hora. – Se lo merece. Quiero que muera con dignidad. Tenía mis dudas acerca de que Antonio mereciese algo de dignidad, pero no dije nada y me alejé hacia la puerta. Alex había dejado de llorar, pero seguía en silencio, cavilando, recordando a Mauro, añorando acaso su corta relación y sintiéndose seguramente estúpida por seguir albergando aquellas emociones en su corazón. Quería consolarla, pero tuve un pálpito. No sé exactamente si un pálpito o una revelación, un ramalazo de comprensión del alma humana. Había conocido a aquel hombre, a Anglés, lo suficiente como para entender sus mecanismos mentales. Y algo no me cuadraba. – No me has hecho venir por Mauro, que no estaba en condiciones de explicarme nada. Y menos por Alex. Aunque hubieses intuido que ella necesitaba despedirse, seguro que eso te daría igual – le dije a Anglés, que ahora estaba hundido en una montaña de cojines mirando un partido del Calcio. – Estás en lo cierto. a mí me trae sin cuidado Mauro. Y tu amiga todavía más. – ¿Entonces? Recordé que la última vez que estuve en aquella Celda Hospitalaria me dijo que le quedaba una cosa por hacer en este mundo. ¿A qué se refería? ¿Ese acto final tenía algo que ver conmigo? Mientras yo intentaba comprender lo que estaba pasando, Anglés seguía respirando con dificultad. Cada resuello era como el sonido de un mecanismo deteriorado que está a punto de pararse. – Hoy comienza el juicio contra los padres de Lidia Prado. Lo he visto en la tele. Ya sabes, entre partido y partido a veces veo las noticias. ¡Por Dios! Casi lo había olvidado. Llevaban hablando en los periódicos mucho tiempo del caso y todo el mundo sabía, desde la tendera al reponedor del supermercado o al taxista, que ellos eran los asesinos de Victoria Zhao y de su propia hija. Como pasó con los padres de Asunta, estaban condenados antes de empezar el juicio. Probablemente por eso me había olvidado de aquello. En realidad, no importaba. Así que le dije la verdad Antonio: – Ya no me importa. El juicio es una farsa. Estoy desvinculada de este asunto. – Soy consciente que hace tiempo que dejaste el caso. Te vi en la tele dejando con el culo al aire a ese ministro con cara de bobo. Se habló mucho de ello durante un tiempo. Pero te conozco y sé que, aunque digas que el juicio ya no te importa, te gusta la verdad. Eres adicta a la verdad como yo lo fui en su día a la droga. Y supongo que querrás saber la verdad. – No me dirás que sabes quienes son los asesinos de Asunta, Victoria y Lidia. Si es que son la misma persona y no unos imitadores como sostiene la acusación. Anglés negó con la cabeza. – No sé quién las mató, pero sé que tú no lo sabes y quiero hacerte un último regalo. Seguimos en deuda. ¿Recuerdas? Me quedé parada por un momento reflexionando sobre sus palabras. Sabía que el cabrón me estaba engañando. Ya lo había hecho otras veces. Pero tenía curiosidad. – Dime. Anglés se aclaró la garganta y luego dijo algo que me sorprendió: – Todo está mal. Enarqué las cejas y debí componer un gesto divertido porque Anglés contuvo una risa burlona. Añadió: – Hay dos opciones. Una que la policía esté en lo cierto en todo, eso de los Asesinos Imitadores de los que acabas de hablar. Supongo que no estarás muy de acuerdo. Negué con la cabeza. – Y nos queda la segunda opción, en la que por fuerza toda la instrucción del caso está mal. ¿Por qué digo que todo está mal? Porque confío en ti y en tus pálpitos. Ya te valiste de ellos para descubrir los asesinatos de Badalona y para descubrir a los que habían secuestrado a Alex. Gracias a tus pálpitos, aquellos que me condenaron al olvido están muertos como Mauro y Salvador, o en busca y captura como Legión. He reflexionado mucho en cómo piensas. Utilizas tu intuición para dar saltos de fe. Cuando la lógica llega a un camino sin salida, cuando no hay pistas o son insuficientes, dejas de usar la lógica y unes las últimas piezas a través de un pálpito. Y en ese momento final encuentras la clave que resuelve el caso. ¿Has tenido algún salto de fe, algún pálpito sobre el caso de Victoria y Lidia? – No – reconocí. – Entonces es que todo está mal. Si hubiese algo a lo que cogerte, una pista real, aunque fuese algo mínimo, darías un salto de fe hacia alguna parte, hacia la verdad. Pero no lo das porque no hay donde saltar. Todo está mal. Esperé por un instante a que dijera algo más, y luego reflexioné por mi cuenta. Antonio era un manipulador. Disfrutaba, incluso en el último momento de su vida, usando a los demás, convirtiéndonos en títeres bailando bajo el influjo de sus hilos, mientras él silbaba una tonadilla. Pero me interesaba aquella canción y decidí bailar para él: – Dices que todo está mal porque… – No acabé la frase. Pensé y le di vueltas al asunto mientras me mordía los labios – Porque si las tres muertes están relacionadas no lo están de una forma que conozcamos. La línea de investigación no está bien: todo está mal. Las mataron por algo que no sabemos y ese algo que no sabemos nos conducirá al asesino. Si lo descubrimos. Hay que reexaminar el caso desde cero. Anglés tragó aire hasta llenar sus pulmones y lo exhaló con gran dificultad. – Así es. Este es mi último regalo. No me quedan fuerzas. Sé que moriré hoy. A más tardar mañana. – ¡No digas eso! – estalló Álvaro. Aquellos hombres llevaban conviviendo meses y sin duda había surgido algo más que una amistad entre ellos. Anglés cerró los ojos y siguió esforzándose en respirar, en seguir vivo. – Vámonos – dijo entonces Alex, que se había quedado al margen durante toda nuestra conversación –. Estoy cansada. Las dos estábamos cansadas. Me despedí del enfermero, que no me respondió. Miraba a Anglés con indescriptible ternura y no era ya capaz de hablar. – Hay algo que debes saber antes de irte, señorita gran abogada – dijo Antonio en un hilo de voz –. El tiempo pasa, todos cambiamos y a veces no nos parecemos a la persona que fuimos en el pasado, pero seguimos siendo esa misma persona. – ¿Y eso qué demonios significa? – Ha pasado mucho tiempo desde la muerte de Asunta. Tu asesino habrá cambiado en ese tiempo. Yo mismo parezco una sombra de la persona que fui. Pero por dentro soy el mismo. Y tu asesino también lo será. Si eres capaz de descubrir cómo es por dentro, podrás dar con él, a pesar de todas las máscaras que se ponga para ocultarse. No respondí a aquel último comentario, reflexión o acertijo del monstruo. Seguí caminando. La última visión que tuve de Anglés fue precisamente la de su enfermero tapándole con mimo para que se hiciese una siesta, cubriéndole con una sábana hasta el cuello como si lo estuviera amortajando. – No siento pena por ese cabrón – le dije a Alex –. Pero comenzaba a acostumbrarme a estas charlas. Es una lástima que se terminen, a su manera acababan siendo útiles. Cogimos el coche y condujimos hasta Valencia. En un par de horas estábamos ya en casa, y eso que paramos para tomar un café. Para entonces la noticia aparecía ya en portada de los diarios digitales, compartiendo el puesto de honor con el comienzo del juicio de los padres de Lidia Prado. Yo la leí en un titular sensacionalista al abrir mi Smartphone y pulsar en una aplicación que me seleccionaba las noticias de los 20 diarios más importantes del país: Antonio Anglés ha muerto en prisión a la edad de 59 años. El asesino de las niñas de Alcasser y de las Ocho de Badalona, va camino del infierno. 28 No debería haberme extrañado verlo allí. No. Ahora que pienso… realmente no me extrañó. Creo que, hasta la última fibra de mi ser, sabía que me iba a encontrar con él en el juicio por la muerte de Lidia Prado. Y allí estaba, un jubilado con una chaqueta gris y una boina. Sentado en la última fila. Un tanto ajeno a todo lo que estaba sucediendo. Si uno no era lo bastante observador como para darse cuenta de que en realidad estaba atento a todo. – Hola, Ángel. El antiguo subcomisario Vela, por fin retirado, me lanzó una mirada lánguida. Él también esperaba encontrarme allí. Hacía quince semanas el juez de Soto había puesto fin a la instrucción. Los trámites judiciales no se habían alargado demasiado, mucho menos que en casos semejantes, que a menudo podían durar más de un año. Todo el mundo tenía claro quiénes eran los asesinos y solo faltaba que la turba los linchase (metafóricamente hablando). La selección del jurado popular se había realizado un mes atrás y, de inmediato, sin retrasos, en la audiencia Provincial de La Coruña había comenzado el juicio. Y allí estábamos, en un edificio cuadrado, gris y blanco, que ocupaba una manzana entera y que antes había sido una fábrica de tabacos. Enormes pasillos, salas con arcadas y pilares, como una Iglesia postmoderna en honor a la justicia. – ¿Cómo estás, Gloria? Es un placer volver a verte. – No me has llamado en todo este tiempo. – Tú tampoco me llamaste. – Seguramente los dos teníamos cosas que hacer. He oído que trasladaste tu asociación Egeria a Valencia y que las cosas te están yendo bien. – No se trata de que vayan bien o mal. Se trata de ayudar a la gente. Para eso está nuestra asociación. Estamos contentas de cómo va todo. – ¿Alessandra? – Anda por ahí, tratando de convencer a su prima para que se quede en España de forma definitiva. Creo que lo conseguirá porque es muy insistente y porque las dos están más unidas de lo que ellas mismas creen. Recordé cuando las conocí, yo investigando un caso y las dos primas veraneando en Faro. Aquel recuerdo de Portugal me hizo sentir una punzada de terror. Recordé el mayor error de toda mi vida. Y las fotos comprometedoras que tenía en su poder el ministro Mariano Sánchez, unas instantáneas terribles que podían hundir mi carrera. Todavía no se había producido la venganza de aquel fantoche, pero con los políticos nunca se sabe. En el momento más inesperado, aquella historia podía caer como el filo de la guadaña sobre mi cabeza. Pero procuraba no pensar en ello. No valía la pena. Si tenía que suceder algo… sucedería. De momento tenía otras cosas en qué pensar. – ¿Y tú qué tal estás, Ángel? – Estoy bien. He tenido que ahorrar para venir hasta aquí porque perdí casi la mitad de mi pensión. – ¿Y eso? – Encontraron irregularidades en una de mis detenciones de hace 15 años. Luego, un antiguo informante me acusó de haberle dado droga como pago a sus servicios. Mentira, por supuesto. Esto no llegó a nada, pero al poco tiempo me sancionaron y me recortaron la pensión. Todavía suerte que no la perdí. Creo que enfadé a quien no debía y lo estoy pagando. Mi abogado está viendo si lo puede solucionar. Pero no tiene muchas esperanzas. – Créeme que lo siento. Y realmente lo sentía. Pero el antiguo subcomisario no quería darme lástima y se apresuró a cambiar de tema. Hablamos del caso, de que el juicio por la muerte de Victoria Zhao iba a verse más tarde, en una pieza separada. La razón era simple. Todos sabían que Carlos Prado y Charo Folgueiras eran unos monstruos asesinos. Pero las pruebas que sustentaban su participación en el asesinato de aquella pobre niña en Aldaya… bueno, eran aún más inverosímiles que aquellas que les vinculaban a la muerte de su propia hija. Juzgando primero el caso del que España entera les creía culpables, todo era más sencillo. La inminencia del segundo juicio reforzaría la descripción perniciosa que los medios habían hecho de ellos. Sin embargo, juzgando primero el caso Zhao se arriesgaban a que el jurado les absolviese, pues no había ni siquiera una prueba que sustentase su presencia en Valencia aquel día, ni huellas, ni una grabación de una cámara de vídeo, ni el GPS de su coche… solo la desquiciada teoría de Antoni De Soto acerca de un viaje exprés de Madrid a Valencia para matar a una niña al azar y luego volverse a toda velocidad a la capital de España. Sin embargo, ambos casos debían estar vinculados, pues se había encontrado en cada crimen la mitad de un colgante de plata con incrustaciones de lapislázuli con la palabra "Mĕi" tallada en el reverso. Aún estábamos hablando de todo esto cuando nos pidieron silencio. Comenzaba el juicio. Miré al fondo, a la mesa donde estaban sentados los jueces, con el presidente del tribunal a la cabeza. A los lados, la acusación y la defensa. En el centro de la sala un micrófono para que declarasen los testigos y detrás, nosotros, el público: unas 50 personas sentadas en unas incómodas sillas de madera. Carlos, el padre de Lidia, me reconoció. Me miró largamente, como reprochándome que no hubiese cumplido mi promesa de encontrar a los asesinos de su hija. Aquel día me marché pronto. Ni siquiera me interesó mucho la prueba pericial que demostraba que en la camiseta de Lidia había semen, como en el caso Asunta. Todos los medios hablaban de un error del laboratorio. Tampoco en el caso contra los Prado, la presencia de semen de un hombre sería tenida en cuenta. Además, la muestra estaba degradada y no se habían podido hacer pruebas de ADN. Otro callejón sin salida. Otra pérdida de tiempo. Me sentía extraña, tenía el estómago revuelto. Una vez en el hotel llamé a Alex. Me echó en cara que hubiese ido sola a La Coruña. Aunque estaba preocupada por mi seguridad, no hablamos de Legión. Con el paso del tiempo nos habíamos olvidado un poco del peligro que representaba y ya no tomábamos las precauciones necesarias. Así de estúpidos somos los seres humanos. – ¿Sigues pensando en Mauro? – le pregunté, antes de colgar. – No. Para nada – me mintió. Al día siguiente volví a encontrarme con Ángel. Apenas hablamos. Durante la primera semana coincidí con él casi todos los días. Unas veces nos sentábamos juntos y otras no. Al décimo día de juicio ya habían testificado la mayor parte de los 84 testigos y los 60 peritos. – ¿Hay alguna opción de que absuelvan a los padres? – le pregunté a Ángel durante un receso. – Ninguna. En España hay que votar culpable o inocente. Abstenerse son 450 euros de multa y puede acarrear incluso responsabilidades penales. Por todo ello, los jurados se ven forzados a tomar una decisión. Los padres de Lidia no están en un juicio sino que van camino del matadero. Vela seguía pensando lo mismo de siempre, que no deberían existir los jurados populares. – Entiendo. Las televisiones llevan meses explicándonos que nos hallamos ante unos monstruos sin parangón, como hicieron con los padres de Asunta. Una cosa es abstenerse si uno tiene dudas, pero la ley no lo permite y los miembros del jurado solo tienen dos opciones: culpable o dejar libres a los monstruos. Esta última opción ni siquiera la van a contemplar. El subcomisario me recordó un asunto doloroso. – A la opinión pública (incluido este jurado) ni siquiera les preocupó que la gran Gloria Goldar dijese que la instrucción era un fiasco o que estallase el escándalo de la chica española que se suicidó en Alemania. Y eso que se tomó menos droga que la pobre Lidia o la pobre Asunta y pesaba al menos el doble. Al principio estalló un escándalo. Pero luego un par de contertulios (gente afín al partido del ministro Sánchez) salieron por la tele diciendo que no se podían comparar ambas cosas, que una chica que pesa 82 kilos muere en menos en 32 minutos tras tomarse 25 gramos de Lorazepam, pero que dos niñas que pesan 40 kilos pueden pasearse horas por Compostela drogadas hasta las cejas con aún más Lorazepam. No hay problema. Es posible porque así tuvo que pasar, de lo contrario los padres serían inocentes… y eso sabemos que no es verdad. A la gente les da igual porque, como a los padres de Asunta, los van a condenar por pederastas no por asesinos. Hasta yo misma había afirmado algo parecido una vez. ¿Delante de Alex? Seguramente. – Mi vecino de enfrente cree que son pederastas – añadió Vela –. Mi carnicera lo cree, hasta el cartero que me trae los paquetes de Amazon. Da igual que las fotos que el padre le hizo a Lidia sean normales y corrientes, en absoluto sexuales. O que de hecho nadie les vaya a encausar por pederastia o por abusos a su hija, ni siquiera por tener material pornográfico. Todo eso no cuenta. Si entras en un foro de Internet sobre este juicio, los comentarios hablan de que son unos monstruos pedófilos, que hay fotos de la niña desnuda en la red profunda, que existen DVDs con pornografía y sexo duro. Seguro. En resumen: Labelling approach. – ¿Lo qué? – repuse, demostrando como siempre un nivel insuperable de inglés. – Es algo que estudié cuando hice la carrera de criminología, aunque también lo trataron de pasada en sociología. – Un inciso… ¿tienes dos carreras? – Tres, también hice filosofía. Me puse colorada. Creo que pensaba que Vela era un policía que había ido ascendiendo en el cuerpo a base de antigüedad, como una especie de sargento chusquero de las fuerzas del orden. Nunca había pensado que debajo de aquella boina hubiese un cerebro realmente brillante. Al final, todos nos guiamos por estereotipos y yo, me da vergüenza decirlo, lo había catalogado como ese policía voluntarioso, pero no especialmente dotado, que aparece en casi todas las películas de Hollywood. Comprendí en ese momento que no conocía a Ángel en absoluto. – Prosigue con lo del "catering epoch". Vela hizo caso omiso a mis palabras, por suerte. – El Labelling approach, la teoría de la reacción social o etiquetamiento, postula que la sociedad a veces califica a alguien como un "outsider" o desviado. Una vez que esa persona o personas son catalogadas así por la sociedad, nada les puede quitar esa condición. Los Prado son criminales para el jurado, nada puede cambiar eso. El etiquetado es más fuerte cuando la víctima del desviado es percibida como un ser indefenso: un niño, un discapacitado, una mujer embarazada, aquello que el grupo considere más grave. Cuando una persona ha sido etiquetada como un criminal peligroso, la sociedad aceptará que la ley caiga sobre ellos con más fuerza de lo habitual, incluso que sea injusta o contraria a sus propios principios. Ya me había hablado una vez de todo aquello aunque sin tanta jerga erudita. El español (y ciudadanos de muchos otros países) cree en el castigo más que en la ley. Porque son las leyes las que deben adecuarse para castigar a aquel al que el populacho separa de la manada y dice: "este es un enemigo, un asesino, un monstruo". No se trata de que los jurados sean malvados y condenen a un inocente. Se trata de que el pueblo cree en el castigo, cree que un crimen terrible debe ser castigado. Eso es lo primero. Si no hay pruebas suficientes… eso no es tan importante. Debe castigarse al culpable. ¿Cómo podría una pobre niña de 12 años morir y que no se encontrase un culpable? Eso es imposible. – No sigamos hablando de esto – dije entonces –. Me estoy agobiando. No debería haber venido a esta farsa de juicio. – ¿Y por qué viniste? – ¿Y tú, Ángel? Ninguno respondimos. El receso había terminado y el público volvía a la sala. – ¿Nos tomamos algo cuando termine la jornada? – le pregunté a Ángel. – Mejor otro día. Hoy estoy cansado. Muchas ideas en mi cabeza. Además, mi hotel no es en absoluto cómodo. No me puedo pagar algo que valga la pena en mi situación económica. Duermo al lado de una pareja que se pasa la noche discutiendo y el lavabo es compartido. No estoy de muy buen humor. – Lo comprendo. Otro día, Ángel. Yo invito. – Gracias. Como era normal en mi trabajo, yo estaba allí a cuenta de la asociación Egeria. De hecho, en circunstancias normales nos habríamos personado como acusación particular. Pero en aquel caso me negué en redondo, tuve incluso que discutirme con el resto de los miembros del Consejo. Sabía hasta qué punto aquel juicio no formaba parte del tipo de causas que nos interesaban (aunque lo pareciese) y no estaba dispuesta a dar mi brazo a torcer. Lo conseguí, pero perdiendo crédito ante mis compañeros. Decir la verdad al volver de Alemania solo había servido para que la asociación Egeria cada vez fuese más pequeña y estuviese más debilitada. No había hecho más que tirar piedras a mi propio tejado. De cualquier forma, traté de olvidar los sinsabores del momento presente y disfrutar del viaje. Estaba alojada en un hotel cercano a la audiencia provincial y me había planteado aquella visita a La Coruña como unas vacaciones. Pasaba mucho tiempo en Orense, en el Barco de Valdeorras, donde Javier estaba preparando su denuncia contra la fiscalía por la detención irregular de Miguel Navas. Un viernes cogí el coche y en dos horas me planté en Orense. Pasé el fin de semana con Javier y aquellas dos pobres almas a las que Alex llamaba "hermanos videncia". – ¿Se puede sacar algo de nuestra reclamación? – preguntó Susana, que estaba especialmente motivada por el tema económico. Javier se mesó el mentón. Dijo: – La detención de tu hermano no fue en realidad irregular. Estaba junto al cadáver de la niña, de la pequeña Victoria Zhao, balbucía que era un asesino… en fin, que la policía actuó de la forma previsible. Pero pronto se dieron cuenta de que el "yo maté a Asunta" lo había dicho porque se consideraba un vidente. Lo mantuvieron en prisión sin ninguna prueba real, huella dactilar o rastro en la ropa que probase que había tocado ni siquiera a la niña. El caso, además, se ha hecho muy famoso por lo de Lidia Prado. El ministerio fiscal no querrá problemas ahora que se está juzgando el caso Prado ni luego cuando se juzgue el caso Zhao. Pediremos una buena indemnización y llegaremos a un acuerdo. No creo que quieran ir a juicio. No te preocupes. Estábamos en la calle, camino de una cooperativa vinícola donde los hermanos Navas compraban bebida cada pocos meses. Se agenciaron unas cajas de tinto y las metieron en el maletero de su viejo SEAT 124. Vi a Susana llevando una de aquellas cajas, caminando con ligereza, como de puntillas, a pesar de su sobrepeso. Casi se le cayó, pero al final consiguió enderezarla y meterla en el vehículo. – A mi hermana mayor nunca se le han dado bien las tareas manuales – me explicó Miguel. – A mí solo se me da bien cocinar, hermanito… Y comer – dijo Susana y rieron ambos de una broma privada, o acaso tenían tanta confianza que podían bromear hasta de la obesidad de la muchacha. Por la noche, comimos unos chorizos caseros junto a un hogar de leña. Me gustó regresar a lo básico, a una vida en el campo, a las casas pintadas con cal, a la ausencia de lujos. Susana y Miguel vivían en un mundo pequeño, pero eran felices en él. Les envidié, no puedo negarlo. A la luz de las brasas, me quedé mirando a Susana y me pregunté qué expectativas tendría en la vida. Había renunciado a todo para cuidar de su hermano. No parecía irle mal. Pasaba buena parte del año en su granja en la huerta norte valenciana, y el resto en aquella casita familiar destartalada en el Barco de Valdeorras. Pero renunciar a todo por un familiar con un trastorno mental debía ser una pesada carga. Un hermano con síndrome de borderline y esquizofrenia, que entra y sale de los psiquiátricos, que describe escenas de crímenes imaginarios dibujando en libretas. No me parecía una gran cosa, una vida que mereciese la pena vivirse. Pero ¿quién era yo para juzgarla? – ¿Eres feliz? – me preguntó de pronto Susana. Me quedé un tanto sorprendida por la pregunta. Creía que acaso tendría que habérsela hecho yo a ella. Me pilló con la guardia baja. – Creo que sí. Estoy con Javier. Hago lo que me gusta. Tengo una vida agitada, investigo crímenes, voy a juicios… No acabé la frase, que quedó en suspenso. – No pareces muy feliz de estar en el juicio de los Prado. – No, la verdad. Un amigo me ha hecho entender que las cosas no se están haciendo bien. Susana se volvió para mirar a su hermano, que se había quedado dormido sentado en una tumbona delante de la chimenea. Javier había hecho lo propio. Roncaba. – Debe ser terrible quitar una vida humana – dijo entonces Susana –. ¿Cómo alguien puede atreverse a tanto? – Creo que las personas normales no lo podemos entender. – Yo no creo que sea una persona normal y tampoco lo entiendo. No. Susana y su hermano parecían cualquier cosa menos normales. Él con su enfermedad, ella con su vida de cuidadora, el pelo sucio y su eterno chándal beige manchado con cagadas de animales de granja. – ¿Crees que los Prado son inocentes? – inquirió entonces Susana. – No sé si ese es el tema. No se puede condenar a alguien con pruebas tan endebles. – Sí es el tema. Porque te preguntaba si les crees culpables. Inspiré hondo. Reflexioné mientras mordía mi último pedazo de chorizo. – Puede ser. Está el asunto del ensayo del asesinato. – Explícame eso. – Unos días antes de la muerte de la niña, alguien entró en la casa de Montouto, lo que quedó probado por la desconexión de la alarma. Ambos padres negaron haber estado ese día. La policía concluyó que sí estuvieron, y lo hicieron ensayando el asesinato que cometerían después. – ¿Pero? Susana era muy observadora. Yo la había juzgado como una persona reservada, con poco trato con seres humanos y escasa capacidad para interactuar con ellos. Pero una vez más, me había equivocado. Gloria Goldar era una juez terrible de las personas. – Nada indica tal cosa. Lo de ensayar los crímenes es una mera especulación. El padre o la madre podrían haber dicho: "Fui a la casa y estuve recogiendo un par de libros ese día". Ahí se habría acabado la cosa. Pero como niegan que estuvieron, se debe a que estaban ensayando el asesinato de su hija. ¿Ensayar qué? La niña murió según el fallo judicial por sofocación. Estaba drogada, indefensa y alguien colocó una prenda en su cara para asfixiarla. ¿Cómo ensayas eso? ¿Y para qué necesitas ir en secreto a una casa a la que ya vas todos los días? ¿Para preparar algo que no precisa preparación alguna? No se trata de un crimen complejo, donde haya una alambicada preparación. Si fueron los padres, la llevaron drogada a casa, la tumbaron en el lecho y la asfixiaron. No tenían coartada para la hora en que murió. ¿Qué ensayaban días antes si no era el crimen ni una forma de tener coartada? ¿Por qué niegan que estuvieron cuando eso les incrimina a ojos del juez instructor? ¿Por qué no dijeron que sí fueron a la casa con cualquier excusa cuando eso anulaba la absurda teoría del ensayo? ¿No sería más probable pensar que alguien tenía llaves de la vivienda, una tercera persona que atacó a la niña para estrangularla en la casa de Compostela y que también entró a hurtadillas en la otra casa, la de Montouto? – Ya veo. Nadie se ha preguntado jamás qué estaban ensayando. El fiscal dijo que fueron a ensayar y la gente se lo creyó. Una hipótesis sin el menor fundamento. La otra opción, la que beneficiaba a los acusados, que hubiera una tercera persona con llaves de la casa, jamás fue tenida en cuenta. Y no fue tenida en cuenta precisamente por eso, porque beneficiaba a los padres. Hasta Susana se daba cuenta que algo en aquel juicio iba mal. Pero subsistía la duda. Así se lo hice saber: – La niña fue drogada al menos en dos ocasiones en el mes de julio. Así lo atestiguó su canguro y sus profesoras de música. Los padres dijeron que le daban un medicamento para la alergia. Los profesores no le dieron mayor importancia. Sin embargo, Lidia dijo a una amiga que la madre le daba unos polvos blancos que la hacían dormir. Acaso no la mataron pero, ¿la drogaban realmente? Todo es muy confuso. – Que unos padres maten a su hija es lo peor, Gloria. Pero creo que los Prado ya le daban mala vida antes del crimen. La niña les estorbaba, la drogaban para estar tranquilos o porque era demasiado rebelde o para que se callase un poco. Tal vez es eso lo que ve la gente y lo que vio el instructor, que son malas personas. Y a las malas personas es más fácil considerarlas asesinos. Pensé en Lidia, muerta en la pista forestal. En Victoria, muerta en un descampado en Aldaya. ¿Qué vida habrían llevado antes de morir? ¿Cómo las trataban sus progenitores? Pero al recordar a Victoria pensé en Miguel Navas, delante del cadáver proclamando que había matado a aquella niña y también a Asunta. – Y Miguel… ¿mataría a alguien? Lancé aquella pregunta a bocajarro. Susana palideció. Pero era una mujer acostumbrada al dolor. Se repuso pronto. Ni siquiera estaba enfadada cuando dijo: – Miguel no haría daño a una mosca. Ni yo tampoco. Susana siempre había estado en mi lista de sospechosos. No de forma real pero, como todo el mundo que formaba parte del entorno de los investigados, pasaba a formar parte de aquella lista. Creo que ella se había dado cuenta. – Tócame – dijo Susana. – ¿Qué te toque? – Sí. He leído en las revistas que tienes pálpitos, que tocando a una persona a veces tienes una impresión básica de cómo es, de su personalidad. – Es más complicado que eso. Una vez leí la historia de un hombre que con solo apretar tu mano, a los pocos segundos, decide si le vas a caer bien o mal, si eres o no una buena persona, alguien confiable, o escondes algo. Me siento identificada con esa historia, de un escritor americano llamado John Franklin Bardin. Pero desde hace un tiempo he aprendido a desconfiar de mi don. Si es que alguna vez lo tuve. Ahora mismo creo que soy un desastre juzgando a los demás. – No me vengas con monsergas y, por favor, tócame. Lo hice. Alargó su brazo y estreché su mano. Me fijé que tenía marcas blancas a lo largo de toda la extremidad, cada pocos centímetros. Líneas finas que destacaban a causa del color bronceado de su piel. ¿Señales de antiguos intentos de suicidio? ¿Acaso se auto lesionaba? Comprendí que no tenía ni idea de todo el dolor que había pasado aquella mujer. – ¿Y bien? – No he sentido nada, Susana. – Vamos. Di la verdad. Suspiré. Le diría, pues, "mi verdad". – Tal vez sea solo mi imaginación, pero me ha parecido que no te gusta la gente, que te escondes. Que no se trata tanto de ayudar a tu hermano sino de que quieres estar lejos de la civilización y de las personas. Eres una misántropa: me recuerdas a una amiga mía que se llama Jacobella. Pero también he notado que eres buena persona, que nunca harías daño a nadie y que quieres con locura a Miguel. Susana sonrió. – ¿Y crees que él o yo podríamos matar a alguien? – No. Te gusta proteger a tu hermano. Y te gustaría proteger a mucha otra gente. Te gustaría tener una asociación como la mía y ayudar a todo el mundo, a niños indefensos como Asunta, Lidia o Victoria. – ¿Tantas cosas con solo tocar una mano? – Todo lo hace mi imaginación, ya te lo he dicho. Une fragmentos, impresiones que tengo al conocer a una persona o al hablar con ella. Luego relleno los huecos con mi experiencia en el trato humano. Por eso a veces me equivoco. Porque nunca terminamos de conocer a los demás. Pero aquella vez no me equivoqué. Susana y Miguel no habían matado a nadie. Eran unas personas desgraciadas, que habían encontrado su remanso de paz en las montañas. Aunque había algo que me ocultaban, de eso me di cuenta incluso antes de tocarla. – Nunca hablas de tus padres. – Murieron en un accidente de coche, te lo dije la primera vez que nos vimos. Por una vez los dioses fueron benévolos. Enarqué una ceja. Ella se confesó: – Dos gemelos. Uno con esquizofrenia, la otra obesa desde niña, zampando bollos y llorando por los rincones. Nos odiaban y yo lo veía en sus ojos. Estaban todo el día fuera de casa, de fiesta, borrachos. Nunca nos pegaron, pero nunca nos amaron. Eso casi fue peor. La pobre mujer torció el gesto. Pero añadió: – Un día bebieron en exceso, su coche se salió de la carretera y se empotró contra un camión. Pero el camionero también superaba la tasa de alcoholemia, el seguro no quería problemas y nos indemnizó. Y gracias a ello hemos sobrevivido todos estos años. – Yo… perdona por preguntar… – No te preocupes. Fue una suerte. Si los padres de Asunta o los de Lidia hubieran tenido un accidente como los míos, tal vez ellas estarían vivas. ¿No habías pensado en eso? No. Nunca lo había mirado desde ese punto de vista. Lo cierto es que su hija les estorbaba, en mayor o menor medida. Amantes, mentiras, drogas… A Susana y a Miguel les había ido bien sin sus progenitores. Tal vez a aquellas dos pobres niñas les habría ido también mejor sin ellos. – Es preferible estar solo que con unos padres que no te quieren – sentenció Susana. Y tenía razón. El resto de la noche apenas hablamos. Me quedé mirando el fuego del hogar, pensativa. Creo que cuando por fin me dormí tuve pesadillas. 29 – ¡Te has teñido el pelo de rubio! – chilló Javier mientras subíamos a su coche, camino de La Coruña, con un par de botellas de vino cortesía de los hermanos Navas. – Susana me dijo esta mañana que necesitaba un cambio de look. Me tiñó ella misma. ¿No te gusta? – No sé. Supongo que sí. Pero como siempre dices que no te gusta teñirte el pelo… – Hay que arriesgar, que cambiar. Me apetecía. Javier no parecía muy convencido. Creo que añoraba mis cabellos castaños. Estuvo un rato callado, así que para romper el hielo, dije: – ¿Crees de verdad que ganarás lo de Carlos? – Llegaremos a un pacto. Yo pediré un dinero y la fiscalía no querrá ir a juicio. Me ofrecerán una tercera o una cuarta parte de ese dinero, unos pocos miles de euros. Muy pocos. Pero ya has visto a esos dos. Les parecerá mucho. Es un dinero que se merecen. Me quedé callada un momento. Una idea acababa de venirme a la cabeza. – ¿Qué fue de las libretas? – ¿Las que dibujaba Miguel? ¿Las de los crímenes? – Esas, sí. – No se ha vuelto a saber de ellas. Se las llevó Vela al principio de la investigación. Deben estar archivadas en la instrucción del caso Zhao. Un día de estos, un funcionario avispado se dará cuenta de que ya no les sirven de nada y nos las devolverán. Las cosas de palacio van despacio, ya lo sabes. Pero, ¿por qué piensas ahora en esas libretas? – Me he acordado de pronto. Nunca las examiné con cuidado porque tuve que marcharme pitando a Estados Unidos. Me gustaría verlas. – Pues pídeselas a Zarzo. Lo han ascendido. Ahora es subcomisario y ocupa el mismo lugar que antes Ángel Vela. Me alegré por aquel policía tan callado, servicial y profesional. Pero no tuve tiempo de pensar más en aquellas libretas o en Zarzo, porque Javier decidió convertir aquella jornada en una excursión romántica. Fuimos hasta el paseo marítimo y nos cogimos de la mano. Nos besamos todo el día y toda la tarde, y luego a la luz de la luna. Luego nos besamos junto a la Torre de Hércules y acabamos cenando en un restaurante con dos estrellas Michelin. Y luego estuvimos haciendo el amor hasta que amaneció. No dormimos en toda la noche. A media tarde del día siguiente, nos despedimos. Javier se volvía a Valencia a continuar con el caso Navas y otras de sus causas pendientes. Hicimos de nuevo el amor antes de separarnos. De una forma dulce e intensa, y luego casi con violencia, con una pasión que pocas veces nos habíamos permitido en una relación que se caracterizaba por la tranquilidad, por el cariño y no por la efusividad. Era como si nos estuviésemos despidiendo para siempre. – Creo que te quiero – le dije girando la cabeza y mirando en dirección contraria, con cierto miedo a ver su expresión. – ¿Crees? – Ya sabes lo que quiero decir. – No. Por eso lo pregunto. – No te las des de listo. Ya sabes lo que quiero decir. Te quiero. Punto final. Javier se levantó y le oí reír a carcajadas de pura felicidad antes de meterse en la ducha. Mientras el agua corría creo que me dormí. Eran las seis de la tarde y necesitaba echar una cabezadita después de aquellas horas tan ajetreadas. Me despertó un beso. Abrí los ojos y Javier me miraba fijamente. Nunca olvidaré su expresión. – Yo también te quiero – dijo–. Y me gustaría que un día fueses mi esposa. ****** Y se marchó. Estaba tan nerviosa que, a pesar de apenas haber dormido unos minutos, no pude volver a conciliar el sueño. Era maravilloso volver a amar otra vez. Ordené la habitación del hotel, incluso cambié de sitio un aparador y dos sillas. Y finalmente decidí que era mejor volver al juicio. Llevábamos solo 16 días, pero pronto se terminaría. Estaban declarando los últimos testigos. El día anterior lo había hecho un vecino que vivía al lado de la pista forestal donde apareció Lidia. Afirmó sin dudarlo que el cadáver no estaba a la hora que lo situaba el fiscal, que debían haberlo colocado más tarde, cuando los padres ya estaban en dependencias judiciales denunciado la desaparición de su hija. Vi que el jurado incluso bostezaba mientras hablaba un hombre que estaba exculpando a Carlos y Charo del crimen. Les daba igual lo que dijera. Llegué a tiempo para ver al último de los testimonios, una amiga de Lidia, una compañera de ballet, que recordaba haber visto al padre de su amiga el día en que ella murió. Aquel testimonio negaba su coartada. Carlos había declarado que no había salido de casa porque había estado cocinando y leyendo. Esta vez el jurado sí creyó al testigo. La miraban y asentían de forma aprobatoria. Hasta tomaban notas. – Pones mala cara cada vez que ves en acción al abogado del padre – le dije al oído a Ángel, que no me había visto llegar esta vez y dio un respingo. O tal vez fuese por mis cabellos rubios. Creo que tampoco le gustaron. – No entiendo la labor de la defensa de Carlos Prado y, ya puestos, tampoco la de la madre. Este es un testigo muy poco creíble. Una amiga de la muchacha que aparece de la nada recordando el minuto exacto en que vio al padre hace meses. Dijeron los periódicos que no se podía situar al padre con su hija, ella leyó el artículo y ¡milagro!, viene con esa historia del padre con Lidia paseando. Y además es una persona con vinculación con la muerta, con un interés personal en castigar a los culpables. Y no la han presionado ni le han preguntado sus razones. La han tratado con delicadeza cuando es la única cosa que tiene el ministerio fiscal contra el padre. Tuve una sensación extraña. Aquello mismo había pasado en el caso Asunta, una testigo aparecida de la nada que recuerda la hora exacta de algo que vio fugazmente meses atrás. Demasiada casualidad. Otra vez una coincidencia increíble. Una coincidencia excesiva. Aun creyéndonos la teoría de que eran unos Asesinos Imitadores, ¿por qué dejarse ver por una amiga para que declarase en el juicio como en el caso Asunta? Una cosa era imitar la forma en que se mató a Asunta. Y otra imitar detalles absurdos, el ataque de un extraño en casa sin que ladraran los perros, el Orfidal, el testimonio de la amiga, que además les perjudicaba. No, todo aquello no tenía sentido. – Gloria, estás distraída. – Ah, perdona. Estaba pensando. ¿De qué hablábamos? – De los abogados de los padres y de que no lo están haciendo demasiado bien. La verdad… era extraño. La familia Prado Folgueiras tenía dinero. Había traído abogados y peritos expertos pero su labor no había sido especialmente brillante. No habían puesto bastante atención en negar las pruebas de los peritos de la defensa. – Es como si ya supiesen que serán condenados y realizasen una defensa torpe. – Supongo que son conscientes de que la condena es inevitable. Aunque una buena defensa podría haberles dado base para una apelación en instancias superiores. Pero bueno… yo solo soy un pobre policía retirado. Igual no entiendo nada. – Tú entiendes demasiado. Aquel día sí nos fuimos a comer. Repetimos los últimos seis días de juicio. Vi a Ángel extraordinariamente cansado durante aquellas jornadas finales. – Deberías volverte a Valencia. No tienes buena cara. – Ya te dije que no duermo bien. – ¿Y solo por tus vecinos ruidosos de la habitación de al lado? – También me siento un poco culpable. – ¿Por el caso Asunta o por el caso Lidia Prado? – Pensé que ya te habrías dado cuenta de que son el mismo caso. – Es curioso que digas eso. ¿Lo son? No lo tengo tan claro. El parecido es demasiado forzado. Ángel dio un sorbo a una copa de vino rosado que estaba tomando. – Te diré otra cosa curiosa: que Mauro muriese el mismo día que lo hizo Antonio Anglés en prisión. – Fue solo una casualidad. – Te olvidas de que sigo teniendo amigos en Valencia, en la policía. Tal vez no en Galicia pero sí en mi tierra. La muerte de Mauro está siendo investigada. Oficialmente sospechosa. – ¿Y eso? – Creen que alguien pudo acelerar su muerte. Alguien que tenía prisa. Se sospecha de un enfermero: Álvaro no sé qué. Ha dejado de ir al trabajo y está en paradero desconocido. – Conocí a Álvaro. Era muy amigo de Antonio. ¿Crees que el propio Anglés podría haber organizado la muerte de Mauro? ¿Con qué fin? ¿Venganza? – Creo que ese es otro cabo por atar, al igual que la muerte de Asunta, Lidia y Victoria, al igual que la desaparición de Jaime Llorens, al igual que este maldito juicio que no sirve para nada. Nos falta una visión más amplia de los hechos. Ver qué cosas están relacionadas y cuáles no. Porque todo está mal. Hay algo que se nos escapa. – Todo está mal. ¿Sabes quién me dijo eso? – No. – El propio Anglés, dos horas antes de morir. Me dijo que teníamos que mirar las cosas desde otro punto de vista. Más o menos lo mismo que has dicho tú. Que estábamos buscando donde no debíamos, haciendo las mismas preguntas de siempre. Por eso obtenemos indefectiblemente las mismas respuestas. No lo dijo con estas mismas palabras, pero eso quería expresar. Tenemos que cambiar de perspectiva. Pero aún no sé cómo. Aquella fue una conversación extraña en la que los dos nos quedamos absortos con una copa de licor en la mano. Al día siguiente coincidimos por última vez en el juicio. El jurado condenó sin fisuras, los nueve miembros encontraron a los padres culpables de la muerte de Lidia Prado, de preparar el asesinato durante tres meses, de drogarla, de hacer varias pruebas antes de asesinarla y finalmente asfixiarla cuando su hija se hallaba indefensa. Fue un fallo terrible y sin piedad contra unos asesinos monstruosos y pederastas. El jurado respondió a las 21 preguntas del juez, y en todos los casos razonó contra Carlos Prado y Charo Folgueiras. Encontró que todos los hechos que había expuesto la fiscalía habían sido probados y que no tenían dudas. Incluso fueron más allá que el acusador. Este había reconocido en el juicio que no podía probar que Carlos hubiese subido en su coche a Montouto para matar a Lidia. Pero el jurado consideró que sí había estado, que había asesinado a su hija junto a la madre. El que no hubiera indicios de ello les trajo sin cuidado. – Populismo punitivo – dijo en voz alta Vela. – ¿Otro de tus términos de sociología? – Exacto. Se refiere a que la gente necesita de enemigos, de culpables, de asesinos terribles a los que odiar para lidiar con el estrés del mundo actual. A la gente les da morbo, les encanta este tipo de casos, pero solo cuando al final se enjaula al monstruo. Si no quedan decepcionados. Y por eso a menudo los gobiernos utilizan esta presión social para modificar las leyes aprovechando un asesinato sangriento y endurecer la legislación. Por un momento, como nuestros jurados, los buenos ciudadanos deciden ser más severos de lo que en realidad querrían… porque están horrorizados por el crimen cometido. En ese momento se disolvió el jurado y todo terminó. La gente comenzó a desfilar. Sus rostros denotaban felicidad. Se había castigado a los enemigos del pueblo. Sus vidas volvían a tener sentido. Al final, Ángel y yo nos quedamos a solas en la sala: – Toma. Vela me estaba dando un trozo de papel. Lo miré. Estaba plegado en dos partes. Iba a desdoblarlo cuando él puso una mano sobre la mía. – Míralo luego. Son mis reflexiones. Solo las reflexiones de un viejo policía tonto. Se puso su boina. Añadió: – Ojo, no digo que los padres sean inocentes. Eso no lo sé. Solo quiero reflexionar sobre cómo ha ido este juicio, esta investigación y la de Asunta. El antiguo subcomisario se marchó lentamente, dándome la espalda como era su costumbre. Pero esta vez no dijo la última palabra mientras se marchaba. Sencillamente desapareció con los hombros caídos. Parecía 10 años más viejo que la primera vez que lo vi, hacía aproximadamente seis meses. Y entonces abrí aquel pequeño legajo y me puse a leer: La carta de Ángel Vela (Reflexiones de un policía retirado) Yo amo a mi profesión y amarla me ha costado caro. Me gustan las cosas bien hechas y no creo que el fin justifique los medios. Odio las cosas mal hechas y nunca condenaría a alguien del que no puedo probar su culpabilidad aprovechando los agujeros o las debilidades del sistema. Para que un jurado condene sin confesión, sin huellas dactilares en las cuerdas que ataban a la víctima y sin arma del crimen (en caso de que fuera asfixiada), deben darse un cúmulo de indicios, una cantidad de pruebas circunstanciales, tan abrumadora que la condena sea inevitable. Los indicios deben tener una línea lógica y, en caso de duda, siempre favorecer al acusado: "in dubio pro reo". Si hay una interpretación favorable a los acusados que no sea descabellada debe prevalecer. Pero en el caso Asunta y en el caso Lidia Prado los indicios que no cuadran son más de los que cuadran. El jurado eliminó los indicios favorables a los acusados y cogió los otros, violando la presunción de inocencia. Porque no se condena cuando tienes una explicación posible contra los acusados, ni siquiera cuando la mejor explicación es que sean ellos los asesinos. Se condena cuando las otras no son ni remotamente igual de factibles. Si tienes una explicación de calidad 6 (por así decirlo) contra los acusados y una de calidad 5 a su favor, no los condenas. Esto es así de simple. Las ganas de condenar no deben prevalecer sobre las pruebas. Aunque escribo esto antes del fallo del jurado, paso a explicar qué se va a fallar y con qué razonamientos. Aunque no conozco las preguntas que va a hacerles el presidente del tribunal, voy a hacer un ejercicio de imaginación y a elaborar las preguntas y las respuestas. A este ejercicio lo vamos a llamar: "Como sabemos de antemano que son culpables, el jurado ha decidido que…" 1– ¿La niña fue drogada por sus padres durante al menos tres meses y desarrolló una tolerancia al Lorazepam, que contiene el medicamento Orfidal, como parte de un plan para finalmente asesinarla? Como sabemos de antemano que son culpables, el jurado ha decidido que así fue. Aunque la niña había estado dos meses fuera de casa sin contacto con los padres. Aunque si hubiese sido adicta al Lorazepam habría tenido síndrome de abstinencia y su madrina lo habría notado en el antedicho periodo vacacional. La abstinencia por benzodiacepinas como el Lorazepam está estudiada y es muy grave, con efectos claramente visibles. Lidia no podría haber disimulado el haber recibido durante meses dosis altas del medicamento. Además, solo llevaba 11 días en casa cuando murió, por lo que no podría haber desarrollado una tolerancia a dosis como las halladas el día de su muerte en tan poco tiempo. Y no hablamos de dosis altas sino de dosis fuera de la escala, un grado de intoxicación que nunca ha sido hallado en ninguna persona viva. Pero, pese a todo, fallamos que drogaron a su hija durante meses al objeto de asesinarla. 2 – ¿La niña fue drogada por el padre a las 15 horas? ¿27 pastillas de Orfidal en un revuelto de setas? Como sabemos de antemano que es culpable, el jurado ha decidido que así fue. Aunque lo único que se puede probar es que la droga se tomó en la comida o (cuidado) más tarde. Pero el jurado decide que fue en la comida (porque es la única manera de inculpar al padre). La niña en 11 días es capaz de tolerar una cantidad de Lorazepam que mataría a cualquier ser humano, no digamos a una niña de 40 kilos. Y por eso, dos horas y media después, con 27 gramos de Lorazepam en el cuerpo, anda tranquilamente por la calle y es grabada por la videocámara de un banco. Una dosis que ya se ha explicado que es altísima y jamás probada en seres humanos. Y su padre la deja ir sola (aunque luego tiene planeado matarla) sin preocuparle que se desmaye sobre la acera de camino a casa de la madre. Pero pese a lo anterior, fallamos que el padre drogó a su hija a la hora estipulada. 3– La niña fue vista junto a su padre a las 18.18 por una testigo, una amiga del colegio. Sin duda la llevaba con su madre para ultimar el plan de asesinato. ¿Este testigo es creíble? Como sabemos de antemano que es culpable, el jurado ha decidido que el testigo es creíble y el padre llevó a la niña con su madre para matarla. Luego de dejar sola a Lidia pasear un buen rato por Compostela drogada hasta las cejas, se reunió con ella y fue visto por la testigo. Y así lo decimos, aunque la testigo ha reconocido que leyó en los periódicos que el ministerio fiscal estaba preocupado porque no se podía probar que el padre estuviera con Asunta aquella tarde. Y entonces, la testigo decidió acudir con su historia a la policía. Tras meses de bombardeo constante en los medios de comunicación contra el padre por pedófilo, una amiga de la niña recuerda que los vio ese día, recuerda incluso el minuto exacto en que vio al padre con su hija 13 semanas atrás. Ni siquiera hace falta que esté mintiendo. Basta con que quiera creer lo que dice. Pero nosotros, el jurado, creemos a este testigo, que sitúa al padre junto a su hija caminando tranquilamente por la calle tres horas después de haber tomado una sobredosis masiva de Lorazepam. 4– La niña murió entre las 19 y las 20 horas. ¿Por sofocación, asfixiada por un cojín o similar? De hecho, pudo morir sencillamente por sobredosis, que anuló su capacidad pulmonar. Pudo morir por tanto por falta de aire. ¿Qué opción nos quedamos? Como sabemos de antemano que los padres son culpables, el jurado ha decidido que no murió por edema pulmonar. Aunque pudo tomar el Lorazepam poco después de las 18.30 o las 19 horas y morir en unos minutos, el jurado sigue con la teoría de que lo tomó a las 15 mientras comía con el padre y luego fue asfixiada por la madre. 5– Poco después de las 22 horas los padres denuncian la desaparición de la pequeña. Dos horas más tarde, un vecino de Teo pasa andando delante del cadáver de la niña, a menos de un metro. Noche de luna llena. Visibilidad perfecta. Afirma que la niña, en el momento en que los padres se hallaban aún en comisaría, no estaba tirada junto a su casa. Lo afirma categóricamente. ¿Nos lo creemos? Como sabemos de antemano que los padres son culpables, el jurado ha decidido que no nos lo creemos. Aunque se trata del único testigo creíble del caso. Un hombre que pasea por su mujer junto al cadáver, que habla de algo que ha pasado minutos antes, que lo tiene fresco en la memoria. Declara sin dudas que la niña fue dejada allí cuando los padres estaban ya en la comisaría. La propia Guardia Civil en su informe relata que el cuerpo de la niña es "perfectamente visible para cualquier viandante" pero en el juicio los peritos de la fiscalía ponen en duda la visibilidad a aquellas horas. La defensa pide que se lleve al jurado una noche de luna llena a la zona. El juez no lo permite. Pruebas posteriores realizadas demuestran de forma fehaciente que la visibilidad era perfecta, que el vecino y su esposa pasaron andando a 40 centímetros del cuerpo, pero no lo vieron, a juicio siempre del jurado. 6– 1.30 de la mañana del día siguiente. La niña es hallada por dos hombres en el mismo lugar donde el testigo no vio nada una hora antes. Hay semen en la camiseta de la niña. ¿Es esto relevante para el caso? Como sabemos de antemano que los padres son culpables, el jurado ha decidido que este asunto no es relevante. Aunque en el laboratorio se halla semen de un agresor sexual que está siendo investigado por otro caso, llamado Ramiro, el jurado cree que se trata de una prueba contaminada y sin valor. Las tijeras que cortaron la camiseta de la niña, por tanto, estaban contaminadas con el semen de otro caso. Los trabajadores del laboratorio declararon que las tijeras se lavan y se las prende fuego tras cada uso. Aseguraron que la contaminación era imposible. Además, se habían usado en varios casos más entre el caso de Ramiro y el de la niña. Pero el jurado cree que unas tijeras que se usaron semanas antes fueron usadas en varias investigaciones más sin problemas. Permanecieron semanas usándose sin contaminar otras pruebas de otros casos. Los trabajadores mintieron al decir que las quemaban tras cada uso. Y la contaminación al final pasó a la camiseta de la pequeña. 7– ¿Mataron los padres de Lidia Prado a su hija, de común acuerdo? Como sabemos de antemano que los padres son culpables, el jurado ha decidido que sí, antes siquiera de sentarse a deliberar. CONCLUSIONES DE ÁNGEL VELA Se ha repetido el caso Asunta. Punto por punto. Incluso he mezclado ambos casos en este escrito para que todo quedase más claro. Por eso sabía qué iba a fallar este jurado. No era cosa nada complicada intuirlo hasta el más mínimo de los detalles. Y me he dejado en el tintero que el jurado, aun reconociendo que no había manera de probar que el padre hubiese estado en Montouto asesinando a su hija, afirmó que sí había estado (subiendo en el coche de la madre tirado en el suelo de los asientos traseros o en el maletero, para no ser visto). Allí en la finca mató junto a su mujer a su hija y luego volvió a Compostela escondido en otro coche o de alguna manera desconocida, porque ninguna cámara lo grabó. No es broma, es lo que dirá el fallo. Ya lo verás. Ya hablamos del Labelling approach: Una vez que una persona o personas son catalogadas como monstruos, desviados, outsiders… por la sociedad, ya nada puede hacerse por quitarles la etiqueta. Por eso el resultado del juicio era tan previsible. Antes de despedirme quiero dejar algo claro. Yo no estoy seguro de que los padres sean inocentes. Hay algunas cosas que no cuadran: – El carrete de hilo hallado en Montouto, similar al que ataba a la niña. – Las contradicciones y olvidos de la madre (provocados o no por la amnesia que causa el Orfidal) – La más o menos fundada sospecha de que drogaban a su hija (cosa nunca probada, por cierto) Pero, a pesar de todo… no se puede condenar a nadie con tantas contradicciones, haciendo tantos saltos de funambulista para poder enlazar los indicios. El jurado se ha guiado por intuiciones, por pálpitos, emulando a la gran Gloria Goldar. Cuando algo, de forma lógica, no se podía sostener, daban un salto un salto de fe (o como he dicho, de funambulista, en el aire, sobre un cable diminuto) para condenar a los padres. Resulta increíble que una niña con tanta droga en el cuerpo estuviese tres horas paseando por Compostela… pero como sabemos de antemano que los padres son culpables, el jurado ha decidido que debió pasar, porque si no pasó no podemos condenarlos. Y así obraron con todas las pruebas. El fallo del jurado es inaceptable. Es más, es un fallo absolutamente ridículo. 30 La carta de Ángel me dejó con mal cuerpo. Tanto fue así que le llamé por teléfono aquella misma tarde, mientras hacía las maletas en el hotel. – ¿Hola, Gloria? – ¿Cómo estás? – Bien. En el tren, camino de casa. – ¿Te importa que ponga el manos libres? Es que estoy recogiendo mis cosas. – No hay problema. Enrollé una camiseta sucia y la puse en una bolsa con otras prendas. Luego las coloqué en un hueco de la maleta. – He leído tu carta, Ángel. – Ya lo suponía cuando he visto que me llamabas. Pero más o menos tú piensas lo mismo que yo. No creo que te haya sorprendido demasiado. – No. Supongo que no. Solo me preguntaba si los padres de Lidia apelarán. – Apelarán y perderán como les pasó a los padres de Asunta. El sistema está pensado para darse la razón a sí mismo. Solo se ordena repetir el juicio en caso de graves errores procesales, en aquellos donde se puede probar mala fe de la parte acusadora, como ese caso Loveless del que siempre hablas… y cosas por el estilo. Además, aunque se ordenase repetir el juicio, no serviría de nada. ¿Recuerdas el caso Wanninkhof? Claro que lo recordaba. Rocío Wanninkhof era una chica de 19 años que desapareció en Málaga. Tres semanas después fue hallado su cadáver, desnudo y con heridas de arma blanca. Se encontró junto al cadáver una bolsa con la ropa de Rocío y en ella huellas dactilares de su agresor. Junto a la bolsa una colilla con ADN de varón. La madre de Rocío sospechaba de Dolores Vázquez, una mujer con la que había mantenido una relación sentimental en el pasado. Fue detenida y, aunque sus huellas no eran las de la bolsa con la ropa ni podía coincidir el ADN por no ser del mismo sexo, la prensa convirtió a Dolores en un monstruo. El juicio fue una farsa similar al caso Asunta. Afirmaciones increíbles, casi absurdas, incluida que Dolores, que solo había salido de su casa unos minutos aquel día, debió coger un coche que alguien se habría dejado con las llaves puestas en su urbanización, bajar a toda prisa, matar a Rocío, esconderla, aparcar el coche robado en el mismo sitio y volver a casa en poco más de 20 minutos. Más o menos lo que 10 años después se diría para implicar al padre de Asunta en su asesinato. Pero en el caso Wanninkhof sucedió algo muy inhabitual. El fallo no estaba tan motivado como el de Asunta (por eso el presidente del tribunal hizo 21 preguntas al jurado). Se ordenó repetir el juicio. Y mientras Dolores aguardaba en prisión el segundo juicio, Toni Alexander King, el verdadero asesino de Rocío, mató a otra chica: Sonia Carabantes. Se detuvo al culpable y Dolores quedó libre de cargos. Esto fue un shock para la opinión pública española, que odiaba a Dolores porque las televisiones la habían demonizado durante más de tres años. Tanto fue así, que la gente la siguió odiando, convencida que, de alguna forma, estuvo implicada en el crimen, tal vez como colaboradora de King. – Gloria. Te preguntaba si recuerdas el caso Wanninkhof. – Sí, sí. Perdona, me había quedado un momento abstraída recordando cómo fue todo. – Bien. Dolores se libró porque el verdadero asesino atacó de nuevo y volvió a dejar su ADN. Si se hubiese repetido el juicio, otro jurado, cualquier jurado en España, la hubiese condenado. El jurado habría fundamentado mejor su fallo como hicieron en el caso Asunta y le habrían caído 20 años de cárcel. Porque se había etiquetado a Dolores Vázquez como a un monstruo, y esa etiqueta es permanente. Fruncí el ceño. Era terrible que las cosas fueran así, que no pudieran cambiarse. – Tú crees que el problema es el jurado. – Ya lo hemos hablado otras veces. ¿Sabías que la madre de Asunta pidió que no la juzgase un jurado y se le denegó? Se deniega casi siempre en casos mediáticos porque la acusación sabe que el jurado no será imparcial. No deberías haber jurados populares cuando se juzga a aquellos que la gente de la calle considera monstruos. Al menos no en España y dudo que en ningún otro lugar. ¿No recuerdas que la prensa acusó a los padres de Asunta de, aparte de pederastas, de asesinar a sus padres y de cuantas burradas se les ocurrió? Claro que lo recordaba. – Voy a hacer algo, Ángel. – ¿Qué vas a hacer? – Lo que no he hecho hasta ahora. Investigar. – El caso Lidia Prado ya lo investigamos sobre el terreno y al final no avanzamos gran cosa. – No. Voy a investigar el caso Zhao. – ¿De verdad? Vela había llevado el caso. Noté la sorpresa en su voz. – Voy a comenzar por el principio. Primero murió Victoria y hallamos la mitad del colgante. Luego Lidia. Iré al lugar donde empezó todo a ver si tengo uno de mis pálpitos. – Te deseo suerte. Yo creo que fue un asesinato de oportunidad. Miguel Navas vio a la niña y, por lo que fuera, la mató. – Sabes que ha sido exonerado. Estaba en la cárcel cuando murió Lidia Prado y en su estómago se halló la otra mitad del colgante. – Ya lo sé. Te digo lo que yo vi y sentí en ese caso. Estoy ansioso por saber lo que tú descubres. Estoy a tu disposición para lo que quieras. Y también Zarzo. No sé si sabes que… – Ya – le interrumpí–. Ahora hay un nuevo subcomisario. – Se lo merece. Ha trabajado duro por ese puesto. Es un buen tipo. Te ayudará si está en su mano. Nos despedimos no mucho después. Cerré la maleta, que ya estaba llena. Me quedé pensativa en el Hall del hotel mientras esperaba al taxi que me llevaría al aeropuerto. – Todo está mal – dije en voz alta, recordando las palabras que me refirió Antonio Anglés antes de fallecer–. Tienes razón, Antonio. Pero yo haré que todo esté bien, que todo tenga sentido por fin. Al llegar a Valencia me llevé una sorpresa. Volvía a tener guardaespaldas. Jacobella me vino a buscar en coche al aeropuerto. Sentada en el asiento del piloto, en el mismo lugar que una vez había ocupado Mauro, me miraba desde el espejo del retrovisor con una media sonrisa. – ¿Qué tal el vuelo, jefa? – El vuelo bien. Pero ¿y tú? ¿Has venido para quedarte? ¿Te decidiste a formar parte de la asociación Egeria? Jacobella chasqueó la lengua. – Va a ser que sí. La última vez que habíamos estado las dos a solas fue en Texas. Entonces ella era la jefa y yo la ayudaba a cambio de su intervención en el rescate, posiblemente imaginario, de Alessandra. Pero ahora que había aceptado la oferta para unirse a mi asociación, yo me había convertido en la líder de aquel extraño grupo de mujeres formado por una forense, una detective/guardaespaldas y yo misma. Que temblase el mundo ante las cosas que podríamos hacer juntas. – Estoy muy cansada de tanto viaje, Jacobella. Lo único que quiero es llegar a casa y darme una ducha. – A casa del abogado Fabré, supongo que querrá ir la señora. – Por Dios, Jacobella, no me hables como un mayordomo de una película antigua. Jacobella se echó a reír y me llevó hasta el Barrio del Carmen. Hizo el esfuerzo de portarse bien y ni una sola vez sacó la cabeza por la ventanilla para insultar a transeúntes u otros conductores. Todo un logro. En casa me encontré a Javier. Pasamos la tarde juntos, hicimos el amor, retomamos nuestra pasión y luego nos sentamos a ver una película. El Paciente Inglés, no es la obra más entretenida de la historia del cine. Tampoco es de mis películas preferidas, pero tiene algo a favor. Muchas escenas lentas y contemplativas que te dan tiempo para pensar. Y decidí hacer honor a mi palabra y pensar en el caso de Victoria Zhao. Algo no encajaba en la muerte de aquella niña. Algo que debería estar viendo. Recordé el cadáver entre los matorrales, vestido con un pantalón vaquero y una camiseta blanca con un diseño de arabescos estampados. Los ojos abiertos como si estuviese mirando hacia las nubes. Tenía la sensación completamente fresca en la memoria. Era como si hubiese sucedido aquel mismo día. Los flashes de los móviles, las voces de los curiosos, el centro comercial que había a pocos metros… todos los recuerdos afloraron. Y entonces recordé a Miguel Navas, un joven sentado en el suelo, el pelo ensortijado, sucio, el rostro tiznado. Un joven que proclamaba que tuvo que matarla igual que hizo con la otra niña, con Asunta. ¿Qué había dicho exactamente?: "No pude contenerme. Prometí que no volvería hacerlo. Pero no pude contenerme". – Javi, para la película, por favor. Me levanté. Llamé a un teléfono que me sabía de memoria. – Sí, dime – dijo la voz de Alex al otro lado de la línea. – ¿Dónde estás? – En casa, esperando órdenes, señor. – ¿Tú también estás con la misma broma de Jacobella? Escuché la risa de caballo de su prima muy cerca. Sin duda estaban las dos sentadas, como nosotros, viendo una película, porque me pareció oír de fondo la banda sonora de Titanic. – Me contó vuestra conversación, si a eso te refieres – reconoció Alex –. No te enfades. Ya sabes que estamos de broma. – No me enfado. ¿Estáis haciendo algo importante? – No. Estamos aquí juntas pasando la tarde con un Blu-Ray y un bol de palomitas. Si necesitas que Jacobella vaya a recogerte… – Os necesito a las dos. – Vale. Vamos enseguida. – ¿Cuánto tardaréis en venir? – Estamos al lado. De la Plaza de Toros a las Torres de Serrano habrá 10 minutos contando parking. Aparte vestirnos y salir. No sé, ¿media hora? – Os espero en veinte minutos. Venid preparadas. Vamos a interrogar a los padres de Victoria Zhao. Alex no hizo preguntas. Colgué el teléfono y Javier me miró con tristeza. – ¿Se acabó la tarde de pelis? – Se acabó, mi amor. Es hora de buscar explicaciones. ****** Cuando llegaron Alex y Jacobella, ya estaba lista. Mi mente estaba preparada para dar ese salto en la investigación que necesitábamos. No nos fue difícil conseguir que los padres colaborasen, a pesar de que ya no estábamos en el caso, porque nos valimos un subterfugio. Todo el mundo conocía a Gloria Goldar y confiaban en mí. Cuando me vieron pensaron que trabajaba para la policía (o con la policía, que era casi la misma cosa) y me abrieron las puertas de su casa y su negocio. Su español era muy bueno, sin apenas acento. Primero hablé con el padre, que se pasaba la vida en el trabajo y poco pudo contarnos del día a día de su hija. Pero con la madre fue todo más fácil. – Victoria era una niña maravillosa – dijo Xia, la madre–. Estudiaba, nos ayudaba en el almacén del restaurante y en la papelería. Era una niña buena. Una lágrima escapó por su mejilla y su padre, un cantonés de 50 años llamado Yan Yan, bajó la cabeza, apesadumbrado. – Voy a irme, si me permiten. Tengo que abrir la tienda. Mi mujer responderá cualquier duda que tengan. Xia se secó las lágrimas y nos invitó a sentarnos en una mesa de un pequeño salón interior, lejos de las miradas de los clientes. Hablamos largo y tendido durante un buen rato. No avanzamos gran cosa. Entonces dijo: – Ya respondí a todas las preguntas que me hizo el subcomisario Vela y luego su sustituto. También el nuevo supervisor del caso. Cuando usted ha llegado, pensé que habría alguna novedad. ¿Sabe si pronto empezará el juicio contra los asesinos, los Prado, esos que mataron también a su hija en Galicia? – No, por desgracia no hay novedades sobre la fecha del juicio de Victoria. Pero hay una cosa que me llama la atención. ¿Nuevo supervisor? – Sí. Llegó después de que muriese la chica Lidia en Galicia. Un hombre bajo con mucha nariz y muchos dientes… dientes grandes de conejo – A pesar de su buen acento y no tener mal vocabulario, Xia se expresaba con cierta inseguridad, por lo que acompañaba sus explicaciones con gestos–. Tenía un nombre italiano: Passolino, Pessoto o algo así. Al fin me di cuenta de a quién se refería. – De Soto. – Sí. Eso es. – Y no es un nuevo supervisor. Supongo que será el nuevo juez instructor. Alex, sentada a mi lado, me miró extrañada. ¿Antoni de Soto había pedido el traslado desde La Coruña hasta Valencia para llevar el caso de Victoria Zhao? ¿Por qué? Se había hecho cargo provisionalmente mientras instruía la muerte de Lidia Prado, pero ahora que eran dos piezas separadas no tenía sentido que prosiguiese. Se trataba de algo rutinario que podría hacer cualquiera. Al fin y al cabo, Carlos Prado y Charo Folgueiras ya habían sido condenados por el asesinato de su propia hija y no saldrían libres en décadas. – No sé qué más les puedo explicar. Le doy vueltas y vueltas a lo que pasó aquel día y no hay nada nuevo, nada que llamara mi atención – dijo entonces Xia. La madre de Victoria había venido siendo una niña a España. Había conocido al padre durante una visita a su familia en Cantón y se habían enamorado. Los Zhao estaban perfectamente integrados en la sociedad y no respondían a ningún estándar o prejuicio contra los chinos que nadie pudiera tener. – Antes de cerrar definitivamente la investigación siempre hacemos unas últimas preguntas – mentí. – Entiendo. No habíamos avanzado nada. Pasaban los minutos y no me venía ninguna idea a la cabeza. Así que nos despedimos. Pasamos la tarde por el barrio, visitando tiendas, hablando con las amigas de Victoria… perdiendo el tiempo, como decía Jacobella. Repasamos la investigación e incluso fui hasta la Jefatura para pedirle a Zarzo los dibujos de Miguel Navas. El nuevo subcomisario no estaba y me los dio Buendía en su nombre. La mano izquierda de Vela era ahora la mano derecha de Zarzo. El mundo seguía su curso. Pero no mi investigación. Los dibujos no me sirvieron de nada. Libretas y más libretas de paisajes con un cuerpo tirado en el suelo. Todo demasiado vago, visto desde arriba, como si fuese una persona de pie delante de los cadáveres: no había visión del horizonte ni del entorno. Rostros poco perfilados difuminados entre claroscuros. Allí no había nada sino los desvaríos de un muchacho enfermo. Podía distinguirse el descampado de Aldaya donde murió Victoria, también la pista forestal de Teo donde abandonaron los cadáveres de Asunta y Lidia, pero solo porque sabíamos que eran esos los lugares. Si hubiesen sido otros lugares, aquellos dibujos también habrían servido pues el paisaje era indefinido. Faltaban detalles. Necesitaba cambiar de perspectiva. Fue lo que hablé con Anglés y con Ángel Vela. Todo estaba mal. Había que mirar hacia otro lado. ¿Pero hacia dónde? Al día siguiente le dije a Alex: – Quiero hablar otra vez con la madre. – ¿Por qué? – Es una madre. Y Victoria acababa de cumplir 12 años. Todavía no tenía esos secretos que se guardan las adolescentes un poco más mayores. Ella lo sabe casi todo de lo que fue su vida. Quiero que me hable de ella. En algún lugar de sus recuerdos está la pista que necesito. Así que volvimos al restaurante de los Zhao. Pero una vez delante de la madre no sabía qué decir. Probablemente porque no quería algo concreto. Resumiendo, que no tenía ni idea de lo que necesitaba. Así que finalmente dije: – Cuénteme cosas al azar de su hija. Cosas que le gustaban. Aficiones. Lo que sea. Me servirá para entender cómo era. Xia me miró algo perpleja. Luego miró a Alex, que la animó asintiendo con la cabeza. Yo cerré los ojos, tratando de concentrarme, como cuando me ponía una Suite para piano de Granados. – Bueno… – La madre dudó–. Victoria era buena chica, ya lo he dicho. Trabajaba en casa. No le gustaba leer, pero era buena estudiante. Hacía manualidades. Una vez se estropeó el pomo de una puerta y desmontó la cerradura con solo 9 años. Muy lista. Muy linda. La pobre mujer hizo una pausa, traspasada por los recuerdos. Tragó saliva. Estuvo contando pequeñas anécdotas de su vida al menos media hora. Creo que descubrió que aliviaba su dolor hablar de Victoria, como si aún estuviese viva. – Hacía muchas manualidades, sí. Ya lo he dicho. Le gustaba cantar en karaoke. Bailar. Vídeos de ballet en el teléfono. Le gustaba ver a las bailarinas y soñaba… – Un momento. Había sentido un fogonazo en mi mente. Había visto en mi imaginación unos pasos de baile, un gesto del pie, un movimiento grácil. Allí había algo importante. – Sé que usted declaró que su hija no hacía ballet ni ningún otro baile o danza típica de China o de España y de ningún otro lugar. Lo he leído en un informe, no sé si de Vela o de Zarzo. Lo tengo por aquí. Alex me dio un montón de hojas grapadas con notas: yo misma las había tomado leyendo interrogatorios y pesquisas iniciales de aquel caso. Eran de hacía un tiempo, de cuando la policía aún pensaba que podría ayudarles. Pero estaban frescas en mi mente porque las había repasado el día anterior mientras esperaba que vinieran a recogerme las primas Campi. – No hacía ballet. Pero le gustaba. Nunca fue una niña muy dotada para el baile. Era cerebral. De matemáticas, como yo. Pero disfrutaba viendo vídeos de grandes bailarinas. ¿Tamara Rojo se llama? Española. Su preferida. Estaba dando palos de ciego. Habíamos tratado todos los temas imaginables, solo me quedaba aquella pequeña obsesión por el ballet. Asunta hacía ballet. Lidia seguramente no, porque tenía una pierna más corta que la otra. ¿Tenía pues aquello del ballet alguna importancia? Me relamí los labios, con gesto de desesperación. Estaba a punto de cambiar de tema cuando dijo: – Una de sus amistades sí que hacía ballet o algo por el estilo. La misma persona que hacía con ella las pulseras. Pero eso es a lo máximo que llegó mi hija a estar de cualquier baile. Como le dicho, no se le daba bien. De nuevo, un pequeño pálpito… la sensación de que estábamos cerca de algo. Me recordé a mí misma cogiendo una pulsera de colores del suelo. ¿Dónde fue? Sí, en Montouto, en la casa de los Prado. ¿Lidia también hacía pulseras de colores? ¿Cuántas posibilidades había de que fuese solo una casualidad? No perdía nada preguntando. – Explíqueme eso de su amiga. La de las pulseras. ¿Se acuerda de cómo se llamaba o cómo era físicamente? – Nunca llegué a verla. Ni siquiera recuerdo muy bien si era amigo o amiga. Creo que ella decía una amistad, una nueva amistad. Me pareció entender que era una niña, una chica, pero igual lo pensé porque hacían cosas de chicas, ya sabe… hablar de ballet y confeccionar pulseras. La conocía hacía poco tiempo y tal vez nunca me hubiese hablado de esa persona de no ser por las pulseras. Vi que llevaba unas pulseras nuevas y le pregunté. – Descríbame esas pulseras, por favor. – No sé. Eran pulseras de la amistad, esas pulseras que hacen las niñas. Pulseras de colores hechas con gomas. Supongo que las habrá visto. Son muy bonitas. Después de la escuela me dijo que hablaba con su amistad de las pulseras. Y… no sé más. Se hicieron amigas. Me habló de esa persona dos o tres veces como mucho. No recuerdo más detalles. Fue el mismo mes en el que murió. Llevaba esa pulsera a todas partes: una morada con una tira verde en el centro. – Pero usted no dijo nada de esto a la policía – terció Alex, que estaba leyendo mis notas sobre el informe de la investigación. Xia se encogió de hombros. – Me preguntaron si Victoria hacía ballet y les dije que no. No se me ocurrió hablar de una amistad a la que le gustaba el ballet y hacía pulseras. Tenía muchas amigas y a cada una le gustan ciertas cosas. Su mejor amiga juega al voleibol y… – Centrémonos, por favor – interrumpí a la pobre mujer, porque acaba de tener una idea–. Volvamos al tema de las pulseras. Me ha dicho que Victoria llevaba a todos lados una pulsera especial que le había regalado su amiga o amigo. ¿La llevaba el día en que murió? Estaba mirando como loca el informe de la investigación que llevaba conmigo. Le pasé varias hojas a Alex para que buscase. No hizo falta decir el qué. Había entendido dónde quería llegar yo. – Debía llevarla. Siempre la llevaba, ya se lo he dicho. Y no está en casa. Cuando recogimos su habitación no la encontramos. Al enfrentarse a aquel recuerdo, Xia tuvo que callarse. Se echó una mano a la boca y una lágrima resbaló por su mejilla. Alessandra, que había cogido un último montón de hojas de mi desordenado legajo, fue la que encontró la descripción del cuerpo y pertenencias de Victoria Zhao. Habló en voz alta porque se dio cuenta también que era importante: – Ninguna pulsera en el cuerpo ni en las inmediaciones. Me entregó la hoja de papel y yo la leí vorazmente. En efecto, Victoria no llevaba ninguna pulsera. – Xia, concéntrese. Es importante. Está completamente segura de que llevaba Victoria la pulsera aquel día. ¿No se la pudo regalar a alguien? A su mejor amiga, la del voleibol, o… – Ya le dicho que la llevaba. He repasado mil veces la última vez que hablamos en la comida. Llevaba la pulsera. – Y ahora una cosa. Haga un último esfuerzo. ¿No recuerda nada más de esa amistad desconocida? La persona que hacía con ella pulseras… ¿cómo era? ¿China?, ¿española?, ¿mayor que ella? ¿vieja? ¿joven? ¿de su colegio? ¿del barrio? ¿de cualquier otra parte? Trate de recordar. El menor detalle podría ser esencial. La madre se quedó callada un instante. Supongo que no entendía por qué aquello nos parecía importante. Pero quería ayudar y se esforzaba en rememorar hasta el más mínimo detalle. – Creo que no era de su colegio. Conozco a casi todas las chicas y me hubiese dicho su nombre. La madre suspiró. Trato de pensar un poco más y añadió. – Me dijo que le daba un poco de pena. – Pareció recordar alguna cosa. Sus ojos se iluminaron –. Le daba pena por algo. Por eso comenzó a hablar con esa persona. Vio a esa persona sola y triste. Charlaron. Comenzaron a hacer pulseras y a hablar de la vida, del ballet, porque les gustaba a las dos. Creo que esa persona estaba mirando a las niñas que hacen ballet en la escuela de danza allí, al otro lado de la plaza. Nos levantamos Alex y yo como un resorte. Miramos por la ventana y nos asomamos a la plaza de l'Antic Regne. A lo lejos podían verse unos bancos delante de una tienda de golosinas. Al lado un letrero: Escuela de Danza "Arrels". – ¿Estás pensando lo mismo que yo? Alex asintió. – Creo que sí. El asesino estaba allí, sentado en el banco, mirando a las niñas entrar y salir de sus clases de ballet. Allí conoció a Victoria, que sintió pena por esa persona y la saludó. Comenzaron a hablar y se hicieron amigos. Algo en apariencia inocente, pero puede que alguien las viese y lo recuerde. – También puede ser que recuerden algo las amigas del colegio de Victoria – opiné, pensando que podíamos mandar a Jacobella, que esperaba afuera junto a nuestro coche. Al fin teníamos una pista. Algo que no cuadraba, un pequeño indicio, aunque fuese diminuto. La verdadera investigación de aquellos crímenes estaba a punto de comenzar. No tendríamos que esperar mucho para obtener resultados. Porque los acontecimientos estaban a punto de precipitarse. 31 – ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Una mano velluda golpeó el cristal de la ventanilla del conductor. Me volví y vi la cara airada de "mi amigo" el juez instructor De Soto. Llevábamos ya tres días en el barrio hablando con las amigas de Victoria, entrevistándonos con las madres de las chicas que iban a las clases de ballet y organizando nuestra pequeña y privada investigación. Mi coche se había convertido en nuestra base de operaciones y, en ese instante, tenía tanto a Alex como a Jacobella recabando información por Aldaya y sus alrededores. Aún no habíamos descubierto nada, por supuesto. Pero claro, estábamos haciendo ruido. Y había mucha gente interesada en que nadie hiciese ruido. – Un placer verte de nuevo, Antoni. – No me jodas y dime qué demonios estás haciendo. La madre de Victoria Zhao me llamó preocupada, hablándome de preguntas sin respuesta, ballet, pulseras, de nuevas pruebas y de la gran Gloria Goldar, que estaba aquí en persona trabajando en el caso. Qué honor. El problema es que no hay caso en el que trabajar. Ya lo tengo todo atado y bien atado. Bajé el cristal de la ventanilla y saqué la cabeza, mostrándole la mejor de mis sonrisas. – No sé por qué te preocupas. Estoy investigando para un nuevo libro. – Y una mierda. – Tal vez no sea muy buen libro, pero no sé, calificarlo de mierda sería excesivo sobre todo teniendo en cuenta que aún no lo tengo escrito. Lo que sí tengo claro es que no sé qué se te ha perdido por aquí, "querido amigo". No estoy a tus órdenes, puedo actuar como con libertad y hacer lo que me plazca porque… – Eres una persona que se ha hecho pasar por policía. Tal vez no sigas en libertad demasiado tiempo. Me quedé mirándole fijamente para ver si era un farol. Tal vez lo era, tal vez no. Recordé las fotos que tenía en su poder el ministro Sánchez y sentí una punzada de terror. No me pareció probable que hubiese compartido aquel secreto con De Soto. De cualquier manera, ya no podía volverme atrás. Farol o no farol seguiría adelante. – Aquí nadie se ha hecho pasar por policía. Nunca dijimos que lo fuésemos o que trabajásemos para vosotros, ni a los padres de Victoria ni a ninguna otra niña. Si alguien llegó a esa conclusión es cosa suya. – Podría presentar una demanda y ver si el juez piensa lo mismo. – Hazlo. Así todo el mundo sabrá que estoy poniendo en duda la investigación de este caso, y de pasada el de Lidia Prado, que instruiste de una forma tan chapucera. Sin duda habrás instruido este de la misma forma. Tal vez un día se caiga tu castillo de naipes de ineptitud y ya no podrás decidir los culpables de los casos a los 10 minutos de empezar la investigación. Mi padre, que en paz descanse, habría dicho que yo estaba "algo crecidita" en aquella conversación. O sea, que me la estaba jugando con mi actitud. Pero no me importaba. Llevaba semanas con el miedo en el cuerpo por culpa de las fotos del ministro, no había podido ser yo misma en todo ese tiempo y tenía ganas de bronca. Ya estaba bien de que hombres ineptos entorpecieran mi vida y mis decisiones. – No vas a desacreditar mi trabajo. No lo conseguirás. De Soto estaba rabioso por mi intromisión. Había pasado a un nivel superior dentro de la judicatura. Al menos, eso decían los medios. Todos le pedían entrevistas y se había convertido en una pequeña estrella del firmamento televisivo. No tenía todavía su propio magazín, pero aparecía a menudo en la televisión hablando de Lidia Prado. Tal vez por eso se había trasladado a Valencia, para no bajarse del tren de la fama gracias al caso Zhao, que pronto volvería a estar de actualidad con la apertura del juicio. ¿O tal vez escondía algo, como Alex había sospechado desde el principio? ¿Estaría involucrado de alguna forma en los asesinatos? A mí no me parecía probable, pero a aquellas alturas debía mantener la mente abierta. – Tampoco pretendo desacreditarte. Solo quiero saber la verdad – dije, tratando de rebajar un poco el nivel de nuestro enfrentamiento. – Todo el mundo sabe la verdad. Los padres de Lidia la mataron asfixiándola… y también a Victoria Zhao. Trataban de imitar el crimen de Asunta para salir impunes de sus crímenes. Nada que investigar. Fin de la historia. – Hay muchas cosas que no me cuadran. – Me trae sin cuidado. – ¿Ni siquiera quieres oír lo que he descubierto? De Soto se dio la vuelta y comenzó a caminar calle abajo. Me dio la espalda y comenzó a hablar. Me recordó de nuevo al subcomisario Vela, que cuando nos conocimos tenía esa misma costumbre de hacer una salida triunfal y dejarte con la palabra en la boca. – Me importan nada y menos tus elucubraciones. Estás avisada. No habrá un segundo aviso. Se marchó y me quedé a solas en mi coche. Acababa de aparcar justo delante de la casa de una de las amigas de Victoria. Nos turnábamos a la hora de hacer preguntas. Un poco porque Jacobella no pensase que solo era conductora y guardaespaldas, otro poco porque sus habilidades como detective eran tan buenas como la de cualquiera de nosotras. Además, a veces Alex y yo necesitábamos descansar. Llevábamos 36 horas haciendo las mismas preguntas. Solo cambiaban las caras. Tuve un impulso. Es decir, una intuición, una sensación indefinible. Se me aceleró el corazón. Esto me sucede cuando el pálpito está cercano, cuando casi lo puedo tocar con las yemas de los dedos. Pero lo que me rondaba la mente no era precisamente quién era el asesino, sino que debía hacer algo antes de descubrir la verdad. Me faltaba tener una conversación con cierta persona con la que había hablado mucho días atrás durante el juicio del caso Prado. Y había descubierto que su presencia me estimulaba la mente. Tal vez fue porque la actitud de Antoni De Soto me había recordado al Ángel Vela que conocí tiempo atrás, se me había despertado un deseo de hablar de nuevo con el viejo policía y de explicarle las ideas que rondaban por mi cabeza. Le llamé y fui a buscarle a un pisito algo destartalado que tenía en Benicalap. Avisé a Alex y a Jacobella por WhatsApp que me iba a ver a nuestro viejo amigo el subcomisario. Apenas media hora después estaba en el salón de su vivienda, mirando un viejo reloj de péndulo que emitía un extraño tic tac descompasado. Era un pisito modesto, con muebles baratos de contrachapado y techos pintados de negro. Me recordó un poco al apartamento de Jacobella en Texas. Ángel me pareció más humano que nunca en aquella situación, su propio territorio, con sus estanterías llenas de libros de filosofía, sociología y criminología, gruesos ensayos de experto. Reconocí también la colección completa de novelas de Simenon y de Agatha Christie, entre otras. Me recibió en bata. Todavía le embargaba aquella sensación de desamparo que yo había observado durante todo el juicio. Creo que la jubilación no le estaba sentando bien. – Qué tienes en la cabeza, Gloria. Ha llegado a mis oídos que te estás metiendo otra vez en líos. Creo que tú y yo deberíamos estar ya fuera de todo esto. Las cartas están echadas y salvo milagro, una confesión de otro asesino, o un vídeo en el que se vea estrangulando a Victoria o a Lidia… nadie sacará de la cárcel a los Prado. Perdemos el tiempo y nos jugamos nuestras carreras para nada. Miré con cariño al viejo policía. – Eso me lo dice alguien que ha perdido la mitad de su pensión por no ser capaz de ponerse delante de los medios y decir que todo iba bien. – ¡Touché! Tienes razón. Yo ya me jugué mi pensión y ahora no tengo más que unos pocos euros para malvivir en una gran ciudad como Valencia. Así que dime para qué has venido. Pero no voy a jugarme la otra mitad de mi pensión. – Aquí quien se la juega ahora soy yo. Ángel. – Lo sé. Vamos, comienza con tus explicaciones. Inspiré hondo tratando de decir en voz alta todo lo que daba vueltas en mi cabeza. – Tengo un grupo de sospechosos. Me gustaría que los examinásemos uno a uno. Vela enarcó una ceja. – ¿Dices que tienes una lista de sospechosos? Vale. Pero te advierto que vamos a necesitar ayuda. Son tres casos, tres niñas, muchas pistas… No esperarás que solucionemos esto en una conversación de diez minutos. Y nosotros solos. – Entonces, ¿qué propones? Vela no respondió. Se puso a hacer llamadas. Habló con Buendía y con Zarzo, incluso me pareció que llamaba a Alex. Ante mi mirada atónita, en los siguientes minutos comenzó a llegar gente. Las primeras fueron las primas Campi. – ¿Algún avance con la identidad de la persona que hacía las pulseras? – Nada aún – reconoció Jacobella, de mala gana. Luego llegaron diversos colaboradores de Ángel. Algunos policías retirados ya hacía años, viejos que no se sentían realmente jubilados, como él mismo, hombres con ganas aún de resolver misterios. Luego llegó Buendía. Antes de caer la noche Zarzo apareció y lanzó un silbido. Vio a un grupo de personas sentadas en tres mesas que su antiguo jefe había traído del desván. Unos estaban llamando por el móvil, otros tomando notas, la mayoría revisando informes, atestados, fotos de autopsias… – Por Dios, Ángel… ¿has montado una brigada criminal? – La he montado yo, Zarzo – repuse, levantándome y estrechando la mano del nuevo subcomisario –. Estás ante un Grupo privado de investigación a las órdenes de la asociación Egeria. Yo, en tanto que presidenta de la asociación, te invito a unirte a nuestra brigada. Zarzo se sentó en un extremo del salón, justo debajo de las obras completas de Manuel Vázquez Montalbán. – ¿Y ahora? – preguntó. – Ahora, muchacho, resolveremos el caso – terció Vela, guiñando un ojo a su antiguo subordinado. ******* –El sospechoso número 1 es Miguel Navas – dijo precisamente Vela, alzando una mano para llamar la atención de todos –. Fue hallado en la escena del primer crimen, reconoció su participación en el mismo y también en el caso Asunta. Yo siempre he creído que es culpable. Buendía se levantó y en una pizarra que habían colgado de una pared puso el nombre: MIGUEL NAVAS. – Yo incluiría a su hermana – dije, a pesar de que realmente no sospechaba de ella. – ¿Y eso? – dijo Alex. – Viven juntos, no hacen nada por separado. Son como una entidad simbiótica. No creo que pudiese hacer algo Miguel sin que lo supiese Susana. Expliqué al grupo que estaba segura de que no habían cometido ningún crimen, pero que había que ser exhaustivo en nuestra lista. Buendía cambió "Miguel Navas" por HERMANOS NAVAS en su gran pizarra. Uno de los policías retirados vino con una información: – Apenas hay nada en los registros sobre los Navas. Informes de hospitalización del hermano y la muerte de sus padres cuando ellos tenían 16 años. La muerte no es sospechosa. Accidente en autopista: conductores borrachos. Ella, Susana, se emancipó y fin de la historia. Desde entonces cuida de su hermano y poco más. Declaraciones de la renta, una petición al ministerio de exteriores en la que se pide que se acepte que el nivel de obesidad de Susana no supera cierto grado de masa corporal. Y ya está. – ¿Y por qué hizo esa petición? – quiso saber Jacobella. – No se explica. Lo he hallado porque Susana la realizó varias veces y le fue denegada. Apeló y le fue denegada de nuevo. Algún tipo de ayuda familiar o de subvención, supongo. Aquello no era relevante. Lo gorda que estuviese la pobre Susi no tenía nada que ver con las muertes de las niñas. – ¿Qué tenemos contra los Navas? – pregunté al Grupo. – Nada – dijo Zarzo, que comenzaba a animarse –. Las muertes de Victoria y Lidia están conectadas por el colgante de plata. Miguel estaba en prisión cuando murió Lidia. Y Susana estaba aquí en Valencia tratando de sacar a su hermano de la cárcel. De eso puedo dar fe yo mismo, que todos los días la recibía y tenía que consolarla. – Vale. ¿Más sospechosos? – pregunté. Buendía tomó la iniciativa y apuntó en la pizarra: LOS PADRES DE LIDIA. – Sí. Empecemos por lo lógico – dijo Vela –. Igual son los padres, después de todo. Pensé en ello. Dije: – Hagamos un perfil de un posible asesino. Una hipótesis de trabajo. A ver: Carlos Prado es un hombre que ha roto con su mujer por infidelidad, un hombre obsesivo y controlador que cuando descubrió que había vuelto a ver a su amante, intentó estrangular a su hija para que le necesitasen, para unir más la relación de su deteriorada familia. Más tarde, cuando supo que su mujer volvía a verse con su amante mientras él la ayudaba en casa con su depresión, y eso a pesar de estar separados… estalló. La madre, tal y como declaró, dejó a su hija "delante de casa" antes de las siete de la tarde. Pero la niña decidió ir a ver a su padre, dolida al saber que su madre volvía estar con el amante. El padre montó en cólera y decidió matarla para dar una lección a la madre. Se hizo el silencio en el grupo. – Esa teoría tiene algunos agujeros – dijo Alex, que comenzaba también a animarse –. Cuando mataron a la niña Zhao estaba Carlos con su familia en Madrid. No pudo irse a Valencia para matarla en el coche llevando a Lidia y a su mujer. – Por no decir que hay un testigo que sitúa el abandono del cadáver de Lidia mientras denunciaban la desaparición – dijo Vela. – O la historia de la droga, del Lorazepam – reconocí yo misma –. ¿Se entera de que su mujer le engaña de nuevo, le hace tragar a su hija 27 pastillas a palo seco y media hora después la estrangula o la asfixia con un cojín? Alex me recordó algo esencial. – No sabemos ni siquiera si murió asfixiada por una tercera persona o, al tomar las pastillas, se ahogó sola. Edema pulmonar. Otros miembros del Grupo comentaron más inconvenientes a aquella teoría. Entonces fuimos a por la madre. E hice un nuevo perfil del criminal que buscábamos: – Charo Folgueiras es una mujer infeliz que ha encontrado por fin un hombre al que amar, un gran empresario que la va a sacar de su vida de mediocridad rodeada de superdotados. Ha usado a su marido durante unos meses porque lo necesitaba, pero ahora solo piensa en su nueva pareja. Va a verlo, retoman la relación, pero su hija estorba y decide matarla. Lleva meses dándole vueltas. De hecho, ya intentó estrangularla en su casa, por eso no ladraron los perros. Cuando consigue las drogas suficientes para tenerla sedada y que no se resista, la lleva hasta Montouto y le pone un cojín en la cara. Luego se va a hacer el paripé con su marido. Denuncias, etcétera. Esta nueva teoría le gustó más al Grupo. Pero subsistían algunos de los problemas que ya habíamos visto en la versión del padre asesino. Vela me lo hizo notar: – No pudo matar a Victoria Zhao, no tenemos explicación para la conexión entre las dos partes del colgante y el cuerpo fue dejado en la pista forestal por una tercera persona mientras ella hacía con su marido la denuncia. Pero esta versión es más consistente. De hecho, si se hubiese instruido este caso solo contra la madre, habría tenido opciones de ser condenada en un juicio justo. Asentí ante las palabras de mi amigo. Y dije: – ¿Vemos la teoría de los padres asesinos, los dos juntos? Buendía modificó la anterior entrada en la pizarra y puso "LOS PADRES DE LIDIA (por separado)". Y ahora escribió: LOS DOS PADRES JUNTOS Carraspeé, esperando a que alguien dijera algo. Los policías retirados seguían haciendo llamadas y recabando datos. Hasta Jacobella estaba investigando alguna cosa en su portátil. Vela y Zarzo se miraban inquisitivamente. Fue Alex la que tuvo el valor de decir lo que todos pensábamos. – Pasemos al siguiente sospechoso. Es evidente que esta teoría es la más endeble de todas. Móviles para el asesinato contrapuestos; es decir, el padre mataría a la niña por despecho, la madre para tener vía libre con su amante. Las pruebas descartan por completo que los dos actuaran juntos, recordemos la absurda teoría de que la niña comió un revuelto de setas con 27 gramos de Lorazepam y luego se paseó horas por Compostela a fin de que el padre la llevase luego con la madre, que la habría asesinado. Es un hecho probado que Lidia se tomó la droga poco antes de morir en compañía de uno u otro progenitor (o de otra persona), pero nunca de ambos. Y mejor no digo nada del juez De Soto y su mierda de reconstrucción de los hechos, con los padres yendo a toda velocidad por la autopista de Madrid a Valencia para matar a una niña al azar delante de su propia hija y volverse a cenar como si nada. – Sorprendentemente, esta es la solución por la que optó el jurado popular – nos recordó Vela. – No tan sorprendentemente. Ya hemos hablado bastante de los jurados. No hace falta insistir – indiqué. Y entonces me armé de valor y fui hasta la pizarra. Cogí la tiza de manos de Buendía y dejé a todos boquiabiertos. Hasta los amigos de Ángel dejaron de trabajar cuando vieron lo que había escrito: MINISTRO MARIANO SÁNCHEZ El primero que se atrevió a hablar fue el subcomisario Zarzo. Era un hombre moreno de estatura media, de complexión normal… una de esas personas casi imposibles de describir porque representan a la mayoría de la población. Pero tenía una mente ágil y preparada. – Os recuerdo que yo sigo en activo. No estoy jubilado y no quiero perder mi puesto de trabajo. – Es solo un ejercicio teórico – le tranquilicé –. Todo lo que hemos hecho hasta ahora no deja de ser un divertimento sin mayores repercusiones. Sucede tan solo que me extraña el interés de Mariano en este caso. Él es ministro del Interior, no de Justicia. Pero ha asumido muchos riesgos, nos ha presionado, amenazado, ha ido a Alemania cuando se suicidó aquella pobre chica, arriesgándose a ser descubierto por la prensa. Es para él algo personal. Como si ocultara algo. – Es que oculta algo y es personal – terció Vela –. Si hubiese pensado que le considerabas sospechoso te lo habría dicho lo que pasaba. – ¿El qué, Ángel? – Galicia es un lugar donde todo se sabe. Es difícil que las cosas no terminen siendo de dominio público. Y todo el mundo sabe que Mariano Sánchez es amigo íntimo del amante de Charo, la madre de Lidia Prado. Amigos desde la infancia, con negocios juntos, trapos sucios y mucho dinero para el partido conservador en las elecciones. Y también para los partidos de izquierda. El amante es un empresario poderoso que reparte sus ganancias y se gana lealtades. Por eso no ha aparecido en el juicio. Muchos medios ni han publicado su nombre. Órdenes de arriba. – ¿Pero crees que están implicados en el caso? – se apresuró a preguntar Zarzo, que parecía aún preocupado. – Gente como esa no mata con sus propias manos. Y no a una niña de 12 años que aparece luego en una pista forestal. Si fuese un monstruo depredador de niñas, las mataría en su casa de campo y nunca aparecería el cadáver. Hablamos de gente con unas posibilidades que ni nos imaginamos. Es igual que el caso Alcasser, la teoría de políticos o empresarios tras los hechos es de risa. Cuando gente rica y con verdadero poder decide matar, los cuerpos no se recuperan. Hay métodos: ácido, dar de comer a unos cerdos hambrientos y mil cosas más. Alex asintió ante las palabras de Vela, que añadió: – Mariano cubría su culo y el de su entorno. No quería que saliese a la luz el nombre de su amigo el empresario y por eso nos colocó ahí, ayudando en la investigación, títeres para tranquilizar a los televidentes y para callar bocas. Suspiré. Me habría encantado que aquel cabrón fuese el asesino. Iba a devolver la tiza a Buendía, cuando tuve otra idea. Me la jugué. Escribí: JUEZ ANTONI DE SOTO – ¡No me jodas! – chilló Zarzo. Aunque ahora estaba ya bromeando. Se volvió hacia sus compañeros retirados y dijo –: Amigos, espero que hayáis ahorrado porque os van a recortar la pensión como al amigo Vela. Algunos rieron, pero eran risas falsas. Todos me miraban con cierta aprensión. – Vamos, vamos… solo es un juego – les aseguré, con un tono de voz despreocupado. Alessandra se levantó de su silla. Casi todos los hombres le miraron el culo. Ella caminó lentamente hasta la pizarra. Y dijo: – Este capullo no me cae bien. Es un idiota con ganas de fama, obsesionado por los casos importantes. Un tío sin moral. Y estaba en la misma ciudad, a la misma hora y el mismo día que fueron asesinadas las tres niñas. – Odio decir esto, pero no me lo trago – opinó Vela, con tristeza profunda en la voz –. Nadie en este universo sería más feliz que yo si De Soto acabase en la cárcel. Pero solo es un capullo idiota y engreído, como bien ha señalado aquí la señorita Campi. Vive para su trabajo. Sueña con ser juez del tribunal Supremo o del Constitucional. Le he oído más de una vez decir que hay que retorcer la ley para enfrentarse a las sentencias de Estrasburgo y del Tribunal de Derechos Humanos, que España debe salir de la Unión Europea. Es un trepa y un juez conservador a la vieja usanza, pero no tiene tiempo ni para tomarse una copa porque siempre está intrigando para llamar la atención y que lo asciendan. No lo veo yo drogando y asfixiando niñas. Una investigación de otro de los policías retirados desveló que De Soto estaba, en efecto, en Valencia haciendo una indagación sobre tráfico de estupefacientes el día que murió Victoria Zhao. Pero había al menos 20 testigos de que no se movió del puerto, donde estaban registrando un barco buscando heroína. Lo mismo pasaba el día que murió Lidia Prado. Estaba en Compostela, sí, pero en pleno juicio contra un narcotraficante. – Nos quedamos sin sospechosos – dijo entonces Buendía. Alex parecía triste. No, qué coño. Estaba desolada. Quería con toda su alma que De Soto fuese el asesino. Había sido su apuesta personal durante la investigación. – Pues venga, otra opción peregrina que se me ocurre – dijo ella entonces, pues, como siempre que algo iba mal, su mente la empujaba a ir hacia adelante, a no hundirse y buscar una solución. Gracias a su capacidad para no aceptar una derrota había escapado a la caja de Legión. Y gracias a ese mismo rasgo de su personalidad, cogió la tiza y escribió: ANTONIO ANGLÉS Y SU ENFERMERO. Zarzo carraspeó. Vela carraspeó más alto. – ¿Qué demonios tiene esto que ver con Lidia y Victoria? – dijo una voz grave. Puedo ser cualquiera de ellos dos o uno de los expolicías. – Bueno – se explicó Alex –. Os he oído decir que Antonio reconoció que había una última cosa que quería hacer antes de morir. Uno de sus putos planes maquiavélicos de demente. Y ahora el enfermero ha huido. Aunque no hablamos del tema, supongo que para no hacerme daño, todos hemos leído que creen que el tal Álvaro mató a Mauro en prisión. Yo también habría carraspeado, pero no quise ser redundante. Dije: – Todo lo que dices conecta esta historia con una venganza de Anglés contra los que le acusaron en falso de matar a las niñas de Alcasser, no con las muertes de Asunta, Lidia y Victoria. ¿Tú ves a Antonio convenciendo a su enfermero de matar a esas niñas para…? Bueno, ¿para qué? ¿para volverme loca? Aunque si es para eso igual lo está consiguiendo. Sonreí, fatigada. Cogí la tiza y se la devolví a Buendía. – Se nos acaban los sospechosos – reconocí –. Aunque fue precisamente idea de Anglés mirar este caso desde una nueva perspectiva. Todo está mal, dijo. Necesitamos otro enfoque. ¿Pero cuál? Buendía tomó la iniciativa y escribió el nombre de un último sospechoso: UNA PERSONA DESCONOCIDA POR MOTIVOS QUE SE NOS ESCAPAN – Joder, Manolo. Te has lucido – dijo Zarzo, soltando una carcajada –. Con ese perfil resuelves todos los casos del mundo a la primera. El asesino es alguien que no sabemos por razones que tampoco sabemos. La investigación ha concluido. ¡Vámonos a casa, muchachos! Manuel Buendía lo ha resuelto él solo. Zarzo hizo ademán de levantarse de la silla para abandonar el Grupo. Las carcajadas se redoblaron. Buendía estaba rojo como un tomate. Delgado, rubio, con gafas, parecía poca cosa pero tenía también una gran determinación. Dijo: – Nos os reíais tanto, mamones, que no es ninguna tontería. Sabemos muchas cosas del asesino. Es una persona que aún no conocemos, pero tiene una obsesión, un móvil, una razón para matar. Es un psicópata. Hace amistad con las niñas hablando de las clases de ballet, pero no va a las clases. Está fuera, les hace pulseras. Es una persona de aspecto confiable, inofensivo. Ve en Asunta una niña desgraciada con una madre que la droga porque le estorba y con un padre que es capaz de intentar asesinarla para llamar la atención. Lo mismo pasa con Lidia y tal vez con Victoria Zhao. Se trata de niñas muy infelices que necesitan una amistad protectora. Algo en su relación hace que se encienda una espita dentro de esa persona y decide matarlas, una por una. Usó las pastillas de Asunta para matar a Lidia, por eso tenía en su cuerpo Orfidal, que nunca le han recetado a los Prado. Años más tarde, en un arrebato, mata a la niña Zhao y posteriormente repite el mismo crimen del caso Asunta con todos sus detalles en otra niña de la zona de Teo: Lidia Prado. Nos quedamos todos pensando. Algunas cosas de las que decía me parecían correctas. Otras no. Victoria no encajaba. No llevaba una vida similar a las de Lidia o Asunta, si es que Asunta tenía algo que ver con esta historia. Victoria era una niña feliz, con unos buenos padres, al menos si hacíamos caso a los comentarios de la madre y a lo que habían investigado Alex y Jacobella hablando con sus amistades del colegio y la gente de la zona. Aunque, un momento, ¿dónde estaba Jacobella? Lo lógico habría sido que llevase la voz cantante en nuestro Grupo, que se hubiese levantado la primera para ir a la pizarra, que se hubiese enfrentado ya con un par de policías, incluso que los hubiese insultado o faltado al respeto ante una divergencia de opinión. Aquella mujer era una fiera indomable. Pero no. Estaba sentada tecleando en su portátil. Completamente absorta. Me acerqué. Tuve la sensación de que a mi alrededor el tiempo se detenía. Siete personas discutiendo a nuestro alrededor, hablando de la teoría de Buendía, esgrimiendo opiniones y levantando las manos. Y Jacobella ajena a todos, tecleando en el Google. – ¿Qué pasa, Bella? Ella levantó la cabeza y me sonrió. Aquel era su nombre secreto. Solo su prima la llamaba así, al igual que solo Javier me llamaba Glori. No pareció importarle. – Una tontería. Algo que se dijo hace un rato que no me termina de encajar, Gloria, – ¿Y qué es? – Una tontería… ya te digo, pero no me dejo de preguntar una cosa. ¿Quién pide una subvención o una ayuda familiar al ministerio de Asuntos Exteriores? Eso es para tratar asuntos de otros países. Además, es una cosa muy rara, se trata de una petición al Ministerio para que se acepte que el nivel de obesidad de Susana no supera cierto grado de masa corporal. ¿Para qué cojones quiere nadie que se le reconozca un nivel u otro de obesidad? ¿Y qué tiene que opinar el ministerio de Asuntos Exteriores en eso? ¿No sería más lógico pedir ayudas al ministerio de Vivienda o de Bienestar Social? ¿O qué se yo? No sé cómo funcionan las cosas en tu país, pero yo lo veo más lógico. Me quedé un instante parada. No tenía sentido, no. Eso estaba claro. Aunque, ¿era importante? – Además – añadió Jacobella –. No encuentro nada en Internet, ninguna ayuda, situación o concepto en el que nadie tenga que demostrar que su masa corporal es una u otra. Ni en Asuntos Exteriores ni en ninguna otra parte. Una pieza que rondaba mi mente, una que se negaba a colocarse en el puzzle de los asesinatos, comenzó a vibrar como si fuese un instrumento musical, una nota, un acorde, parte de una gran melodía que resonaba en mi interior. – Lo que cuenta no es esa petición al Ministerio, Bella. ¡Es una historia de amor! – exclamé de pronto. – ¿Una qué…? – Siempre supe que detrás de todo esto había una historia de amor, amiga mía. Lo pensé días atrás, que la pieza que faltaba del puzzle, ese que está todo mal y al que se refería Anglés, era el amor. ¿Quién mata por amor? ¿Qué tipo de amor exige la muerte? ¿Dónde está la pieza que no veo? ¿Tal vez en ese colgante dividido en dos trozos, ese pedazo de metal en el que se talló la palabra "hermosa" en chino? ¿Y no es la palabra hermosa en chino? ¿Y si es otra cosa? ¿Y sí? Y entonces, como si hubiese perdido la razón, saqué mi Smartphone del bolso y me puse a dar botes como un niño de seis o siete años. – ¡Las Goyescas! –le chillé a Alessandra, volviéndome y colocando el teléfono en sus manos. La forense me miró con los ojos desorbitados. – ¿Qué dices, Gloria? ¿Por qué chillas? ¿Te encuentras bien? Yo estaba excitada. Todo el mundo se había callado y me miraba. Mis manos temblaban y se movían espasmódicas, señalando la pantalla del móvil. – Quiero escuchar el último movimiento de Las Goyescas: La Serenata del Espectro. Estoy nerviosa y cuando lo estoy no atino con estas cosas modernas. Y entonces es cuando Alex recordó. – La ostia. Es como cuando resolviste el caso de las Ocho de Badalona. Un pálpito… ¿no? Unos dedos hábiles y acostumbrados a aquellos engendros llenos de chips teclearon la combinación de palabras justa en la aplicación adecuada. – Una cosa, Zarzo – dije antes de coger el Smartphone –. ¿Podrías darme información de una investigación en curso que no tiene nada que ver con esto? – Sabes que no. Pero dime. Compuse un mohín travieso. Dije: – Supongo que estáis vigilando los movimientos de Legión. – Investigamos a Jaime Llorens, sí. Vamos detrás del dinero que tiene en diferentes cuentas y paraísos fiscales. Creemos que ha estado usando una de sus tarjetas en Valencia últimamente. En un Kentucky Fried Chicken, aunque parezca una broma. – ¿Puede haber estado en Galicia los últimos meses? – Nada es seguro. Pero creo que no. ¿Por qué? No le respondí. Sonreí para mis adentros. Fue entonces cuando me puse unos auriculares de cordón en las orejas. Los conecté a mi móvil y pulsé el triangulito blanco del vídeo del YouTube (cuyo uso había aprendido en el WhatsApp gracias a Alex). La música empezó a sonar. El piano comenzó la melodía y mis sentidos se agudizaron. Lo último que oí antes de sumergirme en la música fue la voz de Alex y Bella. – Fíjate cómo se le va la cabeza – decía Alex –; es como lo de Portugal pero a lo bestia. Tendrías que haber visto cómo se puso cuando descubrió dónde estaban los cadáveres de las Ocho de Badalona. Da miedo, la jodía, con los ojos en blanco y cara de… Jacobella la interrumpió en italiano y ambas pasaron a su lengua materna, en un dialecto toscano indescifrable, y luego de nuevo al castellano, parloteando como las ocas de un corral. – ¡Callad de una vez, coño! – grité. Y luego deslicé el dedo para que el clip de vídeo volviese al inicio. La Serenata del Espectro dio comienzo. En ella, el genio de Granados intenta mostrarnos la imagen del fantasma de Fernando. Él ha fallecido y se aparece a su enamorada para recordarle el tiempo pasado. – Allegretto – murmuré, mientras escuchaba al piano de nuevo imitar a la guitarra española. Pensé en el espectro y traté de mirarme el brazo. Necesitaba mirarme el brazo izquierdo. Llevaba una camisa de manga larga y no conseguía ver toda la extremidad. No conseguí desabotonar la manga. Perdí los nervios y me quité la camisa, quedándome en sujetador. Ensimismada, me miraba el brazo mientras seis hombres me contemplaban moverme en círculos con los ojos fijos en mi muñeca y mi antebrazo. – Me equivoqué – dije –. No eran marcas de intentos de suicidio. ¿Cómo he podido ser tan estúpida? ¡No había cicatrices! Vela se levantó para taparme un poco con un pedazo de tela, pero Alex le contuvo. – No, espera. No la interrumpas. Está en pleno pálpito. ¿Es que no has visto una mujer en sujetador en tu vida? – Es que es casi transparente y se le marcan los pez… – Pues no mires, tío. En mi cabeza, seguía resonando la Serenata del Espectro y, mientras el piano retomaba temas de los movimientos anteriores, yo hice lo propio y miré hacia el pasado. El fantasma, el espectro, estaba ahí, mostrando tiempos pretéritos y felices. El culpable tenía siempre en mente al fantasma y él le guiaba en su camino. Yo avanzaba de un lado a otro del salón, guiada por la música. Parecía que estuviese en una clase de ballet, y di un pequeño salto. Ah, el ballet era importante. Tanteando, buscando un sendero hacia la verdad, cegada por la música, seguí bailando hasta que caí de bruces sobre un sofá. – No os merecéis lo que tenéis, malditos – gemí, a punto de llorar –. Y lo perderéis. Lo perderéis. Yo os lo quitaré. Ahora el piano imitaba al tañido de una campana que llama a los muertos. ¡Fortissimo! En ese momento supe el móvil de la persona que estaba detrás de aquellas muertes. Pero no entendía una cosa. ¿Por qué Lidia tenía en la mano la otra mitad del colgante? Con Victoria fue un error pero… – Ah, claro… para vincular los dos crímenes. Era necesario vincularlos. Por fin ya lo entendía. El espectro se marchaba. Me decía adiós. La Serenata llegaba a su fin. Y solo me quedaba una pregunta: – Pero ¿cómo? ¿cómo lo hizo? Me levanté del sofá. Silencio. Las Goyescas de Granados había terminado con su último movimiento. Me puse la camisa lentamente, para alivio de Vela y de algún otro de aquellos veteranos policías. – Es evidente. Ahora ya lo sé todo – dije. Alessandra vino a mi encuentro. – ¿Y? – preguntó la forense. – Y me pregunto por qué no me has dicho nada de mi pelo, Alex. – ¿Tu pelo? – Cuando me lo teñí de rubio. No me dijiste qué te parecía. Alex no entendía por qué demonios sacaba aquello a colación. Pero dijo: – Traté de ser una buena amiga y mencionar el asunto. No te queda demasiado bien. – Te queda como el culo – opinó Jacobella–. Un rubio anaranjado más falso que todo. Y las cejas teñidas también. ¿Quién se tiñe las cejas de algo que es casi naranja? Pareces una mandarina. Me eché a reír. Por su franqueza. Y porque eso lo explicaba todo. – Tenéis razón. Me queda fatal. Y por eso ahora sé quién es el culpable y cómo lo hizo. – ¿Por cómo te has teñido el pelo? – inquirió Vela, sorprendido. – Me importa un comino cómo lo sepa – le cortó Jacobella, que creo que sospechaba de la misma persona –. Dinos quién es el asesino. Terminé de abotonarme la camisa. – Sé quién es el culpable de las muertes de Asunta, Lidia y Victoria. Pero no he pronunciado la palabra asesino. Zarzo achicó los ojos. Las pupilas le brillaron. Creo que fue el primero que entendió lo que pasaba por mi cabeza. Y por eso fue el único que no se extrañó cuando dije: – No dábamos con el asesino por una razón muy simple, amigos. No hay ningún asesino. 32 Alessandra fue la primera en volver. Tomó asiento a mi lado, delante de una estantería repleta de clásicos americanos de novela negra. Miró en derredor y dijo: – No os vais a creer lo que he descubierto. – Creo que Gloria se lo creerá fácilmente – dijo Vela, guiñándome un ojo. Y Alex nos dijo que teníamos razón. Las chicas del ballet no se acordaban de Victoria Zhao, pero sí recordaron haber visto a cierta persona cuando les dieron la descripción del culpable. – Esa persona conoció a Victoria Zhao y le regaló una pulsera – le expliqué a Alex –. Creo que hizo lo mismo con Asunta y con Lidia. Pero en el caso de Victoria, hablamos de una pulsera que llevaba el día que murió y que no fue encontrada en el cadáver. – ¿Crees que se la quitó tras matarla? – Se la quitó tras su muerte, que no es lo mismo. Alex había oído mi teoría acerca de la ausencia de un asesino y aún no la comprendía. – Sigues con eso, Gloria. Bueno. Ya me lo explicarás mejor en su momento. Pero hay otras cosas que me dan vueltas en la cabeza. – ¿Como por ejemplo? – ¿Por qué Lidia tenía la segunda parte del colgante en el estómago? ¿El asesino se la obligó a tragar como parte de un ritual? En el asesinato de Victoria se la colocó en la mano. – No. Victoria se lo arrancó al culpable; forcejeó y le quitó el colgante. No creo que se diera ni cuenta de que lo había perdido hasta que llegó a casa. Estaba arrancado de su engarce y encontramos partes metálicas en el suelo. No, lo perdió en la lucha. Pero en el segundo caso lo puso exprofeso. ¿Por qué, te preguntas? – Supongo que tendrás una teoría, Gloria. – Lo puso para unir los dos casos, para que supiésemos que el asesino de Victoria era el mismo que el de Lidia. Y luego fue más allá y lo vinculó al caso Asunta. Tenía una razón de peso. Vela cogió un paquete de cigarrillos y sacó el primero de ellos. Lo miró, pero finalmente decidió vencer a la tentación y lo devolvió a la cajetilla. Estaba nervioso. Como todos nosotros. Me dijo: – Y cuándo supiste la razón que motivaba sus actos, pudiste deducir quién era el asesino, perdón, el culpable. ¿Verdad? – Creo que en secreto lo sospechaba hace tiempo, pero no quería creerlo. Comencé a pensar en pies que se mueven gráciles y en el paso del tiempo, en los cambios y en el olvido. Y todo terminó de encajar mientras escuchaba la Serenata del Espectro. Porque en este caso planea desde el principio un espectro, un fantasma, el cadáver de un ser amado. Apenas 15 minutos después llegó Jacobella, que nos confirmó la noticia. Una compañera de colegio de Lidia también recordaba haber visto a nuestro sospechoso por el barrio durante aquellos días. Habíamos dado en el clavo. – ¿Y ahora qué? – inquirió Jacobella. – Ahora es el momento de actuar – dijo Ángel Vela, que miró de reojo a Zarzo. El nuevo subcomisario asintió. – Voy a llamar a Jefatura. Necesitamos una orden de detención. ****** Llegamos por un camino de cabras, poco transitado y con zarzas y matorrales sobresaliendo a ambos lados del sendero. Vimos a la mujer en la lejanía. Echó a correr. – ¡Se escapa! – dijo Buendía. – No, solo va a quitarse una cosa que lleva siempre en el brazo. O a ponerse algo que se lo tape – le tranquilicé –. Espera poder engañarme de nuevo. Pero no se escapará. ¿A dónde podría ir? Llegamos a la finca. Estaba al sur del pueblo de Masalsafar, en la Huerta Norte valenciana. La casa estaba en lo alto, al final de una larga escalera. Un gallinero, un corral de ovejas, unas ocas que graznaron al vernos pasar. Intentaban picar a Vela, que trató de esquivarlas. Se llevó un picotazo y maldijo a todos los antepasados de las aves. La vivienda principal quedaba a la derecha. No era muy grande y parecía destartalada, sucia, olvidada como todo en aquel lugar. A nuestra izquierda, una pequeña cabaña algo mejor cuidada. Pasamos adentro: solo había una mesa, una estufa y una pequeña cocina. En la puerta un letrero: "El rinconcito de Susana y Miguel". Y una persona sentada en una mecedora delante de la estufa. – Hola – dije, pues fui la primera en hablar. Sabía lo importante que era aquella conversación. Porque seguramente no podríamos probar la relación de aquella persona más que con la muerte de Victoria. Si no hablaba, no podríamos conectarla con sus otros crímenes. Por eso solo había entrado yo. Vela, Zarzo y Buendía se quedaron en la entrada de la cabaña. Alex, Jacobella y el resto del Grupo aguardaban en los coches. No queríamos intimidarla y que se cerrase en banda. – Hola – dijo aquella persona, balanceándose lentamente. – Hemos venido a detenerte. Por la muerte de Victoria Zhao – le informé. Susana suspiró. Decidió que no valía la pena disimular más. Y dijo: – ¿Cómo lo supiste? Porque supongo que lo has descubierto tú. No creo que ese imbécil del juez De Soto lo haya hecho. Ni tus amigos policías. – Lo hicimos entre todos. Somos un equipo, un Grupo de investigación. Y di con la verdad gracias a un montón de pequeñas cosas: tu brazo, el que viera a Legión en el andén del tren, mi pelo teñido de rubio… Pero la prueba definitiva fue tu forma de andar. Susana se mostró sorprendida. Aunque hacía calor, se había puesto una chaqueta muy fina para taparse el brazo izquierdo. – ¿De veras? – Andas con ligereza, de una forma estilizada que para nada concuerda con la persona que pareces ser, una mujer de campo, bastante dejada y con sobrepeso. Creo que mientras escuchaba una suite de Granados, recordé que había soñado varias veces con unos pasos de ballet. En mis sueños algo quería rebelárseme, aunque tal vez fue en la vigilia o completamente despierta. Pero era un tema que siempre tuve presente, aunque al despertar lo olvidaba. Y luego un amigo, o un enemigo, o ambas cosas, me habló del paso del tiempo, de que todos cambiamos y a veces no nos parecemos exteriormente a lo que fuimos en el pasado, pero seguimos siendo la misma persona. Y uní todas las piezas. Hemos investigado tu conexión con Victoria y te han reconocido algunas de sus compañeras de clase o de ballet. También estamos haciendo averiguaciones en el ministerio de Asuntos Exteriores y pronto dispondremos de un informe sobre Mĕi. Así que tenemos pruebas definitivas contra ti. Susana Navas, aquella mujer enorme, obesa, pero que caminaba de una forma grácil y sutil, como una bailarina, me lanzó una enorme sonrisa. – Me voy a tomar todo lo que me dices como un cumplido. Pensé que me enfadaría cuando me descubriesen, pero tal y como ha sucedido me parece hasta bonito, como un homenaje. ¿No es verdad? En ese momento entró su hermano Miguel en la pequeña cabaña. Venía del pueblo, de pasear escuchando música. No hablaba con nadie, con ningún vecino, pero se pasaba las horas de un lado a otro oyendo programas con su Smartphone y hablando solo. Se quitó los cascos y nos miró. – ¿Una reunión para planificar la estrategia de la demanda? Miró en derredor y vio que había demasiada gente, pero siguió sonriendo. Era un buen muchacho. – Eso mismo, hermanito. De hecho, en un rato me voy a ir con ellos para seguir planificando lo de la demanda contra la fiscalía por tu detención. Tú vete a la casa a ver la tele. No te preocupes. Yo me encargo de todo. – Muy bien, hermana mayor. Miguel sonrió. Miró a Vela, el hombre que le había detenido, y no vi un ápice de rencor en sus ojos. Incluso le dio la mano antes de marcharse al edificio principal. – Él no sabe nada – me dijo Susana –. Ya lo sabrá cuando todo esto salte a los medios. Dejémosle un par de horas más de tranquilidad. De pronto, se irguió ligeramente en la mecedora, tensa, como si algo le preocupase: – No haréis nada contra él, ¿verdad? ¿Vais a detenerle de nuevo? – Más tarde le tendremos que interrogar – dijo Zarzo, desde el umbral de la puerta –. Pero de momento no hay nada contra él. – Aunque nos gustaría saber cómo acabó junto a la pequeña Victoria en el descampado o por qué se inculpó de algo que habías hecho tú – terció Ángel Vela. – A eso puedo responder yo – intervine. Me volví hacia Ángel, que aguardaba también en la entrada de la cabaña, en una especie de galería de madera. – En Galicia descubrí que, aunque Susana parece mayor, los dos hermanos Navas se llevan apenas unos segundos y… – 30 segundos exactamente – prosiguió Susana –. De ahí viene nuestra broma de hermana mayor y hermanito o hermano menor. En realidad, tenemos la misma edad. Somos mellizos: nacidos en un mismo parto, pero fruto de dos óvulos y espermatozoides diferenciados. Se han hecho muchos estudios sobre la conexión entre gemelos. Supongo que es muy llamativo que dos personas idénticas estén conectadas y la ciencia ha dedicado mucho tiempo a buscar ese misterio. Pero no he leído nada sobre cómo están conectados los mellizos. Te aseguro que se trata de una unión poderosa, más fuerte de lo que nadie habría imaginado. Comenzó a tener visiones cuando yo cambié, cuando me transformé. El veía en sueños lo que yo sentía en mi interior. Luché contra ello. Durante años logré contenerlo. Pero un día estallé. Él sabía cosas porque yo de alguna manera se las transmitía. O tal vez es que, dado que compartimos todos los momentos de nuestra vida, él ha aprendido a entenderme sin hablar. Igual la conexión es esa. Miguel me veía vagabundear por nuestra finca planeando mis actos de bondad y así nacieron sus libretas llenas de pistas acerca de mi actividad secreta. – Has hablado de una transformación. ¿Cuándo sucedió eso? Susana dejó de balancearse. Tosió dos veces. Hacía algo de frío. Subió la temperatura de la estufa. – Yo era una niña infeliz. Con 14 años solo pensaba en suicidarme. Mi hermano enfermo, mis padres borrachos, siempre fuera de casa. Pensé en hacerlo en muchas… muchas ocasiones. Pero no lo hice. Entonces vivíamos largas temporadas en el Barco de Valdeorras, en la casita a la que viniste a vernos, Gloria. Pero no te dije que a veces cogíamos el coche y nos íbamos con mi tío, que vivía en Compostela. Yo luchaba ya contra mi sobrepeso y me apuntaron a clases de ballet. Es la única cosa buena que mi madre hizo por mí en toda su maldita vida. Y lo hizo por egoísmo. El rato que yo estaba en ballet ella podía irse de copas con sus amigotes. – Susana compuso una mueca iracunda –. El caso es que me enamoré del ballet, perdí peso y durante dos meses fui feliz. Pero un día mi madre me dijo que se había reconciliado con mi padre y que toda la familia regresaría a Valencia. Yo le pregunté si en Valencia podría seguir haciendo ballet y ella se echó a reír. "Ya has bailado demasiado", me dijo. "Lo haces fatal. Tú solo vales para ser gorda". Y me metió un bollo en la boca. Y aquella fue la primera vez que me transformé. El odio hizo que me volviera loca. Fui a mi última clase de ballet, me despedí de mis compañeras y decidí que aquel sería el día en que me suicidaría. Pero una niña me vio llorando. Hacía ballet como yo, aunque iba a otra clase. También era infeliz. Su madre estaba siempre deprimida, le daba unos polvos blancos para que se durmiese y no la molestase. Y hasta sospechaba que su padre o su madre (no sabía cuál de ellos) la habían intentado estrangular una noche. – Me hablas de Asunta – dije. Susana no lo negó. Pero tampoco me dio la razón. – El caso es que le dije a esa niña: "Dales una lección. Tómate todos los polvos blancos que encuentres y que se den cuenta de lo que es perder a una hija". Hablamos más de una hora y ella acabó convencida. Quedamos por la tarde en Compostela. Se acababa de tomar un montón de aquellas pastillas con las que su madre hacía los polvos blancos. Fuimos en autobús hasta una parroquia cercana y caminamos un rato. No íbamos a ninguna parte, en realidad. De pronto, se desmayó. Yo no era tan fuerte como ahora y solo tenía 14 años. La arrastré a un lado de la pista por la que caminábamos y la dejé en el suelo. Y allí se murió. – Y entonces te transformaste. – No aún. No del todo. Entonces era solo una gorda cobarde que no había tenido valor para suicidarse y había convencido para hacerlo a una pobre niña. Me sentí culpable. Fui aún más infeliz, comí más bollos y por primera vez me puse realmente obesa. Pero algo había cambiado. Era consciente de mi poder. Yo sabía a qué poder se refería. Hay ciertas personas que son capaces de convencer a los demás de cualquier cosa. Poder de sugestión, lo llaman. Mientras estaba en Estados Unidos con Jacobella leí el caso de un hombre que convenció a una mujer beata de su pueblo para que matase a su esposa. ¿Cómo? Llamándola por teléfono y convenciéndola que al otro lado de la línea estaba Dios y que Él ordenaba asesinar a aquella mujer por adúltera. Un caso completamente real. Y no hablemos de los líderes de sectas que han convencido incluso a centenares de fieles para cometer un suicidio colectivo. Las personas con un poder de sugestión tan grande son pocas, escasísimas, pero realmente existen. Y es mejor no enfadarlas. A veces me pregunto por qué en las novelas policiales no hay más casos en los que el culpable es un inductor al suicidio. Son mucho más comunes que los asesinos en serie. En España apenas ha habido un puñado de "serial killers" en los últimos 50 años y decenas de inductores al suicidio. Varios casos al año (y muchísimos más que no se llegan a juzgar porque es un crimen muy difícil de probar). Existen hasta casos famosos, como el maltratador que lavó el cerebro a su mujer para que se lanzase al vacío desde un sexto piso en Vic, Cataluña, en el 2004. O algunos aún más famosos a nivel internacional, como el Caso Alberto Nisman, un famoso juez argentino que persiguió entre otros a presidentes de la república: gente demasiado poderosa. Le presionaron hasta el punto de quitarse la vida. El poder de sugestión, de manipulación, de intimidación, de esas personas se multiplica cuando su víctima está estresada, o pasa un mal momento, o es muy joven e influenciable, o débil. Por eso Susana encontraba más satisfactorio manipular a niñas pequeñas. Aunque su poder de sugestión era muy grande. Incluso en adultos. Y yo lo había sentido en mis carnes. – Otra de las cosas que me hicieron desconfiar de ti fue el que viese a Legión en el andén del Barco de Valdeorras – le revelé —. Cuando cogí el tren me pareció que un completo extraño era ni más ni menos que Jaime Llorens. Recordé con el tiempo que tu hermano me había dicho que se cernía un peligro sobre mí y no le hice el menor caso. Yo no creo en videntes. Pero cuando tú bajaste del coche y me hablaste de un asesino que me perseguía, me puse terriblemente nerviosa. Y lo vi junto a la vía. No estaba, pero lo vi. Para eso se necesita una gran capacidad para engañar al otro, hechizarle, dominarle. Y no digamos para convencer a alguien que no se ha teñido en treinta años para que se pongo un rubio rojizo que, según me han dicho, "me queda como el culo". Susana comprendió que aquello había sido un error. Sin duda involuntario. Quería caerme bien y me quiso teñir como ella, de rubio. Pero su poder para convencer a los demás era tan fuerte que sin ningún esfuerzo me convirtió en una Barbie "blonde strawberry" de tres al cuarto. Y yo ni me había dado cuenta hasta hacía un rato. – ¿Dónde estábamos? – me preguntó entonces. Me pareció que estaba ansiosa por terminar. Como si quisiese acabar con la vida que llevaba tanto tiempo gastando en aquella granja. Le daba igual ir a prisión. Solo quería estar en otra parte. Confesar y acabar con aquella parte de su aciaga existencia. – Tenías 15 o 16 años ya, supongo. Y eras consciente de tu poder. – Ah, claro. Mis padres. Su accidente. – ¿Cómo fue? Susana sorbió por la nariz. Muy fuerte. Frunció los labios. – Una noche heló y la carretera estaba intransitable hasta Alboraya, que es donde ellos iban a emborracharse. No hiela demasiado por esta zona, puedes creerme. Así que decidí que era mi oportunidad. Ellos no iban a salir aquella noche. Era unos malos padres y unos alcohólicos, pero no eran tontos. Así que les convencí para hacerlo. "Habéis trabajado mucho, os merecéis pasar un buen rato en el bar", les dije… "además, papá es un gran conductor. Podría hacer el trayecto con los ojos cerrados". En fin, que se salieron de la carretera y se estrellaron contra un camión. Tuve suerte. Podrían haber quedado paralíticos o mal heridos. Yo habría tenido que cuidarles. Pero por una vez los hados me sonrieron. – Y tú te emancipaste, te compraste esta granja con la indemnización del accidente y cuidaste de tu hermano. – Sí. Pero ahora yo había cambiado. Me había transformado por fin. Aquello no era lo mismo. No fue como la otra vez. Yo no quería que muriese aquella niña en Compostela. Pero con mis padres… eso fue otra cosa. No me consideraba una asesina ni pensaba que hubiese obrado mal. Pero me prometí que no volvería a "ayudar" a pasar al otro lado a nadie que no lo quisiese. Convertiría mi don en un acto de bondad. Aquella mujer enferma llamaba "ayudar" y "acto de bondad" a lo que había estado haciendo. – Técnicamente se llama inducción al suicidio. Y, aunque te parezca increíble, lo de tus padres no creo que forme parte del código penal. No hay delito de inducción al accidente de tránsito. Susana se mesó la barbilla. – Eso no cambia el hecho de que había ayudado a mis padres a… a… a irse. Y pasaron los años y seguí sin olvidarlo. Pero, poco a poco, el hastío pudo más que ese recuerdo. No era feliz. Toda una vida aquí, en la montaña, cuidando de mi hermano. El tiempo era solo repetición. Necesitaba más. Era el momento de jugar fuerte y sacar cierto tema a colación. – Háblame de Mĕi. Se hizo el silencio. Me pareció que no quería seguir hablando. No de eso. – No lo haré. Y si insistes no volveré a abrir la boca. Zarzo tosió a mi espalda, desde la galería, para llamar mi atención. Entendí a la primera. – Háblame pues de Victoria Zhao. O de Lidia Prado. A Susana le temblaron los labios. Dijo: – Hay muchos padres que no tratan bien a sus hijos. Victoria trabajaba como una burra. No tenía tiempo para nada más que estudiar y ayudar a sus padres en el negocio. No era feliz. Necesitaba que yo le diese mi "acto de bondad". – Muchos niños tienen más obligaciones de las que debieran – repuse–. Pero sus padres los aman. No me ha parecido que la vida de Victoria fuese como la tuya. Ella ayudaba en el negocio familiar, tal vez no tenía mucho tiempo para ella. Pero creo que te equivocas al decir que no era feliz. Por eso le temblaban los labios. Algo había fallado con Victoria. Ella no se quería morir. Tal vez se tomase la droga, influenciada por el poder inmenso de convicción de Susana. Pero luego… – Victoria cambió de opinión, ¿no es eso? – Yo pensé que llevaba una vida de esclava. La ayudaría a morir y ella se escaparía de este mar de lágrimas. Sus padres no merecían tenerla y decidí quitársela. Como le habían quitado a Mĕi. Aquella historia era la clave de todo el asunto. Pero ella no quería hablar de ese tema. Así que decidí seguir bordeándolo. Ya llegaríamos a él. – Has dicho, Susana: "pensé que llevaba una vida de esclava". O sea que realmente te equivocabas. – Victoria dudó. En el descampado donde habíamos quedado se puso a llorar y quiso marcharse a casa con sus papás. Dijo que los echaba de menos. Luchamos. Ella estaba débil y yo soy muy fuerte. La inmovilicé hasta que perdió el conocimiento. No me di cuenta de que me había arrancado la mitad del colgante. Al llegar a casa encontré la otra mitad en mi sujetador. Alex siempre estuvo en lo cierto. Ninguna de las niñas había muerto asfixiada sino por sobredosis y edema pulmonar. Aunque Victoria tenía marcas de estrangulamiento, pero fue por la lucha con Susana. Aquella mujer que decía practicar "actos de bondad" había apretado el cuello de una niña de 12 años hasta que perdió el conocimiento. – Y te fuiste de la escena del crimen. Dejaste el cadáver de Victoria. Pero llegó tu hermano. – Tal vez me siguiera. O tal vez realmente sienta lo mismo que yo y nuestra conexión sea mayor de la que me atrevo a creer. O encontró el sitio por sus libretas. O… – Pero el caso es que Miguel llegó al descampado, vio el cadáver y entró en contacto con ese asesino en serie que era en realidad su hermana. Su esquizofrenia hizo el resto. Y se puso a chillar que había matado a Asunta. Y a Victoria. Pero no había sido él. Recordé la escena. "No pude contenerme", decía Miguel. Pero hablaba por boca de su hermana. – Ya te dije en comisaría, cuando nos conocimos, que mi hermanito era inocente. Aquella conversación había sido otra de las pistas clave. Pero no en el momento que se produjo. Tiempo después, su hermano me dijo que el asesino y yo habíamos estado hablando. Fue en el Barco de Valdeorras, el mismo día que me advirtió sobre Legión. Al principio pensé que era otro de sus desvaríos, pero cuando até cabos en casa de Vela fue otra de las razones que me hicieron sospechar de Susana. Su hermano había dicho: "Hace poco has hablado con el asesino acerca de las niñas muertas". Y un par de semanas antes había hablado con su hermana de aquel tema. Una vez más, estuve a punto de preguntar por Mĕi. Pero decidí no hurgar en la herida. Al menos de momento. Faltaba una víctima, así que dije: – No me has hablado de Lidia. La voz de Susana cada vez era más baja, como si la conversación comenzase a hastiarla. Se había echado hacia atrás en la mecedora y miraba al vacío. – No hay mucho que decir. Mi hermano estaba detenido por un crimen que no había cometido y decidí liberarlo de la cárcel. Hacía tiempo que conocía a Lidia. Habíamos hablado otras veces, cuando bajaba a Galicia. Ella sí que era tan infeliz como yo lo había sido. Sus padres eran unos cerdos, como los míos. Y ella les odiaba. Por causalidad, vivían cerca de donde murió Asunta. Así que imitamos entre las dos la muerte de aquella niña. No nos fue difícil. – Los perros, claro… – Ah, te diste cuenta. – Demasiada casualidad, me decía yo una y otra vez. Demasiadas semejanzas con la muerte de Asunta, algunas tan forzadas que solo podrían haberse hecho desde dentro. Así que me pregunté. ¿Por qué los padres imitarían tantos detalles superfluos? ¿Y si no fueron ellos los imitadores? Y entonces me imaginé a una niña influida por un monstruo, una niña que finge que está siendo estrangulada en la noche. Y grita, despierta a la madre. Claro, no han ladrado los perros y la puerta no está forzada. Porque nadie ha entrado y nadie la ha intentado estrangular. Susana parecía distraída, pero me dio la razón: – Los días anteriores a su muerte, Lidia fue creando las similitudes. Yo la llamaba y la iba animando. Pero no hizo falta animarla demasiado. Quería que sus padres pagasen por todo lo que le habían hecho. ¿Sabes que realmente le daban droga para sedarla y tenerla controlada? Eso no fue imitación. Era una niña muy infeliz y hasta fue idea suya tragarse la otra mitad del colgante para librar de toda sospecha a Miguel. Se lo envié por correo. Si De Soto no fuese un imbécil ahí habría obtenido una pista decisiva. Le habría bastado investigar qué paquetes habían recibido en la casa de Teo los días anteriores. Pero no buscaba nada salvo aquello que incriminaba a los padres. Otro parecido del caso Prado con el caso Asunta. De todas formas, estoy muy contenta de haber ayudado a Lidia. Se murió muy feliz soñando en que sus padres se pudrían en la cárcel. Susana, tras años de manipular a niñas pequeñas, había encontrado un espíritu tan enfermo como el suyo. – Hay niñas infelices, incluso con padres perversos, que acaban llevando una vida perfectamente normal con el tiempo. Lidia pasaba por una fase. Con un poco de cariño y atención habría abandonado esa rabia que la consumía. Pero en su camino se cruzó un monstruo manipulador que… – Es la segunda vez que me llamas monstruo y no te lo voy a permitir, Gloria. Yo soy buena persona. Me tocaste la mano y te diste cuenta. Lo hablamos. Sentiste que yo no era una asesina. Todo lo que hago es por el bien de las niñas. Están mejor muertas que con esos padres. Igual que yo, que estaría mejor muerta. Solo que no tuve valor. Ese es mi verdadero crimen: la cobardía. Entonces entendí que esa era la gran limitación de mis pálpitos. Incluso cuando acertaba, me podía estar equivocando. Yo percibí que Susana era buena gente y nunca había matado porque es la percepción que ella tenía de sí misma. Tal vez por eso me equivoqué con Rubén. También se creía buena persona. Muchos criminales piensan que son tipos excelentes y que es la vida la que les ha jugado una mala pasada. En el futuro, tendría que revisar mi forma de investigar los casos y hasta mi escala de valores. Pero dejé de pensar en mí misma. Porque Susana había despertado de su letargo, que era lo que yo pretendía. Porque había muchas cosas que aún no entendía y necesitaba que siguiese colaborando. Pero ella estaba harta: de su existencia en aquella granja y de todo en realidad. Susana se levantó y se acercó a Zarzo. De forma natural entendió que aquel era el hombre que iba a llevársela a comisaría. – No me pongas las esposas hasta salir de la finca. Por si baja Miguel. Zarzo miró a Ángel Vela, como pidiéndole permiso. – Ahora es cosa tuya – dijo Vela –. Eres el jefe. Buendía fue finalmente quien se llevó a Susana, cogiéndola suavemente de un brazo. – Tengo una última duda – espeté, interponiéndome en su camino cuando bajaban de la galería de madera. – Dime. Susana parecía aún más cansada, exhausta. Su lucha había terminado. Y creo que estaba contenta de que la hubiésemos detenido. Hasta ella sabía que sus "actos de bondad" no eran tan bondadosos como quería creer. – El semen. El semen degradado en el cuerpo de Lidia. ¿De dónde sacaste el semen para que el caso Prado fuese igual al caso Asunta? – No es difícil de conseguir algo cuando se busca. Hay mil maneras de hacer las cosas cuando uno quiere. Me vino a la memoria Ángeles Molina Fernández, más conocida como Angie. Asesino a su mejor amiga para cobrar el dinero del seguro. Dejó sobre su cuerpo semen de varios prostitutos para que la policía pensase que era un crimen sexual. Había pasado en el año 2008. No hacía tanto tiempo. Cosas peores se habían visto. – Susana, tienes que contarme más cosas. – No, ya hemos hablado demasiado. La mujer entró del brazo de Buendía en la casa principal para coger algo de ropa interior y productos de higiene personal. Los iba a necesitar. No volvería a casa en muchos años. La seguí a través de un pasillo lleno de fotos antiguas, recuerdos familiares de los Navas. Tenían polvo de años, como si nadie los hubiese mirado ni tocado en décadas. Pero vi un cuadro reluciente, uno de plata con incrustaciones de lapislázuli. Me detuve. Era el mismo material del colgante que Victoria Zhao le había arrancado del cuello. Al principio, la foto dentro del marco parecía un amasijo de sábanas en un lecho. Pero acercándome me di cuenta de que había un bebé diminuto entre aquellas sábanas: un bebé de ojos rasgados. – ¿Quién es, Susana? – No lo sé. Compré el marco en un "Todo a 1 euro" y estaba esa niña china. No tiene nada que ver conmigo. – Susana: le preguntaremos a Miguel. Investigaremos tu vida, tus antecedentes, las partidas de nacimiento. Al final, todo saldrá a la luz. La mujer tenía los ojos brillantes. Pero no lloró. – Haced lo que tengáis que hacer. Yo no os diré nada. Entonces se oyó una voz a nuestra espalda. Miguel no era tan tonto y tan ingenuo como su hermana creía. Había comprendido lo que estaba sucediendo en la cabaña de afuera. Seguramente nos había estado espiando. – Se llamaba Ying Feng pero todos la llamaban Mĕi: la hermosa. Mi hermana la adoptó en china a través del ministerio de Asuntos Exteriores, falsificando algunos datos. Nunca se la habrían dado a una madre soltera. Tampoco tenía la edad mínima para la adopción. Había cuatro páginas enteras de requisitos. Pero conseguimos engañarlos. Tampoco fue muy difícil. Me dio la impresión de que querían sacarse a los niños de encima y la mayoría de las exigencias eran más bien para cubrir el expediente. Miguel contempló a su hermana, temblando casi al final del largo pasillo. Nos daba la espalda. – Todo fue bien durante un tiempo – prosiguió Miguel –. Nunca vi a Susana tan feliz, ni siquiera aquel verano que hizo ballet en Compostela, hace tantos años. Pero nunca hemos tenido suerte. Y un funcionario hizo una visita sorpresa. Luego supimos que eso pasa a menudo, que lo hacen para asegurarse que los bebés están bien cuidados. Y el caso es que todo fue bien hasta… – La asistenta social llegó mientras yo paseaba a mi hija – le interrumpió Susana –. No le gustaba la casa, no le gustaba Miguel, y cuando me vio llegar me di cuenta de que no le gustaba yo. Tal vez esperaba a una señorita bien vestida que se está tomando un combinado mientras su marido trabaja de director en la sucursal de un banco. Da igual. Buscó en la enorme lista de requisitos de las autoridades chinas algo que me impidiese quedarme con mi Mĕi. ¿Y sabes qué encontró? Negué con la cabeza. – Me sé el párrafo de memoria. "La madre adoptiva no puede padecer las siguientes enfermedades: SIDA, enfermedad infecciosa, ceguera o parálisis binocular, enfermedades graves que exijan tratamiento a largo plazo, medicación para los trastornos mentales severos o índice de masa corporal mayor de 40". Susana se volvió. Tenía los ojos inyectados en sangre. – Ser gorda, por lo visto, es una enfermedad. Qué ironía. Pero el caso es que yo mido un metro 64 centímetros y peso 116 kilos. Una masa corporal de 43. Solo tenía que perder 10 kilos para bajar a 39. Hice peticiones al ministerio de Asuntos Exteriores, presenté un certificado médico, hice ejercicio y bajé el peso debido… pero ya me habían quitado a mi ángel. Y no me lo devolvieron. No pudieron. Me acerqué a Susana. – ¿Por qué no pudieron? Ella estaba mirando el enlosado. – Porque estaba muerta. Cuando la devolvieron a China, cogió un resfriado o una gripe, u otra cosa, nunca me lo han explicado bien. No se recuperó. Y mi ángel se murió el día antes de regresar a mi lado. – Deberían haber dejado aquí a la pequeña Mĕi – dijo Miguel, tras un largo e incómodo silencio–. Con nosotros hubiese sido una niña feliz. Susana se volvió hacia Zarzo. – Por favor, señor policía, espóseme de una vez, haga lo que sea, pero sáqueme de aquí – rogó la mujer. Zarzo la obedeció y salieron de la casa. Yo me quedé un instante junto a Miguel. Aquella casa era un santuario, un templo a una familia desestructurada que años destruyéndose desde dentro. Nada podía salvar ya a los Navas. – ¿Nunca desconfiaste de ella? ¿Nunca te preguntaste si Susana era el asesino de tus visiones? – pregunté. Miguel eludió mirarme directamente como antes había hecho su hermana. Y fijó la vista en un enlosado de arabescos. – Al principio no. Al principio no sabía lo que estaba pasando. Al menos no hasta salir de prisión. – ¿Y luego? Miguel se encogió de hombros. – Luego Susana comenzó a actuar de forma rara, como si tuviese miedo de que la cogieran. Estoy enfermo, pero no soy un idiota. La gente no conoce la esquizofrenia. Yo sé que las cosas que veo no son reales, pero a veces mi mente me dice que sí son reales. Una parte de mí lo sabe, la otra lucha contra la primera. Y yo estoy en medio. Y yo quiero más que a nadie a mi hermana. ¿Entiendes? Comencé a alejarme hacia la puerta de la casa. Salí al portal llena de tristeza. – Gloria – dijo una voz a mi espalda –. Sé quién soy. Pocas veces estoy tan lúcido como hoy. A menudo tengo crisis o veo una sombra detrás de las ventanas. La sombra de un asesino, de cualquier asesino. Mi hermano u otro cualquiera. ¿Qué más da? En otras ocasiones hablo con seres que no existen y me intentan convencer de que sí existen. Si yo hubiese sido normal todo habría sido maravilloso. Es duro ser cuidador de un esquizofrénico. Susana no pudo más. No soportaba su vida. Y sin su "hermosa" Mĕi creo que perdió la razón. Una cosa es que no se la hubieran dado en adopción. Pero se la dieron y luego se la quitaron. Una crueldad. Cuando la niña murió, se murió también mi hermana por dentro. Y yo no estaba en condiciones de ser su cuidador. A pesar de todo lo que había hecho por mí, yo no pude corresponderla. Soy un desastre de persona. Todo fue por mi culpa. – Ninguno de los dos tiene la culpa. O al menos tú no la tienes. Susana ha hecho cosas terribles y debe pagar por ello. Atravesé andando, sin prisas, cabizbaja, la cabaña, el gallinero y el corral de las ovejas. Bajé la larga escalera y alcancé la carretera tras cruzar el sendero lleno de zarzas y matorrales. Entonces vi que el nuevo subcomisario estaba metiendo a Susana en el coche. Pero yo se lo impedí. – Que se quite la chaqueta antes de irnos. Susana se negó. – ¡No! – Tienes que quitártela – insistí. En ese momento intervino Ángel Vela. – Cuidado, Zarzo. Podría ser una prueba. Buendía se acercó a echar una mano. – ¿Recuerdas que salió huyendo cuando llegamos? – le recordé –. Ahora verás por qué se puso esa chaqueta a toda prisa. Al subirle la manga, descubrieron que llevaba el brazo lleno de pulseras de la amistad, de esas pulseras de goma que hacen las niñas entrelazando azul, amarillo, negro… – Victoria Zhao llevaba una a todas partes, su madre nos lo confirmó – dije en voz alta –. Y encontré exactamente otra como esta en casa de Lidia Prado. La última vez que había coincidido con Susana tenía el brazo lleno de extrañas líneas blancas. Yo pensé que eran marcas de autolesionarse o antiguas señales de suicidio. Pero no había cicatrices. No, aquel brazo estaba curtido de trabajar al sol. Y las marcas eran de las pulseras de goma; se las quitó para que yo no relacionase aquellas pulseras con los casos que estaba investigando: Zhao y Prado. Susana sabía que aquel asunto saldría finalmente a la luz. Y por eso las escondió durante el fin de semana que pasé con Javier en su casa de Galicia. – Pero aquí hay siete, ocho, nueve pulseras – tartamudeé, anonadada, cuando se las quitamos todas –. Aun contando las tres niñas y tus padres, hay cuatro niñas más que… La voz de Susana sonó entonces lúgubre, insana, como la voz rota de Antonio Anglés. – No hice pulseras para mis padres. ¿Qué sentido tendría? Las pulseras eran parte del proceso en el que cimentaba mi amistad con las niñas. Mezclábamos las gomas de colores, hablábamos de lo malos que eran nuestros padres… Ya sabes. Preparaba cada "acto de bondad" mientras hacíamos nuestra pulsera de la amistad. – Pero… pero…. Entonces hay seis niñas más. Por el amor de Dios, Susana, ¿qué has hecho? – No hice nada más que ayudarlas. Hay muchos padres que no tratan a sus hijos como deberían, que les pegan, que les drogan, que les convierten en monstruos que luego harán lo mismo a sus hijos. Yo ayudé a esas niñas porque nunca pude ayudarme a mí misma. En algún caso, alguno de sus padres, o un tío, el que las estaba maltratando, acabó en prisión. En otros casos la muerte fue catalogada como un simple suicidio, algo tristemente normal en algunas adolescentes. Ahora están en el cielo con mi hermoso ángel, con mi Mĕi. Me pregunté en ese instante si Susana no habría estado siempre mentalmente enajenada, desde niña, incluso más que su hermano. Antes de los malos tratos de sus padres. Siempre. – Tienes que decirnos el nombre de cada niña para hacer justicia. – ¡Justicia! Todos son casos ya resueltos, Gloria. ¿No sabes que estamos en un país donde todos los asesinatos y los suicidios se resuelven? Susana me miró y su sonrisa era de superioridad. No se trataba de jactancia; era la sonrisa de un juez que ha impuesto su castigo y se siente satisfecho de ello. Entonces dijo Susana: – Se ha hecho justicia. – Tienes que decirnos esos nombres – insistió Vela –. Lo que has hecho no es justicia. Susana se volvió hacia el policía jubilado, el mismo hombre que la había interrogado meses atrás cuando detuvieron a su hermano. Vi verdadero desprecio en sus ojos. Pero abrió enormemente la boca, mostrando sus dientes en una sonrisa de desequilibrada. – ¿Qué otras muertes? No sé de qué me está hablando. Y supe que aquella sería la explicación, la respuesta que nos daría aquella mujer hasta el final de sus días. Nunca volvería a hablar de aquellas otras niñas. – Solo son pulseras. Pulseras y nada más – nos aseguró. Incluso después de que Zarzo le bajara la cabeza y la metiera en el coche, siguió diciendo, una y otra vez: – Solo son unas pulseras. Unas inofensivas pulseras de la amistad. UN DOBLE EPÍLOGO 1.ALESSANDRA Pasaron unos días. Llovió en Valencia con la fuerza de un torrente. Gloria regresó a la casa que compartía en el Barrio del Carmen con Javier Fabré. Alex regresó con su prima Jacobella a su piso junto a la plaza de toros. Esperaban que un escándalo inaudito estallase en cualquier momento: Revisión del caso Asunta y puesta en libertad de sus padres. Revisión del caso Lidia Prado con idéntico resultado. Pero no pasó nada. España es un lugar con alergia a los escándalos. Apenas hubo cobertura mediática por la detención de Susana. En un diario local se hablaba de que la asesina de Victoria Zhao había sido capturada. Tres líneas. Nada más. Alessandra y Jacobella prosiguieron su investigación sobre Legión. No daban con él. Habían agotado pistas, amigos y posibilidades. Incluso se valieron del chivatazo que les dio Zarzo sobre la zona donde podía estar moviéndose el asesino. Fueron hasta un Kentucky Fried Chichen donde la situaba una tarjeta de crédito sospechosa y preguntaron por la zona. Mostraron su foto. Nadie lo reconoció y solo obtuvieron descripciones de marujas con carritos de la compra y ancianos decrépitos paseando a perros. Para Alex aquella búsqueda era importante. La sombra de Jaime Llorens era alargada, pesaba en sus recuerdos y en sus pesadillas. Le daría caza, costase lo que costase. Solo así podría salir definitivamente de aquella maldita caja en la que fue encerrada y hacer las paces consigo misma. Una mañana, cansadas de dar vueltas por Valencia tras el rastro de Legión, se presentaron en casa de Gloria una hora antes de lo habitual. La encontraron en el salón, tomándose un café precisamente con Zarzo. Cuando entraron por la puerta, el subcomisario ya se iba. – Un placer volver a veros. Pero tengo trabajo. Hasta la próxima. – Por supuesto – dijo Alex –. Hasta la próxima. Cuando se hubo despedido del policía, volvió la vista hacia Gloria, que se había dejado caer en un sofá, con cara de pocos amigos. A su lado lo hizo Jacobella, con un bol de galletas que había cogido de la cocina. – A ver, qué pasa – dijo Alex, tomando asiento en un taburete. – No pasa nada – repuso Gloria –. Nunca pasa nada. – Y eso significa que… – Zarzo me ha explicado qué está pasando de verdad con el caso Zhao. El juez De Soto ha llegado a un acuerdo con Susana Navas. Un gran acuerdo. La cuestión era simple. De Soto no estaba interesado en que estallase un escándalo, y más arriba, las jerarquías y los políticos, todavía menos. Había amenazado a Susana con detener a su hermano como cómplice a menos que callase su implicación en el caso Asunta y en el caso Prado. A cambio, le harían un favor: solo la encausarían por la inducción al suicidio de Victoria Zhao. Y no investigarían sus movimientos, ni por qué tenía nueve pulseras en su poder. Un chollo: seis años de cárcel y en tres en la calle por buen comportamiento. – Susana tiene a De Soto cogido por los huevos – explicó Gloria –. Era secretario judicial cuando el caso Asunta y juez instructor con Lidia Prado. Si ambas condenas resultasen ser un terrible error judicial, su carrera quedaría manchada para siempre. Así que se ha resuelto el caso Zhao y no se hablará de los otros fiascos. Otro éxito en su currículum… y todos contentos. – Pero, ¿cómo explicarán el que se hallara la mitad del colgante de plata de Susana en el estómago de Lidia Prado? – Será uno de esos misterios insondables de la historia del crimen. ¿No condenaron a Dolores Vázquez en el caso Wanninkhof cuando el ADN de la colilla era masculino, no pudo estar en el lugar de los hechos y las pruebas eran de risa? Pues con los padres de Lidia han hecho lo mismo. – Apelarán, por supuesto. – Y perderán – terció Jacobella, con la boca llena con una galleta de avena –. Para que no hagan mucho ruido se les rebajará la condena y saldrán en 4 o 5 años en lugar de en 9 o 10, que es lo que habrían estado como mínimo en circunstancias normales. Otro acuerdo y un escándalo menos. Jacobella se volvió hacia Gloria. Y añadió: – ¿Me he equivocado de mucho? – De muy poco – dijo Gloria –. En España hay muchas menos reducciones de condena que en Estados Unidos. Es habitual que un preso cumpla la pena íntegra o casi íntegra. Pero si el recluso sigue un tratamiento, quiere reinsertarse en la sociedad, los psicólogos le apoyan y un largo etcétera de trámites burocráticos, algunos salen antes. Pocos. Pero ya verás cómo Susana Navas y los Prado reciben un informe final favorable de la junta de tratamiento penitenciario. Y, en efecto, en poco tiempo estará todo solucionado. Incluso la televisión ayudará en el proceso. Apenas hablan de Susana Navas, que podría haber ocupado años de programas en Prime Time. Joder, una demente que convencía a jovencitas para suicidarse. Ahí había una noticia estrella. Pero esa noticia ha nacido muerta. Los grandes lobbies bancarios y sus políticos a sueldo han resuelto que esa noticia no les sirve. – Y si al final los Prado salen antes de tiempo, tampoco habrá una gran cobertura de los medios – terminó el razonamiento Jacobella. – Exacto – repuso Gloria –. Este asunto escuece a muchos niveles. No oiremos hablar de ello en mucho tiempo. O nunca. Alessandra no tenía ganas de deprimirse. Así que cogió un licor de arroz de una vitrina, puso en unos vasitos mucho hielo picado y los llenó hasta el borde. Brindó por el próximo caso. – Mejor por nosotras – dijo Gloria. – ¡Por nosotras! Y brindaron de nuevo, resueltas a probar otro licor. Esta vez de Mojito. Cuando Javier llegó del bufete estaban las tres muy achispadas. Se estaban riendo a carcajadas y parecía que habían olvidado los sinsabores del mundo real, del funcionamiento de la justicia y la política. – Hola, Glori, mi amor. Se besaron. Entonces Javier se volvió hacia Jacobella: – ¿Te habías olvidado? La italiana pegó un bote. – Ostias, no, no. Bueno, sí – le guiñó un ojo –. Estábamos aquí charlando y se me ha ido el santo al cielo. ¿Nos vamos? Javier se había lesionado la rodilla jugando al squash. Nada grave. Pero no podía conducir. Su despacho estaba dos calles e iba renqueando, pero para trasladarse al centro necesitaba a Jacobella. – No habrás bebido demasiado. – Señor Fabré… me indigna. Sabe que soy abstemia. – Basta del rollo de señor. Y no eres abstemia. Delante de tu asiento hay tres botellas de licor. ¿Cuántos chupitos te has tomado? – Ninguno, señor. Le juro que solo miraba beber a mi prima y a su señora. Venga, que nos están esperando. Alex y Gloria rieron de buena gana. Javier se quedó un instante serio, preocupado porque no les fuesen a parar y Jacobella superase la tasa de alcoholemia. Pero se encogió de hombros y la siguió hacia el exterior de la casa cojeando ligeramente. – ¿Y el enfermero de Anglés? – dijo Alex de improviso. Aquel cambio de tema sorprendió a Gloria, que casi se atraganta con su licor de chocolate. – ¿Y ahora a qué viene eso? – A nada. Me ha venido a la mente el capullo de Álvaro, el enfermero desaparecido, y ese último plan que Antonio tenía en mente. Alex tenía una buenísima razón para cambiar de tema. No quería que Gloria le preguntase a dónde demonios se iban Javier y Jacobella casi a la hora de comer. Porque lo cierto era que su destino era una de las joyerías más exclusivas de Valencia, cerca del Mercado de Colón. Javier iba a recoger un anillo de oro y diamantes. Iba a pedir matrimonio a Gloria aquella misma mañana en presencia de sus dos mejores amigas. Llevaban planeando el asunto desde hacía días. – Hace tiempo que no pienso en Anglés y en esa cosa que dijo que tenía en mente – repuso Gloria –. "La última cosa que me queda por hacer en esta vida", dijo exactamente. Aunque creo que se refería a la última cosa que haría una vez muerto. Porque parece que se la encomendó a su enfermero. Álvaro sigue en paradero desconocido. No se sabe de él desde el mismo día de la muerte de Anglés. Un misterio. Pero no es cosa mía. Alex asintió y volvió a cambiar de tema. Hablaron de ropa, de cine, hasta del tiempo. Pasaron unos veinte minutos. No dejaba de mirar el reloj cuando sonó el timbre, – ¿Quién será? – dijo Alex, en un tono de voz demasiado alto. Lo cierto es que estaba nerviosa. Gloria se incorporó. – Javier y Bella no. Tienen llaves. – Igual se las han dejado – dijo Alex, con un tono de voz otra vez demasiado alto y un timbre de falsete. Cuando Gloria ya había abandonado el salón camino de la puerta de la entrada, el Smartphone de Alessandra vibró. Mensaje de Jacobella. Abrió el chat. Estaba cada vez más de los nervios, imaginándose información sobre globos, música o mariachis. Javier era un poco cursi y seguro que había preparado alguna cosa espectacular de ese estilo. Pero el mensaje no tenía sentido. BELLA lrreeee Un segundo después llegó otro WhatsApp. BELLA cuoosdgr Entonces Alex escuchó cómo se abría la puerta de la casa. E inmediatamente un grito de Gloria y una frase entrecortada: – ¿Pero qué demonios se creen…? Y acto seguido un segundo chillido. – ¡No! ¡No! Alessandra se puso en pie y echó a correr hacia la entrada de la vivienda. 2. LEGIÓN Jaime Llorens contempló al Ninot alejándose calle abajo, en dirección al ambulatorio. Aquel hombre llevaba un par de semanas dando vueltas por Alcasser, donde el asesino más buscado tenía la base de operaciones. ¿Por qué le llamaba Ninot? Muy sencillo. Legión era valenciano y, como es natural, le encantaban las Fallas, esa fiesta de fama mundial en las que se queman unas figuras de cartón piedra, la mayoría grotescas, extravagantes… una especie de reflejo festivo del mundo real. A aquellas figuras a las que prendían fuego una vez al año las llamaban "ninots" (muñecos). Y aquel hombre extraño que daba vueltas por el pueblo, husmeando alguna cosa, era alto y desgarbado, de rostro colorado y andares un tanto cómicos. Lo primero que pensó al verlo era que se parecía a un "ninot" de esos que llevaba viendo arder desde niño. – ¿Qué buscas, Ninot? – había dicho Legión para sí mismo la primera vez que coincidió con aquel hombre. No sabía, por supuesto que se trataba de Álvaro Escudero, antiguo enfermero de la cárcel de Castellón y amigo íntimo de Antonio Anglés. No sabía tampoco que Mauro, bajo tortura, les había revelado a ellos (en lugar de a Gloria y a Alex, como había pretendido) que su padre tenía un piso franco en Alcasser, la localidad donde había comenzado la oleada de crímenes de aquel grupo de asesinos del que solo restaba su líder. Pero lo que sí sabía Legión era que aquel hombre buscaba algo… o buscaba a alguien. Porque alquiló un pisito muy cerca del suyo y se pasaba el día paseando por las calles, mirando los rostros de los transeúntes. A veces se paraba delante de un hombre de sesenta o sesenta y cinco años y miraba su móvil. En una ocasión se atrevió a pasar justo detrás de él en ese momento crucial. Descubrió que Ninot estaba mirando una foto de archivo de Jaime Llorens, calculando el parecido del desconocido con la foto… y luego marchándose enfadado tras un nuevo fracaso. Así que Ninot le estaba buscando a él. Legión no se preguntó la causa. No se interrogó sobre si su hijo habría cantado en la cárcel o si alguna de sus muchas tarjetas de crédito habría puesto sobre aviso a la policía o a quien fuese, porque aquel tipo no era policía. ¿Un detective? Parecía incluso demasiado tonto para eso. Bueno, ¿qué más daba? Legión fue, como siempre, pragmático. Su guarida estaba en peligro: debía marcharse, destruir todas sus tarjetas y usar solo efectivo. Porque era el momento de irse de Alcasser. Al menos una temporada, hasta que las aguas se serenasen. Pero tuvo un momento de mala suerte. Él, que era un favorito de la diosa Fortuna, contempló cómo los hados le volvían la espalda justo en el último momento. Fue mientras subía a un taxi cerca del mercado municipal. Intuyó algo a su espalda, como una sensación helada en la nuca. Se volvió y allí estaba el Ninot, en la acera contraria, mirando alternativamente su Smartphone y el rostro barbudo del anciano. – Hasta pronto, Ninot – le dijo, desafiante. Y se subió al taxi, que arrancó antes de que Álvaro le diese alcance. Ninot chilló: – ¡Ehhh! El taxista sacó la cabeza por la ventanilla y dijo: – ¡Ocupado! Legión contempló como Álvaro se alejaba a la carrera, sin duda intentando llegar a tiempo a su coche, que no estaba aparcado lejos. – Nos va a dar alcance – le dijo Legión a su mascota, el pequeño Ted Bundy, que estaba atado a un arnés en el asiento de atrás, justo a su lado. – Bah, ese está chalado – dijo el taxista –. ¿Has visto como se ha puesto? – El mundo está lleno de chalados, amigo mío. Más de lo que ninguno de nosotros puede imaginar. – Y que lo diga. Entonces Legión hizo una llamada. – He recibido tu mensaje. ¿Qué pasa? Jaime Llorens había sido un político local y un empresario de prestigio. Había puesto a todos sus amigos y antiguos colaboradores a trabajar buscando una oportunidad concreta. Y podía ser que la hubiese hallado precisamente el día de su huida. – La persona que estás buscando vendrá hoy a las 14 horas a uno de mis establecimientos. – Dame la dirección. – No quiero que vuelvas a llamarme. Nunca. Ese es el trato. Legión no estaba de acuerdo. – Haré lo que me dé la gana. Ese es el trato. Si yo no hubiera recalificado los terrenos en el ayuntamiento, tú no habrías ganado una fortuna. Y no tendrías ninguna de esas bonitas joyerías tuyas. Así que estamos en deuda. – Podría denunciarte, Jaime. Decirle a la poli que sé dónde vas a estar hoy. Legión bajó el tono de voz para no llamar la atención del conductor. – Podrías. Y yo iría a prisión. Sé que acabaré muerto o tras los barrotes. Estoy listo para ello. Pero me pregunto si tú estás listo para caer, para que yo explique a las autoridades, o a los periódicos desde la cárcel, todos nuestros chanchullos y negocios ilícitos. ¿Estás listo para perder tu libertad, tu forma de vida, tus establecimientos, tu esposa, tus casas…? No fue necesario proseguir con la enumeración. Legión obtuvo una dirección. Suspiró hondo. Colgó a su interlocutor. Luego de aproximadamente un minuto de reflexión dijo al taxista: – He cambiado de opinión. No vamos al aeropuerto. Lléveme a la calle Hernán Cortes. Está cerca de la Basílica de San Vicente. – No se preocupe. Conozco la zona. Legión miró por el cristal trasero. Hacía un rato que no veía al Ninot ni a su coche, un Peugeot verde oscuro. Pero sabía que estaba ahí. Corría un gran riesgo ejecutando su venganza en un momento como aquel, pero ahora que le buscaban probablemente tendría que abandonar el país y regresar a Italia. O tal vez se marchase a Francia. No, si quería dejar en su sitio a Gloria y a Alessandra (aquellas zorras que se habían atrevido a desafiarle), tenía que actuar ahora. Había sopesado los pros y los contras y había tomado una decisión. No podía echarse atrás. El taxi se detuvo en la esquina de Hernán Cortés con Gran Vía del Marqués del Turia. Jaime sacó una pequeña mochila con ruedas del maletero, ató una cuerda extensible al cuello de Ted Bundy y avanzó unos metros. Pasó de largo una óptica y siguió caminando. Se había parado un poco lejos para tener tiempo de inspeccionar el terreno. Se acabó la manzana. Cruzó en un semáforo, pasó una tienda de ropa masculina, otra de lencería y prosiguió su torpe avance, metido en su papel de anciano nonagenario y al borde del último viaje. Ted, aún más decrépito que su amo, le ayudaba a completar aquella imagen patética e inofensiva. Mientras avanzaba, no dejaba de mirar en derredor, como si estuviese algo perdido, pero lo que buscaba era al Ninot, su nuevo enemigo. Sabía que estaba cerca, aunque de momento no aparecía. Entonces vio la Joyería Balbany. Se detuvo. La tenía a cincuenta metros. Se quitó sus gafas falsas para ver mejor. No veía al Ninot, no veía a su perseguidor. Oh, espera… ¡un momento! ¡Conocía a aquella mujer que tenía justo delante! Era la italiana mal hablada que había visto conducir el coche de Alessandra un par de meses atrás. ¿Cómo la había llamado Alex? Sí, sí, Bella: prima Bella. Sin duda había traído hasta allí a su objetivo, a Javier Fabré. Qué maravillosa coincidencia. Ahora podía matar dos pájaros de un tiro y vengarse de sus dos enemigas. Se quedarían sin algo que les importaba de verdad, tal y como ellas le habían arrebatado a su hijo, a Mauro. Si una cosa había aprendido Legión tras tantos años de carrera criminal era que, cuando había que actuar, no debía permitir ni un resquicio para la duda. Así que no dudó. Dejó su mochila con ruedas a un lado y dio un paso al frente. Era el momento de la verdad. ****** Jacobella estaba sentada en el capó del coche, fumando. Sabía que debería dejar aquel vicio, pero de momento se veía incapaz. Esperaba a Javier, que había entrado en la Joyería Balbany a por su anillo de pedida. Estaba contenta por Gloria. Era una buena tía. Se merecía un marido como Javier… si es que es lo que quería en la vida. Matrimonio y todo ese tinglado. Y si es lo que ella quería, pues todos contentos. A Jacobella no le interesaban aquellas pantomimas de los hombres y los noviazgos. A cada cual lo suyo. – Ay, perdona. ¿Puede acercármelo? Apenas levantó la cabeza. Intuyó distraída la presencia de un vejestorio al que se le había caído la cuerda de su perrito. Le costaba agacharse para recogerla. Jacobella soltó un bufido, pero llevaba un tiempo intentando ser amable. Por Gloria, Por Alex. Quería ser mejor por ellas. – Tenga su… No llegó a acabar la frase. Ni siquiera pudo alcanzar la correa. El anciano, veloz como una centella, aprovechó que ella estaba inclinada para sacar un punzón que llevaba en una funda en el tobillo izquierdo. La acuchilló en el cuello. Un, dos, tres veces, muy rápido. Apenas un segundo y medio. Un chorro de sangre arterial salió disparado y ensució la camisa de Legión. Porque Jacobella, en el suelo, se dio cuenta de que era aquel grandísimo hijo de puta. Maldita sea, había fallado en su misión. Mientras luchaba por respirar, no dejaba de lamentarse por ser una idiota, por no haber estado en guardia ante un peligro real que las acechaba. Con una mano trató de taponarse la herida. Con la otra cogió su Smartphone. Consiguió sentarse e intentó mandar un mensaje a Alex previniéndola del peligro, tal vez pidiéndole que avisase a Javier. Porque Jacobella había visto por el rabillo del ojo que Legión se había subido la cremallera de su chaqueta para tapar la sangre de su camisa. Y acababa de entrar en la joyería. Fueron unos instantes de puro terror. No podía hablar a causa de sus heridas en la garganta. No atinó a escribir nada coherente con una sola mano, chorreando sangre y a punto de perder el conocimiento. Para mayor desgracia, escuchó la voz de Javier Fabré: – ¿Estás bien? El novio de su amiga salió cojeando de la joyería. Se estrelló con un anciano, que le golpeó el pecho, pero Javier siguió avanzando para socorrerla. Cuando llegó a su altura, fue cuando se dio cuenta del mango del punzón que sobresalía de su gabardina, justo a la altura del corazón. Jacobella comenzó a llorar cuando Javier cayó de rodillas a su lado y se desplomó lentamente en el suelo. ¿Qué le diría a Gloria cuando volviese a verla? ¿Cómo le miraría a la cara después de un error como aquel? ¿Javier estaba muerto? No estaba segura. Trató de tocarlo. No lo consiguió. Ni siquiera pensó en si ella misma iba a sobrevivir. Sus últimos pensamientos, antes de caer de bruces, fueron para Gloria. Cuando ya perdía la consciencia vio, tirada en el asfalto, una caja para joyas, un precioso estuche de lujo abierto en el suelo. En él, brillando al sol del mediodía, un anillo de pedida de oro blanco, diamantes y cristal de Swarovski. – Lo siento, lo siento… – balbució, mientras un charco de sangre se formaba bajo su cabeza. ****** Legión se inclinó para recoger la correa de su perro. A su alrededor, vecinos y transeúntes comenzaban a agolparse. – ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? – se preguntaban todos. Nadie había visto nada extraño. Legión había acabado con sus presas en menos de ocho segundos. Todo un récord para su edad. Pensando en lo mucho que le habían servido sus ejercicios con el punzón, su obsesión por mejorar su coordinación y velocidad durante semanas de entrenamiento, se alejó de allí tras recoger su mochila roja con ruedas, que había quedado algo desplazada durante el alboroto, casi en el bordillo. Silbaba de puro gozo mientras caminaba hacia la Parada de Taxis de la calle Colón, que estaba a la vuelta de la esquina. Y tan feliz se sentía que bajó la guardia. No se fijó en el hombre que esperaba detrás de un contenedor de vidrio. Pasó de largo tan tranquilo y, de pronto, todo se volvió translucido. No podía respirar. ¿Qué estaba pasando? Álvaro acababa de ponerle una bolsa de plástico en la cabeza. Lo estaba arrastrando hacia una calle peatonal, o una especie de callejón abandonado, apenas unos metros más allá. – Recuerdos de Antonio Anglés, cabrón – dijo el enfermero –. Él va a reír el último. Y ya sabes lo que dicen: El que ríe el último ríe mejor. Jaime supo que se moría. Pensó en los asesinos torturadores a los que admiraba, aquellos que formaban parte de la Legión que vivía en su interior: Andrei Chikatilo, Fred West, Ted Bundy, David Parker Ray, Cameron Hooker o Sean Vincent Gillis. Ninguno había muerto en un callejón oscuro a manos de un gilipollas de cara colorada y el mismo coeficiente de inteligencia que una ameba. Lo iba a matar el puto Ninot. Qué final más triste para una carrera criminal tan brillante como la suya. A punto de perder el conocimiento, pensó en su perro, en Ted Bundy, y en el final también triste que le esperaba: perdido en la calle, en medio de Valencia, muerto de frío. No le extrañaría que falleciese también en unas horas. Pobre Ted. Porque el pequeño Ted Bundy no entendía lo que estaba pasando. Humanos chillando, sangre… y ahora atacaba a su amo un gigante. Él solo era un pequeño perro ratonero que quería pasar los últimos días con tranquilidad. A pesar de su fragilidad, le indignó lo que estaba pasando. Por un momento recuperó las agallas de la juventud. Aquel humano le había tratado a cuerpo de rey, era su amigo y no permitiría que le hicieran daño. Así que, con su único colmillo sano (el otro lo había perdido recientemente por una periodontitis que se había llevado ya casi todas sus piezas dentales) mordió con todas sus fuerzas la pierna del gigante. – Ay, ¡joder! – chilló Álvaro, más sorprendido que dolorido. Y soltó la bolsa de plástico solo un segundo. Pero aquello le bastó a Legión para coger un segundo punzón de su tobillo derecho y clavárselo en el muslo a su enemigo. – Ahhhhhhhh. Cuando Álvaro se inclinó, aprovechó Legión (como había hecho con Jacobella) para clavarle el punzón en el cuello. Pero esta vez no fue un movimiento rápido y repetido. Lo hincó hasta el fondo, atravesó la tráquea y vio como la punta salía por el otro lado. El enfermero se desplomó. – Cabrón. Puto Ninot. ¿Pensabas que me habías vencido? ¿Eh? Le dio una patada a Álvaro, que aún no estaba muerto. Agonizó un par de minutos, que Jaime Llorens aprovechó para recomponer sus ropas, coger del suelo a un aterrorizado Ted Bundy y escapar del lugar de los hechos. Unos metros más allá, Legión respiró algo más tranquilo. Estaba siendo una mañana demasiado movida incluso para alguien como él. Se tomó un descanso delante de una tienda de electrodomésticos. Había más veinte televisores expuestos. Todas las cadenas estaban dando un especial sobre Madeleine McCann. Un caso célebre. Si los casos Asunta y Alcasser habían sido los dos más famosos de la historia reciente de España, el caso Madeleine había sido el más importante de toda Europa en las últimas décadas. Una niña de tres años desaparecida mientras sus padres, británicos, estaban de vacaciones. Nunca había sido hallada. Legión pensó que debía ser el aniversario de aquella desaparición. ¿20 años tal vez? Por ahí debía andar la cosa. O igual daban aquel especial por alguna otra razón. Aunque era lo de menos. El pequeño Ted estaba temblando, aún traumatizado por todo lo que acababa de vivir. Legión cogió de nuevo al perrito en brazos y lo acunó. – No me voy a olvidar de lo que has hecho, querido Ted – le dijo, sacando una galletita blanda de un bolsillo y poniéndola en su boquita –. Mientras yo viva no te va a faltar de nada. ¿Me oyes? De nada. – ¡Oh, qué escena más tierna! Una anciana vestida con un traje chaqueta morado y una elegante pamela, le estaba mirando con arrobamiento. Llevaba una perrita pequinesa con una correa morada a juego. – Por cómo trata un hombre a su perro se sabe qué tipo de persona es – añadió. – Yo pienso lo mismo, señora. Se gustaron. Hablaron un rato y la mujer, una viuda murciana de 82 años llamada Venancia, le invitó a su casa a tomar un té y unas pastas. Jaime aceptó. No lo hizo por él. Ted seguía temblando. Aquella mañana loca había sido demasiado para su corazoncito. Necesitaba descansar. Así que siguió a Venancia hasta su pisito, no muy lejos, en la calle Cirilo Amorós. Se sentaron a ver la televisión. En casa trabajaba una chica rumana que ayudaba a la señora en sus necesidades. Les sirvió el té y se marchó a la cocina mientras la señora conversaba con la visita. Al cabo de un rato, la anciana se ausentó para ir al lavabo. Legión aprovechó el momento para ir a buscar a Ted Bundy, que estaba sentado en un sillón, respirando fatigosamente. A su lado, la pequinesa se lamía las patas delanteras. – No voy a matar a ninguna de esas dos putas – le dijo a Ted –. Ni a la vieja ni a la rumana. Podría y lo disfrutaría mucho. Pero nunca más voy a matar delante de ti, amigo mío. Te voy a llevar a una casita en la montaña y vamos a pasarlo de maravilla. Hasta que te marches de este mundo no tendrás queja de mí. Prometido. Volvió a su sillón delante de la tele y cogió una pastita con una cereza en el centro. Mientras la degustaba la programación se interrumpió. Avance informativo. Noticia urgente de última hora. Legión abrió mucho los ojos, incrédulo. Vio a Gloria Goldar esposada por la policía para ser conducida ante el juez Antoni de Soto. Una reportera, delante de los juzgados de Valencia, levantó un micrófono y dijo: – Es oficial. Gloria Goldar, la presidenta de la Asociación Egeria, ha sido detenida. Ignoramos de momento los cargos, pero tal vez el ministro Mariano Sánchez pueda aclararnos lo que está sucediendo. Un hombre rechoncho con una barba cuadrada y gafas de montura azul, miró a cámara con gesto compungido: – Yo, más que nadie, he admirado a Gloria Goldar. Creí que era una gran mujer. Pero lo que yo no sabía, lo que nadie sabía, es que escondía un terrible secreto. Un primer plano de la cara del político, en apariencia al borde del llanto. A Legión le gustó aquel hombre. Reconoció en él a un igual, una persona sin valores, sin principios y sin empatía hacia ningún ser humano. Vamos, un sociópata. – Creemos que la señorita Goldar lleva tantos años dedicándose a ayudar a los desamparados en la asociación Egeria porque trataba de lavar su conciencia – dijo entonces Mariano –. Tenemos pruebas irrefutables de que cometió un crimen terrible. La policía portuguesa nos ha entregado unos vídeos de una entidad bancaria, unos vídeos antiguos en los que se la ve en compañía de varias personas, una de ellas cierta niña que todos conocemos, por desgracia. La televisión mostró una foto con una Gloria Goldar de treinta y pocos años corriendo con las manos extendidas. A su lado una Alessandra adolescente corriendo su lado, ambas detrás de una niña rubia de tres o cuatro años que parecía estar escapando de ellas. "No, por Dios, pero si es…", pensó Legión, totalmente alucinado. – El secreto de Gloria Goldar ha sido desvelado – explicó entonces el político con voz decidida –: Sabemos la verdad. La cámara volvió a mostrar de nuevo al Ministro en primer plano. Ahora con los ojos encendidos de rabia. Aquel hombre era un magnífico actor: – Gloria, te hemos cazado. Sabemos que tú secuestraste y asesinaste a Madeleine McCann. FIN PRÓXIMAMENTE la última novela de esta trilogía. Muy pronto TÚ SECUESTRASTE A MADELEINE McCANN (A continuación, una nota final que los autores te pedimos que seas tan amable de leer, amigo lector) Si te ha gustado... RECUERDA QUE ESTA NOVELA ESTÁ DISPONIBLE EN PAPEL A UN PRECIO MUY ASEQUIBLE Y si te gustan los policiales de uno de los autores de esta obra, Javier Cosnava, también a la venta -ASESINATO EN MAUTHAUSEN: 35 mil lectores y más de 150 reseñas de compradores. Nota final (Por Teresa Ortiz-Tagle) Mientras preparábamos esta novela los autores estábamos preocupados. Opinábamos que el fallo del jurado en el Caso Asunta había sido escandaloso, y que solo podía ser entendido desde un único punto de vista: no deberían existir jurados populares porque no es posible que les pidamos objetividad en los casos mediáticos. Teníamos miedo de que el fruto de nuestra investigación fuese tildado de radical. Nosotros lo considerábamos incluso moderado (creedme que nos callamos muchas cosas que opinábamos) pero aun así persistía el temor a que los lectores, ya que muchos de ellos detestan a los padres de Asunta, pensasen que nuestro posicionamiento era inaceptable. Nosotros no teníamos claro quién había matado a la niña. Pensábamos que era posible que la madre estuviese implicada, pero que las pruebas contra ella eran insuficientes. Pensábamos que las pruebas contra el padre eran inexistentes y hasta ridículas. Y creíamos que el que una tercera persona estuviese implicada, fuera como autor principal o cómplice de la madre, era la más probable de todas las opciones. Aunque, como las otras, imposible de probar. Y cuando algo no se puede probar… no puedes condenar a nadie a la cárcel. Sucedió que, durante las correcciones, dimos con una tesis doctoral llamada "El discurso periodístico y los procesos de criminalización: análisis de la cobertura del caso Asunta", por Patricia Torres Hermoso, Universidad de Sevilla. La lectura de este trabajo fue un gran alivio. En él se demostraba que la búsqueda de sensacionalismo en el caso Asunta llevó a los medios de comunicación a violar su código deontológico. En él, la autora "analiza diversos diarios de tirada nacional, noticia a noticia, mostrando el sesgo inculpador de los mismos, en absoluto neutral respecto a la información". Las conclusiones de esta tesis doctoral eran demoledoras y coincidían casi de forma exacta con las nuestras. – "Los medios de comunicación a la hora de informar sobre un hecho delictivo y mediático" influyen "en la resolución del caso e interfieren en la investigación del mismo". – "Se ha vulnerado la presunción de inocencia de los padres de la niña" – "En los titulares y en el desarrollo de algunas noticias se ha utilizado un lenguaje morboso y cargado de emotividad que puede también incidir en la visión de los lectores ante este caso". (Y hay que recordar que entre esos lectores se hallan los futuros miembros del jurado). En especial nos pareció interesante esta cita del jurista Ángel de Juanes: “En ocasiones, los medios de comunicación de todo tipo realizan juicios paralelos antes y durante los procesos judiciales, cuando no llevan a efecto campañas sistemáticas a favor o en contra de las personas enjuiciadas, filtrando datos sumariales, recalando opiniones de terceros, haciendo editoriales, en donde se prejuzga la culpabilidad o inocencia de las personas sometidas a proceso, en definitiva, valorando la regularidad legal y ética de su comportamiento. Tal valoración se convierte ante la opinión pública en una suerte de proceso en el que los medios de comunicación ejercen los papeles de fiscal y abogado defensor, determinando la inocencia o la culpabilidad de los acusados”. (Es decir, antes de empezar el juicio, los padres de Asunta ya habían sido juzgados y condenados, que es lo que explicamos en la novela) Era evidente, pues, que nuestra visión del Caso Asunta no era disparatada. Como repetimos varias veces en la obra, los medios de comunicación habían etiquetado a los padres como monstruos desviados (la teoría del Labelling Aproach o etiquetamiento, la tomamos de esta tesis doctoral precisamente). Una vez etiquetados los sospechosos como monstruos y la sociedad aceptado ese rol y categorización, la condena era inevitable. Las pruebas ya no contaban. El jurado, formado por buenos ciudadanos, quería eliminar de la sociedad a esa amenaza que las televisiones habían señalado con su dedo acusador. Y eliminaron la amenaza. Señalar que la presencia del Caso Loveless en esta novela no es casual. En la primera parte de la obra, mientras Gloria intentaba rescatar a Alex, queríamos comenzar a sentar las bases de lo que vendría luego con un caso que fuese lo más parecido posible a nuestra interpretación del Caso Asunta. Barajamos más de 20 pero al final hicimos una tabla con 6 puntos clave del caso Asunta. Y el Caso Loveless fue el que consiguió más coincidencias: COSAS EN COMÚN LOVELESS-ASUNTA – Muerte de una niña pequeña. – Policías e instructor que creen culpables a los padres desde el minuto uno. – Violación flagrante de la presunción de inocencia. – Contradicciones de los padres, aunque absolutamente normales en estos casos, tomadas como indicios de culpabilidad. El Caso Loveless no es actual, sino que data de hace 30 años, pero lo situamos en el presente. Como en el caso Asunta, lo narramos desde el respeto a las familias de las víctimas, por lo que algunos nombres fueron modificados u omitidos para preservar su intimidad. Como curiosidad, os diré que Marta Isabel Gómez y la forma en que los abogados de la familia Loveless consiguieron las fotos de la autopsia… eso es ficción. En realidad, consiguieron las fotos de una forma aburrida y prosaica (a base de insistir y pedirlas muchas veces por escrito) pero la verdad no siempre funciona en literatura. Para acabar añadir que, como en toda la obra de mi esposo, Javier Cosnava, subyace un afán por divulgar hechos históricos, sea la historia de España o de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos a nosotros mismos, en estas novelas policíacas que ahora trabajamos, como divulgadores. Es una obra de ficción, sin duda, pero queremos que el lector acabe la novela sabiendo lo bastante del caso que vehicula la trama como para poder seguir leyendo más sobre el asunto y formarse su propia opinión. Porque en esta nueva línea de novelas que escribo con su ayuda, buceamos en casos policiales, intentando, al tiempo que construimos una trama entretenida, divulgar, explicar, qué sucedió en realidad y cómo funciona la justicia más allá de estereotipos. Ha sido un equilibrio difícil, por un lado, la tarea de escribir una ficción amena, y por otro mostrar qué sucedió y qué pudo realmente haber sucedido en realidad. Espero que os haya gustado y que estéis listos para la siguiente entrega de esta saga. Gracias por leernos. Teresa Ortiz-Tagle. Asturias. Febrero de 2020. Sigue a Javier Cosnava y a Teresa Ortiz-Tagle en facebook o twitter Instagram: teresaortiztagle Twitter: @cosnava Facebook: Cosnava Instagram: cosnava Podrás estar al tanto de ofertas, novedades y mucho más ¡!! OTRAS OBRAS DE LOS AUTORES Teresa Ortiz-Tagle es un autora asturiana cuyas obras se centran en descubrir mujeres a lo largo de la historia, heroínas que realizaron grandes gestas y han sido olvidadas con el paso del tiempo. Esta es su primera incursión en la novela policíaca. Destacan entre sus obras: -EL ASESINO DE ALCASSER: primera de las novelas de la saga Gloria Goldar. -MUJERES DE AL-ANDALUS: Fátima y Asunta, abuela y nieta, buscarán un enigma increíble que las llevará hasta los confines del Islam y los reinos cristianos. Una obra entre las más vendidas del 2019 en novela histórica en español en Amazon.com. -LA DAMA DEL AMAZONAS: Aventuras, acción, misterio y una mujer que luchó hasta más allá de cualquier límite. La más grande historia de amor del siglo XVIII. Y tal vez la más grande de todos los tiempos Javier Cosnava es un autor de novela policíaca y también de novela histórica. Especializado en la segunda guerra mundial. Lleva ya cerca de dos millones de descargas digitales de sus obras. Destacan entre su producción el policial -ASESINATO EN MAUTHAUSEN: 30 mil lectores y más de 80 reseñas de compradores. Y también -LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, LA NOVELA -EL JOVEN HITLER -ESPAÑA, LA NOVELA -Y la saga de novelas de ZOMBIES DE LENINGRADO Índice Javier Cosnava / Teresa Ortiz-Tagle El Asesino de Alcasser PRÓLOGO LIBRO PRIMERO PRIMERA PARTE I II III IV V SEGUNDA PARTE VI VII VIII IX X TERCERA PARTE XI XII XIII XIV LIBRO SEGUNDO CUARTA PARTE XV XVI XVII QUINTA PARTE XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI SEXTA PARTE XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII EPÍLOGO Nota final