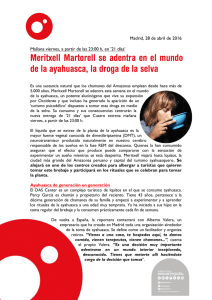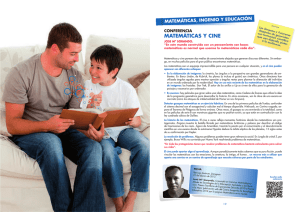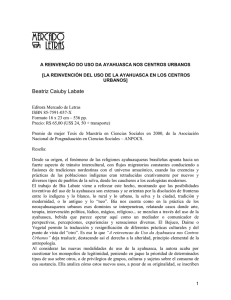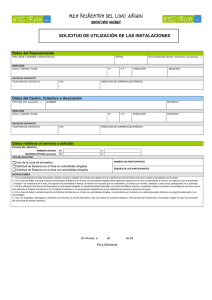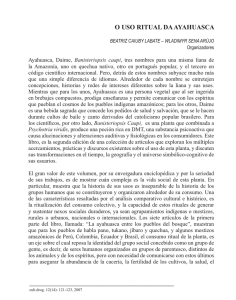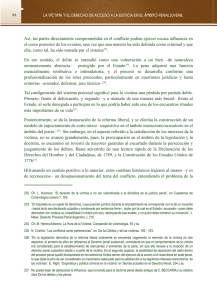A y a hu a s c a MEDICINA DEL ALM A Diego R. Viegas | Néstor Berlanda A y a hu a s c a MEDICINA DEL ALM A P r ó l og o: JAC QU E S M A B I T Editorial Biblos Viegas, Diego R. Ayahuasca, medicina del alma / Diego R. Viegas y Néstor Berlanda - 1ª ed. - Buenos Aires: Biblos, 2012 382 pp.; 23 x 16 ISBN 978-950-786-984-6 1. Antropología Cultural. I. Berlanda, Néstor. II. Título CDD 306 Diseño de tapa: Luciano Tirabassi U. Ilustración de tapa: Mónica Luisa García, Reencuentro conmigo, 1 x 1,20 m, acrílico sobre tela, 2010. Armado: Ana Souza © Los autores, 2012 © Editorial Biblos, 2012 Pasaje José M. Giuffra 318, C1064ADD Buenos Aires [email protected] / www.editorialbiblos.com Hecho el depósito que dispone la Ley 11.723 Impreso en la Argentina No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446. Esta primera edición VHWHUPLQyGHLPSULPLUHQ(OtDV3RUWHU7DOOHUHV*UiÀFRV Plaza 1202, Buenos Aires, República Argentina, en julio de 2012. A la memoria de Juan Ángel Giordanengo, Susana Iside Fava y Enrique Gentile, que se nos adelantaron demasiado rápido en esta senda, pero aun así continúan guiándonos. A la memoria de Juan Schobinger, arqueólogo emérito y miembro honorario de la Fundación Mesa Verde. D.R.V. y N.B. A mi madre, por alentarme y acompañarme en toda mi travesía de investigación, y en la vida. Y por permitirme ser quien soy. A quienes acompañaron mi niñez y adolescencia y me ayudaron a crecer, en especial mis abuelos y bisabuela. A mi esposa, Alicia, por acompañarme en todos los avatares de la vida y de la profesión. A mis hijos, Thiago y Luna. A mi “hijomigo” Gastón. N.B. A Efre Sergio Gallini, por su apoyo y constante compañía, y por lo que la planta selló. A mis padres Rodolfo y Lilia, que siguen ayudándome y sosteniéndome, aun cuando muchas veces no hayan compartido las aventuras que HVWHOLEURUHÁHMD D.R.V. Agradecimientos A Javier Riera, nuestro editor, quien solicitó una obra de este tipo cuando los autores la teníamos casi lista, y al equipo de edición de Editorial Biblos. A Carlos Martínez Sarasola y Ana María Llamazares, porque siempre creyeron en este proyecto y lo impulsaron. A Jacques Mabit, por su colaboración y su trabajo promoviendo la medicina tradicional. A Ariel Roldán, que ayudó con el costoso armado de las estadísticas GHQXHVWURVSURWRFRORVGHLQYHVWLJDFLyQ\VXVJUiÀFDV A todos aquellos que colaboraron con los protocolos de investigación y que participaron en las actividades de la Fundación Mesa Verde desde hace casi veinte años. A Antonio Muñoz Díaz, chamán del pueblo shipibo-konibo, sabio que nos ha distinguido con su amistad desde hace tanto tiempo. A la planta maestra del Amazonas, medicina del alma. D.R.V. y N.B. Índice Prefacio El grito de la Madre Jacques Mabit ............................................................................................ 15 Introducción ............................................................................................ La medicina del alma................................................................................. Nuestro encuentro con la ayahuasca ........................................................ Estudios centrados en el aspecto emocional (timopsique) y registros propios...................................................................................... Importancia de la ayahuasca para las ciencias humanas y de la salud ...... La experiencia tipo..................................................................................... 19 19 21 26 31 34 Capítulo 1 Botánica y bioquímica de la ayahuasca............................................ Algunas nociones de botánica, química y farmacología ........................... 'LVWULEXFLyQJHRJUiÀFDGHODD\DKXDVFD\SODQWDVDGLWLYDV.................... Más que “una planta”, un complejo compuesto ........................................ La ciencia indígena y la biopiratería occidental....................................... Ayahuasca y dimetiltriptamina (DMT) ....................................................... Efectos de la ayahuasca en el cerebro....................................................... 41 41 45 47 47 51 62 Capítulo 2 Etnografías y crónicas .......................................................................... 65 La Amazonia occidental............................................................................. 65 Venezuela ................................................................................................... 67 Brasil .......................................................................................................... 69 Colombia..................................................................................................... 73 Ecuador..................................................................................................... 100 Perú........................................................................................................... 115 Bolivia....................................................................................................... 154 Capítulo 3 Iglesias neoayahuasqueras en Brasil .............................................. 163 Los nuevos cultos enteogénicos ............................................................... 163 Santo Daime ............................................................................................. Unión del Vegetal..................................................................................... Barquinha................................................................................................. /RVFUXFHVFLHQWtÀFROHJDOHV..................................................................... Reglamentaciones para el consumo religioso ......................................... Elementos comunes a todas las iglesias de la ayahuasca...................... Capítulo 4 ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQ GHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV ................................................................... Neurotransmisores y estados no ordinarios de conciencia .................... Aspectos sensoperceptivos del uso de ayahuasca .............................. Los estados ampliados de conciencia.................................................. Contenidos y elaboraciones más comunes por efecto de la ayahuasca ...... Duelos................................................................................................... Desprenderse de cosas y personas que murieron .............................. Saldar deudas o cuentas pendientes .................................................. &RQÁLFWRVHQODVUHODFLRQHVSHUVRQDOHV .............................................. Transporte a la infancia, paneo por la vida y experiencias “perinatales” ................................................................. ,GHQWLÀFDUVHFRQHOVXIULPLHQWRDMHQR'RORUWULVWH]D o enfermedades orgánicas.................................................................. Enfrentarse a sí mismo y a los propios miedos. Aceptarse. “Renacimiento”................................................................................... Visiones de “futuro” propias, de amigos o familiares ........................ Visiones sobre sentimientos de otros.................................................. El error del modelo experimental de esquizofrenia o psicosis............... Sujeto que construye experiencia versus sujeto como objeto de la percepción ........................................................................................ Tres casos de “autocuraciones”................................................................ Plasticidad neuronal ................................................................................ Revisión y precisiones sobre los efectos psicoterapéuticos de la ayahuasca ........................................................................................ Capítulo 5 Las otras realidades o “antípodas de la mente”............................ Mantis, jaguares, ovnis, templos, “mujer-planta”… ............................. Encuentro con un habitante de las antípodas mentales: la mantis ...... Mantis y ayahuasca............................................................................. La mantis en leyendas, mitos, arte y en la cultura pop .................... Jaguares en la ciudad.......................................................................... Ovnis en la selva.................................................................................. La mujer-planta: presencia femenina verde, o la imagen misma de la ayahuasca....................................................................................... 166 173 179 184 188 190 193 194 196 298 205 205 207 209 209 211 214 216 221 222 224 229 235 242 243 247 247 249 251 254 259 264 272 Paramecio o protoplasma hiperespacial dotado de conciencia .............. Serpientes, lagartijas, dragones, insectos............................................... Temas precolombinos u orientales: tramas, ornamentos y templos ..... Entendimiento profundo sobre aspectos últimos de la vida, Dios, el universo, la Tierra.................................................................. Coincidencias en el espacio semántico de las visiones........................... El DMTverso y los mundos imaginales… ¿la planta me habla? .............. Las visiones de los chamanes .................................................................. 277 279 295 288 291 297 302 Capítulo 6 Aspectos legales en torno a la ayahuasca....................................... 311 A modo de conclusión.......................................................................... 319 Apéndices 1. Efectos psicomotores, cognitivos y emocionales de la ayahuasca medidos en cien voluntarios de la Argentina mediante la Hallucinogen Rating Scale (HRS) Diego R. Viegas, Ariel Roldán y Fundación Mesa Verde........................ 329 2. Efectos a largo plazo del consumo ritual de ayahuasca en salud mental (síntesis) Josep Maria Fábregas.............................................................................. 353 3. Etnias que hacen uso ritual de ayahuasca y plantas aditivas que agregan al brebaje............................................................................. 357 4. Himnos de las iglesias ayahuasqueras de Brasil ............................... 363 Bibliografía ............................................................................................ 367 PREFACIO El grito de la Madre Cuando las barreras del racionalismo positivista y reduccionista amenazaban condenar toda esperanza de apertura a nuevos espacios para la modernidad, apareció desde el fondo de la selva amazónica el grito de la ayahuasca. La “enredadera del alma” ofrecía una posible respuesta a los enredos de un sujeto occidentalizado, “macdonalizado”, invitado luego de las barbaridades del siglo XXDXQDÀORVRItDSHVLPLVWD y autodestructiva de la existencia. Si Dios había muerto, el hombre no le iba a sobrevivir largo rato… En las décadas de 1950 y 1960, algunos atrevidos representantes del nec plus ultra de la sociedad occidental (como Timothy Leary y sus colegas de Harvard), destinados a constituir la nueva elite del “mejor de los mundos”, decidieron traicionar su fatal destino y codearse con unos indios analfabetos de la selva amazónica que fungían de curanderos. De esta manera descubrieron la ayahuasca y otras plantas psicoactivas sagradas en esas culturas. Volvieron deslumbrados de sus aventuras \FRQHVDHXIRULD\WHPHULGDGSURSLDVGHORVQHyÀWRVXQJLpQGRVHHOORV mismos profetas de tiempos venideros, anunciaron la revolución de la Nueva Era (New Age). Sin embargo, todavía marcados por el apresuraPLHQWR\ODREVHVLYDHÀFLHQFLDGHODPRGHUQLGDGSRUHOUHFKD]RDWRGD estructura de mediación sacerdotal entendida como limitación a su libertad individual, sucumbieron a la tendencia materialista y reduccioQLVWDTXHORVLPSUHJQDED$VtGHMDQGRGHODGRHOIROFORUHVXSHUÁXRGH la ritualidad ancestral, pregonaron un uso lúdico e indiscriminado de las moléculas psicoactivas. Esa arrogante profanación de la sacralidad generó la terrible debacle de las adicciones… y su contrapartida no menos nociva de una absurda “guerra a las drogas”. Es que el “grito de la Madre” muchas veces es escuchado como invitación a una regresión indiferenciada hacia los orígenes de la naturaleza, y en especial de la naturaleza humana, a semejanza de una suerte de incesto colectivo que invita a la dilución en el Todo… o la Nada. Esa llamada maternal parece más bien ser el eco de la llamada del Padre de [ 15 ] 16 Ayahuasca, medicina del alma los Vivientes, que empuja hacia la realización de nuestra vocación humana más profunda, o la más alta, que consiste a celebrar la Vida aquí y ahora, en el único lugar que nos corresponde a cada uno en la historia GHODKXPDQLGDG<HOORVLJQLÀFDDFHSWDUFDPLQDUSDXVDGDPHQWHKDFLD la individuación, la diferenciación paulatina, mediante la confrontación genuina, paciente y esforzada con las partes más oscuras de nuestra vida individual y colectiva. Los maestros guardianes de la tradición ancestral nos recuerdan que la forma es esencial en esta peregrinación, y que la estructura ritual no representa un mero adorno sugestivo sino la condición necesaria para no perderse en el camino. El hiato doloroso del individuo posmoderno tal vez se resuma en el dilema o descuartizamiento entre varias facetas de su “ser en el mundo” que no encuentran un espacio interno de integración, mientras usa cotidianamente tecnologías futuristas que no entiende, vive experiencias extrasensoriales o fenómenos paranormales sobre los cuales la ciencia RÀFLDOTXHGDPXGD/RVSULQFLSLRVGHODFLHQFLDHXFOLGLDQDQHZWRQLDQD que funge de nuevo mito fundador hasta alcanzar el estatus de religión con su propia inquisición, se revelan inadecuados para dar cuenta de numerosos fenómenos complejos, compatibles sin embargo con la física cuántica. La medicina alopática, tendencia hegemónica, se apoya en las reglas de la termodinámica del siglo XIX, actúa a nivel molecular R D OR PHMRU D QLYHO DWyPLFR \ ÀQJH LJQRUDU OD GLPHQVLyQ HQHUJpWLFD los descubrimientos de la relatividad y el nivel subatómico puesto en evidencia en la física o la biología. Así, tenemos a un sujeto partido de manera esquizofrénica entre un funcionamiento social asentado en fundamentos prerrelativistas y vivencias cotidianas e internas que apelan al pensamiento relativista. Dolorosa disociación. La psicología del caos, inspirada de la teoría del mismo nombre iniciada por el premio Nobel de química Ilya Prigogine, postula que el ser humano es comparable a un sistema informacional vivo que se activa con la acumulación de nuevos datos hasta saturarse y llegar a una crisis emergente, donde se presenta una bifurcación, sea hacia una reorganización neguentrópica, de donde surge un nuevo soplo de vida, o hacia una degeneración en una muerte entrópica. En este lugar de la bifurcación posible, el individuo se encuentra en la soledad de un espacio de deliberación interna donde ejerce su verdadera libertad. Y podemos asimilar la audacia del salto hacia la opción neguentrópica a un puro acto de fe. Parece que esta crisis emergente alcanza hoy dimensiones colectivas que condicionan un futuro esperanzador o una conducta suicida global. Es en este espacio donde convergen, en nuestros tiempos de globalización, individuos de todos los horizontes cuestionados por las con- Prefacio 17 tradicciones de la modernidad, procedentes de las canteras más formales de la ciencia o de religiones institucionalizadas. Personas con sufrimiento psíquico o físico, otras capturadas por comportamientos o FRQVXPRVDGLFWLYRVVXMHWRVGHVHQFDQWDGRVSRUODVÀORVRItDVPRGHUQDV herederos mestizados de las tradiciones ancestrales, artistas en busca de inspiración: todos debaten en este espacio de deliberación interna entre libertad auténtica y libertinaje, entre síntesis y sincretismo, entre unión diferenciada y fusión indiferenciada, entre vida y muerte, en pocas palabras. /D´0DGUHGHODVPDGUHVµïODD\DKXDVFD\VXVSODQWDVGLVFtSXORVï con su metalenguaje universal y transcultural, precisamente permite hablar coherentemente al oído de cada uno de los sujetos de esta torre GH%DEHOPRGHUQD\DFDGDXQRGLULJLUVHGHPDQHUDHVSHFtÀFD\VLQJXODU(QQXHVWUDpSRFDDQXQFLDGD\FDOLÀFDGDSRUORVSURIHWDVDQGLQRV como “tiempo de los chaka-runa” (hombres-puente), la ayahuasca asuPH HVD IXQFLyQ ´SRQWLÀFDOµ IUHQWH D ODV IXHU]DV FHQWUtSHWDV \ GLVRFLDGRUDVGHODPRGHUQLGDG&RKHUHQWHFRQORVGHVFXEULPLHQWRVFLHQWtÀFRV más avanzados y el advenimiento de una ciencia de la complejidad, con la esencia de las religiones y su necesaria reconexión con la dimensión mística, afín a las necesidades pragmáticas de la medicina y las exigencias de la bondad y del conocimiento, la ayahuasca responde a la DVSLUDFLyQ IXQGDPHQWDO \ VDOYtÀFD GHO VHU KXPDQR GH HQFRQWUDUVH D sí mismo en ese espacio de integración que tanta falta le hace hoy. Y basada en esa reconciliación con nuestra naturaleza humana, nuestras raíces culturales, nuestra herencia personal y colectiva, la biografía y el cuerpo que nos son propios, se va gestionando en su seno la formulación de un nuevo paradigma. Para una fecundación fructífera, esta era nueva deberá trascender los tanteos erráticos del New Age en sus inicios y, para ello, nutrirse humildemente de la sabiduría de la tradición: la Old Age, tanto en las raíces chamánicas de los pueblos primigenios como en la riqueza de la propia tradición occidental, esquivando las trampas nefastas tanto de la satanización de lo otro como de su idealización, incluyendo en tal “otro” también la misma ayahuasca. La presente obra permite recorrer esos múltiples caminos de la ayahuasca, desde el más tradicional e indígena hasta el más selecto del SHQVDPLHQWRFLHQWtÀFRRFFLGHQWDOGHORWHyULFRKDVWDORSUDJPiWLFR$Vt contribuye a la creación de aquel espacio de integración y al fomento de una esperanza para nuestro siglo. Jacques Mabit, Tarapoto, Perú, febrero de 2011 Introducción Nosotros no vivimos en ese tipo de sociedad (chamánica), de modo que cuando exploramos los efectos de esas plantas y tratamos de llamar la atención sobre ellas, lo hacemos por tratarse de un fenómeno. No sé qué podemos hacer con este fenómeno, pero tengo el presentimiento de que tiene un gran potencial. Mi predisposición mental ante el tema es simplemente exploratoria y baconiana: delinear los mapas y recolectar los hechos. Terence McKenna El que duda y no investiga se torna no sólo infeliz sino también injusto. Blaise Pascal …Enra aboi maton iora meäbo. Enra chorroböae, Magia botivi kapa aketana, Ja magia Ja ribi ona ioribanesshó, Ja uramoribi Unaio ri banesshó aki eara böae… (…Yo estoy desatando sus cuerpos estoy abriendo toda la magia poderosa, esta magia he aprendido, esta oración también he aprendido…) Canto del chamán shipibo-konibo don Antonio Muñoz Díaz La medicina del alma En la última década, la Argentina no ha quedado ajena al reciente fenómeno global de la expansión y difusión de una pócima de plantas amazónicas conocida por su nombre quechua “ayahuasca”. Aquel mágico y casi secreto brebaje que hasta hace unos cincuenta años sólo circulaba [ 19 ] 20 Ayahuasca, medicina del alma entre los pueblos originarios de la selva y sobre el que se hablaba sólo HQDOJXQDVSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDVHVSHFLDOL]DGDVKR\VHSRSXODUL]D en los medios de comunicación masivos, se multiplica en citas de redes VRFLDOHV\PLOHVGHVLWLRVZHEVHRIUHFHHQWDOOHUHVWHUDSpXWLFRVVHVLRQHV religiosas o excursiones turísticas, y provoca unos cuantos problemas administrativos, aduaneros y legales. Pero, ¿qué es esta ayahuasca que irrumpe en la cotidianidad urbana occidental con la fuerza que le otorgan nuestras propias carencias socioculturales? Se trata de una planta –más precisamente una liana– de la que resulta una infusión mediante la cocción prolongada de esa liana junto con las hojas de un arbusto, y en ocasiones otros vegetales adicionales. Esta bebida indígena es uno de los más poderosos enteógenos que se conocen. El vocablo “enteógeno” (del griego en-theos: “dios dentro de uno”) es un neologismo acuñado por los estudiosos Carl Ruck, Robert Gordon Wasson y Jonathan Ott (Ruck et al., 1979), para desechar antiguos términos inadecuados, y UHÀHUHFRQWRGDSURSLHGDGDODVVXVWDQFLDVYHJHWDOHVXWLOL]DGDVGHVGH la prehistoria en contextos rituales chamánicos, religiosos, proféticos o reverentes, que según las tradiciones arcaicas promueven estados beaWtÀFRV\GHLQVSLUDFLyQRWRUJDGRVSRUORVHVStULWXVRGLRVHV1RVHWUDWD entonces de un “alucinógeno” ni de un “psicodélico”, expresiones que conllevan una connotación de patología, enfermedad mental o escapismo. Por el contrario, para los nativos amazónicos, su “planta maestra” otorga sanidad, remedio, fortaleza espiritual y confrontación profunda con los abismos psicológicos. Lejos de facilitar “ilusiones”, ayuda a percibir la realidad tal cual es. Para la cosmovisión de estos pueblos selváticos, es la entidad natural (y sobrenatural) que enseña, permite a los médicos aborígenes hacer diagnósticos, tratar dolencias o adivinar. Si hemos de seguir “el punto de vista del nativo” (“la descripción emic”, como dicen los antropólogos), no hay dudas de que para los miembros de las sociedades originarias la ayahuasca es una medicina, si bien el VLJQLÀFDGRTXHHOORVGDQDHVDQRFLyQHVPiVSURIXQGRTXHORVDOFDQFHV somáticos y mecanicistas habituales en nuestra cultura occidental. Es una Medicina con mayúsculas, porque sana antes que nada al alma y provee las herramientas para contactar con los espíritus y las esencias ocultas de la naturaleza. La ayahuasca tiene una capacidad extraordinaria para colocarnos en una dimensión de conciencia donde el presente se vuelve cristalino y el pasado se recuerda e integra con intensidad, despejando el camino a seguir y actualizando así la antigua máxima que sobresalía en el templo de Apolo en Delfos: “Conócete a ti mismo”. Concretamente, la bebida suscita un estado ampliado de conciencia durante el cual pueden emerger contenidos emocionales de carácter Introducción 21 ELRJUiÀFRPDQLIHVWDUVHLPiJHQHVWUDQVSHUVRQDOHV\WUDQVFXOWXUDOHVR lograrse la sensación de conciencia expandida o unidad con el universo. El milenario compuesto reproduce exactamente lo que nos ocurre todas las noches al dormir. Así como la sustancia bioquímica conocida como dimetiltripamina (DMT, segregada naturalmente por nuestro cerebro) se SRQHHQMXHJRDOÀQDOGHFDGDGtDFRDG\XYDQGRHOPHFDQLVPRGHOVXHño, de la misma manera la DMT que se encuentra en la ayahuasca produce a quien la ingiere una especie de sueño consciente. Si el sueño es la llave al inconsciente, como postulara la terapia de Freud a comienzos del siglo XX, el “sueño despierto” provocado por la medicina amazónica es también el acceso a los depósitos reprimidos no conscientes, donde HOH[SHULPHQWDGRU REWLHQHXQDSHUFHSFLyQSURIXQGDGH VXVFRQÁLFWRV A ello se suman algunos efectos propiamente farmacológicos de la sustancia, como su potencial antidepresivo, que sigue siendo investigado. La notoriedad que esta medicina del alma ha alcanzado en los últiPRVDxRVWDQWRHQQXHVWURSDtVFRPRHQJUDQSDUWHGHOPXQGRMXVWLÀcaba la aparición de una obra como ésta, en la que pretendemos abordar su botánica, química, geografía, etnografía, historia, psicología, psiquiatría y aspectos jurídicos, además de contribuir al mejor conocimiento de sus derivaciones a través de estadísticas propias y los testimonios de voluntarios argentinos que describieron tanto sus efectos terapéuticos como sus secuelas más allá de la conciencia del ego y de la propia cultura, en travesías psicológicas numinosas de contenidos cósmicos, genealógicos, colectivos o ajenos. Nuestro encuentro con la ayahuasca &RQ HO ÀQ GH SURPRYHU UHVSHWDU YDORUDU \ SURWHJHU HO VDEHU DQcestral de la medicina tradicional como elemento de transformación, evolución y cambio, este libro surge de los trabajos realizados por la Fundación Mesa Verde (FMV), proyecto grupal comprometido con la inYHVWLJDFLyQ FLHQWtÀFD HO HVWXGLR \ OD GLIXVLyQ GH ODV UHODFLRQHV HQWUH sociedad, cultura, realidad y conciencia, en el marco de los lineamientos sociales, culturales y de salud de los distintos pueblos indios de nuestra América Latina. Integrada por profesionales de ciencias sociales y de salud, desde sus inicios la Fundación ha llevado a cabo actividades de análisis y difusión mediante tres programas de investigación: “Aleph”, basado en estudios sobre mitos contemporáneos y fenómenos culturales del nuevo milenio en relación con el folclore ancestral y su posible proyección futura; “Abya-Yala”, dedicado a conocimientos que arrojan luz sobre los actuales problemas ecológicos y de destrucción acelerada de la 22 Ayahuasca, medicina del alma biodiversidad, y “Archaic”, el programa más directamente relacionado con la ayahuasca y esta obra, por cuanto se propone abarcar un terreno limítrofe entre lo establecido y lo por establecer, una zona con muchos JULVHVTXHSRFRDSRFRHPSLH]DDVHUFODULÀFDGDFX\RVWHPDVFHQWUDOHV son la etnobotánica, los enteógenos, el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, así como la antigua sabiduría aborigen y su relación con los estados no ordinarios de conciencia, su potencial reestructurador del psiquismo y la salud humanas, entre otras técnicas de espiritualidad, ampliación de conciencia y psicología autóctonas heredadas por milenios. Este último programa, surgido tras haber establecido contacto en 1996 con la desaparecida entidad AMETRA-Ucayali (aplicación de medicina tradicional) de la comunidad shipibo-konibo (hoy devenida Centro Shipibo-Konibo) con sede en Yarinacocha (región amazónica del Perú), nos permitió tomar contacto con distintas etnias indígenas interesadas en difundir su cultura y conocimientos en un marco de acuerdos de intercambio y cooperación, fundamentalmente en cuanto a sus técnicas medicinales, abordajes psicológicos y aun su cosmogonía. En esta H[SHULHQFLDWUDEDMDPRVSDUDXQUHFRQRFLPLHQWRGHOHVWXGLRFLHQWtÀFRGH las propiedades terapéuticas de la medicina tradicional amazónica, en especial el uso tradicional de la bebida ritual ayahuasca y sus posibilidades psicoterapéuticas en la cultura occidental. Una investigación de tan amplios alcances, si bien vinculada al terreno de las emociones y los arquetipos, la psicología y sus ramas analítica y transpersonal, no podía omitir la asistencia de los métodos etnográÀFRV \ VRFLRDQWURSROyJLFRV GDGR TXH VHJ~Q HYLGHQFLDV GH OD DUTXHRORgía la sustancia medicinal elegida como objeto de estudio ha sido usada por más de setenta pueblos y etnias de la Amazonia desde hace por lo menos cuatro milenios. Concretamente, la documentación arqueológica más antigua asociada a la ayahuasca data del año 3000 a.C., en la cultura Valdivia de Ecuador (3500-1800 a.C.). Como para la preparación de esta bebida es necesaria una cocción de larga duración, se ha evaluado el límite inferior del origen de su uso al inicio de la producción cerámicoalfarera, una conquista americana típica del período Protoneolítico con Cerámica y especialmente el Formativo (Schobinger, 1988: 15-24). De las PDQXIDFWXUDVGHHVWDFXOWXUDVHKDQHQFRQWUDGRQXPHURVDVÀJXUDVDQtropomorfas bicéfalas, una característica distintiva del efecto de plantas enteógenas que inducen el fenómeno psíquico del dialogismo, fase en la cual el individuo desdobla su personalidad, generándose en él una doble conciencia dialógica (según postula Josep María Fericgla, 1994b, 1997). La evidencia arqueológica señala asimismo una asociación entre el uso de la ayahuasca y el erotismo, como en los vasos de terracota plasmados Introducción 23 D PRGR GH ÀJXUDV KXPDQDV TXH EHEHQ R WLHQHQ HQ XQD PDQR XQ UHFLpiente con ayahuasca y con la otra mano se masturban (Samorini, 2001; Andritzky, 1989; Naranjo, 1986, 1995). Fuera de las difíciles pruebas arqueológicas en un medio ambiente como la selva, a través de los diversos mitos orales de origen del yagé o ayahuasca –que se entrelazan con los remotos orígenes paleoindios de estos pueblos amazónicos– se supone también un profundo empleo y consumo prehistórico de la sustancia, aunque ORVDXWRUHVGLÀHUDQ\QDGLHSXHGDGHÀQLUXQDFURQRORJtDFHUWHUD(QWDO sentido nos basta saber que existe un milenario uso de esta sustancia en el chamanismo y la medicina tradicional de casi todas las culturas que tuvieron su desarrollo desde el noroeste de Colombia hasta la tierra baja del sur de Bolivia, al este hasta la zona del Orinoco y el interior del Amazonas brasileño, como los tukanos del Vaupés, los kofanes, ingas y sionas del Putumayo (Amazonia colombiana), los kashinahuas, amahuacas, asháninkas y shipibos-konibos del Ucayali (Amazonia peruana), ORV VKXDUV $PD]RQLD HFXDWRULDQD ORV ZDNXHQDL IURQWHUD DPD]yQLFD Venezuela-Brasil), etcétera. Puestos a explorar este milenario uso, naturalmente acompañado de un profundo conocimiento asociado, un know how cuya herencia ancestral va pasando oralmente de generación en generación entre los chamanes amazónicos, un primer viaje de uno de los miembros de la institución a las zonas de Pucallpa, Yarinacocha y San Francisco, en el Perú oriental, permitió aquel contacto con la Asociación AMETRA-UcayaOLHQWLGDGVLQÀQHVGHOXFURHQVXPRPHQWRÀQDQFLDGDSRUHOJRELHUQR sueco, cuyo principal objetivo era el rescate, a través de los chamanes existentes en la zona, del conocimiento referido y su puesta en servicio para la atención primaria de la salud en poblaciones alejadas del río 8FD\DOLGRQGHQRVHWHQtDDFFHVRRELHQVHWHQtDXQDFFHVRGHÀFLHQWHD la medicina y farmacopea occidental. Conocimos por intermedio de esta asociación a don Antonio Muñoz 'tD] ÀJXUDV\ GHSXUDHWQLDVKLSLERNRQLER IDPLOLDHWQROLQJtVtica SDQR ELOLQJHGLVFtSXORGHXQWtRDEXHORSHUWHQHFLHQWHDODFODVH de chamanes superiores llamada müeraia, quien accedió gustosamente DOHPSOHRGHODVWpFQLFDVHWQRJUiÀFDV/DVPLVPDVVHUHDOL]DURQHQRFKR viajes sucesivos (1999, 2000, 2003, 2005, 2007, 2008 2010 y 2011). Luego de una exhaustiva revisión de material teórico en torno al amplísimo tema del chamanismo, a través de sus más ilustres especialistas (Mircea Eliade, Herbert Baldus, Piers Vitebsky, Michel Perrin, Mario CalifaQR$QDWLOGH,GR\DJD0ROLQD-XDQ6FKRELQJHUïTXLHQIXHGHVGH hasta su muerte miembro honorario de )09ï, Alfred Métraux, Jeremy 1DUE\0LKiO\+RSSiO3HWHU7)XUVW+ROJHU.DOZHLW5REHUW*RUGRQ Wasson, Stanley Krippner, entre otros), recogimos todos los anteceden- 24 Ayahuasca, medicina del alma tes clásicos disponibles de trabajos de campo efectuados en diferentes poblaciones ayahuasqueras: William Torres C. (sikuamis), Pedro Fernandes Leite da Luz (hupda-makús), Julio César Melatti (marubos), Gerhard Baer (matsigenkas), Jean-Pierre Chaumeil (yaguas), Kenneth Kensinger y Elsje María Lagrou (kashinahuas), Gerald Weiss y Jeremy Narby (asháninkas), Janet Siskind (amahuacas), Carlos Junquera (haUDNPEHW 3HWHU*RZ SLURV *UDKDP7RZQVOH\ \DPLQDKXDV 0LFKDHO Harner, Elke Mader y Josep Fericgla (shuars), Marlene Dobkin de Ríos (mestizos de Iquitos), Gerardo Reichel-Dolmatoff (tukanos y desanas), Stephen Hugh-Jones (barasanas), Irving Goldman (kubeos), Mario Califano (kofanes), Michael Taussig (ingas), William Vickers y Jean LangGRQ VLRQDV 0LJXHOGHOD4XDGUD6DOFHGR ZDLNDQDVR\XUXWtV +RUDFLR Guerrero (kamsás), María Susana Cipoletti (secoyas), Fernando Pagés Larraya (ese’ejja), incluso los afamados clásicos de Manuel Villavicencio, Richard Spruce y Richard Evans Schultes (záparos, tukanos y demás grupos étnicos), entre otros. Asimismo, consultamos antecedentes GHWUDEDMRVGHFDPSRHVSHFtÀFRVVREUHHOFKDPDQLVPRGHODFXOWXUDVKLpibo-konibo, como los de Luis Eduardo Luna, Angelika Gebhart-Sayer, Clara Cárdenas Timoteo y Guillermo Arévalo, entre otros. En la misma dirección, trabamos amistad en Perú con Jacques 7RXUQRQItVLFRTXtPLFR\DQWURSyORJRIUDQFpVïLQYHVWLJDGRUGHO&HQWUR 1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLRQHV&LHQWtÀFDV CNRS) de la Universidad de PaUtVïGHVGHKDFHPiVGHYHLQWLFLQFRDxRVHVWXGLRVRGHODFXOWXUDVKLSLER konibo, quien nos brindó acceso a sus valiosos trabajos, así como con Anders Hansson, etnobotánico sueco con más de treinta años de residencia en la zona de Yarinacocha, Perú. Además, pudimos efectuar una recolección de importantes datos mediante diálogos con el chamán PHVWL]R YHJHWDOLVWD 3DEOR$PDULQJR IDPRVRSRUUHÁHMDU en sus pinturas artísticas sus propias experiencias visionarias y coautor junto a Luis Eduardo Luna de la obra Ayahuasca visions. Por lo demás, nos enriqueció en 2009 la participación como ponentes del Primer Encuentro sobre Medicinas Tradicionales, Interculturalidad y Salud Mental en Tarapoto, Perú, donde conocimos in situ el trabajo del médico francés Jacques Mabit en la clínica de recuperación de adicWRV 7DNLZDVL FRQ HO XVR GH D\DKXDVFD SODQWDV SXUJDQWHV GHVLQWR[Lcantes, y las técnicas chamánicas indígenas de esta región de la Selva Alta, tanto como las ponencias de otros colegas eméritos de la talla de Germán Zuluaga (Centro de Estudios Médicos Interculturales, CEMI, Colombia), Josep María Fábregas (Instituto de Etnopsicología Amazónica Aplicada, IDEAA, España), Benny Shanon (Universidad Hebraica GH-HUXVDOpQ )HUQDQGR0HQGLYH /DERUDWRULR7DNLZDVL3HU~ (VWKHU Jean Langdon (Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil), Ricar- Introducción 25 GR 'tD] 0D\RUJD &RORPELD (GZDUG 0DF 5DH 8QLYHUVLGDG )HGHUDO de Bahía, Brasil), Bia Labate (Unicamp, San Pablo, Brasil), entre otros. Asimismo, en 2011 durante el Encuentro “Ayahuasca e o Tratamiento da Dependencia” en la Universidad de San Pablo (Brasil) disertamos, debatimos, aprendimos y lanzamos líneas de labor conjunta con estudiosos del área, entre ellos Marcelo Mercante (antropólogo, USP), Rosa *LRYH PpGLFD 7DNLZDVL :LOVRQ *RQ]DJD SVLTXLDWUD \ +HQULTXH Carneiro (historiador). Paralelamente a la recolección de antecedentes y material teórico, efectuamos diversas entrevistas de varias horas de duración a nuestro SULQFLSDOLQIRUPDQWH$QWRQLR0XxR]'tD]DFHUFDGHVXRÀFLRWUDGLFLRnal, sus concepciones de enfermedad-curación, sus visiones, el modo HQ TXH FRQWUROD \ XWLOL]D OD D\DKXDVFD VXV ÀQHV HWF $O UHJLVWUR DXGLRYLVXDOGHHVWDVHQWUHYLVWDVVXPDPRVODÀOPDFLyQGHWDOODGDGHXQD FHUHPRQLD GH VDQDFLyQ WUDGLFLRQDO RÀFLDGD SRU pO HQ SOHQD RVFXULGDG gracias a la tecnología “0-lux”, que permitió una observación imposible de lograr mediante los métodos ordinarios en antropología. Otro orgullo para nuestra Fundación es haber sido los primeros en la larga historia de las grabaciones de cantos chamánicos en diversas partes del mundo (Viegas, 2005) en concretar un almacenamiento completamente digital y en CD de tres icaros (cantos chamánicos) shipibos, con su correspondiente traducción al castellano. También realizamos observaciones generales de la vida de estas poblaciones en las localidades de Pucallpa, Yarinacocha, San Francisco, Santa Clara, Tiruntán, Pahoyán, Contamana, Puerto Nuevo, Tarapoto y Lamas (Amazonia peruana), y posteriormente Macas y poblados cercanos (Amazonia ecuatoriana, junto a Susana Fava) y Cruzeiro do Sul (Acre, Amazonia brasileña, junto a Ariel Roldán). De las entrevistas y observaciones, fueron desprendiéndose ejes temáticos que al ser cruzados con conceptos provenientes de los antecedentes y material teórico arrojaron como resultado un cuerpo de hipótesis articuladoras y conclusiones que continúan en revisión y análisis. El sistema “médico” o de intervención directa en lo sociopsicosomático de los shipibo-konibo del Ucayali representa, por supuesto sobre la base de su particular cosmovisión del mundo y de la realidad, una complicadísima suma de saberes que incluye el sama-cushi o dieta, indispensable en la iniciación del futuro chamán, y en otros momentos precisos, su formación, su paulatino control del estado visionario, la distinción de las diversas clases de nishi öni (ayahuasca), sus aditivos y preparación, el conocimiento de todas las demás plantas medicinales con sus correspondientes simbolismos o teofanías, uso de icaros, así como otras herramientas para la sanación de enfermedades propias de su cultura: 26 Ayahuasca, medicina del alma aplicación de medicina herbolaria, saberes de “huesero” (traumatólogo nativo), conocimiento de sucesos que presuntamente ocurren en la lejanía y otras informaciones importantes para la sociedad que no pueden obtenerse de un modo convencional (adivinación y clarividencia, búsqueda de objetos perdidos). Estudios centrados en el aspecto emocional (timopsique) y registros propios Al analizar los efectos de la ayahuasca sobre los estados de conciencia hay que tener presente que toda investigación de los efectos que un fármaco o sustancia provoca sobre el sistema nervioso central puede UHDOL]DUVHHQWUHVQLYHOHVHOHVWULFWDPHQWHELRTXtPLFRHOÀVLROyJLFR\ el psicológico. En el primer nivel se realizan estudios sobre los productos del metabolismo de la sustancia, tanto en sangre como en orina y RWURVÁXLGRVFRUSRUDOHV([LVWHQWpFQLFDVPiVFRPSOHMDVGHQRPLQDGDV de neuroimagen PET (tomografía de emisión de positrones), SPET (tomografía de emisión de fotones simples) o RMNF (resonancia magnética nuclear funcional), las que además de ofrecer una imagen morfológica y estática del sistema nervioso central permiten conocer cuál es su estado biológico dinámico. Los altísimos costos para acceder a estas técnicas nos han hecho avanzar por el momento en los otros dos niveles; y si bien nos contactamos con algunas entidades que cuentan con los aparatos necesarios para realizarlas, esperamos la colaboración de potenciales lectores con acceso a las mismas. El segundo nivel de investigación contempla el registro de la actividad eléctrica neuronal. Como sabemos, la permeabilidad de la membrana al intercambiar iones produce cambios en los potenciales eléctricos transmembrana; hoy en día es imposible detectar en el ser humano los cambios individuales en cada neurona, pero sí es factible registrar la actividad eléctrica global a través del cuero cabelludo mediante electroencefalograma. El registro del electroencefalograma (EEG) sometido DWUDWDPLHQWRVPDWHPiWLFRVSHUPLWHGHWHUPLQDUXQDVHULHÀQDOGHYDriables (alfa, delta, beta o theta). Se trata de frecuencias dominantes que varían de acuerdo con el fármaco o la sustancia utilizada. La utilidad de estas mediciones ha permitido estimar la dosis efectiva mínima, así como inicio, pico y duración de un efecto. En nuestro caso particular, contamos con un EEG propio cuyas pruebas aún no permiten presentar conclusiones publicables. Finalmente, en el nivel psicológico entramos en un terreno por demás complejo, propio únicamente de los seres humanos: la dimensión Introducción 27 de lo subjetivo. Para que una sustancia pueda ser catalogada de psicofármaco –o de neuropsicomolécula, término de última generación HQ SVLTXLDWUtD ELROyJLFDï IRU]RVDPHQWH GHEH DFWXDU HQ HO WHUUHQR GH lo psicológico, es decir, debe producir cambios a nivel conductual. Que SURGX]FDPRGLÀFDFLRQHVELRTXtPLFDVRQHXURÀVLROyJLFDVQREDVWDSDUD determinar que produce cambios en la conducta humana; es por ello que debe evaluarse su acción en este nivel. Esta evaluación puede hacerse en dos partes: 1) en la noopsique, es decir todo aquello que se relaciona con el procesamiento de la actividad psicomotriz realizada a través de distintas pruebas, o 2) en la timopsique, que tiene que ver con todo lo emocional. Esta última evaluación se hace a partir de escalas que tienen sumo valor en la clínica psiquiátrica, por ejemplo la de depresión de Hamilton (heteroadministrada, entrevista observacional), la de Montgomery-Asberg (heteroadministrada, entrevista) y la escala de ansiedad como la de Taylor o Zung, de riesgo suicida, entre otras. (VSUHFLVDPHQWHHQHVWHSXQWRGRQGHÀMDPRVQXHVWURHVWXGLRSDUD lo cual utilizamos la Hallucinogen Rating Scale (HRS), o escala de evaluación de los efectos subjetivos de los alucinógenos, desarrollada por Rick Strassman, psiquiatra de la Universidad de Nuevo México. Esta escala contiene cien preguntas agrupadas en seis factores clínicos: cognición, volición, somatoestesia, intensidad, percepción y afecto; fue utilizada por Strassman para su investigación sobre los efectos de la DMT, y también por Jordi Riba y Manuel Barbanoj, del hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, en un trabajo sobre la ayahuasca con dieciocho voluntarios (al respecto, véase el Apéndice 1). A esta escala sumamos una propia que contempla algunos datos más subjetivos sobre la experiencia vivida, además de parámetros del ambiente, del estado previo a la ingesta y factores como variación de la presión arterial durante la experiencia. Tenemos a la fecha cien protocolos de investigación completos, sin contar los registros o diarios personales de nuestras propias experiencias, en las que trabajamos durante los últimos quince años. Debe aclararse que miles de voluntarios efectuaron una o más sesiones facilitadas por la FMV en ese mismo período (particularmente desde 2003), pero la gran mayoría declinaba llenar ODVÀFKDVUHTXHULGDVDOJRFRPSUHQVLEOHWHQLHQGRHQFXHQWDODLQHIDELlidad de las vivencias obtenidas en estados ampliados de conciencia y la no obligatoriedad de su redacción, por lo cual llegar a los cien protocolos fue un logro y un esfuerzo importante. Cuando hablamos de registros propios estamos haciendo referencia a la primera etapa de nuestro trabajo, realizada entre octubre de 1996 y mediados de 1999. Se constituyó entonces un grupo de doce personas: dos psiquiatras, tres psicólogos, dos estudiantes de psicología, un estu- 28 Ayahuasca, medicina del alma diante de medicina, una médica clínica, un estudiante de historia, un abogado estudiante de antropología y un empleado administrativo. Entre octubre de 1996 y mediados de 1998 se realizaron experiencias con ayahuasca –traída de la selva amazónica peruana por un integrante del grupo– cada quince días. Generalmente participaban de la ingesta entre siete y ocho personas, habiendo en la mayoría de los casos uno o dos sujetos que no consumían la infusión y, en algunos casos, una psicóloga FOtQLFD TXH RÀFLDED GH REVHUYDGRUD (O SURPHGLR GH D\DKXDVFD LQJHULGRHUDGHPOSRUSHUVRQD/DVH[SHULHQFLDVVHKDFtDQORVÀQHVGH semana, generalmente viernes o sábado por la noche. El día posterior a la ingesta, en primer lugar se grababa en video o audio las vivencias individuales; posteriormente se trabajaba en grupo lo vivido y se contiQXDEDFRQORPLVPRHOÀQGHVHPDQDVLJXLHQWH Cabe destacar que todos los profesionales en salud mental teníamos vasta experiencia clínica y de trabajo en terapia de grupos, por lo que se aprovechaba al máximo el material resultante de las sesiones. Cada uno de los participantes del grupo llegó a cumplimentar entre 25 y 35 sesiones de ayahuasca a lo largo de los aproximadamente dieciocho meses. El material resultante en cuanto a vivencias individuales, dosis promedio, efectos y duración de las mismas, condiciones del consumo, estados emocionales antes, durante y después de las sesiones, entre otros aspectos, fue continuamente retrabajado y supervisado, lo que nos permitió ajustar los parámetros necesarios para la confección GH XQD SODQLOOD GH UHJLVWUR TXH SXVLPRV HQ PDUFKD D ÀQHV GH Luego, entre 1998 y 1999, las sesiones fueron espaciándose y se trabajó fundamentalmente a nivel teórico. Muchos de los resultados de estas experiencias, que coinciden con trabajos realizados en otras partes del mundo, nos permitieron aprender sobre características propias de la sustancia y cómo manejar algunos de los estados que produce; tener en cuenta sus riesgos, forma de consumo, la importancia del ayuno como lo dictan las técnicas indígenas, dietas previas, etcétera. Este profundo trabajo de grupo motivó que aparecieran diferencias en cuanto a objetivos, plazos, ideas y otras cuestiones, lo que produjo el recambio de algunos de los integrantes, que si bien continuaron trabajando en este tema y compartiendo algunos criterios, se alejaron de la LQVWLWXFLyQ&RQMXQWDPHQWHFRQHVWHUHFDPELRVHÀMDURQPiVFODUDPHQWH los objetivos y las metas de la FMV en torno a los tres programas ya descriptos, abriéndose nuevos ejes temáticos que concluyeron con nuevos viajes a la selva, intercambio de experiencias con otros grupos de trabajo, los ya mencionados contactos a nivel internacional y nuevos encuentros con los auténticos sabios de la ayahuasca: los unaia (chamanes) Antonio Muñoz Díaz, Asencia Sánchez Canayo y su hijo Wilder (shipibos de Introducción 29 Perú), el uwishín FKDPiQ -XOLR7LZLUDP7DLVK VKXDUGH(FXDGRU \ORV payés FKDPDQHV )UDQFLVFD\VXKLMR7XFKDZD VKDZDQDZDVGH%UDVLO sin dejar de considerar a su vez la sabiduría más cercana del sanador espiritual Aguarapire Seacandirú (tupí-guaraní del noroeste argentino, gran conocedor de todas las plantas maestras de América del Sur, incluido el cipó –la liana de la ayahuasca– con el que se relacionaron también sus ancestros provenientes del Mato Grosso).1 Se pudo generar entonces mayor control de los protocolos utilizados, así como también una más FRPSOHWDUHFROHFFLyQGHGDWRVWDQWRGHH[SHULHQFLDVFRPRHWQRJUiÀFRV Se complementaba así el nombre de la Fundación Mesa Verde con cuatro conceptos que hacían las veces de subtítulo: “Sociedad, cultura, realidad y conciencia”. Tal como ya hemos dicho, este proceso dio como resultado un cuerpo de hipótesis y conclusiones que están en permanente revisión y estudio. En estos aspectos clínicos basamos las dos primeras etapas del trabajo; nuestra intención ahora es profundizar lo biológico-bioquímico, lo HOHFWURÀVLROyJLFR \ WRGRV ORV GDWRV HWQRJUiÀFRV TXH VH SXHGDQ REWHQHU &DEHDFODUDUTXHHVWDDXWRH[SHULPHQWDFLyQHQJUXSRHQQDGDGLÀHUHGH las realizadas en la década de 1960 cuando estas sustancias (enteogénicas) despertaban un interés genuino en el campo psiquiátrico en una serie de líneas de investigación tanto básicas como clínicas y terapéuticas. Todo 1.Al respecto cabe acotar que la etnología clásica conoce poco y nada del ancestral uso tupíguaraní de la ayahuasca en el noroeste argentino. Los grupos “chiriguanos” que llegan a la zona en el siglo XV –según nuestro amigo e informante Aguarapire– hicieron un empleo continuo de esta poderosa liana hasta la década de 1980, como objeto mágico-simbólico de unidad en las costuras de las cañas de las viviendas tradicionales, en el bordado de las hamacas terapéuticas y como encantamiento amoroso en infusiones junto al tabaco. El brebaje se disponía sólo en ritos muy secretos entre ypayés (chamanes), iniciación de un discípulo o cuando un paciente tenía una conexión espiritual con la liana. De hecho en Colombia y Ecuador se denomina a la ayahuasca yagé, vocablo tupí-guaraní que VLJQLÀFD´H[SUHVLyQµ´H[SUHVHPRVµR´PDQLIHVWHPRVQXHVWUDH[LVWHQFLDµ\HQ%UDVLOVXHOH llamarse a la liana cipó, que proviene del vocablo guaraní yhjypóTXHVLJQLÀFD´HVHQFLD del poder de la mano de la abuela”. Esther Jean Langdon, en su conferencia “Encontros HQWUH RV JXDUDQL H D\DKXDVFD XP HVWXGR GH FDVRµ 7DUDSRWR UHÀHUH TXH HQ OD aldea guaraní Aguas Claras del estado de Santa Catarina, al sur de Brasil, un equipo de funcionarios de salud estatales, miembros de un grupo neochamánico internacional y referentes del culto Santo Daime introdujeron la ayahuasca para reducir el consumo abusivo de alcohol. Líderes comunitarios adoptaron la sustancia como propia asegurando que “siempre había formado parte de su cultura y tradición”. Para la mayoría de los etnógrafos, se trataría de una estrategia de adaptación y renacimiento, pero nosotros tomamos seriamente las palabras de estos indígenas brasileños, considerando que esta entusiasta incorporación deriva de un auténtico “recuerdo transpersonal”, una verdadera “memoria ancestral” brindada por el yagé. 30 Ayahuasca, medicina del alma ello se vio lamentablemente interrumpido cuando se alzaron algunas barreras legales de matiz sociopolítico. De hecho, en el campo clínico se advierte una notable “sequía” de trabajos de experimentación en los últimos treinta años; sólo algunas publicaciones de David Young (1974) y Richard Yensen (1985) siguieron llamando la atención de los especialistas. En los años 90, este estado de cosas cambió un poco y aparecieron en numerosas universidades varias investigaciones, principalmente en Estados Unidos y Suiza. Los trabajos experimentales con sustancias YLVLRQDULDVRDPSOLÀFDGRUDVGHODFRQFLHQFLD PDOOODPDGRV´DOXFLQyJHnos”) consideradas desde tres puntos de vista: como psicomiméticos (inductores de una psicosis modelo o experimental), como psicolíticos (que alteran la relación entre el consciente y el inconsciente, creando así un estado útil para la psicoterapia) o como psicodélicos (que facilitan experiencias cumbres y místicas cuando se administran en dosis y sitios adecuados, induciendo cambios profundos, duraderos y positivos en la personalidad),2 nos abren un panorama alentador en el conocimiento de los estados psicopatológicos y de la psique profunda del hombre. Las opiniones acerca de la validez de la autoexperimentación han suscitado controversias, y su debate aún no termina. Lo cierto es que la historia de la psiquiatría está plagada de descripciones de aquellos que pasaron por experiencias de este tipo. Por ejemplo, el psiquiatra canadiense Humphrey Osmond opinaba en 1957: “Cuando se trabaja en psicosis experimentales, habríamos de empezar siempre por nosotros mismos. ¿Cómo podríamos llegar a comprender el testimonio de otro, sin el cual se corre el riesgo de reducir el valor de esta experiencia?”. Hace unos años, durante un congreso de psiquiatría realizado en la ciudad de Mar del Plata, asimismo, un colega exponía al público que todos aquellos que medicamos con haloperidol deberíamos probarlo alguna vez para saber lo que le ocasiona al paciente. Se trata de posiciones quizá extremas, con las que se podrá acordar o no, pero lo cierto es que a los que emprendimos esta investigación allá por 1996, lo que aprendimos y experimentamos nos sirvió de mucho no sólo en nuestra práctica clínica sino también en la faz personal. Lejos GHHVWDUWHUPLQDGRSXHVHOWUDEDMRUHFLpQHPSLH]DVLHVFLHQWtÀFRR VHXGRFLHQWtÀFRTXHGDUiDFULWHULRGHDTXHOTXHTXLHUDMX]JDUORSHUR hay que tener en cuenta en primer lugar que lo que hicimos y estamos haciendo no es muy distinto de las investigaciones pioneras con estas sustancias y, por otro lado, como hecho fundamental, antes de opinar (VWD DÀUPDFLyQ GH <HQVHQ SXHGH DSOLFDUVH D FRPSXHVWRV QDWXUDOHV FRPR OD ayahuasca. Introducción 31 acerca de un tema hay que informarse y tener muy presente desde qué supuestos se lo hace. Hasta aquí lo que podemos anticipar en cuanto a la parte netamente clínica de la ayahuasca. Los otros aspectos que nos interesan, por un lado el netamente antropológico y cultural, y por el otro algunos hechos bioquíPLFRVSURSLRVGHOFRPSXHVWRTXHGDQUHÁHMDGRVORPiVH[KDXVWLYDPHQWH posible en los seis capítulos de este libro: “Botánica y bioquímica de la ayahuasca”, “Etnografías y crónicas”, “Iglesias neoayahuasqueras en BraVLOµ ´([SHULHQFLDV GH FRQWHQLGR DXWRELRJUiÀFR \ UHVROXFLyQ GH FRQÁLFWRV emocionales”, “Las otras realidades o «antípodas de la mente»” y “Aspectos legales en torno a la ayahuasca”. El último apartado, “A modo de concluVLyQµUH~QHXQDVHULHGHUHÁH[LRQHVVREUHHOIHQyPHQRGHODD\DKXDVFDHQ la Argentina y algunas consecuencias de carácter epistemológico. Importancia de la ayahuasca para las ciencias humanas y de la salud La ayahuasca, a diferencia de otros compuestos psicoactivos encontrados en la naturaleza, es una mixtura de varios compuestos psicoactivos que terminan constituyendo un brebaje color ocre y olor a veces nauseabundo. Su psicoactividad y los otros efectos que produce no hay que buscarlos únicamente en las características propias de las sustancias que lo componen, sino en cómo opera en su totalidad (“el todo es más que la suma de las partes”). Este rasgo particular lo hace un compuesto único dentro de los llamados enteógenos; y no consideramos arriesgado proclamar que estamos ante el primer compuesto que puede actuar de manera psicoterapéutica, movilizando contenidos inconscientes, como veremos, y también actuar a nivel psicofarmacológico, ya que las sustancias que lo componen tienen actividad similar a algunas drogas de utilidad actual en psiquiatría. Por ello, un poco en broma, decimos habitualmente en nuestras conferencias que el té de ayahuasca “contiene un psicólogo y un psiquiatra chiquitos”. “Ayahuasca” es una palabra quechua (lengua franca hablada en el mundo andino y en buena parte de la Amazonia occidental) que sigQLÀFD´OLDQDRVRJDGHOPXHUWRµ R´GHORVHVStULWXVµ &RPRRFXUUHFRQ un 25% de todas las drogas farmacéuticas hechas a base de vegetales tropicales, la mixtura de ayahuasca es también un descubrimiento o creación de los indígenas amazónicos y un enigma etnobotánico hasta la actualidad. Concretamente, su uso se extiende desde el noroeste de Colombia hasta las tierras bajas del sur de Bolivia, al este y oeste de los Andes, y hasta el interior de la zona del Orinoco. 32 Ayahuasca, medicina del alma &RPR \D DQWLFLSDPRV QR KD\ GDWRV ÀGHGLJQRV GH FXiQGR \ GyQGH comenzó el uso ceremonial de ayahuasca. Según algunos antropólogos, FRPRODEUDVLOHxD%HDWUL]/DEDWHQRKDEUtDSUXHEDVÀGHGLJQDV HWQRKLVWyULFDV\HWQRJUiÀFDVDOPHQRV GHXQXVRDQWHULRUDORVTXLQLHQWRV años; sin embargo, según Pedro Porras (1985) y Plutarco Naranjo (1969) hay que pensar en al menos dos o tres mil años antes de la era cristiana. En las fases Sanay (Río Pastaza, 2400 a.C.) los arqueólogos encontraron SLH]DV FHUiPLFDV ULWXDOHV TXH UHSUHVHQWDQ PLWRV GLYHUVRV FRQ ÀJXUDV antropomorfas bicéfalas, las que hablarían de un efecto característico de esta bebida sagrada panamazónica: el fenómeno psíquico del desdoblamiento de la conciencia del individuo. En las fases Cotundo (1500-200 a.C.) y Casanga-Pillaro (400 a.C. al 700 d.C.) aparecen vasos de terracota asociados con mayor certeza a la ingesta de ayahuasca pero, dado que para la preparación del brebaje es necesaria una cocción de larga duración (hasta doce horas), se ha evaluado el límite inferior de empleo al inicio de la producción cerámica. En cualquier caso, sus legítimos dueños pertenecen a más de setenta pueblos diferentes, distribuidos en XQDVGHFHQDVGHIDPLOLDVOLQJtVWLFDVGLVWLQWDVTXHFRQRFHQHOPLVPR preparado con un nombre propio conforme a su idioma, un conocimiento y uso variado según su cultura y una preparación con plantas regionales frecuentemente distintas, a lo que hay que sumar los aditivos que VXHOHQHFKDUVHDODSRFLyQHQWUHORVTXHVHKDQFODVLÀFDGRXQRVQRYHQWD vegetales, de los cuales una cuarta parte son psicoactivos de por sí. La mayoría de las etnias reservan la ingesta de este poderoso enteógeno al chamán, que ha sido entrenado de acuerdo con sus tradicioQHV GXUDQWH PXFKRV DxRV PHGLDQWH VDFULÀFDGRV D\XQRV DEVWLQHQFLDV y aprendizajes para controlar los efectos psicoactivos junto a un maestro. Existían también, por ejemplo entre las comunidades shuar, asháQLQNDNDVKLQDZDPDLKXQDHVH·HMMDFHUHPRQLDVFROHFWLYDVFDVLVLHPpre reservadas a los hombres y a las mujeres que ya no menstruaban. En estas ceremonias los hombres se sentían contenidos y solían buscar información relativa al porvenir o a objetos perdidos, información que no podían obtener de otro modo y que resultaba importante para toda la comunidad. Las sesiones de ayahuasca fueron tradicionalmente eventos al mismo tiempo médicos, psicológicos, sociales, cosmológicos y musicales (el chamán amazónico canta para curar y frecuentemente usa un lenguaje retórico especial que le es dictado por los “espíritus” en su trance visionario). En 1852, el botánico Richard Spruce fue el primer hombre blanco que bebió una tasa de ayahuasca en la selva de Ecuador, seguido de cerca por el geógrafo Villavicencio, que lo hizo en 1858. El célebre antropólogo alePiQ7KHRGRU.RFK*UQEHUJWRPyGRVWDVDVHQWUH\6LQHP- Introducción 33 bargo, fue en los últimos cincuenta años cuando los químicos descubrieron que tras las lianas del género Banisteriopsis caapi y los arbustos del tipo Psychotria viridis o Diplopterys cabreana se escondía un verdadero SUHSDUDGR´FLHQWtÀFRµ1DGLHVDEHFyPRFDUHFLHQGRGHHOHPHQWRVFRPR nuestros modernos microscopios, hace al menos unos cuatro mil años tribus selváticas supieron combinar la dimetiltriptamina (DMT) de las hojas GHWDOHVDUEXVWRVïFRPSXHVWRTXHHVWDUtDLQYROXFUDGRHQODLPDJLQHUtD GHOVXHxR\TXHSURGXFHHIHFWRVYLVLRQDULRVïFRQKDUPLQDKDUPDOLQD\ tetrahidroharmina (THH) presente en el bejuco, que contiene un inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO), de lo que resulta que la DMT no se degrada a nivel intestinal y llega al cerebro potenciando la pequeña cantidad de DMT que naturalmente existe en el órgano. Esta genial combinación ha permitido, en primer lugar, que la sustancia activa visionaria pueda ser administrada en forma oral, y en segundo lugar, que los efectos psicoactivos buscados duren entre cinco y seis horas. ,QYDULDEOHPHQWH ORV LQGtJHQDV DÀUPDQ TXH HVH FRPSXHVWR OHV IXH GDGRSRUODPLVPDSODQWDVDJUDGDRSRUODSURSLDQDWXUDOH]DDÀUPDción que el etnólogo Jeremy Narby tomó muy en serio en su obra La serpiente cósmicaHLQWHQWyWUDGXFLUDQXHVWUROHQJXDMHFLHQWtÀFRWHFQROyJLFRUHODFLRQiQGRODFRQODLQIRUPDFLyQXQLYHUVDOFRGLÀFDGDHQHOADN: los neurotransmisores y los fotones. Así como en la década de 1950 el legendario aventurero Fernando 3DJpV /DUUD\D IXH HO SULPHU FLHQWtÀFR DUJHQWLQR HQ WUDHU D\DKXDVFD para su análisis químico en la Universidad de Buenos Aires y en las dos décadas anteriores el naturalista Juan Aníbal Domínguez incorporó muestras de la liana al Museo de Farmacología de Buenos Aires, en 1996 la Fundación Mesa Verde de Rosario fue la primera en realizar un taller vivencial-experimental argentino, convocando al conocido estudioso colombiano de la ayahuasca Luis Eduardo Luna, y en 1999 también invitó a nuestro país por vez primera a un auténtico chamán amazónico shipibo-konibo “puro” –Antonio Muñoz Díaz– para brindar una serie de conferencias y colaborar con nuestros estudios médicos y HWQRJUiÀFRV ÀJXUD Fuera del ámbito de la antropología sociocultural o de los trabajos de etnopsiquiatría, pocos artículos sobre este tema llegaron a las revistas de masivo consumo popular en Occidente en las décadas del 60 y 70 (referencias parciales de las actividades de Richard Evans Schultes o de escritores beats y hippies como Allen Ginsberg y William Burroughs). Pero desde los años 80 y 90, acompañando el auge de las iglesias sincréticas ayahuasqueras en Brasil, como Santo Daime y Unión del Vegetal, y los viajes turísticos new age aprovechados fundamentalmente por estadounidenses y europeos en busca de “romanticismo chamánico”, la 34 Ayahuasca, medicina del alma palabra “ayahuasca” ha comenzado a estar en boca de casi todo el mundo; desde pretendidos curanderos hasta periodistas con una ética más que dudosa, pasando por ávidos pero desinformados “psiconautas”. No se trata de una “nueva droga” para “pasárselo bien”, como creen algunos incautos, sino de una mixtura medicinal chamánica milenaria, muy difícil de conseguir y de preparar, con lianas que necesitan décadas de crecimiento en los trópicos, y que además de su sabor terriblemente amargo y acre, implica generalmente para los occidentales un trance catártico muy poderoso, con eventuales llantos y vómitos y requiere de una contención previa y posterior. De hecho, un equipo de médicos, psiquiatras y chamanes en Tarapoto (Perú) están trabajando en conjunto de forma inédita utilizando la ayahuasca para la recuperación de adictos al alcoholismo y a las drogas duras. El proyecto se GHQRPLQD7DNLZDVL\ORGLULJHXQPpGLFRIUDQFpV-DFTXHV0DELWFX\D vida se transformó tras el encuentro con la “planta maestra”. Se ha dicho con razón que el yagé (ayahuasca) contiene un genio benevolente pero estricto, a veces cruel, pues humilla al experimentador para transmitir sus enseñanzas. Es por ello que pueden ser muy interesantes las visiones transculturales, brillantes y coloridas; o los efectos psíquicos sinestésicos, o aquellos que promueven una profunda LQWURVSHFFLyQ3HURDODODUJDHOH[SHULPHQWDGRUDÀFLRQDGRSXHGHVXIULU grandes cambios en la forma de relacionarse con su mundo exterior, lo que no cualquier persona racional y estructurada del mundo posmoderno urbano estaría dispuesta a consentir. Se trata de una experiencia vivencial abrumadora, sea por las visiones sin parangón, las sensaciones, la aceleración de los “pensamientos circulares” o por la percepción no ordinaria que generalmente tiene como consecuencia una intensidad HPRFLRQDOTXHPRGLÀFDDOLQGLYLGXRSURIXQGDPHQWH\SDUDVLHPSUH La experiencia tipo Los efectos de la ayahuasca, como los de cualquier otro enteógeno, dependen mucho del contexto y la motivación por la cual se realiza la experiencia. De hecho, las expectativas juegan un papel preponderante; y hay una gran diferencia entre el sujeto que quiere “probar algo nuevo para ver de qué se trata” y aquel que con la ayahuasca intenta incursionar en los más profundos laberintos de su inconsciente. El marco de la experiencia también es fundamental: existen las ceremonias multitudinarias de las religiones sincréticas brasileñas, con sus peculiares bailes, rezos y cantos de himnos efectuados de pie; otras donde los participantes permanecen sentados ante imágenes cristia- Introducción 35 nas; existen asimismo las ceremonias hechas con chamanes “originales” o ayahuasqueros mestizos (que cantan, soplan tabaco y ejercen las IXQFLRQHV WUDGLFLRQDOHV SURSLDV GH VX RÀFLR DQFHVWUDO \ WDPELpQ ODV realizadas con facilitadores occidentales, en las que se administra la pócima con intencionalidad psicoterapéutica o de “búsqueda interior” y se va guiando la vivencia con música acorde, cantos o instrumentos. En dieciséis años de trabajo hemos observado y participado en distintos tipos de sesiones: multitudinarias, en contextos religiosos brasileños, con chamanes indígenas, con facilitadores occidentales, con ayahuasqueros mestizos. Cada una tiene su particularidad, conforme a su propóVLWR(OQ~PHURGHVXMHWRVHQODVHVLyQLQÁX\HGHPDQHUDGHWHUPLQDQWH pues en el clímax de la experiencia, cuanto mayor es la cantidad de participantes más interacción hay entre los mismos, aun cuando cada individuo en general se encuentra ensimismado en su propia vivencia. Un llanto, una risa, un grito, un vómito… hasta el goteo persistente de una canilla mal cerrada catapulta a veces al sujeto a distintos “lugares” de su interior, en algunos casos profundizando su experiencia, y en otros, distrayéndolo del objetivo buscado. Obviamente, una mayor cantidad de estímulos aumenta la interacción con los mismos. Hemos comprobado que entre cinco y siete personas es un número ideal de sujetos para una sesión de ayahuasca (del tipo psicoterapéutico o de exploración antropológica transpersonal); esta cantidad hace que la interacción e intervención entre los participantes sea la adecuada, aunque en muchos casos no se produce y cada uno sigue su propio “viaje interior”. Cuando un chamán originario guía las sesiones, podríamos decir en términos occidentales que la experiencia resulta un tanto más “caótica”: más gente, más movimientos, otro ritmo de trabajo. Es el chamán el que guía con sus cantos, el que va marcando el ritmo, el que llama a cada participante para cantarle un icaro (canto mágico-medicinal) en particular, “sobar” su cuerpo o echarle tabaco para “bajar” la mareación (un fenómeno completamente inexplicable desde el racionalismo bioquímico, y que hemos experimentado muchas veces). Él tiene el mapa, o el GPS, y los participantes muchas veces se sienten más protegidos al saber que hay a cargo un piloto con muchas horas de vuelo… Generalmente en estos casos la experiencia pasa por distintos momentos y estados, viajes interiores, visita a otras realidades, limpiezas espirituales, curaciones y/o adivinaciones por parte del chamán. Cada una de las experiencias que hemos organizado o en las que hePRV SDWLFLSDGR WLHQH VX SDUWLFXODULGDG VXV EHQHÀFLRV \ VX SRWHQFLDO Nuestra forma de trabajo podría encuadrarse en la de facilitadores de la experiencia con algunas peculiaridades, que consideramos de suma importancia. En primer lugar, nuestras profesiones. No es por supuesto in- 36 Ayahuasca, medicina del alma dispensable que el encargado de facilitar la experiencia sea un profesional de la salud mental o un antropólogo cultural, pero estas profesiones y nuestro trabajo integral transdisciplinario de muchos años nos permiten contar con más herramientas a la hora de informar, interpretar, “traducir”, guiar, acompañar y/o contener. Hacemos esta salvedad porque es muy común ver a individuos que con unas cuantas ingestas ya se sienten capacitados para conducir una sesión o, peor aun, llevados por un falso HJRLQÁDGRFUHHQGHSURQWRSRVHHU´SRGHUµRVHU´OODPDGRVµDXQDQRYHdosa vocación “chamánica urbana”: una arriesgada tarea muchas veces VyORPRWLYDGDFRQÀQHVHFRQyPLFRV(VYHUGDGTXHKDVWDFLHUWRSXQWRORV occidentales nos apropiamos de un conocimiento ancestral y ajeno, pero creemos que tenemos el derecho de adaptar el uso de la ayahuasca a nuestra propia idiosincrasia. No somos chamanes ni pretendemos serlo; no usamos la ayahuasca para curar o adivinar como lo haría un chamán; la usamos con todo respeto como un elemento catalizador para introducirnos en las profundidades del inconsciente, indagar en las esencias humanas y del universo. De ahí la importancia del conocimiento que tengan en estos temas aquellos que actúan como facilitadores de la experiencia. Efectivamente, nos adentramos en un terreno de por sí desconocido para nuestra ciencia occidental, con particularidades y leyes propias. Si a eso le sumamos que toda experiencia toca algo de nuestro interior desconocido, es fundamental que exista una red de contención para aquel que la transita, y un improvisado no puede actuar con responsabilidad, seriedad, profesionalismo y conocimiento necesarios para facilitar la sesión. Excluimos de estos conceptos a aquellos ayahuasqueros mestizos que cargan sobre sus hombros la sabiduría y tradición de generaciones; pero lamentablemente vemos en los últimos tiempos cómo gente sin demaVLDGRFRQRFLPLHQWRïDOJXQRVFRQEXHQDVLQWHQFLRQHV\RWURVFRPR\DVH GLMRFRQÀQHVQHWDPHQWHHFRQyPLFRVïUHDOL]DQVHVLRQHVVLQGLFKDUHGGH información-contención, en algunos casos respetando mínimas prescripciones tradicionales pero organizando sesiones hipermasivas sin efectuar ningún tipo de control, chequeo o sondeo médico-psicológico previo, lo cual suele acarrear riesgos y hasta graves problemas posteriores; en otros casos, directamente llevan a cabo la experiencia despreciando las prescripciones mínimas del conocimiento indígena (y del sentido común), mezclando otras drogas legales o ilegales, o simplemente tomando responsabilidades innecesarias, o proclamándose “neochamanes urbanos” sin siquiera conocer la existencia de las dietas amazónicas milenarias elaboradas especialmente para las ceremonias. Afortunadamente, redes de estudiosos latinoamericanos y europeos intentan crear y acordar dispositivos y códigos de ética para el buen uso de la medicina tradicional, en integración y convivencia con las terapias occidentales. Introducción 37 Tomar ayahuasca no es algo lúdico ni una experimentación por el solo hecho de experimentar: en el mejor de los casos consiste en someternos a nuestro más profundo y oscuro inconsciente, enfrentarnos cara a cara con él sin intermediarios, y en el “peor” de los casos es “viajar” por otras realidades de las que poco y nada sabemos. De ahí la importancia de las experiencias acumuladas, el conocimiento fáctico y académico, y la predisposición de quienes facilitan, preparan y cuidan las sesiones. Volviendo a nuestra forma de trabajo, consideramos fundamental TXHORVYROXQWDULRVÀUPHQXQFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRGHORTXHHVWiQ haciendo; es una forma jurídica de protección tanto para el facilitador como para el que ingiere la pócima. También es preciso realizar una entrevista individual y una reunión grupal informativa previa que aborde GHVGH DVSHFWRV HWQRJUiÀFRV KDVWD QHXURTXtPLFRV \ SUiFWLFRV3 donde participantes y facilitadores se conozcan e interactúen preparando el contexto o setting. Generalmente las indicaciones previas a la sesión incluyen prescripciones de las culturas amazónicas tradicionales adaptaGDVDQXHVWURFRQWH[WR\RWUDVGHFDUiFWHUFLHQWtÀFRRGHVHQWLGRFRP~Q cuarenta y ocho horas antes o más, se exige al participante abstinencia sexual de toda clase, no consumir alcohol ni drogas, tampoco fumar marihuana ni utilizar otras plantas sagradas (se puede fumar tabaco, pero mejor mapacho o rústico que los perniciosos cigarrillos industriales). Habitualmente las sesiones duran entre cuatro y cinco horas, a lo largo de las cuales hay entre dos y tres personas experimentadas que actúan como cuidadores o facilitadores (y que por supuesto no ingieren, permaneciendo en estado de vigilia). La música es otro elemento principal: va marcando el tono de la experiencia y, de acuerdo con el modo $GHPiVHVSUHFLVRHVSHFLÀFDUVLVHHVWiEDMRDOJ~QWUDWDPLHQWRPpGLFRRWRPDQGRDOJ~Q medicamento; no comer carnes rojas, picantes ni sal; hacer una dieta liviana y natural (evitar condimentos, salsa de soja, frituras, enlatados, conservantes, químicos y productos fermentados, también se aconseja evitar azúcar y lácteos); asimismo se recomienda comer alimentos ricos en triptófano: banana y pescado de río. También se hace saber que es deseable mantener esta dieta durante las cuarenta y ocho horas posteriores a la ceremonia. Para el día del encuentro ceremonial se requiere descansar bien, evitar tensiones y pérdidas de energía; hacer un ayuno total previo de siete horas mínimo. No se permite participar del encuentro a mujeres en período menstrual o embarazadas; a quienes sufran problemas de úlcera, hipertensión o tengan antecedentes de problemas psiquiátricos (trastornos de personalidad, uso de antidepresivos en los últimos cuatro meses, psicosis, esquizofrenia, etc.); tampoco a personas con enfermedades descompensadas, respiratorias, FDUGtDFDVRPHWDEyOLFDV6HVXJLHUHÀQDOPHQWH leer relatos de experiencias obtenidas por otros participantes en talleres vivenciales anteriores auspiciados por la FMV. Para los días siguientes a la sesión, también se proponen varios consejos: prestar atención a los sueños; FRQVXOWDU D ORV IDFLOLWDGRUHV DQWH FXDOTXLHU FRQÁLFWR LQWHJUDU OR YLYLGR D WUDYpV GHO DUWH (pintura, música) y/o un diario personal, etcétera. 38 Ayahuasca, medicina del alma en que vaya desarrollándose, se van cambiando los climas musicales o haciendo silencios. No es raro que algún participante intuitivamente ORVFKDPDQHVORDSUHQGHQFRQPXFKRVDFULÀFLR FRPLHQFHDFDQWDUHQ sintonía con la música o a susurrar una canción propia como modo de controlar el “torrente arrebatador” del efecto. $OÀQDOL]DUODVHVLyQJHQHUDOPHQWHHQWUHORVSDUWLFLSDQWHVVHLQWHUcambian las impresiones vividas y luego se entregan los protocolos de LQYHVWLJDFLyQ D ÀQ GH FRPSOHWDU HO SURFHVR (Q DOJXQRV FDVRV GH VHU requerido, se realizan reuniones posteriores para retrabajar lo experimentado. ¿Qué puede esperar el tomador de ayahuasca? No espera lo mismo el que bebe por primera vez que el que ya probó; fundamentalmente porque el primerizo va cargado de expectativas: no sabe cómo va a ser la vivencia, qué puede ocurrir. Más allá de que haya leído o le hayan explicado, la experiencia es algo único y generalmente LQGHVFULSWLEOHWUDQVOLQJtVWLFRQXQFDXQDHVLJXDODRWUD\ODVH[SHFtativas a veces juegan una mala pasada, ya que el novicio está muy pendiente de lo que pueda sucederle, y eso suele retardar el ingreso al trance. Las ceremonias, generalmente grupales, en cualquiera de los contextos mencionados (chamánico originario, ritos colectivos originarios, terapéutico y de exploración occidental, sincretismos neorreligiosos) se realizan casi siempre al caer la noche, en habitaciones parcialmente oscuras, donde la luz no moleste las visiones ni la introspección GLÀHUHQHQHVWHSXQWRODVLJOHVLDVD\DKXDVTXHUDVEUDVLOHxDV\DOJ~Q FDVRHWQRJUiÀFRDLVODGRGRQGHVHSUHÀHUHKDELWDFLRQHVPiVLOXPLQDdas). De acuerdo con la clase de sesión o entorno particular, pueden acompañar el ambiente el humo y los perfumes del tabaco mapacho, VDKXPHULRVDJXDÁRULGDRLQFLHQVRVDVtFRPRLQVWUXPHQWRVLPiJHQHV XREMHWRVVLJQLÀFDWLYRVSDUDORVSDUWLFLSDQWHV UHOLJLRVRVPLWROyJLFRVR profanos). Los primeros efectos suelen sentirse entre 30 y 50 minutos después de ingerida la sustancia, aunque esto depende de múltiples factores, entre los que se destaca el uso frecuente, que con el tiempo puede acelerar el comienzo del efecto enteogénico a 15-20 minutos con menor cantidad de brebaje. La mixtura líquida, de color marrón-ocre rojizo, tiene un gusto fuertemente amargo, acre, que produce una instantánea salivación. Ese gusto agrio puede volver a aparecer entre 30 y 60 minutos después de la ingesta. Generalmente se tiene una sensación de adormecimiento de los ojos, los miembros o la cara, y en ocasiones se produce un estremecimiento seguido de profundos bostezos y suspiros (en este momento nuestro SULQFLSDOLQIRUPDQWH$QWRQLR0XxR]'tD]SURSRQH´PDQWHQHUVHÀUPHµ y “no temer”, ya que esta actitud determina el modo en que se desarrolla Introducción 39 la experiencia, y aconseja en lo posible “mantenerse sentado y erguido”, no acostarse ni echarse al suelo, pues tales posturas podrían condicionar vivencias relacionadas al “inframundo”…). Luego se agudiza el aparato perceptual. Un importante número de personas suele escuchar un zumbido grave que “abre” la experiencia, y en la mayoría de los casos comienzan a verse, tras los párpados cerrados, puntos luminosos; es posible que la persona tenga visiones de colores vívidos y formas geométricas de características caleidoscópicas, para después entrar de lleno en la experiencia propiamente dicha. A partir de ese momento ya no será posible dormir, por lo que siempre se recomienda llegar a la sesión muy bien descansado. Más que las famosas “visiones” –que por supuesto aparecen en un porcentaje alto de sujetos–, lo más frecuente es un estado dialógico interno sobre emociones pasadas o situaciones presentes, donde normalmente se tiene algún tipo de respuesta a los interrogantes que se plantean (volveremos sobre este tema). En cuanto a los vómitos o diarreas, si bien son frecuentes, ello no implica que siempre vayan a aparecer. A menudo están relacionados con algo de carácter emocional, psicosomático: se “sabe” qué es lo que se vomita o lo que no puede vomitarse. En este último caso, tal traba genera un malestar del cual el sujeto no puede salir hasta que “baja” del trance; es entonces cuando el rol del cuidador aparece en toda su dimensión para tranquilizar y acompañar –y en muchos casos, aunque parezca LQFUHtEOHYRPLWDUORTXHHOVXMHWRQRSXHGHVDFDUïRELHQSDUDD\XGDUD TXHVHSURGX]FDHVDPDQLIHVWDFLyQFDWiUWLFDïHQXQUROPiVDFWLYRïPHdiante masajes o soplo de tabaco mapacho. El voluntario tiene en todo momento perfecta conciencia de sí mismo y de su entorno. Cuando se pone de pie reconoce una ligera pérdida de equilibrio, y si abre los ojos reconoce perfectamente, aunque con algunas distorsiones perceptuales, el lugar donde se encuentra. A medida que el efecto se acentúa, pueden aparecer muchas imaginerías comparables con los sueños, pensamientos y diálogos interiores muy veloces, que se van “enroscando”, todo con una agudísima carga emocional, a menudo con llantos muy puros o alegrías también muy profundas. A partir de las cuatro o cinco horas de la ingesta, el sujeto entra en un estado de sueño plácido y relajado, del que no quiere salir, hasta que ÀQDOPHQWH YXHOYH D VX HVWDGR KDELWXDO GH FRQFLHQFLD SRU OR JHQHUDO más sosegado y con la sensación de haber “trabajado” mucho –a veces hasta el agotamiento– desde lo psicológico (para más detalles estadísticamente objetivados, véase el Apéndice 1). (Q ORV GtDV SRVWHULRUHV SXHGHQ SURGXFLUVH HSLVRGLRV GH ÁDVKEDFNV con imágenes o sensaciones de la experiencia, que bien pueden reinter- 40 Ayahuasca, medicina del alma pretarse, y en general durante varios días suele acompañar al sujeto XQHVWDGRGHDWHQFLyQ\DOHUWDPX\YtYLGRFRQODHPRWLYLGDGDÁRUGH piel, e incluso una sensación de irreproducible nostalgia por lo vivido: la sensación de haber tocado por un breve lapso “lo trascendente”. De ahí ODLPSRUWDQFLDGHODDVLVWHQFLDSVLFRWHUDSpXWLFDDÀQGHDSURYHFKDUDO máximo todo lo experimentado. A menudo, tras las primeras sesiones, VHUHÀHUHQVLWXDFLRQHVFRQFHELGDVFRPR´VLQFURQLVPRVµHQODYLGDFRWLGLDQD FRLQFLGHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVVHJ~QODWHRUtDMXQJLDQD Insistimos, tomar ayahuasca no es un juego; es adentrarse en un mundo fascinante y sorprendente que puede ayudarnos a sanar y a conocer más de nosotros mismos. Aquello que escribía Robert Gordon Wasson (1980) acerca de los efectos de los hongos mágicos bien puede aplicarse a la ayahuasca: Éxtasis... Nuestra mente se remonta al origen de esta palabra. Para los griegos, ektasis VLJQLÀFDEDODVDOLGDGHODOPDSURFHGHQWH del cuerpo. ¿Puede encontrarse mejor palabra que ésta para describir el estado de ánimo descubierto por los hongos enteógenos? En el lenguaje usual, y para los muchos que no lo han experimentado, éxtasis es “pasárselo bien” y a menudo me preguntan por qué no tomo hongos todas las noches. Pero éxtasis no es “pasárselo bien”, pues la propia alma es tomada y sacudida hasta estremecerse, y nadie escoge voluntariamente experimentar este incontaminado temor reverencial de vagar suspendido ante las puertas de la divinidad. CAPÍTULO 1 Botánica y bioquímica de la ayahuasca Nos preguntamos cómo los pueblos de las sociedades primitivas, sin conocimiento de quíPLFDRÀVLRORJtDHQFRQWUDURQXQDVROXFLyQSDUD activar un alcaloide mediante un inhibidor de la monoaminooxidasa. ¿Pura experimentación? Tal vez no… Richard Evans Schultes La DMT permea la naturaleza demasiado. Es como una broma cósmica. En cierto modo es la naturaleza jugando con nosotros, diciéndonos: “¿Entiendes?”; “¿Lo comprendes”?… El hecho de que a dos pasos del triptófano existe una molécula que abre dimensiones trascendentes… Dennis McKenna ¿Por qué fabricamos DMT en nuestros cuerpos? Mi respuesta es: “Porque es la molécula del espíritu”. Rick Strassman Algunas nociones de botánica, química y farmacología Entre las numerosas plantas utilizadas como enteógenos en las Américas, se destaca la que da título a este libro: la liana Banisteriopsis caapi de la familia Malpighiaceae, popularmente conocida con el vocablo quechua ayahuasca, y cuya descripción botánica Richard Evans Schultes hace en los siguientes términos: “[Tanto Banisteriopsis caapi como Banisteriopsis inebrians] son lianas con corteza lisa, de color café y hojas verde oscuras, pergaminosas, ovadolanceoladas, que miden hasta 18 FHQWtPHWURV GH ORQJLWXG \ FHQWtPHWURV GH DQFKR /D LQÁRUHVFHQFLD HVPXOWLÁRUD/DVÁRUHVSHTXHxDVVRQGHFRORUURVDRURVDGDV(OIUXWR [ 41 ] 42 Ayahuasca, medicina del alma es una sámara con alas de más o menos 3,5 centímetros de longitud. B. inebrians se diferencia de B. caapi principalmente por sus hojas; [si bien estas lianas son las más importantes y comunes en la preparación del brebaje conocido como ayahuasca] aparentemente, hay ocasiones en que otras especies se utilizan según la región: B. quitensis; Mascagnia glandulifera; M. psylophilla var. antifebril; Tetrapteris methystica y T. mucronata. Todas estas plantas son largas lianas de los bosques y pertenecen a la misma familia” (Evans Schultes y Hofmann, 1994). 5HFLHQWHPHQWH%URQZHQ*DWHV HQ/X] DPSOtDHVWDLQIRUPDFLyQ y menciona además, como base de la ya afamada bebida enteogénica, las siguientes especies del género malpigiáceo: Banisteriopsis longialata, Banisteriopsis lutea, Banisteriopsis martiniana var. subenervia, Banisteriopsis muricata, Callaeum antifebrile y Lophantera lactescens. Banisteriopsis caapi Psychotria viridis &OiVLFDVLOXVWUDFLRQHVTXHLGHQWLÀFDQERWiQLFDPHQWHODOLDQDBanisteriopsis caapi (ayahuasca, yagéRFDDSL GHODIDPLOLD0DOSLJKLDFHDH HQWUHFX\RVFRPSRQHQWHVTXtPLFRVVHGHVWDFD OD KDUPLQD GHO JUXSR GH DOFDORLGHV OODPDGRV EHWDFDUEROLQRV \ OD Psychotria viridis (chaFUXQDGHODIDPLOLDGHODV5XELDFHDHRGHO FDIp TXH FRQWLHQH WULSWDPLQDV TXHLQJHULGDV HQFRQMXQWRFRQORVEHWDFDUEROLQRVPHQFLRQDGRVVLUYHQSDUDDODUJDU\SRWHQFLDUHOHVWDGR DPSOLDGR GH FRQFLHQFLD $PERV VRQ ORV SULQFLSDOHV FRPSRQHQWHV YHJHWDOHV GH OD IDPRVD EHELGDVDJUDGDDPD]yQLFDD\DKXDVFD El ya citado Richard Spruce, joven botánico inglés, fue el primer europeo en describir la planta, que conoció en 1852 en la localidad brasileña de Urubú-coára. A pesar de las referencias previas al uso LQGtJHQDGHHVWDHVSHFLHïKHFKDVSRUPLVLRQHURV&KDQWUHDOÀQDOGHO Botánica y bioquímica de la ayahuasca 43 siglo XVII 0DJQLQ HQ \ SRU DOJXQRV YLDMHURV H[WUDQMHURVï IXH 6SUXFH HO TXH SULPHUR FROHFWy H KL]R OD LGHQWLÀFDFLyQ ERWiQLFD GH OD planta en cuestión (Luz, 1966). Encontrándose en la mencionada loFDOLGDGGXUDQWHXQDÀHVWDLQGtJHQDdabucuri ÀHVWDVGHLQWHUFDPELR que aún se realizan) fue convidado a ingerir la bebida elaborada a partir de Banisteriopsis caapi. Indagando sobre el origen de tal preSDUDGRWXYRODVXHUWHGHVHUOOHYDGRKDVWDXQHMHPSODUHQÁRU\FRQ DOJXQRVIUXWRVKHFKRTXHSRVLELOLWyVXFRUUHFWDLGHQWLÀFDFLyQ$SDUWLU de entonces la ciencia occidental comenzó a interesarse por su estudio, mientras hacía muchísimo tiempo que la planta era usada por pueblos de la Amazonia occidental. Como las características del medio ambiente y de la cultura material de los grupos que usan la Banisteriopsis no favorecen la preservación de vestigios arqueológicos, basándose en la presencia de esta planta en los mitos de creación de los pueblos que la utilizan, Evans Schultes considera milenario su uso. Plutarco Naranjo (1986), basado en vestigios arqueológicos encontrados en Ecuador, lo remonta a cuatro mil años. Como se ha observado, la más usada y apreciada es la Banisteriopsis caapi, la cual es sustituida por otras especies del género cuando no está disponible. La Callaeum antifebrile es considerada más como una planta aditiva que como base de la bebida; sin embargo, se ha observado en Pará, Brasil, un uso adivinatorio y terapéutico de esta particular especie como base de una bebida llamada cábi (Ott, 1996). En cuanto a la Lophantera lactescens, los indicios de su uso son tenues (Evans Schultes, 1986), al tiempo que la Tetrapterys methystica parece ser usada exclusivamente por los indios makú, y la Tetrapterys mucronata, tener su uso restringido a los indios larapaná. Además de su empleo como enteógeno, otras especies del mismo género tienen uso cultural: en la etnomedicina, la Banisteriopsis argyrophilla se emplea para tratar “dolencias de niños” en Brasil; y en la magia, la Banisteriopsis lucida es usada en encantamientos para atraer la pesca en Venezuela. Las HVSHFLHVHPSOHDGDVFRQHOÀQGHDOWHUDURDPSOLDUODFRQFLHQFLDSRVHHQ todas, alcaloides del tipo beta-carbolinas (Luz, 1996). (O SULPHU HVWXGLR ÀWRTXtPLFR GH OD Banisteriopis caapi tuvo lugar a comienzos del siglo XX, cuando en 1905 el farmacéutico colombiano Rafael Zerda Bayón aisló, a partir de una muestra de yagé, un alcaloide al que denominó “telepatina” por las propiedades supuestamente telepáticas de la bebida (al respecto, véase en el capítulo 2 la sección dedicada a los amahuacas y sus correspondientes notas; también, en el capítulo 5, “La mujer-planta”). En 1924, Harvey Seil y Earl Putt SUHVHQWDEDQVXWUDEDMRDÀUPDQGRKDEHUHQFRQWUDGRWUHVDOFDORLGHVHQ muestras de Banisteriopsis caapi (en aquella época llamada Banisteria 44 Ayahuasca, medicina del alma caapi). En 1925, el químico colombiano Antonio María Barriga Villalba reportó la presencia de dos alcaloides a los que bautizó yajeína y yajenina, también mencionados ese año por otro químico colombiano: Leopoldo Albarracín. En 1927, Émile Perrot y Raymond Hanet expusieron la equivalencia entre la telepatina y la yajeína. Y un año más tarde, Louis /HZLQGHVFULEHHODOFDORLGHSRUpOOODPDGREDQLVWHULQDHQPXHVWUDVGH Banisteriospsis caapi. En 1928 la confusión comienza a ser deshecha cuando K. Rumpf y O. Wolfes demuestran la identidad de los alcaloides yajeína, telepatina y banisterina con la ya conocida harmina (Ott, 1996). Finalmente, en 1939, los químicos A.L. y K.K. Chen demostraron GHÀQLWLYDPHQWHODLGHQWLGDGGHWHOHSDWLQD\DJHtQD\EDQLVWHULQDFRQHO alcaloide ya conocido como harmina desde 1847 a partir de la obra de J. Fritzche. Este alcaloide fue aislado por primera vez a partir de las simientes del arbusto Peganum harmala, una Zigophilliacea, planta que DOJXQRVDXWRUHVLGHQWLÀFDQFRQODFpOHEUH´]DU]DDUGLHQWHµTXHKDEUtD provocado las visiones de Moisés, y también con el soma de los hindúes HO ´EUHEDMH GH OD LQPRUWDOLGDGµ )ODWWHU\ \ 6FKZDUW] FLWDGRV por Ott, 1993).1 El principal efecto de este alcaloide es inhibir la acción de la monoaminooxidasa (MAO), una enzima que aparece naturalmente en el cuerpo humano, en tejidos del hígado, cerebro, intestino, plasma sanguíneo, corazón y garganta, y que tiene por función inactivar las monoaminas producidas en forma endógena, como la serotonina, la dopamina y la norepinefrina, todos neurotransmisores. Los inhibidores de la MAO son utilizados desde la década del 50 como antidepresivos, siendo la primera generación de este tipo de medicamentos. Aunque los alcaloides presentes en la Banisteriopsis caapi son psicoactivos por sí solos,2 en todas las muestras de bebida hasta ahora testeadas nunca se YHULÀFyODGRVLVPtQLPD PJ QHFHVDULDSDUDDOWHUDUODVIXQFLRQHV psíquicas, debiendo los efectos del brebaje ser antes asignados a los alcaloides (DMT) de las principales plantas aditivas: Diplopteris cabreana (yají o chagropanga) y Psychotria viridis (chacruna). Steve Barker, -RKQ 0RQWL \ 6DPXHO &KULVWLDQ DÀUPDQ OD SRVLELOLGDG GH TXH N,N-DMT sea un neurotransmisor o un neuromodulador por sí mismo, ya TXHHVWDVXVWDQFLDVHYHULÀFDQDWXUDOPHQWHHQHOFHUHEUR\RWURVWHMLGRV de los mamíferos, así como se encuentran enzimas capaces de sintetizar en vivo tal molécula. Estos autores avanzaron en la hipótesis de la 1. Según Robert Gordon Wasson, el soma de los Vedas era el hongo enteogénico Amanita muscaria. 2. Harmina y harmalina son los principales, sin embargo también se encontró harmol, tetrahidroharmina y harmalol. Botánica y bioquímica de la ayahuasca 45 existencia de un sistema receptor autónomo para la N,N-DMT, hipótesis TXHSRUÀQVHKDEUtDFRPSUREDGRUHFLHQWHPHQWH 'LVWULEXFLyQJHRJUiÀFDGHODD\DKXDVFD\SODQWDVDGLWLYDV Según Jonathan Ott (1996), la liana Banisteriopsis caapi crece en las tierras bajas de la selva ecuatorial amazónica, siendo su límite de ocurrencia al sur hasta Bolivia, y al norte hasta Venezuela y Panamá. Crece también en la Amazonia colombiana, ecuatoriana, peruana y brasileña, habiéndose propagado a través de los Andes hasta la costa de Ecuador. Debido a la facilidad con que se extiende a través de ejemplares transportados para su cultivo, es difícil establecer su área de ocurrencia natural. En cuanto a Banisteriopsis muricata, su área de ocurrencia, que va desde México hasta la Argentina, es la más amplia de todas las especies de este género. La Banisteriopsis longialata crece en la Argentina, Paraguay, Bolivia y Perú, y al este hasta Brasil. Banisteriopsis martiniana var. subenervia aparece en la selva ecuatorial de la Amazonia brasileña, peruana y colombiana, extendiéndose hasta el Alto Orinoco en Venezuela. La Tetrapterys styloptera crece en la Amazonia colombiana y en la zona de Brasil próxima a su frontera. En cuanto a la Callaeum antifebrile, se sabe que su área de ocurrencia natural es la selva amazónica peruana, aunque también es cultivada en Pará, donde tiene un rol en la etnomedicina popular. Uno de los aspectos más interesantes y menos conocidos del uso de Banisteriopsis caapi VRQODVSODQWDVDGLWLYDVïTXHVHDJUHJDQDOD SRFLyQïODVFXDOHVFRQVWLWX\HQXQDHWQRIDUPDFRSHDD~QQRGHOWRGR investigada. Aparte de Dyplopteris cabrerana y Psychotria viridis, que son las más utilizadas y que aportan el necesario compuesto visionario DMT, una gran cantidad de otras plantas se agregan a la pócima resultante de la decocción de B. caapi durante su preparación, conforme al uso que se dará a la bebida. Algunas “hacen ver”, otras “viajar”, otras “enseñan”, “curan”, “embrujan”, “dan fuerza”, y así por el estilo (McKenna, 1994). Para Jonathan Ott (1996: 19-30) las plantas aditivas se dividen en tres grupos principales: 1) terapéuticas: consideradas remedios y, por lo tanto, agregadas a la B. caapi, la cual se considera la medicina por excelencia; 2) estimulantes: aquellas que ayudan a combatir el efecto sedativo y soporífero de la B. caapi; y 3) enteógenas por sí mismas: aquellas que poseen la propiedad de alterar la conciencia en presencia o no de B. caapi. 46 Ayahuasca, medicina del alma Ejemplos de esta triple división pueden leerse en Luis López Vinatea (2000): Si bien es cierto que ancestralmente se usan sólo dos especies: “ayahuasca” y “chacruna”, como únicos ingredientes de la ayahuasca, muchos chamanes agregan, además de los vegetales antes mencionados, hojas, tallos y raíces de otras plantas con el ÀQVHJ~QHOORVGHGDUDOEUHEDMHPD\RUSRGHUFRPRSRUHMHPSOR alucinógeno [nosotros diríamos visionario], la Couropinta guianensis o “ayahuma”; medicinal, Abuta grandifolia o “abuta”, y de predicción del futuro, Brugmansia suaveolens o “toé” [conocido en OD$UJHQWLQDFRPRÁRULSRQGLR@ $FRQWLQXDFLyQ\DOVRORHIHFWRGHXQDEUHYHHMHPSOLÀFDFLyQPHQFLRnamos unas pocas plantas aditivas de uso común, remitiendo al lector al Apéndice 3, donde hallará un completísimo listado elaborado sobre la base de informes de Jonathan Ott, Terence McKenna, Luis Alberto López Vinatea, de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, y nuestro principal informante, Antonio Muñoz Díaz. &RQVLJQDQRVHQSULPHUOXJDUHOQRPEUHFLHQWtÀFRGHODSODQWDHQWUH paréntesis sus nombres vulgares, luego la familia botánica a la que SHUWHQHFH\ÀQDOPHQWHHOHIHFWREXVFDGRDOPH]FODUODHQHOEUHEDMH6H destacan aquellas que son psicoactivas. Abuta grandifolia (abuta, trompetero sacha). Familia Menispermaceae. Efecto medicinal (tiene fama de antidiabética). Brugmansia suaveolens WRp ÁRULSRQGLR )DPLOLD 6RODQDFHDH Mayor actividad visionaria. Brunfelsia chirisanango (chircsanango). Familia Solanaceae. Medicinal y mayor actividad visionaria. Calliandra angustifolia (bobinsana, bubinsana). Familia Fabaceae. Mayor actividad visionaria. Cedrelinga castaneiformis (huayra caspi, tornillo). Familia FabaFHDH(QVHxDHORÀFLRFKDPiQLFR Croton sp. (sangre de grado). Familia Euphorbiaceae. Medicinal (cicatrizante, antibacterial, antiulceroso). Ficus insipida (ojé, doctor ojé). Familia Moraceae. Medicinal. Jatrppha gossypifolia L. (piñón colorado, piñón negro). Familia Euphorbiaceae. Medicinal. Mansoa alliacea (ajosacha). Familia Bignoniaceae. Medicinal. Nicotiana tabacum L. (tabaco, mapacho). Familia Solanaceae. Mayor actividad visionaria. Botánica y bioquímica de la ayahuasca 47 Quararibea VS LVKSLQJR )DPLOLD%LJQRQLDFHDH(QVHxDHORÀcio chamánico. Virola sp. Aubl. (cumala). Familia Myristicaceae. Mayor actividad visionaria. Más que “una planta”, un complejo compuesto Lo que se sabe hasta ahora es que el compuesto combina dos alcaloides fundamentales: beta-carbolinas, aportadas por la planta que da nombre a la infusión, que es la liana B. caapi (ayahuasca, yagé o liana de los muertos), y N,N-DMT. Lo interesante de este caso es que si bien la DMT, de potente efecto “visionario”, se encuentra en numerosas especies vegetales, animales mamíferos e incluso en el ser humano, no es activa en forma RUDOORVSUHSDUDGRVLGHQWLÀFDGRVSDUDXVRFKDPiQLFRHQ$PpULFDHUDQ administrados en forma de rapé, y en las investigaciones contemporáneas como la de Strassman, en forma parenteral, es decir, por vía distinta de la digestiva (intravenosa, subcutánea, etc.). ¿A qué se debe que en el brebaje de la ayahuasca la DMT sea activa en forma oral? Las beta-carbolinas presentes en la liana tienen propiedades proserotoninérgicas y prodopaminérgicas, aunque carecen de actividad alucinógena, si bien algunos autores dicen lo contrario. Esto podría tener otra explicación: in vitro estas sustancias presentan una potente acción bloqueadora de la enzima MAO, y en concreto de la isoenzima MAO-A. De acuerdo con la hipótesis comúnmente aceptada, las beta-carbolinas (en este caso harmina y harmalina y tetrahidroharmina) bloquean la enzima MAO-A presente a nivel hepático e intestinal, impidiendo la desaminación oxidativa de la DMT y permitiendo que pueda acceder al sistema nervioso central. A diferencia de la administración parenteral de DMT, la ingestión de la ayahuasca tarda aproximadamente una hora en hacer efecto, el cual es de menor intensidad y mayor duración que cuando se administra por vía no digestiva. Es en este punto donde focalizamos también nuestro trabajo: más que una planta, desde el punto de vista bioquímico la ayahuasca es un complejo preparado que, en una acción sinérgica de sus componentes, permite que los mismos tengan efectos psicoactivos, cuando administrados por separado y por la misma vía, es decir la oral, no presentan tales efectos. La ciencia indígena y la biopiratería occidental Actualmente, más de doscientas compañías farmacéuticas contratan antropólogos y farmacólogos para que convivan con tribus indíge- 48 Ayahuasca, medicina del alma nas y aprendan de sus curanderos y chamanes qué plantas utilizar, cómo y en qué enfermedades aplicarlas. Más de la cuarta parte de los fármacos que se venden en farmacias tienen ingredientes activos extraídos o derivados de plantas, y más del 74% de esos ingredientes fueron descubiertos por pueblos indígenas. Según Michael Balick, director del Instituto de Botánica Económica del Jardín Botánico de Nueva York, todavía hay 328 nuevos fármacos aguardando ser descubiertos y están exclusivamente en las selvas tropicales. Hasta ahora sólo se han encontrado 47. Según este especialista, de las 250.000 especies vegetales que estimativamente hay en el mundo, sólo se ha investigado el poder medicinal de menos de un 1% )DUQVZRUWK (LVQHU (OLVDEHWVN\ $Ftualmente se calcula que hay entre 3.000.000 y 30.000.000 de especies de plantas superiores, la gran mayoría en las selvas tropicales. Estos datos son más que interesantes si consideramos las propiedades farmacológicas de las especies tomadas aisladamente; pero además encontramos preparados complejos como la ayahuasca, que tiene varias plantas como aditivos en su preparación, según para qué se la use y el efecto que se quiera lograr en la ingesta. Este uso se asocia al conocimiento que el chamán quiere obtener de tal o cual planta, si bien muchas de las propiedades de determinados vegetales provienen de la tradición oral y de la similitud de la planta en cuanto a color, tacto, forma, etc. (esto explica por qué, cuando estuvo en nuestro país, el chamán Antonio Muñoz se llevó muestras de plantas que desconocía para probar si por su “parecido” con otras de la selva peruana podían usarse para lo mismo). Dentro de la cosmovisión chamánica, los aditivos a la poción original tienen varias funciones, entre ellas que “el espíritu de la planta” les enseñe para qué sirve el aditivo que agregaron. Lo dicho sería una simple anécdota si los preparados o las plantas no tuvieran otra utilidad práctica que las mantenidas en su propia cultura, pero de hecho no es así, y las compañías farmacéuticas buscan este conocimiento práctico. Recientemente, un extracto del arbusto Pilocarpus jaborandi, utilizado por los indígenas kayapo y guajajara (Brasil), fue transformado en un producto farmacéutico para el tratamiento del glaucoma por la multinacional Merck, compañía que también ha intentado elaborar un nuevo anticoagulante basado en la planta tikiuba de ORVXUXHXZDXZDX %UDVLO Consignamos a continuación algunas patentes ya extendidas sobre plantas y productos: 7HSH]FRKXLWHGH&KLDSDVHVXQDSODQWDTXHIXHXWLOL]DGDSRUORVPD\DVFRPRHÀFD]WUDWDPLHQWRFRQWUDODVTXHPDGXUDV3RVHHSURSLHGDGHV Botánica y bioquímica de la ayahuasca 49 DQWLLQÁDPDWRULDVDQWLEDFWHULDQDVDQHVWpVLFDV\UHJHQHUDWLYDVGHODHSLdermis. En 1986 León Roque realizó en México una solicitud de patente sobre la corteza tostada del árbol del tepezcohuite y sobre el procedimiento para convertirlo en polvo, obteniendo en 1989 la patente en Estados Unidos (4.883.663 US patent). Agregándole sólo el elemento de esterilización, en la síntesis descriptiva de la solicitud de patente se describe el procedimiento tradicional utilizado milenariamente por comunidades indígenas. También se otorgó en Estados Unidos la patente (5.122.374 US patent) por el ingrediente activo de la corteza del tepezcohuite: el método para extraerlo y aislarlo por medio de solventes, más el uso de esos extractos en compuestos farmacéuticos. Todo el polvo producido con métodos tradicionales constituye una violación de los derechos de patente. Roque se asoció con -RUJH6DQWLOOiQXQLQGXVWULDOTXHDÀUPDKDEHUUHFLELGRGHUHFKRV monopólicos del gobierno mexicano para la producción del tepezcohuite. Su empresa planta el árbol en dos de los estados mexicanos. Entretanto, los precios se han remontado para los pobladores de Chiapas y el recurso silvestre se agotó. Las comunidades chiapanecas han sido expropiadas no sólo de sus conocimientos sino también –por los problemas políticos en la zona– de parte del escaso territorio en que crece la mimosa WHQXLÁRUD. Los lugareños tendrán que competir por el acceso al árbol con quienes lo comercializan para el mercado mexicano de tepezcohuite. (Spadafora, Calavia Sáez y Lenaerts, 2004) 3DWHQWHVREUHHOUXSXQXQLQHXQGHULYDGRGHODQXH]GHOiUEROOcotea rodiei, especie que se encuentra en el estado de Goiania, Brasil. Ha sido usado ancestralmente por los pueblos campesinos brasileños como medicamento natural para dolencias cardiológicas, neurológicas, control de tumores y fertilidad. Fue otorgada su patente en Estados Unidos a Conrad Gorinsky, (patentes sobre Ocotea rodiei concedida 5.569.456 US patent; EP 610060). &RQWUDWR VREUH HO FRQRFLPLHQWR GH ORV \DQRPDPLV HQ SRFRV días antes de asumir Hugo Chávez la presidencia de la República, el gobierno de Rafael Caldera en órgano del Ministerio del Ambiente de 9HQH]XHODÀUPyXQFRQWUDWRFRQOD8QLYHUVLGDGGH=XULFK6XL]DPHdiante el cual se otorgan derechos de acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos y prácticas ancestrales en territorio yanomami. Este compromiso fue denunciado y combatido por la Organización de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA), ya que no existió nunca el consentimiento previo informado de las comunidades. Este requisito 50 Ayahuasca, medicina del alma fundamental ha sido consagrado desde 1992 por el Convenio de la DiYHUVLGDG%LROyJLFDHQVXDUWtFXOR-(QHOFRQWUDWRÀQDOVHHVWDEOHFH que el Ministerio del Ambiente obtendría 20% por derechos de regalías, patentes y comercialización de los “descubrimientos”. El 80% restante es para los suizos. El acuerdo incluye un pago de 30% del costo del FRQWUDWR QR GH UHJDOtDV R EHQHÀFLRV TXH VH GHULYHQ SDUD ORV JUXSRV indígenas que colaboren con la investigación. 3HURKDVWDODD\DKXDVFDIXHSDWHQWDGDHQOD2ÀFLQDGH3DWHQWHV\ Registro de Marcas de Estados Unidos, con el número 5.571 del 17 de junio de 1986, a nombre de Loren Illar. En 1994, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) denunció a Illar, acusándolo de enemigo de los pueblos indígenas amazónicos. Centenares de personas y organizaciones indígenas, de derechos humanos y ambientalistas del mundo entero, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la World Wildlife Foundation (WWF), expresaron su solidaridad con los pueblos indígenas DPD]yQLFRVHQHVWDOXFKDGHVLJXDOFRQOD2ÀFLQDGH3DWHQWHV\HOGXHño de la patente. En marzo de 1999, con el auspicio legal del Centro Internacional de Legislación Ambiental, con sede en Washington, y el apoyo de la Alianza Amazónica, la COICA presentó la demanda en la FDSLWDOHVWDGRXQLGHQVH(OGHQRYLHPEUHGHOD2ÀFLQDGHFLGLy cancelar provisionalmente la patente otorgada a favor de Loren Illar. El argumento decisivo fue que la planta patentada era conocida y estaba disponible antes de la presentación de la aplicación de la patente. La ley norteamericana establece que una invención o descubrimiento no puede ser patentado si ya está descripto en una publicación impresa en Estados Unidos o en un país extranjero más de un año previo a la fecha de aplicación de la patente. No prevaleció en este caso el respeto por el conocimiento tradicional, sino la casualidad de que esta planta había sido registrada con anterioridad en un herbario de Michigan. De todos modos, nadie sabe cómo llegó hasta allí. Por lo demás, ante los QXHYRVDUJXPHQWRVSUHVHQWDGRVSRU,OODUOD2ÀFLQDGH3DWHQWHVUHYLsó la resolución de revocatoria y devolvió la patente al solicitante en enero de 2001. El argumento fue que un tercero, en este caso la COICA, HO &HQWHU IRU ,QWHUQDWLRQDO (QYLURQPHQWDO /DZ CIEL) y la Alianza $PD]yQLFDQRSRGtDQDOHJDUODSURSLHGDGGHODSDWHQWH\GHVDÀDUXQD GHFLVLyQÀQDOGHOD2ÀFLQDGH3DWHQWHV\0DUFDV5HJLVWUDGDVSRUTXH este derecho según la legislación estadounidense solamente lo tiene el titular de aquélla. Botánica y bioquímica de la ayahuasca 51 Ayahuasca y dimetiltriptamina (DMT) Basada en las “psicosis experimentales por sustancias como la psilocibina y la mescalina”, por un lado, y por otro en su semejanza estructural con neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, se postuló la posibilidad de la producción “endógena” de sustancias psicodislépticas. Esta producción parecería deberse al bloqueo de la enzima MAO y a la acción de otra enzima, la N-metiltransferasa, que incorpora grupos metilos dando origen a las sustancias psicoactivas DMT y bufotenina. TRIPTÓFANO TRIPTAMINA 5- HIDROXITRIPTAMINA (serotonina) N. metiltransferasa MAO MAO DMT ácido indolacético BUFOTENINA ácido 5-hidroxiindolacético La adición de grupos metilo a este neurotransmisor le conferiría la capacidad de inducir síntomas psicóticos en individuos predispuestos. De ahí que en las psicosis endógenas se postule una alteración en las reacciones de transmetilación, muy extendidas en todo el organismo. Basándose en esto, fue posible aislar en orina de pacientes varios compuestos, entre los que se destacan la dimetoxi fenil etil amina, derivado metilado de la dopamina; la bufotenina y la O-metil bufotenina, ambos productos de la metilación de la serotonina, y un derivado metilado de la triptamina, DMT. Todos ellos han sido extensamente investigados, particularmente por el grupo de Jorge Ciprian-Ollivier, en los últimos años sobre todo en el caso de los índoles metilados, en cuyos niveles de excreción urinaria se encuentra una correlación con la sintomatología psicótica, en particular la de tipo disperceptual (Ciprian-Oliver et al., 1988). 52 Ayahuasca, medicina del alma Estudios más recientes, realizados entre 1980 y 1995, comprobaron que la presencia de estos compuestos en orina, si bien no es un marcador biológico de la esquizofrenia o las psicosis, sí es de inestimable valor respecto de aquellos fenómenos vinculados a la sensopercepción (Semper, 1995). Son estos compuestos precisamente los que podemos encontrar en algunas plantas usadas por los chamanes para ingresar al “mundo de los sueños” o “de los espíritus”; en especial la DMT es descripta por el investigador Terence McKenna como una de las más poderosas para provocar estados no ordinarios de conciencia. Informes sobre la psicoactividad de las triptaminas metiladas empezaron a ser publicados a mediados de la década del 50. Y en los 60 DXPHQWy FRQVLGHUDEOHPHQWH HO LQWHUpV SRU OD LGHQWLÀFDFLyQ \ FXDQWLÀFDFLyQGHODVWULSWDPLQDVHQGyJHQDVGHVSXpVGHTXHYDULRVHVWXGLRV determinaron la producción endógena de dichas sustancias, lo que fortaleció la hipótesis de alguna vinculación con las psicosis. La administración de DMT, bufotenina y algunos derivados de su transmetilación, como la 5-MeODMT, provocan fenómenos visuales, y HVWD ~OWLPD HVSHFtÀFDPHQWH FHQWUD VX DFWLYLGDG SVLFRDFWLYD EiVLFDmente de imaginería emotiva más que visual, con estados mentales parecidos a las experiencias de casi muerte (ECM). La DMT y la 5-MeODMT administradas en forma endovenosa son capaces de penetrar la barrera sanguínea del cerebro y producir los efectos antes mencionados. No sucede lo mismo con la bufotenina, que si bien no penetra al cerebro al ser administrada en forma exógena, puede tener actividad si se forma cerca de su lugar de acción en el sistema nervioso central; incluso se especula con la posibilidad de que cualquier efecto psicoactivo de la misma administrada por vía endovenosa tenga que ver con su conversión in vivo a 5-MeODMT. En algunos brebajes visionarios como la ayahuasca encontramos principalmente sustancias similares a la DMT como principal producto psicoactivo capaz de provocar experiencias trascendentes, e incluso reconocer la muerte como parte de la vida y recrear experiencias de muerte-renacimiento. En la preparación de estos brebajes no sólo se encuentran triptaminas metiladas como la DMT, sino también otro tipo de sustancias como las beta-carbolinas, que potencian la acción de las triptaminas metiladas. Lo interesante es que, entre diversos principios psicoactivos hallados en la ayahuasca, este mecanismo aparentemente sería el mismo que se produce cuando dormimos, es decir que estaríamos en presencia de un juego entre índoles endógenas no muy distinto al necesario para producir el fenómeno visual de los sueños. Según esta hipótesis, los niveles de beta-carbolinas endógenas aumentan durante el sueño y Botánica y bioquímica de la ayahuasca 53 facilitan la actividad de las triptaminas metiladas al bloquear su metabolismo. Las actividades de las triptaminas, por lo tanto, fomentan los FRPSRQHQWHVHPRWLYRV\YLVXDOHVGHORVVXHxRV &DOODZD\ Si bien compuestos como la THH, harmina o harmalina no se han encontrado en mamíferos, sí se ha hallado, incluyendo en seres humaQRVXQDGRFHQDGHFRPSXHVWRVDÀQHVFRQSURSLHGDGHVIDUPDFROyJLFDV similares, entre otros, pinolina (6-metoxi-tetrahidro-beta-carbolina) y THBC (tetrahidro-beta-carbolina). Otras evidencias sugieren que áreas del cerebro vinculadas con la actividad de los sueños son ricas en receptores para este tipo de sustancias. /DVHVWUXFWXUDVTXtPLFDVIXQGDPHQWDOHVGHOWpYLVLRQDULR+DUPLQD+DUPDOLQD7++ y '07 Comunes a los principios psicoactivos de algunas plantas “alucinógenas”, estas sustancias se hallan en pacientes con alteraciones en la sensopercepción y cumplen un rol fundamental en la producción de las imágenes visuales y los contenidos emocionales de los sueños. Conviene prever que aquello que para la psiquiatría clásica es un trastorno de la sensopercepción, en otro contexto presenta puertas de acceso a otros mundos; de hecho, en la psicosis los trastornos de la sensopercepción constituyen uno de los componentes de la enfermedad, pero no es lo único que determina la patología, sino que hay un deterioro generalizado de la vida psíquica y de relación del individuo (retomaremos este tema en el capítulo 4). La ayahuasca como productora de DMT endógena. Sabemos que los compuestos químicos que constituyen la ayahuasca son los proporcionados por la liana Banisteriopsis caapi (harmina, harmalina y tetrahidroharmina) y la DMT proporcionada por la chacruna (Psychodria viridis) –en la preparación más conocida– o yají (Diplopteris cabreana). Tam- 54 Ayahuasca, medicina del alma bién hemos visto el complejo mecanismo por el cual las beta-carbolinas bloquean la acción intestinal de las enzimas MAO para que la DMT pueda tener acción por vía oral al no ser degradada por la MAO a nivel intestinal. Llamativamente, para los diversos pueblos indígenas que utilizan ayahuasca, la planta maestra por excelencia, la que nunca puede faltar en los preparados, es la Banisteriopsis caapi, que da nombre a la poción. Siguiendo el mecanismo bioquímico involucrado y las propiedades de cada uno de los compuestos, la sustancia visionaria por excelencia sería la DMT: llave de acceso a contenidos inconscientes personales y al universo de “otras realidades”, que algunos denominan DMTverso. Podría suponerse que la planta más importante para los pueblos amazónicos es aquella que proporciona las visiones, como el peyote, el cactus de San Pedro o los hongos en otros pueblos que hacen de las visiones parte central de su cosmovisión. Pero no es así; la planta por excelencia es la liana, que en términos bioquímicos sólo tiene por función permitir que la DMT llegue a nivel cerebral para producir efectos psicoactivos. 'HQQLV0F.HQQD*+17RZHUV\)6$EERWW DÀUPDQTXHVXV experimentos proporcionan una fuerte evidencia acerca de la siguiente hipótesis: “Las propiedades alucinógenas [sic] de la ayahuasca se deben a la inactivación de la MAO visceral y la facilitación consecuente de la actividad oral de la DMT en el preparado”. Si bien esto es central para lograr el efecto de la poción, creemos que el rol fundamental que cumple B. caapi es otro: aumentar la producción endógena de DMT facilitando el acceso a las visiones. En 1990, el propio McKenna reconoce su función “alucinógena”: Numerosas tribus de la misma región preparan una bebida alucinógena a partir de la corteza de Banisteriopsis caapi u otros miembros del género Malpighiaceae. Este brebaje, que contiene altos niveles de alcaloides beta-carbolínicos inhibidores de la MAO, es por sí mismo alucinógeno y a veces consumido solo. (Citado por Mabit, Campos y Arce, 2000) Pero este reconocimiento de su acción visionaria se basa en la observación de sus efectos en aquellos pueblos que preparan la bebida solamente con la liana; McKenna no habla del mecanismo involucrado por la producción endógena de DMT. Está comprobado que nuestro cerebro produce regularmente DMT en SHTXHxDVSURSRUFLRQHV<HVWRQRVLJQLÀFDDOJRSDWROyJLFRFRPRVHVXponía en la década del 60. Ahora bien, si producimos cantidades de DMT endógena, evidentemente alguna función debe cumplir; no es un mero compuesto producto de un metabolismo alternativo. Botánica y bioquímica de la ayahuasca 55 La DMT es el más simple de los compuestos enteógenos; su peso molecular es de 188 unidades moleculares, contra 323 del LSD y 211,16 de la mescalina, y es ligeramente superior a la glucosa, cuyo peso es de 180. Nuestro cerebro es un órgano sumamente delicado que cuida muy bien cuáles sustancias deja entrar y cuáles no. En la sangre hay muchas sustancias tóxicas que no deben ponerse en contacto con las neuronas, ya que ello perjudicaría el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. La muralla que impide esto se denomina “barrera hematoencefálica”, que es consecuencia de la estructura característica de los vasos sanguíneos cerebrales. Y es que las células que forman las paredes de los vasos, a diferencia de las del resto del cuerpo, se encuentran tan íntimamente unidas que muchas moléculas que discurren disueltas en el plasma sanguíneo no pueden salir de los capilares. Otras, como la glucosa, son capaces de atravesarlos mediante procesos de transporte activo (con gasto de energía). El endotelio capilar que constituye la barrera hematoencefálica es permeable a ciertas sustancias necesarias para el metabolismo cerebral, tales como oxígeno, glucosa y aminoácidos esenciales. Un determinante básico para que una molécula pueda penetrar la barrera hematoencefálica es su solubilidad en lípidos. Los compuestos altamente liposolubles como etanol, cafeína, nicotina, heroína, oxígeno y bióxido de carbono atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica; por el contrario, sustancias con baja liposolubilidad o unidas altamente a proteínas no cruzan la barrera y son excluidas del sistema nervioso. La glucosa es un sustrato energético primordial para el cerebro, por lo que requiere un sistema de transporte que le permita atravesar fácilmente el endotelio y asegure un aporte adecuado y constante de energía. Existen cuatro sistemas transportadores para aminoácidos en el endotelio de los capilares del sistema nervioso central. Los grandes aminoácidos neutros, como fenilalanina, leucina, tirosina, isoleucina, valina, triptófano, metionina e histidina, penetran la barrera hematoencefálica tan rápido como la glucosa. Estos aminoácidos esenciales no se sintetizan en el tejido nervioso y deben ser suministrados por las proteínas de la dieta, siendo algunos de ellos precursores de neurotransmisores sintetizados en el cerebro. Es curioso que la dieta que realizan los chamanes amazónicos para lograr su iniciación y su preparación para la toma de ayahuasca sea rica en triptófano y serotonina (banana y pescado fundamentalmente), lo que proporciona una mayor cantidad de materia prima para la producción endógena de DMT. Debido a que un solo transportador media el movimiento transcapilar de los aminoácidos antes mencionados, ellos compiten entre sí para 56 Ayahuasca, medicina del alma penetrar el sistema nervioso, de manera que la elevación en las concentraciones séricas de uno de ellos inhibe el paso de los otros a través de la barrera hematoencefálica. Esto sucede en ciertas enfermedades metabólicas como la fenilcetonuria, en la cual hay concentraciones plasmáticas elevadas de fenilalanina al reducirse la captación cerebral de otros aminoácidos esenciales. &RPR YHPRV QXHVWUR FHUHEUR FXHQWD FRQ PHFDQLVPRV HVSHFtÀFRV para que ingresen las sustancias que necesita, comprometiendo cantidades de energía en su transporte. Entonces, ¿cuán importante es la DMT para que el cerebro gaste energía en su transporte activo al interior de él? Rick Strassman (2000), de la Universidad de Nuevo México, ha realizado un extenso trabajo de investigación sobre la DMT, que resume en su libro DMT, la molécula del espíritu: +DFHYHLQWLFLQFRDxRVFLHQWtÀFRVMDSRQHVHVGHVFXEULHURQTXH el cerebro transportaba DMT activamente al otro lado de la barrera hematoencefálica. A ninguna otra droga “alucinógena” el cerebro trata con tal entusiasmo. Éste es un hecho sorprendente que debemos tener en cuenta cuando recordamos cuán fácilmente los psiquiatras biológicos descartaron un papel esencial de DMT en nuestras vidas. Si DMTIXHUDVRODPHQWHXQVXESURGXFWRLQVLJQLÀcante e irrelevante de nuestro metabolismo, ¿por qué el cerebro se HVIRU]DUtDWDQWRHQDGHQWUDUORDVXVFRQÀQHV" En cuanto el cuerpo produce o absorbe DMT, hay ciertas enzimas que lo separan en segundos. Estas enzimas, llamadas monoaminooxidasa (MAO), existen en altas concentraciones en sangre, hígado, estómago, cerebro e intestinos. La presencia extendida de la MAO explica por qué los efectos de DMT son tan efímeros; el cuerpo se asegura cuándo y dónde debe aparecer. En cierto modo, la DMT es “comida para el cerebro”, tratada de una manera similar a como el cerebro maneja la glucosa, su preciada fuente de combustible. Es parte de un “sistema de alto movimiento”: rápido entra, rápido se usa. El cerebro transporta DMT activamente al otro lado de su sistema de defensa y lo utiliza rápidamente. Es como si la DMT fuese necesaria para mantener el normal funcionamiento del cerebro. Es solamente cuando los niveles se ponen demasiado altos para la función “normal” cuando empezamos a tener “experiencias inusuales”. El funcionamiento normal de nuestro sistema nervioso está basado en las conexiones entre neuronas (sinapsis), las que se realizan a través de los neurotransmisores (NT). Éstos se liberan en un espacio de apenas YHLQWHQDQyPHWURVïHOOODPDGR´HVSDFLRLQWHUVLQiSWLFRµï\DOOtVHFRQ- Botánica y bioquímica de la ayahuasca 57 tactan con los receptores, que son estructuras proteicas que se hallan en la membrana de otra neurona. El cuerpo neuronal produce ciertas enzimas que están implicadas en la síntesis de la mayoría de los NT. Estos actúan sobre determinadas moléculas precursoras captadas por la neurona para formar el correspondiente NT, que se almacena en la terminación nerviosa dentro de vesículas. El contenido de NT en cada vesícula (generalmente varios millares de moléculas) es cuántico. Algunas moléculas neurotransmisoras se liberan de forma constante en la terminación, pero en cantidad LQVXÀFLHQWHSDUDSURGXFLUXQDUHVSXHVWDÀVLROyJLFDVLJQLÀFDWLYD La cantidad de NT en las terminaciones se mantiene relativamente constante e independiente de la actividad nerviosa mediante una regulación estrecha de su síntesis. Este control, que varía de unas neuronas DRWUDVGHSHQGHGHODPRGLÀFDFLyQHQODFDSWDFLyQGHVXVSUHFXUVRUHV y de la actividad enzimática encargada de su formación y destrucción. La estimulación o el bloqueo de los receptores postsinápticos pueden aumentar o disminuir la síntesis presináptica del NT. Los NT se propagan a través de la hendidura sináptica, se unen inmediatamente a sus receptores y los activan induciendo una respuesta ÀVLROyJLFD'HSHQGHGHOUHFHSWRUTXHODUHVSXHVWDVHDH[FLWDWRULDRLQhibitoria. La interacción NT-receptor debe concluir también de forma inmediata para que el mismo receptor pueda ser activado repetidamente. Para ello, mediante un proceso activo (recaptación), el NT es captado en forma rápida por la terminación postsináptica y es destruido por enzimas próximas a los receptores, o bien se propaga en la zona adyacente. Las alteraciones de la síntesis, el almacenamiento, la liberación o la degradación de los NT, o el cambio en el número o la actividad de los receptores, pueden afectar la neurotransmisión y producir trastornos clínicos. Los receptores de los NT son complejos proteicos presentes en la membrana celular. La mayoría de ellos interactúa principalmente con receptores postsinápticos, pero algunos están localizados a nivel presináptico, lo que permite un control estricto de la liberación del NT. Muchas sustancias psicoactivas y medicamentos ocupan esos receptores logrando determinados efectos; el LSD, la mescalina y la psilocibina, se sabe, ocupan los receptores 5 ht2, que son propios de la serotonina. Por lo dicho hasta acá, la DMT siempre fue considerada una sustancia que indicaba la existencia de alguna patología mental, ya que procede de un metabolismo alternativo; no sólo hasta hace poco no era considerada un neurotransmisor sino que no se le encontraba utilidad alguna, pese a sus características especiales. Pero esta concepción comenzó a 58 Ayahuasca, medicina del alma cambiar a partir de las últimas investigaciones, en especial un trabajo de Michael S. Jacob y David E. Presti, del Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de California, publicado en 2005. Los autores sugieren la importancia que tendría la DMT endógena en la producción de un tranquilo y relajado estado mental, que puede suprimir, en lugar de promover, síntomas de psicosis. Ya en este trabajo los autores especulaban con la posibilidad concreta de que la DMT sea un QHXURWUDQVPLVRUFRQUHFHSWRUHVHVSHFtÀFRVTXHGHQRPLQDEDQUHFHSWRres de amina (TA): La DMTSDUHFHWHQHUDÀQLGDGSRUHOVLVWHPDGHDVLVWHQFLDWpFnica, que es un sistema receptor que está vinculado a los centros emocionales del cuerpo y muestra las conexiones posibles a muchas condiciones psiquiátricas. Así pues, la hipótesis de DMT-TA pide una nueva interpretación de la presencia de DMT en el líquido de los esquizofrénicos. Tal vez el aumento de la producción de DMT UHÁHMD XQD UHVpuesta homeostática para calmar o suprimir la actividad psicótica, más que agravarla. En niveles bajos, la DMT puede ser un ansiolítico endógeno, mientras que el aumento “no natural” (como el relacionado con la actividad “psicodélico-alucinógena”) puede producir cambios extremos en la conciencia. Esto podría explicar los informes de la presencia de DMT en pacientes esquizofrénicos. La DMT propuesta en la hipótesis de asistencia técnica también es coherente con la observación del aumento de la actividad del AADC (aminoácido decarboxilasa) y disminución de la actividad de la MAO en pacientes esquizofrénicos, posiblemente para producir más alivio de los síntomas producto del aumento de triptamina o DMT. También es sabido que el consumo de tabaco lleva a niveles reducidos de actividad de la MAO en los esquizofrénicos, posiblemente produciendo mayores niveles de DMT endógeno y contribuyendo con ello a la alta prevalencia de consumo de tabaco-nicotina en esta población. Esta hipótesis DMT-TA ofrece una explicación razonable para la observación del aumento de la actividad INMT (indol amina-N-metil transferasa) y el aumento de la producción de DMT durante el estrés, aunque esto debe ser examinado más a fondo en los seres humanos. Como se ve, la DMT ha empezado a ser considerada, no como un producto anómalo, sino como un neurotransmisor con receptores y propieGDGHVHVSHFtÀFDV(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUWDPELpQODUHIHUHQFLDDTXH el tabaco reduce la actividad de la MAO endógena promoviendo mayores niveles de DMT endógena. No debe sorprendernos, pues, el hecho de que desde tiempos inmemoriales el tabaco haya sido un elemento propio del Botánica y bioquímica de la ayahuasca 59 chamanismo y una de las herramientas fundamentales en los procesos de curación. Pocas plantas son tan importantes como el tabaco para el chamanismo sudamericano y las medicinas tradicionales de la Amazonia. Hace muchos siglos que los indígenas sudamericanos descubrieron todas las formas de utilizarlo: fumado, bebido, como rapé, mascado, como pasta para ser chupado, aplicado en las encías o como enema, y está presente en todo tipo de rituales y ceremonias hasta la actualidad. La especie botánica Nicotiana rustica utilizada por los chamanes en América del Sur contiene hasta 18% de nicotina, mientras que el porcentaje de nicotina contenido en las hojas de tabaco de la Nicotiana tabacum, usada para los cigarrillos industriales, varía entre 0,5% y 1% en Europa, y alcanza el 2% en Estados Unidos (Narby, 1997). Los chamanes sudamericanos ingieren enormes cantidades de tabaco, SULQFLSDOPHQWH HQ FRQWH[WRV PHGLFLQDOHV \ ULWXDOHV \ QR PDQLÀHVWDQ el consumo compulsivo que podemos apreciar en el típico fumador de cigarrillos industriales, por lo que parece evidente que la adicción al tabaco no es proporcional al porcentaje de nicotina. En este sentido, HVVLJQLÀFDWLYRTXHHOWULSWyIDQRSUHFXUVRUGHOD DMT, sea esencial en la dieta chamánica, así como también el tabaco en las ceremonias. No por casualidad las dos sustancias están involucradas en la formación de DMT endógena, y por consiguiente propician estados no ordinarios de conciencia, base central de todo tipo de chamanismo. Ya en 1991 Steve Barker, John A. Monti y Samuel T. Christian pensaron la DMT como un neurotransmisor o neuromodulador, con un sistema autónomo de receptores, pero la evidencia recién llegaría en 2009. Esta comprobación se presentó con el trabajo de Arnold Ruoho, catedrático de farmacología en las universidades de Isfahan (Irán) y Wisconsin (Estados Unidos). Allí se daba cuenta del descubrimiento del compuesto natural que desencadena la actividad de una proteína denominada receptor sigma-1. Esta proteína es el único receptor para la sustancia conocida como DMT: Para llevar a cabo el estudio, los investigadores diagramaron la estructura química de varias drogas con capacidad para asociarse al receptor sigma-1, las redujeron a su forma más simple y después buscaron posibles moléculas naturales con idénticas FDUDFWHUtVWLFDV*UDFLDVDORVH[SHULPHQWRVELRTXtPLFRVÀVLROyJLcos y comportamentales han podido concluir que la DMT activa el receptor sigma-1. $ÀUPD Ruoho: “No tenemos ni idea de si el receptor sigma-1 puede desembocar en una actividad alucinógena o de qué manera lo hace. 60 Ayahuasca, medicina del alma Sin embargo, creemos que el Instituto Nacional para el Estudio de la Drogadicción (NIDA) podría estar interesado en conocer los mecanismos biológicos que subyacen en el poder psicoactivo y adictivo de estas drogas”. El autor especula con que la presencia de este “alucinógeno” y su conexión con el receptor sigma-1 pueda provocar comportamientos psicoactivos, ya que cuando su equipo inyectó DMT en ratones que tenían dicho receptor, éstos se volvían hiperactivos, algo que no ocurría en los que la proteína sigma-1 había sido eliminada genéticamente. “El comportamiento hiperactivo se asocia a menudo con el uso de drogas o con trastornos psiquiátricos”, explica Arnold Ruoho. “Es posible que ahora podamos desarrollar fármacos nuevos y selectivos para inhibir el receptor y evitar este tipo de comportamientos”. Tal como se sugería, la DMTHVÀQDOPHQWHXQQHXURWUDQVPLVRUFRQXQ VLVWHPDHVSHFtÀFR\VXIXQFLyQHVPXFKRPiVFRPSOHMDTXHODGHXQVLPple compuesto alucinógeno producto de un metabolismo erróneo. TamELpQVHKDLGHQWLÀFDGRVXVLVWHPDUHFHSWRUSDUDHOFXDOWLHQHDÀQLGDG HVSHFtÀFDPiVDOOiGHLQWHUDFWXDUFRQUHFHSWRUHVHVSHFtÀFRVSDUDRWURV neurotransmisores, como el 5 HT2 para la serotonina. Ahora bien, ¿qué se sabe actualmente del receptor sigma-1? El receptor sigma-1 es un receptor de tipo no opiáceo, que se expresa en multitud de tejidos adultos de mamíferos (sistema nervioso central, ovario, testículo, placenta, glándula adrenal, bazo, hígado, riñón, tracto gastrointestinal, etc.), también a lo largo del desarrollo embrionario desde sus fases más tempranas, y que aparentemente está implicado en un elevado número de IXQFLRQHV ÀVLROyJLFDV 6H KD GHVFULSWR VX HOHYDGD DÀQLGDG SRU distintos fármacos, tales como SKF-10047, (+)-pentazocina, haloperidol y rimcazole, entre otros, conocidos por su actividad analgésica, ansiolítica, antidepresiva, antiamnésica, antipsicótica y neuroprotectora, por lo que el estudio del receptor sigma-1 es de JUDQLQWHUpVHQIDUPDFRORJtDGHELGRDVXSRVLEOHSDSHOÀVLROyJLco en procesos relacionados con la analgesia, ansiedad, adicción, amnesia, depresión, esquizofrenia, estrés, neuroprotección y psicosis. Sin embargo, el papel real que desempeña el receptor sigma-1 sigue siendo todavía desconocido y enigmático. (Zamanillo Castanedo et al., 2004) Evidentemente, mucho queda por saber en cuanto a la función esSHFtÀFDGHHVWHUHFHSWRUTXHSRURWURODGRSRVHHXQDFRPSRVLFLyQFRQ 223 aminoácidos y no es similar a ninguna otra proteína de mamífero conocida. Asimismo, VHDEUHRWUDSHUVSHFWLYDHQFXDQWRDOUROHVSHFtÀFR de la DMT en el cerebro humano. Botánica y bioquímica de la ayahuasca 61 Cabe destacar que a diferencia de los otros neurotransmisores conocidos que se almacenan en vesículas, en las neuronas presinápticas, este particular neurotransmisor, tal como lo enunció Strassman, se “crea” en el lugar preciso y rápidamente se utiliza. No se almacena como los otros. Esta cualidad no es patrimonio exclusivo de la DMT; también el tetrahidrocannabinol, principio activo de la marihuana, utiliza un sistema de receptores cannabinoides que tiene el propio organismo y que es activado por la anandamida (AEA) (del sánscrito: ananda, “el que trae bendición y tranquilidad interna”). En 1997, Daniele Piomelli y Nephi Stella, de la Universidad de California, descubrieron otro lípido: el 2-araquidonoil glicerol (2-AG), aun más abundante que la AEA en ciertas regiones del cerebro. Ambos compuestos se consideran los principales cannabinoides endógenos. Los endocannabinoides son lípidos y no están almacenados en vesículas ni se encuentran preformados, sino que son rápidamente sintetizados a partir de sus precursores en la membrana celular cuando los niveles de calcio dentro de la neurona se elevan o cuando se activan ciertas proteínas G. (QHVWHFRQWH[WRHVWDPRVHQFRQGLFLRQHVGHDÀUPDUTXHODD\DKXDVca reproduce de algún modo reacciones bioquímicas que se producen habitualmente en nuestro cerebro. Las beta-carbolinas y la DMT presentes en la ayahuasca no son meras sustancias “alucinógenas”, sino que UHSURGXFHQUHDFFLRQHVÀVLROyJLFDVQHFHVDULDVSDUDHOQRUPDOGHVHPSHño de nuestras funciones cognitivas, emocionales y de relación. Estamos, pues, en presencia de un compuesto al que le cabe a la perfección la famosa frase “el todo es más que la suma de las partes”: a la acción sinérgica del compuesto se suma la propia de las beta-carbolinas, a nuestro entender favoreciendo también la producción de la DMT endógena, mientras las beta-carbolinas actúan como antidepresivo por aumento de la recaptación de serotonina, y la DMT exógena cumple las funciones ya mencionadas. En 2002, en ocasión de una de las visitas del chamán shipibo-konibo Antonio Muñoz Díaz a la ciudad de Rosario, después de una ingesta ritual tradicional de ayahuasca le realizamos análisis de laboratorio buscando DMT y bufotenina en orina. Los valores arrojaron tres veces la media para DMT y dos veces para bufotenina. Lo importante de esto es que el preparado sólo contenía beta-carbolina y DMT, no bufotenina, por lo tanto pudimos deducir que el aumento de la misma se debió a la producción endógena de bufotenina a partir del bloqueo de la MAO por las betacarbolinas. He aquí un primer indicio de que la ayahuasca no sólo aporta DMT sino que además aumenta la producción endógena de esta sustancia. Teniendo en cuenta lo anterior, SRGUtDPRV GHÀQLU OD D\DKXDVFD como un compuesto registrado, no como algo anormal o excepcional por 62 Ayahuasca, medicina del alma el organismo, sino al contrario: regido por los mismos patrones que rigen el organismo. A diferencia de cualquier otro compuesto, la ayahuasca es un catalizador, un acelerador de las reacciones que se producen en el cerebro y se traducen en las distintas funciones cognitivas, memoria, emociones y aprendizaje; de ahí la rapidez en la resolución de algunos FRQÁLFWRV TXH GH RWUD IRUPD OOHYDUtDQ PHVHV X DxRV DPSOLDPRV HVWH concepto en el capítulo 4). Efectos de la ayahuasca en el cerebro Desde que la ayahuasca se conoció en Occidente, numerosos estudios se propusieron determinar cómo era su funcionamiento y qué áreas cerebrales afectaba, además de estudiar sus efectos en todo el organismo. La psicóloga Ofelia Gallego Beltrán (2007) hace un excelente trabajo de recopilación sobre las áreas involucradas en el procesamiento cognitivo y emocional. 3DUDTXHHOVLVWHPDQHUYLRVRSXHGDFRGLÀFDUFRQVROLGDU\UHFXSHrar información necesita preciosos mecanismos neuronales que son PRGLÀFDGRVSRUODSURSLDOOHJDGDGHODLQIRUPDFLyQ/DVLQDSVLVHVOD base del aprendizaje: en ella se transmite la información. El aprenGL]DMHHVODXWLOL]DFLyQHÀFLHQWH\HÀFD]GHXQGHWHUPLQDGRQ~PHUR GHVLQDSVLVFRPRFRQVHFXHQFLDGHFLHUWDVPRGLÀFDFLRQHVPROHFXODUHV TXH KDQ WHQLGR OXJDU HQ HVWDV FRQH[LRQHV OD LQIRUPDFLyQ ÁX\H GH PRGR IDYRUDEOH FRQ PRGLÀFDFLRQHV VLQiSWLFDV TXH VH JHQHUDQ FRPR UHVSXHVWD DGDSWDWLYD DQWH GHWHUPLQDGRV HVWtPXORV R LQÁXMRV LQIRUmativos, que son la base de la plasticidad. El aprendizaje es la piedra angular del desarrollo cognitivo. Los tipos de aprendizaje son muy variados y en ellos participan estructuras muy diversas del sistema nervioso central. En la especie humana cobra particular relevancia el desarrollo del neocórtex y de las áreas corticales de asociación, especialmente de la corteza prefrontal; participan también, de forma muy importante en determinadas formas de memoria, el hipocampo, los núcleos basales telencefálicos y el cerebelo. Los procesos de atención y de memoria –a corto y largo plazo, declarativa y no declarativa– constituyen la base fundamental del aprendizaje y de la actividad cognitiva (Florez, s/f.) Los efectos de la ayahuasca estudiados mediante EEG, a nivel cognitivo y afectivo, se pueden agrupar en tres niveles: 1) Cambios en las áreas de asociación somatosensorial, visual y auGLWLYDPRGLÀFDFLRQHVWiFWLOHVFRPRDFDUWRQDPLHQWRHKLSHUVHQ- Botánica y bioquímica de la ayahuasca 63 sibilidad; visuales como aumento del brillo, cenefas y caleidoscopios; auditivas como mayor sensibilidad y riqueza en armónicos. 2) Cambios en las áreas de asociación heteromodal, entre los lóbulos parietal, temporal y occipital, que integran la información que llega de los canales sensoriales originando sinestesia, lo que exSOLFDODLQÁXHQFLDGHODP~VLFDHQODVYLVLRQHV 3) Afectación del sistema límbico en el complejo del hipocampo (hipocampo, circunvolución parahipocámpica y amígdala), indispensable en la recuperación de memoria almacenada en todo el cerebro, y del córtex cingulado anterior. Este último y la amígdala unen zonas dispersas del cerebro e intervienen en las emoFLRQHV(OÀOWURGHODLQIRUPDFLyQTXHOOHJDDODFRUWH]DWDPELpQ se ve afectado, por lo cual se inunda la corteza de información al consumir ayahuasca (Correa, s/f). Todas las sendas de la serotonina provienen de los núcleos del rafe HQHOWDOORFHUHEUDOORVD[RQHVGHVXVFpOXODVVHUDPLÀFDQSRUWRGRHO FHUHEURHVSHFLDOPHQWHVHGHQVLÀFDQHQHOVLVWHPDOtPELFRODD\DKXDVca retarda la frecuencia de disparo de las neuronas serotonínicas del núcleo del rafe (Zinder, 2000). “La serotonina interviene en la comunicación de áreas cerebrales” (Duque Parra, 2006) como las prefrontales, por ello puede afectarse el equilibrio mental entendido como un adecuado funcionamiento de las funciones mentales. Vías serotoninérgicas en conexión con diversas áreas de la corteza cerebral neocyrtex JanJlios Easales circunYoluciyn del ctnJulo tálaPo hipocaPpo hipotálaPo lyEulo tePporal locus coeruleus núcleos del rafe cereEelo Ppdula espinal 64 Ayahuasca, medicina del alma También la ayahuasca incrementa la reactividad de las neuronas del ORFXVFRHUXOHXVïTXHLQWHJUDODVYtDVVHQVRULDOHVïJHQHUDQGRODKLSHUsensibilidad (Zinder, 2000; Metzinger, 2006) y una fuerte descarga de noradrenalina por todo el cerebro. Ello produce elevados niveles de alerta que podrían explicar el estado de trascendencia que permite llegar a “percatarse de un yo íntimo al que por vía normal no se accede” (Zinder, 2000) y que algunos llaman ampliación de la conciencia. Las sustancias psicodélicas son, pues, “desestupefacientes” (Metzinger, 2006). Como vemos, la ayahuasca afecta todas las áreas involucradas en el aprendizaje, la cognición y las emociones, lo que explica no sólo los procesos que se ponen en juego durante la experiencia, sino lo que sucede después. Aquí es muy importante remarcar el concepto de plasticidad neuronal, desarrollado principalmente en estudios relacionados con la PHPRULD \ HO DSUHQGL]DMH SRU FXDQWR GHÀQH ORV FDPELRV GH GXUDFLyQ variable en la función sináptica y con origen en estímulos externos que condicionan el aprendizaje. Éste involucra cambios plásticos funcionales en las propiedades de las neuronas o en sus interconexiones. Así, HODSUHQGL]DMHSRGUtDVHUHOUHVXOWDGRGHXQDPRGLÀFDFLyQPRUIROyJLFD entre las interconexiones de las neuronas, similar a los fenómenos que ocurren durante la formación de sinapsis en la vida embrionaria. Jerzy Kornoski (1948) y Donald Hebb (1949) postularon que, aun cuando los circuitos interneuronales se establecen genéticamente, la IXHU]D R OD HÀFLHQFLD GH FLHUWDV FRQH[LRQHV QR HVWi GHWHUPLQDGD WRWDOPHQWHGHHOORLQÀULHURQTXHGLFKRVFLUFXLWRVVRQFDSDFHVGHPRGLÀFDUVXV propiedades como resultado de cambios en su actividad. La hipótesis de ORVFDPELRVGLQiPLFRVIXHSURSXHVWDHQSRUHOÀVLyORJRGH+DUYDUG $OH[DQGHU)RUEHVUHÀULpQGRVHDTXHHODSUHQGL]DMHLPSOLFDXQDSHUVLVtencia de actividad en cadena de neuronas interconectadas. En nuestras investigaciones y en el seguimiento de aquellas personas que atraviesan la experiencia de la ayahuasca hemos visto que no sólo se resuelven desde el punto de vista psicoterapéutico algunas situaciones en el marco de la experiencia, sino que el proceso sigue después de la misma. Es de destacar que cuando se hace un seguimiento FRQUHLWHUDFLyQGHH[SHULHQFLDVPXFKRVLQGLYLGXRVPDQLÀHVWDQTXHFRQtinúan la experiencia anterior desde el lugar donde la dejaron, aunque entre una y otra hayan pasado meses. Es como si la ayahuasca, al inundar el cerebro de información, habilitara nuevos circuitos neuronales apelando al concepto de plasticidad neuronal. Estas nuevas conexiones SHUPLWLUtDQUHGHÀQLUORVVXFHVRVWUDXPiWLFRVGHOLQGLYLGXRRFXHVWLRQHV emocionales desde otra perspectiva, mucho más rápida y totalizadora que en cualquier enfoque psicoterapéutico conocido. CAPÍTULO 2 Etnografías y crónicas La olla para el caapi (ayahuasca) siempre tiene la misma forma de vientre y está decorada con dibujos amarillos sobre fondo rojo oscuro… Nunca se lava, aunque se redecora de cuando en cuando… 7KHRGRU.RFK*UQEHUJHWQyORJR\H[SORUDdor alemán, 1909 Además de los sueños visionarios, lo que hace que a los indígenas les guste tanto la bebida de la ayahuasca son las imágenes que se relacionan con su felicidad personal, en las que ven… bestias, demonios… fantasmas. /RXLV/HZLQIDUPDFyORJRDOHPiQ El yagé o ayahuasca crece a partir de esquejes, por lo que se piensa que es una liana continua que se extiende hasta el principio de los tiempos… y se lo compara con un cordón umbilical que vincula a los seres humanos… con el pasado mítico. Stephen Hugh-Jones, antropólogo inglés, 1979 La Amazonia occidental Si bien las selvas tropicales existen en tres continentes, Asia, África y América, la importancia del Amazonas como región es indiscutible: su extensión es de cuatro millones de kilómetros cuadrados y ocupa nueve países sudamericanos (Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Surinam, Guyana, Guayana Francesa y Bolivia), además de ser el lugar donde se concentra la mayor biodiversidad del planeta y donde [ 65 ] 66 Ayahuasca, medicina del alma crece una de cada cuatro plantas de la Tierra, muchas no estudiadas. Solamente 5.000 de las 250.000 especies del mundo han sido analizadas para determinar su potencial terapéutico, y sólo de 95 especies se derivan unas 120 drogas que se prescriben en el mercado, de las cuales el 25% contienen productos vegetales tropicales. De todos esos compuestos –que van desde anticonceptivos hasta medicación para tratamientos RQFROyJLFRV²PX\SRFRVIXHURQKDOOD]JRVGHORVFLHQWtÀFRVODPD\RUtDGH las propiedades de tales plantas medicinales ha sido descubierta por los indígenas amazónicos y de otras regiones (Plotkin, 1997). Ya hemos dicho que el uso de la ayahuasca se extiende desde el noroeste de Colombia hasta la tierra baja del sur de Bolivia, al este y al oeste de los Andes y hasta el interior de la zona del Orinoco. Es precisamente en toda esta región donde los indígenas, cuyos conocimienWRVERWiQLFRVORVFLHQWtÀFRVDGPLUDQH[SOLFDQLQYDULDEOHPHQWHTXHVX saber proviene de las visiones inducidas por ciertas plantas, incluida la ayahuasca (Narby, 1997). El Amazonas ha sido habitado durante miles de años por grupos humanos en asentamientos dispersos, y existieron también allí algunas comunidades bastante grandes. Hay evidencias arqueológicas de que JUXSRV VHSDUDGRV SRU JUDQGHV GLVWDQFLDV JHRJUiÀFDV VLHPSUH VH KDQ visitado o intercambiado objetos y servicios. Hace cuatrocientos años arribaron los españoles y portugueses, se apoderaron de territorios y recursos naturales y construyeron ciudades de estilo europeo. Más tarde llegaron misioneros que no respetaban otras formas de espiritualidad; luego los caucheros, los madereros, los petroleros y representantes de industrias farmacéuticas; y en los últimos años los turistas new age. Todo esto no sólo aniquiló a miles de pobladores y de culturas, sino que en una cadena de hechos amenaza destruir el ecosistema y las últimas culturas que saben cómo preservarlo. El pensamiento occidental dicotomizó a su paso toda una serie de valores: conocimiento local o tradiFLRQDOYHUVXVFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFRPRGHUQRRJOREDOPDJLDYHUVXV ciencia; empírico versus teórico; primitivo versus civilizado; racional versus irracional. Asimismo, el concepto de desarrollo dentro del discurso biomédico occidental forma parte de una ideología y una práctica que ponderan el conocimiento biomédico y aniquilan la etnomedicina (¡gran paradoja de la biopiratería actual!). También existe el discurso romántico del “noble salvaje” (por ejemplo, en las nuevas formas de turismo new age al Amazonas). Ambos discursos son paternalistas y tienden a continuar manteniendo relaciones desiguales de poder entre los occidentales y los indios del Amazonas (Follér, 2001). En este capítulo analizamos y sintetizamos diferentes trabajos de campo de etnógrafos, antropólogos, etnobotánicos y crónicas de viajeros Etnografías y crónicas 67 que estudiaron el uso de la ayahuasca por diferentes naciones indígenas de la Amazonia occidental. Pasaremos revista a una decena de pueblos desde el sur de Venezuela, pasando por Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Hemos elegido un ordenamiento por país a sabiendas de que es un modo arbitrario de encuadre, puesto que muchos de los grupos estudiados están establecidos en territorios ancestrales que no reconocen fronteras entre ellos. Otra forma de ordenamiento pudo haber sido por JUDQGHVIDPLOLDVOLQJLVWLFDV SDQRDUDZDNWXNDQRPDNX SHURWDPbién analizamos grupos con lenguas aisladas, por lo que se mencionará en el lugar correspondiente la situación cuando el contenido lo requiera. Acompañamos cada región revisada con una breve referencia sociocultuUDOHKLVWyULFDGHOJUXSRHWQRJUiÀFRHQFXHVWLyQSDUDOXHJRGHWHQHUQRV en el uso particular que hacen o hicieron de la ayahuasca, mencionando la sustancia en cada caso con el vocablo del idioma original (por ejemplo, para la región de Perú, etnia asháninka, el uso de kamarampi). Algunas de estas etnografías o crónicas fueron hechas hace veinte, treinta o cuarenta años, en el curso de los cuales la situación de estos pueblos ha variado rápidamente. Algunos han perdido a sus chamaQHV\HOXVRGHODD\DKXDVFDSRULQÁXHQFLDGHORVPLVLRQHURVFULVWLDnos. Otros los conservan, pero su conocimiento no puede compararse FRQ HO GH VXV DQWHSDVDGRV (Q FDVL WRGRV ORV FDVRV OD LQÁXHQFLD GHO capitalismo, el cristianismo y el modo de vida occidental ha penetrado destruyendo, trastocando o socavando hace muchas décadas las formas de vida y sabiduría, así como los sistemas médicos y de creencias tradicionales. Venezuela Al sur del país se encuentran los 430.000 kilómetros cuadrados que forman el Amazonas (estado creado políticamente en 1992 con capital en Puerto Ayacucho). Su relieve se caracteriza en parte por el denominado “escudo guayanés” (grandes sabanas interrumpidas por macizos llamados “tepuyes”), y en su parte occidental por grandes ríos como el Orinoco, que nace en el cerro Delgado Chalbaud. Es uno de los estados venezolanos más ricos en recursos naturales, en su mayoría no explotados actualmente, aunque en zonas fronterizas con Brasil ya existen problemas de deforestación. Pese a ser un estado tan extenso, el 49% GHVXSREODFLyQVHLGHQWLÀFDFRPRLQGtJHQDGHXQDGHODVTXLQFHHWQLDV diferentes que allí viven. La más numerosa es la yanomami (también se encuentra del lado brasileño), seguidos por piaroa y guahibo. 68 Ayahuasca, medicina del alma Sikuani /DQDFLyQVLNXDQLMLZLRMLYL ´JHQWHµ SHUWHQHFLHQWHDODIDPLOLDOLQJtVWLFDJXDKLERVHHQFXHQWUDHQXQD]RQDIURQWHUL]DHQWUH9HQH]XHOD y Colombia. Del lado venezolano habitan en los estados de Amazonas, Apure y Bolívar. Los sikuanis consideran el universo en varios niveles: el superior es la Vía Láctea; el siguiente, el de otras estrellas; luego el de la tierra, que tiene mares al oriente y al occidente y surcándolos RWURVFRQWLQHQWHVRPXQGRV\SRUÀQXQQLYHOVXEWHUUiQHR\RWURPiV abajo, subacuático, ubicado bajo el mar y las lagunas. Los mapas de los niveles superiores conocidos por los sikuanis tienen nombres para las estrellas y constelaciones, que usan para establecer las estaciones y guiarse al viajar. Consideran que los bienes de que disfruta la humaQLGDG SURYLHQHQ GH OD DFFLyQ GH FXDWUR KHUPDQRV 7VPDQL /LZLUQHL Batatuaba y Kajuyali, quienes subieron al cielo y se pueden ver en la constelación de las Pléyades. Las mujeres se someten a un ritual comunitario de iniciación, el rezo del pescado: la joven es recluida en una casita cerrada con esteras (tulimabo), aislada por varios meses y puesta DGLHWDSDUDSDUWLFLSDUÀQDOPHQWHHQODFHOHEUDFLyQ2WURULWXDOHVHO itomo, la ceremonia del segundo funeral de todo difunto guahibo. Uso de juipa. En estas llanuras del Orinoco, conocidas precisamente como la Orinoquia, se utiliza la ayahuasca o yagé de un modo diferente al de la mayoría de los pueblos amazónicos. Su cosmogonía narra cómo llegaron a saber de su existencia (Torres, 1998): el héroe Kutsikutsi encontró el árbol de todos los frutos y alimentos cultivables (el kaliwirnae, de donde además surgió la solidaridad de la comunidad), y al intentar tumbarlo advirtió que estaba sostenido por dos lianas que nacían del fondo de la tierra y ascendían hasta lo celeste. Uno de estos bejucos era el barbasco (Phaseolus singapou, que les facilitará una nueva técnica de pesca); el otro era el yagé (juipa en lengua sikuani; pero conocido genéricamente como caapi en toda la zona del Orinoco). Estas enredaderas fueron trozadas por su cepa para que el “árbol que abunda en frutos” cayera. Las ardillas (Sciurus granatensis), macho y hembra, fueron las encargadas de cortar la liana del yagé. Al hacerlo, GHVGHODSDUWHVXSHULRUODKHPEUDIXHDUURMDGDDORFHOHVWH\FRQÀJXUy el resplandor del sol al atardecer: el crepúsculo. Al cortar las lianas que sostenían el “árbol de los alimentos”, de la liana-yagé solamente quedó su raíz; por ello los sikuanis dicen que sólo usan la raíz del juipa. La extraen del subsuelo, lavan su corteza en las quebradas, la asan, separan la corteza del núcleo leñoso y mascan la corteza asada para embriagar el cuerpo al inhalar el yopo o dopa (Anadenanthera peregrina, una de las especies de semillas psicoactivas también conocida en el noroeste Etnografías y crónicas 69 argentino como cebil o villca). De esta forma, mezclando la liana asada y mascada con la inhalación del yopo, el chamán sikuani (dopatubinü) logra acceder a otros mundos y comunicarse con Tsamani, la teofanía que según sus mitos otorgó la medicina tradicional. Por su parte, sobre los ye’kuana, pueblo de lengua caribe del sur de Venezuela y la frontera con Brasil, contamos con los tempranos datos GHOJUDQHWQyORJRDOHPiQ7KHRGRU.RFK*UQEHUJ TXLHQOOHYyD cabo un viaje increíblemente difícil entre 1911 y 1913 desde el norte de Brasil hasta el sur de Venezuela, escalando el monte Roraima. Levantó mapas, tomó más de mil fotos, registró datos botánicos, geológicos, climáticos y folclóricos, y hasta realizó películas de ritos tribales. Relató que cuando los chamanes de esta tribu estaban bajo los efectos del enteógeno, imitaban los rugidos de los jaguares. Lamentablemente no nos describió el contenido de sus experiencias. Brasil Dentro de la extensa región amazónica de este país viven cerca de 345.000 indígenas repartidos en 560 tierras, pero el consumo tradicional de ayahuasca se ha dado solamente en los márgenes de la parte noroccidental, en especial a lo largo de la línea fronteriza con Colombia y Perú, y sobre todo en lo que hoy forma parte de los estados de AmazoQDV\$FUH(OHVWDGRGH$PD]RQDVFX\DVXSHUÀFLHVXSHUDHOPLOOyQ\ medio de kilómetros cuadrados, limita al norte con Venezuela y con el estado de Roraima, al este con Pará, al sudeste con Mato Grosso, al sur con Rondônia, al sudoeste con Acre, al oeste con Perú y al noroeste con Colombia. Su capital es Manaos. Amazonas es el estado más extenso de Brasil, con pobre infraestructura en cuanto a comunicaciones y muy baja densidad poblacional. Allí se aloja la selva tropical más grande del mundo y la mayor cantidad de etnias indígenas del país. Esta zona tieQHODPD\RUUHGKLGURJUiÀFDGHOSODQHWD\HOUtR$PD]RQDVHVFRQRFLGR como el mayor del mundo en volumen de agua. Es aquí donde algunos grupos tradicionalmente consumidores de ayahuasca se reparten a un lado y otro de las zonas fronterizas con Colombia, en su mayoría hupGDPDN~PDUXERVWXNDQRVNXEHRVZDLNDQRV\ZLWRWRV(OHVWDGRGH Acre, un área de 153.150 kilómetros cuadrados en el noroeste del país, limita con el estado de Amazonas al norte, al este con el de Rondônia, al sur con Bolivia y al oeste con Perú. Su capital es Río Branco. Una planicie con una altura media de 200 metros domina gran parte de Acre. Juruá, Tarauacá, Muru, Embirá y Xapuri son sus principales ríos. En este territorio, alguna vez en disputa con Bolivia (aventuras independen- 70 Ayahuasca, medicina del alma tistas mediante), se encuentran culturas ayahuasqueras cuyo mayor Q~PHUR GH KDELWDQWHV HVWi GHO ODGR SHUXDQR NDVKLQDZDV NXOLQDV FDPSDV RDVKiQLQNDV D\LQH\LQHRPDQFKLQHUL SLURV VKDUDQDZDV yaminahuas y yuras (o amahuacas). Hupda-makú Este grupo, también conocido como jupda-makú, hupda o makuhudâ, se autodenomina hüpdù y su idioma pertenece a la familia linJtVWLFDPDN~SXLQDYHGHQWURGHODFXDOLQWHJUDHOJUXSRQDGDKXS6H encuentra al noroeste del estado de Amazonas, próximo a la frontera con Colombia, sobre los ríos Papurí al norte y Tiquié al sur. En Colombia los miembros de esta etnia viven en grupos locales de 10 a 70 individuos. Cada grupo posee en promedio ocho campamentos de caza (sin paredes, con techo de paja de hojas de palmas). Un reducido porcentaje mantiene su idioma original y un 50% habla también portugués. Se los conoce regionalmente como peoná, nombre de origen tukano que VLJQLÀFD ´GXHxRV GH ORV FDPLQRVµ HQ DOXVLyQ DO QRPDGLVPR GH HVWRV cazadores-recolectores y horticultores; y también al hecho de que no viajan en canoa como todos los demás indígenas de la región sino a pie, por las trochas. Tradicionalmente han trabajado para indígenas de la familia tukana a cambio de alimentos y objetos, por lo que a veces se ORVKDFDOLÀFDGRFRPR´PDN~GHWXNDQRµ/DFRORQL]DFLyQGHVXWHUULWRULR ha causado destrucción de su hábitat y multiplicado enfermedades contagiosas como la malaria. Actualmente hay tendencia de varios grupos a sedentarizarse, lo que les genera nuevos problemas de salud como la desnutrición. Uso de carpi. El antropólogo brasileño Pedro Fernandes Leite da Luz (1996), en un trabajo de campo hecho en la región comprendida entre el UtR,JDUDSp-DS~\HOUtR9DXSpVDÀUPDTXHORVKXSGDGLVWLQJXHQVLHWH tipos diferentes de carpi (ayahuasca) de acuerdo con la madurez de la planta, la parte utilizada, el aspecto general, si es lisa, si tiene nudos, si es torcida, etc. Los tipos reconocidos son carpi-ingá, carpi-cabeza de barrigudo, carpi-cipó dulce, carpi-tripa de gallo, carpi-hemodá, carpikukudá y huamp-carpi.&DGDXQRWLHQHXQXVRHVSHFtÀFRSDUDDSUHQder o dar conocimiento, como estimulante, para tomar antes del trabajo y de la guerra; para relatar y escuchar mitos tribales, para ser buen cazador y que las visiones muestren dónde encontrar la presa y cómo QRVHUSHUFLELGRSRUORVDQLPDOHV\ÀQDOPHQWHXQRSDUDGDQ]DUHQODV ÀHVWDV\RWURXWLOL]DGRSRUHOFKDPiQSDUDFXUDU$ODKRUDGHLQJHULU carpi, deben respetarse las típicas dietas, ayunos y abstinencias. Conforme al uso que se dará a la liana, cambian las plantas aditivas, pero Etnografías y crónicas 71 de modo general el preparado es semejante: la liana se raspa y su corteza es puesta en agua; una vez hervida, se deja al sol para descansar. Los hupda creen que el sol, “hirviendo y cocinándolo”, tiene un papel activo en el “nacimiento” del carpi. Se sopla humo de tabaco sobre el líquido. Tanto el preparado como la ingesta son realizados lejos de los ojos indiscretos de mujeres y niños, caso contrario quien lo toma podría quedar enfermo. La liana es cultivada por el chamán o por un danzante. Cortan en redondeles hojas de bukat XQDSODQWDQRLGHQWLÀFDGD \ODV HFKDQDODVXSHUÀFLHGHOEUHEDMHVLUXHGDQVLJQLÀFDTXHHOcarpi está muy fuerte; en este caso es dado a los jóvenes primero (pues se cree que SRUVXFRQGLFLyQDEVRUEHQHOH[FHVRGHSRGHU (QODVÀHVWDVdabakuri (intercambios de regalos: frutos silvestres o fariña de yuca) la ingieren ORVGDQ]DQWHVSDUD´SHUGHUODYHUJHQ]DµHQWUHFDQWRVVREUHODIHUWLOLdad y el crecimiento de animales y frutas. Al beber la poción, se animan mutuamente diciendo: “Seamos fuertes, seamos hombres”. Já o huamp-carpi (“el carpi del pez”), usado por el chamán para curar, muestra la dolencia y sus causas en forma de sustancia venenosa exógena al paciente, tanto como muestra a quien lo envió. El sanador chupa el dorso de la mano izquierda del paciente y expulsa su mal al escupir. Lo recoge con la mano como si estuviese tocando algo palpable y lo coloca en una bolsita mágica invisible, donde queda guardado. Beber carpi es considerado un remedio preventivo. Una vez bebido, la sangre de quien lo bebió queda “amarga” y por tanto inmune a cualquier agresión externa. En una versión de origen del carpi recogida en la aldea de Santo Anastasio, éste estaba presente ya en los míticos tiempos del parmuriduí, el día de la Creación, cuando la humanidad emergió de un agujero en la tierra. El primer hupda, ancestro de todos los actuales, cuando apareció tenía ojos de carpi. Los hupda creen que llevan el carpi en su propio cuerpo como herencia de sus antepasados; es para ellos el vehículo por excelencia del saber tribal, de ahí el conocimiento superior del mundo que alegan tener. Marubo *UXSRGHODIDPLOLDHWQROLQJtVWLFDSDQRTXHUHVLGHPX\FHUFDGHOD frontera peruana, en el extremo occidental del estado de Amazonas (valle del Javari, en las cabeceras de los ríos tributarios del Javari: Curuça, Ipixuna, Ituí). Al parecer hablan el mismo idioma que los extinguidos FKDLQiZDER9LYHQGHODFD]DODSHVFD\SODQWDFLRQHVGHVXEVLVWHQFLD Según su cosmovisión, en que nuevos entes se forman por la unión o transformación de partes de seres muertos y mutilados, se supone que este pueblo es el resultado de una reorganización de sociedades indí- 72 Ayahuasca, medicina del alma genas diezmadas y fragmentadas por la violencia de los patrones en el auge del período del caucho (1880-1914). Pero este movimiento de dispersión y reagrupación puede remontarse a tiempos más antiguos, como sugieren las naciones indígenas vecinas de los marubos. Uso de oni. Entre los marubos, todos los hombres adultos consumen el oni en las sesiones donde el chamán incorpora espíritus (yové) a los cuales es ofrecido el oni. Los espíritus cantan y danzan con los hombres a través del cuerpo del chamán, y algunos también realizan las curas. El pote donde se guarda el oni queda al lado de una de las dos entradas de la maloca (casa comunal), junto con los tubos para soplar rapé y la espátula con una secreción de sapo, usada para tratar la pereza y expulsar el desánimo (Melatti y Melatti, 1986). La liana de Banisteriopsis caapi tiene una presencia importante en la mitología del grupo: en el PLWRZHQLDVREUHHORULJHQGHHVWHSXHEORHOHOHPHQWRTXHHVWLPXODOD emergencia de la sesión ritual inonáwavo es la raíz de oni; en el mito de la pérdida del fuego y el origen de los jaguares, Ino Wira, uno de los jaguares, mora junto a la raíz de oni. El propio nombre del héroe creador de las plantas cultivadas, Oni Weshti, remite al bejuco de ayahuasca. Al ser encontrada la liana por los marubos, este héroe está sentado sobre una pila de kapi, nombre de un arbusto al cual el pueblo marubo atribuye características semejantes e incluso más poderosas que la ayahuasca. Un interesante relato recogido por el antropólogo brasileño -XOLR &pVDU 0HODWWL MXVWLÀFD \ DxDGH D OD FRVPRYLVLyQ SURSLD ²RULJHQ marubo ligado al oni– la irrupción de los blancos a partir del siglo XVIII. En el mito de Shoma Wetsa, que trata justamente del origen de la supremacía tecnológica de los blancos, también aparece el oni. Tapane, el héroe, es hijo de Shoma Wetsa, una vieja que devora a todos sus hijos. Cierto día Tapane encuentra a una mujer, Sheta Veká, a quien desposa. Recién expulsada de su grupo familiar por adulterio, ella queda embarazada de una gran cobra, Kenekenevesho (kene: diseños geométricos tradicionales inspirados en visiones de oni). Además de estar viviendo con Topane, Sheta Veká da a luz a varios animales, hijos de Kenekenevesho. Los hijos humanos que tiene con Topane después de eso son sistemáticamente devorados por Shoma Wetsa, la que también devora a los animales y a los “civilizados”. Topane, instigado por su mujer, intenta varias veces matar a su madre, con resultados infructuosos. En una ocasión, Shoma Wetsa le dice a su propio hijo cómo podría matarla tras ingerir oni. Topane lo bebe y el brebaje le enseña y otorga el poder de acabar con Shoma Wetsa. Ya muerta, Shoma Wetsa se le aparece a Topane en su forma espiritual y le dice que con su depredación estaba HQYHUGDGVDQWLÀFDQGRDWRGRVWUDQVIRUPiQGRORVHQyové. Como castigo Etnografías y crónicas 73 por haber interrumpido su tarea, Shoma Wetsa abandona a Topane y se va a vivir a Jerusalén, donde da los bienes tecnológicos a los blancos (adviértase el préstamo cultural). Antes de partir, lega a Topane un tipo de oni que debe beber: el txotxone (nombre de un pajarito), diferente del oni GHORVEODQFRV2WUDVYHUVLRQHVGHOPLWRDÀUPDQTXH6KRPD Wetsa le muestra varios tipos de liana. Como vemos, la ayahuasca aparece asociada a la creación y transformación del mundo de los hombres y demás seres, sirviendo también como lazo de comunicación con el mundo de los muertos y los espíritus. Una vez aparecidos los blancos, causantes de un profundo golpe a su estructura socioeconómica y cultural, los marubos debieron ampliar su mitogonía para incluirlos en su rol de prestigiosos portadores de objetos tecnológicos; pero el oni, base fundamental de su cultura, sigue presente. Colombia La región amazónica de este país posee una extensión de 403.348 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 750.000 habitantes entre colonos e indígenas, en una proporción de diez a uno respectivamente. Aunque los colonos se ubican en los centros urbanos, en las zonas fronterizas la proporción es inversa. La región ocupa los departamentos del Caquetá, la intendencia del Putumayo y las comisarías de Gaviare, Guainia, Vaupés y Amazonas. Los indígenas, que representan el 95% de la población rural en estas divisiones, perWHQHFHQDXQRVFLQFXHQWDJUXSRVHWQROLQJtVWLFRVFODVLÀFDGRVHQODV VLJXLHQWHVIDPLOLDVOLQJtVWLFDVWXNDQRRULHQWDODUDZDNNDULEZXLtoto, andoke, bora, puinave, tukano occidental y embera. En total se HQFXHQWUDQ ORV JUXSRV DQGRNH DZD FXDNLHU EDUD EDUDVDQR ERUD cabiyari, carabayo (yuri), carapano, carijona, cocama, coyaima-nagaima, coreguaje, cubeo, curripaco, desana, embera, guayabero, guanamo, inga, kamsa, kofán, letuama, macaguaje, macuna, makú, matapi, miraña, muinane, nonuya, ocaína, páez, piapoco, piaroa, piratapuyo, SLVDPLUDSXLQDYHVLNXDQLVLULDQRVLRQDWDQLPXNDWDLZDQRWDULDQR WDWX\R WLNXQD WXNDQR WX\XFD ZLWRWR \DXQD \DJXD \XFXQD \ yurutí, algunos de los cuales permanecen en situación extremadaPHQWHYXOQHUDEOH2WURVFRPRORVWDLZDQRGHO9DXSpVVyORHUDQWUHV familias de diecinueve personas en 1988 (DAI, 1989), puede que ya estén al borde de la extinción. Cabe destacar como dato curioso que en 1988 irrumpió en Calamar, un asentamiento urbano de la región del Guaviare, un grupo de 74 Ayahuasca, medicina del alma cincuenta mujeres y niños indígenas de una etnia desconocida hasta entonces. Arribaron desnudos, hambrientos y a punto de desfallecer, buscando a sus hombres. Fue la primera vez que Colombia y el mundo tuvieron conocimiento de los nukak makú, el último grupo nómada que todavía no había tenido contacto con el hombre blanco. El deslumbramiento fue mutuo, pues ellos también estaban sorprendidos al ver los automóviles, escuchar las radios y mirar la televisión. El gobierno nacional envió desde Bogotá un grupo de especialistas para buscar una explicación. Fue muy difícil porque la lengua que hablaban, si bien parecía amazónica, era incomprensible hasta para los antropólogos más avezados. Los devolvieron en avión a la selva profunda, y allí, cuando contaron la historia a quienes habían quedado acerca de que en la ciudad los habían cuidado (los habían llevado a volar y les habían dado de FRPHU GHFLGLHURQVDOLUGHÀQLWLYDPHQWH3DUDVXGHVJUDFLDSULPHURVH encontraron con la guerrilla de las FARC (que en esa época controlaba con mano de hierro todo el departamento), luego con el cultivo de la FRFDTXHVHLEDH[WHQGLHQGRFRPRXQDSODJD\ÀQDOPHQWHFRQODSUHsencia de los paramilitares que llegaron para expulsar a la guerrilla. Hoy, a más de veinte años del contacto, los últimos nómadas están a punto de extinguirse: gripe, tuberculosis, explotación, violencia, colonos, guerrilleros, paramilitares, usurpación de tierras, propiedad priYDGDPLVLRQHURVHQÀQODGHVWUXFFLyQDFHOHUDGDGHVXPXQGR Una situación similar experimentan los nasa en el departamento Cauca, los embera en el de Chocó, los kogui en la sierra nevada de 6DQWD0DUWD\ORVDZDGHODIURQWHUDFRQ(FXDGRUREOLJDGRVDSHUPDnentes desplazamientos masivos, abusos, asesinatos y pérdida de sus tradiciones a causa de la guerra que se libra en Colombia desde hace más de cuarenta años. Tukano-desana Los tukanos viven en la línea fronteriza entre Colombia y Brasil, que incluye las selvas del sudeste de Colombia, en el departamento del Vaupés y parte del noroeste de Brasil. Las principales concentraciones de tukanos se encuentran en los pueblos de Acaricuara, Montfort y Piracuara, aunque también hay docenas de caseríos y aldeas esparcidas en el alto río Negro y a orillas de los ríos Paca, Tiquie y Papurí. Un número considerable vive en el área de San José del Guaviare. Desde el siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX la región del Vaupés ha sido disputada como de interés geopolítico y para la explotación de recursos naturales por parte de los colonizadores, proceso en el cual ORVWXNDQRV\SXHEORVOLQJtVWLFDPHQWHHPSDUHQWDGRVIXHURQHVFODYLzados. En 1835, luego de la independencia de Brasil, nace la rebelión Etnografías y crónicas 75 conocida como Cabanada, una alianza entre indígenas y portugueses contra esclavos sublevados que hostigaban constantemente las aldeas. Tras declararse Manaos como ciudad en 1848 y más tarde establecida la provincia de Amazonas, las misiones de franciscanos y capuchinos se reanimaron, abarcando hasta la esfera comercial. Del mismo modo que en otros pueblos sometidos a una acelerada aculturación política y religiosa, emergieron los denominados “movimientos mesiánicos” OLGHUDGRV SRU MHIHV LQGtJHQDV $ ÀQDOHV GHO VLJOR XIX el sometimiento de las poblaciones originarias vino de la mano de la explotación del caucho. A la decreciente caída de este comercio sobrevino nuevamente el efecto de las misiones que, con convenios gubernamentales, se encargaron de los “indios salvajes” interviniendo en toda su organización, hasta el punto que redujeron algunos cultivos perennes, fomentaron la cría de vacunos y generalizaron el tucano como lengua para el resto de los grupos indígenas del Vaupés. En los años 40, debido a la escasez de alimentos, se produce una migración de indígenas hacia Brasil, que fue detenida en 1956 con la Resolución Comisarial que imponía a los indígenas el previo aviso de los cambios de residencia con el consentimiento del prefecto apostólico. En 1960 se inicia una nueva actividad comercial que reemplaza la extracción de caucho: la peletería, que cobra la vida de miles de especies de animales selváticos. A partir de 1973, el Estado comienza a hacerse cargo de la educación de estos pueblos a través de fondos educativos regionales. En adelante, con la creación de resguardos que detuvieran la expansión colonizadora, se originaron varias organizaciones locales en procura del reconocimiento de la autonomía de los grupos indígenas. Desde los años 80 aparece la explotación minera como una nueva forma de colonialismo, que inclu\yKDVWDXQDPDVDFUHGHLQGtJHQDVTXHHQHQWUDURQHQFRQÁLFWR con los garimpeiros. (OJUXSROLQJtVWLFRWXNDQR SUHYLDPHQWHFRQRFLGRFRPREHWR\D HV hablado en el noroeste amazónico (este de Colombia y partes adyacentes del noroeste de Brasil). Se subdivide en tres ramas: 1) la oriental, TXHLQFOX\HSXHEORVFRPRHOWXNDQRSURSLDPHQWHGLFKRZDQDQR\SLsamira o pisa-tapuyo en la región septentrional; 2) bará, desana, tatuyo y yurutí en la región central; y 3) makuna y barasano en la región meridional. La rama central es hablada por naciones como tanimuka y kubeo, y la rama occidental, por sionas y koreguajes. Los mai-huna (orejón) de Perú también hablan un dialecto tukano occidental. Uso de caapi. Recurrimos en este caso a uno de los mayores especialistas en la materia, el pionero de la antropología y arqueología colombiana Gerardo Reichel-Dolmatoff. Desde mediados de los 60, y tras haber 76 Ayahuasca, medicina del alma dedicado más de veinte años a otros grupos indígenas y sitios arqueológicos, se dedicó al estudio de los tukanos del Vaupés, realizando un vasto plan de registro magnetofónico de textos chamanísticos en varias lenguas indígenas, en especial entre los desana, pira-tapuya y las tribus del Pirá-Paraná. Los temas del manejo indígena del medio ambiente, del mundo alucinatorio y de los esquemas cognoscitivos chamanísticos mantuvieron ocupado a este autor hasta sus últimos años. Según su clásica obra El chamán y el jaguar (1978), los chamanes tukanos, o payés, se dedicaban –además de la curación– a la consecución de presas GHFD]D\SHVFDGHVXV´GXHxRVµVREUHQDWXUDOHV ÀJXUD ODGLUHFFLyQ de los ritos del ciclo vital individual y la toma de medidas defensivas y agresivas frente a enemigos personales. También eran los encargados de interpretar pasajes míticos, recitaciones genealógicas, sueños R FXDOTXLHU VLJQR R DJHUR REVHUYDGR SRU XQD SHUVRQD &HUFD GH ORV veinticinco años un aprendiz de payé (ye’e en lengua desana, yai en lengua tukana)1 comienza su entrenamiento aislado en compañía de otros novicios que van a vivir por varios meses con un chamán renombrado, hasta un año o más. El aprendiz va adquiriendo sus “armas”, consistentes en objetos materiales (piedras, espinas, semillas), cuya esencia de poder es concedida por Bëhpó-mahsë (el Trueno). Para proveerse de ellas, el maestro y sus discípulos se van a vivir a un lugar solitario en la selva, donde construyen una choza temporal. Por las noches consumen vihó (rapé o polvo alucinógeno preparado con la resina de la corteza de varias especies de virola) y diferentes pociones de caapi (kaapi, gahpí o kahpí) casi a diario. Durante el trance aparecen los objetos poderosos como “caídos del cielo” y se materializan súbitamente frente al aprendiz. El trueno está íntimamente relacionado con el espíritu del jaguar y en ocasiones puede manifestarse como un jaguar rugiente. Otro instrumento importante es la maraca hecha de calabaza, con manija de una madera especial que también indica el trueno durante las visiones. Es esencial la abstinencia sexual, los ayunos y evitar mujeres menstruando o embarazadas. Una vez en actividad, de las muchas funciones chamánicas nombradas resalta la de comunicarse con Vaí-mahsë, el dueño sobrenatural de los animales. En las visiones aparece como un enano rojo con atuendo 1. Yeé o yai se deriva del verbo ye’erí: “cohabitar”; el mismo término se usa para designar al jaguar. Hay una concepción fálica y seminal, en la cual el payé penetra las casas del dios Vaí-mahsë, esencialmente depósitos uterinos, en una acción fertilizadora. Del mismo modo el Padre Sol, según el mito de creación tukano, derramó su semen luminoso a la Tierra, mediante un bastón que el payé simboliza con su vara sonajera. Etnografías y crónicas 77 de cazador. El éxito en la caza y la pesca depende en gran parte de su disposición favorable: él es como un payé en su propia esfera y así negocian de igual a igual. Como pago por los alimentos recibidos, Vaímahsë indica qué persona debe morir para que su alma, en forma de ave u otros animales, entre en su morada. En noviembre, último mes de la estación lluviosa, los tukanos preparan una reunión especial de payés, donde intercambian conocimientos para curar enfermedades y hacer daño a los enemigos. Para la cosmovisión tukana no existe la muerte “natural”: tanto la enfermedad como la muerte son siempre consecuencia de actos de magia negra de algún adversario; y las luchas entre payés se llevan a cabo en cualquier dimensión: en el aire, bajo las aguas, dentro de un cerro, con todo tipo de ensalmos, disfraces y armas como culebras venenosas, rayos o insectos. Claro que esto sucede en la esfera visionaria, mientras ambos payés se encuentran recostados en sus casas en profundo trance, y ocasionalmente uno de ellos caerá muerto de su hamaca. Para todas estas funciones y actividades el payé debe contar con la ayuda de Vihó-mahsë, el dueño del rapé, que mora en la Vía Láctea y es el intermediario con otras potencias. Los tukanos observados por Reichel-Dolmatoff empleaban mucho el caapi en diferentes rituales: 1) Ceremonias religiosas colectivas que comprendían personas de dos o más unidades exogámicas, acompañados de danzas, cantos y recitaciones (de acuerdo con Reichel-Dolmatoff, la interpretación de las visiones en estas ceremonias subrayan la ley de la exogamia, y su principal objetivo es mostrar el origen divino de las reglas que rigen las relaciones sociales). 2) Rituales en que reducidos grupos de personas buscaban solamente obtener una experiencia sobrenatural. 3) Consumo individual y solitario de yagé por motivos puramente personales. 4) Sesiones especiales para ceremonias de iniciación, entierros, y en el rito del Yuruparí o la ceremonia dabucurí de intercambio de regalos. 5) Sesiones chamánicas, en las que generalmente sólo es el payé quien bebe la poción para efectuar el diagnóstico, pero en ciertos casos también el paciente debe hacerlo para indagar causas y remedios en sus propias visiones. 6) Tomas de yagé en preparación para una partida de pesca. El mito tukano de origen del caapi o gahpí cuenta que en los primeros tiempos una mujer de nombre Gahpí-mahsó (yagé-mujer) llegó a la 78 Ayahuasca, medicina del alma Casa de las Aguas cuando la Canoa-Anaconda iba río arriba para asentar a la humanidad en la Tierra. Allí dio a luz mientras los hombres de la primera maloca se encontraban sentados. En esa choza primordial estaban los ancestros de toda la humanidad y de todos los grupos tukanos: los antepasados de los desana, los tukanos propiamente dichos, los SLUiWDSX\D\ORVZDQDQR/DPXMHUFUX]yODSXHUWDGHODPDORFDFRQ su hijo en brazos y preguntó: “¿Quién es el padre de este niño?”. Los hombres, sacudidos por la visión, con náuseas, pasmados y algo enloquecidos, comenzaron a tomar uno a uno brazos, manos, dedos, piernas y cordón umbilical del bebé, gritando que cada uno de ellos era el padre, y así despedazaron al niño. Cada cual tomó la parte que le correspondía y desde entonces cada grupo de hombres tiene su propio tipo de yagé. Pero el verdadero padre era el Abuelo Sol, quien la fertilizó con su sola mirada. 5HLFKHO'ROPDWRII FRPSDUD ODV FODVLÀFDFLRQHV GH IRVIHQRV LQGXcidos mediante impulsos eléctricos en experimentos de laboratorio dirigidos por Max Knoll, con muchos de los diseños indios del caapi (y su casi desaparecido arte de pintar las fachadas de las malocas, ÀJXUD VXJLULHQGR QXPHURVDV FRLQFLGHQFLDV (VWH DXWRU GH RULJHQ austríaco contó desde 1943 con la permanente asistencia de su esposa, también etnóloga, Alicia Dussan Maldonado, y en los datos que aquí nos ocupan, con Antonio Guzmán, de origen desana, intérprete y colaborador esencial. Barasana Esta etnia, cuya lengua pertenece a la familia tukano oriental, puede aparecer mencionada con nombres alternativos como barasano, banera yae, hanera oka, barasana del sur, jânerâ, pânerâ. Viven en el Caño Colorado, río Pirá-Paraná. Su territorio está comprendido en el Resguardo Indígena Parte Oriental del Vaupés. Tradicionalmente, la maloca rectangular era el centro de la organización social, económica y ceremonial. En los últimos años se ha adoptado el patrón de viviendas agrupadadas alrededor de una maloca. Su organización social se caracteriza por una fuerte red de parentesco: intercambian mujeres con los bara y otras comunidades cercanas. La autoridad principal es el jefe de la maloca, sin embargo, existen otros personajes que cumplen funciones religiosas como el payé, el kumu, el especialista en cantos y danzas y el maestro de recitación de mitos. Se consideran aliados de los makuna. El trabajo de los hombres consiste en preparar el terreno, la pesca, la caza y la fabricación de artesanías, mientras que las mujeres se encargan de mantener la chacra limpia, de cosechar y de preparar los alimentos. La horticultura es la base de su Etnografías y crónicas 79 economía con el sistema tradicional de tala y quema. Recientemente han incursionado en la pesca comercial. Uso de idiri kahi (kaji o kadana). En esta etnia nuestra liana es cultivada por hombres iniciados que también son los consumidores exclusivos y se le da el nombre de idiri-kahi (coca bebible o coca líquida), kaji o kadana. Se trata de la única sustancia psicoactiva cuyo uso se limita al contexto ritual, marcando una separación respecto de la vida cotidiana. La asociación entre la ayahuasca y la planta Erythroxillum coca var. IpaduSURYLHQHGHORVPLWRVWULEDOHVTXHFRPSDUWHQVLJQLÀFDdos. Así como la coca representa simbólicamente la estructura de las líneas de descendencia, la idiri kahi respresenta la posibilidad de volver al comienzo de las mismas. Los etnólogos Stephen Hugh-Jones (1977, 1979) y Christine Hugh-Jones (1979) mencionan varios ritos barasana, entre los cuales describen los que involucran cantos, danzas y el uso de ÁDXWDV\WURPSHWDVVDJUDGDVGHQRPLQDGDVhe. Uno es el rito conocido como “la casa de las frutas”, cuya celebración consiste en llevar a la casa grandes cantidades de frutas al son de los instrumentos he y reaOL]DUGDQ]DVFRPXQDOHV(QHOLQWHUYDORHQWUHHVWDVGDQ]DVVHYHULÀFD consumo de idiri kahi ÀJXUD /DEHELGDODSUHSDUDHOFKDPiQIXHUD GHODFDVD&XDQGRWHUPLQDGHKDFHUODGLVHxDODÀJXUDGH´ODPDGUH del yagé” en la puerta de la casa con la corteza pulverizada de Banisteriopsis caapi. Además, les sopla humo de tabaco a los trozos de liana antes de arrojarlos a la olla y de servir el brebaje listo. Los danzantes y cantores, que son servidos antes que los demás y reciben mayor cantidad, cantan al unísono los mitos del grupo y la idiri kahi permite que el alma deje el cuerpo y llegue hasta los primeros ancestros. Toda la casa es vista como una representación del cosmos bajo el efecto del brebaje. Son comúnmente visiones de jaguares y serpientes. A los más nuevos se les da más cantidad de una bebida incluso más fuerte, que contiene una cantidad de hojas de kahiuku (Banisteriopsis rusbyana, que posee N,NDMT). Todas estas celebraciones son preparatorias para el ritual de “la casa de he”, principal acontecimiento iniciatorio. A los jóvenes se les da de tomar en primer lugar, y el resto de los hombres acompaña después. 7RGRV EHEHQ DO ÀQDOL]DU HO WUDQFH XQD LQIXVLyQ IUtD GH KRMDV siorohu. Para los barasana, la ayahuasca es la “leche de los ancestros”, he ohekoa\pVWDWLHQHVXRULJHQGHQWURGHODVÁDXWDVVDJUDGDVTXHVRQSHQVDdas como senos femeninos. La liana está relacionada con la estructura del grupo de descendencia, y las diferentes variedades pertenecientes a los distintos grupos tienen origen en los conjuntos de instrumentos que cada uno posee. La planta es “el camino de vida de un hombre”, y cuando el padre ingiere la bebida se cree que los niños sienten los efec- 80 Ayahuasca, medicina del alma tos gracias al poder que da de viajar a través de líneas de descendencia. Así pues, la liana es comparada con un cordón umbilical que liga a los hombres a su pasado mítico y aun al conjunto de ríos que forman el reFRUULGRSRUODVHUSLHQWHPtWLFDGHVGHHORULJHQKDVWDHOGHVWLQRÀQDOGHO grupo. Para los barasana, el mundo mítico de los espíritus está expresado en el concepto heTXHVLJQLÀFD´VDJUDGRµ3DUDSHQHWUDUHOhe hay una sola manera segura: ingerir yagé. En suma, la función de la bebida en este grupo es transportar a los individuos conectando el pasado y el presente y posibilitando el viaje al pasado ancestral. La bebida representa la posibilidad de volver al inicio. Cuanto más sagrado es el ritual, más fuerte es la bebida y más próximo el contacto con los orígenes. Tomar he ohekoaHVSRUORWDQWRLGHQWLÀFDUVHFRQORVDQFHVWURV$OLQJHrirla, los barasana creen que la bebida se transforma dentro del cuerpo en una serpiente mítica que los transporta hasta donde se encuentran los ancestros en el presente y cuya lengua sería el vómito que la poción causa. Los efectos son también comparados con una pequeña muerte: cuando los iniciados la ingieren dicen que “dejan de vivir”. Reichel-Dolmatoff (1978) relata su propia experiencia de idiri kahi junto con indios barasana del Pirá-Paraná, donde obtuvo visiones de motivos multicolores variables (que a veces compara con tapices tibetanos), los cuales duraron unos veinte minutos en medio de una ceremonia de doce horas. En ésta se sucedieron unas ocho rondas de yagé entre ORVDVLVWHQWHVFRQEDLOHVFDQWRVP~VLFDGHÁDXWDVGHSDQ\GHVFDQVRV alternados. Los pasos, giros, cantos y ademanes de los participantes alcanzaban por momentos una gran coordinación y precisión; cada quien obraba por su cuenta pero al mismo tiempo como miembro de un equipo sumamente organizado y solemne. Algunos hombres de vez en cuando también aspiraban rapé de vihó. El autor logró posteriormente que YDULRVLQGLRVGLEXMDUDQVXVYLVLRQHV ÀJXUD FODVLÀFDQGRXQRVYHLQWH motivos similares con usuales interpretaciones culturales: “Hileras de puntos representan gotas de semen”, “Varias líneas onduladas paralelas horizontales de distintos colores son la Canoa-Anaconda del mito de la creación”, “Una pauta vertical de puntitos es la Vía Láctea…”. El autor concluye que el ritual colectivo es una experiencia de donde el LQGLYLGXRHPHUJHFRQODÀUPHFRQYLFFLyQGHODYHUGDGGHORVRUtJHQHV tradicionales de su cultura y de los principios morales rectores del relato de la creación. Kubeo 7DPELpQ PHQFLRQDGRV FRPR FXEHR NXEpZD R NXEXQiQD HQ OD OLWHUDWXUDHWQRJUiÀFDHVWHSXHEORVHDXWRGHQRPLQDkâniwâ. En Colombia VHHQFXHQWUDQHQHOGHSDUWDPHQWRGHO9DXSpVUtR9DXSpV\DÁXHQWHV Etnografías y crónicas 81 Querarí, Pirabotón, Cubiyú y Cuduiarí, así como en el departamento Amazonas, Guainía y Vichada (en Brasil viven al noroeste del estado de Amazonas, curso medio del Vaupés). Su subsistencia depende principalmente de la agricultura itinerante y la pesca. Antiguamente cazaban FRQFHUEDWDQDRDUFR\ÁHFKDDXQTXHKR\SUHÀHUHQHVFRSHWDV(OLGLRPD kubeo pertenece a la rama central de la familia tukano. Su gramática UHÁHMDXQDLQÁXHQFLDDUDZDNHQWDQWRTXHWDPELpQVHUHJLVWUDQSUpVWDPRVPXWXRVFRQODVOHQJXDVPDN~HVSHFLDOPHQWHHONDNZD\QXNDN Uso de mihi. De acuerdo con la clásica obra del etnólogo Irving Goldman (1963), el jefe comunal, “capitán” o autoridad tradicional (habokü) y el chamán (yavi pôekü) cultivan el mihiHQEHQHÀFLRGHODFRPXQLGDG sin embargo las plantas siguen siendo reconocidas como suyas propias. El jefe es el responsable por las ceremonias, por el mihi y la parafernaOLDXVDGDHQORVULWXDOHVHQTXHHVVHUYLGR ÀJXUD 7RGRVORVKRPbres y exclusivamente ellos cultivan el mihi para su propio uso. Robar el mihi del cultivo de roza de alguien es considerado una grave e incomprensible ofensa. Después de recogido, el mihi es llevado a la aldea siempre de una manera muy formal y ritual. Se prepara fresco pues se cree que si no pierde poder. Son variados los ritos en los que se usa mihi. Por ejemplo, durante la ceremonia de nombrar a un recién nacido, el abuelo, el padre y un tío paterno lo beben antes de iniciadas las recitaciones de práctica. En la ceremonia de iniciación de los jóvenes, en las que son presentados a ODVÁDXWDVPiJLFDVOREHEHQWRGRVORVKRPEUHV7DPELpQHQODVÀHVWDV en que se bebe chicha se sirve mihi, aunque de modo ceremonial, a diferencia de aquélla. Finalmente también se lo consume en los ritos de luto. Siempre es manipulado de manera formal, servido en un vaso HVSHFLDOTXHQXQFDHVODYDGR/RVDQÀWULRQHVHQSDUXQRDVHJXUDQGR el vaso con mihi y el otro la taza de la cual se servirá, ofrecen el brebaje siguiendo un diálogo estilizado. Aproximándose a quien irá a beber, exclaman: Ho ho ho ho ho... Aquí llegó; y preguntan: ¿Cómo vas?, a lo que el convidado responde: Estoy bien, llegué bien(ODQÀWULyQH[FODma: Vea, es amargo, tiene un gusto amargo. Nuestros ancestros también beben. El convidado replica: Déjeme que yo beba, déjeme ver si puedo beber de la misma manera que nuestros ancestros lo hacían. Yo voy a beber\WRPDHOOtTXLGR(ODQÀWULyQRIUHFHHQWRQFHVXQDVHJXQGDGRVLV obligatoria, diciendo: Vea, aquí está, beba de nuevo. El convidado reponde: Yo voy a beber para ver. Y si su padre ya ha fallecido, el convidado agrega: Mi padre cuando estaba vivo bebió, así me habló. Él me dijo que yo necesito beber. Mi padre nunca quedó borracho cuando bebía. DesSXpVGHOFRQYLGDGRHODQÀWULyQEHEHWDPELpQGRVSRFLRQHV\VLUYHPiV 82 Ayahuasca, medicina del alma una para cada convidado que murmura: Ba ha aaaaTXHVLJQLÀFD´HVWi KHFKRµ'HVSXpVGHVHUYLGDOD~OWLPDGRVLVHODQÀWULyQDQXQFLDNosotros terminamos de beber, y cada convidado replica: Estoy satisfecho. El DQÀWULyQDQXQFLDOXHJRTXHLUiDVHQWDUVHSDUDWHQHUYLVLRQHVHQWRQFHV se levanta y danza haciendo el sonido de inhalación con sus labios. Para DVXVWDUDORVFRQYLGDGRVÀQJHTXHLUiDYRPLWDUVREUHpVWRVTXHH[FODman: Haga eso, nosotros queremos vomitar. Kofán Autodenominados a’i (“gente”), también llamados cofán, cufán, copane o kofane, este pueblo vive actualmente en el departamento de Putumayo (zona de Santa Rosa del Guamúes) y en el departamento de Nariño (zona de Santa Rosa de Sucumbíos, en el río San Miguel), al lado de la frontera con Ecuador. Del lado ecuatoriano viven en la provincia de Sucumbíos (ríos Aguarico, San Miguel, Guamúes), al sur de la frontera colombiana. Existen pocos estudios sobre la lengua kofán, TXH VH WLHQH SRU DLVODGD LQGHSHQGLHQWH R QR FODVLÀFDGD +DEUtD GRV dialectos mutuamente inteligibles: el del lado colombiano y el del lado ecuatoriano. El pueblo kofán se halla en un proceso de aculturación y campesinización dado por la restricción territorial. Están rodeados de cultivadores o criadores de ganado, hecho que los ha obligado a adaptarse a nuevas condiciones enfocadas en la economía de mercado. Es tan dramática esta situación, que el mismo cultivo de ayahuasca casi se ha perdido en el lado ecuatoriano. La horticultura es la principal actividad económica. Uso de oofa. De acuerdo con el antropólogo argentino Mario Califano (Califano y Gonzalo, 1995),2 el chamán o curaca ha sido el personaje rector de la vida cotidiana en las comunidades a’í desde la desaparición de las viejas jefaturas tradicionales en los primeros tiempos de las colonias. Fue, y aún lo es, el líder religioso y político que protegió las aldeas de sus enemigos y propició las actividades económicas, el médico por excelencia y el director del ritual del oofa, cofa o yagé, como también el principal medio de comunicación, conocimiento e interacción con los diferentes planos del mundo (los demiurgos celestes o astrales, los HVStULWXVGHOERVTXHODVDJXDV\ODVPRQWDxDV\ÀQDOPHQWHORVJHQLRV subterráneos). Para la conciencia étnica de los a’í, la institución chamá- 2. Aunque hemos colocado a los kofanes en el apartado de Colombia, explicamos su situación fronteriza con Ecuador. En el caso del autor mencionado, su trabajo de campo en el río Aguarico es precisamente del lado ecuatoriano. Etnografías y crónicas 83 nica tiene su origen en un acto voluntario de Chiga, dios creador del universo, quien en los tiempos primordiales enseñó a los hombres lo esencial de su arte. Sin embargo, otras tradiciones atribuyen a los sionas haber HQVHxDGRDORVNRIDQHVHORÀFLRFKDPiQLFRDSDUWLUGHORVÀUPHVOD]RV entre estas dos comunidades y la costumbre de contraer matrimonios interétnicos. El aprendizaje consiste básicamente en ingerir grandes cantidades de oofaGXUDQWHXQWLHPSRSURORQJDGRFRQHOÀQGHORJUDUOD transformación paulatina del alma (qquendya’pa) del iniciando en una entidad cocoya apta para recibir las enseñanzas técnicas y los cantos por parte de los espíritus iniciáticos (llamados cocoya, término que designa por igual a los “espíritus dueños” del jaguar o la boa, a determinados lugares sagrados u otras potencias espirituales, como los Vajos o los Cuancuas, que habitan el plano subterráneo, e incluso estados emocionales negativos como la “bravura”). Se destaca la obligación del padre de iniciar a su hijo en las prácticas GHO RÀFLR /DV GRV IDVHV GHO SURFHVR LQLFLiWLFR WUDQVFXUUHQ FRQ WRPDV diarias durante el primer mes (pa’kuata) y semanales en los siguientes dos meses (abuja’ki pasapa). Durante este proceso en que el aprendiz se está transformando en cocoya no debe ingerirse carne animal, salvo determinadas partes (lado izquierdo de la carne, sólo el pecho de la pava y del paujil); también deben ser evitados ciertos sitios (lugares o cosas creadas por Chiga, el monte, donde podría haber animales que asusten al aprendiz y le hagan perder “lo que está aprendiendo”, el davu o poder PiJLFRPXFKDVYHFHVSHUFLELGRHQIRUPDGHÁHFKDVR´YLGULRSDUWLGRµ Entre otras restricciones, se debe evitar asimismo la yuca, el pescado, el trato con mujeres embarazadas y tocar animales con sangre. El sufrimiento y el terror de la iniciación –como consecuente sentido ético– enseñan a no matar con los nuevos poderes y usarlos para curar; aunque, por supuesto, como en otras culturas, existen curacas que provocan daño por venganza u odio. La misma naturaleza cocoya (no humana) adquirida por el curaca lo hace ambivalente, temible, en tanto familiarizado con las potencias inhumanas. El futuro chamán aprende cantos de diferentes seres cocoyas, a chupar y a sacar el davu y a soplar estas mismas entidades. Además de yagé, el aprendizaje comprende va’ú (datura) y tabaco. Va’ú dicen que es más fuerte que el yagéDÀUPDXQLQformante de Califano. El yagé se toma pero no se muere así como con el va’ú; el yagé se toma y amanece conversando y cantando y todo. El otro, el va’ú ese, sabe matar, quedan como muertos, pero se reviven otra vez. Cualquiera que tome yagé puede tener visiones coloreadas de formas y sonidos naturales y culturales, como pájaros, animales, personas, deidades o demonios, pero sólo el curaca puede percibir y manipular el davu en el cuerpo, así como también “la gente del yagé”, unas perso- 84 Ayahuasca, medicina del alma nas muy similares a los kofanes, también antiguos maestros chamanes muertos que viven en un plano paradisíaco al que solamente acceden las almas de los curacas en su viaje extático para recibir consejos, cantos, enseñanzas, etc., o bien para provocar daños a enemigos propios o tribales. De acuerdo con la cosmovisión kofán, la gente del yagé (yajé’ai) puede ser además dueño o señor de algunas especies animales, como determinada perdiz o el trompetero (Rsophia crepitans), usadas justamente en ciertas curaciones. El chamán puede curar enfermedades culturales comunes entre los kofanes, como el aia-aia (algo así como un “mal aire” que afecta princiSDOPHQWHDORVQLxRV\YLHQHFRQHOYLHQWRSHUVRQLÀFDGRFRPRXQKRPbre) o el añuno (mal que afecta a las madres cuando dan a luz y a los UHFLpQQDFLGRVUHODFLRQDGRFRQHODJXD\SHUVRQLÀFDGRFRPRXQDPXMHU “gringa”). La enfermedad, causada por la intencionalidad negativa de los cocoyas o de un chamán enemigo, se sustancia en forma de un objeto davu, que el curaca extrae mediante succión y expulsa a algún lugar donde no cause peligro, o bien lo incorpora a su propio cuerpo, neutralizándolo. Otra función del curaca es conducir tomas colectivas nocturnas de oofa realizadas principalmente por hombres en una choza alejada del villorrio y denominada “la casa del yagé”, quizá la única actividad ritual comunitaria de esta etnia. El curaca siempre bebe más cantidad que los que lo acompañan, los hombres comunes que “no saben” o “saben poco”. Las mujeres y los niños se quedan en sus casas (salvo si están enfermos y en esa calidad se los recibe en la casa del yagé), con la prohibición de bañarse para no perjudicar “la borrachera” comunitaria de los hombres. Las mujeres quedan en casa, dice un informante. Se acabaron las mujeres que tomaban yagé. Antes había, pero ahora ya no hay […] las curacas se acabaron. Finalmente, mediante su WUDQFHXQFXUDFDWDPELpQSXHGHEHQHÀFLDUDVXFRPXQLGDGREWHQLHQGR información sobre animales para cazar y pescar, propiciando su presencia en el momento necesario. A su muerte, el curaca asume plenamente su condición de cocoyaDEDQGRQDQGRVXÀJXUDKXPDQDSDUDWUDQVIRUmarse en jaguar e ir a residir en la cabecera del río, morada de Ttesi Chan, la madre de los jaguares: un ser cocoya con forma de felino. Las actuales generaciones kofanes manejan un conocimiento muy fragmentario del yagé como sistema total. Se conocen los principios fundamentales del sistema, pero no sus detalles y hasta la concepción de los fenómenos. La medicina tradicional se mantiene pero, como en casi todos los casos analizados en este capítulo, se dice que “los especialistas ya no son los de antes”, en parte por el papel que han jugado las distintas misiones religiosas en la zona. Etnografías y crónicas 85 Inga Este grupo se localiza en los valles de Sibundoy, Yunguillo, Condagua, en el departamento del Putumayo. También existen grandes concentraciones en Aponte (Nariño), sur del Caquetá y Cauca y en centros urbanos como Bogotá y Cali. Descienden de la población instalada por el Inca Huayna Cápac en Mocoa y el valle de Sibundoy en 1492 tras someter a los kamsás. Se trataba básicamente de mitimakuna o comunidades militares agrícolas y de mercaderes dedicados al comercio exterior y la recopilación de información, unos y otros al servicio del Imperio Inca. Estos quechuas, asentados en el extremo norte de los límites del Imperio, quedaron aislados al producirse su destrucción en 1533 y la invasión española de la región en 1538. A partir de ahí se conforma el pueblo inga, que además de compartir el Sibundoy y Mocoa con los kamsás, se extendió hacia el territorio andaquí, en el Caquetá, norte de Putumayo y sudeste del Cauca, y luego estableció varios asentamientos en el extremo noroccidental de la Amazonia. Uno de sus aspectos más característicos es que se encuentran dispersos en varias regiones del país y países vecinos debido a que han adoptado como estrategia de supervivencia el comercio, logrando consolidar bases sin abandonar su territorio ancestral, al que regresan periódicamente. La lengua inga SHUWHQHFHDODIDPLOLDOLQJtVWLFDTXHFKXD/DDFWLYLGDGDJUtFRODKDVLGR por excelencia la fuente básica de la etnia. La siembra abarca dos clases de plantas: las de productos comestibles como yuca, papa, calabaza, lechuga, tomate, y las plantas mágicas y medicinales, cuyo cultivo debe ser realizado por manos expertas, evitando que cualquier mujer entre en contacto con las plantas. Históricamente, el pueblo inga se ha distinguido por tener familias extensas, cuya autoridad principal recae sobre el padre y el abuelo, los que ostentan el conocimiento. La residencia es patrilocal, con un sistema de parentesco que reconoce descendencia tanto patrilineal como matrilineal. Uso de indehuasca. El australiano Michael Taussig, uno de los exponentes junto a Stephen Tyler de la extrema vanguardia posmoderna en antropología, estudió en la London School of Economics y, seducido por ideas izquierdistas, se trasladó en los años 80 al sudeste colombiano con HOÀQGHSUHVWDUVHUYLFLRVPpGLFRVDODJXHUULOOD(QODVHOYDFD\yEDMROD LQÁXHQFLDGHXQFKDPiQLQJDRyachac-runa (“hombre sabio”), Santiago Mutumbajoy, quien lo inició en los misterios de la indehuasca o intihuasca (“vino del sol”). Se convirtió así en uno de los pocos “iniciados” dentro de los académicos profesionales y además creó, para plasmar su WUDEDMRGHFDPSRXQDQXHYDIRUPDGHHVFULWXUDHWQRJUiÀFDFRQHOXVR 86 Ayahuasca, medicina del alma de montajes literarios. En su segunda obra (Taussig, 1987: 435-436), a través de fragmentos de estilos disímiles, propone un contrapunto entre la cura chamánica, las visiones inducidas por el yagé y la tortura, todo entremezclado con párrafos de sus autores favoritos: Walter Benjamin, Michel Foucault, Antonin Artaud, entre otros. Así presenta de un modo harto creativo la cura chamánica como la contracara del terror, como una contrarrepresentación que responde a la cultura colonial hegemónica y se opone tanto a la racionalidad iluminista como al “orden” que subyace en las explicaciones académicas de los rituales (Reynoso, 1991). Sus referentes además casi nunca son antropólogos, sino indígenas o literatos. Traducimos a continuación un párrafo con HOÀQGHGDUXQDLGHDDOOHFWRUGHODVLWXDFLyQDFWXDOGHSXHEORVFRPR el inga: Eliseo […] me dijo que había encontrado yagé creciendo en los bosques de los Andes orientales, camino al norte, en su hogar en Boyacá. Me enteré que allí tenía un verdadero discípulo en el RÀFLRGHVDQDGRU>«@(QFRQWUyDXQLQVWUXFWRUGHVHRVRGHFODVHV en el yerno de Santiago: Ángel –él mismo hijo de un chamán: don Apolinar–, cuyo primer idioma era el inga y había muerto hacía dos años. Ellos vivían lejos, en la selva de la región del Caquetá, y Ángel parecía ser algún tipo de chamán iniciado. […] Sucesos abrumadores habían empujado a Ángel a nuestro medio. Durante un año o más –me dijo– el ejército colombiano había preparado una base de la contraguerrilla cerca de su casa. Él sanó a muchos soldados […] y se llevaba bien con ellos […] Por su parte el capitán y el coronel se dieron cuenta de que con el yagé se podía adivinar lo que estaba pasando en otros lugares y en el futuro. Con el yagé, Ángel pudo ver a la esposa del capitán, que vive en la ciudad de Pereira, y, sorprendiéndolo, percibió que estaba embarazada de cinco meses. Pero el capitán no pudo beber el yagé: era demasiado fuerte, y junto con el coronel le pidieron a Ángel que lo tomara para ver si ellos habrían de sobrevivir la campaña antiguerrillera, y dónde se escondían sus enemigos. Ángel no pudo contestar estas preguntas. […] Entonces llegó el tercer grupo de soldados, con charreteras negras […] Pusieron un helicóptero al lado de su casa haciendo volar el tejado hacia afuera y las paredes hacia los costados. [Lo acusaron] de estar ayudando a los guerrilleros y le ataron las manos fuertemente a la espalda; además lo colgaron de las muñecas durante tres horas […] Pero él no sabía nada. “Es peor si usted cede y hace una confesión falsa, que ser un aliado de los guerrilleros”, me explicó […] “Pero tú harías mejor de no regresar a tu casa en el Caquetá”, le dijo el capitán, “porque los guerrilleros asumirán que cantaste y nos ayudaste”. “Y tenía razón”, se lamentó Ángel. “Ellos trataron de matarme también” Etnografías y crónicas 87 […] Como mucha gente, había sido atrapado en esta lucha en la cual los caprichos del chisme, la envidia y la sospecha creaban realidades tan confusas como crueles y mortales […] no muy diferente al circuito social de la hechicería. (Taussig, 1987)3 A no ser por este modo de quedar en medio de la guerra sucia colombiana, las migraciones ingas están estrechamente relacionadas con la práctica de la medicina tradicional itinerante, que no sólo implica la práctica de actividades de curación y el cultivo, intercambio, entrega o venta de plantas medicinales y mágicas, sino el estudio e intercambio de estos conocimientos con otras comunidades y pueblos, que recuerda EDVWDQWHDODFXOWXUDGHORVNDOODZD\DVHQ%ROLYLD TXLHQHVWDPELpQVLUvieron a la nobleza inca). Los sinchi (“sabios”, también llamados taitas o curacas) son entrenados en sus conocimientos desde la niñez. Además de la iniciación similar a la de sus vecinos kamsás, cultivan las plantas medicinales y mágicas en chacras con guardianes espirituales, organizadas como un microcosmos que representa las fuerzas naturales, el hombre y la mujer, así como las relaciones interétnicas y sociales. Siona Este grupo habla una lengua tukano occidental. Siona VLJQLÀFD ´KDFLD OD KXHUWDµ (Q WRGR FDVR HVWH HWQyQLPR QR VLJQLÀFD QDGD SDUD VX SURSLD LGHQWLÀFDFLyQ 6H DXWRGHQRPLQDQ gatiya bâî (“gente del río de caña”) y se ubican en el sur del país, en las márgenes de los ríos 3XWXPD\R &DTXHWi \ DOJXQRV GH VXV DÁXHQWHV GHO ODGR HFXDWRULDQR WDPELpQ KDELWDQ VLRQDV TXH VH LGHQWLÀFDQ FRPR sa-niwu bâî o “gente del río arriba”). Originalmente, los sionas de Ecuador compartían las mismas tradiciones y estaban relacionados con los sionas, makaguaje y coreguaje de Colombia, y con los secoyas y angoteros de Perú. Eran conocidos por franciscanos y jesuitas como los “encabellados”, por llevar el cabello largo o con elaborados trenzados. Los exploradores del siglo XIX los llamaron piojé. Su población fue diezmada por las enfermedades introducidas por los conquistadores, colonos y exploradores, pero también como consecuencia de su esclavización por parte de los explotadores del caucho. $SDUWLUGHORVPLVLRQHURVGHO,QVWLWXWR/LQJtVWLFRGH9HUDQR (ILV) iniciaron labores de evangelización, sedentarización y occidentalización de los sionas y los secoyas, introduciendo en sus costumbres 3. La traducción de Diego R. Viegas de este fragmento fue anterior a la aparición –recién en 2002– de la versión castellana del libro por la editorial Norma de Bogotá, Colombia. 88 Ayahuasca, medicina del alma valores ajenos que han provocado alteraciones culturales y sociales. Desde los años 70, además, se encuentran expuestos a las presiones socioeconómicas impuestas por la extracción del petróleo. Mantienen hasta el presente ciertas formas itinerantes y dispersas de asentamiento en las riberas de los ríos. Una gran casa familiar era la característica principal del proceso de conformación de la comunidad, pero en el presente se ha dado paso a la construcción de viviendas que albergan a la familia nuclear. Los sionas tienen una huerta pequeña cerca de la casa y otra grande como principal fuente de alimentos, ubicada mucho más lejos. Mantienen también sus actividades de caza y pesca, y tienen experiencia en ecoturismo. Uno de los problemas actuales de este pueblo es la pérdida del turismo como actividad sustantiva de generación de ingresos por efecto directo del Plan Colombia, que ha ahuyentado a las operadoras turísticas del área. Uso de yahé. En lengua siona el chamán es yahé ûnkuki (“tomador de ayahuasca o yagé, o iko”). Según William T. Vickers (1998), antropólogo de la Universidad de la Florida, hasta donde existe autoridad política en la sociedad siona se deriva del contexto del chamanismo. No hay jefes cuyas posiciones sean validadas por habilidades seculares características; la posición de jefe requiere un fuerte antecedente chamánico y su aspecto central de intérprete de los hechos sobrenaturales como protector del bienestar de los miembros de su grupo contra la agresión ritual de los hechiceros (casi siempre chamanes de otros grupos locales). Los rituales curativos son parte integral de la ceremonia de la ayahuasca, y siempre involucran el diagnóstico y la proyección externa de la culpa sobre los hechiceros de otros grupos. La ansiedad y sospecha que genera esta concepción de la salud-enfermedad y la hechicería puede haber sido un factor importante en su mantenimiento histórico de patrones de asentamiento disperso, lo TXH SDUD 9LFNHUV WHyULFR GH OD ´HFRORJtD FXOWXUDOµ WLHQH HO EHQHÀFLR de regular las demandas humanas de recursos del medio. Entre los sionas se da por sentado que el hijo de un chamán seguirá el entrenamiento chamánico, mientras que el hijo de un no chamán puede obtener su vocación por muchas razones y solicitar un maestro que lo inicie, aunque el maestro debe estar seguro de las intenciones del aprendiz y de su verdadero interés en renunciar a las cosas materiales de la vida diaria para comenzar su búsqueda de conocimiento del reino sobrenatural. La edad de los aspirantes varía entre dieciocho y treinta años. El entrenamiento, como en todos los casos que analizamos, es riguroso. No puede comerse carne de animales pesados como Etnografías y crónicas 89 la danta, la huangana y el saíno. La comida pasa a ser apenas una ligera bebida de plátano llamada noka kônô, maíz tostado, pescados y animales de caza pequeños. Debe abstenerse de sexo y de visitar aldeas, y evitar a las mujeres que estén con la regla. Comienza un activo estudio de las propiedades de las plantas, tomas de ayahuasca con LQWHUYDORVGHXQRRGRVGtDV\GHXQYRPLWLYRSXULÀFDQWHGHQRPEUH kâsï (Grias neuberthii). Comienza a su vez el aprendizaje de cantos. Se considera fundamental la habilidad para cantar en correlación con la competencia chamánica. El maestro reconocerá que el aprendizaje ha terminado cuando el novicio haya alcanzado las visiones correctas en este proceso acumulativo. Una vez en ejercicio, el chamán administrará las ceremonias de ayahuasca, que se realizan al menos una vez por mes, en las cuales dos o tres asistentes conocidos como yahé k wakokï (“cocinero de yagé”) preparan el brebaje. Lo hacen en yahé wïé (la “casa del yagé”), una choza especial al efecto. Los trozos de liana machacados son mezclados con hojas de yahé-okó (Diplopterys cabreana) y se ponen a hervir todo el día. Dos o tres músicos acompañan el rito tocando una trompa de agudo sonido. A la caída del sol, llegan a la casa el chamán y familias enteras de asistentes (a veces hasta veinte personas) que participarán del rito comunal. Arriban con sus mejores cushmas, coronas de plumas, collares y hierbas perfumadas FROJDQGRGHORVEUD]RV7LHQHQORVURVWURVSLQWDGRVFRQGHOLFDGDVÀJXras rojas. Karl Dieter Gartelmann (1985) cuenta que las cushmas son azules, del color del cielo, y que para asistir a la sesión hay que llevar alguna prenda azul, “lo que felizmente no es ningún problema en esta pSRFDGHMHDQVµ(ORÀFLDQWHWUDVFDQWDUGXUDQWHXQDKRUDVREUHOD olla del preparado, sopla, sacude una sonaja de hojas de mamekoko (Pariana sp.) y sirve a cada persona que lo desee, excepto a los niños muy pequeños. Como en otros casos que veremos, el chamán canta en un dialecto mágico que los asistentes sólo comprenden parcialmente. A veces puede incluso tocar un arco musical de una sola cuerda, y se dice que ma-tïmo bâî (“la gente celestial” o del mundo superior, que se concibe hacia el este) danza al son del sonido. Al romper la aurora, sirve pociones adicionales a quienes lo deseen y comienza las curaciones poniéndose en contacto con Watí, el espíritu ayudante del hechicero que ha causado el mal. Succiona los dardos, espinas o piedrillas que causan dolor en el cuerpo, masajea y sopla humo de brea fragante. Como en otros casos, el chamán niega tener poderes, pero en la práctica podría causar un mal. Los sionas creen en un universo de múltiples capas: un mundo subterráneo, la tierra y varios reinos celestes que incluyen kînawî (la bóveda celeste) y ma-tïmo (el mundo superior, que se abre a través de 90 Ayahuasca, medicina del alma un agujero en el cielo). Cada capa está habitada por seres antropomorfos, plantas y animales. Los mitos giran alrededor del héroe cultural Baina y sus rivales Muhû (Trueno) y Wêkï (Danta). El bienestar de la comunidad está en manos de los chamanes, que a través del yagé mantienen en armonía todas estas fuerzas y elementos. Los sionas reconocen por lo menos doce clases diferentes de yagé, LGHQWLÀFDGRVSRUODQDWXUDOH]DGHODVYLVLRQHVTXHSURYRFDQ\FLHUWDV pautas morfológicas y de crecimiento de la planta. Así existen el “yagé cerdo salvaje”, que muestra visiones del guardián de los puercos salvajes, o el “yagé pájaro azul brillante”, que muestra visiones brillantes de un azul incandescente. Cinco de estas clases fueron botánicamente LGHQWLÀFDGDV FRPR HVSHFLHV GH Banisteriopsis caapi. El conocimiento LQGtJHQDUHÁHMDHOXVRGHOWURQFRGHODSODQWDGHODUDt]RGHJDMRVQXHvos. Las varias partes usadas probablemente contengan concentraciones diferentes de agentes químicos psicoactivos. Además usan aditivos (daturas, brunfelsia) que afectan las sensaciones físicas y el ritmo de las visiones. Según la etnóloga brasileña Esther Jean Langdon (1994), la liana y el brebaje reciben también la denominación iko; en realidad este término se extiende a diversas plantas, animales e insectos, y a las preparaciones basadas en éstos que tienen en común su carácter medicinal. El yagé sería el iko primario o más importante, ya que produce las visiones que informan y viabilizan los poderes de cura de los otros UHPHGLRVHVSHFtÀFRV(QFXDQWRDODUWHVLRQDODVIRUPDVJHRPpWULFDV tradicionales del yagé (Uko toya) que se plasmaban en cerámicas, pinWXUD IDFLDO \ ODQ]DV HVWi GHVDSDUHFLHQGR HQ OD DFWXDOLGDG ÀJXUD /DQJGRQ DÀQHVGHORV\SULQFLSLRVGHORVREVHUYy que sólo un chamán iniciado de nombre Ricardo Yaiguaje pintaba su rostro con motivos de yagé, los cuales iban haciéndose más complejos en forma y color a medida que su entrenamiento progresaba. Cada uno de los diseños tenía un nombre, había sido “visto” durante experiencias con yagé ´ODV SLQWDVµ \ SHUWHQHFtD FRQ XQ VLJQLÀFDGR SURSLR D determinado espíritu. Los diseños son también un intento de recrear mediante patrones culturalmente estilizados las formas geométricas experimentadas; un modo de advertir en objetos cotidianos la constante impregnación del mundo espiritual que nos rodea. Hoy en día –como VXFHGH FRQ HO DUWH VKLSLERNRQLER PDUXER R NDVKLQDZD² XQRV SRFRV artistas combinan mecánicamente los patrones culturales (rayo, cruz, línea, etc.) para objetos que se venden a turistas, pero han perdido el soporte fundamental: la inspiración del ritual del yagé. Pese al entrenamiento que le impartió su padre, que era uno de los últimos grandes chamanes de los sionas en el río Putumayo, Ricardo Yaiguaje (19001985) nunca alcanzó –según Langdon– el grado de maestro chamán. Etnografías y crónicas 91 Sin embargo, sus numerosos viajes a diferentes dominios del mundo invisible, para conocer a la “gente del yagé”o “gente tierna” (hwîha) y aprender bajo su guía los “diseños-cantos”, no estuvieron exentos de peligros extremos: el propio aprendiz de chamán describe con sus palabras uno de estos encuentros inefables durante el cual padeció la furia de algunas criaturas con alas negras: “Te están haciendo mal en ese lugar”, decía la gente de yagé. “Están tratando de pillarte. Esa casa negra es mala para ti y ellos quieren que te pierdas para siempre”, me decían. Qué casa más grande era la suya. ¡Esa casa tenía adentro un vacío negro, una casa negra! (Langdon, 2000) Para terminar la referencia al uso de la ayahuasca en este pueblo, nos parece interesante recordar los trabajos de los etnógrafos Milcíades Chaves y Plácido de Calella en los años 40 y 50, según los cuales las visiones sobrenaturales ya estaban totalmente teñidas de cristianismo SRULQÁXHQFLDGHORVPLVLRQHURV(OLQIRUPDGRUGH&KDYHVXQVLRQDGHO este de Colombia, tenía visiones como la siguiente: Vi a Dios con una gran cruz bendiciéndome […] después vi una gran y hermosa iglesia, entré en ella para ver la ceremonia según la cual se debería gobernar su gente; me dieron una especie de vino, de agua azucarada que representa los remedios curativos que el curaca da a los enfermos […] También observé allí un gran árbol ceibo donde se encuentran todas las gentes que viven en esta tierra; están en forma de pájaros de diversos tipos. Desde aquel lugar pude divisar un gran barco y en su proa un gran espejo en el que se podían ver innumerables loros; son la gente del sol. También pueden verse mujeres de la estación seca vestidas de rojo y mujeres de la estación lluviosa vestidas en ropas oscuras-azules. Allí se ven todas las cosas tal como Dios las creó; cuando desea castigar, manda un invierno continuo en forma de inundación. De allí pude también divisar el barco de los diablos, de donde vienen los malos espíritus a la tierra para que perezca gente… (Chaves, citado por Harner, 1976) Un par de informantes de Plácido de Calella, del Alto Putumayo, le contaron: El curaca, durante estas sesiones, sube al cielo, pide permiso para entrar; le dan un traje nuevo muy bonito y lo llevan a la presencia de Diosú; pero no se le puede acercar mucho; le habla DGLVWDQFLD<'LRV~OHPDQLÀHVWDVXYROXQWDGVXVGHVHRV\OR 92 Ayahuasca, medicina del alma TXHGHEHUtDGHFLUOHDVXJHQWH7DPELpQYLVLWDHOLQÀHUQR6XSDt el uattí o demonio principal, se lo deja ver todo […] La casa del yagé es como una iglesia; en ella hay que actuar con mucho respeto. De vez en cuando el curaca nos avisa: Diosú raijí (Dios viene). Entonces la gente se arrodilla y Diosú los salpica a todos con agua. Y los indios sienten que el agua cae sobre sus cabezas. El curaca dice: Nosotros, los indios, tenemos nuestras costumbres (religión). Diosú nos ha dado el yagé. Él mismo, cuando estuvo con nosotros, lo bebió y lo dejó para los indios. Y al beber el yagé el curaca nos deja ver de vez en cuando el libro de Diosú, muy bonito, y también su copa. Él reza o habla con él. (De Calella, citado por Harner, 1976) Waikana Este grupo de lengua tukano oriental, también llamado yurutí, yuULWt WDSX\D ZDLMLDUD PDVDZDG\DQD ZDLPDVi ZDG]DQD ZDK\DQD totsoca o patsoka, se ubica al sudoeste de Mitú, en el departamento de Vaupés, en las zonas de San Luis del Paca, Consuelo y Matapí. Algunos indígenas se desplazan a Mitú y a Araracuara para recibir servicios educativos y de salud. Su territorio está comprendido en el Resguardo Indígena Parte Oriental del Vaupés. La dinámica social GHO9DXSpVKDVLGRPDUFDGDSRUODFRQÁXHQFLDGHLQGtJHQDVPLVLRQHros, representantes del gobierno central, actores armados, entre otros grupos que hacen de esta zona una frontera compleja. Las explotaciones madereras, de petróleo y pieles de animales, y en épocas más recientes la construcción de pistas de aterrizaje y otras obras de infraesWUXFWXUDKDQDIHFWDGRDORVZDLNDQDVHQVXWHUULWRULR\VXGLQiPLFD socioeconómica, enfrentándolos a nuevos procesos sociales que han debido adaptar a su cultura. Desde hace varias décadas, las misiones católicas y el ILV han tenido una fuerte presencia en la región. Por otro lado, dentro de su cosmovisión el agua ocupa un lugar fundamental. Al igual que otros grupos del Vaupés como los pisamira, consideran TXHDQWHVGHDGTXLULUXQDÀJXUDKXPDQDIXHURQ´JHQWHSH]µR´JHQte de pescado”. Practican la exogamia y la patrilocalidad. Reconocen un padre mítico común del que descienden, además de los yurutís, ORV SXHEORV GHVDQR WXNDQR EDUDVDQR VLULDQR ZDQDQR SLUDWDSX\R kubeo, carúpano y tuyuka, con quienes no sólo comparten recursos del territorio sino también algunas similitudes culturales. Las alianzas matrimoniales se hacen preferentemente con sirianas, aunque en la actualidad también con mujeres de las etnias tucana y bará. El capitán es el jefe del grupo. El payé o sachero (“el que sopla”) todavía conserva su prestigio dentro de la comunidad. Practican la horticultura de tala y quema, en suelos pobres y de lenta recuperación. Su cultivo Etnografías y crónicas 93 principal es la yuca brava. Complementan su alimentación con la pesca y recolección de frutos silvestres, y en menor escala con la cría de especies menores. Uso de caapi(QORVWLHPSRVPtWLFRVGHORVSULPHURVZDLNDQDVR\XUXWtV:DKWLQRHVStULWXPDOpÀFRYLYtDPH]FODGRFRQORVKRPEUHVKDFtD VXPLVPDYLGDSHVFDEDFRQÁHFKDVEDLODED\FDQWDEDHQVXVdabucurí ÀHVWDVGHLQWHUFDPELR \EHEtDODkiñapira, un líquido picante del lugar. Existía una isla en el río Eini donde una mujer dio a luz sin asistencia a un niño. Ella misma cortó el cordón, bañó al bebé y regresó con él en brazos a su maloca. El niño recibió el nombre de Caapi Mahtxeo. Cuando la madre entró en la choza, se encontró con Wahtino, quien dando un alarido se comió al niño y salió corriendo hacia lo profundo de la selva. Los indios lo buscaron mucho tiempo, debido al prestigio de su madre, que aunque era soltera había sido fecundada por Ihpo (el Trueno). Un día una joven yurutí, que se encontraba cazando en cercanías de una cueva, descubrió a Wahtino. Enterada la tribu, prepararon una ÀHVWDdabucurí e invitaron a todas las tribus vecinas y a Wahtino. En medio de los cánticos, comidas y rondas de chicha, aprovecharon y lo mataron: despedazaron y enterraron las partes. Luego llovió mucho, y cuando de los trozos de Wathino comenzaron a crecer extrañas lianas verdes, comprendieron que era el alma del niño que resucitaba. Llamaron caapi a la liana y al probarla vieron los sueños verdaderos, las visiones “más lejos que la muerte”. A comienzos de la década del 60, el futuro reportero televisivo espaxRO 0LJXHO GH OD 4XDGUD6DOFHGR ïFDPSHyQ ROtPSLFR HQ ODQ]DPLHQWR GH GLVFR UpFRUGPDQ GH MDEDOLQD YLDMHUR \ H[SORUDGRUï IXH FRQWUDWDdo por el Museo Antropológico de Bogotá desde 1961 hasta 1963 para UHDOL]DU FODVLÀFDFLRQHV HWQRERWiQLFDV HQ OD VHOYD DPD]yQLFD $ VX UHgreso a España, produjo y dirigió numerosos documentales televisivos, OLEURV\FROHFFLRQHVGRQGHUHÁHMyVXHQFXHQWURFRQGHFHQDVGHFXOWXUDV de la selva. Estos relatos y programas fascinaron a varias generaciones de españoles, pero como el mismo Quadra-Salcedo cuenta, después de PXFKRDQGDUHOGHVWLQRTXLVRTXHVyORHQWUHORVZDLNDQDVHQFRQWUDUD ÀQDOPHQWHODRSRUWXQLGDGGHSUREDUODPLVWHULRVDSyFLPDTXHRWURVYLDjeros le habían descripto como “la hierba de la clarividencia”. Escribió Quadra-Salcedo (1976): £3RUÀQ(VWDEDSUHVHQFLDQGRHOGHVDUUROORGHXQULWRVHFUHWR alrededor de la hierba del porvenir que yo buscaba. Mientras silbaba, el brujo empezó a pasar un mate o totumo pequeño, lleno de un líquido color café, pero de olor nauseabundo. Los indios lo 94 Ayahuasca, medicina del alma tomaban con fervor religioso, que confería tintes místico-demoníacos a la noche... Me llega el turno de ingerir la pócima. Dudo, SHURDOÀQPHGHFLGR$ORVFLQFRPLQXWRVEHERRWUDWRWXPDOOHQD Me tomo el pulso: 75 pulsaciones por minuto. A los diez minutos ingiero el brebaje por tercera vez. No me encuentro el pulso. Estoy temblando. Me siento sin peso. No tengo brazos. Veo muchas luces. Me empiezan a dar náuseas. Me pongo de pie. Todo me da vueltas hacia la izquierda. Voy a vomitar. Cuando vomito veo una horrible y gigantesca cara roja de vampiro. Se me hinchan las venas del cuello. Tengo la garganta como el tronco de una ceiba. Me crece. Va a reventar. Sólo tengo garganta. Todos los indios vomitan. Parece que estoy en medio de una gran tormenta. El silbido del brujo es sensacional. ¡Qué placer oírlo! Qué feliz soy silbando suave: cuanto más suave, más placer. Pero ¿qué me pasa? Al silbar suavemente me crecen los labios por PRPHQWRVKDVWDTXHWRPDQODIRUPDGHXQDFHUEDWDQD0HÀMR en su color: es de oro y mide aproximadamente cuatro metros. El sonido, el de un pito de oro. Hablar, decir simplemente palabras, me produce también placer. Sobre todo deletrearlas... ¡Qué ruido hago al respirar! Es un ruido terrible, un vendaval. Me divierto oyéndome respirar. ¡Qué bien silba el brujo! El brujo me habla: “Blanco, las sirenas del Marañón van a venir”. También lo dice en su idioma. Me entran incontenibles deseos de verlas y oírlas. Oigo las sirenas. Las oigo cantar y silbar. Soy Ulises. Estoy dirigiendo un coro de sirenas verdes hermosísimas. Las hago callar y silbo. ¡Qué feliz soy! Noche extraña. Noche más lejos que la muerte. Veo cuadros fantásticos que se acercan con velocidad de vértigo, tan de repente que me absorben dentro de HOORV \ PH SLHUGR HQ OD SLQWXUD VHQVDFLyQ GH LQÀQLWR WHUURU Son paisajes desiertos con dunas interminables […] Noto que tengo un nuevo poder. Puedo desdoblarme. Me convierto en mi propio espectador. Me observo […] me incorporo y empiezo a ver vampiros rojos y culebras rojas. Siento una nueva sensación de terror. Grito. El brujo mueve encima de mí un manojo de hojas secas shacapa y dice: “Vete, machaco (serpiente), vete, víbora”. El ruido de las hojas hace que me crea al pie de un naranjal. Las naranjas son de oro, huecas […] El brujo está curando a sus enfermos […] Tiemblo, tengo frío. ¡No lo puedo creer! Estoy en el comedor de mi casa, en una esquina. No me ven. Mi familia está en la mesa. Comen. Mi sitio está preparado. De pronto suena el timbre. ¡Qué dolor! Me revientan los oídos. Abren la puerta y entro yo. Tengo miedo. Me siento. Todos estamos felices. Estoy comiendo el postre y veo desde la esquina cómo me levanto poco a poco como un globo hasta quedarme pegado al techo: “Miguel, qué cosas tan raras has aprendido en América”, dice mi madre. Perdí el sentido. Me siento rodeado de color negro […] Meses Etnografías y crónicas 95 después me entregaron una carta en una misión. En ella me decían: “Y como nos acordábamos todos de ti, Ana puso un plato para ti en la mesa y te sirvieron la comida. Como si hubieras estado con nosotros”. Ya ha amanecido […] El sol estaba muy alto y todavía me duraban los efectos del bebedizo... Quadra-Salcedo logró que el chamán (a quien menciona como brujo o sachero), luego de regalarle un machete, accediera a entregarle un litro de ayahuasca en una vasija tapada con brea vegetal. “Si tú tomar, morir... morir. Blanco no necesitar sueño más lejos que la muerte. Indio necesitar ver a ellas. Ellas no ser gente. Ellas enseñar a pintar. Ellas enseñar dónde estar cosas perdidas, dónde están plantas para curar, si mujer engañar o dónde tener caza.” También el “brujo” aseguró al español que tras la ceremonia durante ocho días no podían comer grasa; durante cuatro, ni sal vegetal ni frutos dulces; durante tres, no tomar chicha; y en quince días no podían ver a sus mujeres. Si faltaban a alguno de estos preceptos, “podrían volverse locos”. Con el tiempo este singular periodista y aventurero pudo llevar muestras de la liana Banisteriopsis caapi por vez primera a España para su estudio, a pesar de TXHORVLQGLRVZDLNDQDVHQDTXHOPRPHQWRODJXDUGDEDQFHORVDPHQWH de los extranjeros. Kamsá /RVPLHPEURVGHHVWHJUXSRFX\DOHQJXDVHKDFODVLÀFDGRFRPRDLVlada, se supone que en parte son descendientes de los antiguos quillacingas, indígenas que casi han perdido su identidad como tales, además de su idioma arcaico original, el cual fue sustituido por el quechua primero y posteriormente por el castellano. Su autodenominación sonaría kamnçaDXQTXHHQODOLWHUDWXUDHOQRPEUHGHHVWDHWQLDSXHGHÀJXUDU como coche, sibundoy, macoa, camentsa o kamëntsa. Tradicionalmente se han asentado en el ángulo noroeste del departamento de Putumayo y en el valle de Sibundoy, sobre todo al sur, territorio que sufrió varios procesos de colonización que han trastocado las estructuras tradicionales de su sociedad. Desde el siglo XVIII comienzan contactos entre soldados y aventureros españoles con tribus ingas y kamsás. Posteriormente los misioneros capuchinos, con licencia del gobierno colombiano, prohiELHURQODVFHUHPRQLDVQDWLYDVÀHVWDV\HOSURSLRLGLRPDFRQYLUWLHQGR al cristianismo a grandes sectores de la población a fuerza de castigos FRQFHSRFRQÀVFDFLyQGHWLHUUDV\HGXFDFLyQHQLQWHUQDGRV/DPLJUDción de campesinos nariñenses al término de la guerra entre Colombia y Perú a mediados del siglo XX completó el despojo de tierras aptas. A pesar de la aculturación y los continuos asedios, aún conservan algunas 96 Ayahuasca, medicina del alma ÀHVWDV\ULWXDOHVGHVXVDQFHVWURV\XQJUDQFRQRFLPLHQWRGHODVSODQWDV mágicas y medicinales. Uso de biaxii. Los kamsás están en periódica y continua relación con LQJDVVLRQDVNRIDQHV\ZLWRWRVTXLHQHVFXOWLYDQODHQUHGDGHUDHQODV zonas de clima caliente del bajo Putumayo, especialmente Puerto Limón, Puerto Umbría, Yungillo y Pueblo Viejo. La etnia kamsá se limita a comprar el biaxii, o yagé, a estos cultivadores para llevarlo al valle de Sibundoy, y si lo preparan, también lo hacen en el bajo Putumayo para luego trasladarse a Sibundoy. El viaje desde el valle hasta la selva lo hace el curaca acompañado de un familiar. Allí intercambian con sus amigos alimentos del valle por frutas de clima tropical: piñas, papayas, etc. También intercambian conocimientos con sus pares, los médicos tradicionales ingas o sionas, y llegan a realizar sesiones de yagé conjuntas. Si se decide a preparar la cocción en el valle, el curaca kamsá debe regresar con un gran cargamento de yagé y chagropanga (una planta que posee DMT). A través de sus publicaciones, el etnobotánico Richard Evans Schultes da a conocer a varios chamanes célebres de la selva colombiana, entre ellos al renombrado Pedro Chindoy, de la nación kamsá, quien no sólo era famoso en la década del 40 lejos de su pueblo natal sino que también practicaba su arte y vendía hierbas medicinales en la lejana Bogotá y hasta en Quito. Entonando un canto lento y monótono, soplaba tabaco sobre sus pacientes y extraía “materia enferma” sobando sus cuerpos. Schultes ha observado que las mujeres de estos médicos tradicionales solían ser también expertas herbolarias, conocedoras de las plantas medicinales silvestres, las que recolectaban para el payé o los miembros de la maloca en general. Asegura que en el montañoso valle de Sibundoy se conocen y usan más plantas psicoactivas que en cualquier otra localidad de Sudamérica o del mundo (Evans Schultes y Raffauf, 1992). El etnólogo colombiano Horacio Guerrero conoció al Taita Martín Agreda, chamán con más de cincuenta años de experiencia en el uso del biaxii o yagé. Las siguientes palabras de este payé o yacha (sabio) fueron recogidas durante su trabajo de campo en los años 80: Tengo muchos recuerdos de mi maestro, Martín Ñanangón (cacique del pueblo de Limón) […] ellos se visten de un plumaje y de una corona muy especial cuando quieren tomar su yagé y se ponen unas plumas por las orejas y así […] Cuando yo tomaba yagé se me presentaban varios personajes del mismo estilo, entonces ellos me indicaban la manera de cantar, cómo manejar la Etnografías y crónicas 97 guayrasacha (atado de ramas de plantas a modo de sonajero y abanico). De ese modo yo he seguido, pues, para adelante, hasta ahora los veo a ésos: mis patrones que me enseñaron; hasta ahora me acompañan […] Me explicaban que el yagé servía para la conservación de la propia salud y para curar a la gente. Y que el yagé mostraba las demás plantas (para curar a los enfermos). Cuando llegué a tener esa sabiduría […] alcancé a ver un jardín. Entonces estos señores maestros del yagé me iban indicando estas plantas: “Ésta se llama tal planta y para qué enfermedad; ésta se llama tal nombre y para tal enfermedad”… Eran los espíritus, no personas. El nombre era en el lenguaje de ellos, y donde no entendía yo, me quedaba impresionado, entonces ya me hablaban en español […] Para un espíritu no hay dialecto, ellos cuando quieren hablar, hablan en cualquier lenguaje […] En todo caso son dos cosas importantes para aprender: [hay que] preservarse de, en primer lugar, no comer ají, porque ají es contrario al yagé […] y el otro es la reserva del contacto sexual […] Lo otro es tener la voluntad de aprender y tener un buen maestro… (Guerrero, 1991) Como en todos los casos analizados, la tarea del chamán es muy ardua. Una persona que no se prepara adecuadamente puede perder su equilibrio mental, pues con la ayahuasca se manejan múltiples realidades al mismo tiempo. La iniciación y preparación de un chamán kamsá puede durar un promedio de seis años en un proceso complejo cuyo primer paso es reconocer el “espíritu” de la planta y que el “espíritu” DFHSWHDOQHyÀWR&XDQGRXQLQLFLDGRKDH[SHULPHQWDGRWRGRVORVyagés y las visiones sagradas de esta cultura, recibe de su maestro el instrumental ritual. Lo primero que adquiere es el atado guayrasacha, desSXpVGHXQDSHTXHxDFRURQDGHSOXPDVTXHVLJQLÀFDTXHHOFKDPiQ\D puede “volar” con su pensamiento como las aves y ha “subido” al cielo; también las plumas para adornar las orejas, el sayo y el chondur (para mascar y usar en forma de soplido). Luego va adquiriendo las cuentas del collar de chaquiras, cuyo número de vueltas y variedad de colores indica mayor jerarquía pues representan la cantidad de “viajes” realizados dentro de cada color del yagé. Lo siguiente es el cristal de cuarzo, adquisición con la cual el curaca se perfecciona y vuelve a ascender en MHUDUTXtD&RPRRWURVFKDPDQHVDPHULQGLRV²HLQFOXVRDVLiWLFRVïORV pertenecientes a la etnia kamsá usan como objetos de poder piedras, cristales y cuarzos. El Taita Martín Agreda decía que el cuarzo debía ser sumergido en un vaso de yagé para que cobrara vida y como un espejo mostrara la enfermedad del paciente. Por lo demás, sus signos de prestigio son los collares de tigre o de oso y el aumento en el plumaje de su corona. La prueba decisiva para convertirse en maestro es enfrentar al 98 Ayahuasca, medicina del alma propio maestro en una ceremonia efectuada en noche de luna llena y cuatro días después de haber comenzado una dieta especial y de abstinencia sexual. La prueba queda superada cuando el alumno demuestra su poder de curación, tanto de las enfermedades simples como de las graves. El corte de la liana madura tiene un proceso especial que consideUD OD LQÁXHQFLD GH OD OXQD VH SUHÀHUH HQ FXDUWR FUHFLHQWH FRQ JROpes fuertes se va abriendo el tronco de la liana y van apareciendo ODV´JXDVFDVµRÀEUDVPHQRUHVOODPDGDVtigreguasca, quindeguasca, curiguasca, monoguasca, dantaguasca o culebraguasca según la clase de yagé que el chamán haya conseguido, las que a su vez están unidas a las visiones resultantes: jaguares, aves, monos o serpientes. Una vez machacadas, se echan en una canoa con agua por dos días. La “esencia” del yagé VH IRUPD HQ OD VXSHUÀFLH FXULRVDPHQWH HQ IRUPD de una capa de colores. Luego se hierve la mezcla con chagropanga en dos grandes calderos. Cuando hay sesiones colectivas, previos cantos, pases con la guayrasacha y bautizos mediante soplidos con saliva o aguardiente, el curaca puede ofrecer a cada asistente de tres a cuatro copas de yagé con intervalos de una a dos horas. Generalmente se tratan enfermedades FXOWXUDOHVUHODFLRQDGDVFRQHO´PDODLUHµRPDODLQÁXHQFLD7RGDYtDVH cuenta que los antiguos chamanes kamsás podían convertirse en jaguares y comerse a algún niño perdido en una selva profunda cuando éstas todavía no conocían de desmontes, colonos ganaderos, tala indiscriminada, pueblos con luz eléctrica, narcos y guerrilleros. Witoto /RVZLWRWRVGHODIDPLOLDOLQJtVWLFDZLWRWRERUDVHVXEGLYLGHQHQ tres grupos autodenominados meneca, muinane-nïpode y muruï o búe. En Colombia habitan en el departamento Amazonas, cabecera del Igara-Paraná, ríos Caquetá y Caguán; Cará-Paraná, La Chorrera y San Francisco, y en las localidades de Araracuara y El Veinte. También hay grupos diseminados al otro de las fronteras con Perú y Brasil. Uso de unao. El abuelo Oscar Román (Torres, 1998), de la comunidad ZLWRWRGH$UDUDFXDUDHQVHxDTXHHOyagé es como el cordón umbilical que une el niño a la madre en el vientre y le da la sustancia de su alimento. Al nacer y cortarse el cordón, el niño ya no saborea este alimento y solamente vuelve a recibirlo cuando toma yagé. Así vuelve a estar alimentado por la “madre universo”, porque la ayahuasca es el cordón umbilical (“madre ancestro”) que une todos los espacios del cosmos. Los ZLWRWRV OD OODPDQ unao y la representan como un sabio ancestral de Etnografías y crónicas 99 nombre Unamarai, cuyo dedo índice fue entregado en forma de liana a los primeros hombres para hacerlos sabios. Según esta leyenda, bebiendo la liana-índice de Unamarai los primeros hombres encontraron la sabiduría y el conocimiento para gestar la cultura, y al beber yagé viajaron por el hilo invisible (níka’íga’) que los condujo por todos los espacios del cosmos: el submundo, la interioridad de la tierra, lo subacuático, los mundos aéreos, lo celeste… De ahí que al beberla se obtenga la sabiduría y el conocimiento del universo, que decidieran sembrar una parte del bejuco-índice de Unamarai en su homenaje y le dieran el nombre unao. De él surgieron dos variedades, una masculina, yaduma, y otra femenina, medora. Además de la variedad más común, Banisteriopsis caapiORVZLWRWRVXVDQB. muricata, a la que llaman sacha ayahuasca, considerándola de menor potencia. Emberá-noanamá $O SREODGRU HPEHUi FX\D OHQJXD SHUWHQHFH D OD IDPLOLD OLQJtVWLFD chocó, a menudo se lo llama también emperä, eberä, bed’ea, eperä pedea, cholo y chocó3RUDÀQLGDGHVFXOWXUDOHVHLGLRPiWLFDVDYHFHVVHLQFOX\H en este grupo a los katíos y chamís. Esta etnia se encuentra dispersa en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas (Resguardo de La Montaña), Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Putumayo, Risaralda y valle del Cauca. Por su parte, los noanamás (llamados también waunaan, waunana o chanco) habitan en la cuenca del bajo San Juan, municipios de Istmina y Pizarro; el río Curiche, municipio de Juradó, en Colombia; y en la comarca Emberá-Noanamá en Panamá. Hablan también una lengua de la familia chocó. La economía noanamá se basa en la agricultura itinerante, pesca y recolección. La vivienda tradicional en ambos grupos es el tambo, construcción circular de techo cónico cubierta de paja de hojas de palmas, donde vive una familia extensa agrupada en torno del jefe de familia, sus hijas casadas y esposos. Uso de pilde y dapa. Entre los emberás y noanamás (conocidos como chocóes en Colombia y Panamá) existe un chamanismo muy particular denominado jaibanismo, en cierta forma similar al ejercido por los neles (chamanes) de los kunas de Panamá. Sus chamanes (jaibanás) tratan enfermedades que se consideran provocadas por la mala voluntad de los espíritus (Uribe Merino, s/f), sobre todo los espíritus de los animales de presa, y de esta forma emplean a los espíritus mediadores de los ancestros (jáis)SDUDFRPEDWLUODVIXHU]DVGHOPDO(ORÀFLRGHFKDPiQVH hereda de una generación a otra del grupo familiar. Si bien no hay una norma estricta, generalmente se designa al hijo menor. La vocación se puede obtener a través de los sueños, y para conseguir que el chamán 100 Ayahuasca, medicina del alma sea más poderoso debe ser elegido cuando aún está en el vientre de su madre. Además de su trato con espíritus que hacen ruidos o “mueven” los tambos durante los ritos, el jaibaná es el herbolario o médico tradicional, el controlador de los fenómenos climáticos, y actúa como sabio, consejero y autoridad social. Ello lo hace una persona admirada pero también temida, ya que al ser capaz de sanar pero también de provocar daños, sobre él podrían caer las peores acusaciones sobre la autoría de alguna desgracia en la comunidad. El aprendizaje con el maestro se realiza en la oscuridad; ante todo se aprende a soñar y a escuchar la naturaleza. El jaibaná suele cantar toda una noche en una lengua extraña y metafórica, consumiendo grandes cantidades de licor o chicha y a veces otras sustancias visionarias como el borrachero o tonga (Datura sp., aunque existe un especialista denominado tonguero. Aparentemente los emberás no usan el bejuco de ayahuasca al modo amazónico, es decir como brebaje visionario cocinado junto a hojas de alguna planta que aporte DMT, pero conocen la liana Banisteriopsis caapi con el nombre de pilde. Los chamanes noanamás (designados como benhuna) la llaman dapa$OUHVSHFWRHOLQYHVWLJDGRU-DPHV$'XNH VI DÀUPD´/DVSRUciones de la viña, del tamaño de un lápiz, verdes o secas, se machacan y se hierven en agua (alrededor de un litro) por unas horas y luego se beben pequeñas pociones (ca. 2 cc.) del líquido. Se supone que la poción sólo es efectiva cuando se la prepara en luna nueva. El uso continuo requiere del aumento de la dosis y puede causar ceguera”. Por otro lado, usan la Psychotria bracciata como purgante. Reichel-Dolmatoff (1960) informa que los noanamás y emberás usan tanto Banisteriopsis como GDWXUDV ´SDUD SURGXFLU DOXFLQDFLRQHV JHQHUDOPHQWH FRQ ÀQHV DGLYLQDWRULRVµDÀQGHLGHQWLÀFDUDORVHQHPLJRVSHUVRQDOHVTXHFDXVDQGDxR mediante hechicería, también para contactar a los espíritus ancestrales o de animales de presa y para localizar los objetos perdidos o robados. $ÀUPD DVLPLVPR TXH QRUPDOPHQWH ODV YLVLRQHV YDQ DFRPSDxDGDV GH sensaciones auditivas y de un estado eufórico que “dicen que dura una serie de horas”. Uno de sus informantes describió que, tras tomar dapa, “donde hay una colina, desaparece de golpe, donde hay agua, se ve una playa. Se ven toda suerte de animales y de gente y de ciudades y se oye WRGDVXHUWHGHP~VLFDVFRPRÁDXWDVVLOEDWRV\WDPERUHVµ Ecuador La región amazónica de Ecuador está encuadrada en las provincias de Morona, Santiago, Napo, Zamora y Pastaza. La población indígena incluye las etnias shuar y achuar, siona, secoya, huao (huaorani), ai Etnografías y crónicas 101 (kofán) y quichua. Gran parte de esta población entró en la economía de mercado, lo que ha representado un impacto fundamental en sus sistemas productivos, cognoscitivos, de organización social y de relaciones interétnicas tradicionales. Ante tanto desequilibrio, en los años 80 surge la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE) para reivindicar la recuperación de sus territorios y autonomía socioadministrativa y educativa. Shuar-achuar Los indígenas shuar y achuar habitan en las provincias de Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe y Pastaza. Su territorio está delimitado por el río Pastaza, la cordillera de los Andes y Perú. Pertenecen al grupo HWQROLQJtVWLFRMLEDURDQRVLQWHJUDGRWDPELpQSRUORVKXDPELVDVDJXDrunas, achuales y mainas, residentes en Perú. Antes eran conocidos popularmente como jíbaros, pero este nombre ha caído en desuso dado que para el grupo resulta una expresión degradante. El territorio shuar está enclavado entre los valles de los ríos Upano y Paiora, en un área cercana a la cordillera del Cutucú. Tradicionalmente vivían de la caza, pesca y recolección combinadas con horticultura itinerante. Actualmente también explotan ganado y madera. La ocupación de sus territorios, el avance de la colonización y su desintegración sociocultural los llevó a organizar en 1964 la Federación Shuar (FS) como medida para defender sus derechos. Existe también una asociación, Asociación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador (AIPSE LQÁXHQFLDGDSRUORVPLVLRQHURV evangélicos, que reúne 260 centros agrupados en 23 asociaciones. Cada centro une alrededor de treinta familias en una determinada región. Los indígenas achuar viven entre dos ecotonos: uno ribereño de alta IHUWLOLGDG\DEXQGDQWHIDXQD\RWURLQWHUÁXYLDOFRQWHUUD]DVDOWDVSRFR fértiles y escasos recursos faunísticos. Son horticultores itinerantes, cazadores, pescadores y recolectores, e incorporaron la ganadería en los años 70. Viven en asentamientos dispersos y forman parte de la FS y la AIPSE (en menor proporción). Uso de natema. Como en otras sociedades aquí revisadas, entre los shuars y los achuars la obtención de visiones (wáimiakma) no se limita al contexto de la praxis chamánica, sino que está abierta a todos los miembros del grupo. Incluso tal búsqueda es un requisito para conducirse apropiadamente en las distintas esferas de la vida. Raphael Karsten, primer estudioso que trató en profundidad las creencias y ORVULWRVVKXDUVïLQÁXLGRSRUODVWHRUtDVDQLPLVWDVGH7\ORUHQERJD HQVXpSRFDGHWUDEDMRGHFDPSR ïGRFXPHQWDXQDJUDQ variedad de apariciones que denomina arutama y describe como espí- 102 Ayahuasca, medicina del alma ritus de antepasados o demonios zoomorfos. También puso énfasis en las visiones de la ceremonia de iniciación de las adolescentes, así como en la participación de mujeres en tomas de natema. Posteriormente, Michael Harner en los 60 trató aspectos esenciales de las visiones y el concepto shuar de “transmisión del poder”. En la década siguiente, 6LUR3HOOL]]DURKL]RXQH[FHSFLRQDOWUDEDMRGHUHFROHFFLyQ\FODVLÀFDción de cantos y su relación con mitos e imaginería visionaria, aunque LQÁXLGRSRUODWHVLVVDOHVLDQDGH´FRQVWUXLUSDUDOHORVHQWUHODVWUDGLciones nativas y las creencias cristianas” (Mader, 1999). En los 90 se destacan los estudios del catalán Josep María Fericgla (1994a, 1994b, 1997), centrados en la antropología cognitiva y los procesos mentales de los chamanes shuars mientras curan, así como en la oniromancia e importancia de los sueños, que por cierto no se distinguen de las visiones obtenidas mediante enteógenos. En los últimos tiempos, basados en entrevistas con ancianos de sus propias familias, jóvenes estudiantes de la cominudad shuar se han ocupado de escribir sobre las experiencias visionarias y el concepto de arútam. Es el caso del estudio de Luis Chinkim (Chinkim, Petsain y Jimikit, 1987), que concibe el arútam como “la fuerza espiritual del pueblo shuar” que les permite vivir, ser ellos mismos, obtener seguridad y protección, y entiende las visiones como un aspecto esencial de su identidad étnica. Las visiones son importantes en el proceso de socialización shuar; a menudo niños y jóvenes son obligados por sus padres, a manera de castigo por su mala conducta, a buscar visiones y alcanzar de esta manera los requisitos espirituales para un obrar correcto. Suelen hacer (en tiempos pasados con más frecuencia) desde grandes celebraciones de ayahuasca colectivas, que reúnen a muchas comunidades locales durante varios días (como el natémamu entre los shuars y achuars sudoccidentales), hasta búsquedas individuales en compañía GHXQRRGRVSDULHQWHVFHUFDQRVSDVDQGRSRUULWRVFXUDWLYRVHVSHFtÀFRV las ceremonias de varones junto a las cascadas (tuna), las de iniciación de jovencitas (nua tsankram) y de jóvenes (kusúm), esta última orientada al aprendizaje de la caza mediante grandes dosis de humo y jugo de tabaco (tsaank). Así pues, la visión es la mayor herramienta de transmisión de conocimientos, desarrollo personal, recreación de los mitos, adaptación a diferentes situaciones o crisis personales y colectivas, soOXFLyQGHFRQÁLFWRV\REWHQFLyQGHIXHU]DFRUDMHYDORU\SRGHU$GHPiV de ayunos, abstinencias y otras prescripciones, y más allá del natema, la experiencia involucra otras plantas psicoactivas –por ejemplo, la maikiúa (Datura arborea)ïTXHHQRFDVLRQHVVHDGPLQLVWUDQHQJRWLWDV a bebés de meses “para fortalecer su fuerza vital”. Algunos hombres y mujeres han realizado tres o cuatro búsquedas de visiones en toda su Etnografías y crónicas 103 vida, y otros llegan a hacer quince o veinte, siempre en la misión de alcanzar un valor muy apreciado por estas sociedades: el bienestar en su sentido más amplio y armónico (pénker pujústin), que solamente se loJUDKDFLHQGRIUHQWHDORVFRQÁLFWRV\DÀUPiQGRVHHQHOORVUHVWDEOHFLHQdo el equilibrio (Mader, 1999). Las vendettas sangrientas y los choques armados intertribales (mesét) responden al mismo criterio para este grupo de larga tradición guerrera. La visión era esencial en la antigua tradición shuar de las “cacerías de cabezas”, de las cuales obtenían las famosas tsantsas (cabezas reducidas) a manera de trofeos humanos. Con ellas llegaban a poseer la fuerza (arútam) que los haría alcanzar prestigio de mankárti (literalmente, “matador reconocido”). Quien no ha “visto” un jaguar, una anaconda, un águila o un antiguo guerrero no va seguro a la lucha, es débil y lo más probable es que resulte engañado, herido o muerto. La preparación de la tsantsa tenía el propósito de alejar del vencedor y su grupo de alianza la venganza o fuerza negativa del enemigo derrotado y su familia, conjurarlo completamente. Hacia el ÀQDOGHODVÀHVWDVGHODVFDEH]DVUHGXFLGDVH[LVWtDDOJ~QWLSRGHULWXDO con natema pero, como se sabe, esta práctica –tanto como una similar que se realizaba con la cabeza de un perezoso– dejó de usarse a partir de 1950. Los achuars de Ecuador, en cambio, nunca prepararon esta clase de trofeos. Como en las demás sociedades, los shuars también son educados en variables culturales que predeterminan la interpretación de sus visiones. El mito y la visión están asociados en diferentes planos y existen unos cuarenta seres y objetos (jaguar, cóndor, caimán, anaFRQGDWDSLUSLHGUD7VXQNLïHOVHxRUSULPRUGLDOGHODVIXHU]DVFKDPiQLFDVï9LHMR*XHUUHURHWF TXHPHWDIyULFDPHQWHSHUVRQLÀFDQSURSLHdades y fuerzas del arútam para cada esfera de la vida. La visión obtenida de ayahuasca se encuentra reservada a los especialistas. El chamán (uwishin) principalmente se ocupa de curar y en JHQHUDOHVXQRÀFLRSUDFWLFDGRSRUKRPEUHV6XSRGHUGHSHQGHGHOFRQWUROGHODVÁHFKDVPiJLFDVRtsentsak y de los espíritus auxiliares (pasuk) mediante los cuales se curan o se producen las enfermedades. El aprendiz recibe de su maestro, acumulativamente, diferentes tsentsak que le otorgan poderes y cantos, y también cumple con los ayunos y abstinencias sexuales de varios meses que se le ordenan. Si es afortunado, el nuevo chamán puede encontrarse en sus visiones con Tsunki y reciELUGHpOÁHFKDVPiJLFDV$VtORH[SOLFDHOIDPRVRHVSHFLDOLVWD0LFKDHO Harner (1976): Para dar al novicio los tsentsak, el chamán en función regurgita lo que al parecer –para los que han tomado natema– es una brillante sustancia donde se hallan los espíritus cooperadores. 104 Ayahuasca, medicina del alma Corta un trozo con un machete y se lo da al novicio para que se lo trague. Como éste siente dolor cuando la sustancia llega a su estómago, se queda en cama diez días bebiendo natema cada noche. /RVMtEDURVFUHHQTXHSXHGHQFRQVHUYDULQGHÀQLGDPHQWHGDUGRV mágicos dentro del estómago y regurgitarlos a voluntad. El chamán que ha dado los tsentsak sopla y frota a intervalos periódicos el cuerpo del novicio, aparentemente para que aumente el poder de la cosa trasladada. El novicio debe permanecer inactivo y sin tener relaciones sexuales durante tres meses por lo menos […] A ÀQDOHVGHOSULPHUPHVVDOHXQtsentsak de la boca. Con este dardo mágico a su disposición, el nuevo chamán siente un tremendo deseo de hechizar a alguien. Si arroja su tsentsak para satisfacer el deseo, se convierte en un chamán hechicero (uwishín wawékratin). Si, en cambio, el novicio logra contener su impulso y volverse a tragar su primer tsentsak, se convertirá en un chamán que cura (uwishín tsuákratin) […] Para hechizar, el chamán toma natema y se acerca secretamente a la casa de la víctima; escondido en el bosque se bebe el jugo del tabaco verde que le permite regurgitar un tsentsak, que entonces arroja contra su víctima cuando ésta sale de la casa (causando una enfermedad). De acuerdo con José E. Juncosa (1991), los tsentsak VRQ GHÀQLGRV mediante onomatopeyas de carácter sensitivo, se mueven entre luces azules o rojas y suelen ser amarillos o negros. Sobresale su brillo, luminosidad y transparencia. Algunos tienen dibujos geométricos o son UD\DGRV$GHPiVVRQSXQWLDJXGRVDÀODGRVFRPRDJXMDORVKD\UHFWRV\ los hay con forma de ampolla venenosa. Los tsentsak clavados en el enfermo son vistos como luminosos y unidos al chamán-dueño mediante unas telas de araña. Se comportan en forma vibrante, inestable, arisca, frenética y agresiva. Formas nuevas aparecieron como modo de integración a la propia cultura de los elementos y realidades impuestas desde la colonización: así existen hoy en día tsentsak makin (máquina), awiun (avión), lima (lima) y vitrula (vitrola). 3HUR ODV ÁHFKDV DGHPiV GH DJHQWHV SDWyJHQRV VRQ DJHQWHV WHUDpéuticos. Así como la vacuna cura con el mismo virus que provoca la enfermedad, los tsentsak son la “herramienta aspiradora” del chamán sanador que como un imán atrae al proyectil negativo del mismo tipo para sacarlo del cuerpo de la víctima. Algunas veces es necesario entonar el canto que se reconoce como causante de la enfermedad: Durante las curaciones el chamán jíbaro coloca de manera VXFHVLYD D WUDYpV GH VX JDUJDQWD >«@ GRV ÁHFKDV XQD GHODQWH de la boca y otra detrás, bloqueando la garganta, para capturar, inmovilizar o neutralizar el proyectil desalojado y enseguida “vo- Etnografías y crónicas 105 PLWDUORµ R LQFRUSRUDUOR HYHQWXDOPHQWH D VX GHSyVLWR GH ÁHFKDV Evita así la molestia de ser afectado por los sindromes de su paciente, impidiéndole al dardo incriminado introducirse en su propio organismo […] Todo sucede como si se tuviera un sistema de curación idéntico al “virus contra virus” […] un vasto complejo “etnovirológico” cuya particularidad vendría del carácter “fabricado” y “controlado” de los agentes patógenos y terapéuticos que lo componen […] Si nosotros, por nuestra parte, fabricamos las vacunas y no los virus, a la inversa, los indígenas amazónicos “fabrican” los virus y no las vacunas, si es que aceptamos a los chamanes. (Chaumeil, 1995) Además, alrededor del cuerpo del chamán o de las habitaciones, las ÁHFKDVPiJLFDVSXHGHQGLVSRQHUVHDPRGRGHDUPDGXUDHVFXGRSURtector o protección inmunitaria (no sólo entre los shuars sino en toda la Amazonia occidental, y en medios mestizos con el nombre de arkana) FRQODÀDOLGDGGHQRGHMDUSDVDUQLQJ~QSUR\HFWLOHQHPLJR$OSDUHFHU en el pasado los tsentsak también funcionaron como “moneda de intercambio” para obtener presas de caza, en verdaderas negociaciones entre cazadores, chamanes y espíritus tutelares de los animales. 8QDLQWHUHVDQWHPRQRJUDItDELOLQJH 0XNXLQN\&KLULDS GHO Centro de Cultura Achuar Wasakentsa describe cómo los chamanes también reciben sus poderes de Tsunki, “la gente del río”, a quienes ven muy claramente en sueños y en visiones de natema. Tsunki, cuyo asiento es una gran boa, cura en sueños y también otorga el poder de curar. Nunca hace daño, pero puede molestarse con niños que tiran piedras en la parte honda del río y enviarles una enfermedad suave como escarmiento. El achuar también usa los tsentsak para curar la misma enfermedad que produjo otro de su especie, y desde luego para “brujear”. Los tsentsak son concebidos como seres espirituales que tienen movimiento y conciencia de pertenecer a alguien, que es su dueño, cuyas órdenes obedecen. Los KD\GHiUEROGHÁRUGHODJDUWLMDGHDODFUiQHWF3RUH[WHQVLyQH[LVWHQ otras dos especies de tsentsak: los que son espíritus ayudantes del chamán, llamados tunchi, y los pasuk, que son más bien espíritus defensores, guardianes que alertan el peligro (por ejemplo, Mishik Tsentsakri, una suerte de gato que no duerme, está siempre atento y vigilante, y apeQDVYHYHQLUXQDÁHFKDODDWUDSDFRQUDSLGH]RODVRSODSDUDTXHUHJUHVH al lugar de donde vino). Un profesor me contaba una vez que él había acompañado al chamán, venía junto a ellos a la vera del camino una especie de insecto entre arañita y grillo terrestre. Iba saltando entre las hojitas de la hierba y no los abandonaba. El profesor vio que ya era 106 Ayahuasca, medicina del alma demasiado largo el camino por el que el animalito los seguía y le preguntó al chamán qué era. El chamán le respondió: “Es mi tunchi”. (Mukuink y Chiriap, 1996) A diferencia de otros ritos shuar y achuar, sus prácticas chamánicas se mantienen vivas y en expansión. La liana Banisteriopsis caapi se mezcla en esta región con una planta denominada yají (encargada de aportar DMT). Al respecto, Fericgla (1994b) hace una observación interesante: Es tal el peso que tiene en su mundo cultural que, hasta ahora, el consumo de ayahuasca ha sobrevivido cualquier proceso de aculturación, por intenso que haya sido […] los shuars y achuars, etnias de carácter guerrero […] a menudo se enrolan en el ejército ecuatoriano como estrategia para salir de la vida selvática y buscar un camino de integración al mundo occidental. Este radical cambio de vida –del interior de la selva a los cuarteles militares– prácticamente implica la pérdida de todas sus tradiciones excepto una: el consumo de ayahuasca. La Fundación Mesa Verde ha realizado trabajos de campo y talleres FRQ-XOLR7LZLUDP7DLVKRULXQGRGHODVFHUFDQtDVGH0DFDVUHSXWDGR chamán shuar que trabaja sus sesiones de natema frente a una fogata, donde las visiones se van plasmando. Secoya Esta etnia, que lleva el nombre de un río tributario del Santa MaUtDSHUWHQHFHDODIDPLOLDOLQJtVWLFDWXNDQRRFFLGHQWDO\KDELWDHQOD provincia de Sucumbíos, en los márgenes de los ríos Aguaruna, ShusKXÀQGL&X\DEHQR\(QR7DPELpQKD\DVHQWDPLHQWRVIURQWHUL]RVGHO lado peruano y colombiano. Hacia 1940, muchos secoyas del río Santa María emigraron al oeste para escapar de los abusos “de un patrón blanco” y se establecieron con parientes del río Cuyabeno. Los hijos de estos secoyas se casaron con sionas en la aldea de Puerto Bolívar. Desde hace décadas, pues, se realizan cruzamientos con sionas y kofanes, y como comparten una tradición similar, hablan dialectos inteligibles de una misma lengua y se han unido tanto, con frecuencia aparecen en la literatura con la denominación compartida “siona-secoya”, aunque ellos se autodenominan aido pâî o simplemente pâî (“gente del monte”) o wahoya pâî (“gente del río Batalla”, nombre nativo del río Santa María). En cuanto a sus creencias, antes de la llegada de los misioneros cristianos sólo conocían a Ñañë, una deidad creadora o transformadora que descubre a los hombres (a todos los grupos étnicos) en el interior Etnografías y crónicas 107 de la Tierra y transforma a algunos en los prototipos de las especies DQLPDOHVHQVHxDDVHPEUDUSODQWDVDOXFLQyJHQDV\ÀQDOPHQWHDVFLHQde al cielo y se convierte en la Luna. Sus dos esposas, Repáo y Rutayó, VRQUHVSHFWLYDPHQWHODFRQVRUWHÀHODODTXHHQYtDDOPXQGRVXSHULRU \ODLQÀHOTXHH[LOLDDODVHQWUDxDVGHODWLHUUD\GHVGHDOOtFRPREXHQ espíritu peligroso, puede provocar temblores y tormentas tropicales. Uso de yagé. María Susana Cipoletti (1988), del Instituto de Antropología Cultural de la Universidad de Bonn, realizó un trabajo de campo sobre el lenguaje chamánico secoya en el río Aguarico (Ecuador). A través del lenguaje y las canciones chamánicas (wiñá kashé), la especialista concluye que el chamán o yajé unkukë (“bebedor de yagé”; también llamado îti pâiki: “el que vive”, o simplemente curaca: “jefe”) mantiene una relación dialógica con los seres de su mitología que pueblan las distintas regiones cósmicas. Existen diferentes lenguajes: los hablados por estos seres espirituales, los hablados por los muertos, por las distintas especies de animales, etc. La habilidad del chamán en el pasado se utiOL]DEDFRPRPHGLRSDUDOODPDUDORVDQLPDOHVDÀQGHTXHVHDFHUFDVHQ a los cazadores. El lenguaje esotérico usado es enseñado o “dictado” por las teofanías a las cuales pertenecen dichos cantos, de modo que un haEODQWHVHFR\DTXHQRVHDFKDPiQQRSXHGHFRPSUHQGHUVXVLJQLÀFDGR PiVSURIXQGR(OOHQJXDMHHVRWpULFRïDÀUPD&LSROHWWLïHQFDX]D\GHtermina la percepción del individuo, pues enseña a ver las teofanías en una experiencia compartida con otros individuos, siendo antiguamente también un factor de coherencia social. En la actualidad son pocos los que beben yagé desde la infancia o la adolescencia, y menos aun los chamanes, debido a que el Instituto LinJtVWLFRGH9HUDQR\VXVPLVLRQHURVLQÁX\HURQSDUDTXHWDOHVSUiFWLFDV rituales ancestrales cayeran en desuso. He aquí un ejemplo del lenguaje chamánico secoya: Jo ’shaë maká Sá popó jaisiweñá Popó saoké pa’iwe’ñapí Jujú sesé 7UDGXFLGRSRUFXDOTXLHUKDEODQWHVHFR\DVLJQLÀFDUtDPiVRPHQRV “El animalito [doméstico] quedó hecho cenizas / quedó hecho cenizas”, pero en la interpretación del chamán quiere decir: “Pobrecito el chamán, está gravemente embriagado de yagé, ve las visiones y canta”. (QVXPHWDIyULFRFDQWRVHUHÀHUHDVtPLVPRHQWHUFHUDSHUVRQDFRPR jo’sháSDODEUDTXHH[SUHVDHOVLJQLÀFDGRGH´GRPHVWLFDGRµ SHUURV\ 108 Ayahuasca, medicina del alma loros hogareños o plantas ornamentales de la vivienda), expresión TXHÀQDOL]DFRQHOGLPLQXWLYRFDULxRVRmaká usado para niños y cachorros. Sá popóVHUHÀHUHDODVFHQL]DVUHVXOWDQWHVGHTXHPDUOHxD ORTXHYLHQHDVLJQLÀFDUHOSURIXQGRHVWDGRGHGHVHVWUXFWXUDFLyQGH trance y de ingreso en otros estados no ordinarios de conciencia. Jujú sesé HV XQ VRQLGR TXH LPLWD ODV ÁDXWDV TXH WRFDQ ORV wiñao wái (los jóvenes o primigenios seres celestes) (Cipoletti, 1988). Según los secoyas, estos seres espirituales descienden del cielo en las visiones del yagéWRFDQGRPHORGtDVHQÁDXWDVFRQIHFFLRQDGDVFRQKXHVRGHJDU]D $XQTXHORVKRPEUHVWUDWDQGHFRSLDUODVIDEULFDQGRÁDXWDVGHKXHVRV de garzas muertas, no es posible imitar los sonidos tan armoniosos de ODVÁDXWDVFHOHVWLDOHV Durante tres años, Alfredo Payaguaje, junto a Marcelino Lucitande y Jorge Lucitande, tres jóvenes secoyas, entrevistaron a Fernando Payaguaje, anciano chamán muy reconocido (abuelo del primero) y pusieron por escrito cientos de páginas en lengua secoya que más tarde HGLWDURQHQFDVWHOODQR\EDMRODÀUPDGHODEXHORHQXQOLEURSXEOLFDGR con el título El bebedor de yagé (1990). Se trata de una de las obras más esclarecedoras sobre el chamanismo de la ayahuasca. Entre otras cosas don Fernando, fallecido casi centenario en 1993, cuenta que para graduarse se requiere tomar yagé al menos quince veces en un período de varios meses, pero hasta conseguirlo se pasan muchas privaciones y sufrimientos, entre los cuales hay que resistir también la tentación de usar los nuevos poderes para el daño y el mal: Algunos toman yagé sólo hasta alcanzar el poder para hacer brujerías; con estas artes pueden matar a otros, y eso es malo. Se necesita un esfuerzo o toma muy superior para alcanzar el nivel más alto donde se tiene acceso a las visiones y al poder de curar. Ser brujo es fácil, rápido, pero yo no aspiraba a eso sino a ser el más sabio; mi pensamiento era lograr la jefatura de una gran familia o clan, unas diez o veinte familias, y poder cuidarlos y curarlos a todos. Solamente con ese pensamiento encontré fuerzas para subir al más alto nivel […] Uno está sentado en la hamaca pero al mismo tiempo está en otro mundo, viendo la verdad de todo lo existente; sólo en cuerpo se queda postrado. Los ángeles OOHJDQ\WHEULQGDQXQDÁDXWDW~ODKDFHVVRQDUSXHVQRHVHO curandero quien enseña, sino que son ellos mismos quienes nos hacen cantar cuando estamos embriagados. ¡Qué lindo es ver la totalidad de los animales, hasta los que viven bajo el agua! ¿Cómo no va a ser hermoso distinguir incluso a las personas que habitan en el interior de la tierra? [Pero] no es sencillo. Al tomar yagé espeso alcancé a ver el sol, el arco iris... todo; terminó la visión y Etnografías y crónicas 109 noté mi corazón caliente, como una olla que se acaba de retirar del fuego […] Me sentía capaz de embrujar y dar muerte a otros, aunque nunca lo hice, porque los consejos de mi papá me contuvieron: “Si usted utiliza ahora ese poder puede matar a la gente, pero nunca pasaría de ser un brujo” […]. Durante días aguanté dentro ese calor. […] “Ahora traeré un yagé distinto”, dijo mi papá, “es el momento de probarlo”. Lo preSDUDPRVELHQHVSHVR\DOWRPDUORPHTXLWyHVDVÁHFKDVTXHWHQtD Dejé de sudar y quedé como un niño. Así mi papá me arrancó la violencia para que no pudiera embrujar, sino capacitarme para sanar […] En otra ocasión, ya graduado, llegué hasta Dios, que me recibió dándome la bienvenida e incluso me hizo entrar en su casa. Me ofreció una silla blanquísima; más tarde, me dice: –Ponte en pie y camina. Entonces di unos pasos que sonaron como campanillas, un tañido encantador, y escuché la bendición de Dios: –Usted ya se graduó porque fue valiente, ahora debe seguir mis leyes. Algunos entre ustedes viven en malas compañías y peor comportamiento, no obstante presumen diciendo: “Yo he visto a Dios”. Bueno, ésos vieron mis bancas brillando y creyeron que era yo mismo; fueron burlados pues sólo me muestro a la gente de buena conducta, dándoles instrucciones para que aumenten su sabiduría. Así es. ¿Saben por qué nos hacemos curanderos?, porque el Dios, cuando uno consigue llegar hasta él, lava la boca, se la enjuaga; en ese momento se convierte propiamente en curandero. A mí me lavó con sal, símbolo de curaciones; mi saliva sonó como música y se convirtió en oro refulgente. Y, ¿qué ha pasado ahora?, mi gente se hizo evangélica; bien, no sé cuál será su Dios, el mío tiene zapatos rojos y vive en su propia casa. A mí me dijo al despedirme: “Hijo, ahora usted también es Dios”. (Payaguaje, 1990) Záparo /ODPDGRVWDPELpQND\DSZH\DXWRGHQRPLQDGRVzápara, son conocidos desde mediados del siglo XIX, época en la cual fueron estimados en unas veinte mil personas. Los primeros contactos con esta etnia ocurrieron en 1667. Tras la orilla occidental del Bobonaza empieza el territorio achuar; el territorio tradicional de los záparos empezaba a unos 100 kilómetros en línea recta al este de la ciudad de Puyo. Viven a ambos lados de la frontera entre Perú y Ecuador. El eje central de su WHUULWRULRVHVLW~DHQODFRQÁXHQFLDGHORVUtRV3LQGR\DFX\&RQDPER (Ecuador) y en torno al río Tigre (Perú), aunque es posible encontrar záparos desde el río Pastaza hasta el Curaray. Pertenecen al conjunto OLQJtVWLFR]iSDURFRQVWLWXLGRSRULTXLWRVDUDEHODVDQGRDV\]iSDURV propiamente dichos. Entre ellos han sido empadronados menos de diez hablantes de lengua zápara. Los demás, los más jóvenes, hablan todos 110 Ayahuasca, medicina del alma el quechua selvático. Tal vez se halle aquí una de las razones por las cuales los záparos no aparecen en el mapa étnico amazónico y se los confunde con sus vecinos, por su semejanza y su baja demografía. En efecto, desde mediados de la década del 70, los záparos fueron declaraGRVRÀFLDOPHQWHH[WLQJXLGRV(QWUDURQHQXQSURFHVRGHGHVLQWHJUDFLyQ cultural hace ya varios decenios, época en que se acercaron a la cultura quechua, sea para fundirse en ella, sea para escapar a otros grupos vecinos belicosos. Actualmente, gracias al reconocimiento mundial de la UNESCO, se vuelve a hablar de ellos. Sacralizados en cierto modo, se han tornado más visibles y más activos que nunca en su lucha por la recuperación de su territorio ancestral, de su lengua y de su práctica GHOFKDPDQLVPRORVWUHVHOHPHQWRVTXHUHLYLQGLFDQHQODUHDÀUPDFLyQ de su identidad (Gaël Bilhaut, 2003). Uso de iyona. Al iniciarse la etapa republicana en Ecuador, el llamado “Oriente” era un territorio completamente desconocido para el resto del país, de ahí la importancia de los testimonios ofrecidos por algunos individuos que lo visitaron esporádicamente, dejando escritos que nos muestran una región con características propias, ajena a las dinámicas históricas que tenían lugar en el resto del territorio. Por ello resultan fundamentales las aportaciones del ecuatoriano Manuel Villavicencio y ODVGHDOJXQRVYLDMHURVFLHQWtÀFRV\GLSORPiWLFRVHXURSHRVTXHUHFDODron en las selvas de Ecuador por aquellos tiempos. El ya citado botánico Richard Spruce fue uno de los exploradores de plantas más grandes de todos los tiempos. Pasó quince años en Sudamérica. Entre 1849 y 1855 trabajó en el Amazonas brasileño y en el alto Orinoco venezolano. Desde 1864 su actividad de campo lo llevó del río Amazonas y sus tributarios ecuatorianos hasta los Andes. 8QR GH VXV PiV JUDQGHV GHVFXEULPLHQWRV IXH OD LGHQWLÀFDFLyQ GH OD Banisteriopsis caapi, que logró en 1852 entre los tukanos del Vaupés EUDVLOHxRHQYLDQGRPXHVWUDVDO0XVHR.HZGH/RQGUHVTXHUHFLpQVH examinaron más de cien años después. Luego de este primer contacto, 6SUXFHHQFRQWUyODPLVPDOLDQDHQWUHORVJXDKLERGHO2ULQRFR\DÀnes de 1857, entre los záparos de los Andes de Perú y Ecuador. Así lo narró originalmente en una antología de Alfred R. Wallace, aparecida en 1908: En mayo de 1857, después de una estancia de dos años en los Andes peruanos del noreste, alcancé, a través del río Pastasa, el gran bosque de Canelos, a los pies de los volcanes Cotopaxi, Llanganati y Tunguragua, y en las villas de Canelos y Puca-yacu –habitadas principalmente por tribus de záparos– vi otra vez Etnografías y crónicas caapi plantado. Era una especie idéntica a la del Vaupés, pero bajo un nombre diferente, “vino del muerto” en la lengua de los incas. La gente estaba casi toda lejos en los lavados de oro, pero del gobernador de Puca-yacu conseguí un relato de sus propiedades que coincidían maravillosamente con lo que había aprendido previamente en Brasil. El doctor Manuel Villavicencio, natural de Quito, que había sido gobernador por algunos años de los establecimientos cristianos del Napo, publicó al año siguiente, en su Geografía de la República de Ecuador (Nueva York, 1858), un interesante relato de las costumbres de los nativos de ese río y, entre otras, de su bebida, la ayahuasca; pero de la planta en sí él no podía decir mucho, sólo que se trataba de una liana o vid. Lo que sigue es un resumen de lo que aprendí en Puca-yacu y de Villavicencio acerca de las aplicaciones y efectos de la ayahuasca o caapi, según lo observado en el Napo y el Bobonasa. La ayahuasca es utilizada por los záparos, anguteros, mazanes y otras tribus exactamente como vi usado el caapi en el 9DXSpVHVGHFLUFRPRXQHVWLPXODQWHQDUFyWLFRHQVXVÀHVWDV También es bebido por el hombre-medicina (curandero) cuando HVLQYLWDGRSDUDMX]JDUHQXQFRQÁLFWRRSHOHD²GDUODUHVSXHVWD apropiada a una embajada–, descubrir los planes del enemigo –informar si están viniendo los extranjeros–, comprobar si las HVSRVDVVRQLQÀHOHVHQFDVRGHXQKRPEUHHQIHUPRSDUDGHFLU quién lo embrujó, etcétera. Todos los que han participado de la experiencia sienten en primer lugar vértigo, después como si se elevaran en el aire y SHUPDQHFLHUDQÁRWDQGR/RVLQGLRVGLFHQTXHYHQODJRVKHUPRsos, troncos repletos de frutos, pájaros de plumaje brillante, etc. Pronto la escena cambia; ven bestias salvajes, se preparan para agarrarlas, pueden mantenerse algún tiempo levantados, pero se caen a la tierra. En esta crisis el indio despierta, y si la fuerza no lo mantuviera en su hamaca, saltaría sobre sus pies, tomaría sus armas y atacaría a la primera persona que se le cruzara. /XHJRVHSRQHVRPQROLHQWR\ÀQDOPHQWHVHGXHUPH6LHOTXHKD tomado es un curandero, una vez que durmiendo se ha liberado de los vapores recuerda todo lo que ha visto en su trance, y de ahí deduce la profecía, la adivinación o lo que sea que le hayan requerido. No se permite a los muchachos probar la ayahuasca antes de que alcancen la pubertad ni a las mujeres en ninguna edad: exactamente como en Vaupés. […] Esto es todo lo que he visto y aprendido de la ayahuasca. Lamento ser incapaz de decir cuál es el peculiar principio narcótico que produce tales efectos extraordinarios. El opio y el cáñamo son sus análogos más obvios, pero el caapi opera lejos, en el sistema nervioso, más rápida y violentamente que cualquiera. Cabe esperar que algún viajero que siga mis pasos, con mayores recursos en su comando, 111 112 Ayahuasca, medicina del alma pueda traer los materiales adecuados para el análisis completo de esta curiosa planta. Por su parte, Manuel Villavicencio cursó estudios de farmacia y química en la Universidad Central de Quito y se dedicó durante mucho tiempo a docencia e investigación. Hacia 1847 inició un viaje de FDUiFWHUFLHQWtÀFR\QDWXUDOLVWDDO´2ULHQWHµGHVXSDtVTXHVHSURORQgó durante varios años, en los cuales además de profundizar sus conocimientos sobre la región selvática y recolectar material para varias colecciones, desempeñó algunos cargos administrativos y se implicó en negocios extractivos. Posteriormente se estableció en Guayaquil, donde regentó una farmacia, sin abandonar la investigación. En los últimos años de su vida fue diputado al Congreso Nacional, miembro de la Academia Nacional y fundador del Museo de Ciencias Naturales. Su obra más conocida es la ya citada Geografía… donde narra no solamente haberse topado con la misma liana misteriosa que halló Spruce entre los záparos, sino también ¡con los efectos que le provocó beberla!: Es una bebida narcótica,4 como se puede suponer, y tarda pocos minutos en empezar a producir fenómenos muy extraños. Su acción excita, al parecer, el sistema nervioso; todos los sentidos cobran vida y se despiertan todas las facultades; se siente vértigo y un remolino en la cabeza, después una sensación de ser alzado en el aire y de emprender un viaje aéreo; durante los primeros instantes, el poseído empieza a ver apariciones deliciosísimas, en conformidad con sus ideas y conocimientos: los salvajes dicen ver lagos muy hermosos, selvas repletas de frutos, pájaros muy bonitos que les comunican las cosas más agradables y favorables que desean escuchar, además de otras cosas hermosas relacionadas con su vida de salvajes. Pasado ese instante, empiezan a ver seres horrorosos que los devoran, terminan su primer vuelo y descienden a la tierra para combatir los terrores que les comunican todas las adversidades y desgracias que les esperan en el futuro. En cuanto a mí, es un hecho que cuando tomé ayahuasca experimenté mareo, luego un viaje aéreo durante el cual recuerdo haber percibido panoramas hermosísimos, grandes ciudades, 7DQWR6SUXFHFRPR9LOODYLFHQFLRXVDURQHOYRFDEOR´QDUFyWLFRµ TXHVLJQLÀFDLQGXFWRU de sueño) como sinónimo de “psicoactivo” o “alucinógeno”, uso entendible en los primeros descubrimientos de la ayahuasca a mediados del siglo XIX. Resulta en cambio intolerable que en pleno siglo XXI algunos académicos en arqueología, antropología y etnopsiquiatría continúen usando tal término para referirse a los efectos de los enteógenos en general, que provocan cualquier cosa menos sueño. Etnografías y crónicas 113 torres elevadas, parques bonitos y otros objetos extremadamente atractivos; después me imaginé encontrarme solo en un bosque donde fui asaltado por toda una serie de cosas terribles de las que me defendí. (Villavicencio, 1858) Waorani Se los llama también huaorani o huao, pero ellos se autodenominan wao tededô o waodâdi (“gente”). Son una minoría étnica que vive en la región central del Amazonas ecuatoriano, entre los límites conformados SRUHOFXUVRDOWRGHOUtR,QGLOODPD DÁXHQWHGHO1DSR DOQRUWHHOFXUVR medio del Tiputini al noreste, al oeste por cercanías de la ciudad de 7HQD\DOVXUSRUODFRQÁXHQFLDGHUtRVDÁXHQWHVGHO&XUDFD\HQODV provincias de Napo y Pastaza. También han sido denominados aucas YRFDEORTXHFKXDTXHVLJQLÀFD´VDOYDMHµ\TXHWDPELpQIXHPRWHSDUD ORV PDSXFKHV GH OD 3DWDJRQLD DZVKLUL JHQWLOLFLR GH RULJHQ ]iSDUR y sabelas. Son personas extremadamente orgullosas, independientes y guerreras que en los últimos cincuenta años han aceptado el contacto con el mundo “de afuera”. Sus tierras tradicionales son amenazadas por las actividades de varias compañías transnacionales de petróleo. El águila arpía, majestuosa ave de presa (Harpya arpigia), constituye su VtPERORHPEOHPiWLFR(QWUHVXVKLVWRULDVPtWLFDVÀJXUDODGHVX~QLFR dios, Meme Huengongui, el Abuelito Creador, y su esposa Huencantoqui. La leyenda indica que el Abuelito Creador, en una cuarta destrucción, mandó las aguas para matar a la gente que había dejado la vida sana y las instrucciones originales: vivir en paz, no mentir, no robar, respetar las relaciones matrimoniales y no hablar mal de los otros. El parecido con la historia de Noé es notable, pero no la aprendieron de ORVPLVLRQHURV'HKHFKRORVZDRUDQLVLQWHQWDURQFRQWDUVXYHUGDGD ORVPLVLRQHURVGHO,QVWLWXWR/LQJtVWLFRGH9HUDQROOHJDGRVUHFLpQHQ 1958, pero ellos no quisieron escucharlos y organizaron una “zona de SURWHFFLyQµVHGHQWDULD$OJXQRVFODQHVZXDRUDQLV WDJDHULWDURPHQDQH y huiatare) aún hoy siguen estando sin contacto, y atravesarían con un arpón a cualquier cohoudi (la “no gente”, el resto del mundo; literalmente: “los caníbales” o “los que cortan todo en pedazos”) que entrara en sus tierras. Uso de miiyabu. 7UDGLFLRQDOPHQWHORVZDRUDQLVQRXVDURQQLQJ~QWLSR GHVXVWDQFLDVPRGLÀFDGRUDVGHODFRQFLHQFLD1RIXPDQWDEDFRQLWRPDQ bebidas fermentadas. Tampoco usan Brugmansia o Brunfelsia como las tribus vecinas, ni la Banisteriopsis como una bebida alucinógena fuerte, densamente preparada, combinada con una planta aditiva que proporcione DMT. Su uso de la enredadera de ayahuasca es único, y está princi- 114 Ayahuasca, medicina del alma palmente destinado a reforzar las habilidades de la caza. Una leve decocción de la hoja se administra por un maestro cazador a un joven iniciado, se pasa de boca en boca a través del esófago de un tucán. Esto es seguido por una severa dieta de dos años, que en los primeros dos meses consiste en ingerir solamente la pulpa de la palma de petohue (Jessenia bataua) que se obtiene de los estómagos de tucanes y monos araña (la carne de los cuales es comida por otros miembros de la comunidad). Una vez completa la dieta, se transforman en maestros cazadores con la habilidad para localizar y llamar a los animales con una exactitud sorprendente. En FLHUWDVIDPLOLDVZXDRUDQLVODVKRMDVGHmiiyabu son ligeramente hervidas con las de wiyagen (Mansoa alliacea) y usadas para lavar el reciente corte del cordón umbilical de un recién nacido. Cuenta Jonathan Miller-Weisberger (2000): Una vez, un viejo iroinga FKDPiQ ZDRUDQL PH GLMR TXH HQ el pasado, durante los tiempos de guerra, el iroinga secaba hojas del miiyabu y las quemaba en el fuego. Él era capaz de ver al enemigo en el humo. Cuando soplaba hacia afuera la imagen en el humo, esa persona enemiga se moriría. Agregó, sin embargo, que HVWRHUDUDUDPHQWHSUDFWLFDGR\DTXHORVZDRUDQLVQRFUHHQHQOD EUXMHUtD&XDQGRHOHQHPLJRGHEHVHUPXHUWRSUHÀHUHQUHVROYHU la cuestión con una lanza de madera de palma con púas de unos tres metros. MiiyabuKDVLGRLGHQWLÀFDGDWD[RQyPLFDPHQWHFRPR Banisteriopsis muricata. Aunque ellos han adquirido recientemente especies cultivadas de B. caapi de sus vecinos quechuas, ORVZXDRUDQLVOHDWULEX\HQHOPLVPRQRPEUH\FXDOLGDGHV8VDQ muchos nombres para estas plantas: algunos dicen mii, miiyeca y miiyai, pero los más viejos […] la llamaban miiyabu. […] Gomo, el chamán-jaguar, me relató que en épocas antiguas, cuando los ZDRUDQLVD~QHUDQKRPEUHVPX\SHTXHxRV\HOFLHORWRGDYtDHVtaba cerca de la tierra, no comían carne ni mataban animales. Vivían únicamente de chicha de ungurahua machucada con hojas de miiyabu. Esta liana silvestre viene de la sangre de la boa arco iris, que en tiempos ancestrales era lo que unía la tierra con el cielo. En el tiempo que pasé con ellos tampoco los vi realizar QLQJ~QWLSRGHULWRQLFHUHPRQLDGHÀQLGD/RVULWXDOHVGHDOJXQD manera son eslabones entre los individuos con su naturaleza original. Con el tiempo, muchos fueron suplantados por sus fetiches, sin los cuales la gente se sentía vacía. Esta dependencia aísla al individuo de su naturaleza original, pero el individuo libre, el que no se ha desviado de su esencia, no depende de rituales, ni de su FXOWXUDQLGHVXVFUHHQFLDV\DVtKHYLVWRDORVYLHMRVZDRUDQLV Siempre están en unión con lo divino, cada momento es como una nueva vida y cada instante es un eterno estado de frescura. Etnografías y crónicas 115 1RVDEHPRVGHTXpPRGRH[DFWRXQYLHMRFKDPiQZDRUDQLOODPDGR Apa obtuvo lúgubres profecías de un dios jaguar. Quizá bebiendo miiyabu, preparándolo del modo en que lo hacen las naciones indias vecinas o mediante un trance espontáneo. Y esperamos que no se hagan realidad. Casi desnudo, una noche, con sus adornos de plumas en las orejas SHUIRUDGDV\PLUDQGRÀMDPHQWHDOYLDMHUR.DUO*DUWHOPDQQTXHKDEtD llegado en helicóptero en los años 70, Apa manifestó: El jaguar me lo contó... Era de noche, volvía del río a donde había ido a pescar. El jaguar me estaba esperando en el camino y me dijo: “Ya sólo hay pocos aucas y los pocos que quedan siguen matándose unos a otros con sus lanzas. También asaltan y matan a los hombres de otras tribus y los parientes de las víctimas vienen entonces a vengar a sus hermanos. Los niños aprenden a manejar las lanzas cuando todavía son pequeños. Más tarde van a matar a otros y luego se los matará a ellos mismos. Finalmente quedarán sólo diez aucas. Entonces vendrán los extraños y quitarán a los aucas todas sus tierras. ¿Cuántos extraños hay? Muchos, muchísimos. Y todavía hay más en el país donde no crecen árboles. Yo he estado ahí, más allá de los ríos, muy lejos, y los he visto. Los extraños se van a tomar las tierras de los aucas y los últimos aucas morirán.” Así me dijo el jaguar. (Citado por Gartelmann, 1985) Perú Se considera región amazónica de Perú los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Desde el siglo XIX la zona fue aprovechada para la extracción del caucho, la madera y más recientemente del petróleo. La población indígena incluye las etnias amuesha, culina, chamicuro, matsiguenga, nomatsigenga, piro, achual, kandoshi, amahuaca, FRSDQDKXD FDVKLER FRFDWDLER NDVKLQDZD LVFRQDKXD PD\RSLVDER PD\RUXQD VKDUDQDZD VKLSLERNRQLER FRFDPDFRFDPLOOD FKD\DKXLta, jebero, taushiro, ticuna, urarina, yagua, amarakaeri, orejón, secoya, arabela e iquito. Muchas de estas naciones se encuentran en zonas fronterizas, mantienen marcada interrelación étnica o de tipo familiar a un lado y otro de los límites de los Estados-nación y realizan migraciones temporales itinerantes. Por ejemplo, Perú comparte con Ecuador ODVHWQLDVDJXDUXQD\KXDPELVD MLEDURDQRV \NLFKZDUXQDGHO1DSR FRQ&RORPELDZLWRWRERUD\RFDtQDFRQ%UDVLOODVQDFLRQHVGHIDPLOLD OLQJtVWLFDSDQRPDWVp\DPLQDKXDPDVWDQKXDFXVKLKXD\FRQ%ROLvia, los grupos yaminahua y ese’ejja. 116 Ayahuasca, medicina del alma Aportamos como curiosidad la existencia de los nahuas o yuras, que habitan actualmente el curso medio alto del río Mishagua y que constituyen el grupo de más reciente integración a la sociedad regional. El FRQWDFWRGHÀQLWLYRVHSURGXMRUHFLpQHQFXDQGRDWDFDURQDXQJUXpo de la Marina de Guerra que se encontraba realizando una inspección FRQODLGHDGHFRQVWUXLUXQFDQDOÁXYLDOHQWUHODVFXHQFDVGHORVUtRV Urubamba y Madre de Dios en el istmo de Fitzcarrald; ese día el entonces presidente de Perú, Fernando Belaúnde, visitaba la zona. El mismo año asaltaron un campamento de madereros y tras ser llevados un par de hombres a una comunidad yaminahua occidentalizada, contrajeron un virus gripal que al contagiar al resto de su etnia –carente de defensas biológicas– redujo drásticamente la población de sus aldeas a menos de la mitad. Algunos subgrupos continúan aislados. A propósito, en septiembre de 2007 fue noticia internacional el avistamiento desde una avioneta, por parte de unos empleados estatales, de una tribu no contactada en la reserva del Alto Purús. Los nómadas estaban desnudos, cerca de chocitas de palmera, y una mujer levantó amenazante su ÁHFKDKDFLDODDYLRQHWDTXHORVVREUHYRODED Harakmbut /DIDPLOLDHWQROLQJtVWLFDGHHVWDHWQLD FX\RQRPEUHVLJQLÀFD´ORV KRPEUHVµ KD VLGR FODVLÀFDGD FRPR KDUDNPEHW 7UDGLFLRQDOPHQWH VH XELFDQHQORVGHSDUWDPHQWRVGH0DGUHGH'LRV\&XVFRHQDÁXHQWHV meridionales del río Madre de Dios entre el Inambari al este y el Alto Madre de Dios (misiones de Shintuya y El Pilar) al oeste. Comprende YDULRVVXEJUXSRVDPDUDNDHULDUDVDHULZDFKLSDHULNLVDPEDHULSXNLULHULVDSLWHUL\WR\RHUL/RVDPDUDNDHULVRQHOJUXSRGHPRJUiÀFDPHQWH dominante. En la literatura a menudo se los menciona como mashcos (por ejemplo en la obra del antropólogo argentino Mario Califano y sus discípulos), dado que así los denominan sus vecinos mestizos. A su vez, ORVDPDUDNDHULFRPSUHQGHQDOJXQRVVXEJUXSRV NRFKLPEHULZLQWDSHUL kareneri, etc.). Mucha confusión de nombres proviene en parte de que varios grupos harakmbet se casan con miembros de etnias de idiomas diferentes. Se ha establecido que se encuentran organizados en siete clanes o patrilinajes localizados y el matrimonio preferencial es con una mujer en la categoría de prima cruzada bilateral: hija de la hermana del padre o hija del hermano de la madre. El matrimonio se encuentra prohibido entre individuos cuyas madres sean hijas de un mismo padre. Actualmente en algunos casos se da matrilocalidad. Entre sus creencias religiosas se encuentra el dios creador Mapakkaro, quien ordena y dirige el universo y ha creado a los hombres a Etnografías y crónicas 117 través de los gemelos míticos: Huanamey (héroe mítico-cultural y gran chamán primordial) y su opuesto, Toto (encarnación del mal), junto a Vaapuka, abuelo de los gemelos míticos y ancestro más antiguo. Existen referencias en la crónica de Garcilaso acerca de contactos entre este grupo étnico y los incas. Durante la colonia se dieron varias expediciones españolas al Alto Madre de Dios, todas ellas fracasadas. Ya durante la república, en 1873, el coronel peruano Baltazar La Torre PXULyHQHOPLVPRUtRFRPRFRQVHFXHQFLDGHODVÁHFKDVLQGtJHQDV(Q 1879, Luis Robledo llevó a buen término sus exploraciones en los ríos Urubamba y Madre de Dios. La época del caucho dio inicio a una etapa de espantosa violencia contra las poblaciones indígenas. En 1908 se fundó la misión de San /XLVGHO0DQXHQODFRQÁXHQFLDGHORVUtRV$OWR0DGUHGH'LRV\0DQX lugar donde se había establecido anteriormente un grupo de caucheros. Tras la caída del precio del caucho, la misión se retiró al ser objeto de continuos ataques. En 1940 se realizó la expedición Wenner Green, dirigida por el antropólogo Paul Fejos con participación de misioneros dominicos. Pocos años después, estos misioneros contactaron nuevamente a los harakmbut y reabrieron la misión, más tarde trasladada bajo el nombre de Shintuya. En la década del 70 se construyó la carretera de penetración que terminó en la misión de Shintuya y se estimuló la explotación petrolera, mientras que en la región del río Karene (o Colorado) comenzó la explotación aurífera en gran escala, que impactó fuertemente en la vida económica tradicional de subsistencia dependiente de la horticultura de roza (yuca, caña de azúcar, plátano, maíz, maní y piña), la caza, pesca y recolección. En los años 80, la creación de la Federación Nativa de Madre de Dios y del COHAR (Consejo Harakmbut) aglutinó las demandas de esta decena de comunidades. Uso de kayapa. Los chamanes o topakaeris usan la ayahuasca (kayapa) y los aditivos (duehey)FRQHOREMHWRGHREWHQHU´FRQRFLPLHQWRÀORVyÀFRµFXUDUHQIHUPHGDGHVFRPXQLFDUDGLVWDQFLD\DYHULJXDUODVXHUWH IXWXUD$WUDYpVGHPDVDMHVHLQVXÁDFLRQHVGHKXPRGHWDEDFRVREUHODV partes dañadas, conectan la sintomatología con la historia personal de la persona. Para el antropólogo español Carlos Junquera, que estudió esta etnia entre 1965 y 1976 y es autor del conocido estudio El chamanismo en el Amazonas´YHQµHOGDxRFRPRVLIXHVHQÁHFKDVR´JHQLRVµ El “espíritu” de la parasitosis se aparece como una lombriz con patas; el del paludismo, como un “espíritu anguila eléctrica”; el de la anemia, como un ser esquelético asociado al jaguar que come la carne y chupa la 118 Ayahuasca, medicina del alma sangre de su presa.5 Son capaces de determinar al hechicero responsable de la dolencia y destruyen a sus auxiliares generándoles un padecimiento. Tras ello administran plantas medicinales: ají, plátano, tabaco, remedios del caimán o iguana, puercoespín, entre otras, o derivan tal administración al especialista yerbero (chunchai). Asimismo, pueden interpretar los símbolos de la naturaleza y los oníricos. Según los datos aportados a Junquera por dos chamanes de esta cultura, Pedro Etna (residente en El Pilar, caserío cercano a Puerto Maldonado) y Pedro Hika (de Shintuya), los harakmbut catalogan veintidós clases de ayahuasca (kayapa) con criterios muy diferentes de los usados por los botánicos occidentales, que han reseñado hasta el momento unas veinte especies. Los harakmbut catalogan la ayahuasca conforme a los efectos y las visiones obtenidos. Así, existe la verde o inmadura (bayanhe), que genera visiones propias para la caza, la búsqueda de chacras, etc.; la denominada “carne de antepasado” (sisi), que provee imágenes del universo previo al actual; la azul (benkuja), que provoca imágenes fuertes y permite viajar al Seronhai o lugar de los muertos; la del bosque (nembuyu), que detecta con rapidez los animales necesitados por el chamán; la jaguar (pet-pet), que permite alcanzar el territorio del tigre y da ropas mágicas (wahot) para los chamanes; entre muchas otras, como la ayahuasca del dibujo (anidorak)TXHSODVPDHOJUiÀFR del espíritu en el cuerpo enfermo; la que posibilita enroscarse (etuhehen)FRQODFXDOORVD\XGDQWHVGHOFKDPiQVHFDPXÁDQHQHOERVTXH\ aguardan el “paso” de los malignos, comunicándoselo al maestro, y así por el estilo. Además del tipo de visiones, se tiene en cuenta la edad de la enreGDGHUDHOWDPDxR\VXVÁRUHVORVGHWDOOHVGHODSDUWHTXHVHFRUWDSDUD cocinar, etc. (las dos mencionadas en primer lugar son casos raros en que no se consumen cocidas). En el chamanismo harankbut todo aprendiz (etopakaeri) está sometido a un noviciado de entre dos y seis años. La fase inicial de “obtención de poderes” abarca un período de abstinencia sexual y aislamiento de un año aproximadamente, en el que deben cumplirse estrictas restricciones alimenticias (ingerir plátano y pescado y evitar grasas, sal, amargos, picantes y dulces). Paralelamente, y entre toma y toma una luna, el iniciado comienza a descubrir el mundo de la planta visionaria bajo la guía de su maestro, añadiéndose con el tiempo otros aditivos al brebaje como tabaco (paimba o seri), toé y demás plantas que conceden 5. De acuerdo con los dibujos del chamán Pedro Etna que aparecen en Junquera (1994: ÀJXUD Etnografías y crónicas 119 saberes diferentes. Poco a poco los propios espíritus de las visiones le irán enseñando cantos, gestos, remedios, etc. En una segunda fase, el aprendiz debe demostrar su poder: comienza con bebés y enfermedaGHVSRFRLPSRUWDQWHVKDVWDFRQVHJXLUVXSULPHUDH[WUDFFLyQGHÁHFKD mágica (eperempi). De forma similar a otros pueblos de la Amazonia SHUXDQDHOPDHVWURÀQDOPHQWHWUDQVPLWHVX´VDEHUµHQXQDÁHPDTXH saca de su estómago y que el aprendiz debe tragar. Completará su formación la aparición de “ayudantes” espirituales y la intensa práctica en conseguir dibujos geométricos curativos sobre el paciente a través de upukepo (espíritu araña). En la actualidad, los harankbut prácticamente no cuentan con centros de salud ni postas médicas, y existen en la zona sólo siete promotores de salud. La mitad de su población ha recibido educación primaria como el mayor grado de instrucción, y se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad. Kashinawa /RV NDVKLQDZDV SHUWHQHFHQ DO JUXSR OLQJtVWLFR SDQR 6H DXWRGHnominan junikuin (huni-kuin). Según Kenneth Kensinger (1995), toGRVORVNDVKLQDZDVVHUtDQGHVFHQGLHQWHVGHXQJUXSRTXHYLYLyKDVWD principios del siglo XX en el curso alto del río Muru y algunos de sus DÁXHQWHV FRPR HO ,ERLoX HQ HO ODGR EUDVLOHxR $FUH $ PHGLDGRV GH ORVDxRVORVDQFHVWURVGHORVNDVKLQDZDVSHUXDQRVGHKR\HQWUDURQ al alto Curanja desde el río Envira, quedando aislados de los que permanecieron en territorio brasileño. Es que los patrones caucheros de Brasil, con quienes entraron en contacto, los desplazaron por distintos territorios, reduciéndose la población de este grupo como resultado de HSLGHPLDV\DEXVRV7UDVHVWHYLROHQWRSURFHVRPXFKRVNDVKLQDZDV en Brasil optaron por integrarse a los mestizos, mientras que hacia 1908 una parte de ellos migró hacia Perú, en aislamiento, donde recién DÀQHVGHODGpFDGDGHOEXVFDURQHOFRQWDFWRFRQORVEODQFRVDÀQ de procurarse herramientas que se les habían agotado. Así, algunos retornaron al Embira en Brasil y otros se trasladaron al río Curanja, donde iniciaron contactos con comerciantes a quienes entregaban caucho a cambio de mercancías diversas. Hacia 1951 fueron víctimas de una epidemia, tras la cual se trasladaron cerca de la población blanca y empezaron a usar ropa occidental. En los años 70, el ILV estableció XQDHVFXHODELOLQJH\XQDSRVWDPpGLFDHQODFRPXQLGDGGH%DOWD HQHOUtR&XUDQMD+XERXQDQRWDEOHUHFXSHUDFLyQGHPRJUiÀFDGHORV NDVKLQDZDVSHUXDQRVTXHFRQWLQ~DKDVWDODDFWXDOLGDG (Q OD PLVPD ]RQD FRQYLYHQ WDPELpQ JUXSRV PDVWDQDZD \DPLQDKXD \VKDUDQDZD DPERVGHODIDPLOLDOLQJtVWLFDSDQR DVtFRPRPD- 120 Ayahuasca, medicina del alma GLKD R FXOLQD GH OD IDPLOLD OLQJtVWLFD DUDZDN VLQ HPEDUJR VH KD KHFKRQRWDUODHQGRJDPLDORFDOGHORVNDVKLQDZDVHQFRPSDUDFLyQFRQ los demás grupos étnicos pano de la zona: el 95% de los casamientos se realizan con cónyuges del mismo pueblo, y existe un verdadero rehusamiento por parte de los huani-kuin de mantener relaciones con otros grupos étnicos (Deshayes y Keifenheim, 1994). Uso de nixi-pae. Kenneth M. Kensinger (1976), profesor de antropología en Vermont (Estados Unidos), miembro del ILV en Perú y estudioso de esta etnia por varias décadas (1955-1997), describió el uso del nixi pae o “borrachera del vino de ayahuasca” durante sus primeros trabajos de campo en la zona del río Curanja, entre 1955 y 1968. En un artículo ya célebre y clásico, popularizado por Michael Harner, informaba: “Todos los varones cashinahua iniciados pueden beber ayahuasca. Su uso varía mucho; algunos hombres no la beben nunca, otros la toman cada vez que se prepara una infusión. Las ocasiones en que se toma ayahuasca no se dan normalmente más que una vez cada varias semanas, y ello siempre cuando oscurece; generalmente se empieza a las ocho del atardecer y se acaba a las dos o tres de la mañana. Al parecer, lo que determina cuándo se celebra una sesión de ayahuasca es el acuerdo general sobre su necesidad u oportunidad. Aunque todos los varones saben cómo se prepara la bebida, lo normal es que uno o dos hombres de cada aldea sean los responsables de hacer los preparativos. (ODQÀWULyQYDDODVHOYD\VLQQLQJ~QULWRQLFHUHPRQLDVHOHFFLRQD\ corta de uno a dos metros de Banisteriopsis y de tres a cinco ramas de Psychotria. Al regresar a su casa, corta la vid en segmentos de 15 a 20 centímetros, que machaca levemente con una piedra y los pone en un cacharro de cocina de capacidad para nueve o hasta dieciocho litros […] Habitualmente bebían tras recitar alguna intención y algunos al cabo de quince minutos tal vez bebían otro medio litro para «hacer un buen viaje o excursión» (nixi paewen en bai wai pe). Cuando los efectos se acentuaban, los hombres comenzaban a cantar cada uno por su cuenta. Los cantos subían y bajaban su volumen, interrumpidos de vez en cuando por vómitos o gritos sin que el ritmo o los diferentes cantos se coordinasen. A veces estos cantos resultaban conversaciones con los espíritus y otras la repetición rítmica de un monosílabo”. Kensinger remarca el hecho de que, aunque cada uno “viaja” por su cuenta, la reunión del grupo es de suma importancia pues proporciona el contacto con el mundo real, sin el cual el temor podría ser excesivo y peligroso: Es frecuente que haya una hilera de individuos sentados sobre un tronco, cada uno con los brazos y las piernas alrededor de Etnografías y crónicas 121 los de enfrente. Solo los hombres ‘fuertes’, es decir, los que han tenido muchos años de experiencia con la ayahuasca, no mantienen un tipo de contacto físico con una persona por lo menos. Una persona nunca toma ayahuasca a solas. Los temas y las visiones más frecuentes son grandes serpientes de vivos colores, jaguares, espíritus diversos, árboles inmensos a menudo a punto de caer, lagos y anacondas, aldeas indias, jardines, sensación de velocidad y transformaciones. La mayoría de sus informantes enconWUDEDQODH[SHULHQFLD´WHUURUtÀFDµVLQHPEDUJRODYLYHQFLDREWHQLGDHV considerada valiosa para conocer acontecimientos alejados en tiempo y espacio, o bien para encontrar la causa de una enfermedad que no responde ni al tratamiento común ni a la medicina herbolaria (“medicina dulce”) administrada por el huni dauya, ni a la muka dau o “medicina amarga” que se encuentra en el cuerpo del chaman (huni Mukalla) y es transferida al paciente. En estos casos, los espíritus revelados por la ayahuasca proporcionan información más precisa, indican un nuevo canto que deberá usarse junto con chupadas y masajes, o bien la noticia de que la enfermedad es incurable. Muchas veces el conocimiento obtenido puede tener implicancias no solamente para algunos individuos sino para toda la comunidad. En una de sus notas, Kensinger cuenta una sorprendente observación que ha sido citada desde entonces en cada obra que se ha aproximado al tema que nos ocupa: Generalmente, las alucinaciones contienen escenas que son parte de la experiencia cotidiana de los kashinahua. Sin embargo, se han dado casos en que los informadores han descripto aluFLQDFLRQHV GH VLWLRV PX\ DOHMDGRV WDQWR JHRJUiÀFDPHQWH FRPR de su propia experiencia. Varios informantes que nunca han estado en Pucallpa, la gran ciudad en el término del río Ucayali, junto a la carretera central, bajo los efectos de la ayahuasca han GHVFULSWR VXV YLVLWDV D OD FLXGDG FRQ VXÀFLHQWHV GHWDOOHV SDUD TXH \R SXGLHVH UHFRQRFHU WLHQGDV \ OXJDUHV HVSHFtÀFRV 8Q GtD después de una reunión de ayahuasca, seis de los nueve hombres que habían participado en ella me informaron que habían visto la muerte de mi chai, “el padre de mi madre”. Esto ocurrió dos días antes de que me informaran de su muerte a través de la radio. (Kensinger, 1976) Esta observación clásica debe correlacionarse con la anécdota relatada por el mayor Álvaro Pinedo en Bolivia, a la cual nos referimos al tratar sobre la etnia boliviana chimane. 122 Ayahuasca, medicina del alma Según la antropóloga Elsje María Lagrou (1991), la liana y la bebida resultante son también llamados dunuan isun (“orina de serpiente”) y huni (“gente”). De acuerdo con sus estudios, el concepto kashiQDZD GH QDWXUDOH]D HVWi SUy[LPR D OD QRFLyQ JULHJD GH physis, esto es, la naturaleza posee alma, voluntad y un orden propio, siendo la cultura apenas una de las posibilidades de ese orden. Ello se revela en el concepto nativo de “espíritu” (yuxin), que es visto no como algo sobrenatural y sobrehumano sino como una fuerza vital que permea todo fenómeno vivo en cualquier parte del mundo. Así, la naturaleza no está fuera de lo humano; lo humano está dentro de la naturaleza, reconoce marcas y trazos de su cultura verdadera (kuin) en hábitos, sueños y GLVHxRVGHDQLPDOHV\HVStULWXV3DUDORVNDVKLQDZDVODQDWXUDOH]DQR existe sin ser permeada por lo espiritual. Solamente con el nixi-pae se puede salir del lado ordinario de la realidad y percibir el aspecto sutil de identidad común de todas las cosas vivas: entonces pueden verse los yuxin que habitan plantas y animales, y se los reconoce como hunikuin (“nuestra gente”). Estas visiones se equiparan a los sueños. También se preparan así para la muerte, al darse cuenta de la separación que hay entre su bedu yushin (o “espíritu que ve”: la conciencia) y su cuerpo. Sin esto, después de la muerte el bedu yushin queda loco y no consigue emprender viaje hasta la aldea celeste. Para Lagrou hay una UHODFLyQGHFRPSOHPHQWDULHGDGHQWUHHODUWHJUiÀFR(kene) y la visión chamánica (dami), donde cada una revela las diferentes maneras de ligarse con la naturaleza espiritual propia de cada sexo: femenino en el primer caso (las mujeres elaboran los diseños textiles y cerámicos), y masculino en el segundo (los hombres obtienen y pasan los “diseños visiones” que se forman con el canto chamánico). Un mismo personaje mítico (Dunuam) enseñó a las mujeres el diseño y a los hombres las canciones nixipae. /RVNDVKLQDZDVXVDQRWUDVSODQWDVYLVLRQDULDVbawe, dunu make, manipei keneya y dumu (tabaco); las tres primeras, sólo las emplean las mujeres que no ingieren el nixi-pae. Asháninka 3HUWHQHFLHQWHDODIDPLOLDHWQROLQJtVWLFDDUDZDNORVLQWHJUDQWHVGH esta etnia fueron denominados en la bibliografía de viejas épocas como andes, antis, chunchos, chascosos, kampas, cambas, tampas, thampas, komparias, kuruparias y campitis, aunque los asháninkas (“nuestra gente”) han sido tradicionalmente más conocidos como campas. Vivían dispersos en un vasto territorio que comprendía los valles de los ríos Apurímac, Ene, Tambo, Perené, Pichis, un sector del Alto Ucayali y OD]RQDLQWHUÁXYLDOGHO*UDQ3DMRQDORUJDQL]DGRVHQSHTXHxRVJUXSRV Etnografías y crónicas 123 residenciales compuestos por alrededor de cinco familias nucleares bajo la dirección de un jefe local. Con anterioridad al contacto europeo, los asháninkas mantenían relaciones de intercambio con las poblaciones andinas, hecho atestiguado por las hachas de bronce halladas en el territorio de este grupo. A partir de 1635 comenzaron a ser evangelizados por dominicos y franciscanos, siendo estos últimos quienes constituyeron efectivamente la presencia del Estado colonial español en dicho territorio. Entre 1640 y 1880 hubo varias rebeliones contra estos misioneros. En los valles adyacentes al Perené, con la “explosión” del negocio del caucho, se instauró el comercio de esclavos campas, especialmente de mujeres y niños, que continuó hasta 1950. Por aquellos tiempos, misioneros adventistas y del ILV comenzaron su trabajo evangélico. En 1965, los grupos residentes en Gran Pajonal y Satipo se vieron envueltos en la violencia generada por los enfrentamientos entre las guerrillas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el ejército peruano, y entre 1986 y 1996 fueron involucrados en la violencia desatada tanto por los grupos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru como por las fuerzas antiguerrilleras para controlar estos movimientos. En la actualidad, la exploración de hidrocarburos en las cuencas de los ríos Ene, Tambo, Perené y Pichis representa nuevos riesgos para la sociedad asháninka. (QWUHVXVFUHHQFLDV\PLWRVDQWLJXRVÀJXUDXQDMHUDUTXtDGHVHUHV espirituales llamados maninkari, de los cuales Avíveri, el dios que crea por transformación, es el más poderoso. Avíveri y su hermana crean las HVWDFLRQHVDSDUWLUGHODP~VLFDGHVXÁDXWDGHSDQHOGLRVIRUPDDORV seres humanos soplando sobre la tierra y luego se pasea con su nieto Kiri transformando a los humanos en insectos, árboles, animales o rocas. Cayendo en una trampa preparada por su hermana, Avíveri queda atrapado por una liana trepadora en un pozo subterráneo, desde el cual sostiene a la humanidad y del que no puede salir (Weiss, 1969). Uso de kamarampi. Gerald Weiss, antropólogo de Florida (Estados Unidos), estudió la ceremonia de ayahuasca entre los asháninkas entre 1960 y 1964 (Weiss, 1976), destacando elementos poco comunes que para el autor representaban el tipo de situación transitoria que a menudo, se cree, permitió la transformación del chamán en sacerdote en los esquemas evolutivos generales de los historiadores de la religión. El chamán ashánika es un individuo que a través de un largo aprendizaje mediante tomas de ayahuasca y sobre todo de tabaco en dosis masivas, concentrado en forma de jarabe, obtiene y acrecienta poderes reconocidos en su sociedad. De hecho, la palabra para designar al chamán, she- 124 Ayahuasca, medicina del alma ripiári, contiene el vocablo shériTXHVLJQLÀFDWDEDFR3RUVXSDUWHHO término kamarampi (ayahuasca en lengua campa) deriva de la raíz verbal kamarankTXHVLJQLÀFD´YRPLWDUµORTXHUHÁHMDXQRGHORVHIHFWRV físico-emocionales más frecuentes de la bebida. El preparado incluye la mezcla con hojas del árbol denominado horóva (Psychotria viridis). Otro término con el que al parecer designan el brebaje es hananeroca (“vino del río de la juventud celestial”). De vez en cuando, cuenta Weiss, por decisión propia o a solicitud de su comunidad, el sheripiári dirige una ceremonia nocturna grupal de kamarampi en la que los participantes se reúnen sentados o tendidos en esteras al aire libre, o bien bajo el techo de una casa, con las mujeres separadas de los hombres, según su costumbre. Con un pequeño bol de calabaza, este chamán bebe cierta cantidad del líquido y lo pasa a los demás participantes hasta que se termina la dosis. Una vez bajo los efectos, comienza a cantar repitiendo las melodías que escucha de los espíritus (maninkari: “aquellos que están escondidos”), quienes aparecen en sus visiones en forma humana, ataviados festivamente. Es posible que, mientras esté cantando, su alma emprenda el vuelo a regiones lejanas. Algunos chamanes desaparecen de la vista del resto del grupo durante la ceremonia y entonces pretenden haber emprendido físicamente el vuelo, para regresar más tarde […] En conjunto, el ambiente de la ceremonia es decoroso, sin frenesí, a pesar de que el chamán está en trance a causa de las drogas. /DFHUHPRQLDGHFRPSRVLFLyQGHÀQLGD\VLPSOHGDODLPSUHVLyQGH consistir en un grupo de personas que están en respetuoso contacto con los buenos espíritus, guiadas por un practicante religioso, aunque es cierto que permanecen pasivas como reverentes espectadores del virtuosismo del chamán. (Weiss, 1976) Para Weiss, las canciones que celebran principalmente la excelencia y generosidad de los buenos espíritus, ensalzándolos, contienen elementos distintivos de la adoración de los ritos o cultos sacerdotales, sin dejar de formar parte de una función chamanística. Este aporte “cuasisacerdotal” podría ser una variante propia de la institución, pero WDPSRFRVHGHVFDUWDODSRVLEOHLQÁXHQFLDGHULWXDOHVDQGLQRVLQFDVHQ el pasado, o de los misioneros cristianos. Una de las canciones citadas por Weiss dice: Tabaco, tabaco, puro tabaco viene del principio del río Koàkiti, el gavilán os lo trae Etnografías y crónicas 125 VXVÁRUHVYXHODQHOWDEDFR acude a ayudaros [o nos], tabaco, tabaco, tabaco, puro tabaco Koákiti, el gavilán, su dueño. 2WUDUHÀHUHODDSDULFLyQGHORVHVStULWXVGHORVFROLEUtHV Colibríes, colibríes, vienen corriendo. Colibríes, colibríes, oscura aparición. Colibríes, colibríes, todos hermanos nuestros. Colibríes, colibríes, todos vuelan. Colibríes, colibríes, grupo sin defecto. Jeremy Narby, doctor en antropología de la Universidad de Stanford, pudo escribir su notable obra La serpiente cósmica gracias al contacto con sus amigos asháninkas durante su trabajo de campo en la comunidad de Quirishari, en 1985-1986. En aquellos momentos de estudiante, el autor FRQÀHVDTXHWUDWDEDGHHODERUDUVXIXWXUDWHVLVVREUHHOXVR´UDFLRQDOµGH ORVUHFXUVRVHFROyJLFRVGHODVHOYDSRUSDUWHGHORVLQGtJHQDVFRQHOÀQGH contraponer esa verdadera farmacia natural y fuente de alimentos milenaria a los argumentos de los tecnócratas de turno, quienes contaban con millones de dólares destinados al presunto “desarrollo”: la deforestación total de esas zonas consideradas “deshabitadas” para convertirODVHQSDVWXUDVGHJDQDGHUtD3HURÀQDOPHQWH1DUE\IXHGHVFXEULHQGR que toda la sabiduría hortícola y botánica de los indígenas, si bien sorprendente y “racional” para enrostrarle a los técnicos gubernamentales, era obtenida de un modo “irracional” para el punto de vista occidental: bebiendo kamarampi. Toda información verdaderamente importante, tanto ahora como en los tiempos ancestrales, había sido transmitida a través del brebaje de ayahuasca. Carlos Pérez Shuma, su principal chamán informante, apunta explicaciones de mucho interés sobre el origen del nombre de los lugares asháninkas: por ejemplo, la pampa baja y las colinas de Pichanaki (“ojos de picha”: dueño de los animales), un lugar en cuyo centro hay muchos minerales y cuyos topónimos la misma naturaleza ha comunicado a los antiguos sheripiáris a través de la ayahuasca. Del mismo modo, el poder del tabaco fue mostrado por la ayahuasca y por eso es “su madre”. El tabaco atrae a los seres espirituales y junto a la bebida visionaria constituyen las herramientas principales usadas tanto por chamanes como por hechiceros que provocan daños con sus “dardos” espirituales. Para entender debidamente el uso de recursos y el conocimiento del bosque por parte de los campas, Narby debía llegar más profundamen- 126 Ayahuasca, medicina del alma te. Así se lo dijo un asháninka de nombre Ruperto Gómez: “Usted sabes, hermano Jeremías, para entender verdaderamente, lo que le interesa, usted debes tomar ayahuasca”. Aquella ingesta que inspiraría un libro tan fascinante provocó la arrolladora visión de un mundo enorme y GHVFRQRFLGRGHLQÀQLWRVVHUHVLQYLVLEOHVGHODQDWXUDOH]D\ODDSDULFLyQ GHJLJDQWHVFDVVHUSLHQWHVÁXRUHVFHQWHVTXHDSXQWDEDQGLUHFWDPHQWHD la arrogancia occidental de Narby, según él mismo lo cuenta: “No eres más que un ser humano”, le dijo la “voz” de la ayahuasca al joven y vanidoso universitario. En nuestro viaje a la selva peruana en 2007 tuvimos la oportunidad de conocer la comunidad asháninka de Puerto Nuevo, a unas dos horas de caminata desde el asentamiento shipibo-konibo, y a unas veinte horas de viaje en lancha-colectivo desde la ciudad de Pucallpa. Allí obtuvimos grabaciones de los cantos ceremoniales de don Grimaldo, el chamán del lugar. Pese a su edad, don Grimaldo gusta de jugar de vez en cuando un partido de fútbol con sus vecinos shipibos en Puerto Nuevo. Matsiguenka La mención de los matsiguenga o matsiguenka (“gente” o “seres humanos”) como etnia autónoma data del siglo XIX. Su lengua pertenece a ODIDPLOLDOLQJtVWLFDDUDZDNGHOJUXSRSUHDQGLQRGHODFHMDGHPRQWDña. Tanto por su idioma como por su cultura, se encuentran muy emparentados con los asháninkas y los piros. Antiguamente su territorio abarcaba el valle del Urubamba, desde Quillabamba hasta más arriba del río Paquiría, y posiblemente hasta las cercanías de Machu Picchu. 'UDPiWLFRVFDPELRVHQVXFXOWXUD\VXiUHDGHLQÁXHQFLDVHGLHURQD partir de la explotación del caucho, desde 1880: epidemias, la explotación de la madera y las evangelizaciones de dominicos y el ILV. Muchas familias murieron, otras huyeron hacia el interior de la selva y comenzaron cruzamientos con los piros. Tradicionalmente los hombres se encargaron de la caza, pesca con DUFR\ÁHFKDFRQYHQHQRSDUDSHFHVWUDPSDV\JUDQGHVUHGHVWDPELpQ de los trabajos en madera, ahumado de la carne, conducción de la guerra y chamanismo. Las mujeres se dedicaban a la crianza de animales silvestres, pesca con anzuelo o con pequeñas redes y recolección de frutos silvestres, siembra, alfarería, hilado, crianza de los niños, curación con plantas medicinales, etc. En su concepción originaria, las personas (matsiguenga), las personas sobrenaturales (saanka’rite) y los animales que viven en manadas, especialmente los pecaríes, tienen en común el hecho de “hallarse reunidos”. Lo que diferencia a las personas de los extrahumanos es su condición de mortales, impuros y débiles, aunque en un sentido ritual podrían llegar a ser puros, invisibles y poderosos Etnografías y crónicas 127 con una correcta iniciación chamánica. Según sus creencias, los animales eran personas en el tiempo mítico, luego se transformaron en animales, por lo que son hermanos menores e inferiores a los humanos. Los animales se dividen en categorías: “comestible/no comestible”, y los silvestres son vistos como cría o animales domésticos de los saanka’rite. La carne de los animales comestibles es, junto con la yuca, el alimento por excelencia de esta etnia. Quien no come yuca no es “hombre verdadero” en el cabal sentido de la palabra, como los blancos y peruanos (vi’racocha) y los pobladores andinos (ponya’rona). Uso de ka’maranpi. Gerhard Baer (1994), etnólogo suizo especializado en sistemas cosmogónicos, religiosos y chamánicos que trabajó para HO 0XVHR GH $QWURSRORJtD GH %DVLOHD \ RWUDV LQVWLWXFLRQHV FLHQWtÀFDV de Berna, es la referencia ineludible para este grupo, al que investigó entre 1968 y 1978, y visitó nuevamente en 1987. El chamán matsiguenga es denominado seripi’gari (“el embriagado de tabaco”), dado que el tabaco es visto como un psicógeno, al igual que la ayahuasca (kamaranpi o wampu) y las daturas (’saaro). Este sanador actúa como intermediario entre los poderes sobrenaturales y especialmente los saanka’rite (“los invisibles, los puros, los buenos espíritus”) y el grupo que lo rodea, se trate de una familia extensa, un grupo local o una aldea. Su tarea es proteger a la comunidad de los espíritus de los muertos y otros demonios que acarrean la enfermedad y la muerte por sí mismos o por la acción de brujos. Posee espíritus auxiliares que lo ayudan (ine’tsaane). En épocas de escasez, puede pedir alimentos para su grupo a los saanka’rite que cuidan el bosque. En sueños también ve peligros que acechan y puede alertar a los demás. Convertirse en chamán es fruto de su propia decisión, que puede surgir al comenzar a beber ayahuasca o un extracto de otras plantas enteogénicas. Debe acudir a un maestro de experiencia y su aprendizaje se extiende de tres a cinco meses, durante los cuales ingiere la poción diariamente. Como en otros casos, existen tabúes alimentarios: no debe probarse azúcar ni agua fría ni carne de pava, paujil o pecarí, y la abstinencia sexual es obligada. Durante su iniciación el aprendiz se dirige al río, donde encuentra a un “invisible”, quien le entrega varias piedras mágicas que son jaguares de protección. Debe alimentarlas con tabaco y jamás perderlas, bajo riesgo de muerte, por lo que siempre las lleva en una bolsita. Las piedras están en relación con los “dueños” de los cerros. Existe una diferenciación entre las piedras blancas o transparentes y las piedras negras denominadas mat’sontsori ma’puki (“piedras-jaguar”). Cuando muere un chamán que poseía una piedra negra, se transforma en jaguar. En cambio, lue- 128 Ayahuasca, medicina del alma go de la muerte de su poseedor, la piedra blanca regresa a la catarata del río de la cual proviene. Es probable que exista la concepción de que el chamán la acompaña allí luego de morir. Esto demuestra que pO QR PXHUH GHÀQLWLYDPHQWH (O SDUDOHOLVPR YLWDO HQWUH ODV SLHGUDV y la existencia del chamán permite concluir que las mismas son una especie de álter ego del chamán (Baer, 1994). Además del brebaje, la oscuridad y la asistencia en el canto de la esposa o esposas del chamán, existe otro elemento destacable: la escalera chamánica de un peldaño (kenan’pi’rontsi/ige’nanpiro) que puede ser suplantada por un palo clavado en el suelo y un ramo de hojas de EDPE~R\XFDDOPRGRGHXQDEDQLFRRPDUDFD ÀJXUD /DHVFDOHUDHV obviamente un símbolo del camino del chamán al mundo superior o axis mundi'XUDQWHODVHVLyQHORÀFLDQWHVXEHHQYDULDVRSRUWXQLGDGHVOD escalera, canta y agita rítmicamente el ramo de hojas. Quien realiza todas esas acciones es tanto el chamán como uno de sus espíritus ayudantes, que o bien penetra en su cuerpo o bien “lo representa” durante su “desaparición en cuerpo y alma”. En muchos casos los presentes en la ceremonia también beben la ayahuasca con carácter de comunión. A veces durante la sesión el chamán usa un aro de bambú elástico con SOXPDVSDUDDGRUQDUVHODFDEH]D TXHVHJ~QVHDÀUPDEULOODHQODRVFXridad) y se pinta la cara con rojo achiote o azul huito, plantas que tienen un agradable aroma. Estas cosas (luz, color y perfume) atraen a los buenos espíritus. Se dice que estos diseños son copiados de los que tienen pintados los saanka’rite en sus propios rostros. La curación se realiza, como en otros pueblos amazónicos, con la técnica de soplar tabaco y extraer el cuerpo extraño introducido en el enfermo. Asimismo, se cree que los cantos chamánicos provienen de los espíritus auxiliares y que el sanador los repite. Su lenguaje no es coloquial sino especial, a menudo con reduplicación de raíces verbales bisilábicas. Además de ayahuasca y tabaco, Baer dice que los chamanes ingieren otros jugos vegetales TXHQRSXGRLGHQWLÀFDUFRQORVFXDOHVVHSURGXFHODWUDQVIRUPDFLyQHQ diferentes tipos de jaguares. 3RURWURODGRH[LVWHODÀJXUDGHOEUXMR(matsika’nari) que produce enfermedades y muerte a través de “objetos mágicos” (matsikan’tsiki) como piedras o espinas, concebidos en parte como cosas materiales y visibles, pero también como potencias espirituales que acarrean el daño. Para cometer su fechoría, el brujo sopla en su objeto mágico o vomita una sustancia blanca y esférica que posee en su pecho (relacionada al árbol lupuna), la que luego regresa a su lugar. Uno de los espíritus proWHFWRUHVGHHVWDÀJXUDXQSiMDURQRFWXUQRVLOEDGRUGHQRPEUH’tontsi o tunchi (en quechua), al morir se convierte en brujo. Etnografías y crónicas 129 Piro (VWDHWQLDGHODIDPLOLDOLQJtVWLFDDUDZDNSXHGHÀJXUDUFRQORV nombres alternativos chontakiro o manchineri. Se autodenominan vineru (“verdaderos hombres”) o yine, y residen en su gran mayoría en Perú. También hay algunos en Brasil, que hablan el dialecto manchineri. En Bolivia existen unos doscientos hablantes de manchineri bilinJHVFRQSRUWXJXpVHQHOiQJXORIRUPDGRSRUORVOtPLWHVHQWUH%UDVLO 3HU~\%ROLYLD$SHVDUGHSRVHHUXQDOHQJXDGHODIDPLOLDDUDZDNKDQ VXIULGRXQDIXHUWHLQÁXHQFLDFXOWXUDOGHORVJUXSRVGHODIDPLOLDSDQR Los piros tuvieron sus primeros contactos con los españoles a mediados del siglo XVII, con los primeros avances misionales franciscanos. A principios del siglo pasado, una importante proporción de este grupo fue llevada fuera de su territorio tradicional por los patrones caucheros, quienes generaron su dispersión. A partir de 1950 recibieron la evangelización del ILV. Se les atribuye matrimonio preferencial con la prima cruzada. Su subsistencia se da sobre todo por la horticultura de roza y quema, caza, pesca y recolección, cría de animales menores y venta de comestibles en los centros poblados de Atalaya y Shepahua. Muchos trabajan en la extracción de madera. Uso de kamalampi. 5HFXUULPRV DO DQWURSyORJR 3HWHU *RZ 1991) para quien, entre los piros, la ayahuasca es ingerida por todos: jóvenes, viejos, hombres y mujeres, con excepción de embarazadas. *RZDÀUPDTXHPLHQWUDVUHDOL]yVXWUDEDMRGHFDPSRQRHQFRQWUyYLUtualmente a nadie que nunca hubiese bebido ayahuasca (kamalampi o totsha). Como en otros casos ya vistos, quien la toma debe abstenerse de carne, alcohol, relaciones sexuales y contacto con mujeres menstruantes. En la ceremonia de cura para los enfermos, la sesión comienza cuando el chamán anuncia que irá a preparar la poción, convidando a los otros a acompañarlo durante la ingesta más tarde. Quienes lo desean se dirigen a la casa del chamán cuando la noche cae y la bebida está lista. Una o dos horas después de oscurecer, el chamán enciende su pipa (el humo de tabaco atrae los buenos espíritus), sopla para “animar” el brebaje y pide al espíritu-madre del kamalampi que lo ayude a curar. Se lo sirve luego a los participantes de la experiencia, repitiendo el mismo procedimiento. La primera señal de los efectos es el sonido del viento a través de la selva, pequeñas luces aparecen en la oscuridad. Todos se sienten atemorizados y enojados. Ven cobras saliendo de la choza, enrollándose en sus cuerpos y entrando por sus bocas hasta el estómago. Pero estas visiones son consideradas en cierto sentido “falsas”; las “verdaderas” aparecen cuando el chamán canta y el espíritu de la madre del kamalampi aparece como una 130 Ayahuasca, medicina del alma mujer entonando sus propias canciones. Más espíritus amigos llegan entonces cantando sus propias melodías. El miedo da lugar a un estaGRGHWUDQTXLOLGDG/RVSLURVDÀUPDQTXHFRQHOHIHFWRGHOkamalampi no sólo viajan a otros lugares, caminos, aldeas y paisajes distantes; también lo hacen al pasado y al futuro. Ven a los vivos, a los muertos y a los “seres poderosos” como si fuesen gente. En general consideran la experiencia como positiva, sin embargo no conversan sobre las visiones y vivencias que tuvieron durante el trance. Sharanawa (O QRPEUH GH HVWD HWQLD VLJQLÀFD ´EXHQD JHQWHµ HV SUREDEOH TXH antiguamente fuese usado para referirse a una de las mitades de los linajes de este pueblo de la familia pano. Se autodenominan onikoin. Los subgrupos yaminahuas6\PDUDQDZDVHQODOLWHUDWXUDHWQROyJLFD a veces son asimilados a este grupo, puesto que hablan lenguas mutuamente comprensibles, al menos en cierto grado. En el estado de $FUH %UDVLO YLYHQXQRVFXDWURFLHQWRVPiV PDULQDZDRDUDUDVKDZDnaua). Y en Bolivia, en zonas fronterizas con Brasil y Perú, alrededor GHGRVFLHQWRV\DPLQDZDVH[LVWHQUHSDUWLGRVHQFXDWURFRPXQLGDGHV\ asentamientos dispersos. La matrilocalidad es bastante estricta, por ORTXHORVYDURQHVSUHÀHUDQODHQGRJDPLDGHQWURGHXQDPLVPDDOGHD y los matrimonios entre primos cruzados. Es una preferencia que reÁHMDORVYLHMRVWLHPSRVGHJXHUUDFXDQGRHUDSHOLJURVRVHUH[WUDQMHUR VLQSDULHQWHVHQRWUDDOGHDVKDUDQDZXD(VXQRGHORVSRFRVSXHEORV indígenas de la actualidad en los que predomina la población femeniQDVLELHQQXQFDVHUHFXSHUDURQGHOLPSDFWRGHPRJUiÀFRTXHHQWUH \VLJQLÀFyODPRUWDQGDGGHFDVLXQGHODSREODFLyQD causa de epidemias de sarampión, gripe y tos ferina, además del acoso sufrido a manos de colonos y caucheros que buscaron esclavizarlos desde que se enteraron de su existencia a principios del siglo XX. De hecho, se vieron forzados a huir de su territorio tradicional en la zona LQWHUÁXYLDOGHODVQDFLHQWHVGHOUtR7DUDXDFiGHOODGREUDVLOHxRSRU otros indígenas que huían de los patronos caucheros. En el presente, su actividad económica principal es la horticultura, tanto en terrazas altas como en las playas limosas del río o barreales, apropiadas para el arroz, además de la pesca y caza y la fabricación de canoas o hamacas para la venta. (WQLDV PDVWDQDZD FRQVLGHUDGD WDPELpQ FRPR VKDUDQDZD ERURQDZD FKDQGLQDZD FKLWRQDZDFRURQDZDPDVUDRQDZDPD[RQDZDQHKDQDZDQL[LQDZD\[DRQDZD Etnografías y crónicas 131 Uso de ondi. En este pueblo, tanto la liana como la bebida hecha a partir de hojas de pishikawa y batsikawa (dos especies de Psychotria) son llamadas ondi o yuri, yuuri o rami7DPELpQVHUHÀHUHQDODEHELGD y a las visiones y cantos que la acompañan con el término rami (“cambio o transformación”), manifestando el proceso de cambio de una visión a otra en los trances. Durante la estación seca puede haber ceremonias colectivas dos o tres veces por semana; y en la lluviosa, tres o cuatro veces por mes. Al iniciar una nueva roza en plena selva o en una partida de caza, cuando ven lianas creciendo de modo silvestre las recolectan en pedazos de unos 60 centímetros y los llevan a la aldea, o describen al chamán su localización. A las tres de la tarde suele comenzar la preparación y a las ocho de la noche, la ceremonia. Los hombres se sientan sobre troncos, uno al lado del otro, hacen una fogata y dicen: “Déjame tener buenas visiones”. Encienden tabaco o una planta perfumada (ocimum micranthum) para protegerse de malas visiones. De vez en cuando se levantan y vomitan en el fuego y regresan a sus lugares. Cantan calmadamente, aumentando el ritmo. Cuando se ingiere más ondi, las visiones en forma de arabescos dan lugar a la aparición de una bella mujer ricamente adornada (el espíritu de la bebida). Aquellos que salen del trance discuten con calma sus visiones; en cambio, a los que permanecen en un trance profundo y aterrador, el chamán les sopla tabaco en la cara o les coloca plantas perfumadas en la nariz. Además de los rituales colectivos, tras un año de iniciación el chaPiQSXHGHRÀFLDUFHUHPRQLDVH[FOXVLYDVSDUDODFXUDGHXQDGROHQFLD en particular, durante las cuales bebe la poción todos los días bajo una estricta dieta y abstinencia total. Para curar a los enfermos, los sharaQDZDVFXHQWDQWUDGLFLRQDOPHQWHFRQXQDVHULHGHPpWRGRVHQKHULGDV pequeñas aplican hierbas y hojas; los dolores de estómago y las diarreas se tratan con frecuencia con cambios de dietas y en casos graves se usa humo y frotamiento. Gracias a su buen sentido práctico aceptaron rápidamente la penicilina y los antibióticos llevados por los misioneros, sin embargo su fe en los chamanes no ha cesado. La antropóloga Janet Siskind (1976), de Nueva Jersey, ha pretendiGRGHPRVWUDUTXHODH[SHULHQFLDYLVLRQDULDHQWUHORVVKDUDQDZDVHVWi estructurada como una forma de comunicación entre el paciente y el chamán, y que tales comunicaciones están relacionadas con la organi]DFLyQYDOLGDGDFRQVHQVXDOPHQWHGHVXPXQGRVRFLDO$HVWHÀQUHDOL]y un trabajo de campo en la aldea de Marcos entre 1966 y 1967, cuando allí vivían veinticinco personas, de las cuales tres eran chamanes, CasKD%DLGR\1GDLVKLZDNDTXLHQUHVXOWyHOLQIRUPDQWHSULQFLSDOGHOD autora. Dice Siskind: 132 Ayahuasca, medicina del alma /RVFKDPDQHVVKDUDQDZDVXVDQUDUDPHQWHODWpFQLFDWDQFRmún en América del Sur de extraer chupando un dañino objeto mágico, a pesar de que los culinas, un vecino grupo de habla DUDZDN VRQ WHPLGRV SRU VX KDELOLGDG GH PDWDU R FDXVDU HQIHUmedades arrojando dori, una sustancia mágica, al interior de los FXHUSRVGHVXVYtFWLPDV/RVVKDUDQDZDVEXVFDQODFDXVDGHOD enfermedad en una visión inducida por la ayahuasca, y el chamán la cura cantando. Puede curar todas las enfermedades, salvo las causadas por grandes cantidades de dori. Estos casos son enviados con frecuencia a que se curen en la aldea culina. Por lo tanto todas las muertes son atribuidas a los culinas, puesto que se dice que las demás enfermedades pueden curarse con el cantar de los chamanes. 6LVNLQGDÀUPDTXHODVFDQFLRQHVHVWiQKHFKDVHQXQDIRUPDHVRWprica, metafórica y difícil de comprender en su propio idioma, y tratan generalmente sobre el medio natural, las variedades de plátanos, los diferentes animales y también sobre los objetos peruanos “descubiertos” hace pocas generaciones, como barcas de motor, aviones y radios, que sin duda han sido incorporados como “objetos de poder” en la imaginería terapéutica. Cada síntoma y cada enfermedad se tratan con una gran variedad de canciones, más o menos potentes en sus efectos, y éstas también podrían usarse para enfermar. Al igual que sus vecinos NDVKLQDZDVODLQLFLDFLyQGHOFKDPiQDSUHQGL]GXUDDSUR[LPDGDPHQWH XQDxRHQHOTXHGHEHVXSHUDUDOFRPLHQ]RODVWHUURUtÀFDVYLVLRQHVGH serpientes para, poco a poco, ayudado por cantos, “atraer” nuevas visiones más complicadas. Se debe mantener igualmente celibato y dieta estricta. En algún momento el aprendiz logrará ver al “hombre de la ayahuasca (ondi) que ayuda a los chamanes”. La selección de canciones se basa no sólo en los síntomas del paciente sino también en sus sueños. Estas imágenes oníricas pueden de SURQWRFRLQFLGLUFRQODVFDWHJRUtDVFRQTXHORVFKDPDQHVKDQFODVLÀFDGR las canciones y los síntomas, de hecho ésas son las que el chamán selecciona del conjunto de imágenes. Siskind brinda una serie de ejemplos de los que extraemos el siguiente: /DFXxDGDGH1GDLVKLZDND>HOFKDPiQ@7RPXKDHPSH]yDYRmitar; le dolía el hígado y deseaba ardientemente morir. Su suegro IXHDEXVFDUD1GDLVKLZDND pVWHWUDEDMDEDHQWRQFHVIXHUDGHOD aldea). Llegó al día siguiente. Preguntó a Tomuha qué había soñado y ésta describió haber visto una alta ribera a la orilla del río. Al día siguiente, Tomuha se sintió un poco mejor, pero todavía estaba muy enferma; entonces él fue a buscar ayahuasca, la coció y por la noche se la bebió. Vio una alta ribera y a Tomuha sentada sola Etnografías y crónicas 133 en ella. Un culina se acerca y le dice: “Vas a morir, Tomuha”, y le arroja una sustancia mágica que la hace vomitar y gritar. “Pero yo estoy aquí”, dice el chamán, “sacudo mi espada y el culina tiene miedo y huye corriendo. Y tú no vas a morir, Tomuha”. Entonces el chamán se puso a cantar sobre dori, la sustancia mágica. Vio a Tomuha que venía río arriba, sola en una canoa. Estaba curada. Vale aclarar que Tomuha, casada con el hermano menor del chamán, tenía una madre culina, cuyo segundo matrimonio fue con un hombre culina. Muchos de sus parientes han muerto con enfermedades atribuidas a la hechicería del vecino grupo. Según Siskind, la mayoría de los símbolos descriptos en estos sueños y de las visiones de ondi del chamán son un eco de mitos e historias: con frecuencia la transformación de hombres en animales y viceversa, GDGRTXHVHJ~QHOPLWRVKDUDQDZDWRGRVORVDQLPDOHVIXHURQHQVXRULgen humanos o doku kuscura (“de nuestro tipo”). Para la antropóloga, la interacción del lenguaje de las visiones y el lenguaje de los sueños, TXHVHDSUHQGHGHQWURGHOVLVWHPDLQWHUSUHWDWLYRVKDUDQDZDWUDQVPLWH un mensaje permanente: la vida sólo es posible dentro del círculo de parentesco; los extraños, “la otra gente” (yura wutsa) son sospechosos. Una nota curiosa es el uso del cactus chai (Opuntia sp.), que entre ORVVKDUDQDZDVFRPSDUWHHOPLVPRHVWDWXVTXHODBanisteriopsis caapi. A veces se usa como aditivo en el brebaje y otras únicamente el cactus. Hoy se sabe que al menos cuatro especies de este género contienen como principio psicoactivo la mescalina. (Q FXDQWR D ORV VKDZDQDZDV YHFLQRV GHO RWUR ODGR GHO UtR $FUH hemos conocido en nuestros propios trabajos de campo –junto con el médico psicoterapeuta Ariel Roldán de la Fundación Mesa Verde– a GRxD )UDQFLVFD \ VX KLMR 7XFKDZD GH OD FRPXQLGDG GH &UX]HLUR GR Sul, Brasil. Doña Francisca es una de las pocas chamanas reconocidas RÀFLDOPHQWHPHGLDQWHXQGRFXPHQWRGHODOMS. Además de ayahuasca, suelen usar en sus ceremonias rapé de tabaco, cambó (droga extraída de un sapo de la región) y sananga (jugo de una raíz), con los cuales se pretende “limpiar” todo el cuerpo y aumentar los efectos propios del EUHEDMH 6RUSUHQGHQWHPHQWH 7XFKDZD ²KDEODQWH SDQR² GHQRPLQD payé al chamán y timbú a la ayahuasca, vocablos que son indudablePHQWHJXDUDQtHVORTXHDEUHXQFDPSRGHLQYHVWLJDFLyQHWQROLQJtVWLFR e histórico muy interesante. Yaminahua Se trata de una etnia sin autodenominación, perteneciente a la faPLOLDHWQROLQJtVWLFDSDQR+DELWDQHQORVGHSDUWDPHQWRVSHUXDQRVGH 134 Ayahuasca, medicina del alma Ucayali y Madre de Dios: ríos Purús, Curanja, Piedras, Mapuya, Huacapishtea y Tahuamanu, y en la misión domínica de Sepahua. En Brasil están establecidos en la zona de los ríos Chandless y Yurúa (estado de Acre). También se los encuentra en Bolivia. Las primeras exploraciones en su territorio se dieron en el siglo XIX, y el primer contacto directo con el mundo occidental fue durante el violento período del caucho. A comienzos del siglo XX, de un 50 a un 70% de la población fue eliminada por enfermedades contagiosas. A partir de 1930 llega una nueva oleada de población mestiza dedicada DODH[WUDFFLyQGHPDGHUDVÀQDV&XDWURGpFDGDVGHVSXpVKDFLD las presiones territoriales de los madereros los obligaron a desplazarse hacia áreas tradicionalmente ocupadas por los yuras (o amahuacas), WUDVODGRTXHJHQHUyWHQVLyQ\FRQÁLFWRV6XRUJDQL]DFLyQVRFLDOVHHQcuentra constituida por redes bilaterales egocentradas de parentesco, es decir que existe una organización dual en categorías opuestas con intercambio directo y constante de mujeres en matrimonio y favores rituales. Los nombres dados a un recién nacido lo ubican en una u otra mitad social. El matrimonio es bilateral de primos cruzados. Este sistema dual se corresponde con su idea de “alma”, la cual se subdivide en dos clases opuestas y complementarias: roa y dawa, y todos los seres vivos se dividen asimismo en dos grupos. Uso de yori. Entre los yaminahua, el yori o shori se bebe periódicamente, después de su colecta en la selva. Las dos mitades de la sociedad lo beben en forma conjunta y comienzan a cantar de manera competitiva, cada una obedeciendo al patrón de danzas de su mitad, enumerando los espíritus animales asociados a la mitad correspondiente. La capacidad de sumirse, controlar y aprender de la experiencia visionaria es considerada una parte importante de la actividad de un hombre adulto normal. Los chicos comienzan a beber yoriWDQSURQWROOHJDQDOÀQGHOD pubertad, pues su consumo es parte de la iniciación y del proceso que los torna adultos completos. La persona posee tres partes: yora (cuerpo), diawaka (la sombra, la conciencia cotidiana, la mente) y wero yoshi (espíritu, la esencia vital, que a diferencia de la diawaka tiene débil ligazón con el cuerpo y a menudo lo abandona: en sueños o en el trance de yori). *UDKDP7RZQVOH\ HWQyORJREULWiQLFRTXHYLYLyFRQXQJUXpo de yaminahuas en el este de Perú en los años 80, intentó conocer en profundidad el misterio de esos cantos “esotéricos” o “secretos” de los que habla Siskind, y concretamente contribuir a descifrarlos, tarea durante la cual concluyó que el modo de conocimiento de los yaminahuas es “inconcebible” para el modelo de conocimiento occidental. Etnografías y crónicas 135 7RZQVOH\ UHYHOD TXH OD LPDJHQ FHQWUDO TXH SUHVLGH WRGR HO XQLYHUVR del conocimiento chamánico en esta etnia es la de los yoshi, espíritus o sustancias que “animan” a todas las cosas de la naturaleza y a los VHUHVKXPDQRVIXHQWHGHORVSRGHUHVFKDPiQLFRV/DDPELJHGDGtQsita en estos espíritus permite explicar las enfermedades, los hechos misteriosos y oscuros y su propia cualidad inteligente y volitiva en un reino suprasensible, que los hace difíciles de conocer. Uno de los modos de acercarse a esta naturaleza refractaria, paradójica y cambiante de los yoshi es a través del lenguaje elíptico de los cantos, transformándolos en “senderos” que conducen a tales potencias o esencias animadas. Normalmente el chamán canta bajo los efectos de la ayahuasca (yori) y aunque cualquier hombre puede cantar en lenguaje ordinario para acompañar y hacer más claras las visiones, únicamente el chamán canta mediante koshuiti, esto es, “circunloquios metafóricos y términos insólitos para designar las cosas corrientes que son arcaísmos o extranjerismos [utilizando] complejas analogías: así, ante una enfermedad el chamán canta a la luna, a un animal o, quizá, canta un mito, y la forma general de la canción adopta la extensa analogía del contexto real en el que se desarrolla el canto [siendo muchos de ellos] incomprensibles casi por completo para el que no es chamán […] De este modo la noche pasa a ser «el tapir veloz», el bosque se denomina «el cultivo de los maníes», los peces son «los pecarís» (puesto que sus oídos se parecen a los puntos blancos del cuello del pecarí), los MDJXDUHV VRQ ©FHVWRVª SRUTXH ODV ÀEUDV GHO WHMLGR IRUPDQ XQ GLEXMR similar a las manchas del felino), las anacondas son «hamacas», etc. La mayoría de los yaminahuas son incapaces de comprender estas metáforas esotéricas […] que [los chamanes] llaman tsai yoshtoyoshto, ©OHQJXDMH WUHQ]DGR R DODPELFDGRªµ 7RZQVOH\ &RQFUHWDPHQWHDÀUPDQORVVDQDGRUHVTXHFRQSDODEUDVQRUPDOHV´VHHVWDPSDUtDQ contra las cosas”, mientras que el lenguaje alambicado (o doble y entrelazado, como traducen Narby y Huxley, 2001) permite acercarse un poco, rodearlas y verlas claramente. La canción es el sendero que el chamán elabora y recorre mientras sustenta y dirige sus visiones. Con PHWiIRUDVTXHGLULJHQODDWHQFLyQKDFLDODVtQÀPDVVLPLOLWXGHVHQWUH lo disímil, tal como también las usa cierta poesía europea, el chamán LQWHQWDDÀQDUVXVLPiJHQHVDOPLVPRWLHPSRTXHFUHDXQHVSDFLRHQ el que sus visiones pueden desarrollarse y describir del mejor modo posible el mundo de los yoshi. Lo único que se nombra directamente, sin el lenguaje “enrevesado”, es el cuerpo del paciente en el momento preciso en que las imágenes de la canción deben estamparse contra él, produciendo un determinado efecto en la curación. Esto es posible desde que el modelo cognitivo yaminahua no considera una “mente” 136 Ayahuasca, medicina del alma al estilo occidental, en tanto receptáculo interior de pensamientos y VLJQLÀFDGRVWRWDOPHQWHVHSDUDGRGHOUHVWRGHOPXQGR3RUHOFRQWUDrio, lo que nosotros llamaríamos “procesos mentales” se asocian con los yoshi (no humanos) fuera del cuerpo, participando de la misma naturaleza. En ese sentido, no estaría tal concepción muy alejada de aquellas, quizá marginales, que también surgieron en Occidente y que el escritor inglés Patrick Harpur agrupa como el modelo del inconsciente colectivo (Jung), y más cerca aun estaría de la reformulación que directamente con el nombre de alma hacen posjungianos como James Hillman; el modelo del anima mundi (neoplatónicos); la idea de “imaginatio” (escritores románticos del siglo XIX como William Blake y William B. Yeats) y su relación con los daimones o entidades ambiguas mediadoras.7 Shipibo-konibo Pueblo de lengua pano ubicado en los departamentos Ucayali y Loreto en numerosas comunidades a lo largo del curso medio del río 8FD\DOL \ VXV DÁXHQWHV RULHQWDOHV \ RFFLGHQWDOHV 'H QRUWH D VXU HO territorio shipibo-konibo empieza en la zona de Iberia, al sur de Requena, y termina algunos kilómetros al sur de la ciudad de Bolognesi. Muchos viven en los asentamientos urbanos de Pucallpa-Yarinacocha. $OJXQDYH]ODOLWHUDWXUDHWQRJUiÀFDORVGHQRPLQy´FKDPDVµHWQyQLPR completamente en desuso dado que sus representantes lo consideran GHVFDOLÀFDQWH Shipi es un tipo de mono y bo VLJQLÀFD ´JHQWHµ 'HO mismo modo, coni es un tipo de pez del Ucayali. Como muchas naciones originarias de estirpe cazadora-recolectora, su autodenominación VXJLHUH TXH HQ VXV DQWLJXDV FUHHQFLDV ÀJXUD OD GH VHQWLUVH GHVFHQdientes de uno de estos animales de la selva, a los que debían cazar o pescar con cierto control. A mediados del siglo XVII, misioneros jesuitas y soldados en exploración por el Ucayali realizaron los primeros contactos con los shipibos, quienes los rechazaron con las armas. Recién en 1680 los jesuitas lograron establecer una misión entre los shipibos en competencia con los franciscanos. Fuertes epidemias y la muerte de cientos de guerreros konibos, llevados por el padre Enrique Richter en una expedición contra los shuars en la zona del Marañón, hicieron que entre 1695 y 1698 los shipibos se aliaran a los konibos y shetebos en una suble- 7. Para profundizar esta cosmovisión presente en muchas culturas tradicionales, pero también según Harpur entre neoplatónicos, alquimistas, poetas románticos y ciertos ocultistas occidentales, véase Patrick Harpur (2006, 2007). Etnografías y crónicas 137 vación generalizada. En 1755 son reiniciadas las misiones con estos grupos pano, esta vez a cargo de los franciscanos. Tras varios intentos frustrados, los misioneros lograron en 1760 establecer contacto con los shetebos, y cinco años más tarde fundaron tres misiones entre los shipibos. Con el tiempo, y al producirse nuevas epidemias, los shetebos, konibos y shipibos que vivían en diferentes tramos ribereños del Ucayali ïQRUWHFHQWUR\VXUïVHVREUHSXVLHURQDVXVHQHPLVWDGHVWUDGLFLRQDOHV y se aliaron para rechazar a los misioneros bajo el liderazgo del shetebo Runcato. Los franciscanos retornaron veinticinco años después de la rebelión, cumpliendo su labor misional de manera intermitente hasta 1824, fecha de la independencia bajo el gobierno de Simón Bolívar, cuando los misioneros españoles fueron retirados. En ese período se inició una gradual fusión de shetebos, konibos y shipibos, proceso que terminó a mediados del siglo XX'XUDQWHHOERRPGHOFDXFKRDÀQHV del XIX, los shipibo-konibos se ponen a las órdenes de los patrones caucheros para la caza de esclavos entre otros grupos indígenas fuera de la planicie inundable del Ucayali, como amahuacas, asháninkas, matVLJXHQJDVHQWUHRWURVDFDPELRGHELHQHVPDQXIDFWXUDGRV$OÀQDOL]DU OD´ÀHEUHµGHOFDXFKRSDVDURQDWUDEDMDUHQODVKDFLHQGDVHVWDEOHFLGDV por los antiguos patrones caucheros. En 1930 se instalan los primeros misioneros protestantes y se originan las primeras “comunidades nativas”. El proceso acelerado de urbanización de Pucallpa, hacia 1965, supuso un fuerte impacto sobre esta cultura. Muchas familias se establecieron en la periferia de dicha ciudad y en el vecino pueblo de Yarinacocha en busca de mejores niveles de vida. Según versiones recogidas por Clara Cárdenas Timoteo (1989), los shipibo-konibos tenían una cosmogonía cíclica por la cual, tras una primera época de indiferenciación cósmica, emerge la identidad con la SUHVHQFLDGHGRVÀJXUDVVHxHUDVOD/XQD\HO,QFDPHGLDQWHXQDRUGHnación del mundo, la introducción del cultivo, la bebida y el fuego. PosWHULRUPHQWHH[LVWLyXQGLOXYLRïQRFLyQTXHVHJ~QUHFRQRFHQORVSURSLRV misioneros y cronistas del siglo XVII, ya conocían antes de la llegada de ORVFULVWLDQRVïFX\R~QLFRVREUHYLYLHQWHUHFUHyDODKXPDQLGDGJUDFLDV al envío sobrenatural de una mujer. Sus deidades son espíritus (yoshin) del agua, el monte, los árboles, la lluvia, los muertos, a los que hay que agregar a Vari o Bari Inca (el Sol) y Ushe (la Luna, considerada personaje masculino). En cuanto a las plantas, cada una de la inmensa variedad que los rodea, tiene un espíritu-madre (ibo), que a la vez es dueño y protector esSHFtÀFRGHHOOD\HQWHFRQH[LVWHQFLDSURSLD3RUVXSXHVWRSRVHHQXQibo especial las plantas medicinales, alucinógenas y rituales. Estas últimas 138 Ayahuasca, medicina del alma VHFODVLÀFDQFRPRrao porque tienen poder; el resto de las plantas son raoma (ma HVVXÀMRGHQHJDFLyQHVGHFLUQRVRQrao) (Tournon, 2002). Uso de nishi. Guillermo Arévalo Valera fue el primer chamán shipibo-konibo que decidió escribir acerca de las prácticas de sanación milenarias de su pueblo. En un artículo publicado en 1986 en la revista América Indígena, tras haber trabajado un tiempo en el proyecto AMETRA-Ucayali para el rescate de una tradición que, él mismo admitía, se estaba perdiendo por el impacto de la cultura occidental, don GuillerPRFRPHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtÀFDVGHOXVRGHODD\DKXDVFDHQ este grupo. En primer lugar, señala que los shipibos conocen la “liana de ayahuasca verdadera o legítima” (nishi con u oni con), que se presenta en tres variedades según el color: panshin oni, conocida por su jugo amarillo; josho oni, de existencia escasa y jugo blanco; y huizo oni, de corteza oscura y zumo marrón oscuro. La variedad panshin oni está representada por diferentes espíritus-madres: a) la serpiente (boa). En shipibo esta planta se llama ronin oni o ronin ayahuasca (ronin: serpiente). b) El grillo (saltamontes). En shipibo esta planta se llama champo oni o champo ayahuasca (champo: grillo). c) La chicua (pájaro). En shipibo esta planta se llama chisca oni o chisca ayahuasca (chisca: chicua). La chicua es un pájaro mensajero, tanto para los curanderos como para los miembros de la comunidad. Presagia por intermedio de su canto el bien y el mal que se va a presentar. Cuando el pájaro canta chishcaa es un mal anuncio y cuando se trata de rish rish es un buen anuncio. Este pájaro vive siempre junto a la ayahuasca. A simple vista no se pueden distinguir estas representaciones de la ayahuasca, sólo el curandero puede reconocerlas por medio de la toma y las visiones. Arévalo Valera informa también que existe otra clase de ayahuasca, que crece en las partes altas y en algunos lugares del Ucayali, denominada nishi camaranti, menos gruesa que el oni con y en tres variedades: quinquin camaranti (quinquin: legítimo), huizo camaranti y bata camaranti (bata: dulce). Finalmente, hay otras dos clases más: la chahua: ayahuasca silvestre de las partes altas, que también se domestica y posee un tronco suave, y la chai ayahuasca (chai: cuñado) que se parece mucho a la legítima pero no posee propiedades visionarias. Añadamos sobre la primera de ambas que es considerada por los curanderos actuales como perteneciente a espíritus negros; su “madre” (espíritu) es un puercoespín y muchos chamanes que la usaron murieron con úlceras en el intestino. También la chahua se conoce en tres variedades: la visionaria, pei queneya Etnografías y crónicas 139 (“hoja” y “diseño”), que solamente se utiliza en forma de vomitivo y en baños de vapor para tener suerte en la caza y la pesca, y la tonco, poco usada, con muchos nudos y color oscuro. Usualmente la preparación se cocinaba junto con las hojas del arbusto cahua (chacruna, Psychotria viridis) en olla de barro con capacidad de 10 a 12 litros, en forma estrictamente cuidadosa y en ayunas. Tradicionalmente la liana es recolectada en la mañana. A veces, en el instante en que se recoge, se escucha el canto del pájaro chicua, y de acuerdo con los sonidos ya mencionados se recolecta con tranquilidad o no se lo hace. El maestro, su mujer o un discípulo se ocupan de la elaboración. Se machacan quince trozos de treinta centímetros cada uno de la liana, se acomodan sobre un manojo de hojas de chacruna y nuevamente se añaden dos o tres manojos de chacruna. Seguidamente se agrega agua, sin llenar la olla. Cuando se consume un litro y medio, se retira del fuego, se separan las hojas y trozos, y el líquido que queda se sigue concentrando hasta medio o un cuarto de litro. Luego se deja enfriar quince minutos para que el brebaje no sea tan amargo. En el pasado se guardaba en una vasija de barro; actualmente se usan botellas de vidrio o plástico. Los aditivos más usados son otras “plantas maestras” con “espíritus superiores”, entre las que se encuentran algunas psicoactivas: toé ÁRULpondio), marosa, chiric-sanango, sanango, tabaco, soija, murcohuasca, camalonga, etc.; las que solamente hacen soñar: chuchuhuasi, chullachaqui, lupuna, piñón blanco y negro, remocaspi, catahua, ojé, etc., y las usadas para el amor, la pesca y la caza: renaco, uña de murciélago, motelo-huasca, entre otras. Para la adquisición de los poderes chamánicos existen dos formas de dieta: 1) el ayuno o sama cushi, que implica no dejarse ver ni conversar, permanecer en la cama durante varios días y beber líquidos; y 2) la dieta estricta: abstención sexual y social, no comer sal, dulce, condimentos, picante, ácidos, algunos pescados ni otros animales, y preparar los alimentos el propio aprendiz o curandero. “[Esto] tiene por causa que los espíritus son muy celosos y débiles, y además, que los espíritus de los animales y peces muertos hacen la guerra a los espíritus de las SODQWDVµDÀUPD$UpYDOR9DUHOD Los poderes chamánicos provienen por herencia, por elección de los espíritus o voluntariamente, con o sin maestro. El onanya o unania es el chamán; conoce de primeros auxilios, de poderes mágicos y plantas medicinales. El meraya o muraya es una categoría ya casi inexistente, una especie de suprachamán o mago que poseía las enseñanzas de los espíritus semidivinos. Don Antonio Muñoz Díaz, informante principal de la Fundación Mesa Verde, contaba que un tío abuelo suyo había sido el último meraya, allá por la década de 1950. El yubé o yobué es el brujo especializado en extraer dardos mágicos. 140 Ayahuasca, medicina del alma Algunos curanderos han obtenido conocimiento de ambos campos mágicos; el bien (la medicina celestial) y el mal (yushin); otros, sólo en el mal, y muy pocos, sólo en el bien. (Arévalo Varela, 1986) La toma se efectuaba tradicionalmente a la intemperie, sobre unos asientos de estera hechos de hojas de palmera o plátano. Se ingiere cuando se calcula yantán o yame vashe, esto es, entre las nueve y las diez de la noche. Todos forman un círculo. Tras silbar una melodía sobre el líquido, el maestro da de beber al iniciado, luego ingiere él y ÀQDOPHQWHORVRWURVSDUWLFLSDQWHV/XHJRVRSODKXPRGHVXSLSD SUHviamente preparada con melodías mágicas) sobre la cabeza del iniciado y los demás. Este acto es para expulsar los malos espíritus y lograr una buena “mareación” (ebriedad o trance). Durante la misma, el chamán canta a viva voz limpiando el cuerpo del iniciado desde los pies hacia arriba. A medida que la limpieza va subiendo pueden producirse nauseas y vómitos: “En una próxima sesión se limpia la conciencia, en otra el espíritu, y luego viene el ordenamiento de los órganos de los sentidos, el corazón, el habla, la risa. En esa etapa, los espíritus traen perfumes muy aromáticos y se aplican baños de sauna al iniciado”, dice Arévalo Varela. Luego le enseñará a fumar y tragar de dos a cuatro veces el humo de una pipa especial, con lo cual potenciará el trance. DuUDQWHODVHVLyQHOFDQWRDWUDHDGLYHUVRVHVStULWXVTXHVHPDQLÀHVWDQ como seres humanos, pájaros, boas, etc. Los símbolos de la medicina SXHGHQ VHU YHVWLGRV VRUWLMDV ÁDXWDV FRURQDV SODQWDV \ EDQGHULQHV Los colores de la medicina son blanco y amarillo; azul, verde y rojo corresponden tanto a medicina como a brujería (shitana en quechua). El color negro es shitana pura. Más adelante suele haber una sesión más intensa, que dura toda una noche; allí, de la mano del maestro, el iniciado ya es guiado en un verdadero “viaje de reconocimiento” por ciudades y mundos maravillosos, donde conoce a los ibos (espíritus dueños o dioses) de la medicina.8 El estado de conciencia alcanzado es muy profundo. Con el tiempo el iniciado deberá capacitarse para diferenciar los espíritus de las plantas, los terrenales y los infernales, las melodías para prevenir y curar enfermedades, las de amor y las que rescatan almas perdidas, además de comenzar a practicar su arte. Su “diploma” serán las arkanas o cano, representación de sus poderes que se le entregan en una sesión: maiti, una corona de oro; paoti, un collar con 8. Los tres espíritus amos y generadores de los diseños-cantos-medicinales son Ani Ino, el Gran Jaguar; Ronín, la mítica anaconda cósmica, madre del agua; y Nishi Ibo, el espíritu de la planta de ayahuasca. Etnografías y crónicas 141 hilos de oro; boman, la fuerza de la mente en forma de sustancia blanca; tari (o cushma, en quechua) que representa la medicina curanderil; y por último la transmisión del yachay (queñón en shipibo), el tronco del poder mágico que el maestro, ayudado con la toma de humo de tabaco, HUXFWDHQIRUPDGHÁHPDGHXQRVFHQWtPHWURVGHODUJR(ODSUHQGL] lo recibe en la punta de la lengua, lo ingiere y fumando su propia pipa lo acomoda dentro de su pecho. Ese material permite extraer “dardos”, dolores, enfermedades. El arkaneo prosigue en varias sesiones más, donde se dota al iniciado de una sortija de oro que lo convierte en huesero \VHOHGDQGLYHUVRVFDQWRVSDUDGLVWLQWDVHQIHUPHGDGHVHVSHFtÀFDVGH poderes para defenderse contra los brujos, etc. Con su primera curación H[LWRVD\XQDÀHVWDODFRPXQLGDGUHFRQRFHDOQXHYRFKDPiQVKLSLER Los shipibo-konibos son conocidos por la belleza de sus artesanías, en las que imprimen obsesivamente diseños geométricos tradicionales, cuya conexión con el chamanismo y las visiones del nishi oni no hace tanto tiempo comienza a ser develada por los etnógrafos. Tanto en el teñido o bordado de sus textiles, tari (toga masculina) o chitonti (faldas femeninas), como en el decorado de cerámicas, tazas y chomos (ánforas para el masato), así como en pintura facial festiva (costumbre ya casi desaparecida) y el ensartado de cuentas (cháquiras) para muñequeras y collares, aparecen los milenarios y típicos patrones geométricos, cuya comprensión es imposible sin saber que son materializaciones de diseños “virtuales” proyectados por el chamán durante su trance con ODEHELGDSDQDPD]yQLFD ÀJXUDV\ (QHIHFWRODWHUDSLDVKLSLER konibo es esencialmente una visión de diseños geométricos “mentales”, luminosos y rítmicamente ondulantes aplicados al cuerpo del paciente. Esos mismos diseños forman la piel de Ronin que, para la mitología de este pueblo, es la anaconda cósmica sobre la que se basa el universo. Angelika Gebhart-Sayer, antropóloga de la Universidad de Tubinga (Alemania), contribuyó grandemente al avance cognitivo de las ideas y prácticas chamánicas entre los shipibos con su ya clásico trabajo sobre los diseños visionarios de la ayahuasca y su trabajo de campo en la aldea de Caimito entre 1981 y 1983. En el primero plantea que una de las tantas tareas de los muraya era “conseguir diseños de los espíritus y pasarlos a las mujeres encargadas de su materialización artística. Así el muraya tenía una función clave en el arte y sobre las ideas religioVDVGRPLQDQWHVTXHTXHGDEDQVLPEyOLFDPHQWHFRGLÀFDGDVHQGLVHxRV y motivos individuales. [En el pasado] las ceremonias de pubertad de las adolescentes eran fundamentales tanto para la vida religiosa como para la actividad artística de las mujeres. Entonces es cuando se concentraban las mejores piezas de vestido, ornamento, cerámica, armas, etc., provenientes de extensas zonas del país shipibo-konibo […] Muy 142 Ayahuasca, medicina del alma poco se conoce actualmente sobre el contenido semántico de los diseños […] los viejos aún conservan algunos conocimientos sobre las aplicaciones terapéuticas y el origen espiritual de los patrones (geométricos), pero comúnmente los artistas contemporáneos no fueron iniciados en los mensajes de los diseños […] gran parte de las alusiones y simbolismos de los diseños parecen haber sido accesibles únicamente a los chamanes, a pesar de que eran efectivamente las mujeres las que elaboraban los diseños” (Gebhart-Sayer, 1986). “Mi canción es el resultado de la imagen del diseño”: así le describe el fenómeno el onanya Neten-Vita, de la aldea Caimito, a GebhartSayer. O sea, una transformación sinestésica directa de lo visual a lo acústico. Continúa: No soy yo quien está haciendo la canción. Esta pasa a través de mí como si yo fuese un radio [la canción con forma de motivo geométrico], penetra en el cuerpo del paciente y se instala permanentemente. Se dice que estos diseños curativos son delicados, intrincados y quiquin [del quechua: adecuados, armónicos, bellos]. Están subdivididos en dos o más subáreas (shate) de diseños contrastantes, como el diseño de la piel de Ronin, la anaconda cósmica. A menos que resulte borrado o destruido por una nueva afección, este motivo permanece con el paciente aún después de la muerte […] En mis visiones, observo a Pino [el espíritu del colibrí, escribano de los espíritus ayudantes] revolotear sobre el paciente. Con cada blandir de sus alas aparece una parte del diseño, mientras yo voy cantando la canción-diseño que recibí del dueño de los diseños. Pino dibuja los diseños con su pico, su lengua o los deja caer de sus alas. No se me revela ningún sentido de los diseños o motivos. Yo doy un vistazo rápido y general a los diseños y luego la canción pasa por mí. Puede haber más de cien diseños en una sola canción. Si trato de mirarlos de cerca, se esfuman. Siento que los diseños y las melodías-ritmo (maque) están rotando. Si el diseño se niega a aclararse, sé que no puedo curar al paciente. Un brujo puede hacer que una persona se ponga muy mal. En este caso, el diseño no es dibujado por el colibrí, sino que sale de la boca del brujo. Consiste en líneas serpenteantes separadas, como las de sus cifras aritméticas, que no están ligadas QLÁX\HQFRPRHQORVGLVHxRVFXUDWLYRV El número de sesiones necesarias para completar un diseño curativo depende de la tenacidad con que el espíritu que provoca la enfermedad luche contra el diseño; por lo general, un chamán necesita de tres a cinco tratamientos de aproximadamente cinco horas cada uno. Durante ellos el espíritu procura incesantemente manchar o borrar el emergente diseño mediante sus contracanciones malignas y aura dañina […] En la terapia se utilizan por lo menos seis clases de canciones: 1) la canción icaro sirve para Etnografías y crónicas 143 el diagnóstico; 2) la canción huehua esboza el contenido de la visión y el tratamiento por seguir; 3) las masha amplían la shina (mente, conciencia) del paciente, elevan o suavizan su ánimo; 4) las shito-huehua (canciones chistosas) animan al paciente y lo inducen a la alegría y a la esperanza; 5) las manchari se cantan para que un alma perdida retorne al cuerpo; y 6) las canciones muchai solían entonarse durante los eclipses de luna. Expresan la voluntad fuerte y positiva del chamán. En la actualidad, pese al esfuerzo de rescate realizado en su momento por el proyecto AMETRA8FD\DOL FX\R ÀQDQFLDPLHQWR SRU SDUWH del gobierno sueco cesó en los años 90, en las comunidades nativas quedan muy pocos auténticos chamanes que transmitan sus conocimientos a las nuevas generaciones, en tanto éstas van perdiendo interés por las tradiciones mágicas y curativas de sus antepasados. El uso de la ayahuasca sin embargo es bastante común entre mestizos urbanizados, entre ayahuasqueros o “vegetalistas” que satisfacen la demanda de los nuevos turistas new age neorrománticos que llegan a la ciudad de Pucallpa-Yarinacocha, y entre las comunidades más cercanas como 6DQ)UDQFLVFR ÀJXUD ,QFOXVRVXXVRVHKDWUDVODGDGRDODFRORQLD de shipibos residentes en el marginal “barrio” Nuevo Pachacútec, en Lima. La Fundación Mesa Verde tuvo la suerte de compartir decenas de ceremonias y conferencias con don Antonio Muñoz Díaz, uno de los grandes chamanes shipibo-konibo del río Ucayali, quien se convirtiera en nuestro principal informante en los últimos dieciséis años y aún nos brinda su sabiduría y amistad. Mai-huna (orejón) Este grupo, resultante de una larga historia de migraciones y relaciones interétnicas con otros grupos tukanos occidentales provenientes de los ríos Napo, Putumayo y Caquetá, es conocido también como “orejón” por su costumbre de deformarse las orejas con discos de balsa. A veces se los cita como coto, payahua, payohuaje y tutapishco. PerteQHFHQDODIDPLOLDOLQJtVWLFDWXNDQRRFFLGHQWDO\VHXELFDQHQORVUtRV Sucusari, Yanayacu, Algodón y Putumayo (departamento de Loreto). Fueron sucesivamente explotados: como encomenderos en el siglo XVI, por los colonos caucheros en el siglo XIX, por los patronos madereros en la década de 1970 y por patrones agricultores en los últimos años. Se encuentran organizados en cinco clanes patrilineales dispersos –dos de ellos en proceso de extinsión– con residencia uxorilocal (la familia de la esposa) mediante matrimonios exogámicos restringidos a dos clanes. 144 Ayahuasca, medicina del alma Uso de yahe. Si bien se supone que para entrar en sus estados ampliados de conciencia los chamanes mai-huna antiguamente preferían el toé o pei ÁRULSRQGLR HQORVWLHPSRVFRQWHPSRUiQHRVVXHOHQWHPHU a esta peligrosa planta y usan el yahe (ayahuasca o yagé en su idioma). La antropóloga Irène Bellier (1988) realizó un extenso trabajo de campo HQWUH\MXQWRDHVWDHWQLD\HVFULELyVREUHORVVLJQLÀFDGRVGH los cantos del yahe entre mujeres y hombres: El canto de los hombres uha daihî se sirve de un lenguaje particular cuyo conocimiento viene con la toma del yagé reservada a los hombres y permitida a las mujeres que no menstrúan: los cantos de yagé evocan con palabras metafóricas la realidad del otro mundo y los hombres, particularmente los chamanes considerados sabios, nui guasakina ha, controlan el acceso y el saber relativo a este mundo. En la dirección opuesta, los cantos de las mujeres describen, también metafóricamente, la realidad de VXV UHODFLRQHV FRQ ORV KRPEUHV \ OD GLÀFXOWDG GH YLYLU FLHUWRV momentos. Las metáforas masculinas provienen de un fondo de sabiduría y requieren una exégesis especializada. Las palabras femeninas parecen escogidas entre el vocabulario ordinario, pero las situaciones descriptas ahondan sus raíces en ciertos lugares de la mitología. Los hombres cantan en un horizonte abierto por la ingestión del enteógeno, cantan a la otra realidad de este mundo que se encuentra tras la realidad física, es decir el espacio de los espíritus, las potencias, las fuerzas animadoras, y llegan a describir la apariencia de la “tierra primordial” o “paraíso” (miña bese) que se encuentra en el cielo. Las mujeres, en cambio, más prosaicas y en situación de dominación cultural e ideológica, cantan su realidad circunscripta por el universo masculino y de un modo vocalmente restringido en su forma: se dirigen como contrapunto a los cantos masculinos que se elevan a las potencias espirituales. Curiosamente, estas potencias asumen rasgos femeninos (“la madre primordial”, “la madre del agua”, “la madre del temblor”, etc.), pero los hombres mai-huna no temen a estas potencias por su naturaleza “femenina” sino por su calidad sobrenatural de fuerzas espirituales. Todos los hombres toman yahe desde jovencitos y se familiarizan con las visiones del otro mundo. Muchas veces lo mezclan con sanango (maka pei ’iko) y sobre todo con tabaco de mascar (mito akueyi), que preparan con hojas frescas, secadas mediante candela, pulverizándolas y rociándolas con cenizas de corteza de cacao. Fuera del aprendizaje chamánico propiamente dicho, todos los hombres están autorizados a LQJHULUWDOHVSODQWDVGXUDQWHODVÀHVWDVFHUHPRQLDOHVGRQGHDSUHQGHQ Etnografías y crónicas 145 sus cantos. El chamán, cuya voz siempre se hace sentir más destacada, y que por su posición conoce mejor que cualquier otro hombre los cantos rituales, es designado con los vocablos pei ûkuciki (“tomador de toé”) o yahe ûkuciki (“tomador de yagé”), y también como nui guasaki agi (“el que sabe mucho”). Aunque en las sesiones de ayahuasca cada hombre puede entonar su propio canto, la estructura cultural clásica crea una cierta armonía, frecuentemente iniciada con una sucesión de sílabas que suenan dei dei dei dege dei dei dei, marcando el ritmo. Bellier describe distintos cantos: los que hablan del mundo de la ayahuasca, los que versan sobre los poderes chamánicos y los de agresión chamánico-guerrera. De este último tipo reproducimos parcialmente uno: El canto de Memenuko, por Artemio: Memenuko uha Dei dei dei dege dei dei dei. Yo soy un hombre de quien tienen miedo Cuando vivíamos juntos mi hermano mayor y yo la gente tenía miedo. En tiempos pasados, la gente nos temía cuando vivíamos juntos con mi hermano mayor, la gente tenía miedo. Dei dei dei dege dei dei dei. (OGXHxRGHDUULEDHVWiSDUDGRDJDUUDQGRVXVÁHFKDVEULOODQWHV pensando matar gente, se para. Dei dei dei dege dei dei dei. Se arrastra derramando sangre, Beci de la quebrada celeste agaUUDVXVÁHFKDVHQODPDQREULOODQ>«@ Dei dei dei dege dei dei dei. Arrastrando en la sangre derramada, llorarás. ¿No sientes la IXHU]DGHODVÁHFKDVGHOGXHxRGHODTXHEUDGDFHOHVWHFXDQGRWH penetran? Los espíritus, aquí llamados por el chamán, vienen con el toé y son agresivos. El “dueño de la quebrada celeste” es una metáfora que designa al toé%HFLHVHOGXHxRPLWROyJLFRGHODVÁHFKDVPiJLFDV\GHODVDQJUH GHUUDPDGD$OTXHVHORSLGHOHHQWUHJDÁHFKDVPiJLFDVHQODPDQR\ ÁHPDEODQFDHQODERFD/DIRUPDHQTXHHQWUHJDVXVSRGHUHVVHxDODHO tipo de síntomas que tendrá la víctima al caer en la venganza del chamán dañino. Yura o amahuaca Autodenominados uura, los amahuacas son un grupo muy pequeño ubicado en forma dispersa y aislada en los distritos de Las Piedras, 146 Ayahuasca, medicina del alma Tambopata, Raymondi, Yurúa y Purús en Perú. Viven también en teUULWRULREUDVLOHxR²GRQGHVHORVFRQRFHFRPRDPDZDND²HQHOHVWDGRGH Acre, en las márgenes del río Yurúa, y en el estado de Amazonas, al sur de la ciudad de Ipixuna. Los amahuaca fueron contactados por primera vez en 1686, cuando misioneros franciscanos encontraron doce chozas en la zona del río Conguari. Eran objeto de correrías por parte de los piros, shipibos y konibos, quienes los tenían por esclavos domésticos. Sus enemigos traGLFLRQDOHV DGHPiV HUDQ ORV \DPLQDKXDV $ ÀQHV GHO VLJOR XIX, con el boom del caucho, los amahuacas vieron recrudecer los ataques contra ellos ante la demanda de mano de obra nativa por parte de los patrones caucheros. Hacia 1925 rechazaban aún el contacto con los blancos y los JUXSRVLQGtJHQDVVHxDODGRV~QLFDPHQWHPDQWHQtDQUHODFLRQHVSDFtÀFDVFRQORVNDVKLQDZDV\ORVDVKiQLQNDV+DFLDDOJXQDVIDPLOLDV GHDPDKXDFDVGHFLGLHURQGHMDUODVFDEHFHUDVGHORVDÁXHQWHVFRQHO&Xriuja y asentarse en las riberas del río Urubamba. Así, cien amahuacas se incorporaron a la misión de Sepahua y otros se ubicaron en Jatitza, cerca de Atalaya, centro de intercambio regional. Una parte importante de este grupo se mantiene hasta hoy en las tierras interiores, fuera de contacto. Su alimentación se compone de productos derivados en un 50% de horticultura, un 40% de caza y el resto de la pesca y recolección (Carneiro, 1970). Uso de nixi honi xuma. Los amahuacas toman la decocción hecha a partir de Banisteriopsis caapi con el intento de ver los yoshi (espíritus) y aprender de ellos. Para hacer la poción, trozos de liana que crece salvaje en el bosque son amasados y hervidos en agua por más de una KRUD$YHFHVXQDRPiVSODQWDVVRQDJUHJDGDVSDUDDXPHQWDUVXHÀcacia. Cuanto más fuerte es la bebida, más espíritus serán percibidos. Usualmente se bebe caliente, de a poquito. Inician entonces cantos riWXDOHVVHQWDGRVSHURDYHFHVVHLQFRUSRUDQ\WRPDQVXVDUFRV\ÁHFKDV Como regla, cada hombre canta de modo diferente, pero a veces el canto de uno es repetido por los demás. La celebración suele comenzar a las veinte horas y puede durar hasta las seis de la mañana del día siguiente. Cuando la bebida hace su efecto, los yoshi inician su aparición. Algunos jóvenes ven cobras, jaguares, arpías o el árbol shiuahuaco (Camarouna sp.). Días antes y después no pueden tener relaciones sexuales, de lo contrario se cree que el bebedor sufrirá dolores de estómago. Sin duda este pequeño grupo humano se hizo conocido internacionalmente gracias al libro de Frank Bruce Lamb, Un brujo del Alto Amazonas TXH UHODWD ODV SHULSHFLDV GH XQ FDXFKHUR GH ,TXLWRV ï0DQXHO&yUGRYD5tRVïFDSWXUDGRHQVXDGROHVFHQFLDSRUORVDPDKXDFDV D Etnografías y crónicas 147 TXLHQHVODREUDHUUyQHDPHQWHLGHQWLÀFDFRPRhuni kui) y sus aventuras durante siete años con estos indígenas, de los que llegó a ser su jefe tras asimilar el profundo conocimiento de la naturaleza, las técnicas de caza y el uso de las visiones proporcionadas por la ayahuasca. Es sin duda este libro el que en la década del 70 contribuyó a cimentar la fama (y en cierta forma el mito occidental) de la ayahuasca como un “alucinógeno esencialmente telepático”,9 ya que en varios párrafos asegura que Córdova-Ríos participaba en visiones colectivas, tanto con el anciano jefe Xumu –que según la narración lo adiestró para ser el futuro jefe y chamán– como con el resto de sus captores, en las que los celebrantes compartían las mismas visiones de jaguares, pájaros y enemigos. IncluVRVHÀOPyXQDFRQRFLGDSHOtFXOD La selva esmeralda, John Boorman, 1985) tomando como base el libro de Lamb Un brujo del Alto Amazonas. Sin embargo, pese a los maravillosos relatos que hace Lamb, el doctor Robert Carneiro del Museo Americano de Historia Natural y la Universidad de Pittsburgh –uno de los pocos etnógrafos que estudió a los amahuacas en la década del 60– replicó que tales aventuras eran pura ÀFFLyQ &DUQHLURFLWDGRSRU2WW 1RVyORORVDPDKXDFDVQRYLvían ni vestían ni tomaban el ambíl (jugo de tabaco) ni cazaban con las técnicas descriptas por Córdova-Ríos, sino que ni siquiera tenían jefes. /DQRYHODGH/DPEGHWRGRVPRGRVREWXYRHOUHVSDOGRGH$QGUHZ:HLO quien leyó un ejemplar cuando estaba terminando su exitosa obra The Natural Mind, en la que cita entusiasmado Un brujo del Alto Amazonas y posteriormente ofrece su introducción en las nuevas ediciones de 1974 a 1998. No obstante, años después de su fascinación con el texto de Lamb, el propio Weil viajó a Colombia y obtuvo su primera experiencia con ayahuasca, en la que debió admitir, decepcionado, que no obtuvo ningún atisbo de “noticiarios telepáticos” (Ott, 1996). 6REUH ORV DPDKXDFDV H[LVWHQ WH[WRV HWQRJUiÀFRV FRQÀDEOHV GH 5Rbert Carneiro en los años 60-70; de Gertrude Dole de los 60-80, y más recientemente ponencias de Alonso Zarzar. Carneiro informaba que, entre los amahuaca, “para un hombre joven, tomar ayahuasca por pri- 9. Llama la atención el hecho de que incluso mucho antes se atribuyó a la ayahuasca propiedades telepáticas. El primer estudio sobre la composición química de la liana lo llevó a cabo un químico colombiano en 1923, Fischer Cárdenas, quien aisló un alcaloide al que llamó “telepatina”. El nombre fue propuesto casi veinte años antes por un tal Zerda Bayón. Si bien se dan casos en que personas diferentes experimentan visiones idénticas u observan en otros sujetos simbolismos que no son los suyos personales, no puede decirse que con la ayahuasca este tipo de vivencias se obtenga siempre, ni tampoco con una mayor frecuencia que en otra clase de enteógenos, como los hongos psilocíbicos o los cactus de San Pedro o peyote. 148 Ayahuasca, medicina del alma mera vez parece ser una experiencia bastante aterradora. Algunos de ellos cuentan haber visto serpientes arrastrándose por sus cuerpos. Al que con más frecuencia se ve en tal ocasión es al yoshi (espíritu) del jaguar, que les enseña a los bebedores aprendices todo lo que hay que saber sobre los yoshi […] El yoshi más importante relacionado con la brujería es el del jaguar. Al brujo se le aparece el yoshi después de haber bebido la ayahuasca diciéndole todo lo que quiere saber, incluso el lugar donde se encuentra la futura víctima. […] A medida que la droga hace efecto, empiezan a aparecer los yoshi, uno o dos a la vez. Se dice de ellos que también beben ayahuasca, y que cantan con los hombres. Los amahuacas preguntan a un yoshi dónde ha estado y qué ha visto, y él se lo dice. A diferencia de los sueños, donde a veces los yoshi molestan o insultan a una persona, en las sesiones de ayahuasca se comportan generalmente como amigos y de buen trato. Es exactamente igual que cuando los amahuaca van de visita, nos dijeron. El yoshi permanece una o dos horas, y luego se marcha. Pero entonces llega otro, bebe con los amahuacas, habla con ellos y luego se marcha. De este modo se pueden ver e interrogar a muchos yoshi durante el curso de una noche […] Un hawa’ai (chamán) puede mandar a un yoshi a ir a matar a alguien” (Carneiro, citado por Harner, 1976). Encontramos aquí otro grupo pano, donde eran frecuentes las ingestas colectivas de ayahuasca en las que participaban todos los varones, quienes ocasionalmente obtenían información para un mejor desempeño en sus partidas diarias de caza, en las que debían sumar una visión DJXGDXQJUDQROIDWRWpFQLFDVGHFDPXÁDMH\GHLPLWDFLyQGHGRFHQDV de sonidos de pájaros y otros animales. Yagua Autodenominados yihamwoSHUWHQHFHQDODIDPLOLDOLQJtVWLFDSHba-yagua, y se ubican en el departamento de Loreto, en cercanías del UtR$PD]RQDV\VXVDÁXHQWHV1DQD\\$WDFXDUt$OJXQRVVHHQFXHQWUDQ del lado colombiano. Parece ser que al momento del contacto europeo mantenían relaciones asimétricas con los omaguas (tupí) de quienes eran servidores domésticos y esclavos. A la llegada de los jesuitas, las misiones se convierten en zonas de refugio para los indígenas perseguidos por los bandeirantes esclavistas, aun en medio de la inicial hostilidad que sentían por los sacerdotes blancos. Las epidemias desatadas en las reducciones llevaron a mutuas acusaciones de brujería entre los grupos que allí vivían, lo que produjo numerosas guerras. Con la expulsión de los jesuitas y la decadencia de las misiones, sus pobladores cayeron en manos de colonos. Los franciscanos se retiraron de la zona con motivo de las guerras de la independencia y Etnografías y crónicas 149 retornaron en 1840. Durante el período del caucho los yaguas fueron esclavizados por la empresa Arana y llevaron a cabo una frustrada contraofensiva. Luego siguieron siendo usados como mano de obra por los sucesivos patronos de madera, pieles, barbasco, etc. Un tercio de la población murió entre 1932 y 1933 como consecuencia del sarampión y el movimiento de tropas en la guerra entre Perú y Colombia. En los DxRVWUDVKDEHUVLGRYDULDVYHFHVUHXELFDGRVHLQÁXHQFLDGRVSRU los evangelistas del ILV desde los 40, se establecieron en “comunidades nativas” como campesinos “integrados” a la sociedad regional. Su sociedad está dividida en clanes patrilineales asociados a nombres de aves, animales terrestres y vegetales, repartidos a su vez según el modelo de mitades exógamas. Uso de ramanujú. Remitimos aquí naturalmente a la clásica obra HWQRJUiÀFD GH -HDQ3LHUUH &KDXPHLO HVWXGLRVR GH HVWD HWQLD por más de treinta años, y para quien “ver, saber y poder” son los tres conceptos clave para entender su práctica chamánica: “ver” el mundo invisible a los ojos, el mundo de los espíritus originarios que da sentido a todo lo existente; “saber” los conocimientos transmitidos por los espíritus-madre de las plantas, que constituyen la base de la vida; y “poder” defenderse y atacar usando escudos protectores y armas de aquel mundo invisible ubicado más allá de lo sensorial inmediato. /RV\DJXDVWLHQHQXQFRQRFLPLHQWRLQFUHtEOHGHODÁRUDTXHORVURGHD y de las plantas-maestras psicoactivas como el ramanujú. Han elaborado una “tipología-procedimiento” de los enteógenos y las plantas o aditivos medicinales: en primer lugar están los que “hacen ver” y los que “hacen viajar”, luego los que “enseñan” el arte de curar o de hechizar, ORVTXH´FDOLHQWDQµHOFXHUSRRORVTXH´DÀQDQ\HPEHOOHFHQODYR]µSDUD seducir, los que “dan fuerza”, los que “queman” las almas o “cicatrizan” ODV KHULGDV \ ÀQDOPHQWH ORV TXH ´VH LQWHUFDPELDQµ FRQ ODV HQWLGDGHV invisibles. Recordemos que, al igual que para otras etnias amazónicas, también para los yaguas el universo percibido a través de los enteógenos es parte de la realidad tanto como lo inmediatamente visible vivido por cada uno en su cotidianidad. Asimismo, como en casi todos los casos analizados, para ascender en la jerarquía chamánica y obtener verdadera visión ORV \DJXDV UHTXLHUHQ XQD VHULH GH VDFULÀFLRV DEVWLQHQFLD sexual, dieta estricta (eliminación de condimentos, grasas, azúcar) y aislamiento parcial del núcleo familiar y social. Todo un entrenamiento penoso lleva al aprendiz a dominar poco a poco los cantos y a comunicarse con el mundo de los espíritus en sus propios términos. El mundo invisible abierto por las plantas maestras, sobre todo la ayahuasca (ramanujú), es el fundamento de la cosmogonía yagua, donde el cosmos 150 Ayahuasca, medicina del alma está constituido por un mundo subterráneo donde se encuentran los seres ancestrales anteriores a las grandes transformaciones míticas, y un mundo celestial donde se ubican las deidades relacionadas con el Sol, la Luna, la estrella polar, el lucero de la tarde, los agentes invisibles de los cambios climáticos y los espíritus de los muertos. En sus viajes por estas regiones del más allá, a menudo los chamanes reciben y utilizan “dardos mágicos” tanto para curar como para hacer daño, de acuerdo con su procedencia espiritual y su contexto. También pueden regular el régimen de lluvias, propiciar la caza, la pesca y la cosecha de frutos o vegetales. Los yaguas temen a los chamanes, cuyo poder ambivalente es potencialmente curativo o mortal. Chaumeil transcribió las palabras de Alberto Proaño, un sanador (nëmara) yagua que le relató su vida y VXVLQLFLRVHQHORÀFLR En ese entonces, mi padre era un gran curandero. A menudo lo llamaban sándatia, “el que sabe”, pues salvó muchas almas durante su vida. Todo el mundo lo estimaba y respetaba y su nombre era conocido más allá del Atacuari y del Amazonas. Ya era viejo cuando nos instalamos sobre el Yacarité, a un día de viaje aguas arriba de su desembocadura. Es allí donde me legó la parte transmisible de su saber: –¡Pwí! KLMR TXLHUR TXH VHSDV ïPH DQXQFLy XQ GtDï YR\ D enseñarte ndatara (el conocimiento, la ciencia). Con ella asistirás \JXLDUiVDOTXHORQHFHVLWHWDOFRPR\RORKHKHFKRVLHPSUH«ï Hizo una pausa. En realidad, yo mismo había decidido emprender la búsqueda de los “poderes” a pesar de los peligros que debería enfrentar, sabiendo que nadie estaría mejor predispuesto que yo SDUDORJUDUOR«\DKDEtDWHQLGRXQVXHxR²$QWHVTXHQDGDïFRQWLQXyïGHEHVWRPDUpiripiri para iniciar el ciclo: es el primer vegetal. Luego tomarás otros, en forma progresiva. Todo reside, tal como te darás cuenta, en el espíritu de los vegetales: su “esencia”, hamwo, es el único camino del conocimiento […] La primera vez que tomé el piripiri vi una candela grande que se transformó en serpiente y escuché solamente a lo lejos rumores de voces. La segunda vez tomé piripiri con tabaco, que es el “camino de las almas”. Vi nuevamente a la candela, pero luego se presentaron dos mellizos (espíritus dueños del tabaco) que me enseñaron los cantos del tabaco y de los cigarros mágicos. La madre del piripiri se presentó más tarde bajo la forma de un animalfantasma: me entregó una pastilla para curar y sopló en mi boca un virote (dardo mágico) para resistir las enfermedades. Antes de tomar la ayahuasca mezclada con el piripiri y el taEDFRPLÀQDGRSDGUHPHKL]RWUDJDUFLQFRÁHPDV TXHVDFyGHVX cuerpo) para preparar mi estómago. Cuando tomé la purga, la madre de la ayahuasca me entregó un cigarro encendido de donde salía Etnografías y crónicas 151 un olor perfumado que me hizo ver muchas cosas. Luego me llevó hasta el cielo, pasaron varias capas de nubes. Ahí me dio un vestido para mudarme de manera que las enfermedades no penetrasen en mi cuerpo. La madre de la ayahuasca asusta la primera vez, pero después es como tu hijo; puedes hablar con ella soplándole tabaco. Cada vez que la necesitas, está contigo, te cuida. Después tomé la purga con el toé, su mezcla. El toé me hizo conocer el mundo de la gente-sin-ano (bajo la tierra) y el medio-mundo donde también vive gente, más allá del mundo de los buitres. La purga me hizo FRQRFHUWRGDFODVHGHJHQWH GHHVStULWXV 8QGtDPLSDGUHÀQDGR me hizo la prueba y me dijo que sanara a mi abuelo enfermo. Le he FKXSDGRHQODJDUJDQWD\OHKHVDFDGRGRVÁHPDV3HURWRGDYtDQR se transformaban. Me dediqué con más y más frecuencia a las curaFLRQHVKDVWDTXH\RYLHVDVÁHPDVWUDQVIRUPDUVHSULPHURHQYLURWHV y luego en gente. Desde entonces podía saber quién había mandado la enfermedad, podía conocer la fuente de la enfermedad. He probado luego muchos otros vegetales como el naranjillo y el venadocaspi, que me hicieron conocer más. Así me he graduado de nëmara. &XDQGR3URDxRÀQDOPHQWHYLYHQFLDODD\DKXDVFDRramanujú experimenta una serie de transformaciones corporales que lo van haciendo más sabio, el clásico “desmembramiento” que Mircea Eliade (1976) describió entre los siberianos: la “muerte-renacimiento” dionisíaca de toda iniciación. Dice Proaño: Los colores bailan, aparece la candela encendida… en un seJXQGR SODQR GHVÀODQ DQLPDOHV GHVSHGD]DGRV« PLV KXHVRV VH salen de sus articulaciones; las criaturas devoran mi carne. Un perfume me penetra el cuerpo frío. Las imágenes se esfuman poco a poco; estoy otra vez normal, los huesos se me sueldan. Luego vuelven a aparecer… tengo miedo… se calman nuevamente para UHJUHVDURWUDYH]$QWHPLVRMRVGHVÀODQLPiJHQHVDWHUUDGRUDV me estallan los huesos… hay monstruos desdentados que vuelan, saltan, caen, se cuelgan, se muerden, se devoran… Quiero irme pero una voz se interpone: –Tome otro poco; verás todo. Trago mi cuarta o quinta dosis, ya no sé. Alguien me sopla la cara. Fu fuuuuuuuuu. Abro los ojos, es un hombre. Me dice entonces: ï6R\ODPDGUHGHODD\DKXDVFD¢4XLHUHVDOFDQ]DUHOPXQGR de arriba?, ¿el segundo piso? Quechua-lamista Inicialmente considerados descendientes de los chankas, nación deUURWDGDSRUORVLQFDVORVTXHFKXDODPLVWDVRNLVKZDODPDV DXWRGHQRPL- 152 Ayahuasca, medicina del alma nados yakwash) son el resultado de un largo proceso de transformación al que fueron sometidos diferentes grupos indígenas amazónicos conocidos como motilones. Hacia 1538, el corregidor de Cajamarca y Chachapoyas, Martín de la Riva Herrera, inició la conquista de los territorios al este de la recién fundada ciudad de Moyobamba, llegando hasta el río Medio Huallaga. Durante esta campaña fue fundada la actual ciudad de Lamas, originalmente un fuerte alrededor del cual fueron reunidos seis diferentes grupos indígenas (entre ellos los lamas) repartidos en encomiendas. Bajo los jesuitas les fue impuesto el quechua, aunque el origen de esta lengua en la región del departamento San Martín es también anterior a la colonia y parece estar relacionada con la presencia de los incas que conquistaron la vecina Chachapoyas durante la segunda mitad del siglo XV/DLQÁXHQFLDGHORVLQFDVHQOD]RQDGHOUtR+XDOODJDWDPELpQHVSXHVWDGHPDQLÀHVWRSRUODH[WHQVDUHGGHFDPLQRVDQWLJXRVTXH más tarde fueron usados por expediciones en busca de El Dorado en el siglo XVI. Durante el siglo XVIIHVWRVLQGtJHQDVSDFLÀFDGRVVHWUDQVIRUPDron en una unidad territorial. Tras la independencia de Perú, una creciente corriente migratoria hacia esta región dejó a la población indígena de la ciudad de Lamas como minoría étnica, siendo el quechua y la vestimenta introducida en la etapa misional los elementos étnicos básicos. Su organización social fundamental es el ayllu (constituido por la parentela de un individuo de prestigio –a veces también el chamán– con residencia posmatrimonial patrivirilocal), el barrio (una especie de ayllu extendido localizado) y la división en dos grandes conjuntos de mitades endógamas (alianzas matrimoniales entre los ayllus de una misma mitad, antagónicas con la otra mitad). Su economía depende de la horticultura de roza y quema, caza y pesca, crianza de aves de corral y ganado vacuno, comercializados en Tarapoto, Lamas, Campanilla y Sisa. Se ubican en el departamento de San Martín. Uso de ayahuasca. Los chamanes o vegetalistas quechua-lamistas (shamushcachu) han incorporado seguramente a través de pueblos vecinos el uso de ayahuasca y la emplean en métodos medicinales tradicionales junto con otras plantas aditivas para lograr más poder. La preparación más común combina Banisteriopsis caapi con datura y tabaco. La verdadera iniciación supone condiciones muy estrictas: aislamiento en la selva, dieta o ayuno, abstinencia, no tener contacto con el fuego, exclusión total de ciertos alimentos (sobre todo sal, ají, chancho, etcétera). El curandero hace uso de la ayahuasca en su práctica habitual durante sesiones nocturnas, un promedio de dos o tres veces por Etnografías y crónicas 153 semana. Son días preferidos los martes y viernes. Los pacientes participan en esas sesiones y a menudo son convidados a tomar la ayahuasca en compañía del curandero. (Mabit, 1986) A comienzos del siglo XX muchos mestizos se convirtieron en aprendices de los indígenas a través de los contactos sociales producidos durante el boom del caucho, a menudo tras haber sido curados de alguna enfermedad grave. A su turno, éstos entrenaron a otros mestizos, extendiéndose lo que se denomina vegetalismo en la región de la Alta Amazonia, que mixtura herbalismo y chamanismo de raíz lamista. Los curanderos no indígenas, a diferencia de éstos, suelen incorporar íconos o plegarias católicas como defensas. Pero ambos mantienen la dicotomía bien/mal, curanderos/“maleros” (Barbira Freedman, 2000). Hoy en día hay muchos más ayahuasqueros mestizos en la zona que chamanes indígenas de larga tradición. Carlos Junquera relata que en julio y agosto de 1996 y 1997 entrevistó a Agustín Cachique, vegetalista o shamushcachu residente en el barrio lamista del Waiku. Para iniciarse en el camino curanderil, Cachique debió cesar todo contacto sexual con su esposa durante meses “y para evitar la tentación ella dormía en la estera situada debajo del tejado y él sobre el suelo de la choza, que aquí son de tierra pisada con escaso o nulo mobiliario” (Junquera, s/f). Agustín cultivaba sus plantas medicinales y psicoactivas en su chacra, “que se encuentra como a unas doce horas de caminar a pie desde su lugar de residencia, en una zona escondida sólo conocida por él y su hijo Alberto, que por el momento sigue los pasos de su padre, aunque con menos reconocimiento social”. En los lugares donde crecen las plantas sagradas, según Agustín, no puede realizarse ningún acto que sea considerado culturalmente impuro, porque entonces se maORJUDUtDQODVLPiJHQHVTXHGHEHQJHQHUDUVHSDUDVROXFLRQDUHOFRQÁLFWR en cuestión. El traslado de ramas, hojas y tallos se hace evitando las trochas por las que transitan las mujeres, que podrían dañar o disminuir los poderes de futuras infusiones. Tanto las plantas medicinales como psicoactivas se designan con el término vejitalcunata. Durante el trance VXHOHQXVDUVRQDMHURVWDPERUHV\DJXDÁRULGD\WUDWDQHQIHUPHGDGHV TXHVHPDQLÀHVWDQFRPRFRQVHFXHQFLDGHODSUHVHQFLDGHXQREMHWRH[WUDño en el cuerpo enfermo (dañaskha), que debe extraerse para que no se convierta en muerto (wañudu) o una privación de vitalismo en el cuerpo, en cuyo caso hay que reactivarlo. Según la antropóloga francesa Françoise Barbira Freedman, quien realizó extensos trabajos de campo entre los lamistas desde la década del 70, un concepto muy importante de la medicina tradicional en la Alta Amazonia peruana es el de kuskachayTXHVLJQLÀFDYROYHUVHUHFWR 154 Ayahuasca, medicina del alma y fuerte. En efecto, se va dietando e ingiriendo la purga para “disolver y recrear las fronteras del cuerpo” con el objeto de “enderezarse y fortalecerse” (Barbira Freedman, 2009) y así hacer frente a los brujos. De hecho, en el sistema de creencias lamista existe un temor constante a la amenaza de los brujos, de los cuales a veces se dice que se concentran en Chazuta u otros distritos; y cada tanto algunos sospechosos de ser “maleros” y “hacer daños” son literalmente asesinados. “En las reuniones donde se cuentan mitos, los antihéroes lamistas, los cazadores fallidos, los espíritus embaucadores de la selva como el Chulla-Chaki y las Sirenas engañadoras son un antídoto bienvenido para ese noble ideal de «fuerza y rectitud» (sinchi puru)” (Barbira Freedman, 2000). Sin ir más lejos, cuando uno de nosotros (Viegas) estuvo de visita en Lamas en 2009, obtuvo elocuentes fotografías de las casas de adobe tradicionales –antiguamente con techos de paja y hoy de tejas o chapas– invariablemente construidas sin ventanas, ya que según sus creencias por DOOtSHQHWUDQORVPDORVHVStULWXV ÀJXUD )UHHGPDQ WUDVXQ entrenamiento con un maestro, cuenta una experiencia en la que tuvo la visión de cinco jaguares agresivos y un precioso templo natural con columnas decoradas de la planta capirona. Ella misma se transformó en jaguar y sintió como un shock eléctrico ante cierto tramo de canciones que, en formato de icaros, cantaban oraciones católicas relacionadas con la “pasión de Cristo”. Una interpretación indígena tradicional de esta visión explicó que el jaguar es un espíritu-madre de varias plantas que habían otorgado su poder y devendrían familiares. Sin embargo, dicho poder debía ser consolidado y defendido mediante espíritus aliados en pasos posteriores. Otra interpretación de carácter mestizourbano-sincrético-católico explicó que la aversión y el dolor sentidos por HOMDJXDUDQWHODVSOHJDULDVVLJQLÀFDEDTXHODDQWURSyORJDDSUHQGL]QR HVWDED VXÀFLHQWHPHQWH ´HQGHUH]DGDµ DQWH ORV ´PiV SRGHURVRV FDQWRV medicinales de Cristo”. La propia interpretación de la etnóloga explica el jaguar y el brillante templo natural a partir de la simpatía que por su profesión sentía por la “cultura nativa más originaria”, y además FRPRXQDHÀFD]WUDVSRVLFLyQGHVXFRPSUHQVLyQLQWHOHFWXDOUDFLRQDOGHO fenómeno chamánico en un entendimiento experiencial, vivencial y fenomenológico, que la situó en adelante en una posición ventajosa. %ROLYLD Se consideran parte de la región amazónica de Bolivia los departamentos de Beni, Pando, norte de La Paz y norte de Cochabamba. Aunque el norte del departamento de Santa Cruz corresponde desde un Etnografías y crónicas 155 punto de vista ecológico a esta ecorregión por estar drenado por ríos pertenecientes a la cuenca amazónica, desde una perspectiva social es parte, con el resto del departamento de Santa Cruz, de lo que se conoce como “el Oriente”. Por tanto, desde la perspectiva de la división políticoadministrativa de Bolivia son parte de la Amazonia 19 provincias y 53 municipios. El paisaje amazónico boliviano ofrece una alternancia entre bosque alto y bajo, y pampas o sabanas, en medio de una telaraña de ríos entre los cuales se destacan Madre de Dios, Beni, Mamoré e Iténez como ejes vitales para la población local. El número de habitantes se concentra en toda la región en las zonas de colonización como el Alto Beni y el Chapare. Las principales ciudades de la Amazonia, fuera de las capitales de departamento como Cobija en Pando y Trinidad en Beni, son Riberalta y Guayaramerín en el norte del país, el triángulo formado por San Borja, Rurrenabaque y Yucumo en el Beni, y en menor importancia Santa Ana de Yacuma y San Ignacio de Moxos. Desde el siglo XIX la zona fue aprovechada para extracción de oro, madera, goma, castaña y petróleo. Finalmente, la agricultura, tanto de subsistencia como para la comercialización, dispone de arroz, cacao, plátano, maíz, yuca, frijol, sandía y frutas varias. La población indígena en la Amazonia boliviana incluye araonas, baures, cavineños, cayubabas, canichanas, chacobos, ese’ejja, itonarnas, joaquinianos, lecos, machineris, morés, mosetenes, movirnas, moxeños, reyesanos, loretanos, pacahuaras, sirionós, tacanas, tsimanes, yaminahuas, yukis y yurucarés, que un 10% de la población total de la región amazónica boliviana, muchos de los cuales se encuentran en situación de “alta vulnerabilidad” y casi extinción (por años de etnocidio, enfermedades introducidas, pobreza, carencia de tierras, agua potable y postas sanitarias; mestizaje con colonizadores aymaras o quechuas; desarticulación de sus sistemas tradicionales y pérdida de la lengua originaria). El expedicionario e historiador argentino Pablo Cingolani encontró evidencias que sugieren que dentro del valle del río Colorado (o Pukamayu) y otras regiones poco exploradas del parque nacional 0DGLGL YLYH XQ JUXSR KXPDQR DLVODGR LGHQWLÀFDGR FRPR ´ORV WRURmonas históricos”. Tres expediciones comandadas por Cingolani y el antropólogo boliviano Álvaro Díaz Astete siguieron la ruta del exploUDGRULQJOpV3HUF\+DUULVRQ)DZFHWWTXLHQUHFRUULyOD]RQDHQ y desapareció en el intento de encontrar a los toromonas. Lo mismo le ocurrió al noruego Lars Hafskjold en los años 80. La cuarta expedición (2007) se propuso completar el trabajo de campo y presentar VXÀFLHQWHV LQGLFLRV TXH SUXHEHQ OD VXSHUYLYHQFLD GH ORV WRURPRQDV 156 Ayahuasca, medicina del alma históricos, pero con la intención de “respetar su derecho al aislamiento” (Alcázar, 2006). Ese’ejja 3HUWHQHFHQDODIDPLOLDHWQROLQJtVWLFDWDNDQD&RQVWLWX\HQXQDHWQLD conocida también como huarayo, guacanahua, baguaja, chuncho, mohino, huanayo, echoja, tiatinagua o chamase, denominaciones que son ajenas al grupo. Su autodenominación es ese’ejja, es decir, “gente” o “gente verdadera”. Se hallan tradicionalmente ubicados en el sudoeste de Perú y noreste de Bolivia, concretamente en los departamentos de Pando y La Paz, provincias Madre de Dios e Iturralde, municipios Gonzalo Moreno y San Buenaventura, comunidades Portachuelo Alto, Portachuelo Bajo, Villanueva, y asentamientos itinerantes en las riberas de los ríos Beni, Madre de Dios y Heath en la frontera con Perú. Se estima que viven repartidos entre La Paz y Beni, y existen también del lado peruano. Hoy las comunidades se encuentran estructuradas por varias familias extensas con matrimonios exogámicos entre personas de distintas comunidades o clanes, con asentamiento matrilocal en una única vivienda. En Portachuelo Bajo existe una posta sanitaria; en La Paz, nada, por lo cual aún algunos concurren a sus propios chamanes o a los curanderos de los tsimanes. Su actividad sigue siendo la caza, la pesca y la recolección, y la agricultura de roce y quema. Muchos complementan estas actividades con la explotación ajena de palmito, castaña y madera. Conservan un buen número de plantas medicinales. Sus primeros contactos con el mundo occidental fueron muy fugaces, a partir del siglo XVII\UHFLpQVHKLFLHURQÁXLGRVDSULQFLSLRVGH la década de 1930 con el establecimiento de una misión franciscana que RULJLQyFRQÁLFWRV\JUDQGHVGHVSOD]DPLHQWRV\PLJUDFLRQHV6LQHPEDUJR VXFXOWXUDVXIUHVLJQLÀFDWLYDVPRGLÀFDFLRQHVDSDUWLUGHODVLQÁXHQFLDVGH los misioneros evangélicos en los años 50. Uso de xono. Fernando Pagés Larraya, legendario psiquiatra y etnólogo argentino, miembro del Conicet y del Centro Argentino de Etnología Americana, realizó un seguimiento por veinte años (1956-1974) sobre HOXVR\ODVLJQLÀFDFLyQGHODD\DKXDVFDHQWUHORVHVH·HMMD FKDPDV 10 quienes designan al brebaje como xono o jono pase. Durante ese largo SHUtRGRODXELFDFLyQHVWUXFWXUDGHPRJUiÀFD\RWURVDVSHFWRVFXOWXUDles sufrieron profundos cambios a través del nomadismo, la penetración 10. No confundir con el gentilicio “chama” aplicado antiguamente al shipibo del Ucayali (Amazonas peruano) que, al igual que “jíbaro” para el shuar, resulta, además de anticuaGRWDPELpQXQDH[SUHVLyQGHVFDOLÀFDQWH Etnografías y crónicas 157 de los misioneros evangélicos y demás circunstancias históricas como una guerra interna en los años 60. El especialista argentino determinó que en el xono de los esse’ejja intervienen tres espécimenes de plantas: la ayahuasca, el ziño y la zamaruquita o zamarquita. PosteriormenWH ODV GRV SULPHUDV IXHURQ FODVLÀFDGDV SRU (YDQV 6FKXOWHV FRPR Banisteriopsis caapi y la segunda como una Psichotria, posiblemente P. viridis. El estudio de la composición química (fracciones alcaloidicas), efectuado en el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, arrojó: hojas de ayahuasca 1,36%, tallos 1,74%, hojas de ziño 1,01%, tallos 1,26%, hojas de zamaruquita 0,67%, descubriéndose también que efectivamente tanto la ayahuasca como el ziño contenían harmina, harmalina y tetrahidroharmina, y que la zamarquita contenía NN-DMT. Para Pagés Larraya el uso de ayahuasca (xono) entre los ese’ejja respondió a través del tiempo a tres intencionalidades: sacralizante, anonadante y apocalíptica. Sacralizante porque los chamas buscaron mediante ese culto un cambio ontológico: la adquisición de la naturaleza de los seres sagrados. Al parecer recibieron como difusión cultural la bebida visionaria en forma tardía. En la década del 40, Alfred Métraux había observado que los pueblos del grupo takana carecían de brebajes “alucinógenos”, y a comienzos de los 50 la antropóloga Karin Hissink describió la gran difusión del culto de xono como ritual comunitario y como herramienta chamánica. En la primera forma, el culto era presidido por el jefe tribal durante la fase de luna creciente, desde el atardecer al anochecer, y participaba toda la comunidad sujeta a un FHUHPRQLDOPX\FRPSOHMRGRQGHKDVWDORVSHUURVHUDQLGHQWLÀFDGRVFRQ los hombres en diversas manifestaciones: [Se realizaba el] corte y la consagración de las lianas, la preparación e ingestión del xono, las manifestaciones del goce originado por su ingestión, la expresión de los dones otorgados por el “Señor de la Ayahuasca” (profetismo, adivinación, conjuro, etc.) y la “salida”, un momento ritual sumamente complejo, que permitía la transición de la comunidad transustanciada por el culto a su cotidianidad. (Pagés Larraya, 1979) (QORVULWRVFKDPiQLFRVSDUWLFLSDEDQVRODPHQWHJUXSRVHVSHFtÀFRV (cazadores, guerreros o enfermos) presididos por los chamanes, quienes efectuaban cantos propiciatorios al “Dueño o Señor de la Ayahuasca”, investido con los poderes del “Señor de los Animales” propio de su cultura cazadora, sea para la restitución del alma a los enfermos o la proporción de “defensas” en las incursiones de guerra o caza. 158 Ayahuasca, medicina del alma Del sustrato mitológico de esta etnia, Pagés Larraya pudo aislar los siguientes elementos. El poder de la ayahuasca es revelado por un peruano a dos héroes culturales chamas: Koisexa y Mesi. La revelación se realiza en el mítico lago Ba:xa:l, fuente de vida y de los ríos tutelares Madidi y Madre de Dios, entre otros. La revelación es un acto de expiación, dado que ese “poder” es un bien propio de los chamas; es más, la ayahuasca es una manifestación de la deidad máxima: Edoxkiama. Los héroes posteriormente se transforman en el Sol y la Luna, lo que tiene su correlato en la época de realización de los rituales y en la consideración de las grandes visiones brillantes como expresiones del Sol. El LQGtJHQDFKDPDTXHSDUWLFLSDGHODFHUHPRQLDPRGLÀFDVXQDWXUDOH]D\ se convierte en algo muy similar a un espíritu o un numen de su cultura (edoxkiama, xonocawa, sowonona) o un muerto-vivo (ekuikia) con los mismos poderes de estos seres míticos primordiales, siempre que cumpla con las rigurosas prescripciones ceremoniales, dado que lo contrario implica la posibilidad de enloquecer o morir. La segunda intención, la anonadante, remite a un fenómeno muy exWUDxRTXHRFXUULyDÀQHVGHORVDxRV\SULQFLSLRVGHORVTXHKDSRdido reconstruirse parcialmente según relato de algunos informantes: en el momento de mayor expansión del culto, se sucedieron enloquecidas luchas de pequeños grupos de ese’ejja sin un claro sentido. Aparentemente, la exaltación producida en los cultos comunitarios determinó un curioso retorno al ethos GH ORV FD]DGRUHV HWQRJUiÀFRV ²GH DFXHUGR FRQ OD LQWHUpretación de Pagés Larraya–, reapareciendo tradicionales competencias clánicas por los predios de caza, desvirtuados por la penetración criolla y europea en el área. A ello se sumaron vendettas tribales surgidas de las revelaciones de magia negra en el contexto chamánico. La guerra fue disgregando al grupo, y entre 1963 y 1967 existió un acelerado proceso de segmentación y alejamiento de la vida en la selva e incorporación a los obrajes como asalariados. Ello llevó a la desaparición del culto comunitario, que fue reemplazado por un uso solitario e individual del xono, el cual acentuó el aislamiento étnico y la multiplicación de un corpus de relatos míticos escatológicos donde la muerte aparece como la última y dolorosa soledad, y el mundo de los muertos, una constante junto al exilio. Finalmente, la intención apocalíptica tiene lugar en el período que el autor ubica hacia comienzos de la década del 70, cuando las ideas de los misioneros evangélicos penetraron profundamente en este grupo y se crearon comunidades cristianas. Junto al abandono de las antiguas costumbres tribales, la ayahuasca se convirtió en símbolo del mal, usado solamente por chamanes marginales que persistían en sus arcaicas prácticas, las que, de retornar, conllevarían un inmediato apocalipsis para la nueva conciencia religiosa ese’ejja. Etnografías y crónicas 159 La antropóloga Karin Hissink (1960) informó ciertos efectos psicológicos observados entre los chamas tras la ingesta de xono, entre los que destacó “clarividencia o conocimiento del futuro” y descubrimiento de los “espíritus de las enfermedades”, siendo las visiones más comunes durante el trance las referidas a jaguares o serpientes con tamaños sobrenaturales. Algunas anécdotas relacionadas con experiencias vividas entre estos indígenas se conocieron en nuestro país a través de artículos publicados SRUHOPD\RUEROLYLDQRÉOYDUR3LQHGRTXLHQHQVXFDOLGDGGHRÀFLDOGH la policía nacional, con los grados de subteniente y teniente, en la década del 50 fue destinado a las selvas y llanuras del oriente de su país, donde en sus largos recorridos como policía rural tomó contacto con varias naciones indígenas de la zona: Cuando me encontraba como jefe de Policía en la localidad de Rumenabaque tuve la oportunidad de intervenir en una contienda entre chamas (ese’ejja). Fui acompañado por el señor Julio Uzquiano, hombre muy interesante, gran conocedor de la lengua FKDPD \ GH PXFKD LQÁXHQFLD HQWUH HOORV \D TXH OR UHFRQRFtDQ como “gran cacique blanco”. El acontecimiento fue en el río MaGLGLDÁXHQWHGHO%HQLDGRQGHQRVWUDVODGDPRVHQXQODUJRYLDMH en canoa que duró algunos días. La intervención de don Julio en el problema dio margen a muchas deliberaciones y negociaciones, tras las cuales se estableció la paz entre caciques. Todo esto se realizó en una playa. A la llegada de la noche, que por supuesto resultó de plenilunio, se encendieron hogueras y se llevó a cabo un ritual en el que se selló el pacto de amistad con una comilona. Luego vino una tremenda borrachera con ayahuasca, controlada por los brujos [sic] y algunas viejas de las dos tribus. La bebida pronto sumió a los guerreros en un estado de euforia y frenesí tremendos. Según me explicó don Julio, ellos veían grandes animales a los que daban caza, y peces descomunales a los que arponeaban y sometían después de tremenda lucha. También intervenían en acciones de guerra (esto lo había averiguado preguntándoles, y en alguna oportunidad bebiendo el brebaje) lanzaban alaridos como si estuvieran peleando, se revolcaban y hacían movimientos como en actos sexuales o danzaban frenéticamente. Era algo impresionante ver a aquellos salvajes en desenfrenada orgía, mientras las mujeres sentadas en círculo alrededor de una gran fogata emitían una especie de canto monótono y acompasado. Cerca ya del amanecer se encontraban completamente extenuados, y los brujos en compañía de algunas mujeres se pusieron a hacerles beber en tutumas otro brebaje que llaman “la contra” para que pasen los efectos de la ayahuasca. Después de ello entraron en una etapa de tranquilidad y se sumieron en un profundo sueño 160 Ayahuasca, medicina del alma que duró hasta bien entrada la mañana. Aquella fue una de mis primeras experiencias en las que pude ver los efectos de aquella misteriosa bebida. Era el año 1954. (Citado por Pinedo, 1986) En la actualidad, los ese’ejja ya no ejecutan ninguna danza, no interpretan ningún canto propio ni organizan ceremonias de carácter religioso; tampoco mantienen muchos conocimientos de medicina herbolaria, y sólo cuentan con uno o dos curanderos (aunque en las pequeñas comunidades al otro lado de la frontera con Perú se considera que aún existen reputados grandes maestros de medicina tradicional). Tsimane (chimane) Autodenominados moentki (“la gente” o “la humanidad”), actualmente están asentados en el borde sudoccidental del territorio conocido como Llanos de Mojos, en el oriente boliviano. Sus principales núcleos de asentamiento son Tres Cruces y Horeb (San Borja). Junto con los mosetenes, con quienes habrían sido una unidad fracturada como resultado del contacto cultural y sus consecuencias, conforman una famiOLDOLQJtVWLFDDLVODGD/DVSULPHUDVUHIHUHQFLDVVREUHHOJUXSRFKLPDQH se dieron en el siglo XVII, cuando los jesuitas fundaron la misión de San Francisco de Borja (1693), que fue resistida (en 1862 los chimane mataron al padre Reynal y huyeron). El matrimonio es preponderantemente monogámico con fuerte tendencia a la poligamia. La primera residencia es la casa de la madre de la mujer, pero luego la pareja se independiza. Se organizan en familias extendidas, donde el jefe de cada una, generalmente el hombre más viejo, es también el jefe político. Como respuesta a los abusos de los comerciantes, los madereros y otros, los habitantes de esta etnia decidieron crear una organización que los representase ante las autoridades del Estado boliviano, y en 1989, con el apoyo de la misión Nuevas Tribus, se funda el Gran Consejo Tsimane. Son cazadores, pescadores y recolectores. Su principal producto de comerciaOL]DFLyQ²\GHFRQÁLFWR²VRQORVSDxRVGHMDWDWDFRQORVTXHFDVLWRGD la población del lugar techa sus viviendas. Durante el período en que FRPHUFLDOL]DURQ PDGHUD VXIULHURQ LPSRUWDQWHV FRQÁLFWRV WHUULWRULDOHV y económicos con los empresarios y colonos del rubro. Según Antonio Pauly, que los conoció en la década del 20, vestían largos camisones de algodón de color gris, “tejidos por ellos mismos en rústicos y primitivos telares”. A veces las camisas de los niños llevaban adornos de plumas “pero éstos más que adornos son amuletos para preservarlos contra los espíritus malos […] Sus chozas son parecidas a las de los lecos y mosetenes, pero no tienen paredes, son armazones cuadrados con techo de hojas de palma […] sus alimentos son pescados, mandioca, maíz, arroz, Etnografías y crónicas 161 papaya y animales de caza, tapir, pecarí, pavos de monte”. Pauly señala además que actualmente no son bautizados y creen en sus espíritus, TXHVRQPXFKRV/DIDOWDGHDUWHYLGDVRFLDO\ÀHVWDVUHOLJLRVDVïGHVWDFDGDSRUHVWHDXWRUïKDFHSHQVDUTXHORVFKLPDQHVSRUpOREVHUYDGRV eran mosetenes escapados de las misiones, que al haber adoptado y lueJRDEDQGRQDGRXQFULVWLDQLVPRVXSHUÀFLDOKDEtDQSHUGLGRPXFKDVEDses de su cultura (Ibarra Grasso, 1985). Benjamín Torrico Prado (1971), que escribió sobre ellos en los años 70, comenta una danza nocturna alrededor de la hoguera, denominada tiri-tiri, “de aire descortés, tosco y feo, con saltos y brincos, guiados por la música chinchorrera de las cañas huecas de la tacuara”. Su antigua mitología está relacionada con los señores de los cerros, los dueños o amos de los animales y los espíritus de sus antepasados. También poseen una leyenda de la creación: el mito de los hermanos Tsun, Dojity, Micha y Dovo’se (mujer), prácticamente los creadores de gran parte de los animales, árboles, etc. Dojity es el que crea a los chimane, a los blancos y a los negros (Teijeiro et al., 2002). Los propios misioneros se acostumbraron a llamar Dojity al dios FULVWLDQR\D-HVXFULVWR(QWUHVXVFUHHQFLDVÀJXUDTXHODVDOPDVGHORV muertos se convierten en animales que vagan alrededor de sus casas. La muerte es una cosa natural que no les causa espanto. Las almas de los muertos conversan con las de los vivos durante el sueño. Uso de ayahuasca.11 Otra anécdota narrada por Álvaro Pineda ilustra uno de los usos más frecuentes de los poderes chamánicos en todas las épocas y culturas: la búsqueda de objetos perdidos, en este caso, por supuesto, mediante la ingesta del brebaje panamazónico: En otro de mis recorridos llegué a una tribu de chimanes acampados a orillas del río Maniqui, a unas diez leguas de la población de San Borja, donde estaba desempeñando la jefatura de Policía. Era por el año 1961. En esa oportunidad pude presenciar un ritual efectuado por el hechicero [sic] para indagar por una escopeta perdida. El propietario del arma, un chimane llamado Quintín, fue puesto en trance con ayahuasca […] el médium en su inconciencia comenzó a relatar con detalles la suerte que había corrido la escopeta que había sido robada por otro indio, quien la cambió por una lata de alcohol a un comerciante blanco, este ~OWLPR VH OD OOHYy HQ HO ´SiMDURÀHUURµ DYLyQ D XQ SXHEOR PX\ grande, con chozas de piedra y muy altas, situado entre monta- 11. Pese a las muchas consultas realizadas, no logramos averiguar cómo se designa la ayahuasca en el propio idioma tsimane. 162 Ayahuasca, medicina del alma ñas cuyas cumbres se encontraban cubiertas de una tierra blanca y mojada (los indios selvícolas no conocen la nieve, sin duda el médium se refería a ella). Por estos detalles que daba Quintín me di cuenta de que hacía alusión a la ciudad de La Paz […] El comerciante […] resultó ser un señor de apellido Salas. Comerciaba con los indios y posteriormente fue asesinado por tres chimanes a ÁHFKD]RV\OXHJRGHYRUDGRVXFDGiYHU VHJ~QVHDYHULJXy SRUTXH los engañó en un cambalache de cueros silvestres. Este sujeto fue quien la vendió a otro de apellido Menacho, que la llevó a La Paz para hacerla arreglar, en uno de sus viajes. Logré recuperar el arma y devolvérsela a su legítimo dueño. En esta forma, ante mi gran asombro comprobé que el chimane en trance había efectuado un viaje al pasado bajo los efectos de la ayahuasca. (Pauly, 1928) Los tsimanes dicen que todo tiene sansi, el aliento vital. El árbol, el río, el jaguar, la montaña y hasta el más diminuto ser lo posee, de modo que todos somos hermanos o hermanas, padres o hijos de algún ser o cosa. Todo está plenamente vivo e interrelacionado porque compartimos el sansi. La montaña, la selva y los bosques son seres vivos y hermosos a los que hay que conocer y amar en su humedad y sus sombras, sus luces y su misterio. Muy posiblemente esta visión del mundo tenga estrecha relación con las vivencias y experiencias de “conciencia expandida o extática” obtenida con la ayahuasca. CAPÍTULO 3 Iglesias neoayahuasqueras en Brasil Lo que ha sucedido en Brasil […] es un caso único, y en cierto sentido un paradigma, porque Brasil tiene una legislación de drogas muy conservadora […] la reducción de daños no está totalmente desarrollada, pero tiene este uso autorizado de ayahuasca. ¿Cómo explicas eso? […] La gente lo explica por razones mágicas básicamente: “El poder del maestro Irineo”, o “El poder del maestro Gabriel” […] pero ha sido un proceVR VRFLDO H KLVWyULFR FRQ XQ ÀQ SRVLWLYR […] Un HVIXHU]R GRQGH PXFKRV IDFWRUHV LQÁX\HURQ […] uno de ellos fue el papel de los antropólogos, muy activos en el proceso de reglamentación, lo cual fue inusual, porque siempre se trató como una investigación biomédica. Beatriz Labate, antropóloga brasileña especializada en cultos y grupos ayahuasqueros contemporáneos /RVQXHYRVFXOWRVHQWHRJpQLFRV Revisando las etnografías de los pueblos amazónicos que descubrieron y usaron la ayahuasca por milenios, hemos visto cómo desde el siglo XVII se impuso a las costumbres tradicionales una extensa conversión al cristianismo por acción de colonos y misioneros blancos, y cómo pese a los propios sentidos que los indígenas atribuyeron a estas nuevas creencias se fortalecieron en casi toda la región. Así los elementos cristianos desplazaron en algunos casos a los tradicionales o se tomaron como sustitutos, mientras que subsistieron ciertas creencias sobrenaturales más directamente relacionadas con el medio ambiente selvático, sin equivalentes en el cristianismo. [ 163 ] 164 Ayahuasca, medicina del alma Hemos visto asimismo dramáticos procesos en los cuales las poblaciones indígenas fueron desarticuladas y reducidas, lo que trajo apareMDGRXQIXHUWHSURFHVRGHPHVWL]DMH\ÁXMRVPLJUDWRULRVLQWHUHLQWUDUUHJLRQDOHVTXHPRGLÀFDURQWRGRHOPDSDFXOWXUDO En Brasil (más precisamente en las zonas amazónicas fronterizas a Colombia y Perú) a principios del siglo XXVXUJLyXQJUDQÁXMRPLJUDWRrio de trabajadores adscriptos a los seringales, que se detuvo y disminuyó a partir de la depresión económica de 1920-1930, cuando perdió importancia la exportación de caucho proveniente del Amazonas. En la década del 40 se renovó la llegada masiva de poblaciones a partir de la nueva necesidad mundial de caucho provocada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Una masa rural de blancos, mestizos, negros y mulatos (muchos provenientes del nordeste brasileño) desarrolló poco a poco un proceso de urbanización acompañado por el anhelo de una vida PiV FRQIRUWDEOH TXH QR VH FXPSOLy ÀQDOPHQWH QL HQ SHTXHxDV QL HQ grandes ciudades de la región, mientras su crecimiento en condiciones de marginalidad no cesó. El régimen militar que llegó al poder en 1964 tomó como uno de sus objetivos prioritarios la integración del territorio nacional y la inserción plena de la Amazonia brasileña a la economía mundial. Los cambios en las relaciones socioeconómicas y socioculturales, derivados de aquel plan, suscitaron varios fenómenos interesantes, entre los que se destaca la aparición de neocultos sincréticos con la utilización de ayahuasca. En un contexto más amplio, la aparición de estas nuevas iglesias ayahuasqueras en Brasil, sumada a los procesos de sincretismo sociocultural y luchas judiciales que terminaron plasmando en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) las llamadas “iglesias del peyote” (por HMHPSOR OD 1DWLYH $PHULFDQ &KXUFK \ VXV GLYHUVDV UDPLÀFDFLRQHV constituye la más extraordinaria alquimia espiritual en las Américas, la que a partir del contacto entre el cristianismo y las raíces chamánicas autóctonas vino a reactualizar una orientación mistérica y la búsqueda de estados extáticos de carácter religioso por medio del consumo altamente ritualizado de enteógenos locales. Este fenómeno acaso no se daba desde la destrucción del templo de Eleusis en Grecia (y la presunta utilización sacerdotal del hongo psicoactivo cornezuelo del centeno) o desde la desaparición de las hipotéticas ceremonias extáticas y mistéricas que involucraban a miles de peregrinos en los templos de Chavín de Huántar (Perú) con el uso del cactus de San 3HGURTXHD~QUHÁHMDQVXVUXLQDVGH7HKRWLKXDFiQ 0p[LFR TXHOLWHUDOPHQWH VLJQLÀFD ´OD FLXGDG GRQGH ORV KRPEUHV VH FRQYLHUWHQ HQ dioses” (¿cómo si no a través de la experiencia enteogénica directa?); de Tiahuanaco (Bolivia) y las huellas del sitio La Rinconada (La Rioja, Iglesias neoayahuasqueras en Brasil 165 Argentina), que pudo ser el principal centro ceremonial con uso de las semillas de cebil en la cultura Aguada. Estas iglesias conformadas en el siglo XX, denominadas por algunos autores “neoenteogénicas”, tienen dos características esenciales según Fericgla (s/f): 1) Sus prácticas mistéricas están muy cercanas al cristianismo originario, en el que también se consumían embriagantes sagrados como medio para autoinducirse experiencias extáticas de búsqueda de lo numinoso […] El consumo de una bebida embriagante, el vino, como centro mistérico de la ceremonia central cristiana católica es una supervivencia de ello. 2) La poca o casi nula relación formal con los poderes políticos, a excepción de los trámites necesarios para legalizar la existencia institucional de tales iglesias. Esta relativa marginalidad les permite moverse de acuerdo con intereses que ellos entienden de carácter más espiritual que social. En este sentido, SXHGHDÀUPDUVHTXHQRVHWUDWDGHPRYLPLHQWRVGHUHVLVWHQFLDpWQLFDQLSROtWLFDDXQTXHVtFRQÀJXUDQIXHUWHVUHIHUHQWHV de identidad para los miembros que están en ellas. Por supuesto –además de un cristianismo primitivo– también reYLYHQ\UHVLJQLÀFDQGHDOJ~QPRGRODVYLHMDVWUDGLFLRQHVFKDPiQLFDV al consumir como sacramento vegetales psicoactivos de milenario uso cultural en cada uno de los subcontinentes (peyote en Norteamérica, ayahuasca en Sudamérica). Dosis de espiritismo y esoterismo europeo del siglo XIX se agregan a la mezcla de estos nuevos cultos. Las iglesias %ZLWLHQ*DEyQ\SDtVHVOLPtWURIHVGHOÉIULFDHFXDWRULDORFFLGHQWDOVRQ otro ejemplo: usan como sacramento la raíz pulverizada de un arbusto estimulante llamado iboga, que los pigmeos de la selva legaron a las HWQLDV DSLQGML PLWVRJKR \ IDQJ GH OHQJXD EDQW~ (O FXOWR %ZLWL VH GLYLGHHQPXFKDVVHFWDVFRQLQÁXHQFLDVGHO%LHUL DQWLJXRFXOWRDORV antepasados que usaba la planta alan) y el cristianismo llevado por colonizadores franceses. El símbolo ekar (tres círculos de metal que cuelgan de los templos) es una buena metáfora de este culto africano: representa la hostia, la iboga y el alan. Sus ceremonias son misas o ngozé, celebradas por tres noches de jueves a sábados, en las que se consumen bajas dosis de iboga y se efectúan danzas, cantos y curaciones. La iniciación al culto, en cambio, involucra centenares de dosis como las ingeridas en las misas, que provocan tres días y sus noches en un estado visionario cercano a un “coma” para quien observa desde afuera (Samorini, 2001). 166 Ayahuasca, medicina del alma Existen otros grupos religiosos actuales que consumen sustancias visionarias como fuente de revelaciones: los rastafaris jamaiquinos que consideran la Cannabis su planta sagrada, y la iglesia del Jurema, también creada en ese caldero multiétnico y sincrético-religioso que es Brasil. Actualmente sus practicantes son los cariri shokó de Alagoas, un grupo indio colonizado, y también numerosos caboclos (mestizos), que al tradicional uso de la bebida embriagante basada en las raíces del árbol jurema han agregado sincretismos afrobrasileños; pero estos últimos movimientos son muy minoritarios. Santo Daime Los seguidores del movimiento religioso Santo Daime consideran 1930 como fecha de fundación de su doctrina:1 tras un tiempo de pruebas e iniciaciones, después de varios años de contacto con el uso de la ayahuasca en la región fronteriza de Brasil con Perú y Bolivia, un cabo GHOD*XDUGLD7HUULWRULDOOODPDGR5DLPXQGR,ULQHX6HUUD ÀJXUD comenzó aquel año a desarrollar “trabajos espirituales” en Río Branco, capital del entonces territorio de Acre. Era negro, muy alto y fornido, nacido en 1892 en São Vicente de Ferré, en Maranhao. Hacia 1912 migró como tantos otros hacia la Amazonia occidental, atraído por el sueño de obtener una mejor vida y buenas ganancias con la extracción del látex. Primero se instaló en Xapuri, donde vivió por dos años, pasando luego otros tres años trabajando en los cauchutales (seringales) de Brasiléia y otros tantos en Sena Madureira. Fue además funcionario de la comisión de límites creada por el gobierno para delimitar la frontera de Acre con Bolivia y Perú. Allí conoció a fondo a la gente mestiza de la región y sus costumbres. Tuvo contactos también con grupos NDVKLQDZD EUDVLOHxRV \ SHUXDQRV TXH SRU DTXHOORV WLHPSRV VXIUtDQ un rápido proceso de asimilación en los valores hegemónicos nacionales. Junto a sus amigos y coterráneos Antonio y André Costa, también caucheros negros, descubrió el uso de la ayahuasca en la región de Cobija (Bolivia). Según se dice, cierto ayahuasquero peruano de nombre Crescencio Pizango ofreció primero a Antonio Costa y luego al propio Raimundo Irineu Serra el brebaje. A partir de allí se conoce poco de lo que fue sucediendo. Aparentemente Irineu habría seguido el proceso de iniciación chamánica más o menos tradicional que por legado de los NDVKLQDZD\RWUDVHWQLDVRULJLQDULDVKDEUtDQSDVDGRDGLYHUVRVPHVtizos convertidos en “vegetalistas” o “ayahuasqueros”. Se dice que sus 7RGRHVWHDSDUWDGRVHEDVDHQOD\DFOiVLFDREUDGH(GZDUG0DF5DH Iglesias neoayahuasqueras en Brasil 167 primeras experiencias incluyeron la visión de lugares distantes como su Marañón natal y las primeras visitas de una entidad femenina (llaPDGD&ODUD TXH,ULQHXLGHQWLÀFySRVWHULRUPHQWHFRQ1XHVWUD6HxRUD de la Concepción o “la Reina de la Selva”. A partir de 1930 inició los trabajos públicos con ayahuasca que denominó daime (literalmente: “dame”, ya que aprendió a efectuar pedidos e invocaciones al espíritu de la planta: “dame luz”, “dame fuerza”, “dame amor”, “dame sabiduría”). Al principio se hizo conocido en la pequeña comunidad negra del lugar, más tarde personas de todo tipo se acercaban, al punto que comenzó a llamar la atención de las autoridades. Para evitarse problePDV \ PDQWHQHU XQ DXUD GH UHVSHWDELOLGDG FRQ SHUVRQDV LQÁX\HQWHV de la policía y la política locales, habría comenzado a desarrollar una GRFWULQDHQODTXHDOPHQRVVXSHUÀFLDOPHQWHORVHOHPHQWRV´EODQFRVµ católicos o del espiritismo esotérico europeo tuviesen más relevancia que los elementos de “posesión” o moralmente ambiguos como ciertas SUiFWLFDVFKDPiQLFDVWUDGLFLRQDOHVLGHQWLÀFDGDVFRQ´PDJLDµ\´KHFKLcería”. Así –y gracias a su amistad con el gobernador Guiomard dos Santos– obtuvo la donación de unas tierras en la zona rural de Río Branco para él y cuarenta familias de seguidores del culto: la colonia Alto Santo, donde se construyó la iglesia sede del Centro de Iluminación Cristiana Luz Universal (CICLU). Su temperamento alegre, su paternalismo, el liderazgo que imprimió a la colonia y su fama como curador atrajeron visitantes de todas partes. La Reina de la Selva le habría dado en una de sus visiones el extraño título de “Jefe Imperio Juramidam”, relacionándolo con el rey Huáscar, otros espíritus incaicos y entidades cristianas y africanas. Le habría dictado asimismo los primeros “himnos” (versos musicalizados simples), aunque al principio, conforme a las iniciaciones chamánicas tradicionales, recibía más melodías sin letra, que ejecutaba silbando). De a poco su “Himnario del Cruzeiro” conformó la doctrina del Santo Daime. 2WUD LQÁXHQFLD LPSRUWDQWH GH ,ULQHX IXH VX DÀOLDFLyQ D OD 2UGHQ Rosacruz y al Círculo Esotérico de Comunión del Pensamiento, de San Pablo. Entre 1935 y 1940 algunos de sus seguidores también comenzaron a “recibir” himnos de curación, alabanza y disciplina, que enfatizaban valores como la armonía, el amor, la justicia y la verdad. La cofradía sentía una fraternidad simbólica que extendía a todos los seres de la naturaleza, el Sol, la Luna y los entes espirituales, en un mundo básicamente dual e interdependiente: hombre/mujer (en sus roles de género tradicionales), padre/madre, Sol/Luna, Dios/Nuestra Señora, Liana/Chacruna (los dos componentes del brebaje ayahuasca), mundo físico/mundo espiritual, siendo los adscriptos soldados (midam) de Dios (Jura) en este mítico imperio astral de Juramidam. 168 Ayahuasca, medicina del alma Tras el fallecimiento de un líder tan carismático es natural que haya sobrevenido una época de inestabilidad, disputas y confusión por la sucesión de la cofradía. Leoncio Gomes, un antiguo colaborador de Irineu, fue el primero en continuar los trabajos, pero no logró mantener la unión del grupo y evitar varias deserciones. En 1974 Sebastián Mota de Melo efectuó su propia ruptura, acompañado de más de cien seguidores que migraron a la localidad de Colonia 5000 (Río Branco). Gomes murió y fue reemplazado por “Teteu” Fernandes Filho, quien tuvo disputas con la viuda de Irineu, doña Peregrina Gomes Serra, y fundó otro centro a menos de un kilómetro de la sede original, reivindicando para sí el registro de CICLU. Tras la muerte de Fernandes Filho, le sucedió Luis Mendes. Otra iglesia autónoma, pero con relaciones de hermandad con el CICLU, se abrió en Porto Velho (Rondônia) en 1964, siguiendo líneas básicas de la doctrina de Irineu bajo el nombre Centro Ecléctico de Corrientes de la Luz Universal (CECLU), dirigida por Virgilio Nogueira do Amaral. &RQ WRGR OD YHUWLHQWH PiV LQÁX\HQWH \ TXH PiV KD FUHFLGR GHVGH la muerte del fundador del Santo Daime ha sido el Centro Eclético de Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra (CEFLURIS) comandada por el mencionado Mota de Melo, conocido como el padrino Sebastião ÀJXUD (VWH SHUVRQDMH ´PHVWL]R DQDOIDEHWR DUWHVDQR GH FDQRDV místico, sanador y profeta de la Nueva Era”,2 nació en 1920 en un cauchutal (seringal) cercano al río Juruá. Fue practicante del espiritismo kardecista en San Pablo y decía que de niño oía voces y tenía visiones en “viajes astrales”. Entre 1959 y 1965 continuó sus trabajos en la mesa espiritista en Colonia 5000 cuando fue a curarse de una enfermedad del hígado por Irineu. Una vez sano, comenzó a tomar ayahuasca y a frecuentar Alto Santo, donde llegó a ser un destacado miembro de la comunidad. Tiempo atrás, Mota de Melo había sido autorizado por Irineu para producir ayahuasca (daime) en la localidad de Colonia 5000, donde residía, con la condición de entregar la mitad del brebaje a la comunidad de Alto Santo. Este acuerdo se interrumpió a la muerte del fundador y, como se ha dicho, tras disputas con Gomes, comenzó su trabajo independiente. En Colonia 5000 se realizaba un cultivo comunitario y se permitió la incorporación de otros vegetales psicoactivos con un uso HVSHFtÀFR\UHOLJLRVRFRPRHOCannabis, cuyo nombre ritual pasó a ser “Santa María”: energía femenina que complementa a la energía masculina del daime. Este uso añadido inauguró mayores problemas con la policía federal, que a principios de los 80 destruyó las plantaciones 2. Según la referencia de su discípulo Alex Polari de Alverga (1994). Iglesias neoayahuasqueras en Brasil 169 de marihuana y comenzó a perseguir a todos los cultos ayahuasqueros. Las medidas llegaron a la prohibición explícita de la ayahuasca. Paralelamente, el desbroce de la selva en aquella área, la cantidad de adherentes al culto (más de cuatrocientos), las plagas agrícolas y la baja de productividad llevaron al líder, en 1983, a la aventura de colonizar otro territorio, mucho más adentro de la selva, en las márgenes GHOUtR,JDUDSpVGR0DSLiDÁXHQWHGHO3XU~V&RQODVRODIXHU]DGHVX trabajo y sus creencias, surgió allí lo que hoy se considera una especie de Meca de los daimistas: Céu do Mapiá (Cielo del Mapiá). A mediados de los 70, a la población de adeptos que ya funcionaba totalmente comunitaria, comienzan a sumarse jóvenes hippies y mochileros de clase media provenientes del próspero sudeste de Brasil, que imbuidos de una ideología romántica, soñadora y contestataria, muchas veces partiendo hacia las ruinas incas de Machu Picchu y otros destinos similares, terminaban descubriendo el estado de Acre y la comunidad de Mapiá, cuyos valores alternativos al materialismo y racionalismo excesivos los atraparon de inmediato. Así, el Padrino Sebastião fue incorporando nuevos devotos de otras partes de Brasil, y comenzaron a abrirse nuevos centros en las grandes ciudades como Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Minas Gerais, Florianópolis, San Pablo, Santa Catarina, etc. También se abrieron sedes en el exterior: España, Holanda, Japón, Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. El Padrino Sebastião falleció en 1990. Actualmente, uno de los once hijos que tuvo con su mujer (la madrinha Rita), Alfredo Gregório de Melo, nacido en 1950 en un seringal cercano al río Juruá, encabeza la línea CEFLURIS en Mapiá. 'HDFXHUGRFRQ)HULFJOD VI VHSXHGHDÀUPDUTXHDODPXHUWHGHO FUHDGRUGHO6DQWR'DLPHDFDHFLGDHQ\DHVWDEDQÀMDGDVODVGLrectrices básicas de las distintas vertientes daimistas, que pueden resumirse en las siguientes: /DE~VTXHGDGHO,PSHULR-XUDPLGDPLPSHULRPtWLFRGHODHVSLritualidad inca que sólo aparece en el panteón daimista y cuya existencia, se dice, fue transmitida a Irineu Serra por su mentor, el ayahuasquero peruano Creszéncio Pisango. /DLQFRUSRUDFLyQGHHVStULWXVGHODVHOYDDPD]yQLFDMXQWRDOVDQtoral católico: la Reina de la Floresta o el Dueño de la Caza, por HMHPSORTXHDXQTXHVRQLGHQWLÀFDGRVFRQGHLGDGHVFULVWLDQDVQR dejan de tener una clara entidad animista. (OOHJDGRGHXQKLPQDULRLQVSLUDGR²UHFLELGR²TXHFRQVWLWX\HOD base doctrinaria del daimismo y a la vez son los textos que se cantan y bailan durante las ceremonias. Con posterioridad se han 170 Ayahuasca, medicina del alma ido añadiendo otros muchos himnos compuestos por discípulos en estado de catarsis enteógena. ,QVWLWXLUODWHUPLQRORJtDGHSDUHQWHVFRFRQVDQJXtQHRSDUDXVRLQterno de las comunidades daimistas: hermanos, padres, madres. (QIDWL]DUHOSULQFLSLRGXDOFRPRHVWUXFWXUDEiVLFDGHODGRFWULQD Sol-Luna, padre-madre, hombre-mujer, cipó, jagube o mariri (Banisteriopsis caapi)-rainha o chacruna (Psichotria viridis): los dos especímenes vegetales precisos para preparar la mixtura enteógena, etc. A pesar de ello, Irineu Serra trató de incluir la tríada cristiana en el mundo simbólico daimista, aunque con poco éxito. (OFDPELRHQODWHUPLQRORJtDSDUDUHIHULUVHDORVHQWHyJHQRVOD ayahuasca fue denominada Santo Daime; la CannabisïSRSXODUmente macoñaHQ%UDVLOïIXHUHEDXWL]DGDFRPR6DQWD0DUtDSRU parte de su sucesor, Mota de Melo. *UDQ LPSRUWDQFLD GDGD D OD H[LVWHQFLD GH VHUHV HQHUJpWLFRV GH carácter claramente animista, a los que el creador del Santo Daime denominó “energías del astral”. ,QVWDXUDFLyQGHOFDOHQGDULROLW~UJLFRGDLPLVWDFRQFHOHEUDFLRQHV rituales los días 15 y 30 de cada mes, al que añadió ceremonias en los mismos días que los cristianos celebran onomásticas especiales: por San Juan, Navidad, Viernes Santo, la Noche de todos los Santos, Año Nuevo, etcétera. ,QFRUSRUDFLyQ D ORV ULWXDOHV UHOLJLRVRV SURSLRV GH ODV SUiFWLFDV chamánicas de curación y relación de ayuda. Por ejemplo, Mota GH0HORWHQtDIDPDGHVHUXQHÀFD]UH]DGRU²FXUDUFRQVXVRUDciones– para combatir las picaduras de serpiente, los partos difíciles y el mal ojo. En la mayoría de ocasiones, la ayahuasca se usa como medio para contactar con las entidades energéticas que realizan la curación solicitada. Ritos, iconografía y utilización de los espacios. Tomando las categorías del antropólogo inglés Victor Turner acerca de la tensión social entre “orden y estructura” y “antiestructura o comunitasµWDQWR(GZDUG0DF Rae y Fernando Couto como los integrantes de la comisión del Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN), designados por el gobierno brasileño para investigar los nuevos cultos ayahuasqueros, coinciden en que los rituales daimistas descansan en un sistema o lógica de “estructuración” \GHUHIXHU]RGHO´RUGHQµLQWHUQRUHDÀUPDGRFRQVWDQWHPHQWHHQFDGDperformance. Los devotos son más respetuosos del orden que el resto de la población –concluye el CONFEN– y al compartir una cierta “subcultura”, a partir de un repertorio o discurso común, interpretan y perciben los efectos del enteógeno de un modo similar, reforzando para sí mismos un Iglesias neoayahuasqueras en Brasil 171 orden simbólico. Los ritos en el Santo Daime se denominan “trabajos”, y los principales son himnarios, concentraciones, misas, trabajos de curación y actos (Mac Rae, 1998). Los himnarios son festejos conmemorativos de días santos, aniversarios de padrinos o simples reuniones fraternales. (QORVKLPQDULRVRÀFLDOHVORVFRQFXUUHQWHVYLVWHQXQfarda branca (uniforme blanco) y las mujeres se agregan una corona brillante. En otras ocasiones se usa simplemente farda azul (pantalones de ese color). Según la ocasión se cantan los himnos “recibidos” por el maestro Irineu, los paGULQRV6HEDVWLmRR$OIUHGRXRWURV/RVÀHOHVGHSLHVHDJUXSDQHQÀOD por orden de altura en torno a una mesa en la que reposa una cruz de Caravaca, símbolo de la doctrina, y se distribuyen en cuatro o seis grupos diferentes: hombres, mujeres, jóvenes, mozas, niños y niñas. A veces acompañándose de sonajeros e incluso de músicos, los participantes efectúan un “baile” o coreografía simple, recitan una oración católica y/o daimista y reciben el “despacho”, es decir un vaso con una pequeña medida de daime, lo que se repetirá varias veces durante el trabajo, a intervalos de unas dos horas. Todo el himnario puede desarrollarse en un lapso de seis DGRFHKRUDVWLHPSRHQHOFXDOORVÀHOHVGHEHQPDQWHQHUVXOXJDUHQOD ÀODQRFRQYHUVDUQLLQWHUIHULUOD´FRQFHQWUDFLyQµ3XHGHLQWHUUXPSLUVHHO VLOHQFLR\ODSRVLFLyQÀMDSDVDGDXQDKRUDGHOULWXDO\SRUEUHYHLQWHUYDOR Concluida la sesión, el “comandante de los trabajos” invoca a Dios Padre, a la Virgen, a Jesucristo, al patriarca San José y otros seres divinos, y todos hacen la señal de la cruz. Como es sabido, la ayahuasca puede provocar vómitos, diarreas o cierta agitación por los procesos emocionales despertados. Por ello H[LVWHQXQRV´ÀVFDOHVµTXHVHHQFDUJDQGHPDQWHQHUHORUGHQGHOVDOyQ \GHODVÀODVDQWHHVWRVFDVRVDWHQGLHQGRDTXLHQHVPDQLÀHVWDQDOJXQDGLÀFXOWDGItVLFD(VWRVWUDEDMRVHVWiQDELHUWRVDFXDOTXLHUSHUVRQD –no fardados– siempre que se cumpla con la norma de respetar tres días antes y después del ritual una total abstención sexual y alcohóliFD/RVWUDEDMRVGH´FRQFHQWUDFLyQµVHUHVHUYDQVyORDORVÀHOHVfardados en los días 15 y 30 de cada mes: los participantes beben daime y permanecen sentados con la espalda erguida, en silencio, meditando y EXVFDQGRLGHQWLÀFDUVHFRQHO´\RLQWHUQR\VXSHULRUµ\HO´SRGHUGLYLQRµ que todo lo trasciende. Concluido esto, tras dos o cuatro horas se cantan invariablemente de pie los últimos doce himnos de maestro Irineu, considerados la síntesis de la doctrina. La misa para los muertos es un rito grave y solemne, sin instrumenWRVQLEDLOHVHQODTXHVHFDQWDQGLH]KLPQRVHVSHFtÀFRVGH,ULQHXLQsertando tres Padrenuestros y tres Avemarías. Existen algunos trabaMRV´GHFXUDFLyQµHVSHFtÀFRVSDUDFLHUWRV´GLVWXUELRVµR´GHVREVHVLyQµ en presencia o en la ausencia del paciente, donde se usan doce cruces 172 Ayahuasca, medicina del alma VRVWHQLGDVSRUXQQ~PHURLPSDUGHÀHOHVTXHUHFLWDQDOJXQDRUDFLyQ FRQWUDSHOLJURV\PDOHÀFLRV7DPELpQKD\WUDEDMRVGHFRQFHQWUDFLyQFRQ himnos de curación en los que se bebe una cantidad más importante de daime en un recinto hexagonal (o “casa de la estrella”) especialmenWHGLVHxDGRDWDOÀQ/RVFRQVLGHUDGRV´FXUDQGHURVGDLPLVWDVµSXHGHQ usar diversas técnicas de acuerdo con su modo personal. Por último, el “acto” es el duro y solemne trabajo de producción de la bebida, sumamente ritualizado hasta el menor detalle, que implica machacar la liana (cipó), la mezcla con las hojas de Psychrotia viridis y su cocción en grandes vasijas y hornallas. Se podría decir que hoy existen unos ocho mil miembros de las diversas vertientes daimistas. El Santo Daime se concentra mucho más en el ámbito rural que la Unión del Vegetal, de carácter más urbano. En ORV~OWLPRVWLHPSRVKDQDSDUHFLGRDOJXQRVFRQÁLFWRVLQWHUQRVHQWUHORV consumidores citadinos de daime y los productores campesinos y selváticos del enteógeno. Se reeditan aquí las tradicionales antinomias entre campo y ciudad, ya que unos deben dedicar sus vidas, materialmente pobres, a preparar la bebida sagrada, mientras los otros la consumen al mismo tiempo que pueden dedicarse a otras actividades que ofrece la vida más “cómoda” de la urbe (Fericgla, s/f). Como parte de la expansión en otros países del Cono Sur de la iglesia del Santo Daime, el Culto Ecléctico de Fuente de Luz Universal de Argentina (la corriente que dirige a nivel mundial el mestre Imperador Alfredo Gregório de Melo) ha designado al argentino Eduardo Jorge Pesquero como autoridad religiosa para su inscripción en el Registro Nacional de Cultos. El 29 de septiembre de 2005 comenzaron los trámites legales para su inscripción formal en la provincia de Misiones, y representaciones en Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Córdoba. Como era de esperarse, la Dirección General del Registro Nacional de Culto de Argentina respondió que “habida cuenta que el principal rito de la entidad constituye la consumición sacramental de una bebida denominada «ayahuasca», en atención a lo previsto en el artículo 4º del decreto 2.037/1979, esta Dirección General estima necesario remitir las presentes actuaciones al Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, a los efectos de determinar VLGLFKDSUiFWLFDQRVLJQLÀFDSHOLJURDOJXQRSDUDODVDOXGS~EOLFDµ3 6LQUHDOL]DUHVWXGLRFLHQWtÀFRDOJXQRQLGHWHUPLQDUXQDFRPLVLyQHVpecial como se hizo en Brasil, el secretario de Culto resolvió en 2006 no 3. “Solicitud de Inscripción de la Iglesia del Santo Daime”, Registro Nacional de Cultos. Letra DICUN, Ref. EXPMRECC 1 I \ VV FRQ UHVROXFLRQHV ÀUPDGDV SRU Guillermo Olivieri (secretario de Culto) y José Cardoso (director general). Iglesias neoayahuasqueras en Brasil 173 hacer lugar a la inscripción porque el Instituto Nacional de Alimentos dictaminó que la ayahuasca “constituye un peligro para la salud”, pues “produce brotes psicóticos, sudoración, palidez de piel y mucosas, «alucinaciones» [sic]; euforia; alteraciones del apetito, temblor”, etc.4 No es necesario que nos explayemos aquí en lo infundado y absurdo de estos DUJXPHQWRVQLHQODLPSUHFLVLyQWHyULFDRIDOVHGDGGHODVFDOLÀFDFLRQHV usadas en este documento (ello será tratado en el capítulo siguiente), pero llama la atención la celeridad con la cual se despachó el asunto sin FLWDUXQVRORDYDOELEOLRJUiÀFRHVWXGLR PpGLFR R SVLFROyJLFR 3HVTXHUR como representante de la sección argentina del culto brasileño, interpuso un recurso de revisión, el cual fue nuevamente rechazado por cuestiones procedimentales el 26 de marzo de 2007. Cerrada la instancia administrativa, se seguiría una causa judicial de cuya resolución estarán pendientes los pequeños grupos daimistas de Chile, Paraguay y Uruguay. Mientras tanto, ciertos rituales daimistas se han venido realizando en localidades cercanas a Rosario y Buenos Aires por algunos pocos argentinos que conocieron en sus viajes la congregación de los padrinos Sebastián y Alfredo. Unión del Vegetal )XQGDGD FRPR &HQWUR (VStULWD %HQHÀFHQWH 8QLmR GR 9HJHWDO HQ 3RUWR 9HOKR SRU -RVp *DEULHO GD &RVWD HQ ÀJXUDV \ DFtualmente la UDV es la congregación neoayahuasquera con más devotos y más difundida en Brasil: está presente en más de cincuenta ciudades de casi todos los estados brasileños, con aproximadamente diez mil DÀOLDGRV \ VHGHV HQ (VWDGRV 8QLGRV *UDQ %UHWDxD +RODQGD 3RUWXgal, España, Japón, etc. Da Costa nació en 1922, y muy joven se alistó como “soldado del caucho” para recoger látex en la selva amazónica. Llegó en barco a Manaos y partió a Porto Velho, en el antiguo Territorio Federal de Guaporé (Rondônia), donde trabajó como enfermero en un hospital público y conoció a Raimunda Ferreira, “doña Pequenina”, su esposa. Más tarde se empleó en los cauchutales de Plácido de Castro, en Acre, próximos a la frontera con Bolivia, donde –en forma similar a lo acontecido treinta años antes con Irineu Serra– entró en contacto con indígenas y mestizos bolivianos y con la ayahuasca, a la que pasó a denominar hoasca. Al parecer la descubrió a través de una persona conocida como Chico Lourenço, según la terminología actual del grupo, un mestre de curiosidade, es decir un curioso que distribuía el cha o té sin 4. Ibídem. 174 Ayahuasca, medicina del alma verdadero “conocimiento”. Las visiones y las revelaciones recibidas por José Gabriel lo convencieron de embarcarse en una misión religiosa. $ÀQHVGHUHWRUQyD3RUWR9HOKRHQEXVFDGHPHMRUHVFRQGLFLRQHV para el desarrollo de sus actividades religiosas en el culto creado por él, distribuyendo la bebida sagrada inicialmente desde una pequeña cabaña de su propiedad. Por aquella época ya se hacía acompañar en sus sesiones por algunos discípulos, quienes se convirtieron en los “maestros” responsables de la expansión de la doctrina por todo el Brasil. (QVXVFRPLHQ]RVOD8QLyQGHO9HJHWDOQRWHQtDUHJLVWURRÀFLDO/D policía llegó a encarcelar al maestro Gabriel en la época del régimen militar brasileño, lo que generó la publicación en el diario Alto Madeira de un artículo titulado “Convicción del maestro”: una defensa pública de los principios y objetivos de UDV, que pronto se acompañó con un regisWURGHÀQLWLYRGHODLJOHVLD&RQVXDQRWDFLyQOHJDOFRPHQ]yHOPDHVWUR Gabriel la construcción en Porto Velho del primer templo, hoy sede histórica y núcleo principal de UDV ÀJXUD 7DPELpQVHRÀFLDOL]yODSULmera distribución de hoasca fuera de esa región, en Manaos, donde con el tiempo surgió el Núcleo Caupuri. Cuando el maestro Gabriel “desencarnó” –como dicen sus adeptos– el 24 de septiembre de 1971 en Brasilia, la UDV ya contaba con un cuadro de mestres y un cuerpo de consejo preparado para transmitir la doctrina. A comienzos de los 80, la sede principal fue llevada a Brasilia bajo la dirección del maestro Braga. Inicialmente la UDV se componía sobre todo de caucheros y empleados federales que regresaban de haber prestado su servicio en la Amazonia, \WDPELpQGHDOJXQRVMyYHQHVRÀFLDOHVGHOD)XHU]D$pUHDTXHSURWHgieron la organización del hostigamiento de la policía federal, la inteligencia militar y del Servicio Nacional de Inteligencia brasileño (SNI). Sin embargo, en una segunda fase, muchos de los nuevos adherentes pasaron a ser jóvenes profesionales de clase media que bien pudieron haber tenido experiencias previas con otros enteógenos (marihuana, LSD, mescalina y psilocibina). Así pues, un movimiento rural y de origen humilde fue asimilando muy pronto una membresía urbana y de clase PHGLDGRQGHORVRÀFLDOHVGHOHMpUFLWRORVSURIHVLRQDOHV\ORVEXUyFUDWDV jugaron un importante papel al presentar el culto con una importante imagen empresarial, alejándose de las tradiciones milenaristas rurales o las corrientes más modernas de radicalismo ecológico y religiosidad “alternativa”. Al mismo tiempo, en el interior del grupo se ha desarrollado una compleja jerarquía con el objeto de mantener el liderazgo del grupo original de seguidores del mestre Gabriel. Su sucesor, el mestre Raimundo Cameiro Braga, tiene el título de representante geral\RÀFLD en Porto Velho. Cada rama local tiene a su vez un mestre representante. /DPLVLyQGHHVWDVÀJXUDVHVRÀFLDUHQODVVHVLRQHVUHJXODUHVPDQWH- Iglesias neoayahuasqueras en Brasil 175 niendo la pureza y la integridad del culto, previniendo que los secretos de la preparación de la hoasca caigan en manos de individuos incapaces de utilizarla correctamente (Henman, 1986). La UDV fundamenta sus enseñanzas en el principio “evolucionista” de la reencarnación. A través de sucesivas encarnaciones, el espíritu debe UHVSHWDUJUDGXDOPHQWHODSUiFWLFDGHO%LHQKDVWDOOHJDUDXQDSXULÀFDción total o santidad. Posee una base cristiana y espiritista (que evita los episodios de posesión) a pesar de la relación original y ocasional del mestre*DEULHOFRQHOFXOWRXPEDQGD/RVÀHOHVFUHHQTXH-HVXFULVWRHO hijo de Dios, es parte de la totalidad divina y su palabra revela el camino verdadero para salvar a la humanidad. La UDV, aunque no desconoce las propiedades terapéuticas de las visiones, se postula como “orientadora moral en esa evolución espiritual”, respetando la “sublime” misión de formar una familia, el rechazo de cualquier vicio que desequilibre la conducta personal (alcohol, drogas) y usando la hoasca con el único objetivo de proporcionar un “estado de concentración mental” exclusivamente en el marco de su ritual religioso y para dicha evolución. Ritos, iconografía y utilización de los espacios. Durante las sesiones de consumo de ayahuasca, por lo menos dos veces al mes, se realizan chamadas (mantras o cánticos simples que transmiten enseñanzas, equilibrio y armonía), tras las cuales los mestres y conselheiros ofrecen orientaciones útiles a la transformación individual de los miembros. Se dice que tales sesiones son menos “activas” que las del Daime, con largos períodos de silencio y casi sin imágenes de culto, lo que las hace más semejantes a una reunión de cuáqueros o luteranos. Hay espacio para que la gente comparta las impresiones que recibió del Vegetal o para hacer preguntas al guía que conduce la sesión. Toda esta simplicidad ²GLFHQ VXV PLHPEURV² UHÁHMDUtD OD YLGD GHO IXQGDGRU XQ FDPSHVLQR cuyo recuerdo mantiene presente el hecho de que “el grado de evolución espiritual no depende de la erudición ni de los títulos académicos”. La principal diferencia ceremonial entre el Santo Daime y la UDV reside en que los daimistas, de carácter más rural y festivo, buscan la iluminación por medio de las visiones extáticas (miraçoes) inducidas por la ayahuasca, cuyo efecto suelen disfrutar en medio de cantos y bailes sencillos que sirven para mantener una cierta dinámica y movimiento en la colectividad; en tanto que los seguidores de la UDV aprovechan los efectos del enteógeno para hablar y profundizar en conceptos espirituales tales como justicia, verdad, eternidad, el bien, el mal o el amor (Fericgla, s/f). Los seguidores de la UDV se ven a sí mismos como una religión basada en los valores cristianos del amor, la comunión y la fraternidad, a los que se suma el papel de la naturaleza y la ecología 176 Ayahuasca, medicina del alma mediante el vínculo espiritual que permite el vegetal o té de hoasca. Mientras los ritos de los daimistas se celebran en medio de cantos y bailes, los de la UDV suelen transcurrir con los participantes sentados alrededor de un mestre que con su discurso y sus respuestas a las preguntas de los asistentes se acercaría más al papel de un psicoterapeuta, aunque dentro de un marco “espiritualista” con uso de camisas y uniformes rituales especiales. La Unión del Vegetal pretende haber rescatado la pureza original e integridad del cristianismo primitivo de sus primeros tres siglos, cuyos posteriores desvíos doctrinarios, en sucesivos concilios, fueron distorsionando la tradición originaria. En el año 543, una autoridad eclesiástica –el patriarca Menas, de Constantinopla– redactó y promulgó un documento negando categóricamente la reencarnación, lo que se ajusWDEDPHMRUDOXVRGHORVFRQFHSWRVGH´LQÀHUQRµ´SXUJDWRULRµ\´FDVWLJR post mórtem”, como medios de ampliar el poder temporal del clero sobre la sociedad a través del temor. En este sentido, la UDV –igual que las demás iglesias neoenteogéQLFDVFRQVXVUHVSHFWLYDVVXVWDQFLDVDPSOLÀFDGRUDVGHODFRQFLHQFLD² considera la ayahuasca como una dádiva de Dios, un instrumento para acelerar la evolución espiritual del ser humano que ha existido desde los inicios míticos de los tiempos y que se redescubre periódicamente para el bien de la humanidad. En sus ceremonias sólo los dirigentes entonan las “llamadas” (cánticos que “llaman a las fuerzas de la naturaleza”) dejadas por el maestro Gabriel. La cosmología del grupo está compuesta además por una serie de historias legendarias (especie de parábolas) y personajes de gestación incierta que claramente no están originados en fuentes indígenas, sino en una mezcla de sistemas de creencias de los mestizos bolivianos, peruanos y brasileños de las zonas IURQWHUL]DV6HLQFOX\HQÀJXUDVGHXQLYHUVRVUHOLJLRVRVGLVWLQWRVFRPR la Princesa Samaúma, la Reina de la Floresta, Iemanjá, Salomón (el Rey, “autor de toda la ciencia”), Tío Huaco (“El Mariscal”, “la Fuerza”, “la Banisteriopsis”) y Caiano (o In-Caiano, la reencarnación del Inca, “el primer huasquero”), entre otros (Labate, 2001). Anthony Henman, investigador de la Universidad de Londres que estudió a este grupo en 1978 y nuevamente en la década del 80, explica mejor esta cosmología: Salomón remite al Antiguo Testamento y al elemento cristiano del folclore mestizo, mientras que Tío Huaco y la alusión al Inca sugieren la inclusión de elementos de la serranía quechua ausentes en Brasil, pero distribuidos ampliamente a través de la frontera. Iglesias neoayahuasqueras en Brasil 177 /DUHODFLyQHQWUHHVWDVWUHVÀJXUDVHVFRPSOHMD\SUREOHPiWLca. Al rey Salomón se le atribuye el haber proporcionado la “llave” mística para el uso del brebaje alucinógeno. Lo hizo cuando menos en dos ocasiones: al héroe mítico, el mestre Caiano, el Inca UHHQFDUQDGR\DODÀJXUDKLVWyULFDGHmestre Gabriel, al que no se considera el creador sino el re-creador de la UDV (grupo esotérico que ya había existido en los tiempos míticos, conducido por el mestre Caiano). Al comienzo de una sesión en la que se beberá hoasca, se llama al espíritu del mestre Caiano para que guíe los estados de conciencia producidos por la droga. Por otro lado, al Tío Huaco no se lo asocia con los mitos que describen el uso correcto del brebaje, sino con el origen mismo de la enredadera Banisteriopsis. Originalmente, el Tío Huaco era consejero del Rey Salomón y mariscal de sus ejércitos. Al morir –suceso que involucró elementos de la Caída y que provocó la necesidad de la hoascaFRPRLQÁXHQFLDFRUUHFWLYD²HOFXHUSRGHO7tR+XDFR dio origen a la primera enredadera Banisteriopsis, conocida como marilí entre los adeptos de la UDV, donde se considera que reside la “fuerza” (força) que él emanaba como mariscal. Algunas versiones del mismo mito aluden al cuerpo de otro consejero del rey Salomón (Huáscar, que ocasionalmente se pronuncia hoasca) como el origen del segundo ingrediente del brebaje, una planta que semeja un arbusto, la Psychotria viridis. Ésta es una enorme fuente de confusión para los nuevos miembros de la UDV ya que, en la refeUHQFLDPiVGHÀQLGDhuasca (como opuesto de la hoasca, la bebida preparada) es el nombre indígena de la enredadera Banisteriopsis cuando estaba cruda y en su estado original e irreconocible, antes de que su uso fuera comprendido y viniera a ser llamada marilí. (Henman, 1986) Toda la transmisión del conocimiento se lleva a cabo por vía oral. Los rituales son realizados dos veces por mes, a excepción de algunas fechas anuales especiales y de las sesiones instructivas, restringidas a los niveles jerárquicos superiores, y duran cuatro horas. Durante las sesiones, además de las llamadas entonadas y de las historias, según la ocasión, se hacen silencios, se oyen músicas como forró (música popular del norte y nordeste del Brasil), andina o new age\ORVÀHOHVIRUPXODQ preguntas que los maestros responden. En este contexto, según la acepFLyQTXHOHRWRUJDHOJUXSRODSDODEUDSRVHHXQVLJQLÀFDGRHVSHFLDOXQD fuerza propia, una “sustancia” que le es inherente y que tiene un efecto sobre la realidad (Labate, 2001). Una sesión típica comienza al anochecer o durante las últimas horas de la tarde, en cuartos blancos sin más imagen que algún retrato del mestre Gabriel o pinturas de visiones obtenidas con la hoasca. Los par- 178 Ayahuasca, medicina del alma ticipantes de mayor jerarquía se ubican alrededor de una mesa central LQÁXHQFLD GHO HVSLULWLVPR \ ORV GH PHQRU UDQJR HQ VLOORQHV ODWHUDOHV Se bebe de pie tras pronunciar un breve rezo individual o palabras de agradecimiento. Los mestres y conselheiros beben en primer lugar y una mayor dosis que los demás. Durante el período de latencia, aproximadamente 30 o 50 minutos, se leen los estatutos de la UDV, que incluyen la obligación de que todos los machetes permanezcan fuera del salón (como dice Anthony Henman: “Una supervivencia conmovedora del contexto social original del grupo”), la observancia del uniforme verde con emblema de la UDV, la prohibición de beber y fumar durante la sesión y la abstinencia sexual previa de tres días. Cuando el efecto de la bebida comienza a ser visible, el mestreRÀFLDQWHGDYXHOWDVDODPHVDFRORFDQGRVXPDQR sobre el hombro o la cabeza de cada miembro y preguntándole en qué estado se encuentra. Durante las siguientes dos horas, algunos pueden alternar las chamadas (“llamadas”) al mítico Caiano, invocando luz y força con períodos de silencio. Cuando el efecto va cediendo, ocasionalmente puede sonar música grabada como la ya descripta. A veces se sirve aquí una segunda dosis y el mestre ofrece un sermón que apela a reglas morales que deben seguirse, promoviendo comentarios sobre la “iluminación” de los propios asistentes. Tras cuatro o cinco horas, el mestre camina nuevamente alrededor de la mesa, pero esta vez en el sentido contrario a las agujas del reloj, preguntando acerca de la calidad de la burracheira QHRORJLVPRSRUWXJXpVLQÁXHQFLDGRSRUORVKLVSDQRKDEODQWHVIURQWHUL]RV de Perú y Bolivia). Casi todos responden que “muy bien”, cerrando la ceUHPRQLDGHHVWDPDQHUDHORÀFLDQWHFRQXQUH]RÀQDOD&DLDQR Los contenidos visionarios de la hoasca merecen poco tiempo de discusión colectiva, pues se siente que el mensaje de esas experiencias es sobre todo personal y que debe usarse para iluminar dilemas morales cuyas precisas dimensiones se mantienen en el ámbito privado […] Aunque abunda la imaginería animal y veJHWDO ODV YLVLRQHV HVSHFtÀFDV GH OD FRVPRORJtD GH OD UDV –como encuentros con el Rey Salomón, el Tío Huaco y sobre todo con el mestre Caiano– son relativamente escasas. Cuando se presentan, pueden indicar que el individuo que las experimentó ha sido señalado para convertirse en mestre. Respecto de los llamados “malos viajes”, la imaginería perturbadora, el pánico y la paranoia se conciben en términos de que la mente tiene ideas “que no sirven” (não servem), lo cual se adecua al tono pronunciado de automejoramiento en la UDV: la responsabilidad de un “mal viaje” descansa en las facultades mentales del consumidor; pocas veces, si acaso, se culpa al entorno material o a circunstancias más amplias de la vida de una persona. (Henman, 1986) Iglesias neoayahuasqueras en Brasil 179 (QODSiJLQDZHEGHHVWHFXOWR(www.udv.org.br/) se dice que José Gabriel da Costa cumplió su elevada misión espiritual al refundar la Unión del Vegetal, forma religiosa que de algún modo ya existía en la Tierra muchos siglos antes de Cristo. Según rezan los modernos textos de la UDV, “su origen data del siglo X a.C., en el reinado de Salomón, rey de Israel. Por razones directamente ligadas al bajo nivel de evolución espiritual de la época, la Unión del Vegetal desapareció por un largo período. Resurge en los siglos V y VI en el Perú, en la civilización inca FX\RDGYHQLPLHQWR\DSRJHRHQODKLVWRULRJUDItDRÀFLDOQRHVUHJLVWUDGR hasta los siglos XIII y XIV). Entre un período y otro, el advenimiento del cristianismo difundió a una escala mayor los fundamentos de la Unión del Vegetal como instrumento del mismo Poder Superior que se manifestó a través de Jesús, y que ya profesaba Salomón”. Una interesante iconografía de UDV representa una ventana en forma de ojiva, típica de una especie de castillo o templo medieval, en la cual descansa un cáliz que proyecta una luz hacia abajo, iluminando una liana de ayahuasca que crece gigantesca sobre el mundo, bajo la atenta y dulce mirada de Jesús. En esta alegoría, el cáliz cristiano de la vida nueva se asocia con la ayahuasca. De a poco la UDV se conformó como un culto con características socioculturales más urbanas que rurales, y dentro de las grandes ciudades sus miembros –como ya se dijo– suelen pertenecer a capas medias o PHGLRDOWDVLQFOX\HQGRSURIHVLRQDOHVFDOLÀFDGRVMXHFHVSROtWLFRVDUtistas, etcétera. Barquinha La religión Barquinha fue fundada en 1945 por Manoel Pereira GH0DWRVïFRQRFLGRSRUORVVHJXLGRUHVFRPR+HUPDQR'DQLHOïHQODV entonces afueras de la ciudad de Río Branco, estado de Acre, en la Amazonia brasileña (Sena Araújo, 1999). Antes de esto, el Hermano Daniel había sido miembro de la iglesia de su amigo Raimundo Irineu Serra, con quien vivió seis meses en Alto Santo. Bajo esa primera RULHQWDFLyQHLQÁXHQFLD3HUHLUDGH0DWRVLQLFLyXQDDFWLYLGDGLQGHpendiente en Vila Ivonete bajo el nombre de Centro Espírita Culto GH2UDomR&DVDGH-HV~V)RQGHGH/X] ÀJXUD 0DWRVIDOOHFLyHQ \SRUXQDGLVSXWDLQWHUQDDOJXQRVGHVXVÀHOHVDEULHURQHQHO mismo barrio una nueva iglesia llamada Centro Espírita Daniel Pereira de Matos. El liderazgo de la iglesia inicial quedó en manos de Manoel Araújo y otras tendencias quedaron lideradas por el maestro Antonio Geraldo, la madrinha Francisca “Chica” Gabriel y el maestro Daniel (Mac Rae, 1998). 180 Ayahuasca, medicina del alma Además del Santo Daime (la religión fundada por Irineu), la otra LQÁXHQFLDUHOLJLRVDEiVLFDGHODPDWUL]%DUTXLQKDHVHOFDWROLFLVPRSRpular y devocional de las zonas rurales de Brasil. Y sucesivamente el Hermano Daniel también permitió la inclusión de prácticas de otras tradiciones religiosas, en particular la posesión del espíritu de acuerdo con la matriz afro-brasileña (sobre todo de acuerdo con el culto umbanda). Finalmente, la noción y la práctica del espiritismo pasaron a ser fundamentales para la cosmología y la ética de Barquinha. Algunas de las categorías centrales de los espíritus que asisten a la misión son los pretos velhos (los espíritus de los antiguos esclavos negros que vivieron en Brasil), los caboclos (los espíritus de los indios ferozmente independientes), los encantados (un conjunto de seres mítiFRVWDOHVFRPRVLUHQDVGHOÀQHVORVHVStULWXVGHORViUEROHVGUDJRQHV etcétera). %DUTXLQKD KD VLGR FDOLÀFDGR FRPR XQ FXOWR VLQFUpWLFR R HFOpFWLFR y también como una nueva y original síntesis en la que tradiciones ayahuasqueras, espiritistas y afro-brasileñas se han fusionado (Frenopoulo, 2004). No posee una autoridad centralizada; esto, combinado con una historia y una expansión relativamente limitada, hace que la DJHQFLDGHORVOtGHUHVFDULVPiWLFRVDSDUH]FDFRPRODPD\RULQÁXHQFLD en cuanto a interpretación, doctrinas, rituales y símbolos. Algunos han FRQWLQXDGRFRQODDSHUWXUDGHQXHYDVLJOHVLDVRWURVVHKDQPRGLÀFDGR o desaparecido y nuevos elementos (por ejemplo, los uniformes usados en las ceremonias) van apareciendo con el transcurso del tiempo. Además, la propia religión está sujeta a las revelaciones sobrenaturales, que van determinando parte del corpus y aportan elementos nuevos, ORVTXHVHYDQPH]FODGR\UHVLJQLÀFDQGRPXWXDPHQWHFRQVDQWRVFDWylicos y orixás del África occidental. $SHVDUGHODVtQWHVLVRHOHFOHFWLFLVPRODUHOLJLyQVHDXWRGHÀQHFRPR cristiana y parece haber una hegemonía de los elementos provenientes de la liturgia católica. Muchas entidades que en mitologías indígenas SXHGHQWHQHUXQUROD[LROyJLFRDPELYDOHQWHVH´SDFLÀFDQµ\´FULVWLDQLzan”, mientras que otros aspectos de la cosmogonía siguen siendo coherentes con las tradiciones indígenas del chamanismo amazónico, tales como la existencia de tres reinos: el Cielo, la Selva y el Mundo Submarino (Luna y Amaringo, 1991). Pero la contribución amerindia más importante es por supuesto el uso sacramental de la ayahuasca, que facilita el acceso al conocimiento espiritual y a la limpieza en una situación similar a la valoración que las tradiciones africanas dan al trance de posesión, en este caso con una misión más amplia de cierto carácter “cristiano”. Los espíritusguía brindan asesoramiento moral, doctrinas, curación y otras formas Iglesias neoayahuasqueras en Brasil 181 de asistencia a los participantes; cuentan con una sala especial y la parafernalia necesaria para llevar a cabo esta tarea. De este modo tradiciones amazónicas y africanas se han incorporado como complemento para una misión y un programa de desarrollo moral y de salvación de tipo cristiano, con el acento puesto en la caridad y la ética, además de un servicio de curación y de consejería para preocupaciones inmediatas. A diferencia del culto candomblé, donde la intensa experiencia extática de ser poseído por un orixáHVODPHMRUUD]yQSDUDMXVWLÀFDUODSDUticipación, en Barquinha es principalmente el desempeño de la caridad el que hace que un médium permita al espíritu-guía “irradiar” su cuerpo, sin alojarlo, dado que no sería capaz de contener la poderosa energía de un orixá, pero sí de dejarse “irradiar” por su fuerza espiritual. De este modo los adherentes construyen con los elementos de las tradiciones diferentes un todo inclusivo y armónico. Los discípulos del Hermano Daniel hicieron sucesivas adaptaciones de los ritos, las prácticas y la arquitectura Barquinha al abrir más iglesias. Una de las más importantes fue inaugurada en 1994 (Centro Espírita de Obras e Caridade Príncipe Espadarte) por una de sus más respetadas seguidoras y su principal médium: Francisca Gabriel Nascimento dos Campos (conocida como madrinha Chica Gabriel) (Sena Araújo, 1999). Según Christian Frenopoulo (2004), en muchos casos las tradiciones se han fundido en formas muy complejas y los participantes no son totalmente conscientes de la diversidad de orígenes históricos de los elementos que las componen, y posiblemente tiendan a considerarlos como originalmente dados en conjunto. Al respecto, cuenta que una vez fue testigo de una conversación entre fardados (miembros de la iglesia; literalmente: “uniformados”) en el que uno explicaba a otro que un cierto himno referido a San Francisco de Asís, que se canta a menudo en el templo Príncipe Espadarte, había sido tomado de la liturgia católica romana contemporánea. El fardado respondió con sorpresa que siempre había pensado que se trataba de un himno del repertorio original de Barquinha. Otro ejemplo es el de un ponto cantado (invocación umbanda para hacer descender un espíritu) que escuchó cantar una vez en una gira en el Príncipe Espadarte (gira es también un término umbandista para un ritual colectivo en el que se llaman por orden a los espíritus para que desciendan). En dicho rito se anunció que sucesivamente varios pretos velhos descenderían para “irradiar” a los médiums, mencionándolos con los nombres comúnmente usados en ese templo. Más tarde, el investigador escuchó el mismo ponto cantadoHQXQVLWLRZHEXPEDQGDSHUR con nombres diferentes. Aquí parece que el ponto cantado se ha adaptado al contexto de este templo Barquinha en particular. La melodía, la 182 Ayahuasca, medicina del alma mayor parte de la letra y el propósito espiritual se habían mantenido. Sólo los nombres de las entidades se habían ajustado. La instrucción ritual llevada a cabo en el hall principal de la iglesia puede ser usada para ilustrar cómo las diferentes tradiciones se sueldan en un solo ritual. Durante esta ceremonia, la liturgia consiste esencialmente en la alternancia de una letanía de oraciones católicas que se recitan tras los cantos de los salmos, durante varias horas. Esta parte del ritual llevada a cabo por los fardados resuena a las prácticas del catolicismo devocional. Ahora, otro aspecto fundamental de este ritual es la descendencia intercalada espontánea de los espíritus, que irradian a los médiums, y que dan discursos y enseñanzas a la congregación, generalmente de contenido moral. La inclusión de la posesión del espíritu […] proviene históricamente de la tradición del África occidental, a través de la religión afrobrasileña umbanda. Simultáneamente, fardados y otros participantes beben Santo Daime (que se sabe deriva de las tradiciones amerindias de la Amazonia occidental vía la creación neorreligiosa de mestre Irineu). (Frenopoulo, 2004) En este ejemplo, cada tradición proporciona su aporte singular al ritual Barquiña: la tradición católica establece las oraciones, la tradición africana proporciona la posesión del espíritu, y la tradición amerindia proporciona la experiencia espiritual asociada a la utilización de Santo Daime. Con todo ello se ha creado un ritual único y coherente donde asimismo puede haber salmos –y de hecho es lo más frecuente– que no sólo contienen letras católicas, sino que también hacen mención a los orixás y otros seres (como los encantados). Los espíritus que descienden a dar discursos tienden a reforzar la ética cristiana y el conocimiento. /D LQWHQVD H[SHULHQFLD HVSLULWXDO TXH D YHFHV VH SRQH GH PDQLÀHVWR después de beber Santo Daime se llama miração, que es un término y una interpretación de la experiencia de acuerdo con las categorías daimistas (Barquinha y Santo Daime). La integración de las diferentes tradiciones dentro de este ritual implica un proceso de selectividad y reinterpretación que implica la incorporación de algunos elementos y la exclusión de otros. Por ejemplo, la distinción de género en el liderazgo de las ceremonias católicas no es seguido en Barquinha: se ha mencionado ya que el templo Príncipe Espadarte está dirigido por una mujer. Además, cuando los espíritus descienden para dar enseñanzas, los médiums rara vez se cambian el WUDMHRVHFRORFDQODSDUDIHUQDOLDTXHLGHQWLÀFDDOHVStULWXFRPRRFXUUH en el candomblé, en ciertos rituales umbandas y en otros de Barquinha. Iglesias neoayahuasqueras en Brasil 183 A pesar de haberse originado en la matriz del Santo Daime, la maracá (sonajero de metal: distintivo utilizado por Irineu y a su vez tomado de ciertos chamanismos amazónicos) no se utiliza en Barquinha. Lo mismo ocurre con las prácticas realizadas en el terreiro, espacio al aire libre usado para el baile, el toque de tambores y la posesión de espíritus, donde los íconos católicos no están del todo presentes. Prácticas, rituales y objetos recuerdan mucho la tradición del África occidental. Sin embargo, durante los rituales, el panteón católico (no solamente) es recordado en las oraciones y letras de canciones que también interpretan la experiencia. En términos generales, discursos y declaraciones interpretativas pueden contener mensajes católicos; sin embargo, las acciones son en su mayoría de origen africano. Ritos, iconografía y utilización de los espacios. Tanto la sala principal de la iglesia como la sala Congá (donde las entidades sanadoras atienden a los asistentes) están decoradas con una variedad de repreVHQWDFLRQHVLFRQRJUiÀFDV\REMHWRVTXHDYHFHVVRQFRPSUHQGLGRVSRU los participantes como originados en diversas tradiciones religiosas. Tal es el caso de las representaciones de las entidades que han sido sometidas a un “bautismo” tras sumarse a la misión Barquinha. La sala principal en sus cultos suele poseer un gran santuario con preeminencia de estatuas e imágenes de los santos católicos, miembros de la 6DJUDGD )DPLOLD \ ORV FDUDFWHUtVWLFRV iQJHOHV DVt FRPR YHODV ÁRUHV etc. Sin embargo, de acuerdo con el templo Barquinha la sala principal también puede incluir imágenes de sirenas y otras criaturas del mar, representaciones de los orixás, de pretos velhos y otras entidades. Los íconos de las diferentes tradiciones no se colocan al azar. En general, las representaciones católicas ocupan posiciones jerárquicas más elevadas. En contraste, los objetos de origen pagano son encontrados más comúnmente debajo de las imágenes católicas. La explicación de la posición dada por Marcelo Mercante (2002) es que los elementos paganos no están vinculados a Jesús a través del catolicismo sino que han sido bautizados especialmente para trabajar para Jesús. La misma estética se repite en la habitación Congá, donde hay varios gabinetes o santuarios de curación en los que sucesivamente los espíritus-guía asisten a los participantes en las “obras de caridad” que se realizan los sábados por la noche. Estos gabinetes tienen dos secciones para colocar imágenes: la plataforma superior, generalmente dominada por las imágenes católicas (cruces y estatuas de santos), y el suelo o cerca del piso, donde se establecen las iconografías paganas (tales como piezas de hierro que representan a los orixás, estatuas de pretos velhos, etc.) (Mercante, 2002). 184 Ayahuasca, medicina del alma En Barquinha, los reinos cosmológicos se llaman misterios, y son básicamente tres: Cielo, Tierra y Mar. Sena Araújo (1999) explica que hay una jerarquía entre los misterios. Terra y Mar están por debajo de Céu. Santos católicos ocupan los reinos superiores, mientras que pretos velhos, caboclos y las criaturas del mar ocupan los reinos inferiores. Los devotos van a recibir asistencia para hacer frente a una variedad GHSUHRFXSDFLRQHVSUREOHPDVGHVDOXGGLÀFXOWDGHVHPRFLRQDOHVUHODFLRnes sociales, así como los efectos de la magia negra o del mal y la enfermedad, por lo tanto la habitación Congá y el trabajo de los espíritus-guía puede tener más importancia en lo cotidiano que otros ritos más devocionales realizados en la que sería la “sala principal”: rezos y cantos intermitentes, oración silenciosa o meditación bajo los efectos de la ayahuasca centrada en el desarrollo espiritual individual de cada fardado. En la sala principal tal vez la revelación moral interior y las buenas intenciones están más referidas a elementos provenientes del catolicismo. El mundo dominante y las preocupaciones son vistos e interpretados a través del prisma cristiano, pero para muchos casos, las soluciones y estrategias utilizadas para hacer frente a ellos son también africanas y amerindias, teniendo en cuenta el papel absolutamente central asignado a Santo Daime. (Frenopoulo, 2004) Barquinha es la congregación que menos adeptos tiene entre los cultos neoayahuasqueros de Brasil –unas pocas centenas casi restringidos en Río Branco–, pero sus características tan eclécticas y la fuerte inÁXHQFLDGHODVWUDGLFLRQHVDIULFDQLVWDVSXHGHQSURPRYHUXQFUHFLPLHQto mayor en el futuro. /RVFUXFHVFLHQWtÀFROHJDOHV En 1985, con el rápido crecimiento de estos neocultos ayahuasqueros, la División de Medicamentos (DIMED) del Ministerio de Salud, por su propia cuenta y sin la debida autorización del Consejo Federal de Estupefacientes (CONFEN), incluyó la Banisteriopsis caapi como sustancia proscripta en el Brasil. Tras una denuncia por uso de drogas ilícitas \ OD SHWLFLyQ GH DQXODU OD SURVFULSFLyQ SRU SDUWH GH XQD DÀOLDGD D OD UDV en Brasilia, el gobierno brasileño creó una comisión especial dentro del Ministerio de Justicia para que realizara una investigación sobre la ayahuasca y la “gente del Daime”. Durante algunos años, un equipo transdisciplinar compuesto por psiquiatras, antropólogos, psicólogos, MXULVWDV PpGLFRV VRFLyORJRV ÀOyVRIRV SROLFtDV \ H[SHUWRV GHO &RQVHMR Iglesias neoayahuasqueras en Brasil 185 Federal de Estupefacientes realizó un extenso trabajo de observación, entrevistas, seguimiento y participación en las ceremonias daimistas de varias comunidades, algunos miembros de la comisión consumieron repetidamente el enteógeno, hasta que en 1987 se liberalizó de forma RÀFLDO HO FRQVXPR GH D\DKXDVFD WDO FRPR KDEtD VXFHGLGR HQ (VWDGRV Unidos respecto del peyote bajo uso religioso. Las comunidades estudiadas fueron UDV en Brasilia y Jacarepaguá (Río de Janeiro), Santo Daime de Colonia 5000, Alto Santo, Boca de Acre, Cielo del Mapiá (región amazónica) y Cielo del Mar (Mauá, Río de Janeiro). La comisión determinó que no se registraron efectos orgánicos anormales en el “alucinógeno”, salvo vómitos o diarreas periféricas a los efecWRVFRPXQHVHQORVSVLFRDFWLYRV\TXHVXIDEULFDFLyQ²GLÀFXOWRVD²HVWDba hecha siempre en forma comunitaria con especies nativas naturales. Todo ello llevaba a suponer que la ayahuasca no se presta para un uso fácil, indiscriminado y recreativo por el público en general. En cuanto a los efectos sociales, se determinó una convivencia armoniosa en los sectores rurales, muy integradas a su contexto natural, uniformidad de prácticas a pesar de las distancias en la Amazonia y en los centros urbanos del estado de Río de Janeiro; ningún perjuicio social derivado del uso de la bebida y, al contrario, juzgaron como bastante severos los patrones morales, advirtiendo que el uso ritual de la infusión estaba orientado a “buscar la felicidad social dentro de un contexto ordenado y de trabajo”. (OLQIRUPHDÀUPDTXHODSDUWLFXODUSHUFHSFLyQSURGXFLGDSRUODD\DKXDVca “no parece una alucinación, en el sentido de desvarío o insalubridad mental, sino la búsqueda de lo sagrado y el autoconocimiento”. En 1992, una denuncia anónima y totalmente disparatada puso nuevamente el tema de la ayahuasca en el tapete, y por ello se creó una nueva comisión que incluyó entre otros a Elisaldo Carlini (médico) \D(GZDUG0DF5DH DQWURSyORJR &DUOLQLRSLQyTXHODD\DKXDVFD´QR provoca cambios de la personalidad sino alteraciones temporales de los sentidos, pero que pueden ser canalizadas hacia un lado positivo de la YLGDVRFLDOHLQGLYLGXDO\QRVLJQLÀFDQVLWXDFLRQHVQHJDWLYDVSHUMXGLciales o patológicas”. Para Mac Rae, la sustancia se usaba en Brasil desde hacía al menos sesenta años en prácticas integradoras y ordenadas GHORVXVXDULRVDOPHGLRHQTXHYLYHQ VHOYDRFLXGDG (QGHÀQLWLYD HOFRQÀQDPLHQWRGHODVSUiFWLFDVVyORDOD$PD]RQLDRVXSURVFULSFLyQ WRWDOQRWHQGUtDVHQWLGR\VLJQLÀFDUtDPD\RUYLROHQFLDVRFLDOTXHDOJ~Q eventual efecto colateral no comprobado, reeditándose el triste intento de represión de los cultos africanistas (umbanda, candomblé) a principios del siglo XX. Por lo tanto, el CONFEN volvió a recomendar excluir de cualquier prohibición de las listas del DIMED la ayahuasca, “cuyos principales nombres brasileños son «Santo Daime» y «vegetal», y las 186 Ayahuasca, medicina del alma especies vegetales que la integran: Banisteriopsis caapi, vulgarmente conocida como cipó, jagube o mariri, y la Psychotria viridis, conocida como hoja, rainha o chacrona” (Mac Rae, 1998). Cabe señalar que un episodio similar en la sede estadounidense de la UDV llevó a un intento de prohibición, cuyo fracaso llama gratamente la atención en un país conservador, obsesionado en su indiscriminada “guerra contra las drogas” y propenso a sospechar de exotismos foráneos. Sin embargo, tanto el gobierno de Estados Unidos como la DEA han fallado en su propuesta de prohibir una rama de Nuevo México del Centro Espirita %HQHÀFLHQWH 8QLmR GR 9HJHWDO (O JRELHUQR KD HVWDGR OXFKDQGR GHVGH 1999 para prohibir la práctica, pero el Tribunal Supremo dictaminó unánimemente que la Iglesia de Santa Fe (Nuevo México) puede importar y utilizar legalmente la ayahuasca para los ritos religiosos hasta que se lleYHDFDERXQDDXGLHQFLDÀQDO(VODSULPHUDGHFLVLyQGHOLEHUWDGUHOLJLRsa, bajo el ministro de Justicia John Roberts, que dictaminó rápidamente que el gobierno debe permanecer fuera de las prácticas religiosas de una iglesia. Roberts escribió que los agentes federales antidroga no deberán VHUDXWRUL]DGRVSDUDFRQÀVFDUHOWpGHODD\DKXDVFDGHODLJOHVLD5REHUWV es escéptico de la posición de “tolerancia cero” del gobierno y creyó que estaban exigiendo demasiado. El jurista destacó que la ley federal permite el uso del peyote por la Iglesia Nativa Americana. “Si tal uso se permite […] para los centenares o millares de nativos americanos que practican su fe”, escribió Roberts, “es difícil ver cómo esos mismos resultados por sí solos pueden imposibilitar cualquier consideración de una excepción similar para los ciento treinta o más miembros norteamericanos de UDV que quieren practicar la suya” (citado por Rogers, 2006). “Éste no es un caso donde los grupos religiosos estén pidiendo inmunidad de leyes públicas, sino simplemente una importante revisión en la habilidad de los gobernantes de interferir con prácticas religiosas”, dijo Melissa Rogers (2006), profesora invitada de religión y políticas públicas en la Wake Forest University Divinity School.5 La UDV propendió además al estudio conocido como Proyecto Hoasca, una investigación de los efectos de la hoasca conducido por Charles *URE'HQQLV0F.HQQD\-DFH&DOODZD\6HWRPDURQSDUDODPXHVWUD quince miembros del culto con un historial de más de diez años en el uso frecuente del brebaje, junto con otras quince personas que jamás habían consumido el “vegetal”, como grupo de control. Los exámenes psiquiátricos estuvieron encaminados a determinar el análisis de la 9pDVH HQ OD SiJLQD ZHE GH UDV el fallo completo de la Corte Suprema de Estados Unidos: www.udvusa.com. Iglesias neoayahuasqueras en Brasil 187 estructura de la personalidad, la posible existencia de dependencia u otros disturbios psiquiátricos actuales o anteriores en los usuarios, evaluaciones neuropsicológicas tales como memoria auditiva de corta duración, percepción orgánica, sensorial y mental vivenciada durante la experimentación con el té, etc. Además, las investigaciones incluyeron GHWDOOHVFOtQLFRV FRQGLFLyQJHQHUDOGHVDOXG QHXURHQGRFULQRV YHULÀcación del comportamiento de algunas hormonas y su correlación con mecanismos de acción de los constituyentes de la hoasca en el cerebro), neurorreceptores (serotonina en plaquetas), farmacocinéticos (distribución y metabolización de las sustancias del “vegetal” en el organismo humano) y, por si fuera poco, estudios en animales de potencial neurotoxicidad aguda (para saber si la ayahuasca causa algún daño en el VLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO IRWRTXtPLFRV\ERWiQLFRV LGHQWLÀFDFLyQSUHcisa de las especies vegetales, dosis y principios activos presentes). La UDV hizo participar en el proyecto a una serie de universidades: cinco de Brasil, tres de Estados Unidos y una de Finlandia. Los resultados sugirieron una vez más las potencialidades terapéuticas de la ayahuasca: muchos de los usuarios tenían problemas con el alcohol, ansiedad o depresión antes de su iniciación a la UDV, pero los desórdenes remitieron sin reaparición luego de su permanencia en el culto. Todos admitieron con énfasis que habían experimentado transformaciones radicales de comportamiento, de actitud hacia otras personas y de su perspectiva de vida a parámetros más positivos, reduciendo o eliminando cóleras crónicas, resentimientos, agresividad y enajenación, así como dijeron haber adquirido mayor control de sí mismos y más responsabilidad hacia su comunidad, su familia y cofrades. Los resultados en memoria y concentración resultaron también positivos. Hacia 2001 se realizaron estudios de los efectos psicológicos y psicoterapéuticos facilitados por el uso de la ayahuasca en miembros británicos de una sede daimista de Londres. Los resultados, desde una perspectiva basada en la psicología humanista con inclusión de elementos de la psicología transpersonal, consideraron nuevamente el ritual y la sustancia como un todo integrado y único. Más recientemente se dio a conocer la tesis de Rafael Guimarães dos Santos (2006), que toma como población de estudio a miembros del Daime con largo uso de ingestas de la bebida sagrada. Sus conclusiones abundan nuevamente en la potencialidad terapéutica de la ayahuasca en los mencionados problemas emocionales. 7RGRV HVWRV EHQHÀFLRV FRPSUREDEOHV \ HO QHFHVDULR PDUFR FHUHPRQLDO\GHVHQWLGRTXHGHEHGDUVHDODVH[SHULHQFLDVDPSOLÀFDGRUDVGHOD conciencia no invalidan la existencia de algunas personas defraudadas por cierta rigidez o sectarismo en estas neorreligiones, por ejemplo, que 188 Ayahuasca, medicina del alma miembros de UDV se pasen a núcleos urbanos del Daime (o viceversa) o directamente comiencen una exploración individual –quizá viajando a los países andinos– para conocer usos más originales y chamánicos, o WDOYH]HQXQPDUFRPiVFLHQWtÀFR\OLEUHTXHUHOLJLRVR\XOWUDUULWXDOLzado. Ambos caminos pueden tener sus pros y sus contras. Reglamentaciones para el consumo religioso A principios de 2010 se conoció una nueva regulación del Consejo Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), del Gabinete de Seguridad Institucional de la presidencia de la República Federativa de Brasil. La resolución autoriza el consumo de la bebida en rituales religiosos y veda VXXWLOL]DFLyQFRQÀQHVFRPHUFLDOHVWXUtVWLFRV\WHUDSpXWLFRV(VWDUHJODmentación fue publicada en el 'LiULR 2ÀFLDO GD 8QLmR.6 El texto recomienda también que las iglesias ayahuasqueras realicen una entrevista con aquellos que se disponen a beber el chá (té de ayahuasca) por primera vez y eviten su uso personas con trastornos mentales y usuarios de drogas, lo cual se viene respetando escrupulosamente en el uso profesional terapéutico o experimental en otros países, en contextos occidentales QRHVSHFtÀFDPHQWHUHOLJLRVRV(VWDRÀFLDOL]DFLyQGHOJRELHUQRSUHVLGLGR por Luiz Inácio “Lula” da Silva es el último capítulo de un largo proceso de más de veinte años de investigaciones, idas y vueltas de organismos S~EOLFRV\HVWXGLRVRÀFLDOHVTXHWDPELpQFRQWyFRQXQLPSRUWDQWHDQtecedente: las declaraciones de su ministro de Cultura, Gilberto Gil, de visita en Acre (mayo de 2008) reconociendo la predisposición a declarar el uso ritual de la ayahuasca como patrimonio cultural inmaterial de Brasil dentro de las nuevas convenciones de la UNESCO. Tal declaración ya está siendo avalada por la Cámara Técnica del Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura, aunque Perú se adelantó declarando los conocimientos y usos indígenas tradicionales del brebaje como patrimonio cultural.7 6. Noticia publicada en el sitio http://www.cultura.gov.br/site/2010/01/28/ayahuasca el 28 de enero de 2010. 7. Declaración Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos y usos tradicionales de la ayahuasca practicados por comunidades nativas amazónicas. Resolución Directoral Nacional 836, INC. Lima, 24 de junio de 2008. “CONSIDERANDO […] Que la planta ayahuasca (Banisteriopsis caapi) es una especie vegetal que cuenta con una extraordinaria historia cultural, en virtud de sus cualidades psicotrópicas y que se usa en un brebaje asociado a la planta conocida como chacruna (Psichotria viridis). Que dicha planta es conocida por el mundo indígena amazónico como una planta sabia o maestra que enseña a los iniciados los fundamentos mismos del mundo y sus componentes. […] Que los efectos que produce Iglesias neoayahuasqueras en Brasil 189 A pesar del indiscutible avance que estas medidas suponen, tanto HQ%UDVLOFRPRHQ3HU~HVGHHVSHUDUTXHHQHOIXWXURODRÀFLDOL]DFLyQ y reglamentación religiosa se amplíe también al uso profesional psicoterapéutico y de exploración antropológica transpersonal. ¡Sería absolutamente contradictorio que tal cosa no sucediera pronto, con la base experimental citada ya existente! Por otro lado, la confusión legal continúa. Mientras Brasil veda el “uso turístico”, Promperú, la comisión que se encarga del desarrollo turístico peruano, promueve las visitas de “salud y misticismo”8 a través de “baños termales, sesiones chamánicas y peregrinación a parajes energéticos”, mencionando las “plantas medicinales” e incluyendo explícitamente las enteogénicas. Mientras en Perú se protege el uso tradicional diferenciándolo de “usos occidentales GHVFRQWH[WXDOL]GRVµ %UDVLO GHÀHQGH FRPR OHJtWLPR HO XVR ´GDLPLVWDµ que ya hemos visto, el cual no es más que una difusión cultural mixturada y sincrética de los años 30 y 40, muy diferente al modo originario arcaico –bastante cercano a un uso terapéutico– nacido en los países amazónicos vecinos y zonas fronterizas. Por otro lado, el propio “uso tradicional” étnico-tribal y chamánico (que existió por milenios antes que se formaran los propios Estados latinoamericanos, pero cuya base VRFLRHFRQyPLFD GHVDSDUHFH FRQ FHOHULGDG HVWi PRGLÀFiQGRVH UiSLGDmente en las nuevas generaciones de indígenas9ïPXFKDVYHFHVLQFHQWLYDGDVSRUHOPRGHUQRLQWHUpV´RFFLGHQWDOµïODVFXDOHVKDQFRPHQ]DGR a iniciarse en el camino chamánico, no por motivaciones tradicionales (sanar a su comunidad) sino por especulaciones netamente económicas: el turismo new age R OD FRODERUDFLyQ FRQ FLHQWtÀFRV HQ VHVLRQHV la ayahuasca, ampliamente estudiados por su complejidad, son distintos de los que usualmente producen los alucinógenos. Parte de esta diferencia consiste en el ritual que acompaña su consumo, que conduce a diversos efectos, pero siempre dentro de un margen FXOWXUDOPHQWHGHOLPLWDGR\FRQSURSyVLWRVUHOLJLRVRVWHUDSpXWLFRV\GHDÀUPDFLyQFXOWXUDO […] Que se busca la protección del uso tradicional y del carácter sagrado del ritual de ayahuasca, diferenciándolo de los usos occidentales descontextualizados, consumistas y con propósitos comerciales. […] SE RESUELVE: Artículo Único. DECLARAR PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN a los conocimientos y usos tradicionales de ayahuasca practicados por las comunidades nativas amazónicas, como garantía de continuidad cultural. Regístrese, comuníquese y publíquese. JAVIER UGAZ VILLACORTA. Encargado de la Dirección Nacional, Instituto Nacional de Cultura”. 8. Folleto editado por Promperú, “Salud y misticismo”, Lima, Comisión de Promoción del Perú, Calle 1 Oeste Nº 50 Pisos 13 y 14, San Isidro, Lima 27 (Perú). 9. “Algunos chamanes viejos señalan que la generación más joven está fallando en respetar las estrictas reglas del aprendizaje y que carecen de conocimiento sobre el mundo natural”, Rama Lecrerc, antropóloga francesa estudiosa del chamanismo shipibo en Pucallpa, citada por Narby (2009). 190 Ayahuasca, medicina del alma urbanas. Por si esto fuera poco, los propios cultos religiosos brasileños KDQ HVWLPXODGR ODV LQYHVWLJDFLRQHV FLHQWtÀFDV SDUD SUREDU OD HÀFDFLD WHUDSpXWLFDGHODSODQWD\ÀQDOPHQWHHVXQGHEDWHPX\LQWHUHVDQWH determinar quién tiene la capacidad para distinguir, tratándose de la ayahuasca, las consecuencias netamente espirituales o religiosas de las netamente psicoterapéuticas (¿o la etimología de psique no es “alma”? ¿O no es cierto que un mayor sentido de sanidad interior involucra una mayor adaptación y equilibrio en las relaciones con los demás y el cosmos, procurando mejor vínculo, más sentido… re-ligar, la etimología de lo religioso? ¿Quién se animaría, tratándose de la ayahuasca, a trazar fronteras muy rígidas entre terapia, ritual y viaje iniciático?). Elementos comunes a todas las iglesias de la ayahuasca 3DUD ÀQDOL]DU HVWH FDStWXOR UHPLWLPRV DO OHFWRU QXHYDPHQWH DO \D citado trabajo de Fericgla (s/f), quien distingue una serie de elementos comunes a todas las iglesias brasileñas de la ayahuasca, los que constituyen parte de la estructura inmaterial o idiosincrásica que las caracteriza: El carácter oral de sus enseñanzas y técnicas. Prácticamente no existe ningún manual o libro con los objetivos ni doctrina escrita TXHXQLÀTXHDORVSUDFWLFDQWHV'HVGHODFLWDSDUDODVFHUHPRnias rituales hasta lo más profundo de sus enseñanzas se transmiten por medio de la oralidad. El carácter mesiánico, esperando la venida del nuevo Mesías, aunque varíe entre unas y otras iglesias la concepción del Mesías por llegar. En general, esperan el tercer Testamento y una segunda venida de Cristo. Funcionan alrededor de maestros o líderes carismáticos, lo cual alimenta y es alimentado por el carácter oral. Buscan fundar una nueva sociedad. En el caso de los daimistas se habla del Imperio Juramidam y de la Nueva Jerusalén como el lugar donde morarán los que sobrevivan al futuro Apocalipsis que se acerca. Comparten los problemas políticos derivados del uso de enteógeQRVSDUDÀQHVHVSLULWXDOHVFX\RGHVDUUROORKDSXHVWRHQHYLGHQcia la inexistencia de problema social o sanitario alguno. Tienen muchos seguidores no comprometidos con la estructura de la iglesia pero interesados en su camino espiritual y social. La ayahuasca no ha sido incluida en ninguna lista de sustancias prohibidas en aras de su uso religioso (gracias a que no genera Iglesias neoayahuasqueras en Brasil 191 ningún tipo de dependencia ni toxicidad), con lo cual las religiones de la ayahuasca, como las iglesias del peyote, se sitúan en cierta forma a la cabeza del movimiento mundial en favor de una liberalización del consumo de sustancias psicotrópicas. Las iglesias de la ayahuasca ofrecen un nuevo y a la vez viejísimo modelo de espiritualidad mística muy alejada de las corrientes sociales dominantes. Se trata de un misticismo autorremunerativo, carente de graves dogmatismos y actos de fe, basado en la experiencia inmediata de lo numinoso, lo cual genera algunos problemas inherentes a toda religiosidad basada en la experiencia mística: algunos practicantes son reales buscadores de lo numinoso, en tanto que otros seguidores buscan más el apoyo soFLDO\DIHFWLYRGHVXVFRUUHOLJLRQDULRV \D6DQ$JXVWtQDÀUPDED que entre los seguidores de las religiones se encuentra lo mejor y lo peor de la especie humana). A raíz de tal expansión, también se observa una nueva situación problemática. La gran cantidad de practicantes de tales espiritualidades psiconáuticas ha llevado a que la cantidad necesaria de enteógenos sea cada vez mayor en relación con la capacidad de elaboración y de crecimiento del vegetal, en especial entre las iglesias del peyote. Por ello se podría hablar de una probable sustitución, presente o futura, de las sustancias visionarias por una ceremoQLDOLGDGEDVDGDHQODIHFUH\HQWH\HQODHÀFDFLDGHORVLPEyOLFR como ya se ha dado en alguna ocasión; o bien se podría pensar en la futura incorporación de enteógenos sintéticos, a pesar de la problemática ritual y legal que generaría tal decisión. (Fericgla, s/f) Por último, agregamos que este fenómeno único de Brasil, la expansión de cultos dogmáticos que despliegan una neomitología vinculada al milenario brebaje descubierto en sus márgenes fronterizos y países vecinos, sumado a ciertas fragmentaciones de tales grupos y la existencia en los últimos años de usuarios urbanos fuera de los marcos de tales religiones –por ejemplo, dentro de contextos terapéuticos, como hace tiempo ocurre en grandes ciudades de Colombia, Perú, Ecuador, &KLOH8UXJXD\R$UJHQWLQDïFRPSOHWDQXQFRPSOHMRFXDGURHQHOTXH los brasileños deberán ser capaces de lograr un delicado equilibrio enWUHODQHFHVLGDGGHXQFRQWH[WRFXOWXUDOSUHFLVR\XQVLJQLÀFDGRSDUD el consumo del enteógeno, y los peligros correspondientes tanto a una licencia indiscriminada y sin marco como a una disciplina demasiado sectaria o rígida, llena de simbología “uniformada”. Figura 1. Lanzas con motivos inspirados en visiones de ayahuasca creados por el chamán siona Ricardo Yaiguaje. (Reproducidos por Jorge Ernesto Alfaro Rivera y tomados de Langdon, 1992) Figura 2. El chamán Matsiguenka en trance (circa 1970) con su abanico de hojas, escalera por donde ascienden y descienden tanto él como los espíritus que contacta y pote conteniendo ayahuasca. (Tomado de Baer, 1994) Figura 3. Maloca o casa makuna con pinturas visionarias derivadas de la ingestión de caapi o yagé (Vaupés, Colombia, circa 1970). Representan motivos geométricos y figurativos: el Sol, la Luna y el espíritu conocido como el “dueño de los animales”. (Tomado de Reichel-Dolmatoff, 1978) Figura 4. Diego R. Viegas frente a una maloca con diseños tradicionales shipibo derivados del uso de la ayahuasca. Comunidad nativa San Francisco, Perú, 2003. Figura 5. Danzante barasana tocando sus instrumentos bajo trance de yajé (río Pirá-Paraná, Colombia, circa 1970). (Tomado de Reichel-Dolmatoff, 1978) Figura 6. Lamas, Perú, 2009. Las casas lamistas tradicionales de adobe no poseen ventanas, puesto que los indígenas creen que los espíritus podrían ingresar a través de ellas. Foto: Diego R. Viegas. Figura 7. Artista barasana trazando pautas visionarias del yagé en la arena (río Pirá-Paraná, circa 1970). (Tomado de Reichel-Dolmatoff, 1978). Figura 8. Tejido shipibo-konibo del Ucayali con los tradicionales patrones geométricos de la ayahuasca. Figura 9. Espíritu animado o Esiwi de la ayahuasca según dibujo del chamán harankbut Alberto Etna, 1977. “Es como una lombriz con muchas patas y cabeza de hombre. Anda siempre de planta en planta.” (Tomado de Junquera, 1990). Figura 10. Máscara kubeo de tejido de corteza pintado, río Querarí. (www.iande.art.br) Figura 11. Mestre Raimundo Irineu Serra (1892-1971), fundador del culto Santo Daime en una composición idealizada actual que lo muestra junto a las hojas de chacruna (Rainha), la liana ayahuasca (cipó) y la Reina da Floresta. Figura 12. Retrato del padrino Sebastião Mota de Melo (1920-1990) en la pared de un templo daimista línea CEFLURIS (Brasil). Figura 13. José Gabriel da Costa (1922-1971), fundador del culto União do Vegetal (UDV). Figura 14. Templo o núcleo histórico Caupuri en Porto Velho. Figura 15. Templo Barquinha de Francisca “Chica” Gabriel, en el barrio Vila Ivonete, Río Branco, Brasil. Figura 16. Antonio Muñoz Díaz, unaia o chamán shipibo, con corona de plumas y cushma o tari tradicional, plantando una liana de ayahuasca, 2000. Foto: Néstor Berlanda. Figura 17. Néstor Berlanda y Diego R. Viegas junto al chamán shipibo don Antonio durante la I Jornada Internacional sobre chamanismo y EAC, 2008. Foto: Javier Mecozzi. CAPÍTULO 4 ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR \UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV* Yo soy médica, y veo que, en cuanto a los problemas más serios de nuestra época, nuestras medicinas son impotentes… pero con la ayahuasca hemos descubierto una medicina verdadera. Medicina con “M” mayúscula… y como ustedes saben, la ayahuasca es considerada “la” medicina por la mayoría de los indígenas del Amazonas y muchas personas en Sudamérica. Leanna Standish, directora de Bastyr University Research Institute Y lo sobresaliente de esto es que cerca del 70% de nuestros voluntarios después de dos meses dijeron que esta experiencia estaba dentro de las FLQFRH[SHULHQFLDVSHUVRQDOHVPiVVLJQLÀFDWLYDV de sus vidas. El 30% dijeron que era la experienFLDSHUVRQDOPiVVLJQLÀFDWLYD… Roland Griffths, farmacólogo, investigador de la DMT De todas las aventuras de mi agitada existencia, la única que puede compararse a esta visita a la dimensión de los chamanes fue tu muerte, hija. En ambas ocasiones sucedió algo inexplicable y profundo, que me transformó. Nunca volví a ser la misma después de tu última noche y de beber aquella poderosa poción: perdí el miedo a la muerte y experimenté la eternidad del espíritu. Isabel Allende, sobre su experiencia con la ayahuasca relatada en La suma de los días * En este capítulo colaboró como asesora Gabriela Bollettini, médica psiquiatra de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, quien ejerce funciones en consultorio privado y en el área de internación del Centro Regional de Salud Mental “Dr. Agudo Ávila” de esa ciudad. [ 193 ] 194 Ayahuasca, medicina del alma Neurotransmisores y estados no ordinarios de conciencia $ÀQHVGHOVLJOR XIX estaba en auge descubrir los “alcaloides” y principios activos responsables de los intensos efectos de las plantas tradicionales. Los alemanes eran los protagonistas; habían aislado en 1817 el SULPHUSULQFLSLRELRTXtPLFRYHJHWDOODPRUÀQDGHORSLR JRPDGHPapaver somnife-rum) y la cocaína de la coca de los Andes (Erythroxylon coca) en 1859. El cactus de peyote fue el que más llamó la atención de los europeos a partir de su introducción en Europa en 1902 por el explorador sueco Carl von Lumholtz. El principio activo fue descubierto por Arthur Heffter en 1898 y sus efectos psicológicos fueron detalladamente descriptos en dos monografías de la década de 1920, propias de la psiquiatría descriptiva, una obra de Kurt Beringer y la otra de Heirich Kluver (Díaz, 2003). (Q HO DOHPiQ /RXLV /HZLQ D TXLHQ VH FRQVLGHUD HO SDGUH GH la psicofarmacología, delinea por primera vez en su obra Phantastica XQDFODVLÀFDFLyQGHODVVXVWDQFLDVSVLFRWUySLFDVHQFLQFRFDWHJRUtDV euphorica (opio y opáceos); 2) phantastica (peyote, cannabis, amanita muscaria, ayahuasca); 3) inebriantia (alcohol y otros anestésicos generales); 4) hypnotica VHGDQWHVDUWLÀFLDOHVNDYD\RWUDV \ excitiantia HVWLPXODQWHVFRPRODFDIHtQDFRFDtQD (VSHFtÀFDPHQWHVREUHODFDWHgoría phantastica dice: La acción de una sustancia química capaz de provocar estos estados transitorios (visionarios y psicóticos) sin ninguna molestia física y que duran cierto tiempo, en personas de mentalidad perfectamente normal, quienes en parte o totalmente son conscientes de la acción de la droga. Es a las sustancias de esta naturaleza a las que denomino fantásticas. Son capaces de ejercer su SRGHUTXtPLFRHQWRGRVORVVHQWLGRVSHURLQÁX\HQSDUWLFXODUPHQte en las esferas visuales y auditivas, así como en la sensibilidad JHQHUDO /HZLQ (VWDGHVFULSFLyQGH/HZLQGHSURYRFDU´HVWDGRVWUDQVLWRULRV YLVLRQDrios o psicóticos)” fue el puntapié inicial para encuadrar a estas sustancias como facilitadoras de psicosis experimentales; si bien el primero en autoinducirse una “psicosis” fue Jacques-Joseph Moreau, más conocido como Moreau de Tours, que fue alumno del psiquiatra Jean Esquirol y considerado el padre de la psiquiatría experimental y el iniciador de los estudios sobre las farmacopsicosis. Estos experimentos lo llevaron a consumir hachís en su laboratorio. En su obra principal, Du hachisch et de l’aliénation mentale, publicada en 1845, consideraba que los efectos de esa planta constituían “un medio poderoso y único de exploración en ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV materia de patogenia mental”. Es interesante leer el relato que hace de su experiencia: Habiéndome voluntariamente sumergido en un estado de ORFXUDDUWLÀFLDOSXGHWRPDUPHDPtPLVPRFRPRVXMHWRGHPLV observaciones. Entonces, para mí, se hizo la luz en medio de las tinieblas; me fue demostrado desde entonces, y mi convicción es la misma hoy en día, que la locura no es más que, en efecto, el despliegue del sueño en la vida real. Vi en la acción que el hachís ejerce sobre las facultades morales un medio potente, único, de exploración en materia de patogenia mental. A través de esta sustancia, podría ser uno iniciado en los misterios de la alienación mental, remontarse a la fuente escondida de estos trastornos tan abundantes, tan variados, tan extraños que designamos bajo el nombre colectivo de locura. (Moreau, 2010) La idea de Moreau de Tours llevó a sus continuadores a buscar alguna sustancia que pudiera repetir el modelo de la patología mental en un VHUKXPDQRDÀQGHGHVFLIUDUHOPHFDQLVPRTXHODSURGXFtD(VWHHQWXsiasmo generó que toda sustancia capaz de reproducir “algo” similar a los cuadros psicóticos fuera involucrada en la génesis de los mismos, y la exageración del concepto llevó a conclusiones precipitadas. Dentro del grupo de sustancias candidatas a imitar estados psicótiFRVHVWDEDQREYLDPHQWHODVGHVFULSWDVSRU/HZLQFRPRPhantastica, y de ellas, al ser la primera en ser aislada, la mescalina fue la favorita utilizada en diversos modelos analógicos: psicosis encefalítica epidémica (Claude y Ey en 1934), estados confusionales-oníricos (Barison y Rotondo en 1943), SVLFRVLVDOFRKyOLFDV &KZHORVHQ HVTXL]RIUHQLD %HULQJHU\.OXEHU en 1929; Zuker en 1930; Morselli en 1935; posteriormente Thale, Denber, Merlis, entre otros) (Ey, 1975, citado por Sanz, Gutiérrez y Casas, 1996). La síntesis del LSD 25 por Arthur Stoll y Albert Hofmann en 1938 y el posterior descubrimiento de sus efectos psicodislépticos por parte de este último en 1943 abrieron un nuevo campo de exploración en las denominadas “psicosis experimentales”, lo que derivó en múltiples estudios que se cortaron bruscamente a partir de decisiones sociopolíticas en la década GHO3RUPiVGHYHLQWLFLQFRDxRVQRKXERSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDVDO respecto, salvo en 1974 un estudio de David Young que realiza una comparación fenomenológica entre los estados debidos al LSD y la esquizofrenia, concluyendo que las experiencias con LSD y las debidas a la esquizofrenia son similares en muchos aspectos pese a sus diferencias. 6LELHQKXERHVWXGLRVDÀUPDFLRQHV\XWLOL]DFLyQGHHVWRVFRPSXHVWRV en el marco de coadyuvantes para el tratamiento de diversos cuadros psicopatológicos, el entusiasmo inicial de poder contar con un elemento 196 Ayahuasca, medicina del alma TXHSXGLHVHSHQHWUDUHQORVFRQÀQHVGHODFRQFLHQFLDKXPDQDVXPDGR D FDXVDV PiV VRFLRSROtWLFDV TXH FLHQWtÀFDV KL]R TXH FDVL VLHPSUH VH vieran asociados a un marco patológico. A ello se agregó la semejanza estructural de tales compuestos con neurotransmisores como la serotonina, dopamina y noradrenalina, lo que postuló la posibilidad de la producción “endógena” de sustancias psicodislépticas. Aquello que en XQSDUDGLJPDFLHQWtÀFRGHOSDVDGRDSDUHFtDFRPRSDWROyJLFRKR\DOD luz de nuevos marcos teóricos, puede considerarse el sustrato biológico de los estados no ordinarios o ampliados de conciencia. Aspectos sensoperceptivos del uso de ayahuasca Estas sustancias comunes a los principios psicoactivos de algunas plantas sagradas y a los hallados en pacientes con alteraciones en la sensopercepción cumplen un rol fundamental en la producción de imágenes visuales y contenidos emocionales de los sueños. Claro que aquello que para la psiquiatría clásica son trastornos de la sensopercepción, en otro contexto presenta puertas de acceso a otros mundos. En las psicosis, de hecho, los trastornos de la sensopercepción constituyen uno de los componentes de la enfermedad, pero no es lo único que determina la patología, en la que hay un deterioro generalizado de la vida psíquica y de relación del individuo. Tanto en los estados no ordinarios de conciencia como en los sueños \HQODVH[SHULHQFLDVFRQD\DKXDVFDXQRGHORVDVSHFWRVPRGLÀFDGRVHV la sensopercepción, es decir, el modo en que nuestros sentidos perciben el mundo que nos rodea y cómo podemos orientarnos en un espacio y en un tiempo. Al respecto, el espacio en el que vivimos es lo que suele denominarse espacio orientado: el espacio geométrico que tiene una suSHUÀFLHKRUL]RQWDOXQHMHYHUWLFDOGRQGHKD\DUULEDDEDMRFHUFDOHMRV derecha, izquierda; hay fronteras, hay límites. Las fronteras pueden ser la pared de enfrente que no tiene ventanas o la oscuridad tenaz y silenciosa de la noche, o hasta la comba azul del cielo, que es una forma de limitar, no nuestro horizonte pero sí nuestro espacio. Todos tenemos esa sensación de que el cielo es una cúpula concreta y material solamente de día, porque de noche, cuando se hacen visibles las estrellas, XQRWLHQHFRQFLHQFLDGHTXHHOXQLYHUVRHVLQÀQLWR Junto a ese espacio orientado en el que podemos decir que “estamos en este momento aquí, en este lugar, ubicado en tal calle y en tal ciudad”, existe lo que se llama espacio sintónico: es la experiencia determinada por el tono de nuestros propios sentimientos, por nuestro estado de ánimo. Pero hay que hacer una leve distinción: no se trata de una ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV modalidad sensorial que a veces nos sucede, sino de un continuo estado físico que nos rodea cuando decimos, por ejemplo, que la tristeza está encogiendo el espacio, que la felicidad lo dilata o que los objetos cuando nos sentimos felices nos parecen más grandes. En las enfermedades cerebrales lo que está especialmente distorsionado es el espacio orientado: el paciente no sabe dónde está, tampoco su tiempo. Sin embargo, en el mundo azorado del esquizofrénico, en el torbellino de una manía o en la fatalidad de una depresión, o bien cuando se ingiere algún enteógeno como la ayahuasca, las cosas son muy distintas: el sujeto sabe dónde está, no hay alteración del espacio orientado, pero sí del espacio sintónico. Existe una cosa extraña en nuestro mundo, nada cambia, no hay nada de lo que pueda decir que es una apreciación engañosa. Los objetos son los que están allí, en su tamaño, en su color; sin embargo, algo extraño sucede: los colores son GHVOXPEUDQWHVDOVXMHWROHSDUHFHSHUFLELUTXHODÀVRQRPtDGHXQLQdividuo dice mucho más de lo que está expresando, hay una profunda capacidad de envolverse emocionalmente con el otro. Se trata de una condición que la psiquiatría describió como “el extrañamiento del mundo percibido”. Tampoco hay ningún cambio en los efectos puramente sensoriales del mundo, sin embargo el sujeto se ve conmovido por el carácter espectral y contradictorio de sus percepciones. Al decir “orientación en el tiempo” asimismo debemos analizar lo que ocurre durante el sueño. El sueño consiste en imágenes visuales, salvo el caso del ciego de nacimiento, que no sueña con imágenes visuales sino con ruidos, con sonidos, salvo, naturalmente, que la ceguera haya comenzado después de un año, según calculan algunos, entonces sí pueden soñar con imágenes visuales. Cuando el individuo duerme \VXHxDHVDVLPiJHQHVYLVXDOHVVHUHÁHMDQHQXQPRYLPLHQWRUiSLGR de la musculatura extrínseca del ojo; el electroencefalograma muestra un trazado rápido que indica que el sujeto está soñando, lo único que JUDÀFDHVODSURIXQGLGDGGHODVGLVROXFLRQHVGHFRQFLHQFLD(QPsicopatología para neurólogos Freud dijo que el sueño era una psicosis con todos los absurdos y alucinaciones propias de ella. Efectivamente, cuando cada noche la conciencia se disuelve se libera el mecanismo del sueño y es notable cómo todos nosotros a la mañana podemos empalmar con el estado de vigilia que teníamos a la noche, porque la vigilia es un mundo continuo pero ninguno de nosotros puede retomar el hilo del sueño en el mismo momento en que dejó de soñar. El mundo del sueño es discontinuo. Entramos aquí en el tiempo cronológico, el tiempo medido. Se sueña cuatro o cinco períodos todas las noches, de 10 a 15 minutos cada uno; pero especialmente se sueña cuando el sueño es más ligero, cuando se 198 Ayahuasca, medicina del alma está próximo a despertar y no durante las primeras horas, en que es más profundo. El tiempo en que pueden medirse las oscilaciones rápidas de la musculatura ocular (10 o 15 minutos, cuatro o cinco veces por noche) se denomina “espacio de sueños”; pero así como distinguimos entre espacio orientado y espacio sintónico, también vamos a distinguir entre tiempo de sueño y tiempo autístico. Autístico es el tiempo del sujeto que sueña sintiendo que pasan muchas horas, que su sueño se hace tremendamente prolongado, sea penoso o placentero (en otras palabras, un “tiempo subjetivo”, pero en realidad cronológicamente hablando soñamos durante el tiempo “real” de sueño) (AA.VV., 1984). (VSHFtÀFDPHQWHWDQWRHQORVHVWDGRVYLVLRQDULRVFRPRHQODVH[SHULHQFLDVFRQD\DKXDVFDHVWiPRGLÀFDGRHOespacio sintónico y el sujeto vive en un tiempo discontinuo y autístico. Casi todas las descripciones hacen referencia a un estado muy particular, que algunos describen como más real que la realidad, o con los colores más vívidos, y donde uno puede sentirse en sintonía con los seres que lo rodean. No puede hablarse de los distintos aspectos involucrados en las exSHULHQFLDVFRQD\DKXDVFDVLDQWHVQRVHLQWHQWDGHÀQLUTXpHVXQestado no ordinario de conciencia. Usamos esta denominación ya que durante mucho tiempo a todos aquellos estados que salieran de las pautas habituales se los llamó “estados alterados de conciencia”, denominación que contiene una referencia a lo patológico que, como veremos, no es válida para todos los casos. Para referirnos a la mayoría de las experiencias FRQD\DKXDVFD\HQWHyJHQRVVLPLODUHVGHDQWLJXRXVRULWXDOHVSHFLÀFDUHPRVDXQPiVHOFRQFHSWRUHÀULpQGRQRVDestados ampliados de conciencia, en oposición a algunos otros estados no ordinarios de conciencia que no necesariamente provocan una ampliación de la misma. Los estados ampliados de conciencia Existe un estado de conciencia, una estructura, un estilo de organización para el funcionamiento mental, en cualquier momento dado. Todo estado de conciencia es un modo arbitrario de elaborar la información, de tomar algunas y rechazar otras, y como resultado de ello surge nuestra manera de vivenciar el mundo. Si bien existen restricciones biológicas para las posibilidades de captación de la realidad, no hay ningún estado de conciencia “normal” biológicamente dado como el estado mental natural óptimo en el que una persona puede hallarse. Nuestro estado ordinario de conciencia es una construcción formada según imperativos biológicos y culturales a los efectos de manejarnos en nuestro ambiente físico, intrapersonal e interpersonal. ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV Para nuestra sociedad occidental, el estado de vigilia es la forma “normal y única” de percibir la realidad, no así para muchas tribus aborígenes, entre quienes los sueños eran, y siguen siendo, tan reales como la vigilia, al punto de fundamentar su accionar cotidiano conforme a los mismos. Los sueños son uno de los tantos estados no ordinarios de conciencia que podemos experimentar a lo largo de la vida. Llegados a este punto, conviene distinguir el estado de conciencia ordinario del no ordinario: Estado ordinario de conciencia: siguiendo a Charles Tart (1979), lo deÀQLPRVFRPRXQDSDXWDGHIXQFLRQDPLHQWRPHQWDOHVSHFtÀFRUHFRQRFLpQGRVHTXHHVWDSDXWDSXHGHSUHVHQWDUHQVXHVSHFLÀFLGDGXQPDUJHQ de variación sin dejar de ser la misma pauta. Así reconocemos como DXWRPyYLOHVXQDYDULHGDGGHREMHWRVDXQFXDQGRYDUtHQHQÀJXUDWDPDxR FRORU \ RWURV UDVJRV HVSHFtÀFRV 'LFKR GH RWUD IRUPD SRGHPRV realizar un viaje por tierra en diversos vehículos, auto, tren, bicicleta, caminando; variará la velocidad del viaje y lo que podamos percibir, pero no variará la pauta de percepción, todo lo veremos desde “tierra”. Estado no ordinario de conciencia: es una alteración radical de la pauta general de conciencia, comparada con un estado ordinario tomado como punto de referencia, por lo general nuestro estado de vigilia habitual. De modo que quien experimenta ese estado no ordinario (o quizá un observador) puede advertir que están en funcionamiento leyes diferentes; que a la experiencia del sujeto se ha sobrepuesto una nueva pauta (Tart, 1979). Volviendo al ejemplo anterior, supongamos que en lugar de hacer el viaje por tierra decidimos ir en avión: nuestra percepción habrá cambiado radicalmente, ya no veremos las cosas desde “tierra” sino desde el aire; se habrá impuesto una nueva pauta. A lo largo de la vida experimentamos muchas veces estados no ordinarios de conciencia, ya que diversas situaciones diarias pueden provocarlos. El espectro de estos estados va desde el simple soñar hasta lo que denominamos estado de éxtasis o de conciencia cósmica, donde el VXMHWRSUHVHQWDXQDYHUGDGHUDLGHQWLÀFDFLyQFRQHOFRVPRVSHUGLHQGR todas las fronteras del yo. Tal estado es común a los místicos de todas las tradiciones y épocas, pero muchas personas pueden experimentarlo a lo largo de su vida, con manifestaciones muy diversas de distinta intensidad y duración. En 1969, Alister Hardy fundó en Oxford el Religious Experience Research Unit, donde en alrededor de diez años pudo recopilar la información de más de tres mil informes de personas que habían experimentado estados de lo que se denomina “conciencia cósmi- 200 Ayahuasca, medicina del alma ca”. De este estudio se desprenden algunos datos que consideramos de sumo interés. Tomando una media por mil, la experiencia más común HQGLFKRVHVWDGRVïODTXHPiVDSDUHFHHQORVUHODWRVïHVODH[SHULHQFLD visual (183,3) y en ella la visión de una luz muy especial (88). Las situaciones que provocan tales estados también arrojan resultados interesantes. Aquí vale la pena aclarar que no están divididas en actividades que desarrollaban los sujetos antes de la experiencia, sino que se juntan todas las situaciones en lo que Hardy llama “desencadenante de la experiencia”. Así hallamos que la depresión y el desespero (con una media de 183,7), la meditación u oración (135,7) y la belleza natural (122,7) son las situaciones que más frecuentemente desencadenan tales estados. Muy diversas situaciones pueden provocar estados no ordinarios de conciencia, pero no necesariamente con el nivel de unidad expresado en el estudio de Hardy, sino que por breves momentos se altera la percepción de la realidad. Si bien el estudio de tales estados mediante un HOHFWURHQFHIDOyJUDIR UHVXOWD GLÀFXOWRVR SRU OD VXSHUSRVLFLyQ GH RQGDV que se establecen en el registro, algunos investigadores han llegado a FODVLÀFDU YHLQWH HVWDGRV QR RUGLQDULRV GH FRQFLHQFLD(Q HVWH VHQWLGR recurrimos a una parte del trabajo publicado por el investigador Stanley Krippner (en White, 1979): 1) El estado de sueñoSXHGHLGHQWLÀFDVHHQHOHOHFWURHQFHIDOyJUDIR presenta períodos de movimiento rápido de los ojos y ausencia de ondas cerebrales “lentas”. El estado de sueño se repite periódicamente durante la noche como parte del ciclo dormir-soñar. 2) El estado dormido se registra por ausencia de movimientos rápidos de ojos y surgimiento gradual de un plano de ondas cerebrales “lentas”. Una persona a la que se despierta del estado dormido dará por lo general un informe breve que diferirá de manera considerable de los informes de sueño; este breve informe verbal indica que la actividad mental está presente tanto durante el estado dormido como durante el estado de sueño. 3) El estado hipnogógico tiene lugar entre el despertar y el sueño en el principio del ciclo soñar-dormir. A menudo se caracteriza por una imaginería visual y en ocasiones incluye imaginería auGLWLYDDPERVWLSRVGHLPiJHQHVGLÀHUHQGHODDFWLYLGDGPHQWDO experimentada durante los estados de sueño y dormido. 4) El estado hipnopómpico tiene lugar entre el estado dormido y el GHVSHUWDUDOÀQDOGHOFLFORGRUPLUVRxDU$YHFHVVHFDUDFWHUL]D por imaginería visual y/o auditiva, y se diferencia cualitativamente de las formas de actividad mental que se dan durante los estados de sueño y dormido. ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV 5) El estado hiperalerta se reconoce por una vigilancia incrementada y prolongada mientras uno está despierto. Se puede inducir con el uso de drogas que estimulan el cerebro mediante actividades que precisan de una concentración tensa o bien mediante medidas necesarias para sobrevivir durante operaciones militares (por ejemplo, guardia en un punto peligroso, misiones riesgosas). 6) El estado letárgico se caracteriza por una actividad mental aburrida y perezosa. Puede llegarse a él por fatiga, falta de sueño, mala nutrición, deshidratación, nivel de azúcar incorrecto y drogas que deprimen la actividad cerebral; también por estados de ánimo y sentimientos desesperados. 7) Los estados de rapto se caracterizan por un sentimiento intenso y una emoción imponente, subjetivamente evaluada como placentera y positiva en su naturaleza. Tales estados pueden provocarse mediante el estímulo sexual, las danzas frenéticas (por ejemplo, la de los derviches), ritos orgiásticos (brujería y vudú), ritos de pasaje (iniciaciones púberes primitivas), actividades religiosas (la conversión, las reuniones evangelistas, el don de lenguas, los cultos carismáticos) y ciertas drogas. 8) Los estados de histeria se caracterizan por un sentimiento intenso y una emoción imponente evaluada subjetivamente como negativa y destructiva en su naturaleza. Suelen provocarlos emociones como ira, furia, celos, pánico, miedo, terror, horror (miedo a ser embrujado o poseído, o a la actividad violenta de las PXOWLWXGHV´ÀHVWDVGHOLQFKDPLHQWRµSHUVHFXFLRQHVIUHQpWLFDV También la ansiedad psiconeurótica y ciertas drogas pueden provocarlos. 9) Los estados de fragmentación tienen como rasgo principal una falta de integración entre segmentos importantes, aspectos o temas de la personalidad total. Las condiciones paralelas a estos estados son conocidas como psicosis, psiconeurosis aguda, disociación, “personalidad múltiple”, amnesia y episodios de fuga (en los que alguien olvida su pasado y comienza un nuevo tipo de vida). Los estados de fragmentación pueden ser temporales o de larga duración; y estar provocados por ciertas drogas, traumas físicos, traumas del cerebro, depresión psicológica, predisposiciones psicológicas (que interactúan con la depresión psicológica en algunos tipos de esquizofrenia) y manipulación experimental (por ejemplo, la privación sensorial, la hipnosis). 10) Los estados regresivos se caracterizan por una conducta claramente inapropiada respecto del estado psicológico del individuo 202 Ayahuasca, medicina del alma 11) 12) 13) 14) y su edad cronológica. Pueden ser temporales (por ejemplo, sufrir una regresión de edad a resultas de una manipulación experimental con hipnosis o drogas) o de larga duración (alguien que sufre de varios tipos de senilidad). Los estados meditativosVHLGHQWLÀFDQSRUTXHPXHVWUDQXQDDFtividad mental mínima, ausencia de imaginería visual y presencia de ondas alfa continuas en el electroencefalograma. Pueden provocarse mediante la ausencia de estímulo externo, el masaje, ODÁRWDFLyQHQDJXDRODVGLVFLSOLQDVPHGLWDWLYDV SRUHMHPSOR yoga y zen). Los estados de trance se caracterizan por ausencia de ondas alfa continuas en el ECG, hipersugestionabilidad (pero no pasividad), vigilancia y concentración de atención en un estímulo único; la persona se siente “acorde” con este estímulo sin responder a otros (haciendo así posibles fenómenos como las sugestiones poshipnóticas). Los estados de trance pueden provocarse mediante la voz de un hipnotizador, la escucha del latir del propio corazón, los cánticos, la observación prolongada de un objeto que gira (tambor, metrónomo, estroboscopio), los rituales de provocación del trance (ritos de médiums, ciertas danzas tribales), el tormento continuo (por ejemplo, “lavado de cerebro”, “llegar al tercer grado”), materiales que llevan al trance (una canción de cuna, ciertos tipos de poesía y música, un orador carismático), la observación de una presentación dramática de la que se queda “poseído” por la acción o la realización de una tarea que requiere atención pero conlleva poca variación de respuesta (por ejemplo, manejar un trineo a través de la nieve durante varias horas, obVHUYDUXQDSDQWDOODGHUDGDUÀMDUODYLVWDHQXQDOtQHDEODQFD en medio de una carretera mientras se conduce). La rêverie, fantasía, ensueño o el “perderse en los pensamientos” se caracteriza frecuentemente por movimientos rápidos de ojos en el ECG; tiene lugar durante el trance. Típicamente es un estado provocado en forma experimental por un hipnotizador que sugestiona al individuo para que tenga una experiencia parasomnífera. El estado de soñar despierto se caracteriza por pensamientos que tienen lugar rápidamente y guardan poca relación con el ambiente exterior. Puede experimentarse estando con los ojos abiertos o cerrados; cuando están cerrados, es posible que aparezcan imágenes visuales y movimientos oculares rápidos. Pueden provocarlo tanto el aburrimiento como la soledad social, la privación sensorial, el insomnio nocturno, las necesidades psico- ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV 15) 16) 17) 18) 19) dinámicas (por ejemplo, el deseo de satisfacción) o períodos de rêverie o fantasía que se presentan espontáneamente. El examen interior se reconoce por la conciencia de los sentimientos corporales en los órganos, tejidos, músculos, etc. La FRQFLHQFLDHVWiVLHPSUHSUHVHQWHSHURHQXQQLYHOQRUHÁH[LYR si el individuo no se esfuerza en tomar conciencia, o si los sentiPLHQWRVFRUSRUDOHVQRVHHQFXHQWUDQLQWHQVLÀFDGRVSRUHOGRORU el hambre, etcétera. El estupor se caracteriza por la capacidad suspendida o muy reducida de percibir los estímulos de llegada. La actividad motriz HVSRVLEOHSHURVXHÀFLHQFLDVHHQFXHQWUDPX\UHGXFLGDVHSXHde hacer uso del lenguaje pero sólo de una manera limitada y a PHQXGRFDUHQWHGHVLJQLÀFDGR(OHVWXSRUHVSURYRFDGRSRUFLHUtos tipos de psicosis o drogas (por ejemplo, compuestos de opio y grandes cantidades de alcohol). El coma se caracteriza por la incapacidad de percibir los estímulos de llegada o de entrada. Hay muy poca actividad motriz y no hay uso del lenguaje. Puede ser provocado por enfermedad, DJHQWHVWy[LFRVDWDTXHVHSLOpSWLFRVWUDXPDVGHOFHUHEURRGHÀciencias glandulares. La memoria almacenada es un estado que supone una experienFLDSDVDGDTXHODFRQFLHQFLDUHÁH[LYDGHXQLQGLYLGXRQRSXHGH obtener inmediatamente. Sin embargo, los restos de memoria (o “enagramas”) de acontecimientos pasados siempre existen en algún nivel de la conciencia, y pueden ser recordados mediante el esfuerzo consciente o evocarse mediante el estímulo eléctrico o químico de la corteza cerebral. También pueden ser producidos por la libre asociación psicoanalítica o surgir espontáneamente. Los estados de conciencia expandida se caracterizan por un umbral sensorial reducido y un abandono de las maneras habituales de percibir el ambiente externo y/o interno. Aunque pueden tener lugar espontáneamente o ser provocados por la hipnosis o el bombardeo sensorial, son producidos frecuentemente de manera experimental mediante el uso de drogas y plantas psicodélicas (“que PDQLÀHVWDQODPHQWHµ 3RUORJHQHUDOORVHVWDGRVGHFRQFLHQFLD expandida progresan a lo largo de cuatro niveles diferentes: recolectivo-analítico, simbólico, sensorial e integral. A nivel sensorial, constituyen informes subjetivos sobre alteraciones de espaciotiempo, de la imagen del cuerpo y de las impresiones sensoriales. A nivel recolectivo-analítico, las nuevas ideas y pensamientos emergen relacionándose con la psicodinámica o la concepción del mundo y el papel que en él cumple el individuo. A nivel simbólico, 204 Ayahuasca, medicina del alma H[LVWHXQDLGHQWLÀFDFLyQFRQORVSHUVRQDMHVKLVWyULFRVOHJHQGDULRV con la recapitulación evolutiva o con los símbolos míticos. A nivel integral (al que llegan relativamente pocos individuos), existe una experiencia mística y/o religiosa en la que Dios (o la “razón de ser”) se confronta consigo mismo, o en la que el individuo tiene la impresión subjetiva de estar disolviéndose en el campo de energía del universo (por ejemplo, satori, samahdi; “unidad oceánica”, “conciencia cósmica”, “experiencia clímax”). El estado de conciencia “normal” es la vigilia cotidiana, caracterizada por la lógica, la racionalidad, el pensamiento de causa-efecto, la intencionalidad y el sentimiento de que uno controla su propia actiYLGDG PHQWDO 8QR VH KXQGH HQ HO SHQVDPLHQWR ´UHÁH[LYRµ HQ RWUDV palabras, el individuo es consciente de sí mismo en tanto que unidad experimental. Sin embargo existen otros estados de conciencia que no VRQ UHÁH[LYRV SRU HMHPSOR HO HVWXSRU R HO FRPD TXH WDPELpQ GHEHQ ser considerados conscientes si se está de acuerdo con el psicólogo Kex Collier, para quien la conciencia es un campo de los procesos de energía que representa al organismo entero. Estados no ordinarios de conciencia no sólo son comunes y cotidianos; en muchos casos han sido fuente de inspiración creativa en diversas manifestaciones del arte y la ciencia: Friedrich August von Kekule tuvo una visión súbita de la fórmula del benceno mientras contemplaba los leños ardientes del hogar, y Dimitri Mendeleiev concibió la tabla periódica de los elementos cuando yacía en cama descansando. Son también ejemplo de ello el modelo planetario del átomo de Max Born o la formulación de Werner Heisenberg, que sentó los principios de la física cuántica, así como la teoría de la relatividad de Albert Einstein o el descubrimiento de la transmisión química de los impulsos neuroQDOHVSRUHOTXH2WWR/RHZLUHFLELyHO1REHO$VLPLVPR.DUO)ULHGULFK *DXVVTXLHQUHDOL]yVLJQLÀFDWLYRVDSRUWHVDODWHRUtDGHORVQ~PHURVOD JHRPHWUtDGHODVVXSHUÀFLHVFXUYDV\ODDSOLFDFLyQGHODPDWHPiWLFDD la electricidad y el magnetismo, realizó cálculos sumamente complejos HQIRUPDFDVLLQVWDQWiQHD\GHVFULELyVXVLQWXLFLRQHVFLHQWtÀFDV\PDWHmáticas diciendo que llegaban a él con la velocidad del rayo por “la gracia de Dios”. El poeta inglés William Blake dijo de su poema “Milton”: “Ese poema me fue dotado. Escribía veinte o treinta versos por vez sin premeditación e incluso contra mi voluntad”. (VWRVHMHPSORVUHÁHMDQHQSDUWHORTXHSXHGHSURGXFLUVHHQHVWDGRV no ordinarios de conciencia, que muchos de nosotros experimentamos a diario, a veces sin darnos cuenta. La gama de duración, intensidad y SURIXQGLGDG\YDULDEOHVLQYROXFUDGDVHQFDGDXQRGHHOORVHVLQÀQLWD ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV Siguiendo la descripción de Krippner, el estado no ordinario de conciencia implicado en las experiencias con ayahuasca sería el de conciencia expandida. Contenidos y elaboraciones más comunes por efecto de la ayahuasca Muchas experiencias sorprendentes, tanto propias como ajenas, nos han planteado interrogantes respecto de los efectos de la ayahuasca en cuanto a su velocidad para actuar más allá de la razón y la palabra, en un campo que por ahora denominaremos pureza perceptiva. En la mayoría de los casos se advierte la emergencia de representaciones inconscientes, “diálogos interiores”, visiones, asociaciones de ideas, catarsis liberadoras y otros recursos simbólicos, propios de estos estados DPSOLDGRVGHFRQFLHQFLDTXHORJUDQYHQFHUUiSLGD\HÀFD]PHQWHODVUHsistencias y represiones internas, abriendo la posibilidad de reelaborar, VXSHUDU \ VROXFLRQDU FRQÁLFWRV VXEMHWLYRV FRPR IDOOHFLPLHQWRV GH VHUHV amados, pérdidas y compromisos dolorosos, vivencias traumáticas de la infancia y del nacimiento, enfermedades, miedos, angustias, etcétera. Duelos Es llamativo cómo la ayahuasca trabaja sobre los duelos y sus problemáticas, especialmente cuando se trata de duelos por la muerte de personas amadas. También sorprende sobremanera cómo a partir del trabajo sostenido con los duelos aparece en los sujetos otra idea relacionada con la muerte que, si bien se relata de maneras diferentes según las creencias, la mayoría tiene una raíz común, se repite en los informes: cede la ansiedad y la angustia de lo retenido y aparece una senVDFLyQSDFLÀFDGRUDGHWUiPLWHFRQFOXLGRGHGHXGDSDJDGDGHUHFXSHración no dolorosa del familiar querido. Por cierto, esto ocurre siempre DVRFLDGRDXQDSRVLFLyQÀORVyÀFDQXHYDUHVSHFWRGHODYLGD\ODPXHUWH y del hombre con la naturaleza. Sobre lo expuesto, en primer lugar intentaremos abordar la hipótesis de si la ayahuasca actúa como un facilitador o catalizador del proceso de tramitación del duelo debido a que no requiere de la palabra, puesto que opera de manera directa sobre el campo perceptivo y, por tanto, el aparato psíquico encuentra su máxima capacidad de uso energético. Entendemos esta capacidad como una variable asociada a dos categorías: lugar (huellas mnemónicas dejadas, ligadura de energía libre, habilitación de canales de facilitación, etc.) y tiempo (cruce entre 206 Ayahuasca, medicina del alma los tiempos cronológicos y lógicos inconscientes, potenciados entre sí y DVRFLDGRVDXQÀQFRP~Q Dice Freud en Duelo y melancolíaDOGHÀQLUHOFRQFHSWRGHGXHOR Es una reacción a una pérdida concreta (un ser amado por ejemplo) o de una abstracción equivalente (la patria, la libertad, HOLGHDOHWF >«@&RQÀDPRVHQTXHDOFDERGHXQWLHPSRGHVDSDrecerá por sí solo y juzgaremos inadecuado, incluso perjudicial, perturbarlo. En el duelo hay una pérdida de interés por el mundo exterior; gran parte de la libido del sujeto está concentrada en mantener el lazo con el objeto perdido y esto determina una incapacidad de elegir un nuevo objeto amoroso, lo que equivaldría a sustituirlo. Esta inhibición y abocamiento del yo a la tarea del duelo no da lugar alguno para otros propósitos o intereses. Prima el dolor en el estado de ánimo. Ahora bien, ¿en qué consiste el trabajo del duelo? El principio de realidad se impone; es decir, el objeto se ha perdido y esto demanda que la libido abandone sus ligaduras con él. Esta demanda no puede cumplirse de manera inmediata dado que los sujetos se resisten, no abandonan gustosos ningunas de sus posiciones libidinales, aun cuanGRKD\DQHQFRQWUDGRVXVWLWXFLyQ$ÀUPD)UHXGHQDuelo y melancolía: Es un proceso con un gran gasto de tiempo y de energía de carga, continuando mientras tanto la existencia psíquica del objeto SHUGLGR>«@$OÀQDOGHODODERUHO\RTXHGDOLEUHQXHYDPHQWH\ exento de toda inhibición. Podríamos decir que éste es un proceso normal de duelo, pero múltiples son los avatares por los cuales puede perturbarse: desde el duelo patológico, prolongado en el tiempo, donde el yo queda parcialmente ligado al objeto o la libido y encuentra vías sustitutivas sintomáticas, hasta la melancolía, los síntomas psicosomáticos, la hipocondría, etc. En los avatares patológicos una parte del yo se sitúa frente a la otra y la valora críticamente, como si la tomara como objeto. Esta instancia crítica en Freud aparece como conciencia moral. En estos casos el yo es el que se empobrece (a diferencia del duelo, donde el empobrecido es el mundo) y SULPDHOGHVFRQWHQWRKDFLDHOSURSLR\R(VWHKHFKRVHPDQLÀHVWDHQXQ espectro sintomatológico que va desde la escasa autovaloración hasta las ideas de ruina y autocastigo. El modo en que se transita por los procesos de duelos sucesivos de la vida tiene sus inicios en los modos de relación objetal en los tiempos cons- ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV titutivos del sujeto. Las pérdidas sucesivas experimentadas a posteriori reavivarán este modo o camino de resolución. En el duelo normal hay una sustracción de la libido del objeto perdido con desplazamiento hacia otro objeto sustitutivo. En las situaciones patológicas la libido sustraída queda libre, no se desplaza ni hay sustitución, sino que es retraída al yo, yo objeto, yo criticado, yo juzgado (al decir de Freud, la sombra del objeto ha caído sobre el yo). Vemos aquí la diferencia en los modos de lazo con el objeto. En el duelo hay un lazo de amor, libidinal, con el objeto. En los estados SDWROyJLFRVGHOGXHORKD\XQDLGHQWLÀFDFLyQQDUFLVtVWLFDFRQHOREMHWRTXH reaviva formas primordiales de incorporación oral o canibalística del desarrollo de la libido, ingiriendo y destruyendo al objeto al mismo tiempo. En las experiencias con ayahuasca son muy frecuentes los vómitos. /RVFKDPDQHVORVSODQWHDQFRPRXQPRGRGHSXULÀFDFLyQFDWiUWLFD\QR por efecto químico de la sustancia (al igual que la hipersecreción nasal, bronquial, el llanto, el bostezo, la diarrea, etc.). No podemos dejar de preguntarnos si no se trata de modos de desanudar los sucesivos objetos perdidos en la vida para que la energía liberada en ese proceso pueda religarse y sustituirse satisfactoriamente. Esto explicaría también por qué los sujetos experimentadores se sienten placenteros, aliviados, “descargados”, aun cuando en pleno proceso un observador exterior los ve desgarrados en llanto o con malestares corporales. Desprenderse de cosas y personas que murieron A partir de aquí, cederemos la palabra a varios voluntarios de experiencias con ayahuasca, que describieron sus vivencias en nuestros protocolos de investigación desde 1997 hasta la actualidad. Es mi quinta experiencia… De una manera sorprendente, lógica, coherente, me veo y también me siento parada frente a la tumba de mi padre, pero es una tumba en la tierra (de hecho cuando mi padre murió fue mi intención buscar un lugar en la tierra para él y mis abuelos paternos, en el pueblo donde mi padre había nacido; pero fue mi madre quien no quiso). Siempre me produjeron cierto malestar los nichos, esos departamentos apretados, de cemento, alejados de lo que yo creo debería ser el descanso del cuerpo tras la muerte. Veo en tridimensión el césped, una placa dorada sobre él y al mismo tiempo mi padre que feliz está recostado entre dos bloques de tierra sólo separados por su cuerpo. De mis pies VDOHQP~OWLSOHVUDtFHVÀQDVPX\JUXHVDV Es todo al mismo tiempo, cambios, imágenes, sonidos, olores, sensaciones, pero que parecen integrarse en un estado de armonía. 208 Ayahuasca, medicina del alma “Siempre dijiste que tengo la cabeza por las nubes, ¿en qué momento me volví tan terrenal?” Él me responde mientras me corta las raíces: “Estoy muerto, esto ya te lo he dicho, hija… las raíces son necesarias para que la cabeza pueda volar, eso es lo que vale”. Me invade en cada lugar de mi cuerpo una angustia sin control, lloro…, tanto que siento que se moja la remera que tengo SXHVWD«6LHQWRXQDWULVWH]DLQÀQLWDSHURDOPLVPRWLHPSRODUHlajación y la esperanza de que, cuando termine de transitar este fondo, algo va a descansar en mí. “Si sé que estás muerto voy a perder tu voz, tengo terror de perder tu voz, el modo en que decís hija podría reconocerlo entre miles.” Lloro y él me abraza, me rearma el cuerpo que de tan expandido ya no lo siento. “No te preocupes, mi voz está en vos, eso no lo vas a perder.” Él sigue ahí, lo siento al lado mío, me veo (como días atrás lo había hecho) reacomodando una maceta donde tengo una planta que conozco como “lazo de amor”, es una planta que habitualmente llena la maceta de raíces y esto no le permite dar hojas. Desarmo la maraña de raíces, dejo sólo algunas con sus respectivas hojas y vuelvo a plantarlas en tierra nueva. “La cabeza en las nubes, despojate de la razón…, ya demasiado vas a estar en la tierra cuando mueras…”. Fue una verdad hallada que me atravesó el cuerpo conmovido. 1RVDEUtDGHFLUTXpQLFyPRVXFHGLyïFRQHOWLHPSR\HOWUDEDMRKH descubierto que las verdades me han hallado después de tanto meURGHDUORVYDFtRVHQVXE~VTXHGD\VXVPDUFDVVRQDQFODMHVïSHUR tras aquella experiencia un gran monto de angustia se desanudó, como el lazo de amor que sólo al perder las raíces que lo ahogan puede volver a dar hojas.1 Tengo que desprenderme de cosas y personas que murieron…que me provocan dolor y tristeza, para poder así acceder y percibir en su UHDOGLPHQVLyQHVWDRWUDUHDOLGDGLQÀQLWD\HQFRQWUDUDVtORTXHEXVco y poder disfrutar… Aparece mi esposo muerto y mi hijito que aborté y al que parí en la experiencia… muerto… como necesario proceso para seguir mi camino. Lo arropé con una toalla que tenía conmigo y lloré como nunca. Despedí a los dos, aunque me costó muchísimo. También a mis padres que aún viven y a mi suegra, a quien quise mucho… Imágenes de la infancia, notas musicales, pinturas, viajes… (M.C., profesional, 55 años, 26 de abril de 2008)2 1. Gabriela Bollettini, diario personal, fuera de los protocolos de la Fundación Mesa Verde, 2007. 2. Todas las entrevistas pertenecen a los más de cien protocolos de investigación de la Fundación Mesa Verde y la HRS, creada por Rick Strassman, colectados en Rosario desde 1996 a 2010, y a diarios personales de los autores, caso que se aclara cuando corresponde. ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV Hubo un paneo general de toda la vida con mi hija, desde el embarazo hasta que murió… transpiraba y tenía calor en algunos momentos… sensación de asco por náuseas y el gusto de la ayahuasca… pero tuve recuerdos placenteros de mucho amor y felicidad que envolvieron la relación con mi hija… (M.C.D., psicóloga, 53 años, 27 de enero de 2006) 5HYLYtXQPRPHQWRPX\IHOL]GHXQSDUWR\PHLGHQWLÀTXpFRQ una despedida de una amiga que falleció hace un mes… Sólo tenía que acompañar ese momento […] experiencia muy intensa en sensaciones visuales y auditivas… Sentí que hasta en los momentos más dolorosos “alguien” o “algo” me acompañaba y me invitaba amorosamente a transcurrirlos… (M.M.F., empleada, 48 años, 26 de abril de 2008) Saldar deudas o cuentas pendientes Recuerdos de toda la vida… desde que nací hasta la adolescencia… Hablé con mi padre fallecido… curé heridas… aclaré cosas que me angustiaban… viajé por el espacio… (J.S., empleado, 46 años, 7 de junio de 2008) Sentí que en mi experiencia hubo tres viajes en uno… una fuerte jaqueca, opresión en ambos lados de la cabeza, náuseas, vómitos… hasta que al conectar con un sonido muy grave, se empezó a disipar […] el segundo viaje fue hablarle a mi abuelo fallecido hace un año. Poder poner en palabras cuánto lo extraño, cuánto lo amo y lo necesito… (N.H., ama de casa, 34 años, 25 de abril de 2009) &RQÁLFWRVHQODVUHODFLRQHVSHUVRQDOHV )XH DKt FXDQGR FRPHQFp D UHÁH[LRQDU VREUH HVD VROHGDG TXH había sentido tan intensamente y una sucesión de imágenes de mi novia, de situaciones que habíamos vivido, comenzaron a sucederse una tras otra rápidamente. Situaciones en las que había discutido con mi pareja o cosas que ella me había dicho y yo no había comprendido aún. Era un análisis muy diferente al que estoy acostumbrado en el diálogo diario conmigo mismo. En general, trato de ver las cosas y situaciones que experimento desde distintos puntos de vista, pero siempre ronda la duda o, mejor dicho, siempre las vivo como hipóteVLVDYHULÀFDU/RTXHPHRFXUULyIXHTXHPHHQFRQWUDEDGLDORJDQGR 210 Ayahuasca, medicina del alma con otro yo, otro Armando3 que me hacía ver y comprender las cosas muy claramente. Era otro yo, pero no uno desconocido. No sentía como si fuese otra persona, sino yo mismo… un yo que había perdido con el tiempo y que volvía a recuperar. Un yo que me transmitía FRQÀDQ]DSOHQD/RYLYtFRPRXQUHHQFXHQWURFRQPLJRPLVPR Cada pregunta recibía una respuesta absoluta e indudable. Paralelamente, sentía otra presencia superior, como si un tercer yo nos estuviera mirando desde afuera. Me reconocía a mí mismo en esa tercera presencia, la cual, por su seguridad y tranquilidad casi paternal que transmitía, me hacía sentir como un niño inocente. “Vos sabés…” parecía repetir (era como una voz interior) cada vez que me daba cuenta de algo. El hecho de que las dudas desaparezcan y sólo haya certezas me permitió abstraerme con una intensidad nunca antes experimentada. La sensación era como si pudiera ver mi vida con una claridad que puede ser comparable a cuando uno analiza algún aspecto o situación de su propia vida que haya acontecido en un pasado lejano. Iba ganando una perspectiva más abstracta de mi presente. Desaparecían los autoengaños… las marañas de pensamientos que generalmente dilatan la acción y el rumbo a seguir en la vida. Iba al punto justo de cada cuestión. Como si viera mi vida actual desde el futuro. Todo este análisis transcurría a mucha velocidad y se complementaba con una comprensión que me generaba paz y felicidad, sentimientos que a su vez retroalimentaban aun más el proceso permitiéndome focalizarme en aspectos cada vez más detallados. Luego de analizar mi situación actual de pareja, y sabiendo ahora con seguridad qué pasos debía seguir (¡y cuáles no!) para mejorarla, volví nuevamente a prestarle atención a la música. Recuerdo haberme incorporado y fue entonces cuando vomité. A partir de ese momento experimenté un alivio sanador, como si me hubiera quitado un peso de encima. Podía respirar muy profundamente, cosa que antes de ese día no podía hacer porque se me entrecortaba la respiración (algo similar a tratar de respirar hondo luego de llorar por mucho tiempo). Estaba en paz. Comencé a tararear la melodía que escuchaba y fue entonces cuando la intensidad de la misma se incrementaba. Me fundía en la música. Era un momento de máxima felicidad. Y entonces comencé a reír. No recuerdo si lo hice en voz alta o no, pero sí recuerdo que mi compañero también se reía y tarareaba una melodía. Durante ese momento sentí que los dos habíamos arribado a las mismas conclusiones, habíamos experimentado cosas similares y por eso reíamos juntos. 1RPEUHÀFWLFLRSDUDSUHVHUYDUHODQRQLPDWRGHOYROXQWDULR ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV Luego volví a sumergirme en el diálogo interno, aunque con menor intensidad que antes. Comencé a focalizarme en diversos aspectos de mis relaciones con mis amigos y también laborales. Sentía una claridad absoluta de lo que tendría que haber hecho en situaciones donde no actué de la forma correcta. Ello acompañado continuamente de un sentido de comprensión de la experiencia. No sentía culpa sino comprensión de cómo debía actuar correctamente si nuevamente se me presentara esa situación. Esas certezas me generaban estados momentáneos de euforia que parecían ir sincrónicos con la música. (A.V.R., médico, 27 años, 25 de abril de 2009) Tenía dos preguntas para ser contestadas en la experiencia: cuál es mi misión en este mundo y cómo puedo hacer para ayudar a este mundo para que sea un lugar mejor […] Entendí la importancia de las relaciones humanas, de la amistad, de las parejas, etc. Recordé escenas con mis amigos, compañeros, familiares. De cómo yo había criticado conductas. Y ahora comprendía por qué cada uno había actuado de esa forma. Sentí mucho amor por las personas y las vi a todas sonriendo. Vi las caras sonrientes de las personas más cercanas a mí. Fue allí donde entendí mi primera misión en este mundo: brindar a las personas que me rodean ese descanso, esa sonrisa, ese saludo que les haga más apacible el día, o al menos un minuto de ese día. Comprendí que, a veces, un pequeño gesto puede cambiar mucho ese trajín diario de las personas. Sé que uno también tiene sus momentos no tan buenos y que no siempre le es fácil sonreír y cantar todo el tiempo. 3HURPHSURSXVHKDFHUPHORVXÀFLHQWHPHQWH fuerte como para no dejar de brindar esos gestos hacia el prójimo. Que la cotidianidad no me absorba en ese malestar general que se vive. Quería ser el punto de apoyo del ánimo de mis semejantes, y para ello yo no tenía que perder el optimismo. Debía sonreír y cantar todo el tiempo de manera natural. Yo debía ser una expresión de ese canto, de ese amor. Los seres hacen lo que hacen impulsados por el motor del amor, esa es la única explicación de tanto sufrimiento. $OÀQGHFXHQWDVXQRFRQWULEX\HVDELpQGRORRQRDHVHULWPR que marca Dios. Todos hacemos cosas para contribuir con el avance del mundo, de la humanidad. (S.R., empleado, 26 años, 30 de octubre de 2004) Transporte a la infancia, paneo por la vida y experiencias “perinatales” Comencé a ver triángulos o mejor dicho tajos que se abrían en unas sábanas, uno detrás de otro y cada vez más chicos hasta que llegué al fondo y estaba mi madre en una sala de parto teniéndo- 212 Ayahuasca, medicina del alma me a mí… (K.P., docente y artista plástica, 32 años, 5 de febrero de 2004) La experiencia se realizó con un pequeño grupo, en el contexWR GH XQD FHUHPRQLD FKDPiQLFD WDEDFR DJXD ÁRULGD SOXPDV de águila; icaros; etc.). Mi propósito fue liberarme de un estado de ansiedad casi permanente y situaciones de amenazas a mi integridad física, que se repitieron a lo largo de toda mi vida, por parte de distintas personas y nunca podía entender por qué… En esa primera toma de ayahuasca vivencié (como si estuviera sucediendo en ese mismo momento) estar en el útero materno, con una emoción muy intensa de miedo, paralizante e impotente, y a la expectativa de ser aniquilada en cualquier momento. Luego, FRPHQWDQGRODH[SHULHQFLDFRQPLPDGUHPHFRQÀUPyTXHHVWXYR a punto de abortarme. Comprendí que las amenazas de muerte que se sucedieron en mi vida las gatillaba yo desde mi inconsciente. Desde entonces nadie me amenaza… (C.J., empleada, 46 años, 2002)4 En principio creo que me transporté a mi infancia, por suerte no vi nada de mi enfermedad y mi operación (quizá porque es un tema superado para mí); sí tuve sensaciones que las tenía cuando niña, como la picazón de una pierna que me atormentó durante mucho tiempo. Tuve sensaciones y visualicé lugares que transité en mi niñez pero no puedo precisar exactamente las imágenes […] En la experiencia saldé muchas deudas y otras tantas me saldaron a mí; creo que vi el esfuerzo de mis papás durante toda la infancia y les perdoné algunas diferencias que tuve con ellos cuando grande. Sobre todo sentí paz al perdonar a mi mamá […] Mi mente hizo una recorrida más que veloz por toda mi vida y me di cuenta de que todo lo que me ha tocado atravesar es por algo, que ahora viene mi momento de cosechar. Que mi vida iba a cambiar para mejor, el cambio que se avecina sería radicalmente próspero… (N.R.M., empleada, 33 años, 26 de abril de 2008) La experiencia fue pesada. No pude resolver algunas cosas… Me trajo viejos recuerdos de mi infancia… de mis primeras experiencias con marihuana... del miedo que sentí… fue como ser violado… sentir que eso no tenía que hacerlo, porque me faltaba el respeto a mí mismo… Sentí mucho frío, temor, como un mal sueño… colores grises… confusión… (C.J.Z., electricista, 37 años, 31 de agosto de 2008) 4. Comunicación personal a Diego R. Viegas por fuera de los protocolos de investigación. ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV La siguiente imagen era un pato tipo dibujo animado, hermoso, dulce […], y de repente el pato desapareció y volvió a aparecer esa que soy hoy. Ahí me angustié mucho; todavía no tenía claridad del porqué. Lo cierto era que de ese pato a la vida adulta había una gran distancia y que me faltaba una parte de mi vida que no estaba, y me sentí chiquita, una nena. Y dije: “Me robaron una parte de mi vida” (la infancia), ¿dónde está? ¿Qué paso? ¿Por qué? ¡Lloré con tanta angustia acumulada! ¡Con tantas ganas! Y dije en voz alta: “Me robaron un tiempo de mi vida, a todos nos roban nuestro tiempo, hay ladrones del tiempo, si nos roban el tiempo nuestro, que es de cada uno, de la propiedad de cada uno... ¿cómo no nos van a robar otras cosas?”. Ahí me di cuenta de que yo era chiquita y que a pesar de los problemas, de la separación de mis padres, yo tenía un mundo creado por mí, de títeres, de juegos, y alguien me los robó, me robó mi mundo y crecí de golpe. Lloré y lloré por lo robado. Luego, el psiquiatra que me cuidaba [Berlanda] me dijo: “¡Salí del dolor, avanzá...!”. Pero no quería, sólo deseaba llorar. Después pensé que yo me había creado otro mundo nuevo. En la experiencia número dos, había descubierto que tenía el corazón roto, y que vivía en una apariencia de ser feliz, en esa experiencia le pregunté a la “ayahuasca” qué hacía con un corazón roto y ella me respondió: “Se busca uno nuevo”. Entonces me compré un almohadón con forma de corazón. De verdad, fui, lo elegí y me lo compré. Cada noche duermo con él o sobre él. Este almohadón me lo llevé a mi experiencia de anoche para usarlo de almohada. Me dije: “Me llevo mi corazón para no tener miedo, y para apoyar mi cabeza en él”. Entonces cuando comprendo que yo me he creado un mundo nuevo de adulta, me apoyo en el corazón que “yo” me compré, me apoyo en este corazón, mi cabeza está apoyada sobre él, y también me apoyo en el corazón de mi pareja (eso me GLRSD] 3HURDKtYLQRXQDQXHYDSUHJXQWD\XQDQXHYDUHÁH[LyQ “Comprar es la intención de tener, es sólo eso... la intención, y luego de comprar tampoco tenés garantía de que sea verdaderamente tuyo”... Hay cosas que no se compran, se tienen, pero mi intención igual valía... era una manera de empezar a tener un corazón nuevo. Después pensé: “No se puede comprar ningún corazón, no se puede tener estrategias para comprar corazones de otros, no se puede no ser uno mismo para tener el corazón de otros, no se puede mendigar amor, se tiene o no se tiene”. Ahí entendí “el gran miedo”... si ya me habían robado mi tiempo, si me lo seguían robando, si con esa infancia y esa parte que me robaron me rompieron el corazón, mi mundo feliz, ahora que yo me había armado un mundo muevo y lindo para mí, alguien me lo podía robar; podía volver a perder, y descubrí mis miedos... estaban ahí, en volver a perder... a que pasen años sin entender nada, a que mi mundo deje de ser mío. Todo fue un gran alivio. Descubrí muchas cosas, comprendí, 214 Ayahuasca, medicina del alma me reí al comprender lo obvio, lloré por lo perdido. Todo pasó por mí. Estoy feliz de haber conocido otra verdad. Lo maravilloso fue TXHPHVLJXHQ´FD\HQGRÀFKDVµGHODH[SHULHQFLD1RKD\QDGDTXH organizar, hay que vivir en lo simple del universo, del amor, de las sensaciones. Y lo mágico, lo inexplicable de la ayahuasca, está en que un compañero que hizo la experiencia anoche conmigo me vio a mí siendo chiquita y me relató una situación de mi infancia que él no conoce y que yo no recordaba... ¡Él la vio, él me describió el lugar de esa situación fea... Y él no sabía nada de mí…! ¡Milagros! (M.P., dirigente política, 33 años, 2008)5 ,GHQWLÀFDUVHFRQHOVXIULPLHQWRDMHQR Dolor, tristeza o enfermedades orgánicas Si bien todo el recorrido estuvo bajo un diálogo interno constante mío, a veces con don Antonio y a veces solo, lo que puedo resaltar es que la experiencia me resultó de una profundidad emocional que pocas veces, si no es que nunca, experimenté. Siendo la tristeza la emoción que más se me hizo reconocible, que pude entender... Pero muchos de los otros estados no los había sentido nunca, estados, creo yo, que están más cerca del espíritu que de la emoción encarnada. Me es difícil reconocer estos estados porque son algo nuevo para mí. […] La tristeza que sentí, que me embargó, que tomó todo mi ser, fue una tristeza buscada, enterrada en capas y capas de endebles explicaciones que apenas la podían disimular. Y mis preguntas eran sobre esta tristeza […] Es en ese momento, cuando me acosté y me dispuse a escuchar la lluvia caer mansamente ya sin esperar nada, disfrutando de la lluvia y de los sonidos que se desprendían de ella, una imagen muy fuerte se me impuso, eso es lo que recuerdo que dio comienzo al viaje. La imagen era la de las montañas de Córdoba (lugar de donde soy originario) de noche y también lloviendo; el lugar lo conocí, era una especie de sierra que está detrás de la casa de mis abuelos y en la que yo pasaba mucho tiempo cuando era chico, por lo general solo. La imagen, increíblemente vívida, como si en ese momento me encontrara ahí, se acompañó de una sensación de paz muy profunda, de tranquilidad. En ese estado empezaron D GHVÀODU GHODQWH GH Pt SHUVRQDV IDPLOLDUHV DPLJRV SDFLHQtes, mucha gente. Algunos los conocía; otros, en cambio, era la primera vez que los veía […] 0HGHWXYHHVSHFtÀFDPHQWHHQGRVR tres personas entre las cuales se destacaba mi hermana. Noté en 5. Diario personal cedido gentilmente por fuera de los protocolos. ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV ella una profunda tristeza que me hizo mal, me llenó de congoja. También noté cómo todos ellos estaban conectados, en cierta forma, por el sufrimiento. La experiencia estaba signada por la tristeza, en ese momento me di cuenta de que ese sentimiento me desbordaba, inundaba todo mi ser; veía el sufrimiento de la gente que visualizaba y cómo ese sufrimiento en parte quedaba conmigo. Sentía la emoción en todo el cuerpo, me di cuenta de que estaba temblando, lloraba en forma callada, mansamente, la lluvia afuera caía y no paraba. Yo no quería parar, tampoco TXHUtD VDOLU TXHUtD VHJXLU VHJXtD GHVÀODQGR JHQWH GHODQWH GH mí, sentía a don Antonio cerca y le preguntaba el porqué de todo eso, el porqué de tanto sufrimiento. Don Antonio, muy presente, asentía, no me respondía en palabras, no me daba explicaciones; si tengo que describirlo no se me ocurre la forma, puedo decir que lo sentía en todo momento, pero en ese momento en particular lo sentí como más cerca. Como que se preocupó por lo que me estaba pasando. En ese momento empecé a sentir una energía que me envolvía. Una vibración que no era un temblor, era eso, energía. No sentía miedo, ni ansiedad, solamente tristeza y una especie de nostalgia por todo. Digo nostalgia porque es difícil poner palabras a sentimientos que, creo yo, nunca experimenté, o por lo menos no de esa forma. No con esa intensidad. En ese momento siento a don Antonio vomitar, y de alguna forma sabía que estaba vomitando por mí. Ésta es la parte que mucha explicación no le encuentro; yo sentía que don Antonio me estaba sacando toda esa emoción de alguna forma a través de sus vómitos […] Me queGRHQHVWDGRGHEHDWLWXGFRQXQHVWDGRGHUHÁH[LyQO~FLGDPX\ profundo. Ya sin tristeza, sin nostalgia, pero con una profundidad inusitada. Me siento en comunión con el universo, por más QHZDJH que esto suene. Es un estado de espiritualidad, supongo, que va más allá de las emociones, más allá de las palabras, de las explicaciones y de todo. Estoy escribiendo todo esto una semana después de que todo pasó; es el tiempo que tardé en asimilar semejante experiencia y poder hacer esta burda traducción. Se me escapan muchas cosas que pasaron, pero que no puedo traducir, si fuera un poeta a lo mejor me sería más fácil. Pero las repercusiones a nivel interior, en la forma en cómo me cuento mi historia de vida, quién soy y hacia dónde voy, todavía siguen. Gracias. (M.R.F., médico psiquiatra y psicoterapeuta, 29 años, 29 de noviembre de 2008, con la guía del chamán don Antonio Muñoz Díaz) Otra visión fue meterme por el pecho y viajar por entre mis órganos y llegar hasta la vejiga o los intestinos; fue absolutamente real, como cuando muestran en los documentales pero con colores mucho más vivos y más luz… y llegué a ver algo similar y más 216 Ayahuasca, medicina del alma pequeño a una pelota de tenis, pero de color marrón-negro. (J.P.P., analista programador, 28 años, 5 de agosto de 2005) Sentí éxtasis, sentí caos total, la música manejaba los tiempos; risa; movimientos faciales reactivos, muy relajantes, al ritmo… +XERÁDVKHVGHFRVDVSDVDGDVRFRVDVTXHYHRDPHQXGR«%iVLcamente sufrí mucho con la gente que vive en la calle, la droga, la tristeza, la prostitución en la estación Constitución… Sentí dolor por mucha gente, más que nada ajena a mí… Vi mucha soledad y sufrimiento en la ciudad, al mismo tiempo que tapaba mis oídos para no seguir con esas imágenes. Al instante se volvían a destapar. No sentí ganas de llorar y tampoco miedo. Sentí dolor, peso, tortura… la tristeza en su más cruel cara… Salí al pasto, me sentí un poco loco… hablé con [uno de los facilitadores]; no podía seguir adentro. Tumbé mi sien contra la tierra y el pasto y sentí como una protección inmensa. Las imágenes seguían, pero yo me sentí fuerte… y de a poco todo se calmó. Se me apareció una señora tipo coya o boliviana que me hacía sentir pena y tristeza acumuladas de generaciones atrás. (D.A.B., estudiante y empleado administrativo, 26 años, 6 de octubre de 2007) Enfrentarse a sí mismo y a los propios miedos Aceptarse. “Renacimiento” Mi tercera experiencia es en Rosario. Han pasado cinco meses y hemos traído nuestra propia planta. No recuerdo la primera parte, pero era un enrulamiento de pensamientos que se habían hecho sumamente tediosos, y todo estaba medio insoportable, no llegaba a ningún punto concreto. Entonces la “voz” dijo claramente que para terminar con aquella experiencia tediosa, repetitiva y angustiante, tenía que pararme y hablar con Néstor [Berlanda]. Debía por ÀQFRQWDUWRGRDTXHOORTXHJXDUGDEDGHVGHKDFtDYDULRVDxRV&RQ algo de esfuerzo me levanté y entré a la habitación donde se encontraba Néstor, quien estaba completamente lúcido. “¿Podemos hablar...?”. “Vamos”, respondió, y salimos afuera, donde llovía torrencialmente. Nos metimos adentro de su auto y entonces comencé a balbucear, entre sollozos. La planta me obligó en sólo tres experiencias a realizar una catarsis violenta y dolorosa, que seguramente hubiera necesitado meses o años de psicoanálisis, que por otro lado nunca estuve dispuesto a realizar. (Diego R. Viegas, antropólogo y abogado, 27 años, 3 de octubre de 1997)6 6. Diario personal, fuera de los protocolos de FMV. ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV De a poco me vi envuelto en un espacio sideral de una gama de colores primarios divididos en formas geométricas abstractas que giraban al compás de los graves del canto. En ese momento me di cuenta de que esto no era como nada de lo otro, sentí que dentro de mi cabeza hablaban, pensaban tres voces, tres yos: uno era el emocional, ese que no dejo salir mucho. Otro era mi yo cotidiano, envuelto en esa manta de cosas nuevas incomprendidas e inefables. Y el tercero era como un narrador omnisciente, que miraba todo desde afuera y sabía más de los otros dos que ellos mismos, SHURXOWUDUUDFLRQDO\FDOFXODGRU FRPRVLGHXQFLHQWtÀFRVHWUDWDra). Ese tercer yo era el que me daba las explicaciones racionalesoccidentales de lo que me sucedía: “Tranquilo, estás temblando un poco, es culpa de tu yo emocional, demasiadas emociones juntas pueden hacer convulsionar el cuerpo”. El peso era insoportable, tanto dolor, tanta gente muerta, tanta cultura destruida. Recordaba las lecciones del chamán don Antonio [Muñoz Díaz] a Diego [Viegas], quien me las había comentado a mí: “Jamás te dobles, mantenete erguido siempre”. Pero el peso era insoportable, acerqué el balde y me rendí, me dije a mí mismo: “Ya basta, atrevete a mirarte a vos mismo, atrevete, descubrite, conocete”. Debo aceptar que sentir nuevamente ese sabor me hizo volver a vomitar otra vez… y otra vez… y otra vez… y otra vez… Al terminar, me vi envuelto en una especie de historia muy irónica llamada “vida”. Me di cuenta de que realmente nos hacemos problemas por cosas que no tienen sentido. “Todo es tan simple”, me dije en voz alta a mí mismo, y me largué a reír, o al menos eso creí, ya que estaba llorando… o al menos eso creí, porque estaba riendo… Así, transpirado como me encontraba a causa del vómito, me sentí como renacido, como recién salido del útero de una madre tierna cálida y bondadosa llamada Tierra, recién preparado para ser humano, para realmente vivir… (E.Z., estudiante, 22 años, 26 de abril de 2008) Mi costumbre de controlar todo generó una necesidad de también controlar el estado en el cual me encontraba… la respuesta no se hizo esperar… Las visiones en una velocidad tremenda, dando respuesta a mis preguntas, haciéndome comer el orgullo, el escepticismo intelectual y soberbio con el cual había llegado a la ingesta, y derribando los preconceptos que tenía sobre mí mismo. /XHJRGHOLQÀHUQR\GHPRUGHUHOSROYR«ODH[SHULHQFLDWHUPLQy en un estado de armonía interior que me hizo sentir muy bien. Me dejó marcado hasta el día de hoy. Muchas actitudes actuales están marcadas por aquella vivencia… (J.J.A., docente, especialista en religiones comparadas, 39 años, 30 de octubre de 2004) 218 Ayahuasca, medicina del alma Me encontré con mis demonios y descubrí que no eran tan grandes como creía, y que soy yo quien los alimenta, y por ende yo quien los puede erradicar. La fuerza está en el amor. Mis anclas las pongo yo, no me las pone nadie. Vine a comunicar el espíritu de las cosas a través del amor… es lo que voy a hacer… (P.A.N., empleado, 35 años, 5 de octubre de 2007) Movimientos psicodélicos con mucho color, absorbentes, envolventes […] Tirón, descontrol, no saber dónde es arriba o abajo… La planta me grita, me insulta, se burla. Me muestra mis miedos y me grita que aguante, que no hay dónde esconderse. Me ahogo en mis miedos, me muero. Vomito. Me doy a luz con dolores, toda mojada y sucia. Me grita que no hay nacimiento sin dolor, ¡que aguante! Mi lado izquierdo hace mucho que está muriendo... sienWR SLQFKD]RV 'LFH TXH QXHYDV ÀEUDV GH OX] HVWiQ WRPDQGR FRQciencia y me darán electricidad por un tiempo, ¡que aguante! Un águila arranca una costra de mi tercer ojo. Me pregunta si es la visión que vine a buscar. Me dice limpiando: “Se terminó una antigua maldición”. (C.L., empleada, 49 años, 25 de abril de 2009) También observé a toda mi familia, la recorrí; sonreí tanto que casi empecé a llorar de lo feliz que estaba. Tenía ganas realmente de estar con ellos allí. Visualicé a mi mamá, primero con su rostro y después con el rostro de un león que para mí es un animal que siempre representó una fuerza y una resistencia enormes. Me REVHUYpGHQLxR\PHDEUDFpSHURHVHDEUD]RVLJQLÀFDEDPiVTXH una proximidad… era casi una fusión con una parte muy opuesta a mí, por lo psicológico, por la edad misma, por las emociones de uno y de otro. El dolor y el rechazo que siempre dirigí hacia mi infancia estaba tratando de enmendarse. Cuando nos abrazamos, yo y mi yo pequeño, sentimos una totalidad avasallante y liberadora. (H.M., empleado, 20 años, 7 de junio de 2008) “El odio a los amados” podría titular esta descripción. Mi expeULHQFLDIXHHOUHFRUULGRSRUORVLQÀHUQRVHVRVtHQWHFQLFRORU\FRQ sonido Dolby. En el brindis, donde todos dijimos algo de nuestro deseo antes de sumergirnos en el brebaje de la ayahuasca, yo pedí paz y fuerza. La experiencia fue para mí el encuentro con el mal en estado puro, con el mal absoluto al estilo de lo que describía Hannah Arendt. Thanatos desenfrenado y lozano en su imperio arrasador. Empezó con el juego de movimientos, luces y colores fosforescentes en una danza incesante. La música, que antes se registraba como un estímulo más, tomó sincronía con formas y colores desplegándose como en un caleidoscopio. Pronto fueron DQWURSRPRUÀ]iQGRVH KDVWD DGTXLULU XQ VHQWLGR PDOLJQR GHSUHdador, lacerante. Un tirabuzón brillante y metálico accionado con ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV fuerzas que avanzaban desgarrando. La trama de luces y colores se hacía más densa. Y allí fue el encuentro con el odio, con la destructividad más mortífera arrasando con todo, con los demás y conmigo, en un sino inevitable con mucho de fatalidad. Las máquinas letales me llevan a asociar con lo sentido en la niñez durante la cirugía de amígdalas con gas. Supuestamente debía haber una calesita girando. Lo que yo vi entonces fue la sierra del carnicero cortando-cortándome. Por eso lo traigo. ¿Qué hilo sutil enlaza aquella vivencia con ésta? En esta experiencia lo que registre fue el odio aun a los amados. El odio y la destructividad oceánicos, apocalípticos y sin retorno, con mucho de destino. El recorrido por los ancestros. La madre, la madre de la madre, la madre de la madre de la madre... La represión de los afectos negativos en todas nosotras y allí en un segundo y con atisbos de amor la necesidad de cortar en mí la cadena de dolor. No, los hijos no. A ellos les debe ser dado otra suerte. Aunque yo me hunda ellos tienen que tener otra posibilidad. Los vómitos marcando cada intensidad. La segunda dosis la vomité casi enseguida, pero en pleno recorrido. ¿Qué más quedaba si ya había circulado por los avernos encontrando lo diabólico en mí? Pero aún quedaba por remover más. El vínculo conmigo, con las distintas facetas en mí. En un PRPHQWRVHLPSXVRODÀFFLyQGHPDGUHWDOFRPRHUDYLVWDODPDGUHFRPRDEVROXWRODPDGUHJHQHURVD\VDFULÀFDGD8QDÀFFLyQ <WDPELpQFRQRGLROXFKpFRQODVLPiJHQHVTXHODSUHVHQWLÀFDEDQ Este encuentro me lleva a sentir que por graves que sean los asesinatos que he padecido como víctima (de ilusiones, de creencia, de esperanzas), mi capacidad de albergar el mal los deja en el nivel de juego de niños. Que lo que rocé en mí y pude dimensionar es de tal magnitud que me lleva a replantear toda la ética sobre estos datos. También tiene esta experiencia algo de salida de la inocencia. Abrió el territorio de la amargura absoluta, adentro y afuera, en el cuerpo y en el alma. Tomé la ayahuasca buscando una respuesta que necesito para vivir y salí con una pregunta. Por eso tengo que volver a ese lugar, a seguir la interrogación. Es el lugar de mi inconsciente donde proseguir el camino iniciado. (M.C.M., psicoanalista, 62 años, 7 de febrero de 2004) Me produjo tal mareo que enseguida empecé a vomitar y a sentirme muy mal, cada vez peor. No podía hilvanar ni sostener los pensamientos, estaba hundida en un malestar total y absoluto, en una sensación de desvalimiento total y sin el más mínimo control. Pero no estaba perdida, sabía dónde estaba, qué estaba haciendo, con quiénes estaba y nunca me sentí sola. La voz, el canto de don Antonio y de otros, su risa y la de otros, eran mi ancla. Seguía vomitando y comencé a quejarme, no podía parar de quejarme. El 220 Ayahuasca, medicina del alma escuchar mi voz me aportaba una referencia en ese agobio. Nunca sentí dolor, sólo un profundo y absoluto malestar. Me llevaron a don Antonio y me cantó y sentí su tabaco y sus manos en mi cabeza y mis manos. Me hizo beber jugo y me llevaron de nuevo a mi lugar. Allí seguí vomitando, quejándome y sintiéndome muy mal. Hasta que don Antonio vino a mí y me dijeron que quería curarme. Sólo sé que me acostaron y él bebía de mi abdomen algo, luego escupía y vomitaba terriblemente. Eso lo sentí varias veces, no sé cuántas. Luego volvió a cantarme y a exhalarme su tabaco, y a darme de beber. Volví a vomitar y me seguía quejando. En algunos momentos de la queja abría mi boca y salía un quejido ahogado desgarrador que sentía que venía de profundidades más allá del tiempo y del espacio y sentía que se materializaban en sombras borrosas y densas que me asustaban. Al rato empecé a recuperar mi capacidad de pensar, empecé a sentirme mejor y mi queja se transformó en canto. No sé qué cantaba, pero era terapéutico para mí, no podía ni quería dejar de cantar, las quejas sordas y las sombras eran cada vez menos hasta que al abrir la boca sólo salía canto, y me empecé a sentir bien, cada vez mejor, el malestar se disolvió y transformó en una maravillosa sensación de bienestar y paz. […] También comprendí mi malestar. Yo decía que no había tenido dialogismo, pocas visiones y que no me había enfrentado a mi sombra. Pero me di cuenta de que no me había enfrentado a mis miedos VXSHUÀFLDOHVSHURVtDORVPiVSURIXQGRV5HFRQRFtTXHWDQWRKLQcapié en la salud, en una dieta saludable, en no beber, no fumar, etc., estaba escondiendo uno de mis más profundos miedos: el de la enfermedad, el de sentirme mal, el temor al dolor, el no poder controlar las cosas de modo de no poder hacer lo que quiero haFHU HO WHPRU D WHQHU TXH FRQÀDU HQ DOJXLHQ HWF < D HVR HV D OR que justamente me enfrentó la experiencia: el malestar absoluto, HOGHVYDOLPLHQWRFRPSOHWRHOGHVFRQWURO\HOWHQHUTXHFRQÀDUHQ alguien. Sólo puedo decir gracias. (A.C., artesana y empleada, 53 años, 29 de noviembre de 2008, con la guía del chamán don Antonio Muñoz Díaz) La primera visión fue de mí misma hundiéndome en un mar sereno verde y nocturno. A medida que era arrastrada hacia el IRQGR VREUH PL FDEH]D HVWDOODEDQ IXHJRV DUWLÀFLDOHV \ HQ FDGD chispa se formaba la cabeza de un animal, en el siguiente eran formas geométricas, en el próximo otra cosa… en algún momento aparecieron redes que se fueron tendiendo, separándome de la suSHUÀFLH[…] liberé mucha angustia y me sentí plena. Tanto en la alegría como en el dolor sentía que estaba “completa”. Lloré y reí con todo el cuerpo. (N.M.L., empleada administrativa, 44 años, 4 de noviembre de 2006) ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV Fueron muchísimas imágenes y discursos internos, todo el tiempo, creo hasta el amanecer. Desdoblamiento. Presencia de personas que imagino pero no conozco. En el parque todo era inquietante. La necesidad de salir al parque fue muy grande, necesité primero sentirme libre de temores, pero la “abuela” me repetía constantemente que yo elegía cómo vivir, o sea que yo decidía si sentir miedos o no. Fue todo placer, mucha gente me asistía en ese lugar y todas las palabras que escuché fueron de amor. Me sentí muy observada por la naturaleza, y sobre todo se manifestaron mis temores, aunque podía aislarme del temor hasta que pasaba. (M.L.G., comerciante y artista plástica, 51 años, 6 de marzo de 2010) Visiones de “futuro” propias, de amigos o familiares A partir de ese momento tuve una experiencia más que nada futurista, ya que tuve muchas visiones de gente que me rodea en lo habitual pero proyectada al futuro. Hasta ayer domingo tenía temor de que todo lo que había visto fueran sólo deseos míos, pero hoy “la planta” me dio la primera sorpresa al ponerme en mi cara una de mis visiones hechas realidad. Aún no lo puedo creer. En esta proyección pude observar el futuro de mucha de la gente que me rodea, creo que esto tiene que ver con mi percepción sobre lo que “va a pasar”, la mayoría de las veces presiento las cosas antes de que sucedan. Todos mis allegados me dicen que “soy bruja”. N. estaría embarazada y F. (su hijo) de acá a unos años vivía con nosotros. Ellos dos lograron perdonarse lo pasado y yo logré perdonar a N. La visualicé en unas vacaciones con nosotros como si fuera a llevar al nene pero todo estaba bien. Todos teníamos la mejor de las relaciones. La sorpresa fue el día de hoy cuando F. me dijo que su mamá tenía un bebé en la panza, casi me muero de la sorpresa… no sé qué pensar aún… (N.R.M., empleada, 33 años, 26 de abril de 2008) La segunda experiencia, tiempo mediante, no fue para nada similar a la primera. Ésta ya requería la madurez que nos exigió VLHPSUHODÀJXUDPDVFXOLQDQXHVWUR´3DGUHµHOSRUWDGRUGHOD OH\ &RPR XQ UHÁHMR GH OD QDWXUDOH]D PDVFXOLQD GH 'LRV R GH la Creación, empujando a través de la conciencia, el dolor y la muerte. Personalmente, no me quedó otra opción que enfrentarme con lo que había hecho de mi vida hasta el presente. La puerta de la muerte se abrió en, al menos, tres direcciones: la dramatización de un cáncer de garganta, que me impedía ex- 222 Ayahuasca, medicina del alma presarme y me mantenía inmovilizado; la experiencia de muerte por accidente automovilístico; y una tercera opción desconocida. Pero pude ver que podía elegir, que era yo el que optaba por dejar ir lo viejo, matando aquello que sobrevive a su utilidad, y regenerarme, o experimentar todo esto en el mundo fenoménico alguna vez. La propuesta de la ayahuasca ha sido puesta sobre la mesa y las cartas están a la vista. La disyuntiva entre muerte o transformación, sea en el sentido simbólico como en el real, es la elección que entiendo debo tomar. Como un antiguo proverbio de los yaqui rezaba: “Haz tu compañera a la Muerte, no la hagas tu enemiga. Si te enemistas con ella, te perseguirá con ahínco, y por más TXHFRUUDVFRPRHOYLHQWRHOODWHDOFDQ]DUi+D]ODWXFRQÀGHQWH y compañera, y así ella te dará los dones de su sabiduría”. (G.C., visitador médico, 27 años, 23 de septiembre de 1996)7 Me vi a mí misma con otro cuerpo, más delgado… vi dos hijos míos, uno ciego. Eso me dio mucho miedo… y más que se trate de una premonición. Uno de los tres temas que me dejó la experiencia para tratar en terapia es por qué tengo miedo de tener un hijo que no ve. (N.H., ama de casa, 28 años, 25 de abril de 2009) Visiones sobre sentimientos de otros Desde un principio me sentí raro. Me costó empezar a experimentar la ayahuasca. Entré en el cuerpo de varias personas queridas y logré sentir lo que ellos sienten en determinadas situaciones… (R.L.D., comerciante, 36 años, 30 de octubre de 2009) Cuando estaba entrando en trance veía muchas luces de muchos colores, similares a un caleidoscopio luminoso, como si me metiera en una máquina de luces. Me resultó desagradable, quería dejar de ver eso. Quería ver algo relacionado con la naturaleza. Abría los ojos para no ver eso pero los tenía que volver a cerrar porque veía que la gente que estaba presente expulsaba un humo negro por la boca y sombras oscuras salían de sus cuerpos. Quería salir y no podía, apretaba la mano de mi amiga que no pudo entrar para sentir el lazo con la realidad y no irme. El grito y las voces de las otras personas me generaban miedo \PHUHVXOWDEDQGHVDJUDGDEOHV\PROHVWDVPHGLÀFXOWDEDQODFRQcentración en mí misma. 7. Ex integrante de la FMV. Diario personal, por fuera de los protocolos. ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV 7DPELpQPHLGHQWLÀTXpFRQRWUDJHQWHTXHQRHVWDEDSUHVHQWH por ejemplo sentí que vomitaba la enfermedad de mi hermana que padece de artritis psoriásica, y sentí la sensación de angustia de otra gente querida, de algunas personas que amo y de otras que conozco, también la energía negativa de los que los rodean. Eso me hacía vomitar. Dos personas me generaron angustia, como si hubiese sentido una energía que me generaba mucho malestar y ganas de vomitar; a una de estas personas la conozco y a la otra no pero sé que existe. Sentí mucho la mano de la persona que me ayudaba y me ponía un líquido que tenía como un olor a lima o perfume, la veía como si fuera un duende y vestida de verde, no supe quién era hasta que le pregunté a mi amiga que estaba a mi lado y que también me ayudó. Necesitaba sentir la mano de mi amiga que me conectaba con la realidad, cuando me soltaba me sentía desolada y comenzaba a vomitar otra vez. Cuando me llevaron hasta el chamán sentí que muchas manos me levantaban y me llevaban, me resultaba difícil caminar. La voz del chico que me hablaba me llegaba distorsionada. También distorsión en el espacio, la distancia era mayor para mí en ese momento. Vi al chamán como un árbol gigante, con vida, en movimiento, como una fuerza. No lo percibí en ningún momento como persona. Me resulta difícil describirlo… (M.G., masajista y estudiante de psicología, 30 años, 5 de enero de 2010, guiada por el chamán don Antonio Muñoz Díaz) Sentí una terrible carga de energía cuando nos tomamos de la mano con mi novia y tuve que soltarla porque ya no podía soportar absorber tanta energía proveniente de ella… (J.P.P, analista programador, 28 años, 5 de agosto de 2005) A veces costaba mucho concentrarme en mis pensamientos, ya que sentía el dolor de los sentimientos agudos del resto… Emociones muy opuestas… alegría, tristeza… Luego de llorar mucho tengo la sensación de haber dejado una mochila muy grande llena de toda la mierda que llevaba dentro. Aun así siento que me quedaron muchas cosas por largar… (E.Z., estudiante y músico, 20 años, 6 de octubre de 2007) Percibo emociones de otros integrantes… Imágenes de mí misPRSDVDGDVSUHVHQWHV\IXWXUDV«WRGDVUHODFLRQDGDVFRQFRQÁLFWRV personales y culturas en las que vivieron mis familiares. Me identiÀTXpFRQWRGRVHOORV[…] Mucha gesticulación, movimientos faciales, automáticos… Sentía que de algún modo estaba “defendiendo mi lugar”… (T.K, estudiante, 21 años, 5 de octubre de 2007) 224 Ayahuasca, medicina del alma Veía a los otros… un chico al lado que tenía mucha energía neJUD$YHFHVWHQtDFDUDGHHVÀQJHDYHFHVHOFXHUSRGHVDSDUHFtD La planta me pedía que dialogara con él, pero yo le dije que no podía ayudarle y que me daba mucho miedo. A mi amigo I. lo veía como una luz blanca, sentía que estaba ahí y que me protegía. Veía que trataba de salir de su cuerpo… con mucha fuerza… pero no podía y volvía… Después me enteré, al terminar la experiencia, que había tomado dos dosis y no le hicieron nada… (M.A., estudiante y empleada, 26 años, 24 de abril de 2009) El error del modelo experimental de esquizofrenia o psicosis Investigaciones llevadas a cabo mediante fondos del Consejo NacioQDOGH,QYHVWLJDFLRQHV&LHQWtÀFDV\7pFQLFDVGH$UJHQWLQD &RQLFHW GDQ la pauta de la continuidad de aquel marco de pensamiento que hunde VXVUDtFHVHQORVWUDEDMRVSLRQHURVGH/RXLV/HZLQHQODGpFDGDGHO así como en otros de los años 50 que consideran importante la investigación con enteógenos (equivocadamente llamados “alucinógenos”)8 en tanto ofrecerían un “modelo experimental de la esquizofrenia y/o la psicosis”. Resucitando aquellas concepciones sobre “sustancias psicomiPpWLFDVµODSVLTXLDWUtDELRORJLFLVWDKDFUHtGROOHJDUÀQDOPHQWHïGHOD PDQRGHOPiVDMDGRPHFDQLFLVPRSRVLWLYLVWDïDOHVWDWXVGH´YHUGDGHUD ciencia aplicada” en momentos en que la física cuántica y la teoría de cuerdas están resquebrajando las más recalcitrantes versiones del mecanicismo utilitarista. En efecto, en un artículo publicado en el Journal of Ethnopharmacology, los investigadores Marcelo Cetkovich-Bakmas (profesor de psicofarmacología de la Facultad de Medicina de la UBA), Alicia B. Pomilio (profesora de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA) y Arturo Vitale (químico) concluyen que la ayahuasca induce una psicosis experimental con rasgos comunes a los de la esquizofrenia. “Lo valioso para nosotros es contar con el modelo H[SHULPHQWDO GH OD HVTXL]RIUHQLD \ KDEHU FRQÀUPDGR OD WHRUtD GH OD transmetilación, que había sido dejada de lado por gran parte de los ´$OXFLQyJHQRVµ VH VLJXH XVDQGR ODVWLPRVDPHQWH HQ ORV DPELHQWHV HWQRJUiÀFRV \ arqueológicos para referirse a las principales plantas y setas enteogénicas de uso cultural tradicional, pese a que el término remite de inmediato a una patología mental. Peor es comprobar que aún se usa en dichas ciencias sociales el término “estupefaciente” o el anacrónico y equivocado “narcótico” (“que induce sueño”: ¡¿Quién podría dormir bajo el efecto pico de cualquier enteógeno americano?!). ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV psiquiatras que ponían más énfasis en las causas ambientales de la enfermedad”, subraya Pomilio. “En esta enfermedad [la psicosis] se ha observado no sólo un aumento de la N,N-DMT, sino también una reducción de la actividad de la monoaminooxidasa, lo que permitiría que se DFXPXOHODPROpFXODSVLFRWyQLFDµDÀUPDQ&LSULDQ2OLYHUet al. (1988).9 3DUD FRQRFHU ORV SUHVXSXHVWRV GH XQ WUDEDMR FLHQWtÀFR ï\ GHFLPRV HVWRWDQWRGHVGHODSVLFRORJtDFRPRGHVGHODDQWURSRORJtDVRFLRFXOWXUDOï siempre es mejor rastrear en alguna entrevista informal las opiniones GHORVFLHQWtÀFRVLQYROXFUDGRVTXHOHHUORVSURSLRVUHVXOWDGRV\DUHYLVDdos y con la densidad del vocabulario técnico propio de estas publicaciones. Es el mejor modo de encontrar los supuestos básicos subyacentes, tal y como lo sugiere Alvin Gouldner (1979): “Emplear determinados métodos de estudio implica la existencia de determinados supuestos DFHUFDGHOKRPEUH\ODVRFLHGDGµ VLELHQHODXWRUVHUHÀHUHDTXtDORVVRFLyORJRVVXVSDODEUDVELHQSXHGHQH[WHQGHUVHDWRGRVORVFLHQWtÀFRVSRU muy “duras” que sean sus especialidades). No es posible hoy suponer que el sujeto investigador no está atravesado por vivencias, historia, LGHRORJtDSUHMXLFLRV\FXOWXUDTXHLQÁX\HQHQHOPRGRGHRUJDQL]DUVXV HVWXGLRV\VREUHWRGRVXVFRQFOXVLRQHV6LELHQHVWHKHFKRVHPDJQLÀFD en las ciencias sociales (sujetos investigando sujetos), también otras ciencias que se piensan más “neutrales” sufren los condicionamientos de paradigmas sociohistóricos (el positivismo, el determinismo y el moQLVPRSRUHMHPSOR TXHOHJLWLPDQXQDPHWRGRORJtDHVSHFtÀFD Echemos una ojeada, entonces, para conocer estos presupuestos ocultos, a la entrevista que el periodista Leonardo Moledo hizo al químico Arturo Vitale, uno de los estudiosos que trabajaron con la ayahuasca en Buenos Aires junto con Cetkovich-Bakmas y Pomilio: –Usted se dedica a la química de las alucinaciones... me pregunto... ¿por qué no me cuenta un poco cómo es eso? –Le cuento un poco de historia: yo soy químico orgánico bien orgánico: esto es, los datos son los datos y se acabó. […] Con la ayahuasca se tienen alucinaciones de colores, se siente volar por encima de las ciudades. En general, tiene un problema serio, aunque se diga que es inocua. El chamán (que es el que sostiene la 9. Tras treinta años de investigación, sin embargo, los resultados no son concluyentes, ya que tanto los voluntarios normales como los pacientes psiquiátricos en muchos estudios presentan niveles comparables de DMT endógena. De esta observación se deduce que la DMT endógena podría tener un papel importante en todos los humanos, independientemente de su estado psicológico. El fenómeno de sueño natural, por ejemplo, lo produciría la DMT HQGyJHQD\HVWRH[SOLFDUtDVXSUHVHQFLDHQRWURVPDPtIHURV &DOODZD\ 226 Ayahuasca, medicina del alma ceremonia) orienta las alucinaciones de los bebedores. Mire: se sospecha que el suicidio colectivo de novecientas personas liderado por Jim Jones en 1978 pudo haber formado parte de una ceremonia alucinatoria. Es decir, pueden ser alucinaciones orientadas y eso siempre es peligroso... –Como las que provoca la televisión. –Una vez pasado el efecto, se vuelve a la normalidad. –Al revés que con la televisión. –Bueno, el caso es que este efecto nos sirvió como modelo H[SHULPHQWDOSDUDODHVTXL]RIUHQLDXQDYH]TXHVHGHÀQHTXHOD esquizofrenia es una enfermedad química, metabólica, se abre la posibilidad de que tenga una cura real, cosa que hoy en día no existe; sólo se puede intentar una normalización del paciente. El uno por ciento de la humanidad tiene trastornos esquizofrénicos y no importa el lugar de nacimiento ni nada por el estilo. –El uno por ciento es una barbaridad. –Esto, acompañado por la presencia de neurotransmisores metilados... es decir, cuando la serotonina, que tiene un grupo oxidrilo y un grupo amino, en lugar del grupo hidrógeno tiene un grupo metilo (CH3). Y resulta que el componente principal de la ayahuasca es una serotonina metilada y es por eso que el receptor, en la célula, la puede reconocer como serotonina. Y aquí viene la segunda parte del problema de los esquizofrénicos... [...] Que tienen inhibida una enzima (la monoaminooxidasa), que se encuentra en el hígado y en el cerebro y cumple una función vital para la neurotransmisión: dentro de la neurona se sintetiza la serotonina. Después, para que las neuronas manden la información, mandan un disparo de serotonina que atraviesa la sinapsis. Una vez que se mandó, la serotonina es captada por los receptores. [...] Y entonces pasa que para que los receptores reciban la información, es necesario primero que actúe la enzima que le mencioné, que convierte la serotonina en un ácido; en forma elemental, ése es el mecanismo de neurotransmisión. Y el esquizofrénico, justamente, tiene inhibida esa enzima, con lo cual la serotonina se acumula y satura el receptor. Pero existe otro problema más: tiene otra enzima, la transmetilasa, muy activada: parte de la serotonina se metila y la monoaminooxidasa no la reconoce. –¿Y cómo se conecta con las alucinaciones? –Se conecta porque, aparentemente, las alucinaciones provienen de algún tipo de acumulación de neurotransmisores en los receptores. Todavía es un problema no resuelto en la psiquiatría. Ahora bien, si en lugar de serotonina uno tiene un seudotransmisor metilado, que es muy parecido, cumple el mismo efecto: se acumula en los receptores y la otra enzima tarda mucho en degradarla. La ayahuasca está compuesta en proporciones exactas por ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV un seudoneurotransmisor metilado y un inhibidor de la monoaminooxidasa. Lo que hace es dejar que se acumule la serotonina. Y como le decía, aparentemente, esa acumulación tiene efectos alucinógenos, porque obstruye los neurotransmisores. Por qué las produce, no lo sabemos; una alucinación es una imagen que se genera dentro de uno sin el input. –Para que la ayahuasca haya servido como modelo experimental, tiene que haber alguna relación entre los que la beben y los que presentan esquizofrenia. –Sí. De hecho, lo que genera la ayahuasca es una esquizofrenia transitoria. Si una persona sana tiene alucinaciones durante un rato por la ayahuasca y después se le pasa, tenemos un buen modelo experimental. Además, es algo que no podemos estudiar en las ratas: no nos damos cuenta si están teniendo alucinaciones. –¿Y cómo hicieron? –Conseguimos el brebaje que preparan los chamanes y conseguimos individuos psiquiátricamente sanos que se la tomaron. Una vez tomada, en el momento en que se tenía el pico alucinatorio, se les extrajo sangre para medir los parámetros. Veinticuatro horas después se les hizo un análisis de orina y resultó que tenía la misma cantidad de dimetiltriptamina (la serotonina metilada) que los esquizofrénicos, con lo cual esa parte de la hipótesis estaba comprobada2VHDTXHGHPDQHUDDUWLÀFLDOVHJHQHUDEDORTXH en los esquizofrénicos se producía de modo natural. Llegar a esta conclusión nos demoró diez años. –¿Y causa acostumbramiento? –Justamente, la segunda cosa que había que ver era si no tiene efecto residual ni causa acostumbramiento. Desde ya, no es FRPRHOWDEDFRODFRFDtQDODPRUÀQDHVRHVFLHUWRSHURVt (y eso lo demostramos recientemente) causa variaciones en los parámetros bioquímicos. Después hicimos otra prueba: tipos que nunca habían tomado y tomaban por primera vez y consumidores habituales. Ahí hicimos los tests de medición de serotonina, de cortisol y de prolactina en sangre, y tests psicométricos. La serotonina en sangre disminuía en el tipo que la tomaba por primera vez; en el que ya estaba acostumbrado, no había mucha diferencia. Prolactina en sangre: en el tipo que tomaba por primera vez, disminuía y después se normalizaba; el consumidor habitual ya la tenía bastante alta y le subía más todavía. Con el cortisol lo mismo. Es decir que el consumidor habitual ya tenía una alteración de los parámetros. –¿Y con la percepción qué pasaba? –Hay tests de percepción que se hacen y que son muy iluminadores. Se hacen, por ejemplo, veinte preguntas de las cuales un tipo normal puede contestar diecinueve. El no consumidor, que está bajo los efectos de la ayahuasca, apenas puede contestar 228 Ayahuasca, medicina del alma cinco. El consumidor habitual respondía entre doce y catorce. Es que para tener el mismo efecto perceptual de la primera vez, necesitaba aumentar la dosis. Es decir que es adictiva. […] […] La esquizofrenia es una enfermedad metabólica, generada por un problema de actividad de las transmetilasas e inhibición de las monoaminooxidasas, por la cual no se degradan el tiempo VXÀFLHQWH(QFRQWUDPRVTXHODD\DKXDVFDHVXQEXHQPRGHORH[perimental. El próximo paso es probar en monos si la dimetiltriptamina se acumula también en los receptores de serotonina... –¿El encefalograma de la alucinación es parecido al del sueño? –No lo sé… La otra cosa que hemos demostrado es que no es inocua. –¿Y yo existo para usted?10 Más allá de las acotaciones jocosas del entrevistador, lo que aquí vemos, además de una serie de opiniones desacertadas, propias de quien no ha tenido experiencias sostenidas con el enteógeno, es una preocupante serie de supuestos básicos prejuiciosos, algunos rayanos en la ignorancia: cuando habla de “alucinaciones orientadas que podrían desembocar en suicidios” demuestra no tener idea alguna de la etnohistoria de los pueblos de la Amazonia occidental y de los varios tests de salud y bienestar psicosocial en usuarios frecuentes realizados hasta el momento;11\FXDQGRVHUHÀHUHDOFXHVWLRQDULRIRUPXODGRHQPHGLR del estado ampliado, resulta como mínimo gracioso: se conocen perfectamente las carencias del lenguaje para describir la ampliación de la 10. Leonardo Moledo, “Sobre la química de las alucinaciones”, diálogo con Arturo Vitale, doctor en química, investigador del Conicet, Página 12, sección “Ciencia”, Buenos Aires, miércoles 3 de septiembre de 2008. 11. Estos estudios son: Farmacologia humana da hoasca, de Charles Grob et al. (1996) con quince miembros del culto brasileño UDV; la investigación de Evelyn DoeringSilveira, Xavier da Silveira et al. (2005) que compara cuarenta adolescentes de UDV con un grupo de control; la de John Halpern et al. (2008) con treinta y dos daimistas de XQD FRPXQLGDG GH 2UHJRQ SHUR VREUH WRGR HO PDJQtÀFR HVWXGLR GHO HVSDxRO ,QVWLWXWR de Etnopsiquiatría Amazónica Aplicada (IDEAA) realizado por el psiquiatra Josep María Fábregas, Débora González Muñoz-Caballero y el neuropsicólogo José Carlos Bouso en la comunidad daimista de Brasil, presentado en el Congreso Internacional “Medicinas tradicionales, interculturalidad y salud mental” en Tarapoto, Perú (2009). Se realizaron pruebas evaluando personalidad, salud general, funciones neuropsicológicas, bienestar psicosocial, propósito vital y espiritualidad en un grupo de más de sesenta daimistas de Céu do Mapiá, que fueron comparados con otros controles de una comunidad próxima: Boca do Acre. Las pruebas fueron aplicadas dos veces, la segunda vez entre ocho y doce PHVHVGHVSXpVGHODSULPHUD/RVUHVXOWDGRVLQGLFDURQQRKDEHUGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDV entre ambos grupos; en algunas de las modalidades los ayahuasqueros puntuaban mucho mejor (véase Apéndice 2, síntesis de este estudio). ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV conciencia con enteógenos o la “iluminación” en una meditación de tipo RULHQWDO«$GHPiVGHORWUDQVOLQJtVWLFRGHODH[SHULHQFLDVXPLVPD inefabilidad e intimidad conlleva el nulo o casi nulo deseo de expresar QDGDGHORTXHDFRQWHFLyGLÀFXOWDGFRQODTXHVLHPSUHKDQWURSH]DGR ORV FXHVWLRQDULRV GH REMHWLYDFLyQ FLHQWtÀFRV DXQ SURSRUFLRQDGRV después de la experiencia, como nuestros protocolos. Subyacen fundamentalmente las viejas asociaciones entre ayahuasca y psicosis experimental (o entre ayahuasca y psicosis) no sólo en este trabajo argentino, sino en múltiples de los editados en otras partes del mundo y cuyo origen se remonta a las pioneras investigaciones de Emil Kraepelin en 1892, /RXLV/HZLQHQ12 Kurt Beringer en 1927, G.T. Stockings en 1940, sostenidas por lo menos hasta la década del 40 y principios de los años 50, cuando los efectos psicolíticos (“disolución de la mente” que permitía el uso terapéutico) y psiquedélicos (“expansión de la mente” con efectos positivos) cobraron más importancia que la concepción de los enteógenos como psicomiméticos ´LPLWDGRUHVGHODSVLFRVLVµFRQHOÀQ de comprender tal patología). 6XMHWRTXHFRQVWUX\HH[SHULHQFLDYHUVXVVXMHWR como objeto de la percepción Intentaremos aquí abordar las asociaciones ayahuasca-psicosis experimental o ayahuasca/psicosis que aparecen en múltiples trabajos editados a los cuales hemos remitido al lector. Nos proponemos pues objetar y rebatir las hipótesis que producen dicha asociación, realizando XQFUXFHHQWUHHOUHYLVLRQLVPRELEOLRJUiÀFR\ODHYDOXDFLyQGHORVFLHQ “Protocolos de investigación de la Fundación Mesa Verde” completados por sujetos voluntarios experimentadores desde 1997 a 2008.13 /HZLQ KDEODED GH VXVWDQFLDV FDSDFHV GH ´SURYRFDU HVWDGRV YLVLRQDULRV \ psicóticos transitorios” a las que llamó “fantástica”. La “transitoriedad” del efecto ya es contraria a la asociación con la patología a la que se pretende asimilar, si bien hay argumentos más de fondo para negar cualquier tipo de vinculación profunda. Raíces históricas también pueden rastrearse en la vieja asociación chamanismo-psicosis propia de cronistas y viajeros iluministas, y sobre todo de los materialistas dialécticos rusos en sus estudios de campo en Siberia durante las primeras décadas de la Unión Soviética, línea que continúa una cierta etnopsiquiatría clásica como la de Georges Devereux, para quien “el chamán es un grave neurótico o un psicótico en remisión temporal”; Julian Silverman, quien asimila al chamán a un esquizofrénico agudo; Ake Hultkranz, para quien “el chamán tiene una disposición histeroide”, etcétera. 13. Estos protocolos de investigación incluyen la Hallucinogen Rating Scale (HRS) elaborada por Rick Strassman con cien preguntas sobre diversos efectos graduados en los 230 Ayahuasca, medicina del alma Como primer elemento se nos impone la necesidad de determinar de qué hablamos cuando hablamos de psicosis. Aquí nos encontramos FRQ HO SULPHU REVWiFXOR GDGR TXH GHVGH HO SXQWR GH YLVWD QRVRJUiÀco, clínico, etiológico, el término psicosis encierra múltiples estados diferenciales. Tomaremos un primer entrecruzamiento con la variable tiempo para, a partir de allí, diferenciar las psicosis agudas de las psicosis crónicas (Ey, Bernard y Brisset, 1978). Los trabajos antes mencionados no hacen esta diferenciación y ligan el uso de la ayahuasca con “la psicosis”, “la esquizofrenia”, “los estados psicóticos”, “los estados alucinatorio-delirantes” como si todos ellos fueran una entidad única y la ayahuasca pudiera promover o instalar dichos estados, hecho éste con el cual estamos en total desacuerdo. 1XHVWUD UHYLVLyQ ELEOLRJUiÀFD WRPD FRPR EDVH ORV VtQWRPDV SVLFyticos diferenciándolos de los fenómenos que aparecen con el uso de la ayahuasca. Comenzaremos por el concepto de alucinación, síntoma frecuente tanto de los estados psicóticos agudos como de los crónicos, diferenciándolo de lo que llamaremos “voz de la conciencia/dialogismo”,14 así como de las visiones y percepciones corporales. La alucinación es la percepción sin objeto a percibir, que en el sujeto funciona como un elemento ajeno a él, externo, no aprehensible, cuya característica primordial es la certeza o convicción íntima. La alucinación produce una confrontación entre dos realidades, la del alucinado y la del observador. (LanteriLaura, 1994) niveles ninguno, leve, moderado, mucho y extremo, y un formulario propio. En el Apéndice 1 se vuelca una estadística al respecto. (OHWQRSVLFyORJRFDWDOiQ-RVHS0DUtD)HULFJOD DÀUPDTXHHOHVWDGRPRGLÀFDGR de la conciencia “consiste en la puesta en marcha de un dialogismo mental como principal fenómeno experimentable subjetivamente: nuestra mente se descubre y habla FRQVLJRPLVPD\HOORHVREVHUYDEOHGHVGHHOH[WHULRUµ7DPELpQDÀUPDTXHGXUDQWHHO dialogismo la mente reconoce sus propias metáforas como tales, situación imposible en los estados alucinatorios y psicóticos: “Vivimos en un mundo que construimos cada uno de nosotros en un cierto acuerdo con los demás; nuestra mente funciona por medio de metáforas que dan forma y sentido al mundo, incluyendo la idea del yo; y nuestra conciencia, para crear una idea general del mundo, utiliza todas las experiencias particulares de que dispone, de ahí que la memoria y los sentimientos formen parte de esta construcción. También podemos activar una conciencia dialógica o mística durante la que la propia mente se ve a sí misma, genera una autorrepresentación, puede incluso reconocer las metáforas como tales, como modelos virtuales que se proyectan sobre una transparencia” (Fericgla, 1999b). ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV En las experiencias con ayahuasca, las percepciones aparecen como voz de la conciencia, dialogismo y visiones internas o proyectadas,15 pero no son ajenas al sujeto; son aprehensibles por cuanto presentan, representan, simbolizan, interpretan, marcan y son integradas a su realidad subjetiva dejando huellas mnémicas plásticas,16 abiertas a la revisión, a la religadura, tanto dentro de las experiencias como fuera de las mismas y posibles de retomar en las posteriores. Las percepciones portan una carga simbólica que el sujeto puede descifrar, hallando caminos de verdad subjetiva pero no de certeza. ¿Qué diferencia esta verdad subjetiva de la certeza alucinatoria? A nuestro entender, la plasticidad del mecanismo de sustitución que funciona en la metáfora. Es justamente la metaforización discursivo-perceptiva la que falla o está ausente en la alucinación y también en la psicosis. Hablamos de visiones en contraposición con alucinaciones visuales, conceptualizando a las primeras como la aparición interior o proyección en el exterior de las imágenes internas como otro modo de aparición metafórica, que en muchos casos porta también elementos que Jung denominó inconsciente colectivo. No sólo desde la psiquiatría; desde la antropología del conocimiento también se llega a idéntica conclusión en términos más generales. El ser humano tiene la necesidad de alimentarse y vestirse para hacer frente a los procesos biológicos vitales y rigores ambientales, pero además tiene la exigenciaï\SRUVXHUWH\DQDFHGRWDGRïGHXQDVHULHGHHVFXGRVFRQVLVtentes en sus sistemas semióticos, simbólicos, de creencias, ideológicos, mitológicos, religiosos, ritualísticos y folclóricos. Tales escudos (lo imaJLQDULRODVLGHDVHOPLWRODPDJLDODWHRUtD\ODGRFWULQD ORGHÀHQGHQ de los profundos y desgarradores temores traumáticos a la muerte, al DQLTXLODPLHQWR DO PDO \ D OR GHVFRQRFLGR HQ GHÀQLWLYD D OD ÀQLWXG \ 15. Más adelante diferenciamos estos fenómenos de las alucinaciones psíquicas; cabe mencionar aquí que las últimas son externas al sujeto alucinado y aportan la certeza de la convicción íntima. 5RODQG*ULIÀWKVSURIHVRUGHSVLTXLDWUtD\GHQHXURFLHQFLDVHQOD8QLYHUVLGDG-RKQV Hopkins (Maryland), principal autor de una investigación sobre efectos de la psilocibina (aparecida en el Journal of Psychopharmacology en 2006), demostró que la mayoría de los treinta y seis voluntarios observados que tomaron la sustancia enteogénica en FRQGLFLRQHVFRQWURODGDVGHVWDFDURQTXHVXVHIHFWRVEHQpÀFRVGHSOHQLWXG\WUDQTXLOLGDG duraron más de un año. Los participantes, todos de buena salud física y mental, de un nivel elevado de estudios, destacaron “una experiencia totalmente mística” tras haber consumido el alcaloide indólico en los experimentos controlados “a doble ciego” con otra sustancia activa (Ritalin), y en nuevas encuestas psicológicas en 2008 describieron que los efectos eran duraderos a más de un año de aquella investigación. 232 Ayahuasca, medicina del alma a la “brecha” con el mundo.17 Alguna falla en estos poderosos sistemas productores de sentido, de símbolos, analogías y metáforas, provoca el “sinsentido” y una especie de muerte (no física) que llamamos psicosis. La metáfora está justamente más presente que nunca en las experiencias enteogénicas, generadoras de gran parte del arte y los conceptos religiosos desde los más remotos prehistóricos tiempos.18 Detengámonos un momento en el concepto de proyección exterior de las imágenes internas. Muchas personas bajo los efectos de la ayahuasFDSHUFLEHQREMHWRVRÀJXUDVHQWUHVGLPHQVLRQHVWDOHVFRPRRUJDQLVmos, formas geométricas, o lo que parecieran ser células, que mientras están desplazándose en ese espacio virtual proyectan sombras perfectamente percibidas tras los párpados cerrados. Las sombras (o a veces luces o destellos) acompañan el desplazamiento tal como si un objeto “real” externo pasara sobre sus rostros. En este caso, y basándonos en el concepto de trayectoria intensiÀFDGD XWLOL]DGR SRU 'DYLG /HZLV:LOOLDPV OD FUHDFLyQ GH OD imagen en el exterior se debe a que la estimulación de la vía óptica se produce de la manera inversa.19 Los estímulos parten de la corteza occipital e impactan en la retina construyendo la imagen. Podríamos pensar que lo mismo sucede en la construcción de las imágenes in- 17. Al respecto, véanse Edgar Morin (1974, especialmente la tercera parte; 1992, donde se explicita una frase muy aleccionadora sobre los aún vigentes paradigmas racionalistaspositivistas: “Es cierto que la razón debe criticar al mito, pero no disolverlo. Si se cree haberlo disuelto, entonces es ella la que se ha convertido en mito”), Gilbert Durand (1971), /HVWHU.RODNRZVNL (GZDUG((YDQV3ULWFKDUG REUDTXHGDFXHQWDGHTXH ninguna de las teorías sobre las religiones primitivas de los autores clásicos, tanto de la corriente psicologista como de la sociologista, son textos válidos a la hora de comprender el sistema simbólico del hombre). 18. Sobre este tema, véanse Robert Gordon Wasson et al. (1992), Robert Gordon Wasson (1980), Diego R. Viegas (2003), Richard Evans Schultes y Albert Hofmann (1994), Terence McKenna (1993a), Ana Llamazares y Carlos Martínez Sarasola (2004). 19. “Yo distingo estos fenómenos entópticos (del griego: dentro de la visión) que pueden originarse en cualquier punto situado entre el propio ojo y el córtex cerebral; de las alucinaciones que no tienen ninguna base en la estructura real del sistema óptico. La forma exacta en la que los fenómenos entópticos están instalados en el sistema nervioso humano ha sido tema de investigación reciente. Se ha hallado que los patrones de conexiones entre la retina y el córtex estriado (conocido como VI) determinaban su forma geométrica. Dicho llanamente, existe una relación espacial entre la retina y el córtex visual: los puntos que se encuentran en estrecha proximidad en la retina disparan neuronas situadas en forma comparable en el córtex. Cuando se invierte este proceso, como tras la ingestión de sustancias psicotrópicas, el patrón del córtex se percibe como una percepción visual. En otras palabras, las personas que se encuentran en esta condición están viendo la estructura de sus propios cerebros”. ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV ternas en el sueño; solamente las diferencia el estado del sensorio no vigil en este último. 'XUDQWH OD H[SHULHQFLD \ SRVWHULRUPHQWH ïSRU IXHUD GH HOOD R HQ H[SHULHQFLDVVXEVLJXLHQWHVïODVYLVLRQHVHOGLDORJLVPR\GLIHUHQWHV modos de presentación perceptiva interrogan al sujeto y se dejan inWHUURJDUSRUpOORVLJQLÀFDQSURGXFHQVHQWLGReVWHHVRWURHOHPHQWR que diferencia las alucinaciones del fenómeno de la psicosis, donde el sujeto psicótico queda “tomado”, “captado” por la alucinación como objeto de la misma. La alucinación porta una certeza no sujeta a interrogación que coagula al sujeto psicótico, imposibilitado de tomar distancia (distancia que se inscribe en la barra sujeto/objeto), cayendo sobre él. Ya hemos aclarado el concepto de dialogismo; pasaremos a diferenciarlo del fenómeno alucinatorio al modo de las alucinaciones psíquicas. 4XLHQGHÀQHFODUDPHQWHHVWDV~OWLPDVHV-XOHV%DLOODUJHU LQVLVtiendo en las características sensoriales, perceptibles, concretas y exteriores de los modos alucinatorios psicosensoriales. Lo hace para poder oponerlos a otra categoría: la de las alucinaciones psíquicas precisadas FRPR IHQyPHQRV TXH VH UHÀHUHQ ~QLFDPHQWH DO SHQVDPLHQWR FRQYHUsación de alma a alma, escucha del pensamiento. Se trata del lenguaje del pensamiento, de conversación sin sonido, de voces puramente interiores. Baillarger recurre al testimonio de autores místicos que separan claramente dos tipos de experiencia: “Unas voces son intelectuales y ocurren dentro del alma, las otras son corpóreas, golpean los oídos exteriores del cuerpo”. En las alucinaciones psíquicas se involucra el oído como registro del lenguaje. Es decir, aquí el objeto alucinado vuelve a ser exterior y ajeno al sujeto; a diferencia del dialogismo, donde el sujeto lo reconoce como interior y no extraño a él. Decíamos que en la alucinación hay confrontación de dos realidades; ¿qué sucede con las visiones?, ¿hay confrontación? Pensamos que no la hay. La confrontación motiva dos o más términos que se contraponen (verdadero/falso, existente/inexistente, creíble/no creíble, etc.) con una tendencia a eliminarse entre sí para erigirse en la dominante. En las experiencias con ayahuasca, las percepciones, elaboraciones y construcciones aparecen en distintos niveles de la realidad subjetiva, y el sujeto puede diferenciar qué material proviene de su estado ordinario de conciencia y cuál de su estado no ordinario, estados que a su vez no aparecen confrontados o disociados sino, muy por el contrario, fusionados, combinados, en armonía, interconectados. Hasta aquí hemos diferenciado los procesos alucinatorios de los fenómenos perceptivos que se experimentan en los estados ampliados de conciencia como los producidos durante las experiencias con 234 Ayahuasca, medicina del alma ayahuasca. Alguien avezado acaso nos plantee que los estados de conciencia antes mencionados podrían implicar un nivel de desestructuración de la misma al modo del efecto de un tóxico, produciendo un cuadro de psicosis aguda,20 es decir, la pérdida de la posibilidad de estar presente en el mundo, de la capacidad de organización témporo-espacial de la representación,21 y de la ponderación del tiempo vivido (movimiento constitutivo del presente en concordancia con la presencia del sujeto). Pero si bien es cierto que las experiencias con ayahuasca producen una separación entre el tiempo cronológico del observador y el tiempo lógico del experimentador, tiempo lógico de los procesos de pensamiento, ello no implica que el sujeto esté “en ausencia”, desorientado en tiempo y espacio ni fuera del registro del presente. Por ende, consideramos que no hay desestructuración del campo de la conciencia, sino más bien ampliación de la misma. Y he aquí que coincidimos con el poeta francés Henri Michaux, pues en esa ampliación el sujeto produce conocimiento, construye “saber subjetivo”. Por lo demás, el registro del cuerpo en la psicosis aparece fragmentado tanto desde el punto de vista simbólico como imaginario (Ey, Bernard y Brisset, 1978). En cambio, en las experiencias con ayahuasca ORVVXMHWRVPDQLÀHVWDQTXHHOFXHUSRDSDUHFHLQWHJUDGRDUPyQLFDPHQWH entre sus partes y con el mundo circundante. A partir de la evaluación de los cien protocolos con los que contamos, hemos comprobado que algunas patologías orgánicas mejoran o incluso desaparecen tras las experiencias. Esto nos motiva a formular hipótesis acerca de los modos HQTXHVHPDQLÀHVWDQHQHOFXHUSRORVFRQÁLFWRVSVtTXLFRV\FyPRODV OLJDGXUDV GH ODV UHSUHVHQWDFLRQHV ïIDYRUHFLGR HVWH SURFHVR SRU OD H[SHULHQFLDïJHQHUDQXQLPSDFWRFRQFUHWRHQORFRUSRUDO1RVUHIHULPRV aquí al planteo de Freud en Psicopatología para neurólogos respecto del ÁXMRGHHQHUJtDDWUDYpVGHOVLVWHPD\GHODVREUHFDUJDQROLJDGDGHODV representaciones en situaciones de trauma. 20. Henri Ey plantea que los cuadros de psicosis aguda generados por tóxicos producen un efecto de desorganización del campo de la experiencia actual donde se encuentran los niveles de desestructuración del campo de la conciencia. Cita al poeta Henri Michaux, quien describe las experiencias de “drogas fantásticas” como estados que alteran el mundo de la percepción admitiendo en el campo de la conciencia una carga vertiginosa de lo imaginario e invirtiendo la experiencia hasta el punto de hacerla bascular en una especie de vértigos de “conocimiento de los abismos”. 21. Nos referimos al orden de lo subjetivo y de lo objetivo en el espacio vivido como lugar de la experiencia: espacio corporal, espacio psíquico, espacio del mundo exterior. ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV Tres casos de “autocuraciones” Siguiendo esta línea, además de observar en muchas ocasiones los PRGRVHQTXHORVFRQÁLFWRVSVtTXLFRVVHPDQLÀHVWDQHQHOFXHUSR\FyPR algunas sesiones de ayahuasca acelerarían los mecanismos de desbloqueos de resistencia, lo cual puede mejorar los síntomas somáticos, es necesario repasar los avances de una rama muy nueva de la ciencia llamada psiconeuroendocrinoinmunología. Si bien el modelo reduccionista-cartesiano durante mucho tiempo separó la mente del cuerpo, desde hace unas décadas se ha ido acumulando bastante información que apoya la hipótesis según la cual los sistemas nervioso y endocrino desempeñan un importante papel HQ OD ÀVLRSDWRORJtD GH HQIHUPHGDGHV TXH DIHFWDQ HO VLVWHPD LQPXQLtario, incluyendo procesos infecciosos, cáncer y enfermedades autoinmunitarias. Inicialmente se pensaba que los factores relacionados con el sistema nervioso (factores psicosociales incluidos) desempeñaban un destacado papel en la etiología de los procesos autoinmunitarios; sin embargo, estudios más recientes indican que dichos factores interaccionan con otros determinantes clínicamente importantes, entre los que se incluyen los factores genéticos y la exposición a patógenos, que determinan el curso y el pronóstico de la enfermedad (Ayala, s/f). La psiconeuroinmunología es una disciplina que aglutina a investigadores de numerosas especialidades médicas, tales como neurociencias, LQPXQRORJtDÀVLRORJtDIDUPDFRORJtDSVLTXLDWUtDSVLFRORJtDFLHQFLDVGH la conducta, reumatología y enfermedades infecciosas. Se encarga de estudiar las interacciones entre el sistema inmunitario, la conducta, el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Como parcela de conocimiento, presenta un desarrollo bastante reciente, ya que durante mucho tiempo se creyó que el sistema inmunitario era exclusivamente autorregulado. Los diferentes trabajos de investigación realizados en el campo de la psiconeuroinmunología permiten arribar a las siguientes conclusiones: /DV FpOXODV GHO VLVWHPD LQPXQLWDULR H[SUHVDQ UHFHSWRUHV SDUD numerosas moléculas reguladas mayoritariamente por el sistema nervioso central: receptores adrenérgicos (a y b), dopaminérgicos, serotonérgicos e histaminérgicos, entre otros. /D LGHQWLÀFDFLyQ GH ÀEUDV GHO VLVWHPD QHUYLRVR FHQWUDO HQ ORV tejidos linfáticos muestra la existencia de una comunicación directa entre sistema nervioso central y sistema inmunitario. /RVHVWXGLRVHQDQLPDOHVGHH[SHULPHQWDFLyQKDQHYLGHQFLDGR mediante lesiones en regiones del sistema nervioso central, que la regulación del sistema inmunitario corresponde al cerebro. 236 Ayahuasca, medicina del alma /DLQWHUFRQH[LyQHQWUHVLVWHPDLQPXQLWDULR\VLVWHPDQHUYLRVR central se evidencia también en que los procesos de aprendizaje LQÁX\HQVREUHHOVLVWHPDLQPXQLWDULRFRQGLFLRQiQGRORVHDSRtenciándolo o reduciéndolo. Se trata de deducciones que apoyan la existencia de complejos mecanismos de interacción y comunicación entre la psique y los sistemas nervioso, endocrino e inmunitario. Esta comunicación utiliza un lenguaje bioquímico en el que intervienen sustancias producidas por los propios sistemas: neurotransmisores, hormonas y citoquinas, respecWLYDPHQWH $ HOOR GHEHQ VXPDUVH ODV LQWHUDFFLRQHV \D FRQRFLGDV ïSRU ORPHQRVGHVGHORVDxRVïHQWUHIDFWRUHVVRFLRFXOWXUDOHV\VLVWHPDV biológicos, mediadas siempre por la psique: los casos de enfermedades provocadas por tabúes, hechizos y otros sistemas de creencias culturalmente compartidos (analizados por Marcel Mauss y Claude Lévi6WUDXVVHQWUHRWURVFLHQWLVWDVVRFLDOHV \ODVHVSHFtÀFDPHQWHOODPDGDV “enfermedades culturales”, que van desde el koro asiático, el susto y el mal de ojo andinos, hasta la anorexia, la bulimia y los suicidios adolescentes occidentales. Esta introducción teórica ha sido necesaria para abordar los próximos tres relatos de nuestros protocolos de investigación, llamativos casos de “autocuraciones”. No los hemos incluido en “Contenidos y elaboraciones más comunes…” justamente porque aquí, en forma excepcional, los contenidos inconscientes o preconscientes no sólo han sido explicitados mediante la vivencia del enteógeno amazónico sino que además, conforme a las conclusiones psicológicas y médicas que hemos repasado, habrían catalizado una dinámica endógena de sanación física. Veamos los tres casos. /DPDQRTXHVRVWHQtDODVDQJXVWLDVGHODYLGDUna señora de más de sesenta años, licenciada en Bellas Artes y ceramista, llega a la experiencia deprimida, con la mano izquierda lastimada por un accidente doméstico y a punto de realizarse una intervención quirúrgica. Dolor físico, objetivo, y dolor espiritual. Sus manos no sólo son la base y el fundamento de su arte y su trabajo cotidiano; también llevan la carga simbólica de sostener situaciones propias y ajenas… El problema de mi mano izquierda ese día llevaba tres meses, y ya estaba decidida a consultar un traumatólogo y a pasar por una cirugía. Aún no me angustiaba mucho no poder revertir esta situación de bloqueo, que además se correspondía con otros bloqueos: no ha- ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV cer nada creativo en el taller de cerámica, donde trabajo desde hace tres años; no querer continuar con un grupo de arte al que estaba ligada; y no poder... no poder... Seguía haciendo cosas, con mucho esfuerzo y pocas ganas. Vengo trabajando en terapia la idea de “no poder más” y “no querer hacerme cargo de situaciones que no me corresponden”. El 29 de noviembre de 2000 a la medianoche, jugando con mi gatito y un peine, me clavo un diente del peine en la mano derecha. A las dos horas me despierto con mucho dolor. Tenía la mano convertida en un globo rojo y caliente. Lloré... lloré hasta el cansancio esa noche, al otro día, a cada rato... diciendo: “No puedo, pero ¿por qué pongo el cuerpo?”. En mi terapia analizo la situación de mi mano envuelta en un pañuelo de seda. Tengo miedo a que me lastimen más. No quiero hacer más nada para evitar lastimarme. Así llego a la experiencia con la ayahuasca: muy angustiada, con las pérdidas afectivas en mi mente y mi mano izquierda enferma, envuelta en una venda. Tomo 100 cc del brebaje, me siento en una reposera, me relajo […] Primero siento deseos de llorar, como ese día y el día anterior. La angustia opresiva se iba liberando con los sollozos. Enseguida pierdo el molde del cuerpo físico, siento como si se disolviera […] Después, a medida que iba repasando lo poco gratiÀFDQWHGHWRGRHVHHVIXHU]RHVDIRUPDVHIXHUHGRQGHDQGR\FRPR endureciendo, tomando un color marrón muy oscuro, desplazándose con un patético automatismo, lento, pesado, repitiendo los mismos lugares, como atrapada por una corriente térmica de la que no tenía fuerza para intentar salir. Cuando se va haciendo más redonda, pienso: “Parezco una gran tortuga doméstica, metida en mi caparazón, escondiendo la cabeza y las manos... ¡manos!... ¡Mi mano izquierda! Desprendo la muñequera con pulgar incluido que llevaba puesta. Empiezo a rotar la mano. Cruje la articulación de la muñeca reiteradas veces con mucho ruido... Sigo rotándola...Va cediendo el ruido y siento circular algo... Como una sustancia que produce mucho calor, a partir de la muñeca (la zona de la tendinitis) y se desplaza por el pulgar hacia la punta […] Empiezo a masajear y limpiar la zona, frotándome las manos […] ¡No duele más! Sigo mi retrospección, hago un pantallazo de mi vida en esa casa […] WRGRVPLVGXHORV\ORVFRQÁLFWRV[…] Conclusión de mi psicóloga: “Cuántas cosas quisiste sostener y se te escaparon de las manos”. Lo importante es que mi mano sanó completamente y evité la operación médica. (E.M.O., 29 de agosto de 2000, 61 años, diario personal) 238 Ayahuasca, medicina del alma Insomnio y dermatitis: “No puedo seguir dañándome”. Una señorita de treinta y seis años, empleada y estudiante, llega a la experienFLDFRQXQDJUDQFDUJDGHVLWXDFLRQHVFRQÁLFWLYDVSDVDGDVGXUDQWHVX infancia y adolescencia. Tras repasarlas una por una en sus visualizaciones y dialogismos internos, comienza una concentración sobre varios síntomas o manifestaciones físicas que deterioraban hondamente su calidad de vida: caída del pelo, manchas y erupciones irritantes en la SLHOLQVRPQLRDQWHHOFXDOHUDQLQHÀFDFHVORVUHPHGLRVGHIDUPDFLDHWF Una semana inmediatamente posterior a la vivencia con la ayahuasca nos escribió el siguiente relato: Luego de mi dolor de estómago decidí sanar las marcas que me había dejado el pico de estrés que sufrí el año pasado, me concentré y me metí dentro de mi cuerpo y me di cuenta de que todos estos síntomas (manchas en la piel que pican, caída de cabello, insomnio, herpes y demás) eran causadas por mí misma. No había otra explicación, recuerdo que me rasqué las manchas de la cara muy fuerte, me toqué el cabello como diciendo “no más”, no puedo seguir dañándome. Aunque no lo crean, al otro día (domingo) las manchas de mi cara habían desaparecido en un 50%. Me quedan pero muchas menos que antes. Creo que las voy a combatir del todo. […] Cada vez que bostezaba, al expirar el aire sentía que liberaba de mi cuerpo todo lo malo y veía una colina verde y el sol detrás, era como un despertar para mí. […] Dicen que la planta te lleva por donde quiere y eso es verdad, una vez más nos demuestra que no somos nada en realidad. Hoy siento que las personas no somos lo que se ve, sino otra cosa, es algo más profundo que nada tiene que ver con algo físico. Creo que ésta es una actividad sanadora y doy fe ya que hace una semana que logro dormir sin pastillas (las cuales tomé durante diez años), y espero poder seguir así durante mucho tiempo. (N.R.M., 26 de abril de 2008) Consultada la voluntaria a más de un año de haber escrito esta descripción, manifestó que no había vuelto a beber el enteógeno desde aquella ocasión en el predio de FMV y que las manchas en la piel, la caída del cabello, los granillos y el insomnio habían cesado y no habían vuelto a manifestarse hasta ese momento. El tercer relato es un caso de “autocuración” con documentación médica y de laboratorio que, más allá de todo subjetivismo, hace mensurable y YHULÀFDEOHODDFFLyQEHQpÀFDTXHUiSLGDPHQWHKDEUtDFDXVDGRHQHOFXHUSR ODH[SOLFLWDFLyQGHSURIXQGRVFRQÁLFWRVLQFRQVFLHQWHVYHQFLHQGRODUJDVUHsistencias durante unas pocas ceremonias nocturnas de ayahuasca. ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV Alergia a la aspirina… ¿alergia a los padres? La mal denominada “alergia a la aspirina” (ácido acetil-salicílico o AAS) no es una verdadera alergia sino una sensibilización que tiene la misma sintomatología que las alergias. Cuando una persona es sensible a la aspirina muy probaEOHPHQWHWDPELpQORVHDDRWURVDJHQWHVDQWLLQÁDPDWRULRVFRPRHOLEXprofeno y el diclofenac. Desde el vamos, la sensibilización a la aspirina es muy difícil que remita por sí misma, y sólo tiene resultados positivos un tratamiento de desensibilización, lo que demanda bastante tiempo. La voluntaria (L.D.) de este caso, estudiante de veinticuatro años, fue sensible a la aspirina desde que tenía catorce. Esto quizá estuvo relacionado con que su abuela le daba aspirinas ante el menor indicio GH ÀHEUH R GRORUHV GHVGH OD PiV WHPSUDQD LQIDQFLD <D KHPRV YLVWR que una persona no es sólo un conjunto de órganos sino que todos los sistemas están íntimamente relacionados entre sí y con la estructura psíquica. En el momento en que a L.D. le aparece su alergia, también RFXUUHDOJRDOWDPHQWHVLJQLÀFDWLYRHQVXKLVWRULDSHUVRQDOFULDGDSUiFticamente por sus abuelos, a partir de su adolescencia puede retomar la relación con sus padres, que siempre había sido muy distante. Cada año, ella se realizaba el test de transformación blástica que permite meGLUHOJUDGRGHVHQVLELOLGDGDORVGLVWLQWRVDQWLLQÁDPDWRULRV(O~OWLPR antes de beber ayahuasca se lo había realizado el 30 de julio de 2008, y de acuerdo con lo expresado en el informe de laboratorio arrojaba valores muy por encima de lo normal, fundamentalmente para el ácido acetil-salicílico (aspirina) e ibuprofeno. Considerando que una sensiELOL]DFLyQQRVLJQLÀFDWLYDHVPHQRUDOHQHVWHDQiOLVLVORVYDORUHV estaban por encima del 20%. (QWUH HVWH DQiOLVLV \ HO VLJXLHQWH QDGD VLJQLÀFDWLYR RFXUULy HQ OD paciente desde el punto de vista clínico; no había padecido ninguna enfermedad ni se había expuesto a los fármacos mencionados ni a ningún tratamiento de desensibilización. El 9 de mayo de 2009 hizo su primera experiencia con ayahuasca. La sesión se desarrolló en forma tranquila las cuatro horas que duró, pero cuando concluyó y realizábamos un trabajo grupal junto a los demás participantes, L.D. comenzó a sentir los efectos del trance y entró en un estado de profunda dinámica interior, donde analizó cuestiones fundamentalmente relacionadas con el duelo por la muerte de su abuela y la relación con sus hermanos. Prácticamente estuvo otras tres horas sumida en aquella introspección, hasta que fue “saliendo” de aquel estado, sintiéndose muy cansada pero con buen ánimo. Habíamos convenido que en los días subsiguientes a su H[SHULHQFLDVHUHDOL]DUtDORVDQiOLVLVGHVHQVLELOLGDGDÀQGHFRPSUREDU si por el trabajo de entendimiento profundo o por algún tipo de efecto QHWDPHQWHELROyJLFRKDEtDDOJXQDPRGLÀFDFLyQHQORVSRUFHQWDMHV/RV 240 Ayahuasca, medicina del alma tests, que se realizó el 27 de mayo de 2009 en el mismo laboratorio, mostraron un claro descenso de los valores anteriores situándolos dentro de un rango de escasa sensibilidad. Teniendo en cuenta que el laboratorio contaba con los análisis anteriores, los primeros sorprendidos por estos resultados fueron los bioquímicos, que le propusieron realizarse nuevos estudios el 4 de junio del 2009, que arrojaron resultados similares al análisis anterior, corroborando que efectivamente el rango de sensibilización para la aspirina y el ibuprofeno estaba dentro de los parámetros normales. Si bien no podemos saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, podemos inferir una relación causa-efecto entre el consumo de ayahuasca y los valores arrojados por los análisis. Ante esta situación, uno de nosotros (Néstor Berlanda) le solicitó a L.D. que se hiciera análisis más SHULyGLFRVDÀQGHREVHUYDUVLKDEtDXQDHYROXFLyQHQORVYDORUHVREVHUvados. El 3 de octubre de 2009 L.D. realizó una nueva experiencia; la ceremonia transcurrió mucho más serena y la compartió con un grupo de cuatro amigos, lo que seguramente contribuyó a que se sintiera más contenida. Su trabajo interno giró en torno al rol con sus hermanos y cómo ellos de alguna manera aparecían como un peso o una carga en cuanto a su percepción más profunda, donde ella intentaba controlar diversas situaciones para evitar que sus hermanos sufrieran las mismas coyunturas emocionales por las que ella había pasado a su misma edad. En los resultados del siguiente análisis, realizado el 17 de diciembre de 2009, aproximadamente seis meses después de efectuado el último y dos meses después de la experiencia de ayahuasca, los valores suELHURQVLJQLÀFDWLYDPHQWHHQHVSHFLDOSDUDHOLEXSURIHQRORTXHDEUtD un nuevo interrogante: ¿había una relación entre la sensibilización a ORVDQWLLQÁDPDWRULRV\ODVWRPDVGHD\DKXDVFD"(QHQHURGHOD voluntaria estuvo dispuesta a participar en una nueva experiencia con ayahuasca; no por estos resultados, sino porque deseaba continuar con su profunda introspección, aprovechando además que se encontraba visitando la Argentina nuestro principal informante, Antonio Muñoz Díaz. Esta sesión sería distinta de las anteriores: otro marco, otro lugar, más gente (aproximadamente quince personas) y guiada por un auténtico chamán amazónico. La ceremonia, al modo tradicional, se organizó el 6 de enero de 2010. La experiencia de nuestra voluntaria fue sumamente intensa; volvió a trabajar contenidos personales, esta vez relacionados nuevamente con su abuela y en especial con su madre, FRQ TXLHQ GHEtD FHUUDU KHULGDV SDUD SRU ÀQ OLEHUDUVH 'H KHFKR GtDV después pudo establecer un diálogo con ella y manifestarle cosas que nunca antes había podido expresar. Realizados el 15 de enero de 2010, ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV nueve días después de la experiencia de ayahuasca, esta vez los análisis mostraron que los valores de aspirina e ibuprofeno habían bajado, con H[FHSFLyQGHOPHIDQiPLFR RWURDQWLLQÁDPDWRULR Durante la segunda quincena de febrero, L.D. realizó un viaje a Brasil y conoció a un pariente de una amiga que había sido miembro del culto Santo Daime. A partir de esta relación logró participar en tres “trabajos” con el Santo Daime, el primero con las reglas propias de la religión y los otros dos no tan estrictos. Pudo así completar varios procesos interiores y “tomar conciencia plena” de hechos esenciales vinculados con sus relaciones interpersonales. Como expresamos al principio, no es sencillo que la sensibilización DODDVSLULQD\RWURVDQWLLQÁDPDWRULRVUHPLWDSRUVtVROD'XUDQWHPiV de diez años L.D. fue sensible y, sin que mediara ningún tratamiento PpGLFRHVWDVHQVLELOLGDGGHVDSDUHFLy/R~QLFRVLJQLÀFDWLYRGHVGH hasta 2010 fueron sus experiencias con ayahuasca, lo que abre una interesante perspectiva de investigación. ¿La sensibilización a la aspirina y otros agentes tiene relación –más allá de lo estrictamente biológico– con implicancias de orden psicológico, como lo sugiere la psiconeuroendocrinoinmunología? ¿Al desarticular esas trabas internas se soluciona el aspecto biológico? ¿O algunos componentes de la ayahuasca tienen un efecto directo sobre el sistema inmune? Es llamativo ver que los análisis efectuados antes de los veinte días posteriores a la experiencia son los que presentan variaciones PiV VLJQLÀFDWLYDV DXQTXH KD\ TXH GHVWDFDU TXH ORV YDORUHV FRUUHVpondientes a la aspirina nunca más volvieron a los niveles de sensibilización. Tabla de correlaciones entre análisis de laboratorio y experiencias con ayahuasca )(&+$6 Agentes DQWLLQÁD matorios AAS 21,50 1,60 E 1,50 3,70 E 1,80 E Diclofenac 4,70 0 2,10 2,00 1 4,50 0 0HOR[LFDP E 1,40 1,20 0E 2,90 1E 3,90 ,EXSURIHQR E 4,10 3,00 4,20 0E 3DUDFHWDPRO 0HIHQiPLFR a 30-7-2008a 9E 27-05-2009a 04-06-2009a 3E 17-12-2009a 6E 15-01-2010a Fechas de análisis Fechas de experiencias E E 0E 9E 1,50 1E 9,20 242 Ayahuasca, medicina del alma Plasticidad neuronal Retomando el análisis que cuestiona la asociación entre ayahuasca y psicosis experimental, es útil recordar que Henry Ey plantea que en la esquizofrenia, así como en otras psicosis crónicas, aparece un debilitamiento intelectual, global, progresivo e irreversible, con disociación de la vida psíquica y disgregación de la personalidad. El psiquiatra VXL]R3DXO%OHXOHUDÀUPDTXHKD\XQDGHVLQWHJUDFLyQGHODFDSDFLGDG asociativa que, alterando el pensamiento, disocia las ideas de los sentimientos como expresión simbólica de los procesos inconscientes (Ey, Bernard y Brisset, 1978). En las experiencias con ayahuasca, por el contrario, hay integración de la vida psíquica con la personalidad, facilitándose la capacidad asociativa de los procesos del pensamiento, ideas y sentimientos, y dándole a esta integración una expresión simbólica aprehensible para el sujeto, quien le otorga pleno sentido. A diferencia de Bleuler, que plantea la psicosis como una expresión simbólica de los complejos inconscientes, Jacques Lacan (1984) expone que en la psicosis hay irrupción de lo real, lo que produce la disociación de la vida psíquica del sujeto. No acordamos con la idea de Bleuler, pues consideramos que en la psicosis la expresión de los complejos inconscientes no se produce a través de los mecanismos de simbolización (ya hemos abordado la falla metafórica en la psicosis). Desde un punto de vista biológico, creemos que la asociación e integración de los procesos de pensamiento que se producen como consecuencia de las experiencias con ayahuasca tienen su sustento en lo que François Ansermet y Pierre 0DJLVWUHWWL UHÀHUHQFRPRIHQyPHQRGHplasticidad neuronal: El fenómeno de plasticidad neuronal demuestra que la experiencia deja una huella en la red neuronal, al tiempo que modiÀFDODHÀFDFLDGHODWUDQVIHUHQFLDGHLQIRUPDFLyQDQLYHOGHORV HOHPHQWRVPiVÀQRVGHOVLVWHPD(VGHFLUTXHPiVDOOiGHORLQnato y de cualquier dato de partida, lo que es adquirido por medio de la experiencia deja una huella que transforma lo anterior. /D H[SHULHQFLD PRGLÀFD SHUPDQHQWHPHQWH ODV FRQH[LRQHV HQWUH las neuronas y los cambios son tanto de orden estructural como funcional. El cerebro es considerado, entonces, como un órgano extremadamente dinámico en permanente relación con el medio ambiente por un lado, y con los hechos psíquicos o los actos del sujeto, por otro. En correlación con los sucesos biológicos, sustentamos nuestra hipótesis de que los estados ampliados de conciencia tras la ingesta de ayahuasca actúan como un facilitador de los procesos psíquicos de transferencia ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV de información de los complejos inconscientes, distendiendo las resistencias (represión primaria y secundaria) y favoreciendo la metaforización y simbolización de aquéllos. Estamos haciendo aquí referencia al diagrama planteado por Freud en la carta 52, “Los orígenes del psicoanálisis”: Consciente Preconsciente 5HSUHVLyQ secundaria Inconsciente 5HSUHVLyQ SULPDULD 3RU~OWLPRFRQVLGHUDPRVTXHODVH[SUHVLRQHV´FLHQWtÀFDVµTXHH[SRnen que la ayahuasca se liga a una psicosis experimental es irreverente y nos atreveríamos a decir que hasta irrespetuosa. No sólo es osada VREHUELDGHFLHQWLÀFLVPRRFFLGHQWDOTXHGHVFRQRFHXQVDEHUPLOHQDULR sino que implica, paradójicamente, la poca rigurosidad en el uso de términos, conceptos y nosografía. El término “psicosis” remite a un cuadro clínico. Y la clínica se construye en virtud de la semiología, no de los datos de laboratorio, imágenes, etc.; que son métodos complementarios. Estos últimos pueden o no estar, lo que no puede faltar es el sujeto, su clínica y quien la observa, escucha, examina, interpreta. Por ende, asociar conceptos clínicos con valores de laboratorio nos parece, cuanto menos, refutable. 5HYLVLyQ\SUHFLVLRQHVVREUHORV efectos psicoterapéuticos de la ayahuasca ¿Qué son efectos psicoterapéuticos? Los efectos psicoterapéuticos signiÀFDQODSRVLELOLGDGGHDQDOL]DUUHHODERUDU\WUDPLWDUFRQÁLFWRVVXEMHWLYRV asumiendo que las representaciones inconscientes, la naturaleza inconsciente de ciertos procesos anímicos, son la causa primera de los síntomas SDWROyJLFRV'HDKtTXHHOFRQÁLFWRTXHVHGHVDUUROODHQODYLGDDQtPLFDLPplique la puja por la emergencia de lo inconsciente, enlazada a sensaciones de displacer y la resistencia interna o rechazo a esa emergencia. 244 Ayahuasca, medicina del alma Efectos psicoterapéuticos facilitados por la ayahuasca. La ayahuasca facilita los efectos psicoterapéuticos porque, en primer lugar, habilita la emergencia de representaciones inconscientes a partir de vencer las resistencias internas (represiones), es decir, hace accesible a la conciencia lo inconsciente, develando el funcionamiento de las IXHU]DVSVtTXLFDVHQFRQÁLFWR(QVHJXQGROXJDUSRUTXHSURPXHYHOD libre asociación de las ideas (ocurrencias espontáneas, asociaciones involuntarias) generando religaduras, interpretaciones y construcciones que actúan como andamiajes dinámicos, pues en la mayor parte de los casos se retoman y reelaboran en experiencias sucesivas. En tercer lugar, lleva al anclaje de verdades subjetivas y a la disminución o desaparición de síntomas psíquicos (y a veces somáticos, según conclusiones de la psiconeuroendocrinoinmunología). /RVHIHFWRVGHODD\DKXDVFDQRGLÀHUHQGHRWURVHQWHyJHQRVHQFXDQto a la importancia que tienen las expectativas del sujeto en la sesión (motivaciones, historia personal, condición psicológica, preparación) y HOHQWRUQRItVLFR\KXPDQR FRQÀDQ]DHQWUHORVSDUWLFLSDQWHVFRQWH[WR ceremonial) por sobre lo puramente farmacológico. Precisamente este concepto, formulado como set y setting, fue acuñado en la década de 1960 por el psicólogo Timothy Leary –posteriormente a su expulsión de Harvard, acusado de “gurú del LSD”– para señalar que los resultados obtenidos con las sustancias psicoactivas no se deben únicamente a su reacción química sino que también están mediados por factores y perspectivas personales (a las que denominó set) y por factores contextuales (setting). Además de la trascendencia de esos factores, la ayahuasca facilita un estado ampliado de conciencia, que podemos diferenciar de otro tipo de estados no ordinarios. En efecto, preferimos usar este término al de estado “no ordinario”, dado que a nuestro entender la ampliación contempla el estado ordinario y el no ordinario, que trabajan juntos de manera dinámica. La ampliación del estado de conciencia es un concepto ligado a la sinergia y la interrelación, en contraposición a la idea de distinguir ordinario y no ordinario, pensados como compartimentos estancos y de ruptura. Repasemos brevemente los elementos que –dentro del marco y la DPSOLDFLyQUHIHULGRV²IDFLOLWDQODH[SUHVLyQUiSLGD\HÀFD]GHSURFHVRV inconscientes: 'LDORJLVPR. La mente se descubre, habla consigo misma y se observa desde el exterior (Fericgla, 1994b, 1994c, 1997). Al mismo tiempo, reconoce sus propias metáforas como tales, situación imposible en los estados alucinatorios y psicóticos. ([SHULHQFLDVGHFRQWHQLGRELRJUiÀFR\UHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV 9LVLRQHV. Aparición interior y/o proyección en el exterior de las imágenes internas, como un modo de expresión de los contenidos metafóricos inconscientes del sujeto, que lo interrogan y se dejan interrogar por él. La creación de la imagen en el exterior se debe a que la estimulación de la vía óptica se produce de la manera inversa. Los estímulos parten de la corteza occipital e impactan en ODUHWLQDFRQVWUX\HQGRODLPDJHQVHJ~Q'DYLG/HZLV:LOOLDPV $VRFLDFLRQHVOLEUHVLGHRDIHFWRVRPiWLFDV. Los pensamientos “onGXODQµ \ VH ´HQUHGDQµ OLEUHPHQWH 6H DJXGL]DQ H LQWHQVLÀFDQ &XDOTXLHU SHUFHSFLyQ GLVSDUD UHFXHUGRV UHÁH[LRQHV \ QXHYDV ideas que se van enlazando junto a sensaciones corporales, imágenes simbólicas, sonidos y olores, integrándose armónicamente, con una gran carga afectiva, apuntando directamente a las soluFLRQHVGHODVDQJXVWLDVRFRQÁLFWRV. &DWDUVLV\H[SXOVLRQHVOLEHUDGRUDVGHHPRFLRQHV. A través de vómitos, diarreas, bostezos, sudoraciones y temblores, percibidos FRPRDPDUJRVSHUREHQHÀFLRVDV´OLPSLH]DVGHOFXHUSR\ODPHQte”. Por esa razón en el Amazonas la ayahuasca es conocida también como “la purga”. $UWLFXODFLyQGHVtPERORVELRJUiÀFRVFRQHOHPHQWRVDMHQRV En algunas ocasiones los ensamblajes metafóricos referidos a la historia personal de los sujetos contienen elementos colectivos arcaicos o ajenos que pueden abordarse teóricamente desde la psicología del inconsciente colectivo (Jung), el movimiento transpersonal (Grof, Wilber, Tart, Laughlin) o la hipótesis de la conciencia de nivel molecular-ADN (Narby). Algunos de estos elementos serán analizados con detalle en el siguiente capítulo. Para cerrar este apartado, nos parece oportuno ceder la palabra aquí a uno de los tantos voluntarios que participaron en una experiencia de ayahuasca facilitada por nosotros. Juan Pablo P. tuvo su sesión el 5 de agosto de 2005, y junto con una prolija entrega del protocolo de LQYHVWLJDFLyQOXHJRGHXQRVGtDVGHUHÁH[LyQVREUHODYLYHQFLDHQWHRgénica, también nos acercó un comentario que reproducimos porque sintetiza el común de las observaciones de tantos partícipes en ceremonias. Cabe aclarar que Juan Pablo P. lejos está de ser un escritor o un SRHWDSHURVDEHPRVELHQTXHWUDVHVWDV´DPSOLÀFDFLRQHVHPRFLRQDOHVµ a más de uno se le despierta la pluma del sentimiento. No por nada los descendientes de los antiguos chamanes siberianos eligieron generalmente dos profesiones que, consideraban, serían la continuación GHORÀFLRGHVXVDQFHVWURVHQHOPXQGRPRGHUQRPpGLFRV«\SRHWDV« 246 Ayahuasca, medicina del alma Personalmente creo que fue una experiencia muy intensa, dura y positiva. La planta enseña de distintas formas y cura, sobre todo estoy ciegamente convencido de que es una planta maestra que cura, me permitió un autoconocimiento y un nivel de sensibilidad que apenas he experimentado antes, con hechos muy positivos y muy negativos a lo largo de mi vida. El día después de la experiencia me sentí extraño, como nuevo, renacido, y según fueron pasando los días estoy observando cambios muy importantes en todos los patrones y normas de mi vida, a nivel espiritual siento que me enseñó que puedo volver a creer; a nivel personal me enseñó que todos formamos parte del mismo todo y creo que me enseñó a sonreírle a la vida y elevar mi autoestima, mis convicciones y el cambio radical y profundo que realizó sobre mi persona creo que repercute directamente en mi voluntad y actitud frente a la vida y a los hechos que antes no me atrevía a enfrentar, me enseñó de varias maneras que no estoy solo, ya que estoy rodeado de mucha gente hermosa que tiene un corazón muy grande y tiene todo el deseo de ayudarnos los unos a los otros, me enseñó a colaborar y ser participativo. Solo no se puede hacer nada, nos necesitamos todos. También me enseñó a cuidar a la gente que quiero y a los que no conozco y no tengo oportunidad de quererlos; me enseñó a entenderlos y respetarlos aunque no quieran dejarse querer o ser tratados en un clima de bienestar para todos. Creo que todos deberían de saber lo que es el amor en sentido más puro de la palabra, la planta enseña a cuidar y respetar al prójimo, también al planeta y a los que están por venir, a los que se fueron, pues no estamos aquí por siempre, y da lecciones muy profundas y necesarias para vivir. Fue muy positiva y le estoy sumamente agradecido. (5 de agosto de 2005) CAPÍTULO 5 Las otras realidades o “antípodas de la mente” Entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa. Adivínenla. Antonio Machado A la hora de la muerte, el alma tiene la misma experiencia que los epoptai en los Grandes Misterios […] al principio uno avanza con sobresalto a través de la oscuridad, como un no iniciado. Vienen luego los grandes terrores ante la iniFLDFLyQ ÀQDO WHPEORU HVWUHPHFLPLHQWR VXGRU espanto. Uno se siente sorprendido por una luz maravillosa, es recibido en regiones y praderas puras, con las voces, las danzas, la majestad de las formas y los sonidos sagrados. Plutarco, De animae procreatione in Timeo Hemos olvidado que el alma está en todo y que todo está en el alma, y que el alma es tanto colectiva e impersonal como individual y personal. Hemos desatendido el Anima Mundi, que ahora, a principios del siglo XXI, clama por nuestro cuidado y atención. Patrick Harpur, 2006 0DQWLVMDJXDUHVRYQLVWHPSORV´PXMHUSODQWDµ« Desde el comienzo de nuestras investigaciones en torno a la ayahuasFDFRQRFtDPRVGLYHUVRPDWHULDOWHyULFRUHIHUHQWHDFODVLÀFDFLRQHVVHJ~Q el tipo de vivencia obtenida generalmente en un estado no ordinario de conciencia (ENOC), sea mediante enteógenos, otro tipo de drogas, meditación, oración profunda, hipnosis, ayunos prolongados, ritmos monótonos, exposición a calor o frío intenso, privación del sueño, aislamiento VHQVRULDODXWRVDFULÀFLRVWUDQFHVFLQpWLFRVHVSRQWiQHRVHWFpWHUD [ 247 ] 248 Ayahuasca, medicina del alma De muy diversos modos y mediante sistemas distintos, normalmente se reconoce que existen al menos tres niveles en los ENOC. SimSOLÀFDQGRHQHOSULPHURVHH[SOLFLWDQFRQWHQLGRVSHUVRQDOHVPHGLDQWH símbolos, dialogismos, visualizaciones y asociaciones que despliegan contenidos del inconsciente del sujeto experimental, de su biografía, su infancia y las determinaciones de sus ancestros. Se trata, claro está, del nivel que puede ser ampliamente aprovechado en terapia psicológica y psiquiátrica. En el segundo nivel aparecen imágenes, signos y contenidos que provisoriamente llamamos aquí “otras reaOLGDGHVµ<ÀQDOPHQWHDOJXQRVVXMHWRVORJUDQWDPELpQHQWUDUHQXQ estado de conciencia expandida o experiencia extática que los ubica en el tercer nivel, posiblemente el llamado en otras culturas satori, fanah o samadhi. Acerca de las “otras realidades”, si bien mencionaremos una serie de imágenes arquetípicas que se repiten en las experiencias de un gran número de voluntarios, a modo de ejemplo analizaremos una en particular, que aparece en distintos sujetos más allá de su condición social, estructura psíquica y personalidad: la mantis religiosa. En ese sentido \D HO HVFULWRU \ ÀOyVRIR $OGRXV +X[OH\ HQ XQ WUDEDMR SUHVHQWDGR HQ el XIV International Congress of Applied Psychology, en 1961 (Huxley et al., 2003), manifestaba ante un seminario de especialistas en salud PHQWDOXQDUXGLPHQWDULDFODVLÀFDFLyQGHODQDWXUDOH]DGHODVH[SHULHQcias visionarias. En primer lugar, y con buen tino, colocaba “La Luz”, tema que repitió obsesivamente en muchas conferencias. De hecho, la luz como símbolo de la trascendencia y del alma, y como visión más común en los estados ampliados de conciencia, es un punto recientemente tratado como de suma importancia en la interpretación de la platería mapuche y otras “estéticas del brillo” americanas (Saunders, 2004); en el origen del hombre y de la tradición Bön en la cultura prebudista del Tíbet (Preciado, 2003) y hasta en las nuevas lecturas revisitadas de los mitos escatológicos de Platón (“El mundo de las Ideas es un mundo de OX]EULOODQWHTXHHOÀOyVRIRKDEUtDSHUFLELGRHQHOWUDQFHHOHXVLQRµ:DVson et al., 1992; Huxley, 2003, Viegas, 2000). En segundo lugar Huxley KDFHPHQFLyQDORTXHpOOODPD´ÀJXUDVYLVLRQDULDVµ A menudo en la literatura concerniente a experiencias tanto HVSRQWiQHDVFRPRLQGXFLGDVFXDQGRYHPRVXQDÀJXUDQXQFDVH trata de una cara que reconocemos. Padres, madres, esposas e hijos no aparecen. Lo que vemos es perfectamente desconocido. Creo que este hecho también explica algunas interesantes especulaciones teológicas. Por ejemplo sobre los ángeles, que no son, como teóricamente se supone, los espíritus de los difuntos, sino Las otras realidades o “antípodas de la mente” 249 TXHSHUWHQHFHQDRWUDHVSHFLH(VWRFRQÀUPDH[DFWDPHQWHORTXH los psicólogos han descubierto sobre las experiencias espontáneas RLQGXFLGDVVLHPSUHDSDUHFHQÀJXUDVDMHQDV&XDQGRVHFRPLHQza a pensar en neurología y en psicología sobre tales hechos, resulta bastante extraordinario que haya algo en nuestra mentecerebro, alguna parte, que utiliza recuerdos de las experiencias visuales y las vuelve a combinar de modo que se convierten en algo absolutamente nuevo para la conciencia, algo que no tiene nada que ver con nuestra vida privada y, por lo que sabemos, muy poco con la vida de la humanidad en general. Encuentro extremadamente reconfortante pensar que en algún lugar en lo profundo de mi cráneo hay algo que me es completamente indiferente, a mí e incluso a la especie humana. Creo que resulta muy satisfactorio que exista un área de la mente que no se preocupe por lo que estoy haciendo sino por algo muy distinto. Por qué ésta debiera ser la base neurológica y qué puede llegar a ser es algo que no consigo imaginar, sin duda es un tema que requiere investigación. Encuentro con un habitante de las “antípodas mentales”: la mantis Sin entrar en especulaciones de la psicología jungiana o de la transpersonal, en cuya literatura encontramos muchas descripciones de accesos, HVSRQWiQHRVRLQGXFLGRVDOHQFXHQWURFRQHVDVÀJXUDV´DMHQDVµÀMDUHPRV nuestra atención en una en particular, que en nuestras investigaciones apareció sin que nadie lo esperara un 30 de octubre de 1997. Ese día el equipo de voluntarios de la FMV realizó una nueva ingesta colectiva de ayahuasca. Lo interesante del registro de esta experiencia es que uno de los integrantes del equipo, de profesión psicólogo, que ya había tenido “encuentros” con entidades similares, esta vez se “transformó” en una de ellas. 8QDHQWLGDGTXHDOSULQFLSLRODUD]yQQRORJUDEDLGHQWLÀFDUGHOWRGRSHUR que pronto se reveló con todo su impacto y misterio: la mantis religiosa, también conocida como rogador, mamboretá, profeta, santateresa, campamocha, tatadiós o louvadeus. He aquí el testimonio de este psicólogo: En un momento de mi trance me concentré en un pedido, concretamente el de servicio hacia los demás, y allí aparecieron las mantis con experiencia de vuelo incluida... después salí a caminar entre los árboles, cerca de la fogata... ¿cómo era la sensación de vuelo?... Era muy rara... Yo sentía que estaba volando... Hay dos cuestiones: cuando aparece el “bicho” en las imágenes mías, yo no sé si es un disfraz o traje de “bicho” o si uno está metido en el “bicho”... lo que sé es que pierdo el control completo del brazo 250 Ayahuasca, medicina del alma izquierdo, que adopta una forma así [coloca el brazo con pose similar a las patas delanteras de la mantis] y hay un punto en la muñeca que es el que guía las secuencias de imágenes. Hay una sensación facial muy particular sobre todo en esta parte [señala el mentón]… es una cosa muy rara lo que se siente acá... y en los pómulos... y una posición muy erguida... se empieza a levantar y se siente como si tuviera un tórax más alto... Y en la sensación de vuelo se da una cosa muy extraña...Volaba pero no sentía las alas... las buscaba y no las veía, hasta que me doy cuenta de que las alas me salen de la cola... y además en el movimiento de vuelo hay una compensación constante de la dirección con esta otra “cosa” o “parte” que está detrás de mí y que yo no la alcanzo a sentir. Yo siento de la espina dorsal para arriba... y dos patas... se me escapan otras dos patas y supongo que todo el segmento de atrás, que no lo sentía... Por cierto también vi nidos y estructuras de mantis, miembros biomecánicos y entidades como los “grises” de la ufología, que pululaban. Estos “bichos” están como en una cultura, una ciudad o un lugar y no sé si son ellos una jerarquía elevada. No son los que manejan la “torta” en ese lugar, poseen un rol intermedio… También podía oír la música con la mano y estaba envuelto en la música. (J.J.A., 31 de octubre de 1997) ¢&yPRLQWHUSUHWDUODLQWURPLVLyQGHXQDÀJXUDYLVLRQDULDWDQSRGHrosa, pero también aparentemente tan ajena a los contenidos personales, como una mantis religiosa? Si hubiese sido el único testimonio, qui]iQRKDEUtDPRVSUHVWDGRWDQWDDWHQFLyQDHVWDÀJXUDDOÀQ\DOFDER podía ser una de las tantas imágenes medio inexplicables que aparecen cada tanto en las descripciones de ENOC, los sueños, las pesadillas y las imaginerías más fantásticas de los artistas. Pero el caso es que tras esta primera vivencia, muchos más voluntarios de nuestras investigaciones tuvieron encuentros con la mantis, y pronto comenzamos a recibir descripciones de experimentadores del exterior, al punto de encontrar en una página de internet, de las tantas que hoy en día se suman a la “cultura underµGHORV´SVLFRQDXWDVµLQIRUPDFLyQPX\HVSHFtÀFD Tras realizar una síntesis de las distintas visiones más comunes en ENOC (con ojos abiertos, cerrados o de ambos modos) que incluyen: destellos de colores, pixelado, estelas, halos, virados al rojo o azul, fusiones de objeWRVYLVLyQGHUD\RV; DOHVWLORGHORTXHVHUHÁHMDHQFLHUWRDUWHHVTXLPDO y australiano de origen chamánico), formas geométricas (fractales, espirales, ondas), formas tradicionales (relacionadas con la imaginería de ciertas civilizaciones antiguas) y “alucinaciones” (sólo con dosis muy altas), los DXWRUHVGHODSiJLQDHQFXHVWLyQLQIRUPDQGHXQDFODVLÀFDFLyQPiV Las otras realidades o “antípodas de la mente” 251 Entes: los encuentros con seres extraños son un rasgo recurrente de los viajes con altas dosis. No me voy a meter en el beUHQMHQDOGHODVGLVFXVLRQHVÀORVyÀFDVVREUHTXLpQHVVRQ VLHVTXH son), de dónde vienen o qué pretenden. Todo lo que sé es que existen. Algunos de los tipos más habituales son: La mantis: una criatura de cabeza de insecto con apariencia extraterrestre que tiende a aparecer como un ser extremadamente inteligente, consciente y con una actitud neutral-negativa hacia el psiconauta. Puede ser de color verde o grisáceo-blanquecino. El denominado “elfo del DMT”, un ente parecido a un duende, juguetón, divertido y habitualmente amistoso. Grandes grupos de enanitos danzarines. Masas de protoplasma hiperespacial, carentes de forma pero dotadas de conciencia.1 La visión de la mantis es experimentada por personas de sociedades diversas, tanto de países líderes del capitalismo occidental como de países dependientes de los márgenes de Occidente, por las culturas tradicionales que descubrieron la ayahuasca hace miles de años y por nosotros que investigamos sus efectos desde hace muy poco tiempo. Estamos, pues, en presencia de lo que Huxley (2003) llamaba “los habitanWHVGHODVDQWtSRGDVGHODPHQWHµTXHGLÀHUHQGHODVÀJXUDVTXHKDELtan el mundo arquetípico de Jung, “pues no tienen nada que ver con la historia personal del visionario ni con los antiguos problemas de la raza humana. Más bien son literalmente los habitantes del otro mundo”. 1RQRVGHWHQGUHPRVHQODVÀJXUDVGHHOIRV\GXHQGHVGHODMT o la Amanita muscaria, pero sí repasaremos los jaguares, las serpientes, las “enWLGDGHVIHPHQLQDVYHJHWDOHV\RDFXRVDVµ\WDPELpQï¢SRUTXpQR"ïHVDV “masas de protoplasma hiperespacial” , visionadas asimismo en nuestros propios registros sobre la ayahuasca. La mantis es de por sí un univerVRGHPDVLDGRHQRUPH\IDVFLQDQWHSDUDH[SORUDUVLJQLÀFDGRV\HMHUFLWDU nuestra limitada comprensión de estos fenómenos “transpersonales”. Mantis y ayahuasca .DULQD0DOSLFDDGPLQLVWUDGRUDGHRWUDSiJLQDZHEPX\IUHFXHQWDda por psiconautas de habla castellana (“Las drogas tal cual son”), nos 1. http://www.imaginaria.org/psi_faq.htm y también www.punksunidos.com.ar, “El abecé de la experiencia psicodélica”, por JQRVLV#EUDKPDQQXOOQHWÀ QLSR#EUDKPDQ QXOOQHWÀ, actualización: 20 de enero de 1996. 252 Ayahuasca, medicina del alma ha relatado sus experiencias con ayahuasca en las que no solamente estuvo “dentro del cuerpo de la mantis” (como el caso de J.J.A.) “recibiendo una gran lección simbólica derivada de su postura como un acto de oración constante”, sino que además el insecto se le aparecía en forma real y física antes y después de sus ingestas, cuando vivía en el pueblo mexicano de Tepoztlán. (OFKDPiQVKXDU-XOLR7LZLUDP7DLVKRULJLQDULRGHODVFHUFDQtDV de Macas (Amazonia ecuatoriana), quien visitó la Argentina en febrero de 2006 a instancias de FMV\GHORVEXHQRVRÀFLRVGHQXHVWUDDPLJD 6XVDQD)DYDFRPHQWyHQXQDHQWUHYLVWDGHFDUiFWHUHWQRJUiÀFR Mish ma es la mantis en idioma shuar. Aparece en las experiencias de natema (ayahuasca) y representa la sabiduría, como la lechuza en Occidente. Es muy bueno que aparezca porque signiÀFDWDPELpQSURWHFFLyQFRPRHOiQJHOGHODJXDUGD El Creador le dio a los hombres el natema, TXHVLJQLÀFDQDFLmiento, muerte y renacimiento. Cuando el primer hombre cometió imprudencias y aparecieron las enfermedades, le dio la medicina, el natema, pero no sabía cómo usarla, entonces lo mandó a la conÁXHQFLDGHGRVUtRVGRQGHDSDUHFLyHOHVStULWXGHODJXD\OHHQVHxy cómo usarla, por eso las iniciaciones de los LZLVKLQ (chamanes) se hacen en la playa. Y con frecuencia aparece Mish ma. Por su parte, el chamán mestizo y afamado pintor visionario Pablo Amaringo (1934-2009), entrevistado en su taller de Yarinacocha (Perú) HQMXOLRGHQRVFRQÀy Mantis es un insecto de mucha trascendencia, sabiduría y sanación... Tenemos a este animalito para preguntarle muchas cosas. Él contesta mediante los movimientos que hace con sus brazos... Y es también la Madre o Guardiana de la ayahuasca... Entonces, por ejemplo, si la mantis grita, no quiere que toquen a la ayahuasca, pero si ella no dice nada, entonces sí... Y también donde va a haber una sesión siempre aparece uno de estos insectos y previene si la “mareación” va a ser buena o mala. Si va a ser mala ella grita y si no, no dice nada... El ypayé o sanador espiritual tupí-guaraní Aguarapire Seacandirú, cacique de la comunidad Yacuy, cerca de Tartagal, en la provincia de Salta, nos explicó que en la cosmovisión de su grupo étnico la mantis es carai imbombéua, que podría traducirse como “el informador de lo tóxico”: Este bichito tiene su secreto, tiene su poder. Los cazadores se contactan con él porque previene y avisa los peligros. Parece que Las otras realidades o “antípodas de la mente” 253 se cubre y boxea con los movimientos de sus patitas delanteras, ya que pelea y se resguarda de la toxicidad u oscuridad energéticoespiritual. Si tiene los ojos rojos y hace movimientos rápidos, está avisando que a pocos metros hay algún peligro. Si está quietita, informa que no hay peligro. Simbólicamente puede advertir acerca de una persona con carácter oscuro, maligno, o a veces un acontecimiento positivo o triunfo relacionado con el mundo espiritual. Es frecuente que aparezca en las ceremonias de yagé. En octubre de 2004, un paciente que había llegado a la consulta de Néstor Berlanda con diagnóstico de ataques de pánico, tras su pronta recuperación mediante medicación y terapia ordinaria, se interesó en acceder por primera vez a un estado ampliado de conciencia con la “planta maestra”. Tras una sesión grupal, entre otras vivencias destacables, aparece nuevamente la imaginería de la mantis (que en un principio el voluntario sólo atinó a describir como “una hormiga giganWHµ 6HJ~QVXWHVWLPRQLRHVWDÀJXUDDEULyRDFUHFHQWyHQVXSHUVRQDHO desarrollo de facultades para las experiencias oníricas “no ordinarias” y sueños muy vívidos, en los que ya no dejó de presentarse la mantis con cierta regularidad: No podía creer lo que podía hacer con mi mente. Entraba y salía del “estado alfa” como y cuando quería, y cuando salía de mi FXHUSR«DKtVHJXtDÀUPHPLUiQGRPHHVDKRUPLJDJLJDQWHDOD TXHQROHHQFRQWUDEDVLJQLÀFDGR<DQRTXHUtDVDOLUGHHVHHVWDGR era algo difícil de explicar… un estado muy placentero. 'HVSXpVGHODVFKDUODV²DOÀQGHODVHVLyQ²GHUHJUHVRDPL hogar, empecé a sentir algo raro, pensaba que era el hambre por el ayuno previo. Cuando llegué, mi mujer me esperaba con una taza de café y una torta de chocolate. Le comenté algo de lo vivido, ya que es difícil que alguien te entienda lo experimentado, y me acosté, pero no recuerdo cómo llegué a mi dormitorio, lo único que UHFXHUGRHUDXQDVHJXLGLOODGHVXHxRVFRPRÁDVKHV\HQWUHHOORV siempre aparecía la cabeza de la hormiga gigante, inexplicable, totalmente inexplicable […] [Al día siguiente, a la hora de la siesta] me acuesto a dormir un rato, de inmediato empecé a recibir sueños de contenidos similares a los que había vivido en la experiencia de ayahuasca, sin saber ni entender algunas cosas. Aturdían mi cabeza. Jamás dejé de ver lo que para mí era una hormiga gigante. Después de tantos años volví a soñar un “clásico” mío que era la imagen de volar por un camino empedrado, en el cual no podía avanzar. Al despertarme llamé a Néstor [Berlanda, su terapeuta] y le comenté lo sucedido durante todo el día y me pidió que fuera a su casa. 254 Ayahuasca, medicina del alma Como si de veras las casualidades no existiesen, me di cuenta al llegar a su casa por dónde había estado volando en mis sueños y por qué no podía avanzar. La calle-cortada donde se encuentra su vivienda tenía adoquines, y efectivamente, era ese el lugar que durante tanto tiempo “había volado” sin haber conocido a nadie FDVXDOLGDGRFDXVDOLGDG 1RSRGtDDYDQ]DU\DTXHDOÀQDOGHOD cortada están las vías del ferrocarril; y los arcos de la vivienda, las enredaderas, el techo a dos aguas, eran tal cual lo había soñado desde muy chico. Todo esto sigue siendo increíble para mí, un escéptico ateo, que sólo cree en lo que está viendo. Al llegar, y estando en su jardín, comenté todo, incluso tomé una pizarra y dibujé la famosa hormiga gigante (para mí era eso), y mi terapeuta (hoy mi amigo) dijo: “¡¡No!! Eso se parece más a XQDPDQWLVRDXQKXPDQRLGH\IXHFRUULHQGRDEXVFDUXQJUiÀFR WtSLFR FRPSDUy HO URVWUR GH VX ÀJXUD FRQ PL GLEXMR« \ YHUGDderamente era muy parecido. Fue tan grande el impacto de esta criatura que la pinté en un cuadro y se lo regalé. Más de uno se impacta al ver la mantis en el consultorio… insecto extraño, pero atractivo. Quién sabe su fundamento… Y esto no se terminó aquí… Luego de unos días vuelvo soñar con este insecto. Cuando nos arrimamos casi nariz con nariz, noto TXHVREUHHOUHÁHMRGHVXVRMRVDSDUHFHPLFDUD«SHUR¢PLFDUD" 6tPLFDUDVHUHÁHMDEDQtWLGDPHQWHVREUHHVRVJUDQGHVRMRVQHJURV y ahí me di cuenta de que en realidad era una mantis y un poco comprendí su naturaleza. Pasado mucho tiempo hoy sigo teniendo sueños con este insecto, los cuales me llevan a un mundo que muy pocos comprenderían y menos aun tendrían la valentía para animarse a entrar. Para poder entrar y encontrar la felicidad hay que dejar la hipocresía de lado y ser simplemente valientes. Hoy podría seguir escribiendo muchas cosas más sobre las experiencias “fuera de tiempo” como las llamo yo… con o sin uso de ayahuasca… pero será en otro momento... (S.S., empleado en el sector informática, 40 años, noviembre de 2006 y notas adicionales en 2008) La mantis en leyendas, mitos, arte y en la cultura pop Para Roger Caillois, escritor francés que ha indagado profundamente en los mitos sobre la mantis, pocos insectos presentan en rara proporción “esa capacidad objetiva de acción directa sobre la afectividad”, comenzando por su nombre: mantis VLJQLÀFD ´DGLYLQDµ R ´SURIHWLVDµ Aristarco informa que se le atribuía el mal de ojo. Su propia mirada FDXVDODGHVJUDFLDGHTXLHQODPLUDÀMDPHQWH(Q5RPDVXSRGHUPigico era harto conocido: cuando alguien caía enfermo le decían: “Te ha mirado la mantis”. Además, Caillois cita el papel religioso del extraño Las otras realidades o “antípodas de la mente” 255 DQLPDOLWRÀJXUDHQXQDPRQHGDSURVHUSLQLDQDGHO0HWDSRQWHMXQWRD la espiga sagrada de los misterios de Eleusis. Esta asociación nos deja pasmados: hoy se reconoce que en el ritual central de tales prácticas religiosas griegas, que perduraron por más de dos mil años, existía la ingesta de una bebida –el kikeón– cuya identidad secreta estribaba en una mezcla de agua, menta, harina y muy probablemente el cornezuelo del centeno, común en la llanura rariana que circunda a Eleusis, y que provoca ENOC semejantes al LSD.2 (QODDQWLJHGDGHOFDUiFWHUGHODPDQWLVHVDPELJXRVHODFRQVLdera tanto sagrada como diabólica, puede curar o adivinar, pues todo lo sabe, y muy especialmente indicar a los campesinos extraviados el rumbo correcto señalando con su dedo, como también enfermar o tener relaciones con el Diablo. En el norte de Melanesia, los indígenas de la isla del Duque de York están divididos en dos clanes, uno de los cuales reconoce como tótem a Kam, que sin dudas, dice James Frazer (según Caillois, 1988), es la mantis religiosa. Entre los bantús –según Henri Junod (1936)– antaño las mantis se consideraban antepasados sagrados o emisarios de los dioses, y si alguna entraba en una choza se la tenía por un “abuelo” o antepasado sagrado que visitaba a sus descendientes. Para los san (bosquimanos), la divinidad suprema y creadora del mundo es Cagn, la mantis, creadora de la luna, el fuego y la palabra, dispensadora de alimentos a quienes le imploran, y quien a su vez fue devorada y vomitada viva SRU.ZDL+HPPHOGLRVGHYRUDGRU&DLOORLVVHxDODODLPSRUWDQFLDGHO aspecto “digestivo” en estos mitos, así como también con el tema mítico de la “fuerza separable” (emparentada con el mechón de Minos o la cabellera de Sansón), ya que Cagn posee un diente poderoso al que presta a quien le conviene. El hecho de que tanto en el África austral como en la antigua Provenza medieval se asocie la mantis con los dientes quizá resida en las costumbres sexuales-nutritivas del insecto. Entre los lundas de la antigua Rhodesia nororiental (Zambia), de Angola y de Zaire, la mantis recibía el nombre de Nsambi, que designa a las diferentes divinidades. Entre los bandas, la mantis, llamada Etere, es la heroína de numerosos cuentos, y funciona como una especie de trickster (burlador) en la mitología de muchas poblaciones del África central y del Sur. En algunos grupos tribales de aborígenes australianos, la mantis también es una diosa creadora, relacionada con la Madre Tierra y la naturaleza. 2. Para más datos sobre los misterios eleusinos y la identidad de los enteógenos usados por los antiguos griegos, véanse Robert Gordon Wasson, Albert Hofmann y Carl Ruck (1980) y José Alfredo González Celdrán (2002). 256 Ayahuasca, medicina del alma Los makuxí, un pequeño pueblo de lengua caribe que vive entre el extremo norte de Brasil y la República de Guyana, tiene una tradición ritual consistente en la fabricación de bancos o asientos de madera para uso exclusivo de los chamanes en sus ceremonias. Estos bancos alargados de cuatro patas denominados murei pueden aparecer tallados con formas de animales estilizados, generalmente monos, tortugas, jaguaUHVRDYHVSHURODOLWHUDWXUDHWQRJUiÀFDGHODVGpFDGDVGH\ cita bancos makuxí en forma de mantis religiosa, tal vez debido a un KHFKROLQJtVWLFRHOYRFDEORmakuxí para designar a la mantis religiosa es también murei; homología idiomática que no ha sido investigada en profundidad y cuyo interesante misterio lejos estamos de aclarar en estos tiempos en que tanto la tradición chamánica como el particular arte de estos indígenas está desapareciendo (Amodio, 1991). En Nueva Guinea, en la zona del río Sepik, cuyos pueblos más importantes son los abelam, los arapesh y los iatmul, la tradición de su arte “primitivo” fascinó a los pintores surrealistas europeos por sus motivos abstractos. La mantis suele aparecer en la iconografía de escudos e instrumentos de percusión, como también en la realización de unos postes destinados a la conmemoración mortuoria llamados bisj. Se trata de unos troncos de aproximadamente cinco metros de altura a los que les quitan la corteza y los llevan a la aldea donde las mujeres gritan. Una vez allí se esculpen representando a los antepasados y se colocan unos junto a otros. Después del ritual no se conservan. Los guerreros han prometido vengar a estos antepasados y las mujeres los animan. Una vez vengados los antepasados, los postes son utilizados como canoas que por el río desembocarán en el mar hasta llegar al Mundo de los Muertos. En China la mantis representaba la codicia (tal vez por sus patas retraídas, que parecen guardar celosamente algún bien muy preciado); y en el cristianismo representa la oración y la adoración. De ahí que uno de los nombres populares de la mantis sea “rogador”. Los rumanos la llaman calugarita (monja). Cuentan algunas leyendas que “durante las persecuciones de los cristianos –Pedro y los viejos de la Iglesia– decidieron formar mujeres como misioneras; pero para protegerse de la mirada de los paganos, que habría sido causa de su perdición, debían llevar velo y no hablar con nadie en el camino. Calugarita, una de aquellas mujeres, fue abordada por un joven agraciado que no era otro que el hijo de Satán. Ella se descubrió y le habló de Cristo” (Caillois, 1988). Enterado Pedro, la castigó transformándola en mantis justo cuando intentaba volver a colocarse el velo en el rostro, por eso la calugarita tiene las patas ante la cabeza como intentando ocultarla. Por otra parte, una arcaica leyenda turca recogida hacia 1878 por YLDMHURVHXURSHRV²\TXHUHDÀUPDVXFRQGLFLyQVDFUDWDPELpQSDUDHO Las otras realidades o “antípodas de la mente” 257 islam– aseguraba que las patas de la mantis se vuelven siempre hacia La Meca. La mantis aparece como animal primigenio y símbolo del instinto animal, una idea que llegó a obsesionar a los surrealistas como esencia del comportamiento automático. Es uno de los pocos insectos que puede girar la cabeza siguiendo los objetos y nuestra mirada con su vista; es también un animal “mecánico”, compuesto de elementos (como todo arWUySRGRSRUGHÀQLFLyQ DOSXQWRTXHHOPDFKRSURVLJXHLQIDWLJDEOHVX cópula mortal mientras es devorado por la hembra, como si las distintas partes de su cuerpo actuaran con absoluta independencia y voluntad propia, instintiva, “mecánicamente”. Este comportamiento, para literatos vanguardistas como Caillois y los surrealistas, fue un auténtico ícono del que emergen innumerables connotaciones intelectuales, psicológicas, simbólicas y artísticas. William Pressley hizo un detallado análisis al respecto en “Surrealism’s praying mantis and castrating ZRPDQµ\5XWK0DUNXVHQVX´7KH3UD\LQJMantis in Surrealist Art”. El tema de la unión entre sexualidad y muerte (canibalismo) fue explorado tanto por artistas (Buñuel, Ernst, Masson, Escher) como por el psicoanálisis, a través de la imagen arquetípica de la femme fatale que precipita una castración física o emocional. Por su parte, Salvador Dalí creyó ver en la pose de la mujer que reza una plegaria en el cuadro El ángelus de Jean-François Millet (1857) la misma postura del mamboretá antes de devorar al macho durante el coito, por lo que luego consideró que ésta era “la expresión de la frustración sexual de la mujer”. Parece que El ángelus inspiró numerosas obras de Dalí, entre las que se encuentra Atavismo de crepúsculo (1934) en la cual una pareja asume la pose de Millet, pero el hombre lleva por cabeza una calavera y sobre su corazón se dibuja un agujero a través del cual la mujer acaba de morder. El poder imaginativo y poético evocado por el arquetipo femenino del Rogador hizo que tanto André Breton como Paul Eluard criaran mantis en sus hogares, estudiándolas de cerca e invitando a otros artistas a observar sus macabros ritos sexuales. En consonancia con ellos, Georges Bataille desarrolló la idea de que erotismo, sexo y muerte estaban inextricablemente unidos. André Masson pintó al insecto en numerosas oportunidades, sobre todo a partir de 1934 cuando se mudó a España y adquirió algunos ejemplares propios. Uno de sus cuadros, Summer Divertissement (1934), muestra humanizadas mantis que van a XQDÀHVWDFDUQDYDOHVFD\EUXWDORUJtD 0DUNXV 8QDLQFUHtEOHVLQFURQLFLGDGR´FRLQFLGHQFLDVLJQLÀFDWLYDµ²RIUHFLGDD menudo como ejemplo paradigmático por Stanislav Grof– le ocurrió nada 258 Ayahuasca, medicina del alma menos que a Joseph Campbell, uno de los mitólogos norteamericanos más eruditos del siglo XX. Un día, a principio de los años 80, Campbell trabajaba en su ensayo The Way of the Animal Powers, una enciclopedia sobre mitologías chamánicas universales. Se encontraba en aquel momento totalmente sumergido en escritos, fuentes y artículos sobre el Dios-embaucador, mantis de los bosquimanos del Kalahari. En medio de su trabajo, de repente, el famoso mitólogo experimentó un impulso irresistible e irracional de levantarse para abrir unas ventanas de su cuarto, con vista anodina, que en más de cuarenta años de vivir allí sólo había abierto dos o tres veces. Tras abrirlas, miró hacia su izquierda sin saber bien por qué lo hacía, y sorprendentemente su mirada fue devuelta por una inquietante mantis religiosa trepando... ¡en el décimocuarto piso de su rascacielos en pleno centro de Manhattan! (Grof, 2006). Si bien la coincidencia redobla su aspecto burlesco, teniendo en cuenta al insigne protagonista, su especialidad y el contexto de la aparición, no es ni de lejos la única sincronicidad fuera de toda probabilidad estadística que involucra a estos “chamánicos” insectos. Sin ir más lejos, cuando uno de nosotros (Viegas) recibió un llamado desde Buenos Aires en su domicilio de Rosario, informando que se aprobaba la edición de este libro y comenzaba el largo proceso de relectura y corrección, una insólita mantis apareció exactamente en el centro de ODSXHUWDGHHQWUDGDFRQWRGDODVLJQLÀFDFLyQTXHHOORSRUWDEDSDUDORV autores. No es necesario aclarar que antes jamás había aparecido un insecto de este tipo, ni volvió a hacerlo después. En cuanto a lo que podríamos llamar la moderna “cultura pop”, en relación con platillos voladores, ovnis y extraterrestres, existe una sorprendente referencia a la mantis como “viajero ultraterrestre” desde la década del 90. En un delicioso artículo titulado “Alien Mantis”, el ufóloJRHVFpSWLFR0DUWLQ.RWWPH\HUFXHQWDHOFDVRGHXQWtSLFRDÀFLRQDGR\ IDQGHORVRYQLVGHQRPEUH-RH/HZHOVTXHHQDEULOGHFRQRFLyD una mujer, Rebecca Grant, quien decía haber desarrollado cierta relación con un ser en forma de mantis a quien apodaba Mu. Su designación más formal era “maestro del universo”. Tal entidad le habría advertido que en unos veinte años sufriremos en toda su crudeza el daño ecolóJLFRTXHODKXPDQLGDGKDLQÁLJLGRDODFDSDGHR]RQR\DORVRFpDQRV “La raza humana está esencialmente, sino efectivamente, extinta” (Joe /HZHOVFLWDGRSRU.RWWPH\HUVI ). Desde la gestación de toda la moderna mitología de ovnis y extraterrestres en 1947, hasta la década del 90, los presuntos mensajeros del espacio exterior eran siempre utópicos seres rubios o, en los últimos años, los llamados “aliens grises”, cabezones y de enormes ojos negros; sin embargo, esa peculiaridad de hacer que el profeta parezca un gran Las otras realidades o “antípodas de la mente” 259 bicho espacial es de lo más novedosa, y al decir de Kottmeyer (s/f), “claramente surrealista”. Aun para los cánones de la fantasiosa ufología, admitir un mensaje ecologista proveniente de un extraterrestre con el temible aspecto de una mantis gigante suena demasiado increíble y fuera de lugar... sin embargo, a la luz de las reiteradas experiencias visionarias con D\DKXDVFDTXHKHPRVFRPHQWDGR\GHOLPSRUWDQWHUROTXHWDOÀJXUD ocupa en diversos contextos mítico-religiosos, chamánicos y folclóriFRV OD ´ORFXUDµ GH ORV /HZHOV \ *UDQW VH DWHQ~D DO PHQRV FRQ XQD nueva coloración de su funambulesco discurso. Y si bien hasta la década del 90 los ufólogos no mencionan ni un solo caso de extraterrestre con ese aspecto, los alienígenas similares a Mu comienzan a hacerVHQXPHURVRVHQHVWRV~OWLPRVDxRV.RWWPH\HUDÀUPDSRGHUFLWDUDO menos veintiséis casos de personas que habrían visto o encontrado mantis religiosas alienígenas en la transición al nuevo milenio. Por ejemplo, una testigo citada por Martin Kottmeyer, Jeanne Robinson, envió cartas en 1990 a varios ufólogos relatando sus comunicaciones telepáticas con extraterrestres, en las que menciona que el alienígena “tipo mantis religiosa” es una antigua y poco vista variedad de los “grises”, alegando que es la “gran madre” de muchas especies y que se trata de “una especie impura cuya herencia está siendo traspasada a bípedos compatibles”. Hay que recordar que estas imágenes surgen, a veces, de sesiones de KLSQRVLVOOHYDGDVDFDERSRUXIyORJRVDÀFLRQDGRVHQODVTXHVHDEUHQ parafraseando una vez más a Huxley, “las puertas de la percepción”. Así Cindy Tindle, en una sesión de hipnosis a la que se sometió el 6 de agosto de 1990, describió una abducción por parte de un bicho –aparentemente un mamboretá– que llevaba peluca y le hizo dudar: “Es mi madre, pero no es mi madre”. Hacia los años 90, las mantis alienígenas se convierten en una creciente rama de la literatura sobre “abducciones” (o secuestros por parte de extraterrestres). Una mantis gigante aparece en el best-seller de Whitley Strieber, Communion, de 1987, y otra en su novela Majestic, de 1992; también en el libro de Karla Turner Into the Fringe. En febrero de 1992, Ken Rose dibujó una mantis a la que llamaba “el controlador” frente a una consola con cientos de interruptores: “Él lo estudia Todo, hace que Todo ocurra, todo lo que pasa, pasa porque él lo quiere... el controlador está vigilando”. Estos “insectoides” aparecen de nuevo entre los pacientes de Richard Boylan (1994). Peter Brookesmith, en su libro Alien Abductions, DxDGHDODOLVWDORVFDVRVGH-RKQ9pOH]&ODUNH+DWKDZD\V\´.DWKLHµ (Brookesmith, 1999; Kottemeyer, s/f). 260 Ayahuasca, medicina del alma ¢4Xp VLJQLÀFD OD PDQWLV UHOLJLRVD HQ OD FHUHPRQLD ULWXDO GHO yagé, natema o D\DKXDVFD" ¢< TXp VLJQLÀFDQ ODV HQGHEOHV PDQWLV KXPDQLzadas que operan ahora desde el espacio exterior? ¿Nuestra muerte y UHQDFLPLHQWR"¢3RUTXpHVWDÀJXUDQRVDFRPSDxDHQQXHVWURVVXHxRV pesadillas, experiencias visionarias, sesiones de hipnosis, cosmogonías religiosas, mitos, leyendas, arte ritual y narraciones folclóricas? ¿HePRV LGHQWLÀFDGR D XQ KDELWDQWH ´UHDOµ GH ODV DQWtSRGDV GH OD PHQWH a los que hacía referencia Huxley? ¿O sólo estamos viéndonos en un espejo, cuya imagen temible, reverencial y ajena encierra un mensaje FDPELDQWHTXHVHUHVLJQLÀFDDWUDYpVGHORVLQGLYLGXRVODVFXOWXUDV\ los siglos? Jaguares en la ciudad El sábado 31 de mayo de 1997 el voluntario Darío R., profesional urbano sin ninguna vinculación con cuestiones antropológicas ni ecologistas, realizó su segunda ingesta de ayahuasca en una vieja casona de la ciudad de Buenos Aires, a instancias de nuestra Fundación: “Mi predisposición era ahora tener visiones de las que todos hablan… visiones de paisajes, lugares bonitos y esas cosas y pasarla lo mejor posible”, reconocía antes de la experiencia. Sin embargo, de acuerdo con la descripción dejada por escrito en nuestros protocolos, esto es lo que ÀQDOPHQWHRFXUULy Me encuentro acostado de espaldas y de pronto la música de reminiscencias “selváticas” me lleva a un estado muy particular. Es ahí donde siento que los músculos de mi rostro comienzan a temblar y a deformarse. Siento la mandíbula desmesuradamente grande. Me llega en forma “etérica” mucho más abajo que mi mentón físico. Los cachetes inmediatamente bajo los ojos se sienten enormes, en mi cabeza me parece sentir unas orejas y mi boca se ve forzada en un rictus involuntario a torcerse y abrirse. El ceño se frunce casi hasta la molestia física y hasta mis brazos y manos se mueven lentamente hasta colocarse en una pose que recuerda a los gatos cuando se los echa de espaldas. ¿Qué me pasa? Mi cabeza se mueve suavemente de un lado a otro y muestro mis dientes. Al tiempo de esto salgo a un gran patio que se abre tras un SDVLOOR\PHFUX]RFRQXQDSVLFyORJDTXHRÀFLDEDGHIDFLOLWDGRUD “¿Cómo estás?”, me dice. “Bien”, contesto, un poco confundido. “Yo quería ver paisajes y cosas de ese tipo, pero creo que me he transformado en… ¿en un tigre?”. Ella se ríe y comenta: “Excelente, te has transformado en un animal”. Recién ahí tomo conciencia y Las otras realidades o “antípodas de la mente” 261 valoro en su justa dimensión lo que había ocurrido. Había estado leyendo sobre visiones y mal llamadas “alucinaciones”, pero nadie me había dicho que esta planta tenía un poder tan enorme que también podía tomar mi cara y forzarla como una plastilina a transformarse en un felino. Y debía tratarse entonces de un jaguar, el animal más sagrado de los pueblos indios de América, sobre todo de la Amazonia […] Había una gran serenidad salvaje en aquella transformación. Posteriormente, acostado en un jardín bajo unas plantas, vuelvo a transformarme pero ya con una carga conceptual. Cuando mis pensamientos comienzan a enfrentar determinados problemas internos y ello me abruma, entonces aparece el jaguar, pero está vacío de contenido y mi fascinación inicial cede al aburrimiento y el tedio. “¿Querés evadirte?, bueno, entretenete con el jaguar”, parece decirme la “voz” interna (que es LQWHULRU\H[WHULRUDODYH] (QWRQFHVYXHOYRDÀMDUODDWHQFLyQHQ el problema y los pensamientos se enrulan y me angustian más y más. ¡Quiero parar de pensar! Entonces vuelve el jaguar con su vacío y su tedio. Es una máscara. Representa y simboliza, la máscara que muchos llevamos para ocultar nuestro verdadero ser y presentar otro. Las visiones de jaguares son una de las imaginerías más comúnmente comunicadas por las tribus usuarias de ayahuasca desde hace milenios. Como ya advertía Michael Harner (1976), “en algunos casos, tales animales de presa aparecen amenazando o atacando al tomador de yagé”. Carneiro –citado por el mismo autor– informa que entre los amahuacas el espíritu del jaguar es el que con más frecuencia se presentaba para enseñar a los bebedores aprendices todo sobre el mundo de los yoshi (espíULWXV 7KHRGRU.RFK*UQEHUJ \DGHVFULEtDDFRPLHQ]RVGHOVLJOR XX que los chamanes yekuaná, del sur de Venezuela, bajo los efectos de la ayahuasca imitaban los rugidos de los jaguares. Pero la transformación física en un felino por parte de un profesional urbano, educado en los valores de las grandes ciudades occidentales y sin ningún tipo de contacto con mitologías de la selva, es una de esas vivencias que obligan a un mejor desarrollo de la antropología transpersonal, disciplina formulada en Estados Unidos hace unos treinta años a partir de la Sociedad Americana para el Estudio de la Conciencia, pero prácticamente desconocida en nuestro país hasta la llegada de la Fundación Mesa Verde. La descripción y sensación de “convertirse en un jaguar” se halla PX\ELHQUHÁHMDGDHQFDQWLGDGGHREMHWRVDUWtVWLFRVGHQXPHURVDVQDciones indígenas americanas, donde junto con el águila y la serpiente RFDLPiQHVXQDGHODVÀJXUDVPiVVDFUDOL]DGDV/DVÀJXUDVFHUiPLcas de la deidad Ai-Apaec, dios-hombre-jaguar de los moche de la costa norte de Perú (siglos I a IV), pueden considerarse una de las más 262 Ayahuasca, medicina del alma exactas representaciones de cómo se sienten internamente (y cómo se observan desde afuera) los efectos enteogénicos de la transformación del rostro de una persona asumiendo rasgos y gestos de jaguar. Tanto en las imágenes de Ai-Apaec (por ejemplo, las que hoy se hallan en el museo Larco-Herrera de Lima) como en muchas cabezas de cobre dorado encontradas en las tumbas reales de Sipán, las bocas con comisuras extremadamente forzadas hacia abajo o hacia los lados, con el agregado de colmillos y ceños obligadamente fruncidos, son excelentes muestras artísticas de vivencias bajo estados ampliados de conciencia. Quien ha pasado por una experiencia enteogénica no tendrá dudas de que han sido producto de vivencias similares. Otro ejemplo claro son las “cabezas-clavas” del templo de Chavín de Huántar (región de la sierra de Perú), que representan hombres-jaguar con mocos cayendo de sus narices. Esto es exactamente lo que ocurría en aquellos tiempos (1200 a.C.-300 d.C.) y lo que ocurre en la actualidad en las mesas curanderas de San Pedro, cuando tras la ingestión del enteógeno se realiza la “singada” o introducción de tabaco líquido por la nariz. Objetos ceremoniales, como ciertas hachas votivas de la cultura Olmeca (período Formativo del golfo de México), que lucen personajes antropomorfos con rasgos felínicos y marcados detalles de comisuras, boca, mentón y FHxRWDPELpQVRQHMHPSORVGHXQUHÁHMRPX\H[DFWRGHORTXHSRGUtD haber sido la propia experiencia del artista. Por lo demás, actualmente no hay dudas de que representaciones DUWtVWLFDVGHÀJXUDVKtEULGDVKXPDQRIHOLQRPiVFDUDVGHIHOLQRVLFRnografías de animales de presa tutelares, decoraciones de textiles, cerámicas o cuevas con manchas de jaguares y otras por el estilo son evocaciones simbólicas directas o indirectas de funciones y conceptos de las cosmovisiones chamánicas, cuya base son los estados no ordinarios de conciencia (Llamazares, 2004). Conviene recordar que el jaguar ha estado omnipresente en América Central y del Sur como “señor de todos los elementos”. Además de poderoso y temible en tierra, es un excelente nadador y trepador, constituyéndose en dueño de las tres capas cósmicas o submundos del chamanismo: el plano celeste, el plano medio y el inframundo. Asociado según las distintas regiones americanas al Sol, la noche, la Luna y las estrellas (y a lo oscuro, lo inconsciente), este animal caza tanto de día como de noche, y es también metafóricamente “señor del tiempo, de la vida y de la PXHUWHµ-XVWDPHQWHHOEULOORGHORVDVWURVVHDVHPHMDDOUHÁHMRTXHODV hogueras de la selva provocan en sus ojos. Para los incas, el jaguar es padre de todos los felinos, ya que hasta el puma (otro animal sagrado) nace con manchas en la piel que desaparecen al crecer. Hernán Cortés se sorprendió al ver en 1517 el zoológico del emperador azteca Moctezuma, Las otras realidades o “antípodas de la mente” 263 que tenía pumas y jaguares (ocelótl) cuyo valor, astucia y ferocidad queGDURQSHUVRQLÀFDGRVHQODHOLWHGHORV´FDEDOOHURVGHOMDJXDUµJXHUUHURV que lucían las pieles de estos felinos en enfrentamientos rituales. Tanto en la zona del golfo como en el sur de México se asoció este animal con las lluvias y la fertilidad (Saunders, 1995), mientras que en los mitos mayas aparece vinculado con todo tipo de poderes misteriosos y proféticos. Los matsés de la Amazonia peruana se adornan aún hoy con tatuajes que imitan las manchas del felino (se colocan astillas de palma sobre el labio superior para representar los bigotes), mientras que en el noroeste argentino abundan leyendas como la del “tigre-capiango” (hombre que se transforma en yaguareté), cuyos orígenes se pierden en las desaparecidas culturas que, como la Aguada (650 a 800 d.C.), estaban verdaderamente obsesionadas con la representación multifacética de este animal sagrado (Pérez Gollán y Gordillo, 1999). Volviendo a la experiencia registrada en nuestros protocolos, pese a las abismales diferencias témporo-espaciales y culturales que las separan, encontramos una conexión con los relatos recogidos por el etnólogo colombiano Gerardo Reichel-Dolmatoff (1978) entre los tukanos y desanas del 9DXSpV TXLHQHV EDMR OD LQÁXHQFLD GH OD GURJD HQ HVWH FDVR HO UDSp GH Vihó) “se vuelven” jaguares en un sentido totalmente literal, físico. El comportamiento convulsivo se describe como “ponerse panza arriba”: Nuestros informantes enseñaban esta posición alzando los puños cerrados a la altura de los ojos y al mismo tiempo doblaban el cuerpo hacia atrás en una postura intensamente forzada. Es decir, representaban la posición del hombre-jaguar con la misma SRVWXUDFRQYXOVLYDTXHDGRSWDXQDSHUVRQDEDMRODLQÁXHQFLDGHO rapé narcótico. Este paralelo es difícil de explicar. Si las convulVLRQHVGHXQKRPEUHLQWR[LFDGRVLJQLÀFDQTXHHVWiOLVWRSDUDYROverse jaguar, la imagen de un jaguar “al revés” [panza arriba] se basaba también, según toda probabilidad, en un hecho observado […] Acaso hayan observado los indios que los jaguares mascaban bejucos de yagé y se retorcían en convulsiones. Para el observador, la convulsión tiene que haber sido obvia: esos jaguares eran payés [chamanes]. Por lo tanto, relacionando la moderna experiencia urbana con los antiguos relatos tukanos y las interpretaciones de este etnólogo, podemos decir que Darío R. no sólo se “convirtió” en jaguar –en idéntica postura a las descriptas en narraciones de la selva colombiana– sino, además, en un jaguar sensible bajo los efectos de la “liana de los espíritus”. ¿Cómo entender desde la antropología transpersonal el hecho de que una sustancia química bebida por un joven abogado urbano de clase media, des- 264 Ayahuasca, medicina del alma cendiente de europeos, nacido y educado entre el asfalto, el hormigón, el racionalismo y la modernidad de una gran ciudad argentina, experimente casi lo mismo que un tukano de la selva cuyo medio ambiente y cultura HVWiLPSUHJQDGRGHPLWRV\UHDOLGDGHVUHIHULGDVDOMDJXDU"(QGHÀQLWLYD también es similar el proceso emocional interno por el cual se da dicha “transformación”, puesto que en nuestro caso simboliza “la máscara que muchos llevamos para ocultar nuestro verdadero ser y presentar otro”, y en el caso de los tukanos, “[tanto] el jaguar de la esfera alucinatoria [como] el «monstruo-jaguar» de los cuentos tukanos es el álter ego de un hombre, que vaga entonces libre y sin trabas y exhibe sus deseos y temores más profundos (aun los prohibidos por los tabúes sociales)”, según Reichel-Dolmatoff (1978). ¿Cómo interpretar todo esto? ¿Una sustancia química psicoactiva contiene una esencia o “espíritu” de la región medioambiental donde se origina (es decir, la selva amazónica)? ¿Esa esencia despliega una imaginería propia ante similares estados emocionales (necesidad de exteriorizar deseos reprimidos en este caso), no importando que el sujeto experimental pertenezca a una cultura y un medio ambiente totalmente diferente y opuesto incluso a la región donde se origina tal sustancia...? Las mismas preguntas pueden ser formuladas en los casos que veremos a continuación. Ovnis en la selva Cuando tomamos contacto con la obra conjunta del antropólogo colombiano Luis Eduardo Luna y el chamán amazónico Pablo César Amaringo, Ayahuasca Visions, fuimos sorprendidos por la cantidad de referencias a los platillos voladores. Amaringo es un curandero de Pucallpa (capital de la provincia peruana de Ucayali) que comenzó a ingerir la tradicional bebida ayahuasca a los diez años. En 1977 abandona sus prácticas chamánicas y se convierte en pintor de sus propias experiencias visionarias, dirigiendo años más tarde la escuela de pintura amazónica Uzco-Ayar. En cuanto a Luna, estudioso de los enteógenos, conoció la historia de Pablo y publicó en Estados Unidos sus pinturas. “El motivo de las naves espaciales ha tenido un importante lugar en las visiones de Pablo”, comenta Luna (1991), y en verdad las naves aparecen en 25 de las 48 pinturas publicadas en dicho libro: Cuando la curandera que sanó a su hermana le convidó ayahuasca, Pablo vio un inmenso plato volador haciendo un tremendo ruido que lo hizo entrar en pánico. Don Manuel Amaringo, el hermano más grande de Pablo, pasó por una historia similar. Las otras realidades o “antípodas de la mente” 265 Él me contó –con lágrimas en los ojos– que el mismo icaro3 que usó para curar a mucha gente lo aprendió de un hada llamada Altos Cielos Nieves Tenebrosas, que llegó en una nave espacial azul. Ella me preguntó: “¿Quieres escuchar mi canción?”. Cantó, y esa canción siempre la he mantenido en mi corazón. Si uno le pregunta a Pablo por el motivo y la frecuencia con que representa naves espaciales, él es franco en sus comentarios: dice que esos vehículos pueden tener muchas formas, que son capaces de alcanzar XQDYHORFLGDGLQÀQLWD\SXHGHQYLDMDUEDMRHODJXD\EDMRODWLHUUD$ÀUma además que los seres que se trasladan en ellos son como espíritus, tienen cuerpos más sutiles que los nuestros y aparecen o desaparecen a voluntad. Y agrega que vienen de avanzadas civilizaciones extraterrestres que viven en perfecta armonía. Grandes civilizaciones americanas como la maya, la tiahuanaco o la inca han tenido contacto con esos seres. Pablo dice que en sus viajes con ayahuasca pudo ver que los mayas sabían de este preparado y que ellos partieron a otros mundos en algún momento de su historia, pero están a punto de retornar a este planeta. De hecho, dice que algunos de los platos voladores vistos por la gente hoy en día están pilotados por sabios mayas: Los extraterrestres están en contacto con nina-runas (gente de fuego) que vive en el interior de los volcanes. Se comunican mutuamente en forma telepática. Bajo los efectos de la ayahuasca uno puede ver esos seres y sus vehículos, pero muchos vegetalistas actualmente han contactado con ellos, sólo elegidos, a los cuales los extraterrestres enseñan canciones de poder y ofrecen información útil para ayudar a curar sus pacientes. (Luna y Amaringo, 1991) Una idea similar ha sido aportada por la antropóloga alemana Angelika Gebhart-Sayer. En 1981, cuando estaba haciendo un trabajo de campo en Caimito, pequeño poblado junto al río Ucayali, sus amigos indios se hallaban inquietos por un extraño fenómeno luminoso que habían observado por meses, el cual interpretaban como una nueva táctica del hombre blanco para penetrar sus territorios tribales. Cuando se acercaban a las luces, éstas desaparecían. En varias ocasiones la misma Gebhart-Sayer (1987) vio silenciosas luces amarillentas del 3. Recordemos que los icaros son cantos o mantras usados por los chamanes durante las sesiones para ayudar a la mente a entrar en el estado buscado. Muchas veces esos cantos les son dictados durante las experiencias por los espíritus con que contactan y les sirven para sus sanaciones. 266 Ayahuasca, medicina del alma tamaño de una pelota de fútbol moviéndose unos 400 metros más allá de ella y cerca de un metro sobre el suelo. No pudo encontrar ninguna explicación lógica para lo que vio. José Santos, el chamán, calmó a la gente explicando que en una visión de ayahuasca había entendido lo que eran: unos aeroplanos dorados con grandes lámparas y asientos hermosamente decorados: “El piloto, un distinguido inca, descendió. A veces él vestía las modernas ropas del hombre blanco, a veces una preciosa cushma inca (tradicional prenda masculina). Nos hicimos una reverencia mutuamente, pero no hablamos, porque ambos conocíamos el pensamiento de cada cual. Luego se retiró. No ha llegado el WLHPSRSDUDTXHpOKDEOH/RVLQFDVTXLHUHQDOLDUVHFRQQRVRWURVDÀQ de derrotar a los blancos y mestizos y establecer un gran imperio en el cual vivamos nuestra vida tradicional y poseamos las comodidades de los incas y de los blancos. Llegará pronto el tiempo en que él traerá obsequios y prestará guía”, dice Gebhart-Sayer.4 Continúa escribiendo Luna: (O KLVWRULDGRU ÀQpV 0DUWWL 3lUVVLQHQ WXYR OD DPDELOLGDG GH indicarme un texto redactado por el padre Francisco de San José VREUHXQIHQyPHQRTXHORVPLVLRQHURVREVHUYDURQHQODFRQÁXHQcia de los ríos Pozuzo y Ucayali el 8 de agosto de 1767. El padre Francisco y otros misioneros habían sido rodeados a la noche por un grupo de hostiles konibos, quienes les habían disparado sus ÁHFKDV D ODV FXDOHV HOORV UHVSRQGLHURQ FRQ IXHJR GH DUPDV eO escribió: “Al tiempo que nos encontrábamos en esa batalla, sucedió una cosa bien digna de memoria, y fue que vimos todos, así los cristianos como gentiles, un globo de luz más resplandeciente TXHODOXQDTXHFRUULHQGRSRUHQFLPDGHODVÀODVGHORVNRQLERV alumbró toda la campaña; no sé si ellos hicieron misterio del caso SHURVtVpTXHOXHJRGHMDURQODVÁHFKDVµ/DDQWURSyORJDIUDQFHVD Françoise Barbira-Freedman, quien realizó un extenso trabajo entre los lamistas de la provincia de San Martín, me contó que entre sus informantes chamanes las visiones en ayahuasca de naves 4. Esta pequeña anécdota no sólo plantea interrogantes desde el estudio de los ovnis o los enteógenos, sino que igualmente fascina desde un lugar sociológico. Cuando la narramos a Alcira Argumedo, famosa catedrática de la UBA, durante el desarrollo de un posgrado sobre epistemología social, ella pudo darse cuenta del increíble poder de los mitos sociales, en este caso el mito del Incarri en Perú, es decir, la simbólica leyenda del regreso del Inca que ha estado presente en forma invisible desde los escritos de Garcilaso de la Vega hasta las columnas periodísticas del joven José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista peruano, cuando recogía esa saga entre el campesinado. Que el mito del Incarri regrese una y otra vez en diferentes épocas y asuma aquí –por llamarlo de alguna manera– una “vertiente ufológica” nos parece fantástico. Las otras realidades o “antípodas de la mente” espaciales son comunes. Cuando visité a don Manuel Shuña, el tío de Pablo, un vegetalista de más de noventa años, le mostré unas cuantas fotos de las pinturas de Pablo. Puntualmente sobre un plato volador de una de las fotografías, él me contó con excitación, casi estresado, que en los últimos dos años había tenido encuentros con personas que salen de máquinas como aquella. Él dice que esas personas vuelan manteniéndose levemente sobre ODVXSHUÀFLHGHODJXD'RQ0DQXHOGHVFULEHVXVPiTXLQDVFRPR de unos 50 metros de largo, con luces que hacen parecer la noche tan iluminada como el día. Ellos nunca tocan el suelo ni el agua, pues permanecen suspendidos en el aire. A veces los seres a bordo de esas máquinas bajan y se llevan árboles enteros. Don Manuel dice: “Saben cuando estoy tomando ayahuasca. Vienen y cantan toda clase de canciones, y los icaros que yo canto. También saben cómo orar. Quieren ser amigos míos, porque hay cosas que estas personas no saben. Quieren llevarme con ellos, pero yo no quiero ir porque estas personas se comen unos a otros. Ellos trataron de asustarme moviendo la tierra o derribando largos árboles. Casi me vuelven loco. Pero ahora no se acercan porque les soplé tabaco”. Es ciertamente muy difícil saber qué hacer con esta clase de reportes. Pareciera que los chamanes están constantemente apropiándose simbólicamente de cualquiera de las innovaciones que ven o acerca de las cuales escuchan, usándolas en sus visiones como vívidas metáforas para explorar más ampliamente el reino espiritual, para incrementar su conocimiento o para defenderse de un ataque sobrenatural. Los chamanes shipibos reciben libros en los cuales pueden leer la condición de los pacientes, tener farmacias espirituales o viajar en aeroplanos cubiertos de diseños JHRPpWULFRVOOHQRVGHVLJQLÀFDGRDOIRQGRGHORVODJRVSDUDUHFXperar la caya (alma) de sus pacientes [...]. Los canelos quichuas reciben de los espíritus máquinas de rayos X, aparatos para tomar la presión de la sangre, estetoscopios y largas y brillantes luces quirúrgicas […]; un aculturado chamán campa usa en sus canciones de sanación frecuencias de radio para comunicarse con los espíritus del agua […]. Los chamanes shuars, quienes obtieQHQGHYDULDVSODQWDVDQLPDOHVSLHGUDVXRWURVREMHWRVÁHFKDV mágicas (tsentsák) para curarse o defenderse, también obtienen de ellos un witrúr (del vocablo español “vitrola”) […]; don Alejandro Vázquez, un vegetalista que vive en Iquitos, me contó que además de ángeles con espadas y soldados con armas, él tenía un jet caza que usaba cuando era atacado por fuertes hechiceros […]; don Fidel Mosombite, un ayahuasquero de Pucallpa, me conWyTXHHQVXVYLVLRQHVOHIXHURQGDGDVOODYHVPiJLFDVDÀQGHTXH fuera capaz de conducir hermosos autos y aeroplanos de muchas clases. El vuelo es uno de los grandes temas del chamanismo en todas partes. El chamán puede transformarse en un pájaro, un 267 268 Ayahuasca, medicina del alma insecto o un personaje alado o ser tomado por un animal y llevado a otros reinos. Los chamanes contemporáneos a veces utilizan metáforas basadas en modernas innovaciones para expresar la idea del vuelo. Por ello no es extraño que el motivo de los ovnis, el cual es parte de la moderna imaginería –como propuso Jung […]: una arquetípica expresión de nuestro tiempo– sea usado por los chamanes como un ingenio de transformación espiritual dentro de otros mundos. El plato volador, los seres extraterrestres y las civilizaciones intergalácticas que aparecen en la pintura de Pablo no necesariamente serán considerados inusuales o extraños al chamanismo amazónico; pueden ser manifestaciones de viejos motivos. Descripciones de viajes chamánicos bajo los efectos de la ayahuasca y otras plantas psicotrópicas, aun entre tribus culturalmente incomunicadas, frecuentemente incluyen la idea del chamán ascendiendo al cielo para mezclarse con gente celestial o, por el contrario, seres celestiales descendiendo al lugar de la ceremonia […]. Gómez dice que en la mitología de los kuna hay numerosas referencias a unos platos voladores en sus narraciones sobre héroes culturales. Hasta aquí la espectacular y bien documentada información que nos aporta Luis Eduardo Luna. Tal vez cabría agregar que cuando los miembros de la FMV conocimos personalmente en Buenos Aires a este GHVWDFDGRLQYHVWLJDGRUHQPDU]RGHQRVFRQÀyDFHUFDGHORVSODWLllos voladores: “Están ahí... en ese otro lado... yo también los he visto”.5 La suerte quiso que en julio de 2003 tuviéramos la oportunidad de conocer personalmente también al propio artista Pablo Amaringo en VXWDOOHUGH<DULQDFRFKD 3HU~ GRQGHQRVFRQÀUPyTXH´QXQFDKDEtD leído libros de ufología en su época de curandero”, y que sus visiones tal vez se relacionaban con un objeto luminoso u ovni que observó en aquella localidad a los catorce años, cuando casi no había calles y todo era selva. Ya los mestizos conocían el concepto y denominaron “plato YRODGRUµDOREMHWRTXHHVWDEDQGLYLVDQGR(VWRSXGRKDEHULQÁXHQFLDGR ODLPDJLQHUtDGHVXVSURSLDVYLVLRQHVDXQTXHHOVLJQLÀFDGRSURIXQGR QRGLÀHUDGHODVDYHVPiJLFDVRVHUHVYRODGRUHVUHIHULGRVSRUFKDPDQHV LQGtJHQDV´SXURVµGHODDQWLJHGDG Pinto naves espaciales porque cuando yo era muy jovencito muchos acá en Pucallpa vimos una nave muy grande con otras pequeñas que la seguían. Entonces eso ha sido como a las diez de la noche, pero en ese tiempo acá era todo selva, no había casas 5. Comunicación personal a Diego R. Viegas. Las otras realidades o “antípodas de la mente” 269 ni calles y Pucallpa estaba todavía muy alejado de acá... Vimos eso y todos sabíamos que eran los platillos voladores, que decimos nosotros, ¿no? Los platillos voladores... pero cuando yo era un curandero y tomaba ayahuasca y podía ver con mis visiones, se presentaron en primer orden estas naves para darnos entendimiento, conocimiento, discernimiento y muchas otras cosas, o para poder volvernos más inteligentes y captar lo que podemos ver con la ingestión de ayahuasca, lo que tiene una planta, un árbol, la raíz de un árbol, el subsuelo, el espacio... como para trasuntar la Luna, como dicen, para ir a la Luna, Marte, Júpiter, todos estos planetas... entonces estas naves aparecían en las mareaciones [trances extáticos]... nos ayudaban a diagnosticar... a ver cómo está su cuerpo... qué pasa con la persona... si puede resistir la medicina que le podemos aplicar... En todo esto nos ayudaban estos seres... algo... cómo se puede decir... desconocidos. Son seres hiperquímicos... porque pueden aparecer como materia o desaparecerse... Para mí los ufos son realidades de personas-espíritus que habitan en mundos muy extraños... en pagodas encantadas o en lugares del espacio […] Yo me he dado cuenta […] que hay un sinnúmero de seres con diferentes formas de vida. $VLPLVPR HQ DTXHOOD RSRUWXQLGDG $PDULQJR QRV FRQÀy PX\ FRQvencido: Hay muchas clases de seres espirituales que nos traen sabiduUtD \ WDPELpQ HVWDV QDYHV HVSDFLDOHV OD YLGD HV LQÀQLWDPHQWH compleja.6 Nos preguntábamos antes cómo un mito de la selva relacionado al jaguar se manifestaba en la experiencia de un joven profesional urbano educado en los valores de una gran ciudad occidental; ahora nos preguntamos cómo es posible que un mito moldeado por una cultura occidental industrial-tecnológica, como es el del plato volador, se maQLÀHVWH HQ XQD SHUVRQD SHUWHQHFLHQWH D XQD VRFLHGDG UXUDOVHOYiWLFD preindustrial. La respuesta a este interrogante excede el simple hecho de que el inconsciente “es culturado” (Fernández Guizzetti, 1983), y no puede reducirse a la amplitud y rapidez de la difusión de imaginería simbólica entre culturas. También la respuesta debe ir más allá de los acotados DUTXHWLSRVGHÀQLGRVSRUODSVLFRORJtDDQDOtWLFDGH&DUO*-XQJFRQUHlación a su teoría del inconsciente colectivo. 6. Comunicación personal a Diego R. Viegas. 270 Ayahuasca, medicina del alma ¿Jaguares en la ciudad y platos voladores en la selva? Sorprende que ambos referentes psicoculturales, tan profundamente ajenos al mundo cotidiano de cada uno de los experimentadores, aparezcan “intercambiados”, y sin embargo a la vez permitiendo procesar contenidos emocionales personales de modo similar, en cada caso. Así, nada más alejado que la imagen paradigmática de un jaguar para Darío R., aquel profesional urbano que se sumergía por segunda vez en un estado ampliado de conciencia (ver p. 262), pero al mismo tiempo cercana en cuanto a su VLJQLÀFDFLyQ SURIXQGD FRPSDUWLGD FRQ ORV PLWRV WXNDQRV GHO $PD]Rnas (jaguar = álter ego libre de tabúes). Nada más ajena que la imagen GHXQRVWtSLFRVSODWLOORVYRODGRUHVGHFLHQFLDÀFFLyQRFFLGHQWDOSDUDHO universo habitual del curandero selvático Pablo Amaringo, hablante quechua y descendiente de indígenas cocamas, piros y lamistas, y sin HPEDUJRDODYH]FHUFDQDDVXFRVPRYLVLyQRULJLQDULDHQVXVLJQLÀFDGR matriz de “potencias o teofanías celestes”. ¿De qué modo interpretar ese “otro lado” que toma imaginerías míticas de una cultura y de otra y las intercambia de un modo tan enigmático? Esta pregunta es la que dio inicio en la Argentina a la instauración de la antropología de la conciencia o transpersonal, subdisciplina que en Estados Unidos ya tiene un desarrollo de unos treinta años a partir de la Society for the Anthropology of Consciousness, pero aquí era virtualmente desconocida hasta el desarrollo de nuestros estudios con la Fundación Mesa Verde desde 1996. Dentro de este marco teórico intentamos arribar a algunas conclusiones, ampliando las encuestas y la recopilación de las descripciones de efectos de “plantas maestras”, así como sus comparaciones y análisis. /R´WUDQVSHUVRQDOµUHÀHUHSRUVXSXHVWRDH[SHULHQFLDVTXHHQFLHUto modo, van más allá de los límites normales de la conciencia del yo RHJR&RQHVWHWpUPLQRVHSURFXUDUHÁHMDUODVYLYHQFLDVGHH[WHQVLyQ de una identidad que trasciende la individualidad y la personalidad, que pueden obtenerse a través de prácticas normadas de integración de los estados ampliados de conciencia (ritos de máscaras, ciertas danzas, ejercicios de meditación o contemplación, ceremonias de enteógenos, etc.), así como también a partir de fenómenos anómalos espontáneos poco estudiados (visiones místicas, “abducciones”, fenómenos psicoides, etc.) (Viegas, 2000, e/p; Berlanda y Acevedo, 2000).7 7. La antropología transpersonal –junto a las disciplinas que forman parte de un mismo PRYLPLHQWRFLHQWtÀFRODSVLFRORJtD\ODSVLTXLDWUtDWUDQVSHUVRQDO 6WDQLVODY*URI&KDUOHV Tart, Bruce Scotton), la psicología integral (Ken Wilber), la ecología profunda (Arne Naess, Bill Devall)– se inserta en el nuevo paradigma emergente de las ciencias, dentro del área Las otras realidades o “antípodas de la mente” 271 Para avanzar en este sentido, transcribimos la experiencia de una integrante del equipo de FMV, que incluyó todos los parámetros clásicos de las “abducciones” conocidas en la literatura ufológica y de ciencia ÀFFLyQFRQWHQLGRVTXHQRHUDQFRQRFLGRV\HQDEVROXWRIRUPDEDQSDUWH del interés de la voluntaria: La ingesta fue a las 10.30 y “entré” [en el trance] a las 11.30. La primera sensación fue un ataque de pánico, de miedo, me costó mucho “entrar”, muchos temblores. No era angustia, era miedo. En su momento busqué para atrás y no encontré nada y lo asocié a un miedo al futuro, a lo que me esperaba más adelante. Algo propio de la etapa que estaba viviendo, ¿no? Incertidumbre. Después de eso tuve un vómito bastante fuerte, muy de adentro, estuve muy mal un rato hasta que se me pasó. Después que “entré”, empecé a tener visiones difíciles de catalogar. La primera fue ver la Tierra como si fuese un holograma que empezaba a girar de una manera vertiginosa, hasta que termina desintegrándose. Eso pasó y después no sé cómo llegué ahí. Yo me vi dentro de una nave que se cerraba desde arriba. La compuerta era un círculo de aspas que, rotando, se iba cerrando hasta que se cerró totalmente. Empecé a ver alrededor mío, a recorrer la nave. Había seres que vivían ahí... era todo un lugar muy aséptico, pero muy cálido. Si bien tenía apariencia de un quirófano, era muy tranquilo. Las habitaciones eran rectangulares, con luz tenue, cada habitación tenía un color diferente. Nunca vi más de tres o cuatro (seres) juntos, siempre era uno que se acercaba y se iba. Te contestaban todo lo que preguntabas. Entonces yo al principio pensé que era una visión que no tenía ningún contenido, que me alejaba del propósito por el cual comencé esta experiencia [realizar una introspección de carácter terapéutico]. Entonces traté de salir de eso, abría los ojos y seguía viendo lo mismo. No podía salirme de lo que me estaba pasando. Cada vez que ponía resistencia empezaba a ver imágenes más agresivas, como algo que me quería chupar. Entonces asumí que si tenía que ver eso, debía seguir adelante, pero mis intentos de salir fueron tres o cuatro. Después de aquello, me veo ya dentro de un aparato que lo asocio por el formato a lo que puede ser un tomógrafo, porque estaba de las ciencias cognitivas, y su objeto es el estudio intercultural de los aspectos psicológicos y socioculturales de las experiencias transpersonales, incluyendo la investigación de la relación entre la conciencia y la cultura, y en especial de la integración psicosociocultural GH ORV HVWDGRV DPSOLDGRV GH FRQFLHQFLD 6X PpWRGR QR GLÀHUH GH OD FOiVLFD ´REVHUYDFLyQ SDUWLFLSDQWHµ TXH IXHUD GHÀQLGD GHVGH ORV LQLFLRV GH OD GLVFLSOLQD HWQROyJLFD SHUR Vt YD un poco más allá: desechando sus fundamentos más positivistas y avanzando hacia la sistemática que hemos denominado “observación involucrante” (Viegas, e/p). 272 Ayahuasca, medicina del alma ahí adentro, estaba entubada, no en la respiración, sino que era como si te alimentaran con una sonda, tenías otra sonda abajo para la orina. No tenía sensación de frío, ni de calor, ni de nada. No había sentimiento ni de placer, ni de displacer... nada. No era la única. Había toda una habitación a lo largo con esos aparatos. Había otras personas. No sé quiénes eran porque nunca los vi, pero sé que estaban. Cuando yo les pregunté a ellos cuál era su intención (todo esto fue un diálogo mental, si lo puedo decir así), ellos te hacían llegar la información para que vos la sepas, pero nadie te hablaba, la intención de ellos era que les interesaba mucho la procreación, porque ellos vivían en un ambiente totalmente ideal para sus condiciones de vida y habían perdido la capacidad de adaptación. Ellos habían llegado a un nivel tal de perfección que habían perdido la capacidad de adaptarse. Y lo único que les interesaba de nosotros era –digamos– esa partecita del cerebro que todavía puede adaptarse a los cambios de condiciones climáticas, a los cambios de situaciones, de adaptarse en general. Las otras personas que estaban ahí, como yo misma, se usaban para procreación. Yo tengo la imagen y lo vi, lo presencié –sin ningún tipo de sensación– de ser usada para gestar un ser. Me tuvieron ahí para eso, lo sacaron, lo vi, sabía que era mío pero no lo sentía mío, ni me causó ningún tipo de sentimiento. Tenían la forma de lo que después, conversando, viendo imágenes, por lo que me mostraron [investigadores del tema], parecían lo que llaman los “grises”. Eran altos, tenían tres dedos nomás, sí tenían esa formita de los ojos, la cabeza más ovalada, el color era un gris muy clarito. (UDQPX\SDFtÀFRV7UDQVPLWtDQWRWDOWUDQTXLOLGDG(QQLQJ~Q momento te sentías hostigado, ni temeroso. Y cualquier cosa que se me ocurriese preguntar, te contestaban. No te negaban nada. Lo que no puedo tener registro es cómo terminó. Es como que te quedás dormido y después de repente no estaba más ahí adentro. No sé cómo salí de ahí. (A.L.R., empleada contable, 29 años, 27 de diciembre de 2000) La mujer-planta, presencia femenina verde o la imagen misma de la ayahuasca Tras beber cuatro dosis de ayahuasca, unos 240 cc (que parecían en un principio no hacer efecto alguno), un voluntario de nuestras investigaciones tuvo la siguiente visión: &RPHQ]DURQDPRYHUVHÀJXUDVTXHGDQ]DEDQHQXQRUGHQHVSHFtÀFR+DEtDXQDHQFDGDH[WUHPRIRUPDQGRXQFXDGUDGR\HQ el centro la más grande e importante, la que dominaba a todas las Las otras realidades o “antípodas de la mente” 273 demás, la que se comunicaba directamente conmigo, las demás HUDQDX[LOLDUHVGHpVWD/DÀJXUDFHQWUDOWHQtDWRGDPLDWHQFLyQ\ su danza me dominaba profundamente, su belleza, la intensidad GHVXVFRORUHV\VXIRUPDGHÁRUGDQ]DQWHFUHFLHQWHH[XEHUDQWH ostentosa e íntima se agrandaban a medida que yo me achicaba y HQWUHJDED6HQWtPLHGRGHWDQWDPDJQLÀFHQFLDHLQWHQWpUHVLVWLUme. Sentí una voz dulce y penetrante en mis oídos: “Inténtalo pero no podrás resistirte”. Carruseles con formas de animales giraban HQODVÀJXUDVGHORVH[WUHPRV\HOODDEUtDVXVODELRVPiV\PiV Las imágenes se hacían a cada instante más hermosas, me perdía en ellas […] sus pétalos blancos se abrieron como invitándome a mirar su éter rojizo y luminoso. Ahora sólo ella y su danza eran presentes, el resto se había ido u opacado ante ella. Su grandeza se movió más humanamente, me dirigió una sonrisa amplia y pícara, seductora. Su cuerpo tomó forma felina y sus movimientos dejaron de ser vegetales, pasaron a ser los de una hembra en celo, me provocaba sexualmente y yo la contemplaba saciado y hambriento […] Ella se contoneaba y miraba de reojo, su cabeza y rostro tomaURQIRUPDGHPXMHUHUDXQDHVÀQJHGHFXHUSREODQFRGHH[WUHPD pureza […] Entonces noté sus ojos húmedos y comenzaron a llover respuestas […] No quería irse, yo no quería que se fuera… me dijo que se quedaría sólo un poco más si bebía otro poco. El antropólogo Diego, en su rol de facilitador, entró al cuarto y llegó a mi lado. Al instante sentí que ella lo había enviado, le hice entonces mi petición y con una sonrisa me trajo un vasito más. Entonces ella se despidió, comenzó a girar rápidamente subiendo, tornándose de un verde cada vez más oscuro hasta enredarse en sí misma hacia DUULED\ÀQDOPHQWHVHIXH/DYLLUVHSHURPHGHMyXQEHVRÀQRTXH trascendió durante largo tiempo, acariciando mi alma. (M.O.L., estudiante, 23 años, 30 de octubre de 2004) La noche del 25 de noviembre de 2007, durante otra sesión organizada en pos de ampliar los protocolos de investigación de FMV, acaeció un suceso que nunca antes habíamos observado. Tres de los voluntarios que no se conocían antes de la experiencia y que provenían incluso de ciudades diferentes de la Argentina (Buenos Aires, Puerto Madryn y Rosario), con historias personales, edades y ocupaciones muy diferentes, describieron visiones con ojos cerrados y abiertos casi idénticas y al mismo tiempo. Además de “mucha gente” que deambulaba y dos extraños personajes (la niña de trenzas rubias y un hombre negro), descriptos de igual modo aunque se manifestaban de manera distinta en cada uno de ellos duUDQWHHOWUDQFHWDPELpQVHOHVDSDUHFLyXQDÀJXUDIHPHQLQDFRQDOJRGH vegetal y algo de acuático, que sospechamos se trata de la representación simbólica de la misma ayahuasca o de uno de sus componentes: 274 Ayahuasca, medicina del alma Fue un estallido de colores y de visiones, pero niveladas… como que cada parte del viaje estaba guiada por un ser distinto […] mi cuerpo estalló en luz y sólo era conciencia. Había mucha “gente” en la habitación. Una niña de cabellos rubios y trenzas bailando, riendo y hablando. Me fascinaba mucho, porque la chica que estaba a mi lado [ver siguiente descripción] me decía: “Mirá a la QLxD«1RVUHJDODÁRUHVµ<RLQWHUSUHWDEDTXHHVDQLxDHUDHOXQLverso, que estaba en eterno movimiento, y la niña me abrazaba, me decía que estaba todo bien; que no me preocupe; que todo es hermoso y perfecto; y tiene que ser así… Y yo le pregunté: “¿Por qué estamos? ¿Por qué se creó todo en esa parte [del universo]? No sentía el cuerpo y ella me miró como riendo y me dijo: “¿Por que habría de ser…? Para divertirme…”. Yo hablaba mucho con ella y me decía que me tenía que querer más a mí mismo… me acariciaba […] La chica de al lado se reía de cómo bailaba la niña… Había una presencia femenina demasiado fuerte, como una Gran Madre 3ULPRUGLDO$FXRVDFRQPXFKRVURVWURVLQÀQLWRVPXQGRVVLHPSUH en movimiento… Empezó a estallar todo en colores de nuevo y ya no era yo sino que era un millón de conciencias con un millón de ojos al mismo tiempo […] Vi toda mi niñez muy detalladamente y le agradecí a toda la gente que conocía. También había animales y un hombre de raza negra con una toga que no hablaba pero sabía mucho. (H.N.B., estudiante, 20 años, 25 de noviembre de 2007) Sentí que salía de mi cuerpo, abrí los ojos y comenzaron las visiones… mucha gente; había una nenita con el pelo trenzado que llevaba algo en las manos y lo desparramaba o convidaba. A mi derecha e izquierda siempre hubo una presencia femenina con brazos largos de algas y me acariciaba, sentí como viento en el pelo. Después apareció un hombre negro, me hablaba y no entendía qué decía, y de ahí en más empezó a aparecer gente, por todos lados, deambulaban como si nada. Las manos se transformaron en peces y raíces… vi animales, plantas. (L.A.Q., empleada, 28 años, 25 de noviembre de 2007) Las visiones fueron personales, muy vívidas, extremadamente coloridas con los ojos cerrados. Con los ojos abiertos vi personas en la habitación… gente que me visitaba, del otro lado… Básicamente fue muy personal, de trabajar mucho cuestiones mías, rompiendo estructuras, entendiendo qué quiero hacer de mi vida, qué tengo que hacer para lograrlo… Vi también una máscara femenina con cintas, UDPLÀFDFLRQHVYHJHWDOHVRWHQWiFXORVTXHPHTXHUtDQOOHYDUPHTXHrían guiar. (P.A.N., empleado, 35 años, 25 de noviembre de 2007) $TXt VH KDFH QHFHVDULD XQD UHÁH[LyQ *HQHUDOPHQWH KDEODPRV GH “la realidad” porque consensuamos que un objeto, como una mesa o Las otras realidades o “antípodas de la mente” 275 una silla, es percibido por todo el mundo más allá de su cultura, etnia o ideología. Aunque un daltónico no vea el mismo color de la mesa que los demás, o que no todos perciban exactamente la misma tonalidad y textura, no existen dudas acerca de “la realidad” de la mesa. ¿Por qué nos resistimos a considerar algún tipo de “realidad” en las imágenes percibidas en visiones que, como en este caso, aunque no comúnmente, aparecen casi de idéntica forma ante personas distintas con historias diferentes? ¿La niña de trenzas rubias, el hombre negro de túnica y la mujer-planta no son reales? Fueron “vistos” al mismo tiempo por tres personas que no se conocían y no compartían más que aquel instante de experimentación. ¿Negaremos su realidad? Veamos ahora otros encuentros “místicos” con la planta maestra: Al comenzar los efectos cierro los ojos y me concentro en la música. Empiezo a sentir una presencia alrededor de toda la casa. Es una presencia verde. Son las plantas. Ellas quieren presenciar este ritual. Tienen cosas muy importantes para decirnos. La presencia se acerca y pone su atención en mí; eso me produce una gran felicidad. Yo tenía mucho para preguntarle. Le formulo ciertas preguntas, pero ella las evade y me alcanza con su energía verde, envolviéndome con su manto verde de plantas, insectos y animales. La sensación fue de placer y felicidad pura. La planta me estaba diciendo que la naturaleza me quiere, que soy su amigo y soy parte de ella […] La planta se niega a contestar preguntas carentes de esencia… me muestra imágenes hermosas y me dice que me calle y me concentre en lo que vea dentro de mi mente. (R.G., estudiante, 19 años, 9 de abril de 2005) Mi visión fue que la planta que crecía en el rincón donde estaba, contestaba todas mis preguntas… Fue indescriptible y muy útil… En todo momento estaba consciente de lo que estaba viviendo y realmente no quería que se terminara. Encontré respuestas a todo lo que pregunté, y ahora veo con claridad muchas cosas que antes me atormentaban. (I.C., empleado de un gimnasio, 25 años, 30 de abril de 2005) Bajo el mar vi un animal del tamaño de una papa grande que WHQtDLQÀQLGDGGHEUD]RVTXHVHH[WHQGtDQ\PRYtDQOLEUHPHQWHDO compás del agua, era de color anaranjado pero con partes semitransparentes. Otra visión fue penetrar en la selva, arrastrarme por entre las hojas del suelo hasta llegar a un árbol gigante, todo era de un verde muy intenso y se podía apreciar la humedad de la selva junto a sus interminables ramas y hojas que se entremezclan de otros árboles… Obtenía al mismo tiempo gran cantidad de información. (J.P.P., analista programador, 28 años, 5 de agosto de 2005) 276 Ayahuasca, medicina del alma Imposible no recordar, leyendo estas intensas vivencias que relacionan el mundo vegetal con la sabiduría, la cantidad de metáforas que en WRGDVODVFXOWXUDVFRQWLHQHQLGpQWLFDYLQFXODFLyQODPLWRORJtDODÀORVRItD y la literatura abundan en “árboles de la ciencia” (título de una obra de 3tR%DURMDSRUHMHPSORR´iUEROHVGHODYLGDµFRPRPHWiIRUDFLHQWtÀFD ÀORJHQpWLFDHQ&KDUOHV'DUZLQ iUEROHVVDJUDGRViUEROHVFyVPLFRVGH muerte, de sabiduría, de conocimiento y de sanación. En muchos lugares es costumbre plantar un árbol cuando nace un niño, induciendo alguna VXHUWH GH LGHQWLÀFDFLyQ HQWUH DPERV (O iUERO \ D YHFHV ODV OLDQDV VRQ símbolo del axis mundi o eje del mundo que une los tres planos fundamentales del cosmos chamánico y es transmisor de fuerzas espirituales entre el cielo y la tierra: el fresno llamado Yggdrasil, por ejemplo, era el árbol que sostenía el universo escandinavo; el Kien-Mou entre los chinos; el Kiskanu en Mesopotamia y el Ashvata entre los hindúes; para los toEDVZLFKLV\JXDUDQtHVGHOUtR3LOFRPD\RHOSDORERUUDFKRHVXQD*UDQ Madre vieja y sabia; en la Biblia se menciona el árbol del Paraíso, “del conocimiento y discernimiento del bien y del mal” (Génesis, 2:17) y el de la Vida, que otorga la inmortalidad en el libro de Enoc (25: 2-6) y el Apocalipsis (2:7 y 22:2); el árbol en el bosquecillo sagrado de Dodona tiene el don de la profecía; los mástiles y las vigas de roble del Argo advertían a los argonautas del peligro; las hojas susurrantes del roble predecían el futuro; la zarza ardiente transmitió el mensaje de Dios a Moisés; los mercaderes hindúes estaban seguros de que los árboles santos registran las transacciones injustas; los druidas adoraban al muérdago, que junto al acebo y muchas otras antiguas tradiciones constituyen los ornamentos favoritos de la más pagana de las festividades cristianas: la Navidad. Por supuesto, recordando aquella magia natural perdida, todos los años colocamos luces y adornamos al abeto o pino navideño. Los grandes dioVHVVDELRV\ÀOyVRIRVHVWiQUHODFLRQDGRVFRQSODQWDV\iUEROHVHVSHFtÀFRV Buda nació debajo del ashoka, obtuvo la iluminación bajo el bodhi ÀFXV religiosa o higuera) y murió bajo la sombra de dos árboles sala; la vida y enseñanzas de Hipócrates y de Sócrates se asocian al plátano; el haya y la encina estaban consagradas a Júpiter; el pino a Cibeles, el olivo a Minerva, el laurel a Apolo y la hiedra a Dionisos. En la clásica y célebre obra La rama dorada de James Frazer se brinda una imponente información VREUHODLQWHUDFFLyQHQWUHKRPEUHV\SODQWDVLGHQWLÀFDFLyQGHJHQWHFRQ SODQWDVLQÁXHQFLDVKRPHRSiWLFDVPXWXDViUEROHVFRPRYHKtFXORGHHVStULWXV \ ÀQDOPHQWH HO PXQGR HVSLULWXDO PLVPR 6LHPSUH VH DWULEX\y al mundo de las plantas –y a los árboles en particular– una “avanzada espiritualidad”. Son citadas la obediencia pasiva de las plantas como proveedora de refugio y nutrición, su aceptación sin protesta de las condiFLRQHVHQTXHYLYHQ\VXLQFRQGLFLRQDOÀGHOLGDGDOD'LYLQD3URYLGHQFLD Las otras realidades o “antípodas de la mente” 277 En consecuencia, la planta es símbolo de la manifestación exterior de una condición interna de santidad. Los indios pueblo de Nuevo México, Estados Unidos, asociaban las plantas –que nosotros consideramos absolutamente sin mente– con el verdadero origen y desarrollo último de la conciencia humana (Stillings, 1987). En miles de antiguos relatos las plantas sirven como canal hacia el conocimiento, como ejes de la intuición y fuentes de inspiración. La carta número once del Tarot representa XQVDFULÀFLRHQHOiUERO(O&ROJDGRVLPEROL]DDOHVStULWXSULVLRQHURHQOD materia, que a través del crecimiento mágico de las palmas se libera de aquello que impide su desarrollo espiritual; por ello pierde las monedas, HVGHFLUVDFULÀFDORPDWHULDOSDUDDOFDQ]DUHOYHUGDGHURFRQRFLPLHQWR Está claro que el arquetipo de la planta ha sido fundamental para representar el crecimiento y la transformación de la conciencia. Paramecio o protoplasma hiperespacial dotado de conciencia A menudo, en algunos registros de “psiconautas” de todo el mundo que describen sus experiencias visionarias con diferentes enteógenos y las intercambian vía internet, aparecen referencias a entidades amorfas dotadas de conciencia. El sábado 3 de octubre de 1998, durante una sesión de ayahuasca, Néstor Berlanda tuvo imágenes de una entidad a la que a falta de mejor denominación describe como “una especie de paramecio”, que mientras sobrevolaba como si pasara por encima de sus ojos cerrados, proyectaba una sombra que era perfectamente percibida tras sus párpados. La sombra acompañaba el desplazamiento, tal y como si un objeto real en el exterior hubiese pasado sobre su rostro. Además tuvo la sensación de que dicho “paramecio” hiperespacial se había formado a partir de miles de emociones y pensamientos trágicos de épocas pasadas. Veamos la descripción completa de su diario personal: La música evoca emociones, sensaciones y estados de ánimo. En las experiencias con enteógenos la misma es un factor fundamental ya que en muchos casos sirve de anclaje o vehículo para transitar las visiones o los estados emocionales que se presentan. Sumergido en la completud de la experiencia se pueden experimentar diversas sensaciones y estados, y por qué no decirlo, transitar lugares que, o están en el interior de nuestra conciencia, o son creados por ella, o bien se trata de lugares “diferentes” fuera de nuestra realidad ordinaria, quizá “otras realidades”. En muchas de mis experiencias es un “lugar” donde se hallan los pensamientos, emociones, todo aquello que emana de nuestra 278 Ayahuasca, medicina del alma psiquis y que en teoría no desaparece sino que permanece en DOJ~QVLWLRSRUGHÀQLUFRQXQDSDODEUDDOJRTXHQRWLHQHGHÀQLción.(QGHÀQLWLYDWRGRORTXHVHH[WHULRUL]DGHQRVRWURVUHSUHsentado en acciones (caricias, golpes, abrazos, besos, insultos) no son más que representaciones de estados emocionales. Algunos dicen que estos pensamientos “cargados” son una forma de energía que se transmite, que son captados por plantas, animales y personas (son múltiples los experimentos donde sin interacción física, en estos tres casos, sólo con la intención cargada de emoción se producen resultados). Si esto es así, posiblemente permanezcan en algún lugar como al que he “ido” en algunas de mis experiencias con ayahuasca. Distintas músicas evocan sensaciones, vivencias o visiones distintas, de ahí su importancia en las experiencias con enteógenos. En dos ocasiones, a partir de una música en particular, concretamente la música de la película La lista de Schindler, vivencié ODSUHVHQFLDGHXQDÀJXUDVLPLODUDXQPLFURRUJDQLVPROODPDGR paramecio >YHU ÀJXUD@ Esta forma particular transitaba en ese “espacio emocional” y, cuando interrogué sobre su naturaleza, me apareció como respuesta que eran las emociones y los sentimientos de todos los judíos muertos absurdamente en campos de concenWUDFLyQ2EVHUYpHVWDÀJXUDHQSULQFLSLRGHVGHOHMRV\OXHJRPXcho más cerca. Independientemente de que todo pueda haber sido “simplemente” una evocación de mi mente, en una oportunidad, mientras permanecía recostado, la “visión” pasó sobre mí, y pude ver su parte inferior. Con los ojos cerrados percibía la claridad de una luz que se encontraba distante. En el momento en que la “visión” pasa sobre mí, esa claridad se oscureció, y sólo regresó cuando la “visión” continuó su tránsito por aquel espacio emocional y pude verla de atrás. Fue como en aquellas películas de La guerra de las galaxias donde uno ve el paso de las naves gigantes que cubren toda la pantalla y luego se observan desde atrás prosiguiendo su camino. Volviendo a mi experiencia, la “visión” captada o generada desde mi corteza cerebral imprimió las células de mi retina provocándome la sensación de oscurecer mi campo visual; esto es sumamente interesante ya que es un fenómeno relativamente frecuente en experiencias con enteógenos. Existe una relación espacial entre la retina y el córtex visual: los puntos que se encuentran en estrecha proximidad en la retina disparan neuronas situadas de formas comparables en el córtex. Cuando se invierte el proceso con la ingestión de enteógenos u otras experiencias de carácter visionario, el patrón del córtex se percibe como una percepción visual. En otras palabras, vemos la estructura de nuestro propio cerebro o bien nuestro cerebro directamente está captando la “visión” de esa otra realidad sin intervención de la retina y Las otras realidades o “antípodas de la mente” 279 luego la devuelve a la misma dando la impresión de oscurecer el campo visual. Serpientes, lagartijas, dragones, insectos Las visiones de serpientes están también entre las más comunes, tanto entre experimentadores urbanos como entre indígenas. La serpiente puede estar asociada al concepto del “conocimiento o sabiduría”, a la propia liana Banisteriopsis, al sentido de ligadura (sea con los antepasados o entre mundos chamánicos) como sensación energética al estilo de la “serpiente Kundalini” de las tradiciones orientales y como VtPERORGHPXHUWH\UHQDFLPLHQWR ORVRÀGLRVPDWDQFRQVXYHQHQR\VH renuevan mudando su piel), etc. Sabemos lo importante que resultan las anacondas para la cosmovisión de pueblos amazónicos como shuars o shipibo-konibos, a veces visualizadas de a pares, y en ese sentido es imprescindible acercarse a la obra de Jeremy Narby, La serpiente cósmica, que trata de “traducir” todos aquellos lenguajes “mítico-simbóliFRVµDQXHVWUROHQJXDMH´FLHQWtÀFRWHFQROyJLFRµYLQFXOiQGRORVDOADN, la molécula de la vida presente en cada célula de cada ser viviente, con su forma de doble serpiente entrelazada, con lo cual las serpientes dobles de los egipcios, la Ronín (anaconda ancestral shipibo), el caduceo y el ouroboros, la Sesha hindú, etc., cobran una nueva perspectiva más cercana a nuestro actual saber biológico y químico. A principios del siglo XX.RFK*UQEHUJGHVFULELyTXHORVWXNDQRVYHtDQ´VHUSLHQWHVGH vivos colores enrollándose hacia arriba y hacia abajo de los postes de las casas” (Harner, 1976), y narraciones similares fueron repetidamente transcriptas por etnógrafos y viajeros que visitaron en otros tiempos a los sionas, piros y otros pueblos consumidores de ayahuasca. Más allá de los recurrentes mitos amazónicos, no hay duda de que la serpiente ha dado pie en todo el mundo a más cultos y leyendas que el resto de los animales. Los nativos de Norteamérica la consideraron mensajera 280 Ayahuasca, medicina del alma espiritual entre los mundos superior e inferior; en China es uno de los animales del zodíaco; en el cristianismo es el mal si está enroscada en el Árbol de la Ciencia y es Cristo si se la representa en el Árbol de la Vida; entre los aztecas aparecía emplumada: Quetzalcóatl, y con el nombre de Kukulkán los mayas se las ingeniaron para que en el templo de Chichén Itzá su sombra reptante descendieran del cielo en cada equinoccio; aparecieron como compañeras mágicas de Ishtar, diosa babilónica de la IHUWLOLGDG\FRQLGpQWLFRVHQWLGRHQODVLVODVGHO3DFtÀFR Recordemos las visiones del escritor beatnik Allen Ginsberg en su popular obra Cartas del yagé, de 1963. En 1960, este poeta norteameULFDQR HPSUHQGLy VX SURSLD H[SHGLFLyQ DO 3HU~ ïVLJXLHQGR ORV SDVRV de su amigo William Burroughs, quien había descubierto la ayahuasca FDVLXQDGpFDGDDQWHVï\FRQVLJXLyVHULQYLWDGRDXQDFHUHPRQLDSRUXQ chamán de Pucallpa: Todo el maldito cosmos se rompió desatándose a mi alrededor. Me sentí confrontado por la muerte... me dieron náuseas, comencé a vomitar, todo cubierto con serpientes, como la Serpiente 6HUiÀFD VHUSLHQWHV FRORUHDGDV FRQ DXUHRODV DOUHGHGRU GH WRGR mi cuerpo. Me sentí como una serpiente vomitando el universo o como un jíbaro con la cabeza ataviada con dientes de serpiente vomitando en comprensión del Asesinato del Universo –mi muerte por venir–, la muerte de todos por venir –nadie está listo, yo no estoy listo–. (Ginsberg y Burroughs, 1971) En Iquitos, Allen Ginsberg volvió a ingerir ayahuasca junto con un pequeño grupo y continuó su experiencia donde la había dejado, hasta llegar a una resolución. Bajo la guía de otro chamán, fue transportado “a un universo multidimensional vigilado por una serpiente tan grande que la mitad de su cuerpo y su cola desaparecían en el vacío”. La serpiente emitía un sonido silbante que Ginsberg hizo parte de la visión, interpretándolo como una señal de “su eterna presencia en todo tiempo y lugar”. Esta vez, la serpiente no le resultaba atemorizante, pues le prometía una resolución a la muerte, la entrada a su espíritu y el entendimiento de esa conciencia: La visión parecía implicar que la muerte, aunque inevitable, QRHUDWDQWHUURUtÀFDFRPRODKDEtDLPDJLQDGR/DPXHUWHUD]Rné, era sólo el rompimiento de una dimensión familiar. Además de visiones, diálogos, sensaciones y otro tipo de relaciones con serpientes, nada impide que puedan producirse –como en el caso de los arquetipos del jaguar o el águila– casos de personas que direc- Las otras realidades o “antípodas de la mente” 281 tamente se “transforman” en serpientes, tal como lo describe otro de nuestros experimentadores voluntarios: Comencé a relajarme y lentamente la oscuridad empezó a adquirir movimiento… de a poco estaba entrando en el “nido de víboras” […] Vi cómo iba en aumento una luz proveniente del centro PLVPRGHHVDV´ÀJXUDVVHUSHQWHDQWHVµ(QFXHVWLyQGHVHJXQGRV todo se había iluminado, bañando de colores todo mi campo viVXDO/DVÀJXULOODVHUDQEODQFDVHQHOIRQGR\WRGDVOOHQDVGHSHqueños dibujos de colores, que se alternaban en rojo y azul, con una pequeña cantidad de detalles amarillos [¿los dibujos geométricos que aparecen en el cuerpo de la serpiente Ronin según el mito shipibo?] […] Una de esas serpientes multicolores que se enredaban entre sí frente a mí pasa por uno de mis lados y la observo porque me pareció raro […] sube por mis piernas y sentí que me estaba apretando… sentía cómo me inmovilizaba… En ese punto dejé de sentir mi cuerpo terrenal… hasta ese momento había estado absolutamente consciente. Sabía donde estaba, que había tomado ayahuasca y hasta sabía que estaba acostado, pero luego de que ese extraño animal se enroscara en mí, dejé de sentir “acá” y empecé a sentir “allá” […] “La víbora” empezó a hablar. Recuerdo que se presentó a sí misma diciéndome que no tuviera miedo, que ella era mi animal […] llenándome la cabeza de un montón de información increíble a gran velocidad. […] Súbitamente supe que era una planta viviendo feliz bajo el mar, meciéndome y mirando esa luz arriba mío, un sol cálido. Mi viborita me decía cosas tales como: “La infelicidad es una característica propia del ser humano. Se acuestan pensando en la plata y se levantan haciendo lo mismo… vos no tenés esas preocupaciones... sos una planta… tenés todo: luz, agua, aire, comida y paz… ¡Sos rico! No te falta nada para ser feliz. Vos no sos feliz porque no querés… porque te gusta dar lástima…”. El nido de serpientes multicolores decía: “Todos: animales; plantas; humanos; todos tenemos un ciclo que una vez que concluye, expiramos, pero simplemente para volver a empezar. Todos somos iguales porque todos somos Uno; es todo un gran círculo, una enorme rueda de la fortuna donde todo puede pasar… pero pasa por algo… ¡Nada sucede al azar!” […] En ese momento me alegré mucho de ver a “mi” vivorita que desde el nido vino reptando a mi lado. Antes que ella me agarre la abracé primero, sintiendo otra vez su cuerpo escamoso y resbaladizo (Juro que nunca toqué una serpiente… ni se me cruzaría por la cabeza jamás tocar alguna.) Entonces, luego del abrazo fue que sentí la sensación más alucinante, increíble e indescriptible de toda la experiencia: […] Sentí una fuerte presión en la mandíbula, como si me la apretaran y moldearan con muchísima fuerza, como con una prensa gigante. Luego sentía que mis dientes chocaban entre 282 Ayahuasca, medicina del alma sí pero a una velocidad increíblemente rápida […] Acto seguido […] iba dejando de sentir los dientes uno tras otro, de atrás hacia delante, hasta llegar a los colmillos. Éstos empezaban a crecer como si salieran de mi boca. La cara iba cambiando, como estirándose, a la vez que el cuerpo se sentía muy rígido. No sentía ni brazos, ni piernas, pero sí sentía mucho el torso […] Había algo muy raro, como si tuviera las fosas nasales cerradas y se abrieran cada vez que tomaba aire […] y me di cuenta de que me estaba convirtiendo en una víbora. […] Apareció mi animal, que se convertiría en mi “guía turístico del más allá”, y me llevó adentro del “túnel caleidoscópico multicolor y multifrutal”. Lo curioso fue que comenzamos a “reptar” juntos, y para mí en ese momento fue algo completamente natural. (M.A.D., desocupado, 26 años, 25 de abril de 2009) Las lagartijas también son frecuentes en la región amazónica y, debido a su aspecto primitivo y aterrador, tanto ellas como sus “versiones” grandes: cocodrilos y caimanes, llenan los mitos de las Américas, Asia, ÉIULFD\2FHDQtDPXFKDVYHFHVFRPRPHWiIRUDVGHODDPELJHGDGKXPDQD VXFRQGLFLyQDQÀELD Por su lado, los dragones, bestias imaginarias, tienen sin embargo una realidad psíquica indiscutible: como barreras metafóricas de la iluminación, el conocimiento o el orden, libraron batallas contra los santos cristianos tanto como contra los dioses paganos (Horus, Marduk, Thor). Entre los griegos también eran guardianes de secretos, y en China, símbolos de la espiritualidad suprema. Facilitada con cantos por uno de nosotros (Viegas) en la localidad de El Bolsón, un voluntario hizo la experiencia con ayahuasca entre el río Azul y las montañas: En medio del bosque, con la luna llena en el cielo nocturno, me arrastraba y contoneaba feliz en la tierra y el pasto… sentía que me transformaba en una especie de lagartija o iguana… Así, acostado boca abajo, acariciaba la tierra y el pasto… No paraba de efectuar ronquidos, bostezos y sonidos guturales, espasmos y reWRUWLMRVGHLJXDQD0HLGHQWLÀFDEDFRQODLJXDQDSHURWDPELpQFRQ la naturaleza. En otro momento con un duende. El mundo exterior se percibe de manera diferente, no con los sentidos, sino con el espíritu… Podía ver la energía a mi alrededor, a mis compañeros, las estrellas y los árboles, aún con los ojos cerrados… Inundado de claridad mental, nuevos conocimientos, abierto a un nuevo universo… predominaron los colores verde, marrón, gris, negro, masas de plantas, insectos. (R.G., estudiante, 19 años, 26 de enero de 2005) Las otras realidades o “antípodas de la mente” 283 Otra voluntaria, cuyo testimonio se lee a continuación, tuvo durante su experiencia visiones de una geometría que poco a poco cobraba forma de serpientes: Forma de tiras o serpientes, cada vez más rápido, llamando, tirando o sacando… [y posteriormente] me veo por dentro […] FRQOtTXLGRVTXHÁX\HQDQLYHOFHOXODU […] ¿el movimiento de las moléculas en la materia? […] -XQWR FRQ HVRV ÁXLGRV EULOODQWHV veo una especie de lagarto o lagartija o iguana de color amarillonaranja muy brillante –por momentos alada– que se mueve con las arcadas pero que está muy agarrada a mi páncreas y no se quiere ir. Sé que la tengo que sacar, aunque tengo la sensación de que no es materialmente tangible. La visualizo perfectamente […] representa mi diabetes, alojada en el páncreas y que tiene un origen emocional […] Cierro los ojos y veo dos serpientes, una del color del lagarto amarillo-naranja y la otra como el segundo bicho que sí pude expulsar [una cobra] de color verde brillante. (S.I.F., estudiante y empleada, 32 años, 30 de octubre de 2004) Lagartijas e insectos de todo tipo pueden simbolizar las emociones negativas y las enfermedades. En tal caso pueden aparecer a la conciencia como claramente vinculadas a contenidos personales, aun durante la misma experiencia; sin embargo –como en el caso del “jaguar-máscara” o “jaguar-álter ego”– asumen todos los problemas ya analizados en el sentido de cómo comprender tal imaginería en el contexto occidental, considerando que dichos reptiles e insectos están íntimamente ligados al medio ambiente y a las culturas de la selva. He aquí otros testimonios de visiones que incluyen insectos: Al instante escuché los vómitos de uno de mis compañeros. Cada YyPLWRVHPHSUHVHQWyDPLYLVLyQFRQODÀJXUDGHXQDQLPDOUHpugnante, malvado, oscuro, en un contorno oscuro. Un escorpión totalmente negro y una especie de rata con una cara extraña son algunos de los que puedo recordar, junto a un ave de cola larga y cuerpo de dragón o de fénix con cabeza alargada y alas extensas y abiertas, que al verla me produjo un espasmo, un tiritar seco y corto que me era familiar. Se encontraba dentro de mí, yo también tenía ese mal adentro. Supe instantáneamente que debía buscar dentro de mí, debía extirparla. Durante el viaje vi insectos que se movían, que huían, pequeñas arañas totalmente negras y bichos negros de muchas patas que no pude reconocer pero se parecían a las garraSDWDVQROHGLPXFKDLPSRUWDQFLDVDEtDTXHGHEtDLUKDFLDODÀJXra del ave […] ÀQDOPHQWHODDWUDSpODH[KDOpDOFXDUWR\TXHGyDOOt revoloteando. (L.M.O., estudiante, 23 años, 30 de octubre de 2004) 284 Ayahuasca, medicina del alma Durante el viaje siempre estuvo la presencia de una araña ambigua que a veces me ayudaba y a veces me comía las entrañas… En los días transcurridos dejé de comerme las uñas, tengo más poder sobre mí, no me deprimí. (L.T., perita calígrafa, 28 años, 4 de marzo de 2005) Tuve visiones de hormigas saliendo del interior de un tronco y GHXQDVUDPDV«PXFKDVKRUPLJDVFRPRHVFDSDQGRSRURULÀFLRV hacia afuera… había hormigas grandes y chicas… también tuve visiones de hojas verdes, de mi pasado, y diálogo con personas fallecidas y conmigo mismo. (S.R.I, empleado, 45 años, 5 de agosto de 2005) Me encontré como sobrevolando altas montañas de cumbres nevadas. En los Himalayas y quizá también en México. Junto a mí pude ver brillantes libélulas, mosquitos, estrellas relampagueantes… pero sobre todo me llamaron la atención las libélulas… No encontré una linealidad en mis visiones y me faltó concentración debido a los continuos y molestos movimientos de mis amigos. (W.O.R., empleado, 23 años, 6 de marzo de 2010) La araña ha sido interpretada como una “fuerza femenina”. Los tukanos del Amazonas comparan la telaraña con la placenta e Ix-Chel, diosa maya del parto, adoptó la forma de una araña. La gran tejedora es también divinidad creadora que trama el hilo de la vida, uniendo a toda la humanidad, según los antiguos egipcios; pero para budistas e KLQG~HVKD\TXHGHVFRQÀDUGHODDUDxDSXHVHVODWHMHGRUDGHODWUDPD de las ilusiones. En otras ocasiones puede que los caimanes, serpientes y dragones asuman una función protectora: Una serpiente pasó por mi columna acariciándome… (M.P.C., profesional, 55 años, 26 de abril de 2008) Cerré los ojos y sentí que mi cuerpo era bastante liviano y que a través de círculos transparentes comenzaba a girar en sentidos opuestos, de izquierda a derecha. […] luego tomé una de mis muñecas (la izquierda) con mis manos y sentí que era la boca de un dragón y que trataba de enseñarme algo, con esa bocamano hacía fuerza y me sacaba un hueso pero sin dolor, era una especie de simbolismo entre la mordida fuerte y mi temor a la impermanencia, mi deseo frecuente de aferrarme a los objetos. O sea, el dragón no estaba lastimándome sino lo contrario, comunicándome algo. Mientras hablaba con él también lo veía volar en una especie de danza muy bonita, la forma del dragón era la Las otras realidades o “antípodas de la mente” 285 típicamente china, con forma de serpiente y con bigotes largos y de colores rojos opacos. […] Comencé a fumar pero sin tragar el humo, sino reteniéndolo en la boca y largándolo de una forma muy fuerte. En ese humo presentí que estaba toda la purgación personal […] Tomé conciencia de que el humo se esparciría por WRGDODKDELWDFLyQ\WHQtDPLHGRGHTXHDTXpOLQWHUÀULHUDHQHO viaje que tenían el resto de los participantes. Tuve miedo de que ese dolor se metiera en ellos hasta que entendí que las imágenes danzantes de los dragones estaban conmigo y con ellos como una suerte de amuleto de protección, todo ese humo era tragado por los dragones, después ascenderían al cielo o se sumergirían en la oscuridad absoluta del mar para explotar o fusionarse con el cosmos, transmutando el dolor en belleza. […] Le pedí a uno de los dragones que me comiera por entero […] Vi de frente al dragón con los largos bigotes y me cubrió con su boca, era una mordida que buscaba sobre todo una pureza, no era bestialidad o signo de HQHPLVWDGVLQRORRSXHVWRSURWHFFLyQLQÀQLWD (H.M., estudiante, 20 años, 8 de junio de 2008) Temas precolombinos u orientales: tramas, ornamentos y templos A veces las “otras realidades” decididamente parecen no tener nada que ver con simbologías o metáforas dirigidas a cuestiones personales R ELRJUiÀFDV \ DGHPiV QR VH UHODFLRQDQ FRQ DQLPDOHV R SODQWDV VLQR con hombres y mujeres, arte, ornamentos, paisajes y arquitectura de las culturas de la selva o de otras regiones americanas, sobre todo el arte o las costumbres de la América precolombina, cuando no se trata de templos, dioses o imaginería de civilizaciones hinduistas o budistas, e incluso de realezas europeas (históricas o legendarias): Vi un lugar selvático… varios aborígenes debajo de un techo inclinado de paja, con parantes de palo. Yo conversaba con ellos y luego les decía que iba a encontrarme con mi mujer […] Luego se repite la misma escena de diálogo con una mujer indígena, lueJRFRQXQKRPEUHOXHJRFRQGRVSHUVRQDV\ÀQDOPHQWHFRQWUHV (A.A., psicólogo, 64 años, 7 de febrero de 2004) Colores brillantes entre los que predominaba el rojo… presencié un ritual indígena… yo estaba ahí viéndolos… Sensación de volar por el aire entre las montañas. (J.P.P., empleado, 28 años, 30 de abril de 2005) 286 Ayahuasca, medicina del alma Imágenes de playa, con un indio que hablaba y cantaba a través de un cuerno blanco… recuerdo muy bien el rostro del indio. (N.H., ama de casa, 28 años, 25 de abril de 2009) Vi un cacique indio muy alto haciendo movimientos con los brazos para que me incorpore. (M.P.C., notaria, 55 años, 26 de abril de 2008) 9LÀJXUDVLQGtJHQDVWUDPDVFRPRGHWH[WLOHV\XQDPXMHUFR\D que me cubría con tejidos para calentarme... esculturas de Budas, dioses hindúes. (M.P.C., escribana, 55 años, 26 de abril de 2008) Sentí que la planta me hizo efecto dentro de los veinte minutos y me llevó directamente a una alma antigua, una chamana, curandera del noroeste, muy vieja, con pelos canosos y largos que me hacía cantar todo el tiempo, sensación que me agradaba, me envolvía y me hacía seguir el canto de don Antonio, hasta que sentí que don Antonio me hacía callar, como diciendo: “Aquí estoy yo y el poder lo tengo yo”, a partir de allí no canté más y comencé a visualizar XQDÁRUGHORWRJLJDQWHIRUPDGDFRQVHUSLHQWHVDVFHQGHQWHVHQHO medio de la sala donde estábamos, y entré en laberintos 3D con los dibujos geométricos tradicionales de los shipibos, de colores brillantes, luego comencé a sentirme mal con arcadas y diarrea, frío y calor, no me podía mover, no podía pedir ayuda, quería ir al baño y no podía pedirlo […] me quedaba allí sufriendo, sin dar lugar a lo que necesitaba y me sentí muy mal, sentía muy fuerte una lucha de poderes, de otras energías, y le pedía a don Antonio protección. En un momento sentí una luz blanca muy fuerte que bajó con la imagen de la Virgen de Lourdes muy brillante y me envolvía y me aislaba de esa lucha tan fuerte de energías que sentía y me calmaba, luego comencé a ver colores claros casi blancos brillantes suspendidos en el aire y me hacían bien y luego lo vi a don Antonio como un genio gigantesco, que estaba protegiendo como un jaguar gigante que cuidaba y también luchaba con algo. Luego entré en mi doble diálogo, aparecieron todos los personajes femeninos de mi vida, la chamana, la Pachamama, mi abuela, mi madre, mis hijas mujeres, y me mostraban muchas cosas, entre ellas estábamos en la Corte francesa todas vestidas de época y hacíamos “como si”… “aparentábamos”, en un momento aparece la cara de mi padre, como que estaba tranquilo, y a lo lejos la imagen de un tigre que mira de lejos la escena… (C.V.G., psicóloga y artista textil, 47 años, 29 de noviembre de 2008, con la presencia del chamán Antonio Muñoz Díaz) Escenas teatrales montadas por arlequines que bailan… guardas griegas… mariposas de alas transparentes. Me sorprendió la Las otras realidades o “antípodas de la mente” velocidad de la libre asociación que me abre a distintas líneas FRQÁLFWLYDV TXH OOHJDED D SXQWRVGHYHUGDGVRUSUHQGHQWHV«$Umonía total cuerpo-mente… (María Gabriela Bolletini, psiquiatra, 36 años, diario personal, por fuera de los protocolos de FMV, 2 de noviembre de 2007) Instantáneamente una serie de imágenes animadas se me apaUHFLHURQDQWHPt/D~QLFDTXHFUHRSRGHULGHQWLÀFDUHVORTXHcreo TXH HUD XQD ÁRU GH ORWR DEULpQGRVH OHQWDPHQWH \ GHMDQGR HQ VX apertura una luz dorada o blanco muy brillante. Como ésta se repitieron otra serie de imágenes que por algún motivo yo las relaciono con un mismo mensaje […] “uno con todo, y el todo con uno”… Tal vez ahí está la respuesta a la pregunta que muchos se hacen.... “¿Dónde está Dios? ¿Existe un dios?”. Y creo que... hoy por hoy, puedo atreverme a dar mi propia respuesta: sí, un dios o varios existen, no sé qué forma tienen, ni si tienen forma, no sé qué religión tienen, ni si tienen alguna… Pero puedo decir que está dentro nuestro, y que si todos pudiéramos liberarlo, sentirlo, todo sería mucho mejor. Así, lentamente me desperté, entre imágenes de lianas y plantas y yo viendo cómo mis extremidades se retorcían como si fuera el hombre elástico. (E.Z., estudiante, 23 años, 26 de abril de 2008) Claramente apareció ante mí un ser majestuoso con cabeza de elefante y cuerpo humano rodeado de luz… Después de la experiencia alguien me habló de un dios hindú llamado Ganesha. Yo no tenía idea entonces. Lo primero que hice fue buscar información y me compré un libro sobre Ganesha. (A.L.Ll., estudiante de medicina, 24 años, 17 de febrero de 2004)8 Vi una anciana y un hombre maduro de origen oriental milenario que me observaban. (M.O.L., estudiante, 24 años, 12 de noviembre de 2005) [Sentía] que mi cuerpo era muy difícil de manejar… me costaba mucha fuerza moverlo… eso es lo terrible. En un momento empecé a ver dioses hindúes, así, muy locos… muchos brazos… PXFKRV PRYLPLHQWRV \ HQWHQGt SRU TXp GLFHQ TXH KD\ LQÀQLWRV PXQGRV H LQÀQLWDV FRQFLHQFLDV[…] y esta vez me sentí como ese dios primordial hindú Brahma, y me puse en una pose muy rara \YHtDÁXLUWRGRHOPRYLPLHQWRGHVWUXFFLyQFUHDFLyQ«\PLHJRVH perdió en todo eso. Parecía que yo bostezaba por la eterna creación… Me puse en pose como las estatuas hindúes y mi cara era de tedio. Yo decía: “Quiero volver… pero a la vez… no quiero… 8. Comunicación personal apuntada fuera de los protocolos. 287 288 Ayahuasca, medicina del alma Soy todo… y soy nada”, pero había una vocecita que decía: “Volvé, volvé”, y Shiva o Brahma o no sé quién (si estaba dentro de una habitación) me decía: “¿Para qué?... Todo esto es todo… No hay nada más… Es el eterno movimiento… La danza cósmica…”, y Diego [Viegas] me preguntaba: “¿Estás bien, N.?”. Y yo no podía responderle pero le sonreía y quería explicarle: “No te preocupes… No hay nada…”. Estaba sentado, tipo una estatua griega, con la mano en el mentón… sin mirar a nada. (H.N.B., estudiante, 20 años, 25 de noviembre de 2007) De inmediato comencé a ver las líneas de los meridianos y los puntos [de acupuntura] que comenzaban a iluminarse de un color naranja al amarillo intenso y al blanco. Junto con esa visión que estaba teniendo con los ojos abiertos sentí un fuerte ardor en la zona genital que se fue extendiendo hacia arriba hasta el pecho y sentí que ardía literalmente. La sensación fue intensa y dolorosa. Casi estuve a punto de pedir ayuda pero pronto pasó y al cerrar los ojos volvieron los mandalas, esta vez en colores opacos, y me concentré en el canto de don Antonio. Las imágenes por momentos eran oníricas y por momentos alucinatorias. Así, de a poco fue apagándose el efecto y sólo quedó la sensación de mareo. (G.V.D. docente y practicante de Ki-Gong, 56 años, 29 de noviembre de 2008, con la guía del chamán don Antonio Muñoz Díaz) 0HHQFXHQWURHQXQDKDELWDFLyQGHFRUDGDFRQPRVDLFRVGHLQÀnita belleza, ubicados con la certeza de un maestro artista, combinando tribales y arte de distintas culturas ancestrales, de Medio y Lejano Oriente. De pronto me encuentro con el autor de la ambientación perfecta. El arquitecto era yo mismo. Ese yo mismo parecía tener conciencia propia a pesar de que el yo consciente se sentía LGHQWLÀFDGRFRQHOQXHYR\R(VHRWUR\RVHPHDFHUFD\PHGLFHTXH me vaya, que no debo estar ahí, al menos por ahora. La habitación era todavía una obra sin terminar. Sentí que debía encontrar a una persona digna para llevarla a ese lugar tan increíblemente encantador. Le pido a mi otro yo que me deje observar un poco más, ya que nunca había visto algo así. Luego de un rato salgo de mi cerebro y me veo acostado en el pasto, rodeado de duendes, plantas felices y mariposas. (R.G., estudiante, 19 años, 9 de abril de 2005) Entendimiento profundo sobre aspectos últimos de la YLGD'LRVHOXQLYHUVROD7LHUUD Fue ahí donde me di cuenta de que había entrado en el efecto y la música me pareció algo realmente muy hermoso. Recordé que me habían comentado que los cantos de los lamas tibetanos in- Las otras realidades o “antípodas de la mente” tentan emular el sonido del cosmos. Y fue en ese momento cuando imaginé el Sistema Solar moviéndose al ritmo del canto, el ritmo era invariable. Sea lo que fuere que pasara en cada uno de los astros que hay en el Sistema Solar, el ritmo continúa y la historia transcurre. ¿Pero quién era el que marcaba ese ritmo ineludible?... Me di cuenta de que ese canto provenía de Dios. Dios cantaba marcando la velocidad de la historia, de la evolución de cada uno de los seres que habitan el universo. Era una imagen muy impresionante… “Dios te canta”, me repetía en la mente… “Dios te canta”. Imaginé a las personas haciéndole todo tipo de preguntas y reclamos a Dios y Él… les cantaba. Una y otra vez nos cantaba, sin responder, sin detenerse, con una gran sonrisa, cantaba… cantaba. Y era el canto más hermoso del universo. Entendí que ése es el canto que nos hace transcurrir la vida en armonía y yo quería participar en ese canto. Me puse a tararearlo (lo mejor que podía) y percibí que algunos empezaban a tararearlo también. Ahí se generó un ambiente muy hermoso, todo el grupo estaba unido en un canto común, un canto maravilloso. Visualicé a las personas del mundo haciendo sus tareas diarias y cantando, todos juntos unidos en ese canto. Avanzando al ritmo que marca el universo de Dios. Ése es el regalo de Dios para nosotros. La gente no está preparada para comprender ciertas respuestas pero, si agudiza muy bien su oído, puede escuchar el canto y vivir feliz en él. Ésa es su ofrenda de amor hacía la humanidad. Cantar y cantar una y otra vez. Ahí fue cuando sentí el amor de Dios en forma de rayos u ondas que me atravesaban, y atravesaban todo lo que había en este mundo. En ese momento tenía una sensación de euforia total, me sentía muy feliz de poder percibir el regalo divino. En ese momento tuve una sensación salada en la boca, me levanto el antifaz (o como se llame) y descubro que estaba bañado en lágrimas, lloraba de alegría… (S.R., empleado, 26 años, 30 de octubre de 2004) Todo estaba bien, todo estaba perfectamente acomodado y cuidado por el mismísimo universo […] Estaba en un estado de éxtasis en el cual todo era perfecto […] En ese momento vi lo que a mi entender eran los fundamentos de la existencia misma. Por un lado veía almas ascendiendo en un ritmo en el cual subían y paraban, subían y se volvían a detener, como la respiración misma. Esas almas ascendían en una especie de cono y su objetivo era evolucionar. Por otro lado logré ver que muchas de esas almas dejaban de ascender y les estiraban la mano a las almas que venían 289 290 Ayahuasca, medicina del alma más abajo, ayudándolas a dar esos pequeños grandes saltos… (A.L.Ll., estudiante de medicina, 24 años, 17 de febrero de 2004) Siento que estoy compartiendo un conocimiento ancestral, profundamente conmovido, en comunión con los maestros primigenios. Para explicar esa inasible sensación es como si la planta fuera la cruz y la corona de espinas que conectara a todos en determinada dimensión de verdad, compasión y melancolía… (P.A.A., empleado y estudiante, 26 años, 7 de febrero de 2004) 8QD YR] PH UHDÀUPDED ´6RPRV XQR HQWHQGHOR GH XQD YH]µ […] la voz interior que me acompañó toda la experiencia me alentó en un momento a que lo suelte de una vez por todas. Después GH HQWHQGHU OR TXH HVR VLJQLÀFDED HVWDED VROR HQ PHGLR GH XQD energía muy caótica y con un miedo terrible, a la vez que con una seguridad absoluta)… me entrego… y lo solté del todo… Y salió de mi boca el sonido más puro que pude sentir jamás, con una luz sobrenatural que limpiaba todo… Luego de eso quedé en un estado de paz, donde podía preguntar libremente todo lo que quería saber, hasta que sentí que la experiencia había terminado… (F.O., estudiante de música, 23 años, 9 de abril de 2005) Lloré un par de veces y me dejó una especie de paz al entender que no era nada, sino sólo un punto contingente en el universo. Mi “otro yo” me quería sacar la importancia absurda que yo me daba en comparación con el universo. La inutilidad del lenguaje para poder describirme… (H.N.B., estudiante, 20 años, 6 de octubre de 2007) 'HUHSHQWHHPSHFpDYHUFRORUHVÁXRUHVFHQWHVTXHIRUPDEDQiUEROHV\ÁRUHV\FRVDVTXHYRODEDQ\OXHJRVHHPSH]yDDEULUXQSDnorama horrible, árboles caídos como cráteres en la tierra, empecé a sentir que eso que había estallado dentro mío [una sensación que aparentemente sanó una infección urinaria en la voluntaria] VHVDOtDFXDQGRPLURDOFRVWDGRWHQtDXQEUD]RODUJXtVLPR\ÁDFR que se doblaba (eso me resulto rarísimo)… el cuerpo era también ODUJRÁDFR\ORPiVUDURHUDODFDEH]DTXHHUDFRPRXQWULiQgulo invertido con las puntas más suaves, era negro y con colores, la cara tenía la frente de un color, unos ojos enormes de otro y una boca chiquita de otro, el mentón y las mejillas también [¿la planta o una mantis?], y con una mano me tenía de la espalda y con la otra me mostraba que toda la tierra estaba hecha mierda, que la gente se muere de hambre, que nos matamos unos a otros. Yo la miraba a los ojos y sentía que me hablaba, sin palabras, pero entendía todo lo que me decía (si lo tengo que traducir es algo así como: “Mirá esto, ves lo cansada que estoy, lo que sufro, necesitamos tu ayuda”). Me dio vergüenza, no podía parar de llorar y todo Las otras realidades o “antípodas de la mente” 291 el tiempo repetía: “Gracias, planta”, y decía “sí” con la cabeza, si bien yo nunca tuve una mentalidad destructiva me di cuenta de que recién ahí empezaba a entender un montón de cosas que pensaba… Pensé: “Voy a quedar así para siempre, me voy a morir de sufrimiento”, pero después no me molestó, lo preferí antes de vivir inconsciente… y de repente estaba en el regazo de mi mamá y ella me acariciaba el pelo, ahí se me pasó… Después de eso me FRQYHUWtHQXQDSODQWDTXHWHQtDXQDÁRUGHXQURVDPX\LQWHQVR a partir de ahí fue bastante duro todo el viaje, se repetía mucho el encuentro con la planta, como si quisiera que no me olvidara de ella y de lo que me estaba enseñando, de la importancia de todo lo que nos rodea, del agua, del sol, de la tierra, de lo arruinada que está (de lo que la arruinamos) y encontrarme con un montón de realidades. (M.L., desocupada, 22 años, 5 de agosto de 2005) Las vibraciones musicales me llevan al puro conocimiento… siento entrar en una relación con la física cuántica… con algo de lo que he leído de la teoría de las cuerdas… Veo que el viaje interior transita a través de esas diminutas “micropartículas” [¿los microtúbulos?] Me transmite una inmensidad armoniosa. (S.F.R., abogado, 42 años, 24 de mayo de 2009) &RLQFLGHQFLDVHQHOHVSDFLRVHPiQWLFRGHODVYLVLRQHV Hemos repasado hasta aquí decenas de testimonios de nuestros protocolos de investigación y de otros estudios, que nos hablan de un espacio transpersonal y transcultural que precisamente desafía las nociones de XQLQFRQVFLHQWHUHVWULQJLGRDORPHUDPHQWHELRJUiÀFRRLQGLYLGXDO LQcluso más allá de un inconsciente con relación al organismo y el entorno) \UHWDORVDERUGDMHVVXSHUÀFLDOHVGHODYLQFXODFLyQHQWUHODSVLTXH\OD cultura. En estas “otras realidades” (más adelante hablaremos de “mundos imaginales” y “DMTverso”), imágenes o transformaciones en jaguares son experimentados por principiantes profesionales urbanos educados en el materialismo tecnológico posmoderno; platos voladores o cohetes GH FLHQFLDÀFFLyQ RFFLGHQWDO HPHUJHQ HQ FHUHPRQLDV GH FXUDQGHURV LQdígenas selváticos. Insectos, reptiles, serpientes, espíritus vegetales y otras criaturas mitológicas del mundo amazónico aparecen entre los buceadores de la conciencia de las grandes ciudades, como si se ingirieran junto con la esencia del medio ambiente natural originario de la planta. La mantis religiosa –considerada un símbolo del alma de la mismísima ayahuasca– también es frecuente en el arte, las leyendas, los sueños y las visiones de otros pueblos y lugares. Paramecios proyectados a la visión desde el interior del cerebro parecen tener tres dimensiones y conciencia 292 Ayahuasca, medicina del alma propia, y una “voz de la planta” o logos, que oyen tanto indígenas como no indígenas, provee entendimientos profundos sobre problemas existenFLDOHV\XQLYHUVDOHV(QFRQWDGDVRFDVLRQHV²FRPRKHPRVHMHPSOLÀFDGR² personas que no se conocen y provienen de diferentes lugares socioculturales pueden obtener en el mismo momento la visión o sensación de una misma “cosa”, generalmente asociada al mundo de lo mágico y lo feérico. $VLPLVPRDOJXQDVYHFHVKHPRVYHULÀFDGRTXHXQYROXQWDULRSXHGH´YHUµ R´FRPSUHQGHUµHQIRUPDVLPEyOLFDFRQÁLFWRVSHUVRQDOHVGHRWURH[SHULmentador, a su lado, a quien desconoce. En un caso reciente, un voluntario “cantaba” información personal e íntima sobre otro –a quien desconocía por completo–, incluso mencionando seudónimos y nombres propios, lo que nos remite una vez más a la unicidad profunda de la realidad y la existencia de una conciencia universal compartida. Templos fantásticos de cualquier civilización se repiten en muchas visiones, pero los temas precolombinos u orientales aparecen en mayor proporción entre QXHVWURVYROXQWDULRVFRPRXQRGHORVFRQWHQLGRVHVSHFtÀFRVTXHH[FHGHD ORVDFRWDGRV\GHÀQLGRVDUTXHWLSRVMXQJLDQRV+D\TXHDJUHJDUWDPELpQ algunas vivencias del micromundo (celular, atómico o subatómico) y de “recuerdos” generacionales y ancestrales. Coincidiendo prácticamente con nuestras conclusiones, el psicólogo cognitivo Benny Shanon, profesor de la Universidad de Jerusalén, ha notado en sus propios estudios sobre los contenidos de las visiones de ayahuasca que algunas categorías aparecen en posición elevada en todos o casi todos los conjuntos de datos por él examinados. Por ejemplo, WDQWRHQGHVFULSFLRQHVDSDUHFLGDVHQOLWHUDWXUDHWQRJUiÀFDFRPRHQH[periencias de miembros de las tres sectas o iglesias ayahuasqueras de Brasil, así como en las propias descripciones del autor, que suman más de cien, se encuentra un porcentaje elevado de temas como animales QDWXUDOHV\VREUHQDWXUDOHVSDODFLRVWHPSORV\FLXGDGHVH[WUDxDVÀJXUDVUHOLJLRVDVSODQWDVHWF´(VVLJQLÀFDWLYRTXHHVDVFDWHJRUtDVLQFOXyan elementos que no tienen relación con la vida y la historia personal de los bebedores”, asegura, y agrega: “Se destacan entre ellas animales de WRGRWLSRFULDWXUDV\VHUHVIDQWDVPDJyULFRVÀJXUDVUHOLJLRVDV\GHUHDleza, objetos de arte y magia, y seres divinos” (Shanon, 2003). Tales contenidos también aparecen en los relatos de la primera sesión de principiantes sin ningún conocimiento o contacto previo con la ayahuasca, a YHFHVFRQJUDQGHVVHPHMDQ]DVHQODVGHVFULSFLRQHVHVSHFtÀFDVGHFLHUWRV elementos de contenido realizadas por diferentes informantes. Tomados en su totalidad, los elementos de contenido más comunes HQ ORV UHODWRV SDUHFHQ GHÀQLU XQ FXDGUR ~QLFR \ FRKHUHQWH OLJDGR HQ gran parte al mundo de lo fantástico, lo maravilloso y lo encantado. Tal como aconteció con nuestras propias observaciones, para Shanon la sor- Las otras realidades o “antípodas de la mente” 293 presa radica también en que, en líneas generales, ese cuadro aparece HQWRGRVORVFRQMXQWRVGHGDWRVDQDOL]DGRV´6HPDQLÀHVWDQHQUHODWRV hechos por personas que no se conocen mutuamente, vienen de diferentes lugares y tienen diversos orígenes personales y socioculturales”. $OGHVWDFDUDOJXQRVSDWURQHVHVSHFtÀFRVHODXWRUPHQFLRQDVHUSLHQWHV felinos y aves, que al estar relacionadas íntimamente con la naturaleza son igualmente frecuentes en las visiones de individuos que, como él mismo y la mayoría de los informantes estudiados por él, poseen un background personal y cultural nítidamente urbano (y por lo tanto sin vinculación con el Amazonas). Sin embargo, al mismo tiempo, algunos de los elementos más comunes que aparecen en sus datos no pertenecen a la naturaleza sino a la cultura: en especial objetos de arte y magia (generalmente preciosos) y varios complejos arquitectónicos. Tales elementos también se destacan mucho en las pinturas del mestizo Pablo Amaringo y en los relatos de indígenas. “No puedo aseJXUDUTXHHVDVSHUVRQDVQXQFDKD\DQYLVWRHGLÀFLRVRUHWUDWRVGHpVWRV pero con certeza es bastante improbable que hayan visto, en la vida UHDOHGLÀFLRVHVSOpQGLGDPHQWHHODERUDGRV\FRQVXQWXRVRVRUQDPHQWRV DUWtVWLFRVFRPRORVTXHODD\DKXDVFDOHVSUHVHQWyHQVXVYLVLRQHVµDÀUma Shanon (2003), quien también observa que si bien algunos aspectos de la experiencia con ayahuasca pueden estar relacionados con la biografía individual y los asuntos personales, no es éste el caso la mayoría de las veces: 6LJQLÀFDWLYDPHQWHHOHPHQWRVGHQDWXUDOH]DSHUVRQDORDXWRELRJUiÀFDVRQFRPXQHVHQORVUHODWRVGHORVSULQFLSLDQWHVWDQWR indígenas como no indígenas. Con la ampliación de la experiencia, al parecer, tal contenido se vuelve cada vez menos frecuente. Son también bastante raros los objetos de uso doméstico en las visiones. Según este investigador, el espacio semántico de las visiones abarca cuatro dominios principales. En el primero, que corresponde a la naturaleza, los elementos más comunes son animales, paisajes naturales y escenas de selvas y jardines. En el segundo, el dominio de la cultura, las principales manifestaciones son las ciudades majestuosas, con magQLÀFHQFLDGHUHDOH]D\SURGXFWRVGHODFUHDFLyQDUWtVWLFDODUHOLJLyQ\OD magia. Como ya hemos visto, usualmente en las visiones no aparecen contenidos relativos al medio sociocultural del propio bebedor, sino asociados a civilizaciones antiguas, por lo general con presencia de objetos y artefactos espléndidamente ornamentados o preciosos. Similarmente, la PD\RUSDUWHGHORVHGLÀFLRVTXHDSDUHFHQHQODVYLVLRQHVVRQSDODFLRVR 294 Ayahuasca, medicina del alma WHPSORV\HQWUHORVVHUHVKXPDQRVPXFKRVVRQUH\HV\UHLQDVRÀJXUDV religiosas y personas de ascendencia espiritual. El tercer dominio es el mundo de la fantasía, que comprende tierras mágicas y encantadas, a veces habitadas por todo tipo de criaturas que no son seres humanos ni animales (en un sentido naturalístico); recordemos que los objetos y las escenas que de ordinario aparecen en las visiones no son mundanos: están repetidamente asociados a la mitología, a los cuentos de hadas y a la magia. En el cuarto dominio, que pertenece a lo espiritual y lo sobrenatural, las visiones de ayahuasca muchas veces revelan reinos celestiales en los cuales aparecen continuamente seres divinos y semidivinos asoFLDGRVDVLJQLÀFDGRVHVSLULWXDOHV\PHWDItVLFRVTXHPXFKDVYHFHVSDVDQ desapercibidos. Shanon no deja de notar que la experiencia no es meramente visual sino también ideacional, y por eso se acompaña de alguna enseñanza, mensaje o aprendizaje. No todas las personas tienen visiones de “escenas grandiosas” sino más bien “temáticas” relativamente similares. En primer lugar, contenidos personales: una autocomprensión psicológica que a veces los informantes caracterizan como “psicoanalítica”, UHODFLRQDGDDFXHVWLRQHV\GHFLVLRQHVHVSHFtÀFDVGHVXYLGDSHUVRQDO(Q segundo lugar, los temas concernientes al ser humano como individuo: la experiencia de muerte-renacimiento, entendimientos profundos sobre el VLJQLÀFDGRJHQHUDOGHODYLGDKXPDQDRFXHVWLRQHVGHPRUDOLGDG\pWLFD En tercer lugar, los problemas del Homo sapiens como especie inserta en HOPXQGRVXVXIULPLHQWRODKLVWRULD\VXVLJQLÀFDGRODGLDOpFWLFDQDWXraleza-cultura, la naturaleza de la mente y la conciencia y el lugar de la existencia humana. En cuarto lugar, los temas suprahumanos: reinos astrales, luces sobrenaturales, seres divinos. En quinto lugar, temas metafísicos: se menciona bastante aquello relacionado con el anima mundi, la fuente espiritual o de energía que permea y sustenta Todo y de la cual también formamos parte; y ligados a estos últimos, los temas relativos al Ser y el mundo de las ideas, de tipo platónico. En sexto lugar, asuntos vinculados a la Creación, la evolución biológica, el origen de la vida y de ODFUHDFLyQDUWtVWLFD²DYHFHVLQVSLUDGD²\ÀQDOPHQWHWySLFRVHVSHFtÀFRV que parecen tener importancia en las visiones de ayahuasca: Egipto, civilizaciones precolombinas americanas, la selva y la vida animal. El autor se pregunta si serpientes y felinos, piedras preciosas y palacios, podrían ser también universales de la mente humana: Cognitivistas contemporáneos no están preparados aún para GDUXQDUHVSXHVWDDÀUPDWLYDDHVWDFXHVWLyQ7DPSRFRODVDFWXDOHV WHRUtDV QHXURÀVLROyJLFDV VREUH HO FHUHEUR SXHGHQ GDU FXHQWD de esta discusión. Los antropólogos parecen distinguirse en dos líneas de pensamiento. La primera considera los contenidos de Las otras realidades o “antípodas de la mente” 295 ODVYLVXDOL]DFLRQHVGHD\DKXDVFDXQUHÁHMRGHODVFUHHQFLDV\YLsiones del mundo de los indígenas que la consumen; proposiciones en este sentido pueden ser encontradas en Reichel-Dolmatoff, /DQJGRQ\*RZ/DVHJXQGDOtQHDGHSHQVDPLHQWRGHÀHQGHXQD relación inversa y considera las visualizaciones, y no las creencias culturales, como primarias (ver Furst o Lagrou). Sin dejar de reconocer que factores ligados a la personalidad y al background sociocultural de quien bebe puede tener su parte en aquello que se ve en estado de embriaguez, debe tenerse en cuenta que muchos aspectos de la experiencia de ayahuasca son independientes de antecedentes o condiciones personales y aun socioculturales. Dice Shanon (2004): “Observo también que las experiencias visionarias de ORVLQGLRVQRVRQWRGDVLJXDOHV/RTXHVHYHULÀFDHQWUHORVDPHULQGLRV es similar a lo que ocurre en occidentales; ellos no son idénticos entre Vt\WDPELpQHVWiQVXMHWRVDYDULDVLQÁXHQFLDVFRQWH[WXDOHVµ<HQWDO sentido concluye que la literatura antropológica es bastante decepcionante al respecto: ¡los indios no tienen todos las mismas visiones! La verdad es que las personas no ven todas las mismas cosas con la ayahuasca, y las cosas que cada cual ve no son siempre las mismas en todas las sesiones en las que participa. Además, en la literatura DQWURSROyJLFDODVDÀUPDFLRQHVVREUHODVYLVLRQHVGHD\DKXDVFD\VX FRQWHQLGRQRKDQVLGRDFRPSDxDGDVGHHVSHFLÀFDFLRQHVHQFXDQWRDO número de informantes, frecuencia del fenómeno, diferencias personales y variaciones. En particular, buena parte del propio análisis de Reichel-Dolmatoff (1978) sobre los efectos de la ayahuasca está basado en un único informante, si bien con mucho conocimiento y experiencia. Si vamos a las consideraciones psicológicas, el autor advierte que hay dos nociones de inconsciente: el personal y el colectivo; paradigmáticamente, el primero está asociado a Freud y el segundo a Jung. Si se adoptase un abordaje freudiano, se consideraría que la ayahuasca trae a primer plano aquello que de ordinario permanece oculto en las profundidades de la psique de la persona. Así sería de suponer que aquello que una persona experimenta por efecto de la infusión es el UHÁHMRGHVXVSURSLRVFRQÁLFWRVSUHRFXSDFLRQHVGHVHRV\HVSHUDQ]DV “Empíricamente ese no es el caso, como regla. Los contenidos de las visiones de ayahuasca no retratan usualmente historias de vida particulares de los individuos en cuestión, ni parecen tener relaciones con ella, sea de modo directo o simbólico. En contraste, hay muchas cosas en las experiencias de ayahuasca que aparentan no tener ligazón alguna con la personalidad y la historia de vida de aquellos que las relaWDQµ 6KDQRQ (VWDDÀUPDFLyQHQFXHQWUDDSR\RVXSOHPHQWDULR 296 Ayahuasca, medicina del alma en las diferencias entre las tablas de visiones de ayahuasca y de los sueños, donde Shanon casi no encuentra coincidencias: 0XFKDV YHFHV ORV FRQWHQLGRV GH ORV VXHxRV UHÁHMDQ FXHVWLRnes personales, y no los de las visiones de ayahuasca. De forma similar, los objetos domésticos son frecuentemente vistos en los sueños y no con la ayahuasca. Jung postuló el inconsciente colectivo a la luz de consideraciones muy SDUHFLGDVDODVTXHVXUJHQHQUHODFLyQFRQODD\DKXDVFD(VSHFtÀFDPHQte, al descubrir que varias manifestaciones de la vida psíquica –sueños, visiones, fantasías, patrones de insania y obras culturales– presentaban recurrencias de las que no era posible dar cuenta en términos de las historias de vida individuales, propuso la existencia de un nivel que es al mismo tiempo psicológico y colectivo. En principio, el abordaje jungiano parece especialmente adecuado para el análisis de la experiencia de ayahuasca; sin embargo, cuando se examinan detalles, la situación cambia. Shanon señala tres problemas de la versión jungiana: los dos SULPHURVVRQJHQHUDOHV QRHVSHFtÀFRVGHOHVWXGLRGHODD\DKXDVFD \HO tercero está directamente relacionado con la recurrencia en las visiones del brebaje amazónico. La primera crítica es al concepto de inconsciente FROHFWLYRTXHPiVDOOiGHVLJQLÀFDUTXHH[LVWHQIHQyPHQRVSVLFROyJLFRV inconscientes pero no individuales, nada explica sobre ellos. Por otro ODGRVHxDODODDPELJHGDGGHODQDWXUDOH]DGHORVDUTXHWLSRVMXQJLDQRV que está lejos de ser clara: “¿Son meras abstracciones teóricas en el nivel SVLFROyJLFR"¢6RQUHÁHMRVGHHVWUXFWXUDVELROyJLFDVTXHVHIRUPDQHQHO curso de la evolución de la especie? ¿O tal vez son formas de tipo platónico con estatus ontológico especial? El propio Jung era consciente de esta indeterminación problemática” (Shanon, 2003). Respecto de la tercera “falla”, relacionada directamente con la ayahuasca según Shanon, “las recurrencias transpersonales encontradas en las visiones son muy diferentes de aquellas asociadas a los arquetipos jungianos. Éstos pueden ser de hecho ligados a la herencia común compartida por todos los seres humanos y que puede muy bien haber evolucionado a lo largo de la historia de la especie. La Gran Madre, el Viejo Sabio, el Héroe, el Eterno Joven, el Burlador o Trickster, son papeles asumidos por las personas en el curso GHVXVYLGDVRUHSUHVHQWDGRVSRUÀJXUDVIDPRVDVHQWRGDVODVVRFLHGDGHV y así son conocidas por todos los miembros de estas. No es éste el caso de las recurrencias observadas en las visiones de la ayahuasca. Ellas no reÁHMDQSDSHOHVIXQFLRQHVRSDWURQHVSVLFROyJLFRVJHQHUDOHVPiVELHQVRQ FRQWHQLGRVVHPiQWLFRVHVSHFtÀFRVDQLPDOHVSODQWDVREMHWRVSDLVDMHV\ VLPLODUHV &RQWHQLGRV HVSHFtÀFRV GH HVWH WLSR QR SXHGHQ VHU UHGXFLGRV a un fondo común de la experiencia humana y de las inquietudes de la Las otras realidades o “antípodas de la mente” 297 existencia. Por lo tanto, de ellos no da cuenta el molde conceptual de los arquetipos jungianos” (Shanon, 2003). $ÀUPD 6KDQRQ TXH DVt FRPR ODV DEHMDV HVWiQ KHFKDV SDUD SURGXcir miel, los seres humanos como especie están hechos para “construir pirámides y hacer pinturas”. El arte es don intrínseco esencial de los Homo sapiens para expresar aquello que está arraigado en su ser y conectarse con eso. Cuando encontramos a Shanon durante el congreso internacional “Medicinas tradicionales, interculturalidad y salud mental” (2009) en Tarapoto, Perú, le hicimos la gran pregunta: “¿De dónde salen todas HVDVYLVLRQHVHVSHFtÀFDV"µDORTXHQRVFRQWHVWyVLQGXGDU´7RGRHVR sale del mismo modo que el arte, el cual está presente hasta en la soFLHGDGPiVVLPSOHGHQXHVWUDSURSLDFUHDWLYLGDGLQÀQLWDµ+HDTXtOD razón por la cual templos y obras de arte predominan en las visiones de ayahuasca. El hecho de que se destaquen las recurrencias transpersonales no implica que no haya variaciones individuales, idiosincrásicas, nos dijo, ofreciendo un ejemplo personal: Cierta vez, en una visión, me apareció aquello que creí era un templo judaico que había en Jerusalén en el período romano. Supongo que si no hubiese sabido del templo, no hubiese tenido aqueOODYLVLyQ$GHPiVQRHVWR\DÀUPDQGRTXHODLPDJHQTXHYLHUDGH hecho la del templo de Jerusalén tal como éste existió; ciertamente mis conocimientos, conceptualizaciones previas y fantasías acerca del templo concurrieron para la formación de esa imagen. Pero lo importante aquí es que vi un templo. Si el hecho de ver el templo judaico tiene que ver con mi historia personal, la visión de un templo no la tiene. Palacios y templos, conforme a mi investigación, son elementos de lo más frecuentes en los contenidos de las visiones de ayahuasca. Así, aquello que aparece en las visones está referido tanto a las contingencias ligadas a la persona que la bebe, como a patrones cuya universalidad trasciende la individuación personal […] De hecho, la experiencia de ayahuasca promueve serias cuestioQHVÀORVyÀFDVHQWUHHOODVODVUHODFLRQDGDVFRQODVLQTXLHWXGHVKXmanas y la naturaleza de la cultura, la estética, la ética, la teología y el misticismo, muchas plenas de enigmas y misterios. El DMTYHUVR\ORVmundos imaginales… ¿la planta me habla? Volviendo a la experiencia del paramecio, parte de esa “visión” se parece a lo relatado por otros investigadores en cuanto a lo que ellos llaman DMTverso o “universo propio del DMT”. Lo sorprendente de esto, 298 Ayahuasca, medicina del alma y hay miles de ejemplos, es que en las experiencias parecen transitarse hacia un mundo fuera de nuestro mundo, con reglas propias, entidades, “lugares” e información que difícilmente provengan de nuestro cerebro. Si rastreamos en la literatura, en libros sagrados, cuentos de ciencia ÀFFLyQHQSLQWXUDHQHODUWHHQJHQHUDO\HQODVYLVLRQHVGHORVSURIHWDV de todas las religiones, encontramos descripciones similares a las producidas en las experiencias con enteógenos, principalmente aquellas que involucran la DMT (dimetiltriptamina). Nuestro cerebro está preparado para percibir el mundo tal cual lo vemos; obviamente el mundo que vemos no es el de otras especies: saEHPRVTXHORVGHOÀQHVSHUFLEHQVXHQWRUQRPHGLDQWHVXFDSDFLGDGGH “ecolocación”, una herramienta similar al sonar de los barcos o al escáner médico, construyendo imágenes a través de los ecos y sonidos; las VHUSLHQWHV´YHQµGLPHQVLRQHV\ÀJXUDVFRQVXVUHFHSWRUHVLQIUDUURMRV que captan el calor irradiado por otros animales; los perros y los felinos perciben olores y sonidos imposibles de ser percibidos por los humanos; e incluso algunos individuos con enfermedades relacionadas con la percepción, a través de la sinestesia ven los sonidos y sienten los colores. Evidentemente, ese universo no es el mismo que el nuestro; nuestro cerebro puede llegar a percibir esta realidad, pero hay “otra realidad” o, mejor dicho: hay una única realidad de la que sólo percibimos una parte. Con la ayuda de los enteógenos u otras técnicas visionarias podemos acceder a esos otros niveles de la realidad. Las visiones prácticamente son las mismas. Shanon ha conducido numerosos estudios psicológicos sobre la ayahuasca; la investigación narrada en su libro The Antipodes of Mind surge de sus propias experiencias y de las numerosas entreYLVWDVFRQSHUVRQDVGHGLIHUHQWHVWUDVIRQGRVFXOWXUDOHVOLQJtVWLFRVR sociales que ven a menudo majestuosos paisajes con altas torres, camSDQDULRVFRQLQJOHWHVKHFKRVGHMR\DVSDODFLRVHGLÀFDGRVFRQUHGHVGH luz construidas por Dios, y visiones que ellos sienten que representan la fábrica matemática y celestial donde la realidad se asienta. Otros autores, como Daniel Pinchbeck (2007), han visto “palacios multidimensionales enjoyados, donde las construcciones geométricas y tentaculares son desmontadas y reconstruidas”. Uno de los sujetos entrevistados por Rick Strassman (2000) se encontró en medio de una “estructura domótica de gran belleza, un Taj Mahal virtual”. Nuestra concepción de la realidad es algo cuantitativo. Si en un cuarto todos vemos una silla, esa silla es real; pero si un sujeto en lugar de ver una silla ve un auto, decimos que está alucinando, que algo le está pasando, que no está viendo “la realidad”. Nuestro cerebro funciona en general del mismo modo en todos los humanos, por eso todos vemos aproximadamente las mismas cosas en nuestro es- Las otras realidades o “antípodas de la mente” 299 WDGRRUGLQDULRGHFRQFLHQFLD3HURFXDQGRGLFKRHVWDGRVHPRGLÀFDVH perciben otras cosas, y es aquí donde todo se pone más interesante. Es cierto que al beber ayahuasca se produce el estado de mente dialógica, donde se trabajan contenidos personales y aparecen visiones relacionadas con la historia del individuo, contenidos personales que se presentan de diversas formas; pero también es cierto que aparecen imágenes y sensaciones que provienen de otro lado, quizá de ese DMTverso descripto por diferentes autores. Pero entonces, si personas de diversas culturas, entornos sociales y lugares ven lo mismo, ¿no podríamos decir que lo que ven también es real, al igual que la silla del ejemplo? Esas visiones, fuera de los contenidos personales, provienen de algún lado, sea del inconsciente colectivo, las imágenes arquetípicas o bien de otra porción de la realidad… parte del denominado DMTverso. (Q 2FFLGHQWH VDOYR FLHUWRV PtVWLFRV ÀOyVRIRV QHRSODWyQLFRV DOquimistas y más recientemente poetas románticos de los siglos XVIII y XIX (Blake, Coleridge), tendemos a dar al término “imaginación” una connotación peyorativa cercana al concepto de “fantasía”, “invención” o “falsedad”, seguramente como consecuencia del aún arraigado dualismo cartesiano. Pero quizá exista un tercer reino… el de la imaginación sui géneris… el producto del propio pensamiento imaginativo FRPRDXWRH[LVWHQWH\VHPLDXWyQRPR(OJUDQÀOyVRIR+HQUL&RUELQ islamista francés, fue quien propuso la hoy clásica diferencia entre lo imaginario y lo imaginal. El reino de lo imaginal no es, de hecho, lo fantasioso o lo imaginario –según la concepción corriente de esos vocablos–, si bien con relación a la creatividad humana de la que habla 6KDQRQ QR VH WUDWD GH DVLPLODU HO WpUPLQR D DOJR ÀFWLFLR R XWySLFR Por el contrario, al reino imaginal no puede accederse por medio de la percepción sensorial ni la cognición habitual (que incluye la capacidad de fantasía); sólo puede accederse a él mediante lo que hoy conocemos como estados ampliados de conciencia “que desestabilizan las modalidades perceptivas y los sistemas cognitivos habituales. Así como el cielo nocturno sólo es perceptible en ausencia de luz solar, el UHLQRLPDJLQDOVHUHYHODFXDQGRDTXpOORVHVWiQVXÀFLHQWHPHQWHWUDVtornados” (Ring, 1992). Según Corbin (1972), gran estudioso de expeULHQFLDVPtVWLFDVYLVLRQDULDV\WpFQLFDVGHOVXÀVPRHOPXQGRHQHO que penetran aquellos místicos es perfectamente real. Al volver, los observadores son conscientes de que han estado “en otra parte”. “El mundo imaginal es tan ontológicamente real como el de los sentidos \HOLQWHOHFWR(VXQPXQGRTXHSRVHHH[WHQVLyQ\GLPHQVLyQÀJXUDV\ colores; pero no se los puede percibir por medio de los sentidos a la manera de las propiedades de los cuerpos físicos. Estas dimensiones, 300 Ayahuasca, medicina del alma ÀJXUDV\FRORUHVVRQHOREMHWRGHODLPDJLQDFLyQSHUFHSWLYDRGHORV sentidos psicoespirituales”. Además, sugiere que cuando uno ve con el ojo de la imaginación está viendo su propio estado espiritual interior transformado y proyectado al exterior en una visión externa aparentemente objetiva. Dicho de otro modo: lo que vemos en esos estados es lo mismo con lo cual vemos: nuestra alma. El lenguaje natural del alma es entonces la imagen. Más directamente: el alma es lo imaginal, y constituye nuestro basamento y realidad ontológica absoluta, como dice el escritor inglés Patrick Harpur, autor de libros con títulos tan sugerentes como Realidad daimónica: somos imaginación.9 Así como los chamanes pueden visitar asiduamente ese reino en vida, tras la muerte y la disolución del cuerpo el alma aún se vale de la imaginación activa. Éste es el fundamento del Bardo Thodol o Libro tibetano de los muertos, que enseñó a generaciones de tibetanos a no aferrarse o atemorizarse con monstruosas o grotescas imágenes que sólo son representaciones del estado del alma que ha desencarnado… la imagen misma del alma… a menudo rodeada de luz refulgente y pura. ¢3RGUiQRULHQWDUQRVODVWHVLVÀORVyÀFDVGH&RUELQSDUDFRPSUHQGHU mejor los encuentros con “otras realidades” durante el trance de ayahuasca? ¿Nos ayuda Corbin a entender esas entidades profundamente ajenas pero a veces –tras un minucioso examen– a la vez profundamente 9. “El racionalismo [ha estado] empeñado en negar toda actividad mental no racional... )HOL]PHQWH XQD FDGHQD GH ÀOyVRIRV D OR ODUJR GH OD KLVWRULD PDQWXYR YLYR HVH IXHJR secreto... ”–¿Qué fuego secreto? ”–¡El de la imaginación! ”–¿Y qué es la imaginación? ”–La capa más honda de la psique, esa capa psíquica en la que todos participamos y de la que brotan todos los mitos, todos los arquetipos... De la que todo procede: ¡la imaginación es la realidad, más real que lo que nuestro ego racional suele llamar realidad! µ²¢<TXpÀOyVRIRVIRUPDQHVDFDGHQD" ”–Gnósticos, neoplatónicos, alquimistas, renacentistas y románticos. Todos ellos anhelan conocer la realidad, el alma del mundo, no escindir mundo y psique. «¡La imaginación es la naturaleza!», dijo Goethe. ”–¡Eso es como decir que usted y yo somos imaginación! ”–¡Somos imaginación! µ²&tWHPHDVLHWHÀOyVRIRVGHHVDFDGHQD ”–Platón, Plotino, Ficino, Shakespeare, Blake, Yeats y Jung, que dijo: «La psique es el mundo». Jung reformuló el otro mundo como inconsciente colectivo... La psicología es la PLWRORJtDGHODPRGHUQLGDG\ODPLWRORJtDHUDODSVLFRORJtDGHODDQWLJHGDG«µ (QWUHvista a Patrick Harpur, en http://sobrenatural.net/blog/2006/03/23/la-imaginaciones-la-realidad-patrick-harpur-entrevista/ Las otras realidades o “antípodas de la mente” 301 emparentadas con los procesos emocionales internos del sujeto experimentador? Como también hemos visto, a veces lo imaginal aparece como absolutamente ajeno bajo la lupa de minuciosos análisis. Ambos planos, los mundos imaginales y las profundidades del inconsciente personal, se alejan notoriamente y nos topamos con las “antípodas” de Huxley. Para académicos e investigadores educados en los valores del mateULDOLVPRFLHQWLÀFLVWDRFFLGHQWDOHOHQFXHQWURFRQHVWDV´RWUDVUHDOLGDGHVµ supone un grave problema que desafía concepciones y supuestos básicos. En el congreso citado sobre medicinas tradicionales organizado en Tarapoto en 2009, hubo un foro abierto muy concurrido por asistentes de unos veinte países (psicólogos, médicos, etnólogos y diversos estudiosos de los HVWDGRVPRGLÀFDGRVGHFRQFLHQFLD (OWHPDGHGHEDWHVHUHVXPtDHQHO sugerente título: “La planta me habló. ¿Cómo interpretar la experiencia visionaria?”. La punzante antropóloga brasileña Bia Labate, especialista en subculturas ayahuasqueras contemporáneas, describe aquel foro –con VXÀQRVHQWLGRGHOKXPRU²FRPRXQDHVSHFLHGHJUXSRGHDXWRD\XGD« algo así como “Ayahuasqueros Anónimos” occidentales urbanos intentando discernir entre lo psicológico y lo espiritual, entre las fórmulas QHXURTXtPLFDV\ORVVHUHVpOÀFRVGHODVFXOWXUDVWUDGLFLRQDOHVWUDWDQGR de interpretar qué es exactamente esa “voz de la planta” que todos han vivenciado, pero cuyo contexto cultural aún cartesiano, materialista y monista, en el que han “escuchado” ese “dictado vegetal”, carece de las herramientas necesarias para su integración e impide su total comprenVLyQ6XUJHQDVtLQWHUPLQDEOHVGHEDWHVFLHQWtÀFRV¢/RVJULQJRVSXHGHQ convertirse en curanderos o chamanes? ¿Cómo es posible integrar las técnicas del curanderismo tradicional en un contexto cultural moderno? ¿Hay esquizofrenia entre los indígenas? ¿Cómo se da el proceso de aprendizaje en el mundo curanderil? ¿Qué son las visiones de ayahuasca? /RTXHPiVPHJXVWyIXHXQDGLVFXVLyQVREUHODVDÀUPDFLRQHV clásicas de los indígenas, frecuentemente repetidas por varios tipos de personas (en diferentes contextos de uso) de que “la ayahuasca me dictó esto o aquello”. ¿Serían estas proyecciones de nuestro inconsciente? ¿Potencialidades latentes de la psique humana, así como son los dones artísticos? ¿Elementos captados de un inconsciente colectivo? ¿Voces de otros pueblos? ¿Visitas a realidades del más allá? ¿Meras alucinaciones? ¿Efectos de principios activos esSHFtÀFRV"0HVHQWtDHQXQJUXSRWHUDSpXWLFRGHUHÁH[LRQHV\DSR\R mutuo para occidentales consumidores de ayahuasca. Si no llegamos a una conclusión, por lo menos los términos de la pregunta eran comunes, y era reconfortante ver tanta gente exquisita junta. (Labate, 2009) 302 Ayahuasca, medicina del alma Esther Jean Langdon, conocida antropóloga que estudió a los sioQDVHQODGpFDGDGHOVRQUHtDOXHJRGHOIRUR\QRVFRQÀDEDTXH´ORV sionas jamás se cuestionaban si la planta les hablaba o no, si esa era la voz de la planta o su propio inconsciente… simplemente les gustaba beber y hacer sus viajes”. Hay que recordar que esta “voz” podría no ser totalmente ajena a ODDQWLJXDWUDGLFLyQGH2FFLGHQWH(QHIHFWRHOÀOyVRIR+HUiFOLWRQDcido en Éfeso (Asia Menor) alrededor del año 500 a.C., escribió sobre la palabra de Dios (usó el vocablo logos, “verbo”). Emprendió un viaje FRQHOÀQGHGHVFXEULUVHDVtPLVPR\HQFRQWUyDO´ORJRVFRPSDUWLGRSRU todos”: “No habiéndome escuchado a mí sino al logos es prudente confesar que todas las cosas son una”. Su estilo paradójico, con expresiones opuestas, uso de retruécanos y formas voluntariamente enigmáticas y oscuras, recuerda las fórmulas litúrgicas utilizadas en los Misterios, en particular los de Eleusis, donde los iniciados bebían un brebaje llamado kikeón, que al igual que la ayahuasca habría sido psicoactivo. Diógenes explica que los dichos tan oscuros de Heráclito son de una claridad cristalina para un iniciado. Pero volviendo a la discusión inicial, lo que cuestiona profundamente tanto “la voz de la planta” como “las otras realidades” es el inmenso desconocimiento que tiene la cultura occidental actual de la integración de información obtenida en diferentes estados ampliados de conciencia. Lo que tambalea ante tales vivencias es la férrea concepción de que el universo físico o material es la única y última realidad; que la conciencia es sólo una subfunción del cerebro humano; que solamente podemos conocer el mundo y a nosotros mismos a través de los sentidos y las observaciones empíricas en estado de vigilia, siendo las emociones distorsionantes de la verdad, y los otros estados de conciencia no ordinarios, potencialmente patológicos e inútiles. Otra propuesta interesante para intentar comprender las visiones de la ayahuasca es la de Jeremy Narby, quien intentando encontrar similitudes entre el conocimiento indígena y la ciencia occidental, se topó con vínculos entre el chamanismo (sobre todo amazónico) y la biología molecular. Su hipótesis es que los chamanes trasladan sus estados de conciencia hasta el nivel molecular y obtienen acceso a información relacionada con el ADN, algo que ellos llaman “esencias animadas” o “espíritus”. Serpientes y cordones trenzados en doble hélices y visiones similares a cromosomas son moneda corriente entre los sabios vegetalistas del Amazonas y en pinturas de los aborígenes australianos. Esta línea de investigación llevó a Narby (1997, 2009) a interesarse por los aspectos inteligentes de comportamiento de la naturaleza, con los que muchos experimentadores tienen algún tipo de comunicación. Las otras realidades o “antípodas de la mente” 303 /DVYLVLRQHVGHORVFKDPDQHV Hasta aquí hemos realizado un tipo de análisis posible: en primer lugar recolectamos observaciones de experiencias de más de cien individuos mediante protocolos de investigación que incluyen unos 150 ítems y las descripciones puntuales de cada vivencia. Luego proceGLPRVDODLGHQWLÀFDFLyQGHLPiJHQHVRLPDJLQHUtDPiVFRP~Q\OD SRVWHULRUE~VTXHGDGHVLJQLÀFDFLRQHVWDQWRVXEMHWLYDVFRPRGHPLWRV OH\HQGDV\DUWHXQLYHUVDOHVFRQHOÀQGHSURIXQGL]DUHQORVVHQWLGRV de aquello que se “ve” comúnmente con la ayahuasca. Es decir, una hermenéutica simbólica de las metáforas que encierran las “otras realidades”. Sin embargo, hay que hacer también una importante salvedad. Si bien de la poca literatura existente sobre el tema, se desprende TXHPXFKDVGHHVWDVYLVLRQHVVHQWLPLHQWRV\VHQVDFLRQHVQRGLÀHUHQ demasiado entre un experimentador occidental y un experimentador LQGtJHQDFRQOyJLFDVGLIHUHQFLDVHQODVLQWHUSUHWDFLRQHV\GHÀQLFLRQHV propias de la percepción y socialización en culturas distintas; también es cierto que los chamanes, tras su ardua iniciación, tienen un tipo de visiones bastante peculiares que hacen justamente a su rol y función en la comunidad. 'HHVWDIRUPDFDGDXQRGHHVWRVRÀFLDQWHVGHDFXHUGRFRQiniciaciones más o menos similares en cada etnia amazónica, accede a un “mundo chamánico” con normas dirigidas al cumplimiento de sus funFLRQHVHVSHFtÀFDV(QHVWHVHQWLGRORVFKDPDQHVSRVHHQHQJHQHUDOXQ tipo de visiones que suelen tener que ver con la acción que desarrollan en tanto curadores o sanadores (si el alma se ha extraviado, ha sido robada o el paciente ha sufrido una posesión, tal la etiología de la enfermedad según las culturas tradicionales), en tanto luchadores contra los hechiceros y/o espíritus que provocan el mal, en tanto psicopompos RFRQGXFWRUHVGHODVDOPDVDVXGHVWLQRÀQDOSURIHWDVRDXJXUHVJXtDV de las partidas de caza y pesca, buscadores de objetos perdidos o como FHOHEUDQWHVGHDOJ~QWLSRGHVDFULÀFLRREODFLRQDO Nuestro informante principal, el chamán shipibo-konibo don Antonio Muñoz Díaz, en noviembre de 2005 relataba de este modo uno de esos clásicos enfrentamientos contra los hechiceros, típicos del chamanismo amazónico: Había un señor que le ha hecho daño a otro chamán. Bien dañadito era… Si yo estaba lejos este señor iba a matar a mi hijo… yo sabía eso… He bañado un rato, y antes, como a las cinco de la tarde, he tomado ayahuasca. Vino mi sobrino y otro compañero… Feo me ha hecho “marear”… Y había un tractor 304 Ayahuasca, medicina del alma montando los montes… ¡Grande!… ¡Me quería aplastar! Yo agarro mi piedra viva, que se llama Encanto, que tiene dueño, siempre la llevo conmigo. Esta piedra viva se ha escapado de mi mano. Le disparó al tractor… Humo… ¡Todo ardiendo!... El tractor lo envió el yöbé [brujo]… Vi colores de las culebras que cubrían el cuerpo de mi hijo. Después no me ha fastidiado. Le he sacado todo, le botó todo, se ha quedado calmo… He soplado tres veces tabaco. Ya no tuvo nada en su cuerpo… Me he enojado bastante. Casi me ha vencido… pero yo le he ganado. “No fastidies más a mi familia” le he dicho… casi muere el hombre… José Tataco, su nombre… Como es típico entre los pocos chamanes ancianos que aún no esWiQ GHPDVLDGR H[SXHVWRV D ODV LQÁXHQFLDV GH OD FXOWXUD RFFLGHQWDO su relato lineal no hace ninguna separación entre la vida “real” en su cotidianidad y las “otras realidades” aparecidas tras la ingesta del brebaje sagrado. Para proteger a su hijo enfermo, amenazado por un brujo (yöbé en lengua shipibo), sea esto literalmente cierto o producto de “emociones o energías invisibles” tales como una envidia inespeFtÀFD QXHVWUR LQIRUPDQWH OR HQIUHQWD HQ XQD OXFKD PHQWDO GLUHFWD Como dato curioso, también típico de los chamanes contemporáneos, las fuerzas del mal no aparecen en este caso mediante una imagen tradicional, como podría ser un feroz animal o demonio de la selva, sino como el propio brujo montado en un tractor (objeto tecnológico de los “blancos” y por lo tanto “prestigioso”) y dispuesto a aplastar a nuestro chamán. Otro ingrediente interesante es la “piedra viva”: se trata de una piedra real que el unaia (chamán shipibo) guarda y lleva FRQVLJR ïD YHFHV XQ FXDU]Rï FX\DV FDUDFWHUtVWLFDV QR FRPXQHV KDQ llamado su atención en alguna oportunidad. La piedra dentro de las visiones está viva, incluso tiene rostro, y funciona como un guerrero asistente que lo ayuda a destruir al tractor (las fuerzas del daño). Finalmente, el motivo de las serpientes o culebras, tan recurrente no sólo para chamanes sino para todo experimentador, aparece también simbolizando la amenaza del hechicero, que es vencida y derrotada, restableciéndose así la salud del paciente. Otro motivo exclusivamente chamánico es el de los genios o espíritus de las plantas, que necesariamente van a aparecer una vez completada la iniciación mágica gracias a largos años de ayunos, abstinencias e incorporación de plantas y preparados vegetales. Estos espíritus se ven como personas de baja estatura, vestidas como médicos occidentales o con las túnicas o cushmas tradicionales indígenas. En una ocasión, tras estar en la Argentina invitado por la FMV, don Antonio llevó a Perú yerba mate desconocida en su comunidad amazónica para intentar es- Las otras realidades o “antípodas de la mente” 305 tudiar y descubrir sus posibles propiedades. En un posterior encuentro nos contó que los genios, esencias o espíritus de la yerba mate se le aparecían en sus visiones como indígenas vestidos de un modo muy diferente de los shipibos… y le hablaban en un idioma desconocido para él… ¡aparentemente como guaraníes!: Yo he comenzado a dietar solo, yo sabía cómo se aprende, cuál es dieta… ni mi papá ni mis hermanos mayores me enseñaron. Uno de mis hijos se murió y vengo a pensar: “Si mi papá era unaia, ¿por que no puedo dietar yo?”… No van a morir mis hijos… He tomado planta huayra caspi, piñón colorado, toé, incaico, todo eso he tomado para ser unaia… no comiendo sal, no tomando dulce… no hacer relaciones… entonces yo he dietado tres años, después de tres años descansé, para tres meses, fuera de tres meses que he descansado, otra planta más… dos años más… y ahí he cortado mi dieta… más de cinco años… Después, antes de comenzar a trabajar con los pacientes he tomado ayahuasca para ver si he aprendido o no. He cocinado y tomado solo. Yo no le he avisado a nadie… ni a mis amigos. Me marié [entrar en trance, éxtasis] y lindo… había aprendido más o menos… Han venido los genios de las plantas que he tomado yo. Ellos cantaban el canto de la medicina… yo los seguía cantando a ellos. Comencé con los chicos, los bebés, para saber si hago algo o no… y me salió bien… sanaba bastante… hasta que llegaron los adultos… Yo no cobraba nada esas primeras veces… me estaba preparando… Hasta hoy día sigo trabajando, preparando mi cuerpo, siguiendo con más dietas… Más que todo venían chicos con susto, airados, constipados de algunos animales… esas creencias tenemos nosotros los shipibos. Los adultos no tienen tanto susto. Los genios de las plantas nos ayudan. No son como nosotros, son chiquitos… vienen con vestido de doctores, tienen su camisa, pantalón, zapatos, ellos cantan para atender a los pacientes. Yo tengo que seguir su canto… así trabajamos… Entre medio de las visiones vienen los genios, ahí les conocimos. Estos genios nos explican cuando vienen los enfermos: “Éste tiene tal enfermedad, o éste está hechizado por otros chamanes...”, ahí nos avisan. Por eso nosotros preparamos los remedios de las plantas. Ya nos han hecho conocer. Al día siguiente lo recogemos [las plantas] para darle de tomar. Hay también los [pacientes] hechizados… tenemos que trabajar poniendo nuestra vida o de nuestra mujer o hijos en riesgo. Pueden tumbarnos [los brujos] a nosotros o a ellos [los genios]. Nos dicen si curar con canto o puede tener un dolor y le tocamos y chupamos ahí para calmarOH&XDQGRWRPDPRVODVSODQWDVQRVGDXQDÁHPDSDUDMDODU« En un pipa… le llena tabaco fuerte, y con humo, del pecho sale ODÁHPD\OHFKXSDOHVDFDHOYLURWH>ÁHFKDPiJLFD@ que le han 306 Ayahuasca, medicina del alma chonteado [disparado]… Eso no puede tragar, sino va a quedar tu estómago enfermo… tiene que botarle.10 El queñón o sustancia mágica, que se va formando en el pecho y creciendo con cada dieta de cada planta medicinal (“palo”), es fuente de ÁHFKDVPiJLFDVRvirotes, y al chamán le sirve como “imán” para extraer ODÁHFKDPiJLFDGDxLQDDXQTXHWDPELpQHOTXHxyQSXHGHVHUODÁHFKD que cause el daño a otro. Otra función típicamente chamánica es la de conocer el destino de objetos o personas desaparecidas: obtener la información de si están vivos o muertos. Las visiones por lo tanto serán consecuencia de una función que únicamente el chamán iniciado y con experiencia puede desempeñar: Puede conversar con muertos… a veces a mí me busca su familia de alguien que no aparece… ¿está muerto o no… cómo será, no? Yo tomo mi purga, me concentro… llamo su nombre… viene su espíritu… como quien viene… como nosotros… conversa, se ríe… entonces no está muerto… está vivo... “Bueno, tu familia quiere conocer… ¿cuándo vuelves?...”; “En tal tiempo voy a aparecer…”. Cuando pasa la “mareación” le explicamos eso a su familia. Y verdaderamente viene… El espíritu no muere… si está muerto, aparece y también nos lo dice. Viene a avisarme: “Por este motivo me murió [sic]… o por tal otro motivo… o me mató un brujo…” (los que le hacen daño a otras personas). Así trabajamos pues, nosotros. La forma en que esta información aparece al chamán está impregnada de sus símbolos y mitos culturales. En una de sus visitas a la Argentina, don Antonio fue consultado acerca de un muchacho que había desaparecido en Rosario, en las aguas del río Paraná, tras darse vuelta el velero en que navegaba.11$QWRQLRUHÀHUHKDEHU´YLVWRµD una enorme anaconda que tenía al desdichado joven en cuestión en el interior de su estómago. Según él, cuando esto ocurre, la persona ya no puede ser salvada y la gran anaconda se lo lleva hacia la desembocadura. A partir de esa referencia queda claro que la anaconda sugiere una metáfora del propio río. Es más precisamente su “madre”, Ibo o “dueño sobrenatural”, la esencia viva y espiritual del río, que al igual que al resto del mundo natural se le superpone otro sobrenatural. Con 10. Entrevista de Diego R. Viegas a don Antonio Muñoz Díaz, 17 de noviembre de 2008. 11. El hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2008. Fue publicado en el diario La Capital de Rosario en los días subsiguientes. Las otras realidades o “antípodas de la mente” 307 la ayahuasca se hace verdaderamente visible aquel paradigma fundamental del pensamiento simbólico-mitológico-mágico que para el antropólogo Edgar Morin (1990) es la analogía “antroposociocosmológica de inclusión recíproca”, por la cual en este caso el río adquiere características animales. Pero también las plantas medicinales adquieren características humanas y todo tipo de combinación en esta suerte de SUR\HFFLyQLGHQWLÀFDFLyQFRQHOXQLYHUVR´DQLPLVWDµHQVXFRQMXQWR Determinadas criaturas con arraigo en mitos y cosmogonías ancestrales pueden aparecerse ante cualquier miembro de la etnia, aunque QRVHDFKDPiQ\VHUtDPiVGLÀFXOWRVRTXHVHDSDUHFLHVHQDQWHXQRFFLGHQWDO HQ FXDOTXLHU FDVR HO VLJQLÀFDGR SRGUtD LQWHUSUHWDUVH GH XQ modo diferente), aunque sin duda tales personajes míticos tienen estrecha relación con la actividad y función chamánica, tal el caso entre los shipibos de los cháikunis (un pueblo de duendes que visten togas –tari en shipibo o cushmas HQTXHFKXDï \GHOSiMDURGHPRQtDFR6KXZDZD que apareció durante una sesión nocturna en la comunidad de Puerto Nuevo sobre el río Ucayali, en 2007, a la que asistió Diego R. Viegas. La anécdota fue recordada por don Antonio en una posterior entrevista documental: Doctor Diego fue a mi comunidad. Mi hija estaba enferma y yo estaba tratando. Hay una especie de pájaros que son demonios. Otro unaia malo lo ha enviado para hacerle daño a mi hija. Todas las tardes viene. Y una tarde… viene… grita y yo lo tumbo con la mano nomás… Mi sobrino, que estaba ahí, me dice: “Tío, ya le has tumbado a ese Shuwawa”. “Sí, mañana vamos a buscar”, le digo a mi sobrino, “tal vez aparezca”. En un pozo [de agua] encontraron ÁRWDQGRDXQDOHFKX]D\OHKDQWUDtGR«1RSDUHFtDOHFKX]D(UD muy fea su cara… como Shuwawa. Como en otras ocasiones, no existe en el relato ninguna distinción entre lo que ocurre del “otro lado” y lo que ocurre de “este lado”, aunque se buscan claramente pruebas materiales de lo sucedido en visiones extáticas. Viegas asegura haber oído el chillido de un pájaro en el mundo “real”, fuera de la maloca, que todos pudieron oír: pacientes, sobrino e hijos del chamán, pero no pudo “ver” lo que sucedía con este pájaro (si se trataba del mismo) en el trance de ayahuasca. El campo energético conocido como patrones o diseños geométricos luminosos (kenaia), que los chamanes shipibos, marubos o yaminahuas “acomodan” cuando los ven alrededor del cuerpo de sus pacientes, es un tipo de visión que aparentemente sólo los chamanes tienen la capacidad de obtener. Aunque en alguno de nuestros protocolos se mencionen ta- 308 Ayahuasca, medicina del alma les diseños (incluso por experimentadores que no conocían el arte shipibo), está claro que únicamente los chamanes son capaces de manipular ese entretejido con sus cantos en verdaderas operaciones sinestésicas, reparándolos cuando son borrados por las fuerzas de la enfermedad y el mal. La curación de enfermedades culturales, como el caso de la “constipación por animales”, típica de las culturas de la selva pero extrañas a la cultura, la ciencia médica y educación occidentales, necesariamente tiene su consecuente imaginería chamánica: Una vez una señora enferma, bien grave, estaba diez días DKtHQHOKRVSLWDOFRQÀHEUHGLDUUHDQRTXHUtDFRPHU«(OGRFtor preparó su ampolla para que no muera… Su hija la estaba cuidando y felizmente le avisó: vamos a poner esta ampolla para que descanse porque no puede sanar. Su hija no quería que muriera ahí en el hospital… “Somos familia pobre. No podemos llevar”. Me avisaron un viernes y le dije que el sábado por la noche voy a tomar. “¿Dónde te duele?”, le digo. “Acá…”, se tocaba la panza… arrojaba (vomitaba). Después de “marearme”, cantar, ver todo… le he hecho tomar sal de frutas y gaseosa. Y se curó. Comenzó a comer. Esta señora había sido atacada por un bufeo [delfín rosado de la selva] mientras lavaba su ropa en el río estando con su menstruación. Finalmente, existe una visión exclusiva de los chamanes no sólo amazónicos sino también de ciertos pueblos tribales o nativos de México, India, Japón, Siberia, Birmania (Myanmar), entre otros, muy conocida por antropólogos e historiadores de las religiones: la boda chamánica con la consorte espiritual y los hijos “ayudantes del otro lado” que surgen de ella:12 Mi hijo espiritual se llama Ronin Metzá… Me he acercado a su madre, Anaconda Bonita, linda chica, buena, hermosa… ahí cuando estaba mareado ha aparecido. Ella me dice que va a ser mi mujer. Le dije que sí y cada vez que dormía ya estaba con mi mujer. Dentro de un año apareció un muchacho… y me dice que su madre lo envió. Crece más rápido que nuestros hijos >VHUHÀHUH 12. El arquetipo de la amante invisible, hoy casi completamente olvidado, tuvo hace tiempo una gran fuerza en las religiones y culturas de todo el mundo. Véase al respecto (OpPLUH=ROOD \+ROJHU.DOZHLW <SDUDXQDYLQFXODFLyQHQWUHHVWHDUTXHWLSR y los modernos mitos tecnológicos occidentales provenientes de la ufología, Diego R. Viegas (2002). Las otras realidades o “antípodas de la mente” 309 a los hijos “reales” del “mundo ordinario”] habla, sabe de plantas, me indica lo que debo hacer.13 Este ayudante chamánico e hijo espiritual, según don Antonio, aparece durante sus trances o “mareaciones” pero también a veces “materializado” en el mundo ordinario, como lo recuerda en la ocasión que la FMV, en noviembre de 2005, lo llevó a la capital peruana por primera vez en su vida: Yo viví en Puerto Nuevo, Utucuro, Pucallpa… siempre en la selva… en el [río] Ucayali… nunca había pensado conocer Lima, ni mucho menos Argentina… Estaba trabajando en un proyecto con plantas medicinales, pomadas, etc., cuando los de Mesa Verde me han conocido y me llevaron en avión a la Argentina… Estaba viajando con Juan Maldonado [antiguo director del Proyecto Asociación de Medicina Tradicional-Ucayali y posteriormente alcalde de Tiruntán]. Vine de Pucallpa a Lima solo. Él me dio esa boleta. En el aeropuerto de Lima yo pensaba: “Ojalá que Juan me encuentre”… Él estaba tomando cerveza con sus amigos. Llego y estaba recogiendo mi equipaje… y aparece un uniformado: –Hola, Antonio –me dice–. ¿Así que te vas a Argentina? –Sí… Esta noche voy a viajar. –¿Y cuál agencia? –Lan Chile. –Te voy a ayudar con tus cosas. Me lleva el [bidón con] ayahuasca, mis cosas… –¿Usted no conoce a Juan Maldonado? –Sí, ahorita va a venir. Y se va… “Chau, pues, Antonio, sigo trabajando…” Una vez que se ha largado comencé a pensar… ¿De dónde me conoce? ¡Si yo no conozco a nadie en Lima!... Ahí llega Juan... Le dije del guardia, pagamos la aduana como a las 12.30 y seguía pensando yo… “Si he venido como un ciego a esta ciudad y a este aeropuerto… no sé nada… no conozco a nadie”… Y Juan me ha dicho: “¡Tu genio debe ser, Antonio! ¿Quién más puede presentarse así?”. ¡Y era él mismo…! ¿De veras el mundo espiritual y el mundo físico se interpenetran? Al menos sabemos que muchos niños solitarios hasta los cuatro o cinco años tienen amigos imaginarios con quienes juegan y se comunican; y varios montañistas, tras ascender en solitario escarpados picos, como efecto de su aislamiento y agotamiento han tenido encuentros con “per- 13. Don Antonio Muñoz Díaz. Entrevista de Diego R. Viegas. 310 Ayahuasca, medicina del alma sonalidades parciales”, que poco se distinguían de las personas reales .DOZHLW (QFDVRVPiVFRPSOHMRV\ELHQGRFXPHQWDGRVSRUPpdicos, psicólogos y antropólogos como las presuntas “abducciones extraterrestres” de Julio Platner (Winifreda, provincia de La Pampa, 1983), María Angélica Vidal (Cipolleti, provincia de Río Negro, 1994; ver Berlanda y Acevedo, 2000) y Juan Oscar Pérez (Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, 1978; ver Viegas, e/p), o las apariciones marianas de Medjugorje en la antigua Yugoslavia (1981), las “otras realidades” dejaron algún tipo de huella física, aunque la llave para que los encuentros anómalos se produzcan siempre tienen en común un estado ampliado de conciencia y/o una base en disloques biopsicosociales del testigo y su entorno. La antropología de la conciencia-transpersonal no sólo se ocupa de recoger testimonios sobre visiones chamánicas y sus correspondientes símbolos transformadores de la conciencia sino que por su propio método de “observación involucrante” (Viegas, e/p), a menudo ha colocado al etnógrafo transpersonal en situación de protagonista GH FRLQFLGHQFLDV VLJQLÀFDWLYDV VLQFURQLVPRV \ HQ PHGLR GH IHQyPHnos psicoides: tales los casos de la famosa estudiosa Edith Turner y su descripción de una “forma espiritual visible” en Zambia (Guy-Goulet y Young, 1994); de Marianne George, quien tuvo sueños cuasilúcidos en los cuales una chamana barok de Papúa Nueva Guinea transmitió PHQVDMHVYHULÀFDEOHVTXHDVXYH]VLHPSUHHUDQFRQRFLGRVSRUORVKLMRV de la sabia; del arqueólogo David Freidel, quien al participar en un ritual de lluvia maya en el norte de Yucatán comprobó –empapado– su HÀFDFLDRGHOPH[LFDQR-XOLR*ORFNQHUTXLHQVHWRSyFRQOD´SHUVRQLÀcación” del volcán sagrado Popocatéptl durante una procesión indígena de ofrendas (Viegas, e/p). Cuando se trata de sumergirse en el mundo de la conciencia expandida, las concepciones mecanicistas tienden a debilitarse o, como decía Terence McKenna (1994), “el mundo de la vigilia y el mundo de los sueños empiezan a combinarse”. CAPÍTULO 6 Aspectos legales en torno a la ayahuasca Hemos visto que la ayahuasca, brebaje ancestral usado como medicina tradicional en los pueblos indígenas del Amazonas y otras regiones de América del Sur, posee una profundidad temporal de al menos cuatro mil años (¡medicamentos modernos salen muchas veces al mercado farmacéutico con sólo dos o tres años de pruebas, con riesgos de desconocerse efectos colaterales perniciosos!). Grupos indígenas y mestizos llevaron los conocimientos y las prácticas de medicina y terapia tradicional ayahuasquera a los grandes núcleos urbanos latinoamericanos (principalmente Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia) trasladando sus ceremonias al “mundo moderno”; y a comienzos del nuevo milenio, esta medicina tradicional ha penetrado también en el Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay) fundamentalmente en contextos terapéuticos y de investigación, así como en el marco de rituales con la guía de médicos tradicionales indígenas en momentos en que la propia OMS advierte un exponencial crecimiento de los sistemas sanitarios originarios espirituales-naturistas y aquellos complementarios, alternativos o “no convencionales”. En Brasil, su uso religioso se expandió hace unos ochenta años desde las zonas rurales y selváticas a las grandes ciudades (incluso abriendo secciones de cultos e iglesias ayahuasqueras a otros países del mundo), y obtuvo su plena legalización dentro del escenario devocional admitido, comenzando también muchas asociaciones a luchar por el reconocimiento de su uso terapéutico y experimental. 7DOIHQyPHQRVRFLDODYDODGRSRUORVHIHFWRVSRWHQFLDOPHQWHEHQpÀFRVSDUDODVDOXGSVtTXLFD\HVSLULWXDOGHOEXHQXVRFHUHPRQLDOFDOLÀFDdo, apto y ético de la ayahuasca, provocará en el futuro más incremento GH URFHV VRFLRFXOWXUDOHV \ QXPHURVRV FRQÁLFWRV HQWUH ORV VLVWHPDV OHgales, médicos, políticos, policiales, judiciales, aduaneros, etc., dentro GHQXHVWUDVFRPSOHMDVVRFLHGDGHVKLSHUUHJXODGDVTXHGHEHUiQFRQÁXLU con las libertades y garantías de los Estados democráticos actuales, respetuosos de los derechos fundamentales que hacen al hombre y su bienestar biológico, psicológico, social y espiritual. [ 311 ] 312 Ayahuasca, medicina del alma En este marco, ¿cuál sería el estatus legal de la ayahuasca en la Argentina? En primer lugar, hay que decir que en la Argentina sencillamente la ayahuasca (brebaje y medicina tradicional proveniente del Amazonas, resultante de la decocción de lianas de Banisteriopsis caapi y hojas de los arbustos tipo Psychotria viridis o Dyplopteris cabreana), así como sus componentes en forma de plantas naturales, no está espeFtÀFDPHQWHSURKLELGREs más, el único país del mundo que mantiene XQDSURKLELFLyQHVSHFtÀFDHQVXOHJLVODFLyQLQWHUQDGHOEUHEDMH\VXV plantas es Francia. En la Argentina, la ley 19.303 determina la lista de “estupefacientes” y “sustancias psicotrópicas” –respectivamente– que pueden circular bajo estricto control, siguiendo la Convención Internacional de 1971, de la que la Argentina es parte; y la ley 23.737 UHJXOD OD WHQHQFLD VLPSOH SDUD FRQVXPR SHUVRQDO \ FRQ ÀQHV GH FRmercialización de sustancias consideradas “estupefacientes” (básicamente las susceptibles de producir dependencia física o psíquica). No VyORHVWiFLHQWtÀFDPHQWHFRPSUREDGRTXHHOXVRULWXDOGHD\DKXDVFD no es “estupefaciente” –no provoca estupor– ni “narcótico” –no provoca sueño– ni “alucinógeno” (ver capítulo 4) ni genera ningún tipo de adicción, sino que además se usa para la rehabilitación de pacientes en VLWXDFLRQHVGHGHSHQGHQFLD(QHO&HQWUR7DNLZDVLGH3HU~TXH combina terapia convencional con medicinas tradicionales (incluida la ayahuasca), obtuvo el premio a la Salud Mental en España por sus altos índices de recuperación. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, a través de la disposición 4.855/96, actualiza el listado RÀFLDOGH´VXVWDQFLDVSVLFRWUySLFDVµGHODOH\ %XHQRV$LUHV de octubre de 1996) e incluye dentro de las llamadas “psicotrópicas”, en su lista 1, la harmalina, la harmina y la DMT, aclarando que son “drogas de uso prohibido en la elaboración de especialidades farmacéuticas o fórmulas magistrales (art 3º, ley 19.303)”, con lo cual queda implícito TXHVHUHÀHUHDVXVIRUPDVVLQWpWLFDV\H[WUDFWRVIDUPDFROyJLFRV1 Pero la ayahuasca es medicina tradicional milenaria, y quien consume u ofrece ayahuasca no está consumiendo ni harmina ni harmalina ni DMT sintéticos sino un complejo compuesto sinérgico que contiene 1. Una nueva actualización se dio por decreto 299/10 del Poder Ejecutivo Nacional, más que nada para incluir la ketamina y otros químicos sintéticos usados en algunas ÀHVWDVHOHFWUyQLFDV UDYHV TXH´SUHRFXSDEDQµDODSROLFtD(ODUWtFXORGHODOH\ no obstante exceptúa de la prohibición las cantidades estrictamente necesarias para LQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD\PpGLFD Aspectos legales en torno a la ayahuasca 313 rastros de esos componentes químicos naturales y muchos otros según las preparaciones tradicionales. Es menester tener presente que en el caso de la harmina/harmalina ni siquiera 960 mg fueron activos por vía oral, y generalmente las preparaciones de ayahuasca del mundo indígena y mestizo poseen un promedio de 280 mg de harmina y 25 mg de harmalina (Ott, 1996). Estos compuestos son simplemente inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO ïWDOFRPRVHLOXVWUyHQHOFDStWXORï encontrándose en el mercado una buena cantidad de antidepresivos IMAO con nombres comerciales como Jumex (Armstrong, L-Deprenyl) o Aurorix (moclobemida, Roche) con importantes efectos colaterales que, por supuesto, la ayahuasca no provoca en absoluto. En Estados Unidos, la gran potencia prohibicionista enbanderada en la “guerra sin cuartel contra las drogas”, la harmina-harmalina no es una sustancia controODGD\HQ&DQDGiÀJXUDVyORHQOLVWD Respecto del compuesto DMT, si bien su forma pura-cristalizada-extracto farmacológico sintético está controlado en nuestro país y en gran parte del mundo, la United Nations International Narcotics Control Board (UNINCB, o JIFE en castellano: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) de la ONU es clara al determinar que ninguna planta que contenga DMTHVWiVRPHWLGDDÀVFDOL]DFLyQLQWHUQDFLRQDOHVGHFLU no están incluidas en la Lista de Sustancias Psicotrópicas (convenio de 1971 del que la Argentina forma parte).2 $ÀQHVGHVHSURGXMHURQXQDVHULHGHGHWHQFLRQHVGXUDQWHHO transcurso de ceremonias con ayahuasca en contextos tradicionales en España y Chile, que fueron documentadas por los medios de comunicación en su acostumbrada forma sensacionalista, propagandística y demonizante. La organización educativa International Center for Ethnobotanical Education, Reserch and Service (ICEERS) se involucró en la defensa del caso chileno y realizó una petición a la JIFE el 4 de marzo de 2010, pidiendo que se aclarara el estatus legal de la ayahuasca conforme al Convenio de 1971, conociendo la existencia de un fax anterior, con fecha 17 de enero de 2001, remitido por parte de la JIFE al Ministerio de Sanidad holandés, en el cual se declaraba que la ayahuasFDHQHVDVIHFKDVQRHVWDEDVRPHWLGDDÀVFDOL]DFLyQLQWHUQDFLRQDO(O 1 de junio de 2010, ICEERS recibió una respuesta de la JIFEFRQÀUPDQGR que “ninguna planta o decocción que contenga DMT está actualmente sometida a control internacional”. Por ello debe cesar toda “caza de 2. Sobre la excepción concerniente a plantas y hongos visionarios naturales de uso cultural-religioso ancestral, véase http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_ Psychotropic_Substances#Psychedelic_plants_and_fungi 314 Ayahuasca, medicina del alma brujas” como la que afectó recientemente a Chile,3 España y al valle de Punilla (Córdoba, Argentina) en 2011, donde se allanaron brutal y mediáticamente ceremonias tradicionales o en contextos profesionalmente adecuados; y deben cesar por ilegales, no sujetas al derecho nacional e internacional, y además por ser ideológicamente oscurantistas y antidemocráticas. Por otra parte, los contextos tradicionales de uso y aquellos donde se observa una integración y mancomunidad entre reconocidos chamanes o médicos tradicionales indígenas y profesionales entrenados (psicólogos, psiquiatras, antropólogos) están amparados por la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas: Art. 24, inc. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. Del mismo modo, quienes somos no indígenas también tenemos derecho a ser atendidos en el marco de la medicina tradicional y del conocimiento ancestral sobre plantas, así como a investigar sus potencialidades y trabajar en conjunto con los maestros y guías espirituales reconocidos por las comunidades étnicas. Los contextos tradicionales y de integración entre medicina tradicional (MT) y profesiones occidentales están amparados además por la propia Constitución Nacional Argentina (art. 75, inc. 17), por la ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como por la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA), fundada en 1975, a la cual puede pedirse información y colaboración al respecto. También la propia Organización Mundial de la Salud emitió un documento titulado “Estrategias de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005” con una serie de reconocimientos, orientaciones y recomendaciones que debería ser de lectura y acción obligatoria para los 3. En reciente fallo (20 marzo de 2012) los jueces chilenos absuelven a César Ahumada 5XPL GHODLPSXWDFLyQGH´WUiÀFRGHGURJDVµ\GHWHUPLQDQTXHODGHFRFFLyQGHSODQWDV “ayahuasca” no es lo mismo que “DMT”, remitiendo a la Convención Internacional de 1971 y la JIFE3RUVLIXHVHSRFRDÀUPDQVX´FUHHQFLDHQOREHQHÀFLRVRGHODD\DKXDVFDµ+DVWD donde sabemos, en el caso del chileno Ricardo Jiménez, quien trabaja con la medicina tradicional San Pedro, una imputación similar tampoco pudo prosperar. Aspectos legales en torno a la ayahuasca 315 responsables de las áreas de políticas de salud y drogas en nuestros países latinoamericanos. En Perú, mediante resolución directorial Nº 836 (2008) del Instituto Nacional de Cultura, se declaró como “patrimonio cultural de la Nación a los conocimientos y usos tradicionales de la ayahuasca practicados por comunidades nativas amazónicas” (ver capítulo 3), y Brasil va por idéntico camino en el reconocimiento como patrimonio cultural respecto de su casi centenario uso religioso-sacramental ya legalizado plenamente. Fuera de Brasil, organizaciones como UDV han obtenido fallos resonantes de la Corte Suprema de Estados Unidos en su favor (ver el IDOOR´*RQ]iOH]YHUVXV&HQWUR(VStULWD%HQHÀFHQWH8QLmRGR9HJHWDOµ HQHOFDStWXOR\HQOLVWDGRVDOÀQDOGHHVWHFDStWXOR (QGHVSXpV de veintisiete días detenido en Estados Unidos por llevar plantas de ayahuasca, de pasar por tres prisiones, en una de ellas incomunicado por doce días, el taita indígena colombiano Juan Bautista Ágreda, del pueblo kamentsá, fue liberado bajo la presión de la comunidad indígena internacional gracias a las donaciones de todo el mundo, que permitieron la integración de un fuerte equipo legal (incluyendo a Nancy Hollander, la abogada que defendió con éxito el caso sobre “libertad religiosa” de la UDVDQWHOD&RUWH6XSUHPDGH(VWDGRV8QLGRV (OÀVFDO retiró los cargos porque los abogados presentaron pruebas convincentes de que la posesión de la ayahuasca por taita-XDQWHQtD´ÀQHVUHOLJLRsos, y que la ayahuasca es medicina tradicional, no DMT”. En este caso se asimiló la medicina tradicional a uso religioso indígena, aunque Juan Bautista había sido expresamente invitado a ofrecer ceremonias a no indígenas. No abriéndose juicio, no hay precedentes. Se trató de otra victoria judicial, aunque hay que recordar que el chamán fue deportado nuevamente al Putumayo y se le prohibió regresar a Estados Unidos durante los siguientes cinco años; además, su yagé no le fue devuelto. En otro conocido caso internacional, se incoó en abril de 2000 una causa en el Juzgado Central de Instrucción Nº 3 de Madrid para investigar un presunto “delito contra la salud pública” cometido por una asociación daimista española que se dedicaba a la “importación y distribución de ayahuasca”, sustancia con “alto contenido de DMT”, según la policía de esa ciudad. Luego de los correspondientes allanamientos, secuestros y análisis toxicológicos, que arrojaron un 0,087% de DMT en las muestras, la jueza Teresa Palacios declaró el archivo de las actuaciones y el levantamiento de todas las medidas contra los imputados, argumentando que las cantidades mínimas por vía oral consideradas “alucinógenas” son por lo menos diez veces superiores a las citadas, y por lo tanto incapaces de lesionar el bien jurídico tutelado. Además, se consideró que el grupo daimista actuaba en modalidad de autocon- 316 Ayahuasca, medicina del alma sumo, en un templo a puertas cerradas, sin que desconocidos pudieran inmiscuirse.4 9ROYLHQGRDOD$UJHQWLQDDÀQHVGHVHFRQRFLyXQIDOORIXQGDPHQWDO TXH ÀMD XQD MXULVSUXGHQFLD WUDVFHQGHQWH FRQ UHODFLyQ D OD reiterada confusión entre “plantas” y “sustancias psicoactivas”. En efecto, en abril de 2009 el jardín de plantas sagradas Cahuinadencul de la localidad bonaerense de Olavarría fue allanado por la policía por una supuesta infracción a la ley 23.737. Tras dos años de iniciarse el proceso, la justicia argentina sobreseyó a Javier Pérez, titular del local de cultivo y venta de semillas y plantas exóticas o enteógenas. El juez Carlos Villamarín, del Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de Azul, sentenció que no puede asignarse a las plantas en su HVWDGRQDWXUDO SODQWDVVHPLOODVRÁRUHV ODFDOLGDGGHHVWXSHIDFLHQtes. El fallo considera arbitrario castigar el mero hecho de poseer este tipo de vegetales, más aún habiendo periciado que los miligramos de sustancias químicas supuestamente “estupefacientes” son tan escasos que resulta improbable –al igual que en las conclusiones del caso espaxRO²VXDIHFWDFLyQDODVDOXGS~EOLFD/DVHQWHQFLDIXHFRQÀUPDGDSRU la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal. A partir de este antecedente se cubre un antiguo vacío legal, y se suma a las consideraciones que ya hemos visto la certeza de que en la Argentina no es ilegal la posesión, el cultivo o la venta de plantas maestras de la medicina traGLFLRQDO H[FHSWRODVHVSHFtÀFDPHQWHSHQDOL]DGDVHQODOH\QDFLRQDO siempre y cuando se trate de cultivos ornamentales. Cualquier extracción o proceso para la obtención de compuestos químicos (cristales, sintéticos) podría encontrarse penalizado. Lamentablemente, durante ese par de años de trámites judiciales cerca de quinientos ejemplares de cactus de peyote (Lophophora williamsii)FDFWXVGHZDFKXPDRGH San Pedro (Trichocereus pachanoi), semillas de cebil (Anadenanthera colubrina), mahuang o efedra (Ephedra major) y lianas de ayahuasca (Banisteriopsis caapi) fueron decomisados y se deterioraron o murieron “presos” dentro de una comisaría federal, por falta de cuidados, luz y riego.5 4. Para ver el fallo completo de la jueza española Palacios, la sentencia en “González YHUVXV &HQWUR (VStULWD %HQHÀFHQWH 8QLmR GR 9HJHWDOµ OD UHVROXFLyQ GLUHFWRULDO 1 que declara a la ayahuasca patrimonio cultural del Perú, la resolución CONAD Nº 1 (2010) que regula el uso religioso de la planta maestra en Brasil y demás información jurídica sobre ayahuasca consúltese http://www.plantaforma.org/informacion_juridica.html. 5. http://www.elciudadano.cl/2011/10/22/42956/justicia-argentina-permite-cultivode-plantas-sagradas/ Aspectos legales en torno a la ayahuasca 317 Finalmente, consideramos que futuras e hipotéticas regulaciones HVSHFtÀFDVGHEHUiQWHQHUHQFXHQWDODUHDOLGDGVRFLRFXOWXUDOORVXVRV formalmente reconocidos de la medicina tradicional indígena, el fenómeno actual de su integración y colaboración con usos terapéuticos occidentales, los nuevos movimientos religiosos que usan ayahuasca como sacramento, y fomentar ese desarrollo sobre la base de códigos de ética mínimos consensuados que incluyan la suscripción de consentimientos informados por parte de los asistentes a los rituales, el respeto por las prescripciones originarias, los chequeos básicos previos, la organización de ceremonias con grupos muy poco numerosos, y la calidad de los cuidados y responsabilidad de los facilitadores de las prácticas. La confección de códigos éticos, elaborados por las propias asociaciones religiosas, terapéuticas o de investigación serias que hacen uso de planWDVPDHVWUDVHQFRQWDFWRFRQORVFKDPDQHVQDWLYRVVHUiQPX\HÀFDFHV para contrarrestar a individuos irresponsables, advenedizos, sin expeULHQFLDRVLQWtWXORVDFDGpPLFRVTXHEXVTXHQHOOXFURPXFKRPiVHÀFDFHVTXHIXWXUDVHLQFLHUWDVUHJXODFLRQHVÀVFDOL]DGRUDVGHEXUyFUDWDV no entendidos en la materia. Por ello, desde nuestro lugar de investigadores, docentes y profesionales, pedimos también a los gobiernos y a la comunidad internacional cesar las detenciones y decomisos ilegales e ilegítimos, y a establecer diálogos con los grupos profesionales, religiosos, chamanes y aprendices de chamanes que realizan estas prácticas en Argentina, los países del Mercosur y en toda América. Sitios en internet con información jurídica sobre ayahuasca Enlaces a: Fax citado (2001) de JIFE al Ministerio de Salud holandés Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007) CONAD. Resolución Nº 1 (2010) Regulación uso religioso en Brasil Declaración al Ministerio de Cultura brasileño para que la ayahuasca sea considerada Patrimonio Cultural de Brasil (2008) Fallo jueza Teresa Palacios (Madrid, España, 2000) El Peruano, Lima, 12 de julio de 2008, RD Nº 836/INC (Patrimonio Cultural del Perú) Fallo Corte Suprema de Estados Unidos “González versus Unión del Vegetal”: http://www.plantaforma.org/informacion_juridica.html Campaña de la organización ICEERS para evitar futuras persecuciones a la ayahuasca y otras plantas maestras de la medicina tradicional indígena: 318 Ayahuasca, medicina del alma Enlace a fax citado (2010) de JIFE a ICEERS Códigos de ética: http://iceers.org/what-we-do/campanas.html?L=2 'HFODUDFLyQGH7DUDSRWR\5DWLÀFDFLyQGH7DUDSRWRVREUH MT (2009, signada también por la Fundación Mesa Verde) Declaraciones de médicos yageceros y taitas colombianos España: sentencia de la Audiencia Nacional, de 4 de octubre de 2007, por la que se reconoce a la UDV su derecho a ser inscripta en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia Santo Daime Netherlands Case Sentencias de varios tribunales italianos 1XPHURVD LQIRUPDFLyQ OHJDO \ PDQLÀHVWRV HQ SRUWXJXpV HVSDxRO inglés, francés, italiano, alemán y danés: http://www.bialabate.net/texts Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005 (Ginebra, Suiza): http://www.amhb.org.br/media/estrategia.pdf A modo de conclusión La visión alterada lo altera todo. William Blake Aprender mucho no enseña a comprender. Heráclito Llamo “reforma enteogénica” a la reconexión del ser humano actual con su herencia cultural más importante: el nexo con la tradición espiritual de experiencia directa con lo divino, que ha informado nuestra civilización desde sus orígenes. Jonathan Ott El antropólogo norteamericano Allan Holmberg realizó una experiencia de campo entre el pueblo indígena sirionó del oriente boliviano, un grupo totalmente integrado, cooperativo, de cazadores y recolectores de palmitos, que entre 1940 y 1942 vivía en bandas patrilineales. No conocían separaciones o divorcios, y en lo religioso participaban en ceremonias extáticas con libaciones de alcohol, producto muy escaso. Holmberg les obsequió hachas de acero y con ello no sólo trastocó su sistema económico de subsistencia, sino que conmovió profundamente todos los niveles y ámbitos de su vida social. A partir de la introducción de estas hachas se acelera el proceso económico: los palmitos, obtenidos más rápidamente y en cantidades mayores, son trocados por alimentos, luego por alcohol, que deja de ser un producto escaso y se consume en cantidades mayores, provocando consecuencias indeseables: alcoholismo, decadencia de las ceremonias religiosas tradicionales, asesinatos, conÁLFWRVIDPLOLDUHVHWF3RURWURODGRDOJXQRVHQYH]GHWURFDUODVKDFKDV se hacen dueños de una gran cantidad de ellas, convirtiéndose en poseedores de medios de producción diferenciales, generando más expul[ 319 ] 320 Ayahuasca, medicina del alma VLRQHV\SHOHDV(VWHSURFHVRGHVWUX\HÀQDOPHQWHODDQWHULRUFRKHVLyQ y establece al mismo tiempo la plataforma para la futura adaptación a una sociedad más amplia y a una nueva cosmovisión (Holmberg, 1969). Seguramente no sea éste el mejor ejemplo para hacer futurología comparada pero, salvando las distancias, el tipo de consecuencia, lo incomparable de una pequeña sociedad tribal con nuestra moderna sociedad capitalista globalizada, en otro nivel tal ejemplo vale para efectuar una especie de contrapunto con un “préstamo cultural” que viene siguiendo el camino inverso. En efecto, observamos que a través de algunos indígenas migrantes y muchos mestizos, la ayahuasca como elemento profundamente integrado a la vida cultural de la Amazonia occidental en antiguas épocas tribales fue abriéndose paso hace varias décadas, primero en las grandes urbes de Perú, Ecuador y Colombia, SDUDDFUHFHQWDUPiVWDUGHVXLQÁXHQFLD²GHODPDQRGHODVQXHYDVUHOLgiones sincréticas– en ciudades y zonas rurales de Brasil. Este proceso ha comenzado a extenderse desde hace unos quince años a un país tan “europeizado” como la Argentina (también a Chile y Uruguay). Asimismo, en todas las grandes capitales de Occidente (fundamentalmente Europa y Estados Unidos) no ha dejado de crecer el fenómeno de introducción de la ayahuasca a través de por lo menos seis tipos de contextos: 1) Ceremonias guiadas por el canto de los pocos auténticos chamanes indígenas, hallados en aldeas o ciudades de las regiones selváticas, invitados a viajar a estas grandes urbes, que además de ofrecer la ingesta de ayahuasca a los nuevos “exploradores SRVPRGHUQRVµ SXHGHQ RFDVLRQDOPHQWH WDPELpQ HMHUFHU VX RÀFLR tradicional curando, extrayendo virotes dañinos, colocando protecciones espirituales o brindando adivinación. 2) Ceremonias guiadas por chamanes o ayahuasqueros mestizos (llamados taitas, maestros, vegetalistas, instructores médicos tradicionales, etc.) que han sido iniciados según las prescripciones indígenas y también cantan bajo trance u ofrecen sanaciones. A ellos acuden especialmente los estadounidenses y europeos que salen de sus grandes ciudades y viajan –en lo que se ha denominado turismo new age– por breve tiempo al Amazonas para participar en tales ceremonias con el plus del “clima y ambiente originario”. 3) Ceremonias religiosas en el contexto de templos o reuniones de las iglesias neoayahuasqueras de origen brasileño (nuevas sedes de los cultos Santo Daime o Unión del Vegetal, principalmente) con sus particulares ritos, bailes e himnos grupales. 4) Sesiones de tipo terapéutico, investigación y/o de búsqueda interior facilitadas por profesionales psicólogos, antropólogos o psi- A modo de conclusión 321 quiatras que han experimentado durante mucho tiempo con la sustancia amazónica, generalmente acompañada por evocadora música ambient “étnica” o instrumentos (sería el caso de la Fundación Mesa Verde de Rosario). 6HVLRQHVJXLDGDVSRUSVLFyORJRVPpGLFRVXRWURVRÀFLDQWHVTXH presumen de ser “neochamanes” (además de su dudosa responsabilidad e intenciones comerciales, usan un “título” sospechoso y equívoco desde la óptica de la antropología académica) o, más raramente, facilitadores que han realizado algún tipo de iniciación chamánica al estilo indígena, con sus dietas HVWULFWDV VDFULÀFLRV \ DEVWLQHQFLDV GXUDQWH PXFKRV DxRV (Q el primer grupo podemos encontrar una serie de aventureros; el segundo grupo podemos contarlo con los dedos de las manos; desgraciadamente, es absolutamente escaso. 6) Experimentadores del tipo “psiconautas” que sin una previa formación intelectual o académica, ni iniciación alguna, eventualmente realizan un tipo de ingesta individual o compartida con allegados que tienen similares intereses. En cualquier caso, hace tiempo que la ayahuasca –una difusión cultural, sin duda– está penetrando en la forma de vida de muchas personas del mundo occidental y sus márgenes (del Amazonas hasta la Patagonia, Canadá, Europa y Rusia) y en su paso probablemente se constituya en un elemento más del amplio y novedoso fenómeno contemporáneo que es el encuentro entre Occidente y otras formas de pensamiento históricaPHQWHUHOHJDGDV1XHYRVSDUDGLJPDVHPHUJHQWHVHQHOFDPSRFLHQWtÀFR y cultural permiten hoy tender puentes y encontrar coincidencias con las cosmovisiones indígenas y las tradiciones ancestrales de conocimiento. Así pues, como aquella aparentemente inocente hacha de acero entre los sirionó, pero con consecuencias mucho más positivas, el uso de “la liana de los espíritus”, con sus diferentes rituales modernos, se extiende junto a la actual crisis planetaria, implicando, más allá de un cambio de paradigmas a nivel de la ciencia, el arte o la cultura, una transformación global de la conciencia individual y colectiva, cuyo despliegue alienta las esperanzas de alcanzar una sociedad diferente, ligada más armónicamente a la naturaleza, respetuosa de todos los seres vivos, que asuma y valore las diferencias y, por sobre todas las cosas, se comprometa con una perspectiva de la vida basada en el diálogo, la paz y una conexión profunda con las distintas formas de espiritualidad. Si Occidente desde hace algunos años expande sus herramientas FLHQWtÀFDV WDQWR KXPDQtVWLFDV FRPR ELRTXtPLFDV \ VH DFHUFD GH XQ modo inédito a prácticas, técnicas, representaciones y sistemas sim- 322 Ayahuasca, medicina del alma bólicos de los pueblos originarios y las antiguas civilizaciones basadas en particulares estados ampliados de conciencia, es justamente en momentos en que cae en la cuenta de que el excesivo mecanicismo positivista, aún vigente en muchos casos, el monismo y el determinismo, sumado al utilitarismo como valor supremo, han acrecentado “la brecha DQWURSROyJLFDµ ïDO GHFLU GH (GJDU 0RULQï GH XQ PRGR WDQ SHOLJURVR SDUDVXSURSLDVXSHUYLYHQFLDTXHïLQWX\HïGHEHYROYHUDSRVDUVXPLrada en aquellas cosmovisiones holotrópicas, basadas en experiencias transpersonales, de expansión de la conciencia y aniquilación del ego, tan comunes y fundamentales en aquellas culturas y casi perdidas en el “mundo occidental” tras una serie de avatares de la historia. Como aquellas hachas de acero, la ayahuasca (junto a muchos otros fenómenos sociales contemporáneos) parece estar socavando y conmoviendo profundas raíces de nuestra cosmovisión materialista-determinista-lineal-ultrarracionalista-dualista con consecuencias insospechadas. Las actuales sesiones de ayahuasca urbanas resultan una importante ayuda en ese sentido, junto a manifestaciones sociales de gran envergadura como las siguientes: 1) las nuevas redes de comunicaciones y realidad virtual, que promueven una novedosa conciencia dialógica y no jerarquizada (por ejemplo, teletrabajo, multimedia, intercomunicación directa de los pueblos libres de un centro de poder, declive de las jefaturas dogmáticas de religiones institucionalizadas, movimientos políticos que recuperan valores indoamericanos, revalorización de lo LQVWLQWLYR\ORIHPHQLQRHWF HOFDPELRGHSDUDGLJPDFLHQWtÀFRFRQ VXVSRVWXODGRVVLVWpPLFRVKRORJUiÀFRVQRGXDOLVWDVKDFLDXQPRGHOR de unidad dinámica en todas las áreas del conocimiento: psicologías JHVWiOWLFDVLQWHJUDOHV\WUDQVSHUVRQDOHV 0DVORZ*URI3HUOV:LOEHU ODQXHYDItVLFDGHyUGHQHVLPSOLFDGRV %RKP \VXSHUFXHUGDV 6FKZDUW] y Green), campos morfogenéticos (Sheldrake), estructuras disipativas (Prigogine), complejidades socioculturales (Morin) y múltiples dimensiones en el universo (Everett-De Witt y otros), y 3) las nuevas “mitologías” divulgadas a través del cine masivo con elementos gnósticos y chamánicos (Matrix, Código Da Vinci, Avatar) y el interés serio por el yoga, la meditación, el sueño lúcido,1HOVXÀVPRODELRGDQ]DODHFRORJtD SURIXQGDODÀWRWHUDSLD\SRUVXSXHVWRORVHQWHyJHQRVHQJHQHUDO\OD medicina tradicional. 1. Es un sueño que se caracteriza porque el soñador es consciente de estar soñando e incluso puede controlar su imaginería. Puede darse de forma espontánea o ser inducido por determinadas prácticas y ejercicios. Existen técnicas occidentales y técnicas orientales, como el famoso “yoga de los sueños” de algunas escuelas tibetanas. A modo de conclusión 323 Así como la famosa chamana mazateca María Sabina o varios angakok HVTXLPDOHV FRPR $OXDOXN DÀUPDURQ ´KDEHU SHUGLGR HO SRGHUµ WUDV OD OOHJDGD GH ORV FLHQWtÀFRV EODQFRV \ HO FULVWLDQLVPR (VWUDGD 1998; Rosaspini Reynolds, 1998), así también la fe en los postulados EiVLFRVGHOPDWHULDOLVPRFLHQWLÀFLVWD\GHOVDFHUGRFLRGRJPiWLFR\YDcío se debilita en Occidente con cada experimentador de ayahuasca y otros enteógenos similares… y con cada moderna ceremonia de cualquiera de los tipos mencionados, en casas, departamentos y parques particulares de Bogotá, Lima, Buenos Aires, Barcelona o San Francisco, que de algún modo vienen a restaurar a muy pequeña escala, en pleno siglo XXI, los antiguos misterios eleusinos y las arcaicas reuniones sagradas con libaciones extáticas que existieron en Teotihuacán, Chavín de Huántar, Tiahuanaco y los centros de poder hegemónico del noroeste argentino. El primer gran impacto producido por el moderno rito de la ayahuasca en el occidente urbano (siempre junto a otros fenómenos sociales de PD\RUUHSHUFXVLyQ HVODWRPDGHFRQFLHQFLDVREUHODLQVXÀFLHQWHFDUDFterística “monofásica” de nuestra cultura, según término creado por el antropólogo Charles Laughlin. En efecto, este impulsor de la antropoORJtDWUDQVSHUVRQDODÀUPDTXHQRVKDWRFDGRYLYLUHQXQDVRFLHGDGTXH FRQÀQDPX\HVWULFWDPHQWHODH[SHULHQFLD\HOFRQRFLPLHQWRDXQUDQJR muy limitado de estados de conciencia. Los únicos estados de conciencia que nuestra cultura admite como válidos son los encuadrados en el rango de la “conciencia vigílica normal”; sin embargo la mayor parte de las sociedades del pasado y las tradicionales han aspirado a una integración de experiencias derivadas de dos o más estados alternativos de conciencia: vigilia, meditación y sueño en el caso del tantra tibetano; o vigilia, sueño y trance de ayahuasca en las tribus amazónicas. Por supuesto estas culturas lograban tal integración “polifásica” de información a través de controles rituales, estipulación colectiva de técnicas SDUDDOFDQ]DUSURYHFKRVDPHQWHGLFKRVHVWDGRV\XQDÀQDLQWHUDFFLyQ GH VtPERORV DFRQGLFLRQDGRV D HVD XQLÀFDFLyQ /DXJKOLQ 0F0DQXV \ Shearer, 1993). &XDQGR OH VROLFLWDURQ HQ DO ÀOyVRIR KLQG~ 7HOOL\DYDUDP 03 Mahadevan que muy brevemente explicara a un grupo de estudiantes QRUWHDPHULFDQRVHQTXpGLIHUtDODÀORVRItDKLQG~GHODRFFLGHQWDOH[presó con naturalidad: /DGLIHUHQFLDHVTXHORVÀOyVRIRVRFFLGHQWDOHVÀORVRIDQGHVGH un único estado de conciencia, el estado de vigilia, mientras que ORVÀOyVRIRVLQGLRVORKDFHQGHVGHWRGRVORVGHPiV 6PLWK 324 Ayahuasca, medicina del alma (ULND%RXUJXLJQRQ FLWDGDSRU.DOZHLW KDGHPRVWUDGRTXHHO 90% de 488 sociedades –el 57% de todas las sociedades conocidas– utiliza diversas formas de estados alternativos de conciencia institucionali]DGRV\FRQLQÁXHQFLDVFXOWXUDOHV\PiVUHFLHQWHPHQWH)HULFJOD admite que el mundo visionario (“el cultivo de la imaginería mental”, VHJ~QGHÀQLFLyQGH5LFKDUG1ROO HVXVDGRFRPRrecurso adaptativo en el 89% de las sociedades humanas estudiadas, al tiempo que el 5% como mínimo de la población occidental (aun con su característica “monofásica”) pasa buena parte de su tiempo suspendida en ensoñaciones espontáneas que tienen algún tipo de relación entre el sujeto y su entorno o su pasado personal. Según la visión ontológica de nuestra cultura moderna, la conciencia es una subfunción del cerebro humano y no sólo recelamos de otros estados alternativos o ampliados de conciencia (conÀQDGRV HQ ~OWLPD LQVWDQFLD D UDUH]DV UHFUHDWLYDV R SDWROyJLFDV VLQR en general de la subjetividad, la contemplación, las emociones y todo lo que se desvíe un poco de la vigilia empirio-lógica-racionalista.2 Pero tan sólo una experiencia con ayahuasca –como hemos visto a lo largo de este trabajo– puede hacer tambalear esa “seguridad” y abrirnos a otras posibilidades de conocimiento, exploración y aprendizaje no 2. Respecto de la característica “polifásica” de antiguas civilizaciones y culturas tradicionales, además del chamanismo amerindio, australiano, polinesio, asiático, cabe citar las prácticas druidas en el mundo céltico; los ritos funerarios con emanaciones de FixDPRHQWUHORVHVFLWDVORVDXWRVDFULÀFLRVODVSRVWXUDVH[WiWLFDV\ORVEDQTXHWHVGHKRQJRV de la nobleza sacerdotal azteca y maya prehispánica; las ceremonias del soma entre los arios vedantas y el haoma de los magos persas; el trance popular de los herboristas, campesinos y “brujas” del paganismo medieval europeo, los misterios de Eleusis, Delfos, Lesbos y Samotracia, bacantes y ménades en la Grecia clásica; ciertas prácticas contemplativas y extáticas de los iatromantes, augures y poetas presocráticos; los misterios de Roma, el Mediterráneo y Oriente Medio, las procesiones y los cultos colectivos similares con plantas psicoactivas en Teotihuacán, Chavín de Huántar, Tiahuanaco y el noroeste argentino; el trance de posesión de los cultos afrocaribeños y afrobrasileños; el Samadhi budista; el Wäjd o Jushúa entre los árabes magrebíes; el Nembutsu japonés; el trance de los derviches giratorios de Konya (Turquía) y los Dhiker sufíes; la oración profunda de los místicos cristianos; los yoguis de la India, la meditación taoísta, la rama tántrica tibetana; los estados extáticos de los Berserkers vikingos o los sectarios nizaríes (Hashashin) en el mundo islámico; los innumerables ritos de paso de amerindios y DIULFDQRVODVRUGDOtDV\VDFULÀFLRVGHODGDQ]DGHOVROHOInipi o tienda de sudación entre los nativos norteamericanos y Temazcalli en México; los rituales milenarios de caminar VREUHEUDVDVHQ,QGRQHVLDHO3DFtÀFR\*UHFLDHOVLQFUHWLVPR%XLWLGHO*DEyQORVULWRVGH WDPERUHV*QDZDORVFXOWRVGHOSH\RWHHQ1RUWHDPpULFD\-XUHPDHQ%UDVLOORVUDVWDIDULV HQ-DPDLFD\ÀQDOPHQWHHOVRUSUHQGHQWHIHQyPHQRDFWXDOGHODVUDYHVHQHORFFLGHQWH WHFQLÀFDGR TXH ODPHQWDEOHPHQWH VH DOHMD GH VXV SRVWXODGRV EiVLFRV PLUR: paz, amor, unidad y respeto, por su sigla en inglés) y se torna manifestación posmoderna, escapista e individualista. A modo de conclusión 325 menos válidos. De a poco se comienza a reconocer la importancia que tiene para la calidad de vida cotidiana y las relaciones interpersonales lo que el biólogo Humberto Maturana ha denominado “inteligencia emocional”. De a poco comenzará a reconocerse también la importancia de la “inteligencia espiritual”,3 como resultado de una responsable y sistemática autoexploración de estados ampliados. La inteligencia espiritual es la capacidad de llevar la propia YLGDGHWDOIRUPDTXHUHÁHMHXQDSURIXQGDFRPSUHQVLyQPHWDItVLca de la realidad y de uno mismo, alcanzada mediante experiencias personales a lo largo de una sistemática búsqueda espiritual. (Grof, 2006). Conectado con el primero, el segundo impacto producido por el rito de la ayahuasca en el occidente urbano es haber advertido el enorme potencial terapéutico y adaptativo de sesiones de ayahuasca dirigidas por experimentados profesionales con las prescripciones y en contextos adecuados que, según hemos repasado en el capítulo 4, suele proGXFLUSRUXQODGRIRUPLGDEOHV\HÀFDFHVcatarsis (“limpiezas”) de bloqueos, traumas y tensiones neuróticas, y por otro lado, éxtasis (“estar o verse objetivamente desde afuera”), situaciones ambas buscadas por toda psicoterapia que se precie. En algunos casos puntuales las catarsis y los éxtasis resuelven, hasta en una sola sesión, problemas psicosomáticos de larga data. Si todavía nuestra cultura conserva restos de arraigadas categorías cartesianas, tales experiencias tienden a disolver todo residuo conceptual dualista, del tipo “separación mente-cuerSRµD~QYLJHQWHVGHVGHOD(GDG0RGHUQD$EUDKDP0DVORZ .DOZHLW 1992) ha señalado que la metodología objetivista y mecanicista, al ser una visión del mundo dominada por ideas obsesivas, no comprende que no existe manera alguna en la que el observador pueda disociarse adrede del objeto de su observación; está forzosamente comprometido con él, pues el observador forma parte de la observación. El “yo” está unido al mundo. Por supuesto que aquel potencial mencionado ya ha VLGRSXHVWRGHPDQLÀHVWRSRUODSVLFRORJtDKXPDQLVWD\WUDQVSHUVRQDO desde la década del 60, especialmente con sus trabajos basados en el LSD; pero ha sido reactualizada mediante esta increíble sustancia vegetal totalmente natural y de uso milenario en estas últimas dos décadas. Hemos contribuido en este libro a resaltar la curación emocional ´/DV HVFULWXUDV EXGLVWDV VH UHÀHUHQ D HVWH WLSR GH VDELGXUtD HVSLULWXDO FRPR prajna paramita (sabiduría trascendental)” (Grof, 2006). 326 Ayahuasca, medicina del alma y psicosomática derivada del buen uso ceremonial de la ayahuasca y a neutralizar las falsas interpretaciones derivadas de prejuicios e ignorancia “monofásica”. El tercer gran impacto producido por el moderno rito de la ayahuasca se relaciona con las “otras realidades” y “experiencias de unidad mísWLFRFyVPLFDVµ²TXHKHPRVUHSDVDGRHQHOFDStWXORï0XFKRVVXSXHVtos básicos del materialismo monofásico occidental se ponen en duda ante tales vivencias. ¿Seguirá siendo cierto que el universo es un sistema mecánico rigurosamente determinista en el que la materia está en la base de todo? ¿La vida, la conciencia y la inteligencia son productos accidentales, azarosos y secundarios de la materia, tras miles de millones de años de evolución de la materia inorgánica y del sinsentido de partículas elementales? ¿De veras todas esas creencias exóticas de los pueblos originarios son meras “supersticiones” y “leyendas”, o detrás de muchas de ellas se encuentran experiencias directas y visiones muy reales? ¿No será que el fundamento de las tradiciones estudiadas por una antropología demasiado monofásica se encuentra en una realidad diferente que ha sido pragmáticamente experimentada? Las abrumadoras experiencias de distorsión o desaparición del tiempo cotidiano hacen que las personas dejen de concentrarse en el pasado o en el futuro para vivir en el momento presente, incrementando la capacidad de gozar los aspectos simples de la vida. El encuentro FRQORV´PXQGRVLPDJLQDOHVµ\ODLGHQWLÀFDFLyQFRQORVDUTXHWLSRVRQtricos o transculturales transforman a las personas dotándolas de una mayor conciencia ecológica, de respeto a los principios femeninos tanto como a los masculinos, a la naturaleza, a los postulados humanísticos, y a todos los seres, animales y plantas, con un tipo de espiritualidad no dogmática, universal y mística. Junto con las nuevas sensibilidades VRFLRDPELHQWDOHV\GHJpQHUR\HOOHQWRFDPELRGHSDUDGLJPDFLHQWtÀco, es de esperar que un aumento de tales experiencias contribuya a la disminución de neurosis y adicciones para escapar del vacío posmodernista, etnocidios, ecocidios, utilitarismos y fundamentalismos varios. Tenemos mucho que aprender de los enteógenos en general y de la ayahuasca en particular, con su know how asociado, aportado por los últimos auténticos chamanes de tradición oral que aún sobreviven a la expansión del capitalismo y las ideologías materialistas, utilitaristas y dogmático-cristianas en su fase globalizada. Esperamos haber aportado desde la teoría y la práctica a un mejor conocimiento de la que ha sido llamada “la planta maestra”. Hemos investigado para ello con nuestras mejores herramientas teóricas profesionales, buceado en cuantiosa bibliografía; hemos viajado por aldeas y ríos amazónicos, tomando contacto con comunidades y/o chamanes A modo de conclusión 327 shuars, shipibos, asháninkas, lamistas y mestizos; y además hemos sido ORVXÀFLHQWHPHQWHFRPSUHQVLYRV\DXGDFHVFRPRSDUDH[SRQHUQXHVWUR cuerpo y nuestra mente a la experimentación directa de la “liana de los espíritus” durante casi quince años, con nuestra limitada hermenéutica cultural, y describir de primera mano los fenómenos vivenciados. Hemos sido guías, testigos y recolectores de cientos de experiencias ajenas, objetivándolas cuando ha sido posible mediante nuestros protocolos de investigación y complementándolas con terapia convencional cuando lo requería el caso… Hemos recorrido, pues, un largo camino que cambió totalmente nuestras vidas, no sólo en lo intelectual, sino en ORHPRFLRQDO\ORHVSLULWXDO1LQJ~QOLEURSRGUiUHÁHMDUDGHFXDGDPHQWH la profundidad de nuestras transformaciones personales, pero parte de ella se encuentra en este esfuerzo por ofrecer una visión abarcadora de la botánica, química, farmacología, historia, etnografía, sociología, psicología y psiquiatría de la ayahuasca. Con toda certeza y justicia podemos llamarla medicina del alma. APÉNDICE 1 (IHFWRVSVLFRPRWRUHVFRJQLWLYRV\HPRFLRQDOHV GHODD\DKXDVFDPHGLGRVHQFLHQYROXQWDULRVGHOD Argentina mediante la Hallucinogen Rating Scale (HRS) Diego R. Viegas, Ariel Roldán y Fundación Mesa Verde Desde 1996, cuando la Fundación Mesa Verde inició sus tareas, las experiencias de los profesionales y otros voluntarios eran volcadas en diarios personales y pronto en un formulario de mayor objetivación que denominamos “Protocolo Mesa Verde” o “Protocolo propio de investigación” (que se reproduce más adelante e incluye datos subjetivos, parámetros del ambiente y del estado previo del sujeto). En 2003 comenzamos a implementar, conjuntamente con dicho listado, la Hallucinogen Rating Scale (o Escala de Valuación de Alucinógenos) creada y monitoreada por Rick Strassman de la Universidad de Nuevo México (1992-1996). Strassman comenzó a desarrollarla entrevistando a diecinueve usuarios experimentados de DMT, quienes también habían consumido cantidades de otras sustancias psicoactivas. Estos voluntarios fumaron dosis HVSHFtÀFDV GH DMT (pura), la habitual para uso recreativo, y describieron los efectos. Tuvieron un rango de experiencias positivas, negativas y neutras, pero la mayoría reportó efectos positivos. La HRS se diferencia de otras escalas evaluadoras porque no está basada en un marco teórico particular, sino en entrevistas a experimentados usuarios de ´DOXFLQyJHQRVµIXHPRGLÀFDGDDORODUJRGHHVWXGLRVSLORWRFRQDMT en cohortes adicionales de usuarios bien preparados, educados y experimentados en sustanFLDVSVLFRDFWLYDV7DPELpQGLÀHUHGHRWUDVHVFDODVSRUVXpQIDVLVHQ´HYDOXDFLyQ del estado mental”, cuyos ítems se distribuyen en seis “grupos clínicos”: 1) somastesia (signos somáticos, interioceptivos, viscerales); 2) afecto; 3) percepción; 4) cognición (contenido y procesamiento del pensamiento); 5) volición (habilidad deliberada para interactuar con uno mismo y con el ambiente), y 6) intensidad (una medida global de la robustez de la respuesta). El formulario consta de cien ítems cuya respuesta es tipo Likert, con cinco grados (Strassman, 1995, 1992). En nuestro caso particular, la escala HRS de Strassman se orientó a la descripción del consumo de ayahuasca proveniente la mayoría de las veces de la Amazonia peruana (en un par de ocasiones proveniente de Ecuador), sustancia que preferimos denominar enteogénica o visionaria por su ancestral uso cultural de por lo menos cinco mil años en aquella región, y aplicada a cien voluntarios de la República Argentina. La HRS, además de los estudios del propio Strassman con una muestra de sesenta individuos en Albuquerque (Nuevo México) a los que suministró DMT pura intravenosa, también fue usada en Eu[ 329 ] 330 Diego R. Viegas, Ariel Roldán y Fundación Mesa Verde ropa en una investigación similar a la nuestra con ayahuasca (“Estudio farmacológico del ayahuasca en humanos sanos”) por Jordi Riba y Manuel Barbanoj (1998),1 del hospital Santa Creu i Sant Pau (Barcelona, 1998), pero con una muestra mucho menor, de dieciocho voluntarios. También se usó en un estudio sobre ketamina en individuos sanos en la Universidad de Washington, Seattle %RZGOHet al., 1998)2FRQXQDPXHVWUDGHGLH]YROXQWDULRV\ÀQDOPHQWHWDPELpQ 'HQQLV 0F.HQQD &KDUOHV *URE -DPHV &DOODZD\ \ RWURV XWLOL]DURQ GXrante el verano de 1993 los cuestionarios HRS con una muestra muy inferior a la nuestra, de sólo quince voluntarios ayahuasqueros, en la Amazonia brasileña (Grob et al., 1996). Fundamentalmente a partir de estas investigaciones –a las que se suma ahora la nuestra en Sudamérica (Rosario, 2003)–, se pudo ir conÀUPDQGRODYDOLGH]GHOFRQVWUXFWRGHORVFXHVWLRQDULRVGH6WUDVVPDQ$VtODHRS fue sensible a los efectos de sustancias diferentes a la N,N-dimetiltriptamina (DMT) pura e intravenosa, para la que fue originalmente diseñada, mostrando validez convergente y discriminante razonable. Así, los resultados sugieren su utilidad en la evaluación de los efectos subjetivos producidos por ayahuasca u otros enteógenos de milenario uso cultural, y también de sustancias psicoactivas sintéticas de otro tipo. Para cada proposición se pedía a los voluntarios que marcaran la respuesta correspondiente al efecto más intenso experimentado durante un determinado período, sólo una para cada ítem: la respuesta que pareciese más aproximada, DXQFXDQGRQLQJXQDUHÁHMDVHFRQH[DFWLWXGODH[SHULHQFLD La totalidad de los argentinos que respondieron la HRS son individuos sanos que consumían por primera vez ayahuasca o bien la habían consumido en muy pocas ocasiones (dos o tres), en sesiones facilitadas con música por los profesionales de FMV o en ceremonias tradicionales netamente chamánicas guiadas en general por el chamán shipibo Antonio Muñoz Díaz y en menor proporción por HOFKDPiQVKXDUGRQ-XOLR7LZLUDP7DLVK Reproducimos a continuación los cien resultados en porcentajes, destacando FRQJUiÀFRVGH´WRUWDµ TXHQRVVHUYLUiQHQODVFRQFOXVLRQHV FXDUHQWDGHODV SURSRVLFLRQHVDQXHVWURFULWHULRPiVVLJQLÀFDWLYDV 1) Cantidad de tiempo entre la administración de la sustancia y sentir un efecto Esta pregunta en el HRS original contenía una medida en segundos porque fue concebida para voluntarios a los que se administró DMT puro, cuyo efecto es muy rápido y corto, por lo cual eliminamos este ítem, cuyo equivalente en el protocolo propio de FMV (“Latencia”) arroja una mayoría de repuestas entre 30 y 50 minutos. 1. Estos y otros autores realizaron otro trabajo vinculado al alcoholismo (Riba, Barbanoj et al., 2001). 2. http://journals.lww.com/anesthesiology/Fulltext/1998/01000/Psychedelic_Effects_ of_Ketamine_in_Healthy.15.aspx Apéndice 1 331 2) Precipitación, sensación de arrojarse, abalanzarse Ninguna: 41% Leve: 15% Moderado: 14% Mucho: 25% Extremo: 5% 2a) Localización (descriptiva-optativa). Sólo cuarenta voluntarios responden este ítem, y entre ellos hay respuestas variadas, pero la mayoría dice sentir precipitarse más “hacia adelante”, seguido por “hacia adentro” y “hacia abajo”. 3) Cambio en la salivación Ninguna: 33% Leve: 21% Moderado: 29% Mucho: 13% Extremo: 1% NS/NC: 3% 3a) Tipo de cambios Más seco: 41% Más húmedo: 59% 4) El cuerpo se siente diferente Ninguna: 5% Leve: 6% Moderado: 20% Mucho: 31% Extremo: 38% 4a) Por favor descríbalo (descriptiva) Sólo 57 voluntarios contestan este ítem. Las respuestas son variadas pero se repite con mayor frecuencia la impresión de sentirse “sin cuerpo/sin huesos/ cuerpo en expansión o energético-ligero/liviandad”, seguido por “pesadez”, “relajado” y “falta de control del cuerpo”. También hay dispares referencias, en cinco o seis casos, a movimientos reactivos, frío o calor, e hipersensibilidad. 5) Cambio en la sensación del peso del cuerpo Ninguna: 14% Leve: 10% Moderado: 19% Mucho: 37% Extremo: 20% 5a) Tipo de sensación Más liviano: 40% Más pesado: 25% Ambos: 35% 6) Siente desplazarse/volar a través del espacio Ninguna: 35% Leve: 14% Moderado: 11% Mucho: 19% Extremo: 21% 7) Cambios en la temperatura del cuerpo Ninguna: 26% Leve: 15% Moderado: 31% Mucho: 19% Extremo: 9% 7a) Tipos de cambios Más cálido: 33% Más frío: 25% Ambas: 42% 8) Sensación de electricidad/hormigueo Ninguna: 33% Leve: 22% Moderado: 23% Mucho: 13% 9) Presión o peso en el pecho o en el abdomen Ninguna: 52% Leve: 18% Moderado: 14% Extremo: 9% Mucho: 13% Extremo: 3% 332 Diego R. Viegas, Ariel Roldán y Fundación Mesa Verde 9) )tVLFDPHQWHÁH[LEOHPLHPEURVGHIRUPDEOHVItVLFDPHQWHÁRMRDOLYLDGR desatado Ninguna: 10% Leve: 10% Moderado: 18% Mucho: 36% Extremo: 26% 10) Sentimientos agitados en su interior Ninguna: 10% Leve: 10% Moderado: 19% Mucho: 32% Extremo: 29% 11) Siente el cuerpo temblar o sacudirse Ninguna: 32% Leve: 25% Moderado: 10% Mucho: 23% Extremo: 10% 12) Siente su corazón latir Ninguna: 43% Leve: 23% Moderado: 20% Mucho: 10% Extremo: 4% 13) Siente su corazón latir, saltar o latir en forma irregular Ninguna: 59% Leve: 15% Moderado: 13% Mucho: 10% Extremo: 3% 14) Náuseas Ninguna 10% Extremo 29% Leve 10% Moderado 19% Mucho 32% 15) Físicamente confortable Ninguna: 11% Leve: 13% Moderado: 28% Mucho: 32% Extremo: 16% 16) Físicamente impaciente o inquieto Ninguna: 21% Leve: 37% Moderado: 13% Mucho: 20% Extremo: 9% 17) Bochorno (brotado, sonrojado) Ninguna: 63% Leve: 22% Moderado: 8% Mucho: 3% Extremo: 4% 18) Urgencia de orinar Ninguna: 78% Leve: 15% Moderado: 6% Mucho: 0% Extremo: 1% 19) Urgencia de defecar Ninguna: 73% Leve: 11% Moderado: 8% Mucho: 5% Extremo: 3% Apéndice 1 333 20) Sensaciones sexuales Ninguna: 66% Leve: 19% Moderado: 6% Mucho: 6% Extremo: 3% 21) Se siente lejano, retirado, alejado, desatado, separado del cuerpo Ninguna: 14% Leve: 14% Moderado: 18% Mucho: 34% Extremo: 20% 22) Cambios en la sensibilidad de la piel Ninguna: 23% Leve: 13% Moderado: 27% Mucho: 28% Extremo: 9% 22a) Tipos de cambios Más sensibilizada: 65% Menos: 12% 23) Transpirando Ninguna: 42% Leve: 28% Moderado: 14% Mucho: 11% Extremo: 5% 24) Dolor de cabeza Ninguna: 72% Leve: 18% Moderado: 5% 25) Ansioso Ninguna: 30% Leve: 30% Moderado: 23% Mucho: 13% Extremo: 4% 26) Asustado Ninguna: 44% Leve: 16% Moderado: 21% Mucho: 13% Extremo: 6% 27) En pánico Ninguna: 71% Leve: 11% Moderado: 6% Ambas: 23% Mucho: 5% Mucho: 6% Extremo: 0% Extremo: 6% 27a) Lo puede controlar, se autoacepta Extremo 19% Ninguna Leve 5% 4% Moderado 15% Mucho 57% 27b) Se perdona a usted mismo o a otros Ninguna: 9% Leve: 8% Moderado: 15% Mucho: 48% Extremo: 20% 28) En reposo, aliviado, cómodo Ninguna: 6% Leve: 6% Moderado: 25% Mucho: 47% Extremo: 16% 334 Diego R. Viegas, Ariel Roldán y Fundación Mesa Verde 29) Se siente riendo Ninguna: 21% Leve: 18% Moderado: 23% Mucho: 32% Extremo: 30% 30) Excitado Ninguna: 29% Leve: 23% Moderado: 29% Mucho: 16% Extremo: 3% 31) Sensación de temor y reverencia, extrañeza, gran sorpresa Ninguna: 19% Leve: 19% Moderado: 15% Mucho: 28% Extremo: 19% 31a) Entendiendo los sentimientos de los otros Extremo 19% Ninguna 10% Leve 14% Moderado 18% Mucho 39% 32. Seguro (a salvo) Extremo 20% Ninguna Leve 4% 9% Moderado 14% Mucho 53% 33) Siente la presencia de la fuerza divina que inspira respeto, de un poder supremo, Dios Ninguna: 18% Leve: 11% Moderado: 11% Mucho: 20% Extremo: 40% 34) Cambio en la sensación de los sonidos en la habitación Ninguna: 5% Leve: 8% Moderado: 18% Mucho: 48% 34a) Tipos de cambio Más placenteros: 49% Menos: 11% Ambos: 40% Extremo: 21% Apéndice 1 335 35) Feliz Ninguna: 13% Leve: 9% Moderado: 16% Mucho: 37% Extremo: 25% 36) Triste Ninguna: 27% Leve: 20% Moderado: 21% Mucho: 19% Extremo: 13% 36a) Enamorado Ninguna: 43% Leve: 18% Moderado: 13% Mucho: 15% Extremo: 11% 37) Eufórico Ninguna: 33% Leve: 21% Moderado: 18% Mucho: 14% Extremo: 14% 38) Desesperado Ninguna: 47% Leve: 19% Moderado: 11% Mucho: 9% 39) Se siente llorando Ninguna: 24% Leve: 15% Moderado: 21% Mucho: 27% Extremo: 13% Extremo: 14% 40) Cambio en sentimiento de proximidad con otros en la habitación Ninguna: 18% Leve: 15% Moderado: 32% Mucho: 24% Extremo: 11% 40a) Tipo de cambio Más cercano: 56% Menos: 15% Ambos: 29% 41) Cambio en la “cantidad” (monto) de emociones Extremo 28% Ninguna Leve 3% 5% Moderado 20% Mucho 44% 336 Diego R. Viegas, Ariel Roldán y Fundación Mesa Verde 41a) Tipo de cambio Ambos 19% Menos emotivo 10% Más emotivo 18% 42) Las emociones parecen diferentes de las usuales Ninguna Leve 5% 6% Extremo 30% Moderado 23% Mucho 36% 43) Sensación de unidad con el universo Extremo 29% Ninguna 8% Leve 5% Moderado 21% Mucho 37% 44) Sensación de aislamiento de personas y cosas Ninguna: 34% Leve: 14% Moderado: 25% Mucho: 21% Extremo: 6% Apéndice 1 337 45) Se siente renacido Extremo 15% Ninguna 14% Leve 18% Mucho 36% Moderado 15% 46) Satisfacción con la experiencia Ninguna: 1% Leve: 8% Moderado: 10% Mucho: 42% Extremo: 39% 47) Le gustó la experiencia Ninguna: 6% Leve: 10% Moderado: 16% Mucho: 45% Extremo: 23% 48) En cuánto tiempo le gustaría repetir la experiencia Nunca más: 4% En un año: 39% En un mes: 41% En una semana: 5% Cuanto antes sea posible: 11% 49) Desea tener la experiencia en forma regular Ninguna: 13% Leve: 22% Moderado: 39% Mucho: 14% Extremo: 12% 50) Un olor Ninguna: 52% Leve: 6% Moderado: 17% Mucho: 19% Extremo: 6% 50a) Describa (descriptiva) Sólo treinta voluntarios respondieron este ítem. “Olor a ayahuasca”: 9; “Olor a tabaco”: 9; “Nauseabundo/Desagradable/Rancio/Olor a vómito”: 6; “Olor a naturaleza”: 3; “Jazmín/perfume”: 2; “Mi propio sudor”: 1 51) Un sabor Ninguna: 56% Leve: 9% Moderado: 18% Mucho: 9% Extremo: 8% 51a) Describa (descriptiva) “Ayahuasca”: 7; “Amargo/Rancio”: 2; “Dulce”: 2; “Tabaco”: 2; “Salado”: 1; “Aceituna”: 1; “Uva fermentada”: 1; “Agua”: 1; “Mis jugos gástricos/Vómito”: 2 52) Un sonido o sonidos que acompañaron la experiencia Ninguna: 10% Leve: 3% Moderado: 13% Mucho: 51% Extremo: 23% 52a) Describa (descriptiva) Sólo 65 voluntarios completaron este ítem. “Música en general”: 30; “cantos 338 Diego R. Viegas, Ariel Roldán y Fundación Mesa Verde o icaros de don Antonio”: 11; “voces o susurros de las otras personas presentes” PiVLQWHQVLÀFDGDV ´6RQLGRVGHDXWRVODQDWXUDOH]DOOXYLDSHUURVUDQDV u otros animales”: 6; “Tambores”: 4; “Zumbido/silbido o frecuencia”: 3; “Llanto propio”: 1; “Voz interior”: 1; “Sonido propio superior”: 1. 53) Sensación de silencio o profunda quietud Ninguna: 16% Leve: 22% Moderado: 23% Mucho: 26% Extremo: 13% 54) Sonidos en la habitación suenan diferente Ninguna: 10% Leve: 8% Moderado: 23% Mucho: 49% Extremo: 10% 55) Cambio en la particularidad de los sonidos Ninguna: 8% Leve: 20% Moderado: 20% Mucho: 38% Extremo: 14% 55a) Tipo de cambio Más característicos: 71% Ambos: 16% Menos: 13% 56) Cenestesia auditiva (“escuchar” percepciones visuales u otras no auditivas) Ninguna: 30% Leve: 8% Moderado: 15% Mucho: 29% Extremo: 18% 57) Efectos visuales Ninguna 6% Leve 9% Extremo 34% Moderado 18% Mucho 33% 58) La habitación se ve diferente No sabe/ojos cerrados: 19% Nada: 16% Moderado: 14% Mucho: 21% Leve: 22% Extremo: 8% 59) Cambios en el brillo de los objetos en la habitación No sabe/ojos cerrados: 13% Nada: 20% Leve: 23% Moderado: 16% Mucho: 19% Extremo: 9% 59a) Tipo de cambio Más brillantes: 59% Más débiles: 16% Ambos: 25% Apéndice 1 339 60) Cambios en las particularidades visuales de los objetos de la habitación No sabe/ojos cerrados: 13% Nada: 24% Leve: 19% Moderado: 15% Mucho: 20% Extremo: 9% 60a) Tipo de cambio Más aguzados: 19% Manchados o borroneados: 47% Ambos 34% 61) Habitación abrumada con patrones visuales No sabe/ojos cerrados: 14% Nada: 26 % Leve: 20% Moderado: 14% Mucho: 16% Extremo: 10% 62) Con los ojos abiertos el campo visual se ve vibrar, sacudirse No sabe/ojos cerrados: 8% Nada: 18% Leve: 30% Moderado: 14% Mucho: 24% Extremo: 6% 63) Cenestesia visual (“ver” sonidos u otras percepciones no visuales) Ninguna: 27% Leve: 14% Moderado: 20% Mucho: 23% Extremo: 16 % 64) Imágenes visuales, visiones (patrones geométricos abstractos) Ninguna 6% Leve 8% Moderado 19% Extremo 42% Mucho 25% 65) Naturaleza caleidoscópica de las imágenes, visiones o alucinaciones Extremo 34% No vistos 4% Ninguna 9% Leve 5% Moderado 19% Mucho 29% 340 Diego R. Viegas, Ariel Roldán y Fundación Mesa Verde 66) Diferencia en el brillo de las visiones respecto de la visión habitual de día No vistos 4% Ninguna 5% Extremo 34% Leve 15% Moderado 13% Mucho 30% 66a) Tipo de diferencia Colores más brillantes: 71% Colores más opacos: 8% Ambos: 21% 66b) Colores predominantes (descriptiva) Sólo 73 voluntarios respondieron este ítem, mencionando una gran variabiOLGDG0XFKRVVHUHÀHUHQD´WRGRVORVFRORUHVPXOWLFRORUµR´ORVFRORUHVGHODUFR LULVµ\HQDOJXQRVFDVRVDJUHJDQODEULOODQWH]RÁXRUHVFHQFLDGHORVFRORUHV(Q cuanto a las proporciones, la absoluta mayoría destaca el rojo, seguido en orden decreciente por verde, amarillo, azul, negro, blanco, violeta, naranja, rosa y marrón, y empatados en dos menciones cada uno: dorado, plateado y celeste. 67) Dimensión de las imágenes/visiones/alucinaciones No vistos 9% Más allá de la dimensión 25% Multidimensional 25% Lineal/ una dimensión 3% Plano/ dos dimensiones 10% Tres dimensiones 28% 68) Movimientos junto con las visiones/alucinaciones No vistos: 8% Nada: 13% Leve: 18% Moderado: 12% Mucho: 36% Extremo: 13% 68a) Describa visión/alucinación (descriptiva) Obviamente es uno de los ítems más variables. La gran mayoría no lo respondió (sólo veinte voluntarios) pero se explayaron detalladamente en nuestro protocolo propio contenidos que aquí se sintetizan divididos en cinco grupos: 1) “espirales de luz/caleidoscópicas o psicodélicas/fractales, tramas textiles, redes \RÀJXUDVJHRPpWULFDVHQPRYLPLHQWRµ LQVHFWRVSODQWDV\DQLPDOHVLQFOX- Apéndice 1 341 yendo serpientes; 3) personas indígenas y caras humanas en general; 4) fusiones entre personas, cambios de formas en objetos y/o energías materializadas GHFRORUQHJURREODQFR HQODKDELWDFLyQ \ YLVLRQHVPX\HVSHFtÀFDV´PDTXLQDVDQWURSRPRUÀ]DGDVKRVWLOHVµ´GXHQGHVµ´SDLVDMHVYLVWRVGHVGHDUULEDFRPR volando”, y un largo etcétera. 69) Luz blanca Ninguna: 38% Leve: 23% Moderado: 20% Mucho: 16% Extremo: 3% 70) Se siente como muerto o muriendo Ninguna: 57% Leve: 13% Moderado: 14% Mucho: 10% Extremo: 6% 71) Sensación de velocidad Ninguna: 34% Leve: 19% Moderado: 24% Mucho: 13% Extremo: 10% 72) “Déjà vu” (usted ha experimentado esta situación exacta, aun no teniendo memoria real del hecho) Ninguna: 57% Leve: 10% Moderado: 16% Mucho: 11% Extremo: 6% 73) “Jamais vu” (usted experimentará esta exacta situación en el futuro) Ninguna: 62% Leve: 8% Moderado: 13% Mucho: 13% Extremo: 4% 74) Sentimientos contradictorios al mismo tiempo (alegre y triste –esperanzado y sin esperanza–) Ninguna: 35% Leve: 10% Moderado: 11% Mucho: 29% Extremo: 15% 75) Sentido de caos Ninguna: 32% Leve: 18% Moderado: 18% Mucho: 18% Extremo: 14% 76 &DPELRHQODÀUPH]DGHVHQVDFLyQGH´XQRPLVPRµ PLVPLGDG Ninguna: 9% Leve: 14% Moderado: 15% Mucho: 38% Extremo: 24% 76a) Tipo de cambio Más fuerte: 59% Menos fuerte: 14% Ambos: 27% 77) Nuevos pensamientos (ideas) o conocimiento y/o percepción de conocimiento profundo Ninguna 5% Leve 8% Extremo 31% Moderado 13% Mucho 43% 342 Diego R. Viegas, Ariel Roldán y Fundación Mesa Verde 78) Recuerdos de la infancia Ninguna: 33% Leve: 19% Moderado: 19% Mucho: 21% Extremo: 8% 79) Sentirse como un niño Ninguna: 43% Leve: 21% Moderado: 11% Mucho: 19% Extremo: 6% 80) Cambio en la proporción/grado de pensamiento Ninguna: 5% Leve: 8% Moderado: 19% Mucho: 39% 80a) Tipo de cambio Más rápido: 78% Más lento: 3% Ambos: 19% 81) Cambio en la calidad del pensamiento Ninguna: 6% Leve: 9% Moderado: 9% 81a) Tipo de cambio 0iVDÀODGR Extremo: 29% Mucho: 53% 0iVHPERWDGRHQWRUSHFLGR Extremo: 23% $PERV 82) Diferencia en la sensación de realidad de las experiencias, comparadas con las de todos los días Ninguna 4% Leve 1% Extremo 35% Moderado 20% Mucho 40% 82a) Tipo de diferencia Ambos 26% Más reales 64% Menos reales 10% 83) Naturaleza onírica de las experiencias Ninguna: 13% Leve: 14% Moderado: 19% Mucho: 43% Extremo: 11% Apéndice 1 343 84) Pensamientos acerca de la vida personal (del presente o del pasado reciente) Ninguna: 4% Leve: 8% Moderado: 10% Mucho: 52% Extremo: 26% 85) Percepción de conocimiento profundo Ninguna 6% Leve 8% Extremo 28% Moderado 18% Mucho 40% 86) Cambio en el rango del paso del tiempo Ninguna: 4% Leve: 10% Moderado: 9% Mucho: 43% Extremo: 34% 86a) Tipo de cambio Más rápido: 25% Más despacio. 29% Ambos: 46% 87) Inconciencia No está seguro: 25% Seguro que sí: 4% Para nada: 71% 88) Cambio en el sentido de sanidad (sano) Ninguna: 24% Leve: 11% Moderado: 24% Mucho: 32% Extremo: 9% 88a) Tipo de cambio Ambos 18% Menos sano 9% Más sano 73% 89) Urgencia de cerrar los ojos Ninguna: 29% Leve: 11% Moderado: 25% Mucho: 30% Extremo: 5% 90) Cambio en el esfuerzo de la respiración Ninguna: 36% Leve: 21% Moderado: 15% Mucho: 18% Extremo: 10% 344 Diego R. Viegas, Ariel Roldán y Fundación Mesa Verde 90a) Tipo de cambio 5HVSLUDPiVUHODMDGR 0HQRVPiVGLÀFXOWDG $PERV 91) Es capaz de seguir la secuencia de efectos Ninguna: 1% Leve: 20% Moderado: 32% Mucho: 37% Extremo: 10% 92) Es capaz de “dejarse ir” (abandonarse) Ninguna: 8% Leve: 11% Moderado: 31% Mucho: 30% Extremo: 20% 93) Es capaz de focalizar la atención Ninguna: 3% Leve: 18% Moderado: 35% Mucho: 33% Extremo: 11% 94) Está “en control” Ninguna: 6% Leve: 23% Extremo: 8% Moderado: 32% Mucho: 31% 95) Es capaz de moverse si se le solicita Ninguna: 5% Leve: 19% Moderado: 35% Mucho: 35% Extremo: 6% 96) Es capaz de recordarse a sí mismo que ha estado en una habitación de investigación, que le ha sido administrada la droga, la naturaleza temporal de la experiencia Ninguna Leve 8% 5% Extremo 43% Moderado 13% Mucho 36% 97) Apegamiento y descreimiento de la experiencia Ninguna: 32% Leve: 13% Moderado: 30% Mucho: 16% 98) Intensidad Leve: 3% Moderado: 18% 99) Altura (elevación) Ninguna: 17% Leve: 16% Mucho: 32% Moderado: 32% 100) Dosis que usted cree que recibió Placebo: 1% Dosis 1 (baja) 39% Dosis 3: 13% Dosis 4 (alta): 3% Extremo: 47% Mucho: 32% Dosis 2: 44% Extremo: 9% Extremo: 3% Apéndice 1 345 Conclusiones En una experiencia “tipo” de ayahuasca, entre los primeros efectos, tras 3050 minutos de ingerida, un 30% de los individuos sentirá una fuerte precipitación del cuerpo “hacia adelante” o “hacia adentro”. La gran mayoría claramente percibirá su cuerpo diferente (más ligero, relajado o liviano, o bien más pesado y con algún grado de pérdida de control). Podrá moverse si se le solicita y camiQDUSHURWRUSHPHQWH\FRQDOJXQDGLÀFXOWDG3XHGHKDEHUFLHUWRHQIULDPLHQWR o calor en el cuerpo, y al menos un 30% tendrá la sensación de desplazarse por el espacio o elevarse. Mucho más de la mitad de los experimentadores tendrá sentimientos alborotados en su interior. Será rarísimo que alguno sienta su corazón agitado, o dolor de cabeza, o que transpire mucho, y que sienta urgencia de orinar o defecar. Probablemente muy pocos experimentarán sensaciones sexuales, pánico o enamoramiento. También será muy raro que se sienta “como muriendo” y bastante raro que UHÀHUDXQdéjà vu. Por el contrario, se hallará físicamente confortable, si bien hay un 50% o más de posibilidades de que sienta náuseas, excitación, necesidad de llorar y recordar la infancia. También es posible que cerca de la mitad de los consumidores experimenten cenestesia visual o auditiva, pero no es lo más IUHFXHQWH HQ DOJXQDV OHQJXDV DPD]yQLFDV H[LVWHQ YHUERV TXH VLJQLÀFDQ ´YHU VRQLGRVµR´HVFXFKDUFRORUHVµKXHOODHWQROLQJtVWLFDTXHVyORVHFRPSUHQGHDOD luz del milenario uso de ayahuasca). En cualquier caso (por abrumadora mayoría) podrán controlarse, aceptarse y perdonarse a sí mismos. Más de la mitad será capaz de “dejarse llevar” y seguir la secuencia de efectos, pero no siempre podrá focalizar la atención sin GLÀFXOWDGHV6HQWLUVHVHJXUR DVDOYR FDSD]GHUHFRUGDUTXHKDHVWDGRHQXQD habitación y la naturaleza temporal de la experiencia, es lo más común (70 u 80% de los casos), y claramente estará seguro de su conciencia expandida o ampliada, pero para nada inconsciente; aunque existe una alteración en la percepción del paso del tiempo (para la mitad de las personas transcurre más rápido y más despacio al mismo tiempo). Esto podría explicarse por el cambio que se da en la proporción del pensamiento y su calidad, que para la absoluta mayoría no sólo es palpable: además se vuelve más agudo y veloz. La mayoría de los individuos, asimismo, percibirá estar entendiendo los sentimientos de otros, sentirá un cierto temor reverencial ante la presencia de un poder superior, percibirá la unidad con el universo, comprenderá nuevas cosas o las considerará más profundamente, sentirá con más fuerza la interioridad del “uno mismo”, escuchará los sonidos en forma diferente de la habitual. En efecto, más que el olor o el sabor amargo de la ayahuasca, lo que más recordará son determinados sonidos, cantos o temas musicales que acompañaron la experiencia (74% entre mucho y extremo). Evidentemente, la realidad es percibida de modos muy diferentes de la cotidiana en ese estado de conciencia, pero al mismo tiempo, y a diferencia de OR TXH FXDOTXLHU QHyÀWR SRGUtD VXSRQHU VH FRPSUHQGH FRPR más real que la realidad de todos los días. Esto coincide con las cosmovisiones de la mayoría de los pueblos originarios, que atribuyen más “realidad” al “otro lado”, al “más 346 Diego R. Viegas, Ariel Roldán y Fundación Mesa Verde allá” (los sueños, la esfera de las esencias espirituales y de las profundidades transpersonales, psicológico-mitológicas). Prácticamente la totalidad de las personas sufrirá un cambio en el monto de sus emociones (un 92% graduado entre moderado, mucho y extremo). Este HIHFWRHVHO´DFHOHUDGRURDPSOLÀFDGRUHPRFLRQDOFRQUHVROXFLyQFDWiUWLFDµGHO que habla Fericgla (1994b), un cambio que implica más intensidad de las emociones y, en gran parte de los casos, la sensación de hasta ser diferentes de las HPRFLRQHVFRWLGLDQDV(QWDOVHQWLGRH[LVWHXQDSURSRUFLyQVLJQLÀFDWLYDPHQWH mayor de referencias a “felicidad” que a “tristeza”. De seguro el experimentador tendrá algún tipo de efecto visual, por más que sea moderado (sólo un 15% de los participantes no tendrá ninguno o muy poco), desde simples visiones caleidoscópicas hasta paisajes, seres y cosas concretas. Más seguro aun es que dichas visiones sean brillantes, y al abrir los ojos los obMHWRVOHSDUHFHUiQPiVEULOODQWHVRFRQÁXRUHVFHQFLDDODYH]TXHERUURQHDGRV Los colores de aparición más frecuente, rojo, verde y amarillo, casi siempre se verán sobre un fondo negro. Las formas serán percibidas con más frecuencia en tres o en “múltiples” dimensiones y con movimiento. Al término de la experiencia, más de la mitad se habrá sentido “renacido” en algún grado, satisfecho y con agrado por la experiencia vivida, y se considerará más sano que antes de vivirla. Un 74% habrá obtenido nuevos pensamientos, ideas o conocimientos más profundos de sí mismo, su situación o de las cosas últimas y esenciales. Casi la totalidad sentirá que fue una experiencia intensa, y por ello querrá repetirla, por lo general en un mes o en un año, pensando seriamente la posibilidad de darle alguna continuidad o regularidad. Protocolo de investigación Fundación Mesa Verde 35272&2/2'(,19(67,*$&,Ð1 1«««««««««««««« &yGLJR«««««««««««« ,GHQWLÀFDFLyQ««««««««« )HFKD«««««««««««« 1) '$7263(5621$/(6 $SHOOLGRV 1RPEUHV 'LUHFFLyQ /RFDOLGDG 3URYLQFLD 3DtV Apéndice 1 7HOpIRQR (PDLO 6H[R (GDG 3HVR $OWXUD 2FXSDFLyQDFWXDO 5HOLJLyQHQODTXHIXHHGXFDGR 5HOLJLyQDFWXDO 1LYHOHGXFDWLYR (VWDGRFLYLO 1DFLRQDOLGDG 2) +É%,726 &RORTXHXQDFUX]\FRPHQWHRDPSOtHVLORFUHHQHFHVDULR $FWLYLGDGItVLFD 7DEDTXLVPR $OFRKROLVPR 2WUDVGURJDV 2WURV 3) $17(&('(17(60e',&26 &RORTXHXQDFUX]\FRPHQWHRDPSOtHVLORFUHHQHFHVDULR ,QIHFFLRQHV 4XLU~UJLFRV 7UDXPDWROyJLFRV )DUPDFROyJLFRV PHGLFDPHQWRVGHXVRDFWXDO\RHQIRUPDFUyQLFD 7R[LFROyJLFRV 347 348 Diego R. Viegas, Ariel Roldán y Fundación Mesa Verde $OHUJLD &DUGLRSDWtDV 'LDEHWHV +HPDWROyJLFRV +HSDWRSDWtDV +LSHUWHQVLyQ 1HXURSDWtDV 5HXPDWROyJLFRV 9HQpUHDV 1HXUROyJLFRV 3VLTXLiWULFRV 2WURV 4) $17(&('(17(636,&2/Ð*,&26 &RORTXHXQDFUX]\FRPHQWHRDPSOtHVLORFUHHQHFHVDULR $XWRHVWLPD%DMD 1RUPDO $OWD $QVLHGDG $QJXVWLD 'HSUHVLyQ 2WURV ¢5HDOL]ySVLFRWHUDSLD"6Ì12 0RWLYRWLSRWLHPSRHYDOXDFLyQSHUVRQDOHWFpWHUD «««««««««««««««««««««««««««««««««« ¢(VWiHQWUDWDPLHQWRSVLFRWHUDSpXWLFR"6Ì12 0RWLYRWLSRWLHPSRHYDOXDFLyQSHUVRQDOHWFpWHUD «««««««««««««««««««««««««««««««««« Apéndice 1 349 ¢(PSUHQGHUtDXQDSVLFRWHUDSLD"6Ì12 ¢3RUTXp" 5) '$72635(9,26$/$(;3(5,(1&,$ )HFKD /XJDU 6XVWDQFLD 3ULQFLSLRVDFWLYRV 'RVLV 9tDGHDGPLQLVWUDFLyQ $\XQR HVSHFLÀTXHHOWLHPSR $EVWLQHQFLDVH[XDO HVSHFLÀTXHHOWLHPSR 'LHWDSUHYLD GHVFULSFLyQ &RQGLFLRQHVFOLPiWLFDV«««««««««««««««««««««««« ,QGLYLGXDO«««*UXSDO«««1~PHURGHSHUVRQDV««« %DMRWHFKR«««$ODLUHOLEUH«««6XSHUYLVLyQ«««&KDPiQ««« 0RWLYDFLyQ H[SUHVHOLEUHPHQWHORVPRWLYRVSRUORVTXHWHQtDHOGHVHRGHUHDOL]DUOD H[SHULHQFLD ««««««««««««««««««««««««««««««««««« 6HQVDFLRQHV\VHQWLPLHQWRVSUHYLRVDODH[SHULHQFLD««««««««««« ¢(VVXSULPHUDH[SHULHQFLD"6Ì12 1GHH[SHULHQFLDVSUHYLDV '$72662%5(/$(;3(5,(1&,$ +RUDULRGHFRPLHQ]R /DWHQFLD SHUtRGRGHWLHPSRGHVGHTXHEHELyKDVWDVHQWLUORVSULPHURVHIHFWRV +RUDULRGHÀQDOL]DFLyQ /DP~VLFD 'HVDJUDGD $JUDGD ,QGLIHUHQWH )DYRUHFH 350 &RQFHQWUD Diego R. Viegas, Ariel Roldán y Fundación Mesa Verde 'HVFRQFHQWUD 'HSULPH &RPHQWDULRVVREUHODP~VLFD Sentimientos: 7ULVWH]D (XIRULD 'LVJXVWR $QVLHGDG &yOHUD 3HUSOHMLGDG &XOSD 0LHGR 6DWLVIDFFLyQ 6XVSLFDFLD e[WDVLV 'LVRFLDFLyQ 'HVSHUVRQDOL]DFLyQ 2WURV Expresión: *HVWLFXODFLyQ ([SUHVLRQHVIDFLDOHV 3RVWXUD 0RYLPLHQWRVDXWRPiWLFRV 0RYLPLHQWRVUHDFWLYRV 0RYLPLHQWRVGLULJLGRVDXQREMHWLYR 7RQRGHYR] (XIRUL]D Apéndice 1 351 ,QWHQVLGDGGHODYR] 6HOHFFLyQGHOYRFDEXODULR ,GHQWLÀFDFLyQ &RQSHUVRQDV &RQDQLPDOHV &RQSODQWDV &RQPLQHUDOHV &RQRWURV Percepción:+DELWXDO««««««0RGLÀFDGD«««««« $XGLWLYD 9LVXDO 2OIDWLYD *XVWDWLYD 'RORU 7DFWR 7HPSHUDWXUD 0RYLPLHQWR 2WUDV &RPHQWDULRVVREUHODSHUFHSFLyQ«««««««««««««««««««« ¢3HUFLEHVHQVDFLRQHVRSHQVDPLHQWRVGHRWURV"6Ì12 9LVLRQHV 'HVXFXOWXUD 'HRWUDFXOWXUD ,PiJHQHVGHVtPLVPRSDVDGDV 2WUDV SUHVHQWHV IXWXUDV 352 Diego R. Viegas, Ariel Roldán y Fundación Mesa Verde &RPHQWDULRDFHUFDGHODVYLVLRQHV«««««««««««««««««« 6HQVDFLRQHVSODFHQWHUDV GLVSODFHQWHUDV VHQVDFLyQGHRWUR 7) '(6&5,%,5&Ð026(6,(17($/),1$/,=$5/$(;3(5,(1&,$ 'HVFULSFLyQ ¢5HDOL]DUtDRWUDH[SHULHQFLDHQHOIXWXUR"6Ì12 ¢3RUTXp"¢(QFXiQWRWLHPSR" 8) '(6&5,3&,Ð1'(/$(;3(5,(1&,$ ([SUHVH OLEUH \ OR PiV DPSOLDPHQWH SRVLEOH WRGR OR TXH YLYHQFLy HQ VX SURSLD H[SHULHQFLDXVDQGRHOHVSDFLR\RODVSiJLQDVTXHFRQVLGHUHQHFHVDULR El Formulario Mesa Verde fue confeccionado hacia 1998 y, como aquí se demuestra, se complementa en algunas propuestas con la HRS. En otras propuestas se diferencia de la HRS pues contiene variables climáticas, antecedentes médicos, psicológicos, ayuno, dieta, abstinencias, experiencias, sentimientos y PRWLYDFLRQHVSUHYLDVTXHSXHGHQLQÁXLUHQHOGHVDUUROORGHODVHVLyQHVWXGLDda. Además, se adapta al contexto de una ceremonia típica de ayahuasca al contemplar parámetros como música o cantos, percepciones, expresiones faciales, imágenes y visiones, dando suma importancia a la descripción de los VHQWLPLHQWRVLQPHGLDWDPHQWHSRVWHULRUHVDODÀQDOL]DFLyQGHODFHUHPRQLDDVt como a la manifestación libre y total de la vivencia. APÉNDICE 2 Efectos a largo plazo del consumo ritual de ayahuasca en salud mental (síntesis)* Josep Maria Fábregas Instituto de Etnopsicología Amazónica Aplicada (IDEAA), Brasil Se realizaron una serie de tests internacionalmente validados en una muestra de individuos usuarios de ayahuasca a largo plazo, pertenecientes a las iglesias daimistas de Céu do Mapiá (Brasil) y se correlacionaron con idénticas pruebas en un grupo de muestra de Boca do Acre, no consumidores del brebaje. El equipo de investigación, promovido por Josep María Fábregas (Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones-IDEAA), estuvo a cargo de los siguientes reconocidos investigadores españoles: Débora González Muñoz-Caballero (UAMIDEAA), José Carlos Bouso Saiz (Universidad Autónoma de Barcelona y Centro de Investigación de Medicamentos-hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona); Sabela Fondevilla Estévez (Universidad Complutense de Madrid), Marta Cutchet Vázquez (UABETA-IDEAA) y Xavier Fernández (IDEAA). Se presenta un estudio longitudinal realizado con usuarios habituales de ayahuasca (Daime) cuyo criterio de inclusión fue el hecho de poseer una experiencia mínima de quince años de consumo ininterrumpido en Céu do Mapiá. Se evaluaron una serie de funciones psicológicas, psicopatológicas y neuropsicológicas que podrían estar afectadas por dicho consumo; estas evaluaciones se repitieron entre ocho y doce meses después para comprobar la estabilidad de los UHVXOWDGRV&RPRJUXSRGHFRPSDUDFLyQVHHYDOXyXQDPXHVWUDGHPRJUiÀFDmente similar de no consumidores provenientes de la población más próxima a Céu do Mapiá. El objetivo principal de este estudio es valorar si el consumo continuado de ayahuasca puede producir algún tipo de alteración sobre las áreas estudiadas, analizando los siguientes efectos de la ayahuasca: 1) 2) 3) 4) 5) Efectos del consumo a largo plazo sobre salud biopsicosocial Efectos sobre la psicopatología Efectos sobre la personalidad Efectos sobre funciones neuropsicológicas Efectos sobre el bienestar psicosocial * Esta síntesis, tomada de las Actas del Congreso Internacional “Medicinas tradicionales, interculturalidad y salud mental” desarrollado en Tarapoto (Perú, junio de 2009), se reproduce gracias a la generosidad y con la autorización de Josep Maria Fábregas, a quien agradecemos profundamente. [ 353 ] 354 Josep Maria Fábregas Objetivo 1: salud biopsicosocial Test aplicado: Índice Severidad de Adicción Entrevista semiestructurada, diseñada expresamente para ser usada en pacientes drogadependientes, que evalúa la gravedad del paciente sobre la base de las siguientes áreas: Estado médico general 6LWXDFLyQODERUDO\ÀQDQFLHUD Severidad de adicción al alcohol Severidad de adicción a otras drogas Situación legal Estado familiar y relaciones sociales Estado psicológico Objetivo 2: psicopatología Test aplicado: Inventario de Síntomas SCL-90-R Inventario desarrollado para evaluar la psicopatología en función de la presencia de noventa síntomas que se interpretan en función de nueve dimensiones primarias: Somatizaciones Obsesiones y compulsiones Sensitividad interpersonal Depresión Ansiedad Hostilidad Ansiedad fóbica Ideación paranoide Psicoticismo Objetivo 3: personalidad Test aplicado: Inventario de Temperamento y Carácter de Cloninger (TCI) Cuestionario de personalidad basado en un modelo psicobiológico que sustenta la existencia de: Dimensiones de temperamento: vinculadas a factores biológicos tales como la herencia y la neurotransmisión química. Dimensiones de carácter: vinculadas a factores socioculturales y de aprendizaje. Objetivo 4: neuropsicología Test aplicado: Stroop (de colores y palabras) Evalúa la capacidad de cambio de una estrategia inhibiendo respuestas automáticas y ofreciendo una nueva respuesta ante nuevas exigencias estimulares. Apéndice 2 355 Test aplicado: Waiss-III (letras y números) Se trata de una de las pruebas de la escala de inteligencia de Wechsler para adultos. Evalúa la capacidad de almacenar, manipular y actualizar información en un breve período. 7HVWDSOLFDGRFODVLÀFDFLyQGHWDUMHWDVGH:LVFRQVLQ (YDO~DODÁH[LELOLGDGFRJQLWLYDHQWDUHDVGHWRPDGHGHFLVLRQHVHVWRHVOD FDSDFLGDGGHPRGLÀFDUUHVSXHVWDVHQIXQFLyQGHODVGHPDQGDVDPELHQWDOHV Test aplicado: Comportamiento de Síndrome Frontal Cuestionario de autoinforme que proporciona una evaluación retrospectiva de funciones ejecutivas a nivel conductual en tres síndromes frontales: Apatía Desinhibición Funciones ejecutivas Total Objetivo 5: bienestar psicosocial Test aplicado: cuestionario de autoinforme que evalúa la sensación subjetiva de plenitud vital según el planteamiento de Viktor Frankl. Test aplicado: Inventario de Orientación Espiritual Evalúa la espiritualidad desde el punto de vista humanista y fenomenológiFRGH0DVORZ'HZH\-DPHV-XQJ\RWURVVHJ~QODVVLJXLHQWHVHVFDODV Dimensión trascendente 6LJQLÀFDGR\SURSyVLWR Misión en la vida Valores sagrados Valores materiales Altruismo Idealismo Conciencia de lo trágico Frutos del espíritu Test aplicado: Mejor Práctica de Intercambio de Información Cuestionario que evalúa la percepción subjetiva del bienestar psicológico basado en la propuesta teórica de Ryff como modelo multidimensional: Autoaceptación Control de situaciones Vínculos psicosociales Autonomía 356 Josep Maria Fábregas Conclusiones 6HHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVFRQUHVSHFWRDOJUXSRGHFRQWURO /DVFLIUDVSURPHGLR²GHVWDFDGDVHQORVFXDGURVHVWDGtVWLFRV²UHÁHMDQTXHORV consumidores a largo plazo de ayahuasca obtienen en todos los tests similares puntuaciones que los no consumidores, y en algunas medidas relacionadas a psicopatologías, personalidad y funciones ejecutivas obtienen puntajes de promedio mejor o más favorable que los no consumidores. En el objetivo 1 (salud psicosocial) concluyen los expertos españoles que no existe deterioro en ninguna de las áreas que comprometa la salud integral. En el objetivo 2 (psicopatología) la conclusión es que el índice de síntomas psicopaWROyJLFRVHVVLJQLÀFDWLYDPHQWHPHQRUHQFRQVXPLGRUHVGHD\DKXDVFD'HOREMHtivo 3 (tests de personalidad) VHGHGXFHTXHQRH[LVWHXQSHUÀOGHSHUVRQDOLGDG patológico que origine o mantenga el consumo de ayahuasca. En el objetivo 4 (neuropsicología)ORVFRQVXPLGRUHVKDELWXDOHVULQGHQVLJQLÀFDWLYDPHQWHPHMRU en funciones ejecutivas. Finalmente, las pruebas del objetivo 5 (bienestar psicosocial) promedian objetivamente un mayor bienestar como tendencia general en los consumidores de ayahuasca. (QIXQFLyQGHHVWRVFRQWXQGHQWHVUHVXOWDGRVSXHGHDÀUPDUVHTXH el consumo ritual continuado de ayahuasca no produce efectos negativos para la salud desde un marco biopsicosocial. Y se abre el debate sobre el probable efecto beQHÀFLRVRHQDOJXQDVGHODVYDULDEOHVSVLFROyJLFDV APÉNDICE 3 Etnias que hacen uso ritual de ayahuasca \SODQWDVDGLWLYDVTXHDJUHJDQDOEUHEDMH Lista completa de los 72 pueblos que usarían ayahuasca según Luis E. Luna (1986: 247-249). 1. Achuar (jíbaro) 2. Aguaruna (jíbaro) 3. Amahuaca (pano) / sinónimos: sayaco, impetineri 4. Anguteros (tucano ocidental) / sinónimos: ancutere, pioje 5. Aucas (sabela)/sinónimos: sabelas, huaramis $ZLVLQ DXLVKLUL %DQLYDV DUDZDN 8. Barasana (tucano ocidental) %DUHV DUDZDN &DPSD DUDZDN 11. Canelos quichua del Equador (quichua) 12. Curijonas (caribe) / sinónimo: karijonas 13. Cashhinaua (pano) 14. Cayapa (chibcha) 15. Colorados de Equador (chibcha) 16. Conibo (pano) 17. Coreguaje (tucano ocidental) 18. Cubeo (tucano oriental) &XOLQD DUDZDN &KDPLFXUR DUDZDN 21. Chasutinos (munichi) &KD\DKXLWD FDKXDSDQD VLQyQLPRVWVFKXLWRWVDDZL 23. Chébero (cahuapana) / sinónimo: jebero 24. Chocó de Colombia (chocó) 25. Desana (tucano oriental) 26. Emberá (chocó) / sinónimo: emperá *XDMLERV DUDZDN 28. Guanano (tucano) 29 Hianakota-umana (caribe) 30. Huambisa (jíbaro) +XLWRWR ZLWRWR VLQyQLPRXLWRWR [ 357 ] 358 Ayahuasca, medicina del alma 32. Iguitos (záparo) 33. Ingas (quechua) 34. Isconahua (pano) 35. Jíbaro (jíbaro) / sinónimo: shuar .DEXYDUL DUDZDN VLQyQLPRVFDX\DULFDEX\DUL 37. Kandoshi (Murato) / sinónimos: murato, romaina 38. Kofan (cofán) / sinónimo: cófan 39. Lama (quechua) / sinónimos: lamista, quechua lamista 40. Macuna (tucano oriental) / sinónimo: makuna 41. Mai huna (tucano ocidental) / sinónimos: orejon, koto 42. Makú (makú) 0DQGDYDND DUDZDN 44. Marinahua (pano) 0DWVLJHQND DUDZDN VLQyQLPRVPDFKLJXHQJDPDFKLJHQJD 0D\RUXQD DUDZDN VLQyQLPRPDUtJXH 47. Mazán (yagua) / sinónimos: masamae, parara 48. Menimehe (tucano ocidental) 49. Noanamá (chocó) 50. Amagua (tupi) 51. Panobo (pano) 3LDSRFR DUDZDN 53. Pioché (tucano) / sinónimos: pioje, cionis 3LUR DUDZDN 55. Puinaba (makú) 56. Quijos (quechua) 57. Remos (pano) 58. Santa Maria (?) 59. Santiagueño (quechua) 60. Secoya (tucano ocidental) 61. Sharanahua (pano) 62. Shipibo (pano) 63. Sibundoy (chibcha) / sinónimo: kamsá 64. Siona (tucano ocidental) 7DLZDQR WXFDQRRFLGHQWDO VLQyQLPRVWFLXDQD 66. Tamas (tucano ocidental) 67. Tanimuca (tucano oriental) 68. Tarianas (caribe) 69. Tatuyo (tucano oriental) 70. Tikuna (tucuna) / sinónimo: tucuna 71. Yagua (yagua) 72. Zaparo (zaparo) A esta lista agregaríamos –de acuerdo con informes de nuestro amigo y colaborador Aguarapire Seacandirú, chamán y cacique de de la comunidad Yacuy en la provincia de Salta (Argentina)– al pueblo tupí-guaraní. Apéndice 3 359 La siguiente es una lista lo más completa posible de plantas aditivas a la poción de ayahuasca, ordenadas según la familia botánica a la que pertenecen y HOQRPEUHFLHQWtÀFR/DVTXHWLHQHQXQDVWHULVFR VRQHQVtSVLFRDFWLYDVRELHQ consideradas “maestras” por distintos pueblos originarios amazónicos. Hemos destacado aquellas consideradas medicinales o “sabias” de uso más común por nuestro informante principal, Antonio Muñoz Díaz, chamán de etnia shipiboNRQLER GHO 8FD\DOL 3HU~ (Q HVWRV FDVRVDO ODGR GHO QRPEUH FLHQWtÀFRGH OD planta, se aclara el nombre vulgar o indígena. ACANTHACEAE Teliostachya lanceolata var. crispa* “Toé negro” AMARANTHACEAE Alternanthera lehmannii Hieronymus* “Borrachera/Picurullana-quina” Iresine sp. 3IDIÀDLUHVLQRLGHV APOCYNACEAE Himatanthus sucumba* “Bellaco-Caspi” Malouetia tamaquarina Mandevilla scabra Schumann Prestonia amazónica 7DEHUQDHPRQWDQDVDQDQJR5 3 “Sanango” Tabernaemontana sp.* “Uchu-sanango” Theveria sp AQUIFOLIACEAE Ilex guayusa Loes.* “Guayusa” ARACEAE Dieffenbachia sp Montrichardia arborescens Schott* “Castaña/Raya-balsa” BIGNONIACEAE Mansoa alliacea* “Ajos-sacha” Quararibea sp* “Ishpingo” Tabebuia heteropoda Tabebuia incana Tabebuia sp. Tynnanthus panurensis BOMBACACEAE Cavanillesia hylogeiton Cavanillesia umbellata Ceiba pentandra Chorisia insignis* “Lupuna” Chorisia speciosa BORAGINACEAE Tournefortia angustifolia CACTACEAE Epiphyllum sp. Haw. 360 Ayahuasca, medicina del alma Opuntia sp.* CARYOCARACEAE Anthodiscus pilosus Ducke CELASTRACEAE Maytenus ebenifolis Reiss Maytenus leavis Reiss CONVOLVULACEAE Ipomea carnea Jacq spp.* “Toé/Algodón bravo/Camote caspi” CYCLANTACEAE Carludovica divergens Ducke CYPERACEAE Cyperus digitatus Roxbugh Cyperus prolixus Humboldt* “Piripiri” Cyperus sp.* “Piripiri” DRYOPTERIDACEAE Lomariopsis japurensis ERYTHROXILACEAE Erythroxylum coca var. ipadu* “Coca/Ipadu” EUPHORBIACEAE Alchornea castaneifolia Croton lechleri Muell. Arg* “Sangre de grado/Sangre de drago” Croton sp.* “Sangre de grado” Euphorbia sp. Hura crepitans L Jatropha Gossypifolia L* “Piñón colorado” FABACEAE Bauhinia guianensis Aubl Calliandra angustifolia Spruce ex Bentham* “Bobinsana” Campsiandra laurifolia Bentham Cedrelinga casteneiformis Ducke* “Huayra Caspi/Tornillo” Erythina fusca Loureiro Erythrina poeppigiana Walpers Cook GNETACEAE *QHWXPQRGLÁRUXP GRAMINEAE Arundo donax GUTTIFERAE Clusia sp. Tovomita sp. HELICONIACEAE Heliconia stricta Heliconia sp. LABIATAE Ocimum micranthum LAMIACEAE Ocimun micranthum Willdenow Apéndice 3 LECYTHIDACEAE Couroupita guianensis Aublet LEGUMINOSAE Bauhinia guianensis Caesalpinia echinata Lamark Calliandra angustifolia Campsiandra laurifolia Cedrelinga castaneiformis Erythrina glauca Erythrina poeppigiana Pithecellobium laetum* “Nina caspi/Remo-caspi” Sclerobium setiferum Vouacapoua Americana LILIACEAE Allium Sativium L LORANTHACEAE Phrygilanthus eugenioides Phrygilanthus eugenioides var. robustus Phtirusa pyrifolia MALPIGHIACEAE Dyplopterys cabrerana* “Chagropanga/ Huambisa/Ocoyage” Dyplopterys involuta Mascagnia psilophylla var. Antifrebilis Stigmaphyllon fulgens MARANTACEAE Calathea veitchiana MELIACEAE Trichilia tocacheana* “Lupuna” MENISPERMACEAE Abuta grandifolia MORACEAE Coussapoa tessmannii Mildbread* “Renaco” Ficus insipida Willdenow* “Ojé/Doctor Ojé/Renaco” Ficus ruiziana Standley Ficus sp. MYRISTICACEAE Virola sp.* “Cumala”. Virola surinamensis* “Cumala blanca/Caupuri” NYMPHIACEAE Cabomba aquatica PHYTOLACCACEAE Petiveria alliacea PIPERACEAE Peperomia sp. Piper sp. POLYGONACEAE 361 362 Ayahuasca, medicina del alma Triplaris surinamensis Triplaris surinamensis var. chamissoana PONTEDERIACEAE Pontederia cordata L RUBIACEAE Calycophyllum spruceanum Capirona decorticans Spruce Guettarda ferox Standley 3V\FKRWULDDOED5 3R Psychotria carthaginensis* “Tupamaqui” Psychotria horizontales Psychotria marginata SW Psychotria psychotriaefolia Psychotria sp.* Psychotria stenostachya Standl. Psychotria viridis Ruiz et Pavon* “Chacruna” Rudgea retifolia Standley Sabicea amazonensis Wernham Uncaria guianensis “Uña de gato” SAPINDACEAE Paullinia yoco Schultes et Killp* “Yocó/Yoco blanco/Yage yoco/Huarmi yoco” SCHIZAECEAE Lygodium venustum Swartz SCROPHULARIACEAE Scoparia dulcis L SOLANACEAE Brugmansia insignis* “Tao-Toé/Toé/Maricahua” Brugmansia suaveolens* “Toé/Floripondio/Borrachero” Brunfelsia chiricaspi* “Chiricaspi/Chiric-sanango” Brunfelsia chirisanango Plowman* “Chiric-sanango” %UXQIHOVLDJUDQGLÁRUD ´&KLULVDQDQJR&KXFKXZDVKDµ %UXQIHOVLDJUDQGLÁRUDVXEHVSVFKXOWHVLL ´&KLULFVDQDQJR&KXFKXZXVDµ Capsicum sp. Iochroma fuchsioides* “Borrachero/Campanitas” Juanulloa ochracea Markea formicarium Dammer Nicotiniana rustica* “Tabaco” Nicotiniana tabacum L.* “Tabaco/Mapacho” STERCULIACEAE Herrania sp. VERBENACEAE Cornutia odoratta 9LWH[WULÁRUD VIOLACEAE 5LQRUHDYLULGLÁRUD5XVE\ APÉNDICE 4 Himnos de las iglesias ayahuasqueras de Brasil* Himno de Raimundo Irineu Serra (Santo Daime) LA GUIADO PELA LUA Himno de Raimundo Irineu Serra La guiado pela lua E as estrelas de uma banda Quando eu cheguei em cima de um monte Eu escutei um grande estrondo Esse estrondo que eu ouvi Foi Deus do Céu foi quem ralhou Dizendo para todos nós Que tem Poder Superior Eu estava paseando Na praia do mar Escutei uma voz Mandaram me buscar Aí eu brotei os olhos Aí vem uma canoa Feite de ouro e prata E uma Senhora na proa Quando Ela chegou Mandou eu embarcar Ela disse para min: –Nos vamos viajar, Nos vamos viajar Para un ponto destinado Deus e Virgem Mãe Quem vai ai nosso lado Quando nós cegamos 1DVFDPSLQDVGHVWDÁRU Allá dirigido por la luna Y las estrellas de una banda Cuando vine arriba de un monte Escuché un gran estallido Ese estallido que oí Dios del cielo fue quién retó Diciendo a todos nosotros Que tiene Poder Superior Yo estaba paseando En la playa del mar Escuché una voz Mandaron a buscarme Ahí mis ojos se llenaron de agua Ahí viene una canoa Hecha de oro y plata Y una Señora en la proa Cuando ella llegó Me dijo que embarcara Ella me lo dijo: –Nosotros vamos a viajar, Nosotros vamos a viajar Hacia un punto como destino Dios y la Virgen Madre Quienes van a nuestro lado Cuando llegamos (QODVFDPSLxDVGHHVWDÁRU ALLÁ DIRIGIDO POR LA LUNA * Tomado de Luis Eduardo Luna y Steven White (2000). Traducción: Jasper Lopes Bastos, especial para esta obra. [ 363 ] 364 Ayahuasca, medicina del alma Esta é a riqueza Do Nosso Pai Criador. Ésta es la riqueza De Nuestro Padre Creador. Himno de Sebastião Mota de Melo (Santo Daime) Himno de Sebastião Mota de Melo (Santo Daime) EU SUBI MEU PENSAMENTO SUBÍ MI PENSAMIENTO Eu subi meu pensamento Dentro de un grande jardim Levamtei a minha voz Oh! Minha Mãe, rogai por mim Eu limpei a mentalidade Vi uma roda girando Dentro desta grande luz Meu Pai está me olhando Oh! Meu Pai que está no Céu Este poder Ele nos dá Ele nos deu este grande Mestre Aquí n aterra para nos ensinar Vamos seguir meus irmãos Não devemos demorar Ouça o estrondo da terra E o gemido do mar Eu olhando para o céu Vi uma estrela correndo Ela veio me rodeando Eu senti meu corpo esmorecendo. Subí mi pensamiento Adentro de un Gran Jardín Levanté mi voz ¡Oh! Mi Madre, ruega por nosotros Limpié la mentalidad Vi una rueda girando Dentro de esta gran luz Mi Padre me está mirando ¡Oh! Mi Padre que estás en el Cielo Este poder Él nos da Él nos dio este gran Maestro Aquí en la Tierra para enseñarnos Vamos a seguir, mis hermanos No debemos tardar Oiga al estallido de la Tierra Y al gemido del mar Yo mirando hacia el cielo Vi una estrella corriendo Ella vino rodeandome Yo sentí a mi cuerpo desvaneciendo. Himno de Daniel Pereira de Matos (Barquinha) Himno de Daniel Pereira de Matos (Barquinha) VALSA DA RAINHA DO MAR Vou cantar uma valsa Dos mistérios do mar Como toda alegria Vamos brincar Com as lindas sereias E as ninfas do mar As lindas Princesas Todas vëm dançar Nesta linda noite Que estamos a brincar VALS DE LA REINA DEL MAR Voy a cantar un vals De los misterios del mar Como toda alegría Vamos a jugar Con las lindas serenas Y las ninfas del mar Las lindas princesas Todas vienen a danzar En esta linda noche Que vamos a jugar Apéndice 4 365 Vèm as lindas fadas E a Rainha do Mar Todas com alegria Vém nos visitar 7UD]HQGRÁRUHVPLPRVDV Para nos ofertar $VÁRUHVVmRPLVWpULRV Do jardim do mar São plantas de luzes Dos mistérios do mar Estes lindos mistérios 9pPQRVDÀUPDU Nas luzes sublimes Da Rainha do Mar. Vienen las lindas hadas Y la Reina del Mar Todas con alegría Vienen a visitarnos 7UD\HQGRÁRUHVPLPRVDV Para ofrendarnos /DVÁRUHVVRQPLVWHULRV Del jardín del mar Son plantas de luces De los misterios del mar Estos lindos misterios 9LHQHQDDÀUPDUQRV En las luces sublimes De la Reina del Mar. Himno de Francisca Campos do Nascimento (Barquinha) Himno de Francisca Campo do Nascimento (Barquinha) HINO DA SANTÍSIMA TRINIDADE E A VIRGEM DA CARIDADE Oh Virgem mãe da caridade Vós me curai como o vosso santo amor Curais a mim e todos meus irmãos Com a luz do vosso divino amor Oh virgem mãe da caridade Vós me curais com o vosso santo amor Vós me curais meu corpo e minha alma Para Jesus Cristo Salvador Oh Virgem mãe da caridade Mãe do nosso Salvador Vós curais aos inocentes Que estão doentes por causa dos pecadores Oh virgem mãe da caridade Só vós é quem pode nos valer E quem pode curas as nossas almas E dos pecados podenos defender Eu vós peço oh mãe da caridade Para que vós venha nos socorrer Nos valei na hora da morte Do Demônio venha nos defender (Coro) Salve O Divino Pai Eterno Salve Jesus Cristo salvador HIMNO A LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y A LA VIRGEN DE LA CARIDAD ¡Oh! Virgen Madre de la Caridad Vos me curas con vuestro santo amor Cúrame a mí y a todos nuestros [ hermanos Con la luz de vuestro divino amor ¡Oh! Virgen Madre de la Caridad Vos me curas con vuestro santo amor Vos curas mi cuerpo y mi alma Para Jesús Cristo Salvador ¡Oh! Virgen Madre de la Caridad Madre de nuestro Salvador Vos curas a los inocentes Que están sufriendo a causa de los [ pecadores Oh virgen madre de la caridad Sólo en vos podemos valernos Quien puede curar nuestras almas Y de los pecados nos puede defender Te pido a vos, oh madre de la caridad, Para que nos vengas a socorrer Valednos a la hora de la muerte Del demonio nos vienes a defender (Coro) Salve el Divino Padre Eterno 366 Salve o Divino Espirito Santo Que nos irradia com a luz do amor. Ayahuasca, medicina del alma Salve Jesús Cristo salvador Salve el Divino Espíritu Santo Que nos irradia con la luz del amor. Bibliografía AA.VV. (1984), Manual de psiquiatría, Rosario, UNR. AA.VV. (2003), La experiencia del éxtasis, 1955-1963, Barcelona, La Liebre de Marzo. AA.VV. (1993), Trascender el ego, Barcelona, Kairós. AGUIRRE BATZÁN, Ángel (1994), Estudios de etnopsicología y etnopsiquiatría, Barcelona, Boixareu-Marcombo. ALCÁZAR, José Luis (2006), “Tras las huellas de los toromonas”, junio, http://www.tierramerica.net/2006/ 0603/acentos2.shtml ALPER0DWWKHZ The “God” Part of the Brain, Nueva York, Rogue Press. ALVERGA, Alex Polari de (1994), Ayahuasca. Vida y enseñanzas del Padrino Sebastián, Barcelona, Obelisco. AMODIO, Emanuele (1991), “Murei, saberes míticos y bancos chamánicos entre los macuxí de Brasil”, en Arturo Leiva, Horacio Guerrero y Mauricio Pardo, Los espíritus aliados: chamanismo y curación en los pueblos indios de Sudamérica, Quito, Abya-Yala. ANDRESEN, Jensine y Robert FORMAN (eds.) (1999), Cognitive Models and Spiritual Maps, Thorverton, Imprint Academy. ANDRITZKY, Walter (1989), Schamanismus und rituelles Heilen im Alten Peru, Berlín, Clemens Zerling. ANSERMET, François y Pierre MAGISTRETTI (2006), A cada cual su cerebro, Buenos Aires, Katz. ARÉVALO VARELA, Guillermo (1986), “El ayahuasca y el curandero shipibo-conibo del Ucayali (Perú)”, América Indígena, vol. XLVI, Nº 1, enero-marzo. AYALA, Encarnación (s/f), “Psiconeuroinmunología. Interrelación entre los sistemas nervioso, endocrino e inmunitario”, Dfarmacia.com. BAER, Gerhard (1994), Cosmología y chamanismo de los matsigenga, Quito, Abya-Yala. BAILLARGER -XOHV ´'H O·LQÁXHQFH GH O·pWDW LQWHUPpGLDLUH j OD veille et au sommeil sur la production et la marche des halluci[ 367 ] 368 Ayahuasca, medicina del alma nations”, Mémoires de l’Académie de Medicine, t. XII, París, J.B. Baillière. BARBIRA FREEDMAN )UDQoRLVH ´7KH -DJXDU ZKR ZRXOG QRW VD\ prayers: Changing polarities in Upper Amazonian Shamanism”, en Luis Eduardo Luna y Steven F. White (eds.), Ayahuasca Reader: Encounters with the Amazon’s Sacred Vine, Santa Fe (Nuevo México), Synergetic Press. – (2009), “Kuskachay”: disolviendo y recreando las fronteras del cuerpo para volverse recto y fuerte en la medicina lamas keshwa, Universidad de Cambridge. BARKER, Steve, John A. MONTI y Samuel T. CHRISTIAN (1991), “N,N-Dimethyltriptamine: An endogenous hallucinogen”, International Review of Neurobiology, vol. 22. BASTIDE, Roger (1976), El sueño, el trance y la locura, Buenos Aires, Amorrortu. BATESON, Gregory (1993), Una unidad sagrada, Barcelona, Gedisa. BEHRINGER, Kurt (1927), “Der Meskalinrausch. Seine Geschichte und (UVFKHLQXQJVZHLVHµ0RQRJUDSKLHQDXV*HVDPWJHELHWGHU1HXURORgie und Psychatrie, Heft 49, VI, 4, Berlín. BELLIER, Irène (1988), “Cantos de yagé y mecedoras mai-huna (Amazonia peruana)”, en Patrice Bidou y Michel Perrin (coords.), Lenguaje y palabras chamánicas, Quito, Abya-Yala. BERENGUER, Josep (1996), “Tiempo, música, conciencia”, Actas del II &RQJUHVR,QWHUQDFLRQDOSDUDHO(VWXGLRGHORV(VWDGRV0RGLÀFDGRV de la Conciencia, Barcelona, Instituto de Prospectiva Antropológica. BERLANDA, Néstor y Juan ACEVEDO (2000), Los extraños, Buenos Aires, Emecé. BIDOU, Patrice y Michel PERRIN (coord.), Lenguaje y palabras chamánicas, Quito, Abya-Yala. BOWDLE $QGUHZ et al. (1988), “Psychedelic Effects of Ketamine in Healthy Volunteers: Relationship to Steady’state Plasma Concentrations”, Anesthesiology, vol. 88, Nº 1. http://journals.lww.com/ anesthesiology/Fulltext/1998/01000/Psychedelic_Effects_of_Ketamine_in_Healthy.15.aspx BOYLAN, Richard (1994), Close Extraterrestrial Encounters, Oregon, :LOG)ORZHU BROOKESMITH, Peter (1999), Alien abduciones, Madrid, Libsa. BURGER, Julian (1992), “Aborígenes”, en Atlas Gaia, Madrid, Celeste. CAILLOIS, Roger (1988), El mito y el hombre, México, Fondo de Cultura Económica. CALIFANO, Mario y Juan Ángel GONZALO (1995), Los aí del río Aguarico. Mito y cosmovisión, Quito, Abya-Yala, 1995. Bibliografía 369 CALLAWAY, James et al. (1999), “Pharmacokinetics of Hoasca alkaloids in healthy humans”, Journal of Ethnopharmacology, Nº 65. CÁRDENAS TIMOTEO, Clara (1989), Los unaya y su mundo. Aproximación al sistema médico de los shipibo-conibo del río Ucayali, Lima, Instituto Indigenista Peruano. CARNEIRO, Robert L. (1970), “Hunting and Hunting magic among the Amahuaca of the Peruvian Montaña”, Ethnology, 9. CARTIER, Rachel y Jean PIERRE (1995), Los guardianes de la Tierra, Barcelona, Luciérnaga. CHAUMEIL, Jean-Pierre (1983), Voir, Savoir, Pouvoir. Le chamanisme chez les Yaguas du Nord-est péruvien, París, EHESS. ² ´'HOSUR\HFWLODOYLUXV(OFRPSOHMRGHÁHFKDVPiJLFDVHQHO chamanismo del oeste amazónico”, en Chamanismo en Latinoamérica, una revisión conceptual, México, Universidad IberoamericanaPlaza y Valdés-CEMCA. CHINKIM, Luis, René PETSAIN y Juan JIMPIKIT (1987), El tigre y la anaconda, Quito, Abya-Yala. CIPOLETTI, María Susana (1988), “El animalito doméstico quedó hecho cenizas. Aspectos del lenguaje chamánico secoya”, en AA.VV., Lenguaje y palabras chamánicas, Quito, Abya-Yala. CIPRIAN-OLIVER, Jorge O., Marcelo CETKOVICH-BAKMAS, Oscar BOULLOSA y Andrea LÓPEZ-MATO A. (1988), “Psicosis esquizofrénicas. Teoría de la transmetilación patológica”, en Jorge Ciprian-Oliver (comp.), Psiquiatría biológica. Fundamentos y aplicación clínica, Buenos Aires, &LHQWtÀFD,QWHUDPHULFDQD CORBIN, Henry (1972), Mundus Imaginalis, or the Imaginal and the Imaginary,SVZLWFK*ROJRQRR]D3UHVV – (2005), El imam oculto, Madrid, Losada. CORREA U., Martín (s/f), “La perspectiva farmacológica. Entrevista a JorGL5LEDµ0RQRJUiÀFR$\DKXDVFD(GLFLyQHVSHFLDO%DUFHORQDV Jornadas Internacionales sobre Enteógenos. COULIANO, Ioan P. (1994), Experiencias del éxtasis, Barcelona, Paidós. DAVID, Young (ed.) (1974), The Story So Far, Toronto, The Coach House Press. DAVIS, Wade (1986), La serpiente y el arco iris, Buenos Aires, Emecé. DEKORNE, Jim (1994), Psichedelic Shamanism. The Cultivation, Preparation and Shamanic Use of Psychotropic Plants, Washington, Loompanics. DESHAYES, Patrick y Barbara KEIFENHEIM (1994), Penser l’autre chez les Indiens Huni Kuin de l’Amazonie, París, L’Harmattan. DEVEREUX, Georges (1980), Basic Problems of Ethnopschiatry, University of Chicago Press. 370 Ayahuasca, medicina del alma DEVEREUX, Paul (1994), Shamanism and the Mystery Lines, Minesota, /OHZHOO\Q DÍAZ, José Luis (2003), “Las plantas mágicas y la conciencia visionaria”, Arqueología Mexicana, vol. X, Nº 59, enero-febrero. DIVISIÓN ASUNTOS INDÍGENAS (DAI)-MINISTERIO DE GOBIERNO DE COLOMBIA (1989), Presentación al documento “Antecedentes constitutivos, actas y anexos de las reuniones ordinarias de la Comisión Especial de Asuntos Indígenas de la Amazonia (CEAIA), Tratado de Cooperación Amazónica”, Bogotá. DOBKIN DE RÍOS, Marlene (1984), Visionary Vine. Hallucinogenic healing in the Peruvian Amazon, Illinois, Wavelland Press. DOERING-SILVEIRA, Evelyn et al. (2005), “Ayahuasca in adolescence: A neuropsychological assessment”, Journal of Psychdedelic Drugs, vol. 37 (2), junio. –, Xavier DA SILVEIRA et al. (2005), “Ayahuasca in adolescence: A preliminary psychiatric assessment”, Journal of Psychedelic Drugs, vol. 37 (2), junio. DOS SANTOS, Rafael Guimarães (2006), “Ingestão de ayahuasca em estados psicométricos relacionados ao pânico, ansiedade e depressão em membros do culto do Santo Daime”, tesis, Instituto de Psicología de la Universidad de Brasilia. DUQUE PARRA -RUJH (GXDUGR ´8QD DSUR[LPDFLyQ ÀORJHQpWLFD para la comprensión del uso de drogas por el Homo sapiens sapiens”, Memorias Simposio Colombiano e Internacional “Cultura y drogas. Una mirada hacia adentro”, Manizales. DUKE, James A. (comp.) (s/f), Darienita’s Dietary, Battelle Memorial Institute. DURAND, Gilbert (1971), La imaginación simbólica, Buenos Aires, Amorrortu. EISNER, Thomas (1992), “Chemical Prospecting: A Proposal for Action”, en F. Herbert Bormann y Stephan R. Kellert (eds.), Ecology, Economics, and Ethics: The Broken Circle1HZ+DYHQ<DOH8QLYHUVLW\3UHVV ELIADE, Mircea (1976), El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, México, Fondo de Cultura Económica. ELISABETSKY(ODLQH ´)RONORUH7UDGLWLRQRU.QRZ+RZ"µCultural Survival Quarterly, verano, Massachusetts. ESTRADA, Álvaro (1998), Vida de María Sabino, la sabia de los hongos, México, Siglo Veintiuno. EVANS-PRITCHARD (GZDUG ( Teorías de la religión primitiva, Barcelona, Siglo Veintiuno. EVANS SCHULTES5LFKDUG ´(OGHVDUUROORKLVWyULFRGHODLGHQWLÀcación de las malpigiáceas empleadas como alucinógenos”, América Indígena, vol. XLVI, Nº 1. Bibliografía 371 – y Albert HOFFMANN (1994), Plantas de los dioses, México, Fondo de Cultura Económica. – y Robert RAFFAUF (1992), Vine of the Soul, Medicine men, their plants and rituals in the Colombian Amazon, Oracle, Synergetic Press. EY, Henri, Paul BERNARD y Charles BRISSET (1978), Tratado de psiquiatría, Barcelona, Elsevier Masson. FABRE $ODLQ ´'LFFLRQDULR HWQROLQJtVWLFR \ JXtD ELEOLRJUiÀca de los pueblos indígenas sudamericanos”, http://butler.cc.tut. ÀaIDEUH%RRN,QWHUQHW9HUVLR$ONXVLYXKWPO FARNSWORTH1RUPDQ5 ´6FUHHQLQJSODQWVIRUQHZPHGLFLQHVµ Psychedelic Review, Nº 8, California. FERNÁNDEZ GUIZZETTI*HUPiQ ´(QWUHHOiPELWRGHOVLJQLÀFDGR y el mundo de los objetos: los referentes psicoculturales del signo OLQJtVWLFRµSuplemento Antropológico, vol. 5, Nº 2, Universidad Católica de Asunción del Paraguay. FERICGLA, Josep María (1988), “El peyote y la ayahuasca en las nuevas religiones mistéricas americanas”, en Ángel Espina (ed.), Antropología en Castilla y León e Iberoamérica. Aspectos generales y religiosidades populares, Salamanca. – (1994a), Los jíbaros, cazadores de sueños. Diario de un antropólogo entre los chamanes shuar. Experiencias con ayahuasca, Barcelona, Integral-Oasis. – (1994b), Cognición y psicología de los shuar. Chamanismo, ayahuasca y oniromancia, Universidad de Salamanca. – (1994c), Plantas, chamanismo y estados de conciencia, Barcelona, La Liebre de Marzo. – (1997), A trasluz del ayahuasca, Barcelona, La Liebre de Marzo. – (1999a), Los enteógenos y la ciencia, Barcelona, La Liebre de Marzo. – (1999b), “Metáforas, conciencia, ayahuasca y psicoterapia”, conferencia pronunciada en el III Congreso Internacional Mundos de la Conciencia, Colegio Europeo para el Estudio de la Conciencia, Basilea. – (2000), Los chamanismos a revisión, Barcelona, Kairós. FLOREZ, Jesús (s/f), “Bases neurobiológicas del aprendizaje”, http:// www.hijosespeciales.com/Sindrome.de.Down/El.Sindrome. de.Down.htm FOLLÉR, Maj-Lis (2001), 'HO FRQRFLPLHQWR ORFDO \ FLHQWtÀFR DO FRQRFLmiento situado e híbrido. Ejemplo de los shipibo-conibo del este peruano, Göteborg University. FORTE, Robert (1997), “Entheogens and the Future of Religion”, San Francisco, CSP. FRAZER, James George (1992), La rama dorada, México, Fondo de Cultura Económica. 372 Ayahuasca, medicina del alma FRENOPOULO, Christian (2004), “The Mechanics of Religious Synthesis in the Barquinha Religion”, Revista de Estudos da Religião, Nº 1. FREUD, Sigmund (1996), Duelo y melancolía y Psicopatología para neurólogos, en Obras completas, Madrid, Biblioteca Nueva. FROEMER, Fried (1993), Cómo curan los chamanes, Barcelona, Obelisco. FOURASTE, Raymond (1992), Introducción a la etnopsiquiatría, Buenos Aires, Del Sol. FUNDACIÓN MESA VERDE (1997-2009), “Protocolos de investigación”, Rosario. FURST, Peter T. (1980), Alucinógenos y chamanismo, México, Fondo de Cultura Económica. GAËL BILHAUT, Ann (2003), “Los indios záparos: la sacralización de un pueblo en peligro”, Museum Internacional, Nº 218, septiembre, UNESCO. GALINIER, Jacques, Isabel LAGARRIGA y Michel PERRIN (coord.), Chamanismo en Latinoamérica, una revisión conceptual, México, Plaza y Valdés, CEMCA, Universidad Iberoamericana. GALLEGO BELTRÁN, Ofelia (2007), “Yagé, cognición y funciones ejecutivas”, www.culturaydroga.ucaldas.edu.co/downloads/culturaydroga12(14)_3.pdf GARTELMANN, Karl Dieter (1985), Las huellas del jaguar. La arqueología en el Ecuador, Quito, Mariscal. GARZÓN CHIRIVI, Omar A. (2004), Rezar, soplar, cantar: etnografía de una lengua ritual, Quito, Abya-Yala. GEBHART-SAYER, Angelika (1986), “Una terapia estética. Los diseños visionarios del ayahuasca entre los shipibo-conibo”, América Indígena, vol. XLVI, Nº 1, enero-marzo. – (1987), Die Spitze des Bewusstseins. Untersuchungen zu Weltwild und Kunst der Shipibo-Conibo+RKHQVFlIWODUQ.ODXV5HQQHU9HUODJ GINSBERG, Allen y William BURROUGHS (1971), Cartas del yagé, Buenos Aires, Signos. GOLDMAN, Irving (1963), The Cubeo: Indians of the Norwestern Amazon, University of Illinois Press. GONZÁLEZ CELDRÁN, José Alfredo (2002), Hombres, dioses y hongos, Madrid, Edaf. GOULDNER, Alvin W. (1979), La sociología actual. Renovación y crítica, Madrid, Alianza. GOW, Peter (1988), “Visual compulsion, design and image in West Amazonian cultures”, Estudios, Nº 2. – (1991), Of Mixed Blood. Kinship and History in Peruvian Amazonia, Oxford University Press. GRIFFITHS, Roland (2006), “Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substancial and sustained personal meaning and spi- Bibliografía 373 ULWXDOVLJQLÀFDQFHµJournal of Psychopharmacology, vol. 187, Nº 3, julio-agosto. GRINBERG-ZYLBERBAUM, Jacobo (1987), Los chamanes de México, 7 vols., México, Alpa Corral. GROB, Charles et al. (1996), “Human Psychopharmacology of Hoasca, A Plant Hallucinogen Used in Ritual Context in Brazil”, The Journal Of Nervous And Mental Disease, vol 184, Nº 2. GROF, Stanislav (1983), Emergencias espirituales, Barcelona, Planeta. – (1984), Sabiduría antigua, ciencia moderna, Barcelona, Planeta. – (1988), Psicología transpersonal, Barcelona, Kairós. – (2006), Cuando ocurre lo imposible, Barcelona, La Liebre de Marzo. GUERRA, Francisco (1992), La medicina precolombina, Madrid, Instituto de Cooperación Iberoamericana. GUERRERO, Horacio (1991), “Pinta, pinta, cura, cura gente (prácticas del curanderismo camentsa)”, en Arturo Leiva, Horacio Guerrero y Mauricio Pardo, Los espíritus aliados: chamanismo y curación en los pueblos indios de Sudamérica, Quito, Abya-Yala. GUIMARÃES DOS SANTOS, Rafael (2006), “Efeitos da ingestão de ayahuasca em estados psicométricos Relacionados ao pânico, ansiedade e depressão em membros Do culto do Santo Daime”, tesis de maestría, Universidad de Brasilia. GUY-GOULET, Jean y David YOUNG (1994), Being Changed by CrossCultural Encounters-Anthropology of the extraordinary experiences, University of Toronto Press. HALPERN, John H., Andrea SHERWOOD et al. (2008), “Evidence of health DQGVDIHW\LQ$PHULFDQPHPEHUVRIDUHOLJLRQZKRXVHDKDOOXFLQRgenic sacrament”. www.medscimonit.com/fulltxt.php?ICID=865802 HAMPEJS, Heinz Valentin (1995), El éxtasis shamánico de la conciencia, Quito, Abya-Yala. HARNER, Michael J. (1968), The Sound of Rushing Water, Nueva York, Oxford University Press. – (1976), Alucinógenos y chamanismo, Madrid, Guadarrama. – (1984), The Jivaro, people of the Sacred Waterfalls, Berkeley, University of California Press. – (1990), The Way of the Shaman, Nueva York, Harper One. HARPUR, Patrick (2006), (OIXHJRVDJUDGRGHORVÀOyVRIRV, Girona, Atalanta. – (2007), Realidad daimónica: somos imaginación, Girona, Atalanta. HEBB, Donald (1949), The Organization of Behavior, Nueva York, John Wiley. HENMAN, Anthony Richard (1986), “El uso del ayahuasca en un contexto autoritario: el caso de la União do Vegetal en Brasil”, América Indígena, vol. XLVI, Nº 1, México, enero-marzo. 374 Ayahuasca, medicina del alma HISSINK, Karen (1960), “Notizen zur Ausbreitung des Ayahuasca-Kultes bei Chama und Tacana Gruppen”, Ethnologica, Nº 2, Dusseldorf. HUGH-JONES, Christine (1979), From the Milk River: spatial and temporal processes in NW Amazonias, Cambridge University Press. HUGH-JONES6WHSKHQ ´/LNHWKHOHDYHVRQWKHIRUHVWÁRRUVSDFH and time in Barasana ritual”, Actes du XLII Congrés International des Américanistes, Société des Américanistes. – (1979), The Palm and the Pleiades: Initiation and cosmology in the NW Amazonas, Cambridge University Press. HUXLEY, Aldous (1956), Las puertas de la percepción, Buenos Aires, Sudamericana. – et al. (2003), “La experiencia del éxtasis, 1555-1963, Barcelona, La Liebre de Marzo. HOLMBERG, Allan (1969), Nomads of Long Bow, Nueva York, The Natural History Press. HULTKRANTZ, Ake (1988), El viaje del chamán, Barcelona, Kairós. IBARRA GRASSO, Dick E. (1985), Pueblos indígenas de Bolivia, La Paz, Librería-Editorial Juventud. IDOYAGA MOLINA, Anatilde (2009), Chamanismo, brujería y poder en América Latina, Buenos Aires, CAEA-CONICET. JACOB, Michael S. y David E. PRESTI (2005), “Endogenous psychoactive tryptamines reconsidered: An anxiolytic role for dimethyltryptamine”, Medical Hypotheses, Nº 64, Birmingham. JUNCOSA, José E. (1991), “El lenguaje poético de los cantos chamánicos shuar”, en Arturo Leiva, Horacio Guerrero y Mauricio Pardo, Los espíritus aliados: chamanismo y curación en los pueblos indios de Sudamérica, Quito, Abya-Yala. JUNOD, Henri-A. (1936), Moeurs et coutumes des Bantoues, París, t. II. JUNQUERA, Carlos (1994), El chamanismo en el Amazonas, Barcelona, Mitre. – (s/f), El chamanismo chanka o quecha-lamista del departamento de San Martín (Perú), s/d. KAKAR, Sudhir (1993), Chamanes, místicos y doctores, México, Fondo de Cultura Económica. KALWEIT, Holger (1992), Ensoñación y espacio interior (El mundo del chamán), Madrid, Mirach. KENSINGER, Kenneth (1976), “El uso del Banisteropsis entre los cashinahua del Perú”, en Michael J. Harner (comp.), Alucinógenos y chamanismo, Madrid, Guadarrama. – (1995), The way Real People ought to live: The Cashinahua of Eastern Peru, Illinois, Waveland Press. Bibliografía 375 KOCH-GRÜNBERG, Theodor (1979), Del Roraima al Orinoco, Caracas, Ediciones del Banco Central de Venezuela. KOLAKOWSKI, Lester (2000), La presencia del mito, Buenos Aires, Amorrortu. KORNOSKI, Jerzy (1948), &RQGLWLRQHG5HÁH[HVDQG1HXURQ2UJDQL]DWLRQ, Cambridge University Press. KOTTMEYER, Martin (s/f), “Mantis alienígena”, traducido del original en inglés por Luis R. González Manso para www.dios.com.ar. LABAT, Stéphane (1997), La poésie de l’extase et le pouvoir chamanique du langage, París, Maisonneuve et Larose. LABATE, Beatriz Caiuby (2001), “Un panorama del uso ritual de la ayahuasca en el Brasil contemporáneo”, en Jacques Mabit (org.), Ética, mal y transgresión. Memoria del II Foro Interamericano sobre Espiritualidad Indígena/LPD7DNLZDVLCISEI. – (2009), “Xamanismo e ciência na Alta Amazônia Peruana”, http:// bialabate.net, junio. LACAN, Jacques (1984), El Seminario. Libro 3: Las psicosis, Buenos Aires, Paidós. LAGROU(OVMH0DUtD ´8QDHWQRJUDItDGHODFXOWXUD&DVKLQDZD entre la cobra y el inca”, disertación de maestría, UFSC. LAMB, Frank Bruce (1998), Un brujo del Alto Amazonas. La historia de Manuel Córdova-Ríos, Palma de Mallorca, Olañeta. LANGDON, Jean (1979), “Yajé among the Siona: cultural patterns in viVLRQVµHQ'DYLG/%URZPDQ\5RQDOG6FKZDU] RUJV Spirits, shamans, and stars, La Haya, Mouton Press. – (1992), “A cultura Siona e a experiencia alucinógena”, en Luz Vidal (org.), *UDÀVPRLQGtJHQD(VWXGLRVGHDQWURSRORJtDHVWpWLFD, Universidad de San Pablo. – (1994), “Representaçôes de doença e itinerario terapéutico dos Sionas da Amazônia colombiana”, en Ricardo V. Santos y Carlos E. Coimbra Jr. (orgs.), Saúde e Povos Indígenas, San Pablo, Fiocruz. – (2000), “A visit to the Second Heaven: A Siona Narrative of the Yagé Experiencie”, en Luis Eduardo Luna y Steven F. White (eds.), Ayahuasca Reader: Encounters with the Amazon’s Sacred Vine, Santa Fe (Nuevo México), Synergetic Press. LANTERI-LAURA, Georges (1994), Alucinaciones, México, Fondo de Cultura Económica. LAUGHLIN, Charles D. (1994a), Imagination and Reality: On the Relations Between Myth, Consciousness, and the Quantum Sea, Carleton University, International Consciousness Research Laboratories. ² E ´7UDQVSHUVRQDO$QWKURSRORJ\7KHQDQG1RZµTranspersonal Review, 1 (1). 376 Ayahuasca, medicina del alma –, John MCMANUS y Jon SHEARER (1993), “Antropología transpersonal”, en AA.VV., Trascender el ego, Barcelona, Kairós. LEIVA, Arturo, Horacio GUERRERO y Mauricio PARDO (1991), Los espíritus aliados: chamanismo y curación en los pueblos indios de Sudamérica, Quito, Abya-Yala. LEWIN, Louis (1998), Phantastica: A Classic Survey on the Use and Abuse of Mind-Altering Plants, Maine, Park Street Press. LEWIS-WILLIAMS, David (2005), La mente en la caverna, Madrid, Akal. LÓPEZ VINATEA, Luis Alberto (2000), Plantas usadas por chamanes amazónicos en el brebaje ayahuasca, Lima, Iquitos. LUNA, Luis Eduardo (1986), “Apéndice”, América Indígena, vol. XLVI Nº 1. LUNA, Luis Eduardo y Pablo AMARINGO (1991), Ayahuasca Visions. The Religious Iconography of a Peruvian Shaman, Berkeley, North Atlantic Books. LUNA, Luis Eduardo y Steven WHITE (2000), Ayahuasca Reader. Encounters with the Amazon’s Sacred Vine, Santa Fe (Nuevo México), Synergetic Press. LUZ, Pedro Fernandes Leite da (1996), “Estudo comparativo dos complexos ritual e simbólico associados ao uso da Banisteriopsis caapi HHVSpFLHVFRQJrQHUHVHPWULERVGHOtQJXD3DQR$UDZDN7XNDQRH Maku do noroeste amazônico”, tesis de maestría, Universidad Federal de Río de Janeiro. LLAMAZARES, Ana María (2004), “Arte chamánico: visiones del universo”, en Ana María Llamazares y Carlos Martínez Sarasola (eds.), El lenguaje de los dioses. Arte, chamanismo y cosmovisión indígena en Sudamérica, Buenos Aires, Biblos. – y Carlos MARTÍNEZ SARASOLA (eds.) (2004), El lenguaje de los dioses. Arte, chamanismo y cosmovisión indígena en Sudamérica, Buenos Aires, Biblos. MABIT, Jacques (1986), “La alucinación por ayahuasca de los curanderos de la Alta Amazonia peruana (Tarapoto)”, Bulletin de Travail, documento 1, Lima, IFEA. –, José CAMPOS y Julio ARCE (2000), Consideraciones acerca del brebaje ayahuasca y perspectivas terapéuticas7DUDSRWR7DNLZDVL&HQWUR de Rehabilitación de Toxicómanos e Investigación de las Medicinas Tradicionales. MAC RAE(GZDUG Guiado por la Luna. Chamanismo y uso ritual de la ayahuasca en el culto del Santo Daime, Quito, Abya-Yala. MADER, Elke (1999), Metamorfosis del poder. Persona, mito y visión en la sociedad shuar y achuar, Quito, Abya-Yala. MARKUS, Ruth (2000), “The Praying Mantis in Surrealist Art”, Motar, Nº 4, Tel Aviv University. MCKENNA, Terence (1993a), El manjar de los dioses, Barcelona, Paidós. Bibliografía 377 – (1993b), True Hallucinations, San Francisco, Harper Collins. – (1994), La nueva conciencia psicodélica. De los alucinógenos a la realidad virtual, Buenos Aires, Planeta. MCKENNA, Dennis J., G.H.N. TOWERS y F.S. ABBOTT (1984), “Monoamine oxidase inhibitors in South American hallucinogenic plants: Tryptamine and ß-carboline constituents of Ayahuasca”, Journal of Ethnopharmacology, Nº 10, Leiden. MELATTI, Delvair M. y Julio César MELATTI (1986), “La maloca marubo: organización del espacio”, Revista de Antropología, Nº 29, Brasilia. MELATTI, Julio César (1985), “El origen de los blancos en el mito de Shoma Wetsa”, Anuario Antropológico, Nº 84, Brasilia. MERCANTE, Marcelo Simão (2002), “Ecletismo, caridade e cura na Barquinha da Madrinha Chica”, Humanitas, 18 (2). MERCUR, Dan (1998), The Ecstatic Imagination, Albany, Suny. MÉTRAUX, Alfred (1973), Religión y magias indígenas de América del Sur, Madrid, Aguilar. METZINGER, Thomas (2006), “Las drogas: un enfoque neuroético”, en Mente y cerebro, %DUFHORQD3UHQVD&LHQWtÀFD METZNER, Ralph (1997), Ayahuasca, Vermont, Park Street Press. – (1999), Green Psychology, Vermont, Park Street Press. MEYER 3HWHU ´$SSDUHQW FRPPXQLFDWLRQ ZLWK GLVFDUQDWH HQWLties induced by dimethyltryptamine (DMT)”, Psychedelic Monographs and Essays, Nº 6. MILLER-WEISBERGER-RQDWKDQ6 ´$+XDRUDQLP\WKRIWKHÀUVW miiyabu (Ayahuasca vine)”, en Luis Eduardo Luna y Steven F. White (eds.), Ayahuasca Reader: Encounters with the Amazon’s Sacred Vine, Santa Fe (Nuevo México), Synergetic Press. MINNIS, Paule (ed.) (2000), Ethnobotany, University of Oklahoma Press. MOREAU DE TOURS, Jacques-Joseph (2010), Du hachisch et de l’aliénation mentale: Études psychologiques, París, Nabu Press. MORIN, Edgar (1974), El paradigma perdido. Ensayo de bioantropología, Barcelona, Kairós. – (1990), El método (III), Barcelona, Theorema. – (1992), El método, las ideas, Barcelona, Cátedra. MUKUINK, Masuink Margarita y Florencia Chuji Tukup’ CHIRIAP (1996), Sueños, visiones y poder. Chamanismo y simbolismo onírico en el pueblo achuar, Quito, Abya-Yala. NACHEZ, Michel (1995), Estados no ordinarios de conciencia, México, Océano. NARANJO, Plutarco (1969) “Etnofarmacología de las plantas psicotrópicas en América”, Terapia, vol. 24. – (1986), “El ayahuasca en la arqueología ecuatoriana”, América Indígena, vol. 46 (1). 378 Ayahuasca, medicina del alma – (1995), “Archaeology and Psychoactive Plants”, en Richard Evans Schultes y Siri von Reis (eds.), Ethnobotany. Evolution of a Discipline, Londres, Chapman & Hall. NARBY, Jeremy (1997), La serpiente cósmica. El ADN y los orígenes del saber/LPD7DNLZDVL – (2009), Inteligencia en la naturaleza, Lima, Graph. – y Francis HUXLEY (2001), Shamans Through Time, 500 years on the path to knowledge, Nueva York, Tarcher-Putnam. OTT, Jonathan (1993), Pharmacotheon, Entheogenic drugs, their plant sources and history, Nueva York, Natural Products Co. – (1995), Análogos de ayahuasca, enteógenos pangeanos, Barcelona, Anagrama. – (1996), Pharmacoteon, Barcelona, La Liebre de Marzo. – (1998), Pharmacophilia o los paraísos naturales, Barcelona, Phantastica. PAGÉS LARRAYA )HUQDQGR ´/RV VLJQLÀFDGRV GHO XVR GH OD ayahuasca entre los aborígenes chama (ese’ejja) del oriente de Bolivia: una investigación transcultural”, Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, Nº 25, La Paz. – (1996), “El chamán de la cultura Jama-Coaque. Viaje al mundus imaginalis”, Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, Nº 46. PAULY, Antonio (1928), Ensayo de etnografía americana. Viajes y exploraciones, Buenos Aires, Peuser. PAYAGUAJE, Fernando (1990), (O EHEHGRU GH \DJp 6KXVKXÀQGL5tR Aguarico, Quito, Vicariato Apostólico. PÉREZ BARRETO, Yvo (1989), Sarita entre los brujos, Barcelona, Plaza y Janés. PÉREZ GOLLÁN, José Antonio e Inés GORDILLO (1999), “Religión y alucinógenos en el antiguo noroeste argentino”, Ciencia Hoy, vol. 4, Nº 22, Buenos Aires. PERKINS, John (1995), El mundo es como uno lo sueña. Enseñanzas chamánicas de Amazonas y los Andes, México, Lasser Press. PINCHBECK, Daniel (2007), Una historia de las drogas, Barcelona, RBA. PINEDO A., Álvaro (1986), “El enigma de la ayahuasca”, Cuarta Dimensión, Nº 151, Buenos Aires. PIÑEIRO, Juanjo (1995), Psiconautas, exploradores de la conciencia, Barcelona, La Liebre de Marzo. PLOTKIN, Mark J. (1997), Aprendiz de chamán, Buenos Aires, Emecé. PORRAS, Pedro (1985), Fase Sangay, Quito, s/e. POLARI DE ALVERGA, Alex (1994), Ayahuasca, Barcelona, Obelisco. POVEDA, José María (comp.) (1997), Chamanismo, el arte natural de curar, Madrid, Temas de Hoy. Bibliografía 379 PRECIADO, Iñaki (2003), Svástica, religión y magia en el Tíbet, Madrid, Oberón. PRESSLEY, William (1973), “Surrealism’s praying mantis in Surrealist Art”, Art Bulletin, Nº 55. QUADRA-SALCEDO, Miguel de la (1976), “La hierba de la clarividencia”, en El Hombre en el mundo. 500 pueblos, cómo son y dónde viven, Barcelona, Noguer. QUEZADA, Noemí (1989), (QIHUPHGDG\PDOHÀFLR, México, UNAM. REICHEL-DOLMATOFF *HUDUGR ´1RWDV HWQRJUiÀFDV VREUH ORV LQdios del Chocó”, Revista Colombiana de Antropología, Nº 9. – (1978), El chamán y el jaguar, México, Siglo Veintiuno. REYNOSO, Carlos (comp.) (1991), El surgimiento de la antropología posmoderna, Barcelona, Gedisa. RESTAK, Richard M. (1994), Receptors1XHYD<RUN1HZ6FLHQFHV%DQtam Books. RIBA, Jordi y Manuel BARBANOJ (1998), “A Pharmacological Study of Ayahuasca in Healthy Volunteers”, Bulletin of the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS), vol. 8, Nº 3. – et al. (2001), “Psychometric assessment of the HRS”, Drug and Alcohol Dependence, 62. RING, Kenneth (1992), “La iniciación chamánica, los mundos imaginales y la luz después de la muerte”, en Gary Doore (comp.), ¿Qué sobrevive?, Buenos Aires, Planeta. ROGERS, Melissa (2006), “Ayahuasca victory”, Subeta-Rosa, Nº 4, marzo. ROSASPINI REYNOLDS, Roberto (1998), Chamanismo, pasado y presente, Buenos Aires, Continente. RUBEL, Arthur, Carl O’NELL y Rolando COLLADO ARDEN (1995), Susto, una enfermedad popular, México, Fondo de Cultura Económica. RUCK, Carl, Jeremy BIGWOOD, Danny STAPLES, Jonathan OTT y Robert GORDON WASSON (1979), “Enteógenos”, Journal of Psychedelic Drugs, vol. II, Nº 1-2, enero-junio. RUOHO, Arnold et al. (2009), “The hallucinogen N,N- dimethyltryptamine (DMT) is an endogenous sigma-1 receptor regulador”, Science, vol. 323, Nº 5916, 13 de febrero. SAMORINI, Giorgio (2001), Los alucinógenos en el mito, Barcelona, La Liebre de Marzo. SANZ, Luis, Miguel GUTIÉRREZ y Miguel CASAS (eds.) (1996), Alucinógenos, Barcelona, Ediciones en Neurociencias. SAUNDERS, Nicholas J. (1995), Los espíritus animales, Barcelona, Debate, Círculo de Lectores. – (2004), “La estética del brillo: chamanismo, poder y arte de la analogía”, en Ana María Llamazares y Carlos Martínez Sarasola, El lenguaje de los dioses, Buenos Aires, Biblos. 380 Ayahuasca, medicina del alma SCHOBINGER, Juan (1988), Prehistoria de Sudamérica. Culturas precerámicas, Madrid, Alianza. – (1992), Las religiones precolombinas, Buenos Aires, Almagesto. – (2008), “La interpretación chamánica del arte rupestre, comentario ELEOLRJUiÀFR\EDODQFHVRPHURGHGRVGpFDGDVGHHVWXGLRVµPLPHR – (comp.) (1997), Shamanismo sudamericano, Buenos Aires, Almagesto-Continente. SEMPER, Luis Alberto (1995), “Marcadores biológicos y esquizofrenias”, Revista Argentina de Psiquiatría Biológica, vol. II Nº 8, Buenos Aires. SENA ARAÚJO, Wladimyr (1999), Navegando sobre as ondas do Daime: História, cosmologia e ritual da Barquinha, Campinas, Unicamp. SEVERI, Carlo (1996), La memoria ritual. Locura e imagen del hombre blanco en una tradición chamánica amerindia, Quito, Abya-Yala. — (2005), El sendero y la voz, Buenos Aires, SB. SHANON, Benny (2003), “Los contenidos de las visiones del ayahuasca”, Mana, vol. 9, Nº 2, Río de Janeiro, octubre. – (2004), The Antipodes of the Mind: Charting the Phenomenology of Ayahuasca Experience, Oxford University Press. SINAY MILLONSCHIK, Cecilia (1991), Psicoanálisis y chamanismo. Curar con palabras, Buenos Aires, Letra Buena. SISKIND, Janet (1976), “Visiones y curas entre los sharanahua”, en Alucinógenos y chamanismo, Madrid, Guadarrama. SMITH, Huston (2001), /DSHUFHSFLyQGLYLQD(OVLJQLÀFDGRUHOLJLRVRGH las sustancias enteógenas, Barcelona, Kairós. SPADAFORA, Ana María, Oscar CALAVIA SÁEZ y Marc LENAERTS (eds.) (2004), Paraíso abierto, jardines cerrados: pueblos indígenas, saberes y biodiversidad, Quito, Abya-Yala. SPRUCE, Richard (1908), Notes of a Botanist on the Amazon and Andes, vol. 2, Londres, Macmillan. STILLINGS, Dennis (1987), “Human consciousness and vegetal nature”, Artifex, vol. 6, Nº 6, diciembre. STOCKINGS, G. (1940): “A Clinical Study of the Mescaline Psychosis, With Special Reference to the Mechanism of the Genesis of Schizophrenic and other Psychotic States”, J. Ment. Science, 86. STRASSMAN, Rick (1992) “Subjective effects of DMT and the development of the Hallucinogen Rating Scale”, Newsletter of the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS), vol. 3, Nº 2. – (1995), “Hallucinogenic Drugs in Psychiatric Research and Treatment: Perspectives and Prospects”, The Journal of Nervous and Mental Disease, vol. 183, Nº 3. – (2000), DMT, The Spirit Molecule, Nueva York, Park Street Press. TALBOT, Michael (1986), Misticismo y física moderna, Barcelona, Kairós. Bibliografía 381 TART, Charles (1979), Psicologías transpersonales, Barcelona, Paidós. TAUSSIG, Michael (1987), Shamanism, Colonialism, and the Wild Man: A Study in Terror and healing, University of Chicago Press. TEIJEIRO-RVp7HyÀORLAIME, Freddy SANTALLA y Sotero AJACOPA (2002), Atlas étnico de investigaciones antropológicas, La Paz, UNAN. TORRES C., William (1998), ponencia presentada en el seminario-taller “Etnobotánica amazónica y terapéutica psicológica: usos rituales, ceremoniales y psicoterapéuticas del yagé”, Palmira, Fundación CINMA, Universidad Nacional de Colombia, 4-5 de diciembre. TORRICO PRADO, Benjamín (1971), Indígenas en el corazón de América, La Paz, Los Amigos del Libro. TOURNON, Jacques (2002), La merma mágica. Vida e historia de los shipibo-conibo del Ucayali, Lima, CAAAP. TOWNSLEY, Graham (1993), “Songs Paths: The Ways and Means of YaPLQDKXD6KDPDQLF.QRZOHGJHµL’Homme, vol. XXXIII, Nº 2-4. URIBE MERINO, José Fernando (s/f), Curar o aliviar. Los dilemas de la terapia. Una visión antropológica sobre las diversas formas de curar, Medellín, Universidad de Antioquia. VICKERS, William T. (1998), Los sionas y secoyas. Su adaptación al ambiente amazónico, Quito, Abya-Yala. – y Timothy PLOWMAN (1984), Useful Plants of the Siona and Secoya Indians of Eastern Ecuador, Chicago, Field Museum of Natural History. VIEGAS, Diego Rodolfo (2000), Los espíritus del aire. Un estudio sobre ovnis, chamanismo y la conciencia, Rosario, Fundación Mesa Verde. – (2002), “Encuentros sexuales con extraterrestres y bodas chamánicas”, La Nave de los Locos, año 3, Nº 14-15, Santiago de Chile, marzo (disponible en www.fundacionmesaverde.org). – (2003), “La aparición de la conciencia”, www.fundacionmesaverde.org – (2005), Breve historia de las grabaciones de cantos chamánicos, Rosario, Fundación Mesa Verde. – (e/p), Ensayos de antropología transpersonal. Sociedad, cultura, realidad y conciencia. VILLAVICENCIO, Manuel (1858), Geografía de la República del Ecuador, Nueva York, Robert Craighead. VILLOLDO, Alberto y Erik JENDERSEN (1992), Los cuatro vientos: la odisea de un chamán en el Amazonas, Buenos Aires, Planeta. VITEBSKY, Piers (2001), Los chamanes, Colonia, Evergreen-Taschen. WASSON, Robert Gordon (1980), El hongo maravilloso teonanácatl, México, Fondo de Cultura Económica. –, Albert HOFMANN y Carl RUCK El camino a Eleusis, México, Fondo de Cultura Económica. 382 Ayahuasca, medicina del alma –, Stella KRAMRISCH, Jonathan OTT y Carl RUCK (1992), La búsqueda de Perséfone. Los enteógenos y los orígenes de la religión, México, Fondo de Cultura Económica. WEISS, Gerald (1969), “The cosmology of the Campa Indians of Eastern 3HU~µ$QQ$UERU8QLYHUVLW\0LFURÀOPV – (1976), “Chamanismo y sacerdocio a la luz de la ceremonia de ayahuasca entre los Campa”, en Michael J. Harner (comp.), Alucinógenos y chamanismo, Madrid, Guadarrama. WHITE, John (ed.) (1979), La experiencia mística, Barcelona, Kairós. WILBERT, Johannes (1990), Le Tabac et l’extase chamanique chez les indiens Warao du Venezuela, París, L’Espirit Frappeur. WOLF, Fred A. (1993), La búsqueda del águila, Barcelona, La Liebre de Marzo. YENSEN, Richard (1985), “LSD and Psycotherapy”, Journal of Psychactive Drugs, 17 (4). – (2000), Hacia una medicina psiquedélica, Barcelona, La Liebre de Marzo. YOUNG, David E. (ed.) (1974), The Story So Far, Toronto, The Coach Press. — y Jean-Guy GOULET (1994), Being Changed by Cross-Cultural Encounters. The anthropology of extraordinary experience, Toronto, %URDGYLHZ ZAMANILLO CASTANEDO, Daniel, José Luis MONTOLIÚ, Francina LANGA VIVES, Alfondo LAVADO JUDEZ y Victoria TOVAR HERRADOR (2004), MaPtIHURVQRKXPDQRVPXWDQWHVGHÀFLHQWHVHQUHFHSWRUHVVLJPD\VXV aplicaciones, publicación WO/2004/052092, International Application Nº PCT/ES2003/000624, International Filing Date. ZINDER, Salomón H.(2000), Drogas y cerebro0DGULG3UHQVD&LHQWtÀFD ZOLLA, Elémire (1988), La amante invisible. La erótica chamánica en las religiones, en la literatura y en la legitimación política, Buenos Aires, Paidós.
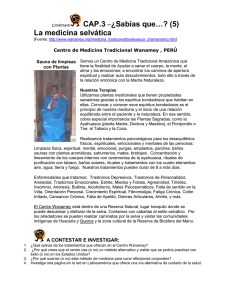
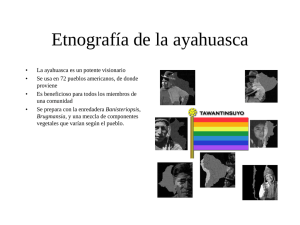

![QFHU GH PDPD DSDJµ OD YR] GH OD JUDQ](http://s2.studylib.es/store/data/007731677_1-527ef37423f1288d043f49c037c92528-300x300.png)