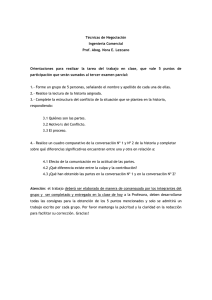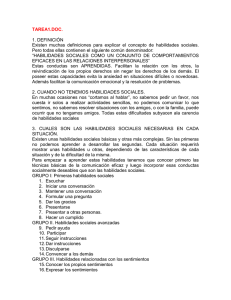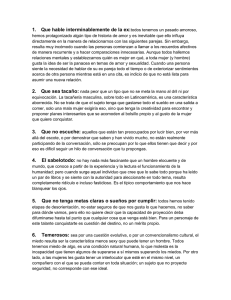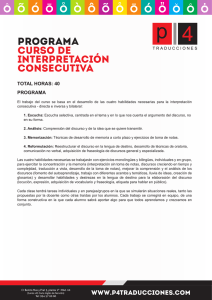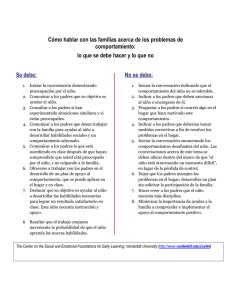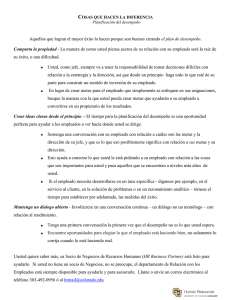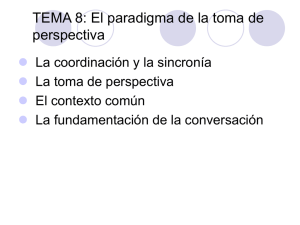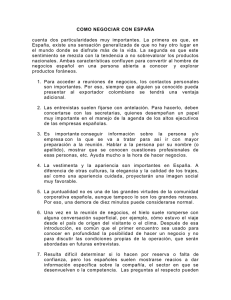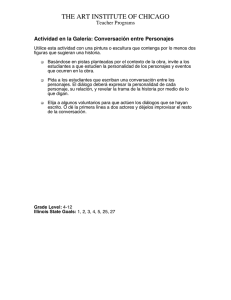DIARIO TIEMPO ARGENTINO Simple intercambio, juego o combate, el ejercicio del lenguaje implica siempre una toma de posición. “El lenguaje es una piel: yo froto mi lenguaje contra el otro. Es como si tuviera palabras a guisa de dedos, o dedos en la punta de mis palabras.” Es el propio Roland Barthes, al considerar todo texto como una voz capaz de producir ecos infinitos, quien autoriza el acto un tanto irrespetuoso de tomar sus palabras, leerlas (es decir, transformarlas) y arrojarlas nuevamente al centro de la rueda incesante del sentido, donde volverán a transformarse interminablemente, demostrando una vez más que la cualidad esencial de una palabra es el haber sido engendrada por otra. Así, amparándonos en los beneficios de la teoría del intertexto, nos animamos a continuar las palabras del maestro francés, aun a riesgo de desviarlas de su camino y de forzarlas a decir lo que deberíamos decir nosotros. (Después de todo, ¿qué lectura, es decir, qué reescritura no implica un desvío y un forzamiento?) He aquí, pues, uno de los tantos meandros del aparentemente lineal camino de las frases, que si bien es cierto que se desplazan horizontalmente “desde un punto hasta otro punto”, a la vez tejen a su paso, con la misma vocación hilandera que la araña, una red donde los hilos del sentido se entrecruzan para aprisionar al sujeto indefenso que tiene la omnipotente ilusión de haberlo generado. “Yo, tú, él –podría reescribirse caprichosamente la cita de Barthes- frotamos esa piel que es el lenguaje contra la piel del mundo. La palabra tiene el mismo rango de objeto que una piedra. Más precisamente, que la piedra que el hombre primitivo frotó contra otra para producir el fuego. Y hay algo que enlaza en entrechocar de los pedernales de mi remoto antepasado, con el entrechocar de mis palabras contra el mundo: mi voz, como su piedra, también es capaz de generar algo nuevo. Mi palabra, como su fuego, tiene el poder de reunir en torno de sí a los hombres, de darles calor, de ahuyentar a las fieras, de arrasar, de martirizar, de confortar, de arder con grandes aspavientos, de ser apagada, de convertirse en ceniza y de volver a encenderse. “Mi palabra es creadora. En ella hay algo del poder del verbo divino. También con las palabras es posible construir universos.” Pero abandonemos el yo que Barthes considera la persona distintiva del discurso amoroso, para hablar del yo desde la menos comprometedora tercera persona. ¿Quién es “yo”? Quien dice “yo”, contestaría Benveniste. Es así que la constitución del sujeto como tal, es una constitución lingüística. El yo articula la dispersión, organiza una lista interminable de heterogéneas vaguedades. Bajo la palabra “yo” fluyen recuerdos de infancia, contradicciones, historias, retazos de historias, sensaciones, lo que se es y lo que se fue, otros “yo”, algunos “tú”, varios “ellos”… En fin, el reino de lo inefable. En el mare mágnum de la multiplicidad, la palabra “yo” viene a imponer un orden. Es sujeto se crea a sí mismo en su discurso al nombrarse como “yo”. Y, milagrosamente, el caos se organiza y cada pieza se ensambla como si nunca hubiera formado parte sino de un todo indisoluble. En cada “yo” que se pronuncia, se produce un nacimiento. Y, aunque no se trate más que del nombre de una ficción, a través del “yo” miles de líneas se cruzan para generar un sujeto por obra y gracia de un pronombre. El sujeto tiene una existencia pronominal. Y la compañía que busca es una compañía pronominal. El “yo” busca un “tú” y entre los dos generan un discurso que a la vez genera a cada uno. Cada integrante de una pareja es una creación del discurso del otro. Los diminutivos les regalan una segunda infancia y el discurso, plegándose sobre sí mismo, se torna un ejercicio lúdico en el que lo importante no es tanto lo que se dice; sino el juego de decir, de construir un lugar virtual que, a pesar de su apariencia de exclusividad, podría ser ocupado por varios otros, un espejo que, como el del cuento, siempre contesta a quien se mira en él, que es el ser más hermoso. Pero existe también otra palabra, aquella generalmente dicha en voz baja. Engendrada en el placer, está destinada a producirlo. Nacida de una conmoción, hace nacer una conmoción paralela. Palabra erótica: palabra-caricia, palabra-incitación, palabra-beso, a veces palabrafetiche. Dulce o agresiva, forma parte de las acciones fundamentales del ritual amoroso. Curiosamente, la levedad de la palabra es capaz de someter a su capricho la contundente materialidad del cuerpo. “Decir algo es hacer algo.” Y quien divide a las palabras de la realidad como quien separa la paja del trigo, no hace sino ejercitar un viejo prejuicio. El siglo XX le ha rendido tributo al lenguaje, y alrededor de él ha levantado múltiples andamiajes teóricos destinados a explicarlo, a tomarlo como modelo, a erigirlo en esencia de lo humano, a afirmar o negar su carácter de instrumento, en fin, a tratar de que declare su verdadera identidad. Para Freud, la palabra fue la “vía regia” de acceso al inconsciente. Lacan destacó su cualidad de entidad “evocadora”. El psicoanálisis en general le dio una prueba de fe. El psicoanalista es el testigo de una historia que se despliega a través de la construcción lingüística de su paciente. Una historia que, inscripta en el cuerpo, en la gestualidad, en la voz, es escrita otra vez por las palabras. Quien en una sesión psicoanalítica se deja deslizar por el tobogán de la libre asociación, mientras distraídamente vuelve a reconocer una y otra vez la austera geografía del cielo raso, no hace sino construir su historia, construirse, construir al otro. ¿Existe su historia “en sí”, su historia “en bruto”, independientemente de la que edifica con su verbo? Por lo menos: no existe ningún testigo neutro y omnisciente que pueda relatarla. Un día cualquiera, quizás en uno de los innumerables puentes, el pintor se instaló con sus colores –que son también los nuestros- y decidió atrapar la luz, las formas, los vaivenes. Casi un siglo después, en el silencio cómplice del museo, vuelve a iluminarse para nosotros ese inconfundible rincón de Venecia, que hasta puede poblarse de voces y de ruidos. Pero si se nos ocurriera buscarlo en la ciudad, confrontarlo con la imagen, deambularíamos inútilmente y, de encontrarlo, seguramente enfrentaríamos una desilusión. Porque esa mirada, como toda fugaz e irrepetible, construyó una realidad particular que nada tiene que ver con la nuestra, aunque pueda emocionarnos. Su existencia, es sólo pictórica. El lenguaje, apenas abandona la inmovilidad del diccionario, crea también sus propios recorridos, sus rincones secretos, sus ciudades míticas. Y ese poder demiúrgico lo ejerce no sólo en el diálogo íntimo de los amantes, o en el anárquico murmullo de la sesión psicoanalítica, sino también en todo discurso, y hasta en la más simple de las conversaciones. Cada hablante, como sujeto único, se apropia de los elementos comunes, imponiéndoles su sello. Su palabra no es una mera representación de “la” realidad, sino que constituye realidades diversas. Una palabra sujeta a restricciones de distinto orden –sintácticas, discursivas, sociales- de la cual ni siquiera es el dueño absoluto, está habitada por el inconsciente, la ideología y por “otros”, anteriores y contemporáneos, y le promete, sin embargo, combinaciones infinitas, juegos sorpresivos, hallazgos singulares. El mundo es una conversación ininterrumpida, un constante ir y venir de discursos que dialogan, se comentan y se rehacen unos a otros sin tiempo ni distancia, un murmullo caótico donde, sin embargo, ninguna palabra queda flotando en el vacío. Entre tantas voces, entre tantos discursos rígidamente tipificados y jerarquizados, ¿dónde se ubica la conversación, esa vieja manía que todos tenemos y que sacamos a relucir apenas nos cruzamos con un “otro”? ¿Es un “género menor”, un rumor de fondo, un comercio intrascendente que impregna todas nuestras prácticas sociales? La mítica historia de Rovinson nos señala lo contrario: la conversación es una práctica social en sí misma, y de las más importantes. Su territorio parece constituirse de restos, de abandonos, de todo lo que los otros discursos rechazan, de lo que no podría decirse aquí o allá. Por eso quizás alimenta la ilusión de la absoluta libertad de la palabra, y escapa a todo intento clasificador, inútil será tratar de buscar temas comunes, situaciones, protagonistas. Cada conversación constituirá siempre un hecho tan singular como impredecible, un puro azar. Sin embargo, este deambular por cualquier geografía, este andar a tientas sin saber qué palabras van a salir al encuentro de las nuestras –aunque a veces podamos adivinarlas-, está, como toda actividad social, sujeto a normas que cada comunidad instituye y que sus miembros conocen aunque no estén escritas en ninguna parte. Algunas de nuestras reglas de juego dicen: “No dar información que ya se conoce”, “respetar el turno del otro”, “responder a una pregunta”, “no insistir sobre determinados temas”… ¿Que esto muchas veces no se cumple? Olvidamos decirlo: la conversación, es también un territorio de infracciones… La literatura le concede un lugar de privilegio -¿cuántos textos son sólo una larga conversación?-. Gracias a ella, que fija en la escritura un recorrido siempre efímero, podemos atesorar los ecos de tantas conversaciones memorables, agregarles incluso nuestra voz. Y también podemos descubrir el “qué” y el “cómo” de un hablar -¿de un vivir?- de otras épocas, es decir, recuperar las voces de la historia. ¿Qué es lo importante de una conversación? En ocasiones, quizás el tema abordado. Otras veces, quiénes tomen y devuelvan la palabra. En muchos casos, constituirá simplemente un ritual donde el “mensaje”, o la intención de lograr la comunicación, estará ausente. Y esto, que la imaginación popular ha bautizado “diálogo de sordos”, es más frecuente de lo que se cree. ¿O será que, en el fondo, el verdadero objeto de la conversación es ella misma? ¿Y que al hablar, más allá del placer de ser escuchado, está el placer de escucharse? Si el hablar sólo está instituido como síntoma de la locura, el “encontrarse para charlar”, que forma parte de nuestras mitologías cotidianas, parece ser la garantía de la normalidad. Podemos entender entonces porqué el taxista solitario nos apabulla en pocas cuadras con la historia de su vida, o su filosofía existencial. O el sentido de esas llamadas “conversaciones fáticas”, sobre el tiempo, la salud de la familia, o el aumento de los precios. Convencer, discutir, agredir, confortar, prometer, eludir: la conversación puede tomar los rumbos más diversos. Lo que se dice, ¿es verdad, es mentira? Quizá no sea relevante. La “realidad” nunca está afuera sino en los hijos que tejen las palabras. ¿Y qué realidad? ¿La mía, la del otro, la que yo quiero hacer que tú creas, la que él quiere que yo reconozca? Todas, probablemente, y en esta coexistencia, no siempre pacífica, quizá resida el “para qué” de la conversación. El lugar donde el sujeto no sólo se enuncia, sino que también se afirma, se construye y, sobre todo, se diferencia. Simple intercambio, juego o combate, el ejercicio del lenguaje implica siempre una toma de posición. Cada sujeto habla desde un lugar en la compleja red de relaciones sociales –lugar de intersección de papeles diversos, de todos los nombres que simultáneamente podrían definirlo-, un lugar móvil, provisional, pero donde su palabra se inscribe, sin saberlo, en viejas tradiciones que prescriben y proscriben. Toda palabra nace entonces comprometida, y aunque a veces aparezca despojada de la huella del sujeto, ubicándose en un “más allá” prescindente, estará igualmente marcada por la ausencia. En el lenguaje, como en otras cosas, no es posible la neutralidad. Sin embargo, el discurso informativo sigue actualizando para nosotros la ficción de la objetividad. En sus frases impersonales, los hechos parecen contarse a sí mismos, independientemente de la mirada que los registra. Es que su pretensión desmedida –transmitir “la” realidad de acontecer-, necesita borrar del discurso toda mediación. Pero cada relato implica “una” visión de la realidad, necesariamente parcial y fragmentaria. Visión que la palabra reconstruye en un segundo recorrido, tropezando, como al contar un sueño, con no pocas dificultades. Así, ante un hecho cualquiera, cada uno de los participantes o testigos producirá relatos diferentes, donde a lo sumo podrán encontrarse algunas coincidencias. Y este fenómeno –que constituye un material privilegiado en la intriga de las novelas policiales-, salta a la vista apenas se compara la misma noticia en diferentes medios. Como el detective, estaremos tentados de ir en busca de la verdad, pero, con menor fortuna que él, apenas nos aproximaremos a una sospecha. Nuestro intento estará, en la mayoría de los casos, condenado al fracaso. Porque entre el hecho producido y nosotros no se interpone solamente la mediación necesaria de “una” narración, sino también múltiples y arbitrarias reescrituras. En efecto, entre las primeras líneas que un télex registra nerviosamente en algún lugar del mundo, y las sucesivas retransmisiones, hay un camino incierto donde van acuñándose variaciones y no precisamente concertantes. Modalizaciones que cambian el rumbo de un “probablemente” a un “ciertamente”, cifras que no llegan indemnes a destino, verbos que sufren súbitos virajes del condicional al indicativo, inocentes conectores –no obstante, sin embargo- que se filtran subrepticiamente entre las frases, sinónimos que no lo son tanto. ¿Cuál es la distancia entre un “hecho”, a secas, de los tantos que ocurren por día en el mundo, y un “acontecimiento”? A veces, la que va, por ejemplo, de un “incidente” a un “accidente”, de un “desperfecto” a una “catástrofe”. “Los acontecimientos sociales –afirma Eliseo Verón- no son objetos que se encuentran ya hechos en alguna parte de la realidad y cuyas propiedades nos son dadas a conocer de inmediato por los medios con mayor o menor fidelidad. Sólo existen en la medida en que estos medios los elaboran. Y esta elaboración para nada inocente, no se efectúa solamente a través de la combinatoria infinita del lenguaje. Los fenómenos de producción de sentido son siempre una confluencia de códigos diversos. Así, la televisión producirá relatos donde la imagen, la entonación, el gesto, serán tan significativos como la palabra. En los medios escritos, la frecuencia, el tamaño, la ubicación, irán tejiendo redes simultáneas. Y aun lo que no está, lo que falta en el discurso, lo que no aparece en la imagen, incidirá invariablemente en la lectura. Receptores consuetudinarios, todos nos enfrentamos cada día con múltiples acontecimientos. Algunos desaparecen rápidamente, dejándonos la sensación de habernos sido escamoteados. Otros persisten, a veces sin justificación aparente. Y aun están aquellos que salen a la superficie por azar. ¿Cuál es entonces “la” realidad? ¿Qué cosas ocurrieron “verdaderamente”? Volviendo a la profesión del detective, nos ejercitamos en descubrir enigmas, en detectar implícitos, sobreentendidos, presupuestos. Comparamos discursos, declaraciones, contradicciones y, finalmente, construimos “nuestra” versión de los hechos. Es que vivimos en un mundo donde no nos está permitida la certeza. La realidad –una realidad lingüística- es el producto de incontables manipulaciones y, sin embargo, los mecanismos que la mediatizan “por añadidura” nos conceden, al mismo tiempo, el privilegio de ser un poco seres universales, de poder alcanzar las regiones más remotas. Frecuentemente, las posiciones frente al fenómeno de la comunicación de masas suelen tender a lo absoluto. Pero entre “apocalípticos” e “integrados”, entre el rechazo total y la aceptación ingenua, cabe, sin duda, un tercer camino: el del cuestionamiento y la cautela. ¿Cuántas veces nuestra vida depende de una palabra? Un sí puede abrir las puertas del paraíso, o del espanto. Un “quizá” puede hacernos pender de un hilo, o caminar por caminos de cornisa. Un “no” puede resultar tan fuerte y contundente como un puñetazo. Si no intuyéramos el poder engendrador del verbo, no se explicaría que aun los pretendidamente racionalistas echemos una distraída mirada al horóscopo cada mañana. Es que la única palabra mágica no es Abracadabra. Todas lo son, en mayor o menor medida. Con ellas, el hechicero cura, convoca la lluvia, conjura el peligro; a ellas les teme el censor que las incluye en la lista negra. El miedo que, según dicen, no es tonto, conoce el verdadero alcance de las palabras. El reino de lo temido es, precisamente, el reino de lo innombrable, ya se trate del nombre de un dios, del sexo, o –como sucedió durante un período en nuestro país- de determinadas agrupaciones políticas. La palabra tabú es una institución social. Las sociedades de todos los tiempos han percibido y lo han formulado implícitamente, que la palabra es acción. El rezo es un acto de fe, no sólo en Dios, sino también en el rezo mismo. Quien desea suerte, felicidades o pronta mejoría, hace algo más que decir frases hechas: actualiza, sin saberlo, la milenaria confianza del hombre en el poder creador del lenguaje. Desde la amplia gama de matices del piropo callejero o la consigna política, hasta la literatura marginal del baño público, no encontramos sino ratificaciones de que la afirmación de que hablar es una forma de comunicarse, es sólo parcialmente cierta. Nuestro lenguaje determina, en cierta medida, nuestra realidad. Las culturas que cuentan con muchos más vocablos que nosotros para cubrir el espectro de los colores, por lo menos en ese aspecto, viven una realidad distinta de la nuestra. A través de las palabras logramos una identidad, nos afirmamos en el mundo, luchamos, sometemos…: ponemos en ejercicio, en fin, nuestra naturaleza simbólica. El lenguaje y el arte oriental del “origami” tienen algo en común. Entre “palabra” y “papirola”, existe algo más que una relación fonética. La palabra, como la hoja de papel, se pliega, se repliega, se despliega. Y al cabo de este trabajo sobre sí misma, tiene lugar un alumbramiento, una realidad que no existía antes de que fuera pronunciada. A partir de nuestras palabras podrá echar a volar una paloma, o producirse la estampida de un disparo. Hablantes desaprensivos e inconscientes de lo que significa nuestra condición de tales, nos creemos a pie juntillas el embuste de que “las palabras son sólo palabras”. Es que éstas, a diferencias de los productos tóxicos, carecen de la advertencia que, sin embargo, podría ser a veces tan necesaria: “Utilícese con cuidado”. Mónica López Ocón Leonor Arfuch