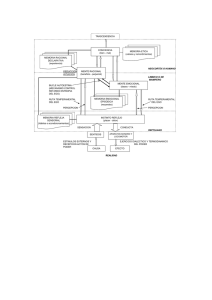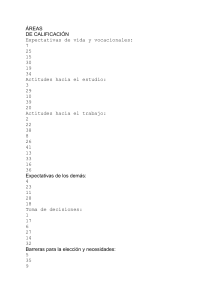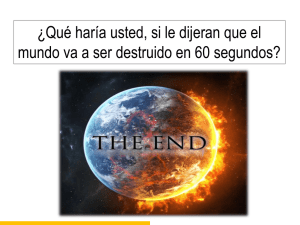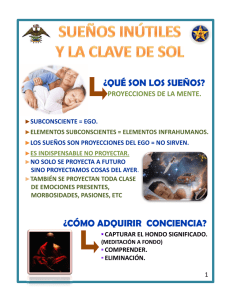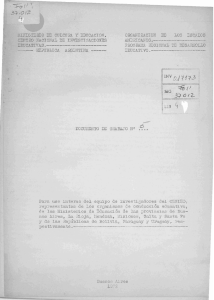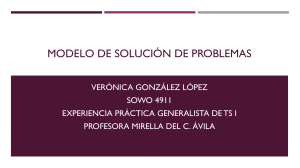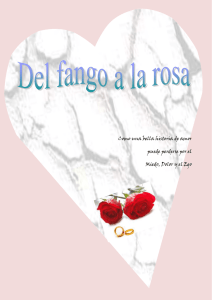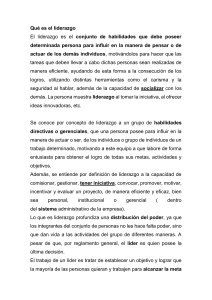456130117-Desarrollo-de-la-Personalidad-y-Psicopatologia-Enfoque-Dinamico-Norman-Cameron-pdf-version-1-pdf
Anuncio

DESARROLLO DE LA
PERSONALI DAD Y
PSICOPATOLOGÌA
Un enfoque dinámico
Infancia, adolescencia y edad adulta
Ansiedad, fobia, paranoia, esquizofrenia
Desórdenes crónicos del cerebro,
psicosomáticos y de la personalidad
Norman Cameron
■
■
ín d ic e d e c o n te n id o
Introdüccióii dèi editor
5
Prólogo
9
C ap. 1. In tro d u c c ió n
La psicopatologia en la vida cotidiana, 22.
La,psicopatologia como un problema nacional, 24.
La personalidad normal y la anormal, 28.
•:
La personalidad normal, la perfecta y la ideal, 28.
La normalidad y la
conformidad, 28.
La normalidad y lo adecuado de la ejecución, 29. > La
normalidad y la vida interna, 30.
Algunos criterios de normalidad, 31.
Los sueños y la psicopatologia de la vida cotidiana, 33.
Síndromes psicopatologi eos, 36.
■'<<- • Las neurosis, 37.
’
*• i
■•
. '- < >
1. Reacciones de ansiedad, 37. 2. Reacciones fóbicas, 37.
3. Reaccio­
nes de* conversión, 38.
4. Reaceibhe» disociativasi' 38. 5. Reacciones
> ■’ obsesivo compulsivas, 38.
6. Reacciones nemóticó depresivas-, 39.
Lápsióó'ÉÍisi 39.'
!
21
.
1. Reacciones paranoides, 40.
2. Reacciones psicòtico depresivas, 40.
3. Reacciones maniacas y ciclos maniaco-depresivos, 40v 4. Reacciones
esquizofrénicas, 41. 5. Rèartìeionés psicòtico invólutivas!,;41. •••■"“1 ••fTtvd 1
Otros desórdenes importantes, 42.
12. 1 2, Desórdenes pslcosomátiebs, 42.
r.if) l'l ;! Désóídé'á’eS:de la personalidad; 42.
3. Desórdenes cerebrales agudos y cíÓiiic08,* 43i r1•;
«‘ t
l í{-**- ■/
1.■
r
Cap. 2^ ©esarirollo de la personalidad: infancia y primera’niñ ez
*
La tilda-'etí el utéroj A‘6# * ' « ->** ■■r. -l
,
■* ' sEl kdü^imiento'-y el reéiÓn nacido, 47. •
DifeiCnei¿S’iñdÍvMuiálfes:-el itifíói-49i - •
••
■
-'U.
Diferencias individuales: la madre, 51.
•■A
Un mundo sin objetos, 53.
v ’
Las experiencias del adulto en uri mundo sin' objeftos, 54: 1 Lasexperiem
- ciáis infantiles en ,tm mundo simobjetos, 56
:’ ¡ ,.» V .. •/.-■ ■!<
.3 *t
El concepto de ¿ónas-crógenas’enel'desarrollo d d n iñ o , 56,
Fase de dependencia oral del*primer año, 58.
En el primer año se es dependiente, 58.
La dependencia‘y la relación: sim­
biótica, 58.
Desarrollos perCeptuales iniciales, que llevan a'la'simbiosis;:
59.
Ojos, oídos y manos c i lW desarrollo temprano del ego-, 65.
Intercoordinación final de los sistemas perceptuaíes, 68Falta de límites fuil-t
cionales en el primer funcionamiento mental, 69.
¡ >':
La unidad simbiótica madre-hijo, 71.
S:<:\ ■'-r-vL. : p í -í i/.p
*.• -$J
El concepto de simbiosis en la psicopatología, 7-2¿ .La.madrc
ción simbiótica, 73.
E l recién nacido en la relación simblóticia, 73* u ’Cté-I
La madre Como ego temporal,
-lucimiento dé la relación simbiótica, 74,
•h a?,i
74.
Identificación! primaria con la madre, 75.
rr v
!t; ! ’
T•>! I
4..
v 44
rf. •
•i
15
16
I N D I C E DE C O N T E N I D O
Desarrollo del ego y disolución de la unidad simbiótica, 77.
1. Las funciones del ego autónomas y la esfera libre de conflictos, 77.
2.
Id y ego, procesos primarios y secundarios, 77. 3. Formación de defensas y
límites, 77.
4. Introyecciones del ego, 78.
5. Objetos internos, 78.
6. El infante como individuo autónomo, 78.
Cuando no se logra resolver
la relación simbiótica, 78.
Fase de autoafirmación y de control de esfínteres, 79.
Transiciones de la simbiosis a la autoafirmación y al control de esfínteres,
80.
Él especial lugar que tiene el control de esfínteres, 81.
La identificación sexual y el amor hacia el objeto en el periodo preedípico, 84.
L a fase edípica, 85.
La leyenda, 86- La tragedia edípica en la infancia normal, 87. La identifi­
cación sexual edípicay el objeto amoroso, 87. La decepción y la humillación
en el niño edípico, 92. Dominiodelos conflictos edípicos durante la infancia,
92.
Cap. 3. Desarrollo de la personalidad: latencia, adolescencia y edad adulta
Fase de latencia, 96.
El primer grano vecino, 97.
La cultura de los grupos infantiles, 98.
La
escuela, 99. La iglesia y otros grupos formales, 100. Estreses inherentes
a la fase de latencia, 100. Necesidad que el niño tiene de apoyo y guía
por parte de los adultos, 101. Estreses provocados por la incapacidad para
resolver los problemas edípicos, 103.
Preadolescencia, 115.
■■‘'Z:
De la latencia a la adolescencia, 115.
Fase de adolescencia, 116.
La turbulencia e inestabilidad durante la adolescencia, 117.
Algunas?
diferencias sexuales en la experiencia del adolescente, 118. Rebelión d elí
adolescente, 119.
Nuevas figuras de identificación y nuevos objetos?
amorosos, 121.
La cultura1 de los grupos d e . adolescentes, 123.
La
j búsqueda de individualidad cUdentidad* 125.
&.
*>:•' :. ;
El adolescento se convierte en adulto,4.27.
. Edad adulta, 127.
,
.
rx..-«- ,
Cap. 4. Necesidad, pulsión y motivación
'
95
■>. ./ 131
Necesidad y satisfacción, 132,
i ..
j.,, Necesidades de la infancia y la niñez que persisten durante toda lívida, 132.
Regresión, a necesidades¡ infantiles y de la niñez .cuando se está sujeto a
estrés, 136.
El lenguaje y el pensamiento en la necesidad y en la sa tisfa z
‘ ción, 138.
.
•,
i
/
^
Necesidad, disposición d éla necesidad y pulsión, 140,,.
•r
Rcduccionismo, 140.
É l reduccionismo en la psicopatología, 141.
Pulsiones sexuales y agresivas, Í42.
¡«- . mi.--.«¿yE
b anatO
Pulsiones sexuales*. 142.
Pulsiones agresivas, .143., ' La: fusion nqrmal de
pulsiones sexuales y agresiyaSí ld S .
•AA ib -O
Los conceptos de instinto y pulsión en la psicodinàmica contemporánea, 146.
r-Por qué ngs límitamos a.las-.pidsipne&sexualesy agresivas,\147-j.:Aílgungis.paiíac£
terísticas especiales de iaspulsiones ¡sexuales y agresivas, 148. Éí ego y elspper-^
ego en el control de las pulsiones sexuales y agresivasi:.151. Resumen^
1I
Conceptos que fueron cambiando en la formulación hecha por -Efcud, de bías *
pulsiones, 153.
i ••
;•
¡fi >
-I
■?
etFÍ
Eros yTánatos,154.
1¿ .. v*t,c t r . J
Niveles y complejidades de la motiv/iación humana, 155.
i> : =< ,•¡ .v
Motivación inconsciente, 158. . Gradientes o jerarquías motivacionales,
160.
Motivación y estructura psicodinamica:,resuinen,f;'161.>{.
0.7 • íT
í
; ■
.
■ . .1
Cap. 5*. Sistema psicodinàmica. ;
b
¡'
¡
Sistema psicodinàmico y ^sterna nervioso central, KS4. ¡-o
C
Los dos desarrollos conceptuales dé la psicodinàmica, 165s.
E l id y el propeso primario, 166.
; a..
.* . b ./• •
El id y el principio del placer, ló7.,:vr- (1
'i
. t:"oLas pulsiones del id o instintos, 168.
*jtn
■.A un
EFconcepto d& catexia, 168.
v iwji
•
-•.
Jv
El pioceso primario del id* 169. 7 a* ñ. "j - »•
,¡ -.1
.¡3: •
' -Las caíexias:móviles.del id, 170í >Desplazámierttoj 17L. ..1 Condensación,
171.
Falta de negación, 171‘7. r' Contradicciones noresueltas, 1;72.
Sím­
bolos primitivos, 172.
Resumen sobre el id y el proceso primario, 176.
\ /• El ego y los procesos secundarios, 178.
164
17
I N D I C E DE C O N T E N I D O
Los sistemas consciente, preconsciente e inconsciente del ego, 178.
El
principio del placer y el principio de la realidad, 179. Patrones innatos y
acción realista, 181.
Diferenciación de los sistemas del ego, 182.
La
demora, la frustración y el conflicto en el desarrollo del ego, 186.
El ego
autónomo y el área de acción libre de conflicto, 191.
La adaptación y el
dominio del ego, 1.92.
La adaptación y la defensa del ego, 192.
Los
tres mundos tic la función del ego, 194.
Resumen sobre el ego y los
procesos secundarios, 199.
El superego y sus precursores, 202.
La Conciencia y el superego, 202.
Los orígenes y los precursores del
superego, 204.
Los conflictos edípicos y el superego posedípico, 206.
El ideai de ego y sus orígenes, 207.
La imagen corporal, la imagen del yo y los papeles sociales, 208.
La imagen corporal, 208.
La imagen del yo, 2Q9.
Los papeles sociales
y las representaciones de la realidad externa, 209.
Resumen, 210.
C a p . 6. El conflicto, Ja regresión, la ansiedad y las defensas
Conflicto, 212.
Fuentes externas de conflicto, 213.
El conflicto y el sistema psicodinámico, 216.
esión, 221.
Là regresión y el sueño, 222.
La regresión y el funcionamiento a nivel
dividido, 223.
La fijación y la regresión, 224.
La fijación y la regresión
en la psicopatologia, 225.
Regresión pulsional, regresión del ego y del
superego, 228.
Ansiedad, 230.
Ansiedad normal, 230.
La ansiedad y la neurosis traumáticas, 231.
An­
siedad patológica, 232. Cambios en el patrón de la ansiedad infantil, 232.
La ansiedad y ios límites del ego, 237.
La ansiedad p rim a ra y la secun­
daria, 241.
'
*
, .
.
Principales mecanismos de defensa, 242.
' :”
J Introyección, proyección e identificación, 244. La.regresión comp.meca­
nismo de defensa, 246.
Represión, 248.
Negación, 248.
Formación
.. . de reacción, 249,.
Desplazamiento, 25Q.
Rechazo del yo„ 25.0.
ÁíslaY miejrto, 251.
Intelectualización y. racióhatizacjjóh, 252.
Ritual y anula­
ción, 252. .Sublimación y concepto de neutralización, 253.
Cap. 7. Reacciones de ansiedad
212
255
Ansiedad neurótica, 257.
Variedades de la reacción de ansiedad, 258.
'*v
Reacción de ansiedad crónica (neurosis de ansiedad), 259.,
ansiedad, 264. Reacciones de páílicó;,265.
.
Antecedentes dihámióóá'^'de ddsáfróño, ¿^7;
'
' .,
- ,
Ataques dé,
/
/ ,
' TeHsióri jr' ariáiédad étl lks' reacciones dé ansiedad, 267. . Qué sé encuentra.
. tras los .síntomas en las reacciones de ansiedád, 269. 1 Repetición de co ri-'
ductas np.adáptatiVas p p é ^ dé los fracasos, 273.
Iden'táflbácipn irifantil
con los patrc^és'pñévaíéciéntes, 274.
Adiésír^mientó ¿<!atá que el ni^o se
convierta en uria pérsona ansiosa, 276.
La culpa en las reaccióné's de
t !í ansiedad, 277.
Maniobras'defeiisivas de los adultos en las reacciones
de ansiedad, 279. Ganancia primaria y ganancia secundaria, 281. La terapia .
como opción, 282.
,.
•
‘ ín
Las reacciones de ansiedad en relación con otrasuiéurosis, 283.
.8 . Reacciones fóbicas
*;
•
í
.'/. ^ . .
Variedades de las reacciones fóbicas, ?86.
■
'Una üSta: dé fobias conitines, 286.
Acrófobia: miédo a íaáalturas, 288.
Claustrofobia: miedo a versé encerrado, 293.
Agorafobia: ‘miedo a'ÍÓslugareá abiertos, 296.
Zoofobia: miedo a 'ló à ániétialés, 299.' U nááiota
sobre medidas contrafóbicas, 302.
'y '
Antecedentes dinámicos y de desiarroUoj 303, ''
;
11
-1 Los •'síntomas fóbicOs y la energia dé lá organización, 303.' ''Maniobras
defensivas éñ las réaecio’nes fóbicas, 304.
Lo inadecuado dé la Vcpresión
en las neurosis, 306.
E l desplazamiento, la proyección y la répresíóh ina­
decuada, 307.
Form a de la defensa y contenido perceptivo en las fobias.
309.
Cap. 9. Reacciones de conversión
t
‘ ,
Variedades de/las reacciones de conversión, 314.
i'.. ’
311
18
I N D I C E DE C O N T E N I D O
Pérdida del habla. 315.
Parálisis muscular y anestesia cutánea, 317.
Otras parálisis y anestesias de conversión, 319. Defectos en la visión y en
el oído, 320.
Alteraciones del movimiento y de la postura, 322.
Alte­
raciones viscerales como reacciones de conversión, 326.
Antecedentes dinámicos v de desarrollo. 329.
Reacción de conversión y organización de la conducta, 330. Síntomas de
conversión y la energía de la organización, 333.
Sumisión somática en las
reacciones de conversión, 333.
Los síntomas de conversión y el significa­
do, 334.
La fijación, la regresión y las defensas en las reacciones de con­
versión, 336Las reacciones de conversión y la infancia, 339.
Cap. 10. R eaccio n es disociafivas
342
Disociación normal, 343
Disociación anormal, 344.
Variedades de las reacciones disociativas, 346.
Extrañamiento y déspersonálizacióri, 346.
Estados de ensueño disocia­
tivos, 352.
Amnesias masivas, 357.
Antecedentes dinámicos y de desarrollo, 362.
__
Reacciones disociativas y reacciones de conversión, 362.
La fijación y la
,
regresión en las reacciones disociativas, 364.
La.división del ego en las
reacciones disociativas, 365.
Defensas en las reacciones disociativas, 366Antecedentes que en la infancia tienen las defensas empleadas en las reac­
ciones disociativas, 370.
Reacciones disociativas y psicosis, 372.
j$\
Reacciones disociativas y reacciones obsesivo compulsivas, 373.
Cap 1i . Reacciones obsesivo compulsivas
út:
'
' ¡
375
Variedades de las reacciones obsesivo compulsivas, 380.
r ó .- \
Regresión, desplazamiento y aislamiento, 381. Coutrainedídas oírse
compulsivas, 384.
Formación de reacción y anidación, 38v/.
Dui
meditación obsesivas, 395.
'
Aiífécedeii tes dinámicos y de desarrollo, 3971
a
Jr íia fijación y lá regresión eri las reacciones obsesivo compulsivas, 398.
Defensas en las reatíbíoíies obsesivo cómpulsivaá,' 4Ó0,
La regresióii del
ego y el superego árcaibo, 4Ó3.
Antecedentes infarítilbs de tas personas
obsesivo compulsivas, 407.
i x ' r - ¿ a p j-.í
■1 .Y
Reacciones obsesivo compulsivas y depresiones neuróticas, 41Q.
utñ'vrA
Cap. 12. Reacciones iieitróíico depresivas :
.
,. ,,
■':I
411
Aspectos clínicós de las reacciones.néurótipij» depresivas, 413¿
l,.;
Factores precipitantes, 413.'
Gqpiqpg^ dd lasdepreííiqne? neuróticas,'415*t,
Desarrollo ciútico, 416. ,;U n cájjíp
poi^ti.<?c¡;depjfcsiya.418;
Aútééedentes dinámicos y de d e ii^ q llp ; 423.
,
: ..
Pepresiqnés ¡nbqróticas' y íeáócióríes obsesivo. Compulsivas, 42^., , L a fijación y la degresión en las reacciones neurótico, depresiva^ 424.
Defensas
eii las reacciones noui^tltío depresivas,, ,427.
L ^ .jrégrésión d e l ego y del
superego en las depresiones neuróticas, 431.
Antecedentes ipf/iñttles en
. las reacciones neurótico’depresivas, 433.>v,
- <.
Lá'terapia en las depresiones neuróticas, 437.
V
:r,Vt¿ .
Depresiones netírótieas y depresiones; psicótiqas, 437.
. ..
.
cít.l
13. Formación de síntomas
> ,í
.i m
Formación de síntomas neuróticos, 441.
ddíVr
. ..¿x.>
■
.. Revisión
casos, 441.
Senáúilidád a la-reacción y predisposición; a la
. fneurosis,, ^445.
^urjéióñes adaptativas, d e .los síntomas npuro tipos, 447.
Secuencia'' de acontecimientos en la formación de--síntomas, peiiróticos,
448.
‘
y ■i
ts- Hios[ &i i n
v
Formación de síntomas psicóticos, 456;,
,i;
.
-ib "
■ • <•>.
Comparación de secuencias en Ja, formación de síptqt^as..peu?;ót»co3 y en
la formación de síntomas psicóticos,, 458- Factores precipitantes comunes a todas las psicosis, 462.
• . ,
<.
--.»„»tu :i.*/ Iv
464
Cap. 14. Reacciones paranoicas
Variedades de las reacciones paranoicas, 469.
.
Reacciones paranoicas persecutorias, 470; ' ’ FSctofeS «pie1'háóén -pieeipitar reacciones paranoicas, 473;
Acción páranoidá', 480.’ 'C elos parado i'
*
...
19
I N D I C E DE C O N T E N I D O
cos delirantes, 482.
Reacciones paranoicas eróticas, 487.
Reacciones
paranoicas de grandeza, 488.
Paranoia clásica, 489. Folie á deux, 490.
Antecedentes dinámicos y de desarrollo, 491.
La fijación y la regresión en las reacciones paranoicas persecutorias 491Defensas en las reacciones paranoicas persecutorias, 492.
La regresión
ego-superego en las reacciones paranoicas persecutorias, 498.
Formación
de ideas delirantes como reconstrucción de la realidad, 501.
Las pulsio­
nes emocionales en la regresión paranoica, 502.
Resumen sobre la for­
mación de síntomas en la paranoia persecutoria, 502.
Antecedentes
infantiles de las reacciones paranoicas persecutorias, 503.
Cap. 15. Reacciones psicótico depresivas
506
Aspectos clínicos de las reacciones psicóticas depresivas, 508.
Ideas delirantes depresivas, 509.
■!
Desprecio por sí mismo y autoacusaciones delirantes, 509Espera deli­
rante de castigo, 510.
Ideas delirantes de irrealidad y de extrañamiento,
511.
Ideas delirantes nihilistas, 511.
Ideas delirantes somáticas, 512.
F'actores precipitantes, 512.
Vulnerabilidad a la depresión, 512.
El predicamento de la personalidad
depresiva, 514.
Comienzo de la depresión, 515.
Periodo de^incubación, 516.
L a depresión se profundiza, 516.
Antecedentes dinámicos y de desarrollo, 526.
Duelo y melancolía,y« 5S6.
fijación y la regresión en las depresiones
psicóticas, 527.
Personalidad depresiva, 529.
Dependencia de otros, 530- La adaptación a la realidad, 531. La inter­
acción social, 532. Hosfili’d ad, 533.
Estructura defensiva distorsionada,
534.
Rasgos orales, 53'5. Desarrollo del ego depresivo precoz;, 536/ El
superego depresivo, 537.
Antecedentes infantiles de las reacciones psicótico depresivas, 538. Hipótesis de la depresión primaria, 542.
Cap. 16. Manía y ciclos maniaco-depresivos
;
544
Manifestaciones clínicas de las Reacciones maniacas, 545.
i
Delirios de grandeza mafflÉGdS, 546. . Factores precipitantes,- 547.
'Cór*
mien%Q de las reacCionesMMfitfíiaeas, 548.
La reacción maníaca se profun. diza, 548.
.
u
Antecedentes dinámicos y de desarrollo, 552. „■
'
L a fijación y la regresión tiradas reacciones maniacas, 554.
Defensas en las
V
reacciones maniacas, 554.
-lúas relaciones ego-superego en las reacciones
• maniacas, 556.
Resumen sobre la psicodinamica éh lás reacciones maniá-'
a-cas»558.
Ciclo maniaco-depresivos,-559.
Gap.
- v ■' ’
, ■
-ji:. ' :
Reacciones- esquizofréjQ^d
S
5Í62
Variedades de las reacciones esquizofrénicas, ,569. * ,
. ’ , ‘
. ....
T ipo sencillo, 570.
Tipo-h^ij^Eénipó, 571:’ Tipo catatónifeój'572- ; Tir p o paranoico, 572.
Tipo esap ^ o rafectivó. 574.'
„
Ilustraciones clínicas de reáÓ.cionessj^ffipezoff énicás, 57^. .; ; / ' v ¡
Resumen sobre los síntomas esquizofrénicos, 584.
Factores precipitantes, ,584.
Comienzo, 585.
1. Alteraciones-ep.rela^ ; ;
ción con la realidad, 586.
2. ^Iteraciones en el control emocional y púl.
-jfíK\ i
sional, 589.
3. Alteraciones en las relaciones de objeto, 590-'s,; 4 i rAlle>...4^ííI
raciones en la fu n ció n defensiva, .590.
5. Alteraciones del lenguaje y del
pensamiento^ 591.
6. Supeíinclusión en la esquizofrenia, 594.
) Antecedentes dinámicos y de .desarrollo, 595.
1. La fijación y la regresión en las reacciones esquizofrénicas, 596.
2. D e­
fensas en las reacciones esquizofrénicas, 600.
3. La regresión ego-supérego en las reacciones esquizofrénicas activas, 606.
Antecedentes infanti- 1 '
les dé las reacciones esquizofrénicas, 607.
Gap. 18. Reacciones psicóticas involutivas
F'actores que provocan una ps.ieopatólogía en la edad madura, 610.
Factores biológicos,’ o l 1.
Factores socioeconómicos, 612.
personales, 614.
609
Factores
20
I N D I C E DE C O N T E N I D O
616
C ap . 19. D esórdenes d e la person alid ad
Desórdenes del carácter, 618.
Variedades de los desórdenes del carácter o de las distorsiones de la perso­
nalidad, 621.
Personalidades inadecuadas e inestables, 628.
1. Personalidad inadecuada, 628. 2. Personalidad emocionalmente ines­
table, 629. 3. Personalidades pasivo-agresivas, 630.
Perturbaciones de la personalidad sociópata, 631.
Personalidades sociópatas irresponsables y emocionalmente superficiales,
635.
Reacciones de la persona antisocial sociópáta, 636.
Reacciones de
la persona sociópata disocial, 638.
Desviaciones sexuales, 638.
1. Homosexualidad franca, 641.
2. Exhibicionismo, 644.
3. Voyeu­
rismo, 645. 4. Fetichismo, ' 646. 5. Travestismo, 647.
6. Sadóma-’
soquismo, 649.
Adicción, 650.
Adicción al alcohol (alcoholismo crónico), 651.
Adicción al opto, 655.
C ap. 20. D esó rd en es p sicosom átieos
Orígenes del concepto de desórdenes psicosomátieos, 658.
Estrés emocional y enfermedad corporal, 659.
Eos desórdenes psicosomáticos como adaptaciones, 662.
Variedades de los desórdenes psicosomátieos, 664.
Los desórdenes psicosomátieos y el tracto gastrointestinal, 664.
Sistema
respiratorio, 669.
Desórdenes cardiovasculares de base psicosomàtica,
671.
Artritis -reumática, 673.
La piel, 674.
Hipertiróidismo, 676.
Diabetes sacarina, 677.
La disfunción sexual como un desorden pSlcosoinático, 677.^
, . '■*
. . .
Antecedentes dinámicos y de desarrollo de los desórdenes psicosomátieos, 682.
¿Pqé qué surge un desorden psicosomàtico?, 682.
“ Elección” de órgano
: ^ o desistenia, 686.
657
C ap. 21. D esórd en es ag u d o s y crón icos d e l cerebro
691
Síndromes de la ineficiencia cerebral aguda y crónica, 693.
Ineflciericia cerebral aguda, 693: ./InefìCienèia celebrai crónicg y progre^ .íjíiD
siva, 699.
..... P.
!
«ViwM
Papo patología de los desórdenes del cerebro, 703,r ■
•^ V
Psicopatologia de la intoxicación aguda, .704, P sieopatología de las lesio­
nes en la cabeza, 707.
Psicopatologia de la paresis general, 709.
Psico. patología de: la degeneración cerebral senil y .aiteriosclerótica, 711.
■:n/'
Gap.
I *
i
T e m p ia P; »/
•oy.>
Introduccióngenerai, 716;,
; P.
Orígenes de la psicoterapia expresiva, 718.
Transferencia y contratrans­
ferencia, 724.
■ ■ . tv
■ '•
r>- m'.>
Terapias de protección, de alivio y de auxilio, 726.
t
1. Cuidado de protección, 726.
2. i^erapia d,e ruejota*729.
3ToTo^aí
'■
piasauxiliares, 729,
,
¿
0 ¿...
5
;
. .-« -« V
Algunas v^ied^des de psicoterapia* 732- : v -Mi. - j ‘ ,c.; ;
■
,
1, Psicóleíápia de siipresióp, 7'34- . ■ 2. Psip^tefapia d¿ apoyo, 735.
3.
Psicoterapia de relación^ 7^6.
4. ^#c»ferapifl exprqsiy^^á?.
Psicoapdn
Conclusion, 744.
lisis, 741.
■f ~.t
Ì* ■ .
•
índice ono mástico
índice analítico
745
IV#
• - -vt-í-
753
i ;i:
-■H.j
'« 0 ! » :
'-ij í Ví '
716
.-i:?il.f.
re:, ■tul
>,ai : ( >
p- •-
■¡¿yttyjj
1
I n tro d u c c ió n
Se ha establecido ya que la neurosis y la psicosis, los desórdenes de la perso- 1
nalidad y los psicosomáticos son la fuente más común de enfermedad, de infeli­
cidad personal y de conductas sociahnente inaceptables. En las novelas, los
cuentos, las biografías y narraciones de misterio modernos se utilizan libremente
tales conocimientos. Algunos de los dramaturgos más grandes de nuestra época
han escrito tragedias y comedias sobre psicopatologías.1 Ninguna persona con
edad suficiente para leer literatura para adultos, ver televisión o ir al cine — e in­
cluimos en esto a los nifíos que están por alcanzar lq pubertad— puede evitar el
aprender algo sobré la experiencia y la conducta patológicas, aun cuando no ten­
ga mayor interés eriéllás.
Abundan libros y artículos de difusión en los qué se interpreta la delincuen­
cia juvenil y algunos crímenes cometidos por adultos como resultado de situacio­
nes sociales anormales, de privaciones durante la infancia o dq una seducción
cuando niño.2 Muchas de esas interpretaciones son, de base, ciertas, aunque en
algunaá ocasiones lleven a conclusiones erróneas, como la idea dp que ser social­
mente ürespoñsajblé es ser natural. Falso. En nuestra socieda.4,-ser socialmente
iryespojisíible significa inseguridad, inadaptación e inmadurezvAlguqos escritores
han exagerado al grado >de decir que todos sontos neuróticos y debemos agrade­
cerlo. I-alsp también^ Ser neurótico ,significa estar cu conflicto, ser más yulnera^
bíp a la ansiedad que la persona; promedio y apeptar un comprorpiso; que in­
cluye, .síntomas, patológicos. N o sé trata de una desgracia,.pero .tampoco de-,
i f? .-í>q ....
-•
w
. :• 'fP i,j _jfv -X'■ . : »•
En toda persona existe la potencialidad para desarrollar una.psicopatología,
un desorden de la personalidad, un desorden psicosomático o psicosis, o una
neurosis—, tal y pom o en todos existe la potencialidad de otr,os tipos de enfer­
medades. La. vasija m ayoría de las personas minea desarrollan unapsicopatología
significativa, a menos que se vean sujetas a un,estrés intolerable;.muchísimas per-,
sqnas se las arreglan para conservar su equilibrio psicológico, incluso cuando.:
; ■-
¡ u •
.
.
?
■
ny-.
■ -X
."/i
.•
■
w
' v»
_it
Sievers, W-. D,,.Jo;eu(l: an Broadway:. A : History, p f Psycfyoarialysi&anxi. the Amete
ndáñ Drama, Nueva Y o rk , tíériñííagé Housé, 1955. *
. ' ? ’*
.' \
2 ? aí í e,,‘^”
V Eaxíe<-B; V ., “ Early materhal déprivátión an&later 'pSycliiátric illñésá*^
I;81-lg6í3anua,v V,¿D„ “ Speioeultural factors in.: farnilies
o f Schizophrenics’’, Psychiatry, 1961, 24,. 2.46^65.
*u
i •••.
U-
r.ítí'
-i
21
22
C A P . t.
IN TR O D U C C IO N
sufren una presión extrema. Sin embargo, nadie puede evitar tener relaciones con
personas que fueron víctimas de desgracias durante su niñez o en la edad adulta.
L A P SIC O PA T O LO G ÌA E N L A V ID A C O T ID IA N A
Niños y adultos con un grado considerable de psicopatología son parte natu­
ral de nuestro ambiente diario. Puede tratarse de alguien que trabaja en un super­
mercado o en una gran tienda y que siempre se muestra irritable y brusco; el
conductor del autobús escolar puede mostrarse irrazonablemente blando con los
niños a su cargo e increíblemente enojado con cualquier adulto que se le haya
atravesado. Tal vez la niña vecina está'siendó mintencionalmente adiestrada por
su ansiosa madre para que se preocupe por su salud tanto como aquélla lo hace.
Un maestro que es bueno en todos los demás aspectos pudiera mostrarse incapaz
de tolerar el menor desorden o desarreglo en el salón, así como incapaz de acep­
tar el menor cambio en los plañes de estudio. Necesita tenerlo todo sujeto a sy
control para poder, a su vez, controlarse.
Hay adultos que caen en ataques de ansiedad cuando escuchad pasos detrás
de ellos en una calle solitaria, incluso aunque sea de día. Otros que ningún pro­
blema tienen durante el día, pero de noche se aterrorizan de la oscuridad .como
ie ocurriría a cualquier niño ansioso. Hombres que pasaron en su trabajo a<?ji
turno diurno al nocturno tuvieron que renunciar debido al miedo. Los niños cqVás madres temen a los relámpagos y los truenos tienen muchas probabilidades
dé temerlos también y encerrarse con sus padres en un armario hasta que .la,tor­
menta haya pasado. Es así como pueden trasmitirse culturalmehte, p or varias
generaciones, miedos específicos y ansiedades rio específicas. Quizás tengan sy
origen en un ahcestro qüé, cüando niño, recibió de sus padres miíy poca protec­
ción y alivió óíiáridb estaba hundido en las inevitables ansiedades infantiles.
Ü ñn iflO pixéde tener un padre que duerme inal, hace rabietas y ¿rila cuancíy
sé le disgusta. O que tal vez sé muestra pasivo y poco eficiénté en la casa o —y
eStó equivale aTó inismo, en lo que al hiñó toda— que quizás esté ¿Usente de casa
gran parte dél'tidmpó. Tál vez lia madre dé'un niño sea dominante y ib pirotelia'éy
exceso llevada por sus propias razones neuróticas. Quizás se trate de una, mújérrígida y ritualista,'incapaz de no revisar la casa dos o tres veces por noche, pai#
asegurarse-de que las puertas óstéri con llave, las luces y la televisión apagadas ^
ei- c ó n g e l á d o r e l refrigerador perfectamente cerrádos. N o importa cómo sé
racionalice, esos rituales proceden de intentos neuróticos por mantener sujetas
control las ansied ades inté Más .
"
> Tal Vez urt niño tenga un hermanó que no se atreve a irse a dormir sino hasta
muy tarde;* temeróso de qUe; al dormir; pudiera dejar de respirar y con éiló rió1
despertar ya jamás. La hermana, en cualquier otro sentido sana, pierde la v ó z y
cojea ctiando serie perturba' emocionalmente. Incluso pudiéramos tener uná tfá
co'n nervios perpetuamente en carne viva o urt tío siempre preocupado, que(SC
queja de dolores de úlcera y no parece encontrar alivio. A veces encontramos
familias enteras eii ri^úe’ cada miembro manifiesta algunafórm a de p s ic ó p a tq ^
gía, sin que. nitrgunq esté tealmeute-inGapacitadQ.¡ :
,
i
Las .enfenñedades psicóticas francas: Soy liiuqho UienoS comunes que los
desórdenes relativamente menores qué ítefrios venido describiendo, aparté de qué
suelen obligar a la hospitalización. Por otro lado, es imposible estimar la inciden-
L A P S IC O P A T O L O G IA EN L A V I D A C O T I D I A N A
23
cia de estados psicóticos moderados, fronterizos o “ambulatorios” , en los que la
persona suele pasarla, como gran parte de los neuróticos. Probablemente el nú­
mero sea mucho mayor de lo que indican las estadísticas.
En uno u otro momento todo niño tropieza con personas francamente psicóticas o, por lo menos, oye hablar acerca de ellas. Lee sobre ellas en los cuentos
y las ve representadas en las tiras cómicas y en la televisión. En ocasiones notará
que algún transeúnte parece confundido, mira furtivamente a su alrededor y habla
consigo mismo. En muchos barrios hay adultos que amenazan a los niños travie­
sos o que responden con suspicacia y antagónicamente a un llamado del timbré
de la puerta. Los niños escuchan el m odo en que las personas mayores comentan
esos estallidos maniáticos o el suicidio de alguien ocurrido en un momento de;
depresión. Bastantes niños viven con una abuela confundida y olvidadiza quey
debido a lo débil de su cerebro, llama al niño con el nombre de algún pariente'
muerto hace mucho tiempo, se pasea por la casa de noche y a veces se levanta a
preparar el desayuno de la familia a las dos de la mañana. El niño promedio sólo
tendrá uña idea muy vaga dé lo qué dales perturbaciones significan, ya que losí
padres no suelen hablar claramente al respecto. Pero no podrá evitar tener cierto
i contactó con ellas, sea directamente o de oídas.
Los adultos también entramos frecuentemente en contacto ínfimo con la<
psicopatología, sea en casa, o fuera de ella, en el trabajó, en las tiendas o en lá>
calle-.¿Quién no conoce por lo menos una persona que siempre parece estar de¿
nervios, no importa cuáLsea la situación? Casi todos sabemos de algún negocian^
te, vecinp o profesionista que. se ciega de furor cuando se ponen en duda sus.
È
Opiniones o cuando alguien comete un error:/ Muchos contamos entre nuestros/
amigos a uno con una esposa compulsiva, qué necesita un hogar impecable** ine
cómodamente limpio, y ordenado; y no parque eLtenerlo .así ¡le produzca orgullo^
sino pqrqqe; la suciedad y el desorden le causan una ansiedad intolerable.;Todiasj
hemos oído, hablar de un hombre —o ññá,mujer— que se queja de* fatiga y .moí¡
lestias continuas, a pesar de estar descansando siempre* y que paradójiéamepte
no parece sufrir ninguna ¡enfermedad crónica, vive hasta- una edad m uy .avanzada:
y sin que nunca manifiéste síntoma físico: alguno relacionado eon suá perpetuas:
^Lñ.éjaS¿x
\
TI
íá i'..-) iíDÍ.w'.m
t > , '•'* <fl .-..ttvp.- r’ .
Í Mí -L
jí'<i
En el círculo d e ¡nuestras relacionés de trabajo .o sociales, o en ol oírculo dé;
nuestros ¿parientes y¿3añílgos ínfimqs,. suele encontrarse una: persona/.qüe^paíecei
crónicamente inquieta respecto a ias intenciones, actitudes y reacciones! de loss
demás. Tal Vez se sien ta bla n co de críticas injustas, p or razones que le son oscu­
ras, y. no logre verse comprendido p o r los jdemás. Probablem ente gáste fuerzas sin*
fiur intentando justificársela sí mismo y las cosas que hace. Otro más sé preocupa)
constantemente de la impresión, que; le causa a lá gente. Cuando cree que no se le}
entiende, cae en ;dar explicaciones, auriqueSnadieose las* haya ¡pedidor R ecu rrirá^
veces ai m uros defensivos compuestos de oraciones y cláusulas protectoras que; lee
defiendan ;de, toda, posible inala interpretación de lo que ha dicho, de modo:que£
se vuelve difícil'com prenderlo:%
- ey
? l u í .‘¡
i
v- Casi, todos conocemos alguna personal'ambigua, y .perpleja que no parece!
estar viviendo la vida usual do'los demás, que< está siempre preocupada por prén
guptas.sin (.solución respecto al significado: dé la Vida.y-hablk dé.ex¿peiíiencias'casi>
místicas, que nadie puede compartir. Todos sabemos de personas nial adaptadas
que. sólo viven para obtener taprobaciones y elogios, sin nunca* satisfacerse .de1reci­
birlos: Tal vez se trate de alguien 'que áfirrñá seiitirSé inferior á loS déiñás, o!ütíé5
24
C A P . 1. I N T R O D U C C I O N
se sienta tratado injustamente porque otras personas reciben más de lo que les
toca. Todos hemos oído hablar de personas tremendamente ricas o poderosas
que parecen obsesionadas por obtener cada vez más riqueza o poder. El ganar
diez millones de pesos es un simple reto para intentar ganar otros diez, sin que
importe el costo personal. Dominar un millón de seres incita la ambición de do­
minar otro millón. Algo existente dentro de estas personas las fuerza a buscar
más poder. Sólo cuando caen desde la altura a que las han llevado sus impulsos,
comenzamos a darnos cuenta de cuán infantiles e inseguras debieron sentirse
desde el comienzo mismo.
Con muchas de estas personas nos tropezaremos en los capítulos dedicados
a. lo clínico. Seguiremos viéndolas u oyendo acerca de ellas en nuestra vida
diaria y, según vaya pasando el tiempo, terminaremos por comprenderlas cada
vez más.
L A PSIGOP A T O L O G IA GOMO U N P R O B L E M A N A C IO N A L
Nunca como en años recientes en la historia de los Estados Unidos, la gente
ha mostrado mayor deseo .de comprender la psicopatólogía. Buenas razones avalan
dicho interés. A partir de la Segunda Guerra Mundial nuestro pueblo y nuestro
gobierno han afrontado el hecho de que lo psicopatológico existe en todo el
mundo y, en lodos los tipos de personas. Han descubierto que es causa de más
enfermedades en el país que todas las demás fuentes de enfermedad juntas. Y
han terminado por darse cuenta de que ló psicopatológico es tan tratable comes
cualqúier otra enfermedad.2 Tuvimos la fortuna de que en las fuerzas armadas
hubieran un gran número de personas capaces, tanto psiquiatras como psieól<oJ
gos^adiestradas para reconocer y manejar con inteligencia los casos psibopatologicos descubiertos; Fue un boletín emitido por el ejército dé los Estados Unidos,
preparado gracias a lo s esfuerzos combinados de las fuerzas regulares y el persó-:
nal de reserva, eL que originó la fundación de la presente clasificación oficial hoy
existente. Muchos hombres1capséesí que de otro m od o puede qiíé nunca se hu­
bieran interesado en esta área, han sido adiestrados en él como resultado directo
de su experiencia militar o gracias a subsidios para cl adiestrámiento, becaspara
investigación y otras oportunidades dadas por el gobierno o p o r organismos^
particulares."
.
■r
• ;
; 1 . v-. «
sc •
..vn.c.
H oy día l a Asociación: Psiquiátrica Americana cúénía con más dé W¿. OOQ
miembros; lai: Asociación Psicoánalítica Americana, .concunos mil y la Sección.
Clínica de la Asociación Psicológica Americana. (A P A ) con 3 000. Casi todos los*
psicoanalistas son a. la vez miembros de la Asociación Psiquiátrica Americana,
algunos de la Asociación Psicológica. Americana^Pero incluso* tomando en cuenta»
estas repeticiones dem iem bros, casi'llega a 15-OOOda cMra de personas especialbv
zadas pertenecientes a esos tres grupos.. A tal cifré debemos agregar unos:3 000/
trabajadores sociales psiquiátricos y las 15 000 enfermeras empleadáé en liospi«
tales para enfermos mqntales:.; Tenemos:- también .bastantes psicoterapeutas que
no: pertenecen, a ningupa' d e esas asociaciones. Resulta entonces que,, en este.,
oampoj la demanda dfefpersonal especializado supéra a-lai oferta, ocurriendo qu©
;,■■
i.
ri>
■
i'' ■
, ■*
V
1 A *
:
.
r í t . ■■■;: .■.
■;
-
■ |f l
■.
.'
: i
'.-A.
. : No hettios íncluidó ctímo. una clase especial: alós mentalmente subnormales, aimqüé'
liguen problepiaí* especiales corrijo, cualquier otra pegona ipnpedida. Jpn cualquiera d e los^ftvi
drótnes psicopatológicos se encontrarán personas dé'inteligencia por debajo de la promedió.
L A P S I C O P A T O L O G I A C O M O UN P R O B L E M A N A C I O N A L
25
dicha demanda aumenta sin cesar en todo el país, aunque especialmente allí
donde las instalaciones existentes son de primera línea.4
Tan difícil es hoy como lo fue en el pasado calcular la magnitud total de
nuestro problema nacional en lo que toca a salud mental.5 Sabemos que hoy
día existe en los Estados Unidos cerca de medio millón de pacientes en hospita­
les psiquiátricos, casi todos ellos psicóticos y más de la mitad esquizofrénicos.
Tal cifra es muy superior a la del total de pacientes hospitalizados por todas las
demás enfermedades juntas. El gasto público dedicado anualmente, en los Esta­
dos Unidos, al cuidado y tratamiento psiquiátricos rebasa los 800 000 000 de
dólares. Si agregamos a tal cifra las pérdidas de ingreso sufridas por las personas
hospitalizadas a causa de la psicosis, la pérdida anual total en la nación pasa de
dos mil millones de dólares. Pero en dicho total no acaban las cosas, incluso
hablando sólo de los pacientes hospitalizados, aparte de que nada se dice sobre ^
los pacientes que están enfermos, pero sin hospitalizar.6
Quienes han estudiado la situación nacional estiman que, de crearse instala­
ciones razonablemente adecuadas en cada uno dé nuestros estados y no sólo éh
i unos cuantos de ellos, más de un millóh y m edio de psicóticos estarían hoy día
j eh hospitales. En muchas de las grandes comunidades, incluso en algunas de las
¡ más ricas, las instalaciones proporcionadas por lós ciudadanos para el diagnosticó
I y tratamiento psiquiátrico temprano se encuentran muy por debajo de las normas
mínimas observadas en otros campos médicos. Esta'situación, por sí sola, impide
que pacientes potenciales y sus familias busquen ayuda, interna ó externa, cuan­
do la necesitan. También crea una imagen equivocada de lo que la comunidad
necesita, ya que la proporción de la población que obtiene ayuda contra sus pro­
blemas psicopatológicos es mayor donde las instalaciones son mejores.7
Otra influencia qué mantiene bajá la tasa nacional de admisión respectó; a
psifcosis, es nuestra antigua tradición cultural dé culpa, vergüenza y superstición
en lo tocante a lo que el pueblo llama locura. Para muchas personas una psicosis
sigue siendo una especie de'castigo del Cielo, algo que es necesario ocultar. Con­
tamos aún con familias qüe, debido a'1tales actitudes,' rehúsan aceptar trataA
miento psiquiátrico. Aunque en las dos ültímás décadas se tiene una posición
más informada e inteligente respecto a la psicósis, sigüen apareciendo impresas
historias —y siguen apareciendo espectáculos— que representan equivocadamente
las enfermedades psiCÓficas como algo inevitable y peligroso, cosa qué no ocurre
cotilas demás enfermedades. : '
’
;
? '%
En los últimos cincuenta años, se ha acumulado una vasta cantidad de prúé„ E n Arieti, S. (dvt.^,‘Am bricán HaridbóoTc o f P s y c h ia t r y Nueva Y ork , 1959, parid 14,
“ Management and cara o f the patient’5 (varios autores), págs. 1827-1982, se tiene una des­
cripción de instalaciones nacionales', estatales y privadas, dé programas de adiestramiento y
dé - Actividades' de higiene mental. VéáSe tíimbien A lbee, G. W., M ental Health M anpow er
Trends, Nuevas York, Basic iBooks, 1959: -"t
>
L.
5 Fein, R., E con om ic^.of M ental Illness, N ueva Y o rk , Basic Books, 1958; Hollitigslieadi
A. B. y Redlích, F. C., Social Cldss and M ental IUfiess: A Com m unity Study, Nueva York,
Wiley, 1958; Leighton, A . ML, M y name is Legion, Nueva York, Basic B o o k s ,1958; Myers1
,
J. K. y Roberts, B. H., Fam ily and Class D ynam icsdn M ental Illness, Nueva Y o rk , Wiley,
1959; Jaco, F. G., Social Epidem iology o f M en ta l Disorders, Nueva York, Russell Sage Foun­
dation,11960.
v
jl
*
> é J5n- otros países se ha derndsUrádb? que existen alternativas óptimas para la hospital#
zacion, pero no_ sp han practicado con la necesaria amplitud en los Estados Unidos. Vé^ss
Linn, L,
L., “ Hospital psychiatry” en Ariéti, S. (d ír.), Am erican Handbook o f Psychiatry, Nueva York,
k, Bgsic Bqpks,, 195?, págs. 1829-1939,
. ..
.
,
- :' '' 7 G urin, G.,_Veroff, J. y Feld, S., Am ericans View Their M éntál Iíeálth, Nupva Yorlc,
Basic Books 1960.
26
C A P . 1. I N T R O D U C C I O N
bas para comprobar la etiología natural y evitable de gran parte de las psicosis.
En los últimos quince años se ha acelerado tremendamente el ritmo al que se
acumulan pruebas, surgidas tanto del estudio directo del desarrollo temprano
normal y patológico, como de estudios clínicos de pacientes psicóticos, realiza­
dos por terapeutas que han aprendido a dominar sus propias ansiedades. Todo
clínico experto sabe que los pacientes psicóticos sanan y quedan sanos por déca­
das, cuando no definitivamente. Sabe que las personas normales experimentan
en sueños el mismo tipo de cosas que el paciente psicòtico experimenta cuando
está despierto. Desde luego, no se trata de dos mundos diferentes —uno normal y
otro psicòtico—, sino de una diferencia en lo adecuado de las defensas personales.
El hombre normal experimenta cosas solamente en el sueño, pero durante el día
no tiene conciencia de ellas; el psicòtico las experimenta estando despierto por
completo.
N ‘ ,
La gente sigue sin darse, plena cuenta de que los clínicos pueden hoy día
tratar un número enorme de pacientes ligera y moderadamente psicóticos —de­
presivos, hipomaniacos,» paranoides y esquizofrénicos— sin tener que recurrir a
la hospitalización.8 Muchos de esos pacientes pueden trabajar gracias a la ayuda
psicoterapèutica y, con el tiempo, llegan a recuperarse. Estos casos nunca entran
en las estadísticas nacionales. Muchos no saben que hace unas cuantas décadas se
les hubiera hospitalizado rápidamente debido a las ansiedades que provocaban en
otros. Si de los miles de pacientes sujetos a tratamiento en las. ¡clínicas y consul­
torios, uno tiene un ataque agudo o intenta .suicidarse, de inmediato surge la,
queja: ‘‘Por qué no se le bahía hospitalizado?” Se diría que el hospital es el úni­
co lugar adecuado para el psicòtico.
.
En bien propio y de los demás, es necesario hospitalizar a los psicóticos
incapaces de controlar sus acciones. Pero incluso, la hospitalización presenta sus
peligros, como que ej, paciente deje de luchar; y caiga en una rutina de dependen­
cia en un medio ambiente, artificial. En los ,Estados Unidos, al igual que en otroíj
países, existen pruebas de que la perspectiva es p^pr p a ra ,muchos pacientes
dentro del hospital que fuera de él;, en ¡especial cuando se, trata de unhospitaj
deprimente y falto de, personal, como suelen serlo todos los públicos, pues
en ellps el paciente rara ¡vez ve a sus parientes o amigos y. se siente abandonado
por ellos, .
,
En la psicopatologia siempre existen riesgos, se hospitalice o no al paciente;
Éste, su fambia y el clínico deben estar preparados para aceptar los riesgosinherentes a la decisión tomada y no intentar corno meta única un máximo de segu­
ridad. L o más importante es que el público en general aprenda a aceptar la inevitabilidad de los riesgos, existentes en el tratamiento de lo. psicopatológico, tal y
com o se aceptan los riesgos presentes en toda intervención quirúrgica.
■*; ,; 1
Es necésarib dedb búas^ Cuánfas
'4®;
ñas que sufren desórdenes mentales, muchas de-ellas pertenecientes a los niveles
de m ayof edad. Com o todo mundo sabe, éri nuestra poblációii auiñenta rápida­
mente el numero de personas de. edad. En 1960, en los Estados Unidos.; más de
T7f itiillones' de seres habían pasado de los 6§ años. Entre ellos es de eápeiaí la
pieséncia dé miles 4é pérSoríás, atendidas v,en sús" hogares, que súfren sérios pr£Ú
Memas de mem°tía, declinación de la personalidad-y episodios de confusión. Los
viejos tendrán’ mayores probabilidádés ^ é ó b í e v i v i f y de conservar mejor sú
a Scher, S. C. y Davis, II. R. (dirs.), The Ó iit Paiiént 'Treatment 'o f Sctihophrenia, N ue­
va Y òrkj Gruñe & Sírattoríj 1960.
.
r * V
L A PSSCO PATO LO G IA COMO UN PRO BLE M A N A C IO N A L
capacidad mental en un ambiente familiar que en un lugar extraño, no importa
cuán sano y cómodo pueda ser éste.
Existe otro grupo de pacientes, que por lo general no aparece en las estadís­
ticas sobre desórdenes mentales, que está compuesto por quienes desarrollan un
desorden mental transitorio —por lo común algún tipo de delirio— debido a una
infección, una fiebre elevada o una intoxicación, o como consecuencia secunda­
ria de una enfermedad corporal o de una intervención quirúrgica. Por lo general
se atiende mejor a dichos pacientes en un hospital general o en casa, siempre y
cuando se los tenga constantemente protegidos contra los peligros producidos
por su conducta desorientada.
Cuando se trata de la frecuencia de la neurosis, desórdenes de la personali­
dad y desórdenes psicosomáticos, resulta casi imposible estimar el número de
personas que necesitan u obtienen terapia. Pocas requieren hospitalización. A
juzgar por el gran número de ellas con que tropezamos casualmente o en las
consultas habituales, o al realizar alguna investigación no relacionada, parece
comprobarse que la gran mayoría de las personas incluidas en estas categorías
no comprenden la naturaleza de su problema y nunca buscan tratamiento.
Se ha calculado de m odo aproximado que tal vez uno de cada cinco niños
en edad; escolar necesitará, en algún momento de su vida, ayuda de expertos de­
bido a una neurosis, un desorden de la personalidad o un desorden psicosomatico.
También se ha estimado, aunque a partir de datos incompletos, que aproximada­
mente una persona de cada veinte será hospitalizada, en algún momento de su
vida, debido a una psicosis; mientras que una dé entre veinte sé verá incapacitada
por una psicosis, sin que se la hospitalice. Se ha estimado que un .40 por ciento
de quienes llegan a consulta externa ehTos hospitales generales, sin importar cuá­
les sean sus dolfencias primeras, sufren principal o únicamente de una personalidad
neurótica o psicòtica o de desórdenes psicosomáticos. Incluso antes de la Segun­
da Guerra Mundial, cuando el personal de los hospitales estaba menos alerta a
estas perturbáéiones que hoy eri díaj un estudio de los pacientes recibidos pof
uri hospital general metropolitano deja esa cifra en 30 por ciento.
- ¿Estará aumentando la psicopatologia? He aquí riña préguritá importante,
a lá qué n o puede respondérse, pues existen demasiadas fuentes dé mformációñ
pòco confiables.9 E l pasado, ton el que habría que comparar nuestras incierta^
cifras, también presenta inexactitudes muy suyas. Los registros clínicos y socia­
les de hoy día son incomparablémente superiores a lóá existentes d principios dèi
siglo, en especial respecto a ansiedades, miedos y conflictos, problemas de la
infancia y de la niñez, satisfacción sexual, relaciones ntaritales y¿spc|ales y maixer
jo de la agresión. En la actualidad se aceptan como psicopatológicas muchas
dolenqi^s que,.anteriormente, hubieran sido.consideradas triviales, fuera de.tono
O cómo simples señales de que el paciente necesitaba upas vacaciones. Tambigp
se La recóhoci(dlqr ampliamente el poder, que tiene, la imaginación. Las personas
expertas en este,campo, nq esperan ya ayudar al paciente diciéndole que se está
im aginando,cosas, pues ,el imaginarlas puede resultar más agobiapor. que el ejfc
perimentarlas en la= realidad.
,
. ..
• .,
• Uto»
La verdad llana es que las actitudes y los métodos profesionales han cambia^
do tanto en las últimas décadas, qué nunca sabremos cuánto prevalecían en el
pasado lo qpe..hoy llamamos casos psicppatológicqs. Criando se trataba de casos
' ' . •' *•*'
■
¿j
.
¿
'
,......
' ■' .
.
■
.vkí'í
•:
•
;/i7
i
Cfr. Cáplan, G„ (presidente), Problem s o f Estimating Changes in Frequency o f Metis?,
tal Disorders, Nuévá y o rL . Choüp for tfiè Advancement o f Psychñvtry, en prensa ¡
ijsq
28
C A P . 1. I N T R O D U C C I O N
ligeros o moderados, parecen no haber atraído mayormente la atención de nadie;
en sus formas severas, a menudo se les ocultaba o se les daba un nombre eufe­
misticamente no psiquiátrico. Las distorsiones del carácter, las inmadureces y las
desviaciones hoy agrupadas bajo el nombre de desórdenes de la personalidad,
solían considerarse como ridiculas o simplemente se las tomaba por obstinación,
ganas de llamar la atención, pedantería, vanidad, degeneración o debilidad inhe­
rente. Sólo en años recientes ha obtenido reconocimiento la medicina psicoso­
màtica. En pocas palabras, hemos de aceptar el hecho de que toda comparación
entre la frecuencia de casos psicopatológicos en el pasado y en el presente será
siempre poco más que una suposición.
L A P E R S O N A L ID A D N O R M A L Y L A A N O R M A L
Siempre ha sido molesto el problema de diferenciar entre lo normal y lo
anormal. Distintas personas definen de modos diferentes lo normal y lo anormal',
porque parten de puntos de vista propios y porque tienen diferentes propósitos.
Existen tantos matices en tantas dimensiones, que gran parte de los autores sue­
len evitar el problema. Pero incluso aunque no podamos resolverlo, sí merece
por lo menos que se de examine.
La personalidad noymal,la perfecta y la ideal
Con facilidad puede aclararse qna fuente de confusión; la tendencia a hacer
equivalente la personalidad normal con la perfecta o la ideal. Existe aquí la mis­
ma dificultad qpe en, tratar de definir salud física; y tanto en un caso como en
otro necesitamqs; adoptar una actitud réjalista. Sucede que el “ cuerpo humano
normal” es una', abstracción, y describirlo equivale a describir algo inexistente^
Los límites normales de variación para ambo? sexos a cierta edad son enormes y
multidimer^qpaíéSr JEl anatomista q el fisiólogo que intente abarcaj, bodas las
vánáciones ppsibíés de la normalidad en su especialidad, nunca terminará d^hacerio y perderá su clientela. L o mismo .ocurre con la vida conductqal, psicològica
y psíquicá; es décir, las experiencias y la conducta tje la persona social normal,
interna y e^ierna^indcpen<í(eijte e interdependiente.10 ..
. ...
. ;í
■í'
i.vfí ; TV
La normalidad y la conformidad
• v.
' h'-
■'
. .
-i'ijj ■■ *. .. •>«-*•? Uiv'i 'M;
.r
y
•;•/='
•í
>'
r
Suele decirse que normal idad significa la habilidad para conformarse a lo
que la sociedad espera de uno. Por Ib tanto, quién ño logra adáptáíáe éá anormaL
Esté criterio es*útil para ciertos propósitos, ya que tomá erí cüeútá las notlábléí,
diferencias qué en las egpé'cfátiv'as culturales ehcüéntran qiiíénes estudian sóéiédadés diferentes y. adeínás, sütíráyá la fiabilidüci para ád&ptá'fsé1antes qilé W :
conformidad en sí. Pero ésta no necesariamente indica ncrmáliqád; y rió siempre?
es!patológica la incapacidad deJéonfórinarse.
.tr­
■ -•
H
10 Caiherbii, N ., ‘‘HuiriaA ecology and personality in t h e ‘training o f physicians en
Whiteliorn, J., Jacobsen, C., Levine, M y L ip p ax d .y . (dixs.) ¡Psychiatry and Medical Educa­
tion, Washington, D. C., Anier. PsybhiatricAss., 1*932', jpdgs. 63-96,li^,esbozadb ima propiiesta
paraincluir L-s ciendias cOiiductlialei en lbs'planes de'Osfumb' db medfeina.
29
_A PER SO N ALID A D N O R M A L Y LA A N O R M A L
Muchas personas se adaptan llevadas por la ansiedad. Lo sabemos porque
así nos lo dicen o porque sus racionalizaciones lo ponen en claro. Muchos con­
formistas tienen una necesidad exagerada de aprobación social y temen demasia­
do arriesgarse a recibir una censura al hacer o pensar en forma diferente a la
persona promedio. Algunos de los conformistas más meticulosos son personas
compulsivas que aceptan las costumbres sociales como medios rituales de contro’.ar la ansiedad de origen interno que padecen. Otros sufren un exceso de culpa,
sea consciente o inconsciente, que los vuelve temerosos de poderse equivocar en
cualquier momento. Difícilmente se puede llamar normal a este tipo de confor­
midad.
Sólo en una cultura estática se da la conformidad total. Sabemos que en
nuestra cultura están cambiando constantemente las normas de conformidad, de
modo que siempre existe un conflicto considerable entre generaciones sucesivas.
El no conformarse a lo que se espera en una cultura suele llevar al descubrimien­
to, dentro de una sociedad, de nuevas y valiosas costumbres y a la eliminación
de otras que han perdido su valor social. Por lo mismo, pueden ser la base del
progreso social; esto se ha visto claramente en las artes y ciencias durante las
últimas décadas. Las innovaciones de todo tipo no han provocado la desintegra­
ción de las artes; antes al contrario, han abierto nuevos caminos a la expresión.
En una sociedad como la nuestra, es imposible evaluar la no conformidad
social sin tomar en cuenta qué se le permite a cada sexo a diferentes edades y en
relación cpn la posición social y con los antecedentes personales. Esperamos que
los adolescentes se conformen menos a las costumbres de los adultos que los
niños en el periodo de latencia o los adultos mismos; pero también esperamos
de ellos una conformidad rígida respecto a las normas existentes en su mundo de
adolescentes. Insisten er» hacer lo que otros adolescentes hacen y consideran
absurdas las costumbres de los padres. Esperamos que, en casi todos los aspectos,
las muchachas y las mujeres se conform en más que los muchachos y los hombres.
Siempre y cuando no aísle a la persona de todo contacto humano o la lleve á una
conducta’ antisocial, la incapacidad de conformarse pudiera expresar un tálente^
poco común. Incluso pudiera ser el comienzo de una revuelta contra algo pato­
lógico existente en las costumbres de la cultura misma. Hay muchas personáis
capaces de conformarse, pero que prefieren no hacerlo. Ése no conformismo
pudiera dar resultados benéficos para la sociedad como un todo.11
*lf í(.
i.
La. normalidacl, y
‘
'%
• **
•
#
f*
,fi< * *
^ i;
adecuado de la ejecución
Otro criterio útil para medir la normalidad es la adecuación relativa de lá
ejecución, cuando se la compara con los niveles anteriores alcanzados por ún i|L
dividuo y con las hormas culturales que la sociedad de éste débide para personas
de Su sexo, edad y posición social. Esto permite sumar la dimensión de to d q lp
ejecutado anteriormente, pues hace hincapié en la capacidad dé un modo objeti­
vo, aunque presenta debílidadés en tanto quc criterio.
N o toma en cuenta las amplias fluctuaciones que muchísimas personas
muestran en su adecuación general u ocupacíonal, sin que ésta lo perturbe ó
enferme. L a mayoría de las personas tienen días malos y días buenos, y ño püer
11 Milgram, S., “ Nationality and conformiíty” , Sciehtific A m ér., 1961, 205,' 45-ÍÍ2,
Berg, L A . y Bass. B. Mv (ú its .), C&Hfórniity artel Deviation, Niieva Y ork , Haxper, 1961:.
30
C A P . 1.
INTRO D UCCIO N
den explicar exactamente la razón de ello. Además, este criterio está de acuerdo
sólo de “ dientes para afuera” sobre la declinación normal de la adecuación que
la edad provoca. Y, sobre todo, no toma en cuenta lo que a la persona le cuesta
una ejecución adecuada. Una persona puede aceptar con facilidad una posición
de liderazgo o subordinada, y otra verse destrozada por ella, aunque en aparien­
cia ambas se estén comportando igual.
L a n o rm a lid a d y la v id a in te rn a
*
N i las expectativas culturales ni la adecuación de la ejecución, prestan aten­
ción suficiente á la vida interna de los seres humanos. Se pueden satisfacer las
expectativas culturales de una sociedad, ejecutar en forma adecuada las especifi­
caciones existentes e incluso superar todo precedente y, sin embargo, tener úna
Vida interior pobre, o vivir constantemente con cónflictos y frustraciones serios,
ó sentirse siempre solo y carente de amor. A l examinar la normalidad desde el
! punto dé vista de la vida intema de los seres humanos, no descartaremos ninguno
de los dos criterios precedentes, sino que les habremos agregado algo que aumen­
ta sü importancia.
Pór el momento ño intentaremos definir la normalidad o trazár una distin­
ción clara entre normalidad y psicopatología, pues tal distinción surgirá a lo largo
del libro, aunque siempre será difícil de lograr, excepto en cuanto a los síndro­
mes clínicos extremos. Limitaremos aquí nuestra discusión a algunas de las rela­
ciones presentes entre o dentro de las expectativas culturales, en la adecuación
personal y en la vida intema de las percepciones, sentimientos, emociones, pen­
samientos y acciones.
>
Corno vereriios pósterionnenté, la persOnaUdad humana surge dé las prime­
ras introyécciones é identificaciones, lás que permiten áTodó niño interiorizar lo
que va experimentando. Nada hay de nuevo o de raro en decir que absorbemos
ló que vemos y Manejamos, ló que escuchamos y lo qüe probamos, así como Id
qiíé sentimos. Por medio de tales procesos llevamos a nuestro interior la cultürd
qüe nos rodea, dándole algo, de nuestro selló individual, pero dejándola ñni^
parecida á la cultura interiorizada de las personas entre las que vivimos.
1U
A menos que las expectativas culturales dé una sociedad tengan corito base
identificaciones ocurridas en la primera infancia, que enriquecen la vida interior
de una persona, y ésta disponga de ellas según va creciendo, el precio por pretem
der satisfacerlas pudiera ser él aceptar un empóbreéiniiento interno. Tenemos
trágicos ejemplos de esto entre niños de orfelinatos, quienes, pese a recibir un
cuidado y una nutrición rutinarios muy ’adecuados’,' rió disponen de las atenciones
dé la constante devoción materna qüe necesitan para ir adquiriendo tiña vida
interior. Aunque en gfado menor, también ló vemos dúránte la infancia y lá
priiyera adolescencia én aquellas personas obligadas o estimuladas a aceptar
responsabilidades de ádüítb ánies dé queháyan tenídó la opórYÚHiuitd dé eíxpeílmentar dentro de sí el florecimiento d.é su infancia y de su ádólósooncia, Usía
prematura aceptación de responsabihdades dé ááuíto puede dár cómo resultado
un hombre o una mÜjerresponsable, pero' relativamente 'vatio, que funciona
bién y éuniple con todas las expectativas, péro quien isóló áéiüará dentro dé
límites muy estrechos^ como yjrautómi^ta.
>(
A menos que la sociedad le dé a niños y. ádoleacéjjtOft iíQttfnñídadés adecúa*-
LA PER SO N ALID AD N O R M A L Y LA A N O R M A L
das para que hallen soluciones a sus conflictos más importantes, y a menos que
la frustración a la que se encuentran expuestos sea moderada, se volverán adultos
incapaces de tolerar el conflicto y la frustración, adultos que actúen por impulso,
que recurran fácilmente a la violencia o que escapen de la vida dejándose hundir
en una comparativa apatía. Tal sociedad producirá"pocos adultos conocedores
del arte de ser maduramente interdependientes, capaces de sentir el placer de dar
y recibir amor, libres del miedo de tomar la iniciativa, de mostrarse emprendedo­
res, de cooperar y competir, de ser agresivos sin caer en la hostilidad y capaces
de tolerar la agresión de otros. Producirá pocos adultos capaces de encontrar
un placer genuino en desempeñar su papel social y que, al mismo tiempo, den
placer a quienes desempeñan papeles recíprocos respecto a ellos.
N o son metas fáciles de lograr. Todos tenemos necesidades diferentes,
algímas mutuamente excluyentes; y las necesidades de los demás chocan frecuen­
temente con las nuestras o no logran proporcionan una relación recíproca satis­
factoria. Resulta imposible resolver todas esas incompatibilidades y el arte del.
tira y afloja es difícil y delicado, pues exige paciencia, comprensión y tolerancia.12
Lejos se encuentra nuestra sociedad de haber alcanzado niveles óptimos en
esas dimensiones, como lo testifican múltiples pruebas de la existencia de con­
flictos culturales e infelicidad personal. A l, mismo tiempo, permítaseme decir
que no existe una sociedad tan variada en oportunidades y expectativas como la
nuestra, que está haciendo esfuerzos m.uy serios.y concentrados por encontrar
soluciones contra los- problemas, infinitamente, complejos del ser humano. En
algunos de nuestros pacientes tendremos ejemplos de los fracasos surgidos al¡
intentar lograr niveles óptimos en esa ambivalencia emocional disturbadora.
Veremos que otros pacientes tienen una mceesidad excesiva de- dependencia y;
que. muchos otros no pueden tolerar una dependencia saludable porque?carecen
d e ;la confianza básicñ que- debieran adquirir cuando infantes. Veremos a perso­
nas sufrir: por un exceso ;o una cantidad mínima, de culpa, de la que no siempre
están conscientes.: Veremos madres sobreprotectoras y demasiado, blandas y¡
niños reacios a responder, y niños hipersens.ltiyos¿ Verem os algunas personas que
en su edad madura se desvían enormemente de ,las expectalivas cúlturalea y de la
capacidad de: aceptar una interdependencia recíproca. Finalmente¡i i tendremos
ejemplos de eso que todos conocemos: personas físicamente sanas, capaces, de
satisfacer; lá^ expectativas eyltunaigS; de su sociedad^y-de cumplir adecuadamente
sUs pápeles sociales, perq siempre en busca de;la paz interna. ^
;
Algunos criterios de normalidad
. ; En- lo s c a p ítu lo s posteriores utilizaremos; un. grupo d e c rite rio s,generalct
para distinguir el funcionamiento de la personalidad normal, del de la. patológica»
Se incluirá en élj las.. expectativas ¡culturales, ya que todos vivimos en presencia
de ellas. Las interiorizamos a partir de la infancia y nos ayudan a estructurar el
ego y el superego, a prepararnos para las interacciones sociales como niño, comq
adolescente y,ppmp adulto.
. ..:l ... •,A.,-r
;
*;
«>,<.*•
...
,?¡
,
Nuestros criterios ,incluirán lo pdecuqdo de l^ ejecucióif, en ,comparación,
con el nivel de adecuación ¡anterior.d e ,pada individuo y p^on íaS ínopuas cultura.,
(
-i
i?. Cohén, M. B. (dix.j, Advances in Psycniatry: R ecent Developm ents in Interpersonal
/^e^izoni.' Nueva YbfJC, NÓJftórt, 1959.
"
v-. "
-
.
32
C AP. 1. I N T R O D U C C I O N
les actuales de dicha sociedad para personas de su misma edad, sexo, anteceden­
tes y posición social. Esos criterios tendrán en cuenta amplias fluctuaciones, como
las existentes entre estar despierto y estar dormido, estar sano y estar enfermo,
sentirse optimista y sentirse desanimado, poder disfrutar y poder apesadumbrarse.
Esos criterios no sólo incluirán la conducta pública de una persona y sus
niveles de funcionamiento fisiológico, sino también, a niveles psicológicos,
sus funciones integradoras internas: el consciente, el preconsciente y el incons­
ciente. Incluirán la manera en que las funciones psicológicas internas influyen
sobre la concepción que esa persona tenga de su cuerpo, su concepción sobre
sí misma y sobre el mundo que la rodea. Incluirán la manera en que las funcio­
nes psicológicas de una persona determinan cómo interactuará con su ambiente
humano.
En toda persona es inevitable y normal cierto grado de estrés y tensión in­
ternos. Parte de esto es resultado de la diferencia existente entre la organización
interna de un ser humano y la organización del ambiénte en que vive. Domina­
mos tanto como podemos del ambiente humano y heredamos cierto tipo de
compromiso de trabajo con aquello que no podemos dominar. Desde luego, es
el ser humano, y no el ambiente inanimado, el que debe conseguir y mantener
esos compromisos. Parte dél estrés y de la tensión internos proviene de las con­
diciones de la vida en grupo, en las cuales se intenta lograr un equilibrio entre
la necesidad del grupo y las necesidades de la persona, entre la armonía del
grupo y la satisfacción personal, entre la integridad del individuo y la de la fami­
lia, la eomunidad, el estado e incluso la del mundo. Parte de ese estrés y de esa
tensión internos surge de la complejidad del sistema de personalidad interna os
como preferirnos llamarlo, áehsistéma psicodinárnico.
,v
Toda experiencia y toda conducta situadas a nivel consciente y preconscien­
te parecen tener componentes inconscientes y estimular las actividades inconá>'
cientes. Esos componentes y actividades inconscientes permanecen inconscientes;
pero sin perder su actividad y efectividad. Se trata de funciones vivientes dentro
del sistema psicodinárnico. Es necesario enfrentarse a ellas de alguna maneta:
tfávés de-la acción* de la fantasía o de ios sueños; incorporándolas a la actividad1
preconscientc, pero sin expresarlas directamente* sublimándolas, defendiéndose
de ellas o neutralizándolas.
>
»
;
- . < • ‘ '
El ser humano está incapacitado para eludir los conflictos surgidos dedas
necesidades que deben quedar insatisfechas para que otras hallen expresión. E l
sistema psicodinárnico tiene sistemas de exploración, selección y defensa que le
permiten a la persona involucrarse en percepciones, emociones, pensamientos y
acciones ( “procesos secundarios” ) socialmente organizados, sin las interrupción
pes que provocarían los procesos inconscientes si se les permitiera interferir a
éséála masiva. Pero ajunque sü tarea general es estabilizar el sistema psicodinámicó, también son fuéñte de conflictos.
‘
.>• <■
Se apreciará el gradó de estrés y dé tensión a que normalrhente está sujetó
él sistema psicoclinámico por la Urgencia diaria que se tiene de sueño. Se puédéii
juzgar los tipos de intrusiones mantenidos ocultos durante el día p o r lo que suéé3
de cuando dormimos y soñamos. Dormir es regresar, relajar lttJvigilancia diurna*
eliminar algunas dé las diferencias entre lo méorisciente y id jSfrdeomeiente, aflo­
jar nuestras atadurks.éon la realidad externa ydeleitarííós ©nflt»! fantasía.1
'
lJara ser normal, el sistema psicodinárnico debe incluir fronteras efectivas
paira el ego, qué durante el día protejan a la vjqa g£fl$$p&GÍÉ|fnt<3 y consciente
LOS SUEÑO S Y L A P S IC O P A T O L O G IA
33
contra las amenazas de toda intrusión interruptora, venga ésta de la realidad
i externa, del superego, del ego inconsciente o de derivados del id. Sin embargo,
tal separación no suele ser completa, pues existe cierto grado de intercomuni­
cación entre lo que es preconsciente y lo que permanece inconsciente. Cuando
la separación es demasiado rígida, como a veces ocurre, encontramos una inhibi­
ción general, que vuelve a la persona emocionalmente controlada, fría, formal
y carente de espontaneidad. Cuando se tiene la otra situación extrema, la perso­
na se muestra por completo desinhibida, impulsiva e impredecible. Entre esos
dos extremos tenemos muchas variedades de normalidad y anormalidad. Incluso
la bondad resulta anormal cuando la sostiene una sensación total de culpa o de
falta de méritos. Casi todas las psicopatologías incluyen serios defectos en la
organización de esas fronteras del ego, defectos como una separación demasiado
rígida entre el preconsciente y el inconsciente, una separación demasiado per­
meable y la inclusión de un sistema de defensa distorsionado. Cualquiera de ellos
puede impedir a la persona emplear completamente1sus potencialidades.
En nuestra sociedad se considera normal a la persona que, ante todo, logra
una confianza o fe básica, gracias a sus interacciones con una figura materna
durante los primeros años de su vida, pues ello le permite dar por hecho, en gran
medida, su relación con el mundo que la rodea, sentirse razonablemente segurá
de sí misma y de los otros. Se trata de una persona que, al ir pasando de la infan­
cia a ,lá edad adulta, ha logrado superar la sucesión de destetes y crisis emocióna­
les que toda maduración significa. Ha podido resolver sus principales conflictos
sin sufrir las serias distorsiones de la personalidad que dejan a toda persona vul­
nerable a úna psicopatólogía adulta. Ha aprendido* a dar y obtener amor y leal­
tad, en cada fase de su desarrollo, de acuerdo con modos adecuados para cada
nivel. Ha' aprendido a controlar sus impulsos de agresión, sin caer en la pasivi­
dad, sin peíder espíritu de empresa e iniciativa y sin perder el goce proveniente
de 'competir y cooperar. Se deleita con la interdependencia mutua, con necesitar
de otros y cori qñe otros la necesiten a ella. Se trata de una persona que experi­
menta un grado razonable de autorréalizáción en sus principales papeles sociales,
siénte am or pór los serés humanos y puédé comunicar sus sentimientos de m odó
adecuado, de m odo que se los correspondan quienes fórihán parte de sú! vida
diaria.
- ‘ ' ■:
■Y L À
D E L A W D A C O T ID IA N A
P e r ó t o d ó ésto no signJíicá que la persona normal logre íin equilibrio perfec­
to o que nuncamuestre el menor signó de'psicopatologia. L o dicho acerca de los'
sistemas anatómico y fisiológico resulta cieíto1también acerca de los sistemas
psícodihániicos: nunca són ideales o perfectos, pues existen defectos menores
que pudieran provocar dificultades dk, m ayor consideración en momentos de
estrés, privación o enfermedad. En condiciones normales las personas se las arre-»
glan para compensar de una u otrá manera lps defectos propios y para manteneí
su eqüihbrió psicológico dentro dé los limi tés normales.
ó
La primera expresión sistemática de lo que este equilibrio incluye a nivel
inconsciente, en todo ser humano, la logro Freud ei.i dps de sus principales
obras, publicadas con un año de diferencia. La interpretación de los sueños);
34
C A P . 1. I N T R O D U C C I O N
aparecida en 1900, es la primera; La psicopatología de la vida cotidiana, de 1901,
la segunda. En las recientes traducciones hechas de ellas no tienen igual, en sus
campos respectivos.13 N o sólo se trata de clásicos que toda persona interesada
en la psicopatología debería leer, sino de obras escritas de un modo fascinante
y llenas de ejemplos tomados de la experiencia cotidiana. Nuestras nociones
modernas sobre psicopatología siguen teniendo como base estas presentaciones
originales de los significados inconscientes de los sueños nocturnos y las equi­
vocaciones diurnas.
N o importa cuán bueno o malo sea nuestro equilibrio psicológico, cuando
dormimos y soñamos todos perdemos las funciones que sirven para sujetar a
prueba la realidad y tenemos experiencias psicóticas. Todos estamos de acuerdo
en que el sueño es esencial, pero no todos se dan cuenta de que soñar también
parece ser esencial, sin importar que olvidemos los sueños, cosa que casi todos
hacemos. Ya han cumplido su función, y nos levantamos descansados, listos a
enfrentamos a otro día lleno de experiencias reales.14
Todos sabemos cuán poco realistas suelen ser los sueños y cuán extravagan­
tes pueden llegar a ser. Constituyen extrañas formas de creación artística perso­
nal, dramas que proveen su propio montaje y su propio escenario. El soñador,
quien a veces es un simple observador y otras un participante activo, mientras
está soñando, acepta esas fantasías como hechos objetivos. Ve o toma parte en
extrañas funciones, que sufren giros inesperados y cambios caleidoscópicos. Hay,
magia en el aire, se realizan milagros, los muertos reviven y se mezclan indiscri­
minadamente pasado y presente. Ocurren todo tipo de contradicciones, de sus­
tituciones imposibles y de distorsiones absurdas, que se siguen una a la o fia sin
razón aparente.
1o
A l soñar, experimentamos muchos deseos y miedos, muchas ansiedades y
conflictos, fantasías de odio y destrucción, de amor y posesión, que nunca acep­
tamos cuando estamos despiertos. Por tales razones, y porque los sueños nos,
parecen por completo fantásticos cuando hemos despertado, nos reímos de ellos
o los hacemos de lado por considerarlos carentes de sentido. Sin embargo., está,
el hecho de que son nuestra, .creación individual. A veces llegamos a sospecha^
que,, tal vez se encuentre en ellos escondida alguna verdad y nos preguntamos
cuál podría ser.15
. h.'áL
Se trata de uña vieja historia. Hace más de dos mil años se escribió que el
hombre bueno sueña lo que el hombre malo hace. Incluso se creía que era ñ o r-,
mal tener sueños incestuosos- En Edipo rey, tragedia escrita por Sófocles, repref
sentada ya en el siglo V a. C., y que todavía se pone en escena,. e.SQUplj|iiríos a Y©-,
casta decirle a su esposo, que, no sabiéndolo ambos, es hijo de ella: “Muchos son,
los mortales que en sueños se han unido con sus madres; pero quien desprecia
todas esas patrañas, ése es quien vive feliz” .16 Recordaremos
líneas cuand,©;
estudiemos el desarrollo dürante la primera infancia.
investigaciones, recientes permiten afirmar que, todos soñamos todas las.
13 Freud, S., lité Interpretation ó f Dreams. (1900), éditíl6n éátáñóffí (tacad, por J. Stráehey), vols. 4-5; Freud. S., The Psychopathology o f Everyday L ife:' (1901), edición cstándáí-,
vol. 6 1960.
C£i. D é Martín o, M. F. Cdir ), Dreams and Personality Dynamics, Springfield, ttíX
Thomas, 1959.
15 Lewis. H. B.,i "óiganisation of tho self as reflectad Jn mailifsstdreams”, Psychoartalysti& PsychoqtmL Rev., 1959,4^ 2%-35.,
„
16 Toirnadé de Freud,
voli 4, pág. 364.
Tke Interpretatíon
'< ..
<
o f urélm ih (1900),
oiu : >■ •
edición estándar,
1953",’
T»
L OS S U E Ñ O S Y L A P S I C O P A T O L O G I A
35
noches.17 Algunos sueños, quizás todos ellos, van siendo preparados en parte
durante el día, a través de procesos primitivos que funcionan a nivel incons­
ciente. Llegan a su expresión cabal cuando ya nos hemos dormido, pues entonces
excluimos todo lo que podemos de nuestro entorno realista y olvidamos nuestro
pensamiento realista. En esos momentos se disuelven parcialmente los límites de
nuestro ego, que protegen a los pensamientos ocurridos durante el día de toda
intrusión inconsciente. La organización defensiva se relaja, el control del superego se vuelve primitivo o desaparece y se abren las compuertas de la represión. El
pensamiento abstracto y metafórico se ve reemplazado por una procesión de
imágenes concretas. A menudo se afirma que permitimos soltar en sueños nues­
tras fantasías porque nos encontramos inmovilizados y no podemos llevarlas
a cabo. Algo de cierto hay en esto, pero veremos más adelante que los sonámbu­
los siguen soñando mientras se visten, bajan las escaleras, abren la puerta y se
van caminando por la calle.
¿Y qué ocurre durante el día? Pues aqu í interviene la psicopátología de la
vida cotidiana. Mientras estamos despiertos damos señales ocasionales de que
bajo la superficie está ocurriendo más de lo que suponemos. U n desliz de la
lengua revela la existencia de un sentimiento m uy diferente del que nos propo­
níamos expresar; a veces, distinto de lo qué realmente estábamos sintiendo en
ese momento. U n punto que pretendíamos positivo surge inesperadamente como
negativo; una negación termina en afirmación'. Este tipo de sucesos era conocido
ya en tiempos muy antiguos y lo ha ido expresando la literatura a través de las
épocas. En E l mercader de Venecia Shakespeare hace que Porcia diga al preten­
diente al que favorece: “Malditos sean vuestros ojos. Me han embrujado y parti­
do en dos mitades. La una es vuestra; la otra es a medias vuestra; m ía, quiero
decir”. Porcia ha dado ya.su palabra de que dejará la elección a la suerte, pero
sus sentimientos afloran a pesar de sus intentos conscientes por detenerlos.
Los lapsus linguae no necesitan ser tan transparentes como el cometido por
Porcia, y lo que pasa a través de todas las defensas pudiera no ser totalmente
consciente. A menudo se presenta una extraña condensación de significado en lo
que sé“ dice. L o que intentábamos expresar viene acompañado de algo1más que
resulta embarazoso, algo que hace a lös Otros meditar ó los hace reír fráncamen-.
te* Los errores cometidos con la pluma y la máquina, los lapsus linguae, las
acciones chapuceras y las muchas variedades existentes-de récuerdós y olvidos;
de cosas que’ se ©yen y rio se oyen, que se ven o se pasan por alto, que se pierden
y 'se encuentran¿ todo esto lleva una misma dirección. Dentro de nosotros ocu­
rren muchas cosas que revelamos a los demás o nos revelamos á nosotros^ misníbS
y muchas que escapan a nuestro control1
.
“■■■•I'
El excluir a propósito tendencias desagradables, inaceptables y cohtradictorias es algo más que el deseo de presentamos bajo una luz-favorable; iñclüáó
más que el simple deseo de tomar por buenas nuestras intenciones. Se trata del
intento por preservar nuestra integridad com o seres humanos, de mantener núes-*
tra habilidad para experimentar de m odo realista el mundo real, la habilidad para
adaptarse a. esas realidades y llegar a dom inar algunas de ellas. Es cuestión dé
poder mantener un necesario respeto por nosotros mismos y conservar el resípl
de los demás. Podemos hacerlo sin volveriids autómatas porque, a través“ dé
17 Goojdenough, D. R ., Shapiro, A ., H olden, M . y Steinschxiber, L., “ A comparison o f
‘dréáméfs’ and ‘hondreamois7: eye moVements, électroenceplialograms, and thé recall o f
dreams” , J. abnorm. sot\ Psychoi., 1959, 59, 295-302.
’ ' • •
36
C A P . 1.
INTRO D U CCIO N
nuestras semipermeables fronteras del ego, seguimos estando en contacto con
un vasto mundo mágico que actúa bajo la superfìcie. Rn ese mundo mágico
ocurren interacciones infinitas entre impulsos, fantasía, evaluaciones intuitivas,
símbolos y sentimientos, todos ellos situados más allá de toda lógica y de toda
verificación de la realidad.
El gran logro del ser humano durante su crecimiento es trazar fronteras que
contengan a ese mundo mágico y permita darle energía a sus fuerzas y vol­
verlas experiencias y conductas realistas. Una organización compleja, que incluye
a los mecanismos de defensa, sirve para estructurar y mantener esos límites. A
menudo hablaremos como si las defensas funcionaran haciendo de muro protec­
tor, aunque en realidad tienen vida y son permeables selectivamente en las dos
direcciones. Cierto, durante el día necesitamos la estimulación de la realidad
extema para mantenernos orientados hacia lo real; pero igualmente cierto es
que necesitamos el calor, la vitalidad, la inspiración y el espíritu juguetón con
que contribuye nuestro mundo inconsciente. Presenta sus dificultades el cons­
truir y mantener fronteras de modo que puedan satisfacerse ambas demandas.
Si las fronteras son demasiado rígidas, hemos dicho ya, la persona carecerá de
una espontaneidad adecuada. Rinde ,su libertad a cambio de rituales que la pro­
tegen de la amenaza de la ansiedad. Si las fronteras resultan demasiado permea­
bles, la persona puede verse acosada por una ansiedad continua, lo que significa
una amenaza constante de desintegración del ego. Incluso pudiera sufrir una
desintegración parcial y verse imposibilitada para distinguir entre un pensamien­
to metafórico normal y los significados concretos que éste siempre Contienei
Quedarán clarós algunos de esos defectos en las fronteras funcionales, en la orga­
nización y el uso de los mecanismos de defensa y en las relaciones ego-supereg©
cuando sé examinen los síndromes clínicos de la psicopatologia.
■?
SÍND R O M ES PSICOPAXOLÓGICOS
.A
: - tí!J
'.i
Lo psicopatológicQ es un continuo multidimensional. Necesitamos descom­
ponerlo en grupos de fenómenos relacionados para poder manejarlo; y, sob re
todo, examinarlo. Cuando se ¡trabaja por resolver el problema de un paciente, a
menudo es necesario hacer un diagnóstico, y darle nombre a los sinfonías qua
presenta; no obstante, cqn frecuencia suelen resultar imposibles arabas tareas
Sip embargo* cuando se trata de comunicarse con alguien más, la formulación
puede, resultar tan .vaga y general que sólo crea confusión. Estamos ante otro
problema muy antiguo. Hace más o menos un siglo los expertos que trabajaban
en este campo decidieron que toda clasificación era peor que inútil, así que
amontonaron todo lo psicopatológico y le dieron un, nombre único: A l poco
tiempq se vio lo vanó de tal solución y, de nueva cuenta, comenzaron los agni-,
pamientos, que han seguido desarrollándose hasta el presente. >■
1• iu
Cuando presentemos material clínico para ilustrar lo psicopatológico, en
general nos atendremos a la clasificación oficial seguida por la Asociación Rsiquiá-;
tpica Americana .18 .Cuando nos desviemos, in formaremos de ello y explicaremos
el porqué. Tanto en la psicopatologia eomq en otros campos*, las clasificacióneb
de enfermedades son siempre un tanto arbitrarias y en ciertos aspectos insatisfac., Mental pisorders,:
chiatric Ass., 1952.
“
■'(
Washington, D. C., Ame*. Psjfe-'
...
L AS NEUROSIS
37
toñas, cosa, por otra parte, inevitable. Se trata de productos elaborados por
^ comités nombrados para realizar tal tarea, compuestos por representantes de
más de una escuela y de más de una generación. L o que dichos comités produ­
cen resulta siempre un compromiso entre puntos de vista opuestos, el mejor al
que pudo llegarse.
En los capítulos que hemos dedicado a lo clínico se reconocerán catorce
síndromes, o agrupamientos, principales, en cada uno de los cuales la psicopatología tiene en común ciertas características básicas. Aunque la claridad ha servi­
do para elegir los casos presentados, no es necesario decir que en cada síndrome
aparecerán algunas características pertenecientes a otro. Cada uno será un “ caso
típico” , sin que ello quiera decir que se trate de un caso promedio, sino más
bien uno desusadamente libre de toda mezcla. Los seis primeros han sido clasifi­
cados oficialmente como neurosis o psiconeurosis, ya que los términos han veni­
do a ser sinónimos. Oficialmente se ha dado el nombre de psicosis a los cinco
siguientes.. Cuando las psicosis son severas, suelen distorsionar la realidad lo sufi­
ciente como para incapacitar al paciente temporalmente: si son benignas, poco
interferirán con la vida normal. Aparte de estas once, describiremos lo: que en la
actividad se llaman desórdenes de la personalidad, un grupo bastante heterogé­
neo, como veremos en páginas subsiguientes; los desórdenes psicosomáticos,
donde la perturbación principal está expresada directamente en alguna forma de
enfermedad física, y aquellos desórdenes cerebrales que incluyen elementos psicopatológicos importantes. A< continuación caracterizaremos brevemente cada
síndrome y dejaremos su examen general para futuros capítulos.
1. Reacciones de ansiedad
Sé trata de vagós estados de aprensión indefinibles, en los qüe: sé intenta
descargar la tenSióngenerada internamente y reducir la ansiedad incrementando
la actividad físicá. Esté incrementó pú'diérá'ser simplemente una tensión sOsteL
nida, pero también inquietud y acciones vigorosas. El sueño suele ser ligero;
espásmódico y con frecüehcia es alterado p or terrores1nóóíurhós. A- veces dismi­
nuye el apetito, pero en' otras aumenta. Como parte de la desóargü de tensión se
presentan varias perturbaciones viscerales-. Algunos pacientes 'caen en agtìdo$
ataques cíe- ansiedad, que los atemorizan. En ocasiones poco frecuentes stage
el pánico total, que incluye una regresión generalizada, lo que podría llevar á
un-episodio psicòtico agudo. ‘
2. Reacciones fóbicas
Las fobias se parecen a las reacciones de ansiedad, pero en ellas la ansiedad
se enfoca sobre álgúit objeto ó situación m uy definido. Desde dentro .se despla­
zan la tensión y la ansiedad generadas internamente y se las proyecta hacia algo
que, pordo«cOtaun; puede ser ¡evitado: Por lo tanto, el ameda -es irracional, aun­
que la reacción fóbica es un tanto más adaptativa que la ansiedad generalizada,
yá^ qüd à trávéS dfe taíh evitación- específica se contrôla la apárente causa del
38
C A P . 1.
INTRO D UCCIO N
miedo. Cuando las fobias terminan por incluir muchos tipos de excitantes exter­
nos, pierden tal ventaja. En los primeros años de vida los niños suelen desarrollar
fobias transitorias cuando aún no han organizado adecuadamente los medios que
les permiten manejar la tensión y la ansiedad. La fobia de los adultos es una revi­
vificación de ese recurso infantil, aunque el objeto o la situación temida no sea
la misma que durante la infancia. Un miedo irracional a las alturas, a los lugares
cerrados o a los lugares abiertos son ejemplos comunes de una fobia adulta.
3. Reacciones de conversión
Por reacción de conversión queremos decir un proceso empleado para trans­
formar (convertir) un conflicto inconsciente en un síntoma corporal. Es decir, se
reducen la tensión y la ansiedad expresándose el conflicto simbólicamente. Tal
vez la función perturbada exprese impulsos prohibidos, las defensas contra éstos
y el castigo de sí mismo por tener tales impulsos. Un síntoma único suele tener
muchos significados inconscientes, algunos infantiles o pueriles, otros más serios.
Son ejemplos dramáticos de esto la ceguera, la sordera o la parálisis que se pre­
sentan en personas sanas. Los síntomas de conversión claros y clásicos eran más
comunes ayer que hoy, al menos en las comunidades urbanas. Se los sigue
encontrando en comunidades remotas y subdesarrolladas, donde no es general
el conocimiento de la psicodinàmica. Ahora bien, en todos los sitios siguen siendo
comunes síntomas de conversión menores, que suelen consistir en la exageración
de síntomas de origen orgánico y pueden ser difíciles de diferenciar de los des­
órdenes psicosomáticos.
4. Reacciones disociativas
*síi\>3f& reappión disociativa es un intento por huh de la tensión y la ansiedad
excesivas aislando o ¡separando del resto ciertas partes de ¡la función del ógOj ^ f
presenta bajo distintas formase e intensidades, incluyendo el sonambulisino^ loé
tyanc.es, el aislamiento y la despersonaliziación, la amnesia masiva, las /fugas ¡o
huidas y las, personalidades múltiples. Algunas de •esas formas se aproximan» a
u n fuhcionánñentói ñor nial, como el sonambulismo, y otras, a la. psicosis. La
personalidad múltiple lia sido siempre un fenómeno raro, aunque sigue presen­
tándose e n íocasiones^ un caso reciente fue el de Las tres, paras d e E v a *9 apareci­
do codio »libro y comò obra teatral. L a obra clásica en este campo es DissociatiOn
o f a Personality, de Morton Prince, hace poco vuelto a publicar en Torma de libro
de bolsillo.
5. Reacciones obsesivo compulsivas
‘
)• • • ' > ■
-
' •í v :
•:
- . ' V ü :-
.
..
y
..
:
■ '
Las reacciones obsesivo compulsivas- spa actos^.palabraá o pensamientos
repetidos que-parecen absurdos e inútiles, pero que en realidad le permiten á la
persona^ reducir; uriai tensión y una ansiedad intolerables a través-de medias
.< •
■■
•
. I. ■-
<■;
\..Jp
19 Thigpen,.C. H. y Cleckjcy, H. M., The Three:EaqepQf^Vfi, Í^Iuova.-York, Mc^raw-
33
L A S PSICOSIS
mágicos. Además, en los síntomas pertenecientes a este grupo suelen hallarse
expresados impulsos o fantasías prohibidos, defensas contra tales expresiones y
autocastigo por haber caído en esos impulsos o fantasías. La culpa tiene un
papel central en este síndrome, aunque suele ser de carácter inconsciente. Por
su complejidad los síntomas van de lo trivial —tamborilear con los dedos, retor­
cérselos o tronarlos— hasta rituales complejos que exigen mucho tiempo y son
fatigantes, que es necesario repetir siempre de un m odo exacto. A veces los úni* eos síntomas presentes son especulaciones abstractas, meditaciones y dudas.
Las reacciones compulsivo obsesivas están relacionadas con ceremonias nor­
males, con la magia y con las ciencias.
6. Reacciones neurótico depresivas
L a persona neuróticamente deprimida por lp general se muestra abatida y
se desprecia a sí misma; también suele mostrarse inquieta y ansiosa. La culpa
juega un papel muy importante en producir los síntomas, así como en las reacciones obsesivas compulsivas; pero los síntomas no son ni mágicos ni rituales y
controlan la tensión y la ansiedad de modo menos eficaz. Consisten dichos
síntomas en quejas continuas de sentirse inferior, inútil y desesperado. Esas
) quejas estimulan a otras personas a oponerse a tal idea y darle seguridad al
paciente, aunque ei sentido de cuípa inconsciente lo hace rechazar toda oposi­
ción y apoyo e insistir en su inferioridad, inutilidad y desesperanza. Con ello
vienen nuevas protestas y seguridades por.parte de los demás, que el paciente
trata com o en la ocasión anterior y el ciclo vuelve a comenzar. L a depresión neu­
rótica se puede diferenciar de la psicòtica por la severidad de la perturbación
general de la personalidad y p or la profundidad de la regresión. Una persona
neuróticamente deprimida pási siempre, puede continuar trabajando, cosa que
ino ocurre con la psicòticamente deprimida.
Las psicosis
N o existe una distinción clara entre neurosis y psicosis que todo mundo
acepte. U n o de los libros d ° m ayor influencia en el campo de la psicopatologia
las estudia como neurosis.20 Ñ o obstante, la clasificación oficial sí traza la distin­
ción, y no£ atendremos a ,ella. C om o ya lo hemos indicado, cuando las psicosis
son severas la realidad sp.ele quedar muy distorsionada. Las ideas delirantes y las
alucinaciones son intentos por controlar material anteriormente inconsciente
que penetra en fas organizaciones tanto preeonscientes com o conscientes, según
se va diseminando la regresión y se van perdiendo las fronteras del egó. Conviene
repetir que los estados de psicosis moderados o “fronterizos” interfieren poco
con la vida normal, y en ocasipnes, incluso se presentan acompasados, de un gran
talento en la pers.ona- À veces són crónicos y no se lps reconoce en condiciones
ordinarias. Comenzaremos con las reaccippes paranoides, porque a menudo pare­
cen consistir en una combinación de mecanismos neuróticos y psicóticos, y p c ^ N
que la negación y la proyección presentes son similares a las normales, corno
por ejemplo, en la práctica universal de buscar chivos expiatorios.
20 Fenichel, O., The Psychoanalytic Theory o f Neuroses, Nueva Y ork, Norttíñ, 1945.
*•■
’» ;r. *
.A
V
40
1.
R e a c c io n e s p a ra n o id e s
Las reacciones paranoides son intentos por escapar de los efectos de impul­
sos y fantasías hasta el momento inconscientes y que han irrumpido en las orga­
nizaciones preconscientes y conscientes gracias a los procesos de negación y
proyección. El paciente trata de mantener sus nexos con la realidad externa
reconstruyéndola dé acuerdo con los impulsos y las fantasías que ya no puede
contener en él inconsciente. En este sentido esas reconstrucciones falsas repre­
sentan intentos espontáneos de curarse a sí mismo. A veces el productp es una
pseudocomunidad ficticia de perseguidores, que incluye personas reales e inven­
tadas que desempeñan papeles reales e inventados. En cualquiera de las psicosis,
las ficciones pueden ser creadoras en el mismo sentido que los sueños. Los me­
canismos proyectivos que se emplean relacionan las reacciones paranoides con
las fobias, pero si el paciente fóbico está de acuerdo con que sus miedos suenan
absurdos, el paranoide cree eh sus ficciones. Én algún grado, los elementos para­
noides entran en el resto de las psicosis.
2. Reacciones psicòtico depresivas
Las depresiones psicóticas son desórdenes de la disposición de ánimo en que
el abatimiento, el desprecio y la condena de sí mismo alcanzan proporciones
exageradas. Surge y se mantiene una sensación de culpa y demérito agudamente
consciente, y sé presenta una regresión arrolladora que revivé conflictos entre un
ego infantil, que habla con voz de adulto, y un superego primitivo, que acosa al
paciente. Éste se identifica a veces con el ego represivo, inerme y lleno de remor­
dimientos, y a veces con el superego duro y castigador. A menudo el paciente
trata de proyectar sii ó‘dio contra sí m isiiiócom o si fuerán las actitudes qué loá
otros muestran hacia él; pero suele tener méhos fortuna en esta maniobra qué las
personas paranoides o paranoides esquizofrénicas. Es grave el peligro de suicidio;
pero las perspectivas de recuperación son excelentes, no impprta qué tipo de
terapia se adopte.
; '
3/
Las reacciones maniacas son excitaciones psicóticas caracterizadas por una
sobreactividad y una elación o seguridad en sí mismo ilusoria, bh lá:;¿jtie se ve
relativamente poda desorganización. La é'ónducta de los pacientes mahiácos es
una carifcatura del gbi¿6 y del optimismo, de la seguridad y dé ía afínbación de
sí mismo. A menudo tal caricatura resulta pueril. En úrib pé^Üé'ffti ftünbría dé
pacientes, los ataques maniacos alternan con depresiones psicóticas. Esfji'relación,
ya conocida iñehiso en la Grecia dntigua, dió origen'ai término' psicb^iáfhahiaco-
re chazo de las tendenciásVdeprésivas y tíná1fotriiación dé reatocJófl ¿ohtra ellas',
ocurrida a la vez eh la fantasía y én la acción. N o
paciente
maniaco rompa en llanto, se refiera á sí misino coh'corbéhtfekrroá 'dc^íésivoS^
luego vuelva a caer en lo maniaco.
,
■i ’ ^
•*'
.
,1*11 » ♦'I *SI
■uu
41
4.
R e a c c io n e s e sq u iz o fré n ic a s
Estamos ante la más interesante de todas las psicosis, sobre la que se han
escrito más de 15 000 artículos y libros. Dichas psicosis son intentos por escapar
de la tensión y de la ansiedad abandonando las relaciones interpersonales y subs­
tituyéndolas por ideas ficticias y alucinaciones, que reconstruyen para el pacien­
te la realidad externa de acuerdo con fantasías anteriormente inconscientes, pero
que ahora han invadido en gran volumen las organizaciones preconscientes y
conscientes. Resultan incomprensibles para el observador ordinario porque,
cuando el paciente no se ha rendido a ellas por completo, sigue funcionando
a varios niveles de regresión diferentes que representan sus puntos múltiples de
fijación inmadura. El paciente puede ir de un pensamiento concreto e infantil a
un pensamiento adulto metafórico y volver al primero, ocurriendo esto varias
veces en una hora; incluso puede el paciente mezclar ambos niveles en un enun­
ciado único.21
Para poder comprender a un paciente esquizofrénico activo, el observador
debe mostrarse lo bastante flexible e intuitivo y estar lo suficientemente libre
de ansiedad él mismo para poder ir m odificando sus niveles de interacción y
hacerlos.coincidir con los del paciente. Tal flexibilidad, intuición y carencia de
ansiedad, cuando se está ante un modo de pensar extraño y primitivo son poco
comunes. Pero si el terapeuta logra ejercerlos, no sólo ayo da.al paciente aislado,
sino que adquiere conocimientos sobre el pensamiento humano que ninguna
otra experiencia, ledará.
Hace por lo menos medio siglo que se acepta que el grupo de esquizofrenias
incluye upa, rica variedad de experiencias y conductas no realistas. Hasta el niQr
medió no se ha logrado organizar tal variedad dividiéndola en tipos secundarios,
pues los pacientes se desplazan, en su experiencia y conducta; predominantes,
de¡ un, ¿tipio secundario a otro. Por ejemplo, una persona se encuentra en un estu­
por rígido cuando entra al hospital, pero a los pocos días se muestra excitada, y
muy activa; o tal vez salga de su estupor, exprese id[eas ficticias y alucinaciones
y dé sedales de haber estado observándolo todo,durante su fase de estupor. Se sabe
de recuperaciones inesperadas y súbitas sin que se haya aplicado terapia especial
alguna. Suelen presentarse tales recuperaciones cuando el paciente puede interac­
tuar con los terapeutas ep. todo nivel de pensamiento posible y en todo inomen7
to. JSÍo existen muchas probabilidades de recuperación, pero si existe un ain^>ieufC
adecuado, un 50 por ciento de los pacientes se cura y, de no verse sujetos a urj
esjrés desusado, pueden no volyer a .recaer en toda su vida.
..
5. Reacciones psiéótico involutivas
<
*
#‘
:‘ *
*i < ^ i \ \
** •
. Sólo la existencia de precedentes históricos justifica el emplear este"nombre.
En la clasifipaCiqn oficial que estamos usando, existe un obvio compromiso entre
quienes gustarían de conservar éLviejo concepto de melancolía involutiva y quie­
nes gustarían de eliminarlo por completo. Eos síndromes más comunes incluidos
en este grupo son las depresiones psicóticas y las reacciones paranoides que apa, • &'■
2t Agradezco ál Dr. William L. Pious el traer a mi conocimiento esta noción. Véase un
estudio reciente de la misma en Searles, H. F., “ The ciñierentiation between concrete and
metaphorical thüiicing in tlie recovering schizoplirenic palient.” , J. A m er. Páychoanaí. Asa.,
1962,10, 22-49. .
i n u v E R s i D A O f li n o w o M á p f l C w o « E S r r É
42
C A P . 1.
INTRODUCCION
recen por primera vez hacia la mitad de la vida o incluso después. Ninguna duda
existe de que abundan las reacciones depresivas y paranoides cuando hay signos
de envejecimiento, pero no se diferencian de las reacciones depresivas y paranoi­
des tenidas ante otras crisis. Incluso ni la tendencia a persistir que muestra el
estado psicòtico es sorprèndente, ya que el envejecimiento y la senectud tam­
bién persisten. Muy difícilmente se conservará este grupo cuando se vuelva a
revisar la clasificación.
O T R O S DESÓ RD ENES IM PO R T A N T E S
1. Desórdenes de la personalidad
Bajo este rótulo la clasificación oficial incluye muchos síndromes diversos
que no ha podido situar en ningún otro lugar. En el capítulo dedicado a los des­
órdenes de la personalidad describiremos los siguientes cinco grupos:
i ) Desórdenes del carácter. Se incluyen aquí todas “las perturbaciones de
los rasgos y loS patrones de la personalidad” que en la clasificación oficial co­
rresponden a las estructuras de carácter neuróticas y prepsicóticas. En éstas,
muy al principio dé lá Vida surge alguna distorsión de la personalídád, que se
perpetúa como él “ estilo” del individuóles decir, como la manera característicá
que tiene de enfrentarse a su medio ambiente y de evitarla ansiedad sin caer en
síntomas claramente neuróticos ó psicótícos. Nos atendremos a la clasificación
oficial para diferenciar las personalidades compulsiva, paran oìde, ciclofímicá
(p o r ejemplo, maniaeó-depresiva) y esquizoide; pero agregaremos la histérica,
un desoídén del carácter histriónico y temperamental que con frecuencia sé
encuentra cuando se hace trabajo clínico y que parece haberse pasado por altó. *
ii) Personalidades inadecuadas é inestables. Se incluye en éste grupo perso*ñas crónicamente inadecuadas, ©rhocionalmente inestables y crónicamente pasivos
agresivas! *• iii) Perturbaciones de la |>ersonalidad sociopáticas. Tres grupos han quedado
incluidos aquí: a ) las perdonas irresponsables y émocioiialmente superficiales,
quienès una y otta vez cometen delitos menores sin sentir mayor ansiedad y sin
gran ganancia matérial; b ') las personas antisociales, que están constantemente
en rebelióh abierta contra la sociedad, impulsadas a ello por razones inconscie^
tcS'; ó ) pérsorias hurañas, fáciles dé" corromper, pero'que hofparecén ni antisocialé's
ni émociOnalméhte superficiales.
Iv) Desviaciones sexuales. Eii la clasificación oficial se dan algunos ejemplos’
pero n o se los explica. Nos dedicaremos a seis de las formas más comunes: a )
homosexualidad franca, ó ) exhibicionismo,
ypypurismó j ¿0 fetichismo,
travestismo y f ) sadomasoquismo.
v) Adicción. At igual quei en la clasificación oficial, incidimos én grupos
separados la dependencia del alcohol y la dependencia dé las draigti&j y a qué
tanto los' especialistas clínicos como los investigadores encuentrattdiferencias
fundamentales en el carácter de los alcohólicos y de losdrogadáetds,« ,. u
*:r¿
2,
D e s ó r d e n e s p s ic o s o m á tic o s
A-
,í
..
-,
I
,¡
’’ ! I ,
-, ,í f .,
...
:
En este tipo de desórdenes la personareacclona td’¿8Íp#Va l^ ténSión y .a
la ansiedad con algún tipo de disfunción fisiológica directa, que con el tiempo
ja n
M r o n c m iA
O M liM I V lN U
O TRO S DESORDENES IM PO R TAN TE S
43
puede provocar una lesión orgánica o de tejidos irreversible. Al parecer, aquí
no participa ningún simbolismo, como ocurre en los síntomas de conversión.
Entre los ejemplos más usuales de desórdenes psicosomáticos tenemos el desarro­
llo de úlceras estomacales entre las personas hundidas en el conflicto perpetuo de
tener que depender de alguien, y el desarrollo de una colitis ulcerosa en personas
que continuamente reprimen su hostilidad porque sienten la gran necesidad de
complacer a todos. Si tomamos en cuenta que los órganos internos siempre res­
ponden a las situaciones emotivas —por ejemplo, casi todos sufrimos desórdenes
digestivos cuando nos enojamos o deprimimos—, no es difícil comprender los
desórdenes psicosomáticos.
3.
D e s ó rd e n e s c e re b ra le s a g u d o s y c ró n ic o s
Muchos desórdenes cerebrales involucran una psicopatolpgía importante,
pero muchos otros no. Examinaremos los siguientes síndromes, que sí los in­
cluyen: a ) delirio, sin dejar fuera toda intoxicación aguda; b ') lesiones en la cabe­
za; c) paresis general y cT) desórdenes cerebrales producidos por la senectud o la
arteriosclerosis. La severidad del daño cerebral no es siempre proporcional a la
severidad d.e la psicopatología, tampoco es ésta específica del carácter de las
lesiones cerebrales. Por ejemplo, se verá? que las personas de edad reaccionan de
m odo m uy diferente a la declinación y que esas diferencias se relacionan tanto
con las circunstancias del momento como con la historia, de la persona;
H o y día se acepta que casi todas las psicopatológías tienen sus raíces en las
experiencias ocurridas durante la infancia, la niñez y la adolescencia. Existen
fallas en la estructura de la personalidad de las personas vulnerables, que parecen
resultado;de desgracias sucedidas en los primeros años. Por lo mismo,,comenza­
remos nuestro estudió, examinando lo que se conoce acerca del desarrollo de la
personalidad? que pueda tener relación directa con la psicopatología del adulto»
A l igual que en el desarrollo embriológico, en el de Ja personalidad se presentan
fases sucesivas, por las que es necesario pasar;, y cada una de las cuales presenta
su§ problemas particulares. .Si en una fase quedan problemas sin. resolver» las
siguientes pueden verse agobiadas y seriamente distorsionadas por las conseOUenoias d e ' esto. A l igual que én el desarrollo embriológico, en el de la persona­
lidad; las fallas ocurridas en las primeras fases producen defectos más serios, por
lo¿ general, que las ocurridas en fases posteriores. Por tal razón, comenzaremos
con un capítulo ,dedicado-a la infancia .y a la primera niñez, después presentare­
mos otro dedicado a la latencia y la adolescencia* én las que las; dificultades
encontradásjériia fase anterior pueden dejar h lella.
óf ; .
Cuando hayamos terminado de estudiar la creación de la persona, nos dedi­
caremos ¿a. los problemas especiales de la necesidad, la pulsión ¡y l ú motivación,
tal y¡ como aparecen en el sistema psic odinámico, p a r a pasar luego a describir
el1sistema psicodinámico exactamente como l.o concebimos, hoy día* Jpinalmeníte-, trataremos fos temas especiales del conflicto, la regresión, la ansiedad y los
mecanismos de defensa, como introducción a los capítulos sobre material clihióP
que vendrán a contihuacióm- Veamos primero cómo se desarrolla la peísonálidád
humana y qué dificultades se encuentran cuando se busca la; m adurez‘definitiy a«/
D e s a r ro llo d e la
p e rs o n a lid a d :
in fa n c ia y
p rim e ra n iñ e z
Todos venimos a éste complejo mundo en un estado tal de desamparo, que
si una persona adulta no se hiciera cargo inmediatamente de nosotros, no satisfi­
ciera nuestras necesidades diarias y nos protegiera, no podríam os sobrevivir. U n
recién nacido nada puede hacer por sí mismo: ni hablar, ni entender lo que se
dice, las expresiones faciales de quienes lo rodean nada significan para él, como
nada sigriificán los gestos o él torio de las' voces; el infante no capta cuáles son
las intenciones más obvias de las personas que lo rodean. Incluso no ve a las
péirsórias o a las cosas cómo objetos separados y le es imposible establecer una dife­
rencia entre d i y la peirsona que lo lleva en brazos, entre su propio cuerpo y el
medio que Id rodea. En un principio tiene la hermosa form a dé un ser humano,
pero también la conducta de uri animalito.
En el transcurso :dé lds largos años de infancia, niñez y adolescencia, el ser
humano se va transformando de uri bebé biológico, hundido en un universo ©asi
sin estrueturd, ed >H^ddUit& bTósocidl, quien se convierte en parte integral dfe! ese
mundo que ahora sí compréndev Gracias a su actividad y sus esfuerzos, cada inífarite apidridé á siiri^ülárizar cosas’ y personas en ese cáleidoscópico rhúrtdó dé
patrones que existe en su rriedio ambiente. Aprende a reconocer movimientos^
secuencias^ teiriporáleá, a diferenciar su cuérpo de los elementos cireüridarítesVj a
distinguir lo;!cervario dé Id lejano. Adquiere complejas técnicas'de-adaptaeiorij
dé! defensa $ de dominió; Establece interacciones personales qüe l&-ayudañi(lá
determinar su pirópia estructura dé personalidad. Con el tiem po1llega a diiferertíciar entre sus fantasías particulares y ios hechos sociales, entré las cosas qué
realmente suceden y aquéllas que simplemente recuerda oíúriagmat^Como ■veré*
m o s e n Capítulos posté rieres, debido a d istiritas condiciones puede perderse gp>aiu
parte de esta organización, laboriosamente obtenida, de Ta* reálidad!interna ;*§?
externa. - '
■’1" ' í •
‘■
.
Desárrólto'de la personalidad, es el nombre que se ha dado a laítransfGruía*ciSft gradual del organismo biológico en persona biosocial. Gracias *a una interac­
ción continúa con' otros seres humanos en un ambiente humario, todo; niño té**
iriina por sentir, pensar y actuar de modo fundamentalmente' Igual a como los
demás síciltériy piensan y actúan. Se erige un mundo externo estable-compuesto
de espacio ;y: tiempo, en el que hay personas, -cosasi y relaciones icausales; un
muiido que'COri eidiem po corresponderá al que experimentan'los adultos pertd-
44
45
IN F A N C IA Y P R IM E R A NIÑEZ
necientes a su cultura. En pocas palabras, los cam bios incontenibles que ocurren
en la apariencia y en la conducta del niño, que se m antiene a lo largo del creci­
m iento y la m adurez, tienen su paralelo en los cam bios perceptivos y cogn osci­
tivos incontenibles que ocurren dentro de él. T o d o ser h um ano.erige dentro de
sí una organización m ental estable, que continuam ente se está ad ap tan d o al
m un do ex tern o y lo absorbe, sin descuidar el m antenim iento del eq u ilib rio de
las fuerzas internas, que le perm ite m anejar las necesidades intem as cam biantes
que continuam ente están surgiendo y encontrar m ed io s p ara satisfacerlas.1
E l desarrollo inicial de la personalidad está en relación directa con necesi­
dades y satisfacciones asim ism o directas, sencillas y concretas. E n el m o m en to
m ism o de nacer experim en tam os necesidades b io ló gicas nuevas: de co m id a, de
aire, de calor y de contacto. L a tarea p rin cipal consiste en satisfacer esas n ece­
sidades, en l a infancia y la niñez con m ucha ay u d a de otras personas y con p o ­
ca en los años subsecuentes. L a sociedad q u e recibe al niño cuando éste nace
com prende sus necesidades y se encuentra p rep arad a para ayu darlo a satis­
facerlas.
L a organización social de seres humanos tiene como eje la necesidad ani­
mal: el hambre y la sed; la necesidad de calor, de amor, de refugio y protección;
el deseo sexual y sus muchas consecuencias; la urgencia humana de expresar
am.or y agresión, seguridad, iniciativa, placer y enojo. Incluso nuestras costum­
bres más apreciadas, nuestros valores y nuestros ideales más elevados, han sur­
gido de necesidades que, en algún momento fueron concretas, básicas y biológicas
en la existencia humana. Muchos siguen llevando la marea de su origen: comer'
y beber, amar, aparearse y procrear, luchar y competir, cubrir, defender y dar
vivienda a nuestros ,cuerpos biológicos. El comer y el beber muestran mucho esos:
orígenes y esas funciones. N o sólo comemos y bebemos para;satisfacenel hambre
y acallar la sed, sino también pára celebrar fiestas juntos, para honrar atesta o
aquella, persona, para expresar la aceptación mutua: Comemos y bebémos jum,
tos para sentirnos espiritualmente unidos, para aumentar la comprensión mutua,
para curar heridas personales, p ara expresar que compartimos alegrías y tristezas
e incluso para simbolizar profundas creencias religiosas.
y ¡a
Según vamos satisfaciendo necesidades fisiológicas concretas, durante la 1
primera infancia nos vamos uniendo íntimamente a la figura matjema;: fuente
inmediata de< casi todas nuestras primeras satisfacciones. Gracias aeste nexo prbi
mero, literalmente vital, la madre ayuda a:que el niño desarrolle una confianza
básica en ella y lo va preparando gradualmente para que participe eA las activió
iades de,la familia ,y en la sociedad humana. L a madre misma; mucho antes de
tener al niño, ha interiorizado ya la organización social en la que ha estado vio
viendo. Sus hábitos son los de,su sociedad y sus valores reflejan los de élsta. Estos,
rábitos y valores se lo s ?trasmite a su niño, en un idioma m uy personal, a través^
de su .conducta materna, durante una relación de muchos años. U na vez que eli
úifante ha madurado perceptivamente ló suficiente, esa rélación se vuelve tan uim'
cima que p o r un tiempo madre e¿;hijo parecen uno. V a transcurriendo por fases
sucesivas de destete o emancipación, hasta/ que el niño, llegado 'ya? a la adoles-'
•encia o a la edad adulta, abandona el hogar. En las páginas que a continuación*
vienen acompañaremos al ser humano en un rápido viaje por las dos primeraSf
décadas de su vida, para ver qué influencias h a sufrido, cómo las experimenta y
1 Ritholz, S., Children’s Behavior, Nueva Y ork , Bookm an Associates, 1959.
v •,
'¡c
46
C A P . 2.
IN F A N C IA Y P R IM E R A NIÑEZ
qué hace, qué parece favorecer el crecim iento de la personalidad y qué contri­
bu y e a su detención o a su distorsión.
L A V ID A E N E L ÚTER O
iUn ser humano se crea cuando un espermatozoide errante penetra en un
óvuló receptivo situado en el oviducto de la madre, p e inmediato el esperma­
tozoide y el óvulo se reorganizan y funden para formar una célula unitaria única,
eJLóvulo fertilizado. Tal fusión determina.el sexo del niño, así como toda su
herencia biológica. De este modo ese organismo recién creado'inicia su viaje de
crecimiento y desarrollo. Primero, se mueve por el oviducto y queda implanta­
do en la pared uterina, comenzando entonces la división y multiplicación de
células con una rapidez casi explosiva Se forma una masa organizada y enton­
ces aparece el esquema de embrión, que va ..desarrollándose^y creciendo. hast&_
JLlegar a “ fetq” clniño, nonata. Mientras tanto, han ido apareciendo membranas
que forman un saco y segregan un fluido en el que flota el feto. (Surge la pla__ cenia, que une al feto en crecimiento con la madre; esta placenta funciona como
un complejo órgano digestivo y respiratorio,jjue__pone en relación funcional-la.
sangre del feto con la de la m adre,jjero sin mezclarlas.\Con eftiém po, este pro­
ceso concluye con el bebé recién nacido.
( Desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento, el:
progreso ocurrido en ernuevo organismo está dirigido por f actores fisiológicoS. )
Su desarrollo intrauterino depende, en primer lugar, de cuán buena sea ía interac­
ción fisiológica, entre la madre y el niño sin nacer. Desde luego, no existe ninguna
relación directa entre los sistemas nerviosos dé ambos y la sangre fetal no se méz*
cía directamente con la materna. La relación entre madre y niño se encuentra
mediada por las membranas semipermeables de la placenta, a través de las cuales,
noche y día, tenemos un continuo intercambio de sustancias químicas y gases.%
El desarrollo intrauterino depende también de incontables interacciones bió#
lógicas ocurridas dentro del embrión y del feto en sí. A l principio no hay órgas
nos reconocibles, pero poco después surgen lo que pudieran llamarse concentran
ciones.de energía/cuyas relaciones permiten la formación de estructuras duraderas.
A parecen : tejidos y órganos, surgen sistemas primarios y secundarios, que■
interrelaoionan. Si se tiene un medio interno y un ambiénte externo inmediato*
normales, el organismo en crecimiento parece resolver biológicamente su plart*
de ^auíogobiem o’Vy el calendario de sus sécuencias de maduración.
Vas®
Es un rasgo en especial interesante dél crecimiento y la maduración que las
estructuras embriónicas y fetales se formen y comiencen a funcionar muchóí
antes;de,que en verdad se las necesite y antes de que sus funciones sean útiles 3F
organismo como un todo. Por ejemplo, surge un bien desarrollado sistema gastfó«
intestinal dedicado ya a movimientos peristálticos yí ¡a la secreción de jugos y
enzimas digestivos mucho antes.de que haya asomo alguno de comida. Se crea é f
corazón y comienza a latir antes de que existan vasos sanguíneos y sangre qué:2
bombear.? Incluso hay movimientos de respiración varias semanas antes del nací/
miento, mientras el feto, se encuentra aúri inmerso en el fluido am ni ótico y
puede\aprovechar diohos movimientos.
■
1>
^
1 '■ " - '. 1
¿
'j "
i
.'
- a
hr-i-'-
¡
1
i
'
2 Véase un resumen de la literatura sobré los aspectos biológicos do la vida prenatal en:
Carmichael, L., “ The onset and development o f behavior” on Cannicluiel, L. (d fi.), Manual
o
f C h i l d
P s y c h o l o g y ; 2? edición, Nueva York, Wiley, 1954, págf). 60*lt?5.
I L N A C IM IE N T O Y EL RECIEN NACIDO
47
Lo que se ha dicho sobre el funcionamiento de los órganos internos es cierto
\ lambién de la conducta externa.^Durante la vida prenatal se presentan todo tipo
de movimientos. Antes del sexto mes el feto realiza ya complejos movimientos
de masticación y de deglución. Sus brazos y piernas comienzan a moverse, las
manos pueden asir ya y los párpados se abren y cierran, aunque no hay mucho
que ver ni luz alguna con que verlo. Más tarde, la cabeza comienza a realizar
los mismos movimientos de giro que le serán útiles después del nacimiento para
buscar el alimento, pero que son inútiles mientras el niño permanece en el útero.
En pocas palabras, cuando los órganos, los sistemas y partes del cuerpo son fisio­
lógicamente capaces de funcionar, comienzan a hacerlo, sirva o no ello para un
propósito inmediato. ^
El ambiente en el que el feto lleva a cabo sus enormes cambios de desarrollo
es tranquilo?'El niño se encuentra protegido del frío y del calor, contra luces bri­
llantes y ruidos desmedidos, contra golpes y estreses súbitos. Habita en una cá­
mara cálida y oscura, hundido casi sin peso alguno en un fluido que le sirve de
cojín y es continuamente atendido a través de la placenta. En verdad, el útero
preñado es un milagro de automatización. Mientras el niño por nacer obtenga dé
la sangre materna todo lo que necesita para crecer, mantenerse y poderse mover
un poco, y mientras se eliminen con rapidez suficiente sus productos de deséchó
a través de la misma ruta, poca experiencia tendrá de las tensiones creadas por la
necesidad fisiológica, qüe lo invadirán una vez que haya nacido.
E L N A C IM IE N T O Y E L R E C IÉ N N A C ID
El parto expulsa al niño de la cálida y oscura m onotonía de las aguas uteri­
nas y lo lanza a un mundo de cambios incesantes y dé espacios infinitos. En él se
ve expuesto a ruidos y luces, a sabores y olores, al calor y al frío. Respira airé*'
yace sobre superficies sólidasf se lo levanta y acuesta, se lo lleva en brazos, se lo
maneja y mueve de un m odo que le resulta totalmente desconocido. Experimen­
ta las molestias deL hambre y aprende a aliviarlas por medio de la acción propiay
obteniendo un placer nuevo cuando su estómago se llena. P e ro r a partir'de ése
momento, para Obtener comida necesita asir un pezón con los lábios y aprender
el arte dé mamar y tragar sin dejar de respirar. Necesita digerir y asimilar la comi­
da ¿pie ha ingerido yj a través de süs propios esfuerzos musculares, eliminar los'
productos de d e sp e rd ic io T o d o esto significa trabajo y, a menudo, ihcomodidades, vacío y dolor»- ?
.
•
En las dos o tres primeras semanas el recién nacido lleva a cabo, m uy pocos'
actos organizados en relación con los objetos, excepto cuando se le. da de co­
mer.3 Gran parte del tiempo, parece dormir o dormitar. Cuando está despierto
y no tiene hambre, yace más o menos inerte, con la cabeza hacia un lado y, tal
vé¡z, ,cón un brazo extendido hacía afuera, las piernas flexionadas y los ojos fijos*
N o da ninguna respuesta específica a las caras o a las voces y nunca sonríe. Lá
poca actividad a la que se dedica, excepto por la simetría de movimientos <¡$(
brazos y piernas, se encuentra pobremente integrada. D e vez en cuando se sorh
bresalta o tiembla, a veces siguiendo un patrón casi convulsivo. Es obvio qué súáJ
.
. :• .
'
'
- ..v
iV >
.
f Kqsscn, W., Williams, E. 3. y Williams, J. P., “ Selection.aild test o f response.mensures;
iri the stydy o f the human new born’’,'C h ild Developm ent,. 1961, 32, 7-24; Ross, S í, Fisher/
A. E. y King, D., “ Sucking behavior: a review o f the literature” , J. genet. PsychoL, 1957,
91, 63-81.
48
C A P . 2.
IN F A N C IA Y PRIM ERA NINEZ
sistemas de respuesta están inmaduros.4 Incluso no hay clara diferencia entre su
sueño y su vigilia, pues carecen éstos de la nitidez y del ritmo obvios en niños
mayores.5 Esas primeras semanas son poco más que una continuación de la vida
que llevó en el útero.6
Sin embargo, hay una excepción notable en todo esto. Cuando el infante
está hambriento y despierta, manifiesta un cambio dramático. Llora violenta­
mente, se pone rojo, sacude sus miembros y se contorsiona todo. Si se lo pone en
la posición para comer, busca ansiosamente, trata de asirlo todo con sus manos,
explora con la boca y, en cuanto hace contacto con el pezón, lo ase con los la­
bios y comienza a mamar. Aplacada su hambre, el mamar va disminuyendo hasta
cesar, el niño suelta el pezón y se hunde en el olvido del sueño. Vuelve a compor­
tarse como si estuviera en el útero.
Los recién nacidos están desvalidos, pero no inermes. Hace mucho que
Freud presupuso la existencia de una barrera protectora de algún tipo que parece
impedirle a la estimulación volverse efectiva. Incluso aunque los infantes muy pe­
queños no parecen tener aún un ciclo sueño-vigilia bien diferenciado y parecen
encontrarse gran parte del tiempo en una especie de sopor, sí parecen escudarse
tras algún tipo de barrera protectora.
En realidad, no es difícil comprender el porqué de ese apartamiento conductual. También nosotros, los adultos, sabemos cómt> erigir una barrera protec­
tora contra la estimulación externa. Cuando lo deseamos, nos hundimos en la
inacción y en el soñar despiertos. Nos desconectamos del bullente mundo que
nos rodea. Más aún, incluso aunque estemos dedicados a una actividad organiza­
da, tenemos que excluir todo lo que no pertenezca a dicha actividad, pues de
otro modo no mantendríamos la integración que necesitamos para cumplir con
la tarea. D orm ir. es la exclusión más tajante que practicamos los adultos. Tal
vez nos encontrembs en un avión repleto de pasaje, en una reunión de negocios
o en un salón de clases; pero si nos relajamos, todo lo que nos rodea parece hun­
dirse en, el silencio.' Una estimulación hasta ese momento adecuada pierde su.
efectividad, el mundo externo desaparece y, excepto, por lqs momentos en que
soñamos, tanto el mundo interno como el somático desaparecen como por máo
gia. Aunque en;los neonatos y en los infantes muy pequeños no es clara la,dife-.
renciaqión entre psfac- dormido y estar despierto, parecen poseer una habilidad
muy, parecida para bloquear toda estimulación a la que los adultos tenemos »cuanf
do nos vamos a dormir o, claro está, cuando soñamos despiertos. Volveremos^*
tropezamos con este bloqueo de la estimulación cuando veamos defensas contó­
la represión, la negación y el aislamientos
. t. . .
• •
El neonato posee otra fuente de protección contra la estimulación, de la qtre.
■h.
U n resumen sobré ja información éxísténte respecto á l a in^tábiHiiád del iúhcióri|¡-i
miento del recién nacido y su sensibilidad a la estimulación sej presénia ;en AÍiéhacís,' ’ Jv-M1
,'*
‘ÍAípsychiatric adventure JUi comparative pathophysiology o f the infant land adultU, X .nefPi i.
nïent. Dis., 1944, 100, 49-^3;;.Richmond, J. B. y Liptom, E,. X.,, “ Soppe,aspects o f tiie.neurjm,
physiology' o f the néw bom and their implications for child development” en JesSher, L y :
PavenstecLtii lS. (diïSi), JJynàTtiiC Psychopathology in Childhood), Nueva V o rk ,;G rU h e,& StráiP
tpn, 1959, págs. ”78'-10-^.
j.
) 1 ...
f.
.
i
;
rytftjpartd
5 Gifford, S., ‘‘Sleep, time and tire early ego” , J. A m er. Psychoarml. Ass., 1960,5, 5-42.
6 Véase una revisión de la literatura dedicada al neonato en Pratt, K, C., “ The neonate”
e n Carmichael, , L j (dir.)y Müfmal o f Child Psychology, págs. -215-291 2? edición. Nueva.
York, Wiley, 1-954- Véanse Uííhbién las referencias dadas erf Stone/ L. J. y Church; S:,Chà<p
h&ôd and Adolescence: A Psychology o f the Grow ing Person, Nueva York, Random Housed
1957 y en Landre th, C., The Psychology o f Early Childhood, Nueva York, Knopf, 195 8-.
1
49
DIFERENCIAS IND IVID U ALE S: EL NINO
carece el a d u lto , surgida del estado rudim en tario en que se encuentra su percep­
ción, de la in m ad u rez fisiológica de su cerebro y de la p o breza de sus m ovim ien ­
tos integrados. L o s patrones perceptuales co m p lejo s y llenos de significado, que
los adu ltos exp erim en tam os en el am biente del recién nacido, nada dem andan
de éste. S im p lem en te no existen para él, quien es incapaz de captarlos y no p u e­
de reaccionar ante ellos de m o d o esp ecífico. Esta incapacidad es la q u e lo escu­
da del fu e g o gran ead o de la estim ulación extern a que se abate contra sus órganos
sensoriales. D e este m o d o , se encuentra encerrado en una concha de inadecua­
ción perceptual, q u e lo proteje.
/ D IF E R E N C IA S IN D IV ID U A L E S : E L N IÑ O
)
^
*
Todo aquél que está en contacto con recién nacidos se ve impresionado por
las diferencias individuales que manifiestan en sus distintas sensibilidades y con­
ductas. En un extremo de la escala se encuentran los neonatos sumamente sen­
sibles; en el otro, los que requieren de una fuerte estimulación antes de reaccionar.
De modo parecido, el ritmo de algunos neonatos es consistenteménte más rápido
en todo, mientras que el de otros resulta consistentemente lento. Por ejemplo,
a la hora de comer, tenemos neonatos que con rapidez inician la búsqueda del
pezón, pero también aquéllos a los que es necesario ponérselo en la boca e inclu­
so animarlos para que empiecen a mamar y sigan haciéndolo.7
s-,
Por casi treinta años, Fries y sus colegas han estado dedicados a un estudio
i'/ sistemático de los niveles de actividad de los recién nacidos.8 Descubrieron que
éstos van de- sumamente activos a sumamente pasivos. Todo recién nacido tiene
g ¡ su propio nivel de actividad, en el cual se mantiene. Esos estudios indican la exis­
tencia en los recién nacidos de diferencias consistentes y características en el
nivel de tensión y en la descarga de la misma, aparte de la experiencia y él apren­
dizaje, y que esas diferencias innatas? pueden determinar las diferencias indivi­
duales que lös infantes muestran en su tolerancia a la demora, a la frustración y
a lá incomodidad. Esos hallazgos cohcuerdan con la observación hecha por otros
experimentadores dé que los infantes manifiestan diferencias notables en el gra­
dó én qué las situaciones comUnés dé estrés perturban su equilibrio.
; ■Observadores expertos h an inform ado, a cada momento, de diferencias indi­
viduales vistas al nacer.9 Por ejemplo, sabemos que los recién nacidos maniñéstaii diferencias notables en el funcionamiento característico de sus óiganos in­
ternos, lo cual es especialmente claro en el ciclo de la alimentación: mariiai,
retener o regurgitar la comidá, digerir, asimilar y eliminar. CÍaro, el ciclo de ali­
mentación es uno de los puntos nodales del cuidado materno y una de las prime­
ras relaciones madre-hijó más importantes.
r '
-l l
El tragar y el retener la comida constituyen a la Vez patrónes biológicos
7 Bergman, P. y Escalona, S. K., “ Unusual sénsítivities in very yoüiig chiklreil” , Psy^
ch oanal, Study Chifd, 1949, 3/4, 333-353; Greenacre, P., “{l’oward, and undcrstanding o f tíie
physical nucleus o f some defence reactions” , Internat. J. Psychoanal., 1958,39, 69-76; Spit^j
R., “ Some eaxly prototypes o f ego defenses” , J. A m e r . Psychoanal. Ass., 1961, 9, 626-651;
Escalona, S. K. y Heider, G. M., Prédiction and Outcom e, Nuevá Y ork , Basic'Boóks, 1959.
8 Cfr. Fries, M. .E .; “ Some factors in the development and sighißcance o f early objéét
relationships” ,,/. Amer.Psychoanal. Ass., 1961, 9, 669-683.
J„ t
9 Sears, R. R., M accoby, E. E. y Levin, H ., Patterns o f Chitd 'Réariflg, Evanston, Illv
Row, Peterson, 1957; Brody, S., Patterns o f Mothering, Nueva York, Internat, Uriiv. Press;
1956; Carmichael, L., (dir.) Manual o f Child Psychology, 2a. edición, N. Y . Wiley, 1954.
50
C A P . 2.
IN F A N C IA Y P R IM E R A NINEZ
para maniobras simbólicas del ego tales como la incorporación, la introyección
y la identificación, ya sea que se les emplee para la defensa o para la adaptación.
La regurgitación y el vómito forman los patrones biológicos primeros de manio­
bras simbólicas del ego tales como la proyección. Como veremos, esto tiene sus
funciones de adaptación y de defensa simbólicas. Mucho habremos de decir so­
bre esos procesos cuando estudiemos las adaptaciones del ego, la formación del
superego y los mecanismos de defensa.
Existen obvias e importantes diferencias individuales en la estabilidad au­
tónoma general en el instante del nacimiento. Como el funcionamiento autóno­
mo es fundamental para la experiencia y expresión emocional, las diferencias
innatas existentes en esta esfera de actividad fisiológica pueden ejercer efectos
definitivos, y desde el principio, sobre el carácter de la interacción madre-hijo.
U n niño expresivo ejercerá un efecto definitivo sobre la madre y sobre la interac­
ción que ésta tenga con él, la que pudiera no presentarse de ser flemático el niño.
Una vez más estamos ante características fisiológicas que puedan determinar la
naturaleza de las primeras relaciones madre-hijo.
Está claro que todo recién nacido participa en la formación de la temprana
relación madre-hijo llevando a ella cualidades singulares y persistentes. Tiene,
por ejemplo, sus propios patrones de equipo sensorial y organización nerviosa.
Desarrolla pronto un conjunto nítido de ritmos, tiempos y coordinaciones,
tanto internas como externas, tanto perceptivas como motoras. Tiene su propia
combinación peculiar de sensibilidades, sus propios niveles de capacidad para
descargar tensiones y obtener satisfacción en relación con las experiencias ora­
les, los contactos corporales, el calor, el sonido, la luz, los olores, los sabores y
los movimientos. Aparte de todo esto, cada infante tiene su propio ritmo de masduración, mismo que puede ser distinto en las diferentes funciones. Todo recién
nacido es congénitamente diferente a los demás.
Las diferencias individuales de este tipo pueden ser de importancia coma­
derable en las primeras relaciones madre-hijo. Por ejemplo, bien se sabe que lps
madres reaccionan de modo diferente a las variables características de sus difer
rentes hijos.10 Gran parte de los bebés parecen suavecitos e invitan a acunarlo^
en los brazos, pero algunos desde él principio misrap se tensan cuando los ca%
gan. Otros más parecen costales de huesos. Y esas diferencias congénitas d§
ninguna, manera son triviales, Las madres mismas comentan espontáneamente el
placer que obtienen, de cargar a un bebé “mimable” y su decepción ante un beb$?
tenso. Tal vez sea necesario agregar a los viejos conceptos de madre.aceptante,.y
madre rechazadora los de bebé aceptante y. bebé rechazado!.
Si bien una madre activa y sensible pudiera sentirse continuamente decepr
cionada ante un bebé de movimientos lentos y que no reacciona; una madfe
flemática pudiera encontrar que la perturba un bebé activo y lleno de energía^
así como incomprensible a un bebé sensible. De hecho, algunos bebés que bus­
can el pezón y se alimentan con ansia llegan a atemorizar a sus madres, pues
parecen pequeños.monstruos atacantes y devoradores. Otras madres consideran
a un infante ansioso de comer simplemente conío un divertido glotón. Los bcb|&
1 0 Sears, R. R., Maccoby, E. E. y Levin( H.,
Evanston, £11.;
Row, Paterson, 1957;Wenaiy C,, “The reliability o f mothers’ histories*’.
1961,
491-500; Tuddenham, R. IX, “The ,constancy o f personality ratings over two de*
cades’!,
1959,
3-29; Tilomas, A., Chess,; S., Birch, L. y Hertzig,
C. Eq “A longitudinal study o f primary reaction patterns in children” .
19,60,/, 103-112.
,
,
.1
P
a
t t e r n
s
o
f
C
h
i l d
R
e a
r i n
g ,
C
3
2
Q
e n e t .
P
s y
c h
o l .
M
o n
o g
r . ,
i a
i . ,
i l d
D
r e h
e n
e v
e l p
m
. ,
6 0 ,
C
c h
h
,
o m
p
s i v e
P s y \
51
DIFERENCIAS IND IVID UALES: L A MADRE
indiferentes y apáticos ante la comida frustran y molestan a ciertas madres,
mientras que en otras despiertan tierna preocupación .11
D IF E R E N C IA S IN D IV ID U A L E S : L A M A D R E
La madre del recién nacido es también un individuo único. A diferencia de
su bebé, participa en la relación ya equipada con una personalidad sumamente
compleja, producto de muchos áños de vida social y de su forma de pensar y
sentir. Ha erigido esa personalidad sobre los basamentos biológicos con los que
vino al mundo y esos fundamentos pueden haber sido diferentes en más de un
sentido de los de su recién nacido bebé. Aparte de esto, se la ha criado en un
tipo particular de familia, donde hubo valores, ideales, prejuicios y expectativas
especiales, donde existían cualidades emotivas propias y una variedad única de
subcultura. La madre fue en alguna ocasión bebé, que desarrolló con su propia
madre una unidad simbiótica.
A la relación maternal que se crea, la madre aporta los antecedentes de sus
propias experiencias infantiles de cuidado materno, aparte de sus fantasías, sus
sueños y sus juegos infantiles de ser madre. Trae consigo cualquier experiencia
realista que pueda haber tenido con otros debés de su familia páterna, cuando
cumplió funciones de niñera o cuando fue madre sustituía para el bebé de otra
persona. Si ya ha sido madre, tendrá ciertas ventajas o desventajas, así como
ciertas expectativas, debido a esto.
El matrimonio y el embarazo dan a la mujer la oportunidad de cristalizar
sus actitudes hacia la maternidad por vez primera y hacia el cuidado del niño.1
Si ya tuvo un placer constante en dar y recibir am or y si ha tenido un saludable
nivel de autoestima en tanto que mujer y esposa, muchas probabilidades hay dé
que reciba a su bebé con una inmensa cantidad de am or maternal. Por otra par­
te, si sus experiencias amorosas fueron decepcionantes y es baja su autoestima,
probablemente su dón de amor maternal resulte un tanto inadecuado.13
Pero sea o no lá m ejor de las madres, los patrones de personalidad de una
mujer son de primera importancia en el desarrollo de la personalidad de su
hijo.14-. Es ella quien ayudará ál niño a estructurar y participar en uiiá íntima re­
lación" simbiótica cott ella. En su persona, la madre encarna la sociedad y la cul­
tura. a: la que ella y el bebé pertenecen, en la cual él se criará y pasará su vidá.
Es esta encarnación de sociedad y cultura, que lleva el sello personal dé la madre,
la que ésta trae a su hijo para que sea su compañera constante.
Com o veremos, es principalmente a través de la madre que el niño se pié*
•
*.
j
11 Véase Levy, D.,
B
e h
a
v i o r a
l
A
r i a
l y
s i s :
A
r i
A
n
a
l y
s i s
o
f
C
l i n
i c a
l
O
b
s e r v a
t i o n
s
o
f
B
e h a
t
Springfield, 111., Thomas, 1958.
12 Bibring, G . L . , Dwyer,- T. F., Huntlngton, D. S. y Valenstein, A F., “ A study o f thé
psychological processes in pregnancy and o f the earliest mother-child relalionship” , Psychoattal. Study Child, 1961, 16, 9-72; Newton, N., Maternal E m otions: A Study. p f Women's
feelings toward Menstruation, Pregnancy, Chiídbirtli, Breast Féeding, Infaht Caró ánd Otnér
AspedtS-ófTheir'F.émininity, Nuevá\Yorki.Hoebe¿; 1955.
•Twt
13 Ourth, L. y Brow n, K. B., “ Inadequate mothering and disturbance in the neonatal
period” , C h i l d D e v é l p m . , 1961/ 3 2 , 287-295. ‘
.
,
. .
.
Véase B ów lby, J., M a t e r n a l C a r e a n d M e n t a l H e a l t h ' , Ginebra, Orgdnizacióh Mundiál
de. la. Salud, 1952. Se tiene una explicación a nivel de difusión general ertWinnicott, D. W¿í,
M
o t h e r
a n d
C h i l d ,
Nueva Y o rk , Basic Books, 1957, y un punto de vista más técnico en WinV
nicott, D. W ., C o l l e c t e d P a p e r s , Nueva York, Basic Boóks, 1958.
v
i o
r
a s
A
p
p
l i e
d
t o
M
o
t h
e
r - N
e
w
b
o
r n
R
e l a
t i o h
s h
i p
s .
52
C A P . 2.
IN F A N C IA Y PRIM E R A NIÑEZ
para para volverse parte de la sociedad. Es la madre quien lo ayuda a formar con
ella un nexo íntimo y quien lo guía constantemente hacia la meta de volverse un
miembro autónomo de la familia. El modo en que ella lo ame preparará el terre­
no para los modos de amar de él, y el modo en que ella reciba esos modos de
amar ayudará a determinar el desarrollo que tengan. También es la madre quien,
al negarle cosas o frustrarlo —ya que es imposible satisfacer todas las peticiones
de un niño—, inevitablemente provoca en él enojos ocasionales o lo hace caer
en la apatía. Finalmente, es la madre quien se debe enfrentar a esos enojos y
apatías; puede hacerlo calmando, confortando y distrayendo al niño o mostrán­
dose receptiva y tranquila en su amor por él; o tal vez intente lograrlo igno­
rándolo, castigándolo o abandonándolo, emotivamente hablando. N o importa
qué actitud adopte para enfrentarse al amor, los enojos y las indiferencias del hijo,
esa aptitud tendrá un papel importante en el modelado de la personalidad del niño.
Hemos dicho que, a diferencia de su bebé, la madre llega a esa nueva rela­
ción con una compleja matriz de expectativas, miedos y esperanzas, muchos de
los cuales pudiera no tener claramente formulados. De esa matriz saldrá su con­
ducta materna, su contribución a la unidad simbiótica madre-hijo. Algunas ma­
dres esperan ansiosas el nacimiento del hijo, se sienten a gusto con él desde el
principio mismo y encuentran en la maternidad recompensas en todo sentido.
Le dan la bienvenida al lujo aceptándolo como una forma de autorrealización,
pomo un nuevo objeto de afecto y como símbolo viviente del amor dado y del
amor recibido. Muchas madres que preferían no tener el hijo, lo hayan irresis­
tible cuando ya nació y pierden pronto su sentimiento de rechazo.
Sin embargo, incluso entre las madres aceptantes surgen muchos problemas.
Hay mujeres que durante todo el embarazo desean al niño, le dan la bienvenida
.cuando nace y descubren luego que las tarcas y las restricciones de la maternidad
superan a las satisfacciones obtenidas. U n recién nacido suele ser el centro dé la
atención; y algunas madres novatas sienten que se les hace a un lado y que sólo
son valoradas como cuidadoras del hijo. Otras se sienten abrumadas por la res*
ponsabilidad de la crianza y están ansiosas todo el tiempo, sin que nunca logren
dominar dicha ansiedad. Algunas madres se sienten a disgusto con un bebé en
particular o incluso llegan a temerlo, cuando hasta entonces sus experiencias con
otros habían sido placenteras. Tomando en cuenta la amplia gama de diferencias
individuales que existen entre los recién nacidos y entre las madres, difícilmente
sorprenderá saber que a veces la relación no funciona, sobre todo porque nó
hay posibilidad de elección libre por ninguna de las dos partes.
,
.I
Un recién nacido planteará un problema especial si viene demasiado pronto
respecto al hermano al que le sigue, pues la unidad simbiótica madre-hijo, una
vez formada, necesita de tiempo para disolverse; tanto en las madres como en
los hijos el lapso que requieren para ir resolviendo su íntima relación varía. Si el
nuévo niño llega antes de que tal disolución esté realizándose, la madre pudiera
caer en un serio conflicto cuando el recién nacido requiera de su afecto y aún
se encuentra hondamente comprometida con el primer hijo. Presenta problemas;
múcho más; obvios un periodo prolongado de mala salud en la madre o en el
hijo, el cual puede retardar o perturbar el desarrollo de la unidad madre-hijo, al
igual que las exigencias provocadas por la. mala salud, seá física o emotiva, de
los, hijos mayqres o del esposo. Las tensiones debidas a desavenencias maritales
y a la interferencia de parientes cercanos, son elementos que pueden perturbar
seriamente las relaciones primeras entre la madre y él hijo.
53
UN M U N D O SIN OBJETOS
^
Por distintas razones, la maternidad o la llegada de otro niño a la familia
pueden resultarle inaceptables a la mujer desde el principio y seguirle siendo
inaceptables después. Se han mencionado ya como causas de enfermedades, la
ansiedad, las cargas de la responsabilidad y las limitaciones impuestas a la liber­
tad. Si el matrimonio se lleva mal, un nuevo lujo podría ser rechazado y toma­
do como símbolo de un matrimonio infeliz y de un esposo a quien no se ama,
y como elemento que vuelve más difícil e incluso imposible la separación. Pero
aunque no existan desavenencias matrimoniales, las mujeres desusadamente
narcisistas suelen considerar al bebé un rival que desea quitarles el amor y la
atención del esposo.
Rara vez se expresa de modo franco el rechazo maternal. Las actitudes de
la sociedad hacia la maternidad han convertido en crimen imperdonable el re­
chazo o el descuido en la madre. Por lo tanto, muy rara vez ocurre que una ma­
dre hostil o indiferente habla llanamente de esas actitudes socialmente condena­
das que pudiera tener hacia el hijo.*151
6Además, debido a su propio código moral,
adquirido durante la infancia, de la sociedad que la rodea, rara vez una madre
llega a aceptar, incluso en pensamientos, la existencia de tales actitudes, a menos
que sean transitorias y superficiales. Com o regla general, las actitudes maternas
hostiles e indiferentes encuentran m odos de expresión sutiles, oblicuos, disfra­
zados, defensivos y a menudo inconscientes en lo que hacen o dejan de hacer.
Por ejemplo, se sabe desde hace mucho tiempo que las madres sobreprotectoras
suelen ser madres hostiles que coartan la libertad del hijo, y que la sobreprotec­
ción venida de una madre indiferente o rechazadora constituye una negación
exagerada de esa indiferencia y de ese rechazo. Se conoce como formación reacUva
esa negación defensiva que adopta como forma una actitud opuesta exa­
gerada. Con toda probabilidad otras personas captan mejor lo que la madre hostil,
indiferente o rechazadora expresa, en lugar- de lp que ella es en sí misma.
Pero reconozcan o no otras personas.,las aptitudes negativas de una madre,
ésta se las comunica al infante a niveles no verbales. Dado que los bebés ni har
blan ni entienden lo que se les dice, captan la conducta maternal simplemente
como el tipo de cuidado que reciben, como el tipo de mundo en el qup están yi7>
viendo, el único que conocen.17 Las actitudes de aceptación, indiferencia ó
rechazo de una madre, que el infante experimenta por años a niveles no verba­
les o prácticamente no. yerbales, influyen de m odo significativo en las relaciones
de dependencia iniciales y en la evolución posterior de la independencia que.pj
niño tenga.
V .r —
V
í
U N M U N D O SIN OBJETOS
fi/\ é
A
x
o
r“
c
C a .. w
Hemos insinuado antes que el. infante parece vivir de principio en un mundo,
sin objetos, un mundo desnudo de personas y cosas, de espacio, de tiempo y de
causalidad. Por ejemplo, en el momento de la alimentación lo que para nosotros
15 Crandall, V. J. y Prestan, A ., “ V erbally expressed needs and overt m atéxnalbebiL
viors” , Child Develpm ., 1961,^2, 261-270.
. -,V "
16 En el capítulo 6, cuando se vean las defensas, y en el 11, cuando se vean lascóin pulsionos, se. estudiará más a fondo la fortnacíón reactiva.
17 Véase en el capítulo 19, “ Desórdenes dé lá personalidad” ; dónde se han iíicluidítíi1
referencias a la literatura reciente; ejemplos de distorsiones de la personalidad durante Ja
primera infancia, surgidos del predominio de padres ambivalentes, hostiles o seductores. ' ' 5'
54
C A P . 2.
IN F A N C IA Y P R IM E R A NINEZ
los adultos es un pecho rebosante de leche, una mano, un brazo y un cuerpo que
da apoyo, un palique y un rostro sonriente, para el bebé serán simplemente una
sensación de comodidad y placer, una satisfacción total que no tiene estructura.
L o que para nosotros es el hambre del bebé, su incomodidad, su vacío o su sole­
dad, para él existen como un cúmulo de miserias y ansias. E l infante no puede
comprender por qué o de qué manera se siente miserable o qué es lo que desea.
Y cuando, gracias a la intervención de la madre, esa miseria y esa necesidad se
convierten en comodidad y placer, no tiene la menor idea de qué se hace en bien
de él, qué lleva a cabo él mismo o incluso que lo rodean personas y que él mismo
tiene una existencia separada.
A un adulto le es difícil comprender este concepto de un mundo sin obje­
tos estables y sin una organización temporal, espacial y causal. Nuestro mundo
familiar de realidades externas nos parece sólido, permanente y evidente por
sí mismo. P,ero los cuidadosos estudios realizados por décadas con infantes han
dejado en claro que este mundo evidente por sí mismo es en realidad una cons­
trucción personal, producto de un largo y costoso esfuerzo. Cada uno de nos­
otros ha tenido que erigir ese mundo de realidad externa y, al mismo tiempo,
unirlo funcionalmente a las realidades que otras personas experimentan. La obvia
firmeza y permanencia del mundo externo son en parte proyección de nuestra
fírme y perdurable organización de la personalidad.18 Si esta última se desintegra
—y cuando esto sucede se esté mentalmente sano o enfermo—, ese mundo adulto
de realidad externa cojhienza a perder simultáneamente su organización. Se vuel­
ve inestable y confuso e incluso puede llegar a desanareeer.
Las experiencias dél adulto en un mundo sin objetos
fjo y día existe uña amplia variedad de pruebas respecto a cómo depende la
realidad externa organizada de la integridad mental y fisiológica. Es fácil perder
el sentido de la reálidad. Hace siglos se sabe qüe toda embriaguez, sea a causa del
alcohol ó de las drogas, vuelve confuso el mundo para la persona intoxicada, la
que se sentirá a la deriva en un extraño universo compuesto de formas y sucesos
impredecibles y éambiantes. Incluso su propio cuerpo sufre transformaciones
extrañas. Si el estado de embriaguez es muy profundo —y algunas drogas prodii|
cen efectos extraordinarios—, las distorsiones y Ta desaparición de toda organf
zaclón equivale a la experiencia de estar én un mundo sin1objetos. H oy día sá
investiga activamente este tipo de experiencia.15
Personas adultas, por todo otro concepto normales, informan de experien­
cias similares cuando se vieron sometidas a una anestesia general o cuando esta­
ban saliendo de ella. Algunas llegaron incluso a sufrir experiencias extrañas trás
haber ingerido los sedantes fuertes que hoy día suelen darse antes de una inter­
vención' quirúrgica. Por ejemplo, sienten que todo esta ligeramente cambiado,
que él mundo se está disolviendo o que una parte dé su cuerpo sé ha despren­
dido. U n pdcieñte bajó sedantes y ya en camino a la sala'de operaciones le dice
m uy seriamente al enfermero que se le ha desprendido el brazo y que mejor ló
recojan del suelo antes de seguir adelante.
11■
.,5>
48 Kaplan, B., **An approach t;o the problems o.f symbolic représen.taíion: nonverbaj
and verbal’*, J . C g m r r m n : , . 1 9 6 1 , 1 1 , 52-62.
19 véase, ,por ejemplo, tlhr, L . y Milíer, J. G. (d irs .),Drugs a n d B e h a v i o r , ÑueVa York*
W iley, 1960. L
UN M U N D O SIN O B J E T O S
55
Se han observado fenómenos similares en personas sujetas a hipnosis,20 y
se tienen informes de más de una fuente de sucesos parecidos que se han expe­
rimentado cuando las personas adultas están por dormirse.21
En los últimos años se han ido acumulando investigaciones donde se infor­
ma la pérdida de la realidad externa y de distorsiones en la percepción de su
propio cuerpo, cuando el adulto se ve privado, en estrictas condiciones de labo­
ratorio, de casi toda estimulación externa y de autoestimulación. Estas investi­
gaciones han permitido comprobar que es necesaria cierta cantidad de estimu­
lación externa para que los adultos normales puedan conservar una percepción
realista, y que, sin esto, comienzan a experimentarse extrañas actividades alucinatorias o tipo sueño; este método de aislamiento se llama privación sensorial.
Con él se señalan los procesos irreales que pueden suceder todo el tiempo, de los
que no estamos por lo común conscientes, y que se encuentran cubiertos por las
experiencias conscientes y preconscientes cotidianas o integrados a ellas. Este
método de privación sensorial tiene muchas ventajas sobre el empleo de drogas
o la hipnosis, pues no se introduce ningún elemento ajeno al sujeto, sino sim­
plemente sé elimina lo más posible la estimulación externa normal que recibe.22
También se están obteniendo pruebas abundantes de que puede cambiar, e
incluso disolverse parcialmente, la realidad externa; tales pruebas provienen
de las experiencias ocurridas en las enfermedades mentales durante una regresión
profunda. Algunos pacientes adultos hablan de sentirse solos en un universo va­
cío, de sentirse perdidos én un mundo sin tiempo ni espacio. Otros afirman que
se han vuelto uno con el mundo: N b parecen existir fronteras, nada parece real,
las cosas y Ms experiencias fluyen hacia adentro y hacia fuera del individuo o
parecen fundirse con él. Para algunos, todo lo que en realidad está sucediendo
a sil alrededor idare ce estar sucediendo dentro de ellos y parece qué abarcan
todo. Hé aquí algunos ejemplos, tomádos de distintos pacientes:
1. “T odo ha sido lanzado al espacio. Nadie Conoce mi nom bre porque todos
están muriendo. Incluso mi cuerpo desaparecerá. Mi alma se encuentra en el es­
pacio y el, espacio, es ilimitado e infinito. M i alma flota y no la puedo recuperar.)
A sí seguiré por siempre., H e de tener un millón de años. Simplemente viviré, em
el, espacio,’* ....
(
*
2. “ Estoy en las fronteras de otro mundo. Siento que se me ha empujado
a través de la línea divisoria. ¡Qué clamor existe aquí! Se trata del fin del mun­
do. El negro ángel de la muerte elige a quienes cruzarán Ja raya.”
3.
“ N o exisién ni sentimiento ni tiempo. Podría ser 1958 o í 000 a. C.
Todo minuto es una eternidad. N o existe lugar alguno; todo es espacio y entro y”
salgó y nada es diferente a tiene sentido. Carezco de cerebro; soy sólo'un cráneo
vacío lleno de imágenes que se proyectan contra el cielo,' un flotante panorama
de la vida. Si se tratara de alucinaciones, no sufriría tanto.”
4.
“A l principió estaba consciente de mis acciones. Pero ahora.se han mezr
clado con las de otros, Si alguien me toca, es una parte de m í la que me toca,^
Si hay un ruido, está dentro de m í, como el latir de mi Corazón. El.ruido de pn/i
hom o me provoca distintos pensamientos y está todo dentro de mí. Si algo se
mueve, se mueve dentro de mí. Todo se encuentra en m í y yo nada soy o no
sé donde comienzo.”
J.3
20 Gal, M. M., y Breiunan, M. Hypnosis and Relatad States, Nueva York, Interna! Univy
Press, 1.959.
21 Isakower, O,, Acontribution to thepathopsychology o f phenomena associatcd with
falling,asleep” ,/ttíe/77«jr. / . Psyphoanal.,.1 9 3 8 ,19 , 331- 345.
,
...
22 Solomon; P. é i al., Sensory Deprivation, Cambridge, Mass, Harvard XJniv. Pféss, l 9 o l .
56
C AP. 2.
IN F A N C IA Y PRIM ERA N IN E Z
Estas descripciones de un mundo o de un yo que no es como el mundo o
el yo de la realidad adulta normal, aunque expresadas a menudo con una carga
suma de ansiedad, son emitidas, también a menudo, de modo claro y consistente.
Tienen las mismas características generales de un paciente a otro: la presencia
de un universo carente de objetos estables y de límites definidos. Todos los pa­
cientes de quienes se recibieron estas quejas, eran capaces de llevar a cabo las
cosas fundamentales de toda vida cotidiana, como son comer, beber, vestirse,
bañarse e incluso conversar con otros pacientes ajenos a la perplejidad que aqué­
llos estaban experimentando en un mundo en disolución.
Las experiencias infantiles en un mundo sin objetos
Claro, el mundo sin objetos en la primera infancia no equivale a esas expe­
riencias de pérdida de la realidad y desintegración del ego sufridas por los adul­
tos. Los ejemplos dados arriba están expresados en un lenguaje organizado. Pero
incluso en aquellos pacientes en quienes se va desintegrando el lenguaje —cosa
que sucede a menudo—, existen diferencias fundamentales.
Cuando un adulto cae en la regresión, pierde algo que había venido erigien­
do a través de muchos años. El infante no tiene mundo que perder en un prin­
cipio. Su mundo es, sin duda, mucho más sencillo, homogéneo e informe. N q
es producto de la regresión y la desintegración, sino de da falta de experiencia y
de una organización del ego sumamente,rudimentaria.
v El recién nacido es un organismo que no tiene foco perceptuaf que vive eq
un universo para éj carente de límites y de estructura. Con base en sus expe­
riencias nebulosas y pasajeras, debe ir construyendo gradualmente la realidad
externa y, al mismo tiempo, una efectiva organización del ego dentro de sí.
Como arranque sólo tiene la organización biológica de su cuerpo y un mundo
circundante queile tomará décadnsvHegar a comprender.
En cuanto se recupera del choque deT nacimiento* los movimientos del
mamar, producidos por su hambrienta boca le proporcionan su primer focct
perceptivo. Esa hambrienta boca necesita algo éxterno al cuerpo dél infanté
que la complete, algo que venga a llenar el estómago vacío. Esta sensación dé
estar incompleto, esta exigencia orgánica, son los primeros pasos qué orientan
al infante hacia lo que, finalmente, será su realidad externa. Con e$a primera
comida activa se inicia él lento trabajo dé construir,una realidad,©#. función de
las necesidades del infante.
x/í
En esté y otros capítulos iremos viendo que según ya madurando y apre&T
diendp, el niño diferencia más y mejor.su realidad externa, parai terminar distin*
guiendo claramente lo que piensa y lo que imagina (la realidad intema), cómo ps*
su cuerpo (La realidad somática) y cómo es el mundo que lo rodea (la realidad
externa). Sin embargo, no hay dudas de que en un comienzó és incapaz dé h á d #
tales distiriciónes.
:>•
■
■.
. :-V
•
•
..................
E L CONCEPTO DE ZO N A S ERÓ GENAS
E N E L D E S A R R O L L O D E L N IÑ O -fJf
•
;
.
.
,
■ tm *
¡ •
■■ •.
;
;. ' i'T
Freud y sus primeros colaboradores primero Sé interesaron por el olvidado
campo dé la sexualidad. Dividieron el desarrolló infáritil en Secuencias de madú-
E L C O N C E P T O DE Z O N A S E R O G E N A S
57
ración que hacían hincapié en las zonas provocadoras de placer o erógenas, que
parecían predom inar a cierta edad. D e ese m o d o , llam aron fase oral a la primera
fase de la infancia, ya que en ella dom inan obviam ente los placeres sentidos con
la boca. En el segundo año de su vida posnatal el niño com ienza a afirmarse y a
lograr control sobre las funciones del cuerpo. Esta fase recibe el nom bre de fase
anal. Después de un tiem po, cuando ya se ha fijado el control de esfínteres, dis­
m inuye el interés p or esto y se vuelven centro de atención las funciones y las d i­
ferencias genitales. A esta fase se le llam ó en un principio fase genital,23 pero
más tarde se la bautizó con el nom bre más exacto de fase fúlica (au n qu e en la
literatura contem poránea siguen apareciendo am bos nom bres). L a fase final del
desarrollo sexual, la fase genital, com ienza con la pubertad o la adolescencia,
cuando el interés p o r las funciones genitales es lo bastante m aduro com o para
que el adolescente se dé cuenta de su futuro papel sexual y se interese realmente
por las personas de sexo opuesto.
Este esquem a general tiene la ventaja de su sencillez y franqueza. Centra la
atención en las secuencias de m aduración norm ales que tienen com o fo c o lo
erógeno y que, a causa de la fijación, la distorsión o la regresión, producen
distintas psicopatologías. Existe la desventaja de que se la concibiera antes de
haberse dado a la agresión una posición coordinada en la sexualidad. Se han
hecho intentos, en especial p o r parte de A b ra h a m ,24 por subdividir las fases
sexuales en periodos de retención y de destrucción, pero m u y a m enudo se han
cuestionado las virtudes de tal subdivisión. L o p robable es que las fases oral,
anal, fúlica y genital continúen representando las principales secuencias de
m aduración.
En el resto de la o b ra nos atendrem os, en general, a esta secuencia ya tra­
dicional. En bien de una m ayor flex ib ilid ad cuando nos enfrentem os a las in ­
teracciones ocurridas entre una persona en desarrollo y las que la rodean, inclui­
remos esas fases en seis etapas de la personalidad. Según va de la infancia a la
edad adulta, to d o ser hum ano pasa p o r ellas. C o m o es de suponer, dada la co m ­
plejidad del desarrollo hum ano, las etapas se traslapan. N o siempre resultan
claras y m utuam ente excluyentes, pero sí útiles e interesantes. Las verem os en
el siguiente orden:
1. L a fase de dependencia oral (e l prim er añ o).
a
)
b
)
E l prim er desarrollo perceptual (los dos o tres primeros meses).
L a unidad sim biótica m adre-hijo (los siguientes seis meses o m ás).
2. L a fase de afirm ación de s í m ism o y de control de esfínteres (m ás o m e­
nos el segundo añ o).
3. L a fase edípica (m ás o m enos entre el prim ero y quinto años).
4. L a fase de latencia (desde que term ina la fase edípica hasta el decim oprimero o decim osegundo añ o).
5. L a adolescencia.
6. L a edad adulta.
23 En las referencias que se hacen en la literatura a las fases de desarrollo que preceden
a la fase fúlica, como regla, todavía se les llama fases pregenitales.
24 Abraham, K., Selected Papers, Londres, Hogarth Press, 1927.
58
F A S E DE D EPEN D EN C IA O R A L D E L PRIMER A Ñ O
Llam am os
al primer año de vida posnatal porque durante ese periodo
la boca tiene un papel prim ordial en las experiencias, y las experiencias orales
form an la base para que el infante vaya construyendo su realidad. D an a ésta y
a su primera organización del ego un sello oral que la persona nunca perderá.
Incluso com o adultos m aduros seguimos utilizando inconscientemente muchas
imágenes orales, que aparecen constantemente en el habla cotidiana sin que les
prestemos la m enor atención o nos demos cuenta de ello.
Por ejem plo, decim os que las memorias son dulces o amargas y lo mismo
com entam os de la venganza. Se dice que se tiene gusto para vestir, para am ue­
b lar la casa, para elegirla, para com prar automóviles, para la literatura y el arte,
sin que tengam os intenciones de comérnoslos. Tam bién se habla del sabor
de la victoria y de la derrota. En el m undo de los negocios, hablam os de ahorros
que desaparecen porque las com pañías se los tragan, dado que las personas son
m uy glotonas; todos ellos térm inos del comer. H ablam os de un hom bre dado
a un sarcasmo m ordiente, que “ escupe” su enojo, que tiene sed de aventuras y
que se alimenta de halagos y de chismes. Existen miles de tales ejem plos de im á­
genes orales habituales en ía vida adulta norm al. Cuando pasemos a la psicopatología, encontrarem os ejem plos de imágenes orales que suelen esclarecer sínto­
m as de otra m anera oscuros e incomprensibles.
o
r a
l
En el primer año se es dependiente
Se llama
al prim er año porque durante él los infantes nada pue­
den hacer, o casi nada. Incluso les es im posible defenderse en cuestiones de vida
y muerte. M am an, se mueven y evacúan, pero incluso para com er y evacuar ne­
cesitan la ayuda de sus m ayores, quienes prácticamente les ponen la com ida en
la boca y los m antienen lim pios y sanos. Estam os ante el lado negativo de la
dependencia.
d
e
p
e
n
d
i e
n
t e
La dependencia y la relación simbiótica
Pero la dependencia tiene tam bién su lado positivo: aquél que expresa lo
que puede hacer u n bebé dependiente. Tras unas cuantas semanas de m adu­
ración perceptual y aprendizaje, todo infante puede y debe form ar una unión
íntim a con la figura materna» que funcionará com o su sustituto tem poral del
ego. L o s infantes n o nacen poseyendo tal unión. Tienen que irla creando, con la
ayuda de la m adre, y según van organizando sus primeras experiencias en un
m undo perceptual prim itivo. Sólo cuando este m undo ha com enzado a cristali­
zar entra el infante en esa relación simbiótica con la madre, volviéndose práctica­
mente un ser ella y el niño.
En las páginas siguientes iremos exam inando la experiencia y la imagina­
ción orales tal y com o pensamos que existan en el infante. Verem os qué papel
tienen en el desarrollo del ego y cóm o se coordinan con otras experiencias e
imágenes perceptuales de la primera época. Esta experiencia y estas imágenes,
junto con el bien conocido desarrollo m otor de los dos o tres prim eros meses,
F A S E
D E
D E P E N D E N C I A
O R A L
D E L
P R I M E R
A N O
59
^ posibilitan la fase sim biótica subsecuente. Pasarem os luego a describir la re­
lación sim biótica, la cual une a la madre con el niño y asienta la base conductual y de la experiencia para todo el desarrollo posterior de la persona­
lidad, así com o para algunos de los síntom as neuróticos y psicóticos más
interesantes.
Desarrollos perceptuales iniciales que llevan a la simbiosis
En el primer año de vida posnatal se desarrolla rápidamente la percepción
humana, mucho antes que la fuerza y la coordinación motoras. En las discusio­
nes teóricas suele hablarse de una oposición entre “pelear y huir” en la primera
vida mental del ser, pero ello muy poco tiene que ver con los hechos, pues du­
rante mucho tiempo el infante es incapaz de pelear o de huir. Poco puede hacer
para defenderse y, en lo que toca a huir, la idea misma resulta absurda, ya que el
infante se encuentra prácticamente enraizado en su cuna. M uy poco puede hacer
para manejar lo que percibe. Por otra parte, todas las pruebas indican que, du­
rante el primer año de vida, e incluso durante los seis primeros meses, los infan­
tes son capaces de percepciones sumamente complejas en varios campos. Tal y
cófno de principio perciben el mundo, éste debe incluir varios componentes per­
ceptuales, entre los que parece predominar el oral, por razones que pronto se
comprenderán.25
1. La experiencia oral en el desarrollo inicial del ego
La experiencia oral domina durante el desarrollo inicial del ego porque la
boca es el centro de adaptación y dominio más eficiente, pues no sólo es, al
nacimiento, un órgano de adaptación maduro, sino también Un órgano de ali­
mentación y, por consiguiente, una importante fuente de placer, de comodidad
y de contacto enriquecedor con lo que, a su debido tiempo, será la realidad ex­
terna: En la boca se combinan un sistema receptor ricamente dotado con un sis­
tema motor ágil, ambos pertenecientes a una misma unidad. Ésta se encuentra
integrada desde el nacimiento con patrones innatos para mamar, tragar, probar
y rechazar.
La boca, además, tiene la ventaja anatómica de sus límites definidos —los
labios—, que se abren como las puertas de una cochera para admitir cosas o se
cierran para negarles la entrada. Esas funciones contrarias —admitir y excluirá
constituyen la base para la temprana discriminación que se hace entre la reali­
dad externa, aquélla a la que se da entrada o se le niega admisión, y la realidad
interna, siempre presente, compuesta en este caso por los órganos que compo*
nen la boca. En pocas palabras, la boca es un sistema sensomotor autosuficiente, listo prácticamente desde el nacimiento mismo para dedicarse a actividades
relacionadas con el mundo circundante y, por ello, listo para actuar como un
centro pará la primera diferenciación del ego. Esas características congénitas
25
Se presenta una discusión general sobre percepción en Allport, I*’., Theories o fP é rception and the Coficept o f Struc ture, Nueva York; Wileyy 1955; Múrphy, G . y Soíley, C.
M., Development o f the Perceptual World, Nuevá York, Basic Books, 1960; Wohbvill, J. F.,
“ Developmental studíes o f perception” , Psychol. Bull., 1960, 57, 249-289.
1
60
C A P . 2.
IN F A N C IA Y P R IM E R A NIÑEZ
convierten a la experiencia oral en la base para la organización del ego inicial,
al que se ha llamado ego bucal.26
2. La boca como unidad sensomotora
Hemos llamado a la boca un sistema receptor ricamente dotado, una de
cuyas actividades contribuye enormemente al desarrollo inicial del ego. En los
labios y por todo el interior de la boca tenemos los órganos sensoriales del tacto
y la presión, de la temperatura y el dolor. Es un hecho fisiológico que la punta
de la lengua permite llevar a cabo las discriminaciones táctiles más sutiles de todo
el cuerpo. Los músculos de los labios, de la lengua y de las mejillas contienen
órganos sensoriales cinéticos que son estimulados por cada movimiento muscu­
lar, proporcionando con ello una constante fuente de retro alimentación. Ade­
más, la lengua tiene, aparte de todos los órganos sensoriales ya mencionados, un
número considerable de papilas gustativas especializadas, que permiten captar
innumerables combinaciones de sabores.27
Como esa gran variedad de órganos sensoriales se encuentra montada sobre
un órgano muscular flexible y acrobático, la lengua, cabe la posibilidad de una
infinitud de variaciones perceptuáles. La lengua puede explorar la cavidad bucal
en que se encuentra enraizada, llevando consigo sú multiplicidad de receptores:
Puede mover todo lo que entre en la boca, empujar por igual sólidos y líquidos,
pasar por encima, por debajo y por los alrededores de los mismos, captando así
su textura, su forma y su sabor. Este movimiento de la lengua y de los labios da
al organismo infantil su primer asomo de experiencia tridimensional. De este
modo, la primera prueba de la realidad es realmente eso, algo que indirectamente
reconocemos cuándo hablamos de gustar de las experiencias y de gustar de la
vida. Por lo tanto, las primeras actividades sumamente organizadas que satisfá1
con una necesidad del id irresistible y primitiva, son a la vez las primeras qué
permiten ir diferenciando la estructura del ego.
3. ?Discriminación oral
La boca lleva a cabo las primeras discriminaciones. La boca de un niño hanL
briento se vuelve hacia cualquier cosa que estimule la cara, la toma con los labios
y, si éstos pueden sujetarla, comienza a mamar. Si lo asido proporciona leche;
el proceso de alimentación, en un principio imperfectamente coordinado con el
de respirar, continuará hasta que el infante se sienta satisfecho. Si nada se obtie­
ne, el niño deja desmamar y comienza a llorar o-a buscar de huevo. Obviamente
que tal diferencia constituye una forma primitiva de discriminación entre aquello
que proporciona leche y aquello que no la proporciona. Se trata de un elementó
precursor de la elección y de la discriminación del ego.
26 Cfr. Hoffer, W., “Development o f the
Child, bjueya York, Internai, Univ. Press; 1950,
27 El sentido del olfato debería incluirse
tanto antes como después de entrar a la boca,
a veces su más importante componènte.*
body ego” , The Psychoanalytic Study o f the
voL5 , plgs'i 18-23¿! >' ■iwór •
como una función oralnBl blofe> d é la comida;
es un componente núrrrlal del Mpaíadear” ,íy
\
61
4. Mamar por placer
Es necesario mencionar que los infantes gozan mamando incluso cuando no
tienen hambre. A veces un infante hambriento prefiere chuparse el dedo a ama­
mantarse y se le tiene que convencer suavemente para que se alimente. A veces
un infante introduce a la vez en la boca un dedo y el pezón, aparentemente para
obtener el doble de placer.28 Es este tipo de actividad (a veces llamada “mamar
vacío” ) el que Freud consideraba como erótico. Es muy interesante que, si sólo
está presente el chuparse el dedo, viene acompañado de posturas de la cabeza y
movimientos musculares del cuello diferentes de los adoptados durante el ama­
mantamiento.29 Este empleo no nutritivo del mamar es el primer ejemplo que se
tiene de la autosatisfacción activa de una necesidad; el primer ejemplo de lo que
un día será autosuficiencia.
5. Anticipación oral
La aparición de la anticipación oral es otro punto sobresaliente en el desa­
rrollo del ego. Tras haber adquirido un poco de experiencia, el niño hambriento
comienza a calmarse según se va acercando al pezón e incluso cuando se lo pone
en la posición de amamantamiento, pero siempre antes de que cualquier comida
haya entrado en su boca. La búsqueda y exploración con la boca, ambas formas
de anticipación oral, aparecen ya en la primera semana después del parto. La
anticipación introduce una demora y a menudo cierta frustración en el momento
del amamantamiento, demora entre un acercamiento activo al pezón y el mo­
mento de asirlo con los labios y comenzar a mamar.
La demora y una frustración moderada son elementos esenciales en el desa­
rrolló’ de la organización del. ego, pues interpolan un periodo de anticipación
entre la urgencia de mamar y él inicio mismo del acto. No importa cuán breve,
a.ése periodo de demora se puede tomar como una fase de deseo, mientras que
el instárite mismo dé asir el pezón con los labios es, pudiera decirse, el comienzo
de la fase de satisfacción. Esta división ocurrida en el acto de amamantarse, pri­
mero el deseo y la satisfacción después, señala el comienzo de la estructura
mental; es ejemplo de una temprana reorganización interna, en la que la secuen­
cia unitaria necesidad-satisfacción queda.reemplazada por la secuencia necesidaddemora-satisfacción, bastante más flexible. Durante el periodo de demora mu­
chas cosas pueden ocurrir y la organización mental se puede hacer mucho más
elaborada.
6. La percepción oral, la imaginación oral
y el sistema nervioso central .
Como proceso integrado, la percepción significa siempre una actividad
patrón, paralela a la que ocurre en el sistema nervioso central, la cual de cierta ma28 Esto concuerda con la cféehcia ' de Freud acerca de'uná gratificación imaginaria del
infante y con el punto de vista de que el hombre es un organismo de hacer símbolos desde,
el momento del nacimiento, punto de vista expuesto por Langer, S., Philosophy in a N ew
Key, Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1942.
29 Brody, S., Patterns o f Mothering: Maternal lnfluep.ee During Infaney, Nueva York,
62
C A P . 2. I N F A N C I A Y P R I M E R A N I Ñ E Z
ñera viene a representar la experiencia perceptiva, incluyendo tanto sus compo­
nentes emocionales como sensomotores. El sistema nervioso central se encuentra
singularmente adaptado para conservar los efectos provenientes de su propia
actividad articulada. Es decir, su organización funcional va creciendo según se
multiplican los patrones. De esta manera, las experiencias que el organismo tiene
con la realidad externa y somática encuentran su representación estable, o imá­
genes en los cambios organizados ocurridos en el cerebro.
Estas demoras y frustraciones moderadas, que hemos venido examinando,
dan al organismo tiempo suficiente para que aparezcan las imágenes mentales.
Durante esa demora pueden imaginarse la fuente de comida: el pezón y la leche.
Estas imágenes, surgidas de las experiencias anteriores, permiten al infante con­
servar su “curso” y mantenerse ansioso. Le da propósito a sus actos y, como
hemos visto en su conducta de anticipación, lo ayuda a soportar la demora por
un tiempo y calmadamente. Este surgimiento de imágenes o representaciones
centrales señala que se ha iniciado un funcionamiento interno, generalmente
llamado en la actualidad funcionamiento mental o psíquico.
Tal y como se lo utiliza a lo largo de este libro, el término imaginación sig­
nifica una representación central activa, basada en la experiencia perceptual. El
término representación resulta demasiado engorroso para darle un uso común.
Pero téngase en cuenta que imaginación significa algo más que una imagen, pues
incluye elementos emotivos o sentimentales y no necesariamente presenta la
misma forma que la cosa percibida, recordada o imaginada. Más o menos lo mis­
mo se aplica a pensamiento y cognición (conocimiento), ninguno de los cuales
se presenta de ordinario sin cierta ayuda del sentimiento o dé la emoción. Desde
luego, es posible llevar a cabo operaciones lógicas y matemáticas con poca parti­
cipación preconsciente o consciente de la emoción; y cuando hablamos de cues­
tiones impersonales, tratamos de dejar fuera toda consideración persoiial y todo
rasgo emotivo. N o obstante, como ya veremos más adelante, en el capítulo 5, en
los niveles inconscientes siguen funcionando elementos emotivos, que influyen
sobre los Caminos que la discusión tome. Sabemos que incluso científicos y lógi­
cos, cuando están muy dedicados a su trabajo intelectual, pueden mostrarse muy
emotivos si se cuestionan sus resultados o conclusiones.
7. La interiorización de !a experiencia
Lo importante de la imaginación es que, una vez organizada, la simple nece­
sidad la provoca; es decir, sin que estén presentes ni pezón ni leche. Siempre y
cuando la demora entre el hambre y sü satisfacción no sea demasiado larga, tal
imaginación proporciona un placer temporal, pues llena el periodo de-demora
con una satisfacción imaginada, de modo muy parecido a como los adultos se
ayudan a pasar la rutina del trabajo diario imaginando los placeres de la cercana
tarde. Arrancando de aquí, el infante ha comenzado a procesar la organización
del ego, que ahora incluye demoras e imaginación, así como las integraciones rea­
listas que llevan inmediatamente del deseo a la satisfacción activa.
Las experiencias subsecuentes consolidan y enriquecen las organizaciones
Internat. Univ. Press, 1956; Sears, R. R., Maceo by, E. E. y Levin, H., Patterns o f Chilcl
Rearing, Evanston, III., Row, Peterson, 1957; Ross, S., Fisher, A. E, y King, D., “Sucking
behavior: a review o f the literaturè” , J. Genêt. Psych ót., í 957, 91, 63-81.
F A S E
D E
D E P E N D E N C I A
O R A L
D E L
P R I M E R
A N O
63
, perceptuales y su imaginación, que tienen ahora una representación estable
en los nuevos patrones funcionales del sistema nervioso central. De esta manera,
las experiencias que se originan simplemente como adaptaciones temporales
a las necesidades somáticas y externas, pueden producir cambios perdurables
en la organización del cerebro. Más o menos en este sentido hablamos de inte­
riorización de la experiencia. Las experiencias producen cambios perdurables,
en el cerebro como órgano, en el mismo sentido que el ejercicio produce
cambios perdurables en los músculos y en el mismo sentido que una coordi­
nación adiestrada —como el que se desarrolla con el tenis o el béisbol— pro­
duce cambios perdurables en la organización del cerebro y en el desarrollo
muscular.
Se denomina incorporación a la interiorización de la experiencia cuando
parece entrar realmente en el cuerpo. Se la llama introyección si la absorción es
simplemente simbólica. Se habla de identificación si la interiorización hace sentir
a la persona igual a lo que haya interiorizado. En ciertas circunstancias, que ire­
mos especificando según se presenten, los tres términos podrán utilizarse indis­
tintivamente. Por ejemplo, una introyección puede ser ana. incorporación simbó­
lica experimentada en parte como absorción física (incorporación real) y que
hace sentirse a uno como la persona o cosa introyectada (identificación). Como
pronto veremos, la interiorización de la experiencia se presenta en forma visual,
auditiva y manual, así como oral.
8. Primacía dé las experiencias y de la imaginación oral
Durante las primeras semanas de vida posnatal, la boca es el único órgano
capaz de asir y rodear. Por mucho tiempo mantiene su superioridad en estas fun­
ciones sobre otros métodos, como el asir o rodear con la mano. Hemos visto que
cuando la boca ase el pezón y comienza a chupar, se trata de un verdadero acto
de incorporación, pues temporalmente el pezón penetra en el otro cuerpo o se
incorpora a él, mientras que la leche se incorpora de modo permanente. La anti­
cipación de tal acción representada primera actitud específica respecto a la reali­
dad externa o a lo que se volverá la realidad externa.
Por ello, la boca es el primer órgano en adoptar actitudes específicas hacia
la realidad extema. También es el: primero en experimentar regularmente la
posesión y subsecuente pérdida de algo vital. La boca pierde tragando, escupien­
do o vomitando y porque él pezón escapa de la boca, sobre todo al final de la
alimentación. Se cree que esas experiencias tienen un papel importante en la ima­
ginación oral, en las transacciones orales dentro de la unidad simbiótica ma­
dre-niño y, más tarde, en las fantasías inconscientes y en la formación de
síntomas.
■*
No hay modo de descubrir cuándo comienza la simbolización oral en la in­
fancia. Se ha dicho a veces que se inicia ál comenzar la verbalizácion, pero desde
luego que ho es cierto. La imaginación preverbal y la simbolización tienen un
papel importante en la fantasía primitiva e infantil, tal y como se ve cuando rea­
parecen en los sueños del adulto, en las psicosis y en la terapia profunda de las
neurosis. Recuérdese' quelos infantes y Tos niños pequeños aprenden a interac­
tuar con sus ambientes circundantes de modos muy complejos mucho antes ele
que las palabras tengan Un lugar importante en su pensamiento. A nivel humano,
64
C A P . 2. I N F A N C I A Y P R I M E R A N I Ñ E Z
la interacción preverbal sería imposible sin la representación simbólica en forma
oral o de otro tipo. Se aviene mejor con los hechos suponer que la simbolización
comienza más o menos al mismo tiempo que la organización perceptiva; en otras
palabras, poco después del nacimiento.
9. La imaginación oral, la incorporación oral y la introyección
Como ya sugerimos anteriormente, la incorporación oral permite experien­
cias e imágenes que sirven como primeros modelos para la incorporación simbó­
lica llamada introyección. Los infantes y los niños pueden imaginar (represen­
tarse) el tragar o absorber de algún modo cosas que en la realidad es imposible
tragar o absorber. Cuando los niños han aprendido a comunicar sus experiencias
en alguna medida, en sus fantasías lúdicras o de miedo, que son primitivas y
poco realistas, suelen expresar la incorporación oral. Pero más a menudo aún
expresan la incorporación simbólica (la introyección). Suponemos que tales
experiencias no adquieren vida súbita al dominarse el habla, sino que su origen se
encuentra muy al principio de la vida posnatal. En las regresiones psicóticas de
los adultos escuchamos a veces deseos o miedos introyectivos, expresados de
modo primitivo en términos de incorporación real.
Una violinista esquizofrénica, que mediaba los veintes, vino a consulta exter­
na trayendo consigo su violín en un estuche. Mostraba hacia él una actitud des­
usadamente posesiva y procuraba llevarlo a todo sitio donde fuera. Dos veces que
lo dejó olvidado cayó en una agitación suma, pues estaba segura de habérselo tra­
gado. Como única razón de esto daba la de que el violín le pertenecía. Parecía
fusionar en una sola las nociones de posesión, pertenencia y estar dentro de la
persona. Hacía concretó el sentimiento de que el violín era parte interna de ella,
por simbólico qti.e resultara.
Pronto, cuando examinemos la unidad simbiótica madre-niño, veremos algo
parecido. En capítulos' posteriores estudiaremos la introyección en relación cotí
la depresión psicótica, el lamento y la esquizofrenia.'.
■ r. .•
;
. .
0
f
10. El rechazo oral como modelo de negación
Ya sé indicó anteriormente que la boca tiene límites anatómicos definidos*,
los labios, que separan la realidad interna de la que será realidad externa. A s í
como el abrir la boca constituye la forma de aceptación más temprana, cerrar
los labios es la forma de negar entrada a algo.30 El acto de cerrar la boca; juntó
con todas las imágenes que lo acompañan, contribuye a otras formas de negación
distintas a la puramente oral, como por ejemplo, el rechazo simbólico de algo,
que amenaza con ser doíojoso o peligroso. Veremos más tarde que se empleatél
rechazo como un medio de defensa muy común, tanto por parte de personas
normales, como de personas neuróticas y psicóticas.31
■,
*vo
30 Spitz, R .( Ato and Yes,.Nueva York, Jhterriát. Univ. Press, 1957.'
¡
31 El cerrar los ojos es otro origen fisiológico del mecanismo de la negación. Uno puede
rehusar aceptar algo negándose a verlo. “No hay nadie tan ciego como aquél que no quiere
ver” .
:
•
* ’ “5
!’1V
65
',11. La eyección oral como modelo de proyección
En los primeros meses de vida, la boca también sirve de instrumento para la
eyección y el rechazo. El infante puede escupir o vomitar, a veces por reflejo, a
veces de propósito. Esos actos, junto con las imágenes que lo acompañan, se
vuelven modelos de la proyección, la cual constituye una eyección o un rechazo
simbólico. Tal y como el escupir o vomitar, el infante hace que algo interno se
vuelva extemo, el niño y la persona adulta pueden proyectar simbólicamente
algo y, al hacerlo, tomarlo como externo a ellos, como ajeno a su ser.32
Las cualidades y las intenciones objetables que incluso las personas norma­
les atribuyen injustificadamente a otros, o a los “hechos de la vida” , suelen ser
proyecciones de las cualidades e intenciones que en sí mismas no aceptan. La
recurrencia universal del chivo expiatorio es un buen ejemplo de la negación y
de la proyección. Se niega que se tengan ciertos impulsos o deseos, y existe la
proyección de ambos en personas consideradas licenciosas o inferiores.
12. El aspecto oral persiste durante toda la vida
j
Antes de pasar a estudiar la experiencia infantil no oral, debe quedar claro
que el hombre nunca deja de funcionar como ser oral. A lo largo de toda la vida
el degustar, el córner y el beber retienen su importancia vital; y no sólo en sen­
i l tido fisiológico, sino también como expresión simbólica. El llevar a la boca, el
mascar, el chupar, el fumar, son fuentes de placer para un enorme número de
adultos. En gran parte de las culturas contemporáneas, el beso es una importante
$ expresión de afecto y de aceptación. Según se adquiere el habla, la boca encuen­
tra otros medios de expresar la afirmación, y el rechazo, de expresar el gusto y la
discriminación, de incorporar y rechazar simbólicamente. A través del diálogo y
del canto el hombre expresa una amplísima gama de sentimientos, mantie­
ne y enriquece su intercambio social y domina una infinidad de situaciones
' complejas.
O jo s , o íd o s y m a n o s e n el d e s a rro llo te m p ra n o d é l ego
Si la boca es el primer foco perceptual activo en el infante, los ojos, los oídos
y las manos constituyen el segundo grupo de focos perceptuales; cada uno de los
cuales parece desarrollarse y funcionar con plena independenciá de los ótrós, así
como independientemente de la actividad oral.33 Respecto a la oral, la organi­
zación del sistema visual parece comenzar después, aparte de que madura con
32 Probablemente la expulsión anal no actúa como un modelo primario de proyección.
Durante los primeros tres o cuatro meses, parece que los infantes no están conscientes de la
función anal. Cfr. Spitz, R., “ Some early prototypes o f ego defenses” , J. Amer. Psychoanal.
Ass., 1961, 9, 626-651.
33 Se presentan numerosos protocolos y discusiones sobre este material y sobre mate­
rial subsiguiente en Piaget, J. Origins o f Intelligence, Nueva York, Intemat. Univ. Press,
1952; Piaget, J. Construction o f Reality iti the Child, Nueva York, Basic Books, 1954; Murphy, L., Personálity in Young Children, Nueva York, Basic Books, 1956. Elkind está condu­
ciendo una serie de reproducciones de los estudios de Piaget. Véase, por ejemplo, Elkind, D.,
“Children’s conceptions of right and left: Piaget replication study IV ” , J. ge.net. Psychol.,
1961,99, 269-276.
b
66
C A P . 2. I N F A N C I A Y P R I M E R A N I Ñ E Z
relativa lentitud, durante un tiempo considerable. A l comienzo, parece propor­
cionar un mundo perceptivo más o menos independiente.
Por un largo periodo, el infante no lleva a su boca ni manipula aquello que
ve. Si su propia mano aparece en su campo visual, simplemente la mira, a veces
con obvia sorpresa, como si se tratara de algo surgido del vacío. Cuando vuelve a
desaparecer, el infante pierde pronto el interés por ella, tal y como le ocurre res­
pecto a los otros objetos que desaparecen.
Si continúan el seguimiento y la búsqueda visuales, esto ocurre sin relación
con la actividad oral o manual. Lo que las manos sienten y manipulan no se
somete a un examen oral o manual. Sólo los oídos parecen unidos desde el
primer momento con los movimientos ópticos.34 Esta unión es un primitivo ade­
lanto de la posterior orientación en el espacio.
Es en el segundo rnes de vida que surgen movimientos oculares de segui­
miento que permiten fijar y mantener en el campo de visión un objeto en movi­
miento al moverse con él. Poco después de esto, los ojos desarrollan una creciente
habilidad de converger hacia un estímulo visual y llevar a cabo movimientos apa­
reados espontáneos con los dos ojos. Estos movimientos de fijación y seguimien­
to le permiten al niño mantener el contacto visual con las cosas que, ve. Se trata
de una variante visual del asir y coger. Hacia el tercer mes, el infante ha perfec­
cionado sus movimientos de cabeza coordinados, que le permiten a los ojos
impedir la desaparición de las cosas en movimiento. El infante ha ampliado su
realidad al espacio y al tiempo. Ha comenzado a adquirir control sobre su mundo.
A partir del segundo mes, la mano del infante se va volviendo sistemática­
mente-más adaptable. Por largos periodos, el infante repite una y otra vez movi­
mientos dé dedos, para tocar, para rascarse, para asir, para tomar, para soltar.
Las manos se exploran entre, sí, exploran la cara, el cuerpo, el íespacio circun­
dante. A su debido tiempo, la mano comienza a buscar las cosas que se le han
escapado; aunque por un buen periodo esta búsqueda manual parece guiada
únicamente por la percepción manual, sin ninguna ayuda visual. Incluso cuando
un infante mira directamente su mano mientras ésta ase algo, la percepción visual
no parece influir sobre lo que la mano hace. A veces, cuando la mano pierde
algo, tanto la mano como el ojo lo buscan, pero cada sistema lo hace de acuer­
do con su propia fórmula. La mano se mueve en la zona aproximada donde hubo
Contacto por última vez, pero, los ojos buscan, inadecuadamente, moviéndose de
un lado al otro, sin dirigirse hacia las manos.
1. La incorporación visual y la auditiva
Hemos dicho que ojos y oídos ‘‘incorporan” experiencias, hfo se trata de pna
simple metáfora. Todo lo que los ojos y oídos capten y el sistema nervioso cen­
tral pueda asimilar, se convierte en un verdadero ,“nutrimento” para las organiza■ciones visuales y auditivas de la vida mental. Más’ aún, los ojos-, los oídos y su
representación en el sistema nervioso, necesitan de una estifimj'acion adecuada
para poderse desarrollar fisiológicamente siguiendo una línea normal. De esta
manera, la incorporación visual y auditiva es tina necesidad biológica para qúe
. ...
.
...
.. .
.. n . ■
,
34 Wertheimer, M., “Psychomotor coordination o f ^uditory and visual space at birth” ,
Science, 1961,1 3 4 , 1692.
F A S E
D E
D E P E N D E N C I A
O R A L
D E L
P R I M E R
A Ñ O
67
'i madure el receptor normal y para que se desarrolle normalmente el cerebro
como órgano.
Se lleva a cabo la interiorización de la experiencia visual y auditiva igual que
la de la experiencia oral. Todo lo ocurrido fuera del cuerpo provoca cambios en
la estructura de éste; es decir, cambios en la organización del cerebro. Claro está,
no es necesario que esos cambios reflejen las experiencias que representan, pues
la incorporación siempre implica alguna alteración de lo incorporado. El orga­
nismo elige y elimina. Digiere y asimila lo tomado, de modo que lo finalmente
incorporado tiene cierta relación con las organizaciones perceptivas ya presentes.
En resumen, todo lo incorporado siempre sufre cierta alteración al ser inclui­
do en la organización del cuerpo; aquí, ante todo la organización del cerebro.
Por otra parte, el incluir percepciones nuevas siempre provoca alteraciones en la
organización del cerebro. La organización mental, basada fisiológicamente en
la organización del cerebro, es muy adaptable en este sentido, pues tiende a con­
servar los efectos ejercidos por lo incorporado.
2. La incorporación visual y auditiva respecto
a la incorporación oral
Hemos dicho que durante las primeras semanas la experiencia oral predomi­
na sobre cualquier otro tipo dé experiencia, dada la organización más madura de
la boca y su inició de actividades poco después del nacimiento. Ahora bien, se­
gún va pasando el tiempo la superioridad de las funciones orales, incluyendo la
incorporación oral, se pierde en la medida en que la incorporación visual y audi­
tiva gana en importancia.
Los ojos y los oídos pueden “captar” cosas lejanas, mientras que la boca se
encuentra limitada al contacto directo. Poco a poco, ojos y oídos asumen el
papel más importante en el proceso de ir organizando perceptivamente un mun­
do compuesto de espacio y tiempo. Tienen como futuro volverse las principales
fuentes de insumo de información para el niño y el adulto, sea directamente o a
través del lenguaje. Se encuentran entre los principales recursos que permiten al
niño organizar el mundo objetivo: en el cual vive.
Los ojos y los oídos tienen también especial importancia en los procesos
inconscientes y préconseientes. Por ejemplo, la imaginación.visual compone gran
parte de nuestros sueños manifiestos. La imaginación auditiva, aunque menos
importante en este sentido que la visual, contribuye a esos sueños manifiestos
en mayor medida que el resto de los sentidos. Tanto la imaginación auditiva
como la visual tienen un papel sobresaliente en casi todas las alucinaciones.
La incorporación oral no pasa por un proceso equivalente. Claro, ocurre el
desplazamiento de mamar a comer y de balbucear a hablar. N o obstante esto,
la incorporación oral sigue siendo fuente primaria de imágenes en los sueños, y
presumiblemente en el inconsciente, aunque en dichos sueños su manifestación
sea casi siempre visual. L a incorporación oral es también fuente de formación de
síntomas en las neurosis y en las psicosis.
Se ha dicho ya que la boca y sus elementos accesorios, junto con el oído,
logran una producción extraordinariamente compleja:, el lenguaje ¿logro supre­
mo én.los campos de la expresión y la comunicación humanas. Pero, incluso aquí
el oír es un componente esencial del habla, y la vista tiene un papel sumamente
importante cuando la persona aprende a leer.
68
3. La incorporación manual
La incorporación manuaJ es mucho menos obvia que la visual y la auditiva;
pero resulta de gran importancia en el desarrollo perceptivo y en la construcción
de la realidad. A l principio, las manos resultan poco útiles; pero según va pasan­
do el tiempo son más aptas para explorar cualquier cosa que entre en contacto
con ellas. Tocan, sienten, acarician y arañan desde muy al principio de la vida,
mucho antes de que se les haya integrado a la percepción oral, visual y auditiva.
La forma notablemente flexible de la mano humana permite a ésta llegar,
con el tiempo, a asir cosas, a adaptar su forma á las formas encontradas en la
realidad externa, incluyendo las realidades manipulables del cuerpo propio. Este
asimiento, aunque temporal, es una especie de asimilación comparable a la incor­
poración temporal llevada a cabo por la boca, por ejemplo, cuando mama. Ade­
más, las manos pueden dar a las cosas una forma nueva y luego incorporar perceptualmente esas nuevas formas por ellas creadas.
La manipulación que incluye la exploración con los dedos y una explora­
ción manual general— contribuye constantemente a la construcción de la reali­
dad por parte del infante. Piénsese simplemente en la importancia suprema que
la exploración y la incorporación manuales tienen para los ciegos congénitos y se
comprenderán las potencialidadesdc las manos y la imaginación que pueden pro­
ducir. Los niños y los adultos normales nunca dejan de explotar la realidad me­
diante la manipulación. Al final, la manipulación toma el lugar de la oral como
medio principal de explotar directamente la realidad externa y la somática.
Se puede observar directamente el empleo de la imaginación manual, cuan­
do afinamos nuestra percepción de algo visto o recordarlo, en la manera en que
una: persona mueve las manos cuando trata de asir, de comprender, la forma que
ve o recuerda visualmente./Todos estámos faniiliari/.ados con el hoy común siste­
ma de simbolización manual de un vuelo en avión o en cápsula espacial. Esas
maniobras son, a lá vez que divertidas; .eficaces e iluminadoras.
In tern o o rd in a c io n fin a l d e lo s sistem as p erce p tu a les ;
: L a coordinación definitiva'entre ojo y maño queda establecida entre el cuar­
to y el sexto mes después del nacimiento/ A partir de allí ojos y manos pueden
iniciar una actividad y cooperar pa ra llevarla a cabo. Los «ojos, •desde :su atalaya,
gradualmente vart' adquiriendo el control que les permite guiar los movimientos
de las manos. Las guían hacía cosas que ellos pueden ver. Los ojos se vuelven
■instrumentos de exploración y seguimiento. Mantienen la mano “en curso” hacia
ló qüó, en esencia, es una meta visualizada.
• Tal vez nos ayude a comprender estas primeras experiencias, el compafarlás
con lo que experimenta un adulto, que ha sufrido una amputación, cuando ve sü
manó artificial hacer movimientos torpes, y a menudo iínpredjecibles, dentro de
su campo visual. Esta persona está aprendiendo a guiar visualmente, y mediante
un esfuerzo propio interno, esa mano desconocida* tal y como ocurre con él
niño. Tanto el adulto amputado como el infante:tienen que recurrir a una retróalimentación poco familiar, proveniente de núevos patrones «musculares. Desde
luego, el adulto tiene ventajas sobre el infante, no siendo la menor de ellas, su
capacidad de verbalizar y comunicar sus experiencias; capacidad que pudiera
F A S E
D E
D E P E N D E N C I A
O R A L
D E L
P R I M E R
A Ñ O
69
permitirnos penetrar más en la lucha por la que pasa todo infante que va adqui­
riendo intercoordinaciones entre su campo visual y su campo manual.
Con el tiempo llegan a intersectarse los planos orales, visual y manual. La
mano que se ve, va hacia la boca con inciertos movimientos; a la vez, la mano
salida de la boca entra al campo visual y se la observa gravemente, a veces con
ayuda de la otra mano. Una vez más estamos ante un caso de acción detenida,
demorada, generalmente considerada esencial para el desarrollo del ego.
Cuando ya se han integrado las funciones de la boca, los ojos, los oídos y
las manos, se multiplican las pruebas de que hay cada vez más tipos diferentes
de anticipación. Así, por ejemplo, en tanto que receptores a distancia, los ojos
y los oídos pueden dar lugar a movimientos de la boca, aparición de saliva e
hipersecreción cuando el adulto está preparando la comida del niño y mucho
antes de que éste la sienta en la boca. Claramente, ojos y oídos “captan” el signi­
ficado de la situación antes de que la boca “capte” la comida. Justamente tal
“ captación” recibe el nombre de incorporación, no importando si la llevan a
cabo los ojos, los oídos o la boca.
La incorporación oral, la visual, la auditiva y la manual —con todos los cam­
bios en el sistema nervioso central que inducen en la organización perceptual, la
imaginación y la cognición— son fuentes primarias de estructuración del ego.
Constituyen los modelos de la incorporación o introyección simbólica, que el
organismo humano utiliza para desarrollar la estructura del ego y la del superego,
asi como para defenderse. Las incorporaciones o introyecciones simbólicas par­
ticipan en los procesos secundarios sumamente integrados del pensamiento, así
como en el tipo de pensamiento más primitivo e irreal, testimoniado en la for­
mación de fantasías inconscientes, sueños manifiestos y síntomas. La falta de
una clara diferenciación y; en especial, la falta de fronteras en el ego existente du­
rante la infancia facilita más el llevar a cabo la introyección en esa etapa que
durante la niñez o la edad adulta. Como veremos, en la regresión psicótica la
introyección puede volverse una maniobra sobresaliente provocadora de confu­
siones y, a veces, de desintegración.
F a lta d e lím ite s fu n c io n a le s e n e l p rim e r
fu n c io n a m ie n to m e n ta l
Cuando pasemos a estudiar la unidad simbiótica madre-niño, veremos que.
en un principio los infantes parecen no tener los límites funcionales que los.adul­
tos tomamos por hechos. Entre ellos mencionaremos los límites entre lo externo
y lo interno, entre la fantasía y la realidad socialmente compartida, entre el yo
y los otros. Es difícil imaginar lo que debe parecer la existencia sin tales dife-í
renciaciones.
Esta ausencia de límites funcionales parece más misteriosa e inimaginable 'de
lo que realmente es. Todos la experimentamos una y otra vez en nuestros sue­
ños. En cierto momento el soñador parece estar observando cómo seí hace algo
y, de inmediato, parece ser él o alguien más. La diferenciación entte y o y tú
fluctúa inestablemente eri los sueños, de un modo qué resultaría muy perturba­
dor si se estuviera despierto.
En otros sueños' parece posible intercambiar la actividad y la pasividad.'
Una persona sueña estar haciendo algo para alguien y de inmediato; sin ruptura
|
70
C A P . 2. I N F A N C I A Y P R I M E R A N I Ñ E Z
en la continuidad de los actos, se vuelve aquel para quien algo se hace. Una vez
más, de estar presente tal identidad fluctuante en un adulto despierto, confu­
siones y ansiedad serían el resultado. Nos protege la inactividad presente durante
el dormir.
A veces, cuando una persona, un adulto, está despierta, los límites funcio­
nales resultan inadecuados o incluso llegan a faltar. Las intoxicaciones son una
sencilla demostración de esto. Una amplia gama de agentes tóxicos —que van des­
de el alcohol ordinario hasta la mezcalina y el ácido lisérgico— pueden disolver
los límites funcionales en gran parte de los adultos. Cuando los efectos desapa­
recen, vuelven a establecerse los límites y pronto reaparece la organización del
ego, que depende de la integridad de tales límites.
Es mucho más difícil preparar la privación sensorial. Aquí, y sin la inter­
vención de un agente tóxico, un adulto por todo concepto normal puede per­
der los límites funcionales y caer en alucinaciones, simplemente porque carece
de los insumos sensoriales de que depende la integridad de su ego.
Los límites funcionales desaparecen en las psicosis y, de un modo impresio­
nante, en las esquizofrenias. Muchos esquizofrénicos, que no han ingerido droga
alguna ni padecido falta de estimulación sensorial, vuelven a experimentar la
incapacidad de distinguir entre sí mismos y otras personas o entre sí mismos y las
cosas —incapacidad ya sentida cuando infantes. Un paciente esquizofrénico pue­
de quejarse de no saber si es él o alguna otra persona quien está haciendo algo, de.
modo muy parecido a como ocurre en los sueños. A menudo es incapaz de dis­
tinguir claramente entre lo que está imaginando y lo que está ocurriendo en el
mundo de la reíilidad externa o en la realidad de su propio cuerpo.35
Esos pacientes suelen- quejarse de que están “haciéndose pedazos” o “des­
apareciendo” , de que el mundo está cambiando sin razón alguna o de que algo
terrible está sucediendo, para lo que no encuentran palabras. Todo esto parecen
intentos por describir la experiencia de desintegración del ego que ocurre duran­
te: las, regresiones profundas. Como en los desórdenes esquizofrénicos el paciente
no se encuentra ni drogado ni dormido, nadie puede ponerle un alto a la desinte­
gración o a la regresión de las funciones del ego desintoxicándolo o despertándo­
lo. Es muy difícil el camino de regreso a la normalidad y muchos hay que nunca
logran encontrarlo.
<■,».’
’
A veces un esquizofrénico regresivo sufre una ansiedad intensara!; sentir,queí
está perdiendo su identidad, que se está desintegrando, que se está disolviendo,
que está desapareciendo. Aparte de las extrañísimas experiencias tipo sueño que
acompañan a la regresión profunda, suele presentarse el miedo a caer enun estado
parecido al simbiótico que existe entre la madre y el hijo o incluso en un esta­
do anterior. En cualquiera de esos casos, el temor es el de perder la individualidad,
el de perder la existencia como persona individual.
y
Si recordamos que la realidad externa y la organización del ego son interdeLlamamos a esto inclusión excesiva. Se examinará en el capítulo dedicado a la esqui­
zofrenia. Véase, además, Cameron, N., “Experimental investigation o f schizophrenic thin­
king” en Kasanin, J. (dir.), Language and Thought in .Schizophrenia, Berkeley, California,
Univ. o f Calif. Press, 1944, págs. 50-64. Se ha hecho una revisión de la literatura dedicada dj
la inclusión excesiva en Payne, R. W., “Cognitive abnormalities” éh Eysenck, H. J. (dir.'j;
H a n d b o o k o f A b n o r m a l P sych ology, Nueva York, Basic Books, 1961, pags. 245-250; Gold­
man, A.E., “ A comparative-developmental approach,to schizophrenia” , P s y c h o l B u t , 1962,
59, 57-69; Payne, R. W., Mattusek, P. y George, E. I., “A n experimental study o f schizo­
phrenic thought disorder” ,/, m ent. Sci., 1959, 705, 627-652.
-A U N I D A D S I M B I Ó T I C A M A D R E - H I J O
71
..pendientes, que “el mundo” y “el yo” son dos aspectos de la misma unidad, será
íácil comprender por qué para la persona represiva la desintegración del ego equi­
vale a la desaparición del mundo y a la desaparición del yo. Simplemente recor­
demos que noche tras noche tanto el mundo de la realidad externa como el yo
desaparecen (cuando dormimos), y podremos comprender por qué tal cosa es
posible. La diferencia está en que cuando, cada noche, nos dormimos, ningún
3tro mundo viene a confundirnos y dejarnos perplejos; mientras que en la esqui­
zofrenia el mundo de la realidad externa constituye para el paciente algo impo­
sible de hacer coincidir con lo que está imaginando.
Hemos dado así los aspectos básicos del primer desarrollo perceptual y de la
primera coordinación perceptual que se presenta en la infancia.36 Hemos hecho
hincapié en la importancia sobresaliente que las funciones y la imaginación ora­
jes tienen en las primeras etapas de la vida, así como para un buen número de
psicopatologías regresivas, como veremos más adelante, especialmente en la
psicosis. Estamos así listos para examinarlas características de la unidad simbió­
tica madre-hijo, la primera relación amorosa de importancia en la vida del infante.
L A U N ID A D SIM BIÓTICA M ADRE-HIJO
Hemos venido estudiando la primera maduración y desarrollo del infante
como si éste fuera un organismo aislado, capaz sólo de percibir, guiar y coordi­
nar sus campos perceptivos y sus actividades motoras mediante esfuerzos solita­
rios. Se justifica tal modo de abordar el tema por la complejidad de la vida
humana en sus inicios y por la necesidad de simplificarlos para poder describir­
los mediante la soledad inicial del infante y por la superioridad que en un prin­
cipio tiene el crecimiento perceptivo sobre la coordinación motora. Pero tal
visión es cierta a medias, pues pasa por alto el papel vital que tiene el cuidado
materno y el verse cuidado por la madre; deja fuera los aspectos afectivos del
primer año de vida y la organización interna de un sistema de ego rudimenta­
rio. En esta sección daremos por sentado el desarrollo perceptivo y el cognos­
citivo ya vistos y centraremos nuestra atención en la interacción madre-hijo,
sin la cual ningún niño puede llegar a ser una persona normal.37
A principios de este siglo un pediatra publicó algunas estadísticas impresio­
nantes sobre la elevada incidencia de muertes entre los infantes de hospicio,, así.
como sobre la incidencia relativamente baja entre los niños adoptados a tem­
prana edad y criados por una madre adoptiva.38 A pesar del vigor y la insistencia
mostrados en esos artículos, obviamente poco se les tomó en cuenta. Los infan­
tes hospicianos siguieron muriendo, a pesar de recibir una alimentación adecuada
y de vivir en un ambiente limpio. Tal vez el endurecido espíritu de aquellos tiem­
pos hizo que se descartaran dichos artículos como mero sentimentalismo; tal
vez fuera causa de la negligencia el que no se comprendiera el poder de la interac­
ción conductual.
Tres décadas más tarde, la defensa de un cuidado materno fue reyivida por
36 Solley, C. M. y Murphy, G., Development o f the Perceptual World, Nueva York,
Basic Books, 1960.
3 7 i-iarriSj i. D., Normal Chitdren and Mothers: Their Emotionál Oportúnities and
Obstacles, Glencoe, I1L, Free Press, 1959.
38 Chapín, II, IX, citado en Rollman-Branch, H. S., “ On the question of primary object
need” ,/. Atner. Psychoanal. A ss., 1960,8 , 686-702.
72
CAP. 2. I N F A N C I A Y P R I M E R A N I Ñ E Z
especialistas con orientación psicodinámica; pero una vez más la incredulidad y
el ridículo fueron la respuesta a sus informes,39 esto se debió en parte a la falta
de datos específicos publicados y a la carga emocional que acompaña a los lla­
mados en pro de un cuidado adecuado del infanté. Sin embargo, pronto comenza­
ron a aparecer cuidadosas y objetivas investigaciones clínicas y los datos obtenidos
provocaron interés y alarma entre quienes pertenecían al campo; así el proble­
ma del cuidado materno se volvió un tema de importancia.40
Incluso hoy día tenemos orfanatorios donde los infantes reciben un meticu­
loso cuidado físico y donde las fórmulas de alimentación son perfectas, pero
donde los niños apenas reciben un cuidado maternal adecuado, de recibirlo. Las
tasas de mortandad son inferiores a las de principio de siglo, pero son elevados
los índices de perturbaciones de la personalidad serias ocurridas entre infantes y
niños. Ojalá el gobierno incluya este factor en sus nuevos planes para estudiar la
debilidad mentaL Se sabe que la privación emocional severa es un factor que
contribuye en muchos casos de defectos del desarrollo irreversibles.41
Hoy se acepta generalmente que los cuidados de una madre o una madre
sustituía atenta son esenciales para el bienestar físico del infante así como tam­
bién para su desarrollo emotivo y su organización de la personalidad. Es esencial
que esa figura materna entre en una íntima relación simbiótica con el infante y
que la mantenga sin ambivalencias serias durante gran parte del primer año de
vida de éste. Por fortuna, se encargan de ello las necesidades maternales de una
madre normal. Tal y como lo indica el término simbiosis, tanto la madre como
el infante aprovechan las experiencias mutuas surgidas de tal relación.42
E l c o n c e p to de sim biosis en la p sic o p a to lo g ia
Se tomó de la biología el término simbiosis, que significa los beneficios mu­
tuos y a veces vitales que huésped y parásito obtienen de su relación biológica^
mente parasitaria.43* El huésped y el parásito pertenecen a especies diferentes.
En la psicOpatología, la simbiosis .madre-hijo tiene las mismas connotacio­
nes, pues aunque ambos pertenezcan a la misma especie, son por completo dis­
tintos debido a los niveles biosociales de su organización. El infante, a causa dé
su lentísima maduración, es en un principio un parásito funcional, ya que no
puede interactuar con lá madre. Está; gracias a su organización de la personaba
dad sumamente desarrollada y su membrecía en una sociedad enormemente''
39 Todavía exis ten, residuos de tal actitud entre investigadores y teóricosque en su trai45
bajo profesional rechazan la posibilidad de la psicogénesis, aunque puedan aceptarla ©n ía
interacción práctica déla vida cotidiana.
■
.
40 Véase una revisión sobre este trabajo en Brody, S., Patterns o f Mothering, Nueva'
York, Internai. Univ. Press, 1956.
41 Provence, S. y Lipton, R., Infants in Institutions: A Comparison ò f Their Develop­
ment with Family Infants: Report o f a Five-Year Research Study, Nueva York, Internal.
Univ. Press, 1962; Yarrow, L. J., “Maternal deprivation: Toward an empirical and concep­
tual re-evaluation**, Psychol. Dull., 1961,58, 459-490; Provence, S. y Ritv.o, S., “Effects of
deprivation on institutionalized infants“ , Psychoanal. Study Child, 1961, 16, 189-205;
Earle, A. M. y Earle, B. W., “ Early maternal deprivation and later psychiatric illness” , Amer.
J. OrthopsyChiat., 1961,31, 181-186.
,v
42 Benedek, T., “Parenthood as a developmental phase” , J. Amer. Psychoanal. Ass.'y
1959, 7, 389-417.
43 Para obtener un panorama del desarrollo de este concepto en la psicodinámica, véase
el capítulo 16 del libro de L. Beliak (dir.). Schizophrenia: a Review o f the literature, Nueva
York. Logos Press, 1958, págs. 555-693.
’_ A U N I D A D S I M B I Ó T I C A M A D R E - H I J O
73
-.compleja, es el equivalente funcional del huésped de su hijo. Hemos descrito a
principios del capítulo las enormes diferencias que existen entre los recién naci­
dos, pero podemos resumirlas aquí en unas cuantas palabras.
L a m ad re en la re la c ió n sim bió tica
La madre bien dispuesta recibe a cada recién nacido como un nuevo objeto
de amor. Aunque pueda ser torpe y poco amañada con el primogénito y aun­
que cada nueva adición a la familia le provoque ansiedad desde el principio, lo
usual es que la madre encuentra irresistible el desamparo y la necesidad del
bebé.44 El recién nacido provoca en la madre una ternura maternal, un deseo
de cuidar y dar infinitos. El bebé tiene un doble atractivo. La madre lo llevó
dentro; fue parte del cuerpo de ella y de él nació. Además, la madre posee al
bebé y se da cuenta de que puede cuidarlo en aspectos que nadie comparte. Se
vuelve sensible a toda necesidad del niño y a todo cambio en la apariencia y la
conducta de éste.
Desde el principio mismo el infante es un objeto para la madre, una personita, algo diminuto pero completo; algo que vuelve a crecer como parte de
ella-;- aunque en un sentido distinto, fuera del cuerpo de la madre y gracias al pro­
ceso total del cuidado materno. Para la madre, el bebé representa la autorrealización, el verse completada y el sentirse creadora. Aporta a su relación con
el bebé todo un mundo de comprensión materna, de deseo de confortar, de pro­
teger y nutrir.
E l recién n a c id o en la re la c ió n sim b ió tica
Para el recién nacido la situación es por completo distinta, pues no percibe
a su madre como un objeto; carece de los medios necesarios para reconocerte
como un ser aparte que lo vigila, alimenta y cuida, atendiendo a su comodidad
y seguridad. Antes de nacer flotaba sin voluntad en el fluido amniótico; des­
pués del nacimiento ha quedado a la deriva en un mundo ilimitado carente de
todo tipo de objetos. Por ningún medio puede el bebé hacer recíproco el amor
que recibe; es incapaz de amar o de extrañar el amor. Tan sólo contribuye con
su cuerpo, aunque ni siquiera está consciente de que lo tiene. Su madre está muy;
consciente de la maternidad; mientras que en un principio, el bebé no tiene un
yo del cual tomar conciencia e ignora que es “un niño” .454
6
'
Durante las primeras semanas el infante es incapaz de participar en una rela­
ción interpersonal genuina. A excepción de sus periodos de alimentación, es éñ
buena medida un objeto pasivo y aislado del cuidado y del afecto maternos. Ne­
cesita ir adquiriendo la oapacidád de la interacción mutua. Según va desarrollando
sus capacidades perceptivas, emotivas, cognoscitivas y motoras,, se va volviendo
cada vez más capaz de participar activamente en la relación que su madre le ofrece.
Su soledad inicial —verse perdido en un océano inabarcable de experiencias vagas—
44 Sears, R. R., Maccoby, E. E, y Levin, H., Patterns o f Child Rearing, Evanston, Ilh,
Row, Peterson, 1957.
• v
.
46
Cfr. Levy, D., B eha vioral A n a lysis: A n A n a ly s is :o f Clinical O bservations o f B eh a vior
as A p p lie d to M o t h e r -N e w h o r n Relationships, Spiingfíeld, HL, Thomas, 1958.
74
C A P . 2.
IN F A N C IA Y PRIM ERA NIÑEZ
va cediendo gradualmente ante una intimidad creciente surgida de esa relación
simbiótica, que alcanza su punto máximo hacia el sexto mes.
C re c im ie n to de la relación sim b ió tic a
A sí pues, la relación simbiótica comienza con una madre sumamente cons­
ciente de la maternidad y lista a cumplir con su papel, y con un infante sólo
capaz de aceptar pasivamente amor, cuidado y protección, sin recursos para com­
prender nada. El gran logro del infante en las primeras semanas es que desarrolla
Una madurez perceptual y adquiere una conducta adaptativa suficiente, y que
incorpora lo suficiente de su medio circundante, para volverse un elemento activo
y participante en la susodicha simbiosis. Finalmente, se encuentra más sumergido
¿n tal sociedad que la misma madre, pues su papel casi exclusivo es el de infante
simbiótico, mientras que la madre tiene otros papeles importantes que cumplir:
el de esposa, el de ama de casa, tal vez el de madre de otros niños y el de activa
participante en actividades ajenas a la familia.
Dado que el infante nada entiende de lo que se le dice y es incapaz de hablar,
sus medios de comunicación con la madre están a niveles no verbales. La primera
comunicación surge necesariamente de lo que la madre haga, cómo cargue al infan­
te y cómo lo acueste, de cómo lo lleve en brazos, de cómo lo alimente y cambie,
de cómo lo maneje para salir de casa y para entrar en ella. Y mientras las palabras
nada le dicen al niño, el contacto con el cuerpo materno, con el calor y la suavi­
dad de la madre, la cercanía, su olor y la música de su voz todo le significan.46
L a m a d re c o m o ego te m p o ra l
La madre hace pór el niño cosas que éste hará más tarde por sí mismo. Cuan­
do* lo pasea, lo mueve, le trae cosas, lo cambia de ámbito, lo está nutriendo con
una gran variedad de experiencias perceptuales y motoras que* de otra manera
nunca tendría. Con ello la madre lleva a cabo labores que él ego adaptativo del
niño, gracias a sus funciones autónomas, ejecutará con el tiempo. Ese servicio
resulta incluso más necesario porque el desarrolló pérceptual del infante sobre-;
pasa en mucho a su desarrollo motor. El infante percibe cosas mucho antes de
ser capaz de aislarlas. Sin las variaciones producidas por la actividad* de la madre,
el infante se hundirá en la apatía, pues le facilitaría uña adecuada estimulación
variada.47
a;
Gracias a estas condiciones, acompañadas de experiencias infinitamente repe­
tidas y. variadas, que el niño y la madre comparten, el infante termina esperando
confiadamente que se satisfagan sus necesidades, incluyendo la de tener una esti­
mulación variada. Esto le ayuda a formar esa confianza básica que, como dijimos
antes, pudiera determinar el futuro emocional del niño, en particular la salud y
riqueza emocionales de sus relaciones interpersonales. A l mostrarse constante46 Compárese con io dicho acerca del contacto, etc., en Rollman-Branch, IL S., “ On
the question o f primary object need” ,./. A.mer. Psychoanal. Ass., 1960,6’, 686-702.
47 Ciertas indias norteamericanas brindan el mismo tipo-de ayuda al atarse al infante
a las espaldas mientras están trabajando, con lo que proporcionan al nino un ricamente
variado campo de estimulación perceptiva cambiante.
LA UN ID AD S IM B IO TIC A MADRE-HIJO
75
mente atenta, la madre va estructurando una situación que le da a ella y al niño
la confianza plena.
Como en un principio el infante carece de defensas del ego específicas, la
madre debe encargarse también de sustituirlas para protegerlo.48 A l nacer, el
infante parece no reaccionar, excepto ante la estimulación masiva que por el mo­
mento lo apabulla. Esto se explica en parte porque se supone la existencia de
una barrera protectora innata contra la estimulación, de la que más tarde se van
desprendiendo las defensas del ego específicas. Pero también es resultado, en
parte, de la falta de específicos patrones organizados de respuesta perceptuales.
Según va teniendo el infante mayor capacidad para dar respuestas específicas
y diferenciadas su necesidad de verse escudado crece proporcionalmente. El pro­
tegerlo de la estimulación externa excesiva significa que la madre debe arreglar el
ambiente que rodea al niño, de modo que no lo golpee con demasiada intensidad,
por demasiado tiempo o con demasiada excitación emocional. El protegerlo del
estrés interno significa aliviar el dolor y la incomodidad eliminando la causa que
los provoca; cuando esto es imposible, se toma al bebé en brazos, se pasea, se
mece, se calma y se le hace eructar. Este tipo de protección significa que la madre
toma a su cargo las defensas del niño, mientras no ha madurado.
Además, la protección materna significa también ayudar al niño a que do­
mine y canalice sus impulsos emotivos. De principio, lo más que puede hacer una
madre es tratar de evitar toda acumulación de presión emotiva, para reducir al
mínimo la necesidad de una descarga masiva, e intervenir cuando los ciclos de
gfcfrustración y rabia se dan impulso a sí misinos. La madre actúa también como
ego temporal para proteger al niño contra las consecuencias de las actividades a
que éste se dedique cuando —debido a la inexperiencia, a la incapacidad de dife| ;renciar entre los, objetos y él mismo y a su inadecuada coordinación motora— se
vea en peligro de lesiones o de una ansiedad intolerable. Según va creciendo la
diferenciación del impulso? y según el infante logra ir controlando sus acciones, se
le puede ayudar a que canalice su descarga de impulsos de acüerdo con modos
socialmente aceptados, métodos poco destructores y de lo más satisfactorios;49
Cuando la madre no logra proporcionarle al infante una temprana protección
que sustituya al ego, aquél puede caer en una apatía protectora común a la que
se observa en infantes de orfanatos, quienes no reciben cuidado materno alguno..
La estimulación excesiva también puede, forzar al infante a desarrollar defensas.
ant$s <je estar fisiológicamente preparado para hacerlo. En este caso, tal vez cree
una orgánización de defensa prematura y distorsionada y, en consecuencia, una
estructura del ego precoz y patológica. Cuando esto sucede, las secuencias
posteriores de maduración defensiva y adaptativa del ego pueden mostrar
distorsiones.50
Id e n tific a c ió n p rim a ria c o n la m a d re
Tenemos buenas razones para suponer que, durante las primeras semanas
de vidá posnatal, ningún infante es capaz de distinguir entre sí mismo y la madre. Se
48 Spitz, R., “ Some early prototypes o f ego defenses” , J. A m e r . Psychoanal. A ss.*
1961,9, 626-652.
49 Finney, J. C., “ Some maternal influences on children’s personality and character” ,
Genet. Psychol. Monogr., 1961, 63, 199-278.
.
50 En los capítulos dedicados a las neurosis, psicosis y desórdenes de la personalidad,
76
C A P . 2.
IN FAN C IA V PRIM E RA NIÑEZ
conoce a tal situación con el nombre de identificación primaria. N o se trata de
una anormalidad ni tampoco de un acto de percepción o de cognición ni de una
defensa. Es simplemente la incapacidad de distinguir objetos, la falta de organiza­
ción en el ego y una falta de sentimientos respecto de sí mismo. Se expresa así la
carencia de los límites funcionales que caracterizarán a la primera infancia, y que
hemos comparado con el desplazamiento caleidoscópico de imágenes común­
mente experimentado en los sueños de los adultos.
Esa identificación primaria ocurrida a principios de la vida, es resultado de la
inmadurez perceptual y cognoscitiva y, en tal sentido, expresión de un defecto.
No obstante, tal situación representa ciertas ventajas para el infante; entre ellas,
la incapacidad para diferenciar entre lo que ocurre por obra de la madre y lo que
ocurre debido a las acciones y percepciones propias. Como el infante no ha desa­
rrollado aún límites funcionales y es incapaz de reconocer tales diferencias, expe­
rimenta los resultados de los actos maternos, y de los actos y de las percepciones
propias, como equivalentes de lo que más tarde identificará como propio. Vive
en un mundo mágico donde, por ejemplo, a veces parece moverse con rapidez,
mientras su mundo perceptivo sufre cambios tremendos sin que él realice esfuerzo
alguno. Es probable que muchas experiencias regresivas normales, como soñar
que está volando o flotando sin esfuerzo alguno provengan de las imágenes surgi­
das en esta fase de la identificación primaria. De ella brotan muchas experiencias
alucinatorias en la esquizofrenia y algunas de las perturbaciones del equilibrio
vistas en la intoxicación y en los casos de privación sensorial.
A l infante estas y muchas experiencias, en las que sin saberlo participa en lo
que madre está haciendo, le proporcionan una actividad aparentemente mágica y
le evitan tener que reconocer su desamparo y su pasividad reales, así como la po­
breza de sus recursos. En toda ocasión que se le pasea, se le mueve, se le baña, se
le cambian los pañales, se le saca a la calle, va percibiendo esa inagotable variedad
de experiencias como cosas que suceden y, cuando ya ha madurado un poco más,
como cosas que él lleva a cabo. 51
Es otra consecuencia de la fusión simbiótica que él infante* según lo supone­
mos, experimenta su gozo y el gozo recíproco de la madre como un gozo global
unitario e indistinguible. O si experimenta una tensión de enojo vaga y su madre
responde a su vez con enojo, ambas se funden en un universo de furia único. De
los estudios hechos con infantes emocionalmente privados, se concluye que ún
infante niuy pequeño no podrá experimentar a fondo gozo y placer sin sentir éis
gozo y el placer simultáneos expresados abiertamente por una figura materna
simbiótica. En términos empleados por los adultos, a él le pertenecen las expe­
riencias propias y las expresiones emotivas de la madre. Ambas se completan para
formar un todo que no se puede diferenciar.
;
Puede deducirse la importancia de tal fusión imaginando al niño hundido en
sentimientos de frustración angustiosa y a la madre, consciente del desamparo
del hijo y de su propio papel de salvadora y confortadora, respondiendo incesan­
temente con una presencia calmante y amorosa. Por ello, la experiencia emotiva
total del infante incluirá la conducta de la madre, én ese morriehto todavía indise estudiará más a fondo la importancia de la protección materna Inicial en el desarrollo
normal de los infantes. Bishop, B. M., “Mother-child interaction and the social behavior of
Children” , Psychol. M o n o g r., 1951, Expediente núin. 328.
51
Solomon, J. C., “ Brief communication: passive motion and infancy” , A m e r . J. O r thopsychiat., 1959 ,2 9 , 650-651.
D E S A R R O L L O D E L EG O Y D I S O L U C I Ó N DE L A U N I D A D S I M B I Ó T I C A
77
'srenciada de la propia. El infante aprenderá a esperar, con confianza, alivio cuan­
do se sienta intolerablemente tenso o caiga en rabietas. La dependencia caracte­
rística de este periodo incluye el buscar a la madre (incluso antes de que se haya
uelto un objeto identificable) para ver satisfechos los deseos propios y calmando
el enojo. Es fácil comprender que tal participación materna se vuelva el factor de
mayor importancia en la determinación del desarrollo emotivo del niño.
D E SA R R O LLO D EL EGO Y D ISO LU C IÓ N
DÉ L A U N ID A D SIM BIÓTICA
Pospondremos hasta el capítulo 5 un examen adicional del desarrollo del
ego, cuando veamos el sistema psicodinámico. Bastará, pues, agregar un simple
esbozo para complementar lo dicho hasta el momento.
1. Las funciones del ego autónomas y la esfera libre de conflictos
')
La maduración y el desarrollo ocurridos en las funciones perceptuales, cog­
noscitivas y motoras del niño le permiten a éste organizar la realidad externa,
..¿orno ya hemos visto. Esas funciones constituyen la base de lo que se ha lla­
mado funciones d él ego autónórnas. Son principalmente de carácter adaptativo,
§|niás que defensivo, y ocasionan una esfera libre d e conflictos en la organización
®ael ego.52
'
2.
Id y ego, procesos primarios y secundarios
Se cree que al nacimiento hay un núcleo id-ego del que saldrán el sistema d e
pulsión d el,id y el sistema de ego orientado a la realidad. El sistema d el id (el sis­
tem a d el inconsciente, de Freud) continuará operando como p roceso primario,
es decir, como catéxias o energías móviles empleadas en el desplazamiento, la
condensación y las formas arcaicas dé simbolización. El sistema d el ego se.ya
diferenciando progresivamente de atjuel núcleo id-ego según el infante ya experi­
mentando cada vez más demora, frustración y conflicto. El sistema de ego crea
una serie completa de organizaciones defensivas, la mayor parte de ellas incons­
cientes, y va creando sistemas de adaptación y dominio cada vez más complicádos. Funciona apegándose cada vez más al p roceso secundario, en otras palabras,
de acuerdo con una percepción y una cognición realistas. La reflexión lógica es el
ejemplo extremo de un proceso mental secundario; se inicia hacia el quinto o
sexto año, o sea, cuando la fase edípica ha sido resuelta y la represión establecida,
empero, no llega a su madurez total, sino poco antes de la pubertad.
3. Formación de defensas y límites
A principios de la vida, las defensas tienen un importante papel en establecer
y mantener los límites, funcionales entre el sistema del id, con su proceso primario,
52
Cfr. Hartmann, H., Ego Psychology and the Problem ó f Ádaptation, Nueva York,
Interna!. Univ. Press, 1958.
78
C A P . 2. I N F A N C I A Y P R I M E R A N I Ñ E Z
y el sistema del ego, con su proceso secundario. Además, las defensas también
ayudan a establecer límites del funcionamiento entre el ego y la realidad externa,
y entre ambos y la realidad somática. En los capítulos dedicados a las neurosis y
a las psicosis tendremos oportunidad de ver lo que sucede cuando esos límites
comienzan a disolverse.
4. Introyecciones del ego
Mientras van madurando y se van desarrollando con el uso de las funciones
perceptuales, cognoscitivas y motoras, y mientras se va diferenciando el ego del
id, de la realidad externa y de la somática, ocurre la incorporación en el niño de
ciertos aspectos de la conducta materna; llamámos introyecciones del ego a los
resultados del tal incorporación. En realidad se deducen en parte de la conducta
materna y en parte de las experiencias simultáneas tenidas por el infante. Como
ya hemos visto, en esos momentos él no puede diferenciar sus dos fuentes de
experiencia: la proveniente de la madre y la proveniente de sí mismo.
En grado menor, pero de todas maneras considerable, el ego introyecta tam­
bién aspectos de la conducta paterna y de los hermanos, así como de otras
personas de importancia en la casa. Recuérdese que la figura paterna, la de los
hermanos y la de otras personas importantes participan de algún modo en la
simbiosis madre-hijo, aunque en grado mucho menor que. la madre.
5. Objetos internos
Al cristalizar los límites del ego, esas tempranas introyecciones del ego vienen
a constituir los objetos internos, mismos que representan a los externos, en espe­
cial a los padres. Tienen a su cargo organizarías bases de la personalidad y ayudan a
que el infante controle la conducta propia de acuerdo con la aprobación o críti­
ca de los padres. En otras palabras, el infante se va pareciendo a sus padres al
introyectar ciertos aspectos de ellos, introyecciones que lo ayudan a determinar
qué hacer. Por consiguiente, son precursores de lo que más tarde se llamará el
control del superego. Muy pronto el infante trata de complacer tanto a los pa­
dres interiorizados como a los de la realidad externa.
ó. E l infante c o m o individuo autónomo
■ .
•
• ’ . '5
Cuando el infante es capaz de sentarse y de ponerse de‘pie, sus relaciones
activas con la reálidad externa y la organización paralela de un sistema dé ego,
han progresado al puntó de permitirle comenzar a funcionar como individuo
autónomo. A partir del segundo o tercer mes, esas habilidades, y las correspon­
dientes prácticas del ego, comienzan a desarrollarse y se acelera rápidamente su
ritmo de evolución. Al año de nacido, el infante es ya una persona independiente.
Cuando no se logra resolver
la relación simbiótica
-S
. ' '■ jr
¡
...
En casos excépcionáíes üñ infante no logia disolver la relación simbiótica y
adquirir membrecía en la unidad familiar.
F A S E DE A U T O A F I R M A C I O N Y DE C O N T R O L
79
■
a) Niños autistas. Algunos de esos fracasos parecen resultado de la incapaci­
dad que el infante tiene de participar en una relación simbiótica total antes de
llegado el momento de disolverla. Se trata de los niños autistas, identificados y
descritos por vez primera por Kanner,53 y posteriormente estudiados por él mis­
mo y por otros investigadores. Los niños autistas quedan permanentemente incapacitados para formar relaciones efectivas con los objetos y de erigir una
realidad externa o una organización de ego efectiva.
tí) Niños simbióticos. Otros fracasos en este campo se dan en niños que en­
tran en una relación simbiótica total con la figura materna, pero que son incapa­
ces de terminarla. Continúan desarrollando una relación dependiente sumamente
distorsionada con la figura materna. Se llama a tal síndrome psicosis infantil sim­
biótica. 54 Sombrío es también el futuro para el niño simbiótico, aunque su nivel
de fijación sea menos primitivo que el del niño autista.
Se dice a menudo que tanto los niños autistas como los simbióticos sufren
esquizofrenia infantil. Sin embargo, existen diferencias tan notables entre dichos
síntomas infantiles y la esquizofrenia de adolescentes y adultos, que se ha obje­
tado mucho el empleo de tal término. 55
Como se verá más adelante, en los capítulos dedicados a lo clínico, muchos
fracasos parciales en el intento por resolver el problema planteado por la relación
simbiótica madre-niño, nunca llegan a producir desórdenes infantiles autistas
, o simbióticos; aunque sí dan como resultado estructuras de la personalidad vulne­
rables a ataques neuróticos o psicóticos en la infancia posterior, en la adolescencia
o en la edad adulta. Lo usual es que un fracaso parcial en el intento por disolver
) la'relación simbiótica con la madre, deje al niño mal preparado para convertirse
en un individuo autónomo. Como veremos, esto le impide, en el desarrollo de su
personalidad, entrar eñ la fase edípica posterior y resolverla. Pasamos ahora a la
fase de autoáfirmaeión y de control de esfínteres.
F A SE D E A U T O A F IR M A C IÓ N
Y DE C O N T R O L DE ESFÍNTERES
Esta fase del desarrollo dé la personalidad ocupa el segundo afío de vida del
niño. Se inicia cuando comienza a disolverse la unidad simbiótica madre-niño y
termina cuando éste entra en las luchas y los conflictos edípicos. En esta fase el
niño se esfuerza por independizarse como individuo diferenciando que tiene una
identidad propia, pero sin apartarse del grupo familiar. Por lo común lo consigue,
siendo su herramienta principal para ello una autoafirmación vigorosa —a veces
con apariencia de negativismo puro—, una capacidad creciente de ponerse de pie,
caminar y correr por sí soló y él llegar a controlar sus esfínteres.
Las trampas que tiende esta etapa son exagerar la autoáfirmaeión, abusar de
la libertad que se tiene de caminar, trepar y correr, y utilizar el control de esfíns3 Kanner, L., “ Early inñmtile autism” ./. Pediatrías, 1944, 25, 211-217.
: i.
8(1 Mahler, M. S., “ On chiklhood psychosis and schizophtenia. Autistic and symbiotic
infanlile psychosis” , The Psychoanalytic Stady o f the Child, Nueva York, Internat. Univ.
Press, 1962, vol. 7, págs. 286-305.
' '
ss Se tiene una excelente revisión de este problema en Ekstein, R., Bryant, K. y Friedman, S. W., “Childhood schizoprhenia and allied conditions” en Bellak, L. (dií:), Schizophreniá: A Revievi> ó f the Syndrome, Nueva York, Logos Press!, 1958, págs. 555-693.
80
C A P . 2. I N F A N C I A Y P R I M E R A N I N E Z
teres para frustrar a los padres, sea porque se evitan los movimientos de excreción
en el momento adecuado o se los lleva a cabo cuando el momento es inapropiado.
Los padres pueden controlar la autoafirmación en casi todos sus aspectos; pero el
peligro que existe es que si se frustra demasiado al niño, éste caerá en un enojo
crónico o se convertirá en un ser sumiso, que carece de iniciativa normal. Lo
mismo ocurre con su libertad de movimiento. Necesita tenerla en el mayor grado
posible, pero debido a su falta de habilidad y de experiencia, el niño suele ponerse
en situaciones de peligro. En lo que toca al control de esfínteres, los padres tro­
piezan con dificultades para obtener lo que quieren, pues el niño tiene verdadera­
mente la oportunidad de complacerlos o frustrarlos a voluntad. Dentro de unos
párrafos volveremos al tema, pues tiene su lugar muy especial en el desarrollo
normal y en el psicopatológico.
También caracteriza a esta fase del desarrollo, una capacidad creciente para
comprender y emplear el habla. El poder hablar y el comprender lo que se le dice
aceleran en el niño su integración a la unidad familiar y permite un enriqueci­
miento casi ilimitado del proceso secundario de la organización del ego.56 Pero
también el lenguaje presenta sus problemas, demasiado conocidos y numerosos
para ameritar que los describamos. Mencionemos, como ejemplo, el no llamar a
las cosas por el nombre que las simboliza, no entender lo escuchado porque se
carece de experiencia y de un modo de pensar concreto,57 y el utilizar el habla
para hacer sufrir a los adultos, acosándolos, digamos, con perpetuos “por qués” .
Incluso como adultos, muchas veces nos hemos visto confundidos y entrampados
por la dicotomía entre lo que hemos experimentado no verbalmente y nuestros
intentos por comunicar tal experiencia o lo que otros tratan de comunicarnos
sobre experiencias similares. El lenguaje tiene una estructura y unas reglas propias,
que no siempre son iguales a las estructuras y reglas de la experiencia no verbal.
Toda división del desarrollo infantil en esas fases separadas resulta siempre
un tanto arbitraria y provoca malentendidos. Por ejemplo, durante la fase sim­
biótica presenciamos intentos de autoafirmación e incluso de negativismo; y nin­
guno de éstos desaparece del todo cuando el niño entre en la fase edípica. La ca­
pacidad de locomoción y la de coordinación .general siguen ganando en eficiencia
hasta muy entrada la edad adulta. Tal vez no,se complete el dominio dél idioma
y la adquisición de conocimientos hasta muy avanzada la madurez. Incluso él con­
trol de esfínteres es un proceso gradual, pues a veces hay retrocesos, en especial
cuajado nace un hermano poco después de haberse logrado dicho control. La obsti­
nación halla muchas otras vías de expresión. Las formaciones de reacción contra
el ensuciarse, características de este periodo, se convierten en importantes mecanis­
mos de autocontrol, que por varios años preceden a la información del superego. .
Transiciones de la simbiosis a la au toafirmación
y al control de esfínteres
Antes de que se haya disuelto la unidad madre-niño, éste reacciona ante los
“extraños” —incluyendo padre y hermanos - de cierto modo específico, que
56 Fowler, W. ha revisado los últimos trabajos sobre aprendizaje cognoscitivo en infan­
tes y niños en “ Cognitive Learning in infaney and early childhood” , Psychol. Bull., 1962,
59, 116-152.
57 Aunque hacemos énfasis acerca del papel de la madre en los primeros años, hoy en
81
F A SE DE A U T O A F I R M A C I O N Y DE C O N T R O L
^representa más la actitud de la madre que la del niño. El niño es arrastrado por la
madre en este sentido, porque es parte de ella en la simbiosis. La madre muestra
esas actitudes y reacciona al medio ambiente como lo hace, porque es ya un
miembro total de la unidad familiar, cosa que no sucede con el niño. De tal mane­
ra la madre permite al infante todo tipo de relaciones con otros miembros de la
familia mientras aún es parte de la unidad simbiótica madre-niño. Desde el punto
de vista del infante, la madre pertenece a dos mundos, el de la unidad simbiótica
y el de la unidad familiar.
Según va pudiendo diferenciar el infante el Yo o el m í de la madre, tanto en
lo externo como en sus imágenes internas, continúan presentándose las acti­
tudes que originalmente compartía con ella antes de la diferenciación, y responde
a los miembros de la familia como lo ha venido haciendo hasta ese momento. Este
tipo de conducta es resultado directo de la confusión primera, que describimos
como identificación primaria: Además, el niño puede presentar esas actitudes y
respuestas a la madre según se va volviendo ésta un objeto diferenciado y exter­
no respecto a él.
Según avanza en su separación de la unidad madre-niño original, el niño
adopta esas actitudes y acepta esas reacciones cada vez más como si fueran pro­
pias. Claro está, dicho proceso es otra forma de incorporación o introyección. El
niño modifica y enriquece lo que introyecta (sus introyecciones de ego) de acuerdo
con su propia personalidad infantil, que está en desarrollo. Comienza a actuar
cada vez más como persona individualizada por derecho propio. En ocasiones,
cuando le resulta excesivo el estrés de la vida, vuelve a los brazos de la madre, para
reestablecerse momentáneamente la vieja unidad madre-hijo.
Los padres y los hermanos, en una situación normal, fomentan en el niño
estos esfuerzos por diferenciarse y constituirse en una persona aparte. Tal cosa es
para la madre motivo de alivio y de orgullo. Puede pensaren gozar de mayor liber­
tad para sí misma, aunque; ello signifique entrar en una nueva relación simbiótica
con otro bebé. Por su parte, el niño necesita lograr ciertos avances antes de que
se lo acepte totalmente como miembro independiente de la familia. Esos avali­
ces son en los hábitos de comer, en la canalización de su amor y su enojo, en vol­
verse una persona predecible, en adquirir controles de sí mismo y en lograr el
control de sus esfínteres.
El especial lugar que tiene el control de esfínteres
\
Eri. esta fase del desarrollo es normal que el niño muestre un interés especial
por el control y por el producto de sus intestinos^ El control de los intestinos
puede llegar a ser un logró nuevo y placentero, un paso más?hacia e l dominio y la
madurez, lo que padres y hermanos pueden apreciar y fomentar. Es de compren­
der el interés por el producto de los intestinos. El niño los crea mediante un acto
voluntario y, obviamente, proceden de su cuerpo; tienen, además, una forma
reconocible y en cierto sentido son esculturas infantiles. Además, la madre los
valora abiertamente y le expresa satisfacción al niño, pues son para ella prueba
de buena salud y de una madurez creciente. La mayoría de los niños pierden
día el padre tiene un papel mucho más importante e íntimo que ett el pasado, listo es up
ejemplo de cambio social de papel que puede venir a modificar de modo notable la estruc­
tura psicológica básica del infante.
i
82
C A P . 2. I N F A N C I A Y P R I M E R A N I Ñ E Z
mucho de su interés y de su orgullo por las funciones de los intestinos cuando
maduran un poco más y descubren otras formas de dominio que despiertan
su orgullo y captan su interés.
A la psicopatología le interesa mucho que el problema infantil de control de
intestinos se vuelva motivo de lucha con la familia. El niño descubre pronto
que los padres desean de él movimientos intestinales sujetos a horario y ocu­
rridos en ciertos lugares específicos. Pero también descubre que puede frus­
trar a los padres decepcionándolos. Si la desobediencia del niño provoca
enojos o una insistencia ansiosa en los padres, puede volverse foco de serios
problemas.68
Algunas madres reaccionan con notable tensión, e incluso enojo, al estreñi­
miento del hijo, en especial si les parece resultado de un negativismo caprichoso.
El problema está en que tales reacciones tensan y enojan al niño, quien entonces
realmente es incapaz de una evacuación. De vez en cuando encontramos madres
que, cuando se ponen ansiosas y enojadas debido al comportamiento del niño,
amenazan con ponerle una lavativa, utilizando esto como venganza cuando él
rehúsa obedecer. Los combates surgidos debido a este funcionamiento intesti­
nal pueden provocar, en este nivel general, una fijación patológica. Mencionare­
mos cuatro tipos de consecuencias.
1. E¡ carácter compulsivo
La persona llega a adulto con un grupo reconocible de características: es irra­
zonable, obstinado, parsimonioso y controlado; suele frustrar y controlar a los
demás con reglas y leyes arbitrarias que invoca, tal y como, cuando niño, sus pa­
dres lo frustraron y lo controlaron a él arbitrariamente. La persona compulsiva
por lo general no sabe qué está haciendo, ó por qué lo está haciendo. Y a no re­
cuerda sus luchas infantiles respecto al control de esfínteres o, si las recuerda, no
las relaciona con su insistencia actual en que haya rutina, orden y una limpieza
excesiva.
2. La personalidad vulnerable a una regresión compulsiva obsesiva
i
]
Otro resultado de la fijación a nivel descontrol de esfínteres es que, sujeta a
estrés, la persona caiga en neurosis compulsivas obsesivas francas, incluso aunque
cuando todo vaya bien puede no presentar un carácter compulsivo. Algunos
pacientes obsesivo ^Compulsivos que sufren regresión debido al estrés pueden
recordar luchas respecto a la función intestinal ocurridas durante ia fase edípiea
e incluso durante el periodo de latencia. Veremos un ejemplo en el capituló de­
dicado a las reacciones obsesivo compulsivas. Es imposible pasar por alto el carácter
patológico de la conducta materna, que permite a esa lucha de voluntades llegar
a extremos tales.5
55 Máecoby, E. E., Maceoby, N ., Romnéy, A . K. y Adams, J. S., “ Social reinforcemeiit
ir, attitude change", /. abnorm, soc, Psychol., 1961, 63, 109-115; Sears, R. R ., Maccoby,
E. E. y Lpvin, H., Pattertts o f Child Rearing, Evanston, 111., Row, Peterson, 1957; Brody, S¿,
Patterns o f Motbering: Maternal influence Diiring Infancy, Nueva York, Intemat. Univ
Press, 1956.
(
83
3. La persona obediente en exceso
Si un niño envuelto en ese tipo de lucha de voluntades acepta, en ese nivel
de desarrollo, la derrota y se vuelve excesivamente obediente, puede pasar por la
adolescencia y llegar a la edad adulta siendo una persona intimidada y compulsi­
vamente “buena” . En tal caso, la persona no será “buena” a causa de ciertos valores
inherentemente constructivos, sino porque ha aceptado plenamente la conformi­
dad a que se la obligó. Se la intimidó al grado de volverse incapaz de rebelarse,
incapaz de ser agresiva cuando debiera serlo. Es fácil pasar por alto los aspectos
patológicos de tal conducta y aceptarla como virtuosa.
4. Fijación anal y placer sadomasoquista
Esta relación de carácter clínico aparece concretamente en las neurosis obse­
sivo compulsivas. Sin embargo, su presencia es más general. Estudios llevados a
cabo con niños, tanto normales como neuróticos, hacen pensar que todo niño
experimenta una ambivalencia emotiva durante la fase de autoafirmación y de
control de esfínteres. Amar y odiar a la misma persona sin aspectos entremezclados
y sin resolver. En esta fase las funciones intestinales y la estimulación anal parecen
ser parte de las experiencias eróticas placenteras que se tienen. El placer sadoma­
soquista y el enojo parecen estar relacionados con la autoafirmación infantil y
con la furia que Uena a un niño frustrado, porque puede hacer mucho, pero se
encuentra sujeto a demasiado control por parte de los demás. Suele considerarse
el placer sádico como una fusión de impulsos eróticos y agresivos; más reciente­
mente se le ha considerado por completo erótico.59
En el pasado, la gente instruida se mostraba reacia a darle un papel en la
motivación humana ordinaria y eh la psicopatologia a la función intestinal y al
producto de los intestinos. En parte ello pudo deberse a una repugnancia natural
por las funciones anales, repugnancia que parecen compartir aquellos animales
que entierran sus excrementos.60 Sin embargó, ese rechazo también brota éh
parte del'nò querer relacionarlas con el sexo y con el enojó. N ó obstante, hay
pruebas abundantes de que tales relaciones han sido reconocidas casi umversal­
mente, tanto en nuestra cultura cómo en las más primitivas. En todo elm undo
hoy día, y en siglos pasados, el habla popular y el habla obscená relacionan las
funciones intestinales y sus productos con él enojo, é l odio, él desprecio y el
placer erótico. Hace tiempo yá que se redonoce abiertamente la relación entre
sadomásoquismo y sexualidad. Saben de tales relaciones adultos que se han
mezclado, recientemente, con sérés húmanos sin inhibiciones pertenecientes a
su misma'Cultura, así como maestros de jardín de niños y psiquiatras infantiles.
Este breve examen de là resistencia y dèi prejuicio cultural, que suelen ha­
cer a los adultos negar algo que realmente saben, nos servirá para estudiar la
identificación sexual y el objeto del amor. Esto nos servirá en relación con el
periodo preedípico, que es nuestro siguiente tema, el periodo edipico, al que
pronto llegaremos.
1
59 Gero; G., “ Sadism, masochism and aggressioni their rolé in symptom formatiori” ,
PsychoamL Quart., 1962,31, 31-42.
60 Lo llamarnos natural porque muchos animales, sin recibir un adiestramiento especial,
cuando crecen muestran disgusto ante sus excreirnentoS y , como buenos excursionistas, 1ÒS
entierran.
84
L A ID E N T IF IC A C IÓ N S E X U A L Y E L A M O R H A C IA
E L OBJETO EN E L PERIODO PREEDÍPICO
La madre es siempre el primer objeto amoroso del infante. Aunque de
principio lo percibe en forma fragmentaria e incompleta, el niño pronto recono­
ce al objeto amoroso como la principal fuente de satisfacción repetida: sacia su
hambre, le da amor, le brinda la posibilidad de movimiento, etc. Además, la
madre le proporciona al infante las primeras oportunidades de identificación,
aunque, como ya hemos visto, se trata al principio de una identificación primaria
indiferenciada. Se cree que esas experiencias simultáneas con el amor hacia el
objeto y la identificación causan alteraciones en la estructura de la personalidad,
incluso antes de haber concluido la fase de la identificación primaria y antes de
que la madre haya dejado de ser el único objeto amoroso.61
Cuando la organización del ego de un infante comienza a madurar y a asentar
límites, el niño interioriza aspectos de ambos padres en relación con sus necesi­
dades y satisfacciones inmediatas. Estas introyecciones, formadas en una parte
por experiencias de los padres y en parte por experiencias del infante, conservan
sus cualidades emotivas como pulsiones hasta que el niño domina su fase edípica.62
Antes de que el niño en crecimiento llegue a desarrollar la identificación
secundaria (la verdadera identificación), del tipo que usan los niños mayores y
los adultos, lleva a cabo la identificación imitando^ las acciones de los padres.63
A sí por ejemplo, una niña amiga nuestra pasa vigorosamente sobre las alfombras
de su casa su aspiradora de juguete mientras la madre hace lo mismo con la aspi­
radora normal. En. un principio la imitación ocurrida en niños y niñas en el
periodo preedípico, consiste en imitar a la madre. Sin embargo, el niño pronto
busca una figura masculina con.la cual identificarse: el padre, un hermano mayor
o cualquier otro varón. Si el padre es un hombre afectuoso, representa para el
chico el modelo que éste,necesita, mientras él disfruta y, gana la admiración del
hijo. La pequeña sigue identificándose con la madre, pero de modo más completo
y realista que antes, pues, juega, a la casita y con. las, muñecas. La madre puede
gozar el afán de. la hija por parecérsele y mejorar con ello su, autoestima. Así,
eí infante interioriza a cada padre de modo diferente, a. ,1a vez que los va perdiendo
según se disuelve la .relación simbiótica.64 ,
... "
En la fase preedípica de. muchachos y chicas Josi patrones innatos de la pul­
sión sexual aparecen espontáneamente cuando las, condiciones son favorables!.
El niño a menudo declara abiertamente su intención de casarse con la madre; tai
vez se muestre protector, de la madre, las hermanas y otras mujeres» cuando se
le permite. La niña normalmente flirtea con $ú padre y con otros varones y en­
foca su interés en su cuerpo y en adornarlo. Los padres por lo común responden
con una actitud adecuada, que permite diferenciar la conducta masculina y las
aspiraciones del chico preedípico de la conducta femenina y Jas aspiraciones de
la niña preedípica.
:o
61 Freud, S., The Ego and the Id (1923), edición estándar, 1961'j Voí. 19, págs. 13-66:
6 2 Benedek, T., “Paren thoods a s a deveiopmentalphase” , J. Atner.Psychoanal. Ass,,
1959,7,389-417.
,
63 McDavid, J. W ., “ Imitative Behaviorin preseliool children” , Psychol. Monogr., 1959’,
73, Expediente núm. 486; 'RQse.nbli.th, J. F., “ feam.mg by imitation in kindergarten children” , Child Developm., 1959,30, 69-80.
64 Emmerich, W., “ Parental identiilcation in young ch ild ren , Genet. Psychol. M o ­
nogr., 1959, 60, 257-308; Mussen, P. y Distlei', L., “ Masculinity, idéntiíícatión, and fatlierson relátionships” ,Ti abnortn. soc. PsychoL, 1959, 59, 350-356.
t\ F A S E E D I P I C A
85
n
Los padres normales cumplen esto dando muestras cada vez más maduras de
_.u amor por el hijo, es decir, un amor expresado en la forma sublimada y franca
del afecto. Con ello le permiten al chico establecer su identidad masculina y a la
iña su identidad femenina, antes de que lleguen a la fase edípica. Por el contra­
rio, los padres emotivamente inmaduros o patológicos pueden conducirse seduc­
toramente con el hijo preedípico, mostrándose celosos o experimentando reac­
iones del superego tan estrictas y rígidas que son incapaces de manifestar un
afecto paternal y sublimado.65
Mientras tanto, el niño preedípico ha interiorizado ya los sistemas de valo3s de los padres mediante una identificación progresiva. Ha adquirido numero­
sas jerarquías, donde se sitúan los valores preferidos y los no apreciados, cuyo
■'»rden por rango corresponde más o menos al de uno de los padres o al de los
aos. Sin embargo, al mismo tiempo el niño les imprime su sello personal y los
integra a su organización del ego preedípica. En la medida en que dichos siste­
mas y jerarquías de valores se relacionen con lo que parece bien o mal, justo o
injusto, moral o inmoral, se convierten en precursores del superego, que surge
cuando está por concluir la fase edípica. N o es necesario que tales distinciones
aorales preedípicas correspondan con las posedípicas, de corte más realista. Sue­
len ser más estrictas y rígidas, a menudo muestran la meticulosidad y el sadismo
de la formación, de reacción manifestadas contra el ensuciarse y perder el con­
trol. También suelen mostrar suma preocupación por cuestiones bastante trivia­
les, constituyendo algunas el equivalente infantil del esnobismo adulto respecto
lo.“ que debe hacerse” y lo que “no debe hacerse” .
Por todo lo dicho, es obvio que la fase edípica, cuando por fin llega, tiene
ya una larga historia de interacción dinámica entre hijos y padres, pues arranca
e las primeras situaciones preedípicas. Estas interacciones, junto con la madu­
ración sexual infantil del niño, hacen que sea inevitable la fase edípica. Si en la
fase preedípica lian sido buenas las transacciones entre hijo y padres, no sólo
.yudarán a< estructurar la situación edípica, sino también a resolverla en bene­
ficio de todos los participantes.
Ahora que vamos a examinar la fase edípica, debemos tener en cuenta una
gran diferencia entre hijo y padres, aparte de las cuestiones de habilidad y cono­
cimientos. Esa diferencia fundamental consiste en que mientras el padre emotiamente maduro tiene ya un superego maduro que le permite-mantener mi equi-;
librio integrado en su sistema psicodinámico, el niño preedípico llega a la fase
edípica dotado tan sólo de elementos precursores del superego, y con pulsiones
n gran medida incontrolables y temeroso de la desaprobación, el rechazo, el
castigo, y la yenganza por parte de los padres. Como veremos, esos miedos rer
Tejan en el niño un pasado sadomasoquista inmediato y lo exponen a ansiedades
Jn fundamento real respecto a la supervivencia y a la integridad de su cuerpo.66
F ASE E D ÍPIC A
Hasta la época de Freud fue típico considerar al niño pequeño como un ser
asexuado, a pesar de que toda la experiencia cotidiana se oponía a tal idea, y a
65 Véase en el capítulo 10, “ Desórdenes de la personalidad” , nuestro estudio sotírela
„educción de los padres y la desviación sexual.
66 Ranged, L ., “ The role o f the parent in the Oedipus complex” , Bull. Menn. Clinic,
1955, 19, 9-15.
86
C A P . 2. I N F A N C I A Y P R I M E R A N I Ñ E Z
la pubertad como el primer florecimiento de la sexualidad humana, cuando viene
a ser el segundo. Ninguno de los libros sobre la niñez escritos en el siglo XIX que
Freud leyó dedicaba capítulo alguno a los intereses sexuales de los pequeños. A
los cuarenta y cinco años, Freud hizo una referencia sobre la sexualidad infantil
en su obra Interpretación de los sueños, y luego examinó con agudeza la leyenda
de Edipo y el Hamlet de Shakespeare.676
8A l cumplir los cincuenta años, dio el
coup de grâce al mito del niño asexuado en su libro Tres ensayos sobre la teoría
de la sexualidad. 6B En publicaciones subsecuentes, Freud y sus colegas estable­
cieron el complejo de Edipo como el núcleo infantil de las neurosis del adulto.
De esta forma, mientras que se disponía de la leyenda de la niñez asexuada,
Freud y sus colaboradores fueron transformando la antigua leyenda del incesto
inconsciente —tema de la tragedia griega Edipo rey, de Sófocles— en el drama
real y contemporáneo que cada niño debe actuar por sí mismo.
La leyenda
Según cuenta una antigua leyenda, que Sófocles hace comparar a uno de
sus personajes con los sueños incestuosos normales, un niño príncipe fue con­
denado a morir por haberse profetizado que estaba destinado a asesinar a su pro­
pio padre. Unos extranjeros lo salvaron y el niño es criado como príncipe en otras
cortes. Cuando le pidió a un oráculo noticias sobre su verdadero origen, recibió
el tipo de información nebulosa en que parecen especializarse los oráculos. Sirm
plemente se le dijo que evitara su hogar, pues estaba destinado a matar a su
padre y casarse con su madre. El príncipe, cuyo nombre era Edipo, se lanzó a
los caminos como guerrero, pensando que así se alejaba de su hogar. En una
pelea ocurrida en una encrucijada mata al rey de Tobas, ignorando que se trata de
su verdadero padre. A continuación, resuelve al enigma de la esfinge y lib e ra #
los tebanos de los ataques asesinos de ésta. Y agradecido, el pueblo de Tebasi
pone a Edipo en el trono vacío y, siguiendo una antigua costumbre, le dan p o í
esposa a la viuda del asesinado rey . ;
El nuevo rey, Edipo, reinó en paz:por largó tiempo; durante el cual su espór
sa le dio dos hijos y dos hijas. Y de pronto una plaga asoló Tebas. El oráculo in­
formó-que es necesario alejar del reino al asesino del padre, pará que el reinó'
pueda salvarse. Tras una búsqueda objetiva pero trágicamente personal, que1
Freud equipara un psicoanálisis, Edipo descubre que el rey asesinado era sír
padre y que se ha casado con su propia madre. Pero antes de que él o su m áí
dre comprendan la verdad, y mientras Edipo comienza a sospecharla, vemos que
la esposa-madre de Edipo trata de animar y confortar al angustiado personaje1
diciéndole: “Muchos són los mortales que en sueños se han Unido con súf
madres” .69 Cuando finalmente se sabe la verdad, la reina se suicida, Edipo se
saca los ojos y abandona para siempre el hogar.
¡
67 Freud, S., The Interpretation o f Dreams (1900), edición estándar 1953, vol. 4, págs.
257-266.
68 Freud, S., Three Essays on the Theory o f Sexuality (,1905), edición estándar 1953,
vol. 7. págs. 135-243.
;
69 Según traducción de Lewis Campbell en la edición estándar de Complete Psycholo­
gical Works o f Sigmund Freud, Londres, Hogarth Press, 1953, vol. 4, pág. 264.
87
La tragedia edípica en la infancia normal
En algún momento, durante el tercero o cuarto año de vida posnatal, el
niño pierde la autonomía que había ganado y se enamora profundamente del
padre del sexo opuesto, a la vez que siente celos profundos respecto al otro
cónyuge, a quien toma por rival. Si no se encuentra demasiado inhibido o ate­
morizado, el niño expresa abierta y espontáneamente su intención de casarse
con el padre del sexo opuesto cuando crezca. Se basa tal confesión en una con­
vicción firme y en una necesidad emotiva apasionada. Alrededor de tal situa­
ción gira la lucha más compleja e importante ocurrida en la vida emocional de
un niño.70 Tal situación, el complejo de Edipo, se hace inevitable por la identifi­
cación preedípica y el amor hacia el objeto que lo procede, y que ya hemos exa­
minado.71 Aparte de inevitable, es esencial que el niño desarrolle la gran ilusión
de algún día poder casarse con su progenitora y, tras una lucha dolorosa, experi­
mentar la tragedia de renunciar a su propósito. Estamos ante el modo humano
natural de preparar a los niños para que se conviertan en hombres capaces de
amar a las mujeres y a las niñas para que lleguen a ser mujeres capaces de amar
a los hombres.
Los animales no pasan por una fase edípica. En este sentido, el ser humano
es único; existen por lo menos dos razones de tal singularidad. Una, el nexo ín­
timo de la familia humana y la incapacidad total del niño en sus primeros años
de vida. La otra, la capacidad que tienen los niños de crear fantasías y sueños
basados en la sexualidad, incluyendo ideas sobre el trato sexual con los padres,
en los que imaginan estar poseyendo a la persona amada y en la mayoría de los
casos reconocer la raíz anatómica de las diferencias sexuales, incluso aun cuando
interpreten mal su fuente.
Parece inútil buscar equivalentes del complejo edípico entre los animales,
por ser éstos incapaces de fantasías y sueños a un nivel tan elevado. Además,
gran parte de los animales se acoplan fácilmente con sus padres y, en el caso de
animales domésticos o de granja, con la bendición de sus dueños. Estos anima­
les engendran o dan a luz descendientes mediante el apareamiento con sus
padres, sin traza alguna de rechazo, repugnancia o culpa. Es totalmente distinta
a la situación entre los seres humanos, que respetan el tabú del incesto.72
!
.
La identificación sexual edípica y el objeto amoroso
Hemos dicho ya que la fase edípica tiene una larga-historia en las interac­
ciones ocurridas entre padres e hijos, mismas que se remontan a las primeras
situaciones preedípieás, y que tal historia hace inevitable el desarrollo de la fase
edípica. N o háy duda de que una conducta normal de los padres hacia los niños
es parte constitutiva de la situación edípica, pues los padres diferencian su amor
70
Véase el ponderado examen hecho pox Range 11, L., “The role o f early psychic func­
tioning in psychoanalysis” , J. Arner. 1‘sychoanal. Ass., 1961, 9, 595-609.
W El complejo de Edipo “ tiene importancia capital. . . como núcleo de una forma nor­
mal del carácter” , dijo Gitelson M. en “ Re-evaluation o f the role o f the oedipus complex’’,
Internal. J. Psychoanal-, 1952, S3, 351-354..
.
.;
'
■
72
Hersko, M., Halleck, S., Rosenberg, M. y Bacht, Á . R ., “ Incest: a three-way,pro­
cess” , J. soc. Ther., 1961, 7, 22-31; Stephens, W. N -",T h e O e d i p u s C o m p l e x : C r o s s - C u l t u r a l
Evidence, Nueva York, Macmillan, 1962.
88
C A P . 2. I N F A N C I A Y P R I M E R A N I Ñ E Z
por el hijo de su amor por la hija. Hemos dicho que la diferencia principal entre
el amor de los niños edípicos y el de sus padres maduros emocionalmente, es que
en el niño normal el amor edipico tiene una intención y un propósito franca­
mente sexuales, mientras que el amor paterno se sublima en un afecto cordial y
tolerante. Resulta obvio que el superego maduro de los padres les permite man­
tener sublimado su amor paternal, en cuanto se estudian los efectos que ejercen
los padres seductores, de superego defectuoso, quienes propician en sus hijos
desviaciones sexuales. En pocas palabras, hemos venido diciendo que el niño
edípicó normalmente experimenta sensaciones sexuales y siente celos en sus re­
laciones con su padre o su madre, aunque la madurez total se encuentre a una
década de distancia, y que los padres normalmente maduros responden a esto
con un amor sublimado creciente, tratando siempre al hijo como hijo y no co­
mo enamorado.
>
a)
Bi
■
, f*
nino edipico
El niño edipico desarrolla un orgullo intenso por su órgano genital, claramente
visible, y siente la urgencia intermitente de usarlo agresivamente y de exhibirlo.
Genialm ente se acepta que este orgullo intenso, los sentimientos sexuales que
hacia lam ad re experimenta y sus celos respecto al padre, soñ fuentes importan­
tes dé una inténSá ansiedad espontánea. Tal ansiedad surge en relación con él
miedo que el niño siente1de sufrir lesiones corporales,; dé perder aquello que más
valdrá yansiedad dé castración). Tanto el orgullo del niño cómo sus fantasíassekuales y agresivas —de poseer a la madre y eliminar al padre— parecen •preci­
pitar de algún modo el clímax edipico.
'
1
:ìRgPór qué Cae; el ñiño;,en áeiitüdés dé posesión sexual respecto a la madre a
uhá édád en que e s Mcápáz dfe llevar á cabo el acto sexual? No, debe esperarse que
la respuesta a tal pregunta/ así cómo a la de por qué tiene el hiño riiiedo dé
que lo castren, Se atenga a la lógica de la mente adulta, ya que los niños no
razonan lògicamente en cuestiones tan sumamente emotivas y personales como
ésta. Hay -probabilidades dé que la fase edipica se encuentre predeterminada
biológicamente ó, por lo menos, que sea biológicamente inevitable,;dada la ín­
tima unidad existente en la familia dentro de la cultura occidental.73
Tanto el orgullo masculino del chico como su actitud de posesión sexual
son parte de su identificación normal con la figüra 'masculmà dóminànte en eì
hogar: ei padre. El niño quiere parecerse al padre tanto como sea posible y hacer
lo que el hace. Es demasiado pedir que üh niño de tres años sea capaz de decidir
qué lés permite hacer lá 'sociedad entre todo aquello que desea ser y hacer. In­
cluso ádbíescentes y adultos' cón e x p e r i e n c i a , y a pesar de sus conoeSmientos
incomparablemente mayores que los def niño, sobreestiman, a veces con mucha
falta de tino, sus’habilidades y poderes; •
La identificación del niño edipico con su padre trae a la situación edipica
más complicaciones. El niño, admira ai hombre :con quien se identifica, el padre,
y, a uno u otro níj/éi, ifahabiéri l o i-anìa/ Este afectó, este o r g u l l o de identificarse
73
También se lia 4Ípho.que en parte son caUs^ de la fase edipica’las ácíi tucíes sexuales
inconscientes de los padres/a Ifs q p e 'ib s’péqueTicfs reá'ppnden confiq1§i fueran conscientes.
Gfr. Iienedélc, T/ “ Paténthdod ás a'developñientaípTiase” , /. Amer. Psychoimal. Ass., 1959,
7. 389-417.
L A FASE E D IPICA
89
con un compañero a quien se ama, hace aumentar la culpa que el niño siente
de tener fantasías destructivas y de venganza respecto al padre, así como de de­
sear desplazarlo y poseer a la madre. Más adelante, estudiaremos algunos de esos
complejos en relación con la ansiedad de castración, un tanto incomprensible,
que siente el niño edípico.
b)
Ansiedad de castración
Acabamos de decir que la ansiedad de castración, el miedo a perder o ver
dañado el órgano genital, parece surgir espontáneamente entre los niños durante
la fase edípica del desarrollo de su personalidad. A l final de esta sección abun­
daremos en el tema, en especial respecto a la ley del talión existente en las
culturas primitivas y al uso de la castración como castigo en siglos recientes é
incluso hoy en día en algunas partes de la civilización occidental. Antes de ello,
anotaremos algunas fuentes de reforzamiento que la ansiedad de castración tiene
en nuestra sociedad.74
Una fuente de reforzamiento está en que el niño descubre que no todos tie­
nen un órgano genital visible. Estudios llevados a cabo con niños pequeños indi­
can que no son capaces de diferenciar éntre hombre y mujer como los adultos
lo hacen. Parecen dividir a los seres humanos en un grupo que tiene órgano geni­
tal y otro que ño lo tiene. Tanto niños como niñas parecen llegar a dos conclu­
siones: aquellos sin un órgano genital visible nunca lo tuvieron o probablemente
lo perdieron. Los niños parecen llegar a esta conclusión, aparentemente grotes­
ca, porque parten dé la natural suposición de que todos están formados como
ellos. En las niñas, el mismo descubrimiento, que carecen de un órgano genital
Visible en otros, las hace llegar á la conclusión de que lo perdieron o que aún no
les crece. En el- niño surge la ansiedad de castración si hace este, descubrimiento
cuando está sumamente ansioso debido a sus fantasías, ó si recuerda, estando
agudamente ansioso, que niñas y mujeres carecen de genitales. Si ellaslo han per­
dido, entonces él también está en peligro, en especial cuando su órgano genital
es el centro de sus sentimientos sexuales, de sus urgencias agresivas y de sus
fantasías hostiles.
Otra fuente común de refórzamiento de lá ansiedad surge de los celos y el
resentimiento furiosos que el niño siente contra el padre. Después de todo, éste,
es una persona poderosa. En la realidad él sí ama a la madre del chico, aparte de
poseerla y de tener con ella relaciones sexuales. En tales circunstancias, parece
inevitable que el niño se refugie en fantasías sadomasoquistas. En sus fantasías
sadistas activas el hijo puede imaginarse al padre destruido, emasculado, muer­
to o sencillamente ausente. 'No es raro que durante la fase edípica los niños
expresen tales fantasías abiertamente. En sus fantasías masoquistas activas el
chico se ve inerme porque lo ha lisiado e incluso matado un padre supuesta­
mente celoso. Los desplazamientos de un sadismo activo a un masoquismo acti­
vo son comunes eh toda imaginación primitiva, incluyendo las fantasías expre­
sadas en1los sueños manifiestos.
Una tercerá fuente de r¿forzamiento, qüe tendemos á olvidarles que algunos
adultos siguen amenazando al hiño con la castración, cuando lo sorprenden jugan74
Samoff, I. y Corwin, S. M., “Castration anxiety and the fear o f death” , J. Pers:y
1959, 27 , 374- 385. ;
90
CAP. 2. I N F A N C I A Y P R I M E R A N I N E Z
do con sus genitales. Tanto las madres como los padres hablan de cortar los geni­
tales o de que el niño se dañará permanentemente a causa de sus manoseos. Cuan­
do se dice esto, se intensifican enormemente las ansiedades de los pequeños.
A pesar de todo esto, la,ansiedad de castración sigue siendo un misterio.
Surge en los niños que nunca parecen haber sido amenazados. Ahora que muchos
cientos de adultos no neuróticos han sido psicoanalizados, como parte de su
adiestramiento para volverse psicoanalistas, y dada la cuidadosa selección a que
se les sujetó, no hay ya justificación alguna para suponer que sólo las personas
neuróticas sufren la ansiedad de castración. Ahora bien, parece ser prácticamente
universal, al menos en la cultura occidental.
Freud habló de la ley del taitón para explicar la ansiedad de castración en
los niños, En algún tiempo, tal principio era de aceptación legal en nuestra cul­
tura y aparece ya manifestado en la Biblia: “Ojo por ojo y diente por diente” .
En el pasado, cuando alguien tiraba un diente a un adversario, se le condenaba a
perder uno propio. Si vaciaba un ojo a un adversario, un ojo se le vaciaba a él, a
veces a manos del propio afectado, otras a manos de algún pariente de éste. Le­
sionar el órgano genital de otra persona significaba el mismo castigo.
Es más fácil comprender la ley del talión si pensamos en cómo se usa la
pena capital en algunas naciones. La mayoría de la gente considera natural que
se mate a un asesino, aunque los expertos no consideren la pena capital como
una medida eficaz para evitar asesinatos. Es de suponer que el estado se hizo
cargo de la ley del talión para evitar contiendas, pues solía haberlas cuando los
parientes de una persona asesinada ejecutaban al culpable.
Por mucho tiempo se ha recurrido a la castración como medida para evitar
ataques sexuales. En el pasado existieron millones de eunucos por tal razón. En
época tan reciente como el siglo XVI, en Europa se utilizaba la castración como
castigo por traición. En Escandiríavia sigue siendo legal hoy en día, tanto para
prevenir como para castigar casos de desviación sexual. Pero nada de esto explica
la irracional ansiedad de castración que los niños sufren, pues, nada saben ellos
de todas estas historias o¿ al menos en los Estados Unidos, nada saben de la sñ
tuación legal de la castración en otros países. Sin embargo, sí existe cierta pers­
pectiva histórica que da base a la idea de esperar un castigo equivalente al crimenIndica, además, que por repulsivá que pueda parecer la idea de la castración, no
es del todo ajena a la civilización occidental contemporánea.
c) La hiña edípica
i
.*
-
.
i
La niña edípica se enfrenta a una situación más compleja y más difícil que el
niño edípico. Por una parte, no tiene un órgano genital visible sobre el cual
centrar su orgullo, aunque sus sensaciones sexuales estén concentradas en la zona
genital. A l igual que el niño, la. niña piensa de principio que todos,están construi;
dos como ella. Cuando se da cuenta de su error, se siente engañada; y muy pro­
bablemente caiga en la misma interpretación errónea que el niño : pensar que se
la ha privado de su órgano genital. Precisamente esta idea de que la engañaran
precipita la fase edípica. Sus conflictos preedípicos ocasionales dan paso a senti­
mientos sexuales centrados en sus genitales. Su creciente sexualidad necesita upa
mayor expresión y eso justamente hace ver a la niña su obvia falta de medios para
llevarlo a cabo.
L A FASE EDIPICA
91
De acuerdo con algunas personas que trabajan con niños, todas las chicas
culpan a su madre, por haberles negado un pene. Según otros, casi todas, pero no
todas.75 Sea como fuere, resulta que la chica se aleja de la madre y se acerca al
padre, significando tal movimiento un cambio radical de objeto amoroso. Cuando
pequeña, toma a la madre como su primer objeto amoroso, tal y como lo hace el
niño. La niña también forma una unión simbiótica con la madre; y ésta la ini­
cia, gracias a sus cuidados, como miembro del grupo familiar. Pero ahora se aleja
de la madre, decepcionada, y viene al padre, quien parece capaz de darle aquello
que ella quiere. De esta manera, la chica desarrolla un conflicto entre el amor y
el odio equivalente al del muchacho: se enamora del padre y siente desprecio y
odio por la mad,re, a quien le gustaría eliminar.
A pesar de sentir que se le ha negado un pene o que lo ha perdido, la niña
edípica desarrolla ansiedades muy suyas respecto a tal privación. Mismas que se
conocen colectivamente como ansiedad de castración femenina. La ansiedad
más obvia se manifiesta en que la pequeña se siente incompleta o inferior, en que
envidia lo que los niños tienen e incluso en que llega a tener fantasías acerca de
lograr hacer crecer un órgano genital visible o de que robará al hermano el suyo.
Además, también cae en temores intensos de sufrir una venganza, aunque en
este caso a manos de la madre. Surgen tales temores de que la niña ha imaginado
deshacerse de la madre, haciendo que se vaya o matándola.7^ Está segura de po­
der cuidar del padre mejor de lo que la madre lo hace. A l mismo tiempo, des­
cubrir el papel sexual de la mujer también le provoca miedo. Miedo necesariamente
vago, dados sus conocimientos insuficientes, pero no por vago menos intenso
que loS específicos. Gordo la hiña no tiene idea clara de su propia estructura
interna, tal vez le produzca temor la idea de que, a causa de los deseos sexuales
que está sintiendo, penetren en sú cuerpo y la lesionen.77
A l identificarse con la madre, la niña edípica tiene el mismo tipo de problemas que el chico edípico. A menos que» rechace por completó su papel de mujer
—cosa sumamente rara—, querrá parecerse a la madre y hacer lo qtie ésta hace.
A l igual que el pequeño, le causa problemas el decidir cómo llevar a cabo su iden­
tificación. Si renuncia^ a su papel sexual, ¿qué le queda? Por muchos motivos
admira la feminidad de la madre, qüien, después de todo, supo Conquistar y con­
servar al padre. A pesar de todo el desprecio y odio que siente por la madre;
puesto que ésta le impide cumplir sus metas edípicas; algo le queda del amor go­
zado cuando era una infante. Sigue necesitando a la madre en su vida cotidiana,
incluso más de lo que necesita al padre, quien está fuera de casa gran parte del
tiempo. Se ha dicho que la niña nunca renuncia al amor por su madre como ob­
jeto; antes bien, se muestra ambivalente hacia ella:en mayor medida que el
chico hacia el padre. Él afecto por la madre 1 ace aumentar los sentimientos de
culpa de la niña a causa del odio y del desprecio que también siente.
7 5
c f r .
Praeger, D., “ An unusual fantasy o f the manner in which babies become boys
or girls” , Psychoanal. Quart., 1960, 29, 44-45.
76 Suelen encontrarse derivados, d e .talcs ilusiones infantiles en niyjeres neuróticas y
psicóticas sujetas a terapia. También las expresan abiertamente los ñiños de jardín de la in­
fancia.
\
7 7 Cfr. Déutsdh, II., The Psychology o f Women, Nueva York, Gruñe & Stratton, 1944.
92
L a d e c e p c ió n y la h u m illación en el n in o e d íp ic o
Como ya se ha dicho desde la época de Freud, el intenso amor edípico del
niño está condenado a la decepción. Aparte de que los niños son incapaces de
satisfacer sus deseos edípicos —engendrar o llevar dentro de sí un ser y ser el
consorte del padre del sexo opuesto—¿ se ven expuestos a la humillación de que
se los trate como pequeños. No importa cuáles hayan sido sus ideas, no importa
qué les haya dicho la gente, terminan por descubrir que no son hombrecitos o
mujercitas, sino niños pequeños.
Hemos dicho que los padres normales aman a sus niños como niños y no
por considerarlos pretendientes o rivales en el amor sexual de los adultos. No
obstante, para el pequeño es una amarga experiencia darse cuenta finalmente
-cuando ya expresó en público sü intención de casarse con la madre cuando
grande— que nadie toma en serió sus declaraciones. Se ve obligado a reconocer lo
que todos parecen haber sabido desde siempre: que su amor y sus esperanzas
han tenido como base una ilusión imposible. No sólo ocurre que es física­
mente incapaz de convertirse en el esposo de la madre, sino que se entera de que1
ésta no tiene el menor deseo de casarse con él cuando haya crecido. Las mismas
experiencias esperan a la pequeña edípiea. Con enorme amor le ha pedido al
padre ser su esposa. Pero acabará por darse cuenta de que aún no puede tener
niños, de que su padre no la quiere por esposa y que no esperará a que ella;
crezca.
Los niños edípicos no se dan cuenta de esto en un día, como tampoco es en
un día que llega la fase edípiea. Pero a medida que esto ocurre, paso; a paso, y
mucho antes de que reconozca sü, derrota, el niño, va experimentando el enojo y
el odio que sus repetidas frustraciones, le provocan. Ese enojo y ese odio tienen
como causa ahora no. sólo el padre del mismo sexo, que funge como competidor,
sino también el padre de sexo opuesto, que ha rechazado el amor ofrecido por el
niño, quien se siente .rechazado por completo. En esta fase, tanto como cualquiera
otra de su vida, el niño necesita ría ayuda paciente, amorosa.y comprensiva que
pueden darle unos padres cmociónalmente maduros y amorosos; Si obtiene esto
de los padres y ha podido resolver razonablemente bien sus conflictos preedípicos, no hay razón alguna para que no logre resolver con éxito sus problemas
edípicos y no sea un niño saludable, libre de conflictos emocionales en el hogar
y listo ya para entrar en el periodo de latencia.
Dominio de los conflictos edípicos durante la infancia
Con base en lo que hemos venido diciendo, ha quedado claro'’que él niño
está destinado a crearse una gran ilusión, la de volverse cónyuge y padre siendo
aún, niño. También ha quedado claro que debe, de alguna manera, renunciar a
tal ilusión. En otras palabras, debe aceptar una gran desilusión. He aquí las con­
diciones que todo niño en nuestra cultura debe llenar para liberarse de süs atadures infantiles y poder utilizar sus experiencias edípicas constructivamente en
su vida amorosa posterior.
. é"
Hemos dicho que esa gran ilusión constituye el clímax normal de la iden­
tificación con el padre del mismó sexo, que el niño ha ido desarrollando, y de Su
amor por el otro padre. Incluso aunque al niño, no se le permita expresar abier-
L A FASE EDIPICA
93
tamente sus deseos e intenciones edípicas, seguirá experimentando las mismas
necesidades emocionales poderosas. Los niños a quienes les falta uno de los pa­
dres o ambos en esta etapa, o incluso en otra anterior, suelen crear padres ima­
ginarios para compensar su falta. Después de todo, alrededor del niño hay mu­
chas personas que pueden servirle de modelo.
Si, incluso inexpresada, esa gran ilusión no aparece en la primera infancia, esto
querrá decir que el niño no ha sido capaz de desarrollar un modelo efectivo sobre
el cual erigir su papel sexual como adolescente y más tarde como cónyuge y pa­
dre. La causa de tal fracaso suele ser el miedo a los padres o a uno de ellos. Signi­
fica que el niño probablemente nunca podrá llegar a tener una capacidad total
para el amor heterosexual maduro.
Aunque el niño no comprende el significado pleno del amor adulto, sí ex­
perimenta el rechazo y la desilusión tan agudamente como cualquier pretendiente.
Se ve obligado a aprender la dura lección de tener que modificar su identificación
con un padre y su amor por el otro, para conciliarios con la realidad. El niño
debe renunciar al sueño infantil de posesionarse de la madre y la niña al de
volverse esposa de su padre. A partir de allí la identificación con el padre del mis­
mo sexo excluye cualesquiera derechos sexuales que dicho padre tenga. En el
amor, por el otro padre debe excluirse todo aspecto sexual. Esa identificación y
ese amor hacia el objeto que pueden ofrecer a sus hijos los padres emocional­
mente maduros j son del tipo que hemos llamado sublimados. Cuando resuelve
sus conflictos edípicos, el niño cuyos padres sean así tendrán ante sí los modelos
eficaces y amorosos que necesita para crecer emocionalmente.
A l niño edípico también le es necesario dominar su enojo y sus miedos rela­
cionados con los padres. El enojo es respuesta natural ante la frustración. El
padre del mismo sexo lo provoca al obstaculizar al niño su camino hacia el ob­
jeto amoroso. El padre de sexo opuesto lo provoca al ignorar, rechazar o menos­
preciar las insinuaciones del niño. Aun cuando al adulto puedan parecerle perver­
sos los deseos del niño y absurdas sus peticiones, para aquél no son ni perversos
ni absurdas, pues están enraizados en una necesidad apasionada. Hemos examina­
do ya los miedos del niño edípico respecto a la ansiedad de castración, caracterís­
ticas de esta etapa tanto en niños como en niñas, aunque en forma diferente y
por razones un poco diferentes. Si es demasiado grave y no se supera en ese mo­
mento, o si no se vence al resolver el complejo edípico, lá ansiedad de castración
puede llegar a tener un papel total y decisivo en el desarrollo neurótico y en la
estructura del carácter posteriores.78
Para triunfar en su lucha edípica, el niño necesita reordenar sus impulsos
sexuales y agresivos, fundirlos hasta conseguir fantasías más realistas y desarro­
llar una organización defensiva en la que utilice la suficiente represión. Debe
interiorizar aquellos aspectos de los padres que necesite, los papeles biosociales
y recíprocos necesarios para las nuevas identificaciones del ego y del superego.
Provendrán éstas, en especial, del padre que más lo frustra, pues las introyecciones y las identificaciones suelen ser producto de una pérdida que la persona
introyectante supera incorporando simbólicamente lo que en realidad ha perdido.
El mejor ejemplo que a nivel de adultos tenemos de esto es el luto adop­
tado cuando se pierde a un ser querido. El doliente toma la imagen79 de la per78 Gitelson, M „ “ Re-evaluation o f the role o f the oedipus complex” , Internat. J. Psychoanal., 1952,33, 351-354.
79 En el capítulo 5, “El sistema psicodinámico”, se examinarán el desarrollo del super­
ego, el proceso primario y las defensas.
94
C A P . 2. I N F A N C I A V P R I M E R A N I Ñ E Z
sona desaparecida y la hace parte de sí. A veces adopta algunas de las principa­
les características de la personalidad del ser perdido, y otras se diría incluso que
llega a parecerse a ella. De esta manera, el doliente repite el proceso que en la
infancia lo ayudó a resolver la tragedia edípica. Cuando ya se ha completado el
proceso de duelo, el doliente por lo general es una persona más seria y a veces
más triste de lo que era; pero está dispuesta a reiniciar sus relaciones interpersonáles normales.
El niño que ha triunfado en resolver sus conflictos edípicos conseguirá una
organización del ego sumamente fortalecida; será una persona enriquecida, dis­
puesta a un; crecimiento rápido y realista; tendrá una estructura defensiva bien
organizada, capaz de mantener los límites funcionales entre los procesos pri­
marios y los secundarios, pero sin disminuir ninguno de ellos, y entre la realidad
interna y la externa, pero sin distorsionar ninguna de las dos; tendrá un superego
en maduración integrado, que le proporcione una fuente interna de autocontrol,
autoestima é ideales. Ese niño vendrá al largó periodo de la latencia libre de toda
atadura normal en la infancia y libre de lás temibles fantasías de una posible
venganza paterna causada por los amores y odios prohibidos que dicho niño te­
nía. Más tarde, cuando llegue a la pubertad y entre a la adolescencia, estará
mucho méjór capacitado para enfrentarse al resurgimiento de sus conflictos
edípicos, lo que normalmente ocurre, que si no los hubiera enfrentado y resuel­
to nunca. De no existir serias dificultades posteriores, no sufrirá cuando ado­
lescente perturbaciones severas y tendrá buen éxito en encontrar el camino
hacia una agresión y un artior adulto nórmales.
I
D e s a rro llo d e la
p e rso n a lid a d :
la te n c ia , a d o le s c e n c ia
y e d a d a d u lta
Pasada, ya la tormenta edípica, viene la relativa paz de la latencia. Esto da al
niño la oportunidad de explorar y dominar su ambiente humano circundante, de
volverse miembro de una comunidad más amplia, donde prevalece una atmós­
fera emotiva más tranquila, antes de verse obligado a enfrentar una segunda tor­
menta: la de la pubertad y la adolescencia. Latencia no significa estado de reposo.
La fase de latencia de ninguna manera se encuentra libre de problemas serios. Ni
siquiera libera al niño de la dominación familiar, ya que todavía depende de la
familia y del hogar para su protección, tanto física como emotiva, y para su segu­
ridad y formación mientras aprende a establecer límites y construye sus realida­
des. Está obligado a respetar el horario familiar y a aceptar las restricciones y de­
mandas de los padres. Pero al mismo tiempo continúa compartiendo la fuerza y la
sabiduría de sus padres, enormes para él, aunque para ellos poco puedan ser.
Durante los primeros años de vida hogareña, el niño promedio recibe protec­
ción, privilegios y una aceptación emocional íntima. Gracias a dicho trato por
parte de los padres satisface sus primeras necesidades, erige su confianza básica y
su seguridad general y desarrolla una compleja organización del ego. Adquiere
una multitud de habilidades manuales y la libertad de manejar objetos y mate­
riales, todo ello necesario para que pueda jugar de igual a igual con los niños
vecinos. Adquiere dominio sobre el uso d,e su cuerpo y sobre sus funciones. En
el hogar aprende algunas de las técnicas esenciales para asociarse con otras per­
sonas en situaciones de grupos y para comportarse como miembro de un grupo
familiar.1 La presencia frecuente en casa de amigos de la familia, parientes y
por lo común hermanos, da al niño gran experiencia, mientras está bajo el ampa­
ro del hogar y de los padres, la cual necesitará cuando abandone la casa. No
entrará a la comunidad como un animalijlo extraviado, sino como miembro de
una unidad familiar, con la que lo identifican otros niños.
Es necesario mencionar aquí otro importante momento de cambio, que en
otro capítulo veremos con mayor detalle: la evolución de un superego, diferen­
ciado de la organización del ego. L a solución dada al complejo de Edipo, aunque
produce amarguras y una represión masiva de la experiencia infantil, también
1 Bell, N . W . y Vogel, E. B. (<Jirs.), A M ó d e m Introduction to the Family, Glencoe, 111.,
Free Press, 1960.
95
96
C AP. 3. L A T E N C I A , A D O L E S C E N C I A Y E D A D A D U L T A
permite la internalización de las normas, el amor y los controles de los padres,
expresada en una organización del superego altamente integrada. Este sistema
de superego posedipico, cuya parte consciente recibe el nombre de conciencia,
siempre funciona en relación con el ego, del cual se ha separado, y siempre en
relación con la realidad y con el ahora plenamente inconsciente id, también re­
lacionado íntimamente con el ego. El superego póscdípico —que es lo que suele
querer decirse cuando se usa el término superego — viene a sustituir al control
arcaico ejercido por los objetos internalizados que, según se cree, prevalecen
durante la primera parte de la infancia; también substituye a los predecesores del
superego preedípico, en gran medida sadomasoquista, que ayuda a controlar la
conducta justo antes de comenzar la fase edípica, y a los que volveremos a encon­
trar en las personas obsesivo-compulsivas, en las depresivas y en las esquizofré­
nicas. El superego posedípico va madurando junto con el ego, a menudo durante
Loda la vida. Pero su presencia como un grado diferencial dentro del ego, con­
tribuye enormemente a la maduración del niño.2
Es igualmente importante a la evolución del superego posedípico la separa­
ción entre el ego y el id, separación lograda gracias a la represión masiva de las
experiencias infantiles, ocurrida entre los cuatro y cinco años. Dicha represión es
instrumento para establecer firmes límites entre las organizaciones de] ego y el
para entonces totalmente inconsciente id, que funciona de acuerdo con el proce­
so primario. Sin la presencia de tales fronteras, no habrá un desarrollo satisfacto­
rio del proceso secundario del pensar y del percibir realista.
Las intrusiones del proceso primario, es decir, los productos del funciona­
miento del id, contaminan constantemente la percepción y la cognición del niño
preedípico. Se ve esto en la frecuente falta de habilidad que tiene el niño para dis­
tinguir claramente entre lo que recuerda y lo que imagina, en su frecuente confu­
sión de fantasías y hechos. Vive en medio de creencias e interpretaciones mágicas,
inbóñsistentes ¿ incluso obviamente contradictorias, sin perturbarse cuando se le
hacen ver esas inconsistencias y contradicciones y sin poder superarlas. El niño
édípicb sigue la misma tradición general, aunque sil mayor dominio del ambienté
externó, sú organización del ego en maduración y la estructura lógica del habla
pueden ocultarlo.
'
,
.
Sólo cuando ya hay firmes fronteras de ego; sobré todo gracias ál desarrollo
de üná represión eficaz, puede establecerse y hacer, progresar hacia una lógica
madura el proceso secundario del pensamiento realista, fes interesante que Piaget,
desdé él punto de vista de un filósofo y un lógico, coiívértido en psicólogo infan­
til, hace cuarentá años confirmara en fórma independiente la distinción hecha
por Freud entre prelógico y lógico. El niño de cinco o seis años se siénte más ó
menos a gusto ante evidentes inconsistencias y contradicciones, las cuales, al ter­
minar el periodo de latenciü, desaparecen de su pensamiento. Es decir, qüe la
evolución de la reflexión lógica es aproximadamente paralela a la del periodo dé
latenCia, comienza cuando éste se inicia y termina a la vez qué él.3
M Í .
‘
1
FASE D E L A T E N C IA
.
•
i
,í
11
,
,
.
El niño pasa de su hogar a la comunidad equipado con una confianza y con
habilidades motoras, perceptivas y sociales básicas. Domina ya en gran medida su
2 En el capítulo 5 se estudiarán el ego, id y superego como sistema sincronizado.
3 Piaget, J., Language and Thought in the Child (1923) (trad. por M. Gabain), Lon­
chéis, Kegan, Paul, Trench, Trubner, 1932.
F A S E DE L A T E N C I A
97
cuerpo y ha aprendido a canalizar sus impulsos emotivos. Ha desarrollado una
organización de superego que le permite guiarse, controlarse y sentir autoestima,
derivados de la guía, el control y la estima de sus padres. El superego contribuye
considerablemente a la estabilidad interna del sistema psicodinámico. Ahora los
simples desplazamientos de la catexia (energía) interna proporcionan gran parte
de lo que antes el niño obtenía de los padres, y de lo que a menudo quedaba a la
espera. El niño no necesita ya de vigilancia para controlarse, pues en la latencia
ha establecido fronteras del ego que hacen disminuir la intrusión del proceso pri­
mario a partir del funcionamiento y del id, y crear así las condiciones necesarias
para que se desarrolle el proceso secundario (por ejemplo, una percepción y una
cognición realistas y la evolución de una reflexión lógica).
El niño latente sigue siendo miembro de su familia, que le da apoyo emotivo
y físico. Constituye una bahía en la cual puede resguardarse cuando la frustración
del mundo exterior le resulta excesiva, cuando otros lo reprimen o lo rechazan.
El principal cambio social durante la latencia es que, mientras el niño todavía
es miembro de su grupo familiar, sale solo al mundo, amplía sus horizontes fí­
sicos y sociales y completa la membresía en la familia con su membresía en
otros grupos.
E l p rim e r g ru p o vecin o
En el momento en que el niño sale de la familia sin que nadie lo acompañe,
pierde su condición de hijo protegido y privilegiado y se vuelve simplemente otro
niño del barrio. Los patrones, de amistad, agresión y defensa con que tropieza
son diferentes y menos predecibles que aquellos presentes en el hogar. Es normal
que el niño se muestre un tanto tímido y precavido hasta conocer el nuevo terre­
no, a través de probar su nueva realidad. Encontrará que otros niños se muestran
despreocupados y hasta indiferentes respecto a él, una vez desaparecida la nove­
dad de verlo entre ,ellos. Algunos se mostrarán sorprendentemente críticos e
incluso hostiles.
..
Los adultos tratan al niño con mayor objetividad que los padres; lo aceptan
más qomo- persona y tal vez aprueben menos ciertas cosas, pero también critican
menos y lo hacen de modo diferente. Las discusiones ^urgidas entre niños suelen
quedar resueltas entre los participantes y sus respectivos defensores y sin inter­
vención de los adultos. Cuando éstos intervienen en una pelea de niños, suele ser
para ayudar al hijo propio en contra de los demás.
En el barrio prevalecen las normas dé los niños que lo habitan; y cada niño
es distinto de los demás en algún aspecto, porque sus antecedentes familiares son
distintos. En un principio las diferencias debidas al sexo son menos decisivas que
las de la edad. El juego solitario de la infancia cede ante el juego en conjunto y
en cooperación, quq enseña al niño a compartir objetos y actividades y lo prepa­
ra para participar én juegos competitivos en grupo. Con el tiempo el niño aprende
a participar en proyectos comunes, y esto lo hace subordinar las necesidades y
'metas individuales a las necesidades y metas del grupo como un todo.4
Algunos de los primeros juegos de participación consisten simplemente en la
representación de papeles sócialés. El pequeño hace de bebé o de alumno porque
4
Sutton-Sniitb, B, y Roseíibeig, B. G , “Peer perceptions of"impulsivo behavior” , M errill-Palmer Quart., 1961, 7, 233-238.
98
C A P . 3.
LATENCIA , ADOLESCENCIA Y EDAD A D U L T A
así se le ordena, de modo que una niña de más edad pueda hacer de madre, de
maestra o de líder. También hay juegos que consisten en bailar y correr, y en
entrelazarse con otros niños en determinada forma. De esta manera, el niño inter­
preta varios papeles sencillos y aprende los aspectos elementales de la cooperación
y de la competencia social sin supervisión de los adultos. Aprende cómo se castiga
la falta de cooperación y aprende a evitar perturbaciones físicas y emotivas oca­
sionadas por la presencia de niños mayores y más rápidos, que están sumidos en
sus propios juegos. El diálogo tiene un papel importante en los grupos vecinos,
en especial durante la fase inicial de lá socialización, cuando niños y niñas toda­
vía juegan juntos.
L a c u ltu ra d e los g ru p o s in fan tiles
Los niños pronto se separan espontáneamente en grupos del mismo sexo
y de la misma edad, ya que tienen más en común con miembros del propio
sexo y de la misma edad. Este patrón es el preferido hasta qüe se llega a la puber­
tad. Los chicos juegan con otros chicos en cuanto tienen edad y habilidad sufi­
cientes para participar en las rudas y violentas competencias entre muchachos.
Tal vez sus primeros intentos por unirse a un grupo de muchachos sean vigorosa­
mente rechazados pero con el tiempo se le acepta. Las niñas juegan con otras
chicas juegos físicamente más moderados, algunos muy competitivos y otros de
ordeh expresivo. Las chicas aceptan en sus juegos a niños pequeños cuando así
les conviene. Con pocas excepciones consideran a un compañero que desea jugar
con un grupo del sexo opuesto extraño y no bienvenido.5
Las diferencias eñ los juegos débidas al sexo son obvias mucho antes de la
Fase de latencia, y persisten durante ésta. En términos generales, los pequeños
son mas agresivos, seguros é independientes que las niñas. 6 Suelen identificarse
con personas triunfadoras', con iniciativa o líderes. En los juguetes-se interesáh
más por los que simbolizan poder: Camiones, trenes, cohetes, aviones, maquinas,
y soldados. Suelen inclinarse por la fuerza, la destreza, el valor y lá áventura. Lös
juegos en grupo de los niños son principalmente agresivos; vigorosos, competiti­
vos y ruidosos. La lucha es norínal y común. Los niños por lo general se encuen­
tran tan interesados por las cosas y por la acción, para preocuparse por su apá^riencia y limpieza cuando están jugando.
Los juegos de las niñas son menos variados, Violentos y ruidosos que lós de
los niños. Las niñas continúan identificándose con sus madres cuando juegan1a
las muñecas, a la casita o a cocinar, aunque rara Vez incluyen entre sus muñecos
figuras masculinas adultas.7 Este juego de muñecas se relaciona más directamente
con el papel sexual dado a la mujer adulta, que los juegos de los niños cdn el
papel sexual que tendrán al crecer. Las niñas gozan cuidando y protegiendo niños
dé cualquier sexo, como si fueran madres en pequeño, aunque por tratarse de
niñas, no son ppr completo confiables respecto á cumplir ¿í papel sin olvidarse
5 Sutton-Smith, B. y Rosenberg, B. G., “ Manifest anxicty and game pr«iferencbs"m
ehüdreti” ,/. Geriet. Psvchol.-, I9 6 0 ,3 1 , 307-3l l :
*í.\ 6 Rpscnberg, B. G.
Sutton-Smith, B.., “ A revised ponception o f masculine-femenipe
differences in play activities” , /. geriet, Psychol.l I960, 96, 165-170; Moore, T. y Ucko,
L. E., “ Four to six: constructiveness and eonflict in meeting doll play pioblems” , J. Child
Psychol. Psychiat., 1961,2, 21-47.
.
_
7 Josselyn, I., 77ie Happy Child, Nueva York, Rändern House, 1955.
99
F A S E DE L A T E N C I A
de él en ocasiones o sin abandonarlo sin más ni más. Los juegos en grupos de las
niñas pueden ser muy competitivos y llegar a los insultos y las discusiones, pero
muy rara vez a la violencia física. Las niñas se preocupan mucho más por la apa­
riencia física, el cuidado y la limpieza que los niños, aunque esas preocupaciones
pongan límites a sus juegos. Las niñas son más interdependientes y socialmente
maduras que los niños de su misma edad, aunque también menos individualistas
y más conformistas. 8
En estas diferencias que se dan desde los años preedípicos hasta la latencia,
pasando por la fase edípica, se ve una diferenciación progresiva de roles, que
expresan la creciente identidad sexual del niño y lo preparan de muchas maneras
para que la cumpla en la adolescencia y en la edad adulta. Esta identidad sexual
surge de una tipificación sexual biológica y de las presiones sociales.
¿ L a escuela
J
^
'
A principios de la latencia el niño comienza a ir a la escuela. Se enfrenta así
a un nuevo tipo de relaciones, sumamente formalizadas, con otros niños y adul­
tos, en las que el parentesco no tiene papel alguno y poca importancia se da a las
amistades anteriores. Se espera del niño que llegue a tiempo todos los días y con­
trole su conducta durante seis horas: que esté en silencio y en orden, que reprima
muchos de sus impulsos individuales y se dedique a un trabajo supervisado. Entre
el tiempo dedicado a las comidas, a las tareas del hogar y las escolares, el niño
tiene mucho menos tiempo libre. Si corre con suerte, la escuela proporciona nue­
vas amistades y nuevas figuras con las cuales identificarse, así como un adiestra­
miento y aprendizaje formales esenciales para su futuro como adolescente y
como adulto.9
Por siglos se ha reconocido que las preocupaciones sexuales no sublimadas y
la agresión sin canalizar interfieren con el aprendizaje. Ej nifLrtnoi;yna1 sustituye
gran parte de una curiosidad edípica por una curiosidad general y un ansia de
aprender que conservará durante casi toda su vida. Domina y canaliza su agresión
apoyánd_osew-eH-ía-Lidou-isiciómc.reciente de conocimientos, en la elaboración de la
re¿didad externa v en el enriquecí micpío ^élLAéSarr4alls:~cofféi¡íoii diente de. la
organización del ego y del superego, 1
Hemos dicho que la latencia no significa estado de reposo. Siguen presentes
y activas las pulsiones emotivas provenientes del funcionamiento del id, mismas
que estarán presentes y activas mientras haya vida. El hiño latente es una persona
sumam&nte-cQmpetitivru-JncI uso su aprendizaje^., pese, a..todaJa-canalización_y
represión de los impulsos del id, sigue normalmente un proceso agresivo. L a sexua­
lidad no domina ya al niño en esta etapa, aunque siga mostrando curiosidad e
interés por el sexo. La curiosidad y el interés se han generalizado sin dejar al niño
asexuado. A pesar de la sublimación y del control del superego, durante la laten­
cia suele existir cierto grado de curiosidad y experimentación sexuales.10
8
Weiásteíh, E. A. y Geisel, P. M., “ A n ánálysis o f sex dífferences in adjusrment” , Chüd
Develpm,, 1960, 31, 721-728.
¡i
v Se tiene un panorama general de esta fase, con todo y bibliografía, en Jersild, A. T.,
Child Psychology, 5a. edición, Englewood Cliffs, N . J., Prentice-Hall, 1960.
10 Hoy en día se creé que una satisfacción sexual limitada ayuda al desarrollo general
del niño Cfr. Mohr, G. y Degpres, M., The Stormy Decade: Adolescence.•Nueva York, Ran­
dona House, 1958, capítulo 3; Bornstéin, B., “On latenCy” , The Psychoanalytic Study o f
The Child, Nueva York, Interna!. Univ. Press, 1951, vol. 6, págs. 279-285.
100
L a iglesia y otros g ru p o s fo rm a les
De uno u otro modo los adultos dominan en la iglesia y en casi todo grupo
formal. Y estos grupos, a diferencia de la escuela, están compuestos por una ele­
vada proporción de adultos. Los niños tienden a pensar que tales organizaciones
pertenecen a los adultos y consideran su membresía en ellas como una amplia­
ción de su membresía en la familia. Las iglesias tienen una organización diferente
a la del barrio, a la de los grupos infantiles y diferente a la de las escuelas laicas.
Tal vez ayuden a incrementar la solidaridad familiar y de grupo intemo funcio­
nando como fuente extrafamiliar de identificación, en la que se une toda la
familia.
La iglesia y otras organizaciones similares suelen representar para el niño sis­
temas de creencia especiales que exigen de él conformidad en grado sumo. Quizá
proporcionen también sistemas institucionalizados de culpa personal, de castigo
y de rituales complejos, en las primeras etapas de la vida infantil. Suelen propor­
cionar a la vez instalaciones recreativas y oportunidad de reuniones sociales. Cuan­
do los ideales y las exigencias de la iglesia chocan con los ideales o las exigencias
del individuo o de la familia, pueden surgir conflictos de bastante importancia.
Los credos políticos o de orden social, si requieren fe y sumisión incondicionales
ante la autoridad elegida, pueden funcionar psicológicamente de modo muy
parecido a como lo hacen las religiones estrictas y autoritarias.
Estreses in h eren tes a la fase de latericia
En contra de lo que suele pensarse, là fase de latencia presenta fuentes dé
estrés inevitables. Se necesitaría un libro para enumerarlas y examinarlas en con­
junto.11 A q u í nos limitaremos à explicar brevemente algunos de esos estreses y
lo que significan para el niño. Los principales estreses surgen de la separación dià­
ria dé la familia; de la necesidad de adaptarse a la cultura de sus compañeros y !al
sistema escolar, y de las crecientes exigencias procedentes de todas direcciones;
de dominar nuévas habilidades; de ejercer un control emotivo cada vez mayor; de
adquirir mayor conocimiento y de adoptar nuevos papeles sociales, a menudo
antagónicos.
* ’
•
Incluso el adulto más capaz e inteligente sábe cuán difícil es aprender cosas
totalmente nuevas, adquirir habilidades y formas dé control nuevas, adaptarse a
un barrio o un trabajo nuevo y establecerse éntre extráños. Gran parte de los adul­
tos evitan este tipo de experiencias con todo recurso del que disponen, pues por
sus experiencias anteriores* saben de los rigores;de tales exigencias.
.<
El ñiño latente; primero que todo, debe aprender a moverse entre extraños y
a sobrevivir y gozar sin la'protección y guía a qué está acostumbrado. A l año o a
los dos años debe entrar a un tipo de cultura por completo nuevo, la escolar, y
aplicarse con diligencia a aprender durante seis horas cada dí£; casi el mismo
horario que el de cualquier empleado adulto. Además, debe seguir adaptándose
al grupo de su barrio y a la cultura de sus compañeros, dominar nuevas habilidaáf-Am erican Psychiatric Association,.Comitoe on AcadeinicrEducation, Squrces o f In­
formation on Behavioral Problenxs o f Adolescence, Washington, D. C., Anier. Psychiat. Ass.,
I960; Musson, P. M.. (dLi\), Handbook o f Research Methpds in Child Development, Nueva
York, WUey, 1960.
F A S E DE L A T E N C I A
101
des —incluso en los juegos— y aceptar una participación en juegos cuyos patrones
cambian continuamente.
Los adultos suelen ignorar los estreses surgidos en esta fase y tienden a idea­
lizar la latencia como un periodo sin responsabilidad. N o es raro que el adulto,
cómodamente sentado en su silla favorita tras siete u ocho horas de trabajo, cri­
tique a un niño porque no se ha esforzado lo suficiente, cuando sucede que el
niño ha pasado duras horas en la escuela y tal vez tres más compitiendo con niños
de su edad.
El adquirir nuevos conocimientos y habilidades en la escuela, en el juego, en
el hogar, el ir adquiriendo un control emocional cada vez mayor y el tener nuevas
relaciones, forman una fuente común de problemas durante la fase de latencia.
Entre los cinco o seis años y los doce o trece la vida exige mucho. En casa se espera
un niño obediente, leal, ordenado y controlado, incluso cuando está cansado e
irritable. En la escuela se espera un niño obediente, ordenado y controlado, que
trabaje con diligencia y coopere y compita con los demás de acuerdo con reglas
preestablecidas. Se espera que el niño se adapte a normas que él no impuso y que
suben de nivel según él crece.
Todo mundo sabe que los niños reciben con júbilo la hora de ir a casa. Sin
,embargo, rara vez es relajado y fácil el juego en el que se involucra. N o es equiva­
lente al descanso de un adulto, que se entretiene con sus herramientas, sale a dar
la vuelta, practica su deporte o arregla el jardín. El niño juega como miembro
de un grupo de niños que tiene rígidas normas propias, posiblemente muy dife­
rentes de las existentes en casa y en la escuela.121
3El grupo de niños presenta siem­
pre un orden de poder —basado en la edad, la fuerza, la estatura, la habilidad y el
saber cómo—, al que los adultos han dado el nombre grandilocuente de jerarquía.
Lo usual es que el niño tenga una posición diferente en las jerarquías de sus tres
sociedades —el hogar, la escuela y el grupo de amigos—, variación que por sí mis­
ma le exige adaptaciones flexibles, pues en un sólo día pasa de una sociedad a
otra. En cada una de estas situaciones —la casa, la escuela, el grupo de amigos—
se espera de él un comportamiento adecuado; y debido a que sú posición varía
según va creciendo el niño, necesita realizar cambios en las normas de conducta
para adaptarlas a cada edad.J3
N e c e s id a d q u e el n iñ o tien e d e a p o y o y g u ía p o r parte d e lo s a d u lto s
Hemos dicho que el niño sigue siendo miembro de la familia durante toda la
latencia y que su familia Continúa dándole apoyo y refugio cuando lé resultan
abrumadoras las frustraciones causadas por el mundo externo. Durante la latencia
los niños necesitan ayüda para asentar límites, resolver problemas y conflictos
personales, hacer elecciones y tomar decisiones. Su horizonte se amplía con mayor
rapidez qué la dél crecimiento de sus orgánizaciones ego-süperego. La comunidad
les da más oportunidades de acción y de satisfacción que el hogar, pero también
más frustraciones; esto Significa que el niño, en la etapa dé latencia, debe estruc­
turar más á fondo su mundo de realidades y lograr un nuevo equilibrio entre Tás
12 Straúss, A., “The development o f conceptíoris o f rules in children” , Child Develpm.,
1952,25, 193-208.
13 Clark, A . W. y van Sommers, P., “ Contradictory demañds in family relation's and
adjustment to school and home” ,//wm. Relatioñs. 1961, 14, 97-111.
102
C A P . 3. L A T E N C I A , A D O L E S C E N C I A Y E D A D A D U L T A
nuevas necesidades y las nuevas libertades que le permita mantener el control de
sí mismo.14 N o le basta ya la identificación con los padres y, obviamente, no
puede llevar a cabo todo lo que los adultos hacen. Incluso no puede prever y
planear como lo hacen los adultos. Carece de la experiencia y la sabiduría nece­
sarias para decidir qué es conveniente y qué no lo es para su edad y circunstancias.
Algunas de las ansiedades más serias presentes en la niñez, tienen como causa
que los padres no ponen límites a la conducta impulsiva del niño y no lo guían
con sabiduría y buena disciplina cuando éstas son lo indicado. Un niño no nace
poseyendo control de sí mismo; debe adquirirlo. Necesita de una ayuda afectuosa
que lo auxilie en estructurar su conducta de acuerdo con situaciones, condicio­
nes y reglamentos que le son desconocidos. Algunos de éstos los aprende mediante
ía interacción directa con otros niños y los adultos, pero la gran mayoría los
adquiere con la ayuda experimentada y solícita de los padres.
Conviene hacer aquí ciertas distinciones esenciales entre exigencias de una
obediencia ciega, que tienden a infantilizar al niño en lugar de ayudarlo a madurar
y aceptar responsabilidades, y demandas de obediencia razonables, en que la obe­
diencia es totalmente esencial. Hace más o menos una generación era común entre
los intelectuales dar a sus hijos libertad total y esperar de ellos elecciones y deci­
siones para las que no estaban psicológicamente preparados. El resultado de esto
solía ser que los niños se hacían impulsivos, ansiosos e impredecibles, incluso para
sí mismos. La capacidad de elección y de tomar decisiones varía con la edad, con
la experiencia y con la inteligencia. La libertad debe adaptarse a los requerimien­
tos impuestos por esas variaciones.
Hace dos O tres generaciones se exigía de los niños una obediencia incondir
cional mayor que hoy día. El problema de la obediencia incondicional, aún exis­
tente en algunas familias, es que fomenta una aceptación pasiva y hace que sé
acate el control venido de otros * si es que no lleva a una rebelión casi indiscrimi­
nada contra toda guía y control. N i la obediencia pasiva ni la rebelión ciega
ayudan a lograr un desarrollo maduro del ego-superego. Y sin ese desarrollo el
niño no llegará a ser un adulto confiado y confiable.
i
Para lograr confianza en sí mismo, el niño necesita libertad y estímulo cuan­
do elije y decide, por lo menos en cuestiones meriores, de acuerdo con su edad,
experiencia e inteligencia. Si se le pide tomar decisiones importantes para las que
no está preparado o simplemente se le deja tomarlas sin la ayuda juiciosa de un
adulto, caerá en ansiedades innecesarias. Tales decisiones suelen requerir la inter­
vención del adulto, que proteja al niño en cualquier consecuencia indeseable, y
esto viene a provocar en el niño mayor inseguridad y pérdida de la autoestima.
En el mundo infantil la situación no es cualitativamente distinta a la del
mundo adulto. Los adultos a menudo nos encontramos en aguas desconocidas y
demasiado profundas, y no nos sentimos humillados, sino antes bien justificados,
cuando buscamos la ayuda de parientes, amigos, colegas, abogados o sacerdotes,
porque consideramos insuficiente nuestra experiencia, o nuestros recursos pe^so?
nales resultan inadecuados para resolver situaciones nuevas, o más complejas.
En esencia, tal es la situación del niño cuando se enfrenta a.complejidades
superiores a sus capacidades. La diferencia principal está en que los adultos madu­
ros rara vez necesitan apoyo y guía especiales —tan sólo en casos difíciles— y los
niños las necesitan con frecuencia durante el periodo de latencia, incluso ante
14 Josselyn,!., ThePsychosocialDevelopPient o f Children, Nueva York, Family Ser­
vice Ass., 1948; Josselyn, I., The Happy Child, Nueva Yoík , Random House, 1955.
F A S E DE L A T E N C I A
103
problemas relativamente sencillos. Es incontrovertible que si el niño no pudo
resolver sus problemas edípicos y preedípicos, tendrá dificultades muy grandes
en dominar los problemas de la competición, la cooperación y la interacción en
grupo, característicos de la fase de latencia. Veamos ahora cuáles son algunas
de las fuentes más comunes de fracaso.
E streses p ro v o c a d o s p o r la in c a p a c id a d
p a ra resolver p ro b le m a s e d íp ic o s
El niño que llegue a la latencia sin haber resuelto razonablemente bien sus
problemas edípicos, estará mal preparado para enfrentarse a los estreses inheren­
tes a dicha fase. N o estará listo para emplear su libertad o ejercer un autocontrol
óptimo. Carecerá de una práctica suficiente para sujetar a prueba la realidad y le
faltará la organización ego.-superego necesaria para aprovechar al máximo las nue­
vas oportunidades. Seguirá recurriendo a formas infantiles de dependencia; los
límites de su ego continuarán siendo demasiado permeables a las intrusiones del
proceso primario relacionado con el id; y, para lograr autocontrol, seguirá con­
fiado en los primeros asomos infantiles y sadomasoquistas del superego en madu­
ración. En un número pequeño, pero importante de niños, el autocontrol incluso
puede tener como base el empleo de objetos internos arcaicos. Algún niño puede
seguir preso todavía de derivados directos de la antigua ansiedad de castración
edípiea, y tal vez aquella niña todavía se sienta físicamente inferior o incomple­
ta, o tenga envidia de los varones.
1. Necesidad de confianza en sí mismo y de seguridad con los padres
Es obvio que el niño debe sentirse razonablemente seguro en las relaciones
con sus padres antes de que pueda lanzarse al mundo que lo espera fuera del
hogafi Gomó ya hemos dicho, el hogar debe ser pata él una bahía segura donde
refugiarse, al menos durante lós primeros meses dé la latencia, éuáhdo las frustra­
ciones sobrepasen la capacidad qüe el niño tiéhé para tolerarlas. Necesita, además,
la confianza en sí mismo, que Surge dé la seguridad én sí mismo, de ía certeza de
que los padres confían en él y de que siéñipre estarán éercá y dispuestos cuando
el niño los nécesité. En pocas palabras; él- hiñó que no haya recibido una seguri­
dad razonable por parte de los padres, estará mal preparado para enfrentarse a
los estreses de la escuela y del grupo de amigos;
Dicho de modo más sencillo, he aquí lás tareas que el hiño edípico debe
completar antes de estar listo para la latencia: haber aprendido aamár apasionada
y agresivamente, lleno de esperanzas irraciónales; haber triünfádb eñ asimilar la
frUsfíáeión y 'l'á humillación dé la derrota; haber transformado ese amor apasio­
nado en un afectó tierno por los padres y en una capacidad de afecto por los
compañeros - del fMsihb sexo; hábér renunciado a sus esperanzas irracionales sin
perder la confianza de que én un futuro remoto tendrá-edad para ellas; haber
transformado su agresión directa y sus sentimientos de omnipotencia en una
lucha canalizada, socialmente aceptable, por dominar su ambiente humano, tanto
en el aspecto físico cdnlp ep el social.
Üna proporción pequeña de niños, excesivamente deficientes eñ el logro de .
104
C A P . 3. L A T E N C I A , A D O L E S C E N C I A Y E D A D A D U L T A
tales transformaciones, continúan siendo niños emocionalmente pequeños, y a
veces también en cuanto a conducta.15 No logran dominar el ambiente circun­
dante ni siquiera para conseguir o aprender a tener relaciones sociales mínimas.
Se trata de los niños autistas, simbióticos y crónicamente antisociales. La inmen­
sa mayoría, incluyendo quienes parcialmente han resuelto sus conflictos edípicos, desarrolla mecanismos compensatorios de adaptación y defensa que les
permiten pasar por la latencia sin dar señales de sufrir una psicopatología fran­
ca. Sin embargo, siguen siendo en especial vulnerables a las neurosis, psicosis o
perturbaciones sociopáticas de la adolescencia y de la edad adulta.
2. Sobreprotección materna
Las madres demasiado complacientes y las dominantes y posesivas no pre­
paran a sus hijos para la latencia. El ñiño mimado en exceso se muestra relativa­
mente indisciplinado, pues se le ha permitido seguir utilizando formas infantiles
de exigencia y agresión mucho después de que éstas han dejado de ser las ade­
cuadas. Cuando ingresa a la comunidad, dicho niño espera que se le complazca
en todo, y como esto ño ocurre, intenta obtenerlo provocando a la gente, pe­
leando, haciendo rabietas y obstaculizando todo. Peró tales tácticas nada valem
en la comunidad. Entonces, el niño mimado en exceso evita a la gente de su edad?
y juega con niños menores, a los que puede dominar.
En contraste, él hijo de una madre dominante y posesiva es dependiente y
sumiso, pues se le ha sobreentrenado para que no tome la iniciativa o se rebele.:
Cuando pasa del hogar a la comunidad, probablemente continúe mostrándose
tímido, sumiso o reservado. Es probable que evite la compañía de niños de su
edad y busque niños que lo traten como bebé o quiera unirse a Un grupo de ni?
ñas. A l igual que el niño mimado en exceso, el niño dependiente, sumiso e infantilizado sujeto a una madre dominante y posesiva no logra ser aceptado por el
grupo de niños que por edad le toca.^ ^
En estos dos casos de sob reprotección maternal hemos visto claramente la
importancia fundamental que la experiencia adquirida en el hogar tiene en la
adaptación a las condiciones de la latencia. L os niños llevan al ambiente eirqum
dante él tipo de relación, repíproea aprendido en el hogar. El niño mimado
exceso trata de dominar g los otros tal y, como dominó a-la madre; el niño do-¡
minado se muestra dependiente y sumiso ante los niños¿que desprecian tales.
actitudes. Ninguno de ellos puede enfrentarse al grupo de su edad en igualdad de
circunstancias y muy probablemente el citado grupo no le dé una posición igual
a la del resto- A presar de sufrir duros fracasos en su adaptación social, muchos
de estos niños son incapaces de cambiar lo suficiente para lograr ser aceptados
por los demás. En consecuencia, nunca? llegan a integrarse totalmente a -los g n u
pos normales, en los que los niños tienen la oportunidad de practicar continué
mente las técnicgs del tpijia y daca social. La conducta sobreprotectora de la
madre, eflg misma presa dp necesidades-simbióticas desusadamente; fuertes, pro*,
voca en el niño necesidades recíprocas igualmente imperiosas, ,a las que sólo,
i s Cfr. el examen en panel incluido en Kaplan, E. B., “ Q assicá lfo im so f neurosis in iw í
faney and childhood” ,/. Amer.. Psyc/ioanal. Ass., 1962 ,./ Q, 5.71- 57,8,
16 Finney J. C., “ Some maternal influences qn chüdren’s personality and character” ,
Genet. PsychoL Monogr., 1961 , 63, 199- 278 ;
F A S E DE L A T E N C I A
105
puede dar satisfacción la madre o una replica de ésta. Ningún nino promedio es
capaz de ocupar el lugar de esa figura materna.17
3. Rivalidad entre hermanos
El nacimiento de un hermano significa que en la constelación familiar habrá
una redistribución de la atención y el afecto. Este suceso suele golpear más se­
veramente al niño hasta ese momento único, quien ha venido recibiendo todo el
amor y el cuidado maternales y ve que el centro de interés de la madre parece
haberse desplazado hacia el recién venido. A la madre le resulta imposible ocul­
tar ante el primogénito su apego por el recién nacido, pero puede sin dificulta­
des preparar a aquél con tiempo suficiente para adaptarlo a la idea del cambio
que se avecina. Tampoco le es difícil procurar que el cambio presente ventajas
para el primogénito y que se le siga incluyendo como miembro importante de
la nueva estructura familiar. La madre que olvida al primogénito ofuscada por
los placeres que el segundo niño le da, o que rechaza al primero cuando se inter­
pone en- la obtención de dichos placeres, lo está rechazando emocionalmente al
mismo nivel que si sintiera por él indiferencia u hostilidad.
A un adulto le es prácticamente imposible anticipar la; intensidad de senti­
mientos con que un primogénito reciba al nuevo hermano. El primogénito ha
gozado una relación íntima y dependiente con la madre, la cual no necesita
compartir, por años. Incluso aunque el padre haya sido un rival, el niño fue
dueño del campo cuando el padre salía a trabajar, aparte de que la competición
con éste ocürrió a otros niveles. Pero el recién nacido es un rival de tipo muy
distinto. Por ejemplo, está presente noche y día y compite al mismo nivel que el
primogénito. Como infante que es, gana fácilmente y sin proponérselo cualquier
lucha, debido a su impotencia.
En tales circunstancias,' el niño mayor recurrirá a todo tipo de tácticas agre­
sivas, o regresivas, que se le ocurren para volver a tener la sensación de ser impor­
tante y de pertenecer o, de fracasar en esto, tratará de vengarse por haberse'Vis­
to desplazado en el afecto de la madre. Si tampoco triunfa con tales maniobras
o si ya se encuentra muy atemorizado* flota al margen de la vida familiar y se
refugia en fantasías y en juegos: solitarios.
N o debe sorprender que el primogénito, más fuerte y de más cuerpo, recurra
a la simple agresión para imponerse a su competidor. Desdé el principio mismo
los hermanos son rivales potenciales én lo que concierne al amor y la consideración, al. espacio y tal vez a los alimentos. Es mucho esperar de un niño que reco­
nozca clafamente el significado de la nueva situación y los derechos de los in­
fantes, pues con dificultad Comprende el mundo complejo en el que vive. A veces
la agresión se refleja en la acción directa; y el niño cubre al bebé, lo limita en sus
movimientos, lo pica, lo abofetea, lo priva de algo que tiene ó incluso llega a per­
mitir que Se caiga. En la literatura abundan casos dé agresión o intento de agresión
contra el bebé por parte del hermano mayor inmediato. En el clásico estudio de
Levy, una niña de cuatro años trató dos veces dé lanzar por la ventana a sü her-’
17 El estudio clásico sobre tales ñiños es el de Eevy, D., Maternal Overprotection,
Nueva York, Columbia Univ. Press, 1953.
106
C A P . 3. L A T E N C I A , A D O L E S C E N C I A Y E D A D A D U L T A
mana recién nacida.18 Los niños suelen amenazar con golpear al bebé y a veces
llegan a hacerlo.
Como regla general, la influencia del aprendizaje social, la canalización de la
agresión y un autocontrol rudimentario, hacen que la hostilidad original pronto
quede en una hostilidad indirecta, sutil o encubierta.19 A menudo se limita a
comentarios demoledores, que tienen un aspecto constructivo, pues tienden a
subrayar la maduración del niño o a volver simpáticas las comparaciones desfa­
vorables, que están expresadas con cierto desprecio. A veces el esfuerzo de con­
tener su ansia de agresión vuelve al niño irritable y ansioso, irritabilidad y ansiedad
que madre y niño pueden interpretar erróneamente.
A partir del nacimiento de un hermano, el niño mayor puede manifestar una
conducta regresiva, bien por sí sola, bien acompañada de actos agresivos. El niño
pierde de pronto lo ganado en madurez biosocial y presenta una conducta perte­
neciente a niveles anteriores. Lo más probable es que se afecten habilidades y
controles recientemente adquiridos y no del. todo consolidados. Esa conducta
regresiva suele ser incidental respecto a la perturbación emocional general del
niño ante la nueva situación, y muy probablemente parecida a otras conductas 1
regresivas que haya mostrado anteriormente, cuando estaba solo o en conflicto.
A veces la regresión consiste en una competición directa y franca con el nue­
vo bebé por el tipo de cuidado que éste recibe. El primogénito comienza a llo­
riquear, a hablar como bebé, a mojarse y ensuciarse«, a tumbarse por el piso, a;
gatear o quiere tornar en biberón otra vez. En tales circunstancias de estrés
ningún daño hace cierta indulgencia temporal ante la conducta regresiva, siempre
y cuando el niño comprenda que se trata de algo transitorio y que su madre
simpatiza con él y lo comprendo.
Tanto la agresión como la regresión desaparecen cuando el niño comprende
que se le sigue amando y aceptando, que sigue siendo importante y que está i
seguro, A l igual que en muchas otras crisis infantiles, el problema de la rivalidad entre hermanos es resuelto con mayor facilidad por niños que son tratados con
afecto constante e inteligente, por padres cuyas dificultades no interfieren con
sus funciones de padres; que por niños cuyos padres sufren patología que dis*;
torsiona las funciones paternales o cuyos padres se muestran inconstantes en su
trato o que carecen de una inteligente compatibilidad.
Los celos por el hermano pueden distorsionar el desarrollo edípico e irupe- ;
dir dar una solución adecuada a los conflictos edípicos.. Los celos se pueden ge­
neralizar en tal forma que, cuando el niño se integra a la comunidad, se mues­
tra anormalmente dispuesto a los celos, los enojos y los retos. Tal conducta;
impedirá que se le acepte como compañero de juego y puede volverlo un lojb.o
solitario desde el principio mismo de su vida comunitaria. Estos son algunos pq
los peligros que. plantea una rivalidad entre hermanos que no ha sido resuelta.
La rivalidad fraternal en la infancia nunca desaparece; simplemente se sociagj
liza junto con el resto de la conducta. Muchos de sus frutos tienen ,un valor social
positivo y constructivo y ayudan ala maduración del niño en crecimiento. En sí
puede resultar benéfiea la distribución del afecto paterno, siempre y cuando cad^.
niño sienta que se le presta la misma atención. Los hermanos pueden ser a la vez
Levy, D., Maternal Overprotection, Nueva York, Columbia Univ. Press, 1953, pags.
26-26.
19
Kagan, J., “ Socialization o f aggression and the perception o f parents in fantasy” ,
Child Develpm., 1958,29, 311-320.
7 .
F A S E DE L A T E N C I A
107
camaradas y rivales. La presencia de hermanos en el hogar da a cada niño la opor­
tunidad de practicar una interacción multilateral y esto lo prepara para enfren­
tarse al impacto directo de su encuentro con los niños del barrio, la pandilla o
la escuela.20
Si hay hijos de los dos sexos, el descubrimiento sumamente importante de la
diferencia sexual se puede hacer en el hogar, a nivel infantil, en vez de meramen­
te de la diferencia existente entre los padres, que puede resultarle perturbadora a
un niño pequeño, o de las experiencias tenidas fuera de casa, en ocasiones causa
de crisis en las familias de los niños. Suele considerarse importante que los niños
tengan oportunidad de descubrir pronto que existen diferencias sexuales anató­
micas entre niños y niñas.
Hermanos y hermanas aprenden las técnicas de estar en compañía; no sólo
comparten el amor y el enojo de los padres, sino también objetos, materiales y
actividades. En el hogar aprenden a cooperar, cdmpartir y ceder; a defenderse,
evadir ataques, atacar y escapar. Como son más o menos de la misma edad y ha­
cen el mismo tipo de cosas, con el mismo tipo de motivación, sin quererlo los her­
manos sé adiestran unos a otros en habilidades y métodos que los padres, por sí
solos, no siempre pueden enseñar con facilidad. Los hermanos mayores aprenden
a gozar la experiencia de tener y proteger hermanos menores, lo cual los ayuda a
aumentar la confianza en sí mismos. Los hermanos pequeños se benefician con
las diversiones y la estimulación extra que los hermanos mayores les propor­
cionan. Cuando se tienen hermanos y hermanas, es mayor la tendencia a crear el
sentido de “nosotros” , de pertenecer a un clan. Todo esto puede darle ventajas
al niño pequeño cuando le llega el momento de integrarse al vecindario. Sin
embargo, si la presencia de hermanos produjo más celos y odio que orgullo y
afecto, es casi seguro que el niño exprese la rivalidad tenida con el hermano en su
relación con otros niños, complique así su propia adaptación y multiplique los
estreses del periodo de latencia.
4. La diferenciación del papel sexual y sus fracasos
En circunstancias ordinarias, durante las fases preedípica , edípica y latente de
desarrollo, hay un proceso continuo de diferenciación del papel sexual. Este pro­
ceso, con su base biológica y sus presiones sociales, diferencia a cada niño como,
muchacho entre los muchachos o muchacha éntrelas muchachas. En la pubertad,
el niño se encuentra en el umbral de convertirse en un hombre entre los hombres,
interesado por cosas de hombres y por las muchachas, como objetos amorosos:
potenciales; o la niña en convertirse una muje entre las mujeres, interesada por
las cosas de mujeres y por los muchachos, como objetos amorosos potenciales.
Este proceso consiste realmente en un aprendizaje complejo y amplio de las
expresiones culturales, las técnicas, los sentimientos y el futuro del papel sexual
que cada niño tiene asignado desde el nacimiento. Este proceso, favorecido por
luchas e identificaciones, biológicas del niño, lo prepara para las perturbaciones
inevitables y las fuertes presiones sociales de la adolescencia., de modo que pueda
cumplir su papel cuando éstas llegan. Las influencias culturales ocurridas durante
la niñez ayudan a determinar no sólo las diferencias de la conducta social que se
20
Ferguson, E. D:, “The effect o f sibling competition and alliance on level ofaspiration, expectation and performance” , J. abnorm. soc. Psychol., 1958, 56, 213-222.
108
C AP. 3. L A T E N C I A. A D O L E S C E N C I A Y E D A D A D U L T A
espera en hombres y mujeres, sino también patrones de agresión diferenciados y
conductas y experiencias considerablemente apartadas de la sexualidad y de la
agresión.
Casi todos los niños salvan sin problemas la diferenciación en el papel sexual
preedípica y edípica, y pasan por la etapa de la latencia sin mayores sobresaltos,
hasta que llegan a la adolescencia. Sin embargo, otros, debido a la solución in­
completa dada al complejo de Edipo, tienen un periodo muy difícil; y un número
pequeño de ellos no llega a resolverlo. Estos últimos no lograron experimentar la
gran ilusión durante la fase edípica —permaneciendo infantiles o severamente
inhibidos en lo emocional— o nunca superaron la gran ilusión edípica y, por
consiguiente, son incapaces de lanzarse a fondo a la gran aventura: la fase de la
latencia normal.
Y a presentamos, en el capítulo 2, cuáles son los problemas de la identifica­
ción sexüal y con el objeto amoroso ocurridos en las fases preedípica y edípica
del desarrollo de la personalidad. A q u í bastará con indicar qué necesita el niño
para construirse una situación edípica normal —en la cual deberá experimentar
un amor y un orgullo intensos por lo qué es— y qué necesita para poder resolver
conflictos edípieos cuando la desilusión se vuelve definitiva. Es decir, necesita
enamorarse desesperadamente entré los tres y los cinco años y surgir dueño de
una nueva ecuanimidad cuando ha renunciado a dicho amor.
En otras palabras, necesita una figura del mismo sexo que permita una iden­
tificación ideal, que ño sea ni atemorizante ni ineficaz, y un objeto amoroso ideal
del séxo opuesto, que no sea ni seductor ni impresionante en excesó. Los padres
del niño deberán ser esa figura de identificación y ese objeto amoroso ideales, ya
que siempre están o deberían estar a su lado y ya que lo aman como niño. Si
aceptan la declaración amorosa del niño sin mostrarse ansiosos y sin causar ansie­
dad en él y si le dan, en vez de un amor apasionado recíproco, un afecto francoy
cálido y tierno de un padre emocionalmente maduro, le proporcionarán todo lo
necesario tanto para experimentar como para resolver su situación edípica.
Si el padre del mismo sexo que el niño es en lo emocional un adulto razona­
blemente maduro, el niño tendrá un modelo a quién admirar y emular, aunque
también lo envidie21 y en ocasiones se muestre irrazonablemente celoso de él. La
realidad suele aproximarse a estas circunstancias felices, pero ello no significa
qué sean universales. Pasemos a ver algunos de los defectos más comunes en los
que a menudo se basa la psicopatología adulta.
J
• ;i
5. Una identificación defectuosa: el niño
En un extremo tenemos al adulto que causa temor al niño; en el.otro, el pa­
dre aparentemente débil y poco eficaz.22 El padre temible o que parece violentó
puede atemorizar al hijo al grado de que éste no logre identificarse con él prove­
chosamente. O bien el niño teme algún castigo terrible por parte del padre, ya
que quisó usurpar el lugar de éste —cosa que un muchacho e di pie o normalmente
desinhibido expresa abiertamente—, o bien teme volverse una persona tan violen*
21
.Pishkin,, V ., “ Psychosexual developmént in térms’o f object and role preferénces” ,
J. Clin. l'sychol., 1960, 16, 238-240.
c
^
22- Téngase en cuenta, a lo largp de todo nuestro estudio, que lo importante es la ma­
nera en que el niño capta al padre. Esta puede coincidir o no con los hechos objetivos de la
situación.
F A S E DE L A T E N C I A
109
ta como su padre parece ser. Si la madre es la persona atemorizante, tal vez el hi­
jo considere demasiado peligrosa la identificación con el padre por lo que la
madre pudiera hacerle a él dada su condición relativamente desvalida. Ni caso
tiene decir que en esta etapa el niño piensa vagamente, no de un modo especí­
fico, como los adultos, y que experimenta omnipotencia y malentendidos mági­
cos tan enormes como los ocurridos en los cuentos de hadas.
Si el padre le parece al hijo débil y poco eficaz en el hogar, lo dejará sin un
modelo digno con el cual identificarse y sin protección. Es obvia la necesidad
de un modelo de identificación que nutra la masculinidad de un niño.23 Dos as­
pectos tiene la necesidad de protección por parte del padre que un niño siente:
verse protegido de sus propios impulsos sexuales y agresivos contra la madre,
en un momento en que la organización de su ego es débil, pero sus impulsos
fuertes; verse protegido del envolvente amor simbiótico de la madre; es decir,
necesita protección masculina para no verse en el peligro de regresar a la fase
simbiótica, en la que perdería su identidad y, en tal sentido, dejaría de existir.
Si al chico su padre le parece débil y poco eficaz y la madre poderosa, el mucha­
cho se siente expuesto a un doble peligro.
Por otra parte, una madre débil y eficaz causa resentimiento y desprecio en
los lujos pequeños, quienes durante la fase cdípica necesitan un objeto amoroso
digno. Esas madres dan a sus hijos un modelo depreciado de la mujer, por la cual
sentirán amor, como adolescente y como adulto. Por lo tanto, el tener una pobre
opinión de las mujeres puede surgir no sólo de haber notado diferencias anatómi­
cas y la subordinación fisiológica de la mujer en lo sexual, sino también de que la
madre no logra el respeto del hijo al no ser una mujer idónea.
6. Una identificación defectuosa: la niña
Un padre atemorizante puede inhibir también a la hija cuando ésta intenta
identificarse con la madre. La niña no duda en adoptar una posición femenina y
sumisa en relación con un varón tan impresionante como parece serlo el padre,
incluso aunque sólo ocurra en su imaginación. N i qué decir tiene que la hija de
una madre débil y poco afectiva carece de una figura de identificación digna,
que le permita desarrollar su propia feminidad; y, aparte de esto, carece de la
protección de una madre sabia y práctica que la defienda contra sus propios
deseos y temores con respecto al padre.
Por razones diferentes, una madre atemorizante ejerce efectos igualmente
perjudiciales. La hija puede sentirse tan desamparada, como un bebé, que no se
atreva a identificarse con la mujer que, en lugar de ofrecerle protección y cuida­
dos, parece siempre a punto de atacarla.24 Las niñas sufren la carga especial de
sentir resentimiento contra la madre porque las hizo mujeres y, junto con esto,
23 Cuando en el hogar no hay un padre presente, pueden surgir problemas similares.
Cfr. Stepheñs, W . N ., “ Judgments by social workers in fatherless familiés” , J. genet, PsychoL, 1961, 99, 59-64; Leichty, M. M., “ The el'fect o f father-absence during early childliood upon the Oedipal situation as reflected Ln young adults’’, M errill-Páltner Quart., 1960,
6, 212-217; Wyllie, H. L t y Delgado, R. A., “ A pattern o f mother-son relationship involving
tile absence o f the father” , A m e r. J. O rth opsych ia t., 1959, 29, 644-649; Lynn, D. y Sawrey,
W. L., “The effect o f father-absence oh Norwegian boys and girls” , / . a b n o n n . soc, Psychol.
1959,59, 258-262.
24 Se verá un claro ejemplo de tales temores en el caso de Salíy J. Busquese su nombre
en la lista alfabética de casos, dada en el índice Casos.
110
C A P . 3. L A T E N C I A , A D O L E S C E N C I A Y E D A D A D U L T A
la culpa de estar cultivando tal resentimiento. La pequeña cuya madre es atemo­
rizante no puede expresar ni siquiera indirectamente, sus sentimientos de consi­
derarse engañada. Sabemos que ciertas pequeñas juegan a tener un pene; otras
pretenden que realmente lo tienen o continúan creyendo que algún día llegarán
a tenerlo; según lo ha revelado el análisis de mujeres, algunas mantienen incons­
cientemente tal creencia hasta bien entradas a la vida adulta.
La hija de un padre aparentemente débil y poco eficaz puede llegar a des­
preciarlo, cuando lo que ella necesita muchísimo es una figura masculina a la
que pueda respetar y admirar. A veces las pequeñas dicen claramente que mamá
necesita de alguien que la controle; esto, se debe en parte, al temor de verse
absorbidas por una madre simbióticamente inclinada, lo que para la muchacha
significa perder su individualidad, peligro equivalente al olvido y a cesar de exis­
tir. Además, la pequeña expresa también su necesidad de tener un objeto amoro­
so dominante y digno, al que pueda rendirse. Un padre débil y poco eficaz ate­
moriza a la pequeña debido a esa primera necesidad; y la frustra y ofende debido
a su segunda necesidad.
7. Algunos resultados de una identificación defectuosa
Sea el padre o la madre la figura atemorizante, el resultado es esencialmente
el mismo: el niño se intimida. Deja de buscar la identificación necesaria en la fase
edipica o no intenta ya encontrar un objeto amoroso adecuado. Claro está, con
ello pierde sus experiencias más importantes en el campo de lo amoroso y lo
agresivo, una vez que ha emergido de la unión simbiótica tenida con la madre.
También se le han negado las experiencias normales de la frustración. De esté
modo, se pierden para el niño las Obvias y paradójicas ventajas dé la frustración,
entre ellas el crecimiento del ego gracias a la interiorización de situaciones frus­
trantes. Gomó el niño no amó ni perdió dicho amor siendo pequeño, queda in­
capaz de amar libremente cuando adulto, y su organización del ego sigue siendo
inmadura.
;
En casos extremos —de ninguna manera faros en la psicopatologia— tenemos
adultos inmaduros incapaces de desarrollar relaciones amorosas permanentes y
significativas. Ejemplo de esto son los don juanes y Sus contrapartes femeninas
qué, én contra de la opinión popular, no son sexüalmente poderosos, sino, por
lo general, sexüalmente inmaduros. También tenemos adultos que parecen haber­
se identificado Con el padre del sexo opuesto {identificación cruzada), o con
un hermano mayor del sexo opuesto, y que eligen como objeto amoroso a una
persona del mismo sexo. Estas personas forman un grupo de adultos abiertamente
homosexuales. Una tercera posibilidad consiste en qüe el niño retenga su inclina­
ción infantil por uno u otro de los padres, únicamente logre reprimir el aspecto
sexual de tal inclinación y viva al lado de los padres como un ser dependiente
más p menos asexuado. Claro está, dicha persona puede tener uh. intelecto supe
rior, aunque emoeionalmente sea inmadura y, a veces, parezca asexual.
En la vida real abundan mucho más los casos intermedios, situados en algúri
punto de la línea emocional de desarrollo, que los casos extremos. En primér
lugar, los padres rara vez resultan atemorizantes o ineficaces en todos los senti­
dos. El niño dispone de muchos tipos de conducta paterna con los cuales iden­
tificarse o que le permiten calificar al padre imperfecto como razonablemente
F A S E DE L A T E N C I A
111
aceptable en tanto que objeto amoroso. En segundo lugar, los niños pequeños
tienen una imaginación viva. Pueden en ocasiones crear figuras de identificación
y objetos amorosos eficaces, mediante la cooperación de sus fuertes deseos con
lo que en el mundo circundante está pasando. En otras palabras, los niños pue­
den crear padres imaginarios tal y como pueden crear compañeros de juego
imaginarios. De este modo, tratan de compensar lo que se les niega, de evitar lo
que los frustra, creando dentro de sí algo satisfaciente. Finalmente, repetimos
que muchos niños infortunados por tener padres poco satisfactorios, tienen la
fortuna de encontrar entre los parientes adultos o entre los padres de sus amigos
un padre sustituto digno, siempre y cuando no se caiga en los celos paternales.
Una razón importante de que se dé una identificación sexual adecuada en
los primeros años, antes de que se inicie la latencia, es que durante ésta, al menos
en nuestra cultura, los niños buscan la compañía de niños del mismo sexo y por
varios años evitan tener relaciones estrechas con niños de la misma edad, pero
de sexo opuesto. En los niños latentes es común y normal desarrollar lealtad y
afectos fuertes por los compañeros del mismo sexo, por lo general de base idea­
lista, pero con muchas de las características de posesión y celos que manifesta­
rán más tarde, durante la adolescencia y la edad adulta, respecto a personas del.
sexo opuesto. Si la latencia se inicia antes de lograrse una identificación adecua­
da con el padre del mismo sexo y un amor adecuado por el padre de sexo opues­
to, existe mayor probabilidad de que el niño muestre inclinaciones homosexuales.
También hay mayor probabilidad de que durante la latencia, el niño sienta una
necesidad más fuerte de despreciar al sexo opuesto de la que es necesaria para
afirmar y establecer su membresía entre los compañeros.
8. Él complejo edípico negativo (el complejo de Edipo invertido)
Cuando, en el capítulo 2, examinamos el desarrollo del complejo del Edipo
y su solución, en bien de la claridad omitimos una complicación que suele
presentarse. Tal complicación consiste en el amor que los pequeños tienen por
sus padres y las pequeñas por sus madres. Este amor normal por el padre del
mismo sexo viene acompañado por cierto grado de identificación con el padre
de sexo opuesto. De este modo, el niño edípico se puede imaginar en el papel
de esposa y madre que la madre tiene, aunque, claro está, de modo imperfecto,
pues tan sólo es un niño y de poca edad. De modo parecido, la niña edípica se
imagina en el papel de padre y esposó que el padre tiene, aunque de modo imper­
fecto, porque es una niña y además pequeña. Esta relación emotiva e imaginaria
paradójica, probablemente exclusiva de la especie humana dada la libertad del
hombre para conceptualizar algo ajeno a la acción y contrario a los hechos, tie­
ne por nombre el de complejo de Edipo negativo ó invertido. Es básico para lo
que Freud ha llamadp la naturaleza bisexual del ser humano.
El complejo de Edipo negativo es parte'normal del desarrollo de la persona­
lidad dé todo niño, siempre y cuando su parte sea menor en la imaginación de
la persona. Parece constituir un componente necesario del desarrollo de la per­
sonalidad humana, que permita al niño llegar a la edad adulta comprendiendo y
deseando a los miembros del sexo opuesto. Éstos resultan una especie de enig­
ma, a pesar de esta representación interna de los papeles recíprocos, debido a
metas, ideas y experiencias diferentes.
112
C A P . 3. L A T E N C I A , A D O L E S C E N C I A Y E D A D A D U L T A
Es patológico para un hombre ser totalmente incapaz de comprender a
mujeres, esposas y madres, y para una mujer ser totalmente incapaz de com­
prender a hombres, esposos y padres. Tales defectos, comparables a la inca­
pacidad de un adulto para concebir la orientación de un bebé, son probable­
mente resultado de no haberse logrado desarrollar o resolver normalmente el
complejo de Edipo negativo.25
Por otra parte, si la intensidad del complejo de Edipo negativo experimentado
en la infancia es tan grande como la experiencia del Edipo positivo, o incluso
mayor, el desarrollo de la personalidad del niño sufrirá alguna distorsión. Cuando
adulto, será vulnerable a dificultades que van desde una ineficacia relativa en su
papel sexual hasta lo inverso de esto. Tal vez dicha ineficacia no pase de ser en
los hombres debilidad o pasividad, y en las mujeres agresión y afán de dominio.
S oji ejemplos comunes de un inicio tan poco prometedor los hombres tímidos
incapaces de cumplir y gozar un papel completamente masculino y las mujeres
incapaces de cumplir y gozar un papel femenino receptivo. Si el hombre tímido
o la mujer estridente tienen, no obstante ello, una orientación predominantemen­
te heterosexual y encuentran un compañero matrimonial cuyas necesidades sean
reciprocas, bien pudiera caer dentro de los límites de lo normal su adaptación
general a la vida.
Un complejo de Edipo negativo desarrollado en exceso significa que no se ha
encontrado solución, y sirve de base a cierto grado de homosexualidad franca.
Hemos mencionado ya el papel de la primera identificación cruzada en la creación
de una orientación homosexual. Además, se tiene la complicación de que muchos
homosexuales cumplen un papel esencialmente masculino respecto a otro
hombre y muchas mujeres homosexuales un papel femenino respecto a otra
mujer. La patología fundamental se muestra más en el objeto amoroso que
elije antes que en su elección de papel sexual. Finalmente;, está el hecho de que
muchos hombres de franco homosexualismo sufren severas ansiedades de castra­
ción, al parecer esenciales para su anormalidad; muchas mujeres homosexuales
. sufren por creerse privadas de un órgano sexual adecuado y porque no pueden
aceptar su propia feminidad p superar un resentimiento perpetuo contra los
hombres. En pocas palabras, la, homosexualidad franca puede surgir de no ha­
berse resuelto el complejo de Edipo positivo o de no haberse resuelto el negativo.20
9. Incapacidad de superar !a ansiedad
de castración o la evidencia de-pene
Dijimos en el capítulo 2 que el final de la fase edípica se presenta cuando el
niño renuncia a sus propósitos sexuales y agresivos infantiles, desarrolla un superego maduro capaz de interiorizar los aspectos amables y críticos de la con­
ducta paterna, y esfá preparado para la latencia. ¿Qué pasa entonces con la
ansiedad de castración de los niños y con la sensación de pérdida o inadecua­
ción de las niñas? Tal y como ocurre con gran parte de las primeras organiza­
ciones primitivas,"no se las supera completamente y permanecen latentes en
algún nivel. Si la solución edípica es adecuada, se reprime con éxito la ansiedad
25 Stephens, W. N., The Oédipus Complex: Cross-Cultural JSvtdence, Nueva Y o rk , Máctnillan, 1962.
.■
>
,
2 6 En el capítulo 19, “Desórdenes de la personalidad” , se estudiará más a fondo la
homosexualidad franca.
• í.
F A S E DE L A T E N C I A
113
de castración o su equivalente femenino. N o se las reactiva a menos que la persona
se encuentre sujeta a un estrés excesivo o busque reorganizar su personalidad con
ayuda de la psicoterapia o el psicoanálisis.
Si resulta defectuosa la solución edípica, el niño llega a la fase de latencia sin
la libertad que de otro modo gozaría. Es un recurso patológico común negar que
niñas y mujeres carecen de pene, negación que puede persistir inconscientemente,
en ambos sexos, hasta la edad adulta: Tal vez se presente esa falta de libertad
durante la latencia más vagamente, como una gran dependencia de los padres, la
renuencia a unirse con los chicos del barrio, una fobia a la escuela o un temor
generalizado.
Esos defectos de la latencia se resuelven mediante un tratamiento, y pueden
superarse espontáneamente a través de buenas experiencias tenidas en casa, con
los vecinos, con los compañeros o en la escuela. La dificultad está en que un niño
crónicamente ansioso suele ser un niño infeliz. En lo que toca a la socialización
fuera de casa, por lo general es un niño ineficaz. N o obstante, los niños ansiosos
encuentran manera de compensar su ansiedad, en especial si tienen alguna ha­
bilidad especial que sea admirada por los amigos o que por alguna razón les per­
mite adquirir estima por sí mismos.27
Hoy en día algunos psicoanalistas suelen restarle importancia al complejo
edípico y a la ansiedad de castración, mostrando mayor preocupación por las
fases preedípicas, incluyendo la simbiosis madre-niño y la fase relativamente au­
tónoma de la autoafirmación y el control de esfínteres. Sin embargo, tal ten­
dencia no resta importancia ni a la fase edípica ni a la ansiedad de castración.
Simplemente les concede una historia más larga.
Hoy en día es muy general la creencia de que muchas o gran parte de las
dificultades tenidas en la fase edípica, incluyendo las de superar la ansiedad de
castración o la envidia de pene, son en sí consecuencia de problemas sin resolver
pertenecientes a las fases preedípicas,28 En otras palabras^ el haber resuelto satis­
factoriamente los problemas preedípieos. deja al niño preparado para gozar una
relación edípica intensa y normal, normalmente estructurada. L o prepara,para
que resuelva dé manera normal el coipplejo de Edipo al entrar a la latencia.
Se ha notado que padres que. apenas tuvieron o no tuvieron dificultades con
los problemas preedípieos de sus niños, se perturban a veces ante lá fase edípica;
entonces son menos libres para ayudar al niño edípico que durante las fases sim­
biótica y preedípica autónoma.
10. Defectos del superego
Uno de los momentos más importantes en la vida de un niño es la diferencia­
ción de la organización del superego del ego edípico. Tal diferenciación se presenta
hacia el final de la fase edípica y hace posible la fase de latencia. La organización
del superego comprende la interiorización por parte del niño de la aproba­
ción y críticas paternas, del amor y del rechazo, dé los tabúes, de las normas, de
los ideales, de los gustos, cada sistema con su jerarquía de aspectos de menos,y
27 Koppitz, E. M., “ Relationships between some background factors and children’s in­
terpersonal attitude” , J. genet. Psychol:, 1951,91, 119-129.
,
28 Véase el estudio de Range.ll, L., “The role o f early psychic functioning in psychoanalysis” , J. Amen. Psy choanal. Ass., 1961, 9, 5 9 5 - 6 0 9 ; Sarnoff, I- y Corwin, S. M., “Castra­
tion anxiety and the fear o f death” , J. Peru., 1959, 27, 374-385.
114
C A P . 3. L A T E N C I A , A D O L E S C E N C I A Y E D A D A D U L T A
más importantes. La organización del superego no llegará al nivel de control
posedípico a menos que haya una clara separación del yo y los otros. La estruc­
turación de la realidad hecha por el niño debe incluir una representación de
objetos, así como una representación del yo, bastante claras.29
Es el momento de señalar que la organización del superego sigue maduran­
do a través de toda la vida, que sufre una continua modificación gracias a la ma­
duración y la experiencia. Desde luego, la latencia no es para el superego una fase
de animación suspendida, como no lo es para el ego, con el cual y con el id el
superego está siempre en interacción.
Esto nos conduce a algunos de los defectos en la estructura y el funciona­
miento del superego. Como éste se separa de la organización del ego, es probable
que lleve consigo algunos defectos del ego pertenecientes al campo de la moral y
del control ético, a las normas, a los ideales y a la autoestima. En la medida en
que los padres de un niño tengan defectos en alguno de esos aspectos, también
podrá presentarlos el superego del niño. Por lo tanto, en la organización del super­
ego existe cierto grado de herencia cultural. Pero no se olvide, sin embargo, que
el niño tiene dos padres, cada uno de los cuales domina en un área diferente, y
que otras figuras importantes influyen sobre la identificación del superego, tal y
como influyen sobre la del ego. No siempre es fácil predecir qué tomará el niño
de su ambiente humano para interiorizarlo, o decir qué aspecto del pasado tuvo
una influencia determinada sobre el desarrollo del superego.
En los últimos tiempos se ha trabajado mucho sobre el desarrollo y los de­
fectos del superego, aspectos que veremos una vez más en el capítulo dedicado al
sistema psicodinámico (capítulo 5), y después en el capítulo sobre desórdenes de
la personalidad. Baste decir que en estudios clínicos, en los que el padre estaba
sujeto a tratamiento al mismo tiempo que el hijo, y a veces en el mismo cuarto,
los observadores Captaban a menudo señales de estímulo por parte del padre, con
las cuales impulsaba al hijo a cometer faltas. El padre no parecía estar consciente
en un principio de esa actitud de confabulación, claramente manifestada como
ansia mientras el niño estaba describiendo una conducta antisocial o desviada y
como una seducción inconsciente pero obvia cuando no estaba en tratamiento'. I
El niño cuyo padre tiene defectos1del superego clínicamente Obvios, cuyo
padre, por alguna razón, tiene necesidad de que el niño Obedezca impulsos pro­
hibidos, no podrá desarrollar una organización del superego normal en el mo­
mento de ir terminando su fase edípica o después, durante la latencia. Los defec­
tos del niño pueden estar reflejando los defectos del superego de los padres o
representar el cumplimiento de los impulsos frustrados de los padres. Incluso
puede incluir en su organización los sentimientos de venganza inconsciente qfúe
el padre siente respecto al hijo y hacia lo que éste representa en las actitudes
del ego de aquél.
Esto último se ve en aquellos* casos ert que los padres trasmiten inconscien­
temente al hijo las faltas o la conducta inadecuada que esperan o incluso desean.
Cuando el niño obedece y cae en dicha conducta, lo probablé es que el padre
responda con actitudes ambivalentes de condenación y estímulo, simplemente
porque conscientemente1condena esa conducta, pero inconscientemente la
* 29 Cfr. Jacobson, E,¡ “The self and the object world” , The Psychoanalytic S tu dy o f
the Child, Nueva York, Internat. Univ. Press, 1954, 9, 75-127; Loéwald, H. W., “ligo aiid
réality” , Internat. J. Psychoanal., 1951, 32, 10-18; Loéwald, H. W., “The problem o f
deffense and the neurotic interpretatiori o f reality” , In te r fíat J. Psychoanal., 1952, 33,
444-459.
' r;
DE L A L A T E N C I A A L A A D O L E S C E N C I A
115
desea. También hay ejemplos de corrupción del superego cuando la identidad
sexual es inadecuada y en la identificación sexual cruzada, donde, sobre la base
de la psicopatología de los padres, un padre fomenta en el niño actitudes e inte­
reses característicos del sexo opuesto. El estímulo de los padres puede ser sutil e
inconsciente; pero en algunos casos de los que se informó, lo hacían abierta­
mente, y se “justificaban” ante el terapeuta con la excusa de que el niño lo
“ deseaba” .30
P R E A D O L E S C E N C IA
Hacia finales de la latencia se presenta un breve periodo, durante el cual
ocurren notables cambios emocionales y sociales sin que haya mucho cambio
biológico.31 El niño suele mostrarse quisquilloso, desafiante y resentido con los
padres. Su conducta puede parecer desorganizada, incluso al punto de ser vaga e
ininteligible en su expresión.32 Los niños vuelven a gozar del desorden y la sucie­
dad; las niñas caen en la incertidumbre y algunas se vuelven marimachas otra vez.
En sus fantasías y en sueños, los niños preadolescentes expresan francamente y
casi sin distorsión sus deseos edípicos. A l mismo tiempo, se vuelven críticos de
los padres y de los valores paternos. Buscan la compañía de otros adultos y expe­
riencias en las que se excluya a los padres.
Los grupos de preadolescentes excluyen al sexo opuesto, por el que el prea­
dolescente expresa un disgusto que contrasta abiertamente con las actitudes
que tendrá a media adolescencia y durante la edad adulta. De haber asociación
-con miembros del sexo opuesto, será a causa de las peticiones hechas por amigos
del mismo sexo, pero no debido a una atracción sexual genuina. La necesidad de
ser aprobado por su grupo de amigos es más imperativa que nunca. N o Obstante,
los grupos suelen ser inestables en su composición, dado que los miembros com­
ponentes están buscando nuevas experiencias.
El niño preadolescente tiende a no comunicarse con los padres, pues comien­
za a sentir la necesidad de independencia y las fantasías sexuales ganan terreno y
‘desea ocultarlas. La preadolescencia debe tomarse como un periodo mal defini­
do, durante el cual el niño pasa de la calma relativa de la latencia a las turbulen­
cias de la adolescencia.
D E L A L A T E N C IA A L A A D O L E S C E N C IA
Haya resuelto o no el niño sus conflictos edípicos y desarrollado un superego
satisfactorio, ocupará la mayor parte de su latencia en tareas y aventuras innume­
rables, mediante las cuales adquiere dominio sobre sí mismo y sobre su ambiente
humano; desarrolla,una conducta en cuanto a su papel, adecuada y una conducta,
con respecto a su papel, recíproca en relación con niños y adultos de ambos sexos.
30 Véase, por ejemplo, Johnson, A . M. y Szurek, S., “The génesis o f antisocial aetingout in children and adults” , Psyc'hoanal. Quart., 1952, 21, 323-343.
31 Véase Blair, Á. W; y Burton,-W. H., Growth and Develópment o f the Preadoléscerít,
Nueva York, Apploton-Century-*Crol'ts, 1951.
3 Véase la explicación que de la desorganización verbal dé las adolescentes da Késtenberg, J. S. en “Menarche’V eh el libro de Lorand, S. y Schheer, H. J. (dirs.), Adolescents,
Nueva York, Hoeber, 1961, págs. 31-35.
116
C A P . 3. L A T E N C I A , A D O L E S C E N C I A Y E D A D A D U L T A
Adquiere habilidades físicas y sociales, acumula cantidades prodigiosas de conoci­
mientos y desarrolla una organización del ego-superego que concuerda con la cul­
tura prevaleciente. A su debido tiempo se volverá una persona aparte, capaz de
conducirse interdependientemente con otras personas y que dispone de las repre­
sentaciones de las actitudes de éstas para guiar su conducta y experiencias pro­
pias; al igual que sus propias actitudes estables y establecidas. La latencia suele
terminar con un breve periodo de transición a la preadolescencia, tal como lo
hemos descrito.
La siguiente fase, la adolescencia, viene acompañada por un crecimiento y
una maduración fisiológica rápidos, muy notables en las características genitales
y sexuales secundarias, tanto visibles como invisibles. Éstas están determinadas
por el sexo del niño en el momento de la concepción. Dichas características nos
proporcionan algunos ejemplos excelentes de crecimiento innato y patrones
conductuales que por más de una década y media de vida posnatal no llegan a su
total expresión.
Si el niño fue criado normalmente y en sí es normal;, las experiencias teni­
das en las fases simbiótica, preedípica, edípica y de latencia, lo habrán preparado
para su ulterior desarrollo como adolescente y, con el tiempo, corno adulto. No
obstante, en nuestra cultura, la fase de adolescencia suele ser de inestabilidad
conductual y de turbulencia emocional. Como pronto ‘veremos, durante ella
pueden reactivarse los problemas preedípicos en toda su ambivalencia e inten­
sidad emocionales anteriores, pero en circunstancias muy diferentes. Pasemos
ahora a examinar la adolescencia y veamos como prepara a la persona para la
edad adulta.
F A S E D E A D O L E S C E N C IA
.
*
'y i
I
Quienes estudian la adolescencia opinan hoy en día que nó se trata de una
sencilla transición de la nifíez/a la edad adulta, sino de una fase; independiente del
desarrollo, como lo es la niñez, y merecedora, como ésta, de estudio por derecho
propio.33 La adolescencia abarca más de una década de vida; durante la cual
ocurren; cambios de suma importancia ¿antes de llegarse a la; culminación repre­
sentada por la edad adulta —cambios en las funciones anatómicas, fisiológicás,
emocionales e intelectuales y cambios en las relaciones sociales. En nuestro estu­
dio apenas prestamos atención a los cambios anatómicos y fisiológicos, pese a su
importancia y nos centramós- más ert las eáráctérísticas psicodinámicas de la
adolescencia.
La adolescencia és turbulenta é inestable. A menos que s'e presenté una'
detención en el desarrollo, como ocurre, por ejemplo, en la persona dependiente
perpetuamente adolescente y rebelde, la fase es transitoria. N o obstante, en nuestra
cultura, para volverse un adulto completamente maduro es esencial experimentad
3 3 Se tiene una explicación más completa del desarrollo psicodinámico en la adolescen­
cia en Mohr, G. y. Despres, M., T he S to rm y D eca d e: Ad&lescerice, Nueva York, Random
House, 1958; Peck, R. F., Havighúrst, R¿ J., Cooper, >R., Liliénthal, J. y More,
T h e Psych ology o f Character Developm ent-, N u eva York, Wiley, 19.60; Blos, P., Q n A dótese ence: A.
Psychoanalytic Interprelation, Glencoe, 111., Free Press, 1962; Benimoíf, M. y Horrocks, J.
E., “A developmental study o f relative needs satisfactións o f youth: equilibrium-disequilib r a t i o n g en ef PsychoL, 19.61, 99, 185-207, y PearSon, G. FI. A d o le s c e n c e and th e C o n ­
fite ! o f Generations, Nueva York, Norton, 1958.
F A S E DE A D O L E S C E N C I A
117
a fondo la fase de la adolescencia,34 pues es durante este periodo que la persona
en rápido crecimiento organiza sus realidades externa, somática e interna de acuer­
do con las realidades de un mundo cada vez más de adultos. El adolescente enri­
quece enormemente la organización de su ego mediante una cantidad prodigiosa
de nuevo aprendizaje, una serie de experiencias y orientaciones en rápido despla­
zamiento y mediante nuevas identificaciones. Canaliza o sublima sus pulsiones
emocionales sin restarles vigor¿ cuando tiene buen éxito, y sigue construyendo su
organización de superego —a través del aprendizaje, la experiencia, la orientación
y la identificación también—, que le servirá como medio de exploración y eva­
luación, como elemento de afirmación y de crítica y como fuente semiindependiente de autoestima y de auto condena. 35
Si por alguna razón la adolescencia termina prematuramente —por ejemplo,
cuando se acepta antes de tiempo responsabilidad de adulto—, la personalidad
adulta resultante es pobre, no importa cuán eficiente y madura puede parecer.
La adolescencia ofrece un conjunto de opciones, como por ejemplo, elegirlos mate­
riales para la organización adulta propia. Permite tener toda una gama de expe­
riencias antes de que tal organización haya cristalizado. Es necesario comparar
esas ventajas pon el desperdicio y el estrés presentes durante la adolescencia y
sacar conclusiones.
La turbulencia e inestabilidad durante la adolescencia
Los factores anatómicos, fisiológicos, emocionales, intelectuales y sociales
participan en la etapa de la adolescencia y la hacen turbulenta e inestable. N o
necesariamente coinciden en el tiempo los cambios ocurridos en esos campos.
Incluso no puede predecirse la tasa de cambio que habrá en cualquiera de ellos.
Como todos sabemos, dos adolescentes de la misma edad y del mismo sexo pue­
den mostrar grandes diferencias en su madurez física. Em términos generales, las
muchachas llegan a la pubertad unos dos años antes que el chico promedio. 36 Es
obvio que! el adolescente que madura más temprano se enfrenta a exigencias.:
mayores que el adolescente de la misma edad, pero que madura después. A l mismo
tiem po,. el adolescente maduro tiene mayores probabilidades de verse elegido
como. líder que el inmaduro.
Precipitan la adolescencia cambios hormonales, que definen el inicio de la
pubertad. La surgiente tormenta de la adolescencia viene a reemplazar la calma
relativa de la latericia. Casi sin advertencia alguna, el adolescente experimenta
nuevas e .impresionantes pulsiones que lo hacen buscar actividades sexuales y,agre-,
sivas. Aunque sigue actuando como un niño, siente la necesidad de que se le trate,
como adulto; y aunque pide un tratamiento de adulto, teme recibirlo debido.a su:
inexperiencia. Puede parecer impulsivo e impredecible, incluso por él mismo.
Resultan cambios de humor que ni él mismo puede explicar y que ninguno de
34 Se presentan explicaciones sobre el crecimiento y el desarrollo durante la niñez y la
adolescencia en Carmichael, L. (dir.), Handbook o f Child Developrnent, 2a. edición. Nueva
York, Wiley, 1954; Gesell, A. et al., The Firs Five Years o f Life, Nueva York, Ilaiper, 1940;
Ge sel!, A. et al., The child From Fíne to Ten, Nueva York, llar per,. 1946; Gesell, A ., Ilg, F.
L. y Aipes, JL. B., Yoiith: The Years from Ten lo Sixteen, Nueva York, í-larpcr, 1956.
35 Ilawkes, G. R. y Pease, D „ Behavior and Developrnent from Five to Twelve, Nueva
York, Harper, 1962.
3 6 Kestenb.erg, J. S., “Menarche” en Lorand, S. y Schcer, H.
{dns.), Adolescents,
Nueva York, Hoeber, 1961, págs. 19-50.
118
C A P . 3. LAT EI MC IA, A D O L E S C E N C I A Y E D A D A D U L T A
quienes lo rodean entiende. Su cuerpo sigue creciendo y cambia de proporciones,
con mayor rapidez que con la que él puede adaptarse a ellas. En la época en que
puede ser sumamente sensible en opinión ajena, su cuerpo lo hace ver ridículo y
torpe. Con frecuencia se enfrenta a nuevas demandas sociales, sin llegar a com­
prender totalmente en qué consisten, porqué se le hacen y cómo podría satisfa­
cerlas o evitarlas. Como la sociedad en que vive sufre cambios rápidos, poca ayuda
puede esperar, incluso de aquellos en quienes confía. Las orientaciones, los sue­
ños y las fantasías de los adolescentes van cambiando progresivamente según el o
la joven se van acercando anatómica, fisiológica, experimental y socialmente a la
madurez sexual y social plena.37
Algunas diferencias sexuales en la experiencia del adolescente
Los sentimientos sexuales del muchacho se centran en su órgano genital exter­
no, sobresaliente y visible, y en los obvios cambios que éste sufre. Poco hay aquí
de la vaguedad que caracteriza a los sentimientos sexuales de las muchachas.
Hemos visto que, incluso en la primera niñez, el niño promedio manifiesta una
actividad y una iniciativa más vigorosas que la niña promedio. Durante lá adoles­
cencia su necesidad de dominar activamente el mundo físico sobresale, y el ado­
lescente se muestra vigoroso y vociferante en sus juegos de competencia, y variado
y constructivo en los solitarios. En general, se le ve orientado a los objetos y
relativamente poco interesado por su apariencia personal. Sus sueños son ambi­
ciosos y de gloria, y muestra un interés continuo por los símbolos de poder y por
las cosas mecánicas. 38 Como en promedio llega a la pubertad dos años después
que las adolescentes, én teoría tiene dos años más para dedicarse a dominar su
cuerpo y habilidades nuevas sin que lo incomoden lós cambios de la pubertad.
Pero una vez que el muchacho entra en la pubertad, su madurez sexual pro­
gresa con mayor rapidez que la de las mujeres, a menos que' se le haya intimidado
en alguna etapa anterior. Entre los adolescentes la masturbación es casi universal,1
mientras que entre las adolescentes es la excepción. Tal vez esta diferenciase rela­
cione con las diferencias genitales y con la mayor tendencia al conformismo exis­
tente entre las mujeres. Las actitudes vigorosas y arriesgadas de los muchachos
los hacen mostrar iniciativa y ser activamente competitivos en su conducta, süs
planes y sus orientaciones.
Entre las muchachas la pubertad suele aparecer, én promedió, dos años antes;
que en los varones:3- El inicio d éla menstruación fmenarquiá) parece influir de
inmediato sobre los intereses de lá púber, pues le imponen el sello de la feminidad:
La chica puede adaptarse entonces a un ritmo casi de por vida de ciclos rtienstruales, que vuelven innegables sü papel'sexual y las consecuencias de éste y1dárí a su
vida Una regularidad y predictibilidad que escapan al control de la joven. Antes y
después de iniciarse la monarquía el cuerpo de la muchacha sufre notables cani37 Éngel, M., “ The stability o f the self-concept in adolescence” , J. abñórm. soc. Psychol., 1959, 58, 211-215.
' ■/
38 Cfr. Bandúra, A. y WalférspR. H., Adolescent Aggression: A Study o f the Inftuence
o f Child-Training Practices and Family Interrelationships, Nueva York, Ronald, 1959; Lhrisky, L. M., Grandall, V. J., Kagan, J. y Baker, C. T., “ Scx diffefónccs in aggression and its
correlates in middle-class addlescents” , Child Develpm., I96t , 32, 45-58.
39 Douvan, E., “ Sex differences in adolescent character processes” , Merrill-Palmer
Quart., 1960, 6, 203-211; Iloward, L. P., “ Idéntity conflicts in adolescent girls” , Srnith Col!.
Studies Social Work, 1960,31, 1-21.
F A S E DE A D O L E S C E N C I A
119
bios en su forma; esto no sólo la hace más consciente de su cuerpo, sino le per­
mite la experiencia directa de verse objeto de atracción sexual.
Hoy en día, en los Estados Unidos, la menarquía y la aparición de las carac­
terísticas sexuales secundarias rara vez provocan el choque o la vergüenza comu­
nes hace unas dos generaciones. Las muchachas suelen estar bien informadas y
preparadas, si no por la madre, por las amigas. No obstante, las actitudes de la
madre siguen siendo el factor más importante en el modo que tenga la adolescente
de aceptar y sentirse orgullosa de su feminidad. Si la madre ha aceptado su propia
feminidad y se siente orgullosa de ella, casi seguro de que la hija reaccionará igual
cuando le llegue la pubertad. Si la madre resiente el ser mujer y envidia la suerte
y las funciones de los hombres, probablemente la hija mostrará actitudes simila­
res y sufra durante la pubertad. En ambos casos no es obligatorio que la madre
haya comunicado verbalmente sus actitudes, pues las hijas captan la actitud mater­
na hacia la situación de la mujer aunque nunca se le haya expresado directamente.
Como sus sentimientos sexuales son un tanto vagos, la adolescente suele te­
ner una orientación predominantemente interna, no importa cuán práctica y
mundana parezca ser. Sus órganos genitales externos no le proporcionan el tipo
de experiencia objetiva por la que pasa el varón. La sexualidad tiene que ver con
el interior de su cuerpo. Se interesa mucho más por los secretos que los mucha­
chos menos por las actividades vigorosas. La muchacha tiende a ver la vida desde
el punto de vista subjetivo. Fantasea mucho y le preocupa la apariencia y los
adornos de su cuerpo. Le es muy importante que se le considere atractiva.
Las diferencias sexuales en lo general y las diferencias en las actitudes sexua­
les, que hemos venido examinando, parecen estar presentes en casi todas las for­
mas de sociedad contemporánea existentes, y parecen lmber predominado en épo­
cas pasadas donde existía la libertad para desarrollar dichas diferencias.40 Es
razonable sacar en conclusión, pues1
, que no se trata de simples consecuencias de
las costumbres, excepto en lo que toca a ciertas formas, sino que también son
resultado de diferencias sexuales biológicas innatas.
Rebelión del adolescente
Más tarde o más temprano, en ambos sexos los cambios de la pubertad preci­
pitan la rebelión del adolescente. Aunque el adolescente necesita muchísimo la
guíá y la protección de los adultos, odia su dependencia, pues teme que obsta­
culice su marcha hacia la emancipación. N o soporta que lo traten como niño,
cuándo está vivamente consciente de que está creciendo; y puede ser resultado
de su miedo que termine alienándose de los padres, que se aísle psicológicamente,
de ellos. En el momento justo en que necesita vigilancia, riñe con sus padres por
intentar guiarlo. Para establecer su independencia, el adolescente puede incluso
desaparecer por un día, una noche o un fin de semana y, a su vuelta, rehusar de­
cir dónde estuvo o qué hizo.
Gomo todos saben, la adolescencia suele ser pesada para los padres y para el
40
Se tienen informes de estudios transculturales en este campo. Véase, por ejemplo,
Asayama, S., “ Comparison o f sexual development o f American and Japanese acíoléscents” ,
Psychologia, 1957, 1, 129-131; Fleming, C. M., Digaria, Di F;, y Newth, H. G. R., “Preferéncés and valúes among adoleseent boys and girls” , Educ. Res., 1960, 2, 221-224,; Hsu,
F. L. K., Watrous, B. G. y Lord, E. M., “Culture pattern and adoleseent behavioi” , Internet.
J. sóc. Psychiat., 1961, 7, 33-5 3.
120
CAP. 3.
LATENCIA, AD O LESCENCIA Y EDAD A D U L T A
adolescente. Comúnmente es un periodo de malentendidos y de frustraciones
mutuas. Los padres se sienten en ocasiones tratados con indiferencia, frialdad,
desprecio u hostilidad por un niño al que siempre amaron y siguen amando sin
egoísmo alguno. Ven que el hijo los trata con condescendencia y que ridiculiza o
pone groseramente en entredicho los valores que ellos más aprecian. Un hijo en
crecimiento puede ignorar a los padres, evitarlos o mirarlos con odio. Si los padres
están seguros de que sus actitudes hacia el hijo y su modo de tratarlo no han
cambiado, esta nueva experiencia los dejará perplejos.
Suele ser el adolescente quien inicie los cambios en las relaciones padres-hijos,
aun cuando se sienta desconcertado como ellos. Sucede que el niño ya no es un
niño, pero, en ciertos aspectos, es más infantil que nunca. De una u otra manera
reclama privilegios y protección, como miembro dependiente que es de la familia,
pero a la vez objeta violentamente cualquier impedimento puesto a su actividad.
Esta situación contradictoria parece peculiar de la especie humana, tal y como
parece serlo la fase de florecimiento de la sexualidad infantil. Incluso pudiera ser
peculiar de la civilización occidental y de la estructura familiar existente en nues­
tra sociedad.
Al iniciarse la pubertad se presenta en los adolescentes, al menos en nuestra
sociedad, una reactivación de las urgencias y los conflictos preedípicos y edípicos.
Al mismo tiempo, pueden reavivarse las experiencias de la ansiedad de separación
y de la ansiedad de castración. Sin embargo, la situación es básicamente distinta
de la existente en el periodo edípico o cualquier otra que lo haya precedido.
Durante la fase edípica¿ como hemos visto, hubo una profunda identificación
con el padre del mismo sexo, a menudo expresada francamente, y una inclinación
por él padre del sexo opuesto, al que se toma por objeto amoroso, inclinación a
menudo también expresada abiertamente. N o importe cuáles sean sus motivacio­
nes inconscientes, el joven adolescente busca conscientemente escapar de sus
padres, por quienes siente rechazo incluso antes de verse atraído por personas del
sexo opuesto ajenas a la familia. Sólo podrá entenderse esto en función de los
impulsos inconscientes sentidos hacia los padres, que hacen que surja la culpa edípica; pero con mucha mayor fuerza que antes.
El orgullo normal que los padres sienten ante el hijo en crecimiento bien
pudiera incluir los componentes edípicos inconscientes del amor, la envidia y la
culpa. A l igual que el adulto paranoico sensitivo, el adolescente normal hipefsen­
sitivo estará mucho más consciente de tales tentaciones que sus padres; lo que
ayuda a explicar el enojo, la burla y la evitación exagerados que muchos adoles­
centes muestran ante los padres sin que haya ninguna causa manifiesta para ello.,
Si los componentes edípicos son desusadamente intensos en las respuestas dadas
por los padres a la maduración de un adolescente, la atmósfera de un hogar puede
cargarse muchísimo de estreses emocionales incomprensibles que parecen afectar
a todos los presentes.
Reaccionen o no inconscientemente los padres con amor o con envidia edú
picos, los conflictos que el adolescente padece hacen imperativo el que se aleje
de aquéllos y busque la compañía de personas poco menos que extrañas. Sigue
necesitando amor, guía y protección; pero no puede aceptarlo ya de los padres
debido a las actitudes inconscientes reactivadas que lo acosan. Necesita intensa­
mente separarse de ellos, liberarse de sus nexos afectivos infantiles, de su carga into­
lerable de culpa y evitar el peligro y la tentación de seguir sujeto al hogar. Y debe lo­
grarlo para poder convertirse en un adulto que se respete y que confíe en sí mismo.
F A S E DE A D O L E S C E N C I A
121
Tal vez a los padres la rebelión del adolescente les parezca desagradecida,
dura e ilógica. Para el adolescente, quien entiende tan poco como sus padres esas
razones inconscientes que lo hacen rebelarse, tal conducta está justificada en
buena medida, incluso aunque a veces se arrepienta de ella. Suele procurar expli­
carla sobre la base de las circunstancias externas, de la conducta paralela de otros
adolescentes y de su necesidad consciente de gozar mayor libertad y de madura­
ción. Desde Juego, la rebelión está justificada, aunque no desde un punto de vista
racional y no en función de una lógica verbal. Tal rebelión es esencial en nuestra
cultura, aunque ello no le quita lo irracional, pues sus fuentes se encuentran entre
las ahora inconscientes fantasías y conflictos que provienen de la primera
infancia. 41
Años más tarde, después de conseguirla separación, y de que el adolescente
ha establecido nuevas relaciones fuera del hogar, se reconciliará plenamente con
los padres e incluso volverá a amarlos, pero como un adulto que vive entre los
adultos. No obstante, en el momento de la separación emocional hay dolor y tris­
teza por ambas partes. A los padres la rebelión del hijo adolescente les parece una
deserción cruel, una traición a la confianza y al amor que han dado. Al adoles­
cente le parece un periodo de incomprensión inevitable por parte de las personas
en quienes confió sin reservas en el pasado. De vez en cuando un adolescente pare­
ce llevar a cabo la separación serenamente, sin hacer sufrir a los padres.
Al otro extremo de esta distribución tenemos a los adolescentes que nunca
logran emanciparse. Algunos permanecen para siempre en el hogar paterno como
niños crecidos; otros transfieren su infantil relación al cónyuge, que tal vez se
sienta satisfecho con ello; otros más permanecen eternamente en una rebelión
crónica, sin darse plena cuenta de contra qué se están rebelando. El no encontrar
fuera del hogar identificaciones y objetivos amorosos satisfactorios, puede hacer
que las personas sean vulnerables posteriormente a uña u otra forma de psicopatología. Si tal patología aparece cuando el adulto vulnerable se Convierte en padre,
muy probablemente transmitirá a su hijo la misma vulnerabilidad a lo psicopatológico. Así, lo que se diría un caso claro de herencia biológica puede ser en reali­
dad un caso de herencia cultural.
Nuevas figuras dé identificación y
nuevos objetos amorosos
Mientras tanto, el adolescente solitarió debe encontrar fuera de la familia
figuras con las cuales identificarse, que tomen el lugar dé esos padres, alguna vez
idealizados, a los que ahora desdeña. Debe encontrar, también, nuevas fuentes de
apoyo emotivo y de guía, ya que se ha alejado dé la ayuda paternal. Con el tiempo
deberá encontrar nuevos objetos amorosos álós que pueda unirse sin el miedo de
sufrir la Culpa edípica. Esos procesos transcurren ún tanto al azar y a ritmo varia­
ble. Tras un nuevo progreso vendrá un retroceso hacia un nivel más infantil o, por
lo menos, de menor’confianza. Tras un retroceso hasta un estado infantil, apar­
tado o Confuso vendrá un nuevo avance. El retroceso ocurrido en un área del
funcionamiento, suele estar acompañado por avances en otra área. Todo esto pro­
41
Bandura, A. y Walters, R. H., Adolescent Agression: A study o f the Influence o f
Child-training Practices and Family Interrelationships, Nueva York, Ronald, 1959.
122
C A P . 3. L A T E N C I A , A D O L E S C E N C I A Y E D A D A D U L T A
voca confusión en el adolescente mismo y en quienes se encuentran en contacto
diario con él. Examinemos algunas de las razones.
Por una parte, la pubertad y la primera adolescencia rompen el equilibrio
establecido durante la latencia entre el ego, el id y el superego dentro de la per­
sona y entre ese sistema psicodinámico interno y Irrealidad externa que lo rodea.
Esto se debe a la muy sencilla razón de que la pubertad significa un incremento
tremendo en la energía emocional. El adolescente, al igual que el niño edípico, se
ve enfrentado a poderosas pulsiones sexuales y agresivas que no puede manejar
con ayuda de su organización del ego. Sin embargo, esta vez no puede escapar a
su problema renunciando, a menos que esté dispuesto a renunciar al mundo. De
alguna manera debe llegar a un acuerdo con respecto a esas pulsiones imperiosas,
y utilizarlas para convertirse finalmente en un adulto que vive entre adultos. Se
trata de una tarea trascendental, que le exige al adolescente emplear todos los
medios a su disposición.
El adolescente tiene importantes ventajas sobre el niño edípico. Una, que
mucho ha avanzado en crecimiento intelectual. Posee organizaciones percepti­
vas y cognoscitivas con las que ni siquiera sueña el niño edípico. Tiene, además,
habilidades motoras, dominio físico, el don del lenguaje y de la lógica y tremen­
das experiencias en las interrelaciones sociales. Se puede reunir a todas esas ganan­
cias bajo el rubro de fuerza del ego, provenientes del largo periodo de aprendi­
zaje, experiencia, identificación y maduración que hemos 11amad o ./ase de latencia.
Otra ventaja proviene del crecimiento ocurrido en los sistemas de ideas, nor­
mas y controles, durante la fase edípica y de latencia. Cuando el adolescente
abandona a sus padres, no abandona sus valores e ideales, aunque parezca hacerlo
o incluso aunque lo intente. No importa qué piense él conscientemente y qué
piensen los padres, el adolescente conserva sus identificaciones de superego pri­
meras, con todas sus jerarquías de valores e ideales. Tras la huida obvia del niño
no conformista hijo de padres conservadores, que cae en. tina reacción radical,
puede que regrese a la tendencia conservadora; pero incluso aunque esto no ocu­
rra, las normas utilizadas en el servicio dado a una nueva ideología resultan ser,
por lo general, las normas de los padres, aunque formuladas y aplicadas de un
modo diferente.
En un principio el adolescente empleará sus poderes intelectuales como
poderosa defensa y, de modo parecido, utilizará su idealismo para esquivar una
realidad que resulta demasiado amenazante. Pero después »de un periodo de,
maduración, ocurrido tras la apariencia de esas defensas, el adolescente usará sus
poderes intelectuales para obtener nuevos conocimientos y mayor maestría, y
comparará la realidad del mundo con»el idealismo que él tiene. Ambos procesos,
cpn toda su cauda de variaciones infinitas, exigen verificar constantemente la rea­
lidad. Gracias a ellos el adolescente desarrolla lentamente su nuevo mundo de>
realidad externa socialmente compartida y de realidad psíquica, a menudo inco­
municable, experimentada internamente.4? Gracias al nuevo ímpetu originado
por los impulsos de la pubertad y por la primera adolescencia, el desarrollo de la
personalidad alcanza nuevas dimensiones en relaciones nuevas.,En una dirección,
el adolescente busca nuevas figuras de identificación y nuevos objetos amorosos4
2
42
A menudo emplearemos el término psíquico, en vez de psicológico, porque actual­
mente se le utiliza mucho con esas connotaciones y, además de ser más breve, está menos
contaminado pót significados ajenos.
,
1
' ’!
F A S E DE A D O L E S C E N C I A
123
entre los adultos que lo rodean; en otra, los busca entre la gente de su edad. Con­
sideraremos el primer caso en este capítulo y el segundo lo dejaremos para estu­
diarlo por sí mismo en la siguiente sección, dedicada a la cultura de los grupos
de adolescentes.
Si el adolescente tiene suerte, encontrará entre los adultos que lo rodean, y
que no están relacionados con los padres, personas a las que puede idealizar. Hay
en ocasiones maestros que, a ojos del adolescente, poseen las cualidades inconta­
minadas de que carecen los padres. Suele tratarse de adultos del mismo sexo, a
quienes el adolescente puede admirar como ideales y tomar, a la vez, como mo­
delos con los cuales identificarse. Entre los adolescentes es probable que ese mo­
delo admirado sea un profesor de deportes, quien personifica la salud, la habilidad,
el vigor y la vehemencia, lo que hace mucho tiempo perdiera el ya maduro padre
del muchacho. Entre las adolescentes el adulto admirado puede ser una maestra
atractiva de cuya vida personal poco sabe la alumna, lo que, por lo tanto, le per­
mite hacer muchas conjeturas. Todos los adolescentes complementan esa figura
de identificación admirada y disponible con alguna persona famosa e inaccesible,
quien aporta su cauda de misterio indefinible y, por consiguiente, sirve como figura
de identificación y como objeto amoroso al que puede atribuirse cualesquiera
cualidades.
Esa figura de identificación u objeto amoroso nuevo no necesariamente ha
de ser una persona adulta; pudiera tratarse de un hermano mayor o de alguien
ajeno a la familia que tenga dos o tres años más que el adolescente, a quien éste
admira. Aunque la diferencia de edad sea pequeña, para el adolescente significa
un mundo de distancia, pues sucede que ese contemporáneo de mayor edad po­
see las cualidades que aquél admira. N o resulta difícil comprender por qué una
persona ajena a la familia és preferible al hermano mayor, pues en el caso de éste
la unión tendrá probablemente más elementos edípicos que en el primer caso. En
ocasiones el adolescente se siente atraído por personas del sexo opuesto en un
principio similares a los padres, pero con el tiempo se elige a personas más jóvenes,
no necesariamente parecidas a ellos.
Es necesario darse cuenta de que esos objetos amorosos y figuras de identifi­
cación intermediarios significan una solución de compromiso. El adolescente siente
fuertes deseos inconscientes por el padre de sexo opuesto, quien le está prohibido
para siempre. En un principio le resulta imposible aceptar como persona amada
o admirada a alguien demasiado diferente del padre al que conscientemente se ha
renunciado, y al que inconscientemente se ama y se odia. El tiempo le permite al
adolescente experimentar gradualmente esas nuevas relaciones y ansias, que resul­
tarían avasalladoras de ocurrir todas de golpe. Además, el adolescente puede de
principio fundir la necesidad de identificarse con una persona idealizada con la
necesidad igualmente apremiante de tener un nuevo objeto amoroso. Según va lle­
gando a la plena madurez sexual y Social, tendrá como fundamentos sexuales y so­
ciales esas experiencias intermedias. Sobre ellos podrá erigir su capacidad de ele­
gir en forma heterosexual entre los miembros de su grupo cultural y cronológico.
La cultura de los grupos de adolescentes
Por satisfáctorias que resulten las identificaciones y el objeto amoroso en re-'
lación con los adultos idealizados, el ádolescente promedio encuentra un apoyo1
124
C A P . 3.
LATE NCIA, ADOLESCENCIA Y EDAD A D U L T A
y una comprensión más benéficos en la intima relación con sus compañeros. Des­
cubre que los chicos de su edad tienen los mismos problemas con los padres, el
mismo resentimiento, la misma soledad, el mismo desdén, la misma ansiedad y la
misma culpa. Pueden comprenderse entre sí incluso sin comprender por qué se
están rebelando, excepto que se consideran superiores a los adultos y necesitan
que se reconozca su independencia e individualidad. El resultado de esto es una
sensación de pertenencia, en lugar de una sensación de soledad e incomprensión.
Los adolescentes del mismo sexo y con el mismo nivel de maduración comparten
experiencias, se unen en el desprecio hacia los padres, en su admiración por cier­
tos adultos, y en su odio por otros.
Ha sido tradicional llamar “ fase homosexual” a la primera adolescencia, al
igual que a la preadolescencia, aun cuando involucra una limitada actividad sexual
franca. Sí hay presente un fuerte sentido de la lealtad; un efecto sólido, aunque
en desplazamiento, y una identificación de grupo, que es importante para la ulte­
rior vida amorosa y en grupo del adulto. Tanto en los grupos de varones como en
los femeninos, los adolescentes comentan acerca del sexo opuesto y de sus pro­
pios sentimientos con mucha mayor libertad que ante los adultos. Pueden com­
partir su admiración, su hostilidad contra los padres —los ajenos son tan malos
como los propios— y las varias estrategias que pueden haber elaborado individual­
mente para manejar los problemas mutuos. Estos grupos de adolescentes com­
puestos por personas del mismo sexo tienden a ser exclusivistas y a mostrarse
antagónicos respecto a otros grupos de la misma edad. N o obstante, su compo­
sición cambia, pues se trata de organizaciones inestables. Las muchachas sue­
len olvidar su desprecio por adolescentes en cuanto llega la menarquía; los
muchachos continúan despreciando a las adolescentes durante más tiempo, y
algunos de. por vida.
¡
Es común que los chicos formen pandillas; rara vez lo hacen las mujeres. Las
pandillas de los chicos de ninguna manera son necesariamente de delincuentes,
aunque la agresión, el sentido de la competencia y de la iniciativa propios de los
varones suelen llevar a realizar actos violentos y antisociales, que un muchacho
por sí solo no pensaría realizar. Hay menos probabilidad de que los chicos de cla­
se media formen pandillas de delincuentes, pues su experiencia cotidiana es me­
nos frustrante que la de los muchachos de clase baja. Por lo común se les ha adies­
trado mejor para que: se controlen y se les ha proporcionado mayor número de
recursos internos.
::
...
¡
La hostilidad de uña pandilla de delincuentes suele estar, dirigida contra los
adultos, e n ,especial contra aquéllos que tienen: puestos de autoridad, y contra
otros adolescentes, que gozan de condiciones mejores o pertenecen a otra pan­
dilla, a otra raza o tienen otro país de origen. La lealtad a la pandilla suele ser
poderosamente fuerte; y venir acompañada por un odio implacable contra los
otros grupos y por la disposición a seguir un líder, quien en algunos casos se
muestra antisocial por razones plenamente personales. Una buena proporción de
lo que los adultos llaman crímenes surge entre los adolescentes en forma de compe­
tición por sobresalir. Las pandillas suelen desaparecer cuando los chicos pasan a
la segunda adolescencia o se establecen como miembros ya adultos de una socie­
dad heterosexual.
.
|! ;;
Por lo general se da una transición progresiva del grupo de personas de igual
sexo a grupos heterosexuales, por regla también inestables en su composición. Las
primeras citas entre adolescentes tienen como causa más la curiosidad y las
F A S E DE A D O L E S C E N C I A
125
demandas surgidas del grupo de compañeros, que el deseo sexual. Se da una
curiosa fase de transición, común entre las chicas, pero muy rara entre los mucha­
chos, en la que dos amigos íntimos del mismo sexo comparten una inclinación
por un adolescente del sexo opuesto. El que sea más común entre las mujeres
pudiera deberse a una ansiedad no del todo ilógica, pues el varón por quien la
chica siente atracción suele ser de más edad y más fuerte que ella. La “doble cita”
común tiene las mismas ventajas como protección sobre las citas individuales.
Esta fase de transición da al adolescente la oportunidad de realizar una variedad
notable de papeles sociales, sin olvidar la interacción con miembros del sexo
opuesto, mientras sigue estando bajo la protección de su grupo. Continúa exis­
tiendo la preocupación del estatus y la tendencia a formar camarillas, en las que
el adolescente no sólo goza de una sensación de pertenencia, sino que practica la
censura y la aprobación a veces más estrictas que las de los padres.
Casi como regla universal, los adolescentes ya mayores y los adultos jóvenes
forman grupos heterosexuales de la misma edad. Hacen excepción las personas
solitarias; las personas aisladas que no han aprendido a llevarse con los de su edad;
algunas personas dependientes que no logran emanciparse de las familias o supe­
rar el estado adolescente medio; y otras que persisten en una orientación homo­
sexual, debido a identificaciones defectuosas o a miedos edípicos.
Los miembros de un grupo adolescente prejuvenil pueden perseverar en su
antagonismo contra los padres y otros adultos en la etapa media de la vida. Ahora
comparten intereses mutuos de un modo más realista, que en edades anteriores,
y tienen mucho más en común entre sí que con los padres. Siguen padeciendo
ansiedades y todavía se dedican a la búsqueda espiritual, pero sienten que son
individuos. Pueden experimentar sus ansiedades y aprender a dominarlas, en íntima
relación con miembros del sexo opuesto. Esto facilita el formar parejas, el recon­
siderar la situación y el cambiar de idea antes de que llegue el momento de elegir
cónyuge.
La búsqueda de individualidad o identidad
La conmoción que sufre durante la pubertad hace que el adolescente se dé
cuenta de la necesidad de convertirse en individuo por derecho propio. Primero
experimenta la conmoción de la adolescencia, la perturbación biológica y social
ocurrida en un equilibrio establecido en etapas anteriores; luego inicia una serie
de avances y retrocesos, una sucesión de integraciones y desintegraciones parciales,
que con el tiempo culminan en la etapa adulta. Posiblemente este proceso sea pe­
culiar de nuestra civilización occidental, que hace hincapié en el individuo más o
menos independiente, antes que en la solidaridad de grupo. La exigencia de que
el adolescente se conforme según el grupo al que pertenece, la exigencia de que
sé parezca lo más posible a otros, dan lugar a una especie de tipificación, a una
búsqueda de lo que se desea ser y de lo que se puede ser. El poderoso empuje de
las pulsiones sexuales y agresivas, la necesidad de tener libertad individual, el ín­
timo contacto con los compañeros y el crecimiento de las organizaciones egosuperego, impulsan al adolescente a reorganizar el concepto que sqbre sí mismo
tiene. Deja de ser un miembro de la familia complaciente y protegido, y se va
convirtiendo en tm miembro independiente de su comunidad.
El adolescente capta con mayor rapidez que sus padres que ya no es un niño
126
C A P . 3. L A T E N C I A , A D O L E S C E N C I A Y E D A D A D U L T A
y necesita, por lo tanto, la compañía comprensiva de otros parecidos a él. Entra
en la fase de probar diversos papeles sociales en diferentes relaciones. Se trata
más de un periodo de prueba que de avance. Sin duda alguna el resultado más be­
néfico de un largo periodo de adolescencia es que le permite al individuo experi­
mentar muchos cambios antes de que su personalidad cristalice en su forma adulta.
Se encuentran muchos tipos de solución diferentes a los mismos o a distintos
problemas, según va apareciendo en ese contexto real en el que se vive. Ciertas
defensas de la preadolescencia y de la primera adolescencia —la intelectualización,
la idealización y la formación de reacción—, son métodos que el ego utiliza para
enfrentarse a situaciones reales y dominadlas. Para que el adolescente se convierta
en un adulto que confía en sí mismo y que se respeta a sí mismo, su autoestima
debe avanzar al mismo ritmo que su creciente identidad.43
La búsqueda de identidad del adolescente tiene aspectos agresivos y sexuales.
En nuestra cultura, es al varón, en particular, a quien se le exige tomar la iniciativa
en elegir una ocupación, sea la de granjero, artesano, negociante o la de profesio­
nal. Tal exigencia es una de las principales fuentes de ansiedad entre los adoles­
centes y los adultos jóvenes; esto se debe en parte a la cantidad de opciones a
disposición del adolescente o del joven y a que la elección hecha determinará su
futuro modo de vida en mayor medida que cualquier otro factor. Ciertas actitu­
des de la familia tienden a hacer aumentar en el adolescente la ansiedad provocada
por la obligación de elegir una ocupación; éntre ellas se encuentran: las expecta­
tivas de los padres, la tradición Familiar, la necesidad de que el hijo entre en el
negocio del padre o simplemente el deseo paterno de que los hijos progresen
socialmente.
En nuestra cultura, también corresponde al adolescente o jovén elegir cón­
yuge . Dicha elección suele ser consecuencia de las identificaciones y los objetos
amorosos, presentes en las etapas preedípica, edípíca y de laténcia, así como dé
las experiencias tenidas durante la laténcia y la adolescencia. También participan
en la elección final factores accidentales, como la proximidad y la disponibilidad.
El éxito o fracaso de la elección dependerá en parte del grado en que la mujer
elegida se acerque al concepto que el hombre tiene de cuál es él tipo'de mujer
adecuado para el tipo de identidad que él posee.
En nuéstra cultura, la elección de cónyuge por parte de la mujer tiene mayor
importancia en determinar su posición social y su identidad que la elección dé
una vocación. Esto se debe a que la última, no importa cuál sea, suele hacerse a
un lado cuando la mujer se convierte en esposa y mádre. Por consiguiente, lá
elección vocacional comúnmente es un recurso temporal.
En nuéstra cultura, la mujér busca establecer su identidad propia en el papel
de ama de casa, esposa y madre, y basa su autoestima en la calidad de su realiza­
ción de esos papeles. A l igual que el varón, elegirá compañero sobre la base de sus
experiencias preedípicas, edípicás y de laténcia, así como en relación con el resul­
tado dé su periodo de laténcia y su adolescencia. Las identificaciones y el objeto
amoroso de su niñez primera, constituyen la base de sus elecciones sexuales cuan­
do adolescente y joven. Al igual que el varón, también influirán en ella factores
accidentales, tales como la disponibilidad y la proximidad. Como depende mucho
más de su cónyuge para adquirir una posición social, en nuestra cultura la mujer
busca y encuentra satisfacción para süs necesidades de identidad en la naturaleza
43
Cfr. Bronson, G. W., “Identity diffusion in late adolescents” , J. a bn orm . soc. Psychol., 1959, 59, 414-417.
EDAD A D U L T A
127
y resultado de su matrimonio. Por lo tanto, depende de su marido no sólo para la
satisfacción sexual, para tener hijos y un hogar, sino para el tipo de vida que habrá
de tocarle y, en cierta medida, para la estructura de su identidad como ser adulto.
E L A D O LE SC E N T E SE C O N VIER TE E N A D U L T O
En los Estados Unidos la independencia socioeconómica no es necesaria­
mente, como lo era antaño, heraldo del final de la adolescencia. N o importa cuán
responsable y capaz sea, el joven no puede ya esperar confiadamente en obtener
un empleo remunerativo. Cuando sea el momento de trabajar, tal vez haya de
conformarse con trabajos temporales y periodos intermitentes de ociosidad. La
seguridad de tener trabajo, por necesaria que sea hoy en día, suele mellar el filo
de la determinación juvenil. Hace que el trabajo continuo ya no sea tanto fuente
de estabilidad y autoestima personales como alguna vez lo fue. En los campos de
actividad más avanzados tecnológica y profesionalmente, el joven suele encontrar
apoyo financiero adecuado en las becas dadas por el gobierno o en las universida­
des o en su propia familia. Recibe tal apoyo durante varios años después de que
ha alcanzado la mayoría de edad. Los menos afortunados deben posponer el ma­
trimonio o, en el mejor de los casos, llevarlo a cabo en condiciones que garanticen
la supervivencia de la pareja en casa de los padres.
Este tipo de desarrollo socioeconómico dificulta cada vez más definir el paso
entre la adolescencia y la edad adulta sobre la antigua base dé que se tenga un
trabajo independiente y la capacidad para casarse y formar una nueva unidad
familiar. El joven sin empleo tiende a permanecer en la casa patèrna, envuelto en
una relación dependiente con ciertas características de la adolescencia y algunas
de las luchas por independizarse. El joven con una carrera técnica o profesional
tiene muchas más oportunidades de cortar los l'aztís de dependencia que lo unen
con los pádres; suele versé obligado á abandonar la casa paterna, pórqúe su adies­
tramiento ocurre en ün centro industrial o educativo alejado de ¿lia. Debido al
apoyo econòmico que recibe y a la promesa de un futuro independiente, proba­
blemente decida casarse, procrear y aceptar las responsabilidades y goce las re­
compensas de la paternidad cuando aún depende económicamente de otros. El
decidirse a dar tal paso —que solía venir acompañado de la independencia socioeconómicá dé la edad adulta— indica un grado de carácter, fe y valor, tanto
en el esposo como en la mujer, que merece el nombre de maduro.
EDAD A D U LT A
Los cambios y la incertidumbre existentes en la situación socioeconómica
de hoy en día y la prolongación del periodo de dependencia ocurrida cuando la
persona está en sus veinte, nos hacen recurrir nuevamente a criterios psicológicos
para determinar el cambio de la adolescencia a la edad adulta. Nadie que haya
trabajado con personas que estudian para terminar una carrera profesional, y a la
vez están creando una familia, dudará de que se trata en la mayoría de los casos
de adultos responsables. En muchos sentidos parecen más maduros que sus pa­
dres, quienes pospusieron el casarse y tener hijos hasta haber completado.estudios
de posgrado o su entrenamiento en el lugar de trabajo.
128
CAP. 3.
L A T E N C IA , A D O L E S C E N C I A Y E D A D A D U L T A
¿Cuáles son ¡os criterios psicológicos de edad adulta que se aplican? Ellos
son: la desaparición de las turbulencias, íncertidumbres y conflictos que acompa­
ñan a la adolescencia; la aparición de controles emocionales y el que se puede
predecir cuál será su conducta; el establecimiento de la confianza y el respeto
por sí mismo; la disposición a aceptar las responsabilidades de un adulto, incluso
cuando se es económicamente dependiente, y mostrar una independencia total
de pensamiento y juicio. He aquí las señales de la madurez emocional, de la cana­
lización de las pulsiones sexuales y agresivas, de la integración del ego, de la es­
tabilización del funcionamiento del superego —que aporta capacidad de autocrí­
tica y autoestima— y la estructuración realista de los mundos externo e interno
de la persona. Un breve vistazo a la madurez y a la personalidad adulta normal
nos permitirá estudiar con mayor detalle, más tarde, la organización de la expe­
riencia y de la conducta y sus desórdenes.
La madurez es siempre relativa. Se justifica el decir que un infante, un niño
o un adolescente es maduro para su edad. También se justifica el pensar que la
madurez llega hacia la mitad de la vida o en la vejez, si llega. Como veremos, mu­
chos adultos se casan y tienen hijos sin nunca madurar psicológicamente hablando.
Por otra parte, algunas personas que escogen una vida de célibe, en aras de algún
ideal, muestran un grado de responsabilidad mayor y es más fácil de predecir que
muchas de las personas casadas de su misma edad.44 Muchos adultos de vida loca
e irresponsable cuando tienen veinte, treinta e incluso cuarenta años, a mitad de
la vida o en la vejez muestran una enorme responsabilidad personal y social. A l­
gunos llegan a ser modelos de madurez y unos cuantos se convierten en santos.
, Muchos de los elementos asentados por los expertos como criterios de una per­
sonalidad normal, están ausentes en millones de personas cuya posición soció, económica y sus antecedentes familiares no les proporcionaron una seguridad
material palpable.
En nuestro texto el término madurez significará el equilibrio posadolescente
qqe le permite a la persona llevar la vida que eligió o que le dan sin estreses y ten­
siones indebidas y que lo capacita para.afrontar las frustraciones y los conflictos
inevitables con un mínimo de conducta y experiencia infantiles. Este equilibrio
posadolescente del que estamos hablando es, en gran medida, interno —como v¡e5 remos en los capítulos posteriores—, pero exige una enorme cantidad de experien­
cia externa para poder desarrollarse y mantenerse. El equilibrio cambia de carác­
ter según las personas envejecen, al igual que cambia el equilibrio fisiológico y
social. Cualquier catástrofe ocurrida en la etapa adulta lo puede deteriorar grave­
mente e incluso destruir; y cuanto menos firmes sean los cimientos puestos en la
infancia y la adolescencia, más vulnerables a daños o destrucciones, será.
Al igual que la madurez, la normalidad del adulto es relativa. El adulto de
veinticinco años normal sería anormal a ios cincuenta si no cambiara. Por otra
parte, sería anormal a los veinticinco si pensara y actuara como un hombre de
cincuenta. La normalidad se atiene a un patrón distinto en los dos sexos.45'Com o
’ya, dijimos anteriormente, del hombre se espera iniciativa, capacidad de acción y
de terna inación, incluso al punto de mostrarse beligerante si viene el caso, cuando
se encuentra en el mundo de los adultos. Las mujeres suelen buscar talés caracte44 Véase, por ejemplo, la incitante explicación sobre lá personalidad madura dada por
G. Allport. en Pattern and Growth in Per sonality, Nueva York; Holt* Rinéhart & Winston,
.19.6i, págs. 275-307.
45 Bcnnett, E. M. y Cohén, L. R , “ Men and Worhen: personality patterns and contrasts” , Genet. Psychol. Monogr., 1959, 59, 101-155.
EDAD A D U L T A
129
rísticas en sus esposos. Pero de ellas se espera un tipo distinto de iniciativa y capa­
cidad de acción respecto a los asuntos domésticos, a la crianza de los hijos, a su
relación con los vecinos y a su responsabilidad de proporcionar comodidades y
diversiones a la familia. La dependencia pasiva que suele atribuirse incorrecta­
mente a las mujeres es, en realidad, prerrogativa de sus niños. Tanto del hombre
como de las mujeres adultos se espera capacidad sexual y un grado razonable de
control de la agresión en sys hogares.
En lo que toca a lograr el equilibrio en la edad adulta, tenemos innumerables
patrones de normalidad. Iremos examinando en detalle algunos de ellos a medida
que presentemos la psicodinàmica de la conducta y la experiencia humanas. Baste
decir aquí que la normalidad en el adulto significa lograr mantener un equilibrio
psicodinàmico razonablemente eficaz dentro de sí y unas relaciones interperso­
nales exteriores razonablemente eficaces. Para lograr esto, la persona debe poder
controlar y canalizar sus pulsiones emocionales, sin por ello perder la iniciativa y
el gusto, sin tener que caer en inhibiciones excesivas y sin sufrir distorsiones de
carácter. La persona debe tener una organización defensiva adecuada, que la pro­
teja de la ansiedad excesiva y no la deje expuesta a la intrusión de materiales pro­
venientes del proceso primario infantil.46 y que la proteja de interferencias del
superego innecesarias. Debe haber desarrollado una adecuada adaptación del ego,
de modo que pueda manejar con buen éxito los estreses extemos y somáticos
inevitables en la vida, para poder entrar en interacciones sociales normales y expe­
rimentar, en todos sus aspectos, el gozo de vivir. Debe haber desarrollado una
organización del superego capaz de proporcionarle un sentimiento de autoestima
normal, de darle apoyo en la adversidad y dejarle analizar lo que hace o desea
hacer. Su superego deberá representar las normas éticas y morales durante la
ausencia de otras, o incluso oponiéndose a las opiniones de éstas, y proporcionar
una especie de rueda compensadora, que no sea demasiado permisiva o demasia­
do castigadora.
La mayor parte del tiempo, las interacciones de los distintos componentes
de la personalidad deberían ser tranquilas. Deberán permitir desplazamientos de
catexias ( aplicación de energías) cuando las circunstancias exijan redistribuir las
energías internas, más que cambios en las condiciones extemas.47 El adulto nor­
mal deberá ser capaz de capear las tormentas personales ordinarias y las frustra­
ciones y decepciones inevitables en toda vida humana, sin caer en algo más que
desequilibrios temporales. Deberá ser capaz de dedicarse en cuerpo y alma al tra­
bajo y las diversiones típicas de la edad adulta y saber cooperar y competir con
sus iguales. Deberá ser capaz de dar y experimentar en forma adecuada placer he­
terosexual en una relación estable. Deberá ser capaz de mostrar un grado razonable
de agresión, enojo, alegría y afectó en condiciones socialmente adecuadas, y sin
realizar ni un gran esfuerzo ni sentir una culpa innecesaria.
En la vida real no existen dechados de perfección, pues siempre están presentes
fallas y defectos lamentables. De hecho, no puede tomarse como normal la vida
de un adulto a menos que tenga algunos defectos, a cierto nivel, en algún área.
Quienes tratan a los enfermos de neurosis o psicosis o que tratan con distorsiones
de la personalidad saben que las estructuras defensivas o adoptivas pueden
compensar u ocultar incluso imperfecciones graves. Podemos decir incluso que,
46 En el capítulo 5, “ El sistema psicodinámico” , se trazará la distinción entre proceso
primario o pensamiento prelógico y proceso secundario o pensamiento lógico.
47 En el capítulo 5, “El sistema psicodinámico” , examinaremos tales desplazamientos.
130
C A P . 3. L A T E N C I A , A D O L E S C E N C I A Y E D A D A D U L T A
tal como la perfección física y fisiológica absoluta es más bien la excepción que
la regla, lo mismo ocurre con la perfección de equilibrio en conducta y experien­
cias en el adulto. En el funcionamiento del cuerpo y de la mente normales son de
esperarse imperfecciones menores. A menudo se ven funciones corporales o men­
tales aceptablemente normales en personas que sufren de un defecto serio, que
han aprendido a dominar; también tenemos funciones corporales o mentales ina­
decuadas en personas que sufren un defecto moderado, pero que no han apren­
dido a dominar.
Pasemos ahora al estudio sistemático de las raíces de la experiencia y la con­
ducta humanas, vistas desde varios aspectos diferentes. Una vez concluido tal
estudio, estaremos preparados para comprender las neurosis, las psicosis y otras
perturbaciones del funcionamiento psicológico que, en su conjunto, son la fuente
de gran parte de la infelicidad y el sufrimiento humanos evitables.
T
N e c e s id a d ,
p u lsió n y
m o tiv a c ió n
En el corazón mismo de la patología conductual de hoy en día ténemos a la
necesidad, la pulsión y la motivación. El resto gira alrededor de ellas. Nacer es
separarse de la máquina biológica automática que satisface toda necesidad, que
prot ege la vida dentro del útero. El recién nacido depende de sí mismo para satisfa­
cer sus necesidades, por ejemplo: mamar y respirar, y asimismo depende del amor
y la buena voluntad de otra persona, que entenderá o descuidará sus necesidades.
En todas las fases del desarrollo de la personalidad persiste esta dependencia doble:
se desprende de los propios esfuerzos y de la buena voluntad de otra persona.
Cáda ser humano debe aprender a enfrentarse con eficacia a las necesidades pro­
pias cada vez mayores y a las demoras, frustraciones y négaciones presentes según
se pasa de la conducta asocial del bebé biológico a la adolescencia y la edad adulta,
sin olvidar las complejidades de la vida en el hogar, en el barrio y en la escuela.
En los dos capítulos anteriores esbozamos algunas de las dificultades presentes
en el crecimiento.1
N o importa cuán madura pueda volverse una pérsona, cuándo llega a la edad
adtdta no cesa de tener dificultades en adaptarse y dominar las condiciones de la
vida en grupo, en tolerar la demora, la frustración y las negaciones. De hecho, las
dificultades nunca desaparecen. Eh todas las fases sucesivas de la vida constante­
mente surgen exigenciás nuevas y diversas; mismas que nos obligan a adpptar
caminos nuevos y diferentes; nuevas y distintas técnicas con que satisfacerlas, con
que defendernos de ellas o evitarlas. Finalmente, ya pasado el cénit de la vida?
ante la persona estará la senda descendente, que exige nuevas adaptaciones y tiene
decepciones, negaciones y recompensas especiales.
Nos diferenciamos unos de otros por los patrones de adaptación, defensa y
1 Existe una amplia bibliografía sobre la necesidad, pulsiónf> m otivación. El lector in­
teresado en esto encontrará algunos de los puntos de vista más recientes en Brown, J. S., Th e
M o tiv a tio n o f Behavior, Nueva York, McGraw-IIill, 1961; Hall, J. F., P sy ch o lo g y o f M o tiv a tion, Filadelfia, Lippincott, 1961; Young, P. T., M o tiv a tio n and E m o t io n : A survey o f the
D eterm in a n ts o f H u m a n and A n im a l A c t iv it y , Nueva York, Wiley, 1961; Olds, J., Th e
G ro w th and Stru cture o f M o tiv es , Glencoe, 111., Free Press, 1956. Véase también el A n n u a l
R evieyv o f P s y c h o lo g y , que cada año presenta una revisión de la literatura sobre motivación
publicada. En Arnold, M. B., E m o t io n an d Personality, Nueva York, Columbia Univ. Press,
1960, 2 volsv se presenta uñ ambicioso intento por reunir los factores psicológicos, neurológicos y fisiológicos, en relación con la emoción y la personalidad, que incluye mucho mate­
rial sobre la m otivación.
131
132
C AP. 4. N E C E S I D A D , P U L S I O N Y M O T I V A C I O N
dominio que solemos emplear en la vida diaria. También nos diferenciamos por
la intensidad y variedad de las exigencias que de dentro nos surgen. Nos distin­
guimos unos de otros por la eficacia relativa con que podemos manejar las crisis
personales, según van surgiendo. Toda persona tiene sus puntos débiles y sus pun­
tos fuertes; tiene límites respecto a la frustración que puede tolerar sin experi­
mentar excesiva ansiedad. Sin embargo, todos compartimos necesidades funda­
mentales, y cada necesidad común, en lo particular, exige su tipo especial de
satisfacción.
NECESIDAD Y SATISFACCIÓN
Es tal nuestra organización, que desde el nacimiento mismo generamos algu­
nas necesidades que sólo el medio ambiente puede satisfacer. Es la necesidad del
infante la que crea la dependencia infantil. La satisfacción de una necesidad in­
fantil exige el amor y la ayuda continuos de una persona mayor, generalmente la
madre del niño. Es gracias a tal ayuda, con todos sus componentes emocionales
y su íntimo contacto físico, que el ser biológico puede iniciar su desarrollo, cuya
meta es convertirlo en ser humano interactivo. Los primeros requerimientos del
infante son aquéllos que le permiten mantener su equilibrio biológico (la homeostasis) y recobrarlo cuando se altera. Si el bebé no establece y mantiene la homeostasis, no sobrevivirá. Aparte de este requerimiento mínimo, el infante necesita
también la protección y las experiencias ricamente variadas aportadas por una
persona dedicada a su cuidado y con la capacidad de dar por un largo tiempo
afecto sin recibir ninguno a cambio.
Muchas de las necesidades de los infantes y los niños persisten a lo largo de
la vida sin apenas cambiar. Muchas sufren cambios fundamentales, según la de­
pendencia total cede su lugar a la independencia y según el organismo en creci­
miento adquiere nuevas habilidades y experimenta nuevos métodos para satisfa­
cerlas. Con el transcurrir de la vida proliferali nuevas necesidades y nuevas satis­
facciones.2 Lá mayoría'de ellas se desarrollan siguiendo las lincas convencionales
de la intención y la sanción sociales y de la interdependencia personal. Muchas
de ellas parecen pèrder su relación original con las urgencias biológicas y conti­
núan existiendo por derecho propio, como necesidades autónomas. Sin embargo,
cuando se presenta una crisis, suelen restablecer los nexos entre necesidades
aparentemente autónomas y pulsiones primitivas; esto ocurre mediante el proce­
so llamado regresión.
Necesidades de la infancia y la niñez
que persisten durante toda la vida
;•
Persistencia
Entre las necesidades iniciales que perpiahècert más ó ñ^enoá ináíterablés á Id
largo de toda la .vida, tenedlos, las tan obvias cprnot'cóme#,, befre*» cubrirse y da
habitación. También persisterla necesidad de verse protegido contra úna excita^
ción avasalladora; en parte la satisfacen las defensas del ego y uria ármadúra de­
2 Maslow, A. H., Motivation and Personality, Nueva York, Harper, 1954.
NECESIDAD Y SATISFACCION
133
fensiva, al aprender a excluir ciertas exigencias o ignorarlas con ayuda del aislamien­
to periódico o del sueño. Para que el organismo humano se desarrolle normalmente
y mantenga su reactividad normal y su relación con la realidad externa, existe la
necesidad de estimular continua y variadamente los receptores y el sistema ner­
vioso mientras se está despierto. Sólo en tiempos recientes se aceptó la existencia
de esta necesidad, captada en experimentos de privación sensorial o de aislamiento
perceptual. 3
Hace tiempo se reconoció la existencia de la necesidad de aliviar repetida e
intermitentemente las tensiones acumuladas. Se les satisface gracias a un vasto
conjunto de actividades variadas, que van desde el trabajo y el juego organizado
hasta una abundancia increíble de descargas indirectas a través de la diversión, o
los pasatiempos, los sueños, las fantasías y las ensoñaciones. Al parecer, las acti­
vidades creativas y las interacciones de grupo proporcionan las satisfacciones
indirectas más perdurables. Las relaciones sexuales con un cónyuge al que se
ama, son la senda más constructiva para obtener una satisfacción sexual directa
y sentar las bases de una relación humana duradera.
Otro grupo de necesidades incluye algunas de las ya mencionadas, pero son
lo suficientemente importantes en la vida humana para que se les estudie por se­
parado. Una de ellas es la necesidad de compañía variada, lo bastante variada para
que la persona tenga oportunidad de obtener satisfacciones y descargar tensiones
que su familia inmediata no le da. Otra, es la necesidad de rodearnos de personas
con quienes podamos franquearnos y en quienes podamos confiar por completo.
Esta necesidad proviene de la confianza básica original,4 surgida de la simbiosis
madre-niño. En casi todas las personas se da otro derivado de dicha relación sim­
biótica, pero experimentada a un nivel heterosexual adulto: la necesidad de tener,
un contacto íntimo con una persona a quien se ama y quien nos ama, como el
dormir con el cónyuge. La paternidad permite a los padres una intimidad de otro
tipo y nivel. En gran parte de los adultos surge la necesidad frecuente y más o
menos periódica de fundirse temporalmente con un compañero del mismo sexo,
fusión que en ocasiones viene acompañada por una placentera pérdida de identi­
dad. También esto parece representar la persistencia en adultos maduros y sanos
de ciertas necesidades simbióticas infantiles. Claro está, existen innumerables ne­
cesidades humanas que son continuación normal de las existentes en la infancia y
la niñez. Las arriba mencionadas simplemente constituyen algunos ejemplos.
Persistencia patológica
Una buena cantidad de patología conductual tiene relación con la persisten­
cia patológica en la edad adulta de algunas necesidades de la infancia y la njñez..
Mencionaremos aquí algunos ejemplos comunes, y veremos otros al estudiar más
tarde el material clínico. Tenemos ante todo, la continuación indefinida de ese
tipo de dependencia infantil consistente en necesitar de otros para obtener comi­
da, cariño y abrigo, que en la edad adulta crea muchos tipos de relaciones de de­
pendencia, en Jos que participan otros adultos, grupos y organizaciones sociales y,
con el tiempo incluso los propios hijos. Tales necesidades infantiles persistentes,
3 Solomon, P. et al., Sensory Deprivation, Cambridge, Mass., Iíarvard Univ. Press,
1961.
4 Erikson, E. H., Childhood and Society, Nueva York, Norton, 1950.
134
C A P . 4. N E C E S I D A D , P U L S I O N Y M O T I V A C I O N
y gran parte de otras que veremos después, a menudo son satisfechas de modo
vicario e indirecto, aunque ello no altera el hecho de que tal persistencia resulta
anormal. Por ejemplo, una dependencia de tipo y grado infantiles, puede adquirir
la forma de adicción, y de ser alimentado también puede aparecer como un ham­
bre y una sed insaciables de acumular conocimientos, sin que dicha acumulación
culmine en algún producto socialmente útil.
La necesidad que todo infante y niño tiene normalmente de que un padre
amoroso lo dirija, guíe y controle puede persistir en su forma original, en especial
cuando los padres pecan de posesivos. Así, a menudo vemos adultos, por lo co­
mún solteros, que siguen viviendo en la casa paterna, y a veces muy contentos de
su dependencia. La necesidad persistente de recibir amor de los padres puede ser
lo bastante fuerte para hacer fracasar si la persona dependiente se casa. A veces
es uno de los factores que ayuda a crear los donjuanes y las mujeres seductoras e
insatisfechas, que nunca logran encontrar entre sus contemporáneos el tipo de
amor anhelado. También participa dicho factor en crear adultos crónicamente
infantiles que buscan, y ocasionalmente encuentran, en el matrimonio una repe­
tición de la relación de dependencia que nunca lograron resolver cuando niños.
Se ve asimismo la persistencia patológica de necesidades infantiles o de 1k
niñez en las desviaciones sexuales, muchas de las cuales representan la fijación
ocurrida en alguna fórma anterior de satisfacción sexual.5 Es de particular im­
portancia entre ellas la persistencia de intensas tendencias homosexuales latentes
o francas. Hemos visto que existe cierto grado de amor homosexual normal en él
afecto que el niño tiene por el padre o el hermano del mismo sexo. Dicho afecto
suele verse moderado y sublimado al mismo tiempo que esto ocurre con el amor
edípico por el padre o el hermanó del sexo opuesto. Normalmente sobrevive co­
mo un afecto continuo y maduro por las personas del mismo sexo y como un
reforzamiento del amor y la estima por sí mismo nórmales. En una forma mode­
rada y sublimada, y sujeto al control del superego en maduración, dicho afecto
tiene un papel sumamente importante en la formación de amistades íntimas
durante la latencia, la preadolescencia y la primera adolescencia, cuando el niño
aún rto llega al punto en que estará preparado para el amor heterosexual y mien­
tras todavía se encuentra dedicado a desarrollar su propia identidad sexual a
través de la identificación con sus compañeros.
Si el niño ó el adolescente se estanca én una orientación homosexual ó los
conflictos surgidos de los impulsos heterosexuales le provocan una ansiedad into­
lerable, pudiera no desarrollarse en la adolescencia y la primera etapa adulta una
orientación heterosexual plena. El resultado más común eS una orientación homo­
sexual latente, de la que no está consciente el adulto. A veces viene disfrazada en
los hombres de virilidad excesiva y en las mujeres de feminidad exagerada. A
veces es la causa de una sucesión de aventuras heterosexuales, en la que está’
presente una atracción inconsciente por un amante del mismo sexo o por el cón­
yuge del mismo sexo de un supuesto amante. Esto se parece de alguna manera al
compartimento de la compañía de ün amigo que suele Ocurrir normalmente entré
adolescentes muy allegadas.6 A veces una orientación homosexual intensa, laten­
te e inconsciente hace qué lá persona muestr'é una devoción sócialménte acepta­
5 Se estudiarán algunos de éstos en el capítulo dedicado a los desórdenes de la persona­
lidad.
6 Véase el estudio hecho por G. J. Mohr y M„ A. Despres en The Stormy Decade:
Adolescence, Nueva York, Raridom House, 1958.
NECESIDAD Y SATISFA C C IO N
135
ble y sublimada por grupos o causas que permiten la asociación con adultos de su
mismo sexo; esto está estrechamente relacionado con el afecto y la devoción
normales sublimados.
A veces dicha orientación homosexual latente es de consecuencias menos
afortunadas. Por ejemplo, da una identificación confusa, como la presente en
algunos pacientes esquizofrénicos o próximos a serlo. Otra consecuencia es la
identificación cruzada, que si bien no necesariamente surge como una homose­
xualidad franca, sí constituye una interferencia con el desarrollo maduro del
papel sexual de una persona y una tendencia a identificarse con los intereses y el
destino de los miembros del sexo opuesto. El resultado patológico ocasional es la
homosexualidad franca del adulto, que veremos en mayor detalle en el capítulo
dedicado a los desórdenes de la personalidad.
Las necesidades infantiles persisten ampliamente distribuidas en las muchas
formas adoptadas por la descarga agresiva impulsiva. Llamamos infantil a esta
necesidad porque no se le integra con éxito en alguno de los patrones de agresión
socialmente aceptados. Se le suele encontrar entre individuos y grupos que no
han adquirido la capacidad suficiente para controlar su hostilidad o que sufren
una frustración de sus necesidades superior a lo que pueden soportar. En su forma
más sencilla, consiste en una rabieta personal, en la que la explosión de enojo se
expresa en gritos, pataleos, amenazas y ataques de menor importancia contra las
cosas y las personas. He aquí un caso extremo, pero que ilustra claramente la
situación:
Un abogado, soltero, de sesenta y dos años fue hospitalizado por encontrar­
se deprimido y mal alimentado. Siempre que no se hacían las cosas a su manera,
en el servicio psiquiátrico, se lanzaba contra el piso con un aullido, caminaba a
cuatro patas y se golpeaba la cabeza contra las paredes. Sus parientes informaron
que había controlado a numerosos grupos de personas dependientes —era el único
profesionista de la familia— mediante tales rabietas cuando aquéllos lo contra­
decían. Había manifestado tal forma de conducta desde que los parientes tenían
memoria. En el hospital aprendió a controlarse con sorprendente disposición, tal
y como lo hacía éri su vida profesional. Es de dudar que de vuelta al hogar fuera
a cambiar permanentemente, pues allí el método le funcionaba de maravilla y las
personas qué dependían de él se lo aceptaban.
Se tienen ejemplos menos dramáticos, y por lo común menos infantiles, de
este tipo de reacción a la frustración, la demora o la negación en gran parte de las
familias común y corrientes, en la gente del barrio, en las tiendas, en los inciden­
tes de tránsito menores y en los accidentes serios. Cierto que, en general, la ma­
yoría de los adultos ha aprendido que un grado razonable de control y de cana­
lización de su agresión socialmente aceptable les resulta menos costoso, menos
doloroso y les permite mayores probabilidades de obtener satisfacciones con el
tiempo. N o obstante, la descarga infantil de la agresión no es de ninguna manera
rara en nuestra sociedad, no importa de qué nivel se tráte, ocurre incluso entre
adultos en puestos de responsabilidad y liderazgo. Muchos ataques impulsivos
por parte de adolescentes y adultos, son dé carácter y origen infantil, no importa
cuán madura pueda ser la persona en otros sentidos. Hay una notable diferencia
debida al sexo en el modo que los adolescentes y los adultos llevan a cabo esos
actos predominantemente antisociales. Los delincuentes varones responden por
una proporción mucho mayor de asaltos agresivos y hostiles; las mujeres delin­
136
C AP. 4.
NECESIDAD, PULSION Y M O T IV A C IO N
cuentes “ actúan” en mucho mayor medida llevadas por una sexualidad impulsiva.
De paso conviene mencionar aquí un modo más o menos indirecto, pero
también común, que tienen los adultos inhibidos de expresar su rabia infantil: un
apartamiento adusto y retraído, dado en respuesta a la sensación de sentirse frus­
trado, rechazado o porque no se le dio la preferencia que la persona piensa se
le debió haber dado. Esté o no justificada esa sensación de frustración, rechazo o
menosprecio, la técnica empleada para manejar la situación es definitivamente
infantil.
Merecen ser analizadas brevemente dos necesidades infantiles opuestas que
persisten patológicamente en los adultos. Una, la incapacidad de estar solo sin
caer en la ansiedad. La otra, insistir en estar solo.
La ansiedad surgida cuando se está solo tiene antecedentes infantiles bien
conocidos. La mayoría de los infantes pasan por una fase durante la cual se
muestran ansiosos cuando se les deja solos, en especial si la madre se ausenta.
Esta ansiedad de separación puede persistir en la edad adulta como una ansie­
dad o aburrimiento intolerable cuando se está solo. Se le puede expresar como
una inquietud que sólo desaparece cuando se encuentra la compañía de otras
personas* cuando se va a fiestas o se sale al teatro, pero no por buscar placer,
sino por huir de la ansiedad.7 También persiste en el adulto bajo la forma de
incapacidad.de dar por sentado el amor y la aceptación de los otros o la inca­
pacidad de sentirse suficientemente apoyado por el afecto general y la inti­
midad intermitente. Tal vez el defecto básico esté en que durante la infancia no
se logró resolver la unidad simbiótica madre-hijo o no se consiguió dominar la
soledad que viene tras, el rechazo ocurrido en la fase edipica, primero, y en la
adolescencia, después. Quizás el defecto consista en un fracaso parcial ocurrido
en el desarrolló del superego, que deja a la persona expuesta a tentaciones en sus
fantasías y actos, así como necesitada de la compañía de otros adultos que la
protejan de llevar a cabo esos impulsos prohibidos,
1
A veces la insistencia en estar solo simplemente significa la persistencia dé
insistir en apartarse, de ser independíente, que él niño preedípico expresa en la
fase dé autoafimiación de su desarrollo. Acaso sea la persistencia de esa fase de
apartamiento experimentada por muchos preadolescentes, en especial aquéllos
que temen y resisten la obligación de aceptar su pró?qmo papel de adultos. Sobra
decir que cualquiera de esos elementos infantiles persistentes puede venir a. com­
plicar una reacción neurótica o psicòtica o formar parte de un desorden, de la
personalidad más generalizado.8
-,
Regresión a necesidades infantiles y de la niñez
cuando se está sujeto a estrés
Las organizaciones que. en la infancia y la niñez representan a las necesidades
y a sus correspondientes satisfacciones, no desaparecen^ cuando se renuncia aellas.;
7 Kessen, W. y Mandler, G ., “ Anxiety, pain and t h è in h ib it ip n of! disfress” , ,Rsychol.
R eview, 1961, 68, 396-404.
8 También se ha citado a la privación sensorial1como variable motivacionai. Véase
Jones, A., Wilkinson, H. J. y Braden, L, “Inforinatiòn deprivatici n as a motivational va­
riable” , J. Exp. PsychoL, 1 9 6 1 , (52, 1 2 6 - 1 3 7 : Jones, A „ “ Supplementary report: ini'om ili­
ti on deprivation and irrelevant drive as determinéis o f an instrumental response” , J. E xp .
P syeh ol., 1 9 6 1 , 6 2 , 3 1 0 - 3 1 1 .
1:
NECESIDAD Y SATISFACCION
137
como no desaparecen las estructuras de la realidad, vistas en el capítulo 2. incluso
pudieran no quedar permanentemente inactivas o inertes, prueba de ello se tiene
en los sueños manifiestos de los adultos, algunos de los cuales apenas requieren de
interpretación para dejar al descubierto su núcleo infantil. Se tienen pruebas adi­
cionales de esa regresión adulta a las necesidades infantiles, en la conducta y las
experiencias que sufren las personas afectadas por drogas, anestesiadas, víctimas
de delirios o víctimas de una “reacción catastrófica” provocada por una lesión
cerebral o que se vuelven psicóticas a causa de un estado de estrés que no pudie­
ron tolerar. También reaparecen las necesidades infantiles en la privación senso­
rial y en la regresión terapéutica.9
Es creencia general que, de ser lo suficientemente intenso el estrés interno o
externo, casi cualquier persona sufrirá regresión y manifestará necesidades in­
fantiles. Sufrirán regresión a causa de estrés relativamente moderado, aquellos
adultos en especial vulnerables debido a una hipersensibilidad innata (como la
discutida en el capítulo 2), o debido a un fracaso en la solución de las principales
crisis de la infancia y la niñez. Sucede así, en especial, cuando los adultos son
particularmente susceptibles al tipo de estrés presente; por ejemplo, la ausencia o
enfermedad temporal de la persona amada, respecto a adultos con una ansiedad
de separación no resuelta. En los capítulos dedicados al material clínico presen­
taremos pruebas abundantes sobre la regresión.
A menudo suele malinterpretarse el concepto de regresión. N o significa un
regreso a la infancia o a la niñez; ni siquiera significa una vuelta general a conduc­
tas típicas de la infancia o la niñez, pues los adultos se encuentran organizados de
un modo imposible de lograr por los niños. Cuando ocurre la regresión, se reacti­
van conflictos, deseos y miedos infantiles, pero está presente gran parte de la
organización defensiva y de enfrentamiento del adulto. Durante la regresión el
adulto no actúa como niño ni tampoco habla o parece un niño. Tenemos el ejem­
plo más obvio dé esto en los adultos neuróticos, quienes, aunque parcialmente
hundidos en la regresión, cumplen con los deberes cotidianos, a pesar de sus
reactivadas necesidades infantiles.10 Incluso pudiera no darse cuenta de que
tiene necesidades infantiles. Los psicóticos sufren regresiones más avasalladoras
y profundas que los neuróticos; sin embargo, en la psicosis hay incontables resi­
duos de un pensamiento y una conducta que pertenecen a la organización en ese
momento desintegrada del adulto. A decir verdad, gran parte de la confusión
existente en las experiencias neuróticas y psicóticas es resultado de haberse
mezclado componentes adultos e infantiles simultáneamente presentes en el
consciente.
Se tiene un buen ejemplo de necesidades de regresión en aquellas personas
irrazonablemente ansiosas o deprimidas cuando se les ha promovido. La situa­
ción no parece tener explicación mientras no se descubre lo que ocurre. Un
hombre quiere ascender, trabaja duramente para lograrlo; y cuando lo consigue,
celebra la ocasión. Sin embargo, al poco tiempo se siente sujeto a una tensión
enorme, que los nuevos deberes no explican por sí solosi No logra relajarse, se
siente infeliz, solitario y atemorizado. Y a no come ni duerme como antes de
la promoción.
9 Azima, H., Vispo, P. y Azima, F. J., “ Observations on anaclitic therapy during sensory deprivation” en Solomon, P. (dir.), Sensory Deprivation, Cambridge, Mass., Harvard
Univ. Press, 1961, págs. 143-160.
10 Véase, por ejemplo, el caso de Sally J. incluido en el índice analítico bajo la en­
trada de Casos, que trata de una obsesión compulsiva.
138
CAP. 4. N E C E S I D A D , P U L S I Ó N V M O T I V A C I Ó N
Si dicha persona recibe una terapia adecuada, tal vez descubra por sí misma
que tiene necesidades de dependencia aún no resueltas, que desea trabajar a las
órdenes de un superior y que sus compañeros lo acepten como igual. En su nueva
posición carece de tales satisfacciones; y el ser líder le produce ansiedades terri­
bles en lugar de darle confianza y orgullo. Ha ocurrido que el estrés, al que es
en especial vulnerable, reactivó esas necesidades con toda la fuerza y la irracio­
nalidad de la primera infancia. La potencial seriedad de tal regresión se manifies­
ta cuando una persona vulnerable da señales de una depresión psicòtica, e in­
cluso intenta suicidarse, poco después de haber conseguido una promoción que
había deseado mucho.
E l len gu aje y el p en sam ien to en la necesidad y en la satisfacció n
En los seres humanos, la necesidad y la satisfacción se encuentran enorme­
mente enriquecidas y complicadas por la presencia del habla y del pensamiento.
Hemos dicho anteriormente que no hay modo de descubrir en qué momento se
inicia el pensamiento en un infante o exactamente en qué consiste. Se suele
suponer que su comienzo está unido al comienzo del habla, es decir, que ocurre
hacia finales del primer año de vida o inicios del segundo. Existen muchas obser­
vaciones que contradicen tal afirmación, y ninguna que la apoye.
Los sueños manifiestos, que tan claramente expresan las necesidades infan­
tiles, rara vez requieren de palabras; y cuando las emplean, suele comprobarse
que la persona está por despertar. Los sueños casi siempre adoptan la forma de
imágenes visuales plásticas. Tienen muchas características arcaicas ausentes del
lenguaje hablado. Los sueños manifiestos, incluso los más expresivos, son muy
difíciles de expresar en palabras; y, cuando se hace esto, casi siempre está presen­
te una revisión o distorsión secundaria del sueño manifiesto.11 La descripción
verbal de un sueño es fría y pobre, como suele serlo la descripción verbal de una
pintura.
A l igual que los sueños manifiestos, las ensoñaciones, las fantasías y las pro*
dacciones expresivas de todo gran artista, no importa cuál sea su campo de' especialización, rara vez se pueden expresar adecuadamente compalabras. Incluso
en la prosa artística la eficacia de lo que se escribe depende más de las imáge­
nes evocadas que de lo que realmente se ha escrito. La poesía genuina suele recu­
rrir a palabras que tienen poco sentido como comunicación directa; también
depende de las imágenes y los sentimientos evocados en el lector, mismos que
son imposibles de expresar de otra manera.
Excepto por pruebas objetivas, todo indica que los infantes comienzan a
pensar en alguna forma antes de comenzar a hablar.12 Su modo cuidadoso y
continuo de examinar los objetos —oral, visual y manualmente^, durante el
primer año de vida, sugiere claramente algún tipo de representación interna en
imágenes y símbolos.13 Piaget ha documentado convenientemente intentos muy
11 Bartlett,' F., Thinking: A n Experimental and Social Study, Nueva Yórk. Basic
Books, 1958.
12 Es ésta, básicamente, la posición adoptada por Fíeud en su hipótesis sobre ja aluci­
nación de pecho, alucinación ocurrida en lá primera infancia; tal piensa también ía lógica
Susanne K. Tánger. Cfr, Philosophy irt a N ew Key, Cambridge, Mass., Fíairvard Univ. Press;
1942.
i 3 yéase en el capítulo 2 la explicación de, estas actividades de exploración, llevadas a
cabo al principio en cada dominio por separado y que sólo más tarde llegan a fundirse. Véase
NECESIDAD Y SATISFACCION
139
tempranos que lleva a cabo el mtante para repetir percepciones interesantes, con
ayuda de la manipulación del ambiente y el cambio de posición del cuerpo.*14
Esas dos ejecuciones descritas por Piaget hacen pensar en la existencia de una
necesidad interna estructurada, formulada en términos de imágenes y fantasías.
Ninguna de ellas tiene sentido desde el punto de vista de las relaciones estímulorespuesta transitorias.
Definiciones
Antes de seguir examinando la necesidad, la pulsión y la motivación, daremos
las definiciones de necesidad, satisfacción y tolerancia de la frustración.
a) Necesidad. Este término significa un estado de equilibrio inestable o per­
turbado, que suele aparecer en el organismo como una tensión creciente, rela­
cionada con una fuente más o menos específica de satisfacción potencial. Esta
definición permite ver claramente que, aunque las condiciones ambientales pue­
den contribuir al surgimiento de las necesidades, la necesidad en sí expresa un
desequilibrio dinámico dentro del organismo. Por consiguiente, se trata de una
función de la organización interna del ser humano.
¿>) Satisfacción. Por satisfacción se quiere decir la restauración del equili­
brio en un organismo que lo ha perdido. Esto no significa necesariamente un re­
greso al estado de equilibrio existente antes de aparecer la necesidad, pues un
tipo de estado estable diferente puede traerle la satisfacción al organismo. A l
igual que la necesidad, la satisfacción está determinada por la estructura del orga­
nismo humano, aquí se incluyen cualesquiera modificaciones que se hayan desa­
rrollado como consecuencia de la experiencia. Se llama secuencia de satisfacción
de la necesidad al nexo dé unión entre necesidad y satisfacción.15 En la vida huma­
na es tan abundante la variedad de secuencias necesidad-satisfacción que, como se
verá enseguida, quienes estudian la conducta y la experiencia humabas se han
visto obligados a caer en el “ reduccionismo” , es deCir, en intentos por reducirlas
a unas cuahtas secuencias básicas, dé modo que las puedan manejar.
c) Tolerancia a la frustración. Ésto significa el grado de demora, decepción
o negación que una persona pueda soportar sin que en su personalidad ocurra
una desintegráción o una regresión. Como es de suponer, las personas muestran
distintos grados de tolerancia a la frustración en diferentes áreas de la experien­
cia. La tolerancia a la frustración varía en una persona, y no sólo en distintos
tipos de experiencia, sino también de acuerdo con las condiciones externas, que
incluyen diferencias en la organización social y condiciones fisiológicas diferen­
tes.16 Es muy probable que factores tales como la fatiga, el hambre, la sed, la
soledad y la desesperanza reduzcan la tolerancia a la frustración. Ürta büená
salud, una moral sólida, la buena compañía y la confianza en sí mismo, aumentan
dicha tolerancia.
Gonzales, R. y Ross, S., “ The basis o f solution by preverbal children o f the intermediatesize problem” , Arner.J. Psychol., 1958, 71, 742-746.
14 Piaget, J., Origins o f Intelligence in Children, Nueva York, Internat. Univ. Press,
1952; Piaget, J., Construction o f Reality in Children, Nueva York, Basic Books, 1954.
15 Cameron, N. y Margaret, A., Behavior Pathology; Boston, Houghton Mifflin, 1951,
capitulo 2, “ Need, stress and frustration” , pags. 21-52.
16 Txiandis, L. M. y Lambert, W. W., “ Sources o f frustration and targets o f aggression:
a cross-cultural study” ,/, abnorm. soc. Psychol., 1961, <52, 640-648.
140
CAP. 4.
NECESIDAD. PULSION V M O T IV A C IO N
La frustración es un acaecer en la vida de toda persona y condición esencial
para que haya un desarrollo normal. Tan necesario le es a un niño aprender a
soportar la demora, la decepción y la negación, como experimentar satisfacciones
plenas y adecuadas. N o hay necesidad de que el niño conozca la frustración antes
de tiempo o se le sujete a un grado de ella que no pueda soportar. Es una de las
principales funciones de la paternidad proteger al niño de verse expuesto a mayor
frustración de la que sea capaz de soportar, e introducirlo a la experiencia de
intentar algo nuevo cuando aún no es muy capaz de llevarlo a cabo, pero sí está
pronto a aprender cómo hacerlo con ayuda del adulto.17
El niño que, con ayuda comprensiva, no aprenda a tolerar las inevitables
frustraciones que enfrentará, no llegará a ser un miembro saludable de la sociedad
adulta. Estamos ante otro modo de expresar el principio de la realidad. La per­
sona debe aprender a organizar su conducta, sus experiencias y sus expectativas
más o menos de acuerdo con las realidades del mundo físico y social, incluso
aquéllas de su propio cuerpo y sus potencialidades. Entre las mejores experiencias
para quedar preparado desde temprano para ejercer un dominio independiente,
está el practicarlo, con ayuda de algún adulto comprensivo.
N E C E S ID A D , D IS P O S IC IÓ N D E L A N E C E S ID A D Y P U L S IÓ N
En el estudio de la conducta y la experiencia normales y en el estudio de la
psicopatología, el concepto de pulsión ha sido, por varias décadas, rival de los
de necesidad y disposición de la necesidad}* El concepto de pulsión expresa, ante
todo, un impulso dinámico y orgánico venido del interior, una fuerza generada
en el organismo. El concepto de necesidad y, en especial, de disposición de la
necesidad, expresa una relación entre desequilibrio orgánico y alguna fuente
externa de satisfacción.
La necesidad y la disposición de la necesidad encajan en un modo de pensar
atenido al patrón estímulo-respuesta, según el cual el organismo reacciona siem­
pre ante algo externo, que determina su necesidad. Este modo de ver las cosas
está de acuerdo con el concepto que toma al organisnto humano como un sis­
tema complejo de reacciones más o menos reflejas respecto al ambiente, noción
que ha resultado fructífera, sobre todo, en la psicología experimental y en el
estudio del aprendizaje hecho en laboratorio. La aparición de la psicología Gestalí, en sus muchas formas, todas las cuales hacen hincapié en la percepción y la
cognición, ha permitido modificar enormemente las concepciones en un princi­
pio mecánicas de respuesta condicionadas é incondicionadas. También ha. coope­
rado en ello la aparición del concepto de condicionamiento operante, donde se
tiene la idea de “emisión” de conducta.
R e d u c c io n ism o
Por décadas ha estado presente claramente un movimiento general, ya mem
clonado arriba, entre quienes se interesan por la conducta normal, incluyendo el
1 7 Lawsón, R. y Marx, M. H., “Frustration: Theory and experiment'’, Genet. Psychol.
Monogr., 1958, 57, 393-464.
18 Hinde, R. Á., “Unitary drives” , Animal Behavior, 1959, 7, 130-141; Hinde, R. A,,
N E C E S I D A D , D I S P O S I C I O N DE N E C E S I D A D Y P U L S I O N
141
estudio de la conducta animal. Se trata del intento por reducir, de alguna manera,
el número de necesidades y disposiciones de necesidad básicas, número que varía
de la media docena a una veintena. Tales intentos provocan siempre protestas en
contra del reduccionismo y la afirmación de que cualquier intento por limitarla
conducta y la experiencia humanas a unas cuantas necesidades o disposiciones
de necesidad radicales, proporciona una concepción empobrecida y distorsiona­
da de la vida humana.
Algo de cierto hay en tal objeción. La conducta y la experiencia humana son
infinitamente ricas, mientras que las necesidades y las disposiciones de necesidad
que se han propuesto para representarlas son sencillas y planas. No obstante, es
imposible escapar a cierto grado de reduccionismo; pues, sin él habríamos de
contentarnos con una concepción de la vida humana en que no se podrían com­
parar entre sí los distintos momentos vividos.
Por años el reduccionismo ha sido práctica establecida en la física y en la
química. Ninguna persona puede sujetar a duda los tremendos avances logrados
en esos campos al reducirse a unas cuantas entidades abstractas, fáciles de mane­
jar de acuerdo con un conjunto de reglas, la inmensa complejidad de las obser­
vaciones hechas. Ningún científico experimentado confunde las unidades abstrac­
tas por lo que están representando.19. Es necesario comparar una y otra vez la
manipulación de las formulaciones abstractas con observaciones adicionales de
aquello que representan. Cuando las entidades abstractas resulten inadecuadas,
serias debe modificar, para que correspondan mejor con la realidad externa.
E l re d u c c io n ism o en la p s ic o p a to lo g ía
En el campo de la psicopatología parece un tanto drástico el tipo de reduc­
cionismo practicado. A estas alturas está firmemente establecido y bien definido
el, concepto de pulsión, a menudo llamada instinto. El termino necesidadse, em­
plea en su, sentido más o menos popular, como un deseo o una carencia general.
Por ejemplo, se.habla de necesidades de dependencia. El concepto de disposi­
ción de ,1a necesidad no ha resultado útil.: Sólo dos pulsiones básicas parecen ha­
ber sido reconocidas como psicopatología subyacente, la sexual y la de agresión.
Sin embargo, un examen más cuidadoso permite ver qüe en la psicopatología
el reduccionismo es más aparente que real.: No se manejan las pulsiones sexuales
y agresivas como fuerzas aisladas^ sino como grupos de pulsiones emotivas, cu­
yos miembros de ninguna manera son iguales. Aparté de esa fuente de varia­
ción, también existe el concepto de el inconsciente, que durante nuestro siglo
ha ido cambiando históricamente, e incluso hoy día varía en sus niveles y fun­
ciones. La explotación del concepto de inconsciente ha sido uno de los terre­
nos más fructíferos, si no el más fructífero, en la psicopatología contempo­
ránea. Si agregamos a ello el concepto de preconsciente (descrito en 1900 en
La interpretación de los sueños, pero relativamente poco usado hasta tiempos
recientes)20 el -concepto de narcisismo, de fijación, de regresión, de, catexia, de
“Concepts o f drive” en Bráziet,' M. (dir.), The Central Ñérvous System and BékaVior, NueVa
York, Josiah Macy, Jr., Foundation, 1960.
: , 19 Lowé, C. M., “ r r h é self-concépt: fact or artifact?” , Psychol. BulL, 1961, 58, 325336.
20
Kris, E., “On preconscious mental processes” en Psychoanafytic Explorations in Art,
Nueva York, Intemat. Univ. Press, 1952.
142
CAP. 4.
NECESIDAD, PULSIÓN Y M O T IV A C IÓ N
proceso primario y de proceso secundario, de defensas del inconsciente y, desde
1923, la reorganización de la vida mental en función del id, del ego y del superego, tenemos un sistema complejo y variado de constructos teóricos, sin que
hayamos incluido las muchas modificaciones ocurridas después de 1923 o ideas
tan fundamentales como las de ansiedad, conflicto, sublimación, etc. En lo que
resta del capítulo limitaremos nuestro estudio a las pulsiones y al tema general
de la motivación.
PULSIONES SEXUALES Y A G R E S IV A S
El concepto de pulsión emotiva, que muchos psicoanalistas prefieren llamar
instinto o pulsión instintiva, domina claramente en la psicopatología contem­
poránea. Para Freud la pulsión, o instinto, representaba úna fuerza endosomática en flujo continuo a partir del interior de la persona, fuerza que surge en el
umbral entre lo .fisiológico y lo psicológico o que envía sus derivados hasta los
sistemas del inconsciente, el preconsciente y el consciente. Freud cambió de
vez en cuando su formulación de pulsión, o instinto, y con frecuencia expresaba
encontrarse insatisfecho con sus formulaciones-.?1 Pero a pesar de tal insatisfac­
ción, Trieb seguió siendo un concepto fundamental en todos sus escritos. Hoy
día continúa siendo un concepto fundamental tanto en la teoría como en la prác­
tica del psicoanálisis, y es un concepto central en gran parte de las formulaciones
clínicas y terapéuticas contemporáneas.2
22
1
Pulsiones sexuales
- Eri las primeras formulaciones de Freud —y desde entonces, durante varias
décadas^, la sexualidad, acompañada por sus muchas ramificaciones, conflictos,
ansiedades, distorsiones y privaciones, reinó en la teoría y en la terapia psicodinámicas.23 Tal situación fue en parte úna reacción contra’la mojigatería e hipo­
cresía victorianás •existentes al concluir el Siglo pasado, épocá en que incluso la
mención del sexcr resultaba indecente; en tanto que al mismo*'fiempo aquello
que condenaban en esa' forma se lo exageraba y adoraba románticamente en la
literatura, la poesía y el drama. La insistencia d e 1Freud en el aspecto sexúal fue
una expresión valerosa y directa sobre el importante papel del sexo en la vida
normal y en; la psicopatología —idea que otros médicos reconocieron furtivamente
ante Freud, pero que nunca admitieron públicamente. Las pulsiones sexuales
sigúen reinando en las explicaciones contemporáneas dádas a lá experiencia y a
la cónducta humanas; pero, como veremos en la siguiente sección, en años recien­
tes se les ha dado un patrón coordinado.
/o
?
Hemos examinado ya gran parte de ías complicaciones sexuales de impor­
21 En la literatura áctüal sobre psicoanálisis tenéhios muchos' estudios sobre el tema.
Hay un breve resumen de los cambiantes conceptos de Freud en la introducción a la nueva
traducción á e l a l n s t i n c t s , a n d T h e i r V i e i s s i t u d e s , edición estándar, 1957, vql. 14, págs. 111116.
22 Cfr. Colby, K.
E n e r g y
a n d
S t r u c t u r e
i n
P s y c h o a n a t y s i s ,
Nueva York, Ronald,
1955.
'
: ;
2 3 Se omite aquí tódacQnsideración de los “instintos.del ego” , los cuales Freud descar­
tó más tarde.
PULSIONES SEXUALES Y A G R E S IV A S
143
tancia inherentes a una infancia, niñez y adolescencia normales, cuando expusi­
mos el desarrollo de la personalidad. También hemos mencionado su importancia
en la patología de la conducta, aspecto sobre el que nos extenderemos en los ca­
pítulos dedicados al material clínico. Obviamente, no es tarea fácil controlar,
canalizar y socializar la sexualidad infantil sin inhibirla o distorsionarla indebida­
mente; como tampoco lo es con la del chico que está en la tercera infancia, la del
preadolescente y la del adolescente. Incluso entre los adultos que han gozado de
un desarrollo de la personalidad favorable, la sexualidad sigue planteando muchos
problemas. Existen siempre exigencias antagónicas dentro de una persona, un
cierto grado de ambivalencia que en ocasiones provoca conflictos, y muchas
ambigüedades en lo que respecta a la expresión sexual de acuerdo con la estruc­
tura de la sociedad.24
Desde luego, a partir de la época victoriana la orientación general respecto al
sexo ha sufrido grandes cambios. La sexualidad se ha convertido en casi todos los
círculos sociales en un tema de discusión y de estudio decente y aceptable. Pero
ese cambio de orientación no ha desvanecido los problemas sexuales: siguen pre­
sentes entre nosotros su poder y casi todas sus dificultades inherentes. Sigue
siendo difícil integrar un grupo de pulsiones tan poderoso para la satisfacción y
la expresión personales en una organización social que para poder existir necesita
controlar el sexo adecuadamente. En bien de una coexistencia pacífica y de la
estabilidad social, es necesario restringir la expresión y la satisfacción sexuales
directas entre los adultos a ciertas relaciones institucionalizadas y bien definidas.
La opción consiste en provocar un conflicto franco, entre los adultos respecto a
los derechos y las limitaciones planteadas por la posesión sexual y la paternidad.
Pulsiones agresivas
En décadas recientes, a la sexualidad se agregó la agresión como una pul■sión, o “instinto” , básica coordinada, en el aspecto psicopatológico. En sus úl­
timos años, Freud fue más allá de esto —claro está,' desde una base especulativaai establecer el instinto de vida y e\ instinto de muerte como grupos Opuestos de
pulsiones fundamentales.25 Tal concepto no ha sido de aceptación universal, pe­
ro sí ha quedado firmemente establecida la posición de las pulsiones agresivas en
/el mismo nivel de las sexuales.
En la vida normal es esencial cierto grado de agresión libremente actuante.
Por consiguiente, es tan vital conservar sus potencialidades durante la infancia, la
niñez y, la adolescencia^ como conservar sus potencialidades para la madurez se­
xual. La canalización, organización y socialización de la agresión plantea algunos
de* los mismos problemas que la sexualidad.26 Tomemos como un ejemplo, en• tre cientos, la necesidad de agresión en el adulto normal impulsivo e independien­
te y la necesidad de dominarse y de dominar el ambiente propio. El inhibir exce­
sivamente. la agresión en acto y en expresión durante la infancia y la niñez, bien
24 Cólley, T., “T hetature and órigiíís o f psychological sexual identity” , Psychol. Ftev.,
1959, 66, 1&5-177.
25 Freud, S., “Beyond the Pleasure Principie” , edición estándar, 1955, vol. 18, págs.
1-64.
26 Kagan, J., “ Socialization o f ¿iggression and the perception o f parents in fantasy” ,
Child Dévelpfñ.j 1958, 29, 311-320, McCord, W., McCord, J. y Howard,
“Fainilial córre­
lates o f aggression in nondelinqüent rúale cliildren” , J. abnorm. soc. Psychol., 1961, 62,
79-93.
144
CAP. 4. N E C E S I D A D , P U L S I O N Y M O T I V A C I O N
pudiera producir un adulto intimidado, incapaz de tener iniciativa normal, de ser
independiente, de dominar su ambiente y de dominarse a sí mismo.
La agresión es esencial en muchas de las crisis del desarrollo. Cuando el in­
fante comienza a romper el nexo simbiótico con la madre, necesita de la agre­
sión —expresada como iniciativa y afirmación de sí mismo— para tener fortuna
en la disolución de esa identificación demasiado íntima que tiene con la madre.
Ésta es una de las fuentes de rabietas y de negativismo irracional en que caen mu­
chos pequeños cuando están tratando de asentar su separación y su individua­
lidad. Lo que el adulto toma como una oposición absurda y terca o como mal
humor, para el pequeño sin experiencia significa la expresión natural de su iden­
tidad. Se necesita cierto grado de agresión durante toda la infancia y la adoles­
cencia para que la persona se afirme y tome la iniciativa dentro del hogar, para
que domine su ambiente, establezca y vuelva a establecer su identidad y se invo­
lucre en actividades de cooperación y competencia con los de su edad.
Si el ambiente es favorable, el niño en crecimiento aprende qué usos, cas­
tigos y recompensas acompañan a la agresión y los límites, establecidos por
padres y amigos, dentro de los cuales puede ejercerla. Toda persona que aspire
a ser autosuficieñte y a que se le respete necesita de la agresión. Por ló general,
se requiere un mayor grado de agresión y auto afirmación en el varón qué en la
mujer. En las relaciones sexuales, la agresión y la iniciativa son prerrogativas mas­
culinas, y femeninas, la pasividad y receptividad relativas. El varón encuentra en
su trabajo su principal válvula de escape para la agresión; la mujer, en encargarse
de la casa y atender él bienestar y las actividades de los niños.27
' A l igual que la sexualidad, la agresión plantea muchos problemas al individuo
y a la sociedad. Es una de las principales tareas de la infancia y la adolescencia,
aprender cómo usarla y controlarla. Hoy en día, cuando gran parte del mundo
se preocupa por el problema de la guerra y la amenaza de guerra, cuando se han
presenciado algunas de las agresiones más bárbaras y asesinas de la historia, se ha
vuelto. más: difícil que nunca e l controlar y emplear constructivamente las pul­
siones de agresión. ..Quienes vivimos en esta, época no.s hemos dado cuenta de que
la agresión y la destrucción hostiles potencialmente no tiene límites en su alcan­
ce y ¡totalidad. Se ha vuelto ,necesario adiestrar a millones de ^adultos en las téc­
nicas de cómo asesinar seres :humanos, y educar al restó para, que Viva en pre­
sencia de un peligro real, él de morir cualquier día de modo violento.
d
1
A l mismo tiempo, y en las mismas tierras, es necesario educar a niños.-y
adolescentes de modo que, como ciudadanos, aprendan a controlar sus pul­
siones agresivas* se conformen a las expectativas sociales y vivan en paz con.sus
parientes y vecinos. Pero incluso llevar una vida pacífica en el .hogar, en . el tra­
bajo o en el barrio no significa la ausencia total de agresiones: El. problema de
establecer y mantener la identidad propia en los distintos papeles que se.; cum­
plen —en el trabajo, en el juego y durante el descanso; como, subordinado; ío
miembro coordinado de este o aquel grupo o como líder; cuando se coopera o
se compite o cuando se está en soledad— se presenta: una y . otra vez* durante
toda la vida de la persona. Una y otra vez surge la necesidad de la autqafirmación, de mostrarse emprendedor, de proteger a otros, de escudarse contra los
27 Bus.»,. A . H., The Psychology o f Aggression, Nueva, york, Wiley, 1961;M cNeil, E. R.,
“Psychology and aggression” , /. Coñflict Resolutiont, íj0(SÍ>¿ 3, 195-293; Maoié,,T> 'y Uckp,
L. E., “ Four to six: constructivenoss and qonflict in meeting dolí play próblems” , J. Child
PsychoL Psychiat., 1961, 2, 21-47.
PULSIONES SEXUALES Y AG R E S IV A S
145
ataques de otros, de iniciar nuevos proyectos y completar los ya comenzados; y
dicha necesidad pide acciones agresivas dentro de lo que permite y fomenta el
marco social de la sociedad en que se vive.28
L a fu sió n n o rm a l de pulsiones sexuales y agresivas
Es un truismo que, en la experiencia humana verdadera, rara vez, si es que
alguna, se presentan separadas las pulsiones (o “instintos” ) sexuales y agresivas.
Se ha mencionado ya el carácter esencialmente agresivo del papel masculino nor­
mal en el cortejo y en las relaciones sexuales y la placentera espera de agresión
por parte de la mujer. De hecho, el mejor modo de controlar y dominar la agre­
sión es fundiéndola con el amor; y el amor se manifiesta a través de actos de ini­
ciativa y agresión, o a través de la aceptación de tales actos.
A principios de la vida está presente ya todo tipo de impulsos agresivos, en
combinación con adelantos reconocibles de la sexualidad adulta. Hacia princi­
pios del siglo, Freud señaló que el hambre y la sexualidad se encuentran mezclados
en el infante.29 Aparentemente, fue el primero que, en nuestra época, tuvo el
valor de llamar la atención acerca de tal relación, aunque no fue, como él mis­
mo dice, el primero en reconocerla. Treinta años más tarde un psicólogo experi­
mental informó de la presencia de erecciones en los infantes mientras mamaban,
con lo cual le dio así apoyo objetivo a la afirmación de Freud.30 (Se supone que
en las infantes sucede algo semejante.) Asimismo, el vigoroso impulso del bebé a
punto de ser alimentado, la periodicidad del amamantamiento y el que éste con­
cluya con un bebé dichosamente saciado, han sido comparados con las secuencias
de la sexualidad adulta normal.
Como ya hemos dicho, la agresión es normal en el niño preedípicq, Ocupado
en el proceso de establecer su identidad e independencia propias. También suele
estar présente durante la fase edípica, donde adopta formas más personales a la
vez;:que más destructivas! El niño edípico se encuentra dividido entre el amor y
él apoyó emocional que necesita de los padres y las exigencias que hace de que se
le trate como persona independiente capaz de amor sexual. Se cree en general
que el niño edípico abriga deseos y fantasías de odio y muerte contra el padre
rival, déseos y fantasías que generan miedos igualmente exagerados de verse he­
rido o destruido por el padre, que busca venganza. 'Una1vez más estamos ante
pulsiones sexuales y agresivas fundidas en una situación singular.
Algunos de esos miedos y ansias edípieas pueden volver a apáfecer durante
la adolescencia, aunque nó como regla, á niveles totalmente conscientes. Pasar
de adolescente a adulto totalmente maduro, significa haber resuelto con fortuna
los conflictos presentes en la sexualidad y en la agresión, de modo que sé pueda
eritablar relaciones afectivas, y de competencia, sin poner en peligro a los demás
o ponerse uno mismo en peligro. Esto quiere decir que el adulto se socializa, o
civiliza, por completó, sin perder la capacidad de gozar la sexualidad y la agresión.
La persona emociónalmente madura participará en relaciones sexuales ádul28 Lansky, L. M., Cranfall, V . J., Kagan, J. y Baker, C. T. “ Sex dáfferences in aggression
and its corrélates in mkldle-cláss adoléscents” , Child Develpm., 1961,52, 45-58.
29 Freud, S., “Three essays on the theory o f sexuality” (1900), edición estándar, 1953,
vol. 4, págs. 257-266.
80 Halverson, H., “ Genital and sphincter behavior o f the male infant” , J. genet. Psychol.. 1940, 56, 95-136.
146
CAP. 4. N E C E S I D A D , P U L S I O N Y M O T I V A C I O N
tas sin sentir impulsos de lastimar o verse lastimada, sin impulsos de devorar y
destruir o miedos de verse devorada, de sentirse tragada o de perder la identidad
personal. Dicha persona será capaz de gozar la agresión y la sexualidad, sin sentir
impulsos de destruir o miedos irracionales de que la lesione o mate. No padecerá
sentimientos de culpa irracionales surgidos de presiones del superego irracionales
e inconscientes.
Encontraremos como componentes de muchos síntomas de neurosis y psi­
cosis, impulsos y miedos de este tipo, siempre irracionales y por lo común de
origen infantil. En dichos síntomas habrá indicios de maniobras defensivas, cen­
tinelas contra el surgimiento de miedos e impulsos arcaicos, y señales de ansiedad
intensa cuando parezca inminente la aparición de estos elementos arcaicos.
La paternidad normal trae al adulto la experiencia madura de una relación
íntima y emotiva con un infante inerme y dependiente. En ésta, el adulto se
identificará con el infante y con el niño en crecimiento y, de esta manera, volve­
rá a experimentar la infancia y la niñez.313
2Es cierto que en un padre pueden reac­
tivarse impulsos y conflictos infantiles debido a la identificación con el infante.
Si una vez más se logran resolver con éxito tales impulsos y conflictos, el adulto
sujeto a la identificación logrará una mayor estabilidad. Pero si fracasa en resol­
verlos, pudiera incrementarse su inestabilidad y, por lo mismo, probablemente
incremente las dificultades a que se enfrenta el niño.
LOS CONCEPTOS DE INSTINTO Y PULSIÓ N EN LA
PSICODINÁM ICA CO N TEM PO R ANEA
Anteriormente mencionamos que gran parte de los psicoanalistas prefieren
utilizar el término instinto, que el de pulsión. Freud parece haberse inclinado
por Trieb, incluso aunque disponía del término Instinkt, que llegó: a emplear a
veces. La palabra Trieb se puede traducir como pulsión o como instinto. Pero
aunque la diferencia no parece tener importancia en alemán, sí la tiene en inglés.
Pulsión connota una dinámica; instinto significa algo estático e inflexible.3?
Parece haber sido más bien accidental.la elección de instinto como traducción
de Trieb. En realidad resultó francamente infortunada por dos razones, una per­
teneciente a la historia de la psicología moderna y la otra relacionada con el
surgimiento de la etolpgía en nuestra,época.
En el primer cuarto de nuestro siglo, los psicólogos se enfrentaron ai hech,o
de que instinto, hasta, ese momento en pleno uso, impedía, todo progreso en las
ciencias conductuales al proporcionar cientos de “ causas primeras” , que se usa­
ban para explicar prácticamente toda forma de actividad humana. En los Estados
Unidos se topió conciencia plena de tal hecho al publicarse un ÍibEOi¡ sobre
el tema, en el que se enumeran los cientos de instintos en uso eír aquel m o­
mento.33
.
...
La publicación de dicha obra hizo que los psicólqgos norteamericanos re­
nunciaran a emplear el término instinto com o explicación de la experiencia y de
la conducta humanas. El concepto se volvió propiedad de quienes estudiaban los
31 Benedek, T-, “Parenthood as a deyelopmental phase” , J. Amer, Psychoanal. Ass,
1959, 7, 389-417.
32 Cfr. Josselyn, I., Psychosocial Development o f Children, Nueva York, Family Servi­
ce Ass., 1948.
,
■
33 Bernard, L. L ., Instinct, Nueva York, Holt, 1924.
C O N C E P T O S DE I N S T I N T O Y P U L S I O N
147
patrones de conducta heredada en organismos subhumanos, patrones difícilmen­
te influidos por el aprendizaje individual. Los psicólogos aceptaron esta susti­
tución de su concepto estático de instinto, pues ante todo se interesaban por el
aprendizaje y por los patrones flexibles, variados e individuales que caracterizan
al ser humano. Y no hablemos más sobre la desaparición del concepto de instinto
como explicación de la experiencia y la conducta humanas.
Vale la pena especular cuál habría sido el desarrollo de la psicodinàmica en
los Estados Unidos si los primeros traductores hubieran empleado, para el Trieb
de Freud, el término dinámico de pulsión y no el de instinto. Por ejemplo, ¿có­
mo se habría recibido una de las contribuciones fundamentales y más brillantes
de Freud, Triebe und Triebschicksale, si hubiera aparecido en los Estados Unidos
como Las pulsiones y sus vicisitudes?3* Los psicólogos más sofisticados de aque­
lla época habrían considerado más aceptables las formulaciones psicodinámicas,
de no haberse tropezado de frente con el obvio predominio del instinto justo
cuando estaban comenzando a eliminarlo de sus pensamientos. Claro está, el
enfoque psicodinàmico presentaba innovaciones suficientes para crear oposi­
ción; pero, de no ser por los accidentes de la traducción, tal vez nunca se hubie­
ra planteado en los Estados Unidos el pseudoproblema del instinto.
El surgimiento contemporáneo de la etologia, del que son ejemplo la obra
de Lorenz y la de Tinbergen,3
35 ha dado nueva vida y mayor amplitud al térmi­
4
no instinto. El descubrimiento de la impronta en muchas formas inferiores de
vida ha traído a primer plano, una vez más, el estudio de los patrones innatos de
la conducta compleja. Además, las afirmaciones de los etólogos han creado una
gran controversia respecto al concepto mismo de conducta instintiva.363
7Tanto la
etologia como esas controversias poco parecen tener que ver con la psicopatologia,
pero ya en la literatura han comenzado a aparecer especulaciones sobré los pro­
blemas etológicos en relación con la psicopatologia, claramente debidas a una
confusión existente en los dos campos respecto al uso de instinto e instintivo.
Esta digresión tiene como píopósito alertar a las personas interesadas en la
psicodinàmica y prevenir las de las dificultades innecesarias y crecientes causa­
das por la insistencia en empleár instinto en lugar de pulsión. En el resto del li­
bro hablaremos de pulsión o de pulsión emotiva, dándole el sentido del Trieb
freudiano, y sólo muy ocasionalmente conectaremos este último con instinto,
simplemente pbr recordarle ál lector que ésta es la traducción usual dé Trieb.31
Por qué nos limitamos a las pulsiones sexuales y agresivas
Tanto el hambre como la sed predominan sobre las pulsiones sexuales y agre­
sivas. De ser lo bastante intensos, el hambre y la sed hacen olvidar por completo
el interés por lo Sexual. Incluso puede llegar a borrar la agresión, como cuando
34 La primera traducción al inglés fue en 1925.
35 Lorenz, K., King Solom on’s Ring, Londres, Methuen, 1952; Tinbergen, N., The
Study o f Instinct, Oxford,Inglaterra: Oxford Univ. Press, 1951.
36 Loewald, H. W., “ On the therapeutic action o f psychoanalysis” , Intemat. J. Psychoanal, 1960, 41, 16-33.
37 Véase el-ponderado estudio hecho en el prefacio a Freud, S., Instincts and Their
Vicissitudes, edición estándar, 1957, vol. 14, págs. 111-116. Véanse los comentarios de J.
Strachey respecto a que “ se emplea la palabra ‘instinto’, con ciertas reservas, para dar la
equivalencia de Trieb” . Freud, S., A n Outline o f Psychoanalysis (1938), Nueva York, N or­
ton, 1949, pág. 14.
148
CAP. 4. N E C E S I D A D , P U L S I O N Y M O T I V A C I O N
una persona descubre la necesidad de mostrarse sumisa para poder obtener comi­
da o bebida. Hay muchas otras necesidades humanas imposibles de negar ya. Más
tarde o más temprano, en todo ser humano la necesidad de dormir se vuelve irre­
sistible. Según investigaciones recientes, incluso la necesidad de soñar es irresis­
tible. Tienen papeles importantes en la conservación de la integridad personal
las necesidades de compañías, de libertad de acción,38 de estimulación percep­
tiva variada, de comodidad e intimidad, por sólo nombrar unas cuantas. Las
consecuencias sádicas de un “lavado de cerebro” y los experimentos sobre priva­
ción sensorial nos han permitido comprender cuán vitales son esas necesidades.39
¿Por qué no las incluimos aquí, pues?
Nos limitamos a las pulsiones sexuales y agresivas porque, en circunstancias
ordinarias, constituyen las pulsiones, o “instintos” , que representan los mayores
problemas en la patología de la conducta. El resto crea problemas de importan­
cia en la civilización occidental cuando se le emplea como método de tortura o
en experimentos deliberados. Incluirlos en una explicación de la patología conductual cotidiana sería permitimos digresiones pedantes y crear confusiones y
complicaciones innecesarias. En nuestra civilización no suelen ser fuente común
de desórdenes neuróticos, psicóticos o del carácter. Pertenecen a las sociedades
en las que el pueblo se encuentra severamente reprimido y a culturas que, desde
nuestro punto de vista, están enfermas y son deformes.
Hemos hablado ya de la ventaja, incluso de la necesidad, de reducir en los
estudios científicos a la infinita complejidad de la naturaleza a unas cuantas uni­
dades o principios abstractos manejables. La persona común y corriente suele
aceptar las unidades abstractas de cualquier, ciencia como más reales que los fe­
nómenos que ella misma puede observar. A decir verdad, las abstracciones cien­
tíficas son irreales. Están sujetas a cambios cuando resultan inadecuadas, son
ejemplos de ello, las muchas modificaciones sufridas por el concepto de átomo
desde que Niels Bohr lo formulara y obtuviera el Premio Nobel. Son lo más
útiles cuando se íes reconoce y maneja,, como abstracciones que necesitan una
comprobación y modificaciones.constantes respecto a lo que representan.
Tal carácter tienen los conceptos abstractos de pulsión o instinto sexual y
agresivo. Se trata de constructos. que aclaran y enriquecen el pensamiento de
quienes reconocep el carácter abstracto, y tenfatiyo . de que gozan, y que, par,a
justificar su empleo, recurren siempre a los fenómeitos observados para justifi­
carlas (comprobación mediante la realidad científica). Los numerosos cambios
que a través de los años el propio Freud llevó a cabo en la mayoría de sus concep­
tos fundamentales, es ejemplo excelente de una comprobación mediante la rea­
lidad científica que nunca pierde de vista la necesidad de observar.
Algunas características especiales de las pulsiones sexuales y agresivas
Las pulsiones sexuales y agresivas, junto con sus derivados,! son muy diferen­
tes dé las de sed y hambre así como de la necesidad periódica dé dormir. He aquí
las principales diferencias de impórtáheia para la psicopatología '
3S Mendelson. J. K. el al., “Physiological and psychological aspeets o f sensory deprivation, a case analysis” en Solomon, P. (dir.)RSensory Deprivation, Cambridge, ¡Vlass., Harvard
Univ, Press, 1961, págs. 91-11.3.
39
Lifton, R. J., Thought Reforrn and the Psychology o f Totalisrn: A Study o f " Braifi
Washing” th China, Nueva York, Norton, 1961; Sedman, G., “ *Bráin washtng’ and ‘sensory
C O N C E P T O S DE I N S T I N T O Y P U L S I O N
149
1. A diferencia de la sed, el hambre o la necesidad de dormir, las pulsiones
sexuales y agresivas pueden verse indefinidamente frustradas, demoradas o in­
cluso negadas por completo, sin que el organismo perezca. Algunos adultos re­
nuncian de por vida a la expresión sexual o agresiva directa sin parecer sufrir
daño alguno, excepto el empobrecimiento de la organización de la personalidad
y cierta limitación en sus relaciones interpersonales. Muchos célibes y muchas
personas libres de toda agresión, logran enriquecerse mediante su devoción a
actividades religiosas, altruistas, científicas o artísticas. Tal devoción produce
un tipo de persona distinta a la promedio, una persona capaz de contribuir con
algo valioso para con sus compañeros o para con la sociedad en general. Esto
a menudo se hace a costa de un gran sacrificio personal en lo que toca a como­
didades materiales. A veces la persona sacrifica la felicidad personal o la de sus
allegados, en especial la de sus familiares.
Claro está, es inevitable cierto grado de frustración, demora y negación, in­
cluso para quienes no son devotos de nada. Las exigencias y las prohibiciones
presentes en todo vivir social común y corriente suelen ir a contracorriente de
los deseos y las necesidades individuales.*40
2. En el ser humano parecen estar presentes constantemente las pulsiones
sexuales y agresivas. Algunas veces son imperiosas y directas; otras, ni lo uno ni
lo otro, pero sus derivados siempre están activos. Como esas pulsiones, o sus
derivados, producen un desequilibrio en el organismo, causa cierto grado de
estrés el impulso de satisfacerlas, no importa cuán moderado o indirecto sea.
Si resulta imposible satisfacer directamente las pulsiones sexuales y agresb
vas, inevitablemente producen una sublimación no .sexual o no agresiva, o deri­
vados de escaso sabor sexual o agresivo reconocible. Las sublimaciones y los
derivados de las pulsiones aparecen en los sueños, fantasías y ensoñaciones, de,
personas que han renunciado a ellas en la acción directa y en todo nivel cons­
ciente. Esto explica las imágenes perturbadoras que suelen experimentar esas
personas, quienes las toman por tentaciones provocadas por un espíritu malig­
no. En realidad, se trata de tentaciones provenientes de un id sin regenerar que,
como veremos en el próximo capítulo, a lo largo de la vida de toda persona
permanece infantil y no socializado.
3. La satisfacción directa de las pulsiones sexuales y agresivas necesita, para
verse completa, de la conducta recíproca de otra persona. N o ocurre íp mismo
con la satisfacción del hambre o la sed. Nadie experimentará una satisfacción
sexual madura completa o dará paso libre á su agresión madura total en soledad.
La masturbación y las rabietas solitarias dan, cuando mucho, un alivio parcial,
pero no el tipo de realización total que se da con una interacción personal ín­
tima. La sexualidad ofrece la relación adulta más íntima. Cuando desemboca en
el acto sexual, su realización suele ocurrir en la privacidad más estricta y en com­
pañía de la pareja sexual correspondiente, de modo que nada ajeno a la situación
interfiera con esa experiencia de una unión dichosa.
Si se llega a la satisfacción sexual directa, se pierden las experiencias honda­
mente emocionales del coito heterosexual, por no hablar de la posesión activa
deprivatioh’ a s fáctors in the production o f psyehiatric States: the rélation between such
States and schizophrenia,” Conf. Psychiat., 1961,4; 28-44.
40 Lowc, C. M., “ The self-concept: fact ox artifact?” , P sych ol. Bull., 1961 ,5 8 , 325-336.
150
C AP. 4.
NECESIDAD, PULSIÓN Y M O T IV A C IÓ N
del ser amado o, en la mujer, de la posesión receptiva. En soledad, ¡o más que
puede esperarse son fantasías placenteras o un alivio agradable.
Tal vez a causa de tabúes sociales, que la gente internaliza a principio de la
vida, la satisfacción sexual solitaria suele estimular una condena consciente o in­
consciente por parte del superego. Los niños en la etapa de latencia, los adoles­
centes y los adultos la experimentan conscientemente, como un sentimiento de
culpa o como un rechazo que viene después de la satisfacción. Los adultos que
no han resuelto sus conflictos edípicos o no han aceptado por completo el papel
sexual que les corresponde dada su anatomía y su fisiología, pueden sentir tam­
bién culpa o rechazo incluso tras una relación heterosexual socialmente acepta­
ble. Ésta es una fuente de gran insatisfacción en el matrimonio y sus conse­
cuencias.
4.
La sexualidad y la agresión se encuentran más sujetas a la supresión, la
represión y la distorsión que aquellas necesidades igualmente básicas, como son
el hambre, la sed y el sueño. En los seres humanos esto parece estar relacionado
con la aparición prematura de la sexualidad y de la agresión durante la infancia y
la primera parte de la niñez, cuando adoptan formas directas poco reales e inacep­
tables. El florecimiento precoz de la sexualidad, una década antes de que las
relaciones sexuales sean adecuadas o incluso posibles, deja expuesto al niño pe­
queño a perturbadores conflictos emocionales, mismos que pueden dejar resi­
duos en forma de luchas, expectativas e interpretaciones inconscientes persis­
tentes. Las regresiones qué se presentan en las neurosis y en las psicosis suelen
traerlas a la superficie. En casos excepcionales, un padre o un hiño seductor o
sádico aprovecha la excitación sexual o la agresión de un niño para satisfacer
sus propias necesidades neuróticas;41 esto eS la causa de muchas desviaciones
sexuales y actos antisociales que expresa el niño cuando llega a la edad adulta.
La supresión, regresión y distorsión de las pulsiones sexuales y agresivas están
relacionadas asimismo con algo que ya hemos mencionado: a diferencia del ham­
bre, la sed y la necesidad de sueño, las pulsiones sexuales y agresivas aceptan
frustraciones y falta de expresión en cualquier forma, sin poner en peligro la
vida del niño. Se puede producir tal frustración o negación en una persona en
crecimiento por dos o más décadas. Tal vez sea consecuencia de circunstancias
accidentales, en las que no haya maÜcia alguna, consciente o inconsciente, por
pärte de lös padres o de otros adultos. También pUede ser resultado de un domi­
nio anormal ejercido por una persona posesiva o inconscientemente sádica, o de
una indulgencia excesiva qué no impone al hiño los límites qüe nécesita. En
cualquiera de los casos, la persona en crecimiento carece de experiencia para
autoexpresarse y autocontrolarse.
En el pasado, las distorsiones sexuales hah recibido mucha más atención por'
parte de los especialistas que las agresiones patológicas. Hoy en día los problemas
de la agresión patológica, que van de la marto con los de la sexualidad patológica',1
están recibiendo cada vez mayor atención. El interés que hoy se muestrá por la
agresión patológica surge, en parte, dé la violenta y antisocial hóstilidad vista en
pandillas y éntre naciones, y, en parte, de haberse reconocido que las pulsiones
agresivas están coordinadas con las sexuales.42
41 Johnson, A. M. y Szurek, S-, “ The génesis of antisocial acting put in childrpn and
adults” , Tsychoanal. Quart., 1952, 21, 323r343.
42 Cfr. Redl, F. y Wineman, D., The Aggressive Child, Glencoe, 111., Free Press, 1957;
Saul, L. JL, The Hostile Mind, Nueva York, Random House, 1956.
151
El ego y el superego en el control de las pulsiones sexuales y agresivas
Una de las principales funciones de las organizaciones del ego es domar y
canalizar las pulsiones sexuales y agresivas, integrarlas, junto con sus derivados, a
la actividad del ego. La conducta creadora y la constructiva, la conformidad so­
cial y el auto-control, la cooperación recíproca y la competencia, incluyen el
integrar al ego la energía de la pulsión. El ego, al cual examinaremos en el ca­
pítulo siguiente, incluye funciones totalizadoras como la percepción, la cogni­
ción y la acción. En muchos sentidos es el sistema de organizaciones más realis­
ta y eficiente de la personalidad.
A l mismo tiempo, como más adelante veremos, las organizaciones del ego
incluyen mucho material infantil e irreal, en especial a nivel inconsciente, y mu­
cho material que pertenece a las primeras fases de desarrollo, y que no debiera
ser directamente relevante para la experiencia del adulto. Esos residuos infantiles
primitivos a veces participan activamente en el control ejercido por el ego sobre
la pulsión sexual y la agresiva, complicando así la experiencia y la conducta hu­
manas de modos que no son claros al nivel consciente de la persona adulta.
El ego también dispone de fantasías y ensoñaciones, pertenecientes a los ni­
veles preconsciente e inconsciente, a las que pueden incorporarse derivados de las
pulsiones sexuales y agresivas. El producto permite a menudo satisfacciones per­
sonales y, en casos excepcionales, la creación artística.
Finalmente, las organizaciones del ego también controlan las pulsiones y sus
derivados en respuesta a las presiones procedentes del superego, que no siempre
es un factor realista. Una de las principales funciones del ego, y de sus precursores,
consiste en reaccionar ante las pulsiones y sus derivados cuando las normas mora­
les o éticas se ven amenazadas dé violación. Otra de sus principales funciones es
aportar apoyo, crítica o condena moral, cuando la actividad del ego, lo despierta.
Las presiones del superego incluyen las experiencias conscientes familiares;
al que le damos el nombre de conciencia, y que casi parece constituir una persona
aparte dentro de nosotros. Puede incluir también presiones poderosas, y amenudo
irracionales, que en el adulto permanecen a nivel inconsciente y que provocan sen­
timientos de culpa, de carencia de valor y de inferioridad, que no-tienen explica­
ción por otros medios. En la regresión psicóticá, algunas de las presiones del su­
perego llevan a una autocondena salvaje, que incluso pudiera poner en peligro la
vida del paciente; otras aparecen como perseguidores extremos.-3 En ambos casos
se ve el funcionamiento de una parte interiorizada del sistema de personalidad,
como si se tratara en cierta medida de otro individuo, una exageración de lo que
normalmente experimentamos cuando escuchamos la voz de la conciencia o nos
sentimos un tanto culpables respecto de algo sin saber realmente por qué.
Resumen
. He aquí cómo podemos resumir y reunir lo que hemos venido diciendo:
a)
Las pulsiones proporcionan un flujo continuo, poderoso, y a, veces irresis­
tible, de impulsos o urgencias sexuales y agresivas. Más adelante, en este mismo
capítulo, examinaremos el sentido más amplio dado finalmente por Freud al4
3
43 Véanse los casos de Constance Q. y Chaxlés G. en el índice, ert la entrada Casos.
152
CAP. 4.
NECESIDAD, PULSIÓN V M O T IV A C IÓ N
concepto de pulsiones sexuales y agresivas, de modo que uno de los grupos fue
considerado constructivo y unificador y el otro, destructivo y fragmentador.
b j El ego, el sistema de funciones integradoras, defensivas y adaptativas (que
incluyen la percepción, la cognición y la acción), controla las pulsiones y sus deri­
vados integrándolas lo más posible a la actividad del momento. El resto lo absorbe
en las fantasías y ensoñaciones, algunas de las cuales pueden ser conscientes, pero
gran parte son preconscientes o inconscientes. Lo que el ego no puede integrar
en sus actividades ni absorber en sus fantasías y ensoñaciones, lo reprime o se de­
fine contra ello.
c ) El superego funciona en relación con las pulsiones y el ego, pero lo hace
como si se tratara casi de un sistema aparte. En cierta medida se trata de una es­
pecie de caballo de Troya, admitido durante la primera infancia y la primera niñez,
que viene a representar a los padres y a la sociedad; pero al igual que el ego, inclu­
ye mucho material de córte infantil junto con otro de esencia ideal o reali Repre­
senta un sistema estabilizador; y regulador dentro de la estructura de la persona­
lidad cuando utiliza el ideal de ego como un instrumento de medición, para.evaluar
las funciones del ego y las demandas de las pulsiones.
N o vale la pena* insistir en que el id, el ego y el superego son constructos, o
variables interventoras, y no cosas. Se les ha creado con el propósito de hacer que
la experiencia y la conducta humanas fueran más claras de, lo que era posible con
las variables interventoras, igualmente conceptuales, —llamadas reflejos—, alguna
vez soporte principal de la psicología. Se ha indicado que incluso nuestra aparen­
temente autoevidentc realidad objetiva, es también constructo, y que su propó­
sito consiste en hacer más inteligible la conducta de las otras personas.44
Guando entremos al estudio clínico de las neurosis, psicosis y, desórdenes de
la personalidad,; ¡veremos que en la expresión de pulsiones y sus'derivados hay
muchas soluciones de compromiso, distorsiones y sustituciones —gran parte de
ellas resultado directo o indirecto de condiciones poco favorables durante el de­
sarrollo de la personalidad en la infancia y la niñez. Incluso en la maduración y el
desarrollo normales el - funcionamiento del ego y del superego impone muchas
condiciones y, al mismo tiempo, permite a sus derivados una complejidad prácti­
camente sin límites.
, <
En el adulto maduro, la agresión directa —en especial la agresión hostil direcr
ta— y là sexualidad franca, quedan limitadas a unas cuantas ocasiones y a ciertas
situaciones muy precisadas; por el contrario, la expresión y la satisfacción indirec­
tas disfrutan de mucha mayor libertad. Las pulsiones indirectamente expresadas
y satisfechas pueden ser obvias para quienes las presencia, como ocurre cuando se
corteja, se flirtea, se besa, se compite, se recurre al ingenio.o se es sarcástico. Por
otra parte, se las puede disfrazar o transformar a tal grado que nadie, ni siquiera,
quien las está expresando, reconozca lo que se está manifestando o satisfaciendo.
A menudo ni las pulsiones ni sus derivados logran satisfacción o expresión;
esto es en especial cierto cuando la motivación dominante de una persona eon*¿
siste en defenderse de las pulsiones que surgen de la función; del ego o de las
presiones del superegó. ^Ahora estamos preparados para estudiar los niveles de
motivación.
- Podá conducta humana de importancia recibe su motivación desde dentro.
No Cs posible formular la motivación de gran parte de la conducta humana ehi
función de las pulsiones Sexuales y agresivas, por lo menos, no tal y corno se les
44 Nash,H., “ The behavioral world” , J. PsychoL,
1959,
47,
2 7 7 -2 8 8 .
C O N C E P T O S Q U E C A M B I A R O N EN F R E U D
153
ha venido estudiando. A l ir madurando y desarrollándose, el ser humano crea
una matriz sumamente compleja de estimulación interna para realizar acción
externa. En dicha matriz se encuentran las pulsiones y sus derivados, pero también,
sistemas completos de adaptación, defensa y dominio del ego. A nivel preconscien­
te e inconsciente tenemos impulsos, fantasías, ensoñaciones y sueños, todos los
cuales pueden ser determinantes eficaces, y todos pueden conducir a una satisfac­
ción expresiva, sin siquiera haber llegado al nivel consciente. El superego, e incluso
sus precursores infantiles, aportan su contribución a la motivación. Además, los
seres humanos responden de un modo específico a la estimulación externa y so­
mática específica (patrones estímulo-respuesta), pero siempre teniendo como
trasfondo la actividad orgánica en ese momento presente. Por lo tanto, se con­
sidera que las pulsiones y los motivos específicos son abstracciones; constructos,
no cosas o fuerzas separadas, aunque, con el propósito de hacer más inteligible la
conducta y la experiencia humanas, hablemos y pensemos como si lo fueran.45
CONCEPTOS QUE F U E R O N C A M B IA N D O E N L A
F O R M U L A C IÓ N HECHA POR F R E U D D E LA S PULSIONES
Antes de que pasemos a examinar los niveles de motivación, es.necesario de­
cir unas cuantas palabras respecto al desarrollo histórico del concepto de pulsión
o instinto en la obra de Freud; Freud consideró primero a las pulsiones sexuales
como fundamentales para la motivación humana en parte porque, incluso en el
siglo X IX j médicos eminentes como Charcot aceptaron que la sexualidad pertur­
bada era raíz de los síntomas neuróticos. Freud hizo de la sexualidad la piedra,
fundamental del psicoanálisis, que el inventó y por mucho tiempo las pulsiones
sexuales, expresadas sin disfraz .alguno, dominaron su pensamiento, en el campo
de la motivación y de la formación de síntomas. Hemos dicho que esto fue, en
parte, una reacción contra la hipocresía victoriana, que a principios del siglo
hizo que incluso los especialistas evitaran el referirse de pasada al sexo.
Y a bastante avanzado en años, hacia los sesenta, Freud dio a la agresión una
posición coordinada con la del* sexo, como un grupo de pulsiones © instintos bási­
cos én la psieopatología. Hoy en día se está prestando atención especial a las pul­
siones agresivas, sin que por ello haya disminuido el interés sobre la sexualidad»
En el pensamiento de -Freud se fue presentando gradualmente un cambio más
sutil respecto a las pulsiones, provocado por el incremento constante de su expe-.:
-rienda clínica y su interés por lo teórico. El cambio consistió, en términos gene-i
rales, en enriquecer y ampliar el concepto de pulsión o instinto.
En un principio Freud consideró las pulsiones sexuales como fuerzas surgidas;
en algún punto de la frontera entre lo fisiológico y lo psicológico. Pero, incluso
entonces, insistía en que las pulsiones sexuales no eran únicas, sino múltiples. Pa­
saban por Jas fases oral, anal y fúlica y llegaban al punto en que, en la adolescencia,,
la madurez sexual y el interés por personas del sexo opuesto venían a ocupar la
escena. Este extendido concepto de pulsiones sexuales y de sexualidad no perdió ni
fuerza ni posición; pero fue claro que, incluía todo tipo de amor, en todos los nive-^
les y en todo tipo de conducta y experiencia. Incluía una rica variedad de relaciones
45 Para teneruri panorama de las investigaciones sobre desarrollo emocional, véase. Jersild, A. TI, “ Emotionaí development" en Carmichael, L., Manual o f Child Psychoíogy, 2?;
edición, Nueva York, Wileyi 1954, págs. 833-917.
154
CAP. 4. N E C E S I D A D . P U L S I Ó N Y M O T I V A C I Ó N
con los objetos, de identificaciones e interacciones, muchas de las cuales nunca
tomaría como sexuales el individuo común y corriente. Cuando Freud dio a la
agresión un papel a la par con el del sexo en la motivación humana, enriqueció y
amplió su significado al hacerlo abarcar actitudes, actividades y luchas normales
tan distintas, como el mostrar iniciativa, sentido de la competición y hostilidad.
Eros y Tánatos
Según iban creciendo las teorías de Freud, se volvían más complejas sus
formulaciones de pulsiones, o “instintos” . En el momento de publicar, en 1920,
Más allá del principio del placer, las ya muy abundantes pulsiones sexuales habían
sido transformadas en Eros, el principio de la vida, y las pulsiones agresivas, en
Tánatos, el principio de la muerte. Éste fue un cambio muy importante, que pro­
dujo manifestaciones en los conceptos de sadismo y masoquismo, así como una
expansión de los conceptos de las pulsiones.46
a) Eros
En manos de Freud, Eros, el principio de la vida, vino a abarcar no única­
mente las pulsiones sexuales a distintos niveles, sino también la lucha por lograr
la unión, la creación, la construcción y la integración, así como la lucha de los
adultos por fusionarse en el coito, la cohesión involucrada en la formación dé la
familia e incluso la cohesión de las partículas para formar unidades orgánicas.47
También fue posible hacer que Eros incluyera la amistad y la cooperación, el
crecimiento y la maduración de los sistemas y las entidades orgánicas y la repro­
ducción de unidades nuevas, incluyéndose aquí los hijos.
.
b)
Tánatos
El principio, o instinto, de la muerte abarcaba todo lo opuesto a E ros: la,
agresión frailea, la hostilidad, los ataques, los empeños por destruir, desunir, frag­
mentar y desintegrar, la decadencia y disolución de los organismos y de las rela­
ciones interpersonales, todas las urgencias de perder la individualidad y mezclarse
con la naturaleza. Finalmente, el instinto de muerte destructiva vino a ser conce­
bido cómo el permitir la creación de unidades nuevas, a través de la separación de
las viejas. Así, el ciclo se completaba: iba de la vida a la muerte, y de la desinte­
gración a una vida nueva.
Lo que esto parece representar es el desarrollo filosófico del pensamiento de
Freud, que fue desde un enfoque mecanicista, pero á la vez personal y subjetivo,
del organismo hasta un enfoque intencional y casi religioso . Freud' formuló •de tai.
manera Eros y Tánatos, las pulsiones sexuales y agresivas, que casi Cayó en la an­
tiquísima preocupación por el nacimiento, la muerte y la resurrección: el eterno
ciclo del surgimiento de la vida en la primavera y el veranó, dé la declinación y
4¡6 Los cambios hechos por Freud en los conceptos de sadismo y inasoquismo soñ de­
masiado complejos para examinarlos aquí.
47
cfr. B e y o m l the Pleasure Principie (1920), edición estándar, 1955, vol. ■18, págs.
7-64; G ro u p P sy c h o lo g y and the Analysis o f the E g o (1921),: edición estándar, 1955, vol.
18, págs. 67-143; T h e E g o and the I d (1923), edición estándar, 1961, vol. 19, págs. 12-59.
N I V E L E S Y C O M P L E J I D A D E S DE L A M O T I V A C I O N H U M A N A
155
la muerte en el otoño y en el invierno, y el milagro del renacer con cada regreso
de la primavera.
La presencia en el organismo humano de empeños tan intensamente opuestos
producía todo tipo de tendencias antagónicas, incluyendo las totales ambivalen­
cias de la humanidad. Abarca combinaciones de las pulsiones sexuales y agresivas
tan complejas como las presentes en el trabajo y en el juego competitivos y de
cooperación común y corrientes, en el coito, en el dormir (Shakespeare llamó
al sueño “la muerte diaria de la vida” ) y en toda empresa constructiva y vigorosa.
Este desarrollo del concepto de pulsión o instinto, lo sigamos hasta sus con­
clusiones metafísicas o nos detengamos en algún punto del camino, significa una
evolución desde fuerzas casi ciegas y carentes de estructura hasta organizaciones
estructuradas y con un propósito. Aquella “ caldera bullente” , aquel “caos” , del
que a veces habló Freud refiriéndose al inconsciente, recibió una organización
dominada, en uno de sus niveles, por el principio del placer y el proceso primario.
A un nivel más avanzado adquirió una organización diferente, en parte dominada
por los procesos secundarios y el principio de la realidad. Las pulsiones o instintos
podían representar así un conflicto entre la creación y la destrucción y, por con­
secuencia, uñ conflicto entre lo bueno y lo malo. Los impulsos de deseo y des­
trucción, originalmente más sencillos, se habían convertido en tendencias opues­
tas dentro de una matriz de motivación.
La gran mayoría de personas especializadas en psicoanálisis clásico no aceptan
totalmente la idea de Freud sobre Eros y Tánatos. 48 Un número relativamente
escaso de gente cree seriamente en el instinto de muerte. Pero gran parte de las
personas consideran que el haber ampliado y enriquecido los conceptos de pulsión
agresiva y sexual, para incluir lo integrante y creativo como contraparte de lo de­
sintegrante y destructor, fue un. avance de mucho valor para la teoría psicodinámica. Es en este sentido que seguiremos a Freud cuando interpretemos y emplee­
mos el concepto general de motivación humana.
N IV E L E S Y C O M P L E J ID A D E S D E L A M O T IV A C IÓ N H U M A N A
Hemos dicho que toda conducta humana de importancia tiene una motiva-,
ción, que está dirigida hacia una expresión o una satisfacción. La motivación de
todo acto o pensamiento humano significativo tiene componentes inconscientes',
así como también preconscientes o conscientes. Esto significa que, no iínporta lo
que hagamos, digamos o pensemos, siempre se estará expresando un nivel de lucha
superior al que imaginamos. Incluso un pens imiento muy sencillo y pasajero
puede estar determinado por pulsiones complejas y perdurables, que suelen incluir
componentes sexuales o integrantes y agresivos o desintegrantes. Los lapsos en el
habla, los impulsos espontáneos y los sueños manifiestos, suelen ser prueba clara
de los intentos inconscientes, preconscientes o conscientes. Pero otras experien­
cias menos fáciles de analizar, reyelan un origen igualmente múltiple. La conducta
y la experiencia complejas puedeq representar una motivación compleja; a menu­
do surgen de luchas bastante sencillas. Pero sea sencilla o compleja ja motivación
48
Freud mismo tomó en cuenta esta resistencia opuesta a su concepto de “fuerzas o
instintos básicos” . Véase Freud, S., A n Outline o f Pxychoanalysis, Nueva York, Norton,
1949, pág. 21. Véase también la clara exposición hecha por Hendrick, I., Facts and Theories
o f Psychoanalysis, 3? edición, Nueva York, Knopf, 1958, págs. 124-139.
156
CAP. 4. N E C E S I D A D , P U L S I O N Y M O T I V A C I O N
y sea directa o indirecta su satisfacción, podemos dar por hecho que los seres
humanos se encuentran siempre motivados en alguna dirección; que, como regla,
se encuentran presentes simultáneamente muchas motivaciones y que tras la ex­
presión o satisfacción de una necesidad suele venir la pronta aparición de otra.49
Los expertos en psicopatologia se centran en la motivación oculta, inexpre­
sada e insatisfecha, porque se trata de una fuente principal de neurosis, psicosis y
desórdenes de la personalidad. El impulso sexual o agresivo antisocial expresado
de un modo “franco” ocurre raramente, aunque de él hablen los encabezados de
periódicos. La regla son experiencias y conductas inhibidas, ocultas, disfrazadas
y sutilmente distorsionadas. Tras cualquier síntoma y a todo nivel, tendremos
una motivación, incluyendo pulsiones inconscientes y defensas inconscientes
contra ellas, incluyendo intentos fútiles de adaptación del ego y de dominio, y
presiones del superego inconscientes y conscientes.50 Es necésario tomar en
cuenta todos los niveles de la motivación humana; antes de que podamos estar
listos para comprender la psicopatologia^
a) Motivación consciente. La motivación más familiar es aquélla de la que
estamos conscientès. A primera vista, también parece la más realista y racional; e
incluso tras un estudio cuidadoso, pudiera resultar que esa “primera vista” estu­
viera en lo cierto. A veces nò tiene sentido buscar motivos profundos, si lo cons­
ciente es lógico y no provoca conflictos. La aceptación de tal hecho se expresa
en el concepto de áreas libres de conflicto en el funcionamiento del ego, en espe­
cial en aquellas funciones que son producto de la maduración y el crecimiento én
vez de producto del conflicto. Quién se especialice eh psicopatologia deberá to­
mar en cuenta siempre la posibilidad de que las cosas sean realmente lo que pare­
cen ser.
■T
Es cierto que en gran parte de la-motivación dé los pensamientos y los actosparticipan luchas inconscientes e infantiles; pero ello no significa que las contri?
buciónes del material inconsciente ©infantil revelen Siempre los motivos dominan-!
tes de una persona. Tal vez la pulsión inconsciente sea un polizón. Bien se sabe que
los problemas inconscientes tienden a utilizar como vías de descarga las expre­
siones conscientes y preconscientes. Si se puede aliviar una necesidad reprimida e
infantil de modo indirecto e?incidental, mediante un acto" socialmente aprobad©
y motivado, todo será ganancia. Pero no quiere decirse con ello que un acto cons­
ciente socialmente aceptado y motivado sea simplemente un disfraz de un impulso
asocia! o antisocial. Por lo común, significa que el! acto consciente sirvió de v e ­
hículo conveniente para la descarga y, a menudo, sin distorsionar en lo más
mínimo el acto público.
Quiehes eternamente se- la pasan buscando significados y símbolos ocultós
eh todo lo que los amigos hacen o dicen, se pueden convertir en molestias públi­
cas, que tienen una orientación distorsionada respecto a la vida social. Se parecen
al médico novato que en las reuniones sociales se permite diagnósticos súbitos y
gratuitos qué nadie le pidió. A l igual que los médicos internos y los cirujanos
prudentés, los psicó terapeutas y psicoanalistas sensatos dejan sús actividades pro?
lesiónales para el momento adecuado. Si cuando éstán én algún ambiente social
observan algó desviado, respetan la necesidad de intimidad de sús compañeros-y
a nadie efepresan lo observado. NO obstante, cierto és quey con mucho, las moíi49 Allport, G., Personality and Social Encoürtler, Boston, Beacon Press, 1960; Witkín,
H. A. et áL, PsycltolOgioal Differ/entiation, Nueva York, Wiley,T962-.
~
i> ¡
50 Buskirk, C. V ., “ Performance oh complex xtíásohing íasks as a fúnction o f anxiétjf’’,;
J. abnorm. soc. Psychol., 1961, 62, 201-209.
!
N I V E L E S Y C O M P L E J I D A D E S DE L A M O T I V A C I O N H U M A N A
157
vaciones más comunes, variadas e interesantes tienen su origen en el nivel pre­
consciente y en el inconsciente.
¿>) La motivación preconsciente. Es amplio el campo de acción de la motiva­
ción preconsciente. Podemos estar plenamente conscientes de una pequeña parte
a la vez. Nos encontramos conscientes de esta o aquella razón por la que hacemos o
pensamos algo, por la que recordamos algo o por la que podemos anticipar. Pero
cuando platicamos con otra persona sobre un motivo consciente o la meditamos
a solas, casi siempre encontramos que tiene muchas ramificaciones. 51 Como regla
se les puede hacer conscientes fácilmente y se les puede desaparecer sin problema
cuando ya no se les necesita. Esta amplia reserva de motivación preconsciente
nos permite dar explicaciones conscientes y ordinarias a lo que hacemos, decimos
o pensamos. Da cierto sentido de continuidad e integridad a nuestras vidas, que
no puede darnos una experiencia consciente pasajera.
Pero también existen enormes secciones de motivación preconsciente que
necesitan de un esfuerzo especial para hacerlas conscientes. En cierta medida, tal
dificultad es producto del olvido, ya que resulta imposible recordarlo todo. Tam­
bién es, en cierta medida, producto de las modificaciones impuestas por la estruc­
tura de nuestra organización ego-super.ego. Por ejemplo, poco a poco podemos ir
remodelando el modo en que recordemos nuestras motivaciones, de modo que
terminemos por hacerlas entrar en la organización de nuestra cultura y en la
imagen que ya tengamos de nuestra personalidad.52
Solemos olvidar u omitir las motivaciones que nos disgustan, y a veces las
negarnos, aunque podamos quedar con la incómoda sensación de que alguna vez
las tuvimos. Se observa de modo más claro este tipo de olvido defensivo en la ne­
gación y la racionalización, cuando la persona sabe que sus motivos reales no
tienen valor o son inaceptables, cuando rehúsa reconocerlos, incluso para sí
misma,, cuando los desconoce y los sustituye por un motivo socialmente apro­
bado y racionalizado como absolución. El deshacer la negación de lo que está
presente preconscientemente y el reconocer que se ha racionalizado lo que
verdaderamente es, resulta en ocasiones tan difícil como traspasar las defensas
que ocultan a la motivación inconsciente. Pero lo que queda rpveládo como
motivación preconsciente tiene la ventaja de estar organizado por ló común
de acuerdo con la realidad: externa, cosa que no ocurre con la motivación in­
consciente.
, Tres niveles de motivación estudiados. Hemos visto hasta el momento tres
niveles de motivación, que son:
1. Motivación consciente. Nos es familiar a todos. Enuncia nuestros propó­
sitos conscientes y la razón que reconocemos para actuar como lo hacemos, las
razones de experimentarlo que experimentamos y las razones de experimentarlo
como lo hacemos.
2. Motivación preconsciente fácil de obtener. Se trata sencillamente del enor­
me conjunto de motivación de la que disponemos cuando necesitamos explicar
nuestra conducta y experiencia. Nos permite un sentido de la continuidad y de
la integridad, según nos vamos moviendo hacia nuestras metas. Puede propor51 Pine, F., “Incidental stimulatión: a study o f preconscious transformatións” , /.
abnorm. soc. Psychol., 196,0, 60, 68-75.
52 Cfr. Bartlett, F., Remembering, a Study in Experimental and Social Psychology,
Cambridge, Inglaterra, Cambridge Univ. Press, 1932; véase también Bartlett, F., Thinking:
A n Experimental and Social Stucly, Nueva York, Basic Books, 1958.
158
CAP. 4. N E C E S I D A D , P U L S I Ó N Y M O T I V A C I Ó N
cioriarnos la explicación de lo que hacemos o lo que planeamos hacer; esta
explicación, cuando nos enfrentamos a ella, puede evitar que tomemos un curso
equivocado y guiarnos hacia aquél conveniente.
3.
La motivación preconsciente, misma que es difícil de obtener. Se incluye
aquí un alto grado de motivación, presente en nuestra vida preconscienie, pero
apresada tras las defensas de la negación y la racionalización. También incluye
aquella motivación remodelada para que se conforme a las normas culturales exis­
tentes y a nuestra imagen del yo. Este resumen nos deja a las puertas de la moti­
vación inconsciente.
M o tiv a c ió n inconsciente
A través de los siglos, los seres humanos se han dado cuenta de que a me­
nudo hacen, dicen o piensan cosas por razones inexplicables. Esto sobrepasa
las limitaciones impuestas por la conciencia, que, como ya hemos dicho, sólo
abarca una pequeña parte a la vez. Incluso sobrepasa las dificultades inheren­
tes' a la motivación preconsciente. N o sólo ocurre que por los medios ordina­
rios resulta imposible abordar la motivación inconsciente, sino que ésta suele
contradecir todo aquello que suponemos sobre nosotros mismos. Puede llegar
a ser increíblemente infantil e incluso ininteligible cuando se mide de modo
racional.
El concepto de motivación inconsciente no ha encontrado tantos obstáculos
para su adaptación general como el concepto de pensamiento inconsciente. Cierto
qüe cuando participa claramente una motivación inaceptable y ajena al ego, lo
usual era achacar esto a la intervención de agentes invisibles, pero externos, y se
decía que cuando la motivación parecía sobréhumana tenía como fuente de ins­
piración algo externo. Pero incluso aceptando esto, se decía que la motivación se
encontraba a veces fuera del campo de la razón humana consciente e incluso más
allá de los límites de la responsabilidad humana.
En el siglo X I X hubo muchas demostraciones de que, en los trances hipnóti­
cos, se podía motivar a los adultos comunes y corrientes para que, muchas horas
después de haber concluido el trance, llevaran a cabo alguna actividad. N o sólo
ocurría qué el sujeto cumpliera la tarea tal y como se le había pedido, pues si se
le había ordenado durante el trance que no recordará haber recibido instrucciones,
incluso solía racionalizar su conducta cuando ésta surgía, y parecía creer en lás ex­
plicaciones falsas que se le estaban dando. Aunque tal conducta no equivale a una
motivación inconsciente y aunque en ella participa la hipnosis, incluso hoy día
poco entendida, en él pasado sirvió para que se enfocara la atención en el hecho
de que una persona pueda hacer cosas sin saber por qué sin recordar qué lo indu­
jo a necesitar hacerlo, en primer lugar. Son muy impresionantes estas pruebas de
la existencia de una motivación inconsciente y se lés puede repetir casi a volun­
tad para obtener otras.
Ménos impresionante, pero finalmente más convincente, es él vastó conjunto
de parapraxias existente, es decir, lapsus de la lengua y de la pluma, el olvido se­
lectivo de ciertos acontecimientos desagradables y de los nombres de personas
poco agradables, la interpretación errónea de algo muy allegadó a nuestros senti­
mientos o deseós y muchísimas equivócaciones, accidentes y actos sintomáticos.
Ereud hizo de ello tema de uno de sus tratados más extensos, publicado un año
N I V E L E S V C O M P L E J I D A D E S DE L A M O T I V A C I O N H U M A N A
159
después de su Interpretación de los sueños. Sigue siendo el libro más completo y
más interesante sobre el tema.53
Tenemos la explicación más profunda, amplia y claramente ejemplificada de
la motivación inconsciente en la Interpretación de los sueños, de Freud, quien
hasta el final de su vida consideró su aportación de mayor mérito. Cuando, en
1923, revolucionó la teoría psicodinámica al introducir sistemáticamente los
conceptos interrelacionados de ego, id y superego, ningún cambio importante hizo
en su libro sobre los sueños. Esto tiene la desventaja de enfrentamos a dos teorías
un tanto diferentes, que se refieren al mismo tipo de fenómenos y que fueron
elaboradas por la misma persona; pero tiene la ventaja de proporcionarnos una
amplia panorámica de las primeras teorías de Freud, que podemos comparar con
las posteriores y con aquéllas de quienes vinieron después de é l.54
Motivación inconsciente significa, hecho ya bien establecido, que las expli­
caciones dadas a lo que hacemos, decimos o pensamos; a lo que evitamos o no
logramos hacer, decir o pensar, e incluso algunas cosas que no suceden repenti­
namente en una u otra forma, al parecer sin esfuerzo consciente alguno, no son
totalmente agotadas con la aplicación de la motivación consciente y preconscientc,
por completa que dicha aplicación parezca. Se los diría motivados por algo de lo
que no estamos conscientes, por motivos que no reconoceríamos o creeríamos si
se nos indicaran. Las contribuciones a la motivación que vienen de los niveles
inconscientes incluyen algunas de las más significantes y fundamentales. Para
descubrir lo que son, suele necesitarse un trabajo prolongado y sistemático y la
ayuda de un especialista. Lo común es que se requiera ir reconstruyendo paciente
y cuidadosamente dicha motivación inconsciente con base en aquellos fragmentos
obtenidos mediante una investigación terapéutica prolongada.
Freud comparó la tarea de reconstrucción del psicoanálisis con la de un
arqueólogo que reconstruye una cultura desaparecida sobre la base de las minas
existentes. Pero también informó de una diferencia importante: los fragmentos
arqueológicos son piezas muertas de una civilización desaparecida; los fragmentos
de la motivación inconsciente siguen vivos, y también están con vida los sistemas
inconscientes e inaccesibles a los que dichos fragmentos pertenecen. Éste es un
modo distinto de enunciar algo a lo que ya habíamos aludido, a saber: que en la
vida mental continúan existiendo experiencias primitivas y modos de manejar las
crisis y los conflictos, aun cuando se encuentren profundamente reprimidos, y
que siguen influyendo sobre la experiencia y la conducta en la edad adulta. Ten­
dremos claros ejemplos de esto en los capítulos dedicados a los síndromes clíni­
cos, donde los síntomas, las ansiedades, los conflictos del paciente, así como el
modo en que éste intenta dominarlos, son prueba de situaciones infantiles regre­
sivamente activadas por los estres.es del momento.
Dos niveles de la motivación inconsciente
Ha llegado el momento de diferenciar dos niveles de motivación inconsciente,,
tal y como hemos diferenciado dos niveles de motivación preconsciente. Los cri­
terios para hacerlo son, sin embargó, muy diferentes.
53 Freud, S., The Psychopathology o f Everyday Life (1901), edición estándar, 1960,
vol. 6, págs. 1-289. En el siguiente capitulo examinaremos en mayor detallé la existencia de
dos sistemas conceptuales dentro del psicoanálisis clásico.
54 Freud, S., The Interpretation o f Drearns (1900) (trad. por J, Strachey), edición
estándar, 1953, vols. 4-5.
160
CAP. 4. N E C E S I D A D , P U L S I O N Y M O T I V A C I O N
En uno de los niveles, el más cercano al funcionamiento preconsciente, la
motivación inconsciente surge de las funciones reprimidas del ego y del superego,
que persisten generalmente en forma de fantasías y sueños inconscientes. Aun­
que reprimidos, pueden tener una organización bastante sólida; si bien, como regla,
están sujetos a cierto grado de distorsión causada por el proceso primario, dada
su proximidad al id. Su organización puede resultar increíblemente infantil, que
represente conflictos, necesidades, miedos, deseos, amor y enojo tal y como se
les experimentó a principios de la niñez.
En el nivel más profundo tenemos la motivación inconsciente más primitiva,
que funciona en estricto advenimiento con el proceso primario que, como vere­
mos en el capítulo siguiente, es característico del id. En los párrafos subsecuentes
nos limitaremos a examinar brevemente las fantasías y ensoñaciones menos pro­
fundas, y dejaremos el estudio del proceso primario para cuando describamos el id.
Las fantasías y ensoñaciones más superficiales, pero todavía inconscientes,
que son producto de la represión temprana, suelen ser las fantasías y ensoñacio­
nes de un niño incapaz de diferenciar claramente entre él y los otros, entre él y
los objetos inanimados y entre la realidad interna, la externa y la somática. En
esas fantasías y ensoñaciones se presentan con distorsiones y exageraciones los
conflictos, las necesidades y los miedos, los deseos y los odios de la primera niñez.
La actividad y la pasividad también pueden confundirse, de igual manera como
ocurre en los sueños de los adultos. Lo que en un principio fue la rabia primigenia
del niño surge en sus fantasías primitivas como una furia inmensa y omnipresente,
de la: que él mismo, parece la víctima. Lo que primitivamente fue el deseo de poseer
algo tragándoselo, aparece en la fantasía como una amenaza monstruosa dé verse
devorado o tragado.
Una fantasía infantil reprimida, pero aún así viva y activa, puede haber esta­
do tan penetrada de ansiedad, cuando se iba formando durante la infancia, que
siga distorsionando las experiencias reales hasta el desconocimiento total. Así,
por ejemplo, un regaño: justificado recibido en la infancia aparece en la fantasía
inconsciente como una injusticia monstruosa o como una amenaza terrible, pues
la experimentó en aquel momento. ss Lo que en realidad se trata de una negación
razonable o de una ausencia inevitable de la madre, aparece en la fantasía incons­
ciente como una deserción deliberada y terrible. El castigo o la simple amenaza de
castigo pueden aparecer en la fantasía inconsciente como una certeza amedren­
tadora de mutilación (la ansiedad de castración en los pequeños, el sentimiento
de-haber sido castradas en las niñas).
G rad ie n tes o je r a rq u ía s m otivacion ales
Puede demostrarse, incluso en los experimentos con animales, donde tanto el
organismo como la situación son relativamente sencillos, que todo organismo
presenta gradientes o jerarquías de motivación, pues algunos motivos predominan
sobre otros en cualquier serie o en cualquier campo de funcionamiento. Los gra­
dientes varían por su organización, pues cuando se ha satisfecho una necesidad,
otra toma su lugar; además, puede haber interacción entre la motivación presente
en una serie o èri iin campo dé funcionamiento y la existente en,otra serie ó campo.
, 55 Johnson, A. M. y Szurek* S., “ The, génesis1ó'F àritìsocjaì actíng òut in children and
ádults” , Psychoanql. Quart., 1952, 21, 323-343.
N I V E L E S Y C O M P L E J I D A D E S DE L A M O T I V A C I Ó N H U M A N A
161
También la motivación humana tiene sus gradientes o jerarquías, de fuerza y
valor relativos, que van cambiando su predominio según se van satisfaciendo las
necesidades. Los miembros de una serie motivacional o de un campo de funciona­
miento interactúan con los miembros de otros. En los seres humanos no se puede
delinear y definir fácilmente la motivación, como en las formas de vida inferiores,
sujetas a condiciones de laboratorio controladas, en especial en aquellas formas
de vida carentes de una estructura societal compleja. Como era de esperar, la mo­
tivación, los gradientes o jerarquías motivacionales y las interacciones entre
motivaciones son sumamente complejas en el hombre.56
Esta complejidad de la motivación en los seres humanos surge en parte de la
enorme complejidad del organismo humano, pero muy en especial de la organiza­
ción psicodinámica del hombre, única en toda la naturaleza. La estructura psicodinámica interna de toda persona refleja la complejidad de la sociedad humana,
de sus demandas y oportunidades en continua variación para expresarse y adap­
tarse. La sociedad humana, representada por la estructura de la familia, a princi­
pios de la vida, exige que cada persona adopte las normas prevalecientes y que las
vuelva parte integral de sí misma. Le exige aceptar un papel específico, de princi­
pio el de niño entre otros niños, subordinado a los adultos, y, más tarde, el de
adulto, con cierta libertad respecto a la identidad o el estilo de vida que desarro­
lla. Incluso podrá expresar en más de una forma aceptable su papel sexual, el
cual ha sido predeterminado biológicamente.
Encima de todo esto o, por expresarlo con mayor exactitud, dentro de todo
esto, el ser humano tiene una variedad infinita de sistemas de expresión, simbo­
lización y comunicación; lo que viene a aumentar la prodigiosa complejidad de la
vida humana, hasta hacerla única entre todas las existentes. A través del tiempo
se han hecho esfuerzos por clasificar la motivación humana; sin embargo, ninguno
ha resultado satisfactorio hasta el momento, pues gran parte de ellos sólo abarcan
la motivación consciente y preconseiente. Está fuera del alcance de este libro el
revisar todos esos intentos, 57
M o tiv a c ió n y e stru ctu ra p sicod in ám ica: resu m en
Aunque nos dedicaremos ahora a examinar la estructura psicodinámica, no
por ello haremos de lado los conceptos de consciente, preconsciente e incons­
ciente en los niveles de la experiencia y la conducta. Pó'r el contrario, los amplia­
remos y complementaremos su definición.
Consciente
Por ejemplo, lo qüe hemos venido llamando consciente pertenece a la vez a
la organización dél ego y a la del superego. Tenemos plena conciencia de un nú­
56 Véase, por ejemplo, Sliibutani, T., Society andpersonality, Englewood Cliffs, N. J.,
Prentice-Hall, 1961. .
57 Cfr., por ejemplo, Allpoit, G., Pattern and Growth in Personality, Nueva York,
Holt, Rinehart & Winston, 1961; Stagner, R., Psychology Of Personality, 3. edición, Nueva
York, McGraw-Hill, 1961; Maslow, A., Motivation and Personality, Nueva York, Harper,
1954; Sliibutani, T., Society and Personality, Nueva York, Prentice-Hall, 1961; Hall, C. S. y
Lind/ey, G., Theories o f Personality, Nueva York, Wiley, 1957.
162
C A P . 4. N E C E S I D A D , P U L S I Ó N Y M O T I V A C I Ó N
mero infinito de cosas que percibimos, pensamos y hacemos, con intervención de
nuestros sentimientos y nuestras motivaciones. Tal conciencia, que es una función
del ego, se encuentra limitada en cualquier momento a un número relativamente
bajo de cosas; pero la suma resultante al final de un día es astronómica. Tenemos
conciencia también de los juicios y veredictos morales que hacemos acerca dé lo
digno,.adecuado o justo que es lo que percibimos, pensamos y hacemos, y acerca
de lo aceptable o adecuado de nuestros motivos y emociones. Este “ darse cuenta”
constituye la parte superficial del funcionamiento del superego, por largo tiempo
conocida como conciencia.
Preconsciente
a) Lo que hemos venido denominando preconsciente incluye todo aquello
que fácilmente puede volverse consciente, según vamos cambiando de orienta­
ción y según cambia lo que percibimos, hacemos o pensamos. Representa el vas­
to almacenamiento de percepciones, pensamientos, memorias y acciones que,
junto con sus componentes motivaeionales, están al alcance de la persona, pues
se encuentran cerca de la superficie de la experiencia consciente y son excluidas
de ella únicamente porque el alcance de la conciencia se limita a unos cuantok
a la vez. Todo esto implica actividades por parte del ego y del superego. También
incluye un alto grado de conducta adaptativa y automática —componente de las
Coordinaciones ordinarias ocurridas en la vida, diaria, y de las que no estamos
conscientes— y la exploración automática llevada a cabo por el superego, de M
que estamos conscientes cuándo líos enfrentamos a dudasy dilemas morales.
b ) El preconsciente de aóceso difícil constituye también un gran almacén de
percepciones, pensamientos, memorias, acciones, juicios y motivaciones. Para
aprovechar la metáfora empleada antes, digamos que se encuentra más alejado dé
la superficie del consciente que el preconsciente de acceso fácil. Incluye mucho
material excluido del consciente por ciertas defensas, como la negación, la fo r­
mación de reacción y la racionalización. Tal vez la persona esté vaga e incómoda­
mente consciente de lo que se, encuentra detrás de esas defensas, aunque no lo
admita.
Ego y superpgo inconscientes
Buena parte de la actividad del ego y del superego es inconsciente, es decir,
no se le puede traer a la conciencia por métodos racionales ordinarios. La organi­
zación general de gran parte de este funcionamiento se parece al del jegp y el
superego consciente de los niños pequeños,58 pero modificado hasta cierto punto
en dirección al proceso primario, debido a la proximidad del id, con el que puede
haber interacción. Existen fantasías, conflictos, urgencias y ejnsoñapipnes repri­
midas inconscientes, que van desde las bastante bien organizadas ensoñaciones
de la latencia, a simples fragmentos y derivaciones distorsionados de los primeros
conflictos, esperanzas, deseos, miedos y odios —con 1:odas sus confusiones, inter­
pretaciones erróneas y exageraciones propias de la niñez aún intactos—, pasanss En el casó, de las organizaciones édípipas y preedípicas es más exacto hablar de
precursores del supeíégo, ya qué el superego maduro es resultado,de haberse soíucionadp
los conflictos edípicos.
N I V E L E S V C O M P L E J I D A D E S DE L A M O T I V A C I Ó N H U M A N A
163
do por las ensoñaciones menos organizadas y realistas de las fases edípica y preedípica. Algunos escritores incluyen este último grupo en el id, pero, como ya
veremos, éste no puede volverse consciente, mientras que, en circunstancias
especiales, sí lo pueden hacer muchas de esas experiencias profundamente in­
conscientes del ego y del superego. Las veremos a plena luz cuando estudiemos
las neurosis y las psicosis.
El ego inconsciente incluye, además, gran parte de las defensas; mismas que
ayudan a formar las fronteras entre el ego y el id y evitan que los impulsos pro­
cedentes del id y la motivación inconsciente lleguen al consciente o al préconsciente en su forma original. Las defensas inconscientes del ego impiden también
que las fantasías y las ensoñaciones inconscientes irrumpan en la vida conociente
y preconsciente, aunque a muchas de ellas les permiten cierto grado de expresión
y descarga en formas derivadas o disfrazadas más o menos aceptables. Esta sepa­
ración entre fantasías inconscientes, que en su mayor parte son infantiles y poco
realistas, y las organizaciones preconsciente y consciente, es una condición nece­
saria para que se desarrolle y se mantenga el proceso secundario del pensamiento.
En circunstancias normales, mientras estamos despiertos, los mecanismos de
defensa del ego inconsciente funcionan silenciosamente, y no nos damos cuenta
de ellos. Durante el sueño participan en parte de la organización y revisión de los
sueños manifiestos. Cuando las defensas del ego yá no son adecuadas mientras
la persona está despierta, participan activamente eri la formación de síntomas,
como veremos en los capítulos dedicados a los síndromes clínicos. Es entonces,
especialmente, cuando los productos de las fantasías y las ensoñaciones profun­
damente reprimidas e inconscientes hacen su aparición en el consciente; algunas
de ellas pueden ser atemorizantes o grotescas. Las defensas del ego inconscientes
por lo general responden a las presiones del superego aplicadas también á niveles
inconscientes.
El id inconsciente
El resto del inconsciente forma el id, con sus pulsiones directas, su motiva­
ción primitiva y su impulso hacia la satisfacción inmediata. El id funciona de
acuerdo con el principio del placer y el proceso primario. Produce efectos se­
cundarios en la experiencia y en la conducta que al pensamiento consciente le
resultan extraños, ilógicos, contradictorios e incluso grotescos. Las actividades
del id nunca se vuelven conscientes o preconscientes, y es necesario deducirlas a
partir de las experiencias ininteligibles a las que dan lugar, como veremos eri el
siguiente capítulo.
S iste m a
p s ic o d in à m ic o
El sistema psicodinámico es una organización conceptual formada por fun­
ciones mentales entrelazadas. Se le ha ido elaborando en los últimos setenta años
como un intento por hacer inteligible la exjiériencia y la conducta humanas sin
descuidar sus elementos irracionales. Aún sigue en proceso dé evolución, pero sus
rasgos principales han quedado establecidos firméménte. El id, el ego, el supérego y las representaciones mentales del cuerpo, del yo, de los papeles biosocialés
y de la realidad, son los componentes racionales e irracionales del sistema psicódinámico que estudiaremos en este capítulo.
S IS T E M A P S IC O D IN Á M IC O
Y S IS T E M A N E R V IO S O C E N T R A L
Todos los componentes del sistema psicodinámico dependen de la acción
integradora del sistema nervioso central para poder mantener íntegras sus funcio­
nes. Cuando se desintegran las actividades fisiológicas del sistema nervioso central,
también se desintegra el sistema psicodinámico, cosa que veremos muy claramen­
te cuando entremos en él capítulo dedicado a los désórdenes cerebrales.
Sin embargo, existen diferencias importantés entre los dos sistemas. Por una
parte, los componentes dél sistema psicodinámico, que hemos enumerado arriba,
no pueden asignarse a los distintos componentes del sistema nervioso central. Por
ejemplo, el ego requiere la acción fisiológica de todo el cerebro. Ocurre sencilla­
mente que los principios de organización necesarios de un sistema no correspon­
den a los principios dé organización del otro. Además, el sistema psicodinámico
puede desintegrarse, sin que el sistema nervioso central deje de funcionar nor­
malmente a nivel fisiológico. Esto es de lo más obvio en los estados de pánico,
en las manías, en las depresiones y en la esquizofrenia. En las neurosis, donde la
formación de sistemas muestra señales de la influencia del proceso primario,
también hay un grado limitado de desintegración del sistema psicodinámico.
Freud nunca dejó de confiar en que algún día la estructura de la psicopatología, de la organización mental y de la interacción social quedarían reducidas á
problemas fisiológicos y farmacológicos. Tal esperanza concordaba con el espíritu
de aquellos tiempos. Por uña extraña ironía del destino, fue él quien estaba
164
S I S T E M A S PSI C O D I N A M ICO Y N E R V I O S O C E N T R A L
165
predestinado a volverse el genio más grande de nuestra época respecto a estable­
cer la primacía de los conceptos experimentales y conductuales en esos campos,
poniéndolos por encima de los conceptos necesariamente más limitados de la
fisiología y la farmacología.1 También hubo de soportar el desprecio y el ostra­
cismo parcial a que lo sujetaron sus colegas, sin por ello apartarse de su camino o
desanimarse, sin perder tiempo en polémicas y sin permitirse esquivar las comple­
jidades de la experiencia y de la conducta humanas transmutándolas en algo más
sencillo y fácil de investigar.
Los dos desarrollos conceptuales de la psicodinàmica
Con el paso de los años y la acumulación de datos clínicos, Freud sintió la
creciente necesidad de darle a sus teorías una estructura más definitiva. Cierto
que en La interpretación de los sueños (1900) y en un manuscrito inédito ante­
rior,2 Freud había enumerado muchas conceptualizaciones detalladas y originales,
todas con base en años de investigación clínica. Sigue valiendo la pena leerlas,
pues conservan su frescura y están llenas de conceptos fecundos. Muchos de
éstos, como la diferenciación entre proceso primario y proceso secundario, siguen
siendo fundamentales para la teoría psicodinàmica, y revelan una importante
percatación de Freud sobre el funcionamiento mental en una época en que na­
die la tenía. N o obstante, la estructura conceptual era inadecuada.
Por más de treinta años, Freud estuvo dedicado a innovar, modificar y enri­
quecer sus conceptos psicodin áulicos, mientras realizaba su trabajo clínico.
Muchas de las contribuciones que hizo a la teoría aparecieron más o menos en
forma incidental en los artículos que continuamente publicaba. Tal vez laS haya
sistematizado mejor en su artículo “Sobre el narcisismo” (1914), incluido en En­
sayos sobre metapsicologia (1915-1917),3 y en su no muy popular libro Ensayos
introductorios sobré el psicoanálisis (1920).4 Freud fue el crítico más leal y duro
de sí mismo. Siempre pareció encontrarse insatisfecho con sus primeras estructu­
ras conceptuales y hablaba francamente de los defectos que presentabais
De pronto, en 1923- Freud cristalizó una nueva organización conceptual de
las funciones mentales, y la publicó con el título de El ego y el id.5 Tál título
debió ampliarse e incluir en él al superego, porque aquí fue donde Freud presen­
tó por primera vez sü concepto de superego, al que dedicaba toda una séccíón
del libro, y en la forma que iba a utilizarlo, que poco cambiaría dé allí én addati-;
1 Y a se ha hecho referencia a la obra en dos volúmenes de Arnold, M. B., Emotion
and Personality, Nueva York, Columbia Univ. Press, 1960; véase también Ulir, L. y Miller,
J. G., Dntgs and Behavior, Nueva York, Wiley, 1960. El departamento de Salud, Educación
y Bienestar Social publicó una bibliografía anterior. Véase Psychopharmaca: A Bibliography
o f Psychopharmacology, Washington, D. C-, U. S. Govt. Printing Office, 1958 (enumera
unos 2! 500 artículos aparecidos entre 1952 y 1957).
2 Freud, S., “Project for a scientific psychology” (1895), en Freud, S., The Origins
o f Psychoanalysis (comp. por M. Bon aparte, A. Freud y E. Kris), Nueva York, Basic Books,
1954, págs. 347-445. (En realidad, Freud murió sin publicar y siri darle título a este escrito.)
3 Freud, S., “ On narcissism” (1914), edición estándar, 1957, voi. 14, págs. 73-102;
Freud, S., “ Papers on metapsychplogy” ,, que incluye “ Instincts and their viscissitudes” ,
“ The uncom dous” , A metapsyóhòìogicàl supplément to the theory o f drearns” y “Mourning
and melancholia” (1915-1917), edición estándar, 1957, voi. 14, págs. 105-258.
4 Freud, S-, In traductory Lecturas on Psychoanalysis (1920). Aparecerá como los volú­
menes 15 y 16 de la edición estándar. Por el momento se las consigue en libro de bolsillo:
Freud, S., A General íntroduction to Psychoanalysis (trad. por .7. Riviere), Garden City,
N, Y., Doubleday Permabooks, 1953.
,
5 Freud, S., “ The ego and the id” (1923), edición estándar, 1961, voi. 19, págs. 12-59.
166
C A P . 5. S I S T E M A P S I C O D I N Á M I C O
te.6 A partir de entonces los conceptos de id, ego y superego contenidos en esa
obra, han dado su dirección a la teoría psicodinàmica. También han influido
directamente sobre la práctica psicoanalítica y, menos directamente, en gran
parte de la psicología y la psiquiatría, en la teoría, en la experimentación, en
la psicoterapia y en los estudios sociales. Hoy día esta división de la organización
mental en ego, id y superego parece tan natural, que es casi obvia.
Por alguna razón, Freud nunca hizo intento sistemático alguno por revisar
sus escritos anteriores y adecuarlos a las ideas presentes en E l ego y el id. Incluso
en la última revisión que hiciera a La interpretación de los sueños (1932) dejó la
estructura teórica casi como apareciera en 1900. Resultado de ello es que hoy en
día tengamos dos explicaciones distintas del sistema psicodinàmico que, aunque
no mutuamente excluyentes, sí lo abordan desde perspectivas un tanto diferen­
tes. La siguiente explicación intenta aprovechar ambas formulaciones sin reñir
con ninguna de ellas.
E L ID Y E L P R O C E S O P R IM A R IO
Como a Freud mismo le gustaba indicar, el id es una. abstracción si bien muy
llena de vida y energía. Es imposible observar directamente el funcionamiento
del id; no podemos ver o demostrar sus funciones. Sólo nos queda deducir su
existencia y sus características con base en ciertas experiencias y conductas inin­
teligibles, como son los, sueños absurdos o los síntomas de neurosis. No obstante,
al igual que con muchas otras abstracciones científicas invisibles, el id ha resulta­
do tan fructífero, que no podemos pasárnosla sin él.
Suponemos que la organización del id de los adultos debe parecerse a la
organización mental existente en la primera infancia. Desde que nacen, los infarn
tes se. encuentran expuestos a la realidad externa y en todo momento deben
interactuar con ella para obtener alimento y sobrevivir. Pero la realidad externa
fuerza su presencia en los niños de muchas otras maneras, si bien sus demandas
son mínimas e intermitentes. Muy gradualmente Ja realidad va multiplicando sus
demandas y monopolizando poco a poco el tiempo del infante, incrementando
a la vez la precisión de sus interacciones. Es este impacto cada vez más grande del
mundo circundante lo que ayuda a que la organización del ego se desarrolle y
madure, de modo que pueda manejar directamente a la realidad externa. N o obs­
tante, siempre se tiene un núcleo activo de organización mental que parece abso­
lutamente impermeable a la influencia de la realidad externa, y que nunca se
socializa. Id es el nombre que damos a tal núcleo.
,
¿Qué características tiene el id? ¿Cómo obtenemos información acerca de
él? Ante todo, el id se encuentra gobernado por el principio del placer. L o com­
ponen pulsiones o “instintos” que buscan una satisfacción o descarga inmediatas.
Funciona con ayuda de ciertas maniobras peculiares, a las qüe hemos llamado
proceso primario. Obtenemos nuestra información acerca del id al estudiar los
productos.surgidos del proceso primario, que en ciertas circunstancias afloran a
la vida preeónsciénte o consciente. Entre esos productos tenemos los sueños ma­
nifiestos, que todos podemos experimentar durante el dormir normal y los sínto­
mas, que estudiaremos en cierto detalle cuando lleguemos a los capítulos que
tratan sobre clínica:
6
Véase el prefacio a “ The ego and the id” , citado antes, en las págs. 3-11, probable­
mente escrito por J. Strachey.
EL ID V EL P R I N C I P I O D E L P L A C E R
167
A q u í describiremos lo que el id parece ser, dando las características que se
han deducido tras más de medio siglo de estar estudiando sus productos.7 Poste­
riormente pasaremos a examinar los cambios que la organización del ego y la
del superego introducen en las funciones mentales.
-
E L ID Y E L P R IN C IP IO D E L P L A C E R
El id funciona en obediencia estricta al principio del placer. Sus pulsiones
buscan la satisfacción o la descarga inmediata, sin preocupación alguna por las
consecuencias, fuera de las de obtener placer. Expresado como energía o catexia,
esto significa el atemperar de inmediato las pulsiones, dejándolas a un nivel ópti­
mo, en el cual ya no causan perturbaciones. Ello no significa una reducción de
la energía a cero, como la temperatura óptima tampoco significa reducir a cero
la misma en el ser humano. Expresado en términos del ego-superego, el principio
del placer tiene como meta llegar a un estado estable, en que la persona se sienta
cómoda y contenta, sin deseos de cambiar.
Esta meta de comodidad y contento plenos rara vez la alcanzan los seres
humanos y, de alcanzarla, no logran mantenerla por mucho tiempo. Desde siem. > pre se ha distinguido el ser humano por lo difícil que le resulta sentirse contento
y por la brevedad de los estados de equilibrio a los que logra llegar. En realidad
el principio del placer expresa una meta teórica, con la que sueñan muchas per­
sonas y la que muchas personas esperan alcanzar, sea en este mundo o en el
siguiente. En psicopatología, este estado hipotético de equilibrio perfecto (hacia
el que tienden las pulsiones del id ) nos ayuda a comprender tanto las satisfaccio­
nes y los contentamientos parciales que el ser humano logra, como las decisiones
de compromiso y las distorsiones, que aparecen en los sueños manifiestos y en
los síntomas.
Ciertas.limitaciones inevitables acompañan el intento de satisfacer las metas
del principio del placer y de las pulsiones np sociales del id, que aquí vamos a
mencionar. Una de ellas es que en toda persona suelen coexistir al mismo tiempo
muchas necesidades diferentes, algunas antagónicas entre sí. Esto al irrealista id
nada le preocupa, pero, en la. realidad, es necesario elegir, y dicha elección de­
pende de las circunstancias^ Es necesario establecer un gradiente o jerarquía, en
el que unas necesidades predominan sobre otras; y como se trata éste de un com­
promiso realista, no representa ya las funciones del id. Otra limitación es el
desequilibrio fundamental que existe entre el organismo humano y su ambiente.
Ocurre que la realidad externa no se encuentra organizada de modo que pueda
satisfacer y mantener satisfechas todas las necesidades humanas. Los seres huma­
nos necesitan reorganizar su ambiénte y reorganizarse a sí mismos, simplemente
para mantenerse vivos; y esto significa esfuerzos realistas, que tampoco son parte
de la función del id. Finalmente, tenemos la estructura del vivir social, un grupo
de condiciones realistas en especial limitativas, que permiten una satisfacción
conseguida de modo aceptable y en ciertas condiciones, pero prohibiendo otras
7
El pensamiento del proceso primario aparece incluso entre niños normales de edad
escolar. Cfr. Burstein, A. G., “ Primary process in children asa function o f age” , J. abnonn.
soc. Psychol., 1959, 59, 284-286. En muchos de los libros de Piaget abundan los protoco­
los que demuestran lo mismo. Véase, por ejemplo, Piaget, J., Langúage and Thouefit in the
Child (1923), trad. por M. Gabain. Londres, Kegan, Paul, Trench, Trubner, 1932. Las repe­
ticiones de los estudios realizados por Piaget suelen confirmar los hallazgos hechos por éste.
168
C A P . 5. S I S T E M A P S I C O D I N A M I C O
satisfacciones y otros modos o condiciones. Una vez más, nos enfrentamos a
consideraciones que van más allá de las pulsiones del id.
LAS PULSIONES D E L ID O INSTINTO S
El id es la fuente de las pulsiones o instintos, que examinamos en el capítulo
4. Es fuente de un flujo constante de energía, que el ego y el superego de alguna
manera deben tamizar y modificar, de modo que se le exprese, descargue y dé
placer de acuerdo con la realidad externa y con las normas internas. De otra ma­
nera, es necesario fijar la energía en alguna organización fantasiosa, reprimirla,
negarla, proyectarla o impedir de algún modo que perturbe las funciones del ego.
Dijimos en el capítulo 4 que las pulsiones sexuales ( o constructivas) y las
agresivas (o destructivas) son las más comunes en la psicopatología. Son aquéllas
que permiten grandes modificaciones e incluso el que se las suprima totalmente,
sin que parezca causarse daño al organismo. Su represión o distorsión completa
puede empobrecer la estructura de la personalidad o ponerla en conflicto con'la
sociedad; pero tal resultado en nada se compara con la frustración total del ham­
bre, la sed o la falta de sueño. Freud creía que todas las demás pulsiones humanas
podían quedar incluidas en esos dos grupos.8 Suponemos que en el id aparecen
como impulsos francos que buscan una satisfacción o úna descarga inmediata.
Muchos autores insisfeh en qué la energía mental, o catexia, es diferente de
todo lo existente en la naturaleza y que constituye un sistema cerrado. Afirman
que es por completó distinta a la energía que se manifiesta en las funciones fisiológicas y que, por ló táíifo, no puede tener fuentes fisiológicas. Otros estudiosos
se sienten Ubres de có’m pafáflá Cón la energía fisiológica, sin tener que especificar
la relación exacta entré ambas. Algunos otros llegan a comparar el concepto de
nivel óptimo de la pulsión catéxica con el concepto fisiológico de horrteostasis.9
Ninguna de esas posiciones parece reñir con los principios fundamentales de la
psicodiúámica. Es cuestión de fecundidad relativa el elegir una entre ellas. Noso­
tros elegiremos lo que se refiere a que la energía mental procede de la energía
fisiológica, pero que está organizada en sistemas psicológicos de acuerdo con las
funciones mentales. Tal elecdión no sólo concuerda con los hechos clínicos obsér1
vables, sino que también deja la puerta abierta párá aceptar Una relación más
íntima entre los niveles de explicación fisiológicos y psicológicos. • *
EL CONCEPTO DE CATEX IA
El término catexia significa la cantidad de energía mental involucrada. Pue­
de tratarse de energía fija, como la presente en las fantasías organizadas,' en las
ensoñaciones, en los conflictos, en las relaciones objetivas, en el yo y en los papé*
les sociales. O. puede tratarse de energía móvil, lista a una descarga inmediatá;
por cualesquiera medios disponibles, tal y como 10 supusimos para el,id. El con­
cepto de catexia es útil para describir las funciones del id, para comprender las
adaptaciones y defensas del ego, para formular al superego y a sus precursores,
8 Freud, Sv, A ti Outlirie o f Psychoanalysis (1938), (trád. por J. Strachey), Nueva Y ork ,
Knopf, 1949.
9 l iendriok, Iv, f 'acts and Theories o f Psychoanalysis, 3a: edición, Nueva York, Knopf,
1958.
v ;.- h’ '
EL P R O C E S O P R I M A R I O D E L ID
169
para examinar las relaciones objetivas y muchas otras interacciones psicodinámicas. Se verán claramente tales usos según vayamos exponiéndolos en éste y el si­
guiente capítulos y pasemos después al estudio del material clínico.
Ningún método se ha podido idear para medir en los seres humanos las ener­
gías de la pulsión y sus derivados. Por consiguiente, su cuantificación queda limi­
tada a estimaciones de fuerza relativa; por ejemplo, si las pulsiones del id parecen
ser fuertes o débiles en relación con las del ego o del superego, si parecen irresis­
tibles o inhibidas, si son controlables o desbordan los controles, etc. Tal cuantifi­
cación imperfecta está muy lejos de ser satisfactoria, pero tiene la virtud de su
sencillez. He aquí algunos empleos del concepto de catexia.
Se habla de una poderosa pulsión catéxica existente en la infancia, contra la
que nada pueden las relativamente débiles defensas y mecanismos de adaptación
del ego. Piénsese en las rabietas violentas, pobremente organizadas e impulsivas,
forma familiar de descarga de tensión no adaptativa general ocurrida durante la
infancia y la primera niñez. En ese mismo marco de referencia, diremos que cuan­
do se ha desarrollado ya la organización del ego, que puede contener parcialmen­
te la avenida de las fuerzas del id y canalizarlas, una poderosa catexia agresiva se
puede descargar de modo más integrado y realista. Puede tratarse de un ataque
coordinado contra un obstáculo que impide una sátisfacción o contra otro niño
qué se mostró provocador o despertó nuestra envidia. Ni el ataque contra el
obstáculo ni el lanzado contra otro niño son aceptables socialmente, pero sí indi­
can una integración en la descarga de pulsión mucho más realista que simplemen­
te manotear, dar patadas contra el suelo y gritar. Sin embargo, esa “integración
más realista” nos ha llevado más allá de las funciones del id, dado que éste no se
interesa por las consecuencias y sí por el alivio inmediato de la tensión.
En la pubertad se presenta otra erupción de tensiones pulsionalés'Sexuales y
agresivas, que si bien involucra algo más que las funciones del id, es otro ejemplo
de cómo se emplea el concepto de catexia. Tanto los cambios psicológicos como
las* presiones sociales dan indirectamente a las pulsiones del id un ímpetu súbito,
demasiado vigoroso para que pueda manejarlo la organización del ego del ado­
lescente. Puede presentarse todo tipo de conducta infantil, incluyendo un negati­
vismo inútil, una “presunción sexual” e incluso arranques temperamentales. El
adolescente rara vez recurre al patrón infantil de manotear y gritar.
Cuándo ha madurado un poco más y resuelto esa nueva y difícil situación
cómo adolescente qué pertenece a nuestra cultura, el jovencito- descubrirá que
el equilibrio catéxico vuelve a favorecer al control del ego y del superego, como
lo hizo durante la latencia. Podrá una vez más utilizar, canalizar, domar y defen­
derse contra las pulsiones catéxicas o energías, mas fuertes que nunca. Esas tur­
bulencias se irán aplacando y el adolescente se convertirá en adulto. Como en el
primer ejemplo, el de la rabieta que pasa a ser un ataque coordinado, hemos teni­
do que recurrir a la función del ego para ejemplificar la actividad del id. Veremos
más claramente esto, y de un modo mucho más interesante, cuando pasemos a la
formación de síntomas de las neurosis y de las psicosis.
E L P R O C E S O P R IM A R IO D E L ID
El término proceso primario indica una forma de funcionamiento qué prece­
de al desarrollo dei resto de las funciones mentales en el individuo. A lo largo de
170
CAP. 5. S I S T E M A P S I C O D I N A M I C O
toda la vida, incluye las actividades primitivas primarias, las luchas más duras y
las extrañas maniobras inconscientes del ser humano. Incluye el simbolismo ar­
caico prelógico, un intercambio peculiar de vehículos expresivos, la tendencia a
condensar las catexias de varias pulsiones en una sola y la falta de necesidades
lógicas como la negación, la solución de contradicciones y el reconocimiento de
las relaciones temporales y espaciales. Estas características, difícilmente sorpren­
dentes si se recuerda cuán primitivo es lo perceptivo y lo cognoscitivo en el
infante,10 explican muchas de las experiencias extrañas tenidas cuando se sueña
y en los delirios, intoxicaciones, sintomatologías psicóticas y en la privación
sensorial.11
Freud elaboró su concepto de proceso primario a partir de su experiencia
clínica con la formación de síntomas de neurosis; más tarde lo aplicó para resol­
ver los significados de los sueños manifiestos (interpretación de los sueños).
Como concepto, resultó fructífero, al punto de que, por primera vez en la histo­
ria, las neurosis y los sueños manifiestos —que siempre habían parecido inexpli­
cables— llegaron, a comprenderse. Las psicosis revelan también algunos derivados
muy sorprendentes del proceso primario; al igual que los lapsus del habla y otras
parapraxias, el ingenio y el buen humor, la mitología y muchas creaciones artísti­
cas. De hecho, los pensamientos y los sentimientos pertenecientes al proceso pri­
mario están presentes, en alguna medida, en la actividad inconsciente de toda
persona y permiten muchas experiencias profundamente satisfactorias. Aquí,
limitaremos nuestro estudio a las dos fuentes originales de información acerca
del proceso primario: los sueños y la formación de síntomas.
L a s catexias m óviles d el id
Para Freud las catexias o cargas de energía del id eran sumamente móviles,
en contraste con las catexias del egó y del superego, que son fijas en organiza­
ciones estables.12 En teoría, de no ser por la presencia de la organización del ego,
las pulsiones catéxicas del, id. se estarían descargando continuamente según se
fueran acumulando, sin que se tomaran en cuenta los efectos ejercidos sobre el
ambiente o incluso sobre el propio organismo. Lo más que se lograría en lo que
toca a relaciones objetivas, sería una relación transitoria o im personalen la
que cualquier cosa o cualquier persona serviría como m edio de descarga. (Es lo
que en ocasiones ocurre con los niños auristas, cuyo desarrollo del ego es míni­
mo). Como la descarga o satisfacción inmediata es la única fuerza puisjpnai en
el id, no importa cómo o dónde ocurra la descarga catéxica, siempre y cuando la.
tensión disminuya a un nivel óptimo, acordé con el principio del placer. En el
desplazamiento y en la condensación tenemos dos resultados muy comunes de la
movilidad catéxica.
10 Visto en el capítulo 2, sección dedicada a la fase de dependencia oral.
11 Cfr. Jones, A., Wilkinson, H. J. y Braden, 1., “ Information deprivation as a motiva­
tional variable” , J. exp. Psychol., 1961, 62, 126-137; Jones, A., “ Supplementary report:
information deprivation and irrelevant drive as determiners o f an instrumental response” ,
J. exp. Psychol., 1961, 62, 310-311.
12 Véase Holt, R. R., “A critical examination o f Freud’s concept o f bound vs. free
eat he xis” , J. Amer. Psychoanal Ass., 1962, 10, 475-525.
171
'■ Desplazamiento
Desde el punto de vista de la energía del id, esto significa la completa transfe­
rencia de catexia de un proceso, tal vez incapaz de encontrar salida hacia un
área disponible, a otro capaz de descargar energía. Al parecer, carece de impor­
tancia el medio o vehículo para realizar la descarga, como de ella carece elegir un
taxi para ir al teatro. Si una pulsión no logra pasar, la catexia se desplaza hacia
otro vehículo que pueda hacerlo; si este segundo encuentra un bloqueo, podrá
usarse para la descarga cualquier otra cosa, por diferente que sea.
Tendremos ejemplos obvios de este tipo de desplazamiento casi impensado,
cuando estudiemos la formación de síntomas en las enfermedades neuróticas.
Por ejemplo, en algunos de nuestros pacientes obsesivo-compulsivos, los mismos
conflictos respecto a la agresión hostil y a la contaminación encontrarán en una
misma persona múltiples medios de expresión, sin que ésta tenga conciencia
ninguna de lo que está sucediendo o de por qué está sucediendo. Los impulsos
prohibidos, que no tienen posibilidades de expresión directa, surgen claramente
en una fobia cuyo objeto parece sumamente alejado del impulso prohibido. Ni
qué decir tiene que los síntomas son productos terminales, y no sólo de los pro­
cedimientos del proceso primario, sino también de las maniobras de defensa. N o
obstante, como ya veremos un poco después, ejemplifican lo que pasa con una
organización preconsciente cuando, durante la regresión, se encuentra sujeta al
proceso primario.
C o n d e n sa c ió n
Como las catexias del id son móviles, se puede condensar a varias de ellas en
una pulsión o en un derivado de pulsión; entonces, todo se descarga de un golpé.
Por volver a la analogía del taxi, es cómo si sólo uno de ellos pudiera pasar y los
pasajeros dél resto de los vehículos se apiñaran en él. En realidad, la condensa­
ción es una forma especial de desplazamiento de las catexias.
Las condensaciones son comunes en los síntomas de neurosis. Una fobia
puede representar varias pulsiones catéxicas diferentes. La misma conversión
sintomática puede representar las energías de pulsiones por completo opuestas, tal
y como una caricatura o una escultura puede trasmitir varios significados distin­
tos al mismo tiempo. Los pacientes obsesivo-compulsivos suelen representar dos
impulsos opuestos: uno usado como defensa para mantener al otro a raya. Claro,
tales funciones defensivas no pertenecen al id, más de ló que las caricaturas o las
esculturas, pero sí representan un empleo de las maniobras del proceso primario
para lograr descargas O expresiones simultáneas para más de un impulso.
F a lta d e n eg ac ió n
Es imposible expresar la negación en un sistema de catexias con libertad de
movimiento, ya que están luchando por lograr la descarga y emplearán para ello
cualquier salida disponible. La negación es una función directa del ego y una
función indirecta del superego. Significa un reconocimiento de la realidad y la
capacidad de aceptarla, ambas ausentes en el id. Cuando un paciente fórmula una
172
C A P . 5. S I S T E M A P S I C O D I N A M ICO
negación, en especial si no viene al caso en la situación y se relaciona con un
material conflictivo conocido, suele significar la expresión inconsciente de lo que
se está negando. Cuando un paciente vuelve a contar un sueño manifiesto y
afirma que en él la mujer presente no era su madre, hay muchas posibilidades de
que ésta se encontrara realmente representada en el sueño, aunque es necesario
encontrar otras pruebas que confirmen esto.
Contradicciones no resueltas
En el proceso primario coexisten contrarios sin que se llegue a una solución
de compromiso, e incluso sin una confrontación directa. Una exigencia impuesta
por una pulsión puede venir acompañada casi de inmediato por la exigencia de
otra pulsión, sin que ninguna de ellas cambie. Se trata, simplemente, de otra
manera de expresar la movilidad catéxica de las pulsiones, su impulso hacia la
descarga o expresión, sin preocupación alguna por las consecuencias y sin consi­
deración por la integración.
,,
Símbolos primitivos
En un principio se atribuyó esta característica al Sistema inconsciente de
Freud, antes de que lo dividiera en id, ego y superego. Pasó al concepto de pro­
ceso primario del id. Siempre ha sido, y continúa siendo, tema de controversia.
En su forma original, el concepto de simbolización primitiva presentaba los
símbolos como probablemente universales y que no son susceptibles de un aná­
lisis más detallado; digamos, una especie de “elemento dado” innato. Se ha dicho
qué muchos son herencia venida de las experiencias prehistóricas.
Hoy día se piensa que los símbolos primitivos surgen de novo en cada infan­
te y en cada niño. Su aparente universalidad, al menos en las sociedades con
nuestro tipo de unidad familiar, es más probable que sea resultado de experiencias
primitivas universalmente similares en cada niño, que.de haberse heredado expe­
riencias adquiridas por los antepasados. La escasez de asociaciones características
de los símbolos primitivos, puede estar en función del carácter relativamente sen­
cillo y sincrético del.- pensamiento infantil en el momento de surgir por primera
vez los símbolos en la yida del niño.
^nAGeneralIntroduption tp Psychpapafysyís, de Freud, en la Tenth Lecturq
—“Symbolism ín Dreams” —, tenemos la explicación más amplia y sencilla de los
símbolos primitivos.13 Entre otros, Freud enumeró allí el símbolo del cuerpo
humano como casa, el de los pudres como realeza, el de lo,s niños y los hermanos
como animalitos o insectos, el del nacimiento mediante cualquier referencia
directa al agua, el de la muerte como viaje o trayecto y el de la desnudez como
ropas o uniformes. Freud explicó ampliamente el simbolismo sexual primitivo,
cuya variedad e importancia es fácil de comprender dada la fascinación y la
perplejidad del pequeño respecto a las relaciones sexuales y su$ consecuencias.
13
Freud, S., A General Introdüction io Psychoarialysif, (trad. por J. Rivière), Garden
City, N. Y., Doubleday Permabooks, 1953.
n
■•* ' K
173
Un sueño manifiesto sin sentido y algunas
de sus raíces inconscientes
A principios de siglo, Freud demostró que el sueño manifiesto que recorda­
mos al despertar no constituye todo el proceso de soñar, sino simplemente el
producto final de los procesos inconscientes. Lo mismo puede decirse de los sín­
tomas de neurosis. Un estudio de cualquiera de ellos permitirá ver que lo expre­
sado ha estado sujeto al proceso primario, tal y como acabamos de describirlo,
y, además, a los mecanismos de defensa y de adaptación del ego, así como tam­
bién a las influencias del superego.14 En los capítulos dedicados al material clí­
nico, que vendrán tras nuestros estudios de las defensas, veremos muchos ejem­
plos de tales alteraciones en la formación de síntomas de neurosis y psicosis.
Conviene el presentar y analizar parcialmente aquí un sueño manifiesto sin sen­
tido que un paciente inteligente contó durante la terapia.
El paciente. Un hombre de negocios de treinta y cuatro años, casado,
había estado bajo tratamiento analítico alrededor de un año cuando informó
del sueño que a continuación se narra. El paciente sufría un desorden del
carácter: se sentía crónicamente insatisfecho con su trabajo, falto de con­
fianza en sus relaciones sociales y tímido en presencia de toda mujer que no
fuera su esposa. Tenía tres hijos. Nada había de notable en la historia de su
vida, excepto que su madre había dominado siempre el hogar y su padre
había sido siempre un hombre pasivo y tímido. El paciente sólo tenía una
hermana, mayor que él. Tanto ésta como la madre habían sido siempre per­
sonas asentadas y seguras de sí mismas, y los habían tratado a él y al padre
como' seres sin importancia.
El sueño manifiesto. En un bosque se veían dos mujeres muy altas
desnudas, que a medias le daban Ja espalda al paciente. Parecían diosas grie1 gas de una pintura renacentista. Una de ellas le dio uñ arco y una flecha para
que él le disparara. Y parecía que en el pasado la mujer ya había hecho algo
parecido. Se mostraba confiada y desdeñosa. El hombre disparó contra ella
y parecía haber fallado el tiro —aunque nó recordaba haber visto esto en el
sueño. Una de las mujeres había desaparecido, pero la que le había dado el
arco y la flecha algo dijo de crecer mucl^o para que él no fallara. Al pasar la
mujer junto a él, la hirió en el abdomen con una flecha o una jabalina.
La mujer no se había vuelto hacia él y el paciente no recordaba haber dispara!
do, pero por alguna causa estaba seguro de haberlo hecho. De pronto, un
hombre lo estaba mirando a cierta distancia, en parte doblado ( “ como un
mártir”) y a la vez moviéndose de lado, con uña jabalina clavada eri mitad del
abdomen y la sangre manándole de la herida. A l parecer, una mujer le había
hecho esto. El hombre se aferró a lo que parecía el alféizar de una ventana,
situada a la altura de la cabeza del paciente, y dejó allí huellas de sangre,
seguidas por un mensaje grabado en la madera del alféizar, un mensaje en
puntos y rayas.
El paciente se sentía culpable de la muerte del hombre (aunque en el
sueño la muerte aparecía cómo algo ya ocurrido) y, por ello, se volvió si­
giloso y vigilante. Se movía por todo el sitio, tratando de borrar la sangre
de los objetos, pero sin lograrlo. Y a continuación se veía en un grupo mix­
to, donde una mujer estaba ofreciendo bebidas. Pidió leche, pues ello
haría pensar que era incapaz de matar a nadie.
14
Lewis, H. B., “ Organization o f the self as reflected in manifest dreams” , Psychoanalysis & Psychoanal. Rev., 1959, 46, 21-35; Beigel, H., “ Mental processes during the production o f dreams” , J. Psychol., 1959, 43, 171-187.
174
C A P . 5. S I S T E M A P S I C O D I N A M I C O
Entonces se encontraba en una casa con la viuda del asesinado y se
sentía incómodo por la muerte del esposo. Pero ahora parecía que el ase­
sinado era el hijo de la viuda, a quien ahora sólo quedaba una hija. La
culpa del paciente desapareció. El hijo que había sido asesinado parecía
ser él mismo. Había allí “una especie de arquitecto” , que todo lo sabía
acerca de la casa de la viuda y que incluso parecía que él la había construido.
Este hombre dijo: “ ¡Qué bella!” , y le preguntó al paciente si conocía el
establo. No, contestó el paciente. Y en esto se vio de regreso en casa de la
viuda, tratando de deslizarse hasta una cocina muy desarreglada a través de
un pasaje muy estrecho. Despertó palpitante y sintiendo los dolores de un
cólico.
Algunas de las asociaciones hechas por el paciente. Es imposible exami­
nar a fondo un sueño manifiesto tan largo y tan complejo como éste en
cuarenta minutos, o incluso en muchas horas. Están presentes algunas seña­
les de memorias infantiles, que el paciente no aportó: el enorme tamaño de
las mujeres —así le parecen lós adultos a los niños—, su desnudez, el arco y
la flecha infantiles, que el paciente fuera lacónica persona que obtuviera leche
de una mujer, el que el alféizar estuviera a la altura de su cabeza. He aquí las
asociaciones hechas por el propio paciente.
Las dos mujeres parecen representar a la madre. De ser así, esto ejempli­
ficaría otra característica del proceso primario, que no ha sido mencionada
hasta el momento: eso de hacer hincapié mediante la duplicación, recurso
empleado también en los templos antiguos para indicar la importancia de la
deidad representada. La madre lo había tratado siempre con bondadosa con­
descendencia, como si ella y la hermana fueran seres superiores. Cuando
niño, el paciente tuvo un arco y flechas con puntas de goma, y se vio en pro­
blemas por haberle disparado a otros niños. Captaba “algo sexual en la at­
mósfera” del sueño.
Debido al dolpí abdominal, pensaba que la casa construida por aquella
“especie de arquitecto” era su propio cuerpo, y el arquitecto, su padre, quien
.
en el sueño— parecía saberlo todo al respecto. (É l mismo podía ser el
arquitecto, aunque no lo dijo, pues, era meticuloso acerca de su apariencia
y vano.) La cocina en desorden lo hacía pensar en la menstruación y otra
vez en la madre o, tal vez, en la hermana. Ésta había trabajado en una ofi. ciña de telégrafos antes de introducirse los teletipos automáticos.
Poca traducción requiere el tema de verse solo en la casa con la viuda de
un .hombre al que él había asesinado. Esa mujer parecía ser, una vez más, su
madre, pues tenía un hijo y una hija, como ocurría en la vida real. La vícti­
ma parecía ser el padre del paciente; y como los sentimientos de culpa quedaban en mera simpatía en cuanto el hijo parecía haber sido asesinado, debió ser el paciente quien matara al padre o, por lo menos, deseara su muerte.
, , Aquí está presente el manejo de un proceso primario, ya que éste no puede
. . expresar la negación y puede tolerar contradicciones. Fue una mujer la que
mató al hombre; por consiguiente, no pudo ser el paciente, aunque él tuvie­
ra en sus manos, un momento antes, una flecha o una jabalina. Además,
aunque el hijo de la viuda había sido asesinado —quien el paciente creía que
,se trataba de sí mismo— y ésta quedaba tan sólo con la hija, en el sueño el
paciente mismo era quien quedaba con la viuda.
El trabajo terapéutico posterior llevado a cabo con este paciente, per, mitió comprender mejor el proceso primario de desplazamiento y conden­
sación ocurrido en el sueño. Durante su infancia el paciente había envidiado a
la hermana, pues ésta parecía segura de sí misma y la madfe la prefería ábiertamente. Hacia el final del sueño “la vida que quedaba sólo con la hija” sig­
nificaba lo que describía: la madre enviudaba y quedaba sola con él, quien
E L P R O C E S O P R I M A R I O D E L ID
175
venía a ocupar la posición de preferencia tenida siempre por la hermana. El
hombre herido y moribundo también parece haber representado a la her­
mana, pues era ella la única persona conocida del paciente capaz de escribir
mensajes en puntos y rayas con sus “garras” .
Más avanzada la terapia, otra referencia quedó en primer plano. El pa­
ciente tenía aún sin resolver una creencia infantil reprimida: que el nacimien­
to ocurría a través de “un corte en el abdomen” o del ombligo, no estando
muy seguro de cuál se trataba. Seguía en la creencia, a pesar de conocer todos
los hechos acerca del parto. Una vez más, es característico del proceso pri­
mario que se tengan dos interpretaciones contradictorias, sin que se afecten
entre sí. Vemos aquí una fantasía, común entre los niños, coexistiendo con
los conocimientos del adulto, como si ambos aspectos fueran componentes
del proceso primario y alguna vez hubieran sido parte del id. En realidad,
como ya hemos dicho, este tipo de sucesos se presenta en las fantasías, en
los conflictos, en las ensoñaciones y en otras organizaciones del ego cuando
se les reprime y crean una relación funcional con el id.
En este sueño manifiesto se nota también una confusión respecto al
papel sexual. Una enorme mujer, desnuda y arrogante, da al paciente los
medios para herirla en el abdomen, como si él fuera el mismísimo cupido.
El sueño insinúa que ella misma ayudó con el disparo. Luego, se aproxima
al paciente para facilitarle el blanco y que no falle, como parece haber ocu­
rrido la primera vez. Y sin embargo, lo que en el sueño viene a continuación
es xm hombre moribundo, con una herida allí dónde las fantasías infantiles
del paciente suponen que ocurren los nacimientos. Esta confusión a nivel
del proceso primario se complica con la confusión de identidades sexuales
, sufrida por el paciente, confusión de la que, hasta el momento del sueño,
no parecía tener conciencia alguna.
Las confusiones se multiplican. El hombre herido por la jabalina fue
atacado por una mujer y, no obstante, el paciente es quien se siente culpa­
ble y se muestra sigiloso. La culpa desaparece en cuanto se supone que el
asesinado fue ei hijo, y no el padre. Y , sin embargo, el paciente creía ser el
hijo, contradiciendo a todo esto, en el sueño la mujer queda viuda (en la rea­
lidad, nadie hábía muerto en la familia) y se cancela el deseo de muerte exJ presado contra el padre mediante el deseo de muerte contra el hijo. Pero,
como sólo puede suceder en el proceso primario,'Se permite el triunfo de là
fantasía original de poseer a la madre; por lo menos, hasta que el “ arquitec: to” aparece. Nada tan infantil como ésta solución dada en sueños al con­
flicto edípico y como la representación dada al mismo tiempo al complejo
de Edipo invertido, pues el moribundo parece haber representado al paciente
propiamente dicho, así como, a la hermana y al padre.
’
Nada se ha dicho hasta el momento acerca del simbolismo primitivo del
sueño. Por siglos el arco y la flecha han sir. ibolizado el amor sexual. También
es un símbolo fálico universal la jabalín i. Una herida sangrante del tipo
descrito por el paciente suelé significar el aparato genital femenino. La casa
es un símbolo universal del cuerpo; y para el paciente la casa era, en el sueño,
su propio cuerpo y el padre, el arquitecto de la misma. Dejamos aquí el
sueño, aunque mucho queda por explorar en él, y pasemos a los fragmentos
del sueño manifiesto de otra persona, donde se ven residuos obvios de lo
ocurrido el día precedente.
Los residuos diurnos en un sueño manifiesto
Para mejor explicar cómo funciona el proceso primario en la formación de
un sueño manifiesto, presentamos algunos fragmentos de un sueño tenido hace
176
C A P . 5. S I S T E M A P S I C O D I N A M I C O
poco por el autor, quien de inmediato los anotó al despertar, junto con los re­
siduos relacionados con el sueño y ocurridos el día anterior. Cada fragmento del
sueño aparecerá primero, en cursivas, y a continuación vendrá el residuo diur­
no del que parecen haberse derivado.
1. M i esposa y y o estábamos explorando un país desconocido. Habíamos es­
tado hablando de nuestros planes de viajar en cuanto yo terminara el libro.
2. Alguien dijo algo com o: “Siempre te dan pesetas y piastras, que sólo pue­
des gastar en España”. Habíamos hablado de las restricciones monetarias existen­
tes en España y yo había comentado que los andaluces dicen 6C¡Salud y pesetas?” ,
“ ¡Que tenga suerte y pesetas!” La palabra piastras suena ridicula por tratarse de
una moneda turca, no española. Pero uno de nuestros amigos nos había estado
contando, el día anterior al sueño, que había vivido en Turquía varios años. No
se mencionaron las piastras, pero en mi infancia coleccioné sellos turcos, donde
aparecía esa palabra.
3. Comenzaríamos el viaje al amanecer. Cosa opuesta a nuestra costum­
bre. Pero el día anterior le había dicho a unos amigos que reanudaría al amane­
cer la redacción de este libro, cosa que por varios meses había venido haciendo.
4. Había extraños pájaros con manchas blancas y negras intensas. En casa
de nuestro amigo, en el campo, habíamos visto y hablado de pájaros, para noso­
tros desconocidos, que iban allí para alimentarse. Algunos tenían, de hecho,
manchas blancas y negras intensas, aunque ninguno como las de los aparecidos
en el sueño manifiesto.
5. Las flores no se marchitaban. Un hombre a nuestro servicio nós había
traído, de su jardín, unas flores muy hermosas el día anterior al sueño. Más
tarde, ese mismo día, visitamos la casa de unos amigos en el campo, cuyas flores
se estaban marchitando porque ellos estaban de vacaciones, cómo nosotros
quisiéramos estar.
6. Quedamos de acuerdo en que y o no gritaría á menos qué viera un león.
Justo antes de dormir había estado leyendo un libro extraordinario sobre la leona
Elsa, en el que el autor expresaba su procupaqión por el, rugir, dé los leones.15
A l presentar estos fragmentos he omitido,, por razones obvias, muchas refe­
rencias de índole personal. Pero aún así, una persona, astuta versada en la inter­
pretación de sueños detectará en lo dicho, expresiones de deseos, miedos y con­
flictos anteriormente inconscientes: Se incluye esta sección para dar ejemplo de
cómo el proceso primario utiliza los residuos de cosas ocurridas el día anterior
para dar expresión k süs propias necesidades.10 Podemos pasar ahora a resumir lo
dicho acerca del id y del proceso primario, antes de que entre mos á estudiar el ego.
Resumen sobre el id
y
el proceso primario 17
El id es una abstracción que representa lo que probablemente es la organiza­
ción mental dé los recién nacidos y de los niños muy pequeños. Una organización
ls Adamson, J., Living Free, Nueva York, Marcourt, Brace, 19.6116 Pine, F., “ Incidental stimulation: a study o f preconscíóüs transforrnátions” , J.
abnorm. soc. PsychoL, 1960, 60, 68-75.
17 Se tiene una vivida exposición del pensamiento relacionado con el proceso prima­
rio y con el secundario en la explicación dada por Freud en Thé lnterpretation of Dreanis
(1900) (edición estándar), 1953, vols. 4 y 5. Existe también una edición en un solo volumen,
de la Basic Books, Inc., Nueva York. En ambos casos J. Strdclíey es el traductor. Se ha cri­
ticado a las traducciones anteriores por ser erróneas y llamar a equívoco muy a menudo.
EL P R O C E S O P R I M A R I O D E L ID
177
de este tipo persiste a lo largo de la vida, gobernada por las pulsiones de una sa­
tisfacción inmediata y que funciona de un modo primitivo, llamada proceso pri­
mario. Las fantasías, conflictos, ensoñaciones y otras organizaciones infantiles, si
son reprimidas, pueden unirse al id y quedar sujetos al proceso primario. Cuando
nos dormimos y soñamos, seamos personas neuróticas o normales, regresamos a
tal nivel. Perdemos parte de la diferenciación entre id, ego inconsciente y ego
preconsciente, y volvemos a experimentar las percepciones ocurridas el día ante­
rior, pero mezcladas con fantasías infantiles y, probablemente con nuevas crea­
ciones perceptivas o cognoscitivas.18 Tanto durante el día como durante la noche
el proceso primario ha ido trabajando inconscientemente todo este material, y lo
que experimentamos como sueño manifiesto es un producto final, tal y como es
un síntoma neurótico.19
Se conoce como pulsión catéxica o catexia instintiva a la energía de las pul­
siones o “instintos” del id. Creemos que se derivan de la energía fisiológica, aunque
muchísimas otras personas consideran más exacto tomarlas como un sistema psí­
quico cerrado. Las catexias del id son móviles y dan lugar a muchos fenómenos
irracionales, entre los que tenemos el desplazamiento y la condensación (que
también aparecen en. el simbolismo consciente y en obras de arte). En el id no
existe la negación, y lo más que puede hacerse para expresarlas es hacer desapa­
recer, ausentar o hacer aparecer un contrario.
Ahora bien, en el id existen estrechamente contradicciones sin que se requie­
ra ningún compromiso o modificación. Todas las pulsiones buscan expresión o
descarga, sin preocuparse por las consecuencias o por la reflexión lógica. El tama­
ño, la repetición o la duplicación expresan la importancia. Surgen símbolos pri­
mitivos que, si no son universales, sí parecen serlo en la cultura occidental. Han
sido atribuidos al pensamiento prehistórico, pero también se les, puede explicar
en función de las experiencias primitivas tenidas por los infantes y los niños
pequeños contemporáneos,20
Es imposible observar directamente el proceso primario, pero, gracias a la
profundidad del pensamiento de Freud, podemos deducir algunas de sus propie­
dades a partir,de un estudio sobre el pensamiento preconsciente que estuvo sujeto
al proceso primario durante una regresión. El sueño ordinario es una regresión.
A sí pues, la interpretación de los sueños y el estudio de la formación de síntomas
neuróticos nos proporcionan las. oportunidades necesarias. Como ejemplo de la
manera en que el. proceso primario funciona, se ha interpretado parcialmente un
sueño manifiesto sin sentido; es decir, se ha seguido la huella hasta llegar a al­
gunos puntos de sus orígenes inconscientes. También se han presentado los frag­
mentos de otro sueño, junto con hechos sucedidos el día anterior, para indicar
así la manera en que el proceso primario aprovecha los residuos del día anterior
para elaborar un sueño manifiesto. Estamos así listos para estudiar la otra mitad
del núcleo original id-ego, el ego.
18 DeMartino, M. F. (comp.), D rea m s and Personality Dynamics, Springfield, 111.,
Thomas, 1959; Stein, M. I. y Heirize, S. J., C reativity and the In dividual: Summaries o f
S elected L itera tu re in P s y c h o lo g y and Psychiatry, Glencoe, III., Free Press, 1960.
19 Vease Sharpe, E. F„, Dream. Analysis, Londres, Hogarth, 1937; French, T. M.,
The In tegra tion o f Behavior, voliimen 2: The Integrative Process in Dream s, Chicago, Univ.
o f Chicago Press, 1954.
20 Moriarty, D. M., “ Some observations on animism” , Psychiat. Quart., 1961, 35,
156-164.
178
E L E G O Y L O S PR O C E S O S S E C U N D A R IO S
E l ego es una organización de sistemas mentales que surge de la interacción
con la realidad externa y con la somática. En una época Freud consideró al ego
una modificación de la superficie del id, que tras el nacimiento se había visto
expuesta al impacto de la realidad. Más tarde lo conceptualizó como una probable
diferenciación ocurrida en el núcleo original id-ego, debida, una vez más, al impacto
de la realidad. Ambas ideas están en uso. En las dos se considera el ego como una
organización de sistemas mentales surgida de la interacción con la realidad externa
y con la somática y, funcionalmente, se lo sitúa entre el id y la realidad.
Los sistemas consciente, preconsciente e inconsciente del ego
La división de los sistemas del ego en los niveles de funcionamiento consciente,
preconsciente e inconsciente sigue en general la división descrita en el capítulo 4
como niveles de motivación.
Consciente. Sólo una proporción relativamente pequeña de la experiencia
puede ser consciente en un momento dado. Freud comparaba la percatación cons­
ciente con la iluminación de una área limitada hecha por un reflector. Conside­
raba al acto de volver algo consciente como la función de un órgano especial de
la percepción. En un momento dado estamos conscientes de hacer, sentir,
recordar, imaginar o pensar algo; al instante desaparece esto en el préconsciente
y quedamos conscientes de otra cosa. Tal cambio de foco puede ser resultado de un
ajuste ocurrido en el ambiente, en la atención de la persona —mientras que el
ambiente no ha cambiado o del ajuste tanto én el ambiente como en la atención.
Preconsciente. El panorama de preconsCienté es vasto.21 Incluye los efec­
tos de las percepciones, sentimientos, acciones, recuerdos, imaginaciones y pen­
samientos presentes y pasados; Incluye la representación de objetos, aconteci­
mientos y relaciones que han sido internalizados como resultado del impacto de
la realidad externa y de'la somática. Incluye también representaciones de las pul­
siones del id y de las presiones del SUpe regó o de sus precursores; Cómo indicamos
cuándo examinábamos la motivación, existe una enorme résérva de experiencias
preconscientes siempre listas para qué sé les utilice. Sólo las limitaciones im­
puestas por la estrechez dé la conciencia nos impiden estar a! tanto de esta
experiencia. Hay también mucho del precÓhsCieníé que no está á disposición
inmediata. Nos defendemos dé tomar conciencia de este material Con ayuda d éla
negación, el aislamiento, la racionalización, la irttelectualización, la formación
reactiva y el ritual. Algo del preconsciente incluye material alguna véz consciente
o de disposición inmediata; pero remódelado y asimilado hasta hacerlo sintónico
con el ego, es decir, aceptable en función de la aprobación social o de la imagen
que una persona tenga de sí misma.
Inconsciente. En algún momento, gran parte del ego inconsciente fue cons­
ciente o preconsciente. Se le impide la representación diií^ctá en el sistema
consciente y en el preconsciente del ego mediante los mecanismos de defensa,
gran paite de ellos, igualmente ’inconscientes y pertenecientes a la organización
21
Cfr. Kris, E., “Oh precoñscious mental processes” en Psychoanalytic E xp lo ra tio n s
inArt, Nueva York, Internat. Univ. Press, 1952.
EL E G O V L O S P R O C E S O S S E C U N D A R I O S
179
del ego. La represión es el más importante de esos mecanismos. La variedad
de organizaciones existente en el ego inconsciente cubre un amplio aspecto.
En un extremo de la escala la organización parece lógica. Se tienen ejemplos
normales en las ensoñaciones habituales, que permanecen inconscientes. Encon­
tramos ejemplos patológicos en la estructura lógica de las ilusiones, proyectadas
desde el inconsciente y negadas o erróneamente interpretadas como los actos, las
actitudes y las intenciones de otras personas. Es caso extremo de este tipo de
funcionamiento la pseudocomunidad paranoide: una organización ilusoria pro­
yectada, en la que las interrelaciones presentadas por la persona paranoide están
concebidas de modo realista, pese a que se las interpreta sumamente mal. 22 Al
otro extremo de la escala la organización del ego inconsciente se parece a la del
proceso primario en el id.
Conviene aceptar desde el principio mismo que la relación entre ego incons­
ciente y representaciones del id varía mucho. Los derivados del id están integra­
dos a veces a organizaciones dinámicas relativamente lógicas o, por lo menos,
prelógicas. Los elementos del ego inconsciente suelen estar sujetos al proceso pri­
mario, de modo que pueden caer en lo fantásticamente ilógico. Por ejemplo, en
los sueños manifiestos pueden presentarse derivados de los extremos del ego
inconsciente, así como del ego preconsciente y del superego. Todos ellos pueden
estar sujetos al proceso primario de elaboración de los sueños y verse proyectados
como sueño manifiesto preeonsciente. Muy a menudo las diferencias presentes
en la organización de los sueños manifiestos parecen estar relacionadas con la
profundidad del sueño durante el dormir, es decir, con la profundidad de la
regresión.
El principio del placer y el principio de la realidad
En contraste con el id, con su proceso primario y sus catexias móviles, gran
parte de los sistemas preconsciente y consciente del ego se encuentra organizado
de modo realista. Incluso lqs sistemas preconscientes dél ego y algunos de los sis­
temas del ego inconsciente, que, parecen irreales desde el punto de vista de la
percepción, el sentimiento, los recuerdos, las imaginaciones, los pensamientos y
las acciones de un adulto en algún momento del desarrollo del niño fueron rea­
les. En otras palabras, representan el producto de alguna interacción con la reali­
dad externa o la somática en un nivel de interpretación, inmaduro.
)
Hemos dicho que el id funciona de acuerdo con el principio del placer. Busca
la satisfacción o la descarga inmediata de todos sus deseos y tensiones, no importa
cuán contradictorios sean1ni cuáles sean las consecuencias, para otros o para la
propia persona. Eldd tiene como única preocupación el mantener un nivel óptimo
de energías internas. En el momento en que sus tensiones-'áe elevan por encima
de esto, el id presiona para que, haya una descargan Se encuentra organizado de
tal modo que no puede tolerar la demora, la frustración o el conflicto. No puedé
llevar a cabo compromisos o pensar en consecuencias. Es irnpulsivo, pulsional e
irracional.
Los sistemas preeonsciente y consciente del ego y algunos de sus sistemas
inconscientes, funcionan de acuerdo con el principio de ta realidad. Son capaces
22
Cameron, N., “ Paran o id conditions and paranoia” en S. Arieti (dir.), American
Handbook o f Psychiatry, Nueva York, Basic Books, 1959, págs. 508-539.
180
C AP. 5. S I S T E M A P S I C O D I N A M I C O
de unir catexias en organizaciones estables. De hecho, la simple organización de
un sistema deLego absorbe energía, a la que llamamos energía de la organización.
Su importancia será obvia cuando estudiemos la regresión.
El ego es capaz de organizar la experiencia y la conducta de modos racionales,
precisos, prácticos y adecuados al medio ambiente humano.23 Los sistemas del
ego que con mayor nitidez se diferencian del proceso primario del id son las per­
cepciones, emociones, pensamientos y acciones realistas y maduras del adulto.
Esta organización hecha con base en las realidades externa y somática las aparta
del id, cuyo impulso insaciable es buscar la satisfacción inmediata. El ego puede
también organizar abstracciones cuyos componentes son internamente consisten­
tes, aunque puedan no corresponder punto por punto con cualquier estructura
ambiental realista. A este grupo pertenecen los sistemas teóricos y las elabora­
ciones matemáticas.
/
Englobamos todas esas organizaciones del ego realistas y lógicamente consis­
tentes bajo el nombre de procesos secundarios, és decir, procesos que se han ido
desarrollando en segundo lugar a consecuencias de los impactos de las exigencias
externas. El ego, con sus procesos secundarios, no madura del todo hasta no ha­
berse llegado a la edad adulta, e incluso entonces sufre revisiones frecuentes.
Los sistemas del ego de los adultos, incluso los sistemas más maduros, a me­
nudo incluyen mucho material que no se atiene a un razonamiento lógico exacto
o a acciones realistas. Es éste el componente ilógico e irreal del funcionamiento
del ego que permite llevar a cabo las actividades lúdicras, imaginativas, poéticas y
creadoras. Sin ellas el adulto sería un ser obtuso, encadenado a una losa de hechos
concretos. Pero por imaginativas que sean, las ejecuciones del adulto normal du­
rante el día están muy alejadas del proceso primario casi instintivo del id, que
viene acompañado de catexias móviles tumultuosas y pulsiones irresponsables que
buscan la satisfacción inmediata. Incluso cuando el ego recurre a maniobras tipo
id como el desplazamiento, la condensación y la simbolización, cosa que hace a
menudo,, las utiliza de una manera organizada que poco se parece al desordenado
proceso primario del id. .
La meta principal del ego realista es la misma que la del id, pues también
busca la satisfacción y el hacer disminuir las tensiones a niveles óptimos. La dife­
rencia consiste en que, mientras el id es impulsivo e irracional, el ego, en sus me:
jores momentos, tòma en cuenta las, exigencias realistas de la situación, las conse­
cuencias que provendrán de la satisfacción y la descarga, la avasalladora necesidad
de mantener la integridad del sistema psicodinàmico; así Como las oportunidades
que puedan haber de aliviarle al id y al superego Sus presiones y de hacer dis­
minuir las que surgen en los sistemas del ego mismo.
,
L
1 - Como organización de sistemas, el ego preconsciente es descrito a veces como
un elemento acosado, •sitiado y amenazado de desintegración por todos los lados;
Se trata, en realidad, de la imagen de una organización del ego al borde de la' de­
rrota y ño del ego prcconsciente cotidiano. Gran parte del tiempo el ego parece
funcionar como una computadora, cuyo funcionamiento puede ser increíble­
mente complejo y enormemente activo, pero cuya integridad!!está muy lejos de
ser frágil. No obstante, veremos la presencia de la tensión causada por la adapta­
ción a la realidad en la necesidad periódica de dormir, que ocupa una tercera parte
23
La organización del ego representa la realidad; pero no es necesario que tenga la
misma estructura que la realidad representada, tal y como una expresión matemática valida
nò necesita tener la estructura de la realidad que representa.
E L E G O V L OS P R O C E S O S S E C U N D A R I O S
181
de cada día. Durante gran parte de dicho lapso, el principio de la realidad no
gobierna.
Antes de que abandonemos el tema del principio de la realidad, es necesario
decir que las realidades del ambiente de una persona, las capacidades y limitacio­
nes de su cuerpo y la organización que en determinado momento tenga su ego,
no necesariamente chocan entre sí. Y, ya que de esto se habla, tampoco necesitan
chocar las presiones venidas del id y del superego. Una de las principales funcio­
nes del ego normal es conservar una tensión óptima en todo el sistema psicodinámico. Es obvio que, como el id presiona constantemente para que se le permita
descargar sus crecientes tensiones, el ego debe estar siempre a la búsqueda de ca­
minos que le permitan manejar esas tensiones del id, sea uniéndolas a las organi­
zaciones del ego, empleándolas en los mecanismos de defensa inconscientes,
reprimiéndolas o descargándolas, pues de otro modo no se mantendría un equi­
librio psicodinámico general.
El ego controla la percepción y la cognición. Manda sobre todas las avenidas
de descarga y sobre todos los medios de satisfacción. Cuando bloquea o contiene
la descarga del id, actúa, como oponente de éste. Pero cuando permite que se le
utilice para la descarga, cosa que sucede muy a menudo, actúa como el sirviente
más sumiso del id.
Patrones innatos y acción realista
Hace mucho tiempo que el mito de la tabula rasa, el vacío total de la mente
humana al nacitniento, ha quedado desacreditado. En tiempos más recientes tam­
bién ha ido sufriendo una declinación notable una noción similar: que el ser
humano comienza su vida posnatal con nada más que un conjunto de reflejos.
Parecen no existir muchos patrones de conducta y experiencia innatos que son
“liberados” cuando se dan las condiciones adecuadas.
N o tenemos que buscar mucho para hallar un ejemplo de cómo se libera un
patrón innato de conducta realista compleja. El amamantamiento de un recién
nacido es un acto realista de percepción y conducta surgido en relación directa
con una fuente externa de comida. El amamantamiento se guía por el principio
de la realidad, es decir, de acuerdo con lo que el infante necesita, lo que el ambienté
en realidad ofrece y lo que el cuerpo realmente puede hacer.
El hambre del infante y la presencia del pezón actúan como “disparadores”
de una actividad realista y por completo sujeta a un patrón. Se satisface el hambre
gracias a un esfuerzo corporal coordinado (el mamar) y en relación directa con
un objeto o un “objeto parcial” (el pezón). ** Si el infante no tiene hambre, ej
pezón no provocará el mamar. 2
45 Si el infante tiene hambre, pero no existe un
pezón, que proporcione leche, puede iniciarse el patrón de amamantamiento, pero
casi de inmediato se desintegra en uria inquietud generalizada, en retorcimientos
y en llantos. Aunque este llanto provocado por el hambre es la señal dada a la
madre de que necesita alimentar al infante, en un principio no pasa; de ser una
parte de descarga de tensión general.
24
Sé llama “objeto parcial” al pezón, por ser sólo una parte de lo que más tardé
constituirá el objeto amoroso del niño, la madre.
2$ El chuparse el dedo por placer es cualitativamente diferente del amamantamiento.
También son distintos la posición de la cabeza y los movimientos del cuello. A veces parece
que se los hubiera practicado in útero. ..
182
C A P . 5. S I S T E M A P S I C O D I N A M I C O
Ni qué decir tiene que al principio los infantes por lo general requieren la
ayuda de la madre para encontrar el pezón y necesitan un apoyo cómodo mientras
maman. También es obvio que ocurre un aprendizaje. El infante aprende a ir per­
feccionando los movimientos coordinados necesarios para asir el pezón, mamar,
tragar y respirar al mismo tiempo. 26 La práctica le permite rápidos avances en la
actividad de mamar. Pero lo importante es que el acto inicial de amamantamiento
depende de la preexistencia de un patrón de organización innata, lista de antemano
a cumplir lo necesario para el amamantamiento. De no tenerse ese patrón innato,
no podría haber aprendizaje, pues no habría un acto inicial por el hambre y diri­
gido a asir el pezón que pudiera irse mejorando.
En realidad, el adaptarse a la necesidad con ayuda de organizaciones adaptativas preexistentes no es nada nuevo en un organismo. Cuando, en el capítulo 2,
hablamos del desarrollo embriónico, se mencionó que órganos como el corazón y
la vía gastrointestinal se desarrollan e incluso comienzan a realizar sus funciones
características mucho antes de que se los necesite. Claro, como regla no seguirán
desarrollándose indefinidamente si no adquieren una función, pero su desarrollo
inicial no tiene como causa el que se les necesite en ese momento.
Algo parecido ocurre con las actividades perceptivo-motoras del infante, qué
abarcan la boca, los ojos y las manos, las cuales estudiamos en el capítulo 2. Estas
estructuras dirigidas desde fuera están en actividad continua durante un largo pe­
riodo, mucho antes de que el infante sea capaz de lograr movimientos orales, vi­
suales y manuales coordinados entre sí. Tal vez haya otras organizaciones del ego,
que madurarán más tarde, que permiten explicar la aparición casi universal del
complejo de Edipo en unidades familiares muy unidas, tal y como deben existir
patrones innatos responsables de que en la adolescencia aparezcan la conducta
y la experiencia sexuales maduras adecuadas.27
Esta disposición de las estructuras integradoras del organismo humano a
involucrarse en conductas y experiencias complejas, bajo ciertas condiciones, pa­
recen tan fundamentales para el desarrollo humano como la enorme capacidad
de aprendizaje del hombre: El ego necesita de ambas para adaptarse y ejercer su
dominio. 28
Diferenciación de los sistemas del ego
Los sistemas del ego se desarrollan como resultado de la interacción con la
realidad esterna y la'somática.29 Hemos recurrido al amamántámiento cómo
26 Cfr. Fraiberg, S., The Magic Years, Nueva York, Scribner, 1959; Winnicot, D. W „
Mother and Child, Nueva York, Basic Books, 1957.
27 Nadie pone en duda la capacidad innata del infante para, en años posteriores, acep­
tar, una conformación corporal muy distinta a la de su niñez o la capacidad innata del infan­
te para aceptar, en la adolescencia, la aparición de la barba. Lo que aquí estamos examinan­
do no es mas misterioso que esos dos ejemplos.
28 Frankiel, R. V., A Review o f Research on Parent Influence on Child Personality,
Nueva, York, Family Service Ass. o f America, 1959; Bishop, B. M., “ Mother-child interac­
tion and the social behavior of children”, Psychol Monogr., 1951, 63, Expediente núm.
328; Chess, S., Thomas, A. y Birch, II., “Characteristics o f the individual child’s behavioral
responses to the environment” , Arner. J. Orthopsychiat., 1959, 29, 792-802; Tuddenham,
R. D., “The constancy o f personality ratings over two decades” , Genet. Psychol Monogr.,
1959, 60, 3-29.
29.Por realidad somática quiere decirse el cuerpo y sus funciones,tal y como una persona
los experimenta. Aunque es difícil de expresar en palabras, a todos es familiar la experien­
cia de que el cuerpo parece una cosa, un objeto para la observación mental y para la obser-
EL EGO Y LOS PROCESOS S E C U N D A R IO S
183
ejemplo de una adaptación realista del ego. El infante, impulsado por su hambre,
va más allá de su cuerpo, obra sobre un objeto parcial externo que puede satis­
facer su hambre. Cada vez que vuelve a tener hambre, la satisface con ayuda de
ese objeto parcial (el pezón) y a través de la misma actividad: el mamar. Tal pa­
trón de actividad, que el sistema nervioso central hace posible, produce cambios
específicos en el patrón del sistema nervioso central mismo. La expresión externa
de esos cambios se observa en la mejora de la habilidad al llevar a cabo tal acción.
Los cambios internos, que no podemos ver, ponen las bases para las expectativas,
los procesos secundarios y la confianza básica.*30
Damos por hecho que en los infantes, al igual que en los niños mayores, hay
una representación o imagen central de todo el acto y la percepción de sus con­
secuencias. Esa representación central, o imaginación, incluye al objeto parcial
(el pezón), el modo en que el infante lo capta, la sensación de hambre, la de sa­
tisfacción, la de saciedad y todo el espectro de percepciones orales. Incluye tam­
bién la experiencia de la búsqueda, del contacto con el pezón, de la incorporación
de éste, de la secuencia de amamantamiento y, como punto final, soltar el pezón
y hundirse en el sueño. El crecimiento y la integración de estas representaciones
centrales organizadas son parte principal del crecimiento y la integración del ego.
Se trata de resultados claramente distintos a los del procesó primario. Están en­
tre los primeros sistemas del ego surgidos de una habilidad especial para satisfacer
las necesidades existentes del id.
Páginas atrás comentamos la riqueza de experiencias obtenidas a través de la
boca. Sabemos que este sistema oral complejo y autósuficiente tiene un papel de
primera importancia en lo que toca a entrar en contacto, experimentar e incor­
porar muchos tipos de realidad externa y somática. Sirve de modelo para incor­
porar experiencias en otras modalidades perceptivas. La boca se adapta de modo
realista a lo que desea; por ejemplo* domina al pezón y toma leche del pecho. Al
principio, y por muchos meses, explora sin cansancio todo lo que le llega a la
boca. Estas exploraciones, junto con las experiencias de la alimentación, ejercen
un profundo efecto sobre los primeros patrones de organización del ego. Suele
llamarse ego oral a la primera organización del ego, para enfatizar dicha influen­
cia dominante.31 Desde luego, todos los sistemas perceptivos contribuyen de al­
guna manera a crear esa primera organización del ego; se trata de saber, simple­
mente, cuál contribución resulta la más concentrada.
'
Como los sistemas del ego se organizan mediante la interacción con la rea­
lidad externa y la somática, vienen a representar no sólo estas realidades, sino
también a los derivados de las pulsiones en sí y de otras contribuciones venidas
de otros sistemas del ego. Funcionalmente, el ego ocupa una posición intermedia
entre el id y la realidad. Así, mucho antes de que un infante sea capaz de diferen­
ciar entre sí mismo y los otros, entre las experiencias de su cuerpo y lo imaginar
do, entre los derivados de la pulsión y los actos llevados a cabo para satisfacerlos,
se encuentra sumamente ocupado en asentar los fundamentos de tales diferenvación hecha por Jas otras personas. No hay duda d eq u e el cuerpo y sus funciones pertene­
cen a la persona, pero nuríca son idénticos a la experiencia que íl'é ellos se tiene* ni tampoco1
al concepto de ellos creado. Por tal razón concebimos al cuerpo y a sus funciones como una
forma especial de realidad y la hemos llamado somática.
30 Cfr. Loewáld, H. W., "Ego and réality” , Interriat. J- Psychóanal., 1951, 32, 10-18;
Loewald, H . W., "O h the therapeutic action o f psyehoanalysis” , Fntérhat. J. Psychóanal.,
1960, 41, 16-33.
31 Hoffer, W., “Mouth, and ego formáfión” , Psychóanal. S tu d y Chil, 1949, 3¡4,
49-56.
184
C A P . 5. S I S T E M A P S I C O D I N A M I C O
daciones en su organización de ego en rápido crecimiento. Logra esto gracias a
su conducta pública y a la retroalimentación, a sus experiencias internas con la
realidad y con sus deseos, a sus momentos de comodidad y de incomodidad y a
la imaginación que sus experiencias crean y sus necesidades reactivan.
Diferenciación lograda a través de la organización
El cambio notable ocurrido cuando se pone al pecho un infante hambriento,
inquieto y lloroso, es sólo un ejemplo del contraste existente entre la presión vio­
lenta y exigente de una necesidad aguda y la acción realista y dirigida a una meta
de un sistema internamente organizado. Simboliza el contraste entre las represen­
taciones del id, que en todas direcciones buscan un tipo de acción vaga, y la
integración del ego, que se adapta a la realidad, comienza a dominarla y orga­
niza una imaginación que puede representar todos los componentes del acto
de amamantamiento integrado. También simboliza el comienzo del proceso de
canalización y control de los derivados de la pulsión, para que se lleguen a formar
sistemas de ego estables. .Con el tiempo tales sistemas permiten plantearle al am­
biente exigencias razonables y: proporcionan los medios para controlar tanto las
demandas como el medio ambiente.
Este factor, la organización de la experiencia y de la conducta en términos
realistas, es una de las fuentes principales de diferenciación entre el ego y el id.
Para que puedan funcionar los sistemas del ego, deben ser capaces de excluir cual­
quier derivado que tienda a perturbarlos. La integridad de los sistemas del ego
depende de que se mantengan apartados del id y de los procesos primarios. Sar
bemos que cuando ya no es posible mantener las líneas divisorias, los derivados
de las pulsiones del id invaden las organizaciones del ego en masa y con ello se,
desintegra el funcionamiento realista del ego. Veremos ejemplos de esto en los
estados de pánico y en las psicosis.32
Diferenciación lograda á través de los mecanismos de defensa
Un factor de gran importancia en la diferenciación entre ego preconsciente y
ego inconsciente e id, es el desarrollo de mecanismos de defensa del ego incons­
ciente específicos, cómo la represión. Examinaremos esto en cierto detalle en el
capítulo 6. Se han diseñado muchos de esos mecanismos para que limiten la ac­
tividad del id y redúzcan las fronteras del proceso primario. Se vuelven los bas­
tiones de la consolidación de las líneas divisorias del ego. Permiten a los sistemas
del egó preconsciente desarrollarse de un modo más realista, con menos intrusiones
perturbadoras dél id y del ego inconsciente y reprimido que se ha asociado con
esté último.
Diferenciación lograda a través de !a c ó mp ro b aci óp de la real idad ;
Es una tercera función diferehciádqra úel <?gó distinguir entré algo imagina­
do y algo percibido en la realidad externu.q.en el, cuerpo. Esta comprobación de
32
Véanse, por ejemplo, los casosdeWilliam T. y dé Joan N; en la enumeración alfabé­
tica dada en el índice analítico, en la entrada Casos.
E L E GO Y L OS P R O C E S O S S E C U N D A R I O S
185
la realidad desaparece en los sueños que tenemos mientras estamos dormidos;
lo que en el sueño manifiesto estamos imaginando parece suceder en la reali­
dad externa o somática hasta que despertamos. También desaparece la com­
probación de la realidad durante los estados delirantes y alucinantes, sean
parte de la regresión psicòtica, o inducidos por intoxicación o por la privación
sensorial. Hacia el final de este capítulo estudiaremos más a fondo la compro­
bación de la realidad.
Maduración del ego preconsciente
Durante muchos años no se logró una separación realmente clara entre el
ego preconsciente y consciente, y el ego inconsciente y los derivados del id. Es
normal que un niño sea impulsivo e inconsistente, incapaz de tolerar la demora y
la frustración y que se contradiga respecto a lo que espera y a lo que exije. Todas
éstas son señales de su control defectuoso de los procesos primarios, caracterís­
ticos del ego inconsciente y de los derivados del id. Las ejecuciones dadas por su
ego preconsciente y consciente todavía muestran la influencia de las intrusiones
de los procesos primarios.
Incluso tras años de experiencia con el mundo real, los niños continúan
mostrándose notoriamente irrealistas. El niño preedípico tiene innumerables
fantasías omnipotentes y miedos irracionales. N o siempre le es posible distin­
guir claramente lo que imagina de lo que experimenta o recuerda. Sus cuentos
exagerados reflejan esta confusión genuina. El niño edípico, que ha dominado
y va dominando tanto de su mundo, sigue sujeto a los derivados irresistibles de
los impulsos del id. Gomo ya hemos visto, éstos lo hacen anticipar las relaciones
sexuales y agresivas, ilusorias e imposibles, que están destinadas al fracaso desde
el principio mismo.
N i las realidades de su cuerpo ni las potencialidades del ambiente justifican lo
que el niño edípico espera. Son tan irracionales como los delirios de los adultos,
y por la misma razón: el impulso de las pulsiones es más de lo que el ego puede
controlar. Los derivados de la pulsión aparecen en el precqnsciente y son pro­
yectados en personas adecuadas de entre las que rodean al sujeto. Tanto el niño
edípico como el adulto delinjnte se ven a sí mismos haciendo aquello a que los
obligan sus pulsiones. Cuando se enfrentan al fracaso, dado que sus fantasías
eran imposibles, ambos se sentirán probablemente tratados con injusticia e in­
cluso perseguidos p or aquellos quienes en realidad los,aman.
Según va el niño resolviendo su complejo edípico, internaliza aspectos de
sus padres en forma de introyecciones del ego y del superego y utiliza la repre­
sión y otras defensas del ego en gran escala. Será más clara que nunca, entonces,
la separación entre su ego preconsciente, y su ego inconsciente y los derivados
del id. El ego inconsciente queda separado, en la medida de lo posible, de toda
participación directa adicional en el desarrollo y el funcionamiento de la perso­
nalidad, aunque sus derivados indirectos a menudo entran en ambos aspectos.
El ego inconsciente reprimido conserva un conjunto de fantasías y ensoña­
ciones activas y dinámicas, de deseos infantiles, de esperanzas; de expectativas y
miedós, de conflictos ante amores y odios ambivalentes, de errores graves en lá
interpretación de la realidad externa y de la somática y, en especial, de experien­
cias y sensaciones infantiles que en algún momento se relacionaron con las
186
C AP. 5. S I S T E M A P S I C O D I N A M I C O
figuras de los padres.33 En los sueños, en las neurosis y las psicosis, así como en
las intoxicaciones con drogas y en la privación sensorial, aparece material del
ego inconsciente y del id.
Durante la latencia, los largos años de experiencias reales ayudan a consoli­
dar la diferenciación entre los procesos preconscientes y los inconscientes. Sin
embargo, durante la adolescencia se presenta a menudo alguna regresión, en que
los derivados del id invaden tempestuosamente los sistemas del ego. A veces esto
reaviva parte de las pasiones irracionales del periodo edípico, aunque en forma
diferente, y se presenta como una “representación” ambivalente, en la que el
adolescente oscilará turbulentamente entre una sensualidad total y el ascetis­
mo. Pero al irse calmando la turbulencia de la adolescencia, las fronteras del ego
se restablecen sobre una base más firme, y el adolescente pasa a la edad adulta.
Los procesos secundarios retoman su ascendencia y forman organizaciones que
pocas trazas muestran de los procesos inconscientes durante el día, cuando la
persona está despierta. Sin embargo, al final nunca hay una separación comple­
ta y absoluta entre el ego y el id, pues normalmente funciona uno en relación
con el otro, no importa cuán perfecta sea la organización del ego o cuán fuertes
sean las defensas del ego.
Lo más cerca que se llega de una separación total entre el ego y el id ocu­
rre en los síntomas obsesivos, no en la conducta normal. En tal caso se emplea
defensivamente el aislamiento y la intelectuálización para producir una exis­
tencia gris. En las obsesiones no se tiene dominio sobre los derivados del id y
simplemente se niega su realidad, con lo que los sistemas del ego parecen per­
der su vitalidad.34
En la vida adulta normal lös derivados del id y las funciones del ego incons­
ciente, canalizadas y controladas por las defensas y los sistemas del ego preconscíente, contribuyen con muchos elementos emocionales enriquecedores; con
mucho material de juegos, de invención y de inspiración; con mucho que se opone
a la lógica, y que, no obstante, a final de cuentas resulta válido.
La demora, la frustración y el conflicto en el desarrollo del ego
Ihevifabilidad de lä demora, de la frustración y del conflicto
Todo infante experimentará inevitablemente demora, frustración y conflic­
to. Ninguna madre, por devota que $e muestre, puede eliminar tales experiencias
de la vida del niño; y si pudiera, tendríamos como producto un autómata sin ego.
La infancia y la niñez no sólo son fases dél vivir por derecho propio, sino tam­
bién etapaá dé preparación para lograr la independencia definitiva. La realidad del
mundo que riós rodea y las limitaciones fisiológicás de'nuestros cuerpos requieren
la presencia de una organización capaz de manejar la demora, la frustración y el
conflicto.
'
^
'
■
' -n
La demora es inevitable, porque toma tiempo ei prepararse para satisfacer
33 A veces se d a a este material infantil un,lugar en el id, en yezjvde en.el ego incons­
ciente. Decidimos incluirlo en el ego profundamente répriinido,’ déoldó ä sú brgánizáción y porque surge de las interacciones tenidás eh algimi;ihóiil'entó' cóú la reálMad éxterná
y la somática.
..r •
:•
: i. ':
, r.;
34 Se dan ejemplos de esto en la sección sobre dudas, obsesivas y meditaciones, en el
capítulo dedicado a las neürosis obsesivo-compulsivas.
E L EG O V L OS P R O C E S O S S E C U N D A R I O S
187
las necesidades del infante, aun cuando la madre sea comprensiva y no tenga
otra cosa qué hacer. A menudo la madre necesita atender a otros asuntos antes
de poder dedicarse al niño, y algunas veces no parece comprender lo que éste
necesita. La demora suele ser inevitable porque no es en bien del infante, ni de
otros que lo rodean, el satisfacer sus necesidades en el momento que las siente.
La frustración es inevitable, porque a menudo se experimenta como frustran­
te la demora de la satisfacción.35 Pero existen otras fuentes de frustración. Una,
que, en especial durante el primer año de vida, la percepción supera en mucho
al desarrollo motor. Es casi seguro que el niño tenga muchas necesidades que le
es imposible satisfacer sin ayuda de otros y muchas otras que nunca le es posible
satisfacer. A menudo los medios de lograr la satisfacción están a mano, así como
la percepción que ha dado lugar a la necesidad, pero alguien o algo se pone en
el camino y el niño no consigue la satisfacción que busca. Aparte de todo esto,
la imaginación del niño, que lo puede ayudar a soportar la demora, puede a la
vez convertirse en fuente de frustración continua. Como el niño no comprende
bien las limitaciones existentes, siempre estarán fuera de su alcance muchas sa­
tisfacciones ansiosamente imaginadas. La tragedia edípica, que examinamos en
el capítulo 2, es un ejemplo de frustración total debida a un deseo irreal e
imposible.
Muchas razones hacen inevitable
conflicto. Es tal la naturaleza de sus pul­
siones, que se tienen al mismo tiempo muchas, exigencias que cumplir, cuando la
situación tan sólp permite la satisfacción de una de ellas. Las demandas del id
a menudo son antagónicas, de modo que el satisfacer una implica negar cumpli­
miento a otra. A esos conflictos de intereses ocurridos dentro del proceso pri­
mario es preciso agregar las realidades de las limitaciones del cuerpo y de la
estructura ambiental. Las exigencias hechas al niño, incluso por parte de una
madre amorosa y protectora, suelen ir en contra de los deseos impulsivos de
aquél. Esto lo hace enfrentarse a una situación de conflicto, en la que alguien a
quien él necesita le niega la satisfacción de una necesidad que, de no ocurrir
esto, podría satisfacer.
La demora y el desarrollo del ego
Es necesaria una demora entre la aparición de una necesidad y su satisfacción
para que los sistemas del ego puedan organizarse. Cuando la necesidad no es ava­
salladora, la demora permite el surgimiento de imágenes relacionadas con experien­
cias anteriores tenidas con la necesidad y la satisfacción. Esta imaginación
aparecida durante la demora - y que, como ya hemos dicho, no se trata de una
simple descripción— indica el comienzo de la representación central. Asienta las
bases para todo desarrollo posterior en el que la ponderación, las memorias, la
imaginación^ la reflexión, el pensamiento y el razonamiento, pueden ocupar el
lugar de la acción inmediata. La anticipación así organizada, y relacionada con
una meta que no es obtenible de inmediato, se va ampliando según el niño madu­
ra, hasta que con el tiempo obtendrá satisfacciones de imaginar algo que, lo sabe
bien, por muchos años le será imposible experimentar en la realidad.
En toda situación de demora, la persona - n o importa cuál sea su edad— ob­
35
Triandis, L. M. y Lambert, W. W., “ SourceS o f frustration and targets o f aggression:
a cross-cultural study” , /. abnorm. soc. Psychol, 1961, 62, 640-648.
188
C A P . 5. S I S T E M A P S I C O D I N A M I C O
tendrá un grado razonable de satisfacción simplemente imaginando que ha logrado
lo que deseaba. A esto se refería Freud cuando dijo que el niño hambriento “alu­
cinaba el pecho” y cuando afirmó que los sueños de los adultos permiten a la
persona seguir durmiendo porque lo soñado le permite satisfacer la necesidad que
dio lugar al sueño. Dada la interpolación de una demora entre la necesidad
y la satisfacción también se desarrolla la capacidad de imaginar satisfacciones
cuando nos encontramos despiertos. Creamos en la imaginación medios para
lograr nuestros fines, la habilidad de tener a la vista casi constantemente una me­
ta y, con el tiempo, la capacidad de contentamos con ciertas satisfacciones ima­
ginadas. Estas suelen constituir los sueños despiertos y le permiten a la persona
satisfacerse con abstracciones; dejan lugar a la sustitución de metas y aceptan
otro tipo de medios para obtenerlas. Una capacidad razonable de tolerar la de­
mora, una capacidad de no perturbarse cuando es imposible satisfacer con ra­
pidez uña necesidad, es una de las señales de madurez y de equilibrio psicodinámico estable más importantes.
La frustración y el desarrollo del ego36
Se habla de frustración en vez de demora cuando entre la persona y su meta
se interpone un obstáculo, sea real o imaginario. Algunos efectos ejercidos por la
frustración sobre el desarrollo del ego son muy obvios, y se los ha estudiado a
fondo, como, por ejemplo, la reacción de una agresión creciente. Otro ejemplo
es el incremento en la variedad de actividades orientadas a una meta; el surgi­
miento de medios indirectos y substitutos de resolver problemas, sumamente
relacionado con el desarrolló de los procesos sebUndafios. Si la frustración re­
sulta demasiado intensa o la situación parece desesperada, en lugar de la agre­
sión puede presentarse la apatía o el retiro.37 A veces una adaptación que había
resultado efectiva es entonces reemplazada por Una conducta hó adaptative
regresiva.
Un resultado menos obvio de la frustración tiene mucho que ver con el de­
sarrollo y la diferenciación del ego. Se trata de la internalización de alguna pín­
te o aspecto de una persona o situación qüe causa frustración. Se tiene un ejem­
plo muy dramático de esto en los adultos normales afligidos por la pérdida
tr-debida a la muerte o a una separación— de alguien querido. En la apariencia,
la conducta o las experiencias particulares del doliente surgen características dé la
persona ..amada desaparecida. Tai vez se presenten dichas características como
introyecciones ( incorporaciones simbólicas)¡ tal vez como identificaciones. Esas
internalizaciones participan como síntomas en las depresiones psicóticas y en
algunas esquizofrenias, como yá se verá más adelante.!
Se cree que la frustración tiene un papel rector en las introyecciones y eri
las identificaciones que estimulan la formación del ego-. La experiencia de la
introyacción toma como modelo la incorporación oral, aunque (como ya in­
dicamos en el capítulo 2), muy a principios de la infancia, también aparecen las
incorporaciones visual, auditiva y manual. La idêiitifiéaciôn toma cómo modeló
36 Lawson, R. y Marx, >M. H., ‘‘Frustration: Theory and experiment” , Genêt. Psychol.
M o n o g r., 1958, 57, 393-464.
37 Sweetland, A. y Childs-Quay, L,., “ The effects of ernotionality on concept forma­
tion” ,/. genet. P s y c h o i.,1 9 5 8 ,5 9 , 211-218.
EL EGO Y L OS P R O C E S O S S E C U N D A R I O S
189
la imitación, aunque no necesariamente una imitación consciente. Los propósitos
de la identificación son conseguir parecerse a otra persona, en ciertos sentidos
ser ella, ocupar su puesto y llevar a cabo sus funciones.
Hemos visto ya qué parte tan importante juega la identificación con el pa­
dre frustrante en la precipitación del complejo de Edipo. El pequeño se iden­
tifica tan sólida y totalmente con el padre —su rival— que espera usurpar el pues­
to de éste como hombre de la casa. La hija se identifica con su rival —la madre—
lo bastante como para verse como ama de la casa y esposa del padre. En gran
parte de las casas cuna y en algunos hogares se aceptan como cuestiones normales
las declaraciones de este tipo, que suelen ser expresadas con toda convicción. El
padre de sexo opuesto frustra también al hijo, aunque de modo menos intenso,
al rehusarse a tomar las declaraciones de modo tan serio como se las hace. De
este tipo de frustración surge también cierto grado de identificación.
De ninguna manera la introyección y la identificación son siempre produc­
to de la frustración. Son causa de buena parte de la correspondencia existente
entre las orientaciones de los padres y de los hijos, de los hábitos populares, los
gustos, las costumbres y las normas. A l parecer, se adopta gran parte de esto en
conjunto, de la subcultura familiar prevaleciente, y no fragmento a fragmento en
situaciones de aprendizaje separadas.
Hemos visto como, en la unidad simbiótica madre-hijo, el niño puede parti­
cipar directamente en las capacidades y actividades de aquélla. Probablemente
éste es el punto culminante de la identificación total en una infancia normal.38 Al
mismo tiempo, el experimentar la incorporación real lleva a introyectar a la ma­
dre, ser necesariamente frustrante. A l irse disolviendo la unidad simbiótica, el
niño retiene mucho de lo que ha venido compartiendo con la madre, organizan­
do así introyeccion.es del ego que conservan muchas de las características de la
madre, según el niño las ha interpretado. A l ir avanzando la disolución de la
unidad simbiótica, el niño tiene mayores oportunidades de introyectar al padre
y de identificarse con él. La rivalidad existente con el padre del mismo sexo
favorecerá una identificación más sólida que la obtenida mediante el amor por el
padre del sexo opuesto.
El conflicto y el desarrollo del ego
El conflicto es causa de la demora en el sentido de que impide la satisfacción
inmediata de exigencias antagónicas, manteniéndolas suspendidas mientras se
encuentra una solución. Por consiguiente, es causa de una buena cantidad de
ponderación, búsqueda, fantasía, imaginación y pensamiento prelógico en los
niños. El conflicto también es fuente de mucha frustración. Por lo tanto, indirecr
tamente produce una agresión creciente, variaciones de respuestas, introyecciones
e identificaciones.
Aparte de esos efectos indirectos, el conflicto lleva inevitablemente a hacer
elecciones y tomar decisiones, funciones del ego que implican el renunciar a algo
que se desea. Esto señala un progreso en la organización del ego cuando, en lugar
de oscilar entre el amor y el odio, el niño es capaz de mantener sentimientos
ambivalentes, ello significa estar en conflicto: significa desear algo o a alguien y,
38
Ritvo, S. y Solnit, A., “ Influences o f early mother-child interactión on identifica-1
tion processes” , Psychoanal. Study Child, 1958, 13, 64-91.
190
C A P . 5. S I S T E M A P S I C O D I N A M I C O
al mismo tiempo, no desearlo. Esto indica de inmediato una estructuración del
ego, una suspensión de la acción definitiva y, por lo menos, la oportunidad de
medir los aspectos aceptables e inaceptables de una cosa o de una persona.
Se tiene un nuevo progreso en la organización del ego cuando el niño se
muestra capaz de renunciar a una cosa para obtener otra. Pero elegir una cosa y
renunciar a otra significa ser capaz de renunciar a seguir deseando la cosa a la
que se renunció. El modo más primitivo en que los niños llevan a cabo esto es ne­
gando que desean aquello a lo que renunciaron, mientras que al mismo tiempo
siguen experimentándolo. Por ejemplo, un niño frustrado puede renunciar con
enojó a algo, diciendo que lo odia, cuando en realidad esto es cierto sólo en parte
o sólo lo es para la persona que obligó al niño a escoger.
La represión es una maniobra más progresiva que la negación. Lo que el niño
ha elegido sigue estando a disposición de la conciencia, mientras qué aquello d lo
que se renunció se vuelve inaccesible, aunque siga presente en el ego inconsciente.
En lo que toca a la persona represora, lo reprimido deja de existir. A menos que
sufra una regresión que reactive el conflicto, tal persona permanecerá ignorante
de la represión y de cualquier influencia venida de lo reprimido.
Una técnica todavía más avanzada consiste en renunciar realmente a aquéllo
que ha sido inevitable dar por perdido, para conseguir lo que se prefiere. Sólo
podrá conseguirse esto cuando de verdad se haya resuelto el conflicto, es decir, si
en su imaginación la persona experimenta adecuadamente las consecuencias de
su elección y lo elegido le produce plena satisfacción.
Cuando se avanza dél método menos maduro al más maduro de manejar
conflictos, én toda persona quedan residuos de sus primeras esperanzas, miedos y
deseos Contradictorios, ambivalentes, rechazados o reprimidos. Cuando un ñiño
resuelve su complejo de Edipo, cosa que ocurre entre el cuarto y él sexto año de
vida, ejerce una represión masiva que borra gran parte de sus experiencias pri­
meras. Sin embargo, éstas no son necesariamente destruidas; ello significa que
cualesquiera conflictos que estuvieran todavía activos en aquel momento, cuales­
quiera que entonces fueran importantes y estuvieran sin resolver, fueron rèprì^
midos cuando aún eran conflictos. Persistirán, entonces^ comò componentes
activos del ego inconsciente, capaces de ejercer una influencia determinante en la
experiencia y la conducta conscientes y preconscientes, sin que la persona tenga
la menor conciencia de ello. Conflictos posteriores dèi mismo tipo tienden k
reactivar esos conflictos edípicos y preedípicos reprimidos. Tal reactivación es
uña fuente de conducta y de experiencia irracionales en el adulto, pues 10 que
haga, diga o piense estará predeterminado por una fuente qué se encuentra fuera
de la conciencia.
!
? .’ ■'
Si el niño en crecimiento desarrolla una creciente tolerancia al conflicto, se­
rá más capaz de manejar constructivamente sus tendencias contradictorias. Uni­
camente cuando suspende toda acción podrá elegir de mòdo adecuado entre dé­
seos opuestos. Cuando suspende toda acción en una situación de conflicto, el niño
sé da la oportunidad de elegir o tomar una resolución, lo que pudo iió haberle
ocurrido cuando el conflicto surgió por primera vez. Esta tolerancia ante un cotíflicto exige cierto grádo de alejamiento emocional, a fin de que la elección no se
haga simplemente de acuerdo con la presión emocional de mayor fue iza. Esto re­
quiere a su vez un control emocional adecuado y la capacidad de mantener bás­
tante intactas las líneas divisorias del ego, de modo que la persona pueda sentir la
necesidad y, no obstante ello, tener la libertad de decidir.
191
El ego autónomo y el área de acción libre de conflicto
En la teoría psicodinàmica, se ha centrado la atención en el importante papel
que tienen la demora, la frustración y el conflicto en la estimulación del desarrolle:
del ego, en especial en el desarrollo del proceso secundario del pensamiento. Un
resultado de esto ha sido el olvido relativo en que se tiene a las secuencias de
maduración de la conducta adaptativa.39 Las primeras coordinaciones perceptivo-motoras, que vimos brevemente en el capítulo 2, son obvio ejemplo de una
adaptación progresiva a las realidades del medio circundante y a la estructura del
cuerpo. Este tipo de adaptación depende ante todo de la maduración, del uso y
del aprendizaje, con pocas pruebas de que hayan influido la demora, la frustra­
ción y el conflicto. Esas organizaciones perceptivo-motoras —que son innumera­
bles— componen lo que se ha venido llamando el ego autónomo. Como no son
necesariamente producto del conflicto y no parecen incluirlo en su funcionamien­
to, se les ha agrupado bajo la denominación de área de acción del ego libre
de conflictos.
El ego autónomo y el área libre de conflictos incluyen: las muy conocidas
secuencias de maduración de las coordinaciones motoras;40 el desarrollo de la
percepción del cuerpo y del mundo circundante; la maduración de los componen­
tes emotivos y motivacionales, y el crecimiento de las estructuras cognoscitivas
que componen todo tipo posible de integraciones y abstracciones secundarias.
Incluyen también todos los procesos preconscientes inadvertidos que contribuyen
a crear nuestra orientación y nuestras habilidades automáticas de las actividades
utilizadas en el vivir cotidiano. Son ejemplos de esto: el modo en que utilizamos,
todo tiempo, el medio circundante percibido, para orientamos sin darnos cuenta
de ello; la miríada de movimientos coordinados que componen nuestro trabajo,
nuestros juegos y nuestro descanso diarios, e incluso los detalles de nuestra diaria
solución de problemas. En pocas palabras, el égo autónomo y el área libre de
Conflictos incluyen gran parte de lo que constituye el objeto de estudio de la psi­
cología y de las otras ciencias conductuales.
Muchas de estas cosas se aprenden con un esfuerzo consciente, aunque los
detalles del aprendizaje puedan no entrar nunca en la conciencia. Asimismo, pu­
diera necesitarse del esfuerzo consciente para mejorarlas. Pero una vez que se las
domina, gran parte de ellas se vuelve automática y funciona de manera fluida y
sin ser notada durante toda la vida. De hecho, toda la facilidad y la capacidad
con que se hagan dependen a menudo de que sigamos inconscientes de los detalles
de la percepción, la cognición y la acción. La mecanógrafa o él pianista que, por
alguna razón tome conciencia de los movimientos individuales qué componen
una labor virtuosa, perderá casi de seguro su facilidad y su capacidad durante la
ejecución.
Pudiera ocurrir que una función autónoma y libre de conflicto termine por
ser parte de la formación de síntomas. Veremos esto con especial claridad en los
síntomas de conversión y en lás compulsiones. En algunas psicosis, por ejemplo
en las excitaciones maniacas, poca organización del ego autónomo queda; y casi
39 flartmann, H., E go P sych òlogy and thè Probletn o f A da ptation (trad. por D. Rapaport), Nueva York, Internát. Uriiv. Press, 1958.
40 Véase una explicación detallada de las secuencias de maduración en Gesell, A. e
Ilg, F. L., Child D evelop m en t, Nueva York, Harper, 1949. Véase también Stone, L. J. y
Church, J., Childhood and A dótese ence, Nueva York, Random House, 1957.
192
CA P . 5. S I S T E M A P S I C O D I N Á M I C O
toda conducta y experiencia parece haberse puesto una vez más al servicio de un
ego infantil anteriormente inconsciente.
La adaptación y el dominio del ego
Ahora es claro que la adaptación del ego implica algo más que un ajuste pa­
sivo o una conformidad. El ajustarse y conformarse a las realidades del cuerpo y
el ambiente propios, son parte esencial de la adaptación del ego. Pero la iniciativa,
el espíritu de empresa y el dominio, que pueden remodelar el medio ambiente,
son también componentes esenciales de una adaptación del ego normal. Repre­
sentan los componentes más vulnerables, durante la niñez, a la interferencia y al
dominio de los adultos.
Vemos que incluso en el cuidado del infante está presente ese dominio; lo
tenemos en las continuas exploraciones perceptivo-motoras en la primera infan­
cia; lo observamos en el dominio del espacio y la locomoción que aparece en
cuanto el niño puede ponerse de pie. La adaptación, maduración y el dominio del
ego forman juntos espirales ascendentes. A medida que el niño madura, mejora la
eficacia de la adaptación de su ego; según se va adaptando y logra un dominio ma­
yor, madura con mayor rapidez; y a medida que madura, sus adaptaciones y
el dominio de su ego pasan a nuevas dimensiones y se vuelven más complejas. La
satisfacción que alguna vez vino únicamente de la descarga directa, proviene aho­
ra de llevar a cabo maniobras complejas. Tal vez al fin se vuelva menos importan­
te que el medio de lograrlo, cosa obvia en los juegos de los niños y en los rituales
de muchos adultos.41
En muchas de sus actividades y de sus imaginaciones, tanto los niños como
los adultos suelen buscar un incremento de la tensión y del esfuerzo. En el juego y
en las diversiones procuramos una tensión y un esfuerzo muy superiores a lo ne­
cesario para la simple adaptación. Los niños y los adultos terminan por gozar el
usó eficaz de algo que ya dominan.
La adaptación y la defensa del ego
Cuando el ego funciona normalmente a menudo es difícil diferenciar entre
adaptación y defensa. Por ejemplo, la defensa del ego total contra la desintegra­
ción es al mismo tiempo adaptativa por su carácter. Como veremos en el capítulo
6, ésta es una de las funciones principales de la regresión, que permite a los siste­
mas del ego seguir organizados, si bien á niveles menos competentes. Pospondre­
mos todo estudio detallado de las defensas del ego hasta que las veamos eñ el
capítulo 6. Mientras tanto, vale la pena mencionar aquí ciertos principios generales.
Hemos visto que el recién nacido permanece por algún tiempo impasible a
gran parte de la estimulación potencial existente en su medio ambiente. Freud
propuso la existencia de una barrera protectora innata, precursora de las defensas
del ego. En el capítulo 2 indicamos que el recién nacido se encuentra protegido
por el estado rudimentario de sus percepciones, por la inmadurez fisiológica de
su cerebro y por la pobreza de su repertorio de movimientos coordinados. Gran
41
Marsñall, H. R., “ Relation between home experiences and children's use o f language
in play interactions with peers” , Psyehol. Monogr., 1961, 75, expediente núm. 509.
EL EGO Y LOS P R O C E S O S S E C U N D A R I O S
193
parte de los patrones perceptivos complejos que el medio ambiente humano des­
pierta en los adultos, no existen para el recién nacido. Nada en lo absoluto exigen
de él, que se encuentra defendido por una concha de inadecuación perceptiva, la
que lo protege incluso de tener que llevar a cabo actos coordinados de los cuales
no es capaz.
Los adultos estamos familiarizados con el uso de una barrera protectora,
cuando nos está bombardeando la estimulación y no reaccionamos a ella. De que
podamos erigir una barrera no reactiva dependerá el que podamos soñar despier­
tos o leer en medio de la actividad de los otros. Siempre que nos enfrascamos
profundamente en algo, experimentamos el mismo tipo de olvido respecto a cual­
quier cosa que pudiera interferir con nuestra actividad. Lo mismo hacemos cuando
nos dormimos y permanecemos dormidos en un medio circundante ruidoso.
Los sistemas de adaptación del ego implican también una defensa, porque
automáticamente excluyen cualquier cosa que pudiera perturbarlo. Se trata de
una función defensiva del ego que protege su propia organización, aquélla que le
permite sobrevivir como sistema. Así por ejemplo, los sistemas del ego no sólo
deben adaptarse a la realidad externa y a la somática, sino defender su organiza­
ción contratos efectos desintegradores de los golpes dados por un exceso de reali­
dad. Esta defensa se hace más clara cuando se derrumba, como ocurre en muchas
experiencias traumáticas, en las reacciones de pánico y en algunas psicosis.
Los sistemas del ego se adaptan a las luchas inconscientes y se defienden
contra ellas. Encuentran modos de descargar las tensiones, a veces con ayuda de
una versión muy propia de desplazamiento, condensación y simbolización primi­
tiva del proceso primario, recurso muy parecido al que vemos en los sueños ma­
nifiestos y en los síntomas de neurosis. Los sistemas del ego también atan las
catexias del id a las organizaciones del proceso secundario, como en el pensamiento
normal, la solución de problemas y las imaginaciones realistas.
Una función del ego de importancia especial para la psicopatología es a la
vez adaptativa y de defensa. Consiste en privar a los derivados del id de sus cate. xias sexuales y agresivas primitivas. Tal función se conoce como neutralización, y
a sus productos se les llama energía neutral o neutralizada. Esos términos no
implican que la energía neutralizada sea menos vigorosa, sino que sólo se le ha
quitado su carga sexual y agresiva. La sublimación es lo que mejor representa a la
desexualización. Se utiliza a las pulsiones sexuales o a sus derivados en niveles no
sexuales que permiten una satisfacción total. La desagresividad (palabra mons­
truosa) adopta muchas formas. La iniciativa, el espíritu emprendedor y el com­
petir según las reglas, son expresiones comunes de una agresión primitiva, que ha
sido domada por las acciones del ego, y se le puede emplear en actividades com­
pletamente constructivas, o creadoras. Las defensas del ego, como la represión,
utilizan la energía de la desagresividad derivada del id.
El utilizar las catexias del id para erigir sistemas del ego que sirvan para con­
trolar las catexias del id es menos paradójico de lo que parece. De hecho, rio es
más extraño que emplear el poder del agua para construir y conservar una presa,
cuya función es contener el agua que, así controlada, ayuda a otras actividades
(poner en funcionamiento una fábrica o una dinamo) que nada tienen que ver
con el agua.
Finalmente, los sistemas del ego preconsciente necesitan adaptarse con­
tinuamente a los lincamientos del superego, en especial en cuestiones morales
y éticas. También se defienden contra las presiones del süperego cuando éstas lie-
194
C AP. 5. S I S T E M A P S I C O D I N A M I C O
gan a ser demasiado intensas o demasiado perturbadoras para las funciones del
ego preconsciente. Son resultado común de tales presiones los sentimientos de cul­
pa, a veces conscientes, y el sentimiento de inferioridad o de inutilidad, que tam­
bién puede volverse consciente, pero que tiene raíces en elsuperego inconsciente.
A este apartado pertenece también la culpa inconsciente, como ya veremos pá­
ginas adelante, cuando estudiemos el superego.
Los tres mundos de la función del ego
Hemos objetado ya la idea de que es imposible organizar el pensamiento rea­
lista sin la presencia del lenguaje. La observación diaria nos hace ver que los infan­
tes aprenden a interactuar de modo realista con base en sus cuerpos y en el medio
circundante, aunque aún no hayan aprendido a hablar. Niños de más edad nos
platican de imágenes que nó saben expresar en palabras; y damos por hecho que
la imaginación debe organizarse mucho antes, probablemente desde el momento
mismo del nacimiento. Por muchos años los niños continúan interactuando de
modo realista, aunque su equipo de lenguaje sea menos perfecto que su adapta­
ción directa y mucho menos rico y competente que su imaginación. En pocas pa­
labras, un niño aprende a interactuar en función del medio circundante y de su
cuerpo, y adquiere una representación central funcional y más o menos real de
ambos —de las propiedades físicas y de la conducta de las cosas, de la gente y de
sí mismo— mucho antes de que sus sistemas del habla se encuentren lógicamente
organizados.42
Esto nos da tres mundos, por lo menos, de funcionamiento del ego, que es­
bozaremos aquí brevemente: 1. El mundo de la realidad externa y somática, 2. El
mundo de la imaginación y 3. El mundo verbal. Hay muchas pruebas de que es
posible diferenciar entre sí esos tres mundos, aun cuando interactúen con él ego
de toda persona. Esas diferencias son de importancia para poder comprender la
psicopatología.
1. El mundo de la realidad externa y somática
Hay un mundo de realidad objetiva, al que se puede fotografiar y registrar
impersonalmente por muchos otros medios. Lo aceptamos como algo que existe
independientemente de las experiencias del individuo, como algo que estaba allí
antes de nuestro nacimiento y que allí estará cuando hayamos muerto. La gènte
todavía piensa que todos experimentamos y manejamos de modo parecido lo aáí
registrado; por lo menos, tal ocurre con todo adulto normal de nuestra cultura.
Se incluye al cuerpo en tal realidad externa; es decir, todos lo consideramos,
junto con sus órganos internos, un objeto. En algunos sentidos la realidad somá­
tica ocupa un lugar especial en nuestras experiencias con la realidad. Siempre esté
presénte, es nuestra de modo muy singular y se encuentra atadá a nuestro sentido
de la identidad personal. Permite todo tipo de experiencias privadas —algunas
posibles de comunicar, si así lo deseamos, pero muchas no. Aquéllas que no po42
Biáihe, M. D. S., “The ohtógeny o f certain logicai operations: Piaget’s formulation
examinéd by nonverbal methods” , Psychol. Monogr., 1959, 73, Expediente núm. 475;
Fowler, W., “Cognitive learning in infaney and earíy childhood” , PsychoL Bult, 1962, 59,
116-152.
EL EGO Y LOS P R O C E SO S S E C U N D A R I O S
195
demos o no deseamos comunicar a los otros o expresar en palabras, tienen mayor
libertad para interactuar con la imaginación no verbal. No es necesario que tales
interacciones se atengan a las convenciones de la palabra hablada y es mucho más
fácil sujetarlas al proceso primario que hacerlo con el lenguaje.
De aquí en adelante, por facilitar las cosas, cuando hablemos de la realidad
externa estaremos incluyendo nuestras experiencias con la realidad somática. Men­
cionaremos esta última cuando haya especial necesidad de hacerlo.
A pesar del consenso general respecto al mundo objetivo, hay muchas dife­
rencias en la orientación mostrada ante el mismo. Los muchachos captan el mun­
do de modo diferente a como las muchachas lo ven; el mundo del varón es distin­
to al mundo de la mujer. Esas diferencias están en función de diferencias básicas
en la anatomía, la fisiología y la experiencia privada, así como de las diferencias en
las expectativas y en los papeles sociales. El ansia de dominar, en especial de domi­
nar las cosas ajenas a la familia y a las organizaciones familiares, parece constituir
una perspectiva masculina en todos los sitios. La catexia narcisista del cuerpo y
su adorno, así como un interés total por el cuidado de los niños, parecen perspec­
tivas femeninas que trascienden todo cambio cultural e histórico.43
El mundo externo, aunque objetivamente es igual para todos, recibe una es­
tructuración diferente por parte de hombres distintos y en función de los intereses
y papeles sociales diferentes qüe estos últimos tengan: por ejemplo, ser granjero,
maquinista, empleado, ejecutivo, soldado, médico, abogado, aviador, artista, etc.
Cada una de estas personas experimenta de modo distinto el mundo organizado
de la realidad externa. No es sólo que esas personas hagan cosas distintas, sino que
el mundo les parece diferente. Algunas de esas diferencias arrancaron de otras
congénitas en el aspecto perceptivo, en el motor o en el sistema nervioso central,
las cuales son capaces de crear realidades externas con un énfasis distinto. Pero,
además, muchas son producto de la experiencia individual, del azar y de lús
accidentes.
2. El mundo de la imaginación
Muchas de las diferencias que hemos mencionado en la percepción del mundo
de la realidad somática y externa, se ven forzadas pórla imaginación de la persona.
Generalmente se cree que el mundo imaginativo de la primera infancia es un
mundo de imágenes pasajeras. Según va madurando el niño, su imaginación (o re­
presentación central) queda poco a poco sujeta a las experiencias reales, pero no
pierde del todo la influencia de los derivados del id. El mundo de la imaginación
nunca será por completo una representación realista de la realidad externa y so­
mática. En muchos sentidos sigue siendo menos útil y estando organizado con
43
Cfr. Colley, T., “The nature and origins o f psychological sexual idcntity” , PsychoL
Rev., 1959, 66, 165-173. Sin embargo, el ser humano es flexible respecto a la orientación
dada al papel sexual y a otras influencias. En el capítulo 3 se vio la identificación cruzada; la
volveremos a estudiar en el capítulo 19, donde se verá cuán determinantes son en muchos
casos los deseos de los padres. El caso poco frecuente de un macho genético que, debido a
un défecto embriònico, no desarrolla un órgano genital masculino externo y, por razones
que aún no se comprenden bien, en la pubertad adquiere uri cuerpo femenino, parece tam­
bién orientado por completo en una dirección femenina porque se le crió como mujer. Véa­
se, por ejemplo, Money, J., “ Components o f eroticism in man: I. The hormones in relation
to sexual morphology and sexual desire” , J. nerv. mént. Dis., 1961, 132, 239-248; Móney,
J., Hampson, J. G. y Hampson. J. L., “Imprinting and thè establishment o f gender role”,
Arch. N eurol. Psuchol., 1957, 77, 333-336-
196
CAP. 5. S I S T E M A PSICODIIMAMICO
menos lógica. En otros aspectos, resulta más rico, más cálido, más lleno de colo­
rido y más vivido.
Gran parte de los grandes progresos científicos, prácticos y artísticos logra­
dos por la humanidad, surgieron primero en el mundo imaginativo de algún indi­
viduo. Más tarde fue que se los tradujo en una realidad objetiva que se puede
compartir con otros. Mencionaremos tan sólo los enormes cambios sufridos por
la arquitectura a través de los siglos.
Muchas fantasías preconscientes y conscientes contradicen, de cierto, los
hechos de la realidad externa o somática existentes. Tal vez vayan más allá de la
realidad o tal vez no la alcancen; quizás la amplíen dándole nuevos significados,
o la distorsionen y le quiten parte del significado que en un principio tuvo. El
mundo de la imaginación abarca en su organización desde una reproducción fiel
de algo en verdad experimentado en la realidad objetiva, hasta el caos irreal de
los procesos primarios, tal como lo experimentamos en los sueños manifiestos y
lo presenciamos en los síntomas psicóticos.
Entre las funciones del ego preconsciente más importantes debemos incluir
la de diferenciar entre la realidad externa, y somática objetiva y los frutos de la
imaginación. Llamamos a tal función comprobación de la realidad. Es su precur­
sora la exploración perceptivo-motora llevada a cabo por los infantes que todavía
no hablan, que comienza por establecer los límites y las características del cuerpo.
Expresamos tal predominio al decir que el primer ego es un ego corporal.
,La comprobación de la realidad le permite al niño* a medida que madura y
adquiere experiencia, conducirse y experimentar el mundo que lo rodea y a su
propio cuerpo de modo cada vez más realista. También le permite utilizar las
propiedades, especiales de su mundo imaginativo. La imaginación puede servir a
fines creativos y de diversión, en especial porque escapa a muchas de las restriccio­
nes impuestas por la severa realidad objetiva. Por ejemplo, puede trascender el
espacio y el tiempo, cambiar la monotonía en aventuras, imaginar un escape
cuando se está condenado, soñar en un tiempo en el que se habrán resuelto mila­
grosamente todas las dificultades y la felicidad es completa. Para el adulto madu­
ro sigue siendo un refugio donde escapar del mundo de los hechos, mundo del
que se aparta cuando la realidad objetiva se vuelve demasiado oprimente.
Cuando la capacidad de sujetar a prueba la realidad no está del todo desarro­
llada, como ocurre en los niños y a veces en los adultos, la confusión es el resultado.
En la infancia esto es relativamente importante, pues hay presentes adultos que
pueden ayudar al niño y la sociedad espera en los niños cierta fantasía.
La comprobación de la realidad es de suma importancia para la psicopatologia
cuando, por cualquier razón, se derrumba. Tendremos algunos de los ejemplos
más notables de perturbación de la capacidad de sujetar a prueba la realidad en
los capítulos sobre psicosis, desórdenes de la personalidad y desórdenes cerebrales.
Tal vez el paciente sea incapaz, estando bajo ellos, de separar la realidad de su
cuerpo y de su medio circundante de la realidad de su mundo imaginario;. Ocurre
entonces que la enorme potencialidad de la imaginación hace de la realidad una
pesadilla.
Si los procesos secundarios siguen siendo eficaces, uno de los medios más
afortunados para comprobar la realidad es compartir nuestras experiencias con
otra persona a través de la comunicación. Éste es el caso de cuando se pregunta:
“ ¿Estás viendo lo que yo veo?” Con ello pasamos a nuestro tercer mundo de
funciones del ego, el verbal, aquél que se inicia cuando se balbucea y que con­
EL EGO Y L O S P R O C E SO S S E C U N D A R I O S
197
cluye con la creación de una organización intrincada de comunicación social, su­
jeta a reglas especiales.
3. El mundo verbal
El mundo verbal es rasgo peculiar del hombre. Aparece tarde en la escena del
desarrollo infantil y toma años de práctica el poder representar a través de él lo
imaginado o para utilizarlo como sustituto satisfactorio de la acción. Todo niño
comienza a balbucear espontáneamente mucho antes de poder hablar o compren­
der lo escuchado. Lo que otros hablan a su alrededor y las reacciones de la gente
ante sus balbuceos parecen ejercer sobre él un efecto en especial estimulante. Ya
que el balbuceo de.los niños incluye, en uno u otro, momento, todo sonido de to­
dos los idiomas conocidos, parece cuestión de elección de reforzamiento que el
niño termine hablando el idioma de quienes lo crían. Los otros sonidos presentes
en el repertorio del infante desaparecen.
No obstante, los niños no aprenden a hablar palabra por palabra. Lo primero
que surge es una jerga expresiva, un patrón sin sentido que refleja las entonacio­
nes y las inflexiones del lenguaje que el infante escucha. A cierta distancia suena
como si fuera el lenguaje real. A partir de esto el niño va difeienciando frases fa­
voritas y ciertas “ palabras” que en realidad funcionan como enunciados comple­
tos. Con el tiempo el niño aprende a hablar y comprender el lenguaje de su medio
circundante, aprenda o no sus reglas.
El lenguaje comienza siempre en situaciones sociales, en las que el infante
balbuceante tiene un compañero de más edad que habla y que de algún modo re­
compensa al niño por emitir sonidos similares. Los sonidos que el niño aprende a
hacer en presencia de algo, también los puede aprender a hacer cuando ese algo
se encuentra ausente. Los niños aprenden pronto a comentar de corrido lo que él
y otros han hecho o están haciendo, y más tarde puede repetirse tal comentario
como si fuera un informe sobre cosas pasadas o una esperanza de que algo se re­
pita. He aquí cómo se conserva algo verbalmente cuando ya ha desaparecido y
cómo se le hace volver cuando ha estado alísente. Muchos pequeños cuando solos
se entienden hablándose, tal y como antes lo hacían balbuceando. Poco a poco el
lenguaje del niño adopta formas más convencionales.44
El lenguaje tiene una estructura propia, reglas gramaticales y convenciones
propias, así como sus modos aceptados de formular y expresar la experiencia. La
sociedad se encuentra organizada en grado sumo de acuerdo con la comunicación
existente entre sus miembros y el lenguaje es decididamente el instrumento de
comunicación más flexible y confiable- No obstante, el mundo de lo verbal no es
idéntico ni a la realidad del mundo externo, que incluye al cuerpo de quien habla,
ni al munido de la imaginación intemo. Toma muchos años de práctica y búsquedas
constantes (es decir* otra forma de sujetar a prueba la realidad) llegar a dominar
los equivalentes verbales correctos de lo que está, sucediendo en la realidad, en
el cuerpo y en la imaginación.
Existen enormes áreas de la experiencia imposibles de verbalizar adecuada44
Cfr. Cofcr, C. N. (dir.), Verbal Learning and Verbal Behavior, Nueva York, McGrawHill, 1961; Church, J., Language and the D isco very o f R ea lity: A D evelopm ental Psychology
o f Cognition, Nueva York, Randorn House, 1961; McCarthy, D., “ Research in language development; retrospect and prospeet”, M on ogr. soc. Res. Child Develp., 1959, 24, 3-34;
McCarthy, D., “ Language development” , M onogr. soc. Res. Child Develp., 1960, 25, 5-14.
198
CAP. 5. S I S T E M A P S I C O D I N A M I C O
mente, de experimentar en la realidad externa y somática en igual medida que en
el mundo de la imaginación. Basta mencionar los sentimientos complejos —de
orden evaluativo y sentimental— despertados por pinturas, esculturas y la música
—en especial en su expresión contemporánea—, así como los sentimientos desper­
tados por paisajes, ciudades, personas, amaneceres y ocasos, adioses y bienvenidas,
todas las interacciones entre amantes y con los padres, la esperanza y la desespe­
ración, el amor, el odio, el temor, la soledad y la intimidad.
Claro que, aparte del lenguaje, tenemos sistemas de comunicación especiali­
zados, pero que, principalmente, sirven a especialistas. Para el hombre común y
corriente simplemente existen tres mundos: la realidad intema, que incluyen el
cuerpo, la imaginación y el mundo verbal, cada uno de ellos organizado de modo
distinto a los demás e intercambiable de modo imperfecto.
El mundo verbal es en especial importante para la psicopatología. En primer
lugar, porque muchísima de la organización social está codificada en forma de
lenguaje.45 Incluso los pensamientos íntimos tienden a quedar organizados de
modo convencional, ateniéndose a lo verbal, sin olvidar por ello que también se
lo organiza en función de la realidad externa directamente experimentada, del
cuerpo y de la imaginación. Como resultado de esa organización convencional,
puede hacerse que el lenguaje represente y comunique muchas experiencias que
de otra manera siempre serían privadas, desconocidas para el mundo. En grado
enorme se lo usa también para obtener experiencias vicarias de millones de cosas
que, de no ser por el habla o la lectura, la persona jamás podría experimentar di­
rectamente. De no tener la habilidad de comunicarse oralmente y de adquirir
experiencias vicarias a través dél lenguaje, nadie participaría totalmente en la
vida de su sociedad.
La adquisición del lenguaje también representa sus dificultades. Proporciona
a toda persona dos modos diferentes de experimentar tanto la realidad externa,
incluyendo el cuerpo, como la realidad intema, el mundo de la imaginación. Te­
nemos la pércepción directa de lo que parece estar sucediendo y lá formulación
verbal de lo que parece estar sucediendo. No se trata de dos sistemas idénticos,- y
no siempre funcionan sobre la base de lós mismos principios, como tampoco se
los puede intercambiar en todo momento. Cada uno de esos sistemas puede ser
coherentemente consistente sin necesidad de corresponder punto por punto con
el otro sistema.
Una de las dificultades más usuales se presenta cuando se da preeminencia al
mundo verbal. Se considera que la lógica es más realista que la experiencia directa.
Esto se ve más claramente én las defensas intelectualistas, en las obsesiones y en las
reacciones paranoides. Pero también sobresale en la idolatría normal teñida por
la palabra, es decir, en la Creencia de que lo oral es un tanto más real que la expe­
riencia directa. Vemos ejemplos de tal actitud en el uso de rituales Verbales paira
intentar controlar lós sucesos reales. Todos esos casos tanto los rituales'norma­
les Como las defensas patológicas— son en especial interesantes, porque hay con­
fusión entre percepción de la realidad externa y la imaginación.
Surge otra dificultad de la facilidad con que se desintegra el mundo verbal
cuando la persona sufre Una desorganización general. En algunos desórdenes ce­
rebrales casi desaparece el mundo verbal y con ello el paciente pierde gran parte
4s Cfr. Luria, A. R., The R o le o /S p e e c h in the Regulatíort o f N o rm a l and A b n o rm a l
Behavior, Nueva York, Liveright, 1961; Wertheimer, M Producttve Thinking, 2a. edición,
Nueva York, Harpér, 1959.
E L EGO Y L OS P R O C E S O S S E C U N D A R I O S
199
de su participación activa en la vida de la sociedad. En muchos desórdenes es­
quizofrénicos (así como en los sueños manifiestos y en la privación sensorial)
el mundo verbal parece estar sujeto al proceso primario. El producto de esto
con frecuencia es un caos de palabras, el cual, no obstante, tiene sentido, aun­
que tal sentido no se atenga a las reglas de la lógica verbal. Es condensado y
desplazado y sincrético, como el lenguaje de los niños pequeños.46 Algunos
pacientes esquizofrénicos parecen inventar el proceso por medio del cual ad­
quirieron el lenguaje: manejan las palabras de modo concreto, como si se tra­
tara de cosas.47
Se ve con especial claridad cuán incompleta es incluso la comunicación con­
vencional y del proceso secundario, cuando se escucha a una persona mientras
está pensando en voz alta y presta poca atención a la dirección tomada por
aquello que está diciendo. Tal es la situación reinante en la terapia por asociación
libre. En esas circunstancias se expresa mucho que ha escapado a la intención
del hablante y parece escapar a su comprensión. Si además de prestar atención a
lo dicho, se le presta también a los matices emocionales, a la dirección tomada
por el discurso, a la elección de imágenes, a las condensaciones, a las repeticiones,
a las sustituciones y a las omisiones, la asociación libre comunica a un nivel
más que convencional; ya que al mismo tiempo que el hablante está expresando
algo convencional, en términos del proceso secundario, también está revelando la
presencia de otros pensamientos y sentimientos preconscientes y las contribu­
ciones hechas por fantasías del ego inconsciente y de los derivados del id. Es
obvio que incluso el pensamiento convencional del proceso secundario trae con­
sigo muchos derivados de origen inconvencional e incluso procedentes del pro­
ceso primario. Tal charla puede ser comunicativa de modo convencional, pero
también será sintomática para quien pueda reconocer en ella los síntomas ex­
presados. Dejaremos el estudio de los aspectos sintomáticos del ego para cuando
lleguemos al capítulo sobre formación de síntomas.
R esu m en so b re el ego y los procesos secundarios
El ego es una organización de sistemas que surge de la interacción con la
realidad externa y la somática. Las ejecuciones repetidas en cualquier tipo de
modalidad perceptiva-motora producen cambios en la organización del sistema
nervioso central. Dichos cambios se expresan abiertamente en una habilidad me­
jorada y en una mayor comprensión y variabilidad de la conducta. En lo interno,
surgen como representaciones que, por facilitar las cosas, llamamos imaginación.
Esas representaciones centrales corresponden a la realidad externa y somática,
pasada o presente, pero sin necesariamente reflejar lo que están representando.
Con el tiempo se presentan interacciones entre las representaciones centrales,
que pueden producir estructuras mentales internas por completo nuevas. Tenemos
ejemplo de esto en las fantasías omnipotentes y atemorizantes de los pequeños
y en las fantasías traviesas y creadoras, en las ensoñaciones y en las producciones
4 6 S in e m b a r g o , é l le n g u a je d e lo s e s q u iz o fr é n ic o s re g re s iv o s n ó se p a r e c e a l d e lo s n i­
ñ o s . S e t ie n e u n a c o m p a r a c i ó n e n t r e lo s d o s , h e c h a e n c o n d ic io n e s sim ila re s, e n C a m e r o n ,
N . , “ A S t u d y o f t h in k in g in se n ile d e t e r io r a t io n a n d s c h iz o p h r e n ic d is o r g a n iz a t io n ” , Amer.
J. Psychol., 1 9 3 8 , 51, 6 5 0 -6 6 5 .
4 7 S e a rle s , H . , “ T h e d if ie r e n t i a t i o n b e t w e e n c o n c r e t e a n d m e t a p h o r ic a l t h in k in g in th e
r e c o v e r in g s c h iz o p h r e n ic p a t ie n t ” , J. Amer. PsychoanáL Ass., 1 9 6 2 ,10, 2 2 -4 9 .
200
CA P . 5. S I S T E M A P S I C O D I N A M ICO
artísticas de niños y adultos. A este grupo pertenecen los sueños manifies­
tos y los síntomas patológicos.48
Desde un punto de vista funcional, los sistemas del ego preconsciente ocu­
pan posiciones que separan al inconsciente de la realidad somática y externa;
asientan además las bases para una futura distinción entre la imaginación, el
cuerpo y la realidad externa, entre los derivados de las pulsiones llamadas nece­
sidades y el acto de satisfacerlas o controlarlas. Esas distinciones, que son parte
del proceso de comprobación de la realidad, son logros obtenidos a través de la
conducta pública, de las experiencias internas con las realidades y los deseos,
con las comodidades y las incomodidades y a través de la imaginación, que las
experiencias crean y las necesidades reactivan. La organización de la experiencia
y de la conducta de acuerdo con el principio de la realidad y el desarrollo de los
mecanismos de defensa del ego, gran parte de los cuales funcionan inconsciente­
mente, ayuda a diferenciar el ego preconsciertte y consciente, del ego incons­
ciente y del id.
Años toma el perfeccionar esta separación éntre ego preconsciente, y ego in­
consciente y el id. El niño pequeño normalmente manifiesta en gran parte de su
experiencia y de su conducta contaminaciones del proceso primario. Durante las
fases preedípicas esto es obvio en las esperanzas y fantasías poco reales y en oca­
siones omnipotentes del niño y en sus a menudo infundados miedos. En los pri­
meros años, mientras está aprendiendo a manejar de modo real su medio ambien­
te y a sí mismo, el niño muestra en ocasiones una sorprendente incapacidad de
distinguir claramente entre la realidad externa, la somática y la imaginación. A
medida que va dominando el lenguaje, agrégá el mundo verbal a sus anteriores
müñdos de realidad e imaginación. La necesidad de diferenciar entre los tres
mundos del ego —la realidad externa y somática, la imaginación y el lenguaje—
y de encontrar en un mundo equivalencias válidas para las experiencias tenidas
en el otro, lleva al proceso de comprobación de la realidad más allá de sus
límites preverbales.
Hasta el niño edípico se siente impulsado a tener fantasías y expectativas
sexuales y agresivas absurdamente' irreales, cómo un adulto sujetó a delirios, y :
por razones similares. Cuando resuelve su complejo de Edipo, internaliza en su
imaginación (o en su representación central) los objetos paternales, diferencia una
organización del Superego y desarrolla una regresión masiva. Esta resolución, que
puede tomar de dos a tres años, para abrirse paso, termina por excluir gran parte
del material infantil, que ya no participa en el desarrollo de la personalidad* sin
por ello destruirlo necesariamente o incluso reducir su fuerza. Ese material re­
primido constituye “buena parte del ego y del süperego inconscientes* mismoá
que interactúan con el proceso primario del id y ayudan a la formación de los
sueños manifiestos y de lös síntomas.
La latencia, con años de experiencias realistas relativamente ajenas a crisis
emocionales, permite una consolidación ádicional de la diferenciación entre
ego preconsciente, y ego inconsciente y el id. Vienen a interrumpir parte de tai
consolidación ios cambios fisiológicos, las crisis emocionálés y las presiones
sociales de la adolescencia. A veces fantasías y derivados del id hasta ese mo­
mento inconscientes invaden los sistemas de ego preconscientes y conscientes,
48
V é a s e la e x p lic a c ió n in c lu id a e n B r u n e r ,; J.
W ile y , 1 9 5 6 ; B a rtle tt,, F l, T h i r i k i n g : A n E x p e r i m é n t a í a
B o o k s , 195 8.
e t
n d
a L ,
S
A
S
t u
o c i a
l
S
d
y
t u
d
o
f
y , - N
N u eva Y o rk ,
Y o r k , B a s ic
T h i n k i n g ,
u e v a .
E L E G O Y LOS P RO CE SO S S E C U N D A R I O S
201
Tales invasiones reactivan las luchas edípicas y preedípicas, pero en forma dis­
frazada y con distintos resultados, ya que el adolescente es un ser poderoso,
competente y está equipado con defensas sumamente organizadas. Al irse cal­
mando las crisis de la adolescencia, los límites funcionales entre el preconsciente
y el inconsciente, así como entre el ego y el superego y entre la realidad y la ima­
ginación, quedan más claros que nunca y, al mismo tiempo, son cada vez más
flexibles. Los procesos secundarios continúan progresando dentro de los límites
impuestos por la capacidad del individuo.
La separación entre el ego preconsciente, y el ego inconsciente y el id nunca
es total y absoluta. Cada nivel funciona en relación con los otros. El impulso
ascendente de los derivados del id y los productos de éstos y del ego inconsciente
influyen constantemente sobre la experiencia y la conducta del adulto, tanto de
día como de noche. De estas fuentes inconscientes proviene gran parte de la cor­
dialidad, color, pasión, amabilidad, creatividad y la imposibilidad de predecirse
de lo que, de otra manera, sería una existencia demasiado realista y monótona.49
La demora, la frustración y el conflicto no sólo son inevitables en el desa­
rrollo del ego, sino que son esenciales para el crecimiento de una organización
realista. La demora entre necesidad y satisfacción permite a la imaginación, o
representación central, interpolarse y comienza con ello el desarrollo del proceso
secundario del pensamiento. La frustración no sólo hace incrementar la agresión,
sino que, de no ser muy severa, permite incrementar la variabilidad de la conduc­
ta, vigorizando a la vez los procesos de introyección y de identificación, tan im­
portantes en la organización del ego y, más tarde, del superego. Tenemos ejemplos
de esos procesos en niños de cierta edad e incluso en personas adultas, cuando
ocurre la identificación con un agresor al que se teme o con un rival al que se
odia, en especial si son pocas las perspectivas de una agresión real.
Suele aceptarse que la introyección y la identificación son mucho más ac­
tivas a principios de la vida que tras haberse vuelto la represión la defensa domi­
nante. La presencia de conflicto anuncia ya la capacidad de tolerar la espera, de
ser por lo menos ambivalente y, con el tiempo, de poder elegir y obtener de una
decisión tomada una satisfacción total. Los residuos de los conflictos infantiles,
al igual que los residuos de la frustración infantil, del enojo y del amor, compo­
nen gran parte del inconsciente reprimido. Hemos dicho ya que los procesos in­
conscientes influyen sobré la vida preconsciente y la consciente.
Queda por mencionarse el ego autónomo y lá esfera libre de conflictos.
A medida que se desarrolla el ego, adquiere control sobre la percepción, la
cognición y la acción. Hasta donde lo controlado sea producto de las secuen­
cias de maduración y de la interacción sin conflictos con el medio circundante,
o con otras organizaciones en maduración, se considera que componen el ego
autónomo y el área dé funcionamiento libre de conflictos. Desde luego, esas
funciones sin conflictos participarán secundariamente en conflictos y en la
expresión de conflictos como se vio con meridiana claridad en los síntomas
convencionales y en las neurosis obsesivo-compulsivas. Pero ninguno de esos
aspectos es comprensible mientras no se entienda el funcionamiento del.
superego.
49
V é a s e la e x p lic a c ió n in c lu id a e n M c K e lla r , P ., Im agination and Thinking: A Psy ch o ­
logical Analysis, N u e v a Y o r k , B a s ic B o o k s , 1 9 5 7 ; G e t z e ls , J. W . y J a c k s o n , P. W ., Creativity
and Intelligence, N u e v a Y o r k , W i le y , 1 9 6 2 .
202
E L SU PE R E G O Y SUS PR E C U R SO R E S
El superego es una organización de sistemas mentales cuyas funciones prin­
cipales consisten en explorar la actividad del ego en todos los niveles, en pro­
porcionar aprobación o desaprobación y en permitir la autocrítica y la auto­
estima. Lleva a cabo esas funciones en relación con las normas morales y éticas
internalizadas y de acuerdo con un ideal de ego, que le sirve al superego como
norma. El superego se va diferenciando del ego y termina formando a partir de
éste una organización diferente; esto ocurre mientras se está resolviendo el
complejo de Edipo, es decir, del tercero al quinto o sexto años.
Los adultos normales hablan de su conciencia, la parte consciente de su
superego, calificándola de mejor, más estricta, menos corrompible y más idea­
lista que la persona misma Quizás reaccionen a ella mostrándose humildes y
dóciles o resentidos y rebeldes, como si la conciencia no fuera parte integrili de
ellos, y sí una persona aparte: üna guía, un juez, un acusador o un tirano.50 En
los neuróticos compulsivos y en los pacientes psicòticamente deprimidos vere­
mos que los derivados del superego juegan papeles tiránicos de un modo concre­
to, primitivo y a veces peligroso. En los pacientes paranoicos psicóticos veremos
que los precursores del superego proyectado actúan como perseguidores imaginar
ríos. Se tratan todas éstas de exageraciones de lo que la gente en general llama
conciencia culpable.
L a conciencia y el superego
Cuando decimos que una persona tiene upa conciencia culpable, realmente
no queremos decir eso, sino que su conciencia la hace sentirse tal. Esa culpabi­
lidad se siente y la ansiedad se experimenta en-el ego preconsciente o consciente!
o en el yo de la persona, pero no en la conciencia. Ésta tiene un modo poco agra­
dable de siempre tener la razón. Un ejemplo particularmente claro de esto es el
caso compulsivo de Sally J., en el que una conciencia vengadora parece gozar ej,
proceso de castigar el ego de una pequeñina atemorizada.51
Sería más exacto y más apegado a lo ocurrido decir que la persona tiene “ un
ego culpable” o “ un yo culpable” y reconocer que este ego, q este yo, se muestra
ansioso porque la conciencia lo desaprueba, lo amenaza o lo desprecia; en pocas
palabras, porque le niega el amor del superego, fuente de la autoestima. Esto
ocurre tanto en las personas normales como en los pacientes neuróticos y psicó­
ticos. Raro, así como infortunado y anormal, es el adulto cuyos actos, palabras y
pensamientos 110 sean examinados y guiados en gtaúo considerable por una con­
ciencia siempre presente y por lo,general silenciosa —un sistema sentidependiente
de valores e ideales morales, con sus propias jerarquías de bueno, mejor y óptimo,
y malo, peor y pésimo.
Cuando la gente habla de conciencia se refiere a un juicio moral o ético cons­
ciente. A veces se diría que en el momento de enfrentamos a una elección moral,
surge la conciencia de quién sabe dónde y nos enfrenta a las consecuencias mo­
rales implícitas en las situación. Parecería que un personaje más sabio, maduro y
50
C f r . M ille r , D . R . y S w a n s o ri, G .
1960.
5 1 I n c lu id o
YL.,Iriner Conflict and Defense,
en el ín d ic e a n a lít ic o , en la e n t r a d a
Casos.
N u e v a Y o r k , H o lt,
E L S U P E R E G O Y SUS P R E C U R S O R E S
203
justo hubiera despertado para juzgamos, darnos su aprobación, criticarnos, decir­
nos cómo actuar, hablar o pensar. Una vez resuelto el conflicto de intereses y
tomada una decisión correcta, parece que el virtuoso gigante se va a dormir
otra vez.
Lo que en realidad sucede poco se parece a esto. Ese gigante justo rara vez
duerme y, cuando lo hace, es de modo ligero. Algunos afirman que nunca duerme.
Gran parte del tiempo, tal vez todo él, lo que hacemos, decimos o pensamos está
siendo examinado en todas sus consecuencias morales o éticas y en sus relaciones
con el ideal de ego.
Este proceso de examen y de evaluación, por perturbador que resulte en
ocasiones, es un factor estabilizador indispensable en la vida del adulto. Sin él
estaríamos dependiendo siempre de nuestros caprichos momentáneos o, como
niños, buscaríamos la aprobación de alguien para todo aquello que hiciéramos,
dijéramos o pensáramos. En el superego tenemos un estabilizador innato, una
organización de sistemas qtxe refleja las normas morales y éticas de nuestra
sociedad, tal y como nos las trasmitieron nuestros padres y otras figuras de auto­
ridad. El superego de ninguna manera es infalible. Debido a sus orígenes en la
infancia, a veces refleja distorsiones, exageraciones u omisiones provocadas por
los padres; otras, interpretaciones erróneas o la influencia de figuras de autoridad
presentes durante la latencia, la adolescencia y la juventud, influencia que puede
resultar más una carga que una ventaja. Pero es mejor incluso un ego defectuoso
que carecer de él completamente.
El superego incluye asimismo el ideal de ego, una norma ideal con la que
medimos todo lo que hacemos, decimos o pensamos. Como la culpa tiene un
papel tan importante en la psicopatologia —y en la vida normal—, tendemos a
hacer hincapié en los aspectos críticos y punitivos del superego. Conviene re­
cordar que éste, junto con el ideal de ego, también nos proporciona una buená
dosis de aprobación de sí mismo, amor por sí mismo y autoestima.
La conciencia viene a representar, tan sólo, la fracción consciente de un ¿uperegó mucho más amplio que, como el ego, reina sobre vastos dominios pre­
conscientes e inconscientes. Por sí mismo, el superego nada significa, tal y como
el cerebro carece de significado por sí mismo. El superego siempre interactúa cori
el ego y, adémás, responde a los derivados del id y a los procesos del ego incons­
ciente, mediante interacciones ocurridas a nivel inconsciénte. Al igual que còri
el ego, gran parte de lo que sabemos acerca del funcionamiento del superego
consciente e inconsciente lo aprendemos a través de los efectos que ejerce sobré
la experiencia y la conducta. Los efectos dél superego aparecen en los sueños
manifiestos, en los sistemas neurótico y psicòtico y en los desórdenes de la per­
sonalidad, todos los cuales presentan la impr» nta de las experiencias infantiles!
Contaremos ahora un sueño manifiesto, que i icluye un representante del super­
ego, y después pasaremos a examinar los orígenes y los précursores del superego.
U n s u e ñ o m a n ifie s t o q u e in c lu y e
u n a r e p r e s e n ta c ió n d e l s u p e r e g o
Una paciente, a principios de su análisis, expresó ansiedad respecto a lo que
sobre sí pudiera quedar al descubierto. Esa misma noche tuvo el siguiente sueño
manifiesto:
204
CAP. 5. S I S T E M A P S I C O D I N A M I C O
Se encontraba con su analista en un profundo agujero cavado en la tierra.
Alguien tenía una azada y ellos acababan de golpear una tapa de hierro que cu­
bría algo. Y de pronto, allá arriba, en el borde mismo del agujero, se vio a una
mujer vestida de blanco. Señalaba hacia arriba y advertía que no se siguiera ca­
vando. La paciente se sentía desasosegada cuando despertó.
Las asociaciones de la paciente demostraron que el sueño tenía más de un
significado para ella. Lo que la hacía sentir más perpleja era que la mujer de
blanco, quien desde arriba hacía una advertencia, parecía ser ella misma, aunque
a la vez ella estaba involucrada de algún modo en la cavadura hecha en el fondo
del agujero. Además, informó que al despertar sentía la presencia de algo muy
peligroso bajo la tapa de hierro y describió ésta como la puerta de bisagras que
cubría la entrada al sótano en la casa donde había nacido. Para el analista, la
mujer de blanco representaba el superego, muy consciente de lo que pondría al
descubierto la insistencia en cavar, en especial de abrirse a la fuerza la tapa de
hierro de las defensas de la paciente. Pasó cierto tiempo antes de que ésta pudie­
ra reducir su ansiedad lo suficiente para que se profundizara en el análisis.
En pocas palabras, aunque la mujer de blanco la dejaba perpleja, obedecía el
mandato de no seguir cavando y de no levantar la tapa de hierro. El sueño pre­
senta muchos otros significados obvios, pero sólo vienen a reforzar la advertencia
hecha.
L o s orígen es y los precursores del superego
El superego surgido del ego durante la solución dada a los conflictos edípicos, de ninguna manera constituye la primera señal de un control moral interno.
Lo más probable es que los primeros precursores del superego aparezcan en las
introyecciones del ego y las identificaciones del ego iniciales.52 Todos los estudios
llevados a cabo sobre muchos tipos de estado regresivos sugieren que al princi­
pio la persona no experimenta esas introyecciones y esas identificaciones del ego
ni como algo interno ni cómo algo externo.S3 Esto implica que en la primera
infancia no se han establecido aún las fronteras de ego que permiten diferenciar
entre lo interno y lo externo, entre el ego y el objeto.
Tenemos lo que parece ser una reactivación de esa primera situación en los
desplazamientos y transformaciones extraños que se experimentan en los sueños
manifiestos y que algunos pacientes experimentan en las psicosis y en los desór­
denes cerebrales cuándo están despiertos. Aunque desaparezca la diferencia
entre yo y objeto, la sensación de bueno y malo, el sentido de peligro, de ame­
naza o de seguridad, parecen constituir experiencias directas, ajenas a toda in­
terpolación de la lógica proveniente del proceso secundario. Esto es sin duda
cierto en el modo de experimentar lo bueno y lo malo que el niño tiene.
Se acepta en general que los infantes experimentan lo bueno y lo malo de
algún modo directo en cuanto son capaces de distinguir entre una madre buena
y una madre mala, a las que internalizan. Sabemos que los niños pequeños, cuartdo ya hablan un poco, informan de tales experiencias. Es muy poco probable
s 2 R it v o , S y S o ln it, A . , “ T h e r e la t io n s h ip o f e a r ly e g o id e n t ific a t io n s t o s u p e r e g o f o r ­
m a t io n ” , Iniernat. J. Psychoanal., 1 9 6 0 ,41, 2 9 5 -3 0 0 .
53
C f r . L o e w a l d , H . W ., “ In te r n a liz a tio n , s e p a r a t io n , m o u r n in g a n d th e s u p e r e g o ” ,
Psychoanal. Quart., 1 9 6 2 , 31, 4 8 3 -5 0 4 .
EL S U P E R E G O Y SUS P R E C U R S O R E S
205
que sea ia adquisición del lenguaje lo que ponga al niño en contacto por primera
vez con la experiencia de lo bueno y de lo malo. Para el infante lo bueno es lo
placentero, y lo malo, lo desagradable. Más tarde adopta las actitudes que preva­
lecen a su alrededor respecto a lo bueno y lo malo. Se trata de las actividades de
la sociedad y de la cultura que lo rodean, pero como las interpretan para el los
adultos con quienes vive.
En el segundo año, durante la fase de autoafirmación y de control de los es­
fínteres, los niños desarrollan las formaciones de reacción, que más adelante re­
gulan su conducta general en función de lo social, es decir, en función de aquéllos
que lo han criado. Esas formaciones de reacción son actitudes diametralmente
opuestas a los impulsos y las actividades prohibidas, en especial las sexuales y las
sádicas. Las figuras de los padres expresan en palabras y en actos esas formaciones
de reacción, califican de malo, sucio o cruel lo prohibido, y expresando, en gestos
cuando menos, la diferencia entre lo bueno y lo malo. El niño, que ha hecho algo
malo, sucio o sádico, aprende a imitar, de modo infantil, las palabras y los actos
de los adultos respecto a lo bueno* lo limpio y lo amable.
Con ello el niño internaliza actitudes buenas, limpias y amables que, refor­
zadas por la necesidad de amor y de aprobación que tiene, mantienen a raya los
impulsos prohibidos. Con ayuda de tales maniobras el niño poco a poco se vuelve
bueno, limpio y amable hasta donde su capacidad se lo permite. Aprende a sentir
y expresar vergüenza, disgusto, lástima y compasión de acuerdo con lo esperado
por la sociedad. No obstante todo esto, no renuncia por completo a los elementos
opuestos. Los conserva como opciones prohibidas, y cuando ha formado un su­
perego posedípieo, simplemente los reprime y los conserva permanentemente en
las organizaciones del ego inconsciente y del superego.
Éstos son algunos de los precursores del superego que ha cristalizado cuando
se resuelven los conflictos edípicos. Parecen nunca morir las actitudes que están
reprimidas y se han vuelto inconscientes. Cuando un adulto cae en la regresión,
las puede reactivar, y aparecerán en su experiencia y en su conducta. Es entonces
que tenemos oportunidad de estudiarlas.
Es un tópico muy aceptado que la persona psicótica, drogada o borracha re­
vela su “ verdadera personalidad” . Falso. Lo que quizás revele son impulsos que
superó cuando niño, pero simplemente reprimiéndolos, en el estado que entonces
tenían, y conservados en el ego inconsciente y en el superego. En el inconsciente,
lo reprimido parece ir floreciendo y ramificándose, como las raíces ocultas de un
árbol. Cuando, más tarde, se libera de la represión, adopta formas adultas.
En el caso de Joan N. tenemos el constante enriquecimiento de fantasías sadomasóquistas que, incluso aunque fantasiosas e infantiles, no eran simplemente
las fantasías de una pequeña, pues se habían transformado en algo más complejo
y más de adulto por su contenido. Además, eran ricas en conflictos sexuales obvios
relacionados con la imagen de un padre sádico. En el caso de Charles G. tenemos
proyecciones expresadas como delirios de persecución sistematizados, inmunes a
la lógica o a toda demostración en contra y, no obstante, algo más que las fanta­
sías de un pequeño. Éstas representan la versión adulta de una amenaza de castigo
terrible por la agresión y las fantasías agresivas en que cayó el paciente, amenaza
expresada por las personas que lo rodeaban (las figuras de los padres), de las que
se sentía incapaz de huir. 54
54 Se encontrarán ambos casos en el índice analítico, en Casos.
206
Los conflictos edípicos y el superego posedípico
La forma final del superego, que viene a reemplazar gran parte de las forma­
ciones de reacción y el control directo ejercido por otras personas, es producto
de la solución lograda en los conflictos edípicos. Como ya vimos en el capítulo
2, la situación edípica es desesperada para el niño o la niña, quienes la resuelven
renunciando a sus esperanzas y expectativas imposibles, a los impulsos sexuales
por el padre del sexo opuesto y a los impulsos hostiles contra el padre del mismo
sexo. Ocurre que el niño edípico va logrando poco a poco controlar sus impulsos
internalizando al padre rival y reprimiendo el deseo que siente por el otro. Es
decir, se identifica con el rival, qué es peligroso, y amenaza entonces a sus propios
impulsos prohibidos tal y como aquél lo haría. También, aunque en grado menor,
se identifica con el padre de sexo opuesto, que ha castigado esos deseos sexuales
o ha hecho burla de ellos y ha prohibido toda agresión.
A medida que se va diferenciando del ego, el superego toma a su cargo mu­
chas funciones de control y de evaluación, aparte de aquéllas surgidas directa­
mente de los conflictos edípicos. Con el tiempo, llega a incluir muchas jerarquías
de lo bueno, lo limpio y lo superior; de lo malo, lo sucio y lo inferior. Finalmente,
se lo organiza dándole el papel de un supervisor interno, el juez de todos los pen­
samientos, palabras y cosas, la fuente interna de amor y de autoestima cuando
se actúa bien, y de odio y autocondena cuando se actúa mal.
Como está situado en el sistema psicodinámico, no es posible escapar de
él. Puede ejercer uña vigilancia constante sobre todo lo que está ocurriendo
dentro del sistema, incluso los impulsos y los conflictos inconscientes. Si se trata
de un ego saludable y razonablemente maduro, puede regular la experiencia y la
conducta con mucha mayor efectividad que cualquier organización o persona ex­
terna. Si tiene defectos o no es saludable, puede producir una personalidad seve­
ramente inhibida o distorsionada, como las presentes en los desórdenes de la
personalidad, o una persona que quizás funcione normalmente, aunque esforzán­
dose más en ello, pero vulnerable de por vida á las neurosis o a las psicosis.
Es esencial tener presente que el ego comienza siendo el de un niño pequeño,
quien está en relación directa con la realidad no verbal y con lá primera realidad
verbal, pero que está lleno de interpretaciones erróneas y de sabiduría. Los siste­
mas de ego preconsCientes se desarrollan durante varios años antes de que la re­
presión masiva que otorgúe su forma final al superego posedípico. Las sucesivas
organizaciones de la infancia, que son precursoras del superego, pueden persistir en
el inconsciente, acompañadas de sus conflictos y de muchas de sus perspectivas
infantiles, incluyendo algunos de sus derivados del proceso primario. Guando U^
adulto cae en la regresión, como ocurre durante el sueño o durante una enferme­
dad mental, se reactivan algunas de esas organizaciones primarias, que surgen dé
la fase oral, de la preedípiea y de la edípica.
Algunos de los precursores del superego posedípico que dan como resultado
sorprendentes ejemplos de patología adulta, surgen durante la fase de desarrollo
preedípiea y sadomasoqüista, la fase de autoafirmación y de control de esfínteres.
Las crueldades provocadas por el sadismo en un niño pequeño pueden llegar hasta
la edad adulta como estructuras del superego primitivas, que interactúan con ten­
dencias masoquistas recíprocas en un ego inconsciente reprimido. Esta organiza­
ción preedípiea es la que veremos resurgir con claridad notable en los desórdenes
compulsivos, cuando los pacientes se castigan sádicamente de modo real, se mués-
EL S U P E R E G O Y SUS P R E C U R S O R E S
207
tran increíblemente preocupados por los conflictos surgidos de la limpieza y la su­
ciedad y, ocasionalmente, manifiestan un interés franco poi la con!animación
fecal y por las fantasías sexuales. Cuando la regresión provoca una enfermedad
depresiva psicòtica, como ya lo dijimos anteriormente, existe el peligro de que el
superego sádico lleve al suicidio al ego masoquista. Algunas veces, como se vera'
en uno de los casos clínicos que vamos a describir, los síntomas obsesivo-compul­
sivos aparecen cuando se está saliendo de una depresión, esto hace pensar que
pudiera existir una relación básica entre la depresión y la compulsión, ya que en
ambas existe el mismo sentido de culpa avasallador.
El ideal de ego y sus orígenes
El, ideal de ego es una parte del supergo originada en una estimación narcisis­
ta del yo más allá de su valor y en una idealización del poder y de la perfección
de los padres. Durante el periodo infantil, cuando aún no se diferencia bien entre
el yo y los otros, probablemente se experimente el ideal de ego como una parti­
cipación en algún tipo de omnipotencia imaginaria. Por alguna razón, el ideal de
ego escapa de las modificaciones menos optimistas que moldean el ego de acuer­
do con el principio de la realidad. Se desarrolla con la ayuda de ideales y valores
más abstractos, hasta constituir en el superego una norma inalcanzable, que el
resto del superego emplea como regla para medir lo que el ego logra en realidad.
Los adultos por lo general reconocen que su ideal de ego es poco realista,
pero conservan una melancólica imagen de lo que pudieron haber sido de haber
logrado vivir de otra manera. El ideal de ego es una de las principales fuentes de
insatisfacción en la vida, ya que su meta es la perfección y exige una capacidad
total, cosas inalcanzables, excepto para los genios. Es en el genio creador que
uno encuentra a veces el deleite infantil en la perfección de lo conseguido, el pla­
cer sencillo de ser lo que todos quisieran ser. N o deberá sorprender que tal delei­
te venga acompañado de una crítica intolerante rayana eri lo fanático. El ideal de
ego se conserva infantil incluso cuando ha cumplido sus deseos. Entre las personas
común y corrientes, de ninguna manera tocadas por el genio, el ideal de ego es
causa de muchos logros. A l igual que una madre cariñosa, mantiehe su fe en la
potencialidad de la persona incluso cuando ya nadie cree en ella. ss
El narcisismo es la patología del ideal de ego. Puede provocar incapacidades
cuando le impide a la persona aceptar cualquier cosa por debajo de lo perfecta.
Puede hacer que la persona sobrestime peligrosamente sus logros, de modo que
se siente crónicamente despreciada y olvidada, porque se considera más valiosa
de lo que en realidad es. Esto abre la puerta a las reacciones paranoides. El ideal
de ego participa en las depresiones, en especial en las de corte psicòtico; en ellas
la persona se considera un fracaso, no importa lo que haya conseguido. Se tratad
veces del producto de un superego severo y castigador, pero también puede sor
resultado de un ideal de ego poco realista e infantil, para el que todo logro es tri­
vial e indigno de nota si se compara con la magnificencia de las fantasías infanti!
1
55
Howard, R. C. y Berkowitz, L., “ Reactions to the evaluators o f one’a performance**,
J. Pers., 1958, 26, 494-507; DiVest, F. J., “ Effects o f confidence and motivation on suscaptibüity tó informational social iníluence” , J, abnorm. soc. PsychoL, 1959, 59, 204-209;
Beloff, H. y Beloff, J., “ Unconscious self-evaluation using a stereoscope” , J, abnorm. soó.
PsychoL, 1959, 59, 275-278: Rogéis, A. H. y Walsh, T. M., “ Defensivonoss and unwittlng
self-evaluation” ,/. clin. PsychoL, 1959,15, 302-304.
208
C AP. 5. S I S T E M A P S I C O D I N A M I C O
les. Se tiene el colmo de la extravagancia narcista en las excitaciones maniacas,
donde se actúa como si se tuviera poder y se fuera perfecto, y en la esquizofrenia,
en la que los pacientes tienen delirio de grandeza.
LA IMAGEN CORPORAL, LA IMAGEN DEL YO
Y LOS PAPELES SOCIALES
La imagen corporal
La imagen corporal es la representación central de las partes del cuerpo y del
cuerpo como un todo. Participa en la representación de la imagen del yo y de los
papeles sociales. Influye sobre lo que una persona hace o deja de hacer —sobre
sus actividades y sus opiniones—, quizás más que la imagen realista de su
cuerpo. 56
La imagen corporal no es igual al cuerpo que los otros ven o al que se tiene
en una fotografía. A menudo la gente se sorprende ante una descripción realista
de su cuerpo, siendo más común el caso entre las mujeres que entre los hombres,
pues su narcisismo corporal suele ser mayor que el de los varones y porque es
más notable la conformación de su cuerpo. Es usual que cuando una mujer se
está probando un vestido en una tienda comente abiertamente, a veces con pla­
cer y otras con desmayo, la figura que ve en el espejo de tres cuerpos. Obviamente
su imagen corporal es diferente a su apariencia externa.
En ambos sexos está distorsionada la imagen corporal del contenido de la
boca. Dientes que para el dentista son pequeños al grado de necesitar una lente de
aumento para observar los detalles, para la persona que los posee resultan enor­
mes. En parte esto es producto de la sensibilidad perceptiva de la lengua y tam­
bién de la sensibilidad extrema de los ojos. Probablemente sea en parte resultado
también de la importancia suma dada a la boca en la primera infancia, incluyén­
dose en ello el periodo de dentición, lapso en que algunas de las experiencias
activas más importantes con la realidad externa y con el cuerpo fueron de índole
oral y cuando el ego bucal fue el primero en formarse.
No es raro que una mujer bella se considere fea, imagen corporal, distor­
sionada que pudiera tener profundas raíces inconscientes.. No es desusado
que un hombrecito se, imagine más alto de lo que en realidad es y, en ocasiones,
que un hombre alto se imagine ser pequeño. Los estudios sobre “miembros
fantasmas” en personas que han sufrido una amputación, han aportado pruebas
objetivas de la disparidad existente entre el hecho somático y la fantasía, in­
cluso en adultos por lo demás normales.57 Es entre los neuróticos que las reac­
ciones de conversión manifiestan las distorsiones mayores de la imagen corporal
e incluyen una variedad de compromisos neuróticos que encuentran su expresión
como síntomas.
56 Fislier, S. y Cleveland, S. E., Body Image and Personality, NUevá York, Van NóStrand, 1958; Fisher, S., “ F.xtensions o f theory concerning body image and body reactivity” ,
Psychosom. Med., 1959, 21, 142-149; Fisher, S., “ Prediction o f body exterior vs. interior
reactivity from body image sehema”, J. Pera, 1959, 27, 56-62; Cal den, G. Lyndy, R. M. y
Schlafer, R. J., “ Sex differenccs in body concepts” , J. consult. Psychol, 1959, 23, 378. En
la bibliografía del libro de Fisher y Cleveland citado :uriba se tiene la lista de la bastante
amplia literatura dedicada en épocas pasadas a la imagen corporal.
57 Witkin, EL A. et aL, Personality Through Perceptioni Nueva York, Hárper, 1954.
209
La im agen d el y o
A l igual que la imagen corporal, la imagen del yo tiene un aspecto social
externo y otro privado interno. Esas dos perspectivas interactúan para producir
la imagen o concepto del yo, que no se parece a ninguna de ellas y varía según
las circunstancias personales y externas. 58 A veces las personas se sienten inespe­
radamente complacidas o disgustadas por el modo en que los demás las captan.
Es obvio que la imagen que tienen de sí mismas no corresponde a la imagen más
objetiva y menos completa que los otros tienen de ellas. 59 La imagen del yo suele
ser narcisista porque se origina en el ideal de ego. A veces se muestra crónicamente
crítica y manifiesta la influencia perniciosa de un ideal de ego perfeccionista y de
un superego muy exigente.
En la psicoterapia y en el psicoanálisis a veces es una tarea de suma impor­
tancia para el paciente remodelar su imagen del yo, de modo que la aproxime a
la imagen que los otros tienen de él. Esto puede significar elevarla o rebajarla. La
imagen del yo de un paciente neuróticamente deprimido suele ser inferior a la
que tienen quienes lo ven. Por otra parte, el hipomaniaco tiene una imagen del
yo engañosa, sumamente optimista y narcisista, mientras que el paciente psicóticamente maniaco refleja las extravagancias de su ideal de ego infantil en una con­
ducta adulta irresponsable. Como ya veremos, en la esquizofrenia y en los desór­
denes de la personalidad son comunes las distorsiones de la imagen del yo.
Lo que ha recibido el nombre de identidad del yo, identidad del ego y autorrealización pertenece a las representaciones centrales del yo o de la imagen del
yo. Como ya lo vimos en nuestra explicación sobre el desarrollo de la personali­
dad, tienen sus crisis; pero también otras adicionales, como el cambio de identidad
sufrido por la mujer a raíz del casamiento y los cambios de identidad sufridos
por cada sexo durante la senescencia y la senilidad.
Los papeles sociales y las representaciones
de la realidad externa
Papel social es aquello que la persona es en relación con su sociedad. No suele
tratarse de algo a lo que esté jugando. La organización de la sociedad propor­
ciona los rasgos generales de los papeles sociales. La ejecución individual de ellos
—el modo personal que tiene una persona de realizar su papel social— se com­
pleta con los detalles y da toque propio al papel. Aparte del de esposo, padre y
jefe de familia, la sociedad le proporciona al hombre muchos otros papeles
diferentes. Hay menos variedad en lo que toca a las mujeres. La gran mayoría de
éstas, no importa cuál sea su situación social o su educación, son ante todo amas
de casa, madres y cuidadoras de los pequeños, de los débiles y de los enfermos.60
58 Cfr. Piaget, J., The Origins o f Intelligence in Children (trad, por M. Cook), Nueva
York, Intemat. Univ. Press, 1952; Piaget, J., The Construction o f Reality in the Child
(trad, por M. Cook), Nueva York, Basic Books, 1954.
59 Lowe, C. M., “The self-concept; fact or artifact” , PsychoL Bull., 1961, 58, 325-336;
Akeret, R. U., “ Interrelationships among various dimensions of the self-concept” ,/. C oun­
sel. Psychol., 1959, 6, 199-201; Perkins, H. V., “ Factors influencing change in children’s
self-concepts” , Child D evelpm ., 1958, 29, 221-230; Prelinger, E., “ Extension and structure
of the s e lf’, J. PsychoL, 1959, 47, 13-23; Engel, M., “ The stability o f the self-concept in
adolescence”-, J. abnorm . soc. Psychol., 1959,5 8 , 211-215.
60 Bennett, E. M. y Cohen, L. R., “Men and women: personality patterns and contrasts” ,
Genet. Psychol. M on ogr., 1959, 59, 101-155.
210
CAP. 5. S I S T E M A P S I C O D I N A M I C O
Aunque se suele alabar a las mujeres que evaden los papeles esencialmente
femeninos y compiten con toda fortuna con los hombres, su elección habitual­
mente es resultado de que no pudo satisfacer el papel socialmente prescrito para
las mujeres y no un signo de superioridad. No hay prueba ninguna de que los
hombres sean intelectualmente superiores a las mujeres, pero sí hay todo tipo de
pruebas de que, aunque la mujer lleva a cabo muchas de las cosas que el hombre
hace, tiene poderosas necesidades innatas imposibles de satisfacer en nuestra
cultura a menos que acepte los papeles femeninos de ama de casa, esposa y
madre.
Las anormalidades surgidas en la ejecución de un papel social nos lleva a to­
dos los campos de la psicopatología, allí donde las expectativas y los tabúes so­
ciales entren en conflicto con deseos y expectativas individuales irresistibles. Ni
que decir tiene que tales conflictos sólo se presentan en el ser humano, pues los
demás seres no han desarrollado un mundo verbal intrincado y lógico que les
permita enfrentarse a un mundo particular y propio complejo y rico en imagina­
ciones. Esto no quiere decir que los conflictos del ser humano sean ante todo
cuestión verbal. Por el contrario, nunca llega a verbalizarse buena parte de los
conflictos humanos, y algunos nunca llegarán a serlo. Pero la capacidad que el
hombre tiene de simbolizar casi todo lo imaginable, le permite visualizar lo im­
posible como posible e incluso como algo que ha ocurrido. La adopción en la
imaginación de papeles sociales imaginarios o reales constituye la base de muchí­
simas ilusiones, a las que se puede expresar lógicamente en palabras o experi­
mentar en la imaginación.61
Se ha dicho á menudo que los papeles sociales constituyen un puente entre
el mundo interno o psíquico y el mundo de la realidad externa. Esto es cierto,
pero no excepcional. En el mundo externo tenemos muchos tipos de organización
que corresponden a las existentes en nuestro mundo interno; asimismo, mu­
chísimo de la representación del cuerpo corresponde también a la realidad somá­
tica. El puente entre la experiencia intema y el mundo extemo no está represen­
tado por el papel social, sino por la conducta del hombre. Mediante algún acto
importante comprobaremos la veracidad de lo imaginado. Esto es lo que se
expresa en la frase comprobación de la realidad, es decir, actuar de tal manera
que se compruebe la validez de lo que imaginamos o creemos que percibimos.
Resumen
El mejor modo de resumir lo dicho en esta sección consiste en afirmar que
el sistema psicodinámico (spd) no sólo incluye el id, el ego y ,el superego, sino
también las representaciones centrales o imágenes de la realidad externa que te­
nemos y las representaciones o imágenes de nuestro cuerpo, nuestro yo, nuestros
papeles sociales y de los cuerpos, los yo y los papeles sociales de los otros.62 Si­
gue siendo cuestión de controversia cuál es el mejor modo de conceptualizar
61 Tenemos una descripción bien organizada y lógicamente escrita de los delirios, he­
cha por un jurista distinguido que, en el momento de la redacción, seguía experimentando
delirios y alucinaciones y creyendo totalmente en ellos. Véase Schreber, D. P., Memoirs o f
M y Nervousnitiess (1903), (trad. por I. Macalpine y R. A. Hunter), Londres, Dawson, 1955.
62 Existe literatura muy completa sobre las concepciones psicodinámioas del yo y la
realidad, que se remonta a más de medio si^lo. E. Jacobson da un panorama relativamente
reciente de esto, acompañado de bibliografía, “The self and the object workl” , Psychoanal.
Study Child., 1954,9, 75-127.
D E L Y O Y LOS P A P E L E S S O C I A L E S
211
todas esas representaciones y dónde se las debe ubicar. Algunos estudiosos las
sitúan en el ego, hasta donde sean realistas, y en el ideal de ego del superego,
hasta donde sean poco realistas o inalcanzables. Otros las clasifican como re­
presentaciones de objetos y representaciones del yo. La elección no está entre
dos hechos establecidos, sino entre dos modos posibles de conceptualizar los
hechos, es decir, elegir aquello que parezca más prometedor y útil.
Hay bases para dar a las representaciones de la realidad externa, a la ima­
gen corporal, a la imagen del y o y a la imagen o representación de los papeles
sociales un estatus aparte del ego, aunque jamás hubiera sido posible construir­
los sin la función de éste. Éste es un acuerdo relátivamente flexible, pues permi­
te interacciones entre el ego —o el superego— y la representación de los objetos,
la imagen corporal, la imagen del yo y la representación de nuestros papeles
sociales y de los de otras personas. También simplifica el problema de los aspec­
tos realistas en oposición a los no realistas de nuestra representación de los ob­
jetos externos, del cuerpo, del yo y de los papeles sociales. Estos cuatro aspec­
tos están relacionados íntimamente con el ego, con el superego e incluso con los
derivados del id; pero, asimismo, suelen ser representaciones realistas con las que
interactúan el ego, el superego y los derivados del id al desplazar sus catexias.
Demos un ejemplo, cuando una persona dormida, delirante o paranoide
niega y proyecta lo que ha escapado de la representación en su ego inconsciente
y en su superego, se libera de lo que proyecta en el sentido de que ahora parece
estar fuera aquello que la amenazaba desde dentro. Sin embargo, en realidad
ocurrió un simple desplazamiento de catexias, de modo que las funciones del
ego y del superego anteriormente inconscientes parecen ser ejercidas por re­
presentaciones de la realidad y por las representaciones de los papeles sociales
de otras personas.
En esencia esas maniobras son un reacomodo de energías o catexias. Nada
abandona el sistema psicodinámico de la persona dormida, delirante o paranoide.
Es como transferir dinero de un banco a otro, sin gastarlo. Las catexias sexuales
y agresivas quedan desplazadas del ego y del superego a representaciones de un
mundo de fantasía. Este mundo de fantasía se encuentra dentro del sistema psi­
codinámico de la persona que sueña, tiene delirios o es paranoide; es la persona
que lo considera perteneciente al mundo de la realidad externa.
Se tiene aquí uña regresión a fases del desarrollo en las que la realidad exter­
na no ha sido separada claramente aún de la realidad extema. Tal regresión es
una reacción al estrés —en la persona dormida y én la delirante, se trata de un es­
tado mental de relativa incompetencia; en la persona paranoide, de un fracaso en
desarrollar estructuras del superego maduras. El nivel de desarrollo en el que ocu­
rre este reagrupamiento cuando la persona cae en la regresión, dependerá de sus
fijaciones infantiles. Éstas, a su vez, dependerán de los estreses infantiles, inclu­
yendo los conflictos de la infancia. La fijación, el conflicto y la regresión son
fenómenos íntimamente relacionados, como veremos en el capítulo siguiente.
6
El co n flicto ,
la regresión,
la an sie d ad y
las defensas
Hasta el momento hemos estudiado el desarrollo de la personalidad, las pul­
siones y la motivación, el sistema psicodinámico y sus partes constitutivas: el
id, el ego, el superego y las representaciones del cuerpo, el yo y el mundo de los
objetos. Antes de pasar a los capítulos dedicados al material clínico, resumire­
mos brevemente los problemas del conflicto y de la regresión humanos, tal como,
aparecen en el sistema psicodinámico, y la posición central de la ansiedad en rela­
ción con las defensas principales.
La mayoría de la información que tenemos acerca del conflicto interno y de
la regresión, de la ansiedad y de las defensas, proviene del estudio y la terapia de
las neurosis, de las psicosis y de los desórdenes de la personalidad. Quena parte
proviene también del estudio de los sueños; en años recientes mupho han contri­
buido quienes estudian el desarrollo del niño, la hipnosis, la intoxicación experimentaljnente inducida y la privación sensorial.1
CONFLICTO
En los capítulos anteriores examinamos con frecuencia el conflicto, pues
surge inevitablemente en cualquier explicación del desarrollo de la personalidad,
de la pulsión y de la motivación. Se trata de las pulsiones antagónicas del proce­
so primario, de las. que, en parte, surgió el ego. Se trata también de los conflictos
edípicos intensamente emocionales, que concluían a los pocos años, cuando se
renunciaba a los deseos edípicos, cuando se liberaba la persona de sus miedos
edípicos y cuando desarrollaba su superego. Se trata del conflicto preedípico res­
pecto a la necesidad de autoaflrmación y las persistentes necesidades de dependen­
cia. Se trata de los conflictos con los hennanos y de muchos otros conflictos.
1
En The Psychoanalytic Study o f the Child, Nueva York, Internat. Univ. Press,
1945-1963, vols. 1-17, se ofrece muchos estudios de niños. Consúltense también las obras
de Gesell eí al., y de J. Piaget mencionadas en otras páginas de este libro. Véase Gilí, M. y
Brenman, M., Hypnosis and A llied States, Nueva York, Internat. UniV. Press, 1959. Én el
capítulo sobre desórdenes cerebrales hay referencias a estudios sobre iintoxicación experi­
mental. Se examina la importancia de la privación sensorial en Miller, S. C., “ Ego autonomy
in sensory deprivation". Internat. J. Psychoanal, 1962, 43, 1-20. Allí se dan muchas refe­
rencias. Véase además Solomon, P. et ai. Sensor y Deprivation, Cambridge, Mass., Harvard
Univ. Press, 1961.
212
213
F uen tes externas de co n flicto
Existen innumerables situaciones del mundo externo que hacen inevitable
los conflictos en todo ser humano y en la vida cotidiana. A nivel fisiológico, sur­
gen porque el organismo humano y el medio ambiente humano están organiza­
dos de modo diferente. El medio circundante ofrece muchísimas oportunidades
de satisfacer las necesidades humanas, pero también muchas frustraciones y bas­
tantes peligros. El organismo humano tiene muchos recursos innatos para man­
tener un estado fisiológico estable, llamado homeostasis, que varía dentro de
límites relativamente estrechos. Las perturbaciones continuas sufridas por la ho­
meostasis, causadas por los cambios en el ambiente y en la fisiología del organis­
mo, constantemente ponen en marcha las funciones homeostáticas, que hacen
volver al organismo a un estado de equilibrio óptimo y lo deja listo para enfren­
tarse a la siguiente perturbación. Es necesario recordar este tipo de adaptación
interna automática cuando estudiemos las defensas, las cuales llevan a cabo fun­
ciones similares, pero a niveles psíquicos.
El conflicto también es inevitable a nivel conductual; y todos hemos adqui­
rido técnicas que nos permiten moderar las consecuencias del conflicto, evitar­
lo, elegir, tomar decisiones, que hacen aceptar una cosa y renunciar a otra.2 Hay
muchas maneras de resolver los conflictos. Algunos nunca encuentran solución,
pero van menguando y terminan por desaparecer con el tiempo, a medida que
cambian las condiciones y cuando el surgimiento de intereses nuevos les resta
importancia. Se suprime a muchos de ellos antes de que desaparezcan, a menu­
do con ayuda de actitudes de formación de reacciones conscientemente adopta­
das. Algunos de los más importantes desaparecen de la conciencia y de la precon
ciencia gracias a la acción defensiva de la regresión, aunque permanecen en el
inconsciente sin perder nada de su poder. A muchos deseos antagónicos se los
sublima: pierden su catexia sexual o agresiva original y se convierten én activi­
dades y fantasías socialmente aprobadas, las cuales utilizan energía neutraliza­
da.3 A muchos conflictos se los resuelve a través de la identificación, aun cuando
la neutralización no sea total. Un ejemplo de esto se ve en las niñas que juegan
a las muñecas. Mucho después de que la pequeña parece haber resuelto sus con­
flictos edípicos, sigue practicando infatigablemente su papel de madre, a menudo
gozando plenamente de cuidar a su muñeca en todo aspecto, como si fuera ésta
un bebé real.
Muchos conflictos externos, los cuales también tienen una representación
interna y contrapartes internas, son desplazados o se suaviza su modo de expre­
sión. Un pequeño puede atacar a un adversario con los puños, con patadas y
con mordidas. Sin embargo, con el tiempo aprende a atacarlo verbalmente, a
discutir con él, a embromarlo o menospreciarlo, o a competir con él en distin­
tos juegos. Tan bien disfrazadas están estas agresiones, que los adultos a menudo
no saben conscientemente que esas discusiones, bromas, rebajamientos y compe­
tencias son formas de ataque. Los conflictos sexuales tienen también muchas
soluciones sustituías. La sociedad aprueba plenamente que el hombre y la mu­
jer se arreglen para el sexo opuesto, incluso cuando ya estén casados, y puede
llevarse esto tan lejos que se juegue a flirtear y cortejar, siempre y cuando el
2 Miller, D. R. y Swanson, G. E ,,In n e r C on flict and Defense, Nueva York, Holt, 1960.
3 Buss, A. H., The P sych olog y o f Aggression, Nueva York, Wiley, 1961; McNeil, E. R.,
“Psychology and aggression” , J. C on flict R esolution, 1959 , 3, 195-293.
214
CAP. 6. EL C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L A A N S I E D A D Y L A S D E F E N S A S
cónyuge se sienta seguro y se mantenga una distancia suficiente entre las perso­
nas que juegan a cortejarse y flirtear.
El simple hecho de la vida en grupo implica la presencia constante de con­
flictos externos e internos. Las necesidades y los deseos de personas diferentes
que viven unidas y cumplen papeles sociales y sexuales diferentes, provocan un
conflicto de intereses continuo y variado. Nuestra sociedad ha creado tradicio­
nes, costumbres y rituales que ayudan a reducir tales conflictos, a volverlos so­
portables, a expresarlos abiertamente de vez en cuando sin que se nos castigue
por ello. No obstante, siempre nos acompañan, pues constituyen el precio que
debemos pagar por nuestras necesidades avasalladoras de interdependencia con
otros seres humanos.4
Otra fuente importante de inevitable conflicto, y una que nos llevará direc­
tamente al sistema psicodinámico es la capacidad humana de simbolizar. Desde
una edad temprana, tal vez desde el nacimiento mismo, todo ser humano es ca­
paz de representarse en forma simbólica las experiencias que tiene con su cuerpo
y con lo que se convertirá en la realidad externa. A l principio parece consistir
esto en una representación mediante imágenes, probablemente los tipos de imá­
genes que todos tenemos en los sueños. Pero según va pasando el tiempo y las
funciones del ego ganan en complejidad y riqueza, a las imágenes originales se
van agregando representaciones más complicadas, más abstractas, más continuas
y más lógicas. Con el tiempo, todos adquieren el sistema lingüístico de su socie­
dad, sistema que tiene su propia estructura y sus reglas arbitrarias propias.
El ^conflicto es inherente a toda simbolización, porque constituye la repre­
sentación de las realidades interna, somática, externa e interpersonales en formas
distintas a las experiencias originales y, especialmente en el caso del lenguaje y
las matemáticas, jamás en la forma que se las experimentó. Tanto en el lenguaje
como en las matemáticas se puede manejar los símbolos de modo que para nada
correspondan a la experiencia no verbal o no matemática. A veces esa manipula­
ción simbólica le permite al hombre aumentar grandemente su dominio sobre la
realidad; a veces contradicen a la realidad, y otras expresan simplemente algo que
no corresponde a la experiencia real. Incluso cuando lo que decimos o lo que es­
cribimos contradice a la realidad, puede seguir contribuyendo con mucho al go­
ce mental y aligerar la carga del vivir. Como veremos, también puede contribuir
enormemente a la psicopatología humana.
Las potencialidades para el conflicto que tiene la imaginación no verbal y la
no matemática —en imaginación, en memorias, en sentimientos, en interpreta­
ción, en fantasía, en creencias, en sospechas, en meditaciones no verbales—, se
conocen muy bien como para necesitar insistir aquí en ellas, Pero sí conviene re­
cordar que un pequeño se representará una experiencia —la simbolizará en su
imaginación— no como la hubiera visto en una película sonora, sino tal y comp
él la experimentó: acompañada de todas las interpretaciones erróneas, los mal­
entendidos, las ambivalencias, las omisiones, las pasiones y las distorsiones intac­
tas. He aquí lo que el niño simboliza; ésta es la forma como recordará lo experi­
mentado; he aquí lo que reactivará en la edad adulta si hay regresión —cuando
la persona forme un sueño o un síntoma o quizás cuando cree algo artístico, que
los demás podrán gozar debido a las reverberaciones propias.
4
Se incluye un estudio detallado del conflicto como interferencia mutua de reacciones a
nivel conductual en Cameron, N. y Margaret, A., Behavior Pathology, Boston, Houghton
Mifflin, 1951, págs. 246-275. Ahí se citan estudios experimentales y ejemplos clínicos.
CONFLICTO
215
Los estudios sobre simbolización infantil, como los llevados a cabo por
Piaget a lo largo de cuarenta años, revelan la confusión y la perplejidad de pen­
samiento, fantasía, concepto y comunicación extraordinarias que siguen persis­
tiendo mucho después de que el niño ha dominado el lenguaje ; a veces perduran
hasta los ocho y los nueve años.5 Los numerosos protocolos de Piaget sobre el
pensamiento de un niño normal en edad escolar, indican un grado casi increíble
de representaciones fantasiosas, llenas de las contradicciones más burdas, de im­
posibilidades y de conclusiones ilógicas. Y no obstante, a pesar de todo esto, los
niños se las arreglan para llevar una existencia razonablemente ordenada. Proba­
blemente la presencia de adultos con mayor lógica y sentido de lo real facilita
la vida a los niños, incluso en un periodo tan avanzado como el de la latencia.
En lo que toca a nuestra última idea sobre el desarrollo psicopatológico,
conviene tener presente algo en lo que Freud siempre insistió y que Piaget vol­
vería a descubrir: que los modos infantiles y aniñados de percibir, concebir y
recordar no desaparecen simplemente porque algo más realista venga a despla­
zarlos. La imaginación primitiva, los deseos infantiles y de la niñez, los miedos,
las fantasías y la culpa, todo deja su marca. Como Freud dijera, permanecen
como los restos de una civilización antigua, ocultos por las capas sucesivas de
civilizaciones posteriores, pero en cierta medida todas ellas vivas y activas. Por
ello debemos de tomar en cuenta no sólo los conflictos de la vida adulta —en
lo tocante a deseos, sentimientos, pensamientos y acciones—, sino también los
conflictos reprimidos de nuestra adolescencia, de nuestra latencia, de nuestra
fase edipica y preedípica, e incluso los conflictos que existieron en el periodo
simbiótico y lo que los produjo. A esto último volveremos en seguida cuando
revisemos los impulsos conflictivos del proceso primario.
El punto es que toda experiencia del adulto puede iniciar algún movimien­
to de reverberación en una experiencia olvidada, reprimida e inconsciente que­
dada desde la adolescencia, la latencia, la fase edipica y la preedípica o incluso
experiencias de etapas anteriores a esto. Si el adulto está despierto y goza de bas­
tante buena salud, las primeras reverberaciones pudieran afectarlo poco y casi no
provocan memorias. Cuando mucho, lo harán incrementar su sentido de la identi­
dad —dándole continuidad a su experiencia— y tal vez agreguen algo de cordiali­
dad o satisfacción o introduzcan en sus actos cierto aire de ligereza. Si duerme y
está soñando, esas primeras experiencias, con base en su simbolización poco real
y sus conflictos inadecuados, se unirán a algunas experiencias ocurridas el día
anterior y buscarán satisfacción y descarga en un sueño manifiesto sin sentido.
Si la persona es neurótica, psicòtica o sufre desórdenes de la personalidad, las pri­
meras experiencias y sus conflictos encontrarán expresión en ciertos síntomas,
aun cuando el adulto se encuentra plenamente despierto.6 Con esto pasamos a
estudiar qué lugar tiene el conflicto en el sistema psicodinàmico.
5 Los muchos volúmenes escritos por i. Piaget incluyen innumerables protocolos en
los que los absurdos verbales y las contradicciones obvias aparecen codo con codo junto k
la manipulación directa y normal de la realidad. Véase en especial Language and Thought in
thè C h ñ d (trad. por M. Gabain), Londres, Routlege & Kegan Paul, 1926. Véanse también los
libros de J. Piaget más recientes, The Origins o f In telligence in Chüdren (trad. por M. Cook),
Nueva York, Internai. Univ. Press, 1952; The Construction o f Reality in thè Child (trad.
por M. Cook), Nueva York, Basic Books, 1954.
6 Se tiene un estudio interesante del conflicto en relación con las primeras experiencias
en Kubie, L. S„ “ The fundamental nature o f the distinction between normality and neuro­
sis” , Psychoa na l Quart., 1954, 23, 167-204. El enfoque de Kubie es un tanto diferente al
ofrecido aquí.
216
E l conflicto y el sistema psicodinám ico
Hemos visto que la distinción entre conflicto externo y conflicto interno
desaparece en el momento que interviene la simbolización. Todo ser humano in­
ternaliza sus conflictos externos junto con lo demás. Hasta los conflictos más
triviales, a los que nos enfrentamos cientos de veces al día, cuando tomamos
decisiones sencillas, están simbolizados o “representados” de una u otra manera
en el sistema psicodinámico. El volumen inmenso de transacciones diarias a que
nos dedicamos es garantía suficiente de que no todos los conflictos triviales y
pasajeros dejarán huella permanente; sino sólo aquéllos de importancia especial
para nuestra personalidad individual y, en especial, los relacionados con los con­
flictos emocionales sin resolver, surgidos del pasado, dejarán su marca perdura­
ble. Ocurrirá esto debido a la organización que tiene el sistema psicodinámico,
con sus múltiples interacciones entre sistemas, sus barreras semipermeables, sú
capacidad de mantener un reforzamiento sostenido y sus experiencias infantiles
imborrables. Es nuestro propósito en este momento revisar algunas de las formas
en las que el sistema psicodinámico, por su propio modo de funcionar, da lugar
a conflictos muy amplios y las formas en que funciona para resolverlos.
El conflicto y el proceso primario
La fuente primera de conflicto dentro del sistema psicodinámico está en la
naturaleza del proceso jprimario del id. Hemos supuesto que existe un empuje
constante por parte de impulsos antagónicos qúe buscan expresión o descarga
inmediata. De ser correcta dicha suposición, ello significa que el conflicto entre
impulsos antagónicos existe desde el comienzo mismo en el sistema psicodinámi­
co, incluso antes de que exista cualquier transacción con lo que será la realidad
somática o externa.
Las primeras señales de funcionamiento del ego, los comienzos de lo que he­
mos llamado el ego bucal, incluyen intentos por organizar algunas de esas ener­
gías contradictorias y en competencia en función de una acción realista. Se vé
esto en el amamantamiento de lós recién nacidos. Dijimos que a los pocos días,
incluso a las pocas horas, el neonato ha organizado ya la anticipación, la búsque­
da, él asimiénto, lá posesión y la deglución. Esta organización, por primitiva qué
parezca, es sumamente compleja y requiere el gobernar varias pulsiones que tie­
nen una relación directa entre sí. Por ejemplo, implica la eliminación de conflic­
to^ primitivos tales como los existentes entre la necesidad de tragar y la de respi­
rar, la necesidad de comer y lá de dormir, semejante a un sopor en el niño. Sé
prueba que tales conflictos existen porque algunos neonatos prefieren dormir
a alimentarse, de modo que se necesita la intervención de un adulto para que
coman.
A pesar de la organización de ego y del superego que sobreviene, toda la vida
tietié importancia la relación- entre el proceso primario y el conflicto. Las prue­
bas obtenidas de sueños, intoxicaciones, hipnosis y privación sensorial lo confir­
man. Tomemos un ejemplo sencillo: la elaboración de los sueños; veremos allí
que todo adulto sigue dedicado a resolver conflictos anteriores y presentes me­
diante las maniobras del proceso primario; digamos, con ayuda del desplaza­
miento y de la condensación en formas que no cumplen con la lógica del pro­
CONFLICTO
217
ceso secundario. Al parecer, esto sucede durante todo el día y toda la noche.
Gran parte de este funcionamiento ocurre inconscientemente mientras nos en­
contramos despiertos, aunque no nos demos cuenta de ello, e incluso mientras
nos encontramos hundidos en el pensamiento regido por el proceso secundario.
Lo dicho sobre la creación del sueño manifiesto vale también para la crea­
ción del síntoma manifiesto, aunque con la importante diferencia de que este úl­
timo, expresión de un conflicto interno, sucede durante el día, cuando el pacien­
te se encuentra completamente despierto. La diferencia entre una persona
normal y otra anormal no es simplemente cuestión de que se funcione de acuer­
do con el proceso primario o con el secundario. Todos funcionamos sobre la base
de ambos procesos, estemos despiertos o dormidos. La diferencia —y se trata de
una importante— está entre aquellas personas cuyos productos del proceso pri­
mario son limitados y están más o menos sujetos al control del ego, y aquellas
otras cuyo ego ha perdido todo control sobre algunos productos del proceso pri­
mario, que surgen como síntomas. Dicho de otra manera, el adulto normal con­
fina de tal manera las maniobras de su proceso primario que los derivados de
éste sólo aparecen en sueños, chistes, lapsus del habla y en otras parapraxias.
, Como ya veremos la persona psicopatológica muestra todas esas manifestacio­
nes y, además, sufre síntomas que varían desde la aceptación de un compromiso
de corte neurótico, como son las fobias, hasta una experiencia y una conducta
caóticas y poco realistas, como las presentes en algunas psicosis.
El conflicto y la función sintética del ego
A nivel psíquico, la multiplicidad de las necesidades humanas simultáneas
sobrepasa a la del proceso primario. El sistema psicodinàmico requiere algún
tipo de regulación sistemática que lo proteja internamente del estrés y de la
tensión de un conflicto continuo. Claro está, el ego es ese regulador central,
pues ejerce control sobre el principio del placer y funciona gran parte del tiem­
po de acuerdo con el principio de la realidad. Tiene acceso constante a la per­
cepción, al pensamiento del proceso secundario, a los sentimientos organiza­
dos y los actos coordinados. Es asiento de la mayoría de los sistemas defensivos.
Según el ego preconsciente se va separando cada vez más del ego inconscien­
te y del id, durante la infancia y la niñez, va dándole cada vez mayor estabilidad,
complejidad y capacidad de adaptación a la conducta y a la experiencia y la hace
más fácil de predecir. A l regular la descarga o la expresión de las pulsiones y de
los impulsos infantiles inconscientes, el ego reduce en gran medida las posibili­
dades de conflicto interno. Esta función, reguladora se ve fortalecida cuando el
superego madura; pero, como ya se verá, la formación de un superego le agrega
nuevas dimensiones al conflicto interno, pues establece dentro del sistema en sí
un representante de la sociedad.
Esa regulación del estrés y de la tensión internos, que incluye la disminu­
ción del conflicto y un incremento de la integración general del sistema psicodinámico, es parte de lo que se llama función sintética del ego. A veces se la ha
comparado con la homeostasis fisiológica.1 Como quiera que sea, la función7
7
Cfr. Hendrick, I., Facts and Theories o f Psychoanalysis, 3a. edición, Nueva York,
Knopf, 1958; Grinker, R. R. (dir.), Tow ard a U n ited T h eory o f H u m a n Behavior, Nueva
York, Basic Books, 1956.
218
CAP. 6. EL C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L A A N S I E D A D Y L A S D E F E N S A S
sintética del ego es simplemente expresión de una ley más general: la función
primaria de cualquier organismo es permanecer organizado, como sistema
separado, en un medio ambiente organizado de modo distinto. En el caso del
ego, la disminución del conflicto interno mediante la función “sintética” e integradora, crea condiciones óptimas en el sistema psicodinámico como un todo.
Cuando el ego pierde su función sintética, cosa que sucede noche tras noche, al
dormirse la persona, y de otras maneras según el grado de neurosis o de psicosis
padecido, el sistema psicodinámico vuelve a un tipo de organización anterior o
más primitivo. En la sección dedicada a la regresión diremos más al respecto.
EL EGO Y E L ID
Hemos supuesto que el ego se diferencia del id, o de un núcleo id-ego indife­
renciado, gracias a sus interacciones con la realidad somática y externa. Como
acabamos de ver, una de las primeras funciones del ego parece ser regular los
impulsos del id antagónicos de manera que puedan llevarse a cabo las actividades
de la alimentación. Aunque tal regulación permite un máximo de satisfacción a
ciertos impulsos del id, demora o impide la satisfacción de otros. Una vez más
tropezamos con un conflicto en el sistema psicodinámico. Desde el comienzo
mismo, el ego está en conflicto con algunos impulsos del id, mientras que permi­
te e incluso favorece la satisfacción de otros. Cuando la situación cambia y
otra actividad ejerce dominio, cambia asimismo el patrón de conflicto ego-id.
Ocurre entonces que se eliminan otros impulsos del id y se permite o favorece
la presencia de los demás. A lo largo de la vida persiste esta relación de con­
flicto entre el ego y el id.
A medida que crece el infante, la realidad somática y externa va volviéndo­
se de mayor importancia para las funciones del ego. Éste adquiere fuerza y sé
vuelve más complejo según introyecta y según se identifica con lo que experi­
menta. Acoje, internaliza, cualesquiera aspectos de la gente y de las cosas qüe lo
rodean y que puede captar. Cada vez funciona más de acuerdo con las realidades
del cuerpo y del medio circundante, incluyéndose en esto la relación que se tiene
con la madre. Mientras tanto, el id sigue siendo poco realista y, por lo mismo,
cada vez tiene más conflictos con el creciente ego realista.
Sin la ayuda continua dé la madre al niño, el ego se encontraría en peligro
constante de verse aplastado por los impulsos del id. Esto es lo que quisimos de­
cir en un capítulo anterior cuando hablamos de la necesidad de protección que
el niño tiene por parte de los adultos; y no sólo para sobrevivir, sino para permi­
tirle al ego defenderse sin tener que abusar de la introyección y de la identifica­
ción. Las poderosas pulsiones del id —del tipo que se libera en los terrores y en
los pánicos nocturnos-^ ejercen efectos traumáticos sobre el infante, no muy dis­
tintos de los efectos traumáticos que el verse inerme ante un peligro extremo
ejerce sobre los adultos. Muy probablemente esto explique en parte la ansiedad
aguda que aparece en algunas personas neuróticas y psicóticas cuando los deri­
vados del id y los procesos del ego inconscientes amenazan con derrumbar las
defensas del ego. Como veremos en los casos clínicos, la ansiedad se justifica,
porque los derivados del id y los procesos del ego inconsciente pueden invadir
las órganizacionés del proceso secundario y desintegrarlas.
Habíamos dicho, en otro contexto, que por algún tiempo la madre necesita
EL EGO Y EL ID
219
actuar como el ego temporal del niño inerme. Tenemos aquí el otro lado de la
moneda. Al principio, el ego infantil comienza a adquirir control sobre los impul­
sos del id hasta ese momento incontenibles gracias a que introyectó y se identi­
ficó con la imagen materna. Si el ego infantil recibe protección maternal adecua­
da y se evitan los extremos del estrés externo e interno, que el infante no puede
manejar, podrá desarrollar un sistema defensivo cuya base de apoyo es el meca­
nismo de la represión. Tal desarrollo requiere de mucho tiempo y no parece
completarse mientras no se resuelve la fase edípica. Dado el amplio uso hecho de
la formación de reacción durante la latencia, es posible que sólo después de la
adolescencia se tenga un sistema defensivo maduro.
No obstante, en un principio el ego del infante recurre a las introyecciones y
la identificación con la madre para suprimir cualesquiera impulsos del id, que ésta
parezca suprimir y permitirle expresión a aquéllos que ella permite expresarse.
En cuanto el infante comienza a unir, no importa cuán vagamente, las experien­
cias de sentirse avasallado por las pulsiones del id con las ausencias de la madre,
mostrará señales inequívocas de padecer ansiedad de separación. Cuando la ma­
dre lo deja solo, recibirá él toda señal primera de una necesidad interna como si
se tratara de un verdadero desastre. Volveremos a esto cuando, más tarde en el
capítulo correspondiente, estudiemos la ansiedad.
Uno de los peligros de la supresión, y más tarde de la represión, es que si un
conflicto llega a parecer peligroso en lo particular, el ego tratará de manejar todo
el conflicto tal y como lo encuentra: sin resolver e infantil. A medida que la con­
ciencia y la preconciencia se van separando del inconsciente, estos conflictos
infantiles no resueltos se volverán inconscientes, y, por consiguiente, serán
inaccesibles a los procesos normales de la maduración y del desarrollo en el ego
preconsciente. Esto es lo que suele suceder cuando no se resuelve adecuadamente
el complejo de Edipo. Los, conflictos edípicos, acompañados de deseos, miedos
e interpretaciones erróneas, quedan reprimidos tal y como estaban, y se encuen­
tran prontos a irrumpir en cuanto se debiliten las organizaciones defensivas. En
los casos clínicos veremos ejemplos de tales irrupciones.
En grado menor, todos conservamos ciertos conflictos inconscientes no re­
sueltos; en un principio, conflictos francos entre el ego infantil y el id. No llegan
a interrumpir los procesos precOnscientes y conscientes del adulto debido al sis­
tema defensivo que los mantiene a raya. L a ventaja de tener un sistema defensivo
del ego organizado con madurez y eficaz es que protege a las organizaciones
pre conscientes y conscientes de los derivados del id surgidos del proceso prima­
rio, y de cualesquiera materiales del ego primitivos que hayan quedado reprimi­
dos junto con aquéllos. En pocas palabras, aunque bajo la superficie haya con­
flictos ego-id infantiles reprimidos, el ego adulto normal no sufre perturbaciones
causadas por ellos mientras permanezca despierto y goce una salud adecuada.
El conflicto, el superego y el ideal de ego
Hemos indicado ya las ventajas de tener un superego y un ideal de ego. El
superego maduro comienza a desprenderse del ego durante la solución del com­
plejo de Edipo. Comienza siendo la representación personalizada de las figuras
de los padres o de otras figuras de autoridad a cargo del niño. Se trata, en reali­
dad, de un precursor del superego, de una representación que vuelve a adquirir
220
CAP. 6. EL C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L A A N S I E D A D V L A S D E F E N S A S
vida en las psicosis paranoides y le parece al paciente ocupado en la proyección
un perseguidor externo o toda una comunidad de perseguidores externos.
El superego maduro que viene a sustituir esta forma personalizada —pero
sin erradicarla por completo— es una entidad más abstracta, una codificación
de principios morales y éticos acompañada de muchos sistemas de jerarquías.
El superego maduro es en gran medida un representante de la sociedad en que
vive la persona. Por tratarse de una parte integradora del sistema psicodinámico,
está en posibilidad de examinar y evaluar todo lo que pasa dentro del sistema,
sea consciente, preconsciente o inconsciente. Viene a constituir la presencia de
un representante moral societal; y no sólo allí, en casa, sino en las experiencias
más personales e íntimas de la persona. A su mejor nivel, esta presencia guía la
vida de la persona de acuerdo con lo socialmente aprobado; le da estabilidad y
la hace más fácil de predecir al evitar que la dominen tendencias asociales o anti­
sociales que pudieran estar acechando en algún nivel de la experiencia o de la
conducta.
Es obvio que el establecimiento de los sistemas del superego crea conflictos.
Incluso el adulto más maduro y mejor intencionado cae por momentos en senti­
mientos de culpa, de remordimiento y de lucha moral. Tal vez sea la fuente de
ello algo que se ha hecho, dicho o pensado; tal vez algo que se tuvo intención de
hacer. El superego siempre está ahí acompañado de las figuras de autoridad in­
ternalizadas, de sus jerarquías de cosas buenas y malas, de sus patrones de apro­
bación y desaprobación social. Raro es el hombre que escapa de la censura del
superego y puede vivir sin la aprobación de éste. No sólo es raro, sino patológi­
co, no se puede predecir y es inaceptable para los demás. Cuando estudiemos
los desórdenes de la personalidad veremos algunos síndromes de superegos
sub desarrollado s.
También son patológicos los egos superdesarrollados. Como tienden a hacer
que la persona Se conforme con los dictados de la sociedad, tal vez no resulten
obvios sus aspectos patológicos. De hecho, suele admirarse a las personas con
superegos hipertrofiados, porque son muy rectas o de una conformidad rígida.
Si tal conformidad o rectitud proceden de la ansiedad, es decir, de las presiones
ejercidas por un superego inflexible y dominante, serán patológicas, no importa
cuánto se les apruebe. Veremos más adelante ejemplos clínicos de ansiedad sur­
gida de un superego sobredesarrollado o distorsionado, cuando estudiemos las
compulsiones y las depresiones, pues en ellas está sumamente clara la contri­
bución de la patología. Sin embargo, en casi toda la psicopatología aparecen los
defectos del superego.
En el capítulo 5 indicamos que únicamente una parte muy pequeña de la
función del superego, aquélla llamada conciencia, sucede a nivel consciente. Con
mucho, las funciones más importantes y amplias ocurren a nivel preconsciente e
inconsciente; esto significa que a dichos niveles se presenta la mayoría de los
conflictos entre el bien y el mal, lo justo e injusto, lo aceptable e inaceptable. Ade­
más, en muchas personas es alguna forma inmadura de superego, y a menudo
uno de sus precursores infantiles, la que participa en el conflicto preconsciente o
inconsciente.
La conciencia se encuentra tan sumamente arraigada en nuestro pensamien­
to como rectitud, que es difícil concebir como malignos o corruptos sus contra­
partes inconscientes o sus precursores todavía activos. No obstante, todos sabe­
mos que las persecuciones del superego pueden llevar a una persona al suicidio;
REGRESION
221
3Ilo no se trata de una influencia ni justa ni comúnmente inteligente. También
puede ser proyectado un superego perseguidor —casi todos los psicóticos paranoides hacen esto—, lo que en ocasiones lleva al homicidio, acto que difícilmen­
te se puede clasificar como virtuoso. Al igual que el ego, el superego puede ser o
puede volverse defectuoso; cuando sucede esto, el sistema psicodinàmico pierde
su equilibrio y se desarrolla una patología.
Hemos dicho ya, en el capítulo 5, que suele considerarse al ideal de ego
como parte del superego o, por lo menos, como una organización que el super­
ego emplea para evaluar la experiencia y la conducta. El ideal de ego es siempre
poco realista; y hasta donde el superego lo emplee como norma para los logros
del ego, los resultados provocarán conflictos. Pero el ideal de ego también tiene
su lado positivo, pues, aunque con limitaciones, puede impulsar a una persona a
ser mejor de lo que es y a tener la confianza en ésta cuando todos los que la ro­
dean no creen ya en ella.
Hemos dicho que el narcisismo es la patología del ideal de ego. Surge de las
fantasías omnipotentes de la infancia y de la niñez y, al igual que éstas, poca
base tiene en los hechos objetivos. Los conflictos que engendra suelen arrancar
de los logros o las virtudes de la persona, cuando son comparados con la perfec­
ción del ideal de ego, que el superego utiliza como vara de medir. Los orígenes
del ideal de ego en las experiencias mágicas, en las que todo parece posible o
donde lo hecho por los niños adquiere proporciones de milagro, le dan un aura
.de posibilidades infinitas. A veces el ideal de ego del paciente resulta ser poco
Ánás que una imagen infantil y enormemente exagerada del padre, imagen que ha
ido sobreviviendo a las contradicciones encontradas subsecuentemente en la rea­
lidad. A veces se trata de una imagen mágica del paciente mismo, surgida de las
experiencias tenidas con la magia de la infancia, de modo que todo logrp real
parece insignificante por comparación. Cuando se combina estos orígenes con
un superego castigador o ridiculizante, se tiene ima explicación para la psico­
patologia de muchas personas cuyos logros considerables sólo las mueven al
desprecio de sí mismas.8 A l igual que la patología del superego, la del ideal de
ego surge a veces abiertamente, allí donde todos puedan verla; cuando esto suce­
da, se trata casi siempre del producto de una regresión patológica. Pasemos aho­
ra a estudiar ésta.
REGRESIÓN
La regresión no es en sí patológica. Cuando se duerme, constituye una expe­
riencia nocturna regular, sin la cual nadie puede esperar funcionar normalmente.
Tras pasar dieciséis horas al día manteniendo la conducta y la experiencia a ni­
veles realistas, casi todas las personas están listas para dormir y soñar. Evitan
tanta estimulación del medio circundante como pueden, olvidan el modo diurno
y estructurado de interactuar, elevan el ancla de la realidad externa y derivan ha­
cia el olvido y la fantasía. Estamos ante la regresión nocturna normal, que nos
refresca y nos prepara para otras dieciséis horas de interacción con lo real. Como
8
Es el momento de indicar que muchos pacientes siguen mostrándose incapaces de re­
solver por completo su problema incluso después de haber llegado a comprender plenamente
sus orígenes. Lo mismo ocurre con los defectos físicos. El saberlo todo acerca de sus oríge­
nes —incluso de su origen embriònico— no elimina la existencia del defecto, aunque a veces
lo hace más soportable y menos deformador de la personalidad general.
222
CAP. 6. EL C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L.A A N S I E D A D Y L A S D E F E N S A S
toda persona duerme todas las noches, nos da esto un buen punto de partida
para examinar la regresión en general.
La regresión y el sueno
En 1938 Freud escribió que “un sueño es una psicosis, pues tiene todos los
aspectos absurdos, ilusorios y engañosos de ella” .9 El proceso del sueño nos da
a todos la oportunidad de olvidar lo real por unas cuantas horas cada noche. Nos
permite expresar cosas que tenemos prohibido expresar durante el día. Nos deja
volver a experimentar algunos de los placeres de la infancia y de la niñez, nos
deja expuestos a miedos infantiles y reactiva conflictos inconscientes que no he­
mos logrado dominar ni en el pasado inmediato ni en el remoto.
Es obvia la necesidad de soñar. Pruebas experimentales recientes indican que
todos pasamos por tres o cuatro periodos de sueño cada noche, pese a que pocos
recordamos la gran mayoría de lo soñado. Si se nos interrumpe el sueño antes de
que hayamos soñado lo suficiente, cuando la persona vuelve a dormirse tendrá
probablemente un periodo extra de sueño.10 En otras palabras, todos necesita­
mos un asomo de experiencia psicótica cada noche, para poder estar normales al
día siguiente.
Los escasos sueños que recordamos cuando somos adultos suelen ser poco
claros y no tener significado a nivel superficial. A veces resultan impresionantes
por extraños. En ocasiones se presentan tan atemorizantes que nos alegramos de
despertar y ver que era sólo un sueño lo que nos había asustado. El ego dor­
mido y en regresión parece mezclarse otra vez con derivados del id y producir
algo parecido al estado id-ego indiferenciado dé la primera niñez. Sin embargo,
ahora aparecen muchos residuos de la niñez última, de la latencia, dé la adoles­
cencia y de la edad adulta que, claro está, el infante y el niño pequeño no tenían.
Cuando durante el dormir normal los adultos caemos en la regresión, hacemos
de lado las distinciones claras entre hecho y fantasía, lo que nos fue necesario
mantener durante gran parte del tiempo en que estuvimos despiertos. Nos es fácil
pasar irracionalmente de la actividad a la pasividád y de la pasividad a la activi­
dad, como vimos en el sueño citado en el capítulo 5. En los sueños podemos per­
der los límites entre la realidad externa y la interna e incluso aquéllos entre no­
sotros y los demás. A veces nuestra imagen corporal sufre distorsiones grotescas.
Vienen a la superficie conflictos y ansiedades que pertenecen a una fase anterior
de la vida, pero que incluyen por lo común algunos fragmentos de la experiencia
tenida el día anterior. En los sueños incluso el tiempo carece de importancia; el
pasado reciente y el remoto se mezclan sin cortapisas.
Freud llamó al sueño la vía real hacia el inconsciente; dé cierto lo es. Tam­
bién es la vía real hacia la niñez y la infancia de toda persona, aunque no necesa­
riamente tal y como las cosas fueron objetivamente, sino como las experimentó
el infante o el niño. En el sueño manifiesto —el sueño qué recordamos al desper­
9 Freud, S-, A n O utlin e o f Psychoanalysis, Nueva York, Norton, 1949.
10 Dement, W. y Kleltman, N., “The relation o f eye movements during sleep to dream
activity: an objective method for the study o f dreamíng” , J. exp. PsychoL, 1957, 53,
339-346; Dement, W. y Wolfert, E. A., “ The relation o f eye movements, body motility, and
external stimuli to dream content” , J. exp. PsychoL, 1958, 55, 543-553; Schiff, S. K.,
Bunney, W. E. y Freedman, D. X., “A study o f ocular movements in hypnotically induced
dreams” , J. nerv. ment. Dis., 1961, 133, 59-68.
223
REGRESIÓN
tar— sólo tenemos el producto del funcionamiento de los sueños, el cual es en
sí inconsciente y funciona en buena medida de acuerdo con el proceso primario.
Vemos también los resultados de cualesquiera maniobras defensivas que estuvie­
ron activas durante el dormir, así como de las presiones venidas del superego.
Queda al descubierto el funcionamiento de los sueños cuando analizamos
éste, es decir, al averiguar qué pensamientos latentes parece haber estado expre­
sando cuando la persona dormida bajó la guardia y cayó en asociaciones libres.
Pronto se ve claramente que el sueño expresa muchas cosas a la vez, algunas con­
tradictorias, otras muy condensadas y otras más irracionalmente desplazadas.
Los sueños expresan a veces cosas que son decididamente ajenas al ego, como
mutilaciones, asesinatos e incestos. Hace ya más de dos mil años se dijo que el
hombre bueno sueña lo que el hombre malo hace. Todo ello aporta pruebas
inequívocas de que, incluso como adultos, nos permitimos caer en pensamien­
tos asocíales e infantiles unidos al proceso primario e inconsciente. Nuestro gran
logro como adultos es que podemos mantener inconsciente ese material mientras
estamos despiertos y, con ello, dedicamos a pensamientos, sentimientos y actos
lógicos y realistas, que caracterizan a los procesos secundarios.
L a regresión y el fu n c io n a m ie n to a nivel d iv id id o
Sólo se sueña cuando se cumplen ciertas condiciones especiales. Para soñar
tenemos que estar dormidos; por consiguiente, no podemos llevar a cabo nues­
tras extrañas y a veces antisociales fantasías. Pero hay algo más. En parte vamos
preparando los sueños durante el día, cuando estamos por completo despiertos y
sujetos a lo real.11 Los sueños provienen de los procesos prohibidos, poco realis­
tas y a menudo infantiles, estimulados por las actividades diurnas, pero mante­
nidos inconscientes en gran parte gracias a nuestras defensas. En ocasiones surgen
fragmentos de esos procesos inconscientes durante el día, en fantasías pasajeras,
en lapsus del habla y en otras parapraxias, así como en chistes que escapan de la
represión, porque rio se busca que se los tome seriamente.
Los incidentes de este tipo y los productos incluso más convincentes de la
asociación libre, hacen ver claramente que durante el día estamos sujetos a un
En uno de los niveles estamos manejando reali­
dades, como adultos lógicos y razonables que somos. En otros niveles estamos
funcionando simultáneamente en forma inconsciente, primitiva e incluso de
proceso primario. A veces, plenamente alertas y sintiéndonos adultos respon­
sables que vivimos en un mundo realista, nos dedicamos subrepticiamente a
tratar de resolver conflictos infantiles inconscientes. Cuando nos dormimos,
cuando la realidad externa parece desvanecerse y parecen volverse vagos los
límites entre preconsciente e inconsciente, nuestras fantasías hasta ese momento
inconscientes se vuelven realidades preconscientes y las maniobras del píoceso
primario gobiernan durante la noche.12 En pocas palabras, lo que durante el
día ocurre subrepticiamente, puede ocurrir abiertamente cuando dormimos.
f u
n
c
i o
n
a
m
i e
n
t o
a
n
i v
e
l
d
i v
i d
i d
o
.
11 Cfr. Fisher, C., “ Construction o f dreams and images” , J. Amer. Psychaanal. Ass.,
1957, 5, 5-60; Fisher, C. y Paul, I. H., “ Subliminal stimulation and dreams” ,/. Amer. Psychoanal. Ass., 1959, 7, 35-83.
12 ísakower, O., “A contribution to the pathopsychology o f phenomena associated
with falling asleep" , Internat. J. PsychoanaL, 1938, 19, 331-345.
224
CAP. 6. EL C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L A A N S I E D A D Y L A S D E F E N S A S
Tenemos resultados generales parecidos provenientes de otras dos situa­
ciones plenamente distintas. Una de ellas, la intoxicación; y la otra, la priva­
ción sensorial. Muchos tipos de intoxicaciones debilitan nuestras defensas del
ego, y cuando esto sucede, procesos hasta ese momento inconscientes e irra­
cionales inundan el ego. Suele ser el resultado un delirio, acompañado de des­
varios, alucinaciones e incluso distorsiones grotescas de la imagen corporal y la
realidad externa. La privación sensorial significa simplemente una reducción del
insumo perceptivo normal y, como regla, cierta restricción de movimiento. No
obstante, en ciertas personas esta pérdida relativa del contacto con la realidad
induce una regresión notable, con el surgimiento de fenómenos de alucinación
y delirio comparables a los sueños.
Resumamos lo qíie hemos venido diciendo. Nuestros sueños nocturnos nos
indican que los adultos maduros siguen recurriendo al pensamiento de tipo pro­
ceso primario; siguen preocupados por deseos, miedos y conflictos infantiles. El
que en parte se vayan preparando esos sueños durante el día, hace pensar que
tanto los procesos primarios como las fantasías inconscientes siguen funcionan­
do mientras nos encontramos despiertos. Los productos de la asociación libre,
de la intoxicación y de la privación sensorial confirman tal idea. De todas estas
fuentes tan distintas obtenemos pruebas de que hay un funcionamiento a nivel
dividido. El proceso racional, preconsciente o consciente parece tener un acom­
pañamiento irracional e inconsciente, el cual es mantenido alejado de las organi­
zaciones del proceso secundario gracias tan sólo a la estmctura de nuestras
defensas.
La fijación y la regresión
La regresión no siempre nos lleva al mismo nivel de funcionamiento. A me­
nos que todo el tiempo estemos dedicados inconscientemente a un trauma espe­
cífico, nuestros sueños nunca son simples repeticiones. Una noche soñamos
con esto y otra con aquello. A veces el sueño manifiesto toca ciertos aconte­
cimientos del día: repetimos una situación diurna de modo extraño y en sueños
tratamos de resolver conflictos de los que también estamos conscientes cuando
despiertos, pero que no podemos resolver. A veces los sueños son infantiles:
representan placeres, miedos o conflictos pertenecientes a nuestros primeros
años. A veces, cuando soñamos, parecemos encontrarnos en un mundo simbióti­
co o carente de objetos, donde la falta de organización perceptiva puede llegar a
ser aterradora. A veces, durante un sueño, pasamos por varias de esas fases o
mezclamos las características de varias de ellas.13
Esto quiere decir que todos tenemos más de un punto de fijación en los que
la regresión puede detenerse para damos un sueño. Esos puntos de fijación son
específicos en cada individuo. Representan constelaciones que surgen cuando la
persona duerme y cae en la regresión. En parte se encuentran determinados por
las experiencias del día precedente, que nos estimulan a nivel inconsciente y a
nivel consciente. En parte también los determinan aspectos de nuestro pasado
que quedaron sin resolver y a los que se reprimió irresolutos, lo más usual a
13
Aunque se está utilizando aquí al soñar como ejemplo, casi lo mismo puede apli­
carse a la intoxicación, a la privación sensorial y, como veremos más tarde, a las neurosis.
\
REGRESION
225
comienzos de la latencia. Como ya hemos dicho, a menos que estemos luchando
continuamente por dominar el mismo trauma o el mismo conflicto —como
sucede, por ejemplo, en las llamadas neurosis traumáticas y en los sueños de gue­
rra—,14 los sueños que recordamos varían por su contenido y sensaciones consi­
derablemente de una noche a otra o incluso en una misma noche.15 Los sueños
comunes y corrientes varían por su motivación, tal y como, según veremos, lo
hacen los síntomas. Algunos se encuentran motivados por el deseo de un placer
infantil que nunca llegó a dejar atrás la persona. La regresión ocurrida durante
el sueño da la oportunidad de otro capricho infantil. Algunos sueños están moti­
vados por la necesidad de dominar conflictos infantiles o de la niñez, que la per­
sona reprimió sin llegar a resolver.
N o importa cuál sea la situación, la regresión ocurrida durante el sueño lle­
va a la persona hasta algún punto de fijación inmadura. ¿Qué significa esto? Que
por alguna razón ha sufrido una detención de su desarrollo en esa fase del cre­
cimiento de su personalidad. Por lo común en varias fases tenemos una detención
del desarrollo. Como ya hemos indicado, la fijación, el desarrollo detenido, pue­
de ser resultado de una indulgencia excesiva durante alguna fase de la niñez, que
le hace al niño ver como poco atractiva la maduración futura. Tal vez sea resul­
tado de un terror o uña frustración desusada en alguna fase del desarrollo, lo
que hace al niño retroceder a una fase anterior y atrincherarse allí. Ni qué decir
tiene que la regresión ocurrida durante el sueño ordinario, aunque pueda revelar
conflictos infantiles sin resolver, no provoca psicopatología alguna. Tal vez sea
la protección que uña persona se da contra la psicopatología, su oportunidad de
expresar miedos y conflictos inconscientes y, con ello, de obtener alivió. Aveces
un sueño constituye un síntoma, una señal de que alguna psicopatología no
identificada se encuentra cerca de la superficie.
La fijación y la regresión en la psicopatología
Tenemos los ejemplos más dramáticos de fijación psicopatológica en niñós
au fistos y niños simbióticos que en otros aspectos son Obviamente sanos. El niño
autista, descrito por primera vez por Kanner,16 queda emocionalmente fijado
en lo que constitüye innegablemente un estado présimbióticó-. Nunca logra de­
sarrollar una relación íníerpersonal normal con otro ser humano; nunca llega á
deáarrÓllar una confianza básica. Tal vez; Utilice a otras personas, pero lo hará
como si éstas fueron cosas, como sí se tratara de recursos mecánicos para satisfácer sus necesidades propias.
Un niño autista de seis años tomaba la mano de una persona y la dirigía ha­
cia algo; qué necesitaba ajuste, utilizando la mano como si se tratara de una herra­
mienta para asir. Trepaba en una persona para alcanzar algo que deseaba, tal y
. .1 4 Cirinker, R. R. y Spiegel, J., War Neurosas, Filadelfia, Blakiston, 1945; Grinker,
R. R. y Spiegel, i., Man (Jnder Stress, Filadelfia, Blakiston, 1945.
;, ;
Alexander, F., ‘‘Dream sin pairs and series” , lhternat. *7L. Psychóanal., 1925, 6,
446-452; French, T. M., The Integration o f Behavior: Volumen 2: The Integrative Process
ih. Dreams, Chicago, Univ. o f Chicago Press, 1954.
• ;16 Se presenta una revisión detallada del niño autista y del simbiótico en Fkstein, R.,
Bryant, K. y-Friedman, S. W. “Childhood schizophrenia and aliied conditions" enBellak, L.
(dir.), Schizophrenia, a Review o f the Syndrome, Nueva York, Logos Press, 1958, págs.
555-693.
226
CAP. 6. EL C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L A A N S I E D A D V L A S D E F E N S A S
como podría trepar en una silla. No daba señales de reconocer en la persona a un
ser humano con quien podía interactuar, como algo de alguna manera distinto a
un objeto inanimado.17
El niño simbiótico18 parece haberse fijado en aquella fase del desarrollo en
que formó una unidad simbiótica con la madre, como ya lo describimos en el
capítulo 2 respecto al desarrollo normal. Hasta ese punto su desarrollo de la
personalidad parece normal, pero no ha elaborado una comprobación de la reali­
dad que le permita establecerse como un ser aparte, dueño de una organización
psíquica interna propia. Su propia imagen continúa fundida con la imagen de la
madre. Tanto el niño autista como el simbiótico son resultado de una relación
padres-niño excesivamente defectuosa durante la infancia.
Un caso de fijación mucho menos dramático e inhibidor es el del niño anor­
malmente dependiente, quien lleva su comprobación de la realidad al punto de
reconocerse como un individuo separado de la madre, pero continúa dependien­
do de una figura paterna para todo movimiento nuevo que haga. Algunos de tales
niños nunca llegan a independizarse emocionalmente, sino que permanecen ata­
dos de por vida al objeto edípico original. Muchos de ellos permanecen solteros
en casa de los padres, mostrando por la madre o por el padre una unión parcial­
mente sublimada, pero aun así intensa. Algunas veces una persona fija y depen­
diente logra transferir su dependencia de uno de los padres al cónyuge. Tal acto
es más común entre las mujeres que entre los hombres, pues de las primeras se
espera que sean un tanto dependientes en la rélación matrimonial, mientras que
los segundos se espera que tomen la iniciativa para establecer la independencia
de la nueva unidad familiar.
Es probable que la persona crónicamente dependiente muestre defectos en
sus identificaciones de ego y en sus identificaciones de superego. Las primeras,
y tal vez hasta sus introyecciones del ego, no le permiten una representación
interna de sí misma como un individuo libre y autónomo. Sólo puede imagi­
narse a sí misma como elemento auxiliar de otro individuo y nunca como per­
sona por derecho propio. Por, otra parte, nunca podrá dar apoyo emocional a la
persona de la que depende. La persona crónicamente dependiente carece de
identificaciones e intro yecciones de ego adecuadas con las cuales crear un super­
ego posedípico estable y maduro. Si durante la infancia idealizó en extremo a
uno de sus padres, fuera porque se le forzó a aceptar tal idea o porque en la reac­
ción de formación halló refugio de la rivalidad y el odio, tal vez presente un ideal
de ego perfeccionista, el cual siempre lo hará sentirse inferior y poco digno, logré
lo que logre.19
.
. ^
Este examen de las fijaciones infantiles nos permite ver con claridad la im­
portancia de la fase de desarrollo, el nivel de maduración, en la que por primera
vez aparece la patología. Al niño autista no se le da la oportunidad de crear una
relación emocional importante con otro ser humano muy a principio de la vida;
al niño simbiótico, por otra parte, se le permite fundirse con la madre, pero no
emerger dé allí como individuo autónomo. El niño en extremo dependiente
17 Debo el conocimiento de este caso al Dr. E. S. Cameron, cuyo paciente era este ni­
ño autista.
'
í
18 Mahler, M., “On cliild psychosis and scliizophrenia: autistic and simbiotic infafatité
psychosis” , Psychoanalytic Study o f the Child, Nueva York, Internat. Univ. Press,1952;
vol. 7, págs. 286-305.
*
q
Véase, por ejemplo, el caso de Ernest F., incluido en el apartado Casos; de\ índice
analítico.
REGRESION
227
ve movido a volverse un individuo aparte, con sus responsabilidades de niño bien
definidas, pero al que no se le permite tomar la iniciativa de rebelarse. Las ma­
dres de estos tres tipos de niños fijados no desean, o no pueden, tolerar una rela­
ción emocional con el hijo que le permita a éste llegar a la madurez plena.
Aun así, el producto es distinto en cada tipo. El primero en desarrollarse es
el más patológico y el menos curable. Los niños en extremo dependientes por
lo general se convierten en adultos dependientes en extremo debido en parte a
las primeras experiencias con la dominación ejercida por la madre y en parte
porque esa experiencia comúnmente dura toda la niñez. Es uno de los muchos
cuadros patológicos que la gente aprecia y alaba. El niño en extremo dependien­
te es conformista y a menudo devoto. Hay más probabilidades de que las niñas se
conviertan en adultos aceptables cuando han tenido una niñez de dependencia
extrema, pues les es más fácil encontrar un papel social en que se valore laj sub­
ordinación.
En la psicopatología existen otras muchas fijaciones infantiles de primera
importancia. Una de ellas, que puede iniciarse con la dependencia excesiva de la
primera infancia, es la fijación ocurrida en la fase de latencia, en lo que a la se­
xualidad se refiere. Da como resultado un adulto perpetuamente aniñado, inca­
paz de aceptar las turbulencias de la adolescencia y buscar compañero para casar­
se. Es probable que tal adulto muestre iniciativa en lo no sexual y lleve una vida,
excepto en tal campo, responsable y madura. Tal vez se tenga la raíz de esa evita­
ción de las turbulencias de la adolescencia en conflictos edípicos sin resolver que
fueron reprimidos como tales, pero no eliminados. Algunos de estos adultos pue­
den volverse homosexuales, otros parecen asexuales, otros más logran sublimar
con fortuna su sexualidad a través de una carrera que les permite relacionarse
con otras personas.
Otra fijación hace pensar en la confabulación inconsciente o parcialmente
consciente de un padre anormal. Los estudios realizados en las dos décadas an­
teriores con padres e hijos, han revelado muchos casos en los que con ayuda de
la seducción se llevó a un niño a cometer actos antisociales o delincuentes o.a
desarrollar una identificación cruzada con un padre que al parecer no se da
cuenta de lo que está haciendo, aunque esto es obvio para el observador ex­
perimentado.20
La vulnerabilidad extrema a las psicosis tiene su origen en una fijación tem­
prana. El terreno es preparado por el fracaso en la infancia o la niñez para resol­
ver algunos conflictos básicos. El niño cae en la represión o se defiende de alguna
otra manera contra la necesidad de reqonocer sus conflictps y va madurando*
mientras los mantiene fuera de la organización preconsciente y consciente. Si
cuando adulto se ve sujeto a un estrés extremo o prolongado, que no puede
soportar, sufrirá una arrolladora regresión subtotal hasta el área general de los
conflictos que no haya resuelto. Es así que la regresión psicótica y subtotal deja
al descubierto las fijaciones iniciales, tal vez bien compensadas hasta el momento
de darse la regresión subtotal, pero que ahora pasan a dominar la experiencia y
la conducta del adulto.
En los capítulos dedicados a las depresiones psicóticas, a las manías, a las
psicosis paranoides y a la esquizofrenia daremos explicaciones de tales regresio­
nes a los primeros niveles de fijación. Si el adulto ha resuelto razonablemente
20
En el capítulo dedicado a los desórdenes de la personalidad, en especial en la sec­
ción sobre desviaciones sexuales, se tienen referencias de este trabajo.
228
CAP. 6. EL C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L A A N S I E D A D Y L A S D E F E N S A S
bien su vida hasta el momento de una regresión psicòtica, sus oportunidades de
recuperación con ayuda de la psicoterapia son buenas, requiera o no de hostilización para que se le proteja. Si nunca logró compensar su desarrollo inicial de­
fectuoso, su futuro es más malo.
Tanto las fijaciones como las regresiones son de primera importancia en las
neurosis; pero si las regresiones suelen ser parciales, se vuelven subtotales en las
psicosis. En las reacciones de ansiedad tenemos cerca de la superfìcie conflictos
edípicos y preedípicos. Cuando amenazan con irrumpir en la vida preconsciente
y consciente, se crea en el paciente una ansiedad casi intolerable y no es capaz
de captar la relación entre los conflictos o las ansiedades de hoy día y las del pa­
sado.21 El paciente fòbico logra cristalizar su ansiedad en un miedo irracional
que, si bien lo proteje gran parte del tiempo de la ansiedad, también le oculta los
peligros surgidos de sus propios impulsos.22 La persona con síntomas de conver­
sión —raro en las áreas urbanas, pero aún comunes en las rurales más apartadas—
usa parte de su cuerpo para simbolizar sus conflictos y con ello obtiene alivio al
expresar lo que le está causando la ansiedad. Los síntomas de conversión expre­
san por lo general una sexualidad edipica; pero en ocasiones simbolizan hostili­
dad y en otras representa una regresión a fijaciones muy anteriores.23
Tal vez en las compulsiones se tengan las regresiones neuróticas más claras.
Por ejemplo, en el ya clásico lavado de manos compulsivo el paciente manifiesta
conflictos fuertes y ambivalentes respecto a la limpieza y la suciedad y los hace
equivalentes a un conflicto entre el bien y el mal, de modo muy parecido a como
lo haría un niño de dos años. Además, ese lavado de manos compulsivo expresa
regresivamente una relación entre la suciedad y la sexualidad. Al parecer, lo ocu­
rrido en la vida de estos pacientes es que cuando niños quedaron fijados en el
nivel de desarrollo en que era de especial interés el entrenamiento para hacer uso
del sanitario, habíá una fuerte tendencia hacia los conflictos sobre sadomasoquismó y preocupaciÓñ por el bien y el mal. Si el niño queda traumatizado durante
este periodo, como ocurrió con nuestro paciente,24 y reprime los conflictos sin
haberlos resuelto o vivido hasta el final, lo probable es qué sea vulnerable a las
regresiones compulsivas obsesivas. Si cuando adulto sufre estrés, en especial un
estrés agresivo hostil o sexual, puede volver a su nivel de fijación más importante
y tropezarse con un conflicto de la niñez como el representado por la Urgencia
simultánea de ensuciarse y de estar limpio* con toda la avasalladora ansiedad in­
fantil que esto significa. Los intentos espontáneos dé autocuración consisten en
recurrir a la formación de reacción. Surge el lavado de manos perpetuo, muy
mézeládo con elementos de sadomásoquismo. Al igual que en las otras neurosis;
la terapia ante todo se dirige a lográr comprender los conflictos y sus orígenes y
no a combatir los síntomas.
Regresión pulsional, regresión del ego y del superego
Por regresión se quiere decir un regreso a un nivel de experiencia y de con­
ducta menos maduro y realista. La regresión ilumina ó revive conflictos pcrtenc21 "Véase el caso de Walter A.
22 Véase el caso de Agnes W.
23 Véase el ponderado examen hecho por L. Rangell en “ The nature of conversión” ,
J. Amer. Psychoanal. A ss., 1959, 7, 632- 662 .
24 Véase el caso de Sally J.
REGRESION
229
cientes al principal nivel de fijación, o, de ser profunda y completa, revive orga­
nizaciones psicodinámicas pertenecientes a las fases de desarrollo simbiótica o
presimbiótica. Esta última es en especial característica de las regresiones esquizo­
frénicas severas.
Conviene dif erenciar entre regresión pulsional o instintiva, regresión del ego
y regresión del superego, porque en algunos casos clínicos, como ya veremos, la
•egresión es más obvia o tiene mayor importancia en una de esas tres que en las
otras dos. Sin embargo, en la práctica rara vez se presenta regresión en una parte
del sistema psicodinámico, o en una de sus funciones, sin que haya perturbacio­
nes regresivas en las otras.
El lavado de manos compulsivo, del que nos hemos venido ocupando, es un
buen ejemplo de regresión pulsional. En él un conflicto predominantemente
sexual aparecido en la vida adulta precipita la regresión del nivel genital al anal.
Tanto el paciente como el terapeuta reconocieron esto sin necesidad de recurrir a
’as preconcepciones oráticas. Se manifestó esto en el desarrollo de síntomas clarísi­
mos en la edad adulta. Pero, al mismo tiempo, la compulsión y todo lo que la
acompañaba participaron en conflictos respecto al bien y al mal, expresados a
nivel preedípico como conflictos respecto a la limpieza y la suciedad y, por con­
siguiente, también vinieron a representar los precursores del superego. En otras
palabras, no sólo hubo una regresión pulsional o instintiva, sino también una
regresión del superego. La regresión del ego participó en los rituales infantiles
llevados a cabo en el intento de evitar las consecuencias de haberse mostrado
demasiado indulgente con la suciedad, la maldad y el sadismo. Al final, vemos
que todo el sistema psicodinámico sufrió la regresión; pero como ésta quedó li­
mitada a uña parte relativamente pequeña de la experiencia y de la conducta,
la llamamos regresión parcial, y a su resultado, neurosis.
En contraste con esto, tenemos el caso de una persona que regresó también
a un nivel preedípico, pero que recurre a los mecanismos de la negación y la
proyección. El resultado de eÜo es una psicosis paranoide con delirios de perse­
cución. Aquí, el equilibrio de fuerzas dentro del sistema psicodinámico es distin­
to. Aunque el sadomasoquismo es ciertamente un rasgo sobresaliente, ya que el
paciente se siente perseguido y considera a los precursores de su superego pro­
yectados como perseguidores, empeñados en torturarlo y matarlo, lo más impre­
sionante es la regresión del superego. El nivel preedípico al que regresa dicho pa­
ciente incluyó en la niñez una vigilancia de la conducta dél niño y castigos a la
mala conducta por parte de otras personas. Al parecer, lo que pasó es que en
estos casos nunca llegó a establecerse un superego normal y maduro. Cuando el
paciente experimenta un estrés severo, su superego sufre una regresión por lo
menos parcial, y el darse cuenta de que ha hecho algo malo, e incluso de que lia
tenido impulsos malignos, hacen que sienta temor de que vayan a castigarlo
personas no existentes. Aqu í se está haciendo hincapié en la regresión del super­
ego, aunque también muestra perturbaciones regresivas el resto del sistema psi­
codinámico.25 Por ejemplo, el ego se dedica entonces exclusivamente a la tarea
de defenderse contra peligros que rto existen, a téner fantasías sobre éstos y a
tratar de encontrar vías de escape. Todo el cuadro clínico parece infantil; pero
para el paciente es cuestión de vida o muerte.
25 Véase el caso de Charles G., en el apartado Casos, del índice analítico.
230
A N S IE D A D
Al igual que la regresión, la ansiedad no es en sí patológica, y en cierta me­
dida resulta inevitable.26 Pero también constituye la piedra fundamental de la
psicopatología. En las neurosis y las psicosis los síntomas más importantes son
intentos de defenderse de la ansiedad, intentos por descargar las tensiones into­
lerables producidas por ésta o señales de que ya se ha captado la amenaza de la
ansiedad y que el ego se ha desintegrado por lo menos en parte. La ansiedad par­
ticipa directamente en producir desórdenes psicosomáticos.27 Como ya hemos
visto, es un factor importante en la estructuración del desarrollo de la personali­
dad en sus principios. Si se le permite volverse demasiado intensa muy a prin­
cipios de la vida, puede producir distorsiones de carácter serias. A su peor nivel,
la ansiedad puede precipitar y perpetuar desorganizaciones del ego aterrorizan­
tes, en las que el paciente adulto experimenta algo parecido al mundo sin objetos
de la infancia. Cuando moderada, la ansiedad puede volver a la persona alerta,
sensible, perceptiva y más espiritual de lo que era, dejándola mejor preparada
para enfrentarse a una crisis que si estuviera relativamente relajada y desprevenida.
A n sied ad norm al
Decimos que es normal la ansiedad cuando su intensidad y su carácter con­
vienen a una situación dada y cuando sus efectos no causan desorganizaciones ni
malas adaptaciones. Tal y como lo hemos sugerido, la ánsiedad normal cumple
funciones útiles, pues incrementa la prontitud de la persona para la acción inme­
diata y vigorosa, le da sabor a la espera de algo placentero y suele ser raíz de la
risa y del goce. La persona moderadamente ansiosa, como un vigilante, está más
preparada para vigilar y se mostrará cauta y sensible a las reacciones de una esti­
mulación ligera que una persona complaciente. De hecho, la ansiedad moderada
puede incrementar la resistencia de una persona durante una emergencia. A ve­
ces, bajo la influencia de una ansiedad intensa, la gente lleva a cabo hechos supe­
riores a sus fuerzas y manifiesta un valor por encima del nivel ordinario.28
Incluso se toma a la ansiedad como una recreación. Los parques de diversio­
nes y las ferias suelen tener aparatos especiales para crear ansiedad en la gente, y
ésta espera formada y paga por gozar de tal privilegio. La televisión, el cine y el
teatro le proporcionan ansiedad a millones de dispuestos espectadores. Lo mismo
ocurre con los deportes de competición, las carreras de caballos y de autos, cir­
cos, espectáculos aéreos y, en épocas más recientes, con los vuelos atrevidos de
los astronautas. El atractivo de las novelas de aventuras, policiacas y de espías
se encuentra en gran medida en la capacidad que tienen para provocar en los lec­
tores una tensión y una ansiedad vicarias. Los niños gozan aumentando la ansie­
dad que sienten, sea en los juegos convencionales o en los que inventan, así
como en los cuentos que escuchan y en las series de televisión que miran. Al
26 cfr. Fieud, S., “ Inhibí tions, symptoms and anxiety” (1926), edición estándar>
1959, vol. 20, págs. 75-175; May, R., The meaning o f Anxiety, NuevaYork, Ronald, 1950;
Stein, M. R., Vidich, A. J. y White, D. M. (diis.), Jdentity and Anxiety, Glencoe, 111., Freé
Press 1960.
27 Sch'ur, M., “The ego in anxiety” en Loewenstein, R. (dir.), Drives, Affects, Behavior, Nueva York, Internat. Univ. Press, 1953, págs. 67-103.
.
„
2 8 Buskirk, C. V., “Performance on compléx reasoning tasks as a function o f anxiety ,
J. abnorm. soc. Psychol., 1961, 62, 201-209.
ANSIEDAD
231
parecer, la única limitación está en que la ansiedad no sea demasiado intensa o
uo dure demasiado.
Pero la ansiedad normal también tiene desventajas. Si una persona no puede
hacer nada en una situación que justificadamente la pone ansiosa, sufrirá sin pro­
pósito ninguno una sensación de tensión, de preocupación y de expectativa vaga.
Con el tiempo tal tipo de reacción fatiga y agota ios recursos de una persona.29
Incluso si la ansiedad prepara a la persona normal para una acción rápida y efi­
ciente, la hace perder su libertad y su flexibilidad. La persona tiene que limitar
sus actividades e intereses a una búsqueda cauta de las fuentes de posible peligro,
a una prontitud tensa a reaccionar y a una evitación de que se la pesque descuida­
da. Existe siempre la posibilidad de que alguien cuya ansiedad elevada se justifi­
que, de modo que esté tenso y sensible a la reacción ( “agresivo” o “violento”),
responda como si el peligro ya se hubiera materializado, cuando en realidad no
ha ocurrido tal cosa. Como veremos, esto se aproxima a la situación existente en
las neurosis y en las psicosis.
L a ansiedad y la neurosis traum áticas
No hemos mencionado aún una de las funciones más importantes de la
ansiedad moderada normal: el preparar defensivamente a Una persona que se
enfrenta a un ataque probable o cierto. Quien carezca completamente de ansie­
dad se encontrará tan mal preparado como quien padezca excesiva ansiedad. La
preparación basada en la ansiedad suele consistir en ensayar el peligro que se
anticipa, de modo que cuando finalmente se materializa, la persona ha preparado
sus defensas de antemano. Fue un factor importante en la preparación para
una intervención quirúrgica en los casos mencionados por Janis.30 En otras oca­
siones, una anticipación incluso momentánea parece servir como protección con­
tra una avasalladora sensación de indefensión. La ansiedad surgida en tal momen­
to parece funcionar como una barrera protectora generalizada.
Ansiedad traumática y neurosis traumática significan el efecto de choque
causado por una experiencia traumática —o una serie de experiencias traumáti­
cas leves pero erosivas— sobre una persona que se siente incapaz de protegerse,
por carecer de las defensas adecuadas. Quienes han trabajado con personal del
ejército en zonas de combate informan que las circunstancias pueden ser tales
que las neurosis traumáticas se vuelven un modo normal de reaccionar.31
En casos extremos, como los que se dan durante combates militares, el fac­
tor traumático provoca un vagar peligroso por las zonas de lucha, apatía, ata­
ques temerarios o huidas francas. Como efectos posteriores tenemos una irritabi­
lidad general, ataques de ansiedad, depresión, insomnio y sueños aterrorizantes
en que se vuelve a experimentar de alguna forma el suceso traumático. Al pare1
cer, esto último es un intento de dominar la ansiedad aliviándola, intento que
suele fracasar. En algunos de estos casos la terapia es útil cuando se logra que el
29 Sweetland, A. y Childs-Quay, L., “ The effects o f emotionality on concept formation” , J. gen. Psychol., 1958, 59. 211-218.
30 Janis, I., Psychological Stress, Nueva York, Wiley, 1958; Maddi, S. R., “ Affective
tone during environ mental regularity and chango ” , J. abnorm. soc. Psychol, 1961, 62y
338-345; Hardison, J. y Purcell, K., “ The effects o f psychological stress as a function of
nced and cognitive control” , J. Pers., 1959, 27, 250-258.
31 Grinkcr, R. R. y Spiegel, J., War Neuroses, Filadelfia, Blakiston, 1945; Grinker,
R. R. y Spiegel, J., Man Under Stress, Filadelfia, Blakiston, 1945.
232
CAP. 6. EL C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L A A N S I E D A D V L A S D E F E N S A S
paciente vuelva a vivir sus experiencias bajo una narcosis parcial y en presencia
de su terapeuta, quien puede entonces penetrar en la situación y aprovecharla.32
En los casos quirúrgicos más preparados suelen ser efectos posteriores la pérdi­
da de confianza en sí mismo y sentimientos de desconfianza y de resentimiento
hacia la persona que, según piensa el paciente, debió haberlo protegido.33
A n siedad patológica
Se considera que la ansiedad es patológica en los adultos cuando nada parece
justificarla, cuando se la exagera ó dura demasiado, o cuando da lugar a manio­
bras defensivas que interfieren seriamente con el gozo y con la vida activa de
una persona. La ansiedad es patológica cuando representa una tensión que exige
una descarga vaga e inmediata con ayuda de la hiperactividad, lo cual significa
un regreso a una situación infantil, o cuando da como resultado una conducta
agresiva o sexual pobremente controlada que perturba las relaciones interper­
sonales.34 También será patológica la ansiedad cuando exija una represión o
una supresión excesiva, de modo que la persona pierda su espontaneidad y se
muestre inhibida, en guardia o apática. Será patológica cuando provoque la des­
organización de la experiencia y de la conducta, como veremos en la sintomatología regresiva de las psicosis. Finalmente, será patológica cuando provoque actos
impulsivos, cuando distorsione los impulsos sexuales o agresivos, como veremos
en los desórdenes de la personalidad.
C am bios en el patrón de la ansiedad in fan til
Y a que la ansiedad patológica implica siempre ansiedad, comprenderemos
mejor esta última en la patología si revisamos cuál es su desarrollo normal du­
rante la infancia y la primera niñez.
A n s ie d a d p r im a r ia
En la infancia está ausente el patrón de ansiedad normal en, la edad adulta.
Su precursor en las primeras semanas de vida es la necesidad irresistible de des­
cargar la tensión en cualquier situación de estrés que se presente, mediante acti­
vidades tales como llorar y la hiperactividad generalizada. A ésta se le llama
ansiedad primaria.35 Lo usual es que el niño sufra algjin estrés identificable,
como el proveniente del hambre, del.dolor, de la incomodidad, de un ruido fuer­
te o de un trato poco amable.
32 Grinker, R. R. y Spiegel, L., War Neuroses, Filadelfia, Blakiston, 1945; Grinker,
R. R. y Spiegel, L., Men Under Stress, Filadelfia, Blakiston, 1945; Kardiner, A: y Spiegel,
H., War Stress and Neurotic Illness, 2a. edición, Nueva York, Hoebcr, 1947.
33 Janis, I., Psychological Stress, Nüévá York, Wiley. 1958; Titchener. J. L. y Levine,
M., Surgery as a Human Experience, Nueva York, Oxford Press, i960.
34 Davitz, J. R., “ Fear, anxiety, and the perception of others” ,/, gen. Psychol., 1959,
61, 169-173; Catteil, R. B. y Scheier, I. H., The Meaning and Measurement o f Neuroticism
and Anxiety, Nueva York, Ronald, 1961.
35 Schur, M., “The ego in anxiety” en Loewenstein, R. (dir.y,1Drives, Affects, Behavior,
Nueva York, Internal. Univ. Press, 1953, págs. 67-103.
233
ANSIEDAD
A principios de la vida no pueden tolerarse las tensiones venidas del estrés.
Es imperativa una descarga inmediata, que puede continuar incluso cuando ha
desaparecido ya la fuente de estrés. Esta continuación parece ser una reacción
secundaria a la experiencia de la ansiedad primaria. Un estrés súbito ocasiona a
veces un sonido entrecortado y una pausa de vigilancia antes de que se descar­
gue la tensión. Tanto el sonido como la pausa se parecen a los patrones que ve­
mos al principio de la ansiedad adulta, y probablemente son innatos.
Como a nadie le es posible estar constantemente cerca para anticiparse a
las necesidádes del infante y como no siempre es posible identificarlas, es inevi­
table que se vea una y otra vez acosado por el estrés de sus necesidades, ya que él
es incapaz de satisfacerlas. Cada vez que esto ocurre el infante experimenta una
desolación total, que constituye un trauma y es prototipo de la ansiedad futura.
No es necesario suponer que el infante sabe o comprende lo que le está suce­
diendo, tal y como un adulto que está saliendo de una anestesia general no nece­
sita saber y captar su dolor o su incomodidad para considerarla total e intolera­
ble. Tenemos asomos de la intensidad de la ansiedad primaria del infante en la
fuerza de la descarga y en el reconocimiento intuitivo de la madre de que es ne­
cesario proporcionarle alivio lo más rápido posible. Como veremos en la reacción
de ansiedad, que se describe en el siguiente capitulo, en la psicopatología de los
adultos se presenta obviamente una regresión a algo muy parecido a la ansiedad
primaria.
C o n t r o l d e la a n s ie d a d p r im a r ia
A medida que pasa el tiempo, se vuelve menos imperiosa la exigencia de ali­
viar inmediatamente la tensión, a través de la descarga o de la ayuda materna
directa. El infante parece ir adquiriendo cierto control sobre sus tensiones; éstas
se le vuelven menos intolerables; la breve demora anterior en satisfacerlas parece
menos aplastante. ¿Qué produce este cambio, que domina la ansiedad primaria
y da al infante la oportunidad de desarrollar los precursores de los procesos se­
cundarios y de un ego independiente?
Una fácil respuesta es que los infantes crean un sistema psicodinámico. Mu­
chas de sus tensiones primeras se van estructurando en lo que con el tiempo
serán los niveles inconsciente, preconsciente y consciente. Esas estructuras que
ha logrado organizar sobre cantidades crecientes de energía libre según van au­
mentando en número y complejidad. A quí veremos algunos de los detalles que
participan en ese control de la ansiedad primaria, y con ello prepararemos nues­
tro estudio sobre formación de límites y sobre defensas.
Como todos sabemos, el infante recibe una enorme cantidad de ayuda para
aliviar los estreses de las necesidades a los que se ve expuesto, y pronto aprende
a esperar tal ayuda. Por ejemplo, se aquieta cuando oye y ve que se realizan
los preparativos para alimentarlo, aunque nada haya entrado nn.su hambrienta
boca. Participen o no imágenes en esa anticipación, es obvio que ésta hace dismi­
nuir el efecto de estrés de la necesidad interna sin satisfacerla. Una espera organi­
zada toma el lugar de una tensión anteriormente vaga y avasalladora, y esa espera
o anticipación se transforma en una respuesta organizada que puede absorber
energía libre.
Cuando los adultos sufrimos una herida, un dolor o nos enfermamos, expe*
f
234
CAP. 6. E L C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L A A N S I E D A D Y L A S D E F E N S A S
amentamos de inmediato el efecto tranquilizador de la ayuda que esperamos en
cuanto se nos dice que ésta viene en camino. Tal vez nada haya cambiado en la
situación objetiva, pero la inaguantable tensión creada por nuestra necesidad in­
terna de ayuda queda canalizada en dicha anticipación organizada. Se ha indica­
do ya la importancia de tal preparación, en realidad una forma adulta de la con­
fianza básica existente en el infante, en lo que toca a la cirugía.36
Durante la primera infancia parece desarrollarse algo parecido a esta expe­
riencia cuando la madre aparece y en el infante desaparece la sensación de estar
desolado. No hay por qué suponer que el niño reconoce de principio la relación
entre la presencia de la madre y el alivio del estrés. Por lo tanto, la madre es en
realidad la primera defensa del ego del infante; el primer mecanismo de adapta­
ción de éste para escapar de las tensiones arrolladoras está en llorar y volverse
hiperactivo ( “ inquieto” , “agitado” , “irritable”) de modo que la madre acuda.
Tal vez participen imágenes anticipadoras en la creciente habilidad del niño para
tolerar la demora —lo que Freud llamó la “ alucinación de pecho” —, pero tal vez
no. Es muy probable que se desarrolle algún tipo de representación central del
alivio esperado; esto es uno de los precursores de la fantasía organizada y del
pensamiento del proceso secundario que llenan la demora. Hablamos ya de tal
probabilidad cuando estudiamos la primera introyección y la organización de
ego. Todos esos procesos se encuentran interrelacionados intrincadamente.
A medida que va madurando perceptiva y cognoscitivamente, el infante de­
sarrolla muchas coordinaciones motoras que lo ayudan a dominar su ansie­
dad primaria. No tienen que ser útiles las cosas que el infante pueda hacer, pero
sí serán más específicas y complejas y estarán más organizadas que una descarga
de tensión primitiva y generalizada. Su organización misma, al igual que la de la
percepción y la imaginación, absorbe o “ata” la energía libre y con ello disminu­
ye la sensación de ser aplastado y estar desamparado.
Durante los periodos de estrés los adultos experimentamos algo parecido
cuando nos dedicamos a una u otra actividad. Aunque nada más logremos, lá
actividad absorbe parte de la tensión engendrada por el estrés. Sirve para ayudar­
nos a calmar nuestras aprensiones mientras llega el alivio. Así, por ejemplo, los
hombres se pasean incesantemente y juran, mientras las mujeres cosen o hablan.
El niño que en su repertorio tenga algunas actividades infantiles está mucho
mejor preparado que cuando .tan sólo podía llorar y mostrarse inquieto. Al me­
nos por un tiempo, encontrará alivio en chupar, observar, buscar, tocar con los
dedos, balbucir, jugar e imaginar mientras espera la satisfacción específica dé
alguna necesidad urgente. Ya dueño de esas vías más estructuradas para su
energía libre, podrá tolerar la demora mejor y llenar el tiempo con actividades
del ego.
El infante tendrá ayuda adicional en controlar su ansiedad cuando haya ma­
durado y se háya desarrollado lo suficiente, en cuanto a percepción, coordina­
ción motora e imaginación, para poder experimentar la identificación primaría,
el tipo de experiencia que viene a estructurar la unidad simbiótica madre-hijo,
Suponemos que en un principio el infante no puede experimentar su propia in­
dividualidad o identidad, el tipo de individualidad que usted o yo experimeritamos como personas separadas. Tampoco puede experimentar el sentirse unido
a otra persona, el tipo de unidad que los demás experimentamos en nuestras rela36 Janis, I., Psychological Stress, Nueva York, Wiley, 1958.
ANSIEDAD
235
ciones personales íntimas y en nuestras emociones profundas, cuando por el mo­
mento parecemos perder nuestros límites y fundirnos con otros o con el infinito.
Parece presentarse primero la experiencia de la unidad. En un principio el
infante no ha desarrollado fronteras entre sí y los otros. No tiene conciencia
alguna de sí como individuo y no reconoce a los otros como individuos separa­
dos de él. Por consiguiente, le es fácil identificarse con una figura materna esta­
ble, confiable y segura. Le es fácil experimentar como suyas cosas que sabemos
pertenecientes a su madre; experimentar los logros, movimientos, sonidos, calor,
abrazos y cuidados de ella como de alguna manera pertenecientes a la unidad
madre-hijo.
De modo parecido a éste, con ayuda de la falta de separación, a través de esa
confusión que hemos llamado identificación primaria, las experiencias del niño
se van enriqueciendo enormemente y aumenta mucho su sensación de poder y
seguridad mientras la figura materna forme parte de su ambiente. Está experi­
mentando de modo directo y primitivo el tipo de enriquecimiento, el tipo de
apoyo de su seguridad y de su poder que los adultos experimentamos a un nivel
más complejo, cuando rendimos parte de nuestra individualidad y nos identifi­
camos emocionalmente con un grupo o una causa e incluso cuando comparti­
mos con otros un desastre tremendo.
A n s i e d a d d e s e p a r a c ió n
El goce de esas riquezas prestadas, de esos poderes y esa seguridad prestada
que tenemos durante la infancia, viene acompañado de castigos. Uno de los más
importantes para la psicopatología surge originalmente de la relación existente
entre la presencia de la madre y el alivio de la necesidad infantil. Si la madre lo
abandona por un largo tiempo, el niño lo pierde todo. Cuando aún se encuentra
en la fase de relaciones simbióticas surge en él la ansiedad de separación. A algún
nivel, y de algún modo vago, el infante parece unir la ausencia de la madre con
un peligro inminente, y reacciona a éste como si ya estuviera materializado.37
Ese peligro que lo amenaza surge de sus necesidades internas. Tal vez suceda
que éstas lo asalten mientras la madre se encuentra lejos y él está indefenso. Y
como, de hecho, el carece de todo poder para satisfacer gran parte de ellas sin
ayuda y la madre es la única persona adaptada a sus llamados de auxilio y capaz
de comprender lo que le está sucediendo, cuando ella desaparece y él la necesita,
sufre una regresión y vuelve a experimentar la ansiedad primaria que en un prin­
cipio la madre le había ayudado a superar. A l infante le parece que se encuen­
tra solo en el mundo para siempre, sin nadie que lo proteja de verse aplastado
por esas necesidades imperiosas. Reacciona a la mera amenaza de peligro surgida
de las pulsiones del id como si éstas ya hubieran invadido su ego. En cuanto la
madre regresa, el niño pierde su ansiedad primaria y vuelve a quedar en paz.
La ansiedad de separación no desaparece al madurar el infante. Sigue siendo
una fuente de perturbaciones durante toda la niñez y es causa de algunas de lafc
perturbaciones ocurridas en la adolescencia, e incluso en la edad adulta aparecé
bajo una u otra forma. Estudios con niños realizados en Inglaterra durante lá
Segunda Guerra Mundial establecieron sin duda alguna que cuando los nifíós,
37
Bowlby. J., “ Separation anxiety: A critical review of the literature” , J. Child Psy­
chol., Psychiat., 1961, 1, 251- 269.
236
CAP. 6. EL C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L A A N S I E D A D Y L A S D E F E N S A S
incluso lo bastante crecidos, se veían separados de los padres, sufrían mayores
traumas que con el ruido, la destrucción y la excitación de los repetidos bombar­
deos nocturnos.38
Los adultos vuelven a experimentar la ansiedad de separación que amenaza
con aplastarlos en circunstancias variadas. Se ve esto con especial claridad en las
madres que fueron separadas del hijo, aun cuando la separación haya sido en
bien del niño y temporal. La madre expresa por el niño temores injustificados y
persistentes. Como tal reacción es familiar, la consideramos natural. Lo es; pero
también es regresiva e irracional. Los sentimientos de una madre que ha perdido
a su hijo, sea por que éste murió o se casó, suelen incluir cierta sensación de estar
aplastada, inerme, abandonada. Freud llamó “ el trágico destino de una madre”
a la pérdida del primogénito. A menudo presenciamos la ansiedad de separación
cuando los cónyuges se distancian, sea intencionalmente o debido a las circuns­
tancias. Lo mismo pasa en los periodos de luto que, como veremos, constituyen
una de las características regresivas principales de las enfermedades depresivas.
A n s ie d a d p o r la p é r d id a d e a m o r
No pasa mucho antes de que el niño descubra que incluso la presencia de la
madre no lo protege del peligro, en especial del causado por sus necesidades in­
ternas. A medida que va desarrollando un ego capaz de controlar lo que él hace,
la madre comienza a esperar que use tal control cuando venga al caso. Si el in­
fante no lo hace, ella le deja saber que la ha defraudado y lo castiga en lugar de
darle amor, o simplemente le niega su amor. Como el niño no puede pasársela
sin el cuidado de ella, esa pérdida de amor equivale a una separación, aunque la
madre esté físicamente presente. Nadie que haya trabajado con niños acepta que
éstos distinguen claramente entre la ansiedad causada por la pérdida del amor y
la ansiedad causada por una separación física. Es probable que el niño las haga
equivalentes directa e intuitivamente con ayuda de los procedimientos pertene­
cientes al proceso primario. Después de todo, sólo en décaclas recientes los
adultos han reconocido tal distinción y los expertos la han formalizado.
La ansiedad por la pérdida de amor ocupa un lugar junto a la ansiedad de
separación. Ejerce los mismos efectos generales é incluso puede resultar más
traumática que la separación física. Una madre físicamente presente y capaz
de dar amor le parece al niño sádica cuando le niega este último, lo castigue o
no aparte de eso. El niño que ya habla suele llamar a la madre mala y cruel en
tales circunstancias. El niño que aún no sabe hablar, o que no se atreve a hacerlo,
la imagina sádica y considera que lo está tratando así porque goza haciéndolo.
Los niños y los adultos consideran al amor como algo a lo que tienen dere­
cho, no importa cuáles sean las circunstancias y qué hayan hecho ellos. Sin em­
bargo, la experiencia cotidiana los enfrenta al peligro de perder el amor aun
cuando no se pierda a la persona que lo ha estado proporcionando. Toda perso­
na, niño o adulto, que para sentirse bien y digno de sí mismo depende del amor
de otra persona, experimenta como una amenaza de catástrofe la de perder el
amor;_y bien pudiera serlo. Tal reacción es normal en un niño, tenga su ansiedad
una base real o no-.39 Será normal en el adulto si la amenaza es real; en especial
38 Freud, A. y Burlingham, D. T., War and Children, Nueva York, Willard, 1943.
39 Firtney, J. C., “ Some maternal influences ón children’s personality and character” ,
ANSIEDAD
237
tratándose de mujeres, pues por su educación y generalmente por las circunstan­
cias son inherentemente más dependientes que el hombre.
La ansiedad de perder el amor será patológica en hombres y mujeres cuando
los preocupe sin que haya justificación alguna o cuando el grado de ansiedad sea
injustificado. Surge como un desorden de la personalidad en adultos crónicamen­
te dependientes que no se atreven a molestar al cónyuge, a uno de los padres o
al jefe por miedo a provocar la menor señal de desagrado. También es común en
las neurosis y las psicosis, en parte porque los límites del ego son defectuosos,
cosa que estudiaremos en la siguiente sección. Los casos de sentimientos de poco
valer, de inferioridad e inadecuación que se presentan en las depresiones neuróti­
cas son ejemplos sumamente claros de la repetición regresiva de sentimientos
tenidos en la primera niñez, cuando uno de los padres se mostraba crónicamente
indiferente y el paciente se ve cuando niño incapaz de despertar amor. También
en otras neurosis se encuentra la ansiedad por pérdida de amor.
En el cuadro regresivo profundo y subtotal de la depresión psicòtica el pa­
ciente parece encontrarse dividido entre papeles sadomaso quistas recíprocos: el
padre cruel y duro y el de pequeño odiado y a menudo desafiante. En la regre­
sión vuelven a adoptarse ambos papeles. En otras palabras, el paciente muestra
hacia sí mismo actitudes sádicas y odiosas y, al mismo tiempo, actúa como una
persona a la que se odia y que merece humillaciones y castigos crueles. No obs­
tante, en gran parte de las personas deprimidas existe a la vez una actitud contra­
dictoria de resentimiento contra el cruel tratamiento que dice merecer: Esas
actitudes sádicas representan a uno de los padres que ha sido introyectado y al
que se considera sádico. Las actitudes masoquistas representan la disposición
sumisa à aceptar castigos que muestra un ego regresivo que no puede soportar
la ansiedad causada por la pérdida de amor. El resentimiento surge de un ego
rebelde pero regresivo.
A l emplear la negación y la proyección comò sus defensas principales, el
paciente psicòtico paranoide logra evitar lá sumisión porque vuelve a los precur­
sores del superego regresivos. Pero no logra escapar de la ansiedad. Lanza hacia
el exterior las actitudes de los padres sádicos e intfoyectadas y las experimenta
entonces como provenientes de un perseguidor sádico, contra quién se siente
justificado de defenderse. El supuesto perseguidor es, en realidad, una figura
paterna experimentada durante la regresión. Es esto lo que ayuda a explicar la
paradoja emocional usual en los psicòticos paranoides, es decir, que se proyectan
sobre alguien los delirios de persecución, alguien a quien el paciente amaba o res­
petaba mucho. En tales cásos, el paciente está reaccionando ante un estallido de
su propia ansiedad por pérdida de amor regresiva ál proyectar sus experiencias
como una ansiedad de persecución a manos de un sustituto de la figura paterna.
Hay buenas razones para suponer que los pacientes paranoides han experimenta­
do realmente durante la infancia la presencia de un padre sádico e injusto.
La ansiedad y los límites del ego
Uno de los mayores logros cuando se crece es el de establecer límites funcio­
nales qué protejan al ego preconscienté y consciente de intrusiones que pudieran
Genet, Psychol. Monogr., 1961, 63, 199-278; Barnard, J. W., Zimbardo, P. G. y Sarason, S.,
“ Anxiety and verbal behavior in children” , Child Develpm., 1961, 32, 379-392.
238
CAP. 6. EL C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L A A N S I E D A D Y L A S D E F E N S A S
resultar devastadoras. Como ya hemos dicho, al principio la madre debe actuar
como ego temporal, para reforzar con ello al ego infantil casi por completo iner­
me que se enfrenta a necesidades irresistibles y a una realidad externa inevitable­
mente compleja. Tras la pantalla protectora que la madre establece y con ayuda
de su propia barrera protectora innata, el niño, como una fortaleza asediada
pero bien defendida, lleva a cabo los procesos de organización que necesita para
poder enfrentarse por sí mismo a las fuerzas externas y a las internas. En el sis­
tema psicodinámico diferenciador vemos al ego preconsciente y al consciente
como límites o fronteras encargadas de esas funciones protectoras. Los llama­
mos límites del ego, aun cuando excluyen a aquellos componentes del ego in­
consciente que se han unido con derivados del id.40
Imagen corporal, imagen del yo y representaciones del objeto
Hemos llamado la atención sobre la diferencia que existe en la organización
fundamental entre el organismo humano y el ambiente humano. Las representa
dones de la realidad existentes dentro del sistema psicodinámico se encargan del
ambiente humano efectivo, que incluye la existencia y la conducta en su papel
de otras personas. Los límites del ego, que impiden a la realidad externa y a la
somática penetrar en las organizaciones del ego preconsciente y consciente, se
forman según el infante y el niño van aprendiendo a distinguir entre el cuerpo y
el no cuerpo, entre la realidad somática y la psíquica y entre el yo y el no yo,
según hemos descrito esos procesos en el capítulo 2. Dentro del sistema psico­
dinámico se van estableciendo lentamente los sistemas de imagen corporal, ima­
gen del y o y representaciones del objeto, que en cierto modo corresponden al
cuerpo, al y o y a la realidad externa tal como los experimenta el individuo,41
Por conveniencia, las.uniremos bajo el nombre de representaciones de la realidad,
aun cuando el cuerpo, el yo y el mundo externo se diferencian entre sí y la per­
sona los concibe de modo distinto.
Ni que decir tiene que tales representaciones o imágenes están cambiando
continuamente según cambian y se multiplican las experiencias. No hay duda
de que la representación de la realidad de un pequeño es muy diferente a la
de un niño mayor; y las de éste, a las de un adolescente o un adulto. Las repre­
sentaciones de la realidad del infante, del niño, del adolescente y del adulto se
diferencian entre sí debido a ,1a. maduración y desarrollo de las habilidades y
debido a los diferentes papeles sociales desempeñados en cada una de las fases.
Las representaciones de la realidad de hombres y mujeres, así como las de niños
y niñas, se diferencian a causa de diferencias fundamentales en la imagen corpo­
ral, en la imagen del yo, en el papel social y en lo que se espera de ambos sexos.42
Los límites del ego, que impiden al medio circundante y a sus representacio­
nes perturbar el funcionamiento del ego preconsciente y consciente en los adul­
tos, cuentan entre ios más perdurables; esto se debe en parte a que las organiza­
ciones del ego preconsciente y del consciente cambian fácil y rápidamente según
40 Los primeros trabajos en este campo aparecen en Federn, P., Ego Psychology and
the Psychoses, Nueva York, Basic Books, 1952.
41 Cfr. Jacobson, E., “ The self and the object-world” , Psychoanai. Study Child, 1954,
9, 75-127.
42 Hartley, R. E., “Children’s conccpts o f male and iemale roles”, Merrill-Palmer Quart.,
1960, 6, 83-91.
ANSIEDAD
239
se tienen experiencias con la realidad. Por lo común se presenta un pequeñ o c o n ­
flicto entre las dos que no puede ser resuelto por los procedimientos ordinarios
del proceso secundario (percepción, pensamiento y coordinación motora realis­
tas). Pero cuando esos límites se disuelven, la patología de la experiencia y de la
conducta que resultan pueden ser severas, como veremos cuando estudiemos los
delirios y algunas reacciones esquizofrénicas.
Los derivados del id y el ego inconsciente reprimido
I
Ï
\
í
El hombre nunca logra un dominio correspondiente sobre los derivados del
id y sobre las funciones del ego inconsciente reprimido que se les une en el pro­
ceso primario. Cuando mucho puede desarrollar mecanismos de defensa que los
alejan lo bastante para evitar que desintegren la percepción, la cognición y la
coordinación motora del proceso secundario. Es obvio que esos mecanismos de
defensa no evitan un intercambio continuo entre las organizaciones preconscien­
tes y el ego inconsciente y los derivados del id, cuyos productos aparecen en el
preconsciente durante la noche, cuando se sueña. Hemos dicho que los sueños
se van preparando durante el día anterior y que suelen incluir residuos de expe­
riencias preconscientes e incluso conscientes tenidas dicho día. Dedicaremos la
última parte de este capítulo a describir los principales mecanismos de defensa;
y en los capítulos siguientes, dedicados a lo clínico, daremos ejemplos de cómo
funcionan.
El superego y sus precursores
Es imposible un autocontrol estable sin el superego; y pese a ello, el intro
ducir la organización del superego en él sistema psicodinámico nos conduce ine­
vitablemente a nuevas fuentes de conflicto y ansiedad. En el capítulo anterior
examinamos las funciones del superego y de sus precursores, tomándolas como
representaciones internas de los padres y de otras figuras de autoridad. Hasta
donde los padres del niño y otras figuras se encuentren socialmente organiza­
das y tengan fortuna en trasmitirle normas socialmente aceptables, el niño de­
sarrollará normas propias, acompañadas de gradientes y jerarquías, que lo ayu­
darán a estructurar su experiencia y su conducta en una forma socialmente
aceptable.
Como sistema de exploración y de evaluación, el ego funciona en gran parte
automáticamente a niveles inconscientes. Ci ando las cosas van mal o sentimos
la necesidad de una guía moral o ética, el, superego puede hacerse consciente y
funcionar como nuestra conciencia. El resto del tiempo es inconsciente, pero
igual de eficaz. Como ya dijimos antes, el superego emplea como norma un ideal
de ego que le permite evaluar lo hecho por el ego, incluyendo la percepción, $|
pensamiento, la acción. Para desgracia de algunas personas, el ideal de ego no
sólo tiende a ser perfeccionista y poco ¡realista, sino que a menudo es primitiva­
mente narcisista y muestra. componentes infantiles. Ocurre entonces que se
vuelve fuente de un alto grado de insatisfacción e infelicidad reales, en especial
si lleva a cabo las funciones de un padre severo cuando el ego no logra llegar al
nivel del ideal narcisista, o cuando los intereses del ego son infantiles y poco
240
CAP. 6. EL C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L A A N S I E D A D Y L A S D E F E N S A S
ideales. Veremos el primer caso con especial claridad en las depresiones neuró­
ticas, y el segundo en los desórdenes compulsivos.
El superego sirve de perro guardián para detectar las desviaciones a partir
de las normas socialmente aceptables antes de que se lleven a la práctica. Reac­
ciona con firmeza contra todo intento de los derivados del id y de las fantasías
inconscientes por emerger, pues desorganizarían al preconsciente durante el día.
Sabemos lo que ocurre de noche, en algunos sueños, cuando disminuye enorme­
mente la influencia del superego. Llegan al preconsciente sueños que nunca apa­
recerán como fantasías mientras se está despierto. La expresión popular: “ ¡Ja­
más soñé que haría tal cosa!” , pinta al sueño como límite de nuestra irresponsa­
bilidad. A veces las fantasías inconscientes estimulan al superego para que inter­
venga aun cuando la persona esté dormida y soñando. Vimos esto en el sueño de
aquella mujer que se veía a sí misma cavando en la tierra, metida en un hoyo con
su analista, mientras que una réplica de sí misma aparecía en el borde del hoyo y
le aconsejaba no continuar cavando. Éste es el tipo de situación que, se supone;
ocurre durante el día, tanto a un nivel infantil regresivo como a un nivel adulto
realista (funcionamiento a nivel dividido').
A pesar de esa exploración y evaluación con que el superego moralista con­
tribuye a la estabilidad del sistema psicodinámico, también puede ser fuente de
intrusiones que interfieren con el funcionamiento correcto de los sistemas del1
ego preconsciente y del consciente. Esto es en especial cierto de las intrusiones
provenientes de los procesos del superego inconsciente y de los precursores del
superego inconsciente que siguen activos aunque los hayan sustituido organiza­
ciones mucho más maduras. Se emplean contra las intrusiones del superego y sus
precursores las mismas defensas que el ego desarrolló para evitar las intrusión^
del id y del ego inconsciente. Algunas nunca llegan al preconsciente porque lo
impide la represión; otras llegan a él, pero chocan contra una negación de la res­
ponsabilidad que el ego acepta como real; a otras más se las rechaza y son pro­
yectadas en otras personas; esto ocurre no sólo entre las personas paranoides,
sino, de modo más general, entic las personas normales, por ejemplo, el uso de
chivos expiatorios, sean éstos otras personas o animales.
Límites del ego defectuosos y la ansiedad primaria
Parece surgir la ansiedad primaria en cuanto los límites del egó se deterio­
ran, pues invaden el preconsciente elementos intrusos; y la regresión comienza.
En las neurosis tanto la invasión como la regresión son limitadas y basta cual­
quier tipo de negociación para “detener” el proceso. Esa negociación recibe el
nombre de síntoma neurótico. La componen el elemento intruso y la defensa,'
muy a menudo con la contribución del superego. Las defensas neuróticas nítrica
son por completo eficaces. Y en alguna parte de la sintomatología se ve siempTé
algo de ansiedad.
En las psicosis, los límites del ego muestran un amplio deterioro, probable­
mente debido a defectos en el desarrolló inicial del sistema psicodinámico. Lá
regresión es general y profunda. La ansiedad está presente siempre eri alguiia
fase del desarrollo psicótico y suele ser severa. En las depresiones psicótieds
surge algo que se parece a una ansiedad primaria intensa, en la que el ego en
regresión ocupa el papel de un pequeñín inerme y avasallado, contra el que un
IMS I E D A D
241
upcrego castigador y personalizado lanza interminables acusaciones de mala
<«Miducta y total indignidad —por lo común sobre la base de las tendencias, fani.isias e identificaciones del ego inconsciente.
En los ataques maniacos el paciente triunfa en cierta medida al escapar de
ln ansiedad “ dedicándose a alguna actividad” , en la que interpreta esta o aque­
lla versión del papel que tiene su ideal de ego propio. Claro, puede hacer esto
porque ha ocurrido una regresión profunda a un nivel infantil, en donde la perso­
na aparece como vana, voluble, arrogante y peleonera. Los ataques maniacos
parecen ser una reacción contra una amenaza de depresión, que en ocasiones se
materializa.
En las psicosis paranoides el ego preconsciente y el consciente se ven inva­
didos, como ya dijimos, por derivados del id, fantasías del ego hasta ese momen­
to inconscientes y por los precursores del supe regó. La principal defensa del pa­
ciente contra esta situación consiste en negar la motivación inconsciente y las
acusaciones del superegó regresivo, proyectarlas a continuación y luego denun­
ciarlas o atacarlas como si fueran atributos de alguna otra persona. Esta manio­
bra no permite liberarse de la ansiedad regresiva. Cuando mucho, la hace ver
como consecuencia de una persecución extema, que el paciente se siente con li­
bertad de combatir.
La ansiedad primaria y la secundaria43
En las neurosis tenemos una regresión parcial del ego y la reactivación de
algo parecido a la ansiedad primaria, es decir, la sensación de verse avasallado e
inerme. Esto será obvio en algunos de nuestros casos clínicos de reacción de
ansiedad, fobias y reacción disociativa. En las psicosis, la regresión abarca tanto
y es tan profunda, que el paciente se encuentra en mucho mayor peligro de verse
aplastado por las intrusiones dé los derivados del id, por material del ego incons­
ciente y por precursores del superegó regresivo. En muchas reacciones psicóticas
en verdad queda avasallado e inenne, casi desaparece su organización defensiva y
surge una ansiedad primaria intensa, a menos que el paciente se recluya en sí
mismo o por alguna razón acepte ese matérial psicòtico.
La ansiedad secundaria es una reacción a los efectos desintegradores de la
ansiedad primaria, que pueden experimentar tanto los neuróticos como los psicóticós. Por ejemplo, en las reacciones de ansiedad algo de lo que él paciente nò
estaba consciente precipita un ataque de ansiedad —que representa una resomatización y una descarga infantil y dramática— y el" paciente.se siente entonces
aterrorizado por dicho ataque. Éste constituye la ansiedad secundario. Veremos
en el siguiente capítulo que esto óctirré ' repetidamente en el caso de Walter A.
Pero lo mismo sucede en las fobias, como lo indica él caso de Agnes W., y en las
reacciones obsesivo compulsivas y disociativas, como veremos posteriormente.
La ansiedad secundaria suele ser una fuerza potente en la desintégración de
un paciente psicòtico. En el caso de Constarne Q. tenemos una severa ansiedad
secundaria como reacción ài surgimiento de una ansiedad primaria regresiva y a
la falta de süeño, que vino a acelerar la regresión al aumentar el estrés total al
que se encontraba expuesto su sistema psicodinàmico. No es raro que unaperso43
Véase el estudio de M. Schur en “ The ego in anxiety” , en Loewenstein, R. (dir.),
Orives, Affects, Behavior, Nueva York, Internai. Univ. Press, 1953, págs. 67-103.
242
CAP. 6. EL C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L A A N S I E D A D Y L A S D E F E N S A S
na sienta estar cayendo en la regresión y comience a desorganizarse, presa de una
reacción esquizofrénica. Esa ansiedad regresiva primaria que siente puede ate­
morizarla más y empeorar el proceso de desintegración.44 En todos estos casos la
ansiedad primaria proviene de que los mecanismos de defensa no lograron prote­
ger a las organizaciones preconscientes y conscientes de las intrusiones que par­
cial o subtotalmente las están desintegrando. La ansiedad secundaria representa
una reacción ante tal fracaso. Con ello pasamos a la descripción de los principales
mecanismos de defensa.
P R IN C IP A L E S M E C A N IS M O S D E D E F E N S A
La función primaria de cualquier organismo es seguir organizado, al nivel
más eficaz posible, en un ambiente cuya organización es siempre diferente a la
del organismo y, de ser posible, desarrollarse y. madurar de acuerdo con su plan
interno. La función primaria del sistema psicodinámico humano es seguir orga­
nizado, al nivel más eficaz posible, y desarrollarse y madurar a pesar de los
estreses que surgen de la interacción con las realidades externas y somáticas y
a pesar de las tensiones surgidas dentro del sistema en sí.
Las funciones primarias del ego preconsciente y del ego consciente son per­
manecer organizados, al nivel más eficaz posible, desarrollarse y madurar y, con
el tiempo, funcionar la mayoría del tiempo de acuerdo con las percepciones,
pensamientos y acciones del proceso secundario. Esto debe hacerse a pesar de
las presiones de las realidades externa y somática, de los derivados del id y el ego
inconsciente reprimido y a pesar de gran parte del superego, todos los cuales se
encuentran organizados de modo diferente.
El ego preconsciente y consciente se desarrolla y madura lentamente. In­
cluso con una enorme ayuda del adulto, le toma de cuatro a cinco años estable­
cer un ego preconsciente eficaz, que funcione de modo más o menos realista y
de acuerdp con los proceses secundarios cuando el niño se encuentra despierto.
Pasan, otros cinco o seis año,s antes de que esta organización, con su acompa­
ñamiento consciente, sea capaz de meditar sobre sus actividades y justificarlas
lógicamente, una forma verbal de comprobación de la realidad sumamente
importante.
Durante dos o tres años en la fase adolescente parece perderse mucho de lo
ganado, debido a turbulencias emocionales. Es necesario volver a organizar todo
el sistema psicodinámico, de modo que se renuncie a los hábitos infantiles y se
esté listo para la madurez. Sin embargo, al final, se vuelve a ganar todo lo perdi­
do. El adolescente normalmente pasa a la edad adulta con un sistema psicodiná­
mico sumamente enriquecido y razonablemente estable, dirigido casi todas las
horas del día por el ego preconsciente y consciente.
El llamado sistema inconsciente,4s que incluye derivados del id y el ego
inconsciente reprimido, sigue activo todo el tiempo, de acuerdo con el proceso
primario, y es estimulado por lo que ocurre en el ego preconsciente y en el super­
ego. Durante el día se filtra cierta cantidad de esta actividad inconsciente, que
contribuye con vigor y cierto grado de irracionalidad a la conducta adulta ñor44 Rosenthaf D., “ Familial concordance by sex wifK respect to schizophreniá”;
Psychol. Bull, 1962, 59, 401-421.
45 Era éste uno de los términos favoritos de Freud, que probablemente sobrevivirá por
mucho tiempo.
P R I N C I P A L E S M E C A N I S M O S DE D E F E N S A
243
mal. Pero los límites del ego, con sus mecanismos de defensa, mantienen silen­
ciosa e irreconocible la mayor parte de la actividad inconsciente; lo mismo
sucede con gran parte de la función del superego, incluyendo las actividades de
los precursores del superego regresivo.
Cada noche, al cabo de unas dieciséis horas de funcionamiento del proceso
secundario, los estreses y las tensiones acumulados exigen que haya un periodo
de sueño. Durante éste es obvio que el sistema psicodinámico pasa por alguna
desdiferenciación. Siempre que el dormir viene apoyado por sueños manifiestos,
lo que parece ocurrir noche tras noche, la persona dormida sufre una regresión
profunda y una vez más el proceso primario domina sobre su pensamiento. En
los sueños puede haber rastro de experiencias infantiles, de deseos, miedos y
conflictos infantiles, mezclados con residuos de su vida adulta reciente. Ya no
se diferencia entre pasado y presente —característica típica del pensamiento del
proceso primario, que descubriremos una y otra vez en las neurosis y las psicosis.
Digamos de pasada que todo el tiempo se realiza una gran cantidad de acti­
vidad más o menos automática, por debajo del nivel de conciencia, que no perte­
nece al sistema inconsciente y que no funciona de acuerdo con el proceso prima­
rio. Esta actividad compone lo que se ha llamado el ego autónomo y el área libre
de conflictos,46 Incluye gran parte de nuestros actos automáticos. Algunos, si
llegan a la conciencia, pueden interferir con las funciones del proceso secundario
normal, como lo hemos visto en las reacciones obsesivo compulsivas. Si se les
presta atención deliberadamente, algunos otros pueden desintegrarse. Tales son
las actividades integradas, pero inconscientes, que participan en el proceso de
caminar, de conducir un auto, de escribir a máquina, e incluso los detalles que
permiten llegar a una conclusión lógica. En cada una de esas actividades estrecha­
mente organizadas la organización misma del hecho excluye cualquier elemento
que pudiera desintegrarla.
Lo mismo puede decirse de gran parte de nuestra percepción, pensamiento
y acción preconsciente y consciente organizados cotidianos. Su funcionamiento
mismo se hace cargo automáticamente de gran parte de las amenazas potencia­
les venidas de la realidad externa y de la somática, ya que nuestros procesos se­
cundarios fueron creciendo mientras íbamos dominando el cuerpo y su medio
circundante.47 En todo esto sé da por hecho la integridad fisiológica y la capaci­
dad del organismo y, én especial, del cerebro como órgano de integración prin­
cipal. Hemos visto lo que sucede en el momento en que algo va mal con el fun­
cionamiento fisiológico, cuando presenciamos o experimentamos un delirio.
En grado considerable —mucho mayor de lo que hasta hace poco se creía
posible—, es esencial estar sujeto a percepciones, pensamientos y actos realistas
para evitar las intrusiones de los derivados del id, del ego inconsciente reprimi­
do, del superego inconsciente y de sus precursores. Han informado de.vez en
cuando de esta necesidad personas que se vieron aisladas de la interacción hu­
mana, debido a un accidente o por estar dedicadas a exploraciones prolongadas.
Encontraron que la falta de interacción con seres humanos les producía a me­
nudo alucinaciones y delirios, en ocasiones muy aterrorizantes y desintegradores.
Incluso el hombre ordinario ha sabido por siglos que el mantenerse activo y en
4b Cfr. Hartmann, H., Ego Psychology and the Problem o f Adaptation (trad. por D.
Rapáport), Nueva York, Intemat. Univ. Press, 1958.
47
Perloe, S. I., “Inhibition as a determinant o f perceptual defense” , Percept. Motor
Skills. 1960, 11, 59-66.
244
CAP. 6. EL C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L A A N S I E D A D Y L A S D E F E N S A S
contacto con otros ayuda mucho a dominar las ansiedades, sean éstas razona­
bles o ilógicas, sean primarias o sean aprensiones justificadas. Nunca se ha inves­
tigado y verificado sistemáticamente este tipo de influencia como una defensa
generalizada contra el surgimiento de material en el proceso primario, de no ser
por estudios recientes sobre la privación sensorial o el aislamiento perceptivo.48
Sobre la base de lo dicho, queda claro que puede usarse casi cualquier acti­
vidad como defensa que permite mantener o recuperar el funcionamiento nor­
mal del proceso secundario diurno. Por paradójico que parezca, incluso las fan­
tasías más irracionales ayudan a aplacar la ansiedad primaria, que de otro modo
podría aplastar a una persona. Anna Freud describió vividamente esto en su
explicación de las fantasías defensivas de los niños.49
No obstante, durante el día, nuestras organizaciones preconscientes y cons­
cientes necesitan protección especial contra las invasiones de los derivados del id,
de las actividades del ego inconsciente reprimido y del superego para poder fun­
cionar normalmente. Lo que estamos por describir son ciertos mecanismos cuyas
funciones en el adulto son predominante y especialmente defensivas. En su ma­
yoría funcionan a nivel inconsciente, aunque no pertenecen al sistema incons­
ciente. Topográficamente hablando, se las puede describir como pertenecientes
a los límites del ego. Son las principales fuerzas de defensa encargadas de man­
tener y restaurar la identidad de las organizaciones preconsciente y consciente,
de protegerlas específicamente contra la desintegración del interior.
No hay un acuerdo general respecto al número de mecanismos de defensa
que deben aceptarse. Un informe reciente de trabajos clínicos que se están reali­
zando indica claramente que la organización defensiva del ego constituye un con­
tinuo y que cualquier intento de separar los mecanismos de defensa resultará
arbitrario. Sobre la base de la experiencia clínica, dichos estudios enumeran vein­
ticuatro defensas básicas de primer orden y quince de segundo orden o comple­
jas.50 Hemos tomado de tal lista los quince mecanismos de defensa que común­
mente participan en la formación de síntomas neuróticos y psicótiqos. Son:
introyección, proyección, identificación, regresión, represión, negación, forma­
ción de reacción, desplazamiento, rechazo del yo, aislamiento, anulación, rituülización, intelectualización, racionalización y sublimación. Aqytí nos limitaremos
a dar una definición breve de cada defensa. En los capítulos inmediatos ampliare­
mos algunas de esas definiciones y describiremos cómo funcionan en los síndro­
mes clínicos reales.
Introyección, proyección e identificación
Estos tres mecanismos de defensa surgen de procesos que en un principio
ayudaron al desarrollo de la personalidad y a la diferenciación del ego. La intro­
yección es una incorporación simbólica por la cual algo externo al egó se percibe
48 Cfr. Solomon, P. et al., Sensory Deprivation, Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press,
1961; véase también la mesa redonda con Freedman, S. J., Hebb, D. O., Held. R., Riesen, A.
H. y Téuber, H. L. en “ Sensory deprivation: facts in search of a thedry” , J. nerv. merit. DiS.,
1961,1 3 2 , 17-43.
49 Freud, A., The E go and the Mechanisms o f Defense. Londres, Hogarth Press, 1937,
Murphy, L., “Coping devices and defense mechanisms in relation to autonomous functions’’,
Bull, M enn. Clin., 1960, 24, 144-153.
50 Bibring, G. et al., “ A study of the psychological processes in pregnancy and o f the
earliest mother-child relationship” , Psychoanal. Study Child, 1961,1 6 , 9-72.
245
P R I N C I P A L E S M E C A N I S M O S DE D E F E N S A
y representa como si estuviera dentro de él. Esa incorporación simbólica puede
tener como modelo experiencias orales, visuales, auditivas o manuales, tal y
como las hemos descrito en el capítulo 2. Sin embargo, la incorporación oral es
la forma más literal y completa y, por lo mismo, la básica en la introyección. La
proyección es la expulsión simbólica, por la cual se percibe y representa como
si estuviera fuera del ego algo que en realidad está dentro de él o algo que al ego
llega desde el id o el superego. Aunque es el fenómeno opuesto a la introyección,
puede reforzar a ésta al eliminar características que contradicen a las introyectadas. Se supone que tanto la introyección como la proyección ocurren en la sim­
biosis madre-niño, cuando aún no se han establecido firmemente los límites del
ego infantil. En un principió, la identificación significa incapacidad para distin­
guir una cosa de otra. Hemos estudiado su papel en la simbiosis madre-hijo. A
lo largo de la vida, pero en especial durante la infancia y la adolescencia, la iden­
tificación tiene un papel importante en moldear y dar apoyo a las características
de la personalidad que parecen corresponder a las admiradas o envidiadas en
otras personas. Muy pronto la identificación utiliza la imitación como un medio
de poseer esas características deseadas. Esto permite una separación más clara
entre el yo y las otras personas que la introyección o la proyección.
La introyección como mecanismo de defensa
El uso de la introyección como mecanismo de defensa en la edad adulta es,
por lo general, señal de regresión. En el luto normal es un intento por conservar
a la persona perdida mientras transcurre el tiempo de luto. Ocurre con mayor
frecuencia en las depresiones psicóticas, pues en ellas el paciente percibe y repre­
senta las características de la persona amada como si fueran propias. Suele ocu­
rrir que una persona deprimida regrese a un serio estado ambivalente y comience
a acusarse no sólo de errores y defectos reales, sino de aquéllos pertenecientes a
alguna persona a la que ama y odia a la vez.51
«...
.
9
La proyección como un mecanismo de defensa
Todos recurrimos a la proyección como defensa en mayor o menor grado.
Se trata de una maniobra que nos permite percibir y representar las fallas; fraca­
sos o impulsos ajenos al ego como si pertenecieran a otra persona. Es la base del
fenómeno del chivo expiatorio. S2 Patológicamente hablando, la proyección apa­
rece más claramente en las psicosis paranoides agudas y en algunas psicosis esqui­
zofrénicas paranoides. A veces un paciente escucha la voz alucinante de su pro­
pio superego inconsciente que lo acusa de tener impulsos que él niega como
suyos. Cuando se tiene una proyección a tal escala, se sabe que el paciente ha
caído en una regresión profunda. Como ya veremos, sin embargo, el paciente
51 Véase el caso de Constanza Q.
52 Cfr. Murstein, B. I. y Pryer, R. S., “ The concept o f projection: a review” , Psychol.
Bull., 1959, 56, 353-374; Lewis, M. N. y Spilka, B., “ Sociometric choice status, empathy,
assimilative and disowning projection” , Psychol. Rec., 1960, 10, 95-100; Peak, H., Muncy,
B. y Clay, M., “ Opposite structures, defenses and attitudes” , Psychol. Monogr., 1960, 74.
expediente nûm. 495.
246
CAP. 6. E L C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L A A N S I E D A D Y L A S D E F E N S A S
paranoide se muestra paradójicamente capaz, aun cuando sea incuestionable­
mente psicòtico.
La identificación como mecanismo de defensa
Bibring et al. distingue cuatro tipos de identificación usada como:
1. Identificación con un objeto amoroso: La persona se modela de acuerdo
con las características del ser amado, lo que le permite aliviar la ansiedad de sepa­
ración o moderar las tensiones surgidas de la hostilidad, si al ser querido se le
odia al mismo tiempo.
2. Identificación con un objeto perdido: Esto corresponde a lo que he­
mos llamado la introyección como defensa. Una persona adopta las característi­
cas de alguien o algo que ha perdido, para con ello moderar o eliminar su angustia.
3. Identificación con el agresor: Se evita la ansiedad tratando de parecerse
a la persona o cosa que nos agrede. La agresión se percibe y representa entonces
como si emanara de uno y estuviera bajo nuestro control. De sus estudios con
niños Anua Freud ha tomado ejemplos impresionantes de esto.535
4
4. Identificación a causa de una culpa: Esto también se parece a la intro­
yección. Se trata de una identificación de autor-castigo, surgida de la agresión
hostil sentida contra una persona a quien se ama y se odia simultáneamente. Ten­
dremos ejemplos de esto entre las reacciones compulsivas, donde el paciente no
sólo se castiga, sino que goza haciéndolo. En uno de esos casos había una clara
identificación hostil de una joven con su madre, castigadora y amante.®4
La regresión como mecanismo de defensa
Lo normal es caer en la regresión cada noche, cuando dormimos. Buscamos
una situación que nos permita evitar la mayor cantidad posible de estimulación
extema, cerramos los ojos, relajamos nuestros músculos esqueléticos tanto como
podemos y así, de un modo natural, caemos en una situación que simula la pri­
vación sensorial artificialmente inducida en recientes investigaciones de labora­
torio. Caemos también en una regresión natural en muchas formas de diversión,
al realizar actividades creadoras y durante las relaciones sexuales. En todas ellas
se controla la regresión, que se encuentra al servicio del ego preconsciente y del
consciente. El suéñese puede terminar a voluntad, mediante el establecimiento
de hábitos de dormir o por medio de un despertador. También termina cuando
ia ansiedad primaria se vuelve incontrolable en los sueños de ansiedad, cuyo pro­
pósito original es dominar experiencias traumáticas reprimidas cuando aún nq
se las había dominado. Las diversiones, las actividades creativas y la actividad
sexual son también lapsos regresivos con límites de tiempo naturales, tras los
cuales uno se duerme o restablece las relaciones realistas con el medio circun­
dante, pero sintiéndose fresco.
En casi todas las formas de psicopatología se encuentra a la regresión como
una defensa patológica. Expresa lo mismo que el dormir normal; es decir, la in­
53 Freud, A., The Ego and the Mechanisms o f Defense, Londres, Hogarth Press, 1937
54 Véase el caso de Sally J.
P R I N C I P A L E S M E C A N I S M O S DE D E F E N S A
247
capacidad de seguir funcionando a niveles del proceso secundario totalmente
maduros. Llamamos defensiva a la regresión patológica porque permite conser­
var la integridad del sistema psicodinàmico a un nivel por debajo de la disolución
completa.
En las neurosis la regresión diurna que permite la formación de síntomas es
parcial. Gran parte del funcionamiento preconsciente y consciente continúa a
nivel normal. Las defensas neuróticas atan a los impulsos y las fantasías, intrusos
procedentes de los derivados del id, del ego inconsciente reprimido o del su­
perego y forman con ello esa organización de transacción llamada síntoma
neurótico.
En los desórdenes de la personalidad la situación es un tanto distinta. Las
tendencias regresivas no surgen como síntomas discretos en los desórdenes del
carácter, por ejemplo, sino más bien como distorsiones de la estructura de la
personalidad, comparables a las deformidades ocurridas en el desarrollo físi­
co. Se incluye aquí el acorazamiento del carácter, es decir, cuando lo que pudo
haber surgido más tarde como un síntoma de neurosis o de psicosis se con­
vierte en una parte integral del carácter. Por lo común se tiene una situación
similar en las desviaciones sexuales, en las que el desarrollo detenido puede
estar limitado a lo que es específicamente sexual o puede tener una disemina­
ción relativa en funciones e identificaciones con esto relacionadas. En los
desórdenes del carácter y en las desviaciones sexuales, que veremos en el capítulo
sobre desórdenes de la personalidad, puede presentarse una conducta y una ex­
periencia normales la mayoría del tiempo. Es decir, se presenta una regresión
a puntos de fijación infantiles cuando el estrés es inusitado, cuando la conducta
madura tropieza con frustraciones y la ansiedad primaria amenaza con saturar
a la persona.
En las psicosis, la regresión puede ser llamada defensiva en la medida en que
proteja al consciente y al preconsciente de una total aniquilación, lo cual ocurre
en una gran mayoría de los casos de personas psicóticas. Sin embargo, la regre*
sión psicòtica es masiva y subtotal. Tal vez una porción relativamente pequeña
de la organización del ego preconsciente y consciente permanezca para dar apo­
yo a una interacción eficaz con el medio circundante.
Es de suma importancia reconocer que sí se conserva parte de esta organi­
zación. En el pasado, el aislamiento psicológico al que estaban sujetos los psic óti­
cos —en parte debido a la ansiedad que producían en sus supuestos terapeutas—,
era causa de buena parte de la psicopatologia observada, de la profundidad de
la regresión y del panorama en general desolado que se tenía. Este aislamiento
psicológico, que en muchos lugares se sigue aplicando a los psicóticos, es com­
parable por sus efectos en la privación sensorial.
Es necesario hacer mención especial aquí del hecho muy a menudo pasado
por alto de que las alucinaciones y los delirios suelen ser intentos espontáneos de
curarse a sí mismo y no señales de una enfermedad maligna. Quien sufre alucina­
ciones y delirios a menudo intenta recapturar sus representaciones de la realidad
de tal modo que consiga un arreglo entre los impulsos y las fantasías que están
inundando su sistema psicodinàmico, y las realidades externas, que los condenan
o contradicen. Por lo menos, las alucinaciones y los delirios pueden ayudar a
que el paciente siga en contacto con la realidad. Un terapeuta con recursos en­
contrará entonces medios de utilizar dichos contactos para que el paciente psi­
cotico llegue a un nivel de interacción más realista.
248
R epresión
Hace ya más de medio siglo que se reconoce la represión como la piedra fun­
damental de las organizaciones defensivas, tanto en las personas normales como
en las neuróticas. Sus orígenes son oscuros. Parece relacionarse con la supresión
consciente y con la negación preconsciente, pero normalmente funciona á nive­
les inconscientes, como ocurre con gran parte de las defensas del ego. Como
vimos en el capítulo 2, normalmente se presenta una regresión masiva cuando se
está resolviendo el complejo de Edipo, de modo que los niños y los adultos ape­
nas recuerdan algo de sus fases edípica y preedípica. El testimonio de sueños,
mitos y síntomas indica que en el sistema psicodinámico siguen presentes huellas
de muchas experiencias infantiles, aunque normalmente no se puede llegar a
ellas. En las psicosis reaparecen algunas de ellas, aunque no en su forma primiti­
va, sino con las modificaciones que les imponen las experiencias de la niñez y de
la edad adulta y con las transformaciones resultantes de los residuos de defensa
y de un superego regresivo.
La represión es silenciosa. Tan sólo sabernos que ha desaparecido algo que
debería estar presente. La represión aparentemente se desarrolla y utiliza al prin­
cipio para “contener” los procesos primarios de los derivados del id y cualesquiera
tendencias del ego que resulten peligrosas o que las hayan prohibido las figuras
paternas. Más tarde, se le emplea también contra el superego y sus precursores.
En toda persona, normal y anormal, la represión será durante toda la vida la
principal defensa contra las intrusiones procedentes de esas fuentes.55 Es nor­
malmente el principal mecanismo de defensa para mantener los límites del ego,
y Constituye así todo aquello que dichos límites expulsan hacia el inconsciente.
Como la represión llega a su madurez total muy avanzada la niñez, toda
regresión profunda y total probablemente deteriorará seriamente su eficacia.
Cuando esto sucede durante el sueño normal, los efectos ejercidos sobre la expeñenciá y la conducta están limitados por unaparálisis motora simultánea. Cier­
to que en los sueños suelen aparecer alucinaciones e ilusiones, pero desaparecen
en cuanto la persona despierta o, si son recordadas, un ego saludable se ríe de
ellas. Cuando una regresión profunda y total se presenta mientras la persona está
despierta, los efectos del material anteriormente reprimido, que ahora invade al
ego preconsciente y consciente, pueden ser devastadores. Tal es la situación pre­
sente en las psicosis severas y en muchos desórdenes mentales. Los límites del
ego normales no logran mantenerse, la represión falla y “el regreso de lo repri­
mido” se maneja como si fuera un hecho del presente y no la expresión de un
pasado infantil. Cuando eñ los sueños y las. psicosis fracasa la represión, suelen
entrar en juego las defensas más primitivas de la introyección, la proyección y la
identificación, mientras que al mismo tiempo los procesos primarios pueden una
vez más dominar la percepción, el pensamiento y la conducta.
Negación
La negación tiene un papel d e fe n siv o similar al de la represión, pero suele
funcionar a nivel preconsciente y consciente. De este modo, los adultos niegan
55
Cfr. Holzman. P. S. y Gardner, R. W., “ Leveling and repression” , J. abnorm. soc.
Psychol, 1959, 59, 151-155.
I
I ' R I N C I P A L E S M E C A N I S M O S DE D E F E N S A
249
lo que perciben, piensan o sienten en una situación traumática, bien afirmando
que no puede ser así, bien tratando de invalidar algo intolerable ignorando deli­
beradamente su existencia. Aunque todo mundo emplea esto en cierta medida,
se suele considerar a la negación una defensa más primitiva que la represión.
Es probable que los niños utilicen la negación antes de que la represión haya
madurado y se haya perfeccionado. La vuelven a emplear en la regresión psi­
còtica. Las ilusiones suelen ser proyecciones de algo interno que ha llegado a las
organizaciones del ego preconsciente y consciente, pero allí se niega que sea par­
te del ego, de la imagen corporal o del yo. La negación mediante la fantasía (que
representa a la realidad y al yo como distintos de lo que realmente son) es una
fuente común de seguridad contra la ansiedad, el desamparo y la sensación de
inadecuación. Aunque lo común ha sido informar de tales fantasías en los niños,
es probable que la usen en forma excesiva adultos ansiosos, infelices e inse­
guros.56
K
I
Formación de reacción
A l igual que la introyección, la proyección y la identificación, la formación
de reacción tiene una parte en las primeras etapas del desarrollo de la personalidad,
antes de volverse una defensa. En el capítulo 5, cuando examinamos los precur­
sores del superego, mencionamos la importancia de las formaciones de reacción
en el control de los impulsos y las fantasías prohibidas durante el segundo año de
la vida posnatal. El pequeño adopta actitudes diametrales opuestas a esos impul­
sos y fantasías prohibidas, generalmente al imitar a uno de los padres cuyo amor
necesita. 57 De tal manera el pequeño adquiere control sobre sus impulsos de en­
suciarse y ser cruel y, de hecho, termina por ser limpio y amable. Esas formaciones de reacción, suelen ser reemplazadas por el desarrollo del superego posedípico,
que viene a establecer actitudes paternales y sociales como parte integral del
sistema psicodinámico del niño en crecimiento.
Se utiliza la formación de reacción como mecanismo de defensa por parte de
los adultos cuantío la represión resulta inadecuada y necesita de reforzamiento.
Esto se ve muy claramente en las reacciones obsesivo compulsivas, donde de la
experiencia preeonseiente o consciente surgen juntos el ensuciarse y la sexualidad.
Este surgimiento viene a repetir conflictos preedípicos no resueltos llevados por
el paciente a la fase edípica y. reprimidos en ella cuando aún continuaban sin ser
resueltos. La formación de reacción se encuentra también Como un elemento
constitutivo constante en los desórdenes del carácter en los que, por ejemplo,
una limpieza o una amabilidad exageradas simplemente-encubren impulsos hos­
tiles de ensuciar, ser Cruel o destruir. El defecto principal en esos desórdenes del
carácter es la rigidez. Como aquello contra, lo que la persona se define es un com­
ponente inconsciente de la personalidad del individuo, aquélla no puede permi­
tirse meditar las cosas, reflexionar o mostrarse flexible, a menos que esté dispuesta
i
56 Cfr. Jacobson, E., “ Denial and repression” , J. A m er. Psychoanal. A ss 1957, S, 6Í¡92; Miller, D. R., “ Studies o f denial in fantasy” en David, I-I. P. y Brengelmann, J. C. (dirs.),
Perspectives in Persoruzlity Research. Nueva York, Springer. 1960, págs. 43-64.
37 Peak, H., Muney, B. y Clay, M., “ Opposite structures, defenses and altitudes” ,
Psychol. Monogr., 1960, 74, expediente núra. 495.
250
CAP. 6. EL C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L A A N S I E D A D Y L A S D E F E N S A S
y sea capaz de volver a examinar, con ayuda de un experto, su organización de la
personalidad.
Desplazamiento
El desplazamiento consiste en descargar impulsos o en cumplir fantasías in­
conscientes mediante el desplazamiento de un objeto a otro. No cambia ni la
pulsión ni su propósito. Hemos visto que esta maniobra fue parte del proceso pri­
mario de los derivados del id y del ego inconsciente reprimido. De acuerdo con el
concepto de proceso primario, los impulsos sexuales y agresivos a los que se les
impide una descarga inmediata se desplazan fácilmente a cualquier otra avenida
que se les abra. Como el desplazamiento del proceso primario sigue funcionando
durante el sueño de los adultos, es obvio que se trata de un recurso que está pre­
sente toda la vida en algún nivel.
El desplazamiento como una defensa del ego consiste en la misma maniobra,
excepto que ahora la realidad somática y la externa participan como entidades
aparte. Se le suele emplear para evitar la ansiedad cuando el amar o el odiar se
vuelven peligrosos. Ese peligro puede ser real. También puede surgir de la amenaza
de la ansiedad primaria, cuando los derivados del id o las fantasías del ego repri­
mido inconsciente están por invadir las organizaciones preconsciente y consciente.
También surge cuando las presiones del superego inconsciente, o un remordi­
miento de conciencia pasajero, amenaza con ansiedad, debido a normas rígidas y
perfeccionistas o a un superego que reacciona ante impulsos y fantasías inconscien­
tes prohibidos cercanos a la superficie. Es ejemplo'Común el hombre que, cuando
su patrón lo humilla y lo hace enojar, se descarga contra la mujer o el hijo toman­
do como pretexto alguna molestia trivial, sin darse cuenta del por qué se está
comportando de tal manera.
En las fóbias tendremos ejemplos patológicos de desplazamiento, pues en
ellas la ansiedad primaria causada por los impulsos sexuales y agresivos queda
convertida en un miedo irracional, que amenaza con aplastar al paciente. Tendre­
mos otros ejemplos de patología en las conversiones y en las reacciones obsesivo
compulsivas. La. proyección poranoide suele significar el desplazamiento de impul­
sos agresivos y sexuales intolerables hacia otra persona o incluso hacia toda una
seudocomunidad de supuestos perseguidores. Ahora bien, él proceso paranoide
se ye complicado por la aparición de impulsos agresivos hostiles y Sexuales pro­
hibidos en el ego preconsCiente, donde se les niega y se les proyecta; La proyección
es una forma de desplazamiento Cuando ni los impulsos ni las fantasías cambian
el carácter de sus pulsiones y su propósito, pero sí su. objeto. Se atribuye enton­
ces a otras personas esas pulsiones y propósitos, mientras que ¡el objetó cambia
de los otros al yo. Este tipo de estructura defensiva ejemplifica la compleja inte­
racción de defensas distintas y explica las dificultades que todos tenemos ert
extraerlas del continuo de defensas, donde en realidad funcionan ert la vida real.
Rechazo del yo
v
Se trata de una variedad especial de desplazamiento. Los impulsos o las fan­
tasías dirigidas contra otra persona sufren un cambio de direCción y se les dirige
P R I N C I P A L E S M E C A N I S M O S DE D E F E N S A
251
ahora contra el yo, pero sin modificar su carácter ni su propósito. También cabe
en este apartado el tipo de ilusiones paranoides que acabamos de describir en la
sección sobre desplazamiento. En las fobias tenemos el rechazo del y o como una
defensa inconsciente. Agnes W. comenzó su enfermedad a partir de una ola de
enojo justificado contra su infiel amante, quien la abandonara en un momento
en que necesitaba mucho su presencia. Pero a continuación volvió irracionalmente
su furia contra ella con consecuencias casi fatales. El rechazo del yo es un rasgo
común de las depresiones psicóticas cuando el paciente se acusa de crímenes que
son, en realidad, exageraciones de la conducta enojosa de una persona a quien se
ama y se odia. El caso de Constance Q. ejemplifica el funcionamiento de este me­
canismo de defensa, junto con el de la introyección regresiva. Se trataba de una
chica confiable, trabajadora y respetable, pero cuando su tensión y su ansiedad la
trastornaron, cayó en un nivel depresivo psicótico y allí aprovechó algunas fallas
olvidadas como base para acusarse, fallas que no eran de ella, sino de sus hermanos.
¿Qué se logra con el rechazo del yo? En las regresiones psicóticas parece que
logra poco más que impedir una mayor desintegración del sistema psicodinámico.
En algunas fobias y depresiones puede reducir ansiedad y ayudar a reimprimir
conflictos desplazando hacia el yo los impulsos sexuales o agresivos de una perso­
na a quien se ama y se odia simultáneamente. Se diría que tales pacientes toleran
con mayor facilidad la actitud sadomasoquista contra sí mismos que el odio que
de otra manera sentirían hacia los demás. Tanto en las fobias como en las depre­
siones psicóticas esta maniobra presenta peligros, pero, debido a la mayor re­
gresión presente en la psicosis, son mayores las posibilidades de que se lleven a
cabo esos impulsos peligrosos en las depresiones psicóticas.
Aislamiento
El aislamiento consiste en un uso equivocado de los procesos del ego nor­
males, por medio de los cuales se conservan en circunstancias distintas organi­
zaciones y actitudes diferentes; por ejemplo, por el mismo hombre cuando se
encuentra en su trabajó y cuando está en su hogar. La utilización patológica del
aislamiento puede involucrar la represión de los componentes emotivos de las
percepciones, los pensamientos o las acciones, de modo que llegan a parecer fal­
tas dé vida y nó pueden provocar ansiedad en la persona. Ésta es una situación
común en los desórdenes de carácter obsesivo compulsivos y en las neurosis.
El aislamiento patológico consiste a veces en una división por comparti­
mentos. De modo inconsciente se separa a grupos de experiencias, acompañadas
o no de sus componentes emotivps, de todo contacto psicológico con otros gru­
pos. Veremos esto en las reacciones disociativas, así como en los desórdenes ob­
sesivo compulsivos. Es menos común que la reacción emotiva aparezca consciente
o preconscientemente, mientras la experiencia a la que pertenece qüeda reprimida.
Dicho sea de paso, se trata de un suceso común y corriente tras un periodo de
sueño nocturno normal: una persona despierta con una sensación indefinible; pero
es incapaz de recordar el sueño que la provocó.
Existe una variedad especial de aislamiento que Freud llamó división del ego;
la describió por primera vez en relación con el fetichismo. 58 También se le en­
cuentra entre las neurosis y las psicosis. Codo a codo con una interpretación erró58 Freud, S., “ Fetichism” (1927), edición estándar, 1961, vol. 21, págs. 149-157.
252
CAP. 6. EL C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L A A N S I E D A D Y L A S D E F E N S A S
nea regresiva y a menudo absurdamente infantil existe un conocimiento realista
de algo, por lo común de esencia sexual. Por alguna razón resulta imposible re­
primir con buen éxito esa interpretación errónea, que permanece más o menos al
alcance del pensamiento preconsciente y consciente, aun cuando provoca ansiedad.
Tal vez el paciente se conduzca como si dicha interpretación infantil fuera cierta,
aunque a nivel del proceso secundario sepa que no es así.
En una joven que padecía un desorden del carácter, y que de ninguna manera
era fetichista, persistía junto a un conocimiento, adulto pleno de que eso era impo­
sible, la creencia de que las visceras de una mujer caían al suelo tras de que ésta
daba a luz. Cuando la paciente pudo finalmente expresar tal creencia, de modo
muy parecido a como lo haría un niño y sin ninguna sensación de que pudiera
ser ridículo, aceptó con completa inocencia, como si jamás hubiera escuchado tal
cosa antes, una sencilla explicación de lo injustificado de su ansiedad. La ansiedad
y los síntomas desaparecieron. Esto equivalió a hablarle al paciente al nivel de
regresión en el que en ese momento estaba y a ayudarla a terminar con su aisla­
miento, cosa que ocurrió.
Intelectualización y racionalización
Estos dos mecanismos de defensa preconsciente se encuentran íntimamente
relacionados con el aislamiento, pero son menos primitivos. La intelectualización
lleva todos los conflictos al campo del pensamiento y del habla pertenecientes al
proceso secundario. Se reprime todo aquello que pueda contribuir a la aparición
de ansiedad. En esta maniobra se emplea un método defensivo contra la ansiedad,
muy usual y legítimo en las áreas libres de conflictos de la percepción, el pensa­
miento, el habla y la acción. Cuando se le combina con un conocimiento intelec­
tual de las posibilidades terapéuticas, e incluso con cierta experiencia en el uso
de tales posibilidades, puede constituir un obstáculo formidable para todo
progreso terapéutico.
También la racionalización es más o menos intelectual. Consiste en justifi­
car pensamientos, sentimientos y actos inaceptables empleando mal y distorsio­
nando los hechos y con base en una seudológica. La racionalización es un recurso
común en la vida cotidiana, pues la gente explica sus defectos, fracasos.y malas
acciones, así como de las personas a quienes ama o admita; por ejemplo, al decir
que todos hacen lo mismo Q al dar upa elaborada explicación razonada después
de cometida la acción. 59 $e le ,usa de modo muy parecido en la formación de
síntomas patológicos; aunque en realidad pertenece a la superestructura o al
bordado de los síntomas.
Ritual y anulación
i
Una vez más, en el ritual —y en la anulación, que suele ser ritualista— tene­
mos formas de conducta y de pensamiento llenas de valores constructivos y de
usos defensivos. No sólo el hombre lleva a cabo rituales complejos. Se les puede
encontrar en muchos otros organismos como una parte esencial de la conducta,
,
;
-• .i
,
59 Bibring, G. et al., “ A study o f the psychological processes in prégnancy and of the
earliest mother-child relationship” , Psychoanal. Study Child., 1961, 16, 9-72.
P R I N C I P A L E S M E C A N I S M O S DE D E F E N S A
253
si bien por lo común ininteligible. Por ejemplo, la danza de ciertos pájaros duran­
te el cortejo constituye una manifestación completamente ritual. Si alguien lo
interrumpe en su danza, el pájaro no sólo es incapaz de completar el apareamiento,
sino también de continuar a partir de donde se le interrumpió. Al igual que algunos
de nuestros pacientes obsesivo compulsivos, que han elaborado un ritual perso­
nal en relación con sus impulsos sexuales o agresivos, el pájaro tiene que comen­
zar desde el principio mismo de esa danza ritual.
El ritual humano es una de las variedades más tempranas de controlar el me­
dio circundante, la conducta ajena y el yo. Constituye la base de una repetición
exacta y, por consiguiente, del desarrollo científico y tecnológico. El ritual es, en
todas las sociedades, una parte tan importante de la vida humana normal, que sería
absurdo tomarlo siempre como una defensa contra la ansiedad. Lo mismo puede
decirse de la anulación, la cual es mágica, tradicional y universal. La penitencia,
los códigos penales y las penitenciarías tienen como base la convicción de que es
posible anular el crimen mediante una ejecución o una privación adecuada.
El ritual y la anulación se usan como defensas cuando le ayudan a la persona
a resolver o, por lo menos, a evitar un conflicto, cuando evitan la aparición de la
ansiedad primaria o permiten controlarla tras su aparición. El ritual compulsivo
suele ser una caricatura de la cautela. Es necesario hacer algo de cierto modo ya
predeterminado y completo hasta el último detalle. De omitirse algo, de hacerlo
incorrectamente o de olvidarlo una vez cumplido, el paciente se siente abrumado
por la ansiedad. Tanto en los desórdenes obsesivo compulsivos como en las prác­
ticas de culturas antiguas puede perderse por completo el significado del ritual,
en las prácticas culturales debido al olvido y en los desórdenes obsesivo compul­
sivos debido a la represión.
Muchas razones hacen conservar en las prácticas culturales las ejecuciones ri­
tuales. Una de ellas, el goce que proporcionan tanto al participante como al
observador. Otra, que puede constituir intentos mágicos de controlar fuerzas peli­
grosas. En las neurosis y psicosis se conservan las ejecuciones rituales por razones
parecidas. Se diferencian de los rituales sociales en que presentan un patrón indi­
vidualizado y porque se los dirige casi exclusivamente contra la aparición de contflictos inconscientes, acompañados de ansiedad. Como defensa del ego incons­
ciente, la anulación suele consistir en la ejecución ritual de un acto opuesto al
que acaba de realizar el paciente, para así cancelar o equilibrar cualquier mal que
haya podido colarse. A veces consiste en repetir la misma acción, que por alguna
razón provocó ansiedad, pero con una actitud conscientemente distinta. Los pa­
cientes obsesivo compulsivos suelen ser personas sumamente inteligentes y cono*cedoras, que reconocen lo absurdo de sus síntomas. Sin embargo, son tan incáípaces de evitar esas repeticiones rituales como la persona normal de evitar tener
un sueño ridículo.
Sublimación y concepto <le neutralización
A la sublimación se la concibe como la más completa y afortunada de las de­
fensas, o se le niega el calificativo de defensa y se le considera una utilización a
fondo de una pulsión dominada y canalizada. Como quiera que seá, significa la
transformación de lo que alguna vez fue una sexualidad directa en un amor y una
amistad, una capacidad de creación y de altruismo genuinamente no sexuales. El
254
CAP. 6. EL C O N F L I C T O , L A R E G R E S I Ó N , L A A N S I E D A D Y L A S D E F E N S A S
desarrollo de la sublimación no excluye la capacidad de una sexualidad genital
plenamente madura atenida a lo socialmente aceptable, en relación con una pare­
ja sexual aceptable. Si recordamos cómo se centró Freud en un principio en la
hasta entonces olvidada pulsión o instinto sexual y su posterior división de toda
la motivación en instintos sexuales o creativos y en instintos destructores o de
muerte, será obvia la importancia que la sublimación tiene para la teoría de la
libido.60
Como por tanto tiempo se ha empleado el término sublimación para signifi­
car una energía sexual desviada o neutralizada, se tienen reparos en aplicarlo a la
agresión desviada o neutralizada. Desafortunada actitud, pues ha hecho adoptar
una terminología que incluye palabras tales como desagresividad, desagresivizado
y desagresivización, En comparación, la palabra sublimación suena casi elegante.
Como indicamos al estudiar las pulsiones o “instintos” , Freud cambió sus con­
ceptos para adaptarlos mejor a su creciente comprensión del material que estaba
manejando. No fue sino mucho más tarde que hizo de la agresión la compañera de
la sexualidad. Reconoció claramente la importancia de la agresión neutralizada,
pero nunca dio a la neutralización un nombre especial que la pusiera a la par con
la sublimación. En las dos últimas décadas el olvido de Id agresión ha cedido su
lugar a un considerable interés por ella, en especial respecto a la agresión hostil y
a la agresión neutralizada. Seguimos careciendo de una terminología flexible que
permita manejar mejor los conceptos de agresión. Es un progreso el haber apli­
cado la palabra neutralizada a la sublimación y a la desagresivización, aparte de
que Freud mismo introdujo dicho término.
Los hechos acerca de la energía neutralizada son un poco más que los térmi­
nos empleados para describirlos. Todos están de acuerdó en que, a diferencia de
la sexualidad genital normal, la agresión hostil es de utilidad muy limitada en
nuestra sociedad. Gasi todos están de acuerdo en que la energía sexual sublimada
contribuye a que haya amistad entre los individuos y las naciones y que es esen­
cial para la creatividad en campos no sexuales. La energía agresiva neutralizada es
igualmente esencial parala iniciativa, independencia, competencia:y cooperación
normales, por no hablar del trabajo cotidiano. También es factor importante de
la sexualidad, la amistad y la capacidad de creación maduras normales. Hace siglos
se sabe que los niños que no podían controlar sus pulsiones sexuales y agresivas
directas —a través de las épocas ha ido cambiando el nombre dado a ese control—,
eran incapaces de aprender lo que les era necesario aprender y de convertirse en
lo que se convertían los otros niños. A l igual que muchas otras cosas que se han
vuelto material de investigaciones científicas valiosas, el problema de una neutra­
lización adecuada de las pulsiones —aún sin resolver y bastante complicado ha
formado parte del folklore por siglos.
Con el tema de la sublimación y de la desagresivización damos por terminado
nuestro estudio de los mecanismos de defensa. Estamos listos así para pasar al
estudio clínico de la reacción de ansiedad.
60 Se presenta un estudio de la teoría de la libido en Hendrick, 1., Facts and Theories o f
Psychoanalysis, 3? edición, Nueva York, Knopf, 1958, págs. 108-123. Véase también Munroe, R., Schools o f Psychoanalytic Thought, Nueva York, Dryden Press, 1955.
R e a c c io n e s
d e an sie d ad
La ansiedad es factor esencial en todas las neurosis. Ahora bien, reservamos
el término de reacción de ansiedad para aquellas neurosis en que una tensión
emocional vaga y una ansiedad libre dominan claramente en el cuadro clínico,
mientras que el resto de los síntomas es meramente incidental. Sufrir una reacción
de ansiedad significa tener continuamente una aprensión y no saber cuál pueda
ser el peligro o de dónde puede venir. En la mayoría de las reacciones de ansiedad,
los síntomas representan los esfuerzos del paciente por liberarse de la tensión
excesiva mediante la descarga directa, sea a través de la acción muscular (esque­
lética) voluntaria o de la actividad autónoma. El resto de los síntomas reflejan
los efectos perturbadores que la tensión ejerce sobre la función del ego ( ansiedad
secundaria). A continuación damos cuatro breves ejemplos clínicos, que servi­
rán a título de introducción.
Un joven se quejaba de sentir que algo terrible estaba a punto de sucederle.
Por meses se había sentido continuamente fatigado. Tenía dolores de cabeza, de
espalda y de piernas. Sufría pesadillas frecuentes. De vez en cuando tenía ataques
de taquicardia, durante los cuales pensaba que iba a morir. En el transcurso de la
psicoterapia pronto se descubrió que el paciente odiaba trabajar para su agresivo
y dominante padre, pero que a la vez se sentía demasiado temeroso y culpable
como para enfrentarse a la situación y renunciar al empleo. Cuando la psicotera­
pia dejó al descubierto la situación, el joven pudo enfrentarse a su padre y decirle
que deseaba otro trabajo y estaba dispuesto a encontrarlo. Ni qué decir tiene que
la situación era complicada; pero el psicoterapeuta ayudó al joven a librarse y
así desaparecieron las reacciones de ansiedad de éste.
Una joven, cuyo prometido había pospuesto por tercera vez la boda, comen­
zó a padecer sueños molestos que la hacían despertar atemorizada y a veces llo­
rando. Durante el día se sentía tensa, enojada y preocupada. Manos y pies se le
pusieron crónicamente fríos y pegajosos y la. chica empezó a tener temblores de
dedos muy perceptibles. Su menstruación se volvió irregular. Cuando, con ayu­
da de la psicoterapia, terminó por reconocer que su novio tenía miedo de casarse
con ella debido a razones personales, pudo manejar la situación con gran éxito.
Un comerciánte de edad madura, cuyas ganancias iban disminuyendo pro­
gresivamente, se vio sujeto a la presión de tener que trabajar cada vez más duro
y de aceptar cada vez más responsabilidades. Terminó por mostrarse continua­
mente enojado con su familia y con sus empleados. A veces se sentía a punto de
255
256
CAP. 7. R E A C C I O N E S DE A N S I E D A D
“explotar” . Descubrió también que no podía disfrutar las diversiones e incluso
que no podía relajarse después de trabajar. A veces sentía que, al caminar, lo
hacía inestablemente. Tuvo ataques de mareos, especialmente cuando hablaba
por teléfono, y parecía incapaz de concentrarse o de pensar con claridad. En oca­
siones sentía que una “banda de acero” le estaba comprimiendo la cabeza; apar­
te de que dormía mal, perdió el apetito y cayó en una impotencia sexual relativa.
Lo interesante fue que nunca relacionó tales síntomas con su creciente responsa­
bilidad o con sus profundas necesidades de dependencia. La psicoterapia lo
ayudó a hacer esas relaciones sin que el terapeuta hiciera interpretación alguna.
Una mujer casada, cuya vida veía complicada porque su madre vivía con ella,
se quejaba de sentirse tensa e irritable gran parte del tiempo. Tenía el temor de
que algo pudiera pasarle a la madre, al esposo, a los hijos o a sí misma. No tenía
una idea clara de qué temía que pudiera suceder. Sufría ataques ocasionales, du­
rante los cuales el corazón le golpeaba en el pecho irregularmente y parecía fal­
tarle la respiración. A menudo sudaba profusamente. Notaba la boca siempre
seca, aun cuando bebía muchísima agua y, debido a esto y a su vaga ansiedad,
sufría de nicturia.
Los cuatro pacientes mencionados se creían víctimas de alguna enfermedad
orgánica. Todos ellos se recuperaron con ayuda de una psicoterapia que puso
atención a toda la situación y no sólo a los síntomas.
En el capítulo 2 hablamos de las ansiedades de los pequeños, que Surgen de
lá relación dependiente que tienen con los adultos y de la debilidad relativa de sus
defensas contra los embates inconscientes. En el capítulo 6 estudiamos los cam­
bios que ocurren en los patrones de la ansiedad infantil como resultado del cre­
cimiento de la organización de la personalidad, y los defectos en los límites del
ego que resultan de no dominarse la ansiedad infantil. Como ahora vamos á
estudiar las reacciones de ansiedad, veremos que se trata de una regresión a reac­
ciones infantiles, en que una vez más la aprensión se vuelve difusa y en que las
reacciones de nuevo vuelven a ser infantiles e inadecuadas.
Gran parte de las personas liberan sus tensiones emocionales sin mayores
problemas, según se va elevando su nivel de estrés. Son poco usuales las tormen­
tas emocionales. La gente completa las 'Oportunidades relativamente escasas qué
se le ofrecen de consumar directamente sus deseos, de superar directamente los
obstáculos, mediante una enorme cantidad de gratificaciones y formas sustitu­
ías de dominio. Pór ejemplo, lo que pudo ir cayendo en ser una agresión violenta
encuentra una canalización aceptable en la autoafirmación, en la capacidad de
iniciativa y de competencia, sin distorsionar las expresiones de agresión saludable
y sin dañar las relaciones personales. Lo que pudo haber culminado en una ur­
gencia sexual irresistible encontrará vías de descarga parciales en formas acepta­
bles de interacción afectuosa, de actividad creadora y de fantasías, sin distor­
sionar la expresión sexual verdadera y sin dañar las relaciones amorosas.
Gran parte de las personas es incapaz de renunciar permanente y comple­
tamente a la gratificación directa de sus necesidades emotivas; además, una So­
ciedad saludable no exige a la gran mayoría de sus mierribrós adultos un sa­
crificio de este tipo. Lo que esas gratificaciones parciales y sustituías logran
es una reducción en la tensión, mediante un alivio frecuentemente indirecto.
Esto modera nuestras pulsiones emocionales, de modo que podamos expresar­
las dentro de los límites impuestos por la sociedad y por nuestros propios ideales
personales.
Como ya hemos dicho antes, puede ser útil para ciertas funciones un cierto
a n s ie d a d
NEUROTICA
257
i'.i.ulo de tensión y ansiedad emocionales. La persona moderadamente ansiosa es
un vigilante bueno y atento, alerta a una estimulación relativamente ligera y preI».‘irada para una acción rápida y vigorosa. La ansiedad moderada suele incremenlai los placeres de la anticipación. Es una fuente común de risa e ingrediente
usual en muchas formas de entretenimiento. Incluso una ansiedad intensa será
útil si hace aumentar la fuerza, la velocidad, el valor y la resistencia durante una
emergencia.
I
I
í
I
I
I
*
I
I
t
ANSIEDAD NEURÓ TICA
Las ventajas de la ansiedad moderada desaparecen cuando la tensión emo­
cional es demasiado intensa, cuando dura mucho o cuando sirve de base a gran
parte de una conducía. Finalmente se llega ai punto en que la tensión y la ansie­
dad limitan tanto la capacidad de percepción de una persona, que le perturban el
pensamiento y le restringen la libertad de acción al grado de que incluso la rutina
le produce estrés y las satisfacciones ordinarias se le escapan de las manos. Tal
vez entonces una persona dedique su vida a controlar la ansiedad y descargar la
tensión. Vemos tales resultados en personas que están expuestas a un peligro real
que excede en mucho sus límites de tolerancia; los vemos en personas que están
experimentando la amenaza inminente de una explosión de impulsos y conflic­
tos inconscientes. Ya examinamos la primera en el capítulo 6, al estudiar la ansie­
dad traumática; ahora, atenderemos a la segunda al estudiar las reacciones de
ansiedad.1
Definición. Reacción de ansiedad es un estado de aprensión, sin objeto apa­
rente, en el que se intenta descargar la tensión de origen intemo y hacer dismi­
nuir la ansiedad incrementando la actividad corporal. El paciente sujeto a una
reacción de ansiedad es víctima de una amenaza vaga y desconocida. Está vigilan­
te y alarmado sin ser capaz de comprender por qué, como un centinela temeroso
que no supiera qué hacer, qué oír o hacia dónde mirar. Los músculos del paciente
están tensos y su sistema nervioso autónomo está sobreactivado. Su ritmo de vida
habitual, incluyendo el funcionamiento fisiológico de las visceras, pueden verse
seriamente perturbados. El paciente se muestra predispuesto a dar respuestas
exageradas e inadecuadas ante cualquier provocación ligera.
Las reacciones de ansiedad suelen hacer disminuir la capacidad de relaja­
ción, el gozo y la eficiencia de una persona, pero rara vez la incapacitan. A juz­
gar por el elevado número de adultos que, más o menos por accidente, se des­
cubre que sufren ansiedad patológica, es probable que un número muy reducido
de personas con reacciones de ansiedad reconozcan que algo está psicológica­
mente mal y busquen ayuda terapéutica. Muchos que se dan cuenta de que no
están tranquilos o ser estables simplemente aceptan dicho estado como si se tra­
tara de una característica de la personalidad inmodificable.
La adaptación. Hay personas que se las arreglan para adaptarse a niveles
bastante elevados de tensión y ansiedad neuróticas sin una distorsión obvia de su
1 Cfr. Zetzel, E. R., “ The cóncépt o f anxiety in relation to the development o f psychoanalysis” , J. Amer. Psychoanál. Ass., 1955, 3, 369-388; Rangell, L., “ Oh the psychoanalytic theory. o f anxiety” , J. Amer. Psychoanal. Ass., 1955, 3, 389-414; Fleseher, J., “A
dualistic viewpoint on anxiety” , J. Amer. Psychoanal. Ass., 1955, 3, 415-446; May, R:,
The Meaning o f Anxiety, Nueva York, Ronald, 1950; Janis, I., Psychological Stress, Nueva
York, Wiíey, 1958.
258
CAP. 7. R E A C C I O N E S DE A N S I E D A D
percepción del mundo y sin serias limitaciones en su campo de acción. Algunas
logran descargar tensiones mediante una sobreactividad continua en todo lo que
hacen. Entre ellas tenemos a muchos de los trabajadores infatigables, de los en­
tusiastas constantes, de los vigilantes por nombramiento propio y de los muy
sensibles críticos del vivir cotidiano. Muchos hacen disminuir la tensión y la an­
siedad propias a costa de la tranquilidad mental de quienes los rodean, pues
se meten de cabeza y con toda energía en los problemas de las personas, de la
familia y del barrio o, a niveles menos íntimos, se dedican a una guerra cívica,
política o religiosa. Más que lanzarse a la acción, esas personas se ven lanzadas
a la acción, impulsadas por una necesidad urgente de dominar la ansiedad que las
consume. Cuando tales recursos fallan o cuando las circunstancias elevan la ten­
sión a niveles inmanejables, esas personas patológicamente ansiosas buscan ayuda,
aunque lo que por lo general buscan es ayuda para combatir sus síntomas.
Si bien significa una “mala adaptación” , la reacción de ansiedad es en sí una
forma de adaptación. Una forma costosa. Suele incluir una actitud vigilante y
tensa que interfiere con las satisfacciones normales y con las interacciones per­
sonales. Suelen incluir molestias, dolores y perturbaciones de las funciones vis­
cerales, pues músculos y órganos internos se ven sobrestimulados durante el
proceso de descarga. La reacción de ansiedad es adaptativa, aunque resulte cos­
tosa, porque funciona como válvula de seguridad. Al descargar continua o inter­
mitentemente el exceso de tensión a través de la hiperactividad corporal, la per­
sona consigue conservar la mayor parte de su integración del ego y, excepto por
los ataques de ansiedad ocasionales, se protege de verse arrastrada. Sin esta vál­
vula de descarga bien podría sufrir la desintegración del ego, caer en la regre­
sión e incluso llegar a niveles psicóticos.
VARIEDADES DE LA REACCIÓN DE ANSIEDAD
Como la reacción de ansiedad es un intento por hacer disminuir la tensión y
la ansiedad con ayuda de la descarga corporal, puede participar en el patrón neu­
rótico toda combinación posible de actividad de los músculos voluntarios y del
sistema nervioso autónomo. Por consiguiente, la variedad dé patronés de queja es
virtualmente infinita. Todós ellos manifiestan él carácter más ó rnenos vago y bo­
rrosamente estructurado que conocemos gracias a nuestras experiencias con la
ansiedad normal.
Por otra parte, los cambios de intensidad presentan diferencias muy nítidas.
De aquí en adelante distinguiremos tres niveles de intensidad: ib reacción de an­
siedad crónica; el ataque de ansiedad y la reacción de pánico.
1. Én lá reacción de ansiedad crónica ocurre una descarga generalizada de la
tensión más o menos continua y por un periodo largo, a menudo acompañada
por ataques de ansiedad agudos. Aunque siempre son obvias las manifestaciones
de la ansiedad, sus fuentes suelen encontrarse reprimidas.
2. Un ataque de ansiedad es un episodio agudo de descarga difusa de la
tensión, en que los órganos internos reciben la carga mayor, en especial los sis­
temas cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal.
3. La reacción de pánico es un ataque de ansiedad sumamente severo; por
lo común es producto de una tensión inaguantable y acumulativa. Las reacciones
de pánico provocan a veces erupciones masivas de material inconsciente, la de­
V A R I E D A D E S DE L A R E A C C I Ó N DE A N S I E D A D
259
sintegración del ego y episodios psicóticos. Daremos ejemplo de esto en el
material clínico.
De estas tres formas de neurosis de ansiedad, la reacción de ansiedad clínica
es la más común. Por lo tanto, nos servirá para entrar al estudio clínico de las
neurosis.
Reacción de ansiedad crónica (neurosis de ansiedad)
En tanto que es la forma de ansiedad más típica y común, la reacción de
ansiedad crónica se acerca mucho a la definición de reacción de ansiedad dada
en este capítulo. Los detalles que se agreguen constituirán simplemente una am­
pliación de esa definición. Quien sufre ansiedad crónica padece un miedo sin es­
tructura. Por lo común no puede indicar qué es lo que le da miedo exactamente.
Se siente constantemente tenso y aprensivo, como si estuviera esperando el acae­
cimiento de algo terrible. Fisiológicamente, se encuentra siempre dispuesto a cual­
quier emergencia —es decir, tenso, a la expectativa y fatigado—, listo para cualquier
desastre que no puede especificar y que en realidad nunca llega a sucederle. Casi
siempre es inconsciente de que es él quien lo genera. Necesita esforzarse conti­
nuamente para liberarse de tensiones y ansiedades que sin cesar se acumulan, y
debe soportar una sucesión interminable de interferencias en los patrones fisio­
lógicos normales de su funcionamiento corporal, provocados por los esfuerzos
de descarga.
El paciente se queja abiertamente de sus tensiones, de sentirse tenso, apren­
sivo y fatigado. N o puede relajarse. Casi cualquier estimulación inesperada lo
¡Sobresalta: el timbré de la puerta, el teléfono, un claxon, la caída de un objeto,
el que alguien le hable de pronto o entre de súbito al cuarto donde él se encuen­
tra. Aborda con muchas reservas cualquier tarea nueva, cualquier crisis menor,
cualquier toma de decisiones: sea un pequeño cambio en el trabajo, la necesidad
de comprar algo, el emplear a alguien o el despedirlo, el tener invitados en casa y
hasta el salir a cenar. Incluso puede provocarle ansiedad un detalle rutinario cual­
quiera, como dar vuelta a la derecha en una calle, entrar en su oficina o en la fá­
brica, enfrentarse a sus compañeros dé trabajo, etc.
Las amas de casa que sufren reacciones de ansiedad encaran la rutina del
quehacer diario con un temor, un disgusto y una aprensión injustificados. ¿Cómo
resultará el desayuno? ¿Cpitio resolverla tarea de enviar a los niños a la escuela?
¿Qómo alimentar, limpiar y mantener ocupados a los pequeños? La compra quin­
cenal se vuelve una carga insoportable. ¿Qué hacer para comer? ¿Cómo llevar a
cabo el quehacer, preparar la cena y verse descansada y bonita? Los pequeños
incidentes de la rutina se vuelven elevadísimas cadenas montañosas que tiene que
escalar día tras día.
For lo general la persona ansiosa se ve y actúa tensa —en su postura y en sus
movimientos, en la expresión de su rostro, en sus gestos, en su modo de sentarse
y hablar. Esas señales musculares de tensión vienen acompañadas de dolores de
cabeza, de una sensación def presión alrededor de la cabeza, de dolor en el cuello,
en la espalda y en las piernas. A menudo le tiemblan los dedos, la lengua y los
párpados y a veces incluso los labios.
> ;>
Es probable que el paciente crónicamente ansioso sea olvidadizo, incapaz de
concentrarse y pensar claramente, muy inquieto y nervioso de no poder dedicar­
260
CAP. 7. R E A C C I O N E S DE A N S I E D A D
se por largo tiempo a una actividad. Empieza a leer un cuento y enseguida deja la
lectura. Cambia irritado de un programa de televisión a otro, pone un disco sin
haber terminado el anterior, pasa de una página del periódico a otra sin acabar de
leerlas, y no encuentra satisfacción en nada. Mala memoria, incapacidad de con­
centración y falta de claridad mental son efectos directos comunes causados por
una tensión y una ansiedad excesiva, incluso en personas perturbadas sólo
temporalmente.
Estos efectos se intensifican porque el paciente se preocupa de amenazas y
conflictos internos, los cuales provienen de los márgenes de la actividad precons­
ciente e inconsciente, que en ese momento comienzan a interrumpir o invadir el
pensamiento. La persona neuróticamente ansiosa suele dedicarse a fantasear sobre
cosas a las que teme y que lo espantan, sean pasadas, presentes o futuras. A veces
una ensoñación diurna es tan aterrorizante que es suficiente para provocar un
ataque de ansiedad súbito. Éste pudiera resultar tan alarmante en sí, que borre
toda memoria de la ensoñación que lo precipitó. Al paciente le parece que el
ataque surgió de la nada y que es signo cierto de que está sufriendo una enfer­
medad orgánica terrible o de que se está volviendo loco.
El soñar durante la noche puede convertirse en otra fuente de fantasías ate­
morizantes. Los sueños de ansiedad y las pesadillas forman parte de una per­
turbación general del sueño en los desórdenes de ansiedad. A menudo, un sueño
manifiesto, tal y como lo recuerda el paciente, parece haber comenzado muy
bien, tal vez con la representación de la satisfacción plena de un deseo prohibido.
Pero pronto las cosas escapan de todo control. Surgen personajes aterrorizantes
—como el policía que en la vida real aparece cuando se está haciendo algo in­
debido— o el sueño manifiesto sufre alguna transformación que vuelve la situa­
ción súbitamente horrible, atemorizante, extraña o triste. Si la intensidad de tal
desarrollo es lo bastante fuerte, la persona despierta mostrando todas las señales
clásicas de la ansiedad agudat He aquí un ejemplo:
Un paciente soñó que caminaba por un barrio acompañado de alguien des­
conocido. De pronto se vio solo, de cara a un cementerio, mientras la gente huía
por su derecha hacia una autopista, escapando de una explosión atómica que lle­
naba el cielo. Comenzó a correr también, pero hacia la izquierda y metiéndose en
la explosión. Intentó gritar. Despertó sudando y sumamente ansioso. En el sueño
la situación presentaba parte del medio ambiente existente en la oficina del te­
rapeuta, pues para llegar a ella se pasaba cerca de un cementerio y se daba vuelta
hacia la izquierda. La explosión atómica representaba en el sueño los peligros
todavía inconscientes hacia los que se estaba dirigiendo el paciente cuando venía
a la terapia.
,
*
*',)
Los desórdenes del sueño son casi universales en las reacciones de ansiedad;
el sueño aterrorizante constituye la parte más dramática, esó es todo. Casi to­
dos los que sufren ansiedad se quejan de no poder dormir y, cuándo finalmente
lo consiguen, la menor perturbación los despierta. Volverse a dormir resulta
entonces tan difícil como en un principio y por las mismas razones: tensiones
corporales, anticipaciones que causan temor, fantasías, miedos de descuidar las
defensas, que viene a ser miedo de perder todo el control.1Por-ello el cuerpo de
la persona ansiosa parece estar alertado día y noche por algún peligro que nuirícá
llega a materializarse y que nunca desaparece.
En casi cualquier órgano o sistema del cuerpo se encuentran manifestaciones
V A R I E D A D E S DE L A R E A C C I O N DE A N S I E D A D
261
de estrés y aprensión constantes. El corazón puede latir fuertemente, acelerar su
litrao y tener saltos. La respiración suele ser poco profunda e irregular, interrum­
pida de vez en cuando por un suspiro. El apetito se afecta. La persona ansiosa
puede sentirse propensa a las náuseas, con dificultades para tragar y para mante­
ner la comida en el estómago. La persona que ocasionalmente sufre ansiedad ex­
perimenta un vacío y come vorazmente. Son síntomas comunes y bien conocidos
la diarrea provocada por el miedo y el estreñimiento provocado por la tensión. Las
glándulas de secreción interna y externa participan en el desorden emotivo ge­
neral. Casi siempre se afectan las funciones sexuales. En el varón hay una impo­
tencia relativa y en la mujer irregularidades en la menstruación y frigidez como
manifestaciones sexuales obvias de la ansiedad.
No es de sorprender que, con todas esas perturbaciones emotivas, las per­
sonas crónicamente tensas y ansiosas comiencen a poner en duda la salud de su
cuerpo. Son los seres más sugestionables cuando en las campañas públicas se
habla de enfermedades secretas. La “Semana de campaña en bien de un corazón
sano” les hace sentir dolores en el pecho y a lo largo del brazo izquierdo. Una
campaña contra el cáncer las enfrenta a la terrible posibilidad de ser ya víctimas
de ese enemigo silencioso. Esas preocupaciones funcionan temporalmente como
verdaderas fobias. Dan a parte de la ansiedad un foco definido y, en tal medida,
alivian al sistema de la personalidad de parte de la tensión intolerable. Sin em­
bargo, á diferencia de las fobias, la reacción de ansiedad no cristaliza alrededor
de un foco único, sino que va pasando de una preocupación a otra.
La vida social de la persona perpetuamente ansiosa sufre en igual medida
que su vida más estrictamente fisiológica y personal. Si las diversiones a que se
dedica la persona requieren movimientos sumamente coordinados, por ejemplo,
dichos movimientos pierden fluidez y se vuelven difíciles o torpes. Cuando una
persona ansiosa maneja, ase fuertemente el volante, se muestra tensa y aprensiva,,
comienzan a dolerle los músculos y se le cansan los ojos al realizar algo que
antes le era una actividad placentera. Si va a bailar, aprieta a la pareja, comete
errores y se mueve con poca gracia. Si juega golf, no hará el balanceo con fluidez
ni mantendrá una distancia adecuada; se esfuerza más de lo debido y es intole­
rante respecto a su modo de jugar. En las reuniones sociales se torna cortante y
cae en afirmaciones rotundas, o bien en el silencio, y muestra una tendencia
general a hacer comentarios irritantes y molestos.
Cuando intenta evitar cualquier cosa que incremente su ansiedad, la persona,
ansiosa vuelve la autoprotección su preocupación central y a ello subordina todo;
lo que seriamente viene a empobrecer su vida, pues le cierra muchos caminos dé
expresión, de intercambio social y de placer. Aunque no restrinja sus actividades
y sus contactos tan rígidamente como la persona fòbica, sus limitaciones suelen
cubrir tanto territorio que sus relaciones personales se veri seriamente restringi­
das. Ün caso de reacción de ansiedad nos permitirá ver el funcionamiento de mu­
chos de los factores que hemos vertido examinando.
Un caso de reacción de ansiedad crónica (neurosis de ansiedad)
Walter A., un ingeniero petrolero norteamericano de treinta y dos años, que
había estado viviendo en el extranjero por muchos años, vino a diagnóstico debi­
do a que presentaba síntomas que para él eran señal de que se estaba volviendo
loco. Llevaba cinco o seis años de sufrir ataques de mareo, vista borrosa, debili­
262
CAP. 7. R E A C C I O N E S DE A N S I E D A D
dad y un caminar inestable. Durante tres años había estado sufriendo de constante
“tensión nerviosa” , irritabilidad, fatiga, un ritmo sexual creciente acompañado
de insatisfacción, incapacidad de relajarse, falta de sueño y pesadillas frecuentes.
De un año a la fecha su inquietud había crecido notablemente, de modo que le
resultaba muy difícil permanecer quieto, sentarse o acostarse. Se sentía impul­
sado a la sobreactividad, de modo que terminaba por agotar a quien trabajaba
con él y por agotarse. Bebía durante el día, para “tranquilizarse” , y por la noche
tomaba barbitúricos para poder dormir.
Pronto comenzó a tener ataques de ansiedad frecuentes. El primero le vino
de súbito, mientras se vestía para salir de noche. Algo pareció rompérsele en la
cabeza, todo comenzó a parecerle poco natural y sintió que se desmayaba. Se
echó sobre la cama por un largo rato, el corazón golpeándole el pecho, respirando
con dificultad y pensando una y otra vez “Me muero, me muero” . Más tarde
tuvo otros ataques, que consistieron en “extrañas sensaciones en la cabeza” , de­
bilidad, sudores, temblores violentos, palpitaciones y la convicción de que algo
terrible le estaba sucediendo. Fue el miedo a tales ataques y a lo que pudieran
significar lo que lo hizo buscar y aceptar ayuda.
Dada la naturaleza de los síntomas y el resultado de un diagnóstico com­
pleto, quedó claro que se trataba de una ansiedad crónica muy antigua. En el
transcurso de la psicoterapia, tiempo en el que se vio al paciente tres veces a la
semana durante dos meses, surgieron muchos factores que explicaron el desarro­
llo y la perpetuación de esa reacción de ansiedad. En varias ocasiones, durante las
sesiones terapéuticas, se presentó bastante ansiedad libre, relacionada con mate­
riales conflictivos. Cuando sucedía esto, Walter sé apoyaba siempre en el brazo
del sillón y se dedicaba coii la boca a movimientos rítmicos, que dé inmediato
daban la impresión del amamantamiento de un infante. Explicó espontáneamen­
te qué esta maniobra le funcionaba como una medida de emergencia para dismi­
nuir la tensión: En las sesiones terapéuticas sufrió en dos ocasiones ataques de
ansiedad violéntos. En el primero se puso furioso porque el terapeuta no compartió
su alarma y no llamó a un cardiólogo.
Examen del paso
Una biografía breve, obtenida durante las entrevistas iniciales y de las se­
siones terapéuticas, constituirá los antecedentes de la enfermedad de esté hombre.
Walter era el más joven de cinco hijos y había sido criado en un estricto teniór a
cometer pecados: Se le enseñó á buscar todas las noches en su con ciencia pensa­
mientos o actos “indignos” que necesitaran de perdón. Cuando niño sufrió temo­
res durante la noche y recordaba un sueño en que se veía yendo al infierno. Tari
claramente palpó las llamas del infierno, que más tarde incluso el pénsar en esto
le causaba temor.
En su hogar la santidad del matrimonio y lo pecaminoso del sexo eran prin­
cipios de primera importancia. Así cuando, a la edad de quince años, se enteró
por la madre que sus padres iban a divorciarse, sufrió un choque. Tras la separa­
ción, él quedó con la madre, pero sin poder perdonarle a los padres el divorció,
pués creía que lo habían engañado con sus bonitos discursos acerca del matrimo­
nio. Su santurrona madre le parecía ahora una pecadora y una hipócrita. Termi­
nó deduciendo que todas las mujeres eran indignas de confianza.
A los dos años de estar viviendo con la madre, el desilusionado joven fue a la
universidad. El primer año se sintió soló y eri conflicto perpetuo dadas las dis­
cusiones morales y éticas que en la universidad escuchaba. Un verano estuvo en
compañía de un grupo de adolescentes rebeldes y alegres, cuya plática y conduc­
ta lo hicieron adoptar una nueva filosofía de la vida. Todo estaba dirigido ahora
-\Ull-OADES DE L A R E A C C I O N DE A N S I E D A D
263
■ iihlcner éxito y sentirse poderoso. Eligió nuevos amigos, obtuvo de sus padres
liv im iados una buena mensualidad, se compró un auto, tuvo muchas citas y
I" bió inmoderadamente. Al mismo tiempo, se despreciaba por lo que estaba
inuaeiido y en ocasiones odiaba a sus nuevas amistades, y siempre se sentía desiucelado por las chicas con las que salía. Tras un año de especialización en geoloHÍa y dos más en los campos petroleros del país, aceptó un bien pagado puesto
an el extranjero.
El extranjero le resultó a Walter pesado, el clima demasiado cálido, el nivel
de vida lujoso y la vida social muy atractiva. Los norteamericanos y los europeos
formaban una comunidad pequeña en que todos se conocían y se veían constan­
temente. Soltero que era, y no carente de atractivos, pronto se vio enredado en
una serie de aventurillas con las aburridas esposas de otros hombres. Una de esas
aventureras se volvió seria y, para escapar de ella, el paciente pidió un permiso
de seis meses; pero a su regreso, volvió a enredarse con la misma mujer. Este
periodo coincide con el incremento de los síntomas, enumerados al comienzo
de este caso, aparecidos tres años antes de que el paciente buscara ayuda tera­
péutica.
Se vio claramente que en un principio Walter no relacionaba sus dificultades
personales con los síntomas. Sin embargo, la psicoterapia puso al descubierto
múltiples relaciones. El conflicto más sencillo surgía de que su amante era la es­
posa de su mejor amigo. A l principio habló de ello con el mismo desprecio-que
comentaba sus “citas” con chicas universitarias. Según fue ganando la libertad
de experimentar otras actitudes emotivas, sus sentimientos cambiaron y fueron
de ira, primero contra el terapeuta y luego contra la amante. Decía entonces que
ésta le había reforzado su desconfianza en las mujeres, le había hecho rechazar
aún más la posibilidad de un matrimonio normal y le había echado a perder la
amistad con el esposo de ella. Las limitaciones de tiempo y el trabajo psicológico
impidieron que se explorara este triángulo, excepto que se lo relacionó con las
experiencias de Walter en su hogar cuando adolescente.
El primer ataque de ansiedad aguda comenzó a las pocas semanas de haber
descubierto Walter que otros sabían de su aventura. Asi, tenía razones ahora
para temer el escarnio y la venganza. Su sentido d e .culpabilidad básicamente
marcado, fortalecido ahora por un miedo real, duplicó su ansiedad y lo obligó a
huir por segunda vez de la situación. Sin embargo, en esta ocasión huyó como un
hombre enfermo que se sabía enfermo.
El resultado de la terapia, de duración relativamente breve, incluyó el hacer­
lo comprender las limitaciones y susceptibilidades de su personalidad y cierta
capacidad para relacionar sus síntomas con sus orígenes infantiles y con lo su­
cedido en el presente. Dejó de tener ataques de ansiedad y redujo considerable­
mente su tensión crónica. Cuatro años más tarde escribió que habían desapare­
cido los síntomas de ansiedad, aunque persistía en él su desconfianza en las
mujeres. Seis años más tarde envió un mensaje en una tarjeta de Navidad; infor­
maba haberse casado y se sentía seguro de haber hecho una buena elección. Es
obvio que el proceso de maduración de la personalidad, iniciado cuando la te­
rapia, había continuado por varios años.
En este caso el paciente estaba clarámente consciente de la ansiedad intensa
que lo poseía y del deseo apremiante que sentía de escapar de ella. Sus síntomas
corporales —su principal preocupación en un principio—, su sobreactividad, sus
pesadillas y sus ataques de ansiedad, todo indicabá la necesidad urgente que tenía
de hacer disminuir aquella tensión intolerable. No llegó a tener síntomas estables,
pero sí descargaba confusamente sus tensiones a través de cántales conductuales
francos y ocultos. A l mismo tiempo, de no ser por la ayuda recibida, no hubiera
reconocido que su ansiedad aumentaba constantemente, al enredarse en situa­
ciones verdaderamente peligrosas, que le provocaban un conflicto interior inten-;
264
CAP. 7. R E A C C I O N E S DE A N S I E D A D
so. Su conducta sugería que estaba buscando castigo, pero que la posibilidad de
recibirlo lo aterrorizaba.
Esta enfermedad tiene como antecedente una ansiedad infantil crónica, sur­
gida en un hogar donde continuamente se insistía en el pecado, en la culpa y en el
castigo. A ojos de Walter, las normas morales que había internalizado en su casa,
habían sido violadas claramente por los padres, quienes buscaron el divorcio por­
que ya no se amaban. Lo que él consideraba un engaño y un pecado cometido
por los padres, tuvo un papel importantísimo en hacerlo adoptar una actitud
rebelde y socialmente irresponsable en sus años de universidad. Se trata de un
ejemplo de identificación adolescente. Pero el que se despreciara por lo que esta­
ba haciendo, el que odiara a sus amigos y despreciara a las chicas con quienes
salía, indica que las normas del superego internalizadas seguían activas, aunque
resultaran ineficaces. Esas actitudes dominadas por el conflicto expresaban a la
vez qué sentimientos tenía él por sus padres.
Las actitudes contradictorias y ambivalentes que había derivado de sus ex­
periencias emocionales traumáticas en el hogar, lo acompañaron cuando se fue a
trabajar en el extranjero. Trató allí, sin ningún éxito, de establecer algún tipo de
patrón de vida que le permitiera satisfacer sus necesidades contradictorias de
amor y venganza, de seguridad y de engaño. La relación terapéutica le permitió
desembrollar parte de ese enredo emocional, comprender qué había venido ha­
ciendo y cómo lo afectaba, comparar su vida de antes de los dieciocho con la
posterior. No pudo durante la terapia resolver sus conflictos básicos respecto a
los padres o las distorsiones que esos conflictos introducían una y otra vez en
sus relaciones con hombres y mujeres. Dado su matrimonio diez años más tarde,
es probable que la terapia por lo menos haya abierto las posibilidades de un
crecimiento personal y un aprendizaje durante los años subsecuentes.
Ataques de ansiedad
Los ataques de ansiedad son episodios agudos de descompensación emocio­
nal, que suelen surgir cuando existe una ansiedad crónica, y que manifiestan en
grado exagerado las características del miedo normal. El miedo suele provenir del
interior, de un surgimiento súbito de material inconsciente que amenaza con
deshacer la integración del ego. El ataque de ansiedad es a menudo el punto cul­
minante de un largo periodo de tensión creciente, a la que se ha venido adaptan­
do progresivamente la persona ansiosa, pero cada vez con mayores dificultades.
Finalmente se llega a los límites de tolerancia, no puede compensarse más la
situación y el estrés continuo precipita una descarga súbita a través de todos los
canales disponibles.
En casos extremos el ataque de ansiedad se parece a una alarma violenta y
súbita. El paciente sé vuelve inquieto y se agita, se le dilatan las pupilas, le cam­
bia de color el rostro, empieza a sudar y se le seca la boca. Se le acelera la res­
piración, se queja de estarse sofocando y tira del cuello de la camisa o lo abre de
un tirón. Le late el corazón con rapidez e irregularmente. Otros rasgos comunes
de esto son las náuseas, los vómitos, las ganas de orinar y la diarrea. Él paciente
suele tener temblores y camina o está de pie con dificultad. Se queja de tener
mareos, de amagos de desmayo, de debilidad en las rodillas, de accesos repentinos
de calor, de escalofríos. Tal vez lo avasalle la premonición de un peligro inminen­
te, de un ataque al corazón, de morir, de volverse loco, de cualquier desastre
no identifieable. Tal vez pida a quienes lo rodean que lo ayuden y les grite porque
se muestran indiferentes, porque no comparten su alarma. Esto fue lo qué
V A R I E D A D E S DE L A R E A C C I O N DE A N S I E D A D
265
Walter A., hizo cuando sufrió su primer ataque durante las |sesiones de psicotelapia. Tras un lapso que va de algunos minutos a una hora, el ataque disminuye
y llega a un nivel comparativamente leve o desaparece del todo.
Los ataques de ansiedad no son siempre tan severos o dramáticos como el
descrito, y a menudo consisten en episodios breves de intensidad moderada, que
provocan miedo, pero no imposibilitan a la persona. Los síntomas varían consi­
derablemente de un individuo a otro y dependen ante todo de los patrones de
respuesta habituales de la persona ante el miedo o la excitación. En algunos casos
el sistema cardiovascular soporta el peso de la descarga súbita; en otros, le toca
al sistema respiratorio, al gastrointestinal o al genitourinario. A veces las perso­
nas experimentan durante el periodo de ansiedad aguda una desorientación
momentánea, sufren distorsiones de la memoria o se quejan de captarlo todo
como irreal. Algunas experimentan perturbaciones en la percepción, de varios
tipos y en distintos campos, o un impedimento temporal en la locomoción, en la
coordinación, en el habla y en el pensamiento. Ocasionalmente sirve de heraldo a
un ataque de ansiedad lo que el paciente describe como un rompimiento o una
explosión en la cabeza, del tipo experimentado por Walter A., y para el que
aún no tenemos una explicación satisfactoria.
Reacciones de pánico
La reacción de pánico es un ataque de ansiedad a nivel máximo, un episo­
dio de descompensación emocional extrema. Puede ser preludio de una agresión
violenta, de una huida frenética, de una desintegración del ego o del suicidio. Un
miedo incontrolable es parte del cuadro clínico. No son raras las manifestaciones
psicóticas, en las que el paciente puede incluso interpretar erróneamente su medio
ambiente, sufrir delirios de persecución y experimentar alucinaciones auditivas
de carácter amenazador, ofensivo o insultante. El pánico puede durar poco, tal
vez unas horas o unos días; puede también persistir por meses, durante los cuales
la intensidad del ataque fluctúa dentro de límites muy amplios.
Es difícil predecir el resultado de una reacción de pánico, en especial si es
prolongada o se repite. Cuando se da al paciente protección y apoyo adecuados,
en una situación que le permita cualquier grado de encierro que necesite, pero
sin forzarlo al aislamiento, puede recuperarse con rapidez. Sin embargo, incluso
en los casos de recuperación, las alucinaciones suelen persistir por semanas, una
vez aplacado el pánico, y las sospechas pueden durar meses. Cuando hay un
miedo excesivamente prolongado, existe la posibilidad de un daño permanente
para la organización de la personalidad. En ocasiones, una vez superada la fase
aguda, es imposible reprimir o manejar satisfactoriamente impulsos, miedos y
conflictos que han escapado de la represión y se vuelven conscientes durante una
descompensación emocional aguda. A veces es secuela del pánico una reacción
paranoide crónica o una desorganización esquizofrénica, como se verá en el caso
que a continuación presentamos.
Edgar R., un oficinista de veintiocho años, escuchaba en la oficina una plá­
tica sobre perversiones sexuales. Uno de los compañeros de Edgar notó de pronto
que éste se ruborizaba y, riéndose, lo acusó de “ser una de esas personas” . La
reacción de Edgar ante tal acusación fue tan exagerada, al grado de convertirlo
266
CAP. 7. R E A C C I O N E S DE A N S I E D A D
en blanco de burlas e insultos obscenos por un periodo de unas tres semanas. El
primer cambio que la esposa de Edgar notó fue que él se mostraba preocupado y
poco comunicativo. Poco después cayó en el insomnio, perdió el apetito y co­
menzó a quejarse en forma tensa de las persecuciones a que se lo sujetaba en el
trabajo. Finalmente, terminó sufriendo una descompensación emocional, la cual,
concluyó en una explosión violenta de gritos y amenazas que obligaron a su hos­
pitalización inmediata.
En el hospital Edgar oía voces que lo acusaban de perversiones y creía que
su reputación estaba arruinada y su vida en peligro. Acusaba a las enfermeras de
estar planeando atacarlo. En el clímax de un ataque de miedo se desgarró la cha­
queta y se atrincheró en un rincón del cuarto, amenazando con romperle la cabe­
za al que se le acercara. El psiquiatra a cargo del caso consideró el incidente como
la última defensa de un hombre aterrorizado y se encargó de que nadie entrara
al cuarto sin el permiso del paciente. Un manejo cuidadoso de la situación permi­
tió que el pánico fuera desapareciendo, aunque Edgar siguió hundido en un es­
tado de desorganización esquizofrénica crónica. Los compañeros de la oficina
habían estado muy cerca de la verdad: sus burlas inmisericordes habían hecho
que impulsos, fantasías y conflictos hasta ese momento reprimidos rompieran
las inadecuadas defensas del paciente y se volvieran una parte irreprimible de su
experiencia consciente.
Esta reacción de pánico expresa dramáticamente la fuerza de las urgencias,
fantasías y conflictos infantiles presentes en una persona qué ha permanecido fi­
jada parcialmente en un nivel primitivo y que, por consiguiente, es susceptible de
una regresión avasalladora. Por más de veinte años la organización defensiva de
Edgar R. había logrado contener o reprimir las fuerzas infantiles primitivas. El
compañero que lo vio sonrojarse dedujo correctamente que había descubierto un
secreto, un secreto que en ese momento tal vez no fuera más que un miedo cons­
ciente debido a una excitación inconsciente. Sin embargo, las burlas maliciosas
provocadas por la situación produjeron el doble efecto de estimular aún más
tendencias prohibidas y de reforzar la autocondena hecha por el superego. La
combinación de presiones de las acusaciones reales hechas por los compañeros,
de las urgencias irresistibles y prohibidas venidas de dentro y de los ataques he­
chos por el superego primitivo, desintegró el precario equilibrio de ese hombre.
Su organización de la personalidad sufrió uña regresión completa, en qüe la nega­
ción y la proyección alcanzaron proporciones psicóticas. Edgar negó sus impulsos
y los proyectó hacia el exterior, donde unieron fuerzas con las burlas maliciosas
de sus compañeros de trabajo.
De vez en cuando hay reacciones de pánico que abarcan a comunidades en­
teras. Uno de los casos más impresionantes ocurrió durante la trasmisión de una
obra en la que se representaba la invasión imaginaria de los Estados Unidos por
parte de seres venidos de Marte. 2 Algunas personas que encendieron la radió des­
pués de haberse anunciado que se trataba de una ficción, aceptaron como hechos
las advertencias oídas. Salieron corriendo de sus casas e intentaron huir en auto
por las autopistas, algunas llevándose consigo sus pertenencias. Fue tan severo el
pánico que se han prohibido permanentemente tales programas. En un pueblo
del medio oeste se originó pánico a menor escala cuando alguien diseminó el
rumor de que agentes enemigos habían liberado un gas paralizante. 3 Cierto que
2 Cantril, H., The Invasión' from Mars, Princeton, N. J., Princeton Univ. Press, 1940.
Johnson, D. M., ‘The ‘phantom anesthetist’ of Mattoon: a field study o f mass hysteria” ,7. abnorm. soc. Psychol., 1945,40, 175-186.
A N T E C E D E N T E S D I N A M I C O S Y DE D E S A R R O L L O
267
(ales rumores pueden tener su origen en individuos paranoides o esquizofrénicos,
pero la dispersión del pánico no parece limitada a personas psicóticas o casi
psicóticas.
ANTECEDENTES DINÁMICOS Y DE DESARROLLO
Una razón para comenzar nuestro estudio de las neurosis con la reacción de
ansiedad es que se aproxima mucho a las experiencias cotidianas. Las experiencias
de las personas neuróticamente ansiosas, así como su conducta franca, se parecen
a las de las personas normales que se encuentran ante un peligro y no pueden es­
capar de él, que se han enojado pero no se atreven a expresarlo o que fueron pro­
vocadas y nada pueden hacer al respecto.
Otra razón para comenzar con la reacción de ansiedad es que la tensión y la
ansiedad excesivas son en verdad fundamentales en todas las neurosis.4 Gran par­
te de lo que aquí diremos acerca de las reacciones de ansiedad, y en especial acer­
ca de su dinámica y desarrollo, vale también para otros patrones neuróticos. Tal
vez sea muy diferente su apariencia superficial, pero tras su organización de
síntomas específicos siempre hallaremos tensión y ansiedad excesivas.
Por ejemplo, cuando las defensas fóbicas fallan, se presentan ataques de an­
siedad típicos. Es obvio entonces que las fobias han estado impidiendo el surgi­
miento de ataques de ansiedad aguda. Lo mismo ocurre en las reacciones obsesivo
compulsivas. Si se interfieren con los áctos repetitivos o las medidas rituales, lo
usual es que aflore la ansiedad aguda. Incluso en las reacciones de conversión, en
donde el cuadro clínico normal es de suave indiferencia, en cuanto el paciente
trata de aplicar sus defensas neuróticas, tras esa suave fachada defensiva se encuen­
tra una severa ansiedad neurótica. En pocas palabras, gran parte del cuadro defen­
sivo de las otras neurosis son defensas contra la tensión y la ansiedad caracterís­
ticas de las neurosis de ansiedad. 5
Tensión y ansiedad en las reacciones de ansiedad
Como dijimos al principio del capítulo, la persona neuróticamente ansiosa
reacciona al comienzo mostrando una tensión y una ansiedad agudas* que inclu­
yen uña descarga somática y emocional generalizada. Como su organización del
ego sigue intacta eft gran medida, la persona logra estar alerta, ser precavida y
estar lista a reaccionar ante el peligro, tal y como lo hace una persona normal.
Pero, a diferencia de ésta, el paciente que sufre una neurosis de ansiedad no expe­
rimenta una reducción rápida de la tensión y la ansiedad mediante esa descarga
imprecisa. Por el contrario, siguen siendo elevadas la tensión y la ansiedad, que
interfieren con la posibilidad de tener una percepción, un pensamiento y una
acción realista. Lo probable, entonces, es que tal interferencia afecte la integra­
ción del ego. De continuar los síntomas, suelen aumentar de intensidad. De esta
manera, los síntomas mismos se convierten en un foco de aprensión, completán­
dose así el círculo vicioso.
4 Preud, S., “ Inhibitions, symptoms and anxiety” (1926), edición estándar, 1959, vol.
20, págs. 77-175.
5 En el capítulo 6, en la sección dedicada a la ansiedad, se dieron muchas referencias
sobre la literatura dedicada al tema de la ansiedad.
268
CAP. 7. R E A C C I O N E S DE A N S I E D A D
Vimos claramente que esto sucedió en el caso de Walter A., el ingeniero
petrolero, quien vivía hundido en el miedo de que sus síntomas volvieran a apa­
recer. El resultado fue que los síntomas se convirtieron en su centro de aten­
ción. Ni siquiera pensó en las situaciones interpersonales que continuamente los
estaban produciendo, situaciones que pudo haber evitado de haber sido capaz de
reconocerlas.
Cuanto más aumenten la tensión y la ansiedad de un paciente, más imperativo
se le vuelve provocar una descarga somática y más seriamente se le perturban per­
cepción, pensamiento y coordinación. Ya no se trata entonces de una simple
cuestión de auto-perpetuación, sino de un aumento constante en la tensión, que
incluso los ataques periódicos de ansiedad no logran reducirlo necesario. Según
transcurre el tiempo, se va volviendo cada vez más difícil mantener una integra­
ción del ego efectiva a niveles plenamente adultos. Buen ejemplo de todo esto es
el caso de Walter A.
Ya debe estar claro que la reacción de ansiedad es algo más que una forma
intensa de ansiedad normal; se trata de una regresión a lo que hemos descrito en
el capítulo precedente como ansiedad primaria. Las situaciones que la provocan
no son simplemente un peligro ambiental, un peligro común y corriente o un alertamiento ordinario. Se trata de situaciones que amenazan con liberar fuerzas hasta
ese momento inconscientes.
A veces se presenta un ataque de ansiedad sin causa aparente, o sin razón
clara aumenta una reacción de ansiedad; crónica. Pero incluso cuando se identifica
un excitante —algo aterrorizante en el medio circundante o un pensamiento súbi­
to aterrorizante—, esto no basta en sí para explicar la magnitud o la duración de
la tensión y la ansiedad que a continuación vienen. Cuando no se ha identificado
un excitante —como suele ser el caso—, la reacción de ansiedad le parece a la víc­
tima no tener una explicación racional y haber surgido de la nada.
El que la tensión y la ansiedad le parezcan tan irracionales al paciente es la
causa de que con tanta facilidad le atribuya sus síntomas a enfermedades orgáni­
cas o tema estar perdiendo la cordura. De hecho no importa cómo se haya iniciado
la ansiedad, persiste porque el paciente sufre una regresión; es decir, porque se ha
liberado una ansiedad infantil primaria. En ella se han reactivado vigorosamente
varios impulsos, fantasías, conflictos y frustraciones de la niñez.
Mientras el sistema defensivo del paciente permanezca intacto, escudará a
éste de percatarse de cuáles son esos problemas de. la infancia, problemas que si
llegarán a entrar a la conciencia serían demasiado para que el paciente pudiera
manejarlos sin ayuda. Sin embargo, su sistema ¡defensivo no lo escuda de experi­
mentar la tensión y la ansiedad que son estimuladas, y siente la urgente necesi­
dad de descargar masivamente la tensión. Este método de manejar la tensión y la‘
ansiedad crecientes mediante una descarga masiva y automática es un método re­
gresivo e infantil. Cierto que de vez en cuando aparece en la conducta de personas
adultas normales, cuando caen en una explosión de enojo incontrolable; pero
ésta presenta un patrón infantil, no importa quién la tenga.
En capítulos anteriores, hemos visto que los infantes normales necesitan re­
currir a una descarga directa masiva y automática —expresada en llantos, gritos y
movimientos violentos— porque carecen de una organización de ego compleja,
capaz de absorber la tensión y hacer disminuir la ansiedad ( energía de la organi­
zación). Sin ese tipo complejo de organización del ego, el infante no puede utili­
zar los aumentos de tensión para formar los patrones perceptivos, cognoscitivos
A N T E C E D E N T E S D I N A M I C O S Y DE D E S A R R O L L O
269
o de acción, como ios adultos lo hacen. Por consiguiente, es incapaz de suspen­
der toda acción. N o puede manejar las amenazas, tal y com o lo hacen los adultos
normales, mediante una observación, evaluación y decisión deliberadas, mediante
una evasión hecha a propósito o mediante una agresiva acción dirigida a una me­
ta. Las tensiones en aumento pronto trastornan al infante y lo impulsan a una
descarga inmediata, expresada en una acción som ática violenta.
Muchos adultos se conducen de esta manera cuando los acosa una situación
enormemente traumática de peligro real. En las guerras, las condiciones de com­
bate y, en la paz, las catástrofes han demostrado una y otra vez lo cierto de esta
afirmación. 6
Los peligros que amenazan a una persona que sufre de reacción de ansiedad
no provienen ni de una batalla ni de una situación objetivamente catastrófica, sino
de fuentes inconscientes internas. De acuerdo con esto, toda acción violenta per­
mitirá sólo un alivio parcial y temporal. La persona neurótica atemorizada
no puede encontrar nada tangible contra qué luchar, nada de qué huir y ningún
lugar dónde esconderse.
En tanto que medida de emergencia, nadie puede negar lo valioso de una
descarga automática, lograda a través de canales somáticos y emocionales genera­
les, la llamemos o no infantil. Sin duda alguna, permite un alivio temporal. Por
ejemplo, Walter A. vivió durante años con sus reacciones de ansiedad, sin sufrir
pánico alguno y sólo con ataques de ansiedad ocasionales. Es la situación,
- usual. No obstante, este método de enfrentarse a los problemas recurrentes tiene
serias desventajas. La descarga súbita se hace cargo únicamente de la necesidad
inmediata de deshacerse del exceso de tensión. Nada hace respecto alas fuentes
inconscientes de tensión, respecto a las urgencias, fantasías, miedos, conflictos y
frustraciones inconscientes, que siguen generando la tensión y la ansiedad pre­
consciente y consciente.
Q u é se encuentra tras lo s sín to m as en las reaccion es de ansiedad
Hasta, el momento nos hemos venido preocupando por el carácter neurótico
de los síntomas, en sí en la reacción de ansiedad. Ahora hurgaremos en ellos para
poder comprender por qué siguen apareciendo, aun cuando no son adaptativos y
no reciben recompensa alguna. Veremos de qué manera distorsionan la percepción,
el pensamiento y la acción, y cómo interfieren con las relaciones de objeto del
paciente. Dicho de modo más específico, veremos que en nuestro paciente, el
ingeniero petrolero, las situaciones de su vida reavivaron e intensificaron ciertos
conflictos fundamentales que habían servido de eje para organizar su personalidad
durante la niñez y la adolescencia. Finalmente, veremos que muy rara vez pueden
resolverse esos conflictos, a menos que se comprenda su carácter y se limpie de
obstáculos el camino para que se los elimine.
Fijación. Los adultos que desarrollan reacciones de ansiedad siempre tienen
sistemas de conflicto inconscientes sumamente cargados de catexia (energía) y
fáciles de reactivar. Esto se debe a que durante la infancia, la niñez y la adoleseenr
cia nunca se resolvieron adecuadamente los conflictos. En otras palabras, son
6
Grinker. R. R. y Spiegel, J., M e n U n d er Stress, Filadelfia, Blakistón, 1945; Cantril,
H., The Invasión fro m Mars, Piinceton, N. J.f Princeton Univ. Press, 1940; Johnson, D. M.,
“ The ‘phantom anestlietist’ o f Mattoon: a field study o f tnass hysteria” , J. abnorm. soc.
Psychól., 1945, 40, 175-186; Janis, I., Psychological Stress, Nueva York, Wiley, 1958.
270
CAP. 7. R E A C C I O N E S DE A N S I E D A D
ejemplos de desarrollo detenido, de un aprendizaje prematuramente interrumpido,
de fijación.
Varias experiencias pueden ser causa de una fijación ocurrida muy a princi­
pios de la vida, a un nivel de funcionamiento inmaduro. En un extremo tenemos
una necesidad infantil que ha surgido varias veces, pero a la vez ha sido frustrada
constantemente, Se le ha negado satisfacción o se ha amenazado al niño con re­
presalias. Al otro extremo, se ha satisfecho tan intensamente y por tan largo tiempo
una necesidad infantil, que es imposible renunciar a ella. Aparte de estos dos extre­
mos, las fijaciones ocurridas a niveles edípicos pueden tener como causa experien­
cias edípicas amenazantes que hacen al niño abandonar la posición edípica antes
de haberla consolidado. Finalmente, el quedar fijado en un aspecto infantil puede
tener como causa el miedo de volver a caer en la relación simbiótica madre-hijo,
en la que el niño no tenía una existencia independiente genuina como persona.
El paciente colocado en esta última situación se parece a la persona que por un
pelito escapó de caer en un cañón, pero que se encuentra demasiado asustada para
intentar alejarse de él en ese momento.
En todos esos casos el producto es esencialmente el mismo. Una necesidad
infantil poderosa e imperecedera empuja continuamente en busca de expresión
preconsciente y consciente; pero un adulto que vive entre gente adulta nunca po­
drá satisfacerla plenamente. No obstante, aunque tengan una organización y me­
tas infantiles, dichas necesidades tienen una fuerza y una tenacidad imposibles de
sobreestimar. Ocasionalmente, tenemos algo que se les parece en aquellos adultos
que sienten deseos vehementes de alcanzar un grado imposible de amor, de segu­
ridad, de poder, de venganza; deseos imposibles de satisfacer, pero que siempre
están impulsando a la persona.
Límites defectuosos del ego
Es fácil reactivar esos sistemas de conflicto inconscientes e infantiles; y no
sólo porque estén sumamente cargados de catexia (energía) y nunca se les haya
resuelto adecuadamente, sino también debido a límites defectuosos del ego. La
Organización defensiva, que debiera separar las actividades conscientes y precónsCientes de las inconscientes, presenta fallas. A veces se expresa esto cuando dicen
que la persona neuróticamente ansiosa “vive demasiado cerca de su inconsciente” .
En otras palabras, sus límites funcionales son demasiado permeables. Sus defensas
no limitan adecuadamente la influencia de procesos inconscientes potencialmente
capaces dé invasión.
Funcionamiento a nivel dividido
V*
v
I
i
f
* •
*
=V)
Se trata de algo que está relacionado siempre con la regresión parcial. Lo
vimos ya en el Capítulo 6. Siempre que los límites del ego muestran fallas, existe
la posibilidad de que alguna situación a la que se enfrente el adulto, con todas
sus relaciones y experiencias de objeto, traiga relaciones y experiencias de objeto
infantiles que emocionalmenfe corresponden a la etapa adulta. Hemos dicho que
esto se ve en forma más obvia en los sueños man ifiestos. En éstos y en los síntomas
neuróticos encontramos impulsos, fantasías, conflictos y frustraciones infantiles
Ms) I l C E D E N T E S D I N A M I C O S Y DE D E S A R R O L L O
271
y de la niñez reactivados, que tienen mucha más fortuna en su invasión de las
<ntamizaciones preconscientes que en el caso de una persona adulta normal que
:»»• encuentra despierta. El funcionamiento a nivel dividido no está limitado a las
n - . i e c i o n e s de ansiedad. Puede presentarse en cualquiera de las neurosis, las psico­
sis y los desórdenes de la personalidad.
Formación de síntomas en las reacciones de ansiedad
En las reacciones de ansiedad las versiones infantil y de la niñez no apare­
cen en s í en la experiencia consciente. La organización defensiva logra reprimir
los impulsos, conflictos, fantasías y frustraciones infantiles; es decir, logra man­
tenerlos inconscientes. Cuando consiguen irrumpir en la experiencia consciente o
preconsciente, suelen estar limitados a sueños aterrorizantes, impulsos irracionales,
inhibiciones inexplicables y ataques de aprensión o de ansiedad.
Sin embargo, los derivados indirectos de los procesos inconscientes, inclu­
yendo derivados de las defensas inconscientes y del superego, sí pasan; y algunos
de ellos constituyen los s íntom as de neurosis. Poruña parte, como ya hemos visto,
los pacientes con reacciones de ansiedad tienen conciencia plena de estar en guar­
dia y agotados, de estar constantemente a la espera de algo que no pueden ni
identificar ni comprender. Esa vigilancia alerta es un derivado del elevadísimo ni­
vel al que están funcionando las fuerzas defensivas del paciente; es también una
medida de las presiones que están ejerciendo por parte de los procesos del ego
inconsciente, del id y del süperego. El paciente se siente agotado debido a sus
esfuerzos por defenderse y debido a la actividad física necesaria para aliviar las
tensiones surgidas del interior. Sería una opción para esta actividad física defen­
siva el experimentar una pesadilla real, parecida a la que Edgar R. experimentó
en su reacción de pánico.'
La necesidad de estar alerta y vigilante es en sí perturbadora para la integra­
ción del ego. Incluso a niveles nórmales, la tensión y la ansiedad tienden a estre­
char los límites de la percepción y la cognición y a restringir o suspender la acción.
Los pacientes con reacciones de ansiedad éstán sumamente conscientes de esos
procesos de descarga somática; por lo común los interpretan como señales de una
enfermedad orgánica o como un comienzo de locura. Y finalmente, la ocurrencia
simultánea de las experiencias del adulto, junto con derivados de las experiencias
infantiles o de la niñez, probablemente confunda al adulto y haga parecer que
mucho de lo que hace es vago o irracional. . . como en efecto lo es.
Nuestro ingeniero petrolero estaba dolorosamente consciente de la vigilan­
cia agotadora a la que se dedicaba, de sus ar¡ edrentadores síntomas somáticos y
de que parecía actuar en forma irracional y <star confundido. Estaba consciente
de no poderse relajar e incluso de no poder estar tranquilo y que de vez en cuando
iba a tener ataques en los que algo terrible parecía a punto de suceder. Sabía que
en ocasiones ló asaltaban niiedos vagos pero intensos de que pudiera súcéder una
catástrofe: que pudiera morir, que perdiera el control o que se volviera loco. Süs
ataques dé ansiedad —descargas somáticas masivas de carácter infantil— se pre­
sentaban siempre durante periodos de conciencia, y tan claros como los de una
pérsóna no neurótica que se enfrenta a un peligro real del medio circundante.
Nuestro paciente estaba plenamente consciente de la violencia de sus ataques y
del miedo que le producían.
272
CAP. 7. RE A C C I O N E S DE A N S I E D A D
Y aún así, este hombre inteligente y capaz estaba totalmente inconsciente
—hasta muy adentrado en la terapia de que esto tuviera relación con su modo
de vida o con sus traumas infantiles. Sus fuerzas defensivas no le impedían inten­
tar expresar sus conflictos de la niñez; no lo protegían de experimentar directa­
mente tensiones y ansiedad excesivas; pero sí le permitían mantener reprimidos
procesos infantiles que generaban la tensión. Es decir, sus defensas del ego lo
mantenían ignorante de las fuentes de esas urgencias que lo confundían y atemo­
rizaban, de los intentos hechos por el superego para oponerse a dichas urgencias y
castigarlas. Todo esto permanecía inconsciente e inaccesible para él. Lo conside­
raba como una señal de que estaba sufriendo alguna enfermedad misteriosa, de la
que de ningún modo era responsable.
La confusión que suele experimentarse en las reacciones de ansiedad es en
parte resultado directo de la tensión y de la ansiedad. Cualquier persona aprensiva
y tensa caerá en la confusión con mayor facilidad que una persona relajada y
confiada en sí misma. Pero, como ya hemos indicado, la confusión, en parte, re­
presenta una mezcla de motivación infantil y motivación adulta, de relaciones y
orientaciones de objeto pertenecientes a la niñez mezcladas a las pertenecientes a
la edad adulta. Siempre que una situación presente se parezca a una situación
conflictiva básica tenida en la infancia, el adulto neuróticamente ansioso trata de
responder a las dos a la vez, aunque tan sólo esté consciente de la situación a la
que se enfrenta cuando adulto. Esas respuestas tienen pocas habilidades de satis­
facer las necesidades del adulto o los deseos quedados desde la niñez. La persona
ansiosa se descubre llevando a cabo una y otra vez cosas que cree que no quiere
llevar a cabo, cosas que lo hacen fracasar en sus empeños de adulto.
Walter A. manifestó tal confusión en gran parte de las relaciones que tenía
con hombres y mujeres. Como varón, se interesaba por las mujeres y se sentía
atraído por ellas;, como, hijo resentido de una madre engañadora, despreciaba a
las mujeres y sólo quería seducirlas, para demostrar que todas ellas eran como su
madre. Como persona criada en la creencia de que todo lo sexual es pecaminoso,
su interés y atracción por las mujeres le parecía perverso y peligroso. Como adul­
to, buscaba la amistad de otros hombres; pero como hijo resentido de un padre
infiel, trataba de mortificarlos haciéndole el amor a las esposas. En tales condi­
ciones, le era imposible lograr la seguridad de una amistad y un afecto adultos.
Un trauma emocional específico ocurrido en la adolescencia, como el sufri­
do por Walter A., no es antecedente indispensable de una reacción de ansiedad
cuando la persona llega a adulta. La adolescencia suele ser una fase de maduración
crítica, durante ,1a cual pueden reavivarse y experimentarse de nuevo conflictos
edípicos y preedípicos no resueltos, como preparación para desempeñar un papel
plenamente adulto. Si en la adolescencia se experimenta un trauma severo, la
intensidad y la duración de su efecto dependerá de la situación en general y de
qué tan bien se hayan resuelto los conflictos edípicos y preedípicos en etapas
anteriores.
El patrón de conducta neurótica de Walter A. tampoco representa el patrón
normativo de todas las reacciones de ansiedad. Se trata sólo de un ejemplo,
en el que la sintomatología básica de la descarga de aprensión y somática se ma­
nifestaba de modo excepcionalmente claro. En muchísimos casos de reacción de
ansiedad parece haberse pasado razonablemente bien la adolescencia y. haber har
bido una relación marital satisfactoria. Lo que en todos los casos parece un factor
común es la hipersensibilidad a la estimulación provocadora de tensión y una
AN I E C E D E N T E S D I N A M I C O S Y DE D E S A R R O L L O
273
'•risibilidad de reacción a responder con una descarga de aprensión y somática
vaga. Hemos examinado algunos de los posibles orígenes de esas sensibilidades en
los capítulos dedicados al desarrollo de la personalidad.
Existen fuentes de ansiedad neurótica más regresivas e infantiles que las exa­
minadas hasta el momento. Pueden no involucrar sensación de culpa, porque pre­
sentan una reactivación de las fases de desarrollo anteriores incluso a la diferen­
ciación del precursor primitivo del superego. La ansiedad parece provenir del
miedo a quedar por completo inerme, de verse abandonado e incluso de cesar de
existir. Se presentan tales peligros cuando la regresión vuelve a la fase simbiótica
madre-hijo, en la cual este último aún no se ha convertido en un individuo por sí
solo. Si en las reacciones de ansiedad se reaviva este medio inconsciente, será un
miedo incidental y momentáneo, pues la estructura de defensa neurótica de esos
pacientes es lo bastante fuerte como para protegerlos contra la regresión profunda.
Sin embargo, sí puede tener un papel importante en ciertas psicosis, donde los
pacientes a veces expresan clara y consistentemente su miedo.
R ep etición de conductas n o adaptativas a pesar de los fracasos
Tarda en morir el mito de que sólo la conducta adaptativa o “ afortunada”
sobrevive a la larga. Por miles de años ha contradicho esto la historia de la magia
y del ritual. Siguen llevándose a cabo, en todo el mundo, prácticas que por años
no han logrado influir sobre los procesos naturales, como si su éxito estuviera
fuera de toda duda. Incluso en nuestra sociedad industrial de hoy día, llena de
ciencia y adelantos, millones de personas preparadas confían en prácticas mágicas
en relación con ciertos aspectos de la vida. Por ejemplo, se dedican a actividades ri­
tuales con las que intentan controlar la salud, la prosperidad y el tiempo. Estudios
de laboratorio y de campo han demostrado que también los animales ejecutan ta­
reas complejas simplemente por el afán de llevarlas a cabo o, por lo menos, sin el
reforzamiento de las recompensas convencionales dadas en los laboratorios. No
obstante, merece un comentario especial la repetición de conducta no adaptativa
de los pacientes neuróticos ansiosos, ya que les trae el castigo adicional de una
tensión y una ansiedad intolerables, que no desean ni gozan.
Sobre la base de todo lo dicho en la sección precedente, es obvio que fuerzas
inconscientes pobremente reprimidas introducen contradicciones extrañas en las
actitudes de los adultos, que ellos confunden cuestiones del presente con sucesos
de la infancia olvidados, y que continúan con una repetición estéril y sin futuro
de una conducta no adaptativa. En toda su futilidad y obvia carencia de sentido,
la conducta neurótica manifiesta a menudo el tipo de determinación obstinada,
de estrechez y de inflexibilidad que solemos asociar con el instinto animal. ¿Por
qué ocurre que personas neuróticamente ansiosas se involucran en situaciones
tan desesperadas una y otra vez? ¿Y por qué adultos inteligentes —a veces suma­
mente inteligentes— persisten en repetir conductas fútiles y frustraciones destina­
das al fracaso?
A primera vista se diría que los pacientes neuróticos se involucran en situa­
ciones provocadoras de ansiedad por puro incidente. Pero un estudio cuidadoso
de la vida del paciente y, cuando es posible, de sus sueños, ensoñaciones y fanta­
sías, revela un cuadro muy diferente. Claro está, el azar participa, como lo hace
en todo tipo de accidentes. Pero aparte de ello encontramos que ciertas situacio­
274
CAP. 7. R E A C C I O N E S DE A N S I E D A D
nes de conflicto atraen a esos individuos, los fascinan de modo especial, aunque
casi siempre están inconscientes de tal atracción. Estas personas se encuentran
preocupadas inconscientemente por conflictos sin resolver, y dicha preocupación
los empuja hacia situaciones que les permite a los conflictos cierto grado de expre­
sión. De hecho, a menudo las personas ayudan a crear dichas situaciones sobre la
base de cualesquiera relaciones interpersonales, como el caso de Walter A. En
muchas ocasiones tal propensión constituye el verdadero problema terapéutico.
¿Por qué se involucra un adulto inteligente en situaciones de conflicto e in­
cluso ayuda a crearlas, cuando tan sólo le traen tensión y ansiedad? ¿Por qué se
empeña en repetir una conducta que siempre termina en frustración, futilidad y
sufrimiento? Una respuesta obvia es que el paciente no sabe lo que está haciendo
o por qué lo está haciendo. Esto suele ser cierto, pero no lo es siempre. A veces
un paciente afirma abiertamente que sabe lo que está haciendo y adonde lo lle­
vará tal, y, sin embargo, parece incapaz de evitarlo. Se siente impulsado irresis­
tiblemente a repetir el patrón de futilezas usado; y ese impulso irresistible es el
que no entiende ni puede entender hasta que no lo ha resuelto con ayuda de la
terapia.
Pueda o no el paciente verbalizar lo que está haciendo y lo que lo atrae, la
situación básica sigue siendo la misma. Se ve impulsado a repetir su conducta fú­
til y frustrante - en la acción franca, en la fantasía o en las ensoñaciones— debido
a la presión inexorable de urgencias, miedos, tentaciones y conflictos infantiles e
inconscientes. Cabe agregar a ello la atracción de ensoñaciones más o menos cons­
cientes y de patrones motivacionales adultos. Esas presiones y esas atracciones
exigen que se intente obtener la satisfacción. Las situaciones de la vida adulta
que se parecen a otras conflictivas de la infancia reavivan la esperanza y parecen
prometer que habrá satisfacciones. Pero cuando vuelven a terminar en fracaso,
no sólo se tiene que dominar la tensión del deseo sujeto a presión, sino también
la ansiedad provocada por la oposición de unsuperego infantil reactivado.
Por ello vemos que la persona neuróticamente ansiosa trata una y otra vez
de reavivar las relaciones de objeto infantiles, pero ahora con adultos y en situa­
ciones de la vida adulta. Todos ésos intentos son de carácter regresivo y permiten
la participación de componentes primitivos del superego. El paciente adopta
inconscientemente un papel infantil y ansia una conducta de papel recíproco
que corresponda a su papel infantil. Tal ansia terminará necesariamente en frus­
tración, pues es raro el adulto que obtiene gusto de satisfacer necesidades infanti­
les en otro adulto; La inevitable frustración del paciente provoca las tensiones de
una rabia infantil, y ésta, llena de fantasías primitivas de venganza, produce una
sensación de culpa y el miedo de un desquite. Esa culpa y ese miedo tienen oca­
sionalmente raíces reales, en especial cuando el paciente pone en práctica los
productos de sus conflictos inconscientes, tal y como lo hizo nuestro ingeniero
petrolero. El resultado final de esta confusión respecto a motivo, emoción y
objeto, son la conducta repetitiva e ininteligible que el paciente muestra y el eno­
jo, la irritabilidad o la revancha de los perplejos adultos que lo rodean.
Iden tificación infantil con los patrones prevalecientes
Como vimos ya en los capítulos dedicados al desarrollo de la personalidad,
la introyección y la identificación primeras conducen a una adopción inconsciente
A N T E C E D E N T E S D I N A M I C O S Y DE D E S A R R O L L O
275
de los patrones predominantes en el hogar. Dijimos que la primera fase consistía
en formar una fusión o una confusión de la imagen materna (la unidad simbiótica
madre-hijo). En ella el infante comparte experiencias con su madre según las
oportunidades que ella le da y de acuerdo con la habilidad de él para aprovecharlas.
La última fase consiste en disolver esta fusión psicológica. El niño se separa
más o menos ya como un individuo. En esta fase el infante internaliza algunas de
las experiencias que ha compartido con la madre, mismas que encierra dentro de
los límites de su ego como introyecciones e identificaciones del ego. Mediante
los procesos de identificación, a lo largo de toda su vida continúa internalizando
experiencias similares como identificaciones parciales o como modificaciones de
las identificaciones existentes.
Se pueden internalizar actitudes de ansiedad y actitudes de seguridad. Los
adultos ansiosos suelen ser padres ansiosos que crean en su hogar una atmósfera
de inquietud. Cuando ocurre esto, proporcionan modelos concretos de ansiedad
que formarán parte de la identificación. Incluso antes de haber formado relacio­
nes de objeto, y mucho antes de ser capaz de comprender lo que lo está pertur­
bando, un niño puede reflejar en su propia tensión y en su propia ansiedad la
inseguridad prevaleciente en su casa. Sabemos que bebés tenidos en brazos por
madres que están tensas, ansiosas o enojadas terminan poniéndose tensos al grado
de no poder comer; sabemos también que se puede remediar tal situación pasán­
dole el bebé a una mujer que esté razonablemente relajada para que le dé de co­
mer. Incluso los animales domésticos caen en la tensión y la ansiedad cuando es­
tán presentes adultos ansiosos y tensos. Un amo aprensivo o desconfiado tendrá
probablemente un perro aprensivo y desconfiado.
Las identificaciones hechas con los patrones prevalecientes nunca cesan de
influir sobre la susceptibilidad de cada individuo a la tensión y la ansiedad. Esto
se vio claramente durante la Segunda Guerra Mundial, en muchos ejemplos dra­
máticos. Por ejemplo, durante los bombardeos a Gran Bretaña las manifestaciones
de .los adultos volvían ansiosos a los niños con mayor eficacia que la terrible cor­
tina de ruido, fuego y demolición. 7 Entre el personal de vuelo y de tierra he la
aviación militar norteamericana se vio a menudo que la influencia de los líderes
sobre la moral de los grupos que se enfrentaban a un peligro de muerte constan­
te, determinaba el patrón prevaleciente de tensión y ansiedad en los grupos. 8 La
identificación y el patrón prevaleciente parecen ser determinantes, en especial,
importantes, de la seguridad o inseguridad entre los niños y subordinados, entre
personas débiles, sumisas o ignorantes en sus relaciones con adultos, líderes, y
personas fuertes, dominantes y bien informadas.
En el siguiente caso clínico tenemos el ejemplo de una chica ansiosa e inser
gura que llega a la madurez, tropieza con serias dificultades y reacciona a ellas
mostrando un patrón de ansiedad que toda su vida había visto en la madre.
La paciente, una mujer de treinta años, se había mostrado nerviosa y apren­
siva de niña. Había dormido mal y lloraba con facilidad. Hasta donde podía recor­
dar, había vivido con el temor constante de que. la madre muriera de súbito ¡y el
hogar se destruyera. La madre, desde el nacimiento mismo de la paciente, había
sufrido “ataques al corazón” y falta de respiración, debidos a causas desconoci­
das. Cuando estaba molesta, la madre solía decir que algún día la encontrarían
7 Freud, A. y Burlingham, D. T., War and Children, Nueva York, Willard, 1943.
8 Janis, \.,Air War and Emotional Stress, Nueva York, McGraw-Hill. 1951.
276
CAP. 7. R E A C C I O N E S DE A N S I E D A D
muerta, “tal como ocurrió con la abuela” . La muerte de la abuela había causa­
do una profunda impresión en la paciente, y por tanto, la amenaza de la madre
nunca dejaba de perturbarla. Fue éste el patrón específico de inseguridad en
que se crió.
A los veintidós años se casó con un hombre estable y responsable, mayor
que ella, quien murió cuatro años más tarde, doce meses después de que hubie­
ron perdido su único hijo a causa de una meningitis tuberculosa. Poco tiempo
déspués de esto, la paciente cuidó de un hermano, que padecía tuberculosis pul­
monar, durante un año, hasta que se recobró. En ese tiempo supo de los peligros
de una infección por contagio y comenzó a suponer que su hijo había muerto
por haberse visto expuesto a la enfermedad del hermano de ella. Se descubrió
pensando que bien podría el hermano haberse mantenido alejado o haber muerto,
en lugar de ser la causa de la muerte de su único hijo. Comenzó a odiar la presen­
cia del hermano, ya durante el periodo en el que lo estaba cuidando, y se culpaba
y lo culpaba por la muerte de su hijo. En esa situación notablemente ambivalen­
te y de culpa comenzó la paciente a tener “ataques al corazón” y falta de aire.
Ahora temía que fuera a morir en la forma que había temido que la madré
muriera. Ella misma se dio cuenta de que sus ataques eran una repetición de los
de la madre.
A diestram iento para qu e el niño se convierta en una person a ansiosa
Los niños pueden ser adiestrados para que sean personas tensas y ansiosas por
padres que en sí no son personas especialmente ansiosas. Por ejemplo, un padre
excesivamente protector puede hacer que el hijo se muestre habitualmente apren­
sivo estando siempre a su alrededor y haciéndole constantes advertencias sobre
posibles peligros. Los adultos que, por razones culturales o personales, se mues­
tran singularmente alertas a ruidos o personas extraños o que actúan dramáti­
camente cuando toman precauciones ordinarias —digamos, al cruzar una calle—,
pueden instilar en el niño una ansiedad crónica mucho antes de que éste seá
capaz de identificar el peligro del cual se le está advirtiendo. Las historias de miedó, los cuentos de fantasmas y las narraciones de desastres y destrucciones, pue­
den ejercer efectos similares en los pequeños, si los hacen concebir peligros
contra los que se sienteñ incapaces dé defenderse.
A niños mayores se les enseña sistemáticamente a descubrir en la imagina­
ción todo peligro oculto que pudiera estar acechando en una situación aparente­
mente segura. Aprender a pensar en términos de futuro, pero sin jamás confiaren
él; a cruzar puentes antes de haber llegado a ellos y a imaginar que los puentes
ceden y se derrumban en cuanto han puesto un pie en ellos. Por culpa de tales
procedimientos los niños estructuran dentro dé sU personalidad actitudes de anti­
cipación tensas y desasosegadas, que bien pudieran interferir con la búsqueda dé
las actividades, que necesitan para madurar socialmente.
Algunos padres cometen el error de intentar fomentar en el hijo la madurez
social al hablar continuamente de los problemas, las incertidumbres y las desilu­
siones de la edad adulta, el niño oye hablar de temores respecto a la comida y a
la casa, de preocupaciones monetarias y de trabajo, de luchas y esfuerzos sociales,
de discordias entre los padres, que ponen en jaque su lealtad y amenazan su
fuente de seguridad más necesaria. El niño tiene muchas preocupaciones propias
que resolver, dificultades que son las correspondientes a su edad. Necesita verse
protegido de las incertidumbres y las decepciones de la vida adulta, de modo que
A N T E C E D E N T E S D I N A M I C O S Y DE D E S A R R O L L O
277
tenga libertad de estructurar su seguridad respecto a las responsabilidades que
¿iene para con sus mayores y sus compañeros. De otra manera, el niño pasa a la
edad adulta prematuramente asustado por los aspectos amenazantes y por las
cargas arrolladoras que ésta presenta. Se ha enterado de las aprensiones del mun­
do adulto antes de haber adquirido la fuerza, la habilidad social y la madurez
emocional necesarias para enfrentarse a los problemas de la edad adulta y doninarlos.
Los padres perfeccionistas también pueden adiestrar al hijo para que sea an­
sioso. Muchos adultos crónicamente tensos y ansiosos fueron criados en casas
londe dominaban las exigencias de mejorar la conducta, de lograr más, de aspi­
rar a más. Se los obligó a tener aspiraciones y a ponerse metas para las que no
tenían ni aptitud ni interés personal. Si una persona ha sido adiestrada para que
¿rate de conseguir siempre lo que se encuentra fuera de su alcance, para sólo
aceptar lo perfecto y lo completo, sólo de una cosa podrá estar segura: no impor­
ta lo que logre o lo que obtenga, su satisfacción nunca durará mucho.
Los padres demasiado indulgentes, al igual que los dominantes y los severos,
tendrán probablemente hijos ansiosos, ya que los niños necesitan de un marco esable donde ir desarrollando su conducta. Los niños suelen buscar activamente
los límites dentro de los cuales puedan actuar con toda libertad. Por lo tanto, se
sienten más libres y seguros con padres que les impongan límites, quienes, de
techo, funcionen como sustitutos de su ego. El autocontrol se aprende, tal y
como es* necesario aprender el control de los movimientos. El niño que sabe
dónde debe detenerse, que descubre un marco firme en el cual situar su libertad,
podrá permitirse actuar libremente dentro de él.
Si al niño se le permite hacer todo lo que se le antoja, el mundo de posibililades se vuelve peligroso, pues existen muchas posibilidades peligrosas para la
acción y para la imaginación. Tan sólo basta escuchar a un pequeño hablando
con otros niños —cuando la capacidad de imaginar se ha vuelto competenciaara descubrir hasta qué grado sus ideas pueden tomar direcciones peligrosas y
antisociales.
El tener padres que permiten mucha libertad, pero de los cuales puede dependerse para que pongan límites cuando sea necesario, es gozar libertad sin mie­
do. Incluso los adultos encuentran a veces que la libertad es una carga. Ha sido
ema de muchos estudios fructíferos el fenómeno de la huida de la libertad en
tiempos de peligro y desequilibrio, como los que vivimos.9
i^a cu lp a en las reacciones de ansiedad
En gran parte de las reacciones de ansiedád la culpa participa en forma pre­
dominante. A veces se le experimenta conscientemente, pues se sabe que se ha
hecho algo mal, que tiene inquieta la conciencia o la persona se siente indigna e
íferíór. Sin embargo, la culpa funciona con todo su poder a niveles inconscientes,
es decir, cuando crea una tensión creciente entre el sistema del ego y del super­
n o . Las defensas del ego protegen a una persona contra el impacto de la agresión
.el süpérego. Tal vez lo que pueda sentir sea ansiedad, tensión y miedo, sin darse
cuenta de que su sistema de moral —que es parte de su superego— está ejerciendo
Presión, por algo que la persona está haciendo, diciendo o pensando.
9
Fromm, E., Escape from Freedom, Nueva York, Rinehart, 1941, Fromm, E., The
Sane Society, Nueva York, Rinehart, 1955.
278
C AP. 7. R E A C C I O N E S DE A N S I E D A D
El funcionamiento del superego, al igual que el del ego, sólo intermitente­
mente llega a la conciencia, pero funciona todo el tiempo a nivel inconsciente.
Como dijimos en el capítulo 5, el superego proporciona una fuente esencial de
autocontrol continuo, de conducta prejuzgada y de valoración de la conducta o
las experiencias presentes y pasadas. Sin un funcionamiento adecuado del su­
perego a nivel automático e inconsciente, una persona se ve carente de normas
de conducta confiables y automáticas, sin una capacidad normal de crearse una
perspectiva social y de mostrarse equilibradamente civilizada. El superego se
parece a los modelos impuestos por los padres, pero también se parece a la acti­
vidad cotidiana. Sus efectos son muy débiles en las personas normales cuando
duermen (aunque, como hemos visto, incluso los sueños manifiestan influencias
del superego) y en las fantasías y las ensoñaciones, que con frecuencia permiten
una agradable liberación de las normas impuestas por un superego estricto.
Un niño puede volverse crónicamente culpable de muchas maneras.
1. Identificarse desde muy a principios de la vida con un padre con sentido
de culpa crónico; es decir, mediante una identificación de superego. Es normal y
necesario identificarse con las jerarquías de superego de los padres y de las fi­
guras de autoridad. Pero cuando los padres o esas figuras se muestran anormal­
mente culpables, la identificación puede volverse una desgracia. Cuando los
padres parecen violar sin remordimiento las normas propias, las identificaciones
de superego anteriores defniño pueden sufrir una seria confusión, como fue el
caso con nuestro, ingeniero petrolero, cuyos padres moralistas terminaron divorciándose.
2. Otro modo de que el niño se vuelva crónicamente culpable es que se le
castigue, descuide o desprecie demasiado. Hemos mencionado antes que los niños
piensan que un niño castigado necesariamente és un niño malo, y no que se le
haya castigado por haber hecho algo mal: Piensan también que el descuido sig­
nifica que ellos valen p o co y no lo consideran irresponsabilidad por parte de los
padres. Los niños aprenden a reaccionar a su conducta propia tal y como los
otros reaccionan a ella. Por consiguiente, el desprecio paternal lleva casi inevita­
blemente al autodesprecio , tal y como un descuido inmerecido o un exceso de
severidad producen un com plejo de inferioridad, de p o co valer y de culpa crónica.
3. Una tercera forma de llegar a caer en úna culpa crónica es que se nos
adiestre para buscar en la conciencia propia signos de maldad. También este ras­
go apareció en la historia de nuestro paciente Walter A. Noche tras noche, cuando
se le ponía en cama, se le exigía que pasara lista a sus fantasías y hechos delante
de la madre y, con ayuda de ésta, decidía cuáles habíán sido indignos. El resul­
tado de tal procedimiento es que el niño se vuelve hipersensible a sus propios
hechos y se pone ansioso cuando se encuentra en el umbral del sueño. Como
hemos visto, nada de esto asegura que el niño llegue a ser un ciudadano estable
y bien integrado. Sí permite que la persona se sienta culpable, sin por ello lle­
varla a una vida mejor que la de personas menos sensibles a la presencia del «nal
en ellas.
4. Las reacciones de ansiedad surgen también en personas que, durante su
infancia, vivieron con padres seductores. La imagen usual de un padre seductor,
describe a éste como una persona que tienta al niño inconscientemente y a con­
tinuación, cuando el niño responde a la tentación, lo regaña o castiga, sin haberse
dado cuenta de ser la causa de tal conducta. El niño se piensa malo, porque se le
A N T E C E D E N T E S D I N A M I C O S Y DE D E S A R R O L L O
279
lia castigado o regañado; tiene tal experiencia repetidamente y termina por es­
perar que se le trate de esa manera cuando responde a una conducta similar a la
del padre. De esta manera, será fácil hacerlo caer en tentación, dada su exposi­
ción a tentaciones cuando el autocontrol estaba en proceso de desarrollo; cae
fácilmente en sentirse culpable porque ha aprendido que es malo o que merece
un castigo. Tal situación se presencia muy a menudo en el tratamiento de niños
para creer en ella cuando surge indirectamente durante el tratamiento ue adultos
con reacciones de ansiedad. Existe asimismo una literatura sustancial sobre el
tema.10
M an io bras defensivas de los a d u lto s
en las reacciones de ansiedad
Descarga de tensión difusa generalizada
í
i
Las reacciones de ansiedad neuróticas aparecen en personas hipersensibles a
las situaciones provocadoras de tensión, tenga éstas su origen fuera del organismo
o en su interior. Cuando la tensión y la ansiedad se vuelven intolerables y hay
amenaza de una desintegración del ego, el paciente descarga masivamente su ten­
sión a través de canales somáticos y emocionales generales. Tal vez adopte como
forma una sobreactividad general o una tensión muscular somática, del tipo
existente en las personas llamadas “tirantes” ; acaso se resuelva en rabietas, en
crisis de llanto, etc. Es fácil captar el carácter infantil de esas reacciones. Se pa­
rece a los paroxismos de enojo y miedo comunes en la primera infancia. Tal si­
militud es mayor en los ataques de ansiedad que en las reacciones de ansiedad
crónica. Las exigencias imperiosas y violentas de que haya un alivio inmediato
-c o m o las expresadas por nuestro paciente Walter A. durante los ataques de
ansiedad que tuvo cuando la terapia— son claro ejemplo de esto. Es un ejemplo
incluso más claro sus gestos de amamantamiento casi reflejos que, según habjá
descubierto, le producían alivio. Toda esa descarga expresada en una actitud
excesiva y en tensiones musculares era en verdad regresiva e infantil.
La falta relativa de una estructura de síntomas en las reacciones de ansie­
dad quedará más clara cuando hayamos visto cómo manejan su tensión y su
ansiedad los pacientes fóbicos, compulsivos y sujetos a conversiones. Tal vez los
pacientes tengan reacciones de ansiedad porque nunca renunciaron a su método
infantil de descarga difusa al verse sujetos a estrés. Lo que logran es caer en una
regresión parcial, sin sufrir la regresión subtotal que veremos en las psicosis.
Represión defectuosa
En las reacciones de ansiedad la represión es siempre defectuosa; Cierto que
las fuentes internas de tensión y ansiedad elevada permanecen reprimidas e. in10
Johnson, A. Mi y Szurek, S., “ The genesis o f antisocial acting out in children and
adults” , Psy choanal. Quart., 1952, 21, 323-341; Litin, E. M., Giffin, M. E. y Johnson, A.
M., “Parental influence in unusual behavior in children” , Psychoanal. Quart.,. 1956, 25„
37-55; Johnson, A. M., “ Sanctions for superego lacunae o f adolescents” , en Eissler, K. R.
(dir.), Searchlights on Delinquency, Nueva York, Internat. Univ. Press, 1949, págs. 225- 245.
280
CAP. 7. R E A C C I O N E S DE A N S I E D A D
conscientes; pero sus efectos son dolorosos y se les experimenta conscientemen­
te. Walter A. era incapaz de enfrentarse a sus fantasías inconscientes, a sus con­
flictos inconscientes y a las presiones de su superego inconsciente porque le
resultaban inaccesibles: todos estaban reprimidos. A pesar de sus efectos, a
pesar de que la tensión y la ansiedad afloraron, la represión de Walter lo protegió
de experiencias primitivas que, de haberlo asaltado en grupo cuando carecía de
ayuda terapéutica, bien pudieran haber precipitado una regresión total a nivel de
psicosis. Lo ocurrido fue que cuando Walter A. llevaba a cabo algun,a actividad o
se dedicaba a ciertas fantasías, se sentía intolerablemente ansioso, sin saber
por qué.
La regresión en las reacciones de ansiedad
La regresión que los pacientes sufren cuando están sintiendo sus síntomas es
defensiva, pues les permite funcionar en ciertos sentidos a un nivel menos maduro
del que normalmente funcionan. Les permite aliviar la tensión y la ansiedad in­
tolerables mediante una descarga infantil, una tormenta emocional que suelen
atribuir a una enfermedad física. Esto les da oportunidad de obtener ayuda fí­
sica, que les resulta sumamente placentera a personas con necesidades de depen­
dencia insatisfechas e inconscientes. La regresión presenta sus peligros. Los vimos
claramente en el caso de Edgar R., quien perdió su contacto precario con la rea­
lidad y cayó en la psicosis.
La proyección en las reacciones de ansiedad
La proyección que se presenta en las reacciones de ansiedad suele ser difusa
y poco específica. Se trata de algo muy distinto a la proyección ocurrida en fobias y reacciones paranoides, como ya veremos. Los pacientes atribuyen casi
siempre su tensión y su ansiedad a algún peligro desconocido que los amenaza
desde el exterior o a alguna enfermedad física que suponen interna, pero del
organismo, y no del sistema de la personalidad. El peligro verdadero para tales
personas está en la irrupción de fuerzas inconscientes. Algunos pacientes que
sufren réacción de ansiedad se quejan de sentir que se están volviendo Jocos;
aunque tal queja rara vez constituye un reconocimiento de la amenaza réal: la
irrupción que hemos mencionado. Más bien se trata de una manera de describir
la confusión interna y el miedo indefinible, y suele ser también una petición del
apoyo que necesitan.
Las reacciones de ansiedad son de alcance limitado
En las reacciones de ansiedad la regresión, los defectos de la represión y la
proyección difusa son de alcance limitado, a menos que el paciente llegue a una
reacción de pánico. Gran parte de la organización del ego permanece libre de con­
flictos la mayor parte del tiempo, y rio sufre una desintegración general. Así,
aunque los límites funcionales presenten defectos, la organización defensiva se
mantiene lo suficientemente sólida para impedir una invasión total de las orga-
A N T E C E D E N T E S D I N A M I C O S Y DE D E S A R R O L L O
281
ilinaciones del proceso secundario por parte del material del proceso primario.
No hay una desorganización general, excepto en estados de pánico ocasionales,
y no se presentan ni delirios ni alucinaciones.
Lo más cerca que se está de perder la verificación de la realidad es cuando:
a) un paciente siente que el peligro lo asalta desde todos lados, cuando en reali­
dad no existe tal peligro, excepto porque lo ha generado la tensión interna, y
b ) cuando el paciente interpreta erróneamente su funcionamiento fisiológico per­
turbado como señal de una enfermedad seria o de muerte inminente. En el pri­
mer caso se relaciona a las reacciones de ansiedad con las psicosis paranoides; en
el segundo, con los desórdenes psicosomáticos. Como veremos, cuando pasemos
a estudiar esas enfermedades en capítulos posteriores, la reacción de ansiedad
suele ser un proceso relativamente benigno.11
Ganancia primaria y ganancia secundaria
En todas las neurosis conviene diferenciar entre ganancia primaria y ga­
nancia secundaria. La primera consiste en reducir la tensión y la ansiedad, lo
que hace que el paciente pueda conservar gran parte de su integración. Como
hemos visto, esto se logra en las reacciones de ansiedad mediante la descarga
directa de la tensión a través de canales somáticos y emocionales. Tal maniobra
obtiene un éxito moderado porque las descargas defensivas mismas perturban
al paciente y hacen incrementar a menudo la ansiedad de éste en lugar de ali­
viarla. Si durante un ataque de ansiedad el paciente experimenta una descarga
violenta, puede quedar incluso más atemorizado. La ganancia primaria obtenida
en las reacciones de ansiedad no puede ser considerada una solución permanente,
como lo son muchos otros compromisos neuróticos, que permiten construir sín­
tomas estables.
En cualquier neurosis la ganancia secundaria consiste en cualquier venta­
ja que el paciente obtiene por ser neurótico, una vez establecida su neurosis.
Por consiguiente, la ganancia secundaria es resultado de una neurosis y no,
como muchas personas creen, su fuente. La ganancia secundaria ocupa un lugar
moderadamente importante en las reacciones de ansiedad. El paciente que sufre
una reacción de ansiedad queda sujeto a una ansiedad crónica, a pesar de los
procesos de descarga; además, puede sufrir ataques de ansiedad aguda. Lo que
la ganancia secundaria en realidad manifiesta en las reacciones de ansiedad está
generalmente en forma de demanda de que los demás eviten conductas que
hacen que el paciente se ponga tenso y ansioso. Esto tiende a limitar la libertad
de las demás personas, a hacerlas sentirse culpables y, con ello, a permitirle al
paciente cierto grado de control sobre ellas. Por ejemplo, puede insistir en que
los demás se muestren de acuerdo con él para evitar provocarle enojo. Tal vez
se niegue a cargar con responsabilidades basándose en que se encuentra dema­
siado ansioso para poder encargarse de ellas. Pero se trata de recompensas
menores. Como veremos en los capítulos que a continuación vienen, otros patro­
nes neuróticos se encuentran mucho mejor adecuados para obtener ganancias
secundarias.
11
cfr. Stevenson, I., “ Processes o f ‘spontaneuos’ recovery from the psychoneuroses” ,
Amer. J. Psychiat., 1961,117, 1057-1064.
282
La terapia com o opción
La psicoterapia le ofrece a la persona neuróticamente ansiosa ciertas ven­
tajas que en las relaciones interpersonales común y corrientes no se ofrecen.
Un terapeuta diestro y experimentado puede atender episodios de ansiedad
y observarlos sin ponerse ansioso. No siente la necesidad que otras personas
suelen sentir de ofrecerle al paciente apoyo verbal. Está en posición de deter­
minar si los síntomas indican o no la presencia de una flsiopatología o enfer­
medad orgánica y de una reacción de ansiedad. De ser necesario, puede llevar
a cabo asociaciones inteligentes y, sobre todo, está preparado en el arte de
escuchar con sabiduría, de saber cuándo callar y cuándo hablar. Puede parti­
cipar libremente en los sentimientos del paciente sin verse ahogado por ellos.
No siente la tentación de ofrecer conclusiones prematuras o de mostrarse omnis­
ciente. Dedique al paciente una hora, doce o varios cientos, la contribución
de mayor importancia que el terapeuta hace a la relación terapéutica serán
sus habilidades específicas, su comprensión, su flexibilidad y su madura em­
patia.
La mejor esperanza para un paciente con reacción de ansiedad, su mejor es­
peranza de escapar de dicha reacción, está en resolver algunos de sus conflictos
básicos, resolver, su conducta repetitiva, fútil e impulsiva según se vaya presen­
tando en ciertas situaciones y en las horas de terapia. Necesita hacerse menos
sensible a los síntomas que lo atemorizan. Puede lograr esto en parte descubriendo
algunos de sus orígenes, para terminar controlándolos. En parte lo puede lograr
identificándose inconscientemente con el terapeuta, quien acepta los síntomas
con calmado interés y no trata de contrabalancearlos dando seguridad o compar­
tiendo los miedos que el paciente expresa.
A su debido tiempo, el paciente podrá reconocer qué son en realidad
sus maniobras en el momento de intentar dar a los demás, incluyendo el tera­
peuta, papeles que pudieran venir a satisfacer las necesidades neuróticas que
él tiene. Con el tiempo comprenderá la naturaleza anacrónica y poco realista
de tales necesidades. Guando esto suceda, el paciente se enfrentará a la negra
desilusión de darse cuenta de que, no importa cuán imperiosas parezcan esas
necesidades infantiles, nunca obtendrá una satisfacción cabal en las relaciones
adultas.
Es muy probable que el trabajo llevado a cabo en las reacciones de ansie­
dad sea lento, como es en el proceso de aflicción. Tal vez se presente una mejora
inicial en los síntomas, pero rara vez perdura. El proceso de desensibilización, de
comprensión y de aceptación final de la desilusión suele necesitar de muchí­
simas repeticiones de la sintomatología antes de que se derrumben los obstáculos
puestos a la maduración y pueda comenzar el nuevo aprendizaje. Lo mejor és
iniciar este trabajo mediante una relación terapéutica;'Gomo regla, es necesario
continuar por un tiempo tal relación antes de que el paciente esté listo a seguir
madurando su personalidad por sí solo. Si se lo inicia y lleva acabo con fortuna,
eso que hemos llamado el proceso terapéutico continuará mucho después de ha-!
ber cesado el periodo de contactos interpersonales reales. En el caso de nuestro
ingeniero petrolero, es obvio que perduró otra década. Diremos más acerca de
los procesos que participan en la psicoterapia cuando lleguemos al último capítulo
de este libro.
283
I A S REACCIONES DE ANSIEDAD EN RELACIÓN
CON OTRAS NEUROSIS
I .a tensión y la ansiedad son elementos fundamentales en todas las neurosis.
l,o que hemos venido diciendo acerca de los antecedentes dinámicos y de desarro­
llo de las reacciones de ansiedad, se aplica también a las otras neurosis. Las reac­
ciones de ansiedad, se diferencian de éstas porque carecen casi por completo de
Una organización de síntomas estable, que puede absorber o expresar los im­
pulsos prohibidos, las fantasías inconscientes, los conflictos infantiles y las
presiones del superego. Todas ellas permanecen en buena medida inconscientes,
paro la tensión y la ansiedad se experimentan abiertamente. El paciente trata de
moderarlas recurriendo a los procesos relativamente infantiles de la descarga
directa a través de canales somáticos y emocionales generales.
Clínicamente hablando, se tienen expresiones sintomáticas menores espe­
cificas de esta o aquella neurosis, como son una fobia moderada o modificable,
Una conversión, un componente disociativo o compulsivo, etc. El humor puede ser
medianamente depresivo o de moderada elación. Pero el cuadro general se en­
cuentra dominado por una clara conciencia de la tensión y de la ansiedad y por
obvios procesos de descarga en que participan la musculatura esquelética y las
yísceras. Por lo común los pacientes ignoran que los orígenes de sus síntomas
están en los impulsos prohibidos, las fantasías, los conflictos o los sentimientos
de culpa.
, , Al pasar ahora a las reacciones fóbicas, iremos de esa falta relativa de estruc­
tura sintomática a una especie de síntomas organizados que suelen ser sumamente
eficaces para manejar la tensión y la ansiedad, siempre y cuando se satisfagan
ciertas condiciones precisas.
i
8
R e a c c io n e s
fó b ic a s
Las fobias son miedos patológicos específicos. Comienzan a veces con un
ataque de ansiedad, pero una vez dominado éste, el paciente cristaliza su ansiedad
centrándola en algún objeto o situación externa, que a partir de allí evita en lo
posible. A diferencia de las personas que sufren reacciones dé ansiedad, quien pa­
dece de fobia cree saber qué es lo que le provoca su ansiedad intolerable, aunque
le parezca tan irracional como a los otros.1 Quien sufre fobia por lo general no se
queja de molestias, dolores, perturbaciones viscerales o confusión mental. Hasta
donde le sea posible evitar el objeto o la situación externa a la que es sensible, es­
tará relativamente libre de tensión y de ansiedad. Por consiguiente, sus síntomas
se dividen en dos grupos generales: las técnicas para evitar todo lo que parezca
provocarle ansiedad y los átáques de ansiedad cuando fallan los intentos de evitar
el objeto o la situación que le provoca ansiedad.
Las fobias son tan conocidas para el público en general, que podemos pospo­
ner el dar ejemplos clínicos hasta que veamos en detalle casos específicos. Sus
aspectos dramáticos y en ocasiones misteriosos las han hecho tema favorito de la
literatura y del periodismo. Las fobias incluyen el miedo irracional a las alturas, a
los lugares cerrados, a los espacios amplios, a la vida animal, a las cosas puntiagu­
das, a la oscuridad, al viento, a los relámpagos, y abarcan cientos de miedos espe­
ciales y personales. Un razonamiento lógico rara vez ayuda a que el paciente fóbico se sobreponga a su miedo, y el apoyo rara vez le da alivio permanente. Incluso
una demostración clara y objetiva de que su miedo no tiene razón de ser rara vez
lo alivia, y a menudo tan sólo incrementa la intensidad de la misma. Aunque las
fobias suelen ser irracionales, rara vez carecen totalmente de base. Algo amenaza
realmente al paciente, algo interno de lo que éste no tiene conciencia. No puede
demostrarse esto objetivamente, ya que no se trata de ún dolor de muelas o de
desconfianza.
A veces se da a la fobia el nombre de neurosis normal de la infancia. En uno
u otro momento de su vida, todo niño cae en un miedo irracional más o menos
específico, que persiste por un tiempo y luego desaparece. Un día el niño está
1 Informe en panel. Ferber, L. (informador) “Phobias and their vicissitudes” , J. Amer,
Psychoanal. Ass., 1959, 7, 182-192; Grinker, R. R. y Spiegel. J., Men Under Stress, Filadelfia, Blakiston, 1945, pág. 98; Greenson, R. R. “ Phobia, anxiety and depression” , J. Amer.
Psychoanal. Ass., 1959, 7, 663-674.
284
IES F OBI CA S
285
) un aspecto de su ambiente con placer o con indiferencia; al siguiente
n profundo miedo por ello, miedo que persiste durante un tiempo. Esto
irrir en cualquier momento de la vida, aunque más bien a principios de
ecialmente durante el periodo de conflicto edípico, es decir, cuando el
mfrentándose a sus relaciones emocionales complejas con sus padres en
) quinto año de vida.
nudo, sobre la base de algún incidente o accidente, se puede comprencción hecha por el niño de aquello que lo atemoriza.2 Otras, sin embargo,
s imposible. Pero incluso cuando se ve la causa del miedo, es difícil
. intensidad y la persistencia del mismo. Tenemos razón en suponer que
otros factores, otros miedos generados en lo interno y proyectados en
>, tal y como ocurre en las fobias del adulto. Muchos adultos normales
Igún residuo de un miedo infantil irracional; por ejemplo, una inquietud
-cuando se cruza la calle, cuando se queda solo en un cuarto, cuando se
uenzan a ve^ abajo desde una altura y aunque haya un parapeto protector, cierta
tente cristalizaba evitar a los desconocidos y a los animales extraños, etc. Rara vez se
i oartir de allí liderar a tales miedos innatos; casi siempre hay tras ellos una historia
de ansiedad
iiedad intolerabí'cj] trazar la línea divisoria entre los miedos normales y los persistentes
'bia por lo gefc residuos importantes de miedos infantiles surgidos en los adultos y un
i un fusión definitivamente fóbico. Sin duda existen miles de adultos que viven en re­
ía a la que es s< a pesar de tener una o dos fobias menores. De vez en cuando tropezaaguiente, su¡personas qUe padecen reacciones de ansiedad moderada, de la misma
mar todo lo q^ qUe tropezamos con personas algo ansiosas. La fobia menor puede
an los intentoim tanto la libertad de la persona, ya que ésta tiene que evitar todo lo
jca estarle “prohibido” . Pero aquello a lo que renuncia le parece trivial
-ral, que podenjracj5 n con jas ansiedades que está evitando. Se parece a la persona con
p casos especip- una comida especial, que se mantiene tranquila y sana simplemente
i .10 tema fav<¡0 dicha comida de su dieta. Pero cuando fracasan los recursos de proirracional a la^j una fobia, cuando se generaliza el miedo y se multiplican las cosas que
, a las cosas temor o cuando es obligatorio enfrentarse por alguna razón a una
1 vientos de mi<jqUe incluya lo temido, es cuando la persona que sufre una fobia menor
uda fl que el pajuo de fobia busca ayuda terapéutica.
1 permanentjHcíó«. La reacción fóbica es un intento por hacer disminuir una tensión
razón de spiedad generadas internamente mediante un proceso de desplazamiento,
U misma. Acción y de evitación. El desplazamiento y. la proyección adoptan como
J base. Algoi el miedo irracional a una situación externa, situación u objeto al que
conciencia. Istemáticamente de ahí en adelante.
’olor de muobias persisten porque son adaptativas; algo logran, aunque dicho algo
rácter neurótico. Son un medio de contener el exceso de tensión y de
lo la infancia de desplazar y de proyectar, de proteger al paciente para evitarle tener
icional más
Un día el
¿so la interesante e imaginativa explicación dada por W. E. Leonard en The Loco\d. A pesar de que incluye a la vez hechos y ficción, suele citarse a esta obra como
vicissitiidf*<¡” (informe sobre un caso. Véase también Monsour, K. J., “Schoolphobia in teachcrs” ,
Under Stres.brthopsychiat., 1961, 31, 347-355; Rachmann, S. y Costello, G. G., “ The aetiolotment o f children’s phobias; a review” , Amer. J. Psychiat., 1961,118, 97-105.
hit depression
’[presenta un estudio de los factores innatos en Schur, M., “The ego and the id in
\Ps)>choanal. Study Child, 1958, 13, 190-220, véase la bibliografía que allí se cita;
., “The nature of instincts” en Schiller, G. (dir.), Instinctive Behavior, Nueva York,
fjniv. Press, 1.975; Lorenz, K., King Solomon 's Ring, Londres,Methuen, l952;ThorLearning and Instincts in Animáis, Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1956.
286
CAP. 8. R E A C C I O N E S F O B I C A S
que experimentar una sucesión de ataques de ansiedad generados internamente.4
Llamamos irracional a la adaptación ocurrida en las fobias porque el objeto del
miedo manifestado —el referente consciente— no es la fuente principal de ten­
sión y de ansiedad, sino sólo un sustituto, una especie de chivo expiatorio.
La fobia ayuda al paciente a ocultar de sí mismo y a negar sus conflictos básicos,
sus defectos y su complejo de culpa, gracias a mecanismos que enfocan la culpa
en un elemento externo a la persona. Diremos más acerca de esto cuando haya­
mos examinado algunas fobias específicas.
VARIEDADES DE LAS REACCIONES FÓBICAS
Casi cualquier objeto, acto, situado o relacionado puede ser foco de una re­
acción fóbica manifiesta. La casualidad a veces decide que se elija un elemento
específico, pero nunca conforma todo el cuadro. Las fobias se encuentran siem­
pre determinadas en exceso. El referente consciente de la fobia —aquel elemento
externo al que el paciente teme irracionalmente— siempre tiene múltiples signifi­
cados simbólicos que representan el conflicto interno e inconsciente.
A pesar de tener referentes distintos, las fobias presentan una organización
dinámica básicamente igual. Podemos resumir tal hecho en este momento de la
siguiente manera: 1. Como trasfondo se tiene siempre el peligro de que las tensiones
y ansiedades emocionales surgidas interiormente, puedan destruir la integración
del ego. 2. Contribuye a la presencia de tal peligro un sistema defensivo defec­
tuoso, incapaz de impedir las intrusiones de los procesos del ego inconsciente,
del id y del superegó. 3. Se cristalizan tales intrusiones como fantasías de miedo,
con ayuda de los mismos mecanismos y por medio del mismo procesó general
participantes en la formación de los sueños manifiestos.5 Finalmente, 4. Esas fan­
tasías, por lo común inconscientes y a menudo infantiles, quedan simbolizadas
como algo externo, algo que'sirve como equivalente del peligro interno: un ani­
mal amenazador, la orilla de un precipicio, una tormenta, una multitud, un lugar
abierto o uno ceríado peligrosos. Estos desplazamientos y está proyección fina­
les completan la formación de síhtórnáS fóbicos y dan al paciente algo tangible
que evitar.
Una lista de fobias comunes
Hemos dicho que casi cualquier cosa, real o imaginada, puede convertirse en
el excitante específico de una reacción fóbica. En el pasado tal hecho dio lugar a
la acuñación de términos griegos y grecolatinos para dar nombre a los excitantes.
Un especialista ha encontrado más de 180 de tales términos en la literatura.6
Además de la carga impuesta a quienes estudian psicopatoiogía, la costumbre de
acuñar términos presenta la desventaja de hacer hincapié en el excitante, como si
se tratara del ingrediente esencial de una fobia y no de un elemento de importan4 Cfr. Airieti, S., “A re-examination of the phobic symptom and of symbolism in psychopathology” ,^4/ner. J. Psychiat., 1961,118, 106-110.
5 Lewifl, B., “Phobic symptoms and dream interprctation” , Psychoanal. Quart., 1952,
21, 295-322.
;
6 English, H. B. y English, A. C., A Comprehensive Dictionary o f Psychological and
Psychoanalytical Terms, Nueva York, Longmans, Green, 1958, pág. 388.
V A R I E D A D E S DE L A S R E A C C I O N E S F O B I C A S
287
eia secundaria, cuando no meramente incidental. La lista que a continuación se
presenta es simplemente un agrupamiento conveniente de excitantes fóbicos co­
munes, que también permitirá tener una idea de su variedad.7
1. Lugares elevados: farallones, techos, ventanas de pisos superiores, aero­
planos, pozos de escaleras, escaleras.
2. Lugares cerrados: cuartos pequeños, armarios, elevadores, callejones, ve­
hículos, pozos de ascensor, el metro, teatros pequeños.
3. Lugares al descubierto: salas, calles amplias, plazas, campos, parques,
playas, el mar.
4. Vida animal: perros, gatos, serpientes, ranas, murciélagos, caballos, lobos,
leones, tigres, arañas, insectos, sabandijas.
5. Armas: de fuego, cuchillos, tijeras, garrotes, picas, hachas.
6. Contaminantes: suciedad, gérmenes, venenos, espinas de pescado, ciertos
alimentos.
7. Reuniones públicas: multitudes, mítines, conferencias, iglesias, teatros,
estadios, salas de concierto.
8. Vehículos: trenes, barcos, autos, aeroplanos, elevadores, escaleras mecá­
nicas, autobuses.
9. Accidentes: colisiones, choques, caídas desde árboles, heridas corporales,
mutilaciones.
10. Peligros naturales: tormentas, vientos, aguas, relámpagos, oscuridad.
11. Lo desconocido: extraños, lugares o animales desconocidos, sonidos
o movimientos no identificados, deformidad, mutilaciones, ceguera en otras
personas.
12. Lugares, personas o situaciones especiales.
Además de esos excitantes fóbicos objetivos, existen muchos peligros ima*
ginarios que a la persona fòbica le es difícil precisar. Todos hemos visto niños
aterrorizados por el coco, por el hombrecillo de la arena y por brujas, todos ellos
seres inexistentes, y en especial aterrorizados en aquellas fase de su desarrollo en
que están experimentando un severo cònilieto interno respecto al sexo y a la
agresión. De modo similar, los adolescentes y los adultos pueden llegar a temer
intensamente el simple pensamiento de verse atacados, atrapados, asfixiados o
enterrados en vida, cuando tal peligro es muy remoto o de plano inexistente.
Debido a sus actitudes fóbicas, algunas personas se vuelven irracionalmente ansio­
sas ante la simple mención de enfermedades, afecciones, intervenciones quirúrgi­
cas, heridas corporales o la muerte.
Pasemos ahora a describir en forma más detallada cuatro fobias representa­
tivas: el miedo a las alturas, el miedo a los espacios abiertos, el miedo a los luga­
res cerrados y el miedo a los animales, en cada una de las cuales daremos ejemplos
concretos tomados de casos reales. En cada ejemplo veremos a qué se teme y
por qué y a continuación mencionaremos la satisfacción encontrada en cada fobia.
Aunque artificialmente, tal separación entre miedo y satisfacción nos ayudará a
tener présente el hecho de que cada fobia combina una promesa con un miedo,
un deseo con un temor.
7 Es imposible evitar en la lista cierto número de repeticiones.
288
A c r o fo b ia : m ie d o a las alturas
Una persona acrofóbica siente un miedo irracional cuando se encuentra en
un lugar elevado. Puede caer en la ansiedad incluso ante el simple pensamiento
de verse en tal situación. Esa ansiedad varía de un ataque de ansiedad típico, co­
mo los descritos en el capítulo presente, hasta un ataque de náusea y vértigo o
una mera incomodidad moderada. La persona acrofóbica evita siempre que pue­
de ir a lugares elevados. Mientras no se vea expuesta a un excitante de ese miedo
específico, se encuentra tan libre de ansiedad como la persona no fòbica.
El miedo
Los seres humanos no nacen con un miedo instintivo a las alturas. Si así
fuera, los padres tendrían menos problemas en cuidar a sus hijos contra los pe­
ligros. No obstante, casi todos adquieren cierto grado de miedo a las alturas.
Los niños aprenden a través de innumerables caídas y de un sinfín de adver­
tencias a ser cautelosos respecto de las alturas y cuidadosos en su caminar. En
otras palabras, el miedo patológico a los lugares altos está relacionado con un
peligro real.
Si en el miedo a las alturas participara únicamente el aprendizaje directo de
situaciones concretas, es probable que no pasara de ser una precaución razonable ;
no se desarrollaría jamás una acrofobia patológica. Pero existe otro factor que
debe tomarse en cuenta aparte del aprendizaje concreto: el de la simbolización.
Al igual que los adultos, los niños se están representando constantemente cosas
en forma de símbolos, cosas que ven y escuchan, que prueban, que huelen y
que sienten e incluso cambios intemos tales como desplazamientos en la posi­
ción de los órganos internos y cambios en sus sistemas de personalidad, como las
elevaciones y las disminuciones de lá tensión.
El perder autoestima y el que otros nos estiman menos se encuentran reía-:
cionados simbólicamente con una caída real. El niño puede hacer equivalentes el
caer en la acera con el caer de la gracia del padre a quien ama. Esto último es tan
doloroso comò el accidente físico y el niño lo imagina de modo igualmente vivi­
do.8 Al ir evolucionando hacia la madurez las funciones del superego, los niños
pueden encontrar la caída de la gracia patema o una pérdida en la autoestima
cómo más difícil de soportar que caer de un columpio y golpearse contra el sue­
lo. El que esto último sea un episodio social compartido con otras personas puede
traerle al niño los cuidados de los presentes y ello ayuda a soportar mejor él
incidente.
¡
' Mientras cada uno de nosotros aprende directamente, desde la primera in­
fancia, a evitar el dolor y los sustos de las caídas, también estamos aprendiendo
indirectamente las simbólicas, dolorosas y destructivas caídas ocurridas desdé
lugares elevados. En ún principio el niño los simboliza y se los representa como
similares, e incluso idénticos, dé modo muy similar a como los adultos simboli­
zan el perder posición social o poder en süs escritos y discursos alegóricos, en la
poesía y en las caricaturas. Humply Dúmpty tuvo üná gran caída y nadie fue ca­
paz de armarlo otra vez. Los hombres caen desde posiciones elevadas: se corre a
8
Los adultos normales experimentan del modo más claro una formación de símbolos
concreta de este tipo, en las imágenes visuales de los sueños y en las imágenes hipnagógicas
que aparecen cuando nos estamos quedando dormidos.
VARIEDADES d e l a s r e a c c i o n e s f ó b i c a s
289
un obrero, se deja de comprarle a un abarrotero, se degrada a un policía, un jefe
pierde la estimación de sus empleados, un pilar de la iglesia peca, etc.
Al niño le parece que nadie quiere ayudar a tales personas. A menudo los
¡idultos parecen gozar con los desastres ajenos, llegando incluso a deleitarse. El
idlto sabe de hombres y mujeres que se lanzaron desde ventanas, que se lanzan al
pttso del metro y captan que dichas personas murieron de modo terrible. Oye
decir que una vecina ha caído en el respeto que se le tenía y que la miran con
desprecio. Tal fraseología no está considerada como metafórica; parece querer
decir literalmente lo que está diciendo. La charla de los mayores deja claro que
los malos caen y merecen tal castigo. Sabemos que, durante los primeros años de
Vida, los niños se pintan muy concretamente esas conceptualizaciones de los
adultos; y es en parte esa imaginación concreta y primitiva —la imaginación de la
alegría, la poesía y la caricatura— la que compone el pensamiento del proceso
primario y provoca la formación de síntomas neuróticos, como pronto veremos.
G r a t ific a c io n e s
Hasta el momento tan sólo hemos hecho hincapié en el aspecto doloroso y
destructivo de la acrofobia, pero en todo síntoma neurótico hay siempre algo sa­
tisfactorio y atrayente. En ciertas condiciones todos los niños normales gozan ca­
yendo y saltando desde la altura. Los niños pequeños gozan cuando se les lanza
al aire y se les toma, cuando se les deja caer súbitamente desde la rodilla sin que
lleguen al suelo y cuando de una silla brincan a los brazos del padre. Cuando pe­
queños, los niños se dedican a una seiie interminable de juego de saltar y brin­
car, de luchar, de asirse y de deslizarse: El mismo niño que llora amargamente tras
una caída accidental cuando va camino de la escuela, se lanzará contra el suelo
cpn gozo y premura cuando se trata de un juego. Claro está, los niños aprenden a
medir la distancia que pueden saltar y cubrir de acuerdo con el daño que reciben
y el grado de excitación que pueden tolerar y gozar. En todo ello tenemos pruebas indudables de alboroto y de satisfacción: risillas, carcajadas, gritos, insisten­
cia en repetir las excitaciones; y la creciente tolerancia a la ansiedad va de-la
mano con el placer intenso sentido por el niño.
También los adultos sienten temblores de placer cuando se lanzan al vacío ó
cruzan el aire, placer que los hace sentir poderosos y desbordantes. Hombres y
mujeres totalmente normales viajan largas distancias por tener la oportunidad de
lanzarse clavados en el agua una y otra vez o por llevar a cabo peligrosos saltQl
en esquíes. Millones de personas que no pueden realizar tales hazañas, se deleiten
viendo a otros por la televisión o en el cine llevarlas a cabo. Necesitamos recordar
esta fascinación del saltar y caer para que podamos comprender parte del impul­
so que domina a muchas personas fóbicas situadas en ún lugar elevado, la parte
del impulso que las atemoriza? Tal vez se sientan impelidas a dar un salto des­
tructor y no sólo a causa de las presiones de un superego arcaico e irracional,
sino también debido a fantasías inconscientes irracionales surgidas del poderoso
placer de volar y sentirse ajeno a todo. En las fobias, tales fantasías recurren a la
misma imaginación que motiva a los clavadistas y a los esquiadores. Pero tal vez
también se encuentren Unidas a peligrosos deseos masoquistas de autodestrucción
y de desaparición. Un caso clínico servirá para ilustrar muchas de esas corrien­
tes cruzadas tal y como surgen en un paciente fóbico.
290
Un caso de acrofobia, o miedo a las alturas
Agnes W., una soltera de treinta años, llevaba un año de no poder ir más allá
del segundo o tercer piso de un edificio. Siempre que intentaba superar ese miedo
a las alturas, lo único que lograba era producirse una ansiedad intolerable. Re­
cordaba cómo había comenzado todo. Un anochecer en que trabajaba sola en la
oficina, sintió el súbito terror de sentirse impelida a saltar desde el octavo piso
en que se encontraba. Tanto la atemorizó su impulso que se acurrucó tras un
archivo de metal, hasta que se tuvo la suficiente confianza como para reunir sus
cosas y salir a la calle. Llego a ésta sumamente ansiosa, transpirando, el corazón
golpeándole el pecho y la respiración entrecortada.
A partir de allí la paciente descubrió que en cuanto llegaba a la oficina la
ansiedad de la altura le hacía imposible atender adecuadamente su trabajo. Al
cabo de dos meses renunció al puesto. Por un tiempo trató, sin fortuna alguna,
de acostumbrarse directamente a los lugares altos. Finalmente, la necesidad de
tener un salario la obligó a aceptar un puesto adecuado a las limitaciones impues­
tas por su fobia. Resultado: se vio degradada de ser una secretaria particular bien
pagada a ser una vendedora infeliz y mal pagada en un almacén. Tal era su situa­
ción cuando vino a tratamiento.
Pronto se vio en la terapia que Agnes llevaba años de verse sumamente enre­
dada con un hombre casado a quien su religión le impedía pedir el divorcio. Ag­
nes se veía atrapada en un conflicto severo, se sentía culpable por su conducta,
se sabia demasiado enamorada como para romper las relaciones e incapaz de
renunciar a la esperanza de que algún día ella y su amante pudieran casarse. La
crisis vino cuando se le informó que estaba encinta. Le dijo al hombre que tendría
que divorciarse lo antes posible y casarse con ella. Él se rehusó. Ella lo amenazó
entonces con contarlo todo. Unos cuantos días antes de surgir aquel agudo ata­
que de ansiedad, cuando comenzó su fobia, recibió una carta de adiós del hombre
y descubrió que éste se había ido de la ciudad.
Agnes se había sentido humillada y enojada de haber tenido que rogar y
amenazar ál amante. La deserción de él constituyó là desilusión final, pues la
avasalló, hundiéndola en la desesperanza y en el odió. Acabó por considerarse
igual que una prostituta y el suicidio le pareció la única solución. En tal situación
de vergüenza, furia y abandono fue que cayó en un temor y una fobia agudos. Se
sintió aterrorizada por sus propios impulsos de encontrarle solución al caso
matándose. Cuando desplazó y proyectó el miedo de suicidarse a un miedo a las
alturas, cambió un miedo razonable por una fobia irracional.
La motivación para suicidarse era múltiple. Agnes se sentía impulsada a ma­
tarse por un deseo violento de vengarse del infiel amante, de castigarse a sí mis­
ma por sus pecados, tal vez por representar concretamente el drama de la mujer
caída y de seguro por escapar de una ansiedad intolerable. En lugar de ceder a
ese agrupamiento formidable de impulsos autodestructivos, pudo, como ya hemos
Vistò,'movilizar un funcionamiento de ego lo bastante realista'para escapar de la
situación peligrosa y llegar a la callé. Pero en cada ocasión qué volvía a la oficina,
volvía también sü intensa ansiedad. La única manera de evitar esto consistía en
mantenerse cerca del nivel del suelo. Vale la pena indicar que Agnes ya no rela­
cionaba su. miedo a las alturas con su miedo, al suicidio. Hemos visto que en los
ataques de, ansiedad el paciente tiende a concentrarse en sus síntomas de descarga
y a pasar por alto lo que; en un principio le provocó la ansiedad aguda. Vemos
ahora que en las fobias el paciente se centra en su miedo y pasa por alto aquello
que lo provocó. En ambos casos se tiene una incapacidad defensiva de relacionar
la causa con el efecto.
Las fobias son arreglos, o tratos neuróticos que imposibilitan parcialmente a
la persona, pero vuelven manejable la ansiedad mediante la técnica de la evita-
V A R I E D A D E S DE L A S R E A C C I O N E S F O B I C A S
291
‘ i<tu. A l mantenerse alejada de las alturas, Agnes se mantuvo alejada de la ansiedad
¡11 í olerable y del riesgo de suicidio. Proyectó el peligro proveniente de sus im­
pulsos incontrolables de autodestrucción, de los que estaba medio consciente, en
mi miedo impersonal y controlable ante ciertas situaciones, como aquélla en que
[>i i meramente experimentó el impulso de autodestrucción. Además, desplazó el
creciente odio vengativo sentido contra su amante, que también la alarmaban,
debido a su fuerza, hacia un sentimiento de aborrecimiento por los lugares ele­
vados. Como lo probaría la terapia, tal sentimiento de aborrecimiento era una
mezcla de rabia y odio, junto con un miedo irracional pero aterrorizador de que
•1 superego se vengara.
Las fobias tienen la ventaja de que, por irracionales que puedan parecer, el
paciente reconoce ante sí y ante los demás que las tiene, esto no es lo mismo res­
pecto de los impulsos, las actitudes y los miedos que aquéllas ocultan. Por ejem­
plo, Agnes reconocía temer a las alturas, sintiendo tan sólo un poco de vergüenza
y de perplejidad. Ahora bien, no podía admitir ni ante sí ni ante los otros la
Intensidad de su odio por el amante o su necesidad de castigarse. Tampoco podía
aceptar el hecho de que deseaba matarse, por no decir nada de matar al hijo aún
por nacer y que creía llevar en sus entrañas. No es de sorprender que al descu­
brir que no estaba encinta, dicho descubrimiento no la hiciera cambiar su estado
fóbico. Como hemos visto, la fobia representaba algo más que el miedo a estar
embarazada: representaba también sus,impulsos suicidas y homicidas, sus senti­
mientos de ser “una mujer caída” , despreciable y abandonada, y su necesidad
ambivalente de castigo y su temor a éste.
En un caso como éste se ven .claramente las razones para no lanzar un asalto
terapéutico contra los síntomas. Por una parte, la fobia surgió en un principio
como una defensa de emergencia contra una situación que no sólo provocaba
una ansiedad aguda, sino que además amenazaba la vida de la paciente. Intentar
eliminar la fobia directamente, antes de que la paciente hubiera comenzado a
enfrentarse a sus problemas, podría haber resultado tan poco prudente como qui­
tarle a una persona su salvavidas antes de que hubiera aprendido a nadar. La tera­
pia no debe tener como meta destruir las defensas neuróticas, sino atacar aquello
que las hace necesarias. En el caso de Agnes, la fobia surgió ante un cúmulo de
dificultades de la personalidad que, a la larga, eran mucho más importantes que
suS síntomas.
Guando Agnes aprendió a reconocer y expresar su amor y resentimiento
ambivalentes por el amante, acabó trayendo a la superficie amores muy resenti­
dos hacia otros hombres que, uno tras otro, de algún modo la habían decepcio­
nado, Desplazó su atención de un síntoma neurótico estrecho y encontró un
patrón de vida ampliamente neurótico detrás de eso. Comenzó a comprender
que por más de una década había sido incapaz de establecer una relación perdu­
rable con un hombre, aunque oportunidades no le habían faltado. La curiosidad
que tal fracaso personal le provocó la hizo reconsiderar cómo había sido su vida
en el hogar paterno.
■ En el hogar esta mujer de tréinta años había estado viviendo a la sombra de
unos padres ya mayores que lá trataban como adolescente. Esperaban de ella su­
misión, Cuando la conducta y las opiniones de Agnes merecían su aprobación, le
daban cariño y halagos; si merecían'desaprobación, fría formalidad y silencio.
Recibían con cortés hospitalidad a los hombres que Agnes llevaba de visita; pero
cuando uno .repetía su presencia, comenzaban a comentar sus puntos débiles de
una manera amable, humorística y burlona en cuanto él se iba. Pronto Agnes se
sentía a disgusto con el hombre y poco después avergonzada. Cuando hacía el
amor, veía el acto a través de los ojos de los padres, no de los propios. La incomo­
didad y la vergüenza cedían pronto su lugar al desprecio, y la relación concluía,
resultado que, comenzaba a comprender ahora, era eVque sus padres deseaban.
292
CAP. 8. R E A C C I O N E S F O B I C A S
Agnes descubrió que podía evitar ese patrón de vida, que era en realidad una
prolongación de sus conflictos de adolescente, buscando la compañia de hombres
que no le fuera necesario llevar a casa.9 Podía dedicarse a una unión sólida y go­
zosa mientras sus padres no supieran de ella. Pero entonces el carácter furtivo de
tales aventuras reavivaba parte de los conflictos infantiles que tenía sin resolver
y comenzó a sentirse culpable y temerosa. En aquel entonces el miedo y la culpa
eran conscientes, pero no así las fuentes infantiles de los mismos. Si sumamos es­
tos turbulentos antecedentes de conflictos infantiles y adolescentes al supuesto
embarazo y a la deserción del último amante, será fácil comprender por qué estuvo
a punto de lanzarse por la ventana de la oficina en busca de la muerte. También
será fácil comprender que una defensa tan infantil cómo su fobia, y la multiplicidad
de significados de ésta, le impidió tener que enfrentar tal suerte.
En este caso la terapia le dio a Agnes la nueva experiencia de poder hablar
acerca de sus miedos, sus amores, sus odios, sus conflictos y sus frustraciones con
alguien que ni la alababa ni la castigaba. La simple presencia de un adulto intere­
sado que no interfería y no tenía miedo, le dio ánimo, pues le permitía la liber­
tad de explorar peligros reales e imaginarios, deseos, ideales, relaciones y resen­
timientos. Las defensas de Agnes se volvieron menos rígidas y aquello contra lo
cual se defendía —por ejemplo, la urgencia de matarse y de lastimar al amantevino a la superficie y lo pudo dominar. Le fue posible reconsiderar y resolver
abiertamente y a un nivel de adulto los viejos conflictos entre la tiranía del superego primitivo y su necesidad de aceptación y de amor. El resultado de esto fue
que se recobrara totalmente de su fobia, que volviera a su trabajo de secretaria y
que se sintiera conscientemente insatisfecha con la inmadurez emocional propia
y con la situación existente en su casa. Antes y durante el tratamiento se mostró
moderadamente deprimida por la experiencia sufrida. El crecimiento de la per­
sonalidad que logró con ayuda de la terapia permitió una buena prognosis final.
Hemos presentado este caso con cierto detalle para ejemplificar la manera en
que las fobiás recurren a un lenguaje simbólico, tal y comoflo hacen los sueños.
La paciente comprendió directamente, sin interpretación alguna, parte del sim1
bolismo según iban desapareciendo sus miedos y sus inhibiciones neuróticas. Nó
sabemos de seguro por qué Agnes cayó en la acrofobia, a no ser que se trataba del
simbolismo que mejor expresaba sus fantasías del momento. Si en lugar de esto
hubiera desarrollado alguna de las otras fobias, la organización dinámica que se
encontraba tras los síntomas habría sido muy parecida.
■
Veamos brevemente otras dos posibilidades. Sabemos que Agnes, como todas
las mujeres, sentía un fuerte deseo de quedar encinta y tener un hijo; pero a la
vez tenía mucho miedo de esto. Sabemos que en su situación, incluso antes de
verse abandonada, se sentía atrapada y acosada desde todo sitio. De haberla do­
minado fantasías estructuradas alrededor de esos impulsos, bien pudo haber de­
sarrollado claustrofobia, el miedo a los lugares cerrados. Por otra parte, Agnes
temía el verse descubierta y que sus padres la corrieran de su casa. Consciente­
mente sentía que había estado viviendo como una prostituta. De haber prevalecido
esas fantasías y su simbolismo, debería haber caído en la agorafobia, el miedo a
vérse sola y sin protección en un lugar abierto ó en la calle, con todo lo que esto
pueda simbolizar. Vale la pena conservar en mente el caso de Agnes W. ahora qué
pasamos a estudiar la claustrofobia y la agorafobia,
9
En Johnson, A. y Szurek, S., ‘The génesis o f antisocial acting out in children and
adults” , Psychoanal. Quart., 1952, 21, 323 343, se estudia la aceptación dé tal conducta
furtiva por parte de padres de este tipo.
293
< la u s tro fo b ia , m ie d o a verse e n c e rra d o
Una persona claustrofóbica experimenta una ansiedad irracional cuando se
i'iicuentra en un lugar cerrado o estrecho o cuando piensa que le será imposible
escapar de un lugar así. En tales ocasiones se pone inquieta, tensa e intranquila;
(al vez sude y el latir y la respiración se le aceleren. Descubrirá que no puede go­
zar de nada e incluso que le resulta imposible pensar con claridad. A veces la asal­
ta el ansia de escapar a un lugar abierto, donde se calmen gradualmente sus
síntomas de ansiedad. A l evitar los lugares cerrados o estrechos puede a menudo
evitar por completo la ansiedad aguda. Una vez más estamos ante un arreglo, o
trato neurótico en el que el paciente acepta una incapacidad para evitar con ello
la tensión y la ansiedad.
El miedo
La claustrofobia es otro miedo adquirido patológicamente, que —como el
miedo a las alturas— está relacionado con peligros reales y de la vida ordinaria. En
este caso la persona fóbica teme verse encerrada, atrapada, alejada de toda ayuda
y tal vez abandonada a morir de hambre y de olvido. Puede tener ensoñaciones
en que se ve enterrada viva, atrapada en un elevador atorado entre dos pisos o
encerrada bajo el agua en un automóvil, un aeroplano o en un barco. Las expe­
riencias de la infancia y los casos oídos dan forma y sustancia a tales miedos, que
se ven reforzados por las historias contadas por los periódicos, las revistas, la
radio y la televisión. Un autobús se hunde en un río, un tren en una bahía y un
avión en el mar. Todos los pasajeros se ahogan. Hay niños atrapados por derrum­
bes; hay adultos que van muriendo de asfixia enterrados en minas o submarinos.
Se habla de personas atacadas en callejones, en vestíbulos, en cuartos de hoteles
y en corredores.
Pára evitar repeticiones, concentrémonos en un ejemplo representativo de la
claustrofobia: el miedo a los elevadores. Un ascensor es un pequeñísimo cuarto
de aceró que puede quedar herméticamente cerrado al grado de impedir todo
escape. El estar solo en un elevador automático es estar aislado de todo contacto
y ayuda humanos en un grado más total que en cualquier otro caso de la vida
cotidiana. Para la persona fóbica significa quedar sola con sus impulsos y fantasías
peligrosos, versé impedida de no pensar en ellos e impedida de liberarse mediante
la acción. Ésta puede ser una repetición de la experiencia de haberse visto durante
la infancia abandonado y aislado, cuando todo mundo parecía desaparecer y
todo se volvía de pronto impersonal e inhumano y uno caía dé súbito en un pá­
nico infantil.
Vérse encerrado con el elevadorista significa para algunas personas fóbicas
qUedar a la merced de un extraño de conducta impredecible O verse sujeto por
las tentaciones propias de atacar, de exhibirse o seducir. En un elevador atiborra­
do de gente se está rodeado de vigilantes silenciosos durante un periodo en el cual
ni los impulsos de ellos ni los propios pueden ser controlados o predichós con
exactitud.
Durante la terapia algunos pacientes adultos describen vividamente tal sim­
bolismo. A medida que un paciente se va ácefcando a conflictós en ese momento
todavía inconscientes, pero que aún no está listo para dominar, puede sentirse
294
CAP. 8. R E A C C I O N E S F O B I C A S
súbitamente atrapado y con la urgente necesidad de huir. De nada es consciente
sino del impulso de salir a un espacio abierto; y cuando lo logra, su alivio es enor­
me. De hecho, no se encuentra atrapado, pues puede salir en el momento en que
lo desee y nadie lo está amenazando. El terapeuta le hace menos demandas rea­
listas que cualquier otra figura de importancia en su vida actual. En tales circuns­
tancias, la única fuente de ansiedad posible está en el organismo mismo, en las
urgencias y tentaciones conscientes del enfermo, que el proceso de la terapia ha
traído cerca de la superficie. Ejemplificará lo que hemos dicho un breve caso
clínico en el que se tiene miedo tanto a los elevadores como a la situación tera­
péutica.
Bert C. vino a terapia de análisis en parte debido al miedo que sentía por los
elevadores. Siempre que le era posible subía por las escaleras los cuatro pisos que
había hasta su oficina. De tomar el elevador, lo aterrorizaba la posibilidad de
verse atrapado y de verse mutilado o muerto al tratar de escapar. Siempre se
planteaba tales posibilidades. Según fue progresando el análisis, el miedo a los
elevadores quedó desplazado por un miedo a la oficina del terapeuta. Hacía tiempo
que se veía con claridad que Bert se estaba acercando a un importante material
reprimido, un día se levantó de súbito y abandonó bruscamente la oficina antes
de haber concluido su hora de terapia. En la siguiente ocasión explicó que se
había sentido sumamente ansioso. Más tarde, durante esa misma sesión, dijo de
pronto: “ Este cuarto está inundado de peligros” y una vez más se levantó y aban­
donó la oficina antes de tiempo. El peligro resultó ser un miedo de que pudiera
atacar al terapeuta y de verse atacado por éste en venganza o que el terapeuta
lo atacara sin provocación alguna. Mucho antes de haber resuelto su neurosis
transferida, había desaparecido el miedo que tenía a los elevadores.
G r a tific a c io n e s
La soledad, tan usada como castigo, puede constituir también un privilegio
muy valorado, la posibilidad de evitar interferencias de fuera y la oportunidad de
estar a solas con las fantasías propias. Algunas de las experiencias más maduras y
significativas de la vida adulta dependen de que se limite la influencia del medio
circundante sobre la copducta solitaria o que sólo se tenga la compañía de una
persona elegida. Los niños, al igual que los adultos, gustan de poder encerrarse a
solas en un cuarto, donde tienen la libertad de seguir sus propios impulsos sin
vigilancia y sin molestias. Todo niño normal inventa juegos en los que se encierra
en un lugar reducido, un armario, una tienda, una cueva o simplemente un espá,cio rodeado de muebles.
Muchos miedos claustrofóbicos tienen su origen en situaciones de satisfac­
ción infantil o de la niñez, situaciones en que un niño se ve arrollado por la
excitación y provoca que los adultos lo descubran y lo castiguen. Un niño a solas
o en compañía de uno o dos compañeros puede verse tentado a tener experien­
cias sexuales en la reclusión de un escondite: bajo las mantas de la cama, en un
armario, en el cuarto de baño, en el sótano, en el ático, en un cuarto para artícu­
los de limpieza, en un corredor o en un callejón. En estos lugares son incidentes
comunes el tocar, el mirar, el exhibirse, el forcejear y el practicar juegos relacio­
nados con el sexo. Además, es un castigo casi universal el encerrar a un niño
en un dormitorio o en un closet. A llí encerrado, tal vez alivie su dolor y su
soledad dedicándose a un juego erótico, pero al mismo tiempo quizás incre­
VARIEDADES d e l a s r e a c c i o n e s f o b i c a s
295
mente con ello su sensación de culpa. Por ésa y muchas otras razones, mi espacio
pequeño y cerrado sirve como símbolo de los placeres obtenidos de una actividad
prohibida, de los miedos sentidos ante la intensidad de los impulsos propios, de
los peligros de verse seducido y de la amenaza de verse castigado. En el caso que
a continuación se presenta surgen con claridad algunos de esos significados sim­
bólicos, en gran medida como producto de los esfuerzos hechos por el paciente
sin ayuda alguna.
U n c a s o d e c la u s t r o fo b ia c o n o t r o s s ín to m a s fó b ic o s
Kenneth E., de veintidós años de edad, era incapaz de estar en un teatro, por­
que se sentía sofocado y temía no poder salir en caso de enfermedad o de incen­
dio. Su miedo abarcaba también elevadores, autobuses y calles estrechas. Vino a
terapia porque esos miedos le estaban limitando la vida sin moderarle la ansiedad
general que sentía. En la terapia se concentró primero en sus síntomas más re­
cientes y por primera vez tuvo idea de sus fobias.
A l principio de la terapia Kenneth dijo que cuando se encontraba en calles
estrechas temía enfermarse o verse herido en un accidente. Como estaría entre
extraños, tal vez no le llegara a tiempo la ayuda necesaria para salvar la vida. Nada
objetivo justificaba tales miedos. Más tarde Kenneth se dio cuenta de que sus
miedos a los accidentes y las enfermedades eran secundarios; pues ante todó
temía que “si caía en un ataque” o era herido, podía perder el control de sí mismo y gritar algo o hablar sin darse cuenta de lo que estuviera diciendo. Obviamen­
te, sentía la necesidad de ocultar algo, algo que a la vez necesitaba hacer saber. El
haber descubierto ese impulso de descubrirse en público permitió llegar finalmente
al origen de sus fobias.
Sus síntomas claustrofóbicos se presentaron a raíz de un ataque de ansiedad
aguda sufrida en un teatro. E l tema trataba sobre la homosexualidad, a lo que
Kenneth se sentía doblemente sensible,, debido a sus propias, tendencias y a una
reciente amenaza de verse expuesto en público. El ataque de ansiedad fue su
respuesta a ese estrés total. Al sufrirlo, se atemorizó incluso más de que quienes
lo rodeaban en él teatro se dieran cuenta de su agitación y adivinaran la causa.
En cuanto llegó el intermedio, salió al vestíbulo sintiéndose mareado, débil,
trémulo y con náuseas. A partir de allí sólo podía asistir al teatro si se sentaba
cerca de una salida, pero incluso ;así se sentía ansioso y ningún placer obtenía de
la ócasión. La fobia se fue generalizando a lugares en los que se veía mezclado
con extraños en circunstancias que obligaban al apiñamiento.
La experiencia de Kenneth en el teatro dramatizaba simplemente un con­
flicto existente, e hizo que por un momento estuviera completamente conscien­
te. del mismo. Sus fobias surgieron como recursos de defensa que apartaron el
conflicto del centro del escenario y en su lugar pusieron un grupo de miedos
cada vez más amplios. En el fondo a lo que Kenneth temía no era a los teatros,
elevadores, autobuses o calles estrechas; tampoco se trataba de que temiera un
accidente o una enfermedad en el sentido ordinario de los términos o incluso ni
siquiera del peligro de no obtener atención médica a tiempo. Todo esto eran
racionalizaciones secundarias, empleadas para deshacerse de una ansiedad aparen­
temente sin causa.
Lo que en el fondo temía Kenneth era el surgimiento de suS prohibidos im­
pulsos, su ansia poderosa de comportarse en forma homosexual y que todos lo
supieran. Las fobias lo escudaban de situaciones que le provocaban tales impul­
sos; el arreglo neurótico le permitió verse liberado de la ansiedad a cambio de te­
296
CAP. 8. R E A C C I O N E S F O B I C A S
ner una actividad restringida. En su caso el arreglo neurótico falló, porque —como
ocurre con las fobias severas— las situaciones continuaron generalizándose y fue
imposible cumplir con las restricciones. La terapia tuvo éxito en el sentido de
que Kenneth pudo explorar al trasfondo de distorsión de la personalidad que
sufría y cooperara con su tepareuta en buscar una solución.
A g o ra fo b ia : m iedo a los lugares abiertos
La persona que sufre agorafobia se siente irracionalmente atemorizada cuan­
do se encuentra en un lugar abierto, en un parque o una plaza o en la playa. Se
usa el término para abarcar también al miedo neurótico a cruzar una calle ancha
e incluso los miedos respecto a las personas que van por la calle.10 La ansiedad
que se desarrolla va de un ataque severo y agudo a la simple incomodidad y el
estar en guardia.
El miedo
Al igual que la acrofobia y la claustrofobia, el miedo a los lugares abiertos se
deriva de peligros reales; en este caso, el de verse expuesto en un lugar abierto sin
protección y sin abrigo. Es una exageración de la prudencia normal. La persona
prudente, cuando se encuentra en un terreno peligroso, no cruzará un campo o
una plaza si puede evitarlo, no caminará por las calles si puede quedarse en casa.
Para la persona agorafóbica los campos, las plazas y las playas parecen estar llenos
de peligros, peligros que no son menos amenazantes porque no se les pueda
explicar.
Kenneth E., de quien se habló en la sección anterior, sufría una típica fobia
contra las calles, acompañadas de miedos típicos de verse expuesto y abandona­
do. Se veía tendido inerme en un lugar abierto, con toda una multitud mirándo­
lo con ló que pudiera ser indiferencia a la posibilidad de que él muriera. Otra pa­
ciente se veía andando apresuradamente y con miedos por una calle, mientras los
hombres la observaban amenazadores y las mujeres la miraban con desprecio y al­
tivez. Esta paciente combinaba la tentación de caminar por las calles con el miedo
de hacerlo, tal y como le ocurría a Kenneth. Tales personas anticipan el terror de
verse expuestas sin defensa alguna y tratan de evitar las calles y los lugares públicon abiertos como si estuvieran radioactivados. Algunos agorafóbicos pasean con
relativa calma si alguien los acompaña, alguien de quien puedan depender en caso
de necesidad. Esto resulta en especial interesante porque se viene a repetir la ex­
periencia infantil en la cuál el estar solo en público era sentirse inerme y abando­
nado en un universo lleno de peligros desconocidos, en la que el tener al lado un
adulto que lo protegiera significaba sentirse seguro.
Hemos dicho que las fobias se relacionan con miedos de,la niñez y recurren
a formas de defensa primitivas, como el desplazamiento y la proyección.11 Los
significados infantiles de la agorafobia, incluyendo el miedo de verse, abandonado
en una calle, nos permiten penetrar más a fondo en ios orígenes y la estructura
de esos arreglos neuróticos. El medio circundante familiar proporciona, incluso a
10 A veces se las llama fobias de calle en la literatura.
11 Se tiene un estudio del desplazamiento en las personas agorafóbicas en Katan, A „
“The role of displacement in agoraphobia” , Iniernat. J. Psychoanal., 1951,32, 41-50.
W:
V A R I E D A D E S DE L A S R E A C C I O N E S F Ó B I C A S
297
los adultos, un marco estable para orientarse. Nos sentimos a salvo y nos atreve­
mos a mucho dentro de ese marco. Si el medio circundante cambia de súbito o
desaparece, nos sentimos momentáneamente desorientados, incluso pese a tener
una enorme experiencia como adultos y muchos recursos internos. Cuando nos
vemos de pronto perdidos en un bosque o en un desierto, cuando despertamos
en un cuarto extraño, lejos de casa, sentimos algo de lo que un infante abando­
nado y un adulto agorafóbico experimentan plenamente.
Cuando se es pequeño puede resultar muy atemorizador verse solo o entre
extraños. Se trata de un miedo adquirido, cuyas fuentes de origen son experien­
cias de sentirse inundado por las tensiones de la necesidad en un momento de la
infancia en que los recursos de defensa y dominio resultaban tristemente inade­
cuados. El infante se ve rescatado de ese trauma repetido por la ayuda constante
de la madre, quien hace disminuir las tensiones de la necesidad, restablece la
comodidad del pequeño y le permite aprender que de los padres siempre viene
ayuda. Lo mismo ocurre con las tensiones surgidas de la estimulación externa,
pues también allí intervienen los padres. Por ello mismo, la soledad termina por
significar una amenaza de desamparo, de verse expuesto a una necesidad y un
estrés internos arrolladores y a la indiferencia de extraños que nada sienten por
nosotros. Esos significados se encuentran sumamente impregnados de catexia
(energía) en las fantasías infantiles, que con el tiempo pueden volverse incons­
cientes, pero sin que desaparezcan, incluso en la edad adulta.
A medida que el niño domina el habla y el andar, sus horizontes se amplían
en todas direcciones y su Simbolismo se enriquece enormemente. También tiene
sus primeras experiencias de verse perdido —durante un paseo, en un parque, en
una calle, en una playa— todos ellos sitios mucho más espaciosos y carentes de
estructura para él que para un adulto. El niño ha visto y ha oído hablar de ani­
males que mueren de hambre, de niños extraviados que padecen hambre, de va­
gabundos peligrosos, de pordioseros y de mujeres extraviadas. Aprende que cosas
buenas en casa se vuelvan malas fuera, como el estar desnudo, el exhibirse y el
eliminar. Sus primeras experiencias en ver un órgano genital pueden ocurrir fuera
de casa y a menudo éstas, vinculadas con un castigo aterrador. Según pasa el
tiempo, el niño aprende —y absorbe en sus fantasías perdurables— que se expulsa
a la genté dé casa por cometer actos indebidos. Se entera de que lugares públicos
y carentes dé protección como las calles, los parques y las playas son sitios donde
a yeces hay violencia y muerte, y que “vagar por las calles” bien puede significar
hambre, abandono y pecado sexual. Estos múltiples significados entran en las
experiencias infantiles común y corrientes y en las fantasías inconscientes, que
forman el trasfondo de las fobias adultas.
G r a tific a c io n e s
Podríamos repetir aquí rriucho de lo dicho respecto a la gratificación en la
claustrofobia y la acrofobia. Verse solo en un lugar descubierto significa no sólo
estar abandonado y en peligró, sino también gozar la libertad de qué no se nos
vigile y limite, de hacer lo que se quiere. De esta manera, junto con el temor de
la soledad, de verse abandonado y de sufrir un ataque, el agorafóbico puede sentir
la promesa de la aventura y de la libertad. Caminar por calles y plazas, visitar
parques o playas significa tener la oportunidad de satisfacer deseos libidinosos y
298
CAP. 8. R E A C C I O N E S F O B I C A S
agresivos, que nunca pueden satisfacerse en casa. Por ello las gratificaciones, mu­
chas de ellas tabúes y en gran parte inconscientes, vienen mezcladas con el
miedo de verse solo y sin protección y por el miedo de aquello que la persona se
siente impelida a hacer. Los síntomas agorafóbicos sirven al doble propósito de
restringir severamente y de conservar a la vez la excitación de la tentación.
Un caso de agorafobia
Ethel H., una mujer casada de veintiséis años, había sufrido su primer ataque
de ansiedad aguda dos años antes de acudir a terapia. Venía por avión desde
Inglaterra, donde había visitado a sus padres. Al entrar a la terminal aérea, de
techo muy elevado, donde nadie había venido a esperarla, se sintió de pronto
aterrorizada por aquel espacio amplísimo y vacío. Comenzó “ a temblar como
una hoja” ; no hubiera podido pasar la aduana sin la constante ayuda de la gente
y sintió el impulso de informarle á todo el mundo de su nombre, en caso de que
se volviera loca. Un maletero, viéndola tan ansiosa, expresó interés por su estado
y esto de inmediato la consoló. Pudo realizar el resto del viaje, por tren, sin ma­
yores incidentes, aunque llegó a casa agotada y sin espíritu, cierta de que algo
terrible le estaba sucediendo. Nada contó de ello a su esposo cuando éste volvió
del trabajo, pues temía expresar el resentimiento que sentía de que nadie hubiera
ido a recibirla.
Durante los dos años siguientes Ethel se sintió nerviosa mucho tiempo y su­
fría de tener que manejar a través de parques o en autopistas y de ir sola cuando
caminaba por calles extrañas. Luego, hizo otro viaje a Inglaterra; pensaba pa­
sar tres meses con sus padres. Sin embargo, según transcurría el tiempo fue te­
niendo noticias del esposo cada vez menos a menudo, aparte de que las cartas
de él parecían constantemente más impersonales; comenzó a temer perderlo;
miedo que vino a confirmarse cuando él escribió pidiéndole el divorcio. La pri­
mera reacción de Ethel fue deprimirse, llorar amargamente, perder el sueño y el
apetito y declarar, que estaba sola en el mundo.
Al día siguiente de recibir la carta, Ethel estaba cruzando un páramo .hacia el
anochecer, cuando de pronto la soledad del lugar la sobresaltó, de modo que se
sintió totalmente aislada del mundo y terriblemente atemorizada. Pensó que igual
habría sido estar exiliada en Siberia que varada donde se hallaba. Luego sintió el
miedo de caer en un fangal y desaparecer. Tan débiles sentía las piernas, que
apenas pudo llegar a casa. A partir de esta experiencia fue incapaz de cruzar es­
pacios abiertos sin la compañía de alguien. Evitaba ir a conciertos debido al
“Vacío” de las salas. Siguiendo el consejo de un médico amigo, volvió de inme­
diato a los Estados Unidos. En la terminal aérea sufrió la misma experiencia de
dos años antes, pese a que en esta ocasión su hermana fue a recibirla.
Debido a su inminente divorcio, Ethel se mudó a otra ciudad, suspendiendo
la terapia, a la que consideró innecesaria una vez que se le aclaró la situación real.
En el breve periodo que estuvo sujeta a tratamiento afloraron,ciertas cuestiones
de gran interés. El sentimiento de desolación que ahora permeaba todos los pen­
samientos de Ethel los atribuía ella no sólo al abandono del esposo, sino al largo
olvido en que su padre la tenía. Siempre quiso estar cerca de. él, quien nunca ha­
bía mostrado un interés real por su familia. Afirmaba Ethel que la única preocu­
pación de él en ese momento era que el divorcio de ella pudiera afectarlo én su
posición como profesionista.
Ethel había tenido anteriormente fobias que reflejaban cuán frustrada se
sentía inconscientemente por no tener el amor del padre. Durante la pubescencia
solía soñar que eh su dormitorio entraban ladrones y despertaba con la sensación
VARIEDADES d e l a s r e a c c i o n e s f o b i c a s
299
de que alguien estaba en su dormitorio; se sentía demasiado atemorizada como
para moverse, volverse o incluso respirar, por miedo a delatar su presencia. Ade­
más, cuando entraba a su cuarto, temía que alguien estuviera escondido tras la
puerta. Empujaba ésta contra la pared, para asegurarse antes de entrar de que na­
die estuviera tras ella. De pequeña sintió muy a menudo el temor de que alguien
estaba en cama con ella e iba trepando hacia su cuerpo lentamente. Siempre que
le ocurría esto, corría hasta el dormitorio de los padres, donde buscaba apoyo,
e insistía en dormir con ellos el resto de la noche. De este modo, aunque los
miedos irracionales de la niñez y la pubescencia eran de tipo diferente, el patrón
de defensa fóbico opuesto al deseo y a la soledad era el que Ethel había em­
pleado, de una u otra forma, a lo largo de casi toda su vida.
Zoofobia: miedo a los animales
La persona zoofóbica se siente irracionalmente atemorizada, a veces al pun­
to de verse inerme, cuando está próxima a cierta forma de vida animal. El miedo
por lo general está limitado a uno u otro tipo de ser viviente. Caballos, lobos,
leones y tigres han estado siempre entre los excitantes zoofóbicos favoritos; jun­
to con ellos tenemos arañas, insectos y sabandijas. A veces el miedo es muy es­
pecífico. Algunas personas temen a los gatos, pero no a los perros; o temen a las
serpientes, pero no a las ranas o a las tortugas. Los niños zoofóbicos a menudo
gritan o huyen cuando aparece el elemento excitante. Los adultos se muestran
más controlados habitualmente, aunque no siempre, pues llegan a sentirse muy
ansiosos en presencia del animal temido.
El miedo
El temor a los animales pasa fácilmente por razonable, dado que en él perticipa un elemento cierto: un posible ataque al hombre. Los niños aprenden a
menudo a temer porque se les hirió o atemorizó realmente: un perro que ladró o
gruñó; una caída sobre un animal, que brincó de súbito al recibir el golpe; hay
la experiencia de arañazos, mordidas o golpes. Los niños adquieren su miedo al
visitar granjas y zoológicos, en especial al escuchar las advertencias de otros niños
o de los adultos. Los libros ilustrados, los cuentos de hadas, las revistas, las pe­
lículas y la televisión acrecientan la ansiedad que el niño siente ante un animal.
Pero este tipo de cosas es causa, cuando mucho, de un miedo cauto y moderado
que pronto desaparece en gran parte de los niños. No explica la persistencia ó la
intensidad de ciertas fobias sentidas por algunas personas respecto a los animales.
Los animales se vuelven foco de una fobia, én especial en los niños, por ser
seres impredecibles, violentos y sexualmente desinhibidos. Por lo tanto, fácil­
mente se transforman en símbolos de un primitivismo aterrador, que sirve de eje
a las fantasías infantiles. Los animales domésticos cometen crímenes violentos
sin titubeo alguno, incluyéndose en esto robos, ataques y muertes. Los perros y
los gatos matan y se comen animales pequeños y, además, los padres de los ni­
ños fomentan y recompensan tal comportamiento. Se acoplan con sus descen­
dientes y hermanos sin el menor respeto por uno de los tabúes humanos más
rígidos. Y pese a todo esto, viven bien y son amados. A veces las perras se comen
a sus cachorrillos y las gatas a sus gatitos. Ante tal canibalismo, los padres del
niño se muestran perturbados, pero muy rara vez castigan al animal ofensor.
300
CAP. 8. R E A C C I O N E S F ÓB I C A S
Recordemos que los niños pequeños no distinguen tan claramente entre
hombre y animales, como los adultos. Para ellos es concebible que sus padres
hagan aquello que han visto hacer a perros, gatos, caballos o ganado. Y no sólo
expresan los niños tales temores en palabras, sino también en sueños, en cuen­
tos y en fobias, bajo un simbolismo m uy claro. Es difícil esperar que un niño
evite tener fantasías en las cuales su padre haga lo que se vio en un animal m a­
cho, o que la madre haga aquello presenciado en un animal hembra. Constante­
mente ve el interés sumo que todo padre normal expresa por las actividades de su
animal consentido.
Todas estas consideraciones facilitan comprender la existencia de miedos
y fantasías incestuosos, caníbales y asesinos entre los niños pequeños, ya que.
éstos incluyen entre los objetos de identificación a los animales, domésticos o
de otro tipo, y lo hacen con una libertad ajena al pensamiento consciente de
los adultos. Y ya que los sueños preconscientes y las fantasías inconscientes
de los adultos suelen tener como base las fantasías conscientes de la infancia,
desde muy atrás reprimidas, es fácil comprender por qué los sueños y las fan­
tasías inconscientes de los adultos incluyen con frecuencia deseos prohibidos
y miedos extraños. Estas mismas consideraciones nos ayudan a comprender las
fobias violentas y persistentes, que, en una persona adulta, pueden representar
los deseos inconscientes inadecuadamente reprimidos y el castigo que se teme
por haberlos tenido.
Los animales domésticos y los de las granjas y los zoológicos no son los úni­
cos que permiten estructurar una fobia. Pero siendo tan vasto y variado el reino
animal, no tenemos espacio suficiente para hacerle justicia a sus potencialidades
simbólicas. Por lo tanto, nos limitaremos a mencionar otro grupo especial, el de
los insectos, sabandijas y similares. Las fobias relacionadas con tales criaturas
suelen representar fantasías de odio, repugnancia y destrucción desplazadas, que
en alguna ocasión estuvieron dirigidas contra un hermano rival. Su tamaño, su
desagradable apariencia, su mala reputación y el enorme número de tales animalillos, los hacen poco ideal de tales representaciones.
Tal vez éste sea el momento de repetir lo que se dijo én capítulos anterio­
res: que los símbolos no siempre significan aquello que parecen significar, como
no lo significan siempre nuestras palabras. Al igual que éstas y que los símbolos
institucionalizados, nuestros símbolos privados pueden significar aquello que di­
cen o lo opuesto y también algo muy apartado de cualquier significado de acep­
tación general.12 Los. símbolos empleados por los pacientes fóbicos tienen las
mismas características. Por consiguiente, en cada fobia, los significados repre­
sentados por los síntomas pueden ser determinados mediante un estudio cuida­
doso del pensamiento individual del paciente fóbico, sin hacer juicios previos
sofare el significado de los síntomas.
12
Por ejemplo, decimos “ ¡Qué persona tan estupenda es!” cuando queremos decir:
a) que se trata de alguien a quien aprobamos totalmente, pero también: b ) cuando pensamos
que es despreciable. Decimos ¡Pero qué valiente eres!” cuando: a) queremos expresar nues­
tra admiración, o b) cuando queremos calificar de cobarde a la persona. “ Pero ¿no es un en­
canto?” significará que admiramos la dulzura de la persona o que la consideramos mala. En
la política internacional de hoy en día las medidas para mejorar el armamento reciben el
nombre de medidas de paz y las propuestas de paz suelen ser recibidas como una agresión.
Este tipo de significado doble cubre nuestras conversaciones genérales, nuestros pensamien­
tos políticos, nuestro humor y nuestro caló. No es de sorprender que aparezca de manera
sobresaliente en el significado de los sueños y en los síntomas neuróticos.
301
Gratificaciones
Es obvio, dado lo que hemos venido diciendo, que las fantasías sobre anima­
les incluidas en las zoofobias le permiten a la persona simbolizar todo tipo de de­
seos eróticos y de impulsos destructivos. T oda persona, vieja y joven, ha visto
cuán incontenidamente violenta es la agresión de los animales y cuán irrestricta­
mente franca su sexualidad. Los animales paren y cuidan de sus pequeños abier­
tamente y en todo aspecto íntimo, pues expresan el interés más desinhibido por
la alimentación, la limpieza y la eliminación. Casi todo lo que en el ser humano
provoca excitación, envidia, vergüenza o disgusto aparece tarde o temprano en
las actividades de los animales. Por lo tanto, toda persona dispone de un número
ilimitado de sím bolos sobre el deleite animal, que puede incluir en la estructura
de su fobia animal.
Un caso de zoofobia
El caso de zoofobia más famoso fue también el primero en ser estudiado
en forma trascendental; se trata del caso del pequeño Hans. Este niño, de cin­
co años, se rehusaba a salir a la calle porque temía a los caballos; para ser
exactos, porque temía que lo mordieran. En el transcurso de la terapia resul­
tó que los caballos simbolizaban un aspecto del padre que odiaba y temía.
El pequeño abrigaba contra el padre una agresión hostil por considerarlo su
único rival con respecto del amor de la madre, pero a la vez 16 amaba tier­
namente.
Reducida a sus términos más sencillos, la siguiente fue la solución dada
contra la fobia. El amor que el niño sentía por la madre desapareció al repri­
mírselo. Se conservó el amor por el padre, desplazándose el odio hacia los
caballos. Esto presentaba la ventaja adicional de que era fácil evitarlos y no
ocurría lo mismo con el padre. Dada la inversión de papel usual en las fan­
tasías y los sueños, el chico esperaba una venganza primitiva venida del
padre, causada por la hostilidad primitiva que él sentía contra aquél. También
dicha expectativa fue desplazada y se convirtió, en el miedo oral regresivo de
que los caballos pudieran morderlo.
En el caso del pequeño Hans se facilitó el desplazamiento debido a
otras identidades parciales, a) El padre había tenido a menudo el papel de
“ caballito” al jugar con Hans. ó ) Las bridas del caballo le recordaban al ate­
morizado Hans los oscuros bigotes del padre, c ) La terapia dejó claro los
deseos que tenía Hans de que su padre se cayera y lastimara, tal y como
había visto que sucedía con los caballos y como sucedió con su compañero
que, al estar jugando al, “ caballito” , se cayó y lastimó. Como resultado de la
terapia, el paciente se curó de su, fobia. Es interesante que, años más tarde,
cuando Hans leyó un artículo sobre su caso y el tratamiento aplicado, ha­
bía reprimido p o r com pleto toda memoria de esa fobia en alguna ocasión
tan vivida. Algunos de los comentarios incidentales acerca de sus padres le
hicieron preguntar si en verdad había sido él aquél famoso paciente. Una
visita a Freud le permitió confirmarlo ,13
,!)
13
Freud, S., “ Analysis o f a phobia in a five-year-old boy” (1909), edición estándar,
1955, vol. 9, págs. 1-149; Freud, S., “ Inhibitons, symptoms and anxiety” (1925), edición
estándar, 1959, vol. 20, págs. 77-175.
302
Comentario
Hemos descrito así cuatro fobias comunes, ilustrando cada una de ellas con
un caso; hemos indicado, además, con qué situaciones de la vida real se relaciona
cada una de ellas y de qué fantasías y simbolismo básico derivan. En cada una de
las fobias hemos esbozado por separado el miedo y la satisfacción, para demos­
trar que cada miedo fóbico viene acompañado por la correspondiente fascina­
ción fóbica. Se podría aplicar el mismo sistema descriptivo al resto de los grupos
de excitantes fóbicos enumerados al principio del capítulo. Pero nos parece más
importante estudiar en este punto algunos aspectos dinámicos y del desarrollo.
Una nota sobre medidas contrafóbicas
Antes de que pasemos adelante, hay un derivado de las fobias en especial in­
teresante que amerita nuestra atención. Se trata de las medidas contrafóbicas o
contra las fobias. Los niños las manifiestan del modo más claro cuando en un
juego utilizan algo atemorizador que les ocurrió en la vida real. Por ejemplo,
un niño juega a que visita al doctor, a que se le pone una inyección dolorosa o
a que se le interviene quirúrgicamente, tal y como le ocurrió en la realidad. Con
frecuencia repite el juego una y otra vez, como si le exigiera muchas repeticiones;
el poder dominar la ansiedad experimentada. En el juego el niño actúa, decide y
controla la sitúación, en lugar de que se actúe sobre él, esté pasivo y a merced de
los otros. Los adultos que en cómbate fueron víctimas de una ansiedad traumá­
tica hacen lo mismo, cuando repiten su experiencia aterrorizadora, cuando se los
sujeta a narcosis o hipnosis o cuando sueñan.
En todos los ejemplos anteriores el niño o el adulto relacionan su actuación
contrafóbica con la experiencia atemorizadora original. Es ésta úna condición
muy importante para poder lograr dominar la ansiedad original. Gran parte de
los intentos contrafóbicos neuróticos no funcionan Con esta ventaja. Las fuentes
de la ansiedad fóbica suelen estar ocultas a la persona fóbica a cáusa de las de­
fensas presentes. La hacen Sentirse llevada o atraída hacia una actividad peligrosa,
sin saber conscientemente por qué. .
El enojo reactivo es la forma más común de contrafobia. La persona con fo­
bia busca deliberadamente situaciones a las que teme, pues siente el impulso in­
consciente de dominar una ansiedad específica. Claro está, contribuyen también
factores como la excitación y el placer presentes en la ansiedad de las personas
fóbicas y en el alivio obtenido, como ya hemos descrito. En la vida común y co­
rriente tenemos ejemplos innumerables de tendencias contrafóbicas; lós más dra­
máticos son aquéllos de las personas acrofóbicas que eligen pasatiempos como el
montañismo o trabajos como andar en la cuerda Hoja o la aviación. Un aviador
famoso por sus vuelos arriesgados en aquellos días en que los aviones eran frá­
giles estructuras de lona y alambre, dijo que se sentía demasiado atemorizado
por las alturas como para asomarse por la ventana de un quinto piso sin estar
asido de algo. Existen actores con un miedo crónico severo al público que nece­
sitan ser obligados a salir al escenario, pero que siempre buscan aparecer en una
obra, quienes experimentan placer y alivio en cada interpretación, sin nunca lle­
gar a dominar su ansiedad.
Desde luego, las personas atrevidas no son todas contrafóbicas. Algunas de
A N T E C E D E N T E S D I N A M I C O S Y DE D E S A R R O L L O
303
ellas han gozado siempre llevando a cabo lo que a otras atemoriza. Algunas otras
Inerón fóbicas, pero se sobrepusieron a su miedo neurótico y gozan repitiendo
actos peligrosos porque saben que ya lo dominan, tal y como ocurre con los
niños normales. El carácter contrafóbico de una actividad se muestra por el
surgimiento de tensión y ansiedad desusadas, de actos sintomáticos y de sueños
de ansiedad relacionados con la fobia contra la que se está defendiendo la per­
sona. Las repeticiones contrafóbicas de situaciones a las que se teme no suelen
permitir dominar la ansiedad fóbica, porque las defensas del paciente no le per­
miten darse cuenta del miedo neurótico que inconscientemente está tratando de
dominar. La pulsión inconsciente de intentar dominar la ansiedad lo hace repetir
una y otra vez alguna actividad hacia la que se siente irresistiblemente atraído,
sin tener conciencia de por qué. Los antecedentes dinámicos y de desarrollo de
las reacciones fóbicas ayudarán a aclarar esa contradicción aparente.
ANTECEDENTES DINÁMICOS Y DE DESARROLLO
Las fobias son intentos espontáneos e inconscientes por curarse a sí mismo.
La persona fóbica amenazada con la desintegración de su ego por un brote de
tensión y ansiedad sufre una regresión parcial y vuelve a establecer la integración
del ego a un nivel más primitivo. Un efecto de la regresión es que se reactivan
fantasías infantiles de carácter atemorizador, que se mezclan con los miedos rea­
les del adulto o incluso los reemplazan. A su vez, esas fantasías reactivadas se ven
desplazadas y proyectadas hacia objetos o situaciones adecuados del ambiente,
que son posibles de evitar. Tal proceso puede ocurrir de modo rápido, como en
nuestros tres casos principales, o irse desarrollando lentamente, a ritmo con un
aumento gradual de la tensión.
Los síntomas fóbicos y la energía de la organización
Las fobias tienen una estructura más madura que las reacciones de ansiedad,
no importa cuán absurdas o infantiles parezcan por su forma. Casi en toda ocasión
logran contener la tensión y la ansiedad excesivas. Esto se consigue por medio de
la regresión y no mediante el primer patrón de descarga primitivo que vimos en
las réaccioiies de ánsiedád, sino en aquel nivel donde tenemos estructuras percep­
tivas y cognoscitivas —imágenes, memorias, fantasías y ensoñaciones— capacés
de ábsorber y de utilizar abundantes cantidades de energía. He aquí la sucesión
dinàmica de eventos presentes en las fobias: i ) existe un brote de tensión emo­
cional, con aumento de la ansiedad libre; b ) s ?inicia la desintegración del ego; c )
se presenta uña regresión parcial automática a niveles más primitivos; d) hay rein­
tegración del ego a niveles inferiores, a medida que se absorbe en la orgánizacióri
de imágenes, memorias, fantasías y ensoñaciones reactivadas el exceso de ten­
sión y de ansiedad.
Como esas estructuras reactivadas y orgánizadas pueden provocar otro brote
y amenazar con otra irrupción —provocando la nueva regresión consecuente—, se
evocan los mecanismos auxiliares del desplazamiento y la proyección. Esas dos
maniobras primitivas hacen que la áménaza parézca venir de fuera, de algo externó,
a lo que el paciente teme. Esta situación le permite a la persona fóbica emplear
técnicas de evitación conocidas para defenderse de una posible ansiedad.
304
CAP. 8. R E A C C I O N E S F Ó B I C A S
Una diferencia importante entre las reacciones de ansiedad y las fobias es que
en estas últimas se utilizan mucho más las estructuras perceptivas y cognoscitivas
para absorber el exceso de energía libre. En efecto, se interpolan imágenes, memo­
rias, fantasías y ensoñaciones entre las fuentes internas o externas de-la tensión
creciente y las respuestas neuróticas. Como esas organizaciones absorben la
energía libre en las fobias, poca necesidad hay de una descarga inmediata y ma­
siva como la ocurrida en la reacción de ansiedad. Al organizar sus miedos irra­
cionales, el paciente fóbico termina dominando los brotes de tensión y de
ansiedad. Se precipita un ataque de ansiedad únicamente cuando el símbolo pro­
yectado, el objeto o la situación temida, aparece en el contexto para reforzar la
estimulación interna procedente de estructuras fóbicas infantiles.14
Este uso que el paciente fóbico hace de las estructuras perceptivas y cognos­
citivas nos lleva al tema general de la formación y la estructura de síntomas. En
un capítulo posterior volveremos a esto, cuando reunamos algunos de los hechos
acerca de la formación de síntomas neuróticos que surgirán de nuestro estudio
de neurosis individuales. Baste decir por el momento que, en el transcurso de un
desarrollo normal, el crecimiento de la organización perceptiva y cognoscitiva per­
mite a cada niño verse cada vez más libre de ataques súbitos de tensión y ansie­
dad emocionales.
Desde hace tiempo se reconoce que el pensamiento depende de la aparición
de úna demora entre la estimulación y la respuesta; demora que en un principió
consiste en la suspensión de la actividad, antes de que se complete alguna acción,
directamente observable en la conducta de los infantes. Es de suponer que llenan
tal demora experiencias perceptivas y cognoscitivas fugitivas; y con éstas las que,
en última instancia, se estabilizan en forma de imágenes, memorias, fantasías y
ensoñaciones. A su vez,,la formación de esas estructuras perceptivas y cognosciti­
vas ayuda a prolongar y enriquecer los intervalos entre la estimulación y las res­
puestas, creándose con el tiempo una vida mental interna considerablemente
autónoma. En nuestros sueños manifiestos experimentamos, como adultos, sus
cualidades pasajeras y caleidoscópicas; experimentamos sus cualidades estables y
realistas en gran parte de la actividad práctica, imaginativa y estética de nuestra
vida diurna.
Tales estructuras deben de volverse muy organizadas y complejas incluso du­
rante la infancia. Su misma organización sumamente compleja exige un insumo
de energía que permita mantenerla en un estado de actividad. Cuando se han
reactivado esas estructuras, como ocurre en cualquier fantasía activa, tal reactiva­
ción absorbe la energía libre, que hemos llamado la energía de la organización.
Los síntomas neuróticos tal como las fobias, necesitan de energía libre para su
organización y reactivación. El síntoma neurótico es simplemente un caso espe­
cial d,el uso general de la energía libre en la estructuración mental, un caso en que
se la emplea como defensa.
Maniobras defensivas en las reacciones fóbicas
Son obvias las ventajas de las defensas fóbicas respecto a las reacciones d$
ansiedad. Como ya hemos visto, en estas últimas el paciente permanece continuar
14
Claro está, en la realidad se encuentra todo tipo de transición entre las reacciones de
ansiedad y las fobias, como reacciones de ansiedad con evitación, que se parecen a las defen.-
AN
I E C E D E N T E S D I N A M I C O S Y DE D E S A R R O L L O
305
iiicnle vigilante porque siente la amenaza constante de una catástrofe pr occdci ilc
de alguna fuente desconocida. Se ve forzado a recurrir a una descarga continua
de energía según se va presentando ésta; proceso agotador del que no puede es ca­
par. Por el contrario, las defensas fóbicas le permiten una huida a través de fanta­
sías de miedo cuya organización se encarga gran parte del tiempo del exceso de
tensión. Esas fantasías se desplazan de sus fuentes infantiles originales y se le pro­
yectan sobre objetos o situaciones externos adecuados. Mientras el paciente lo­
gra evitar el objeto o la situación externa temida, tendrá una paz relativa.
A pesar de esa protección superior que las fobias permiten respecto a la an­
siedad, no hay duda de que recurren a maniobras infantiles y emplean defensas
primitivas cuya participación es escasa en las reacciones de ansiedad. El desplaza­
miento y la proyección son dos defensas primitivas que aparecen explícitamente
en el trasfondo de las fobias; ambas se derivan de las primeras fases de desarrollo
de la personalidad, fases anteriores a la formación de los límites estables que se­
paran a las funciones conscientes y preconscientes de las inconscientes.
Desplazamiento. En el sentido de que transfiere energía o catexia de una re­
presentación de objeto a otra, el desplazamiento es una de las características so­
bresalientes del funcionamiento del proceso primario. Da por hecha una equiva­
lencia naturál entre los objetos, entre sus representaciones, que es ajena ala lógica
del proceso secundario, es decir, al pensamiento racional. Incluso pudiera pasar
por alto la distinción perceptiva fundamental que los adultos hacen entre lo interno
y lo externo, lo que se relaciona muy de cerca con la otra defensa fóbica impor­
tante, la proyección.
Proyección. Tal y como aparece en las fobias, la proyección implica el des­
plazamiento de un peligro interno real, el peligro de una erupción de material
inconsciente, hacia un miedo irracional respecto a algo extemo, fácil de identifi­
car y de evitar. Aunque la proyección, como gran parte de las defensas neuróticas,
es empleada en cierta medida por personas normales en la vida cotidiana, su uso
se ve limitado a actividades tales como buscar chivos expiatorios, equivocarnos
respecto a los orígenes de nuestra irritabilidad y sentir que la naturaleza refleja
nuestro humor. El tipo de proyección llevado a cabo por el paciente fóbico es
mucho más específico, completo e individualista que la proyección empleada en
la vida cotidiana y en las reacciones de ansiedad. Señala un defecto básico en
las fronteras del ego, defecto que se haces obvio cuando, debido al estrés, surge
la regresión. La única situación normal en que la persona normal experimenta
una pérdida comparable en los límites del ego es la de soñar cuando se está dor­
mido. El mejor modo de comprenderla preeminencia del desplazamiento y la pro­
yección en las reacciones fóbicas es tomarlos como consecuencia de una represión
inadecuada.
Represión. La represión es inadecuada en todas las neurosis. En las reacciones
fóbicas se intenta eliminar las fantasías de temor, que no han podido ser reprimi­
das desplazándolas y proyectándolas. En otras palabras, la pronta aparición del
desplazamiento y de la proyección en las fobias es prueba de una represión insu­
ficiente en la persona fóbica. Nada habría por desplazar y proyectar si la reprpsión
hubiera tenido fortuna en contener las fantasías de miedo inconscientes reacti-’
vadas. Debemos recordar que el desarrollo de la represión es el que suele estable­
cer normalmente los límites funcionales que protegen a las organizaciones coni*
sas fóbicas, y fobias que incluyen descompensaciones frecuentes en ataques de ansiedad
agudos.
306
CA P . 8. R E A C C I O N E S F Ó B I C A S
cientes y preconscientes de la interferencia proveniente del inconsciente. Una
represión defectuosa significa la existencia de límites defectuosos; y la existencia
de límites defectuosos significa una separación insuficiente entre el consciente y
el preconsciente, y el inconsciente.
Al igual que en las reacciones de ansiedad, en las reacciones fóbicas existe la
amenaza de invasión por parte de las fuerzas del id y el superego inconsciente,
que induce a la desintegración del ego, es esa desintegración inicial del ego lo que
pone en marcha una regresión defensiva surgida a niveles más primitivos. La regre­
sión parcial permite a la persona fòbica evitar el verse arrollada por la desintegra­
ción del ego, ésta es la ganancia obtenida de la regresión. A l mismo tiempo, deja
a la persona más que nunca bajo la influencia de las fuerzas inconscientes. La
persona escapa de este segundo peligro recurriendo a los factores primitivos del
desplazamiento y la proyección, con lo que se encuentra más familiarizada que la
persona promedio.
Antes de que pasemos a estudiar la interrelación existente entre represión
inadecuada y las defensas primitivas del desplazamiento y la proyección, volva­
mos a nuestros casos, para ilustrar las fuerzas dinámicas presentes en las fobias.
Cuando Agnes W. se vio atacada por su descompensación emocional traumática
en la oficina del octavo piso, de inmediato se sintió acosada por fuerzas incons­
cientes en erupción que pudieron haberla llevado al suicidio, impulsada por un
arranque de furia, odio y culpa. Mantuvo un funcionamiento del ego lo bastante
realista para ponerse a salvo fuera dél edificio y desviar el intento de suicidio. Pero
aún así, Agnes se comportó de modo primitivo : se acurrucó detrás de los archivos
de acero cómo un niño aplastado por el pánico y luego huyó del edificio como si
el propio diablo la estuviera persiguiendo y no sus fantasías homicidas y suicidas.
Fue tras esta experiencia aterrorizante que Agnes desplazó y proyectó su tormenta
emocional, pasándola de un miedo real hacia sus propios impulsos internos a un
miedo irracional de la situación en la que habían surgido, es decir, a un miedo
irracional por las alturas. Kenneth E. intentó el mismo tipo de desplazamiento y
proyección; pero tuvo rúenos éxito, porque sus múltiples conflictos se habían
generalizado a tantos referentes distintos, que la evitación terminó siendo impo­
sible. Ethel H. logró muy pòco con su fobia respecto a los lugares descubiertos:
simplemente cambió un miedo adulto definido, que pronto tendría que haber
enfrentado en la realidad por uri miedo infántil irracional, que le permitió un
respiro temporal.
Lo inadecuado de la represión en las neurosis
En todas las neurosis tenemos la misma pregunta fundamental: ¿Por qué re­
sulta inadecuada la represión? Probablemente haya una respuesta igual en el caso
de todas las neurosis. Se debe buscar en el proceso de desarrollo de los niños que
cuando adultos resultan neuróticos. Los distintos patrones de neurosis representan
modos diferentes de intentar eludir una ansiedad intolerable, de tratar de reducir
la tensión que surge debido a uri principio de erupción en el inconsciente.
En los capítulos dedicados a la organización de la personalidad y en el dedica­
do a las reacciones de ansiedad comenzamos a estudiar los antecedentes del desa­
rrollo. En los recién nacidos existen diferencias congénitas que los hacen tener
diferentes tipos de sensibilidad y que parecen persistir como características de la
A N T E C E D E N T E S D I N Á M I C O S Y DE D E S A R R O L L O
307
personalidad. Existen además las influencias posteriores: la ansiedad de separación
en sus muchas formas, la presencia de padres dominantes o demasiado blandos,
el adiestramiento en ansiedad y culpa tenido durante la niñez. Existen las innu­
merables introyecciones de ego, identificaciones del ego y las identificaciones del
supergo con personas importantes presentes en el medio circundante del niño,
identificaciones que permiten a este último erigir su propio sistema de persona­
lidad. Además, el niño adopta los patrones prevalecientes —tanto emotivos y esté­
ticos como prácticos y lógicos— mucho antes de ser capaz de analizarlos o de
reflexionar acerca de ellos. Hemos dicho que todos esos factores pueden hacer
vulnerable —o resistente— a una persona, al grado de que desarrolle algún tipo
de reacción neurótica cuando se vea sujeta a estrés.
El patrón de la reacción neurótica es simplemente el modo que el individuo
prefiere para manejar una ansiedad intolerable. También en este caso se depende
de factores infantiles similares. Como ya hemos visto, en las reacciones de ansie­
dad el método elegido consiste en descargar directamente la tensión a través de
canales somáticos y emocionales generales. Aunque esto suele proteger a la per­
sona de regresiones ulteriores, se vuelve en sí fuente de ansiedad y, en tal sentido,
constituye un fracaso. Como patrón de reacción para manejar la tensión y la an­
siedad, la reacción fóbica tiene mayor éxito, porque vuelve específico y externo
el peligro, aunque para el paciente siga siendo ininteligible. En los capítulos siguien­
tes se verán otros patrones para controlar la ansiedad; pero aquí nos limitaremos
a examinar las fobias, para no perdernos en generalidades.
El desplazamiento, la proyección y la represión inadecuada
En las reacciones fóbicas lo peculiar no está en lo inadecuado de la represión
—presente en todas las neurosis—, sino en la manera en que se emplean el despla­
zamiento y la proyección para completar una represión débil, para lograr lo que
ésta por sí sola no puede lograr. Dos cosas sugiere este empleo de esas defensas
primitivas: 1. Que la estructura defensiva de las personas fóbicas se encuentra dis­
torsionada al grado de darle preeminencia a formas de defensa arcaica, y 2. Que
las experiencias traumáticas que causán la distorsión deben haber ocurrido müy
al principió de la vida. Además, el qué el páciente se vuelva fobico y no psicòtico
significa que tuvo éxito y consiguió crear un sistema de personalidad razonable­
mente estable a pesar de los traumas iniciales. El adulto con una fobia es, por
tanto, una persona con una integración de la personalidad eficaz, que sufre una
represión relativamente ineficaz, pero que es capaz dé soportar las amenazas de
desintegración del ego gracias al uso del desplazamiento y de la proyección.
La represión eficaz se desarrolla relativamente tarde en la infancia. El despla­
zamiento y la proyección se encuentran entre las primeras maniobras defensivas
en desarrollarse. Las pruebas obtenidas al estudiar fobias de adultos y de niños,
indican que las personas fóbicas se vieron competidas, en la infancia, a enfrentarse
antes de tiempo a un exceso de tensión y ansiedad emocionales. Bien sus pulsio­
nes emocionales fueron desusadamente poderosas, o las personas resultaron
sumamente sensibles a los excitantes de la ansiedad, o bien recibieron poca
protección por parte de los adultos cuando la tensión y la ansiedad sobrepasaron
los límites de resistencia. Aquello que pudieron manejar mediante la represión,
quedó resuelto en esta forma. El resto, que a principios de cualquier vida significa
308
CAP. 8. R E A C C I O N E S F Ó B I C A S
un volumen considerable, pasó a las organizaciones perceptivas, en forma de imá­
genes y fantasías. Aquellas imágenes y fantasías que siguieron provocando temor
pasaron a ser elementos ajenos al ego, es decir, ajenos al sistema de personalidad,
elementos procedentes de fuera. En esta maniobra se utilizan el desplazamiento
y la proyección.
No importa cuán complicado e irracional parezca este tipo de maniobra,
pensamos que el hombre normal se hunde en ella libremente noche tras noche,
cuando sueña.15 Desde luego, el soñar es una experiencia regresiva, a veces suma­
mente regresiva, y, no obstante esto, parte esencial de la vida normal de un
adulto normal. Además, los adultos normales practican ampliamente el despla­
zamiento y la proyección, respecto a la motivación propia, cuando esto les
parece ajeno a su ego. Atribuyen la responsabilidad de la culpa a otras personas,
al destino o a la voluntad de Dios, aunque un estudio objetivo de la estimulación
indique que las actitudes o la conducta propias son las responsables o las culpa­
bles. Finalmente, recordemos que el desplazamiento y la proyección son ingre­
dientes capitales de las psicosis y que éstas se encuentran entre los males.más
comunes de la humanidad.
Volvamos a las reacciones fóbicas. Hemos dicho que cuando los niños peque­
ños se ven compelidos a emplear el desplazamiento y la proyección demasiado a
menudo y con demasiada fuerza, antes de que hayan madurado sus defensas re­
presivas, pueden establecer a las primeras como sus principales defensas y seguir
utilizándolas en situaciones en las cuales debieran utilizar la represión. Al igual
que cualquier otra función dinámica del organismo, la represión se desarrolla
normalmente cuando se emplea de modo adecuado en el momento preciso. Si se
rechaza, no se desarrollará por completo; y si el desplazamiento y la proyección,
de carácter más primitivo, continúan llevando a cabo algunas de las funciones
que usualmente realiza la represión, estarán sobredesarrolladas y usadas en
exceso, hablando de modo relativo. Tal parece ser la situación que da lugar a va­
rias fobias durante la niñez y a una vulnerabilidad especial a la aparición de fobias
en los adultos.
Una represión defectuosa siempre significa límites funcionales, defectuo­
sos, entre los procesos; del ego inconsciente, del id y del superego por una parte,
y los procesos preconscientes o conscientes por la otra. Las organizaciones pre­
conscientes y conscientes no estarán debidamente protegidas de verse invadidas
por las fuerzas del -inconsciente en personas cuyas defensas represivas se en­
cuentran sub desarrolladas. El resultado de esta situación es similar al descrito
en las reacciones • de ansiedad. Cuando están sujetos a, estrés emocional, los
adultos con tales defectos tienden a dar respuestas a nivel dividido, es decir,
reaccionan al estrés corriente, en términos del estrés infantil. Fantasías infanti­
les hasta ese momento reprimidas —que representen residuos de crisis infantiles
emocionales— invaden el funcionamiento preconsciente y consciente y se les
trata como si fueran contemporáneas. El resultado de esto es una desintegración
del ego inicial, una regresión automática parcial a niveles primitivos y la reacti­
vación de fantasías de miedo, a las que se desplaza y proyecta como síntomas
fóbicos. La formación de síntomas fóbicos Libera a la persona de su ansiedad,
pero a costa de parte de su libertad, pues le es necesario evitar el tener que en­
frentar el miedo proyectado al miedo circundante.
15
Lewin, B., “Phóbic symptoms and dream interpretation” , Psychoanal, Quart., 1952,
21. 295-322.
309
Forma de la defensa y contenido perceptivo en las fobias
Ya hemos visto que la defensa fóbica es primitiva. Tal como aparecen en las
fobias, el desplazamiento y la proyección constituyen un regreso a fases del desa­
rrollo en que no había una distinción clara entre el yo y la realidad externa o en­
tre el yo mental y corporal. Esto hace pensar en una fase en la que prevaleció
cierto grado de simbiosis madre-hijo. En contraste, en una reacción fóbica el con­
tenido perceptual o cognoscitivo puede abarcar desde la fase arcaica hasta la edípica o posedípica. En nuestro trabajo clínico, encontramos fobias que expresan
los miedos más primitivos, carentes de palabras y de miedos sin objeto a desa­
parecer, disolverse o hundirse en la nada. A partir del mismo mecanismo, otras
fobias expresan miedos a castigos y venganzas, claramente pertenecientes a fases
de desarrollo maduro del superego. Si hablamos en función de las zonas erógenas,
encontramos en las fobias la misma dispersión de contenido perceptual o cognos­
citivo, desde los miedos orales más tempranos hasta los miedos fálicos de la ultima
etapa.16
Nuestros casos ilustraron algunas de esas variaciones de nivel o de contenido
perceptivo, aunque todos los pacientes recurrieron a los mismos mecanismos de
defensa primitivos.17 Ethel H. hace pensar en un contenido arcaico, cuando expre­
sa su miedo de verse perdida en el espacio. Sus fantasías sugieren una identidad
entre la enorme y vacía terminal aérea y su propio cuerpo y yo ilimitados y va­
cíos, enormes —atemorizantes porque ella había regresado a una fase en la cual su
cuerpo y su yo carecían de límites definidos. Agnes W. se vio arrollada por la cul­
pa venida del superego y envuelta en una aventura amorosa que, tomadas juntas,
indican la liberación de una represión débil de deseos edípicos respecto al padre.
Kenneth E. reflejaba en sus fantasías tanto el miedo de verse abandonado e inerme,
Como el deseo de qüe lo descubrieran, junto con indicaciones de conflictos edí­
picos negativos posteriores, expresados tanto en esos miedos y deseos como en
sus actividades homosexuales.
A menudo se dice que el diagnóstico puede ser más exacto si se toman como
base las defensas empleadas que si se toman como base los síntomas expresados.
A decir verdad, ambos elementos se encuentran íntimamente relacionados. Como
hemos visto, en las fobias los mecanismos expresan un nivel funcional primitivo,
en el qué existen estructuras perceptivas, pero no límites de ego claros. Sin embar­
go, los síntomas expresan el peligro contra el qué están aplicando las defensas fóbicas primitivas, el desplazamiento y la proyección. Como hemos visto también,
ese peligro abarca desde miedos infantiles primitivos de perder la propia iden­
tidad, de verse tragado y dejar de existir, hasta deseos de que se nos cuide, de
vernos inermes y expuestos como un bebé —pero separados, como un ser entre
otros muchos seres—, sin olvidar los miedos de recibir un castigo merecido, debido
a nuestros pecados edípicos y a nuestros deseos asesinos, surgidos de las fantasías
tenidas en el quinto o sexto año de vida.
Resumen. Podemos suponer, con base en el material clínico y en el desarro­
llo, que las fobias de los adultos tienen como base fobias infantiles, que casi to­
dos los niños parecen experimentar. Es obvio que los adultos fóbicos han expe­
rimentado tales fobias infantiles con mayor severidad que las personas promedio,
16 En el capítulo 2 se habló con cierto detalle del concepto de zonas erógenas.
17 Perloe, S. I., “Inhíbition as a detcrminant o f perceptual defense” , Percept. Motor
Skills, 1960, 11, 59-66.
310
C AP. 8. R E A C C I O N E S F O B I C A S
ya que manifiestan organizaciones perceptivas sumamente fijadas y llenas de
miedo. Así, podemos estar de acuerdo con la opinión general de que las personas
fóbicas no se vieron protegidas adecuadamente durante la niñez de un estrés
interno o externo excesivo. Damos por hecho que las primeras experiencias
traumáticas y no dominadas ocurridas durante la niñez de los pacientes fóbicos
se presentaron más tarde que en los pacientes sujetos a reacciones de ansiedad.
En las fobias la regresión se detiene a niveles de buena organización perceptual;
mientras que en las reacciones de ansiedad ¡la regresión retrocede hasta una
descarga mucho más arcaica. Cuando la defensa fòbica falla, el paciente vuelve
de inmediato a este nivel de descarga anterior.
Las fantasías, memorias y ensoñaciones dominantes que aparecen en los sín­
tomas fóbicos no necesariamente indican el origen de la defensa fòbica. En cam­
bio, sí indican la crisis infantil más severa y por lo común la última en que se
recurrió al desplazamiento y a la proyección. De este modo, el niño edipico uti­
liza su defensa fòbica primitiva para resolver conflictos edípicos o para resguar­
darse de peligros edípicos, ya que carece de algo mejor que utilizar. Con mayor
fortuna que la descarga arcaica en los ataques de ansiedad, la fobia primitiva es el
mecanismo de que dispone el paciente en el momento de la crisis edipica, pues la
preparó años antes y la empleó con todo éxito para defenderse entonces contra
miedos más primitivos. Tal y como un soldado a,quien se le agotó la munición
puede emplear el rifle como garrote, el paciente fobico que se ve sin una represión
adecuada recurre a cualquier sustituto primitivo que tenga a mano. La persona
expuesta a un conflicto en la edad adulta, conflicto parecido a otro edipico no
resuelto, puede igualmente recurrir a una reacción fòbica para intentar resolverlo.
En este capítulo y en el anterior hemos venido estudiando dos,síndromes;
neuróticos comunes, .en lo que los pacientes trataron, con escaso éxito, de libe­
rarse dé la tensión emocional e^cesiv^., En la reacción de ansiedad el paciente
vuelve a procesos de descarga arcaicos, que recuerdan los llantos, retorcimientos,
y rabietas de los infantes. A llí donde se podría haber esperado una acción sexual
o agresiva, la persona ansiosa mostró tan sólo un^ vigilancia extrema y una des­
carga masiva intermitent^ji'P^ro no específica. En la reacción, fòbica el paciente
recurre a fantasías de miedo, más organizadas que la vigilancia y la descarga de
tensión no específica, pero, aún así primitivas y poco exitosas, pues apenas logran
reducirá unos cuantos excitantes más o menos específicos de la,ansiedad aguda. Pa­
saremos ahora a una tercera neurosis, la reacción de conversión, en donde a me3
nudo parecen desaparecer la tensión y la ansiedad emocionales, aunque siempre a
costa de que se cáiga en algún impedimento mayor.
,;. . u
9
R e a c c io n e s
d e co n v e rsió n
Las conversiones son cambios ocurridos en alguna función corporal especí­
fica por medio de los cuales se está expresando en forma simbólica un conflicto
inconsciente. En los dos capítulos anteriores vimos que los pacientes con reac­
ciones de ansiedad recurren a descargas de energía masivas, logradas mediante un
incremento de la actividad muscular y visceral, que permiten eliminar la tensión
y la ansiedad excesivas. Hemos visto también que en las fobias, la tensión y la
ansiedad se cristalizan como un miedo específico, como una estructura percepti­
va, que el paciente desplaza y proyecta en algo del mundo externo, para a conti­
nuación evitarlo en lo posible.
En las reacciones de conversión el conflicto inconsciente no produce; ni des­
cargas masivas, ni desplazamientos y proyecciones de miedos y ni siquiera evita-,
ción. En lugar de ello, las energías provenientes de los impulsos del id y del
superego, de las imágenes y fantasías inconscientes, de las defensas del ego y de
las adaptaciones, se cristalizan como la alteración del funcionamiento de alguna
parte específica del cuerpo: una extremidad, un sentido, un órgano interno.
Como ya veremos, esta alteración de un funcionamiento expresa los componen*
tes de algún conflicto básico mediante un simbolismo llamado lenguaje corporal.
El paciente acepta voluntaria, o al menos pasivamente, esa álteración de un fun­
cionamiento como la prueba que necesita para considerarse enfermo o impedido.
He aquí algunos ejemplos clínicos, que permitirán completar nuestra introducción:
Un soldado que recientemente había matado a un enemigo en combate, des­
cubrió que tenía paralizado el brazo derecho. El brazo estaba neurofisiológicamente normal y el soldado no había sufrido heridas,1
Una adolescente, tras haber sido perseguida en el bosque por un muchacho
desconocido, sufrió sueños terribles, en los que las piernas parecían habérsele
paralizado. Fueron sueños premonitorios. Tras una semana en cama, enferma de
gripe, desarrolló una parálisis de las piernas, sin haber señal ninguna de que el
sistema nervioso tuviera algo que ver. La chica expresó primero su miedo incons-,
ciente en sueños preconscientes, y después lo expresó abiertamente, en forma de
una reacción de conversión.
1
Véase Grinker, R. R. y Spiegel, J., War Neurosos, Filadelfia, Blakiston, 1945. Véase
también Grinker, R. R. y Spiegel, J., M en Under Stress, Filadelfia, Blakiston, 1949. En el
índice de este último libro se han enumerado muchos de los casos estudiados en el texto.
311
312
CA P . 9. R E A C C I O N E S DE C O N V E R S I O N
Un estudiante universitario sufrió insensibilidad en manos y brazos tras ha­
ber fracasado en sus exámenes. Ésta desapareció cuando el chico encontró un
trabajo, pero le volvió cuando, más tarde, tuvo exámenes de admisión en otra
universidad; y reapareció justo antes de la graduación. Por su distribución, la
insensibilidad no correspondía a la de los nervios sensitivos.
Una mujer madura perdió la voz tras haber recibido una llamada de larga
distancia, en la que su madre le informó que el padre estaba muriendo. Todos
los exámenes médicos, incluyendo una broncoscopia, fueron negativos. Tras
un periodo de luto, la mujer recobró la voz espontáneamente.
A los dieciocho años, un joven fue golpeado en un ojo con una bola de
nieve. Cuando esto sucedió, él pasaba por un periodo de baja popularidad entre
sus condiscípulos. A raíz del golpe, descubrió que no podía ver y, por lo tanto,
que no podía estudiar ni continuar en la escuela. En los cuatro años siguientes,
siempre que iba a buscar trabajo, sufría de ceguera funcional. Se llevaba bien con
los amigos, que tenían trabajo, y, aunque sin empleo, parecía conforme con su
suerte. Su visión era normal mientras no intentara trabajar o estudiar.
Al igual que en el capítulo sobre reacciones de ansiedad, hemos dado aquí
ejemplos que desde el principio mismo aclaran el tipo de síntomas al que nos
estamos enfrentando. No examinaremos más a fondo los casos.
No importa cuán primitivo pueda parecer, el emplear una simbolización ba­
sada en eil lenguaje corporal no significa necesariamente un estado anormal,
pues también ocurre en las conductas normales. He aquí algunos ejemplos toma­
dos de la vida diaria.
Cuando una persona desea hablar, pero no se atreve o piensa que sería inú­
til, agacha la cabeza y se encoge de hombros. Este lenguaje corporal simboliza
claramente el renunciar a algo y el no interesarse ya por ello, aun cuando no se
haya dicho una sola palabra. Una persona que se sabe incapaz de soportar ver
algo que está por suceder, se cubre el rostro y cierra los ojos, como negando de
antemano él suceso. La gente procura evitar oír malas noticias cubriéndose las
orejas con las manos, o puede resistir su impacto enderezando el cuerpo y
rehusándose a responder. (El paciente sujeto a una conversión, puede caer en la
ceguera o en la sordera en tales situaciones.) Una persona a quien se ha lastima­
do en sus sentimientos actúa como si se la hubiera abofeteado. A veces quien odia
algo que acaba de hacer se golpea o pide a otra persona que lo castigue. Todos
estamos familiarizados con experiencias corporales tales como el rostro brillan­
te y la postura erecta de quien ha triunfado; la postura y el pavoneo del arrogan­
te; la postura pasiva y doblegada del humilde y el cuerpo abatido, el andar des­
animado y el rostro contraído de quien ha sufrido una derrota. Todos éstos son
ejemplos dé uh lenguaje corporal simbólico; y son, todos ellos, normales.
El simbolizar algo a través del lenguaje corporal cae en lo anormal cuando
pierde su función expresiva, defensiva o de autocastigo debido a la represión; y
el paciente confunde el símbolo, tomándolo por señal de un impedimento o de
una enfermedad corporal. Por ejemplo, no tiene por qué ser anormal el vomitar
cuando ¡.hacerlo expresa directa y primitivamente el rehusarse a aceptar
una situación repulsiva; Pero expresar el rechazo mediante vómitos crónicos y
confundir esta expresión de disgusto con un síntoma dé enfermedad gastro­
intestinal es, sin lugar a dudas, anormal. Es mucho más notable la anormalidad
de las reacciones de conversión cuando el paciente acepta la supuesta enferme­
dad con indiferencia, en lugar de mostrarse preocupado por ella. Hace ya casi un
siglo que se acepta como común en las reacciones de conversión esta actitud
R E A C C I O N E S DE C O N V E R S I O N
313
obviamente poco natural, a la que se conoce por su nombre francés: la belle
indifférence.2
Definición. La reacción de conversión es aquel proceso por medio del cual
un conflicto inconsciente queda transformado ( “convertido”) en un síntoma
físico que permite reducir la tensión y la ansiedad al expresar simbólicamente el
conflicto. A diferencia de las fobias, que suelen terminar en una simple evitación,
y a diferencia de las reacciones de ansiedad, que suelen ser una simple descarga,
la reacción de conversión significa dedicación y sacrificio. Se dedica, y por tanto
se sacrifica, la función de alguna parte del cuerpo a expresar un impulso prohibi­
do, como defensa contra él, para negarlo o para autocastigarse por haberlo teni­
do. Tal vez todos esos significados se combinen en un símbolo único. Por ejemplo,
un brazo paralizado puede expresar el hecho de que con él se mató, de que ya no
se matará con él y de que la parálisis es el autocastigo que la persona se aplica
por haber matado. Es decir, al mismo tiempo significa culpa, inocencia y casti­
go. Además, si ese brazo paralizado expresa pecados, negaciones y castigos infan­
tiles, como suele hacerlo, la parálisis se ve reforzada por fantasías olvidadas que,
al igual que actos olvidados y reprimidos, influyen sin ser conscientes. En tales
circunstancias, el volver a usar ese brazo significaría avivar la hoguera del primer
autocastigo aplicado por el superego.
Así, el paciente que sufre esa parálisis lleva su brazo en un cabestrillo fun­
cional, para con ello impedir que lo use para pecar, para vengarse o para autocastigarse. Dicho paciente está obedeciendo el mandato bíblico: “ ¡Si tu mano te
ofende, córtatela!” A sí impide que el brazo participe en toda conducta. Cuando,
la ceguera es un síntoma de conversión, el paciente hace de su ojo ciego una
prueba viviente de culpa, inocencia, rechazo y autocastigo. La ceguera de con­
versión es uno de los síntomas que mejor permite demostrar un impedimento
psicológico en presencia de una total aptitud fisiológica. Varios aparatos obligan
a que el ojo funcionalmente ciego vea cuando el paciente tiene que leer algo pro­
yectado frente a él. El paciente no tiene dificultad alguna en leer mientras no.
sepa del aparato. Conviene aclarar en este punto que los pacientes de conversión
no están engañando o pretendiéndose enfermos conscientemente.
Adaptación. Las reacciones de conversión persisten porque son, al igual que
las reacciones de ansiedad y las fobias, adaptativas y porque logran algo. Permi­
ten cristalizar un síntoma físico de modo parecido a como la fobia permite
cristalizar una fantasía de miedo. El síntoma físico liga a su estructura el exceso
de tensión emocional, reduce la ansiedad libre y protege al paciente contra la
amenaza de desintegración del ego.3 El síntoma expresa abiertamente, mediante
una metáfora corporal, algo que sería imposible expresar de otra manera, sea Una
pulsión agresiva o erótica prohibida, imágenes o fantasías inconscientes, defensa
del ego o .el autocastigo derivado de los procesos del superego inconscientes.
El significado del síntoma de conversión metafórico continúa reprimido y
no és consciente para el paciente. No obstante, logra reducir la tensión y la
ansiedad, tal y como ocurre con las fantasías y lo