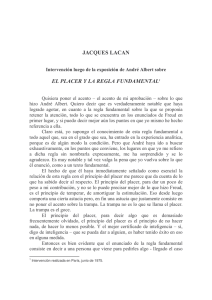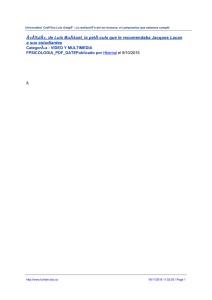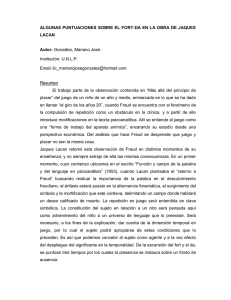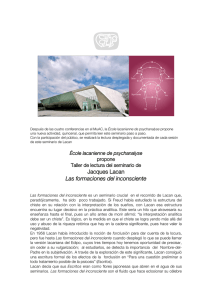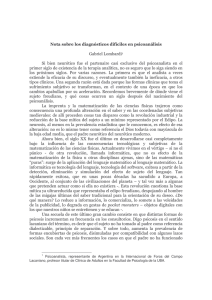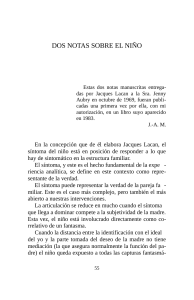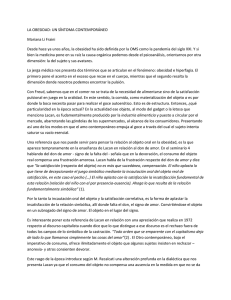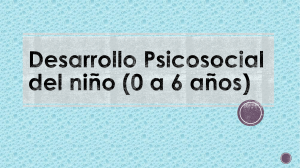Lacan en español breviario de lectura garate ignacio amp-marinas-jose miguelm
Anuncio

IGNACIO GÁRATE Y JOSÉ MIGUEL MARINAS
l'tIJ
LACAN EN ESPANOL
[BREVIARIO DE LECTURA]
BIBLIOTECA NUEVA
LACAN EN ESPAÑOL
[BREVIARIO DE LECTURA]
IGNACIO GÁRATE YJOSÉ MIGUEL MARINAS
LACAN EN ESPAÑOL
[BREVIARIO DE LECTURA]
BIBLIOTECA NUEVA
© Ignacio Gárate y José Miguel Marinas, 2003
© Editorial Biblioteca Nueva, S. L., Madrid, 2003
Almagro, 38
28010 Madrid
ISBN: 84-9742-112-4
Depósito Legal: M-6.236-2003
Impreso en Rógar, S. A.
Impreso en España - Printed in Spain
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma
de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede
ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270
y sigs., Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos
(www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
ÍNDICE
Presentación, por Élise Guidoni.............................. ......................
9
Prefacio, por Joel Dor y Frans;oise Bétourné .................................
17
Nuestros antecedentes (entre pihuela y espolique)
39
CAPÍTULO PRIMERO
DE LACAN AL ESPAÑOL, UNA TRADICIÓN ANTROPOLÓGICA ..........................................................................
49
CAPÍTULO SEGUNDO
BREVIARIO DE LECTURA .......................................... ............
79
alA .........................................................................................
79
82
83
88
89
89
91
92
94
97
102
106
109
112
114
114
117
124
126
128
a posteriori ..............................................................................
Acolchado (puntada de) .........................................................
Acto analítico .........................................................................
Asociación ......................... ......................................... ..... .... ...
Asociación libre ................................................ ......................
Atención flotante ........................... ........................................
Barra de la significación .........................................................
Cadena significante ................................................................
Captura imaginaria ................................................................
Castración ..............................................................................
Cinta de Mübius .................. ................................... ... ............
Comunicación ... .................................. ....................................
Condensación (Metáfora) ......................................................
Cuerpo desmembrado ....................................... .....................
Cuerpo fragmentado ..............................................................
Déficit ................................................... ....... .... ... ...................
Desplazamiento (Metonimia) .................................................
Des-ser ...................................................................................
Destitución subjetiva .............................................................
8
ÍNDICE
División del sujeto ................................................................ .
Ensambladura ....................................................................... .
Exclusión .............................................................................. .
Fading del sujeto ................................................................... .
Forclusión ............................................................................. .
Función paterna .................................................................... .
Gozo ..................................................................................... .
Inconsciente .......................................................................... .
Interpretación ....................................................................... .
Mediodecir ............................................................................ .
Metáfora ............................................................................... .
Metonimia ............................................................................ .
~~~:ajLí .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Negación ............................................................................... .
Oquedad ............................................................................... .
Otro ................................. ;.................................................... .
ParIente ................................................................................. .
Pase ........................................................................................ .
Petición ................................................................................. .
Puntada de acolchado ........................................................... .
Rasgo único .......................................................................... .
Lo real-lo simbólico-lo imaginario ........................................ .
Relación sexual ..................................................................... ..
Revés ..................................................................................... .
Semblanza ............................................................................. .
Significante ........................................................................... .
Símil ..................................................................................... .
Sujeto de quien se supone que sabe ...................................... .
Sujeto embarazado ($) ........................................................... .
Sujeto embargado ($) ............................................................ .
Sujeto velado ($) ................................................................. ..
Trazo Unario .~ ....................................................................... .
Trazo único ............... ;....................... ;........... :....................... .
Yo/yo ..................................................................................... .
130
131
131
131
133
140
144
151
152
166
168
168
169
169
174
177
184
188
189
197
202
202
203
218
221
225
235
239
239
242
242
242
252
255
255
CAPÍTULO TERCERO
LISTA DE LOS SEMINARIOS DE LACAN .............................
263
Glosarios .......................... ;...........................................................
275
Fuentes ...................................... ....................................................
289
Bibliografía ...................................................................................
295
PRESENTACIÓN
ÉUSE GUIDONI
EL
RETORNO Y LA TRADUCCIÓN
1
Quisiera empezar esta presentación, este homenaje ál trabajo
de los autores, Ignacio Gárate y José Miguel Marinas, por un
homenaje a Madrid, y a la amistad, que son la causa de mi presencia aquí esta noche. Hace unos años, viví en Madrid, y conocí a Ignacio Gárate Martínez. Hablábamos a menudo, extensamente, del retorno y de la traducción. Él había regresado a
España, después de una larga ausencia, y hoy, en memoria de
esos tiempos, me permite volver. Volver, o hacer la experiencia
dolorosa, tal vez violenta, de una extrañeza dentro de la memoria, de un exilio interno, de una distancia interna que origina en
cada instante un fantasma de presente, pero que lo rii~ga en el
mismo instante, frente a la cara cerrada de todo lo que nos ha
olvidado. Hay que hacer este enorme esfuerzo de conversión, que
es convertir un movimiento hacia el pasado en movimiento hacia el futuro, dar la vuelta a la repetición por la cantidad de vida
que se pone en juego en esta negación de toda nostalgia, can ti-
1 Texto de la presentación de la primera edición de esta obra, el 21 de febrero de 1997, en el Instituto Francés de Madrid.
10
LA CAN EN ESPAÑOL
dad de vida que nos vuelve desmultiplicada como cada vez que
afrontamos una travesía del vacío más Íntimo, el de nuestras lagunas internas.
Porque la alteridad interna que nos atraviesa lo hace de tres
formas: el espacio, el tiempo y el lenguaje, siendo el lugar de impacto, el efecto de esa alteridad, nuestro cuerpo de carne, pero
también de memoria y de sueños. Hoy, Ignacio Gárate y José
Miguel Marinas nos presentan un trabajo que pone en juego la
alteridad que nos viene por el idioma, por los idiomas. Además,
se arriesgan en este lugar que llamaré entre las lenguas (como podríamos llamar al espacio cruzado en el retorno el lugar entre los
tiempos, o tal vez entre las edades, o entre los cuerpos), llevando
un pensamiento del lenguaje, el de Lacan, que también es indisolublemente un pensamiento del fuera del lenguaje, de lo que
deja afuera, del lenguaje como lugar de presión pero también de
aparición del fuera del lenguaje. Transportan este pensamiento
del lenguaje en el espacio entre las lenguas, y la primera cosa que
quisiera decir es que sustentan este reto sin sacrificar nada de su
complejidad, y que salimos de la lectura de este libro midiendo
el desafío que es, mantener sin dejar escapar los hilos de dos éticas distintas, y de cuatro niveles de experiencia. Así se particulariza, y se multiplica la noción de fidelidad, ahora inutilizable
como principio inequÍvoco, pero designando más que nunca el
problema mismo que plantea esa tarea. Traducir, en este caso,
implica al menos una división, quizás una quiebra de la fidelidad,
y mantenerse en el nudo que forma esta quiebra: es un lugar de
razonamiento, de búsqueda, de trabajo penoso, de aproximación:
pero al final, hay que saltar, hay que nombrar: los autores comparten con los lectores la labor, sin eludir la responsabilidad del
salto, así respetan las necesidades de la decisión como de la apertura, y así se demuestran a la altura de esta cruz ética, esta cruz
de éticas, al mismo tiempo que nos demuestran su existencia: la
cruz de la ética del psicoanálisis y de la ética de la traducción,
el lugar donde aparecen en su proximidad última.
El principio fundamental de una ética de la traducción parece una tautología, pero no lo es: para traducir, hay que traducir (y no solamente trasladar, hacer deslizar un supuesto sentido,
o una letra extranjera siguiendo las vías de la peligrosa proximi-
PRESENTACIÓN
11
dad de las lenguas). Traducir es abismarse y resurgir, la dignidad
de cualquier traductor viene de este tránsito sumergido en las
honduras de la lengua en que se traduce, lo que significa también dejar, abandonar su propia lengua, quedarse un momento
sin lengua propia, pero tal vez en relación más directa con lo que
es el lenguaje.
Traducir a Lacan supone dejar un momento el refugio que
representa la intimidad de su teoría, incluida su extrañeza propia (yeso requiere tal vez una intimidad superior) para arriesgarla, tal vez perderla, para que siga su destino actuando en otra
lengua, como es el destino de la otra lengua de alterarse por tal
introducción. Respecto a eso también me pareció inequívoca la
postura de los autores, y la doble intimidad de ellos, con el pensamiento de Lacan y con la lengua castellana, ejemplarmente
asumida, así como las dos proposiciones que radicalizan la
operación del traducir: lo que se traduce no es el sentido, porque no se puede separar de la letra, no se trata de algo que cambiaría de cuerpo, lo que se traduce tampoco es la letra, porque
ella no se puede traducir. Así el tránsito del traductor, que trabaja con el sentido, con dos lenguas, con dos cuerpos de lengua, con lo razonado y lo más allá de la razón, con su propia
identidad, tal vez con su alma, este tránsito parece conducir a
un enigma: si el traductor es pasador de textos, ¿qué es lo que
pasa el traductor cuando traduce? Así el esfuerzo para pensar la
tarea propia de la traducción nos conduce a una aporía que se
puede al menos expresar usando una de estas voces lacanianas
que nos brinda este libro.
La tarea de traducir a Lacan enlaza cuatro experiencias, la experiencia propia del psicoanálisis, la experiencia de la singularidad específicamente lacaniana, de la marca lacaniana en el francés, la experiencia sedimentada en la lengua castellana y la
experiencia propia del traductor, que llamaré la experiencia del
«entre las lenguas», que se encuentra aquí elevada al nivel de una
experiencia auténtica, originaria y no servil. Toda experiencia auténtica es experiencia de un límite móvil con lo extranjero. Por
el pensar, por el decir, por el traducir, también podemos hacer
rebrotar tal límite, pero también ocurre que nosotros mismos retrocedemos, estamos en un lugar inestable, en donde se despier-
12
LA CAN EN ESPAÑOL
tan fuerzas a veces desmesuradas, a veces insidiosas. Así se da en
el descubrimiento freudiano, en los escritos yen las palabras con
que trato de amarrar y transmitir a la vez lo que conquisto,
la experiencia misma que lo había permitido y la práctica que se
originaba en su experiencia. Amarrar, transmitir, fijar: fijar la
apertura de lo que tiende a cerrarse por sí mismo, luchar, yeso
es una lucha perpetua, para que lo descubierto no se encubra,
para que el terreno conquistado no se pierda. Hay que pensar en
un sueño que está borrándose al mismo tiempo que se rememora. Lo extranjero en este caso es la fundamental alteridad de
lo inconsciente. El descubrimiento de Freud tuvo forma de traducción, de un ir y venir de traducción: arrancándonos al bienestar de la continuidad del sentido, oyendo en lo descartable, en
las escorias del sentido, la palabra misma de lo extranjero,
de nuestra íntima alteridad. Y después, descifrando esta palabra
en sus formas extrañas, como si fueran ellas ya traducciones de
lo que abiertamente no se podía decir, retraduciéndolas de manera que se restablezca la continuidad del sentido, al mismo
tiempo que desaparece el sufrimiento y la enfermedad. Esta retraducción siendo necesaria por el hecho de que la palabra de lo
extranjero interno es presión, fuerza, corriente atravesando el lenguaje y produciendo efectos en él, efectos descifrables, reconductibles a su origen. Así, aun cuando estamos divididos en regiones separadas sometidas a distintos regímenes de los signos,
lo extranjero no tiene otra posibilidad más que traducirse.
Es interesante notar que se pudo decir, conducir, construir la
experiencia de Freud en la lengua alemana, en el origen de
la cual se encuentra curiosamente algo que hace eco a lo que dicen
Ignacio Gárate y José Miguel Marinas de la mística española.
Una lengua alemana sumamente especulativa, forjada para expresar otra experiencia mística, la de los místicos del Rin: así se
forman las lenguas en una especie de cámara de resonancias,
donde la lengua de Freud, la experiencia depositada en ella, por
encima del retorno y de la refundación lacaniana, responde a esa
experiencia formativa del castellano, el decir de los místicos, que
los autores solicitan con gran agudeza. Porque las lenguas, subterráneamente, se trabajan mutuamente, se encuentran, se responden.
PRESENTACIÓN
Por eso, cuando se trata de traducir al castellano el paso suplementario que Lacan franquea en su enfrentamiento con lo extranjero que es lo inconsciente, no se puede excluir que se encuentre una lengua más capaz, mejor preparada a recoger
lo nuevo, con palabras anticuadas pero pareciendo esperar esta
nueva destinación (pienso en la reintroducción que hacen los
autores de oquedad, por ejemplo). Pienso en las torsiones, las variaciones que Lacan introduce, su extraño tratamiento de la lengua francesa (de la cual las experiencias formadoras son totalmente distintas), para decir en ella la alteridad acrecentada por
su descubrimiento propio de lo incons-ciente: Que lo íntimo extranjero, que la alteridad interna que nos constituye tiene
estructura de lenguaje. Así Lacan, buscando el redescubrimiento
de lo que de Freud había sido recubierto, lo extranjero mismo,
Lacan, con este trabajo tan admirable, tan agudo, y tan feroz que
conocemos sobre los conceptos freudianos, forja su propia lengua, sus propios términos, sus propias voces. Así, en la medida
en que la traducción es transmisión, los psicoanalistas se convierten en depositarios de este tesoro de términos y al mismo
tiempo, a la vez, de lo extraño y de lo extranjero en la obra de
Lacan, que estos términos sirven para conservar: conservar en
este caso significa: mantener abierto el camino del retorno a la
experiencia de lo inconsciente, pero también, dejar abierto el
destino de estas voces mismas, que no dejen de decir lo que dicen, destino del cual la traducción forma parte, sabiendo que
ambas aperturas se pierden en un instante, no por falta de vigilancia, sino por pérdida de la ética.
Y, ¿qué podemos decir de la responsabilidad de los hablantes, depositarios de la lengua suya, de las lenguas suyas, del
lenguaje mismo? Radicalmente depositarios por ser efectos del lenguaje, así lo dice Lacan. Como hablantes somos responsables de
la apertura de las fuentes vivas de la lengua, y así, también de lo
.
.
InconSClen te.
Así podemos agradecer a los autores el haber distinguido, en
estas voces que nos presentan, los puntos de resistencia del hallazgo y de la obra de Lacan en un triple sentido: los puntos sobre los cuales no hay que ceder, los puntos donde se concentra
la singularidad de la obra en su propia lengua, los puntos de re-
14
LA CAN EN ESPAÑOL
sistencia a la traducción. Como siempre, la resistencia puede tomar forma de una falsa o forzada continuidad, tal como la puede
introducir una traducción mecánica, y el recubrimiento puede aprovechar la nueva ocasión que le brinda la traducción.
Por eso hay que sustentar, en la mitad del vado que es la traducción, la radicalidad del acto fundador, este acto que llevan
las voces, y que constituye su finalidad última. Ellas se oponen,
resisten a un deslizamiento causado a veces por la proximidad de
otros campos (la psicología, la filosofía existencial), por la ontología espontánea, por la tentación de tratarlas como metáforas.
Por eso en el momento mismo de la traducción hay que reafirmar una serie de negaciones, que están en el principio de la
experiencia específicamente lacaniana de lo inconsciente: lo
inconsciente no es sustancia, el hombre no es un ser. El poeta
alemán Novalis 2 ya sostenía que traducir implica volver y mantenerse en la génesis de un texto: en este caso, donde se trata de
fundación, hay que volver y mantenerse dentro del acto mismo
de la fundación, que abre, estructura, permite, defiende la especificidad de la experiencia psicoanalítica. Así nos encontramos
en este nudo ético del que hablamos hace un momento, donde
se reúnen y se confunden las fidelidades quebradas: situarse dentro de la génesis, venir a coincidir con el acto mismo de la fundación, mantener la experiencia, al mismo tiempo que se buscan en las honduras de la lengua, de las lenguas, los caminos, las
resonancias, pero también las trampas. Aquí lo que más nos
ilumina es la revelación misma de los hilos de la tapicería. Pero
el conocimiento, la soltura, el trabajo de precisión, están al servicio de lo que tiene que pasar, atravesando las lenguas, los
hablantes, los testimonios: el peso de lo real que transporta
un acto.
Así, para ofrecer una transición a lo que quisiera decir para
concluir sobre la traducción, se confirma que hay una relación
entre ella y el retorno. Vaya abusar de un recurso que tiene el
2 Novalis, Fragmente, II, núm. 1890, pág. 41, citado y comentado por
Antaine Berman, en L 'épreuve de tétranger, París, Gallimard, 1984, págs. 170-171.
PRESENTACIÓN
15
castellano, y que no existe en francés: diré el volver, el traducir.
Volver y traducir, el volver y el traducir son actos, y no seres,
y lo que les impulsa y les anima es su propia imposibilidad. Seguiremos volviendo, porque no hay retorno. Seguiremos traduciendo porque traducir es imposible. Hay, al principio de todo
lo que llamamos vida, del movimiento que nos anima, una falta
de coincidencia, una irreductible alteridad: otro es lo que encuentro, no es lo que esperaba, que recordaba, pero no me sorprende porque ya aprendí que es aSÍ, que la pérdida es originaria, que lo perdido nunca fue, eso es el déficit, y este saber es el
primer paso de la subjetivación de la muerte, sabiendo al mismo
tiempo que la coincidencia, la adecuación sería la muerte misma.
Tampoco es posible el traducir, al exceso infinito del lenguaje
que nos sujeta, dentro de nuestra lengua, se agrega la violencia,
el escándalo, de que las lenguas sean múltiples, de que haya otras
lenguas, inconmensurables entre sÍ, irreductiblemente singulares. Traducir es pasar, atravesar este lugar donde ya se dejó la
propia lengua, antes de alcanzar la orilla de la otra lengua, un
lugar de despojamiento, similar tal vez a este lugar donde hay
que venir para oír al otro, en la dimensión de su singularidad,
que se le escapa a sí mismo, podríamos decir su intraducibilidad radical. Tenemos que venir a coincidir con lo imposible
del traducir, lo imposible del oír la alteridad, que es lugar de
sufrimiento. Se decía antes, cuando se pensaba el traducir en
términos de sentido y de letra, de cuerpos de letras, que el primer
cuerpo sufría cuando se desgarraba el sentido, y que el sentido sufría cuando se encontraba en suspenso, despojado de cuerpo, y
después en el mOlnento de ajenarse en un cuerpo extranjero,
y que estos sufrimientos sucesivos los tenía que atravesar el traductor. No se diría así ahora, pero aparece aquÍ la proximidad
del traducir y del oír, donde se tiene que dejar lo propio para
quedarse suspendido, despojado, abierto a la alteridad del otro.
Al escándalo, a la violencia, al desgarramiento que causa la multiplicidad de las lenguas, que parece ser como una herida al
amor de la lengua, hay una respuesta, algo res-ponde: Sería
la pasión del lenguaje, en este lugar de suspenso, entre las lenguas,
fuera del lenguaje mismo, donde nos reunimos con nuestra propia intraducibilidad.
16
LA CAN EN ESPAÑOL
Así, esta noche me parece que el último agradecimiento a
Ignacio Gárate, y a José Miguel Marinas se debe al amor a las
lenguas que revelan, y a la pasión del lenguaje que les atraviesa.
Amor a la lengua, herencia de este momento originario, cuando
éramos sonido, ritmo, soplo, voz. Pero pasión del lenguaje, no
como objeto, sino por ser lo que nos permite sostenernos, lo que
nos permite mantenernos, en la dimensión del amor.
PREFACIO
JOEL DOR /
FRANyOISE BÉTOURNÉ
París, otoño de 1995
[... ] fijarse en el significante quiere
decir en primer lugar saber leer.
Es la condición previa para saber
traducir correctamente.
JACQUES LACAN
1
¿QUÉ ES TRADUCIR?
Para responder a esta pregunta, comencemos por hacer un
poco de historia de la lengua. La palabra traducir no está clasificada en el Robert etimológico. Para encontrar su historia hay que
pasar por el intermediario del verbo conducir... ¿Conducir a qué?
Quizá a portarse bien a través del lenguaje. Pero, ¿cómo bien decir y con qué decir bien cuando de traducir se trata? En el campo
analítico lacaniano, es decir, el de la «ciencia dellenguaje 2 » como
1 Jacques Lacan, La re/ation d'objet, Libro IV (1956-1957), París, Seuil,
col!. «Le champ freudien», 1994, Seminario del 15 de mayo de 1957, pág. 323
(subrayado por el autor).
2 Jacques Lacan, Les psychoses, Libro III (1955-1956), París, Seuil, coll. «Le
champ freudien», Seminario del 16 mayo 1956, pág. 276: «El psicoanálisis ten-
18
LA CAN EN ESPAÑOL
«ciencia del dese0 3 », es imposible engañarse ni en cuanto al instrumentista incapaz de tocar sin notas desafinadas -ya que
nunca hace otra cosa sino mediodecir y que «en el nivel de lo inconsciente el sujeto mienté»- ni en cuanto a su instrumento:
por una parte, la palabra no es un signo sino un «nudo de significaciones 5» o, más exactamente, «el nudo organizador que da [... ]
el valor de una unidad de significación»6 y, por otra parte, la palabra no va sola. Adquiere su sentido al relacionarse con otras
palabras ... Lo material, entonces, no es ni continuidad ni tampoco totalidad. Tomar un texto como algo real, con vistas a traducirlo, es algo que indignaba ya a Voltaire:
Me he arriesgado a traducir algunos fragmentos de los mejores poetas ingleses: aquí va uno de Shakespeare. Apiádense
de la copia en favor del original; y recuerden, siempre que vean
una traducción, que no están viendo sino una pálida estampa
de un cuadro bello [ ... ]
No crean que he vertido aquí el inglés palabra por palabra; ¡Ay de los artífices de traducciones literales, quienes al traducir cada palabra enervan el sentido! ¡Precisamente en ese
caso es cuando se puede decir que la letra mata y que el espíritu vivifica!?
dría que ser la ciencia del lenguaje habitado por el sujeto. En la perspectiva freudiana el hombre es el sujeto preso y torturado por el lenguaje» (cursivas nuestras).
3 Jacques Lacan, L'éthique de la psychanalyse, Libro VII (1959-1960), París, Seuil, coll. «Le champ freudien», 1986, Seminario del 6 julio 1960,
pág. 373: «El campo que nos pertenece, por ser nosotros quienes lo exploramos, se encuentra en ocasión de ser, de alguna manera, objeto de una ciencia.
La ciencia del deseo, me dirán ustedes» (cursivas nuestras).
4 Ibíd., Seminario del 23 diciembre 1959, pág. 90.
s Jacques Lacan, «Propos sur la causalité psychique» (jornada psiquiátrica
de Bonneval, 28 septiembre 1946), en Écrits, París, Seuil, coll. «Le champ freudien», 1966, pág. 166.
6 Jacques Lacan, La relation d'objet, ob. cit., Seminario del 26 de junio 1957, pág. 393.
7 Frans;ois Marie Arouet, llamado Voltaire, «Dix-huitieme lettre. Sur la tragédie» (1734), en Lettres philosophiques sur l'Angleterre ou Lettres anglaises,
PREFACIO
19
No nos engañemos. Enerver, en el sentido de irritar, poner
nervioso, no aparece hasta el XIX, en 1897. Enerver viene de cortar los tendones. Para Voltaire este término significa pues: privar
de nervio, de energía, debilitar, reblandecer. Se trata en ese caso de
proceder al enervamiento del sentido, sometiéndolo a suplicio,
asfixiándolo en el no sentido, matándolo ... Dicho de otro modo
-para desarrollar en estilo lacaniano lo que significa la observación de Voltaire- como el significante es por esencia la ausencia del objeto o, más exactamente, quien dialectiza la alternancia presencia/ausencia del objeto, y como la palabra no es la
cosa sino el símbolo que «se manifiesta en primer lugar como asesinato de la cosa»8, no puede emplear contra sí mismo sus propias armas. La cosa no dice ni pío. La cosa es muda. La palabra
no es la cosa misma, no conserva la materialidad de la cosa más
que cuando padece de asimbolia, ya sea de forma prematura, en
la primerísima infancia, cuando el juego de ocultación del Fortda no ha culminado aún su obra de mutación o en caso de fracaso de los procesos de simbolización. En el ámbito de la patología, del lenguaje delirante, puede alzarse «la palabra total»9 que
equivale a la clave de las cosas. Esta palabra, entonces, que no
se vincula con ningún significado, no dice otra cosa sino que es
una palabra. Finalmente, la palabra palabra (mot) puede callarse,
cuando como en un último grito que apaga la vida, toma el sentido de motu~O (chitón). Pero esta significación es particular de
París, Flammarion, coll. «GF», núm. 15, 1964, págs. 121-122 (cursivas nuestras).
8 Jacques Lacan, «Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse» (informe del congreso de Roma celebrado en el Istituto di Psicologia della Universitá di Roma, 26 y 27 de septiembre 1953), en Écrits,
ob. cit., pág. 319.
9 Jacques Lacan, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la
psychanalyse, Libro II (1954-1955), París, Seuil, col!. «Le champ freudien»,
1978, Seminario del 16 de marzo 1955, pág. 202.
10 Véase Jacques Lacan, L'éthique de la psychanalyse, ob. cit., Seminario del
9 de diciembre 1959, pág. 68: «En francés, la palabra mot tiene un peso y un
sentido particular. Mot, es esencialmente punto de respuesta. La Fontaine dice
en algún sitio que Mot es lo que se calla, precisamente aquello ante lo que no
20
LA CAN EN ESPAÑOL
la lengua francesa. En alemán, das Wort tiene un alcance tal que
nunca puede producir silencio. Significa al mismo tiempo palabra en el sentido del vocabulario o en el sentido de signo en
su función de indicio, de unidad lingüística y, como tiene la
misma raíz que el latín verbum, palabra en el sentido fuerte de
Palabra, es decir, en el sentido de Verbo, de «lo que es dicho con
toda solemnidad»ll. Es entonces la «palabra total, nueva, extraña a la lengua y como encantatoria»12. Das Wort dice verdaderamente algo. Y cuando la palabra falta, el sujeto se asfixia y
se desvanece ...
Así pues, si se exceptúa la prematuración simbólica o la patológica, la palabra no deja de hablar. Lacan insiste repitiendo lo
mismo de maneras diferentes: «No hay metalenguaje», «No hay
Otro del Otro», «No hay verdadero acerca de lo verdadero» 13 '"
todas ellas formas de decir: «En parte alguna hay última palabra 14 » porque no hay afanisis del deseo de decir su deseo ... No
hay símbolo para matar el símbolo porque el deseo es universalmente compartido. Igualmente, en el caso particular de la tra-
se dice ninguna palabra» (cursivas del autor). Lacan vuelve a ello en En co re,
Libro XX (1972-1973), París, Seuil, coll. «Le champ freudien», 1975, seminario del 13 de marzo 1973, pág. 74: «[ ... ] es motus -ya insistí en ello--, ausencia de respuesta, mot, dice en algún sitio La Fontaine» (cursivas del autor).
11 M. Heidegger, «Le mot» (Conferencia pronunciada en Viena, el 11 de
mayo 1958, titulada: «Poésie et pensée. A propos du poeme Le Mot de Stefan George», en Acheminement vers la parole [1959], trad. J. Beaufret,
W. Brokmeier y F. Fédier, París, Gallimard, coll. «Tel», núm. 55, pág. 203,
nota 1.)
12 M. Heidegger, «Le déploiement vers la parole» (Conferencia en el
Studium Generad de la Universidad de Fribourg-en-Brisgau, 4 y 18 de diciembre 1957 y 7 de febrero 1958), ibíd., pág. 176, nota 8.
13 Este triple aforismo se encuentra recogido por Lacan muy a menudo. A
veces, incluso, se dan juntas las tres afirmaciones. Véase D 'un discours qui ne
serait pas du semblant (1971), seminario inédito del 13 de enero 1971:
«[ ... ] la cuestión de un discurso que no sería semblanza se puede plantear
en el nivel de la estructura del discurso. Mientras tanto, no existe semblanza de discurso, no hay metalenguaje, no existe Otro del Otro, no hay
verdad de la verdad».
14 Jacques Lacan, Encore, ob. cit., Seminario del 13 de marzo 1973, pág. 74.
PREFACIO
21
ducción, confrontarse con otra lengua, cualquiera que ésta sea, es
recurrir al otro significante, al S2: el que reemplaza, es decir,
el que pone a prueba del déficit. Es cierto que el deseo, al no quedarse nunca colmado con su aproximación a este reemplazamiento, no puede más que partir de nuevo.
Volviendo a la etimología, traducir, que eliminó en el siglo
XVII al antiguo francés translater, viene del latín traducere: «hacer
pasar». Así pues, ¿cuáles son las operaciones lingüísticas de reemplazo? La metonimia: el desplazamiento; la metáfora: la condensación.
Si traducir, hacer pasar, quiere decir «palabra tomada por
otra»l5, pertenece al terreno del deslizamiento, de la metonimia,
de modo que no puede proporcionar sino un sentido cada vez
más alejado de su objeto. La metonimia no es otra cosa que descomposición, pérdida cada vez más cierta, ceguera más abrumadora, déficit de ser, regresión ... Dice lo mismo, pero cada
vez peor ... Se hunde en el crepúsculo ... Respira el desgaste
mortífero .. .
Si traducir quiere decir «palabra tomada para otra»16, su
campo es el de la sustitución de significante. Pero la metáfora es
ambivalente. Incluso cuando hace surgir sentido, un nuevo sentido, hunde en lo más profundo la significación primitiva. Es
ciertamente ortopedia del pensamiento, pero dice otra cosa que
lo que decía. La metáfora «obtiene un efecto de sentido (no de
significación) de un significante que es salpicadura en el estanque del significado»17.
Una vez sentada la inadecuación radical del reproducir término a término de una lengua a otra, si traducir no puede contentarse con ser el fruto de las dos operaciones lingüísticas de re-
15 Jacques Lacan, D'un discours qui ne serait pas du semblant, ob. cit., Seminario inédito del 12 de mayo 1971 (cursivas nuestras).
16 Jacques Lacan, «L'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud» (14-26 mayo 1957), en Écrits, ob. cit., pág. 507; D'un discours qui
ne serait pas du semblant, ob. cit., Seminario inédito del 12 mayo 1971 (cursivas nuestras).
17 Jacques Lacan, «Radiophonie» (junio 1970), en Scilicet, núm. 2/3, 1970,
pág. 68.
22
LA CAN EN ESPAÑOL
emplazo, diacrónico y sincrónico, se trata de saber con qué criterios se puede hacer una traducción.
Repitamos, pues, nuestra pregunta para intentar ceñirnos más
a la problemática y ver cómo se puede plantear en el caso específico de la obra de Lacan. ¿Qué es traducir?
Una línea argumental que Georges Mounin propone en su
artículo titulado «Traducción»18 nos recuerda que, tradicionalmente, los problemas fundamentales planteados por la traducción, es decir, la traducibilidad total o la intraducibilidad total o
parcial, parecen depender de dos tipos de causas: de orden culturalo puramente lingüístico. En el primer caso, se trata de hacer pasar la expresión de determinadas realidades no lingüísticas de una cultura a otra. En el segundo, lo suyo es someter
formas con frecuencia específicas de una lengua a los recortes
diferentes de otra.
La dificultad cultural puede superarse, en buena medida, en
virtud de la existencia de «universales culturales». Efectivamente,
sólo lo universal es formalizable por la letra, luego sólo lo universal es transmisible. Declinando esto lógicamente, Lacan nos
propone fórmulas muy explícitas al respecto: si lo necesario no
cesa de escribirse, lo contingente cesa de no escribirse, lo imposible
no cesa de no escribirse, lo universal, sólo ello, se escribe 19. Cierto
es que la palabra -como tampoco lo es el significante- no es
la letra pero, por estar incluida en una frase sometida a una escritura con puntadas de acolchado, quiere decir que ha simbolizado algo de lo universal. Existen, por lo demás, universales lingüísticos, que son un conjunto de conceptos, formas, relaciones
detectables en todas las lenguas del mundo. Desde este punto de
vista, una traducción puede siempre restituir una parte, ciertamente variable, pero suficientemente importante del texto original. En lo tocante a las dificultades puramente lingüísticas y por
ello puramente técnicas, éstas pueden ser, según Mounin, neu-
18 Véase G. Mounin, «Traduction», en Encyclopatedia Universalis, París,
1985, vol. XVIII, págs. 139-14l.
19 Véase Jacques Lacan, Encore, ob. cit., Seminario del 20 de marzo 1973,
págs. 86-87.
PREFACIO
23
tralizadas mediante estrategias racionales: el préstamo, el calco léxico, la traducción palabra por palabra, la trasposición, la modulación, la equivalencia y la adaptación 20 .
El problema espinoso es sobre todo el que plantea la traducción de mensajes singulares, cuyo ejemplo podemos hallar en
la literatura y la poesía, puesto que lo subjetivo sobrepasa a lo
universal. De igual manera, en la medida en que podemos siempre traducir estructuras lingüísticas, también persiste la dificultad cuando se trata de «estructuras métricas, estilísticas o poéticas»21. La solución más llevadera se perfila de este modo:
renunciar a traducir forma a forma y estructura a estructura y
esforzarse en traducir la o las funciones poéticas del texto, es decir,
el o los efectos que produce.
Sea cual sea el texto que anude más o menos todos estos vericuetos, convengamos, resumiendo, que traducir no es en realidad ni calcar ni adaptar ni parafrasear ni trasponer ni descifrar ni
transcribir ni extrapolar ... Estas operaciones pueden estar incluidas en la traducción pero, malamente dosificables, conducen
con frecuencia a la traición. Traducir es, pues, someter el enunciado, el significado y su doble obligado: la enunciación, el significante de una lengua, que tienen sus propios usos y costumbres gramaticales y culturales a otra lengua que conoce otras
reglas morfológicas y sintácticas, otros imperativos intelectuales
y, más en general, otros criterios de conocimiento, otras exigencias del ingenio, del sentido crítico, del gusto, del juicio ... Es encontrar la equivalencia más cercana posible que, para expresar un
mensaje doblado por su efecto, tenga en cuenta tanto la semántica como la expresividad, el fondo como la forma -incluidos el
ritmo de la frase, el emplazamiento de las palabras, la puntuación ... - y que esté sostribada en una mística de la balanza,
del peso justo, del equilibrio entre todos estos valores.
En el terreno propio de la literatura analítica, y más aún
-veremos por qué- en el del discurso lacaniano, el equilibrio
20 Véase G. Mounin, «Traduction», en Encyclop&dia Universalis, ob. cit.,
pág. 140.
21 Ibíd., pág. 141.
24
LA CAN EN ESPAÑOL
de todos esos valores supone afrontar estratos sucesivos de sutilezas que contribuyen a enredar este espinoso campo y amenazan
constantemente con hacerlo bascular. «La bruja metapsicología»22 se mete por medio. El lenguaje está contaminado por «la
peste»23 -palabra que Lacan atribuye a Freud para representar
imaginariamente lo inconsciente, lo Otro- al menos en dos planos. Por una parte, el decir y lo dicho ya no se conjugan: «Que se
diga queda olvidado detrás de lo que se dice en lo que se escucha»24. Por otra -lo hemos recordado antes-lo dicho siempre
medio-dice. Y este medio decir es un poco menos o un poco más
frente al decir -como queramos- pero en todo caso es de otra
manera, es otra cosa. Por eso saca a relucir la di(cha)-mensión de
la verdad del sujeto dividido, hace surgir su ex-sistencia. El efecto
producido, lejos de llevar a lo inefable poético, es, sobre todo, revelación del sujeto para sí mismo. En ese momento es, en el sentido analítico del término, terapéutico.
De este modo, nos vemos llevados -frente a los giros que
aturden al dicho dejándolo «aturdicho» (étourdit)- a agitar subrepticiamente este equilibrio sostenie,ndo que incluye la noción
de salto ... salto en el vacío donde los haya, y nos vemos obligados a recordar en los límites de este contexto, y sólo de él, lo que
los lingüistas rechazan por completo en el caso de la traducción:
la, interpretación.
En la obra de Ignacio Gárate Martínez y de José Miguel Marinas, que aporta de algún modo la mostración de un saber hacer en la traducción de una obra analítica -y por esto nos re-
22
Sigmund Freud, «L'analyse avec fin et l'analyse sans fin» (1937), trad.
J. Altounian y cols., en Résultats, idées, problemes, II, 1921-1938, París, PUF,
coll. «Bibliotheque de psychanalyse», 1985, pág. 240.
23 Véase Jacques Lacan, «La chose freudienne ou sens du retour a Freud en
psychanalyse» (ampliación de una conferencia pronunciada en la clínica neuropsiquiátrica de Viena el 7 de noviembre de 1955), en Écrits, ob. cit., pág. 403.
Lacan le atribuye Freud estas palabras al llegar con Jung a Nueva York: «No
saben que les traemos la peste.»
24 Jacques Lacan, «L'étourdit» (14 de julio de 1972), en Scilicet, núm. 4,
París, Seuil, 1973, pág. 5.
PREFACIO
25
sulta de un valor inestimable- vemos desplegarse tres condiciones para que se cumplan sus exigencias: saber leer, saber interpretar, someterse a una ética.
Traducir implica una condición previa: saber leer.
El objetivo de Ignacio Gárate Martínez y de José Miguel Marinas es ayudar al lector en castellano a encontrar el acceso al pensamiento de Lacan. Además de las dificultades inherentes a toda
traducción, cuyo panorama acabamos de dibujar, con Lacan se
plantea, nada más entrar en materia, una zozobra particular. Al
problema de saber leer se le suma el de poder leer.
Recordamos la escasa estima en que Lacan tenía la «poubellication»25 (publicar+tirar a la papelera) tal vez porque ésta, al dejar huella indeleble, detiene la deriva del lenguaje. Aparte de los
Écrits, publicó en vida muy pocas cosas: algunos seminarios, algunos artículos de revista26 , dispersos aquÍ y allá ... La enseñanza
oral de su Séminaire es realmente accesible en francés y para franceses en su forma manuscrita y a máquina, es decir, que se puede
leer clandestinamente. Pero el Séminaire lentamente redactado por
su heredero y por tanto muy lentamente publicado, está siendo,
a fortiori, muy lentamente traducido.
En francés, esta redacción plantea ya problemas. Entre la palabra de Lacan y la escritura que sigue se deslizan numerosas distorsiones de todo tipo. Que éstas sean voluntarias o inadvertidas,
no es tema que vayamos a debatir 27 • No podemos sino constatarlas y deplorarlas. Por lo tanto, cualquier traducción en lengua
25 Creación de sentido hartas veces reiterada. Véase por ejemplo, «Postface» (1 de enero de 1973), en Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, París, Seuil, coll. «Le champ freudien», 1973, pág. 252.
26 Para encontrar las referencias precisas sobre el estado de la edición de la
obra de Lacan, véase J. Dor, Nouvelle bibliographie des travaux de Jacques Lacan. Thésaurus Lacan, vol. II, París, EPEL, 1994.
27 Señalemos sin embargo una obra colectiva que, a propósito del Libro VIII, intenta prender estos errores para evitarle al lector de Lacan que se
deje engañar. Véase Le transfert dans tous ses errata seguido de Pour une transcription critique des Séminaires de Jacques Lacan, París, EPEL, 1991. Señalemos también un trabajo de creación de índices inspirado por el mismo estado
26
LA CAN EN ESPAÑOL
extranjera se hace cargo de un texto que no es más que una transcripción. Al ser este texto fruto del paso de la palabra de uno a
la escritura de otro, ya es en cierto modo una traducción con todas sus vicisitudes ... Si, desde este punto de vista, toda traducción de Lacan es de segundo nivel, se comprende con qué oquedad se enfrenta ...
Por lo demás, la publicación del seminario es un poco anárquica, no respeta el orden cronológico. De suerte que un lector
extranjero difícilmente puede precisar si las traducciones a las que
tiene acceso son o no fieles. Y, si barrunta distorsiones de sentido,
no tiene modo alguno de corroborarlo, puesto que le faltan las
articulaciones esenciales. Así, por ejemplo, entre lo real -en el
sentido de realidad- de 1953 y lo Real, lo imposible, que anuda
con el nudo borromeo, por primera vez el día 9 de febrero
de 197228 , lo Imaginario y lo Simbólico, la misma palabra no
dice en absoluto la misma cosa. Por su parte, el significante, huella borrada de Robinsón 29 desde los inicios de la teorización lacaniana, está muy lejos del trazo unario: puro corte en el seminario de L'identificatiorf3o de 1962. Inútil multiplicar los ejemplos,
puesto que son legión. Pero, ¿cómo comprender estas evoluciones
semánticas si no se tiene acceso a una lectura posiblemente cronológica de este casi un tercio de siglo de seminario?
Lacan, con todo, es menos quien procura de continuo la vecindad entre poesía y pensamiento que el analista errante en las
roderas de lo inconsciente. Palabras-maleta, lapsus, agudezas,
de ánimo. Véase F. Bétourné, «La relation d'objet. Premiers index du Séminaire IV de Jacques Lacan», en Esquisses psychanalytiques, núm. 21, Clinique
des phobies, septiembre 1994, págs. 153-223; «La relation d'objet. Index terminologique du Séminaire IV de J acques Lacan», en Esquisses psychanalytiques,
núm. 22, Psychanalyse latino-américaine: perspectives, mayo 1995,
págs. 133-339.
28 Véase Jacques Lacan, Ou pire (1971-1972), Seminario inédito del 9 de
febrero de 1972.
29 Véase Jacques Lacan, Les formations de l'inconscient (1957-1958), Seminario inédito del 23 de abril de 1958.
30 Véase Jacques Lacan, L'identification (1961-1962), Seminario inédito.
PREFACIO
27
calambures, homonimias, equívocos ... nada detiene el gozo cuando
es gozo de palabra. Dicho de otro modo, aun cuando, a veces
comparta con él el hermetismo y, con mayor frecuencia, el amor
inmoderado por las palabras, Lacan no es Mallarmé31 . La clínica
le inspira en toda circunstancia. El sinsentido merodea alrededor
del sentido para cosquillear al parlente. Freud hizo su autoanálisis. ¿No se puede plantear la cuestión de saber lo que hace
Lacan, ante sí mismo, cuando habla a sus discípulos e inventa delante de ellos su teoría? ¿Acaso no se puede pensar respecto a él
que la expresión «se escucha hablar a sí mismo» adquiere una profunda significación muy diferente de su sentido usual? Un relente
de experiencia clínica dobla sus decires, que siempre tienen algo
que ver con las formaciones de lo inconsciente.
... entiendan que juego con el cristal de la lengua para refractar lo que del significante divide al sujeto 32 .
No olvidemos tampoco que Lacan ha definido cuatro discursos: discurso del amo, discurso de la histérica, discurso del universitario, discurso del analista3 3 . Dados su extrema movilidad intelectual y su talante apresurado nada le impedía, a sabiendas o
no, pasar de uno a otro, es decir, variar el sentido y el valor de
su producción. Y esto le hace todavía más inasible. No siempre
es fácil discernir desde dónde habla ello y con el agente de qué
discurso tiene uno que ver ...
Así pues, como lo que se lee es, las más de las veces, la transcripción de una palabra y como «el uso de la palabra [... ] com-
31 Gústale al poeta la palabra de por sÍ. Más allá de las palabras, lo que le
gusta es la música. Al analista le gustan las palabras porque son susceptibles de
fabricar sujeto. Tras las palabras lo que le gusta es el hombre. Así pues, aquí
nos encontramos en registros muy diferentes, en donde las mismas palabras no
se escuchan de la misma manera.
32 Jacques Lacan, «Radiophonie», en Scilicet, núm. 2/3, ob. cit., pág. 78.
33 A propósito de los cuatro discursos, véase sobre todo Jacques Lacan,
L 'envers de la psychanalyse, Libro XVII (1969-1970), París, Seuil, coll. «Le champ
freudien», 1991; « Radiophonie », en Scilicet, núm. 2/3, ob. cit., págs. 9-99.
28
LA CAN EN ESPAÑOL
promete al ser mismo de su objeto»34, hay que leer a Lacan en
francés con una mirada que escucha.
Una simple modificación ortográfica -aunque no sea más que
el empleo o no de las mayúsculas- es creadora de sentido y Lacan tenía en su escarcela inventiva muchos otros subterfugios 35 ...
Tomemos un ejemplo particularmente explícito: la lengua no es lalengua, que, dice Lacan: «yo escribo en una sola palabra para especificar su objeto»36. ¿Su objeto? Ese objeto es el «a», es decir, el
objeto desprendido del Otro, el objeto que forma el vacío [- cp] de
la petición y el carácter errabundo de la fantasía. El objeto aprisionado por las dos ramas del conector O -conjunción/disyunción- objeto del deseo O objeto causa del deseo, y por ello objeto-hurón que impulsa de nuevo al parlente a decir y volver a decir
en su lalengua la insatisfacción de su deseo y su sufrimiento de existir ... Pero detengamos un desarrollo innecesario, puesto que el lector va a encontrar sobre esta inagotable invención conceptual explicitaciones muy interesantes en el marco del cuestionamiento de
alA, por una parte y, por otra, acerca de Gozo, en la medida en que
es el suplemento de gozo: y, por tanto, el gozo que no responde a la
invectiva ¡Goza!: «Jouis», sino a ¡Oigo!: «J' oUls», es decir, a la causa
vinculada a la perspectiva de lo que se escucha en lo medio-dicho
de la verdad del deseo: precisamente el objeto a...
Bilingües como son -es decir, capaces de pensar, soñar, escribir directamente en dos lenguas sin pasar por la mediación de la
traducción, cosa que es posiblemente un recurso suplementario para
reflexionar mejor su problemática-, los autores de esta obra nos
prueban que saben leer a Lacan tanto en francés como en castellano.
34 Jacques Lacan, «Propos sur la causalité psychique» (jornada psiquiátrica
de Bonneval, 28 de septiembre 1946), en Écrits, ob. cit., pág. 16l.
35 Para mayores precisiones sobre lo que entendemos por «creación de sentido» en Lacan, véase F. Bétourné, «En guise de prélude», en «Le "cristal" de
lalangue. Index des créations de sens: cuvée 91», en Le Curieux, núm. 12, 1991,
págs. 49-54.
36 Jacques Lacan, Télévision (Navidad de 1973), París, Seuil, coll. «Le
champ freudien», 1974, pág. 16.
PREFACIO
29
Saben leer a Lacan en las traducciones que se han propuesto
en castellano desde hace unos veinte años 37 . Y precisamente porque esa forma de traducir les parece sospechosa, intentan a través de
esta obra proponer un camino posible que permita al discurso
de Lacan integrarse en la cultura hispánica. Esperanza que parece, vista desde la óptica francesa, más que fundada, puesto que,
en al campo analítico al menos, nuestras dos sensibilidades comparten la misma disponibilidad para la folie de la pensée, para la
expresividad del lenguaje yel amor del significante ... cosas de las
que extrañamente se reniega en ciertos lugares donde aún no han
comprendido que Descartes fue ese Al-menos-Uno que, tras haber
asumido de una vez por todas la engañosa racionalidad humana,
permite después, a cada uno, entender la dimensión de la subversión de lo inconsciente ...
Pero Ignacio Gárate Martínez y José-Miguel Marinas nos demuestran ante todo que saben leer a Lacan en francés. Para responder a la meta que se han fijado, espigan, de entre los conceptos lacanianos, algunos, de los que proponen una traducción más
justa -por consiguiente, respetuosa de su primitivo objeto- en
castellano. Traducción que aportan naturalmente al entrar en materia, para nuestros lectores, como título de cada desarrollo, pero
de la que es fácil imaginar que, aun cuando la intuyesen, no la
han adoptado ni sostenido definitivamente sino a posteriori, tras
concluir la explicitación y las aclaraciones que dan del concepto.
¿Por qué estos conceptos y no otros?
• Estas palabras son mayores, en primer lugar, en el sentido
de la importancia que tienen en la teorización analítica, en tanto
que le permiten a ésta separarse radicalmente de otros campos del
pensamiento: el médico, el psicológico, el psicoterapéutico ...
Son conceptos que nombran. Son palabras radicalmente nuevas
37 Véase J. Dor, «Édition espagnole», en «Éditions étrangeres des travaux
de Jacques Lacan», en Nouvelle bibliographie des travaux de Jacques Lacan,
ob. cit., págs. 257-260.
30
LA CAN EN ESPAÑOL
o que, si ya eXIStlan, adoptan un sentido absolutamente específico, de modo que inauguran un saber innovador. Estas palabras
son herencia directa de Freud. Es el caso de inconsciente, castración, renegación, atención flotante, asociación libre, a posteriori . ..
• Estas palabras son importantes en el sentido de que profundizan, completan o incluso subvierten en la posterior «vuelta
a Freud»38 esta herencia y se convierten en el fundamento de la
metapsicología propiamente lacaniana. Dan especificidad al es-
38 Véase Jacques Lacan, «La chose freudienne ou sens du retour a Freud en
psychanalyse», en Écrits, ob. cit., pág. 405: «El sentido de un retorno a Freud,
es un retorno al sentido de Freud.» Se puede considerar que este período del
«retorno a Freud» se desarrolla durante los diez primeros años del Seminario.
Lacan estudia, en primer lugar, sobre todo, los Cinco Psicoanálisis. Parece ser
que al principio del todo, en su seminario privado, del que se conservan pocas
huellas, en 1951-1952 su comentario trató del Hombre de los lobos, luego
en 1952-1953 del Hombre de las ratas. Hace algunas incursiones en la
Traumdeutung y la Entwurf durante los dos primeros años de su seminario
público (1953-1955), luego, y mientras construye su teoría del significante,
el seminario sobre Les psychoses (1955-1956) aporta un comentario sobre
Schreber, el de La re/ation d'objet (1956-1957) un trabajo minucioso en torno
a Juanito. Con Les formations de l'inconscient (1957-1958), Lacan introduce la
problemática del Witz, con Le désir et son interprétation (1958-1959) la de Hamlet-o sea, el mito que Freud trabaja en la Traudeutung para completar el de
Edipo y profundizar en la cuestión de la represión*- , por fin con L 'éthique
de la psychanalyse (1959-1960) Lacan plantea la problemática de das Ding....
En 1960-1961, precisamente en su seminario sobre Le transfert, es cuando se
produce un giro y Lacan se apoya en otros autores: Platon, Claudel... para concebir esta dinámica de la cura. Claro que sin abandonar nunca a Freud, Lacan, que durante estos diez años ha encontrado verdaderamente su estilo, se
instala del todo en el ámbito de su teorización propia. El seminario sobre
L 'identification (1961-1962) -incluso si le toma prestado a Ps)'chologie de:ijoules et analyse du moi su trait unique para transmutarlo en trait unairc constituye más un «retorno a Descartes», si se hubiese de dar obligación de retorno,
pues este punto tampoco es novedoso, y la referencia a Descartes es tan constante como la de Freud- lo que aquí se confirma, se confirma a fortiori en
los seminarios siguientes.
* Véase Sigmund Freud, «Le reve de la mort de personnes cheres», en
cap. V, «Le matériel et les sources du reve», en Die Traumdeutung(1899), trad.
1. Meyerson revisada por D. Berger, L'interprétation des reves, París, PUF, 1967,
págs. 216-238 y más específicamente para Hamlet, págs. 230-231.
PREFACIO
31
tilo de Lacan y asiento a la revolución -por incómoda que seade lo que se llama la cura-tipo. Legitiman su ética del deseo. Es
el caso de forclusión) metáfora) metonimia) trazo unario) función
paterna) acto analítico ...
• Estas palabras son esenciales porque, al ser hallazgos significantes, palabras-faro, proyectan en su derredor halos de sentido. Estas palabras llenas hablan tan bien por sí solas que Lacan las ha integrado en su vocabulario como instrumentos
virtuosos, sin necesidad de explicitaciones suplementarias.
Como ocurre con los chistes, estos neologismos, rostros de la
verdad, son sin duda los más difíciles de traducir, salvo que uno
se vea obligado a producir también en castellano un neologismo
que condense lo que la palabra dice en un destello instantáneo
de luz. Le es obligado al traductor salir de la fascinación. Éste es
el caso de hainamoration -amorodio no forma una entrada en el
libro- que de un papirotazo desempolva los términos de la pesada perífrasis: «ambivalencia del amor y el odio». Así ocurre con
parlétre que, por un lado, ata con audacia el sustantivo y el verbo
y por otro se apropia nada menos que de la subversión del Cogito. Cualquier explicitación no hace sino descomponer penosamente este trazo unario de coloraciones trabajosamente logradas. ¡Escándalo del ser pensante que no forma sujeto con su ser!
El ser no es sino de lo que habla, pues la palabra habla fe entregando la verdad de su ser. .. o bien: no hay sujeto sino dividido
por su palabra ... o incluso: no hay sino ser hablante ... o sea:
ParIente.
• Estas palabras son, a la postre, irremplazables, puesto que
son invenciones conceptuales construidas piedra a piedra en
treinta años de replanteamiento teórico basado en un cuestionamiento nutrido por la aportación al psicoanálisis de otras intelecciones: lingüística sin duda, pero también filosofía, lógica antropología, teología, matemática, topología, epistemología ...
Estos conceptos, tomados en sí mismos como objetos o como incluidos en un cuestionamiento paulatino, cada vez más exigente,
son de por sí particularmente dicharacheros. Conllevan estratos
superpuestos de significaciones. Entran en esta categoría con un
peso desigual palabras como: alA) Otro) barra) cuerpo desmembrado) des-ser, destitución subjetiva, petición) deseo) oquedad) défi-
32
LA CAN EN ESPAÑOL
cit, relación sexual significante, sujeto al que se le supone que sabe,
mediodecir, gozo, semblanza ... ¡No es posible citarlas todas!
Traducir exige una segunda condición previa: saber interpretar.
La interpretación está en el meollo mismo del análisis. Está
claro que interpretación y traducción no se pueden identificar,
pero en el sueño la una está incluida en la otra: la traducción es
una fase de la interpretación39 • Aquí la relación es la inversa.
La traducción se despliega sobre la interpretación, o más bien sobre una serie de interpretaciones que representan las etapas de un
razonamien too
Pero no hay que hacer amalgama. Si en los dos planos que
nos conciernen, la clínica psicoanalítica y la traducción en una
lengua extranjera de la teoría, el material es el mismo: el lenguaje,
los fines son absolutamente opuestos y las palabras interpretación
y traducción no tienen del todo el mismo sentido.
En el marco de la cura, estamos en la dimensión del saber escuchar. El analista debe obstinarse en no querer comprender.
El que se analiza se tiene que atrever a decir bobadas: decir sin
saber lo que dice, puesto que «la chirigota ... es la verdad»40.
En el caso de la traducción, estamos en el plano del saber
leer. Es preciso, por el contrario, empecinarse en comprender.
La perspectiva es la inteligibilidad. Así pues, para traducir un
texto de la literatura analítica las palabras no se deben tratar
nunca como síntomas. Dicho de otro modo, no hay que infligir a Lacan lo que se podría pensar que él le habría hecho a
Joycé 1 si no hubiera tomado la precaución, conjurando de an-
39 Véase Sigmund Freud, «Remarques sur la théorie et la pratique de l'interprétation du n~ve» (1923), trad. J. Laplanche, en Résultats, ídées, problemes. Il. 1921-1938, ob. cit, pág. 82: «La interpretación de un sueño se distingue en dos fases, su traducción y su evaluación o utilización.»
40 Jacques Lacan, L'envers de la psychanalyse, Libro XV1I (1969-1970), París, Seuil, coll. «Le champ freudien», 1991, Seminario del 11 de marzo de 1970,
pág. 127.
41 Véase J acques Lacan, Le sínthome, Libro XXIII (1975-1976), publicado en Ornícar?, núm. 6, marzo-abril 1976, págs. 3-20; núm. 7, junio-
PREFACIO
33
temano toda crítica, de subvertir el síntoma (symptome) -que
en los años 1975-1976, él califica de real- en sinthome, es decir, que produce una condensación de symptome y symbolique
que, por añadidura, deja escuchar al homme (hombre).
Traducir supone desconfiar del carácter de «discontinuidad de
lo simbólico»42 para ser exactamente capaz de aproximar y organizar relaciones, sin caer en la trampa de la unificación forzada o
de la coherencia artificial insuflada a posteriori. Relaciones que
autorizan, en un segundo momento, a producir nuevos nudos de
significación en el diverso espacio de otra lengua.
Ignacio Gárate Martínez y José Miguel Marinas se aplican en
el manejo de una dosificación experta. Hacia afuera, intentan
apropiarse del fluir del pensamiento vivo de Lacan abrazando su
erudición y respetando el relieve verbal, el ritmo, el acento,
el tono, la intensidad, la modulación, los matices, la sensibilidad ... en una palabra, el estilo -por tanto, el ser de Lacan- en
su unicidad. Y hacia dentro, pretenden que es posible transportar el lenguaje de esta subjetividad adaptándolo al castellano sin
dejar de contar con las exigencias de la cultura española. Por eso
la palabra escogida lleva, a su manera, a pulso de sentido -como
se dice del brazo- todo el peso de su origen y de su meta.
Traducir no pretende aquÍ sino abrir vías y dar voz para hacerse eco de ...
Por ello, bajo la traducción adoptada para cada concepto,
nuestros autores disponen un tejido coherente y riguroso que
hace el barrido intelectual -sin caer nunca en la vulgarización
atropellada o espuria- de su historia, de la evolución de su uso
en la teorización lacaniana, de sus significaciones prevalen tes, de
sus equivalencias, de sus contradicciones si es necesario, y saca a
la luz sus dificultades -déficit, defectos, carencias o, por el con-
julio de 1976, págs. 3-18; núm. 8, invierno 1976-1977, págs. 5-20; núm. 9, abril
de 1977, págs. 32-40; núm. 10, julio 1977, págs. 5-12; núm. 11, septiembre de 1977, págs. 2-9.
42 Jacques Lacan, La re/ation d'objet, ob. cit., Seminario del 22 de mayo
de 1957, pág. 349.
34
LA CAN EN ESPAÑOL
trario, excesos, llenumbres- para ser traspuestos a la otra lengua. Esto va acompañado de aperturas etimológicas, tentativas de
aproximaciones lexicológicas, avances de términos propuestos y
luego rechazados, según el método probado en ciencias más duras como es el del ensayo y error, para acabar, tras esta morosidad obligada de las cautelas y escrúpulos previos, apresurándose
para hacer la escansión, es decir, para soltar la pulsión de la creatividad hasta entonces atorada y producir el salto audaz de la
adopción de «la palabra del peso justo»43 como broche que detiene el recorrido titubeante de las interpretaciones sucesivas.
Esta manera de entender la lengua que está inspirada en un
saber interpretar, un saber leer, y que abraza con una sola mirada
las dos orillas del río, nos aporta, pues, un instrumento, a la vez
razonable y audaz, que ayuda a la traducción. Los autores de esta
obra habrán ganado su apuesta, si algunas de sus propuestas de
traducción -no osamos decir que todas- al enviar a mazmorras las palabras traidoras que vienen haciendo estragos, se imponen en detrimento de aquéllas, por adopción del conjunto de
la comunidad analítica. Esperamos que en su caso se invierta el
proceso que en francés tiende hoy, por desgracia, a prescribir neurosis de constricción para traducir Zwangs-neurose, en lugar de decir neurosis obsesiva, más legitimada por la experiencia clínica.
Traducir exige, finalmente, una tercera condición que anuda
el saber leer con el saber interpretar: una ética que no marre su
acto de decir bien. Esto ha sido posible porque Ignacio Gárate
Martínez y José Miguel Marinas logran, gracias a que se someten
a las leyes que a sí mismos se han prescrito y que acabamos de
contar, la libertad de movimientos necesaria para mantener en
vilo su vigilancia y su espíritu crítico.
Este acto es de comunicación. O mejor, esta misión es de transmisión.
Como el material es el hallazgo de la lengua de origen, la novedad que aporta la otra lengua no vale lo que se pierde. Y, evi-
43 V. Larbaud, «De la traduction. V. Les Livres consulaires», en Sous
l'invocation de Saint Jérome, París, Gallimard, 1946, pág. 87.
PREFACIO
35
dentemente, porque nada está realmente perdido. La teoría analítica nos enseña que puesto que riada se pierde, nada se gana.
Como falso hallazgo, la palabra sustituto no es más que un sucedáneo. No sólo no sustituye sino que, repitámoslo, no vale,
equivale. Las obras bilingües en las que se confrontan los dos
textos, con la página de la izquierda en espejo de la de la derecha son representación imaginaria de esta geografía. Actualizan
hic et nunc que todo se conserva y que, por traslación, pese al
propio deseo, estamos claramente en el plano de la semejanza,
no de lo idéntico, ni de la exactitud, ni de la fidelidad ... De
suerte que la dialéctica ejercida, la de lo prestado y lo devuelto,
es tan modesta como conflictiva. Como estamos en una problemática de la deuda, la traducción es una extraordinaria disciplina, «una hermosa y constante escuela de virtud»44, en una
palabra una ética. Está completamente atravesada por la cuestión de la verdad. No por la búsqueda de la verdad: el Graal ya
está allí, sino por la sumisión a la verdad conocida y sin embargo frágil. En resumidas cuentas, no hay más que plegarse a
ella y restituirla en otra parte. Pero la semejanza, bajo la constante amenaza de la semblanza, inflige un gran dolor narcisista.
El vel alienante no está en la problemática hegeliana de «o bieno bien», sino en el difícil equilibrio del distanciamiento entre
el «tanto aquí como allá».
Atrapado entre las garras de un entre dos artes, el traductor
brama su sufrimiento: está agarrado y torturado por dos lenguajes entre los cuales lanza puentes con el deseo encarnizado de hacer más y la modesta nostalgia de convenir que nada mejor le resulta posible. ¿Cómo extraer, por ejemplo, de una lengua,
la distinción radical entre el Moi y el fe y llevarla a otra lengua que
no dice esa diferencia porque no la piensa? Es con todo, con este
Yo/yo -cuyo relente del Fort-da no se nos escapa- como nuestros autores terminan con humor su diccionario de conceptos traducidos bien pensados y bien pesados. No escapan del dilema que
les enreda sino por el grafismo de la mayúscula y la minúscula:
44
V. Larbaud, «De la traduction. X. Gent irritable», ibíd., pág. 110.
36
LA CAN EN ESPAÑOL
Yo, el Moi alzado por la majestad de la mayúscula y yo, el je marcado en su destitución subjetiva por la minúscula.
A las tres tareas reveladas imposibles por Freud: educar, gobernar, analizar45 , no dudamos en sumar la de traducir.
Hay que reconocerlo, se educa, se gobierna, se analiza ... y sin
embargo, si miramos al proyecto ideal y al deseo que de ello tenemos, no se llega nunca a hacerlo. Dicho de otro modo, en estos tres terrenos experimentamos la privación, el déficit real de un
objeto simbólic046 . Traducir implica el mismo sufrimiento, aunque nos quede el no privarnos de traducir.
Los autores de este libro atacan de frente la impotencia. Abren
pistas razonadas sabiendo que éstas son las únicas razonables y realistas. Como una Introducción a la traducción de Lacan en castellano, esta obra constituye de algún modo una continuación lógica de la Introducción a la lectura de Lacan47 • En el mismo talante, se propone aportar una primera piedra al edificio
magnífico que representaría la traducción de La obra completa de
Lacan si ... -porque por desgracia hay un si- esta obra completa existiera ya en francés ... En resumen, el instrumento de trabajo que permitiría transmitir, sin prejuicio ideológico, la teorización lacaniana en su integridad, es decir, la autenticidad del
discurso lacaniano y los efectos subversivos de su clínica en la antropología española está listo. Pero, retomando la expresión de
Voltaire, para poder ofrecer la estampa, necesitaríamos aún que
no nos faltase lo esencial: el original de la obra ... Pero ése es otro
problema.
45 Véase Sigmund Freud, «L'analyse avec fin et l'analyse sans fin» (1937),
trad. J. Altounian y cols., en Résultats, idées, problemes, II, 1921-1938, ob. cit.,
pág. 263.
46 Para profundizar en la cuestión de los tres déficits del objeto: privación, frustración, castración, véase Jacques Lacan, La relation d'objet, ob. cito Los cuadros
que articulan «agente / déficit del objeto / objeto», se encuentran en los seminarios del 12 de diciembre de 1956, pág. 59; del 6 de marzo de 1957, pág. 199;
del 13 de marzo de 1957, pág. 230; Y del 3 de abril de 1957, pág. 269.
47 Véase J. Dor, «Introduction a la lecture de Lacan», t. 1: L 'inconscient
structuré comme un langage, París, Denod, coll. «L'espace analytique», 1985;
tomo 2: La structure du sujet, París, Denoel, coll. «L' espace analytique», 1992.
PREFACIO
37
Traducir es cosa de transferencia. Dicho de otro modo, de
amor. .. Este libro respira amor por todos los poros de su piel
de libro: amor a la lengua francesa, amor al idioma castellano,
amor a Lacan, amor a su lengua. Es comprensible que sea necesario ser dos para trabajar escribiéndolo ... Es también comprensible que haga falta ser dos para hacer su prefacio ... Pero todos los
que conocen la simbólica de los números se han de alegrar, pues
saben que tras el cuatro se encuentra el Uno ... ese Uno que dice
con humor: «e' est du fran<,;:ais que je vous cause, pas du chagrin,
j' espere» 48.
48 Jacques Lacan, «Radiophonie», en Scilicet, núm. 2/3, ob. cit., pág. 78.
Esta frase es, muy probablemente, difícil de traducir. En efecto, mezcla por un
lado dos niveles de estilo: el popular, en donde causer vale por parler (hablar),
y otro estilo más cuidadoso. Juega por otra parte con el doble sentido de causer: precisamente el de parler y el de su empleo activo: ser causa de... , ocasionar, provocar, desencadenar. Por fin, el uso de la preposición partitiva du junto
a franr¡ais es, al mismo tiemp~, impropio y ambiguo. Incluso si su utilización
es harto criticada, trivialmente el verbo causer es intransitivo: on cause (se habla) franr¡ais y no du fran<;:ais -lo mismo que on parle (se habla) franr¡ais-.
¿Qué significa entonces ese du unido a franr¡ais? Dado que causer se utiliza
como parler en forma transitiva indirecta, ¿habla Lacan de la lengua francesa
-como de una cosa cualquiera- como lo implicaría la gramática? La significación nos invita a pensar que il cause más bien en fran<;:ais. Volvemos a la
idea de causer franr¡ais, intransitivo, pero entonces se plantea de nuevo la cuestión: ¿qué pinta aquí ese du? Habrá que volver como para chagrin al sentido
de etre cause de . .. y preguntarnos si Lacan es la causa du franr¡ais por el mero
hecho de que lo habla, si Lacan es la causa por la que la lengua francesa nace
en su boca y se despliega. De tal suerte que el francés habla en yo, a través de
él, como la verdad... Cuando se ve el abismo de reflexiones en las que nos
puede zambullir esta simple chanza, y las muchas vueltas que nos da el sentido, se adivina fácilmente la perplejidad de cualquier traductor cuando se topa
con le sujet barré o le Moi que se las daba de ¡e... [N del T.: «Lo que les
hablo/causo es francés, no pena, eso espero.»]
NUESTROS ANTECEDENTES
(entre pihuela y espolique)
Los autores de este libro coincidieron por primera vez, a principios de los 80, en una reunión del consejo de redacción de la
revista Clínica y Análisis Grupal-que cuenta ya veinticinco años
de existencia-o Desde la ética y la sociología uno, desde la clínica psicoanalítica el otro, ambos iniciaron un trabajo compartido en el que se ha venido manteniendo, entre otros asuntos relacionados con esta obra, la preocupación por el valor del análisis
como experiencia, más allá de erudiciones y escuelas, así como la
irritación más sincera ante cualquier intento de colonización del
pensamiento.
Presentar sucintamente ahora los hitos biográficos yambientales en donde se marca la relación de los autores con el sistema
de pensamiento inaugurado por Lacan, tiene la intención de
mostrar algunas de las condiciones de posibilidad de su lectura
en castellano. Como consta al inicio de este trabajo, comunicar
los avatares de esta lectura pretende más incitar a pensar a Lacan
en castellano que estorbar a esta tarea.
40
LA CAN EN ESPAÑOL
JOSÉ MIGUEL MARINAS
La recepción de la figura de Freud y de su obra viene de la
mano de un contexto en el que bajo el franquismo se divulgan
las obras de Freud en ediciones de bolsillo, aunque se sabe que
existen las de Ballesteros, que se consultan en la biblioteca de la
Facultad. Las ediciones de bolsillo leídas con la misma avidez que
toda la literatura crítica que en ese momento -final de los 60permite, paradójicamente, el censor que se difunda (desde los clásicos del marxismo hasta el doblete de los fronterizos como
Fromm y Reich), convierten el acceso al psicoanálisis en un lugar de autoexamen y de reflexión, más sobre los límites de la cultura que sobre la experiencia de la cura.
En los medios cercanos a la psicología que trata de abrirse
paso, de conseguir un estatuto académico y profesional, en momentos de manera militante (huelgas y encierros en el colegio de
licenciados), circula una doble posibilidad de acercarse a una experiencia, la sesión, que más allá de su 'sanción posible como última añagaza del sistema (el psicoanálisis, se decía, es más bien
. adaptativo o es más bien elitista) presenta ejemplos de práctica
que abre y no que cierra.
Por un lado, el campo de las terapias vinculadas a la crítica
institucional (desde los grupos de terapia vincular de inspiración,
como se decía, analítica, a las experiencias de la antipsiquiatría y
luego los llamados hospitales de día, los grupos de psiquiatrizados en lucha, etc.) parecía abrir un espacio en el que la inspiración freudiana caía en un clima de superación. de barreras tanto
políticas como culturales en la vida cotidiana.
Por otro lado, entre los colegas de formación psicológica, se
abre paso una idea, la del acceso al psicoanálisis llamado didáctico, como vía necesaria en la óptica de la IPA, para una legitimación del futuro ejercicio profesional.
De estas dos vías como posibilidad participamos de un
modo u otro, compartiéndolas o tomándolas al menos como
algo plausible. Pero la entrada en materia vendría más tarde y
de otro modo: asumiendo personalmente la experiencia del
análisis.
NUESTROS ANTECEDENTES
41
En cuanto a la formación y estudio del psicoanálisis freudiano, para alguien que cursaba filosofía en estos años, además
del acceso directo y relativamente frecuente a la obra de Freud,
se daban diversos tipos de intermediarios que conviene nombrar.
El primero era el contexto de debate teórico suscitado en la intersección del marxismo y el estructuralismo. Si por un lado
Althusser escribía, con la misma rigurosidad, acerca del corpus
psicoanalítico y de la lectura «sintoma!» (o sintomática) de Marx,
por otro, su incorporación -la de Freud- a la reflexión sobre
las ciencias humanas -tarea a la que un filósofo no metafísico
se entregaba con afán- venía de la mano de maestros más bien
cercanos a estas disciplinas. Ramón Valdés del Toro aportaba,
desde la etnografía, elementos muy sugerentes sobre el mito y su
análisis (Barthes también asomaba ya), y la estructura del totemismo en los que Freud, bajo la mirada de Lévi-Strauss, aparecía como un analizador cultural imprescindible. Luis Cencillo
incorporaba, de manera clausuradora y con vehemente voluntad
de sistema, mucho del recorrido de las escuelas freudianas y posfreudianas, cosa que a estas alturas puede verse, al menos, como
una ocasión de información y de debate. Pero fueron quizá
Andrés Tornos y José Gómez Caffarena quienes emprendieron
un diálogo más serio y comprometido con las aportaciones psicoanalíticas desde el campo de la filosofía.
Al profesor Tornos se le debe el ser quizá uno de los intelectuales españoles que en su condición de antropólogo y clínico
-además de teólogo, aunque en el comienzo de los 70 no ejercía académicamente como tal- desarrolló primero cursos universitarios sobre el estructuralismo y Freud. Su proyecto de una
antropología filosófica, bien nutrida de referencias, tanto sociológicas como clínicas, responde a un momento excelente de esta
recepción (por no incluir sus trabajos sobre psicoanálisis en relación con la teoría de la sociedad y con la religión). Con él tuvimos ocasión de iniciarnos en la lectura de la obra de Lacan, en
el año 1971, dentro del contexto del debate sobre los autores del
método estructural. En esa época no había traducciones de Lacan al castellano (a no ser la de su hermano el R. P. Marc-Fran<.;:ois
Lacan o. S. B.: Mensaje espiritual de los sabios de Israel Marova S. l.,
Madrid, 1969). Pero fue un inicio decisivo que tuvo continua-
42
LA CAN EN ESPAÑOL
ción, con otros grupos de estudio, en la propia Facultad de Psicología de la UCM, entre los años 1973 y 1975.
Al profesor G. Caffarena le es debida una aproximación no
marginal a la aportación de Freud, en sus trabajos de construcción de una Metafísica fundamental y transcendental (nombres
académicos de la época) en la que podemos rescatar, sobre todo,
una cosa: la lectura de la experiencia analítica en clave ética.
La intuición de que bajo la máxima «Wo Es war sollIch werden»
freudiana se esconde todo un programa de una ética del sujeto,
se puede encontrar en sus trabajos de finales de los 70 y, publicada, en su indagación sistemática sobre el sentido, en la primera
de sus metafísicas (1970).
Parecería, con estas menciones, que el psicoanálisis, incluso el
trabajo que inició Jacques Lacan, tenían una especie de suelo abonado de modo temprano. Esto es un descubrimiento a posteriori.
En el campo de la filosofía no pasó de ser, en el mejor de los casos, una referencia cultural innegable, pero sacralizada (en el sentido incluso del dicho castizo: «el trabajo es sagrado, no lo toques») o relegada a ciertas codas de los temarios, de los programas
de ética u otras materias. No mucho más.
El terreno abonado tenía más que ver con inquietudes o afinidades de personas o grupos que con programas.
En el terreno de la psicología naciente -como carrera universitaria- el afán de desmarcarse de la férula metafísica entregó
a muchos de los primeros iniciadores en manos no ya de un
campo de técnicas de medición empírica, inobjetables o no como
herramientas, sino en el de una ideología llamada conductismo,
que, en estos momentos se traviste a veces de cognitivismo. Y ello
con más celo negador en los discípulos que en los iniciadores (de
la bonhomía de un Pinillos que es capaz de, habiéndose formado
con Eysenck, disertar con conocimiento y respeto de la obra de
Freud a algunos de sus mejores discípulos, va a veces la distancia
entre la flexibilidad que no teme y la rigidez avara o celosa).
Con Alejandro Ávila, mediador con el grupo Quipú de
Psicoterapia Vincular, hubo ocasión de trabajar en seminarios interdisciplinares (psicología-sociología) sobre los modelos de la psicología y sus contextos. Estas experiencias de finales de los 70 dieron como fruto modesto, pero voluntariamente empeñado, en
NUESTROS ANTECEDENTES
43
los 80, algunos cursos compartidos sobre el análisis institucional,
modelo de intervención que ha sido de los pocos que, con mejor o peor resistencia a la presión del tiempo, ha incorporado las
dimensiones psicoanalíticas con más fecundidad.
Y, por último, en el campo de las propias ciencias sociales, no
quiero dejar de mencionar a una serie de figuras, aparentemente
fronterizas (como los filósofos antes mencionados) que, para sorpresa de la gente del gremio PSI, llevaban años midiéndose con
las aportaciones y dimensiones psicoanalíticas nada menos que
en el estudio crítico de la cultura del consumo. Ángel de Lucas,
Alfonso Ortí y el desaparecido Jesús Ibáñez pusieron en circulación muchos de los elementos y perspectivas de los que se nutre
hoy una escuela crítica de sociología en cuyas tareas participamos
y que sigue interesada en el diálogo con el psicoanálisis.
El trabajo conjunto con Ignacio Gárate, desde los primeros
grupos de lectura y traducción sobre seminarios inéditos de Lacan (a comienzos de los 80) a las sesiones de trabajo y congresos
que hemos compartido en diversos espacios españoles (sesiones
de presentación y debate en la universidad, hasta el Máster de
Teoría psicoanalítica de la UCM) y franceses (Société de Psychiatrie d'Aquitaine, Jornadas sobre la cuestión de la Ley [1984],
lecciones de Michel de Certeau ... ) suponen un paso decisivo en
este recorrido.
Este trabajo que ahora presentamos es un momento que venimos compartiendo con otros colegas dentro y fuera de los espacios analíticos, se dirige a procurar no dejar de lado el ejercicio de teorizar a partir de la experiencia del análisis. Teorizar es
un verbo transitivo -no es transmitir una teoría- que se puede
hacer de modo respetuoso y claro en un contexto intelectual en
el que nadie tiene la última palabra.
Teorizar tiene que ver con el deseo sostenido de pensar con y
contra las palabras y las imágenes comunes, a condición de no
perder de vista esta pequeña verdad: acompañar el sufrimiento,
tratar de ponerle palabra que libere es un ejercicio que poco tiene
que ver con el lustre mundano o el reparto institucional.
44
LA CAN EN ESPAÑOL
IGNACIO GÁRATE MARTÍNEZ
Llegar a Madrid a finales de concilio, mediando los 60, y de
un Burgos casi en Trento, te deja un gusto a ruptura radical que
te impide -con el tiempo y los estudios- aceptar ni siquiera la
idea de cualquier tipo de continuidad en los desarrollos conceptuales. ¿Cómo no retener entonces y acariciar de continuo en
la memoria la definición althusseriana de la ideología?: «La ideología es un a priori, y un a priori inconsciente, en la· práctica
cien tífica.»
Madrid de Argüelles y de bachillerato, gente de orden, más
«ignorantina» que ignorante de las ideas y de los progresos, por
decir de algún modo que se oía hablar de cosas pero mezcladas,
ansia sólo de saber que te llevaba al puesto de libros, frente al cine
Princesa, a comprar las ediciones Losada y Alianza confundiendo
en un mismo afán la cultura y lo prohibido.
Los más mayores, entre los de la pandilla, empezaban a ir a
la Facultad, y paseábamos por la Rosaleda, embutidos de Tótem
y tabú, versos primerizos y admiración de los del 27, y te gustaba
ir con ellos, codearte con sus ideas -más maduras- en discusiones interminables, nostalgia desilusionada luego, cuando al
uno le da por el conductismo (más imperativo que imperante),
y al otro por hacer «entrismo» en la Falange ...
Llegar a Burdeos a finales de la revolución de Mayo, en 1971,
Y de un Argüelles a penas saliente de la tibia pereza del Referéndum Orgánico, te deja un gusto a ruptura, más radical si cabe,
y te preguntas al cabo, si no será sino, y si siempre ha de seguir
uno sintiéndose «fuera de ... » en el ordinario de los días.
El ambiente revolucionario, en la sección de Carreras Sociales del Instituto Universitario de Tecnología, tuteando a los
profesores, garabateando máximas en las salas de descanso de
los alumnos, chapurreando en francés -al menos al principio- no ya las palabras que salían casi bien, sino la visión de
un mundo entre algodones, te deja como un malestar en la cultura cuando menos pertinaz. Por allí se aprendía teatro, pero referido a Tardieu, Chereau, Mnouchkine ... Historia, pero con
lectura de primera a cuarta Internacional, Pedagogía pero de
NUESTROS ANTECEDENTES
45
Makarenko a Montessori pasando por Freud versión Aichhorn,
Oury, Tosquelles ...
Ni médico, ni psicólogo, tras la experiencia de la institución
para «casos sociales» primero y la responsabilidad de un «club para
adolescentes delincuentes en los suburbios» después, el deseo de
seguir estudiando, te lleva a las Ciencias de la Educación en una
Facultad bordelesa empapada de psicoanálisis y de pedagogía
institucional, con fuertes dosis de sociología estructural a la manera de Althusser, sensación de Barthes en la lectura de Rabelais, y ese multinombrado Lacan, desconocido del todo, raro de
escritura, incomprensible en el 75, presentido en el 77, casi
como un allanamiento de morada al inscribirse por primera vez
en el seminario del doctor Demangeat, que te admite luego
amistoso, ya en el 78, en su cartel adscrito a l'École freudienne
de París.
Mientras, la experiencia propia de un sufrir sin saber qué decir le lleva a uno a ponerse a hablar sobre un diván, y digamos
que, en lo personal, parecido, pero con más rupturas.
Uno se sorprende cuando, ya casi inscrito en una continuidad tranquilizadora, la disolución de la EFP en 1980, le deja
huérfano de adhesiones en el preciso instante en que se lo pensaba por vez primera.
Desde el 78 la cuestión de los grupos y las instituciones te zarandea un poco, gracias a la paciencia de un sabio, Jean-Paul
Abribat, maestro y filósofo brillante desde 1956, sociólogo luego,
que alentó y sostuvo un trabajo de tesina sobre grupos, El sentido
prohibido, la palabra en los grupos terapéuticos, que la editorial Fundamentos publicaría en español en 1982. Prosigue la investigación un trabajo de tesis doctoral, del 79 al 83, sobre una teoría
clínica de la institución, ocasión de formarse con un Tosquelles
-amigo, acaso gracias a la inmensa magnitud de su corazón-,
o el encuentro con Octave Mannoni -en 1982- que te invita
a formar parte de su escuela y lo declinas, sin saber demasiado
por qué -porque no ha llegado el momento sin duda- y, por
fin, el estudio con Michel De Certeau, designado como asesor de
la tesis, atento en sus críticas y con ese calor de amistad que su
muerte temprana, o la amistad tardía, no te dejarán olvidar nunca
ya y con sabor a poco.
46
LA CAN EN ESPAÑOL
Tosquelles, Mannoni, De Certeau, tan amigos de Lacan, tan
leales a su pensamiento, pero nunca sometidos a un mandato.
Los diez años de supervisión con Max Cocoynacq se traban con·
el mismo espíritu de respeto y de libertad (El psicoanálisis, nos
.decía este último, n'est pas une performance culturelle).
Se van reanudando los contactos con España, de la mano primero de Dionisio Pérez y Pérez, por extraño que parezca, que,
pese a la inmensa diferencia de perspectivas disciplinares, te acoge
en el congreso que organiza (sobre deficiencia mental en Zamora 1978) invitándote a hablar. Se cruzan encuentros en Burdeos
con Eduardo Pavlovsky y con Leonardo Satne, te invita éste a
Barcelona, con los Lemoine, Sibony, Delaroche en el 79 ...
El mismo año, el encuentro con Nicolás Caparrós significa el inicio de una larga aventura de amistad -en lo personal- y el encuentro de una apertura aún hoy sin igual, por lo que significa
de generosidad, pero de ello se hablará enseguida.
La disolución de la EFP genera un período difícil y turbulento en lo institucional, respondes primero que sí a la carta
de Lacan iniciando la Cause ... , te extraña luego su casi inmediata disolución y conversión en École de la Cause ... Asistes al
Forum (1981) e incluso participas en el encuentro internacional
del Campo freudiano de febrero de 1982 en París, con un texto
en donde se transforma el «lo bello está más allá de la esencia»
platónico en un «la verdad está más allá de la presencia»l. Se crean
los Cartels constituants de l'anaryse freudienne y son más de doscientos los miembros fundadores, pero tú te marchas, al día siguiente de firmar el acta de fundación por no convencerte el
símil democrático.
Va naciendo la idea de un retorno hacia España a partir del
encuentro, en 1980, con Nicolás Caparrós, que se perpetúa en
los congresos de Túnez, y con su invitación a un laboratorio primero, a un seminario luego (82-84) que reunirá en coanimación
con Jean Paul Abribat, a psicoanalistas y psicoterapeutas no lacanianos, pero abiertos a su lectura, entre ellos, Antonio Caparrós,
1 Publicado en castellano en Clínica y Análisis Grupal, núm. 32, páginas 156-164.
NUESTROS ANTECEDENTES
47
Nicolás, Hernan Kesselmann, Alejandro Ávila, Antonio Carda
Hoz, y esa magnífica terapeuta de niños, Isabel Bombín Bombín
que tanto nos falta desde su muerte prematura y que nos apostrofó en una reunión, acusándonos de autismo, por no entender
nada de lo que dedamos, y ahí se ha de situar la prehistoria de
un querer decir bien en castellano lo que habíamos comprendido
en francés sobre la ética del deseo.
A pesar de no compartir los presupuestos teóricos, el grupo
Quipú de psicoterapia abre sus puertas y las páginas de su revista
Clínica y Andlisis Grupal, nos ofrece un número monográfico
completo (el 27) Y su tribuna, cuantas veces se quiera expresar
opinión o dar testimonio de un trabajo.
No cuaja el retorno a España -más etapa que final de viajey, tras un año y medio de pausa, la vuelta a Burdeos significa un
afincamiento en Francia, y la progresiva adhesión -tras la
muerte de Octavio Mannoni- a la escuela fundada por él,
el CFRP, que luego se escinde y da lugar con Maud Mannoni
a Espace Analytique.
Allí se plantea la cuestión del Jurado de Asociación en donde
se da testimonio de un pase y se designa un quehacer psicoanalítico inscrito en un linaje ético. Pero de esto ya se ha hablado en
otro libr0 2 •
Lo que de ello resulta es una relación de trabajo amistosa y
confiada con Maud Mannoni, loe! Dor, Franc;oise Bétourné,
Claude Boukobza, Catherine Mathelin, Alain Vanier, Denise Lachaud, Xavier Audouard, Cinette Michaud, Hector Yankelevich,
y tantos otros, todos los que inscriben su inquietud por el saber
inconsciente en una fraternidad respetuosa de las diferencias.
Ya en Burdeos, prosigue el contacto -a distancia- con los
amigos de Madrid.
2 A. Costecalde y cols., Devenir psychanalyste, les formatiq,ns de l'inconscient,
préface de Maud Mannoni, postface de Patricl<: Delaroche et Alain Vanier; éditions Denoel, collection «L' espace Analytique», París 1995. Traducido al castellano por Ignacio Gárate: Hacerse psicoanalista, las formaciones de lo inconsciente, Alianza Editorial, Madrid 1999.
48
LA CAN EN ESPAÑOL
Con José Miguel Marinas se fue dando un intercambio de
ideas muy leal y exigente. La relación de trabajo versa sobre el
análisis de la experiencia y sus avatares. Sin confundir los lugares
de ejercicio de uno y otro ni su disparidad subjetiva respecto de
la verdad del deseo, la fidelidad y la exigencia compartidas hacen
decisivo este trabajo.
Con Nicolás Caparrós se prosigue un encuentro en donde
cada uno, por la vía que ha elegido, mantiene abierto un deseo
de intercambio, fiel siempre a la historia compartida.
Así, ese Lacan multinombrado, desconocido del todo, raro de
escritura, incomprensible en el 75, presentido en el 77, se convierte en los 90 en un deber de palabra en el idioma de uno, es
decir, un someter un sistema de pensamiento articulado en francés al magisterio interno de la lengua propia. Tal práctica de lectura nos parece el fundamento esencial de nuestra relación, hoy,
con la ética del psicoanálisis, es decir, el fuero de la verdad del
deseo inconsciente.
Decir de nuestros antecedentes, haciendo un guiño al decir
de Jacques Lacan sobre los suyos, significa que aceptamos la semblanza, y que sabemos del destino de lo olvidadizo que, a fin de
. cuentas, es el vacío que sirve para esculpir las quimeras.
La locura dista mucho de ser la hendidura contingente de las
fragilidades de su organismo, es la virtualidad permanente de
una grieta abierta en su esencia. Dista mucho de ser para la libertad insulto (como lo enuncia Ey), es su compañera más fiel,
la que le sigue los pasos como una sombra. Y el ser del hombre
no sólo no se puede comprender sin la locura, sino que no sería
el ser del hombre si no llevara en sí la locura como límite de su
libertad3 .
3 Jacques Lacan en su Discurso de Clausura de las Jornadas sobre las Psicosis
del Niño, organizadas por Maud Mannoni, publicado por la revista Recherches,
Spéciall'enfonce aliénée, París, diciembre de 1968.
CAPÍTULO PRIMERO
DE LACAN AL ESPAÑOL,
UNA TRADICIÓN ANTROPOLÓGICA
La intención de este trabajo es incitar a pensar a Lacan en castellano. Esto implica que hacer una versión de sus términos es
una tarea abierta, dada la vastedad de los mismos y sus redefiniciones y matices a lo largo de los seminarios y otros trabajos de
Lacan. De entre los posibles conceptos que se puedan aducir con
vistas al objetivo propuesto hemos seleccionado algunos cuya versión parece presentar especial dificultad e interés en su debate,
bien por ser invenciones o hallazgos de Jacques Lacan o por suponer redefiniciones sustantivas de términos de la saga freudiana.
Nuestra selección de voces recoge algunas que, sin excesiva
premeditación pero sin demasiado azar, se han arracimado en
torno a dos ejes: lo inconsciente estructurado como un lenguaje
y el análisis como experiencia.
El primero implica que buena parte de los términos se refieren a conceptos que despliegan el descubrimiento de Lacan en su
lectura de Freud: si de lo inconsciente da testimonio el psicoanálisis lo hace en virtud de la intuición (y experiencia clínica: la
cura) de que sus señales están articuladas, obedecen a una lógica.
Así, significante, barra de la significación, desplazamiento, conde!}:- -sación, sujeto vedado, etc., pretenden -más allá de sus dificultades de traducción- aportar elementos para pensar ese primer eje
lacaniano.
El segundo eje, mediado por el primero, hace referencia al intento de situar lo peculiar del psicoanálisis como experiencia, que
invita a un saber que no es meramente epistémico, sino que tiene un
50
LA CAN EN ESPAÑOL
rango fundamentalmente ético. Un saber que brota de la experiencia y a ella vuelve y que, desde la tarea de Lacan, impulsa
un desarrollo más explícito de la conexión fundada por Freud entre deseo, saber, sujeto y verdad. Así déficit, sujeto vedado, des-ser,
oquedad, castración, Yo-yo, etc., abren a una dimensión que, como
saber de experiencia, bien puede ser vista en vecindad con otros
discursos que en la cultura en castellano han circulado por las historias y memorias de la experiencia colectiva o personal, atesoradas y, por ello, disponibles en las palabras comunes, la poética
o -sin darle a ésta un alcance salvífica ni exótico- la mística.
Hablamos de las cuestiones que tienen que ver con la estructura
del sujeto de lo inconsciente como sujeto dividido, abocado al
placer/dolor, a la repetición y a la culpa, por esencialmente distanciado de un gozo que le deja en un déficit, al decir de Lacan,
constitutivo. Hablamos también del poder emancipador de la
experiencia analítica en la medida en que puede ayudar a una
reconciliación con la finitud que no agota el potencial humano
en una domesticación o adaptación sumisa.
En este linaje cultural la expresión de la poética mística castellana «un saber no sabiendo / toda ciencia transcendiendo» puede
. bien cuadrarle al impulso y la huella de la travesía analítica que
intenta pensarse desde esta lengua nuestra. Si bien, a nuestro entender, con dos condiciones. Que no se confunda mística con teología instituida (católica u otras) ni con recetas de karmas para
el consumo. Que no se relegue el tipo de saber y decir que la escritura mística, como otros discursos de experiencia, ofrece en castellano a una supuesta autoridad de lo inefable para manejar devotos o clientes. Como dijo América Castro en su célebre trabajo
sobre santa Teresa 1, esta experiencia de nuestra cultura sirvió para
abrir un mejor decir sobre la individualidad y la intimidad. Y por
ello tiene un sello modernizador. Lacan, como hemos indicado,
apunta -con otros pensadores de experiencia- a esos límites del
1 A. Castro, Teresa la santa y otros ensayos, Alianza Editorial, 1982 (versión
revisada y prologada en 1971, de los trabajos aparecidos por vez primera
en 1929), págs. 66-67.
DE LA CAN AL ESPAÑOL, UNA TRADICIÓN ANTROPOLÓGICA
51
decir común que la experiencia del análisis invita a franquear,
a transgredir en un bien decir, en un decir que implica decir por
uno mismo. Nada que ver tiene esta tarea abierta con la salmodia
lacanista que repite fórmulas a veces un tanto perezosa o bárbaramente tomadas del francés de Jacques Lacan.
Como se trata de un trabajo orientado al debate y al comentario, cumple que comencemos explicando el sentido que tiene
nuestra perspectiva. Por eso en los párrafos siguientes damos algunas indicaciones de los implícitos del título. Qué significa
1. Lacan; 2. En castellano; 3. Tránsito razonado; 4. Por algunas
voces.
1.
LACAN ...
El objetivo de este libro es pues invitar a los lectores a pensar
a Lacan en castellano. Los autores no pretenden sentar cátedra,
ni siquiera establecer de manera indiscutible los hitos de la historia del psicoanálisis, tanto en Francia como en España2 o en el
resto del mundo. Sí creemos importante profundizar en un recorrido que distinga la disciplina psicoanalítica de la doctrina
médica o la moral psicológica. Igualmente proponemos un itinerario, en lo posible compartido, que permita establecer puentes conceptuales y culturales con lo que, también en los países
hispanohablantes, constituye el gran bagaje de las humanidades
a veces artificialmente deslindado del Humanismo Ilustrado. Por
eso hemos querido elaborar un tránsito razonado en castellano
por las voces de un sistema de pensamiento en psicoanálisis que
Roudinesco compara con el de la Contrarreforma3 y cuya con-
2 La historia del psicoanálisis en España no está escrita, aunque va habiendo
textos y monografías que relatan acontecimientos fundacionales. Un ejemplo
reciente es la tesis de José M. G. Sánchez-Garnica, Vida y obra de Ángel Garma,
Universidad Complutense, 1989. Queda la tarea de ir ponderando lo que el
saber de lo inconsciente abre o no en la historia de las ideas y de la cultura
-sensu lato- que se dice en castellano.
3 Élisabeth Roudinesco, Généalogies, París, Fayard, 1994, pág. 77.
52
LA CAN EN ESPAÑOL
cepción de la ciencia, como la de Freud, nace del pensamiento
ilustrado y de su crisis.
Cuando proponemos un acercamiento reflexivo a Lacan, con
vistas a incorporar su palabra a nuestra lengua --y no una mera
imitación en sentido inverso- parecen surgir tres tipos de dificultades que pensar y remover: El tipo de enseñanza de Lacan y
su recepción. El modo de entender la práctica analítica. La herencia de Lacan y la pluralidad de escuelas.
Lacan y su recepción
El sistema de pensamiento que Lacan inaugura4 se inicia
en 1953 5 y se elabora a lo largo de veintisiete años de transmisión
oral en seminario. Esta enseñanza da lugar a la creación, en 1964, de
una Escuela freudiana en París y abre a la aplicación, en 1967,
de un método de formación de psicoanalistas diferente al propuesto por la administración internacional de las asociaciones de
psicoanalistas considerados ortodoxos (IPA). Al mismo tiempo,
la escuela de Lacan, basada en su enseñanza, pretende establecer
. un retorno a las fuentes de la aventura freudiana y restaurar la
pureza de sus fines, dejando de -como Freud dijo- mezclar con
el oro puro del andlisis una cantidad considerable del cobre de la sugestión directa. Así, frente a la organización internacional de psicoanálisis (IPA)6, nace un movimiento psicoanalítico cuyo pro-
4 Tras veinte años de práctica psiquiátrica y quince como psicoanalista titular de la IP A.
5 Se sabe de un seminario en 1952, que fue lectura del Hombre de los lobos, pero no queda de él más testimonio que el de las notas de algunos asistentes.
G Que, según criticaba Lacan, protege pragmáticamente la administración
de lo esencial, es decir, la conformidad del candidato referida a un estándar y
confirmada por la cooptación de un grupo de «sabios». El peligro de este modo
de acreditación -continúa en Scilicet, núm. 1, págs. 16-17- es que el reconocimiento de una práctica entroniza al candidato en los órganos de poder y de notabilidad, lo que puede promover un retorno del estatuto de la prestancia en
DE LA CAN AL ESPAÑOL, UNA TRADICIÓN ANTROPOLÓGICA
53
pósito es renovar la clínica a partir de un retorno a Freud y elaborar, al mismo tiempo, un estilo original en la dirección de la
cura cuya legitimidad se basa en el imprimatur direct0 7 de un
maestro.
De todo este procedimiento complejo, la mayoría de los estudiosos y profesionales del psiquismo de lengua española más
bien conocieron, hasta los años 80, un eco, a nuestro entender,
filtrado por dos vías: la de los universitarios e investigadores interesados por el estructuralismo francés en ciencias humanas
(Althusser, Foucault, Barthes) y la de los psicoanalistas hispanoamericanos y españoles cuya formación teórica en su casi totalidad era de origen kleiniano.
La vía filosófica o humanista ha podido terminar funcionando como un modo más de psicoanálisis aplicado. En la
medida en que su talante «operativo» muchas veces se olvida de
integrar las rupturas epistemológicas al trasladar los conceptos
de una disciplina a otra. ASÍ, por poner un ejemplo, la noción lacaniana de «lo real», de por sí anudada con «lo simbólico» y «lo
imaginario», acaba cumpliendo indebidamente, irreflexivamente,
en esas disciplinas la función otrora desempeñada por «la realidad». La vía de los terapeutas de origen hispanoameticano -que
incluye a no pocos españoles próximos a aquella formación kleiniana- se estructuró más bien en torno a un sistema de aislamiento bipolar (institucional y teórico) en donde, a partir de una
formación «ortodoxa», algunos psicoanalistas se separan de la Internacional, ora hacia una PlataformJ3 en donde el trabajo gru-
donde se mezclen el dominio de lo narcisista y la astucia competitiva. Todo ello
a partir de una simple constatación de «conformidad» que no dice nada en
«pro», a no ser un nihil obstat.
7 Lo cual, como lo muestran los más de veinte grupos herederos de la disolución de la EFP, no deja de plantear problemas muy serios cuando se muere
el maestro.
s Plataforma Internacional. Fundada en Roma en 1969, por M. Balko,
A. Bauleo, N. Caparrós, P.F. Galli, H. Kesselman, B. Rothschild y diversas
adhesiones de personas no presentes: M. Langer, A. Caparrós ... (comunicación personal de N. Caparrós).
54
LA CAN EN ESPAÑOL
palIes permitiera reunir las preocupaciones del psicoanálisis y las
del materialismo histórico, ora para crear -muchas veces en situaciones de exilio o de emigración-, su propio grupo o escuela.
Algunos de estos grupos que abonan el pensamiento lacaniano
en España se dotan poco a poco de una legitimidad instituyente
que toma, entre otros, el referente del Campo Freudiano español,
a partir de los enviados de una de las escuelas herederas de Lacan en Francia. Este proceso de legitimación culmina en un sistema de reunión más parecido a la cooptación de la IPA que a la
transferencia de trabajo hacia el pensamiento de un maestro a
quien se le pide validación 9 .
¿Cómo superar estas limitaciones al cotejarse la cultura y la
formación, en concreto, de los psicoanalistas españoles con este
sistema de pensamiento que implica una posición ética original?
¿Habrá que resignarse a establecer un lazo de vasallaje entre el estudioso de la obra de Lacan y sus albaceas?
La primera dificultad reside en que la enseñanza de Lacan fue
básicamente oral. Más allá de los Escritos, la mayor parte de los
seminarios están sin traducir al español y su establecimiento crÍtico 10 deja mucho que desear en francés. Por eso, el pensamiento
lacaniano se presenta de manera confusa a los intelectuales y a los
profesionales del psiquismo de habla española 11. La adhesión,
9 No nos corresponde estudiar en este libro la situación de las escuelas de
psicoanálisis en la América de habla hispana, su tradición en el estudio del pensamiento de Lacan es más antigua y tiene hoy su acervo propio e incluso una
relación muy peculiar de traducción, creación e integración de términos. Si que
cabe resaltar el empeño y la seriedad de su estudio de la enseñanza de Lacan,
en instituciones como la Escuela fteudiana de Buenos Aires o Mayéutica, o todos
aquellos grupos que se reúnen en torno a Convergencia. Nuestro trabajo de
transición al castellano se enriquecerá con toda seguridad confrontándose con
sus propios hallazgos y propuestas.
10 Entendemos por establecimiento crítico aquel que propone una versión y
ofrece al mismo tiempo las fuentes necesarias para criticarla y proseguir un trabajo.
11 N os referimos al ámbito editorial, pues existen numerosas versiones privadas e incluso un CD-ROM con las «obras completas» que surgen del trabajo
de instituciones psicoanalíticas, sobre todo argentinas, pero que, por no ser di-
DE LA CAN AL ESPAÑOL, UNA TRADICIÓN ANTROPOLÓGICA
55
como el desdén a entrar en él, parece ser, por lo común, más voluntarista y sectaria que crítica. Su divulgación no arraiga todavía en un abierto y atractivo diálogo cultural, no necesariamente
movido por la jerga tecnicista, que le brinde su carácter específico y su acervo para que recupere el conocimiento a partir de sí
mzsmo.
Hay que tener en cuenta que, sin entrar en disquisiciones sobre cuál sea la mejor de las aproximaciones al psicoanálisis, las
ideas generales sobre éste transcurren, al menos en nuestro país,
por senderos dispersos: considerado unas veces como la mejor de
las terapias, tachado otras de ideología antigua, pansexual, por la
que huelga decir un miserere, acaso se contente con ser, lo más a
menudo, una de las ideologías con las que psicólogos y psiquiatras militantes se quieren repartir las parcelas de influencia en su
lucha cotidiana por sobrevivir y perdurar como referencia en el
campo de la salud mental. Desde el punto de vista histórico, en
España -como ocurre, por lo demás, en otros países- no ha
existido una ruptura subversiva organizada por un maestro cuya
influencia arraigue de lleno y con carácter de marca cultural macrosocial. Si en Francia el pensamiento lacaniano impide, rompe
o pone trabas a ciertas prácticas profesionales, acompaña, sin embargo, el nacimiento de otras. Este itinerario que se produce en el
espacio geográfico y cultural en el que Lacan trabajó y enseñó durante tantos años permite, aun en medio de las aparentes y reales
disonancias, detectar algunos de los rasgos constitutivos de su
transmisión, como los que siguen.
Define una relación con el paciente en donde la clínica se ordena en torno a la ética del deseo l2 en vez de doblegarse a un supuesto imperativo deontológico 13 . Inaugura nuevos parámetros
técnicos y al mismo tiempo interroga el conjunto de las huma-
fundidas más allá del grupo donde se originan, no se pueden cotejar y discutir, dando lugar muchas veces a errores y algunas otras a cierto tono hermético que dificulta el acceso a ellas.
12 Escuchar el deseo del paciente sea cual sea su Bien.
13 Obrar de manera que el paciente vaya mejor y, si es posible, que vaya
bien del todo.
56
LA CAN EN ESPAÑOL
nidades sobre la noción de saber y de límite, de sujeto y de objeto, de verdad y de ciencia, de libertad ... Por ello se puede decir
que el psicoanálisis no pretende curar o mejorar a la persona 14 ,
porque no comparte un ideal de felicidad para todos que culmina
hoy, con la melatonina y la ingeniería genética, en una promesa
de juventud por los siglos de los siglos. Por el contrario, le da
toda su importancia a la última tópica freudiana, centrando la
cuestión de la pulsión 15 en torno a la noción de lo real definido
como lo que siempre se escabulle, se escapa del imperio de la
ciencia, défici~6 perpetuo que impide, en definitiva, que salgan
bien las cuentas del saber.
Lacan y la práctica
El segundo tipo de dificultad que pensar y remover apunta al
lugar desde el que se recibe la aportación de Lacan: la práctica y
la experiencia del análisis. Y así parece que, en nuestro contexto,
hay una precisión importante que queda por profundizar. Nos
referimos a la clara ruptura que aquél estableció y que toca a la
diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis.
Si el término ideal de una psicoterapia consiste en la curación
total del paciente, el de un psicoanálisis se halla en el punto en
donde el sujeto, habiendo vuelto a encontrar los límites de su Yo en
una regresión imaginaria, toca, por la progresión rememorante a su propio fin en el análisis: es decir, la subjetivación de su propia muerte 7 .
14 Lo cual no quiere decir que no le importa la vida de su paciente y que
no le acompaña en un proceso de cambio profundo en donde se pone de relieve,
para mejorarla, la posición del sujeto del deseo: interrumpir el proceso de repetición sólo quiere decir que el psicoanalista no conoce el Bien de su paciente
y no colabora en la definición social del bienestar.
15 De vida y de muerte.
16 Como verá el lector, hemos elegido esta traducción para el concepto
lacaniano de manque.
17 Jacques Lacan, «Variantes de la cura tipo», 1955, en los Écrits, París, Ediciones du Seuil, col. «Le champ freudien», 1966, pág. 348. La traducción es
nuestra.
DE LA CAN AL ESPAÑOL, UNA TRADICIÓN ANTROPOLÓGICA
57
Esta distinción en la práctica llevó a Lacan a un trabajo de
elaboración en el que precisamente teorizar se entiende como un
esfuerzo personal y no como el reparto de un alijo de fórmulas
previo pago. Por rescatar y dar forma -y alentar a que otros lo
hagan- al delicado acceso a la verdad del sujeto en el análisis,
Lacan se embarca en un arduo trabajo de pensar en voz alta sin
dejar de lado nada de lo que pudiese aprovechar a tal fin sostenido: filosofía, ciencia, clásicos del pensamiento y de la escritura,
poetas y dichos populares son sopesados pacientemente por ver
si sirven para decir algo de lo imposible. Por eso su repertorio de
conceptos y de fórmulas tiene el marchamo, más que de una ontología cerrada, de una ética abierta. Muerto Lacan, las cuestiones que esbozó afanosamente siguen en pie. No están cerradas en
doctrina quieta. Precisamente porque la práctica continúa ofreciendo momentos para decir con más precisión.
Por volver a un ejemplo en el que este proceso se hace visible, podemos aludir, muy sucintamente, a la cuestión de lo real.
Es un buen ejemplo, puesto que en él sigue la discrepancia y el
reto de leer mejor con vistas a la práctica analítica. Lo real, en
su anudación con lo simbólico y lo imaginario, puede ser
campo de reflexión no escolástica, ni tecnicista. Aunque sea
cierto que las dos últimas categorías parecen más fáciles de integrar que la primera, a la que muchos psicoanalistas endiosan
por su carácter inasible. Lo interesante es que se trata de conceptos que nos sacan necesariamente de su aparente registro ontológico para iluminar la dimensión ética del psicoanálisis tal
como Lacan.la sugirió.
Hay dos maneras, por lo menos, de referirse a lo real. La primera consiste en un empeño por dominarlo mediante los nudos
y matemas. Con ello se corre el riesgo de forzar lo real y construir su «clínica» de manera cerrada o sistemática, como si bastase la aplicación de dichos matemas para «curar», o «interpretan>, en vez de dar testimonio -con el necesario despliegue de
palabra y pensamiento propios- de lo que sorprende (tujé) en
las curas psicoanalíticas. La segunda postula sus efectos en un
plano teórico, e integra sus leyes en la definición de la posición
del analista en la cura. Éste no pretenderá desvelar lo real en las
formaciones de lo inconsciente de un analizante, sino más bien
58
LA CAN EN ESPAÑOL
-al definir los límites y el contorno más exacto de la interpretación- permitir su apertura a un eventual efecto de sentido
que toque a lo real. La posición del analista no se definirá entonces respecto de cualquier tipo de deontología o de moral, sino de
acuerdo con las exigencias de lo real del deseo como imposible. Dimensión esta que Lacan saca a la luz como la opuesta éticamente
al ceder en pro de un Bien, soberano o no. Ésta sería la vía ética
del psicoanálisis.
Lacan y su herencia
En la recepción crítica de la obra de Lacan en castellano hay
otro campo de problemas que conviene cuidadosa y pacientemente enfrentar y discernir. Nos referimos a la cuestión del pluralismo o diseminación de su legado. Si nos reducimos a las tendencias del entorno en que enseñó, podemos señalar como
herederos del pensamiento de Lacan -que comparten su ética y,
de uno u otro modo, su itinerario intelectual en Francia- tres
grandes grupos, teniendo en cuenta el número de adherentes y
sus recursos editoriales:
a} El fundado por su albacea, que bajo el significante Cause
en Francia y Ámbito o Campo en España, organiza la lógica del
psicoanálisis y controla su historia y sus archivos como Strachey
o Jones lo hicieron en su día con el sistema freudiano.
Por lo que atañe al trabajo de lectura crítica de la obra de Lacan, no podemos menos de señalar un problema, por lo demás
suficientemente conocido en nuestros contextos: la gerencia de
este grupo tiende, seguramente por razones institucionales,
a confundir legalidad con legitimidad y da su nihil obstat a unas
versiones de los seminarios de Lacan en las que abundan las dificultades. Por una parte, las imprecisiones debidas al flujo de una
expresión oral de tipo inspirado se convierten en errores impreSOS18, que son una barrera cuando no una falta de respeto para el
18 Uno de ellos lo desvelamos en el índice del Seminario IV, de Fran<;:oise
Bétourné, donde el error de Lacan al citar la Biblia (una cita de los Salmos 14-1,
DE LA CAN AL ESPAÑOL, UNA TRADICIÓN ANTROPOLÓGICA
59
investigador. Por otra, los meandros de la argumentación oral se
ordenan con minuciosidad de cuadro sinóptic0 19 .
b) El grupo que representa Espacio Analítico (antes CFRP),
que reúne a seguidores de Lacan de las diferentes épocas y pretende mantener abierto su sistema de pensamiento, basando la
evolución creativa en el testimonio clínico: aprender del paciente.
Si la apertura es siempre una cualidad, se puede sin embargo
correr el peligro de la fragmentación y el eclecticismo en el que
se refugia, las más de la veces, el «narcisismo de la pequeña diferencia»20, dando lugar a grupúsculos y facciones.
c) El grupo que se puede considerar de los defensores de la
ortodoxia lacaniana, pues se autodesigna adjetivando el nombre
del maestr0 21 y centra su investigación en el trabajo de los nudos
yel materna, la teoría del pase y la fábrica del caso. La responsabilidad de decirse «lacanianos» pudiera llevar a veces al peligro de
forzar lo inesperado de la clínica para que entre en su universo
teórico (sugerir al paciente un plegarse a la teoría hasta dar con
el sinsen tido de lo real).
El rigor sistemático de estos alumnos de Lacan produce documentos y aparatos críticos de gran calidad para el estudioso 22 ,
pero cae a veces en la jerga idólatra y sectaria de quienes transforman la «mano» indicadora de un camino -cuyo colofón dice
Lacan que suele ser la duda- en icono reverencial.
atribuida al Eclesiastés) es mantenido sin control alguno y será seguramente traducido al castellano como tal, en Esquisses psychanalytiques,
núm. 21, Ediciones del CFRP, París 1994, págs. 177-178. No se trata de caer,
por evitar la obsesión universitaria, en un discurso aproximativo cuyo fin sería
únicamente prosélito.
19 Esta primera transformación en la edición del seminario en francés, sufrirá otra al ser traducida al castellano sin control.
20 Por esta sinrazón (lucha por una herencia) el CFRP desaparece en su
momento de mayor auge (una de cuyas dos ramas, en torno a Maud Mannoni, se convierte en Espace Analytique).
21 École Lacanienne de Psychanalyse.
22 Tanto como los excelentes documentos internos, no disponibles en el
mercado, de la Association Freudienne Internatíonale.
60
LA CAN EN ESPAÑOL
En España, fuera del ámbito psicoanalítico organizado a partir de Francia desde 1984, en estrecha relación con la École de la
Cause Freudienne, no existe -que sepamos- ningún grupo o
asociación de cierta entidad que se vincule directamente con alguno de estos movimientos franceses 23 .
Tal vez por todas estas circunstancias, y las antes apuntadas,
quepa sugerir que en nuestro contexto queda una tarea por hacer, que supera el trabajo específico de los diversos grupos y escuelas. Dilucidar y debatir cómo el sistema de pensamiento lacaniano se puede situar en otro tipo de confluencia, más cultural
que directamente técnica. No sólo en la transmisión de una letra
hecha doctrina enseñable, sino, yendo más allá -tal vez a través
de la reflexión y apertura auto crítica de esta transmisión- hacerse presente en el debate, como saber y ética, de los problemas
de la vida cotidiana. Lo mismo que ocurrió con la difusión de las
teorías freudianas en Francia a partir de 1927.
2.
EN CASTELLANO ...
Padeciendo tran grandísimo tormento en las curas que me hicieron
tan recias, que yo no sé cómo las pude
sufrir; y en fin, aunque las sufrí no las
pudo sufrir mi sujeto 24 .
Pensar a Lacan en castellano supone tejer sus dichos y fórmulas con los repertorios de pensamiento y dicción que nuestra
lengua nos proporciona. Y, a través de ellos, con las experiencias
del decir y del hacer que hacen posibles. Pero también con los límites del decir y de lo dicho. Por muy lejos que estas cuestiones
parezcan de las preocupaciones cotidianas de los profesionales de
la salud mental, su recorrido en castellano implica un estilo peculiar cuya huella no puede dejar de producir efectos en la clínica y, desde luego, en la posición ética en que se funda.
23
24
Salvo el Espacio Analítico español, de reciente formación en Madrid.
Santa Teresa de Jesús, Libro de la Vida, BAC, 1962, pág. 23.
DE LA CAN AL ESPAÑOL, UNA TRADICIÓN ANTROPOLÓGICA
61
Por eso recurrimos a las hablas, pero también a la poética y a
la mística. Porque aquí tiene el sentido de decir sobre lo indecible. Freud y Lacan son sensibles a ella y hablan con naturalidad
del decir de los místicos como laboratorio de una palabra de límites. Hecho este curiosamente velado en las lecturas comunes
de Lacan.
El saber de experiencia
El pensamiento lacaniano se ha ido difundiendo poco a poco
en castellano, desde hace más de veinte años. De la mano, entre
otros, de Oscar Massota, Isidoro Vegh, Roberto Harari, Hector
Yankelevich, y con la publicación de una traducción de Los Escrito?5 Con todo, aunque estos pioneros que se sitúan como
psicoanalistas lacanianos han frecuentado los textos de Lacan y
los han difundido, difundiendo sus ideas, nadie, sin embargo, se
interesó por transcribir, de manera sistemática, los elementos lingüísticos y teóricos sin los cuales cualquier escrito se resume en
jerga dogmática. Queda, pues, como tarea, integrar la ruptura lacaniana -respecto de todos los saberes oficiales y de cualquier
enciclopedismo afirmativo- dentro de la cultura y la tradición
españolas para así poder transcribir su acento en castellano. Sin
esto, lo que quiso ser ruptura puede caer, como de hecho ha sucedido, en los imperativos del marketing.
Así, el tránsito razonado por las voces y su traducción -que
tantas veces ha sido traición 26- tiene como pretensión contri-
25 Tachado de psicoanálisis estructural en el título de su primera edición en
castellano.
26 El pensamiento oficial-representado por J. J. López Ibor, La agonía del
psicoanálisis, Madrid, Espasa Calpe, mayo de 1951- seguía editando en 1973
(5. a ed.) la tesis de una doctrina psicoanalítica «sectaria» que nace, lucha y
muere con su fundador (Freud). En ese texto los conceptos freudianos se siguen traduciendo sospechosamente como «conviene»: Trieb por «instinto» en
vez de pulsión, das Unbewufte por «el inconsciente», en vez de lo inconsciente
o lo no sabido. De este modo, el juego de la traducción permite al autor atri-
62
LA CAN EN ESPAÑOL
buir a integrar la originalidad del discurso lacaniano, pero no en
el centón de los repertorios terminológicos. Frente a la cultura
del bienestar, difundida por una ciencia oficial que estratifica los
conocimientos y distribuye etiquetas de novedoso o de caduco,
según l'air du temps, sería indispensable ahondar, volver de nuevo
a los restos de malestar en la cultura y recoger, sin estratificaciones ideológicas o instrumentales, los fragmentos que por no hallar cabida en el discurso universitario se refugian en los saberes
de experiencia27 . Todo lo que no cabe en los límites de la sanción oficial, todo lo que no forma parte de «lo santo», lo proclaman, por los resquicios y en los umbrales, las voces que rebosan
y se escapan: es el efecto subversivo de la experiencia.
¿No será éste el punto en donde podemos entroncar la teoría
psicoanalítica del deseo inconsciente con la cultura española,
tanto la popular como la clásica?
Freud, Lacan y el decir de los místicos
Hemos querido seguir estos pasos, como un tránsito, mirar
primero hacia atrás y ver a Freud. Precisamente aquel Freud para
el que lo único que puede conseguir vencer las resistencias es el
buir los «buenos sentidos» a quien mejor le conviene: Unbewusste a Bumke (lo
desconocido, pero despojado de connotación sexual), pág. 37, Trieb a Klages,
pero como Triebfeder (traducido como «intereses» en vez de pulsiones) pág. 38.
La manipulación preserva lo específicamente humano (el alma transcendente),
presentado como algo que no es, pág. 18.
27 Resulta muy significativo que el mismo momento en que se publica La
agonía del psicoandlisis, se dejase oír una voz poética que mantenía, como lo
propio del hombre, una ambivalencia fundamental:
Alzo la mano y tú me la cercenas.
Abro los ojos: me los sajas vivos.
Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas.
Esto es ser hombre: horror a manos llenas.
Ser -y no ser- eternos, fugitivos.
¡Ángel con grandes alas de cadenas!
Bias de Otero, «Hombre, Ángel fieramente humano» (1950), en Expresión
y reunión, Madrid, Alianza Editorial, 1981, pág. 62.
DE LA CAN AL ESPAÑOL, UNA TRADICIÓN ANTROPOLÓGICA
63
amor, amor de transferencia. Cuando se conoce la antipatía de
Freud hacia cualquier tipo de «sentimiento oceánico», puede extrañar leer que, para él, el amor de transferencia constituye «ese
elemento místico entre el hipnotizador y su paciente, motor de la
influencia misma del tratamiento»28. Y sin embargo esa perspectiva es innegable y hace pensar sobre el modo de recepción del
psicoanálisis. Desde este punto de vista, nos parece que este sistema de pensamiento bien pudiera entroncar también, en la cultura española, en un punto de convergencia de lo clásico y lo popular. Allí en donde lo vernáculo subvierte, por sus contenidos de
experiencia subjetiva, la cristalización dogmática de lo escolástico:
el discurso místico. Discurso del que precisamente dice Lacan:
Yo no empleo la palabra mística como la empleaba Péguy. La mística no es todo aquello que no sea la política. Es
una cosa seria, sobre la que nos informan algunas personas,
lo más a menudo mujeres, o gente con dotes como San Juan
de la Cruz29 .
Es curioso que al estudiar a Lacan, en francés o en castellano,
nadie o casi nadie explore su sorprendente afirmación de tener
que añadir a las «yaculaciones30 místicas» sus propios Escritos porque
son del mismo orden 31 . Esta sugerencia que hacemos no res-
28 Así inaugura F reud -en su Contribución al estudio de las afosias- un
sistema de pensamiento a lo largo de una obra inmensa que será vuelta a leer
y transliterada por Lacan en veintisiete años de seminario a partir de 1953.
29 Ob. cit., Seminario XX, 1972-1973, Encore. Dieu et la jouissance de la
femme, pág. 70 (traducción personal al castellano).
30 Ése sería el termino que mejor recoge el hallazgo de Lacan al usar jaculatíon: entre jaculatoire [jaculatoria] y éjaculatíon [eyaculación], que revela, en
la repetición de las preces, la importancia, más que de su sentido, del fluir
mismo de los significantes. Algo que en Loyola era designado como oración
por anhélitos. Véase L. Beirnaert, «La Bible, Saint Ignace, Freud et Lacan»,
Aux frontíeres de lacte analytíque, París, Seuil, 1987. Lecture psychanalytique
du «Journal spirituel», La «Loquela», págs. 215-218.
31 Seminario XX, 1972-1973, En co re, 20 de febrero de 1973, «Dieu et la
jouissance de la femme», pág. 71.
64
LA CAN EN ESPAÑOL
ponde a un fenómeno periférico, responde a algo central. Lacan
habla de lo místico, como límite del decir, precisamente a propósito de lo específico del gozo femenino.
Este gozo que se experimenta y del que no se sabe nada,
¿no será ese algo que nos muestra la vía de la ex-sistencia? 32
¿y, por qué no soportar una faz del Otro 33 , la faz de Dios,
como sustentada por el gozo femenino?34
Ésta es la dimensión que exploran los místicos. Tiene que ver
con la afirmación de la potencialidad de lo otro, aquel reservorio
de lo sagrado que no es santo. Es decir, que no está acuñado en
el ritual de una religión del pueblo o de la nación. Lo que implica recorrer de otro modo los estereotipos acerca de la formas
de saber.
Por eso en nuestra propuesta de lectura y de traslación queremos avanzar con precaución para situar con claridad nuestra referencia singular al discurso místico, pues sabemos lo mucho que
se ha querido en España mistificar con la mística. En general, lo
místico se confunde con el desenfreno histriónico, ruidoso yalborotado del trance o de la «simulación histérica». Acaso remita,
para algún otro, al iluminismo religioso y santurrón que ensalmaba antaño a nuestras beatas abuelas en la infinita multiplicación de las novenas carmelitas. Puede que alguien lo reduzca, sin
recoger la antítesis, a la aspiración contemplativa del «vivo sin vivir en mÍ. .. » Otros hacen Obra, prosélita y sectaria donde se confunde fundación y construcción, escultura y amputación, institución y amasijo de ladrillos.
32 La expresión ex-sistencia es fraguada por Lacan para designar, frente a la
existencia ontológica, aquello que sólo encuentra «consistencia» fuera del ser:
ex-sistencia.
33 Alusión de Lacan a la shekina. En la teología y en la filosofía medievales, la shekina se observa como la primera entidad creada -la luz o la gloria
creadas-, intermediaria entre Dios y el hombre. Se les aparece a los profetas
en la visión profética. El tema de la Shekina tiene un desarrollo considerable en
la Kabbala. Como décima y última sefira, representa el principio femenino, receptivo y pasivo, del mundo divino. Es la esposa.
34 ]acques Lacan, Seminario XX, 1972-1973, Encore, ob. cit., pág. 71.
DE LA CAN AL ESPAÑOL, UNA TRADICIÓN ANTROPOLÓGICA
65
Y, sin embargo, si aceptásemos, para comprender el proceso
de Lacan, salir por un instante de la irritación inmediata que produce el mentar la cuerda en casa del ahorcado, veríamos que la
mística tiene que ver con un punto fundamental de la constitución de la sociedad. Aquel en el que se plantea la cuestión de lo
sagrado y de lo sant0 35 . Con una perspectiva que apuesta por
una relación con las cosas del saber que sin plegarse a la racionalidad del discurso universitario, mantiene una apertura crítica
de lo sagrado no ritualizada por lo santo. No ritualizada por las
instituciones -para empezar religiosas, pero también de la sociedad en general- cuando incurren en la unicidad de la razón
santificadora o, lo que es lo mismo, instrumental.
Escribir, y escribir de experiencia no instituida, y escribir con
metros populares es la mística. Por eso queremos mostrar que,
por ser discurso de experiencia, este tipo de búsqueda se desprende (muchas veces sin quererlo ni buscarlo) tanto del estudio
disciplinar de los objetos culturales, como de los restos, fragmentos y sentimientos de la cultura popular -cuando todavía
no es folclore o mercancía.
Más allá de las etiquetas
El recorrido que se preocupa por la manera de decir en el discurso de experiencia está inserto desde siempre en la historia de
las ideas. Por eso, a su manera, con las armas de su idioma, de su
cultura y de su tiempo, Lacan recorre las diferentes oquedades
por donde se desprende la voz del deseo y sus formas singulares:
las formaciones de lo inconsciente. Y en esta búsqueda -este intento por decir, de lo imposible, algo- muestra los límites de la
cultura popular y la escolástica: más allá de la filosofía, podemos
decir, queda un no sé qué de insatisfacción que nos habla desde
otra parte. Placer o displacer aquí no cuentan, sólo el déficit
35 José Miguel Marinas, «La sociedad como libro: lo sagrado y lo santo en
Lévinas», Anthropos, Barcelona, 1998, núm. 176, págs. 71-76.
66
LA CAN EN ESPAÑOL
de plenitud36 . Y este hallazgo difícil de integrar, pues va a la contra de una cultura que parece prometer omnipotencias a cambio de
sumisiones, lo emboscamos en excesos que sitúan los límites
donde no están.
Este déficit engendra repetición. Por eso algunos buscaron un exceso del decir en la práctica abstinente del amor cortés. En él, por
vetarse el encuentro de los cuerpos y sus humores, se abría un universo sin más límites al decir que los de las leyes de la retórica. Se
trata de una contención indefinida de los cuerpos para que se desate
el exceso amoroso en la palabra. No lleva el empeño a la explosión
de placer sino, más bien, como lo muestran el caballero Lancelot o
don Quijote, a un deambular errante y melancólico. Este tipo de
búsqueda del decir nos parece que se plasma hoy en el estudio apasionado de la narratividad. Pero, aunque cuenta, no basta.
Otros modos de la repetición tienen que ver con el disfrazarse
muchas veces la pulsión sexual en la moral estética3?, en una ilusión adolescente del cultivo del placer para sÍ. O bien, en otras
ocasiones, la práctica de la sexualidad sin límites, el uso del
cuerpo en colmo de deseos, parece conducir a la ética sadiana38
cuyo colofón es ese triunfo destructor de la muerte. Pero, aunque cuenta, no es eso. A lo mejor, si al deseo lo limitase una ley,
surgirían el marco y la sanción de la santidad que plantea la posibilidad de una existencia del deseo como retoño de la ley39.
Pero, aunque cuenta, no es eso sólo.
También la irrisión es búsqueda del límite del decir -pero
en modo más nihilista que nihil obstat- en la astracanada40 . Im-
36 Raimundo Lulio, Llivre d'Amic i Amat, Ediciones 62, Barcelona, 1995,
edición a cargo de R. Aramon, pág. 8: ... [Me has recompensado} con los placeres y sufrimientos que me das y que yo no diferencio (traducción personal del catalán).
37 Michel Onfray, La sculpture de soi, la morale sthétique, París, Figures,
Grasset, 1993.
.
38 Véase en Écrits, el capítulo «Kant avec Sade».
39 Véase en el Seminario sobre IÉthique de la psychanalyse, la referencia a
Pablo, Epístola a los romanos, VII, 7.
40 Esa farsa teatral, puesta en juego por Valle-Inclán, Jardier Poncela y Muñoz Seca (esta original definición de la astracanada se la debemos a José-María Gárate Córdoba. Comunicación personal).
DE LA CAN AL ESPAÑOL, UNA TRADICIÓN ANTROPOLÓGICA
67
pera allí la irrisión decadente, el chiste y el ripio por el ripio, sin
intención semántica precisa, a no ser la carcajada, si se da el encontronazo. Ya no hay ley ni retórica, y no se quiere cambiar
nada, sólo reír, como un suicidio -a penas levantisco- del deseo: no vio el novio y no es obvio, será nobvio ... Pero, aunque
cuenta y da juego, tampoco es es0 41 .
Estas variaciones de nuestra cultura en las que se ligan decir
y deseo, sublimación y reconocimiento, son integradas y sometidas a una lenta y firme ponderación crítica por Lacan en sus seminarios. Pero si algo queda abierto tras esa tarea es la invitación
a una búsqueda de decir en la que aquellas tres variaciones,
y otras posibles, se enfrentan con el «no es eso [Das Es}».
Entre búsqueda del rescoldo y yaculación balbuceante se
puede situar el no sé qué que nos indica -desde el Maestro Eckhart y su Neizwas hasta Juan de la Cruz, y en otro registro, Benito Feijoo-la presencia de ese impulso ignorado, no sometido
a la razón común, que en Freud pasa del «no sé qué» a lo «no sabido» (Unbewufte).
Por aquí podrían ir los desarrollos que son semblanza, en castellano, de algunos que se encuentran en la andadura de Lacan.
Como sabemos, él utiliza también ciencias afines, de la biología
a la lógica o a la topología; de la lingüística a la física o a la astronomía de su tiempo, pero con una constante: mantener una
apertura crítica, a-escolástica, -diríamos sagrada- en donde, al
41 Nos referimos al gusto por los juegos de palabras y retruécanos, heredado por Lacan de su frecuentación de los surrealistas y de los dadaístas.
Édouard Pichon, gramático famoso (Gramática de Pichon y Damourette) y
psicoanalista mediano y desdichado, escribe un artículo, poco tiempo después
de la admisión de Lacan como titular (1938) -en respuesta al de Lacan sobre La Familia- en donde concluye pidiéndole a éste que ponga piedrecillas
blancas -como Pulgarcito- en el camino de su pensar «<La famille
devant M. Lacan», Revue franr¡aise de psychanalyse, t. XI, núm. 1, 1939, Éditions de la Nouvelle Revue Critique: Venga, Lacan: siga usted hollando, tan valiente y arrojado, su propio camino por el erial, pero tenga la bondad de dejar tras
de usted suficientes piedrecillas lo bastante blancas para que se le pueda seguir y
llegar a su alcance; demasiada gente que ha perdido el contacto con usted se imagina que es usted el que se ha perdido [traducción personal]).
68
LA CAN EN ESPAÑOL
cabo, no se reconoce el físico, le pone trabas el lingüista (Jakobson), reniega el antropólogo (Levi-Strauss), requiere «que le encierren» el filósofo (Heidegger)42 ...
Como Feijoo con «el no sé qué»43, Lacan le quiere poner geometría a «lo no sabido», desmenuzarlo, fragmentarlo, disolverle
su ilusión de unidad, contar sus partes, las simples y las complejas, discernir lo que es lo no sabido o, por lo menos, decir que
no es eso, que no es un inefable, sino algo que todavía no se ha
dicho. Pero por mucho que se desmenuce, que se fragmente, que
se recorra el esquema que lo compone, también quiere Lacan,
como Juan de la Cruz, tomar altura, mirar desde otro lado percibir lo que al otero asoma / del no sé qué que quedan balbuciendo44 ,
Salir de la filosofía -operación para la que es necesario haber
antes entrado- y de la definición, para oír en la concatenación
significante la función del ruido. Saber así, aún no sabiend0 45 ,
el que-que-que, que quedan balbuciendo. Ruido parejo del creciente gozo tan importante y atrayente como las mil gracias
-que de ti- van o vienen refiriendo. Y no es huella sensible o
inefable, pura percepción, ni tampoco silogismo que desvela;
huella sólo, trazo, letra, escritura insensata46 del ruido y del lugar en donde se produce.
En español pudiéramos citar la pena mala, por el sentido que
dice «que yo no quisiera que se me quitara»47, y nos recuerda la
42 Ver E. Roudinesco, Jacques Lacan. Esquisse d'une vie, histoire d'un systeme
de pensée, París, Fayard, 1993, págs. 290-306.
43 Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro, El no sé qué, París, Éditions de
l'Éclat, 1989, pág. 32, § 3, núm. 8: Intentamos, pues, en el presente Discurso explicar lo que nadie ha explicado, descifrar ese natural enigma, sacar esta cosicosa
de las misteriosas tinieblas en que ha estado hasta ahora; en fin, decir lo que es
esto, que todo el mundo dice que no sabe qué es.
44 San Juan de la Cruz, «Cántico Espiritual (A), Canciones entre el alma y
el esposo», 7,OC, Madrid, BAC, 1974, pág. 437.
45 Véase la referencia a la «docta ignorancia», en las Variantes de la cure
type, en Écrits.
46 Sinsentido de lo real como huella, diría Lacan.
47 Manuel Machado, «La Pena», en El mal poema y otros versos, Biblioteca
de la Cultura Andaluza, Sevilla, EAU, 1984, pág. 121.
DE LA CAN AL ESPAÑOL, UNA TRADICIÓN ANTROPOLÓGICA
69
problemática del síntoma y el gozo que en él se encierra. Pudiéramos incluso acercarnos, sin costumbrismo posmoderno, al decir de los rituales por la precisión con la que nombran los trances (en donde se reglamenta el lugar del cuerpo, del saber, de la
muerte, de la vida). Y hallaríamos algún parangón sorprendente.
El gesto, la geometría, el lugar en donde se produce lo sagrado
en el sentido -antes mencionado- de lo posible y sin promesa
de un porvenir de éxito, es algo que tiene que ver con el esfuerzo de
Lacan por inscribirlo en su topología. Con la topología, poco tratada en este tránsito, Lacan intenta ir más allá de lo imaginario,
categoría en la que -al fin yal cabo- culmina la relación sensual con lo sagrado. Hay en la pulsión de muerte algo que resulta
inaudible y parece que todos lo quieren acallar. Así, suele ser difícil leer la suerte de muerte en la Tauromaquia reduciéndola,
como se debe, a pura geometría y sin caer en lo espectacular de
la representación de un sacrifici0 48 .
Pero debajo de las semblanzas y sus símiles transita la sospecha: saber en qué consiste, describirla poniendo mayúscula a cada
uno de los significantes que componen el gesto -sin metafísica
alguna, sin ontología moralizante o espectáculo de humano o animal- no protege del encuentro, del capricho de la muerte
-dice Lacan que Amo absoluto- que aparece y se apodera de
la suerte y suspende el decir.
En la base, en los derroteros de las manifestaciones poéticas,
rituales o místicas, se apunta a una dimensión moral. El sufrimiento, el absolutismo de la muerte, pueden llevar a la evasión
48 Hay un caso ejemplar de relación de lo topológico en José Delgado al
describir la suerte de Muerte: «Consiste esta Suerte en situarse el Diestro en la derecha, y metido en el centro del Toro con la Muleta en la mano izquierda, más
o menos recogida, pero siempre baxa, y la Espada en la otra, quadrado el
cuerpo, y con el brazo reservado para meter a su tiempo la estocada; cita así al
Toro y luego que se parte, llega a jurisdicción y humilla, al mismo tiempo que
hace en el centro el quiebro de Muleta mete la Espada al Toro, y consigue por
este orden dar la Estocada dentro, y quedarse fuera al tiempo de la cabezada.» José Delgado, Pepe-Hitlo, Tauromaquia o arte de torear, Madrid, Turner, edición facsímil, 1988, págs. 38-39.
70
LA CAN EN ESPAÑOL
imaginaria o ser ocasión de plantear un deber decir (véase El pase).
Aceptar lo imposible nos deja mancos, es un déficit que da la vida
y que de nada sirve colmar con solanáceaé9 . Decir bien la humana condición -ser fugitivo- en el lenguaje, es un empeño
que no consiste en disfrazarse en ansias -de Dios o de otra cosa.
3.
TRÁNSITO RAZONADO ...
Del mismo modo que es ridículo presentar una aproximación
teórica como absolutamente novedosa, es siempre ingenuo pretender que lo dicho ya lo estaba antes y de la misma manera ...
No es tal el empeño; se trata de buscar hilos parejos para seguir
tejiendo con la misma lana las figuras nuevas.
Pero el tránsito no sólo consiste en las ideas, el rigor de los
conceptos y su entronque acentuado en castellano ... Hay algo
más y aquí se trata de la materia misma de la lengua, su historia,
y las evoluciones sinuosas de su uso (el embarazo que da preñez
en castellano, o el manco que da déficit en francés).
Este tipo de trabajo esconde trampas extraordinarias. Unas
veces es transcribir el sentido sin contar con la forma (como en
su lugar se verá, verter semblant por montaje o ensambladura,
en vez de semblanza o escritura simbólica de un montaje imaginario). Otras es quedarse en lo formal sin contar con el uso diferente de una a otra lengua (ejemplos: decir demande por demanda, cuando la primera es petición y la segunda, en el derecho
francés, se dice plainte, para percibir al cabo que se impone televisualmente un «pedir» que ya es demanda; o, con mayor crudeza, traducir semblant por semblante .. .j. Otras, en fin, la tentación consiste en soslayar la dificultad suprimiéndola (desaparece
capiton quedándose en simple puntada el point de cap ito n).
49 Como termina con majestuoso humor Julio Caro Baroja, Las brujas y su
mundo: «Pero la verdad es que no he llegado a sentirme con fuerza para estudiar los efectos de las solanáceas sobre mi imaginación que recogemos por el
atrevido uso de "manco", usual sin embargo en el "manque" francés.»
DE LA CAN AL ESPAÑOL, UNA TRADICIÓN ANTROPOLÓGICA
71
Nos gustó -hasta el punto que lo situamos como modelo,
seguro que del todo inalcanzable- el trabajo de transliteración,
aún hoy sin par, de fray Luis de León en su Cantar de los cantares. Contiene toda una teoría de la traducción, con sumo respeto
del lector y dando las pistas todas de su recorrido:
Lo que yo hago en esto son dos cosas: la una, es volver en
nuestra lengua palabra por palabra el texto de este libro; en la
segunda .. .! ... los pasos en donde se ofrece alguna oscuridad
en la letra ... / ... y pretendí, que respondiese esta interpretación con el original, no solo en las sentencias y palabras, sino
aun en el concierto, yayre dellas, imitando sus figuras y maneras de hablar, quanto es posible a nuestra lengua .. .! ... De
donde podrá ser, que algunos no se contenten tanto, y les parezca, que en algunas partes la razón queda corta, y dicha muy
a la vizcayna, y muy a lo viejo, y que no hace correa el hilo
del decir ... 50
Al mismo tiempo muestra cómo la lectura es la inteligencia
del texto) ruptura del orden de las líneas, desplazamiento del sentido, versión nueva a partir de la apropiación singular que nos permite decir que la obra pertenece más a quien lee que a su autor:
Solamente trabajaré de declarar la corteza de la letra, ansí
llanamente, como si en este libro no hubiera otro mayor secreto, del que muestran aquellas palabras desnudas ... 51
Por eso podemos afirmar que la legitimidad de una versión
no puede depender en ningún caso del acuerdo o del reconocimiento del autor; tanto el «pláceme» como el «anatema» no llevan sino a preservar la reliquia y la religio ...
La cuestión de la traducción, o de las traducciones de textos
psicoanalítico s, ya es antigua. Y cuando se da en vida del autor,
su satisfacción quiere decir poco, lo mismo que su despecho ...
50
51
Fray Luis de León, Cantar de los cantares, Barcelona, Orbis, 1987, pág. 33.
Ibíd., pág. 31.
72
LA CAN EN ESPAÑOL
Viena, 7 de mayo de 1923.
Dr. D. Luis López-Ballesteros y de Torres.
Siendo yo un joven estudiante, el deseo de leer el inmortal «Don Quijote» en el original cervantino me llevó a aprender, sin maestros, la bella lengua castellana. Gracias a esta afición juvenil puedo ahora -ya en edad avanzada- comprobar
el acierto de su versión española de mis obras, cuya lectura me
produce siempre un vivo agrado por la correctísima interpretación de mi pensamiento y la elegancia del estilo. Me admira,
sobre todo, cómo no siendo Vd. médico ni psiquiatra de profesión ha podido alcanzar tan absoluto y preciso dominio de
una materia harto intrincada y a veces oscura.
Freud.
Freud escribía a Ballesteros esta carta, que legitima como un
membrete, en primera plana, la versión española de sus obras
completas en J923.
Sabemos hoy que la versión de López Ballesteros, de estilo elegante y literario, bellísima en su redacción, presenta dificultades
mayores -contrariamente a lo que Freud escribe- en el plano
conceptual.
Con Lacan bien pudiera suceder tres cuartos de lo mismo.
Falta todavía mucho tiempo para que exista una versión unificada, en lo conceptual, de las obras completas -que, por otra
parte, todavía no están publicadas 52 . Nuestro presente trabajo es
una aportación en castellano a un edificio que queda por construir. Para hacerlo nos atenemos a este ideal de lectura iniciado
por fray Luis de León y que, a lo que parece, coincide con el pensamiento de Lacan cuando afirma que hay que ir a Freud no
como monumento sino como esclarecedor de experiencia, aun a
riesgo de que a uno le destituyan:
52 La reciente publicación de los escritos dispersos no agota la cuestión de
las obras completas, que todavía tardarán muchos años en publicarse. Jacques
Lacan, Autres Écrits, París, Éditions du Seuil, 2001.
DE LA CAN AL ESPAÑOL, UNA TRADICIÓN ANTROPOLÓGICA
73
Si dije que me odian significa que me des-suponen el saber. Y, ¿por qué no? ¿Por qué no si resulta que ésa es la condición de lo que llamé la lectura? A fin de cuentas, ¿qué puedo
yo suponer de lo que sabía Aristóteles? Pudiera ocurrir que lo
fuese leyendo cada vez mejor a medida que le fuera suponiendo menos ese saber. Tal es la condición de una comprobación estricta de la lectura, y ésa es la que yo no esquiv0 53 .
Respetando la letra de Lacan, pero trasladándola también,
con osadía acaso, hemos seguido un recorrido, una traslación de
voces que llamamos: tránsito razonado.
Nuestro tránsito se inicia, pues, con la búsqueda del sentido
vernáculo (etimológico y de uso) del término que queremos trasladar al castellano. Lo comparamos luego con el que Lacan le atribuye en su elaboración teórica -q4e a veces evoluciona y cambia con el tiempo (por ejemplo, corps morcelé pasa así de
«desmembrado» a «fragmentado» a medida que se afina su teoría
de la construcción del Yo como montaje). Proponemos al cabo
aquel que mayor legitimidad nos merece a partir de uno y de otro
camino. Muchas veces nuestra elección se queda con uno de ellos
al que le damos preferencia, habiendo barajado otros cuantos,
que también proponemos pero referidos al que elegimos, para que
el lector pueda, como venimos diciendo, continuar pensando a
Lacan en castellano (es el caso de semblant, símil, ensambladura,
montaje, referidos a semblanza). Cuando se nos presentan varias
hipótesis intentamos elegir la más precisa (traducimos point por
puntada, pues en castellano «hacer punto» equivale a tricoter),
y ofrecemos un recorrido que pase por la razón teórica que nos
inspira la inteligencia del texto y, al mismo tiempo, por la sensibilidad antropológica que nos lleva a hilar lo teórico con las formas poéticas o populares que dan al idioma su sustancia íntima
-el meollo, podríamos decir.
No es evidente que lo hayamos logrado, pues estamos en un
territorio que tiene «avariciosamente acaparadas sus pasiones en
53 ]acques Lacan, Seminario XX, 1972-1973, Encore, ob. cit., pág. 64,
Paidós, pág. 85.
74
LA CAN EN ESPAÑOL
una red de raíces irritadas» ... 54 Lo que es seguro es que el resultado lleva parte también de nuestra voz, y en su corteza castellana
se mezclan las arrugas de una historia que ya es nuestra.
4
POR ALGUNAS VOCES ...
Por eso cabe pensar que el lector se quede a veces extrañado,
no tanto por las cosas dichas «muy a la vizcayna», que también
las habrá, como por no percibir con claridad el rumbo que marca
la elección -por parte nuestra- de tratar de unas voces más que
de otras.
Tres son los criterios que han guiado nuestro empeño:
aj La ausencia de traducción satisfactoria en castellano del
concepto francés en la acepción usada o acuñada por Lacan
(como en los casos manque, demande, point de capiton, sujet supposé savoir, béance, corps morcelé, jouissance, sujet barré... j.
cj El uso particular de un término freudiano que culmina en
concepto nuevo o desplazado (Einziger Zug/Trait unique/trait
unaire, castration .. .j.
cj Los conceptos o los términos que nos «conciernen» de manera
singular, fruto de nuestra experiencia o de nuestra lectura55 y que
54 Miguel Hernández, El rayo que no cesa, Madrid, Espasa Calpe, 1949,
pág. 20.
55 Que es parte indisociable del método que nos inspira fray Luis y que se
ha de añadir a la translación escrupulosa y al recorrido de la corteza de la letra:
esta práctica de lo simbólico implica el deseo del sujeto, no como molestia necesaria, sino como condición sine qua non: «Tus dos pechos son como dos cabritos mellizos que están paciendo entre las azucenas.» «Tus dos pechos como dos
cabritos mellizos, que están paciendo entre las azucenas.» No se puede decir cosa
mas bella, ni mas apropósito, que comparar los pechos hermosos de la Esposa a dos
cabritos mellizos, los quales demas de la terneza que tienen por ser cabritos, y de
la igualdad por ser mellizos, y demas de ser cosa linda, y apacible, llena de regocijo, y alegría; tienen consigo un no sé qué de travesura, y buen donayre, con que
roban, y llevan tras sí los ojos de los que los miran, poniéndolos afición de llegarse
a ellos, y de tratarlos entre las manos: que todas son cosas bien convenientes, y que
DE LA CAN AL ESPAÑOL, UNA TRADICIÓN ANTROPOLÓGICA
75
nos parecía imposible dar de lado (fonction paternelle, Autre, La
femme, fantasme, déplacement, signifiant, inconscient.. .j.
Pero más allá de los tres criterios, quedan los encuentros, las
anfractuosidades del texto en que surge un término y se impone
en vez de otro (¿por qué tratar de association y no de modo directo y específico de désir? .. Mejor se puede justificar la ausencia
de separación de las voces Real, Simbólico e Imaginario, que por
consistir solamente «anudadas» se tejen en una sola voz). No podemos dar cuenta precisa o razonada: las voces son algunas, indefinido que nos deja hilar nuestro Lacan en castellano, sin saber
con precisión por qué es nuestro así y se dibuja en semblanza más
bien de esta manera que de otra; los autores saben que en este
campo -como en todos los del ser viviente parlante- se empieza
en busca del sujeto y se puede acabar sujetado.
¿Hay huella de la clínica en este Lacan que presentamos? Podemos apuntar que, en la mayoría de las voces y de los textos que
las sostriban, hay menciones abundantes a la lectura desde la clínica como Lacan la nombra con, en ocasiones, sentidos más matizados que en otros contextos en los que despliega ese término.
En este sentido nuestro tránsito es clínico si deja huella en el lector del testimonio de una experiencia subjetiva «a dos voces», no
lo es si se trata de anudar un saber clínico renovado sobre la experiencia de la cura.
Existen ya, y en castellano, algunos trabajos de autores extranjeros, que proponen un recorrido riguroso por la obra de Jacques Lacan. La que mejor corresponde con nuestra propia andadura es la Introducción a la lectura de Lacan, de Joe! Dor, que
Gedisa ha publicado en español. En esta obra de gran talento se
propone una lectura sistemática de la obra de Lacan, sin caer en
la mera erudición enciclopédica, manteniendo una apertura psicoanalítica dentro de su voluntad didáctica. En ella se tratan dos
de las vertientes de la obra de Lacan, la «teoría del significante»,
a
se hallan ansí en los pechos hermosos, quien se comparan» (Fray Luis de León,
Cantar de los cantares, ab. cit., cap. IV, págs. 106-107).
76
LA CAN EN ESPAÑOL
en el tomo 1: Lo inconsciente estructurado como un lenguaje, y el
«modelo topológico» en el tomo 2: La estructura del sujeto.
Podríamos haber propuesto una especie de continuación del
trabajo de Dar, a través de un estudio de otras dos vertientes
del pensamiento de Lacan: La metdfora biológica (el mito de la laminilla [a propósito de la pulsiónJ), o la perspectiva mística (a propósito de la materialidad de la lengua, del pase, o del gozo suplementario) .
Nos pareció, sin embargo, que lo que se trataba de iniciar
era un proceso de traslación acentuada, y que teníamos que
aceptar una ruptura más cultural que epistemológica en nuestro
quehacer.
Por eso hemos querido proponer un asidero, una entrada particular por donde empezar a leer a Lacan, apasionarse acaso y seguir, al pie de la letra, trazando en espirales un camino que 'lleve
al lector a integrar un sistema.
No se destina esta obra solamente a los psicoanalistas, los psiquiatras o los psicólogos ... No hay más psicoanalista que aquel al
que un psicoanalizante le dirige la palabra, porque lo toma por
otro ... Estamos convencidos, sin embargo, de que la lectura de
este libro corresponde tanto al estudioso del pensamiento
de Lacan como al filósofo o al literato, al psicoanalista también, o
al trabajador de Salud mental, pero no más que a cualquier persona
que se siente algo de luz y trozos de cadena}6, pues esta manera de
decir de uno mismo es la puerta de entrada al psicoanálisis.
Para organizar el trayecto ético clínico que supone la enseñanza de Lacan, conviene alejarse de los aspectos ontológicos de
la conceptualidad filosófica, e intentar hablar de una disciplina
que sea capaz de enunciar la consistencia real de la experiencia.
No es tarea fácil, sobre todo si en el intento se quiere mantener
un rigor inflexible en busca de la verdad, sea cual sea la disciplina
en donde se agazapa disfrazada. Desde ahí es indispensable
-y, al mismo tiempo, muy difícil- situar la experiencia del
56
Bias de Otero, «y el verso se hizo hombre», Ancia, 1958.
DE LA CAN AL ESPAÑOL, UNA TRADICIÓN ANTROPOLÓGICA
77
psicoanálisis fuera del campo de las Humanidades. El psicoanalista, lo mismo cuando se ocupa de dejar advenir la verdad del
deseo desde el campo de lo real 57 , que cuando teoriza estos efectos para devolverlos a la clínica58 , debe obedecer a una sola máxima que está más allá de la disciplina científica: no ceder en
cuanto a la verdad del deseo inconsciente. El sujeto de esta búsqueda sólo puede llegar hasta nuestros oídos con cierto embarazo: suponer este embarazo es lo único que nos permite afirmar
la distancia entre el discurso sobre la experiencia del psicoanálisis y la organización filosófica o sociológica del ser hablante (o del
parIente).
De este modo, en el seno de nuestra cultura que reacciona
contra las imposiciones morales del pasado y propugna una apertura ética, puede surgir, como terna, una ética diferente que más
que ocuparse de la sustancia de lo comunicado insista en la estructura significante que le brinda su consistencia.
Nuestro tránsito no será, pues, breviario ... Discusión puede
ser, discurso acaso, sobre las voces y las creaciones de sentido de
un autor forastero, que no podemos considerar ni como gritos,
ni como gruñidos exóticos. Tampoco será diccionario. Los diccionarios son muy útiles y, a decir de Lacan, no tienen más que
57 Pues sin esta afirmación, no se puede establecer la diferencia entre la
interpretación analítica y la interpretación simbólica de la disciplinas que componen las Humanidades: «El efecto de sentido, el efecto de sentido exigible del discurso analítico no es imaginario, tampoco es simbólico, tiene que ser real. Y de
esto es de lo que me ocupo este año, de intentar ceñir, lo más de cerca que puedo,
lo real de un efecto de sentido. Porque, por otra parte, está muy claro que nos hemos acostumbrado a que el efecto de sentido utilice el vehículo de las palabras y a
que no esté desprovisto de reflexión, de ondulación imaginaria.» J acques Lacan,
Seminario XXII, RSI, Seminario publicado en Ornicar?, núm. 4, 1975, 6, 11
de febrero de 1975, págs. 92-100 (traducción personal a partir de la grabación
audio original, las cursivas son nuestras).
58 Jacques Lacan, Séminaire XXII, RSI, Seminario publicado en Ornicar?,
núm. 2, marzo de 1975; 2, 10 de diciembre de 1974, págs. 88 y sigs. (traducción personal a partir de la grabación audio original): Sin embargo, es indispensable que el analista sea al menos dos. El analista que produce efectos, y el
analista que -esos efectos- los teoriza.
78
LA CAN EN ESPAÑOL
un defecto: «La objeción que le puede hacer al diccionario sólo
es ésa: que sea un diccionario. Siempre se han hecho diccionarios, a pesar de la contradicción interna que existe en el término
mismo "diccionario". Por algo existe un elemento común entre
las dos palabras: un diccionario es siempre contradiccionario»59.
Más allá de las peculiaridades del personaje Jacques Lacan,
hay una tarea en la que cada cual puede ir al encuentro no dogmático ni sectario, contradiccionario o contradictorio con quienes, cultural y personalmente, siguen pensando que la experiencia analítica puede ayudar a decir bien, a condición de no negar
el acento de cada uno.
59 Jacques Lacan, 03-11-1973, Intervención en la sesión de trabajo sobre
«El proyecto de un diccionario. A propósito de los estudios sobre la histeria»
presentado por Charles Melman; Congreso de la Ecole freudienne de París en
la Grande Motte. Publicado en las Lettres de l'École Freudienne, 1975,
núm. 15, págs. 206-210.
CAPÍTULO SEGUNDO
BREVIARIO DE LECTURA
A
alA:
Se trata de la primera letra del alfabeto lacanista. A veces
-quizá en exceso- aparece verbalmente en la pintoresca forma
del «objeto-petit-a», (o incluso «el objeto petitá») como algo dicho en castellano. Lo que, junto a expresiones como «sujeto barrado» (como queriendo traducir sujet barré) o «el real» (tratando
de hacerlo pasar por le réel), tiende a disuadir al oyente un poco
conocedor del francés y/o de Lacan.
En la versión castellana -antes de meterse a dibujos con su
sentido y lugar en el sistema teórico- basta con reconocer que
se puede decir a minúscula (por oposición con «grand A», que no
es otra cosa que A mayúscula).
El primer lugar que ocupa en la serie alfabética es seguramente el que sirve para designar con esta letra a minúscula el
lugar originario del deseo, de su pulsión, como contradistinto
de la necesidad: a representa el objeto del deseo y el objeto
causa del deseo a la vez, objeto perdido, en la medida en que
con este símbolo y concepto se marca el déficit constitutivo
(véase déficit), el carácter de eternamente ausente que este objeto
a supone... inscribiendo la presencia de un vacío que cualquier
objeto podrá venir a ocuparlo
1 Joe! Dor, Introduction
pág.185.
a la
lecture de Lacan, París, Dener, 1990, vol. 1,
80
LA CAN EN ESPAÑOL
A partir de la lectura de Freud, Lacan establece una diferencia radical-que es progresiva en el tiempo ontogenético, que es
estructuran te en la constitución del sujeto- entre necesidad y deseo. De este recorrido -sobre todo en Les quatre concepts flndamentaux de la psychanalyse- obtiene dos enunciados principales:
a) Propiamente hablando no hay satisfacción del deseo
en la realidad (la tensión del deseo tras la experiencia originaria de satisfacción es actuación de la primera huella mnésica,
es, por decirlo así, una moción endógena).
b) El objeto de la necesidad no es el objeto del deseo (en
la medida en que éste implica necesariamente la relación estructural con un Otro, Autre, para el que se reserva, como se
ve, la A mayúscula) que imprime su red significante como
vehículo de su deseo.
Tenemos, pues, un símbolo a, que resume un proceso que
es ontogenético, que expresa el paso de la dimensión de la simple satisfacción de la necesidad a la instauración del deseo en
la constitución del sujeto, lo que implica, más que una mera
vinculación con la persona que proporciona el objeto que satisface (alimento, como primera experiencia), una entrada sin
retorno en un mundo de significaciones atribuidas por ese Otro
desde las primeras señales que el infante emite. Esta atribución
determina precisamente la dinámica pulsional del deseo. En términos de J. Dor:
Lo primero que hay que destacar es que estas manifestaciones corporales (en la alimentación del recién nacido)
toman inmediatamente el valor de signos... si estas manifestaciones tienen inmediatamente sentido para el otro, esto
implica que el niño está desde el comienzo situado en un
universo de comunicación en el que la intervención del
otro se constituye como una respuesta a algo que primero ha
sido supuesto como una petición. Con su intervención, el otro
refiere por tanto de modo inmediato al niño a un universo semántico y a un universo discursivo que es el suyo.
A este respecto, el otro que inscribe al niño en este referente
simbólico se reviste él mismo en el lugar del niño como un
otro privilegiado: el Otro (Autre) ...
81
BREVIARIO DE LECTURA
Dicho de otro modo, el niño está irreductiblemente inscrito en
el universo del deseo del Otro en la medida en que está cautivo
de los significantes del Otro.
A la «distensión orgánica» del cuerpo del niño, la madre responde con gestos, con palabras que serán, para el niño, fuente de
una distensión prolongada. Esta respuesta es, propiamente hablando, lo que va a hacer gozar al niño más allá de la satisfacción
de su deseo. En este sentido, se puede circunscribir el lugar de
una satisfacción global en el que el suplemento del gozo sostenido
por el amor de la madre viene a sustentarse sobre la satisfacción del
deseo propiamente dicho. Sólo en ese punto de la experiencia de
satisfacción el niño está en situación de poder desear por mediación de una petición dirigida al Otrd-.
Pero tenemos también una marca estructurante del sujeto.
Aquella que Lacan expresa, valiéndose de la terminología existencial como déficit de ser (manque a etre). El hablante (o el parlente: el ser de palabra), que siempre se inscribe entre la petición
y la necesidad, introduce necesariamente una inadecuación entre
lo que nombra como objeto de su deseo (en la petición) y lo que
desea fundamentalmente. Y, por ella, una distancia respecto al
Otro, a quien ya no puede recuperar en la experiencia de inmediatez (de no mediación por la petición, de no necesitar hacer
significante para el Otro) de la primera satisfacción. Ese Otro
mayúsculo que Lacan, en el seminario L'Éthique de la psychanalyse
nombra con el heideggeriano término de la Cosa (das Ding)
la Chose) se hace imposible de saturación simbólica, es innombrable, y al mismo tiempo es apertura a todo nombrar. Al igual
que esa a minúscula indica que no hay propiamente objeto de
deseo sino representando un vacío, el testimonio de la pérdida
aludida, y, por ello, en sí mismo, productor de déficit pues esta
pérdida es imposible de colmar.
Tal invención de las letras primeras se despliega, para el caso
de la relación constitutiva con el otro, en un par (a': a prima /
A mayúscula) para distinguir la relación con el otro imaginario
2
Joel Dor,
Introduction
a la lecture de Lacan, vol.
1, pág.187.
82
LA CAN EN ESPAÑOL
de la relación con el otro, postulado como verdadero sujeto. En este
esquema a representará el lugar del Yo (Moi) imaginario, pues está
enfeudado en la dimensión del otro (véase captura imaginaria).
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN: 30/11/1955,
31/05/1956, 20/06/1956, 3/07/1957, 22/0111958, 26/03/1958,
25/06/1958.
A posteriori:
(Al. Nachtraglich; Fr. Apres-coup) Con efecto retroactivo, con
posterioridad Expresión que hace referencia a la cualidad de los
procesos significantes que Lacan modeliza recurriendo a la práctica del tapizado, con la figura de la puntada de acolchado (véase).
La noción de a posteriori implica una mirada atenta sobre el
carácter procesual, temporal, de la significación. Procesualidad
que no pasa desapercibida a Saussure -y para la que inventa
todo un plano, el de la diacronía, que por el peculiar desarrollo
de su obra parece quedar «subordinado» a la visión sincrónica con
la que sus albaceas le amortajaron-, pero que Lacan explicita a
partir de la experiencia analítica:
Vean en esta puntada de acolchado la función diacrónica
en la frase, en la medida en que ésta no redondea su significación más que con su último término, al estar cada término
anticipado en la construcción de todos los demás, y al sellar,
inversamente, el sentido de aquéllos mediante su efecto retroactiv0 3 .
Esta retroactividad es el sentido del a posteriori (En alemán,
Nachtrag tiene el sentido de suplemento). Descubrir la significación de un mensaje, de un síntoma, de un discurso, requiere la
3 J acques Lacan, «Subversion du sujet et dialectique du désir», en Écrits, París, Seuil, 1966, pág. 85. En la versión de Tomás Segovia (revisada con la colaboración de Juan David Nasio y Armando Suárez), Escritos 1, Siglo XXI, 1984,
pág. 785, aparece point de capiton como punto de basta. Las variantes textuales
de los Escritos han sido establecidas por A. de Frutos, Siglo XXI (un lunar: dice
que análisis es palabra latina y no, como lo es, griega, de analúo, desatar).
BREVIARIO DE LECTURA
83
atención a ese momento en el que el sentido no fluye sin cesar,
sino que se detiene y reorganiza todo lo anterior. Los procesos de
la metáfora y la metonimia (véase) son modos de explorar esa procesualidad del decir, de la enunciación, que circula por un tiempo
lógico, no cronológico: organiza desde el a posteriori un sentido
que ha quedado oculto o interrumpido y que viene a contramano
(apres-coup).
Esto que ocurre en el plano del discurso del analizan te y
-distancia salvada- del analista, pone en relación la experiencia
de la palabra con la reconstrucción de la identidad. Los hitos o
mojones que pone cada cual como primeros pueden verse al cabo
como proton pseudós (falsamente primeros en el tiempo).
Pues el discurrir del análisis hace que la reorganización, el poner palabra allí donde había síntoma, se haga retroactivamente.
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN: 26/06/1954,
2/06/1954, 22/1111967, 7/05/1969, 25/06/1969, 6/0111972,
8/03/1972, 10/05/1972.
Acolchado (puntada de):
(Fr. point de capiton) Son muchos los traductores de textos
psicoanalíticos y, principalmente, de textos lacanianos, los que, al
llegar al concepto de «point de capiton», unas veces se contentan
con traducirlo simplemente por «puntada» -como si sólo existiese un tipo de puntada- y otras incurren en feroz galicismo al
conservar capiton, traduciéndolo por «puntada o punto de capitón». Terrible cabezada, que tal es el sentido castellano de esta
voz: pues es capitón, al mismo tiempo que mújol o cabezudo,
a la par que vuelta o voltereta, el golpe que se da o se recibe en la
cabeza. Aunque no lo contemple el Diccionario de la Real Academia, la palabra «capitoné» es de uso en castellano, por más que se
la considere «palabra francesa». Por metonimia viene a designar
el carro o vagón, a veces acolchado, que se emplea para transportar muebles. Y es que el point de capiton es, en francés, la puntada particular que utilizan los tapiceros para fabricar el acolchado
de sillones, butacas y edredones.
La función particular de la puntada de acolchado es impedir
el deslizamiento de la pluma, la lana, el pelote, la crin o la borra
84
LA CAN EN ESPAÑOL
que se utilizan en el acolchado. Basta con estudiar la manera peculiar como se anuda esta puntada, y las superficies a través de
las cuales se anuda y en las que se sostiene, para entender la utilización lacaniana del término, atribuida, esta vez, a la limitación
del flujo de los significantes4 :
Imaginemos una bolsa de tela (la bolsa de un colchón, por
ejemplo). Si rellenásemos de lana o de pluma dicha bolsa, ésta se
deslizaría a lo largo y a lo ancho de su continente al azar de nuestros movimientos al dormir. El peso mismo de nuestro cuerpo
desplazaría el relleno. Para evitarlo es necesario recurrir a un freno
que al mismo tiempo divide y fija la materia en su lugar.
_//'
.
bramante o guita
aguja de enjalmar
Para ello basta con perforar con una aguja de enjalmar las dos
paredes de la bolsa por las que se introducirá bramante o guita,
de manera que atraviese una de las superficies de la bolsa (SI)
hasta salir por el otro lado (52) en donde gira y vuelve a perforar
hasta llegar a la primera superficie, allí se atará con nudo corredizo (para poder apretar).
4 La excelente explicación de la puntada de acolchado se la debemos al señor Alberto Córdoba, tapicero decorador, ganador del título «Mejor obrero de
Francia», en 1976. A él, desde aquí, nuestro agradecimiento.
BREVIARIO DE LECTURA
85
nudo corredizo
-
.--,
...... _.. --,
~_J
Este nudo se fija (para que no desgarre, al cabo, la tela del
colchón) con un botón cabezudo, es decir, un «capitón», al borde
de cada una de las dos superficies del colchón.
botón cabezudo o capitón
Joe! Dor explica cómo Lacan introducirá ciertas modificaciones
respecto de las tesis de Sa ussu re. Por un lado, el flujo de los pensamientos y el flujo de los sonidos serán llamados de entrada flujo de
significados y flujo de significantes. Por otro, el esquema del signo
lingüístico se encuentra invertido en la escritura lacaniana.
Según Dor, Lacan no suscribe a la idea de un corte que aúna
el significante con el significado y los determina al mismo
tiempo. La delimitación la introduce Lacan con un concepto original que designa como puntada de acolchado. Este tipo de puntada que limita el flujo de los significantes parece que no se da en
el caso de la experiencia psicótica. Lo tenemos que poner en relación con el registro del deseo; de hecho, prosigue Dor, la puntada de acolchado es el constituyente elemental del grafo del deseo.
Para Lacan, la puntada de acolchado es, ante todo, la operación
con la que el significante detiene el deslizamiento, indefinido si no,
86
LA CAN EN ESPAÑOL
de la significación5• Dicho de otro modo, el significante se asocia
al significado en la cadena del discurso por medio de la puntada de
acolchado.
En Lacan, la delimitación se circunscribe de entrada a la totalidad de la secuencia hablada y no, como en Saussure, a unidades
elementales sucesivas. El último término de la secuencia hablada
es el que produce y sella el sentido de todos los demás con efecto
retroactivo. La suspensión del deslizamiento de las significaciones
opera con la puntada de acolchado con posterioridad a su articulación: de ahí que se mantenga la ambigüedad de la enunciación.
Ahora bien, esta manera ejemplar de construir la relación del
ser hablante (el colchón) con la materia de relleno (lana, borra o
pelote, crin o pluma) que es la lengua, y la guita que los anuda,
que bien pudiese ser la función de la ley, es sólo válida bajo el término de puntada de acolchado, si tomamos los significantes uno
por uno y sin que el último de ellos cierre, en la frase, el proceso
de significación.
Lacan mismo dice a este respecto:
Si tuviésemos que encontrar un medio de observar más de
cerca las relaciones de la cadena significante con la cadena significada, lo haríamos con esta imagen grosera de la puntada de
acolchado. Pero es evidente, que, para que fuese válida, nos
tendríamos que preguntar dónde está el colchonero. En algún
sitio habrá de estar. El lugar en donde le podríamos meter en
este esquema, pecaría por ser, con todo, demasiado infanti1 6 •
Si queremos mantener la posibilidad de ciertos deslizamientos de la enunciación sin caer en la psicosis, es decir, si queremos
mantener la posibilidad de un inconsciente neurótico, hemos
de referirnos a otra manera de anudación, parecida a la puntada
5 Jacques Lacan, «Subversion du sujet et dialectique du désir», en Écrits, París, Seuil, 1966, pág. 805, en Escritos 2, Siglo XXI, pág. 785. En la versión del
Seminario IIl, Las Psicosis (a cargo de Juan-Luis Delmont Mauri y Diana Silvia Rabinovich), la sesión del 6 de junio de 1956 aparece con el título de
El punto de acolchado, Paidós, 6. a reimp., 1991, págs. 369 y sigs.
6 Jacques Lacan, Séminaire V, 1958-1959, Les formations de l'inconscient,
Seminario inédito, 1, 6 de noviembre de 1958. La cursiva es nuestra.
BREVIARIO DE LECTURA
87
de acolchado, pero que no se anuda sobre sí misma sino que recorre, por medio de lazadas, el conjunto de la superficie, abrazando las crines y separándolas, pero permitiendo ciertos pequeños vaivenes, y cerrándose solamente en la última lazada: este tipo
de anudación se llama, en tapicería, un enlazado.
En efecto, en el enlazado de un sillón, por ejemplo, el relleno
de crines va enlazado a los muelles o resortes, de tal manera que
pueda existir cierto vaivén de crines, sin que lleguen, no obstante,
a deslizarse completamente.
El enlazado de las crines se continúa en los resortes y culmina
en la tela que lo envuelve todo.
88
LA CAN EN ESPAÑOL
La puntada de acolchado, tal y como Lacan la presenta, no se
cierra sobre sí misma, como lo hace la puntada del colchonero,
sino que enlaza los significantes entre sí - a la manera del enlazado en tapicería- hasta el último de una secuencia dada, que
le da, retroactivamente, significación al conjunto.
REFERENCIAS EN LOS SEMINARlOS DE LACAN: 6/6/1956, 13/06/1956,
6/11/1957,22/01/1958, 16/12/1964, 17/06/1970.
Acto analítico:
(Fr. Acte analytique) Este término recoge lo más consistente de
la clínica psicoanalítica, es decir, aquello que realmente, o, mejor
dicho, desde la categoría lacaniana de lo real, interviene en la estructura del sujeto. Ya no se trata de nuevas conexiones del deseo inconsciente a las que se llega por medio de escansiones significantes que obran tanto en el discurso del analizante como en el
del analista. Se trata del estatuto exacto de la interpretación que
tantas veces se ha confundido, en la historia y los avatares del psicoanálisis internacional, con la hermenéutica. Aquí, el acto
analítico sitúa la interpretación como ese corte de lo dicho que
puede engendrar la transformación de una estructura7 .
La definición podría resumirse como: intervención del analista
en la cura en la medida en que constituye el marco del trabajo psíquico y que posee un efecto de salto o de pasos: de travesaño al cabo.
Esta definición, sin ser inexacta, se presta a confusión. Todo lo
acaecido durante la sesión no pertenece a la dimensión del acto
analítico; ni tampoco todo lo que el analista profiere o calla es de
este orden. La intervención del analista no es toda del dominio
del acto analítico. Podemos decir incluso que algunas de sus intervenciones bien podrían ser, más bien, de los dominios del ac-
7 Joel Dor, «Introduction a la lecture de Lacan», t. 2, La structure du sujet;
París, Denoel, 1992, pág. 188.
8 Tal es la primera definición propuesta por el Dictionnaire de la Psychanalyse que publican las Références Larousse Sciences Humaines bajo la dirección
de Roland Chemama, París, Larousse, 1993, pág. 3.
BREVIARIO DE LECTURA
89
ting out... Por otra parte, la intervención del psicoanalista puede
ser escansión, pregunta, interrupción de la sesión ... Cada una
de estas intervenciones, puede culminar en un efecto o acto analítico, pero su medida no se puede efectuar de inmediato, sino
con posterioridad, cuando el analizante confirma, con su desplazamiento estructural, la categoría interpretativa de la intervención
del psicoanalista (véase Interpretación).
8/03/1967,
15/11/1967, 22/11/1967, 29/11/1967, 6/12/1967, 10/01/1968,
17/01/1968,24/01/1968,7/02/1968,21/02/1968,28/02/1968,
20/03/1968,4/06/1969,17/12/1969.
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN:
Asociación:
(Al. Assoziation; Fr. Association) Ocurrencia (véase Asociación
libre). La ocurrencia es ese encuentro inesperado que lleva a una
idea o pensamiento nuevo. Este tipo de salida nos lleva a menudo
a extrañarnos de lo que así llega: nos parece disparatado o infondado, a veces agudeza facecia, otras, siempre golpe o salida inesperada. Las dicen los niños sin reparos, las callan los adultos, las
rige, las más de las veces, lo inconsciente.
Para Jacques Lacan, ya en 19569 , se plantea la cuestión de
cómo se pueden relacionar las ocurrencias -o asociaciones a las
que se les dice «libres» y que obran en el lenguaje- con las conexiones que operan en el nivel de los automatismos neurobiológicos. Tras evocar la emergencia de tales automatismos en el nivel die n cefálico, o incluso del rinoencéfolo, Lacan afirma que,
tanto en su trivialidad como en sus lindezas, los efectos de lo inconsciente denotan un procedimiento de lenguaje.
Asociación libre:
(Al. freie Assoziation; Fr. Association libre) Así es como traduce la regla fundamental del psicoanálisis freudiano el Diccio-
9 Jacques Lacan, «Situation de la psychanalyse», en Écrits, París, Seuil, 1956;
Siglo XXI, 1966, véase págs. 461 y sigs.; Escritos 2, págs. 441 y sigs.
<JO
LA CAN EN ESPAÑOL
nario de Psicoanálisis de Laplanche y Pontalis lO • Si lo entendemos
como método, lo tenemos que referir a la doctrina asociacionista
que reinaba en Alemania en el siglo XIX. Sin embargo, parece que
podemos pensar que el trabajo de asociación que permite establecer nuevas conexiones significantes opera dando libre curso a lo
que a uno le llega a la mente, sin ejercer censura alguna ni establecer jerarquía. En este sentido, podemos decir que el método de
libre asociación consiste en proferir sobre el diván del psicoanalista todo lo que a uno se le ocurre durante la sesión.
Tal palabra, tal imagen, tal acompasamiento escandido ll por
el psicoanalista (ruido, suspiro, repetición de palabra, pregunta ... ),
todo ello concurre a dar paso a la ocurrencia, es decir, a una nueva
concatenación significante, a una conexión que abre a lo inconsCIente.
Por su parte, Joe! Dor l2 nos recuerda cómo, al encontrarse
Freud con un callejón sin salida, al aplicar los métodos hipnótico
y catártico a la investigación de lo inconsciente, promueve el método de las asociaciones libres. Ello permitirá que surja, en razón
de sus virtudes operativas -y Dor nos remite a La Interpretación de los sueños-, la noción de formación de lo inconsciente
como la generalización de una pluralidad de maniftstaciones psíquicas cuyo rasgo común es la propiedad de significar una cosa
completamente diftrente de la que significan de inmediato. Lacan
nos brinda una apertura:
«Asociación libre, este término define excesivamente mal de
qué se trata -intentamos largar las amarras de la conversación
con el otro ... ./ ... mientras acomoda su deseo en presencia del
10 Nos referimos a la versión castellana de este Vocabulaire de Psychanalyse,
publicada por la Editorial Labor de Barcelona en 1971, traducido por el doctor Fernando Cervantes Gimeno y revisado por el doctor Fernando Angulo
GarcÍa.
11 Pues mide el psicoanalista la palabra del paciente como quien cuenta el
silabeo de unos versos, para abrir, entre los ruidos que profiere el analizante,
a lo dicho que le acerque a la verdad de su deseo inconsciente.
12 En el primer tomo de su Introduction a la lecture de Lacan; «Le retour a
Freud», pág. 21, París, Denoel, 1985.
BREVIARIO DE LECTURA
91
otro, se produce en el plano imaginario esa oscilación del espejo
que permite que se encuentren, con cierta simultaneidad o con
ciertos contrastes, cosas imaginarias y reales que habitualmente
no coexisten para el sujeto»13.
27/01/1954, 5/05/1954,
13/11/1957, 26/11/1958, 7/12/1966, 21/06/1967, 6/12/1967,
17/01/1968, 24/01/1968, 7/02/1968 (DISCURSO EN EL QUE SE LE
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN:
RUEGA AL SUJETO QUE ABDIQUE PARA PODER ENCONTRARSE),
13/11/1968,4/12/1968,23/04/1969,4/06/1969, 17/12/1969,
11/02/1970, 17/02/1971, 15/03/1972,9/01/1973, 12/02/1974,
19/04/1977, 11/04/1978 (No se puede pensar cualquier cosa),
10/11/1978.
Atención flotante:
(Al. Gleischschwelzende Aufmerksamkeit; Fr. Attention flottante) Es la manera que el psicoanalista utiliza para escuchar al
analizante. Si, en la Dirección de la cura, el psicoanalista debe saber olvidar lo que sabe, la única manera de hacerlo es dejando
que su propio saber teórico flote por otro derrotero que el de su
escuchar. De esta manera, las ocurrencias del psicoanalista, es decir, las conexiones significantes a las que le lleva su propio
deseo inconsciente le dictan el modo de intervenir: callándose
a veces, otras acompasando el discurso del analizante, interrumpiendo la sesión al fin. La intervención del psicoanalista, si surge
de la atención flotante, puede parecer tan equívoca, infundada,
ambigua o disparatada como la ocurrencia del analizan te y se
diferencia claramente de la devolución o del señalamiento. La
atención flotante es al psicoanalista lo que la asociación libre u ocurrencia al analizante: la única manera de desvelar, bajo la significación inmediata del lenguaje, las conexiones significantes del
deseo inconsciente.
13 ]acques Lacan, Seminario 1, 1953-1954, Les écrits techniques de Freud, 13,
5 de mayo de 1954. Seminario publicado, establecido por ]. A. M., París, Seuil,
coll. «Le champ freudien», 1975, pág. 197; Paidós, a cargo de R. Cevasco
y V. Mira, 1981, págs. 259-260.
92
LA CAN EN ESPAÑOL
B
Barra de la significación:
(Fr. Barre de la signification) Hace referencia a la incorporación por Lacan de los mecanismos inconscientes (analogados,
desde Freud, a un lenguaje), mediados por los procedimientos
metafóricos y metonímicos. El hallazgo se produce al considerar
al mismo tiempo los fenómenos clínicos de la psicosis y el descubrimiento freudiano. Por ello no resulta extraño que la primera
mención explícita a tales procedimientos se produzca, de forma
fundamental, si se quiere menos desarrollada, en el seminario de
las Psicosis. Las cosas se organizan en el delirio como si allí se diera
una invasión progresiva del significante:
¿Cuál es la significación de esta invasión del significante
que llega hasta vaciarse de significado cuanto mayor lugar
ocupa en la relación libidinal e invade todos los momentos,
todos los deseos del sujeto?14
Como si el significante se zafase poco a poco de su significado 15 .
El recurso a la conceptualización de Saussure tiene sentido en
el desarrollo lacaniano como una ayuda para explicitar mejor el
gran hallazgo de Freud: la mediación de lo inconsciente por
el lenguaje. En L'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison
depuis FreuJl6, afirma:
Nuestro título hace oír que, más allá de esta palabra [con
la que se topa el analista hoy día] lo que la experiencia psicoanalítica descubre en lo inconsciente es toda la estructura del
lenguaje.
14 Jacques Lacan, Seminario lII, 1955-1956, Les Psychoses, 16, 2 de mayo
de 1956. Seminario publicado, establecido por J. A. M., París, Seuil, coll. «Le
champ freudien», 1981, pág. 247. Edición mencionada de Paidós, pág. 312.
15 Dor Joe1, Introducción .. .. , t. 1, pág. 53.
16 Jacques Lacan, «L'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud», en Écrits, París, Seui1, 1966, pág. 495. En la edición de Siglo XXI,
Escritos 1, pág. 474, se dice: «Nuestro título da a entender.»
93
BREVIARIO DE LECTURA
La barra de la significación es un algoritmo o figura que toma
prestada a 5aussure, aunque lo haga operando una doble modificación: postulando la primacía del significante (5) sobre el significado (s) y tratando no atómicamente la relación entre ambos,
sino en su articulación como flujos o cadenas de significantes y cadenas de significados. Con ella marca no la correlación sino, según la propia experiencia analítica, la distancia o la separación
entre significante y significado (véase metáfora y metonimia).
La estructuración, la existencia léxica del conjunto del aparato significante, son determinantes en los fenómenos presentes en la neurosis pues el significante es el instrumento con que
se expresa el significado desaparecido. Por esta razón, al volver
a llamar la atención sobre el significante, no hacemos más que
volver al punto de partida del descubrimiento freudiano!7.
Ése es el alcance de la primacía del significante sobre el significado (dimensión desarrollada especialmente en el Seminario
sobre la carta robada) e incluso de la autonomía de los significantes respecto de la red de significados a los que aquéllos gobiernan y que se muestra en los procesos metafóricos y metonímicos. En la metáfora -muestra Lacan en Las Formaciones de lo
inconsciente, lección del 6 de noviembre de 1957- la barra entre significante y significado se franquea cuando, al sustituirse un
significado por otro, emerge una nueva significación:
En la metonimia, la barra se mantiene en la medida en que
ésta es prueba de una resistencia a la significación, lo que Lacan
expresa con esta fórmula:
f(5 ...... 5) 5 == 5 (-) s
17 Jacques Lacan, Seminario III, 1955-1956, Les Psychoses, 16,2 de mayo
de 1956. Seminario publicado, establecido por]. A. M., París, Seuil, coll. «Le
champ freudien», 1981, pág. 251; Paidós, pág. 317.
94
LA CAN EN ESPAÑOL
El signo -colocado entre paréntesis- manifiesta aquí el
mantenimiento de la barra que en el algoritmo primero (5/s)
marca la irreductibilidad en que se constituye, en las relaciones del
significante con el significado, la resistencia de la significación 18 •
6/03/1963,
17/06/1964,2/12/1964,7/04/1965,20/05/1970,9/0111973,
16/0111973,8/05/1973, 16/03/1976.
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN:
C
Cadena significante:
(Fr. Chaine signifiante) No es término que ofrezca dudas en
cuanto a su versión castellana, pero sí admite alguna puntualización, pues está vinculado a términos vertidos en otros lugares de este elenco.
Entre los principales términos que Lacan toma a Saussure
para, con ellos, acotar su itinerario de lectura de la mediación de
lo inconsciente por el lenguaje, la noción de cadena significante
adquiere un nivel especial. Por un lado, porque rompe con la
concepción atomística del signo que numerosos albaceas saussurianos de la primera generación difundieron 19. Por otro, porque
recupera la experiencia del lenguaje en la temporalidad cotidiana
y, sobre todo, en el análisis (véase barra de la significación). De la
noción de eje sintagmdtico, del plano de la combinación que se
practica en el habla, Lacan obtiene la perspectiva para la propia
noción de cadena significante.
Lo importante en esta noción es precisamente su implantación analítica y no meramente lingüística. En el sentido fuerte de
que es el discurso del sujeto y su escansión lo que pide precisamente situarse en el decurso y no en el código. Lo que el sujeto
18 Jacques Lacan, «L'instance de la lettre dan s l'inconscient ou la raison depuis Freud», en Écrits, París, Seuil, 1966, pág. 515; Siglo XXI, Escritos 1,
pág. 495.
19 Puede verse Louis-Jean Calvet, Pour et contre Sa ussu re, París, Payot,
]975.
BREVIARIO DE LECTURA
95
en relación produce secuencialmente en el diálogo impar analítico es lo que da la especificidad de esa cadena. Por ello ha de ponerse en relación con la noción pragmática, artesanal en principio, de la puntada de acolchado: no basta con considerar la
linealidad de los significantes como destinados a otro, o -caricaturizando cierto estereotipo estructuralista- en sí mismos,
como si fueran de nadie a ninguno, sino en su proceso y trabajo
de transferirse, esto es, de poder producir un sentido no previsto'.
Así, Lacan comienza por delimitar la perspectiva de la relación de análisis en cuanto considera toda significación como circunscrita a la secuencia hablada y no a unidades sucesivas elementales:
Vean en esta puntada de acolchado la función diacrónica
en la frase, en la medida en que ésta no redondea su significación más que con su último término, al estar cada término
anticipado en la construcción de todos los demás, y al sellar,
inversamente, el sentido de aquéllos mediante su efecto retroactivo.
Pero la estructura sincrónica está más escondida, y es la
que nos conduce al origen. La metáfora en la medida en que,
en ella, se constituye la primera atribución, es la que promulga
«el perro deci miau, el gato deci guau», por medio de lo cual
y de repente el niño al desconectar la cosa y su grito, eleva el
signo a la función del significante, y la realidad a la sofística
de la significación, y, al despreciar la verosimilitud, abre la diversidad de las objetivaciones por verificar, de la misma cosa20 •
Esta dimensión retroactiva del sentido queda explicitada, por
consiguiente, con la ayuda de la idea de origen saussuriano del
valor del signo: la significación de un mensaje no se produce más
que al término de la articulación significante misma.
La noción de cadena significante nos permite acceder a la otra
dimensión de la cadena inconsciente, que tiene en cuenta los procesos de represión y la referencia al Otro (lo inconsciente) en el
20 Jacques Lacan, «Subversion du sujet et dialectique du désir», en Écrits,
París, Seuil, 1966, pág. 805; Siglo XXI, Escritos 2, pág. 785.
96
LA CAN EN ESPAÑOL
discurso del otro del sujeto que se le escapa (en razón de la Spaltung). La organización significante en el espacio de lo inconsciente indica la constitución progresiva de la cadena significante
inconsciente que se organiza mediante «represiones metafóricas»
sucesivas. Como explica J. Dar, esta cadena de significantes inconscientes se verá sometida al proceso primario. Los significantes reprimidos podrán entonces seguir volviendo al sujeto, mediante sustituciones significantes metafóricas y/o metonímicas.
Es lo que Lacan expresa en su formulación:
Pues basta con una composición mínima de la batería de
los significantes para que se las arregle para instituir en la cadena significante una duplicidad que recubre su reduplicación
del sujeto, en ese desdoblamiento del sujeto de la palabra es
en donde lo inconsciente como tal da en articularse 21 .
Esta noción nos permite detectar el alcance de la enunciación
del sentido a posteriori (véase a posteriori). El mensaje no puede
adquirir su sentido más que en el momento en que el sujeto ha
convocado su última combinación significante. Como se puede
ver, aquí está presente el concepto de valor del signo según Saussure, en la medida en que es el carácter posicional-referencial y
no atómico, signo por signo, el que configura el significado posible. Pero, además, aparece la ruptura con una dimensión demasiado codicial del lenguaje (e incluso de lo inconsciente):
como si las secuencias de palabra, o de otros significantes fueran
aplicación automática de un código preexistente. La duplicidad
señalada nos permite ver en qué sentido Lacan va por otro lado
(del hallazgo lingüístico a la dirección de la cura) y marca la necesidad de un nuevo modo de entender el lenguaje en la experiencia analítica:
El mensaje está hecho en principio en una cierta relación
de distinción con el código, pero es en el plano mismo del significante en el que, de forma manifiesta, está como violación
21 lacques Lacan, «Sur la théorie du symbolisme d'Ernest lones», en Écrits,
París, Seuil, 1966, pág. 711; Siglo XXI, Escritos 2, pág. 689.
BREVIARIO DE LECTURA
97
del código ... / ... El chiste adquiere, por esta distinción y esta
diferencia, valor de mensaje. El mensaje radica en su diferencia misma con el código22 •
Lo que incita a una versatilidad mayor que impide ver los casos (de discursos, de sujetos) como casos de una gramática analítica (o psiquiátrica) preexistente.
6/11/1957,
13/11/1957, 20/11/1957, 27/11/1957, 11/12/1957, 22/01/1958,
12/02/1958,21/05/1958 (SUBSISTEN CADENAS EN LO INCONSCIENTE
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN:
E INFLUYEN EN LO QUE APARECE FUERA COMO SíNTOMA),
25/06/1958, 12/11/1958, 21/01/1959, 4/05/1960, 11/01/1961,
1/03/1961,2/12/1964,12/01/1966,14/12/1966,27/11/1968,
8/01/1969, 12/03/1969.
Captura Imaginaria:
(Fr. Capture imaginaire) En la captura imaginaria uno es el
cautivado, presa del Otro en las redes del lenguaje. Con ello Lacan alude al proceso estructurante de la persona y ofrece una lectura renovada del mito freudiano del complejo de Edipo a la luz
de las categorías real, simbólico e imaginario. El valor colorista de
la narración clásica encuentra, en esas categorías, un escenario en
tres dimensiones que cada sujeto recorre en su hacerse.
Uno de los planos teóricos en los que interviene es el que trata
de esclarecer si el complejo de Edipo es un universal o no.
Las pretendidas estructuras invariantes, léase por ejemplo el complejo de Edipo, no son sino burdas aproximaciones que para ser operantes en el individuo precisan de una serie de afinamientos aún por
flrmula¡23. Así justificaban, en 1976, Antonio y Nicolás Caparrós la problemática de la psicología de la liberación en un intento
de romper con los universales psicológicos, resultado de un imperialismo cultural en el que estaba incluido el mismo Freud. Se
22 ]acques Lacan, Seminario V, 1957-1958, Les formations de l'inconscient, Seminario inédito, 2, 13 de noviembre de 1957, pág. 43 de nuestro
manuscrito.
23 Antonio y Nicolás Caparrós, Psicología de la liberación, Madrid, Fundamentos, 1976, pág. 15.
98
LA CAN EN ESPAÑOL
querían alejar tanto de una filosofía del hombre abstracto, como
de la pura yuxtaposición de casos concretos a la que se dedica la psicología diferencial, para descubrir las vías específicas que permiten
que el devenir social histórico actual de cada país se encarne en entidades singulares como son los individuo.?4.
No se trataba, en su propósito, de adoptar posturas xenófobas en ciencia y menos de caer en folclorismos vacíos, sino de conocer una realidad tal y como es, huyendo de los modelos prefabricados, es decir, intentando salir de la colonización del
pensamient0 25 .
Más o menos por aquel entonces, en julio de 1972, con ocasión de su conferencia homenaje a Henri Rousselle, en el cincuenta aniversario de su hospital, Lacan calificaba el complejo de
Edipo de elucubración freudiana y comentaba así uno de sus puntos ciegos:
La elucubración freudiana del complejo de Edipo, en la
que le pone a la mujer como pez en el agua, por el hecho
de que la castración se da en ella de partida (Freud dixit), contrasta dolorosamente con los estragos que, de hecho, supone en
la mujer, en la mayoría de ellas, la relación con su madre, y de
quien parece que espera, como mujer, más subsistencia que
de su padre -lo que no es de orden secundario en el destroz0 26 .
La explicación del porqué de tal apelativo se encuentra unas
páginas antes y vale la pena arriesgar una traducción completa
que le permita al lector percibir con claridad la problemática lacaniana del Edipo a la luz de las categorías de lo real, lo simbólico y lo imaginario:
La confusión en la que el organismo parásito que Freud injertó en su decir produce a su vez injerto con sus dichos no es
Ibíd., págs. 16-17.
Ibíd., pág. 2l.
26 Jacques Lacan, L 'étourdit, Scilicet, núm. 4, París, Seuil, 1973, pág. 2l.
Traducción personal. Existe, bajo el título El atolondradicho, una versión en
castellano publicada en Escansión, núm. 1, Paidós, 1984.
24
25
BREVIARIO DE LECTURA
99
asunto de poca importancia pues una gallina perdería sus polluelos y el lector el sentido.
El desbarajuste es insalvable por lo que allí se hilvana sobre la castración, sobre los desfiladeros en los que el amor se
entretiene con el incesto, sobre la función del padre, sobre el
mito en donde el Edipo se incrementa con la comedia del
Pere-Orang, del perorante Után 27 •
Se sabe que durante diez años, y fui el primero, me ocupé
de hacer jardín a la francesa con las vías en las que Freud se
supo fundir con su designio, cuando sin embargo y desde
siempre su desviación era perceptible para cualquiera que hubiese querido saber con nitidez aquello a lo que la relación sexual suple.
Claro que, antes, había que alumbrar la distinción entre lo simbólico, lo imaginario y lo real: esto para que la identificación con la
mitad hombreJ' la mitad mujer, en donde acabo de evocar que predomina el asunto del Yo, no se confundiese con su relación.
Basta con que el asunto del Yo, como el asunto del falo, en el que
hace un instante tuvieron la bondad de acompañarme, se articulen
en el lenguaje para que se conviertan en asunto de sujeto y dejen de
depender de un resorte solamente imaginario . .. 28
Esto es lo que le permite avanzar a Joel Dor una síntesis de
la revisión lacaniana del complejo de Edipo en donde la captura
imaginaria se' anuda, de modo estructurante para el sujeto, con
la dimensión simbólica:
Muy particularmente con Lacan se instituirá el falo como
significante primordial del deseo en la triangulación edípica.
Así, el proceso del complejo de Edipo se desarrollará en torno
a un precisar respectivamente la posición, el lugar que ocupa
el falo en el deseo de la madre, en el del niño y en el del padre durante un proceso dialéctico que se desplegará según el
modo del «ser» y del «tener».
27 Juego de palabras -algo astracanado- con la homofonía francesa entre Pere-Orang (ouran) [padre Orangután], y pérorant [perorantel, de donde:
del padre-Orán, del perorante Után; para mejorar la comprensión inmediata
hemos mantenido en francés el juego pere-Orang.
28 Ibíd, L 'étourdit, págs. 13-14.
LA CAN EN ESPAÑOL
100
El proceso de la metáfora paterna está estructuralmente
vinculado con la situación edípica de la que constituye, en
cierto modo, el apogeo de su resolución. La expresión teórica
que Lacan le da al complejo de Edipo insiste en centrar su significación en el único registro en el que Freud nos mostró que
era inteligible. Este registro no sólo participa del ámbito de la
captura imaginaria, sino también de un punto de anclaje en
donde esta captura imaginaria se anuda con la dimensión simbólica29 •
El complejo de Edipo sitúa, para Lacan, el mito de la intersubjetividad en este plano imaginario que nos hace creernos personas y que no tendría mayor relevancia si no tuviésemos que
asumirlo cuando se anuda en el registro simbólico y nos estructura
(como sujetos vedados en el lenguaje). Sin esta doble referencia
-dice Dor- el Edipo cae en las redes de la ideología psicológica.
Por el contrario, el Edipo puede ser un combate social, de ciudadano, si se pretende salir de la colonización del pensamiento.
Lo universal no es el mito de Edipo, sino las categorías real, simbólico e imaginario con que se le declina:
Así pues no hay ego sin ese gemelo, por así decir preñado
de delirio .. ./ ... y nos planteamos la pregunta siguiente -ese
doble que hace que el Yo no sea nunca nada más que la mitad del sujeto, ¿cómo sucede que se convierta en parlante?
¿Quién habla? ¿Será el otro, cuya función de reflejo les expuse
en la dialéctica del narcisismo, el otro de la parte imaginaria de
la dialéctica del amo y del esclavo que anduvimos buscando
en el transitivismo, en el juego de prestancia en donde se ejerce
la integración del socius, el otro que tan bien se concibe por la
acción captante de la imagen total en el semejante?30
J oel Dor, Introduction a la lecture de Lacan, t. l, pág. 96.
Jacques Lacan, Seminario lII, 1955-1956, Les Psychoses, Seminario publicado, establecido por J. A. M., París, Seuil, col. «Le champ freudien», 1981,
11, 15 de febrero de 1956, Sobre el rechazo de un significante primordial. Traducción personal, pág. 165, Paidós, pág. 210.
29
30
IOl
BREVIARIO DE LECTURA
Así la captura imaginaria que acaece en el campo del Otro (A)
a partir del estadio del espejo, da paso a una inscripción simbólica,
que constituye el Yo como unidad imaginaria, veda el yo del sujeto, reduciéndolo a su representación significante en el lenguaje
y limita la idiosincrasia -como apuesta de intersubjetividad que
funda una comunidad- a una relación intersignificante de la
que sólo se puede recoger la singularidad de un acento a partir del
genio específico de cada lengua.
Valga terminar con este magnífico ejemplo singular de espejismo de cristal y azogue en donde el enamorado se aliena y teme
perderse en el Otro al tiempo que se queja y le atribuye su mal:
Esos peines que peinan tu pelo
no son de oro que son de cristal
cada vez que te miro y los veo
se me van, se me van, se me van
se me van las cabras al sembrado
viene el guarda y me denuncia a mí
tó las cosas que a mí me suceden
es por ti, es por ti, es por ti 31 .
Visión fascinante que suspende durante un tiempo al sujeto en
un cautiverio en el que se pierdr/3 2 •
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE
UCAN: 15/02/56, 23/03/55.
Recogido de la cultura castellana popular.
Jacques Lacan, Seminario II, 1954-1955, Le moi dans la théorie de Freud
et dans la technique de la psychanalyse, Seminario publicado, establecido 'por
]. A. M., París, Seuil, coll. «Le champ freudien», 1978, 15, 23 de marzo
de 1955. Traducción personal, pág. 208. A propósito de la escena primitiva en
el sueño del hombre de los lobos. La versión de Paidós, traducción de Irene
Agoff, pág. 265, dice: en una cautivación donde se extravía.
31
32
102
LA CAN EN ESPAfiloL
Castración:
(Fr. Castration) Lacan la define de modo muy conciso:
'" Esta encarnación del sujeto que se llama la castración ... 33
El concepto freudiano: complejo de castración, es ampliamente
definido en Laplanche y Pontalis (1971)34. La visión lacaniana de
este término está tan inserta en todo su entramado conceptual y
tan relacionada con la función paterna y la integración de la ley,
que requiere una breve anotación.
El siguiente ejemplo textuaP5 nos permite definir su función,
e, igualmente, comparar nuestra visión de la traducción con la
-como poco- precipitada versión autorizada por el albacea.
Damos, pues, nuestra versión de este fragmento sobre la castración:
Aquí les pueden servir las distinciones en las que les introduje en años precedentes. La castración, la frustración, la
privación, son cosas diferentes. Si la frustración es cosa propia
de la madre simbólica, el responsable de la castración, si leemos a Freud, es el padre real y, en el plano de la privación lo
es el padre imaginario. Tratemos de ver bien la función de cada
una de estas piezas en el declinar del Edipo y en la formación
del superyó. Tal vez esto nos aporte alguna claridad y no nos
dé la impresión de tocar dos líneas escritas en el mismo pentagrama cuando tengamos en cuenta por una parte al padre
como castrador y por otra al padre como origen del superyó.
33 J acques Lacan, Résumé du séminaire «La logique du fantasme» , Annuaire
de l'École Pratique de Hautes Études (Section sciences économiques et sociales), 1967-1968, pág. 190: El déficit de ser que constituye la alienación, se instala al reducirla al deseo, no por ser un no pensar (seamos spinozianos aquí), sino
por ocupar su lugar con esta encarnación del sujeto que se llama la castración,
y por el órgano de ausencia en que, en ella, se convierte el falo. Tal es el vacío al
que nos acercamos con tanta incomodidad (las cursivas son nuestras).
34 En la versión castellana, Labor, págs. 60-64.
35 Jacques Lacan, Séminaire VII, 1959-1960, L'éthique de la psychanalyse,
lección 23, 29 de junio de 1960: Les buts moraux de la psychanalyse, París,
Seuil, 1986, pág. 355. En la versión castellana, Buenos Aires, Paidós, 1988,
pág. 366.
BREVIARIO DE LECTURA
/03
Esta distinción es esencial en todo lo que Freud ha articulado sobre la castración, para empezar, cuando se puso a deletrearla mediante un fenómeno verdaderamente sorprendente,
pues antes de él esto no se había esbozado siquiera.
El padre real, nos dice Freud, es castrador. ¿En qué lo es?
En su presencia de padre real, por ser efectivamente quien se
afana sobre ese personaje, la madre, respecto del cual el niño
rivaliza con éP6. Ocurra así o no en la experiencia, en la teoría no plantea ninguna duda -el padre real asciende al rango
de Gran Follador, y no ante el Eterno, créanme, pues éste ni
siquiera está presente para contar los tantos 37 . Sólo que ¿no es
ese padre real y mítico el que se desvanece cuando declina el
Edipo, detrás de aquel al que el niño, que con cinco años ya
es mayorcito, puede perfectamente haber descubierto ya?
-Es decir: el padre imaginario, padre que a él, al chaval, lo
ha fabricado tan malamente38 .
36 La traducción oficial dice: como efectivamente necesitando el personaje ante
el cual el niño está en rivalidad con él, la madre, confundiendo el verbo besogner: «atarearse», «afanarse», empleado ordinariamente, en el francés familiar
para designar, entre otras acciones, la del hombre que «se trabaja» a su esposa
con esfuerzo, jadeando durante el coito. Como lo muestra la frase común: 11
la besognait avec des «han» de bucheron: se la trabajaba [se afanaba sobre ella]'
con jadeos de leñador.
37 Al haber traducido anteriormente besogner por «necesitar», los traductores corren el peligro de morigerar el texto lacaniano -como en su día lo hizo
Ballesteros con el de Freud-. Podría así el lector pacato entender el «Gran Jodedor» como «el que está siempre molestando». Lacan emplea la expresión
Grand Fouteur devant l'Éternel (locución sadiana de la Filosofia del Tocador),
que quiere decir literalmente «El gran jodedor ante el Eterno», referido sin ninguna ambigüedad a su sentido etimológico de fotuere: practicar el coito (Corominas, volumen III, pág. 522). El esfuerzo (besognant), queda recogido en
otra expresión gallego-portuguesa antigua: fodestalho, equivalente para Corominas a fode a estallo: jode a destajo. De ahí que «contar los tantos» (compter
les coups [al mismo tiempo «tanto» y «golpe»]) sugiera perfectamente al oyente
francés del seminario un «contar los empellones».
38 La expresión foutu, tan polisémica en el idioma francés, está aquí en relación con tres significantes: el fouteur, el besognant, y el fouteur que por besogner ha mal foutu, es decir, el jodedor que por afanarse hace chapuzas. El niño
se siente mal fabricado, mal hecho (mal fo u tu) al rivalizar con el padre, frente
104
LA CAN EN ESPAÑOL
Para señalar la especificidad de la castración en la mujer, según Lacan, hemos de considerar, en esta estructura, que la relación con el falo figura en términos de ausencia (- <1», así la angustia se produce en un lugar preciso: la brecha que existe entre el
deseo y el gozo. Si el hombre dedica mucho esfuerzo a colmar esta
oquedad, por medio de la ciencia y la certidumbre de la razón, es
decir, «confiándose» -si se nos permite el juego de palabras-,
en la mujer la cosa es diferente:
Este campo, el campo del gozo, es el punto en donde ...
o -si me permiten-, gracias a ese punto la mujer se revela
como superior, precisamente porque su relación con el nudo
del deseo es mucho más relajada. Ese déficit, ese signo «menos», con el que la función fálica va marcada en el hombre,
y que produce que, para él, su vinculación con el objeto, debe
pasar por la negativización de falo por el complejo de castración, esta necesidad, que es el estatuto de (-<1» en el centro del
deseo del hombre, es lo que para la mujer no constituye un
nudo necesario. Esto no significa que no se relacione con el
deseo del Otro; pero precisamente ella afronta el deseo del
Otro como tal, se confronta con él. Y el hecho que, respecto
de esta confrontación, el objeto fálico se sitúe en segundo
plano y sólo si tiene un papel en el deseo del Otro, simplifica
mucho las cosas 39 .
a quien no se siente completo, terminado. Pero ese padre imaginario que se
superpone y desdibuja al real, ya desvanecido, reposa en el mismo que -en su
día- se atareaba con la madre, privándole, al chaval, de ella. Así vemos cómo
el padre real, agente de la castración, se desvanece dando lugar al padre imaginario, constructor del superyó; es papel de la función paterna o del padre
simbólico propiciar el acceso a la integración de la ley en sí (autonomía).
Los traductores de la edición de Paidós confirman nuestros temores precedentes al traducir la mal foutu por «le hizo tanto mal» (que equivaldría a «tanto
daño») en vez de: le hizo tan mal. Nuestra versión «fabricado tan malamente»
puede robustecerse con la equivalencia de las expresiones francesas Qu 'est-ce
que tas foutu? y Qu 'est-ce que tas fabriqué?
39 Jacques Lacan, Seminario X, 1962-1963, L'Angoisse, Seminario inédito, 15,
20 de marzo de 1963. Joe! Dor, en su Bibliografía, nos comunica el título que
Lacan le dió a esta lección anunciada el 13 de marzo: Sobre las relaciones de la
mujer como psicoanalista, con la posición de Don Juan.
BREVIARIO DE LECTURA
105
Este momento inaugural de la enseñanza de Lacan sobre la
especificidad de la relación de la mujer con el gozo, se proseguirá
ampliamente en el Seminario XX, diez años después.
En el Seminario IV Lacan dirá que la castración es: Un défi-
cit imaginario del objeto40 •
y En el seminario XVIII dará estas otras dos definiciones:
La castración es la operación real introducida por la incidencia del significante, cualquiera que sea en la relación del
sexo. Ni que decir tiene que determina al padre como lo que
es, algo real imposiblé l .
La castración [... ] se debe definir propiamente como privación de la mujer -de la mujer, en la medida en que se realiza en un significante congruente. La privación de la mujer
-eso es, expresado en términos de defecto de discurso, lo que
quiere decir la castración 42 .
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN: 4/07/1956,
28/1111956, 5/12/1956, 12/12/1956, 19/12/1956, 9/01/1957,
30/0111957, 6/03/1957, 13/03/1957, 27/03/1957, 3/04/1957,
15/05/1957, 5/06/1957, 19/06/1957, 26/06/1957, 15/01/1958,
22/0111958, 29/0111958, 12/03/1958, 26/03/1958, 23/04/1958,
4/06/1958, 11106/1958, 18/06/1958, 17/12/1958,4/02/1959,
11102/1959, 29/04/1959, 13/05/1959, 20/05/1959, 29/06/1960,
21112/1960, 22/03/1961, 12/04/1961, 19/04/1961, 10/05/1961,
24/05/1961, 21/06/1961, 21/02/1962, 20/06/1962, 27/06/1962,
5/12/1962, 9/0111963, 30/0111963, 6/03/1963, 15/05/1963,
29/05/1963, 5/06/1963, 12/02/1964, 17/06/1964, 17/06/1964,
16/06/1965, 18/01/1967, 24/01/1967, 22/02/1967, 12/04/1967,
19/04/1967, 10/05/1967, 24/05/1967, 30/05/1967, 14/06/1967,
40 Jacques Lacan, Seminario IV, 1956-1957, La relation d'objet,
publicado, establecido por J. A. M., París, Seuil, coll. «Le champ
1994, pág. 38.
41 Jacques Lacan, Seminario XVII, L 'envers de la psychanalyse,
publicado, establecido por J. A. M., París, Seuil, coll. «Le champ
1991, pág. 149
42 Ibíd., pág. 180.
Seminario
freudien»,
Seminario
freudien»,
106
LA CAN EN ESPAÑOL
10/0111968,17/0111968,17/0111968, 11112/1968,29/0111969,
12/03/1969, 23/04/1969, 30/04/1969, 14/05/1969, 21105/1969,
4/06/1969, 26/11/1969, 14/0111970, 18/02/1970, 18/03/1970,
15/04/1970, 20/05/1970, 17/03/1971, 16/06/1971, 2/12/1971,
8/12/1971, 15/12/1971, 6/0111972, 12/01/1972, 3/02/1972,
1106/1972, 21/1111972, 12/02/1974, 11103/1975, 10/02/1976,
16/03/1976, 15/03/1977.
Cinta de Mobiué 3 :
(Fr. Bande de Mobius) Dice R. Chemama que la topología es
una Geometría flexible que se ocupa, en Matemáticas, de las
cuestiones de vecindad, de transformación continua, de frontera
y de superficie, sin que tenga que intervenir necesariamente la
distancia métrica.
Como podemos observar, se trata de una disciplina abstracta
que se ocupa de límites y fronteras, de diferencias vecinas, en donde
no se trata de contar y de establecer igualdades, sino de situar
puntos, puentes, lugares de encuentro y desplazamientos.
Cuando se aborda en la disciplina psicoanalítica, el término
topología se refiere por lo esencial a las elaboraciones de Jacques
Lacan, concretamente, las referidas a la dialéctica del deseo.
43 Ortografía de M(Cbius restablecida por Joe! Dor (Introd., t. II) tras una
cuidadosa investigación.
BREVIARIO DE LECTURA
107
Se trata de establecer y de figurar de modo espacial el recorrido de la petición y el cómo no consigue alcanzar el objeto de
su deseo, porque gira y gira alrededor de éste como encerrada en
un toro.
Sujeto
~
El agujero central de esta superficie (que bien puede representar un neumático) representaría el objeto del deseo, mientras
que la petición se enrosca alrededor de su agujero circular.
La petición no da con su objeto porque el agujero central del
toro está ocupado por otro toro que se encadena con el primero y
que representa la petición del Otro.
De este modo corre el neurótico tras el objeto de su deseo y se
pierde en la espesura, y gira y gira, dando vueltas, fugitivo, y no
se topa con su objeto pues lo que dibuja en sus giros no es más
que el agujero que constituye la petición del Otro -genitivo objetivo- a la que, de hecho, responden estos giros.
En la cinta de Mübius, por el contrario, el hecho de que la
cinta no tenga más que un borde representa un corte que cierne
un objeto (a) causa del deseo. Podemos representar la cinta por
medio de un cinturón cerrado tras haberle dado media torsión,
lo que ilustra una curiosa superficie cuyas propiedades son no
tener más que una cara y tener un solo borde.
108
LA CAN EN ESPAÑOL
En 1861, nos dice Dar, Mübius le propone esta superficie a
la comunidad científica, en una nota a su Memoria sobre los poliedros, que presenta, redactada en francés, al gran premio de Matemáticas de la Academia de Ciencias.
Para Lacan, la cinta de Mobius es un soporte metafórico que da
cuenta, a un nivel elemental, de ciertas manifestaciones típicas de
la lógica del foncionamiento psíquico, como por ejemplo y en la
estructura obsesiva, la ambivalencia «amorodio».
Así, la relación del discurso consciente con el discurso inconsciente es de tipo derecho/revés. Lo que significa que lo inconsciente es el revés, pero que puede manifestarse en lo consciente
en cualquier punto del discurso.
Del mismo modo, se puede figurar a través de la cinta de Mübius que la interpretación es un corte mediano de la cinta que la
transforma en otra, pero con dos caras y dos bordes. Lo que
quiere decir que la interpretación psicoanalítica pone en eviden-
BREVIARIO DE LECTURA
109
cia lo inconsciente como revés del discurso (véase Revés) en el momento mismo en que lo inconsciente se desiste como ta1 44 .
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN: 26/01/1955,
2/03/1955, 12/02/1958,28/0111959, 10/0111962, 17/0111962,
28/03/1962, 16/05/1962, 23/05/1962, 30/05/1962, 6/06/1962,
13/06/1962, 9/01/1963, 30/0111963, 10/06/1964, 9/12/1964,
16/12/1964, 10/03/1965, 17/03/1965, 10/06/1965,8/12/1965,
15/12/1965,5/0111966, 12/0111966,30/03/1966, 11105/1966,
1102/1967,15/02/1967,20/1111968, 13/0111971, 17/02/1971,
14/12/1976,21112/1976, 11104/1978, 9/05/1978,2111111978.
Comunicación:
(fr. Communication) El término no ofrece problemas en castellano. Quizá el concepto sí requiere alguna precisión por ellugar que ocupa en el sistema de pensamiento de Lacan, por cuanto
transciende el marco analítico para decir algo sobre la cultura en
general.
La imagen gráfica de la perspectiva nos la da Lacan en un
evento filmado en el año 1970, en la Universidad de Lovaina, en
Bélgica. En el exordio, Lacan deja caer la palabra comunicación y,
en ese momento, el público de jóvenes estudiantes se sonríe. Ante
lo cual aquél aprovecha la ocasión para replicar:
-Eso es. La comunicación es algo que hace reír. Y si ustedes ya han llegado hasta ahí. .. nos vamos a poder en tender.
La comunicación parece un término, y una teoría, que Lacan
somete a sospecha y criba fina. ¿Por qué razón? Pues seguramente
porque se trata de uno de los tópicos mayores de nuestra época,
que filtra cualquier otra aproximación al fenómeno de las relaciones entre los sujetos, e incluso de la constitución del sujeto
44 Joe! Dor ofrece una explicación muy detallada de estas figuras topológicas en el segundo tomo de su obra Introducción a la lectura de Lacan, cap. 8,
L'intérieur et l'extérieur. La topologie de la bande de Mobius, págs. 127-144, de
la versión castellana que publica Gedisa.
110
LA CAN EN ESPAÑOL
mismo. El nudo principal del ataque es la teoría de la comunicación que se pliega en exceso a la teoría de la información, de tal
suerte que concibe emisor y receptor como entes macizos o meros
puntos.
Lacan, siguiendo el hallazgo freudiano, arranca de la complejidad estructural del comunicarse. Lo cual no equivale sino a reconocer la propia formación del sujeto como un sujeto escindido.
En su lectura comentada de Freud45 utiliza un símil eléctrico para
indicar que entre el sujeto (5) y el otro (A) siempre interfiere el
recorrido de lo Imaginario (que va de a - Yo o moi del sujetohasta a'-otro imaginario-). En la comunicación el sujeto permanece prisionero de la ficción en la que le ha introducido su
propia alienación subjetiva. En el sentido de que un sujeto que
habla a otro dirige siempre un mensaje a ese otro cualquiera a
quien toma necesariamente por el Otro (A).
La comunicación no es, pues, una relación ingenua entre
un sujeto y otro, sino una tensión. En cierta forma un desconocimiento: al tomar al otro como sujeto pleno (A) desconozco el «filtro» imaginario al que mi relación especular lo
ha sometido (a'). La relación del sujeto con su Yo (moi) siempre depende de ese otro y viceversa, la relación con ese otro
siempre depende de ese Yo.
Por ello la distinción que Lacan establece entre palabra llena
y palabra vacía tiene que ver con la risa ante una versión informacional de la comunicación. Los list9s se equivocan: la comunicación no es mera actuación de códigos previos (palabra vacía),
sino reconocimiento de lo que el mensaje concreto ha costado o
ha supuesto al sujeto (palabra llena). En ese sentido se puede entender que cuando hay comunicación, cuando se produce un fenómeno que significa, hay una transgresión, es decir, se va más
allá del código que neutraliza, que dice lo que hay que decir.
La palabra llena, el reconocimiento de la complejidad de la
comunicación, en concreto, supone detectar aquello que era el
45 ]acques Lacan, Seminario n, 1954-1955, Le moi dans la théorie de Freud
et dans la technique de la psychanalyse, Seminario publicado, establecido por
]. A. M., París, Seuil, coll. «Le champ freudien», 1978.
BREVIARIO DE LECTURA
111
punto de partida no desarrollado en Saussure: el circuito de la
comunicación. Pero éste no como una relación plana entre dos
«lugares»: el lugar desde el que se origina el discurso (emisor) y
el lugar al que llega para ser replicado (receptor), sino -como
dice J. Dor- el lugar en el que el discurso se produce reflexionándose. Es decir, reconociendo la estructura radical de la interacción, que va, dice Lacan, más allá de la propia palabra. Podríamos decir hacia su condición de posibilidad misma que es el otro.
Por eso Lacan dirá en los Escritos que el discurso. es siempre discurso del otro (genitivo objetivo). Para designar esa condición de
posibilidad fundante, Lacan hace esta glosa (en Les Psychoses,
Seminario, pág. 48):
Tú eres lo que está incluso en mi palabra y, esto, no puedo
afirmarlo más que tomando la palabra en tu lugar. Ésta viene
de ti para encontrar la certeza de lo que yo comprometo. Esta
palabra es una palabra que te compromete a ti. La unidad de
la palabra en tanto que fundadora de la posición de los dos
sujetos queda ahí de manifiesto46 .
Este hallazgo de lo que en Lacan supone la referencia a la comunicación como una condición de posibilidad, va más allá de
la radical alteridad a la que algunos filósofos han podido aludir.
Parte, como no podía ser de otro modo, del proceso de la transferencia en el contexto del análisis. Ese microrrelato (porque refiere
y religa a dos impares) es modelo para la teorización de los sujetos de la comunicación 47 • La palabra no es palabra más que en la
medida en que comporta una dimensión de reconocimiento y
la teorización -que recorre epocalmente, sit venia verbo, los modelos saussurianos e informáticos- tiene un arranque intenso:
tratar de aclarar el espejismo primerizo que comporta la palabra
46 Jacques Lacan, Seminari9 III, 1955-1956, Les Psychoses, Seminario publicado, establecido por]. A. M., París, Seuil, coll. «Le champ freudien», 1981,
15, 18 de abril de 1956. Sobre los significantes primordiales y sobre la falta de
uno. Traducción personal, págs. 228-229.
47 Écrits, págs. 351-352, y Seminario 1: Los escritos técnicos de Freud: lo gráfico de la alusión lacaniana al gruñido de los cerdos.
112
LA CAN EN ESPAÑOL
en la transferencia48 . Sin esta dimensión, la comunicación es movimiento mecánico. Mera aplicación o reproducción de códigos.
De manera paralela a la que Habermas postulará49 , Lacan propone un análisis de las condiciones estructurales de la comunicación humana. A diferencia de Habermas, el resultado es el
anuncio de una quiebra (siempre haya' por A), pero esa tensión
-petición hacia A- hace que estructuralmente la comunicación
incorp0re la palabra del otro. De que se reconozca o no depende
que la palabra propia se llene o no.
El resorte de la palabra plena nos es dado por el principio
mismo que estructura la comunicación auténtica en ese tipo de
mensajes que el sujeto estructura como viniendo del otro en
forma invertida. «El emisor recibe del receptor su propio mensaje en una forma invertida»50
La comunicación así entendida ha de verse como proceso de
constitución del sujeto. No como un avatar relacional, potestativo.
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN:30/1111955,
11104/1956, 19/1111958, 7/0111959, 5/06/1963, 10/03/1965,
9/02/1972, 19/12/1972, 26/06/1973,20/1111973, 11103/1975.
Condensación (Metáfora):
(Fr. Condensation) Del encuentro entre el hallazgo freudiano
de la condensación y el desplazamiento como procedimientos detectados en las producciones del sueño, del acto fallido, dellapsus y la utilización de la lingüística estructural, surge esta formulación lacaniana. En su «hacer lingüisteria»51 más que lingüística
48 Jacques Lacan, Séminaire 1, 1953-1954, Les écrits techniques de Freud, seminario publicado, establecido por J. A. M., París, Seuil, coll. «Le champ freudien», 1975, 19, 16 de junio de 1954.
49 La ética de la comunicación es un requisito no voluntarista sino que parte
del reconocimiento del carácter radicalmente dialógico de la acción humana y,
en la medida en que reflexionamos sobre sus condiciones de posibilidad, eso
se convierte en un ideal regulador.
50 «Seminario sobre la carta robada» en Écrits, pág. 41.
51 Lo que significa no tomar disciplinarmente el modelo lingüístico, sino
atender a sus avatares en la experiencia del análisis: más cercano a los procesos
BREVIARIO DE LECTURA
1/3
-al importarle más el asunto que la disciplina-, Lacan llega a
reformular las aportaciones de Freud y con ello las apropiaciones
de los recursos retóricos.
En el Seminario de Las Psicosis (2/5/1956), Lacan establece
con precisión su relación con esta temática en el meollo del hallazgo freudiano y sus avances propios:
La oposición de la metáfora y de la metonimia es fundamental, pues lo que Freud ha puesto originalmente en primer
plano en los mecanismos de la neurosis, como en los fenómenos marginales de la vida normal o del sueño, no es ni la dimensión metafórica ni la identificación. Es lo contrario. De
manera general, lo que Freud llama condensación es lo que se
llama en retórica la metáfora, lo que llama el desplazamiento,
es la metonimia. La estructuración, la existencia léxica del conjunto del aparato significante, son determinantes para los fenómenos presentes en la neurosis pues el significante es el instrumento con el que se expresa el significado desaparecido.
Ésta es la razón por la que, llamando la atención sobre el significante, no hacemos sino volver al punto de partida del descubrimiento freudiano.
La metáfora, desde su sentido en la retórica, implica, como
figura de estilo, relaciones entre términos que son de semejanza
y de sustitución. La condensación, mecanismo psíquico, trabaja
precisamente estableciendo una sustitución entre un significante
y otro, en razón de una semejanza no evidente, peculiar para el
sujeto.
De aquí las formulaciones que Lacan establece, a partir del
núcleo siguiente: la metdfora se sitúa en el punto preciso en el que
el sentido se produce en el no sen tidrP 2 .
El sentido, en esta óptica, se produce en virtud de la primacía del significante (véase barra de la significación), de su auto-
imprevistos que exigen nombrar, inventar modelos nuevos, que a los códigos.
Puede verse a este respecto N. Kress-Rosen, «Linguistique et antilinguistique
chez Lacan», en Confrontations psychiatriques, 1981, núm. 19, págs. 145-162.
52 ]acques Lacan, «Instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud», en Écrits, París, Seuil, 1966, pág. 508.
LA CAN EN ESPAÑOL
114
nomía respecto del significado. La cadena de significantes gobierna la red de significados. Pero, más radicalmente, se puede
sostener que este carácter primordial de la cadena significante alcanza al sujeto al que predetermina sin que este lo sepa. Los procesos de condensación, de sustitución metafórica, exhiben una cifra del sujeto que éste no conoce y cuyo circuito trata de
restablecer.
Esta aproximación o apropiación de Lacan le sirve para, superando la casuística de los fenómenos significantes (tal sueño,
tal lapsus), elaborar la gran y fundante relación del sujeto con la
metáfora paterna o metáfora del Nombre-del-Padre. La otredad
radical inscrita en el sujeto (la A mayúscula que representa el Autre, Otro, de sí) no es una emergencia ontológica ni un mito que
atenaza al sujeto: es el resultado de este proceso metafórico inaugural en el que se va anudando la relación entre el Nombre-delPadre, deseo de la madre y, como resultado estructurante, el significado en el sujeto (Véase Nombre-del-Padre).
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE CONDENSACIÓN
30/06/1954
«POLIVALENCIA DE LOS SENTIDOS», METÁFORA/
9/05/1956, 20/11/1957, 27/11/1957, 4/12/1957,
11/12/1957, 12/11/1958, 15/03/1961, 26/02/1969, 10/02/1971,
12/05/1971, 9/06/1971, 16/06/1971, 19/04/1974.
METONIMIA
Cuerpo desmembrado (fantasía del):
(Fr. corps morcelé) Véase Cuerpo .fragmentado.
Cuerpo fragmentado (fantasía del):
(Fr. corps morcelé) El término francés no tiene un significante de la misma raíz o familia que sea su equivalente en castellano. El término morceau (frecuentemente vertido como trozo
o porción) nos revela una deriva a partir de morsus, participio de
mordeo: el resultado de la acción de separar mordiendo. Morceler
como despedazar o desmembrar aparece en francés en 1574.
Esta idea de desarticulación no pacífica de un todo la dan
tanto la icónica como las metáforas que parecen estar en la base
de la reelaboración que Lacan hace del término, en el contexto de las fantasías de despiezamiento o desmembramiento.
BREVIARIO DE LECTURA
I15
Desde la iconografía de los martirios a la revista editada por Bataille (L'acephale: que muestra un descabezado con una llama en la
mano), hay un proceso de metaforización de la desunión o desarticulación del propio cuerpo. Esa icónica le viene bien a Lacan a
la hora de hablar del proceso de formación de la identidad y la imagen del cuerpo que inaugura en el ensayo del estadio del espejo.
y en ella encontramos precisamente el término «miembros»,
que puede avalar una primera traducción como «cuerpo desmembrado».
En los Écrits (pág. 97) Lacan, al exponer los conceptos relativos al estadio del espejo, habla de la prematuración específica
del nacimiento en el hombre. Y añade:
Este desarrollo es vivido como una dialéctica temporal que
decisivamente proyecta en historia la formación del individuo:
el estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación -y que para el sujeto, atrapado en la trampa de la identificación espacial, maquina las fantasías que se suceden de una imagen desmembrada
del cuerpo en' una forma que llamaremos ortopédica de su totalidad, -y con la armadura finalmente asumida de una identidad alienante, que va a marcar con su rígida estructura todo
su desarrollo mental. Así la ruptura del círculo del Innenwelt
al Umwelt engendra la cuadratura inagotable de las ratificaciones (recollement) del yo.
Este cuerpo desmembrado, término al que he dado cabida
en nuestro sistema de referencias teóricas, se muestra regularmente en los sueños, cuando la moción del análisis toca en un
determinado nivel de desintegración agresiva del individuo.
Aparece entonces bajo la forma de miembros disjuntos y de
órganos figurados en exoscopia, que se (ailent: ¿errata?: ¿alían?)
y se arman para las persecuciones intestinas, que ha fijado para
siempre en la pintura el visionario Jerónimo Bosco, cuando en
el siglo xv ascienden al cenit imaginario del hombre moderno.
Pero esta forma se revela tangible en el plano orgánico mismo,
en las líneas de fragilización que definen la anatomía fantasmática, manifiesta en los síntomas de esquizo o de espasmo,
de la histeria.
116
LA CAN EN ESPAÑOL
Esta desarticulación del cuerpo adquiere, pues, un sentido
que puede cifrarse en la noción de cuerpo fragmentado; En origen es -como aporta en su síntesis personal Franc;oise Bétourné- un cuerpo prematuro, en el registro imaginario de un
infans, anterior al sujeto, pero en proceso de nacer, puesto que el
nacimiento del sujeto se conquista. Es un cuerpo «desdoblable,
multiplicable» (Sem. lII, 18 de enero de 1956, pág. 113), casi delirante, en el sentido en que ciertas células discordantes «hablan»
por sí mismas un código inadecuado, desplazado y nutren los
abscesos de aberraciones sorprendentes: cabellos, uñas ... Idea o
asociación que refuerza la referencia anterior al Basca. Se trata de
un cuerpo dislocado abierto a toda significación posible, un
cuerpo que aún no ha entrado en el registro del significante
(Sem. lII, 20 de junio de 1956, pág. 328), detectable en la fase
más arcaica del Edipo, en cierta forma psicotizante ...
Es el cuerpo de un pre-sujeto a quien el significante Nombredel-Padre no ha dado aún su unidad de significación, la del sujeto dividido. Apunta, por tanto, al proceso de constitución del
sujeto, al paso de la multiplicidad a la división.
Lo que nos avala Lacan con la importancia que da en su itinerario al cuerpo: hay algo que funda el ser, es seguramente el
cuerpo (Sem. XX, 8 de mayo de 1973, pág. 100), Y de forma más
radical (Ibíd. 26 de junio de 1973, pág. 127).
Cuerpo fragmentado que es, pues, anterior a la marca del significante, repertorio disjunto de significaciones que aún no ha
encontrado su unidad (dividida) de significación en el significante por medio de su primer encuentro con el significante
Nambre-del-Padre.
REFERENCIAS DE LOS SEMINARIOS UCAN: 14/12/1955, 7/01/1959,
22/04/1959, 22/03/1961, 23/01/1963, 8/05/1963, 8/12/1965,
10/05/1967,
BREVIARIO DE LECTURA
117
D
Déficit:
(Fr. Manque) En el sistema de pensamiento elaborado por
Lacan, el concepto manque es categoría central en la estructura
del sujeto.
El concepto sitúa el psicoanálisis fuera de la psicología; veamos cómo lo define Lacan 53 :
Pero Freud nos revela que si el hombre no se queda amarrado al servicio sexual de la madre es gracias al Nombre-delPadre, y que la agresión contra el padre se encuentra en el
principio de la Ley y que la Ley se encuentra al servicio del
deseo pues lo instituye con la prohibición del incesto.
Porque lo inconsciente muestra que el deseo está enganchado a la prohibición, y que la crisis del Edipo es determinante para la maduración sexual de por sí.
El psicólogo desvía de inmediato este descubrimiento a
contrasentido para extraer una moral de la gratificación materna, una psicoterapia que infantiliza al adulto, sin que con
ello se reconozca mejor al niño.
Hartas veces el psicoanalista se sube en este remolque.
¿Qué es lo que se quiere eludir?
Si el temor de la castración se encuentra en el principio de
la normalización sexual, no olvidemos que por el hecho
de apoyarse seguramente en la transgresión que se prohíbe en
el Edipo le afecta por lo mismo la obediencia, deteniéndola en
su pendiente homosexual.
Por eso lo que crea el déficit (manque) a partir del cual se
instituye el deseo es más bien la asunción de la castración. El
deseo es deseo de deseo, deseo del Otro, como hemos dicho,
o sea, sometido a la Ley54.
53 Jacques Lacan, Du « Trieb» de Freud et du désir du Psychanalyste, resumen por el autor de su intervención en la Universidad de Roma en el coloquio «Técnica y Casuística», del 7 al 12 de enero de 1964, en Écrits, Seuil, París, 1966, págs. 851-854.
54 Ibíd., pág. 852.
118
LA CAN EN ESPAÑOL
El itinerario de esta voz en francés, en el sentido estrictamente
etimológico, parte del mismo término latino mancus que el
castellano «manco». En francés, históricamente, pasa de designar
«lo que falta» como parte o función, a un sentido más amplio: la
forma en que la realización de algo se ve impedida o lograda
de modo incompleto e inapropiado (como en la expresión a la
manque -avocat a la manque-: abogadillo de secano, o de pleitos pobres, o sin título). Por fin, designa (ya en 1606) la insuficiencia o privación como característica general de alguien o de
algo.
En castellano, la dificultad de traducción principal se encuentra en el sintagma nominal «un manque» o «le manque»; es
decir, en el uso de «manque» como nombre común. Este uso es el
que Lacan teoriza como concepto. Desde el punto de vista de la
traducción al castellano, no habría problema con los adjetivos y
formas verbales: «la partie manquante», la parte que falta; «il nous
manque toujours quelque chose», siempre nos falta algo (Unamuna, Vida de don Quijote y Sancho).
Tanto en la disciplina etimológica como en la teoría de Lacan, el uso nominal es el que le da categoría al concepto y de éste
derivan los otros usos (verbales, o adjetivos). Por ello pensamos
que en la traducción -al contrario de lo que se ha hecho hasta
ahora (centrarse en las formas verbales y los adjetivos y capear el
temporal del sustantivo)- se debe acuñar el término que mejor
convenga al sustantivo, iluminando así los demás usos ...
Lo evidente o lo equivalente sería traducir «un manque» por
una falta, o utilizar una pirueta infinitiva, un faltar. La primera
solución se ha de rechazar de inmediato por su connotación moral, pecaminosa; La expresión «tout homme est soumis au manque», traducida por todo hombre está sometido a la falta, podría
ser asimilada con la felix culpa (tout homme est soumis a la
faute)55. La segunda, ídem pero más pesada.
55 En la teoría lacaniana la noción de foute no equivale a manque, respecto
de lo que el psicoanálisis permite formular sobre el origen de la moral. Desde este
punto de vista, la transformación de la energía del deseo es lo que permite pensar la
BREVIARIO DE LECTURA
119
«Carencia», traducción usada de manque, remite a la falta
o privación de algo (medios o recursos o cualidades para un fin),
con lo que no llega a expresar esta característica general y constitutiva (no de la función o de la parte, o del recurso) que «manque» contiene. Por lo demás, su uso en el campo de la psicología
de las aptitudes prestaría en exceso a confusión (no es lo mismo
sufrir de «carencias afectivas» en el aprendizaje que pensar el
aprendizaje como sometido a un déficit fundante)56.
Si seguimos nuestra búsqueda al amparo del itinerario castellano de mancus, vemos que la voz «manco», nos proporciona,
además de la acepción general de lisiado de cualquier parte del
cuerpo (no sólo de la mano), otra acepción: la de incompleto.
Corominas dice que es «común en todas la épocas y propio
de todos los romances de Occidente». La Biblia de Constantinopla abunda en este sentido general (no de brazo o de mano), con
la expresión judeoespañola «a lo manco» por «a lo menos».
Disminución sería, pues, (de parte o función de ella), la acepción que arranca del castellano y que da en «deficiencia» como
«falta de algo», es decir, de poder ser aftctado. Déficit (que entra
en la Academia en 1899) es la palabra que designa esta característica general. Y tiene en común con el «manque» francés el ser
una sustantivación de la tercera persona singular del presente de in-
génesis de su represión, de tal manera que la falta no sea solamente en este caso
algo que se nos impone por su carácter formal -nos tenemos que felicitar por ello,
felix culpa, puesto que se encuentra en el principio mismo de una complejidad superior a la que la dimensión de la civilización le debe su elaboración. J acques Lacan, Séminaire VII, 1959-1960, L 'éthique de la psychanalyse, 1, 18 de noviembre de 1960: Notre programme, París, Seuil, 1986, pág. 14.
56 En cuanto a «falla» que es la traducción alternativa de «carencia» que
propone la traducción oficial [nota de la pág. 9 de la versión Paidós del Seminario VII sobre La ética del psicoanálisis, Buenos Aires, 1988] nos parece insensata por la ambigüedad que introduce con «grieta», «abertura», «escisión» ...
Hay que saber que «falla» (del latín falle re, engañarse, ocultarse) en castellano
no significa «defecto» o «déficit» más que cuando es «desgarradura» tanto la de
un tejido, como en el caso de la «sima» o «falla» donde indica la rotura o solución de continuidad de un terreno. Nada tiene que ver el déficit con la «falacia» o con lo «falible» y, aún menos con el monumento valenciano de la falla
en la noche del fuego el día de san José ...
120
LA CAN EN ESPAÑOL
dicativo del dejicio latino. Además déficit, o defecto, traducido al
francés sería un equivalente exacto de «manque» o «défaut»: en
la expresión anterior, «tout homme est soumis aun manque», podríamos añadir «parce qu'il y a quelque chose qui lui fait défaut».
En castellano: todo hombre tiene un déficit porque le falta alg0 57 .
Sometamos ahora nuestra aproximación lexicológica a la disciplina interna del concepto. Cuando Lacan lo construye, tiene
en cuenta, al menos, dos linajes:
Uno. Tras la recuperación y reinterpretación del sujeto cartesiano (lo que el «cogito» funda no es la conciencia, sino precisamente la escisión del sujeto), afirma que para Freud toda concepción de un receso de la conciencia hacia lo oscuro, lo potencial,
e incluso el automatismo, es inadecuada para explicar los efectos,
lo inconsciente, que no se traduce sino en nudos de lenguaje 58 .
Por eso la interpretación del déficit, como condición estructurante del sujeto no se entiende como algo existencial o metafórico.
Dos. Lacan, en una herencia que retoma el avance sartriano
(el hombre es el ser que tiene un déficit de ser para que pueda tener
ser), se hace eco de la construcción filosófica de la identidad basada en la negatividad. Pero Lacan, como es sabido, borra en
cierta forma sus huellas y desplaza este lenguaje, entre existencial
y dialéctico, para echar mano de la fundamentación de la aritmética por Frege: la estructura numérica, la conexión o embrague
del 1 respecto del o. y dice:
A partir de ahí nos damos cuenta de que el ser del sujeto
es la sutura de un déficit (manque). Precisamente del déficit
que, zafándose en el número, lo apoya en su recurrencia
-pero no lo sostiene más que por ser lo que le falta al significante para ser el Uno del sujeto: es decir, ese término que he-
57 En las cosas del deseo vamos todos a lo manco (Beato de Mayorga,
hacia 1320).
58 Resumen redactado por el mismo Lacan. Jaques Lacan, «Résumé du
Séminaire», Problemes Cruciaux pour la psychanalyse, 1964-1965; «Annuaire
de l'École pratique de.;...hautes études, Sciences économiques et sociales»,
1965-1966, págs. 270-273.
BREVIARIO DE LECTURA
121
mos llamado en otro contexto el trazo unario, la marca de una
identificación primaria que funcionará como ideal.
El sujeto se escinde (refend) por ser a la vez efecto de la
marca y sostén (support) de su déficit ... / ... Nuestro axioma,
que fundamenta (fonde) el significante: como «lo que representa a un sujeto [no para otro sujeto, sino] para otro significante» ... sitúa el lema que acaba de ser readquirido por otro camino: el sujeto es lo que responde a la marca por aquello de
lo que ella carece (manque). Donde se ve que la reversión
de la fórmula no se hace sino para introducir en uno de sus
polos (el significante) una negatividad 59 •
El déficit del sujeto tiene más alcance, pues, que la mera postulación de su negatividad existencial (frente a la positivación que
de él hacen las instituciones que lo identifican) negatividad
que es fuente de potencialidades.
Desde, al menos, el seminario sobre La Angustia, la referencia y el desarrollo de esta noción de déficit se hace mediante una
topología que incluye la redefinición de lo real, lo simbólico y lo
imaginario:
Esta carga de la imagen especular es un tiempo fundamental de la relación imaginaria, fundamental en el hecho de
que hay un límite y es que no toda la carga pasa por la imagen especular. Hay un resto .. ./ ... y desde ese momento, en
todo lo que es recuperación imaginaria .. ./... el falo viene
en la forma de un déficit (manque), de un - <p60.
Pero, nos dice Lacan, tenemos que tener en cuenta la función
de dos déficit, el uno se refiere a la constitución del sujeto, el otro
a advenimiento de la vida:
Dos déficit se solapan aquí. El uno surge del defecto central alrededor del cual gira la dialéctica del advenimiento del
sujeto a su propio ser en la relación con el Otro -por el he-
Jacques Lacan, ibíd., págs.270-271.
Jacques Lacan, Seminario X, 1962-1963, L'Angoisse, Seminario inédito,
28 de noviembre de 1962.
59
60
122
LA CAN EN ESPAÑOL
cho de que el sujeto depende del significante y que el significante existe primero en el campo del Otro. Este déficit viene
a continuar el otro déficit que es el déficit real, anterior, que
se ha de situar en el advenimiento de lo vivo, es decir, en la
reproducción sexuada. El déficit real es lo que pierde el viviente, de su parte de viviente, por reproducirse por la vía sexuada. Este déficit es real porque se refiere a algo real, a saber
que el viviente, por estar sometido al sexo, entra en la jurisdicción de la muerte individual.
La persecución del complemento, el mito de Aristófanes
anuda la imagen de manera patética y engañosa, al articular
que lo que el viviente busca en el amor es al otro, a su mitad
sexual. A esta representación mítica del misterio del amor,
la experiencia psicoanalítica le sustituye la búsqueda por el sujeto, no de su complemento sexual, sino de la parte de sí mismo
perdida para siempre, y que está constituida por el hecho de que
no es más que un viviente sexuado, y que ya no es inmortal61 .
Como verá el lector, hemos traducido todas las formas sustantivas de manque, tanto desde el linaje cartesiano, como desde
el existencial o el aritmético por déficit, utilizando «carecer» o «faltaD> para las formas verbales y los adjetivos.
Esta traducción, que nos satisface a medias, introduce una
ambigüedad económica, y nos podrían reprochar relentes psicologizantes parecidos a los que «carencia» nos merece. Sin embargo,
desde un punto de vista histórico y lexicológico, déficit puede defender su legitimidad.
Además, tanto Freud como Lacan insisten sobre «el valor del
objeto», en el caso de Lacan con una clara referencia a la teoría
marxista:
A fin de cuentas, lo que he querido indicarles con esto es
la dirección y el porqué se produce aquí esto que, en suma,
es la misma pregunta que Marx se plantea, sin resolverla en su
61 Jacques Lacan, Séminaire XI, 1964, Les quatre concepts fondarnentaux de
la psychanalyse, Seminario publicado, establecido por J. A. M., París, Seuil,
col. «Le Champ freudien», 1973, 16, 27 de mayo de 1964, Le sujet et l'Autre:
l'aliénation, págs. 186-187. La traducción es nuestra
BREVIARIO DE LECTURA
123
polémica con Proudhon, y sobre la que podemos al fin y al
cabo esbozar una explicación: ¿Cómo se produce el que los objetos humanos pasen de un valor de uso a un valor de intercambio? Hay que leer ese trozo de Marx porque constituye
una buena educación para el espíritu. Se llama: Miseria de la
filosofía, Filosofía de la miseria. Se dirige a Proudhon y las pocas páginas en que pone en ridículo a ese querido Proudhon,
es por haber decretado que este paso de uno a otro ocurre por
una especie de puro decreto de los cooperadores, sobre los que
habría que saber por qué se han hecho cooperadores, y con
qué ayuda. La manera en que Marx le destripa durante veinte
o treinta amplias páginas, sin contar el resto de la obra, es cosa
bastante salubre y educativa para el espíritu.
He aquí pues todo lo que le ocurre al objeto, claro está, y
el sentido de esta volatilización, de esta valorización que también es desvalorización del objeto. Me refiero a ese arrancar el
objeto del campo puro y simple de la necesidad. Ahí hay algo
que, a fin de cuentas, no es más que un repaso de la fenomenología esencial, de la fenomenología del bien hablando con
propiedad, e imagínense que en todos los sentidos de la palabra bien 62 .
Nos decidimos por él, pensando que los investigadores lo podrán estudiar, utilizar y encontrar al cabo uno mejor que lo
deseche.
En resumen nos parece indispensable traducir manque por
un sustantiv0 63 . Pensamos que con este concepto, el muro (de la
castración) donde culmina la investigación freudiana con la noción de Urverdragung o represión originaria, encuentra, en Lacan,
62 Jacques Lacan, Seminario VI, 1958-1959, Le désir et son interprétation, Seminario inédito, 6, 17 de diciembre de 1958, pág. 119 de nuestro
manuscrito.
63 H. Bleichmar (<<Apuntes para una reformulación de la teoría de la cura
en psicoanálisis: ampliación de la conciencia, modificación del inconsciente»,
Revista Argentina de Psicología, año XXV, núm. 44, mayo 1994, págs. 26-27)
emplea este término de forma natural cuando -al hablar de las tendencias
posfreudianas en cuanto a la dirección de la cura y lo que llama «el papel de
la interpretacÍón»- dice:
124
LA CAN EN ESPAÑOL
una posible declinación por dos vías: la de la marca, como huella de una ausencia (en la aritmética de Frege) y la del defecto
como un «echar de menos» a partir del que nos construimos en
la lengua. A esta marca y a esta huella que nos constituye en la
esfera de la Otredad la llamaremos déficit y reservamos el «carecer» y el «faltan> para conjugado o adjetivado.
Déficit último (manque dernier), déficit de ser (manque d'étre),
déficit fundamental (manque flndamental), déficit de, o, en, la madre (manque dans ou de la mere),
29,06,1955, 28/11/1956,
5/12/1956, 20/11/1957, 12/03/1958, 7/05/1958, 18/06/1958,
11/02/1959, 14/12/1960, 18/01/1961, 21/11/1962, 28/11/1962,
30/01/1963, 15/05/1963, 12/06/1963, 27/05/1964, 6/01/1965,
3/02/1965, 12/05/1965, 8/12/1965, 15/12/1965, 20/04/1966,
23/11/1966, 25/01/1967, 22/02/1967, 8/03/1967, 10/01/1968,
17/01/1968,27/11/1968,30/04/1969,7/05/1969, 11/02/1970,
4/11/1971, 19/04/1972,4/05/1972.
REFERENCIAS DE LOS SEMINARIOS UCAN:
Desplazamiento (Metonimia):
(Fr. déplacement) El desplazamiento responde a la figura de
la metonimia que establece relaciones entre términos que son contiguos. Es literalmente transferencia de denominación: un objeto
es designado por otro nombre que no le es propio, lo que implica un salto en el orden de la lógica del discurso, la parte designará al todo, el antecedente al consecuente, la materia al objeto, la causa al efecto, y así sucesivamente (incluyendo la
reversibilidad en todos los casos).
La relación es designada como de contigüidad (no de similaridad o sustitución como en la metáfora) La apropiación que Lacan hace de este procedimiento estilístico está en relación con su
teoría de la cadena significante y la barra de la significación.
El desplazamiento hacia otro significante -el mantenimiento de
... un analista que provea un espacio para pensar, que permita que el
deseo emerja, un analista que no utilice la interpretación como elemento
exclusivo del cambio, un analista que no se ofrezca como modelo identificatorio o, que, al revés, permita la idealización y la identificación que
compense el déficit, etc ...
BREVIARIO DE LECTURA
125
la presencia de dos significantes, dice]. Dor- indica que el significado queda tras la barra de la significación.
Es decir, que garantiza contra la elaboración de un signo
nuevo que asociaría de manera aleatoria un significante con un
significad0 64 .
Una vez más nos prueba la primacía del significante, la autonomía de los significantes en relación con la red de significados
que la experiencia del discurso analítico -el que se suscita en la
relación de análisis- descubre en los procesos metonímicos.
Préstase el idioma francés, con la abundante mudez de sus
terminaciones y sus prolijas sinalefas, a equívocos y retruécanos
que Lacan utiliza hasta el abuso. Pero también el castellano nos
ha dado magníficos ejemplos de esta figura retórica, en donde
oír la primacía del significante y aun como un regalo. ¿No dice
el hijo de Clemente Pablo que su padre estuvo preso «aunque
(según amí me han dicho) después salió de la cdrcel con tanta honra
que le acompañaron doscientos cardenales, sino que a ninguno llamaban señoría»? ¿No le cuenta su tío el verdugo la muerte de su
madre de quien se decía«que daba paz cada noche a un cabrón en
el ojo que no tenía niña»?65 Así podemos comprender cómo el
equívoco del chiste desvela lo que se quería condensar o desplazar por ocultarlo.
El paso importante consiste, pues, en dar mejor esquema al
hallazgo del «disfrazamiento» que Freud detecta en el sueño.
El sueño resiste a la significación precisamente porque ese trabajo
de resistencia, que produce desplazamientos es el trabajo del sueño.
La metonimia, esquema general de los desplazamientos, nos enseña, como algo que aparentemente no tiene sentido, la vía del análisis de ese jeroglífico que forman los significantes en contigüidad.
Lo que Lacan generaliza, más allá del análisis del sueño, en la
estructura del síntoma y su relación no patente, no evidente con
la verdad:
Dor Joe!, Introduction ... , 1, pág. 60.
Francisco De Quevedo y Villegas, De la historia y vida del Gran tacaño,
en Obras festivas, nueva edición, Madrid, Establecimiento tipográfico de
D. F. de P. Mellado, Editor, 1844, págs. 206 y 247.
64
65
126
LA CAN EN ESPAÑOL
Aunque no sea inefable, no alcanzamos a decirla: desterrada
del lenguaje, la verdad torna en el síntoma. Se despabila y se interpreta en el orden significante, es decir, siempre en relación con
otro significante.
REFERENCIAS DE LOS SEMINARIOS LACAN: METÁFORA/METONIMIA
9/05/1956, 20/11/1957, 27/11/1957, 4/12/1957, 11/12/1957,
12/11/1958, 15/03/1961, 26/02/1969, 10/02/1971, 12/05/1971,
9/06/1971, 16/06/1971, 19/04/1974.
Des-ser:
(Fr. Desétre) Al proponer des-ser como equivalente castellano
de la construcción desétre, tenemos en cuenta dos cosas: la primera,
que se trata de un concepto acuñado por Lacan en un contexto
expositivo preciso, el del carácter no cerrado del sujeto y, a partir
de ahí, el de su reflexión sobre la posición del analista. La segunda,
que desétre es un término cuya forma misma indica un proceso de
negación, de despojamiento de formas estereotipadas de pensar.
Nuestro sistema de la lengua y su ontología implícita hace
que tendamos a pensar en términos de ser (más bien que de no
ser) y, por demarcación o distinción a partir de ahí, en términos
de ser humano: antropométricamente. Por eso resulta difícil representar lo que en el análisis se barrunta: que lo inconsciente,
el sujeto, no son pensables desde una ontología positiva, sino
desde un proceso de despojamiento. Para recoger ese proceso proponemos des-ser, más explícito que el simple y quizá un poco más
críptico deser que aparece en algunas traducciones.
El contexto de este concepto no es tanto la recuperación de
una metafísica negativa (en la tradición negativa o heideggeriana)
sino la explicación del corte interpretativo en el análisis. La noción de lo inconsciente como otra cara separada por un borde,
la continuidad por tanto, entre revés y derecho de sus formaciones, abre a una llamada de atención con valor teórico. Lo
inconsciente no ha de ser sustancializado (J. Dor) COIDO un «continente», pues ni siquiera cabe una representación antropométrica de lo inconsciente.
En la sesión del 11 de enero de 1967, en el seminario sobre
La lógica de la fantasía, Jacques Lacan desarrolla de este modo su
argumentación:
BREVIARIO DE LECTURA
127
... al igual que hemos visto que Ello es un pensamiento mordido por algo que es, no la vuelta del ser, sino como un deser -del mismo modo la inexistencia en lo inconsciente es
algo que está mordido por un yo pienso que no es yo. Y este
yo pienso que no es yo ( ... ) -que puede reunirse un momento con Ello- yo lo he indicado como un Ello habla ( ... )
El modelo de lo inconsciente es sin duda Ello habla, pero a
condición de darse cuenta de que no se trata de ningún ser.
Esta consideración tiene su correlato en las apreciaciones de
orden práctico, clínico, cuando recomienda no perder de vista el
fin del análisis como subjetivación de la propia muerte:
Para que la relación de transferencia pueda así escapar de
estos efectos, sería necesario que el analista hubiese despojado
la imagen narcisista de su yo de todas las formas de deseo en
las que se ha constituido, para reducirla a la única figura que,
bajo sus máscaras, la sostiene: la del amo absoluto, la muerte.
Ahí es donde precisamente el análisis del yo encuentra su
término ideal, aquel en el que el sujeto, habiendo reencontrado los orígenes de su yo en una regresión imaginaria, alcanza, por la progresión rememoran te, su fin en el análisis: es
decir, la subjetivación de su muerte.
y éste sería el fin exigible para el yo del analista, del que
se puede decir que no debe conocer más que el prestigio de
un único amo: la muerte, para que la vida, que él debe guiar
a través de tantos destinos, le sea amiga. Fin que no parece
fuera del alcance humano, -pues no implica que, para él no
más que para cualquiera, la muerta sea más que prestigio- y
que no viene más que a satisfacer las exigencias de su tarea, tal
como más arriba todo un Ferenczi la definió 66 •
Esta incursión en el lenguaje de la ontología tiene, como se
ve, exigencias prácticas, del orden de la ética del psicoanálisis. No
es un juego floral del que quiso ser reconocido por Heidegger.
66 Jacques Lacan, Variantes de la cure-type, Ecrits, pág. 349; Siglo XXI, Escritos 1, 1984, pág. 336.
128
LA CAN EN ESPAÑOL
Aunque así fuere, su intención es clara: si se trata de un sujeto
no cerrado, ¿a qué insistir tanto en el «ser analista»? ¿Por qué no
aprender que se trata más bien de dejar de ser, para que el sujeto
pueda advenir? Éste es el sabor de la referencia al ser cuando habla de la dirección del la cura:
Volveré, pues, a poner al analista en el banquillo, como yo
mismo lo estoy, para destacar que cuanto menos seguro está
de su acción, más interesado está en su ser67 .
REFERENCIAS DE LOS SEMINARIOS LACAN
(No HEMOS ENCONTRADO RE-
FERENCIAA «DÉSETRE» EN EL íNDICE DE KRUTZEN, POR LO QUE OFRECEMOS
LAS QUE HEMOS HALLADO EN EL CONJUNTO DE LOS ESCRITOS DE LACAN):
9/10/1967, PRIMERA Y SEGUNDA VERSIÓN DE LA PROPOSICIÓN DEL 9
6/12/1967.
DE OCTUBRE DE 1967, SOBRE EL PSICOANALISTA DE LA ESCUELA,
RESPUESTA A LAS OPINIONES MANIFESTADAS SOBRE LA PROPOSICIÓN
6/12/1967. DISCURSO EN LA ESCUELA
14/12/1967. EL ERROR DEL SUJETO DE QUIEN SE SUPONE QUE SABE, 18/12/1967. SOBRE EL PSICOANÁLISIS EN SU RELACIÓN
CON LA REALIDAD, 13/10/1968. DISCURSO DE CLAUSURA AL CONGRESO
DE ESTRASBURGO, 19/04/1970. INTERVENCIÓN TRAS LA EXPOSICIÓN DE
M. MONTRELAY y F. BAUDRY, 19/04/1970. A MODO DE CONCLUSIÓN,
19/04/1970. ALOCUCIÓN PRONUNCIADA EN LA CLAUSURA DEL CONGRESO
DE LA ESCUELA FREUDIANA DE PARíS, 5/06/1970. RADIOFONÍA.
(VERSIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN).
FREUDIANA DE PARíS,
Destitución subjetiva:
(Fr. Destitution subjective) Íntimamente relacionada con la
cuestión del tiempo lógico, la destitución subjetiva se puede considerar como un efecto del proceso analítico de la cura.
No se trata de un retorno al tiempo anterior -y fragmentario- a la veda del sujeto; se trata más bien de nombrar el paralelismo entre la edificación subjetiva -que marca la escansión de la
duda-, el cógito y la construcción del saber, con la diacronía del
tiempo lógico: el instante de la mirada, el tiempo para comprender
yel momento de concluir que culmina con la destitución subjetiva.
67 Ibíd., La direction de la cure et les principes de son pouvoir, pág. 587. La
versión castellana de Tomás Segovia (Siglo XXI, Escritos 2, 1984, pág. 567),
dice así: «para observar que está tanto menos seguro de su acción cuanto que
en ella está más interesado en su ser».
BREVIARIO DE LECTURA
129
Me apresuré al concluir que era blanco, porque si no se tenían que haber adelantado ellos reconociéndose recíprocamente como blancos (y porque, si les hubiese dado tiempo,
me habrían, por este mismo hecho mío, hundido en el error),
el mismo sujeto puede también expresar la misma certidumbre por medio de su verificación des-subjetivada a fondo en el
movimiento lógico, a saber, en estos términos: «se debe saber
que se es un blanco, cuando los otros han dudado dos veces
en salir» 68.
El final de la transferencia cuando da paso al deseo del analista, lleva a reconocer la división fundamental del sujeto, así se
desencarama la persona de esa rama en donde sustentaba su fantasía y se abre a esa oquedad -ese menos de la castración que
convierte la ilusión fálica en el cultivo de su déficit:
La estructura así abreviada les permite hacerse una idea
de lo que sucede al terminar la relación de la transferencia,
o sea: cuando, resuelto el deseo que sustentaba al psicoanalizante en su operación, no le quedan ganas al final de abandonar la opción, es decir, ese resto que por determinar su división le hace des encaramarse de su fantasía y le destituye
como sujeto 69 .
El «hacerse» psicoanalista no debería confortar a la persona en
su deseo de «suficiencia»... Pues aunque así pase -hay quien
pasa de pase- su condecoración será sólo escaparate: la dimensión real del acto psicoanalítico implica que el psicoanalista pague su entrada con la destitución subjetiva ... Si por horror, por
indignación o por miedo, alguien se prohibiera esta condición
que se impone ante el ser, se arriesgaría a tropezar con un des-
68 Jacques Lacan, Le temps logique et l'assertion de certitude anticipée, in
Écrits, París, Seuil, 1966, págs. 210-211. La traducción es nuestra, Siglo XXI,
Escritos 1, 1984, pág. 200.
69 J acques Lacan, «Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de
l'École», en Scilicet, núm. 1, París, Seuil, 1968, pág. 23. Existe una versión en
español: Ornicar?, núm. 1, Barcelona, 1981.
130
LA CAN EN ESPAÑOL
tino maldito: recordemos el veredicto lacaniano -lo que se rechaza en lo simbólico reaparece en lo real.
Para decir la verdad, AlcibÍades tiene que mutilar a los
Hermes.
REFERENCIAS DE LOS SEMINARIOS LACAN
(No HEMOS ENCONTRADO RE-
FERENCIA A "DÉSETRE» EN EL ÍNDICE DE KRUTZEN, POR LO QUE OFRECEMOS
LAS QUE HEMOS HALLADO EN EL CONJUNTO DE LOS ESCRITOS DE LACAN): 9/10/1967. PRIMERA y SEGUNDA VERSIÓN DE LA PROPOSICIÓN DEL
9 DE OCTUBRE DE1967, SOBRE EL PSICOANALISTA DE LA ESCUELA,
6/12/1967. RESPUESTA A LAS OPINIONES MANIFESTADAS SOBRE LA PROPOSICIÓN (VERSIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN), 6/12/1967. DISCURSO EN LA EsCUELA FREUDIANA DE PARÍS, 10/06/1969. RESUMEN DEL SEMINARIO «EL
ACTO PSICOANALÍTICO», 19/04/1970.
A
MODO DE CONCLUSIÓN.
División del sujeto:
(Fr. División du sujet) En el seminario sobre La angustia,
Jaques Lacan introduce la cuestión de la división del sujeto; esta
«división» se ha de entender en el sentido más algebraico y aritmético del término, introducido por la relación matemática del
cocientlo. Como veremos, la división del sujeto en el campo del
Otro no da justo, produce un resto (Véase, en la voz Otro (A), el
esquema óptico).
Este proceso de división que lo deja incompleto en su relación con el campo del Otro, lo introduce en el lenguaje, pero vedado como tal: es decir, representado, en ausencia, por un significante y para otro significante. Esta división del sujeto produce
una oquedad que no se puede colmar jamás, pues la produce la
pérdida definitiva del objeto fálico, causa del deseo.
Así nos lo indica Lacan con cierta ironía:
Mitad (Moitié) dice en francés que es asunto del Yo (Moi),
la mitad del pollo que iniciaba mi primer libro de lectura sirvió para abrirme el camino de la división del sujeto 71 .
70 Resultado que se obtiene dividiendo una cantidad por otra,
el divisor en el dividendo.
L'Étourdit, Scilicet, núm. 4, 1973, París,
el
cual ex-
presa cuántas veces está contenido
71 Jacques Lacan,
Seuil, pág. 12.
BREVIARIO DE LECTURA
131
REFERENCIAS DE LOS SEMINARlOS LACAN: 21/11/1962, 23/01/1963,
6/03/1963,13/03/1963,1/03/1967,8/01/1969.
EL ENUNCIADO «DIVISIÓN DEL SUJETO» APARECE EN LAS SIGUIENTES SE-
3/06/1964,10/06/1964, 17/05/1964, 3/03/1965,
7/04/1965, 19/05/1965, 10/06/1965, 1/12/1965, 15/12/1965,
05/01/1966, 9/02/1966, 23/03/1966, 30/03/1966, 4/05/1966,
11/05/1966, 18/05/1966, 25/05/1966, 1/07/1966, 16/11/1966,
23/11/1966, 10/01/1968, 13/03/1968, 20/03/1968,27/11/1968,
22/01/1969, 29/01/1969, 4/06/1969, 11/03/1970, 8/04/1970,
18/11/1975,8/05/1979,15/05/1979
SIONES:
E
Ensambladura:
(Fr. semblant) Véase semblanza.
Exclusión:
(Al. Verwerfung, Fr. Forclusion,) véase Forclusión.
F
Fading del sujeto:
(Fr. Fading du sujet) El foding del verbo to Fad1 2 significa,
en inglés, perder o hacer perder la luminosidad, el color o la claridad; también perder la frescura o el vigor de la juventud; marchitar; desaparecer lentamente; to die out apagarse lentamente. En
el área de la telecomunicación el foding refiere un to decrease, es
decir, una extinción progresiva de la luminosidad o del volumen
sonoro. Lo observamos a menudo en las grabaciones discográficas, cuando la canción, en vez de terminar con el compás final,
72 Del francés fade, que viene del latín popular fatidus, que, a su vez, nace
del cruce de fatuus (soso, insípido) y de sapidus (sabroso). En francés antiguo,
fade significaba también languissant (languideciente), sentido con el que transita hasta la lengua inglesa. El gerundio fading se emplea en francés desde 1930
en el sentido de disminución o debilitación.
132
LA CAN EN ESPAÑOL
disminuye lentamente el volumen sonoro hasta extinguirse del
todo; lo mismo que en ciertas emisiones de radio, cuando la perturbación de la señal, desvanece momentáneamente la recepción
de una emisión73 .
Al producirse el significante en el campo del Otro, hace
surgir al sujeto de su significación. Pero no funciona como significante más que a costa de reducir al sujeto en instancia a no
ser más que un significante, petrificándolo en el mismo movimiento con que le pide que funcione, que hable como sujeto. Ahí reside en propiedad la pulsación temporal en donde
se instituye lo que es característica de partida del inconsciente
como tal -el cierre.
Hay un analista que lo ha sentido, a otro nivel, y que ha
intentado significarlo con un término que era nuevo y que no
ha sido explotado nunca, desde entonces, en el campo del análisis -la afánisis, la desaparición-o Jones, que la inventó, la
tomó por algo bastante absurdo, el temor de ver desaparecer
el deseo. En realidad, la afánisis se tiene que situar de manera
más radical en el nivel en el que el sujeto se manifiesta en ese
movimiento de desaparición que califiqué de letal. De otro
modo también le llamé a ese movimiento el fading del
sujeto 74 •
El foding, la afonisis o el desvanecimiento del sujeto remite
a la constitución del sujeto vedado (véase sujeto vedado)'
18/04/1959. 15/04/1959.
16/06/1959. 14/06/1961. 24/0111962. 9/05/1962. 9/0111963.
27/05/1964. 3/06/1964. 27/04/1966. 27/1111968. 8/02/1977.
18/05/1979. CONFERENCIA DE BRUSELAS SOBRE LA ÉTICA DEL PSICOANÁLISIS. 10/03/1960.
REFERENCIAS DE LOS SEMINARIOS LACAN:
73 Aunque la locución foding no figura en el Diccionario de la Real Academia, María Moliner la da como de uso y la define como: «debilitamiento o
desvanecimiento pasajero en la recepción de una emisión de radio».
74 Jacques Lacan, Séminaire XI, 1964, Les quatre concepts flndamentaux de la
psychanalyse, ob. cit., 16, 27 de mayo de 1964, Le sujet et l'Autre: l'aliénation,
pág. 189. La traducción es nuestra. En la edición de Paidós, véase pág. 215.
BREVIARIO DE LECTURA
133
Forclusión75 :
(Al. Verwerfong, Pr. Forclusion) El defecto que le da a la psicosis su condición esencial, con la estructura que la separa de la
neurosis, lo designamos en un accidente de este registro y de
lo que allí se lleva a cabo, a saber, la forclusión del Nombre-delPadre en el lugar del Otro, y en el fracaso de la metáfora paterna76 •
Lacan toma un término freudiano con el que va a construir
un concepto, su importancia es tal, que sin él no se puede pretender un tratamiento posible de las psicosis por la vía psicoanalítica:
Extraigamos de varios textos de Freud un término que se
encuentre en ello lo bastante articulado como para no poder
justificar su existencia si dicho término no designase una función de lo inconsciente que se distingue de lo reprimido 77 .
La Verwerfung será considerada por nosotros como la fordusión del significante. En ese punto en donde es convocado
el Nombre-del-Padre, ya veremos cómo, puede corresponder
en el Otro un puro y simple agujero, el cual, por la carencia
75 Existe en castellano un concepto, «repudio», que traduce el término Verleugnung, alternativo de Verwerfung en la prosa freudiana. Para Lacan es fundamental, sin embargo, proponer un nivel de repudio del Nombre del Padre,
que se pueda incluir esquemáticamente como exclusión del fuero o del foro, o
sea Forclusión.
76 Jacques Lacan, D 'une question préliminaire a tout traitement possible de la
psychose (diciembre de 1957-enero de 1958) en Écrits, París, Seuil, 1966. Traducción personal, pág. 575. En la edición de Siglo XXI, Escritos 2, 1984,
pág. 556. Tomás Segovia elige preclusión -término no documentable en diccionario u otra fuente- en lugar de forclusión, de modo que parece tantear
dos sentidos For (¿en inglés?) + oclusión. Puede confundir: como proceso y operación, la forclusión no es previa, ni es presupuesta.
77 Eine Verdrangung ist etwas anderes als eine Verwerfung, Sigmund Freud,
«El hombre de los lobos», citado por Elisabeth Roudinesco en Jacques Lacan.
Esquisse d'une vie, histoire d'un systeme de pensée, París, Fayard, 1993, página 370.
134
LA CAN EN ESPAÑOL
del efecto metafórico provocará un agujero correspondiente en
el lugar de la significación fálica 78 .
Se trata pues, en la fordusión, de un proceso en donde en lugar de algo (la metáfora del Nombre-del-Padre) encontramos un
agujero (simbólico).
Todos los taburetes no tienen cuatro patas. Los hay que
aguantan de pie con tres. Pero en ese caso ya no puede faltar
ni uno, porque si no la cosa va muy mal. Pues bien, sepan ustedes que los puntos de apoyo significantes que sostienen el
pequeño mundo de los hombrecillos solitarios de la muchedumbre moderna son muy pocos. Y puede darse el caso que,
al principio, no haya patas suficientes en el taburete, pero
que sin embargo se sostenga hasta cierto momento, cuando el
sujeto, en tal encrucijada de su historia biográfica, se ve confrontado con ese defecto que existe desde siempre. Para designarlo nos hemos contentado hasta ahora con el término Verwerfun
i'9.
Este término, Verwerfung, Lacan lo traduce por «fordusion»;
o .. Bloch y W van Wartburg, no observan la voz «fordusion»
pero sí que tratan «fardare» y la remiten a «dore» y a «For», derivado éste de Fur. Clore es un verbo francés, poco empleado y
reemplazado, las más de las veces, por firmer (cerrar); viene del
latinismo claudere y permite la composición de «fardare»
(siglo XII) de donde nace en 1446 «fordusión» a partir de «exdusión».
Fur, es debido a un desarrollo particular de una forma más
antigua, Feur. Feur, que primero se dijo Fuer es un antiguo término de derecho muy utilizado en la Edad Media en el sentido de
Ob. cit., Écrits, pág. 558, Siglo XXI, Escritos, 2, págs. 539-540.
Jacques Lacan, Seminario lII, 1955-1956, Les Psychoses, Seminario publicado, establecido por J. A. M., París, Seuil, col. «Le Champ freudien», 1981,
15, 18 de abril de 1956. Sobre los significantes primordiales y sobre la falta de
uno. Traducción personal, págs. 228-229.
78
79
BREVIARIO DE LECTURA
135
«tasa»; viene del latín forum (mercado o plaza pública) y sirvió en
ella!Ín popular para designar las operaciones que se hacen en el
mercado, por lo que termina significando «convención», o
«ley» es decir, en caste;llano: fuero.
En el sentido etimológico la «forclusion» es, en francés, una
palabra compuesta, de uso jurídico (ver en español jurídico «exclusión»), que significa «excluir del fuero», entendiendo por
«fuero» tanto un conjunto de leyes estructuradas de manera particular (Fuero de Navarra, de Aragón, de los españoles ... ), como
la ley o conciencia particular (el fuero de mi conciencia) o, por
fin, en el caso que nos ocupa: la exclusión del fuero o estructura de
lo inconsciente. «Forclusión» podría ser traducido al castellano por
«exclusión», que así lo es en lenguaje jurídico, pero sería una lástima borrar el «for» que nos remite a ese «fuero» de uso tan español y tantas veces suprimido en un pasado no muy lejano.
A condición de conjugarlo a partir del verbo excluir, nos parece
muy legítimo traducir «forclusion» y «forclore» por «forclusión»
y «forcluir».
Lacan traduce el Verwerfung freudiano por forclusión a partir
de los trabajos gramaticales de uno de sus colegas psicoanalistas:
Édouard Pichon.
A partir del esquema siguiente, nos vuelve a explicar la posición del Yo como «persona henchida». Tras la explicación del esquema, nos hará presentir, de manera indirecta, algo de lo que
podemos presentir o adivinar el alcance:
Ustedes no son incapaces de adivinar, ya mismo, la riqueza
que puede residir en el hecho de que sea cierta reproducción
de una relación imaginaria en el espacio de la oquedad 80 determinado entre los dos discursos, en la medida en que esa relación imaginaria reproduce homológicamente la que se instala en la relación con ese otro con el que se juega a la
prestancia. Ustedes no son incapaces de presentirlo ya mismo,
pero está claro que no basta para nada con presentirlo, lo que
quiero, antes de articularlo plenamente, es que se detengan un
80
Véase la voz oquedad (béance).
136
LA CAN EN ESPAÑOL
instante en lo que comporta el término deseo situado dentro,
plantado dentro de esta economía8l .
¿Qué quiere decir el deseo? ¿Dónde se sitúa? Se pueden fijar ustedes que en la forma completa del esquema encuentran
aquí una línea de puntos que va del código del segundo nivel
a su mensaje por medio de dos elementos: d que significa el
sitio de donde baja el sujeto y ($ frente a la a minúscula que
significa -ya lo he dicho, así que lo repito- la fantasía. Esto
tiene una forma, una disposición homológica a la línea que
desde A incluye al Yo en el discurso (la m en el esquema,
o sea, la «persona henchida»82) con la imagen del otro [i(a)],
es decir, esa relación especular que les planteé como fundamental para la instauración del Y0 83.
La X del esquema nos la explica de este modo:
Ya les he hablado del Robinsón Crusoe y de la pisada84 ,
del rastro de la pisada de Viernes, y nos detuvimos un instante
en esto: ¿está ya ahí el significante? Y les dije que el significante
comienza no ya en el rastro, sino en el hecho que se borra la
huella, y lo que constituye el significante no es la huella bo-.
rrada, lo que inaugura el significante es algo que se plantea
como borrable; dicho de otro modo, Robinsón Crusoe borra
81 Ob. cit., Jacques Lacan, Séminaire VI, 1958-1959, Le désir et son interprétation, Seminario inédito, 2, 19 de noviembre de 1958, pág. 43 de nuestro
manuscrito.
82 «personne étoffée», étoffe quiere decir tela o tejido, en este caso traducimos por henchido (étoffé) por hacerse referencia al Yo que, en la teoría lacaniana es una construcción imaginaria. La expresión la encuentra Lacan en:
J. Damourette y E. Pichon, «La personne étoffée», en Des mots a la pensée. Essai de Grammaire de la langue franr¡aise, 1911-1940, t. 6, cap. VIII, París,
D'Artrey, 1970.
83 Ob. cit.; Jacques Lacan, Séminaire VI, 1958-1959, Lesformations de l'inconscient, Seminario inédito, 2, 19 de noviembre de 1958, pág. 42 de nuestro
manuscrito.
84 En este párrafo y en los siguientes sobre la negación, Lacan juega con el
sentido del pas o trace de pas, es decir, «pisada» o «rastro de pisada», y
el de la negación ne ... pas o pas de trace, es decir, «no hay rastro».
BREVIARIO DE LECTURA
/37
el rastro de la pisada de Viernes pero, ¿qué hace en su lugar?
Si lo quiere guardar, este espacio del pie de Viernes, tiene que
hacer por lo menos un aspa, es decir una barra con otra por
encima: esto es el significante específico. El significante específico es algo que se presenta como pudiendo ser también borrado y que subsiste, justamente, en esta operación del borrado
como tal. Quiero decir que el significante borrado, se presenta
ya como tal, con sus propiedades propias a lo no-dicho. En la
medida en que anulo este significante con la barra, lo perpetúo como tal de manera indefinida, inaugura la dimensión del
significante como ta1 85 .
El rastro del significante no implica su aceptación simbólica,
pues, como vemos, el significante específico es un aspa que hace presente un efecto de borrado. El significante puede ser negado;
pero hay muchas maneras de negar, e incluso de renegar. .. Una
de ellas no se produce a nivel simbólico, aunque se efectúe por la
ausencia, a este nivel, de la metáfora paterna, pero una ausencia
debida a que, a nivel del Otro, allí donde se tenía que situar el
Nombre-del-Padre, nos encontramos con un agujero. Lacan nos introduce en el campo de la negación compleja de la mano de Pichon:
y aquí no puedo dejar de mencionar, aunque sólo sea un
instante, algunas investigaciones que tienen valor de experiencia y para nombrar una, la que debemos a Édouard Pichon
que, como ustedes saben, fue uno de nuestros mayores en psicoanálisis, muerto al principio de la guerra de una grave enfermedad de corazón. Édouard Pichon, a propósito de la negación, hace esta distinción de la que, por lo menos, tienen que
tener una visión mínima, una nocioncilla, una pequeña idea.
Se dio cuenta de algo, le hubiera complacido como lógico
-está claro que quería ser psicólogo, nos ha escrito que lo que
hace es una especie de exploración «De las palabras al pensamiento»- .Como mucha gente, es susceptible de hacerse ilusiones sobre sí mismo, porque, felizmente, su pretensión de
85 Ob. cit., Jacques Lacan, Seminario VI, 1958-1959, Lesformations de l'inconscient, Seminario inédito, 5, 10 de diciembre de 1958, pág. 91 de nuestro
manuscrito.
138
LA CAN EN ESPAÑOL
subir de las palabras al pensamiento es precisamente lo más
flojo de su obra. Pero, en cambio, se da el caso de que era un
observador admirable, quiero decir que tenía un sentido del
tejido del lenguaje tal, que nos ha dado muchas más informaciones sobre las palabras que sobre el pensamiento. Sobre
las palabras y sobre este uso de la negación -se detuvo en el
uso específico de la negación en francés- y ahí no pudo dejar de hacer un hallazgo que se formula en esta distinción,
que se articula en esta distinción que hace del <dorclusivo» y
del «discordancia!».
Ahora mismo les voy a dar algún ejemplo de la distinción
que propone. Tomemos una frase como JI n'y a persomie ici
[no hay nadie aquí], esto es forclusivo, se excluye por el momento que aquí haya alguien. Pichon se detiene en el hecho
extraordinario que cada vez que, en francés, nos vemos ante
una forclusión pura y sencilla, necesitamos emplear siempre
dos términos: un ne [no] y luego algo que aquí es representado por el persorme [nadie], como podría serlo por el pas [ ... ]:
fe nai pas OU le loger [no tengo dónde albergarle]' je nai rien
a vous dire [No tengo nada que decirle] por ejemplo. Por otra
parte, observa que gran número de usos del ne [no] y precisamente los más indicativos -ahí como en todas partes, aquellos que producen los problemas más paradójicos- se manifiestan siempre, es decir, que nunca -o casi nunca- un
simple ne [no] se usa para indicar la negación pura y sencilla,
lo que, por ejemplo en alemán o en inglés, se encarnará en el
nicht o en el noto El ne solo, abandonado a sí mismo, expresa
lo que se llama una «discordancia» y esta discordancia es con
toda exactitud algo que se sitúa entre el proceso de la enunciación y el del enunciad0 86 .
La forclusión pichoniana va a servir para traducir el término
freudiano, que Lacan eleva al rango de concepto mayor, indispensable para la comprensión y el tratamiento de las psicosis:
86 Ob. cit., Jacques Lacan, Séminaire VI, 1958-1959, Les formations de l'inconscient, Seminario inédito, 5, 10 de diciembre de 1958, págs. 92-93 de nuestro manuscrito.
BREVIARIO DE LECTURA
139
En cualquier caso, es imposible ignorar, en la fenomenología de la psicosis, la originalidad del significante como tal.
Lo que es tangible en el fenómeno de todo lo que se desarrolla en la psicosis, es que se trata, por parte del sujeto, de abordar un significante como tal, y de la imposibilidad de su
abordaje. No vuelvo soBre la noción de Verwerfong de la que
partimos, y para la que les propongo, tras reflexión, que adoptemos definitivamente la traducción que me parece la mejor
-la flrclusión 87 .
Élisabeth Roudinesco nos explica cómo con su lectura de las
Memorias de Schreber:
Al mismo tiempo que le rendía homenaje a Freud, Lacan
desplazaba la significación de la problemática freudiana. En
vez de mirar la paranoia como una defensa contra la homosexualidad, la situaba bajo la dependencia estructural de una
función paterna .. ./ ... Gracias a ella [la teoría del significante],
la paranoia de Schreber se puede definir en términos lacanianos como una forclusión del Nombre-del-Padre. Según el siguiente encadenamiento: el nombre de D.G.M. Schreber, es
decir, la función de significante primordial encarnada por el
padre a través de las teorías educativas que pretenden reformar
la naturaleza humana, fue rechazado (forcluido) del universo
simbólico del hijo y retorna en lo real delirante del discurso del
narrador88 •
87 Jacques Lacan, Seminario lII, 1955-1956, Les Psychoses, Seminario publicado, establecido por]. A. M., París, Seuil, col. «Le Champ freudien», 1981,
25, 4 de julio de 1956, el falo y el meteoro. Traducción personal, pág. 36l.
En la edición de Paidós, págs. 456-457 (en este caso, versión de DelmontMauri y Rabinovich) aparece el «abordaje por el sujeto del significante como
tal». Luego se añade una nota en la que forclusión se mantiene -pese que a
que, afirman, no existe ningún equivalente exacto en castellano (¿?)- por ser
un término muy difundido antes de la aparición del seminario. Así que lo mantienen «según a esa difusión».
88 Élisabeth Roudinesco en Jacques Lacan esquisse d'une vie, histoire d'un
systeme de pensée, París, Fayard, 1993, pág. 378. Traducción personal. Tomás
Segovia (Buenos Aires, FCE, 1994, págs. 423-424) traduce, esta vez, forlusion
140
LA CAN EN ESPAÑOL
4/02/1959, 14/05/1969,
8/12/1971, 19/03/1974, 16/03/1976, 8/05/79.
REFERENCIAS DE LOS SEMINARIOS UCAN:
Función paterna:
(Fr. Fontion paternelle) Lo mismo que cadena significante y algunas otras locuciones que hemos decidido tratar aquí, flnction
paternelle (función paterna) no ofrece dificultades de traducción,
pero merece, en nuestra opinión, que le dediquemos un apartado.
La cuestión del padre es fundamental para Lacan, Roudinesco
avanza incluso que su inquietud teórica por este punto arraiga en
un punto autobiográfico, pero nos parece poco fecundo adentrarnos en este aspecto cuyo interés se reduce al de la disciplina
«psicocrítica».
Cabe con todo señalar, como lo hace Roudinesco, la importancia fundamental del contexto histórico en esta cuestión, ya
que se puede observar una decadencia progresiva de la función que
culmina con el triunfo de un padre imaginario y sus irrisorios
y, a la par, trágicos representantes.
Lo mismo que respecto de la «elucubración» freudiana del
Edipo (véase captura imaginaria y también castración), Lacan propondrá una lectura de la función paterna a través de una terna en
donde se declinan y se diferencian las categorías real, simbólico
e ImagInano.
Como ya lo hemos tratado en la voz «castración», el padre real
es castrador mientras que la privación le incumbe al padre imaginario, origen del superyó tras el desvanecimiento del padre real en
el declive del Edipo. La frustración, por el contrario, es cosa propia
de la madre simbólica.
por prescripción y forclos por prescrito. Esta prescripción interviene, según traduce el buen poeta, en el universo del hijo (allí donde Roudinesco dice: «De
l'univers symbolique du fils»). Traducir «forclusion» por prescripción nos parece
erróneo, pues un derecho prescrito no está excluido de la ley, sino que se extingue o, en un uso menos frecuente, se adquiere, por el transcurso de un plazo
previsto en ella. Se trata, pues, de una caducidad legal simbólicamente inscrita
en derecho, ordenada o prescrita por la ley y no, como en la «forclusion», de
una exclusión del fuero, algo estructurante, diríamos, como quien le quita una
pata a un taburete.
BREVIARIO DE LECTURA
141
La psicosis nace, nos dice Maud Mannoni 89 , cuando la fantasía del padre real impregna por completo el horizonte del niño,
y el ejemplo más cumplido se halla en la historia del padre de
Schreber, tanto en lo íntimo de la educación «especial» del Presidente del tribunal del Land de Dresde, como en lo público de sus
numerosos libros sobre el «enderezamiento educativo» de los niños. La moda ortopédica que se desarrolla a partir de sus medidas profilácticas en la sociedad alemana de la época (yen la del
resto de Europa) junto con «La carta al padre» escrita por Franz
Kafka90 , nos pueden indicar los aspectos aterradores y psicotizantes de la invasión del padre real, si no interviene un imaginario contra el que rebelarse y cuya función simbólica nos permite
-al mismo tiempo que nos condena a- adentrarnos en el
campo de la palabra.
Poco tiene que ver en este asunto la función biológica del espermatozoide, pues Lacan nos indica:
El padre no es un objeto real, ¿y qué es si no? ( ... ) El padre es una metáfora. ¿Y qué es una metáfora? .. Es un significante que ocupa el lugar de otro significante ( ... ) El padre
es un significante sustituido a otro significante. Y ahí se encuentra el resorte, el único resorte esencial del padre tal y
como interviene en el complejo de Edipo 91.
El padre real puede inscribir sus designios de apisonadora
vengativa con el niño que se atreve a adentrarse en su jardín,
y condenarle a una fuga perpetua en donde su único proyecto es
acumular y acumular nuevas armas, nuevos éxitos, nuevas economías o municiones para hacerle frente a esa fantasía de padre
que -en tal caso de muerte prematura- no pudo dar paso a la
89 Maud Mannoni, «Éducation impossible», cap. una educación pervertida,
París, Seuil, 1973, reeditado en la «Colección Points», en 1994.
90 F ranz Kafka, La Lettre au pere, in Cahiers in octavo et souvenirs de noce
a la campagne, París, NRF, Gallimard.
91 ]acques Lacan, Seminario V, 1958-1959, Lesformations de l'inconscient,
Seminario inédito, 15 de enero de 1958, citado en ]oe! Dor, Le pere et safonction en psychanalyse, París, Points hors ligne, 1989, pág. 54.
142
LA CAN EN ESPAÑOL
función simbólica que estructura la dimensión del padre imaginano.
Muy diferente, en efecto, es la frustración, en donde toda acción, todo proyecto de autonomía, cualquier intento o acción, se
somete a una mirada extranjera en uno mismo, como si fuese a
un tiempo actor y espectador, y esa mirada suspende, interrumpe
la realización del acto, escrutando entre compasiva y burlona, la
imagen del actor, siempre al borde del ridículo, desfallecido al
cabo, frustrado por esa mirada crítica que impera sobre mí y no es
mía.
Por eso, es muy importante salir de consideraciones de persona o de referencias a la realidad o, dicho de otro modo, de ese
efecto de montaje que convierte a la realidad en mueca, en semblanza gesticulante de lo real.
No requiere la función paterna que haya un macho de genética pareja a la del hijo/a, ni que coincida la función con la persona, etc.
Tampoco la existencia de un padre garantiza que se ejerza su
función:
Lo que queremos recalcar es que no se trata de ocuparse
solamente del modo en que la madre se las arregla con la persona del padre, sino del caso que hace de su palabra, digámoslo claro, de su autoridad, dicho de otro modo, del sitio
que le deja al Nombre-del-Padre en la promoción de la Ley92.
Esto le lleva a J. Dor a formular que: el Nombre-del-Padre
queda flrcluido cuando este significante es denegado en el discurso
de la madréJ3 •
Puede ser también mofado, reducido a la función de títere,
cuya Ley no será válida si no se somete a los caprichos de la madre. Ahí se nos puede presentar, con perfecta claridad, cómo la
función paterna, indispensable para que el niño integre la castra-
92 Jacques Lacan, «D'une question préliminaire a tout traitement possible
de la psychose», en Écrits, París, Seuil, 1966, pág. 579.
93 Joe! Dor, Le pere et sa fonction en psychanalyse, ob. cit., pág. 125.
BREVIARIO DE LECTURA
143
ción simbólica que lo estructura, requiere que antes de ser padre
y madre, haya proyecto de gozo entre hombre y mujer, si no se
confunden estas funciones, podremos decir que aquel o aquello
que hace gozar a una mujer cumple función simbólica paterna
con lo que se inscribe como consecuencia de este gozo, sea hijo
o creación, u objeto de producción.
Vale la función paterna porque -como función separadora
que instaura una relación con la Ley- impide que hombre o
mujer se refocilen en el producto de su encuentro (o de su desencuentro) porque no hubo en él nada más, y lo convierten en
botín y se gozan en su despojo.
No se trata de que un hombre doblegue a una mujer y la someta -como a esclava-, se trata de que una mujer, en su encuentro con un hombre, halle esa manera de suplemento que
constituye en ella el gozo y que le permite -a ella- someterse
a su Ley. No existe verdadera «autoridad paterna» si no se recibe
de una mujer.
La función paterna -si se recibe- ni se reduce, ni consiste en
la huella vocal e inhibidora del «vozarrón».
Plantea, con la introducción de la dimensión de la ley en el
discurso, la cuestión de un «decir bien», paulatino, sobre el devenir posible de un dese0 94 .
Se trata de operar la transición que nos lleva de la posición
de hijo/a, en petición de reconocimiento, en posición de «amado»,
a un futuro, un hacerse, un devenir en suma, padre/madre de
nuestro proyecto en posición de «amante».
Devenir padre consiste al fin en aceptar esa condena al
amor 95 que sin salir del río que nos lleva, consiga ponerle nombre a la repetición, y nos permita engendrar un proyecto 96 en
donde, sin mandar en la historia y dominarla, seamos un poco
más sujetos.
94 Ignacio Gárate Martínez, «Devenir pere», en Esquisses psychanalytiques,
núm. 19, París, primavera de 1993, págs. 53-57.
95 Joe! Dor, Introduction a la lecture ... , t. II, ob. cit., pág. 272.
9G Joseph Moingt, «Religion et paternité»: «un Padre [... ] que no es sólo
padre porque engendra, sino que engendra porque es Padre ... », en Littoral,
núm. 11/12, Toulouse, Eres, febrero de 1984, pág. 15.
144
LA CAN EN ESPAÑOL
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN
(N O HEMOS ENCONTRADO RE-
FERENCIA A DÉSETRE EN EL ÍNDICE DE KRUTZEN, POR LO QUE OFRECEMOS
LAS QUE HEMOS HALLADO EN EL CONJUNTO DE LOS ESCRITOS DE LACAN):
1953, EL MITO INDIVIDUAL DEL NEURÓTICO O POESÍA Y VERDAD EN LA NEU6/09/1953. FUNCIÓN y CAMPO DE LA PALABRA Y DEL LENGUAJE EN
PSICOANÁLISIS, 00/0111958. SOBRE UNA CUESTIÓN PRELIMINAR A CUALQUIER TRATAMIENTO POSIBLE DE LA PSICOSIS, 1110/1972. INTERVENCIONES A LA EXPOSICIÓN DE M. SAFOUAN.
ROSIS,
G
Gozo:
(Fr. jouissance) Pese a la circulación inadvertida del término
«goce» como versión castellana del francés jouissance, proponemos «gozo» por más adecuado, tanto al sentido del término francés como a su uso por parte de Lacan.
Una voz en francés dice jouissancey se vuelve concepto en psicoanálisis a través de la lectura lacaniana de la satisfacción que
busca, constante, el deseo inconsciente, y cuya realización imposible culmina, a lo más, con el placer y, a menudo, con el síntoma.
Transcribirlo al castellano no es sencillo. Hay una transliteración que ya está casi aquilatada y que ha cuajado en uso: la mayoría de los traductores dice «goce» por jouissance.
Nos preguntamos, al volver a pensar, si no sería mejor dejarlo
como está, ya que su uso estd generalizado. Y, sin embargo, nos
parece tan engañoso que tenemos que aceptar un recorrido, tanto
por la historia del término mismo en ambos idiomas (francés y
español), como por su hacerse concepto, y el avance que significa
respecto de la elaboración freudiana de «placer» (LustPrinzip).
Son tres los sentidos que jouir permite en francés. El primero
(en 1112) goi"r significa: acoger con alegría. Ya en 1580, el segundo, se puede encontrar en Montaigne como beneficiarse de alguna preeminencia97 . Por fin, en 1678, La Fontaine lo usa en el
97 Michel de Montaigne, Journal du Voyage, «Mais c' est l' evesque qui jouit»
[Pero el que goza -el que tiene preeminencia- es el obispo]. Diario del Viaje
a Italia, edición trilingüe y estudio preliminar a cargo de José Miguel Marinas
y Carlos Thiebaut, Madrid, Debate-CSIC, 1994.
BREVIARIO DE LECTURA
145
sentido de tener un placer sexual De ese jouir y sus sentidos viene
jouissance, que, en 1466, reemplaza la joiance, que a su vez viene
de gaudentia.
El desarrollo del término «gozo» en castellano es diferente 98 .
Y, aunque provenga de la misma raíz latina, va por otros derroteros. Nunca significó «gusto», como algunos supusieron, solapando su raíz con la de gustus. Desde siempre y de manera continua se usa «gozo» y «gozar» como castellanismos que tienen el
sentido de «regocijar» y «regocijo».
Gozar, se deriva de gozo (mientras que en francés es jouissance
el que deriva de jouir). Se usa siempre y en todo tipo de expresiones: tanto en Berceo, como en el Fuero de Teruel: «goiar».
El temor y riesgo que gozar implica está bellamente recogido
en la continuación popular del latino gaudere, que muestra este
antiguo refrán aragonés (siglo XIV): qui no ha que temer, no ha que
godir.
Por último, pensamos que el sentido más preciso del término,
en francés, para Lacan, es el que recoge el joy del amor cortés. En
el Heptamerón de Margarita de Navarra99 .
En el castellano de hoy (al menos desde el que recoge pulcramente Barcia, hasta la última edición de María Moliner) conviven «gozo» y «goce», con sentidos muy distintos.
Es «goce» la acción de gozar, es decir, la sensación de placer y,
particularmente, el placer sexual
98 Véase G.-M. A. Corominas, voz gozo, vol. IIl, pág. 185. Madrid, Gredos, 1980.
99 M. De Navarre, Heptaméron, París, M. Fran<;:ois éd., 1960.Véase, entre,
otros, esta referencia en J acques Lacan, Seminario VIII, 1960-1961, Le transfert, Seminario publicado, establecido por J. A. M., París, Seuil, col. «Champ
freudien», 1991, capítulo 2, 23 de noviembre de 1960, décor et personnages,
pág. 35. También el Seminario VII, 1959-1960, L'éthique de la psychanalyse,
Seminario publicado, establecido por J. A .M., París, Seuil, col. «Champ freudien», 1986, cap. 11, 10 de febrero de 1960, L 'amour courtois en anamorphose.
Por fin, ya propósito del término joy, véase Fran<;:ois Perrier, La Chaussée d'Antin JI, col. 10/18, Artículos y seminarios de psicoanálisis, edición establecida con
el concurso de Guy Petitdemange y Jacques Sédat. Union Générale d'éditions,
París, 1978; 17 de febrero de 1971, Le joy, págs. 233-248.
146
LA CAN EN ESPAÑOL
Es «gozo» el sentimiento de alegría y placer que se experimenta
con una cosa que impresiona intensamente los sentidos, la sensibilidad artística o afectiva. Es «gozo» la llamarada menuda que produce la leña seca al arder. Y puede ser tanto el gozo y tan alejado
del placer (o sea, de la satisfacción que da el poseer el objeto)
que se llega a no caber en sí de gozo. Así le pasaba a don Quijote
cuando salió de la venta: ... tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las
cinchas del ca ballo 10o.
Estas dos definiciones nos permiten introducir la problemdtica psicoanalítica: si el goce o placer sexual nos parece posible en
la medida en que se refiere al placer de los órganos, el gozo plantea otras dificultades, pues ya no se trata de impresión, sensibilidad o afecto, sino de la posibilidad de obtener una satisfacción total en la posesión del objeto.
Para Lacan y en castellano, el goce, o sea, el orgasmo 101 , no es
nunca gozo, por lo que «no existe relación sexual». Para comprender este aforismo lacaniano hemos de contemplar que, tanto
en la acepción mística como en el sentido mítico-antropológico de
este término, hay en la mujer, por un lado, una referencia a ese
saber no sabiendo toda ciencia transcendiendo que define la posición femenina de lo místico frente al saber y, por otro, un suplemento de gozo que no es nunca complemento y que el hombre desconoce.
Hay en Lacan expresiones tan precisas como variadas que incluyen el término «gozo» (jouissance): ... absoluto, ... del Otro, ...
prohibido, ... fálico, ... suplementario, ... diferente. Todas ellas se
refieren siempre a un mds alld de lo genital que nos habla del deseo humano y de sus límites. De hecho, y para que los americanos le entendiesen, Lacan comparó el término francés jouissance
con el latín ftuor que en castellano da ftuición 102 .La cuestión que
100 Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha, Barcelona, Sopena, cap. IV, «De lo que le sucedió a nuestro caballero
cuando salió de la venta», pág. 63.
101 Véase la voz Relación sexual.
102 Jacques Lacan, Comunicación en el Simposio internacional del John
Hopkins Humanities Center de Baltimore (USA), «Qf Structure as an Inmi-
BREVIARIO DE LECTURA
147
se plantea es la de pensar algo que permita decir que la lógica de
todo ser viviente está sometida a la fonción fálica lo3 , puede ser contra
argumentada por un todo ser no está sometido a la función fálica l04 .
Ello le llevará a considerar el discurso místico y a hablar de Lá 105
mujer. Lacan insiste en que sus Escritos pertenecen a las yaculaciones mÍsticas l06 .
Podemos ver, en primer lugar, las que desarrolla echando
mano del discurso místico.
Cuando el Otro l07 abusa y rebosa sin que tercie la función de
la ley, su gozo nos aliena. Otras veces nos sujeta solamente a la
lengua, al trabajo de la lengua: entonées se nos queda el sujeto sujetado.
Para deshacerse de esa sujeción, a veces se goza el hombre,
a su vez, en confundir «su ojo contemplativo con el ojo con el que
Dios le mira a él». Y sobre esto dice Lacan, no sin cierta ironía,
xing of an Otherness Prerequisite to Any Subject Whatever», Publicado en The
Languages 01 Criticism and the Sciences 01Man: The structuralist Controversy, dirigido por R. Macksey y E. Donato, Baltimore y Londres, The J ohns Hopkins
Press, 1970, págs. 186-195: «lt reminded me that in English, I think, there is
no term to designate precisely this enormous weight of meaning which is in
the French word jouissance --or in the Latin ftuor. In the dictionary I looked
up jouir and found "to possess, to use", but it is not that at aH. If the living
being is something at aH thinkable, it wiH be above aH as subject of the jouissanee; but this psychologicallaw that we call the pleasure principIe (and which
is only the principIe of displeasure) is very soon to create a barrier to aH jouissanee.»
103 'v'x<I>x
104 'v'x<I>x
105 Con un U. (mayúscula) de la que dirá que no existe y que se debe entender como significante vedado por un trazo, una barra, una raya (1) . Véase
también la voz Sujeto vedado.
laG Pues tal sería el término que mejor recoge el hallazgo de Lacan al usar
jaculation: entre jaculatoire y éjaculation, que revela, en la repetición de las preces, la importancia, más que de su sentido, del fluir mismo de los significantes. Algo que en Loyola era designado como oración por anhélitos. Véase L.
Beirnaert, Aux ftontieres de l'acte analytique, «La Bible, Saint Ignace, F reud et
Lacan», París, Seuil, 1987. Lecture psychanalytique du «Journal spirituel», La
«Loquela», págs. 215-218.
107 Ese Otro (A) que le decimos prehistórico, ese Otro perdido para siempre
[carta 52 de Freud a FliessJ, al que el cada-uno-de-nosotros-niño destina su
deseo como nostalgia de algo no realizado (el síntoma) y que a veces sintetiza
la fantasía de una madre todopoderosa.
148
LA CAN EN ESPAÑOL
que «debe de formar parte del gozo perverso». Y nos habla de un
Angelus Silesius, como místico aceptable, pero que se situaba más
bien «en la vertiente de la función fálica». Cosa que, «con ser macho», no hace un san Juan de la Cruz. Pues, como la mayoría de
los místicos que son mujeres, se sitúa en la vertiente de la oquedad y no confunde su mirada con la del Otro, sino que la busca,
pues la ha entrevisto y se le ha perdido.
Lacan completa el sentido del «gozo» echando mano también del discurso mítico (el mito de Aristófanes, recogido por
Platón, sobre el andrógino primitivo y su búsqueda de complementariedad) .
Dice que la mujer tiene y siente un gozo suplementario, y cuando
lo dice, insiste sobremanera en que no se diga «complementario»:
«porque, ¡Dónde estaríamos si hubiese dicho complementario!
Hubiésemos ido a parar otra vez al todo» 108.
Para entenderlo bien en castellano, diríamos que no hay más que
medias naranjas, porque no hay dos mitades que encajen bien, no hay
naranja entera que sea posible entre el hombre y la mujer. No hay otra
media naranja que sea complemento del placer que los hombres o
las mujeres encuentran en el ejercicio de la función fálica. El gozo
que siente y tiene Lit mujer, con ser distinto, no puede ser complementario. Es un «plus», un «suplemento», algo que no se puede
sumar a lo del falo, porque, de ese algo, las mujeres no pueden decir nada más que: «que lo sienten, cuando lo sienten» 109. Frente al
«existe lo Uno», hay que poner «existe lo no-todo (pas-tout)>>.
108 Todos los entrecomillados sobre la cuestión del gozo, cuando son citas
de Lacan, se encuentran en el cap. VI del Seminario XX, 1972-1973, Encore,
Seminario publicado, establecido por J. A. M., París, Seuil, coll. «Le champ
freudien», 1975, cap. 6, 20 de febrero de 1973, Dieu et la jouissance de la femme.
En la edición de Paidós, 1981, págs. 79 y sigs. (en este caso, a cargo de Diana
Rabinovich), aparece goce por jo uissa nce indiscriminadamente. Mientras que en
la página 15, en un capítulo en que el marbete general, dice Del doce, traduce
textualmente: «Aquiles y la tortuga, tal es el esquema del gozo de un lado del
ser sexuado.» Sin pronunciarnos sobre cuál sea ese lado, notamos que hay dos
términos, no sinónimos en castellano, de un único vocablo francés.
109 Nos referimos a la antigua expresión de Lacan «Lo Uno existe (il ya de
I'Un)>>, claro que el Uno en el discurso de Freud serían dos que se funden y se
convierten en Uno.
BREVIARIO DE LECTURA
149
Por último, cabe considerar la relación que Lacan mismo establece entre ese suplemento de gozo y el «plus» (plus-de-jouir),
con el concepto de plusvalía desarrollado por Marx llO .
Esta referencia saca del magismo o de la astrolatría la distorsión que se recoge a veces con la traducción «goce», pues no se
queda en el viejo sentido de Montaigne del jouir como posesión
o usufructo de algo, ni tampoco en el más moderno de La Fontaine, como tener un goce o placer sexual: más bien -como
Marx- se plantea la construcción oculta de un fenómeno de superficie.
Si hay gozo en el ser humano, sólo se puede considerar con
esa expresión tan castellana: Mi gozo en un pozo.
Lacan nos expone esta paradoja del gozo, en referencia con la
petición divina del Eclesiastés 111.
Dios le pide que goce: «¡Goza! ljouis!j», como si se pudiese
gozar aSÍ, a la voz de mando ... Ante el imperativo divino, Lacan
sólo puede responder, repitiendo el ruido de la voz, pero con otro
sentido: «Oigo [j'ouis}»:
Dios me pide que goce -textual en la Biblia-; se trata
de la palabra de Dios. E incluso si para ustedes no se tratase de
la palabra de Dios, creo que ya se han dado cuenta de la dife-
;
110 Véase Seminario XVII, L 'envers de la psychanalyse. Seminario publicado,
establecido por]. A. M., París, Seuil, coll. «Le champ freudien», 1991.
111 Véase, Eclesiastés, 9[9]: «regocíjate con la mujer que amas», y 11 [9]:
«Regocíjate mozo en tu mocedad.» Véase también Proverbios, 5[18]: «Regocíjate con la esposa de tu juventud.» Nos parece que la traducción propuesta por
Lacan del Hayim o del Simha hebreos es abusiva, no va en el sentido de gozo,
sino de regocijo, es decir, de alegría. De hecho, en este mismo párrafo, Lacan
comete un error gramatical en la conjugación del vervo Ouir (oír), cuando
juega con la homofonía de Jouir en imperativo «jouis!» y la respuesta «oigo»
que Lacan conjuga como si se tratase de un pretérito indefinido ]'ouis (00, en
vez de un presente que en francés se dice ]'ois (homófono de alegría).
Es ilustrativa esta cita del Seminario 1, sobre los Escritos Técnicos de F reud,
sesión del 25 de mayo de 1954: «La dimensión de la alegría, de gran alcance,
supera la categoría de gozo de un modo que sería preciso destacar. La alegría
implica una plenitud subjetiva que merecería ser comentada.»
150
LA CAN EN ESPAÑOL
rencia total que existe entre el Dios de los judíos y el Dios
de Platón. Incluso si la historia cristiana se creyó obligada
- a propósito del Dios de los judíos- a encontrar en el Dios
de Platón una pequeña evasión psicótica, ya es hora de que
nos acordemos de la diferencia que hay entre el Dios «motor
universal» de Aristóteles, el Dios «Bien soberano», concepción
delirante de Platón, y el Dios de los judíos, es decir, un Dios
con el que se habla, un Dios que le pide algo a uno, y que, en
el Eclesiastés, nos ordena: «¡Goza!» Esto es el colmo, de veras,
pues gozar a la orden, es algo a propósito de lo que cada uno
puede percibir que si existe una fuente, un origen de la angustia, debe de tener algo que ver con esto. A esta orden:
«¡Goza!» no puedo responder más que con un: «¡Oigo!» Claro
que, naturalmente, no por ello he de gozar tan fácilmente l12 .
En este párrafo, podemos comprender con total claridad la
diferencia que hay entre gozo y goce:
Nada de lo que me place me harta o satisface; porque no hay
transfiguración que me colme: la cuestión del gozo se mantiene
siempre como relación con lo imposible.
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN: 16/0111957,
20/03/1957, 18/12/1957, 5/03/1958, 26/03/1958, 17/12/1958,
10/06/1959, 16/03/1960, 23/03/1960, 30/03/1960, 4/05/1960,
22/06/1960, 14/03/1962, 28/03/1962, 4/04/1962, 23/01/1963,
6/03/1963, 13/03/1963, 20/03/1963, 29/05/1963, 5/06/1963,
12/06/1963, 19/06/1963, 3/07/1963, 23/03/1966, 20/04/1966,
27/04/1966, 25/01/1967, 22/02/1967, 1/03/1967, 12/04/1967,
19/04/1967, 10/05/1967, 24/05/1967, 30/05/1967, 7/06/1967,
14/06/1967, 21/06/1967, 6/12/1967, 24/01/1968, 21/02/1968,
13/11/1968,27/11/1968, 11/12/1968, 8/01/1969.
112 Jacques Lacan, Seminario X, 1962-1963, L'Angoisse, seminario inédito,
6, 19 de diciembre de 1962.
151
BREVIARIO DE LECTURA
1
Inconsciente, lo:
(Al. das unbewufSte; fr. L'inconscient) Aunque el uso frecuente dé, en castellano, la versión «el inconsciente» y así aparece
incluso en francés -en el vocabulario de Laplanche y Pontalis
como adjetivo y sustantivo y, en este caso, como «el inconsciente;
en el de Roland Che mama como <<fiambre masculino»- conviene no perder de vista su itinerario de Freud a Lacan, para el
que proponemos, con la misma parsimonia, que se mantenga lo
inconsciente.
Ambas sustantivaciones citadas que darían «el» inconsciente,
parecen elisiones de un sintagma mayor: «el sistema inconsciente», designado así por una de las tópicas freudianas.
Pero, en el caso de Lacan, la proximidad a la letra de Freud
-das UnbewufSte- lleva a entender inconsciente como neutro.
En dos sentidos:
El gramatical de la fundación freudiana; das (aplicado incluso
en la segunda tópica, das !eh, das Es) remite a un lugar o al conjunto de procesos que en tal lugar o dimensión ocurren. Su indeterminación (neutro) gramatical es pertinente de una no especificación que la atribución de género comportaría. De lo
contrario, lo que son procesos quedan sustantivados y masculinizados morfológicamente.
Por eso Lacan dice -nada menos que en Télévision, pág. 16L'inconscient, r;a parle (y no dice il parle).
Pero también existe un sentido de tipo ontológico. Por eso
cabe no perderse de vista la noción de des-ser. Es decir la atribución de no-algo, de no entidad que a los procesos inconscientes
corresponde. En la sesión del 11 de enero de 1967 del seminario La logique du fantasme, Lacan da pruebas de este mantenimiento en lo neutro que para «ello» e «inconsciente» acota por
vez primera Freud.
Decir lo inconsciente allí donde hemos venido diciendo el inconsciente puede ser un ejercicio interesante para leer de otro
modo - a nuestro entender más ajustado a la lectura freudiana
de Lacan ... intentando no convertir en un cajón (como la ico-
152
LA CAN EN ESPAÑOL
nografía de Dalí lo imaginaba) lo que es un conjunto de procesos con los que tratamos de nombrar lo que no se sabe.
Cabe también, como colofón, aseverar que mantenerse diciendo «lo real» (como lo simbólico o lo imaginario) puede ayudar a no poner «un real» (en francés: un réel) allí donde en castellano no hay sino «algo real» (Véase real-simbólico- imaginario).
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN: 1/09/1952,7/04/1954,
30/06/1954, 8/12/1954, 9/02/1955, 30/03/1955, 16/11/1955,
30/11/1955,25/01/1956, 1/02/1956, 14/03/1956,21/03/1956,
9/01/1957, 6/11/1957, 20/11/1957, 27/11/1957, 4/12/1957,
11/12/1957, 15/01/1958, 5/03/1958, 14/05/1958, 25/06/1958,
19/11/1958, 3/12/1958, 4/03/1959, 18/03/1959, 13/05/1959,
20/05/1959, 27/05/1959/, 25/11/1959, 9/12/1959, 23/12/1959,
18/05/1960, 18/01/1961, 8/03/1961, 22/03/1961, 24/02/1961,
10/01/1962, 28/02/1962, 28/11/1962, 12/12/1962, 23/01/1963,
13/03/1963, 12/06/1963, 22/01/1964, 29/01/1964, 5/02/1964,
12/02/1964, 19/02/1964, 4/03/1964, 15/04/1964, 22/04/1964,
29/04/1964, 20/05/1964, 2/12/1964, 13/01/1965, 12/05/1965,
19/05/1965, 23/03/1966, 20/04/1966, 21/12/1966, 11/01/1967,
18/01/1967, 12/04/1967, 19/04/1967, 10/05/1967, 21/06/1967,
17/01/1968,24/01/1968,28/02/1968,6/03/1968, 13/03/1968,
4/12/1968, 5/03/1969, 23/04/1969, 11/06/1969, 18/06/1969,
25/06/1969, 14/01/1970, 11/02/1970, 18/02/1970, 11/03/1970,
13/01/1971, 20/01/1971, 10/02/1971, 17/02/1971, 9/06/1971,
16/06/1971, 4/11/1971, 3/02/1972, 9/01/1973, 10/04/1973,
8/05/1973, 15/05/1973, 26/06/1973, 13/11/1973, 20/11/1973,
11/12/1973, 18/12/1973, 15/01/1974, 19/02/1974, 23/04/1974,
21/05/1974, 11/06/1974, 10/12/1974, 14/01/1975, 21/01/1975,
11/02/1975, 18/02/1975, 11/03/1975, 15/04/1975, 17/02/1976,
16/03/1976, 13/04/1976, 11/05/1976, 16/11/1976, 14/12/1976,
21/12/1976, 11/01/1977, 15/02/1977, 10/05/1977, 17/05/1977,
15/11/1977, 10/01/1978, 10/11/1978, 15/08/1980
Interpretación:
(Al. Deutung, Fr. Interprétation) La interpretación no es invento de Freud, como tampoco se instaura con la práctica psicoanalítica. Interpretar es «explicar o declarar el sentido de una cosa,
y principalmente el de textos faltos de claridad», nos dice la Real
Academia, pero también indica como segundo sentido: «Traducir
de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente»; esta
BREVIARIO DE LECTURA
153
segunda definición conviene perfectamente a la práctica del psicoanálisis, La Traumdeutung es la «traducción» o la «interpretación» de los sueños. Corominas nos dice que el «intérprete» es
«mediador», como la voz latina de donde procede (interpres,-etis).
Por eso no se tratará aquí de traducir o interpretar, ni siquiera
verter un sentido del ordinario de esta voz, sino de proponer algunas distancias de mediación que establecen diferencias considerables en cuanto al acto de interpretar.
Es tan común que acaso sea fatigoso, pero importa recordar
que los Antiguos interpretaban hasta la saciedad y no por ello
desvelaban deseos inconscientes en los sentidos que declaraban o
aclaraban. El caso de José en el Génesis es divertido, delicioso
quizá, pues quienquiera que leyere hoy su sueño de haz de espigas, o de sol, luna y estrellasl13 , comprendería sonriendo la inquina
de los hermanos y de su padre que producen una interpretación
tan desfavorable para su narcisismo ... Sin embargo, hay una diferencia capital entre los sueños de José, cuyo enunciado es interpretado directamente por los hermanos o el padre del soñador,
y las interpretaciones de José de los sueños de otros soñadores.
El texto nos relata cómo se realizó la interpretación de José, e incluso insiste en la pertinencia de las significaciones, pues con la
interpretación del sueño de Faraón l14 salvó a Egipto de la hambruna y a sí mismo de la celda. No es dudoso que José desease
inconscientemente una posición preeminente ante sus hermanos,
como tampoco es discutible que la interpretación de las vacas
gruesas se hubiese malogrado si se hubiera tratado primero de las
flacas. ¿Cómo ahorrar agua en período de sequía? Sin embargo,
ahorrar en tiempo de abundancia siempre viene bien y nadie se
acordará de hacer reproches si las vacas flacas no llegan nunca.
Cuando José se olvida de su Yo al interpretar los sueñosl1 5, realiza una verdadera mediación como si dijese: «Con tu sueño, Fa-
Gn. 37, 2-11.
Gn. 41, 15-30.
115 Diferencia esencial entre el que le interpretan sus hermanos y el que le
sugiere su padre en familia (37, 5-11) Y aquellos en los que José se sitúa como
mediador de una interpretación en casa del Faraón (Gn. 40, 8 Y 41, 11).
113
114
154
LACAN EN ESPAÑOL
raón, realizas tu deseo de prosperidad en tu reinado y te adviertes a ti mismo de que para prosperar hay que prever.» Al mismo
tiempo, para interpretar, José se desprende de su Yo, y este desprendimiento parece condición sine qua non para que se realice
el deseo de preeminencia que sus hermanos y su padre interpretaron sin mediación o de manera salvaje. La interpretación, para
ser analítica, requiere la disolución del Yo en provecho de Otro
(mayúsculo como tesoro de los significantes) que abre al efecto de
sentido inesperado. Así acaece, al menos, en la literalidad del texto
bíblico.
El cambio fundamental aportado por Freud en la interpretación o traducción de los sueños no reside en la advertencia o «premonición», sino en la anulación de un destino (o predestinación)
en favor de un deseo encallado en lo pasado. Para ello se trata de
hacer subir a la conciencia lo que ha quedado latente en el relato
diurno, enmascarado por el trabajo del sueño (véase condensación
y desplazamiento).
La definición de la interpretación tal y como la propone el
diccionario de Laplanche y Pontalis muestra bien la importancia
del material, la lengua, en la producción de la interpretación: despeje, por la investigación analítica, del sentido latente en el decir y
las conductas de un sujeto . .. 116 Pero la noción casi futbolística de
despeje se ha de entender como separación (de una incógnita por
medio del cálculo) y también como efecto de alejar el objeto del
deseo de la meta propia (en el deporte, claro). Freud nos indica
claramente el trabajo de lo inconsciente sobre la lengua: Los delirios obran por medio de una censura que ya no se preocupa por disimular su acción y que, en vez de actuar intentando elaborar las
transformaciones menos chocantes, borra brutalmente todo lo que le
disgusta de forma que lo que queda se vuelve incoherente. Procede exactamente igual que lo hacía la censura rusa de los periódicos
116]. Laplanche y ].-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, París, PUF,
1976, pág. 206. La traducción es nuestra, pues la que propone Labor
(pág. 209), al traducir «dégagement» por deducción y «dire» por manifestaciones verbales, nos parece abusiva.
BREVIARIO DE LECTURA
155
en la frontera, emborronando los diarios extranjeros antes de ponerlos en manos de la gente que tenía que proteger- 17 •
La interpretación freudiana en psicoanálisis no reside simplemente en el análisis semántico de un contenido de sueño o de un
síntoma, en 1905, Freud lo muestra claramente al indicar que la
solución de la tos de Dora tras su interpretación no le parecía satisfactoria, pues ya había operado del mismo modo en otras ocasiones l18 . Si nos fijamos con atención en las múltiples referencias
de este texto freudiano a la interpretación, percibiremos sin dificultad cómo la interpretación freudiana, al principio de la práctica analítica, encadena la producción de sentido con la reproducción de síntomas en el análisis: leucorrea, interpretación de la
masturbación infantil, negación, gestos con el monedero en la sesión siguiente que le confirman a Freud la exactitud de su atribución de sentido. La pertinencia de su atribución de sentido le
es confirmada a Freud por unos gestos que él designa como actos sintomáticos. La progresión de la investigación le va a permitir introducir en el campo de la interpretación dos elementos
nuevos: la transferencia y la topología de lo inconsciente. En efecto,
para Freud, el «arte de la interpretación» consiste en transcribir
o traducir el complejo inconsciente del paciente, por medio de
las indicaciones que éste proporciona al analista, con los términos propios del analista; sin embargo, esta transcripción o traducción no puede ser una información inmediatamente transmitida al analizante, se ha de esperar a que el paciente sea capaz
de descubrir su complejo inconsciente allí mismo en donde está
anclado l19 •
Ya en 1911, se percibe con claridad que la interpretación en
psicoanálisis tiene poco que ver con el saber del psicoanalista. No
sólo porque la comunicación de este saber sea solamente eficaz
en tal fase ulterior del tratamiento, sino porque, sea cual fuere el
nivel de adhesión transferencial del analizante, el saber del uno
117
118
119
Sigmund Freud, 1900a, La Interpretación de los sueños.
Sigmund Freud, 1905e, Fragmento de un análisis de histeria.
Sigmund Freud, 1909b, Juanito.
156
LA CAN EN ESPAÑOL
no le sirve para nada al otro, la cura no funciona sin que el analizante adquiera un saber sobre sí mismo120 y la mejor manera de
comunicar un sentido a un analizante es la que sabe esperar a que
el paciente «esté a punto de descubrirlo SÓlO»121. Cuanto más
avanza en su descubrimiento de la teoría analítica, más se afirma
en Freud la idea de un trabajo de la cura asumido por el paciente,
que pasará, aunque nunca le designe de esta manera, de la posición de analizado a la de «analizante»: el paciente es quien determina la marcha del andlisis y la puesta en orden de los materiales122 ,
ello impide, según Freud, que el analista sea capaz de elaborar sistemáticamente los síntomas y los complejos. Si el analista no sabe
realmente lo que se refiere a la estructura de su «analizado» convertido en «analizante», no por ello deja de ser necesario que la
persona en análisis le suponga a su analista un saber, como asignación de una posición de sapiente que abre a la transferencia; de
hecho, lo primero que el analizante transfiere al analista es esta
suposición de saber. En realidad, lo que al principio era para
Freud una interpretación, se irá poco a poco convirtiendo en un
proceso de construcción, es decir, la organización sistemática por
parte del analista del saber que su analizan te le supone 123 ...
Es común considerar que la diferencia esencial entre Freud y
Lacan reside en que este último comenzó su formación psiquiátrica ocupándose de la psicosis y precisamente de los delirios de
interpretación. Hasta 1933, cuando Lacan utiliza el término es
para referir la transformación de la realidad por medio del proceso delirante.
En 1933, por primera vez, Lacan compara la interpretación
delirante y la interpretación psicoanalítica: Pero el punto mds notable que hemos despejado de los símbolos engendrados por la psicosis, es que su valor de realidad no queda disminuida de ninguna
forma por la génesis que los excluye de la comunidad mental de la
razón. Los delirios, en efecto, no requieren interpretación alguna
120
121
122
123
Sigmund
Sigmund
Sigmund
Sigmund
Freud,
Freud,
Freud,
Freud,
1911e,
1913c,
1925d,
1937c,
El manejo de la interpretación de los sueños.
El inicio del tratamiento.
Autopresentación.
Construcciones en el análisis.
BREVIARIO DE LECTURA
157
para expresar solamente con sus temas, y de maravilla, esos complejos instintivos y sociales que el psicoanálisis trae a la luz del día con
gran dificultad en los neuróticos1 24 .
En 1936, Lacan resume la progresión freudiana respecto de
la interpretación: ... el analista actúa de forma que el sujeto tome
conciencia de la unidad de la imagen que se refracta en él con sus
efectos dispares, cuando la representa, cuando la encarna o cuando
la conoce. No vamos a describir aquí cómo procede el analista en su
intervención. Opera sobre los dos registros, el de la elucidación intelectual por medio de la interpretación, el de la maniobra afectiva
por medio de la transferencia; pero determinar sus tiempos es asunto
de técnica que los define en fonción de las reacciones del sujeto; regular su velocidad asunto de tacto, por medio del cual el analista es
advertido del ritmo de estas reaccion es125 .
El 8 de julio de 1953, con motivo de la inauguración de la
Société fran<;aise de Psychanalyse, Lacan pronuncia una conferencia titulada «Le symbolique, l'imaginaire et le réel»126, en ella
propone por vez primera una visión esquemática del desarrollo
completo de un análisis, vale la pena traducirlo por completo,
pues no sabemos que exista una versión castellana de este texto
que precede y anuncia el Discurso de Roma:
He aquí cómo se podría inscribir muy esquemáticamente un
análisis del principio hasta el final:
rS - r1 - i1 - iR - iS - sS - SI - SR - iR - r5. rS:
realizar el símbolo.
124 Jacques Lacan, «El problema del estilo y la concepción psiquiátrica de
las formas paranoicas de la experiencia» (1933), en De la psychose paranoiaque
dans ses rapports avec la personnalité, 2. a ed., París, Seuil, «Colección Le champ
freudien», 1975, págs. 383-388.
125 Jacques Lacan, «Au dela du principe de réalité», en Ecrits, París, Seuil,
1966, págs. 73-92.
126 Jacques Lacan, Le symbolique, l'imaginaire et le réel, versión de la Biblioteca de la Escuela lacaniana de psicoanálisis. Existen varias versiones más,
y sensiblemente diferentes, de esta conferencia que marca un hito en la enseñanza de Lacan, entre las cuales podemos citar la que publicó el Bulletin de
l'Association freudienne, 1982, núm. 1.
158
LA CAN EN ESPAÑOL
rS: Esto es la posición de partida. El analista es un personaje
simbólico como tal. Y ustedes le van a ver por eso, porque es al mismo
tiempo y por sí mismo el símbolo de la omnipotencia, y porque ya es
una autoridad, el amo. El sujeto le viene a ver con esta perspectiva
y le sitúa en una postura que podría ser más o menos ésta: «Usted es
quien tiene mi verdad», postura completamente ilusoria, pero que es la
postura típica.
- rI: después tenemos aquí: la realización de la imagen.
Es decir, la instauración más o menos narcisista en la que el sujeto entra en cierta manera de comportarse que es precisamente analizada como resistencia. ¿ Y esto por qué razón? A causa de cierta relación: iI
imaginación
-iI::-------imagen
La captación de la imagen (véase captura imaginaria) es esencialmente constitutiva de cualquier realización imaginaria en la medida en que la consideramos instintiva, esta realización de la imagen que permite que el picón hembra se deje cautivar por los mismos
colores que el picón macho y que entren paulatinamente en cierto
tipo de danza que les lleva a donde ustedes saben 127. ¿Qué es lo que
la constituye en la experiencia analítica? Lo pongo por el momento
en un círculo.
Después de esto tenemos:
- iR - que es la consecuencia de la transformación precedente:
1 es transformado en R.
Es la fose de resistencia, de transferencia negativa, o incluso, de
situación al borde del delirio, que existe en el análisis. Es esa manertl
que los analistas tienden cada vez más a emplear: «El análisis es un
127 Lacan utiliza aquí las famosas experiencias de Ter Pelkwijk (1937) y
Tinbergen (1932, 1951) sobre los «stimuli-signos» que desencadenan la agresividad de los machos y el reconocimiento de las hembras del picón (Gasterosteus aculeatus). Cfr. N. Tinbergen, «Über die Orientierung des Bienenwolfes
"Philanthus triangulum" Fabr.», en Zeitschrift for Physiologie, vol. XVI, 1932,
págs. 305-325.
BREVIARIO DE LECTURA
159
delirio bien organizado», fórmula que he oído en boca de uno de mis
Maestros y que es parcial pero no inexacta.
¿Qué pasa después? Si sale bien de ésta, si el sujeto no posee todas las disposiciones para ser psicótico (en cuyo caso se queda en el
estadio iR) pasa a:
- iS - la imaginación del símbolo.
Imagina el símbolo. Tenemos en el análisis mil ejemplos de la
imaginación del símbolo. Por ejemplo: el sueño. El sueño es una imagen simbolizada.
Aquí interviene:
_.- sS - que permite el vuelco.
Que es la simbolización de la imagen.
Dicho de otro modo, lo que se llama «la interpretación».
Esto únicamente tras franquear la fase imaginaria que engloba
más o menos:
rI - i1 - iR - iS comienza la elucidación del síntoma por medio de la interpretación
(SS)
-51Luego, está:
- SR - que es, en suma, la finalidad de toda salud, que no
consiste (como se cree) en adaptarse a algo real mejor o peor definido
u organizado (véase Real), sino de hacer reconocer su propia realidad, o sea, su propio deseo.
Como lo he subrayado ya muchas veces, hacerlo reconocer
por sus semejantes; es decir simbolizarlo.
En ese momento nos encontramos con:
- rR - <falta el texto>
lo que nos permite llegar al final al:
-rSEs decir, muy exactamente al punto de donde habíamos salido.
No puede ser de otra manera, pues si el analista es humanamente
válido, la cosa sólo puede ser circular. Y un análisis puede comprender varias veces ese ciclo.
160
LA CAN EN ESPAÑOL
- iJ - es la parte propia del análisis, o que se da en llamar (sin
razón) «la comunicación de inconscientes».
El analista tiene que ser capaz de comprender el juego que juega
su sujeto. Tiene que comprender que es él el picón macho o hembra
según la danza que lleva su sujeto.
El sS es la simbolización del símbolo. Eso lo tiene que hacer el
analista. No le cuesta: puesto que ya es un símbolo. Es preferible que
lo haga con completud, cultura e inteligencia. Por eso es preferible,
es necesario que el analista tenga una formación lo más completa posible en el orden cultural. Cuanto más sepan, mejor. Yeso (sS) sólo
puede intervenir después de cierto estadio, tras haber franqueado
cierta etapa. Y en particular, es en ese registro que pertenece alIado
delsujeto 128 (por algo no lo he separado) ... El Sujeto forma siempre
y más o menos cierta unidad más o menos sucesiva, cuyo elemento
esencial se constituye en la transferencia. Y el analista viene a simbolizar el Superyó que es el símbolo de los símbolos.
El Superyó es simplemente una palabra que no dice nada (una
palabra que prohíbe)' Al analista no le cuesta precisamente ninguna
dificultad simbolizarlo. Es precisamente lo que hace.
El rR es su trabajo, impropiamente designado bajo el término
de esa famosa «neutralidad benevolente» de la que se habla por todos lados, y que quiere decir sencillamente que, para un analista,
todas las realidades son, al cabo, equivalentes; que son todas realidades. Esto parte de la idea de que todo lo que es real es racional,
e inversamente. Y es lo que le tiene que brindar esa benevolencia
contra la que se viene a estrellar <falta texto> y llevar a buen puerto
su análisis.
128 No logramos encontrar sentido a esta frase: «Et en particulier, c'est en ce
registre qu 'appartient, du coté du sujet (ce n 'est pas pour rien que je ne l'ai pas séparé) ... », por lo que sólo podemos traducir la literalidad. No sabemos si es posible que haya un error de transcripción de la cinta o de las notas y que en vez
de appartient (pertenece) se trate de apparait (aparece), lo que nos sugeriría un
comienzo de diferenciación entre la noción de sujeto equivalente a «persona»
o «individuo» y la de «sujeto de lo inconsciente», como lo que se le escapa al
significante, «vedado» por otro significante que le impide presentarse en el
verbo (véase sujeto vedado) [N del TI
BREVIARIO DE LECTURA
161
Todo esto ha sido dicho un poco rápidamente.
Les podría haber hablado de muchas otras cosas. Pero, por lo demás, no es más que una introducción, un prefacio a lo que intentaré
tratar más completamente, más concretamente, el discurso que espero
hacerles en Roma, sobre el tema del lenguaje en el psicoanálisis.
La interpretación psicoanalítica no se resume en el contenido
simbólico con el que un analista sintetiza su escucha por medio de
una intervención. El analista efectuaría de este modo una clausura
simbólica al producir, por medio del sentido definitiz¡o de la palabra
del analizante, una verdad cerrada.
La interpretación analítica no procede por analogía como
tampoco se basa en la exactitud. Con ello no queremos decir
que la interpretación pueda ser inexacta, sino que su meta no
es la exactitud, sino la verdad del deseo subjetivo que pide ser
reconocido.
La interpretación «inexacta» también produce efectos y Lacan comenta el artículo de Glover para mostrar cómo la cuestión de la exactitud pierde totalmente su importancia al cabo
del relato:
Lo mismo que la cuestión de los efectos terapéuticos de la interpretación inexacta planteada por el señor Edward Glover129 en un
artículo muy notable, que le llevó a conclusiones en donde la cuestión de la exactitud pasa a segundo plano. A saber, que no sólo cualquier intervención hablada es recibida por el sujeto en función de su
estructura, sino que ocupa en ésta una función estructurante en
razón de su forma, y que ahí reside precisamente el alcance de las
psicoterapias no analíticas, incluso de las más ordinarias «recetas»
médicas por ser intervenciones que se pueden calificar de sistemas
obsesivos de sugestión, sugestiones histéricas de orden fóbico, incluso
apoyos persecutorios, adquiriendo cada una su carácter al sancionar
el desconocimiento, por parte del sujeto, de su propia realidaJ130.
129 Edward Glover, «The therapeutic effect of inexact interpretation; a contribution to the theory of suggestion», Int. j. Psa., XII, pág. 4.
130 Jacques Lacan, Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse. La psychanalyse, 1956, núm. 1, Sur la parole et le langage, págs. 81-166.
162
LA CAN EN ESPAÑOL
La interpretación psicoanalítica no es equivalente a la intervención del analista. La voluntad de curar o de «mejorar el sujeto» del analizan te no funciona según la voluntad o el capricho
del analista: Ciertamente, el psicoanalista dirige la cura. El primer
principio, de esta cura, el que primero se deletrea, aquel con el que
se encuentra por todas partes durante su formación hasta el punto de
quedarse impregnado con él, es que no debe en ningún caso dirigir
al paciente131 • Con la reflexión teórica sobre el tiempo lógico, Lacan intenta forzar el advenimiento de la interpretación por medio de las «sesiones de duración variable» que muchos terminaron nombrando «sesiones cortas», y cuya práctica sirvió de
criterio para la supresión de su habilitación como didacta de la
Internacional. Así explica los efectos de la interrupción de la sesión: No diríamos lo mismo si no estuviésemos convencidos de que
al experimentar, en un tiempo de nuestra experiencia hoy concluso,
lo que se ha llamado nuestras sesiones cortas, conseguimos dar a luz
en tal sujeto macho, fantasmas de embarazo anal con el sueño de su
resolución por cesárea en un plazo durante el cual, de otro modo, hubiésemos seguido escuchando sus especulaciones sobre el arte de Dostoiesvski132 • La anotación clínica sobre el discurso interminable y
mortífero de la neurosis obsesiva no justifica el corte de la sesión,
incluso si con él se abre la puerta de la producción fantasmática:
el uso de la sesión corta favorece también el aumento de las resistencias por medio de «elaboraciones demostrativas de su buena
voluntad, en cuanto se acerca, a menudo atemorizado, al fantasma de la muerte del analista 133. Con esta salvedad, no se trata
de justificar la actitud cronológicamente timorata de la burocracia psicoanalítica, ni de discutir la pertinencia teórica del tiempo
131 Jacques Lacan, Intervención en el Coloquio internacional de Royaumont,
10-13 de julio de 1958; retomada en la Semana Santa de 1960 para su publicación en La psychanalyse, 1961, núm. 6, «Perspectives structurales», páginas 149-206.
132 Jacques Lacan, 26 de septiembre de 1953, fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse. Escritos, París, Seuil, 1966.
133 Moustafa Safouan, Le rapport de Rome, 50 ans apres, Figures de la psychanalyse, Logos O Ananké, nouvelle série, otoño de 2001, T oulouse, Ediciones
Éres, págs. 7-15.
BREVIARIO DE LECTURA
163
lógico como tiempo de lo inconsciente. Por ejemplo, en el análisis de los perversos, la interrupción anacrónica de la sesión, se
puede entender como rechazo a escuchar o participar en el gozo
perverso del analizante, cuando el relato de su gozo perverso pretende provocar angustia en el analista. De la misma manera, la
interrupción de la sesión puede ser puntuación e invitación a
la apertura, en un momento preciso del discurso del analizante.
La interpretación es eso: un momento de la apertura de lo inconsciente que disuelve la semblanza del discurso (véase semblanza), para producir «discurso analítico». La interpretación es
efecto de sentido que se produce fuera de la significación y que
anuda lo real con lo simbólico. Tras ella, el efecto se encierra de
nuevo en la semblanza, producción significante, acaso nueva,
pero prisionera del río del discurso: del orden del saber sobre sí
m1smo.
La interpretación no es del analista, como tampoco pertenece
al paciente; es la oquedad intermediaria por donde lo real se engarza en el significante, efecto de palabra que desplaza al sujeto
de lo inconsciente.
El analista puntúa o ritma la prosa del analizante, su escucha
impone en parte la cadencia, es también contrarritmo que detiene el flujo y pone luz en tal cabo que se escabullía antaño, olvidado por parecer sin interés.
El analista cuenta con los malentendidos y los equívocos de
tres tipos, nos recuerda Joel Dor en su Clínica psicoanalítica134 ,
y cita a Lacan en L'étourdit, que nos sirve aquí para terminar la voz:
Esos equívocos por los que inscribe la junta de la enunciación, se concentran en tres puntos o nudos en donde se subrayará no sólo la presencia del impar (considerado anteriormente indispensable), pero en donde ninguno se impone por
ser el primero, el orden en que los vamos a exponer se mantiene mejor con un bucle, el doble mejor que con una sola
vuelta.
134 Joe! Dor, en el cap. 4, «Intervenciones e interpretaciones en la cura»,
Clinique psychanalytique, coll. «L' espace analytique» , París, Gallimard, 1994,
pág. 73.
164
LA CAN EN ESPAÑOL
• Empiezo con la homofonía, cuya ortografía depende. El
que, en el idioma que es el mío, como ya lo jugué más
arriba, deux (dos) forme equívoco con d'eux (de o con ellos),
mantiene la huella de ese juego del alma por el que hacer
d'eux (de ellos) deux-ensemble (dos juntos) encuentra su límite en el faire deux (hacer dos) d'eux (con ellos).
Hay otros en este texto, desde el <<parétre» hasta el «s'emblant»135.
Defiendo que ahí valen todas las mañas por la sencilla razón de
que cualquiera está a su alcance sin poder reconocerse en ellas, son
ellas las que juegan con nosotros. Salvo cuando los poetas las calculan y el psicoanalista hace un uso conveniente de ellas.
Allí donde conviene a su finalidad' Ya sea para, con su decir que
rescinde su sujeto, renovar la aplicación que de él se representa en el
toro, el toro en que consiste el deseo propio a la insistencia de su petición (demanda).
Si una hinchazón imaginaria puede aquí ayudar a la transfinitización fálica, recordemos sin embargo que el corte funciona lo
mismo cuando se produce en el trapo arrugado, que glorifiqué en su
día a propósito del dibujo girafoide de Juanito.
Pues la interpretación está aquí secundada por la Gramática.
A lo cual en este caso, como en los demás, Freud no deja de recurrir.
No volveré a insistir sobre lo que subrayo de esta práctica confisada
en numerosos ejemplos.
135 La ortografía correcta de la apariencia francesa o del aparentar se escribe
paraítre, y la «semblanza», de tan difícil traducción por las múltiples acepciones que recoge el francés, se escribe semblant; foire semblant es «hacer como si».
Cuando Lacan escribe parétre, introduce en la «voluntad de aparentar», o de
producir una «apariencia», la dimensión que esto recubre en lo referente al «ser»
(étre), la apariencia quiere engalanar al ser o esconder su defecto; por eso,
cuando «se salvan las apariencias», se salva algo de lo cual depende el ser (con
mi hacienda sí, pero con mi foma no). Esta dimensión del ser junto a su representación o a lo que se dibuja de su semblanza, está de manifiesto en lo que
Lacan sugiere por medio del apóstrofe s'emblant: la apariencia y el ser «se amblan» o se ensamblan, se unen o se articulan, por medio de la «semblanza».
BREVIARIO DE LECTURA
165
Sólo resalto que ahí reside lo que los analistas imputan púdicamente a Freud de un deslizamiento en el endoctrinamiento. En estas fechas (cfr. la del hombre de las ratas) en donde ya no le queda
mds transmundo que proponer que el del sistema C presa de «incitaciones internas».
Por eso los analistas que se aferran a la protección de la <psicología general», ni siquiera son capaces de leer en esos casos brillantes que Freud les hace a los sujetos «repetir su lección» en su gramdtica.
Con la salvedad que nos repite que, del dicho de cada uno de
ellos, tenemos que estar dispuestos a revisar las <partes del discurso»
que hemos creído poder conservar de los precedentes.
Claro que se trata aquí de lo mismo que los lingüistas se plantean como ideal, pero si la lengua inglesa parece propicia a Chomsky,
he marcado cómo mi primera frase contradice por medio de un equívoco su drbol transformacional.
«No soy yo quien te obliga a decirlo.» ¿No serd éste el mínimo de
la intervención interpretativa? Pero lo que importa no es el sentido
en la fórmula que la lengua que utilizo aquí me permite producir,
es que la amorfología de un lenguaje abre al equívoco entre «Tú lo
has dicho» y «No me hago para nada cargo de tu dicho ya que, cosa
parecida no le he dicho a nadie que te obligue a decirla.»
Cifra tres ahora: se trata de la lógica, sin la que la interpretación
sería imbécil, los primeros que la utilizan son, claro estd, aquellos
que para hacer transcendente la existencia de lo inconsciente se parapetan tras el propósito de Freud según el cual lo inconsciente es insensible a la contradicción.
Seguramente no le haya llegado todavía a los oídos que hay más de
una lógica que prevalece prohibiéndose ese fondamento y, sin embargo,
seguir estando <formalizada», lo que quiere decir propia al matema.
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN:27/01l1954,
10/02/1954, 19/05/1954, 23/06/1954, 7/07/1954, 23/11/1955,
3/04/1957, 22/05/1957, 16/04/1958, 11/06/1958, 26/11/1958,
10/12/1958, 17/12/1958, 7/01/1959, 21/01/1959, 28/01/1959,
4/02/1959, 11/02/1959, 8/04/1959, 13/05/1959, 3/06/1959,
1/07/1959, 23/01/1963, 15/04/1964, 22/04/1964, 13/05/1964,
27/05/1964, 17/06/1964, 14/12/1966, 25/01/1967, 21/06/1967,
29/11/1967, 17/01/1968, 4/12/1968, 26/02/1969, 4/06/1969,
17/12/1969, 14/01/1970, 11/03/1970, 15/04/1970, 13/01/1971,
166
LA CAN EN ESPAÑOL
4/11/1971,2/12/1971, 4/05/1972, 21/06/1972, 20/11/1973,
11/06/1974, 11/02/1975, 18/11/1975, 9/12/1975, 13/04/1976,
19/04/1977, 17/05/1977.
M
Mediodecir:
(Fr. Mi-dire) Es éste uno de los constructos terminológicos
en los que Lacan aprovecha -como en otros casos sofisticados
hallazgos topológicos o lógicos-- expresiones del lenguaje popular
para aludir a fenómenos de más enjundia en su entramado conceptual.
La tensión entre el decir y lo dicho 136 como dos momentos
constitutivos de la verdad del sujeto de lo inconsciente, la expresa
Lacan con este término coloquial: mediodecir -sustantivando el
verbo- o decir a medias. Con ella no indica sólo que la verdad
del sujeto no se pueda decir toda 137 , sino que, cuando se alude a
ella, uno está necesariamente situado en el medio de un circuito
fugaz: el que va de la articulación del sujeto en alguno de los significantes que lo hacen presente en la enunciación que se produce en un momento dado, hasta su pérdida por el hecho de que
la verdad de su ser es meramente ser representado.
En su célebre y apretado artículo L'etourdir 38 , plantea algunas
de las paradojas del decir, para llevarlas a la reflexión sobre la verdad en psicoanálisis. La entrada en materia es sencilla y rotunda:
El que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que
se oye 139 .
136 De la que ya hablamos con una cierta naturalidad, desde Lévinas a Bourdieu pasando por nuestros propios comentarios: J .M. Marinas, «El decir y lo
dicho en E. Lévinas», La Balsa de la Medusa, núm. 9, 1989.
137 J acques Lacan, Télévision, París, Seuil, 1973. pág. 9.
138 Jacques Lacan, «L' étourdit», en Scilicet, núm. 4, París, Seuil, 1973, páginas 5-52.
139 L 'étourdit, pág. 5, Lacan utiliza esta expresión de modo parecido en varias ocasiones El que se diga como hecho queda olvidado bajo lo que se dice en lo
que se oye, en mayo y junio de 1972. Véase la voz anterior, Interpretación.
BREVIARIO DE LECTURA
167
El ocultamiento del decir en lo dicho, o del hecho del decir
en lo que se dice, alcanza el modo de referirse a la verdad en el
análisis. Teniendo en cuenta que el sujeto del deseo sólo es recuperable y al tiempo inalcanzable como decir pleno en el plano de
la enunciación, del sujeto de la enunciación.
Partiendo de la locución: «esto sí que tiene qué decir»140.
No ir sin 141 ... es formar pareja, lo que, como quien dice,
«no va de por sí».
Así es como lo dicho sí que tiene qué decir. Pero si lo dicho se propone siempre como la verdad, aunque fuese sin sobrepasar nunca un medio dicho (diciéndolo a mi modo), el decir se aparea sólo a costa de ex-sistir 142 , o sea, a costa de no
pertenecer a la di(cha)-mensión 143 de la verdad 144 .
La oposición entre el decir pleno y del mediodecir no es, pues,
una cuestión de estilo o de estrategia retórica de Lacan. En sus
postulados, precisamente los que elabora a partir de la lectura cuidadosa del Freud de la teoría del incesto y el nacimiento de la
cultura, y por tanto del decir (véase Comunicación).
140 Cela va sans dire equivale a la expresión castellana «Ni que decir tiene».
En francés existe la expresión Cela ne va pas sans dire, que traducimos por Esto
sí que tiene qué decir.
141 N'aller pas sans: no ir sin, es la doble negación típica del idioma francés que por redoblarse afirma. Algo que no va sin implica la necesidad de un
suplemento, con el que forma pareja.
142 ex-sister, locución lacaniana típica en donde juega con existir y ex-sistir
o sistir fuera de, aquello que sólo encuentra «consistencia» fuera del ser: ex-sistencia.
143 Del mismo modo, juega a producir sentido separando con guión dimension y produciendo eufonía con dit-mension. Así el lugar en donde lo dicho se aparea con el decir no pertenece a la dimensión de la verdad. Pues la
mensión o la medida de lo dicho en el decir, consiste en lo real, es decir, que
se escapa o se sitúa fuera de (ex) la (ex)sistencia. Aunque sista fuera de, el dicho de lo inconsciente deja la huella de su propia ausencia, lo mismo que en
la hilera de libros de una biblioteca, la huella virgen de polvo entre dos, hace
presente a un libro ausente ...
144 Ibíd., pág. 8.
168
LA CAN EN ESPAÑOL
... El decir de Freud se infiere de la lógica que toma en su
fuente lo dicho de lo inconsciente. Si este dicho ex-siste es porque Freud lo descubrió.
Que se restituya su decir, hace falta para constituir el discurso del análisis (en ello ando), esto a partir de la experiencia en la que se revela que existe.
No se puede traducir este decir en verdades, pues no hay
más verdad que la que se mediodice, bien recortada, pero que
exista ese mediodicho nítido 145 (se conjuga remontando: tú
meditas, yo maldigo 146), sólo encuentra sentido a partir de este
decir.
Este decir no es libre, pero se produce como relevo de
otros que provienen de otros discursos. Al abrocharse en el
análisis .. .! ... su ronda sitúa los lugares en donde se discierne
este decir 147 .
REFERENCIAS EN LOS ESCRITOS DE LACAN: PREFACIO AL LIBRO DE
ANIKA RIFFLET-LEMAIRE jACQUES LACAN, BRUXELLES CHARLES DESSART,
1970,
PÁGS.
9-20.
JORNADAS DE ESTUDIO DE L'ÉCOLE FREU-
DIENNE DE PARís. MAISON DE LA CHIMIE, PARIS,
9 DE NOVIEMBRE DE
1975.
PUBLICADO EN LETTRES DE L'ÉCOLE FREUDIENNE,
MERO
24,
PÁGS.
247-250.
1978,
NÚ-
CONFERENCIAS y ENTREVISTAS EN UNI-
VERSIDADES NORTEAMERICANAS. SCILICET, NÚM.
42-45. «DE JAMES JOYCE
24 DE ENERO DE 1976 EN
617, 1975,
PÁGI-
NAS
COMME SYMPTOME» PRONUNCIADA
EL
EL CENTRE UNIVERSITAIRE MÉDI-
TERRANÉEN DE NIZA; LA TRANSCRIPCIÓN DE HENRI BREVIERE, AYUDADO POR JOELLE LABRUYERE, FUE REALIZADA A PARTIR DE UNA GRA
MERO
28,
NOVIEMBRE DE
2000.
Metáfora:
(Fr. Métaphore). Véase condensación.
Metonimia:
(Fr. Métonymie). Véase desplazamiento.
145 No se puede evitar oír en midit net la eufonía con midinettes que en
francés expresa la locución castiza de «niñas pijas».
146 Tu médites, je médis.
147 Ibíd, págs. 9-11.
BREVIARIO DE LECTURA
169
Montaje:
(Fr. semblant). Véase semblanza.
Mujer L;t:
(Fr. Femme L;i:) La afirmación de Lacan de que La mujer, con
L mayúscula no existe, ha causado comentarios de toda índole.
La mayoría ideológicos, muchos de ellos manifiestan una gran ignorancia de su sistema de pensamiento.
En efecto, tanto la cuestión de La mujer, como su afirmación
consecuente de que (véase relación sexual) se tienen que leer dentro de una argumentación lógica que no tiene nada que ver con
cuestiones existenciales u ontológicas, ni con el apareamiento de
macho y de hembra, ni con el derecho legítimo de las mujeres
-en lo jurídico yen lo social- a la paridad Tiene que ver, sin
embargo, con la manera como La mujer se relaciona con el gozo
fálico. Para que La mujer existiese, tendríamos que suponer el
mito de que al menos una mujer hiciera excepción a la fonción fálica. Con esta condición obtendríamos un La mujer equivalente
de Un padre que les indicaría a las demás mujeres el lugar donde
se podría encontrar un gozo equivalente al del Padre simbólico,
o sea, un gozo inaccesible y prohibido por el proceso de la castración.
Se fundaría desde ahí, como para los hombres, un límite impuesto a todas las mujeres desde el punto de vista de la fonción
fálica, dándose entonces un conjunto universal (La mujer).
Me queda todavía media hora para tratar de introducirles
-si me puedo atrever a expresarme de este modo- a lo que
sucede por el lado de la mujer. Entonces no hay más que dos
posibilidades -o lo que yo escribo no tiene ningún sentido,
y tal es la conclusión dellibrito¿azón por la que les ruego que
se lo lean- o cuando escribo \¡j x<Px, función inédita donde
la negación pesa sobre el cuantificador que tenemos que leer
no-todo, lo que quiere decir es que cuando un ser parlante
cualquiera se pone bajo el estandarte de las mujeres, lo hace a
partir de que se funda en ser no-todo, colocándose en la función fálica. Esto es lo que define la ... ¿la qué? -la mujer precisamente, con la salvedad de que La mujer no se puede escribir más que si se le tacha el La. No existe un La mujer,
artículo definido para designar lo universal. N o existe La mu-
170
LA CAN EN ESPAÑOL
jer, ya que -si ya arriesgué el término una vez, por qué pensármelo dos veces- de por su esencia, no es toda 148 .
Para sensibilizarnos a esta cuestión lógica de la necesidad de
un universal único, tal y como lo implican, en el Seminario XX,
las fórmulas de la sexuación, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que no se está hablando del macho y de la hembra
sino de la parte hombre y de la parte mujer del parIente, en su relación con un campo, el del Otro, en donde el significante da
paso a la persona y veda el acceso al sujeto.
[a propósito de las fórmulas de la sexuación] En frente tienen
ustedes la inscripción de la parte mujer de los seres parlantes.
Todo ser parlante, como está expresamente formulado en la
teoría freudiana, se puede inscribir, cualquiera que sea, esté o
no esté provisto de los atributos de la masculinidad -atributos que quedan por determinar- en esta parte. Si se inscribe
ahí, no permitirá ninguna universalidad, será ese no-todo, en
la medida en que puede elegir, o plantearse en el_x, o no quedarse de ese lado 149 .
Al mismo tiempo que se tiene que plantear en la escritura de
la función fálica, ése La se tiene también que inscribir en relación
con el significante del Otro vedado 5C7\..):
La mujer está en relación con el significante de ese Otro, porque, como Otro, sólo puede seguir siendo siempre Otro. Lo
único que puedo hacer aquí es suponer que se les viene a la
cabeza mi enunciado de que no existe Otro del Otro.
El Otro, ese lugar en donde se viene a inscribir todo lo que se
puede articular del significante, es radicalmente en su fundamento, lo Otro. Por eso este significante, con su paréntesis
abierto, marca al Otro como vedado - 5(A).
¿Cómo concebir que el Otro pueda ser en modo alguno
eso respecto de lo que una mitad -puesto que ésta es grose-
148
149
Jacques Lacan, Seminario XX, 1972-1973, En co re, ob. cit., pág. 68.
Ibíd., pág. 74.
BREVIARIO DE LECTURA
171
ramente la proporción biológica- de los seres parlantes toman su referencia? Y sin embargo es lo que está ahí escrito, en
la pizarra, con la flecha que sale del L? Este L? no se puede
decir. Nada, de la mujer, se puede decir. La mujer está en relación con SeA) y con eso ya se desdobla, ya es no-toda, puesto
que, por otra parte, se puede relacionar con <1>150.
Por no ser toda, completa, la mujer, como La (universal),
queda excluida de la naturaleza de las cosas que, nos dice Lacan,
es la naturaleza de las palabras. Pero, precisamente por eso, obtiene un gozo suplementario al goce que designa la función fálica.
La parte hombre sometida por entero a la función fálica -a la
que la castración le arrima- se queda en el campo del placer,
pues su deseo queda cortado en el camino del apogeo de la tumefacción, por una señal en el Yo, la angustia, que le provoca, con
el orgasmo, la destumefacción 151 :
Que el gozo, en nosotros el orgasmo -para limitarnos a
nosotros- coincida con la puesta fuera de combate -por decirlo así- o con la puesta fuera de juego del instrumento por
destumescencia, es algo que merece muy mucho que no lo
consideremos como cosa -dicho así que es como se expresa
Goldstein en la Weserheit- de la esencialidad del organismo ... / ...
¿Cómo se vive la copulación entre hombre y mujer?, eso
es lo que permite a la función de la castración, a saber al hecho que el falo es más significativo en la vivencia humana por
su caída, por su posibilidad de ser objeto caído que por su presencia, esto es lo que designa la posibilidad del espacio de la
castración en la historia humana .. ./ ...
De hecho, se lo digo de inmediato, el objeto parcial es un
invento del neurótico, es una fantasía. Él es quien lo convierte
en objeto parcial. En lo referente al orgasmo y a su relación
Jacques Lacan, Seminario XX, 1972-1973, Encore, ob. cit., pág. 75.
Utilizamos aquí un Lacan más biológico, diez años anterior: el del Seminario X, 1962-1963, sobre la Angustia. Desmmefacción no es un término
recogido por el DRAE, de ahí las cursivas.
150
151
172
LA CAN EN ESPAÑOL
esencial con la función que definíamos antes de la caída de lo
más real del sujeto, ¿no les han dado testimonio más de una
vez - a los que aquí tengan una práctica de analistas-... ?
¿Cuántas veces habrán oído que un sujeto tuvo, no diré su primer, uno de sus primeros orgasmos en el momento en que tenía que entregar apresuradamente la copia de un examen o de
un dibujo que tenía que terminar rápidamente? ¿Y qué es lo
que se recogía?: su obra, aquello que se esperaba, algo que se
desprendía de él. La recogida de los exámenes: en ese preciso
instante eyacula, eyacula en la cúspide de la angustia, claro
está 152 .
No se trata, de ninguna manera, de placeres complementarios, ni de gozos ... Respecto del placer de la parte hombre,
la parte mujer consigue un gozo suplementario.
Por eso, dice Lacan, que contrariamente a lo que se pretende,
son las mujeres las que dominan a los hombres, dice la canción,
repiquetea la expresión popular 153 . Ilustran estos dichos el cómo
participa la mujer en la «función fálica», haciendo de su hombre
falo y quedándoselo ... No está toda entera en la función fálica,
está de lleno, pero con una quisicosa más.
Esa quisicosa, ese enigma de la mujer, alma de dios, tortura de
los hombres154 -que recoge el poeta en síntesis genial-, ese objeto de pregunta tan dudoso y difícil de averiguar, muestra que
existe un gozo que está más allá del falo. Ese algo más, si seguimos nuestra exégesis, les da a las mujeres una sacudida que, al
mismo tiempo, les es bastante socorrida -no hay casualidad en
la vecindad etimológica.
La quisicosa al cabo, es un gozo que es de ella, de ese ella que
no existe y que no nos significa nada, un gozo que le pertenece
152 Jacques Lacan, Séminaire X, 1962-1963, L'Angoisse, Seminario inédito,
13, 6 de marzo de 1963. págs. 13-15 de nuestro manuscrito.
153 También parienta, a veces, contraria, y en Segovia, curiosidad magnífica, obispa.
154 Bias de Otero, «A ia música, de Poemas anteriores» [1941], en Expresión y reunión, Madrid, Alianza, 1981.
BREVIARIO DE LECTURA
173
y que quizá lo ignore, salvo que sabe que lo experimenta, eso sí
que lo sabe, lo sabe cuando le pasa, porque no les pasa a todas 155 .
Por eso, en conclusión, la parte mujer, cualquiera que sea el
parIente que allí se arriesgue, introduce una posibilidad distinta,
enemiga de la razón instrumental, que abre a otra relación con
las cosas del saber en el lenguaje, otro conocer sobre la experiencia, un uso de la vida y de la sociedad, de la ciudadanía en suma,
que no se ciega en ese intento desesperado de negar el déficit constituyente del parIente «siendo poder», sino que -por formar parte
de la función fálica y su expresión siempre deficitaria en el lenguaje- se destituye para que advenga -en la oquedad que deja
su propia destitución- un «poder hacer».
8/06/1955,
14/03/1956, 21103/1956, 4/07/1956, 9/0111957, 16/0111957,
23/0111957, 30/0111957, 6/02/1957, 27/02/1957, 6/03/1957,
13/03/1957, 27/03/1957, 22/05/1957, 18/12/1957, 22/0111958,
29/01/1958, 12/03/1958, 19/03/1958, 26/03/1958, 16/04/1958,
23/04/1958, 7/05/1958, 11106/1958, 17/12/1958, 7/0111959,
4/03/1959, 8/04/1959, 17/06/1959, 23/03/1960, 4/05/1960,
23/1111960, 30/1111960, 25/0111961, 17/05/1961, 7/06/1961,
21102/1962, 7/03/1962, 9/0111963, 30/0111963, 13/03/1963,
20/03/1963, 27/03/1963, 29/05/1963, 5/06/1963, 19/06/1963,
3/07/1963, 20/1111963, 19/02/1964, 27/04/1966, 1103/1967,
12/04/1967, 19/04/1967, 24/05/1967, 7/06/1967, 21/02/1968,
27/03/1968, 20/1111968, 5/03/1969, 12/03/1969, 18/06/1969,
21/0111970, 11/02/1970, 18/03/1970,20/05/1970,20/01/1971,
17/02/1971, 17/03/1971, 18/05/1971, 9/06/1971, 8/12/1971,
15/12/1971, 12/0111972, 8/03/1972, 1106/1972, 2111111972,
9/0111973, 20/02/1973, 13/03/1973, 20/03/1973, 10/04/1973,
15/05/1973, 15/01/1974, 12/02/1974, 14/05/1974, 11/06/1974,
21101/1975, 11102/1975, 11/03/1975, 18/11/1975, 13/01/1976,
9/03/1976, 16/03/1976, 10/05/1977.
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN:
155
Paráfrasis de la página 69 del Seminario XX, 1972-1973, Encore, ob. cit.
174
LA CAN EN ESPAÑOL
N
Negación:
(Al. Verneinung, Fr. dénégation). A diferencia del concepto
de déni156 , éste hace referencia al proceso más desarrollado en la
obra de Freud (1934) para indicar cómo se sustituye el contenido de
una representación que se rechaza por un enunciado verbal que
niega explícitamente tal contenido. Levantar en la frase la cláusula
de negación daría la pista para hallar lo rechazado por insoportable para quien lo enuncia, o por inconveniente (por ejemplo, «los
autores de este libro no pretenden sentar cátedra»).
Sobre el papel de la negación existen no sólo numerosas referencias 157 , sino una modulación que Lacan emplea en contextos
más cercanos a la exégesis de Freud o retoma para fundar sus propios desarrollos con los conceptos de no-todo (véase La mujer) y
la lógica de la diferenciación sexual sostenida en la formulación
de la relación sexual.
Puesto que las correspondencias terminológicas en castellano están dadas desde antiguo en el Laplanche y Pontalis (Labor), no se
trata de problematizarlas aquí de nuevo y nos podemos contentar
con ilustrar estos dos tipos de uso mediante dos citas significativas.
El contexto de lectura de Freud muestra la vinculación de Negación y Forclusión:
Se articula en este registro como la ausencia de esta Bejahung (afirmación) o juicio de atribución, que Freud plantea
como precedente necesario a toda aplicación posible de la Verneinung, que él le opone como juicio de existencia: sin embargo, todo el artículo en el que destaca esta Verneinung como
elemento de la experiencia analítica, demuestra en ella la confesión del significante mismo que ella anula. ( ... )
156 Que se traduce en castellano por «renegación» (y que Lacan en algún
momento traduce por «desmentido»).
157 Para empezar en los Écrits: notas y comentarios sobre el texto de la Verneinung de Freud expuesto por Jean Hyppolyte. Edición de Siglo XXI, Escritos, 1,
págs. 354-383.
BREVIARIO DE LECTURA
175
La Verwerfimg será, pues, considerada por nosotros como
forclusión del significante l58 .
El contexto de elaboración de la teoría del sujeto se vale de la
función de la negación, en este caso desde su clinamen lógico desvelado en la estructura sintáctica de una lengua (el francés), pero
sin perder de vista la larga andadura anterior de la lectura de
Freud (y la noción de escisión del sujeto):
... je crains qu'il ne vienne -en castellano: temo que vengano es tanto expresar la ambigüedad de nuestros sentimientos
cuanto por esta sobrecarga mostrar hasta qué punto, en un
tipo de relaciones dado puede resurgir, emerger, reproducirse,
marcarse en una oquedad, esta distinción del sujeto del acto
de la enunciación como tal, respecto de sujeto del enunciado.
Incluso si no está presente en el nivel del enunciado de una
manera que lo designe ...
y un sujeto, enmascarado o no en el nivel de la enunciación, representado o no, nos lleva a plantearnos la cuestión de
la función del sujeto, de su forma, de lo que sostiene, y a no
equivocarnos, a no creer que es simplemente el yo (je) quien,
en la formulación del enunciado, lo designa como aquel que, en
el instante que define el presente, lleva la palabra l59 .
Renegación (Veleugnung)J que en francés se dice déniJ explica
el punto de partida, el primado del falo, a partir del cual el niño
reniega o rehúsa aceptar que la madre o la niña no lo tienen.
El empecinamiento que se sigue de esta renegación de la castración real, de la ausencia de falo en la mujer, lleva a una afirmación
de la presencia de un pene en la madre, en primer lugar.
En Lacan, la expresión déni aparece vinculada, subordinada
casi a la de forclusión en la medida en que prefiere este último
término a partir de sus trabajos sobre la psicosis. El déniJ que,
158 Jacques Lacan, «D'une question préliminaire a tout traitement possible de la psychose», diciembre de 1957-enero de 1958, en Écrits, París,
Seuil, 1966. Traducción personal, pág. 558.
159 Jacques Lacan, Seminario IX, 1961-1962, L1dentification, Seminario
inédito, 8, 17 de enero 1962.
LA CAN EN ESPAÑOL
176
como ya hemos dicho, Lacan traduce por «desmentido», se asocia necesariamente a la forclusión porque en ella se desmiente (no
se afirma en el sentido de la bejahung) por la madre lo que podemos llamar el lugar fundante de la metáfora paterna (Nombredel-Padre).
Lo que más nos puede interesar aquí es el giro interesante que
Lacan da a Verleugnung, cuando rescata otro sentido más de la
división del sujeto, en este caso aplicada al lugar del analista:
Yo había reservado durante años, había puesto aparte el
término Verleugnung, que con seguridad Freud ha hecho surgir a propósito de ese momento ejemplar de la Spaltung (división del sujeto); yo quería reservarlo, darle vida allí donde
ciertamente es llevado a su punto más alto de patetismo: en el
nivel del analista mismo 160 .
División que hace referencia al proceso en el que el analista
que acepta ocupar el lugar de quien se supone que sabe, reconoce que
el proceso mismo del análisis está abocado a desalojarle de ese lugar. Se podría decir que la cura se orienta a que el analizante
pueda acabar por «desmentir» ese lugar cuyo reconocimiento en
la relación de transferencia le ha sido preciso para su propia andadura.
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN: 10/02/1954,
30/06/1954, 16/11/1955, 11/01/1956, 15/02/1956, 25/06/1958,
2/07/1958, 3/12/1958, 10/12/1958, 16/12/1959, 30/01/1963,
12/03/1969, 13/01/1971, 9/06/1971, 8/05/1973, 18/03/1975,
15/02/1977, 10/05/1977.
160
Jacques Lacan, «Conferencia del miércoles 19 de junio de 1968», Bole-
tín de la Association Freudienne, núm. 35, 1989, págs. 3-9.
BREVIARIO DE LECTURA
177
o
Oquedad:
(Fr. Béancej La locución 'hiancia'161 no se puede construir
en el idioma castellano. Traducir o trasladar la palabra béance a
nuestra lengua, respetando su raíz, es harto difícil; incluso en
francés, el verbo de donde proviene, a través de béant, bayer, variación de béer, es de uso escasísimo, pues sólo se encuentra en la
expresión bayer aux corneilles (quedarse boquiabierto), y aún, las
más de las veces, su ortografía -en el uso corriente- se desliza
hacia báiller (bostezarj.
Es más usual béant, que aparece en francés en 1544, y significa abierto de par en par, y refiere la amplitud de abertura de ciertas cavidades, tanto la de un precipicio como las de los ojos o de
la boca, que también se pueden referir de este modo (gouffre béant, yeux béants, bouche bée .. .j.
Se encuentra béance menos a menudo, aunque curiosamente,
desde muy antiguo, hacia 1200, con sentido de intención o deseo.
Vuelve a aparecer esta locución ya en el siglo xx, aunque rara vez
y sólo en uso literario (<<une béance énorme», Céline) o en el lenguaje médico, para designar la abertura anormal de un orificio162 •
El verbo bayer (estar abierto) como también báiller (bostezar), viene del latín popular batáre, verbo onomatopéyico que
expresaba el ruido que se hace al abrir la boca. Báiller derivasegún Wartburg- de bataculare, frecuentativo de batáre. Báiller
ha dado báillement (bostezo) y báillon (que impide cerrar la
boca).
En castellano -nos indica Corominas- el verbo batáre ha
dejado sólo dos locuciones: «badal» y «bahía» (cuyo origen es menos evidente); «badal» es «bozal para que alguien no pueda ha-
Que ha cuajado en uso en los medios lacanianos hispanoparlantes.
En cirugía dental, la béance es la imposibilidad de contacto entre dientes antagonistas béance incisive, y en obstétrica la béance du col utérin es una
abertura anormal del orificio interno del cuello del útero.
161
162
178
LA CAN EN ESPAÑOL
blar» O «para que un animal no pueda comer», transita del latín
por el catalán «badar» (abrir la boca), dando «badal!» y su forma
castellana por transformación de la '11' en '1'.
La versión más ordinaria que encontramos en las traducciones de Lacan al castellano es «hiancia», término extraño, que no
recoge la Academia (hiante, hiato), ni M. Moliner, ni R. Barcia
yendo por lo antiguo. No se entiende el constructo, salvo por rimar el culto «hiato» con béance (como rance da rancia) o algún
garabato retórico del mismo estilo. Es cierto que «hiato» (de
hiatus, hiare) habla de separación, pero por el hecho de «rajarse»;
refiere pues, más la acción que el resultado, y, desde ahí, abertura
significaría igual pero más fácil. Se hubiese podido elegir, en vez
del bárbaro «hiancia», el cultismo botánico «dehiscencia» (también de hiare), en un abrirse anteras y pericarpios y naturalmente
hubiese dado más fruto.
Sé muy bien que por ahí me meto en un terreno que,
desde el punto de vista de la crítica filosófica, no deja de evocar todo un mundo de referencias, lo bastante como para que
dude entre cuál de ellas -tendremos dónde elegir. Mi auditorio se quedará ayuno, por lo menos parte de él, si me contento con indicar que, en el Ensayo sobre las magnitudes negativas de Kant, podemos captar lo mucho y lo de cerca que se
acota la oquedad que la función de la causa ofrece desde siempre a cualquier intento de aprehensión conceptual. En este ensayo se dice casi que es un concepto, al fin y al cabo, inanalizable -imposible de comprender por medio de la razón- si
es cierto que la regla de la razón, la Vernunftrsregel, es siempre
una especie de Vergleichu ng, es decir, equivalencia- y que,
esencialmente queda, en la función de la causa, cierta oquedad, término empleado en los Prolegómenos del mismo autor...
Lacan dice que toma béance de su equivalente alemán empleado por Kant en los Prolegómenos. No hemos logrado encontrar su referencia, a pesar de nuestro cuidadoso recorrido por la
Kant-Konkordanz163 . Si nos atenemos al contexto que relata, sí
163 A. Roser, Th. Mohrs y F. R. Borcke, Kant-Konkordanz, OlmsWeidman, 1993.
BREVIARIO DE LECTURA
179
que encontramos, sin embargo, dos fragmentos que nos parecen
entrar de lleno en la problemática referida por Lacan. El primero
es el de los postulados del pensar empírico:
El principio de continuidad prohíbe en la secuencia de los
fenómenos (de los cambios) todo salto (in mundo non datur
saltus), pero también en la esencia en la esencia de todas las
representaciones empíricas del espacio [se entiende, prohíbe]
toda laguna o hiato 164 entre dos fenómenos (non datur hiatus);
así pues se puede enunciar el principio que en la experiencia
nada puede ocurrir que experimente un vacuum o que siquiera
lo permita formando parte de la síntesis empírica165 .
El otro es de los conceptos de la razón pura:
Así pues, por muy alto que sea el grado en que la humanidad deba permanecer y por muy grande que sea el abismo
(Kluft) que necesariamente hay entre la idea y su realización,
nadie la puede ni la debe determinar precisamente porque se
trata de la libertad que puede sobrepasar cualquier límite asignado 166 .
Si nuestra búsqueda es acertada, el término que Lacan recoge
para producir su béance es el Kluft kantiano que nada tiene que
ver con oquedad, pues refiere el hiato, la ruptura, la desgarradura,
la sorpresa, el salto inesperado en el orden de una continuidad ...
Pero Lacan no «filosofa», utiliza la filosofía para desvelar en
sus entresijos, los vados, las paradojas, las aporías que convierten
la investigación erudita en mito fundador del conocimiento lejano, muy lejano de la verdad.
En alemán Lücke oder Kluft.
1. Kant, Gesammelte Schriften, Berlín, Edición de la Academia, Band IV,
pág. 151. Traducción personal. La versión francesa de estos textos (Critique de
la raison pure, París, PUF, 1944, a cargo de Tremesaygues y Pacaud), da en el
164
165
primer caso hiato (porque Kant lo dice así en latín tomado de la
Escolástica) y en el segundo distancia.
166 Ibíd., pág. 292.
180
LA CAN EN ESPAÑOL
Béant en alemán se dice Klaffend, y sima se dice Klüften, cavidad se dice Hohlen. Kant reúne las dos locuciones en un curioso texto donde concibe un programa de enseñanza 167 en el que
las cavidades y las simas son vecinas. En conclusión, nos parece
que si, entre la idea y su realización hay un abismo (kluft), entre
el símbolo y su causa hay una oquedad, parecida al ombligo del
sueño.
Si béance naciese de un hiato (cosa que por ende sucede a menudo en casi todas las oquedades), a medida que pasamos de la
exégesis filosófica a la experiencia del análisis, la falla se hace
hueco, béance, oquedad, ombligo que Freud refiere a propósito del
sueño.
Esta oquedad es, para Lacan, noción fundamental por situar
-fuera de la filosofía, pero manteniendo con ella una relación
oblicua y levantisca- la imposibilidad de encontrar un sentido
último escondido tras el velo del lenguaje: ... al levantarse el telón
se dieron cuenta que detrás de la cortina sólo había un vacío ...
Por eso continuará su exposición indicando la diferencia esencial entre la función de la causa y las leyes físicas:
... [la causa] se distingue de lo que hay de determinante
en una cadena, o sea, de la ley. Para ejemplificarlo, piensen en
lo que se muestra en la ley de la acción y de la reacción. Aquí,
si quieren, todo es de una pieza. Lo uno no va sin lo otro. Un
cuerpo que se aplasta en el suelo, su masa no es la causa de lo
que recibe en retorno de su fuerza viva, su masa está integrada
a esta fuerza que le vuelve para disolver su coherencia por un
efecto de retorno. Aquí no hay oquedad, a no ser al final.
Por el contrario, cada vez que hablamos de causa, subsiste
algo anticonceptual, indefinido. Las fases de la luna son la
causa de las mareas -eso sí que es gráfico, y por eso sabemos
que la palabra causa está bien empleada. O también, los mias-
167
EntwurfundAnkündigung eines Collegii der fhysischen Geographie (1757),
G. S. Band, II, pág. 6. Al hablar de la historia de los continentes y de las islas, considera un apartado que se titula «De las cavidades (Hohlen) y simas
(K!üften) naturales y artísticas».
BREVIARIO DE LECTURA
181
mas son la causa de la fiebre -eso tampoco significa nada,
hay un agujero, y algo que se pone a oscilar en su intervalo.
En resumen, no hay más causa que la causa de lo que falla.
Dice Lacan, y traducimos cloche por «falla» en recuerdo de su
(ello fracasa o falla). Porque el «cojear» que refiere el verbo clocher es una percepción indefinida equivalente del «ahí hay algo que
no rula». Esta clocherie, esta disimetría de la realidad que nos señala y localiza un fallo, un defecto del constructo general, no da
más indicaciones; sabemos que hay algo que no rula, pero no sabemos ni cómo, ni dónde, ni por qué -ignoramos del todo la
función de la causa- por eso traducimos el por «se oyen siempre campanas y no se sabe dónde» -juega Lacan con el sentido
propio de cloche (quelque chose qui cloche [algo que falla o que no
rula]), y el, en este sentido, inexistente de clocherie que, como en
la «clocherie des Lilas», refiere un lugar de campaneo o de campanillas.
Lacan introduce con este juego la ruptura, en psicoanálisis,
entre el síntoma y su causa, porque por mucho que se recorra, en
el campo de la palabra, la articulación del síntoma con la historia del sujeto, hay un punto, un punto ciego, un vacío, una oquedad en donde la neurosis se anuda con lo real, con algo real que
no tiene por qué estar articulado:
¡Pues bien! Lo inconsciente freudiano se sitúa en el punto
hacia el que quiero que apunten por aproximación, punto en
que, entre la causa y lo afectado por ella, se oyen siempre campanas y no se sabe dónde. Lo importante no es que lo inconsciente determine la neurosis -aquí Freud se lava las manos como Pilatos y tan a gusto. Cualquier día de éstos quizá
se descubra algo, determinantes humorales, qué más da - a él
le da lo mismo. Porque lo inconsciente nos muestra la oquedad por donde la neurosis empalma con algo real -algo real
que perfectamente puede, a su vez, no estar determinado.
Lo que se haga con esta oquedad determinará de manera precisa el campo donde nos situamos. Si se obtura, si se colma, por
mucha tierra que se le eche encima, quedará siempre esquirla,
o huella, cicatriz al cabo, porque el hueco que está detrás de velo, de
182
LA CAN EN ESPAÑOL
la cortina, es la huella de un deseo nonato,
no realizado, repri-
mido o vedado en el instante en que iba a nacer.
Algo pasa en esta oquedad. ¿Acaso se cura la neurosis taponando este hueco? A fin de cuentas, la pregunta sigue en
pie. Sólo que, la neurosis se convierte en algo distinto, a veces
simple hándicap, cicatriz, como dice Freud -cicatriz de la
neurosis no, de lo inconsciente. Esta topología no se la estoy
destilando a ustedes muy sabiamente, porque no me da
tiempo- salto dentro a pies juntillas, y creo que se sentirán
guiados por los términos que voy introduciendo cuando vayan a los textos de Freud. Vean de dónde parte -de la Etiología de las neurosis- y ¿qué es lo que encuentra en el agujero,
en la hendidura, en la oquedad característica de la causa? Algo
que es del orden de lo no-realizado.
Se habla de rechazo. Yeso es darse demasiada prisa -además, desde hace algún tiempo cuando se habla de rechazo no
hay quien sepa lo que se está diciendo. Lo inconsciente se nos
manifiesta primero como algo que se queda en espera en el
área de lo nonato, diría yo. Que la represión vierta ahí dentro
alguna cosa no es de extrañar. Tal es la relación con el limbo
de la fabricante de ángeles (la abortadora).
Esta dimensión se tiene que evocar ciertamente en un registro que no es el de lo irreal ni el de lo desreal, sino el de lo
no-realizado ... ./ ... Aquí los discursos no son todos inofensivos -incluso el discurso que sostuve los diez últimos años encuentra por ahí algunos de sus efectos. No en vano, incluso en
un discurso público, se apunta a los sujetos y se da en lo que
Freud llama el ombligo -ombligo de los sueños, escribe para
designar, en última instancia, su centro hecho de incógnitaque no es sino, como el ombligo anatómico que lo representa,
la oquedad de la que hablamos .
... / ...
Esta dimensión de lo inconsciente que yo evoco se le había olvidado al verdadero decir, como Freud había previsto
perfectamente. Lo inconsciente se había cerrado sobre su propio mensaje gracias a los cuidados de esos ortopedas activos
BREVIARIO DE LECTURA
183
en que se convirtieron los analistas de la segunda y de la tercera generación, que se dedicaron, al psicologizar la teoría analítica, a suturar esta oquedad.
Estén seguros de que yo no la abro nunca sin cautela 168.
Esta manera de situar la oquedad en que culmina la búsqueda
de la función de la causa -y merecía la pena citar in extenso el
párrafo- nos parece muy clara y pensamos que constituye en
Lacan un concepto fundamental a través del que su concepción de
lo inconsciente se encarna en la teoría freudiana y, al mismo
tiempo, cobra un carácter específico a partir de las categorías de lo
real, lo imaginario y lo simbólico. Por lo menos tal es el sentido
que le atribuimos al hecho de que Lacan repita -sin citar la palabra oquedad- la misma frase al indicar, en los Écrits, su desIgnIO:
Este efecto de verdad culmina en un velado irreductible
donde se marca la primacía del significante, y sabemos por la
doctrina freudiana que no hay nada de lo real que participe
en ello sino el sexo.
Pero el sujeto sólo encuentra su asidero de manera sobredeterminada: el deseo es deseo de saber, suscitado por una
causa conexa a la formación de un sujeto, con lo cual esta conexión se sujeta al sexo sólo en un envés oblicuo 169 . Expresión
donde se reconoce la topología con la que intentamos ceñirnos a ella 170.
17/02/1954,
10/03/1954, 7/04/1954, 29/06/1955, 27/06/1956, 10/04/1957,
26/06/1957, 18/12/1957, 26/03/1958, 21/05/1958, 29/04/1959,
18/01/1961,21/03/1962, 12/06/1963, 19/06/1963,20/11/1963,
22/0111964, 29/01/1964, 5/02/1964, 12/02/1964, 6/05/1964,
13/05/1964, 27/05/1964, 28/02/1968, 22/01/1969, 30/04/1969,
3/12/1969, 14/01/1970, 16/06/1971,3/03/1972,21/11/1978.
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN:
168 Jacques Lacan, Séminaire XI, 1964, Les quatre concepts fondamentaux de
la psychanalyse, Seminario publicado, establecido por J. A. M., París, Seuil,
col. «Le champ freudien», 1973, 2, 22 de enero de 1964, L 'inconscient freudien
et le nótre, págs. 24-26. La traducción es nuestra.
169 Puede aquí reconocerse la referencia a la Cinta de Mobius.
170 «Sobre un designio», en Écrits, pág. 365. La traducción es nuestra.
184
LA CAN EN ESPAÑOL
Otro (A):
(Fr. Autre (A)) Si existen pro)1mos que no son iguales
que nosotros, que no son «nos», sino sólo «otros», también hay que
contar con una dimensión 171, mayúscula en la constitución de la
persona, responsable del desvanecimiento del sujeto, inconocible
-aunque sí que se puede reconocer-, espacio donde se pierde el
sujeto, se construye el Yo y su ideal, tesoro de significantes, umbral
del parIente.
A lo largo de todos sus seminarios, a lo ancho de los Escritos,
en cada aparición de Jacques Lacan, la cuestión del Otro se manifiesta como incógnita y se sitúa como lugar afirmando al
mismo tiempo que «no' existe»172: el Otro.
Si el prójimo «es la inminencia intolerable del gozo», el Otro
no es sino «su terraplén limpiado»173. Ésta es una de las definiciones que da Lacan a propósito del Otro: La definición del Otro
es precisamente eso: un terreno limpio de gozo174.
El Otro no existe, no existe más que cuando se dice, y es imposible decirlo por complet0 175 . El deseo del hombre es el deseo
del Otro, porque, a fin de cuentas, lo inconsciente es el discurso del Otro.
Porque:
.,. el Otro es también lo inconsciente. Es decir, en su sentido,
privado de su verdad, pero sin embargo cada vez más cargado
de la parte de saber que contiene 176 .
171 Que, en lenguaje lacaniano se prodría decir di(cho)-mensión, para expresar que la única manera de situar al Otro -que no existe- es midiendo
su presencia en lo dicho, pues eso sería contar con él.
172 En los Écrits, págs. 820, 826. En el Seminario XIV, 1966-1967, La
logique du fontasme (inédito), 9, 25 de enero de 1967. En el Séminaire XVII,
1969-1970, L'envers de la psychanalyse, establecido por J. A. M., 1, 26 de noviembre de 1969, pág. 14.
173 Jacques Lacan, Séminaire XVI, 1968-1968, D'un Autre a 1'a u tre, inédito, 14, 12 de marzo de 1969.
174 Ibíd.
175 Jacques Lacan, Seminario XXII, R. S. 1., Seminario publicado en Ornicar?, núm. 2, marzo de 1975,3, 17 de diciembre de 1974, pág. 103.
176 Jacques Lacan, Seminario XIV, 1966-1967, La logique du fontasme, Seminario inédito, 19, 10 de mayo de 1967.
BREVIARIO DE LECTURA
185
En el Otro se articula la parte de sujeto que contiene el Yo,
lo que pierde por hacerse persona unificada, es decir, la posibilidad misma de gozar pues en su constitución, en el campo del
Otro pierde el objeto causa de deseo (a minúscula) que, como la
libra de carne del Mercader de Venecia, se desprende en pago de
la relación:
Este gozo cuyo déficit le hace al Otro inconsistente, ¿es el
mío acaso? La experiencia me muestra que, de ordinario, me
está prohibido ( ... ) por culpa del Otro si existiese: como el
otro no existe, no hay más remedio que cargarle la falta a yo
(Je), es decir, creer ( ... ) en el pecado originaP77.
El Otro es aquel que me ve, lugar del significante, inconsciencia constituida como tal, es el lugar donde se instituye el orden de la diferencia singular.
Así porque me veo verme por el Otro: como en un juego divertido de reflejos entre un espejo esférico y uno plano (la mirada
del Otro), la imagen real (holográfica) de mi cuerpo y mis objetos
(el jarro y las flores) se construye virtualmente (imagen especular)
en el campo del Otro como Yo, perdiéndose en el intercambio
de miradas la posibilidad misma del sujeto (vedado al lenguaje)
y del objeto causa del deseo que cae como resto de la división del
sujeto en el campo del Otro.
Esta situación imposible del sujeto en el lenguaje es la que
lleva a Julien a afirmar en su Retorno a Freud de jacques Lacan:
Lo que Freud establece con la relación entre el yo ideal
(Idealich) y el yo (lch) es la identificación imaginaria, es decir,
lo que el estadio del espejo muestra en puridad: si el niño experimenta júbilo por anticipar en el espejo de su semejante el
177 Jacques Lacan, «Subversion du sujet et dialectique du désir», en Écrits,
París, Seuil, 1966, pág. 820. Cotejar con Siglo XXI, Escritos 2, pág. 800, claro
ejemplo en el que se distorsiona: al traducir T. Segovia «manque» por «falta»
con connotaciones que sí tiene el segundo concepto para el que Lacan reserva
el término «faute» (bien traducido por «culpa»).
186
LA CAN EN ESPAÑOL
dominio, la prestancia y la estatura que no tiene, es porque
el yo ideal que es la imagen del otro es la matriz formadora
del Yo. Identificación según la cual el niño tiene una representación de sí mismo como imagen del cuerpo. Así se constituye el Yo: «El Yo, escribe Freud, es originariamente un Yo
corpóreo, no es sólo un ser de superficie, sino que es él
mismo una proyección de superficie» 178. Ahora bien, como
hemos visto, que no es sólo de conocimiento sino también
de amor, prohíbe la coexistencia recíproca y mantiene una
oscilación sin fin entre la captación del otro que fascina mi
mirada y su destrucción como semejante que sostiene y soporta el Yo 179.
Por eso, toda relación de amor comporta en sí un amorodio
(haineamour).
Se puede decir con Lacan que hay una dimensión clínica en
la tri-percepción donde se estructura: la petición del Otro en la
neurosis, el gozo del Otro en la perversión, la angustia del Otro
en la psicosis 180 .
Porque a fin de cuentas, al final del todo, el Otro es el
cuerpol81. Curiosamente, durante años, hubo psicoanalistas (Anzieu, Gori ... ) que acusaban a Lacan de no ocuparse lo suficiente
del cuerpo. En realidad, el cuerpo para Lacan es un saco cosido
en torno a los agujeros que constituyen las zonas erógeneas, bordes que nos hacen desear.
Por eso podemos concluir esta voz con la cuestión del Otro
mayúsculo:
178 Sigmund Freud, «Le Moi et le <:=a», nueva traducción francesa en Essais
de psychanalyse, París, Payot, págs. 238-239.
179 Philippe Julien, Le retour a Freud de Jacques Lacan, l'application au miroir, Toulouse, Littoral, essais en psychanalyse, Eres, 1985, pág. 68.
180 Jacques Lacan, Seminario XII, Probü:mes cruciaux pour la psychanalyse,
Seminario inédito, 22, 16 de junio de 1965, y Séminaire XIV, 1966-1967, La
logique du fontasme, Seminario inédito, 11, 15 de febrero de 1967.
181 Ibíd., La logique du fontasme, 19, 10 de mayo de 1967.
BREVIARIO DE LECTURA
187
¿Qué es lo que tiene cuerpo y no existe? Respuesta: el Otro
mayúsculo. Si creemos en ese Otro mayúsculo, tiene un cuerpo
ineliminable de la sustancia de aquel que dijo «Soy el que soy»182.
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN: 24/11/1954,
26/01/1955, 9/03/1955, 23/03/1955, 25/05/1955, 30/11/1955,
7/12/1955, 14/12/1955, 13/03/1956, 11/04/1956, 25/04/1956,
2/05/1956, 31/05/1956, 13/06/1956, 20/06/1956, 27/06/1956,
19/12/1956, 23/01/1957, 6/02/1957, 6/03/1957, 19/06/1957,
26/06/1957, 3/07/1957, 6/11/1957, 13/11/1957, 27/11/1957,
4/12/1957, 11/12/1957, 5/02/1958, 12/02/1958, 26/03/1958,
9/04/1958, 21/05/1958, 18/06/1958, 25/06/1958, 12/11/1958,
19/11/1958, 3/12/1958, 17/12/1958, 7/01/1959, 28/01/1959,
4/03/1959, 8/14/1959, 29/04/1959, 13/05/1959, 20/05/1959,
21/12/1960, 1/03/1961, 15/03/1961, 22/03/1961, 12/04/1961,
7/06/1961, 21/06/1961, 15/11/1961, 7/03/1962, 14/03/1962,
21/03/1962, 28/03/1962, 4/04/1962, 9/05/1962, 20/06/1962,
21/11/1962, 5/12/1962, 12/12/1962, 30/01/1963, 15/05/1963,
5/06/1963, 20/11/1963, 29/01/1964, 15/04/1964, 22/04/1964,
27/05/1964, 13/01/1965, 19/05/1965, 16/06/1965, 5/01/1966,
23/03/1966, 23/11/1966, 18/01/1967, 25/01/1967, 26/04/1967,
10/05/1967, 24/05/1967, 30/05/1967, 7/02/1968, 27/11/1968,
4/12/1968, 11/12/1968, 22/01/1969, 29/01/1969, 12/03/1969,
26/03/1969, 30/04/1969, 7/05/1969, 14/05/1969, 21/05/1969,
4/06/1969, 11/06/1969, 18/06/1969, 17/12/1969,21/01/1970,
17/06/1970,20/01/1971,3/03/1972,8/03/1972, 1/06/1972,
9/01/1973, 16/01/1973, 20/02/1973, 13/03/1973, 20/03/1973,
8/05/1973, 15/05/1973, 17/12/1974,21/01/1975, 18/03/1975,
11/01/1977, 10/05/1977, 15/08/1980.
182 Jacques Lacan, Seminario XVII, 1969-1970, L'envers de la psychanalyse,
publicado, establecido por J. A. M., 4, 21 de enero de 1970, pág. 74; Paidós,
pág. 70. Esta referencia a la cuestión de Dios como Otro radical o mayúsculo
puesta en paralelo con la dimensión del Otro en la constitución del Yo, nos
recuerda un texto muy sugerente de Denise Lachaud, C;a me regarde, donde
cita el Libro de la Vida de santa Teresa de Ávila, que percibe como si su alma
fuera un espejo la representación de Cristo Nuestro Señor, espejismo quizá, pero
fundador de la ilusión de ser en el encuentro con el Otro, en La psychanalyse
de I'enfant, revue de l'Assosiation freudienne, t. I, núm. 7, París, Editions de l'Association Freudienne, 1989, págs. 77-96.
188
LA CAN EN ESPAÑOL
P
Pariente:
(Fr. Parlétre) Pudiera ser el término castellano que recoge a la
vez el concepto de ser hablante y, al mismo tiempo, el neologismo
que supone la construcción lacaniana: a la letra «ser que habla».
La metáfora paterna instituye un momento radicalmente
estructurante en la evolución psíquica del niño. Además de
inaugurar su acceso a la dimensión simbólica desprendiéndole de su sujeción originaria a la madre, le confiere el estatuto
de sujeto deseante. El beneficio de esta adquisición no se da
sin embargo más que a costa de una nueva alienación. Efectivamente, una vez que ha llegado a ser sujeto deseante, el deseo del pariente resulta cautivo del lenguaje en el que se pierde
como tal para no ser representado más que por medio de significantes sustitutivos que le imponen al objeto del deseo la
cualidad de objeto metonímico 183 .
A partir de ahí, el ser del sujeto no tiene más entidad ni consistencia que la de ser de palabra, sujeto parlante, porque habla
semblanza de ser, parIente al cabo.
REFERENCIAS EN LOS ESCRITOS DE
LACAN: CONFERENCIA DE PRENSA
DEL DOCTOR JACQUES LACAN EN EL CENTRE CULTUREL FRANC;:AlS,
ROMA, EL
29
DE OCTUBRE DE
L'ÉCOLE FREUDIENNE,
1975,
1974. PUBLICADA EN LAS LETTRES DE
16, PÁGS. 6-26. yo CONGRESO DE
NÚM.
L'ÉCOLE FREUDIENNE DE PARÍs EN ROMA. CONFERENCIA PUBLICADA EN
LAS LETTRES DE L'ÉCOLE FREUDIENNE,
1975,
NÚM.
16, PÁGS. 177-203.
17 DE DICIEMBRE
ALocucI6N PRECEDENTE AL SEMINARIO RSI DEL
DE
1974,
ORNICAR?,
1975, NÚM. 2,
PÁGS.
98-99.
INTERVENCI6N TRAS
LA EXPOSICI6N DE ANDRÉ ALBERT EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE
ESTUDIO DE L'ÉCOLE FREUDIENNE DE PARÍS, ÉCOLE DE CHIMIE. PuBLICADA EN LAS LETTRPS DE L 'ÉCOLE FREUDIENNE, NÚM.
PÁGS.
183
22-24.
EDICIONES CNRS,
Joe! Dar, Introduction ... ,
t.
1979.
1, pág. 121.
24, 1978,
CONFERENCIA PRONUNCIADA
189
BREVIARIO DE LECTURA
POR]. LA.CAN EN EL GRAN ANFITEATRO DE LA SORBONNE EL
JUNIO DE
1975
EN LA APERTURA DEL
5.°
16
DE
SIMPOSIO INTERNACIONAL
]AMES ]OYCE. INTERVENCIÓN DE LACAN COMO APERTURA AL ENCUENTRO INTERNACIONAL
PUBLICADA EN EL NÚM.
1
DE CARACAS DEL
DE
MANACH DE LA DISSOLUTION,
L'ANE.
PARís,
12
1980,
1986, EN EL ALÉDITEUR, 1986. DEDE JULIO DE
REEDITADA EN
NAVARIN
SIGNADA EN AMBAS PUBLICACIONES BAJO EL TÍTULO: «LE SÉMINAIRE
DE CARACAS».
Pase (el):
(Fr. La passe) El 26 de enero de 1980, el diario Le Monde
publica una carta con fecha del 24 firmada por ]acques Lacan,
donde confirma, de manera pública, la carta de disolución de su
escuela del 5 de enero. Poco más de un año después, se publicaba
esta carta en castellano 184 eludiendo la traducción del término
«passe»:
¿Mi «passe» les llega tan tarde que no recibo ningún eco
que valga la pena? ¿O acaso es a causa de haberla confiado a
quien testimonia no haber percibido nada de la estructura que
la motiva? ..
Hoy preferiríamos traducir más bien:
¿Será que mi pase les sorprende demasiado tarde como
para se dé algo que valga la pena? ¿O será acaso porque lo dejé
a cargo de quienes han dado testimonio de no haber percibido
nada de la estructura que lo motiva?
El ritual lacaniano que transforma al analizante en analista
-este procedimiento complejo que constituye uno de los temas
184 Ignacio Gárate Martínez, Se apagaron las farolas, en Clínica y Andlisis
Grupal, núm. 27, marzo-abril de 1981, pág. 134. Vale la pena mencionar,
a título de curiosidad, el gracioso error provocado por la publicación de este
número monográfico de 1981, titulado El psicoandlisis en el dmbito cínico en
Francia. Unos meses después se publicaba en Francia una Histoire de la Psychanalyse, donde se anunciaba la existencia en España de una revista, fundada
en 1976, perteneciente a un grupo lacaniano aislado en vía de formación, en
Roland ]accard, Histoire de la psychanalyse, t. II, París, Hachette, 1982, pág. 392.
190
LA CAN EN ESPAÑOL
más originales de su pensamiento y fue causa de la mayor parte
de las rupturas y escisiones de su escuela- se deja muy a menudo sin traducir al castellano, como si se quisiera evitar confundirlo con las artes enduendadas del toreo o del baile, o, acaso,
por no compararlo con aquel otro rito iniciático que nos atormentaba a los alumnos del curso Preuniversitario 185 .
Hay pases que nos sacan de quicio y, si no, que se lo pregunten a Julio Aparicio en San Isidro del 94, en las Ventas.
Hay quicios de mancebía186 en los que uno(a) se apoya por ver
encenderse la noche de mayo, que así lo cantaban Conchita Piquer o Miguel de Molina:
Non licet omnibus adire Corinthum 187
El adagio ... / ...
va más allá de la mención que en Corinto las prostitutas eran caras. Eran caras porque le iniciaban a uno a algo. Por eso diría yo
que no basta con pagar el precio, eso, más bien, es lo que quería
decir la fórmula griega 188.
•. ./ ••.
La iniciación del analista no consiste en una cura didáctica a
la que se le añaden cursos, seminarios y dos controles de dos pacientes del candidato ... Toda cura es didáctica en un punto que
toca al saber sobre el deseo del sujeto de lo inconsciente que no
nos deja ser persona.
No podemos transformar en graduación algo que tiene que
ver con la iniciación, con ese paso que se puede dar y que nadie
te puede prometer que sea un «pase»189, y, si no, que se lo pregunten a Curro Romero, que tantos pasos da por dar un pase.
185 El pase se nos daba, que no lo dábamos nosotros, y así se afrontaban,
ya en la Universidad, los exámenes de «Comunes» y «Específicos».
186 En la jerga de las prostitutas, faire une passe significa copular con un
cliente, de ahí la expresión hótel de passe.
187 «No les está permitido a todos el ir a Corinto», traducción personal.
188 Jacques Lacan, Séminaire XIV, 1966-1967, La logique du fantasme. Seminario inédito, 16, 12 de abril de 1967.
189 Como si fuese por arte de birli-birloque o, dicho en francés, como si se
tratara de un tour de passe-passe.
BREVIARIO DE LECTURA
191
Ritos de paso: así se llaman en el folclore las ceremonias
que se relacionan con la muerte, el nacimiento, el matrimonio, la pubertad, etc. En la vida moderna esas ceremonias se
han vuelto desconocidas y no experimentables. Nos hemos
vuelto muy pobres en experiencias de umbral. El adormecerse
es tal vez la única que nos queda (pero también el despertarse).
y finalmente a la manera en que varían según umbrales las
metamorfosis del sueño, fluctúa el vaivén de la conversación
y las variaciones sexuales del amor. «¡Cómo le gusta al hombre -dice Aragon (Le paysan, pág. 74)- mantenerse en el
quicio (le pas) de las puertas de la imaginación!» No sólo de
los umbrales de esas puertas fantásticas, sino de los umbrales
en sí, gustan los amantes, los amigos, sacar fuerzas. Las prostitutas, en cambio, aman los umbrales de esas puertas de
sueño. El umbral hay que diferenciarlo totalmente de la frontera. El umbral es una zona. En la palabra Schwelle está cambio, transformación y flujo, yesos significados la etimología
no debe dejarlos de lado. Por lo demás, hay que establecer el
significado inmediatamente tectónico y ceremonial que ha
dado a la palabra su significación (ver: casa de sueño)190.
Sería erróneo, en estos pasos de pase, en estas zonas umbrales,
confundir el trance con el tránsito: las molestias histéricas con el
camino recorrido. Si Lacan reanuda con el ritual en la formación
del analista es por no confundir la singularidad del sueño con la
repetición de la industria psicoanalítica, por apartarse del conocer
universitario y su medida, y sin caer con ello en lo facilón, lo aproximativo, lo mentecato, lo bobo 191 . Así, el paso del analizante al
analista, si es pase, lo es por un umbral único que nos recuerda
el tránsito místico l92 :
190 Walter Benjamin, «Gesammelte schriften», vol. V, 1, Das passagen-Werk,
Suhrkamp , 1982, págs. 617-618; en José Miguel Marinas, Paisaje primitivo del
consumo, Madrid, La Balsa de la Medusa, núm. 34, abril de 1995.Traducción
del autor. Para el contexto, véase J. M. Marinas, La fábula del bazar. Orígenes
de la cultura del consumo, Madrid, Antonio Machado Libros, 2002.
191 Jacques Lacan, Télévision, París, Seuil, 1974, pág. 67.
192 Véase, en la Introducción, nuestra referencia a la mística como vía de
saber por la experiencia subjetiva, donde el sujeto queda vedado a ese saber que
lo funda.
192
LA CAN EN ESPAÑOL
Esta claridad, que es una alusión de Kafka a la sekina [feminidad] de Dios en la tradición judía, quizá sea el resplandor mismo de un deseo que viene de otra parte. Pero no llega
ni con el trabajo, ni con la edad. Es testamentaria: es un beso
de la muerte. Aparece sólo cuando la puerta se cierra ante el
moribundo, es decir, en el momento en que la petición se extingue, no de por sí, sino por falta de fuerzas vitales para sostenerla. Entonces se consuma la separación. Entonces el guardián se inclina para gritarle al extenuado cuál es la naturaleza
de su espera: «Esta entrada estaba hecha sólo para ti, ahora me
voy y cierro la puerta.» En espera de esta última hora, nos
queda la escritura. Su trabajo en la región de entre-dos, actúa
sobre la inaceptable e insuperable división. Dura (durará) todos los años que van de la primera petición que el hombre del
campo le dirige al guardián de su deseo, hasta el instante en
que el ángel se retira dejando la palabra que le pone fin a la
paciencia. En efecto, ¿por qué se escribe cerca del umbral, sobre el taburete designado por el relato de Kafka, si no para luchar contra lo inevitable?193
Esta escritura de umbral no es la que, por publicarse, da en
topar con papeleras. La escritura marca también el recorrido, el
trazo mismo de un trdnsito.
Lo demás, el intento de dar sentido; significación a los ¿porqués?, es como ese ruido del psicoandlisis aplicado, cuando «juega»
con la cultura -sea cual sea con tal de que esté de moda- y le
pone banderillas a Mishima, y reduce frívolamente el torear de
Joselito a síntoma cuando sale de la plaza.
No, el pase lacaniano opera entre dos, por lo menos, si lo escuchan otros cuantos: se trata de dar testimonio, sin pararse en lo
personal, de aquellos puntos vivos que, de boca en boca (del pasante, al pasador 194 y circulando por oídos de jurados), dan cuenta
y hacen avanzar la clínica psicoanalítica en sus puntos vivos.
193 Michel De Certeau, La Fable mystique, París, NRF, Gallimard, 1982,
pág. 1l.
194 Que aunque no sea barquero, como Caronte, no puede dejar pasar a quien
no haya sido enterrado (entiéndase a quien no haya subjetivado su propio fin
en el análisis).
BREVIARIO DE LECTURA
193
El pase lacaniano es místico, porque:
Es místico aquel o aquella que no puede parar de andar y
que, con la certidumbre de lo que le falta, sabe de cada lugar
y de cada objeto que ni es eso, ni es ése, que no se puede residir aquí, ni contentarse con aquello. El deseo crea un exceso.
Excede, pasa y pierde los lugares. Hace ir más lejos, a otro
sitio y no habita en ninguno, es habitado ... 195
La revista Scilicet, tu peux savoir ce qu'en pense IÉcole freudienne de Paris, inaugura con su número 1, a principios de 1968,
un estilo de publicación que constituye al mismo tiempo un lugar de experiencia de la enseñanza de Lacan: ningún artículo va
firmado, salvo los del maestro. El primero de ellos, tras la introducción, es la Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el
psicoanalista de la Escuela, Lacan teoriza en ella la necesidad de
situar la formación del psicoanalista en relación directa con la experiencia del psicoanálisis:
La razón [de este empantanarse] es que esta cooptaclOn
promueve el retorno a un estatuto de la prestancia que reúne
el dominio de lo narcisista con la astucia competitiva l96 .
Para salir de esta trampa, el psicoanalista tiene que poder
identificarse con un significante cualquiera del deseo del analizante. Si, en la transferencia, el analizan te sitúa al psicoanalista
en posición de sujeto de quien se supone que sabe, el psicoanalista
sabe que este traje que se le quiere poner no le va a medida. Vamos a ver que el pase que Lacan propone con gran rigor teórico
entra de lleno en la cuestión del umbral:
Al dar esta curva en donde el sujeto ve zozobrar la seguridad que le daba la fantasía, en la que se constituye para cada
cual una ventana que da a lo real, lo que se percibe es que el
único asidero del deseo es un des-ser.
Michel De Certeau, La Fable mystique, pág. 411.
Jacques Lacan, «Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de
I'École», en Scilicet, núm. 1, París, Seuil, 1968, págs. 16-17.
195
196
194
LA CAN EN ESPAÑOL
En este des-ser se desvela lo inesencial del sujeto de quien
se supone que sabe, a partir de lo cual el psicoanalista que ahí
asoma se consagra al aycxA)..lcx 197 de la esencia del deseo, dispuesto a pagarlo con la reducción, la suya y la de su nombre,
a un significante cualquiera.
Pues ha rechazado el ser que no sabía la causa de su fantasía, en el mismo momento en que se convertía por fin en ese
saber supuesto.
«Que sepa lo que pasa con él, con el ser del deseo del que
yo no sabía, cuando se convierte en el ser del saber, y que se
desvanezca.» Sicut palea, como dice Tomás de su obra, al final
de su vida -como estiércol.
Así el ser del deseo se reúne con el ser del saber para renacer a partir de él y que se anuden en una cinta hecha con
un sólo borde donde se inscribe un sólo déficit, que es el soporte del aycxA)..lcx.
No le vendrá la paz tan enseguida a sellar esta metamorfosis donde el compañero se desvanece por no ser más que
vano saber de un ser que se escabulle 198 •
La cuestión, que Lacan hila teóricamente de manera genial, parece mucho más difícil a la hora de establecer un procedimiento para
nombrar la experiencia: dos puntos lo complican sobremanera:
Al dar esta curva ... ; parece evidente que se trata de un momento de la cura psicoanalítica 199 , donde el psicoanalizante
197 Las estatuillas de oro protegidas por bastas estatuas de madera, con las
que Alcibiades designa el fondo sabedor de Sócrates, pese a su burda apariencia, y por el que estaba dispuesto a pagar dándose a él carnalment~. Platón,
Banquete, 215b. Las ágalma o estatuillas son comparadas por Alcibíades a la
palabra llena detectable, al entreabrirse la corteza del discurso, en la transferencia del amor, ibíd., 221e.
198 Ibíd., págs. 25-26.
199 Sabemos que no se trata de confundir esa curva del andlisis con el pase;
coincidimos con Clavreul y Safouan en que el análisis «didáctico» no contiene
un «primer pase» que le da al analizante una respuesta sobre su deseo de ana-
BREVIARIO DE LECTURA
195
pierde la seguridad de ser persona o entidad completa y se queda
en des-ser como en desierto. Si tal es el caso, parece muy difícil,
y la experiencia lo demostró entre 1968 200 y 1980, que algo que
nace en el espacio ritual de la cura encuentre un lugar de pronunciación diferente del de la cura, sobre todo si se tiene en
cuenta que ha rechazado el ser que no sabía la causa de su fantasía
en el mismo momento en que se convertía por fin en ese saber supuesto. Se requiere una capacidad de clamar en el desierto (o en
el des-ser), que va más allá de la inscripción en una escuela y la
esperanza de reconocimiento que esto suscita siempre (Y así se
dan unos ritos de secta más sombríos que umbrales, en algunas
escuelas psicoanalíticas). Que ha rechazado el ser. .. ; es evidente
que el ser no se rechaza o, por lo menos, no se rechaza de continuo. El des-ser o la zozobra de la seguridad constituye un momento de claridad gozosa que se vela luego, se hace recuerdo y
da curso al deseo de su búsqueda como ayaAI..HL Ello no impide
que se caiga de nuevo en la trampa del... estatuto de la prestancia que reúne el domino de lo narcisista con la astucia competitiva
(y ésos son los mitos que terminan revistiendo de santos a los psicoanalistas) .
Lo que interesa del pase no es que el torero lo haga «gustándose»201, lo que el torero tiene que hacer es «hacerse pase», pura
geometría con el toro que lo acompaña en su quehacer (la
muerte), y de lo que hay que escribir la huella, para poder decir
lista, con la que éste construye su testimonio para el «segundo pase» con el jurado ... Sin embargo, seguimos pensando que la noción misma de «posterioridad» inscribe un tiempo de pase que no tiene por qué ser contemporáneo de la
cura. Así se puede concebir un procedimiento posterior a la cura que, en un
tiempo diferente, le pone nombre a la consecuencia del análisis cuando da paso
al analista. Véase Moustapha Safouan, Jacques Lacan et la question de la formation des analystes, París, Seuil, 1983, pág. 69.
200 Véase en Scilicet ... (2/3, número doble, Seuil, París, 1970, págs. 3-52),
el conjunto de textos que llevaron a la dimisión de P. Aulagnier, F. Perrier y
J. P. Valabrega, y donde la proposición de Lacan obtuvo una mayoría absoluta de 198 votos sobre 351.
201 Pues a partir de la teoría de Lacan sobre el pase, lo que más les gustaba
ser a los psicoanalistas era «des-ser», así paseaban algunos por congresos la oriflama des-ser su destitución subjetiva.
196
LA CAN EN ESPAÑOL
algo sobre una experiencia de la que no sabe nada más que lo que
le ha hecho al psicoanalista que la ocupaba con él:
El pase, o sea eso de quien nadie me disputa la existencia
aunque la categoría que le acabo de dar fuese la víspera una
ilustre desconocida, el pase es ese punto donde, por haber llegado al final de su análisis, alguien da el paso de ocupar ellugar que el psicoanalista ocupó durante su recorrido. Óiganlo
bien: para obrar como el que la ocupaba y sin saber de esta
operación nada más que aquello a lo que se ha reducido el
ocupante en su propia experiencia202 •
Parece evidente que este tránsito tiene que formar parte de las
exigencias lógicas cuando se trata de concebir la formación de
los psicoanalistas más allá de la imitación extemporánea del «cursus» universitario.
Por eso, tras la disolución de la escuela de Lacan en 1980, los
diferentes grupos se plantearon la cuestión del pase y su evolución o su mantenimiento.
El CFRP y luego Espace analytique c.onstruyeron un procedimiento heredero del pase, pero inscrito en un tiempo diferente
del de la cura psicoanalítica, en una dimensión de posterioridad
más apta para el testimonio.
Se trata de darle al tiempo lógico todas sus consecuencias y
toda su dimensión de exigencia «acrónica»: hay efectos de una
cura que pueden intervenir en un momento en que el analizante
ya no asiste a sesiones, lo mismo que existe una dimensión de la
transferencia que se puede anudar antes de que el analizante se
encuentre con un analista.
La experiencia de estos «jurados de asociación»203, o por lo
menos la experiencia de jurado de asociación de uno de los autores de este libro, nos convence de la importancia de la función
simbólica de los pares en la formación del psicoanalista. Es cierto
que vivir la realidad exige que se le conceda cierto dominio al
202 Jacques Lacan, Discurso en la EFP el 6 de diciembre de 1967, publicado en Scilicet, 2/3, pág. 25.
203 Nombre de este procedimiento en Espace analytique.
BREVIARIO DE LECTURA
197
ego, al ego de cada uno; por eso, el psicoanalista que se pronuncia por su práctica sin dar un pase, sin hacerse pase, lo hace mucho o poco, con la sensación de ocupar el mismo lugar de quien
lo ocupó con él. Resuelta la transferencia, conviene que se disuelva en el tránsito que va de los mayores a los pares.
No obstante, un pase, cualquiera que sea, requiere un ritual,
un espacio limitado y medido para darlo. Por mucho que lo esté,
nunca, nunca, nadie podrá prometer de antemano que al dar un
paso se dé un pase. Por eso, es indispensable que sigamos trabajando por qué Freud 204 .
23/11/1960,
10/01/1968, 21/02/1968, 1/06/1972, 13/11/1973, 19/11/1974,
15/02/1977, 10/01/1978.
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN:
Petición:
(Fr. Demande) La voz demande se suele traducir cómodamente por demanda, incorporando, con esta decisión implícita,
tres aspectos que no se compadecen con el sentido del término
en el contexto del francés que Lacan emplea.
Tratemos de despejar estos tres sentidos no rectos para después justificar nuestra proposición con el concepto español «petición».
El primer sentido analógico es del orden judicial. Demanda
significa petición de reconocimiento de un derecho que se considera lesionado.
El segundo tiene que ver con el orden económico en el que
demanda (conjunto de magnitudes y pautas de consumo potenciales) se asienta como correlato de la oferta, en un movimiento
que asegura la reproducción económica y la circulación de las
mercancías; este sentido, que también lo tiene la voz demande en
francés, convendría bastante, si no se impusiese como principal
el jurídico.
204 Jacques Lacan, «Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de
!'École», en Scilicet, núm. 1, pág. 20.
198
LA CAN EN ESPAÑOL
El tercero es más propio de la atención psicológica en la que
demanda está -a imagen y semej anza del modelo económicovinculada a carencia (véase déficit) y a necesidad La intervención
psicológica tendería a satisfacer «una demanda» fruto de una «carencia» en quien demanda.
Dícese 205 que Lacan no aceptó la traducción 206 que le proponía el primer traductor de los Écrits: «pedido»; en nuestra
opinión, si lo hiz0 207 , tuvo razón en rechazarlo, pues dice María Moliner que «pedido» se usa para referir el encargo de géneros hecho a un vendedor y le añade la Academia acepciones
de donativo, concesión o tributo. Nada tiene que ver, en efecto,
con la noción de «demande», pues más bien se habría de traducir pedido por «commande». Demande, en el sentido lacaniano, la tenemos que traducir como función y no como lista
de contenidos.
Hubiese bastado con que el traductor o sus consejeros se refiriesen a un texto publicado en 1973 208 , para encontrar en él un
equivalente de la demande perfectamente utilizable en castellano 209 .
Por eso «petición» -que implica dirección hacia, aspiración 210 , más bien que requerimiento desde- recoge dos aspectos que son claves en lo que Lacan propone:
205 Marcelo Pasternac, «Aspects de l' édition des Écrits de Lacan en espagno!», en Littoral, revue de psychanalyse, núm. 13; Traduction de Freud, transcription de Lacan, junio de 1984, Toulouse, Éres, págs. 63-78. Véase el tercer
punto de nuestra introducción.
206 Sobre el tema de saber si Lacan hubiese estado de acuerdo o no con las
traducciones que proponemos, véase Introducción, pág. 3.
207 Pues no disponemos de la fuente de archivos y no sabemos si ha sido
publicada.
208 Jacques Lacan, «L'Étourdit», Scilicet, núm. 4, 1973, París, Seuil, pág. 50.
209 «y para lo transfinito de la petición, o sea, la re-petición.»
210 Jacques Lacan, Seminario I, 1953-1954, Les écrits techniques de Freud,
Seminario publicado, establecido por J. A. M., París, Seuil, col. «Le Champ
freudien», 1975, 19, 16 de junio de 1954. Traducción personal, pág. 264: Expresar en esta ocasión la nostalgia de Ulises es reivindicar el ser reconocidos ellos
mismos, los puercos, como compañeros de Ulises.
BREVIARIO DE LECTURA
199
El primero es su vinculación con el orden del deseo (y no de
la necesidad). La demande es petición de reconocimiento y está
ligada a la palabra. Es, ante todo, deseo de reconocimiento 211 .
Es, como sugiere Joe! Dar, «metonimia del deseo que se sustenta en la repetición»212. No carencia o necesidad colmable,
puesto que en el deseo de toda petición (demande) no hay sino
búsqueda del objeto d- 13 • La petición que se repite (La dialéctica
de la petición y del deseo entre el sujeto y el Otro) da lugar a la
topología del toro o anillo con el que Lacan sugiere que se represente la escansión, la detección del carácter repetitivo de la petición: el conjunto de vueltas sucesivas que se enrollan sobre la superficie del anillo como una bobina.
Pero, en segundo lugar, al ser metonimia (no sólo parte del
todo, sino soporte, base de sustentación) del propio deseo, es vía
propia para detectarlo, ya que no es unidireccional (como una
demanda según necesidad) sino autorreferido.
La reiteración de las peticiones instituye un campo de autodiferencia. Diferencia respecto a sí mismo que reduplica, sin embargo, el· objeto del deseo sobre sí mismo 214 . Al tiempo que
existe una distancia o inasibilidad entre petición y objeto del deseo que la causa: aquélla es inadecuada por esencia, dice Dar,
para significar el objeto del deseo que la causa. No hay una simple relación de denotación entre petición y deseo, sino una más
compleja que es recogida con el sentido de la metonimia: el deseo no se podría desplegar de peticiones en peticiones sucesivas,
más que según una estructura metonímica representando el todo
(el objeto perdido) por la expresión del deseo de la parte (el objeto sustitutivo).
211 Jacques Lacan, Séminaire I, 1953-1954, «Les écrits techniques de
Freud», Ibíd., pág. 264: Una palabra se sitúa ante todo en esta dimensión. La
palabra es esencialmente el medio de ser reconocido . ... /. .. Sin esta dimensión, una
comunicación no es más que algo que transmite, más o menos del mismo orden que
un movimiento mecánico.
212 Introducción, t. n, pág. 142.
213 Ibíd., pág. 82.
214 Ibíd., pág. 150.
200
LA CAN EN ESPAÑOL
Lejos estamos, pues, en esta perspectiva, de la noción de demanda económica o psicológica. Entre ésta y la necesidad no hay
relación metonímica: el bien, la intervención, se agotan en su satisfacer una carencia; mientras que entre petición y deseo hay una
dialéctica que apunta al déficit constitutivo del sujeto.
Petición, pretende, pese a la circulación espontánea de la voz
demanda en castellano, recoger otros sentidos que están presentes en el término francés demande: la referencia al otro que está
implícita en la acción de pedir (demander) pero también en la de
preguntar (demander). Con petición se intenta recoger la relación
con el otro como búsqueda de una clave (del orden de la interrogación por el propio deseo, y también cierta forma de requerimiento (la exigencia que traduce el Verlangen freudiano) y la expresión de un derecho (la reclamación que expresa un derecho
presente en el Asnspruch freudiano).
Expresiones que remiten a un sentido más simple de la acción de pedir, de dirigirse sin tregua a otro (otro/Otro) de quien
se espera no sólo la satisfacción, sino la respuesta. Es lo que permite decir en francés réponse a une demande, en el doble sentido
indicado.
Lacan vuelve a este sentido primigenio en «La dirección de la
cura ... »
Por intermedio de la petición (del pedir) todo el pasado se
entreabre hasta el hondón de la primera infancia. Pedir, el sujeto no ha hecho nunca sino eso, no ha podido vivir más que
por eso, y nosotros continuamos con ello ... 215
Por eso puede reconstruir Piera Aulagnier el proceso de pedir, de reclamar, en relación con la identificación:
Para nosotros, hay petición desde que existe alguien que responde. Así como hemos demostrado la preexistencia que
hay que dar a la oferta, desde que uno se pregunta por el sentido del enunciado de una petición, esta prioridad la encon-
215
Écrits, pág. 617, Siglo XXI; Escritos, 2, 1984, pág. 597.
BREVIARIO DE LECTURA
201
tramos en el orden temporaL .. No sólo es en y por la respuesta
como el sujeto descubre lo que no sabía pedir, sino que es el
objeto que se le ofrece el que se convertirá en soporte de un
primer soporte identificatori0 216 •
Por eso, la cura psicoanalítica no consiste en responder a la
petición del analizante de ser reconocido o amado ... Porque la cura
es producción artificial de amor, el psicoanalista no puede responder a la petición, de lo contrario, ¿qué podría diferenciar transferencia y amor pasiónf- 17
Frente a la petición, el analista -si lo es- de quien el analizante supone que lo sabe todo, como ese Otro prehistórico y omnipotente a quien se le destina el sufrimiento en el síntoma218 , el
analista que se ocupa de su acto más que del decorado de su ser, no
puede sino oponer un «no se trata de eso» que lo sitúa, escurridizo
y enigmático, en posición de objeto perdido (a), ese mismo que
causa, por su pérdida, el deseo y el sufrimiento que, en el síntoma,
significa la petición (véase sujeto-de-quien-se-supone-que-sabe).
27/06/1956,
9/0111957,23/0111957,27/1111957,4/12/1957,29/0111958,
5/03/1958, 12/03/1958, 9/04/1958, 16/14/1958, 23/04/1958,
7/05/1958, 21105/1958, 4/06/1958, 11106/1958, 25/06/1958,
2/07/1958, 12/1111958, 19/1111958, 26/1111958, 3/12/1958,
7/0111959, 28/0111959, 20/05/1959, 27/05/1959, 17/06/1959,
10/02/1960, 1110111961, 15/03/1961,22/03/1961,7/06/1961,
14/06/1961, 21106/1961, 24/02/1962, 28/03/1962, 4/04/1962,
11104/1962, 30/05/1962, 5/12/1962, 12/12/1962, 29/04/1964,
13/0111965,3/02/1965, 17/03/1965,5/0111966,2/02/1966,
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN:
216 Piera Castoriadis-Aulagnier, «Demande et Identification», en L lnconscient, núm. 7, julio de 1968, págs. 28-29.
217 Jacques Lacan, Variantes de la cure type, in Écrits, París, Seuil, 1966. Siglo XXI, Escritos 1, págs. 331 y sigs.
218 Véase la carta 52 de Sigmund Freud a W. Fliess. Edición crítica de la
Correspondencia de Sigmund Freud establecida por orden cronológico, Nicolás
Caparrós (ed.), Madrid, Biblioteca Nueva, 1998.
LACAN EN ESPAÑOL
202
23/03/1966, 30/03/1966, 1/06/1966, 21/06/1967, 27/11/1968,
11/12/1968, 14/05/1969, 18/03/1970, 9/02/1972, 15/05/1973.
Puntada de acolchado:
(Fr. point de capiton). Véase acolchado.
R
Rasgo único
(Al. einziger zug, Fr. trait unique) En nuestra opinión, se
debe diferenciar conceptualmente esta expresión que se refiere a
la identificación de segundo grado, también llamada regresiva.
El francés no establece diferencia entre los dos traits (unique
y unaire) porque el término significa al mismo tiempo «trazo»
(como el del lápiz o el que produce la punta de la navaja) y
«rasgo» (como los de la cara).
Sin embargo, es fundamental separar el rasgo único del trazo
unario, en la teoría lacaniana. Precisamente porque Lacan teoriza
el trazo unario a partir del rasgo único, conviene establecer la diferencia con toda claridad.
[ ... ] el síntoma es el mismo que el de la persona amada (así,
por ejemplo, Doraen el fragmento de un análisis de histeria,
imita la tos del padre); a partir de ahí sólo podemos describir
la situación de este modo: la identificación ocupa el lugar de la
elección de objeto, la elección de objeto a regresado hasta
la identificación [ ... ] Hay que subrayar que, en esas identificaciones, el yo copia una vez a la persona no amada, la otra,
al contrario, a la persona amada. Tampoco se nos puede escapar el que la identificación es, las dos veces, parcial, extremadamente limitada, y no toma prestado más que un rasgo a la
persona-objeto 219 •
219 Sigmund Freud, Psicología de las masas y análisis del yo, citado a partir
de la Introducción a la lectura de Lacan, de Joe! Dor.
BREVIARIO DE LECTURA
203
Dar nos dice que, aunque se relacione con el rasgo único, el
trazo unario tiene un alcance heurístico muy diferente (véase al
respecto trazo unario).
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN: VÉASE TRAZO UNARIO
Lo real - lo simbólico - lo imaginario (Fr. Le réel, le sym/jolique,
I 'imaginaire)
Destacamos en esta voz dos planos que explican lo que sigue:
a) Lacan vincula la exposición de lo que sea real, desde la experiencia del análisis, a las otras dos instancias: lo simbólico y lo
imaginario. Esto implica que una comprensión cabal de lo real no
se hace manera exenta. Para ello Lacan incorpora un emblema italiano, el escudo de la familia Borromeo, en el que tres aros se anudan de tal modo que soltar uno supone dejar libres los otros dos.
b) En otros momentos de este libro se tematizan con más
intensidad los problemas de conceptualización y de versión al
idioma español del imaginario y lo simbólico (véase Captura
Imaginaria, Significante, Barra de la significación, etc ... ): por ello
en esta entrada nos limitamos a dar cuenta de los problemas de
lo real. A sabiendas de que no miramos sino uno de los tres eslabones indesmallables del modelo 220 .
Podemos distinguir tres niveles: el terminológico, el conceptual y el clínico.
220 En la cultura en lengua española podemos encontrar otros emblemas o
leyendas ternarias. Recientemente se revisa el carácter pionero del emblema trinitario (Dufour 1990, P. Marchal 1998). Muy curiosa y aleccionadora resulta
una historia que recoge fray Diego de Landa, en su célebre Relación de las cosas de Yucatán. Escrita por el Obispo de Yucatán, basado en las tradiciones orales
de los antiguos Mayas (México, Monclem Ediciones, 2000), en la que relata la
existencia de tres hermanos, caciques mayas, que gobernaban casta y conjuntamente: la ausencia de uno de ellos provocó la pérdida de poder de los otros
dos, hasta el punto que el pueblo no les reconoció ninguna autoridad.
204
LA CAN EN ESPAÑOL
En el nivel terminológico:
El término real no presenta dificultades aparentes desde el
punto de vista de la versión en español. Si exceptuamos la extrañeza del uso que se hace de real -en escritos de supuestos seguidores de Lacan, y en exposiciones orales- anteponiéndole,
con sorpresa para el oído del oyente avezado a nuestra lengua, los
determinantes el (el real) o un (un real).
Este proceso de sustantivación masculina --semejante a los
usos idiomáticos ya comentados de el inconsciente en lugar de lo
inconsciente- no tendrían mayor importancia, salvo un tono un
tanto pedregoso en el hablar, si no fuera porque tal determinación masculina cambia el sentido de lo que se pretende decir.
El real sustantivo masculino, tiene cuatro acepciones básicas:
a) una monetaria (un real, de vellón 221 o no: como moneda en
sí, avalada por la propiedad de la mercancía lana; o como fracción: la cuarta parte de una peseta, veinticinco céntimos, fue llamada popularmente, hasta tiempos recientes, un reaf2 22 , b) otra
de referencia a un grupo humano que forma comunidad o
tropa223 ; c) un espacio en el que se celebran justas, torneos o ferias y fiestas populares 224 , d) la referencia a los números reales en
matemáticas por elisión de número: «un [número] real»225.
J
221 El real de vellón es moneda presente en los textos del Siglo de Oro. Su
correspondencia en valor está ligada a la institución de la trashumancia. Véase
J. Bandera y J. M. Marinas, Palabra de pastor. Historia oral de la trashumancia, León, Instituto de Estudios Leoneses, 1997.
222 Como en la coda de la canción de taberna: ... y al que no le guste el vino/
es un animal/ o no tiene un real/ que es lo más normal. O en la expresión popular ante quien era quejica en exceso: «Bueno, bueno: lo que tienes es un real
de pupa y una peseta de llanto.»
223 «... Y este mismo pueblo y en otro que se dice Verey, a dos leguas de {él.
Ahorcaron a dos indias, una doncella y la otra recién casada, no porque tuvieran culpa sino porque eran muy hermosas y temían que se revolviera el real
de los españoles sobre ellas y para que mirasen los indios que a los españoles no
les importaban las mujeres ... », fray Diego de Landa, ob. cit., pág. 53.
224 «Recorrieron en Sevilla lo que es el real de la Feria, iluminado, precioso,
con sus casetas y sus bailes.»
225 Designaremos por R el conjunto de los números reales; basta con saber que un número real es un desarrollo decimal ilimitado precedido por
BREVIARIO DE LECTURA
205
Lo real, entendido como una instancia de los procesos inconscientes, que se anuda con lo imaginario y lo simbólico parece requerir del determinante neutro (lo real) precisamente
para expresar su carácter de dimensión que presenta -desde las
primeras formulaciones de Lacan- las notas de inasible, imposible, y al tiempo de instancia piedra de toque de la estructura del sujeto.
En el nivel conceptual:
Entre «Lo real es lo que resiste a la simbolización»226 y «lo
real es el síntoma de Lacan 227 », nos encontramos con una construcción lacaniana en la que intervienen dos estrategias: la lectura y superación de la noción freudiana de realidad (principio de realidad) y la incorporación de la ontología existencial
heideggeriana.
En el primer caso, Lacan supera o desborda el modelo binario freudiano que opone principio de placer a principio de realidad, donde éste (formado por la ananké de las cosas y la ley de
la sociedad) actúa como freno, límite, acotamiento e incluso distorsionador de la dinámica del deseo como placer.
Lacan intuye, tras el cambio en la ontología que él topologiza, que hablar de lo Real es acoger la implicación de deseo, discurso y acontecimiento.
un signo (que se puede omitir si se trata del signo +), por ejemplo, el número -3,141 59 .... o el número 1 = 1,000 O.... = 0,999 99 .... , Y que con estos
números se pueden efectuar operaciones algebraicas que todo el mundo conoce. También podemos comparar dos números reales x e y, o sea, dar sentido
a la relación x S y (que excluye la igualdad x == y). A partir de ahí se pueden
definir intervalos de naturaleza varia; por ejemplo, si a y b son dos reales dados, se definen cuatro intervalos cuyas extremidades son a y b, y que no se diferencian entre sí más que en la medida en que contengan o no sus extremidades.
226 J acques Lacan, Seminario 1, 1953-1954, Les écrits techniques de Freud,
6, 17 de febrero de 1954, Seminario publicado, establecido por]. A. M.,
París, Seuil, col. «Le champ freudien», 1975.
227 Jacques Lacan, Seminario XXIII, 1975-1976, LeShintome, 9,13 de abril
de 1976. Seminario publicado en Ornicar?, establecido por ]. A. M.
LA CAN EN ESPAÑOL
206
El modelo real-simbólico-imaginario inaugura una perspectiva más completa que distingue y a la vez articula.
Distingue: quiere decir que no marca el acceso directo ni
exclusivo a ninguna de las tres instancias. Dicho en breve: lo
imaginario (el arranque de la constitución del sujeto) no es
lo simbólico: se confronta en ello con el orden del lenguaje y
estas dos instancias -en las que resuena algo de la oposición
freudiana- son transgredidas en un más allá que muestra la
realidad del gozo: lo real inscrito en el cuerpo, que no es dicho ni asido ni por el discurso y sin embargo lo afecta.
Articula: Estos nuevos límites permiten construir una
nueva topología (y aun tropología: no una mera tópica) de implicaciones mutuas: sin uno no se representan los demás.
En el segundo caso, la familiaridad con Heidegger y la importación, no para filosofar, de algunas de sus categorías (La
Cosa, el ser relativo a la muerte, etc ... ) permite a Lacan situar la
representación de lo real con una radicalidad superior. Lo real se
sitúa en el plano del ser -en y más allá de los entes- y el ser
como lo que radicalmente nos afecta sin prefiguración ni (prima
facie) sentido. El ente afecto por el Ser ha de comenzar por la escucha, pese a no poder, sino tantálicamente, arrojar sobre ello representaciones que pretenden dar sentido y se ven quebradas y
sorprendidas por lo real.
En el plano clínico:
RSI228
Lección del 19 de noviembre de 1974229
Bueno, me van a tener que decir si me oyen. Hay gente,
lo sé porque me lo han dicho, que vive la huelga como una
228 Establecimiento y traducción al castellano de Ignacio Gárate Martínez,
a partir de la grabación sonora original.
229 Existe una traducción al castellano de este Seminario, a partir de la versión de M. Chollet cruzada con las lecciones publicadas en Ornicar? y esta-
BREVIARIO DE LECTURA
207
fiesta. Lo sé, claro está, por ... Por el análisis. Se saben cantidad de cosas por el análisis. Se sabe incluso que existe gente
lo suficientemente retorcida como para eso. Pero, ¿y por qué
no al fin y al cabo? Es subjetivo, como dicen por ahí. Lo
que quiere decir que hay gente que puede tirar del ovillo por
el buen cab0 230 . Sin embargo yo, yo no soy de ese bando.
Como analista, sólo puedo considerar la huelga como un sÍntoma, en el sentido en el que -acaso este año consiga convencerles de ello- en el que el síntoma -para referirnos a
una de mis tres categorías- forma parte de lo real 231 . Lo inoportuno-y por eso mantengo alguna reserva- es que sea
un síntoma organizado. Eso es lo malo. Al menos desde el
punto de vista del analista.
Respecto del síntoma y de lo Real se puede consultar también
la lección del 23/01/1963, donde Lacan dice que el síntoma se
basta a sí mismo y lo relaciona con la cosa. Es interesante su afirmación inversa en la lección del 13/04/1977, según la cual lo real
blecidas por J. A. M. Es la de Ricardo E. Rodríguez Ponte, con notas críticas
y de traducción, para «circulación interna de la Escuela Freudiana de Buenos
Aires», noviembre de 1989. En su primera nota crítica, pág. 15, el traductor
afirma que Joe! Dor se equivoca (no siendo éste su único error) al informar
sobre una supuesta «sesión faltante en la publicación de R.S.!. en Ornicar?».
Nuestro traductor, acaso ingenuo, concluye que, al no encontrar la lección faltante en la versión de Chollet, ésta no existe. Evidentemente, Joe! Dor mantiene su afirmación en la nueva edición de la Bibliografia de los trabajos de Lacan, porque está en lo cierto. He aquÍ la lección que falta, traducida al castellano. Creo que, aunque corta, esta lección tiene una importancia fundamental
para entender un seminario en donde se funda la consistencia en contra de la
esencia, apelando al tiempo lógico: La transferencia no se anuda sin cierta ilusión, y la interpretación desde lo que ex-siste, o sea, que siste en lo real, requiere
la transferencia.
230 Prendre les choses par le bon bout, emprender el camino por lo derecho,
tomar el buen cabo para desmadejar el ovillo (por el hilo se saca el ovillo),
etcétera. La expresión es irónica e indica más bien a los aprovechados que
siempre toman las cosas por el lado que les conviene, huelga=fiesta.
[N del T}
231 C'est du réel, traducimos el du como partitivo, para no incurrir en la
simplificación que sería traducir por «el síntoma es real». [N del TI
208
LA CAN EN ESPAÑOL
es el síntoma de Lacan y su aclaración del 1510311977, es real pero
tiene un sentido. Por fin, en la lección del 1010111978, el síntoma
es también consecuencia o huella del que uno aprenda a hablar.
Por eso y aunque, a pesar de todo, vaya a hacer huelga, no
va a ser por ganas de hacer fiesta. Pero ocurre que esta huelga
me viene como anillo al dedo. Quiero decir que se da el caso
que hoy, o sea, en este principio de curso 74-75, no tenía ni
pizca de ganas de hacerles seminario, como lo atesta el hecho
de que no hayan podido ver un cartel anunciando el título
como cada año. Debo decir sin embargo que su concurrencia
de hoy me conmueve un poco. Ustedes ya saben que cada año
me pregunto sobre lo que puede motivar esta afluencia: todavía sigo sin haberlo resuelto, pero a pesar de todo lo considero
como una llamada. Una llamada relacionada con el hecho que
lo que he escrito, nada más que lo escrito -me refiero a lo
que se escribe en el encerado con pequeños signos: el «a minúscula», el «51», el «52», el «5 tachada»232 del sujeto-, es
que el discurso analítico es algo que les conmueve. Digo les
conmueve a ustedes. No es un les, un les conmueve, en el sentido neutro. Es cierto que por haberlo escrito, intentona, intento aproximado, quizá se pueda mejorar. Espero que lo
mejoren. Pero en fin, este año, les tengo que decir que me
preocupan otras cosas. Con lo cual mi mérito será mayor
ante ustedes si, al menos eso espero, con este seminario,
aquí, prosigo.
Se trata del «cuadrípodo» organizado por Lacan a partir del
discurso del Amo, para reformular la dialéctica kojeviana
de 1936, y donde el a minúscula ocupa el lugar de la pérdida;
la falla, el déficit, funcionando como plusvalía de gozo.
El 51 referido al significante primordial, funciona en posición
de agente, mientras que el saber inconsciente representado por
el 52, se sitúa en posición de trabajo. El sujeto vedado, tachado
por ser indecible, figura en posición de verdad Con este constructo, que permite operar el mito matemático (mitema levys-
232
Barré, o vedada; véase a este respecto el artículo Sujeto vedado. [N del
TI
BREVIARIO DE LECTURA
209
traussiano O matema lacaniano) de los cuatro discursos, Lacan
termina con ese retraso que tiene que resolver antes de desaparecer
(simposium de Baltimore, 1966).
Me preocupan otras cosas y me pregunto si no les tendría
que dar prioridad. Quiero decir que, de los que están entre ustedes, y veo por aquí muchas caras conocidas, hay gente que
es de mi Escuela. A fin de cuentas, acaso mi cansancio provenga de ahí, de lo que me corroe; a saber: el que mi seminario me impida ocuparme de mi Escuela más de cerca. He tomado este año un eje para estimular a esta Escuela, cuyo eco
quizá haya llegado a oídos de algunos de ustedes.
Se trata de la organización del sistema de pasadores, y de aquellos que los podían designar como tales a partir del diván (cfr. La
nota de Jacques Lacan del 8 de mayo de 1974, publicada en
Analyse fteudienne presse, 1993, núm. 4, pág. 42).
No voy a hacer pública esta preocupación, preocupación
que me doy a mí mismo. Y claro está que no se trata de algo
privado, muy por el contrario, puesto que, de lo que se trata
es de que exista en otro lugar, en un lugar diferente de éste,
algo que le deje espacio a enseñanzas diferentes de las mías. Es
extraño, extraño en el sentido propiamente freudiano, «unheimliche», es extraño que los que se resisten a mi estímulo se
encuentren entre los que, hablando con propiedad, no se autorizan todavía del análisis, pero se encaminan hacia ello. Les
estimulo en suma a que hagan efectivo, efectivo y nada más,
al dar testimonio del punto en el que se encuentran, a que hagan efectivo este pase, del que acaso algunos de ustedes sepan
que lo intento introducir en mi Escuela. Ese pase por medio
del cual, a fin de cuentas, se trata de que cada cual contribuya
con su piedra al discurso psicoanalítico, dando testimonio de
cómo se entra en él.
Nos encontramos en una fase esencial de la preocupación de
Lacan por el testimonio de la formación de los analistas: comienza el 23/11/1963, con la idea de la estructura de la rememoración que opera en el «Banquete», y encuentra un dispositivo apto
para recoger un testimonio, que se califica de <<provisional o provi-
210
LA CAN EN ESPAÑOL
sorio» en la lección del 110611972, donde se trata de darle al testimonio cierto relieve (lección del 13/11/1973), llegando incluso a
considerarse la posibilidad de efectuar un pase por escrito: ¿ Un
pase por escrito? No lo leería nadie (lección del 1010111978). Se
trata de darle al testimonio la dimensión del acto, es decir, más
allá de lo simbólico. Esta preocupación culmina en 1978, tras el
suicidio de Juliette Labin el 4 de marzo del 77, con las jornadas
sobre el pase, donde Lacan constata el fracaso del jurado y da paso
al relevo de los viejos clínicos por los filósofos.
Es extraño que, entre ellos, los haya que son analistas formados y que cuando, literalmente -es lo que hice en ese lugar en donde quisiera que ciertas enseñanzas pudiesen ocupar
un espacio-, cuando literalmente les mendigo su ayuda
-eso es lo que hice-, me la niegan. Lo rechazan de esa manera que tengo que designar como más categórica, llegando,
llegando hasta oponerme la injuria, la injuria que anda por los
periódicos por ejemplo, y no es que ese tipo de cosas me llegue muy adentro, pero que incluso sobre esa injuria, que ya
está bien con que ande por los periódicos, en el periódico Le
Monde, entre otros, como por casualidad, que, que, que, que
inflan la injuria, o sea, que se pasan, ¡Sí!
Se trata seguramente del artículo de Roger-PoI Droit en el
que se hace elogio del congreso de Roma; Sin embargo, a Lacan le parece injuriosa una frase: «En el Departamento de París VIII, la recuperación del poder se llama depuración, se excluye a ciertos profesores sin motivo explícito. Después de Roma
¿Vichy? ¡Qué lástima!» (Le Monde, 15/11/1974). En realidad,
este asunto no va dirigido personalmente a Lacan, director científico del departamento en cuestión, sino a su yerno J.-A. Miller,
impuesto por Lacan como director y que justifica por medio del
matema fraguado con letras sin significación la posibilidad de
teorizar en psicoanálisis sin partir de la experiencia de la cura.
Así dirá Miller (Ornicar?, núm. 1, 1975, pág. 34): Si existe un
matema del psicoanálisis, hay otros, que no sean analistas, que pueden contribuir en los debates de la comunidad que sostiene la experiencia analítica.
BREVIARIO DE LECTURA
211
Si hablo este año, tomaré las cosas a partir de la identidad de sí para consigo. Tratándose de saber si eso se le aplica
al analista. ¿Se puede considerar al analista como un elemento? O sea, dicho de otro modo: ¿Forma parte de un conjunto? Hacer conjunto -es algo que les intentaré explicarno es lo mismo que formar un sindicato. Son dos términos
diferentes. Hacer conjunto puede querer decir, quiere decir,
poder hacer serie. Y lo que me pregunto es dónde culmina
esta serie.
En otros términos: ¿Podrá un analista -a tono con lo que
les acabo de referir respecto de la injuria- comportarse como
un imbécil? Esta pregunta es muy importante. ¿Cómo se
puede juzgar lo que yo califico de imbecilidad? Debe de tener,
seguramente, un sentido, incluso en el discurso analítico.
En los otros también, claro, en cada discurso, y nadie se
engaña: o somos imbéciles o no lo somos. Lo digo respecto de
ese discurso y en particular del discurso del amo, del discurso
universitario, y del discurso científico, no cabe duda alguna.
¿Cómo definir la imbecilidad en el discurso analítico? He aquí
una pregunta, una pregunta que introduje, a fe mía, digamos
que desde mi primer año de seminario, al enunciar que el análisis es seguramente un remedio contra la ignorancia, pero que
no surte efecto alguno contra la gilipollez 233. Tengan cuidado,
un momento, ya les he dicho que la gilipollez no es lo mismo
que la imbecilidad. ¿Cómo situar la imbecilidad234 , cómo especificarla en el marco de la gilipollez235 ? Lo malo y lo difícil
en la cuestión que evoco, es el hecho del que -entre ustedes
y yo- ya deben de haber tenido alguna noticia, y no es que
me quiera poner pesado, pero en fin, hay que decir que existen sujetos a los que el análisis, digo la experiencia analítica
En argentino la boludez. [N del T}.
Volverá a este tema el 10/12/1974, a propósito del cuerpo y del retraso
mental.
235 Es difícil darle toda su importancia a esta terminología familiar, añadiendo la cuestión de la tontez (betise) que podemos relacionar con esto y con
la canalla que produce el análisis de los tontos (cfr. lecciones del 21/01/1970 Y
1/06/1972).
233
234
212
LA CAN EN ESPAÑOL
cuando se ofrecen a ella, no les sienta bien. Y preciso: les
vuelve imbéciles. Algo tiene que haber que falla desde el principio. Quizá quiera decir esto que serían más útiles, entiéndase
utilizables, en otro lugar. Quiero decir que para estar en otros
lugares tienen dones evidentes.
y esto nos vuelve a llevar a la ética de cada discurso. Y si
avancé el término ética del psicoanálisis, no fue por casualidad. No es la misma ética de la que se trata, y quizá sean aquellos cuya ética hubiera tenido éxito en otro lugar a los que no
les siente bien el análisis. Simple hipótesis, pero que quizá ...
-no se puede hacer sin desvío- quizá, quizá, si me decido,
pondremos aquí, ¡Bah! Pondremos es una manera de hablar,
pondré aquí a prueba.
Partiendo de esto les indico que hay otra236 , que no hay
otra ética que la que consiste en seguir el juego según la estructura de un discurso. Y que nos encontramos ahí con mi
título del año pasado, los que no son ilusos, los que no juegan el juego de un discurso, son los que se encuentran, los que
se encuentran en el trance de ir errantes. No es que la cosa sea
forzosamente peor. Sólo que lo hacen por su cuenta y riesgo.
Los que van errantes por cada discurso tampoco son forzosamente inútiles, ni mucho menos. Sólo que sería preferible que
para fundar uno nuevo, entre esos discursos, pues bueno, que
fuésemos un poco más ilusos. Eso es.
Se trata del Seminario XXI LES NON DUPES ERRENT, tradicionalmente traducido al castellano por Los desengañados se engañan, traducción que nos parece incorrecta y contra la cual proponemos. Los no ilusos van errantes [pronunciación homófona en
francés de los nombres del padre]. El párrafo que sigue parece
confortar lo acertado de nuestra traducción. Hay en iluso, (mejor que en incauto, que también sería traducción correcta, aunque más centrada en la falta de cautela o en el descuido, que en el
ideal necesario para la ilusión, entendido en el sentido castellano
del «me hace ilusión») un exceso en el mantenimiento de la ilu-
236
Qu 'il y a d'autre es un lapsus de Lacan que corrige de inmediato.
BREVIARIO DE LECTURA
213
sión, O sea, de la credulidad, que da tiempo a que se funde un
discurso, en este caso, el discurso del análisis. El ser iluso podría
formar parte del tiempo lógico del análisis, en el ver y el comprender, antes del concluir.
Queda mucho trabajo por hacer en torno a esta dialéctica del
dupe y del non-dupe. Lo primero para traducir o dar testimonio
de todo lo que está en juego, en juego de palabras ... Pero también para concebir los diferentes niveles de ilusión, y lo que podríamos llamar la promoción de un segundo nivel de lo imaginario. Por ejemplo, cabe considerar aquí la parte del deseo del
analista que consiste en estar enamorado de lo inconsciente. .. Respecto del procedimiento como tal, el del pase, ya se ha manifestad0 237 que el intento de forzar el testimonio, eliminando la presencia de la petición o la imaginarización inevitable que produce
el testimonio con posterioridad, nos parece estéril. Creemos que
se puede destituir también el efecto de reto fálico que comporta
lo «forzoso»: abrir las puertas al testimonio vivo es una cosa, si se
da, bueno es, si no se da, hay más cosas que hacer en el mundo,
con más humor, más femeninas, o sea, que permiten una relación
más relajada con la castración.
Entonces, como sería muy vano decirles que suspendo yo
mismo, que me interrogo sobre lo que voy a hacer este año,
sería muy vano hacerlo, pero hacerlo durante dos horas como
ustedes se lo esperan, eso sí que no lo voy a hacer. Me voy a
parar aquí rogándoles que se fíen solamente, para saber si tienen que volver aquí el 10 de diciembre, segundo martes del
mes, que se fíen de los cartelitos en los que se inscribirá el título que habré elegido, si este seminario, este año, lo hago. Es
totalmente superfluo, y diré incluso contraindicado, que bombardeen a Gloria con sus llamadas por teléfono, la pobre está
que ya no puede más.
237 Ignacio Gárate Martínez, «Comment témoigner d'une formation de
psychanalyste?», en Gil en est la psychanalyse, psychanalyse et figures de la modernité, Éres, 2000, págs. 449-456.
214
LA CAN EN ESPAÑOL
Dos posibilidades: o el cartel estará ahí -digamos para
dar tiempo a pintarlo y digamos también que me lo piensoo el cartel está ahí en el pasillo, dos días antes, o no está. En
cuyo caso se dirán que me tomo un año sabático: si estuviese,
cuento con verles tan numerosos como hoy.
Encontramos que este plano es el que explica la entrada de
Lacan en filosofemas, para no hacer con ellos filosofía, sino para
intentar decir mejor de lo imposible algo.
El arranque de Lacan pretende representar el tránsito (de ahí la
tropología) o circulación que muestra la inscripción de lo imaginario
(el tiempo de la fusión) junto con lo simbólico y por ello con lo real.
La representación que es el nudo borromeo muestra el valor
de la inscripción frente a la imposibilidad de decir. Lo no decible no es el significado semántico de cada una de las instancias
del modelo (sus definiciones), sino la afectación mutua entre deseo, lenguaje y acontecimiento.
El hallazgo del gozo (más allá del mero goce o placer) tiene
un alcance decisivo en la formulación de lo real. Gozo apunta a una
tensión radical constitutiva (déficit) que indica cómo en el acceso
a lo real y de lo real a nosotros no hay una mera correspondencia o adaequatio, sino que lo real es lo imposible de ser representado desde ninguna prefiguración imaginaria o desde la apropiación del orden simbólico que nos ordena.
Lo real nos afecta como lo que abre y afecta nuestro ser deseante. Ya no hay captación de la realidad aséptica o laboriosa: el
gozo (el deseo inscrito en el cuerpo) nos muestra lo pulsionalmente referido del darse de lo real.
Por eso no es captable (imaginable) esto que desborda concepto y afecto sin el asidero -y aquí el hallazgo feliz del nudo o
del toro borromeo- de lo imaginario y de lo simbólico.
A la vez lo imaginario ya no será representable como «previo»
y no afectado por el orden de lo simbólico y de lo real que lo
simbólico trae a ello (lo imaginario) aun mostrando su límite y
su imposibilidad.
El nudo muestra también, por fin, que lo simbólico, el orden
del nombre, la ley y el discurso, el medianero entre 1 y R los
anuda a los dos y se anuda con ellos
BREVIARIO DE LECTURA
215
Una instancia que desbarata el sujeto del conocer porque lo
obliga a re-conocer que, tas el acontecimiento, lo real es indomesticable, fuente de lo um-heimlich) y con eso real está el deseante y el hablante existencialmente confrontado.
La cuestión de lo real fue preocupación permanente de la clínicalacaniana, incluso antes de concebir este término diferenciándolo de la realidad. En su trabajo con H. Claude y P. Migault sobre «Locuras simultáneas»238, Lacan emplea el término a
propósito de los delirios y del «grado de conservación del contacto con lo real». Diecisiete años después, en Bruselas, Lacan intuye una dimensión de lo real más cercana a lo que será luego
concepto:
Pero la extensión conceptual en la que hemos podido creer
haber reducido lo real, ¿No rechazará más adelante su apoyo
al pensamiento físico? ASÍ, cuando nuestro asidero alcanza los
límites de la materia, este espacio «realizado» que hace que nos
parezcan ilusorios los grandes espacios imaginarios en donde
se movían los juegos libres de los antiguos sabios, ¿No se desvanecerá acaso, a su vez, con un rugido de fondo universal?239
Dos años después, vemos cómo la llegada a lo real puede acaecer a partir de lo imaginario: «Mucho más que con el resorte de
la transferencia, da esta entrada en el mundo imaginario del criminal que puede ser, para él, la puerta abierta sobre lo real»240.
En 1953, «La asunción de la función del padre supone una relación simbólica simple, en donde lo simbólico recubriría plenamente lo real»241.
238 H. Claude, Jacques Lacan y P. Migault, «Folies simultanées», Annales
médico-psychologiques, 1931, XIIle serie, t. 1, págs. 483-490.
239 Jacques Lacan, «L'agressivité en psychanalyse», Ecrits, París, Seuil, 1966,
págs. 101-124.
240 Jacques Lacan, «Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse
en criminologie», Ecrits, París, Seuil, 1966, págs. 125-149.
241 Jacques Lacan, «Le mythe individuel du névrosé ou poésie et vérité dans
la névrose», Ornicar?, núm. 17/18, 1979, págs. 289-307.
216
LA CAN EN ESPAÑOL
El mismo año, el 8 de julio, en una conferencia en la Société
franr;aise de psychanalyse, pone en juego la dialéctica de los tres registros: «... sobre lo que quiere decir la confrontación de estos
tres registros que son de hecho los tres registros esenciales de la
realidad humana, registros perfectamente diferenciados y que se
llaman: el simbolismo (sic), lo imaginario y lo reab>242. Al responder a las preguntas durante esta conferencia, Lacan abrirá a la verdadera y extraordinaria pregunta que le brinda su experiencia clínica para suponer el registro de lo Real, más allá de las
anudaciones simbólicas e imaginarias:
Nos tenemos que plantear la pregunta desde este punto de
vista: ¿Cómo es posible? -y tomo un ejemplo muy concreto--,
que al final del análisis de los sueños ... -no sé si les he dicho o no que se componen como un lenguaje ... efectivamente
en el análisis sirven de lenguaje. Y un sueño en medio o al final del análisis es una parte del diálogo con el analista ... - .
Pues bien, ¿Cómo es posible que estos sueños -y muchas cosas más: la manera en que el sujeto constituye sus sÍmbolos ... - comportan algo que es la marca absolutamente sorprendente de la realidad del analista, a saber: de la persona del
analista tal y como está constituida en su ser? ¿Cómo es posible que a través de esta experiencia imaginaria y simbólica se
concluya en algo que, en su última fase, es un conocimiento limitado pero asombroso, de la estructura del analista?243
El 26 de septiembre del mismo año, con el discurso de Roma,
Lacan termina de situar en la perspectiva clínica el registro de lo
Real, al diferenciarlo del campo de la ciencia (o sea, también de
la psicología): «La ciencia le gana terreno a lo real reduciéndolo
a una señal. Pero reduce también lo real al mutismo»244.
En 1954, en la respuesta al comentario de Jean Hyppolite sobre la Verneinung de Freud, Lacan propone una nueva anotación
clínica de importancia fundamental: «Lo que pasa con ello, lo
242 Jacques Lacan, «Le Symbolique, l'Imaginaire et le Rée!», Bulletin de l'Association freudienne, núm. 1, 1982, págs. 4-13.
243 Ibíd., repuesta a la pregunta del doctor Liebscrutz.
244 Jacques Lacan, «Fonction et champ de la parale et du langage en psychanalyse», Ecrits, París, Seuil, 1966, págs. 237-322.
BREVIARIO DE LECTURA
217
pueden ver ustedes: lo que no llega a la luz de lo simbólico, aparece en lo real. Pues así tenemos que entender el Einbeziehung ins
Ich, la introducción en el sujeto, y el Ausstossung aus dem Ich,
la expulsión fuera del sujeto. Esta última es la que constituye lo
real como campo de lo que subsiste fuera de la simbolización»345.
Este breve intento de «gramática histórica» en la concepción
del registro de lo real, nos sirve para darle un estatuto de intensa
exterioridad; en efecto, lo real se escapa del campo de la palabra
y, sin embargo, nada de lo que está en el campo de la palabra consigue producir su relación con la verdad, si no se anuda
con lo real.
Así la interpretación en psicoanálisis no consiste en dar sentido al síntoma, sino en desvelar la cifra real del efecto de sentido,
es decir, en qué medida el sentido que se produce en la interpretación proviene de lo real (véase Interpretación).
17/02/1954,
10/03/1954, 7/04/1954, 26/05/1954, 26/01/1955, 16/03/1955,
12/05/1955,25/05/1955, 22/06/1955, 16/11/1955, 7/12/1955,
14/12/1955, 11/01/1956, 11/04/1956, 28/11/1956, 5/12/1956,
13/03/1957, 6/11/1957, 13/11/1957, 20/11/1957, 29/04/1959,
20/05/1959, 27/05/1959, 1/07/1959, 18/11/1959, 25/11/1959,
23/12/1959, 20/01/1960, 27/01/1960, 30/11/1960, 7/12/1960,
14/12/1960, 21/12/1960, 28/02/1962, 7/03/1962, 14/03/1962,
23/05/1962, 30/05/1962, 21/11/1962, 19/12/1962, 27/02/1963,
6/03/1963, 20/03/1963, 29/05/1963, 12/06/1963, 20/11/1963,
5/02/1964, 12/02/1964, 19/02/1964, 6/05/1964, 13/05/1964,
2/12/1964, 13/01/1965, 5/05/1965, 10/06/1965, 16/06/1965,
8/12/1965, 15/12/1965, 5/01/1966, 2/02/1966, 16/11/1966,
1/02/1967, 10/05/1967, 21/06/1967, 10/01/1968, 20/11/1968,
4/12/1968, 22/01/1969, 12/02/1969, 26/02/1969, 5/03/1969,
30/04/1969, 7/05/1969, 14/05/1969, 21/05/1969, 18/03/1970,
20/05/1970, 10/06/1970, 20/01/1971, 10/02/1971, 12/05/1971,
2/12/1971, 8/12/1971, 15/12/1971, 12/01/1972, 3/02/1972,
8/03/1972, 15/03/1972, 19/04/1972, 4/05/1972, 10/05/1972,
17/05/1972, 1/06/1972, .14/06/1972, 21/06/1972, 19/12/1972,
20/03/1973, 15/05/1973, 11/12/1973, 18/12/1973,8/01/1974,
15/01/1974, 12/02/1974, 19/02/1974, 12/03/1974, 19/03/1974,
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN:
245
Ecrits, págs. 369-380.
218
LA CAN EN ESPAÑOL
9/04/1974, 23/04/1974, 14/05/1974, 21/05/1974, 19/11/1974,
10/12/1974, 17/12/1974, 14/01/1975, 21/01/1975, 11/02/1975,
18/02/1975, 11/03/1975, 18/03/1975, 15/04/1975, 13/05/1975,
18/11/1975, 9/12/1975, 16/12/1975, 13/01/1976, 10/02/1976,
17/02/1976, 9/03/1976, 16/03/1976, 13/04/1976, 11/05/1976,
11/01/1977, 15/02/1977, 15/02/1977,8/03/1977, 15/03/1977,
19/04/1977, 10/05/1977, 20/12/1977, 10/01/1978, 9/05/1978,
10/11/1978, 15/08/1980.
Relación sexual:
(Fr. Rapport sexuel) La afirmación de Jacques Lacan: «il n'y a
pas de rapport sexuel», íntimamente vinculada con su «La femme
n' existe pas», implica la ausencia de universalidad y su consecuencia: la existencia de una contingencia y de una unicidad en
las mujeres. En este sentido, nos dice Dar, y sólo en este sentido,
no puede existir relación sexual entre hombres y mujeres. Para que
la hubiese, el hombre, como elemento de una universalidad, se
tendría que poner en relación con la mujer, elemento también de
una universalidad. Sólo así se podría instaurar una relación en el
sentido lógico del término.
Siendo La mujer no-toda (véase U mujer), se da la consecuencia de que no hay relación sexual El gozo fdlico de las mujeres
y de los hombres es necesariamente distinto y su encuentro sexual
sella la imposibilidad de lograr gozos que sean complementarios,
ilusión en la que se fundamenta la relación sexual imaginaria.
[ ... ] no existe relación sexual. Claro que la cosa parece un poco
majareta, un poco desharrapada. Bastaría con echar un buen
polvo para demostrarme lo contrario. Desgraciadamente es lo
único que no demuestra nada por el estilo, porque la noción
de relación no coincide exactamente con el uso metafórico que
se hace de ese término sin más, -«relación»- en la expresión:
«tuvieron relaciones»246, no es exactamente eso. Podemos hablar seriamente de relación, no sólo cuando lo establece un discurso, sino que además la enunciamos, la relación. Porque es
cierto que lo real está ahí antes de que nosotros lo concibamos,
246
En francés esta expresión implica «relaciones físicas».
BREVIARIO DE LECTURA
219
pero la relación es mucho más dudosa: no sólo hay que concebirla sino que además se tiene que poder escribir. Si no son
pajoleramente capaces de escribirla, no hay relación ... ./ ...
... es muy seguro que, en el ser parlante, existe en torno a esa
relación, por el hecho de que se funda en el gozo, un abanico
del todo admirable por su exposición, y que Freud [... ] y el
discurso psicoanalítico pusieron en evidencia dos cosas, que
toda la gama del gozo [... ] como tal está condenada a las diferentes formas de fracaso que constituyen la castración en lo
tocante al gozo masculino, la división en lo que respecta al
gozo femenin0 247 .
Decir que no existe relación sexuaF48, e incluso nos atreveríamoS a afirmar que, porque no existe relación complementaria entre hombre y mujer, nos podemos plantear la cuestión del amor,
de su semblanza, y, eventualmente de las condiciones de posibilidad -o de destitución subjetiva por vía de castración- de que
el amor se haga, no en el sentido del apareamiento, sino en el
sentido del encuentro creativo que -en este caso- podría sellar
el coito.
Es el resultado de la experiencia analítica. Lo que no impide que pueda desear a la mujer de todas las maneras, incluso
cuando no se da esta condición. No sólo la desea, sino que le
hace cantidad de cosas que se parecen sorprendentemente al
amor 249 .
Sin llegar a este reto -que quizá nos toque desarrollar, en lo
venidero: ¿Cómo se puede escribir el amor?-, la relación sexual
como ausente, se las arregla a veces por la vía del amor cortél 50 :
247 Jacques Lacan, Seminario XIX, 1971-1972, Ou pire (Le savoir du psychanalyste), Seminario inédito del 4 de noviembre de 1971, citado por Joe!
Dor, en Introduction ... , t. 2, pág. 257.
248 L 'étourdit, pág. 20.
249 Jacques Lacan, Séminaire, XIX, XX, 1972-1973, Encore, ob. cit., página 67.
250 Véase nuestra Introducción, punto 2, En castellano ...
220
LA CAN EN ESPAÑOL
El amor cortés era para el hombre, cuya mujer era por
completo, y en el sentido más servil, la súbdita, la única manera de escabullirse con elegancia de la ausencia de relación
sexuaF51.
Podríamos concluir esta voz -que tantas cosas nos ha hecho
vociferar- diciendo que el desencuentro, la ausencia de relación
sexual, el drama original del ser viviente, parlante sólo por ser
inquilino del verbo, también tiene alguna vía positiva, o por lo menos una vía de ejercicio de lo que suple por medio de la castración,
a la relación sexuaf2 52 : la inscripción simbólica de la función paterna, y que no es sólo, como ya hemos visto, empeño de lo
masculino ...
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN (NO RELACIÓN SEXUA.L)
7/01/1959, 17/06/1959, 15/03/1961, 21/06/1961, 21/02/1962,
2/05/1962, 29/05/1963, 5/16/1963, 26/06/1963, 3/07/1963,
12/02/1964, 4/03/1964, 20/05/1964, 27/05/1964, 12/05/1965,
10/06/1965, 16/06/1965, 22/02/1967, 1/03/1967, 12/04/1967,
19/04/1967, 26/04/1967, 10/05/1967, 14/06/1967, 17/01/1968,
21/02/1968, 28/02/1968, 13/03/1968, 27/03/1968, 13/11/1968,
11/12/1968, 5/03/1969, 12/03/1969, 23/04/1969, 14/05/1969,
21/05/1969,4/06/1969, 17/12/1969, 11/02/1970, 18/02/1970,
11/03/1970, 20/05/1970, 17/02/1971, 10/03/1971, 17/03/1971,
18/05/1971, 9/06/1971, 16/06/1971, 4/11/1971, 2/12/1971,
8/12/1971, 15/12/1971, 12/01/1972, 3/02/1972, 3/03/1972,
8/03/1972, 15/03/1972, 4/05/1972, 17/05/1972, 14/06/1972,
9/01/1973, 13/02/1973, 20/02/1973, 13/03/1973, 20/03/1973,
15/05/1973,26/06/1973,20/11/1973, 15/01/1974, 12/02/1974,
23/04/1974, 21/05/1974, 11/06/1974, 17/12/1974, 11/03/1975,
18/03/1975, 8/04/1975, 15/04/1975, 13/05/1975, 13/01/1976,
17/02/1976,9/03/1976, 16/03/1976, 15/03/1977, 19/04/1977,
15/11/1977, 20/12/1977, 17/01/1978, 11/04/1978, 9/01/1979.
251 Jacques Lacan, Seminario XIX, XX, 1972-1973, Encare, ob. cit., Paídós,
pág. 65, pág. 85.
252 Jacques Lacan, Seminario XIX, XX, 1972-1973, Encare, Paidós, ob. cit.,
páginas 74, 96.
BREVIARIO DE LECTURA
221
Revés:
(Fr. envers) Son muchos los pares antónimos de términos
castellanos que se han forjado para expresar el sentido popular del
«derecho» y del «revés» que corresponden exactamente al francés
endroit y envers: «haz» y «envés», «anverso» y «reverso», «cara» y
«cruz» ... Las más de las veces, estos términos designan la diferencia entre las dos caras o haces de una moneda o medalla.
Revés y reverso significan lo mismo, siendo la primera, quizá,
más popular y castiza que la segunda, ya casi cultismo italianizante.
Según Corominas, el equivalente autóctono del envers francés
sería envés (1530), pariente de revés. Reverso (h. 1575) sería una
voz más bien tomada del italiano (como dice Covarrubias) que
del latín reversus.
Anverso existe, como galicismo, pero reservado a la numismática y con sentido contrario a reverso (an[te]verso y reverso).
Desde el punto de vista de la teoría psicoanalítica en su lectura lacaniana, lo fundamental para traducir el término envers es
que su equivalente castizo no introduzca obligatoriamente, o no
haga pensar en, el espesor del canto: en efecto, entre el derecho y
el revés del psicoanálisis no hay canto o espesor; se pasa del uno
al otro por torsión, sin frontera establecida de antemano y sin
darse cuenta de manera precisa. De la misma manera que uno se
viste al revés: «al revés me las calcé», dice la Academia que es expresión figurada y familiar con que se denota haberse entendido
o hecho lo contrario de una cosa. Esas calzas del revés convienen
perfectamente a la visión de lo que aquí se trata.
Porque su enseñanza se elabora y se emite al mismo tiempo,
Lacan llega a definir el revés del psicoanálisis como el discurso
del amo:
Ya debe empezar a aparecer ante ustedes que el revés del
psicoanálisis, eso mismo que avanzo este año bajo el título de
discurso del amo 253 •
253 Jacques Lacan, Seminario, XIX, XVII, 1969-1970, L envers de la psychanalyse, Seminario publicado, establecido por J. A. M., París, Seuil, coll. «Le champ
freudien», 1991. 6, 18 de febrero de 1970. Traducción personal, pág. 99.
222
LA CAN EN ESPAÑOL
El revés del psicoanálisis no representa solamente el discurso
del amo, sino que está directamente relacionado con la teoría de
los cuatro discursos:
«Sobre un discurso», no se trata del mío. Pienso que el año
pasado les hice sentir lo suficiente lo que hay que entender
bajo ese término discurso. Se lo recuerdo: el discurso del amo y
sus cuatro, digamos, posiciones, los desplazamientos de estos
términos respecto de una estructura reducida a ser tetraédrica.
Dejé para quien quisiera ocuparse de ello el precisar lo que justifica que esos deslizamientos, que hubieran podido estar más
diversificados, yo los haya reducido a 4. Del privilegio de esos
cuatro, si nadie se ocupa de ello, quizá les dé este año, de
pasada, la indicación. Tomaba estas referencias sólo respecto
de lo que era mi finalidad anunciada en el título El revés del
psicoanálisis. El discurso del amo no es el revés del psicoanálisis. Es el lugar en donde se demuestra la torsión propia, diría
yo, del discurso del psicoanálisis, lo que forma este discurso
obliga a plantear la cuestión de un derecho y de un revés, puesto
que ya conocen la importante acentuación que se le pone en
la teoría, desde su emisión por Freud, la importante acentuación que se le da a la doble inscripción.
Ahora bien, lo que trataba de hacerles seguir con el dedo
es la posibilidad de una inscripción doble, del derecho y del revés, sin que se tenga que saltar un borde. Es la estructura harto
conocida ya desde hace mucho tiempo, llamada de la cinta de
Mobius, que me. bastó con utilizar254 .
Por eso, el revés del psicoanálisis no se debe entender
COlTIO
la estructura de un discurso dado, o como una definición precisa: la
sociedad que reemplaza el discurso del amo por la política, la revolución ... la historia ...
254 Jacques Lacan, Seminario, XIX-XVIII, 1971, D'un discours qui ne serait
pas du semblant (Sobre un discurso que no sería semblanza), Seminario inédito, 1,
13 de enero de 1971.
BREVIARIO DE LECTURA
223
... La realidad ... Hay un plano de realidad, el del vínculo social, que funciona como el revés del psicoanálisis, porque en el discurso del analista no se trata de «normalidad» o de «corrección
psíquica» que son elementos de la realidad social.
Somos inquilinos del verbo, es decir, «parl(a)entes» (véase ParIente) y por más que torzamos el discurso, por más que intentemos darle vueltas, como el dicho «al revés te lo digo para que me
entiendas», éste, agazapado y deslizante, nos veda la verdad.
Porque el psicoanalista no se ocupa de la realidad sino de la
verdad; la realidad es a lo verosímil, al montaje o semblanza que
produce la razón, lo que lo real es a la verdad· barrera de lo im-
posible de decir la verdad del deseo en el discurso:
Leemos, en efecto, en Análisis teminable e interminable
unas líneas que tienen que ver con lo que se refiere al analista.
Se subraya en ellas que sería una equivocación solicitar por
parte del analista grandes dosis de normalidad y de corrección
psíquica, habría escasez, y luego, que no hay que olvidar que
la relación analítica unendlich ist nicht zu vergessen, dass die
analytische Beziehung aufWahrheitsliebe, se funda en el amor de
la verdad, y d h. auf die Anerkennung der Realitat gegründet ist,
lo que quiere decir -en el reconocimiento de las realidades.
Realitat es un término con el que se las pueden arreglar incluso si no entienden el alemán, ya que se desmarca de nuestro latín. Compite, en los empleos que Freud hace de él, con
la palabra Wirklichkeit que, también él, significa a su vez lo
que los traductores, sin ir más lejos, traducen juntándolos, por
realidad en los dos casos 255 .
255 Jacques Lacan, Seminario XIX, XVII, 1969-1970, L'envers de la pSJchanalyse, Seminario publicado, establecido por]. A. M., París, Seuil, col. «Le
champ freudien», 1991, 12, 10 de junio de 1970. Traducción personal, página 193; Paidós, págs. 178-179. Berenguer y Bassols traducen, en este caso
(Paidós Ibérica, Barcelona, 1991, no consta en la edición la revisión de
D. S. Rabinovich), de modo que uniment se convierte en «simplemente».
224
LA CAN EN ESPAÑOL
Merece la pena, para sugerir una vía posible de aproximación
al revés del psicoanálisis, reproducir la nota sobre la respuesta a
la séptima pregunta256 :
Para facilitar la lectura, reproduzco aquí los esquemas estructurales de los cuatro «discursos» que constituyen este año
el tema de mi seminario. Para aquellos que no han seguido su
desarrollo.
Discursos del «revés del psicoanálisis»
Discurso del Amo
SI
7~
-
Discurso de la Universidad
ImpoSibilidad..
S2
se esclarece por regresión del:
-
se esclarece por su «progesión» en el:
Discurso del( a) histérico
a
~a'
a
SI~
a
Discurso del Analista
SI
a
S2
S2
~
SI
Los lugares son los de:
el agente
la verdad
el otro
la producción
los términos son:
S 1 el significante amo
S2 el saber
S el sujeto
a el plus-de-gozo
256 Jacques Lacan, «Radiophonie», en Scilicet, 2/3, París, Seuil, 1970,
pág. 99.
225
BREVIARIO DE LECTURA
s
Semblanza:
(Fr. semblant) El Diccionario Larousse le da a semblant dos
sentidos; de «fingir» o «hacer como si» el primero, de «apariencia» el segundo. Derivado del verbo impersonal sembler: «il semble que», «un semblant de» ... sembler viene del bajo latín simila re, que se forma a partir de similis (semejante). Aparece
semblant hacia 1080 (en Roland), según O. Bloch y W Van
Wartburg, en el sentido de «manera de ser» de uso en la Edad
Media; significando por otra parte apariencia, fisionomía, opinión . .. ; la locución foire semblant aparece ya en el siglo XII.
En castellano «semblante» se refiere por lo común al rostro o
faz, los rasgos de la cara, que tan pronto se iluminan como también se demudan. Parece que en el siglo XIX semblante se consideraba ya como adjetivo anticuado (R. Barcia) que refería lo semejante primero y luego, en masculino, «la representación
exterior en el rostro de algún interior afecto del ánimo»; pero
también -y es el único que le atribuye este tercer uso metafórico- «la apariencia y representación del estado de las cosas, sobre el cual formamos el concepto de ellas».
Seguramente Jacques Alain Miller y Diana S. Rabinovich, responsables de la única edición autorizada en castellano de El Seminario, echan mano de este tercer sentido evocado por Roque Barcia en 1870, al traducir el título del seminario XVIII D'un
discours qui ne serait pas du semblant por De un discurso que no
foese semblante. El rostro es excesivo en el sentido común de semblante para que aceptemos esta traducción tan cara.
El uso de semblante, salvo el anticuado de semejante, se reserva
en María Moliner para el rostro, la cara, considerado como expresivo de los distintos estados de ánimo o físicos. Se usa también en sentido figurado del mismo modo que «cara», para referir el aspecto favorable o desfavorable que presenta un asunto.
Nada fundamental le añade la Academia al semblante, salvo el
poner como primer sentido -tras el anticuado, semejante-- la
representación de algún estado de ánimo en el rostro y luego el de
rostro o cara por metonimia.
226
LA CAN EN ESPAÑOL
Jacques Lacan utiliza semblantcomo nombre, con artículo determinado, le semblant, coraza del discurso.
N o hay un solo discurso en donde el semblant no dirija
el juego. No veo por qué el último en llegar, el discurso analítico, se libraría de éF57.
Esta tendencia del discurso a confundir verdad con verosimilitud, a escudarse en el símil pero no como imagen, sino como
montaje de palabras que se ensamblan: ensambladura del discurso
que deja la verdad a la zaga, es
el semblant de lo que habla como tal, está siempre ahí en cualquier especie de discurso que le ocupa; es incluso una segunda
naturaleza ... 258
Lacan construye la noción de semblant poco a poco y a partir de su s'entido vernáculo. Al principio lo usa para denunciar la
engañosa apariencia, pero como Gautier (voila donc la pensée
qu'ils nous cachent sous tant de beaux semblants), más la del pensamiento que la de la imagen -¿A qué viene ser hombre o garabato?259_; así la apariencia engañosa la produce la letra en la
razón más que el trazo en el dibujo y se trata, pues, más de semblanza que de bosquejo o esbozo.
El idioma francés no recoge la locución semblanza (semblance) más que en su forma negativa: dissemblance con el sentido de ausencia de semejanza. A pesar de ello, Lacan utiliza, por
lo menos dos veces el neologismo semblance -que nos ayuda y
legitima para imponer «semblanza» como la mejor traducción de
semblant-; en las dos ocasiones se trata de falsa apariencia, pero
comporta la idea de ensambladura o de montaje, de construcción
más que de reflejo o espejismo (imaginario):
257 Jacques Lacan, La Troisieme, Roma, 1 de noviembre de 1974 (por la
tarde), VII Congreso de l'École Freudienne de París, Publicado en Lettres de
l'École freudienne, 1975, núm. 16, pág. 183.
258
lbíd.
BIas de Otero, «Ecce horno, Ancia», 1958, en Expresión y reunión,
ob. cit., pág. 92.
259
BREVIARIO DE LECTURA
227
En lugar de haber aportado algo -cualquier cosa- al esclarecimiento del fundamento de la existencia del otro, la experiencia existencialista, muy por el contrario, no hace sino
suspenderla cada vez más radicalmente en la hipótesis de la
proyección -bajo la que, claro está, viven todos ustedes- según la cual el otro no es más que cierta semblanza humana,
animada por un yo reflejo del mío 260 .
Esta ensambladura de apariencias también le atañe a la persona del analista, que muchas veces escuda su impotencia en los
cuellos duros de la notabilidad:
. .. el estatuto de esta situación, como tal, no se ha regulado
hasta ahora, de ninguna manera que le convenga, a no ser por
imitación, a no ser por incitación, por semblanza, de muchas
otras situaciones establecidas. Lo que, en este caso, culmina en
prácticas timoratas de selección, en cierta identificación a una
figura, a una manera de comportarse, incluso en un tipo humano a cuya forma nada parece obligarnos, en un ritual también, incluso en alguna otra medida, que en tiempos mejores,
tiempos antiguos, comparé yo a la de la auto escuela, sin provocar -dicho sea de paso- ningún tipo de protesta por parte
de quien fuera 261 .
La noción de montaje, de ensambladura de fragmentos que
conducen al símil, que -como ya vamos viendo- es fundamental para entender la noción lacaniana de semblant, la encontramos en la descripción por Lacan de su hallazgo del estadio del
espeJo:
260 Jacques Lacan, Seminario, III, 1955-1956, Les Psychoses, Seminario publicado, establecido por]. A. M., París, Seuil, col. «Le Champ freudien», 1981, 22,
13 de junio de 1956. Traducción personal, pág. 309. La cursiva es nuestra.
261 Jacques Lacan, Seminario XVII, 1969-1970, L'envers de la psychanalyse,
Seminario publicado, establecido por]. A. M., París, Seuil, col. «Le champ
freudien», 1991,3, 10 de enero de 1970, pág. 46. Traducción personal. La
cursiva es nuestra.
228
LA CAN EN ESPAÑOL
El falo es otra cosa; es cómico y, como todos los cómicos,
es un cómico triste. Cuando ustedes leen Lisístrata se lo pueden tomar de dos maneras: o reír, o encontrarlo amargo. También hay que decir que el falo es lo que le da cuerpo a lo imaginario. Recuerdo aquí algo que me había marcado mucho en
su día. Había visto una película pequeña que me había traído
Jenny Aubry para proponerme una ilustración de lo que entonces llamaba yo el estadio del espejo. Había un niño delante
del espejo, ya no sé si era un niño o una niña; es incluso muy
sorprendente que ya no me acuerde de esto ... Quizá alguno de
los que están aquí lo recuerde, pero lo que es seguro, es que,
niño o niña, recogí en un gesto algo que, para mí, quería decir
que ... -suponiendo como lo supongo con fundamentos poco
seguros- a saber, que ese estadio del espejo consiste en el asimiento de una unidad, en la ensambladura (rassemblement), en
el dominio asumido, por el hecho de la imagen, de ese cuerpo
hasta entonces prematuro, descoordinado, se da una semblanza
(se semble) ensamblada (rassemblé) ... 262
Semblant parece que es, para Lacan, todo esto: símil, ensambladura, montaje, semblanza al fin, pues la Academia nos dice que
es «bosquejo biográfico», y Moliner lo completa: «Descripción física o moral de una persona; también, cuando va acompañada de
una breve biografía». El semblant lacaniano es semblanza en castellano, porque es discurso siempre, pero a condición de que la
semblanza sea fruto de un montaje en las quinta y sexta acepciones que le da la Academia: «En el teatro, ajuste y coordinación
de todos los elementos de la representación, sometiéndolos al
plan artístico del director del espectáculo» y «fig., lo que sólo aparentemente corresponde a la verdad».
Por eso Lacan apela a los poetas para salir de la «luz de madera» lorqueña 263, y juega con el tesoro de la homofonía por mos-
262 Jacques Lacan, Seminario, XXII, RSI, Seminario publicado en Ornicar?,
núm. 5, invierno 1975-1976,8, 11 de marzo de 1975. La transcripción, la traducción y las cursivas son nuestras a partir de la grabación audio original del
semmano.
263 En donde triunfan los telones pintados y la luna del teatro sensitivo que
denunciara un Lorca al presentar los títeres de la Cachiporra. O luces de madera
BREVIARIO DE LECTURA
229
trar (pues la razón demuestra sólo) cómo se escapa y surge el sentido, cómo lo que queda es siempre semblanza, pues hay en la verdad algo real que es inasible por el discurso que nos condena, con
razón o razones, a la verosimilitud:
Comienzo por la homofonía -en donde depende de la
ortografía- El que, en la lengua que es la mía, como ya he
jugado con ella más arriba, dos (deux) sea equívoco con de ellos
(d'eux), lleva la traza de ese juego del alma por medio del cual
hacer de ellos 'd' eux) dos-juntos (deux ensemble) encuentra su
límite en el «hacer dos (deux)>> con ellos (d'eux).
Hay más en este texto, de parétn?64 a s' emblant265 . Mantengo el que uno se puede permitir cualquier jugada, porque
para cualquiera que esté a su alcance sin poder reconocerse,
son las jugadas las que juegan con nosotros, salvo cuando los
poetas las calculan y cuando el psicoanalista las utiliza en el
lugar conveniente266 .
Así lo que fue expresión, advertencia sobre lo engañoso de la
apariencia en el discurso, culmina en concepto, cuando la homofonía le permite jugar, como poeta, o como analista -si lo
utiliza en el sitio conveniente- y decir:
Lo real es el sentido en blanco (le sens en blane), dicho de
otro modo el sentido blanco (sens blane) con el que el cuerpo
fabrica la semblanza (semblant). Semblanza a partir de la cual
se funda todo discurso, En primera línea el discurso del amo,
que, hace significante con el falo, indicio uno. Lo cual no impide que si no hubiese en lo inconsciente una muchedumbre
de significantes copulando entre sí, -haciendo índice por el
a
uego y teoría del duende) que tanto gustan a los caballeros con barba que van
al club y dicen: Ca-ram-ba (Retablillo de don Cristóbal) y que son enemigas
del modo sencillo que requiere el registro de la voz poética.
264 Juega con la homofonía de paraítre (aparentar), para sugerir que el ser
es siempre apariencia paretre.
265 Mismo tipo de juego, que sugiere que la semblanza fruto de la unificación del ser se ambla o se ensambla en semblanza por medio de un montaje.
266 J acques Lacan, L 'Étourdit, 14 de julio de 1972, publicado en Scilicet,
núm. 4, París, Seuil, 1973, pág. 48. Traducción personal.
230
LA CAN EN ESPAÑOL
hecho de proliferar de dos en dos- no cabría ninguna posibilidad de que se alumbrase la idea de un sujeto, de un paterna del falo -cuyo significante es lo Uno que se divide esencialmente. Gracias a lo cual se da cuenta de ~ue hay saber
inconsciente, es decir, copulación inconsciente2 7.
La semblanza nace porque lo real nos deja el sentido en
blanco, porque el sujeto vedado en el discurso se construye como
semblanza de persona, porque el deseo, barruntando senderos por
la letra, se queda con la ciencia y pierde la verdad. Por eso está el
peligro de que el psicoanalista, en vez de seguir jugando y «haciendo el payaso» en el sitio conveniente, se ocupe más de su ser
y se quede ensalmado en su semblanza.
Por eso, relájense ustedes un poco, sean más naturales
cuando reciban a alguien que les viene a pedir un análisis. No
se sientan tan obligados a estirar el cuello. Incluso como bufones se justifica su existencia. Basta con que miren mi Televisión.
Soy un payaso. Que esto les sirva de ejemplo y que no me imiten. La seriedad que me anima es la serie que ustedes constituyen. No pueden ustedes, a la vez, estar en el cotarro y se¡268.
La seriedad que le anima, lleva a Lacan, a pesar del sentido
[en} blanco (sens blanc) que deja lo real, a recorrer sus contornos
y hablarnos [si se pudiera salvar este vacío] sobre un discurso que
no sería semblanza.
Tras la primera revisión de este trabaj 0 269, dos apenados lectores que se preocupan por el rigor de los conceptos y la dificul-
267 Jacques Lacan, Seminario XXII, RSJ, Seminario publicado en Ornicar?,
núm. 5, invierno de 1975-1976, 8, 11 de marzo de 1975. La transcripción, la
traducción y las cursivas son nuestros a partir de la grabación audio original
del seminario.
268 Jacques Lacan, La Troisieme, Roma, 1 de noviembre de 1,974, VII Congreso de l'Ecole Freudienne de París, publicado en Lettres de 1Ecole freudienne,
1975, núm. 16, pág. 183.
269 Ignacio Gárate y J osé-Miguel Marinas, Lacan en casellano, tránsito razonado por algunas voces, Quipú Ediciones, Madrid, 1996.
BREVIARIO DE LECTURA
231
tad de los traspasos de una a otra lengua, nos invitan, a los autores, con críticas acaso pertinentes, a dejar un concepto en francés (le semblant) para no dar traspiés en castellano (la semblanza) 270 .
La cosa es meritoria y engendra un acuerdo de principio que
nos parece inmediato por lógica de Perogrullo: lo mejor es leer
en versión original, a condición de poseer por completo el
idioma del escritor; claro que acaso lo mejor sería leer en la propia
lengua lo que uno mismo ha escrito, a condición de reconocerse,
al leerse, como autor de lo escrito, siendo evidente que siempre que
escribimos algo nuevo nos extraña el resultado cuando nos lo
leemos, e incluso nos cuesta autorizarnos a pensar que viene de
nosotros: tan es así que llegamos hartas veces a decir que
nuestros propios enunciados provienen de otro que habla en
nosotros mismos, sabe Dios, sólo Dios, lo que se quería decir al
escribirlo. ¿Tiene esto algo que ver con lo que Jacques Lacan en
su idioma materno, tras tamizarlo con el paso por el idioma
académico, nos intenta decir en la lengua del análisis?
La primera vez que semblant aparece en sus escritos como
nombre común, le semblant (nosotros lo traducimos por
semblanza), es el 7 de noviembre de 1955 en La Cosafteudiana ... ,
donde dice:
Acaso es tan grande la diferencia entre el pupitre y nosotros en cuanto a la conciencia, que adquiere tan fácilmente
la semblanza, al ser puesto en juego entre ustedes y yo, como
para que mis frases hayan permitido que nos equivoquemos
(o engañemos) con ello (on sy trompe). Lo mismo que al
colocarse con uno de nosotros entre dos espejos paralelos se le
verá reflejarse indefinidamente, lo que quiere decir que se
parecerá mucho más de lo que uno cree a aquel que mira,
puesto que al ver repetirse de la misma manera su imagen,
270 Ornar Guerrero y Cecilia Hoper, Un semblant más semblant (que el verdadero) o traducir elSens blanc; En el sitio web de la Asociación lacaniana internacional; http:/www.freud-lacan.com/documents/ rech Themes. Septiembre
de 1999.
232
LA CAN EN ESPAÑOL
éste también se ve a través de los ojos de otro cuando se mira;
ya que sin ese otro que es su imagen, no se vería verse.
Dos años después, en El psicoandlisis y su enseñanza, Lacan
introduce de nuevo la expresión, esta vez en relación con la muerte:
Así la muerte adopta la semblanza del otro imaginario, yel
Otro real se reduce a la muerte. Figura límite de las que
responden a la pregunta sobre la existencia.
En 1967, en su discurso a la EFP afirma:
Lo que no soporta la semblanza es el acto .. .I ... la creencia
es siempre la semblanza en acto.
En 1974, en La Troisieme, Lacan dice que no hay «ningún
discurso en donde la semblanza no dirija el juego». Lo que implica
que la semblanza también funciona como directora de envites en el
propio discurso analítico, cosa que no se ha de olvidar si no se
quiere caer en la tentación rigurosamente idólatra de una actitud de
reverencia hacia los conceptos, siempre encapotados por la
semblanza, incluso en el discurso del psicoandlisis, tanto como en los
otros tres. Hay un déficit que no se puede taponar, porque, y
Lacan lo expresa en Lituraterre a propósito de los japoneses, «Nada
es más diferente del vacío socavado por la escritura que la
semblanza. El primero es cubilete271 siempre dispuesto a acoger el
gozo, o por lo menos a invocarlo a partir de su artificio.»
Tanto la biografía como la autobiografía son semblanzas
donde el autor refleja en la escritura la propia imagen que le
produce su percepción, del otro o de sí mismo. Si se tratase de
dibujos, se le diría bosquejo. Semblanza, ya lo hemos dicho,
proviene de «semejar», por transición del similis latino al similaris.
271 Lacan dice godet, en vez de gobelet o verre, asociando sin duda con la
expresión vulgar de goder, equivalente de prendre son pied, o sea, el goce o disfrute del orgasmo, para ingroducir el «goZO» mortífero que se incrusta por capas suceSIvas.
BREVIARIO DE LECTURA
233
El participio activo de semblar, semblante, ya se usaba por
«parecido» en los Castigos de D. Sancho en el siglo XIV. También
apariencia de algo desde el XIII Y en la misma época es, sobre
todo, «rostro». La semblanza es un intento de acercarse, en la
escritura, a la figura real: todos sabemos que el intento es
siempre fallido, porque los significantes se encadenan pero,
deslizándose, producen ripios, y no se sabe muy bien de quién se
habla al forjar la semlanza, si del objeto que se enuncia o del
sujeto que lo enuncia, huidizos ambos; tampoco es fácil capturar
a ese sujeto, pues el significante es semblanza que representa a
un sujeto para otro significante que también es semblanza.
Quedan los juegos de palabra: sentido blanco (sens blanc),
sangre blanca (sang blanc), que al traducirlos traicionan el
quiebro, el hallazgo de quien habla; las ocurrencias nos vienen
sin querer, no son forja de la voluntad de ser chistoso, más bien
destellos desenmarañados del lenguaje que nos hacen pasar del
«cubilete» al «jubilete» (de godet a goder), dándole hilaridad a
nuestro paso del goce al gozo, transformando también lo
mortífero de la repetición del gozo fálico en el júbilo (más bien
comedido) del goce o de la .fruición orgástica. Cuando Lacan dice
samblent, utiliza un viejo término del francés, específico de las
caballerías, que refiere un tipo de paso bien conocido en equitación
y que, según creo, se dice en castellano andar pasuco, cuando se le
obliga al caballo, en sus andares, a mover las piernas delantera y trasera al mismo tiempo, izquierda y derecha, consecutivamente272 .
Ambler lo recoge Littré ya como antiguo, y la Enciclopedia de
Diderot dice de amble, que es un paso de caballo en el cual tiene
siempre a la vez dos piernas levantadas, proviene de la forma
verbal ambler que equivale a aller a lamble, de ella dice que hay
ciertos caballos muy fuertes que van «pasucos» (qui amblent)
cuando se les excita o mete prisa, pero que lo más a menudo es
por debilidad natural o por cansancio. Claro que el segundo
sentido de «amblar», en castellano esta vez, también en desuso,
272 O sea el amblar anticuado en castellano que recogen desde Roque Barcia a la Academia, pasando por doña María Moliner.
234
LA CAN EN ESPAÑOL
pero rico en germanía, es mover las ancas por impulso lúbrico
durante la cópula; así lo refiere nuestra María Inés Chamorro en
su Tesoro de Villanos, dando la difinición de oudin, «amblar la
muger o el varón: remuer le cul, culeter»; y no lo recoge, sin
embargo, mi Diccionario portdtil del famoso abate Gattel, acado
por ser abate, publicado posteriormente en París en 1798.
Chamorro nos da tres preciosas referencias del Cancionero de
otras de burlas prouocantes a risa (1519):
Gentil dama singular! honesta en toda do trina/ mesuraos
en vuestro amblar/ que por mucho madrugar/ no amanece
mas ayna;
Mientras que hodian: y mientras que amblavan; esta
dessayno al Bachiller moreno afuerc;:a de amblar entre otras cosas.
¿Qué hacer, al traducir con la polisemia que se ofrece en la
lengua de origen a los deslizamientos y al resbalón significante?
¿Cómo trasladar estos efectos de sentido en donde el cuerpo tejido
por los significantes de la lengua materna, de la madre
envolvente, nos traiciona, nos lleva, nos levanta por chispas y
por guiños retazos de represión?
No creo que se pueda transmitir el genio de una lengua a
cualquier otra, ni la escansión, ni el ritmo ni la rima. Pero el
efecto de sentido, para no quedarnos con la mente en blanco,
para que no se nos ponga sangre de horchata, el efecto de sentido,
digo, implica un arriesgarse a decir en nombre propio, autorizarse
el traspaso a la lengua de uno, quie es siempre compromiso entre
tres lenguas, retorno a la primera, desvelando la semblanza de la
academia, refriega en la semblanza materna, por la tiranía de su
llenar la oquedad del deseo que nos predestina, tornar a la
lengua del análisis, para desvelar al cabo que nuestro sentido forja
destino y andadura nueva, pero lo que en ese sentido tocaba a lo
real se nos escabulló para siempre en el instante mismo del
hallazgo. Ir y venir vociferando es condición del ser hablante,
velar en los entresijos para desvelar e semblanzas, socavar
oquedades, vaciarlas, puede ser el empeño de quienes
enamorados de la verdad de lo inconsciente, no le piden a un
discurso que se convierta en metalenguaje, desvelando para
siempre la semblanza en que se teje, desatino.
BREVIARIO DE LECTURA
235
20/03/1963,
13/01/1971, 20/01/1971, 12/05/1971, 9/06/1971, 16/1971,
2/12/1971,8/12/1971, 6/01/1972, 3/02/1972, 10/05/1972,
14/06/1972,21/06/1972,20/03/1973,8/01/1974, 11/03/1975,
16/03/1976,10/05/1977.
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN:
Significante:
(Fr. Signifiant) El primado del significante constituye un
motor continuo del hallazgo lacanian0 273 . De algunas de sus
principales dimensiones se ha dado cuenta con la versión de los
conceptos «barra», «cadena significante» y «condensación versus
desplazamien to».
Queda aquí señalar una correspondencia castellana que, por
su obviedad, puede pasar desapercibida. Nos referimos al hecho
de que «significante» es gramaticalmente un participio activo. Lo
que ayuda a ver el desplazamiento al que Lacan ha sometido la
tipología, o el modelo de signo saussureano, del signo como objeto o entidad «de dos caras». Sin querer, y por la misma rutina
o cosificación a la que las palabras someten a los procesos, tendemos a ver significante como una cara quieta, hecha señalo soporte, pero no tanto como una actividad de significar.
Lacan rompe con el relativo atomismo que se atribuyó al modelo sígnico. Lo hace en un intertexto de influencias en el que trabajan principalmente Roland Barthes y Julia Kristeva -signo es
más que un efecto o una cosa: es una productividad, un procesoy de esa pregnancia se enriquece la visión que nombra la doble
dimensión de los procesos de la significación a los que accede la
experiencia del análisis.
El primero es el que -en la saga que va de Peirce274 a Ecose ha venido nombrando como la semiosis: la significación como
273 En un texto tan programático como «La chose freudiennne ou le sens
du retour a Freud en psychanalyse», en Écrits, 1966, pág. 405, orienta la tarea
de la vuelta a Freud como vuelta al sentido de Freud, cosa para la que: « •.. un
psicoanalista debe fácilmente introducirse en la distinción fundamental del significante y el significado y comenzar a ejercitarse con las dos redes de relaciones que organizan y que no se recubren».
274 No sólo en cuanto a la lógica modal para abordar la diferenciación sexual, sino en su concepción de la dinámica significativa, hay más de Peirce que
236
LA CAN EN ESPAÑOL
proceso que desplaza continuamente, que traduce un signo o «representamen respecto de una cosa para un interpretante». Por ello
Lacan prefiere, en esta demarcación, hablar de cadena significante
y no del significante a modo de la cara sensible del signo. Ni tampoco del significante únicamente como referido a la cosa. Precisamente lo que resalta de la experiencia del análisis es, si podemos decirlo sencillamente, la «distancia» de cualquier significante
respecto de la cosa apuntada. Esta cualidad que Lacan llamará
precisamente el corte significante (coupure) apunta al carácter de
huella o de resto que los significantes presentan, precisamente
porque representan el paso o el pulso de un sujetJ-75.
El sueño es un jeroglífico (dice Freud) ... Las frases de un
jeroglífico nunca han tenido el menor sentido, y su interés,
el que tomamos en descifrarlo, no radica en que la significación manifiesta de sus imágenes es caduca, pues su alcance no
es otro que el que hacer oír el significante que en ellas se disfraza 276 .
De las modificaciones de los fenómenos cuyo sentido desconoce quien los padece, pero cuya insistencia reconoce, Lacan infiere y construye el carácter articulado de las señales del sujeto:
lo inconsciente está articulado como un lenguaje, equivale, desde
esta perspectiva, a establecer que lo inconsciente está sometido al
orden del significante. De esa concepción dinámica de origen peirciano Lacan obtiene su fórmula: un significante representa a un
sujeto para otro significanté277 . Y aquí el término significante no
deja de presentar las mismas adherencias que el término «interpretante» en Peirce: no es el receptor, el intérprete, sino el signi-
de Saussure (L 'identification, sesión del 6 de diciembre de 1961). La perspectiva de una cuidadosa lectura de los procesos significantes en Freud -condensación y desplazamiento- parecen haber hecho el resto.
275 Jacques Lacan, Seminario IX, 1961-1962, Lldentification, Seminario
inédito, 9, 24 de enero de 1962.
276 J acques Lacan, «Situation de la psychanalyse en 1956», en Écrits, 1966,
pág. 461.
277 J acques Lacan, Seminario IX, 1961-1962, L ldentification, Seminario
inédito, 4, 6 de diciembre de 1961.
BREVIARIO DE LECTURA
237
ficante cuyo efecto es el sujeto. Desvinculado de su referirse a la
cosa, como lo pensamos en una visión naturalista, el significante
es ante todo representante de un sujeto ... a la espera de un significante que interprete y establezca su efecto de sentido.
En la caracterización del orden significante que determina al
sujeto, Lacan desarrolla otro concepto, de linaje freudiano y que
ocupará un lugar central. Se trata del falo como significante.
Avanzando en la construcción de Freud -en quien como señalan Laplanche y Pontalis, se reconoce más bien el uso adjetivador
del término: organización fálica, estadio fálico, madre fálica 278Lacan da un estatuto teórico central a este representamen, a partir precisamente de su lugar en el proceso de formación del sujeto. De sus diversos planos se da cuenta al hablar de un término
que le sustituye: la metáfora del Nombre-del-Padre. Sustitución que
recubre en el sujeto la represión originaria y su consiguiente simbolización primordial de la Ley. En el proceso de constituirse
como sujeto, el niño pasará, mediante esta sustitución, de ocupar el lugar del deseo del Otro, a simbolizar su renuncia a este objeto perdido. Simbolización que equivale a la entrada en el lenguaje. Falo adquiere el valor de significante primordial en el
triángulo edípico y, por tanto, de representante causa del deseo.
No pueden (la función del padre y el complejo de Edipo)
tratarse pura y simplemente de elementos imaginarios ... Esta
situación no está completamente dilucidada por Freud, pero
por el mero hecho de que la mantiene continuamente, está ahí
para posibilitar una aclaración que no es posible más que si reconocemos que el tercero central para Freud que es el padre,
posee un elemento significante irreducible a toda especie de
condicionamiento imaginario 279 .
El peculiar valor significante del falo (y la función fálica)) en
relación con lo inconsciente y el deseo, es objeto de numerosas
Joe! Dor, Introducción ... , vol. 1, pág. 93.
Jacques Lacan, Seminario III, 1955-1956, Les Psychoses, 25, 4 de julio
de 1956. Seminario publicado, establecido por]. A. M., París, Seuil, coll. «Le
champ freudien», 1981, pág. 355. La traducción es nuestra.
278
279
238
LA CAN EN ESPAÑOL
precisiones por parte de Lacan. De ellas podemos retener la que
sigue, tomada del seminario «Le désir et son interprétation»:
¿y por qué? Porque en el nivel en el que el sujeto está comprometido, entre él mismo y la palabra y, por ella, en la relación con el Otro como tal, como lugar de la palabra, hay un
significante que falta siempre. ¿Por qué? Porque es un significante, y el significante especialmente delegado en la relación
del sujeto con el significante. Este significante tiene un nombre: es el falo.
El deseo es la metonimia del ser en el sujeto; el falo es la
metonimia del sujeto en el ser. El falo, por ser el elemento significante sustraído a la cadena de la palabra, tanto que ésta
compromete toda relación con el otro, en él está el principio
límite que hace que el sujeto, en tanto implicado en la palabra, caiga en el terreno de lo que se desarrolla en todas sus
consecuencias clínicas bajo el término complejo de castración 280 •
El significante y su orden carente de un cierre, que Lacan trata
en este plano fundante, casi antropológico, como síntesis de un
recorrido, tiene una aplicación en el proceso de elaboración de la
clínica. Pocas expresiones puede haber tan elocuentes como ésta:
El síntoma es un regreso de la verdad. Aquél no se interpreta sino en el orden del significante que no tiene sentido
más que en su relación con otro significante281 •
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN: 23/06/1954,
30/11/1955, 7/12/1955, 1/02/1956, 8/02/1956, 12/02/1956,
14/03/1956, 11/04/1956, 18/1956, 2/05/1956, 9/05/1956,
16/05/1956, 31/05/1956, 6/06/1956, 13/06/1956, 20/06/1956,
27/06/1956, 5/12/1956, 20/03/1957, 27/03/1957, 3/04/1957,
10/04/1957, 8/05/1957, 15/05/1957, 22/05/1957, 5/06/1957,
280 Jacques Lacan, Seminario VI, 1958-1959, Le désir et son Interprétation,
Seminario inédito, 2, 19 de noviembre de 1958. La traducción es nuestra.
281 Jacques Lacan, «Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse», en Écrits, págs. 269 y sigs.
BREVIARIO DE LECTURA
239
6/11/1957, 13/11/1957, 20/11/1957, 4/12/1957, 5/02/1958,
12/02/1958, 19/03/1958, 23/04/1958, 21/05/1958, 16/06/1958,
25/06/1958, 2/07/1958, 12/11/1958, 26/11/1958, 3/12/1958,
10/12/1958, 4/03/1959, 18/03/1959, 15/04/1959, 1/07/1959,
27/01/1960, 10/02/1960, 1/06/1960, 11/01/1961, 18/01/1961,
19/04/1961, 26/04/1961, 22/11/1961, 29/11/1961, 6/12/1961,
13/12/1961, 20/12/1961, 21/02/1962, 24/02/1962, 11/04/1962,
9/05/1962, 16/05/1962, 23/05/1962, 30/05/1962, 6/06/1962,
27/06/1962, 12/12/1962, 19/12/1962, 9/01/1963, 30/01/1963,
27/02/1963,20/11/1963,22/01/1964,5/02/1964, 19/02/1964,
29/04/1964, 20/05/1964, 27/05/1964, 3/06/1964, 10/06/1964,
17/06/1964, 2/12/1964, 7/04/1965, 5/05/1965, 12/05/1965,
15/12/1965, 5/01/1966, 20/04/1966, 4/05/1966, 16/11/1966,
23/11/1966, 7/12/1966, 22/02/1967, 12/04/1967, 10/05/1967,
30/05/1967, 15/11/1967, 24/01/1968, 20/03/1968, 13/11/1968,
11/12/1968, 29/01/1969, 12/02/1969, 26/02/1969, 7/05/1969,
14/05/1969, 21/05/1969, 17/12/1969, 21/01/1970, 20/05/1970,
13/01/1971, 12/05/1971, 15/12/1971, 4/05/1972, 21/06/1972,
19/12/1972, 9/01/1973, 16/01/1973, 20/02/1973, 26/06/1973,
20/11/1973, 11/12/1973, 12/02/1974, 21/05/1974, 11/06/1974,
21/01/1975, 15/04/1975,20/01/1976, 11/05/1976, 14/12/1976,
15/03/1977, 17/05/1977, 15/11/1977.
Símil:
(Fr. semblant)
Véase semblanza.
Sujeto de quien se supone que sabe:
(Fr. Sujet supposé savoir) Se trata de uno de los nombres del
sujeto que se aplican, por comodidad, al psicoanalista bajo la fórmula o recitativo del «sujeto supuesto saber», o incluso «supuesto
al saben>. Fórmula en la que efectivamente no se sabe si el supuesto es el sujeto o el saber.
La proliferación de la cantinela, mimetizando la construcción
francesa, tendría un valor semejante a la expresión castellana «fulano supuesto beber» aplicada a un dipsómano, o «zutano supuesto zampar» dicha de un comilón.
Bastaría acaso una doble operación para trasladar más fácilmente el sentido.
En primer lugar, recuperar la sinonimia -que Lacan incorpora- entre subjectum = suppositum, pues esta ecuación encierra
la teoría escolástica del sujeto como supuesto. Sujeto, en castellano, entra en el siglo xv -dice Corominas, 1, 26- como sus-
LA CAN EN ESPAÑOL
240
tantivo y adjetivo para designar, viniendo del participio de subicere, al súbdito. Este mismo sentido tiene en el francés de
Montaigne. El supuesto (puesto debajo de) es el sujeto que conoce, suppositum cognoscens, en la gnoseología escolástica (de
san Anselmo a Suárez): es a quien se le atribuye la condición
de ser cognoscente. Y en este derrotero se producen la reducción
y estilización que el formado en la Escolástica, Descartes, realiza y que Lacan comenta con todo detalle.
Paro también es útil una segunda operación que consiste en
reconocer que entre suppositum cognoscensy supposé savoir hay una
transformación radical que Freud inicia y Lacan explicita. En palabras de Joe! Dor:
En la misma medida en que Descartes ha contribuido,
en la esencia misma de su cogito, a fundar un determinado tipo de estructura subjetiva, Freud y Lacan se han esforzado en de~tituir sus fundamentos probando, no sólo el carácter ilusorio del dominio todopoderoso y unitario de la res
cogitans, sino incluso su ruptura constitutiva (la división del
sujeto) y de ahí el espejismo persistente del Moi que se toma
por el J?82.
Se trata de una transformación que pone del revés la relación
con el saber, con el sujeto del saber. Pero además tiene un valor
central en la fundamentación de la propia experiencia del análisis. La fórmula es buena, podemos decir, porque encierra en sí
misma aquella inversión. Se entra con la del saber para poder salir de él e inaugurar la de la verdad. Por eso se mete Lacan a dibujos con el supuesto o sujeto del conocimiento. Pero de ese recorrido lo que le interesa es la puerta que, entrando por el saber,
llega a su destitución en nombre de algo que se gana. Así nombra Lacan su proceso de acotar y seleccionar al sujeto al que se le
supone que sabe:
no ha habido, en el linaje filosófico que se ha desarrollado a
partir de las investigaciones cartesianas llamadas del cogito (... )
282
Joel Dor, Introduction ... , II, pág. 69.
BREVIARIO DE LECTURA
241
más que un sujeto que seleccionaré (... ) bajo esta forma: el sujeto de quien se supone que sabe 283 •
La atribución de saber genera el ejercicio de un saber nuevo:
no es el saber comunicable en doctrina, el saber controlado por
un sujeto enterizo. Esa suposición de que alguien sabe es, a ojos
del paciente, la del analista284 Al analista se le supone que sabe
que -por poseer un saber total- puede dar una clave al proceso desorganizado de quien le pide que le conozca y que le reconozca. Pero el analista desmonta esa suposición si ocupa una
posición donde se ejercita un saber nuevo, inesperado. No dice
«que no sabe» como Ep.iménides el cretense decía que «todos los
cretenses son mentirosos». Reniega del ser sabedor que se le atribuye o se le supone por mantener abierta la pregunta sobre cómo
poder hacer un análisis cuando lo que lo funda -como la relación humana- es una disimetría total. Aunque esta disimetría
puede producir efectos. El supuesto Doctor Sabelotod0 285 sabe en
realidad que se ha convertido en un interlocutor que responde a
lo que se le pide de manera diferente (véase petición); Lacan lo
dice en un texto muy sugerente:
... Pero sigamos descomponiendo la experiencia. El
oyente entra entonces en situación de interlocutor. Ese papel, el sujeto le solicita que lo mantenga, primero implícitamente, explícitamente poco después. Sin embargo, silencioso
y hurtando incluso hasta las reacciones de su rostro, poco detectado en cuanto al resto de su persona, el psicoanalista se
niega a ello pacientemente. ¿No hay un umbral en el que esta
actitud debe hacer detener el monólogo? Si el sujeto lo continúa, lo hace en virtud de la ley de la experiencia; pero ¿se
dirige aún al oyente realmente presente o más bien, ya ahora,
283 ] acques Lacan, Seminario IX, 1961-1962, L 1dentification, Seminario
inédito, 1, 15 de noviembre de 1961. La traducción es nuestra a partir de la
versión establecida por M. Roussan.
284 Como la del médico en general, figura secular en donde, con la religión
y la filosofía, se esculpe el mito.
285 Aquel del «¡[H]Ay! [c]Cangrejo» del chiste burgalés.
242
LA CAN EN ESPAÑOL
a otro, imaginario pero más real: al fantasma del recuerdo,
al testigo de la soledad, a la estatua del deber, al mensajero
del destino?
Pero, en su misma reacción ante el rehusar del oyente, el
sujeto va a delatar la imagen con la que le sustituye. Mediante
su imploración, sus imprecaciones, sus insinuaciones, sus provocaciones y sus astucias, por las fluctuaciones de la intención
con las que a él apunta y que el analista registra, inmóvil pero
no impasible, le comunica el dibujo de esta imagen 286 .
Ese pulso, dirá Lacan, que reviste de un papel de saber al analista, esa posición «de la que el analista saca la potencia de la que
va a disponer para su acción sobre el sujeto», terminará decayendo y el analista ve el final de su potencia, que resulta por demás inútil con el fin de los síntomas y la apropiación lograda de
su propia personalidad por parte del que venía suponiendo tantas cosas.
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LAcAN:14/12/1960, 8/03/1961,
3/05/1961, 15/11/1961, 12/12/1962, 22/04/1964, 3/06/1964,
10/06/1964, 5/05/1965, 12/05/1965, 19/05/1965, 21106/1967,
29/1111967,10/0111968,17/0111968,24/0111968,7/02/1968,
21102/1968, 28/02/1968, 6/03/1968, 27/03/1968, 11/12/1968,
29/0111969, 30/04/1969, 4/06/1969, 11106/1969, 18/06/1969,
14/0111970, 17/02/1971,2/12/1971, 10/05/1972,20/02/1973,
15/0111974, 11106/1974, 10/05/1977, 10/0111978.
Sujeto embarazado ($)
(Fr. sujet barré) Véase sujeto vedado.
Sujeto embargado ($)
(Fr. sujet barré) Véase sujeto vedado
Sujeto vedado ($)
(Fr. Sujet barré) El sintagma nominal sujet barré se encuentra traducido al castellano, las más de las veces, como «sujeto
286 Jacques Lacan, «Más allá del principio de realidad», en Écrits, Seuil, París, 1966, págs. 88 y sigs.
BREVIARIO DE LECTURA
243
barrado» u otras como «sujeto tachado»; estas traducciones nos
parecen inexactas y prestan a confusiones teóricas de importancia suficiente como para que nos detengamos un instante en
la cuestión.
La expresión «barrado»287 existe en castellano: es participio
pasado del verbo «barran> que se emplea tanto en el sentido de
«embarrar» (de barro) como en el de «barrean> (ant. de barra) que
significaba cerrar o fortificar un sitio abierto. El segundo sentido
de «barrado» es adjetivo y se dice del paño o tejido que saca alguna lista o tira, que desdice de lo demás; se aplica también a la
pieza sobre la cual se ponen barras. María Moliner añade un sentido a «barrear», de uso en Aragón y que no recoge la Real Academia: borrar con una raya una cosa escrita. También nos dice que
se usa «barrado» en el sentido de la ceja hecha en la guitarra apoyando el dedo índice sobre todas las cuerdas. Tras esta aclaración vemos que la utilización de «barrado» como adjetivo calificativo del
sujeto lacaniano podría llevar a pensar que se trata de un sujeto
que alguien (el Otro [AJ,por ejemplo) encierra o aprisiona tras la
muralla de un alcázar. Si «barrado» se utilizase en el sentido de
las listas de un paño o de las barras sobre éste, la asociación nos
vendría más bien por el lado del Yo (Ego) que Lacan define como
«proyección de superficie» (¿la del paño?) ora listado, ora barrado
como el blasón de Aragón, que es «cuadribarrado».
El habla aragonesa nos brinda precisamente un uso que nos
permite la transición hacia el «tachado» del sujeto, pues tal es el
sentido que toma el «barrado» aragonés. El verbo «tachar» proviene del gótico taikns que, en alemán, da zeiten [signo] yen aragonés, catalán y asturiano, da taca [mancha]288. María Moliner
dice que es hacer una raya o rayas o un borrón sobre una cosa escrita para suprimirla. En este sentido, el «tachado» del sujeto a
través de la raya o barra con la que se tacha su sigla, nos llevaría
a asociarlo con la represión, esa censura rusa de fa que nos hablaba
Pues el término sujeto no ofrece ninguna dificultad de traducción.
Véase en el Dictionnaire Étymologique de la la ngu e franr;aise de O. Bloch
y W. von Wartburg la voz tache, París, PUF, 1975, págs. 620-621.
287
288
244
LA CAN EN ESPAÑOL
Freud y que suprime ciertos pasajes de los periódicos por medio
de tachaduras o borrones.
En conclusión, de este primer recorrido etimológico, podemos afirmar que el sujet barré de Lacan no es, ni un «sujeto barrado», ni un «sujeto tachado».
Lacan a este respecto dice algo que vincula el sintagma nominal sujet barré con el idioma castellano y también con su etimología, aunque sea de manera inexacta:
Respecto del sujeto, ¿qué termino podríamos traer aquí,
en la tercera columna? Si examinamos más a fondo el cuestionamiento sobre el sentido de la palabra inhibición (inhibición, impedimento), el tercer término que les propongo, para
seguir llevándoles a aterrizar en el suelo de la experiencia vivida, en la seriedad irrJsoria de la cuestión, les propongo el bello término de embarazo. Y será tanto más valioso para nosotros cuanto que hoy la etimología me colma; es evidente
que me llegan vientos favorables, a condición de que perciban que
embarazo es con toda exactitud el sujeto S vestido con la barra ($), pues la etimología imbarricare alude de la manera más
directa a la barra como tal (lat. barra) y por eso tenemos ahí
la imagen de lo que se denomina la vivencia más directa del
embarazo. Cuando uno no sabe qué hacer consigo, cuando no
encuentra cosa alguna tras la cual amurallarse, ahí está la experiencia de la barra; y una barra que, por lo mismo, puede
tomar más de una forma: esas curiosas referencias que se encuentran, si no me equivoco, en muchos dialectos para los que
l' embarrassée, la embarazada -¿no hay ningún español aquí?
Peor para mí, pues me afirman que la embarazada, sin tener
que recurrir a dialectos, significa en español la mujer en cinta.
Lo que es una forma muy significativa de poner la barra en su
siti0 289 .
Así pues, para ]acques Lacan el ($) significa de manera explícita el sujeto embarazado, y con un embarazo que refiere a la
289 Jacques Lacan, Seminario X, 1962-1963, L'Angoisse, Seminario inédito, 1,
14 de noviembre de 1962.
BREVIARIO DE LECTURA
245
etimología de la barra latina y al uso castellano de la mujer en
cinta, «embarazada». Desgraciadamente, la fuente etimológica de
Lacan es inexacta: el Dictionnaire Étymologique de la langue
franfaise de o. Bloch y W. van Wartburg remite embarras
a embarrasser, tomado del español «embarazan> por medio de
Flandes. Para los autores, como para Littré o para Barcia, «embarazar» e imbarazzare provienen de «barra» lo mismo que
«embargo» (voz usada en francés desde 1626 y también tomada
del español). Para Lacan el sujeto lleva puesta una barra que le
deja embarazado o embargado, pues tanto da desde el punto de
vista etimológico.
Por un azar extraordinario en el caso que nos ocupa, no existe
acuerdo posible hoy en cuanto al origen de «embarazo», «embarazar», salvo parta decir que la etimología del latín barra, imbarricare es inexacta: Para la Real Academia, «embarazar» proviene del
árabe baraza que significa oponerse, cortar el paso; en cuanto a Coraminas, que nos parece, a este respecto, la voz más autorizada,
«embarazar» con el sentido de impedir, estorbar, viene del leonés
o del portugués embarafar, que deriva de barafa, daza», «cordel»,
«cordón», y también bara<;o: «cuerda hecha d~ pelos sacados de
la cola de un anima!», ambos términos de origen incierto, probablemente prerromano y acaso céltico, como lo sugiere el irlandés antiguo barr «copete, penacho». El primer documento en que
se haya en 1460 es el Cancionero de Stúñiga, Crónicas de Álvaro
de Luna. Para Corominas la etimología barra propuesta por Díez
y aceptada por Cuervo, sólo se podría aceptar si el vocablo procediera del francés. La cosa es poco probable, pues su aparición
en lengua de Oc es moderna y en italiano no aparece antes de
Davanzati (muerto en 1606). Así descarta Corominas la derivación de «barra». En cuanto a la etimología árabe insinuada por
Asín y recogida por el Diccionario de la Real Academia, le parece
meramente hipotética e inverosímiF90.
El embarazo del sujeto, lo que al sujeto le deja embarazado, es
parecido a una barra, nos dice Lacan, pero, para que fuese una
290 Véase Corominas, voz embarazar, vol. Il, Madrid, Gredos, 1980, páginas 555-558.
246
LA CAN EN ESPAÑOL
barra de embarazo, tendría que ser una barra hecha con un barafo, un cordel formado por pelos sacados de la cola de un animal.
Sin embargo, esta barra, que embarga al sujeto, la barra que
le impide advenir como tal, el embargo del sujeto o el sujeto embargado, impedido, sí que es voz común a los tres romances hispánicos y a la lengua de Oc, procedente del verbo imbarricare
que cita Lacan y que viene del latín vulgar o romance primitivo
de esta zona, y es probablemente derivado de barra.
Claro está que si Lacan hubiese dado con la etimología de embargo, su sujeto embargado no le hubiese permitido mencionar
más que la barra de la división, sin introducir la que veda el advenimiento tanto del uno $ como del Otro.IA.
La explicación de la barra nos la da Lacan en el mismo seminario, la semana siguiente 291 :
La dimensión, digamos, clásica, no tanto teológica como
moralista, de la infinitud del deseo se tiene que reducir en esta
perspectiva. Pues esta seudo infinitud no consiste más que en
una cosa que nos permite ilustrar -felizmente- cierta parte
de la teoría del significante, la del número entero por más señas. Esta falsa infinitud va ligada a esa especie de metonimia
que, en lo que se refiere a la definición del número entero, se
llama recurrencia 292 • Se trata sencillamente de la ley que el año
pasado acentuamos -creo que con mucha fuerza- a propósito del Uno repetitivo. Pero, lo que nuestra experiencia nos
enseña es -y se lo voy a articular-, que en los diversos campos que se le proponen -para nombrarlos y distinguirlos, el
neurótico, el perverso e incluso el psicótico-, es que este Uno
al que se reduce, en última instancia, la sucesión de los elementos significantes -aunque sean distintos y se sucedan-,
no agota la función del Otro. Yeso es lo que expreso aquí, a
partir de ese Otro originario como lugar del significante, de
este 'S' todavía no existente y que se debe situar como deter-
291 Jacques Lacan, Seminario X, 1962-1963, L'Angoisse, Seminario inédito,
2, 21 de noviembre de 1962.
292 Recurrencia: propiedad de aquellas secuencias en las que cualquier término se puede calcular conociendo los precedentes. [N del TI
247
BREVIARIO DE LECTURA
minado por el significante, bajo Ia forma de esas dos columnas que -como ustedes saben- son las mismas que aquellas
con las que se puede escribir el aparato de la división.
Respecto de ese Otro, dependiente de ese Otro, el sujeto
se inscribe como cociente, le marca el trazo unario del significante en el campo del Otro. Pues bien, con ello, por decirlo
aSÍ, no le hace rodajas al Otro. Hay un resto, en el sentido de
la división, un residuo. Este resto, este otro último, este irracional, esta prueba y única garantía, a fin de cuentas, de la alteridad del Otro es el 'a'. Y, por eso los dos términos, '$ ,
y 'a', el sujeto como marcado por la barra del significante y
la 'a' minúscula, el objeto 'a', como residuo de la puesta en
condición -si me púedo expresar de esta manera- del Otro,
están del mismo lado, los dos del lado objetivo de la barra,
los dos delIado del Otro. La fantasía, sostén de mi deseo, está
en su totalidad del lado del Otro, '$' y 'a'. Ahora bien, lo que
está de mi lado es precisamente lo que me constituye como
inconsciente, a saber A El Otro en la medida en que no le
alcanzo.
A
s
a
el lado
del otro
el mío
LA CAN EN ESPAÑOL
248
El advenimiento del sujeto del deseo inconsciente queda vedado por la barra del significante, es un sujeto vedado, inaccesible, como el Otro, a lo que la lengua simboliza por medio de la
palabra, vedado pues al campo del significante.
Dar lo resume con gran claridad: «En razón de la forclusión
del Nombre-del-Padre, el sujeto sólo podrá advenir como '($)',
o sea, sujeto vedado por el significante de la castración QJ».
Para terminar de justificar nuestra preferencia por el término
vedado, antes que embarazado o embargado, que también nos parecerían válidos, tenemos que recurrir a un argumento lacaniano
que llegará más de diez años después del seminario sobre la angustia, y que especificará, a través de las fórmulas de la sexuación,
cómo la veda del sujeto, la prohibición de acceder al encuentro de
dos deseos, funciona tanto para el hombre como para la mujer, aunque de manera diferente.
Dar nos dice que lo que el hombre encuentra en su fantasía
cuando intenta alcanzar «sexualmente» a la mujer, no es la mujer sino el objeto a. A su vez, en su encuentro sexuado con un
hombre, la mujer no se pone en relación con el sujeto vedado por
el significante '$', sólo llega hasta el hombre por medio de las relaciones que mantiene con el falo <P. Aunque no-toda ella se vea
sometida a la función <P (\1 x<Px), la mujer tiene, sin embargo,
una forma de participación en el universo del gozo fálico, puesto
que no hay una que sea excepción de esta función (::Jx<P~.
Este sujeto vedado, que S. Freud descubrió en lo inconsciente.
Este sujeto del deseo, nos dice el Dictionnaire de la psychanalys?93,
es un efecto de la inmersión del retoño del hombre en el lenguaje.
Por eso se le debe distinguir tanto del individuo biológico como
del sujeto de la comprensión. Tampoco se trata del Yo freudiano
(opuesto al superyó yal ello), ni del yo de la gramática. Efecto de
lenguaje, sin embargo no constituye uno de sus elementos: ex-siste
(se mantiene fuera de), a costa de una pérdida, la castración.
Esta última cita nos lleva a concluir nuestro tránsito por la
voz del sujeto, intentando darle una manera de encarnación an-
293
Références Larousse Sciences Humaines, bajo la dirección de Roland
Chemama, París, Larousse, 1993. pág. 273.
BREVIARIO DE LECTURA
249
tropológica, quizá poética -pues algo tendrá que ver con ese
'pulso que golpea las tinieblas'- que muestra cómo, en nuestra
lengua española, el sujeto del deseo funciona más en el campo de
la cultura popular que en la práctica del psicoanálisis. La noción
de duende nos parece referir algo que sería lo más cercano al sujeto en el campo del lenguaje. De él nos dice F. G. Lorca:
La Niña de los Peines tuvo que desgarrar su voz porque sabía
que la estaba oyendo gente exquisita que no pedía formas sino
tuétano de formas, música pura con el cuerpo sucinto para poderse mantener en el aire. Se tuvo que empobrecer de facultades
y de seguridades; es decir, tuvo que alejar a su musa y quedarse
desamparada, que su duende viniera y se dignara luchar a br<!.zo
partido. ¡Y cómo cantó! Su voz ya no jugaba, su voz era un chorro de sangre, digna, por su dolor y su sinceridad, de abrirse como
una mano de diez dedos por los pies clavados, pero llenos de borrasca, de un Cristo de Juan de Juni.
La llegada del duende presupone siempre un cambio radical
en todas las formas. Sobre planos viejos, da sensaciones de frescura totalmente inéditas, con una calidad de cosa recién creada,
de milagro, que llega a producir un entusiasmo casi religios0 294 .
El sujeto vedado tiene en España un mensajero que es el
duende. El sujeto reclama algo, se lo reclama al Otro, y no lo encuentra, encuentra un hueco, un vacío: no hay significante que
garantice la autenticidad de los siguientes. En este punto, nos
dice Lacan -y nosotros lo podemos entender como duendese produce por parte del sujeto ese algo sacado de otra parte,
traído de otro sitio, del registro de lo imaginario ...
Pero veamos la descripción exacta que nos da Lacan:
Esencialmente a este nivel, si me permiten un juego de palabras, la S se propone de verdad no sólo como la S inscrita
en letra, sino también a este nivel como el Es de la fórmula
294 Federico Carda Larca, «Juego y teoría del duende», Oc, ed. revisada,
Madrid, Alianza, 1984.
250
LA CAN EN ESPAÑOL
tópica que Freud da al sujeto, Ell0295. Ello, pero de manera interrogativa, de manera que si le añaden aquí los puntos de
interrogación, la S se articula como «¿Es esto?»296. Eso es todo
lo que, a este nivel, el sujeto sigue pudiendo formular sobre sí
mismo. Se encuentra, en estado naciente, en presencia de la
articulación del Otro (A) en la medida en que le responde,
pero le responde más allá de lo que [el sujeto] ha formulado
en su petición.
A
D
-7
S(A)
Ar
S
a
$
S, a ese nivel se suspende el sujeto y, en la etapa siguiente,
es decir, en la medida en que está a punto de dar ese paso por
medio del cual se quiere captar en un más allá de la palabra,
se encuentra a sí mismo como marcado por algo que lo divide
primordialmente de sí como sujeto de la palabra, a ese nivel,
como sujeto vedado, ~,puede, debe, pretende encontrar la respuesta; y tampoco la encuentra porque en el Otro (A) se topa
a ese nivel con un hueco, un vacío que ya articulé para ustedes diciendo que no existe Otro (A) del Otro (A), que no hay
significante que pueda garantizar la autenticidad de la sucesión de los significantes, para lo que depende esencialmente
de la buena voluntad del Otro, que no hay nada que, a nivel
del significante, garantice, autentifique de la manera que sea
la cadena y la palabra significante.
y aquí se produce por parte del sujeto ese algo que saca de
otra parte, que hace venir de otro lado, que hace venir del registro imaginario, que hace llegar de una parte de sí mismo
porque está metido en la relación imaginaria con el otro.
295
C;a.
296
est-ce ?
BREVIARIO DE LECTURA
251
y aquí viene la 'a' surge en el lugar en donde pesa, donde se
plantea la interrogación de la '5', sobre lo que de verdad es, sobre
lo que de verdad quiere. Ahí se produce el surgimiento de ese algo
que llamamos 'a', 'a' porque es el objeto, objeto del deseo seguramente, pero no por el hecho que este objeto del deseo se diese
por apto en relación directa con el deseo, sino en la medida en
que este objeto entra en juego en un complejo que llamamos
fantasía, la fantasía como tal; es decir, porque este objeto es el
soporte alrededor del cual, cuando el sujeto se desvanece ante
la ausencia de un significante que responda de su lugar en el
nivel del Otro, encuentra su soporte en este objeto.
Es decir, que a este nivel, la operación es división. El sujeto se intenta reconstituir, autentificarse, reunirse consigo en
la petición llevada hacia el Otro. Por eso, aquí, el cociente que
el sujeto intenta alcanzar -porque se tiene que captar a sí
mismo, reconstituirse y autentificarse como sujeto de la palabra- se queda en suspenso en presencia de la aparición, a nivel del Otro., de ese resto con el que él mismo, el sujeto, suple, paga el rescate, viene a reemplazar la ausencia, a nivel del
Otro, del significante que le de respuesta.
Por eso, porque el cociente y el resto se quedan aquí en
presencia uno de otro, y por decirlo así, sosteniéndose uno
a otro, la fantasía no es sino el afrontamiento perpetuo de
ese ':1, de ese ':1 que es la marca del momento de fading del sujeto en donde el sujeto no encuentra nada en el Otro que le
garantice, a él, de manera cierta y segura, que le autentifique,
que le permita situarse y nombrarse a nivel del discurso del
Otro, es decir, como sujeto de lo inconsciente. Para responder
a ese momento este elemento imaginario 'a' surge como suplente del significante que falta, así llamado en su forma más
general, porque es un término correlativo de la estructura de
la fantasía, el soporte de 5 como tal, cuando intenta indicarse
a sí mismo como sujeto del discurso inconsciente.
Me parece que aquí no tengo más que decir sobre esto.
y sin embargo les diré algo más para recordarles lo que esto
quiere decir en el discurso freudiano, por ejemplo el «Wo Es
war, solllch werden»297, «Allí donde era Ello, allí Yo debe de-
297 Sigmund Freud, «Las diferentes instancias de la personalidad psíquica» (1932), en Nuevas conferencias sobre psicoanálisis, G.W. XV, págs. 62-85.
252
LA CAN EN ESPAÑOL
venir». Es muy preciso, es ese !eh que no es das !eh que no es
e! yo, que es un !eh, e! !eh utilizado como sujeto de la frase.
«Allí donde era Ello, allí donde Ello habla», es decir donde, en
e! instante de antes, existía algo que es e! deseo inconsciente,
ahí me tengo que designar, ahí «tengo que estar Yo», ese Yo
que es la finalidad, e! fin, e! término de! análisis antes de que
se nombre, antes de que se forme, antes de que se articule, si
lo consigue jamás, pues lo mismo en la fórmula freudiana e!
«solllch werden», e! debe estar, e! «Yo debe devenir» es e! sujeto de un devenir, de un deber que les es propuesto 298 .
REFERENCIAS EN LOS SEMINARlOS DE
JETO VEDADO DE
22/04/1964,
15/04/1959,
31/05/1961,
16/01/1963,
O,
UCAN: (SUJETO VEDADO, SU-
SUJETO VEDADO PUNZÓN A MINÚSCULA)
16/01/1963, 21/05/1958, 11/06/1958, 11/02/1959,
22/04/1959, 13/05/1959, 24/06/1959, 24/05/1961,
14/06/1961, 16/05/1962, 13/06/1962, 27/06/1962,
16/11/1966,27/11/1968,26/03/1969.
T
Trazo Unario:
(Fr. Trait unaire) Rasgo y trazo se traducen ambos en francés por trait. No cabría en este tránsito dar un espacio excesivo
o hacer polémica con la traducción de trait unaire -que se traduce a menudo por «rasgo unario»- si no indujese a una confusión con el Einziger Zug freudiano -rasgo único de la identificación de segundo grado, también llamada regresiva.
Por el contrario, y pese a que arraiga en el Einziger Zug 299,
el trazo unario designa al significante bajo su forma elemental y
da cuenta de la identificación simbólica del sujeto.
El trazo unario, incluso e! sujeto se orienta con él, y se
marca primero como tatuaje, e! primero de los significantes.
298 Jacques Lacan, Seminario VI, 1958-1959, Le désir et son Interprétation,
Seminario inédito, 21, 20 de mayo de 1959.
299 Lacan lo da como traducción equivalente, Seminario XI, pág. 197 de
la versión francesa.
BREVIARIO DE LECTURA
253
Cuando este significantes este uno, queda instituido -la
cuenta es un uno. El sujeto se tiene que situar como tal, no ya
a nivel del uno, sino de un uno, a nivel de la cuenta. Por medio de lo cual se pueden distinguir los dos unos 300 .
El trazo un ario es, para Lacan, esa primera muesca que permite que las demás huellas cuenten, sea cual sea su singularidad
o apariencia, sin que uno se haga un lío.
La primera diferencia entre un significante y el signo es
ésta [... ]: que los significantes no manifiestan al principio más
que la presencia de la diferencia como tal, y nada más. Así
pues, lo primero que implica es que se borre la relación del
signo con la cosa30I .
En este sentido, el trazo unario introduce un registro que está
más allá de la apariencia sensible: la identidad de los trazos (traits)
consiste en que son leídos como «unos» sea cual sea la irregularidad de su trazado (tracé).
Si para Freud, en la identificación regresiva, el sujeto se identifica a un rasgo único (trait unique) del objeto perdido, para Lacan el trazo unario (trait unaire) constituye la identificación mayor, encarnación del significante fllico, que por pasar de ser rasgo
a ser trazo encarna el objeto perdido al mismo tiempo que lo tacha o lo borra (efectúa su pérdida).
Esta identificación con el trazo unario, que no se puede deslindar de las castración y de la fantasía, de las que es correlativa,
constituye la urdimbre, la vertebradura del sujeto: porque se identifica con el trazo unario, el sujeto se vuelve muesca y forma parte
de un conjuntrJ3° 2 de muescas (trazos unarios), al mismo tiempo y
300 Jacques Lacan, Seminario XI, 1964, Les quatre concepts flndamentaux
de la psychanalyse, Seminario publicado, establecido por J. A. M., París, Seuil,
col. «Le Champ freudien», 1973, 11-22 de abril de 1964, Analyse et vérité ou
lafermeture de l'inconscient, págs. 129-130. La traducción es nuestra.
301 J acques Lacan, Seminario IX, 1961-1962, L 1dentification, Seminario
inédito, 4-6 de diciembre de 1961, citado por J oel Dar, Introducción ... , t. Il,
pág. 87.
302 En el sentido de la teoría de conjuntos.
254
LA CAN EN ESPAÑOL
porque con ello se siente persona, se quiere distinguir de los demás por la singularidad de uno de sus rasgos, a partir del cual es
único, un rasgo cualquiera que le permite pasar de ser «uno más
del conjunto» a ser «único». Tal es el narcisismo de la pequeña diferencia que Freud describe.
Pero también sirve el trazo unario para nombrar:
... nombrar es algo que tiene que ver, lo primero, con una lectura del trazo Uno que designa la diferencia absoluta303 .
Por eso podemos decir, con Lacan, que hay una diferencia
fundamental entre el Uno del trazo unari0 304 y el Uno como soporte de la identidad, es decir, inductor de la unificación.
Como se puede observar hemos ido atribuyendo rasgo -al
traducir las citas y al elaborar, la diferenciación en el plano teórico- a los elementos que se pueden destinar al campo de lo
imaginario, reservando trazo para aquellos que dependen del de
lo simbólica30 5 .
La razón etimológica nos parece estar plenamente justificada
tanto por la historia de estos términos como por su uso diferenciado: El trait francés es exactamente el trazo castellano, ambos
provienen de tracer/trazar, derivados del latín trahere que significaba arrastrar o tirar de algo. De ahí tractiare, que significa a su
vez tirar una línea. Para Moliner es trazo.
Proviene rasgo de rasgar, del latín resecare cortar o recortar esta etimología es la que da en Argentina un uso de rasgo en el
sentido de trozo de terreno sin edificar-o Dice M. Moliner que
por lo común se usa para designar las líneas y contornos de la foz.
Se pueden encontrar usos parejos de trazo y rasgo, «que trazas
traes» designa una apariencia dependiente de la imagen, y «la hr-
Ibíd., 7, 10 de enero de 1962. La traducción es nuestra.
Ibíd., 5, 13 de diciembre de 1961. La traducción es nuestra.
305 Observemos que se trata de la misma necesidad de separar el campo de
lo imaginario y de lo simbólico que nos llevó a rechazar la malhadada traducción de semblant por «semblante» y a proponer semblanza.
303
304
255
BREVIARIO DE LECTURA
meza de sus rasgos» evoca la rectitud de las líneas y contornos del
semblante. Pero por lo general un trazo es línea sin más, mientras que el rasgo no lo es sino por metonimia de la línea que dibuja la rasgadura o el rasguño.
Si en francés, Lacan necesita diferenciar lo único y lo unario,
nuestro tránsito nos lleva, en castellano, a considerar como indispensable también, la diferenciación entre rasgo y trazo.
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN: 13/06/1956,
27/03/1957,4/06/1958,7/06/1961,28/06/1961,22/11/1961,
29/11/1961, 6/12/1961, 13/12/1961, 20/12/1961, 10/01/1962,
21/02/1962,28/02/1962, 7/03/1962, 14/03/1962, 28/03/1962,
9/05/1962, 16/05/1962, 13/06/1962, 20/06/1962, 21/11/1962,
28/11/1962, 22/01/1964, 22/04/1964, 17/06/1964, 3/02/1965,
24/02/1965, 15/12/1965, 20/04/1966, 23/11/1966, 15/02/1967,
26/04/1967, 7/02/1968, 8/01/1969, 29/01/1969, 11/06/1969,
25/06/1969, 14/01/1970, 11/02/1970, 20/05/1970, 10/06/1970,
17/03/1971, 12/05/1971, 10/05/1972, 15/04/1975, 13/04/1976,
11/05/1976.
Trazo único:
(Al. Einziger Zug, Fr. Trait unique). Véase rasgo único.
y
Yo/yo:
(Fr. Moi, je) En la construcción y topología del sujeto que
Lacan desarrolla, este par de voces son centrales. No sólo por su
uso sagaz de las posibilidades de la lengua francesa para teorizar
desde el análisis, sino por dar nombres sencillos a un fenómeno
mayor: la escisión del sujeto. Por eso maravilla el peso teórico que
de esta condición del decir extrae para hablar más allá de Freud.
La lengua francesa, en sus shifters pronominales (al decir de
Jakobson), dispone tanto de un je sujeto de la oración «je suis celui qui je suis [soy el que soy]», como de un moi que a veces puede
ser sujeto y las más de las veces recibe el provecho o el efecto
de la acción (lugar del llamado complemento indirecto o circunstancial: «dis-moi [dime]», «viens avec moi [ven conmigo]».
256
LA CAN EN ESPAÑOL
La traducción no es difícil término a término, pero exige recorrer una gran distancia para el caso de un idioma como el español, que practica una extraña modestia en el hacer patente el
sujeto pronominal, sobre todo si éste es de primera persona. «Yo»
-que sería en principio la única versión tanto de je como de
moi- aparece cuando uno quiere enfatizar su condición de sujeto de la acción (decimos: «vaya casa», «vengo de lavar», pero
hay veces en que nos vemos impelidos a ponernos así: «¡Quita de
ahí, yo lo haré!» Por el contrario, la obligatoriedad de hacer patente el je francés, e incluso su reduplicación (<<moi, je le dis [lo
digo yo]») sitúa al hablante en otra relación muy distinta con la
norma y el uso de la lengua.
La elaboración doctrinal es fácilmente asequible desde Les formations de l'inconscien-f30 6 en la medida en que deriva la posición
inicial de un yo (moi) imaginario que por la mediación del ideal
del yo (1) resultado de la incidencia simbólica del padre, se inscribe, en lo simbólico, como sujeto -ya no de la oración, sino
de todo significante- inconsciente: fe.
Itinerario que está en relación con el trabajo de Lacan sobre
el fe pense (del cogito cartesiano) y con otro par de conceptos que
doblan los del yo: el sujeto del enunciado frente al sujeto de la enunciación.
En términos sucintos y precisos de Dar, podemos ver la implicación de estas dimensiones:
De hecho, la división del sujeto constituye una brecha
abierta a todos los señuelos, empezando a originarse el cebo
en el hecho de que los enunciados que el sujeto articula sobre
sí mismo mantienen una verdadera mistificación en la que se
aliena en pleno registro imaginario. Dicho de otro modo,
el acceso a lo simbólico que permite al sujeto liberarse de la
dimensión imaginaria en la que inicialmente se encuentra inscrito, no le libra de esa captura más que para precipitarle aún
mejor en ella. El «Je» del enunciado que se cristaliza, de he-
306 Jacques Lacan, Seminario V, 1958-1959, Les formations de l'inconscient,
Seminario inédito. Entre otras sesiones la del 22 de enero de 1958.
BREVIARIO DE LECTURA
257
cho, en el orden del discurso, tiende a ocultar, cada vez más,
al sujeto del deseo. Merced a esta ocultación se va a constituir, propiamente hablando, una objetivación imaginaria del
sujeto que no tiene otra salida sino la de identificarse cada vez
más con los diferentes «sustitutos»307 que le representan en su
discurso .. ./ ... Esta objetivación imaginaria del sujeto respecto
de sí mismo es el Yo (le Moi). Del mismo modo, decir que el
Yo se toma por el yo (le Moi se toma por el Je) es dar cuenta,
con la mayor precisión, de la captación imaginaria en la que
el parlente se sujeta cada vez más 308 .
Parecidas indagaciones, al hilo de la propia lengua, las hizo ya
Mead 309 a principios de siglo, al describir las tensiones y la sociogénesis del doble yo, que la lengua inglesa posibilita: 1 (yo sujeto de la acción) versus Me (yo interiorizador y depositario de las
experiencias anteriores de interacción). Éstos son algunos párrafos que pueden cotejarse, salvadas muchas distancias, con el esfuerzo lacaniano:
El yo es la reacción del organismo a las actitudes de los
otros; el mí es la serie de las actitudes organizadas de los otros
que adopta uno mismo. Las actitudes de los otros constituyen el mí organizado, y luego uno reacciona hacia ellas como
un yo ... 1...
Están separados y sin embargo les corresponde estar juntos, en el sentido de ser partes de un todo. La separación del
yo y del mí no es ficticia. No son idénticos, pues el yo no es
algo enteramente calculable. El mí exige cierta clase de yo en
la medida en que cumplimos con las obligaciones que se dan
en la conducta misma, pero el yo es siempre algo distinto de
lo que exige la situación misma. El yo provoca al mí y al
mismo tiempo reacciona a él. .. 310
tenant-lieu, equivalente al shifter antes empleado.
Joe! Dor, Introducción ... , t. l, págs. 155-156.
309 En su curso de Psicología Social, iniciado en Chicago en 1900.
310 Georges Herbert Mead, Mind, Self and Society (Espíritu, persona y sociedad), págs. 201-205. Paidós, trad. de Floría! Mazía, 3. a ed., 1972).
307
308
258
LA CAN EN ESPAÑOL
Sin la dimensión de lo inconsciente, que Mead parece ignorar
y referido a conductas y actitudes (es decir, considerando sólo la
materia de la lengua, parIente excluido), se nos presenta una separación que sitúa con claridad tanto la función del superyó en la
construcción de «Me/Moi» -el mí es la serie de las actitudes organizadas de los otros que adopta uno mismo- como lo inasible, el no sé qué de la historia que introduce un déficit-el yo es
siempre algo distinto.
Evidentemente, Lacan es lector de Freud (no sabemos si lo es
de Mead), y en su deambular teórico, sabe perfectamente que la
unidad del Yo (Moi) es, en Freud, una proyección de superficie,
a lo que añadirá que se trata de una superficie con un solo borde;
sabe también que para que exista el Yo (Moi) se tiene que dar un
proceso de censura, de represión del deseo subjetivo, no satisfecho,
a lo que le añade las categorías de lo real, lo simbólico y lo imaginario: el Yo (Moi), como persona henchida (étoffée) se constituye
en el campo del Otro (AJ, al declinar el complejo de Edipo y a
condición de que el padre real se desvanezca ante el padre imaginario que le da sustento a la función simbólica del superyó. En este
proceder se organiza la unidad del Yo (Moi) y se pierde la enunciación subjetiva del yo (je).
Nos decimos persona en el momento mismo en que dejamos
de ser sujetos y nos quedamos sujetados -cautivos, alienadosen el campo del Otro.
Yo no sé por dónde,
ni por dónde no,
se ma ha liao esta so guita al cuerpo
sin saberlo yo3!!
Por eso, cuando la criatura, pierde la mirada del Otro en
quien se pierde, se recupera simbólicamente jugando al yo-Yo por
medio de la bobina (Fort-da).
311
Manuel Machado, «La Pena», en El mal poema y otros versos, ob. cit.,
pág. 121.
BREVIARIO DE LECTURA
259
La oquedad introducida por la ausencia dibujada y siempre abierta, sigue siendo causa de un trazado centrífugo en
donde lo que cae no es el otro como figura en la que se proyecta el sujeto, sino la bobina que está ligada a él por un hilo
que retiene -en donde se expresa lo que se desprende de él
en esta prueba, la automutilación a partir de la que el orden
de la significancia se va a poner en perspectiva-o Porque el
juego de la bobina es la respuesta del sujeto a lo que la ausencia de la madre viene a crear en la frontera de sus dominios, en el borde de su cuna, a saber un foso alrededor del cual
no hay más que hacer que jugar a saltarlo.
Esta bobina no es la madre hecha bolita por mediación de
no sé qué juego digno de los Jíbaros -es un algo pequeñito
del sujeto que se desprende y sigue al mismo tiempo siendo
suyo, retenido todavía. Cabe decir aquí, a imitación de Aristóteles, que el hombre piensa con su objeto. Con su objeto,
el niño franquea las fronteras de sus dominios, transformadas
en pozo, y así comienza el encantamiento. Si es verdad que el
significante es la primera marca del sujeto 312 , cómo no reconocer aquí -por el mero hecho de que este juego va acompañado de una de las primeras oposiciones que han de aparecer- que el objeto al que esta oposición se aplica en acto, la
bobina, es lo que debemos designar como sujeto. A este objeto, le daremos luego su nombre de álgebra lacaniana -la a
min úscula313 .
En castellano es harto complicado manifestar formalmente la
diferencia Moilje. Sería pesado especificar, como se propuso en su
día, «yo formal y yo sustancioso (o henchido)>>; imposible también decir en castellano el Yo Y el Mí, ya que cada palabra que
profiere el Mí representa como significante a un sujeto (¿yo?) para
otro significante. Hemos visto el uso más ágil de la fórmula ex-
Véase trazo unario.
Jacques Lacan, Seminario XI, 1964, Les quatre concepts fondamentaux
de la psychanalyse, Seminario publicado, establecido por J. A. M., París, Seuil,
coll. «Le champ freudien», 1973, 5, 12 de febrero de 1964, Tuché et automaton, pág. 60. La traducción es nuestra.
312
313
260
LA CAN EN ESPAÑOL
plícita Yo (Moi) y Yo Ue), Quizá podemos convenir en alguna fórmula que nos ayude a decir ambos términos directamente en castellano, sin hacer referencia cada vez a su equivalente francés: Yo,
en el sentido de je, yo en el sentido de moi.
Parece difícil, por lo apuntado, no tener detrás continuamente la falsilla original. Pero si nos atenemos a ésta podríamos
decir yo-simbólico (Je) versus yo-imaginario (moi). Una solución
aparentemente ingeniosa, y económica, la aporta}. Etcheverry314.
Propone «yo» con minúscula, para}e y reserva el «Yo», con mayúscula, para el «Yo instancia en el sentido de la segunda tópica
freudiana (Moi)>>315. La objeción que surge es de raíz (además de
la rápida equivalencia que supone entre ¡ch y moi, no del todo
cabal): es que no tiene en cuenta el desplazamiento que Lacan
hace entre el uso del Moi definido respecto al fe -y no respecto
de Ello/Superyó, como en el caso de Freud- , sentidos que de
un modo u otro pueden suponerse en el texto de P. Aulagnier316 .
La trasliteración del «Moi» en Yo (henchido en la majestad de
la mayúscula) y el «je» en yo (reducido a la imposible enunciación del sujeto del deseo inconsciente que lo deja vedado para el
lenguaje) puede, con todo, resultar práctica. La solución que consistiría en traducir Ego (Moi) y yo (je) nos gustó un momento y
la desechamos al cabo por parecernos difícil de imponer al uso;
el uso será, al final el que decida cuál de estas formas se ha de
cristalizar; nosotros preferimos la solución Yo&o, aunque pueda
parecer críptica para el utilizador o para el lector poco advertido.
314 En su traducción del libro de Piera Aulagnier, L 'apprenti-historien et le
maítre-sorcier. Du discours identifiant au discours délirant, PUF, 1984; versión
castellana en Arnorrortu, 1992.
315 Ibíd., nota, pág. 14.
316 Mención aparte merecen -aunque el apuro inicial aconsejaría más bien
discreto silencio- sus pintorescos galicismos como, por elegir sólo unos pocos ejemplos: «objeto bizarro» como traduciendo bizarre, en el que lo que en
original sería «raro» o «extraño» se vuelve por arte de magia «arrogante»,«impresionante», que es el sentido de bizarro en español; «malgrado (sic)>> por malgré; además de «valorización» o «Ínvestimiento», inexistentes en castellano salvo
por el gusto por solecismos de apariencia culta, debidos más bien a una cierta
pereza ignara revestida de empaque.
BREVIARIO DE LECTURA
261
1/10/1952,
13/01/1954,27/01/1954,3/02/1954,10/02/1954, 17/02/1954,
31/03/1954, 7/04/1954, 5/05/1954, 19/05/1954, 17/11/1954,
24/11/1954, 1/12/1954, 8/12/1954, 15/12/1954, 12/01/1955,
26/01/1955, 2/02/1955, 16/03/1955, 23/03/1955, 12/05/1955,
25/05/1955, 1/06/1955, 8/06/1955, 29/06/1955, 18/01/1956,
25/01/1956, 8/02/1956, 15/02/1956, 21/03/1956, 25/04/1956,
16/05/1956, 13/06/1956, 20/06/1956, 6/02/1957, 20/03/1957,
20/11/1957, 5/02/1958, 23/04/1958, 28/01/1959, 11/02/1959,
10/06/1959,17/06/1959,9/12/1959,8/03/1961, 7/06/1961,
14/06/1961, 24/02/1962, 9/01/1963, 23/01/1963, 27/02/1963,
20/05/1964, 10/06/1964, 17/06/1964, 5/01/1966, 16/11/1966,
14/12/1966, 18/01/1967, 17/12/1969, 14/01/1970, 13/02/1973,
11/06/1974, 17/12/1974, 11/05/1976, 11/01/1977, 19/04/1977,
15/11/1977.
REFERENCIAS EN LOS SEMINARIOS DE LACAN:
CAPÍTULO TERCERO
LIsrrA DE LOS SEMINARIOS DE LACAN 1
Con su título original su título de publicación UAM), con su
traducción al castellano (bastardilla), cuando existe, y nuestra proposición de traducción en ambos casos (en carácter normal y sólo si
difiere de la existente).
1, 1953-1954
Les écrits techniques de Freud:
Los escritos técnicos de Freud (Paidós, Barcelona, 1981. Traducido por Rithée Cevasco y Vicente Mira y Pascual,
revisado por Diana Rabinovich).
• Seminario publicado, establecido por Jacques-Alain Miller, París, Seuil, colección Le champ freudien, 1975.
Está dividido en cinco partes.
• Michel Roussan señala que el otro título del seminario
era Sobre la técnica psicoanalítica.
18 de noviembre de 1953: Apertura del seminario.
Esta lección no está completa en la edición del Libro l También faltan todas las lecciones siguientes a la del 18 de noviembre de 1953 y hasta el final del año 1953.
SEMINARIO
1 Todas las referencias e informaciones bibliográficas de este capítulo se encuentran en la Nouvelle bibliographie des travaux de ¡acques Lacan, publicada
por Joe! Dor en las ediciones EPEL, París, abril de 1994, págs. 201-250. Figuran aquí con autorización del autor.
[263J
LA CAN EN ESPAÑOL
264
II, 1954-1955
Le moi dan s la théorie de Freud et dans la technique de la
psychanalyse:
El yo en la teoría de Freud yen la técnica psicoanalítica (Paidós, Barcelona, 1983. Traducido por Irene Agoff, revisado por Diana Rabinovich).
El yo en la teoría de Freud y en la técnica del psicoanálisis.
• Seminario publicado, establecido por Jacques-Alain Miller, París, Seuil, colección Le champ freudien, 1978.
Está dividido en cuatro partes.
• Michel Roussan señala que el otro título de este seminario era: El yo en la teoría freudiana y en la técnica
psicoanalítica.
SEMINARIO
III, 1955-1956
Les psychoses:
Las Psicosis (Paidós, Barcelona, 1984. Traducido por Juan
Luis Delmont-Mauri, revisado por Diana Rabinovich).
• Seminario publicado, establecido por Jacques-Alain Miller, París, Seuil, colección Le champ freudien, 1981.
Está dividido en cuatro partes.
• Michel Roussan señala que el otro título de este seminario era: Las estructuras freudianas en las psicosis.
• Correcciones aportadas en «Tres longue lettre de Elie
Hirsch a son frere Hyacinthe. A propos de l' édition du
séminaire Les psychoses de Jacques Lacan», Le discours
psychanalytique, núm. 7, junio 1983, págs. 35-46.
SEMINARIO
IV, 1956-1957
La relation d' objet:
La relación de objeto.
• Seminario publicado, establecido por Jacques-Alain Miller, París, Seuil, colección Le champ freudien, 1994.
Está dividido en cinco partes.
• El título completo del seminario era: La relación de objeto y las estructuras freudianas.
• Existe un índice muy detallado de este seminario, establecido por Fran~oise Bétourné, bajo el título: «La rela-
SEMINARIO
LISTA DE LOS SEMINARIOS DE LA CAN
265
tion d'objet. Index du séminaire IV de Jacques Lacan»,
en Esquisses psychanalytiques, núm. 21, 1994, Y número 22, 1995.
SEMINARIO
V, 1957-1958
Les formations de l'inconscient:
Las formaciones del inconsciente.
Las formaciones de lo inconsciente.
• Seminario inédito (excepto un extracto de la sesión
del 5 de marzo de 195,8 publicado en el Magazine littéraire, 1993, núm. 313, págs. 51-57).
VI, 1958-1959
Le désir et son interprétation:
El deseo y su interpretación.
• Seminario publicado parcialmente en Ornicar?, otoño
de 1981, núm. 24, págs. 5-31; Principio del curso
1982, núm. 25, págs. 11-36; verano de 1983, número 26/27, págs. 5-44.
SEMINARIO
VII, 1959-1960
LÉthique de la psychanalyse:
La Etica del Psicoandlisis (Paidós, Barcelona, 1988. Traducido por Diana Rabinovich).
• Seminario publicado, establecido por Jacques-Alain Miller, París, Seuil, colección Le champ freudien, 1986,
375 páginas. Está dividido en cinco partes.
SEMINARIO
VIII, 1960-1961
Le Transfert:
La Transferencia (Paidós, Barcelona).
• Seminario publicado, establecido por Jacques-Alain Miller, París, Seuil, colección Le champ freudien, 1991.
Está dividido en cuatro partes.
• El título completo del seminario era: La transferencia en
su disparidad subjetiva, su pretendida situación, sus excursiones técnicas.
SEMINARIO
266
LA CAN EN ESPAÑOL
•
•
Correcciones aportadas por la obra colectiva: Le transfert
dans tous ses errata suivi de Pour une transcription critique
des séminaires de Jacques Lacan, París, EPEL, 1991, páginas 13-186.
En 1984 se reunía en Madrid un grupo de traducción
en torno a los autores de este libro y compuesto además
por: lean-Paul Abribat, Alejandro Ávila, Manuel Serrano. Existe traducción de las dos primeras lecciones.
IX, 1961-1962
LIden tification:
La Identificación.
• Seminario inédito.
• Michel Roussan ha hecho un trabajo extraordinario de
transcripción y de aparato crítico, a partir primero de dos
dactilografías, dactilografía 1 (la más antigua) sin los esquemas, dactilografía 2, más reciente, con ejemplares
corregidos por Laurence Bataille et M. Chollet. Apoyándose por otra parte en notas de Claude Conté, lean
Laplanche, Paul Lemoine, lean Oury e Irene Roubleff.
SEMINARIO
X, 1962-1963
LAngoisse:
La Angustia.
• Seminario inédito (salvo un corto extracto de la sesión
del 19 de diciembre de 1962, publicado en Ornicar?,
abril-junio de 1984, núm. 29, págs. 164-165, bajo el título: «Référence a la "Le<;on inaugural e" de lean Bobon».
Sesión 15. 20 de marzo de 1963.
Título de esta lección anunciado el 13 de marzo: «Sobre las
relaciones de la mujer como psicoanalista, con la posición
de Don Juan».
SEMINARIO
LISTA DE LOS SEMINARIOS DE LA CAN
267
Xl, 1964
Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse:
Los cuatro conceptos fondamentales del psicoanálisis (Paidós,
Barcelona, 1986. Traducido por Juan Luis DelmontMauri y Julieta Sucre, revisado por Diana Rabinovich).
• Seminario publicado, establecido por Jacques-Alain Miller, París, Seuil, colección Le champ freudien, 1973;
colección Points, núm. 217, 1990. Está dividido en
cinco partes.
• El Nombre-del-Padre era el título que Lacan destinaba a
su seminario de 1963-1964. Sólo se realizó la sesión del
20 de noviembre de 1963. Luego Lacan designará su seminario no pronunciado bajo el título: Los Nombres-delPadre.
• El seminario fue interrumpido hasta el mes de enero.
Lacan salió del hospital de Sainte-Anne e instaló su seminario en la École normale supérieure de la calle de
Dlm.
• El 15 de enero de 1964 Lacan anuncia lo que tendría
que haber sido el título de su seminario: Los fondamentos del psicoanálisis, y emprende la explicación del sentido que le piensa dar. Por lo tanto, es Jacques-Alain Miller el que le da su título definitivo en el momento de
la publicación.
• Este seminario es el primero que se somete a edición.
SEMINARIO
XlI, 1964-1965
Problemes cruciaux pour la psychanalyse:
Problemas cruciales para el psicoanálisis.
• Seminario inédito.
• Según Élisabeth Roudinesco en su obra ¡acques Lacan.
Esquisse d'une vie, histoire d'un systeme de pensée (París,
Fayard, 1993, pág. 655), el título incial del seminario
era: Las posiciones subjetivas de la existencia y del ser.
Lacan toma la decisión de hacer seminario cerrado los cuarto
y quinto miércoles del mes. Esos días no se excluye a nadie
del seminario, pero la admisión requiere petición previa.
SEMINARIO
268
LA CAN EN ESPAÑOL
SEMINARIO XIII, 1965-1966
Lobjet de la psychanalyse:
El objeto del psicoandlisis.
•
Seminario inédito (salvo la sesión de apertura del 1 de
diciembre de 1965 publicada bajo el título: «La science
et la vérité» en Cahiers pour l'analyse (1966, núm.1I2, 1,
La vérité. 2, Qu'est-ce que la psychologie?, págs. 5-28) y
en Écrits (París, Seuil, colección Le champ freudien, 1966,
págs. 855-877); se publicó también un extracto de la sesión del 22 de diciembre de 1965, en Cahiers pour
l'analyse (mayo-junio 1966, núm. 3, Sur l'objet de la psychanalyse, págs. 15-37).
SEMINARIO XIV, 1966-1967
La logique du fantasme:
La lógica del fantasma.
La lógica de la fantasía.
• Seminario inédito.
Sesión 10. 1 de febrero de 1967.
En razón de la huelga, Lacan no quiere dar el seminario,
pero lo da a causa de la presencia de Roman Jakobson.
SEMINARIO xv, 1967-1968
Lacte psychanalytique:
El acto psicoanalítico.
•
Seminario inédito.
SEMINARIO XVI, 1968-1969
D'un Autre a l'autre:
De un otro al Otro.
Del Otro a cualquier otro.
• Seminario inédito (salvo un corto extracto de la sesión
del 26 de febrero de 1969, publicado en Littoral junio
de 1983, núm. 9, La discursivité, págs. 33-37).
SEMINARIO XVII, 1969-1970
Lenvers de la psychanalyse:
El reverso del psicoandlisis (Paidós, Barcelona, 1992).
El revés del psicoanálisis.
LISTA DE LOS SEMINARIOS DE LACAN
e
e
269
Seminario publicado, establecido por Jacques-Alain Miller, París, Seuil, colección Le champ freudien, 1991.
Está dividido en tres partes.
Correcciones aportadas por Marcelo Pasternac, «Quid
du séminaire Lenvers de la psychanalyse?», en Le transfert dans tous ses errata suivi de Pour une transcription critique des séminaires de Jacques Lacan, París, EPEL, 1991,
e
págs. 307-311.
Un Índice de este seminario ha sido establecido por
Fran<;oise Bétourné, bajo el título: «Le "cristal" de lalangue: Index des créations de sens de la cuvée 1991.
L'envers de la psychanaryse», en Le curieux, núm. 13-14, 1992,
págs. 70-103.
XVIII, 1971
D'un discours qui ne serait pas du semblant:
De un discurso que no foese semblante (Empieza en enero
de 1971).
Sobre un discurso que no sería semblanza.
e
Seminario inédito (salvo la sesión del 12 de mayo de 1971
publicada bajo el título: «Lituraterre», en Littérature, 1971, núm. 3, págs. 3-10 y en Bulletin de l'Association freudienne, 1985, núm. 14, págs. 4-13, yen Ornicar?, abril-junio de 1987, núm. 41, págs. 5-13.
SEMINARIO
XIX, 1971-1972
... Ou pire.
(Le savoir du psychanalyste) .
... O peor.
SEMINARIO
(El saber del psicoanalista):
e
e
e
Seminario inédito.
Resumido por Jacques Lacan en l'Annuaire de l'École
pratique des hautes études, 1972-1973, págs. 287-291 y
publicado en Scilicet, 1975, núm. 5, págs. 5-10.
El seminario de 1971-1972 se estructura originariamente a través de dos series de exposiciones. La
primera serie corresponde al seminario «... 0 peor» pro-
270
LA CAN EN ESPAÑOL
piamente dicho, pronunciado en la Facultad de Derecho del Panthéon; la segunda serie propuesta alrededor
del tema: «El saber del psicoanalista» se dio en el hospital Sainte-Anne en París. Enseguida convergieron las
dos series de exposiciones en una suite continua con
articulaciones intrincadas.
XX, 1972-1973
Encore:
Aún (Paidós, Barcelona, 1981, traducido por Juan Luis
Delmont-Mauri, Diana Rabinovich y Julieta Sucre,
revisado por Diana Rabinovich).
• Seminario publicado, establecido por Jacques-Alain Miller, París, Seuil, colección Le champ freudien, 1975.
SEMINARIO
XXI, 1973-1974
Les non-dupes errent:
SEMINARIO
Los desengañados se engañan o los nombres del padre.
Los no ilusos van errantes [pronunciación homófona en
francés de Los nombres del padre].
• Seminario inédito.
XXII, 1974-1975
RSI·
• Seminario publicado en Ornicar?, marzo de 1975, número 2, págs. 87-105; mayo de 1975, núm. 3, páginas 95-110; octubre de 1975, núm. 4, págs. 91-106;
diciembre-enero de 1975/76, núm. 5, págs. 16-66.
Sesión 1. 19 de noviembre de 1974.
SEMINARIO
Esta sesión falta en la edición publicada por Ornicar?
XXIII, 1975-1976
Le sinthome:
El síntoma*.
* (Shintome es el término antiguo con que se designaba el
symptome [síntoma] de 1363 a 1538).
• Seminario publicado en Ornicar?, marzo-abril de 1976,
núm. 6, págs. 20; junio-julio de 1976, núm. 7, páginas 3-18; invierno de 1976-1977, núm. 8, págs. 5-20;
SEMINARIO
LISTA DE LOS SEMINARIOS DE LACAN
271
abril de 1977, núm. 9, págs. 32-40; julio de 1977,
núm. 10, págs. 5-12; septiembre de 1977, núm. 11,
págs. 2-9.
XXIV, 1976-1977
Linsu que sait de l'une bévue s'aile a mourre:
(Literalmente: Lo no sabido que sabe de la una metedura de
pata se pone alas a muerte, homófono de: [L'insuccés
de I'Unbevu (I'UnbewufSte), c'est l'amour) El fracaso del
unbevus (I'UnbewufSte) es el amor.)
• Seminario publicado en Ornican, diciembre de 1977,
núm. 12/13, págs. 4-16; Pascua de 1978, núm. 14,
págs. 4-9; verano de 1978, núm. 15, págs. 5-9; otoño
de 1978 núm. 16, págs. 7-13; primavera de 1979, número 17/18, págs. 7-23.
21 de diciembre de 1976.
La sesión falta en la edición del libro XXIV en Ornicar?
8 de febrero de 1977.
La sesión falta en la edición del libro XXIV en Ornicar?
15 de febrero de 1977.
La sesión falta en la edición del libro XXIV en Ornicar?
SEMINARIO
XXV, 1977-1978
Le moment de conclure:
El momento de concluir.
• Seminario inédito (salvo la primera sesión del 15 de noviembre de 1977, publicada en Ornicar?, otoño de 1979,
núm. 19, págs. 5-9.
Sesión l. 15 de noviembre de 1977: Una práctica de charlataneo (publicado).
SEMINARIO XXVI, 1978-1979
La topologie et le temps:
La topología y el tiempo.
• Seminario inédito.
SEMINARIO
272
LA CAN EN ESPAÑOL
SEMINARIO XXVII, 1980
Dissolution:
Disolución.
• Seminario anunciado o publicado en diversos periódicos
o revistas: Ornica?, verano de 1980, núm. 20/21, páginas 9-20 ; primavera de 1981, núm. 22/23, págs. 7-14;
Le Monde de los 9 y 26 de enero 1980 y delI7 de marzo
de 1980; Delenda! (Boletín temporal de la Cause freudienne), 15 de marzo de 1980, núm. 1, pág. 1; 23 de
abril de 1980, núm. 4, págs. 1-4. Por fin el Courrier de
la Cause fteudienne. El seminario de Caracas se publicó
en Lane, núm. 1, págs. 30-31.
• El seminario no empieza hasta principios de enero de 1980.
Su primera lección la constituye el acto de disolución
de la l'École freudienne de París.
• Lacan no le pone título hasta el 10 de junio de 1980
para no romper el efecto de sorpresa.
Sesión 1. 5 de enero de 1980: Carta de disolución (que lleva
el nombre o la firma de Jacques Lacan, publicada).
Lacan pronuncia algunas palabras antes de leer la carta de disolución a la que aporta algunas modificaciones.
Sesión 2. 15 de enero de 1980: El otro dtfficit (publicado).
Acompañado de una carta al periódico Le Monde, con ocasión
de su publicación en dicho diario del 26 de enero de 1980.
La traducción de esta carta foe publicada en español por
Ignacio Gárate, en su editorial a «Psicoanálisis en el ámbito clínico en Francia». Número monográfico de la Revista
Clínica y Análisis Grupal núm. 27, marzo-abril de 1981.
Sesión 3. 11 de marzo de 1980: Despegue [homófono en
francés de des-escolastizaciónJ (publicado).
Sesión 4. 18 de marzo de 1980: Monsieur A (publicado).
Sesión 5. 15 de abril de 1980: Luz (publicado).
Un correo con fecha del 19 de mayo de 1980, del secretariado
de La Cause fteudienne anuncia: «El seminario del Doctor Lacan no se ha podido dar el 13 de mayo, a causa de
la huelga. Tampoco se dará el 20 de mayo, en razón de los
exámenes en la Universidad de París I El próximo seminario se dará el segundo martes de junio.»
LISTA DE LOS SEMINARIOS DE LA CAN
273
Sesión 6. 10 de junio de 1980: El malentendido (publicado).
Acompañado de «Presentación del último seminario, del 10
de junio de 1980 para inaugurar el núm. 1 del Courrier
de la Cause fteudienne.»
Sesión 7. 12-15 de julio de 1980: El seminario de Caracas
(publicado) .
GLOSARIOS
ESPAÑOL/FRANCÉS
A
a posteriori, con posterioridad:
Apres-coup.
Acolchado (puntada de): Capiton
(Pointdej.
Acto analítico: Acte analytique.
Atención flotante: Attention fot-
tan te.
de, amenaza de: Castration,
symbolique, complexe de, menacede.
Cinta de Mobius: Bande de Mobius.
Comunicación: Communication.
Condensación: Condensation.
Cuerpo fragmentado (fantasía del):
Corps morcelé (Fantasme dujo
B
D
Barra de la significación: Barre de
Déficit, de ser, del objeto, del pene,
objeto del, significante del déficit en el Otro, en el Otro:
la signification.
C
Cadena significante: Chaine signi-
fiante.
Captura imaginaria: Capture ima-
ginaire.
Carga: Investissement.
Castración, simbólica, complejo
Manque, a étre, de l'objet, du pénis, objet du, signifiant du
manque dans l'Autre, dans
l'Autre.
Des-ser: Desétre.
Deseo, cumplimiento del, alienación
del, deseo del deseo del Otro,
deseo del deseo del otro, deseo
del deseo de la madre, incons-
LA CAN EN ESPAÑOL
278
cien te, de la madre, de reconocimiento, esencia del, ser
del, grafo del, insatisfacción
del, metonimia del, objeto
del, objeto del deseo del
Otro, objeto del deseo de la
madre, objeto a, objeto causa
del: Désir, accomplissement
de, aliénation du, désir du désir de
l'Autre, désir du désir de l'autre, désir du désir de la mere, inconscient, de la mere, de reconnaissance, essence du, étre
du, graphe du, insatisfaction
du, métonymie du, objet du, objet du désir de l'Autre, objet du
désir de la mere, objet a, objet
cause duo
Desplazamiento, metonímico, sintáctico: Déplacement, métony-
mique, syntaxique.
Destitución subjetiva: Destitution
subjective.
División del sujeto: Division du
sujeto
E
Edipo, dialéctica edípica, triangulación edípica: CEdipe, dialec-
tique (Edipienne, triangulation
(Edipienne.
Escisión de la conciencia: Clivage
de la co nscien ce.
Escisión del Yo: Clivage du moi.
Especular: Spéculaire.
Estadio del espejo: Stade du mirOlr.
Estadio fálico: Stade phallique.
F
Fading del sujeto: Fading du sujeto
Falo, materno, atributo fálico, emblemas fálicos, función fálica, identificación fálica, objeto
fálico, primacía del, problemática fálica, rivalidad fálica, significante fálico: Phallus, mater-
nel attribut phallique, emb!emes
phalliques, fonction phallique, identification phallique,
objet phallique, primauté
du, problématique phallique, rivalité phallique, signifiant phallique.
Fantasía: Fantasme.
Fobia: Phobie.
Forclusión (del Nombre-del-Padre): Forclusion (du Nom-dupere).
Forclusión del sujeto: Forclusion
du sujeto
Formación de lo inconsciente:
Formation de l'inconscient.
Función fálica: Fonction phallique.
Función paterna: Fonction paternelle.
Función simbólica: Fonction symbolique.
G
Gozo, absoluto, del Otro, complementario, prohibido, fálico,
suplementario, otro: jouissance,
absolue, de l'Autre, complémentaire, interdite, phallique, supplémentaire, autre.
Grafo del deseo: Graphe du désir.
GLOSARIO ESPAÑOL/FRANCÉS
I
Ideal del Yo: Idéal du Moi.
Identificación, con el deseo del
Otro, canibálica, histérica, con
un ideal, imaginaria, narcisista, con el padre, perversa,
fálica, primordial, especular:
Identification, au désir de l'Autre, cannibalique, hystérique, a un
idéal, imaginaire, narcissique,
au pere, perverse, phallique, primordiale, spéculaire.
Imagen especular: Image spéculaire.
Imaginario, alienación en lo, captura imaginaria, dolo imaginario, objeto imaginario, relación imaginaria con la madre:
Imaginaire, aliénation dans
l'imaginaire, captation/ capture
imaginaire, dommage imaginaire, objet imaginaire, relation
imaginaire a la mere.
Inconsciente (lo), como discurso
del Otro, sujeto de lo: Inconscient, comme discours de
l'Autre, sujet de.
L
Ley, del deseo del Otro, del padre, simbolización de la: Loi,
du désir de l'Autre, du pere,
symbolisation de la.
M
Mediodecir: Mi-Dire.
Metáfora: Métaphore.
Metáfora del Nombre-del-Padre:
Métaphore du Nom-du-Pere.
Metonimia, del deseo, del ser en
279
el sujeto, del sujeto en el
ser, objeto metonímico, ruinas
del objeto metonímico: Métonymie, du désir, de l'etre dans
le sujet, du sujet dans l'¿tre, objet
métonymique, ruines de l'objet
métonymique.
Mujer, mujer (La), mujer no existe (La): Femme, fimme (La),
fimme n'existe pas (La).
N
Negación, Renegación: Dénégation, Déni.
No-todo: Pas- Tout.
Nombre-del-Padre, forclusión
del, metáfora del, significante del:
Nom-du-Pere, forclusion du,
métaphore du, signifiant duo
O
Objeto, objeto a, objeto causa del
deseo, de la pulsión, del deseo, deld éficit, imaginario,
imposible, del Yo, metonímico, parcial, perdido, fálico, fóbico, real, sustitutivo, topológico, virtual, renuncia al
perdido: Objet, objet a, objet
cause du désir, de la pulsion, du
désir, du manque, imaginaire,
impossible, du moi, métonymique, partiel perdu, phallique,
phobique, réel, sable, substitutif, topologique, virtuel renoncement a l'objet perdu.
Ocurrencia: Association libre.
LA CAN EN ESPAÑOL
280
Oquedad: Béance.
Otro (A), petición del, deseo del
deseo del, inconsciente como
discurso del, gozo del, lugar
del código como lugar del, déficit en el, palabra del, mirada
del, significante en el, significante del, significante del déficit en el, significado en el, significado del: Autre, demande
de, désir du désir de, inconscient
comme discours de, jouissance
de, lieu du code comme lieu de,
manque dans, parole de, regard
de, signifiant dans, signifiant
de, signifiant du manque
dans, signifié dans, signifié de.
Primacía del significante: Primauté du signifiant.
Prohibición: In terdiction.
Prohibición del incesto: Interdit
de l'inceste.
Puntada de acolchado: Point de
Capiton.
Punzón: Poinr;on.
Rasgo único: Trait Unique.
Real: Réel.
Relación sexual: Rapport sexueL
Renegación: Déni.
Rescisión del sujeto: Refente du
sujeto
P
S
Padre, castrador, donante, frustrador, imaginario, muerto, privador, real, simbólico, función
paterna, Un: Pere, castrateur,
donateur, ftustrateur, imaginaire, mort, privateur, réel, symbolique, fonction paternelle, Un.
Palabra, del padre, plena, vacía,
veraz, acto de, desfiladero de
la: Paro le, du pere, pleine: vide,
vraie, acte de, défilé de la.
ParIente: Parlétre.
Pérdida: Perte.
Petición, de amor, repetición
de, significante de, vueltas (giros) de, del Sujeto, del Otro:
Demande, d'amour, répétition
de la, signifiant de la, tours de
la, du sujet, de l'Autre.
Primacía del Falo: Primauté du
Phallus.
Semblanza: Semblant.
Sentido, creación de, efecto retroactivo de, metafórico, disfraz
de: Sens, création de, effit rétroactifde sens, métaphorique, travestissement de.
Significante, autonomía del, corte, flujo de, lógica del, orden, escansión, de la petición, del deseo, fálico, choque
de, tesoro de, unidad: Signifiant, autonomie du, co up u re,
flux des, logique du, ordre, scansion, de la demande, du
désir, phallique, télescopage
de, trésor de, unité.
Simbólico/a, acceso a, deuda, función, objeto, orden, padre, referente: Symbolique, acces au,
dette, fonction, objet, ordre,
pere, référent.
R
GLOSARIO ESPAÑOL/FRANCÉS
Síntoma: Symptome.
Spaltung: Spaltung.
Sujetado: Assujet.
Sujeto, vedado, embarazado, cartesiano, desean te/ del deseo,
dividido, del enunciado, de la
enunciación, epistémico, de lo
inconsciente, de la ciencia, de
quien se supone que sabe, parlante, hablante, transcendente,
alienación del sujeto en el Yo,
petición del, división del,
eclipse del, ser del, fading, desvanecimiento del, función
del, forclusión del, rescisión
del, estructura del, verdad del:
Sujet, barré, cartesien, désirantldu désir, divisé, de
l'énoncé, de l'éno ncia tio n, épistémique, de l'inconscient, de la
science, supposé savoir, parlant,
transcendantal, aliénation du
sujet dans le moi, demande
du, division du, éclipse du, étre
du, foding du, fonction du, forclusion du, refente du, structure
du, vérité duo
Sutura: Suture.
T
Tesoro de significantes: Trésor de
signifiants.
Tiempo lógico: Temps logique.
Toro: Tore.
Trazo unario: Trait Unaire.
281
u
Unario: Unaire.
Unicidad: Unicité.
Único: Unique.
Uno: Un.
y
Yo:Je.
Yo: Moi. alienación del sujeto en
el: aliénation du sujet dans le.
Yo ideal: Moi idéal.
Ideal del Yo: ldéal du moi.
Yo fuerte: Moi fort.
FRANCÉs/EsPAÑOL
A
Acte analytique: Acto analítico.
Apres-coup: a posteriori, con poste-
rioridad
AssocÍation libre: Ocurrencia.
Assujet: Sujetado.
Attention fortante: Atención flo-
B
Bande de Mobius: Cinta de
Mo-
bius.
Barre de la signification: Barra de
la significación.
Béance: Oquedad.
tante.
Autre, demande du, désir du désir
du, inconscient comme discours du, jouissance du, lieu
du code comme lieu du, manque dans, parole de, regard
du, signifiant dans, signifiant
du, signifiant du manque
dans, signifié dans, signifié du:
Otro (A), petición del deseo del
deseo del inconsciente como discurso del gozo del lugar del código como lugar del, déficit en
el palabra del mirada del significante en el significante del significante del déficit en el significado en el significado del
C
Capiton (Point de): Acolchado
(puntada de).
Capture imaginaire: Captura ima-
ginaria.
Castration, symbolique, complexe de, menace de: Castración,
simbólica, complejo de, amenazade.
Chalne signifiante: Cadena significante.
Clivage de la conscÍence: Escisión
de la conciencia.
Clivage du moi: Escisión del Yo.
Communication: Comunicación.
LA CAN EN ESPAÑOL
284
Condensation: Condensación.
Corps morcelé (Fantasme du):
Cuerpo fragmentado (fantasía
del).
Division du sujet: División del sujeto.
F
D
Demande, d' amour, répétition de
la, signifiant de la, tours de la,
du sujet, de l'Autre: Petición, de amor, repetición de, significante de, vueltas (giros)
de, del Sujeto, del Otro.
Dénégation, Déni: Negación, renegación.
Déplacemen t, métonymiq ue,
syntaxique: Desplazamiento,
metonímico, sintdctico.
Desetre: Des-ser.
Désir, accomplissement de, aliénation du, du désir de 1'Autre,
du désir de l' autre, du désir de
la mere, inconscient, de la mere,
de reconnaissance, essence
du, etre du, graphe du, insatisfaction du, métonymie du,
objet du, objet du désir de
l'Autre, objet du désir de la
mere, objet a, objet cause du:
Deseo, cumplimiento del, alienación del, del deseo del
Otro, del deseo del otro, del deseo de la madre, inconsciente, de
la madre, de reconocimiento,
esencia del, ser del, grafo del, insatisfacción del, metonimia
del, objeto del, objeto del deseo
del Otro, objeto del deseo de la
madre, objeto a, objeto causa del
Destitution subjective: Destitución subjetiva.
Fading du sujet: Fading del sujeto.
Fantasme: Fantasía.
Femme, femme (La), femme
n' existe pas (La): Mujer, mujer
(La), mujer no existe (La).
Fonction paternelle: Función paterna.
Fonction phallique: Función fllica.
Fonction symbolique: Función
simbólica.
Forclusion (du Nom-du-Pere):
Forc!usión (del Nombre-deI-Padre).
Forclusion du sujet: Forc!usión del
sujeto.
Formation de 1'inconscient: Formación de lo inconsciente.
G
Graphe du désir: Grafo del deseo.
1
Idéal du Moi: Ideal del Yo.
Identification, au désir de
1'Autre, cannibalique, hystérique, a un idéal, imaginaire,
narcissique, au pere, perverse,
phallique, primordiale, spéculaire: Identificación, con el deseo
del Otro, canibdlica, histérica,
285
GLOSARIO FRANCÉS / ESPAÑOL
con un ideal imaginaria, narcisista, con el padre, perversa,
folica, primordial especular.
Image spéculaire: Imagen especular.
Imaginaire, aliénation dans, captation/ capture, dommage, objet, relation imaginaire a la
mere: Imaginario, alienación
en, captura, dolo, objeto, relación imaginaria con la madre.
Inconscient, comme discours de
I'Autre, sujet de: Inconsciente
(lo), como discurso del Otro, sujeto de lo.
Interdiction: Prohibición.
Interdit de l'inceste: Prohibición
del incesto.
Investissement: Carga.
J
Je: yo.
Jouissance, absolue, de I'Autre,
complémentaire, interdite,
phallique, supplémentaire, autre: Gozo, absoluto, del Otro,
complementario, prohibido, folico, suplementario, otro.
M
Manque, a etre, de l' objet, du pénis, objet du, signifiant du
dans I'Autre, dans I'Autre: Dé-
ficit, de ser, déficit del objeto,
del pene, objeto del déficit, significante del en el Otro, en el
Otro.
Métaphore: Metdfora.
Métaphore du Nom-du-Pere:
Metdfora del Nombre-deI-Padre.
Métonymie, du désir, de l' etre
dans le sujet, du sujet dans
l' etre, objet métonymique,
ruines de l' objet métonymique: Metonimia, del deseo, del
ser en el sujeto, del sujeto en el
ser, objeto metonímico, ruinas
del objeto metonímico.
Mi-Dire: Mediodecir.
Moi, aliénation du sujet dans le
Moi, idéal, Idéal du, fon:
Yo, alienación del sujeto en
el, ideal, ideal del, fuerte.
N
Nom-du-Pere, forclusion du, métaphore du, signifiant du:
L
Loi, du désir de I'Autre, du pere,
symbolisation de la: Ley, del
deseo del Otro, del padre, simbolización de la.
Nombre-del-Padre, forclusión
del, metdfora del, significante
del
o
Objet, objet a, cause du désir, de
h pulsion, du désir, du man-
286
LA CAN EN ESPAÑOL
que, imaginaire, impossible,
du moi, métonymique, partiel, perdu, phallique, phobique, réel, substitutif, topologique, virtuel, renoncement
a l' objet perdu: Objeto, objeto
a, causa del deseo, objeto de la
pulsión, del de-seo, del déficit, objeto imaginario, imposible, objeto del Yo, objeto metonímico, parcial, perdido,
fálico, fóbico, real, sustitutivo, topológico, virtual, renuncia al perdido.
CEdipe, dialectique redipienne,
triangulation redipienne: Edipo, dialéctica edípica, triangulación edípica.
que, primauté du, problématique phallique, rivalité phallique, signifiant phallique: Falo,
materno, atributo fálico,
emblemas fálicos, función
fálica, identificación fálica, objeto fálico, primacía del, problemática fálica, rivalidad
fálica, significante fálico.
Phobie: Fobia.
Poinyon: Punzón.
Point de Capiton: Puntada de
acolchado.
Primauté du Phallus: Primacía del
Falo.
Primauté du signifiant: Primacía
del significante.
R
P
Parlerre: ParIente.
Parole, du pere,. pleine, vide,
vraie, acte de, défilé de: Palabra, del padre, plena, vacía, veraz, acto de, desfiladero de.
Pas-Tout: No-todo.
Pete, castrateur, donateur, frustrateur, imaginaire, mort, privateur, réel, symbolique, fonction paternelle, Un pere: Padre,
castrador, donante, fustrador,
imaginario, muerto, privador,
real, simbólico, función paterna,
Un padre.
Perte: Pérdida.
Phallus, maternel, attribut phallique, emblemes phalliques,
fonction phallique, identification phallique, objet phalli-
Rapport sexuel: Relación sexual.
Réel: Real.
Refente du sujet: Rescisión del sujeto.
s
Semblant: Semblanza.
Sens, création de, effet rétroactif
de, métaphorique, travestissement de: Sentido, creación de,
efecto retroactivo de, metaforico, disfraz de.
Signifiant, autonomie du, coupure, flux des, logique du, ordre, scansion, de la demande,
du désir, phallique, télescopage de, trésor de, unité, Significante, autonomía del, corte,
flujo de, lógica del, orden, es-
287
GLOSARIO GLOSARIO FRANCÉS/ESPAÑOL
cansión, de la petición, del deseo, fálico, choque de, tesoro
de, unidad
Spaltung: Spaltung.
Spéculaire: Especular.
Stade du miro ir: Estadio del espejo.
Stade phallique: Estadio fálico.
Sujet, barré, cartesien, désirantldu
désir, divisé, de l' énoncé, de
l' énonciation, épistémique,
de l'inconscient, de la science,
supposé savoir, parlant, transcendantal, aliénation du dan s
le moi, demande du, division
du, éclipse du, etre du, fading du,
fonction du, forclusion du, refente du, structure du, vérité
du: Sujeto, vedado... embarazado, cartesiano, deseantel
del, dividido, del enunciado, de
la enunciación, epistémico, de lo
inconsciente, de la ciencia, de
quien se supone que sabe, parlante, hablante, transcendente,
alienación del en el Yo, petición
del división del eclipse del ser
del fading, desvanecimiento del
fUnción del forclusión del rescisión del estructura del verdad
del.
Suture: Sutura.
Symbolique, acd~s au, dette, fonction, objet, ordre, pere, référent: Simbólico/a, acceso a lo,
deuda, función, objeto, orden,
padre, referente.
Symptome: Síntoma.
T
Temps logique: Tiempo lógico.
Tore: Toro.
Trait Unaire: Trazo unario.
Trait Unique: Rasgo único.
Trésor de signifiants: Tesoro de significantes.
u
Un: Uno.
Unaire: Unario.
Unicité: Unicidad
Unique: Único.
FUENTES
FUENTES PRINCIPALES:
Este trabajo es el resultado de una lectura compartida de múltiples
fuentes en torno al psicoanálisis y, en concreto, la obra de Jacques
Lacan. Lleva también indicios de numerosas reflexiones sobre el valor
y adecuación de muchos conceptos y términos castellanos, que ahora
aparecen documentados. Además, se ha beneficiado de la generosa aportación de Fran<roise Bétourné, quien ha puesto a disposición de los
autores su minucioso trabajo de documentación, archivo y ordenación
de fuentes, creaciones de sentido y expresiones de Lacan. Trabajo que
data de más de quince años de inteligente y ejemplar dedicación. A ella
nuestro agradecimiento.
En la búsqueda y consulta de otras fuentes agradecemos su habitual
disponibilidad a Julia García Maza y a las bibliotecarias del Instituto de
Filosofía del CSIC-Madrid.
LACAN, J., Obra completa, tanto la publicada como las versiones
de los seminarios inéditos consultada a partir de notas
manuscritas o de grabaciones audio, tal y como la refiere Joe! Dor
en: Nouvelle Bibliographie des travaux de Jacques Lacan; Thésaurus
Lacan, vol. II, París, EPEL, marzo de 1994. Incluyéndose la
publicada con posterioridad.
b) DOR, J., Introduction a la lecture de Lacan, tomo 1: L'inconscient
structuré comme un langage (publicado en castellano por Gedisa,
a)
LA CAN EN ESPAÑOL
292
c)
d)
e)
f)
Barcelona 1986); tomo 2: La structure du sujet (publicado en
castellano por Gedisa, Barcelona 1994) ; Col. «L'Espace
analytique», París, Denoel, 1985 y 1992. Le pere et sa fonction en
psychanalyse, París, Point hors ligne, 1989. Sin olvidar el resto de
su obra clínica y epistemológica.
ROUDINESCO, E., La Bataille de cent ans, histoire de la
psychanalyse en France, tomos I y 11, París, Seuil, 1986 (versión
española de esta obra en Fundamentos, tres tomos. El primero,
Madrid, 1988, traducido por Ignacio Gárate); jacques Lacan,
esquisse d'une vie, histoire d'un systeme de pensée, París, Fayard,
1993 (versión castellana para España en Anagrama, y para
Sudamérica en Fondo de Cultura económica, Buenos Aires,
1994, traducción de Tomás Segovia); Généalogies, París, Fayard,
1994 (con Michel Plon), Dictionnaire de le psychanalyse, París,
Fayard, 1997, publicado en castellano: Diccionario de
Psicoanálisis, Buenos Aires, Barcelona, México, Paidós, 1998,
traducción de Jorge Piatigorsky.
BLocH, O. y VON WARTBURG, W, Dictionnaire étymologique de
la langue franr;aise, París, Presses Universitaires de France, 1975.
COROMINAS, J. y PASCUAL, J. A., Diccionario Crítico
Etimológico Castellano e Hispánico, 6 vols., Madrid, Gredos, 1991.
KRUTZEN, H., jacques Lacan, Séminaire 1952-1980, Index
référentiel, París, Anthropos, 2000.
OTRAS FUENTES:
a) Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, vigesimoprimera edición, 2 vols., Madrid, Espasa Calpe, 1992.
b) MOLINER, M., Diccionario de Uso del Español, 2 vols., Madrid,
Gredos, 1992.
c) UPLANCHE, J. y PONTALIS, ].-B., Vocabulaire de la psychanalyse,
París, PUF, 1967 y, en versión española, Diccionario de
Psicoanálisis (traducido por el doctor Fernando Cervantes
Gimeno y revisado por el doctor Fernando Angulo García),
Barcelona, Labor, 1971.
d) «Références Larousse Sciences de l'Homme», Dictionnaire de la
psychanalyse, bajo la dirección de Roland Chemama, París, 1993.
FUENTES
293
e) BARCIA, R., Diccionario General Etimológico, 5 vols., Barcelona,
Seix, 1870.
f) GARCÍA-PELAYO y GROSS, R. y TESTAS, J, Dictionnaire FranfaisE,pañol / Español-Franfais, París, Larousse, 1993.
g) FATÁS, G. y BORRÁs, G. M., Diccionario de términos de Arte,
Madrid, Alianza Editorial, 1980.
BIBLIOGRAFÍA
(Se cita aquí únicamente la bibliografía que no forma parte de las
fuentes.)
AQUINO, Tomás de, Summa, 2. a 2, 142.
AULAGNIER, Piera, Demande et Identification, en L1nconscient, núm. 7,
julio de 1968, págs. 28-29.
-
Lapprenti-historien et le maitre-sorcier. Du discours identifiant au discours délirant, PUF, 1984, versión castellana en Amo rro r-
tu, 1992.
BEIRNAERT, Louis, Aux ftontieres de lacte analytique, «La Bible, Saint Ignace, Freud et Lacan», París, Seuil, 1987.
BEN}AMIN, Walter, Gesammelte Schrften, vol. V, 1, Passagen-Werk, Suhrkamp, 1982.
BÉTOURNÉ, E, «En guise de prélude», en «Le "cristal" de lalangue. Index des créations de sens: cuvée 91», en Le Curieux, núm. 12, 1991.
- «La relation d' objeto Premiers index du séminaire IV de Jacques Lacan», en Esquisses psychanalytiques, núm. 21, Clinique des phobies,
septiembre de 1994, págs. 153-223, y «La relation d'objet. Index
terminologique du séminaires IV de Jacques Lacan», en Esquisses
psychanalytiques, núm. 22, Psychanalyse latino-américaine: perspectives, mayo de 1995, págs. 133-339.
BLEICHMAR, Hugo, «Apuntes para una reformulación de la teoría de la
cura en psicoanálisis: ampliación de la conciencia, modificación del
inconsciente», Revista Argentina de Psicología, año :xxv, núm. 44,
mayo de 1994, págs. 26-27.
298
LA CAN EN ESPAÑOL
CALVET, Louis-Jean, Pour et contre Saussure, París, Payot, 1975.
CAPARRÓS, Antonio y Nicolás, Psicología de la liberación, Madrid, Fundamentos, 1976.
CARLES EGEA, Francisco, La Introducción del psicoandlisis en España,
Murcia, Universidad de Murcia, 1983.
CARO BAROJA, Julio, Las brujas y su mundo, Madrid, Alianza Editorial.
CASEY, Pagan Virtues, Oxford University Press.
CASTRO, Américo, Teresa la Santa y otros ensayos, Madrid, Alianza Editorial, 1982 (versión revisada y prologada en 1971, de los trabajos
aparecidos por vez primera en 1929).
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, El ingenioso hidalgo Don Quijote de
la Mancha, Barcelona, Sopena.
COLLECTIF, Le transfert dans tous ses errata suivi de Pour une transcription critique des séminaires de jacques Lacan, París, EPEL, 1991.
DAMouRETTE, J. y PICHON, E., «La personne étoffée», en Des mots a la
pensée. Essai de Grammaire de la langue franraise, 1911-1940, t. 6,
cap. VIII, París, D'Artrey, 1970.
DE CERTEAU, Michel, La Fable mystique, París, NRF, Gallimard, 1982.
DE NAVARRE, Marguerite, Heptaméron, París, M. Francrois (ed.), 1960.
DE QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco, «De la historia y vida del Gran
tacaño», en Obras festivas, nueva edición, Madrid, Establecimiento
tipográfico de D. F. de P. Mellado-Editor, 1844.
DELGADO, José, Pepe Hillo, Tauromaquia o arte de torear, Madrid, Tur.
ner, 1988.
Eclesiastés, La Bible de jérusalem, París, CERF.
FEIJOO y MONTENEGRO, Benito Jerónimo, El no sé qué (edición bilingüe), París, l'Éclat, 1989.
FREUD, S., «I~analyse avec fin et l' analyse sans fin» (1937), traducción J. Altounian, A. Bourguignon, P. Cotet y A. Rauzy, en Résultats, idées, problemes, II 1921-1938, París, PUF, coll. «Bibliotheque de psychanalyse», 1985.
FREUD, S., «Remarques sur la théorie et la pratique de l'interprétation
du réve» (1923), trad. J. Laplanche, en Résultats, idées, problemes, II
1921-1938.
«Las Afasias», GW
Die Traumdeutung (1899), trad. 1. Meyerson, revisado por
D. Berger, L'interprétation des réves, París, PUF, 1967.
- El hombre de los lobos, GW
-
Edición crítica de la Correspondencia de Sigmund Freud establecida
por orden cronológico, por Nicolás Caparrós, t. II (1887-1910), El
descubrimiento del inconsciente, Madrid, Quipú Ediciones, 1996.
BIBLIOGRAFÍA
299
FREUD, S., Las diferentes instancias de la personalidad psíquica (1932),
en Nuevas conferencias sobre psicoanálisis, G.W xv, págs. 62-85.
«Le Moi et le C;a», nueva traducción francesa en Essais de psychanalyse, París, Payot.
Nuevas vías .. . , 1919a.
Psicología de las masas y análisis del yo.
GÁRATE MARTÍNEZ, Ignacio, «Devenir pere», en Esquisses psychanalytiques, núm. 19, París, primavera de 1993, págs.53-57.
«El amor brujo falla», publicado como apéndice en el libro del
mismo autor El Sentido Prohibido, la palabra en los grupos terapéuticos, Madrid, Fundamentos, 1982.
«La fonction symbolique des pairs», en Devenir psychanalyste, les flrmations de l'inconscient, París, Denoe!, col. «LEspace Analytique»,
dirigida por Maud Mannoni, 1996 (versión castellana en Madrid,
Alianza Editorial, 1999).
- «Se apagaron las farolas», en Clínica y Análisis Grupal número 27,
marzo-abril de 1981.
GARCÍA LORCA, Federico, «Juego y teoría del duende», Oc, en su nueva
edición corregida, Madrid, Alianza Editorial, 1984.
GÓMEZ SÁNCHEZ-GARNICA, J.-M., La aportación de Ángel Garma al psicoanálisis actual Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1993.
HEIDEGGER, M., «Le déploiement vers la parole» (conférences au Studium Generale de l'Université de Fribourg-en-Brisgau, les 4 et 18
décembre 1957 et le 7 février 1958).
- «Le mot», conferencia pronunciada en Viena, el 11 de mayo 1958,
con el título: «Poésie et pensée. A propos du poeme Le Mot de Stefan George», en Acheminement vers la parole (1959), trad. J. Beaufret, W Brokmeier y F. Fédier, París, Gallimard, coll. «Tel» , número 55.
HERNÁNDEZ, Miguel, El Rayo que no cesa, Madrid, Espasa Calpe, 1949.
JUAN DE LA CRUZ, SAN, Cántico Espiritual (A), Canciones entre el alma
y el esposo, 7, Oc, Madrid, BAC, 1974.
JULIEN, Philippe, Le retour a Freud de Jacques Lacan, l'application au miroir, Toulouse, Littoral, Eres, 1985.
KAFKA, Franz, Carta al padre, Madrid, Alianza Editorial.
KANT, E., Gesammelte Schriften, Berlín, Edición de la Academia, Band Iv.
KRESS-ROSEN, N., «Linguistique et antilinguistique chez Lacan», en
Conftontations psychiatriques, 1981, núm. 19, págs. 145-162.
UCHAUD, Denise, «C;a me regarde», en La psychanalyse de 1'enfont,
revue de l'Association freudienne, t. 1, núm. 7, París, Ediciones de
la Association freudienne, 1989, págs. 77-96.
300
LA CAN EN ESPAÑOL
LARBAUD, V, «De la traduction. V. Les livres consulaires», en Sous l'invocation de Saint Jérome, París, Gallimard, 1946.
LEóN, fray Luis de, Cantar de cantares, Barcelona, Orbis, 1987.
LÓPEz IBOR, Juan]., La agonía del psicoandlisis, Madrid, Espasa Calpe,
5.a ed., febrero de 1973,
LULlO, Raimundo, Llivre d'Amic i amat, Barcelona, Ediciones 62, 1995.
MACHADO, Manuel, «La Pena», en El mal poema y otros versos, Sevilla,
Biblioteca de la Cultura andaluza, EAU, 1984.
MANNoNI, Maud, Amour, haine séparation, Renouer avec la langue perdue de l'enfance, París, Denoel, coll. «l~Espace analytique», 1993.
- «Éducation impossible», cap. Una educación pervertida, París, Seuil,
1973, reeditado en la colección Points en 1994.
- «La sociedad como libro: lo sagrado y lo santo en Lévinas», Revista
Anthropos, Barcelona.
- Paisaje primitivo del consumo, La Balsa de la Medusa, número 34, Madrid, abril de 1995.
MARINAS, José-Miguel, El decir y lo dicho en E. Lévinas, La Balsa de la
Medusa, núm. 9, 1989.
MEAD, Georges Herbert, Mind, Self and Society (Espíritu, persona y sociedad), Paidós, trad. de Florial MazÍa, 3. a ed., 1972, págs. 201-205.
MOINGT, Joseph, «Religion et paternité» en Littoral, núm. 11/12, Toulouse, Eres, febrero de 1984, pág. 15.
MONTAIGNE, Michel de, Diario del viaje a Italia, edición bilingüe de
José
Miguel
Marinas
y
Carlos Thiebaut,
Madrid,
Debate/CSIC, 1994.
MouNIN, G., «Traduction», en Encyclopaedia Universalis, París, Le Club
frans:ais du livre, 1985, vol. XVIII.
ONFRAY, Michel, La sculpture de soi, la morale esthétique, París, Figures
Grasset, 1993.
OTERO, BIas de, Expresión y reunión, Madrid, Alianza Editorial, 1981.
PASTERNAC, Marcelo, «Aspects de l' édition des Écrits de Lacan en espagnol», en Littoral, revue de psychanalyse, núm. 13, traducción de
Freud, transcripción de Lacan, junio de 1984, Toulouse, Éres, páginas 63-78.
PERRIER, Frans:ois, La Chaussée d'Antin 11, col. 10/18, Artículos y seminarios de psicoanálisis. Edición establecida con el concurso de Guy
Petitdemange y Jacques Sédat, París, Uníon Générale d' éditions,
1978.
PICHON, Édouard, La famille devant M. Lacan, Revue fran(aise de
psychanalyse, t. XI, núm. 1, 1939, Éditions de la Nouvelle Revue
Critique.
BIBLIOGRAFÍA
301
PLATÓN, Banquete, Diálogos, t. lII, Madrid, Biblioteca Clásica Gredos,
1992.
ROSER, A.; MOHRs,Th. y BORCKE, F. R., Kant-Konkordanz, ediciones.
Olms-Weidman, 1993.
SAFOUAN, Moustapha, Jacques Lacan et la question de la flrmation des
analystes, París, Seuil, 1983.
TERESA DE JESÚS, Libro de la Vida, Madrid, BAC, 1962.
VOLTAIRE, Franc;:ois Marie Arouet dit, «Dix-huitieme lettre. Sur la tragédie» (1734), en Lettres philosophiques sur l'Angleterre ou Lettres angúzises, París, Flarnmarion, coll. «GF», núm. 15, 1964.