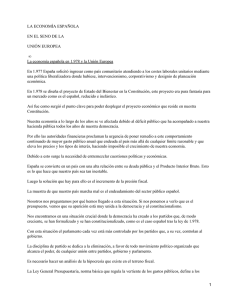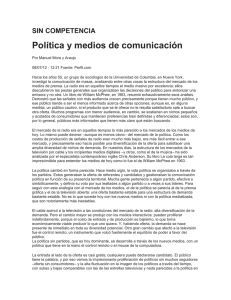clase C - SchoolRack
Anuncio

Opinión |16 Dic 2011 - 11:00 pm Depresión y democracia Por: Paul Krugman Es tiempo de llamar a la situación actual como lo que es: una depresión. Cierto, no es una repetición total de la Gran Depresión, pero eso no sirve de consuelo. El desempleo tanto en Estados Unidos como en Europa sigue siendo desastrosamente elevado. Los dirigentes y las instituciones están cada vez más desacreditados. Y los valores democráticos están bajo sitio. En ese último punto no soy alarmista. En el frente político como en el económico, es importante no caer en la trampa del “no es tan malo como”. El alto desempleo no está bien sólo porque no ha alcanzado los niveles de 1933; no se deberían desestimar las tendencias políticas ominosas sólo porque no hay un Hitler a la vista. Hablemos en particular de lo que sucede en Europa; no porque todo vaya bien en Estados Unidos, sino porque no se comprende ampliamente la gravedad de los acontecimientos políticos europeos. Primero que nada, la crisis del euro está matando al sueño europeo. La moneda compartida, que se suponía uniría a los países, ha creado, en cambio, una atmósfera de amarga acrimonia. Específicamente, las exigencias de una austeridad aún más severa, sin ningún esfuerzo por compensar para fomentar el crecimiento, han hecho un daño doble. Han fallado como política económica, empeorando el desempleo sin restaurar la confianza; ahora se ve factible una recesión en toda Europa aun si se contuvo la amenaza inmediata de una crisis financiera. Y generaron un enojo inmenso, y muchos europeos están furiosos por lo que se percibe, justa o injustamente (o, en realidad, un poco de ambos) como un ejercicio del poder alemán de mano dura. Nadie familiarizado con la historia de Europa puede ver este resurgimiento de la hostilidad sin sentir escalofrío. No obstante, es posible que estén sucediendo cosas peores. Los populistas de derecha no están en ascenso en Austria, donde el Partido de la Libertad (cuyo dirigente solía tener conexiones neonazis) contiende a la par en las encuestas de opinión con partidos establecidos, ni en Finlandia, donde el partido antiinmigración Verdaderos Finlandeses tuvo un fuerte resultado electoral en abril pasado. Y se trata de países ricos, cuyas economías se han sostenido bastante bien. Las cosas parecen aún más ominosas en los países más pobres del centro y el este de Europa. El mes pasado, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo documentó una caída pronunciada en el apoyo público a la democracia en los “nuevos países de la Unión Europea”, los que se unieron a ella tras la caída del muro de Berlín. No es de sorprender que la pérdida de fe en la democracia haya sido mayor en los países que sufrieran el desplome económico más profundo. Uno de los principales partidos de Hungría, el Jobbik, es una pesadilla sacada de los 1930: es antirroma (gitanos), es antisemita e, incluso, tuvo un brazo paramilitar. Sin embargo, la amenaza inmediata proviene del Fidesz, el partido gobernante de centro derecha. El Fidesz ganó una abrumadora mayoría parlamentaria el año pasado, al menos en parte por razones económicas; Hungría no tiene al euro, pero sufrió gravemente por préstamos a gran escala en divisas extranjeras y, también, para ser francos, gracias a la mala administración y la corrupción por parte de los entonces gobernantes partidos liberales de izquierda. Ahora Fidesz, que impuso una nueva Constitución la primavera pasada con una votación de política partidista, parece inclinado a establecer un control permanente sobre el poder. Los detalles son complejos. Kim Lane Scheppele, quien es el director del programa de Asuntos Públicos y Derecho de Princeton —y ha seguido la situación húngara muy de cerca—, me dice que el Fidesz está contando con medidas que se traslapan para suprimir a la oposición. Una ley electoral propuesta crea distritos manipulados, diseñados para hacer que sea casi imposible que otros partidos integren un gobierno; se ha puesto en peligro la independencia del poder judicial y los tribunales están llenos de leales a ese partido; los medios paraestatales se han convertido en órganos partidistas, se reprime a los medios independientes y se criminalizaría efectivamente al principal partido izquierdista mediante un apéndice constitucional propuesto. En conjunto, todo ello se reduce al restablecimiento de un régimen autoritario, bajo un barniz tenue de democracia, en el corazón de Europa. Y es una muestra de lo que podría suceder en forma mucho más generalizada si continúa esta depresión. No está claro qué se puede hacer respecto al deslizamiento autoritario de Hungría. El Departamento de Estado estadounidense, hay que reconocérselo, ha estado muy pendiente del caso, pero se trata de un asunto esencialmente europeo. La Unión Europea perdió la oportunidad de evitar la apropiación del poder desde el principio —en parte porque se impuso la nueva Constitución mientras Hungría tenía la presidencia rotativa de la Unión Europea—. Ahora será mucho más difícil revertir el deslizamiento. No obstante, sería mejor que los dirigentes de Europa lo intentaran o se arriesgan a perder todo lo que representan. Y también necesitan reconsiderar sus fallidas políticas económicas. Si no lo hacen, habrá más retrocesos en la democracia; y la desintegración del euro podría ser el menor de sus problemas. Elespectador.com| Elespectador.com Opinión |12 Feb 2012 - 1:00 am La clase C Por: Alejandro Gaviria Mucho antes de que nuestros políticos encasillaran a las viviendas en estratos y a las personas en grupos del Sisben, los expertos en mercadeo habían clasificado a la población en seis clases sociales, denotadas, casi solapadamente, con letras mayúsculas: A, B, C, D y E. Las clases en cuestión, creadas originalmente por una compañía editorial inglesa, tenían un significado preciso, aséptico en apariencia: la clase A incluía a los ejecutivos, empresarios y profesionales de primer nivel; la B, a los administradores y empleados de niveles intermedios; las D y E, a quienes apenas podían satisfacer sus necesidades básicas o no ponían hacerlo en absoluto, y la C, la clase intermedia, al resto de la población: microempresarios, oficinistas, técnicos y tecnólogos, etc. Por mucho tiempo, el capitalismo de esta parte del mundo se ocupó preferentemente de los gustos y caprichos de las clases A y B. Con frecuencia alguien hacía notar la preeminencia demográfica de las clases D y E o el potencial invisible de la misteriosa clase C, pero el poder de compra seguía estando concentrado en la parte de arriba, en las exclusivas clases A y B. En América Latina, los mercados se ocupaban más de los gustos de los de arriba que de las necesidades de los de abajo. “Los ricos tienen mercados, los pobres, burócratas”, dijo alguna vez un economista gringo con intención sarcástica. Razón no le faltaba. Pero las cosas están cambiando rápidamente. En Brasil, en Colombia y en buena parte de América Latina, el crecimiento de la otrora desdeñada clase C está transformando el capitalismo. O democratizándolo al menos. En Colombia, más de cinco millones de personas se sumaron en la última década a la clase media, conformada por hogares con ingresos mensuales entre dos y ocho millones de pesos. En Brasil, 30 millones de consumidores han pasado de las clases D y E a la clase C: “la pirámide cambió de forma y se convirtió en un rombo”, dicen los publicistas moviendo las manos. Los nuevos consumidores están viajando en avión por primera vez, comprando vehículos nunca soñados, pensando en enviar sus hijos a la universidad, en fin, contemplando una vida distinta, más allá de la satisfacción imperiosa de las necesidades básicas. Los datos hablan por sí solos. En Colombia, el año pasado se vendieron más vehículos Chevrolet que vehículos Renault 4 en dos décadas. No todo el mundo está contento, sin embargo. Algunas minorías ilustradas critican la proliferación de consumidores sin alma, la congestión permanente de calles y centros comerciales y la medianía inevitable del capitalismo masivo. Otros llaman la atención sobre el endeudamiento de los hogares y la precariedad de las bonanzas latinoamericanas (una región maniaco-depresiva, en su opinión). Otros más señalan la pasividad de las nuevas clases medias, su indiferencia ideológica, su complacencia en medio de la corrupción y el desgobierno. Paradójicamente el progresismo latinoamericano mira con malos ojos la democratización del consumo. Contradicciones del sistema tal vez. Gústenos o no, la clase C llegó para quedarse. En el futuro tendremos vías más congestionadas, aeropuertos más llenos, universidades más asediadas e insuficientes y políticos más pragmáticos, más pendientes (o dependientes) de los vaivenes de la economía, del bolsillo de la ahora arrolladora clase C. Elespectador.com| Elespectador.com