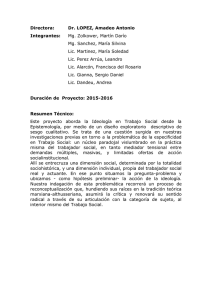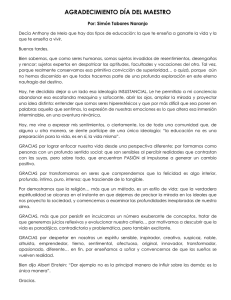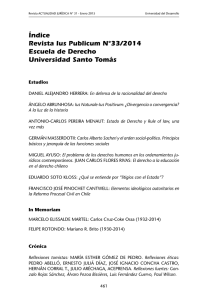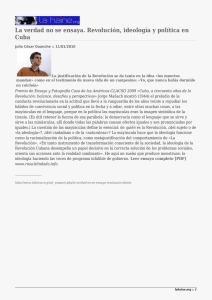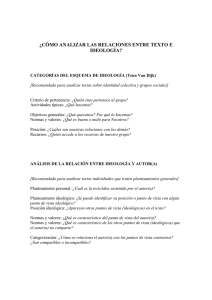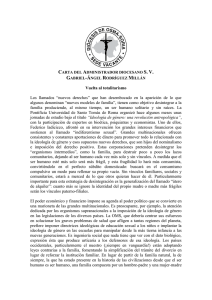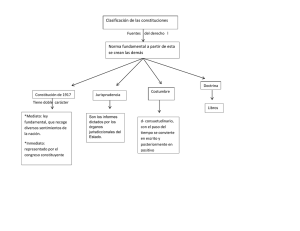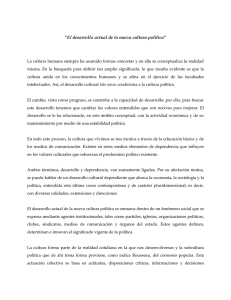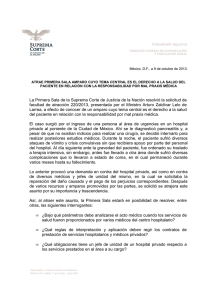ÿþM i c r o s o f t W o r d - C u l t u r a d e l o s d e r e c h o s r e
Anuncio

Movimientos sociales y cultura de los Derechos. Por Alejandro Medici. Introducción. Partimos de la definición de los DH como “procesos de apertura y consolidación de espacios de lucha por la dignidad humana”, y de una metodología relacional que trata de analizarlos en su complejidad, impureza e historicidad. En ese sentido, ellos se contextúan en procesos y prácticas que se inician “más acá” y van “más allá” del momento de su reconocimiento, declaración y eventual garantía jurídica, es decir, de su institucionalización como “derechos fundamentales”. En su complejidad, los DH muestran una de sus facetas como objetivación cultural, como valores con un alto grado de abstracción atribuidos al colectivo humanidad, y en ese sentido, si bien constituyen un localismo globalizado de la cultura occidental, al mismo tiempo son una especie de “lingua franca” en la cual se pueden expresar las más diversas luchas por la dignidad humana, por la satisfacción de aspiraciones y necesidades radicalizadas. En ese sentido, los DH se hallan presentes en el imaginario social y participan de ese espacio de tensiones y mediaciones entre los diversos usos de la función utópica e ideológica de dicho imaginario. La ideología de los DH se muestra entonces como ambigua, susceptible de ser entendida como tal, al menos en tres sentidos: -Como material cultural o lenguaje disponible por medio del cual se expresan necesidades y aspiraciones de colectivos humanos. Un trasfondo cultural profundamente nómade y polisémico en la medida en que es apropiable y concretizable en los más variados contextos para expresar aspiraciones y necesidades de dignidad humana. -Como pretensión de legitimidad de la cultura hegemónica occidental y de los estados que se orientan por ese paradigma con toda su carga de lagunaridad y violencia simbólica. -Como falseamiento de la realidad de unos contextos generalizados en que la violencia estructural y la opresión desmienten su pretensión de universalidad. Pero al mismo tiempo, ellos se resignifican en clave emancipatoria en cada uno de esos sentidos, vistos desde el reverso de la función utópica. Nuestro objetivo es intentar comprender si y en qué forma y medida los denominados “movimientos sociales” (MS) son sujetos de una cultura de los derechos. Los movimientos sociales críticos tienden a expresar sus reivindicaciones y valores y también a dar sentido a sus estrategias y acciones de planteo de conflicto social, 1 apropiando, contextualizando, resignificando y concretando esos derechos humanos en tanto material cultural trasglósico y móvil, y por lo tanto, culturalmente disponible. Se trata de comprender los DH desde el punto de vista de los praxis de los sujetos concretos en sus contextos. Las relaciones de opresión y violencia estructural en las que se construyen sus posiciones y disposiciones, sus procesos de identificación y diferenciación, su memoria y narratividad histórica. Espacios en los que necesidades radicales y derechos humanos se enriquecen y fecundan mutuamente. Para ello proponemos recurrir al análisis reflexivo de las redes de significación de la realidad que en relación a sus necesidades valoradas y derechos que construyen los Movimientos Sociales con los diversos materiales culturales que disponen en su situación. No vamos a analizar los MS o NMS como nuevos “Sujetos Históricos”, sino que lejos de todo escatologismo, pretendemos construir herramientas metodológicas para analizar los límites y posibilidades de las subjetividades plurales para ser portadoras de una cultura de los derechos humanos, para apropiar de sus contextos socioculturales esos derechos, extendiéndolos a nuevos colectivos, necesidades y situaciones. Queremos resaltar la importancia, para un estudio de los derechos humanos en su complejidad e impureza, de comprender cómo se puede “leer” en la praxis de estos colectivos sociales la existencia de relaciones de opresión, y el sentido de sus estrategias de planteo del conflicto social y acciones colectivas, la importancia de la afirmación o no de una subjetividad de derechos en sus procesos de identificación-diferenciación frente a sus contextos socioculturales. Con ese objeto, intentaremos analizar los DH como objetivación cultural (1), cómo el imaginario sociocultural de los derechos se despliega en la tensión entre ideología y utopía (2), analizar los MS desde el contexto latinoamericano para construir un marco de referencia conceptual de los mismos, que nos permita comprender si y cómo ellos resignifican los derechos en su praxis (3), y haremos una propuesta de utilización con ese fin del “diamante ético”(4), destacando la importancia de la construcción social reflexiva y crítica acerca de su praxis para mejor comprender, desde nuestra práctica teórica, esos derechos como procesos sociales de lucha por la apertura de espacios de dignidad humana. Procesos que entrañan la paradoja de que tanto el derecho que reclama obediencia, como las acciones colectivas de los MS que desobedecen al mismo, se fundamentan en una cultura de los derechos (5). 2 1. Derechos Humanos y cultura. Partimos de una concepción que define a los DH en su complejidad, en su carácter de procesos histórico sociales, que tienen un momento fundamental en su positivización como normas jurídicas e instituciones pero que van más allá y comienzan más acá de su reconocimiento y eventual garantía jurídica. “En ellos se da una confluencia estrecha entre elementos ideológicos y culturales”1. Se trata, entonces, de enfocarlos en su complejidad y afirmar, lejos de cualquier esencialismo, su carácter impuro y relacional. Por lo tanto, son susceptibles de ser enfocados o iluminados desde distintos aspectos. Los DH constituyen una realidad abierta y dinámica, ellos no pueden reducirse a meros productos de la vida cotidiana, ni son elementos solamente ideológicos, absolutamente despegados de aquélla. No pueden ser definidos de una vez por todas, pues son realidades mutables que no agotan su ser en características asumidas “a priori”. Son realidades normativas e institucionales que se van construyendo socialmente a través de la coimplicación de la praxis social, la constante producción de nuevas necesidades y el proceso de valorización colectiva.2. Nos interesa, entonces, analizar los DH en sus vinculaciones con la ideología y la cultura. En ese plano de análisis, ellos pueden verse como objetivaciones y valores de un alto nivel de abstracción que se atribuyen al colectivo humanidad, y que se concretan en cada caso en individuos o grupos sociales. Culturalmente hablando, constituyen más que valores sociales o jurídicos, bienes dotados de mayor contenido axiológico. Normativamente, conforman el conjunto de reglas de justicia formal aplicable a la comunidad de la “humanidad”. Consisten en un excedente cognitivo y cultural disponible, más allá de su institucionalización formal, que choca con las objetivaciones y busca materializarse a través de la praxis social. Resumiendo, por una parte, pese a ser un producto de la cultura occidental, y en ese sentido un “localismo globalizado”, también se han transformado en una lingua franca, en la que pueden traducirse las más diversas luchas por la dignidad humana y aspiraciones y necesidades radicales. Por otra parte, es notorio que, suponiendo que todos los humanos estuviéramos de acuerdo en su significado cultural y político, las realidades de exclusión social y degradación del medio natural, nos recuerdan cotidianamente que estamos muy lejos de ver cumplida la aspiración de su eficacia universal. Muchas veces, los DH son invocados para legitimar políticas que acentúan o directamente causan esas realidades trágicas de la globalización. 1 Herrera Flores, Joaquín. .“El vuelo de Anteo. Derechos Humanos y crítica de la razón liberal”.Desclée de Brouwer.2000.pg.19. 2 Herrera Flores, Joaquín. “Los derechos humanos desde la Escuela de Budapest”. Tecnos. 1989. 3 Esta ambigüedad, tiene que ver con el aspecto de la complejidad de los DH que nos interesa problematizar, se trata de su relación con la ideología.y la utopía como momentos o funciones del imaginario socio cultural. 2.Los Derechos Humanos como ideología. 2.1 Los usos de la ideología. El enfoque jurídico usual para tratar los DH se ocupa de los mismos prioritariamente en su aspecto institucional, es decir, como institución o conjunto de normas jurídicas positivas que declaran, jerarquizan y garantizan a través de la técnica jurídica algunos derechos llamados “fundamentales”3. Esta perspectiva deja de lado el análisis de los DH como objetivación cultural, y separa, amparándose en la “neutralidad” y “objetividad” de la forma jurídica, el análisis técnico jurídico y ius filosófico de los derechos fundamentales como un dato dado, de los complejos procesos socioculturales en los que funcionan esos DH como ideología. El aspecto cultural de los DH, puede ser abordado desde su relación con dos de las funciones simbólicas del imaginario social, la ideológica y la utópica. En primer lugar como ideología, ya que también éste es un concepto complejo y polisémico, que funciona a distintos niveles: “La ideología de los derechos humanos se fue constituyendo en la ideología política del mundo moderno. Ahora bien, dicha ideología es utilizada como elemento crítico, subversivo e, incluso, revolucionario -o al menos, como estrategia de defensa- por los grupos sociales especialmente desprotegidos u oprimidos, que no ven satisfechas sus necesidades vitales en un determinado tipo de protección otorgada por su derecho estatal”4. Pero también, esa ideología en tanto construcción social de la realidad puede encubrir una determinada “sobreideologización dominante en el ámbito de los derechos humanos, la cual utiliza su propia y unilateral interpretación de la realidad como mecanismo de control y cohesión social, al igual que como medio de dominación política, cultural, económica y medioambiental”. En esta segunda acepción, los DH devienen “una especie de “lujo politizado” de una determinada clase (burgués liberal),género(hombre) y raza (blanco) de individuos”.5 Se trata, entonces, de analizar la ideología de los DH, haciéndose cargo de la complejidad del tema, y evitando caer en una consideración exclusivamente peyorativa 3 No entraremos en este trabajo, sino tangencialmente, a analizar el solapamiento de la ideología de los derechos humanos con la forma jurídica, y las ambigüedades resultantes. Por otra parte, no pretendemos restar importancia al momento jurídico formal en su perspectiva crítica de “positivismo de combate” o “garantismo”, sino visualizar un aspecto más general, pero menos estudiado, de los DH como objetivaciones culturales y universos de discurso que surgen y se renuevan en la praxis de los colectivos humanos. Estos aspectos están, en nuestra opinión, relacionados, y esperamos en futuros trabajos saldar la deuda sobre la articulación de la existencia o no de una cultura, de los derechos actualizada en la práctica de los MS y sus niveles y formas de eficacia y garantía jurídica. 4 Fariñas Dulce, María José. “Los derechos humanos desde la perspectiva sociológico-jurídica a la actitud postmoderna”. Dykinson.1997.pg.15. 5 Fariñas Dulce, María José. Ibid. pg.16. 4 de la ideología, o en las oposiciones entre realidad-ideología, ciencia-ideología, infraestructura-superestructura, y sobre todo, de tener en cuenta que la praxis social es indisoluble de la estructura simbólica de la acción social. En efecto, en esta perspectiva vincular DH con las distintas funciones y niveles de la ideología puede servir para analizarlos tanto como factor de cohesión, solidaridad y de pertenencia al colectivo humanidad, como “lenguaje” disponible para traducir las más diversas luchas de grupos sociales por su dignidad, pero también como pretensión de legitimación de las tendencias hegemónicas de la globalización, de negación de las concepciones de dignidad de otras culturas, y de falseamiento o inversión de una realidad que nos muestra todos los días la violencia estructural de la exclusión social y la degradación de los medios naturales y culturales. Analizados como ideología, los DH participan de los tres niveles o funciones de ésta6. En primer lugar, a un nivel genérico la ideología aparece conectada con la cultura en tanto sistema de representación y construcción social de significados y sentidos7, como estructura estructurada-estructurante8, factor de cohesión social, cultura en devenir, imaginario o conjunto de representaciones compartidas sobre los que existe un consenso de fondo bastante extendido. La pertenencia a la humanidad, implica en principio, que tenemos -o mejor dicho, que deberíamos tener- unos derechos. De esta forma los DH se han transformado en un “lenguaje nómade” por medio del cual se pueden traducir las preferencias, valores y bienes sociales generalizados, las más diversas aspiraciones y necesidades sociales, que en principio con un alto grado de abstracción se atribuyen a todas y todos, en función de la pertenencia al metacolectivo humano, pero que al mismo tiempo en virtud de ese carácter polisémico y móvil son especificables para distintas situaciones, grupos e individuos. Justamente ese alto nivel de abstracción y esa ambigüedad, nos conducen al segundo sentido en que hablaremos de una ideología de los DH, como dominación que se ejerce con una pretensión de legitimidad. En efecto, porque en función de ese consenso global en torno a los DH, se han transformado en un criterio para evaluar la legitimidad de las formas de dominación, pero al mismo tiempo son invocados como pretensión de legitimidad. Generalmente, el uso ideológico de los DH como legitimación, va asociado a la pretensión de controlar su movilidad y polisemia, de fijar su sentido de forma compatible con el esquema de dominación que se pretende justificar. Por ejemplo, en la actualidad, la globalización neoliberal, va de la mano de los DH entendidos desde la visión occidental, y más restringido aún, desde la visión de esos derechos de las potencias occidentales que tienen el poder de señalar y medir en qué casos y quiénes violan los mismos, y por lo tanto, en qué casos se debe intervenir militarmente para asegurar su vigencia. El cosmopolitismo de los derechos impulsado desde Occidente, 6 Ricoeur, Paul. “Ideología y utopía”. Gedisa. 1994.pg.54. Hall, Stuart. “Representation. Cultural representations and signifying practices”.Sage.1997.pgs.3-4, 17. 8 Bourdieu, Pierre. Poder, derecho y clases sociales”. Desclée de Brouwer. pg.90. 5 7 tiene una serie de contradicciones y tensiones internas, en tanto universalismo que se pretende dado “a priori” y que está matizado por unos intereses9. Diremos en función de la economía conceptual y la simplicidad, que se trata aquí del uso legitimador de los DH que se realiza desde y en Occidente, entendiendo por tal “un proceso de creación de dependencias e interdependencias, fuertemente jerarquizado internamente en términos de riqueza y poder efectivo, ampliamente homogeneizado en términos de valores liberal-democráticos, y que impone ciertas reglas de juego en la esfera internacional e instituciones internacionales, como de políticas de decisión informales”.10 De forma tal que el cosmopolitismo de derechos y el demoliberalismo que se globalizan están sobredeterminados por el discurso y los intereses de ese conglomerado occidental, y su significado pretende ser fijado como pretensión de legitimidad de la cosmovisión occidental dominante. Sin embargo, siguiendo la interpretación de los párrafos clásicos de Max Weber sobre la legitimidad en “Economía y sociedad”, que realiza Paul Ricoeur,11entre pretensión de legitimidad y legitimación efectivamente prestada existe siempre una brecha y la segunda función de la ideología consiste entonces, según Ricoeur, y pese al silencio de Weber al respecto, en cerrarla. Esa brecha sólo se llena con un “plusvalor ideológico”y/o con la violencia pura y dura, (generalmente con ambas, ya que ninguna dominación descansa sobre la nuda violencia), ya que la creencia o la legitimación otorgada por quienes se supone o pretende vinculados a la obligación política, ciudadanos o súbditos, es siempre menor que la pretensión de legitimidad de la autoridad.. La ideología de los DH es un importante elemento en la retórica de Occidente para legitimar de esta forma sus acciones geopolíticas y geoeconómicas que se inscriben en la lógica de su forma de dominación. Así, por ejemplo, cuando escribo estas líneas, acaba de producirse un ataque conjunto de Estados Unidos e Inglaterra sobre Irak, el primero desde la asunción de George Bush Jr. Ataque decidido y realizado en forma inconsulta en relación a las Naciones Unidas, o a la O.T.A.N., y que recibió una justificación primera y puntual en el aumento de la actividad de radar y antiaérea de vigilancia iraquí sobre la zona de exclusión del Sur de ese país. Argumentación lagunar que remite, para completarse en realidad, al tema de la peligrosidad de Saddam Hussein y sus armas químicas de destrucción masiva, y en fin, a su carácter de amenaza a los DH. Por supuesto, que no se trata de los DH de las mujeres, niños y hombres iraquíes que además del régimen de Bagdad, sufren por el embargo internacional que pesa sobre ese 9 En ese sentido, puede decirse que la ideología de los DH de “Occidente”, participa de las paradojas del lenguaje hegemónico sobre lo universal, desenvueltas por David Sánchez Rubio. Ver Sánchez Rubio, David. “Universalismo de confluencia, derechos humanos y procesos de inversión” En Herrera Flores, Joaquín (Ed.) El vuelo de Anteo. Op. cit. pg.216 y ss. 10 Del Aguila, Rafael. “Ciudadanía global. Riesgos, límites y problemas”. En Revista “Convicción en el Desarrollo Social y la Democracia”nro.2. Mayo 1998. pg.20. 11 Ricoeur, Paul. Ideología y utopía. Op.cit. pgs.55/56, 228/229. 6 país, y por los frecuentes bombardeos que siempre tienen efectos “no deseados” sobre la vida de la población civil y las infraestructuras sanitarias, educativas y viales. La utilización de la ideología de los DH para justificar este tipo de acciones, muestra, además del doble rasero que se tiene para medir lo que se consideran riesgos para los DH o violaciones graves de los mismos, (piénsese en la situación de Palestina, o en todo el tiempo que se tardó para anoticiarse de las violaciones graves de derechos en Timor Oriental), como la violencia simbólica y militar se entrelazan, y que el significado de esos DH está sobredeterminado por la razón de estado, o mejor “razón de civilización”, de las potencias occidentales dominantes. En efecto, “de la misma manera que la razón de estado justifica las trasgresiones de ciertos valores aludiendo a la necesidad de salvaguardar la seguridad y autonomía de la comunidad representada por el estado, la razón de civilización frena o modula la extensión de los derechos humanos para salvaguardar la estabilidad internacional y la situación de privilegio que el conglomerado mantiene en el mundo de lo global.”12 Pero si bien Occidente ha inventado el significante “Derechos Humanos”, su significado es como dijimos nómade, y puede concretarse en aspiraciones, necesidades, luchas y concepciones de dignidad humana, en definitiva prácticas sociales que impugnen los intereses hegemónicos del neoliberalismo y las potencias occidentales. Es decir, que los DH, pueden ser resignificados en función de la deslegitimación de la dominación, o de las dominaciones. Desde una perspectiva crítica ellos nunca deben ser coartada para justificar la opresión. Esto nos conduce a un tercer nivel que tiene que ver con la crítica de la ideología como falseamiento o inversión de la realidad, porque en efecto, esa praxis social de lucha por la dignidad humana, está denunciando desde el disenso, la distancia que existe, para la mayor parte de la humanidad, entre los DH solemnemente proclamados y su vigencia real en el mundo. Existe una inversión ideológica de los DH13, por la que se zanja de manera violenta en el plano del simbolismo y de la vida, la disputa acerca de la significación de los DH La inversión ideológica tiene, en primer lugar, el sentido que Marx y Engels, le dieron en “La ideología alemana”, donde introducen la metáfora que proviene de la experiencia física o fisiológica, la experiencia de la imagen invertida en la cámara oscura o en la retina del ojo humano. Entonces, la ideología de los DH aparece como falseamiento de la realidad de la violación generalizada de los DH de la mayor parte de la humanidad. Basta echar una mirada a los índices de pobreza y marginación a nivel mundial, a los indicadores de desarrollo humano y de degradación ambiental, o a los informes de las ONG´s especializadas en la realización de denuncias y campañas internacionales como Amnesty International, etc., para verificar la distancia que nos separa de un horizonte de 12 Del Aguila, Rafael. Op. cit. pg.22. Sobre el concepto de inversión ideológica de los DH, ver Marx, Karl y Engels, Friedrich. “La ideología Alemana”. Pueblos Unidos. Varias Ediciones. Hinkelammert, Franz. “Democracia y totalitarismo”.DEI.1990.y Sanchez Rubio, David. “Filosofía, derecho y liberación en América Latina”. Desclée de Brouwer.1999. 7 13 vigencia más o menos aceptable de los DH declarados y reconocidos en pactos, instrumentos internacionales y regionales y constituciones. Pero además, existe un uso más específico del concepto, desarrollado por Franz Hinkelammert. Cuando los sistemas de dominación fijan el sentido de los derechos estableciendo una jerarquía de los mismos, imputándolos a unos sujetos, entonces esos derechos, como ya dijimos, actúan no solamente como distribución de beneficios y cargas sociales, sino también como pretensión de legitimación, pero entonces cuando grupos sociales interpelan o impugnan esa fijación, reivindicando sus necesidades en términos de nuevos derechos, o pidiendo la efectividad o interpretación más extensa de los derechos ya declarados, en muchos casos la violencia estatal se vuelve contra ellos. De esta forma, a quienes luchan por la posibilidad de vivir, o por los medios de vida, como la tierra, el trabajo y el pan, se les criminaliza y se les niegan sus derechos. Así, por ejemplo, las dictaduras militares en América Latina violaron masivamente los DH, pero para ello previamente habían constituído-interpelado como enemigos genéricos e invisibles bajo las coordenadas ideológicas de la Doctrina de la Seguridad Nacional a todas aquellas personas pertenecientes a colectivos sociales (estudiantes, trabajadores, militantes sociales, sindicales, intelectuales, profesores universitarios), potencialmente peligrosos para el proyecto político y económico de esos regímenes dictatoriales. Frente a esas dictaduras las víctimas desaparecidas, torturadas, asesinadas carecían de todo derecho humano. Pero esa misma implementación sistemática del terrorismo de estado, se pretendía legitimar en nombre de los derechos humanos “occidentales y cristianos”. En Argentina, por ejemplo, Videla justificaba de esta forma la represión: “Un terrorista no es solamente alguien con un revólver o una bomba, sino también cualquiera que difunde ideas que son contrarias a la civilización occidental y cristiana”14. Los efectos de la inversión ideológica de los DH practicada en esta época, en países como Argentina y Chile, entre otros, se prolongan por medio de las políticas y leyes de impunidad, hasta la actualidad. Mientras los familiares de desaparecidos y organismos de DH, siguen bregando en muchos casos por saber quién y cómo secuestró, torturó y asesinó a sus seres queridos, o se apropió de la vida y la identidad de sus nietos o sobrinos, los responsables de ejecutar esos delitos (centenares de ex militares, policías y paramilitares, menos conocidos que los Pinochets, los Videlas, los Astiz, etc.), se confunden entre los vecinos y ciudadanos comunes. Entonces, cuando hablamos de inversión ideológica de los DH, no estamos hablando del plano de las ideas, sino de procesos históricos de violencia y opresión cuyas secuelas, en muchos países de América Latina, señalan hoy los defectos y deudas de los regímenes que se quieren democráticos. Paradójicamente, mientras que el que roba una gallina por necesidad es probable que vaya preso, los torturadores gozan de impunidad. Pero además, la inversión no se manifiesta solamente como secuelas del pasado, sino que los que luchan por sus medios de vida son tratados como criminales y sus derechos 14 Videla, Jorge Rafael. The Times. Londres. Edición del 4 de Enero de 1978.Cit. en Dussel, Inés, Finocchio, Silvia, Gojman, Silvia. Haciendo memoria en la país de Nunca Más. EUDEBA.1997.pgs.40-41. 8 y garantías jurídicas pisoteados. Basta ver la militarización del conflicto agrario en Brasil contra los campesinos “Sem Terra”, o la escalada de violencia contra el movimiento indígena en el Ecuador, por citar sólo dos ejemplos, para ver la dramática actualidad del problema. Los procesos de inversión surgen ahora en la tensión o escisión instalada en el corazón mismo de la práctica social de los DH, en regímenes políticos que se visten al mismo tiempo con la forma de estados de derecho, y que tienen elecciones libres, competitivas y periódicas, pero cuyas opciones económicas y sociales se reducen a la implementación de políticas de ajuste estructural de corte neoliberal, y políticas sociales para paliar la pobreza extrema focalizada, impulsadas por el Banco Mundial y gestionadas muchas veces de manera clientelista, que potencian y multiplican la histórica desigualdad de la distribución de los medios de vida en la región. 2.2 Los DH en la tensión entre ideología y utopía. Ahora bien, no se trata de denunciar el uso ideológico de los DH, desde la realidad o desde la ciencia. A un nivel general, pero al mismo tiempo profundo, la praxis social15 que hace a la eficacia de los DH, no es ella misma pre o extra simbólica, el simbolismo y el imaginario forman parte de la propia realidad social. La paradoja de la ideología de los DH, es la misma que la de toda ideología, el círculo de la interpretación y producción de significados, “círculo hermenéutico”(Paul Ricoeur), o “circuito cultural”(Stuart Hall), es un círculo o circuito del cuál no podemos salir. No existe un observador absoluto fuera del círculo hermenéutico, ni una esencia humana metafísica pre simbólica, ni un ámbito de relaciones e identidades sociales que vinieran a estar por debajo o antes, o que sean la base recubierta después por la dimensión simbólica o imaginaria. Como de esta paradoja no podemos escapar, y la neutralidad y objetividad científicas son conceptos también situados, a lo más que podemos llegar es a explicitar nuestro compromiso en la práctica teórica y generar reflexividad crítica acerca de las condiciones sociales e históricas de producción del discurso de los DH, es decir, sus instituciones, normas, sujetos, etc, en tanto prácticas significativas. Lejos de una visión pesimista, se trata, en primer lugar, de pensar la crítica como mucho más vinculada al paradigma de la reflexividad que al de la “objetividad”, en segundo lugar, de analizar las prácticas sociales de la producción cultural de los DH, y ver que ella no se agota en sus funciones ideológicas, ni en su objetivación institucional, sino que aparece también una dimensión utópica. 15 Con el término praxis social, en general, nos referimos a los distintos momentos por los que se destila culturalmente una ideología de los DH, en su sentido más amplio, o si se prefiere se producen social y relacionalmente los DH en la cultura. Ellas abarcan los derechos en sus momentos diversos, como instituciones, ideas, fuerzas y relaciones sociales de producción, posiciones, disposiciones, temporalidad histórica, narraciones, desarrollo, espacios, prácticas sociales concretas y valores. Es decir, los distintos momentos y dimensiones de la producción social de los DH en su impureza, complejidad y carácter relacional. Ver Herrera Flores, Joaquín. Op.cit.pg.53. 9 Generalmente, estas dimensiones de la cultura son estudiadas por separado, piénsese en la literatura utópica como género literario, o bien, a partir de una de las líneas de la teoría social marxista que empieza con Engels y termina con Althousser, que opuso ciencia (entendiendo por tal, la propia teoría social marxista), a ideología, y fundiendo al mismo tiempo en esta última a la ideología y la utopía en tanto ambas inversiones o deformaciones de la realidad. De ahí la contraposición engelsiana entre socialismo científico y socialismo utópico, y la crítica del estructuralismo marxista al humanismo como ideología. Sin embargo, como lo han puesto de manifiesto Bloch, Mannheim, y Ricoeur, entre ideología y utopía existe una tensión culturalmente creativa, sobre la cual es necesario reflexionar a propósito de la estructura simbólica de la praxis de construcción social de los DH. En efecto, creemos que así como existe una función ideológica de los DH, existe también una utópica de los mismos. Siguiendo nuevamente las tesis de Ricoeur, podemos decir que existe una correspondencia entre funciones ideológicas y utópicas16. Si la función más general de la ideología, aquella de ligamen social, cohesión, pertenencia, se traduce en el plano de los DH en un consenso extendido sobre la idea de que la pertenencia a la humanidad implica unos derechos que hacen a la dignidad humana, la función utópica, desde el disenso, supone que el sentido para la convivencia no está fijado, sino que los DH nos dan pautas para explorar o imaginar relaciones sociales que vayan más allá de las formas ideológicas e institucionales dadas. Pero la tensión entre ideológica y utópica de los DH se hace más clara en el segundo nivel funcional, cuando ideología y utopía se intersectan en el lugar del poder y la dominación, ya que si la ideología tiene como función cerrar la brecha entre pretensión de legitimidad y legitimación obtenida, y en ese sentido generar un “plusvalor ideológico”, los DH utilizados como criterio crítico para juzgar la legitimidad de los gobiernos y regímenes políticos, pueden ampliar la brecha, construyendo incluso criterios de legitimidad diversos. Al mismo tiempo, ya en el tercer nivel funcional, los DH resignificados critican el obscurecimiento o invisibilización de aquellas realidades de violación de derechos, revirtiendo, o al menos interpelando y contestando, la inversión ideológica de los mismos. En este mismo proceso, los DH de titularidad genérica de las declaraciones, pactos y constituciones, se encarnan en grupos sociales y subjetividades concretas, se contextualizan e historizan desde el disenso17. Existe también la posibilidad de una desconexión entre ideología y utopía, que muestra los aspectos más negativos de ambas funciones culturales. La ideología sin contrapeso crítico se transforma en el fijismo de las relaciones e instituciones sociales dadas, y la subsunción o instrumentalización total de los DH en función de las mismas, perdiendo así la riqueza de su polisemia. La utopía, por su parte, desconectada de la crítica de la realidad, se transforma en evasión a otro tiempo y otro lugar, que ya no se intersecta ni 16 Ricoeur, Paul. Op.cit. pgs. 58-59. Ver Senent de Frutos, Juan Antonio. “Ellacuría y los derechos humanos”. Desclée de Brouwer. 1998. Especialmente el capítulo 4: “Historización crítica de los derechos humanos”. pg.145 y ss. 10 17 en el futuro ni en el horizonte con un presente insoportable. Entonces todo discurso sobre los derechos pierde su sentido. En la tensión creativa de las funciones ideológicas y utópicas tenemos otro remedio para la paradoja de la ideología, compensar el sentido negativo de la ideología con el sentido positivo-crítico de la utopía y viceversa, utilizar el sentido de cohesión o integración de la ideología como contrapeso de la dimensión evasiva de la utopía, aquella que, por ejemplo, construiría un discurso de los DH que no tenga nada que ver con su contexto histórico cultural, y que por lo tanto no de cuenta de sus condiciones de posibilidad.18 “La denuncia sin utopía es, hasta cierto punto, ciega, pero la utopía sin denuncia es prácticamente inoperante, más aún, eludidora del compromiso real”19. Hace ya unos años, con motivo de los MS que se gestaban en la resistencia a los regímenes de “dictadura sobre las necesidades”, de Europa del Este, Claude Lefort, explorando el potencial emancipatorio de esta tensión entre ideología y utopía en los DH, lanzaba el siguiente interrogante:¿Es posible servirse de la idea de los derechos del hombre y de las reivindicaciones inspiradas en ellos, para movilizar energías colectivas y convertirlas en fuerza capaz de medirse con otras en la arena política? y ubicaba a continuación la respuesta a este interrogante no en términos de utilidad, “siendo que estaríamos invocando el noble motivo de la resistencia a la opresión”.20 Esos movimientos, ponían su acción bajo el signo de la defensa de los DH, renovando de esa forma su sentido:“Esos derechos ya no parece puramente formales ni destinados a disimular un sistema de dominación: vemos investirse en ellos una lucha real contra la opresión”21 . La polisemia de los derechos como producción cultural o “signo”, se entiende en el marco de una desintrincación entre el poder y el derecho, que no significa escisión, sino modo de articulación. El poder no se torna extraño al derecho, sino que su legitimidad se hace objeto del discurso jurídico. Desde entonces, “la noción de derechos del hombre aportará en dirección a un centro incontrolable, el derecho representará, frente al poder, una exterioridad imposible de ser borrada”22. Esta desintrincación de poder y derecho, los seculariza y los libera de referentes extramundanos como Dios, el derecho natural, etc. El derecho carece de punto de arraigo, y el referente profano y secular del estado, la ley, la legitimidad por la legalidad formal, ya no pueden fundamentarlo en la trascendencia. En todo caso, si esta afirmación parece exagerada, se puede admitir un punto de arraigo precario, profundamente móvil, nómade, que no es otro que la praxis de las mujeres y hombres concretos. Con el discurso de los derechos, “quedan reconocidos modos de 18 Creemos que en este mismo sentido general deben entenderse las ideas de Franz Hinkelammert sobre la crítica de la razón utópica, y la inevitabilidad de la inversión ideológica de los DH, no así de sus efectos más graves. 19 Ellacuría, Ignacio. “Historización de los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y las mayorías populares”. En Revista Estudios Centroamericanos nro. 502.1990.pg.592. 20 Lefort, Claude. “Derechos del hombre y política”. En “La invención democrática”. Nueva Visión. 1990. pg.9. 21 Lefort, Claude. Ibid. pg.10. 22 Lefort, Claude. Ibid, pg.23. 11 existencia, modos de actividad, modos de comunicación cuyos efectos son indeterminados; y por la misma razón, ellos desbordan la órbita del poder”23. La diferencia y diseminación de sentido cuyas huellas estamos rastreando, están presentes en la distancia entre los derechos como enunciado y como acto de enunciación. Los DH no pueden dejar de ser declarados, porque está en su esencia el ser declarados por las mujeres y hombres frente a toda situación de opresión. Los derechos son el reverso crítico de las situaciones de opresión. En esa redeclaración, se produce el exceso de sentido, los derechos exceden a toda formulación producida, su formulación contiene la exigencia de su reformulación24. Por nuestra parte, diremos que esta aserción categórica hace al uso crítico del derecho de los derechos humanos, que conecta con los mismos en tanto ethos, que será apropiado y resignificado en los marcos de significación de los sujetos concretos que reclaman esos derechos25. Pero si hasta ahora nos hemos movido en el marco conceptual general, para comprender no qué son, sino cómo funciona el proceso de producción cultural de los DH, debemos desarrollar instrumentos analíticos y utilizar metodologías que nos permitan comprender su despliegue histórico y contextual en los procesos sociales de lucha por la apertura y consolidación de espacios de dignidad humana. Y también debemos comprender la viabilidad y límites de los procesos de construcción de identidades y diferencias, en definitiva, de subjetividades constructoras y portadoras de una cultura de los derechos con sus dimensiones ideológicas y utópicas. Hace ya bastantes años que la literatura sociológica y politológica viene enfatizando la importancia de los denominados nuevos movimientos sociales como factores de innovación social y cultural. Trataremos de analizar entonces, en una perspectiva que se explica principalmente desde el contexto latinoamericano, si y en qué medida, los movimientos sociales críticos de la región construyen subjetividades sociales vinculadas a la dinamización e innovación de una cultura de los derechos. Desde ya, debemos aclarar que no estamos haciendo una aserción, sino preguntándonos por las condiciones de posibilidad de leer en las redes de significación social de los 23 Lefort, Claude. Ibid. pg.24. Lefort, Claude. Ibid. pg.26. 25 Al mismo tiempo, esto señala una paradoja general del derecho, pero que se hace especialmente visible en la forma de la juridicidad latinoamericana, está dada por su carácter de conjunto de límites difusos o “borrosos”. Frente a la opción rígida entre monismo y pluralismo jurídicos, creemos que es más adecuado entender el derecho como un “campo” o “modo de articulación hegemónico”, donde al lado del centro o núcleo articulador dado por el orden jurídico estatal coactivo, aparecen zonas de descentramiento. En términos del discurso de los derechos, se trataría de esa zona trasglósica, de racionalidad resistente y a la vez constructiva, en la que, pese a la especialización del lenguaje jurídico, y a la mediación de los operadores jurídicos, los sujetos y actores sociales apropian la noción de derechos para expresar sus necesidades y aspiraciones, e incluso, en los puntos de fuga del centralismo y monismo del “campo”, ejercen la función normativa, construyendo pluralismo sociojurídico. El derecho aparece así tensionado, frente a sus pretendidos “cierre”, seguridad, previsibilidad, inexistencia de lagunas, etc; en realidad, no puede evitar zonas difusas, puntos de fuga, que expresan a veces, la tensión entre el orden jurídico estatal y los DH como un contenido cultural generalmente disponible. 12 24 movimientos sociales críticos, la existencia de un “ethos” de derechos implícito o explícito. Y sobre sus condiciones de posibilidad e innovación social, sus contradicciones, en el espacio de tensión entre ideología y utopía. Al mismo tiempo, esta indagación tiene que ver con la exploración de las metodologías apropiadas para más que buscar respuestas, formular nuevos interrogantes al respecto. ·3. Los MS: ¿sujetos de una cultura de los derechos? . Pese a la relativa novedad que en una mirada superficial despierta la cuestión de los “nuevos movimientos sociales”, la teoría social, en tanto que teoría producida en y frente a un contexto social, siempre ha intentado comprender y explicar esos momentos en que “con la disolución de los vínculos sociales y las identidades tradicionales quedan libres fuerzas que pueden ponerse en movimiento”.26 Esta problematización de los Movimientos Sociales ha estado en la base del desarrollo de las ciencias sociales y sus períodos de productividad y expansión en el siglo XIX (1830-1840), (1880-1890) han provocado ciclos de atención y diferenciación de disciplinas: economía, sociología, psicología de masas. Con el desarrollo de las luchas de clases del período de entre guerras, el desarrollo de los movimientos bolchevique y nazi fascistas, fueron analizados desde el punto de vista de las teorías conductistas y el estructural funcionalismo, como formas de masificación y conducta colectiva irracional que entrañaban un peligro para la democracia liberal En los años 60, el movimiento de los derechos civiles, el pacifismo en contra de la guerra de Vietnam y los movimientos estudiantiles en Estados Unidos y Europa, dieron al traste con las teorías de el fin de las ideologías (Bell, Lipset), y desde entonces, los llamados “nuevos” movimientos sociales han provocado una nueva oleada de reflexión en la teoría social. Por lo tanto, vistas las cosas en una perspectiva de largo plazo, no sólo cabe resaltar que los MS han sido generadores de cambio social, sino también determinantes del desarrollo de la teoría social, y en no menor medida factores de innovación cultural. Si bien sometidos a fluctuaciones y ciclos en la movilización, constituyen un fenómeno normal y no excepcional, en las sociedades modernas. Por una parte enmarcan culturalmente sus prácticas sociales, es decir, su identidad, reivindicaciones y aspiraciones y sus estrategias, en la cultura que los contextúa negociando su subjetividad social entre identificación y diferencia. Por otra parte, en ocasiones actúan a la manera de una horma, mostrando las radicales insuficiencias del marco cultural dominante.27 En lo que hace a la “novedad” de los MS, se trata de una perspectiva originada en la teoría social europea que pese a sus matices y diferencias tienen en común que acentúan los factores de ideario y proyecto de los MS como sujetos o actores históricos, 26 Riechmann, Jorge y Fernández Buey, Francisco. “Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales”.Paidós.1995.pg.12. 27 Zu bero, Imanol. “Movimientos sociales y alternativas de sociedad”. HOAC.1996.pg.156. 13 afirmando que su origen está relacionado con la transformación de las sociedades industriales avanzadas. Se subrayan las diferencias entre estos Nuevos Movimientos Sociales y los “viejos”e “institucionalizados”de la clase obrera, en lo que hace a la distinta composición social de sus activistas, y las diversas líneas de conflicto social en las que se enmarcan (“cleavages”)28. Se desarrollan a partir de fines de la década del 60 en todas las sociedades industriales avanzadas. Movimientos feministas, ecologistas, pacifistas, etc. Lo que tienen en común es lo mismo que los diferencia de otros fenómenos sociales. Según Riechmann y Fernández Buey, se trata de movimientos por la supervivencia y la emancipación, sus objetivos podrían sintetizarse en la orientación hacia “una humanidad libre y justa sobre una tierra habitable”, consigna vaga, pero suficiente para deslindar nuevos y viejos movimientos sociales, es decir, para distinguirlos de otros movimientos como los integrismos, neofascismos xenófobos,. neoconservadores, etc. Se caracterizan también por sus luchas contra la tecnocratización, profesionalización y monetarización. En ese sentido, se trataría de movimientos de constestación social contra la burocratización y la mercantilización de la existencia. A diferencia de las formas de movilización históricas de la clase trabajadora, centradas en la producción social, los NMS se centran en los problemas de reproducción, dado que en la denominada “sociedad del riesgo”, esta se ha vuelto problemática.29 Pese a su especificidad, y relativamente bajo nivel de articulación política, existe un proyecto implícito o potencial que afecta también al ámbito de la producción de forma radical, y que se define al mismo tiempo como negación o protesta de los rasgos perversos de las sociedades industriales avanzadas y positivamente como alternativa: nuevas formas de vivir, trabajar y relacionarse, de producción, convivencia y consumo. Finalmente, tienen un carácter ejemplar y expresivo, propio de todos los MS en sus fases iniciales de construcción y afirmación simbólica de su identidad, pero que en el caso de los “nuevos”, generalmente constituye un rasgo permanente y no una etapa de su desarrollo. En la década de los 90, se ha llegado a una confluencia entre analistas europeos y norteamericanos de los NMS, en el sentido de que su estudio, independientemente de que se acentúe más uno u otro rasgo según la perspectiva, debe tomar en consideración tanto la identidad y la construcción de marcos, como las estrategias de movilización de recursos y la estructura de oportunidades políticas en la que surgen y se desenvuelven.30 En América Latina, la distinción entre viejos y nuevos MS, es menos clara. Las formaciones sociales de la región tienen una forma de complejidad diversa a la de las sociedades del NE industrializado, ella se expresa en un desarrollo capitalista desigual y combinado, un proceso de industrialización incompleto, la coexistencia de sectores 28 Riechmann, Jorge y Fernández Buey, Francisco. Op.cit. pg.26.. Riechmann, Jorge y Fernández Buey, Francisco. Ibid. pg.59. 30 Ver Mc Adam, Dough, Mc Carthy, John D., Zald, Mayer N. (eds.) “Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales”.Itsmo.1999. 14 29 urbanos modernos con sectores tradiciones rurales, y de culturas mestizas e indígenas, modos de producción precapitalistas, y un tipo de estatalidad mucho más lagunar en cuyos márgenes aparecen formas comunitarias que expresan autonomía cultural, pero que también conviven con formas perversas de pluralismo social que se han desarrollado en los últimos años bajo el impacto desestructurador de las políticas neoliberales. Por otra parte, esta complejidad se manifiesta de manera diversa en la basta extensión territorial de América Latina y en la pervivencia y ampliación en el último cuarto de siglo de espacios de desigualdad y exclusión social ante el impacto de las políticas de ajuste y el endeudamiento externo. En este contexto, la problemática de los movimientos sociales presenta según los casos, elementos de novedad y al mismo tiempo de continuidad con las culturas y luchas populares. Los estudiosos hablan tanto de Movimientos Populares, como de Movimientos Sociales, tanto “nuevos”, como sin adjetivos. El concepto de MS es utilizado con diversos sentidos según los autores, el tipo de paradigma teórico en el que se mueven, y el tipo de investigación que realizan, estas acepciones se mueven entre dos extremos: para algunos toda acción colectiva con carácter reivindicativo o de protesta es MS, independientemente del alcance o del significado político o cultural de la lucha. Según Scherer-Warren, la mayor dificultad de esta concepción radica en que el reducir el fenómeno de los MS a una categoría empírica, se fragmenta y dificulta la construcción de conceptos genéricos y categorías teóricas. Esta tendencia se manifiesta en la constitución de guetos temáticos (mtos. rurales, urbanos, de mujeres, etc.), importando a veces acríticamente paradigmas de análisis de los mismos propios de las sociedades desarrolladas que no dan cuenta de las especificidades de las realidades latinoamericanas. En el otro extremo, se encuentran los enfoques que consideran como MS un número muy limitado de acciones colectivas de conflicto, aquellas que actúan en la producción de la sociedad o siguen orientaciones globales teniendo en cuenta el paso de un tipo de sociedad o otro “nuevo”. Este tipo de concepto de MS se forma a partir de la referencia teórica de Touraine, para quien movimientos sociales serían aquellos que actúan al interior de un tipo de sociedad, luchando por la dirección de su modelo de acumulación, conocimiento, cultura. El problema es que de acuerdo a esta definición tan exigente casi no existen movimientos en América Latina.31 Por el contrario, la tendencias predominantes en las ciencias sociales de la región se ubican en algún punto intermedio de estos dos extremos conceptuales, en esta perspectiva, es importante mencionar uno de los estudios más importantes ya realizado en América Latina, que fue el desarrollado por el proyecto “Movimientos Sociales frente a la crisis”, coordinado por Pablo González Casanova y financiado por UNU (Universidad de las Naciones Unidas), y CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), que se dividió en dos subproyectos, uno abarcando América Central, 31 Scherer-Warren, Ilse. “Redes de movimientos sociales”. Loyola. 1996. pgs.18-19. 15 coordinado regionalmente por Camacho y Menjívar, y otro América del Sur, coordinado por Calderón.32 En las síntesis conclusivas de estos proyectos, se enfatizaron las tensiones entre las orientaciones políticas emergentes y las tradicionales. Los MS aparecerían en el espacio de tensión entre orientaciones antagónicas y coexistentes en el interior de las prácticas colectivas estudiadas en la región: a)Democracia participativa vs. verticalismo o autoritarismo dentro de los propios mtos. b)Valorización de la diversidad societal vs. tendencia al reduccionismo y a la monopolización de la representación. c)Autonomía frente a los partidos y el estado vs. heteronomía, dependencia y clientelismo. d)Búsqueda de formas de cooperación, autogestión o cogestión de las economía ante la crisis vs. dependencia estatal y al sistema productivo capitalista. e)Emergencia de nuevos valores de solidaridad, reciprocidad y comunitarismo vs. individualismo, lógica de mercado y competición. Estas orientaciones sociales contradictorias sirven para analizar las posibilidades y límites de los MS para la innovación sociocultural. La producción de la teoría social latinoamericana en relación a los MS puede ser sistematizada en cuatro períodos que se corresponden con diversos paradigmas teóricos centrales: 1-Desde mediados del siglo XX hasta la década de los 70. 2-Los años 70.3-Los años 80.4-Los años 90 hasta la actualidad Por supuesto, que el hecho de estipular tendencias paradigmáticas en cada período no significa que las anteriores desaparecen. Por el contrario, se produce la emergencia de nuevos paradigmas coexistiendo con los anteriores. Estos referenciales paradigmáticos utilizados para el análisis de la acción colectiva en la dinámica social (sus conflictos y sus luchas) en América Latina, pueden ser clasificados a grandes rasgos tomando en consideración como mínimo los siguientes aspectos de cada perspectiva: la concepción sobre la naturaleza de lo real, la constitución y el papel de los sujetos en la dinámica social, y la concepción sobre la propia dinámica social.33 Paradigma 32 Concepción acerca de Const. y papel de los sujetos Concepción acerca la naturaleza de lo real. sociales. del cambio social. Ver Camacho, Daniel y Menjívar, Rafael. (Eds.) “Los movimientos populares en América Latina”. SigloXXI-Universidad Naciones Unidas. 1989.;Calderón, Fernando. “Movimientos sociales y política. La década de los ochenta en Latinoamérica”. Siglo XXI- U.N.A.M.1995. 33 Scherer-Warren, Ilse. Ibid. pg.14. 16 Paradigma Concepción acerca de Const. y papel de los sujetos Concepción acerca la naturaleza de lo real. sociales. del cambio social. Predominan los enfoques marxista (histórico-estructural), y estructural-funcionalista. Lo real como totalidad inteligible macro-estructural. Gunder Frank, Cardoso y Faletto, Nun, Dos Santos, Germani. 1)Luchas de clase (mediados s.XX h/ década de los 70) Hay un sujeto histórico privilegiado al cuál se le atribuye teleológicamente el cambio social: la clase, determinada por su posición objetiva en el proceso productivo. Se problematizan las dificultades de constitución de esta subjetividad histórica en América Latina, a partir de su heteronomía y falta de conciencia de clase, trasladándose el potencial de transformación al estado, para algunos, a los partidos y vanguardias sociales para otros. Poca atención a las organizaciones y acciones de la sociedad civil. Cambio social diacrónico, macroestructural, evolucionista (del modo de producción), y positivamente progresista. (de lo arcaico a lo moderno). Cambio paradigmático: de lo macro a lo micro, de la determinación económica a la multiplicidad de factores, de la SP a la SC, de las luchas de clases a los MS. Sociología del conflicto. Acción social. Autoproducción de la sociedad. Posiciones y relaciones de los actores sociales en los campos de acumulación, cto. y cultura. Relaciones de reproducción. Bienes y 2)Las luchas equipamientos de nacional-populare consumo colectivo. s. Gramsci, Touraine, (década de los Melucci, Castells. ´70) Laclau, Portantiero, Weffort. Se substituyen los análisis en términos de procesos históricos globales, por estudios más intensivos de grupos específicos organizados, o estudios de casos de “identidades restrictas”.El nivel de análsis es mediano o “micro”. Jelin, Camacho, Calderón, Dos Santos, 3)Movimientos de Zermeño. base. (década de los 80) Movimientos populares: articulación de interpelaciones ideológicas clasistas y no clasistas. Dialéctica clase-pueblo. Articulación hegemónica para Exploración acerca de la construcción de una voluntad los potenciales de colectiva nacional popular. articulación ideológica transformadora en torno a las categorías de pueblo y nación. Interpretaciones históricas en términos de luchas nacional-populares. Centralidad de los MS. Sujetos populares y -o actores sociales sustituyen a la clase social, y movimiento popular y movimiento social sustituyen a lucha de clases. Consideración positiva de las culturas populares: espontaneidad, autenticidad y comunitarismo. También se enfatizan los elementos innovadores en sus formas de organización y de hacer política. 17 En lugar de las categorías de articulación socio política centrales que tienen que ver con la incidencia en el poder , la forma de la estatalidad y las relaciones de producción, los análisis se centran en las transformaciones culturales y políticas a partir de la cotidianidad de los mtos. Concepción acerca de Const. y papel de los sujetos Concepción acerca la naturaleza de lo real. sociales. del cambio social. Paradigma La realidad es multifacética y compleja, sin determinaciones fijas o históricamente necesarias. Se trata de articular los niveles macro-micro, las conexiones de sentido entre lo local-global. Se toma nota de los comportamientos colectivos que surgen de la desestructuración socioeconómica, o de la existencia de “antimovimientos sociales”. 4) Redes movimientos. (de los 90 adelante) de en Se estudian las prácticas políticas articulatorias de las acciones localizadas en redes en mtos. y entre mtos. Ej. Foros temáticoss, formación de vínculos entre mtos. a niveles nacionales y regionale., etc. Movimientos sociales en cuanto procesos de acción política, se busca comprender los significados y alcances políticos y culturales de las acciones colectivas. La rígida distinción entre NMS y MS se hace permeable y flexible, se buscan las pervivencias de las culturas y formas de hacer política tradicionales en los MS “nuevos”, y la novedad cultural e institucional en los actores políticos “viejos”. Se busca comprender las posibilidades y los límites de los movimientos sociales para innovar la cultura a nivel político y ético Por nuestra parte, pondremos énfasis sobre los elementos más adecuados de la compleja y variada realidad de los MS, de acuerdo a la investigación propuesta. 1) Los MS en América Latina surgen de necesidades radicales mediadas culturalmente, y que se expresan en resistencias contra los efectos indirectos de la acción fragmentaria y disgregadora en los tejidos sociales del mercado totalizado, pero también en demandas de reconocimiento de las identidades negadas por la estatalidad y la cultura hegemónicas. Por eso, el análisis de los MS en la región debe tener en cuenta el problema de la producción, reproducción y desarrollo de la vida, y los contextos pragmáticos en que se genera reflexividad sobre la misma, y en los que se produce la autocomprensión de los MS como comunidades de necesidad..34 2)En ese sentido, la praxis de los MS puede ser vista como representación, construcción de identidad y significados. De ahí la importancia de analizar su discurso, sus marcos de interpretación de la realidad, en los cuales articulan su memoria histórica y apropian las narraciones sociales y de las culturas populares. Este aspecto intentaremos desarrollarlo más adelante en relación con las Posiciones, Disposiciones, Narratividad e Historicidad de los mismos. 3)Desde el punto de vista de su grado de fluidez o estructuración, los MS fluctúan entre las “corrientes de opinión”, movimientos culturales fluídos, débilmente institucionalizados, y los MS fuertemente estructurados e institucionalizados. Así por 34 Ver Dussell, Enrique. “Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión”. Trotta .1998. pg.546. y Gutierrez, Germán. “Globalización y liberación de los derechos humanos”. En Herrera Flores, Joaquín. (Ed.) “El vuelo de Anteo”. Op.cit. pgs.181/182. 18 ejemplo, los movimientos feministas y de derechos humanos expresan tipos intermedios, son tanto unas corrientes de opinión difusas en la sociedad, como organizaciones de movimiento (OMS), que realizan una gama de tareas y actividades distintas, algunas son el núcleo dinámico de denuncia y movilización (en el MDH argentino, Madres, Abuelas, H.I.J.O.S), otras se dedican al trabajo de información, investigación y difusión, y/o a los servicios jurídicos populares.(Centro de Estudios Legales y .Sociales, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, etc.) Así entendido, un MS es más que la suma de las organizaciones del mismo, expresa una corriente de opinión crítica en la sociedad que genera reflexividad y promueve cambios alrededor de un/os tema/s sensible/s, una división del trabajo entre las organizaciones que lo integran en forma consciente o inconsciente, intencional o espontánea. 4)Desde el punto de vista de su contexto espacial de acción, ellos son urbanos o rurales, y en lo que hace a su extensión, trasnacionales, nacionales, o locales. Así, por ejemplo, el MST es un movimiento campesino que ha articulado las luchas por la tierra en 23 estados de Brasil, mientras que el MoCaSe, es un movimiento campesino circunscrito a la Provincia de Santiago del Estero, Argentina. 5)Desde el punto de vista de sus posibilidades y límites para articular y articularse políticamente y formar parte de bloques sociopolíticos más amplios que tiendan al cambio institucional y social, la profundización de los procesos de democratización, etc. Creemos que este aspecto debe estudiarse por y a través del concepto de Hegemonía, el cuál sigue siendo fundamental para comprender la politicidad de los MS en su contexto. En cambio, las teorías que postulan que los MS pueden y deben tomar “el cielo por asalto”, o aquéllas que postulan una rígida separación entre las tareas políticas reservadas a los gobiernos, partidos y las elecciones y los MS, que serían fuerzas sociales que actúan fuera de dicho campo político en el terreno de la denuncia y la innovación cultural, nos parecen inadecuadas, las primeras por exceso de movimientismo politicista, y las segundas por defecto culturalista e incomprensión de la tensión entre “la” política y “lo” político35. 4. Movimientos Sociales y Derechos Humanos, una propuesta de utilización del diamante ético. Exploraremos la posibilidad de utilizar el marco metodológico del “diamante ético”, para analizar la complejidad de los procesos de producción de significados y representación de los DH por los actores sociales, más específicamente por los MS.. 35 La distinción, aunque tiene antecedentes, (Poulantzas, Lefort, Mouffe), es tomada aquí de David Slater, “ lo politico” (the political), refiere a la dimensión antagónica inherente a toda sociedad humana, antagonismo que puede tomar formas diferentes y que puede localizarse en diversas relaciones sociales. En contraste, “la política”(politics) alude al conjunto de prácticas, rituales, discursos e intituciones que tratan de estabilizar un cierto orden y de organizar la vida social en condiciones que son siempre potencialmente sujetas a conflicto precisamente porque están afectadas por las dimensiones de “ lo político”. Ver Slater, David. “The spatialities of social movements”. En Alvarez Sonia E.,Dagnino, Evangelina y Escobar, Arturo. “Cultures of politics. Politics of cultures”. Westview Press. 1998. pg. 386. 19 Los distintos momentos del diamante, son momentos de la praxis social que deben entenderse articulados relativa y relacionalmente, son al mismo tiempo significativos, en tanto la estructura simbólica de la acción social no es un momento posterior o exterior, sino que está imbricada en su materialidad e historicidad. Teniendo en cuanta que la distinción es analítica y no ontológica, el diamante puede ser utilizado también como un circuito de producción de significados culturales y aplicar esta perpectiva en los DH en tanto, como dijimos, ellos encarnan objetivaciones y formalizaciones culturales e institucionales, especificados en normas y valores, criterios de imputación y jerarquización de necesidades y aspiraciones, y un discurso social profundamente nómade, tensionado por la ideología y la utopía, y por las diversas culturas, grupos sociales y situaciones en los que se contextúan práxicamente, todo ello al mismo tiempo. De ahí su complejidad, impureza, relatividad, y la necesidad de estudiarlos con una metodología relacional.36 En ese sentido, volviendo al instrumento metodológico y pedagógico del “diamante ético”, como dijimos, todos sus momentos están relacionados y sobredeterminados37Ver Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal. “Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia”. Siglo XXI. 1987. pgs. 112/113.. Los distintos puntos y relaciones en el diamante pueden articularse de acuerdo al objeto de investigación. Por todo esto, pese a su complejidad, creemos que al mismo tiempo, constituye un instrumento sumamente flexible en tanto permite desarrollar distintas estrategias de investigación en lo que hace a la inductividad, deductividad, circularidad hermenéutica, y a la escala de abstracción conceptual. Por nuestra parte, estamos fundamentando uno de los usos posibles del diamante como marco metodológico para investigar la forma en que los actores sociales colectivos, en este caso movimientos sociales, desde su praxis social, tejen una red de significaciones en torno a sus aspiraciones y necesidades valoradas, que implícita o explícitamente se traduce en una construcción de representaciones en torno a qué y cuales sean sus derechos. 36 Herrera Flores, Joaquín. “El vuelo...”. Op. cit. Utilizamos el concepto de sobredeterminación en el sentido que le dan Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que a su vez deriva de la tradición Althousseriana, quien a su vez lo toma de la lingüistica y el psicoanálisis. Sobredeterminación remite no “a cualquier forma de multicausalidad”, sino a formas de fusión muy precisas ya que “supone formas de reenvío simbólico y una pluralidad de sentidos. El concepto de sobredeterminación se constituye en el campo de lo simbólico y carece de toda significación al margen del mismo. Por consiguiente, el sentido potencial más profundo que tiene la afirmación althusseriana de que no hay nada en lo social que no esté sobredeterminado, es la aserción de que lo social se constituye como orden simbólico”. El carácter simbólico o sobredeterminado de lo social significa para nosotros, que la producción y reproducción material de la vida humana (praxis), no es presimbólica. “No habría, pues, dos planos, uno de las esencias y otro de las apariencias, dado que no habría la posibilidad de fijar un sentido literal último, frente al cuál lo simbólico se constituiría como plano de significación segunda y derivada. La sociedad y los agentes sociales carecerían de esencia, y sus regularidades consistirían tan sólo en las formas relativas y precarias de fijación que han acompañado a la instauración de un cierto orden.” Creemos que la radicalización, contra todo determinismo y esencialismo, aunque sea “en última instancia”, del concepto de sobredeterminación, tiene gran fecundidad para una metodología impura, relativista y relacional como la que estamos siguiendo. 37 20 Al mismo tiempo, se trata de un proceso que da sentido a sus identificaciones y diferenciaciones en relación a su contexto social, cultural e institucional, y a sus estrategias de acción colectiva. En síntesis, se trata de explorar las posibilidades de “leer” en los discursos de MS críticos, la existencia de una especie de “cultura de los derechos”, de reflexionar sobre sus condiciones de posibilidad y sus límites, sus relaciones de sentido con la praxis de estos colectivos. Para ello orientaremos “estratégicamente” los momentos del diamante ético desplegándolos en articulación con un conjunto de conceptos útiles tomados del análisis de discurso, la hermenéutica, y el análisis de los procesos de enmarcamiento cultural y en esta primera exploración intentaremos ejemplificar en relación al discurso de distintos movimientos sociales sobre sus identidades, estrategias, necesidades, intentanto comprender en qué medida apropian y resignifican los DH objetivados en su contexto cultural. Esto supone partir, como fundamentamos más arriba, del hecho que, en cada caso, en cada contexto, los DH en tanto objetivación cultural, están presentes en diversas y simultáneas formas, (ej. como normas jurídicas, criterios de legitimidad, valores, concepciones de dignidad humana o por lo menos meras declaraciones.etc.), y que por lo tanto están culturalmente disponibles y no pueden escapar a algún grado de resignificación en la praxis social. Desgranaremos nuestra explicación recorriendo las distintas capas del diamante, operacionalizando sus momentos, por medio de su despliegue en relación a conceptos útiles, de acuerdo al tipo de investigación planteada, y ejemplificando en la medida de lo posible.38 Ideas Fuerzas Relaciones Instituciones 38 Seremos muy cautos a la hora de las ejemplificaciones, ya que las mismas suponen adelantar hipótesis sobre la base de las comunicaciones oficiales de los Movimientos Sociales, que deberán ser elaboradas en forma más profunda por medio de trabajo de campo. Además, porque estamos en la etapa preliminar de formalización de los conceptos y categorías a usar. 21 -Primer capa: Histórico-contextual. Condiciones sociales de producción y posibilidad del discurso. Criterios generales de definición del contexto. Este nivel constituye tanto el punto de partida como el punto de llegada de nuestra indagación, (circularidad hermenéutica). Permite la problematización reflexiva en los niveles jurídico, ético, político, sociológico, según la investigación disciplinar o transdisciplinar realizada. Formulación de conceptos medio-altos en la escala de abstracción conceptual a partir de los casos estudiados, que entonces tal vez tengan capacidad explicativa respecto a otros casos similares, o al menos de generar nuevos interrogantes para enriquecer futuras indagaciones. Por ej. Para el estudio de la praxis de un MS en relación a un conflicto social vinculado a los DH en alguna/s dimensión/es de su complejidad, el primer nivel diamantino sirve para contextuar las condiciones sociales de producción de la misma, desde la constelación de fuerzas, (grupos sociales organizados o no) y relaciones sociales,(productivas, de género, étnicas, generacionales), papel de las instituciones (y aquí la normatividad y práctica jurídicas, el tipo de estatalidad y las políticas públicas, etc.) e ideas, articuladas con una cierta coherencia y simultánea lagunaridad en ideologías. Especialmente en el plano de las ideas/ ideologías, que venimos enfatizando y desde una perspectiva crítica, es importante hacer las siguientes matizaciones que hacen a la articulación sobredeterminada con los otros momentos: analizar las distintas teorías de los DH y líneas históricas en el desarrollo de las ideas jurídicas y políticas, rescatando las tradiciones de pensamiento que, desplazadas o invisibilizadas por los paradigmas hegemónicos, permiten rescatar otras tradiciones de pensamiento importantes para fundamentar prácticas democráticas y constituyentes en relación con los DH, que pueden estar en la ideología del/ los MS a analizar o al menos pueden vincularse con su praxis..39 También incluir el conjunto de articulaciones simbólicas que representan e interpretan las relaciones entre estas teorías y tradiciones de pensamiento con la vida real de los ciudadanos, y analizar cómo las ideas constituyen y reproducen prácticas y formas concretas de producción cultural, consolidan cognitivamente funciones y procesos sociales y se apoyan en el soporte de estabilidad que brindan las instituciones para durar, trasmitirse y resistir el cambio. Al mismo tiempo, como vimos, las ideas legitiman las formas regladas en que las instituciones regulan el conflicto social que está en su origen, invisibilizándolo y cristalizando diferenciales de poder. Finalmente, en su entrelazamiento con las fuerzas productivas y relaciones de producción, las ideas constituyen procesos culturales muy importantes que contribuyen a la construcción tanto de las identidades de los sujetos particulares como de las formas distintivas de clase, y otras formas de agrupamiento que 39 Herrera Flores, Joaquín. Op.cit. “El vuelo..”. pg. 56. 22 están en la base social de los movimientos en los aspectos cultural, simbólico y económico40. .Como este es el nivel de mayor generalidad, hay que volver a él para formular conclusiones y reflexiones sobre los límites y posibilidades de las prácticas de los MS, el impacto de los procesos sociales referenciables en los DH sobre los distintos momentos, la innovación, estabilidad o retroceso en el plano de las instituciones, ideas, identidades o relaciones o en todo caso, si se trata de conflictos irresueltos, latentes, procesos de lucha inconclusos que continúan desenvolviéndose, (el “tempo” de la investigación es generalmente distinto al del conflicto, grupo o situación estudiadas), para generar conclusiones provisorias, hipótesis de escenarios factibles y nuevos interrogantes. 40 Herrera Flores, Joaquín. Ibid, pg.56. 23 Posición Dis-posición TemporalidadHistoricidad Narración -Segunda capa del diamante: Praxis y subjetividad. Es el nivel que permite generar reflexividad sobre los procesos de identificación y construcción de subjetividades, en el plano histórico-político a partir de los momentos Posición, Disposición, Narratividad, Temporalidad-historicidad. Como punto de partida se puede tratar de trazar una cartografía del conflicto social y ubicar en él la posición del MS, utilizando un “analizador histórico”, alguna coyuntura que señale las condiciones sociales de producción de la praxis y al mismo tiempo el momento histórico que se toma como punto de partida para la investigación y que deslinda los antecedentes del caso. Ello para delimitar el período de tiempo estudiado.. Posiciónes. Remiten a un sistema de diferencias en el orden del discurso. En nuestro caso, Posición objetiva o estructural de sujeto que define principalmente, no exclusivamente, a los miembros que forman la base social del MS a estudiar. El tipo de interpelación-constitución de los sujetos por y en los aparatos, dispositivos de poder, relaciones sociales, instituciones pertinentes y que define el espacio en el que la grieta que supone el conflicto social (cleavage), se desplegará. Ej. campesino (sin tierra), familiar (de desaparecido). Se trata, para decirlo en términos del análisis de la discursividad, del futuro enunciador situado en sus condiciones de producción del discurso, antes de iniciar la enunciación y las prácticas significantes que abrirán el conflicto y la tensión entre disposición y posición. Desde la perspectiva de lo estructurante de las estructuras se trata de la fijación de los “habitus” grupales en un determinado campo, y la codificación correspondiente de las formas de consumo cultural. Desde las necesidades, se trata de la construcción social de categorías sociales a las que se imputan jerarquizadamente necesidades y satisfactores desde la racionalidad jurídica 24 y burocrática. Ej. asistencia social, planes sociales, campañas sanitarias, capacitación para trabajar en relación de dependencia para los campesinos, etc. y reparaciones pecuniarias para los familiares de los desaparecidos definidos jurídicamente como “ausentes con presunción de fallecimiento”. Desde la perspectiva de los derechos, se trata de su jerarquización, e imputación a sujetos por medio de la forma jurídica, de la separación entre titularidad y ejercicio de los derechos en función de la desigual distribución del capital jurídico y la heteronomía de la función normativa, y también del funcionamiento clientelar de la burocracia estatal. Disposiciones. La disposición es la distancia entre la posición estructural y la praxis de los sujetos sociales. Las disposiciones expresan la autocomprensión de los sujetos, cuando esta se distancia de las posiciones estructurales y la dispersión de diferencias que el discurso hegemónico ordena, o al menos, esa posición se especifica de forma particular, de acuerdo a la experiencia de dichos sujetos. En la tensión entre posiciones y disposiciones, se produce la negociación y producción contínua de la subjetividad en el espacio de tensión entre identificación y diferenciación. En contraste con una visión “naturalista”, un enfoque relativista y relacional, discursivo, ve la identificación como construcción, nunca completada, siempre en proceso.41 En los casos de antagonismo social, los sujetos implicados vivencian su posición objetiva de subordinación, a partir de sus necesidades y aspiraciones radicalizadas o negadas como una situación objetiva de dominación, injusticia y opresión que los lleva a movilizarse, organizarse, conformar, a veces, MS y articularse en redes sociales con otros sujetos en conflictos similares o análogos, lo que Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, denominan la formación de una cadena de equivalencias en las luchas democráticas42. O para decirlo con Bourdieu, la tensión entre “habitus” y campo se expresa en una disputa por el capital específico, que incluso puede ser homóloga a las luchas producidas en otros campos e incidir en la distribución de capital social global y en el metacampo del poder, o sea, en la articulación hegemónica de la sociedad. Desde el punto de vista de los consumos culturales, estos devienen activos y productivos de nuevas significaciones. En la perspectiva de las necesidades y aspiraciones valoradas estas devienen proyectivas impugnando las jerarquías de derechos, reclamando desde situaciones concretas su eficacia, exténdiendolos a nuevos contextos y colectivos, o bien reclamando nuevos derechos no reconocidos hasta el momento. La tensión entre posición y disposición es siempre irresuelta, generalmente los sujetos sociales, en general y los MS en particular, por más capacidad de innovación que muestren, no se diferencian totalmente de sus posiciones estructurales, ni tampoco quedan totalmente subsumidos en ellas. 41 Hall, Stuart. “Introduction: Who needs identity?”. En Pgs.2-3. 42 Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal. Op.cit. pg. 150. 25 “Questions of cultural identity”.Sage.1996. Como la praxis crítico-negativa se define respecto a ese sistema de diferencias, por eso tampoco puede llegar a constituir una identidad totalmente nueva, plena y cerrada, necesita referentes sociales. Al mismo tiempo, en el transcurso del antagonismo se modifican los dos términos de la relación. La identificación, en tanto proceso que opera a través de la diferencia, supone trabajo discursivo, la construcción y marca de límites simbólicos, la producción de efectos de frontera43. La práctica social de los MS participa de estas características, ellos se definen desde la tensión posición-disposición, en la vivencia de su posición social como injusta u opresiva, expresando sus aspiraciones materiales y/o culturales proyectivamente y definiendo en ese mismo proceso un “nosotros”y un antagonista social, en términos de poderes públicos, políticas a las cuales se oponen, etc La praxis social es entonces en un sentido muy importante, enunciación. “A través del discurso el sujeto construye el mundo como objeto y se construye a sí mismo”.44 Solo podemos conocerlo por su praxis significativa y al mismo tiempo, signos, objetos culturales disponibles, (y entre ellos los DH), etc., solo se actualizan y adquieren sentido, cuando son enunciados por un sujeto en una situación específica. En su práctica significativa, los MS se definen a sí mismos o dis-ponen en relación a su contexto sociocultural y a el resto de los actores sociales. Así en su enunciación45 se despliegan: -Las formas de autodefinición y presentación pública, o “nosotros inclusivo”, donde, entre otras cosas, los signos de necesidades o aspiraciones son muy importantes en construir una “marca” de identidad, a veces las denominaciones son significantes de las mismas.(Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Hijos contra la Impunidad, por la Justicia, contra el Olvido y el Silencio). También es importante registrar cómo se definen en relación a metacolectivos de identificación más amplios, por ejemplo “el pueblo”, “el estado”, “la humanidad”, “el mundo”, “América Latina”, y también entidades del imaginario que sintetizan procesos complejos, como por ej. “la globalización”, etc. -El/los antagonistas sociales, aquellos contra los cuales va dirigida la palabra y práctica adversativa o “contradestinatarios”. -Aquellos que comparten la identidad , aspiraciones o creencias de los enunciadores, con los cuales las prácticas significativas refuerzan el vínculo, las creencias, valores y convicciones compartidas o “prodestinatarios”. -Finalmente, aquellos que no habiendo tomado posición frente al conflicto social constituyen un terreno a ganar, para los que el discurso opera en el orden de la persuasión, o “paradestinatarios”. 43 Hall, Stuart. Op. cit. pg. 3. Lozano, Jorge, Peña-Marín, Cristina y Abril, Gonzalo. “Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual”. Cátedra. 1999.pg.89. 45 Verón, Eliseo. (Comp.) “El discurso político. La palabra adversativa”. Hachette. 1985. 26 44 Narratividad. Como veremos a continuación en este proceso de construcción de identidad en la tensión entre posiciones y disposiciones, los MS usan materiales disponibles en su contexto sociocultural, narraciones imaginarias o históricas, hechos históricos emblemáticos, valores, etc., enmarcándolos de forma particular de cara al conflicto social que los envuelve. ¿Cómo hace la gente que está sujeta a constreñimientos estructurales para llegar a definir estos constreñimientos, cómo ven y hablan de estos problemas comunes, y cómo eventualmente concluyen que pueden hacer algo a través de la acción colectiva acerca de ese problema?. Esta producción de significados que ha sido denominada como “construcción de marcos de identificación cultural”, o “alineamiento de marcos”46, brinda indicios importantes acerca de las posibilidades y los límites de los MS para modificar las relaciones de fuerzas y las inercias culturales a favor de sus aspiraciones y proyectos, generar innovación, articularse en redes sociales de luchas análogas o equivalentes, en fin, aportar a procesos sociales de apertura y consolidación de espacios de lucha por la dignidad humana. Los movimientos están limitados por el hecho que no pueden plantear ideas que sean totalmente ajenas, extrañas o nuevas para potenciales participantes, necesitan tomar sus referencias y símbolos de las objetivaciones y discursos que están disponibles en su contexto cultural.47 Deben hablar desde discursos qua ya existen, pero al mismo tiempo, su eficacia en alguna medida depende de que sean capaces de resignificarlos, desplazarlos y articularlos con temas nuevos. Es decir, su éxito depende de su capacidad para reinterpretar y hacer que esa interpretación sea, en alguna medida, socialmente compartida.. .En ese trabajo van tejiendo una identidad narrativa en relación a las relatos históricos e imaginarios, a los mitos sociales, activando nuevas zonas de la memoria histórica compartida. a la interpretación de hechos históricos importantes en la producción social de la identidad colectiva y de los movimientos. “Para facilitar el trabajo tanto de posición, como de dis-posición de los derechos, es necesario conocer las diferentes narraciones que sobre los mismos se dan en diferentes culturas y formas de vida. El problema del imperialismo colonial fue, entre otras cosas, negar la posibilidad de que los pueblos oprimidos tuvieran la posibilidad de contar sus propias narraciones, sus propias historias.”48 46 Ver Melucci, Alberto. “L´Invenzione del presente. Movimenti sociali nelle società complesse”.Il Mulino. 1991; Laraña, Enrique y Gusfield, Joseph (Eds.) .“Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad.” CIS. 1994.; Ibarra, Pedro y Tejerina, Benjamín. “Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural”.Trotta. 1998.; Laraña, Enrique. “La construcción de los movimientos sociales”.Alianza. 1999. 47 Garner, Roberta. “Contemporary movements and ideologies”. Mc Graw -Hill.1996.pg.56. 48 Herrera Flores, Joaquín. “El Vuelo...”. Op. cit. pg.59. 27 Aquí, resulta de utilidad recurrir al análisis hermenéutico49 de la metaforización social del tiempo, y de las simbólicas simétricas y asimétricas de las relaciones sociales, que son importantes, aquellas para comprender los procesos sociales de construcción de memoria y aprendizaje social, y estas, para el desenvolvimiento de la ideología de los DH. Así, por ejemplo, en el discurso del MST se narra el proceso histórico de concentración de la propiedad de la tierra y su uso excluyente, extensivo y especulativo por propietarios muchas veces absentistas, como una verdadera desapropiación, y el proceso de migración del campo a la ciudad en busca de medios y condiciones de vida , recurriendo a la analogía con el relato bíblico del “éxodo”. En ese contexto cobra sentido también que las ocupaciones sean “recuperaciones”, y las tierras ocupadas para los asentamientos, “recuperadas”, luego de largas “caminhadas” a la tierra prometida. Como lo explica la propia comunicación pública del movimiento: “En el caso de la lucha por la tierra, el libro del Éxodo era una de las referencias para que los trabajadores comprendiesen mejor su historia”50 También son importantes las simbólicas de las relaciones sociales ya que ellas metaforizan espacialmente la presencia en la cultura de los DH como objetivaciones. Las simbólicas simétricas (mercado, contrato, espacio público), suponen una cierta regularidad en la dispersión del orden de los discursos y dispositivos que tienen que ver con los DH, en tanto construyen las posiciones de sujeto de los mismos, como ciudadanos, clientes, consumidores, etc., y las asimétricas expresan las identidades que no pueden ser incluidas o que son excluidas en esos sistemas de diferencias y que interpelan desde la asimetría, que es exterioridad desde la injusticia .(Desocupados, Sin Tierra, familiares de desaparecidos, indigenas, mujeres, etc.). Asimismo, los acontecimientos históricos que marcan identidades sociales y de los movimientos, actúan como analizadores, así lo “tremendum horrendum”, en el caso, por ejemplo, del MDH en la Argentina, el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 marca el inicio del terrorismo de estado y de todas las secuelas sociales que hasta hoy perviven del mismo, en términos de impunidad, pérdida de una generación entera de cuadros de las organizaciones sociales, empobrecimiento económico y cultural, etc, frente a los cuales se definen la identidad y la praxis del movimiento. Lo “tremendum fascinosum” lo constituyen en cambio, aquellos acontecimientos fundadores que quedan marcados y son evocados constantemente en la memoria, rituales y aprendizaje histórico de los movimientos. Se puede recurrir aquí al análisis de discurso51, para comprender como la construcción de las narrativas y las simbólicas de los derechos por los movimientos, suponen una cierta articulación “estratégica” de las funciones descriptivas, prescriptivas, técnicas y pedagógicas del lenguaje, en la construcción de la trama. 49 Ver de Etxebarria, Xavier. “El reto de los derechos humanos”, Sal- Terrae. 1994. , y “Ricoeur y los Derechos Humanos: del discurso a la narración.” mimeo. 1999. (Documento de trabajo presentado por el autor en el Doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo. UPO.Sevilla). 50 MST. “A historia do MST”. www.mst.org.br. pg.3. 51 Verón, Eliseo. Op.cit. 28 De esta forma, la tensión entre posición y disposición articulada con la narratividad se concretiza más, ya que supone dis-posicionamientos estructurales por y a través de prácticas que cobran sentido en esos relatos, simbólicas, acontecimientos, y que marcan las posibilidades y los límites de innovación cultural de los MS. Historicidad.-temporalidad. Sólo aquellas identidades sociales que se construyen en la tensión entre posición y disposición, que comparten un contexto cultural narrativo y lo interpretan por medio de su praxis, pueden tener historia.52 Esta dimensión tiene que ver con el despliegue de la praxis de los MS en el plano diacrónico, en interacción con las variables condiciones históricas de producción e interpretación social del discurso, con la apertura de la relación entre texto y contexto. Aquí es importante recurrir al análisis de la relación entre la praxis significativa de los MS y sus condiciones históricas de posibilidad recurriendo a lo que los analistas de los mismos llaman “estructura de oportunidades políticas”, y “ciclos de protesta y movilización”.53 De esta forma, se trata de recuperar los procesos de construcción histórica de los derechos desde la perspectiva del disenso de corrientes de opinión, grupos y movimientos que en su momento plantearon alternativas históricas que, o bien consolidaron espacios de dignidad humana institucionalizados, o bien quedaron abiertas, latentes en la memoria social. “Plantear pedagógica y prácticamente la historicidad de los derechos supone afirmar que la concepción dominante en la actualidad no ha venido de ningún cielo estrellado. Como todo, ha tenido un origen concreto en alguna forma de lucha social por la dignidad humana. Esta afirmación puede parecer irrelevante, sino fuera porque la ideología hegemónica tiende siempre a ocultar los orígenes y las causas de los fenómenos.”54 En suma, verificar la memoria de las luchas por la dignidad humana desde el disenso, y ver como ese aprendizaje social queda latente en redes sociales que, cuando se activan en una coyuntura histórica determinada, dan sentido a la práctica de nuevos movimientos que plantean formas de vida, relación, producción, reproducción alternativas, en definitiva, innovación cultural que puede traducirse en el “código” de los derechos. Espacios 52 Herrera Flores, Joaquín. “El vuelo...”.Op.cit. pg.58. Ver Tarrow, Sidney. “El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política.” Alianza. 1997.; Markoff, John. “Olas de democracia. Movimientos sociales y cambio político”. Tecnos. 1998. 54 Herrera, Joaquín. “El vuelo...”. Op.cit. pg. 59. 29 53 Desarrollo Prácticas Valores -Tercera capa del diamante: construcción de reflexividad en torno a los espacios concretos de antagonismo, producción y reproducción, necesidades y valores, acciones colectivas. Espacios. “Hablar de espacios ya no consiste en hacerlo de contextos físicos o lugares, sino de la construcción simbólica de procesos en los que se crean, reproducen y transforman los sistemas de objetos”. Se trata de conceptos que simbolizan los espacios donde se juega la hegemonía.55 En esos espacios simbólicos que consisten en sistemas de objetos (valores, instituciones) y un sistema de acciones (prácticas sociales de adaptación o repulsa), se juegan las relaciones de fuerzas entre los ámbitos social, normativo y público.56 Se trata entonces, desde la perspectiva de nuestra investigación de utilizar este concepto de espacios para leer cuál es la praxis de construcción de estos simbolismos espaciales en los MS, cuáles son sus percepciones y estrategias respecto de las zonas de lo formal y de lo informal, cómo metaforizan las dicotomías entre lo interior/exterior, lo público/político y lo privado, lo mercantil/estatal, lo local/nacional/global. Así, por ejemplo, las metáforas espaciales, serán importantes en el discurso del MST en relación al problema de la tierra, al ser un movimiento cuya memoria se funda en las luchas por la misma, que es construcción social y apropiación del espacio. Al mismo tiempo, el antagonismo entre las visiones espaciales urbanas instrumentalizadoras de la tierra como medio de renta, especulación y desigualdad y la visión rural- campesina de la tierra como horizonte espacial, suelo nutricio y medio de vida y entonces adscriptor de sentido para los ritmos y ciclos de la misma. “Mediante la lectura de sus condiciones sociopolíticas-económicas-culturales, los trabajadores rurales iniciaban la confrontación contra el modelo de desarrollo de la agricultura. En el desarrollo de esa confrontación producida por las relaciones sociales, se creaba un nuevo espacio, principalmente en sus dimensiones político culturales, de 55 Herrera Flores, Joaquín. “El vuelo..”. pg.60-61. Ver Herrera Flores, Joaquín y Rodriguez Prieto, Rafael. “Hacia la nueva ciudadanía. Consecuencias del uso deuna metodología relacional en la reflexión sobre la democracia”. En Crítica Jurídica nro. 17. 2000. pg.304. 30 56 resistencia que fue la fuerza motriz que dio inicio a la territorialización de la lucha por la tierra en el Brasil de las últimas décadas.” 57 De la misma manera, las acciones y rituales colectivos de los MS, pueden ser significativos de la simbolización de los espacios. Así, por ejemplo, la práctica del “escrache” o la “funa”, como formas de denuncia pública de la impunidad de los violadores de DH, en Argentina y Chile respectivamente, practicada en ambos casos por hijos y otros familiares de desaparecidos y otras organizaciones, “transforma en proteicos los límites entre lo público y lo privado, desplazándolos constantemente, llevando la protesta y el ritual de condena allí donde los impunes pretenden refugiarse y confundirse con lo privado.”58 Los MS delimitan simbólica, e incluso territorialmente, zonas de resistencia en los intersticios de lo global, regional y local, niveles que aparecen profundamente imbricados en su “imaginación geopolítica”.59 Desarrollo. Se trata de leer en praxis de los MS si y en qué medida sus aspiraciones y necesidades radicales se proyectan en un ethos y unas formas de producción y reproducción de la vida críticos de los modelos productivistas y excluyentes, centrados en la lógica ciega de la maximización de la acumulación y en donde la ceguera se verifica justamente en la invisibilización de sus consecuencias de degradación del medio ambiente y de los tejidos sociales y culturales del mundo. Frente a los efectos del mercado totalizado, el orden por el desorden, y la irracionalidad de la racionalidad instrumental60, los MS críticos, tanto en el mundo desarrollado como en la complejidad latinoamericana, generan reflexividad sobre los efectos indirectos de la acción fragmentaria en el mercado. En algunos casos lo hacen por medio de una racionalidad de resistencia y denuncia de la inviabilidad civilizatoria de este modelo de acumulación insustentable e insostenible para las generaciones presentes y futuras, como los movimientos ecologistas, pacifistas, redes contra la deuda externa y por la imposición de tasas a las transacciones financieras globales, etc. En otros, primordialmente a través de una ética de hecho o necesaria que constituye al mismo tiempo una ética de la responsabilidad61 que surge de la puesta en práctica de 57 Al mismo tiempo, esta referencia dicotómica al espacio campesino como contrapuesto y antagónico al urbano, puede estar marcando, y esta es más que una aserción una hipótesis para indagar en el futuro, puede estar marcando los límites del MST a la hora de formar alianzas sociales con otros actores y movimientos sociales populares del escenario urbano. Ver MST “A historia do MST”. Op.cit.pg.3. 58 Medici, Alejandro. “El movimiento de derechos humanos en la Argentina y la lucha contra la impunidad: la estrategia del “escrache”.En Revista Crítica Jurídica nro.17.2000.pg.352. 59 Slater, David. “The spatialities of Social Movements”. En Alvarez, Sonia E., Dagnino, Evangelina, Escobar, Arturo (Eds.) Op.cit..pg.392 y ss. En este artículo, Slater analiza en la comunicación pública del EZLN y en el discurso de principal lider, el Subcomandante Marcos, como articulan en su lucha contra el neoliberalismo, las desigualdades culturales y regionales, los niveles global, nacional, regional, y local, y no restringen su visión geopolítica a uno de ellos. 60 Hinkelammert, Franz. “El mapa del emperador. Determinismo, caos, sujeto”. DEI.1996. 61 Ética de la responsabilidad no en el sentido de Max Weber, sino en el que da a esta expresión Franz Hinkelammert.. Ver Hinkelammert, Franz. “Los derechos humanos frente a la globalidad del 31 estilos de producción y reproducción de la vida alternativos, ej. cooperativas de producción agroecológica, redes de comercio justo, etc. Valores. Los valores constituyen el conjunto de preferencias sociales que pueden ser generalizadas más allá de la satisfacción inmediata de una necesidad. Se trata de la construcción de bienes sociales valorados, destilados en el resto de momentos de la praxis. Vida, Libertad, Igualdad, Justicia, Verdad, Autonomía, Solidaridad, eventualmente pueden ser leídos en la praxis de los MS., aunque estos como toda fuerza social presentan límitaciones y contradicciones, avances y retrocesos a través de los cuales persiguen y construyen aquellos valores. Estos valores definidos abstractamente en normas y cuasi-normas de derechos en los planos internacionacional regional y constitucional, y al mismo tiempo culturalmente disponibles, solo se realizan cuando son concretizados, preñados de sentido, renovados, es decir, resignificados a través de las prácticas de innovación cultural de los movimientos y comunidades. “Es preciso reconocer la experiencia particular de las culturas y formas de vida para apreciar el componente universalista de la idea de dignidad...la mayor violación que existe contra los derechos humanos consiste en impedir a una cultura, a un grupo o a determinados individuos dentro de sus grupos y/o culturas, que puedan reivindicar su idea de dignidad, sea impidiéndoselo por norma o no creando las condiciones para su respeto y puesta en práctica.”62 Prácticas sociales. Aquí se trata de las prácticas concretas, las formas de la acción social colectiva y de organización de los MS, que adquieren sentido en su relación con los restantes momentos del “diamante”, o “praxis”. Para Sidney Tarrow, una de las características fundamentales de los MS es que ellos se inician y mantienen en el tiempo planteando algún tipo de acción contenciosa contra las elites, autoridades y antagonistas sociales. Acción contenciosa de carácter colectivo utilizada por gente que carece de acceso regular a las instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas, y que constituye una amenaza fundamental para otros. Cuando ella se mantiene en el tiempo da origen a MS , cuyas acciones cobran significado en determinados grupos de población, situaciones y culturas políticas.63 En ese sentido, los MS tienen disponible culturalmente un repertorio de confrontación, entendido como la totalidad de las acciones colectivas de que dispone un grupo para plantear sus exigencias. Asimismo, este repertorio de acciones se caracteriza por la modularidad, es decir, la característica de las formas de acción de ser utilizadas por una variedad de movimientos y/o agentes sociales, en pos de distintos objetivos. mundo”.Documento de trabajo para el Doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo. UPO. mimeo. 2001.pg.10. 62 Herrera Flores, Joaquín. “El vuelo...”. Op. cit. pg ...63. 63 Tarrow, Sidney. “El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política”. Alianza. 1994. pg.17. 32 El repertorio de confrontación, es a la vez, un concepto estructural y cultural, porque si bien es un medio que tiene sentido en función de las aspiraciones e identidades de los movimientos o grupos sociales que las ponen en práctica en cada ocasión, también es cierto que la gama de acciones del repertorio ha cambiado lentamente con las grandes fluctuaciones de intereses, oportunidades políticas producidas por el estado moderno y la urbanización. Así, tendencialmente, hemos pasado de los repertorios en ámbitos locales y patrocinados por las elites de la sociedad premoderna a los nacionales y autónomos propios de la época moderna y el predominio del estado.64 Es más, las recientes y cada vez más frecuentes movilizaciones, campañas, foros alternativos, iniciativas globales y acciones obstructivas colectivas contra la globalización neoliberal y sus instituciones y foros emblemáticos, (OMC, BM, FMI, Foro de Davos, etc.), nos plantean si no estamos pasando a un nuevo repertorio de acciones de carácter global y que suponen articulaciones y coordinaciones de redes sociales hechas posible por las tecnologías de comunicación e información ahora disponibles.65 El repertorio de acciones moderna y modular surge en el s.XVIII, se caracteriza por ser indirecto, flexible, centrado en unas rutinas clave de confrontación que podían adaptarse a una serie de situaciones diferentes, difundirse a otros lugares y emplearse en otros conflictos. En ese sentido hay una correlación o afinidad estructural entre la construcción del estado y las formas de acción colectiva moderna, ya que aquél dio a estas: un marco cognitivo para la acción de los MS, canales de comunicación en la esfera pública, educación, es decir, el contexto político (la estructura de oportunidades políticas) y cultural en el que las acciones de aquéllos cobraban sentido. Los MS recurren a tres grandes tipos de acción colectiva: la convencional, es decir aquella que respeta los marcos de normalidad política y jurídica del contexto estatal y socio cultural, la acción directa disruptiva, y la violencia. A su vez, cada uno de estos grandes géneros de la acción colectiva combina en distintas proporciones tres componentes: la solidaridad, el desafío y la incertidumbre.66 Según, Riechmann y Fernández Buey, lo que fundamentalmente caracteriza la acción colectiva de los MS es su no convencionalidad, recurriendo así a la desobediencia civil, resistencia pacífica, la acción directa con fuertes elementos expresivos, con fines de esclarecimiento popular, cadenas humanas, manifestaciones masivas con un componente lúdico, dramatizaciones públicas. Este tipo de acciones supondrían una nueva cultura de la acción política, la estetización de la protesta, la no violencia y al mismo tiempo la generalización de los métodos tradicionales de lucha de la clase obrera (la huelga), a ámbitos de la vida social distintos del económico.67 64 Tarrow, Sidney. Ibid. pg.68. Ver Della Porta, Donatella, Kriesi, Hanspeter y Rucht, Dieter. (Eds.) “Social movements in a globalizing world”.Mc-Millan Press -St.Martin Press. 1999. 66 Tarrow, Sidney. Op.cit. pgs. 181/183. 67 Riechmann, Jorge y Fernández Buey, Francisco. Op. cit. pg. 67. 33 65 Dejando de lado el ejercicio de la violencia, cuya justificabilidad, casi siempre opinable, depende de un contexto de violaciones muy graves y masivas de los DH, los MS combinan estratégicamente la acción convencional y la disruptiva. La acción colectiva convencional ha tenido una fuente de renovación en acciones disruptivas que al ser institucionalizadas, legalizadas y ritualizadas se volvieron modulares y convencionales. Por ejemplo, las manifestaciones y huelgas que empezaron siendo ilegales, duramente reprimidas y perseguidas, sin embargo con el tiempo fueron admitidas e incluso reconocidas jurídicamente como derechos. La disrupción es expresiva del grado de determinación y solidaridad de un movimiento, obstruye las actividades rutinarias de los oponentes, amplía el círculo del conflicto. Dentro del repertorio disruptivo del S.XX, la acción directa no violenta es la principal contribución de nuestro siglo al repertorio de la acción colectiva. Cuando es practicada por MS, ella tiene la capacidad para atraer a los ciudadanos a confrontaciones con la autoridades sin ofrecer a éstas el menor pretexto válido para la represión. Cuando son reprimidas a pesar de su pacifismo, provocan la extensión del conflicto a través de la indignación y solidaridad con el movimiento, elevando los costos de la represión. 68 El repertorio disruptivo no violento puede recurrir a los siguientes tipos de acción colectiva69: Acciones de persuasión protesta Marchas y manifestaciones populares, huelgas de hambre, y ayunos, implementación de petitorios, campamento frente a edificios públicos, ollas populares, etc. Económica: huelgas generales o parciales, trabajo lento o “a reglamento”, boicots a empresas o productos, rebelión fiscal y sanciones económicas. Social: ostracismo de individuos, boicots a instituciones, sociales, académicas, artísticas o deportivas. Política: desobediencia civil frente a leyes, políticas, o medidas administrativas, la objeción de conciencia y la insumisión, además de boicots asambleas legislativas, organizaciones apoyadas por el gobierno, abstención electoral, etc. Acciones de no colaboración Intervención no violenta Obstrucciones, sentadas, cortes de calles o de rutas, ocupaciones de edificios o de rutas, creación de instituciones políticas o educativas paralelas,etc. Más allá del repertorio de acciones, teniendo en cuenta el sentido y la estrategia del conflicto social que utilizan los MS, podemos distinguir cuatro tipos de conductas70: 68 Tarrow, Sidney. Op.cit. pg.191. Randle, Michael. “Resistencia civil. La ciudadanía ante las arbitrariedades de los gobiernos”.Paidós. 1998. pg.124. 34 69 a)Conversa: colectivo que reproduce b) Perversa: critica a los gestores del pragmáticamente el sistema. sistema. c) Reversiva: promueve movimientos d)Subversiva: autojustifica su propia populares para desbordar al sistema. legitimidad frente al sistema establecido. Donde las conductas conversa y perversa aunque dicen estar en oposición entre sí, simplemente están en los extremos sobre quién y cómo se gestiona lo instituído, es decir, el sistema vigente, y se disputan lo que hay, independientemente de que la oposición sea violenta o estrictamente legal. La diferencia radica en que la conversa tiende a conservar las formas y el fondo y la perversa protesta ideológicamente a veces desafiando las formas, pero conservando el fondo. Las conductas reversivas y las subversivas se sitúan en lo instituyente, al no aceptar la legitimidad de lo instituído. “La subversiva (como la perversa) se justifica ideológicamente, y desde ahí lanza su propia legitimidad. La reversiva (como la conversa) adopta una posición más pragmática, y desde ahí deslegitima lo instituído para abrir procesos instituyentes. La posición conversa se autoreprime para conservar los privilegios, la perversa se obsesiona en críticas por conseguirlos, la subversiva no entra en tal disputa pero puede aislarse por narcisismo, y la reversiva vive en la esquizofrenia de lo contradictorio”.71 Este esquema, que en orden a analizar las posibilidades y límites de los MS en lo que hace a la innovación sociocultural, transforma los dilemas de los mismos en un complejo tetralema, debe aplicarse a la trayectoria de los distintos movimientos, teniendo en cuenta que la verdad de las posiciones será siempre contextual, que ninguna representa la verdad en sí misma, y que además es imposible permanecer en una sola conducta en un proceso social. Por otra parte, estas tipologías de acciones y estrategias de los MS, son abstracciones que sólo adquieren sentido en los contextos históricos y en las distintas situaciones. Es muy importante tener en cuenta que el componente lúdico y estético de los MS en sus foros y plataformas, redes feministas, pacifistas y ecologistas que actúan en los estados de derecho del NE industrializado, es muy diverso a los contextos de otras regiones, particularmente de América Latina, donde la desigualdad en la distribución de los medios de vida genera un contexto de violencia social e institucional muy diferente al de aquéllos. La generalización de situaciones de pobreza y exclusión, hace que las necesidades radicales de los movimientos sociales de la región, pasen por la lucha dramática, no dramatúrgica, por los medios para poder producir, reproducir y desarrollar la vida. “El derecho a la vida ya no se entiende sólo como derecho político y defensa de la integridad corporal frente a la tortura y el asesinato políticos, sino como derecho a las 70 Villasante, Tomás. “Los nuevos movimientos sociales. Una reflexión metodológica y praxiológica”. En Colectivo de Estudios Marxistas (Coord.) “Marxismo y sociedad: propuestas para un debate.” Muñoz Moya y Montraveta. 1995.pg.21. 71 Villasante, Tomás. Ibid. pg. 22. 35 condiciones materiales básicas para asegurar la reproducción misma de la vida humana”72. La complejidad latinoamericana da también para el empoderamiento de nuevos sujetos sociales que exigen reconocimiento y poder social en forma de nuevos derechos humanos de la mujer, de los indígenas, de las etnias y culturas discriminadas, de las generaciones futuras a un entorno social y natural que les permita desarrollarse como seres humanos73, los mismos deben vérselas con estados de derecho mucho menos tolerantes, es decir, con un grado de represividad estatal mayor, que se construye en la escisión de la arena política electoral-formal y el terreno socioeconómico devastado por el ajuste permanente, a todo lo que se agrega la ideología de la gobernabilidad y la buena gobernancia, que, junto al paliativo de las políticas sociales focalizadas, importan las clases políticas regionales del discurso globalizante. Por otra parte, muchas veces, estas formas de acción colectiva surgen no de movimientos sociales, sino de las roturas de las redes clientelistas que el ajuste va produciendo, provocando cortes de rutas y protestas de aquellos que pierden sus empleos o los ínfimos subsidios de un sector público en retirada, conflictos que se saldan con la represión o la recomposición de las redes clientelares, sin generar movimientos sociales, y manteniendo a la gente en “el límite de lo aguantable”, hasta que el conflicto latente vuelva a estallar. A veces, también, la acción colectiva toma las formas de “anti-movimientos sociales”, explosiones de anomia social, que no llegan a ser protesta que identifique causas y responsables de su malestar, o bien la lisa y llana instrumentalización de los excluídos por redes mafiosas y criminales que les dan protección y los medios de subsistencia que el resto de la sociedad les niega, fenómeno que refuerza el discurso del orden y la gobernabilidad, criminalizándolos y haciéndolos víctimas de la represión estatal, reforzando así el círculo vicioso de la exclusión, la represividad y la violencia en sociedades profundamente escindidas. Se trata entonces de aprender de la praxis de los MS, de sus victorias y derrotas, de sus aciertos y errores, de su carácter polisémico sociopolítico, su capacidad de sorprender y desbordar lo establecido, por si en la confluencia de sus conductas se abren perspectivas emancipatorias nuevas. Como ha dicho Fals Borda, “esta corriente de abajo, que se ha olvidado y despreciado, es la que habla siempre de la vida, del sentimiento, del goce, de la cotidianidad. No están preocupados de si son capaces de hacer volar un cohete a la luna o no; les importa más si hay agua, si hay salud, si hay comida, si hay paz...”74 72 Gutierrez, Germán. “Globalización y liberación de los derechos humanos”. En Herrera Flores (Ed.) “El vuelo de Anteo”. Op.cit. pg.181. 73 Gutierrez, Germán. Ibid.pg.181. 74 Fals Borda, O. “Investigación participativa”.Banda Oriental. 1986. Citado en Villasante, Tomás. Op. cit. pg.23. 36 5. Conclusiones: Finalmente, no podemos dejar de reflexionar breve y provisoriamente sobre la relación de las acciones colectivas de los MS con su justificación explícita o implícita en una cultura de los derechos contínuamente recreada y renovada, y su relación con la juridicidad. Para este fin será relevante estudiar en cada caso cómo los MS se relacionan con el campo jurídico, cuál es su forma y grado de articulación con los operadores jurídicos, si y en qué medida los movimientos son efectivos al resignificar los derechos promoviendo cambios en su aspecto normativo institucional. La mejor prueba de que los DH se constituyen en sus distintos y complejos aspectos en y a través de procesos sociales, y de que tienen desde el punto de vista cultural una disponibilidad nómade y polisémica, tensionada entre ideología y utopía, entre regulación y emancipación, se produce en los casos de resistencia y desobediencia a las normas jurídicas invocando la legitimidad de los derechos. Históricamente, ningún derecho ha sido reconocido y garantizado jurídicamente por la concesión graciosa de un monarca, burócrata o líder político, sino que los avances y retrocesos se han dado en procesos de lucha por la apertura de espacios de dignidad humana. En la actualidad, las movilizaciones, marchas y “caminhadas” de los indígenas y campesinos en México, Ecuador y Brasil, los cortes de rutas de los desocupados en Argentina, las ocupaciones de tierras en Brasil, las campañas públicas de desobediencia civil a las leyes de impunidad de violadores de derechos humanos, en Chile y Argentina, o de desobediencia a las leyes que privan a los inmigrantes interpelados como “ilegales” de los más elementales derechos que hacen a la dignidad humana en la propia España, por citar solo algunos ejemplos, son acciones públicas colectivas, pacíficas, de resistencia y desobediencia a conjuntos de leyes y políticas públicas que reforzadas por la forma de la legalidad, ven cuestionada, sin embargo, su legitimidad. En el espacio de esa tensión se da la aparente paradoja de que los DH son reivindicados tanto para justificar y dar sentido a las acciones disruptivas, muchas veces ilegales según la definición de los ordenamientos jurídicos vigentes, como para justificar esos mismos ordenamientos jurídicos y el estado en su existencia misma, y las políticas estatales que de ellos se siguen. Unas y otros encuentran sentido en la cultura de los derechos. Esa remisión a objetivaciones culturales en un trasfondo común, significa que las acciones de desobediencia, muestran que, a diferencia de las formulaciones clásicas de la teoría política y jurídica del ius resistendi, hoy las situaciones de opresión se han vuelto mucho más capilares, diversas y difusas, y que las acciones de desobediencia y ruptura de la “obligación política”, tienen, igual que las políticas o normas que cuestionan, su referente de sentido en lo que hemos denominado la “ideología de los DH”, y no van generalmente encaminadas al derrocamiento del orden político y jurídico en su totalidad, 37 sino a abrir espacios de reconocimiento de unas formas de producción, reproducción de la vida, autonomía, etc., en definitiva, de una praxis de dignidad humana. Por eso, la acción directa no violenta de resistencia que invoca necesidades y aspiraciones en forma de derechos, para justificar su desobediencia al derecho, tiende desde el punto de vista jurídico a hacer visibles situaciones de violencia estructural omitidas o ignoradas por el orden jurídico, y a sensibilizar sobre las mismas, ampliando así la comunidad de interpretes de los DH, reduciendo la distancia entre titularidad y ejercicio de los mismos, haciéndolos enunciables por una pluralidad de voces de mujeres y hombres concretos, y resignificándolos. Esa resignificación conecta teleológicamente las acciones colectivas disruptivas con el derecho (entendido en el sentido de objetivación cultural, como más amplio que las políticas o leyes o acciones de la administración desobedecidas), de distintas maneras: Como reivindicación de derechos declarados por las Constituciones y Tratados y Declaraciones Internacionales pero que no tienen vigencia efectiva. Como reivindicación de una lectura extensiva de los derechos reconocidos y vigentes a nuevas situaciones, necesidades y colectivos sociales. Como reivindicación de nuevas necesidades, prácticas y aspiraciones no reconocidas aún jurídicamente en forma de derechos. Como impugnación de los contextos institucionales que jerarquizan e imputan necesidades, derechos y sus titularidades, en favor de su cambio y/o democratización radical. Como exigencia de regulación jurídica de macro y micro poderes salvajes que niegan la dignidad humana. En tanto los DH brindan un “marco maestro”, en el cuál expresar aspiraciones y necesidades, tanto más radicales cuanto más son originadas en contextos de violencia estructural y de opresión, están destinados a ser contínuamente enunciados y declarados por una pluralidad de voces, conectándose de distintas maneras, que hay que estudiar en cada contexto y proceso concreto, los aspectos ideológicos e institucionales normativos que hacen a la complejidad e impureza de los derechos. En esa pluralidad de enunciados de derechos, es inevitable que estos sean sometidos a la tensión de la ideología y la utopía, que esta presente en las contradicciones de toda cultura y de las propias fuerzas sociales. Nosotros procuramos estudiar, hacer visible y aprender de la cultura de los derechos en las utopías e ideologías de los colectivos, grupos y movimientos sociales que los enuncian, declaran y procuran ponerlos en práctica y vivirlos con sentido emancipatorio. Esta es nuestra opción ética desde el momento teórico de la praxis. 38 Bibliografía: Alvarez, Sonia, Dagnino, Evangelina, Escobar, Arturo. (Eds.) Cultures of politics. Politics of Culture. Re-visioning Latin American Social Movements. Westview Press. 1998. Barcellona, Pietro.Il Declino Dello Stato. Riflessioni di fine secolo sulla crisi del progetto moderno. Dedalo. 1998. Bourdieu, Pierre. Poder, derecho y clases sociales. Desclée de Brouwer. 2000. Fariñas Dulce, María José. Los derechos humanos: desde la perspectiva sociológico-jurídica a la “actitud postmoderna”. Dykinson. 1997. García Canclini, Néstor. Ideología, cultura y poder. Universidad de Buenos Aires. 1995. Gohn, María Da Gloria. Teorias dos movimientos sociais. Paradigmas classicos e contemporáneos. Loyola. 1997. Herrera Flores, Joaquín (Ed.) El Vuelo de Anteo. Derechos humanos y crítica de la razón liberal. Desclée de Brouwer. 2000. Ibarra, Pedro y Tejerina, Benjamín. Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural. Trotta. 1998. Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. SigloXXI. 1987. Lefort, Claude. La invención democrática. Nueva Visión. 1990. Marion Young, Iris. La justicia y la política de la diferencia. Cátedra. 2000. Melucci, Alberto. L´Invenzione del presente. Movimenti sociali nelle societá complesse. Il Mulino.1990. 39