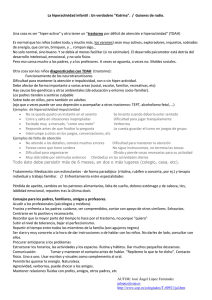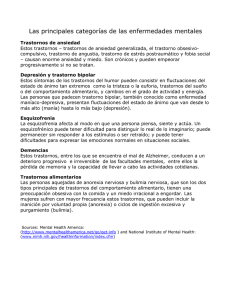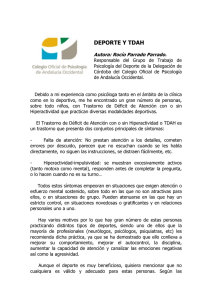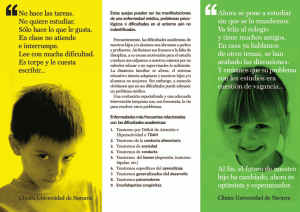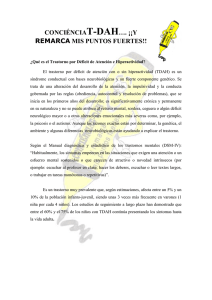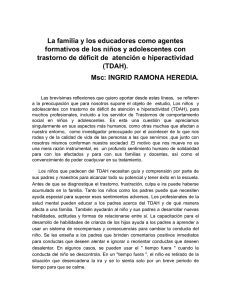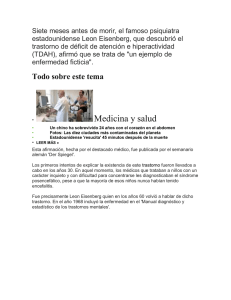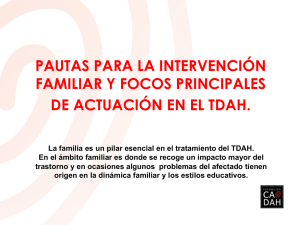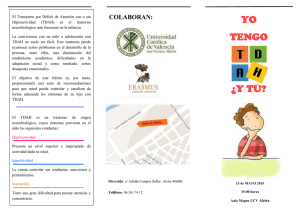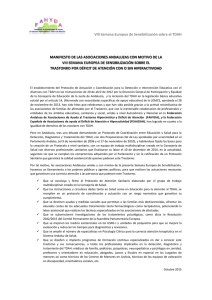MODULO 2: PATOLOGIA DUAL EN BIPOLAR
Anuncio

MODULO 2: TIPOS DE TRASTORNOS MENTALES ASOCIADOS A PATOLOGÍA DUAL Material seleccionado por el personal de la Fundación Acorde: Andrés D. González Marta Blanco Lucía González 1 MODULO 2: PATOLOGÍA DUAL EN EL TRASTORNO BIPOLAR 2 INDICE 1. OBJETIVOS MÓDULO 2. INTRODUCCIÓN PATOLOGIA DUAL BIPOLAR 3. QUÉ ES EL TRASTORNO BIPOLAR SIGNOS Y SINTOMAS. TIPOS Y DIAGNOSTICO 4. TRASTORNO BIPOLAR Y TUS 5. CAUSAS EXPLICATIVAS DE PATOLOGIA DUAL BIPOLAR 6. EPIDEMIOLOGIA Y PREVALENCIA BIPOLAR DUAL 7. DETECCIÓN Y VALORACIÓN BIPOLAR DUAL 8. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 9. CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON PATOLOGIA DUAL BIPOLAR " La gente me pregunta todo el tiempo si prefiero el drama o la comedia. Mi respuesta es sencilla: ¡Siguiente pregunta!" Jim Carrey, actor 3 1. OBJETIVOS DEL MÓDULO Definir la enfermedad Reconocer que seguir el tratamiento mejoran los síntomas. Reconocer el hecho de que las recaídas en los trastornos bipolares duales suelen ir precedidas de síntomas concretos. Conocer los tipos de bipolaridad que se diagnostican Conocer cuáles son las primeras señales de alarma. Conocer los riesgos concretos del alcoholismo y las toxicomanías para los pacientes con Trastorno bipolar. Fomentar la relación enfermería-paciente Detectar de forma precoz un paciente bipolar dual. Proporcionar intervenciones específicas desde enfermería para hacer frente a sus necesidades. 2. INTRODUCCIÓN PATOLOGIA DUAL BIPOLAR La comorbilidad con TUS es especialmente elevada en el trastorno bipolar, probablemente la más elevada de entre todos los trastornos del eje I. Diversos mecanismos neurobiológicos, como la implicación común de las vías dopaminérgicas, o las teorías de la automedicación, psicopatológicos, como la mayor impulsividad de los pacientes bipolares o las conductas de búsqueda del placer propias de las fases maníacas, y sociales, pueden explicar esta elevada comorbilidad. Estos pacientes requieren tratamiento intensivo, idealmente en un mismo dispositivo donde puedan ser tratados de forma integral por el mismo equipo terapéutico. Respecto al tratamiento farmacológico, es difícil establecer recomendaciones claras dadas la escasez de ensayos aleatorios y controlados 3. QUÉ ES EL TRASTORNO BIPOLAR. TIPOS Y DIAGNOSTICO El trastorno bipolar o psicosis maníaco depresiva es una enfermedad mental caracterizada por una alteración del estado de ánimo que se presenta en forma de ataques o 4 episodios de enfermedad que pueden ser de manía, caracterizada por una elevación patológica del humor e hiperactividad; de depresión, con tristeza o melancolía patológicas y, ocasionalmente, en forma de episodio mixto, consistentes en una mezcla de síntomas maníacos y depresivos. Un aspecto muy importante a tener en cuenta en este trastorno es que tanto los episodios como el propio curso de la enfermedad son farmacológicamente modificables, pudiéndose lograr en muchos casos un control completo de la enfermedad. El trastorno bipolar es una enfermedad que puede afectar aproximadamente a 2 de cada 100 personas, y que tiene la misma incidencia en ambos sexos. Es una enfermedad cerebral en la que se produce una alteración de los mecanismos bioquímicos que regulan las emociones y el humor. Las personas que lo padecen experimentan cambios inusuales en el estado de ánimo, en la percepción de la energía y en la conducta. No se trata de una imperfección del carácter, de una debilidad personal o de algo que se pueda resolver autónomamente. Las “subidas” y las “bajadas” son diferentes de las que experimentan la mayoría de las personas. Se llaman fases de manía o de depresión y pueden llegar a ser tan graves como para requerir la hospitalización. Se puede lograr una estabilización gracias a tratamientos farmacológicos apropiados y a terapias psicológicas, sobre todo psicoeducativas, de modo que es posible alcanzar una buena calidad de vida. LA MANÍA La palabra manía en el vocabulario común tiene múltiples significados, pero en el contexto del trastorno bipolar indica alteraciones muy precisas. Frecuentemente la primera manifestación es la progresiva falta de necesitad de sueño. Se suele dormir de dos a tres horas y es habitual levantarse con mucha energía. El estado de ánimo alcanza la euforia, pero a menudo aparecen irritabilidad y hostilidad si al paciente se le lleva la contraria. El discurso se hace rápido e incesante. Aumentan las ideas, los proyectos y la confianza en sí mismos. Se actúa de manera desinhibida, así que aumentan los gastos, el deseo sexual y a veces la promiscuidad. Se pueden tomar decisiones totalmente incoherentes por la tendencia a infravalorar los riesgos, y se pone en riesgo la propia salud y la de los demás. 5 A veces la intensidad de la euforia hace que se pierda el contacto con la realidad, y aparecen así síntomas psicóticos como delirios y alucinaciones, que en la mayoría de los casos causan la hospitalización. Los delirios suelen ser de grandes y místicos; se pueden llegar a creer que tienen poderes sobrenaturales o que son la reencarnación de santos y de personajes famosos. Las alucinaciones pueden afectar a los cinco sentidos y no es raro que se dé mucha importancia al sexto sentido. Es difícil ser consciente de la naturaleza patológica de estos cambios, de modo que no se busca ayuda médica. El entorno familiar social y laboral se ve profundamente afectado, por lo que se pueden producir separaciones, desastres económicos y despidos. Al haberse producido una alteración de los mecanismos bioquímicos que regulan las emociones y el humor, con un oportuno tratamiento farmacológico los síntomas disminuyen hasta desaparecer, lo que permite la recuperación de la propia personalidad. LA HIPOMANÍA La hipomanía es una forma suavizada de manía. Los síntomas son menos intensos y dramáticos. Nunca se manifiestan síntomas psicóticos, ni se producen cambios conductuales que obliguen a la hospitalización. El estado hipomaníaco se percibe con una sensación de bienestar intenso y una mayor creatividad y autoestima. La presencia de aceleración, irritabilidad e insomnio puede ayudar a evaluar como patológico el origen de este estado. Sin embargo, no es raro que aumente el consumo de alcohol y de otras sustancias como el cannabis y la cocaína. Además es común empezar proyectos o iniciar relaciones de las que es fácil arrepentirse una vez termina esta fase de exaltación. La hipomanía es un estado tremendamente inestable que puede empeorar y acabar en una manía franca o ser el principal factor que predispone al desarrollo de una depresión de la misma intensidad o de una intensidad mayor. Considerando estos posibles desenlaces, es importante tratarla a tiempo para poder ahorrar grandes sufrimientos. TIPOS: Los trastornos bipolares se han dividido en: 6 - trastorno bipolar I, - trastorno bipolar II, - trastorno ciclotímico y - trastornos bipolares no especificados. Como categorías aparte están: - el trastorno del humor inducido por sustancias y - el trastorno del humor debido a enfermedad médica. Dentro del trastorno bipolar I: se diferencia el episodio maníaco único de los recurrentes y dentro de éstos últimos de especifica cómo fue el episodio más reciente: hipomaníaco, maníaco, mixto y otros. Este trastorno se caracteriza por uno o más episodios maníacos o mixtos. Con frecuencia han presentado uno o más episodios depresivos mayores. El trastorno bipolar II: se caracteriza por presentar uno o más episodios depresivos mayores acompañado de al menos un episodio hipomaníaco, pero nunca episodios previos maníacos. Esta subdivisión en bipolar I y II tiene gran importancia por la presencia de características diferenciales de tipo clínico, genético, evolutivo que hace pensar en dos formas distintas de enfermedad. De este modo, en estudios recientes, se habla de que el trastorno bipolar tipo I es una forma clínicamente más severa, con mayor importancia de síntomas psicóticos y de episodios mixtos, así como una peor respuesta profiláctica al litio y mayor riesgo de trastornos afectivos en la familia. La ciclotimia se define como una alteración del estado de ánimo crónica (duración de al menos dos años), con fluctuaciones (alternancia de periodos hipomaníacos). Sobre ésta clasificación se añaden unas especificaciones que caracterizan con mayor exactitud el trastorno: Según gravedad: leve, moderado, grave. con/ sin síntomas psicóticos. Sintomatología acompañante: síntomas catatónicos. Según el curso longitudinal en los trastornos recidivantes: 7 Con/sin recuperación interepisódica. Con patrón estacional. Con ciclos rápidos. Inicio en el postparto. CICLACIÓN RÁPIDA. Cuando los pacientes sufren cuatro fases o más al año se dice que tienen un patrón de ciclación rápida. Este grupo de pacientes requiere un tratamiento especial y deben ser examinados con especial atención para descartar algunas enfermedades que, a veces, pueden asociarse con alteraciones de la glándula tiroides. DIAGNOSTICO El diagnóstico comórbido de ambas entidades, es decir, de trastorno bipolar y TUS, es relativamente sencillo en los pacientes con episodios maníacos puros, o sea con trastorno bipolar tipo I, especialmente si el inicio del TUS ha sido posterior al del trastorno bipolar. Sin embargo, en los casos en los que el TUS precede al trastorno bipolar, el diagnóstico puede resultar más complejo, ya que es necesario discriminar los episodios afectivos propios del trastorno bipolar de los síntomas afectivos que conlleva el propio consumo o de los episodios afectivos inducidos. El DSM-IV es relativamente ambiguo en este sentido. Así, para poder diagnosticar un episodio maníaco o hipomaníaco es necesario descartar que los síntomas no sean debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, como puede ser una droga (DSM-IV, 1994). En pacientes bipolares, el abuso de sustancias debe ser cuidadosamente evaluado por ser uno de los factores más influyentes en el incumplimiento terapéutico y la muerte por suicidio. Sin embargo, la evaluación de estos pacientes frecuentemente es difícil, debido a que los síntomas maníacos pueden ser confundidos o coexistir con estados de intoxicación o consumo mantenido de sustancias psicoestimulantes o abstinencia de depresores del sistema nervioso o viceversa. Por otra parte, los síntomas depresivos pueden ser confundidos o coexistir con consumos mantenidos de sustancias depresoras, o con la abstinencia de algunas sustancias euforizantes, como sucede en la fase inicial de la abstinencia, o crash, de cocaína. Por ello, hay que realizar un seguimiento longitudinal del paciente, intentando discernir la sintomatología que está relacionada con el consumo mantenido de drogas o con la propia enfermedad bipolar. 8 4. TRASTORNO BIPOLAR Y TUS El abuso o dependencia de sustancias psicoactivas es muy frecuente en pacientes bipolares y, aunque la frecuencia de esta asociación está muy bien documentada, las razones para la misma no están muy claras. Los trastornos afectivos y el abuso de drogas, tienen formas muy variables de presentación que se hacen aún más complejas si ambas patologías se dan juntas. Los diferentes estudios señalan que la coexistencia de ambos trastornos empeora el curso clínico, dificulta el diagnóstico y hace que el tratamiento sea más complicado. TRASTORNO BIPOLAR Y ADICCIONES El trastorno bipolar y el abuso de sustancias producen: Más episodios mixtos y ciclación rápida Recuperación más lenta Más hospitalizaciones Más intentos de suicidio Edad de aparición más precoz Agresividad/criminalidad aumentada Mala adherencia al tratamiento Impacto del trastorno bipolar y abuso sustancias: Suicidabilidad Manías mixtas o disfóricas Deterioro cognitivo/ejecutivo mayor Ciclados rápidos Mayor tasa de recaídas y hospitalización Cumplimiento terapéutico pobre Mayor riesgo de violencia Remisión sintomatológica más lenta La asociación del trastorno bipolar con las conductas adictivas constituye un factor que empeora el pronóstico, y la comorbilidad alcohólica por sí misma se asocia a un mal pronóstico. Además los adolescentes bipolares tienen un riesgo claramente aumentado de abuso de sustancias tóxicas o de alcohol. 9 Si los pacientes bipolares son propensos a la patología dual, es decir, a la comorbilidad con TUS, lo contrario también es cierto: entre los pacientes con TUS, la prevalencia de trastorno bipolar es más elevada que en la población general, aunque las cifras de comorbilidad no alcancen niveles tan elevados. Por ejemplo, entre los abusadores de cocaína parece estar incrementada la probabilidad de padecer un trastorno bipolar. - Efecto del trastorno bipolar sobre el TUS: Aunque no es una regla absoluta, la experiencia clínica sugiere que los pacientes con trastorno bipolar suelen incrementar más su consumo de sustancias en las fases maníacas que en las depresivas. Sin embargo, llama la atención la escasa literatura médica que hay al respecto. En cambio, en los episodios depresivos los pacientes tenían tantas probabilidades de incrementar su consumo de alcohol como de reducirlo (un 15% para cada opción), aunque nuevamente la mayor p arte no lo modificaba. El estudio fue realizado e n todos los pacientes bipolares y no en la subpoblación de duales, en la que los resultados podrían cambiar. - Bipolar primero o TUS primero: diferentes subtipos: En algunos pacientes, el inicio de la enfermedad bipolar es previo al abuso de sustancias. En otros, el abuso de sustancias es previo al inicio del trastorno bipolar. - TUS en fases tempranas o primeros episodios de trastorno bipolar: Diferentes estudios provenientes de centros distribuidos por todo el mundo coinciden en señalar una elevada tasa de TUS comórbido en los pacientes con primeros episodios maníacos. ALCOHOLISMO Y TRASTORNO BIPOLAR A menudo, el trastorno bipolar coexiste con el alcoholismo. Las fases de manía se asocian al consumo de alcohol en el 40% de los casos, y es más frecuente que se asocie esta fase que la depresiva. Esta asociación es mayor en hombres que en mujeres, y el consumo es el factor que con más fuerza influye en la hospitalización de los varones bipolares NICOTINA Y TRASTORNO BIPOLAR La comorbilidad con la adicción a nicotina correlaciona, como pasa con otros tóxicos, con una evolución más grave del trastorno bipolar: más depresión, más gravedad global, más ciclación rápida y mayor suicidabilidad. Dificultades que padecen los pacientes con trastorno bipolar para dejar de fumar se debe a diferentes factores 10 1. los síntomas depresivos, aunque sean subsindrómicos, lo dificultan enormemente. 2. También es probable que los pacientes bipolares sean más propensos a padecer síntomas depresivos, aunque sean leves, con la abstinencia a la nicotina, de modo que tienden a volver a fumar para aliviar dichos síntomas. 3. Por el otro polo, los cuadros de hipomanía o manía comportan un incremento de la impulsividad que difícilmente permitirá un abandono continuado del consumo de tabaco. 4. Los pacientes bipolares que fuman también tienen más probabilidades de consumir alcohol y otras drogas 5. Además, los pacientes bipolares que fuman suelen tener un grado de adicción más elevado, lo que comporta más síntomas de abstinencia –como ansiedad, irritabilidad, dificultades de concentración– que facilitan la recaída. 6. El incremento de peso asociado al abandono del tabaco, en esta población que ya suele tener con frecuencia problemas de sobrepeso derivados de los fármacos y de la misma enfermedad, puede ser un motivo de recaída en el consumo. OPIACEOS Y TRASTORNO BIPOLAR Los usuarios de opiáceos, a diferencia de los usuarios de cocaína, tienden a hacerlo con mayor frecuencia cuando están deprimidos CANNABIS Y TRASTORNO BIPOLAR Los consumidores de cannabis tenían un menor compromiso con el tratamiento por lo que el riesgo de recaídas era mayor y cursaban con síntomas más severos (particularmente síntomas maníacos y psicóticos). Comorbilidad en el trastorno bipolar alcohol 33% 33% marihuana Estimulantes 18% sin TUS 16% 11 Comorbilidad en el trastorno bipolar Trastornos de ansiedad 42% 22% trastornos de panico 20% 42% fobia social 16% 16% sin trastorno asociado 22% 20% TRASTORNO BIPOLAR Y JUEGO PATOLOGICO Dado que el DSM-5 ya incluye el juego patológico en el capítulo de las adicciones, resulta procedente dedicar otro apartado específico a este tipo de patología dual (DSM- 5). Recordemos que previamente, en el DSM-IV, estaba incluido dentro del apartado de los trastornos del control de impulsos. Diversos estudios, la mayor parte de ellos de la última década, indican una estrecha asociación entre el trastorno bipolar y el juego patológico, pero también en las de compras compulsivas, sexo compulsivo y adicción al trabajo. Se observó una asociación con rasgos de personalidad más inmaduros (cooperatividad y autodirección más baja) y mayor impulsividad. Lógicamente, el enfoque psicofarmacológico del juego patológico variará en función de la patología subyacente. En el caso del trastorno bipolar, asumiríamos que los tratamientos eutimizantes también deberían favorecer la mejora o remisión de la adicción. No se contempla pues, de entrada, el abordaje farmacológico «clásico» con antidepresivos serotoninérgicos del juego patológico «no asociado al trastorno bipolar». Aunque la literatura médica al respecto es escasa, sí que existe algún estudio que confirma esta hipótesis. Podemos concluir por tanto que el trastorno bipolar, sobre todo el tipo I, se asocia a un incremento de riesgo considerable de padecer juego patológico, especialmente en varones y cuando se padece un TUS comórbido. El abordaje psicofarmacológico debe estar, en principio, basado en fármacos eutimizantes. 12 5. CAUSAS EXPLICATIVAS DE LA PATOLOGIA DUAL BIPOLAR Se han propuesto diversas hipótesis para explicar las elevadas tasas de comorbilidad entre el trastorno bipolar y el TUS. Probablemente todas ellas contribuyan en grados variables a la patología dual. I.- El consumo de sustancias psicoactivas puede desencadenar síntomas o incluso episodios de manía o depresión en sujetos genéticamente predispuestos II.- Los síntomas de hipomanía o manía incluyen la implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un potencial de consecuencias negativas. El abuso de sustancias es un buen ejemplo de este mismo síntoma. III.- Predisposición genética. Algunos estudios han hallado un solapamiento entre genes de vulnerabilidad para el trastorno bipolar y genes de vulnerabilidad para el TUS IV.- Ansiedad. la ansiedad puede ser un mediador relevante en la conexión entre el trastorno bipolar y el TUS. Los trastornos de ansiedad son muy frecuentes en los individuos con trastorno bipolar, y los individuos con ansiedad son más propensos al abuso de sustancias. V.- La disfunción psicosocial debida al trastorno bipolar, el desempleo y otras situaciones vitales adversas pueden favorecer la marginalidad que, a su vez, incrementa el riesgo de abuso de sustancias. VI.- Automedicación De acuerdo con esta hipótesis, los pacientes bipolares abusarían de sustancias como medio para aliviar síntomas de la enfermedad primaria (p. ej., psicoestimulantes para revertir los síntomas depresivos) o bien los efectos adversos del tratamiento farmacológico (p. ej., la nicotina reduce los niveles plasmáticos de diversos psicofármacos, limitando así sus efectos adversos dependientes de la dosis). VII.- Características de personalidad. Los individuos con trastorno bipolar suelen presentar puntuaciones elevadas en impulsividad y búsqueda de novedad. Se trata de características de personalidad que han demostrado 13 6. EPIDEMIOLOGIA Y PREVALENCIA PATOLOGIA DUAL BIPOLAR El estudio ECA (Epidemiologic Catchment Area) observó una prevalencia a lo largo de la vida del 56 ,1% para cualquier TUS en el total de la muestra de sujetos con trastorno bipolar. En los sujetos con trastorno bipolar I la prevalencia fue del 60,7%, y en los de tipo II del 48,1%; En el estudio ECA, el trastorno bipolar fue el trastorno del eje I con la tasa de comorbilidad más alta con TUS. Aunque la prevalencia vida del TUS es muy elevada en los pacientes bipolares, el curso que sigue el TUS suele ser marcadamente fluctuante, y que muchos pacientes con historia de TUS pasan por períodos de recuperación o de abstinencia incluso sin tratamiento. Como ejemplo, el paciente bipolar que tras un abuso de alcohol importante en una fase maníaca vira a una fase depresiva en la que remite por completo el consumo. Así, se entiende que las prevalencias actuales o en el último año son siempre mucho más bajas que las prevalencias a lo largo de la vida. Los principales factores sociodemográficos de riesgo para que los sujetos con trastorno bipolar padezcan un trastorno dual son el sexo masculino, la edad joven y el bajo nivel educativo. También parece claro a la luz de la evidencia que el hecho de padecer un trastorno bipolar dual se asocia a un mayor riesgo de padecer una segunda o tercera comorbilidad, tanto en términos de otro TUS como de otros tipos de comorbilidad, como pueden ser los trastornos de ansiedad o de personalidad Las mujeres bipolares con trastornos por uso de alcohol tenían prevalencia significativamente más altas de trastorno por estrés postraumático. El trastorno de ansiedad generalizada fue más frecuente en los pacientes bipolares con dependencia de alcohol, mientras que se observaron prevalencias más elevadas de trastorno por estrés postraumático y trastorno de personalidad antisocial en los pacientes bipolares con dependencia a cocaína Además, hay estudios que indican que los trastornos de ansiedad comórbidos pueden predisponer a un mayor riesgo de TUS en los pacientes bipolares. 14 7. DETECCIÓN Y VALORACIÓN PATOLOGIA DUAL BIPOLAR Al menos el 60 % de los pacientes con trastorno bipolar presenta un trastorno adictivo por uso de sustancias o adicción comportamental, algo que dificulta y retrasa el diagnóstico de este problema de salud mental, según la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD). El trastorno bipolar es el trastorno mental más asociado con el abuso o dependencia de sustancias, y se caracteriza por presentar crónicamente episodios con sintomatología maniforme, depresiva o mixta. Se han detectado elevados porcentajes de abuso de sustancias en pacientes cicladores rápidos o con trastornos mixtos. El alcohol es el fármaco más utilizado. En pacientes bipolares, el abuso de sustancias debe ser cuidadosamente evaluado por ser uno de los factores más influyentes en el incumplimiento terapéutico y la muerte por suicidio Sin embargo, la evaluación de estos pacientes frecuentemente es difícil, debido a que los síntomas maníacos pueden ser confundidos o coexistir con estados de intoxicación o consumo mantenido de sustancias psicoestimulantes o abstinencia de depresores del sistema nervioso o viceversa. Por otra parte, los síntomas depresivos pueden ser confundidos o coexistir con consumos mantenidos de sustancias depresoras, o con la abstinencia de algunas sustancias euforizantes, como sucede en la fase inicial de la abstinencia, o crash, de cocaína. En todo paciente bipolar dual hay que investigar la presencia de consumo en los familiares directos y de trastornos afectivos 8. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO El manejo psicofarmacológico y psicoterapéutico de los pacientes bipolares con patología dual resulta complicado. Por un lado, escasean los estudios y ensayos clínicos que establezcan recomendaciones y, por otro, algunos de los tratamientos recomendados para el trastorno bipolar no pueden administrarse por incompatibilidad con el abuso de sustancias. El tratamiento del trastorno bipolar incluye necesariamente fármacos eutimizantes o estabilizadores el ánimo. También han sido ensayados con éxito algunos antipsicóticos modernos. El litio debe ser utilizado con precaución en bipolares duales, debido que tiene un 15 bajo índice terapéutico y, en estos pacientes, menores efectos beneficiosos. Al prescribir se debe evaluar el riesgo de uso compulsivo o de ideas suicidas, y las interacciones de los estabilizadores con los fármacos utilizados por la dependencia (metadona o antabús) o por las enfermedades médicas (antirretrovirales). Por ello, en la actualidad existe la tendencia a utilizar los nuevos fármacos antiepilépticos o los antipsicóticos modernos. El valproato es uno de los pocos fármacos que ha demostrado mejorar la evolución del TUS, concretamente del alcoholismo, en pacientes bipolares. La naltrexona también mejoró tanto los síntomas afectivos como el consumo de alcohol en pacientes bipolares con dependencia de alcohol. El manejo de los antidepresivos en esta población, en los pacientes bipolares duales varios indicadores clínicos han sugerido, tal como se ha comentado en apartados previos, que los antidepresivos pueden suponer un riesgo aún mayor. La ciclación rápida y los episodios mixtos son más frecuentes en los pacientes duales, y recordemos que son situaciones clínicas en las cuales los antidepresivos están contraindicados. Debido al carácter crónico de los pacientes duales, es muy importante fomentar la adherencia al tratamiento y, si procede, el cumplimiento correcto de los controles plasmáticos de los eutimizantes. En el tratamiento de los episodios agudos, desde atención primaria, en pacientes ya conocidos, se puede detectar los primeros síntomas de descompensación maníaca o depresiva o del reinicio del consumo, y puede orientarse el tratamiento, y acelerarse la consulta con el especialista habitual del paciente. A largo plazo se deben combinar los tratamientos psicofarmacológicos y los psicoterapéuticos, reforzando los cambios conductuales que favorezcan evitar el contacto con personas o situaciones de riesgo 9. CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTES CON PATOLOGIA DUAL BIPOLAR - NECESIDAD DE NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN. En cuadros de síndrome de abstinencia es habitual la hipersudoración, con el consiguiente riesgo de deshidratación. En las fases maniacas, la sensación de energía impide sentir la necesidad de comer. El exceso de actividades imposibilita disponer de tiempo para comer, o si se inicia el acto alimentario, puede no finalizarse. 16 El uso de psicofármacos y los malos hábitos alimentarios aumentan el riesgo de síndrome metabólico. - NECESIDAD DE ELIMINACIÓN: La insuficiente o inadecuada nutrición e hidratación puede llevar a la presencia de problemas de estreñimiento o dificultades de eliminación vesical. - NECESIDAD DE MOVILIZACIÓN: El consumo de opiáceos reduce la capacidad global de movilización. En el síndrome de abstinencia son habituales los dolores óseos y musculares, y los calambres En las fases maniacas, la psicomotricidad está exaltada, el movimiento es continuo, la actividad incesante, no se realizan las tareas y se puede llegar a la extenuación. - NECESIDAD DE SUEÑO/REPOSO: En cuadros de abstinencia por opiáceos aparecen bostezos, intranquilidad, agitación, dificultades de conciliación del sueño, interrupciones nocturnas, despertar precoz, pesadillas y terrores nocturnos. En fases maniacas, aparece insomnio pertinaz y la exaltación del ánimo impide conciliar el sueño. - NECESIDAD DE VESTIRSE/ARREGLARSE: En cuadros de manía, la exaltación del ánimo impide la discriminación del vestido apropiado para la ocasión. La vestimenta puede no ser adecuada con el clima, momento social o edad. - NECESIDAD DE TERMORREGULACIÓN: El consumo de cocaína aumenta los parámetros de las constantes vitales, incluida la temperatura corporal. - NECESIDAD DE HIGIENE Y PROTECCIÓN DE LA PIEL: El deterioro del autoconcepto, la autoestima, el desinterés, la inhibición y las dificultades de movilización las lleva al abandono del cuidado personal. - NECESIDAD DE SEGURIDAD: 17 Negación importante de su problemática y frecuentes incumplimientos del tratamiento En cuadros de manía, la exaltación del ánimo, los sentimientos de omnipotencia, la ideación megalomaníaca, la exigencia rápida de las demandas y la imposibilidad de evaluar correctamente las propias capacidades aumenta el riesgo de irritabilidad y, por consiguiente, de agresividad. Pueden abandonar o rechazar el tratamiento terapéutico. - NECESIDAD DE COMUNICACIÓN: En cuadros de manía, son característicos la verborrea, el habla rápida e ininterrumpida, la fuga de ideas, el uso de juegos de palabras, etc. el curso de la conversación está repleto de grandiosidad y fantasía. La actividad sexual aumenta indiscriminadamente. - NECESIDAD DE CREENCIA Y VALORES: En cuadros de manía, la ideación megalomaníaca puede conducir a la persona a creencias relativas a poderes sobrenaturales. - NECESIDAD DE REALIZARSE: En cuadros de manía, la actividad suele ser incesante e improductiva, cambian constante de actividad sin llegar a finalizarla. - NECESIDAD DE ACTIVIDADES RECREATIVAS: En las personas adictas existe una verdadera pérdida de interés en actividades recreativas, ya que su mayor parte gira en torno al consumo. En cuadros de manía, cualquier actividad despierta un inmediato interés, pero por poco tiempo. 18 MODULO 2: TDAH Y PATOLOGÍA DUAL 19 INDICE 1. OBJETIVOS MÓDULO 2. INTRODUCCIÓN 3. QUÉ ES EL TDAH. SIGNOS Y SINTOMAS 4. EPIDEMIOLOGIA 5. TDAH Y TUS 6. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE CON TDAH Y TUS 7. ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL PACIENTE CON TDAH Y TUS 8. FÁRMACOS ADMINISTRADOS A ADULTOS CON TDAH 9. CUIDADOS DE ENFERMERIA A ADULTOS CON TDAH DUAL "Camina un rato con mis zapatos." Proverbio Chino 20 1. OBJETIVOS DEL MÓDULO Definir lo que es TDAH en adultos Conocer los signos y síntomas en adultos Tomar conciencia de su presencia en la población adicta Conocer los mecanismos de interacción entre TDAH Y TUS Conocer el tipo de abordaje terapéutico mas eficaz 2. INTRODUCCIÓN Hasta hace pocos años, se consideraba que el síndrome caracterizado por una notoria deficiencia de la atención, en general, acompañada de una mayor o menor impulsividad y, muchas veces, de un incontrolable exceso de movimiento o hiperactividad, denominado Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), era exclusivo de los niños y adolescentes. La observación permitió reunir evidencia clínica que muestra incontrastablemente adultos que sufren este trastorno y, por ende, que es factible este diagnostico en dicha población. Sin dudas, su presentación difiere de las etapas tempranas de la vida y, a menudo, no es una tarea fácil descubrirlo y definirlo como tal. El TDAH suele superponerse a otros trastornos que provocan sus propias manifestaciones, por lo que, a veces, el especialista se resiste en reconocerlo. El TDAH es una realidad inobjetable como diagnostico en el adulto. En la actualidad, no caben dudas sobre la raigambre neurobiológica del TDAH. En 1992, la Organización Mundial de la Salud sostenía en su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10), que “ciertas anomalías constitucionales juegan un papel clave en este trastorno”. Estudios genéticos recientes han señalado posibles alteraciones en la conformación de algunos receptores de membrana (D2/A1 y D4), del transportador de la dopamina (proteína “carrier”) y, al menos, de una proteína de la membrana presináptica, identificada como SNAP-25. Sobre la base de esta información, diversos investigadores afirman que el TDAH puede ser un trastorno poligénico, es decir, ocasionado por la interacción de varios genes. 21 Por su parte, las determinaciones neuroquímicas están aportando considerable evidencia sobre alteraciones metabólicas que afectan la síntesis de ciertos neurotransmisores, principalmente noradrenalina y dopamina. Nuevas investigaciones indican que la manifestación de este trastorno podría obedecer a una aparente disfunción de la neurotransmisión glutamatérgica que, de modo particular, podría involucrar la vía corticoestratal. Asimismo, los estudios cerebrales funcionales por imágenes, como SPECT, muestran con bastante frecuencia una disminución del consumo de glucosa en la corteza frontal, lo cual indicaría una hipoactividad o hipofrontalidad. 3. QUE ES EL TDAH. SIGNOS Y SINTOMAS El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es un trastorno de inicio en la infancia, que se caracteriza por síntomas de inatención y/o hiperactividad e impulsividad. La prevalencia en población general infantil es del 5-6%, siendo el trastorno de conducta mas frecuente en la infancia. El TDAH en el adulto constituye una etapa evolutiva cronobiográfica del síndrome, esto es, su manifestación clínica con características propias y diferenciadas de los períodos de edad anteriores. Como tal, perdura toda la vida, lo que le otorga al adulto que lo padece algo así como un sello de cuadro clínico “de estado”. En estos términos, el TDAH es una condición que afecta toda la vida del individuo: desde los signos y síntomas de la temprana infancia, que continúan en la niñez avanzada y en la adolescencia, hasta toda la vida adulta. Dicho de otro modo, es un síndrome que se expresa clínicamente entre los dos extremos de la vida con diversidad sintomática en función de los sucesivos períodos vitales de la persona. Esta enfermedad en el adulto se confirma, según dos posibles circunstancias: Por evolución silvestre, debido a que numerosos niños y adolescentes no llegan a ser oportunamente diagnosticados y tratados, casi siempre porque los profesionales que los atendieron tenían un inadecuado conocimiento del síndrome, y, en no pocos casos, porque los padres ignoraban la enfermedad del hijo; Por natural resistencia de la enfermedad o por tratamientos ineficientes en niños y adolescentes oportunamente detectados. Este grupo está conformado por aproximadamente un 60% de aquellos que fueron bien diagnosticados y sometidos a 22 diversos tratamientos. Esta cifra señala que los que alcanzan una remisión total o casi total de las manifestaciones clínicas iniciales del TDAH (por lo general, a fines de la adolescencia) son cuatro de cada diez individuos de esa población. Los síntomas del trastorno, aunque heterogéneos, característicos de las etapas infantil y juvenil, se modifican y configuran un cuadro clínico con rasgos y matices de fisonomía no siempre fáciles de reconocer en el adulto. Esto es más evidente en la tríada de los síntomas cardinales. 1. Así, la deficiencia de atención persiste y se convierte en el principal obstáculo del adulto con TDAH y el que mas perjudica –desde la subjetividad del individuo –su calidad de vida. Este síntoma lleva a cometer errores y desaciertos, al ejecutar tareas; genera una significativa tendencia al desorden y una notoria dificultad para organizar el tiempo y las actividades; una marcada insolvencia para planificar metas alcanzables y una habilidad escasa o nula para determinar prioridades en las actividades habituales; olvidos de obligaciones de mayor o menor importancia y frecuentes perdidas de objetos; impide, a veces de manera grave, leer y ejecutar tareas que requieren atención sostenida. 2. Por su parte, la impulsividad en el adulto con TDAH se atenúa, de manera significativa, con respecto a los años anteriores; por este motivo, suele pasar discretamente inadvertida o notarse en acciones que no generan reacciones de prevención en los demás o en intrusiones verbales que, cuanto mas, provocan cierta molestia en los circunstanciales oyentes. No obstante, la persistencia de este incierto síntoma puede ser causa de irrupciones disfóricas que, casi siempre, provocan desconcierto en quienes lo rodean; actitudes bruscas, a veces, acompañadas de desbordes emocionales ( lamentos, sollozos llantos) y acciones estrepitosas (p. e., dar un portazo) ante contrariedades menores; intolerancia ante situaciones que exigen poner a prueba la paciencia ( como cruzar súbitamente la calle si la espera para hacerlo se prolonga); efectuar maniobras repentinas o inesperadas al conducir un vehículo y romper de un golpe un artefacto que no funciona cuando su intento de reparación no prospera. 3. Con respecto al llamativo síntoma motor de las primeras etapas de la vida, la hiperactividad adquiere un bajo perfil en el conjunto de las manifestaciones clínicas del TDAH en el adulto. No es habitual que un adulto con este síndrome capte la atención de los demás por un aparatoso exceso de movimientos. La persistencia de este síntoma suele hacerse evidente al mover las piernas, de un modo rápido y 23 sostenido, usando como punto de apoyo las falanges y el metatarso de los pies, al estar sentado; cambiar de posición, con visible frecuencia, en el asiento, cruzando reiteradamente las piernas; mover los dedos de las manos golpeteando sobre una superficie ( mesa, escritorio, etc.); caminar incesantemente de un lado a otro ante una espera de algunos minutos ( un turno en una oficina o la llegada de otra persona); y tocarse repetidamente con las manos diversas partes del cuerpo, de manera aleatoria, como si sintiera pequeñas molestias diseminadas. Es interesante advertir que estos movimientos carecen de finalidad practica alguna; en realidad, son expresiones de la hiperactividad que actúa como sustrato de estos. 4. La torpeza motora, fácil de reconocer, la procrastinación (postergación frecuente de acciones o decisiones), los visibles inconvenientes en la interacción con los demás, la tendencia a la retracción social, los persistente apremios en la vinculación particular con el sexo opuesto, la exhibición no infrecuente de conductas inadecuadas, son síntomas de segundo orden, pero no por ello son menos perjudiciales para el adecuado ajuste social del individuo con TDAH. La falta de confianza en si mismo, arraigada en una baja autoestima que, casi siempre, proviene de la niñez o adolescencia, es el telón de fondo que contribuye al bajo rendimiento general, que se pone de manifiesto con variable asiduidad en sucesivos fracasos. La escasa autoestima de estas personas, junto a la latente impulsividad que subyace, puede precipitar ocasionales acciones riesgosas que, a menudo, pueden poner en peligro la vida. Con frecuencia, la asociación de TDAH con trastorno de la conducta está íntimamente relacionada con el uso de diversas sustancias adictivas, entre ellas el alcohol y la cocaína. Diversos estudios han demostrado esta relación con la edad de inicio del uso de sustancias ilícitas y también han asociado el consumo de ellas con predominancia en sexo, comorbilidad, así como antecedentes familiares de abuso de ellas. El TDAH es un trastorno crónico de inicio en edad temprana, el cual se prolonga la mayoría de las veces a la adolescencia y a la edad adulta. Para poder diagnosticar el TDAH en una persona adulta es preciso que el trastorno esté presente desde la infancia, como mínimo desde los 7 años. Debe persistir una alteración clínicamente significativa o un deterioro en más de un área importante de su actividad, como el funcionamiento social, laboral, académico o familiar. Por tanto, se entiende el TDAH en la edad adulta como una patología crónica. 24 Los adultos con TDAH suelen manifestar principalmente síntomas de inatención y de impulsividad, ya que la hiperactividad disminuye con la edad. Asimismo, los síntomas de hiperactividad en los adultos suelen tener una expresión clínica ligeramente diferente a la encontrada en los niños. Así, uno de los síntomas de hiperactividad en los niños puede ser el correr por todas partes, subirse a los muebles, etc., mientras que en la edad adulta el mismo síntoma se manifiesta como un sentimiento subjetivo de inquietud. 4. EPIDEMIOLOGIA Uno de los trabajos epidemiológicos mas importantes en adultos con TDAH es el National Comorbidity Survey Replication, que observo en una muestra de 3.199 sujetos representativos de la población general de EE.UU. una prevalencia del TDAH en adultos del 4,4%, mientras que los TUS tienen una prevalencia del 3,8%. Diferentes trabajos que han investigado la comorbilidad del TDAH, indican que las tasas de abuso y dependencia de sustancias son mas elevadas en sujetos con TDAH que en población general. De manera inversa, el TDAH tiene una representación elevada entre pacientes con TUS. Se ha hallado que un 52% de pacientes diagnosticados de TDAH en la infancia, presentaban un TUS a lo largo de la vida, mientras que en población sin TDAH, este porcentaje fue del 27%. Asimismo, entre un 32-53% de los adultos diagnosticados de TDAH, presentaron de forma comórbida un trastorno por consumo de alcohol y entre un 8-32% un trastorno por consumo de otras drogas. Respecto al tipo de tóxicos consumidos por los adultos con TDAH, no se han observado diferencias respecto a la población general, siendo la droga mas común la marihuana (67%), seguida de cocaína (23%) y estimulantes (18%). En diferentes trabajos realizados con pacientes que consultan por problemas derivados del consumo de alcohol, cocaína o heroína, se ha encontrado una mayor prevalencia del TDAH respecto a la población general. Se ha estimado que entre el 35% y el 71 % de pacientes con trastorno por dependencia al alcohol presentan criterios DSMIV de TDAH en la infancia, y entre un 15 y 25% presentan TDAH en la etapa adulta. En dependientes de otras drogas se ha visto que hasta un 54% tendría antecedentes de TDAH en la infancia. Al evaluar adultos dependientes de cocaína se ha encontrado una prevalencia de TDAH entre un 10%y 35%y en dependientes de opiáceos entre un 5% y 22% presenta TDAH. 25 La amplitud del rango de las prevalencias se debe a la utilización de diferentes criterios diagnósticos y métodos de evaluación. Se ha identificado que el tabaquismo es sustancialmente mayor entre adultos con TDAH(40%) en comparación con la población general (26%) y que existe una diferencia significativa en relación a la persistencia de la adicción en pacientes con TDAH, especialmente entre adultos jóvenes, incluso controlando trastornos de la personalidad. En un estudio sobre TDAH, tabaquismo y alcoholismo, se encontró que el 76,2% de los pacientes alcohólicos con TDAH presentaba altos niveles de dependencia de nicotina, mientras que entre pacientes alcohólicos sin TDAH, fue del 45,7%. La presencia del TDAH también se ha evaluado en pacientes ingresados en unidades de desintoxicación, hallándose cifras equiparables a las anteriores. La persistencia del diagnostico de TDAH mas allá de la adolescencia también parece jugar un papel destacado en el desarrollo de un TUS, dado que el riesgo de desarrollar una drogodependencia parece ser mayor en aquellos pacientes con TDAH en los que el trastorno se mantiene en la vida adulta. La importancia de la comorbilidad entre TDAH y TUS deriva tanto por la consistencia de la asociación entre ambas patologías en los estudios, como por sus repercusiones sociales y las dificultades clínicas que entran a esta comorbilidad. Los trabajos de investigación realizados en los últimos años, han revelado que el TDAH es por sí mismo, un factor de riesgo para desarrollar un TUS. En comparación a la población general e independientemente de otros trastornos psiquiátricos asociados, los pacientes adultos con TDAH muestran el doble de riesgo de presentar una drogodependencia. Si a ello se suma la presencia de un trastorno de conducta durante la infancia o de un trastorno antisocial de la personalidad en la vida adulta, el riesgo de desarrollar un TUS es aún mayor. Las personas con un TDAH durante la infancia inician el consumo de sustancias a una edad mas temprana y la evolución hacia un abuso o dependencia es mas rápida que en las personas que no padecen este trastorno. Estudios longitudinales han mostrado que el riesgo de que individuos con TDAH adquieran un TUS se presenta a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo evolutivo, por ejemplo, la exposición en útero al alcohol y tabaco puede aumentar el riesgo de TDAH en el niño. En la pubertad, se ha visto que el tratamiento del TDAH puede proteger frente el riesgo de aparición de un TUS. En la adolescencia, se ha observado una asociación entre el consumo de tóxicos parental y una aparición temprana de TUS y tabaquismo. Se ha planteado la hipótesis que existe una influencia inespecífica entre TUS y TDAH, de manera que genes que aumentan el riesgo de desarrollar un TUS también aumentan la vulnerabilidad para TDAH. En un estudio reciente, se analizo el riesgo familiar de TDAH, TUS y dependencia de alcohol y se hallaron resultados que apoyan la hipótesis del riesgo común para TDAH y TUS, sin 26 embargo, se observo que TDAH y dependencia de alcohol parecen transmitirse de manera independiente. En esta misma línea, se ha sugerido que experiencias negligentes en la infancia y de pobre vinculación entre madre e hijo pueden tener efectos sobre las funciones centrales dopaminérgicas en la edad adulta, lo que contribuiría a desarrollar una vulnerabilidad neurológica común para el TDAH y TUS. Los estudios realizados sobre comorbilidad entre el TDAH y los TUS han puesto de manifiesto la existencia de factores de riesgo genéticos, neurobiológicos y psicosociales que contribuyen a la aparición de estos trastornos de forma comórbida, pero hasta la fecha, no ha sido posible establecer los vínculos causales y los factores que intervienen en la secuencia de aparición de estos trastornos. Se ha propuesto que existe influencia genética de los pacientes con TDAH para desarrollar un TUS y que habría un sustrato neurobiológico común. También se ha planteado que la impulsividad asociada al TDAH puede contribuir al desarrollo de un TUS. De las posibles explicaciones etiológicas existentes sobre dicha comorbilidad, se debe destacar la hipótesis de la automedicación, por ser una de las mas referenciadas en los últimos años. Formulada por autores de enfoque psicodinámico, en la década de los 80 del siglo pasado, propone que los pacientes con estados emocionales patológicos consumirían sustancias psicotrópicas con el objetivo de automedicarse y fortalecer su identidad del “yo”. Posteriormente, en la década de los 90, en dicha hipótesis se introdujeron aspectos de carácter biológico, lo que permitió integrarla en el cuerpo teórico de las neurociencias. Desde esta perspectiva, es posible entender los trastornos relacionados con sustancias como el resultado de la existencia de una alteración biológica de origen genético o adquirido, que favorecería el consumo de drogas en un proceso de autotratamiento de la patología de base. Múltiples estudios han evidenciado que el TDAH es un factor de riesgo independiente para desarrollar abuso o dependencia de nicotina, alcohol u otras sustancias, si bien la existencia de un trastorno de conducta en la infancia aumenta dicho riesgo. Los pacientes con TDAH y TUS presentan una menor retención en los programas de tratamiento para adicciones, así como tasas más bajas de remisión y mayor cronicidad del TUS. 5. TDAH Y TUS Alcohol y TDAH Diversos estudios coinciden en reportar una elevada comorbilidad entre el abuso o dependencia de alcohol y el TDAH. 27 Un diagnóstico de TDAH en la infancia se asocia con un aumento significativo en el riesgo de desarrollar un trastorno por uso de alcohol, de modo que los niños con TDAH presentan un riesgo de 1,35-1,7 veces mayor de presentar abuso o dependencia de alcohol en la edad adulta que los niños sin TDAH. Este riesgo relativamente bajo podría reflejar las diferencias en el período de seguimiento en los diversos estudios. De hecho, en los estudios con muestras de pacientes adultos con TDAH se han encontrado tasas de abuso o dependencia de alcohol del 17-45%, superiores a las encontradas en población general. Así mismo, se ha detectado una elevada prevalencia de TDAH, entre el 19 y el 42%, en muestras clínicas de pacientes con un trastorno por uso de alcohol. Además, se ha observado que, en pacientes adultos con abuso o dependencia de alcohol, un diagnóstico de TDAH se asocia con un inicio significativamente más temprano de los problemas con el alcohol, una ingesta diaria de alcohol significativamente más alta, mayor gravedad de su trastorno adictivo y la aparición de otros problemas asociados. Cannabis y TDAH El cannabis es la sustancia ilegal de abuso más consumida por los pacientes con un diagnóstico de TDAH. A pesar de la gran heterogeneidad entre los estudios, se ha evidenciado que un diagnóstico de TDAH en la infancia se asocia con un aumento significativo en el riesgo de haber tenido algún consumo de cannabis y con un aumento en, aproximadamente, 1,5 veces la probabilidad de desarrollar un trastorno por uso de cannabis en la adolescencia o primeras etapas de la edad adulta. Teniendo en cuenta la interrelación entre el abuso y dependencia de cannabis y el TDAH, y dado que el consumo de cannabis puede ocultar, exacerbar o agravar los síntomas de inatención propios del trastorno, así como entorpecer la respuesta al tratamiento, es crucial cribar la existencia de abuso o dependencia de cannabis en los sujetos con TDAH. También se debería evaluar la posibilidad de TDAH en los adolescentes o adultos que consultan por un trastorno por uso de cannabis, particularmente en los pacientes con un consumo prolongado y de inicio temprano, y en aquéllos con problemas de conducta desde la infancia. Cocaína y TDAH Estudios realizados con muestras clínicas han mostrado que entre el 10 y el 35% de sujetos con dependencia de cocaína presentan TDAH comórbido, habiéndose evidenciado que los niños con TDAH tienen significativamente más probabilidades de desarrollar abuso o 28 dependencia de cocaína en la adolescencia o edad adulta, aproximadamente el doble, que los niños sin TDAH. En pacientes con un trastorno por uso de cocaína, la presencia de TDAH se asocia, entre otras consecuencias, con un inicio más temprano en el consumo de cocaína, así como de nicotina, alcohol y cannabis, con un consumo más frecuente y más grave de cocaína y con mayor comorbilidad psiquiátrica. Nicotina/tabaco y TDAH Tal como ocurre con el resto de sustancias de abuso, existe una sólida interrelación entre el TDAH y la dependencia de nicotina. De hecho, el TDAH es un factor de riesgo independiente para el tabaquismo, incluso tras controlar por la presencia de un trastorno de conducta comórbido. Los niños con TDAH presentan más del doble de probabilidades de haber fumado tabaco alguna vez a lo largo de la vida y casi el triple de probabilidades de desarrollar dependencia de nicotina en la adolescencia o edad adulta que los niños sin TDAH. Los individuos con TDAH empiezan a fumar tabaco más jóvenes, fuman más cigarrillos/día que los fumadores sin TDAH y tienen una mayor dificultad para dejar de fumar que las personas de la población general. A su vez, aunque el consumo temprano de alcohol, cannabis o tabaco es predictivo del posterior riesgo de desarrollar problemas por el consumo de otras sustancias, el tabaco es la sustancia con un mayor valor predictivo de un TUS. Opioides y TDAH Los opioides han sido probablemente las sustancias menos estudiadas en relación con el TDAH. Sin embargo, hay una elevada prevalencia de TDAH en pacientes con dependencia de opioides, habiéndose estimado que entre el 19 y el 55% de pacientes en tratamiento de mantenimiento con metadona (TMM) presentaban antecedentes de TDAH en la infancia. La mayoría de estos pacientes continuaban presentando un diagnóstico de TDAH en la edad adulta, con síntomas que interferían significativamente en su funcionamiento diario. En sujetos con dependencia de opioides, la existencia de TDAH se asocia con una evolución con más y más graves complicaciones, incluyendo tasas significativamente más elevadas de dependencia de sustancias y de otros trastornos psiquiátricos comórbidos (especialmente trastornos afectivos, trastornos de ansiedad o trastorno antisocial de la personalidad), con una mayor gravedad del trastorno adictivo, así como de un curso más grave de la patología dual y de su evolución en general. 29 Mecanismos y factores propuestos para explicar la relación entre el TDAH y los TUS 1. Mecanismos neurobiológicos: alteraciones comunes en la neurobiología del circuito de recompensa. Vulnerabilidad genética común. 2. Deterioro en el funcionamiento psicosocial: problemas en el funcionamiento psicosocial, familiar, académico y laboral como consecuencia del TDAH y que se han identificado como factores de vulnerabilidad para los TUS 3. Comorbilidad con otros trastornos mentales: la coexistencia de un trastorno de conducta (trastorno negativista desafiante), un trastorno antisocial de la personalidad o un trastorno bipolar aumenta la vulnerabilidad 4. Otros síntomas y rasgos asociados: impulsividad, búsqueda de novedades, mayor irritabilidad, etc. 5. Déficits de tipo neuropsicológico: característicos del TDAH (alteraciones en la función ejecutiva) 6. Hipótesis de la automedicación: un subgrupo de pacientes con TDAH consumirían sustancias con el fin de compensar o paliar algunos de sus síntomas. 6. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE CON TDAH Y TUS La presencia del TDAH se realizará atendiendo la presencia de los criterios de inatención e hiperactividad-impulsividad necesarios para el diagnóstico según los criterios DSM o CIE. Para ello es necesario prestar especial atención a la recogida de datos biográficos relativos a la infancia. Es en la infancia y no más tarde cuando siempre aparecen los primeros síntomas del TDAH. Además, los síntomas de TDAH deben tener repercusión significativa sobre, al menos, dos áreas de funcionamiento del paciente. A nivel académico es frecuente que el paciente presente problemas de aprendizaje (especialmente en lectura, escritura y, en menor medida, en cálculo), dificultades en la adquisición de habilidades de estudio, bajo rendimiento académico o suspensos frecuentes No obstante, la ausencia de historia de fracaso académico no excluye la posibilidad de TDAH, ya que es posible que el paciente pudiera compensar las dificultades atencionales con otros recursos cognitivos o bien mediante una sobre dedicación del tiempo a las tareas académicas. A nivel familiar es posible que el paciente recuerde la 30 existencia de frecuentes discusiones o castigos , que aunque puede guardar relación con la presencia de un trastorno de conducta o trastorno negativista desafiante, en muchas ocasiones sea simplemente el reflejo de los problemas ocasionados por los síntomas de TDAH (incapacidad para permanecer sentado, acabar las tareas o realizar los deberes, olvido de las responsabilidades encomendadas, realización de acciones impulsivas o temerarias…). Al evaluar los síntomas del TDAH que persisten en la edad adulta debemos tener en cuenta que las dificultades atencionales y ejecutivas suelen persistir con el tiempo, mientras que la impulsividad y, sobre todo, la hiperactividad, pueden haberse enmascarado, atenuado o incluso desaparecido con el paso de los años. La presencia en el momento actual de un número de criterios inferior a seis, estando presentes el resto de criterios y, especialmente, cuando hay una repercusión importante de los síntomas sobre el funcionamiento del paciente, no debe hacernos descartar el TDAH, sino que, en este caso, estaría indicado establecer un diagnóstico de TDAH en remisión parcial. Es importante precisar que los síntomas de TDAH hayan tenido un curso persistente a lo largo del tiempo. Es importante establecer el impacto de los síntomas del TDAH sobre la vida del paciente, lo que en ocasiones puede resultar difícil ante la presencia de TUS comórbido. En este caso se debe evaluar detenidamente en el paciente su estado y funcionamiento previo al consumo o en períodos de abstinencia. La dificultad para mantener relaciones de pareja estables, los problemas laborales (despidos, incapacidad para adquirir responsabilidades o enfrentamientos con jefes o compañeros), la práctica de conductas de riesgo (relaciones sexuales sin protección, deportes de riesgo o búsqueda constante de nuevas sensaciones), o la historia de accidentes de tráfico o laborales frecuentes, entre otros, pueden reflejar el impacto de los síntomas de TDAH en el paciente. Dada la elevada heredabilidad del TDAH, es posible que familiares del paciente puedan aportar información adicional de antecedentes del trastorno en otros miembros de la familia. De hecho, la presencia de antecedentes de TDAH en los familiares de un paciente es un dato de gran valor para la sospecha del trastorno, pero la ausencia de los mismos no debe hacernos, en ningún caso, descartar el diagnóstico Evaluación del TUS La evaluación de un TUS en un paciente con TDAH debe recoger de manera exhaustiva todos los datos relacionados con el consumo, incluyendo una historia exhaustiva de todas las 31 sustancias de abuso empleadas por el paciente a lo largo de su vida, incluyendo las xantinas, la edad de inicio de cada uno de los consumos, las vías de administración, las dosis empleadas, el contexto en que fueron consumidas, los efectos experimentados, las complicaciones derivadas del uso agudo o prolongado a lo largo del tiempo, los intentos de dejar el consumo y los tratamientos indicados. Si es posible, debe recabarse también información sobre la historia de consumo en familiares del paciente, que, en ocasiones, puede conducir a la sospecha en éstos de un TDAH no diagnosticado. Algunos autores recomiendan un periodo de abstinencia de un mes antes de la evaluación de los criterios de TDAH que presenta un paciente en el momento actual, para poder obtener una mayor fiabilidad de la información y seguridad en el diagnóstico. Sin embargo, esto a menudo no resulta posible, por lo que se deberá recurrir a realizar una detallada historia de los síntomas durante los períodos de abstinencia o anteriores al inicio del consumo para tratar de establecer si éstos son primarios o inducidos. 7. ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL PACIENTE CON TDAH Y TUS Como en otras combinaciones de patología dual, el tratamiento del paciente con TDAH y un TUS comórbido debe ser integrado e integral, siendo esencial el abordaje adecuado del TUS y la abstinencia para alcanzar la estabilización de los síntomas del TDAH. Junto con la medicación específica para ambas patologías comórbidas en muchos casos se hará necesaria una intervención psicoterapéutica, siendo las de origen cognitivo-conductual las que se han mostrado más útiles para este trastorno dual. Está aceptado que el tratamiento de elección del TDAH, como también es el caso para pacientes con TDAH y TUS comórbido, es el multimodal, que combina el tratamiento farmacológico con el psicosocial De manera individual, el tratamiento farmacológico constituye la primera opción terapéutica, ya que la evidencia de su eficacia supera a la de cualquier otra intervención. Cuando el TDAH se a compaña de un trastorno psiquiátrico comórbido, actualmente se recomienda tratar antes el trastorno más severo, teniendo en cuenta también la repercusión de cada uno de los trastornos presentes en el funcionamiento global, las expectativas de respuesta terapéutica y la propia demanda del paciente. Como norma general siempre trataremos los trastornos afectivos mayores (unipolares y bipolares) y los TUS antes que el TDAH. 32 8. FÁRMACOS ADMINISTRADOS A ADULTOS CON TDAH Antidepresivos Tricíclicos Imipramina 75-150 mg/día Desipramina 90-180 mg/día Nortriptilina 40-120 mg/día Otros Bupropión 150-300 mg/día Venlafaxina 75-225 mg/día Reboxetina 4-8 mg/día IMAO Tranilcipromina 30-45 mg/día Atomoxetina 40-80 mg/día Psicoestimulantes Metilfenidato 20-60 mg/día Dextroanfetamina 5-30 mg/día Pemolina (base) 37,5-75 mg/día Modafinilo 100-200 mg/día 33 9. CUIDADOS DE ENFERMERIA A ADULTOS CON TDAH DUAL El trastorno de déficit de atención e hiperactividad en adultos es todavía poco conocido entre los profesionales de la psiquiatría. Esto produce que muchos casos de TDAH se confundan con otro diagnóstico y no reciban un tratamiento correcto. Abordaje en enfermería: Desde enfermería podemos trabajar algunos aspectos de TDAH de manera efectiva, mediante el proceso de atención de enfermería (PAE) proporcionando unos cuidados enfermeros de forma dinámica y sistematizada. PERCEPCIÓN-MANEJO DE LA SALUD Determinar el historial de consumo de sustancias tóxicas. Determinar la conciencia de enfermedad, con buen seguimiento o no y cumplimiento terapéutico o no. NECESIDAD DE NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN. Desequilibrio nutricional: Relacionado con abuso de sustancias tóxicas Determinar el número de calorías y tipo de nutrientes necesarios para satisfacer las exigencias de alimentación: Fomentar la ingesta de calorías adecuada al tipo corporal y al estilo de vida Determinar la ingesta y los hábitos alimentarios del paciente. Facilitar la identificación de conductas alimentarias que deseen cambiarse NECESIDAD DE ELIMINACIÓN: La insuficiente o inadecuada nutrición e hidratación puede llevar a la presencia de problemas de estreñimiento o dificultades de eliminación vesical. Se produce diarrea por el consumo o abstinencia de cocaína, tras intoxicación aguda por disolventes en ciertos casos de desintoxicación por opiáceos. NECESIDAD DE MOVILIZACIÓN: El consumo de opiáceos reduce la capacidad global de movilización. En el síndrome de abstinencia son habituales los dolores óseos y musculares, y los calambres 34 NECESIDAD DE SUEÑO/REPOSO: En cuadros de abstinencia por opiáceos aparecen bostezos, intranquilidad, agitación, dificultades de conciliación del sueño, interrupciones nocturnas, despertar precoz, pesadillas y terrores nocturnos. Insomnio, manifestado por dificultad para conciliar el sueño y mantenerlo. Relacionado con abuso/dependencia de sustancias tóxicas El consumo de marihuana produce somnolencia, letargia y también afecta al ritmo de sueño en la fase REM. El consumo de cocaína produce problemas de ansiedad, hiperactividad e insomnio. Determinar el esquema de sueño/vigilia del paciente. Determinar los efectos que tiene la medicación del paciente en el esquema del sueño NECESIDAD DE VESTIRSE/ARREGLARSE: Puede presentar problemas de esta necesidad y autocuidado personal. NECESIDAD DE TERMORREGULACIÓN: El consumo de cocaína aumenta los parámetros de las constantes vitales, incluida la temperatura corporal. El consumo de alcohol produce sensación inmediata de calor y cierta insensibilidad al frio, NECESIDAD DE SEGURIDAD: Negación importante de su problemática y frecuentes incumplimientos del tratamiento ROL-RELACIONES Fomentar la implicación en relaciones potenciadas ya establecidas Animar al paciente a desarrollar relaciones. Fomentar las actividades sociales y comunitarias 35 MANTENIMIENTO INEFECTIVO DE LA SALUD, manifestado por abuso/dependencia de sustancias tóxicas y falta demostrada de conocimientos y habilidades para el mantenimiento de conductas saludables. Relacionado con dificultad para mantener un estilo de vida saludable. Acuerdo con el paciente: Determinar con el paciente los objetivos de los cuidados. Ayudar al paciente a establecer objetivos realistas, que puedan conseguirse. Ayudar al paciente a desarrollar un plan para cumplir con los objetivos CONCLUSIÓN El consumo de tóxicos afecta a todas las áreas de intervención enfermera en el paciente con enfermedad mental. Esto requiere por parte de los profesionales la adaptación del plan de cuidados a las necesidades específicas del paciente con patología dual. 36 MODULO 2: PATOLOGÍA DUAL CON TRASTORNOS DE ANSIEDAD 37 INDICE 1. OBJETIVOS MÓDULO 2. INTRODUCCIÓN PATOLOGIA ANSIOSA DUAL 3. QUÉ SON LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD: SIGNOS Y SINTOMAS. TIPOS Y DIAGNOSTICO 4. TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y TUS 5. CAUSAS EXPLICATIVAS DE PATOLOGIA ANSIOSA DUAL 6. EPIDEMIOLOGIA Y PREVALENCIA ANSIEDAD DUAL 7. DETECCIÓN Y VALORACIÓN ANSIEDAD DUAL 8. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 9. CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTES CON ANSIEDAD DUAL "La vida es un diez por ciento lo que experimentas y un noventa por ciento cómo respondes a ello." Dorothy M. Neddermeyer 38 1. OBJETIVOS DEL MÓDULO Definir la enfermedad Reconocer la importancia y la alta frecuencia de esta patología dual. Reconocer Conocer los tipos de trastornos de ansiedad que existen y los diferentes signos y síntomas que se pueden mostrar. Conocer cuáles son las primeras señales de alarma. Conocer los riesgos concretos de las diferentes sustancias en los pacientes con Trastornos de ansiedad Fomentar la relación enfermería-paciente Detectar de forma precoz un paciente con ansiedad dual. 2. INTRODUCCIÓN PATOLOGÍA ANSIOSA DUAL Una considerable cantidad de literatura científica ha acumulado abundante documentación y evidencias sobre la existencia de una estrecha relación entre el consumo de sustancias, el abuso, la dependencia y una gama amplia de trastornos mentales en distintas muestras (comunitarias, hospitalarias, etc.). Estas formas de comorbilidad han sido observadas para las distintas sustancias y tienen consecuencias negativas tanto para la persistencia como para la gravedad de estos trastornos. Su estudio es importante porque la aparición de la denominada patología dual presenta implicaciones etiológicas, clínicas, diagnosticas, evolutivas y de respuesta al tratamiento, tanto para el trastorno por uso de sustancias como para los trastornos de ansiedad, de los que a continuación nos ocupamos en su relación con las conductas adictivas. En los pacientes que presentan comorbilidad psiquiátrica la presencia de trastornos por uso de sustancias y trastornos de ansiedad es muy frecuente. Existe una total coincidencia en admitir que la relación entre los trastornos de ansiedad y las adicciones es compleja, presentando muchas de las dificultades comunes al estudio de cualquier patología dual, a las que se añaden las derivadas de la necesidad de precisar la diferenciación entre distintos síntomas de ansiedad que pueden aparecer en el curso del consumo o la dependencia de drogas y un verdadero trastorno de ansiedad. 39 3. QUÉ SON LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD. SIGNOS Y SÍNTOMAS. TIPOS Y DIAGNOSTICO. “Los problemas de ansiedad son muy frecuentes. Una de cada diez personas consulta, al menos una vez en la vida, porque se siente ansiosa, tensa o preocupada.” Al hablar de ansiedad nos referimos tanto a la sensación de “estar al borde de un ataque”, “estar de los nervios”, preocupado, angustiado.... como a los síntomas corporales tales como la tensión muscular, la respiración agitada o la presión en el pecho, los nudos en el estómago, el dolor de cabeza, las palpitaciones....etcétera. La ansiedad en sí misma no es algo negativo, todos la experimentamos en situaciones delicadas, en momentos de preocupación o en circunstancias peligrosas. En estas condiciones, la ansiedad, es una reacción normal y sana, con la que nos ha dotado la naturaleza, y que nos ayuda a reaccionar rápidamente si fuera necesario o incluso a rendir mejor. Por ejemplo, imagina lo esencial que resulta la ansiedad cuando estás a punto de ser atropellado por un coche o si entra un ladrón en tu casa, en estas circunstancias, tener un nivel moderado de ansiedad nos ayuda a enfrentarnos a esta amenaza y ponernos a salvo. Así, cuando nos hallamos ante un peligro real, la ansiedad nos impulsa a huir o a buscar ayuda y hace que, en el futuro, aprendamos a evitar las situaciones que pueden resultar peligrosas. Incluso, en ciertas dosis, mejora nuestra capacidad para afrontar las dificultades. Por ejemplo, los deportistas suelen conseguir sus mejores resultados en las competiciones más importantes, cuando su nivel de ansiedad es mayor de lo habitual. Pero la ansiedad se convierte en un problema cuando está reacción de alarma se pone en marcha sin que exista un peligro real, es decir, cuando nos ponemos nerviosos y nos asustamos en situaciones que interpretamos como peligrosas pero que, en realidad, no lo son. El papel que juegan nuestros pensamientos es fundamental cuando experimentamos alguna alteración emocional, y de manera especial, en la ansiedad. Así, lo que nos altera no son las cosas en sí, sino lo que pensamos de ellas. De esta forma, ante un mismo hecho, dos personas pueden reaccionar de manera muy diferente: uno de ellos puede llegar a estar muy ansioso mientras que el otro puede estar 40 completamente tranquilo. Esto se debe a lo que, cada uno de ellos, piensa de ese mismo hecho. SIGNOS Y SINTOMAS DE LA ANSIEDAD: El componente fisiológico Incluye las sensaciones internas (físicas) que podemos notar cuando estamos nerviosos: Palpitaciones y/o aumento de la frecuencia cardiaca Sudor Temblores Sensación de ahogo o falta de aire Sensación de atragantarse Opresión o malestar en el pecho Náuseas Molestias abdominales Inestabilidad y/o mareo Sensación de desmayo Sensación de entumecimiento y/o hormigueos Escalofríos o sofocos Estas sensaciones pueden aparecer de forma intensa y brusca alcanzando su máxima expresión en unos 10 minutos, en este caso estamos hablando de un ataque de pánico. Algunas personas pueden experimentar estas sensaciones y no darles mayor importancia atribuyéndolas a que se han puesto nerviosos o a otras causas poco preocupantes; pero otras personas piensan, de forma errónea, que esas sensaciones son peligrosas (componente cognitivo) y llevan a cabo conductas para evitar que esas sensaciones se produzcan de nuevo (componente conductual), esto es lo que se ha denominado el CIRCULO VICIOSO DE LA ANSIEDAD, que veremos más adelante. El componente cognitivo El componente cognitivo es lo que hemos denominado interpretación catastrófica de la ansiedad y es el componente principal de la ansiedad y el pánico. 41 Se refiere al conjunto de creencias, pensamientos, e imágenes que surgen en la mente cada vez que se experimentan sensaciones de ansiedad y que son interpretaciones erróneas de lo que está sucediendo. Así, la persona con un problema de ansiedad y/o de pánico puede interpretar, de forma equivocada, que: - “Voy a volverme loco” - “Voy a perder el control” - “Voy a tener un ataque al corazón” - “Voy a asfixiarme” - “Voy a desmayarme” - “No podré soportar tanta ansiedad” - “Tengo alguna enfermedad nerviosa” El componente conductual. El componente conductual de la ansiedad y el pánico incluye la tendencia a evitar, huir, escapar, buscar ayuda y hacer cualquier cosa que pueda ayudarnos a librarnos de lo que creemos un peligro: la ansiedad. Así, algunas personas evitan determinadas actividades como tomar cafeína o hacer deporte, evitan determinados lugares o van siempre acompañados, evitan estar solos, conducir, hacer colas, viajar o usar transportes públicos, acuden a urgencias, toman ansiolíticos o se refugian en su casa. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SÍNTOMAS. CRISIS: cuando la ansiedad se presenta, de forma rápida, repentina, veloz, como si de una ráfaga se tratara, de sorpresa. Es una borrachera intempestiva de inquietud y desasosiego, acompañada de una sintomatología muy variada, que deja al que la padece un gran temor a que se vuelva a repetir en el momento menos esperado. Comienzo agudo, gran intensidad y duración breve, pocos minutos a lo sumo 20, pero el impacto que produce puede duras horas. Cuando aparece con una intensidad muy aguda, hablamos de ataque de pánico. EPISODIO: aparece de forma más suave, su duración no es tan breve (se prolonga durante horas o incluso días), su intensidad es menor y su instalación es más progresiva. 42 TEMPORADA: se presenta de un modo más lento y progresivo. La aparición de la ansiedad es uniforme. La intensidad es moderada pero sostenida y la duración es mayor (semanas, meses) y tarda más tiempo en desaparecer. TIPOS DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD Trastorno de pánico Las personas que sufren del trastorno de pánico tienen ataques de pánico recurrentes e inesperados-episodios de miedo e incomodidad extrema que comienzan en forma abrupta y aumentan rápidamente hasta llegar a un pico, normalmente en diez minutos. Los ataques de pánico están caracterizados por síntomas físicos como palpitaciones, sudor, temblores, falta de aire, sensación de ahogo, dolor de pecho, náusea, mareo, desorientación, miedo a perder el control o a morir, adormecimiento, escalofrío y sofocos. Asimismo, los ataques de pánico normalmente vienen acompañados de una sensación de peligro inminente y del fuerte deseo de escapar. Los ataques pueden ser provocados por eventos desencadenantes específicos o pueden surgir "de la nada". La frecuencia de los ataques tiende a variar según la persona. Para que la persona reciba el diagnóstico de un trastorno de pánico, sus ataques deben estar seguidos de por lo menos un mes de preocupación constante de tener más ataques, debe tener la preocupación de por qué sintió los ataques y lo que significan (los miedos de tener una enfermedad física seria o de estar "perdiendo la cabeza" son comunes), o bien, deben presentar un cambio significativo en el comportamiento causado por los ataques (muchas personas sienten la necesidad de evitar ciertas situaciones o de retirarse se ambientes específicos). El trastorno de pánico se diagnostica con más frecuencia en mujeres que en hombres y, aunque la edad de su comienzo varia considerablemente, es más común que se sienta por primera vez entre la adolescencia tardía y después de los 35 años de edad. Hasta la mitad de las personas a las que se les diagnostica un trastorno de pánico también sufren de agorafobia (ver a continuación). 43 Fobias Se definen como el miedo exagerado, involuntario e irracional a situaciones o cosas en particular. Generalmente, las fobias se dividen en tres tipos. 1. Fobia específica (o simple): Esta fobia es provocada por un objeto o una situación específica como volar, alturas, agujas o serpientes. Las fobias específicas generalmente son más comunes en mujeres que en hombres y casi siempre aparecen por primera vez durante la niñez. 2. Fobia social (trastorno de ansiedad social): Esta fobia en particular se limita específicamente a situaciones sociales. Se caracteriza por un miedo extremo a encontrarse o conocer nuevas personas o de ser avergonzado, humillado o juzgado por los demás. Parece ser que la fobia social se diagnostica igualmente en hombres y mujeres. Generalmente aparece por primera vez durante la adolescencia y a veces surge por antecedentes de timidez durante la niñez. Para que se haga el diagnóstico de una fobia específica o social se requiere que cuando la persona esté expuesta al objeto o la situación a la que tiene miedo, sienta ansiedad (frecuentemente tomando la forma de ataques de pánico), que la persona que sufre la fobia reconozca la naturaleza irracional de su miedo y que la ansiedad causada por la fobia afecte negativamente su l estilo de vida. 3. Agorafobia: Las personas que sufren de agorafobia sienten un miedo intenso de quedar atrapados en lugares y situaciones o de no poder encontrar ayuda si tienen un ataque de ansiedad o pánico. Los miedos de las personas que sufren este tipo de fobia frecuentemente se relacionan con estar solo en un lugar abierto o en medio de una multitud. Frecuentemente, las personas que sufren agorafobia evitan estas situaciones por completo ya que les causan mucho miedo o ansiedad. Es importante recordar que todos tenemos ciertos miedos y a veces sentimos timidez y ansiedad pero que las fobias que se diagnostican causan trastornos severos. 44 Trastorno obsesivo-compulsivo El trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos o imágenes persistentes, intrusivos e inadecuados (obsesiones) y comportamientos repetitivos que la persona siente que debe hacer (compulsiones). Las obsesiones comunes incluyen miedo a contaminarse, fijación en números que traen suerte o que alejan a la suerte, miedo de que la persona o los demás están en peligro, necesidad de mantener el orden y la exactitud y dudas excesivas. Las compulsiones más comunes que se realizan en respuesta ritualista a estas obsesiones incluye lavarse las manos, contar y acumular y arreglar cosas. Aunque la mayoría de las personas a veces tienen este tipo de ideas y comportamientos, se considera que el trastorno obsesivo-compulsivo ocurre cuando estas obsesiones y compulsiones se tienen durante más de una hora todos los días y se presentan de una manera que trastornan la vida de la persona o le causa una ansiedad muy grande. Este trastorno se presenta en la misma proporción en hombres y mujeres, pero frecuentemente aparece más temprano en hombres. Por lo general, el trastorno comienza en la adolescencia o en la juventud aunque es posible que comience durante la niñez. Trastorno de estrés postraumático Si una persona sufre o es testigo de un evento violento o trágico que causó miedo, impotencia y horror intensos, a veces esa persona puede sufrir del trastorno de estrés postraumático. Los eventos que frecuentemente producen este trastorno son violación, guerra, desastres naturales, abuso y accidentes serios. Aun cuando es común pasar por breves estados de ansiedad o depresión después de tales acontecimientos, las personas que sufren de trastorno de estrés postraumático vuelven a vivir la experiencia traumática una y otra vez en la forma de pesadillas, alucinaciones o "flashbacks"; esas personas evitan todo lo que esté asociado con el evento (y frecuentemente se notan algo "desconectadas"); también se muestran más excitables 45 es decir, tienen dificultades para dormir y para concentrarse, presentan irritabilidad, están muy alertas y nerviosas). Para que la persona reciba el diagnóstico de trastorno de estrés debe presentar síntomas durante más de un mes y no ser capaz de realizar las funciones cotidianas de la manera que lo hacían antes que sucediera el evento. Este trastorno generalmente aparece dentro de un período de tres meses de la situación traumática pero en algunas circunstancias puede salir a la superficie meses y hasta años después. El trastorno de estrés postraumático puede presentarse a cualquier edad. El trastorno de estrés agudo es similar al trastorno de estrés postraumático. También aparece como respuesta a un evento traumático y sus síntomas son el revivir la situación, evitar situaciones relacionadas con el evento y gran excitabilidad. Sin embargo, existen dos diferencias principales entre estos dos trastornos. Primero, el trastorno de estrés agudo tiene un elemento mayor de desasociación, es decir, las personas que sufren de este padecimiento se sienten desasociadas o desconectadas de la realidad y a veces, hasta pueden presentar amnesia. La otra gran diferencia entre estos dos trastornos es el período de tiempo en que se presentan los síntomas. El trastorno de estrés agudo sólo se diagnostica si la perturbación se presenta dentro de un período de cuatro semanas de la situación traumática y si dura como mínimo dos días y como máximo cuatro semanas. Lo que muchas veces se piensa al principio que es el trastorno de estrés agudo, con el tiempo recibe el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Trastorno de ansiedad generalizada Las personas que sufren de trastorno de ansiedad generalizada presentan ansiedad y preocupación excesivas sobre eventos o actividades cotidianas. Asimismo, la ansiedad que se presenta con este trastorno es difícil de controlar y causa complicaciones notables en situaciones de trabajo y sociales. Los síntomas físicos del trastorno incluyen tensión nerviosa, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y problemas para dormir. Para recibir el diagnostico de trastorno de ansiedad generalizada, la persona debe presentar este tipo de ansiedad excesiva la mayoría de los días durante un período de seis meses o más. 46 La mayoría de las personas que sufren este trastorno dicen haberse sentido ansiosas durante toda la vida y el trastorno aparece por primera vez durante la niñez o la adolescencia; no obstante, el comienzo de este trastorno en adultos es común. DIAGNOSTICO Las actuales clasificaciones internacionales de trastornos psiquiátricos contienen criterios diagnósticos específicos para los denominados trastornos de ansiedad inducidos por sustancias. Así, se han definido trastornos provocados por el alcohol, los alucinógenos, las anfetaminas y derivados, la cafeína, el cannabis, la cocaína, la fenciclidina, los inhalantes y otros. En el caso de la abstinencia, las sustancias que pueden desarrollar un cuadro similar son el alcohol, los opiáceos, la nicotina, la cocaína, así como los fármacos englobados en el grupo los sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. El trastorno de ansiedad provocado por sustancias psicoactivas se caracteriza por síntomas relevantes de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos fisiológicos propios de las mismas. Dependiendo de la naturaleza de la sustancia, puede incluir crisis de ansiedad, fobias, obsesiones y/o compulsiones, tanto durante la intoxicación como en la abstinencia. Los síntomas han de persistir por un tiempo determinado tras el periodo agudo de abstinencia o intoxicación para diagnosticar este trastorno, o bien han de ser claramente excesivos en función al tipo y la cantidad de sustancia ingerida. La sintomatología ansiosa producida por la abstinencia o la intoxicación de las sustancias suele ser transitoria y remite después de ser metabolizadas, restableciéndose el equilibrio fisiológico del organismo. Por todo ello y al igual que en cualquier estudio de comorbilidad, en lo que atañe a la precisión del diagnostico comórbido en presencia sintomatología ansiosa, será necesario realizar una evaluación longitudinal de los pacientes, usar instrumentos estandarizados para valorar el consumo y/o la dependencia de la sustancia y los trastornos de ansiedad, utilizar diferentes fuentes de información, realizar la evaluación de la dependencia en el momento actual y a lo largo de la vida, valorar los tipos de sustancias de las que se es o se ha sido dependiente, procurar realizar el diagnostico cuando el paciente está estable y no experimenta síntomas significativos de intoxicación ni de abstinencia (definiendo está claramente), y preferentemente realizar la entrevista de valoración por personal clínicamente entrenado. 47 4. TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y TUS Se acepta ampliamente que la presencia de un trastorno psiquiátrico comórbido o de psicopatología sobreañadida a la drogodependencia ocasiona una peor evolución de la adicción ensombreciendo el pronóstico de ambos. Los niveles elevados de ansiedad como rasgo y la presencia de trastornos de ansiedad correlacionan positivamente con la vulnerabilidad para las recaídas. Lo ideal es que el tratamiento de ambas patologías sea llevado a cabo por el mismo equipo de forma integrada y debiera tener en cuenta algunos principios básicos tales como proceder a la estabilización de los síntomas agudos de todos los trastornos presentes como paso previo al proceso de tratamiento. Observar a los pacientes libres de sustancias durante un periodo de unas 4 semanas será una buena contribución al diagnostico y la estabilidad del mismo. El tratamiento eficaz de ambos trastornos suele ser una condición necesaria para observar mejorías globales. La presencia de recaídas no supone necesariamente el fracaso final del tratamiento aunque esto exigirá una buena dosis de flexibilidad y paciencia por parte de los profesionales implicados en el tratamiento. La experiencia de los profesionales y la motivación de los mismos será básica para obtener buenos resultados en el abordaje de los pacientes que presenten comorbilidad psiquiátrica y conductas adictivas. CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES DUALES CON ANSIEDAD: Los pacientes duales con trastornos de ansiedad muestran una serie de características diferenciales, como: Mayor frecuencia de varones Historia familiar de uso de alcohol u otras sustancias Problemas comportamentales Pérdida parental precoz (antes de los 18 años), Menor probabilidad de inicio del TAG antes de los 18 años Mayor tasa de otra comorbilidad psiquiátrica a lo largo de la vida (especialmente, dependencia de nicotina, trastorno bipolar I y II, TP, juego patológico y trastorno de personalidad antisocial) 48 RELACION DE LA ANSIEDAD CON LAS DIFERENTES SUSTANCIAS Ansiedad y cocaína El estudio multicéntrico NIMH-ECA (National Institute of Mental Health-Epidemiologic Catchment Area), arrojo una prevalencia de comorbilidad psicopatológica a lo largo de la vida entre los adictos a cocaína del 33.3%para los trastornos de ansiedad. Cuando las drogas consideradas eran los opiáceos o el alcohol, las cifras de prevalencia para la patología ansiosa se situaban entre 31.6% y 19.4% respectivamente. Cifras similares sobre la presencia de patología ansiosa en cocainómanos, en este caso 37%, se obtienen en otra investigación de relevancia sobre la comorbilidad realizada por Halikas y cols., en una muestra de 207 adictos a cocaína en tratamiento. En un estudio realizado sobre la base del National Household Surveys on Drug Abuse en sus ediciones de 1994, 1995, 1996 y 1997, se encontró que el consumo de cocaína multiplica por 3,3 el riesgo de padecer ataques de pánico, lo cual apoya la hipótesis de la asociación causal entre abuso de cocaína y ataques de pánico propuesta con anterioridad por distintos autores. La comorbilidad entre la adicción a cocaína y el trastorno por estrés postraumático (TEPT) ha recibido una particular atención y se ha comprobado que los índices de TEPT en adictos a cocaína en tratamiento son importantes: Entre el 19% y el 59%, según diversos estudios. En general, la población drogodependiente tiene 3 veces más riesgo que la población general de padecer TEPT y entre muestras de sujetos diagnosticados de TEPT es más frecuente la presencia de abuso de sustancias. Ansiedad y cannabis En lo que atañe al cannabis, la droga ilegal más consumida, en general los estudios publicados encuentran cifras elevadas de síntomas y trastornos de ansiedad en consumidores y dependientes que puede llegar al 22%, aunque otros estudios de seguimiento no encuentran un aumento de trastornos de ansiedad en la población que consume cannabis. El consumo de cannabis ha sido relacionado en la literatura con el diagnostico de trastorno de pánico considerándose que su consumo puede precipitar síntomas de ansiedad en pacientes con crisis de pánico o desencadenarlos por primera vez en sujetos vulnerables. Algunos estudios no encuentran asociación entre los trastornos de ansiedad y el consumo de cannabis, aunque tras 49 controlar diversos factores de confusión, parece que el inicio del uso de cannabis antes de los 15 años y la frecuencia de su consumo se asocia con el incremento de ansiedad en adultos especialmente incrementando el riesgo de presentar crisis de pánico. El trastorno de ansiedad social es un factor de riesgo para la dependencia de alcohol y de cannabis, principalmente en las mujeres. Ansiedad y alcohol Se han publicado cifras muy variables en cuanto al consumo de alcohol y la presencia comórbida de trastornos de ansiedad, con valores para dependientes, según los distintos estudios, entre el 22 y el 68%. Las diferencias observadas vienen determinadas por las distintas muestras estudiadas y la metodología empleada, según antes se comento. Así por ejemplo, en cuanto a la comorbilidad relacionada con el consumo de alcohol, los datos del Estudio Nacional sobre Comorbilidad (NCS) muestran como entre los sujetos con dependencia a esta sustancia se observo que un 35.8% de los varones y un 60.7% de las mujeres había experimentado algún trastorno por ansiedad a lo largo de su vida. De este modo, el consumo abusivo de alcohol multiplicaba por 1.7 la posibilidad de padecer cualquier trastorno de ansiedad y la dependencia de esta sustancia multiplicaba por 2.6 esta misma posibilidad. La mayoría de los estudios coinciden en señalar la elevada presencia de agorafobia, trastornos obsesivo-compulsivos y fobia social en los consumidores problemáticos de alcohol. Ansiedad y opiáceos En cuanto a la relación entre trastornos de ansiedad y consumo de opiáceos, se observan valores dispares en los distintos estudio realizados con cifras situadas entre el 16 y el 22,8%.De nuevo aquí la presencia de agorafobia y fobia social es destacada por algunos autores si bien este dato no es compartido por otros muchos. Existe eso sí, una total coincidencia en señalar los altos niveles de ansiedad que presentan los adictos a opiáceos cuando demandan tratamiento. Ansiedad y tabaco Clásicamente se ha asociado el consumo de nicotina con la ansiedad y el estrés. En los estudios epidemiológicos se encuentra una clara y significativa asociación entre fumar y distintos trastornos de ansiedad de modo que se ha descrito que el consumo de cigarrillos es habitual al menos en la mitad de las personas que padecen un trastorno por ansiedad. 50 Igualmente, la mayoría de los estudios encuentran que los fumadores tienen una ansiedad rasgo mayor que los no fumadores o los que fuman pocos cigarrillos. Esta relación se encuentra tanto en adolescentes como en adultos. Fumar incrementa el estrés. Al dejar de fumar se reduce el nivel de estrés y la ansiedad, relación que se incrementa con el tiempo de abstinencia. Al tiempo, el estrés es un elemento que impide a muchas personas dejar de fumar o un facilitador de la recaída. Las ultimas evidencias publicadas establecen una clara relación entre el padecimiento de trastornos psiquiátricos (entre ellos los problemas de ansiedad) y el consumo de drogas, e incluso se pueden considerar variables predictoras para una posible relación entre el inicio del consumo o la severidad del problema adictivo para distintas sustancias. 5. CAUSAS EXPLICATIVAS DE LA PATOLOGIA ANSIOSA DUAL Se han propuesto diferentes hipótesis para explicar la comorbilidad entre abuso de drogas y trastornos de ansiedad: a) Trastorno psiquiátrico primario con abuso de sustancias secundario. En este modelo las drogas intentarían revertir las anomalías basales de la patología ansiosa. b) Trastorno por abuso de sustancias primario y el trastorno psiquiátrico, secundario. Este grupo se basaría en que la administración continuada de drogas provocaría cambios neuroadaptativos, que llevarían a un trastorno de ansiedad c) Ambos trastornos son coexistentes. Existiendo dos posibilidades: la primera es que ambos trastornos tengan un origen común (modelo de factores comunes), lo cual indica que pueden constituir dos manifestaciones sintomatológicas de un mismo proceso de base, con componentes genéticos y neurobiológicos similares. La segunda posibilidad plantea que ambos trastornos tengan un origen independiente (modelo bidireccional) de forma que cada uno de los trastornos puede incrementar la vulnerabilidad del otro. Entre los factores biológicos subyacentes a la patología dual se han sugerido: a) La existencia de elementos de vulnerabilidad comunes, como factores genéticos o la exposición a un factor ambiental (estrés, trauma, etc.) predisponente común a ambas enfermedades. 51 b) La implicación de regiones cerebrales comunes en ambas enfermedades. c) El hecho de que se presenten con frecuencia en la adolescencia, una etapa más susceptible a cambios neuroplásticos. El inicio del consumo de drogas de abuso en este periodo es más susceptible de desencadenar la aparición de enfermedades mentales, al igual que la aparición temprana de trastornos psiquiátricos puede incrementar la vulnerabilidad al abuso de drogas. Todo ello se puede resumir en una hipótesis morfogenética y/o funcional en dos niveles que propone que tanto el abuso de drogas como los trastornos psiquiátricos sean la expresión sintomática de alteraciones preexistentes en circuitos neuronales comunes, y/o que ambos cuadros presenten elementos celulares comunes de forma que el abuso crónico de una droga produzca cambios neuroadaptativos en circuitos neuronales similares a los producidos en trastornos psiquiátricos. Los argumentos expuestos sugieren la implicación de regiones cerebrales comunes a los trastornos de ansiedad y abuso de sustancias. De este modo se ha propuesto la participación del sistema límbico, un complejo sistema neurológico formado por diferentes regiones cerebrales interconectadas, entre cuyas funciones están el control de las emociones y la formación de memorias asociativas. Otras estructuras, como el Locus Coeruleus (LC), principal núcleo catecolaminérgico central, podría ser también un elemento clave en la comorbilidad, ya que se ha demostrado su implicación tanto en trastornos de ansiedad como en la dependencia opiácea. Diversas observaciones demuestran que los pacientes con trastornos de ansiedad tienden al abuso de sustancias depresoras, que disminuyen la actividad del LC, como benzodiacepinas, alcohol u opiáceos, de forma que podrían reducir la sensación de angustia. Otra estructura cerebral, la amígdala, se ha asociado con los trastornos de ansiedad pero también parece estar relacionada con el abuso de drogas. Así, además de intervenir en el aprendizaje asociativo de estímulos aversivos, la amígdala también es importante en la asociación de estímulos reforzadores o placenteros. En humanos adictos a la cocaína, se ha observado una sobre activación de la amígdala cuando se les ha reexpuesto a señales relacionadas con la droga. Se ha sugerido también que algunas regiones de la corteza prefrontal son un posible sustrato para la formación de procesos mal adaptativos responsables de la mayoría de trastornos psiquiátricos o adictivos así como de la comorbilidad entre estos. 52 Existen otras estructuras cerebrales que tienen un papel importante en el desarrollo de la adicción y cuya participación en trastornos de ansiedad ha sido recientemente propuesta. Es el caso de la amígdala extendida, complejo que comprende la corteza del Núcleo Acumbens (NA), el núcleo medial de la estría terminal y la Amígdala Central y que ha sido sugerida como punto de integración de la mayoría de funciones del circuito de recompensa. La actividad dopaminérgica en el NA está relacionada con los efectos reforzadores de estímulos naturales como la comida o el sexo. Asimismo se ha observado su activación con la administración de drogas, y tiene una importante relevancia en fenómenos relacionados con el abuso de estas. El Núcleo Acumbens también podría estar involucrado en trastornos de ansiedad, ya que se ha observado un incremento de la liberación de dopamina tras exposiciones a estímulos aversivos y concretamente se ha relacionado con la adquisición y la expresión de respuestas aversivas condicionadas. El hipotálamo es otra de las estructuras cerebrales que podrían participar en la relación entre trastornos ansiedad y trastornos por uso de sustancias. Es bien conocido que uno de los factores comunes implicados en los trastornos psiquiátricos y el abuso de drogas es el papel que desempeña el estrés durante el desarrollo de la adicción y la recaída a la droga. De hecho, se sabe que la exposición al estrés incrementa la vulnerabilidad a la adicción de una droga pero también desencadena los ataques de angustia propios del trastorno de pánico y es un elemento gatillo en los trastornos de ansiedad. Es por ello que el hipotálamo podría jugar un papel importante en la comorbilidad, ya que su activación incrementa la presencia de la hormona de liberación de corticotropina, crucial en la respuesta al estrés e implicada en la fisiopatología de la ansiedad así como también en trastornos adictivos. La activación del hipotálamo tras estrés produce un incremento de la liberación de corticotropina, que a su vez potencia el sistema de recompensa dopaminérgico, e induce al consumo de la droga. Además el estrés produce una sensación de malestar y un incremento de la ansiedad responsables de la búsqueda compulsiva de la droga en individuos dependientes. Los circuitos cerebrales que controlan las respuestas al estrés también participan en las manifestaciones motivacionales de la abstinencia a opiáceos. Así, el síndrome de abstinencia a opiáceos se relaciona con una elevación importante en los niveles extracelulares de corticotropina en áreas del sistema mesolimbico y especialmente en la amígdala. Esta alteración de la función de la corticotropina a nivel límbico parece mediar los síntomas relacionados con el estrés que acompañan al síndrome de abstinencia. Además, durante la abstinencia a opiáceos, la corticotropina esta también incrementada en el eje hipotálamo hipofisario, dando lugar a una alteración de este que persiste incluso tras el síndrome de abstinencia agudo. Cambios similares de los niveles extracelulares de 53 corticotropina han sido descritos durante la abstinencia a otras drogas de abuso como en el caso de los cannabinoides. Se ha propuesto que tanto los trastornos de ansiedad como el abuso de drogas se producen debido a mecanismos celulares y moleculares comunes que subyacen al aprendizaje y la memoria asociativa. Así, tanto en los trastornos de ansiedad como tras la administración de drogas de abuso se producen cambios adaptativos a largo plazo en el cerebro que no solo contribuyen a la consolidación del proceso adictivo o de las memorias de miedo, sino que parecen participar en la mayor vulnerabilidad a la recaída tras un periodo prolongado de abstinencia. Estos cambios han comenzado a ser identificados en los últimos años y se conocen toda una serie de modificaciones neurobiológicas persistentes, algunas de las cuales podrían explicar la comorbilidad entre trastornos de ansiedad y abuso de sustancias. Una primera hipótesis para explicar estos cambios a largo plazo se basa en los cambios moleculares que se observan de una manera similar tanto en los procesos de aprendizaje como durante el desarrollo de los fenómenos adictivos y en los trastornos de ansiedad. En todo caso, la descripción detallada de los cambios mencionados excede con mucho el objetivo de este capítulo. Para terminar este apartado de hipótesis explicativas de la comorbilidad entre ansiedad y adicciones haremos una breve mención a las teorías genéticas. Actualmente se piensa que los procesos neurobiológicos que subyacen a la adicción, la recompensa, las funciones cognitivas ejecutivas, el estrés o la ansiedad se solapan sustancialmente con aquellos procesos que están implicados en desordenes psiquiátricos y por ello se supone que existen en común factores genéticos. Ambas enfermedades se heredan como enfermedades complejas, sin un patrón obvio de trasmisión Mendeliana, es decir son poligénicas, apareciendo la vulnerabilidad por el impacto funcional simultaneo de variantes alélicas en diferentes genes. Se han descrito varias familias de genes que podrían explicar la comorbilidad entre los trastornos de ansiedad y el abuso de drogas. Los estudios realizados en animales de experimentación con drogas de abuso proponen varios genes candidatos de susceptibilidad tales como BDNF, el receptor de serotonina 5HT1B, el receptor GABAA, el neuropéptidos Y, el receptorD2, CREB, GAD1, COMT, etc. y varios receptores de glutamato. También se han identificado ciertos genes importantes en enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo el gen de la neuregulina 1 o de su receptor ErbB4 y varios de los mencionados para los trastornos de abuso de sustancias, como potenciales candidatos en la patología psiquiátrica. 54 6. EPIDEMIOLOGIA Y PREVALENCIA PATOLOGIA ANSIOSA DUAL La prevalencia de estos trastornos comórbidos difiere notablemente según los diversos estudios publicados, dado que las cifras se modifican por dificultades diagnosticas (superposición de síntomas, modificación de los mismos por influencia mutua) y metodológicas (criterios de selección de la muestra, diseño del estudio, situación del consumo en el momento en que se realiza la entrevista, naturaleza de la misma, criterios diagnósticos empleados). En todo caso, desde hace años, se ha venido observando un aumento significativo de los diagnósticos de comorbilidad entre diversas enfermedades psiquiátricas y trastornos relacionados por el consumo de sustancias. Esta situación clínica no es una excepción sino una realidad mayoritaria para todas las conductas adictivas, ya se trate de sustancias integradas culturalmente en el mundo occidental (alcohol y tabaco) como para otras que no lo están y además su consumo es ilegal (opiáceos, cocaína, cannabis, etc.) y es también muy frecuente en las enfermedades mentales en las que se presentan conductas adictivas con una prevalencia mucho mayor que en la población general. Se ha llegado a afirmar que los denominados pacientes duales constituyen el 30-50% de la población psiquiátrica y más del 80% de la población toxicómana y de modo especial, la comorbilidad de trastornos de ansiedad y trastornos de abuso de sustancias es muy frecuente en el campo de la psicopatología. En el estudio, ya clásico, de Rounsaville y cols., se compara la prevalencia de trastornos psicopatológicos entre una muestra de adictos a cocaína, de adictos a opiáceos y de población general. Como cabía esperar, se encuentra que existe más psicopatología en los grupos con abuso de drogas que en la población general y que la psicopatología que acompaña al abuso de drogas asemeja a estos grupos más de lo que los diferencia. Respecto a las diferencias entre los grupos de abuso de drogas, destacan porcentajes de sintomatología ansiosa del 34.5% en el grupo de cocainómanos frente al 20.8% observado en el grupo de opiáceos. Desde un punto de vista epidemiológico, un trabajo de referencia, dada su magnitud y repercusión en otras publicaciones, es el estudio multicéntrico NIMH-ECA (National Institute of Mental Health-Epidemiologic Catchment Area), realizado sobre una amplia muestra de 20.291 sujetos entre los años 1980 y 1984. Entre los pacientes con trastornos de ansiedad, el 23.7% presentaban algún trastorno por uso de sustancias. 55 7. DETECCIÓN Y VALORACIÓN PATOLOGIA ANSIOSA DUAL La comorbilidad del trastorno de ansiedad y el uso de sustancias tóxicas en muy frecuente en los pacientes con patología dual. Existen diversos factores que impiden concretar la secuencia temporal y, por tanto, dificultan el diagnostico del trastorno primario o secundario: Coexistencia de los síntomas durante largo tiempo Comienzo gradual de los síntomas de ansiedad Desarrollo progresivo de la adicción Deterioro cognitivo del paciente Negación de la dependencia La característica esencial del trastorno de ansiedad inducido por sustancias es la existencia de síntomas predominantes de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos fisiológicos directos de una sustancia tóxica. Dependiendo de la naturaleza de la sustancia y del contexto en el que surgen los síntomas (abstinencia o intoxicación) pueden aparecer ansiedad prominente, crisis de angustia, fobias, obsesiones o compulsiones. Los trastornos de ansiedad inducidos sólo se producen en asociación con estados de intoxicación o abstinencia, mientras que los primarios pueden producirse tras largos periodos de abstinencia mantenida. Los trastornos de ansiedad pueden presentarse en asociación con: Intoxicación: alcohol, anfetaminas y derivados, alucinógenos, cafeína, cannabis, cocaína, fenciclina y derivados, inhalantes y otras sustancias. Abstinencia: alcohol, cocaína, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos y otras sustancias. 8. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO El tratamiento de los trastornos de ansiedad asociados a las adicciones es, en líneas generales, semejante al que se realiza en los trastornos de ansiedad sin presencia de uso/abuso de sustancias. Aunque no existe una contraindicación formal para el uso de ningún fármaco de uso habitual en estos casos, debemos extremar las precauciones en el uso de algunos psicofármacos como las benzodiacepinas con el fin de evitar un uso inadecuado de las 56 mismas y/o su derivación al tráfico ilícito. En relación con esto, la Agencia Española del Medicamento, en su circular 3/2000 indica que el tratamiento para la ansiedad con estos fármacos, de forma general, no debería superar las 12 semanas. De este modo, el uso de los nuevos antidepresivos será de indicación preferente como tratamiento a largo plazo de la ansiedad. Fármacos de este grupo, con un perfil mas sedativo o antipsicóticos atípicos de iguales características podrán ser una opción adecuada en situaciones mas agudas que lo requieran. En los últimos tiempos el arsenal terapéutico contra la ansiedad se ha visto incrementado con la aportación de los nuevos fármacos anticomiciales que presentan enormes ventajas en su uso derivadas de su características farmacocinéticas y clínicas. En general son fármacos con buena biodisponibilidad y con una cinética lineal, evitan el metabolismo hepático y la unión a proteínas plasmáticas con lo que no necesitan monitorización de niveles plasmáticos y son mínimas las interacciones entre sí y con otros medicamentos, propiedades todas ellas que los convierten en una opción de gran interés en el tratamiento de adictos con patología comórbida tanto psiquiátrica como física. 9. CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTES CON ANSIEDAD DUAL -NECESIDAD DE OXIGENACION El consumo de sustancias toxicas por inhalación o por vía intranasal y/o el consumo de tabaco puede ocasionar la aparición de patología respiratorias, como bronquitis, neumonía, etc. La ansiedad y la tensión debida a alteraciones del pensamiento atemorizantes pueden originar taquicardias, hiperventilación u otras complicaciones respiratorias. En cuadros de inhibición existe una disminución de las defensas, pudiendo aparecer riesgo de infección respiratoria. -NECESIDAD DE NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN. En cuadros de síndrome de abstinencia es habitual la hipersudoración, con el consiguiente riesgo de deshidratación. 57 El consumo continuado de alcohol produce desnutrición y trastornos del sistema digestivo (ulceras gastroduodenales, varices esofágicas, alteraciones hepáticas, etc) El uso de psicofármacos y los malos hábitos alimentarios aumentan el riesgo de síndrome metabólico. - NECESIDAD DE ELIMINACIÓN: La insuficiente o inadecuada nutrición e hidratación puede llevar a la presencia de problemas de estreñimiento o dificultades de eliminación vesical. - NECESIDAD DE MOVILIZACIÓN: El consumo de opiáceos reduce la capacidad global de movilización. En el síndrome de abstinencia son habituales los dolores óseos y musculares, y los calambres Como consecuencia de los efectos secundarios de los psicofármacos pueden aparecer alteraciones de la psicomotricidad (distonias, temblores, movimientos mandibulares, rigidez muscular,etc.) que producen un malestar importante. - NECESIDAD DE SUEÑO/REPOSO: En cuadros de abstinencia por opiáceos aparecen bostezos, intranquilidad, agitación, dificultades de conciliación del sueño, interrupciones nocturnas, despertar precoz, pesadillas y terrores nocturnos. El consumo de alcohol provoca sueño no reparador e insomnio. Como consecuencia de los efectos secundarios de los psicofármacos pueden presentarse un cierto embotamiento, somnolencia o dificultad para conciliar el sueño. - NECESIDAD DE VESTIRSE/ARREGLARSE: En periodos de consumo de sustancias toxicas las personas no acostumbran a sentir frio 58 En periodos de abstinencia presentan gransensibilidad a las temperaturas bajas, por ellos se muestran con gran ropa de abrigo. - NECESIDAD DE TERMORREGULACIÓN: El consumo de cocaína aumenta los parámetros de las constantes vitales, incluida la temperatura corporal. - NECESIDAD DE HIGIENE Y PROTECCIÓN DE LA PIEL: Es frecuente la asociación entre consumo de sustancias toxicas y la falta de higiene. Resalta la falta de interés por el aspecto personal. El deterioro del autoconcepto, la autoestima, el desinterés, la inhibición y las dificultades de movilización las lleva al abandono del cuidado personal. - NECESIDAD DE SEGURIDAD: Negación importante de su problemática y frecuentes incumplimientos del tratamiento. Puede aparecer falta de seguridad personal y alteración en el comportamiento social debido a los efectos nocivos de las drogas. - NECESIDAD DE COMUNICACIÓN: Las dificultades de comunicación interpersonal se pueden ver agravadas por la existencia de problemática judicial, económica, laboral y familiar. - NECESIDAD DE REALIZARSE: En peridos de intoxicación y de abstinencia puede existir un riesgo aumentado de accidentes laborales asi como un importante deterioro personal, laboral y social. 59