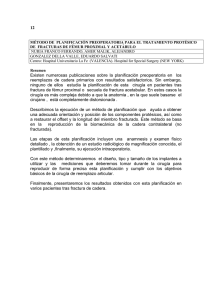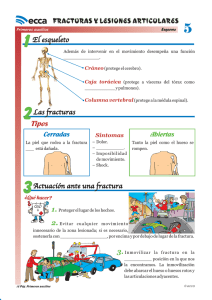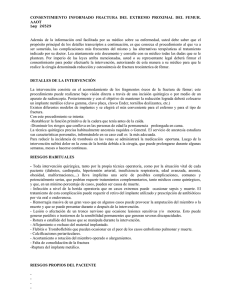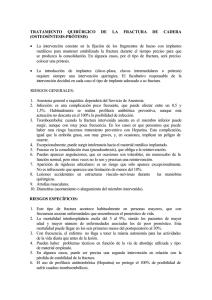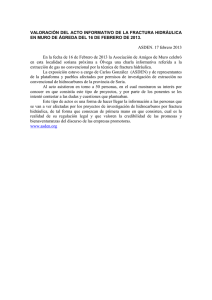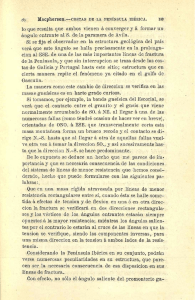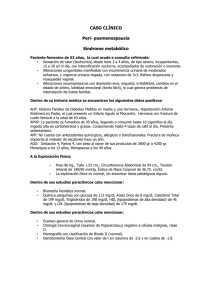GonzalezGonzalezZabaleta_Jorge_TD_2014
Anuncio

DEPARTAMENTO DE MEDICINA ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL TESIS DOCTORAL JORGE GONZÁLEZ GONZÁLEZ-ZABALETA A Coruña 2014 Estudio epidemiológico del paciente con fractura osteoporótica de fémur proximal Jorge González González-Zabaleta Tesis doctoral, 2014 Dirección y tutoría: D. Salvador Pita Fernández Catedrático de Universidade de A Coruña, del Área de Conocimiento de Medicina Preventiva. Departamento de Medicina Universidade de A Coruña *Las imágenes mostradas proceden de la base de datos Slideshare en cuyos términos legales se permite su utilización y disfusión DEPARTAMENTO DE MEDICINA Don Salvador Pita Fernández, Catedrático de Universidade de A Coruña, del Área de Conocimiento de Medicina Preventiva y Salud Pública como Director. CERTIFICAN: Que el trabajo titulado: “ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL” realizado por D. Jorge González González-Zabaleta ha sido realizado bajo mi dirección y se encuentra en condiciones de ser leído y defendido como tesis doctoral ante el Tribunal correspondiente en la Universidade de A Coruña, lo que firmo a los efectos oporturnos en A Coruña, a 18 de Febrero de 2014. Fdo: Dr. Salvador Pita Fernández A mis padres Agradecimientos A los pacientes por ser el motor de nuestra actividad profesional. Al Profesor Salvador Pita Fernández, director de esta tesis, por su tiempo, la confianza profesada y el estímulo a continuar adelante con un apoyo incondicional. A La Fundación Mapfre por la financiación parcial de este proyecto. A Gerardo, mi abuelo, por mostrarme durante mi infancia que la luz de su lámpara de estudio encendida durante horas era el camino para intentar ser un hombre de provecho. A mis padres, por haberme educado desde la tolerancia, el respeto y la dedicación. A Lorena, por la comprensión con el tiempo que “le he robado” para estudiar y trabajar durante estos años. A mis hermanos José y Javi, por su ayuda y la amistad que los tres disfrutamos cada día. A Iván y Laura por su ayuda desinteresada y el apoyo mostrado en todo momento. A todos los integrantes del Servicio de Epidemiología del Hospital Universitario de A Coruña, por tener siempre sus puertas abiertas. A Ainhoa, por sus mejores consejos para la redacción y exposición de este trabajo. A todo aquel que considere que el avance científico debe ser cosa de todos y que una mínima contribución sienta las bases de la siguiente. Índice Página LISTADO DE ABREVIATURAS 19 RESUMEN DEL ESTUDIO 21 1. INTRODUCCIÓN 39 1.1 EPIDEMIOLOGIA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS FRACTURAS DE FÉMUR 41 PROXIMAL 1.2 FACTORES DE RIESGO DE LAS FRACTURAS DEL TERCIO PROXIMAL DEL FÉMUR. 42 1.2.1 LAS CAIDAS COMO FACTOR DE RIESGO DE FRACTURA 43 1.2.2 OSTEOPOROSIS 44 1.2.2.1 DEFINICIÓN OSTEOPOROSIS. IMPORTANCIA SANITARIA Y SOCIAL 44 1.2.2.2 SISTEMA ÓSEO: ESTRUCTURA Y METABOLISMO DEL CALCIO 46 1.2.2.3 TIPOS DE OSTEOPOROSIS 50 1.2.2.4 FACTORES PREDISPONENTES DE LA OSTEOPOROSIS 52 1.2.2.5 DIAGNÓSTICO DE LA OSTEOPOROSIS Y ESCALAS DE RIESGO 55 1.2.2.6 TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS 63 1.2.2.7 LA FRACTURA OSTEOPOROTICA 66 1.3 CONSIDERACIONES ANATÓMICAS DE LA FRACTURA DEL TERCIO PROXIMAL DE FÉMUR. 68 1.4.CLASIFICACION DE LAS FRACTURAS 69 1.5.1 FRACTURAS INTRCAPSULARES 69 1.5.2 FRACTURAS EXTRACAPSULARES 70 1.5. MANEJO TERAPEÚTICO DE LAS FRACTURAS DE FEMUR PRROXIMAL 72 1.6 COMPLICACIONES DE LAS FRACTURAS DEL TERCIO PROXIMAL DEL FÉMUR 77 1.7 IMPORTANCIA SANITARIA Y SOCIAL 79 1.8 RECUPERACIÓN FUNCIONAL DEL PACIENTE CON FRACTURA 81 1.8.1-DEPENDENCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 82 1.9 MORTALIDAD 83 1.10 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA FRACTURA DE FEMUR PROXIMAL 84 2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 89 3. HIPÓTESIS. OBJETIVOS 94 4. MATERIAL Y MÉTODOS 100 4.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 102 4.2. PERÍODO DE ESTUDIO 102 4.3. TIPO DE ESTUDIO 102 4.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 102 4.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 102 4.6. MECANISMO DE SELECCIÓN 103 4.7. MEDICIONES 103 4.7.1. Características demográficas de los pacientes con fractura de fémur 104 proximal 4.7.2. Comorbilidad según el score de Charlson 104 4.7.3. Parámetros analíticos al ingreso 104 4.7.4. Características de la fractura 104 4.7.5. La estancia hospitalaria, la demora quirúrgica y la supervivencia 105 4.7.6. El grado de dependencia de las actividades básicas e instrumentales 107 4.7.7. La calidad de vida previa a la fractura (cuestionario SF-36) 107 4.7.8. El grado de motricidad (Índice de Parker) 107 4.8. JUSTIFICACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL 107 4.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 108 4.10. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 109 5. ASPECTOS ÉTICO LEGALES 110 6. RESULTADOS 116 6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 118 6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA FRACTURA Y TRATAMIENTO REALIZADO 122 6.3. ESTANCIA HOSPITALARIA Y DEMORA QUIRÚRGICA 127 6.4. VALORACIÓN FUNCIONAL DE LA MOTRICIDAD SEGÚN ÍNDICE DE PARKER 132 6.5. ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD 135 6.7. ANÁLISIS PARA LA DEPENDENCIA DE LAS ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA 145 DIARIA (ÍNDICE DE LAWTON AND BRODY) 6.8. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA 7. DISCUSIÓN 150 158 7.1. MORTALIDAD 160 7.2. MOTRICIDAD 164 7.3. DEPENDENCIA PARA LAS ACTIVIDADES BÁSICAS E INSTRUMENTALES DE LA VIDA 166 DIARIA 7.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 169 7.4.1. Sesgo de selección 169 7.4.2. Sesgo de información 170 7.4.3. Sesgo de confusión 170 8. CONCLUSIONES 172 9. BIBLIOGRAFÍA 176 10. DIFUSION DE RESULTADOS DEL ESTUDIO 186 11. ANEXOS 190 Listado de abreviaturas LISTADO DE ABREVIATURAS Página Acl. Aclaramiento DCS Dynamic condilar screw DMO Densidad Mineral Ósea dL Decilitro Evid Evidencia Hb Hemoglobina FC Fractura de cadera FIT Fracture intervention trial Iª Insuficiencia IB Índice de Barthel IMC Índice de Masa Corporal mL mililitro mg Miligramo MRO Mecanismos de recambio óseo ng nanogramo NOF National Osteoporosis Foundation PTH paratohormona TSP Trochanteric stabilising plate 19 LISTADO DE ABREVIATURAS Página 20 LISTADO DE ABREVIATURAS Página Resumen del estudio 21 RESUMEN DEL ESTUDIO Página - 23- OBJETIVOS Los objetivos de este estudio son determinar en pacientes con fractura de fémur proximal las características demográficas, la comorbilidad, la calidad de vida, las características morfológicas de la fractura y su manejo terapéutico. A su vez se desea determinar la estancia hospitalaria, la demora quirúrgica y los determinantes de supervivencia al año. Basalmente y a los 90 días se determina la motricidad y la dependencia para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. MATERIAL Y METODOS Ámbito: Pacientes intervenidos en el Servicio de Traumatologia del CHUAC – Unidad C- tras fractura de fémur proximal. Periodo: Enero-2009 a Diciembre-2011 Tipo de Estudio: Estudio observacional de seguimiento retrospectivo (n=99 pacientes) y prospectivo (n=100 pacientes)(Seguridad 95%;precisión±10%) Mediciones: Variables de identificación, comorbilidad (Score de Charlson), tipo de fractura, tratamiento quirúrgico, determinaciones analíticas, estancia hospitalaria, demora quirúrgica. Se determina basalmente y a los 90 días la dependencia para las actividades básicas de la vida diaria (Índice de Barthel), la dependencia para las actividades instrumentales de la vida diaria (Índice de Lawton), valoración de la motricidad (Índice de Parker), y la calidad de vida basal (SF-36). Análisis estadístico: Estudio descriptivo, regresión lineal múltiple, logística y de Cox. Aspectos ético-legales: Consentimiento informado y autorización CEIC Código 2010/120. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO DE VISUALIZACIÓN ANATÓMICA Y ECOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN EN ANESTESIA REGIONAL RESUMEN DEL ESTUDIO Página - 24- RESULTADOS Características Generales Pacientes con una media de edad de 82,5 ± 8,4 años, con una mediana de 84 años. La comorbilidad medida según el Scores de Charlson muestra que la patología más prevalente en este grupo de pacientes es la enfermedad vascular periférica (23,6%), la demencia (23,6%) y la diabetes mellitus (20,6%). El score de comorbilidad de Charlson tiene una mediana de 6 con un rango que oscila entre 1 y 18. En cuanto a los parámetros analíticos estudiados señalar que el 68,8% de los pacientes presentaron valores de hemoglobina inferiores a 11 mg/dl y un 29,6% glucemias ≥ 126 mg/dl. El 46,2% presentan una estimación del aclaramiento de creatinina <60 mL/min/1,73m2. Características de la fractura y tratamiento realizado Existe un predominio de fracturas extracapsulares (60%). la única variable que tiene un efecto independiente para predecir la presencia de fracturas extracapsulares es la edad. A mayor edad mayor probabilidad de fractura extracapsular (OR=1,042; 95%IC: 1,003-1,083) Estancia Hospitalaria y demora quirúrgica La media de estancia hospitalaria ha sido 12,57±7,03 días con una mediana de 11 días y con un rango que oscila entre 2 y 59 días. La demora quirúrgica ha sido de 4,46±3,98 días con una mediana de 4 y un rango que oscila entre 0 y 19 días. Tras ajustar en un modelo multivariado de regresión por las covariables estudiadas y las clínicamente relevantes, objetivamos que la única variable que tiene un efecto independiente para predecir estancia mayor a 11 días es la edad (a mayor edad, menos estancia). Valoración funcional de la motricidad según índice de Parker Tras la fractura, la práctica totalidad de los pacientes han empeorado en la capacidad de deambulación en relación a la situación basal. Previo a la fractura el 55% de los pacientes podían caminar solos fuera de casa, mientras que a los 90 días dicho porcentaje se redujo al 24,7%. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO DE VISUALIZACIÓN ANATÓMICA Y ECOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN EN ANESTESIA REGIONAL RESUMEN DEL ESTUDIO Página - 25- Análisis de la mortalidad La tasa de letalidad es del 19,19% en el primer año. En el análisis univariado las variables asociadas a mortalidad son la edad y el score de comorbilidad de Charlson encontrándose el aclaramiento de creatinina en el límite de la significación estadística. A pesar de que los pacientes con fractura extracapsular fallecieron el 40,3% y los que sufrieron una fractura intracapsular el 30,4% la diferencia no es significativa (p=0,0175). Tras tener en consideración todas las variables que en el análisis univariado se asociaron con mortalidad o que eran clínicamente relevantes y teniendo en cuenta el tiempo de seguimiento por medio de un modelo de regresión de Cox objetivamos que la variables con un efecto independiente para predecir mortalidad en esta cohorte de pacientes son el score de comorbilidad de Charlson (HR= 1,13; p=0,02) encontrándose la edad en el límite de la significación estadística (HR=1,03; p=0,064) Análisis para la dependencia de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria La media de la puntuación del índice de Barthel (ABVD) disminuye significativamente entre el momento basal y a los 90 días de la fractura (75,16± 28,16 a 56,54±31,85)(p<0,0001). Si consideramos la dependencia a los 90 días teniendo en cuenta la edad, sexo, comorbilidad (Índice de Charlson), función renal, tipo de fractura y demora quirúrgica objetivamos que la única variable con efecto independiente para predecir dependencia es la edad. Si además consideramos la puntuación del Índice de Barthel objetivamos que la variable que modifica significativamente dicha puntuación a los 90 días es el valor basal del índice. La prevalencia de independencia para AIVD (Índice de Lawton) en el momento basal es del 11% y a los 90 días se reduce al 2,2%,(p<0,0001). Hay un descenso en la independencia en todas las actividades. El mayor descenso se objetiva en la capacidad para realizar compras (76,4%) seguido de hacer la comida (50,3%). La variable que modifica la dependencia para AIVD a los 90 días tras considerar las covariables del estudio es el valor basal de dicho índice. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO DE VISUALIZACIÓN ANATÓMICA Y ECOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN EN ANESTESIA REGIONAL RESUMEN DEL ESTUDIO Página - 26- Análisis de la calidad de vida Tanto la puntuación media del componente de sumario físico (49,16±9,32) como de sumario mental (48,85±8,79) se encuentran por debajo de la puntuación de 50. El componente del sumario físico se modifica de forma significativa por la edad y la comorbilidad de los pacientes. A mayor edad y mayor comorbilidad menor puntuación en el sumario físico. Hallazgos similares se encuentran en el sumario mental que se modifica de forma significativa por las variables edad, sexo y comorbilidad de los pacientes. CONCLUSIONES 1.-Los pacientes estudiados presentan avanzada edad y alta comorbilidad. 2.-Existe un predominio de fracturas extracapsulares cuya probabilidad aumenta con la edad. 3.-La variable determinante de la estancia hospitalaria es la edad de los pacientes disminuyendo ésta al aumentar la edad. 4.-A los 90 días de la fractura la capacidad para la deambulación medida por el Índice de Parker respecto al momento basal, se redujo significativamente. 5.-La probabilidad de supervivencia a los 12 meses de la fractura es del 81,4%. Las variables con un efecto independiente para predecir mortalidad son el score de comorbilidad de Charlson encontrándose la edad en el límite de la significación estadística. 6.-Las fracturas extracapsulares (en comparación con las intracapsulares), la disminución de la función renal medida por el aclaramiento de creatinina y la demora quirúgica incrementan el riesgo de mortalidad pero no lo hacen de forma significativa. 7.-La variable predictora de la independencia para las Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria a los 90 días de la fractura después de tener en cuenta edad, sexo, comorbilidad, tipo de fractura, demora quirúrgica y la función renal es la puntuación basal de los índices de Barthel y Lawton. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO DE VISUALIZACIÓN ANATÓMICA Y ECOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN EN ANESTESIA REGIONAL RESUMEN DEL ESTUDIO Página - 27- 8.-Existen correlaciones estadísticamente significativas entre los índices de Charlson, Barthel y Lawton y los componentes de sumario físico y mental. La puntuación del componente del sumario físico disminuye significativamente al aumentar la comorbilidad medida por el score de Charlson. Objetivamos, a su vez, que a mayor independencia para las actividades básicas de la vida diaria (Índice de Barthel) y a mayor independencia para las actividades instrumentales (Índice de Lawton) mayor puntuación en el componente de sumario físico. Lo mismo sucede en el componente de sumario mental aunque los valores de los coeficientes de correlación son discretamente menores. 9.-El componente sumario físico del SF-36 se relaciona claramente con las categorías del Índice de Parker objetivándose una clara tendencia a incrementarse la puntuación del sumario físico con la mayor independencia para caminar. La misma tendencia se aprecia cuando analizamos el componente sumario mental con las diferentes categorías del índice de Parker aunque la diferencia no alcanza significación estadística. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO DE VISUALIZACIÓN ANATÓMICA Y ECOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN EN ANESTESIA REGIONAL RESUMEN DEL ESTUDIO Página - 28- OBXETIVOS O obxetivo do estudo é determinar en pacientes con fractura de fémur proximal as características demográficas, a comorbilidade, a calidade de vida, as características da fractura e o seu tratamento. Asi mesmo se desexa atopar a estancia no hospital, a demora cirúrxica e a mortalidade. No momento basal e os 90 días determinaronse a motricidade e a dependencia para as actividades básicas e instrumentáis da vida diaria. MATERIAIS E MÉTODOS Ámbito: pacientes intervidos na área sanitaria de A Coruña (CHUAC). Periodo: Xaneiro 2009 a Decembro 2011. Tipo do estudo: estudo observacional de seguemento retrospectivo (n=99 pacientes) e prospectivo (n=100)(seguridade 95%;precisión ±10%). Medicións: variabeis de identificación, comorbilidade (Score de Charlson), tipo de fractura, tratamento cirúrxico, determinacions analíticas, estancia hospitalaria e demora cirúrxica. Determínase basalmente e os 90 días a dependencia para actividades básica da vida diaria (Indice de Barthel), a dependencia para as actividades instrumentais da vida diaria (Indice de Lawton), avaliación da motricidade (Indice de Parker) e a calidade da vida basal (SF-36). Análise estadística: estudo deescritivo, regresión lineal múltiple, loxística e de Cox. Aspectos ético-legais: consentimento informado e autorización CEIC ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO DE VISUALIZACIÓN ANATÓMICA Y ECOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN EN ANESTESIA REGIONAL RESUMEN DEL ESTUDIO Página - 29- RESULTADOS Características xerais Pacientes cunha idade media de 82,5 ± 8,4 anos, cunha media de 84 anos. A comorbidade segundo o Scores de Charlson mostra que a enfermidade máis prevalecente neste grupo de pacientes é a enfermidade vascular periférica (23,6%), a demencia (23,6%) e a diabete mellitus (20,6%). O Score de comorbidade de Charlson ten unha media de 6, cun intervalo entre 1 e 18 anos. En canto aos parámetros analíticos estudados observou que o 68,8% dos pacientes tiñan valores de hemoglobina inferior a 11 mg / dl e 29,6% de glicosa no sangue ≥ 126 mg / dl. O 46,2% teñen unha depuración da creatinina estimada <60 mL/min/1, 73m2. Características de fractura e tratamento realizado Hai un predominio de fracturas extracapsulares (60 %). A única variable que ten un efecto independente na predición da presenza de fracturas extracapsular é a idade . A maior idade, máis posibilidades de fractura extracapsular(OR = 1,042 , IC 95 %: 1,003-1,083). Internamento e atraso cirúrxico O tempo medio de internamento foi de 12,57 ± 7,03 días , cunha mediana de 11 días e un intervalo entre 2 e 59 días. O atraso cirúrxico foi de 4,46 ± 3,98 días , cunha mediana de 4 e un intervalo entre 0 e 19 días. Despois de axustar un modelo de regresión multivariante para tódalas variables anteriormente mencionadas e clínica relevantes, obxetivar que a única variable que ten un efecto independente para a predición de permanencia maior a 11 días é a idade. A avaliación funcional do motor de acordo co índice de Parker Tras a fractura , case todos os pacientes empeoraron en capacidade de andar en relación á situación basal. Antes da fractura o 55% dos pacientes podían camiñar só fóra da casa, mentres que en 90 días esa porcentaxe caeu a 24,7 %. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO DE VISUALIZACIÓN ANATÓMICA Y ECOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN EN ANESTESIA REGIONAL RESUMEN DEL ESTUDIO Página - 30- A análise da mortalidade A taxa de letalidade de 19,19 % no primeiro ano. Na análise univariada, as variables asociadas coa mortalidade inclúen idade e o score de comorbidade de Charlson atopándose o aclaramento da creatinina no límite da significación estatística. A pesar de que os pacientes con fractura extracapsular morreron o 40,3 % e os que sufriron unha fractura intracapsular o 30,4 %, a diferenza non é significativa ( p = 0,0175 ). Despois de ter en conta todas as variables que na análise univariada foron asociadas coa mortalidade ou foron clinicamente relevantes e tendo en conta o tempo de seguemento mediante un modelo de regresión de Cox das variables obxetivar que as variables cun efecto independente na predición de mortalidade en este grupo de pacientes son o score de comorbidade de Charlson (HR = 1,13, p = 0,02) atopandose no límite do significado estatístico (HR = 1,03, p = 0,064) Análise para a dependencia de actividades básicas e instrumentais da vida diaria A media de puntuación do índice de Barthel (ABVD) diminuíu significativamente entre o inicio e 90 días despois da fractura (75,16 ± 28,16-56,54 ± 31,85) (p <0,0001). Se consideramos a dependencia en 90 días, tendo en conta a idade, sexo, comorbidades (índice de Charlson), función renal, tipo de fractura e atraso cirúrxico, obxetivar que a única variable independente para predicir dependencia é a idade. Se ademáis consideramos a puntuación do Índice de Barthel obxetivar que a variable que modifica significativamente a puntuación os 90 días é o valor basal do índice. A prevalencia de independencia en AIVD (Índice de Lawton) no momento basal é de 11% e os 90 días é reducida a 2,2% (p <0,0001). Hai un descenso na independencia en todas as actividades. O maior descenso obxetívase na capacidade para a compra (76,4%), seguido por facer a comida (50,3%). A variable que modifica a dependencia para AIVD os 90 días despois de considerar as covariáveis do estudo é o valor basal de dito índice. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO DE VISUALIZACIÓN ANATÓMICA Y ECOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN EN ANESTESIA REGIONAL RESUMEN DEL ESTUDIO Página - 31- Análise da calidade de vida Tanto a puntuación media do compoñente do resumo físico (49,16 ± 9,32) e resumo do compoñente mental (48,85 ± 8,79) están por debaixo da puntuación de 50. O compoñente do resumo físico modificouse significativamente por idade e comorbidade dos pacientes. A maior idade e maior comorbilidade menor puntuación no resumo físico. Achados similares foron atopados no resumo mental que se modifica significativamente por as variables idade, sexo e comorbidade dos pacientes. CONCLUSIÓNS 1.-Pacientes estudados con idade avanzada e alta comorbidade. 2.-Hai un predominio de fracturas extracapsulares de quen a probabilidade aumenta coa idade. 3.-O determinante variable de internamento é a idade dos pacientes diminuíndo co aumento da idade. 4.-Os 90 días da fractura á capacidade de camiñar medida polo Índice de Parker dende o principio, foi significativamente reducida. 5.-A probabilidade de supervivencia os 12 meses de fractura é do 81,4%. As variables cun efecto independente na predición de mortalidade son o score de comorbidade de Charlson atopándose a idade no límite da significación estatística. 6.-As fracturas extracapsulares (en comparación con intracapsular), a diminución da función renal, medida por o aclaramento da creatinina e o atraso cirúrxico aumentan o risco de mortalidade, pero non de forma significativa. 7.-A variable preditora da independencia para as actividades básicas e instrumentais da vida diaria tendo en conta a idade, sexo, comorbidades, tipo de fractura, o atraso cirúrxico ea función renal é a puntuación basal dos índices de Barthel e Lawton. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO DE VISUALIZACIÓN ANATÓMICA Y ECOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN EN ANESTESIA REGIONAL RESUMEN DEL ESTUDIO Página - 32- 8.-Existen correlacións estatisticamente significativas entre os índices Charlson, Barthel e Lawton e compoñentes de resumo física e mental. A puntuación do compoñente resumo físico diminúe significativamente o aumentar da comorbidade media pola score de Charlson. Obxetivar, pola súa banda, que o maior independencia para as actividades básicas da vida diaria (Índice de Barthel) e a maior independencia nas actividades instrumentais (Índice de Lawton) maior puntuación no compoñente físico. O mesmo acontece no componente do resumo mental aínda que os valores dos coeficientes de correlación son lixeiramente inferiores. 9.-O componente do resumo físico do SF-36 está claramente relacionada categorías do Índice de Parker obxetivando unha clara tendencia a aumentar a puntuación do resumo físico con maior independencia para camiñar. A mesma tendencia é observada cando analizamos o compoñente resumo mental coas diferentes categorías do índice de Parker mental, aínda que a diferenza non é estatisticamente significativa. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO DE VISUALIZACIÓN ANATÓMICA Y ECOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN EN ANESTESIA REGIONAL RESUMEN DEL ESTUDIO Página - 33- OBJETIVES The aim of the study is to determine, in patients with proximal femur fracture, the demographic characteristics, the comorbidity, the quality of life, the fracture characteristics and the treatment. Also the study wish analize the hospital stay, surgery delay and the survival rates. At fracture time and in 90 days the stydy determine the ambulation capacity and the dependence for basic a instrumental activities of daily living. MATERIALS AND METHODS Setting: Patients operated on in the health care area of A Coruña (CHUAC) Period: January 2009 to December, 2011 Study Type : Observational retrospective follow-up ( n = 99 patients ) and prospective (n = 100) Security ( 95 % ± 10% accuracy ) Measurements : Identification variables , comorbidity ( Charlson Score ), type of fracture , surgical treatment, laboratory tests , hospital stay, surgical delay . Determine baseline and after 90 days the agency for basic activities of daily living ( Barthel Index ) , dependency in instrumental activities of daily living ( Lawton Index ) , assessment of the motor ( Parker index ) , and baseline quality of life (SF-36 ) . Statistical analysis: descriptive study, multiple linear regression, logistic regression and Cox regression. Ethical-Legal Issues : Informed Consent and Authorization CEIC ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO DE VISUALIZACIÓN ANATÓMICA Y ECOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN EN ANESTESIA REGIONAL RESUMEN DEL ESTUDIO Página - 34- RESULTS General Characteristics Patients with a mean age of 82.5 ± 8.4 years, with a median of 84 years. The comorbidity measured by the Charlson Scores shows that the most prevalent disease in this group of patients is peripheral vascular disease (23.6 % ) , dementia (23.6% ) and diabetes mellitus ( 20.6 % ) . The Charlson comorbidity score has a median of 6 with a range between 1 and 18. As for the analytical parameters studied noted that 68.8 % of patients had hemoglobin values below 11 mg / dl and 29.6 % blood glucose ≥ 126 mg / dL. 46.2 % have an estimated creatinine clearance < 60 mL/min/1 ,73m2 . Characteristics of fracture and treatment performed There is a predominance of extracapsular fractures (60 %) . The variable that has an independent effect in predicting the presence of extracapsular fractures is age. The older more likely extracapsular fracture (OR = 1.042, 95 % CI: 1.003 to 1.083). Hospital stay and surgical delay The mean hospital stay was 12.57 ± 7.03 days with a median of 11 days and a range between 2 and 59 days. Surgical delay was 4.46 ± 3.98 days with a median of 4 and a range between 0 and 19 days. After adjustment in a multivariate regression for all aforementioned variables and clinically relevant objectify that the only variable having an independent effect in predicting stay is more than 11 days of age. Functional assessment of the motor according to Parker index After the split, almost all patients have worsened in walking ability relative to baseline. Prior to fracture the 55 % of the patients could walk alone outside the home, while at 90 days this percentage dropped to 24.7%. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO DE VISUALIZACIÓN ANATÓMICA Y ECOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN EN ANESTESIA REGIONAL RESUMEN DEL ESTUDIO Página - 35- Mortality analysis The mortality rate was 19.19 % in the first year. In the univariate analysis the variables associated with mortality adjusting by age, Charlson comorbidity score, creatinine clearance was found at the limit of statistical significance. Although extracapsular fracture patients died and 40.3 % suffered an intracapsular fracture 30.4% the difference is not significative (p = 0.0175 ) . After we considerate all the variables in the univariate analysis, the variable which were associated with mortality or were clinically relevant using a Cox regression model was the Charlson comorbidity score (HR = 1.13, p = 0.02 ). Also the age was found in the limit of statistical significance (HR = 1.03, p = 0.064). Analysis for the dependence of basic and instrumental activities of daily living The mean Barthel index score (ADL) decreased significantly between baseline and 90 days of fracture (75.16 ± 28.16 to 56.54 ± 31.85) (p < 0.0001). If we consider dependency at 90 days taking into account age, sex, comorbidity (Charlson index), renal function, fracture type and surgical delay the results shows the only independent variable to predict effect is the age. However If we consider the Barthel Index score, the variable that significantly modifies score at 90 days is the baseline value of the index. The prevalence of independence in IADL (Lawton Index) at baseline is 11% and 90 days is reduced to 2.2% (p < 0.0001). There is a decline in independence in all activities. The most significant drop in the capacity objective for shopping (76.4 %) followed by making the food (50.3 %). The variable changes for IADL dependency at 90 days after considering the covariates of baseline study of the index. Analysis of the quality of life Both the average score of the physical summary component (49.16 ± 9.32) and mental component summary (48.85 ± 8.79) are below the score of 50. The physical summary component is significantly modified by age and comorbidities Similar findings which were ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO DE VISUALIZACIÓN ANATÓMICA Y ECOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN EN ANESTESIA REGIONAL RESUMEN DEL ESTUDIO Página - 36- found in the mental summary are modified significantly by the variables age, sex and comorbidities . CONCLUSIONS 1. - Studied patients have advanced age and high comorbidity 2. - There is a predominance of extracapsular fractures whose probability increases with age. 3. - The variable determinant of hospital stay is the age of the patients decreasing it with increasing age. 4. - At 90 days of fracture for ambulation capacity measured by the Parker Index from baseline, was significantly reduced . 5. - The probability of survival at 12 months of fracture is 81.4%. After taking into consideration all the variables in the univariate analysis, the variable that were associated with mortality or were clinically relevant using a Cox regression model, in order to predict mortality are the Charlson comorbidity score. The age was in the limit of statistical significance 6. - The extracapsular fractures (compared with intracapsular ) , decreased renal function measured by creatinine clearance and surgical delay increase mortality risk but do not significantly. 7. - The independence predictor for Basic and Instrumental Activities of Daily Living after taking into account age, sex , comorbidity, type of fracture , surgical delay and renal function is the baseline score of the Barthel index and Lawton . 8. - There are statistically significant correlations between the Charlson, Barthel and Lawton and components of physical and mental summary. The score of the physical summary component decreases significantly with increasing comorbidity measured by the Charlson score. The results shows that the greater independence for basic activities of daily ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO DE VISUALIZACIÓN ANATÓMICA Y ECOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN EN ANESTESIA REGIONAL RESUMEN DEL ESTUDIO Página - 37- living (Barthel Index) and greater independence in instrumental activities (Lawton Index) have a higher score on the physical component summary . The same happens in the mental summary component values although the correlation coefficients were slightly lower. 9. - The physical component summary of the SF -36 is clearly related to categories Parker Index objectifying a clear tendency to increase the physical summary score as independence for walking. The same trend is seen when we analyze the mental component summary different categories Parker index although the difference is not statistically significant. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO DE VISUALIZACIÓN ANATÓMICA Y ECOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN EN ANESTESIA REGIONAL RESUMEN DEL ESTUDIO Página - 38- ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL PROCEDIMIENTO TECNOLÓGICO DE VISUALIZACIÓN ANATÓMICA Y ECOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN EN ANESTESIA REGIONAL Capítulo 1 Introducción CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -41- 1.1-EPIDEMIOLOGIA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FRACTURAS DE FEMUR PROXIMAL El envejecimiento progresivo de la población mundial está incrementando de forma exponencial el número de fracturas de fémur proximal, no en vano, se espera que en el año 2050 se sobrepasen los 6 millones de fracturas anuales a nivel mundial (1). En la pasada década, sólo en EEUU, se han hospitalizados alrededor de 300.000 fracturas al año de fémur proximal. Aproximadamente un tercio de dichas fracturas precisaron reemplazo articular mediante artroplastia generando un coste económico de entorno a los 15 billones de dólares (2) (3) (4) (5). Una larga revisión de casos en EEUU pone de manifiesto que las fracturas intra y extracapsulares se producen aproximadamente con la misma frecuencia en los pacientes entre 65 y 99 años (6). Las fracturas intracapsulares o del cuello femoral ocurren con una frecuencia aproximada 3 veces superior en las mujeres que en los hombres. Las fracturas extracapsulares o intertrocantéricas mantienen también dicha distribución 3:1 de predominio del sexo femenino (7) En el continente Europeo y en España en particular alrededor del 5% de las mujeres de más de 65 años ha sufrido una fractura de cadera. La cifra es mayor en los países nórdicos y menor en los mediterráneos. En España, en la publicación de Serra et al, “Epidemiología de las fracturas de cadera del anciano en España”, referido al período 1996-1999 y manejando datos del Ministerio de Sanidad obtenidos del Registro General del Conjunto Mínimo de Datos, la edad media fue de 82,7 años; las poblaciones de mayor edad fueron la Comunidad de Madrid y La Rioja, con una media de 82,9 años, y las de menor edad, Melilla y Murcia, con 80,1, y Ceuta, con 78,9 años. La prevalencia de la fractura de cadera era mayor en las mujeres (78%) respecto a los varones (22%), y destacaba una mayor prevalencia de las mujeres de Cantabria, Navarra y La Rioja. Es interesante observar la variación estacional; estas fracturas son más frecuentes en invierno respecto al verano, con una variación porcentual superior a los 3,5 puntos para el invierno, aunque existe variabilidad respecto a las diferentes comunidades, y así la época de menor incidencia es el otoño en las ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -42- comunidades de Cantabria, Castilla y León, Ceuta y Melilla, y la primavera en otras, como Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia (8). La edad media general de las fracturas de cadera se sitúa en 82 años, y la incidencia media anual, en 720 por 100.000 habitantes. El cálculo resultante fue de 61.000 fracturas de cadera en España, entre un 25-30% superior a las estimadas hasta ahora; la incidencia es más alta desde los 70 años hasta los 85-90 años, con un descenso lógico evidente y significativo después de los 95 años y con una presencia no desdeñable de pacientes centenarios (9). El 33% de los fracturados había presentado un episodio de otra fractura previa, y la más frecuente es la de radio distal en un 9,4% y la de cadera contralateral en el 5,7% de los casos. Incidencia de fractura de cadera contralateral del 9%. Los pacientes presentaron una media de comorbilidades de 3,7 por paciente, afección cognitiva de distinto grado del 40% y cardiopatías del 31%, fácilmente hace comprender la gran dificultad del abordaje clínico de estos pacientes, con una mortalidad hospitalaria del 2% (10) (11). 1.2.-FACTORES DE RIESGO DE LAS FRACTURAS DE TERCIO PROXIMAL DE FÉMUR (12) Las fracturas de fémur proximal se producen frecuentemente por la coincidencia de un factor predisponente (osteoporosis) y de un factor precipitante (caídas). Por ello, la prevención de la fractura de cadera debe ir dirigida, por un lado, a prevenir y a tratar la osteoporosis y, por el otro, a prevenir las caídas. En el estudio americano del Osteoporosis Fractures Research Group, se identificó una serie de factores de riesgo, cuya presencia en mujeres en edades medias de la vida aumentó la incidencia de fractura de cadera tras un período de seguimiento de 4 años1. Entre estos factores, los 4 más prevalentes fueron: antecedente de fractura por traumatismo leve después de los 50 años, antecedente familiar de fractura de cadera (por parte materna), tabaquismo activo e índice de masa corporal bajo (<19 kg/m2) (grado de recomendación A). En otro estudio prospectivo, efectuado en los Países Bajos, se demostró que el hecho de haber permanecido inmóvil (encamamiento) durante un período de tiempo superior a 4 semanas, era también un factor predictivo de fractura de cadera durante el año siguiente ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -43- (grado de recomendación A). Finalmente, en otro largo estudio longitudinal, con seguimiento de hasta 10 años, de mujeres mayores de 65 años, se identificaron también como factores de riesgo de fractura de cadera la existencia de deterioro cognitivo, la lentitud en la velocidad de la marcha y la presencia de enfermedad de Parkinson (13) (grado de recomendación A). 1.2.1- LAS CAÍDAS COMO FACTOR DE RIESGO DE FRACTURA (14) La frecuencia de caídas aumenta con la edad. Las caídas son un síndrome y como tal, pueden tener múltiples causas, siendo frecuente la coexistencia de las mismas. Clásicamente, las causas de caídas se dividen en “factores extrínsecos”, que son debidos a causas externas al paciente (factores del entorno, mala iluminación, alfombras sueltas, sillas muy bajas, barreras arquitectónicas, etc.), e “intrínsecos”, debidos a condiciones o enfermedades del propio paciente, como alteraciones de la marcha (por enfermedades neurológicas, musculares, esqueléticas, síndrome de inmovilismo, debilidad de los miembros inferiores), vértigo, hipotensión ortostática, síncope (arritmias, valvulopatías, deshidratación, hemorragia), alteraciones de la visión, alteraciones de la audición, fármacos (especialmente psicofármacos sedantes y fármacos cardiovasculares) (15). Estudios recientes sugieren que se apliquen estrategias de prevención a todos los pacientes mayores de 70 años que hayan sufrido, al menos, una caída en el último año. Dado que las caídas suelen tener múltiples causas, los programas de prevención más eficaces son precisamente aquellos que intervienen sobre todas las posibles causas de forma simultánea. En un reciente metaanálisis se ha demostrado que estos programas multifactoriales centrados en la evaluación sistemática de los diferentes factores de riesgo y una intervención individualizada son capaces de reducir, de forma significativa, la aparición de nuevas caídas (14). La revisión y la adecuación de los fármacos que toma el paciente es un componente importante presente en todos los programas de intervención multifactorial. Los programas basados en ejercicios físicos también reducen el riesgo de caídas, aunque su eficacia es menor. Finalmente, no existe evidencia clara de que los programas basados únicamente en modificaciones del entorno ambiental y en la educación de los pacientes y familiares sean capaces de reducir por sí solos el riesgo de caídas (14) ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -44- 1.2.2. OSTEOPOROSIS COMO FACTOR DE RIESGO DE FRACTURA (16) 1.2.2.1 DEFINICION OSTEOPOROSIS. IMPORTANCIA SANITARIA Y SOCIAL La osteoporosis es un problema sanitario global cuya importancia va en aumento con el envejecimiento de la población. Se define como un trastorno esquelético sistémico caracterizado por masa ósea baja y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, con el consecuente incremento de la fragilidad ósea y una mayor susceptibilidad a las fracturas (16). Cuando hablamos de calidad ósea nos referimos a todos aquellos factores ajenos a la masa ósea que condicionan la fragilidad del hueso, e incluimos la microarquitectura, el grado de recambio, el acumulo de lesiones o microfracturas y el grado de mineralización. La pérdida de masa ósea y el cambio en la microarquitectura ósea parecen ser fenómenos interdependientes, ya que hay un cambio en la microarquitectura porque se ha perdido hueso, y esa pérdida se produce tanto a expensas del adelgazamiento, como de la desaparición tanto de hueso trabecular como de hueso cortical. Solo hay una situación posible de pérdida de masa ósea sin afectación de la microarquitectura: la falta de desarrollo del esqueleto. El hueso se encuentra en continua remodelación y la masa ósea varía dependiendo de la edad del paciente a estudio. Hay un aumento progresivo de la masa ósea desde el nacimiento hasta los 20-35 años para el hueso trabecular y hasta los 35-40 años para el hueso cortical. A esta edad se alcanza el máximo de masa ósea. A partir de este momento la masa ósea empieza a disminuir, hecho en el que contribuyen múltiples factores que iremos mencionando más adelante. Se calcula que la pérdida de hueso en un adulto normal es de un 1% anual. En los primeros 10 años de la menopausia se puede llegar a pérdidas de hasta un 2-4% anual (17). En esta etapa la pérdida de hueso trabecular es mayor que la de hueso cortical y muchas mujeres al fin de la primera década de la menopausia tienen osteopenia u osteoporosis. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -45- En términos generales se trata de un proceso prevenible y tratable, pero la falta de signos de alerta previos antes de llegar a la primera fractura hace que muy pocos pacientes sean diagnosticados y tratados de manera efectiva. En diversos estudios se ha comprobado que hasta un 95% de los pacientes que presenta una fractura por fragilidad no tiene diagnóstico previo de osteoporosis (18). De aquí la importancia del diagnóstico precoz y el inicio del tratamiento como prevención, antes de la aparición de la primera fractura. La osteoporosis es una de las enfermedades más comunes, afectando a la mayoría de las mujeres en los últimos estadios de la vida, por lo que se asocia a una morbilidad, mortalidad y coste económico considerables. Esta enfermedad tiene muchas causas pero la osteoporosis posmenopáusica es, con mucho, la más común (19). Estudios epidemiológicos realizados en España utilizando medidas morfo métricas, han establecido una incidencia de osteoporosis en los mayores de 45 años del 29% en mujeres y un 19% en hombres; pudiendo considerarse una cifra media de prevalencia en la población general en torno al 30% (20). Aunque el gasto del tratamiento de la osteoporosis es difícil de evaluar, se ha estimado que el gasto ocasionado por el tratamiento de los aplastamientos vertebrales ocasionados por la osteoporosis tipo I, supondría en nuestro medio unos 18 millones de euros al año. El gasto anual ocasionado por las fracturas de fémur (principal complicación de la osteoporosis tipo II) puede estimarse en 72 millones de euros. Las anteriores estimaciones solo incluyen el gasto del tratamiento de las complicaciones de la osteoporosis; estas cifras deberían de incrementarse con el gasto ocasionado por los tratamientos farmacológicos de la osteoporosis. En España el gasto con cargo al Sistema Nacional de Salud, originado por el consumo de calcitoninas y etidronato en 1.992, fue de más de 19.000 millones de pesetas; en Andalucía, solo el consumo de calcitoninas durante 1.993 supuso un gasto cercano a los 4.000 millones de pesetas (21). 1.2.2.2 SISTEMA ÓSEO: ESTRUCTURA. METABOLISMO DEL CALCIO (17) (18) El tejido óseo forma la mayor parte de nuestro esqueleto el armazón que soporta nuestro cuerpo y protege nuestros órganos y permite nuestros movimientos. A pesar de su ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -46- gran robustez, el tejido óseo es un tejido dinámico en constante proceso de remodelación. Además de la ya mencionada función de soporte también cumple funciones como la homeostasis mineral, la producción de células sanguíneas o el almacén de grasas de reserva. La estructura macroscópica de un hueso largo tipo consta de varias partes: diáfisis, metáfisis, epífisis, cartílago articular, periostio, cavidad de medular y endostio, cada una de ellas con diferente función y estructura microscópica. Desde el punto de vista microscópico las células que forman parte del sistema óseo son las siguientes: osteoblastos, osteoclastos, osteocitos y células osteoprogenitoras. Estas células se encuentran dispersas en una matriz que está constituida por un 25% de agua, un 25% de proteínas y un 50% de sales minerales. Las sales minerales que encontramos en mayor proporción son la hidroxiapatita (fosfato tricálcico) y el carbonato cálcico. Durante el proceso de calcificación o de mineralización estas sales se depositan por cristalización en el entramado formado por las fibras de colágeno. El hueso no es totalmente compacto en su estructura y por esos canales discurren vasos sanguíneos encargados del intercambio de nutrientes. En función del tamaño de esos espacios dividimos en hueso compacto y hueso esponjoso. El hueso compacto se encuentra de forma predominante en la diáfisis de los huesos largos y en la parte externa de todos los huesos. Se organiza en forma de anillos concéntricos alrededor de canales centrales llamados canales de Havers, que a su vez están comunicados entre sí por medio de otros canales llamados de Volkman. Ambos canales son utilizados por vasos sanguíneos, linfáticos y por los nervios para extenderse por el hueso. El conjunto de un canal central, las láminas concéntricas que lo rodean y las lacunae, canalículos y osteocitos en ellas incluidos recibe el nombre de osteón o sistema de Havers. El hueso esponjoso no contiene osteones, sino que las láminas intersticiales están dispuestas de forma irregular formando unos tabiques o placas llamadas trabéculas. Los huecos que dejan estas trabéculas entre sí están rellenos por médula ósea roja. El hueso esponjoso se encuentra en mayor proporción en las epífisis de los huesos largos y en interior de la mayoría de los huesos. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -47- Figura 1: Anatomía Estructural del hueso sano Fuente: U.S. National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) Program El calcio total del organismo resulta del balance entre la ingesta y la excreción, que se produce tanto de forma intestinal como urinaria. En sujetos adultos sanos este balance es igual a cero. En cambio en los niños, adolescentes y mujeres gestantes este balance es positivo, mientras que en la vejez ocurre al contrario. La distribución del calcio en el organismo es la siguiente: el tejido óseo contiene el 99% del calcio, mientras que el calcio intracelular representa casi el 1% y el calcio extracelular apenas alcanza el 0.1%. En el cuadro 1 se enumeran las enfermedades que cursan con un balance negativo de calcio: Enfermedades óseas con balance negativo de calcio. 1. Raquitismo y osteomalacia (17). 2. Osteoporosis (18). 3. Neoplasias metastásicas a hueso. 4. Neoplasias primarias a hueso (particularmente Mieloma múltiple) 5. Hiperparatiroidismo primario y secundario. Tabla 1: Enfermedades óseas con balance negativo de calcio. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -48- Las necesidades diarias de calcio se sitúan entre 500mg y 1000mg diarios , siendo 800mg la cantidad recomendada para un adulto sano y 1200mg para adolescentes entre 11 y 18 años y para mujeres embarazadas. En cuanto a la excreción de calcio se divide en dos vías; por el aparato urinario se excretan entre 100mg y 200mg de calcio diarios y por la vía fecal entre 400mg y 800mg diarios. La absorción de calcio se produce por un proceso activo en el intestino delgado promovido por la vitamina d activa según se aprecia en el siguiente cuadro: Figura 2: Intercambio del Ion Calcio Fuente: Textbook of Endocrinonology. 7ªEd. 1985. Pag. 1144 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -49- El control sobre el metabolismo óseo (22) está regulado por la PTH, que se produce en las glándulas paratiroideas, esta producción está regulada por la concentración de calcio iónico por un sistema de retroalimentación negativa, es decir, niveles bajos de calcio sérico promueven la síntesis y liberación de esta hormona. La PTH cumple su acción por medio de tres mecanismos: aumentando la reabsorción tubular de calcio en el riñón, incrementando la resorción ósea y aumentando la síntesis de 1,25 (OH) Colecalciferol (Vitamina D activa) a nivel renal para que se produzca un incremento da la absorción intestinal de calcio. La calcitonina no parece tener ningún efecto en los mecanismos de regulación del calcio sérico. Figura 3: Regulación endocrina del metabolismo del calcio. Fuente: Slideshare.net. Medtabolismo del calcio y fosforo. PhD Osorio Duran ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -50- Figura 4: Metabolismo del calcio. Fuente: Walter F., PhD. Boron (2003) Medical Physiology: A Cellular And Molecular Approaoch, Elsevier/Saunders, pp. 1,300 ISBN: 1-4160-2328-3. 1.2.2.3 TIPOS DE OSTEOPOROSIS (18, 23) Existen diferentes tipos de osteoporosis dependiendo de la edad del paciente al que nos referimos y de la forma en la que empieza la enfermedad, es decir, si la pérdida ósea se trata de un único hallazgo o si por el contrario es una manifestación de una patología sistémica. Con ésta apreciación diferenciamos entre osteoporosis primaria y osteoporosis secundaria. A continuación vamos a pormenorizar cada uno de estos grupos: OSTEOPOROSIS PRIMARIA OSTEOPOROSIS POSTMENOPAUSICA O TIPO I DE RIGGS: Está en estrecha relación con la cantidad de estrógenos que se encuentran en el organismo y que disminuye conforme el ovario desciende su función. Suele afectar a las mujeres entre 5-20 años después de la menopausia, entre los 50 y los 75 años (antes si la menopausia es de causa quirúrgica) y con una distribución de 6/1 para las mujeres. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -51- OSTEOPOROSIS SENIL O TIPO II DE RIGGS: Este tipo de osteoporosis está en relación con el envejecimiento fisiológico que sufren las estructuras óseas, pérdida de la microestructura, fragilidad y por consiguiente aumento en el riesgo de fracturas. Esto ocurre en hombres y mujeres por encima de los 65 años, con una afectación de 2/1, mujeres/hombres y se presenta una pérdida de calcio, un incremento en la resorción ósea, una disminución de la producción de vitamina D y una menor absorción intestinal de calcio. OSTEOPOROSIS SECUNDARIA (24) El factor causal es diferente de la menopausia y de la edad. Dentro de este grupo tenemos numerosas enfermedades sistémicas que pueden cursar con osteoporosis. Estos pacientes posiblemente estén siendo seguidos por otros especialistas, de aquí la importancia del enfoque multidisciplinar que esta enfermedad precisa cuando se presenta en su forma secundaria. A continuación mencionamos las enfermedades endocrinas, hematopoyéticas y del tejido conectivo que más frecuentemente cursan con osteoporosis: Enfermedades endocrinas a) Hiperparatiroidismo b) Síndrome de Cushing c) Hipogonadismo d) Hipertiroidismo e) Hiperprolactinemia f) Diabetes mellitus g) Acromegalia h) Ooforectomia temprana ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -52- Enfermedades hematopoyéticas a) Mieloma múltiple b) Mastocitosis sistémica c) Leucemias y linfomas d) Anemia de células falciformes y talasemia Enfermedades del tejido conectivo a) Osteogénesis imperfecta b) Síndrome de Ehlers-Danlos c) Artritis reumatoide. d) Espondilitis anquilosante. e) Empleo de corticoides , levotiroxina, antiepilépticos, etc. OSTEOPOROSIS IDIOPÁTICA Se conoce como osteoporosis idiopática aquella en la que no se consigue encontrar una causa secundaria. Se suele producir en mujeres pre menopáusica y en hombres jóvenes. OSTEOPOROSIS LOCALIZADA Se refiere a la disminución de la masa ósea que se da tras las inmovilizaciones prolongadas, miembros amputados, lesiones neurológicas que causan un déficit motor y otras patologías que pueden causar disminución da la masa ósea pero en una región concreta y por una causa conocida. 1.2.2.4 FACTORES PREDISPONENTES DE LA OSTEOPOROSIS (23) (25) (26) Por medio de estudios epidemiológicos se han encontrado múltiples marcadores y factores de riesgo que conllevan una mayor probabilidad de desarrollar osteoporosis. No ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -53- tienen demasiada especificidad ni tampoco sensibilidad, pero han de ser tenidos en cuenta para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad (23). Se ha intentado estudiar cada uno de los factores predisponentes y el impacto predictivo que cada uno de ellos tiene en la enfermedad, para así tener una sospecha diagnóstica en cada paciente de forma individual sólo con la contestación de unos formularios. A día de hoy sabemos que los factores con mayor peso específico son: más de 10 años desde la menopausia, antecedente de fractura previa, historia familiar de osteoporosis y la edad. MENOPAUSIA Como ya se ha mencionado con anterioridad en la clasificación de los diferentes tipos de osteoporosis, la menopausia es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de esta enfermedad. La edad media de presentación de la menopausia en el mundo occidental es de 49 años, mientras que la esperanza de vida -en nuestro medio- ronda los 80 años, con lo que una mujer se pasa en torno a un 30% de su vida en menopausia. La disminución de la concentración de estrógenos en el torrente sanguíneo condiciona, como ya hemos mencionado, un aumento en la actividad osteoclástica, además de una disminución en la absorción intestinal provocada por la menor cantidad de vitamina D. El riesgo se incrementa cuanto más temprana sea la edad de menopausia y se acentúa todavía más si ésta es brusca, es decir menopausia quirúrgica. EDAD La edad es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de osteoporosis pero en la mujer está íntimamente relacionado con la menopausia. En el hombre es más específica y de hecho en edades superiores a 75 años se iguala la proporción entre mujeres y hombres, pasando a ser de 2/1, cuando en edades más tempranas puede llegar a ser de hasta 8/1 (25). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -54- GENÉTICA Aunque se sabe que las hijas de madres con osteoporosis van a presentar un riesgo incrementado de presentar la enfermedad no se ha conseguido establecer un patrón de transmisión genética de la enfermedad. La influencia de la carga genética parece tener mayor importancia en la etapa en la que se alcanza el pico de masa ósea, es decir en las primeras décadas de la vida. Por el contrario, parece que la disminución de esta masa ósea está más en relación con los factores adquiridos y no con los genéticos. MASA CORPORAL Las personas con un IMC (Índice de masa corporal) <19 Kg/m2 tiene un DMO menor, lo cual parece estar en relación con dos factores. Por un lado la carga mecánica que soporta el esqueleto al ser menor produce un menor efecto osteoblástico sobre el hueso, y por otro lado la menor cantidad de panículo adiposo condiciona una menor producción de estrona, que a su vez se relaciona con un menor freno de la actividad osteoclástica del hueso. ESTILOS DE VIDA Son importantes para el mantenimiento de la masa ósea. Nos referimos a aspectos que tienen que ver con la dieta, los hábitos tóxicos y la actividad física. Son aspectos que tienen poco peso de forma individual, pero conjuntamente y mantenidos a lo largo de los años se potencian. INGESTA DE CALCIO La ingesta de calcio es necesaria para el metabolismo óseo normal. Como ya hemos dedicado un apartado con anterioridad a explicar las necesidades, metabolismo y función del calcio no nos pararemos en esto de nuevo. TABACO En diversos estudios se ha podido objetivar la relación del tabaco con una menor masa ósea, una mayor incidencia de fracturas vertebrales y de cadera, además de precisar más tiempo para su curación. Se cree que es por una toxicidad directa sobre el hueso que ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -55- disminuye su actividad osteoblástica, también disminuye la absorción intestinal calcio, aunque su efecto nocivo más importante contra el hueso es el antiestrogénico. Otros estudios en cambio sostienen que estos efectos nocivos del tabaco no son reales y se deben a factores sociodemográficos y diferentes estilos de vida entre fumadores y no fumadores. Se generaliza que los fumadores suelen ser más delgados, sedentarios y las mujeres tienen una menopausia precoz, lo que contribuye a disminuir su DMO. ALCOHOL El consumo crónico de alcohol tiene un efecto directo depresor sobre la actividad osteoblástica, además se asocia con alteraciones en el metabolismo óseo mineral de calcio, fósforo y magnesio, alteraciones también en el metabolismo de la vitamina D y otros cambios endrocrinológicos y nutricionales. Por otro lado el consumo crónico de alcohol también está relacionado con un incremento en el número de caídas y por este motivo con un incremento en las fracturas. EJERCICIO FÍSICO Tiene un papel importante tanto en el crecimiento como en la remodelación ósea, además de sus efectos beneficiosos tanto en el tono muscular como en el equilibrio que ayudan a disminuir el riesgo de caídas y fracturas. 1.2.2.5 DIAGNOSTICO Y ESCALAS DE RIESGO EN LA OSTEOPOROSIS (27) Debido a la prevalencia de la osteoporosis en la actualidad y a la morbimortalidad que genera se hace necesario tener unas escalas para poder diagnosticar y tratar a tiempo a los pacientes afectos. Los valores de densidad mineral ósea y el riesgo de fractura presentan una relación continua, lo cual quiere decir que una persona con una adecuada DMO no está exenta de sufrir una fractura ni que una persona con DMO baja tenga que sufrirla de necesidad. Tenemos numerosas herramientas para valorar el riesgo de fractura que tiene una persona, aunque la más importante de todas en la actualidad es la DMO, no podemos olvidarnos de otros datos epidemiológicos que nos pueden ayudar. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -56- Entre los factores de riesgo, que ya hemos comentado con anterioridad, la ANOF (26) ha seleccionado cinco factores de riesgo para la fractura de cadera en mujeres postmenopáusicas caucásicas: el valor bajo de T-score en la DMO, la historia personal de fractura a partir de 40 años, la historia de fractura de cadera o vertebral o antebrazo en familiar de primer grado, delgadez y consumo activo de tabaco. La mayoría de las escales que valoran el riesgo de osteopenia-osteoporosis tiene una sensibilidad media-alta, pero una baja especificidad. Algunas de estas escalas son que predicen la DMO baja son: - ORAI: Osteoporosis Risk Assessment Instrument. - SCORE: Simple Calculated Osteoporosis Risk Estimation. - ANOF. - OSIRIS. - El proyecto ORACLE. Cada una de las escalas anteriores maneja diferentes ítems con los que pretende predecir el riesgo que tiene una persona de tener una DMO baja. En la tabla que se adjunta a continuación se muestran esos ítems de cada escala y el punto de corte que pone cada una de ellas. Escalas Puntos de corte Factores de puntuación ANOF ≥1 Un punto por edad >65, IMC <22, historia personal, historia familiar, tabaquismo. SCORE ≥6 +5 para no afroamericanos, +4 si artritis reumatoide, +4 por cada fractura(hasta un máximo de 12), +1er dígito de la edad *3, +1 sino THS, - peso en libras/10 (redondeado a números enteros) ORAI ≥9 ORACLE 0,27 OSIRIS ≥1 Edad ≥ 75 años: +15, 65-75: +9, 55-65: +5 peso <60 kg +9 no THS +2 QUS falange, edad, IMC, uso de THS, fractura a partir de 45 años Edad en años -2 (quitar último dígito), peso en kg +2 (quitar último dígito), uso de THS +2, fractura de baja energía +2 Tabla 2: Escalas de riesgo de osteoporosis ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -57- ESCALAS DE RIESGO DE FRACTURA (28) Con las escales anteriores lo que conseguimos es pre-diagnosticar de osteopeniaosteoporosis a un paciente que presente unos determinados factores de riesgo y características epidemiológicas, pero ¿qué riesgo de tener una fractura tiene ese mismo paciente? ¿Y en los próximos años? Para intentar responder a estas preguntas se generó a partir de los datos del estudio FIT (Fracture Intervention Trial) el primer modelo de predicción de fracturas. Sobre los datos de este primer modelo surgió el índice Fracture, aunque en la actualidad la herramienta más utilizada es el índice FRAX, que realizado por Kanis (28), es capaz de predecir el riesgo de fractura en los próximos 10 años. Los ítems que tiene en cuenta el índice FRAX son los siguientes: edad, sexo, peso y estatura, fractura previa, padres con fractura de cadera, fumador diario, tratamiento con glucocorticoides orales, osteoporosis secundaria, consumo de alcohol y DMO (28). El diagnóstico de la osteoporosis se basa en la estimación cuantitativa de la densidad mineral ósea (DMO), habitualmente mediante absorciometría de doble energía por rayos x. La DMO en cuello femoral es la localización de referencia. Se define como un valor de DMO 2,5 DE o más por debajo de la media de la mujer adulta joven (índice T menor o igual a -2,5 DE). La osteoporosis grave (osteoporosis establecida) se define como osteoporosis con presencia de 1 ó más fracturas por fragilidad (29). A continuación diferenciamos en diversos tipos de osteoporosis dependiendo de la DMO del paciente: Normal DMO entre +1 y -1 DE del promedio de población adulta joven. Osteopenia DMO entre -1 y –2,5 DE del promedio de población adulta joven. Osteoporosis ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -58- DMO bajo –2,5 DE del promedio de población adulta joven. Osteoporosis grave DMO bajo –2,5 DE del promedio de población adulta joven y una o más fracturas de tipo osteoporótico. Los umbrales diagnósticos y los de intervención difieren, ya que varían mucho entre diferentes países y edades, aún cuando los índices T son iguales. Otros factores que determinan los umbrales de intervención incluyen la presencia de factores clínicos de riesgo, índices elevados de recambio óseo y el coste beneficio de los tratamientos. Los análisis clínicos y biológicos que se deben efectuar a los pacientes se deben individualizar, dependiendo de la edad de presentación de la enfermedad y de la gravedad de la misma. Los objetivos que se deben perseguir con la historia clínica, exploración física y los análisis clínicos son los siguientes: I-Descartar enfermedades que su clínica pueda simular la osteoporosis como las osteomalacia o el mieloma. II-Establecer el riesgo de fracturas subsiguientes. III-Identificar la causa de la osteoporosis y los factores contribuyentes. IV-Determinar el riesgo de caídas. V-Realizar mediciones basales para posteriormente monitorizar el tratamiento. La aproximación al paciente con osteoporosis es mediante la evaluación de los factores de riesgo y la medición de densidad ósea. La osteoporosis primaria es la más frecuente, pero es importante descartar otras patologías y condiciones médicas asociadas con osteoporosis, éstas incluyen patologías endocrinas, hematológicas, reumatológicas, gastrointestinales, entre otras. El diagnóstico es principalmente densitométrico, pero puede establecerse al ocurrir fracturas en sitio típico con un trauma mínimo. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -59- Factores de riego para fractura y osteoporosis • Tabaquismo • Uso de corticoides por más de tres meses • Baja ingesta de calcio • Consumo de alcohol • Bajo peso • Déficit estrogénico antes de los 45 años • Alteraciones visuales • Demencia • Caídas recientes • Baja actividad física • Historia de fractura • Historia de fractura osteoporótica en un familiar de primer grado Figura 5: Clasificación de la osteoporosis según etiología. Fuente: Enfrentamiento clínico del paciente con osteoporosis. Boletín de la escuela de Medicina. 1998 Vol 28 Nº1-2 Campusano C. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -60- RADIOLOGIA CONVENCIONAL (30) Aunque durante años se consideró como el mejor método para el diagnóstico de la osteoporosis en la actualidad ya no se emplea con esa finalidad, sino con la de diagnosticar la fractura osteoporótica. El principal inconveniente que tiene la radiología convencional es la demora diagnóstica que produce, ya que sólo cuando la pérdida de masa ósea ha alcanzado ya el 3035% somos capaces de ver los cambios osteopénicos en una radiografía. Existen métodos para valorar la altura vertebral y el área que ocupa de una forma cuantitativa, esta téc nica se denomina Morfología Vertebral Radiográfica (MXR). Consiste en la determinación de seis puntos a nivel de los cuerpos vertebrales para calcular su altura vertebral anterior, vertebral media y vertebral posterior, para después calcular su área. Para detectar fracturas vertebrales a partir de estos valores se usan el índice de acuñamiento, de biconcavidad y el índice de compresión. Ésta técnica no es muy utilizada en la actualidad debido al tiempo necesario para valorar estos parámetros, aunque puede usarse como ayuda diagnóstica. DENSITOMETRIA OSEA (17) La medición de densidad ósea puede ser usada para establecer o confirmar el diagnóstico de osteoporosis y predecir el riesgo futuro de fracturas. A menor densidad mineral ósea mayor riesgo de fractura. La medición de densidad mineral ósea puede ser efectuada en cualquier sitio, pero el cuello del fémur es el sitio que predice mejor el riesgo de fractura de cadera y el de otros sitios esqueléticos. De tal manera, las recomendaciones están basadas en la densidad del cuello femoral. La densidad mineral ósea predice el riesgo de fracturas pero no las personas que tendrán una fractura. Las indicaciones de densitometría ósea son: - Mujeres sobre 65 años. - Mujeres postmenopáusicas con uno o más factores de riesgo. - Mujeres postmenopáusicas que hayan presentado alguna fractura. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -61- Figura 6: Relación entre fractura vertebral, cadera y radio distal. Fuente: e-specific and sex-specific incidence of radiographic vertebral, hip and distal forearm fractures. (Sambrook et al. Lancet 2006;367:2010-8 TOMOGRAFIA COMPUTERIZADA CUANTITATIVA VOLUMETRICA Posee una resolución de unas 500 μm permite de una forma no invasiva cuantificar la densidad mineral volumétrica diferenciando entre hueso cortical y hueso esponjoso además de ofrecer datos sobre la macroestructura del hueso. DATOS ANALITICOS (22,26,27,31,32) Aunque recientemente no se usan de manera habitual los datos analíticos para el diagnóstico de la osteoporosis, éstos nos pueden dar información de dos formas diferentes. Mediante los parámetros habituales (Hemograma, creatinina, iones, hormona tiroidea y paratiroidea, VSG) podemos realizar el diagnóstico diferencial y etiológico de la osteoporosis; y gracias a las pruebas específicas podemos valorar la tasa de recambio óseo mediante los marcadores de recambio óseo (MRO). Los marcadores que nos informan sobre la formación de hueso son (27),(22): - La enzima de la membrana de los osteoblastos: la fosfatasa alcalina total (FAT) y ósea (FAO). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -62- - La sintetizada por los osteoblastos: Osteocalcina. - Los equivalentes al colágeno depositados en la matriz ósea: los Péptidos Procolágeno I Carboxilo-terminal (PICP) y Amino-terminal (PINP). Y los que nos informan sobre la resorción ósea son: - El calcio urinario. - La hidroxiprolina. - Telopéptidos Carboxiterminal (CTX) y Aminoterminal (NTX) del colágeno I - La Fosfatasa Ácida Tartrato Resistente presente en los osteoclastos (FATR). - La Piridinolina (Pir) y la Deoxipiridinolina (Dpir), son puentes inter e intramoleculares de piridinolina. - La Sialoproteína ósea. - Los Glucósidos de hidroxilisina. - Los alfa y beta CrossLaps (α-CTX y β-CTX). El principal problema que presenta la valoración de los MRO es que son muy variables analítica y biológicamente, lo que los hace muy poco reproductibles. Sus variaciones dependen de los ritmos circadianos, varían con la nutrición, la toma de fármacos, con procesos fisiológicos como la menstruación, la edad y dependen de la función renal. Con respecto a su papel en el diagnóstico podemos concluir que si los MRO se encuentran elevados en un paciente cuya densidad mineral ósea es baja, estaría indicada una estrategia preventiva. Si que tiene un papel más importante a la hora de valorar un tratamiento ya instaurado, ya que los antirreabsortivos disminuyen los MRO y los osteoformadores los aumentan. Los cambios una vez instaurado el tratamiento no se aprecian hasta pasados dos años mediante los métodos de imagen, en cambio la disminución de los MRO aparece a las dos semanas (31). Al año se ha observado una relación directa entre la disminución de estos marcadores y la reducción del riesgo de fractura (22, 26, 32). A día de hoy no existe suficiente evidencia como para recomendar el uso de estos marcadores de manera habitual para el diagnóstico ni para el seguimiento de la enfermedad. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -63- 1.2.2.6 TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS (26) Debemos diferenciar en la prevención de la osteoporosis que podemos actuar a diferentes niveles. Si lo que pretendemos es disminuir la pérdida de masa ósea en un paciente estamos realizando una prevención secundaria, en cambio, si lo que intentamos es reducir el riesgo de complicaciones, que en el caso de la osteoporosis son las fracturas, lo que estamos realizando es una prevención terciaria. Los fármacos que se usan en el tratamiento de la osteoporosis a día de hoy se pueden dividir en tres grupos: 1. Antirresortivos (calcitoninas, bifosfonatos, terapia hormonal sustitutiva y moduladores selectivos de los receptores estrogénicos) 2. Osteoformadores (hormona paratifoidea) 3. Mixtos (ranelato de estroncio) A continuación comentaremos las características e indicaciones de cada una de ellos: ANTIRRESORTIVOS CALCITONINA La calcitonina se usa como spray nasal desde 1987 a dosis de 200 UI al día. En el estudio PROOF (Prevent recurrence of Osteoporotic Fractures) (33) se valoró el efecto de la calcitonina, en un grupo de 70 años de edad de media y con dos fracturas vertebrales, sobre la DMO, y la aparición de nuevas fracturas vertebrales. Las dosis aplicadas fueron de 100, 200 y 400 UI. El grupo tratado con 200 UI mostró diferencias estadísticamente significativas con respecto al grupo control en la prevención de fracturas vertebrales a partir del tercer año. También el resultado fue estadísticamente significativo en el subgrupo que ya presentaba dos fracturas vertebrales. BIFOSFONATOS ALENDRONATO: en estudios como el FIT1 Y FIT2, se comprobó que en mujeres postmenopáusicas comparadas con un grupo placebo a siete años, se producía un aumento ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -64- significativo de la masa ósea en cuello femoral, cadera total y columna. Posteriormente se realizó otro estudio (FLEX) (34), que continuaba el seguimiento del estudio anterior durante cinco años más y se aleatorizaban mujeres que habían tomado una media de cinco años alendronato en tres grupos. Dos grupos continuaban el tratamiento con alendronato a diferentes dosis (5mg o 10mg al día) y un grupo placebo. Los resultados mostraban que reproducía un incremento de DMO en los dos grupos que continuaban el tratamiento con alendronato y disminuía el riego de sufrir una fractura vertebral. RISEDRONATO: se han realizado dos estudios VERT-NA (35) y VERT-MN (36) en los que con mujeres menores de 85 años y con al menos una fractura vertebral, se comprobaba que una dosis de 5mg al día de risedronato aumentaba la DMO y disminuía el riesgo de sufrir fractura vertebral. En el estudio HIP (Hip Intervention Program) se comprobó que también disminuía el riesgo de fracturas de cadera después de tres años de tratamiento con risedronato. IBANDRONATO: en un estudio realizado con ibandronato oral (Osteoporosis Vertebral Fracture Trial in North America and Europe. BONE) a diferentes dosis comparado con un grupo placebo concluyó que se producía un aumento de la DMO tanto vertebral como en cadera. También disminuía el riesgo de fractura vertebral, pero no era concluyente para las fracturas no vertebrales. ZOLEDRONATO: en diversos estudios, como el Health Outcomes and Reduced Incidence with Zoledronic Acid One Yearly. HORIZON, ha mostrado una eficacia similar a la de los demás bifosfonatos, es decir, aumento de la DMO tanto en cadera como en raquis y disminución del riesgo de fractura de cadera y vertebral. RALOXIFENO El raloxifeno es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos (SERM). Ha demostrado su efectividad sobre la DMO en diversos estudios, así como la disminución del riesgo de fracturas vertebrales, tanto en personas que no tenían ninguna fractura, como en las que ya habían sido diagnosticadas de fractura vertebral. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -65- OSTEOFORMADORES HORMONA PARATIROIDEA La hormona paratiroidea tiene un efecto anabólico sobre el hueso. A día de hoy se usan dos moléculas recombinantes humanas: PHT [1-34] Teriparatida y PTH [1-84]. -TERIPARATIDA PTH [1-34]: el estudio Fracture Prevention Trial (37), que diferenció en dosis de 20mg o 40mg diarios, concluyó que se producía una disminución en el riego de fracturas tanto vertebrales como no vertebrales y que a su vez también un incremento de la DMO en cadera y raquis. El efecto negativo que producía era una disminución de la DMO a nivel de radio distal. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la dosis de teriparatida, por lo que se recomienda la dosis de 20mg diarios. -PTH [1-84]: en el estudio TOP (38), se comprobó que con una dosis de 100mg frente a un grupo placebo se conseguía un incremento de la DMO a nivel de cadera y raquis, aunque de la misma forma que con la teriparatida, se producía un descenso en la DMO en radio distal. Sobre la disminución en el riesgo de fracturas sólo era concluyente para las fracturas vertebrales. MIXTOS RALENATO DE ESTRONCIO No se sabe exactamente cuál es su mecanismo de acción, aunque se cree que es un doble mecanismo de estímulo de formación y disminución de la resorción. Hay estudios como PREVOS y STRATOS (39) que han valorado la efectividad de este fármaco para incrementar la DMO, y los resultados han sido positivos. Otros estudios como SOTI (40) y TROPOS (41) han confirmado la eficacia del ranelato de estroncio para disminuir el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales a los tres años de tratamiento. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -66- 1.2.2.7 LA FRACTURA OSTEOPOROTICA La osteoporosis es un importante problema de salud pública. La frecuencia de fracturas osteoporóticas aumenta con la edad (42) y estas fracturas provocan en el paciente un importante gasto socio-sanitario debido a al incremento de la morbilidad, mortalidad, incapacidad funcional y deterioro de la calidad de vida. Johnell y cols. han estudiado la discapacidad producida por la osteoporosis en Europa y en conjunto supera a la producida por algunos cánceres y enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, asma o la repercusión cardíaca de la hipertensión (43). En estudios recientes se ha calculado que más de la mitad de las mujeres y un tercio de los hombres sufrirán una fractura osteoporótica en el futuro (44). En EE.UU., del millón y medio de fracturas anuales atribuibles a la osteoporosis, el 47% son vertebrales, 17% de cadera, otro 17% afecta a la muñeca y el 20% restante aparece en otras localizaciones (45). Dentro de Europa los países escandinavos son los que presenta unas cifras mayores de fracturas osteoporóticas. Comparado con otros países europeos, España se encuentra en una zona de relativa baja influencia. En cuanto al género, la fractura osteoporótica afecta a más a mujeres que a hombres en orden de 4:1. Se estima que las fracturas osteoporóticas más frecuentes en nuestra población son las siguientes: extremo distal de radio, fracturas vertebrales y fracturas de cadera. Se estima que en España la incidencia de fracturas de la extremidad distal de radio en la población general es de 300-600 por 100.000 habitantes (200.000 fracturas anuales), la incidencia de fracturas vertebrales 900-1800 por 100.000 habitantes (más de 600.000 fracturas anuales) y la incidencia de fracturas de cadera 250 por 100.000 habitantes (80.000 fracturas anuales) (46). FRACTURAS VERTEBRALES La primera consideración a tener en cuenta con las fracturas osteoporóticas vertebrales es que sólo se consideran en relación con la osteoporosis las fracturas de la columna vertebral lumbar y de la columna vertebral torácica por debajo de T5. Su prevalencia es difícil de valorar ya que más de dos tercios de ellas son asintomáticas (47). En una mujer por encima de los 65 años en la que se diagnostica una fractura vertebral ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -67- aumenta entre un 7-10 por ciento la probabilidad de sufrir una nueva fractura en los próximos 5 años (30). Las fracturas vertebrales son infrecuentes en menores de 50 años y como muchas fracturas aumentan con la edad. Hay varios estudios que indican que su prevalencia en mujeres mayores de 65 años es de entre el 18 y el 28 % (48). FRACTURAS DE MUÑECA El perfil de presentación de las fracturas de radio distal es un poco diferente a las anteriores. Los datos que se tienen sobre estas fracturas provienen en su mayoría de los países escandinavos, Reino Unido y Estados Unidos. Parece que existe un aumento en la incidencia entre los 45 y los 60 años seguido por un periodo de meseta en los años posteriores (48). Se ha relacionado este tipo de fractura con el envejecimiento, la pérdida de reflejos y la disminución de la visión, que asociada a un aumento de las caídas provoca que en el momento del impacto el paciente intente amortiguar el traumatismo con los brazos provocándose la fractura. En el Reino Unido la probabilidad es riesgo de fractura a lo largo de su vida que tiene un mujer de 50 años es del 16,6 %, este riesgo disminuye hasta el 10,4% a los 70 años (49). FRACTURAS DE CADERA Las fracturas de cadera como ya hemos comentado anteriormente, reconsideran las más importantes por la importante morbimortalidad que provocan. Menos de la mitad de los pacientes volverá a su situación anterior, un 25 % de ellos necesitará cuidados en su domicilio y un 20 % estará en una situación de dependencia continua tras la fractura. Las fracturas de cadera aumentan de forma exponencial con la edad y son el doble en la mujer que en el varón (50). El mecanismo de la fractura casi siempre es el mismo, caída desde su propia altura sufriendo traumatismo directo sobre la cadera, estando en relación como comentábamos- con las fracturas de radio distal, con una pérdida de visión y de reflejos que se produce con la edad. La incidencia es muy variable de unos países a otros, siendo mayor en los países escandinavos: Noruega, Suecia, Islandia, Dinamarca y EEUU, estando España dentro de una zona de baja incidencia (51). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -68- La osteoporosis, como hemos intentado plasmar en esta introducción, es una enfermedad de grandes dimensiones y que afectará en el futuro a un mayor número de personas. La importancia de la prevención para intentar evitar el impacto de la enfermedad sobre la calidad de vida del paciente y sobre las arcas del estado parece a medio plazo la dirección a seguir. 1.3.-CONSIDERACIONES ANATÓMICAS DE LA FRACTURA DE LAS FRACTURAS DEL TERCIO PROXIMAL DEL FÉMUR (52) La cadera es una articulación conocida en términos anglosajones como del tipo “ball and socket”. El cuello femoral conecta la cabeza femoral con el macizo trocantérico. La denominación fractura de cadera se aplica de forma genérica para describir fracturas en cualquiera de estas localizaciones, si bien, la denominación como fracturas del tercio proximal del fémur se admite como más correcta. La irrigación de la cabeza y el cuello femoral viene mediada por el aporte sanguíneo a través de la arteria del ligamento redondo, así como del anillo arterial trocantérico a través de la arterias circunflejas. La trabeculación ósea de la cabeza femoral y el cuello permite en condiciones normales una óptima resistencia a las fuerzas de tensión y compresión. Durante el apoyo monopodal se transmite una fuerza sobre el fémur proximal de 2,6 veces el peso corporal. Figura 7: Vascularización de la cadera Fuente: Slideshare.net. Vascularización e inervación del miembro inferior Barballo, R ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -69- 1.4.-CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS DE FÉMUR PROXIMAL (53, 54) Las fracturas del tercio proximal del fémur podemos dividirlas en función de si se producen en la parte que delimita la capsular articular o fuera de ellas, presentando en este sentido características diferenciales. 1.4.1.-FRACTURAS INTRACAPSULARES (54) Las fracturas que se producen en el área que delimita la capsula articular podemos clasificarlas según los siguientes criterios: Su localización (Delbet): a. Fracturas subcapitales: localizadas en la base del núcleo cefálico, es decir, en la unión entre la cabeza y el cuello. b. Fracturas transcervicales: situadas en la zona central del cuello femoral. c. Fracturas basicervicales: en la unión del cuello con el macizo trocantéreo. Según el grado de desplazamiento (Garden) (Figura 8): es el método más utilizado para clasificar las fracturas subcapitales, ya que permite establecer un pronóstico en cuanto a la consolidación, y correlaciona el grado de desplazamiento de la fractura con la probabilidad de lesión vascular y, por tanto, de necrosis avascular. a. Garden I: fractura incompleta. La cabeza femoral aparece ligeramente impactada en valgo. b. Garden II: fractura completa sin desplazamiento. c. Garden III: fractura completa con desplazamiento posterior y en varo del núcleo cefálico. Se mantiene la continuidad entre el fragmento proximal y el distal. d. Garden IV: fractura completa con gran desplazamiento, por lo que no existe ninguna continuidad entre los fragmentos proximal y distal. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -70- Figura 8: Clasificación de Garden Fuente: 2006 Anejo Producciones S.A. Buenos Aires A pesar de ser la clasificación más utilizada en pacientes ancianos, se puede conseguir un mayor grado de precisión simplificando la clasificación de las fracturas del cuello en fracturas impactadas y/o no desplazadas (Garden tipos I y II) y fracturas desplazadas (Garden tipos III y IV); esta síntesis es verdaderamente predictiva de complicaciones (55). Clasificación de Pawells (Fractura transcervical, según la dirección de trazo de fractura con la horizontal). a. Tipo 1: Entre 30 y 50 grados. b. Tipo 2: Entre 50 y 70 grados. c. Tipo 3: Mayor de 70 grados. 1.4.2 FRACTURAS EXTRACAPSULARES (56,57) Son las que, como su propio nombre indica, afectan a la región trocantérea, que comprende desde la base del cuello, los 2 trocánteres, hasta 5 cm por debajo del trocánter menor. Según sea la localización de la línea de fractura se clasifican a su vez en (56): ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -71- 1. Fracturas intertrocantéreas: son aquellas en que la línea de fractura discurre entre ambos trocánteres. 2. Fracturas pertrocantéreas: la fractura asienta próxima a la línea que une ambos trocánteres. 3. Fracturas subtrocantéreas: cuando el trazo de la fractura es distal al trocánter menor. Según el grado de desplazamiento, el número de fragmentos, y si son o no estables, destacamos las siguientes clasificaciones (57). I. Clasificación de Boyd y Anderson. Incluye 4 tipos: a. Estable, sin desplazar. b. Intertrocantérea conminuta. c. Conminuta con extensión subtrocantérea. d. De trazo inverso. II. Clasificación de Kile y Gustilo. Incluye 4 tipos: a. Estable con 2 fragmentos sin desplazar. b. Estable con 3 fragmentos, uno de ellos en el trocánter menor. c. Inestable, 4 fragmentos, desplazado inverso y conminución posteromedial. d. Igual que el tipo III, con extensión subtrocantérea. III. Clasificacion de Evans (Figura 9). a. Tipo I: Fractura incompleta, sin desplazamiento. b. Tipo II: Fractura completa sin desplazamiento. c. Tipo III: Conminución del trocánter mayor. d. Tipo IV: Fractura con conminución de la pared posterior. e. Tipo V: Fractura con trazo invertido ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -72- Figura 9: Clasificación de Evans Fuente: Martínez, A. Fracturas intertrocantéricas: estabilidad, reducción y posición del implante. Rev Ortop. Traumatología En la práctica diaria, a veces es complicado realizar una clasificación de este tipo de fracturas, ya que, en general, son fracturas conminutas con diversas líneas de fractura. La determinación de la estabilidad es el aspecto más importante en las clasificaciones. La estabilidad la proporciona la existencia de un contrafuerte cortical posteromedial intacto o con posibilidades de reconstrucción. 1.5.-MANEJO TERAPÉUTICO DE LAS FRACTURAS DEL TERCIO PROXIMAL DEL FÉMUR (58-70) En la actualidad, el tratamiento conservador como tratamiento definitivo para las fracturas de cadera no tiene prácticamente ninguna indicación, dado que requeriría un período de inmovilización y encamamiento muy prolongado con una tasa de morbilidad, complicaciones locales y mortalidad muy altas. El tratamiento quirúrgico es, pues, la terapia de elección. Permitirá la movilización temprana del paciente, con lo que se evitarán complicaciones de origen infeccioso, respiratorio, tromboembólico, úlceras de decúbito, etc. La finalidad es devolver al paciente al nivel de función previo a la fractura y en el menor tiempo posible. La posibilidad de estar caminando dentro de las 2 semanas siguientes a la cirugía se ha relacionado con la supervivencia al año de la cirugía (58). La incidencia de fractura de cadera aumenta con la edad, y se asocia a una mayor morbimortalidad, dado que la incidencia de enfermedades crónicas es proporcional a ésta1. El correcto tratamiento de la fase aguda influye en la evolución posterior del paciente y, además, es cuando se consume una gran parte de recursos asistenciales (59) (60). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -73- La intervención de una fractura de cadera debe realizarse en las primeras 24-48 h, dado que el retraso de la cirugía incrementa el riesgo de complicaciones y mortalidad al año (61) (62) (grado B, nivel de evidencia IIb). La cirugía de fractura de cadera en las primeras 24 h reduce el riesgo de trombosis y de tromboembolia pulmonar, y la cirugía debería realizarse tan pronto como las condiciones médicas del paciente lo permitan (63), aunque se ha demostrado que la cirugía de emergencia por la noche genera un aumento de mortalidad. FRACTURAS INTRACAPSULARES En este tipo de fracturas, es de especial interés el momento de la cirugía para intentar disminuir al máximo el riesgo de la necrosis avascular. Todavía hoy en día está muy discutida la elección del tipo de tratamiento quirúrgico en estas fracturas y aunque a continuación describiremos las pautas a seguir, siempre hay que intentar realizar un tratamiento individualizado. Fijación interna: gracias a los implantes mejorados, con una mayor resistencia a soportar peso, la fijación interna se ha convertido, sobre todo en los pacientes más jóvenes y activos, en un tratamiento preferente en las fracturas sin desplazar pero también en las desplazadas. Las opciones son: - Tornillos canulados: los más utilizados colocados paralelos y en triángulo invertido. -Tornillo-placa deslizante: reservado para las fracturas basicervicales. La opción terapéutica dependerá del tipo de fractura: • GARDEN I: se podría optar por un tratamiento conservador, aunque existe un riesgo del 8-15% de desplazamiento. • GARDEN II: se recomienda tratamiento quirúrgico ya que si optamos por el conservador el riesgo de desplazamiento aumenta hasta el 40%. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -74- •GARDEN III y GARDEN IV (Fracturas desplazadas): se realizará una reducción cerrada lo más cuidadosa posible evitando lesionar más los vasos y si esto no es posible se optará por la reducción abierta. Si la reducción anatómica no fuera posible es preferible una desviación en valgo de hasta 15º. • Artroplastia: el reemplazo protésico es una opción terapéutica más definitiva que la fijación interna, aunque continúa teniendo más complicaciones. Además es importante destacar que la morbimortalidad y la luxación (mayor en la artroplastia total) aumentan cuando ésta se practica después de una fractura y no en coxartrosis. – Tipos de artroplastia: disponemos de la artroplastia total (Figura 10), reservada a pacientes que presentan enfermedad articular previa y también a los pacientes más jóvenes y activos en los que se contraindique la fijación interna. La parcial se reserva al resto de pacientes y se prefiere cementada para iniciar una carga total lo más precozmente posible. Optaremos por una bipolar en caso de pacientes con moderados requerimientos funcionales y por una unipolar en pacientes que previamente no deambulasen. Figura 10: Artroplastia total de cadera Fuente: propia. FRACTURAS EXTRACAPSULARES Actualmente hay unanimidad respecto de que el tratamiento de este tipo de fracturas es quirúrgico. Se dispone de varios sistemas de osteosíntesis para su tratamiento: extramedular y intramedular (64) . La osteosíntesis extramedular ofrece la ventaja teórica de conseguir una reducción anatómica de la fractura tras la compresión del foco fracturario. Las desventajas del método son una intervención más prolongada, con el consiguiente aumento del riesgo de infección y hemorragia(52). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -75- -Tornillo-placa deslizante: se considera el implante de elección (64) en las fracturas estables, por tener una técnica quirúrgica simple y buenos resultados. La posición ideal del tornillo cefálico es en el centro del cuello femoral y a menos de 1 cm del hueso subcondral para evitar el Cut-out. -Enclavado intramedular: con las mejoras de los clavos de nueva generación las complicaciones han disminuido, por lo que cada día se utilizan más, estando especialmente indicados en fracturas inestables con conminución postero-medial, extensión subtrocantérea o trazo oblicuo invertido. Como ejemplos de este tipo de síntesis podemos citar el clavo- placa monobloque y el tornillo-placa deslizante, conocido por sus siglas en inglés (DHS, dynamic hip screw). Este sistema es el más utilizado y permite la elección entre implantes con diferentes ángulos cérvico-diafisarios, que varían entre 130 y 150°. Es fundamental una buena colocación del tornillo, que debe situarse en el centro del cuello y la cabeza femoral, a una distancia de 0,51 cm de la cortical cefálica. Una alternativa a este sistema es el DCS (dynamic condilar screw). En las fracturas en que hay una conminución del trocánter mayor o de la superficie lateral del fémur proximal, la adición de una placa trocantérea de sostén TSP (trochanteric stabilising plate) puede mejorar la estabilidad de la osteosíntesis. También se puede utilizar como alternativa el sistema DCS. La osteosíntesis endomedular se desarrolló en los años setenta para evitar las complicaciones del clavo-placa monobloque. Este tipo de síntesis presenta la ventaja de preservar la vascularización perióstica y de no exponer el foco de fractura. Los métodos de osteosíntesis disponibles actualmente son los siguientes: Clavo endomedular tipo Ender En la actualidad esta técnica ha caída en desuso por la poca estabilidad que ofrecía a la fractura. Consiste en la inserción de 3 clavos semielásticos a través del cóndilo femoral medial, continuando a lo largo de la diáfisis hasta ensartar el cuello y la cabeza femoral sin necesidad de abrir el foco de fractura (65). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -76- Clavo endomedular tipo Gamma Su uso en las fractura pertrocantéreas (Figura 11) permite la consolidación en la mayoría de los casos. El porcentaje de seudoartrosis varía entre el 0 y el 3,3%, pero si la fractura es patológica o inestable con componente subtrocantéreo puede producirse una fractura del clavo por fatiga (66) Figura 11: Osteosíntesis con clavo trocantérico tipo Gamma Fuente: propia. Clavo endomedular tipo TFN De reciente aparición en el mercado y como sustituto del clavo PFN, es parecido al clavo Gamma pero, a diferencia de éste, utiliza una hoja espiral en vez del tornillo cefálico, con lo cual, supuestamente, el agarre en el hueso esponjoso cefálico es mejor (67) Artroplastias En casos de fracturas pertrocantéreas muy inestables que no se pueden sintetizar con ningún sistema extramedular o endomedular, o incluso en casos de fallo de síntesis con estos sistemas, se puede elegir la artroplastia de cadera como tratamiento definitivo. Hay autores que son partidarios de una artroplastia total de cadera en ancianos que no ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -77- tolerarían una segunda o tercera intervención quirúrgica. Fijador externo El fijador externo como tratamiento de las fracturas pertrocantéreas puede utilizarse como solución de urgencia en pacientes ancianos o inmovilizados en cama que presentan un alto riesgo para cualquier otra intervención más agresiva. 1.6 COMPLICACIONES DE LAS FRACTURAS DEL TERCIO PROXIMAL DEL FÉMUR (68) COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS EN LAS ARTROPLASTIAS Infección Sin lugar a dudas, una de las complicaciones más graves por sus consecuencias en la cirugía de cadera es la infección profunda. En la actualidad, gracias a las diferentes medidas profilácticas adoptadas, este porcentaje ha disminuido por debajo del 1%. Luxación postoperatoria (Figura 12). Se trata de la complicación más frecuente en los pacientes intervenidos por vía posterior, con una incidencia cercana al 3% o incluso mayor. (68) Figura 12: Luxación protésica Fuente: propia. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -78- Aflojamiento aséptico del vástago Se calcula que, transcurridos 10 años, hasta en un 20% de los pacientes pueden observarse signos radiológicos de aflojamiento, aunque no siempre implique síntomas clínicos. Usura acetabular Es, después de la luxación, la complicación más importante en las artroplastias parciales de cadera. Ocurre en pacientes que han desarrollado una actividad demasiado intensa, o con una expectativa de vida mayor de lo esperado (69). Perforación o rotura del fémur por falsas vías Las fracturas femorales intraoperatorias tienen una incidencia relativamente baja, con porcentajes de alrededor del 3% (70), y suelen ocurrir con más frecuencia al reducir la prótesis, momento en el que se aplica una intensa fuerza de rotación sobre el fémur. COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS EN LAS OSTEOSINTESIS Pseudoartrosis Su incidencia es realmente baja, inferior al 1%, por la gran vascularización de los fragmentos. Consolidación viciosa Generalmente, es consecuencia de una mala reducción de la fractura. Lo más usual es en varo y retroversión, con una incidencia de alrededor del 5-10%. Penetración del implante en la articulación Generalmente, se produce por una mala colocación del tornillo cefálico. Su incidencia ronda el 2%. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -79- Necrosis avascular de la cabeza femoral En fracturas muy desplazadas en que se ven lesionados los vasos nutricios posteriores. Incidencia muy variable según diferentes autores (5-25%). Fracturas por estrés Especialmente en los sistemas intramedulares, en la punta del clavo encerrojado. Su incidencia no es alta, de alrededor del 1%. Fallos del implante Se producen como consecuencia de un defecto de fabricación del propio implante o, lo que es más frecuente, por un mal uso de éste aplicándolo en fracturas inestables mal reducidas, en las que, ante las solicitudes continuas de carga, el implante acaba por aflojarse o romperse. 1.7 IMPORTANCIA SANITARIA Y SOCIAL (71) (12) (72) El envejecimiento de nuestra sociedad es hoy objeto de atención por economistas, sociólogos, políticos e investigadores sanitarios. La fractura de cadera (FC) del anciano, modelo de fractura osteoporótica, tiene una alta morbimortalidad (71) (12) (73) (72), genera una gran cantidad de incapacidades, largas estancias en centros de crónicos y un deterioro importante en la calidad de vida del paciente que la presenta. La valoración de la independencia motora es una labor rutinaria en los centros y unidades de rehabilitación. Los índices que miden la discapacidad física son cada vez más utilizados en la investigación y en la práctica clínica, especialmente en los ancianos, en los que la prevalencia de discapacidad es sensiblemente mayor que la de la población general(74). En relación con la FC, hay pocos trabajos en la literatura que describan los resultados funcionales derivados de la elección del tipo de tratamiento efectuado (quirúrgico o ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -80- conservador) y, especialmente, en la relación existente entre el nivel socio-cultural del paciente y su grado de recuperación funcional(75). Los cuestionarios que hay al respecto pueden ser complejos de elaborar en estos pacientes, en muchas ocasiones con limitaciones cognitivas importantes, por lo que se hace necesario disponer de uno sencillo, reproducible y que no precise necesariamente la colaboración del paciente. Cuestionarios como el Indice de Barthel o Lawton son cuestionarios validados utilizados de forma habitual en la valoración de las actividades de estos pacientes. Los costes derivados del ingreso y tratamiento hospitalario de las fracturas de cadera son bien conocidos por las autoridades sanitarias. Sin embargo, los costes directos e indirectos que ocasionan tanto a la administración como al paciente o a sus familiares el cuidado de estos pacientes durante el periodo de recuperación posterior al alta hospitalaria son poco conocidos. Los recursos socio-sanitarios destinados a la atención de estos pacientes tras el periodo de hospitalización son limitados. Es por ello preciso, además de tratar las fracturas, conocer y amortiguar, en la medida de nuestras posibilidades, el impacto social, sanitario y familiar de las mismas. Las fracturas ocurren en pacientes en su mayoría jubilados, con rentas limitadas, de los que uno de cada cuatro vive solo o acompañado por un cónyuge con frecuencia afecto de otras patologías más o menos limitantes (76) (11). El coste del tratamiento de estas fracturas es elevado. El uso de guías clínicas ha conseguido disminuir en los últimos años las cifras de estancia media hospitalaria, principal fuente de gasto (59). Aunque en la mayoría de las publicaciones se recomienda la rehabilitación precoz, no hay evidencias que determinen la efectividad de las distintas estrategias de movilización (77). Hay estudios que han demostrado su ineficacia más allá del primer mes y que asocian la política de alta precoz a centros geriátricos con rehabilitación con un mayor coste sociosanitario (78). Los costes globales asociados a esta fractura presentan grandes diferencias entre los países de la Unión Europea porque se definen mal y no siempre se incluyen el total de costes directos e indirectos con el derivado de la hospitalización. A veces los periodos no se detallan con claridad (desde 3 meses a 2 años) y en otros casos la relación de gastos no se justifica con detalle. De hecho, los costes derivados de la hospitalización por este proceso oscilan entre los 502 € de Noruega, los 4.092 € de Turquía, los 9.236 € de Irlanda y los 29.910 € de Suiza (79). Algunas revisiones nacionales han estimado el coste de la hospitalización. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -81- 1.8.-RECUPERACION FUNCIONAL DEL PACIENTE CON FRACTURA DE FEMUR PROXIMAL (82-87) Algunos autores han recomendado que el paciente pueda sentarse cuanto antes, es decir, que pueda ser operado lo antes posible y que pueda sentarse al día siguiente de la cirugía, para comenzar a cargar en cuanto sea posible, y una vez retirados los tubos de drenaje (80), si éstos se hubieran colocado. Estas recomendaciones se matiza en otros trabajos cuando el paciente pueda encontrarse con una alta comorbilidad en el momento del ingreso (81). Mientras el paciente esté encamado debe evitarse la rotación externa del pie, mediante la colocación de un tope en el borde exterior de éste. También debe evitarse el decúbito contralateral. Es necesario realizar ejercicios de contracción muscular de las piernas para favorecer el retorno venoso y minimizar el riesgo de trombosis venosa profunda . También es recomendable la fisioterapia respiratoria con incentivadores que disminuye el riesgo de infecciones respiratorias. En cuanto al tratamiento rehabilitador específico, sus objetivos son: — Ampliar la movilidad articular de la pierna operada. — Fortalecer la musculatura del miembro operado, especialmente el cuádriceps y los glúteos. — Reeducar la marcha bipodal lo más pronto posible. — Aliviar el dolor con un uso apropiado de los analgésicos. Es muy importante enseñar al paciente y a sus cuidadores las técnicas necesarias para lograr estos objetivos, ya que tras el alta hospitalaria deberá seguir realizándolas en su propio domicilio, con el fin de conseguir la mayor recuperación funcional posible. La reeducación de la marcha se iniciará en las barras paralelas. En cuanto sea posible, se utilizará un andador; luego 2 bastones ingleses, después, un bastón, y finalmente, a los 2 meses aproximadamente, se probará a prescindir del último bastón si el paciente está suficientemente seguro. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -82- Conviene insistir siempre en la necesidad de utilizar adecuadamente el tratamiento analgésico, porque es frecuente que los ancianos consuman menos de lo que necesitan. Así, se facilitará la rehabilitación y se evitarán marchas aberrantes secundarias a reiniciar la marcha con dolor. Las tasas de recuperación de la capacidad para caminar de forma independiente con o sin bastón son muy variables en la literatura. Oscilan, según los diferentes estudios desde el 20% al 40% al alta hospitalaria (82) (83), entre el 25 y el 55% durante los primeros meses tras la fractura (84), el 30 al 50% a los 12 meses (85), 72% a lo largo de los dos primeros años tras la fractura (86) o 55% a los 3 años (87). Otro modo de evaluar los resultados es contrastar el grado de recuperación con el nivel funcional previo de los sujetos, ya que, como vimos, la situación anterior a la fractura dista mucho de ser homogénea. Así pues, si en lugar de comparar el resultado con la capacidad de deambulación tras la fractura, se compara con el nivel previo de los sujetos estudiados las tasas de recuperación son del 20 al 36% a los 3 ó 4 meses, 33 al 75% a los seis meses, y del 40 al 80% a los 12 meses (53). 1.8.1-DEPENDENCIA PARA LAS ACTIVIDADES BASICAS E INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (89) Por lo general, las series publicadas muestran que el uso de ayudas instrumentales para la deambulación aumenta con respecto a la situación previa a la fractura (88). La situación mental de los ancianos que sufren la fractura parece influir en las tasas de recuperación. Entre los pacientes con buena función cognitiva, tan sólo el 22% muestran una disminución significativa en las actividades básicas a los 3 meses, cifra que se eleva al 60% en aquéllos con alteración cognitiva (89). Las actividades básicas de autocuidado y las actividades instrumentales se recuperan en menor proporción que la capacidad para caminar a lo largo del primer año tras la fractura de cadera. Persiste una limitación en las actividades de la vida diaria incluso a los 9-10 años en más de un tercio de los supervivientes. Sin embargo, por el contrario, existen estudios que, al comparar con la capacidad de los pacientes para caminar antes de la fractura, encuentran mayores tasas de recuperación del nivel de independencia previo para las actividades ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -83- básicas e instrumentales que para la recuperación de la habilidad para caminar (90). Entre las habilidades para realizar las actividades básicas que más se afectan tras la fractura figuran la capacidad de independencia en el baño y en el vestido en los ancianos con buena función cognitiva, y las transferencias, el vestido y la capacidad de caminar entre aquéllos con alteración cognitiva (89). 1.9.-MORTALIDAD ASOCIADA A LA FRACTURA DE FEMUR PROXIMAL Los nuevos enfoques del problema con planteamientos de ataque interdisciplinarios con los servicios de geriatría, enfermería, rehabilitación y asistencia social, y la creación de unidades de ortogeriatría han conseguido resultados espectaculares, han reducido las tasas de mortalidad hasta por debajo del 5% y han conseguido mejores situaciones clínicas de los pacientes al alta. Esto significa que la mortalidad de los varones es el doble que la de las mujeres, y ésta aumenta lógicamente con la edad de éstos, desde el 1,7% para la década de hasta los 70 años al 10,9% en los mayores de 99 años, aunque la mortalidad esperada al año se sitúa por encima del 28-30% (11). Estas unidades consiguen también mejores resultados de forma importante, en cuanto a la reducción de la estancia media, en los hospitales de agudos, de 17,3 a 10,3 días, liberando con ellos un número de estancias hospitalarias muy necesarias, no sólo desde el punto de vista asistencial. Es de señalar, según datos de la International Osteoporosis Fundation, que los días de hospitalización necesarios por las fracturas de cadera superan las necesidades de otras enfermedades prevalentes, como el cáncer de mama, el infarto de miocardio, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la diabetes, y que la necesidad de camas hospitalarias para tratar estas fracturas ascenderá de las 25 camas por 100.000 habitantes del año 2000 a las 55 por 100.000 habitantes necesarias en 2050 (10) (Osteoporosis Fundation Europe, 1999) . ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -84- 1.10 MEDIDAS DE PREVENCION DE LA FRACTURA DE FEMUR PROXIMAL(91-96) 1.10.1 MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS DE PREVENCION DE FRACTURAS DE FEMUR PROXIMAL 1.10.1.1 Medidas de prevención de la pérdida de masa ósea Ejercicio: aunque no hay evidencia concluyente de que la práctica de ejercicio reduzca la frecuencia de fractura osteoporótica, estudios aleatorizados han señalado que la práctica de ejercicio regular puede reducir el riesgo de caídas en un 25%. En el anciano, el ejercicio tanto de resistencia (contracciones de grupos musculares con pesas, cintas, etc.) como de mantenimiento (andar, subir y bajar escaleras, bicicleta, etc.), ayuda a aumentar la resistencia muscular, la tolerancia al ejercicio y la autoconfianza. Tanto uno como otro deben ser realizados de forma regular y constante para ser efectivos. Por otra parte, el equilibrio es crucial para la movilidad, hay evidencias de que este puede ser mejorado mediante la práctica de ejercicios de equilibrio como el Tai Chi que incluye movimientos de inclinarse, girarse y alzarse (Grado B; Evid. II). Nutrición: hay que garantizar una dieta equilibrada. En aquellas poblaciones deficitarias tanto de calcio como vitamina D, el aporte de suplementos en la dieta disminuye la pérdida de masa ósea y el riesgo de fractura vertebral y de cadera. Se recomienda el aporte de 800 UI/día de vitamina D. La dosis diaria de vitamina D no debe exceder las 2.000 UI diarias. Para el calcio, el objetivo es alcanzar una ingesta superior de 1.500 mg/día, por lo que suplementos de 1 gr/día son suficientes (Grado A; Evid. I). La corrección de un aporte proteico insuficiente ejerce efectos favorables sobre la masa ósea y la masa muscular, así como en la fase aguda de una fractura de cadera. Se recomienda una ingesta diaria de proteínas de 1 gr/kg de peso en ancianos sanos (Grado C; Evid. III). En presencia de enfermedades agudas y/o crónicas estas necesidades se incrementaran. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -85- Tomar el sol: es importante tomar el sol a primera o a última hora del día. La exposición de la superficie de la espalda y de los brazos al sol durante diez minutos diarios garantiza los requerimientos de vitamina D. Tabaco: el tabaco ha sido considerado un factor de riesgo independiente para el riesgo de fractura osteoporótica. La evidencia sugiere la necesidad de recomendar el cese del consumo del tabaco, además de por otras cuestiones de salud general, por el impacto negativo que tiene sobre el hueso. 1.10.1.2 Medidas de prevención de caídas Se recomienda iniciar estrategias de prevención de caídas a todos los pacientes mayores de 70 años que hayan sufrido, al menos, una caída en el último año, o presenten alteración del equilibrio y/o la marcha (91). Existen evidencias de que intervenciones multifactoriales sobre el grupo de factores predisponentes de caídas en ancianos han sido eficaces para disminuir el número de estas, pero no todas lo han sido por igual. Intervenciones claramente beneficiosas (92, 93) (94) a) Programas de intervención y cribaje (screening). Deben ser multidisciplinarios y multifactoriales para evaluar los factores de riesgo de la salud y ambientales en la comunidad, observándose diferentes grados de evidencia: En la población no seleccionada de personas de la tercera edad (Grado A; Evid. I), en pacientes seleccionados con déficit leve en equilibrio y de la fuerza muscular (Evid. III), en personas de la tercera edad con antecedentes de caídas o seleccionadas debido a factores de riesgo conocidos (Evid. II), y en los establecimientos de atención residencial o geriátricos (Grado B; Evid. II). Esta actuación multidisciplinar ha de estar integrada en la estructura asistencial ordinaria ya que se ha comprobado que el establecimiento de programas específicos no resulta costoefectivo. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -86- b) Un programa de fortalecimiento muscular y reentrenamiento del equilibrio, dictado individualmente en el hogar por un profesional de la salud capacitado (Grado B; Evid. II). c) Evaluación y modificación de riesgos en el hogar dictados profesionalmente para personas de la tercera edad con antecedentes de caídas. Si la evaluación se acompaña con programas de educación y posterior consulta con el médico de atención primaria o geriatra si logra reducir la incidencia de caídas (Grado C; Evid. III). d) Retirada de fármacos psicotrópicos. Hay un significativo incremento del riesgo de caídas con la medicación psicotrópica, antiarrítmica, digoxina y diurética (Grado A; Evid. IA). e) Estimulación cardiaca para las personas que sufren caídas con hipersensibilidad cardioinhibitoria del seno carotideo. Intervenciones con beneficio variable a) Intervenciones de ejercicios grupales. b) Entrenamiento para el fortalecimiento de las extremidades inferiores. En instituciones los programas de ejercicio generales no seleccionados por riesgos de pacientes no reducen la incidencia de caídas en las residencias de mayores (Evid. II). c) Administración de suplementación nutricional. d) Administración de suplementos de vitamina D, con o sin calcio. Han informado que una intervención simple con vitamina D mas calcio sobre un periodo de tres meses redujo el riesgo de caída en un 49% comparado con la administración de calcio solo (95). La suplementación con vitamina D consigue mejorar la función, balance y tiempo de reacción muscular aunque no así su potencia (Grado A; Evid. I). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -87- e) Modificación de riesgos en el hogar relacionados con la recomendación de optimizar la medicación o en relación con un modulo educativo sobre ejercicios y reducción del riesgo de caídas. La evaluación de la seguridad domiciliaria (ubicación de alfombras, escaleras, muebles, barandas, iluminación) acompañada de programas de educación sin derivación y seguimiento posterior por el médico no reducen la incidencia de caídas (Evid. I). f) Reducción del número de dosis farmacológicas de los fármacos ya prescritos. g) Intervenciones que utilizan un abordaje cognitivo/conductual únicamente. h) Corrección de los defectos en la visión. Pero cuando se realizan programas combinando diferentes intervenciones sobre factores específicos como hipotensión postural, polifarmacia, equilibrio y transferencia, junto con el entrenamiento de la marcha, reducen la incidencia de caídas en pacientes ambulatorios (Grado B; Evid. I). Intervenciones no beneficiosas a) Andar enérgico en las mujeres con fractura del miembro superior en los dos años anteriores. b) Los programas puramente educacionales bien de autoayuda, bien a los profesionales no son efectivos en la prevención de las caídas (Evid. I) (96). Otras intervenciones a) Limitar el uso de sujeciones físicas: en el caso de ancianos hospitalizados o institucionalizados con estados de agitación y/o alto riesgo de caídas, el uso de sujeciones físicas es controvertido. En principio las recomendaciones de evitar las sujeciones físicas están basadas fundamentalmente en la experiencia clínica, ya que pueden contribuir a caídas, y otro tipo de lesiones. Existe, por tanto, una tendencia a utilizarse menos y se aconseja individualizar cada caso. En caso de decidir su uso, se ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Página -88- recomiendan chalecos que sujetan el tronco permitiendo la sedestación y mantener las extremidades libres. b) Protectores de cadera: no pensados para reducir el riesgo de caídas y si las consecuencias de estas. Son rellenos acolchados que se colocan alrededor de la cadera a modo de cinturón protector. Su objetivo es disminuir el impacto de la caída sobre la cadera y, en consecuencia, la fractura de fémur. La aceptación y el cumplimiento por parte de los usuarios de protectores todavía es deficiente debido al malestar y poca practicidad lo que condiciona que el máximo beneficio terapéutico se obtiene en los pacientes con alto riesgo de fractura, es decir, el anciano frágil institucionalizado y con déficit neurológico. La acumulación de pruebas da lugar a ciertas dudas sobre la efectividad de la provisión de protectores de cadera en la reducción de la incidencia de la fractura de cadera en ancianos (97), aunque está probado que mejoran la autoconfianza de los sujetos frágiles, aumentan la movilidad y la participación en las actividades de la vida diaria. Por ello no se recomienda el uso generalizado de protectores de cadera (Grado B). Sí se recomienda su utilización en pacientes institucionalizados, con alto riesgo de caídas y Que garanticen un buen cumplimiento del mismo (Grado B). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL Capítulo 2 Justificación del estudio CAPÍTULO 2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Página - 90 - Las fracturas y particularmente, la fractura del tercio proximal del fémur, es una patología de creciente importancia en las personas de edad avanzada, tanto por las consecuencias que ella implica, como por los importantes costes sociales y económicos provocados. Cabe señalar, que esta articulación soporta todo el peso del organismo que se transmite desde el centro de gravedad de la columna lumbar, por lo tanto son el apoyo imprescindible para poder caminar. La caída se define como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo, contra su voluntad. Las caídas son un marcador de fragilidad en los ancianos, constituyen un síndrome geriátrico muy prevalente y suponen un problema importante de salud pública. Se calcula que en el año 2020 el costo que generarán será de unos 30.000 millones de euros. El riesgo de caídas y de caídas de repetición aumenta con la edad. Aproximadamente el 30 % de las personas de 65 años o más, independientes y autónomas, pueden caer una vez por año; este porcentaje se incrementa hasta el 50 % en los mayores de 80 años. El fenómeno predomina en el sexo femenino en una relación 2.7:1 en las personas de 60 a 65 años, pero tiende a igualarse por sexos conforme se incrementa la edad. Son la primera causa de muerte accidental en mayores de 65 años y constituyen el 75 % de las muertes accidentales en mayores de 75 años. Asimismo conviene destacar que dos terceras partes de los pacientes que se caen sufrirán una nueva caída en los siguientes seis meses. La etiología del proceso morboso se ha considerado multifactorial, relacionándose con ella variables como la densidad mineral ósea, la frecuencia e intensidad de traumatismos, el sexo, la raza o la edad. Por otra parte, se ha correlacionado con factores influyentes en el metabolismo óseo, como el calcio y la vitamina D, sin existir datos concluyentes que ponderen el riesgo asociado a cada parámetro. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Página - 91 - La resistencia del hueso está determinada fundamentalmente por la masa ósea, es decir la cantidad de hueso de buena calidad y correcta arquitectura, que tiene que ver con la densidad mineral que éste contiene. La osteopenia y osteoporosis se corresponden con estadios patológicos que hacen referencia a una alteración de esta densidad mineral ósea. Se estima que en la tercera década de la vida, se llega al máximo nivel de masa ósea, y de ahí en adelante se pierde paulatinamente hasta la menopausia, en el caso de las mujeres, y sobre los 70 años en los hombres, donde la pérdida es mucho más acentuada. Se estima que las mujeres tienen 3 veces más fracturas que los hombres, siendo el sexo femenino por lo tanto más propenso. También influye la raza, pues la gente de raza negra tiene mayor resistencia que la de raza blanca. La edad, como ya se había expuesto, es un claro elemento asociado a la presentación de fracturas pues a mayor edad mayor es mayor el riesgo, y esto es para ambos sexos. Además existe una mayor susceptibilidad para fracturarse en mujeres que tengan antecedentes familiares de fracturas de este tipo. Entre el 20 y el 25% de las camas de los Servicios de Traumatología de los hospitales españoles están ocupadas por pacientes que han sufrido una fractura osteoporótica. Sólo en personas mayores de 70 años, se contabilizan entre 63.000 y 65.000 fracturas de cadera al año en nuestro país. A ellas todavía hay que añadir las fracturas vertebrales, cuya incidencia es tres veces superior a las fracturas de cadera, así como las 275 fracturas humerales y las 250 fracturas de radio que se producen al año por cada 1.000 habitantes. Así mismo, la mayoría de ancianos reconocen la necesidad de recibir información sobre la misma, puesto que existe una gran preocupación debida al riesgo de sufrir una fractura. El tratamiento de las fracturas de fémur proximal precisa en más del 90% de los casos una intervención quirúrgica para restablecer la deambulación y, por tanto, la autonomía de los pacientes, ya que está debidamente demostrado en la literatura científica que el anciano que no camina presenta un pronóstico vital muy grave en un corto periodo de tiempo. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Página - 92 - El tratamiento coadyuvante de la patología osteoporótica está de candente actualidad, interesando una gran familia de fármacos entre los que se incluyen los bifosfonatos, la calcitonina, la hormona paratiroidea o el ranelato de estroncio. Las actuales guías clínicas de tratamiento recomiendan la asociación de calcio y vitamina D. Tanto el propio tratamiento de la fractura como su prevención primaria con el tratamiento médico conllevan un gasto económico de enormes proporciones y, ya es considerado un problema de salud pública acuciante. En los próximos años, debido al progresivo envejecimiento de la población, se estima que estas cifras continúen aumentando lo que no hace más que complicar la delicada situación sanitaria de esta patología. Es importante por tanto actuar desde raíz del problema, y dado que el binomio osteoporosis-caídas subyace en prácticamente todos los casos de fractura en la población anciana. Consideramos que es imprescindible un conocimiento profundo de las variables epidemiológicas, sociales, etiológicas y de tratamiento asociadas a la patología en estudio, con el objetivo de poder esclarecer las bases del tratamiento más adecuado basado en criterios de eficacia, efectividad y coste. Parámetros como los factores socio-demográficos, el tipo de fractura, la comorbilidad de las mismas y diferentes escalas de calidad de vida y autonomía del paciente son tratadas en este trabajo con el objeto de obtener unas conclusiones lo mas fehacientes con la realidad de nuestro medio. En el presente estudio pretendemos poner de manifiesto la realidad sobre las fracturas de la extremidad proximal del fémur en nuestra área sanitaria, teniendo en cuenta la experiencia clínica de tratamiento de las mismas, basado en el alto número de casos, en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. No existen además estudios sobre este tema en nuestro ámbito. Este estudio finalmente, nos permitirá comparar la consistencia de nuestros resultados con los datos obtenidos por otros grupos de trabajo. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Página - 93 - Conocer determinadas características relacionadas con las fracturas de cadera en pacientes mayores de 50 años ingresados por este motivo en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y ofrecer las orientaciones pertinentes a los profesionales de salud, a través de los datos obtenidos, sobre la importancia de prevenir las fracturas de fémur proximal en la población anciana. El estudio es desarrollado en 2 fases de recogida de datos una inicial retrospectiva y una segunda prospectiva que incluye el análisis de los mismos determinantes que la primera siendo a su vez ampliada con una valoración de la calidad de vida del paciente incluido. Por tanto describiremos características clínicas, radiológicas y analíticas de los pacientes con fractura de fémur proximal ingresado en el CHUAC valorando aspectos como el mecanismo de lesión, el tipo fractura, el índice radiológico de Singh, la presencia fracturas previas, si existe o no medicación concomitante con suplementos de calcio, vitamina D y corticoides, la técnica quirúrgica utilizada y los valores analíticos de calcio, vitamina D y creatinina en sangre. Estudiaremos además como la comorbilidad presentada por el paciente a la hora de presentar una fractura de fémur proximal modifica el pronóstico y la supervivencia a los 12 meses. Este estudio aportara además información sobre la calidad de vida basal de los pacientes (SF-36) y los cambios pre (basal) y postquirúrgicos (a los 90 días) en cuando a la dependencia para las actividades básicas (Índice de Barthel) e instrumentales de la vida diaria (Índice de Lawton) y la motricidad (Índice de Parker). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL Capítulo 3 Hipótesis. Objetivos CAPÍTULO 3 HIPÓTESIS. OBJETIVOS Página -98 -98 En relación a las características de los pacientes: H0: La comorbilidad no modifica el pronóstico de los pacientes tras la fractura del tercio proximal del fémur. Ha: La comorbilidad si modifica el pronóstico de los pacientes tras la fractura del tercio proximal del fémur. H0: El tipo de fractura intra o extracapsular no se asocia a las características del paciente. Ha: El tipo de fractura intra o extracapsular si se asocia a las características del paciente. H0: La calidad de vida basal del paciente no se relaciona con la motricidad o la dependencia para las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. Ha: La calidad de vida basal del paciente sí se relaciona con la motricidad o la dependencia para las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. En relación a la motricidad H0: La motricidad no se modifica tras la fractura del tercio proximal del fémur. Ha: La motricidad si se modifica tras la fractura del tercio proximal del fémur. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 3 HIPÓTESIS. OBJETIVOS Página -99 -99 En relación a la dependencia: H0: La dependencia tanto para las actividades básicas como para las instrumentales de la vida diaria no se modifica tras la fractura del tercio proximal del fémur. Ha: La dependencia tanto para las actividades básicas como para las instrumentales de la vida diaria si se modifica tras la fractura del tercio proximal del fémur. En relación al pronóstico: H0: La supervivencia no se modifica con la comorbilidad del paciente. H1: La supervivencia se modifica con la comorbilidad del paciente. a) Determinar en los pacientes con fractura de fémur proximal: i) Las características demográficas de los pacientes. ii) La comorbilidad según el score de Charlson iii) Los parámetros analíticos al ingreso iv) Las características morfológicas de la fractura y su manejo terapéutico. v) La estancia hospitalaria, la demora quirúrgica y la estancia posquirúrgica. vi) La supervivencia durante el período de seguimiento. vii) La calidad de vida basalmente (SF-36). b) Determinar basalmente y a los 90 días i) La motricidad (Índice de Parker) ii) La dependencia para las actividades básicas de la vida diaria (Índice de Barthel). iii) La dependencia para las actividades instrumentales de la vida diaria (Índice de Lawton). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL Capítulo 4 Material y Métodos CAPÍTULO 4 MATERIAL Y MÉTODOS Este estudio describe retrospectivamente y Página -102- prospectivamente a paciente con fractura de tercio proximal de fémur: 4.1 AMBITO DE ESTUDIO Este estudio se realizó en el servicio de traumatología (Unidad C) del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. 4.2 PERIODO DE ESTUDIO El estudio se realiza durante las fechas comprendidas entre Enero de 2009 a Diciembre de 2011. 4.3 TIPO DE ESTUDIO Estudio observacional de prevalencia con componente retrospectivo y prospectivo. 4.4 CRITERIOS DE INCLUSION a) Pacientes con fractura de tercio proximal intervenidos en la Unidad C del Servicio de Traumatología del CHUAC en el período de estudio. b) Pacientes cuya edad supere los 50 años. c) Consentimiento informado. 4.5 CRITERIOS DE EXCLUSION a) Fracturas de fémur proximal propiamente diafisarias, es decir que se encuentren fuera de las clasificaciones de Garden y Evans. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 4 MATERIAL Y MÉTODOS Página -103- b) Pacientes cuyo seguimiento se vaya a realizar en otro centro o no acuden a revisión en las consultas. 4.6 MECANISMO DE SELECCION Para el estudio de la fase retrospectiva del estudio se obtuvieron los casos de fractura a través del registro de admisión del CHUAC. En la fase prospectiva se obtuvieron los datos según ingreso consecutivo de los pacientes siempre cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión. 4.7 MEDICIONES De cada paciente incluido en el estudio se determinaron las siguientes variables: 4.7.1 Las características demográficas de los pacientes con fractura de fémur proximal. 4.7.2 Comorbilidad según el score de Charlson (Anexo I). 4.7.3 Parámetros analíticos al ingreso. 4.7.4 Características de la fractura respecto a: i. El tipo y localización de las fractura de cadera según la clasificación de Evans y Garden y las variables asociadas a su presencia. 4.7.5 ii. La trabeculación ósea del cuello femoral según el índice Singh. iii. Tratamiento quirúrgico. La estancia hospitalaria, la demora quirúrgica y la supervivencia. En los pacientes estudiados prospectivamente se determinaron además las siguientes variables: ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 4 MATERIAL Y MÉTODOS 4.7.6 Página -104- El grado de dependencia de las actividades básicas (índice de Barthel) (Anexo II) e instrumentales de la vida diaria (índice de Lawton) previo a la fractura y posterior ( a los 90 días de la fractura) (Anexo III) 4.7.7 La calidad de vida previa a la fractura (cuestionario SF-36) (Anexo IV) 4.7.8 El grado de motricidad (índice de Parker) 4.7.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRAFICAS DE LOS PACIENTES CON FRACTURA DE FEMUR PROXIMAL Edad Sexo Residencia Numero de historia clínica. Fecha de ingreso 4.7.2 COMORBILIDAD SEGÚN EL SCORE DE CHARLSON Dicha comorbilidad se refiere a la patología del paciente en el momento de la fractura. Se identifican 17 apartados que junto con la edad permiten estimar la comorbilidad que tiene un paciente en un momento dado. Las mediciones de dicho score se muestran en Anexo 1. 4.7.3 PARAMETROS ANALITICOS AL INGRESO Se recogieron los siguientes datos de laboratorio hemoglobina, hematocrito, glucosa, creatinina, calcio y vitamina D3 en el momento del ingreso. 4.7.4 CARACTERISTICAS DE LA FRACTURA Tipo de fractura: En base a la radiografía simple obtenida, las fracturas intracapsulares se clasificaron mediante la clasificación de Garden (Figura 13) y las extracapsulares mediante la de Evans (Figura 14). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 4 MATERIAL Y MÉTODOS Página -105- Figura 13: Clasificación de Garden Fuente: 2006 Anejo Producciones S.A. Buenos Aires Figura 14: Clasificación de Evans Fuente: Martínez, A. Fracturas intertrocantéricas: estabilidad, reducción y posición del implante. Rev Ortop. Traumatología ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 4 MATERIAL Y MÉTODOS Página -106- Índice de Singh (Figura 15): Se valora la desaparición de los arcos trabeculares en región intertrocantérea. Índice de 6 (normal) a 1 (osteoporosis extrema). Es preciso usar radiografías de referencia para valorar adecuadamente estos grados. Valores de índice de Singh inferiores a 3 (desaparición de los arcos trabeculares del trocánter mayor) representan un riesgo sustancial de presentar fractura de fémur. Figura 15: Índice de Singh Singh M, Nagrath AR, Maini PS. Changes in trabecular pattern of the upper end of the femur as an index of osteoporosis. J Bone Joint Surg Am 1970;52:457 467 Procedimiento quirúrgico: todos los pacientes incluidos en el estudio cumple el criterio de inclusión de haber sido tratados quirúrgicamente, y de este procedimiento se ha analizado la fecha, el cirujano que ha realizado la intervención (de forma anónima) y si se ha practicado una osteosíntesis (fijación de la fractura manteniendo la articulación del paciente) o por el contrario una artroplastia (sustitución articular por una prótesis). 4.7.5 LA ESTANCIA HOSPITALARIA, LA DEMORA QUIRURGICA Y LA SUPERVIVENCIA Para la estimación de estos períodos se obtuvieron las siguientes fechas: Fecha de ingreso Fecha de intervención quirúrgica Fecha de alta Fecha de último contacto o supervivencia. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 4 MATERIAL Y MÉTODOS Página -107- Para conocer la causa de la muerte de haber sucedido y la fecha se contactó con el registro de mortalidad de la Xunta de Galicia. 4.7.6 EL GRADO DE DEPENDENCIA El grado de dependencia se estudio de forma prospectiva en el momento del ingreso y a los 90 días de la misma. Actividades básicas (índice de Barthel) : cuestionario que evalúa mediante 100 puntos actividades básicas como son la alimentación, lavado, vestirse, arreglarse, deposiciones, micción, uso del retrete, traslado del sillón a la cama, deambulación y escalones (Anexo 2). Actividades instrumentales de la vida diaria (índice de Lawton) : con él se valoró la capacidad del paciente para usar el teléfono, ir de compras, preparar la comida, cuidado de la casa, lavado de la ropa, usos de medio de transporte, responsabilidad respecto a su medicación y manejo de sus asuntos económicos (Anexo 3). 4.7.7 LA CALIDAD DE VIDA PREVIA A LA FRACTURA (CUESTIONARIO SF-36) Cuestionario que a través de 36 preguntas evalúa la salud del paciente de forma general (Anexo 4). 4.7.8 EL GRADO DE MOTRICIDAD (INDICE DE PARKER) Se realizó en el momento del ingreso y a los 3 meses mediante una llamada telefónica. Constata las posibilidades del paciente a la hora de caminar precisando si puede hacerlo sólo fuera de casa, puede hacerlo acompañado, si en casa lo hace solo, acompañado o no es capaz de caminar (Anexo 5). 4.8 JUSTIFICACION DEL TAMAÑO MUESTRAL Durante el período de estudio se han identificado 199 pacientes que cumplen los criterios de inclusión. Dicho tamaño muestral nos permite estimar los parámetros de interés ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 4 MATERIAL Y MÉTODOS Página -108- (características de la fractura, características de los pacientes, comorbilidad, parámetros analíticos y estancias) con una seguridad del 95% y una precisión de ± 7%. Para el estudio de la dependencia de las actividades básicas e instrumentales antes y después, para el estudio de la calidad de vida y para el estudio de la motricidad se dispone de 100 pacientes lo que nos permite estimar los parámetros de interés con una seguridad del 95% y una precisión de ± 10%. Se estima que la dependencia para las actividades básicas de la vida diaria en este tipo de pacientes antes de la fractura esta alrededor del 60%. Asumiendo que esa dependencia pudiese llegar a un 80% tras la fractura el tamaño muestral actual (n=100) nos permite detectar dicha diferencia con un 95% de seguridad y un poder estadístico del 80% con datos pareados, ya que para esa diferencia se precisarían 89 pacientes. Si asumimos un 10% de pérdidas de información el tamaño muestral requerido sería de 99 pacientes. 4.9 ANALISIS ESTADISTICO Se realizó un análisis estadístico descriptivo de las variables incluidas en el estudio, las variables cuantitativas se expresaron como media ± desviación típica (DT). Las variables cualitativas se expresaron como valor absoluto y porcentaje con la estimación de su 95% de intervalo de confianza (IC). Para la comparación de medias se utilizó la T de student o el test de Mann Whitney, según procediese tras comprobación de normalidad de la variable con el test de Kolgomorov Smirnov. La comparación múltiple de medias se realizará por medio de ANOVA o KruskalWallis. La asociación de variables cualitativas entre si se estimó por medio del estadístico chi cuadrado. Para relacionar la correlación de variables cuantitativas entre sí calcularemos los coeficientes de correlación de Pearson o Spearman. A su vez se calcularon curvas ROC para identificar variables cuantitativas (edad, demora quirúrgica, score de Charlson, aclaramiento de creatinina) que puedan predecir mejor los eventos de interés. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 4 MATERIAL Y MÉTODOS Para la concordancia Página entre diferentes clasificaciones de -109- dependencia e independencia calculamos el Índice Kappa. Para determinar la asociación de diferentes variables entre sí se realizó análisis multivariados de regresión múltiple y logística. En dichos modelos se introdujeron las variables que en el análisis univariado se encontraron asociados al evento de interés, así como aquellas clínicamente relevantes. Para el estudio de la supervivencia se utilizó la metodología Kaplan-Meier y un análisis multivariable de regresión de Cox. El procesamiento y análisis de los datos se realizó mediante el programa estadístico SPSS versión 18.0. Se ha considerado estadísticamente significativo valores de p<0.05. 4.10 ESTRATEGIA DE BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA Utilizando la base de datos Medline con las palabras clave seleccionadas a través del MesH hemo identificado las publicaciones siguientes: ("Hip Fractures"[Mesh]) AND "Mortality"[Mesh] Review: 26 All Articles: 496 ("Hip Fractures"[Mesh]) AND "Activities of Daily Living"[Mesh] Articles: 687 ("Hip Fractures"[Mesh]) AND "Activities of Daily Living"[Mesh] Review: 33 ("Epidemiology"[Mesh]) AND "Hip Fractures"[Mesh] Review: 11 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL Capítulo 5 Aspectos ético legales CAPÍTULO 5 ASPECTOS ÉTICO LEGALES Página -112- -Se obtuvo autorización de comité ético del CEIC (Figura 16). -Consentimiento informado castellano y gallego (Figuras 17 y 18). -Confidencialidad de datos según ley 15/99. -Anonimización de información y análisis de datos. Figura 16: Dictamen del Comité de Investigación Clínica de Galicia ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 5 ASPECTOS ÉTICO LEGALES Página -113- DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO LENGUA ESPAÑOLA Figura 17: Consentimiento informado para el paciente ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 5 ASPECTOS ÉTICO LEGALES Página -114- DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO LENGUA GALLEGA Figura 18: Consentimiento informado para el paciente (en gallego) ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 5 ASPECTOS ÉTICO LEGALES Página -115- ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL Capítulo 6 Resultados CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -118- 6.1 CARACTERISTICAS GENERALES Las características generales de los pacientes incluidos se muestran en la tabla 3. Variables n (%) Edad (años) Sexo Hombre 95% IC 199 34 (17,1%) Mujer 165 (82,9%) Comorbilidad Infarto de miocardio Insuficiencia cardíaca Enfermedad vascular periférica 18 (9,0%) 33 (16,6%) 47 (23,6%) Accidente cerebrovascular 38 (19,1%) Demencia 47(23,6%) EPOC Conectivopatia Ulcus péptico Hepatopatía sin hipertensión portal Diabetes Mellitus simple 22 (11,1%) 7 (3,5%) 7 (3,5%) 25 (12,6%) 41 (20,6%) Hemiplejia Iª renal moderada-severa Diabetes Mellitus compleja Tumor no metastásico Leucemia Linfoma Hepatopatia con HTP Tumor metastásico SIDA 11 (5,5%) 15 (7,5%) 7 (3,5%) 33 (6,6%) 0 0 4 (2%) 3 (1,5%) 1 0,5%) Score de Charlson 65 (32.7%) 9 (4.5%) 16 (8.0%) 16 (8.0%) Mediana 84 Mínimomáximo 52-98 6,1±2,3 6 1-18 11,6%22,6% 77,4%88,4% 4,8%-13,3% 11,2-22% 17,5%29,7% 13,4%24,8% 17,5%29,8% 6,4%-15,7% 0,7%-6,3% 0,7%-6,3% 7,7%-17,1% 14,7%26,8% 2,1%-8,9% 3,6%-11,5% 0,7%-6,3% 11,2%-22% 0%-1,84% 0%-1,84% 0,56%-5,1% 0,3%-4,3% 0,01%-2,8% 198 Fracturas previas Densitometría Medicación antirresortiva Suplementos Calcio y Vitamina D Corticoides Media± DT 82,5±8,4 25,9-39,4 1,4-7,7 4,0-12,1 4,0-12,1 Tabla 3. Características generales de los pacientes incluidos ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -119- La media de edad es de 82,5 ± 8,4 años, con una mediana de 84 años y un rango que oscila entre 52 y 98 años (Figura 19). Existe un predominio de mujeres (82,9%). Aunque las mujeres son discretamente mayores en edad que los hombres (83,1 años vs 79,7 años) la diferencia no es estadísticamente significativa (p=0,15) (Figura 20). Figura 19: Distribución de pacientes estudiados según edad. Figura 20: Media de edad según sexo. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -120- La comorbilidad medida según el Scores de Charlson muestra que la patología más prevalente en este grupo de pacientes es la enfermedad vascular periférica (23,6%), la demencia (23,6%) y la diabetes mellitus (20,6%) (Tabla 3). El score de comorbilidad de Charlson tiene una mediana de 6 con un rango que oscila entre 1 y 18 (Figura 21). La media del score de Charlson en los hombres es significativamente mayor (p=0,019) que la de las mujeres (7,0 vs 5,9) (Figura 16). Existe una correlación discretamente positiva entre la edad y el score de Charlson (Rho de Spearman = 0,34; p<0,001) (Figura 23). Figura 21: Score de Charlson ajustado por edad. En cuanto a los parámetros analíticos estudiados señalar que el 68,8% de los pacientes presentaron valores de hemoglobina inferiores a 11 mg/dl y un 29,6% glucemias ≥ 126 mg/dl. La prevalencia total de pacientes conocidos diabéticos o con glucemias de 126 mg/dl o más es de 41,2% (n=82). Un 25,9% de los pacientes que no se sabían diabéticos tenían determinaciones analíticas de glucemia iguales o superiores a 126 mg/dl y de los diabéticos conocidos presentaron glucemias ≥ 126 mg/dl un 48,8% (n=20) (Tabla 4). Los valores analíticos de calcio inferiores a 8,1 mg/dL lo presentaron un 29% (n=53) y valores de creatinina iguales o mayores a 1,2 mg/dL un 31,2% (n=62%). El 46,2% presentan una estimación del aclaramiento de creatinina <60 mL/min/1,73m2. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -121- Figura 22: Media de Score de Charlson según sexo. Figura 23: Correlación de Score de Charlson con edad. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -122- Variables n Hemoglobina Hb < 11 mg/dL 199 137 Hematocrito (%) Glucosa 199 199 Glucemia ≥ 126 mg/dL Vitamina D3 (ng/mL) Calcio sérico 8,1-10,4 mg/dL < 8,1 mg/dL Creatinina Creatinina ≥ 1,2 mg/dL Aclaramiento de creatinina. MDRD (mL/min/1,73m2) < 60 59 180 183 130 53 199 62 92 % (95%IC) Media± DT Mediana 10,28 ± 1,37 10 Mínimomáximo 6,60-10,50 31,15 ± 4,16 116,25 ± 40,37 30 104 20,10-41,60 60-260 14,48 ± 12,31 8,36 ± 0,53 10 8 3-75,8 6,7-9,8 1,12 ± 0,58 0,96 0,43-5,83 63,4±25,8 66,7 7,4-159,4 68,8% (62,2%-75,5%) 29,6% (26,1%-36,2%) 71,0% (64,2%-77,9%) 29,0% (22,1%-35,8%) 31,2% (24,5%-37,8%) 46,2% (39,1%-53,4%) Tabla 4. Parámetros analíticos estudiados. 6.2 CARACTERISTICAS DE LA FRACTURA Y TRATAMIENTO REALIZADO El 32,7% de los pacientes han presentado fracturas previas, se encontraban con medicación antirresortiva en el momento de la fractura el 4,5%, un 8% estaba con suplementos de calcio y vitamina D y un 8% con corticoides (Tabla 1). El 60% de los pacientes han presentado una fractura extracapsular (Tabla 5) predominando el tipo 2 (26,9%) en la clasificación de Evans, seguido del tipo 3 (25,2%), siendo el menos frecuente el tipo 4 (10,1%) (Tabla 5, Figura 24). De los pacientes que han presentado una fractura intracapsular el tipo más frecuente según la clasificación de Garden es el tipo III (46,8%) seguido del tipo IV (29,1%) (Tabla 5, Figura 25). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página Tipo de fractura Extracapsular Intracapsular n (%) 119 (60.1%) 79 (39.9%) 95% IC 53%-67,1% 32,8%-46,9% Extracapsulares Evans Tipo 1 Evans Tipo 2 Evans Tipo 3 Evans Tipo 4 Evans Tipo 5 22 (18.5%) 32 (26.9%) 30 (25.2%) 12 (10.1%) 23 (19.3% 11,1%-25,9% 18,5%-35,3% 16,9%-33,4% 4,3%-15,9% 11,8%-26,8% Intracapsular Garden Tipo I Garden Tipo II Garden Tipo III Garden Tipo IV 3 (3.8%) 16 (20.3%) 37 (46.8%) 23 (29.1%) 0,8%-10,7% 10,8%-29,7% 35,2%-58,5% 18,5%-39,8% Indice de Singh 1 2 3 4 5 6 41 (20.6%) 86 (43.2%) 53 (26.6%) 19 (9.5%) - 14,7%-26,5% 36,1%-50,4% 20,2%-33% 5,2%-13,9% Tratamiento Quirúrgico Osteosíntesis Artroplastia 117 (59,5%) 80 (40,6%) 52,3%-66,5% 33,5%-47,7% -123- Tabla 5. Distribución de pacientes según las características de la fractura y tratamiento quirúrgico realizado. Tipo 1 18,5% Tipo 2 26,9% Tipo 3 25,2% Tipo 4 10,1% Tipo 5 19,3% Figura 24: Distribución de pacientes con fracturas extracapsulares según la clasificación de Evans. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Tipo 1 3,8 % Página Tipo 2 20,3% Tipo 3 46,8% -124- Tipo 4 29,1% Figura 25: Distribución de pacientes con fracturas intracapsulares según la clasificación de Garden. El índice de Singh más frecuente es el tipo 2 (43,2%). El tratamiento quirúrgico realizado con más frecuencia ha sido la osteosíntesis (59,4%), mientras que la artroplastia se llevo a cabo en 40,6% de los casos (Tabla 5). Las variables que en el análisis univariado se encuentran asociadas a la presencia de fractura intra o extracapsular se muestran en la Tabla 6. Variables Edad (años) Hemoglobina (mg/dL) Hematocrito (%) Glucosa (mg/dL) Vitamina D3 (ng/mL) Calcio sérico (mg/dL) Creatinina (mg/dL) Score de comorbilidad Charlson Sexo Hombre Mujer Fracturas previas Densitometria Medicación antirresortiva Suplementos Calcio y Vitamina D Corticoides Fractura extracapsular Fractura Intracapsular Media ± DT 83,8 ± 7,7 10,2±1,28 30,9±3,9 117.3±41.0 14.4 ± 11.8 8.3 ± 0.48 1.11±0.64 6.2 ± 2.27 n (%) Media ± DT 80,5 ± 9,1 10,4±1,5 31.5±4.5 114.5±39.9 14.5 ± 13.1 8.4 ± 0.60 1.12±0.48 5.8 ± 2.29 n (%) 16 (13,4%) 103 (86,6%) 42 (35,3%) 0 6 (5.0%) 11 (9,28%) 8 (6,7%) 18 (22,8%) 61 (77,2%) 22(27,8%) 0 3 (3,8%) 5 (6,3%) 7 (8,9%) p 0,003 0,340 0,341 0,067 0,916 0,112 0,480 0,464 p 0,088 OR (95%) 0,53 (0,25-1,10) 0,273 0,71(0,38-1,31) 0,681 0,461 0,578 0,74 (0,18-3,1) 0,66 (0,22-1,99) 1,35 (0,47-3,89) Tabla 6. Características de los pacientes según presentasen fracturas intra o extracapsulares. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -125- La única variable que es estadísticamente diferente entre las fracturas intra y extracapsulares es la edad. Los pacientes con fracturas extracapsulares son discretamente mayores que los que presentan fractura intracapsular (83,8 años vs 80,5 años; p=0,003). No existen diferencias entre las fracturas intra y extracapsulares para los valores de hemoglobina, hematocrito, glucemia, vitaminaD3, calcio sérico, creatinina ni score de comorbilidad de Charlson. Tampoco se encuentran asociadas de forma significativa con la presencia de fracturas intra o extracapsulares en el análisis univariado el sexo, la presencia de fracturas previas, la medicación antirresortiva, los suplementos de calcio y vitamina D o la utilización de corticoides (Tabla 6). Aunque las mujeres presentan con mayor frecuencia fracturas extracapsulares que los hombres la diferencia no es significativa (p=0,088). Tras realizar un análisis multivariado de regresión logística y utilizando como variable dependiente la presencia de fracturas extracapsulares y teniendo en cuenta las variables edad, sexo, scores de Charlson, utilización de corticoides al ingreso, suplementos de calcio, vitamina D y la medicación antirresortiva, objetivamos que la única variable que tiene un efecto independiente para predecir la presencia de fracturas extracapsulares es la edad. A mayor edad mayor probabilidad de fractura extracapsular (OR=1,042; 95%IC: 1,003-1,083) (Tabla 7). La relación gráfica entre la probabilidad de fractura extracapsular y la edad se muestra en la Figura 22. Aunque el sexo no modifica significativamente la probabilidad de presentar una fractura extracapsular las mujeres tienen mayor probabilidad de hacerlo que los hombres, como se muestra en la Figura 27. VARIABLES Edad (años) Sexo Score de Charlson Fracturas previas Corticoides al ingreso Suplementos de Calcio y Vitamina D Medicacion antirresortiva Constante B p OR 0,041 0,524 0,057 0,245 -0,301 0,455 -0,272 -4,341 0,036 0,213 0,440 0,464 0,600 0,461 0,732 0,007 1,042 1,688 1,059 1,278 0,740 1,576 0,762 0,013 I.C. 95% para OR Inferior Superior 1,003 1,083 0,740 3,850 0,916 1,224 0,663 2,464 0,240 2,279 0,471 5,274 0,160 3,620 Tabla 7. Modelo de Regresión logística para predecir la presencia de fracturas extracapsulares ajustando por diferentes covariables. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -126- Figura 26: Probabilidad de presentar fractura extracapsular según la edad. Figura 27: Probabilidad de presentar fractura extracapsular según la edad y sexo. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -127- 6.3 ESTANCIA HOSPITALARIA Y DEMORA QUIRURGICA La media de estancia hospitalaria ha sido 12,57±7,03 días con una mediana de 11 días y con un rango que oscila entre 2 y 59 días (Tabla 8, Figura 24). Demora quirúrgica (días) Estancia post quirúrgica (días) Estancia total (días) n Media ± DT Mediana Mínimo-Máximo 197 196 197 4,46 ± 3,98 8,1±7,03 12,57±7,03 4 6 11 0-19 2-57 2-59 Tabla 8. Estancia hospitalaria y demora quirúrgica. Figura 28: Distribución de pacientes según estancia hospitalaria. La demora quirúrgica ha sido de 4,46±3,98 días con una mediana de 4 y un rango que oscila entre 0 y 19 días (Tabla 8, Figura 29). La estancia postquirúrgica ha sido de 8,1±7,03 días con una mediana de 6 y con un rango que oscila entre 2 y 57 días (Tabla 8, Figura 30). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -128- Figura 29: Distribución de pacientes según demora quirúrgica. Figura 30: Distribución de pacientes según estancia postquirúrgica. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -129- La correlación entre la demora quirúrgica, estancia postquirúrgica y estancia total con la edad y el Score de Charlson se muestran en la tabla 9. Ni la demora quirúrgica ni la estancia postquirúrgica ni la estancia total se correlacionan significativamente con el score de Charlson de comorbilidad. La edad se correlaciona significativamente con la estancia hospitalaria en sentido negativo, a mayor edad menor estancia (Rho Spearman=-0,249; p<0,001) (Tabla 9, Figura 31). A su vez la edad como previamente hemos comentado se correlaciona significativamente con el score de Charlson (Rho Spearman= -0,34; p<0,01) (Figura 23). Edad (años) Charlson por edad Demora quirúrgica (días) Estancia hospitalaria (días) Estancia postquirúrgica (días) Rho p Rho p Rho p Rho p Rho p n Edad Charlson 199 1 198 0,336 0,000 -0,139 0,051 -0,249 0,000 -0,135 0,059 0,336 0,000 1 197 197 196 0,012 0,868 0,038 0,599 0,095 0,185 Demora Quirúrgica -0,139 0,051 0,012 0,868 1 0,684 0,000 0,064 0,374 Estancia H. Estancia post IQ -0,249 0,000 0,038 0,599 0,684 0,000 1 -0,135 0,059 0,095 0,185 0,064 0,374 0,679 0,000 1 0,679 0,000 Tabla 9: Correlación entre edad, score de Charlson, estancias y demora. [Rho: Rho de Spearman, p: valor p] Figura 31: Correlación entre la edad y la estancia hospitalaria. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -130- En la tabla 10 se muestran las diferencias existentes entre los pacientes que tienen estancias de 11 días (mediana) o menos o 11 días más según diferentes variables. En el análisis univariado se objetiva que la edad es significativamente menor en los pacientes de mayor estancia 80,9 años Vs 84,2 años. A su vez los pacientes con mayor estancia prestan valores de aclaramiento de creatinina discretamente mayores (66,75 mL/min Vs 59,37 mL/min). También objetivamos diferencias significativas en cuanto a la estancia en relación a los suplementos de calcio (OR=3,31). Variables Edad (años) Hemoglobina (mg/dL) Hematocrito (%) Glucosa (mg/dL) Vitamina D3 (ng/mL) Calcio sérico (mg/dL) Creatinina (mg/dL) Aclaramiento de creatinina (mL/min/1,73 m2) Score de comorbilidad Charlson Sexo Hombre Mujer Fracturas previas Medicación antirresortiva Suplementos Calcio y Vitamina D Corticoides Tipo de fractura Extracapsular Intracapsular Estancia 11 días o menos Estancia Más de 11 días Media ± DT 84,2±7,9 10,3±1,4 31,2±4,2 118,4±38,1 13,3±10,6 8,3±0,5 1,2±0,6 59,37±24,0 Media ± DT 80,9±8,6 10,3±1,4 31,0±4,2 114,7±42,8 15,8±13,9 8,4±0,5 1,1±0,5 66,75±25,6 p 0,002 0,995 0,835 0,150 0,165 0,079 0,121 0,038 6,1±2,0 n (%) 6,0±2,5 n (%) 0,459 p 0,080 OR (95%) 0,51(0,23;1,01) 12(12,1%) 87 (87,9%) 37 (37,4%) 4 (4%) 4 (4%) 8 (8,1%) 21 (21,4%) 77 (78,6%) 28 (28,6%) 5 (5,1%) 12 (12,2%) 8 (8,2%) 0,189 0,721 0,035 0,983 1 0,67(0,37;1,22) 1,28(0,33;4,90) 3,31(1,03;10,66) 1,01(0,36;2,81) 1(0,56;1,77) Tabla 10. Características de los pacientes según estancia hospitalaria menor a o mayor de la mediana (11 días). Tras ajustar en un modelo multivariado de regresión por todas las variables previamente mencionadas y las clínicamente relevantes (Tabla 11), objetivamos que la única variable que tiene un efecto independiente para predecir estancia mayor a 11 días es la edad. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Edad (años) Sexo Aclaramiento Creatinina Score de Charlson Suplementos de Calcio y Vitamina D Extra/Intracapsular Constante Página B p OR -0,046 -0,544 0,009 0,057 1,088 -0,209 3,903 0,029 0,20 0,17 0,45 0,075 0,51 0,046 0,955 0,581 1,009 1,059 2,968 0,812 49,572 -131- I.C. 95% para OR Inferior Superior 0,916 0,995 0,251 1,346 0,996 1,022 0,911 1,230 0,896 9,831 0,436 1,509 Tabla 11. Modelo de Regresión logística para predecir la estancia mayor a la mediana (11 días) ajustando por diferentes covariables. El comportamiento de la edad según la estancia hospitalaria mayor o menor de la mediana se muestran en las Figuras 32 y 33. En la figura 33 se objetiva que a mayor edad la probabilidad de mayor estancia disminuye. Figura 32: Media de la edad según estancia hospitalaria (mayor o menor de la mediana). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -132- Figura 33: Probabilidad de estancia mayor o menor de la mediana según edad. 6.4 VALORACION FUNCIONAL DE LA MOTRICIDAD SEGÚN EL ÍNDICE DE PARKER Las características de la motricidad previa a la fractura y a los 90 días en los pacientes que se realizó un seguimiento prospectivo de muestran en la tabla 12. La puntuación media obtenida prefractura según el Índice de Parker en cuanto a la valoración para caminar es de 3,32 y disminuye a 2,07 a los 90 días de la fractura (p<0,01). Se objetiva una tendencia similar en la medición que afecta a la ayuda al caminar que va inicialmente de 3,30 a 1,69 (p<0,01). Previo a la fractura el 55% de los pacientes podían caminar solos fuera de casa, mientras que a los 90 días de la misma, dicho porcentaje se redujo al 24,7%. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página Prefractura Indice de Parker (Caminar)* Puntuación Parker Media±DT (mediana) 3,32±1,06 (4) Puede caminar solo fuera de casa n (%) 55 (55%) Puede caminar fuera de casa acompañado 26 (26%) Puede caminar dentro de casa pero no fuera 9 (9%) Puede caminar dentro de casa acompañado Incapaz de caminar 6 (6%) 4 (4%) a los 90 días S. Charlson Media±DT 5,72±2,16 6,15±1,93 6,44±1,81 8,00±2,68 7,25±0,96 p -133- Media±DT (mediana) 2,07±1,50 (2)* n (%) 22 (24,7%) 17 (19,1%) 17 (19,1%) 12 (13,5%) 21 (23,6%) 0,092 Indice de Parker (Ayuda caminar)** Media±DT (mediana) 1,69 ±1,32 (2)* Puede caminar sin ayuda n (%) 55 (55%) n (%) 8 (9%) Requiere una ayuda (bastón, muleta, trípode) Requiere dos ayudas 30 (30%) 8 (8%) Requiere andador 3 (3%) Requiere silla de ruedas o limitado a cama p 4 (4%) 6,75±1,91 8,00±3,46 7,25±0,96 0,012 5,05±2,13 6,41±1,58 5,71±2,05 5,92±1,83 7,14±2,51 0,024 Media±DT (mediana) 3,30 ±0,99 (4) 5,45±1,99 6,76±2,06 S. Charlson Media±DT 21 (23,6%) 17 (19,1%) 21 (23,6%) 22 (24,7%) 5,75±1,28 5,14±2,01 5,59±2,39 6,42±1,63 7,00±2,54 0,048 *p < 0.01 de la puntación de Parker prefractura y a los 90 días Tabla 12. Características de los pacientes según la motricidad medida por el índice de Parker previa a la fractura y a los 90 días de la misma e Índice de Charlson. Índice de Parker (Caminar)* Puede caminar solo fuera de casa: 4 puntos Puede caminar fuera de casa acompañado: 3 puntos Puede caminar dentro de casa pero no fuera: 2 puntos Puede caminar dentro de casa acompañado: 1 punto Incapaz de caminar: 0 puntos Índice de Parker (Ayuda caminar)** Puede caminar sin ayuda: 4 puntos Requiere una ayuda (bastón, muleta, trípode): 3 puntos Requiere dos ayudas: 2 puntos Requiere andador: 1 punto Requiere silla de ruedas o limitado a cama: 0 puntos Respecto a la necesidad de ayuda para caminar, previo a la fractura encontramos un 4% de los pacientes requería el uso de silla de ruedas o estaba limitado a la cama alcanzando esta cifra el 24,7% a los 90 días de la misma. La concordancia entre las categorías del Índice de Parker basales y a los 90 días en cuanto a la capacidad para caminar y la necesidad de ayuda se muestran en las Tablas 13 y 14. Se objetiva una débil concordancia en cuanto a la capacidad para caminar (Índice de Kappa =0,16) y dicha concordancia disminuye para la necesidad de ayuda (Índice de Kappa= 0,032). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página Índice Parker Deambulación Situación Basal No camina Camina solo dentro n (%) 6 (6,7%) Camina fuera acompañado n (%) 6 (6,7%) Camina solo fuera n (%) 3 (3,4%) Camina dentro acompañado n (%) 3 (3,4%) Camina dentro acompañado Camina solo dentro 0 (0%) 2 (2,2%) 3 (3,4%) 1 (1,1%) 6(6,7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (12,4%) 6 (6,7%) Camina fuera acompañado Camina solo fuera 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (5,6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,1%) Total 3 (3,4%) 5 (5,6%) 12 (13,5%) 21 (23,6%) 48 (53,9%) No camina 90 días -134- 9 24 (27%) (10,1%) Concordancia observada: 34.83%; Índice de Kappa: 0,165; ES: 0.051; p=0.001 n (%) 3 (3,4%) Total n (%) 21 (23,6%) 12 (13,5%) 17 (19,1%) 17 (19,1%) 22 (24,7%) 89 (100%) Tabla 13. Concordancia en el momento basal y a los noventa días del Índice de Parker (Deambulación). Índice Parker Ayuda Situación Basal Silla o Andador Dos Una ayuda cama ayudas n (%) n (%) n (%) n (%) Silla o cama 3 (3,4%) 2 (2,2%) 5 (5,6%) 10 (11,2%) Andador 0 (0%) 1 (1,1%) 1 (1,1%) 12 (13,5%) 90 Dos ayudas 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) días Una ayuda 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (3,4%) Sin ayuda 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Total 3 (3,4%) 3 (3,4%) 7 (7,9%) 27 (30,3%) Concordancia observada: 17,97%; Indice de Kappa: 0,032; ES=0,039; p=0,406 Sin ayuda n (%) 2 (2,2) 7 (7,9%) 14 (15,7%) 18 (20,2%) 8 (9%) 49 (55,1%) Total n (%) 22(24,7%) 21 (23,6%) 17 (19,1%) 21 (23,6%) 8 (9%) 89 (100%) Tabla 14. Concordancia en el momento basal y a los noventa días del Índice de Parker (Ayuda a deambulación). En dichas tablas se objetiva que tras la fractura la práctica totalidad de los pacientes en la tabla 13, que hace referencia a la deambulación, los pacientes han empeorado dicha capacidad de deambulación en relación a la situación basal. En la tabla 1 4 que describe la ayuda a la deambulación, se objetiva que la totalidad de los pacientes precisan mayor ayuda para deambulación tras la fractura a los 90 días. Por tanto a los 90 días se objetiva un deterioro no solo para la capacidad de deambulación sino para la necesidad de ayuda. Se objetiva también que la capacidad para caminar ya sea basalmente o las 90 días se relaciona con la comorbilidad. Basalmente los pacientes que no caminan tienen un score de comorbilidad de Charlson más elevado que los que caminan (7,25 ± 0,95 vs 5,7 ± 2,2) (p= ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -135- 0,092). A los 90 días la diferencia entre los que no caminan y si lo hacen la diferencia en relación al Score de Charlson si es significativa (7,14 ± 2,5 vs 5,0 ± 2,1) (p=0,024). Se objetiva un efecto dosis respuesta en el sentido que a medida que hay mayor independencia la puntuación del score de Charlson es menor (Tabla 10). El mismo fenómeno se objetiva para la necesidad de ayuda para caminar donde los pacientes que precisan más ayuda presentan, a su vez, mayor comorbilidad. Si ajustamos en un modelo multivariado de regresión las variables asociadas a no caminar a los 90 días teniendo en cuanta la edad, el sexo, el tipo de fractura, la demora quirúrgica y la comorbilidad objetivamos que sigue siendo la comorbilidad (OR=1,39; 95%IC: 1,1-1,9) la única variable que tiene un efecto independiente para predecir la incapacidad para caminar a los 90 días. Este efecto se mantiene incluso seleccionando únicamente los pacientes que caminaban previamente a la fractura. 6.5 ANALISIS DE LA MORTALIDAD La mediana de seguimiento desde la cirugía de esta cohorte de pacientes ha sido de de 21,6 meses, generándose 4270,92 meses seguimiento total. Durante este periodo han fallecido 72 pacientes. Durante el primer año de seguimiento han fallecido 38 pacientes. Siendo por tanto la tasa de letalidad del 19,19% de mortalidad en el primer año. La supervivencia a lo largo del seguimiento se muestra en la figura 34 y tabla 15. Tiempo 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses Tiempo máximo de seguimiento (44,7 meses) Supervivencia 89,2% 81,4% 75,4% 72,6% 63,1% 55,4% 46,9% 35,1% Tabla 15. Supervivencia según el tiempo de seguimiento. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -136- La diferencia en entre los pacientes que han fallecido o no durante el seguimiento se muestran en las tabla 16. En dicha tabla objetivamos que en el análisis univariado las variables asociadas a mortalidad son la edad y el score de comorbilidad de Charlson encontrándose el aclaramiento de creatinina en el límite de la significación estadística. Los pacientes fallecidos son mayores en edad que los no fallecidos (84,4±6,7 años vs 81,4±9,1 años). A su vez los pacientes fallecidos presentan un scores de comorbilidad de Charlson más elevado que los no fallecidos (2,49±0,29 vs 2,05±0,18). El aclaramiento de creatinina es menor en los pacientes que han fallecido que en los que no lo han hecho (56,99±25,4 mL/min/1,73m2 vs 65,4±25,9 mL/min/1,73m2). Variables Edad (años) Hemoglobina (mg/dL) Hematocrito (%) Glucosa (mg/dL) Vitamina D3 (ng/mL) Calcio sérico (mg/dL) Creatinina (mg/dL) Aclaramiento de creatinina (mL/min/1,73 m2) Score de comorbilidad Charlson Estancia hospitalaria (días) Demora quirúrgica (días) Mortalidad Si Media ± DT 84,40±6,72 10,25±1,46 31,19±4,61 110,83±34,88 13,53±10,49 8,36±0,51 1,15±0,46 59,99±25,39 Mortalidad No Media ± DT 81,42±9,14 10,30±1,32 31,13±3,91 119,31±3,91 15,01±13,25 8,36±0,56 1,10±0,64 65,38±25,99 p* 0,010 0,89 0,441 0,29 0,698 0,929 0,260 0,07 HR 1,045 1,012 1,023 0,887 0,996 1,021 1,221 0,991 6,77±2,49 12,73±7,07 4,70±3,97 5,66±2,05 12,48±8,26 4,33±3,99 0,000 0,47 0,336 1,16 1,01 1,03 n (%) n (%) p HR (95%) Sexo 0,466 0.79 Hombre 14 (19,4%) 20 (15,7%) Mujer 58 (80,6%) 107 (84,3%) Fracturas previas 20 (27,8%) 45 (35,4%) 0,45 0,82 Medicación antirresortiva 5 (6,9%) 4 (3,1%) 0,31 1,61 Suplementos Calcio y Vitamina D 8 (11,10%) 8 (6,3%) 0,23 1,56 Corticoides 7 (9,7%) 9 (7,1%) 0,41 1,43 Tipo de fractura 0,175 1,41 Intracapsular 24 (33,33%) 55 (43,7%) Extracapsular 48 (66,70%) 71 (56,3%) Tabla 16. Descripción de variables asociadas a la mortalidad. Análisis univariado de Cox. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -137- Las áreas bajo la curva, estimadas por medio de curvas ROC para predecir mortalidad según edad, demora quirúrgica, score de comorbilidad de Charlson y aclaramiento de creatinina se muestran en las figuras 34 y 35. El área bajo la curva más elevada corresponde al Score de Charlson: 0.623, seguida de la edad: 0.602, aclaramiento de creatinina: 0.571 y de la demora quirúrgica: 0.531. Esto quiere decir que en el 62% de los casos de individuos aleatoriamente elegidos entre la población que ha fallecido presentan un resultado más anormal para el Índice de Charlson que en un sujeto aleatoriamente elegido dentro de los no fallecidos. No hemos encontrado diferencias entre el hecho de morir o no en relación a la hemoglobina, el hematocrito, la glucemia, la vitamina D, el calcio sérico, la estancia hospitalaria o la demora quirúrgica. Aunque la demora quirúrgica es discretamente mayor en los fallecidos que en los no fallecidos (4,7±3,9 días vs 4,3±4,0 días) la diferencia no es significativa (p=0,336). Tampoco hemos encontrado asociación con la mortalidad en relación a las variables sexo del paciente, fracturas previas, medicación antirresortiva, suplementos de calcio y vitamina D, utilización de corticoides y tipo de fractura. De los hombres incluidos en el estudio fallecieron el 41.2% y de las mujeres el 35.2% aunque como hemos indicado esta diferencia no es significativa (p=0.50). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -138- Figura 34: Curvas ROC y área bajo la curva para predecir la mortalidad en el seguimiento según aclaramiento de creatinina (MDRD). Figura 35: Curva ROC y área bajo la curva para predecir mortalidad en el seguimiento según edad, demora quirúrgica y score de comorbilidad de Charlson. A pesar de que los pacientes con fractura extracapsular fallecieron el 40,3% y los que sufrieron una fractura intracapsular el 30,4% la diferencia no es significativa (p=0,0175). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -139- Figura 36: Supervivencia general de la muestra estudiada. Tras tener en consideración todas las variables que en el análisis univariado se asociaron con mortalidad o que eran clínicamente relevantes y teniendo en cuenta el tiempo de seguimiento por medio de un modelo de regresión de Cox objetivamos que la variables con un efecto independiente para predecir mortalidad en esta cohorte de pacientes son el score de comorbilidad de Charlson (HR= 1,13;p=0,02) encontrándose la edad en el límite de la significación estadística (HR=1,03;p=0,064) (Tabla 17, Figura 37). B Edad (años) Sexo Acl. de creatinina (mL/min/1,73 m2) Score de Charlson Fractura intra. vs extracapsular Demora quirúrgica (días) ET p HR 95% IC para HR Inferior Superior 0,034 0,018 0,064 1,034 0,998 1,072 -0,159 0,360 0,658 0,853 0,421 1,726 -0,007 0,005 0,208 0,993 0,983 1,004 0,125 0,054 0,020 1,133 1,020 1,258 -0,216 0,264 0,413 0,806 0,480 1,352 0,030 0,033 0,370 1,030 0,965 1,099 Tabla 17. Modelo de regresión de Cox para predecir mortalidad ajustando por diferentes covariables. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -140- Figura 37: Supervivencia general de la muestra estudiada. Aunque las fracturas extracapsulares incrementan el riesgo de mortalidad estas no lo hacen de forma significativa y aunque el mayor aclaramiento de creatitina disminuye el riesgo de mortalidad tampoco lo hace de forma significativa. Lo mismo sucede con la demora quirúrgica que incrementa el riesgo de muerte pero no la hace significativamente. 6.6 ANALISIS DE LA DEPENDENCIA PARA LAS ACTIVIDADES BASICAS DE LA VIDA DIARIA (INDICE DE BARTHEL) En todas las actividades básicas de la vida diaria estudiadas el nivel de independencia disminuyó tras la fractura como se muestra en la Tabla 18. En todas las actividades se objetivo un claro descenso de esa capacidad de independencia. La magnitud de este descenso entre el nivel basal y a los 90 días ha sido mayor en las actividades de deambulación (31,6%), en la capacidad para subir escalones (29,4%) y en la capacidad de trasladarse del sillón a la cama (29,2%). La menor disminución de la independencia se produjo en la actividad de alimentarse (4,8%). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS ACTIVIDAD Alimentación Independiente Necesita ayuda Dependiente Lavado (Baño) Independiente Dependiente Vestirse Independiente Necesita ayuda Dependiente Arreglarse (aseo personal) Independiente Dependiente Deposición Continente Incontinente/accidente ocasional Incontinente Micción Continente Incontinente/accidente ocasional Incontinente Uso del retrete Independiente Necesita ayuda Dependiente Traslado sillón a cama Independiente Mínima ayuda Gran ayuda Deambulación Independiente Necesita ayuda Independiente en silla de ruedas Dependiente/Inmóvil Escalones Independiente Necesita ayuda Dependiente Página Basal A los 90 días n (%) n (%) -141- Diferencia absoluta p 0,112 63 (63%) 31 (31%) 6 (6%) 53 (58,2%) 30 (33%) 8 (8,8%) 4,8% 48 (48%) 52 (52%) 24 (26,4%) 67 (73,6%) 21,6% 50 (50%) 24 (24%) 26 (26%) 26 (28,6%) 28 (30,8%) 37 (40,7%) 21,4% 65 (65%) 35 (35%) 46 (50,5%) 45 (49,5%) 14,5% 77 (77%) 14 (14%) 9 (9%) 51 (56%) 21 (23,1%) 19 (20,9%) 21% 67 (67%) 20 (20%) 13 (13%) 43 (47,3%) 21 (23,1%) 27 (29,7%) 19,7% 55 (55%) 30 (30%) 15 (15%) 34 (37,4%) 33 (36,3%) 24 (26,4%) 17,6% 60 (60%) 26 (26%) 14 (14%) 28 (30,8%) 31 (34,1%) 32 (35,2%) 29,2% 66 (66%) 27 (27%) 1 (1%) 6 (6%) 32 (34,4%) 29 (31,2%) 9 (9,7%9 23 (24,7%9 31,6% 52 (52%) 29 (29%) 19 (19%) 21 (22,6%) 33 (35,5%) 39 (41,9%) 29,4% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tabla 18. Actividades básicas de la vida diaria en el momento basal y a los 90 días tras la fractura. El grado de dependencia antes de la fractura y a los 90 días se muestra en la Tabla 19. Antes de la fractura un 3% de los pacientes tenían dependencia total y este porcentaje asciende al 14,3% a los 90 días de la misma. Por otra parte eran autónomos antes de la fractura el 38% de los pacientes incluidos en el estudio y dicho porcentaje se reduje a un 15,4% a los 90 días de la fractura. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página Antes de la fractura -142- A los 90 días de la fractura p 0,0000 Categorías de Indice de Barthel Dependencia total (< 20) Dependencia severa (20-35) Dependencia moderada (40-55) Dependencia ligera (>=60) Autónomo 3 (3,0%) 10 (10,0%) 17 (17,0%) 32 (32,0%) 38 (38,0%) n (%) 13 (14,3%) 16 (17,6%) 16 (17,6%) 32 (35,2%) 14 (15,4%) Categorías de Indice de Barthel Dependiente Autonomo 62 (62%) 38 (38%) 77 (84,6%) 14 (15,4%) Media ±DT 75,16± 28.16 Media ±DT 56,54±31,85 Puntuación de Barthel n (%) 0,0000 0,0000 Tabla 19. Análisis del Índice de Barthel antes y a los 90 días de la fractura. La media de la puntuación del índice de Barthel disminuye significativamente entre el momento basal y a los 90 días de la fractura pasando de 75,16± 28,16 a 56,54±31,85 (p<0,0001) (Figura 38, 39). Figura 38: Media de puntuación de Barthel basalmente y a los 90 días de la fractura. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -143- Figura 39: Histograma de la puntuación del índice de Barthel antes y a los 90 días de la fractura. La distribución de las categorías del índice de Barthel antes y después de la fractura se muestra en la figura 40 donde se objetiva un claro descenso de autonomía a los 3 meses de la fractura. Figura 40: Distribución por categorías del índice de Barthel de los pacientes estudiados en el momento de la fractura y a los tres meses. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -144- Si consideramos la dependencia basal teniendo en cuenta las variables edad, sexo, comorbilidad y función renal objetivamos que la única variable con un efecto independiente para predecir dependencia prequirúrgicamente es la edad del paciente (Tabla 20). B ET p OR 95% IC para OR Inferior Superior Edad (años) 0,062 0,027 0,023 1,064 1,009 1,123 Sexo 0,212 0,549 0,699 1,236 0,422 3,625 0,002 0,009 0,853 1,002 0,984 1,019 0,208 0,129 0,108 1,231 0,955 1,586 -6,332 2,415 0,009 0,002 Acl. de creatinina (mL/min/1,73 m2) Score de Charlson Constante Tabla 20. Modelo de Regresión logística para predecir dependencia para las actividades básicas de la vida diaria en el momento basal teniendo en cuenta diferentes covariables. Si consideramos la dependencia a los 90 días de la fractura teniendo en cuenta las variables edad, sexo, comorbilidad, función renal, tipo de fractura y demora quirúrgica objetivamos a su vez que la única variable con un efecto independiente para predecir dependencia a los 90 días es la edad del paciente (Tabla 21). Pero si además tenemos en consideración la puntuación del índice de Barthel en el momento basal objetivamos que la única variable que modifica significativamente dicha puntuación a los 90 días es el valor basal del índice (Tabla 22). B ET p OR 95% IC para OR Inferior Superior Edad (años) 0,065 0,034 0,056 1,067 0,998 1,140 Sexo 0,750 0,863 0,385 2,116 0,390 11,485 Acl. de creatinina (mL/min/1,73 m2) 0,016 0,014 0,259 1,016 0,988 1,045 Score de Charlson 0,282 0,195 0,148 1,325 0,905 1,941 Fractura intra. vs extracapsular 0,868 0,732 0,236 2,383 0,567 10,009 Demora quirúrgica (días) 0,027 0,077 0,722 1,028 0,883 1,196 -7,817 3,288 0,017 0,000 Constante Tabla 21. Modelo de Regresión logística para predecir dependencia para las actividades básicas de la vida diaria a los 90 días de la fractura teniendo en cuenta diferentes covariables. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página B Edad (años) Sexo Acl. de creatinina (mL/min/1,73 m2) Score de Charlson Fractura intra. vs extracapsular Demora quirúrgica (días) I. Barthel Basal Constante -145- ET t Beta p -0,250 0,249 -1,003 1,067 0,319 -1,935 5,738 -0,337 -0,025 0,737 -0,019 0,090 -0,208 -0,015 0,836 -2,140 1,243 -1,722 1,325 0,089 4,607 4,538 0,236 0,072 0,313 -0,208 0,537 -0,387 -0,028 0,699 0,827 0,086 9,665 0,720 0,000 28,588 23,867 1,198 0,234 Tabla 22. Modelo de regresión lineal múltilple para predecir el Indice de Barthel (AVBD) a los 90 días ajustando por diferentes covariables 6.7 ANALISIS DE LA DEPENDENCIA PARA LAS ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (INDICE DE LAWTON Y BRODY) El cuestionario de Lawton y Brody genera una puntuación de 0 a 8 puntos que dependiendo del genero del paciente permite clasificar los pacientes en dependientes o independientes. La independencia para las mujeres se obtiene con una puntuación de 8 y para los hombres con una puntuación de 5. Puntuaciones inferiores a estos valores son considerados dependientes. La prevalencia de independencia para las AIVD en los pacientes estudiados en el momento basal es del 11% y a los 90 días se reduce al 2,2%, siendo estas diferencias estadísticamente significativas (Tabla 23). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página Grado de dependencia Basal n (%) -146- A los 90 días IC 95% n (%) IC 95% Independiencia absoluta 11 (11%) 4,4-17,6 2 (2,2%) 0,27-7,8 Dependiente 89 (89%) 82,4-95,6 88 (97,8%) 92,2 – 99,7 Puntuación de Lawton Media ±DT 3,6 ± 2,8 Media ±DT 2,5 ± 2,5 p 0,004 0,000 Tabla 23. Análisis del Cuestionario de Lawton y Brody en el momento basal y a los 90 días de la fractura. [McNemar; p= 0,004; Test de Wilcoxon] El descenso de las puntuaciones obtenidas entre el momento basal y los 90 días se presenta tanto en los hombres como en las mujeres (Figura 41). La independencia según las diferentes actividades estudiadas del cuestionario se muestra en la Tabla 24. Basalmente la mayor independencia corresponde a la utilización del teléfono, a la limpieza de la casa y en el control de la medicación. A los 90 días se objetiva un descenso en la independencia en todas y cada una de las actividades estudiadas. El mayor descenso relativo respecto al momento basal se objetiva en la capacidad para realizar compras (76,4%) seguido de hacer la comida (50,3%) y la utilización de medios de transporte (36,5%). Figura 41: Puntuación de Lawton y Brody según sexo en el momento basal y a los 90 días. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Actividad Página Basal 90 dias -147- Diferencia Diferencia absoluta relativa * Independiente n (%) n (%) 70 (70,0%) 56 (62,0%) 8,0% 11.4% 14 (14,0%) 3 (3,3%) 10.7% 76,4% 29 (29,0%) 13 (14,4%) 14,6% 50,3% 61 (61%) 39 (43,3) 17,7% 29,01% 41 (41,0%) 24 (26,7%) 14,3% 34,8% 49 (49,0%) 28 (31,1%) 17,9% 36,5% 51 (51,0%) 37 (41,1%) 9,9% 19,4% 57 (57,0%) [*(Valor basal – valor a los 90 días)/Valor basal] 42 (46,7%) 10,3% 18,07% Usar teléfono Realizar compras Hacer comida Limpieza de la casa Cuidado de la ropa Uso medios transporte Control de medicación Asuntos económicos Tabla 24. Análisis del Cuestionario de Lawton y Brody en el momento basal y a los 90 días de la fractura según el tipo de actividad. Para predecir las variables de dependencia para las AIVD en el momento basal se realizó un modelo de regresión logística teniendo en consideración las variables edad, sexo, aclaramiento de creatinina y score de comorbilidad de Charlson. Tras ajustar por todas ellas (Tabla 25) se objetiva que la única variable con efecto independiente para predecir dependencia para las AIVD es la edad (OR=1,083). En la figura 42 se objetiva el incremento progresivo de la probabilidad de dependencia según la edad de los pacientes mostrándose además que dicha dependencia no se relaciona con el sexo. B p OR 95% IC para OR Inferior Superior Edad (años) 0,079 0,029 1,083 1,008 1,163 Sexo 0,017 0,984 1,017 0,186 5,574 0,008 0,580 1,008 0,980 1,037 0,267 0,184 1,306 0,881 1,937 -6,163 0,033 0,002 Acl. de creatinina (mL/min/1,73 m2) Score de Charlson Constante Tabla 25. Modelo de regresión logística para predecir dependencia de las actividades IVD (Índice de Lawton) en el momento basal. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -148- Figura 42: Probabilidad de dependencia para las AIVD ajustando por edad y sexo. Dado que a los 90 días tras la fractura sólo dos pacientes son independientes para AIVD de los 11 que existían en la situación basal, no se ha podido realizar un modelo de regresión logística para predecir las variables asociadas a la dependencia a los 90 días. Para poder, de todos modos, identificar si el tipo de fractura o la demora quirúrgica modificaban esta dependencia teniendo en cuenta las variables edad, sexo, aclaramiento de creatinina y comorbilidad de Charlson, recodificamos la puntuación del Lawton a los 90 días utilizando la mediana como punto de corte (mediana=2,53) y considerando dependiente a los pacientes que tienen puntuaciones menores que la mediana y como independientes al resto. El modelo de regresión ajustando por todas estas variables se muestra en la Tabla 26. En dicha tabla se objetiva que la única variable próxima a la significación estadística para predecir dependencia para las AIVD a los 90 días es la comorbilidad según el score de Charlson. A mayor comorbilidad, mayor probabilidad de dependencia (OR=1,28). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página B Edad (años) Sexo p OR -149- 95% IC para OR Inferior Superior 0,034 0,200 1,035 0,982 1,091 0,323 0,601 1,381 0,412 4,624 Acl. de creatinina (mL/min/1,73 m ) 0,018 0,070 1,018 0,999 1,038 Score de Charlson 0,249 0,069 1,282 0,981 1,676 -0,069 0,886 0,934 0,365 2,388 0,043 0,450 1,044 0,934 1,167 -6,009 0,020 0,002 2 Fractura intra. vs extracapsular Demora quirúrgica Constante Tabla 26. Modelo de regresión logística para predecir dependencia de las actividades IVD (Lawton<mediana) a los 90 días ajustando además por tipo de fractura y demora quirúrgica. Si a su vez ajustamos por la puntuación del Índice de Lawton en el momento basal objetivamos que la única variable para predecir dependencia de dichas actividades de la vida diaria a los 90 días es el valor basal de dicho índice (Tabla 27, 28). B p OR I.C. 95% para OR Inferior Superior Score de Charlson -0,090 0,640 0,914 0,628 1,331 Edad 0,002 0,959 1,002 0,928 1,081 Fractura Intra. Vs extracapsular 0,389 0,581 1,475 0,371 5,862 I. Lawton basal -0,951 0,000 0,386 0,267 0,559 Demora.quirurgica 0,033 0,686 1,033 0,881 1,212 Constante 3,949 0,208 51,897 Tabla 27. Modelo de regresión logística para predecir dependencia de las actividades IVD (utilizando como punto de corte la mediana) a los 90 días ajustando por diferentes covariables. Totalidad de la muestra incluida B p OR I.C. 95% para OR Inferior Superior Score de Charlson 0,219 0,377 1,245 ,765 2,027 Edad -0,058 0,283 0,944 0,849 1,049 Fractura Intra. Vs extracapsular -0,283 0,749 0,754 0,134 4,248 I. Lawton basal -1,147 0,000 0,318 0,184 0,549 Demora quirúrgica 0,080 0,504 1,084 0,856 1,371 Constante 8,831 0,052 6846,088 Tabla 28. Modelo de regresión logística para predecir dependencia de las actividades IVD (utilizando como punto de corte la mediana) a los 90 días ajustando por diferentes covariables. Solo para las mujeres. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -150- La asociación entre el índice de Barthel basal y el Lawton Basal se muestra en la tabla 29. Los dependientes para las actividades básicas de la vida diaria lo son también al 100 para las actividades instrumentales. De los pacientes que basalmente son autónomos para las actividades básicas solo el 28,9% lo son a su vez para las actividades instrumentales. La concordancia entre ambos índices para predecir dependencia e independencia medida por el Índice de Kappa es de 0,33. Índice de Kappa=0’336 Barthel Basal Independiente Dependiente Total n (%) n (%) n (%) Lawton basal Independiente Dependiente 11 (28,9%) 27 (71,1%) 0 (0%) 62 (100%) 11 (11%) 89 (89%) Total 38 (100%) 62 (100%) 100 (100%) Tabla 29. Asociación entre el Barthel en el momento basal y el Lawton en el momento basal. 6.8 ANALISIS DE LA CALIDAD DE VIDA (CUESTIONARIO SF-36) La puntuación de los diferentes componentes del SF-36 se muestra en la Tabla 30. Tanto la puntuación media del componente de sumario físico (49,16±9,32) como de sumario mental (48,85±8,79) se encuentran por debajo de la puntuación de 50 (Figuras 37, 38). Componentes SF-36* n Media±DT Función física Rol físico Dolor corporal Salud general Vitalidad Función Social Rol emocional Salud mental 100 100 100 100 100 100 100 100 48,12±12,07 53,54±8,74 52,26±8,63 43,89±10,44 47,28±9,76 51,80±10,99 52,35±8,77 45,84±8,45 Componente sumario físico 100 49,16±9,32 Componente sumario mental 100 48,85±8,79 *Basada en normas por sexo y grupos de edad (0-100) Mediana Mínimo Máximo 46,57 56,70 53,68 44,29 47,14 55,92 55,46 45,53 3,04 21,18 26,58 20,20 25,33 10,32 6,61 14,76 70,03 59,56 64,19 65,28 65,49 60,72 56,53 66,95 50,56 51,37 21,26 11,62 69,03 68,59 Tabla 30.Puntuación de los diferentes componentes del SF-36 en situación basal. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -151- Figura 43: Puntuación del componente sumario físico del SF-36. Figura 44: Puntuación del componente sumario mental del SF-36. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -152- La media de puntuación del sumario físico y sumario mental según sexo se muestran en las Figuras 45, 46. No se objetivan diferencias significativas ni en el sumario físico entre los hombres y las mujeres (49,8 vs 48,9), ni en el mental (44,1 vs 50,3). Figura 45: Componente sumario físico según el sexo. Figura 46: Componente sumario mental según el sexo. La correlación entre los componentes del sumario físico y los componentes de sumario mental con el índice de Charlson, el índice de Barthel y el índice de Lawton se ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -153- muestran en la tabla 31, figuras 47 y 48. Existen correlaciones estadísticamente significativas entre estos tres índices y los componentes de sumario físico y mental. La puntuación del componente del sumario físico disminuye significativamente al aumentar la comorbilidad medida por el score de Charlson (Rho de Spearman=-0,258). Por otra parte objetivamos que a mayor independencia para las actividades básicas de la vida diaria (Índice de Barthel) y a mayor independencia para las actividades instrumentales (Índice de Lawton) mayor calidad de vida, determinada por la puntuación en el componente de sumario físico (Rho de Spearman=0,673 y 0,588 respectivamente) (Tabla 31). Lo mismo sucede en el componente de sumario mental aunque los valores de los coeficientes de correlación son discretamente menores. Variables* Componente sumario físico n (Rho de Spearman;p) Índice de Charlson 100 (-0,258;0,010) Índice de Barthel 100 (0,673;0,000) Índice de Lawton 100 (0,588;0,000) *Basada en normas por sexo y grupos de edad (0-100) Componente sumario mental n (Rho de Spearman;p) 100 (-0,203;0,043) 100 (0,271;0,006) 100 (0,333;0,001) Tabla 31. Correlación entre los componentes sumario físico y mental con el Índice Charlson, Índice de Barthel e Índice de Lawton. Figura 47: Índice de Barthel basal respecto al componente sumario físico del SF-36. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -154- Figura 48: Índice de Lawton basal respecto al componente sumario físico del SF-36. El componente sumario físico del SF-36 se relaciona claramente con las categorías del Índice de Parker objetivándose una clara tendencia a incrementarse la puntuación del sumario físico con la mayor independencia para caminar (Tabla 32, Figura 49). Los pacientes con capacidad para caminar fuera de casa, tanto solos como acompañados, tienen significativamente mayor puntuación que el resto de las categorías del índice de Parker. Componente Sumario Físico Categorías del índice de Parker No camina Camina en casa acompañado Camina en casa solo Camina fuera acompañado Camina fuera solo Total n Media±DT Mínimo Máximo 4 6 9 26 55 100 33,82±9,08 38,74±3,85 40,49±2,75 46,41±5,85 54,13±8,92 49,16±9,32 21,61 33,38 35,76 29,95 32,72 21,61 42,78 42,44 43,89 54,16 69,03 69,03 Componente Sumario Mental Categorías del índice de Parker No camina 4 Camina en casa acompañado 6 Camina en casa solo 9 Camina fuera acompañado 26 Camina fuera solo 55 Total 100 *Basada en normas por sexo y grupos de edad (0-100) p 0,000 0,135 39,63±19,42 44,82±6,71 47,40±9,57 49,12±6,99 50,06±8,38 48,85±8,78 11,62 35,16 28,40 28,53 21,10 11,62 54,68 51,41 58,94 60,30 68,59 68,59 Tabla 32. Media de los componentes sumario físico y mental según las categorías del Índice de Parker en el momento basal. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -155- Figura 49: Puntuación del componente sumario físico según las categorías del Índice de Parker en el momento basal. La misma tendencia se aprecia cuando analizamos el componente sumario mental con las diferentes categorías del índice de Parker aunque la diferencia no alcanza significación estadística (Tabla 32, Figura 50). Si consideramos como variable dependiente el sumario físico ajustando por las variables edad, sexo y comorbilidad objetivamos que estas tres variables explican el 11,9% de la variabilidad en el componente físico (Tabla 33). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -156- Figura 50. Puntuación del componente sumario mental según las categorías del Índice de Parker en el momento basal. B Error estándar Constante 41,012 7,686 Edad (años) 0,246 0,103 Sexo -2,859 Comorbilidad (Charlson) -1,627 Beta t p 5,336 0,000 0,256 2,382 0,019 2,155 -0,132 -1,327 0,188 0,473 -0,371 -3,438 0,001 *Variable dependiente: Componente sumario físico (basada en normas por sexo y grupos de edad)(0-100) Tabla 33. Ecuación de regresión lineal múltiple. Variable dependiente sumario físico*. El componente del sumario físico se modifica de forma significativa por la edad y la comorbilidad de los pacientes. El sexo no modifica dicho componente. Dado que el coeficiente de la edad es positivo (B=0,246) significa que los pacientes de mayor edad tienen menos afectada su calidad de vida con respecto a lo que cabria esperar para su grupo de edad. Por otra parte se objetiva que a mayor comorbilidad la puntuación obtenida en el componente de sumario físico disminuye (B=-1,627). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página -157- Si consideramos como variable dependiente el sumario mental ajustando por las variables edad, sexo y comorbilidad objetivamos que estas tres variables explican el 18,6% de la variabilidad en el componente mental. (Tabla 34) B Error estándar Constante 29,720 6,962 Edad (años) 0,277 0,094 Beta 0,305 t p 4,269 0,000 2,961 0,004 Sexo 4,494 1,952 0,220 2,302 0,024 Comorbilidad -1,162 0,429 -0,281 -2,709 0,008 (Charlson) *Variable dependiente: Componente sumario mental (basada en normas por sexo y grupos de edad) (0-100) Tabla 34. Ecuación de regresión lineal múltiple. Variable dependiente sumario mental*. El componente del sumario mental se modifica de forma significativa por las variables edad, sexo y comorbilidad de los pacientes. Dado que el coeficiente de la edad es positivo (B=0,277) significa que los pacientes de mayor edad tienen menos afectada su calidad de vida con respecto a lo que cabria esperar para su grupo de edad. A mayor comorbilidad, menor puntuación en el componente sumario mental y las mujeres presentan mayor puntuación que lo hombres. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 6 RESULTADOS Página Capítulo 7 Discusión -121- CAPÍTULO 7 DISCUSIÓN Página -160- 7.1 MORTALIDAD En el estudio presentado se ha obtenido una tasa de letalidad al año del 19,19% obtenida tras el fallecimiento en este periodo de 39 pacientes de los 199 de la muestra. Estos datos son concordantes con los observados en la literatura que oscilan entre porcentajes como el 11,5% encontrado por Muraki et al (98) en una serie de 480 pacientes y los datos que presenta Franzo (99) con una tasa del 25,3% al analizar la mortalidad de 6629 pacientes intervenidos de fractura de fémur proximal. Extensos metaanálisis como el realizado por Haalem et al (100) arroja tasas de letalidad a un año de entre un 22-29%. En dicho trabajo se objetiva que la letalidad a los 6 meses es de 11-23%, los resultados de nuestro estudio muestran una letalidad a los seis meses de 10.8% El estudio de las variables que se asocian a la mortalidad tras una fractura de fémur proximal es objeto de amplio estudio en la literatura científica (Tablas 35-37). Una cohorte de 56.500 pacientes estudiada en 8 hospitales públicos españoles entre los años 2002-2005 por Librero et al (101) describe que los factores asociados a la mortalidad tras fractura son la comorbilidad asociada, la edad y el sexo masculino no encontrando diferencias estadísticamente significativas respecto a la demora quirúrgica del pacientes desde el ingreso. Estos datos concuerdan con el trabajo que presentamos donde encontramos una asociación estadísticamente significativa entre la mortalidad y la comorbilidad medida mediante el Score de Charlson. Al realizar un modelo de regresión de Cox ajustando por diferentes covariables encontramos que la comorbilidad presenta un efecto independiente para predecir mortalidad (HR=1,13;p=0,02). Otros autores como Neuhaus et al (102) tras analizar 6 millones de pacientes entre 1987 y 2011 han encontrado que el Índice de comorbilidad de Charlson tiene valor predictor de mortalidad con valores de Área Bajo la Curva (ROC<0,68) similares a los que presentamos en este estudio en el que objetivamos que el área bajo la curva del score de Charlson para predecir mortalidad es de 0,62. Dicho autor (Neuhaus et al) comenta a su vez que el área bajo la curva es mayor de 0,74 cuando se controlan otros ítems de comorbilidad no incluidos en el índice de Charlson. Otras publicaciones como la de Norring-Agerskov et al (103) señalan que tanto el score ASA, como el Charlson como la demencia preexistente son predictores de mortalidad en fracturas de fémur proximal. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 7 DISCUSIÓN Página -161- En nuestra cohorte la edad se encuentra en el límite de significación estadística como predictor independiente de mortalidad (HR=1,03;p=0,064) mientras que en la mayor parte de los estudios de la literatura con un poder estadístico mayor si alcanza valores estadísticamente significativos. En esta misma situación nos encontramos al analizar las diferencias de mortalidad por sexo. Está bien documentado con el metaanálisis llevado a cabo por Haentjens (104) el al en 2011 que los varones presentan una tasa de mortalidad superior a las mujeres tras ajustar por edad, comorbilidad y demora quirúrgica. En este sentido los datos que presentamos también describen una mayor mortalidad en hombres de los cuales fallecen el 41.2% en comparación con el 35.2% de mujeres. Lin et al (105) señalan que el tipo de fractura es determinante de mortalidad en el seguimiento a los 36, 48 y 60 meses y que la mortalidad es mayor en las fracturas extracapsulares. En la cohorte de pacientes que estudiamos que tiene una mediana de seguimiento de 21,6 meses objetivamos en el análisis univariado que los pacientes con fractura extracapsular fallecen más que los que tienen fractura intracapsular (40,4% vs 30,4%), pero cuando ajustamos en el modelo multivariado de regresión de Cox el determinante de mortalidad es la comorbilidad. Este exceso de mortalidad de las fracturas extracapsulares se mantiene en nuestra cohorte en los tres primeros años de seguimiento El resto de parámetros analíticos analizados como le hemoglobina, hematocrito, vitamina D, calcio sérico o glucemia en el momento del ingreso no parecen tener una relación con la mortalidad como también refleja en su estudio sobre la glucemia Kirkland et al (106)en 485 pacientes en 2011. Sin duda el aspecto que más controversia genera en la comunidad científica respecto a la mortalidad en las fracturas de fémur proximal hace relación a la demora quirúrgica. Algún estudio como el presentado por Librero et al (101) en 2012 con una cohorte de 56,500 pacientes concluyeron que la demora quirúrgica no se asociaba con una mayor mortalidad. En este mismo sentido en 2011 Vidán et al (107) concluyó que la demora quirúrgica inferior a los 5 días del ingreso no tenían repercusión sobre la mortalidad de su cohorte. Estos mismos datos hemos encontrado en nuestro estudio y, aunque si bien es cierto, que la demora quirúrgica es discretamente mayor en los pacientes fallecidos que en los no fallecidos, este diferencia no fue estadísticamente significativa. Sin embargo contrario ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 7 DISCUSIÓN Página -162- a lo expuesto hasta ahora, Moja et al (108) presentaba en 2012 un metaanálisis de todos los estudios publicados entre 1948 y 2011 que incluía a 191,873 pacientes con fractura de fémur proximal en el cual aquellos pacientes no intervenidos en las primeras 48 horas desde la fractura presentaron una OR=0,74 (0.67-0.81) (p<0,000) para fallecer a causa de este demora. Simunovic et al (109) en su metaanálisis de 1939 publicaciones y 13478 pacientes, concluye que la cirugía temprana con independencia del punto de referencia (24, 48 o 72 horas) presenta una menor mortalidad, riesgo de neumonía y ulceras por presión que una demora superior. Por el contrario Moran et al (110) no encontraron diferencias significativas entre los pacientes que se operaron sin demora y los que su cirugía se demoró entre 1-4 días. Si existieron diferencias de mortalidad a un año con aquellos que se operaron con más de 4 días de demora. Autor Norring-Agerskov D, Laulund AS (103) Moja L, Piatti A, Pecoraro (108) Año 2013 Pratt N, Roughead EE (111) Leigheb F, Vanhaecht K (112) 2012 Sterling RS (113) 2011 Haentjens P, Magaziner J (104) 2011 González-Montalvo JI, Alarcón T (114) 2010 Simunovic N, Devereaux PJ (109) 2010 Haleem S, Lutchman L (100) 2008 Frostick SP.(115) 2000 2012 2012 Artículos de revisión y metanálisis Determinantes de mortalidad Señalan que tanto el score ASA, como el Charlson como la demencia preexistente son predictores de mortalidad en fracturas de fémur proximal. La demora quirúrgica en fracturas de fémur proximal está asociada con un aumento de riesgo de muerte y de ulceras por decúbito. Servicios de traumatología deben asegurarse de intervenir a los pacientes en el primero o segundo día. Antipsicóticos convencionales están asociados con un aumento de más del 50% de riesgo de fractura de fémur proximal que los antipsicóticos atípicos. Existe evidencia positive respecto al impacto de los cuidados contínuos en la mortalidad hospitalaria de pacientes con fractura de fémur proximal. Otros estudios también han mostrado que disminuyen el riesgo de complicaciones médicas como infecciones de tejidos blandos y ulceras por presión. Los hombres con fractura de fémur proximal son más jóvenes, menos sanos y tienen una mayor morbimortalidad en el postoperatorio que las mujeres. Los ancianos tienen un incremento del riesgo de mortalidad de 5 a 8 veces durante los tres meses posteriores a una fractura de fémur proximal. El exceso de mortalidad anual persiste en el tiempo para hombres y mujeres, pero es mayor en hombres que en mujeres. La tasa de mortalidad tras una fractura de fémur proximal dobla a la de las personas de la misma edad sin fractura. Hay una serie de factores conocidos asociados a este incremento de la mortalidad sin embargo los mecanismos de la asociación con la fractura no son bien conocidos. El sexo masculino y la comorbilidad son los factores principales postoperatoriamente y después. Metaanálisis de 1939 publicaciones y 13478 pacientes, El estudio concluye que la cirugía temprana con independencia del punto de referencia (24, 48 o 72 horas) presenta una menor mortalidad, riesgo de neumonía y ulceras por presión que una demora superior, La revisión de los artículos publicados entre 1959 y 1998 acerca de las fracturas de fémur proximal no ha cambiado esencialmente durante décadas. Se estima 11-23% a los 6 meses y 22-29%a 1 año tras la fractura. Existen variaciones geográficas respecto a la mortalidad. Los fallecimientos por embolismo pulmonar tras fractura de fémur proximal son en gran parte prevenibles con el tratamiento con heparina de bajo peso molecular. La tasa de mortalidad depende del tipo de cirugía realizada. Tabla 35. Determinantes de mortalidad en pacientes de fractura de fémur proximal según diferentes publicaciones (artículos de revisión y metaanálisis) (Periodo 2000-2013). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 7 DISCUSIÓN Página -163- La línea general de recomendación que realizan la mayor parte de las publicaciones la refrenda de Palma et al (116), Carretta et al (117) donde se recomienda la cirugía temprana médicamente estables mientras que se (<48 horas) en pacientes prefiere demorar quirúrgicamente aquellos pacientes que precisen estabilización de la comorbilidad asociada. Otro tipo de Artículos Periodo 2010-2013 Determinantes de mortalidad Los datos de este estudio avalan la cirugía temprana (< 48h.) en pacientes medicamente estables mientras que recomiendan demorar q aquellos que precisen una estabilización de la comorbilidades asociadas. Autor de Palma L, Torcianti M (116) Año 2013 Neuhaus V, King J, Hageman MG (102) 2013 Se estudio comorbilidad en asociada a fractura de fémur proximal mediante índice de Charlson en 1987, 1994 y 2011. En las 3 ocasiones predijo mortalidad intrahospitalaria con una curva ROC<0,68 que ascendía a ROC>0,74 al ajustar por otros determinantes de comorbilidad no incluidos en citado índice. Daugaard CL, Jørgensen HL (118) 2012 Este estudio Danés con 38.020 pacientes concluye que el riesgo de mortalidad hospitalaria asociada a fractura de fémur proximal se incrementa con la demora quirúrgica (OR=1,3 por 24 horas), comorbilidad ASA (OR=2,3 por punto añadido), sexo masculino (OR=2,2) y edad (OR=1,4 por 5 años). Vidal E, MoreiraFilho D (119) 2012 Librero J, Peiró S (101) 2012 Estudio de 343 pacientes con mortalidad 5,% intrahospitalaria y 13,4% a un año. No asociación entre demora quirúrgica y reducción de supervivencia durante el ingreso (HR 1.03, 95% CI 0.96-1.10, p=0.379) o a un año (HR 1.03,95% CI 0.99-1.07, p=0.185) Una cohorte de 56.500 pacientes mayores de 60 años con fractura de fémur proximal fueron estudiados en 8 hospitales españoles durante los años 2005-2008,La edad, el sexo masculino y la comorbilidad se asociaron con un incremento de la mortalidad no influyendo el momento de la cirugía. Vidán MT, Sánchez E (107) 2011 El estudio de 2250 pacientes con fractura de fémur proximal presenta una media de demora quirúrgica de 72 horas. Demoras superiores a 120 horas se asociaron a un incremento de la mortalidad y complicaciones médicas tras ajustar por edad, demencia, comorbilidad y funcionalidad. Lin WP, Wen CJ, Jiang CC (105) 2011 Kirkland LL, Kashiwagi DT (106) 2011 Sterling RS. (113) 2011 Estudio de 217 pacientes con fractura de fémur proximal y seguimiento de 35 a 56 meses. Las fracturas extracapsulares presentaban una mortalidad significativamente mayor a los 26,48 y 60 meses que las intracapsulares. Mortalidad de 8% a los 30 días de la cirugía tras fractura de fémur proximal. Los factores asociados a la mortalidad a 30 días fueron edad>90 años (odds ratio [OR] = 2.74; confidence interval [CI] = 1.27-5.95; P = .012), BMI < 18.5 (OR = 3.98; CI 1.48-10.65; P = .006), and CCI ≥ 6 (OR = 2.6; CI = 1.20-5.65; P = .015). No diferencias en la glucemia al ingreso. Los hombres con fractura de fémur proximal son más jóvenes, menos sanos y tienen una mayor morbilidad y mortalidad postoperatoria. Los pacientes con fractura de fémur proximal de etnia afroamericana y los hispanos son más jóvenes y tienen mayor incidencia de fractura en hombres que los caucásicos. Kannegaard PN, van der Mark S (120) 2010 Kesmezacar H, Ayhan E (121) 2010 La mortalidad acumulada a 12 meses en paciente con fractura de fémur proximal ajustando por comorbilidad y medicación respecto a la población general fue 37.1% (9.9%) en hombres y 26.4% (9.3%) en mujeres. Este estudio enfatiza la necesidad de rigurosa evaluación y tratamiento de la comorbilidad en hombres. No existieron diferencias significativas entre las fracturas extracapsulares y la intracapsulares respecto a las tasas de mortalidad y los factores asociados a la misma. En el análisis multivariado solo la edad y la demora quirúrgica se identificaron como predictores de mortalidad siendo la edad el más significativo. Tabla 36. Determinantes de mortalidad en pacientes de fractura de fémur proximal según diferentes publicaciones (otro tipo de artículos Periodo 2010-2013). ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 7 DISCUSIÓN Autor Verbeek DO, Ponsen KJ (122) Año 2008 Muraki S, Yamamoto S (98) 2006 Franzo A, Francescutti C (99) 2005 Moran CG, Wenn RT (110) 2005 Página -164- Otro tipo de artículos previos a 2010 Determinantes de mortalidad No asociación entre la demora quirúrgica y la mortalidad a un año. (P = 0.632; univariate regression, UR). Los pacientes ASA II los pacientes intervenidos mas allá de 24 horas tras la admisión presentaron un incremento de mortalidad a un año (P = 0.03; MR) y de complicaciones infecciosas (P = 0.02; MR). Estudio de 480 pacientes con fractura de fémur proximal que presentaron una supervivencia a un año de 88,5%, discretamente inferior que la tasa de supervivencia esperada. Esta disminución de la supervivencia se mantuvo durante los años siguientes. Estudio de 6629 pacientes entre años 1996 y 2000. La mortalidad durante el ingreso fue de 5,4%, a los 6 meses de 20% y al año del 25,3%. Edad, sexo masculino y comorbilidad fueron predictores de mortalidad. La regresión logística controlando por el resto de factores de riesgo mostró que no existía diferencias significativas respecto a la demora quirúrgica en cuanto a la mortalidad intrahospitalaria OR 0.90; 95% CI 0.58-1.40). La mortalidad tras cirugía por fractura de fémur proximal fue de 9% a 30 días, 19% a 90 días, y 30% a 12 meses. No encontraron diferencias significativas entre los pacientes que se operaron sin demora y los que lo hicieron entre1-4 días. Si existieron diferencias de mortalidad a un año con aquellos que se demoraron más de 4 días (hazard ratio = 2.4; p = 0.001). Tabla 37. Determinantes de mortalidad en pacientes de fractura de fémur proximal según diferentes publicaciones (otro tipo de artículos previos a 2010). 7.2 MOTRICIDAD Nuestro estudio pone de manifiesto que previo a la fractura el 55% de los pacientes podían caminar solos fuera de casa, mientras que a los 90 días de la misma, dicho porcentaje se redujo al 24,7%. La pérdida de capacidad motriz está documentada en la literatura. Magaziner J (123) muestra como la discapacidad para caminar se duplica pasando del 26% basalmente al 50% a los 12-24 meses. La discapacidad tras la fractura es evidente como muestran los trabajos que señalan que de un 25-75% de los que eran independientes antes de la fractura no llegan a caminar independientemente ni a alcanzar su nivel funcional previo a la fractura al año del seguimiento (85, 90, 124-128). Nuestros resultados son consistentes con dichos hallazgos. La edad puede ser considerada un factor relevante en la variación de la capacidad motora tras la fractura. En nuestro estudio se evidencia una tendencia en este sentido circunstancia que corrobora Brewer el at (129). Sin embargo en nuestro estudio se muestra además que la comorbilidad medida por el score de Charlson modifica la independencia para caminar no solo basalmente antes de la fractura sino que lo hace de forma significativa a los 90 de la fractura tras ajustar por otras covariables como la edad, sexo, tipo de fractura, ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 7 DISCUSIÓN Página -165- demora quirúrgica, comorbilidad y el hecho de caminar o no previamente. Es por ello que la comorbilidad forma parte del pronóstico de la capacidad para la deambulación tras la fractura y por tanto debe siempre tenerse en cuenta a la hora de obtener conclusiones del déficit motriz que se asocia únicamente al hecho de presentar una fractura de fémur proximal. Dicho hallazgo ha sido a su vez señalado en el trabajo de Magaziner et al (123) donde refleja la estricta necesidad de ajustar por comorbilidad para no sobreestimar el impacto que la fractura presenta en la motricidad. Este trabajo también pone de manifiesto la correlación entre la calidad de vida y la capacidad motora, objetivándose mayor calidad en de vida en pacientes con mayor capacidad motora como describe Edgren et al (130)(Tablas 38, 39). Autor Edgren J, Salpakoski A (130) Año 2013 Alarcon T., González-Montalvo J.I. (131) 2011 Kristensen M.T, Jakobsen T.L. (132) 2012 Brewer, L. M. ;Kelly, R.(129) 2011 Otro tipo de artículos Determinantes de la Motricidad La actividad motriz medida por la escala ABC (Activities-specific Balance Confidence Scale) y la actividad funcional medida por la escala de Berg (Berg Balance Scale) se relacionaron significativamente con la capacidad para las actividades de la vida diaria, básicas e instrumentales. Las actividades con menor probabilidad de recuperación a los 24 meses fueron subir y bajar escaleras, acostarse, la deambulación, vestirse, ducharse y el uso del servicio (Recuperación entre el 67-76%). Las actividades con mejor recuperación fueron asearse, alimentarse y el control de esfínteres (86-95%). La recuperación de la deambulación, acostarse, alimentarse, uso del servicio y control de esfínteres se produjo mayoritariamente en los primeros 6 meses mientras que bañarse, vestirse o subir escaleras se produjo fundamentalmente entre los 6 y 12 meses. Evaluación de la movilidad de 101 pacientes con -The Cumulated Ambulation Score (CAS)-. Los pacientes que no eran independientes para la movilidad básica fallecieron más o no pudieron ser dados de alta a su propio domicilio. El objetivo de este estudio es evaluar el cambio de la movilidad funcional de los pacientes tras fractura de fémur proximal. Se evaluaron a los 30 y 120 días de la fractura. 76% de mujeres. A los 120 días de la fractura el 54% precisaban una o más ayudas para caminar respecto a antes de la fractura. De los individuos que eran completamente independientes en el momento basal solo mantuvo esta condición el 55% a los 120 días. El análisis de regresión reveló que el único factor de los estudiados (Edad, sexo, lugar de rehabilitación, vivienda, ayudas para caminar y nivel de movilidad previo) relacionado con la perdida de movilidad fue la edad p=0,008). Tabla 38. Determinantes de motricidad en pacientes de fractura de fémur proximal según diferentes publicaciones. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 7 DISCUSIÓN Página -166- Artículos de revisión y metanálisis Determinantes de la Motricidad 594 pacientes en 1990-1991. Cohortes ajustadas por edad, sexo y capacidad para caminar de población general con pacientes con fractura de fémur proximal. De forma basal un 26% de ambos grupos tenía discapacidad para caminar y 6-8% para asearse, al año el 50% de los fracturados tenía discapacidad mientras que de los no fracturados 21-29% y un 17-19% para asearse frente a un 10-18%. Autor Magaziner, J.(123) Año 2003 Magaziner J., Hawkes, W. (128) 2000 Los índices de dependencia tras la fractura de fémur proximal ascendieron hasta el 20,3% para ponerse los pantalones y al 89,9% para subir 5 escalones. Los pacientes recuperaron la funcionalidad de sus síntomas depresivos en 3,9 meses, del manejo de extremidades superiores en 4,3 meses, actividad cognitiva en 4,4 meses y la funcionalidad de los miembros inferiores en 11,2 meses. Tolo E.T, Bostrom M.P (127) 1999 Cserháti, P., Vendégh, Z. (133) 1992 Magaziner J., Simonsick E.M. (85) Moosey J.M., Mutran, E. (126) 1990 Cohorte de 100 pacientes. Después de la fractura el 81% residía en su domicilio frente al 89% previamente a la fractura. En el seguimiento el 71% de los pacientes fueron capaces de caminar fuera de casa con un bastón o sin ayuda y el 81% fueron capaces de realizar las actividades básicas de la vida diaria. 10% de mortalidad durante el seguimiento. Cohorte de 753 pacientes. 75% de supervivencia a 4 meses. De ellos solo el 50% pueden vivir en su piso. Solo el 20% camina sin bastones y el 33% con un bastón. Se precisa una mayor cooperación con la medicina de atención primaria. La máxima recuperación de la capacidad para caminar ocurrió a los 6 meses. Los pacientes más ancianos, mayores estancias hospitalarias y reingresos presentaron peores recuperaciones. Los factores psicosociales se asociaron a una peor recuperación de la motricidad y actividades de la vida diaria. Disponer de correcto soporte psicosocial tras la intervención demostró mejores resultados para la recuperación de las actividades físicas. El contacto con redes de apoyo social se asoció con mejores recuperaciones. Los hallazgos remarcan la importancia de los factores psicosociales para la recuperación. Jette, A.M, Harris B.A. (90) 1987 75 pacientes incluidos en un centro de rehabilitación intensiva tras fractura de fémur proximal. 29% mortalidad a un año. El 33% de los pacientes con fracturas extracapsulares recupero el mismo nivel funcional para 5 de las actividades básicas de la vida diaria y 6 de las instrumentales, porcentaje que fue de 21% para las intracapsulares. No se encontraron diferencias significativas con los pacientes que recibieron el tratamiento rehabilitador convencional. Ceder L., Thorngren K.G. (125) 1980 Miller C.W (124) 1978 Programa de movilización precoz de 103 pacientes intervenidos de fractura de femur proximal. Mortalidad de 19% a 4 meses. La mayoría (81%) de los pacientes habían recuperado un estado funcional similar al prefractura dato que al año era de un 78%. El estudio sugiere la importancia de la movilización precoz. Estudio retrospectivo de 360 pacientes muestra que el 51% conseguía retornar a la deambulación prefractura. 22% de no ambulantes a los 12 meses y 27% de mortalidad. 1989 Tabla 39. Determinantes de motricidad en pacientes de fractura de fémur proximal según diferentes publicaciones. (Artículos de revisión y metanálisis). 7.3 DEPENDENCIA PARA LAS ACTIVIDADES BASICAS E INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA El estudio pone de manifiesto que no solo la capacidad motora sino la independencia para las actividades básicas de la vida diaria disminuyen. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 7 DISCUSIÓN Página -167- En éste estudio en todas las actividades básicas de la vida diaria se objetivó un claro descenso de esa capacidad de independencia. La magnitud de ese descenso de independencia entre el momento basal y los 90 días ha sido mayor en las actividades de deambulación (31,6%), en la capacidad para subir escalones (29,4%) y la capacidad de trasladarse del sillón a la cama (29,2%). La menor disminución de la independencia se produjo en la actividad de alimentarse (4,8%). En este mismo sentido Alarcon et al (131) describe en su trabajo que las actividades con menor probabilidad de recuperación a los 24 meses fueron subir y bajar escaleras, acostarse y la capacidad para la deambulación (Recuperación entre el 67-76%). Las actividades con mejor recuperación fueron asearse, alimentarse y control de esfínteres (86-95%). Otros autores describen como La actividad motriz medida se relacionaron significativamente con la capacidad para las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales (130). Nuestro estudio pone de manifiesto que el tipo de fractura (extracapsular/intracapsular) no modifica la dependencia para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Los pacientes con fracturas extracapsulares de este estudio tiene menos puntuación en el Índice de Barthel que los pacientes con fractura intracapsular (54,7 Vs 59,3) no siendo la diferencia significativa. Dicho hallazgo ha sido también referenciado por Di Monaco et al (134)(Tabla 40) que el Índice de Barthel no es significativamente diferente según el tipo de fractura después de ajustar por edad, ulceras por presión, estado cognitivo, estado neurológico, infecciones hospitalarias, DMO, IMC e Índice de Barthel previo. Este trabajo muestra a su vez que la dependencia para las actividades básicas de la vida diaria a los 90 días tras la fractura se modifica por la edad del paciente independientemente de otras variables como sexo, comorbilidad, función renal, tipo de fractura y demora quirúrgica. Baczyk et al (135) refiere como la edad es determinante para la perdida de independencia para actividades como movilidad, alimentarse, beber, aseo personal y vestirse. La edad, en nuestro estudio, vuelve a ser la variable determinante para predecir a su vez la dependencia en las actividades instrumentales de la vida diaria cuando tenemos en consideración la edad, el sexo, el aclaramiento de creatinina y la comorbilidad medida por el Score de Charlson. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 7 DISCUSIÓN Página -168- El Índice de Barthel basal modifica significativamente la puntuación del Barthel a los 90 días después de tener en cuenta las variables edad, comorbilidad y tipo de fractura. Dicho hallazgo es consistente con lo encontrado por Simanski (136) que refiere que tras el análisis multivariable el índice de Barthel previo a la fractura fue el mejor factor pronóstico de la capacidad para ABVD a 1 año. Como se indica en los resultados del estudio, las actividades instrumentales de la vida diaria que más se han visto afectadas son la capacidad para realizar compras, hacer la comida y el uso del medio de transporte, todas ellas guardan relación con la capacidad para la deambulación. Koval (137) describe como la única variable predictora de las actividades instrumentales de la vida diaria medida por el Índice de Lawton tras la fractura a los 3 y 6 meses es la puntuación previa en el Índice de Lawton. Dichos hallazgos son consistentes con nuestros datos que muestran que la independencia para dichas actividades, utilizando como punto de corte la mediana del Índice de Lawton y después de tener en cuenta la edad, la comorbilidad, el tipo de fractura y la puntuación basal del Índice de Lawton, el único factor predictor de independencia a los 90 días de la fractura es la puntuación del Índice de Lawton basal. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 7 DISCUSIÓN Página -169- Autor Año Determinantes de la incapacidad para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Serie de 30 pacientes. Se utilizo el índice de Barthel para estudiar la perdida de independencia asociada a la fractura de fémur proximal. La perdida de independencia fue mayor cuanto más anciano era el paciente para actividades como movilidad, alimentarse, beber, aseo personal y vestirse. El estado emocional no afecto al grado de independencia. Baczyk G, Adamek M. (135) 2010 Bertram, M. Norman, R. (138) 2011 El 29% de los pacientes afectados por fractura de fémur proximal no recuperaron un nivel de independencia similar al previo. De los que sí lo hicieron requirieron al menos 6 meses para alcanzarlo. Candel-Parra, E. CórcolesJiménez, M. P. (139) 2008 Di Monaco, M. Vallero, F. (134) 2007 Simanski, C. Bouillon, B. (136) 2002 Cohorte prospectiva de 207 pacientes. 74% de mujeres y 45% de fracturas extracapsulares. Edad media 80.17 años. Seis meses después de la cirugía la media del Indice de Barthel fue 73.37 (DE=26.76) vs 90.05 antes de la caída. 16,8% presentaban incontinencia urinaria (vs 5,9%), 52,9% deambulación sin ayuda (vs 82,4%) y 24,6% suben escaleras de forma autónoma (vs 50,7%). La capacidad para caminar por la calle fue 64,6% (vs 82,1%). La recuperación de la autonomía para ABVD fue significativamente menor en aquellos pacientes que no caminaban fuera de casa, que estaban en geriátricos o que tenían trastornos cognitivos previos. Solo el 33,6% recupero niveles previos a la fractura a los 6 meses. Estudio de 736 mujeres con fracturas de fémur proximal. El índice de Barthel de las pacientes con fractura extracapsular fue significativamente inferior que las de fractura intracapsular (85 vs 90 p=0,001) y la estancia hospitalaria mayor, sin embargo estas diferencias dejaron de ser significativas al ajustar por ocho covariables (edad, ulceras por presión, estado cognitivo, estado neurológico, infecciones hospitalarias, DMO, IMC e Indice de Barthel previo). Estudio prospectivo de 98 pacientes. 33% mortalidad a un año. Los pacientes de más de 75 años perdieron un 20% de la capacidad para ABVD según Indice de Barthel. No existieron diferencias significativas en I. Barthel entre los pacientes que siguieron programa específico de rehabilitación y los que no. El análisis multivariable destaco que el índice de Barthel previo a la fractura fue el mejor factor pronóstico de la capacidad para ABVD a 1 año. Koval KJ, Skovron ML (137) 1998 338 pacientes con valoración a los 3,6 y 12 meses. Las actividades instrumentales de la vida diaria antes de la fractura fueron el mejor predictor de la capacidad de recuperar dichas actividades a los 3 y 6 meses de la fractura. Tabla 40. Determinantes de dependencia para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria en pacientes de fractura de fémur proximal según diferentes publicaciones. 7.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 7.4.1 SESGO DE SELECCION Se derivan de los criterios de inclusión y exclusión utilizados en el estudio. Es evidente que los pacientes incluidos en este estudio no tienen porque ser representativos de la población general de pacientes con fractura de tercio proximal del fémur. Sin embargo, tanto las características de dichos pacientes como los resultados obtenidos en relación a supervivencia, dependencia y la funcionalidad han sido consistentes con la literatura ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 7 DISCUSIÓN Página -170- publicada respecto a este tipo de pacientes. Es por ello que el haber estudiado los pacientes intervenidos en un servicio de traumatología del CHUAC consideramos que no afectó a la validez externa de este estudio. 7.4.2 SESGO DE INFORMACION Dichos sesgos se derivan de cómo se han obtenido los datos. Para minimizar dichos sesgos se han utilizado cuestionarios validados en cuanto a la calidad de vida (SF-36), la funcionalidad (Índice de Parker) y la dependencia (Índice de Barthel e Índice de Lawton). Para el estudio de la comorbilidad hemos utilizado el cuestionario validado de Charlson tras revisar exhaustivamente la historia clínica. A su vez, para estudiar las características del tipo de fractura utilizamos clasificaciones internacionales de Garden y Evans. Para determinar la situación de dependencia y funcionalidad basalmente se entrevisto a los pacientes y/o familiares en la habitación del hospital durante el ingreso. A los 90 días de la fractura utilizamos a la misma entrevistadora (enfermera) previamente adiestrada que interrogó a los pacientes y/o familiares telefónicamente. 7.4.3 SESGO DE CONFUSION Se deben a la presencia de terceras variables que se asocian a las características de los pacientes y a los eventos de interés. Para controlar los posibles sesgos de confusión no solo hemos estudiado características de la fractura o tratamiento quirúrgico, sino variables como la comorbilidad que afectan claramente a la dependencia, funcionalidad y calidad de vida de los pacientes. Además para controlar el efecto de las posibles variables de confusión hemos utilizado técnicas multivariables de regresión logística, lineal y de Cox. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 7 DISCUSIÓN Página -171- ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL Capítulo 8 Conclusiones CAPÍTULO 8 CONCLUSIONES Página -174- 1.‐Los pacientes estudiados presentan avanzada edad y alta comorbilidad. 2.‐Existe un predominio de fracturas extracapsulares cuya probabilidad aumenta con la edad. 3.‐La variable determinante de la estancia hospitalaria es la edad de los pacientes disminuyendo ésta al aumentar la edad. 4.‐ La capacidad para la deambulación medida por el Índice de Parker respecto al momento basal, a los 90 días de la fractura, se redujo significativamente. 5.‐La probabilidad de supervivencia a los 12 meses de la fractura es consistente con la literatura. Las variables con un efecto independiente para predecir mortalidad son el score de comorbilidad de Charlson encontrándose la edad en el límite de la significación estadística. 6.‐ La probabilidad de muerte se incrementa con la presencia de fracturas extracapsulares (en comparación con las intracapsulares), la disminución de la función renal y la demora quirúrgica aunque no lo hacen de forma estadísticamente significativa 7.‐La variable predictora de la independencia para las Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria a los 90 días de la fractura después de tener en cuenta edad, sexo, comorbilidad, tipo de fractura, demora quirúrgica y la función renal es la puntuación basal de los índices de Barthel y Lawton. 8.‐Existen correlaciones estadísticamente significativas entre los índices de Charlson, Barthel y Lawton y los componentes de sumario físico y mental. La puntuación del componente sumario físico disminuye significativamente al aumentar la comorbilidad medida por el score de Charlson. Objetivamos, a su vez, que a mayor independencia para las actividades básicas de la vida diaria (Í. de Barthel) y a mayor independencia para las actividades instrumentales (Índice de Lawton) mayor puntuación en el componente de sumario físico y mental. 9.‐ La independencia para caminar (índice de Parker) se correlaciona positivamente tanto con el componente sumario físico como mental del SF‐36. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL CAPÍTULO 8 CONCLUSIONES Página -175- ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE CON FRACTURA OSTEOPORÓTICA DE FÉMUR PROXIMAL Capítulo 9 Bibliografía BIBLIOGRAFÍA 1. Kannus P, Parkkari J, Sievänen H, Heinonen A, Vuori I, Järvinen M. Epidemiology of hip fractures. Bone. 1996;18(1 Suppl):57S-63S. 2. D.G. L. Fractures of hip. 10 ed. Campbell's Operative Orthopaedics, 10th, Canale ST: Mosby; 2003. p. 2873. 3. Huddleston JM, Whitford KJ. Medical care of elderly patients with hip fractures. Mayo Clin Proc. 2001;76(3):295-8. 4. Cummings SR, Rubin SM, Black D. The future of hip fractures in the United States. Numbers, costs, and potential effects of postmenopausal estrogen. Clin Orthop Relat Res. 1990(252):163-6. 5. Dy CJ, McCollister KE, Lubarsky DA, Lane JM. An economic evaluation of a systems-based strategy to expedite surgical treatment of hip fractures. J Bone Joint Surg Am. 2011;93(14):1326-34. 6. Karagas MR, Lu-Yao GL, Barrett JA, Beach ML, Baron JA. Heterogeneity of hip fracture: age, race, sex, and geographic patterns of femoral neck and trochanteric fractures among the US elderly. Am J Epidemiol. 1996;143(7):677-82. 7. Brunner LC, Eshilian-Oates L, Kuo TY. Hip fractures in adults. Am Fam Physician. 2003;67(3):537-42. 8. HL H. Trend in hip fracture epidemiology over a 14-year period in Spanish population. In: JM O, editor. Osteoporos Int2005. 9. J RÁ. Osteoporosis. Epidemiología y factores socioeconómicos. Formación SECOT. En: Grupo Estudio Osteoporosis SECOT, editor2002. 10. Epidemiología de la fractura de cadera en ancia- nos en España. International Osteoporosis Foundation. Empleo y asuntos sociales1999. 11. Serra JA, Garrido G, Vidán M, Marañón E, Brañas F, Ortiz J. [Epidemiology of hip fractures in the elderly in Spain]. An Med Interna. 2002;19(8):389-95. 12. M C, K K. Hip fracture. Epidemiology and risk factors. Techniques in Orthopedics; 2004. p. 104-14. 13. Curry LC, Hogstel MO, Davis GC. Functional status in older women following hip fracture. J Adv Nurs. 2003;42(4):347-54. 14. Chang JT, Morton SC, Rubenstein LZ, Mojica WA, Maglione M, Suttorp MJ, et al. Interventions for the prevention of falls in older adults: systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ. 2004;328(7441):680. 15. Tinetti ME, Baker DI, McAvay G, Claus EB, Garrett P, Gottschalk M, et al. A multifactorial intervention to reduce the risk of falling among elderly people living in the community. N Engl J Med. 1994;331(13):821-7. 16. NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention Da, and Therapy. Osteoporosis prevention, diagnosis, and therapy. JAMA. 2001;285(6):785-95. 17. Levis S, Altman R. Bone densitometry: clinical considerations. Arthritis Rheum. 1998;41(4):577-87. 18. Castel H, Bonneh DY, Sherf M, Liel Y. Awareness of osteoporosis and compliance with management guidelines in patients with newly diagnosed low-impact fractures. Osteoporos Int. 2001;12(7):559-64. 19. New treatments for osteoporosis. Lancet. 1990;335(8697):1065-6. 20. H R. Prevalencia, mortalidad e importancia socioeconómica de la Osteoporosis. In: H R, editor. La Osteoporosis como Síndrome. Barcelona: Ciba-Geigy; 1988. p. 39-46. 21. Consumo de medicamentos utilizados principalmente en osteoporosis en España. Inf Ter Sis Nac Salud; 1992. p. 294-5. 22. Garnero P. Markers of bone turnover for the prediction of fracture risk. Osteoporos Int. 2000;11 Suppl 6:S55-65. BIBLIOGRAFÍA 23. Sosa Henriquez M. Osteoporosis: factores de riesgo, clasificación y clínica. En: Rapado Errazti, A. , Díaz-Curiel, M. Manual Práctico de la Osteoporosis en atención primaria1996. 24. Consensus development conference: diagnosis, prophylaxis, and treatment of osteoporosis. Am J Med. 1993;94(6):646-50. 25. Sosa Henriquez M, Navarro, M. Arbelo. Fractura de cadera: La realidad española. In: Díaz-Curiel M, editor. Actualización de la osteoporosis: FHOEMO; 2001. p. 13-22. 26. Physician´s Guide for the prevention and treatment of osteoporosis: National Osteoporosis Foundation (NOF); 2003. 27. Del Pino J CL, Montilla C. Métodos complementarios en el diagnóstico y seguimiento de la osteoporosis. 28. Kanis JA, Johnell O, Oden A, Johansson H, Eisman JA, Fujiwara S, et al. The use of multiple sites for the diagnosis of osteoporosis. Osteoporos Int. 2006;17(4):527-34. 29. JA K. Assessment of osteoporosis at the primary health-care level. University of Sheffield, UK.: World Health Organization Scientific Group, 2008. 30. Kaptoge S, Armbrecht G, Felsenberg D, Lunt M, O'Neill TW, Silman AJ, et al. When should the doctor order a spine X-ray? Identifying vertebral fractures for osteoporosis care: results from the European Prospective Osteoporosis Study (EPOS). J Bone Miner Res. 2004;19(12):1982-93. 31. Bergmann P, Body JJ, Boonen S, Boutsen Y, Devogelaer JP, Goemaere S, et al. Evidence-based guidelines for the use of biochemical markers of bone turnover in the selection and monitoring of bisphosphonate treatment in osteoporosis: a consensus document of the Belgian Bone Club. Int J Clin Pract. 2009;63(1):19-26. 32. Garnero P. Biomarkers for osteoporosis management: utility in diagnosis, fracture risk prediction and therapy monitoring. Mol Diagn Ther. 2008;12(3):157-70. 33. Chesnut CH, Silverman S, Andriano K, Genant H, Gimona A, Harris S, et al. A randomized trial of nasal spray salmon calcitonin in postmenopausal women with established osteoporosis: the prevent recurrence of osteoporotic fractures study. PROOF Study Group. Am J Med. 2000;109(4):267-76. 34. Black DM, Schwartz AV, Ensrud KE, Cauley JA, Levis S, Quandt SA, et al. Effects of continuing or stopping alendronate after 5 years of treatment: the Fracture Intervention Trial Long-term Extension (FLEX): a randomized trial. JAMA. 2006;296(24):2927-38. 35. Harris ST, Watts NB, Genant HK, McKeever CD, Hangartner T, Keller M, et al. Effects of risedronate treatment on vertebral and nonvertebral fractures in women with postmenopausal osteoporosis: a randomized controlled trial. Vertebral Efficacy With Risedronate Therapy (VERT) Study Group. JAMA. 1999;282(14):1344-52. 36. Reginster JY MH, Sorensen OH. Randomized trial of the effect of risedronate on vertebral fractures in women with established postmenopausal osteoporosis. Osteoporosis Int; 2000. p. 83-91. 37. Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR, Prince R, Gaich GA, Reginster JY, et al. Effect of parathyroid hormone (1-34) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med. 2001;344(19):1434-41. 38. Greenspan SL, Bone HG, Ettinger MP, Hanley DA, Lindsay R, Zanchetta JR, et al. Effect of recombinant human parathyroid hormone (1-84) on vertebral fracture and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis: a randomized trial. Ann Intern Med. 2007;146(5):326-39. 39. Reginster JY, Meunier PJ. Strontium ranelate phase 2 dose-ranging studies: PREVOS and STRATOS studies. Osteoporos Int. 2003;14 Suppl 3:S56-65. BIBLIOGRAFÍA 40. Meunier PJ, Roux C, Seeman E, Ortolani S, Badurski JE, Spector TD, et al. The effects of strontium ranelate on the risk of vertebral fracture in women with postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med. 2004;350(5):459-68. 41. Reginster JY, Seeman E, De Vernejoul MC, Adami S, Compston J, Phenekos C, et al. Strontium ranelate reduces the risk of nonvertebral fractures in postmenopausal women with osteoporosis: Treatment of Peripheral Osteoporosis (TROPOS) study. J Clin Endocrinol Metab. 2005;90(5):2816-22. 42. JA K. Osteoporosis. Blackwell Science. Oxford; 1996. 43. Johnell O, Kanis JA. An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures. Osteoporos Int. 2006;17(12):1726-33. 44. Ross PD. Osteoporosis. Frequency, consequences, and risk factors. Arch Intern Med. 1996;156(13):1399-411. 45. Riggs BL, Melton LJ. The worldwide problem of osteoporosis: insights afforded by epidemiology. Bone. 1995;17(5 Suppl):505S-11S. 46. Protocolo del Grupo de estudio de la osteoporosis de la sociedad gallega de cirugía ortopédica y traumatología.: SOGACOT. 47. Cooper C, O'Neill T, Silman A. The epidemiology of vertebral fractures. European Vertebral Osteoporosis Study Group. Bone. 1993;14 Suppl 1:S89-97. 48. Johnell O, Kanis J. Epidemiology of osteoporotic fractures. Osteoporos Int. 2005;16 Suppl 2:S3-7. 49. van Staa TP, Dennison EM, Leufkens HG, Cooper C. Epidemiology of fractures in England and Wales. Bone. 2001;29(6):517-22. 50. Cooper C, Campion G, Melton LJ. Hip fractures in the elderly: a world-wide projection. Osteoporos Int. 1992;2(6):285-9. 51. Johnell O, Gullberg B, Allander E, Kanis JA. The apparent incidence of hip fracture in Europe: a study of national register sources. MEDOS Study Group. Osteoporos Int. 1992;2(6):298-302. 52. Lorich DG, Geller DS, Nielson JH. Osteoporotic pertrochanteric hip fractures: management and current controversies. Instr Course Lect. 2004;53:441-54. 53. Eastwood EA, Magaziner J, Wang J, Silberzweig SB, Hannan EL, Strauss E, et al. Patients with hip fracture: subgroups and their outcomes. J Am Geriatr Soc. 2002;50(7):12409. 54. Raaymakers EL, Schafroth M. [Medial femoral neck fracture. Controversies in treatment]. Unfallchirurg. 2002;105(2):178-86. 55. Parker MJ, Gillespie LD, Gillespie WJ. Hip protectors for preventing hip fractures in the elderly. Nurs Times. 2001;97(26):41. 56. R WJ. Fracturas y traumatismos articulares. Barcelona: Salvat; 1965. 57. Fielding JW, Cochran GV, Zickel RE. Biomechanical characteristics and surgical management of subtrochanteric fractures. Orthop Clin North Am. 1974;5(3):629-50. 58. Kitamura S, Hasegawa Y, Suzuki S, Sasaki R, Iwata H, Wingstrand H, et al. Functional outcome after hip fracture in Japan. Clin Orthop Relat Res. 1998(348):29-36. 59. Galí López J, Puig Rosell C, Hernández Remón J, Rosell Salvadó G, B SC. Evolución al año de los pacientes de fractura de cadera. Resultados de un protocolo de tratamiento. Rev Ortop Traumatol; 2002. p. 115-23. 60. Briggs RS. Orthogeriatric care and its effect on outcome. J R Soc Med. 1993;86(10):560-2. 61. Vidán M, Moreno C, Serra JA, Martín J, Riquelme G, J O. Eficacia de la valoración geriátrica durante el ingreso hospitalario para cirugía de fractura de cadera en el anciano. Rev Esp Geriatr Gerontol; 1998. p. Supl 1:27. BIBLIOGRAFÍA 62. Alarcón Alarcón T, JI GM. Aportación de la geriatría al tratamiento de las fracturas osteoporóticas. Ortogeriatría en pacientes agudos. Rev Esp Geriatr Gerontol: Editorial Médica Panamericana; 1998. 63. Kamel HK, Iqbal MA, Mogallapu R, Maas D, Hoffmann RG. Time to ambulation after hip fracture surgery: relation to hospitalization outcomes. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2003;58(11):1042-5. 64. Thorngren KG, Hommel A, Norrman PO, Thorngren J, Wingstrand H. Epidemiology of femoral neck fractures. Injury. 2002;33 Suppl 3:C1-7. 65. Kazemian GH, Manafi AR, Najafi F, Najafi MA. Treatment of intertrochanteric fractures in elderly highrisk patients: Dynamic hip screw vs. external fixation. Injury. 2014;45(3):568-72. 66. E. GP, E. GG. Fracturas del extremo proximal del femur. Manual SECOT de Cirugía Ortopedica y Traumatología: Panamericana; 2004. p. 750-63. 67. Boldin C, Seibert FJ, Fankhauser F, Peicha G, Grechenig W, Szyszkowitz R. The proximal femoral nail (PFN)--a minimal invasive treatment of unstable proximal femoral fractures: a prospective study of 55 patients with a follow-up of 15 months. Acta Orthop Scand. 2003;74(1):53-8. 68. Thannheimer A, Gutsfeld P, Bühren V. [Current therapy options for fractures of the femoral head]. Chirurg. 2009;80(12):1140-6. 69. Chitre A, Wynn Jones H, Shah N, Clayson A. Complications of total hip arthroplasty: periprosthetic fractures of the acetabulum. Curr Rev Musculoskelet Med. 2013;6(4):357-63. 70. Schwartz JT, Mayer JG, Engh CA. Femoral fracture during non-cemented total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 1989;71(8):1135-42. 71. ML A, AB J, P R, JA S. Epidemiology of hip fracture in elderly in Spain. Bone; 2008. p. 278-85. 72. FE N, F B, B F, T J. Fracturas de cadera en ancianos:predictores de mortalidad al año en pacientes operados. Rev Orthop TRaumatol; 2009. p. 237-41. 73. A H, A M, L F, E G, A M. Epidemiology of osteoporotic hip fractures in Spain. Int Orthop.; 2006. p. 11-4. 74. Cid R, Diaz M. Valoracion de la discapacidad fisica. El indice de Barthel. Rev Esp Salud Publica; 1997. p. 411. 75. A DS, E R, J A, C A-D, G G, RosellM. Una propuesta de medida de la clase social. Aten Primaria; 2000. p. 350-63. 76. P S, F M, JA R. Detección de problemas en pacientes geriátricos con fracturas de cadera. Importancia de la colaboración entre traumatólogo y geriatra. Rev Ortop Traumatol; 2007. p. 144-51. 77. HH H, C S, MJ P. Mobilisation strategies after hip fracture surgery in adults. Cochrane Database Syst Rev; 2004. 78. Lögsters T, Hakimi M, Linhart W, Kaiser T, Briem D, Rueger. Early interdisciplinary geriatric rehabilitation after hip fracture: Effective concept or just transfer of costs? 2008. p. 719-26. 79. Haentjen P, Autier P, Barette M, S. B. The economic cost of hip fractures among elderly women. A one-year,prospective, observational cohort study with matched-pair analysis.: J Bone Joint Surg (Am); 2001. p. 493-500. 80. Cameron I, Crotty M, Currie C, Finnegan T, Gillespie L, Gillespie W, et al. Geriatric rehabilitation following fractures in older people: a systematic review. Health Technol Assess. 2000;4(2):i-iv, 1-111. 81. Bottle A, Aylin P. Mortality associated with delay in operation after hip fracture: observational study. BMJ. 2006;332(7547):947-51. BIBLIOGRAFÍA 82. Guccione AA, Fagerson TL, Anderson JJ. Regaining functional independence in the acute care setting following hip fracture. Phys Ther. 1996;76(8):818-26. 83. Thomas M, Eastwood H. Re-evaluation of two simple prognostic scores of outcome after proximal femoral fractures. Injury. 1996;27(2):111-5. 84. Calder SJ, Anderson GH, Harper WM, Jagger C, Gregg PJ. A subjective health indicator for follow-up. A randomised trial after treatment of displaced intracapsular hip fractures. J Bone Joint Surg Br. 1995;77(3):494-6. 85. Magaziner J, Simonsick EM, Kashner TM, Hebel JR, Kenzora JE. Predictors of functional recovery one year following hospital discharge for hip fracture: a prospective study. J Gerontol. 1990;45(3):M101-7. 86. Lu-Yao GL, Keller RB, Littenberg B, Wennberg JE. Outcomes after displaced fractures of the femoral neck. A meta-analysis of one hundred and six published reports. J Bone Joint Surg Am. 1994;76(1):15-25. 87. Clayer MT, Bauze RJ. Morbidity and mortality following fractures of the femoral neck and trochanteric region: analysis of risk factors. J Trauma. 1989;29(12):1673-8. 88. Poór G, Atkinson EJ, Lewallen DG, O'Fallon WM, Melton LJ. Age-related hip fractures in men: clinical spectrum and short-term outcomes. Osteoporos Int. 1995;5(6):41926. 89. Cree M, Carriere KC, Soskolne CL, Suarez-Almazor M. Functional dependence after hip fracture. Am J Phys Med Rehabil. 2001;80(10):736-43. 90. Jette AM, Harris BA, Cleary PD, Campion EW. Functional recovery after hip fracture. Arch Phys Med Rehabil. 1987;68(10):735-40. 91. Tinetti ME. Clinical practice. Preventing falls in elderly persons. N Engl J Med. 2003;348(1):42-9. 92. Gillespie LD, Gillespie WJ, Robertson MC, Lamb SE, Cumming RG, BH R. Intervenciones para la prevencion de caidas en las personas ancianas. Biblioteca Cochrane Plus: The Cochrane Library, 2008; 2008. 93. M. M. Prevencion de caidas en los ancianos.: Evidencia Actualizacion en la Practica Ambulatoria; 2001. 94. Guideline for the Prevention of Falls in Older Persons Journal of the American Geriatrics Society. American Geriatrics Society, Geriatrics Society, American Academy of Orthopaedic Surgeons; 2001. p. 664-72. 95. Bischoff, HB S, al DWe. Effects of vitamin D and calcium supplementation on falls: a randomized controlled trial. J Bone Miner Res.2003 (Feb). p. 343-51. 96. Coleman EA, Grothaus LC, al. SNe. Chronic care clinics: A randomized controlled trial of a new model of primary care for frail older adults. J Am Geriatr Soc; 1999. p. 775-83. 97. Parker MJ, Gillespie WJ, LD G. Protectores de cadera para la prevencion de fracturas de cadera en ancianos. Biblioteca Cochrane Plus2007. 98. Muraki S, Yamamoto S, Ishibashi H, Nakamura K. Factors associated with mortality following hip fracture in Japan. J Bone Miner Metab. 2006;24(2):100-4. 99. Franzo A, Francescutti C, Simon G. Risk factors correlated with post-operative mortality for hip fracture surgery in the elderly: a population-based approach. Eur J Epidemiol. 2005;20(12):985-91. 100. Haleem S, Lutchman L, Mayahi R, Grice JE, Parker MJ. Mortality following hip fracture: trends and geographical variations over the last 40 years. Injury. 2008;39(10):115763. 101. Librero J, Peiró S, Leutscher E, Merlo J, Bernal-Delgado E, Ridao M, et al. Timing of surgery for hip fracture and in-hospital mortality: a retrospective population-based cohort study in the Spanish National Health System. BMC Health Serv Res. 2012;12:15. BIBLIOGRAFÍA 102. Neuhaus V, King J, Hageman MG, Ring DC. Charlson comorbidity indices and inhospital deaths in patients with hip fractures. Clin Orthop Relat Res. 2013;471(5):1712-9. 103. Norring-Agerskov D, Laulund AS, Lauritzen JB, Duus BR, Mark S, Mosfeldt M, et al. Metaanalysis of risk factors for mortality in patients with hip fracture. Dan Med J. 2013;60(8):A4675. 104. Haentjens P, Magaziner J, Colón-Emeric CS, Vanderschueren D, Milisen K, Velkeniers B, et al. Meta-analysis: excess mortality after hip fracture among older women and men. Ann Intern Med. 2010;152(6):380-90. 105. Lin WP, Wen CJ, Jiang CC, Hou SM, Chen CY, Lin J. Risk factors for hip fracture sites and mortality in older adults. J Trauma. 2011;71(1):191-7. 106. Kirkland LL, Kashiwagi DT, Burton MC, Cha S, Varkey P. The Charlson Comorbidity Index Score as a predictor of 30-day mortality after hip fracture surgery. Am J Med Qual. 2011;26(6):461-7. 107. Vidán MT, Sánchez E, Gracia Y, Marañón E, Vaquero J, Serra JA. Causes and effects of surgical delay in patients with hip fracture: a cohort study. Ann Intern Med. 2011;155(4):226-33. 108. Moja L, Piatti A, Pecoraro V, Ricci C, Virgili G, Salanti G, et al. Timing matters in hip fracture surgery: patients operated within 48 hours have better outcomes. A meta -analysis and meta-regression of over 190,000 patients. PLoS One. 2012;7(10):e46175. 109. Simunovic N, Devereaux PJ, Sprague S, Guyatt GH, Schemitsch E, Debeer J, et al. Effect of early surgery after hip fracture on mortality and complications: systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2010;182(15):1609-16. 110. Moran CG, Wenn RT, Sikand M, Taylor AM. Early mortality after hip fracture: is delay before surgery important? J Bone Joint Surg Am. 2005;87(3):483-9. 111. Pratt N, Roughead EE, Salter A, Ryan P. Choice of observational study design impacts on measurement of antipsychotic risks in the elderly: a systematic review. BMC Med Res Methodol. 2012;12:72. 112. Leigheb F, Vanhaecht K, Sermeus W, Lodewijckx C, Deneckere S, Boonen S, et al. The effect of care pathways for hip fractures: a systematic review. Calcif Tissue Int. 2012;91(1):1-14. 113. Sterling RS. Gender and race/ethnicity differences in hip fracture incidence, morbidity, mortality, and function. Clin Orthop Relat Res. 2011;469(7):1913-8. 114. González-Montalvo JI, Alarcón T, Hormigo Sánchez AI. [Why do hip fracture patients die?]. Med Clin (Barc). 2011;137(8):355-60. 115. Frostick SP. Death after joint replacement. Haemostasis. 2000;30 Suppl 2:84 -7; discussion 2-3. 116. de Palma L, Torcianti M, Meco L, Catalani A, Marinelli M. Operative delay and mortality in elderly patients with hip fracture: an observational study. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2013. 117. Carretta E, Bochicchio V, Rucci P, Fabbri G, Laus M, Fantini MP. Hip fracture: effectiveness of early surgery to prevent 30-day mortality. Int Orthop. 2011;35(3):419-24. 118. Daugaard CL, Jørgensen HL, Riis T, Lauritzen JB, Duus BR, van der Mark S. Is mortality after hip fracture associated with surgical delay or admission during weekends and public holidays? A retrospective study of 38,020 patients. Acta Orthop. 2012;83(6):609-13. 119. Vidal E, Moreira-Filho D, Pinheiro R, Souza RC, Almeida L, Camargo K, et al. Delay from fracture to hospital admission: a new risk factor for hip fracture mortality? Osteoporos Int. 2012;23(12):2847-53. BIBLIOGRAFÍA 120. Kannegaard PN, van der Mark S, Eiken P, Abrahamsen B. Excess mortality in men compared with women following a hip fracture. National analysis of comedications, comorbidity and survival. Age Ageing. 2010;39(2):203-9. 121. Kesmezacar H, Ayhan E, Unlu MC, Seker A, Karaca S. Predictors of mortality in elderly patients with an intertrochanteric or a femoral neck fracture. J Trauma. 2010;68(1):153-8. 122. Verbeek DO, Ponsen KJ, Goslings JC, Heetveld MJ. Effect of surgical delay on outcome in hip fracture patients: a retrospective multivariate analysis of 192 patients. Int Orthop. 2008;32(1):13-8. 123. Magaziner J, Fredman L, Hawkes W, Hebel JR, Zimmerman S, Orwig DL, et al. Changes in functional status attributable to hip fracture: a comparison of hip fracture patients to community-dwelling aged. Am J Epidemiol. 2003;157(11):1023-31. 124. Miller CW. Survival and ambulation following hip fracture. J Bone Joint Surg Am. 1978;60(7):930-4. 125. Ceder L, Thorngren KG, Wallden B. Prognostic indicators and early home rehabilitation in elderly patients with hip fractures. Clin Orthop Relat Res. 1980(152):173-84. 126. Mossey JM, Mutran E, Knott K, Craik R. Determinants of recovery 12 months after hip fracture: the importance of psychosocial factors. Am J Public Health. 1989;79(3):279-86. 127. Tolo ET, Bostrom MP, Simic PM, Lyden JP, Cornell CM, Thorngren KG. The short term outcome of elderly patients with hip fractures. Int Orthop. 1999;23(5):279-82. 128. Magaziner J, Hawkes W, Hebel JR, Zimmerman SI, Fox KM, Dolan M, et al. Recovery from hip fracture in eight areas of function. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2000;55(9):M498-507. 129. Brewer LM, Kelly R, Donegan C, Moore AR, Williams D. Poor return of functional mobility after hip fracture in older patients-it's time to improve on hip fracture prevention. J Am Geriatr Soc. 2011;59(8):1562-3. 130. Edgren J, Salpakoski A, Rantanen T, Heinonen A, Kallinen M, von Bonsdorff MB, et al. Balance confidence and functional balance are associated with physical disability after hip fracture. Gait Posture. 2013;37(2):201-5. 131. Alarcon T, Gonzalez-Montalvo JI, Gotor P, Madero R, Otero A. Activities of daily living after hip fracture: profile and rate of recovery during 2 years of follow-up. Osteoporos Int. 2011;22(5):1609-13. 132. Kristensen MT, Jakobsen TL, Nielsen JW, Jorgensen LM, Nienhuis RJ, Jonsson LR. Cumulated Ambulation Score to evaluate mobility is feasible in geriatric patients and in patients with hip fracture. Dan Med J. 2012;59(7):A4464. 133. Cserháti P, Vendégh Z, Bodzay T, Kazár G, Laczkó T, Manninger J. [Problems of rehabilitation after femoral neck fractures in Hungary and possible solutions]. Magy Traumatol Orthop Helyreallito Seb. 1992;35(2):149-54. 134. Di Monaco M, Vallero F, Di Monaco R, Tappero R, Cavanna A. Hip-fracture type does not affect the functional outcome after acute in-patient rehabilitation: a study of 684 elderly women. Eura Medicophys. 2007;43(4):439-44. 135. Baczyk G, Adamek M. [Degree of independence of patients after surgical treatment femoral neck fractures]. Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2010;75(4):215-9. 136. Simanski C, Bouillon B, Lefering R, Zumsande N, Tiling T. [What prognostic factors correlate with activities of daily living (Barthel Index) 1 year after para-articular hip fracture? A prospective observational study]. Unfallchirurg. 2002;105(2):99-107. 137. Koval KJ, Skovron ML, Aharonoff GB, Zuckerman JD. Predictors of functional recovery after hip fracture in the elderly. Clin Orthop Relat Res. 1998(348):22-8. BIBLIOGRAFÍA 138. Bertram M, Norman R, Kemp L, Vos T. Review of the long-term disability associated with hip fractures. Inj Prev. 2011;17(6):365-70. 139. Candel-Parra E, Córcoles-Jiménez MP, Del Egido-Fernández MA, Villada-Munera A, Jiménez-Sánchez MD, Moreno-Moreno M, et al. [Independence in activities of daily living 6 months after surgery in previously independent elderly patients with hip fracture caused by a fall]. Enferm Clin. 2008;18(6):309-16. Capítulo 10 Difusión de resultados del estudio DIFUSION DE RESULTADOS DEL ESTUDIO -Beca Fundación Mapfre – Ayudas a la investigación año 2009 -2º Premio Comunicaciones Orales Congreso AGAMFEC (Asociacion Gallega de Medicina Familiar y Comunitaria), Ferrol Noviembre 2013 -Dependency after proximal femur fracture. Remitido artículo a la revista Age and Ageing -Motricity and prognosis after proximal femur fracture. Remitido artículo a Archive of Gerontology and Geriatrics. DIFUSION DE RESULTADOS DEL ESTUDIO Capítulo 11 Anexos ANEXOS ANEXO I SCORE DE CHARLSON PUNTUACIÓN: 1 PUNTOS 1. IAM (excluye cambios ECG sin antecedentes médicos) 1. Sí 0. No 2. Insuficiencia cardiaca congestiva 3. Enfermedad vascular periférica (incluye aneurisma aórtico >6cm) 1. Sí 0. No 1. Sí 0. No 4. Enfermedad cerebrovascular 5. Demencia 1. Sí 0. No 1. Sí 0. No 6. EPOC 1. Sí 0. No 7. 8. 9. Enfermedades del tejido conjuntivo Ulcus péptico Hepatopatía leve – incluye hepatitis crónica (sin hipertensión portal) 1. Sí 0. No 1. Sí 0. No 1. Sí 0. No 1. Sí 0. No 2. Sí 0. No 2. Sí 0. No 2. Sí 0. No 2. Sí 0. No 2. Sí 0. No 2. Sí 0. No 3. Sí 0. No 6. Sí 0. No 6. Sí 0. No 10. DM sin afectación de órganos diana PUNTUACIÓN: 2 1. Hemiplejia 2. 3. 4. 5. Enfermedad renal moderada – severa DM con afectación de órganos diana (nefropatía – retinopatía) Tumor sin metástasis Leucemia aguda o crónica 6. Linfoma PUNTUACIÓN: 3 1. Hepatopatía moderada o severa PUNTUACIÓN: 6 1. Tumor sólido con metástasis 2. SIDA (no sólo VIH positivo sino desarrollo de SIDA) ANEXOS ANEXO II INDICE DE BARTHEL (ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA) ALIMENTACION 10 Independiente. Capaz de usar cualquier instrumento. Come en tiempo razonable 5 Necesita ayuda. Necesita ayuda para cortar, extender mantequilla, etc. 0 Dependiente. Necesita ser alimentado. LAVADO (BAÑO) 5 Independiente. Capaz de lavarse entero. Incluye entrar y salir del baño. 0 Dependiente. Necesita alguna ayuda. VESTIRSE 10 Independiente. Se viste, desnuda y ajusta la ropa. Se ata zapatos. Se pone braguero. 5 Necesita ayuda. Realiza al menos la mitad de las labores en un tiempo razonable. 0 Dependiente. Realiza menos de la mitad de las labores o emplea tiempo desmesurado. ARREGLARSE (ASEO PERSONAL) 5 Independiente. Realiza todas las actividades personales: se lava las manos y la cara, etc. 0 Dependiente. Necesita alguna ayuda. DEPOSICÓN 10 Continente/Ningún accidente. No presenta episodios de incontinencia. 5 Incontinente/Accidente ocasional. Episodios ocasionales de incontinencia 0 Incontinente. MICCIÓN 10 Continente/Ningún accidente. No presenta episodios de incontinencia. 5 Incontinente/Accidente ocasional. Episodios ocasionales de incontinencia 0 Incontinente. USO DEL RETRETE 10 Independiente. Usa el retrete, bacinilla o cuña. Se sienta y levanta. Se limpia y viste. 5 Necesita ayuda. Para mantener el equilibrio, limpiarse o ponerse y quitarse la ropa. 0 Dependiente. Incapaz de manejarse sin asistencia mayor TRASLADO DEL SILLÓN A CAMA 15 Independiente. No necesita ninguna ayuda. Si usa silla de ruedas, es independiente. 10 Mínima ayuda. Supervisión verbal y pequeña ayuda física. 5 Gran ayuda. Capaz de sentarse, pero necesita mucha ayuda para el traslado. DEAMBULACIÓN 15 Independiente. Puede caminar independientemente al menos 50m., aunque se ayude. 10 Necesita ayuda. Puede caminar al menos 50m., pero con supervisión o ayuda. 5 Independiente en silla de ruedas. Propulsa su silla al menos 50m. 0 Dependiente/Inmóvil. Incluye ser rodado por otro. ESCALONES 10 Independiente. Capaz de subir y bajar escaleras sin ayuda personal o supervisión. 5 Necesita ayuda. Necesita ayuda física o supervisión. 0 Dependiente. Necesita alzamiento (ascensor), o no puede salvar escalones. ANEXOS ANEXO III INDICE DE LAWTON Y BRODY (ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA) CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO 1 Utiliza el teléfono por iniciativa propia 1 Es capaz de marcar unos cuantos números bien conocidos. 1 Es capaz de contestar el teléfono, pero no de marcar 0 No utiliza el teléfono IR DE COMPRAS 1 Realiza todas las compras necesarias independientemente 0 Realiza independientemente pequeñas compras. 0 Necesita ir acompañado para realizar cualquier compra 0 Totalmente incapaz de comprar PREPARACIÓN DE LA COMIDA 1 Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo adecuadamente. 0 Prepara las comidas si se le proporcionan los ingredientes. 0 Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no mantiene dieta adecuada 0 Necesita que le preparen y sirvan las comidas CUIDADO DE LA CASA 1 Mantiene la casa sólo o con ayuda ocasional. 1 Realiza tareas ligeras, como lavar platos o hacer las camas. 1 Realiza tareas ligeras, pero no mantiene nivel adecuado de limpieza 1 Necesita ayuda en todas las labores de la casa 0 No participa en ninguna labor de la casa LAVADO DE LA ROPA 1 Lava por sí mismo toda su ropa. 1 Lava por sí mismo pequeñas prendas. 0 Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otra persona. USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1 Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche 1 Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte. 1 Viaje en transporte público cuando va acompañado por otra persona 0 Utiliza el taxi o el automóvil sólo con ayuda de otros 0 No viaja en absoluto RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN 1 Es capaz de tomar su medicación a la hora y dosis correcta. 0 Toma su medicación si se le prepara con anticipación. 0 No es capaz de administrarse su medicación. MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS 1 Se encarga de sus asuntos económicos por sí mismo. 1 Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en grandes compras, bancos.... 0 Incapaz de manejar dinero ANEXOS ANEXO IV CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 VERSIÓN ESPAÑOLA 1.4 (junio de 1999) INSTRUCCIONES: Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades habituales Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor conteste lo que le parezca más cierto. Copyright 1995 Medical Outcomes Trust All rights reserved. (Versión 1.4, Junio 1.999) ANEXOS MARQUE UNA SOLA RESPUESTA 1. En general, usted diría que su salud es: 1 Excelente 2 Muy buena 3 Buena 4 Regular 5 Mala 2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 1 Mucho mejor ahora que hace un año 2 Algo mejor ahora que hace un año 3 Más o menos igual que hace un año 4 Algo peor ahora que hace un año 5 Mucho peor ahora que hace un año LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL 3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada ANEXOS 5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)? 1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? ANEXOS 1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada 12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 1 Sí 2 No 14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su salud física? 1 Sí 2 No 15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 1 Sí 2 No 16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física? 1 Sí 2 No ANEXOS 17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso? 1 Sí 2 No 18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 1 Sí 2 No 19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 1 Sí 2 No 20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 1 Nada 2 Un poco 3 Regular 4 Bastante 5 Mucho 21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 1 No, ninguno 2 Sí, muy poco 3 Sí, un poco 4 Sí, moderado 5 Sí, mucho 6 Sí, muchísimo 22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? ANEXOS 1 Nada 2 Un poco 3 Regular 4 Bastante 5 Mucho LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS. EN CADA PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA SENTIDO USTED 23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez 6 Nunca 24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez 6 Nunca 25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada podía animarle? 1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez 6 Nunca 26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? ANEXOS 1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez 6 Nunca 27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez 6 Nunca 28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez 6 Nunca 29. Durante las 4 últimas semanas, ¿ cuánto tiempo se sintió agotado? 1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez 6 Nunca 30. Durante las 4 últimas semanas, ¿ cuánto tiempo se sintió feliz? 1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces ANEXOS 5 Sólo alguna vez 6 Nunca 31. Durante las 4 últimas semanas, ¿ cuánto tiempo se sintió cansado? 1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez 6 Nunca 32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)? 1 Siempre 2 Casi siempre 3 Algunas veces 4 Sólo alguna vez 5 Nunca POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES. 33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas. 1 Totalmente cierta 2 Bastante cierta 3 No lo sé 4 Bastante falsa 5 Totalmente falsa 34. Estoy tan sano como cualquiera. 1 Totalmente cierta 2 Bastante cierta 3 No lo sé 4 Bastante falsa 5 Totalmente falsa 35. Creo que mi salud va a empeorar. ANEXOS 1 2 3 4 5 Totalmente cierta Bastante cierta No lo sé Bastante falsa Totalmente falsa 36. Mi salud es excelente. 1 Totalmente cierta 2 Bastante cierta 3 No lo sé 4 Bastante falsa 5 Totalmente falsa ANEXOS ANEXO V INDICE DE PARKER PRE-FRACTURA SI NO SI CAMINAR AYUDA PARA CAMINAR Puede caminar solo fuera de casa Puede caminar fuera de casa acompañado Puede caminar dentro de casa pero no fuera Puede caminar dentro de casa acompañado Incapaz de caminar Puede caminar sin ayuda Requiere una ayuda (bastón, muleta, trípode) Requiere dos ayudas Requiere andador Requiere silla de ruedas o limitado a cama 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 90 DIAS SI NO ANEXOS ANEXO VI HOJA DE INFORMACION AL PARTICIPANTE EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACION TÍTULO: Estudio Epidemiológico del paciente con fractura osteoporótica de fémur proximal INVESTIGADOR: Dr. Jorge González González-Zabaleta Facultativo Especialista en C. Ortopédica y Traumatología C.H. Universitario de A Coruña Este documento tiene por objetivo ofrecerle información sobre un estudio de investigación en el que se le invita a participar. Este estudio se está realizando en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de Galicia. Se decide participar en el mismo, debe recibir información personalizada del investigador, leer antes este documento e hacer todas las preguntas que precise para comprender los detalles sobre el mismo. Si así lo desea, puede llevar el documento, consultarlo con otras personas, y tomar el tiempo necesario para decidir si participa o no. La participación en este estudio es completamente voluntaria. Vd. puede decidir no participar o, si acepta hacerlo, cambiar de parecer retirando su consentimento en cualquier momento sin obligación de dar explicaciones. Le aseguramos que esta decisión no af ectará a la relación con su médico ni a la asistencia sanitaria a la que Vd. tiene derecho. Cual es el propósito del estudio? El objetivo del proyecto presentado pretende aclarar los factores que se encuentran alrededor de los pacientes, que como Ud, presenta una fractura de cadera, que como se ha explicado previamente, constituye una enfermedad que crece de una manera exponencial día tras día en nuestra sociedad. ANEXOS Con los datos obtenidos se pretender conocer mejor la situación y las causas que provocan una fractura de cadera y así ayudar a prevenir las de otras personas. ¿Por qué me ofrecen participar a mÍ? La selección de las personas invitadas a participar depende de unos criterios que están descritos en el protocolo de la investigación. Estos criterios sirven para seleccionar la población en la que se responderá el interrogante de investigación. Vd. es invitado a participar porque cumple esos criterios. Se espera que participen 200 personas en este estudio. ¿En qué consiste a mi participación? Su participación en el estudio consiste en que Ud. autorice la utilización de algunos datos de sus análiticas de sangre y de sus imágenes radiológicas, siempre por su puesto de forma anónima. En ningun caso se le someterá a ninguna prueba médica que no precise por su enfermedad, únicamente se utilizarán los datos de sus pruebas para compararlas con las de otros pacientes de características similares y asi obtener conclusiones. En ningún caso será necesario contactar de nuevo con Ud. puesto que los datos serían obtenidos de su historia clínica registrada. Su participación en el estudio no varía para nada el programa de tratamiento habitual de pacientes como Ud. Si debe conocer que en los análisis rutinarios que se realizan despues de la cirugía que precisa se se incluirían valores como el calcio y la vitamina D de cara ser incluÍdos en el estudio, a los cuales Ud. tiene derecho a acceder. Con su participación Ud no tiene que llevar a cabo labor alguna, simplemente autorizar el tratamiento de sus datos con fines estadísticos. El estudio será llevado a cabo durante 2 años, pero su participación sera de modo puntual, en el momento de recogida de sus datos que estarán codificados para preservar su anonimato. ANEXOS El promotor o investigador puoden decidir finalizar el estudio antes de lo previsto o interrumpir a su participación por aparición de nueva información relevante, por motivos de seguridad, o por incumplimiento de los procedemientos del estudio. ¿Qué riesgos o inconvenientes tiene? El estudio no presenta riesgo alguno. Como incoveniente cabe destacar la molestia de las encuentas que se le realizara y el tiempo que usted dedique al mismo. ¿Obtendré algún beneficio por participar? No se espera que Vd. obtenga beneficio directo por participar en el estudio. La investigación pretende descubrir aspectos desconocidos o poco claros sobre los pacientes con fractura de femur proximal. En el futuro, es posible que estos descubrimentos sean de utilidad para conocer mejor las enfermedades y quizás puedan beneficiar a personas como Vd., pero no se prevee aplicaciones inmediatas. ¿Recibiré la información que se obtenga del estudio? Si Vd. lo desea, se le facilitará un resumen de los resultados del estudio. Tamén podrá recibir los resultados de las pruebas que se le practiquen. Estos resultados pueden no tener aplicación clínica ni una interpretación clara, por lo que, se quiere disponer de ellos, deberían ser comentados con el médico del estudio. ¿Se publicarán los resultados de este estudio? Los resultados deste estudio serán remitidos a publicaciones científicas para su difusión, pero no se transmitirá ningún dato que pueda llevar a la identificación de los participantes. ¿Cómo se protegerá la confidencialidad de mis datos? El tratamiento, comunicación y cesión de sus datos se hará conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. En todo momento, podrá acceder a sus datos, corregirlos o cancelarlos. ANEXOS Sólo el equipo investigador, los representantes del promotor y las autoridades sanitarias, que tienen, deber de guardar la confidencialidad, tendrán acceso a todos los datos recogidos por el estudio. Podrá transmitirse a terceros información que no pueda ser identificada. En el caso de que alguna información sea transmitida a otros países, se realizará con un nivel de protección de los datos equivalente, como mínimo, a lo exigido por la normativa de nuestro país. ¿Qué ocurrirá con las muestras obtenidas? [cuando sea de aplicación] Sus muestras y los datos asociados serán guardados de forma [escoger el grado de identificación de las mismas]: - anónimas, que quiere decir que se recogen sin ningún dato que pueda conducir a la identificación del donante. - anonimizadas, que quiere decir que cuando son recogidas pueden llegar a ser identificadas, pero posteriormente la relación entre el código de la muestra y la información que puede identificar al donante fue destruida, y no se las puede volver a identificar. - codificadas, que quiere decir que poseen un código que se puede relacionar, mediante una información, con la identificación del donante. Esta información está a cargo del investigador principal y sólo pueden acceder a ella los miembros del equipo investigador, representantes del promotor del estudio y las autoridades sanitarias en el ejercicio de sus funciones. - Identificadas o identificables, que quiere decir que las muestras contienen datos como el nombre, iniciales de apellidos, número de historia clínica, etc. El responsable de la custodia de las muestras es [declarar el responsable], y serán almacenadas en [declarar el lugar] durante el tiempo necesario para terminar el estudio, que son [duración del estudio]. Al terminar el estudio, las muestras serán [destruidas, anonimizadas, o conservadas, en cuyo caso se deberá redactar el siguiente párrafo]. ANEXOS Si accede, estas muestras serán conservadas para futuros estudios de investigación relacionados con el presente, con el incluso responsable y lugar [en caso contrario indicarlo], durante [especificar el tiempo previsto] y de manera [grado de identificación]. [Si las muestras habían podido ser utilizadas por otros grupos de investigación, siempre en líneas de investigación relacionadas con la presente, deberá indicarse. En caso de estudios genéticos, la Ley 14/2007 de investigación biomédica sólo permite su conservación más allá de 5 años de forma anonimizada, salvo que sea de interés asistencial para el paciente]. Estos estudios deberán ser aprobados también por un Comité de Ética de la Investigación oficialmente acreditado para su realización. ¿Qué ocurrirá si hay alguna consecuencia negativa de la participación? [Este apartado es de aplicación en los estudios en los que, aun siendo de diseño observacional, el riesgo de la participación sea superior al de la práctica clínica habitual: por ejemplo, por realización de pruebas invasivas]. La posibilidad de daños derivados por la participación está cubierta por el promotor con la subscripción de un seguro de responsabilidad civil, contratado con la compañía [compañía de seguros] con número de póliza [número de póliza]. En todo caso, se pondrán todos los medios necesarios para eliminar o minimizar los daños provocados por la participación. ¿Existen intereses económicos en este estudio? Esta investigación es promovida por [promotor] con fondos aportados por [organismo, empresa, etc. que aporta fondos para el estudio]. [escoger lo adecuado]: El investigador será remunerado por las actividades de captación y seguimiento de los pacientes. [o]: El investigador no recibirá retribución específica por la dedicación al estudio. No será retribuido por participar. Así y todo, el promotor le reintegrará los gastos de ANEXOS desplazamiento o comidas cuando se produzcan como consecuencia de la participación en el estudio. Es posible que de los resultados del estudio se deriven productos comerciales o patentes. En este caso, no participará de los beneficios económicos originados. ¿Quién me puede dar más información? Puede contactar con [miembro del equipo investigador] en el teléfono [teléfono] para más información. Muchas gracias por su colaboración.. ANEXOS ANEXOS ANEXO VII: INDICE DE FIGURAS Figura 1: Anatomía Estructural del hueso sano Figura 2: Intercambio del Ion Calcio Figura 3: Regulación endocrina del metabolismo del calcio. Figura 4: Metabolismo del calcio. Figura 5: Clasificación de la osteoporosis según etiología. Figura 6: Relación entre fractura vertebral, cadera y radio distal. Figura 7: Vascularización de la cadera Figura 8: Clasificación de Garden Figura 9: Clasificación de Evans Figura 10: Artroplastia total de cadera Figura 11: Osteosíntesis con clavo trocantérico tipo Gamma Figura 12: Luxación protésica Figura 13: Clasificación de Garden Figura 14: Clasificación de Evans Figura 15: Índice de Singh Figura 16: Dictamen del Comité de Investigación Clínica de Galicia Figura 17: Consentimiento informado para el paciente (en español). Figura 18: Consentimiento informado para el paciente (en gallego) Figura 19: Distribución de pacientes estudiados según edad. Figura 20: Media de edad según sexo. Figura 21: Score de Charlson ajustado por edad. Figura 22: Media de Score de Charlson según sexo. Figura 23: Correlación de Score de Charlson con edad. Figura 24: Distribución de pacientes con fracturas extracapsulares según la clasificación de Evans. Figura 25: Distribución de pacientes con fracturas intracapsulares según la clasificación de Garden. Figura 26: Probabilidad de presentar fractura extracapsular según la edad. Figura 27: Probabilidad de presentar fractura extracapsular según la edad y sexo. Figura 28: Distribución de pacientes según estancia hospitalaria. ANEXOS ANEXO VII: INDICE DE FIGURAS Figura 29: Distribución de pacientes según demora quirúrgica. Figura 30: Distribución de pacientes según estancia postquirúrgica. Figura 31: Correlación entre la edad y la estancia hospitalaria. Figura 32: Media de la edad según estancia hospitalaria (mayor o menor de la mediana). Figura 33: Probabilidad de estancia mayor o menor de la mediana según edad. Figura 34: Curvas ROC y área bajo la curva para predecir la mortalidad en el seguimiento según aclaramiento de creatinina (MDRD). Figura 35: Curva ROC y área bajo la curva para predecir mortalidad en el seguimiento según edad, demora quirúrgica y score de comorbilidad de Charlson. Figura 36: Supervivencia general de la muestra estudiada. Figura 37: Supervivencia general de la muestra estudiada. Figura 38: Media de puntuación de Barthel basalmente y a los 90 días de la fractura. Figura 39: Histograma de la puntuación del índice de Barthel antes y a los 90 días de la fractura. Figura 40: Distribución por categorías del índice de Barthel de los pacientes estudiados en el momento de la fractura y a los tres meses. Figura 41: Puntuación de Lawton y Brody según sexo en el momento basal y a los 90 días. Figura 42: Probabilidad de dependencia para las AIVD ajustando por edad y sexo. Figura 43: Puntuación del componente sumario físico del SF-36. Figura 44: Puntuación del componente sumario mental del SF-36. Figura 45: Componente sumario físico según el sexo. Figura 46: Componente sumario mental según el sexo. Figura 47: Índice de Barthel basal respecto al componente sumario físico del SF-36. Figura 48: Índice de Lawton basal respecto al componente sumario físico del SF-36. Figura 49: Puntuación del componente sumario físico según las categorías del Índice de Parker en el momento basal. Figura 50. Puntuación del componente sumario mental según las categorías del Índice de Parker en el momento basal. ANEXOS ANEXO VIII: INDICE DE TABLAS Tabla 1: Enfermedades óseas con balance negativo de calcio. Tabla 2: Escalas de riesgo de osteoporosis Tabla 3. Características generales de los pacientes incluidos Tabla 4. Parámetros analíticos estudiados. Tabla 5. Distribución de pacientes según las características de la fractura y tratamiento quirúrgico realizado. Tabla 6. Características de los pacientes según presentasen fracturas intra o extracapsulares. Tabla 7. Modelo de Regresión logística para predecir la presencia de fracturas extracapsulares ajustando por diferentes covariables. Tabla 8. Estancia hospitalaria y demora quirúrgica. Tabla 9: Correlación entre edad, score de Charlson, estancias y demora. [Rho: Rho de Spearman, p: valor p] Tabla 10. Características de los pacientes según estancia hospitalaria menor a o mayor de la mediana (11 días). Tabla 11. Modelo de Regresión logística para predecir la estancia mayor a la mediana (11 días) ajustando por diferentes covariables. Tabla 12. Características de los pacientes según la motricidad medida por el índice de Parker previa a la fractura y a los 90 días de la misma e Índice de Charlson. Tabla 13. Concordancia en el momento basal y a los noventa días del Índice de Parker (Deambulación). Tabla 14. Concordancia en el momento basal y a los noventa días del Índice de Parker (Ayuda a deambulación). Tabla 15. Supervivencia según el tiempo de seguimiento. Tabla 16. Descripción de variables asociadas a la mortalidad. Análisis univariado de Cox. Tabla 17. Modelo de regresión de Cox para predecir mortalidad ajustando por diferentes covariables. Tabla 18. Actividades básicas de la vida diaria en el momento basal y a los 90 días tras la fractura. Tabla 19. Análisis del Índice de Barthel antes y a los 90 días de la fractura. ANEXOS ANEXO VIII: INDICE DE TABLAS Tabla 20. Modelo de Regresión logística para predecir dependencia para las actividades básicas de la vida diaria en el momento basal teniendo en cuenta diferentes covariables. Tabla 21. Modelo de Regresión logística para predecir dependencia para las actividades básicas de la vida diaria a los 90 días de la fractura teniendo en cuenta diferentes covariables. Tabla 22. Modelo de regresión lineal múltilple para predecir el Indice de Barthel (AVBD) a los 90 días ajustando por diferentes covariables Tabla 23. Análisis del Cuestionario de Lawton y Brody en el momento basal y a los 90 días de la fractura.[McNemar; p= 0,004; Test de Wilcoxon]. Tabla 24. Análisis del Cuestionario de Lawton y Brody en el momento basal y a los 90 días de la fractura según el tipo de actividad. Tabla 25. Modelo de regresión logística para predecir dependencia de las actividades IVD (Índice de Lawton) en el momento basal. Tabla 26. Modelo de regresión logística para predecir dependencia de las actividades IVD (Lawton<mediana) a los 90 días ajustando además por tipo de fractura y demora quirúrgica. Tabla 27. Modelo de regresión logística para predecir dependencia de las actividades IVD (utilizando como punto de corte la mediana) a los 90 días ajustando por diferentes covariables. Totalidad de la muestra incluida Tabla 28. Modelo de regresión logística para predecir dependencia de las actividades IVD (utilizando como punto de corte la mediana) a los 90 días ajustando por diferentes covariables. Solo para las mujeres. Tabla 29. Asociación entre el Barthel en el momento basal y el Lawton en el momento basal. Tabla 30.Puntuación de los diferentes componentes del SF-36 en situación basal. Tabla 31. Correlación entre los componentes sumario físico y mental con el Índice Charlson, Índice de Barthel e Índice de Lawton. Tabla 32. Media de los componentes sumario físico y mental según las categorías del Índice de Parker en el momento basal. Tabla 33. Ecuación de regresión lineal múltiple. Variable dependiente sumario físico*. Tabla 34. Ecuación de regresión lineal múltiple. Variable dependiente sumario mental*. ANEXOS ANEXO VIII: INDICE DE TABLAS Tabla 35. Determinantes de mortalidad en pacientes de fractura de fémur proximal según diferentes publicaciones (artículos de revisión y metaanálisis) (Periodo 2000-2013). Tabla 36. Determinantes de mortalidad en pacientes de fractura de fémur proximal según diferentes publicaciones (otro tipo de artículos Periodo 2010-2013). Tabla 37. Determinantes de mortalidad en pacientes de fractura de fémur proximal según diferentes publicaciones (otro tipo de artículos previos a 2010). Tabla 38. Determinantes de motricidad en pacientes de fractura de fémur proximal según diferentes publicaciones. Tabla 39. Determinantes de motricidad en pacientes de fractura de fémur proximal según diferentes publicaciones. (Artículos de revisión y metanálisis). Tabla 40. Determinantes de dependencia para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria en pacientes de fractura de fémur proximal según diferentes publicaciones. ANEXOS