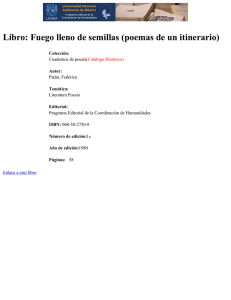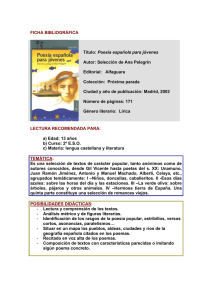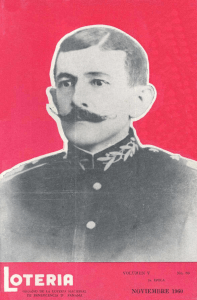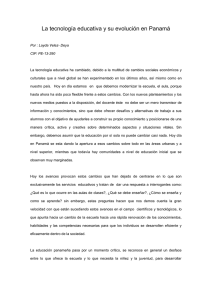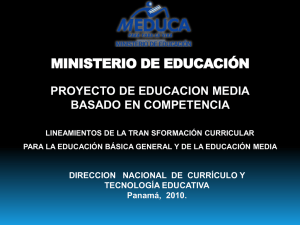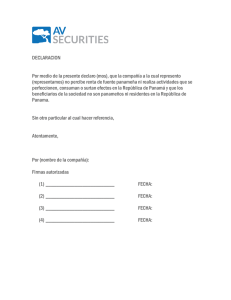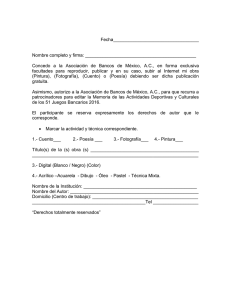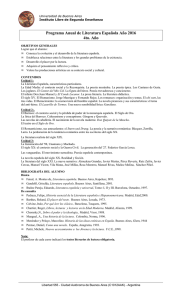Rogelio Sinán en el recuerdo : Entrevista con él Claves temáticas y
Anuncio

Rogelio Sinán en el recuerdo : Entrevista conél Claves temáticas y formales en su cuentística El humor en uno de sus cuentos Acta de cierre del Premio «Rogelio Sinán» 1996 Escritores de Querétaro: Muestra en prosa y verso de la literatura de este estado mexicano Siete poemas de Tobías Díaz Blaitry La literatura contemporánea en Nicaragua Fallo del Premio Nacional de Cuento «José María Sánchez» 1996 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA TERCERA EPOCA/N° 30 ENERO-ABRIL 1997 • B/ .3.00 ISSN 1018-1563 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. UN ESFUERZO EDITORIAL SIN FINES DE LUCRO UNA COEDICIÓN CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA (UTP) Contenido 2 EDITORIAL . . .. . . ... . . .. . . . .. . . . .. . . ... . . ... . . ... . . .. . . . .. . . ... . . ... . . ... . . ... . . .. . . .... . .. . . . .. .. . .... ..... .... . . . .. . . . .. . . ... . . .. . . . .... . . ... . . ... . . .. . . . .. . . . .... .... . ... . . .. . . . .. . . ... . . ROGELIO SINAN EN EL RECUERDO 4 Entrevista con Rogelio Sinán • A . Camacho-Gingerich y W. Gingerich 1 0 Poemas • Rogelio Sinán 1 2 Vigencia vanguardista, intertextualidades e identidad latinoamericana en la poesía de Rogelio Sinán • Ana María Camargo 1 5 Claves temáticas y formales en la cuentística de Rogelio Sinán Enrique Jaramillo Levi 18 El humor en uno de los cuentos de Rogelio Sinán • Margarita Vásquez de Pérez 20 Tres relatos poco conocidos • Rogelio Sinán 22 Acta de cierre del Premio Centroamericano de Literatura «Ro- gelio Sinán» 1996 ... . . .. . . . .. . . . .. . . .... . .. . . . .. . . . .. . . ... . . ... . . .. . . . .... . .... .... . .. .. . .... . .... . .... .... . .... . .. .. . .... . .... . . .. . . . .... . . ... . . .. . . . .. . . . .... . . .. . . . .. . . . ... . ..... .... . .... . .. . . ESCRITORES DE QUERÉTARO DIRECTOR ENRIQUE JARAMILLO LEVI a CONSEJO EDITORIAL Juan Antonio Gómez Ricardo Segura J. Alberto Gil Picota Fernando Navas CORRESPONSALES INTERNACIONALES Jaime García Saucedo (Colombia) Carmen Naranjo (Costa Rica) Carlos Meneses (España) Dante Llano (Italia) Fernando Burgos (Estados Unidos) Jorge Eduardo Arellano (Nicaragua) José Roberto Coa (El Salvador) Martín Jamieson Vllliers (Argentina) DISEÑO GRÁFICO : Pablo Menacho n PORTADA: Rogelio Sinán (1902-1994) Prohibida la reproducción total o parcial del material impreso sin autorización escrita de los editores . Se reciben cola boraciones no solicitadas con firmas responsables y número de cédula . No se devolverá material . El Consejo Editorial se reserva el derecho de seleccionar los textos y material gráfico que habrá de publicarse . Los autores de los textos son Ios únicos responsables de las ideas que expresen. 23 Dos poemas •AntonioVilanova de Allende 24 Ni siquiera por amor • Roberto Cuevas 26 Dijiste • Dionicio Munguía 27 Quiromancia • Román Luján 29 Dos poemas • José Luis Sierra 30 Dos poemas • María Teresa Azuara 30 De sucesos sucedidos y lo demás • Carlos Batista 32 Viento de Getsemaní • Rafael Blengio 32 Entre palabras • Ulises Avendaño López 33 Cuestión de fe • Lupina Calzada 34 Dos poemas • Ricardo Mazatán Páramo 35 El dragón irremediable • Manuel Cruz 36 Señal de fe • Eduardo Garay Vega 36 Dos poemas • Maricarmen Pitol 37 Trayectos • Martha Favila 37 Réquiem • Eulalio Gómez 38 Dos poemas • Miguel Ángel Torres Vega """". .. ... .. .. . .. .. . .. .. . .... . . .. . . . .. . . . .. . . ... . . ... . . .. . . . .. . . . .. . . ... . . ... . . .. . . . .. . . . .. . . ... . . .... . .... . . ... . . ... . . .... . .... . . ... . . .. .. . .. .. . .... .... . ... . . .. . . . .. .. . . . TEXTOS VARIOS 39 43 45 51 52 54 56 Las humanidades en la formación del ingeniero • Johannio Marulanda Siete poemas •Tobías Díaz Blaitry Literatura contemporánea de Nicaragua • Ricardo Llopesa Fallo del Premio Nacional de Cuento «José María Sánchez 1996 Entrevista al escritor Rogelio Guerra Ávila • Enrique Jaramillo Levi Mentira • Rogelio Guerra Ávila La trayectoria metafísica de los sentimientos en la obra poética de Enrique Jaramillo Levi • Clementina R. Adams 61 Reflejos • MelanieTaylor . . . . .. . . ... . . ... . . .. . . . .. . . . .. . . ... . . .... . .... . .... .. ... .. .. . .. .. . .. .. . .... ... . . ... . . .... . .... . . ... . . .. . . . .. .. . .. .. .... . . . .. . . . .. . . ... . . ... . . .. . . . .. . . . .. . . ... . . ... . . .... . .... . . . TALLER 63 Misterios del corazón • Julieta de Diego de Fábrega EDITORIAL C on este número Maga arriba a su trigésima edición. Asimismo, en esta su tercera época nuestra revista se consolida, pues ahora cuenta con el apoyo desinteresado de la Universidad Tecnológica de Panamá, entidad con la que se coedita desde el número 27.Además, pese a las interrupciones, debidas siempre a razones económicas, resulta evidente que 30 números «no se fuman en pipa» ; lo cual nos llena de lógica satisfacción. Sobre todo tratándose de un foro exigente, abierto al talento literario nuevo, búsqueda y difusión que no ha cejado desde aquel primer número de enero-marzo de 1984. Celebramos este aniversario con nuestros lectores, y con todos los escritores de Panamá, seguros de cumplir una labor indispensable y, por tanto importante, a favor de la divulgación en nuestro medio de la poesía, la narrativa y la crítica literaria nacional e internacional de excelencia . No discriminamos tendencias ni actitudes estéticas, ideológicas ni generacionales ; sólo se impulsa la creatividad, incluso la que apenas se asoma, incipiente . Porque consideramos fundamental brindarle este espacio no únicamente a escritores consagrados, sino a quienes apuntan hacia posibilidades de perfeccionamiento y eventual consolidación artística, ya que la primera oportunidad de ser leído y criticado permite la sana autocrítica y ayuda a deslindar del brote casual el verdor fecundo y permanente, que al abonarse con estudio, disciplina y tenacidad permiten aflorar el auténtico talento. Hemos querido hacer coincidir este número especial de aniversario con el Acto de Premiación organizado por la Universidad Tecnológica de Panamá el 25 de abril del presente año —natalicio de Rogelio Sinán (1902-1994)— en relación con el PREMIO CENTROAMERICANO DE LITERATURA que lleva su ilustre nombre, creado por la UTP en 1996 para honrar su memoria y para exaltar la creación literaria al más alto grado de excelencia en todo el istmo centroamericano. Cuando este número de 494. se presente como parte de dicho evento cultural, lógicamente ya se sabrá qué escritor obtuvo el Premio y si hubo Menciones Honoríficas . Es de esperar que el Jurado Calificador—integrado por Alondra Badano (profesora de Español en la Universidad de Panamá, actriz, crítico literario) ; ltzel Velásquez (periodista, socióloga, escritora) ; y la Dra. Alina Camacho-Gingerich (Directora del Comité de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la St. John's University en Nueva York, Profesora de Literatura Hispanoamericana y crítico literario)— haya tomado la decisión más acertada, y que para principios de 1998 ya esté circulando la novela triunfadora, publicada por la UTP. Por todo lo anterior, dedicamos parte importante de este número a la obra de Sinán (textos suyos y sobre él), al igual que lo hicimos hace doce años, en el número 5-6 de enerojunio de 1985, dedicado en buena medida al autor de La isla mágica. Otra sección singular de esta edición ofrece materiales de escritores que residen en la hermosa ciudad colonial de Querétaro, México. Se patentiza así nuestro interés por afianzar también, en cada número de Maga, la dimensión internacional a la que siempre aspira la buena literatura . En este sentido, son diecisiete los autores de quienes hemos escogido textos queretanos. También hay materiales diversos, de variada autoría, y la ya habitual sección TALLER, en donde se da a conocer nuevos talentos nacionales . Publicamos, asimismo, el Fallo del PREMIO NACIONAL DE CUENTO «José María Sánchez» 1996 para escritores menores de 35 años, creado igualmente por la Universidad Tecnológica de Panamá, cuyo ganador fue Rogelio Guerra Ávila, a quien entrevistamos. Bienvenidos, pues, a Maga 1 CUPÓN PARA SUSCRIPCIÓN A «MAGA» REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA SUSCRIPCIÓN : TRES (3) NÚMEROS POR AÑO Nacional $10 .00 (Cheque de Gerencia) Internacional $ 20 .00 (Giro Postal / Money Order) Favor enviar cheque o giro postal a nombre de Enrique Jaramillo Levi Apartado Postal 10276, Panamá 4, República de Panamá. FOTOCOPIE ESTE CUPÓN; NO RECORTE SUS REVISTAS . . /COLECCIÓNELAS/ REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA N° 30. REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA Entrevista con ROGELIO SINÁN* Alina Camacho-Gingerich, PhD St . John's University Willard P . Gingerich, PhD St . John's University A : ¿Por qué no empezamos explicando la razón de ser del seudónimo, por qué Rogelio Sinán y no Bernardo Domínguez Alba? S . La idea era tener un nombre que fuera único. Hay cientos y cientos de Domínguez . Yo quería estar solo en el diccionario . Las raíces de mi nuevo nombre las fui a buscar en las teogonías antiguas . El héroe es siempre hijo de la piedra . Estoy pensando especialmente en Ante() ; cada vez que el poderoso Hércules lo tira a la tierra, él gana fuerza, pues la fuerza le viene de la tierra . El escritor, como el héroe, el hombre que quiera realmente hacer un arte, tiene que meter sus raíces en la tierra, en sus mitos y folklore, en todo lo que sea la tierra suya . Mientras más profundo esté metido en la tierra, más universal será su obra. W. : Watt Whitman dijo algo muy parecido . Para él toda literatura de valor tiene que tener sus raíces culturales en la nación. S . : Según los agrónomos, la copa es tan grande como las raíces mismas . Es la misma equivalencia . Entonces, como yo nací de mi padre, cojo el nombre de mi padre, Rogelio. La madre es la tierra, Taboga, la isla . El último monte de Taboga, con una cruz en su cima, se llama Sinaí, como el monte Sinaí de la Biblia, y en aquel entonces yo leía a Renán . Entonces, Sinaí y Renán hacen Sinán : Rogelio Sinán. A . : Mucho antes de publicarse La isla mágica, tu obra maestra, eras más bien conocido como el autor de Plenilunio y de numerosos cuentos y obras de teatro, especialmente como el autor de ese delicioso cuento «La boina roja» que aparece en numerosas antologías, incluyendo la muy conocida de Seymour Menton . ¿Cómo y cuándo surgió, entonces, la idea de esta última novela? * Entrevista publicada en Revista Iberoamericana N° 137, Pittsburg, Pennsylvania, octubre-diciembre, 1986 . (Se omite introducción biográfica). REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA S . : Soy, como ya dije anteriormente, de Taboga. Todo ese mundo, las tradiciones y el contacto de mi familia con la Iglesia, venía formándose en mí desde hace mucho tiempo . Y con motivo de un concurso «Miró», en el año 43, comencé a escribir la novela, que para entonces todavía no tenía nombre . Cuando iba por la página setenta y pico me di cuenta de que la novela iba a resultar muy amplia. Ahora la novela tiene tres niveles ; en aquel entonces la novela iba a tener nada más una semana : la Semana Santa . En esa semana iba a ocurrir todo. Cuando llegué a la página setenta no había terminado el primer día . Esta novela, me dije, va a tener por seguro setecientas páginas, pues todavía no he terminado el primer día, y son siete días . . . No era posible, pues sólo faltaba un mes para el concurso «Miró»' . Entonces busqué a la carrera en mis numerosos archivos, que son proyectos para cuentos y novelas, y encontré un tema que había escrito un día en Calcuta . Acababa de estar cinco años en Italia y conocía muy bien a Pirandello . Decidí desarrollar este tema de Pirandello . Comencé a meter página tras página, y así, de un solo golpe, salió Plenilunio . Cogí el mismo borrador y mandé una copia . Cuando corrijo con tiras, en la fotostática no se notan las correcciones. A . : Y esa novela, Plenilunio, ganó premio . Entonces empezaste en 1943 la novela que más tarde titularías La isla mágica y, sin haberla terminado, escribiste Plenilunio. S . : Así es . Me acuerdo que iba a ser una Semana Santa . Y ya los temas de la trilogía negra, abuelo, padre e hijo, estaban . La rama italiana todavía no había salido . Pero después de Plenilunio guardé todo ese material treinta años . No quería ni siquiera leerlo, pero yo no descuidaba ningún detalle: cosas que salían en los periódicos, la Guerra de los Mil Días, cualquier detalle o historia sobre los negros, yo lo recortaba e iba guardando . Guardaba, guardaba . Se me ocurrían a veces secuencias, y yo apuntaba y apuntaba . No fue hasta después de jupoderAnulf bilarme, en el año 68, cuando sube al Arias, que me dedico de lleno a la novela. La revolución de Omar Torrijos me aprecia más que los gobernantes anteriores . Así fue posible terminarla. La fui escribiendo por secuencias, no en el orden que está. La secuencia negra venía sola ; la italiana venía sola y lo mismo la española . Guardaba esas secuencias en diferentes sobres y añadía información a cada secuencia según se me ocurría. La parte teórica del último capítulo es de las primeras cosas . Hay capítulos o escenas que están escritas desde la época en que yo estaba en Italia. Esa escena en que la niña está comulgando estaba escrita en Italia ; la niña sale de la iglesia y ahí están los tres borrachos . Lo que añadí después, y lo que embellece este pasaje, es el contrapunto con la Iglesia, y así yo me lavo las manos cuando digo que Felipe perdió la fe . No es culpa mía . Es de los borrachos. A . : Al mezclar finalmente las secuencias, como llegaste a hacer, ¿fue tu intención que cada capítulo se leyera como un cuento? S . : Lo que quería lograr era destruir el tiempo . El tiempo no pedía ser el lógico, lineal . Tenía que ser un tiempo cíclico o un tiempo irreal. A . : Mítico. S . : Tenía que ser un tiempo mítico . El mito influye mucho en mí. Yo he sido un gran estudioso de la mitología griega y además he enseñado como profesor de mitología. A. : Háblanos de la relación que existe entre la división de la novela en decálogos y tus lecturas de Dante y Boccaccio . Porque, sin duda alguna, sus obras han ejercido gran . influencia en ti. S . : En el asunto, aparentemente, la influencia es de Boccaccio; pero, indirectamente, la influencia es de Dante . La Divina Comedia es una obra que yo he estudiado y vuelto a estudiar con gran detenimiento . Esta obra tiene tres cantigas, como sa- bemos: el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso . Y las cantigas se subdividen en treinta y tres cantos. Entonces, La Divina Comedia tiene, en total, noventa y nueve cantos, y el primer canto es un prólogo, un canto ; luego son cien cantos. Pero en esta obra cada canto es una cosa independiente . Dante lleva y le pregunta a Francisca de Rímini : «¿Y por qué estás aquí? Nosotros leíamos un día . . .», y le hace allí el cuento . Cada uno ha contando su historia —son cien historias— . Pero hay un hilo que los une, que es Virgilio, la razón que guía a Dante. De manera que La Divina Comedia es una sola obra, pero cada capítulo es distinto, no existe ninguna relación entre ellos . En Boccaccio tampoco se relacionan . Eso es lo que yo quería hacer. Una novela que estuviera hecha a base de cuentos entremezclados. Algo que no se había hecho todavía. A . : También obtuviste la idea de la pintura renacentista y de los mosaicos. S . : El pintor renacentista tenía interés en que todo fuera una obra de arte. De manera que en Botticelli, una mano es una obra de arte . Para la pintura actual no es así, la totalidad es más importante que el detalle . Por esta razón Valle-Inclán siempre me fascinó. Quizás Valle-Inclán sea lo mejor que ha tenido España como escritor. En su obra, cada capítulo es una obra de arte . Cada detalle, cada página, es una obra de arte. Esa es la gran maravilla de Valle-Inclán . Yo lo leía muchísimo . Valle-Inclán es magnífico tanto en la prosa como en el teatro. No se ha logrado montar su teatro como es debido. Valle-Inclán es, por el gran número de escenas que tienen sus obras, para el cine del futuro. A . : La isla mágica es una novela cíclica, que no sólo permite, sino que pide varias lecturas. S . : Es cíclica, sí, pero más todavía . Yo tuve que leerla como seis veces para entenderla . (Risas .) En La isla mágica yo quería que cada detalle de por sí fuera una obra redonda, y la única forma de hacerla redonda es haciendo la historia redonda, y entonces resulta un cuento . Poco a poco fue saliendo esta idea de una novela que esté hecha a base de cuentos, pero que sean cuentos que se leen individualmente completos, redondos, y que sea a la vez, en el hilo total, una novela . La novela ofrece diferentes posibilidades de lectura . Se puede leer por cualquier lado aunque para coger la gracia y la ambigüedad en su totalidad debe leerse la primera vez desde el principio hasta el final. W. : La novela hace una crítica a la sociedad panameña, ¿es para ti esa crítica un tema central o la consideras un aspecto periférico de la novela? S . : Es periférico. La crítica mía, además, es satírica, irónica. Inclusive, cuando hablo del norteamericano, lo hago en plan irónico, de manera que el embajador Moss2 leyó el libro y quedó encantado, porque no hay ataque directo ni a la oligarquía ni a los norteamericanos . Es una forma de decir las cosas como Quevedo, con una sonrisa. A . : Pero no sólo con humor, claro está, sino con cariño hacia la madre patria . La isla mágica no pudo haber sido escrita por un extranjero . Tuvo que haber sido un panameño, alguien que conociera a fondo la sociedad panameña . El lenguaje es un lenguaje coloquial, vernacular, muy panameño. S . : Así es, porque el lenguaje en Plenilunio es otro lenguaje, el idioma que requiere esa novela . En La isla mágica tengo un propósito deliberado de usar expresiones panameñas . Recurro a los recuerdos de cuando yo estaba en la Isla, las palabras que se usaban, busco todos los posibles diccionarios de modismos para encontrar o recordar lo que ya he olvidado . Cada vez que puedo usar un modismo lo uso, pero naturalmente que yo me doy cuenta, si lo hago ex profeso, que en la frase el lector entienda más o menos. Plenilunio está hecho con técnica teatral ; ocurre todo, como saben, en un solo estudio en el que estoy yo hablando con la lectora . El libro comienza con : «Lectora, hoy vamos a jugar un juego . . .» Yo comienzo a hablar con la lectora que me está leyendo, y entonces sigo ya hablando con ella como si ya no fuera la lectora que me está leyendo, sino que fuera un personaje que está conmigo . Entonces, después, hay un momento en que comienzo a insinuarle cosas que la pueden ruborizar sin decirle nada sexual . Le digo : «Pero usted póngase cómoda, por ejemplo, póngase en pijama, acuéstese en la cama . No tenga usted preocupación, ahora está usted ya desnuda, se está mirando en el espejo, parece la Venus, pero tiene los brazos, le molestan, porque para ser Venus hace falta estar sin brazos . Usted se está mirando en el espejo, ya no en el espejo, ya es el río, está usted en el bosque, mire los árboles», es decir, comienzo a hablar en esa forma : surrealismo, un poco, son los cuadros surrealistas que están en una sala y de repente había un árbol y esas cosas, ¿no? Entonces sigo hablando con ella y, de repente, tocan a la puerta y le digo : «¿Quién será a esta hora?» Le digo a ella que se pase a otro departamento, a otro cuarto donde hay una radio y allí usted lo puede poner como sea para distraerse» . Yo recibo a tres personajes: una mujer, un viejo y un hombre del pueblo, un chivero, un maleante . Entonces éstos comienzan atropelladamente a contarme sus problemas . Cada uno quiere que yo lo oiga. Se oye la radio que está oyendo ella y le digo : «Oiga, lectora, baje la radio un poco que estoy atendiendo este asunto .» Cuando ellos me explican, al principio creo que ellos quieren un abogado o a lo mejor quieren un psiquiatra, porque ya veo que los tres son entes total- mente locos, ¿no?, y entonces comienzan a hablar, y de lo que van hablando ellos yo me voy enterando del drama. A. : Háblanos de la Semana Santa en Taboga . Y de esas procesiones que tan bien describes en La isla mágica. S . : En las procesiones, las «andas» las cargan gente que ha pedido algo a la Virgen, por ejemplo, hay un personaje en la novela que se llama Goyo Gancho, que ofrece a Jesucristo cargar el sepulcro durante diez años por haberlo sacado libre de la cárcel . En la procesión se observan los contrastes que ofrece esta procesión en una isla tradicional desde la época de la Colonia con un aguaje moderno que no puede evitar . Pero este aguaje moderno constituye, en cierta forma, la vida de la isla; es decir, la isla está viviendo ahora de estos barcos del atún y toda la juventud está trabajando para estos barcos y está ganando, y entonces el pueblo está viviendo de este turismo . .. Indudablemente que es un mundo nuevo, pero el mismo pueblo no ha avanzado . Lo mismo ocurre en Sevilla : la procesión es la misma . En Sevilla, los hombres están en la cantina tomando, y el borracho sale y le canta a la Virgen y le dice : «Tú sí eres virgen, pero no aquella puta . . .» (aquélla no es virgen, pero tú sí), pero el padre va y no se inmuta, él sigue igual . . . Es cosa folklórica. Pero en Sevilla es una cosa de locura y en Taboga hay un contraste entre esta avalancha nueva que va a la procesión y las viejas vestidas de luto que forman el coro griego antiguo. Ayer estaba yo hablando con este editor español y yo le decía : «Yo establezco los contrastes ; por ejemplo, una escena escatológica, terriblemente escatológica, y la balanceo con una escena de la tragedia griega. Bueno, ahí, no sé si ustedes recuerdan cuando Hipólito acaba de llegar, está bello, con su rubio nazareno, se viste con una gran sencillez, con sandalias; en ninguna forma él da la impresión de nada que no sea hombría, todas las muchachas están entusiasmadas con él, enamoradas de él . Lo llevan a la playa, donde la gente está paseando bajo la luna, cantando con guitarras, una cosa muy romántica y de mi época . Bueno, entonces lo llevan para que él vea lo que es la juventud, las muchachas cantando canciones y, entonces, entonan canciones de la época más romántica . La época de la «Guerra de los Mil Días» . Se cantan canciones que decían : «Adiós, no llores alma mía, que volveré mañana»---el soldado que se va y después se muere y el fantasma que todavía sigue cantando, ¿no?—. Entonces cantaban un vals norteamericano, que lo cantaban también las muchachas, y en inglés dice: «After the Ball is Over»; eso lo cantaban también, pero lo cantaban en esREVISTA PANAMEÑA DE CULTURA pañol : «Las luces se apagaron, el billete se acabó», y entonces lo digo realmente : «las luces se apagaron, el baile terminó» . Es cuando tocan el pito, ¿no? Entonces bajan unas líneas de mujeres negras, enlutadas, con unas vasijas blancas que con la luna brillan, ¿verdad? Una cosa impresionante, esas finas mujeres enlutadas y entonces el hombre culto, Hipólito, pregunta : «¿Quiénes son ésas? ¿Las coéforas?», y don Plácido, en broma, le contesta: «No, Las copróforas .» Entonces Felipe dice que no es nada de eso, que son las viejas del pueblo que bajan con los cubos llenos de mierda para volcarlos allí' . (Risas .) Como combino una escena de mierda con una tragedia griega, balanceo . Pero en ese tiempo esas cosas de la isla, esas noches románticas, eran una cosa realmente estupenda, inolvidable. W. : ¿Y la gente venía de Panamá para esta noche, o solamente la gente del pueblo? 5 . : Si yo hablo de la Semana Santa es porque nosotros íbamos solamente en el verano, en las vacaciones ; entonces, para mí, Taboga era riada más el verano y la Semana Santa, eso porque yo nací en Taboga, pero a los cinco años me vine para acá, a Panamá. A. : Eso es muy importante en la novela, porque entonces tu visión de Taboga es una visión de Semana Santa. S . : Es la época en que no hay lluvia, entonces allí presento, por ejemplo, allí hay fechas : cuando vuelan la cometa dice Felipe una frase que es muy de Taboga, dice: «Las brisas soplan inmediatamente después de la Semana Santa», comienzan las brisas, porque las cometas éstas, sin brisas no pueden volar. Hay otra frase que dice : «Los cangrejos comienzan a bajar con la primera lluvia de mayo .» Esa frase es muy vívida y allí se aplica : los cangrejos bajan de la montaña con la primera lluvia de mayo, ellos bajan simplemente a lavar los huevos, porque es necesario desovar en el agua . Pero el cangrejo hay que cogerlo a media colina, antes de que baje, porque a medida que los cangrejos (las hembras) bajan, son como un coro griego que va bajando, ¿no? Bueno, entonces los huevos que traen dentro, como dos pulmones, y eso es lo que es más sabroso que el caviar, esos dos pulmones, pero entonces cuando van bajando se van abriendo y cuando llegan al mar están fuera y ya no sirven, ya no sirven porque ya es otro sabor distinto, es como si tú tomaras un huevo empollado ya ; en Rusia lo comen, pero acá no va a gustar . Nos gusta el huevo fresco. El huevo viene fresco, y a medida que va bajando ya se sale, se sale y se abre . Ya cerca del mar está abierto. W. : ¿Y cuánto tiempo tardan en bajar? S . : En la noche es cuando van bajando . 6 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA A . : ¿Se les tiene que buscar de noche? ción entre el autor, el narrador y los personajes en S . : De noche, con lámparas . Esa era una fiesta, una La isla mágica . Serafín del Carmen, por ejemplo, fiesta que era un festival con las muchachas, con es una especie de alter ego de Rogelio Sinán . Inlas lámparas y su saco cogiendo cangrejos, y los dudablemente, te identificas con él. cangrejos muerden, entonces las muchachas gritaS . : Primero, la aventura de Serafín del Carmen en ban y los hombres se aprovechaban ; era toda una Roma es mía, ésa es totalmente tal como está allí, aventura, una aventura completa . Pero tenía que esa aventura está preparada para un cuento. ser en el monte arriba, irlos cogiendo . Al final (de A . : ¿Y tú lo escogiste a él específicamente de anla novela), este hombre que fuera Fin Lay oye un temano para que hablara por el autor, es decir, fue ruido y no sabe qué es el ruido éste y le dicen: él el personaje con quien te identificaste desde un «Son los cangrejos que van bajando con la prime- principio? ra lluvia .» S . : Salió de repente, porque hay un cuento que se W . : Cuando Felipe sufre la primera catalepsia, él llama «El sueño de Serafín del Carmen» . Como tiene un sueño . Sueña con las mujeres negras y ustedes saben, es un cuento totalmente de vanguardia ; ese es el primer cuento de cuando yo vengo ya que tiene un hijo y sacan a su hijo en pedazos . .. S . : Fíjate, en ese sueño él va detrás de la mujer que de Roma . Ese cuento, que es el primero que hago, va como loca y él la va siguiendo : está empecinada es totalmente surrealista . Bueno, no totalmente en sacarse el hijo porque dice que va a ser negro, surrealista sino de vanguardia, ya con influencia entonces él sabe que ella no quiere tener un hijo del monólogo de Joyce. Serafín ya está allí desde negro ; él corre detrás de ella, pero el barco se ha un principio. ido . Ella le pide a Dios y, efectivamente, viene un A. : Serafín explica muy bien, en La isla mágica barco, ¿verdad? Allí tú vas a ver influencias de La su teoría de la novela que, obviamente, es también Divina Comedia : el barco que llega es el de la tuya, Rogelio, ¿Por qué no nos lees ese pasaje'? Caronte, ¿verdad? Ese barco que viene con muje- S . : Serafín del Carmen, al final de la novela, quieres negras, y él dice : «No quiero carne negra, pre- re explicar su teoría de la novela, entonces dice fiero las gringas», y entonces le dicen : «Fuimos que: «Torturado por su constante duda, de ser o de tuyas y el infierno nos quemó» . Entonces él le ha no ser, el hombre inventa su propia circunstancia. La vacuidad y el pánico a la nada lo obligan a conpagado a Caronte. vencerse a sí mismo de que la muerte sólo puede Esa escena está tomada de Baudelaire, «Don Juan en el infierno», que Baudelaire ha tomado de eludirse mediante auténticas actitudes creadoras. Dante ; pero entonces yo la cambio : están negras Así surgió en su mente la idea de Dios, y deseando porque se han quemado en las llamas del infierno. imitar tal entelequia, recurr ió a sucedáneos . Es esa En toda la obra yo tengo el detalle de todos los la razón por la cual el escritor de ficciones ha decilibros sobre Don Juan y en cada momento yo es- dido pasarse al bando de los brujos . Por eso ha toy acordándome de los temas . Cuando él está con vuelto al fáustico truco del milagro . Para la magia la tía, cuando pasan el cadáver y los féretros, la de su alquimia le bastan ingredientes que extrae osamenta, digamos, del familiar, que sería un bisde sus recuerdos o tal vez de sus glándulas . Lo abuelo, que lo llevan al cementerio, está llovien- indispensable es que consigue mezclarlos en una do, y entonces el alcalde y todo el Inundo se va licuadora de sueños» (p . 651) . Entonces Fin Lay, huyendo. No les importa nada . Le dicen al obrero: bromeando, le dice : «En ese caso la obra será una «sigue allí; los obreros también se van» . La tía si- pesadilla . Cada uno de los seres que la lea y la gue rezando y en el sitio donde está ella rezando comprenda se hará acreedor al título de egregio no está lloviendo, pero ella ha guardado la calavelector oniris causa .» Cuando la gente lee esto cree ra y entonces cuando Felipe la ve, grita : «La cala- que es honoris causa, pero es realmente oniris cauvera se ha salido», y ella dice : «¡Qué pendejo eres!, sa, doy a entender que está graduado en la literatuesa calavera la escondí yo para llevármela porque ra de los sueños, que nadie capta. es mía, no?» La calavera tiene algunas gotas en las A . : Es que es muy importante la presencia de lo órbitas que le hacen ver como que está guiñándole onírico en tu obra. el ojo, le brilla algo, y él, que tiene miedo, le da S . : Así es . Este asunto tiene una repercusión en una patada . En la leyenda de Don Juan y en los Plenilunio. romances está ese detalle. Hay un romance anti- A. : Plenilunio termina en ese pasaje tan conocido: guo en que este mancebo viene de parranda, se «Por eso, frente a un mundo que insiste en destroencuentra una calavera, cree que le guiñó el ojo y zarse contradictoriamente, creyendo que su lucha le da una patada. Ella se lleva la calavera y es allí ha de llevarlo a la conquista del bien, creo que dedonde ya ella le obliga a comer. bemos decir casi rezando: "Bienaventurados los que A. : Me gustaría que hablaras un poco de la rela- ."»creaión sueñan, porque de ellos será el reino de la S . : Sí, allí termina yen el fondo, es la misma doctrina de Serafín del Carmen, la actitud de los sueños. W. : Entonces, ¿tú crees que hay una relación especial entre el sueño y la ficción? S . : Sí, ¡cómo no! Hay el creador que, desde el momento que está creando, está creando un sueño . Digamos, una cosa del sueño mismo, ¿no? Tú coges el sueño y es una creación, entonces en el momento que está creando él está creando una realidad como la realidad normal que tú puedes encontrar en un mercado público. A . : Que no deja de ser menos mal que la «realidad». S . : Efectivamente . Es que esta realidad de la creación es más real que la común, la normal, porque esta realidad es la que va a sobrevivirte, es la que va a ser eterna, la realidad de la creación . La realidad otra del mercado, no . Tú coges la grabadora y la llevas al mercado, puedes coger los diálogos y todo, pero es la síntesis que haces de eso lo que es la auténtica realidad artística y entonces eso es lo que te va a servir y eso es lo eterno . .. W. : Entonces, ¿«El sueño de Serafín del Carmen» es un sueño completamente inventado'? ¿Qué significa este cuento para ti?, ¿por qué Serafín del Carmen? Porque él no aparece en el cuento, S . : No . El título es para darle cierto sentido real al cuento que yo sabía que iba a ser . . . Era la época surrealista, cuando hacían locuras, en pintura, todo eso. W . : Sí, pura inspiración . .. S . : Ira el automatismo ése, ¿verdad'? Era tal como venía, ¿no? Ese encuentro de automatismo, ponía yo el papel en la máquina y comenzaba a escribir_ . Iba saliendo todo lo que sabía . En esa misma forma los llevé a la imprenta y salieron en un periódico exactamente . El cuento «A la orilla de las estatuas maduras» yo se lo contaba a mis amigos, les contaba la esencia del cuento : «El cuento que voy a escribir ahora es : esto y esto y este detalle .» Entonces, en París, yo se lo contaba a Alejo Carpentier y a otros escritores . Me decían : «¿Por Alina Camacho-Gingerich,Willard P. Gingerich y Rogelio Sinán. qué no lo escribes?» 'todos los días Alejo me de.. ...... . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . ... . . ... . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . ..... .. . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. .... .. . . . . . . . .... .. .. . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ...... .. . . . . .. .... . . . . . . . .. .. .. . . cía : «¿Por qué no escribes el cuento ése y lo man- S . : Oralmente, si . Entonces, allá yo lo conté en París es realmente un . . . ¿cómo les pudiera decir? Ya es do yo a Cuba?» Entonces ocurrió este detalle cua varios y llegó un momento en que había que crearel exceso del barroco allí, siempre utilizando imárioso, que fue lo mismo que pasó con «El sueño de lo, yo no lo contaba como está creado:. está creado genes . En los demás cuentos míos generalmente Serafín del Carmen», puse el papel, con el papel así en barroco, con mucha metáfora, mucha metá- no he utilizado imágenes ; sólo ese cuento está hecarbón con copias y todo, en seguida el cuento fue fora . . . Entonces ya allí salió de un solo golpe, con cho todo a base de imágenes poéticas, porque el saliendo, ese cuento no fue tocado ; tal como salió, varias copias y todo, pero completo . Fíjate, yo ha- tema es en sí de lo más sencillo. así : de un solo golpe . Y con papel carbón y todo, cía una frase, escribía otra frase, me paraba . . ., daba W. : En La isla mágica, a Serafín a veces lo tratas yo se lo llevé a Alejo Carpentier. unas vueltas, pensaba otra frase, porque tenía que como a un bufón . Obviamente tú juegas con este W. : Pero ese no fue un cuento realmente automáti- quedar así, ponía otra frase, me paraba, daba otra personaje también, porque siempre todo el mundo co. vuelta, ponía otra . . . Hasta que acabé todo el cuen- habla pestes de este tipo que está con su grabadora. S . : No . Este cuento había sido imaginado, contado to . El cuento es una verdadera proeza . Ese cuento S : Lo hago especialmente, lo hago especialmente . .. a mucha gente que se reía cuando yo lo contaba. lo han publicado todos los periódicos de América, A . : Refleja cierta actitud de la sociedad latinoaW. : Trabajado oralmente . ha salido en un montón de antologías . Ese cuento mericana hacia el escritor. REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 7 S . : Claro. Hay un momento en que Serafín está buscando avisos para su revista . Y entra a una cantina donde hay borrachos, gente rica borracha ; él se está muriendo de hambre y necesita avisos comerciales, ¿no?, entonces todos quieren que él cuente cuentos de sueños, que él cuente cuentos, y le dicen : «Tómate un trago .» Entonces él les dice: «Yo quiero comer algo .» «No, no, tómate un trago», le contestan . «Pero que yo quiero comer .» «No, no, tómate un trago.» Entonces él cuenta un cuento . Esa es la tragedia de aquí, en Panamá . Al intelectual lo tratan como un bufón. Exactamente como un bufón . No vale nada el intelectual . Déjate de pendejadas y versos, déjate de ver eso. A . : Ese triángulo amoroso que forman Cándida, Felipe y Danilo, ¿cómo entiendes tú ese triángulo? Es muy importante en la novela. S . : Es un proverbio antiguo de eterna historia de amor, la que natura instituye . Es un refrán que ha hecho poesía colombiana clásica : «Eterna historia de amor la que natura instituye . La mujer siguiendo al que huye y huyendo al perseguidor» . Aquí, Felipe sigue a Cándida . Cándida sigue a Danilo y Danilo sigue a Felipe . Y ése es el triángulo. A . : Según Platón, el triángulo equilátero es el más perfecto. S . : Sí, es más perfecto, y que no logran entenderse . Y hay otro detalle curioso de la psicología de Danilo . Ayer un argentino me dijo que ha encontrado que el hombre, el personaje que tiene la psicología más profunda es Danilo . Y es lógico, porque es el que tiene la educación más profunda . Y tiene, además, educación religiosa, que posiblemente puede considerarse, en cierta forma, más seria . Porque él ha hecho toda la educación en Roma, en la Gregoriana, que es muy seria. W . : Pero ¿no es también el más engañado, en cierto sentido, el que menos logra entenderse? 5 . : Sí, él no se entiende por la educación que ha tenido, pero la misma educación es la que lo hace ser lo que el otro le dice . «Mas serio y no parecerlo que parecerlo y no serlo .» Nadie se imagina que él es homosexual, pero Betín, que no lo es, la gente cree que lo cs . Betín es totalmente un macho ; lo que pasa con Betín cuando está con Milagros es que es la muchacha la que no quiere, porque ya se está acostando con el cura. A . : Danilo y Chompipe (o Felipe) son ambos víctimas del medio ambiente . Sin embargo, Chompipe no se considera víctima, pues es un personaje animalístico. S . : Claro . Él vive de sus instintos, es la naturaleza misma. A . : Danilo vive domeñando sus instintos, echando en contra de los elementos, y Chompipe, al revés, lo contrario . Entonces son dos víctimas que fun- 8 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA cionan en modos muy diferentes en la sociedad: uno domeñándose, controlándose, y el otro dejándose, a su libre albedrío, completamente. S . : Polos opuestos se balancean. W. : Pero Chompipe es más que solamente el instinto, porque es exagerado también, ¿no?, en cierto sentido, es el instinto llevado a . .. A . : Es pura energía sexual. S . : Sí, pura energía sexual . Hay que aclarar : hay una fama de los negros que viene desde Heródoto. Él se refiere a los negros en ese sentido sexual, y ellos lo han hecho ya religión . Realmente lo han hecho religión y allí en África los grandes falos y todo, allí le dan mucha importancia a esa parte sexual . Desde los griegos, los negros tienen su gran potencia, indudablemente . Y el blanco, menos. Chompipe es África, la libertad africana . Es el tipo africano que nace de una transmisión totalmente africana. A . : Obviamente, la figura de Chompipe tiene algún parecido con Don Juan, y hay escenas, como esa cena con la calavera en la mesa, que nos hacen pensar en Don Juan . Pero en muchos aspectos estos dos tipos son muy diferentes . Tú has dicho que para ti Felipe es un cierto contrapunto de Don Juan. ¿Quieres explicarnos eso? S . : Contrapunto en cuanto a que Don Juan es blanco y Felipe es negro ; Don Juan es noble, Felipe es de lo más bajo, lo más sencillo, y Don Juan es rico, Felipe es pobre . El contrapunto en ese sentido, Pero Don Juan es un arquetipo y Felipe es un anti-héroe, totalmente anti-héroe . En eso es distinto : este es héroe, arquetipo, y Felipe es totalmente antihéroe . Es decir, ¿lo imaginas a él enamorando a una de las oligarcas que tenía Taboga? No . ¿Enamorando a la gringa? Tampoco . El no enamora a la gringa . Es la gringa borracha que lo busca, y él la aprovecha . Ese asunto era muy corriente en Taboga, sobre todo . Estaban los pangueros allí esperando a estas gaviotas que bajaban borrachas, las llevaban a pasear, y eso era muy corriente, muy corriente. W. : ¿Y esto era común, deporte normal para los jóvenes de Taboga entonces? S . : Los pangueros, los pangueros . Ya no es como antes . En la época mía era la profesión, la profesión de los jóvenes sobre todo, la panga . Ya no hay tanto porque hay un muelle, y la gente va al muelle . Hay algunos pangueros por allí para la gente que quiera dar un paseo, pero antes no había muelle, no había nada . Entonces, rodeaban y eran de una habilidad enorme para agarrarse a la lancha desde afuera. Entonces tenían que tener una gran habilidad. Eran muy fuertes, muy . . . es decir, eran jóvenes . Los viejos hacían la agricultura, y los jóvenes hacían esto. Ahora, los jóvenes están meti- a»! dos en el asunto del pescado ; allí están los portugueses con el salmón y los jóvenes hacen ese trabajo de descargar y ganan B/.3 .50 la hora, así es que ellos están despreocupados . No hay casi pangueros ; antes había una cantidad enorme de pangueros. A . : ¿Hay alguna persona en particular que le sirvió de modelo para Felipe, o es un compuesto de varias personas? S . : Es más bien un compuesto. A. : En Semana Santa en la niebla hay un poema, «Cuaresma de terrores», que comienza así: «Cuaresma de las metamorfosis, / ¡oh! suicidio asombrado de peces y de frutas / cuando crecen escamas al vientre de la noche . .» ¿Sabes por qué me interesa? No solamente porque el poema me parece muy bueno, sino porque le veo algún parecido con «La boina roja .» S . : Sí, y también el libro entero con La isla mágica. El poema recuerda los temores del adolescente debido a los tabúes de la isla —la isla es religiosa y entonces hay una serie de tabúes que los niños reciben y algunos guardan, obedecen . El asunto de no bañarse en el mar el Viernes Santo eso es un tabú, en la isla es un tabú : no se puede bañar la gente . Ahora, como la isla es de turismo, la gente que va de acá se baña y no le importa nada, pero la gente del pueblo no se está bañando allí y tú ves un montón de gente, pero no hay gente del pueblo allí bañándose . Pero los muchachos teníamos el afán de bañarnos, de manera que era en la época mejor. La Semana Santa es siempre en verano . Entonces había que irse a bañar, sin que lo supieran las tías, sobre todo la familia, uno iba y se bañaba en el mar. También uno robaba frutas trepándose al árbol con el peligro de caerse; para robar mangos y toda clase de fechorías se hacían durante el día. Por la noche, el cuarto queda a oscuras, enton- ces comienzan a salir las brujas, entonces ya estás tú en el sueño, metido en el vientre de la ballena, como Jonás, y entonces viene todo lo fantástico . .. A . : Encuentro en el poema elementos surrealistas, veo también ciertas supersticiones y tabúes que aparecen en La isla mágica y en «La boina roja», el proceso de la metamorfosis, por ejemplo, de la sirena, la sirena que aparece también en el cuento. S . : Bueno, la sirena . . . Prohibido bañarse en el mar el Viernes Santo, el niño se baña de todos modos. Está viviendo el complejo de culpa que se va a producir durante el sueño . Durante el sueño hay muchas cosas que ocurren, entre esas cosas ocurre el terror de convertirse en tritón, digamos, pero además ese tabú de la sirena hace que el niño que va hacia la adolescencia piense que en un recodo entre las piedras, de repente, va a encontrarse una sirena, de la cual se va a enamorar, ¿verdad? Ese es el punto, digamos, lógico de la adolescencia que está buscando un amor, pero el amor es romántico como de una sirena ; entonces, así, de las rocas, va a aparecer de repente una sirena . El cuento comienza primero con lo que primero se me ocurre ; es una sirenita que yo trato de agarrar en el mar y se me escapa . Es lo primero que pienso. W. : De esta semilla salió el cuento. S . : De allí, de esa semilla . .. A . : Hay una mezcla de elementos muy interesantes, porque yo veo allí, como también en La isla mágica yen «La boina roja», por un lado, el peso del pecado original, el catolicismo, el cristianismo; por el otro, las supersticiones y los tabúes populares, las creencias populares . Tenemos esos dos elementos allí en contraste y a la misma vez una especie de síntesis de los diferentes elementos de la isla. En Taboga, como en Panamá, encontramos una mezcla de paganismo y cristianismo. S .: Ah, sí, ¡como no! W. : El último capítulo del Decálogo Décimo se llama «Una isla mágica para un pueblo mesiánico». El título obviamente viene de una frase de Fin Lay. ¿Quién es exactamente Fin Lay? S . : Delfín es el nombre, pero le dicen «Fin» . Lay es un apellido del Darién, es un apellido chino muy conocido . En Taboga, a los que se llaman Delfín les dicen «Fin». W : Es una especie de straight man para Ladera; él siempre hace preguntas y Ladera responde. S . : A él lo nombran director de la escuela en vez de a la maestra Cándida, que es a la que le corresponde. A. : ¿Por qué es el pueblo panameño un pueblo mesiánico? S . : El pueblo de Panamá no hace más que comprar loterías, porque está esperando al Mesías todo el tiempo, ¿tú no ves los sábados? Es una cosa de locura. Está esperando la lotería, es un pueblo mesiánico . Está esperando que la suerte le llegue de cualquier modo . Si los Leones hacen una rifa de un edificio y el boleto cuesta $40.00 (dólares), pues tú ves que se acaban en seguida . Todo el mundo compra para tener ese gran edificio . Si las damas católicas hacen una rifa : en seguida todo el mundo va a comprar . . . Esto es un pueblo mesiánico . Y tú tienes que pasearte por la Avenida Central un sábado para que veas antes de la lotería e ir después a donde juegan, es una cosa de locura: la gente se da a la desesperación ; entonces, cuando no ganan, la angustia . . . ¡Ah! y después tienen que ir a ver las carreras también . ¡El deseo de ganar! Taboga es una isla adecuada a la psicología de este pueblo mesiánico . Es una isla mágica, embrujada, que está muy de acuerdo con este pueblo, que es pueblo mesiánico, un pueblo que está pensando en musarañas siempre . Todo el tiempo la gente está pensando en castillos en el aire : «Si yo fuera rico . . .» «Si yo pudiera comprar un carro . . .» «Si yo pudiera comprar . . .» Todavía la gente está siempre en eso, y cuando uno encuentra a un amigo en la calle : «¿Cómo te va?» «Aquí luchando, aquí luchando, tratando de hacer plata .» Es una cosa increíble . Hay una crónica de José Santos Chocano, de cuando él pasó por aquí una primera vez ; cuando describe la ciudad dice que da la impresión de que cada uno va con el ataúd a cuestas, va luchando, luchando, con el ataúd a cuestas . .. W. : Hace algunos días mencionaste que piensas hacer unos cambios en el orden de los capítulos de La isla mágica cuando la vuelvan a editar" . ¿Nos puedes indicar exactamente lo que piensas cambiar, y por qué'? S . : Sí, la nueva edición seguirá la siguiente secuencia en los decálogos 4 y 5: Decálogo 4 1. La encuerada del . siglo 2. El hombre de la barba nazarena 3. Triunfal entrada de Jesús en Jerusalén 4. Pipe, el mero y el tiburón 5. ¡Pobre Fifí.! 6. Pompas fúnebres 7. marinismo La quintaesencia del 8. Músico preso por desfalco 9. ¡Soberbio, Majestad! ¡Tiro certero! 10. Galleta de jengibre . Decálogo 5 1 . Incesto y satiriasis 2 . No se sentía del todo responsable 3 . Sólo eran luces de Bengala 4 . Martingalas de un místico 5 . El leviatán llegó a la isla 6. La devota lectura de libros orientales 7. Marino abanderado del carnaval 8. Funeral de las burlas 9. El tesoro escondido 10. ¡No hay perdón! Ese cambio hace desaparecer un bache . Es decir, la lectura que es leída como 6, 7 y 10 veces, tiene un bache en que de repente te quedas un poco en el aire, ¿verdad? Por ejemplo, en el decálogo 4, capítulo 2, «La encuerada del siglo», ellos están en la playa con los presos, que están desnudos; entonces Felipe y sus amigos, con Mogo Tin y Serafín del Carmen, están conversando y Felipe está desnudo y dice: «¿Por qué ese fulano de la barba nazarena me mira tanto?», y le dice Serafín del Carmen : «Es natural : estás desnudo y tú tienes un porte grande .» Estar mirando es una cosa lógica, ¿no?, nada grave . Lo que pasa es que Felipe le hace pensar a Danilo en Paul Durgel, a quien había matado ; está mirándolo porque le recuerda al otro . Entonces esa escena queda así, y después Serafín del Carmen le dice: «¿Te acuerdas de cuando aparecí en la posa desnudo frente a las mujeres?» Bueno, esa escena requiere en seguida, inmediatamente casi, el recuerdo de la posa. A . : Para concluir esta entrevista, Rogelio, me gustaría que leyeras ese pasaje de La isla mágica, ya al final de la novela, en el que Serafín del Carmen expone su cosmovisión poética, que es también la de su creador. S . : Con mucho gusto . Leo : «Según mi pánica cosmovisión erótica, la tragedia del Gólgota se ha conservado en la isla, no en su prístina pureza mística, sino como una mágica amalgama de cristianismo y paganismo . Para la Iglesia, el Amor o es sagrado o es profano, pero aquí se entretejen ambos amores en una báquica rapsodia más apta a un aquelarre de brujas que a una evangélica pasión sacramental, y, desde luego, la isla, por ser maravillosa, casi parece irreal . Por eso mismo necesito recrearla para que pueda parecer verosímil . Surgirá de improviso, y, tras cumplir su objetivo, se volverá a sumir en la infinita vastedad de las aguas .» (p . 652). NOTAS 1 Concurso anual de literatura en Panamá. 2 Ambler Moss, Embajador de Estados Unidos en Panamá en la época de la entrevista. 3 La isla mágica (Panamá : Ediciones INAC, 1979), p . 457 . Las citas subsecuentes estarán tomadas de esta edición. 4 La segunda edición (corregida) de La isla mágica apareció en Casa de las Américas, La Habana (Cuba), 1985. REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 9 n Poemas de Onda (1929) AMANECER ¡Enloquecidos de júbilo —gotas de tinta inestables— pájaros innumerables suenan sus locas trompetas .. ¡Saludo a la bandera, del Alba . . .! MANCHA DEL SOL Campo traviesa, cansada, con el hijo en el cuadril la moza va hacia el lejano cuchitril. El sol coloca en los árboles sus moneditas de oro. Y el niño suelta la fuente de su lloro . .. La rapaza saca el seno rozagante a se lo dar . .. El niño bebe . Ella ríe. Y echa a andar . .. ¡Me miró asustada! Cubrió . . . lo que pudo y . . . ¡huyó! . . . ¿Qué robaba? ¡Su seno desnudo! Lejana . . . lejana . .. me envió su saludo. (Yo seguía mirando su seno desnudo). Perfume silvestre de mangos maduros, ¿por qué me recuerdas su seno desnudo? . .. NOCTURNO I Ceja alba —trazo audaz— sobre un embozo de noche rembranesca, alza y empuja la luna su arcoidal —doblada aguja— pirueta de Charlot —"Circo"— en reposo. Fantasmas —arboledas— trazo y trozo, más bien decoración —antro de bruja— proyecta su gentil silueta esdruja la parte de jardín que, viendo, gozo. Tal suave conjunción de fronda y cielo con ansia mi ojo —en dos— sorbe rampante. BALADA DEL SENO DESNUDO ¡Mangos! . . . ¡Mira! . . . ¡Tantos! ¡Oh! . . . ¡Uno maduro . . .! (Dio un salto . . . ¡y salióse su seno, desnudo!). ¡Yo salté del árbol! ¡Upa! . . . ¡Tan! . . . (¡Qué rudo!) ¡Por mirar de cerca su seno desnudo! 10 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA Y mientras se infinita sin recelo mi sombra sin compás —recuerdo dórico-y sigo en actitud de cinefante rumiando mi silencio pitagórico. Poemas de Semana Santa en la niebla Poemas de Saloma sin salomar (1949) (1969) CUARESMA DE TERRORES JARIFA Marítima cuaresma de las metamorfosis —¡oh suicidio asombrado de peces y de frutas!— cuando crecen escamas al vientre de la noche mutilado de estrellas y preñado de brujas. ¡Pueril forma dolida del sueño cancelado braceando a la deriva de la inútil sirena! ¡Cuánta cera desnuda buceaba candelabros y Cristos, anegados en oceános de niebla! Jarifa enloquecida y pesarosa, mi musa, en la manigua sofocante del trópico, se afana por que cante la angustia que la oprime, dolorosa. PECADOS CAPITALES ¡Qué bien cuando la lírica campana de mi palabra ondule banderolas hacia barcos y soles del mañana! Velámenes soberbios, deshilachando brisas despiertan la avaricia de la marina suma. Pereza en las merluzas, orgullo en las corvinas; y, en pulpos, tiburones y pelícanos, gula. De la onda opalescente surge la curva dócil que en senos tenebrosos oculta la lujuria ¡Satán, Satán, aleja la glauca mariposa! ¡Venciste, helada forma! ¡Delfines, aleluya! LA MUERTE DEL PROFETA Profético de pájaros, remece tempestades el árbol, dominado por mística soberbia, mas, subrepticiamente, sofoca sus ramajes, en fatales volutas, airosa madreselva. Titán sobrecogido, va quedándose exangüe bajo el nudo lascivo . Roído vena a vena, deshecho finalmente, desplómase cobarde, caída la soberbia cual truncada cabeza. Si del anhelo en lucha surge airosa la renovada forma edificante daré por historiado todo instante de estéril vanagloria candorosa. Serán, para mis últimas cabriolas, gloriosa exaltación y aurora sana los próximos virajes ya sin olas. LOS OJOS EN LA CALLE BAJO LA LLUVIA Huele a pared lamida por ubres y mugidos este mapa ilusorio salpicado de estrellas, y la calle, inundada de pupilas de niños, va nutriendo de polvo sus mejores culebras. Pasaporte de patios para la mar, el fango deshilvana pronósticos en plenitud de fábulas y los aros del miedo precipitan, aullando, funerales de citas y blasfemias mojadas. SU FORMA SOBRE EL AGUA A la hora equidistante del pez amanecido con la primera espuma de la mañana, flota, como un presentimiento de bostezo sahíno, su forma sin aristas, deshilachada, fofa. Flota, digo, la niebla, crispada de ladridos, amarrando en las jarcias elásticas gaviotas. Y, al recoger el hombre su red, semidormido, quizá tema al espectro que va sobre las olas . Trota, oceánico, el eco vaporoso del grito; brilla, angélico, el halo de las olas elásticas, y un redoble de circos humedece el anillo de los faros desnudos, ateridos de lágrimas. La faena, ahuyentada, desaloja cabriolas derramando luciérnagas y paraguas al charco; y el carbón apagado de alguna voz, pregona cuatro senos maduros por dos o tres centavos. REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA Vigencia vanguardista, intertextualidades e identidad latinoamericana en la poesía de Rogelio Sinán nade las razones que ha hecho de Rogelio Sinán (1902-1994) un poeta que sigue colocándose a la vanguardia de la poesía actual de Panamá es la modernidad de su lenguaje metafórico y la condensación que hace de la tradición literaria latina, y su herencia americana, con la necesidad de encontrar su propia identidad como poeta . En esta lectura se verá la relación poética que logra entre materia y espíritu, encarnados, en formas y contenidos tales como el mar y el sueño, que el propio Sinán definió como sus constantes fantasmales y que no se quedan encerradas en la concepción que del sueño tenían los surrealistas, sino que al adoptar ritmos internos que emanan de su tropicalismo convienen esas relaciones metafóricas en una cosmovisión latinoamericana. Se pueden señalar dos intertextualidades importantes en tal cosmovisión, una con Vicente Huidobro, y otra con José Gorostiza . Con el primero, se conecta tal relación intertextual con la teoría creacionista, y con el segundo, se establece a través de su común concepto de fusión de forma y contenido en la metáfora del agua. Y una tercera intertextualidad, con Dante, a quien el poeta no sólo menciona, sino que al estructurar su poema Incendio, Sinán utiliza epígrafes de la Divina Comedia antes de cada uno de los tres tiempos de que se compone el poema. U INTERTEXTUALIDAD CON VICENTE HUIDOBRO Una exégesis cuidadosa de la obra poética de Sinán confirma la intertextualidad que existe con la de Huidobro, específicamente desde su visión cosmogónica que ubica al poeta como ente creador y transformador de la realidad. Huidobro afirma que "la esencia del espíritu de un hombre sigue siendo la misma, aunque varíen los materiales de su presentación . . . el poeta coge sus materiales de la vida y los transfor- 12 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA ma hasta crear una nueva En una entrevista que le hizo el escritor panameño Enrique Jaramillo Levi, Sinán coincide con Huidobro al afirmar que: A veces basta sólo un chispazo, un recuer- do, un perfume, una frase, un dibujo. Supongo que la imaginación es la encargada de elaborar, amasar, estructurar, dar forma al magma. Todo ello es parte del proceso creador durante el cual la masa se transforma en expresión, en lenguaje. El.artis2 arte es vida creada por el Rompiendo con lo establecido, ambos poetas manifiestan esa inconformidad con los parámetros existentes, iniciándose la verdadera trayectoria de su respectiva creación poética . Con su habitual inclinación a romper las normas, Sinán sostiene: Yo he querido rebelarme contra las formas tradicionales de la poesía existente, aún –desgraciadamente– en Panamá, pero no sé si lo he conseguido . . . algunos versos míos parecerán ingenuos, demasiado sencillos ; otros, algo confusos; pero así estaban ellos en mi alma y los he expresado sinceramente . . . Sé, pues, perfectamente, que mi libro por esos aires de rebeldía de que va lleno, no ha de gustar en .Pan3má Su concepción poética la deja plasmada Sinán en su Principio romántico contenido en Onda ; poema que parecería estar dedicado a Vicente Huidobro por su contenido metaliterario, que conecta su alma rebelde con su arte poética también rebelde, y en donde no sólo se muestra como un inconforme, sino que alienta el espíritu de rebeldía en su interlocutor, conminándolo Ana María Camargo (University of Florida) para que tenga el valor de «lanzarse» hacia lo nuevo y lo desconocido que él mismo ha creado: Yo era un ave sin alas y tú fuiste mis alas. Entonces yo alcé el vuelo contigo, al Infinito en busca de verdad y en busca de la esencia de las cosas. Tú viste desde la altura otra ave perdida, sin sus alas y bajaste a ayudarla. Yo quedé ave sin alas— en el espacio. Y ruedo todavía hacia el abismo. Mis versos tienen mucho de nuestro loco vuelo. Cuando los leas recuérdame y lánzate al abismo porque salves a esta ave que tú precipitaste . . . ( 7-8)5 La visión poético-creadora tanto de Sinán como de Huidobro amalgama forma y sustancia, ritmos internos y fluidez de imágenes. Específicamente, en Sinán, la liquidez de sus metáforas acuáticas se funde con la incorporeidad onírica que llena esa liquidez . Y como rasgo diferencial, Sinán infunde a su poesía una constante erótica que se manifiesta a través de una continuada relación entre la naturaleza tropical y el cuerpo femenino: —¡MANGOS! . . . ¡Mira! . . . ¡Tántos! . .. ¡Oh! . . . ¡Uno maduro . . .! (¡Dio un salto . . .! ¡ Y salióse su seno, desnudo!) (12) La estética creacionista que inventó Huidobro y siguió Sinán se va a basar en esa libertad que promulgan las vanguardias literarias americanas, libertad para actuar lúdicamente, creando las nuevas formas y ampliando diversos horizontes, tal como lo expresa cuando dice que: . . .el poema creacionista se compone de imágenes creadas, de situaciones creadas, de conceptos creados; no escatima ningún elemento de la poesía tradicional, salvo que en él dichos elementos son íntegramente inventados, sin preocuparse en absoluto en la realidad ni de la veracidad anteriores al acto de realización . .. 6 Esta concepción del creacionismo es con la que coincide intertextualmente Sinán, y no con la de las jitanjáforas, que han sido muchas veces entendidas como lo esencial del creacionismo de Huidobro. INTERTEXTUALIDAD CON JOSÉ GOROSTIZA Puede relacionarse a Sinán, con las corrientes de pensamiento que circulaban por los años veinte, cuando la preocupación por la forma y la sustancia, conllevaba una búsqueda de la naturaleza de diferente índole a la que había predominado en el romanticismo . Gorostiza expresa en su poema Muerte sin fin la indagación metafísica que contrapone el concepto idealista de la Creación Universal —partiendo de una divinidad creadora— con el concepto materialista de la teoría de la evolución, a través de la metáfora del vaso, como forma, y el agua como sustancia que toma la forma del vaso ; esto es, el vaso como materia divina, y del agua como sustancia espiritual, en eslabones que se retroalimentan, como lo asienta Marcela del Río al explicar que : "a través de una cadena de eslabones formales se realiza la fusión entre la Forma del poema y su Contenido en eslabones filosóficos . " ' Pero si en Gorostiza, el vaso es la forma que es llenada por el agua, y que al tomar la forma del vaso adquiere su propia forma, en Sinán, en cambio, el mar, como elemento líquido es la forma del sueño, que da al agua su contenido mágico-onírico. Y volcar toda el alma dentro nosotros mismos dejando que desborde como tromba de mar. Luego echarse a la orilla despreocupadamente viendo pasar el agua torrentosa del Mundo y así esperar estoicos que silenciosamente se acerque a convidarnos la del sueño [profundo. (17) ANÁLISIS DE «ONDA» E «INCENDIO» Al irrumpir Sinán en la literatura panameña como poeta de vanguardia, con Onda, el poeta estaba respondiendo a un clima histórico universal, al cual Panamá se resistía a entrar, y es tal vez por ello que marca una frontera entre lo anterior y lo posterior en la literatura panameña . Este primer libro de Sinán recoge dos períodos distintos de la sensibilidad del autor . La primera parte corresponde a una etapa juvenil ; la segunda a otra más profunda y reflexiva . En los poemas iniciales el poeta se siente solo y abandonado, canta a su soledad: Miro tu estrella que corre loca y las que apenas rutilan. Mi pensamiento echa a andar. .. ¿detrás de cuál? ¡Tras ninguna!.. No se puede negar el influjo que debió tener en él la cercanía del mar y la naturaleza tropical, al ver cómo su voz lírica adquiere cierto aire panteista, divinizando los elementos : mar, agua, cielo, frutos, fuego, tierra, así como sus criaturas, siempre relacionándolos, como lo hicieron tantas veces Huidobro y Gorostiza, con el acto de la escritura . Tal ensamble entre divinización y escritura se puede advertir cuando hace que el sonar de las trompetas anunciadoras, en lugar de ser los ángeles quienes las tocan, sean los pájaros, tal como se aprecia en el poema Amanecer: ¡Enloquecidos de júbilo —gotas de tinta inestables— pájaros innumerables suenan sus locas trompetas! ¡Saludo a la bandera del Alba! . .. Como se advierte, los pájaros se vuelven el enlace entre lo divino, lo natural y el poeta, siendo a la vez "ángel" de la divinidad, criatura de la Naturaleza y "tinta " del escritor. Foto: ® Carlos Guardia . 1985. lírica . Su poema Incendio nace a raíz de un incendio que tuvo lugar cerca de su residencia y que le causó tal impresión que se vio obligado a expulsar sus emociones a través del poema para liberarse de una "culpa" , como lo expresa en su artículo «Mi poesía: una ojeada retrospectiva»: Sirenas sin gemidos ni palabras mudo canto que sólo oyó la muerte clavaron agonías en la noche. Eran las tres de la mañana . Puse una hoja de papel en la máquina y escribí estos tres versos . Al leerlos, me sentí más tranquilo, menos culpable. Me di cuenta de que necesitaba sacar de mí la culpa líricamente, crear el poema para que se efectuase la catarsis, la purificación Fue entonces cuando escribí el poema de un solo golpe . Al terminarlo me tendí de través en la cama y me quedé profundamente dormido . (Lotería, 110-I1) Como ya se anotó, la intertextualidad de In- INTERTEXTUALIDAD CON DANTE ALIGHIERI Así como el trópico influye en sus ritmos y temas, es posible advertir cómo también los sucesos que rodean al poeta y las vivencias que en él provocan tales sucesos, influyen en su voz cendio con La Divina Comedia se establece al analizar la estructura misma del poema, que Sinán divide en tres tiempos, introducidos por tres epígrafes respectivamente, del Inferno, el Purgatorio y el Paradiso: En el primer tiempo, «La voz del pánico», REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 13 podría decirse que la llamarada poética del infierno de Dante se reproduce en la experiencia de llamas reales vivida por Sinán, que a su vez van a producir a través de la voz del poeta, una nueva llamarada poética . En este primer tiempo, el poeta hace una descripción del incendio, relacionado con el Infierno: Enloquecidos quedaron los relojes, y un aullido de sol mordió el espacio precipitando sangre y ar reboles. ¡Incandescentes garfios dolorosos sacaron de su sueño almas a flote va en alas ! del infierno (33) En el segundo tiempo, «La voz de la agonía», se escuchan los alaridos de las víctimas que corren desesperadamente, tratando de encontrar aire, pero sólo encuentran humo de muerte: sobre todas las almas! ¡Miserere! ¡Miserere, Señor! Compárese el tono y el tema del agua, con el final del parágrafo IX de Muerte sin fin en donde el agonizante es Dios mismo: flota el Espíritu de Dios que gime con un llanto más llanto aún que el llanto, como si herido —Ay, él también por un cabello, por el ojo en almendra de esa muerte que emana de su boca, hubiese al fin ahogado su palabra sangrienta. ¡Aleluya, Aleluya! (141) 8 La relación contextual que hace el poeta del incendio visto por sus propios ojos, es casi tan : impresionante como el propio poema empezaban a bajar los bomberos que conducían en sábanas, los diversos cadáveres. Totalmente carbonizados, tenían los brazos extendidos como en triste gesto de plegaria . Los dedos de las manos dejaban ver la desesperación de la muerte . Yo, que vestía de blanco, me hice a un lado mientras pasaba el fúnebre cortejo . Las manos chamuscadas de las víctimas me rozaban la cara y el vestido. Sus caricias quemadas dejaron una huella dolorosa en mi espíritu . (Lotería 110) Vi que ¡Una gotita de aire puro, Señor! ¡Una gotita!.,. ¡Mi palabra se vuelve tos quemada! Ya en el tercer tiempo, «La voz de la plegaria», cuando al fin llega el agua, se forma un remolino que merece, como ningún otro adjetivo, el calificativo de dantesco . Las almas protestan por el ultraje que a través del agua se hace a sus cuerpos yertos: ; Ya para qué tanta agua? ¡Señor, detén el agua! ¡Que respeten por lo menos la muerte! nadie nos oye. ¡Nuestros cuerpos siguen girando mudos en el gran torbellino!—¡Se entrechocan, se cruzan y vuelven a girar! --Pero —¿Ninguna mano podrá cerrar las fuentes de /este aguaje? ¿Giraremos acaso eternamente? —¡Nuestro grito seguirá suspendido y desgarrado sobre todos los niños v las madres A Para concluir puede decirse que en Rogelio Sinán se da el caso de un poeta que después de tomar la herencia universal latina, a través de la lectura de Dante, busca esencialmente su identidad latinoamericana, a través tanto de los conceptos filosóficos y metafísicos, que enriquecen su lenguaje metafórico, como de los creacionistas que lo enlazan con las preocupaciones de otros poetas de su generación en América y de la influencia en su escritura del paisaje tropical, del mar, de los ritmos y raíces negroides, que habrá de influir paralelamente a otros poetas latinoamericanos como Nicolás Guillén . Esta condensación de elementos da a su poesía una modernidad que sigue colocándolo a la vanguardia de la poesía panameña. NOTAS 1 Costa, René de. Vicente Huidobro y el creacionismo. Madrid: Taurus. 1975 . (P) 2 Sinán, Rogelio . <<Nuestras polillas son altamente intelectuales,. Enrique Jaramillo Levi entrevista a Rogelio Sinán . Maga 5-6 (Enero-Junio, 1985):117. 3 Méndez LoteríaPereira . Octavio . <<El poeta Rogelio Sinán». 370 (Enero-Febrero, 1988) : 149. 4' La Revista Lotería, ya citada, recogió completos sus dos poemarios. titulados. Onda e Incendio. El primero publicado en Roma: s/e, 1929, y el segundo en Panamá : s/e . 1944. 5 Todos los números de página de los poemas de Sinán citados. corresponden al número 370 de la revista Lotería (EneroFe-brero. 1988). 6 Schwartz Jorge. «Las vanguardias latinoamericanas (Textos pragmáticos y críticos)» . Madrid : Cátedra . 1991 .76. 7 Del fin Río . Marcela . Muerte o metamorfosis en Muerte sin de José Gorostiza . México : Univers idad Nacional Autónoma de México . Tesis . 1987, 86. 8 Gorostiza. José. ,Muerte sin fin . Poesía . México: fondo de Cultura Económica . 1964. BIBLIOGRAFÍA Cabrales Arteaga . José M . Literatura hispanoamericana: siglo XX. Playor. España, 1982. Costa, René de . Vicente Huidobro y el creacionismo. Madrid : Taurus. 1975. Del Río, Marcela . Muerte o metamorfosis en Muerte sin fin de José Gorostiza . México . Universidad Nacional Autónoma de México, Tesis, 1987. Ducrot Oswald Tzvetan . Todorov Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje . Siglo XXI . Argentina . 1994. Garcia S.. Ismael- Historia de la literatura panameña. Panamá. Manfer. 1986. Gorusuza . José . a Muerte sin fina . Poesía . México : Fondo de Cultura Económica . 1964. Mayoral . Marina . Análisis de textos . Gráficas Condor - España . 1982 (Segunda edición ampliada). Méndez Pereira, Octavio . «El poeta Rogelio, Sinán, . Lotería 370 (Enero-Febrero 1988) : 149. Schuartz (Textos Jorge Las vanguardias latinoamericanas prácticos y críticos). Madrid: Cátedra, 1991. Sinán, Rogelio- <<Nuestras polillas son altamente intelectuales». Enrique Jaramillo Levi entrevista a Rogelio Sinán . Maga 5.6 (Enero-Junio, 1985) : 117. fer Vergara Díaz Humberto. 70 autores de Latinoamérica. Man Ediciones, S . A . Panamá, 1982. cademia y Josefina de (Danza Nicoletti Ileana de Sola (RECONOCIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION) SEDE NICOLETTI DE LA COMPAÑÍA PANAMEÑA DE BALLET DE SOLA Y Matrículas abiertas Cursos de Verano y Año Lectivo 1997 (Transporte disponible) CALLE '.G. EL CANGREJO • EDIFICIO EMILY (Planta Baja) • TELÉFONOS : 223-0046/269-7966/225-3940/269-0602 • APARTADO 296, ZONA 1 14 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA l autor hace a sus lectores, tal como hace a sus protagonistas», dijo \\ alguna vez el escritor Henry James. Pero resulta que en Panamá los «senderos retorcidos» a los que alude nuestro poeta Ricardo Miró no sólo conducen a la recuperación de la infancia y, de paso, a un cierto concepto nostálgico de la Patria, sino que, en el caso de los libros, hay otros senderos que precisamente por retorcidos dificultan el paso expedito hacia el interés de la gente por la lectura . Sobre todo la de obras literarias. En este sentido, si bien Rogelio Sinán tenía sin duda fieles lectores, su obrase fue dosificando tanto al ser más bien esporádica su publicación, que pasando el tiempo sólo fueron leídos en cursos de literatura panameña de nuestros colegios secundarios ciertos cuentos —sobre todo «La boina roja»— y ocasionalmente su novela Plenilunio. La dificultad en el esclarecimiento metafórico de buena parte de su poesía, la dispersión lamentable de sus excelentes cuentos y la complejidad estructural de su gran novela La isla mágica, no facilitan, hasta hoy, las cosas. Lo primero y lo último lo resuelve en clase un buen profesor, pues el análisis serio y la discusión son necesarios retos de la interpretación para descubrir aciertos y llegar al goce estético . Pero visto desde la perspectiva del presente el problema de la dificultad de conseguir muchos de los cuentos, y aún La isla mágica, que hace años está agotada en sus ediciones panameña y cubana, ha llegado el momento de recopilar los Cuentos completos de Rogelio Sinán con un buen estudio crítico que los preceda . y de reeditar La isla mágica . Sólo el INAC y la Universidad de Panamá estarían en capacidad de acometer semejante necesaria labor . Corno es sabido, Sinán murió en octubre de 1994 a los 92 años . Ya va siendo hora de rescatar su obra, reevaluarla y reinsertarla en los diversos momentos históricos que entraña cada texto, para entonces descodificar sus escenarios, sus anécdotas, sus personajes . Sin duda todo escritor aporta a su país y al luan- E * Conferencia leída el 25 de abril de 1996, en la Biblioteca de la Universidad Tecnológica de Panamá, durante la Mesa Redonda titulada : Rogelio Sinán en la literatura panameña : el poeta, el cuentista, el novelista, con la participación de los profesores : Elsie Alvarado de Ricord, Ricardo J . Segura y Margarita de Pérez . rrogativas de cualquier escuela teórica o combinación de ellas, permite al lector nuevas lecturas ; o lo que es lo mismo, formas diferentes de aproximarse al mundo del autor haciéndolo suyo . Porque sucede que, a no ser por una especial habilidad del crítico para establecer nexos entre realidad y ficción (la cual genera, por supuesto, su propia realidad), para atar cabos sueltos argumentales, para explicar formas de ser o de reaccionar de los personajes, para descifrar recursos estructurales y claves retóricas insertas en el lenguaje ; y a no ser por su capacidad de comunicar todo esto de manera comprensible al lector, más allá de terminologías y conceptualizaciones complicadas, éste a menudo no tendrá el entrenamiento y los conocimientos necesarios para no estancarse en las anécdotas que, formando una o múltiples secuencias y planos, integran toda historia; sobre todo tratándose de novelas y cuentos de difícil composición o de temática compleja . Porque entonces resulta poco menos que imposible que este tipo de lectores (la mayoría, por cierto) avance en la descodificación de los significados sin perderse en una maraña de símbolos que terminan no diciéndoles nada. Enrique Jaramillo Levi Aquí es importante destacar que si bien Sinán expresa en sus cuentos la inexorable complejidad de ciertas parcelas de vida que este género aborda (contrario a lo que hace do una visión particular de la vida, una interpretación de sus conflictos, un estilo, y la novela, que por su naturaleza y extensión por supuesto un lenguaje . En la medida en engloba vidas completas) , lo hace de forma que esa obra —poesía, cuento, novela, tea- sencilla y relativamente transparente las más tro, ensayo— sea capaz de crear una reali- de las veces ; en ellos privilegia precisamendad autónoma y, por tanto, autosuficiente te la anécdota por encima de los demás as(los escritores inventaron con palabras sa- pectos configuradores del texto . Aparentebias sugerentemente combinadas lo que hoy mente la historia domina, pues, la lectura, y se formula en imágenes y llaman «realidad por tanto posibilita un interés continuado en virtual»), y lo haga sin desconectarse del la trama que se va tejiendo . Esto no quiere todo de sus necesarios soportes, referentes decir, por supuesto, que Sinán no domine o asideros del mundo cotidiano, habrá con- sutilezas formales, o que sus estructuras sean de una sola pieza . Significa, en cambio —y quistado el derecho a ser considerado como parte del corpus cultural de un país, pues su esto lo convierte en un verdadero Maestro— existencia social, vía la sensibilidad artísti, que sabe fundir a la perfección, sin que se ca o el intelecto, le conferirá vida virtual cada note, las dos caras que son inseparables en vez que sea leída . Por supuesto es el caso de la moneda del texto : fondo y forma ; y que la obra toda de Sinán. cuando leemos sus cuentos solemos aprePero hay, entonces, que leerla . . . Y es ahí ciar una sola de esas caras porque la otra donde los críticos —poquísimos hay en Paestá tan virtuosamente penetrada de aquélla namá que ejercen, aunque sólo sea ocasio(o aquélla de ésta) que parece existir por sí nalmente, su ingrato apostolado— resultan sola, en sí misma, prescindiendo de la otra. de gran importancia . El análisis e interpre- Es el caso de «A la orilla de las estatuas tación de un texto literario, desde las pre-- maduras», «Bobby», «Hechizo», «Sin noo Claves temáticas y formales en la cuentística de Rogelio Sinán* REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA vedad en Shanghai», «Todo un conflicto de sangre», «La voz decapitada», «La única víctima de la revolución» o «Mosquita muerta» entre otros, cuentos tan magistralmente escritos que bien harían en estudiarlos detenidamente las nuevas generaciones de cuentistas panameños, algunos de los cuales, si perseveran, están destinados a convertirse en notables escritores. Dice el famoso escritor norteamericano Henry Miller que " el escribir, como la vida misma, es un viaje de descubrimiento . La aventura es de carácter metafísico : es una manera de aproximación indirecta a la vida, de adquisición de una visión total del universo, no parcial . " Esto es teóricamente cierto, sólo que, como ya se ha dicho, nada más es posible esta visión globalizadora en la novela, por su multiplicidad de personajes, situaciones, voces narrativas y estructuras ; y aún así, la visión nunca resulta ser completamente total ; obvio es que la complejidad de la vida, ni siquiera de una sola, no se agota en un texto, por más extenso que sea, e independientemente de su densidad y matices . En todo caso, como lo señala el escritor argentino Ernesto Sábalo: ` . . .una de las características de las grandes obras de ficción es que son ambiguas y polivalentes, admitiendo diversas y hasta contradictorias interpretaciones " .(1) Dos cuentos de Sinán sobresalen por esa ambigüedad (aunque algo hay de ella en casi toda su narrativa), que rebasa entonces la aparente sencillez de la historia : «La boina roja», escrito en México en 1953 ; y «Eva, la sierpe y el árbol», que se publica por primera vez en 1976 y se recoge en el libro El candelabro de los malos ofidios y otros cuentos, que como editor marginal le publiqué a Sinán en Panamá en 1982. Si bien es innegable que, en general, el flujo narrativo de los cuentos de Sinán es desenfadado, mezcla de lenguaje cotidiano —a ratos popular, de tono sabroso— con expresiones más elaboradas que oscilan entre la figura poética inesperada y la frase o alusión culta usados con la mayor naturalidad, en esos dos textos es la estrategia narrativa la que determina la ambigüedad : ésta nos viene tanto de las diversas voces narrativas que se funden y confunden o simplemente se intercalan yuxtaponiéndose, como del cambiante orden en que se van presentando las escenas . En ambos cuen16 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA tos, la fragmentación contribuye a la ambigüedad, lo cual propicia una estructura porosa permeable y, a la vez, parecida a un rompecabezas que el lector debe armar. El crítico Wayne C . Booth, en su extraordinario libro La retórica de la ficción (2), reflexiona que " . . .una obra debería proporcionar al lector dudas más que respuestas, y éste debería estar preparado a aceptar que no sea concluyente ; debería aceptar las ambigüedades de la vida y rechazar una perspectiva basada en la simplificación de lo blanco y lo negro . Debería usar su mente, su inteligencia crítica, por igual que sus emociones" . Esto significa, obviamente, que el lector debe aprender a leer : el intelecto, la fantasía, la intuición, la capacidad de análisis deben ser, pues, instrumentos dosificados e intercambiables de una sensibilidad siempre a flor de piel si el texto literario que ostenta la ambigüedad como recurso ha de ser disfrutado además de comprendido. El Sinán malicioso que mueve los hilos tras bastidores, que dibuja perfiles, que juega con lo literal y lo virtual pasando de la realidad al mito y de éste a aquélla en «La boina roja» y en «Eva, la sierpe y el árbol», es el mismo que había de publicar finalmente La isla mágica en 1979, novela compuesta por 100 cuentos entrelazados que mucho le deben a Las mil y una noches, al Decamerón, al Quijote, a la Divina Comedia y a los " esperpentos " de Valle Inclán, pero que también mucho acreditan al ingenio y al oficio de este gran escritor nacional : un magno tapiz construido paciente, meticulosamente con viñetas que al irse sumando perfilan un complejo diseño de personajes y situaciones ; de técnicas y juegos lingüísticos ; de mitos y cotidianidad ; de dogma y profanación, de sexualidad "normal " y lujuria aberrante. La isla mágica debe, pues, su aprendizaje a los dos cuentos antes señalados, pero no sólo en los aspectos formales. ' También en temas como la presencia del negro como recipiente de una virilidad excepcional que la mujer blanca de manera encubierta busca y, a la vez, como víctima del racismo (este tema es fundamental en «La boina roja» y en «Todo un conflicto de sangre», sobre todo) ; la inevitable profanación de los dogmas católicos y su incumplimiento a menudo por quienes los proclaman y deben respetar ; la interacción de grupos o clases sociales, en lugares públicos, así como de parcelas de un mismo individuo en la intimidad de su conciencia, a veces vía el remordimiento y la angustia existencial . .. Me atrevo a señalar que La isla mágica es a los países de estirpe caribeña lo que Cien años de soledad representa para América Latina toda: un hito, clara demarcación de un antes y un después en la literatura narrativa de una región, porque rebasa al país que le da origen . Pero también afirmo que esta gran novela de Sinán — labor de toda una vida— no sería posible sin la labor artesanal del cuentista que precede al novelista sin en absoluto desmerecer. Ese fabulador de mundos limitados que, sin embargo, son la "tela de donde cortar" un mundo mucho más abarcador y complejo porque éste no es más que un magno mosaico hecho con retazos de aquéllos . Tal vez esto explique por qué este autor no produjo más que una treintena de cuentos y relatos, excelentes casi todos, en sus 92 años de vida . ¿Para qué más? Dice Sábato que "en la obra de arte lo formal es ya contenido" (3) . Y en no pocos de los cuentos de Sinán, lo onírico es tan real como lo real se torna onírico a través de la injerencia permanente del subcons-- ciente (Sinán está muy influido por Freud y su interpretación de los sueños, así como por su teoría de la libido). Pero también hay a menudo una oscilación en el personaje —sobre todo cuando él mismo es el narrador de la historia—, quien se mueve entre la acción reconocible, física, y el pensamiento que fluye ; y dentro de éste, los fragmentos del recuerdo y la proyección hacia el mundo de las especulaciones causadas por la inseguridad o la vergüenza, hacen difícil separar memoria de imaginación; tampoco importa, pues todo es una sola manera de estar en el mundo, en la realidad, que siendo "virtual" en la lectura se hace real porque así lo sienten protagonista y lector, amalgamados por la magia del texto. Cuando en febrero de 1985, caminando por las veredas del Parque Omar y luego en su estudio, entrevisté a Rogelio Sinán para la revista Maga que le dedicó un número doble (4), en respuesta a una de mis preguntas comentó lo siguiente : " . . .nuestras polillas son altamente intelectuales, se dan sus atracones de libros y papeles, cartas y documentos valiosos " . Hablaba del mal estado de sus archivos personales, pero de paso hacía alusión a que las publicaciones en Panamá tienen como destinatarios a las polillas, más que a lectores, porque desgraciadamente de éstos hay pocos. Desde entonces han pasado once años y la situación de la lectura probablemente sigue empeorando en esta acelerada época de competividad tecnológica . No obstante, los que amamos la literatura tenemos la obligación de rescatar a figuras como Sinán . Una manera de hacerlo es releyendo sus obras . Y por el momento, reuniéndonos, como esta noche, en un aniversario más de su nacimiento, para poner sobre el tapete de las consideraciones la hermosa nuez de su talento. Panamá, 25 de abril de 1996. NOTAS 1 Ernesto Sábato . El escritor y sus fantasmas. 2 Wayne C . Booth. La retórica de la ficción, Antoni Bosch Editor, Barcelona, 1974. 3 Sábalo, op . cit. 4 Enrique Jaramillo Levi : «Nuestras polillas son altamente intelectuales», entrevista a Rogelio Sinán ; en revista Maga, 5-6, Panamá, enero-junio de 1985, págs . 116-123. REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 17 HUMOR en uno de los cuentos, DE ROGELIO SINAN a Margarita Vásquez de Pérez or los años cincuenta, en el Conservatorio de Música y Declamación, que dirigía el violinista panameño Alfredo de Saint Malo, se dictaba una cátedra de Literatura Universal . El titular era nada más y nada menos que Rogelio Sinán y el lugar asignado a las clases era un humilde salón de la Escuela Nicolás Pacheco ubicada frente al Parque Herrera . Allí se hablaba con la mayor sencillez de literatura a .;losjvencitymarud más importante aún, se les enseñaba a hacer literatura sin afectaciones, con una visión alegre y desenfada de la vida y con gran sentido del humor. Transcurridos los años . aquellos jovencitos . que no pasaron de ser lectores de las obras de su maestro, armados con la teoría literaria contemporánea, filtraron en su memoria los recuerdos para aprovecharlos en la percepción de la perspectiva desde la cual fue recreando cuidadosamente la palabra el dramaturgo, el novelista, el cuentista o el poeta. ¿Cuál es esa perspectiva? ¿En qué otero se situaba el maestro para escudriñar sus mundos inventados? Veamos de qué manera podemos ir armando impresiones que quedaron dispersas de las clases de Sinán para sumarlas a la lectura de sus cuentos y darles una respuesta a estas preguntas . En aquel lugar se le daba una extraordina r ia importancia a la producción de lo dramático . de lo dialógico como juego o como nervio eminentemente popular . Sinán quería que sus muchachos escribieran un obrita de teatro de la que debían ser no creadores y menos aún narradores . Él no quería sino P * Conferencia leída el 25 de abril de 1996, en la Biblioteca de la Universidad Tecnológica de Panamá, durante la Mesa Redonda titulada : Rogelio Sinán en la literatura panameña : el poeta, el cuentista, el novelista . 18 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA participantes del hecho dramático en todo el sentido de la palabra, que fueran capaces de escoger elementos de la vida diaria, tal vez caricaturescos pero significativos, para hacerlos dialogar entre sí y con un público que debía asombrarse y reír y participar de lo que estuviera allí presente . El tema no importaba . Podían basarse en un cuento tan común como el de La Cenicienta . Pero, para lograrlo, debían desembarazarse de las ideas de autoridad, de norma y hasta de ley social . Debían atreverse . Así surgió, por ejemplo, una Cenicienta que masticaba "chiclets" , con rollos en la cabeza, y que se le insinuaba al Príncipe en su momento . Además, el lenguaje utilizado no se caracterizaría por ser eminentemente lógico . Éste tenía que ser como es el lenguaje oral : discontinuo, con repeticiones, con oposiciones, con disyuntivas . En otras palabras, hoy lo entiendo, debía resultar en lo que Kristeva llama un discurso subversivo. Y . . . pensándolo bien, ¿no es así el discurso de los cuentos de Sinán? Lulú ante los tribunales, escrito en 1939 en Calcuta, hace entrar directamente al lector en la narración, sin introducciones, como un miembro más del auditorio que ha logrado captar el fiscal Chan Solé aquella tarde en la Plaza . Un narrador omnisciente reconstruye ese discurso discontinuo ya mencionado, y el mismo Chan Solé lo concluye: Y ahora, señores, tabla rasa. Nuevo Gobierno . Nuevos métodos . ¡Afuera el enemigo y paso a la juventud! ¡Oh, Democracia! ¡Bendita Democracia a cuya sombra eran posibles los cambios violentos! ¿Que no? Pues ahí estaba la prensa . ¡Los nuevos decretos! Infelices empleados de ayer, periodistas, maestritos, eran hoy gente bien, gente de Cadillac propio, chalet en las afueras y otras cosas. —Yo mismo, hasta hace poco, ¿quién era? Un infeliz empleado de tres al cuarto . ¿Y ahora? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Ah!' El lector, conmocionado al ser introducido así tan de pronto dentro de un discurso narrativo, tiene que hacer un esfuerzo para darse cuenta de la magnitud de lo que está "escuchando " . Esto se dice : si hay un nuevo gobierno hay que hacer tabla rasa y comenzarlo todo otra vez. . Es decir, los proyectos del gobierno anterior (por haber caído) se desechan . Hay que lanzar afuera de los puestos a los enemigos políticos y . . . ¡a los viejos! (Creo que eso lo estuvieron comentando los universitarios la semana pasada) . Y, el colmo : se bendice a la democracia porque ella permite los cambios violentos . ¿No nos parece ésta una convicción de los politiqueros criollos, y además, harto conocida? Pero, ¡qué ocurrencia la del Maestro Sinán! Todo está dicho en el primer párrafo de un cuento que pasará a situar a la bella (la perrita Lulú) y la bestia (el perrazo Karonte) en la categoría de protagonistas de una historia de amor que se desarrolla a partir del impuesto que se ha establecido para los perros en soltura . En efecto, el Alcalde ha dado esta orden : perro que no tenga su respectiva plaquita de cobre (por la que, por supuesto, hay que pagar) deberá ser atrapado y puesto a buen recaudo " porque lo que hay , ya no se llama democracia, sino relajo" . Y allí está juzgada otra vez la democracia. La narración de la manera como se llevan los empleados municipales a los perros está salpicada de humor irónico con pintas negras : Los perros son bichos caninos y si merodean son puestos en chirona. Tres divisiones de la zahúrda (y al conjuro de ese nombre la exclamación es ¡ay Señor, qué hedentina!) han sido destinadas para cárcel de perros . Cerca del mar, aspirando aroma de perros y puercos (y el narrador se excusa por no pedir perdón por llamarlos así, pues ese es el nombre que les corresponde), están los pobres animalitos tras las rejas, y los dueños acuden a escuchar los gemidos (y aquí el narrador deja el chiste y se enternece) y a mirarlos menear sus colitas sin poder acariciarlos siquiera. Como podemos darnos cuenta, allí está el Sinán capaz de establecer un diálogo entre lo que es chistosamente cruel y la ternura ; entre el desamparo y el amor ; entre la historia de nuestras cárceles y la narra- ción ; entre "la mugrienta y enorme red" para cazar perros y las redes para cazar mariposas ; entre el maloliente y orgulloso empleado municipal, a quien no le importa un bledo lo que digan, y las vecinas piadosas que espantan al inocente perrillo para que sandugerojliyú no lo atrapen ; entre el que cantan los jamaicanos cazacanes, y el lamento plañidero de los perros. Pero este diálogo va más allá : se establece (en el corto espacio de un cuento humorístico) entre la vida manifestada de mil formas (pero sobre todo por la atracción sexual) y la muerte . La dueña de Lulú es doña Aldina, llamada también la mulata Adelaide, que es una viudita . El dueño de Karonte (llamado Kagonte por su dueño) es el Belga Loy, quien " había intentado conquistar a la viuda al abordaje " , pero que de pronto había hecho mutis porque " el muerto había dejado más deudas que pecunia". Mientras tanto, Lulú y Karonte mantienen un idilio canino . Un buen día, escapa Lulú por la puerta abierta y el perrero está a punto de atraparla cuando Karonte actúa en defensa de su perrita amada: Fue una maniobra rápida, instantánea. Los que oyeron el grito aterrador del mulato, corrieron, pero nadie se atrevió a interceder . ;Ni pensarlo! Y aunque el belga salió casi enseguida, ya fue tarde. A un lado de la calle estaba el cuerpo del enorme antillano, boca arriba, con la garganta deshecha a dentelladas . Un gran chorro de sangre empurpuraba la acera' Ni este discurso ni lo que se cuenta tienen ya nada de humorístico . Ante este encontrón con la muerte en una narración tan aparentemente insustancial, el lector se siente aturdido . Y sentirá un extravío mayor al leer el párrafo siguiente, en el que se dice con la mayor tranquilidad lo que hacen la perrita y el perro bestial. Asustada por el crimen —¡qué horror!— Lulú se había subido al balcón . Y, como si tal cosa, Karonte estaba ya muy sentadito frente a la tienda limpiándose elhocinsagrtd . ' El cuento continuará haciendo gala de humor negro : se aprovechará la confusión de un público delirante que va tras la bús-- queda de sucesos truculentos ; la condición de negro de la autoridad que fue asesinada; el material escogido por la prensa para ser publicado ; y la tendencia a no tomar en serio ni aun las situaciones más atroces . Mediante el juego, el relajo y la risa se van conformando dos bandos, entre los cuales termina siendo el de Karonte parte de "las huestes caídas en la última campaña electoral" . Se llegan a proponer arreglos amigables mediante la sumita de diez mil pesos para que el caso no llegue a los tribunales (y así sale a relucir la corrupción), pero el Belga se niega a pagar ; y la narración remata con el encuentro amoroso de la bella y la bestia, entre el desorden infernal de un público que sube y que baja, que grita y que enmudece, que, en fin, lo que hace es lanzar una sonora carcajada cuando percibe lo que hacen los perros. Después del rápido análisis de un cuento solamente, pienso que en aquel saloncito de la escuela Nicolás Pacheco se intentaba introducir a aquellos casi niños, ni más ni menos (sin decírselo), en el manejo literario de lo que Kristeva va a denominar en 1966 como "estructura carnavalesca" , definida con sus propias palabras así: "el carnaval saca a la luz inevitablemente el inconsUna ciente que subyace a colección esa estructura : el sexo, literaria la muerte . Se organicreada za entre ellos un diálogo, de donde proviepor la nen las diadas estrucUniversidad turales del carnaval : lo Tecnológica alto y lo bajo, el nacide Panamá. miento y la agonía, el alimento y el excremento, la alabanza y la maldición, la risa y las lágrimas ."' La lectura del ensayo La palabra, el diálogo y la novela me ha resultado muy CUENTO esclarecedora . Lo leí en busca de una teoPOESÍA ría de lo humorístico sobre la cual basar esENSAYO te trabajo, y me encontré con un plan- teamiento que va muchísimo más allá : en realidad, se intenta explicar la estructura intelectual de nuestra época . Pienso que Sinán, hombre de mundo (solamente hay que pensar que este cuento fue escrito en Calcuta), aprendió a nadar, a bucear y a bracear en las aguas borrascosas de la literatura del siglo XX, basándose en el estatuto de la palabra (como dice Bajtin) y en la posibilidad ilimitada del diálogo posible entre lenguaje y espacio o entre lenguaje y hombre en todo el sentido de la palabra. Panamá, 25 de abril de 1996. CITAS 1 Rogelio Sinán . «Lulú ante los tribunales», en Cuentos de Rogelio Sinán . (San José : 1971) Pág . 57. 2 Ibid . Pág . 65. 3 Ideal. 4 Julia Kristeva . «La palabra, el diálogo y la novela», en Semiótica 1, (Madrid : 1978) pág . 209. BIBLIOGRAFÍA Ktisteva, Julia . «La palabra, el diálogo y la novelan, en Semiótica 1 y II . Traducción de José Martín Arancibia . Madrid : Editorial Fundamentos, 1978. Sinán, Rogelio . Cuentos de Rogelio Sinán . San losé, Costa Rica : EDUCA, 1971. COLEIÓN CUADERNOS MARGINALE S La ciudad calla (cuento) Félix Armando Quirós Tejeira Guitarra de fe (poesía) Porfirio Salazar Duplicaciones y Tocar fondo, inventario crítico (ensayo) Margarita Vásquez de Pérez . . .y otros títulos más. REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA l9 RELATOS POCO CONOCIDOS (1945) EL HOMBRE QUE VENDIA EMPANADAS que vendía empanadas E l hombre 1 tenía una voz ronca, destemplada, chillona . Era como si el engranaje de su aparato bucal tuviese flojos los tornillos . Y no había forma de que cambiara el tono ni la forma ni el golpe de su grito. Era el mismo de siempre. — ¡Empanadas, a medio cada una! Aquel hombre, sin duda, estaba enfermo. Nadie lo conocía . Nadie quería mirarlo . Sólo se oía su grito, diariamente a las diez, cuando pasaba por la calle. — ¡Empanadas, a medio cada una! Aquella voz gruñona, reseca, de hombre enfermo y rabioso ponía el terror en cada casa . Nadie quería escucharlo . Aquel grito enfermaba . Y si los niños se comportaban mal, ya las madres sabían cómo enmendarlos. Si no te portas bien, te lleva el hombre que vende empanadas. —¡No, no!— decían los niños, horrorizados, como si el invocado hubiese sido el demonio. Y el pobre hombre seguía gritando siempre, con su voz de conjuro: — ¡Empanadas, a medio cada una! Pero nadie quería comprarle nada. Y el grito se fue haciendo cada vez más opaco ; más cortante . Era como una voz hecha piltrafas por dientes rabiosos. Cada letra salía disparada como las balas de una ametralladora. —¡Empanadas, a medio cada una! Y los niños huían llenos de pánico a esconderse en obscuros rincones. REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA ¡Qué horror! Cada mañana, el grito de aquel hombre era más trágico . Era la voz del hambre, porque el hombre que vendía empanadas ganaba comisión por sus ventas . Más vendía, más ganaba. Y como no vendía, no comía. El pobre diablo ya estaba muerto de hambre . Ya el grito le salía de las entrañas como estertor agónico. —¡Empanadas, a medio cada una! Hasta que ya no pudo más con esa vida de perro que llevaba, todo crimen podía ser lícito . Se detuvo un momento ; miró hacia todos lados, y entró a un zaguán . . . Aseguróse de que nadie bajaba y se sentó en uno de los peldaños . . . Sacó de su bolsillo una navaja y degolló (¡qué horror!) sus empanadas, que devoró una a una . SÍNTESIS DE UN REGRESO QUE SALVA quel mensaje preñado de tormenta provocó una descarga ; se hizo densa la niebla; brillaron los relámpagos ; y los cielos aullaron . . . De repente (se escuchó desde lejos) un viento huracanado pasó ultrajando heridas y arrastrando fantasmas . . . La tierra, atormentada, desgarró su alarido de plenitud indómita . . . Las torres de marfil se diluyeron sobre lagos de arena . . . La cosecha, madura, precipitó al abismo . .. Y la hecatombe hizo pensar que el claro mundo del sueño veníase abajo . .. Pero fuerzas de imán, contradictorias, debatiéndose en el espacio y el tiempo, consiguieron desviar, a golpe de alas, las corrientes malignas . . . Y el cielo de la injuria abrió ventanas (paso libre a la lluvia) . . . ¡Fue un gran precipitar de estrellas locas y de cantos benignos! . . . Caían manos de niño, hielo seco y estatuas trituradas . . . La tormenta se echó su capa al hombro y escapó cabalgando . . . Se despejó la tierra, y, ya tranquila, recibió la llovizna . . . ¡Qué sed en sus desiertos! . . . ¡Qué angustia en sus colinas! . . . Al fin, muda de gritos, regresaba a sus venas la saloma sanguínea . . . Volvió el ritmo a su puesto, y los naranjos saludaron al alba . . Un coro inmenso de palmeras maduras enarboló canciones y saboreó campanas . . . La calma alzó pañuelos y saludó al futuro . . . Cada torre se adornó de plegarias . . . Y las palabras, cogidas de las manos, susurraron alegres : ¡Seguiremos andando! A GALATEA REDIVIVA rente a la estatua grácil que sus dedos labraron, Pigmalión quedó en éxtasis . No había mujer más bella en toda la Grecia ¡Era un milagro de su arte! La miraba desde diversos puntos y variadas distancias sin dar fe del prodigio convencido de que el sagrado fuego ardía en su espíritu . ¡Jamás se había sentido más escultor! Allí, radiante frente a él, muda e inmóvil, lo miraba su estatua . Era la efigie de una ninfa desnuda sorprendida a la salida del baño . Él la miraba y se sumía en vaguedades, imaginándose que la sutil doncella dejaba el pedestal con pasos ágiles y se echaba en sus brazos. No había duda posible, aquella estatua tenía origen divino . Presintiéndolo, Pigmalión dio en pensar que a lo mejor era un castigo de Venus por su odio a las mujeres . Él las odiaba por la falsía que encubren y porque había querido darse entero a su arte . Tal vez ese egoísmo había ofendido a la diosa y habíalo castigado iluminándolo con la divina flama a cuyo influjo surgió como la forma nívea de Galatea . Sólo al pensarlo, Pigmalión se aterraba, pues había sido casto y había olvidado goces sólo a cambio de que pasión alguna lo distrajese . Pero, he aquí que ahora ya no hallaba quietud . A cada instante interrumpía su faena para mirar a la estatua . Creía verla moverse . Pero, ¡qué tormento! Habría jurado que Galatea hacía gestos . . . Preocupado, se acercaba a la estatua ; deslizaba sus dedos sobre la helada carne, y lamentaba no sentirla vibrar y escalofriarse como si fuera cierta . ¡Daría toda su vida por la de Galatea! ¿Por qué negarlo? Ya no existía para él otra pasión que la de ella . Y comenzó a cortejarla como a una amada frígida y hierática . Le hizo ricos presentes . Le echó sobre los hombros la túnica más fina y la adornó con alhajas y collares de perlas . Galatea, ya vestida, le pareció más bella, más viva y excitante . Ya resuelto, la levantó en sus brazos y la llevó a su lecho —suave cojín de plumas— con la esperan- F za de que al tibio contacto se animaran los miembros de la estatua . Tendido al lado de ella, la acarició, obsedido, susurrándole palabras de amor . ¡Inútil lucha! Galatea era insensible a aquel torrente de encendida pasión . ¡Oh, insatisfecho deseo! Pigmalión ya presentía enloquecer. Y al celebrarse los festejos de Venus, fue al templo de la diosa . Se llegó hasta su altar, desesperado, y oró tímidamente . «Nívea diosa, tú que todo lo puedes, dame, te lo suplico, como esposa a una virgen tan bella y tan perfecta cual mi estatua de Galatea» . Desde su cielo, Venus sonrió triunfante, y, conociendo el pensamiento del joven, le dejó comprender por un presagio (de la pira se elevaron tres llamas) que su ruego había sido oído . Con dudosa esperanza voló a su casa Pigmalión . Sobre su lecho yacía, dura e inmóvil, Galatea, como siempre y sin vestigios de vida . Sintió una rabia sorda y en su primer impulso la habría vuelto fragmentos . Pero frenó su cólera ; se acostó cerca de ella y, esperanzado, le dio un beso en la boca . ¿Qué tenía aquella boca? ¿De qué fuego palpitaban sus labios? ¡El milagro parecía realizarse! (¡Nívea diosa, que florezca su risa!) Nuevamente le presionó los labios . Galatea suspiraba . La estrechó entre sus brazos . Galatea hizo un esguince . Su carne cedía ahora a la presión de sus manos como si fuera plástica . Pigmalión anhelaba . ¿No sería todo un sueño? Y, receloso, la estrechaba otra vez y otra vez en sus brazos con amoroso ardor . ¡Galatea estaba viva! Por sus venas circulaba la sangre y ya su carne se encendía de pasión . Abrió los ojos y le sonrió mimosa, pero al verse desnuda, sintió sonrojo y se cubrió presurosa los senos túrgidos. Sin embargo, Pigmalión la asediaba . .. Y era tal su locura y tan sabrosos sus besos que la púdica ninfa se le entregó gozosa y palpitante de vida. Al despertar, sintió a su lado un cuerpo frío, helado, yerto . Era la estatua de su adorada Galatea . PATROCINADORES SONITEL de otel Ejecutivo Cámara e la Panameña d Construcción + CAPAC RPC F Televisión y Separación de' Colores, S.A. Pana COMPAÑÍA DE AVIACIÓN COPA) Parrillada Restaurante Los Años Locos REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA ACTA DE CIERRE del Premio Centroamericano de Literatura «Rogelio Sinán» 1996 NOTARIA PÚBLICA DUODÉCIMA (LIC. MARISELA BERNAL DE RUIZ) ACTA NOTARIAL En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996), siendo las seis de la tarde (6 :00 p .m .) Yo, MARISELA BERNAL DE RUIZ, mujer, panameña, casada en la actual vigencia, NOTARIA PÚBLICA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO NOTARIAL DE PANAMÁ, con cédula de identidad personal número cuatro-ciento veintiséis-mil seiscientos seis (4126-1606) y a solicitud de la UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE PANAMÁ, nos apersonamos a las instalaciones de la citada Universidad con el fin de dar fe del cierre del PREMIO CENTROAMERICANO DE LITERATURA «ROGELIO SINÁN» 1996, en el cual se recibieron por triplicado diecisiete (17) novelas firmadas con seudónimos, y acompañadas de sus respectivas "plicas" cerradas, en las cuales se consignan los datos de identidad de los autores de las novelas participantes del concurso. Las obras recibidas fueren las siguientes : 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . SEUDÓNIMO 18 Conejo Crónica de fin de siglo Fulano de Tal La viuda del héroe Bachiller La clave de la Timoya Errante David Antonio Escobar El enigma de Afrodita Orphanus Spendius de Galla Con cada gota de sangre de la herida Otel Roe Azul maligno Ayax de la Higuera Nunca entres por Miami El equilibrista Plaza Central Antítesis Tequina El Gran Queví Sobreviviente La estrella y la cruz El estudiante Jonatán El jardín de los dóberman Trashumante Fin de fiesta Vida] María Fernanda Soler De rosas y manzanillas Tín Marín Pantalones cortos 22 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA OBRA 1 . Monólogo de la profecía de Capán Las plicas recibidas, fueron verificadas por la suscrita, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, las cuales se introdujeron en un sobre color amarillo, para que reposen en las oficinas de la Notaría Duodécima, hasta el próximo veintidós (22) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997), fecha en la cual serán llevadas a la Universidad Tecnológica por la Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá para que sea abierto el sobre contentivo de las diecisiete (17) plicas, del cual será leído el nombre del autor de la novela ganadora, y se hará la mención honorífica del premio. Presentes en esta diligencia se encontraban el Profesor Enrique Jaramillo Levi, con cédula de identidad personal número tres-cuarenta y cuatro-trescientos setenta y dos (3-44-372) y el Vicerrector Académico Ingeniero RODOLFO CARDOZE, con cédula de identidad personal número ocho-ciento veinteochocientos noventa y nueve (8-120- 899), los cuales estuvieron presentes al momento de introducir las plicas al sobre amarillo, su posterior cierre con sellos de lacre y de la Notaría, firmando la suscrita, en todos los lugares donde se estamparon los sellos. Para constancia se firma la presente Diligencia Notarial, en la Ciudad de Panamá, a las seis y treinta minutos de la tarde (6 :30 p .m .) del día de hoy, veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996), en la presencia de los que en ella han intervenido. Profesor ENRIQUE JARAMILLO LEVI Coordinador General Ciencias Sociales e Idiomas Ingeniero RODOLFO CARDOZE Vicerrector Académico Licda . MARISELA BERNAL DE RUIZ Notaría Pública Duodécima ESCRITORES Q U E R E T A R O` DE Dos poemas Antonio Vilanova de Allende El horror es un ángel Con tu garra persignas la oración Detienes la ceguera Barbitúricos Olvidé tu sombra en un peldaño del infierno quise escalar los miedos y perdí tu nombre Cenamos la luz y el pasillo a la ciudad Vulnerables ensayamos pantomima cual reptil que reconoce un árbol y abraza el nido de la historia El mundo se rompió en el polvo fársico del tiempo El honor es un ángel que espía en tu nombre la luz del asesino Yo Ángel de carbón tiniebla enmascarada de plegarias descansa en otro tiempo en un espacio nublado de poemas La voz de mis caricias y su silencio armaron el rompecabezas taciturno con malices de felino exorcizado en las espaldas Cabizbajo y meditabundo un cristo en la pared presenció el génesis el gozo las lágrimas los disfraces punto y aparte. entre las llagas de los libros en un rincón nublado sobre todo por el espanto en que te observas sin mirar en el espejo y cubres tus oídos para no verte llorar Tu poesía es sangre de ángel perfumada de miedos congregados en el limbo de tu sien El HORROR Es un ángel que entró en mis poemas ungiendo de muerte el ademán y la palabra azul con sus alas me conserva mientras mi verso lame los muslos de una mujer en celo . REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA E S C R I T O R E S D E QUERÉTARO Ni siquiera por amor Roberto Cuevas E l capitán Ausencio miraba a las cabras saltar entre los derruidos muros de piedra . Ya no recordaba cuándo se había sentado en esas escalinatas carcomidas al cobijo de la sombra retorcida de un pirul . Las cabras brincaban con una destreza tan acomodada a la forma incompleta de las paredes, que al capitán se le figuraba que toda la vida habían estado ahí, llenando con sus retozos y balidos las horas muertas de esa casa a la que, de tan vieja, ya sólo le quedaban los puros pensamientos tristes . Era como si ellas la hubieran levantado en medio de aquella soledad, dándole la forma de ruinas desde el principio. Se las imaginaba poniendo el musgo sobre las piedras y plantando la maleza entre las grietas. Ausencio Peralta llevaba mucho tiempo sin cambiar de postura. Nada le incomodaba el alma y nada le mortificaba el cuerpo, ni las aristas irregulares de las piedras, ni la sed, ni el hambre, ni nada . A lo mejor él mismo había sido siempre parte de aquella pura cáscara de algo olvidado . Hacía rato que el viento arreciaba en el caserón solitario . En semejante anchura y abandono hasta cabía el silencio que no pudo acomodar en ninguna otra parte en tanto tiempo de acarrearlo por todos lados. Mientras miraba retozar a las cabras contaba los días transcurridos desde el día en que, una vez más, abandonó su pueblo, su gente y su sosiego para ir a combatir a los mesiés. Se acordaba de su mujer, aferrada con todas las uñas del alma a los cuatro costados de la puerta para no dejarlo salir. —Mira estas lágrimas —le había 24 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA dicho con el fuego del desafio en el fondo húmedo de los ojos—, son las últimas que derramaré por ti . Si te matan, no voy a ser yo quien te llore . Luego cambiaría de actitud un par de veces más . Se hundió en el lodo de la súplica, se empapó en la espuma del encono . Pero a él ya nada podía atenazarlo, no había cosa capaz de detenerlo. —No te vayas, Chencho —insistió Soledad—, no te me vayas . Ya otras veces te fuiste de revoltoso, que dizque por el Plan de Ayutla, que dizque por las Leyes de Reforma, ahora por la República . ¿Qué le hice yo al señor Juárez para que te aparte de mí? No quiero otra vez la tortura de no saber si estás vivo o muerto . No sabes tú qué es preguntar por alguien y tener que conformarte con la respuesta de los miedos de la noche. — Pero, Cholita, es mi deber . ¿O qué? ¿Quieres que nuestros hijos y nuestros nietos vivan su vida sometidos a los franceses? —¿Cuáles hijos? Si tanto alzamiento no nos ha dejado ni tiempo para tenerlos . Fíjate, yo ya estoy ajada, ya soy nada más un pellejo viejo y seco de tantos años y te me vuelves a ir. —Bueno, es que soy hombre y los hombres no somos nada si no defendemos el honor de la Patria. Me debo a ella, comprende. —fintes que a tu mujer? ¿Te debes a la Patria antes que . . .? Antes, sí . . . porque nuestra mujer es parte de la Patria. —Entonces voy a ir a buscar a Areopagita la yerbera . Voy a enseñarme con ella a destripar los sueños, a enredar y desenredar las madejas y los nervios del destino. Y voy a pedirle, ya no a Dios sino a la muerte que te devuelva aunque sea en un cajón. —Haz lo que creas conveniente. A mí déjame cumplir . No se puede rehuir el deber ni siquiera por amor. Algo crujió en su interior, pero se marchó sin mirar atrás, porque empezó a sentir que se le ablandaba el coraje con las lágrimas de soledad. El capitán Peralta veía cómo el viento levantaba torres de polvo a lo lejos, cómo mecía las ramas jorobadas del pirul . Y se entristecía porque todo pasaba en silencio. Sus oídos vacíos se prendían de los sonidos sin poder escucharlos. Se agarraba de ellos para no perderse en la tolvanera de los otros sentidos, para no extraviarse en el matorral de visiones que sus ojos veían o entre la pelmaza de olores que su nariz, sin buscar, iba encontrando . Su sordera se empecinaba en oír cosas que en realidad sólo estaban en la memoria de sus orejas. Veía volar un pájaro pero sólo volvía a oír el aleteo de otro pájaro, uno que pasó hacia muchos años cerca de su cabeza . Si miraba el paso de una carreta en su mente rebotaban los quejidos de la madera al rodar, los de otras ruedas en otra calle empedrada de otro pueblo y otro tiempo. Cuando comenzó a vislumbrar su futura sordera, después del cañonazo en la barranca de Atenquique, empeñó el poco oído que le quedaba en grabarse muy bien en la memoria cada uno de los sonidos que escuchaba . No se resignaba a la idea de no volverlos a oír. Por eso los fue almacenando, guardándolos para cuando el ayuno de ruidos fuera definitivo. Veía correr entre los pedazos de pared esas cabras asoleadas y en ESCRITORESDEQUERÉTARO su mente repercutían los balidos de otras cabras . A veces jugaba a poner sonidos distintos a las cosas y Se divertía con los pájaros que ladraban o las vacas que mugían con los mugidos de los barcos de vapor. Una vez vio pasar, rozando las crestas de las lomas, un aeroplano y como no tuvo sonido para él porque era el primero que veía, se lo imaginó como un gavilán metálico y giganteseo . Ahí comenzó su juego, poniéndole voz de gavilán a los aviones. Al principio atribuyó a sil sordera y al aturdimiento que le trajo la explosión la indiferencia de los otros soldados . Nadie lo miraba, nadie le hablaba . Pasaban a su lado como fantasmas y entonces él tampoco los miraba ni les hablaba . Y es que además su propia voz le molestaba con su sonido como de río viejo y gastado arrastrando muchas piedras, con su reverberación de catacumba . Por eso se acostumbró pronto a no hablar con nadie. En las operaciones militares, sus funciones de mando las asumía el sargento Lupe Ordónez, sin pedirle nunca parecer. Hubo tiempos en los que como era su deber de hombre, de patriota y de soldado republicano, lo hubiera mandado a Corte Marcial y, en un apuro, hasta lo hubiera fusilado sin mediar consideraciones . Pero Ausencio Peralta se sentía tan cansado de todo y tan abrumado por la apuración de completar su sarta de sonidos para los tiempos de silencio que ni siquiera protestó. Un día decidió que no tenía caso permanecer en un batallón en el que nadie escuchaba sus órdenes. A él mismo no le interesaba andar siguiéndolo como una sombra, como el aire cargado de pólvora y sangre de la guerra . Se repitió en el silencio de su soledad las palabras República e Imperio y le parecieron tan vacías tan sordas tan irremediablemente perdidas como todos los demás ruidos . A final de cuen- tas, tanto en los imperios como en las repúblicas la gente se moría de hambre . Además, qué clase de guerra era aquélla en la que se enfrentaban mexicanos contra mexicanos apoyados por franceses y africanos para defender a un emperador de México nacido en Austria. Para reyes, 'los de la baraja! Y para mañosos, ¡los presidentes! ¿Qué caso tenía entonces andarse desmadrando para mantener en pie tanto desmadre? Se sintió igual que las palabras que se había dicho, vacío, extravia do en un mundo incomprensible. Y comprendió el atroz sin sentido de esa guerra a la que había dedicado tanto tiempo . Recordó las palabras que entre lágrimas le había dicho Soledad, su mujer, para convencerlo de que se quedara a su lado: «Deja el mundo como está» . Ahora le concedía razón a las razones de su mujer. «Chole, Chole, Soledad», pensó. «Soledad» y supo que era lo único que había tenido en el mundo, lo único por lo que habría valido la pena, no sólo vivir, sino también luchar. Y otro crujido, algo que se le tronchaba allá en el fondo, le revivió el arrepentimiento por no haberse despedido de ella como Dios manda . Rubén Maya (Querétaro, 1964): Nostalgia abismal, pastel s/amate, 1995. Por la noche tomó las cosas más necesarias, abandonó el campamento y se perdió entre las sombras del mundo, como una sombra más. Al paso de los años, no dejaba de sorprenderle que, por más terreno que recorriera, no lograra dar ni con su pueblo ni con su mujer. Cuando llegaba a un lugar habitado, fuera rancho, villa o caserío, permanecía unos días, sin atreverse a preguntar el nombre de la localidad por temor a que se burlaran de su voz de río . Pero andaba pendiente de las personas reunidas en los tendajones y en las plazas para ver si podía leer en sus labios que nombraban a su tierra . Se daba cuenta de que había pasado muREVISTA PANAMEÑA DE CULTURA ESCRITORESDEQUERÉTARO —Pero es que ya no sé cómo recho tiempo trasponiendo cerros, rras y, después, de tanto palabrear cruzando arroyos y ríos, buscando con difuntos para preguntarles si te gresar contigo. —No sabías porque te creías vivo, las cúpulas y campanarios de las han visto . Ya me empaché de todos iglesias de su pueblo y . al no divi- los conjuros para hacerte venir, me déjate guiar por tu muerte . Ella te sarlas por ningún lado, suponía que 1 harté de leer en las vísceras de los traerá. quizá la guerra había cambiado animales lo que no debía saber, de El capitán Peralta se incorporó todo de lugar. tanto paño con tu sudor enterrado por fin y le sorprendió sentirse tan Aquel dia cuando estaba senta- con luna nueva y desenterrado con ligero, como si empezara a flotar sodo en las escalinatas, bajo el árbol, j luna llena . No es bueno andar sa- bre las piedras de las murallas carmirando y fingiendo que oía tara- l cándole la vuelta a la muerte, ni si- comidas, por encima de las cabras, rear como clarín de asalto a las ca- i quiera por amor. Ya déjame que me por encima de todos los sonidos y bras . reparó en otro árbol . allá en- muera también, pero cerca de ti. todas las sombras del mundo. frente . Lo estuvo mirando : agitarse en el viento . A veces, para apaciguar su añoranza . le ponia a los árboles la voz de Chola . Pero esta vez no lo había hecho . Por eso se sobresalto cuando la voz de su esposa lo llamo por su nombre desde Dionicio Munguía J. las ramas inquietas Ausencio preguntó a aquella voz de mujer sin cuerpo de mujer «Siento tanto amor que me duele .. - ¿Te moriste . vieja" ¿Y qué vamos a hacer? —No . Ausencio . el muerto eres tú. Tú en tu casa? , Yo en la mía :' —¡Que voy a estar muerto! SorDe vez en cuando encuentros fugaces, do si . pero . . . ¿muerto dices? atardeceres vistos desde los arcos, — ¿.Entonces por qué me oyes si caminatas nocturnas, llamadas a mediodía. estas sordo? Te mató un cañonaUn beso rápido en la esquina de tu casa y después nada. zo . nace sesenta años . Ni siquiera Sin lugares públicos (tu marido puede enterarse), te dejaron tiempo para enterarte de sin abrazos premeditados, caricias necesarias que tu guerra ya terminó . Ya fusienmedio de una calle que nos revienta los tímpanos. laron al güerito y hasta se murió No . Ya no estos dispuesto a seguir jugando también la emperatriz loca. a las escondidas, como cuando éramos niños —Con razona. y nos ocultábamos para miramos a los ojos, —Ya hubo otras dos guerras, tocarnos las puntas de los dedos tímidamente Ausencio . una todavía sigue . Tenía y salir, sonriendo, porque tu madre miedo . o la esperanza, ya no sé . de gritaba tu nombre . Todo cambió. que anduvieras metido en ella . ¡Qué Me pregunto de la premonición cuando te vi, vuelo se hubieran dado tú y tus una tarde, dos niños a los lados v ese hombre serio ateos persiguiendo a los curitas! que te tomaba del brazo. —No, mujer. Ahora sí yo no esDebí no detenerme a saludar, toy para esas pendencias. no decir de los recuerdos, no hablar. —Te he buscado todo este tiemDebí quedarme en el reducto de mi coraza po y al fin te encontré . Ya vente a y olvidar ese algo ingenuo que alguna vez existió. descansar a tu pueblo conmigo . Ya Puedo decir ahora que creo en el destino. no puedo esperarte más . Le di a mi Lo más fácil hubiera sido no buscarte, no hallar cuerpo la oportunidad de esperarte tu soledad junto a la mía . Pero somos necios. cincuenta años más de los que me Ahora me miras desde las lágrimas tocaban . Aprendí a usar los jugos y tratas de buscar en los aparadores de las plantas para no marchitarme el momento justo, el tiempo exacto para terminar. tan pronto . Yo también estoy fastiYo regresaré a mi mesa en el café, diada de tanto buscarte, de tanto pondré una moneda en mi mano y jugando, preguntar por ti, primero a los solesperaré a que la lluvia cese. dados que regresaban de las gue- Dijiste REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA E S C R I T O R E S D E Q U E R É TA R O Quiromancia Román Luján (Escuela de Escritores de Querétaro, SOGEM) a Vero Franco a Enrique Jaramillo Levi espués de mucha insistencia, Rosalba acercó su mano blanca y menudita al rostro de Mandrágora, quien hizo aparecer entre arrugas las tachuelas que tenía por ojos, para descifrar aquella información. Claudia yacía abierta de piernas sobre un diván, destilando alcohol y ondeando una sonrisa estúpida. Contemplaba divertida la intranquilidad de su amiga . Aunque habían crecido juntas no le conocía ese pudor arrebatado en la mirada. —Tranquilíiíta, corazón ; no intentes ocultarme algo, todo está en la mano . Relájate . Las líneas siempre dicen la verdad ; no te engañes— alardeaba la medium, rozando con el dedo una canaleta sudorosa en la palma de Rosalba . A fuerza de repetir salmodias y conjuros, había llegado a convencerse sus especulaciones ; la miseria había refinado su persuasión. De una ojeada, Rosalba memorizó el contenido del cuarto . Ardillas disecadas enseñando los colmillos . Cirios morados que escurrían cascadas por todas partes . Un Diccionario de sueños, el I-Ching y el Sidartha de Hesse, sobre una repisa . Aunque sentía cierta curiosidad por el dictamen esotérico, el cansancio acumulado de una semana de exámenes aplastaba sus párpados . En la duermevela, recordó el bar al que horas atrás Claudia la llevara para ahuyentarle, por una vez siquiera, la depresión. Habían llegado temprano al antro para ganar mesa de pista. Un mesero brazudo les llevó una bandeja perruna con chicharrones, previa botella de Jack Daniel's. Claudia D miraba a través del vaso las facciones distorsionadas de su amiga, haciendo girar los hielos en el líquido ámbar. Rosalba pensaba en la similitud de las imágenes de un video con cierto poema que no recordaba si era de Rimbaud o de Verlaine, mientras escarmenaba sus rizos negros . Claudia de nuevo interrumpía las cavilaciones de su ínfima, hablándole del maravilloso tinte que la había transformado en pelirroja. Rosalba apenas retiró la botella, antes de que su acompañante subiera a bailar sobre la mesita redonda . Alucinó que las piernas de la rubiapelirroja eran de bronce flexible . De improviso, un sujeto trepó al reducido espacio para acompasarse a las trepidaciones de Claudia, repegándose a sus nalgas sin restricción alguna. —¿Dónde andabas?— reclamó Rosalba al encontrarla vomitando en el baño, media hora después. —Cálmate, mamita neurótica— tosió Claudia, inclinada sobre el excusado —Estaba con Julio . . . Tomamos vodka . . . en su carrazo, y luego . . . Fue medio incómodo, pero . .. ¿Por qué no lo saludaste? ¿No te acuerdas que a veces me visitaba en el internado? — Estás loca. — Lo que digas, pero no me acongojo como tú que no has quitado esa pinche carota desde que llegamos . Andale, vamos a la pista. —Ya sabes que yo/ —Sí, ya sé que no sabes bailar porque tú nomás Vivaldi y esas madres, pero esto puede bailarlo cualquiera. —Mejor ya/ —Mira nomás qué cinturita, tus ojazos y el trasero que te cargas, y todo de nacimiento, sin matarte en el gimnasio ni operarte las tetas . Ay ricura, sólo porque soy mujer, si no . . . Órale, vamos a bailar. Avanzaron hacia el centro de la pista, aspirando perfumes caros mezclados con hielo seco . Los primeros acordes de Principies of Lust de Enigma, imprimieron en el cuerpo de Claudia una cachondez inusitada para ella misma. Como lo esperaban, pronto salieron al acecho dos fulanos con intenciones de llevar el ligue a feliz término . Claudia, advirtiendo la proximidad de los depredadores, susurró al oído de la trigueña «Muévete más», sacudiéndola de los hombros con tal cadencia que le bambolearon los senos . Bastó el roce de esos dedos para que Rosalba sintiera cómo una serpiente eléctrica irrigaba cada una de sus vértebras, hasta concentrarse en una masa tibia entre sus muslos . Desde ese instante, quedó impregnada de la euforia de su amiga del alma que sí sabía divertirse, la del montón de enamorados que terminaban masturbándose, la de preocupaciones metafísicas que trazaba su destino a machetazo limpio ; y comenzó a emular sus movimientos, abandonándose al compás marcado por Depeche Mode en I feel you, anticipándose con gracia instintiva a sus peticiones más sutiles. «Eso, así, así», aprobaba Claudia, entreabriendo la vagina en llamas disfrazada de labios, mientras a distancia los ligadores admiraban sedientos el intercambio de gotitas de sudor que sostenían los pares de muslos, cuando por algún empujón las amigas llegaban a rozarse; tenían las pupilas atornilladas en las cinturas húmedas, en el arete prendido como sonaja al ombligo de Claudia, en las sendas minifaldas al ras de la cadera, en los senos inREVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 27 ESCRITORESDEQUERÉTARO verosímilmente sólidos de tan reboCerca de las dos de la mañana, santes con pezones a punto de em- estacionaron el Malibú frente a un bestirse bajo las ombligueras . El portón apolillado . Claudia llamó a parpadeo del estroboscopio trans- monedazos, porque no se atrevía a formaba en espejismos las siluetas golpear con la aldaba, hocico de ocasionales, pero no las de Claudia monstruo, que parecía mirarla con y Rosalba, entrañables vecinas de desconfianza ; y que poco después pupitre que ya no concebían bailar fuera suplantada por el rostro blansin complacerse ; y los malos ratos cuzco de la anciana. y el llanto por esa única noche eran —Buenas noches, incinerados por el beat espasmódi- Mandrágora titubeó Claudia —Qué pena por la co y contundente que emergía de hora . Le estaba platicando a mí amilas bocinas, como el golpeteo de un ga de ti, y . . . no pudo esperar hasta ariete masculino al perforar el flexi- mañana para que leyeras su mano. ble muro del honor. —Señora, lo que pasó fue que/ Accedieron a bailar con ellos, pero —Pásenle, muchachas —bosteya les daba igual porque habían lo- zó la adivina— Me aburría de lo lingrado establecer un lenguaje de su- do . Llegaron para alegrarme el indores, un código inquebrantable. somnio —contestó, frotándose el Los galanes calenturientos se esfor- rostro con el dorso de la mano, cozaban en concretar la oportunidad: mo si tratara de alisarlo. —¿Cómo te llamas? Adentro, Claudia prendió una varita de incienso ; suspiró ; aventó — Oye ¿cómo te/ sus botas por ahí y se acurrucó en — ¿Queeé? el viejo diván, con miras a reponerDespués fueron a la mesa de los se de la pachanga. Se le notaba un casanovas, donde remataron con fastidio gastado, como si hubiera un par de Margaritas . Recuperaron presenciado muchas veces lo que el aliento, pidieron una botella de ocurriría. Cazadores para desfalcarlos, y se — La quiromancia es un don que tiene doble filo —explicó la pitonisa despidieron lanzándoles besitos. — Conste que me salí por la mira- a su nueva clienta, ante la mesa de dota de ya vámonos que me echa- cervecería con mantel de terciopelo bas—aclaró Claudia. y ribetes dorados— . No desconfies, —Ni me alegues . Esos idiotas chula . No es muy agradable que se pensaron que por sus caritas de yo- metan en tus asuntos, pero una reno fui íbamos a caer . Pero se jodie- comendación nunca está de más. ron . Más vale solas/ Rosalba bostezó, tratando de di— Lo que gustes, pero debimos simular el agotamiento de esa noterminar con ellos como Dios manda : horizontalmente. che insulsa; pero la profeta interpretó el ademán como la peor mues—Ay, ya ; hoy no quiero discutir. tra de incredulidad, así que trans— No la hicimos porque dizque no formó su lengua en la enredadera era tu ambiente . He llegado a la parlante que avanzaba por los pasiconclusión de que tienes broncas llos de la infancia de su dienta, que existenciales, y de que sólo mi adi- abría con impudicia los cerrojos de vina puede echarte la mano, tú sa- sus Diarios, que descubría confesiobes, ayudarte a conseguir galán. nes en su cajón de doble fondo, que Hace conjuros y lee el tarot, pero la encontraba en numerosas habisu especialidad es la quiromancia. taciones del internado ecuménico Ván a caerse de lujo . Ya verás. donde había pasado toda su vida y — esta hora? Ni loca . Eso es en la recámara de su última psicópura superstición. loga y en el clóset donde solía ocul—Ni modo, chulita . Me la debes . tarse con su prima Berta, la que olía 28 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA a magnolia en la entrepierna, la de ojos esmeralda como los de Claudia, los ojos que ahora le imploraban a Mandrágora que se callara, que era demasiado tormento para c u a lq u i e r a, que dijera el nombre del galán en el futuro de su amiga, y punto . Pero la adivina, en trance, continuó describiendo los túneles que Rosalba recorría a ciegas, los peldaños que desaparecían al pisarlos, las torres levantadas mediante pequeños triunfos, desmoronadas por la ventolera de palabras con la que una maldita desconocida hacía trizas el futuro de una muchacha decente y la dejaba vulnerable, sin misterio, ante Claudia. Como nunca, Rosalba deseó cubrir su desnudez con un guante, o que el oscuro ácido del lagrimal borrara la cartografía de su palma, de la memoria de su amiga. —No es posible . No en una chava como tú --sentenció la vieja, con espasmo de pánico en la mirada. Rosalba intentó retirar su mano, pero la de Mandrágora la apresaba desde antes, le cortaba la circulación como una ratonera, la dejaba pálida e inerte a medida que la sangre circulaba hacia el otro lado, arrastrando huesos líquidos, hacia la otra mano, la virginal diestra cuyas venas del dorso empezaron a inflamarse hasta alcanzar el púrpura más traicionero, convirtiendo ese manojo de apéndices en una alimaña libre de culpa, que fue deslizándose con extrema lentitud hacia el interior del bolso, colgado en el respaldo de la silla desde el inicio de la sesión. —¿Qué ves ahora? —dijo Claudia, excitadísima, arrepintiéndose inmediatamente de su pregunta. Mandrágora hizo una pausa luctuosa. —Aquí hay mierda ; algo sobre un amor y dos muertes, pero no logro identificar a nadie .— No . pudo continuar. La navaja de resorte (que Rosalba reservaba para defenderse del asalto que ya nunca ocurriría) ESCRITORES se enamoró a primera vista de aquel cuello arrugado y tembloroso, penetrándolo una y otra vez . Luego, a pesar del forcejeo, las súplicas y los gritos atrofiados, la hoja de metal anidó sin dificultad —casi tiernamente— entre los senos altaneros, amados, imposibles de Claudia, quien, abriendo mucho los ojos, todavía alcanzó a contemplar un río cálido escurriendo hacia su vientre, antes de cicatrizar su pubis florido. —Decías que no había tiempo para arrepentirse, que la vida se evaporaba, que debía usar y tirar, experimentar, olvidar. Olvidar. Tenías razón . Gracias . No sirvió de nada, pero gracias —susurró la trigueña a Claudia, retirándole con dedos temblorosos un mechón desteñido de la frente ; y dejó a un lado de su cuerpo un par de billetes, por aquello del karma.— No me mires tan asustada ; sé coherente contigo misma ; no me desilusiones ahora . No hay por qué arrepentirse ¿o sí? Yo te hice caso . Había que tener ideas propias . . . Pero estoy segura de que nunca lo hubieras aceptado, ni siquiera comprendido, a pesar de tu supuesto amplio criterio —dijo Rosalba muy quedito, al tiempo que unía sus labios con los del cadáver y los humedecía, saboreando aquel vacío de incomparable frescura por primera y única vez. Antes de salir, Rosalba juró amar de vez en cuando su recuerdo . D E Q U E R É TA R O A la sombra los ojos negros de Menchita &) Bajo las mantas blancas las frutas y verduras Se tienden, se ofrecen a la marchantería; Los juegos que se apremian con el trueque Y los hilos verbales que aparecen en justa Competencia por el precio. El comercio y el ritual reverdecen los frutos, Los utensilios son mejores, las grandes ollas Y su atractiva redondez para la cocina De semillas. Son tiendas de la más lúcida campaña. Es el campo abonado y fértil de la conversación . . .Se le toma el pulso al ombligo del melón, Se le quitan a la lechuga las primeras hojas, Aquéllas con más filos negruscos ; cortan ésos el rabo A las cebollas; que el aguacate no esté pasado ; que luzca La naranja su color al lado de los nopales . .. A la sombra los ojos negros de Menchita Y su canasto con pan . Por la tarde se llegará Por la calle de Allende tocando puertas, vendiendo Los dulzores para la merienda de la casa. Allende 21 sur Yo nací en el cuarto más grande de la vecindad —el primero, El que daba a la calle, con la ventana al poniente, por donde Entraban los ladridos de los perros de cantera de la casa de enfrente, Desde donde veíamos danzar allá muy arriba en la cúpula de San Agustín a los músicos angelicales—, el de los techos más altos Y las vigas más viejas. Gracias a que eran los días de la luna tuvimos un pleno alumbramiento El mundo y yo. REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA E S C R I T O R E S D E Q U E R É T A R O De sucesos sucedidos y lo demás Carlos Batista Dos poemas María Teresa Azuara («La Buhardilla») Atardecer Miré tu viaje vertical hasta que tocaste con tu redondez el filo de vidrio resplandeciente, abrasaste el universo con tu color de fuego perdiéndote en el fondo del tiempo, escondiéndote de la ansiosa mirada de quien al abrigo de-la noche te busca y sólo se encuentra con su azulado reflejo . Querétaro, 1996. Encuentro en naranja Mirarte es abrazarme al sol en un juego de niños; sueño en naranja, me pierdo en conjeturas y las últimas brasas de la noche me vuelven incendio, lluvia de luz, hendidura, huella abierta al encuentro . Querétaro, 1996 . 30 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA Ya estoy empezando a entender porqué pasan las cosas . Uno nunca sabe por qué suceden, pero suceden, y si se fija uno bien, entonces puede ser que sí se sepan antes de que sucedan. Eso lo aprendí con la cosa horrible que pasó con Crisanto el día que lo mataron . Si lo estoy viendo clarito . Y no sé por qué él no lo vio, si no, ahorita todavía estuviera vivo, y yo no me hubiera fijado en lo que me fijé. Crisanto casi siempre andaba borracho, y ya borracho, era muy alborotado . Siempre con ese chico cuchillote metido en el cinturón . Había que verlo . Como que echaba chispas por los ojos cuando se enojaba por algo . Yo por eso cuando lo veía venir bor racho, nomás pensaba : «ya viene otra vez borracho ese Crisanto», y ni le hacía caso ; y si él me empezaba a hablar pues yo le contestaba, pero sin estarle haciendo caso, y entonces él se iba . Lo raro es que ese día venía borracho y no se le veía ; ni siquiera en la voz, pero eso sí, con su chico cuchillote en la cintura . Como no lo vi borracho, esa vez sí le hice caso cuando me dijo que si no había visto al Carlón, y yo le dije : «no Crisanto, no he visto al Carian», y era mentira, porque hacía un rato yo había visto al Carlón y él también me había preguntado por el Crisanto. «Pues donde lo veas —me dijo—, le dices que lo anda buscando Crisanto» . Y se fue. Yo no sé por qué le eché la mentira, pero de todos modos no me creyó . Eso lo vi, porque cuando me dijo lo que me dijo, ya los ojos le estaban brillando. Al rato pasó la Delia, y venía como espantada . Yo le dije : «pos . . . ¿qué se tráin éstos?», y ella se hizo como que no me oyó, y se siguió de largo . Yo pensé : «algo se tráin éstos», porque la Delia andaba como espantada. La Furia del Mar está para allá, y para allá se fue Crisanto . La Delia no, ella se fue para acá . El Carlón estaba en La Conga, que está de este otro lado, antes de llegar al muelle, del lado de acá . Yo supe que iba para allá, desde que lo vi venir renqueando, «ya vas a La Conga» —le dije—, y es que todos sabemos que en La Conga hacen mejor los remedios que en la botica. E S C R I T O R E S D E Q U E R E T A R O Sí —me contestó—, voy para allá», y fue cuando me preguntó por Crisanto . Yo le dije que no sabía, y me invitó a irme a tomar un remedio con él. «No Carlón —le dije riéndome—, yo no estoy malo. Mejor se lo invitas al Crisanto» . Eso le dije, y se fue renqueando . Fue lo único que vi, y es que todavía no empezaba a fijarme en lo que luego me fijé. •ETIQUETAS Fue después que se fue el Carlón, cuando vi al AUTO ADHESIVAS Crisanto, que me di cuenta . Lo vi venir y pensé: •PLUMAS SHEAFFER «Qué bueno que viene Crisanto . Le voy a decir que lo anda buscando el Carlón, y que lo espera •UTILES Y MUEBLES en La Conga. Eso pensé . Y también pensé que a DE OFICINA lo mejor sí me gustaría tomarme un remedio aun-•CINTAS ADHESIVAS que no estuviera malo, pero llegó Crisanto y ya •PRODUCTOS no terminé de pensar. Venía un poco raro, pero no parecía borracho. PARA ARTISTAS Lo que sí parecía, era que venía enojado . Tan lueY ARQUITECTOS go llegó junto a mí, me preguntó que si no había visto al Carlón, y ahí me empecé a fijar . Ahora ya sé que por eso le eché la mentira ; porque vi que algo malo iba a suceder. Pero si hubiera sabido la cosa horrible que iba a pasar cuando lo mataran, le hubiera dicho que el Carlón estaba en La ConDesde 1949... ga esperándolo, pero no se lo dije . Sólo le dije que Las mejores marcas no lo había visto, y entonces Crisanto se fue para . sprecio alosmejr La Furia del Mar. CASA MATRIZ Vía Ricardo J . Alfaro. Así empecé a fijarme por qué pasan las cosas, Después de la fuente de piedra. Tel . : 236-0066 Fax : 2360044 cuando vi a Crisanto . Pero creo que cuando las cosas van a pasar, pasan aunque uno no quiera que pasen. Cuando llegó la Delia, entonces supe que ella era el Cuando ya uno se empieza a fijar en las cosas que problema del Carlón y del Crisanto . Eso lo vi, cuando pueden pasar, ya es más fácil que uno se fije en las la vi venir con su cara de espantada, y pensé : «Mira cosas que se debe uno fijar, y yo me fijé en los ojos de nomás lo que andas haciendo Delia, por andar de Crisanto ; y yo creo que él pensó mal, porque el primer puta» ; y le pregunté que qué traían éstos, nada más brillo de sus ojos me lo echó a mí, cuando puso la por preguntar, porque ya nomás de verla, supe que mano en su cuchillote, y yo pensé : «mejor me hago a ella era la del enredo. un lado, porque esto es problema de ellos, y alguien La Delia es mujer de Crisanto . Bueno, era. Antes va a salir mal» ; y esto lo pensé, en el mismo momento no, antes ella trabajaba en La Furia del Mar, de en que el Carlón sacó también su metal, y ya estaban encuerarse y esas cosas . Si me parece que la estoy los dos tirando tarascadas junto a mí . Todo eso lo vi, viendo, así sin nada. Era como un globo, hecho de igual que lo vio la viuda Delia, que estaba por allá y muchos globos, que parecía que se iban a reventar. abrazada con Carpio, nomás viendo cómo se mataba Así era la Delia, pero un día se la llevó Crisanto. Crisanto con el Carlón . Y yo pensé : «Sí, yo sabía que Bueno, y para qué tengo que andar pensando en todo esto iba a pasar», y es que me había estado fiando esto —pensé—, si esto es problema de Carlón y de en lo que me tenía que fijar. Pero ya no sirvió de nada, Crisanto . Y en esto pensaba, cuando vi que ya venía porque ya estaba matado el Crisanto, y el Carlón se el Carlón, y me dije : «estuvo bueno el remedio, porque estaba desangrando. el Carlón ya no viene renqueando», y llegó y me preTodo lo vi . Así como se los cuento porque yo estaba guntó otra vez que si no había visto al Crisanto ; y yo ahí, mirando lo que sucedía, y que yo ya sabía que iba le iba a decir que sí, pero allá del otro lado ya venía a suceder. Lo único que yo no pude ver, fue la cosa Crisanto, y venía borracho . Por eso ya no le dije nada horrible que pasó ese día que mataron a Crisanto y al Carlón, porque él también lo vio venir. fue que, ese día, también, me mataron a mí. REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 31 E S C R I T O R E S D E Q U E R É T A R O Viento de Getsemaní Entre palabras Ulises Avendaño López Rafael Blengio Ardiente es el engaño, carcoma, salitre que aflora en el muro, garra que se apodera del falaz territorio de la carne. Creados y en cruel desgaste terminamos en el exacto inicio : arcilla, polvo, mientras dibujamos con el dedo una señal celeste que derribará el rayo. Y así somos: guijarros llevados por un río milenario e impávido, simulacros, espectros en las sombras. Tu mano que remueve horas idas traza los signos de afrentoso presente, mudo sueño en mi aliento, en mis ojos. No son tus ojos un lugar para habitarse he recorrido el sueño acariciando sus vulnerables imágenes. Las cosas tropiezan vuelven a levantarse y permanecen escucho pasos detrás de las palabras pero nadie responde y el almanaque se agiganta como un grabado de rebeldía en las arterias Es tu lenguaje que no entiendo o es justamente la daga que se clava en el abismo de la noche. Entre la noche y el olvido nadie ni el silbo de tu nombre. Palabras que fueron lanzadas desde la noche de la tierra, remedo de una melodía ciega para nadie, para nada. No retrocedes, como ellas, eres flecha sin retorno. Un caos te consume y avasalla, desidia indomeñable que se adueña de abandonada casa y la vuelve sólo vientos y polvo insustanciado. Atrás quedó la luz, antes réplica del tiempo. No toques la inocencia infinita de las cosas, dispendio necesario para conservar la especie, apenas barcas para alejar el olvido, llámense oblación, vergel, rizo de ola. Una sola palabra basta para vulnerarlas (¿Luzbel, dijiste?) y así te vuelves pieza de un destino en su giro ignominioso, demoledor, fiero, calculado . REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA El Licenciado Jorge Fábrega, asiduo lector de la Revista Maga, Felicita a los editores de tan importante esfuerzo editorial por su reaparición y los insta a continuar con tenacidad en esta lucha por la cultura nacional . E S C R I T O R E S D E Q U E R É T A R O Cuestión de fe Lupina Calzada (Escuela de Escritores de Querétaro, SOGEM) uchos habíamos oído hablar de las ceremonias de sanación y de los hechos asombrosos que se realizaban por medio de la oración que Fray Jerónimo practicaba sobre los enfermos. Esa tarde, el cielo se desplomaba gris sobre la ciudad, como queriendo aplastar nuestra esperanza. Hacía rato estábamos ahí, tú y yo, sentados frente a una mesa en el café de siempre . Esta vez, esforzándonos por aturdir la angustia con la agitación que había en la plaza, en el ir y venir de la gente . De vez en cuando nos mirábamos, tratando de esbozar una sonrisa que al transformarse en mueca nos obligaba a clavar los ojos en los asientos de nuestra enésima taza de café. El tiempo arrastraba las manecillas del reloj, aún faltaban unos minutos para las ocho ; a esa hora debíamos ir en busca de Fray Jerónimo y del milagro que alejaría de ti la fatalidad. Aquel olor a nube estaba por todas partes, pegado a las paredes, sobre el césped, oculto en los macizos de flores y entre las copas de los laureles que chocaban entre sí. Desde entonces solían recortarlas simétricamente para formar las hileras de dados verdes que rodean la fuente. De improviso, al levantarse y señalando los nubarrones que rasgaban sus vientres en la torre dijiste: —Angela, intentemos llegar a San Francisco antes que se desate el aguacero. Enseguida inclinaste el cuerpo poderoso . Al retirar mi silla —en ese roce fugitivo— en tus ojos vislumbré tu alma . Me pareció insoporta- M ble la posibilidad de tu ausencia. Traspusimos el pórtico empapados . Para llegar a la sacristía nos abrimos paso entre el tumulto — era un día festivo— . Amor, me tomaste de la mano para cruzar la nave, la aferraste con tan inconsciente intensidad que me dolió. —Angela, cariño, perdona, no me sueltes. La gente se apretujaba en los altares y nos hacía difícil el paso, los más concurridos eran el de las Ánimas y el de la Divina Infantita . Sobre ellos en formas y tamaños diversos la milagreria se desgranaba en el terciopelo carmesí que enmarcaba el fervor popular . Enjambres de veladoras parpadeaban entre los floreros que contenían atados de nardos ; su fragancia se fundía con el olor de la cera . Ahíto de incienso se tambaleaba el altar principal. Parecía imposible respirar. --Queremos hablar con Fray Jerónimo, ¿es usted?— Había ansiedad en tu voz cuando interrogaste al anciano. —No ; Fray Jerónimo salió, ignoro a qué hora regresa. —Pero nos dijeron que a esta hora siempre se encuentra . ¿Está fuera de la ciudad? —No, señorita ; se le presentó un imprevisto. —Podríamos esperarlo —insistí. —El Templo se cierra después del oficio, dudo que el hermano regrese antes de las diez . ¿Es una emergencia? —Diría yo que sí, Padre, gracias. —afirmaste y nos retiramos. Ya fuera de la Iglesia caminamos con desaliento, aún lloviznaba y se escuchó esa campana . Tañía leve, casi con humildad, como discul-- pándose de profanar el silencio; supuse que llamaba a unos cuantos, acaso a nosotros. —Vayamos allá, a esta hora en el Santuario hay poca gente—aseguré. Entramos en el solitario recinto; cerca del altar, con una súplica nos postramos. Sobre la izquierda, a unos pasos del confesionario se oyó que alguien ojeaba un libro, parecía que rezaban . —Tal vez el Padre quiera oír mis pecados .— Con gesto firme que disipaba cualquier vacilación interrumpiste el murmullo. Esperé un rato hasta que te levantaste absuelto, vi que charlabas con el Padre y me acerqué . . ., quizá presentía tu pregunta. —¿Padre, podría usted impartirme la bendición del Espíritu Santo? —¿, La bendición del Espíritu Santo? —Sí, Padre, mañana me interno, voy a someterme a una intervención quirúrgica . Estoy casi ciego . Es un tumor en el cerebro se desconoce su naturaleza pero se desarrolla con rapidez. Después aclaraste: —Padre, antes de venir aquí, estuvimos en San Francisco, ahí esperábamos encontrar a Fray Jerónimo, pero no estaba . Nos han dicho que bendice a los enfermos con una plegaria especial que invoca al Espíritu Santo . En mi caso hablarle representaba una esperanza. Quería decirle que no soy muy religioso, pero tampoco un escéptico: quería decirle que creo en la Providencia Divina. El silencio y el sacerdote fueron una misma cosa hasta que el confesor abandonó la penumbra . No REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA E S C R I T O R E S D E Q U E R É T A R O era alto, aún joven, en su rostro moreno destacaban como precipicios interminables sus ojos : cuando te observó había en ellos el brillo de la emoción contenida . Recuerdo claramente su voz pausada. —Soy Fray Jerónimo, hijo ; ¡alahado sea Dios! El que todo lo puede está contigo . Hagamos oración. Mis lágrimas no pudieron borrar tu estremecimiento . Te vi asentir con una sonrisa que no conocía. Después, el ritual fue breve . .. En la calle respiré hondo hasta atragantarme con el aire recién lavado . Enseguida emprendimos el camino de regreso sorteando los charcos de mercurio donde se acumulaba la luz . Apoyada en tu serenidad intuí nuestra dicha de todos estos años y supe que podría hablar sin amargura de una cuestión de fe . Dos poemas Ricardo Mazatán Páramo El llanto es una coincidencia trágica. Un día era tarde y nos pusimos a llorar. El mundo se llenó de gente: el nacimiento del mundo fue un rumor tan poderoso que hoy todos existimos. Nos tallamos los ojos y preguntamos ¿por qué? y el mundo se reía . U REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA Los días siguientes Podré tomarte de la mano Y girar mi cabeza Tántas veces Que los libros Y la gente y las muecas Y todo lo demás Será circular Y no tendrá principio Ni tendrá fin E S C R I T O R E S D E Q U E R É T A R O El dragón irremediable Manuel Cruz 1 La imagen Este animal se alimenta de nostalgia sabe que lo que busca está en la propia ausencia y es esta la razón que lo lleva a contemplarse a buscar el destello que marcará su fin y su principio. Mientras lentamente se recorre alimenta su memoria sus actos nacen ya recuerdos y su giro interminable crea la imagen de un trazo fugaz que deja su huella en la serena superficie de este lago. La impaciencia por atestiguar el propio desvanecimiento le ha otorgado la apariencia de animal aletargado de resignado habitante de la superficie que en ocasiones sumerge la cabeza en las aguas de la imagen en el intento de acercar la posibilidad de aquel encuentro . viento un sonido que construye su nido en el silencio de mi cuerpo Todo es vano al haber escuchado el tenue roce de tu aliento La luna es negra y este lugar se ha vuelto inhabitable. Las certezas ya no importan Ami lado observo la huella de tu paso sé que tu presente es la inminencia y estas palabras una parte de tu cuerpo. Es la plenitud de una gota de lluvia al caer y multiplicarse sobre un charco la pureza de una lágrima secretada sin sentido la falsedad de la memoria que a sí misma se consume y alimenta a la blanca verdad de lo olvidado El mirar sólo el mirar es la dulzura estar en sí habitarse Este es el sitio detrás de un cristal encima de una barda observar cómo permanece el débil color de la nostalgia sin la más leve intención que lo perturbe Mirar sólo mirar esta lluvia de palabras. II El espejo de agua Es tu ausencia el pertinaz augurio el alimento encendido del melancólico dragón irremediable que recorre la playa de la evocación del eterno asedio. Es la memoria de lo que no existe el territorio en que se afana el continuo país de lo olvidado viento sucesivo la crepuscular certeza que lo conduce a derramar su liquidez para inundar de resinas su memoria. esta la ofrenda del quiróptero el amoroso canto ante las olas donde el dragón espera cada luna a tu figura. Es 111 Bajo el agua Es el deseo ferviente la promesa que voz alguna nunca pronunciara la intensidad del presentimiento que me permite conocer la verdad de tu presencia el eco de un lenguaje moribundo en el REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA E S C R I T O R E S D E Q U E R É T A R O Señal de fe Eduardo Garay Vega a tomas por el brazo mientras pienas y observas los aparadores llen os de grandes y costosos regalos que jamás podrás obsequiarle porque tu pinche salario sólo alcanza para mal comer y mal vivir en esa pobre vecindad que se encuentra al final de la calle sobre la que caminas en sentido contrario al resto de las personas que desesperadas se dirigen a tomar el camión que también tomabas antes de casarte con la chava que en estos momentos se cuelga más fuerte de tu brazo mientras anhela el día en que podrá entrar a las tiendas y saldrá con todos los objetos que entre los dos habrán elegido para adornar su casa de las afueras de esta ciudad que ya no aguantan por tantas y tantas cosas que parecen acumularse los días en que menos dinero tienen y terminan huyendo despavoridos a ese maldito cuarto en donde la abrazas y tratas de infundirle valor mientras ella te inyecta esperanzas de que todo va a cambiar algún día porque ya lo dice el dicho ese de que no hay mal que dure cien años aunque los años parezcan eternos y tú no veas un cabrón centavo porque tu trabajo es tan mediocre y tan mal pagado que no sólo han tenido que renunciar a la ilusión de una casa sino incluso han sido invadidos por el miedo de hacer el amor y descubrir un embarazo que echaría a perder sus ya de por sí jodidas vidas en las que se tienen que conformar con caminar todos los días por esta triste y estúpida calle llena de regalos incrustados en aparadores luminosos que sonríen y se burlan de todos los que pasan enfrente de ellos secándose el sudor de las manos que sólo tienen dinero para lo más indispensable y finalizan las noches amarrados al sueño ese de la mañana afortunada en la que todo sale bien y solamente es necesaria una muestra de amor como la que ahora tiene la chava que se recarga en tu hombro en señal de fe . 36 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA Dos poemas Maricarmen Pitol Fueron sus miradas las palabras que el tiempo tibiamente convirtió en ternura El tacto suave de sus manos se empeñó en sanarme Poseedores del secreto acunaron mi verdad en un nicho Nunca cesó su voz Nunca venció el silencio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bailen los druidas que se aquieten los malos espíritus que las brujas no invadan los cielos que los duendes no coman cerebros que los gatos no hechicen el alma Bailan los druidas que los santos descansan en paz que el horror ha dormido de pronto que el saber ha habitado a los hombres que tu luz ha encendido mi hoguera . E S C R I T O R E S D E Q U E R É T A R O Trayectos (Fragmentos) Martha Favila Habito la frialdad de una caricia Tenue el sol atrapa mi reflejo en su tiebieza Esperaba la flor una brisa cálida posándose en los pétalos Viajar por caminos sin nombre veredas que la yerba cubre ocultando su trayecto Quise aclarar la turbiedad del agua que arrastra en su cauce la cordu ra viajo con el cansancio del que no ha dormido por mil noches en busca del castillo memorable Luz y sombra en las pupilas palabras de agua el cielo en la lengua el gusto del rocío sobre una hoja Hablo de la tierra en donde esculpo sobre el viento la libertad de la roca del silencio de la estatua mutilada a golpe de preguntas de la santa mordedura de la víbora en mitad de la memoria del oficio diario de segar las flores muertas bajo el manto de la luna Dos poemas Miguel Ángel Torres Vera Esta ciudad /cagada de palomas sedienta de verbo alzada sobre la sombra sembrada de traidores Tiembla a ratos cuando llegas y tus nalgas poderosas arrastran el tiempo Hice mío el camino por instantes la sombra hechizó mi alma como quien bebe el último suspiro de una rosa Cien veces quise encontrar el camino de regreso logré que la nostalgia y la tristeza fueran rima agridulce como el níspero acá las casas /las cosas sin nadie expectante Con vista vaga esperan la lluvia una humilde desesperanza al hombro REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 37 E S C R I T O R E S D E Q U E R É T A R O Requiem Eulalio Gómez (<<La Buhardilla») En Querétaro se dice que, en conventos como ése, hay túneles subterráneos que comunican con el Cerro de las Campanas, el de los fusildados; que a ciertas horas se aparecen fantasmas sin cabeza; que de algunas baldosas salen, por las noches. voces quejumbrosas que van doliéndose por los rincones. hí vive él . Es su casa . Como otros días, llega de sus actividades y entra a esos siglos acumulados en alacenas y que se anidan subrepticiamente en la argamasa de los muros . Son las ocho de la noche . En el templo contiguo, un coro canta . el «Requiem» de Mozart por ser el «Viernes de Dolores» . En el refectorio, del que se han ido los demás, encuentra sobre la mesa un poco de pan y el termo con té de manzanilla para preparar un sueño relajado . A sorbos esporádicos va consumiendo esa frugalidad mientras aprovecha la quietud para leer. Cuando termina, las horas se han convertido en casi media noche, eh grillos y en una profunda soledad. El silencio, ya sin mezcla de ruidos, le inaugura pensamientos de los que se rumian consigo mismo y a solas . Reflexivo, decide irse a dormir . En la oscuridad se escucha, muy hueca, la reverberación de sus pasos que suben los escalones de cantera vieja . En el claustro superior deambula un rato por el cuadrado de arcos de medio punto que los tiestos pueblan casi disueltos en aquellas sombras . Recorre con la reflexión su día y su conciencia: comprueba fallas, como humano que es, mas predomina la satisfacción por lo hecho en la jornada. De pronto, junto con un leve sobresalto en el pecho, sus ojos se encuentran con otros que lo miran con penetrante fijeza . Súbitamente lo atrapan las resonancias del «Requiem» que aún vagan por entre la arcada . ¡Sí, ahí está!, otra vez, el borrón del visitante nocturno que Rubén Maya (Querétaro, 1964): Saudíes A, pastel y acrílico s/amare, 1995. 38 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA nadie sabe de dónde llega para acomodar su bulto de misterio detras de una de las columnas, como al acecho de algo . El lo ve, pero sigue caminando con pisadas tenues, como para no espantarle . Termina la caminata y entra a su habitación. Ya en cama, su espíritu alienta unas últimas plegarias y su mano desalienta la luz en la lámpara de buró. A poco de quedarse a oscuras, casi como adrede, aquella presencia parda empieza a salir con sigilo de su pedazo de sombra y va llenando los pasillos del convento con una erizada desesperación persecutoria y escalofriantes alaridos, como de angustia lastimera de estrangulados que claman por una ayuda que nunca les llega. De repente y en seco : un silencio más denso . . . Él, imperturbable, escucha todo desde su lecho como si nada ocurriera y se va quedando dormido como los frailes. Pero, fuera de su celda, vuelven a dispararse recurrentemente aquellas estridencias en ráfaga, como ánimas en pena que se persiguen para descuartizarse unas a otras. Los silencios, más largos aún y abismales en medio de la tiniebla, también retornan. Acostumbrado a ver y oír esto en ciertas noches, el religioso se abandona al descanso del sueño, seguro de que, porque no existen, aquellos espectros no podrán ser atrapados ni rasguñados siquiera por ese gato inofensivo que viene todas las noches, quién sabe de dónde, a correr y aullar por los corredores . El claustro entero se hace también sereno requiem y profundidad. Marzo 29, 1996. Textos .. .. varios . .. Las humanidades en la formación del ingeniero Johannio Marulanda, Ph .D. Ingeniero Civil, Profesor Titular, Departamento de Mecánica de Sólidos Universidad del Valle. Calí, Colombia. E s posible acercarse a este asunto desde la racionalidad instrumental del técnico, desde la especulativa del filósofo o desde la del administrador académico. Las humanidades son importantes porque humanizan —que dice mucho de la percepción que se tiene de nosotros—, infunden sensibilidad y responsabilidad social limando las asperezas de un quehacer árido . Por esa vía se introducen cursos de historia, español o relaciones humanas, filosofía de la ciencia y estética . Son actividades des- hilvanadas, sin rigor ni pasión, en un currículo profesionalizado . Se supone que estos créditos permiten decidir mejor sobre tecnologías que deterioran el ambiente y construyen un mundo artificial a costa del natural . Se ensayan nuevos contenidos y estrategias metodológicas, se consultan a los estudiantes y a expertos, cambian los docentes, aumentan los créditos y los reclamos permanecen . Mientras las prem i sas no varíen las respuestas gira-rán alrededor de lo mismo, porque el problema no es visible o no deseamos acercarnos al nudo. En el momento de enunciar la pregunta hay una premisa que la deslegitima. Interrogar acerca de la importancia de las humanidades en la ingeniería supone una diferencia ontológica: las humanidades están al otro lado de las tecnologías como la ingeniería o la medicina . La pregunta sobre la importancia de la matemática o de la física modernas también puede ser aceptada como legítima y pertinente, pero el interrogante lleva la impronta de la externalidad y el pragmatismo. Se supone que las humanidades e inclusive las ciencias básicas están en un campo y las tecnologías en otro . Este supuesto admite la pregunta sobre la relación, otro supuesto no la admitiría. La ingeniería y las humanidades como teorías en sentido restringido, son humanidades en sentido amplio. Las tecnologías nos atañen como humanos . Están separadas de otros campos por el imperativo del oficio, por la especialización y la división social y también por la naturaleza de los objetos sobre los que versan . Sin embargo, esta REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 39 separación es salvada por el momento de retornar al humano y a lo social, donde todo se encuentra integrado. Un argumento para justificar la separación, reside en la diferencia que existe entre los objetos de cada teoría, pero aceptar las diferencias epistemológicas no significa imponer distancias existenciales . No se trata de unificar las teorías y métodos sino de explorar las diferentes lógicas y de superar los obstáculos al pensamiento, impuestos por el interés particular. Somos expertos en procesos de transformación, conocemos las leyes y los vericuetos de la máquina, de la edificación, de la semilla, del procesador. Transformamos pensando en la cosa, pero sin pensarla . Otros han expresado sus deseos e intereses y formulado un mandato para que los hagamos realidad, a través de una sorprendente tecnología . Otros han decidido con antelación lo que debemos hacer y sobre el destino de nuestras obras. Transformamos el objeto pensando en él, pero no tenemos su dominio. Otros especulan y teorizan sobre nuestro quehacer, estamos en su discurso, somos su objeto de reflexión . Desde allí somos valorados y juzgados como chamanes con maravillosos poderes, pero, irresponsables, depredadores, contaminadores, como máquinas eficientes pero ciegas que no miden las consecuencias de sus actos ; sin capacidad para pensar más allá de lo que manipulan, que piensan en lo que hacen, pero no sobre lo que hacen : no saben lo que hacen. No hay aquí nada específico de la condición de ingeniero, igual sucede con otras actividades cuando se impone la lógica de la separación y la oposición. Podría decirse que un asunto es ejercer el oficio y otro pensarlo . Que somos libres de pensar, allá nosotros si no lo hacemos, pues nadie nos cohibe. Además, para un desempeño competente basta el conocimiento de la tecnología, lo demás corre por cuenta de cada quien . En forma menos burda, esta idea impera en nuestras casas académicas y rige las decisiones curriculares . 40 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA En la academia se aprende un oficio y se barniza la fachada del ingeniero con un brochazo especulativo y deshilado de humanidades o cultura general, en adelante lo demás corre por su cuenta. Somos libres. En ¿Cómo orientarse en el pensamiento?, Kant sugiere : " . . .se puede decir bien que el poder externo que priva a los hombres de la libertad de comunicar públicamente sus pensamientos los priva también de su libertad de pensar, y éste es el único tesoro que todavía nos queda en medio de todas las cargas civiles y también lo único que puede aportar un remedio contra todos los males inherentes a esa condición?' Separar campos cruciales de conocimiento es una manera de incomunicar y una coartación a la libertad de pensamiento. Sostener la segregación de los saberes es una limitación al pensamiento. Aunque la argumentación sea académica y respaldada por científicos de ambos bandos, es una restricción al pensamiento, una barrera a la libertad, legitimada y aceptada como obvia y natural, necesaria y conveniente, incluso como expresión misma de libertad . Como con frecuencia ocurre, una limitación impuesta de manera imperceptible o inconsciente a la libertad, es entendida como prueba y expresión de la Iibertad. Al escoger una ingeniería, también se escogió la opción que esquiva el conocimiento de las humanidades y viceversa . Esta es una decision libre. El currículo separa y opone, establece límites al pensamiento y a la acción . Ofrece opciones profesionales vacunadas contra problemas que no son de interés . Una vez en el ejercicio profesional somos responsables por el manejo y la tutela de riquezas y personas . Tomamos decisiones en ámbitos de cuya racionalidad nada sabemos, contra cuyo conocimiento hemos sido inmunizados . Otros deciden y cuando asumimos la responsabilidad por una decisión, lo hacemos desde una estricta racionalidad tecnológica o desde un interés particular. Pocas veces atinamos . Pasamos de máquinas ilustradas producidas en serie, a ser ciudadanos irresponsables por ignorancia o indiferencia. Basta ver los desatinos : Guavios, apagones, barcazas, redes ferroviarias desmanteladas, conflictos sociales en los que la tecnología es crucial, despilfarros, obras abandonadas. Productos de la ingeniería, colmados de racionalidad hacia dentro y de sinrazón hacia afuera . Hay una responsabilidad ineludible en quien diseña programas académicos y en la política que los fomenta, pues generan procesos de formación de personas atadas a una racionalidad insuficiente, insufladas por una supuesta competencia profesional, limitadas en su libertad para ser y pensar, para hablar de hechos y valores, de la razón y la sinrazón. Tenemos, como ingenieros, una muy firme y equivocada convicción . Creemos ciegamente en la razón, que así como realizamos la máquina y el cultivo, diferenciamos lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo bello de lo feo. Se trata de una extensión gratuita de la racionalidad instrumental a un campo en donde es impropia . Herederos del iluminismo, racionalistas optimistas y empedernidos, suponemos que con el adecuado uso de la razón pueden resolverse todos los asuntos. Aplicamos la inducción a destajo, suponemos que todo lo que ha sido según una ley, continuará siendo, bajo la premisa de que hay leyes infalibles y universales inferibles de sucesos particulares . Creemos en axiomas, en la deducibilidad, en la permanencia y en la lógica formal . Hacemos uso extensivo de la razón instrumental para formular proposiciones normativas que implican valores y prefiguran un deber ser, bajo el supuesto de que esta racionalidad es suficiente . Pero, es bien sabido que la racionalidad nos puede conducir a respuestas acerca de cómo lograr algo, a la selección de los medios eficaces y a los mejores procedimientos, pero no dice mucho sobre los fines y los deseos. La razón no dice hacia dónde dirigirnos, aunque nos ilustra sobre los procedimientos para llegar. Estos temas nos atañen, están vinculados con la guerra y a la paz, con la tolerancia y la intolerancia, con el desprecio por la vida y el culto a lo vanal . Estos asuntos incumben a los ingenieros, o al menos a ciudadanos que han escogido una rama de la ingeniería como oficio, a quienes se les ha coartado la libertad de pensar en el sentido .kVaenmotsidc a) Existe en nuestra : cultura una dicotomía clasificadora de las gentes : los NOSOTROS y los ENEMIGOS DE NOSOTROS . Europa es especialista en esta segregación . En ambos grupos se colocan etiquetas sutiles que dependen del interés y de la circunstancia . De acuerdo con esa clasificación se formulan metas para la nación que son sólo las de los NOSOTROS. En el primer saco caben los ciudadanos obedientes, que no hacen paros ni muestran sus nalgas en público, que acosan damas en privado, que no se casan antes del reinado ni protestan más allá de lo que un inspector considera decente, que no ven discriminaciones por ningún lugar, pagan sus impuestos y los sindicatos a los que pertenecen son de los buenos, que viven el desempleo como una oportunidad y la violencia oficial como una bendición higienizadora, están convencidos de que todos los problemas pueden ser resueltos por la vía cordial de un diálogo con el Estado, aceptando la norma y la voluntad del poderoso. En el otro saco están los demás . El caso b) : ¿Qué pueden decirme, si, como colombiano, después de estudiar el asunto, con rigor de ingeniero, he llegado a la conclusión de que San Andrés y Providencia pertenecen a Nicaragua? ¿Qué me dicen si la racionalidad de geómetra me convence de la necesidad de suspender las reclamaciones sobre Los Monjes que son, en justicia, venezolanos? Hay en estas caricaturas un conflicto de valores, una idea operante acerca de lo bueno y de lo malo, en la que lo relativo a NOSOTROS es bueno y lo demás sospechoso . No hay una lógica que dé cuenta de raciocinios de esta naturaleza . Es un campo vedado para la razón instrumental, sólo caben las creencias, los valores, las emociones, que no deseamos conocer. Debido a que estos asuntos no le incumben a la ingeniería pueden dejarse de lado en la formación académica, que cada Impresora * Editora * Diseño uno los asuma como individuo. Sellos de goma * Afiches Allá cada quien se Memorias * Libros * Revistas instruya en cultura general o huBrochure * Volantes * Facturas manidades, que decida y piense lo Habladores . . .y mucho más que le parezca. Levantado de textos * Arte Creativo. En una ideología de liberalismo Calle 29 entre Ave . Méjico y Justo Arosemena radical puede caber esta idea, pero, no somos partículas autosuficientes . Los valores, las posibilidades de una u otra PUBLIPASA apoya decisión, los juicios y el sentido de nuestros actos, dependen de los de- cionales pasó sin dejar mayores logros. más . No es ésta una filosofía de la cien- Pero es posible ensayar en pequeño, cia ni de la técnica que aceptaríamos explorar opciones en espacios reducicomo campo legítimo para la reflexión dos con gran autonomía, sobre la base del ingeniero . Es política, sociología, an- de dos tesis : primero, se trata de jóvetropología de los nuevos tiempos, psi- nes soñadores, ansiosos de respuestas cología, estética ; es la vida cotidiana sin existenciales, de hallarse a sí mismos; etiquetas ni diplomas, la de nosotros segundo, son ingenieros calificados. No se trata de identificar los servique, por alguna circunstancia, somos cios que a la ingeniería le prestan las ingenieros. Sobre las posibilidades de actuar con humanidades sino cómo la ingeniería originalidad en este campo, pocas son se sumerge en las Humanidades, lanlas opciones . Las propuestas se redu- zando la pregunta al contrario y a otro cen a una nueva lista de cursos, dise- contexto. ñada con rigor, que plasma los ideales de la institución, pero que, al momento de ejecutar, cae en lo tradicional . Se supone que es posible aprender sus contenidos como una regla de tres . Si la docencia universitaria ha dado muestras de agotamiento y caducidad en una ciencia y una técnica que avanzan más Tomado de la revista Energía y Computación, Volumen IV, N° 2 . Segundo Semestre allá de lo imaginable, en las humanidade 1995, Edición N° 10, Departamento de des ni se diga . ¿Qué hacer y cómo? El Electricidad, Universidad del Valle, Cali, momento de las revoluciones instituColombia. PUBLICACIONES LIBRES DE PANAMA, S .A. Confíe su impresión a PUBLIPASA Tels .: 225-4801 225-4804 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 41 ••••••••••••••• Ave . Manuel Espinosa B . Edificio Don Sindo Nº 48 Apartado 6-6276, El Dorado e 264-1758 • Fax : 223-5297 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA Altos de Bethania Casa Nº 10-A e 236-6740 Ave . Abel Bravo y Calle 59 Edificio Deco Plaza (Obarrio) e 263-3816 Fax: 223-5297 Tobías Díaz Blaitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. La amada perdida Programa ¡Oh, cuánto quiero ahora tu pálida sonrisa, tu delgadez de cierva que odiaba inútilmente, tus gestos y canciones tan llenos de tristeza, tus locas ansiedades girando hacia la muerte! Cantar al amor y a la vida. En esta tierra multiplicarse. Sembrar en el alma un ritmo alegre. Soñar canciones en los laberintos del sueño. ¡Oh, cuán lejana estás ahora que te quiero! . .. Lejana como estrella que brilla levemente en el oscuro fondo de las cosas perdidas, perdidas para siempre . . . Vivir como si todo tuviese sentido. Decapitar esfinges. Vivir como si todo fuesen flores y cristales de fuego. (La luna en la mano, 1947.) XIII Este animal que se encastilla en el boscaje donde mora un brujo se me parece un poco a la corriente helada del espejo, en su reflujo. Vivir intensamente y escuchar el eco de nuestros pasos nocturnos. Ocultar el veneno. Las ojeras esconder. Lanzar los brazos fuertes contra el agua. Empujar la vida más allá de sí misma hasta el límite mismo. Yo lo he visto, remero de la nada, comerse toda la alegría y toda la azucena en una pura, verdosa letanía . .. (Poemas del camino, 1947 .) Llenar las cámaras de obras e instintos. Dar la mano al caído, abandonado de Dios en la interperie del invierno triste. XVII Y te llamo animal porque tus ojos son ojos de animal, con ese tinte que tienen los plomizos aguaceros . .. Jugar en la ribera de la madurez sensible. No desear más que la vida y soñar a veces que somos eternos . Tú esperas que la sombra me desnuque, para, con pasos sigilosos, robarte esta locura por mi sangre ardorosa cultivada. (Imágenes del tiempo, 1968.) Pasó octubre ¡Has de regarla con la sangre tuya . . .! ¡Has de cubrir sus rnaceradas carnes con ese melancólico sonido que se oye en mi alma cuando está en silencio! Pasó octubre, un mes como cualquiera. Las olas siguen fabricando turquesas, esmeraldas, grises indescriptibles. REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 43 Las nubes continúan su camino hacia el mar abierto. Abren la vieja ruta de las aves marinas. Las gaviotas gritan, enajenadas, sobre los mástiles bamboleantes. Entre tumbo y tumbo pasa el ardor de las horas y el viento vuelve por sus antiguos trofeos: hojas, polvo, gotas de agua, microscópicos seres que continuarán girando, locos, debajo de las estrellas parpadeantes. Llegó noviembre. Mi corazón se deleita en el olvido pero de pronto salta, quizá pensando en diciembre y la quietud definitiva que nos aguarda un próximo mes cualquiera cuando el viento torne por sus antiguos trofeos que continuarán girando, locos, debajo de las estrellas parpadeantes. huéspedes silenciosos y perennes de la vida . (Poemas para el polvo y para el viento, 1975.) (Catálogo de sombras, 1977.) Sola está la noche Frente al mar Frente al mar van saliendo los pájaros en cada aurora, en cada estación del alma, en cada tarde de plomo lento . .. Primero salen los pájaros azules, son los pájaros tempranos, los que vuelan con ilusión. Temprano estallan sus pechos mojados. Luego desfilan los pájaros violetas, los que dialogan con las nubes y picotean los ojos de los sábalos. Pero nunca saben hacia donde van . Son pájaros fugaces. No soportan el combate con la espuma de las olas. Y entonces llegan ciertos pájaros grises . Son nocturnos. Vuelan con alas como dudas. Son los pájaros enigmas, 44 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA Sola está la noche. Desde lejos se siente un murmullo de olas que se acunan lentamente. Un pájaro escondido tiembla de frío en una rama [cualquiera. Y, tú, ¿no recoges sedienta esta pequeña luz nocturna; no sientes, tal vez, que la palabra soledad se pronuncia despacio? Tú ignoras acaso hacia dónde se dirige el viento, hacia dónde se encaminan nuestros pasos, por qué hace frío en la rama temblorosa, o qué significa sentirse solo cuando suena la ocarina en medio de la noche y no hay eco que devuelva las vibraciones del corazón . (La ventana alucinada, 1984 .) Poemas tomados de: Tobías Díaz Blaitry, Poesía selecta (1943-1989) . Acade- mia Panameña de la Lengua, Panamá, 1996. Literatura contemporánea de Nicaragua Ricardo Llopesa 1 ESPLENDOR Y GRANDEZA DE LA POESÍA icaragua, con algo más de cuatro millones de habitantes, es tierra de volcanes y poetas . A la llegada de los primeros españoles existía una poesía indígena, que más tarde cultivaron criollos y mestizos . El primer libro de autor criollo, Relación verdadera de la reducción de los indios infieles de la provincia de la Taguzgalpa . . ., del franciscano Fernando Espino, apareció en 1674, y el primero de literatura de autor nicaragüense, Poesías, en 1828, de Francisco Quiñones Sunsín (1782-1860) . En 1876 se formó el primer grupo literario, La montaña, en Granada . Dos años después se publicó la primera antología, Lira nicaragüense . Por esos años nacía Rubén Darío, en 1867, y los eclipsaría a todos porque él solo hizo temblar los cimientos de la lengua al renovar los ritmos de la poesía, que es algo así como revolucionar el sistema musical del lenguaje poético. Desde entonces, la poesía es el género literario por excelencia, y ha opacado el interés por los demás . Se puede, por tanto, decir que con Darío nace la poesía nicaragüense . Un origen que no puede ser mejor, porque quien lo representa terminó por convertirse en uno de los pocos genios innovadores de la lengua, y su poesía alcanza una importancia de significación universal. A la muerte de Darío, guiados los poetas por la audacia de su antecesor, en lugar de continuar la tradición modernista optaron por la ruptura . Una N ruptura que no se dio plenamente en Azaría H . Pallais (1884-1954) ni en Alfonso Cortés (1893-1969), a pesar de su valor indiscutible . El primero, sacerdote, defensor de los pobres, es muy conocido por su libro Caminos (1921), entre otros. En cambio, Cortés, que se volvió loco en su juventud en la misma casa donde vivió Darío, en León, alcanzó popularidad con un poema metafísico, «Ventana», y su producción fue reunida en Poesías (1931), Tardes de oro (1934) y Poemas eleusianos (1935). LA VOZ NUEVA DE SALOMÓN DE LA SELVA Sin embargo, la figura de Salomón de la Selva (1893-1959) surge con ímpetu reformista, a raíz de vivir en Nueva York, y luego en Inglaterra, donde participa en la primera guerra mundial al servicio británico. Fruto de esa experiencia son sus libros en inglés Tropical town and other poems (1918) y Soldiers sing (1919) . Una vez traducido éste último, El soldado desconocido (1922), resultó una novedad el coloquialismo, propio del realismo británico. LA VANGUARDIA: JOSÉ CORONEL URTECHO Y PABLO ANTONIO CUADRA La influencia renovadora más importante—como el caso de Salomón de la Selva— llegaría a través de la estética extranjera . Primero, regresa de Francia Luis Alberto Cabrales (1901-1974) y publica el poema vanguardista «El sueño de la locomotora», (1926) ; des- pués lo hace José Coronel Urtecho (1906-1994) de los Estados Unidos y publica la «Oda a Rubén Darío» (1927) que trae la esencia de la modernidad . Más tarde, este poema queda como punto de partida del cambio que ha de producirse . El cambio llega de la mano de Pablo Antonio Cuadra (1912), la figura indiscutible que elabora el nuevo lenguaje que marca la línea a seguir; porque toma lo esencial en su encuentro hacia la identidad de lo nacional, donde participa el léxico y la temática . Su primer libro Poemas nicaragüenses (1934) resume el programa de la Vanguardia que años antes, en 1931, había fundado un grupo de amigos al lanzar el manifiesto la «Anti-Academia de la Lengua», entre los que estaban Coronel Urtecho como principal cabecilla, autor de un único libro, Pol-la D'Ananta Katanta Paranta (1970) ; Cabrales; Joaquín Pasos (1914-1947), «poeta y escolar», sorprendente en su dramático poema «Canto de guerra de las cosas» que figura en su obra póstuma Poemas de un joven ( 1962) que le aseguró una admiración internacional; Pablo Antonio Cuadra, «poeta y estudiante», y Manolo Cuadra (1907-1957), «poeta y agricultor», que alcanzó popularidad con los poemas «Perfil» y «La palabra que no te dije», reunidos en Tres amores (1955). Pablo Antonio Cuadra ha desarrollado una actividad intensa como poeta y narrador; ensayista y dramaturgo, director de publicaciones, director de la Academia Nicaragüense de la Lengua y Rector de la Universidad Católica de Centroamérica. Su poesía nos inREVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 45 Rubén Darío Alfonso Cortés Salomón de la Selva troduce en el lenguaje moderno del siglo XX, y todo él en poesía es el siglo. Su gran logro, que era el deseo de los vanguardistas, lo cuenta él mismo: «Nosotros no queríamos, ni "regionalismo", ni "dialectismo" . . . ya Rubén —y sobre todo Lugones— habían abierto en castellano la puerta de la poesía al lenguaje coloquial. Nosotros iniciamos algo más : la "oralización" de la poesía : devolverle "el habla", desatar la invención de palabras». Sus libros de poemas tocan una temática concreta : el conflicto interior en Canto temporal (1943), la religiosidad en Libro de horas (1964), la miseria humana en Poemas con un crepúsculo a cuestas (1949), la mitología nahuatl prehispana en El jaguar y la luna (1959), la vida del marinero en Cantos de Cifar y del Mar Dulce (1969), el espejo del rostro humano en Esos rostros que asoman en la multitud (1976), la cólera contra las dictaduras en Siete árboles contra el atardecer (1982), y la interpretación de los meses del año en La ronda del año. Poemas para un calendario (1988) . Pero en todos ellos está vivo el amor a su pueblo —por encima de cualquier ideología—, lo que ha venido configurando su extraordinaria personalidad humana y solidaria con los más sufridos . Cuadra es el poeta que resume en versos el espíritu de angustia y esperanza que late en su pueblo. Pasado este momento sorprendente aparecen otros poetas como Francisco Pérez Estrada (1917-1982), poeta de temas indígenas en Chiznate (1960); Enrique Fernández Morales (19181992), religioso en Canto al corazón de Cristo (1948) y pagano en La música extremada (1955), y Julio Ycaza Tijerino (1919), terrestre y espacial en Poemas del campo y de la muerte (1959) y esencial en La libertad y el amor (1963). dor de este género nuevo que luego tendría muchos seguidores . Merecen citarse La carne contigua (1948) que cuenta el incesto de Thamar y Amnón ; la limpia perfección de los versos de La impureza (1950), y sus Contemplaciones europeas (1957) —que para Rafael Gutiérrez Girardot, compendian su erudición y la visión de su poesía—. Su último libro, Poemas dialectales (1980) es una magnífica incursión en el lenguaje. Carlos Martínez Rivas (1924) es el poeta del ritmo moderno que hace danzar las ideas, mediante giros y rupturas . Su primer libro El paraíso recobrado (1948) fue una revelación, pero la publicación de La insurrección solitaria (1953) le situó en una primerísima línea de la literatura contemporánea, que le valió el reconocimiento internacional. Desde entonces no ha dado a la luz ningún libro completo, a excepción de unos poemas publicados en 1989, que siguen la misma línea experimental, titulado Allegro Trato. Ernesto Cardenal (1923) es el poeta del versículo y la oralidad, es quien lleva la poesía a la expresión más sencilla, incorporando la mirada objetiva, que es lo que él llama «exteriorismo», contra el subjetivismo de la poesía lírica . Esta manera de ver la poesía ha tenido muchos seguidores, y le ha vali- 46 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA MEJÍA SÁNCHEZ, MARTÍNEZ RIVAS Y CARDENAL Tres grandes poetas pertenecientes a una misma generación surgen en la década del cuarenta, por esa razón se denomina «Generación del 40», pero bien podría llamarse generación del lenguaje, porque con ellos la poesía alcanza un alto grado de experimentación, partiendo de la poesía de Cuadra, para llegar a la individualidad. Ernesto Mejía Sánchez (1923-1985) es el poeta de la palabra precisa . Se inició con Ensalmos y conjuros (1947), pero poco después empezó a cultivar una especie de poema en prosa, entre la poesía y el relato, que Pablo Antonio Cuadra definió como «prosema» . Fue inicia- José Coronel Urtecho Pablo Antonio Cuadra Ernesto Cardenal do el reconocimiento internacional, sobre todo por la temática de su poesía en lucha contra la dictadura de su país que duró cuatro décadas . Llamó también la atención su postura de sacerdote comunista, que llevó a la práctica fundando la Comunidad de Solentiname, en un archipiélago del Gran Lago. Su obra es extensa . Se inició con La ciudad deshabitada (1946), son conocidos sus poemas políticos de Hora 0 (1960), los religiosos que evocan a Dios en Los salmos (1964), la protesta contra el consumismo norteamericano en Oración por Marylin Monroe y otros poemas (1965), la recreación de la historia en El estrecho dudoso (1966), la reflexión cristiana ante la tragedia en Coplas a la muerte de Merton (1970), el conflicto social en el Canto nacional (1972) que inicia una poesía de dispersión, al introducir elementos extrapoéticos, que continúa en el tema del terremoto de 1972, en Oráculo sobre Managua (1973), y avanza en su apocalíptico y disperso Canto cósmico (1989). ellos como grupo . Guillermo Rothschuh Tablada (1926) es el poeta de la tierra y la naturaleza en Poemas chontaleños (1960), Cita con un árbol (1965) y Veinte elegías al cedro (1973), entre otros . Fernando Silva (1927) sigue la línea de lo popular y nacional, con lenguaje oral, en Barro en la sangre (1952), Agua arriba (1968) . Ernesto Gutiérrez (1929-1988) es el poeta frío de lenguaje sobrio en Yo conocía algo hace tiempo (1953), Años bajo el sol (1963) y Terrestre y celeste (1971), más tarde escribió Poemas políticos (1971) y asuntos griegos en Temas de la Hélade (1973) . Mario Cajina-Vega (1929-1993) es el poeta iluminado por lo nacional bajo la mirada objetiva en Tribu (1962), su único libro . Finalmente, Eduardo Zepeda-Henríquez (1930) es poeta de ritmo, con obra vasta y continua, que inicia en El principio del canto (1951), Mástiles (1952), Poema campal del prójimo (1956), Como llanuras (1958), A mano alzada (1964), En el nombre del mundo (1980), Horizonte que nunca cicatriza ( 1988) y su último libro de madurez Al aire de la vida y otras señales de tránsito (1992) . DÉCADA DEL 60 GENERACIÓN DEL 50 Esta mal llamada generación del 50 supone el último aliento de esperanza y el descenso de la calidad poética, quizás porque no existió relación entre Esta década está marcada por el triunfo de la Revolución cubana (1960), y los grupos nicaragüenses unos toman partido por la vía política, otros no . Son años convulsivos, de reajuste ideológico y estético, pero de abundancia poética. El grupo Ventana, de tendencia marxista, surge en el seno mismo de la Universidad Nacional de León, en 1960, y lo encabezan Fernando Gordillo (1940-1967), que no publicó libro por dedicarse al movimiento estudiantil, y Sergio Ramírez (1942), que destacó en la narrativa . Sin alinearse surge un grupo de poetas independientes en la misma Universidad, entre los que están Octavio Robleto (1935) con una poesía aguda y personal a través de varios libros, donde destaca Noches de Oluma (1972) . Horacio Peña (1936), sorprendió con su libro Ars moriendi y otros poemas (1967), donde late la filosofía de la vida, como en La soledad y el desierto (1970) . Francisco Valle (1942), autor de libros que inician la experimentación surrealista en Casi al amanecer (1964), hasta el último Mañana sin paraíso (1996), aunque prefiere el prosema, género nuevo del que es su mejor representante . Luis Rocha (1942) publicó un REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 47 libro de compromiso social en Treinta veces treinta (1963), hasta llegar a la pureza de Domus áurea (1968) . Julio Cabrales (1944) autor de Omnibus (1975) . Beltrán Morales (1945-1986), el más brillante de todos por su capacidad de síntesis e ironía que se refleja en Algún sol (1969), Agua regia (1972) y Juicio final/andante (1976), y finalmente, Fanor Téllez (1945), autor de La vida hurtada (1974), Los bienes del peregrino (1975) y El sitial de la vigilia (1976). Otros brotes literarios surgen por todo el país, como la Generación traicionada de Managua, el grupo más importante, se rebeló contra la mala poesía, encabezado por Roberto Cuadra (1940) y Edwin Yllescas (1941), autor de Lecturas y otros poemas (1968) ; Iván Uriarte (1942) claro exponente de la poesía visual en sus dos únicos libros: 7 poemas atlánticos (1968) y Este que habla (1969). El grupo U de Boaco, con preocupaciones sociales, encabezado por Flavio Tijerino y Armando Incer (1930), se postula contra la mala poesía. Los Bandoleros de Granada, más tradicionalistas, lo integran Francisco de Asís Fernández (1945), autor de A principio de cuentas (1968), La sangre constante (1974), En el cambio de estaciones (1978) y Pasión de la memoria (1986) ; Jorge Eduardo Arellano (1946), reconocido investigador de alcance internacional es el más prolífico de todos por haber incursionado con igual éxito en varios géneros, como poeta es autor de La estrella perdida (1969), Patria y liberación (1977), De la dispersión y el olvido (1978), La entrega de los dones (1978), Canto a Nicaragua libre (1981), Visiones y devociones (1986), Darío en la gran cosmópolis, La pluma del águila y Re.e Inventario contra la tornos (1987) muerte (1996), y Raúl Xavier García (1931), autor de Poemas (1977) y No podemos detenernos (1987) . En la costa Atlántica surge el poeta Alí Alah (1953-1979), exponente de la poesía negra en 5 poemas costeños (1977). Otros movimientos menores que surgen arrastrados por esta ola de cambios culturales son : Grupo M de Managua, 48 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA integrado por Félix Navarrete, Luis Vega, Ciro Molina y Jacobo Marcos, y el grupo Presencia de Diriamba, en torno a José Esteban González, Alvaro Gutiérrez y Leonel Calderón. DÉCADA DEL 70 Se confirman voces nuevas como la de Jorge Eliécer Rothschuh (1950), autor de Influencias y confluencias (1970) y Aproximaciones a Guillermo Cenicero (1993), también ha conseguido afirmar su escritura del prosema en dos libros ; Erick Blandón (1951) con su poesía íntima de Aladrarivo (1975), Juegos prohibidos (1982) y Misterios gozosos (1994) ; Julio Valle-Castillo (1953), destacado crítico y dariano, es autor de Las primeras notas del laúd (1977), Formas migratorias (1979), Materia jubilosa (1986), Ronda tribal para el nacimiento de Sandino (1981); Jorge Eduardo Argüello (1940), autor de Marbeck (1977) —«el único libro de poesía fantacientífica de la literatura nicaragüense», según Jorge Eduardo Arellano— y Poemas de 1983-1985 (1986). Poemas del éxodo (1992); Manuel Martínez (1956), también narrador, es autor de Tiempos, lugares y sueños (1987) y Engranajes del tiempo (1996) ; Ariel Montoya (1964), también editor, se inició con Silueta en fuga (1989) . Algunos no han publicado libro, como Alvaro Rivas (1952), autor de Guardando la palabra, y Silvio Páez (1962). DÉCADA DEL 90 Poco a poco el lenguaje ha caminado hacia cauces normales de la expresión y en esta década no se observan grandes sobresaltos . Algunos poetas que publican sus primeros libros son: Erwin Silva : Exedra (1990) ; Juan Carlos Vílchez (1952) : Viaje y círculo (1992); Ricardo Llopesa (1948) : Vida breve (1994), Paraíso terrenal (1995), Hospital provincial (1996) y Homenajes (1996) y Eric Aguirre : Pasado meridiano (1995). LA POESÍA FEMENINA No se trata de poesía feminista sino de poesía escrita por mujeres, porque DÉCADA DEL 80 su participación es muy reducida y empieza a ser significativa a partir de la Durante la década del sandinismo década de los sesenta, cuando aparesurgen los Talleres de Poesía que pre- cen obras fundamentales para la litetenden establecer un modelo de poe- ratura nicaragüense. Las primeras en destacar son María sía uniforme, caracterizado por el exteriorismo que propugnaba Carde- Teresa Sánchez (1918-1994), editora, nal, que terminó por frenar el impulso ensayista y antóloga, autora de Somcreador. El mejor poeta de esta expe- bras (1939), su primer libro, y Poemas riencia es Carlos Calero, que no ha pu- agradeciendo a Dios (1964), el último, blicado libro . Los poetas que publican y Mariana Sansón (1918), también pinsus primeros libros en esta década son: tora, se inició con Poemas (1959) y el Juan Chow (1956), Los falsos (1981) y último se titula Zoo fantástico (1994). La relevancia poética surge con un Oficio del caos (1986) ; Pablo CentenoGómez (1945), autor de un solo libro coro de voces de muy diversas tendenTrascender los límites (1983) ; Alvaro cias y matices, pero cargadas de seducUrtecho (1951), uno de los más prome- tora originalidad . Empiezan a publicar tedores, ha publicado Cantata estupe- en la década del 60-70, la más conflictifacta (1986), Esplendor de Caín (1994) va para la política por la insurgencia y Cuaderno de provincia (1995) ; Pedro popular. Destacan Ligia Guillén (1939) Xavier Solís (1963), director de La Pren- con su primer libro, He dado a luz mi muerte (1975); Michel Najlis (1945), la sa Literaria, posee una extraordinaria capacidad creadora, ha sido traducido primera en destacar por su militancia a otras lenguas, y confirmó su talento política y el compromiso de su primer con Oyanca el nuevo camino (1986) y libro El viento armado (1969) qué le dio Gioconda Belli popularidad; Ana Ilce (1945), autora de un único libro sobrio y preciso, Las ceremonias del silencio (1975); Vidaluz Meneses (1945) se dio a conocer con Llama guardada (1975) y El aire que me llama (1982) ; Gioconda Belli (1948), destacada novelista, es la voz femenina de dimensión internacional por su poesía de militancia en Línea de fuego (1978), Premio Casa de las Américas, o la temática femenina e intimista en La costilla de Eva (1987) y El ojo de la mujer (1991) . Daisy Zamora (1950) ha reunido su obra en La violenta espuma. Poemas : 1968-1978 (1991) y A cada quien la vida (1989-1993) (1994) ; Rosario Murillo (1951) es autora de libros cargados de intimismo y comprometidos con la causa social en Gualtayán (1975), Sube a renacer conmigo (1977), En las espléndidas ciudades (1982) y Las esperanzas misteriosas ( 1990); Yolanda Blanco (1954), también de obra amplia, autora de libros donde está presente el lirismo y lo social en Así cuando la lluvia (1974), Cerámica sol (1977), Penqueo en Nicaragua (1981), Aposentos (1984) y El hilo de la luna (1992) ; Blanca Castellón, autora de Ama el espíritu (1995); Carola Branto- me (1964) ha publicado Más serio que un semáforo (1995), y Ninfa Farach (1958) . MISERIA Y 2 FULGOR DE LA NOVELA Nicaragua tierra de poetas no lo es de grandes novelistas, en comparación a Guatemala, donde se cultiva el género narrativo desde la época colonial . En Nicaragua el primer intento frustrado de novela lo hizo Rubén Darío, primero en Emelina (1886), y luego en El hombre de oro (1897) y Oro de Mallorca (1913) . Sin embargo, como dice Jorge Eduardo Arellano : «Autores de "novelas" abundan desde los finales del siglo XIX hasta el presente». El primer intento de escribir una novela se produce en Amor y constancia (1878) de José Dolores Gámez (18511918), pero hay que esperar la entrada del siglo para que se den los primeros frutos aceptables . Los viejos temas históricos o sentimentales sólo desplazados por un realismo más próximo a la veracidad, como ocurre en Sangre en el trópico (1930) de Hernán Robleto (1892-1968), donde se describe la intervención norteamericana, con la cual Robleto obtuvo una resonancia a nivel continental . El silencio (1935) de Juan Felipe Toruño (1898-1980) tuvo el reconocimiento internacional por su calidad literaria todavía costumbrista . En Sangre santa (1940) de Adolfo Calero Orozco (1899-1980) el tema es la guerra civil nicaragüense, y puede decirse que esta novela supera en calidad literaria a la anterior. En 1944 aparece Cosmapa de José Román (1906-1993), basada en el tema de la explotación bananera de los años cuarenta, que produjo novelas similares, como el caso de Mamita Yunai (1941) del costarricense Carlos Luis Fallas . Es una novela ambiciosa, pero su esquema es tradicional . Un nuevo intento realiza José Román en Los conquistadores (1967), novela más ambiciosa que la anterior, sobre un acontecimiento histórico que se excedía en páginas para convertirse en novelón. El comandante (1969) de Fernando Silva (1927) reconstruye un mundo selvático todavía costumbrista . Con la novela Trágame tierra (1969) de Lizandro Chávez Alfaro (1923), finalista en el Premio Biblioteca Breve de Barcelona, en 1963, Nicaragua se incorpora a la nueva narrativa hispanoamericana . El argumento plantea el antagonismo generacional, dando una imagen de la realidad nicaragüense . Un año después, en 1970, Sergio Ramírez (1942) publica Tiempo de fulgor, basada en la vida del siglo XIX, ofrecida de modo fragmentado, logrando un excelente aporte a la nueva narrativa . También es importante la contribución de Rosario Aguilar (1938) con Aquel mar sin fondo ni playa (1970) que crea juegos de desdoblamiento narrativo . El periodista y político Pedro Joaquín Chamorro (1924-1978), asesinado por la dictadura somicista, publica las novelas Juan Marchena (1975) y Ritcher 7 (1976), donde relata la vida de antes y después de los terremotos que han destruido Managua . El poeta Jorge Eduardo Arellano es autor de la novela histórica Timbucos y calandracas (1982), una de las mejores del género. REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 49 Chávez ha publicado luego Balsa de serpientes (1976), y Ramírez, más prolífico en sus novelas urbanas, ¿Te dio miedo la sangre? (1977) de tema político, y Castigo divino (1988), donde asume una visión menos solemne de la realidad . La aparición de la destacada poeta Gioconda Belli con dos novelas que pronto obtuvieron reconocimiento internacional : La mujer habitada (1988) y Sofía de presagios (1990). Otro novelista, Carlos Alemán Ocampo (1941) es autor de Vida y amores de Alonso Palomino (1994), que sigue el proceso de renovación de la novela, manejando un lenguaje digno y un buen tono narrativo . Finalmente, El candidato ( 1996) segunda novela de Roger Mendieta Alfaro (1930) incorpora el humor y la ironía a tanta tragedia novelística . 3 LOGROS DEL CUENTO Más que la novela el cuento ha sido, después de la poesía, el género preferido por los escritores, hasta el punto de que la mayoría de los poetas han incursionado en él . El primer caso es el de Rubén Darío . Sus magníficos cuentos de Azul . . . (1888) revolucionaron y renovaron la prosa en lengua castellana . Después de él cayó en el reducto del costumbrismo, y había que esperar, como en el caso de la novela, para que surgieran los narradores que dieran al cuento dimensión internacional. Uno de los primeros es el novelista peros Hernán Robleto con Cuentos de (1943) ; otro novelista, Adolfo Calero Orozco, con Cuentos pinoleros (1944) y Cuentos nicaragüenses (1957) de carácter popular; De dos tierras (1947) de Juan Felipe Toruño (1896-1980), y El hombre feliz y otros cuentos de la poeta María Teresa Sánchez . Son dignos de mención los libros Horizonte quebrado (1959) de Mariano Fiallos Gil (19071964); La tierra no tiene dueño (1960) y La cerca y otros cuentos (1962) de Fernando Centeno Zapata (1921). Pero, el cuento moderno nace nue50 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA vamente de la mano de Lizandro Chávez Alfaro con Los monos de San Telmo (1963), autor también de Trece veces nunca (1977), por su técnica y temática ; el tema nacional y lenguaje popular en De tierra y agua (1965) de Fernando Silva ; son importantes las Narraciones (1969) de barrios marginales de Managua, la ficción en El convivio (1972) y la marginalidad de Se alquilan cuartos (1975) de Juan Aburto (1918-1988) ; Mario Cajina-Vega, poeta, trascendió con Familia de cuentos (1969), relatos provincianos, donde el lenguaje es fundamental, publicado en Buenos Aires ; las estampas urbanas de Jorge Eduardo Arellano en Histoñas nicaragüenses (1974) ; Sergio Ramírez, uno de los más cualificados y reconocido internacionalmente, se inició con Cuentos (1963), le siguieron Nuevos cuentos (19fi9), De tropeles y tropelías (1972), donde ya alcanza la brillantez y novedad, y Charles Atlas también muere (1976) ; Mario Santos (1948) es autor de Los madrugadores (1975) ; Alejandro Bravo (1953) creador de ironías en El mambo es universal (1982) y Reina de corazones (1983); Mercedes Gordillo (1940) brillante en El cometa del fin del mundo y otros cuentos (1993), que le valió el Premio Nacional Rubén Darío, y Luna que se quiebra . . . (1995), su último libro . Estos son sólo algunos, sin contar muchos poetas y escritores que no han publicado libro . Lo que demuestra la vigencia y el cultivo del cuento. 4 TRIUNFO DEL PROSEMA El prosema es un género híbrido entre la poesía y el relato, diferente a la técnica del poema en prosa, con características propias, como el ritmo del lenguaje, la capacidad descriptiva que atenta contra la sensibilidad de los sentidos, dispuesto a introducir alteraciones semánticas, sintácticas o lingüísticas, donde la palabra —que admite neologismos, barbarismos y regionalismos— es la gran protagonista que construye el tejido del discurso, desde la oscuridad o desde la transparencia, con el fin de provocar en el lector una sorpresa o sensación insospechada. Su origen está en las descripciones francesas de finales del siglo XIX . En la descripción de los hermanos Concourt, pero sobre todo en La maison d'un artiste (1881) de Edmond, que marca el inicio . Se trata de la descripción detallada de objetos de arte . Muy pronto este modelo pasa a la literatura, pero omite la trama y los personajes, a fin de revelar únicamente la atmósfera . A esta nueva manera de contar escuetamente se le llamó «cuadro», y cuando Rubén Darío publica Azul . . . (1888) aparece su cuento «En Chile» dividido en doce «cuadros», como él llama. Con el paso del tiempo este discurso breve fue ganando sitio a la frialdad del relato, y surgen los primeros «prosemas» de Ernesto Mejía Sánchez (1923-1985) —tal como los definió acertadamente el poeta Pablo Antonio Cuadra— . Este proceso de transformación lo inicia Mejía Sánchez en Poemas familiares (1955-73), Disposición de viaje (1956-72), Poemas temporales (195273), Historia natural (1968-75), Estelas/ Homenajes (1947-79) y Poemas dialectales (1977-80), con que concluye su obra . En todos estos libros el prosema predomina, a veces, sobre la poesía. Su influencia en Nicaragua se deja sentir, a pesar de vivir exiliado en México, y sus prosemas se publican en La Prensa Literaria, que dirigió el poeta Cuadra. En medio de esta proliferación prosemática surge la figura del poeta Francisco Valle (1942), que es quien con más rigor y constancia ha elaborado toda una obra en torno a este género, que en él tiene la característica de fragmentar el discurso, producir giros que alteran el valor semántico, y describir con exactitud sinestesias o juegos de contrarios . Sus libros, como los de Mejía Sánchez, se han enriquecido desde la publicación de Laberinto de espadas (1974), seguido de La puerta secreta (1979), Luna entre ramas (1980), Sonata para la soledad, Estrofas de cor- tesía al marfil —Ocho textos eróticos—, Las aventuras de la verdad y Lluvias para cubrir el sueño, reunidos recientemente en un solo volumen, titulado Laberinto de espadas. Prosemas 19621992 (1996). Otro nombre a tener en cuenta es el de Jorge Eliécer Rothschuh (1950), poeta, autor de Otras después de Eva (1991) y Hospedaje de la pirámide (1992). 5 POBREZA DEL TEATRO Entre los géneros literarios el teatro ha sido el gran marginado, porque el escritor y los editores se arriesgan al publicar un libro que no encuentra lectores ni teatros dispuestos a poner las obras en escenas. A pesar de que Nicaragua fue el último país centroamericano en construir, en la década del 70, el grandioso Teatro Rubén Darío de Managua. Durante la colonia surgió una obra teatral, con música y danza, El Güegüense, personaje que encarnaba al pueblo y satirizaba al español poniéndolo en ridículo. La primera obra de autor nicaragüense es El sitio de la Rochela, basada en un episodio de la Revolución Francesa, del ya citado Francisco Quiñones Sunsín hacia mediados del siglo XIX . Décadas después Rubén Darío intentó el teatro con el sainete Cada oveja (1886), antes de salir a Chile . Pero, no es sino hasta entrado el siglo veinte cuando tendrá mejores cultivadores . El poeta Anselmo Fletes Bolaños escribe la comedia política La rifa (1909) . El novelista y escritor Hernán Robleto es fundador del teatro costumbrista con la obra El vendaval (1918) y La rosa del paraíso (1920) . El cuentista Adolfo Calero Orozco es autor de la obra feminista La falda pantalón (1922). Los poetas vanguardistas fueron los primeros en mirar el teatro como un intento de cambio dentro de la sociedad. Los poetas Joaquín Pasos y Coronel Urtecho escriben juntos Chinfonía burguesa, en 1931, una sátira social, con humor, que hace uso de expresio-- nes coloquiales. Luego Coronel Urtecho escribe la obra cómica en un acto La petenera (1938) ; Alberto Ordóñez (1914-1991) la mejor comedia nacional en La novia de Tola (1939), y Pablo Antonio Cuadra el drama de mayor importancia, Por los caminos van los campesinos (1942), considerada una de las obras más significativas del teatro hispanoamericano. Luego Cuadra escribirá una obra menor, Bailete del oso burgués (1942). Enrique Fernández Morales es autor de tres obras de carácter local : El milagro de Granada (1956), La niña del río (1960) y El vengador de la Concha (1962), y un magnífico monólogo, Judas (1970), el primero que se escribe en Nicaragua. La personalidad dedicada en exclusiva al teatro fue Rolando Steiner (19151985), quien por primera vez viaja con sus obras a los escenarios internacionales . Es autor del drama Judit (1957), y las tragedias Antígona en el infierno (1958) y Pasión de Helena (1963) . Pero, sus obras fundamentales, por las que fue reconocido en el extranjero son, Un drama corriente (1963) y La puerta (1966), junto con Judit . Otro dramaturgo importante es Alberto Icaza (1945), autor de Ancestral 66 (1967), Escaleras para embrujar siglos (1970) y Aquí siempre hace calor (1975), entre otras . El poeta Horacio Peña es autor de El sepulturero (1969), El hombre (1970) y El cazador (1974) . Octavio Robleto publica Por aquí pasó un soldado (1975) y Doña Ana no está aquí (1977) . Y para concluir, hay que citar a Alfredo Valessi (1925), hombre de prestigio dedicado al teatro, autor de El cepillo y la pelota (1992), La casa blanqueada (1993) y Teatro de la ira (1996), que se presenta Joaquín Pasos en la década del noventa como una alternativa de esperanza, porque la década del 80 en que gobernó el sandinismo fue empobrecedora para el teatro de creación. N O T A 1 Para la confección de este ensayo ha sido fundamental el Panorama de la literatura nicaragüense de Jorge Eduardo Arellano (Managua, Editorial Nueva Nicaragua, 4' ed ., 1982). Otras publicaciones importantes : VV. AA., Encuentro de poesía actual en Nicaragua. Managua, 1994 ; José Carlos Rovira, «Nicaragua : la destrucción de "La sagrada selva"», en La poesía nueva en el mundo hispánico . Madrid, Visor, 1994, y María Victoria Reyzábal, «Nicaragua o la pasión por la lírica», Zurgai, Bilbao, junio de 1994. (Tomado de la revista Debats, Edicions Alfons el Magnánim (Especial Nicaragua), Valencia, España, otoño-invierno, 1996 .) REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 51 ROGELIO GUERRA ÁVILA gana Premio Nacional de Cuento «José María Sánchez» 1996 El joven escritor Rogelio Guerra Ávila ganó el PREMIO NACIONAL DE CUENTO «José María Sánchez» 1996, creado por la Universidad Tecnológica de Panamá, bajo la responsabilidad de la Coordinación General de Ciencias Sociales e Idiomas . La obra premiada se titula La tumba sin sosiego y consta de dos cuentos . Guerra Ávila obtuvo en 1990 el Premio Literario «Ricardo Miró» con su novela Cuando perecen las ruinas, publicada al año siguiente. En el certamen, en el que participaron autores menores de 35 años, obtuvieron Mención Honorífica los escritores : Rafael De León-Jones, con su obra Cocktail de rarezas ; y Bolívar Aparicio, con El elefante blanco. El jurado estuvo formado por las profesoras de Español,Tilcia de Arosemena y Emma Gómez de Blanco, y por el escritor Venezolano Cipriano Fuentes. Este Premio consta de B/.500 .00, más la publicación de la obra ganadora en la Colección «Cuadernos Marginales», que lanzará mensualmente la Universidad Tecnológica de Panamá a partir del presente año en los géneros cuento, poesía y ensayo . La UTP también medita la revista cultural «MAGA» cuatrimestralmente ; y creó en 1996 el Premio Centroamericano de Literatura «Rogelio Sinán», al cual llegaron 17 novelas y cuyos resultados se darán en abril. La entrega del Premio Nacional de Cuento «José María Sánchez» 1996 a Rogelio Guerra Ávila se realizó el 20 de febrero de la Galería Arteconsult (Ave . Samuel Lewis), junto con la presentación de esta revista MAGA N° 29. Este premio será convocado nuevamente en abril de 1997 . 52 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA FALLO DEL PREMIO NACIONAL DE CUENTO «José María Sánchez» 1996 Reunidos en la Coordinación de Ciencias Sociales e Idiomas de la Universidad Tecnológica de Panamá, el día 13 de diciembre de 1996, a las 3 :00 p .m ., con el fin de deliberar en tomo al Fallo del Premio Nacional de Cuento «José María Sánchez» 1996, certamen instituido por dicha institución de educación superior, nosotros, miembros del Jurado calificador, hemos arribado a las siguientes conclusiones y decisiones: Nosotros, Tilcia de Arosemena, Emma Gómez de Blanco y Cipriano Fuentes, profesoras universitarias panameñas, las primeras, y escritor venezolano, el último, integrantes del jurado del Premio Nacional de Cuentos «José María Sánchez» 1996, convocados por la Universidad Tecnológica de Panamá, después de haber leído y debatido suficientemente hemos decidido por unanimidad, otorgar el primer premio a la obra La tumba sin sosiego, identificada con el seudónimo Chepillo. La eficacia narrativa está presente en estos textos, ricos en resultados sobre el hombre y su medio . Queda suficientemente explícita la calidad, desde la descripción de la «realidad real» hasta el elemento fantástico . Fuerza expresiva, buen dominio del punto de vista y del tiempo narrativo. Se ha decidido otorgar dos menciones honoríficas, a las obras tituladas Cocktail de rarezas y el Elefante blanco, identificadas con los seudónimos Martino M. Moreno y Circe, respectivamente. El primero por sus relatos «Con- centración», «Tacones altos», «Una vez más» y «Espíritu rabioso» . La segunda obra, por sus cuentos «El fumador», «La mujer de plumas» y «El noctámbulo». El jurado reconoce el loable esfuerzo e iniciativa de la Universidad Tecnológica de Panamá, a través de la Coordinación General de Ciencias Sociales e Idiomas, en favor de la promoción y estímulo de los nuevos autores nacionales, al crear este certamen para honrar la memoria del ilustre narrador panameño José María Sánchez . Así mismo se recomienda la institucionalización del Premio, por cuanto contribuye a la difusión del hecho literario y proyecta a la Universidad en la comunidad nacional . Se recomienda además, que el punto dos de las bases se amplíe para dar oportunidad a extranjeros residentes en el país. Este permitirá que el concurso como tal logre mayor trascendencia. Abiertas las plicas correspondientes, certificamos que los autores de las obras seleccionadas corresponden a: 1. La tumba sin sosiego, Rogelio Guerra Ávila. 2. Cocktail de rarezas, Rafael de León-Jones. 3. El elefante blanco, Bolívar R . Aparicio. En la ciudad de Panamá, a los 13 días del mes de diciembre de 1996. TILCIA DE AROSEMENA CIPRIANO FUENTES EMMA GÓMEZ DE BLANCO Entrevista a Rogelio Guerra Ávila, ganador del PREMIO NACIONAL DE CUENTO «José María Sánchez» 1996 Enrique Jaramillo Levi 1. ¿Qué significa para ti haber ganado el Premio Nacional «José María Sánchez», creado en 1996 por la Universidad Tecnológica de Panamá, sobre todo tratándose de la primera vez que se convoca? R. : Definitivamente es motivo de gran satisfacción, no sólo por tratarse de un nuevo galardón, sino también porque representa la culminación de una etapa de producción literaria muy intensa a la cual le he dedicado más de seis años. El hecho de que se trate de una primera convocatoria al premio hace que tenga un valor especial que vuelvo a experimentar, ya que el Premio de Cuento «Darío Herrera» organizado por la Universidad de Panamá también lo gané en su primera versión en 1992. 2. ¿Conoces la obra cuentística del bocatoreño José María Sánchez? R . : Por supuesto. De hecho, con motivo de mi participación en el Premio que lleva su nombre me interesé especialmente en leer sus cuentos, los cuales me parecen de gran valor literario. 3. En 1990 ganas el Concurso Literario «Ricardo Miró» con tu novela Cuando perecen las ruinas. Entiendo que desde esa época has escrito una cantidad apreciable de cuentos, así como ganado diversos premios como cuentista . Háblanos de ese proceso creativo, de la alternancia entre los dos géneros. R . : Como mencioné anteriormente, después del Premio Miró del 90 me he entusiasmado trabajando en la creación de cuentos para mejorar mi estilo en la prosa corta, aunque no me ha sido fácil porque manejo mejor el género de la novela. Afortunadamente, creo haber logrado mis objetivos, pues he escrito un gran número de historias breves que me han dado gratas satisfacciones en distintos concursos nacionales . Ahora vuelvo a la novela, pero eso no quiere decir que abandonaré el cuento porque pienso trabajar en ambos géneros alternadamente. Tengo en mente muchas historias ansiosas de ver la luz . 4. ¿Con cuál de estos géneros te sientes más a gusto? ¿Por qué? R . : En cada uno encuentro algo mágico que me impide inclinarme por uno en especial . En el cuento puedo ser conciso mientras que en la novela puedo entrar en detalles, darle rienda suelta a la pluma y jugar mejor con mis personajes . Uno es satisfacción inmediata; el otro es un proceso creativo a largo plazo . Pero ambos me permiten en una u otra forma satisfacer mi necesidad de escribir. 5. Aunque esta pregunta ya te la han hecho antes, ¿cuáles fueron tus principales motivaciones al escribir aquella novela? R. : Mi intención, como la de cualquier escritor, fue la de crear un mundo para mis personajes y sus historias, sus situaciones y vivencias . Deseaba escribir una novela histórica ambientada a principios de siglo donde expusiera la lucha del panameño por la defensa de su nacionalidad, de su territorio y sus raíces, y que a la vez sirviera como voz de protesta por los abusos que ha padecido nuestro país a lo largo de su historia por parte de los Estados Unidos. 6. Háblanos de tus lecturas literarias y no literarias, de los autores u obras que más te han impresionado o influido en tu propio quehacer literario. R . : Trato de leer mucho en el tiempo que logro escamotearle a mis ocupaciones habituales . Por supuesto que mis lecturas son especialmente de cuentos y novelas de autores latinoamericanos, aunque no rehuyo otros temas de interés general como la historia y la psicología. No podría negar la influencia que desde mi adolescencia he recibido de Gabriel García Márquez, aunque también tengo especial preferencia por otros autores como Ernesto Sábato, Franz Kafka, Ernest Hemingway y Jorge Luis Borges. 7. Sin duda existe en Panamá una nueva generación de escritores, sobre todo de cuentistas . Si estás de acuerdo, menciona a los autores que te parecen más prometedores. R . : Claro que estoy de acuerdo, y definitivamente le veo un futuro promisorio a las letras nacionales en las manos de Félix Armando Quirós Tejeira, Ramón Fonseca Mora, David Robinson, Juan Gómez, Porfirio Ricardo Salazar y otros muchos que se me escapan de la memoria en este momento . Son excelentes escritores que ya han demostrado sus cualidades y su ingenio para mantener viva nuestra literatura. 8. ¿Por qué crees que la literatura no ocupa en nuestro país el sitio de importancia que tiene en otros? ¿Qué podría hacerse al respecto? R . : El problema es simple: al panameño no le gusta leer, pues encuentra más gratificante ocupar su tiempo con otros medios como la televisión y el cine, que si bien pueden ser mecanismos de difusión cultural, jamás podrían igualarse en riqueza a la que poseen los libros. Y no lo digo para restarle méritos a estos medios, aunque es evidente que no se preocupan mucho por las cosas que transmiten a la población, salvo honrosas excepciones . ¿Qué podría hacerse? La solución también es simplé: crearle a nuestros jóvenes desde temprana edad el hábito de la lecREVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 53 tura, pues sólo de esa forma desarrollarán un verdadero interés hacia la literatura. 9 . ¿Está cumpliendo el INAC actual con las responsabilidades y expectativas que una entidad como ésta debe realizar en un país como el nuestro, en pleno auge del neoliberalismo salvaje? R. : Lamentablemente pienso que no está cumpliendo a cabalidad con su misión, pues en este momento está sumergido en un letargo institucional, sin horizontes definidos, sin planes ni programas de trabajo claros y con una estructura interna deficiente, pues la institución sólo ha servido como un botín político para pagar favores eleccionarios del gobierno de turno . Definitivamente, en su pasado reciente, el INAC ha estado en mejores manos que han hecho un loable esfuerzo por sacarlo de los tremedales y mantenerlo a flote . Todos recordamos la atinada dirección de la profesora Julia Regales de Wolfschoon y su equipo de trabajo . De su incansable trabajo es muy poco lo que hoy conservan sus sucesores. 10. En este sentido, ¿qué función deben cumplir las Universidades, la Academia Panameña de la Lengua y otras instituciones como alternativas a la incentivación, promoción y difusión de la cultura en Panamá? R . : Estoy de acuerdo que la tarea no debe dejarse totalmente en manos del INAC . Las instituciones afines deben aportar su grano de arena a fin de llenar el vacío cultural en que está inmerso nuestro país . Las Universidades hacen su parte hasta donde les es posible con sus presupuestos limitados, creando y promoviendo certámenes literarios, encuentros, recitales y otras actividades similares . Pero falta más apoyo por parte del Estado y del sector privado. 11. ¿Cómo podría mejorarse el Concurso Miró para que sirva más efectivamente los intereses de los buenos escritores nacionales? R . : Pienso que hay que revisar sus bases, su organización y la difusión de sus obras premiadas . También mejorar la partida presupuestaria a él asignado y hacer de la semana del Premio Ricardo Miró una verdadera celebración de las letras panameñas y un homenaje a este recordado escritor nacional. 12. La Universidad de Panamá auspicia los concursos Demetrio Herrera Sevillano, de poesía, y el Darío Herrera, de cuento ; el INAC, el Premio de Poesía «Gustavo Batista Cedeño», para autores jóvenes ; están también el Concurso de Cuento «César A. Candanedo», de Chiriquí ; el Concurso «León A . Soto», del Municipio de 54 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA Panama ; y el concurso que promueve el IPEL en varios géneros. Recientemente la revista «Maga» volvió a organizar el Concurso «Maga» de Cuento Breve ; y la Universidad Tecnológica de Panamá ha creado dos certámenes : el Premio Nacional de Cuento «José María Sánchez» y el Premio Centroamericano de Literatura «Rogelio Sinán», que esta primera vez fue de Novela, pero que posteriormente debe convocarse en otros géneros . . . No sé si se me queda algún concurso en el tintero. Es decir, hay al menos este tipo de incentivos literarios en nuestro país . Hemos avanzado mucho, pues, en este aspecto . Y sin embargo se siente como un vacío, continúa la falta de interés del público y las publicaciones que se realizan son lentísimas, caras y mínimas. A tu juicio, ¿qué es lo que sigue fallando? ¿cómo remediarlo? R . : A todo lo que mencioné anteriormente puedo agregar que hay apatía y desidia por parte de las instituciones que tienen a su cargo la difusión cultural en Panamá (y no me refiero sólo al INAC) . También está la poca promoción que reciben nuestros escritores, cualquiera que sea el género que manejen, el poco apego a la buena literatura y lo peor de todo: la desunión que existe entre nosotros los escritores . Aún no hemos podido superar los celos profesionales, las diferencias políticas y hasta la envidia, en algunos casos . ¿Qué hacer? Promover lo poco o lo mucho que salga al mercado en materia literaria, crear más certámenes que promuevan la producción literaria, en especial los valores jóvenes . Estimular la inversión privada y con todo esto darle a las letras panameñas el lugar que se merecen. 13. ¿Qué opinión te merecen los talleres literarios? R . : Antes de ganar el Premio Miró en 1990 no había tenido la oportunidad de participar en talleres literarios por una u otra causa . Pero a partir de entonces me he preocupado por buscar el reforzamiento de mi estilo en talleres dictados por el Grupo Umbral y la Universidad Tecnológica de Panamá . Me parece una actividad positiva que ayuda a pulir a los escritores jóvenes y estimula la creación literaria. Otra alternativa excelente en la que últimamente he participado es en los círculos de lectores organizados en la Universidad Santa María la Antigua, cuyo fin primordial es el reunir a los amantes de la buena lectura para compartir sus experiencias y comentar los libros leídos . El CLEC es dirigido por el profesor Ricardo Arturo Ríos To-- tres, respaldado por un grupo de jóvenes muy entusiastas en los cuales veo un porvenir muy alentador para nuestras letras, pues en sus reuniones se estimula el amor por los libros, el compañerismo y el interés por la cultura nacional. 14. ¿Podrían las nuevas generaciones de escritores organizar el gremio que no han querido o podido echar a andar sus mayores? ¿Vale la pena intentarlo una vez más como una forma de tratar de solucionar algunos de los problemas que tienen en común todos los escritores panameños? R . Con optimismo pienso que sí, y sería yo uno de los primeros en respaldarlo y unirme; eso sí, sólo lo haría si veo que nos hemos despojado de los intereses particulares, de los idealismos egoístas y que los motivos más nobles que han de movilizar al gremio son el interés de elevar el nivel cultural de la población y la promoción literaria de todos sus géneros y niveles, como ocurre en otros países . ¿O es que no somos capaces de algo tan simple? De lograrlo, todos los escritores ganaremos mucho. Lo digo por aquello de que la unión hace la fuerza . Sería una satisfacción incomparable. 15. Por último, Rogelio, ¿qué piensas de la revista «Maga»? R. : Son muy escasos los medios de difusión cultural que existen en Panamá . Salvo algunas columnas que aparecen publicadas en los diarios locales, no existen otros medios que llenen esa necesidad de informar las actualidades literarias y de otros campos de la cultura . Maga es una de ellas. Soy testigo de los ingentes esfuerzos que se hacen para que salgan publicadas cada una de sus entregas . En sus tres épocas, Maga ha sabido satisfacer a cabalidad esa hambruna por la buena literatura, ha servido de tarima de lanzamiento a las nuevas generaciones de escritores, ha honrado a quienes sobrados méritos tienen para ello, ha sabido mantenerse a flote en medio de la mar tenebrosa pese a los altos costos de impresión, la falta de patrocinio y otros obstáculos que quizás para otras causas hubieran sido nefastos y terminantes . Para Maga cada talanquera es un reto que se supera con orgullo y dignidad, y muy contento me siento al saber que en esta, su tercera época, continúa con su apostolado cultural, dentro de la misma línea objetiva, sin más afán que llenar ese vacío cultural en el cual nos mantenemos los casi tres millones de desesperanzados de este país . Yo, en lo particular, seguiré apoyando la labor editorial de Maga en lo que esté ami alcance, durante esta y todas las épocas que estén por venir. a n L e Rogelio Guerra Ávila legamos con las primeras luces a San Sebastián de los Linderos, un pueblito de quimeras errantes asentado entre las heladas crestas de la provincia chiricana . Viajaba yo como asistente del doctor Elías Pastor, funcionario de la medicatura forense de David, quien me pidió que lo acompañara a atender un imprevisto que desde muy temprano había estremecido a aquella encantadora gente : doña Quelita Barahona, ilustre dama de la comunidad, amada y respetada por todos, había amanecido muerta en su cama de soltera a la sorprendente edad de noventa años . Yo, que hacía mi pasantía de medicina en una clínica rural de Potrerillos, vi en su invitación una buena oportunidad para estudiar el efecto devastador de los años en el cuerpo humano . Pero olvidé mi interés científico cuando el doctor Elías Pastor me habló con una pasión irresistible de aquella incomparable mujer . Durante el viaje, que con buen tiempo toma casi dos horas de ascenso por una carretera de curvas sinuosas, me contó que la había conocido bien y se sentía con la suficiente autoridad para evocar su vida. Doña Quelita había llegado a estas tierras siendo una adolescente floral, y era tan hermosa que su sola respiración trastornaba hasta los corazones más reacios, y sus admiradores, en cuyas filas figuraban desde tímidos labriegos hasta terratenientes de largos apellidos, suspiraban de amor con el brillo de sus ojos alemanes y el ondular de su cabellera de anémona marina. Fue, durante dieciséis años, la indestronable reina de la belleza de cuantas fiestas pueblerinas se realizaran, y hasta hubo intenciones serias de nombrarla novia del mundo . A los veintiún años se comprometió con un joven de buena familia cuyos aires de príncipe eran la envidia de no pocos, pero la desgracia les empañó la dicha cuando éste murió abatido a tiros en un duelo de honor en un billar la noche antes de la boda . Herida de dolor por la pérdida, doña Quelita renunció al amor y se entregó en cuerpo y alma a servir a los menos afortunados . Con el esmero de una santa dividió su tiempo enseñando a los niños de la escuela de Los Montes y atendiendo mendigos y enfermos en la iglesia de la Sagrada Gloria. Con el paso del tiempo no hubo en el pueblo mayor autoridad que su voz, y ni los gobernantes se atrevían a tomar decisiones sin contar con su parecer. Sin embargo, lo que mayor gloria le otorgó fue su indiscutible olor a santidad, pues era claro que ella estaba dispuesta a repartirse en pedazos entre los más pobres, si así fuera necesario. Estas y otras muchas cosas que el doctor me refirió conmoviéronme hasta las lágrimas porque me pareció hermoso pensar que Dios, en su infinita misericordia, aún nos regala personas especiales para compartir la vida . Por eso, al terminar la autopsia de rigor, hemos preferido guardar el gran secreto que doña Quelita se llevó a la sepultura, pues no está en mis manos ni es mi intención acabar con el grato recuerdo que tan insigne mujer dejó en este pueblo, no porque no lo fuese en verdad, sino porque sería indigno revelar a todos que ella, la más amada por todos, la luz en las tinieblas, el aliento de los tristes, la esperanza de los pobres, había sido bautizada en la Gracia de Dios con el nombre de José de Todos los Reyes Varón. REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 55 Libro de cuentos de Jaramillo Levi se publica en Estados Unidos Acaba de publicarse en Estados Unidos un nuevo libro de cuentos del escritor panameño Enrique Jaramillo Levi . Se trata de The Shadow, traducción al inglés de Samuel A . Zimmerrnan (Southern Methodist University, Dallas, Texas) del libro originalmente titulado Ahora que soy él, publicado en 1985 por Editorial Costa Rica, en San José, Costa Rica. La editorial que ahora publica como The Shadow aquel libro (nombre de uno de los cuentos que lo integran : «La sombra»), es la Latin 56 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA American Literary Review Press, de Pittsburgh, Pennsylvania, empresa que ya en 1994 había publicado en inglés su libro de cuentos Duplicaciones con el título de Duplications And Other Stories, así como, en 1991, la traducción de su antología (aún inédita en español) When New Flowers Bloomed: Short Stories by Woman Writers from Costa Rica and Panama. A Enrique Jaramillo Levi se le han traducido y publicado dos libros de cuentos en Estados Unidos, así como un libro de cuentos — género de difícil aceptación editorial— en España : Duplicaciones (Editorial Orígenes, Madrid, 1990, tercera edición. Existen otras dos ediciones mexicanas de este libro : en Editorial Joaquín Mortiz, 1973, y en 1982 en Editorial Katún). En 1996 apareció en Ediciones Universal, de Miami (Florida), un libro que analiza la obra narrativa y poética de Jaramillo Levi : Critical Perspectives in Enrique Jaramillo Levi's Works . A Collection of Critical Essays, selección e introducción de la Dra . Elba D . Birmingham Pokorny. El libro ofrece seis ensayos y la introducción en inglés, y otros tres ensayos en español ; cada trabajo analiza algún aspecto temático, estilístico o ideológico de sus libros : Extravíos (1989), Duplicaciones (1990), y El fabricante de máscaras (1992). Existen otros dos libros que recopilan ensayos sobre la obra de Jaramillo Levi : Puertas y ventanas (EDUCA, Costa Rica, 1990) y Mar de fondo (INAC, Panamá, 1992). En 1996 se publicó en Panamá el último libro de cuentos de este autor colonense, titulado Tocar fondo. LA TRAYECTORIA METAFÍSICA DE LOS SENTIMIENTOS Clementina R . Adams Clemson University (Carolina del Sur) A unque la poesía de Enrique Jaramillo Levi es sencilla en su forma debe destacarse su profundo contenido sentimental, el cual se eleva al mundo de lo metafísico . Los sentimientos humanos tales como el amor, la añoranza, la soledad, la nostalgia, la frustración y el espíritu de lucha se plasman en palabras de una asombrosa profundidad y de una espiritualidad que se adentran en el mundo de lo extra sensorial. La tendencia metafísica de la poesía de Jaramillo Levi se observa en su manejo extraordinario de las metáforas y símiles que según Frances Austen, autor de The Language of the Metaphysical Poets (El lenguaje de los poetas metafísicos), son aspectos básicos de la poesía metafísica (18). Austen también identifica el uso de un vocabulario directo y realista como otro elemento importante en la poesía metafísica . « . . .a simple native-based vocabulary that is essentially concrete» (un vocabulario nativo que es esencialmente concreto) (169) . La poesía de Jaramillo Levi —a pesar de no ser contemplativa o religiosa— comparte algunas de las características de la poesía metafísica, tales como la naturalidad, el realismo sensorial y el alto grado de proyección espiritual. En este trabajo se analiza la obra poética de Jaramillo Levi de 1989 a 1992 tal como se presenta en «Siluetas y clamores: hibridario poético de momentos disímiles» publicada en la antología titulada Recuperar la voz . Poesía selecta : 1970-1993. Las tres secciones de poemas de este período están unificadas por sentimientos humanos tales como la nostalgia, la frustración, la desesperación, el erotismo y el amor. Cada sección, además, expresa la filosofía del destino y la memoria colectiva. El tiempo, como destructor permanente de lo físico aparece impotente ante la eternidad de lo espiritual y de los recuerdos queridos . La lucha contra el destino, el paralelismo existencial, la frustración, la impotencia y el rechazo a la invasión y a la enajenación de la patria, son aspectos constantes en su poesía. En la primera sección de poemas de este período, Jaramillo Levi describe el amor como un sentimiento sublime tan cercano —y al mismo tiempo— tan inalcanzable . También, en esta sección, queda de manifiesto su frustración e impotencia ante las leyes implacables del destino que separan al individuo de sus seres queridos, en ocasiones, en forma permanente . Como antítesis el poeta parece reconfortarse con los recuerdos y vivencias del pasado . Ejemplos de estos poemas son : «El amor EN LA OBRA POÉTICA DE ENRIQUE JARAMILLO LEVI es esta cosa hermosa y terrible» y «Sin ti y a malditos borbotones» . En «El amor es esta cosa hermosa y terrible», Jaramillo Levi analiza la dicotomía que genera el amor como un algo perceptible y físico pero al mismo tiempo etéreo e intangible. El amor es lenta emanación o es volcán incontenible. También la suavidad de la paciencia y el punzón de los súbitos arrebatos y la cadencia con arritmias que una mirada o un roce o el pensamiento que se vuelve uno con el latido del otro consiguen balbucear o decir a gritos . (255) En esta poesía, Jaramillo Levi transmite al lector el sabor amargo y doloroso del amor insatisfecho a causa de la distancia . La intensidad y los matices del dolor y del deseo de lo inalcanzable provocan en el autor una sublimación del deseo por lo imposible que transciende al dolor físico : «El amor es esta cosa hermosa y terrible/ que cada día que pasa/ se desgarra las costras por ti» (255). En esta misma poesía, Jaramillo Levi también describe la faceta moldeable del destino, aquélla que el ser humano puede cambiar a su manera . «Somos artífices de nuestro destino/ si sabemos cincelar/ el rostro de los diversos gestos/ de quien puede hacernos perdurables .» Sin embargo, en «Sin ti y a malditos borbotones», Jaramillo Levi le da una interpretación más fatalista al destino. El ser humano se siente agobiado e impotente ante la fuerza de las pautas que el destino le tiene ya trazadas. No es posible con sólo desearlo salirnos del contexto. Cómo quisiera, amor, gritarle al inflexible tiempo que todo está bien, que lo comprendo todo, y que si no tampoco importa, cómo quisiera . (256) En estas poesías también nos deleitan sus pensamientos concretos y a la vez sublimes presentados a través de metáforas como «Somos savia predispuesta en su inocencia» . (257) Esto queda de manifiesto cuando compara el amor con un volcán, con la suavidad de la paciencia y con el punzón de los arrebatos. En «Sin ti y a malditos borbotones», lo mismo que en los poemas «Convertir en realidad el sueño», «En otros laberintos» y «La última ilusión», Jaramillo Levi expresa sus sentimientos de angustia, frustación y nostalgia . Las palabras se convierten en recuerdos eternos, en recuerdos colectivos, y en sueños reales de su patria y de su gente. REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 57 Meterme a fuego lento y ser paisaje ajeno y recobrados besos. Hacerme artista en la memoria colectiva. Paralizar el tiempo. Quedarme sin palabras. Convertir en realidad el sueño. ¡Estar de vuelta en Panamá! (259) ¿Cómo expresarte esta tristeza que me agobia y que quisiera exorcizar en tus brazos a toda hora para convertir en hoguera de crepitaciones permanentes? ¿Cómo gritar que te necesito tanto, tanto, tanto, amor, que si te necesitara más me mataría el miedo de no alcanzarte? (261) En «Sin ti y a malditos borbotones», Jaramillo Levi continúa con un canto melancólico a nuestra capacidad para disfrutar el amor y sufrir el dolor en un cosmos donde el orden establecido se cumple en forma inmutable: El amor por la patria es una fuente constante de inspiración para Jaramillo Levi . Su poesía parece advertir al lector del peligro de la aculturación total, tentación en la cual es muy fácil sucumbir. Al mismo tiempo, lo alerta sobre la importancia de la lucha por la propia identidad . En «Lo nuevo» y en «¿Salir o entrar?» Jaramillo Levi expresa un amor especial por la patria y por las tradiciones familiares . El autor considera la adaptación a una patria y cultura diferentes como el comienzo de la muerte de la identidad del individuo. . . .Esta distancia y este dolor nos queman la esperanza. Qué más hacer, qué más decir, decirnos, si todo está dicho ya cuando nacemos . (256) . . .Somos savia predispuesta en su inocencia. Esa que nos sostiene a toda hora y reconforta por más que la quieran disfrazar de culpa. Predispuesta siempre al agrio sabor de uvas que a veces nos deleitan porque son tan dulces, esas las horas de los tantos días desgranados que se esfuman cuando cesa el gusto de la esperanza . (257) Jaramillo Levi parte de una idea concreta y la eleva al ramo espiritual de los sueños hechos vivencias y tiempo estático . Este partir de lo concreto y lo real para elevarlo a los niveles de lo abstracto y lo ultrasensorial es también característico de la poesía metafísico-religiosa de los siglos dieciséis y diecisiete . Austen, refiriéndose a los poetas metafísicos de esa época (tales como Donne, Herbert, Crashaw, Vaughan y Traherne) afirma: In different ways each of these five poets uses the concrete to explore and coveys his understanding of the spiritual or divine . This necessitates a basis of concrete vocabulary and imagery. It is the variations played on these that produce poetry of such individual kinds* (171). Tanto la soledad como el deseo por el ser amado se deslizan en el poema «En otros laberintos», aparentemente accesibles, pero en realidad impenetrables . Los seres queridos aparecen tan cercanos pero al tratar de entrar a su mundo, los laberintos de la distancia, cual murallas transparentes e invisibles, bloquean el paso. Aunque esta angustia te escoge a ti para construir sus treguas y cataplasmas, los oasis en donde beber una gota de ilusión, te siento lejana, perdida en otros laberintos en los que no me invitas jamás a internarme. (260) La agonía y el desespero en la «La última ilusión» se manifiestan en el deseo por el ser amado, un ser sublime, pero al mismo tiempo angustioso . La realidad parece cubrir con su manto gris de desesperanza y frustación los deseos sedientos del autor: 58 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA Empieza a ceder la sensación de extrañamiento. Nos dejamos envolver lentamente por la novedad . .. . . .En seguida somos uno con el mundo;/ ámbito que nos nutre ahora y nos sustenta,/ sin memoria ya, sin nostalgia en los ojos, felices . . ./ Sólo entonces empezamos a morir». (262) Jaramillo Levi, en otro verso, describe la agonía de sentirse atrapado entre dos mundos : «Me sé partido en brasas/ que agonizan por gritar/ sin tregua los reclamos/ de mis dos fronteras» (263) . En su poema, «Del tiempo y la memoria», el tiempo y su marcha infinita suscitan un grito agónico y un sentimiento de impotencia y frustración ante su constante marcha, cuyo único sobreviviente es el recuerdo . «Porque la memoria también es tiempo cuando ya no estamos ./ Única luz que queda siempre sin tiempo y sin medida» (268) . Jaramillo Levi también ve transcurrir el tiempo con indiferencia en «¿A salvo un rato más?» Se contagia el lector con la apatía del autor ante los vaivenes del tiempo y sus continuos deja vu. Otra vez un aeropuerto cualquiera. Su encanto, cualquiera. Su encanto y el comienzo de la pesadilla. Denver, Chicago, Miami. Tal vez Los Angeles o Nueva York. México o el lejano Panamá de mis amores. Y yo esperando, mirándome irme lentamente, llegar preocupado . (269) El poema «La invasión», contiene una descripción precisa, breve y realista de los horrores de la invasión y destrucción en Panamá a nombre de «la causa justa» y en pro de la llamada «liberación». De una manera diferente, cada uno de estos poetas usa lo concreto para explorar y expresar su comprensión de lo espiritual o divino . Esto requiere una base de vocabulario e imágenes concretas . Son las distintas variaciones usadas las que producen poesía de tanta diversidad individual . país ya desgarrado por la prepotencia, la represión interna y la incontrolable rapiña, en un país al que se le habían agotado las alternativas, los perennes engendradores de la violencia, los maestros de los eficientes aprendices, destruyeron a mansalva sus engendros y mucho más posando como oficiantes de la necesaria redención . (271) En un En la sección «Otros poemas», Jaramillo Levi le dedica su primera poesía a su madre . La sensibilidad de este poema muestra un desespero por adelantársele al tiempo para comunicarle a la madre el aprecio y el cariño que le tiene, antes de que el destino y el tiempo inexorable le arrebaten esa oportunidad . En el poema se produce un retorno a los recuerdos de la infancia, una búsqueda del calor y el consuelo materno para aliviar los problemas de su adulta realidad. Retoma en estos versos tu canción de cuna y sus secuelas, porque vuelvo a ser el niño que temblando de miedo te implora un poco de luz en la oscuridad del cuarto, en la soledad del alma desgajada, un poco de ti, un poco más en esta hora nuestra, madre, antes de que llegue el viento de la madrugada y se lleve para siempre las palabras . (276) Jaramillo Levi dedica su segundo poema en esta sección a sus hijas Tatiana, Arabelle y Ornella . Aquí, el autor se propone encontrar una justificación y un indulto sublime a su ausencia y lejanía impuestas entre él y su familia . Jaramillo Levi busca eternizarse en el amor de sus hijas, « . . .Mis hijas son rosas que no saben deshojarse/ porque aún desapareciendo quien las engendró con amor/ ellas habrán de revitalizarse en su pureza/ para sobrevivirme y rescatarme del olvido» . (277) Su hijo es también evocado en el poema «Mirando a mi hijo ser feliz con su madre en Boquete .» Este poema describe la belleza del amor filial en un cuadro que Jaramillo Levi hace estático y perdurable. -EI cuadro describe el amor que irradia entre la madre y su hijo, enmarcados en la brisa de la mañana y el aroma del jardín . Jaramillo Levi no se atreve a perturbar la belleza de ese instante, ni siquiera musitando una palabra de amor al hijo amado. Los percibo así, tan inseparables, tan hechos el uno a la medida del otro en cada gesto que sin saberlo comparten, en las sonrisas nuevas que los llenan de gozo, que prefiero mantenerme a distancia. . . .No vayan a acordarse de pronto que existo, no vayan a ver furtivas lágrimas deslizarse una vez más por mi rostro . (280) En la poética de Jaramillo Levi, el tiempo parece estar total- mente atado a los recuerdos, y éstos —a su vez— parecen igualmente atados a su patria, Panamá . En «Poema del invierno que agoniza a un poema de verano», Jaramillo Levi trata de acortar la distancia que lo separa de su patria creando un paralelismo existencial que le permite observar, al igual que palpar, los dos mundos en que se mueve su vida. Aquí muere el invierno, allá late el verano. Eso dice con letra melodiosa el verso de alguien que me trae el correo de la tarde. Eso dice y acierta cuando habla del tiempo y sus misterios, de su ritmo diferente, de sus frutos y del polvo agreste en caminos paralelos. . . .Hace calor, sí, en todos los rincones de mi Patria, pero acá brota un largo vaho irreverente de los resquicioss más secretos de cada cuerpo insomne que amanece . (278) A pesar de su identificación con el amor y el poder de los recuerdos, Jaramillo Levi no titubea en desterrar al amor cuando —al hacerlo— libera al ser querido hacia su propio destino . En «Soneto del adiós a Sadia en su cumpleaños», Jaramillo Levi le dice «Renuncio por siempre a tu amor, Sadia ;/ para siempre te regalo mi ausencia/ en este cumpleaños que hoy te irradia» . (282) La cuarta y última sección de «Siluetas y clamores» presenta una poesía de tipo testimonial . Jaramillo Levi describe en su poema, «En la noche» los horrores de los militares quienes bajo la protección de la noche, logran penetrar en las viviendas violentando a sus moradores, y creando un caos total . Como ladrones, ellos se movilizan y desaparecen, siendo detectados solamente por el color de sus uniformes y el sonido de sus botas . Este poema también denuncia los horrores de la opresión militar que forzó a muchos ciudadanos al exilio, dejando —en muchos casos— deshechos sus hogares. Jaramillo Levi describe sentimientos de ira, desprecio y frustración que palpitan en el alma de los testigos presenciales, cuyas voces han estado silenciadas : « . . .Un odio duro que crece ./ Un odio más denso que el miedo y el silencio de tanto tiempo ./ Un odio que algún día, Dios me perdone, explotará .» (288) En una entrevista con Juana Arancibia, el autor expresa su comprensión por los ciudadanos que han acallado sus voces contra los abusos militares . Su ira va dirigida a los que sólo por favores personales se han sometido al enemigo. A menudo, sobre todo cuando se tiene familia y el empleo depende de un juicio expresado o de una simple actitud, el silencio se vuelve el más amargo compañero . La conciencia estalla mil veces y se reconstruye lenta en una larga y dolorosa agonía. Pero una cosa es callar por necesidad, y otra muy distinta —imperdonable, profundamente inmoral— el entregarse como una prostituta a los apátridas en el Poder. (365) María Teresa Azuara, en una entrevista con el autor aparecida en el periódico El Diario de Querétaro, describe la opiREVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 59 nión de Jaramillo Levi con relación a la similitud entre la situacion política en México y la que el autor describe en «Siluetas y clamores «Pero ya en estos poemas es el patriota el que llora, es el patriota el que grita, es el patriota el que se queja amargamente» . (113) Lo que pasa es que es una misma situación, la explotación es una misma, y muy particularmente en nuestra América Hispana . ¿Cuántas variantes le puedes encontrar a la explotación, a la rapiña, a la corrupción, a la marginación de enormes sectores de la población ; a la represión política que se vuelve represión tísica violenta en un momento dado cuando te pasas del límite que otros han establecido por ti? (1) Elba Birmingham-Pokorny en la introducción de su entrevista con el autor, describe el énfasis que éste pone en la existencia humana, su realidad y la universalidad de los problemas políticos en Latinoamérica a pesar de las barreras geográficas: En «Crónica de la luz cuando se vuelve sombras», Jaramillo Levi encuentra lo positivo de la belleza geográfica de Panamá como un elixir de paz v de sosiego en una sociedad donde la oscuridad es la aliada del abuso, de la cobardía v de la confabulación . La luz del día le da al ciudadano la oportunidad de respirar el aire fresco v tropical de la patria, un receso temporal a los abusos v a la complicidad negativa de las sombras de la noche Porque el país tiene un sexto sentido, una ancestral intuición, una sapiencia/ que le permite presentir entre las sombras/a otras sombras de sombras maquinando nuevas formas de oscuridad, intrigas más perfectas, intimidaciones fraudes- sagaces artilugios . toda suerte de estrategias para la represion: asi sancionada con absoluta impunidad Y todo porque el temor a la noche fue más fecundo que la voluntad de Patria. La continuidad del oprobio quedara Porque contagiada por las tinieblas de las noches tantas veces presentidas, la luz solar también dejó de ser nuestra, dejó de ser luz cada nuevo dia y se ha convertido, como la dictadura, en espesa costra negra sobre la herida . (290) El poema también incluye una amonestación a la sociedad panameña para que no se dejen dominar por el temor, tengan voluntad de lucha y se atrevan a desenmascarar a los conspiradores y a hacer algo por la patria . Con relación a este tipo poesía comprometida, Jaramillo Levi dice en una entrevista con Bélgica Quirós-Winemiller: «Personalmente mi literatura está comprometida con el ser humano, v con la literatura misma . Siempre hay algo que denunciar, algo que anda mal en la sociedad, en el ser humano mismo» . (89) En otra entrevista, con Oscar Somoza, Jaramillo Levi dice con relación a estos poemas políticos: 60 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA Su prodigioso dominio de las más variadas técnicas del relato, del lenguaje, del espacio, de los símbolos, de las imágenes, de la realidad v de la existencia humana, claramente revelan, por un lado, el aporte renovador del quehacer literario de este autor a las letras panameñas, en particular, y a las latinoamericanas, en general y, por el otro, el universalismo de un mensaje literario que va más allá de las fronteras nacionales . (185) En conclusión, Jaramillo Levi se destaca como un poeta de sentimientos profundos . Su representación de estos sentimientos lo lleva a traspasar los niveles de lo tangible y a penetrar el mundo de las imágenes y de las sensaciones extra-sensoriales El amor a la patria, la familia, los amigos y la existencia humana son temas importantes en su obra poética . Así mismo, el destino, el tiempo y los recuerdos son elementos recurrentes en ella. Su poesía se asemeja a la poesía metafísica —tanto en aspectos de fondo como también de forma. Parte de lo concreto y tangible para luego elevarse al mundo metafísico, donde el dolor, el amor, la angustia, la frustración y el desespero alcanzan su mayor grado de intensidad. REFERENCIAS Arancibia, Juana . «Entrevista con Enrique Jaramillo Levi: Reflexiones sumarias en torno al rescate de la dignidad nacional panameña» . Westminster, California : Alba de América, vol. V1, N" 1415, Julio de 1990 : 361-372. Austin, Francas . The Language of the Metaphysical Poets. New York : St . Martin is Press, 1992. Azuara, María Teresa . «Entrevista con el escritor panameño Enrique Jaramillo Levi . En «Magapalabra .» Querétaro, México : Diario de Querétaro N" 11, [México] abril 15 de 1995. Birmingham-Pokorny Elba «Las realidades de Enrique Jaramillo Levi: Una entrevista» . University of Northern Colorado, Greeley, Colorado . Confluencia, vols. 8 and 9, Nos . 1 and 2 (1993) : 185-198. Jaramillo Levi, Enrique . Recuperar la voz: Poesía selecta 1970-1993. Querétaro, México : Ediciones Voz Crítica, 1994. Quirós-Winemiller, Bélgica . «Enrique Jaramillo Levi : un autor que cuenta .» Chasqui, revista de literatura latinoamericana . vol XIX, N" 2 . Brigham Young Universi-ty, 1990, 85-91. Somoza U ., Oscar. «Entre la espada y la pared : La honestidad inteletual y el patriotismo no son monedas de cambio . University of Northern Colorado, Confluencia vol . 6, Nº 1 (1990) : 105-118 . REFLEJOS Melanie Taylor —¿Me vas a dar el número de teléfono hoy o cuándo? La voz de Nena suena dura . Más que una pregunta es una orden. Está sentada allí, delineándose los ojos, bordeándoselos con líneas negras muy finas como si dibujase un delicado anagrama, símbolo de sus veleidades . Siempre adornándose ; llenándose de abalorios y perfumes ; cultivándose como a una rara variedad de flor ; ocultando la acrimonia que reviste secretamente su carácter ; buscando atraer, fascinar retar, atrapar las almas elegidas para ser vaciadas, lentamente, suavemente, con la misma fuerza con la cual se arranca el ala de una mariposa . El negro le hace ver sus ojos más almendrados, más misteriosos . Unos ojos que cuentan historias, que dicen que ha vivido mucho, odiado mucho, hurgado en sus sentidos, sufrido. Y en realidad ha vivido viajando, sin preocuparse de su edad, de un oficio, ha ido de un lado a otro como una trashumante de ciudades : un invierno lo pasa en una y en verano la abandona, dejando migajas de un alma consumida y llevándose consigo el producto de su influencia. —Me juzgas, crees que tienes más moral que yo— dice mientras empieza a pintarse las uñas de los pies de un rojo intenso . Una a una, con calma, con placer. —El amor al arte nos ha dañado a ambas . En realidad no eres mejor que yo, sólo crees que eres mejor. Estoy acostada en la cama con mi vestido todo ajado . Frente a mí, Nena está de espaldas al tocador y su cabello se refleja en el enorme espejo . Nos hicimos tanto daño buscando en vano nuestros talentos . Talentos que no florecieron, que no germinaron y quedaron truncados en muñones de desasosiego y acritud . Con reverencia ridícula poníamos los viejos discos del abuelo. Ah, esas voces potentes, estridentes, hablándonos en un idioma que no entendíamos, pero insinuando sentimientos que intuíamos . Yo quería ser soprano . ¿Las sopranos son ángeles, no? Ella, contralto, la voz misteriosa y profunda . Pero de nuestras gargantas sólo salen frases, gritos, gemidos, toses, susurros, hola, buenos días, buena suerte . Los cantos dulces y cadencias virtuosas quedaron incorpóreas envueltas en las gasas del deseo. Mis dedos torpes y lentos se encaramaban arrítmicos en las teclas negras cuando debían hacerlo en las blancas y caían en las blancas cuando debían subirse a las negras. ¡Cómo sufría la maestral Quería parecer atenta, aunque en secreto se preguntaba cuándo acabaría su tortura, cuándo dejaría yo de insistir. La dejé ir gustosa y creo que me lo agradeció siempre . Pero Nena . .. Ella no deja ir a la gente cuando se debe, sino cuando ella quiere . Trató con la pintura y sólo obtuvo garabatos y distorsiones de dibujos. Lienzos de blancura resplandeciente que emborronó con sus trazos. Su maestro la dejaba hacer, porque se entretenía haciendo bosquejos de ella . En realidad la deseaba y ella lo sabía . Su maestro de la escuela, de la escuela de monjas. — ¿Te acuerdas,Nena, cuando embadurnaste el piso con tus pinturas? Deja de pintarse las uñas por un momento y suelta una carcajada. — ¡Ah, sí! Ningún cuadro me salía bien .— Se queda un rato en silencio y luego agrega : —Pero ahora me pintan a mí. Una tarde lluviosa llegó sonriendo mientras la abuela iba detrás con la cara seria y angustiada . Se tiró en esta misma cama sin quitarse los zapatos y sosteniendo un cuadro entre sus manos . ¿ Qué sucede?, pregunté, pues aquel día yo no había ido a la escuela a causa de la gripe . Ella lo contó todo risueña, sin darse cuenta de cuánta crueldad había en cada palabra, cada suspiro, cada risotada . ¡Su maestro la había pintado desnuda! Rememoró cada encuentro furtivo, cada beso apasionado, sus frases entrecortadas . . . Y cuando terminó la pintura lo acusó de seducirla y las monjas lo echaron . —¡Por qué hiciste eso! —le grité .— Nadie podrá pintarte tan hermosa . Sólo él, habiendo descubierto la maldad que hay al final de tus ojos, te ha amado. Me miró y dijo, mientras sosteREVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 61 fía el cuadro con la punta de su dedo índice : —¿Lo quieres o no? —Fue el primero de mi colección. Después vendrían los libros, las canciones, los poemas y más cuadros . ¿Soy acaso cómplice de su maldad? Pero si no guardase yo cada obra, de seguro las rompería o las tiraría. —¿Por qué no pones esa canción de Piaf que tanto me gusta?— dice mientras se prueba unos zarcillos. —A mí también me gusta esa canción . Tarareamos un rato juntas. —Mejor pon algo de piano —interrumpe— . El disco ese de la portada azul . Si, ése . Me recuerda al pianista. Me lo recuerda . Guardo la pieza que le compuso a Nena en mi cajón bajo llave . Es una pieza sublime. Algún día le pediré a Edgardo que la toque . Quizás se la regale, pero tengo que esperar un poco más . Me duele desprenderme de ella. El pianista era un hombre her-- moso . Pocas veces se dice que un hombre es hermoso . La gente dice que un hombre es guapo o que es atractivo . Interesante, también. Pero, ¿hermoso? Con cuarenta años recorridos, no entiendo cómo no olió la fatalidad al conocer a Nena . Al leer sus cartas y ver las fotos la envidié tanto . ¿Lo harían en el piso al lado del piano, en la mesa luego del almuerzo, en la noche entre cobijas? ¿ Cómo tocarían sus manos, cómo prodigaría sus besos, cómo se sentiría su cuerpo? Entonces sobrevino su dureza . Sutilmente lo fue envolviendo en sus peligrosos juegos: combinando pastillas de colores y los ebúrneos polvos que prometen quimeras : haciéndolo alejarse de sus amigos, perder contratos . Embriagadora y lúdica maldad . Ni siquiera su belleza la detuvo . ¿Cómo puede ser tan . . .? —Bueno, estoy lista —anuncia contenta .— ¿Estos rizos no resultarán muy exagerados? C7 I :. —¡Te ves hermosa! —Entonces, dame el número. —Yo no sé, es que eres tan mala a veces . .. —Es un fotógrafo profesional. Sus fotos salen en las revistas . ¡Por Dios! Tengo que conocerlo. No tengo ninguna foto en mi colección . Nena debe resultar fascinante en fotos, como una diosa. Quizás la próxima vez me niegue, puede que incluso le advierta al hombre sobre Nena . Pero una foto . .. una foto de un artista . .. —Estoy esperando, se me hace tarde. —Ah ,sí . El número es . . . Mejor te doy la dirección : Hotel Caribe, habitación cuarenta y tres. Nena gira, quedando así frente al espejo, y yo me coloco detrás de ella . Por un rato nos contemplamos ambas, reflejos una de la otra, espejos reflejados en espejo . Puede que Nena tenga razón y no soy tan buena como a veces pienso. ACADEMIA ARTES de BELLAS J 0171 5 _ LOS MÁS COMPLETOS PROGRAMAS DE ARTE DEL PAÍS. ANUNCIA PARA 1 997 BACHILLERATO EN ARTE Si su hijo ha demostrado inclinación hacia alguna de las áreas del arte, ésta es la mayor oportunidad de ayudarle a cultivar ese talento innato y permmitirle ser un triunfador. Por primera vez en Panamá, GANEXA presenta programas de estudio para un BACHILLERATO EN ARTE, Científicamente elaborados y con la experiencia de 18 años formando jóvenes en el campo del arte. MATRICULAS ABIERTAS PARA 1997 Créditos reconocidos por el Ministerio de Educación 62 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA Te 264-69 264-3961 61 e e 223-914Q Un taller literario es, en primera instancia, un sitio de reunión para el ejercicio de la creación y la crítica literarias, para la producción de textos y su posterior valoración colectiva . En él no se hacen escritores, sólo se forman aquéllos que ya tienen en su ser los genuinos ingredientes del talento . El éxito de un taller depende de muchos factores : el profesor debe ser un buen escritor, con capacidad critica y una metodología didáctica apropiadas a la capacidad autocrítica, a la disciplina de trabajo y al deseo de superación personal de los participantes . Si bien riguroso en sus juicios, quien dirija un taller literario debe ser capaz de motivar a los alumnos y de desarrollar en ellos sus mejores aptitudes, respetando el estilo y la ideología de cada autor . En algunos casos, quienes creían tener "madera" de escritores, descubren que más les valdría dedicarse a otros oficios ; pero también se descubren méritos susceptibles de convertirse en verdaderos hallazgos, a menudo minoritarios con respecto a la cantidad de participantes . De ahí que se pueda producir tanto frustración como nuevos y contagiosos brios para la creación. La sección «Taller» presenta cuentos o poemas de calidad de nuevos escritores (de cualquier edad), quienes por su talento merecen el estímulo, siempre edificante, de la difusión . En algunos casos los textos serán realmente el producto de un taller literario existente en Panamá ; en otros, provendrán simplemente de un envío personal y confiado, de parte del escritor, a las páginas de esta revista. Misterios del corazón Julieta de Diego de Fábrega Cuando el médico de turno llegó a visitar a don Joaquín lo encontró solo como siempre . Le tomó la presión, la temperatura y procedió a hacerle las preguntas de rigor. El joven no cesaba de preguntarse por qué aquel señor tan amable jamás había recibido una visita . Tenía un mes ya de estar hospitalizado y jamás se había encontrado a nadie junto a su cama . Ese día se armó de valor y entre una cosa y otra le preguntó. —Dígame, don Joaquín, ¿tiene usted hijos? La respuesta del viejo fue inmediata y enérgica. —Por supuesto, tengo una hija preciosa, Anabella . No sale mucho —continuó—, pero se la voy a presentar un día. —Mire, don Joaquín— procedió el médico—, todavía no hemos encontrado un corazón para usted pero no se preocupe, su condición es estable así es que estoy seguro que el transplante se hará sin mayores dificultades una vez aparezca un órgano. El médico se despidió y dejó a don Joaquín pensativo. Cómo extrañaba a su Fue en honor a esas manos excepcioAnabella, hacía un mes que no la veía. nales que se negó a realizar cualquier Anabella siempre fue una persona tipo de labor que pudiese convertirlas en confundida. Desde que nació, su pa- unas más del montón. Así fue como redre le hizo creer que era una mujer husó aprender a cocinar, se indispuso bella, pero tan pronto tuvo uso de ra- cuando las monjas intentaron enseñarzón y pudo interpretar la imagen que le a escribir a máquina y jamás puso tan gentilmente devolvía a diario su atención a su madre cuando trató de iniespejo, algo en su interior se transfor- ciarla en las labores manuales a las que mó . Empezó a dudar sobre la infalibili- se dedicaban las mujeres de la época. dad de su padre : al fin y al cabo, según Sin embargo, para leer siempre esel reflejo en la pared, ella era a todas tuvo presta . Se encerraba por horas en luces una mujer fea . Qué desilusión su cuarto y visitaba remotas ciudades comprobar a los nueve años que su haciendo amistad con príncipes y menpadre era incompetente. digos . Una vez hubo leído la biblioteca De pequeña, Anabella adornaba sus familiar varias veces, dedicó su tiempo escasos atributos físicos con lazos y de ocio —que era mucho— a leer dicciovestidos de encaje, los cuales pronto narios con el mismo cuidado y atención fueron dando paso a una gruesa capa que prestaba a su maquillaje diario. de maquillaje de donde a duras penas Desde ese momento hablar con la lograban sobresalir unas enormes chica se convirtió en un ejercicio de pestañas falsas que achicaban aún más paciencia . Llegaba hasta la cocina y sus ya diminutos ojos. expresaba ante los ojos desorbitados de Pero, si bien a simple vista Anabella la negrita que se encargaba de cocinar: no tenía un Dios te salve, quien tuviera «Estoy famélica, ¿a qué hora engullirela paciencia de recorrer su cuerpo con mos el sustento?» . Al jardinero ordenala mirada no tardaría mucho en des- ba : «Prepare el suelo junto al jaguey cubrir que esta jovencita tenía las ma- para sementar», y a todo aquel que osanos más preciosas que ojos humanos ba observarla con detenimiento cuanhubiesen visto jamás . No eran peque- do caminaba pausadamente por la cañas las manos de Anabella pero sí deli- lle con su enorme boca roja y sus cadas . Al hablar, sus dedos se conver- amenazantes pestañas falsas, se limitían en alas de mariposas que revolo- «iCoprófag!» taba a decirle entre dientes: teaban incesantes alrededor de su cara. Está de más decir que Anabella jaNo había venas en las manos de más tuvo un pretendiente, aunque su Anabella, ni nada que indicase que per- padre no escatimó esfuerzos para que tenecían a un ser humano . todo el barrio se enterara de que estaREVISTA PANAMEÑA DE CULTURA 63 ba dispuesto a dar la mitad de su tienda de abarrotes a su futuro yerno . Semanalmente invitaba a un joven en edad aparente a cenar a la casa y no paraba de hablar hasta quedar satisfecho de que el muchacho había entendido que él era un hombre rico, con una hermosa hija soltera. Anabella, por su parte, ya no confiaba en el juicio de su padre . Había que entender que quien le andaba buscando marido era el mismísimo hombre que por diecinueve años le venía diciendo que era bella . ¿Qué podía saber él de buenos partidos, si no podía darse cuenta de que su hija era soberanamente fea? A su madre nunca la quiso, por qué habría de hacerlo si esa mujer dedicó su vida a perseguirla y atormentarla. —Anabella, ven para que aprendas una puntada nueva. —¿Con mis manos perfectas? ¡Jamás! —Anabella, no te pongas tanto maquillaje, no se te ve bien. ¿Qué sabrá ella de maquillaje si en su época no existían ni los lápices de colores?, pensaba. —Anabella : ¿Por qué hablas tan raro? Nadie te entiende. —Los ignorantes serán los que no me entienden. Observar el comportamiento de Anabella era desconcertante . Ella sabía que era fea, pero su actitud era similar a la que había observado en las famosas divas del cinematógrafo . Miraba a todo el mundo por encima del hombro. Escasamente saludaba a las muchachas que por diez años habían estado con ella en el salón de clases y era incapaz de decir «por favor» o «gracias». Cada vez que su padre la abrazaba y le decía : —¿Cómo está mi reina bella?—, la muchacha sentía ganas de gritarle a ese viejo chocho : «¿Pero es que no ves que soy fea, fea, feísima?» Lástima que Anabella no hubiese heredado la capacidad que tenía su padre de ver a través del pellejo. El podía saber siempre ; con muy pequeño margen de error, de qué tamaño era el corazón de las personas. Cuando nació Anabella tenía uno muy grande. Quizás cegado por su amor incondicio64 REVISTA PANAMEÑA DE CULTURA nal, su padre no podía aceptar que se le había ido achicando con el tiempo. El día que murió su madre, la joven no derramó ni una lágrima. Acompañó el cortejo fúnebre hasta el cementerio con rostro impasible y la mirada perdida. Mentalmente repasaba lo que había aprendido ese día . Locro : guisado de carne, maíz, etc . Petiso: bajo; caballo pequeño. Cinco años había cumplido su madre de muerta cuando Anabella regresó a casa con una extraña pulserita. Su padre no le dio mayor importancia, ya se había acostumbrado a las rarezas de su hija. En el hospital de repente todo fue conmoción . A la sala de urgencia entraba una joven que acababa de ser atropellada por un bus . Su condición no era buena. Los internos atacaron el cuerpo magullado con ímpetu incontrolable . La entubaron, canalizaron su mejor vena, determinaron cuántos huesos rotos tenía, estaba viva pero no lograban causar en ella reacción alguna. Sus pupilas estaban dilatadas y su cuerpo no mostraba señales de vida, pero su corazón latía . Un par de horas después la tomografia computarizada reveló que su cerebro estaba muerto. No llevaba ninguna identificación y por más que trataron de averiguar sobre su procedencia, tres días después la búsqueda había sido inútil . Lo único que llevaba puesto era una pulserita que la identificaba como donante de órganos . Dos semanas llevaba ya la joven en el hospital cuando la junta de médicos decidió que era el momento de desconectarla . El doctor Subía dio órdenes inmediatas de preparar al paciente de la cama 25 : habían encontrado un corazón. Don Joaquín entró al quirófano casi dormido . Los enfermeros levantaron el cuerpo con todo y sábana y lo transfirieron a la mesa de operaciones. A su lado había otra camilla y otro cuerpo. El equipo de cirujanos entró al salón y cada uno fue tomando su posición . El doctor Subía se acercó a don Joaquín, murmuró algo a su oído y luego le dijo: —A ver, empiece a contar regresivamente desde cien. Don Joaquín balbuceó noventa y nueve, noventa y ocho y enmudeció . El médico encendió la sierra eléctrica y procedió a abrir el pecho de su paciente . Colocó pinzas, empezó a cortar y a los pocos minutos ya tenía el corazón débil y agotado de don Joaquín en una bandeja. En la mesa de al lado el otro grupo de médicos empezaba a desesperarse. Por más que se esmeraban en buscar en la cavidad del cuerpo inerte de la joven no lograban encontrar su corazón. El doctor Subía les increpó impaciente: —Bueno, esto es para hoy. Uno de sus compañeros le respondió: —Pero doctor, aquí no hay nada. —¿Cómo que no hay nada? Por favor dejen el desorden y apresúrense. —Marcos, que no es relajo que no encontramos el corazón. Marcos Subía se acercó impaciente a la otra camilla y metió las manos en el pecho de la joven . Removió gasas, movió masas de carne y finalmente logró atisbar un pequeñísimo órgano que se asemejaba más bien a un corazón de pollo. Subía palideció . Allí estaba don Joaquín con d pecho abierto de par en par, su corazón tirado en una bandeja y en sus manos un corazón que no hubiese podido dar vida ni a un. niño recién nacido. Lástima que don Joaquín no pudiera ver las manos de la joven en la camilla junto a él . Le hubiese podido avisar al doctor que en ese pecho no había corazón . n