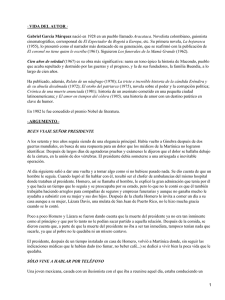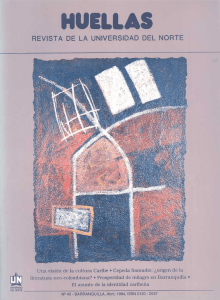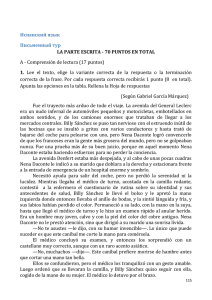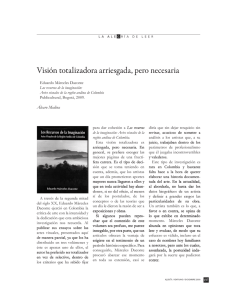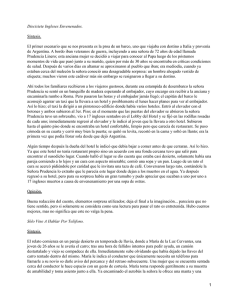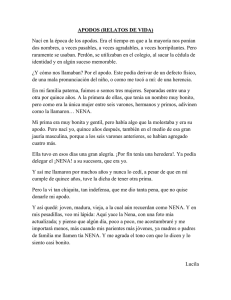- Ninguna Categoria
Antología definitiva
Anuncio
BOOM LATINOAMERICANO ANTOLOGÍA LITERARIA Julio Cortázar La puerta condenada A Petrone le gustó el hotel Cervantes por razones que hubieran desagradado a otros. Era un hotel sombrío, tranquilo, casi desierto. Un conocido del momento se lo recomendó cuando cruzaba el río en el vapor de la carrera, diciéndole que estaba en la zona céntrica de Montevideo. Petrone aceptó una habitación con baño en el segundo piso, que daba directamente a la sala de recepción. Por el tablero de llaves en la portería supo que había poca gente en el hotel; las llaves estaban unidas a unos pesados discos de bronce con el número de habitación, inocente recurso de la gerancia para impedir que los clientes se las echaran al bolsillo. El ascensor dejaba frente a la recepción, donde había un mostrador con los diarios del día y el tablero telefónico. Le bastaba caminar unos metros para llegar a la habitación. El agua salía hirviendo, y eso compensaba la falta de sol y de aire. En la habitación había una pequeña ventana que daba a la azotea del cine contiguo; a veces una paloma se paseaba por ahí. El cuarto de baño tenía una ventana más grande, que se habría tristemente a un muro y a un lejano pedazo de cielo, casi inútil. Los muebles eran buenos, había cajones y estantes de sobra. Y muchas perchas, cosa rara. El gerente resultó ser un hombre alto y flaco, completamente calvo. Usaba anteojos con armazón de oro y hablaba con la voz fuerte y sonora de los uruguayos. Le dijo a Petrone que el segundo piso era muy tranquilo, y que en la única habitación contigua a la suya vivía una señora sola, empleada en alguna parte, que volvía al hotel a la caída de la noche. Petrone la encontró al día siguiente en el ascensor. Se dio cuenta de que era ella por el número de la llave que tenía en la palma de la mano, como si ofreciera una enorme moneda de oro. El portero tomó la llave y la de Petrone para colgarlas en el tablero, y se quedó hablando con la mujer sobre unas cartas. Petrone tuvo tiempo de ver que era todavía joven, insignificante, y que se vestía mal como todas las orientales. El contrato con los fabricantes de mosaicos llevaría más o menos una semana. Por la tarde Petrone acomodó la ropa en el armario, ordenó sus papeles en la mesa, y después de bañarse salió a recorrer el centro mientras se hacía hora de ir al escritorio de los socios. El día se pasó en conversaciones, cortadas por un copetín en Pocitos y una cena en casa del socio principal. Cuando lo dejaron en el hotel era más de la una. Cansado, se acostó y se durmió en seguida. Al despertarse eran casi las nueve, y en esos primeros minutos en que todavía quedan las sobres de la noche y del sueño, pensó que en algún momento lo había fastidiado el llanto de una criatura. Antes de salir charló con el empleado que atendía la recepción y que hablaba con acento alemán. Mientras se informaba sobre líneas de ómnibus y nombres de calles, miraba distraído la enorme sala en cuyo extremo estaban la puerta de su habitación y la de la señora sola. Entre las dos puertas había un pedastal con una nefasta réplica de la Venus de Milo. Otra puerta, en la pared lateral daba a una salida con los infaltables sillones y revistas. Cuando el empleado y Petrone callaban el silencio del hotel parecía coagularse, caer como cenizas sobre los muebles y las baldosas. El ascensor resultaba casi estrepitoso, y lo mismo el ruido de las hojas de un diario o el raspar de un fósforo. Las conferencias terminaron al caer la noche y Petrone dio una vuelta por 18 de Julio antes de entrar a cenar en uno de los bodegones de la plaza Independencia. Todo iba bien, y quizá pudiera volverse a Buenos Aires antes de lo que pensaba. Compró un diario argentino, un atado de cigarrillos negros, y caminó despacio hasta el hotel. En el cine de al lado daban dos películas que ya había visto, y en realidad no tenía ganas de ir a ninguna parte. El gerente lo saludó al pasar y le preguntó si necesitaba más ropa de cama. Charlaron un momento, fumando un pitillo, y se despidieron. Antes de acostarse Petrone puso en orden los papeles que había usado durante el día, y leyó el diario sin mucho interés. El silencio del hotel era casi excesivo, y el ruido de uno que otro tranvía que bajaba por la calle Soriano no hacía más que pausarlo, fortalecerlo para un nuevo intervalo. Sin inquietud pero con alguna impaciencia, tiró el diario al canasto y se desvistió mientras se miraba distraído en el espejo del armario. Era un armario ya viejo, y lo habían adosado a una puerta que daba a la habitación contigua. A Petrone lo sorprendió descubrir la puerta que se le había escapado en su primera inspección del cuarto. Al principio había supuesto que el edificio estaba destinado a hotel pero ahora se daba cuenta de que pasaba lo que en tantos hoteles modestos, instalados en antiguas casas de escritorios o de familia. Pensándolo bien, en casi todos los hoteles que había conocido en su vida —y eran muchos— las habitaciones tenían alguna puerta condenada, a veces a la vista pero casi siempre con un ropero, una mesa o un perchero delante, que como en este caso les daba una cierta ambigüedad, un avergonzado deseo de disimular su existencia como una mujer que cree taparse poníendose las manos en el vientre o los senos. La puerta estaba ahí, de todos modos, sobresaliendo del nivel del armario. Alguna vez la gente había entrado y salido por ella, golpeándola, entornándola, dándole una vida que todavía estaba presente en su madera tan distinta de las paredes. Petrone imaginó que del otro lado habría también un ropero y que la señora de la habitación pensaría lo mismo de la puerta. No estaba cansado pero se durmió con gusto. Llevaría tres o cuatro horas cuando lo despertó una sensación de incomodidad, como si algo ya hubiera ocurrido, algo molesto e irritante. Encendió el velador, vio que eran las dos y media, y apagó otra vez. Entonces oyó en la pieza de al lado el llanto de un niño. En el primer momento no se dio bien cuenta. Su primer movimiento fue de satisfacción; entonces era cierto que la noche antes un chico no lo había dejado descansar. Todo explicado, era más fácil volver a dormirse. Pero después pensó en lo otro y se sentó lentamente en la cama, sin encender la luz, escuchando. No se engañaba, el llanto venía de la pieza de al lado. El sonido se oía a través de la puerta condenada, se localizaba en ese sector de la habitación al que correspondían los pies de la cama. Pero no podía ser que en la pieza de al lado hubiera un niño; el gerente había dicho claramente que la señora vivía sola, que pasaba casi todo el día en su empleo. Por un segundo se le ocurrió a Petrone que tal vez esa noche estuviera cuidando al niño de alguna parienta o amiga. Pensó en la noche anterior. Ahora estaba seguro de que ya había oído el llanto, porque no era un llanto fácil de confundir, más bien una serie irregular de gemidos muy débiles, de hipos quejosos seguidos de un lloriqueo momentáneo, todo ello inconsistente, mínimo, como si el niño estuviera muy enfermo. Debía ser una criatura de pocos meses aunque no llorara con la estridencia y los repentinos cloqueos y ahogos de un recién nacido. Petrone imaginó a un niño — un varón, no sabía por qué— débil y enfermo, de cara consumida y movimientos apagados. Eso se quejaba en la noche, llorando pudoroso, sin llamar demasiado la atención. De no estar allí la puerta condenada, el llanto no hubiera vencido las fuertes espaldas de la pared, nadie hubiera sabido que en la pieza de al lado estaba llorando un niño. Por la mañana Petrone lo pensó un rato mientras tomaba el desayuno y fumaba un cigarrillo. Dormir mal no le convenía para su trabajo del día. Dos veces se había despertado en plena noche, y las dos veces a causa del llanto. La segunda vez fue peor, porque a más del llanto se oía la voz de la mujer que trataba de calmar al niño. La voz era muy baja pero tenía un tono ansioso que le daba una calidad teatral, un susurro que atravesaba la puerta con tanta fuerza como si hablara a gritos. El niño cedía por momentos al arrullo, a las instancias; después volvía a empezar con un leve quejido entrecortado, una inconsolable congoja. Y de nuevo la mujer murmuraba palabras incomprensibles, el encantamiento de la madre para acallar al hijo atormentado por su cuerpo o su alma, por estar vivo o amenazado de muerte. «Todo es muy bonito, pero el gerente me macaneó» pensaba Petrone al salir de su cuarto. Lo fastidiaba la mentira y no lo disimuló. El gerente se quedó mirándolo. —¿Un chico? Usted se habrá confundido. No hay chicos pequeños en este piso. Al lado de su pieza vive una señora sola, creo que ya se lo dije. Petrone vaciló antes de hablar. O el otro mentía estúpidamente, o la acústica del hotel le jugaba una mala pasada. El gerente lo estaba mirando un poco de soslayo, como si a su vez lo irritara la protesta. «A lo mejor me cree tímido y que ando buscando un pretexto para mandarme mudar», pensó. Era difícil, vagamente absurdo insistir frente a una negativa tan rotunda. Se encogió de hombros y pidió el diario. —Habré soñado —dijo, molesto por tener que decir eso, o cualquier otra cosa. El cabaret era de un aburrimiento mortal y sus dos anfitriones no parecían demasiado entusiastas, de modo que a Petrone le resultó fácil alegar el cansancio del día y hacerse llevar al hotel. Quedaron en firmar los contratos al otro día por la tarde; el negocio estaba prácticamente terminado. El silencio en la recepción del hotel era tan grande que Petrone se descubrió a sí mismo andando en puntillas. Le habían dejado un diario de la tarde al lado de la cama; había también una carta de Buenos Aires. Reconoció la letra de su mujer. Antes de acostarse estuvo mirando el armario y la parte sobresaliente de la puerta. Tal vez si pusiera sus dos valijas sobre el armario, bloqueando la puerta, los ruidos de la pieza de al lado disminuirían. Como siempre a esa hora, no se oía nada. El hotel dormía las cosas y las gentes dormían. Pero a Petrone, ya malhumorado, se le ocurrió que era al revés y que todo estaba despierto, anhelosamente despierto en el centro del silencio. Su ansiedad inconfesada debía estarse comunicando a la casa, a las gentes de la casa, prestándoles una calidad de acecho, de vigilancia agazapada. Montones de pavadas. Casi no lo tomó en serio cuando el llanto del niño lo trajo de vuelta a las tres de la mañana. Sentándose en la cama se preguntó si lo mejor sería llamar al sereno para tener un testigo de que en esa pieza no se podía dormir. El niño lloraba tan débilmente que por momentos no se lo escuchaba, aunque Petrone sentía que el llanto estaba ahí, continuo, y que no tardaría en crecer otra vez. Pasaban diez o veinte lentísimos segundos; entonces llegaba un hipo breve, un quejido apenas perceptible que se prolongaba dulcemente hasta quebrarse en el verdadero llanto. Encendiendo un cigarrillo, se preguntó si no debería dar unos golpes discretos en la pared para que la mujer hiciera callar al chico. Recién cuando los pensó a los dos, a la mujer y al chico, se dio cuenta de que no creía en ellos, de que absurdamente no creía que el gerente le hubiera mentido. Ahora se oía la voz de la mujer, tapando por completo el llanto del niño con su arrebatado —aunque tan discreto— consuelo. La mujer estaba arrullando al niño, consolándolo, y Petrone se la imaginó sentada al pie de la cama, moviendo la cuna del niño o teniéndolo en brazos. Pero por más que lo quisiera no conseguía imaginar al niño, como si la afirmación del hotelero fuese más cierta que esa realidad que estaba escuchando. Poco a poco, a medida que pasaba el tiempo y los débiles quejidos se alternaban o crecían entre los murmullos de consuelo, Petrone empezó a sospechar que aquello era una farsa, un juego ridículo y monstruoso que no alcanzaba a explicarse. Pensó en viejos relatos de mujeres sin hijos, organizando en secreto un culto de muñecas, una inventada maternidad a escondidas, mil veces peor que los mimos a perros o gatos o sobrinos. La mujer estaba imitando el llanto de su hijo frustrado, consolando al aire entre sus manos vacías, tal vez con la cara mojada de lágrimas porque el llanto que fingía era a la vez su verdadero llanto, su grotesco dolor en la soledad de una pieza de hotel, protegida por la indiferencia y por la madrugada. Encendiendo el velador, incapaz de volver a dormirse, Petrone se preguntó qué iba a hacer. Su malhumor era maligno, se contagiaba de ese ambiente donde de repente todo se le antojaba trucado, hueco, falso: el silencio, el llanto, el arrullo, lo único real de esa hora entre noche y día y que lo engañaba con su mentira insoportable. Golpear en la pared le pareció demasiado poco. No estaba completamente despierto aunque le hubiera sido imposible dormirse; sin saber bien cómo, se encontró moviendo poco a poco el armario hasta dejar al descubierto la puerta polvorienta y sucia. En pijama y descalzo, se pegó a ella como un ciempiés, y acercando la boca a las tablas de pino empezó a imitar en falsete, imperceptiblemente, un quejido como el que venía del otro lado. Subió de tono, gimió, sollozó. Del otro lado se hizo un silencio que habría de durar toda la noche; pero en el instante que lo precedió, Petrone pudo oír que la mujer corría por la habitación con un chicotear de pantuflas, lanzando un grito seco e instantáneo, un comienzo de alarido que se cortó de golpe como una cuerda tensa. Cuando pasó por el mostrador de la gerencia eran más de las diez. Entre sueños, después de las ocho, había oído la voz del empleado y la de una mujer. Alguien había andado en la pieza de al lado moviendo cosas. Vio un baúl y dos grandes valijas cerca del ascensor. El gerente tenía un aire que a Petrone se le antojó de desconcierto. —¿Durmió bien anoche? —le preguntó con el tono profesional que apenas disimulaba la indiferencia. Petrone se encogió de hombros. No quería insistir, cuando apenas le quedaba por pasar otra noche en el hotel. —De todas maneras ahora va a estar más tranquilo — dijo el gerente, mirando las valijas—.La señora se nos va a mediodía. Esperaba un comentario, y Petrone lo ayudó con los ojos. —Llevaba aquí mucho tiempo, y se va así de golpe. Nunca se sabe con las mujeres. —No —dijo Petrone—. Nunca se sabe. En la calle se sintió mareado, con un mareo que no era físico. Tragando un café amargo empezó a darle vueltas al asunto, olvidándose del negocio, indiferente al espléndido sol. Él tenía la culpa de que esa mujer se fuera del hotel, enloquecida de miedo, de vergüenza o de rabia. Llevaba aquí mucho tiempo...Era una enferma, tal vez, pero inofensiva. No era ella sino él quien hubiera debido irse del Cervantes. Tenía el deber de hablarle, de excusarse y pedirle que se quedara, jurándole discreción. Dio unos pasos de vuelta y a mitad del camino se paró. Tenía miedo de hacer un papelón, de que la mujer reaccionara de alguna manera insospechada. Ya era hora de encontrarse con los dos socios y no quería tenerlos esperando. Bueno, que se embromara. No era más que una histérica, ya encontraría otro hotel donde cuidar a su hijo imaginario. Pero a la noche volvió a sentirse mal, y el silencio de la habitación le pareció todavía más espeso. Al entrar al hotel no había podido dejar de ver el tablero de las llaves, donde faltaba ya la de la pieza de al lado. Cambió unas palabras con el empleado, que esperaba bostezando la hora de irse, y entró en su pieza con poca esperanza de poder dormir. Tenía los diarios de la tarde y una novela policial. Se entretuvo arreglando sus valijas, ordenado sus papeles. Hacía calor, y abrió de par en par la pequeña ventana. La cama estaba bien tendida, pero la encontró incómoda y dura. Por fin tenía todo el silencio necesario para dormir a pierna suelta, y le pesaba. Dando vueltas y vueltas, se sintió como vencido por ese silencio que había reclamado con astucia y que le devolvían entero y vengativo. Irónicamente pensó que extrañaba el llanto del niño, que esa calma perfecta no le bastaba para dormir y todavía menos para estar despierto. Extrañaba el llanto del niño, y cuando mucho más tarde lo oyó, débil pero inconfundible a través de la puerta condenada, por encima del miedo, por encima de la fuga en plena noche supo que estaba bien y que la mujer no había mentido, no se había mentido al arrullar al niño, al querer que el niño se callara para que ellos pudieran dormirse. Las babas del diablo de Las armas secretas Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que no servirán de nada. Si se pudiera decir: yo vieron subir la luna, o: nos me duele el fondo de los ojos, y sobre todo así: tú la mujer rubia eran las nubes que siguen corriendo delante de mis tus sus nuestros vuestros sus rostros. Qué diablos. Puestos a contar, si se pudiera ir a beber un bock por ahí y que la máquina siguiera sola (porque escribo a máquina), sería la perfección. Y no es un modo de decir. La perfección, sí, porque aquí el agujero que hay que contar es también una máquina (de otra especie, una Contax 1. 1.2) y a lo mejor puede ser que una máquina sepa más de otra máquina que yo, tú, ella-la mujer rubia-y las nubes. Pero de tonto sólo tengo la suerte, y sé que si me voy, esta Remington se quedará petrificada sobre la mesa con ese aire de doblemente quietas que tienen las cosas movibles cuando no se mueven. Entonces tengo que escribir. Uno de todos nosotros tiene que escribir, si es que todo esto va a ser contado. Mejor que sea yo que estoy muerto, que estoy menos comprometido que el resto; yo que no veo más que las nubes y puedo pensar sin distraerme, escribir sin distraerme (ahí pasa otra, con un borde gris) y acordarme sin distraerme, yo que estoy muerto (y vivo, no se trata de engañar a nadie, ya se verá cuando llegue el momento, porque de alguna manera tengo que arrancar y he empezado por esta punta, la de atrás, la del comienzo, que al fin y al cabo es la mejor de las puntas cuando se quiere contar algo). De repente me pregunto por qué tengo que contar esto, pero si uno empezara a preguntarse por qué hace todo lo que hace, si uno se preguntara solamente por qué acepta una invitación a cenar (ahora pasa una paloma, y me parece que un gorrión) o por qué cuando alguien nos ha contado un buen cuento, en seguida empieza como una cosquilla en el estómago y no se está tranquilo hasta entrar en la oficina de al lado y contar a su vez el cuento; recién entonces uno está bien, está contento y puede volverse a su trabajo. Que yo sepa nadie ha explicado esto, de manera que lo mejor es dejarse de pudores y contar, porque al fin y al cabo nadie se averguenza de respirar o de ponerse los zapatos; son cosas, que se hacen, y cuando pasa algo raro, cuando dentro del zapato encontramos una araña o al respirar se siente como un vidrio roto, entonces hay que contar lo que pasa, contarlo a los muchachos de la oficina o al médico. Ay, doctor, cada vez que respiro... Siempre contarlo, siempre quitarse esa cosquilla molesta del estómago. Y ya que vamos a contarlo pongamos un poco de orden, bajemos por la escalera de esta casa hasta el domingo 7 de noviembre, justo un mes atrás. Uno baja cinco pisos y ya está en el domingo, con un sol insospechado para noviembre en París, con muchísimas ganas de andar por ahí, de ver cosas, de sacar fotos (porque éramos fotógrafos, soy fotógrafo). Ya sé que lo más difícil va a ser encontrar la manera de contarlo, y no tengo miedo de repetirme. Va a ser difícil porque nadie sabe bien quién es el que verdaderamente está contando, si soy yo o eso que ha ocurrido, o lo que estoy viendo (nubes, y a veces una paloma) o si sencillamente cuento una verdad que es solamente mi verdad, y entonces no es la verdad salvo para mi estómago, para estas ganas de salir corriendo y acabar de alguna manera con esto, sea lo que fuere. Vamos a contarlo despacio, ya se irá viendo qué ocurre a medida que lo escribo. Si me sustituyen, si ya no sé qué decir, si se acaban las nubes y empieza alguna otra cosa (porque no puede ser que esto sea estar viendo continuamente nubes que pasan, y a veces una paloma), si algo de todo eso... Y después del «si», ¿qué voy a poner, cómo voy a clausurar correctamente la oración? Pero si empiezo a hacer preguntas no contaré nada; mejor contar, quizá contar sea como una respuesta, por lo menos para alguno que lo lea. Roberto Michel, franco-chileno, traductor y fotógrafo aficionado a sus horas, salió del número 11 de la rue Monsieur LePrince el domingo 7 de noviembre del año en curso (ahora pasan dos más pequeñas, con los bordes plateados). Llevaba tres semanas trabajando en la versión al francés del tratado sobre recusaciones y recursos de José Norberto Allende, profesor en la Universidad de Santiago. Es raro que haya viento en París, y mucho menos un viento que en las esquinas se arremolinaba y subía castigando las viejas persianas de madera tras de las cuales sorprendidas señoras comentaban de diversas maneras la inestabilidad del tiempo en estos últimos años. Pero el sol estaba también ahí, cabalgando el viento y amigo de los gatos, por lo cual nada me impediría dar una vuelta por los muelles del Sena y sacar unas fotos de la Conserjería y la SainteChapelle. Eran apenas las diez, y calculé que hacia las once tendría buena luz, la mejor posible en otoño; para perder tiempo derivé hasta la isla Saint&endash;Louis y me puse a andar por el Quai d'Anjou, miré un rato el hotel de Lauzun, me recité unos fragmentos de Apollinaire que siempre me vienen a la cabeza cuando paso delante del hotel de Lauzun (y eso que debería acordarme de otro poeta, pero Michel es un porfiado), y cuando de golpe cesó el viento y el sol se puso por lo menos dos veces más grande (quiero decir más tibio, pero en realidad es lo mismo), me senté en el parapeto y me sentí terriblemente feliz en la mañana del domingo. Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar fotografías, actividad que debería enseñarse tempranamente a los niños, pues exige disciplina, educación estética, buen ojo y dedos seguros. No se trata de estar acechando la mentira como cualquier reporter, y atrapar la estúpida silueta del personajón que sale del número 10 de Downing Street, pero de todas maneras cuando se anda con la cámara hay como el deber de estar atento, de no perder ese brusco y delicioso rebote de un rayo de sol en una vieja piedra, o la carrera trenzas al aire de una chiquilla que vuelve con un pan o una botella de leche. Michel sabía que el fotógrafo opera siempre como una permutación de su manera personal de ver el mundo por otra que la cámara le impone insidiosa (ahora pasa una gran nube casi negra), pero no desconfiaba, sabedor de que le bastaba salir sin la Contax para recuperar el tono distraído, la visión sin encuadre, la luz sin diafragma ni 1/25O. Ahora mismo (qué palabra, ahora, qué estúpida mentira) podía quedarme sentado en el pretil sobre el río, mirando pasar las pinazas negras y rojas, sin que se me ocurriera pensar fotográficamente las escenas, nada más que dejándome ir en el dejarse ir de las cosas, corriendo inmóvil con el tiempo. Y ya no soplaba viento. Después seguí por el Quai de Bourbon hasta llegar a la punta de la isla, donde la íntima placita (íntima por pequeña y no por recatada, pues da todo el pecho al río y al cielo) me gusta y me regusta. No había más que una pareja y, claro, palomas; quizá alguna de las que ahora pasan por lo que estoy viendo. De un salto me instalé en el parapeto y me dejé envolver y atar por el sol, dándole la cara, las orejas, las dos manos (guardé los guantes en el bolsillo). No tenía ganas de sacar fotos, y encendí un cigarrillo por hacer algo; creo que en el momento en que acercaba el fósforo al tabaco vi por primera vez al muchachito. Lo que había tomado por una pareja se parecía mucho más a un chico con su madre, aunque al mismo tiempo me daba cuenta de que no era un chico con su madre, de que era una pareja en el sentido que damos siempre a las parejas cuando las vemos apoyadas en los parapetos o abrazadas en los bancos de las plazas. Como no tenía nada que hacer me sobraba tiempo para preguntarme por qué el muchachito estaba tan nervioso, tan como un potrillo o una liebre, metiendo las manos en los bolsillos, sacando en seguida una y después la otra, pasándose los dedos por el pelo, cambiando de postura, y sobre todo por qué tenía miedo, pues eso se lo adivinaba en cada gesto, un miedo sofocado por la vergüenza, un impulso de echarse atrás que se advertía como si su cuerpo es tuviera al borde de la huida, con teniéndose en un último y lastimoso decoro. Tan claro era todo eso, ahí a cinco metros-y estábamos solos contra el parapeto, en la punta de la isla-, que al principio el miedo del chico no me dejó ver bien a la mujer rubia. Ahora, pensándolo, la veo mucho mejor en ese primer momento en que le leí la cara (de golpe había girado como una veleta de cobre, y los ojos, los ojos estaban ahí), cuando comprendí vagamente lo que podía estar ocurriéndole al chico y me dije que valía la pena quedarse y mirar (el viento se llevaba las palabras, los apenas murmullos). Creo que sé mirar, si es que algo sé, y que todo mirar rezuma falsedad, porque es lo que nos arroja más afuera de nosotros mismos, sin la menor garantía, en tanto que oler, o (pero Michel se bifurca fácilmente , no hay que dejarlo que declame a gusto). De todas maneras, si de antemano se prevé la probable falsedad, mirar se vuelve posible; basta quizá elegir bien entre el mirar y lo mirado, desnudar a las cosas de tanta ropa ajena. Y. claro, todo esto es más bien difícil. Del chico recuerdo la imagen antes que el verdadero cuerpo (esto se entenderá después), mientras que ahora estoy seguro que de la mujer recuerdo mucho mejor su cuerpo que su imagen. Era delgada y esbelta, dos palabras injustas para decir lo que era, y vestía un abrigo de piel casi negro, casi largo, casi hermoso. Todo el viento de esa mañana (ahora soplaba apenas, y no hacía frío) le había pasado por el pelo rubio que recortaba su cara blanca y sombría-dos palabras injustas-y dejaba al mundo de pie y horriblemente solo delante de sus ojos negros, sus ojos que caían sobre las cosas como dos águilas, dos saltos al vacío, dos ráfagas de fango verde. No describo nada, trato más bien de entender. Y he dicho dos ráfagas de fango verde. Seamos justos, el chico estaba bastante bien vestido y llevaba unos guantes amarillos que yo hubiera jurado que eran de su hermano mayor, studiante de derecho o ciencias sociales; era gracioso ver los dedos de los guantes saliendo del bolsillo de la chaqueta. Largo rato no le vi la cara, apenas un perfil nada tonto- pájaro azorado, ángel de Fra Filippo, arroz con leche-y una espalda de adolescente que quiere hacer judo y que se ha peleado un par de veces por una idea o una hermana. Al filo de los catorce, quizá de los quince, se le adivinaba vestido y alimentado por sus padres, pero sin un centavo en el bolsillo, teniendo que deliberar con los camaradas antes de decidirse por un café, un coñac, un atado de cigarrillos. Andaría por las calles pensando en las condiscípulas, en lo bueno que sería ir al cine y ver la última película, o comprar novelas o corbatas o botellas de licor con etiquetas verdes y blancas. En su casa (su casa sería respetable, sería almuerzo a las doce y paisajes románticos en las paredes, con un oscuro recibimiento y un paragüero de caoba al lado de la puerta) llovería despacio el tiempo de estudiar, de ser la esperanza de mamá, de parecerse a papá, de escribir a la tía de Avignon. Por eso tanta calle, todo el río para él (pero sin un centavo) y la ciudad misteriosa de los quince años, con sus signos en las puertas, sus gatos estremecedores, el cartucho de papas fritas a treinta francos, la revista pornográfica doblada en cuatro, la soledad como un vacío en los bolsillos, los encuentros felices, el fervor por tanta cosa incomprendida pero iluminada por un amor total, por la disponibilidad parecida al viento y a las calles. Esta biografía era la del chico y la de cualquier chico, pero a éste lo veía ahora aislado, vuelto único por la presencia de la mujer rubia que seguía hablándole. (Me cansa insistir, pero acaban de pasar dos largas nubes desflecadas. Pienso que aquella mañana no miré ni una sola vez el cielo, porque tan pronto presentí lo que pasaba con el chico y la mujer no pude más que mirarlos y esperar, mirarlos y...). Resumiendo, el chico estaba inquieto y se podía adivinar sin mucho trabajo lo que acababa de ocurrir pocos minutos antes, a lo sumo media hora. El chico había llegado hasta la punta de la isla, vio a la mujer y la encontró admirable. La mujer esperaba eso porque estaba ahí para esperar eso, o quizá el chico llegó antes y ella lo vio desde un balcón o desde un auto, y salió a su encuentro, provocando el diálogo con cualquier cosa, segura desde el comienzo de que él iba a tenerle miedo y a querer escaparse, y que naturalmente se quedaría, engallado y hosco, fingiendo la veteranía y el placer de la aventura. El resto era fácil porque estaba ocurriendo a cinco metros de mí y cualquiera hubiese podido medir las etapas del juego, la esgrima irrisoria; su mayor encanto no era su presente, sino la previsión del desenlace. El muchacho acabaría por pretextar una cita, una obligación cualquiera, y se alejaría tropezando y confundido, queriendo caminar con desenvoltura, desnudo bajo la mirada burlona que lo seguiría hasta el final. o bien se quedaría, fascinado o simplemente incapaz de tomar la iniciativa, y la mujer empezaría a acariciarle la cara, a despeinarlo, hablándole ya sin voz, y de pronto lo tomaría del brazo para llevárselo, a menos que él, con una desazón que quizá empezara a teñir el deseo, el riesgo de la aventura, se animase a pasarle el brazo por la cintura y a besarla. Todo esto podía ocurrir, pero aún no ocurría, y perversamente Michel esperaba, sentado en el pretil, aprontando casi sin darse cuenta la cámara para sacar una foto pintoresca en un rincón de la isla con una pareja nada común hablando y mirándose. Curioso que la escena (la nada, casi: dos que están ahí, desigualmente jóvenes) tuviera como un aura inquietante. Pensé que eso lo ponía yo, y que mi foto, si la sacaba, restituiría las cosas a su tonta verdad. Me hubiera gustado saber qué pensaba el hombre del sombrero gris sentado al volante del auto detenido en el muelle que lleva a la pasarela, y que leía el diario o dormía. Acababa de descubrirlo porque la gente dentro de un auto detenido casi desaparece , se pierde en esa mísera jaula privada de la belleza que le dan el movimiento y el peligro. Y sin embargo el auto había estado ahí todo el tiempo, formando parte (o deformando esa parte) de la isla. Un auto: como decir un farol de alumbrado, un banco de plaza. Nunca el viento, la luz del sol, esas materias siempre nuevas para la piel y los ojos, y también el chico y la mujer, únicos, puestos ahí para alterar la isla, para mostrármela de otra manera. En fin, bien podía suceder que también el hombre del diario estuviera atento a lo que pasaba y sintiera como yo ese regusto maligno de toda expectativa. Ahora la mujer había girado suavemente hasta poner al muchachito entre ella y el parapeto, los veía casi de perfil y él era más alto, pero no mucho más alto, y sin embargo ella lo sobraba, parecía como cernida sobre él (su risa, de repente, un látigo de plumas), aplastándolo con sólo estar ahí, sonreír, pasear una mano por el aire. ¿Por qué esperar más? Con un diafragma dieciséis, con un encuadre donde no entrara el horrible auto negro, pero sí ese árbol, necesario para quebrar un espacio demasiado gris... Levanté la cámara, fingí estudiar un enfoque que no los incluía, y me quedé al acecho, seguro de que atraparía por fin el gesto revelador, la expresión que todo lo resume, la vida que el movimiento acompasa pero que una imagen rígida destruye al seccionar el tiempo, si no elegimos la imperceptible fracción esencial. No tuve que esperar mucho. La mujer avanzaba en su tarea de maniatar suavemente al chico, de quitarle fibra a fibra sus últimos restos de libertad, en una lentísima tortura deliciosa. Imaginé los finales posibles (ahora asoma una pequeña nube espumosa, casi sola en el cielo), preví la llegada a la casa (un piso bajo probablemente, que ella saturaría de almohadones y de gatos) y sospeché el azoramiento del chico y su decisión desesperada de disimularlo y de dejarse llevar fingiendo que nada le era nuevo. Cerrando los ojos, si es que los cerré, puse en orden la escena, los besos burlones, la mujer rechazando con dulzura las manos que pretenderían desnudarla como en las novelas, en una cama que tendría un edredón lila, y obligándolo en cambio a dejarse quitar la ropa, verdaderamente madre e hijo bajo una luz amarilla de opalinas, y todo acabaría como siempre, quizá, pero quizá todo fuera de otro modo, y la iniciación del adolescente no pasara, no la dejaran pasar, de un largo proemio donde las torpezas, las caricias exasperantes, la carrera de las manos se resolviera quién sabe en qué, en un placer por separado y solitario, en una petulante negativa mezclada con el arte de fatigar y desconcertar tanta inocencia lastimada. Podía ser así, podía muy bien ser así; aquella mujer no buscaba un amante en el chico, y a la vez se lo adueñaba para un fin imposible de entender si no lo imaginaba como un juego cruel, deseo de desear sin satisfacción, de excitarse para algún otro, alguien que de ninguna manera podía ser ese chico. Michel es culpable de literatura, de fabricaciones irreales. Nada le gusta más que imaginar excepciones, individuos fuera de la especie, monstruos no siempre repugnantes. Pero esa mujer invitaba a la invención, dando quizá las claves suficientes para acertar con la verdad. Antes de que se fuera, y ahora que llenaría mi recuerdo durante muchos días, porque soy propenso a la rumia, decidí no perder un momento más. Metí todo en el visor (con el árbol, el pretil, el sol de las once) y tomé la foto. A tiempo para comprender que los dos se habían dado cuenta y que me estaban mirando, el chico sorprendido y como interrogante, pero ella irritada, resueltamente hostiles su cuerpo y su cara que se sabían robados, ignominiosamente presos en una pequeña imagen química. Lo podría contar con mucho detalle, pero no vale la pena. La mujer habló de que nadie tenía derecho a tomar una foto sin permiso, y exigió que le entregara el rollo de película. Todo esto con una voz seca y clara, de buen acento de París, que iba subiendo de color y de tono a cada frase. Por mi parte se me importaba muy poco darle o no el rollo de película, pero cualquiera que me conozca sabe que las cosas hay que pedírmelas por las buenas. El resultado es que me limité a formular la opinión de que la fotografía no sólo no está prohibida en los lugares públicos, sino que cuenta con el más decidido favor oficial y privado. Y mientras se lo decía gozaba socarronamente de cómo el chico se replegaba, se iba quedando atrás-con sólo no moverse-y de golpe (parecía casi increíble) se volvía y echaba a correr, creyendo el pobre que caminaba y en realidad huyendo a la carrera, pasando al lado del auto, perdiéndose como un hilo de la Virgen en el aire de la mañana. Pero los hilos de la Virgen se llaman también babas del diablo, y Michel tuvo que aguantar minuciosas imprecaciones, oírse llamar entrometido e imbécil, mientras se esmeraba deliberadamente en sonreír y declinar, con simples movimientos de cabeza, tanto envío barato. Cuando empezaba a cansarme, oí golpear la portezuela de un auto. El hombre del sombrero gris estaba ahí, mirándonos. Sólo entonces comprendí que jugaba un papel en la comedia. Empezó a caminar hacia nosotros, llevando en la mano el diario que había pretendido leer. De lo que mejor me acuerdo es de la mueca que le ladeaba la boca, le cubría la cara de arrugas, algo cambiaba de lugar y forma porque la boca le temblaba y la mueca iba de un lado a otro de los labios como una cosa independiente y viva, ajena a la voluntad. Pero todo el resto era fijo, payaso enharinado u hombre sin sangre, con la piel apagada y seca, los ojos metidos en lo hondo y los agujeros de la nariz negros y visibles, más negros que las cejas o el pelo o la corbata negra. Caminaba cautelosamente, como si el pavimento le lastimara los pies; le vi zapatos de charol, de suela tan delgada que debía acusar cada aspereza de la calle. No sé por qué me había bajado del pretil, no sé bien por qué decidí no darles la foto, negarme a esa exigencia en la que adivinaba miedo y cobardía. El payaso y la mujer se consultaban en silencio: hacíamos un perfecto triángulo insoportable, algo que tenía que romperse con un chasquido. Me les reí en la cara y eché a andar, supongo que un poco más despacio que el chico. A la altura de las primeras casas, del lado de la pasarela de hierro, me volví a mirarlos. No se movían, pero el hombre había dejado caer el diario; me pareció que la mujer, de espaldas al parapeto, paseaba las manos por la piedra, con el clásico y absurdo gesto del acosado que busca la salida. Lo que sigue ocurrió aquí, casi ahora mismo, en una habitación de un quinto piso. Pasaron varios días antes de que Michel revelara las fotos del domingo; sus tomas de la Conserjería y de la Sainte&endash;Chapelle eran lo que debían ser. Encontró dos o tres enfoques de prueba ya olvidados, una mala tentativa de atrapar un gato asombrosamente encaramado en el techo de un mingitorio callejero, y también la foto de la mujer rubia y el adolescente. El negativo era tan bueno que preparó una ampliación; la ampliación era tan buena que hizo otra mucho más grande, casi como un afiche. No se le ocurrió (ahora se lo pregunta y se lo pregunta) que sólo las fotos de la Conserjería merecían tanto trabajo. De toda la serie, la instantánea en la punta de la isla era la única que le interesaba; fijó la ampliación en una pared del cuarto, y el primer día estuvo un rato mirándola y acordándose, en esa operación comparativa y melancólica del recuerdo frente a la perdida realidad; recuerdo petrificado, como toda foto, donde nada faltaba, ni siquiera y sobre todo la nada, verdadera fijadora de la escena. Estaba la mujer, estaba el chico, rígido el árbol sobre sus cabezas, el cielo tan fijo como las piedras del parapeto, nubes y piedras confundidas en una sola materia inseparable (ahora pasa una con bordes afilados, corre como en una cabeza de tormenta). Los dos primeros días acepté lo que había hecho, desde la foto en sí hasta la ampliación en la pared, y no me pregunté siquiera por qué interrumpía a cada rato la traducción del tratado de José Norberto Allende para reencontrar la cara de la mujer, las manchas oscuras en el pretil. La primera sorpresa fue estúpida; nunca se me había ocurrido pensar que cuando miramos una foto de frente, los ojos repiten exactamente .la posición y la visión del objetivo; son esas cosas que se dan por sentadas y que a nadie se le ocurre considerar. Desde mi silla, con la máquina de escribir por delante, miraba la foto ahí a tres metros, y entonces se me ocurrió que me había instalado exactamente. en el punto de mira del objetivo. Estaba muy bien así; sin duda era la manera más perfecta de apreciar una foto, aunque la visión en diagonal pudiera tener sus encantos y aun sus descubrimientos. Cada tantos minutos, por ejemplo cuando no encontraba la manera de decir en buen francés lo que José Alberto Allende decía en tan buen español, alzaba los ojos y miraba la foto; a veces me atraía la mujer, a veces el chico, a veces el pavimento donde una hoja seca se había situado admirablemente para valorizar un sector lateral. Entonces descansaba un rato de mi trabajo, y me incluía otra vez con gusto en aquella mañana que empapaba la foto, recordaba irónicamente la imagen colérica de la mujer reclamándome la fotografía, la fuga ridícula y patética del chico, la entrada en escena del hombre de la cara blanca. En el fondo estaba satisfecho de mí mismo; mi partida no había sido demasiado brillante, pues si a los franceses les ha sido dado el don de la pronta respuesta, no veía bien por qué había optado por irme sin una acabada demostración de privilegios, prerrogativas y derechos ciudadanos. Lo importante, lo verdaderamente importante era haber ayudado al chico a escapar a tiempo (esto en caso de que mis teorías fueran exactas, lo que no estaba suficientemente probado, pero la fuga en sí parecía demostrarlo). De puro entrometido le había dado oportunidad de aprovechar al fin su miedo para algo útil; ahora estaría arrepentido, menoscabado, sintiéndose poco hombre. Mejor era eso que la compañía de una mujer capaz de mirar como lo miraban en la isla; Michel es puritano a ratos, cree que no se debe corromper por la fuerza. En el fondo, aquella foto había sido una buena acción. No por buena acción la miraba entre párrafo y párrafo de mi trabajo. En ese momento no sabía por qué la miraba, por qué había fijado la ampliación en la pared; quizá ocurra así con todos los actos fatales, y sea ésa la condición de su cumplimiento. Creo que el temblor casi furtivo de las hojas del árbol no me alarmó, que seguí una frase empezada y la terminé redonda. Las costumbres son como grandes herbarios, al fin y al cabo una ampliación de ochenta por sesenta se parece a una pantalla donde proyectan cine, donde en la punta de una isla una mujer habla con un chico y un árbol agita unas hojas secas sobre sus cabezas. Pero las manos ya eran demasiado. Acababa de escribir: Donc, la seconde clé réside dans la nature intrinsèque des difficultés que les sociétés-y vi la mano de la mujer que empezaba a cerrarse despacio, dedo por dedo. De mí no quedó nada, una frase en francés que jamás habrá de terminarse, una máquina de escribir que cae al suelo, una silla que chirría y tiembla, una niebla. El chico había agachado la cabeza, como los boxeadores cuando no pueden más y esperan el golpe de desgracia; se había alzado el cuello del sobretodo, parecía más que nunca un prisionero, la perfecta víctima que ayuda a la catástrofe. Ahora la mujer le hablaba al oído, y la mano se abría otra vez para posarse en su mejilla, acariciarla y acariciarla, quemándola sin prisa. El chico estaba menos azorado que receloso, una o dos veces atisbó por sobre el hombro de la mujer y ella seguía hablando, explicando algo que lo hacía mirar a cada momento hacia la zona donde Michel sabía muy bien que estaba el auto con el hombre del sombrero gris, cuidadosamente descartado en la fotografía pero reflejándose en los ojos del chico y (cómo dudarlo ahora) en las palabras de la mujer, en las manos de la mujer, en la presencia vicaria de la mujer. Cuando vi venir al hombre, detenerse cerca de ellos y mirarlos, las manos en los bolsillos y un aire entre hastiado y exigente, patrón que va a silbar a su perro después de los retozos en la plaza, comprendí, si eso era comprender, lo que tenía que pasar, lo que tenía que haber pasado, lo que hubiera tenido que pasar en ese momento, entre esa gente, ahí donde yo había llegado a trastrocar un orden, inocentemente inmiscuido en eso que no había pasado pero que ahora iba a pasar, ahora se iba a cumplir. Y lo que entonces había imaginado era mucho menos horrible que la realidad, esa mujer que no estaba ahí por ella misma, no acariciaba ni proponía ni alentaba para su placer, para llevarse al ángel despeinado y jugar con su terror y su gracia deseosa. El verdadero amo esperaba, sonriendo petulante, seguro ya de la obra; no era el primero que mandaba a una mujer a la vanguardia, a traerle los prisioneros maniatados con flores. El resto sería tan simple, el auto, una casa cualquiera, las bebidas, las láminas excitantes, las lágrimas demasiado tarde, el despertar en el infierno. Y yo no podía hacer nada, esta vez no podía hacer absolutamente nada. Mi fuerza había sido una fotografía, ésa, ahí, donde se vengaban de mí mostrándome sin disimulo lo que iba a suceder. La foto había sido tomada, el tiempo había corrido; estábamos tan lejos unos de otros, la corrupción seguramente consumada, las lágrimas vertidas, y el resto conjetura y tristeza. De pronto el orden se invertía, ellos estaban vivos, moviéndose, decidían y eran decididos, iban a su futuro; y yo desde este lado, prisionero de otro tiempo, de una habitación en un quinto piso, de no saber quiénes eran esa mujer y ese hombre y ese niño, de ser nada más que la lente de mi cámara, algo rígido, incapaz de intervención. Me tiraban a la cara la burla más horrible, la de decidir frente a mi impotencia, la de que el chico mirara otra vez al payaso enharinado y yo comprendiera que iba a aceptar, que la propuesta contenía dinero o engaño, y que no podía gritarle que huyera, o simplemente facilitarle otra vez el camino con una nueva foto, una pequeña y casi humilde intervención que desbaratara el andamiaje de baba y de perfume. Todo iba a resolverse allí mismo, en ese instante; había como un inmenso silencio que no tenía nada que ver con el silencio físico. Aquello se tendía, se armaba. Creo que grité, que grité terriblemente, y que en ese mismo segundo supe que empezaba a acercarme, diez centímetros, un paso, otro paso, el árbol giraba cadenciosamente sus ramas en primer plano, una mancha del pretil salía del cuadro, la cara de la mujer, vuelta hacia mí como sorprendida, iba creciendo, y entonces giré un poco, quiero decir que la cámara giró un poco, y sin perder de vista a la mujer empezó a acercarse al hombre que me miraba con los agujeros negros que tenía en el sitio de los ojos, entre sorprendido y rabioso miraba queriendo clavarme en el aire, y en ese instante alcancé a ver como un gran pájaro fuera de foco que pasaba de un solo vuelo delante de la imagen, y me apoyé en la pared de mi cuarto y fui feliz porque el chico acababa de escaparse, lo veía corriendo, otra vez en foco, huyendo con todo el pelo al viento, aprendiendo por fin a volar sobre la isla, a llegar a la pasarela, a volverse a la ciudad. Por segunda vez se les iba, por segunda vez yo lo ayudaba a escaparse, lo devolvía a su paraíso precario. Jadeando me quedé frente a ellos; no había necesidad de avanzar más, el juego estaba jugado. De la mujer se veía apenas un hombro y algo de pelo, brutalmente cortado por el cuadro de la imagen; pero de frente estaba el hombre, entreabierta la boca donde veía temblar una lengua negra, y levantaba lentamente las manos, acercándolas al primer plano, un instante aún en perfecto foco, y después todo él un bulto que borraba la isla, el árbol, y yo cerré los ojos y no quise mirar más, y me tapé la cara y rompí a llorar como un idiota. Ahora pasa una gran nube blanca, como todos estos días, todo este tiempo incontable. Lo que queda por decir es siempre una nube, dos nubes, o largas horas de cielo perfectamente limpio, rectángulo purísimo clavado con alfileres en la pared de mi cuarto. Fue lo que vi al abrir los ojos y secármelos con los dedos: el cielo limpio, y después una nube que entraba por la izquierda, paseaba lentamente su gracia y se perdía por la derecha. Y luego otra, y a veces en cambio todo se pone gris, todo es una enorme nube, y de pronto restallan las salpicaduras de la lluvia, largo rato se ve llover sobre la imagen, como un llanto al revés, y poco a poco el cuadro se aclara, quizá sale el sol, y otra vez entran las nubes, de a dos, de a tres. Y las palomas, a veces, y uno que otro gorrión. Los testigos Cuando le conté a Polanco que en mi casa había una mosca que volaba de espaldas, siguió uno de esos silencios que parecen agujeros en el gran queso del aire. Claro que Polanco es un amigo, y acabó por preguntarme cortésmente si estaba seguro. Como no soy susceptible le expliqué en detalle que había descubierto la mosca en la página 231 de Olver Twist, es decir que yo estaba leyendo Oliver Twist con puertas y ventanas cerradas, y que el levantar la vista justamente en el momento en que el maligno Sykes iba a matar a la pobre Nancy, vi tres moscas que volaban patas arriba. Lo que entonces dijo Polanco es totalmente idiota, pero no vale la pena transcribirlo sin explicar antes cómo pasaron las cosas. Al principio a mí no me pareció tan raro que una mosca volara patas arriba si le daba la gana, porque aunque jamás había visto semejante comportamiento, la ciencia enseña que eso no es una razón para rechazar los datos de los sentidos frente a cualquier novedad. Se me ocurrió que a lo mejor el pobre animalito era tonto o tenía lesionados los centros de orientación y estabilidad, pero poco me bastó para darme cuenta de que esa mosca era tan vivaracha y alegre como sus dos compañeras que volaban con gran ortodoxia patas abajo. Sencillamente esta mosca volaba de espaldas, lo que entre otras cosas le permitía posarse cómodamente en el cielo raso; de tanto en tanto se acercaba y se adhería a él sin el menor esfuerzo. Como todo tiene su compensación, cada vez que se le antojaba descansar sobre mi caja de habanos se veía precisada a rizar el rizo, como tan bien traducen en Barcelona los textos ingleses de aviación, mientras sus dos compañeras se posaban como reinas sobre la etiqueta «made in Havana» donde Romeo abraza enérgicamente a Julieta. Apenas se cansaba de Shakespeare, la mosca despegaba de espaldas y revoloteaba en compañía de las otras dos formando esos dos insensatos que Pauwels y Bergier se obstinan en llamar brownianos. La cosa era extraña, pero a la vez tenía un aire curiosamente natural, como si no pudiera ser de otra manera; abandonando a la pobre Nancy en manos de Sykes (¿qué se puede hacer contra un crimen cometido hace un siglo?), me trepé al sillón y traté de lidiar más de cerca un comportamiento en el que rivalizaban lo supino y lo insólito. Cuando la señora Fotheringham vino a avisarme que la cena estaba servida (vivo en una pensión), le contesté sin abrir la puerta que bajaría en dos minutos y, de paso, ya que la tenía orientada en el tema temporal, le pregunté cuánto vivía una mosca. La señora Fotheringham, que conoce a sus huéspedes, me contestó sin la menor sorpresa que entre diez y quince días, y que no dejara enfriar el pastel de conejo. Me bastó la primera de las dos noticias para decidirme -esas decisiones son como el salto de la pantera- a investigar y a comunicar al mundo de la ciencia mi diminuto aunque alarmante descubrimiento. Tal corno se lo conté después a Polanco, vi en seguida las dificultades prácticas. Vuele boca abajo o de espaldas, una mosca se escapa de cualquier parte con probada soltura aprisionada en un bocal e incluso en una caja de vidrio puede perturbar su comportamiento o acelerar su muerte. De los diez o quince días de vida, ¿cuántos le quedaba a este animalito que ahora flotaba patas arriba en un estado de gran placidez, a treinta centímetros de mi cara? Comprendí que si avisaba al Museo de Historia Natural, mandarían a algún gallego armado de una red que acabaría en un plaf con mi increíble hallazgo. Si la filmaba (Polanco hace cine, aunque con mujeres), corría el doble riesgo de que los reflectores estropeasen el mecanismo de vuelo de mi mosca, devolviéndolo en una de esas a la normalidad con enorme desencanto de Polanco, de mí mismo y hasta probablemente de la mosca, aparte de que los espectadores futuros nos acusarían sin duda de un innoble truco fotográfico. En menos de una hora (había que pensar que la vida de la mosca corría con una aceleración enorme si se la comparaba con la mía) decidí que la única solución era ir reduciendo poco a poco las dimensiones de mi habitación hasta que la mosca y yo quedáramos incluidos en un mínimo de espacio, condición científica imprescindible para que mis observaciones fuesen de una precisión intachable (llevaría un diario, tomaría fotos, etc.) y me permitieran preparar la comunicación correspondiente, no sin antes llamar a Polanco para que testimoniara tranquilizadoramente no tanto sobre el vuelo de la mosca como acerca de mi estado mental. Abreviaré la descripción de los infinitos trabajos que siguieron, de la lucha contra el reloj y la señora Fotheringham. Resuelto el problema de entrar y salir siempre que la mosca estuviera lejos de la puerta (una de las otras dos se había escapado la primera vez, lo cual era una suerte; a la otra la aplasté implacablemente contra un cenicero) empecé a acarrear los materiales necesarios para la reducción del espacio, no sin antes explicarle a la señora Fotheringham que se trataba de modificaciones transitorias, y alcanzarle por la puerta apenas entornada sus ovejas de porcelana, el retrato de lady Hamilton y la mayoría de los muebles, esto último con el riesgo terrible de tener que abrir de par en par la puerta mientras la mosca dormía en el cielo raso o se lavaba la cara sobre mi escritorio. Durante la primera parte de estas actividades me vi forzado a observar con mayor atención a la señora Fotheringham que a la mosca, pues veía en ella una creciente tendencia a llamar a la policía, con la que desde luego no hubiese podido entenderme por un resquicio de la puerta. Lo que más inquietó a la señora Fotheringham fue el ingreso de las enormes planchas de cartón prensado, pues naturalmente no podía comprender su objeto y yo no me hubiera arriesgado a confiarle la verdad pues la conocía lo bastante como para saber que la manera de volar de las moscas la tenía majestuosamente sin cuidado; me limité a asegurarle que estaba empeñado en unas proyecciones arquitectónicas vagamente vinculadas con las ideas de Palladio sobre la perspectiva en los teatros elípticos, concepto que recibió con la misma expresión de una tortuga en circunstancias parecidas. Prometí además indemnizarla por cualquier daño, y unas horas después ya tenía instaladas las planchas a dos metros de las paredes y del cielo raso, gracias a múltiples prodigios de ingenio, "scotchtape" y ganchitos. La mosca no me parecía descontenta ni alarmada; seguía volando patas arriba, y ya llevaba consumida buena parte del terrón de azúcar y del dedalito de agua amorosamente colocados por mí en el lugar más cómodo. No debo olvidarme de señalar (todo era prolijamente anotado en mi diario) que Polanco no estaba en su casa, y que una señora de acento panameño atendía el teléfono para manifestarme su profunda ignorancia del paradero de mi amigo. Solitario y retraído como vivo, sólo en Polanco podía confiar; a la espera de su reaparición decidí continuar el estrechamiento del "habitat" de la mosca a fin de que la experiencia se cumpliera en condiciones óptimas. Tuve la suerte de que la segunda tanda de planchas de cartón fuera mucho más pequeña que la anterior, como puede imaginarlo todo propietario de una muñeca rusa, y que la señora Fotheringham me viera acarrearla e introducirla en mi aposento sin tomar otras medidas que llevarse una mano a la boca mientras con la otra elevaba por el aire un plumero tornasolado. Preví, con el temor consiguiente, que el ciclo vital de mi mosca se estuviera acercando a su fin; aunque no ignoro que el subjetivismo vicia las experiencias, me pareció advertir que se quedaba más tiempo descansando o lavándose la cara, como si el vuelo la fatigara o la aburriera. La estimulaba levemente con un vaivén de la mano, para cerciorarme de sus reflejos, y la verdad era que el animalito salía como una flecha patas arriba, sobrevolaba el espacio cúbico cada vez más reducido, siempre de espaldas, y a ratos se acercaba a la plancha que hacía de cielo raso y se adhería con una negligente perfección que le faltaba, me duele decirlo, cuando aterrizaba sobre el azúcar o mi nariz. Polanco no estaba en su casa. Al tercer día, mortalmente aterrado ante la idea de que la mosca podía llegar a su término en cualquier momento (era irrisorio pensar que me la encontraría de espaldas en el suelo, inmóvil para siempre e idéntica a todas las otras moscas) traje la última serie de planchas, que redujeron el espacio de observación a un punto tal que ya me era imposible seguir de pie y tuve que fabricarme un ángulo de observación a ras del suelo con ayuda de los almohadones y una colchoneta que la señora Fotheringham me alcanzó llorando. A esta altura de mis trabajos el problema era entrar y salir: cada vez había que apartar y reponer con mucho cuidado tres planchas sucesivas, cuidando no dejar el menor resquicio, hasta llegar a la puerta de mi pieza tras de la cual tendían a amontonarse algunos pensionistas. Por eso, cuando escuché la voz en el teléfono, solté un grito que él y su otorrinolaringólogo calificarían más tarde severamente. Inicié entonces un balbuceo explicativo, que Polanco cortó ofreciéndose a venir inmediatamente a casa, pero como los dos y la mosca no íbamos a caber en un pequeño espacio, entendí que primero tenía que ponerlo en conocimiento de los hechos para que más tarde entrara como único observador y fuera testigo de que la mosca podía estar loca, pero yo no. Lo cité en el café de la esquina de su casa, y ahí, entre dos cervezas, le conté. Polanco encendió la pipa y me miró un rato. Evidentemente estaba impresionado, y hasta se me ocurre que un poco pálido. Creo haber dicho ya que al comienzo me preguntó cortésmente si yo estaba seguro de lo que le decía. Debió convencerse, porque siguió fumando y meditando, sin ver que ya no quería perder tiempo (¿y si ya estaba muerta, y si ya estaba muerta?) y que pagaba las cervezas para decidirlo de una vez por todas. Como no se decidía me encolericé y aludí a su obligación moral de secundarme en algo que sólo sería creído cuando hubiera un testigo digno de fe. Se encogió de hombros, como si de pronto hubiera caído sobre él una abrumadora melancolía. -Es inútil, pibe -me dijo al fin-. A vos a lo mejor te van a creer aunque yo no te acompañe. En cambio a mí... -¿A vos? ¿Y por qué no te van a creer a vos? -Porque es todavía peor, hermano -murmuró Polanco-. Mirá, no es normal ni decente que una mosca vuele de espaldas. No es ni siquiera lógico si vamos al caso. -¡Te digo que vuela así! -grité, sobresaltando a varios parroquianos. -Claro que vuela, así. Pero en realidad esa mosca sigue volando como cualquier mosca, sólo que le tocó ser la excepción. Lo que ha dado media vuelta es todo el resto -dijo Polanco-. Ya te podés dar cuenta de que nadie me lo va a creer, sencillamente porque no se puede demostrar y en cambio la mosca está ahí bien clarita. De manera que mejor vamos y te ayudo a desarmar los cartones antes de que te echen de la pensión, no te parece. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ El rastro de tu sangre en la nieve Al anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena Daconte se dio cuenta de que el dedo con el anillo de bodas le seguía sangrando. El guardia civil con una manta de lana cruda sobre el tricornio de charol examinó los pasaportes a la luz de una linterna de carburo, haciendo un grande esfuerzo para que no lo derribara la presión del viento que soplaba de los Pirineos. Aunque eran dos pasaportes diplomáticos en regla, el guardia levantó la linterna para comprobar que los retratos se parecían a las caras. Nena Daconte era casi una niña, con unos ojos de pájaro feliz y una piel de melaza que todavía irradiaba la resolana del Caribe en el lúgubre anochecer de enero, y estaba arropada hasta el cuello con un abrigo de nucas de visón que no podía comprarse con el sueldo de un año de toda la guarnición fronteriza. Billy Sánchez de Ávila, su marido, que conducía el coche, era un año menor que ella, y casi tan bello, y llevaba una chaqueta de cuadros escoceses y una gorra de pelotero. Al contrario de su esposa, era alto y atlético y tenía las mandíbulas de hierro de los matones tímidos. Pero lo que revelaba mejor la condición de ambos era el automóvil platinado, cuyo interior exhalaba un aliento de bestia viva, como no se había visto otro por aquella frontera de pobres. Los asientos posteriores iban atiborrados de maletas demasiado nuevas y muchas cajas de regalos todavía sin abrir. Ahí estaba, además, el saxofón tenor que había sido la pasión dominante en la vida de Nena Daconte antes de que sucumbiera al amor contrariado de su tierno pandillero de balneario. Cuando el guardia le devolvió los pasaportes sellados, Billy Sánchez le preguntó dónde podía encontrar una farmacia para hacerle una cura en el dedo a su mujer, y el guardia le gritó contra e1 viento que preguntaran en Indaya, del lado francés. Pero los guardias de Hendaya estaban sentados a la mesa en mangas de camisa, jugando barajas mientras comían pan mojado en tazones de vino dentro de una garita de cristal cálida y bien alumbrada, y les bastó con ver el tamaño y la clase del coche para indicarles por señas que se internaran en Francia. Billy Sánchez hizo sonar varias veces la bocina, pero los guardias no entendieron que los llamaban, sino que uno de ellos abrió el cristal y les gritó con más rabia que el viento: -Merde! Allez-vous-en! Entonces Nena Daconte salió del automóvil envuelta con el abrigo hasta las orejas, y le preguntó al guardia en un francés perfecto dónde había una farmacia. El guardia contestó por costumbre con la boca llena de pan que eso no era asunto suyo. Y menos con semejante borrasca, y cerró la ventanilla. Pero luego se fijó con atención en la muchacha que se chupaba el dedo herido envuelta en el destello de los visones naturales, y debió confundirla con una aparición mágica en aquella noche de espantos, porque al instante cambió de humor. Explicó que la ciudad más cercana era Biarritz, pero que en pleno invierno y con aquel viento de lobos, tal vez no hubiera una farmacia abierta hasta Bayona, un poco más adelante. -¿Es algo grave? -preguntó. -Nada -sonrió Nena Daconte, mostrándole el dedo con la sortija de diamantes en cuya yema era apenas perceptible la herida de la rosa-. Es sólo un pinchazo. Antes de Bayona volvió a nevar. No eran más de las siete, pero encontraron las calles desiertas y las casas cerradas por la furia de la borrasca, y al cabo de muchas vueltas sin encontrar una farmacia decidieron seguir adelante. Billy Sánchez se alegró con la decisión. Tenía una pasión insaciable por los automóviles raros y un papá con demasiados sentimientos de culpa y recursos de sobra para complacerlo, y nunca había conducido nada igual a aquel Bentley convertible de regalo de bodas. Era tanta su embriaguez en el volante, que cuanto más andaba menos cansado se sentía. Estaba dispuesto a llegar esa noche a Burdeos, donde tenían reservada la suite nupcial del hotel Splendid, y no habría vientos contrarios ni bastante nieve en el cielo para impedirlo. Nena Daconte, en cambio, estaba agotada, sobre todo por el último tramo de la carretera desde Madrid, que era una cornisa de cabras azotada por el granizo. Así que después de Bayona se enrolló un pañuelo en el anular apretándolo bien para detener la sangre que seguía fluyendo, y se durmió a fondo. Billy Sánchez no lo advirtió sino al borde de la media noche, después de que acabó de nevar y el viento se paró de pronto entre los pinos, y el cielo de las landas se llenó de estrellas glaciales. Había pasado frente a las luces dormidas de Burdeos, pero sólo se detuvo para llenar el tanque en una estación de la carretera pues aún le quedaban ánimos para llegar hasta París sin tomar aliento. Era tan feliz con su juguete grande de 25.000 libras esterlinas, que ni siquiera se preguntó si lo sería también la criatura radiante que dormía a su lado con la venda del anular empapada de sangre, y cuyo sueño de adolescente, por primera vez, estaba atravesado por ráfagas de incertidumbre. Se habían casado tres días antes, a 10.000 kilómetros de allí, en Cartagena de Indias, con el asombro de los padres de él y la desilusión de los de ella, y la bendición personal del arzobispo primado. Nadie, salvo ellos mismos, entendía el fundamento real ni conoció el origen de ese amor imprevisible. Había empezado tres meses antes de la boda, un domingo de mar en que la pandilla de Billy Sánchez se tomó por asalto los vestidores de mujeres de los balnearios de Marbella. Nena Daconte había cumplido apenas dieciocho años, acababa de regresar del internado de la Châtellenie, en SaintBlaise, Suiza, hablando cuatro idiomas sin acento y con un dominio maestro del saxofón tenor, y aquel era su primer domingo de mar desde el regreso. Se había desnudado por completo para ponerse el traje de baño cuando empezó la estampida de pánico y los gritos de abordaje en las casetas vecinas, pero no entendió lo que ocurría hasta que la aldaba de su puerta saltó en astillas y vio parado frente a ella al bandolero más hermoso que se podía concebir. Lo único que llevaba puesto era un calzoncillo lineal de falsa piel de leopardo, y tenía el cuerpo apacible y elástico y el color dorado de la gente de mar. En el puño derecho, donde tenía una esclava metálica de gladiador romano, llevaba enrollada una cadena de hierro que le servía de arma mortal, y tenía colgada del cuello una medalla sin santo que palpitaba en silencio con el susto del corazón. Habían estado juntos en la escuela primaria y habían roto muchas piñatas en las fiestas de cumpleaños, pues ambos pertenecían a la estirpe provinciana que manejaba a su arbitrio el destino de la ciudad desde los tiempos de la Colonia, pero habían dejado de verse tantos años que no se reconocieron a primera vista. Nena Daconte permaneció de pie, inmóvil, sin hacer nada por ocultar su desnudez intensa. Billy Sánchez cumplió entonces con su rito pueril: se bajó el calzoncillo de leopardo y le mostró su respetable animal erguido. Ella lo miró de frente y sin asombro. -Los he visto más grandes y más firmes -dijo, dominando el terror-, de modo que piensa bien lo que vas a hacer, porque conmigo te tienes que comportar mejor que un negro. En realidad, Nena Daconte no sólo era virgen sino que nunca hasta entonces había visto un hombre desnudo, pero el desafío le resultó eficaz. Lo único que se le ocurrió a Billy Sánchez fue tirar un puñetazo de rabia contra la pared con la cadena enrollada en la mano, y se astilló los huesos. Ella lo llevó en su coche al hospital, lo ayudó a sobrellevar la convalecencia, y al final aprendieron juntos a hacer el amor de la buena manera. Pasaron las tardes difíciles de junio en la terraza interior de la casa donde habían muerto seis generaciones de próceres en la familia de Nena Daconte, ella tocando canciones de moda en el saxofón, y él con la mano escayolada contemplándola desde el chinchorro con un estupor sin alivio. La casa tenía numerosas ventanas de cuerpo entero que daban al estanque de podredumbre de la bahía, y era una de las más grandes y antiguas del barrio de la Manga, y sin duda la más fea. Pero la terraza de baldosas ajedrezadas donde Nena Daconte tocaba el saxofón era un remanso en el calor de las cuatro, y daba a un patio de sombras grandes con palos de mango y matas de guineo, bajo los cuales había una tumba con una losa sin nombre, anterior a la casa y a la memoria de la familia. Aun los menos entendidos en música pensaban que el sonido del saxofón era anacrónico en una casa de tanta alcurnia. "Suena como un buque", había dicho la abuela de Nena Daconte cuando lo oyó por primera vez. Su madre había tratado en vano de que lo tocara de otro modo, y no como ella lo hacía por comodidad, con la falda recogida hasta los muslos y las rodillas separadas, y con una sensualidad que no le parecía esencial para la música. "No me importa qué instrumento toques" -le decía- "con tal de que lo toques con las piernas cerradas". Pero fueron esos aires de adioses de buques y ese encarnizamiento de amor los que le permitieron a Nena Daconte romper la cáscara amarga de Billy Sánchez. Debajo de la triste reputación de bruto que él tenía muy bien sustentada por la confluencia de dos apellidos ilustres, ella descubrió un huérfano asustado y tierno. Llegaron a conocerse tanto mientras se le soldaban los huesos de la mano, que él mismo se asombró de la fluidez con que ocurrió el amor cuando ella lo llevó a su cama de doncella una tarde de lluvias en que se quedaron solos en la casa. Todos los días a esa hora, durante casi dos semanas, retozaron desnudos bajo la mirada atónita de los retratos de guerreros civiles y abuelas insaciables que los habían precedido en el paraíso de aquella cama histórica. Aun en las pausas del amor permanecían desnudos con las ventanas abiertas respirando la brisa de escombros de barcos de la bahía, su olor a mierda, oyendo en el silencio del saxofón los ruidos cotidianos del patio, la nota única del sapo bajo las matas de guineo, la gota de agua en la tumba de nadie, los pasos naturales de la vida que antes no habían tenido tiempo de conocer. Cuando los padres de Nena Daconte regresaron a la casa, ellos habían progresado tanto en el amor que ya no les alcanzaba el mundo para otra cosa, y lo hacían a cualquier hora y en cualquier parte, tratando de inventarlo otra vez cada vez que 1o hacían. Al principio lo hicieron como mejor podían en los carros deportivos con que el papá de Billy trataba de apaciguar sus propias culpas. Después, cuando los coches se les volvieron demasiado fáciles, se metían por la noche en las casetas desiertas de Marbella donde el destino los había enfrentado por primera vez, y hasta se metieron disfrazados durante el carnaval de noviembre en los cuartos de alquiler del antiguo barrio de esclavos de Getsemaní, al amparo de las mamasantas que hasta hacía pocos meses tenían que padecer a Billy Sánchez con su pandilla de cadeneros. Nena Daconte se entregó a los amores furtivos con la misma devoción frenética que antes malgastaba en el saxofón, hasta el punto de que su bandolero domesticado terminó por entender lo que ella quiso decirle cuando le dijo que tenía que comportarse como un negro. Billy Sánchez le correspondió siempre y bien, y con el mismo alborozo. Ya casados, cumplieron con el deber de amarse mientras las azafatas dormían en mitad del Atlántico, encerrados a duras penas y más muertos de risa que de placer en el retrete del avión. Sólo ellos sabían entonces, 24 horas después de la boda, que Nena Daconte estaba encinta desde hacía dos meses. De modo que cuando llegaron a Madrid se sentían muy lejos de ser dos amantes saciados, pero tenían bastantes reservas para comportarse como recién casados puros. Los padres de ambos lo habían previsto todo. Antes del desembarco, un funcionario de protocolo subió a la cabina de primera clase para llevarle a Nena Daconte el abrigo de visón blanco con franjas de un negro luminoso, que era el regalo de bodas de sus padres. A Billy Sánchez le llevó una chaqueta de cordero que era la novedad de aquel invierno, y las llaves sin marca de un coche de sorpresa que le esperaba en el aeropuerto. La misión diplomática de su país los recibió en el salón oficial. El embajador y su esposa no sólo eran amigos desde siempre de la familia de ambos, sino que él era el médico que había asistido al nacimiento de Nena Daconte, y la esperó con un ramo de rosas tan radiantes y frescas, que hasta las gotas de rocío parecían artificiales. Ella los saludó a ambos con besos de burla, incómoda con su condición un poco prematura de recién casada, y luego recibió las rosas. Al cogerlas se pinchó el dedo con una espina del tallo, pero sorteó el percance con un recurso encantador. -Lo hice adrede -dijo- para que se fijaran en mi anillo. En efecto, la misión diplomática en pleno admiró el esplendor del anillo, calculando que debía costar una fortuna no tanto por la clase de los diamantes como por su antigüedad bien conservada. Pero nadie advirtió que el dedo empezaba a sangrar. La atención de todos derivó después hacia el coche nuevo. El embajador había tenido el buen humor de llevarlo al aeropuerto, y de hacerlo envolver en papel celofán con un enorme lazo dorado. Billy Sánchez no apreció su ingenio. Estaba tan ansioso por conocer el coche que desgarró la envoltura de un tirón y se quedó sin aliento. Era el Bentley convertible de ese año con tapicería de cuero legítimo. El cielo parecía un manto de ceniza, el Guadarrama mandaba un viento cortante y helado, y no se estaba bien a la intemperie, pero Billy Sánchez no tenía todavía la noción del frío. Mantuvo a la misión diplomática en el estacionamiento sin techo, inconsciente de que se estaban congelando por cortesía, hasta que terminó de reconocer el coche en sus detalles recónditos. Luego el embajador se sentó a su lado para guiarlo hasta la residencia oficial donde estaba previsto un almuerzo. En el trayecto le fue indicando los lugares más conocidos de la ciudad, pero él sólo parecía atento a la magia del coche. Era la primera vez que salía de su tierra. Había pasado por todos los colegios privados y públicos, repitiendo siempre el mismo curso, hasta que se quedó flotando en un limbo de desamor. La primera visión de una ciudad distinta de la suya, los bloques de casas cenicientas con las luces encendidas a pleno día, los árboles pelados, el mar distante, todo le iba aumentando un sentimiento de desamparo que se esforzaba por mantener al margen del corazón. Sin embargo, poco después cayó sin darse cuenta en la primera trampa del olvido. Se habla precipitado una tormenta instantánea y silenciosa, la primera de la estación, y cuando salieron de la casa del embajador después del almuerzo para emprender el viaje hacia Francia, encontraron la ciudad cubierta de una nieve radiante. Billy Sánchez se olvidó entonces del coche, y en presencia de todos, dando gritos de júbilo y echándose puñados de polvo de nieve en la cabeza, se revolcó en mitad de la calle con el abrigo puesto. Nena Daconte se dio cuenta por primera vez de que el dedo estaba sangrando, cuando salieron de Madrid en una tarde que se había vuelto diáfana después de la tormenta. Se sorprendió, porque había acompañado con el saxofón a la esposa del embajador, a quien le gustaba cantar arias de ópera en italiano después de los almuerzos oficiales, y apenas si notó la molestia en el anular. Después, mientras le iba indicando a su marido las rutas más cortas hacia la frontera, se chupaba el dedo de un modo inconsciente cada vez que le sangraba, y sólo cuando llegaron a los Pirineos se le ocurrió buscar una farmacia. Luego sucumbió a los sueños atrasados de los últimos días, y cuando despertó de pronto con la impresión de pesadilla de que el coche andaba por el agua, no se acordó más durante un largo rato del pañuelo amarrado en el dedo. Vio en el reloj luminoso del tablero que eran más de las tres, hizo sus cálculos mentales, y sólo entonces comprendió que habían seguido de largo por Burdeos, y también por Angulema y Poitiers, y estaban pasando por el dique de Loira inundado por la creciente. El fulgor de la luna se filtraba a través de la neblina, y las siluetas de los castillos entre los pinos parecían de cuentos de fantasmas. Nena Daconte, que conocía la región de memoria, calculó que estaban ya a unas tres horas de París, y Billy Sánchez continuaba impávido en el volante. -Eres un salvaje -le dijo-. Llevas más de once horas manejando sin comer nada. Estaba todavía sostenido en vilo por la embriaguez del coche nuevo. A pesar de que en el avión había dormido poco y mal, se sentía despabilado y con fuerzas de sobra para llegar a París al amanecer. -Todavía me dura el almuerzo de la embajada -dijo-. Y agregó sin ninguna lógica: Al fin y al cabo, en Cartagena están saliendo apenas del cine. Deben ser como las diez. Con todo Nena Daconte temía que él se durmiera conduciendo. Abrió una caja de entre los tantos regalos que les habían hecho en Madrid y trató de meterle en la boca un pedazo de naranja azucarada. Pero él la esquivó. -Los machos no comen dulces -dijo. Poco antes de Orleáns se desvaneció la bruma, y una luna muy grande iluminó las sementeras nevadas, pero el tráfico se hizo más difícil por la confluencia de los enormes camiones de legumbres y cisternas de vinos que se dirigían a París. Nena Daconte hubiera querido ayudar a su marido en el volante, pero ni siquiera se atrevió a insinuarlo, porque é le había advertido desde la primera vez en que salieron juntos que no hay humillación más grande para un hombre que dejarse conducir por su mujer. Se sentía lúcida después de casi cinco horas de buen sueño, y estaba además contenta de no haber parado en un hotel de la provincia de Francia, que conocía desde muy niña en numerosos viajes con sus padres. "No hay paisajes más bellos en el mundo", decía, "pero uno puede morirse de sed sin encontrar a nadie que le dé gratis un vaso de agua." Tan convencida estaba, que a última hora había metido un jabón y un rollo de papel higiénico en el maletín de mano, porque en los hoteles de Francia nunca había jabón, y el papel de los retretes eran los periódicos de la semana anterior cortados en cuadritos y colgados de un gancho. Lo único que lamentaba en aquel momento era haber desperdiciado una noche entera sin amor. La réplica de su marido fue inmediata. -Ahora mismo estaba pensando que debe ser del carajo tirar en la nieve -dijo-. Aquí mismo, si quieres. Nena Daconte lo pensó en serio. Al borde de la carretera, la nieve bajo la luna tenía un aspecto mullido y cálido, pero a medida que se acercaban a los suburbios de París el tráfico era más intenso, y había núcleos de fábricas iluminadas y numerosos obreros en bicicleta. De no haber sido invierno, estarían ya en pleno día. -Ya será mejor esperar hasta París -dijo Nena Daconte-. Bien calienticos y en una cama con sábanas limpias, como la gente casada. -Es la primera vez que me fallas -dijo él. -Claro -replicó ella-. Es la primera vez que somos casados. Poco antes de amanecer se lavaron la cara y orinaron en una fonda del camino, y tomaron café con croissants calientes en el mostrador donde los camioneros desayunaban con vino tinto. Nena Daconte se había dado cuenta en el baño de que tenía manchas de sangre en la blusa y la falda, pero no intentó lavarlas. Tiró en la basura el pañuelo empapado, se cambió el anillo matrimonial para la mano izquierda y se lavó bien el dedo herido con agua y jabón. El pinchazo era casi invisible. Sin embargo, tan pronto como regresaron al coche volvió a sangrar, de modo que Nena Daconte dejó el brazo colgando fuera de la ventana, convencida de que el aire glacial de las sementeras tenía virtudes de cauterio. Fue otro recurso vano pero todavía no se alarmó. "Si alguien nos quiere encontrar será muy fácil", dijo con su encanto natural. "Sólo tendrá que seguir el rastro de mi sangre en la nieve." Luego pensó mejor en lo que había dicho y su rostro floreció en las primeras luces del amanecer. -Imagínate -dijo: -un rastro de sangre en la nieve desde Madrid hasta París. ¿No te parece bello para una canción? No tuvo tiempo de volverlo a pensar. En los suburbios de París, el dedo era un manantial incontenible, y ella sintió de veras que se le estaba yendo el alma por la herida. Había tratado de segar el flujo con el rollo de papel higiénico que llevaba en el maletín, pero más tardaba en vendarse el dedo que en arrojar por la ventana las tiras del papel ensangrentado. La ropa que llevaba puesta, el abrigo, los asientos del coche, se iban empapando poco a poco de un modo irreparable. Billy Sánchez se asustó en serio e insistió en buscar una farmacia, pero ella sabía entonces que aquello no era asunto de boticarios. -Estamos casi en la Puerta de Orleáns -dijo-. Sigue de por la avenida del general Leclerc, que es la más ancha y con muchos árboles, y después yo te voy diciendo lo que haces. Fue el trayecto más arduo de todo el viaje. La avenida del General Leclerc era un nudo infernal de automóviles pequeños y bicicletas, embotellados en ambos sentidos, y de los camiones enormes que trataban de llegar a los mercados centrales. Billy Sánchez se puso tan nervioso con el estruendo inútil de las bocinas, que se insultó a gritos en lengua de cadeneros con varios conductores y hasta trató de bajarse del coche para pelearse con uno, pero Nena Daconte logró convencerlo de que los franceses eran la gente más grosera del mundo, pero no se golpeaban nunca. Fue una prueba más de su buen juicio, porque en aquel momento Nena Daconte estaba haciendo esfuerzos para no perder la conciencia. Sólo para salir de la glorieta del León de Belfort necesitaron más de una hora. Los cafés y almacenes estaban iluminados como si fuera la media noche, pues era un martes típico de los eneros de París, encapotados y sucios y con una llovizna tenaz que no alcanzaba a concretarse en nieve. Pero la avenida DenferRochereau estaba más despejada, y al cabo de unas pocas cuadras Nena Daconte le indicó a su marido que doblara a la derecha, y estacionó frente a la entrada de emergencia de un hospital enorme y sombrío. Necesitó ayuda para salir del coche, pero no perdió la serenidad ni la lucidez. Mientras llegaba el médico de turno, acostada en la camilla rodante, contestó a la enfermera el cuestionario de rutina sobre su identidad y sus antecedentes de salud. Billy Sánchez le llevó el bolso y le apretó la mano izquierda donde entonces llevaba el anillo de bodas, y la sintió lánguida y fría, y sus labios habían perdido el color. Permaneció a su lado, con la mano en la suya, hasta que llegó el médico de turno y le hizo un examen rápido al anular herido. Era un hombre muy joven, con la piel del color del cobre antiguo y la cabeza pelada. Nena Daconte no le prestó atención sino que dirigió a su marido una sonrisa lívida. -No te asustes -le dijo, con su humor invencible-. Lo único que puede suceder es que este caníbal me corte la mano para comérsela. El médico concluyó el examen, y entonces los sorprendió con un castellano muy correcto aunque con raro acento asiático. -No, muchachos -dijo-. Este caníbal prefiere morirse de hambre antes que cortar una mano tan bella. Ellos se ofuscaron pero el médico los tranquilizó con un gesto amable. Luego ordenó que se llevaran la camilla, y Billy Sánchez quiso seguir con ella cogido de la mano de su mujer. El médico lo detuvo por el brazo. -Usted no -le dijo-. Va para cuidados intensivos. Nena Daconte le volvió a sonreír al esposo, y le siguió diciendo adiós con la mano hasta que la camilla se perdió en el fondo del corredor. El médico se retrasó estudiando los datos que la enfermera había escrito en una tablilla. Billy Sánchez lo llamó. -Doctor -le dijo-. Ella está encinta. -¿Cuánto tiempo? -Dos meses. El médico no le dio la importancia que Billy Sánchez esperaba. "Hizo bien en decírmelo," dijo, y se fue detrás de la camilla. Billy Sánchez se quedó parado en la sala lúgubre olorosa a sudores de enfermos, se quedó sin saber qué hacer mirando el corredor vacío por donde se habían llevado a Nena Daconte, y luego se sentó en el escaño de madera donde había otras personas esperando. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, pero cuando decidió salir del hospital era otra vez de noche y continuaba la llovizna, y él seguía sin saber ni siquiera qué hacer consigo mismo, abrumado por el peso del mundo. Nena Daconte ingresó a las 9:30 del martes 7 de enero, según lo pude comprobar años después en los archivos del hospital. Aquella primera noche, Billy Sánchez durmió en el coche estacionado frente a la puerta de urgencias y muy temprano al día siguiente se comió seis huevos cocidos y dos tazas de café con leche en la cafetería que encontró más cerca, pues no había hecho una comida completa desde Madrid. Después volvió a la sala de urgencias para ver a Nena Daconte pero le hicieron entender que debía dirigirse a la entrada principal. Allí consiguieron, por fin, un asturiano del servicio que lo ayudó a entenderse con el portero, y éste comprobó que en efecto Nena Daconte estaba registrada en el hospital, pero que sólo se permitían visitas los martes de nueve a cuatro. Es decir, seis días después. Trató de ver al médico que hablaba castellano, a quien describió como un negro con la cabeza pelada, pero nadie le dio razón con dos detalles tan simples. Tranquilizado con la noticia de que Nena Daconte estaba en el registro, volvió al lugar donde había dejado el coche, y un agente de tránsito lo obligó a estacionar dos cuadras más adelante, en una calle muy estrecha y del lado de los números impares. En la acera de enfrente había un edificio restaurado con un letrero: "Hotel Nicole". Tenía una sola estrella, y una sala de recibo muy pequeña donde no había más que un sofá y un viejo piano vertical, pero el propietario de voz aflautada podía entenderse con los clientes en cualquier idioma a condición de que tuvieran con qué pagar. Billy Sánchez se instaló con once maletas y nueve cajas de regalos en el único cuarto libre, que era una mansarda triangular en el noveno piso, a donde se llegaba sin aliento por una escalera en espiral que olía a espuma de coliflores hervidas. Las paredes estaban forradas de colgaduras tristes y por la única ventana no cabía nada más que la claridad turbia del patio interior. Había una cama para dos, un ropero grande, una silla simple, un bidé portátil y un aguamanil con su platón y su jarra, de modo que la única manera de estar dentro del cuarto era acostado en la cama. Todo era peor que viejo, desventurado, pero también muy limpio, y con un rastro saludable de medicina reciente. A Billy Sánchez no le habría alcanzado la vida para descifrar los enigmas de ese mundo fundado en el talento de la cicatería. Nunca entendió el misterio de la luz de la escalera que se apagaba antes de que él llegara a su piso, ni descubrió la manera de volver a encenderla. Necesitó media mañana para aprender que en el rellano de cada piso habla un cuartito con un excusado de cadena, y ya había decidido usarlo en las tinieblas cuando descubrió por casualidad que la luz se encendía al pasar el cerrojo por dentro, para que nadie la dejara encendida por olvido. La ducha, que estaba en el extremo del corredor y que él se empeñaba en usar des veces al día como en su tierra, se pagaba aparte y de contado, y el agua caliente, controlada desde la administración, se acababa a los tres minutos. Sin embargo, Billy Sánchez tuvo bastante claridad de juicio para comprender que aquel orden tan distinto del suyo era de todos modos mejor que la intemperie de enero, se sentía además tan ofuscado y solo que no podía entender cómo pudo vivir alguna vez sin el amparo de Nena Daconte. Tan pronto como subió al cuarto, la mañana del miércoles, se tiró bocabajo en la cama con el abrigo puesto pensando en la criatura de prodigio que continuaba desangrándose en la acerca de enfrente, y muy pronto sucumbió en un sueño tan natural que cuando despertó eran las cinco en el reloj, pero no pudo deducir si eran las cinco de la tarde o del amanecer, ni de qué día de la semana ni en qué ciudad de vidrios azotados por el viento y la lluvia. Esperó despierto en la cama, siempre pensando en Nena Daconte, hasta que pudo comprobar que en realidad amanecía. Entonces fue a desayunar a la misma cafetería del día anterior, y allí pudo establecer que era jueves. Las luces del hospital estaban encendidas y había dejado de llover, de modo que permaneció recostado en el tronco de un castaño frente a la entrada principal, por donde entraban y salían médicos y enfermeras de batas blancas, con la esperanza de encontrar al médico asiático que había recibido a Nena Daconte. No lo vio, ni tampoco esa tarde después del almuerzo, cuando tuvo que desistir de la espera porque se estaba congelando. A las siete se tomó otro café con leche y se comió dos huevos duros que él mismo cogió en el aparador después de cuarenta y ocho horas de estar comiendo la misma cosa en el mismo lugar. Cuando volvió al hotel para acostarse, encontró su coche solo en una acera y todos los demás en la acera de enfrente, y tenía puesta la noticia de una multa en el parabrisas. Al portero del Hotel Nicole le costó trabajo explicarle que en los días impares del mes se podía estacionar en la acera de números impares, y al día siguiente en la acera contraria. Tantas artimañas racionalistas resultaban incomprensibles para un Sánchez de Ávila de los más acendrados que apenas dos años antes se había metido en un cine de barrio con el automóvil oficial del alcalde mayor, y había causado estragos de muerte ante los policías impávidos. Entendió menos todavía cuando el portero del hotel le aconsejó que pagara la multa, pero que no cambiara el coche de lugar a esa hora, porque tendría que cambiarlo otra vez a las doce de la noche. Aquella madrugada, por primera vez, no pensó sólo en Nena Daconte, sino que daba vueltas en la cama sin poder dormir, pensando en sus propias noches de pesadumbre en las cantinas de maricas del mercado público de Cartagena del Caribe. Se acordaba del sabor del pescado frito y el arroz de coco en las fondas del muelle donde atracaban las goletas de Aruba. Se acordó de su casa con las paredes cubiertas de trinitarias, donde serían apenas las siete de la noche de ayer, y vio a su padre con una pijama de seda leyendo el periódico en el fresco de la terraza. Se acordó de su madre, de quien nunca se sabía dónde estaba a ninguna hora, su madre apetitosa y lenguaraz, con un traje de domingo y una rosa en la oreja desde el atardecer, ahogándose de calor por el estorbo de sus tetas espléndidas. Una tarde, cuando él tenía siete años, había entrado de pronto en el cuarto de ella y la había sorprendido desnuda en la cama con uno de sus amantes casuales. Aquel percance del que nunca había hablado, estableció entre ellos una relación de complicidad que era más útil que el amor. Sin embargo, él no fue consciente de eso, ni de tantas cosas terribles de su soledad de hijo único, hasta esa noche en que se encontró dando vueltas en la cama de una mansarda triste de París, sin nadie a quién contarle su infortunio, y con una rabia feroz contra sí mismo porque no podía soportar las ganas de llorar. Fue un insomnio provechoso. El viernes se levantó estropeado por la mala noche, pero resuelto a definir su vida. Se decidió por fin a violar la cerradura de su maleta para cambiarse de ropa pues las llaves de todas estaban en el bolso de Nena Daconte, con la mayor parte del dinero y la libreta de teléfonos donde tal vez hubiera encontrado el número de algún conocido de París. En la cafetería de siempre se dio cuenta de que había aprendido a saludar en francés y a pedir sanduiches de jamón y café con leche. También sabía que nunca le sería posible ordenar mantequilla ni huevos en ninguna forma, porque nunca los aprendería a decir, pero la mantequilla la servían siempre con el pan, y los huevos duros estaban a la vista en el aparador y se cogían sin pedirlos. Además, al cabo de tres días, el personal de servicio se habla familiarizado con él, y lo ayudaban a explicarse. De modo que el viernes al almuerzo, mientras trataba de poner la cabeza en su puesto, ordenó un filete de ternera con papas fritas y una botella de vino. Entonces se sintió tan bien que pidió otra botella, la bebió hasta la mitad, y atravesó la calle con la resolución firme de meterse en el hospital por la fuerza. No sabia dónde encontrar a Nena Daconte, pero en su mente estaba fija la imagen providencial del médico asiático, y estaba seguro de encontrarlo. No entró por la puerta principal sino por la de urgencias, que le había parecido menos vigilada, pero no alcanzó a llegar más allá del corredor donde Nena Daconte le había dicho adiós con la mano. Un guardián con la bata salpicada de sangre le preguntó algo al pasar, y él no le prestó atención. El guardián lo siguió, repitiendo siempre la misma pregunta en francés, y por último lo agarró del brazo con tanta fuerza que lo detuvo en seco. Billy Sánchez trató de sacudírselo con un recurso de cadenero, y entonces el guardián se cagó en su madre en francés, le torció el brazo en la espalda con una llave maestra, y sin dejar de cagarse mil veces en su puta madre lo llevó casi en vilo hasta la puerta, rabiando de dolor, y lo tiró como un bulto de papas en la mitad de la calle. Aquella tarde, dolorido por el escarmiento, Billy Sánchez empezó a ser adulto. Decidió, como lo hubiera hecho Nena Daconte, acudir a su embajador. El portero del hotel, que a pesar de su catadura huraña era muy servicial, y además muy paciente con los idiomas, encontró el número y la dirección de la embajada en el directorio telefónico, y se los anotó en una tarjeta. Contestó una mujer muy amable, en cuya voz pausada y sin brillo reconoció Billy Sánchez de inmediato la dicción de los Andes. Empezó por anunciarse con su nombre completo, seguro de impresionar a la mujer con sus dos apellidos, pero la voz no se alteró en el teléfono. La oyó explicar la lección de memoria de que el señor embajador no estaba por el momento en su oficina, que no lo esperaban hasta el día siguiente, pero que de todos modos no podía recibirlo sino con cita previa y sólo para un caso especial. Billy Sánchez comprendió entonces que por ese camino tampoco llegaría hasta Nena Daconte, y agradeció la información con la misma amabilidad con que se la habían dado. Luego tomó un taxi y se fue a la embajada. Estaba en el número 22 de la calle Elíseo, dentro de uno de los sectores más apacibles de París, pero lo único que le impresionó a Billy Sánchez, según él mismo me contó en Cartagena de Indias muchos años después, fue que el sol estaba tan claro como en el Caribe por la primera vez desde su llegada, y que la Torre Eiffel sobresalía por encima de la ciudad en un cielo radiante. El funcionario que lo recibió en lugar del embajador parecía apenas restablecido de una enfermedad mortal, no sólo por el vestido de paño negro, el cuello opresivo y la corbata de luto, sino también por el sigilo de sus ademanes y la mansedumbre de la voz. Entendió la ansiedad de Billy Sánchez, pero le recordó, sin perder la dulzura, que estaban en un país civilizado cuyas normas estrictas se fundamentaban en criterios muy antiguos y sabios, al contrario de las Américas bárbaras, donde bastaba con sobornar al portero para entrar en los hospitales. "No, mi querido joven," le dijo. No había más remedio que someterse al imperio de la razón, y esperar hasta el martes. -Al fin y al cabo, ya no faltan sino cuatro días -concluyó-. Mientras tanto, vaya al Louvre. Vale la pena. Al salir Billy Sánchez se encontró sin saber qué hacer en la Plaza de la Concordia. Vio la Torre Eiffel por encima de los tejados, y le pareció tan cercana que trató de llegar hasta ella caminando por los muelles. Pero muy pronto se dio cuenta de que estaba más lejos de lo que parecía, y que además cambiaba de lugar a medida que la buscaba. Así que se puso a pensar en Nena Daconte sentado en un banco de la orilla del Sena. Vio pasar los remolcadores por debajo de los puentes, y no le parecieron barcos sino casas errantes con techos colorados y ventanas con tiestos de flores en el alféizar, y alambres con ropa puesta a secar en los planchones. Contempló durante un largo rato a un pescador inmóvil, con la caña inmóvil y el hilo inmóvil en la corriente, y se cansó de esperar a que algo se moviera, hasta que empezó a oscurecer y decidió tomar un taxi para regresar al hotel. Sólo entonces cayó en la cuenta de que ignoraba el nombre y la dirección y de que no tenía la menor idea del sector de París en donde estaba el hospital. Ofuscado por el pánico, entró en el primer café que encontró, pidió un cogñac y trató de poner sus pensamientos en orden. Mientras pensaba se vio repetido muchas veces y desde ángulos distintos en los espejos numerosos de las paredes, y se encontró asustado y solitario, y por primera vez desde su nacimiento pensó en la realidad de la muerte. Pero con la segunda copa se sintió mejor, y tuvo la idea providencial de volver a la embajada. Buscó la tarjeta en el bolsillo para recordar el nombre de la calle, y descubrió que en el dorso estaba impreso el nombre y la dirección del hotel. Quedó tan mal impresionado con aquella experiencia, que durante el fin de semana no volvió a salir del cuarto sino para comer, y para cambiar el coche a la acera correspondiente. Durante tres días cayó sin pausas la misma llovizna sucia de la mañana en que llegaron. Billy Sánchez, que nunca había leído un libro completo, hubiera querido tener uno para no aburrirse tirado en la cama, pero los únicos que encontró en las maletas de su esposa eran en idiomas distintos del castellano. Así que siguió esperando el martes, contemplando los pavorreales repetidos en el papel de las paredes y sin dejar de pensar un solo instante en Nena Daconte. El lunes puso un poco de orden en el cuarto, pensando en lo que diría ella si lo encontraba en ese estado, y sólo entonces descubrió que el abrigo de visón estaba manchado de sangre seca. Pasó la tarde lavándolo con el jabón de olor que encontró en el maletín de mano, hasta que logró dejarlo otra vez como lo habían subido al avión en Madrid. El martes amaneció turbio y helado, pero sin la llovizna, y Billy Sánchez se levantó desde las seis, y esperó en la puerta del hospital junto con una muchedumbre de parientes de enfermos cargados de paquetes de regalos y ramos de flores. Entró con el tropel, llevando en el brazo el abrigo de visón, sin preguntar nada y sin ninguna idea de dónde podía estar Nena Daconte, pero sostenido por la certidumbre de que había de encontrar al médico asiático. Pasó por un patio interior muy grande con flores y pájaros silvestres, a cuyos lados estaban los pabellones de los enfermos: las mujeres, a la derecha, y los hombres, a la izquierda. Siguiendo a los visitantes, entró en el pabellón de mujeres. Vio una larga hilera de enfermas sentadas en las camas con el camisón de trapo del hospital, iluminadas por las luces grandes de las ventanas, y hasta pensó que todo aquello era más alegre de lo que se podía imaginar desde fuera. Llegó hasta el extremo del corredor, y luego lo recorrió de nuevo en sentido inverso, hasta convencerse de que ninguna de las enfermas era Nena Daconte. Luego recorrió otra vez la galería exterior mirando por la ventana de los pabellones masculinos, hasta que creyó reconocer al médico que buscaba. Era él, en efecto. Estaba con otros médicos y varias enfermeras, examinando a un enfermo. Billy Sánchez entró en el pabellón, apartó a una de las enfermeras del grupo, y se paró frente al médico asiático, que estaba inclinado sobre el enfermo. Lo llamó. El médico levantó sus ojos desolados, pensó un instante, y entonces lo reconoció. -¡Pero dónde diablos se había metido usted! -dijo. Billy Sánchez se quedó perplejo. -En el hotel -dijo-. Aquí a la vuelta. Entonces lo supo. Nena Daconte había muerto desangrada a las 7:10 de la noche del jueves 9 de enero, después de setenta horas de esfuerzos inútiles de los especialistas mejor calificados de Francia. Hasta el último instante había estado lúcida y serena, y dio instrucciones para que buscaran a su marido en el hotel Plaza Athenée, tenían una habitación reservada, y dio los datos para que se pusieran en contacto con sus padres. La embajada había sido informada el viernes por un cable urgente de su cancillería, cuando ya los padres de Nena Daconte volaban hacia París. El embajador en persona se encargó de los trámites de embalsamamiento y los funerales, y permaneció en contacto con la Prefectura de Policía de París para localizar a Billy Sánchez. Un llamado urgente con sus datos personales fue transmitido desde la noche del viernes hasta la tarde del domingo a través de la radio y la televisión, y durante esas 40 horas fue el hombre más buscado de Francia. Su retrato, encontrado en el bolso de Nena Daconte, estaba expuesto por todas partes. Tres Bentleys convertibles del mismo modelo habían sido localizados, pero ninguno era el suyo. Los padres de Nena Daconte habían llegado el sábado al mediodía, y velaron el cadáver en la capilla del hospital esperando hasta última hora encontrar a Billy Sánchez. También los padres de éste habían sido informados, y estuvieron listos para volar a París, pero al final desistieron por una confusión de telegramas. Los funerales tuvieron lugar el domingo a las dos de la tarde, a sólo doscientos metros del sórdido cuarto del hotel donde Billy Sánchez agonizaba de soledad por el amor de Nena Daconte. El funcionario que lo había atendido en la embajada me dijo años más tarde que él mismo recibió el telegrama de su cancillería una hora después de que Billy Sánchez salió de su oficina, y que estuvo buscándolo por los bares sigilosos del Faubourg-St. Honoré. Me confesó que no le había puesto mucha atención cuando lo recibió, porque nunca se hubiera imaginado que aquel costeño aturdido con la novedad de París, y con un abrigo de cordero tan mal llevado, tuviera a su favor un origen tan ilustre. El mismo domingo por la noche, mientras él soportaba las ganas de llorar de rabia, los padres de Nena Daconte desistieron de la búsqueda y se llevaron el cuerpo embalsamado dentro de un ataúd metálico, y quienes alcanzaron a verlo siguieron repitiendo durante muchos años que no habían visto nunca una mujer más hermosa, ni viva ni muerta. De modo que cuando Billy Sánchez entró por fin al hospital, el martes por la mañana, ya se había consumado el entierro en el triste panteón de la Manga, a muy pocos metros de la casa donde ellos habían descifrado las primeras claves de la felicidad. El médico asiático que puso a Billy Sánchez al corriente de la tragedia quiso darle unas pastillas calmantes en la sala del hospital, pero él las rechazó. Se fue sin despedirse, sin nada qué agradecer, pensando que lo único que necesitaba con urgencia era encontrar a alguien a quien romperle la madre a cadenazos para desquitarse de su desgracia. Cuando salió del hospital, ni siquiera se dio cuenta de que estaba cayendo del cielo una nieve sin rastros de sangre, cuyos copos tiernos y nítidos parecían plumitas de palomas, y que en las calles de París había un aire de fiesta, porque era la primera nevada grande en diez años. Un día de estos El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escovar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una camisa a rayas, sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado, y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa rodó la fresa hacia el sillón de resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando en la fresa incluso cuando no se servía de ella. Después de las ocho hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada de su hijo de once años lo sacó de su abstracción. -Papá. -Qué. -Dice el alcalde que si le sacas una muela. -Dile que no estoy aquí. Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su hijo. -Dice que sí estás porque te está oyendo. El dentista siguió examinando el diente. Sólo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados, dijo: -Mejor. Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. -Papá. -Qué. Aún no había cambiado de expresión. -Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro. Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear en la fresa, la retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver. -Bueno -dijo-. Dile que venga a pegármelo. Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra, hinchada y dolorida, tenía una barba de cinco días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente: -Siéntese. -Buenos días -dijo el alcalde. -Buenos -dijo el dentista. Mientras hervían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre: una vieja silla de madera, la fresa de pedal, y una vidriera con pomos de loza. Frente a la silla, una ventana con un cancel de tela hasta la altura de un hombre. Cuando sintió que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. Don Aurelio Escovar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la muela dañada, ajustó la mandíbula con una cautelosa presión de los dedos. -Tiene que ser sin anestesia -dijo. -¿Por qué? -Porque tiene un absceso. El alcalde lo miró en los ojos. -Está bien -dijo, y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos hervidos y los sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde. Pero el alcalde no lo perdió de vista. Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se aferró a las barras de la silla, descargó toda su fuerza en los pies y sintió un vacío helado en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista sólo movió la muñeca. Sin rencor, más bien con una amarga ternura, dijo: -Aquí nos paga veinte muertos, teniente. El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas. Le pareció tan extraña a su dolor, que no pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. -Séquese las lágrimas -dijo. El alcalde lo hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio el cielorraso desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. “Acuéstese -dijo- y haga buches de agua de sal.” El alcalde se puso de pie, se despidió con un displicente saludo militar, y se dirigió a la puerta estirando las piernas, sin abotonarse la guerrera. -Me pasa la cuenta -dijo. -¿A usted o al municipio? El alcalde no lo miró. Cerró la puerta, y dijo, a través de la red metálica. -Es la misma vaina. MARIO VARGAS LLOSA El abuelo Cada vez que el viento desprendía una ramita o golpeaba los vidrios de la cocina que estaba al fondo de la huerta, haciendo ruido, el viejecito saltaba con agilidad de su asiento improvisado que era una enorme piedra y espiaba ansiosamente entre el follaje. Pero el niño aún no aparecía. A través de las ventanas del comedor, abiertas a la pérgola, veía en cambio las luces de la araña, encendida hacía rato, y bajo ellas sombras medio deformes que se deslizaban de un lado a otro con las cortinas, lentamente. El viejecito había sido corto de vista desde joven, y también algo sordo, de modo que eran inútiles sus esfuerzos por comprobar si la cena había comenzado, o si aquellas sombras movedizas las causaban los árboles más altos. Regresó a su asiento y esperó. La noche anterior había llovido y la tierra y las flores despedían un agradable olor a humedad. Pero los insectos abundaban, y los esfuerzos desesperados de don Eulogio, que agitaba sus manos constantemente en torno del rostro, no conseguían evitarlos: a su barbilla trémula, a su frente, y hasta las cavidades de sus párpados, llegaban cada momento lancetas invisibles a punzarle la carne. El entusiasmo y la excitación que mantuvieron su cuerpo dispuesto y febril durante el día habían decaído y se sentía ahora cansancio y algo de tristeza. Tenía frío, le molestaba la oscuridad del vasto jardín y lo atormentaba la imagen, persistente momento atrás, de alguien, quizá la cocinera o el mayordomo, sorprendiéndolo de pronto en su escondrijo. “¿Qué hace usted en la huerta a estas horas, don Eulogio?”. Y vendrían su hijo y su hija política, convencidos de que estaba loco. Sacudido por un temblor nervioso, volvió la cabeza y adivinó entre los bloques de crisantemos, de nardos y de rosales, el diminuto sendero que llegaba a la puerta trasera esquivando el palomar. Se tranquilizó apenas, recordando haber comprobado tres veces que la puerta estaba junta, con el pestillo corrido, y que en unos segundos podía deslizarse hacia la calle sin ser visto. “¿Si hubiera venido ya?”, pensó, intranquilo. Porque hubo un instante, a los pocos minutos de haber ingresado cautelosamente a su casa por la entrada casi olvidada de la huerta, en que perdió la noción del tiempo y permaneció como dormido. Solo reaccionó cuando el objeto que ahora acariciaba sin saberlo, se desprendió de sus manos golpeándole el muslo. Pero era imposible. El niño no podía haber cruzado la huerta aún, porque sus pasos lo habrían despertado, o el pequeño, habría distinguido a su abuelo, encogido y durmiendo, justamente al borde del sendero que debía conducirlo a la cocina. Esta reflexión lo animó. El viento soplaba con menos violencia, su cuerpo se adaptaba al ambiente, había dejado de temblar. Tentando entre los bolsillos de su saco, encontró pronto el cuerpo duro y cilíndrico del objeto que había comprado esa tarde en el almacén de la esquina. El viejecito sonrió regocijado en la penumbra, recordando el gesto de sorpresa de la vendedora. El había permanecido muy serio, taconeando con elegancia, agitando levemente y en círculo su largo bastón enchapado en metal, mientras la mujer pasaba frente a sus ojos cirios y velas de sebo de diversos tamaños. “Esta”, dijo él, con un ademán rápido que quería significar molestia por el quehacer desagradable que cumplía. La vendedora insistió en envolverla, pero don Eulogio se negó, abandonando la tienda con premura. El resto de la tarde estuvo en el Club, encerrado en el pequeño salón del rocambor donde nunca había nadie. Sin embargo, extremando las precauciones para evitar la solicitud de los mozos, echó llave a la puerta. Luego, cómodamente hundido en el confortable de suave color escarlata, abrió el maletín que traía consigo, y extrajo el precioso paquete. La tenía envuelta en su hermosa bufanda de seda blanca, precisamente la que llevaba puesta la tarde del hallazgo. A la hora más cenicienta del crepúsculo había tomado un taxi, indicando al chofer que circulara despacio por las afueras de la ciudad, corría una deliciosa brisa tibia, y la visión entre grisácea y roja del cielo sería más sorprendente y bella en medio del campo. Mientras el automóvil corría con suavidad por el asfalto, sus ojitos vivaces, única señal ágil en su rostro fláccido, lleno de bolsas, iban deslizándose distraídamente sobre el borde del canal vecino a la carretera, cuando de pronto, casi por intuición, le pareció distinguir un extraño objeto. “¡Deténgase!” -dijo, pero el chofer no le oyó-. “¡Deténgase! ¡Pare!”. Cuando el auto se detuvo y en retroceso llegó al montículo de piedras, don Eulogio comprobó que se trataba, efectivamente, de una calavera. Teniéndola entre las manos olvidó la brisa y el paisaje, y estudió minuciosamente, con creciente ansiedad, esa dura forma impenetrable despojada de carne y de piel, sin nariz, sin ojos, sin lengua. Era un poco pequeña y se sintió inclinado a creer que era de un niño. Estaba sucia, polvorienta, y el cráneo pelado tenía una abertura del tamaño de una moneda, con los bordes astillados. El orificio de la nariz era un perfecto triángulo, separado de la boca por un puente delgado y menos amarillo que el mentón. Se entretuvo pasando un dedo por las cuencas vacías, cubriendo el cráneo con la mano en forma de bonete o hundiendo su puño por la cavidad baja, hasta tenerlo apoyado en el interior. Entonces, sacando un nudillo por el triángulo, y otro por la boca a manera de una larga lengueta, imprimía a su mano movimientos sucesivos, y se divertía enormemente imaginando que aquello estaba vivo… Dos días la tuvo oculta en el cajón de la cómoda abultando el maletín de cuero, envuelta cuidadosamente, sin revelar a nadie su hallazgo. La tarde siguiente a la del encuentro permaneció en su habitación, paseando nerviosamente entre los muebles lujosos de sus antepasados. Casi no levantaba la cabeza: se diría que examinaba con devoción profunda los complicados dibujos sangrientos y mágicos del círculo central de la alfombra, pero ni siquiera los veía. Al comienzo estuvo muy preocupado. Pensó que podían ocurrir imprevistas complicaciones de familia, tal vez se reirían de él. Esta idea lo indignó y tuvo angustia y deseo de llorar. A partir de ese instante, el proyecto se apartó solo un momento de su mente: fue cuando de pie ante la ventana, vio el palomar oscuro, lleno de agujeros, y recordó que en una época cercana aquella casita de madera con innumerables puertas no estaba vacía y sin vida, sino habitada de animalitos pardos y blancos que picoteaban con insistencia cruzando la madera de surcos y que a veces revoloteaban sobre los árboles y las flores de la huerta. Pensó con nostalgia en lo débiles y cariñosos que eran: confiadamente venían a posarse en su mano, donde siempre les llevaba algunos granos, y cuando hacía presión entornaban los ojos y los sacudía un débil y brevísimo temblor. Luego no pensó más en ello. Cuando el mayordomo vino a anunciarle que estaba lista la cena, ya lo tenía decidido. Esa noche durmió bien. A la mañana siguiente recordaba haber soñado que una larga fila de grandes hormigas rojas invadía sorpresivamente el palomar, causando desasosiego entre los animalitos, mientras él, en su ventana, advertía la escena por un catalejo. Había imaginado que la limpieza de la calavera sería un acto sencillo y rápido, pero se equivocó. El polvo, lo que había creído polvo y tal vez era excremento por su aliento picante, se mantenía soldado en las paredes internas y brillaba como metal en la parte posterior del cráneo. A medida que la seda blanca de la bufanda se cubría de lamparones grises, sin que fuera visible que disminuía la capa de suciedad, iba creciendo la excitación de don Eulogio. En un momento, indignado, arrojó la calavera, pero antes de que esta dejara de rodar, se había arrepentido y estaba fuera de su asiento, gateando por el suelo hasta alcanzarla y levantarla con precaución. Supuso entonces que la limpieza sería posible utilizando alguna sustancia grasienta. Por teléfono encargó a la cocina una lata de aceite y esperó en la puerta al mozo, arrancándole con violencia la lata de las manos, sin prestar atención a la mirada inquieta con que aquel intentó recorrer la habitación por sobre su hombro. Lleno de zozobra empapó la bufanda en aceite y, al comienzo con suavidad, luego acelerando el ritmo, raspó hasta exasperarse. Comprobó entusiasmado que el remedio era eficaz: una tenue lluvia de polvo cayó a sus pies durante unos minutos, mientras él ni siquiera notaba que se humedecían sus dedos y el borde de sus puños. De pronto, puesto de pie de un brinco, admiró la calavera que sostenía sobre su cabeza, limpia, luciente, inmóvil, con unos puntitos como de sudor sobre la suave superficie de los pómulos. La envolvió de nuevo, amorosamente. Cerró su maletín y salió precipitado del Club. El automóvil que ocupó en la puerta lo dejó a la espalda de su casa. Había anochecido. En la fría penumbra de la calle se detuvo un momento, temeroso de que la puerta estuviera clausurada. Enervado, calmo, estiró su brazo y dio un respingo de felicidad al notar que giraba la manija y que aquella cedía con un corto chirrido. En ese momento escuchó voces en la pérgola. Estaba tan ensimismado, que incluso había olvidado el motivo de ese trajín febril. Las voces, el movimiento fueron tan imprevistos que su corazón parecía una bomba de oxígeno golpeándole el pecho. Su primer impulso fue agacharse, pero lo hizo con torpeza y se resbaló de la piedra, cayendo de bruces. Sintió un dolor agudo en la frente y en un sabor desagradable de tierra mojada en la boca, pero no hizo ningún esfuerzo por incorporarse y continuó allí, medio sepultado en las hierbas, respirando fatigosamente, temblando. En la caída había tenido tiempo para elevar la mano que aprisionaba la calavera de modo que esta se mantuvo en el aire, a escasos centímetros del suelo siempre limpia. La pérgola estaba a cincuenta metros de su escondite, y don Eulogio oía las voces como un delicado murmullo, sin distinguir lo que decían. Se incorporó trabajosamente. Espiando, vio entonces en medio del arco de los grandes manzanos cuyas raíces tocaban el zócalo del corredor, una forma clara y esbelta, y comprendió que era su hijo. Junto a él había otra, más oscura y pequeña, reclinada con cierto abandono. Era la mujer. Pestañeando, frotando sus ojos trató angustiosamente, pero en vano de distinguir al niño. Entonces lo oyó reír: una risa cristalina de niño, espontánea, purísima, que cruzaba el jardín como un animalillo. No esperó más: extrajo la vela de su saco, juntó a tientas ramas, terrones y piedrecitas y trabajó rápidamente hasta asegurar la vela sobre la piedra. Luego con extrema delicadeza para evitar que la vela perdiera el equilibrio, colocó encima la calavera. Presa de gran excitación, uniendo sus pestañas al macizo cuerpo aceitado para verlo mejor, comprobó de nuevo que la medida era justa: por el orificio del cráneo asomaba un puntito blanco como un nardo. No pudo continuar observando. El padre había elevado la voz y, aunque las palabras eran todavía incomprensibles, don Eulogio supo que se dirigía al niño. Hubo en ese momento como un cambio de palabras entre las tres personas: la voz gruesa del padre, cada vez más enérgica, el rumor melodioso de la mujer, los cortos gritos destemplados del nieto. El ruido cesó de pronto. El silencio fue brevísimo: lo interrumpió como una explosión este último. “Pero conste: hoy acaba el castigo. Dijiste siete días y hoy se acaba. Mañana ya no voy”. Con las últimas palabras escuchó pasos precipitados, pero casi de inmediato dejó de oírlos. ¿Venía corriendo? Era el momento decisivo. Don Eulogio venció el ahogo que le estrangulaba y concluyó su plan. El primer fósforo dio solo un fugaz hilito azul. El segundo prendió bien. Quemándose las uñas, pero sin sentir dolor, lo mantuvo junto a la calavera, aun segundos después de que la vela estuviera encendida. Dudaba, porque lo que veía no era exactamente la imagen que supuso cuando una llamarada sorpresiva creció entre sus manos con un brusco crujido, como de muchas ramas secas quebradas a la vez, y entonces quedó la calavera iluminada del todo, echando fuego por las cuencas, por el cráneo, por los huesos de la nariz y de la boca. “Se ha prendido toda”, exclamó maravillado. Había quedado inmóvil, repitiendo como un disco: “fue el aceite, fue el aceite”, estupefacto y embrujado ante el espectáculo medio macabro, medio mágico de la calavera en llamas. Justamente en ese instante escuchó el grito. Fue un grito salvaje, como un alarido de animal herido, que se cortó de golpe. El niño estaba delante de él, en el círculo iluminado por el fuego, con las manos retorcidas frente a su cuerpo y los dedos crispados. Lívido, estremecido de terror, tenía los ojos y la boca muy abiertos y estaba rígido y mudo y rígido, haciendo unos extraños ruidos con la garganta, como roncando. “Me ha visto, me ha visto”, se decía don Eulogio, con pánico. Pero al mirarlo supo de inmediato que no lo había visto, que su nieto no podía ver otra cosa que aquel rostro de huesos que llameaba. Sus ojos estaban inmovilizados, con un terror profundo y eterno retratado en ellos, fijamente prendidos al fuego y a aquella forma que se carbonizaba. Don Eulogio vio también que a pesar de tener los pies hundidos como garfios en la tierra, su cuerpo estaba sacudido por convulsiones violentas. Todo había sido simultáneo: la llamarada, el espantoso aullido, la visión de esa figura de pantalón corto súbitamente poseída de espanto. Pensaba entusiasmado que los hechos habían sido incluso más perfectos que su plan, cuando sintió muy cerca voces y pasos que avanzaban y entonces, ya sin cuidarse del ruido, dio media vuelta y a saltos, apartándose del sendero, destrozando con sus pisadas los macizos de crisantemos y rosales que entreveía en su carrera a medida que lo alcanzaban los reflejos de la llama, cruzó el espacio que lo separaba de la puerta. La atravesó junto con el grito de la mujer, salvaje también pero menos puro que el de su nieto. No se detuvo ni volvió la cabeza. En la calle, un viento frío hendió su frente y sus escasos cabellos, pero no lo notó y siguió caminando, despacio, rozando con el hombro el muro de la huerta sonriendo satisfecho, respirando mejor, más tranquilo. AUGUSTO ROA BASTOS El trueno entre las hojas EL INGENIO se hallaba cerrado por limpieza y reparaciones después de la zafra. Un tufo de horno henchía la pesada y eléctrica noche de diciembre. Todo estaba quieto y parado junto al río. No se oían las aguas ni el follaje. La amenaza de mal tiempo había puesto tensa la atmósfera como el hueco negro de una campana en la que el silencio parecía freírse con susurros ahogados y secretas resquebrajaduras. En eso surgió de las barrancas la música del acordeón. Era una melodía ubicua, deshilachada. Se interrumpía y volvía a empezar en un sitio distinto, a lo largo de la caja acústica del río. Sonaba nostálgica y fantasmal. —¿Y eso qué es? —preguntó un forastero. —El cordión de Solano—informó un viejo. —¿Quién? —Solano Rojas, el pasero ciego. —Pero, ¿no dicen que murió? —Él sí. Pero el que toca agora e' su la'sánima. —¡Aicheyarangá, Solano! —murmuró una vieja persignándose. La mole de la fábrica flotaba inmóvil en la oscuridad. Un perro ladró a lo lejos, como si ladrara bajo tierra. Dos o tres críos desnudos se revolvieron en los regazos de sus madres, junto al fuego. Uno de ellos empezó a gimotear asustado, quedamente. —Callate, m'hijo. Escuchá a Solano. E'tá solito en el Paso. El contrapunto de un guaimingüé que rompió con su tañido la quietud del monte, volvió aún más fantasmal la melodía. El acordeón sonaba ahora con un lamento distante y enlutado. —Así suena cuando no hay luna—dijo el viejo encendiendo su cigarro en un tizón en el que se quemaba un poco de noche. —La debe andar buscando todavía. —¡Pobre Solano! Cuando se apagó el murmullo de las voces, se pudo notar que el acordeón fantasma no sonaba ya en la garganta del río. Sólo la campana forestal siguió tañendo por un rato, a distancia imprecisable. Después también el pájaro calló. Los últimos ecos resbalaron sobre el río. Y el silencio volvió a ser tenso, pesado, oscuro. Los primeros relámpagos se encendían hacia el poniente, por detrás de la selva. Eran como fugaces párpados de piel amarilla que subían y bajaban súbitamente sobre el ojo inmenso de la tiniebla. El acordeón no volvió a sonar esa noche en el Paso. En ese recodo del Tebikuary vivió sus últimos años Solano Rojas, el cabecilla de la huelga, después de volver ciego de la cárcel. Probablemente él mismo a su regreso le dio al sitio el nombre con el que se le conoce ahora: Paso Yasy-Mörötï. Las barrancas calizas y el banco de arena sobre el agua verde, forman allí en efecto una media luna color de hueso que resplandece espectralmente en las noches de sequía. Pero tal vez el nombre de Paso haya surgido menos de su forma que de cierta obstinada imagen pegada a la memoria del pasero. Vivía en la barranca boscosa que remata en el arenal. Aún se pueden ver los restos de su rancho devorado por el monte, sobre aquella pequeña ensenada. Es un remanso quieto y profundo. Ahí guardaba su balsa. No era difícil adivinar por qué había elegido ese sitio. Enfrente, sobre la barranca opuesta estaban las ruinas carbonizadas de la Ogaguasú en la que había terminado el funesto dominio de Harry Way, el fabricante yanqui que continuó y perfeccionó el régimen de opresiva expoliación fundado por Simón Bonavi, el comerciante judíoespañol de Asunción. Es cierto que Solano Rojas ya no podía ver las ruinas ni el nuevo ingenio levantado en el mismo emplazamiento del anterior. Pero él debió contentarse seguramente con tenerlos delante, con sentirlos en el muerto pellejo de sus ojos y recordarles todos los días su presencia acusadora y apacible. Se apostó allí y dio a su vigilancia una forma servicial: su trabajo de pasero, que era poco menos que gratuito y filantrópico, pues nunca aceptó que le pagaran en dinero. Sólo recibía el poco de tabaco o de bastimento que sus ocasionales pasajeros querían darle. Y a las mujeres y los niños que venían desde remotos parajes del Guairá, los pasaba de balde ida y vuelta. Durante el trayecto les hablaba, especialmente a los chicos. —No olviden kená, che ra'y-kuera, que siempre debemo' ayudarno' lo uno a lo' jotro, que siempre debemo' etar unido. El único hermano de verdá que tiene un pobre ko' e' otro pobre. Y junto' todo'nojotro formamo la mano, el puño humilde pero juerte de lo'trabajadore... No era un burdo elemento subversivo. Era un auténtico y fragante revolucionario, como verdadero hombre del pueblo que era. Por eso lo habían atado para siempre a la noche de la ceguera. Hablaba desde ella sin amargura, sin encono, pero con una profunda convicción. Tenía indudablemente conciencia de una oscura y vital labor docente. Su cátedra era la balsa, sobre el río; unos toscos tablones boyando en un agua incesante como la vida. Había algo de religioso pero al mismo tiempo de pura y simple humanidad en Solano Rojas cuando hablaba. Su cara morena y angulosa se tornaba viviente por debajo de la máscara que le habían dejado; se llenaba de una secreta exaltación. Sus ojos ciegos parecían ver. La honda cicatriz del hachazo en la frente también parecía mirar como otro ojo arrugado y seco. Los harapientos mitá'í lo contemplaban con una especie de fascinada veneración mientras remaba. No tenía más de cuarenta años, pero parecía un viejo. Sólo llevaba puesto un rotoso pantalón de a'tópoí arremangado sobre las rodillas. El torso flaco y desnudo estaba vestido con las cicatrices que el látigo de los capangas primero y el yatagán de los guardiacárceles después habían garabateado en su piel. En esa oscura cuartilla los chicos analfabetos leían la lección que les callaba Solano. Y un nudo de miedo valeroso, de emocionada camaradería, se les atragantaba con la saliva al saltar de la balsa gritando: —¡Ha'ta la güelta, Solano! —¡Adió manté, che ra'y-kuera! Quedaba un rato en la orilla, pensativo. La mole rojiza del ingenio se desmoronaba silenciosamente sobre él desde el pasado. La sentía pesar en sus hombros. Desatracaba con lentitud y volvía a su remanso a favor de la corriente, sin remar, sin moverse. Sólo la roldanita de palo iba chirriando en el alambre. Después de la puesta de sol sacaba su remendado acordeón y se sentaba a tocar en un apyká bajito, recostado contra un árbol. Casi siempre empezaba con el campamento Cerro-León tendiendo sus miradas de ciego hacia los escombros de la Ogaguasú, en el talud calizo, destruido por el fuego vindicador hacía quince años y habitado sólo ahora por los lagartos y las víboras. No restaba más que eso de Simón Bonaví, de Eulogio Penayo, de Harry Way. Era su manera de recordarles que él aún estaba allí vencido sólo a medias. Su presencia surgía en la sombra, entorchada de abultados costurones, rayada por las verberaciones oscilantes, como si el agua se divirtiera jugando a ponerle y sacarle un traje de presidiario trémulo y transparente. Las ruinas también lo miraban con ojos ciegos. Se miraban sin verse, el río de por medio, todas las cosas que habían pasado, el tiempo, la sangre que había corrido, entre ellos dos; todo eso y algo más que sólo él sabia. Las ruinas estaban silenciosas entre los helechos y las ortigas. Él tenía su música. Sus manos se movían con ímpetu arrugando y desarrugando el fuelle. Pero en el rezongo melodioso flotaba su secreto como los camalotes y los raigones negros en el río. Un último reflejo verde le bañaba el rostro volcado hacia arriba en el recuerdo instintivo de la luz. Después se oscurecía porque lo agachaba sobre el instrumento como quien esconde la cara entre las manos. Poco a poco la música se ponía triste y como enlutada. Una canción de campamento junto al fuego apagado de un vivac en la noche del destino. A eso sonaba el acordeón de Solano Rojas junto al río natal. ¿No estarían dialogando acaso el agua oscura y el hijo ciego acerca de cosas, de recuerdos compartidos? Él tenía metido adentro, en su corazón indomable, un luchador, un rebelde que odiaba la injusticia. Eso era verdad. Pero también un hombre enamorado y triste. Solano Rojas sabía ahora que amor es tristeza y engendra sin remedio la soledad. Estaba acompañado y solo. En ese sitio había peleado y amado. Allí estaban su raíz, su alegría y su infortunio. El remendado acordeón lo decía en su lenguaje de resina y ala, en su pequeño pulso de tambor guerrero que esculpía en las barrancas y en la gente las antiguas palabras marciales: Campamento Cerro-León, catorce, quince, yesiséis, yesisiete, yesi'ocho, yesinueve batallón... Ipuma-ko la diana, pe pacpá-ke lo'mitá... La lucha no se había perdido. Solano Rojas no podía ver los resultados, pero los sentía. Allí estaba el ingenio para testificarlo; el régimen de vida y trabajo más humano que se había implantado en él; la gradual extinción del temor y de la degradación en la gente, la conciencia cada vez más clara de su condición y de su fraternidad; esos andrajosos mita'í en los que él sembraba la oscura semilla del futuro, mientras movía su arado en el agua. Venían a consultarlo en la barranca. El rancho del pasero de Yasy-Mörötï era el verdadero sindicato de los trabajadores del azúcar en esa región. —Solano, ya cortaron otra ve' lo'turno para nojotro entrar el cañadurce —informaban los pequeños agricultores. —Solano, el trabajo por tareas ko se paga michí-itereí—se quejaban los cortadores. Solano, esto y lo'jotro. Él los aconsejaba y orientaba. Ninguna solución propuesta por Solano había fracasado. En el ingenio y en las plantaciones se daban cuenta en seguida cuando una demanda subía del Paso. —Viene del sindicato karapé—decían. Y la respetaban, porque esa demanda pesaba como un trozo de barranca y tenía su implacable centro de equilibrio en lo justo. No; su sacrificio no había sido estéril. El combate, los años de prisión, sus cicatrices, su ceguera. Nada había sido inútil. Estaba contento de haberse jugado entero en favor de sus hermanos. Pero en el fondo de su oscuridad desvelada e irremediable su corazón también le reclamaba por ella, por esa mujer que sólo ahora era como un sueño con su cuerpo de cobre y su cabeza de luna. Teñida por el fuego y los recuerdos. Ella, Yasy-Mörötï. No habían estado juntos más que contados instantes. Apenas habían cambiado palabras. Pero la voz de ella estaba ahora disuelta en la voz del río, en la voz del viento, en la voz de su cascado acordeón. La veía aún al resplandor de los fogones, en medio de la destrucción y de la muerte, en medio de la calma que siguió después como un tiempo que había fluido fuera del tiempo. Y un poco antes, cuando convaleciendo del castigo, él la entrevió a su lado, menos un firme y joven cuerpo de mujer que una sombra desdibujada sobre el agua revuelta y dolorida en la que todo él flotaba como un guiñapo. La recordaba como entonces y aunque estuviera lejos o se hubiese muerto, la esperaría siempre. No; pero ella no estaba muerta. Sólo para él era como un sueño. A veces la sentía pasar por el río. Pero ya no podía verla sino en su interior, porque la cárcel le había dejado intactos sus recuerdos pero le había comido los ojos. Estaba acompañado y solo. Por eso el acordeón sonaba vivo y marcial entre las barrancas de Paso Yasy-Mörötï, pero al mismo tiempo triste y nostálgico, mientras caía la noche sobre su noche. Luna blanca que de mí te alejas con ojos distantes... Yasy-Mörötï. . . Antes de establecerse la primera fábrica de azúcar en Tebikuary-Costa, la mayor parte de sus pobladores se hallaba diseminada en las montuosas riberas del río. Vivían en estado semisalvaje de la caza, de la pesca, de sus rudimentarios cultivos, pero por lo menos vivían en libertad, de su propio esfuerzo, sin muchas dificultades y necesidades. Vivían y morían insensiblemente como los venados, como las plantas, como las estaciones. Un día llegó Simón Bonaví con sus hombres. Vinieron a caballo desde San Juan de Borja explorando el río para elegir el lugar. Por fin al comienzo del valle que se extendía ante ellos desde el recodo del río, Simón Bonavi se detuvo. —Aquí—dijo paseando las rajas azules de sus ojos por toda la amplitud del valle—. Me gusta esto. Sacó del bolsillo un mapa bastante ajado y se puso a estudiarlo con concentrada atención. Su larga y ganchuda nariz de pájaro de rapiña daba la impresión de que iba a gotear sobre el papel. De tanto en tanto, distraídamente, se olía el pulgar y el índice frotándolos un poco como si aspirara polvo de tabaco. Los otros lo miraban en silencio, expectantes. —Sí —dijo Simón Bonaví levantando la cabeza—. Esto es del fisco. Agua, tierras, gente. En estado inculto pero en abundancia. Es lo que necesitamos. Y nos saldrá gratis, por añadidura —giró el brazo con un gesto de apropiación; un gesto ávido, pero lento y seguro. Los hombres también husmearon en todas direcciones y aprobaron respetuosos lo que dijo el patrón. En los ojos mansos y azules del sefardí la codicia tenía algo de apaciblemente siniestro como en su sonrisa, una hilacha blanda entre los dientes, entre los labios finos, como la rebaba festiva de su metálica y envainada sordidez. Un hombre rubio, que parecía alemán, estudiaba el lugar con un ojo cerrado. —Forkel —lo llamó Bonaví. —Sí, don Simón. —Puede medir no más. Aquí nos plantamos. Descabalgaron. Un mulato bizco y gigantesco que siempre andaba detrás de Bonaví con un parabellum al cinto, lo ayudó a desmontar. Lo bajó aupado como a un niño. —Gracias, Penayo—le sonrió el patrón. Los ayudantes de Forkel empezaron a medir el terreno con una cinta de acero que se enrollaba y desenrollaba desde un estuche, semejante a una víbora chata y brillante. Simón Bonaví era bajito y ventrudo. A la sombra del mulato, parecía casi un enano. Tenia las piernas muy combadas. Era el único que no llevaba polainas de cuero. Su ropa era oscura y su ridículo sombrerito que más parecía un birrete, tiraba al color de un ratón muerto sobre los mofletes rubicundos. Frecuentemente y como al descuido, introducía los dedos en la abertura del pantalón. El olor de sus partes era su rapé. De allí lo extraía, casi sin recato, entre el índice y el pulgar. Y al aspirarlo, sus ojos mortecinos, su pacífica expresión se reanimaban. —¿Qué huele, don?—le había preguntado una vez, al discutir un negocio, un colega curioso y desaprensivo que lo veía meter a cada momento la mano bajo la mesa. —El olor del dinero, mi amigo—le respondió sin inmutarse Simón Bonaví, al verse descubierto. En ese valle del Tebikuary del Guairá, el "olor del dinero'' parecía formar parte de su atmósfera. Simón Bonaví lo pellizcaba en el aire mientras sus hombres hacían pandear sobre las cortaderas la flexible víbora de metal. —El proyecto del ferrocarril a Encarnación pasa a un kilómetro de aquí—comentó el patrón. —Probablemente—asintió el ingeniero alemán—. El terminal está a cinco leguas al norte de San Juan de Borja. —Pasa por aquí. Lo he visto en el mapa. —Ja. Eso es muy interesante, don Simón—dijo entonces el alemán sin despegar los ojos de los agrimensores. —Claro. Sin ferrocarril no hay fábrica —los carrillos sonrosados estaban plácidos. Hasta cuando amenazaba, Simón Bonaví permanecía tierno y risueño. —Sin ferrocarril no hay fábrica—respondió el otro en un eco servil. —En Asunción moveré mis influencias para que siga la construcción de la trocha. Nosotros levantaremos aquí la fábrica. Que el gobierno ponga las vías. Eso es hacer patria —el cuchillito blanco se reflejaba entre los dientes sucios y grandes, —Eso es hacer patria —dijo el ingeniero. Así nació el ingenio. Simón Bonaví conchavó a los poblador es. Al principio éstos se alegraron porque veían surgir las posibilidades de un trabajo estable. Simón Bonaví los impresionó bien con sus maneras mansas y afables. Un hombre así tenía que ser bueno y respetable. Acudieron en masa. El patrón los puso a construir olerías y un terraplén que avanzó al encuentro de los futuros rieles. Con los ladrillos rojizos que salían de los hornos se edificó la fábrica. Después llegaron las complicadas maquinarias, el trapiche de hierro, los grandes tachos de cobre para la cocción. Tuvieron que transportarlos en alzaprimas desde el terminal del ferrocarril, sobre una distancia de más de diez leguas. Se levantaron los depósitos, algunas viviendas, la comisaría la proveeduría. Los hombres trabajaban como esclavos. Y no era más que el comienzo. Pero de los patacones con que soñaban, no veían ni "el pelo en la chipa", porque el patrón les pagaba con vales. —Acciones al portador, muchachos—les decía los sábados—. Váyanse tranquilos. —Kuatiá reí, patrón—se atrevió alguno a protestar. —¿Qué dice éste?—preguntó a Penayo, que echaba su sombra protectora sobre él. —Papel debarte —tradujo el mulato. —Tonto, más que tonto—argumentó sonriendo el patrón—. El papel es la madre del dinero. Y este papel es más fuerte que el peso fuerte. Son acciones al portador. Vayan a la proveeduría y verán. Eso de "acciones al portador" sonaba bien pero ellos no lo entendían. Creían que era algo bueno relacionado con el futuro. Tomaban sus vales y se iban al almacén de la proveeduría que chupaba sus jornales a cambio de provistas y ropas diez o veinte veces más caras que su valor real. Pero eran ropas y provistas y eso lo adquirían con la kuatiá reí, el papel blanco que era más fuerte que el peso fuerte, que el patacón cañón. Simón Bonaví tejía su tela de araña con el jugo de las mismas moscas que iba cazando. Llevaba los hilos de un lado a otro en sus manos pequeñas y regordetas, balanceándose mucho al andar sobre sus piernas estevadas, como un péndulo ventrudo, rapaz y sonriente. El péndulo de un reloj que marcaba un tiempo cuyo único dueño era Simón Bonaví. Los nativos veían crecer el ingenio como un enorme quiste colorado. Lo sentían engordar con su esfuerzo, con su sudor, con su temor. Porque un miedo sordo e impotente también empezó a cundir. Su simple mente pastoril no acababa de comprender lo que estaba pasando. El trabajo no era entonces una cosa buena y alegre. El trabajo era una maldición y había que soportarlo como una maldición. Antes de que la fábrica estuviera lista, Simón Bonaví ya tenía bien ablandada a la gente por la intimidación. Él seguía sonriendo mansamente y aspirando el casto rapé de sus entrepiernas. No intervenía personalmente en la tarea del amansamiento. Para eso había puesto al frente de los trabajos a Eulogio Penayo, que ahora blandía a todas horas un largo y grueso teyú-ruguai atado al puño. —¡Chake, Ulogio!...—susurraba el miedo en el terraplén, en las olerías, en los rozados, en los galpones. Y la cola de cuero trenzada restallaba en la tierra, en la madera, en las máquinas, en las espaldas sudorosas de los esclavos. A veces sonaban los tiros del parabellum en son de amedrentamiento. Penayo quería que supiesen que él era tan zambo para los trallazos como para los balazos. Uno de los tiros dio en la cabeza de Esteban Blanco, que se atrevió a levantar la mano contra el capataz. El mulato le disparó a quemarropa. —¡Omanó Teba! ¡Ulogio oyuka Tebä-pe! —los testigos esparcieron la noticia. Fue el primer rebelde y el primer muerto. Lo arrojaron al río. El cadáver se alejó flotando en un leve lienzo de sangre sobre la tela verde y sinuosa del agua. Simón Bonaví sonreía y se olía los dedos. Los ojos bizcos del mulato rondaban entre las hojas y el polvo. El patrón era manso. El mulato era la sombra siniestra del risueño hombrecito. Entre los dos cerraron el círculo en torno a los pobladores de Tebikuary del Guairá. Los únicos que quedaron libres fueron los carpincheros. Ellos no quisieron vender su vagabundo destino al patrón que compraba vidas con vales de papel para toda la vida. Vino una peste. Enfermaron y murieron muchos. Algunos se animaron al principio a pedir al patrón un adelanto para comprar remedios en San Juan de Borja. Con su mansa sonrisa, Simón Bonaví los regresó: —¡Ah, los pobres no tenemos derecho a enfermarnos! Ahí está el río—dijo tirando leves pulgaradas por sobre el hombro—. Denles agua, mucha agua, hasta que se cansen. El agua es un santo remedio. Por fin la fábrica empezó a funcionar. Sus intestinos de hierro y de cobre defecaron un azúcar blanco, mas blanco que la arena del Paso. Blanco, dulce y brillante. Los hombres, las mujeres y los niños oscuros de Tebikuary-Costa se asombraron de que una cosa tan amarga como su sudor se hubiese convertido en esos cristalitos de escarcha que parecían bañados de luna, de escamas trituradas de pescado, de agua de rocío, de dulce saliva de lechiguanas. —¡Azucá..., azucá mörötï! ¡Ipörä itepa! —clamaron al unísono en voz baja. Algunos tenían húmedos los ojos. Tal vez el reflejo del azúcar. Lo sentían dulce en los labios pero amargo en los ojos donde volvía a ser jugo de lagrimales, arena dulce empapada en lágrimas amargas. En el primer momento se dieron un atracón. Después tuvieron que comerlo a escondidas, a riesgo de pagar un puñito con diez latigazos del mulato. Terminada la primera zafra, Simón Bonaví regresó a la capital dejando en la fábrica al ingeniero alemán Forkel y en la comisaría a Eulogio Penayo. Lo vieron alejarse a caballo sonriendo y oliéndose los dedos, como si al marcharse se sorbiera el resto de la luz y del aroma agreste que aún sobraban en Tebikuary del Guairá. Se eclipsó detrás del mulato que lo escoltó hasta el tren. En la fábrica se enconó entonces el sombrío reinado del terror cuyos cimientos había echado Simón Bonaví con gestos tiernos y blandas miradas azules. Forkel y Penayo debían rendirle estrictas cuentas. Quedaban allí como el brazo diestro y el siniestro del ventrudo hombrecito de Asunción. De la chimenea del ingenio salía un humo negro que manchaba el aire limpio, el cielo en otro tiempo claro del valle. Era como el aliento de los desgraciados enterrados vivos en el quiste de ladrillo y hierro que seguía latiendo a orillas del río. La noche de San Juan, las hogueras pasaron ese año, fugitivas y espectrales, verdaderos fuegos fatuos sobre el agua. Solano Rojas tenía entonces quince años y trabajaba ya como peón en la conductora del trapiche. Él vio rebelarse y morir a Esteban Blanco. Su grito, su cabeza destrozada por el balazo del parabellum, pero sobre todo su altivo gesto de rebeldía contra el matón que lo había azotado, se le incrustaron en el alma. Eulogio Penayo siguió cometiendo tropelías y vejámenes sin nombre. Estaba envalentonado. Se sabía impune y omnipotente. Ahora era también el comisario del gobierno. Bonaví le había conseguido su nombramiento por decreto. La comisaría, una casa blanca con techo de cinc, tan siniestra como su ocupante, estaba frente al recodo en la parte más alta de la barranca. Desde allí el capataz-comisario vigilaba el ingenio como un perrazo negro aureolado de sangriento prestigio. Allí arrastraba por las noches a las mujeres que quería gozar en sus antojos lúbricos. A veces se oían los gritos o el llanto de las infelices por entre las risotadas y palabrotas del mestizo. Al año siguiente de la partida del patrón, le tocó el turno a la madre de Solano, que era una mujer todavía joven y bien parecida. Consiguió de ella todo lo que quiso porque la amenazó, si se negaba, con que iría a matar a su hijo que estaba trabajando en la fábrica. Solano lo ignoró hasta mucho después, cuando ya el mulato estaba muerto y cuando una venganza personal hubiera carecido ya de sentido aun en el caso de no estarlo. Pero entretanto, otro enemigo les apareció de improviso a los peones de la fábrica. Max Forkel hizo traer a su mujer de Asunción. Llegó montada a lo hombre y con traje de amazona: botas negras, casaca y pantalón azules, sombrero de paño encasquetado sobre el cabello teñido de indefinible color. Desde el primer momento supieron a qué atenerse con respecto a ella. Era una hembra cerrera e insaciable, la versión femenina del mulato. Andaba todo el tiempo a caballo fatigando los campos y mirando extrañamente a los hombres al pasar. Le llamaron la "Bringa". La mancha azul de su casaca volaba en el viento y en el polvo del ingenio a la mañana y a la tarde. Al principio, la "Bringa" se lió con el mulato. Salían juntos y se tumbaban en cualquier parte, sin importárseles mucho que ocasionales espectadores pudieran murmurar después: —Ya lo vimo' otra vé' a Ulogio y la Bringa... en el montecito. —Parecen burro y burra... Pero Penayo se cansó pronto de esta mujer cuarentona y repelente y acabó por volverle la espalda. Entonces ella se dedicó a buscar candidatos entre la peonada joven. Los mandaba llamar y se hacía cubrir por ellos con dádivas o bajo amenazas, casi en las propias barbas del marido y probablemente con su tácita aceptación. Algunos se prestaron a los seniles galanteos de la mujer del ingeniero, atacada de furiosa ninfomanía. Y los que no querían transigir eran echados de la fábrica. El dilema, sin embargo, era terrible: o las bubas de la Bringa o el hambre y la persecución. La Bringa fue entonces la Vaca Brava. —¡Vacá ñarö..., vacá cose..., vacá pochy! Cuatro veces más las fogatas de San Juan habían bajado por el río. Solano Rojas era ya un hombre espigado y esbelto. Un día Anacleto Pakurí le trajo la temida noticia. —Ahora quiere liarse con vo. —¿Quién?—preguntó Solano por preguntar. Sabía de quién se trataba. Sus veinte años vírgenes y viriles se irguieron dentro de él con asco sombrío y turbulento. —Ella, Vacá Ñarö—dijo Anacleto friccionándose la bragadura—. Te va a mandar llamar. Anoche e'tuve con ella. ¡Neike, tapy-pi, que jembrón chúcaro pa que' e' el mujer del injiñero! Dié peso minte-ko me dio. Mä'é—sacó del bolsillo del pantalón un billete nuevo con un hombre frentudo en el centro. —¡Te vendite, Anacleto!—Solano le arrancó el billete, escupió encima con rabia la espuma amarilla de su naco. Después lo arrojó al suelo, lo pisoteó como una víbora muerta y lo cubrió de tierra. —Vi'a dirme ko agora mimo a la curandera de Kande'á a ver pa si me limpia del contagio—dijo humillado Anacleto—. Y vo'cuidate-ke, Solano. Yo ya te avisé. Pero un imprevisto acontecimiento libró a Solano de la acometida de la Vaca Brava. Al día siguiente de su encuentro con Anacleto el comisario amaneció muerto en su casa. Tenía un cuchillo clavado en la espalda. Fue un asesinato misterioso. Era un asesinato increíble. No había ningún indicio. La casa del perro negro era inexpugnable y de él se decía que dormía con un ojo sobre el caño del parabellum. Debía de ser una mujer. Tal vez la mujer de Forkel. La habían visto rondar la casa blanca y después hablar con el mulato en el alambrado. Podía ser el mismo Forkel. Lo único cierto era que el salvaje cancerbero de Simón Bonaví estaba muerto. Y bien muerto. La gente tenía por fin algún respiro. Los viejos rezaban, las mujeres lloraban de alegría. Simón Bonaví mandó a otro testaferro y junto con él a varios inmigrantes para que procediera a una depuración de empleados, a una "cruza" general de los elementos más antiguos. —El mestizaje aplaca las sangres y mejora los negocios—había dicho oliendo como siempre el olor del dinero, que él guardaba en la botonadura del pantalón. Max Forkel también fue despedido. Simón Bonaví dio al testaferro instrucciones precisas con respecto al ingeniero alemán. —Es blando, inepto con la gente, cobra un sueldo muy subido. Y tiene esa mujer que es un asco de inmoralidad. Además, ya no necesitamos de él. Me lo pone de patitas en la calle, sin contemplaciones. Se marchó a pie con su mujer por el terraplén, cargado de valijas como un changador. La Vaca Brava parecía que por fin se hubiese amansado. Iba extrañamente tranquila al lado del marido, como una sumisa y verdadera esposa. Estaba irreconocible. Vestía un sencillo vestido de percal floreado y no el agresivo traje de amazona que había usado todo el tiempo. El peso de un maletín negro que llevaba en la mano la encorvaba un poco. Parecía al mismo tiempo más vieja y más joven. Y el ala de un ajado sombrero de toquilla suavizaba y hacía distante la expresión de su rostro repulsivo en el que algo indescriptible como una sonrisa de satisfacción o de renuncia flotaba tristemente ennobleciéndolo en cierta manera. Una sola vez se volvió con recatada lentitud como despidiéndose de un tiempo que allí moría para ella. Un viejo cuadrillero cuchicheó a otro en el terraplén: —La Vaca Brava le arreló a Ulogio Penayo. No puede ser otra. —Jhee, compagre. No engaña el yablo por má manso que se ponga. —En la valija lleva el lasánima del mulato. —¡Jha kuñá takú! Al fin sirvió para algo... Pero era como si hablaran de un ser que ya tampoco existía, porque en ese momento una nube de polvo acabó de borrar el maletín negro y el vestido floreado. La ex comisaría quedó abandonada por un tiempo sobre el talud calizo. Se decía que el alma en pena de Ulogio Penayo se lamentaba allí por las noches. Después la ocupó otro matrimonio alemán que tenía una hijita de pocos años. Una noche que trajeron a la casa a un carpinchero muerto por un lobo-pe, la niña desapareció misteriosamente. Era una noche de San Juan y los fuegos resbalaban en la garganta del río. La madre enloqueció al ver que el cadáver del carpinchero se transformaba en un mulato, un mulato gigantesco que lloraba y se reía y andaba golpeándose contra las paredes. Afirmaba que él había robado a su hijita. Pero eso era solamente la invención de su locura. El carpinchero muerto seguía estando donde lo habían puesto bajo el alero de la casa, estremecido por los rojizos reflejos. Otras cuatro veces las fogatas de San Juan de Borja pasaro aguas abajo. Las cosas aflojaron un poco en el ingenio. El reemplazante de Eulogio Penayo, más que un matón era un burócrata. Vivía en sus planillas. Y lo tenía todo organizado a base de números, de fichas, de metódica rutina. Los hombres trabajaban más holgados con la mejor distribución de las tareas. El descontento se apaciguó bastante. Simón Bonaví había dado un sagaz golpe de timón. Iba a ser el último. Mientras tanto, la fábrica seguía produciéndole mucho dinero y el régimen de explotación en realidad apenas había cambiado. La punta del lápiz del nuevo testaferro resultó tan eficaz como el teyúruguai del anterior. Es cierto que también el lápiz continuaba respaldado por buenos fusiles y capangas ligeramente adecentados. Esto era lo que producía el optimista espejismo. Entre los pocos que no se dejaban engañar, estaba Solano Rojas. Era tal vez el más despierto y voluntarioso de todos. Palpaba la realidad y entreveía intuitivamente sus peligros. —E'to ko' é' pura saliva de loro marakaná. No se duerman, lo'mitá. Pero le hacían poco caso. Los hombres estaban cansados y maltrechos. Preferían seguir así a dar pretexto para que volvieran a reducirlos por la violencia. Entre los conchavados que vinieron ese año para la zafra, llegó un arribeño que era distinto de todos los otros. Buena labia, fogoso, simpático de entrada, con huellas de castigos que no destruían, que ennoblecían su traza joven, la firme expresión de su rostro rubio y curtido. Se hacia llamar Gabriel. Trajo la noticia de que los trabajadores de todos los ingenios del Sur estaban preparando una huelga general para exigir mejores condiciones de vida y de trabajo. TabikuaryGuasú y Villarrica ya estaban plegados al movimiento. Él venia a conseguir la participación de Tebikuary-Costa. —Nuestra fuerza depende de nuestra unión—repitió constantemente Gabriel en los conciliábulos clandestinos—. De nuestra unión y de saber que luchamos por nuestros derechos. Somos seres humanos. No esclavos. No bestias de carga. Solano Rojas escuchaba al arribeño con deslumbrado interés. Por fin alguien había venido a poner voz a sus ansias, a incitarlos a la lucha, a la rebelión. El agitador de los trabajadores del azúcar se dio cuenta en seguida de que en ese robusto y noble mocetón tendría su mejor discípulo y ayudante. Lo aleccionó someramente y trabajaron sin descanso. El entusiasmo de la gente por la causa fue extendiéndose poco a poco. Eran objetivos simples y claros y los métodos también eran claros y simples. No era difícil comprenderlos y aceptarlos porque se relacionaban con sus oscuros anhelos y los expresaban claramente. El agitador dejó a Solano Rojas a cargo de los trabajos y se marchó. Poco tiempo después el administrador percibió sobre sus planillas y ficheros la sombra de la amenaza que se estaba cerniendo sobre el ingenio. Le pareció prudente retransmitir el dato sin pérdida de tiempo al patrón. El hombrecito ventrudo vino y captó de golpe la situación. Su ganchuda nariz, habituada al aroma zahorí de su miembro, olió las dificultades del futuro, el tufo de la insurrección. —Esto se está poniendo feo—dijo al administrador—. Dejemos que sea otro quien se queme las manos. Regresó a los pocos días y puso en venta la fábrica junto con las tierras que obtuviera gratuitamente del fisco para "hacer patria". No le costó encontrar interesados. Simón Bonaví entró en tratos con un ex algodonero de Virginia que había venido al Paraguay como hubiera podido irse a las junglas del África. En lugar de cazar fieras o buscar diamantes, había caído a cazar hombres que tuviesen enterrados en sus carnes los diamantes infinitamente más valiosos del sudor. Había venido con armas y dólares. Bonaví, ladino, no le ocultó lo de la huelga. Sospechó que podía ser un matiz excitante para el ex algodonero. Y no se equivocó. —No me importa. Al contrario, eso gustar a mí—le dijo el virginiano y le pagó al contado el importe de la transacción que incluía la fauna, la flora y los hombres de Tebikuary-Costa. Entonces llegó Harry Way, el nuevo dueño. Llegó con dos pistolas colgándole del cinto, los largos brazos descolgados a lo largo de los "breeches" color caki y una agresiva y siniestra actitud empotrada sobre las cachas de cuerno de las pistolas. Era grande y macizo y andaba a zancadas hamacándose como un ebrio. Sus botas rojas dejaban en la tierra los agujeros de sus zancajos. Los ojos no se le veían. Su rostro cuadrado sobre el que echaba perpetuamente sombra el aludo sombrero, parecía acechar como una tronera de cemento la posible procedencia del ataque o elegir el sitio y calcular la trayectoria del balazo que él debía disparar. Le acompañaban tres guardaespaldas que eran todos dignos de él: un moreno morrudo que tenía una cuchillada cenicienta de oreja a oreja, un petiso de cara bestial que a través de su labio leporino escupía largos chorritos de saliva negruzca. De tanto en tanto sacaba de los fundillos un torzal de tabaco y le echaba una dentellada. El tercero era un individuo alto, flaco y pecoso que siempre estaba mirando aparentemente el suelo pero en realidad atisbando por debajo del sombrero volcado a ese efecto sobre la frente. Los tres cargaban un imponente "Smith-Wesson" negro a cada lado y una corta guacha deslomadora al puño. Parecían mudos. Pero todo lo que les faltaba en voz les sobraba en ojos. Aparecieron una mañana como brotados de la tierra. Los cuatro y sus caballos. Nadie los había visto llegar. Lo primero que hizo Harry Way en el ingenio fue reunir a la peonada y a los pequeños agricultores. No quedó un solo esclavo sin venir a la extraña asamblea convocada por el nuevo patrón. Su voz tronó como a través de un tubo de lata amplio y bien alimentado de aire y orgulloso desprecio hacia el centenar de hombres arrinconados contra la pared rojiza de la fábrica. Su cerrado acento gringo tornó aún más incomprensible y amenazadora su perorata. —Me ha prevenido don Simón que aquí se está prepagando una juelga paga ustedes. Mí ha comprado este fábrica y he venido paga hacelo trabacá. Como que me llama Harry Way, no decaré vivo un solo misegable que piense en juelgas o en tonteguías de este clase. Se golpeó el pecho con los puños cerrados para subrayar su amenaza. La camisa a rayas coloradas se desabotonó bajo la blusa y un espeso mechón color herrumbre asomó por la abertura. Con el dorso de la mano se reviró después el sombrero que cayó sobre la nuca. El rostro cuadrado y sanguíneo también parecía herrumbrado en la orla de pelo que lo coronaba ralamente. Harry Way paseó sus desafiantes ojos grises por los hombres inmóviles. —Quien no esté conforme que me lo diga ahoga mismo. Mí conformar en seguida. Su crueldad le sahumaba, le sostenía. Era su mejor cualidad. Su corpachón flotaba en ella como un peñasco en una cerrazón rojiza. Se oyó un grito sofocado en las filas de los trabajadores. Lo había proferido Loreto Almirón, un pobre carrero enfermo de epilepsia. Sus ataques siempre comenzaban así. Estaba verde y su mandíbula le caía desgonzada sobre el pecho. —¡Tráiganlo a ese misegable! —barbotó Harry Way a sus capangas. El moreno y el petiso corrieron hacia los peones. El pecoso se pegó al patrón con las manos sobre los revólveres. Loreto Almirón fue traído a la rastra y puesto delante de Harry Way. Parecía un muerto sostenido en pie. —¿Usted ha protestado? Loreto Almirón sólo tenía los ojos muy abiertos. No dijo nada. —Mi va a enseñar paga usted a ser un juelguista... —se combó a un lado y al volver descargó un puñetazo tremendo sobre el rostro del carrero. Se oyeron crujir los dientes. La piel reventó sobre el canto del pómulo. Los que lo tenían aferrado por los brazos lo soltaron y entonces Loreto Almirón se desplomó como un fardo a los pies de Harry Way, que aún le sacudió una feroz patada en el pecho. —¿Alguien más quiegue probar?—preguntó excitado. La masa de hombres oscuros temblaba contra la pared, como si la epilepsia de Loreto Almirón, ahora inerte en el suelo, se estuviera revolviendo en todos ellos. Solano Rojas estaba crispado en actitud de saltar con el machete agarrado en las dos manos. Gruesas gotas empezaron a caer junto a sus pies. No eran de sudor. En su furia impotente y silenciosa, había cerrado una de sus manos sobre el filo del machete que le entró hasta los huesos. —¡Todavía no..., todavía no! —el espasmo furioso estaba por fin dominado en su pecho que resonaba en secreto como un monte. El pecoso espiaba por debajo del sombrero pirí en dirección a Solano. No le veía bien. José del Rosario y Pegro Tanimbú lo habían tapado con sus cuerpos. Sólo el instinto le decía al capanga que allí estaba humeando la sangre. Pero la sangre de los esclavos ya estaba humeando en todas las venas bajo la piel oscura y martirizada. Sombras de sollozos reprimidos estaban arañando el cielo seco y ardiente de las bocas. La carcajada de Harry Way apedreó a los peones. —¡Ja..., ja..., ja...! ¡Juelguistas! Mi enseñar paga ustedes a ser mansitos como ovejas... ¡Miguen eso! Por el terraplén venía un verdadero destacamento de hombres armados con máuseres del gobierno. Eran los nuevos "soldados" de la comisaría, cuyos nombramientos también habían salido del Ministerio del Interior. Harry Way poseía un agudo sentido práctico y decorativo. La espectacular aparición de sus hombres se producía en un momento oportuno. Eran como veinte, tan mal encarados como los tres que rodeaban al patrón. En el polvo que levantaban sus caballos, se acercaban como flotando en una nube de plomo, hombres siniestros cuyos esqueletos ensombrerados asomaban en la sonrisa de hueso que el polvo no podía apagar. Se acercaban por el terraplén. Los envolvía aún Un silencio algodonoso y sucio, pero ya los ojos de los peones escuchaban el rumor brillante de sus armas. Después se escuchó el rumor de los cascos. Y sólo después el rumor de las voces y las risas cuando los hombres avanzaron al tranco de sus caballos y se cerraron en semicírculo sobre la fábrica. Harry Way reía. Los peones temblaban. Los "soldados" mostraban el esqueleto por la boca. Tebikuary del Guairá estaba mucho peor que antes. Sus pobladores habían salido de la paila para caer al fuego. Harry Way se fue a vivir con sus hombres en la casa blanca donde había muerto Eulogio Penayo. Era como si el alma en pena del mulato se hubiese reencarnado en otro ser aún más bárbaro y terrible. Harry Way hizo añorar la memoria del antiguo capatazcomisario de Bonaví, casi como una fenecida delicia. La casa blanca fue reconstruida al poco tiempo. Y se llamó desde entonces la Ogaguasú. Volvía a ser comisaría y ahora era, además, la vivienda del todopoderoso patrón. Alrededor, como un cinturón defensivo, se levantaron los "bungalows" de los capangas. A extremos increíbles llegó muy pronto la crueldad del Buey-Rojo, del Güey-Pytá, como empezaron a llamar al fabriquero gringo Harry Way. Así les sonaba su nombre. Y en realidad se asemejaba a un inmenso buey rojo. Sus botas, sus camisas a rayas coloradas, su pelo de herrumbre que parecía teñido de pensamiento sanguinario, su desbordante y sanguinaria animalidad. Como antes Simón Bonaví desde Asunción, ahora pastaba Harry Way en TebikuaryCosta. El quiste colorado se hinchaba más y más y estaba cada vez más colorado, latiendo, chupando savia verde, savia roja, savia blanca, savia negra, los cañaverales, el agua, la tierra, el viento, el sudor, los hombres, el guarapo, la sangre, todo mezclado en la melaza que fermentaba en los tachos y que las centrífugas defecaban blanquísima por sus traseros giratorios y zumbadores. El azúcar del Buey-Rojo seguía siendo blanco. Más blanco todavía que antes, más brillante y más dulce, arena dulce empapada en lágrimas amargas, con sus cristalitos de escarcha rociados de luna, de sudor, de fuego blanco, de blanco de ojos triturados por la pena blanca del azúcar. Frente a la fábrica se plantó un fornido poste de lapacho. Allí azotaban a los remisos, a los descontentos, a los presuntos "juelguistas". Cuando había alguno, el Buey-Rojo ordenaba a sus capangas: —Llévenlo al good-friend y sacúdanle las miasmas. El "buen-amigo" era el poste. Las guachas deslomadoras administraban la purga. Y el paciente quedaba atado, abrazado al poste, con su lomo sanguinolento asándose al sol bajo una nube de moscas y de tábanos. El negro de la cuchillada cenicienta y el petiso tembevókarapé se especializaron en las guacheadas. Especialmente este último. Cruzaban apuestas. —Cinco pesos voy a e'te —decía el petiso al negro—. Lo delomo en veinte guachazo'. —En treinta —apuntaba el negro. El tembevó-karapé se lubricaba las manos arrojándose por el labio partido un chorrito de baba negruzca, empuñaba la guacha y comenzaba la faena con su acompasado y sordo estertor en el pecho. Casi siempre acertaba. Deslomar significaba desmayar al guacheado. Los planazos del cuero sonaban casi como tiros de revólver sobre el lomo del infeliz que gritaba hasta que se quedaba callado, deslomado. José del Rosario fue al poste. Era viejo y no aguantó. Arrojaron su cadáver al río. Pegro Tanimbú fue al poste. Estaba tísico y no aguantó. Arrojaron su cadáver al río. Anacleto Pakurí fue al poste. Era joven y fuerte. Aguantó. Dejó por sus propios medios el "buenamigo". Pero al día siguiente volvió a insolentarse con uno de los capangas y lo liquidaron de un tiro. Arrojaron su cadáver al río. Un poco antes también habían arrojado al río a Loreto Almirón, que no murió de guacha sino del puñetazo que Harry Way le obsequió al llegar. El río era una buena tumba, verde, circulante, sosegada. Recibía a sus hijos muertos y los llevaba sin protestas en sus brazos de agua que los había mecido al nacer. Poco después trajo pirañas para que no se pudrieran en largas e inútiles navegaciones. Las mujeres no estaban mejor que los hombres. Antes sólo vivía en la casa blanca Eulogio Penayo, el mulato bragado de piernas. Ahora había en la Ogaguasú veinticinco machos cabríos. Necesitaban desfogarse y se desfogaban a las buenas o a las malas. El Buey-Rojo desfloraba a las nuevas y las pasaba a sus hombres, cuando se cansaba de ellas. Las noches de farra menudeaban en la Ogaguasú. Los capangas salían a recorrer los ranchos reclutando a las kuñá. Cuando escaseaba mujer, hubo alguna que tuvo que soportar todo el tendal de machos, mientras el fuego líquido de la guaripola y el fuego podrido de la lujuria alumbraban la farra, entre gritos, guitarreadas, cantos rotos y carcajadas soeces. El entusiasmo para la huelga se apagó como quemado por un ácido. Las palabras de Solano Rojas morían sin eco, sordamente rechazadas. Ya ni lo querían escuchar. El terror tenía paralizada a la gente. El rostro de tronera de Harry Way prendía ojos de lechuza venteadora desde las ventanas de la Ogaguasú. Se sentían vigilados hasta en sus pensamientos. —¡Qué huelga, Solano!—decían los pocos que aún no estaban del todo desanimados—. Ma' mijor quemamo' la fábrica y note condemo' en el monte. —La fábrica no é' el enemigo de nojotro. El enemigo e'tá en el Ogaguasú. En toda las Ogaguasú-kuera donde hay patrone' como el Güey-Pytá o Simón Bonaví. Contra ellokuera tenemo' que levantarno'. Naturalmente, no podían faltar los soplones. Uno de ellos delató a Solano. El Buey-Rojo le exigió primeramente con amenazas que revelara los planes de la huelga. Solano estaba mudo y tranquilo. Lo trataron de ablandar a puñetazos y a puntapiés. Solano escupió sangre, escupió dos o tres dientes, pero seguía mudo y tranquilo mientras los moretones empezaban a sombrearle el rostro. —Llévenlo al poste. Y dugo con él —ordenó entonces el patrón. Fue atado al "buen-amigo" y torturado bestialmente. El mismo Harry Way presenció la guacheada. El zambo y el tembevó-karapé alternaron sus cueros sobre el lomo de Solano y rivalizaron en fuerza y en saña. —Va di' peso a e'te. Lo vita delomar en cuarenta—dijo el petiso en voz baja al negro, antes de comenzar. —A e'te, entre lo do' junto no lo delomamo en meno' de cien —reflexionó el negro—. Ya jheyá cien-pe. Empezaron a sonar las guachas como tiros de calibre 38 largo. ...Cinco... Diez... Quince... Veinte... El zambo y el karapé... El karapé y el zambo... Veinticinco... Treinta... El zambo y el karapé... el karape y el zambo... A cada guachazo saltaba un pequeño surtidor rojo que resplandecía al sol. Toda la espalda de Solano ya estaba bañada en su jugo escarlata como una fruta demasiado madura que dos taguatós implacables reventaban con sus acompasados aletazos. Pero Solano seguía mudo. La boca le sangraba también con el esfuerzo del silencio. Sólo sus ojos estaban empañados de alaridos rabiosos. Pero su silencio era más terrible que el estampido de las guachas. —¡Más..., más...!—gritaba Harry Way—. ¡Dugo con él! ¡Mi va a enseñarte, misegable, a ser juelguista! ¡Más.... más...! ...Treinta y cinco... Cuarenta... Cuarenta y cinco... Cincuenta... El zambo y el karapé... El karapé y el zambo... Estaban fatigados. El karapé estertoraba y estertoraba el zambo. Al levantar la guacha se secaban el sudor de la frente con el antebrazo y se borroneaban de rojo toda la cara con las salpicaduras de la sangre. El Buey-Rojo también estertoraba, pero él no de fatiga sino de sádica emoción. Ni el zambo ni el karapé acertaron esta vez. Sólo con ciento diez guachazos pudieron deslomar a Solano, que quedó colgando del "buen-amigo". El humo del ingenio seguía manchando el cielo. El quiste colorado latía. En la Ogaguasú hubo esa noche rumor de farra. El poste amaneció vacío. Manos anónimas desataron en la oscuridad a Solano y lo llevaron por el río. Si los capangas de Harry Way no hubieran estado durmiendo su borrachera, tal vez habrían sentido maniobrar quedamente en el recodo a los cachiveos de los carpincheros. Los días pasaron lentamente. La desesperación creció en los trabajadores del ingenio y empezó a desbordar como agua que una mala luna arrancaba de madre. La destrucción de la fábrica quedó decidida. Era en cierto modo la consecuencia natural del estado de ánimo colectivo. La solución extrema dictada no por el valor sino por el miedo. La gente estaba embrujada por el miedo. Estaba embrujada por el odio, por la amargura sin esperanza. Estaba envenenada y seca como si durante todo ese tiempo no hubiera estado bebiendo más que jugo de víboras y guarapo de cañadulce leprosa. La causa de sus desgracias eran la fábrica, las máquinas, el ingenio. El mismo Simón Bonaví, el propio Harry Way, habían nacido del quiste colorado. Tenían su color y su ponzoña. Destruida la fábrica, todo volvería a ser como antes. —¡Vamo' a quemarla! —propuso Alipio Chamorro. —¡Ya jhapy-katú! —apoyaron Secundino Ortigoza, Belén Cristaldo, Miguel Benítez, y unos quince o veinte más, mocetones arrejados a quienes no les importaba morir si podían destruir el poder del Buey-Rojo. La ausencia de Solano Rojas lo complicaba todo. Él habría logrado sacar partido favorable de la situación. Era el cabecilla nato de los suyos. Pero lo creían muerto. Un hachero trajo sin embargo la noticia de que estaba vivo con los carpincheros. —Vamos a hacerlo llamar—propuso Belén Cristaldo. —Él quiere la huelga, no el incendio —recordó Secú Ortigoza. De todos modos, enviaron de inmediato al mismo hachero para comunicarle la decisión. La noche fijada para el incendio, Solano Rojas remontó el río con unos cuantos carpincheros, los mismos que lo habían rescatado del poste del suplicio salvándole la vida. Todavía estaba algo débil, pero por dentro se sentía firme y ansioso. Cuando se iban acercando al Paso, oyeron sonar disparos hacia el ingenio. Desembarcaron, subieron la barranca y continuaron aproximándose cautelosamente por el monte donde la noche era más noche con la oscuridad. Los disparos iban arreciando. Solano reconoció los máuseres y los revólveres de Harry Way y sus matones. El corazón se le encogió con un triste presentimiento. Al desembocar en la explanada del ingenio, comprobó que lo que venía temiendo desgraciadamente era verdad: sus compañeros estaban acorralados dentro de la pila de rajas que rodeaba la parte trasera de la fábrica en un gran semicírculo. Probablemente alguien había soplado a Harry Way el plan de los incendiarios, él los había dejado entrar en la trampa hasta el último hombre y ahora los estaba cazando a tiros. Solano Rojas escudriñó las tinieblas. Sólo restaba un último y desesperado recurso. Era casi absurdo, pero había que intentarlo. —¡Vamo' lotmitá! —susurró a los carpincheros y volvieron a sumirse en el yavorai. En la herradura formada por los fondos de la fábrica y la pila de leña, la oscuridad semejaba el ala de un inmenso murciélago. En esa membrana viscosa y siniestra los hombres atrapados se arrebujaban, se guarecían. Pero sólo por unos instantes más. Desde distintos puntos a la vez, los disparos de los capangas la iban pintando con fugaces y retumbantes lengüetazos amarillos. Se apagaban y surgían de nuevo en una costura fosfórica hilada de chiflidos. El pespunte de fogonazos y detonaciones marcaba el reborde de la trampa. Los peones también respondían con alguno que otro tiro desde donde se hallaban parapetados. Disponían de un revólver. Lo empuñaba Alipio Chamorro. Era el "Smith-Wesson" que su hermana le había robado a un capanga una noche de farra en la Ogaguasú. Alipio disparaba apuntando cuidadosamente hacia las sombras que escupían saliva de fuego amarillo. Disparó hasta cinco veces. —Me queda una bala nomá' —avisó Alipio. —Dejá para lo' úrtimo—dijo Secú Ortigoza, sin esperanza—. Ese bala e' para vo'. Te va a sarvar de lo' capanga. No sarvó a tu hermana. Pero te va a sarvar a vo'. Alguien trató de anular la nota fúnebre que Secú había infiltrado. —¿Se acuerdan pa de Simón Bonaví? Dentro de su pierna' nikó podían pelear cinco perro'pertiguero', de tan karë que eran. Rieron. —¿Y cuando olía su bragueta?—dijo Belén Cristaldo, contribuyendo a la evocación del primer patrón—. Se contentaba con eso pa' no ga'tarse con mujer. Rieron a carcajadas. Condenados a una muerte segura, la veintena de peones todavía divertía sus últimos minutos con pensamientos risueños de una tranquila y desesperada ironía. Los balazos de Harry Way y de sus hombres continuaban rebotando en los troncos con chistidos secos. De él no se acordaban sino para gritarle con fría cólera, con desprecio: —¡Güey-Pyta!... —¡Mba'é-pochy tepynó!... —¡Tekaká!... —¡Piii-piii... puuuuu...! Una lluvia de uñas de plomo raspó la pila de leña como una invasión de comadrejas invisibles. Los peones quedaron en silencio. Dos o tres se quejaban quedamente, como en orgasmo. Se dispusieron a entregarse. En eso vieron elevarse por encima del pespunte fosfórico un resplandor humeante hacia el recodo del río, en dirección a la Ogaguasú. —¡Pe maté! ¡Tatá... !—dijo una voz en el parapeto. —¿Qué pikó puede ser?—preguntó Miguel Benítez, con se voz aflautada de niño. —El juego de San Juan—murmuró Alipio en un suspiro—. Pe mañá pörä-ke jhesé... Lo' etamo viendo por última vé'... —¿En octubre pikó, Alipio, la noche de San Juan de juño? —preguntó Secú. El resplandor crecía. Ahora se veía bien. No; no eran las fogatas de San Juan. Era la Ogaguasú que se estaba quemando. Un gran grito tembloroso surgió en el parapeto. Los capangas abandonaron el asedio de la pila de leñas y corrieron hacia la Ogaguasú. Fueron recibidos con un tiroteo graneado que tumbó a varios. Cundió entre ellos el desconcierto. Se oían los mugidos metálicos y gangosos de Harry Way tratando de contener el desbande de sus hombres repentinamente asustados. Los sitiados comenzaron a abandonar el parapeto. Por las dudas se alejaban reptando entre la maleza. Cuando algunos de ellos se animaron y llegaron a las inmediaciones de la Ogaguasú, se encontraron con un extraordinario espectáculo. Todo había sucedido vertiginosamente. Era algo tan inconcebible e irreal, que parecía un sueño. Pero no era un sueño. En el candelero circular de los "bungalows" de tablas, la Ogaguasú ardía como una inmensa tea que alumbraba la noche. Delante de Solano Rojas armado de un máuser, delante de unos treinta carpincheros armados también con máuseres y revólveres, estaba Harry Way hincado de rodillas pidiendo clemencia. Con gritos jadeantes pedía clemencia a los hombres libres del río, al esclavo que un mes antes había mandado azotar hasta el borde de la muerte. Pedía clemencia porque él a su vez ahora no quería morir. Su camisa a rayas coloradas hecha jirones, mostraba el pecho de herrumbre. Sus "breeches" color caki, su piel de oro sanguíneo, sus botas rojas acordonadas, estaban embadurnadas de barro y de sangre. De trecho en trecho había capangas muertos. El pecoso alto y el petiso de labio leporino habían mordido el polvo junto al patrón. Poco a poco vinieron los demás pobladores. Una gran multitud se estaba reuniendo alrededor del incendio. —¡No me maten..., no me maten...! ¡Mí ser un ciudadano extranquero...! ¡Mí promete resolver las cosas a su gusto...! ¡No me maten...! —gemía el Buey-Rojo postrado en tierra, aplastado, vencido. —¡Levántese! —le ordenó Solano Rojas. Su voz no admitía réplica. Era una voluntad tensa en que vivos y muertos hablaban. Restalló poderosa entre el ruido del fuego. Harry Way se levantó lentamente, dudando todavía. Su corpachón ya no era amenazante. Estaba como deshuesado. Solano se desplazó hasta la puerta de uno de los "bungalows" en llamas y la abrió con la culata del máuser. La espalda llagada de Solano descargó de golpe sobre los ojos del señor feudal, uno por uno, silenciosamente, todos los guachazos recibidos. —¡Venga aquí! —volvió a ordenar implacable. Harry Way avanzó un paso y se detuvo. Acababa de comprender. Empezó a gritar nuevamente, esta vez con gañidos de perro castigado. Dos carpincheros lo empujaron a culatazos, lo fueron empujando como a un carpincho herido en el agua, lo fueron empujando a pesar de sus gritos, de su resistencia espasmódica, de su descompuesto terror, de su ansia tremenda de salvarse de la muerte. Lo fueron empujando hasta acabar de meterlo en la ratonera ardiente. Solano volvió a cerrar la puerta y la trancó con el máuser. Todos se quedaron escuchando en silencio, presenciando en silencio la invisible ejecución de Harry Way que las llamas consumaban lentamente, hasta que los gritos y los golpes de puños en los tablones se nivelaron con el chisporroteo del fuego, decrecieron y se apagaron del todo mientras crecía en el aire el olor de la carne quemada. Entre los carpincheros, cerca de Solano Rojas, estaba una muchacha mirando la casa que ardía. En su rostro fino y pequeño sus pupilas azules brillaban empañadas. La firme gracia de su cuerpo de cobre emergía a través de los guiñapos. Sus cabellos parecían bañados de luna, como el azúcar. No tenía armas pero sus manos estaban cubiertas de tizne. Ella también había ayudado a quemar la Ogaguasú, a destruir la cruel y sanguinaria opresión que estaba acabando en calcinados escombros, en humo volandero, en recuerdo. Por eso el acordeón de Solano suena vivo y marcial en el Paso. El fuego de la tierra y de los hombres, la pasión de la libertad y el coraje, vibran en las antiguas palabras guerreras. Campamento Cerro-León, catorce, quince, yesiséis... yesisiete, yesiocho... yesinueve batallón... Ipuma ko la diana, pe pacpá-ke lo'mita... Tras el sumario castigo del Buey-Rojo, sucedió un episodio breve, indescriptible, maravilloso. No podía durar. Después de la pesadilla del miedo, la borrachera de la esperanza iba a ser sólo como un soplo. Los trabajadores del ingenio recomenzaron la zafra por su cuenta después de haber hecho justicia por sus manos. La habían pagado con su dolor, con su sacrificio, con su sangre. Y la habían pagado por adelantado. Las cuentas eran justas. Formaron una comisión de administración en la que se incluyó a los técnicos. Y cada uno se alineó en lo suyo; los peones en la fábrica, los plantadores en los plantíos, los hacheros en el monte, los carreros en los carros, los cuadrilleros en los caminos. Todos arrimaron el hombro y hasta las mujeres, los viejos y la mitá-í. Se pusieron a trabajar noche y día sin descanso. Lo hacían con gusto, porque al fin sabían, sentían que el trabajo es una cosa buena y alegre cuando no lo mancha el miedo ni el odio. El trabajo hecho en amistad y camaradería. No pensaban, por otra parte, quedarse con el ingenio para siempre. Sabían que eso era imposible. Pero querían entregarlo por lo menos limpio y purificado de sus taras; lugar de trabajo digno de los hombres que viven de su trabajo, y no lugar de torturas y de injusticias bestiales. Solano Rojas habló de que se podrían imponer condiciones. Destacó emisarios a los otros ingenios del Sur y a la Capital. No volvieron los emisarios. No pudieron siquiera terminar la zafra. A la semana de haber comenzado esta fiesta laboriosa y fraternal, el ingenio amaneció un día cercado por dos escuadrones del gobierno que venían a vengar póstumamente al capitalista extranjero Harry Way. Traían automáticas y morteros. Los trabajadores enviaron parlamentarios. Fueron baleados. Se acantonaron entonces en la fábrica para resistir. Las ametralladoras empezaron a entrar en acción y las primeras granadas de morteros a caer sobre la fábrica. Los sitiados se rindieron esta vez, para evitar una inútil matanza. Los escuadrones se llevaron a los presos atados con alambre. Entre ellos iba Solano Rojas con un balazo en el hombro. Tebikuary del Guairá volvió al punto de partida. Pero en lugar del verde de antaño había sólo escombros carbonizados. Algunas carroñas humanas se hinchaban en el polvo del terraplén. Y en lugar de humo flotaban cuervos en el aire seco y ardiente del valle. El círculo se había cerrado y volvía a empezar. Poco a poco regresaron los presos. Primero fue Miguel Benítez, después Secú Ortigoza, después Belén Cristaldo y por último Alipio Chamorro. Solano Rojas quedó en la cárcel. Quedó por quince años. Por fin lo soltaron. Se trajo sus recuerdos y la cicatriz de un sablazo sobre ellos. Pero había tenido que dejar los ojos en la cárcel en pago de su libertad. Regresó como una sombra que volvía de la muerte. Sombra él por fuera y por dentro. Anduvo vagabundeando por las barrancas. Allí se quedó. Los carpincheros le ayudaron después a levantar su choza al otro lado del río y a construir su balsa. Un tropero le regaló el acordeón. Se sentía a gusto en la barranca frente a las ruinas de la Ogaguasú. Era el sitio del combate y el sitio de su amor. Necesitaba estar allí, al borde del camino de agua que era el camino de ella. Su oído aprendió a distinguir el paso de los carpincheros y a ubicar el cachiveo negro en que la muchacha del río bogaba mirando hacia arriba el rancho del pasero. Ella. Yasy-Mörötï. El nombre del Paso surgió de esta tierna y secreta obsesión que se transformaba en música en el remendado acordeón del ciego. Yasy-Mörötï ... Luna blanca amada que de mí te alejas con ojos distantes... Por tres veces, Solano sintió bajar las fogatas de San Juan. Los carpincheros seguían cumpliendo el rito inmemorial. Traían sus cachiveos a que los sapecara el fuego del Santo para que la caza fuera fructífera. Solano se aproximaba al borde de la barranca para sentirlos pasar. Los saludaba con el acordeón y ellos le respondían con sus gritos. Y cuando entre los fuegos el ojo de su corazón la veía pasar a ella, una extraña exaltación lo poseía. Dejaba de tocar y los ojos sin vida echaban su rocío. En cada gota se apagaban paisajes y brillaba el recuerdo con el color del fuego. La última vez que se acercó, resbaló en la arena de la barranca y cayó al remanso donde guardaba su balsa, donde lavaba su ropa harapienta, de donde sacaba el agua para beber. De allí lo sacaron los carpincheros que estuvieron toda la noche sondando el agua con sus botadores y sus arpones, al resplandor de las hogueras. Lo sacaron enredado a un raigón negro, los brazos negros del agua verde que lo tenían abrazado estrechamente y no lo querían soltar. Los carpincheros pusieron el cuerpo de Solano en la balsa, trozaron el ysypó que la ataba al embarcadero y la remolcaron río abajo entre los islotes llameantes. Sobre la balsa, al lado del muerto, iba inmóvil Yasy-Mörötï. Todavía de tanto en tanto suele escucharse en el Paso, a la caída de las noches, la música fantasmal del acordeón. No siempre. Sólo cuando amenaza mal tiempo, no hay zafra en el ingenio nuevo y todo está quieto y parado sobre el río. —¡Chake!—dicen entonces los ribereños aguzando el oído—. Va a haber tormenta. —Ipú yevyma jhina Solano cordión... Piensan que el Paso Yasy-Mörötï está embrujado y que Solano ronda en esas noches convertido en Pora. No lo temen y lo veneran porque se sienten protegidos por el ánima del pasero muerto. Allí está él en el cruce del río como un guardián ciego e invisible a quien no es posible engañar porque lo ve todo. Monta guardia y espera. Y nada hay tan poderoso e invencible como cuando alguien, desde la muerte, monta guardia y espera. ALEJO CARPENTIER Viaje a la semilla I -¿Qué quieres, viejo?... Varias veces cayó la pregunta de lo alto de los andamios. Pero el viejo no respondía. Andaba de un lugar a otro, fisgoneando, sacándose de la garganta un largo monólogo de frases incomprensibles. Ya habían descendido las tejas, cubriendo los canteros muertos con su mosaico de barro cocido. Arriba, los picos desprendían piedras de mampostería, haciéndolas rodar por canales de madera, con gran revuelo de cales y de yesos. Y por las almenas sucesivas que iban desdentando las murallas aparecían -despojados de su secreto- cielos rasos ovales o cuadrados, cornisas, guirnaldas, dentículos, astrágalos, y papeles encolados que colgaban de los testeros como viejas pieles de serpiente en muda. Presenciando la demolición, una Ceres con la nariz rota y el peplo desvaído, veteado de negro el tocado de mieses, se erguía en el traspatio, sobre su fuente de mascarones borrosos. Visitados por el sol en horas de sombra, los peces grises del estanque bostezaban en agua musgosa y tibia, mirando con el ojo redondo aquellos obreros, negros sobre claro de cielo, que iban rebajando la altura secular de la casa. El viejo se había sentado, con el cayado apuntalándole la barba, al pie de la estatua. Miraba el subir y bajar de cubos en que viajaban restos apreciables. Oíanse, en sordina, los rumores de la calle mientras, arriba, las poleas concertaban, sobre ritmos de hierro con piedra, sus gorjeos de aves desagradables y pechugonas. Dieron las cinco. Las cornisas y entablamentos se despoblaron. Sólo quedaron escaleras de mano, preparando el salto del día siguiente. El aire se hizo más fresco, aligerado de sudores, blasfemias, chirridos de cuerdas, ejes que pedían alcuzas y palmadas en torsos pringosos. Para la casa mondada el crepúsculo llegaba más pronto. Se vestía de sombras en horas en que su ya caída balaustrada superior solía regalar a las fachadas algún relumbre de sol. La Ceres apretaba los labios. Por primera vez las habitaciones dormirían sin persianas, abiertas sobre un paisaje de escombros. Contrariando sus apetencias, varios capiteles yacían entre las hierbas. Las hojas de acanto descubrían su condición vegetal. Una enredadera aventuró sus tentáculos hacia la voluta jónica, atraída por un aire de familia. Cuando cayó la noche, la casa estaba más cerca de la tierra. Un marco de puerta se erguía aún, en lo alto, con tablas de sombras suspendidas de sus bisagras desorientadas. II Entonces el negro viejo, que no se había movido, hizo gestos extraños, volteando su cayado sobre un cementerio de baldosas. Los cuadrados de mármol, blancos y negros, volaron a los pisos, vistiendo la tierra. Las piedras con saltos certeros, fueron a cerrar los boquetes de las murallas. Hojas de nogal claveteadas se encajaron en sus marcos, mientras los tornillos de las charnelas volvían a hundirse en sus hoyos, con rápida rotación. En los canteros muertos, levantadas por el esfuerzo de las flores, las tejas juntaron sus fragmentos, alzando un sonoro torbellino de barro, para caer en lluvia sobre la armadura del techo. La casa creció, traída nuevamente a sus proporciones habituales, pudorosa y vestida. La Ceres fue menos gris. Hubo más peces en la fuente. Y el murmullo del agua llamó begonias olvidadas. El viejo introdujo una llave en la cerradura de la puerta principal, y comenzó a abrir ventanas. Sus tacones sonaban a hueco. Cuando encendió los velones, un estremecimiento amarillo corrió por el óleo de los retratos de familia, y gentes vestidas de negro murmuraron en todas las galerías, al compás de cucharas movidas en jícaras de chocolate. Don Marcial, el Marqués de Capellanías, yacía en su lecho de muerte, el pecho acorazado de medallas, escoltado por cuatro cirios con largas barbas de cera derretida III Los cirios crecieron lentamente, perdiendo sudores. Cuando recobraron su tamaño, los apagó la monja apartando una lumbre. Las mechas blanquearon, arrojando el pabilo. La casa se vació de visitantes y los carruajes partieron en la noche. Don Marcial pulsó un teclado invisible y abrió los ojos. Confusas y revueltas, las vigas del techo se iban colocando en su lugar. Los pomos de medicina, las borlas de damasco, el escapulario de la cabecera, los daguerrotipos, las palmas de la reja, salieron de sus nieblas. Cuando el médico movió la cabeza con desconsuelo profesional, el enfermo se sintió mejor. Durmió algunas horas y despertó bajo la mirada negra y cejuda del Padre Anastasio. De franca, detallada, poblada de pecados, la confesión se hizo reticente, penosa, llena de escondrijos. ¿Y qué derecho tenía, en el fondo, aquel carmelita, a entrometerse en su vida? Don Marcial se encontró, de pronto, tirado en medio del aposento. Aligerado de un peso en las sienes, se levantó con sorprendente celeridad. La mujer desnuda que se desperezaba sobre el brocado del lecho buscó enaguas y corpiños, llevándose, poco después, sus rumores de seda estrujada y su perfume. Abajo, en el coche cerrado, cubriendo tachuelas del asiento, había un sobre con monedas de oro. Don Marcial no se sentía bien. Al arreglarse la corbata frente a la luna de la consola se vio congestionado. Bajó al despacho donde lo esperaban hombres de justicia, abogados y escribientes, para disponer la venta pública de la casa. Todo había sido inútil. Sus pertenencias se irían a manos del mejor postor, al compás de martillo golpeando una tabla. Saludó y le dejaron solo. Pensaba en los misterios de la letra escrita, en esas hebras negras que se enlazan y desenlazan sobre anchas hojas afiligranadas de balanzas, enlazando y desenlazando compromisos, juramentos, alianzas, testimonios, declaraciones, apellidos, títulos, fechas, tierras, árboles y piedras; maraña de hilos, sacada del tintero, en que se enredaban las piernas del hombre, vedándole caminos desestimados por la Ley; cordón al cuello, que apretaban su sordina al percibir el sonido temible de las palabras en libertad. Su firma lo había traicionado, yendo a complicarse en nudo y enredos de legajos. Atado por ella, el hombre de carne se hacía hombre de papel. Era el amanecer. El reloj del comedor acababa de dar la seis de la tarde. IV Transcurrieron meses de luto, ensombrecidos por un remordimiento cada vez mayor. Al principio, la idea de traer una mujer a aquel aposento se le hacía casi razonable. Pero, poco a poco, las apetencias de un cuerpo nuevo fueron desplazadas por escrúpulos crecientes, que llegaron al flagelo. Cierta noche, Don Marcial se ensangrentó las carnes con una correa, sintiendo luego un deseo mayor, pero de corta duración. Fue entonces cuando la Marquesa volvió, una tarde, de su paseo a las orillas del Almendares. Los caballos de la calesa no traían en las crines más humedad que la del propio sudor. Pero, durante todo el resto del día, dispararon coces a las tablas de la cuadra, irritados, al parecer, por la inmovilidad de nubes bajas. Al crepúsculo, una tinaja llena de agua se rompió en el baño de la Marquesa. Luego, las lluvias de mayo rebosaron el estanque. Y aquella negra vieja, con tacha de cimarrona y palomas debajo de la cama, que andaba por el patio murmurando: "¡Desconfía de los ríos, niña; desconfía de lo verde que corre!" No había día en que el agua no revelara su presencia. Pero esa presencia acabó por no ser más que una jícara derramada sobre el vestido traído de París, al regreso del baile aniversario dado por el Capitán General de la Colonia. Reaparecieron muchos parientes. Volvieron muchos amigos. Ya brillaban, muy claras, las arañas del gran salón. Las grietas de la fachada se iban cerrando. El piano regresó al clavicordio. Las palmas perdían anillos. Las enredaderas saltaban la primera cornisa. Blanquearon las ojeras de la Ceres y los capiteles parecieron recién tallados. Más fogoso Marcial solía pasarse tardes enteras abrazando a la Marquesa. Borrábanse patas de gallina, ceños y papadas, y las carnes tornaban a su dureza. Un día, un olor de pintura fresca llenó la casa. V Los rubores eran sinceros. Cada noche se abrían un poco más las hojas de los biombos, las faldas caían en rincones menos alumbrados y eran nuevas barreras de encajes. Al fin la Marquesa sopló las lámparas. Sólo él habló en la obscuridad. Partieron para el ingenio, en gran tren de calesas -relumbrante de grupas alazanas, bocados de plata y charoles al sol. Pero, a la sombra de las flores de Pascua que enrojecían el soportal interior de la vivienda, advirtieron que se conocían apenas. Marcial autorizó danzas y tambores de Nación, para distraerse un poco en aquellos días olientes a perfumes de Colonia, baños de benjuí, cabelleras esparcidas, y sábanas sacadas de armarios que, al abrirse, dejaban caer sobre las lozas un mazo de vetiver. El vaho del guarapo giraba en la brisa con el toque de oración. Volando bajo, las auras anunciaban lluvias reticentes, cuyas primeras gotas, anchas y sonoras, eran sorbidas por tejas tan secas que tenían diapasón de cobre. Después de un amanecer alargado por un abrazo deslucido, aliviados de desconciertos y cerrada la herida, ambos regresaron a la ciudad. La Marquesa trocó su vestido de viaje por un traje de novia, y, como era costumbre, los esposos fueron a la iglesia para recobrar su libertad. Se devolvieron presentes a parientes y amigos, y, con revuelo de bronces y alardes de jaeces, cada cual tomó la calle de su morada. Marcial siguió visitando a María de las Mercedes por algún tiempo, hasta el día en que los anillos fueron llevados al taller del orfebre para ser desgrabados. Comenzaba, para Marcial, una vida nueva. En la casa de las rejas, la Ceres fue sustituida por una Venus italiana, y los mascarones de la fuente adelantaron casi imperceptiblemente el relieve al ver todavía encendidas, pintada ya el alba, las luces de los velones. VI Una noche, después de mucho beber y marearse con tufos de tabaco frío, dejados por sus amigos, Marcial tuvo la sensación extraña de que los relojes de la casa daban las cinco, luego las cuatro y media, luego las cuatro, luego las tres y media... Era como la percepción remota de otras posibilidades. Como cuando se piensa, en enervamiento de vigilia, que puede andarse sobre el cielo raso con el piso por cielo raso, entre muebles firmemente asentados entre las vigas del techo. Fue una impresión fugaz, que no dejó la menor huella en su espíritu, poco llevado, ahora, a la meditación. Y hubo un gran sarao, en el salón de música, el día en que alcanzó la minoría de edad. Estaba alegre, al pensar que su firma había dejado de tener un valor legal, y que los registros y escribanías, con sus polillas, se borraban de su mundo. Llegaba al punto en que los tribunales dejan de ser temibles para quienes tienen una carne desestimada por los códigos. Luego de achisparse con vinos generosos, los jóvenes descolgaron de la pared una guitarra incrustada de nácar, un salterio y un serpentón. Alguien dio cuerda al reloj que tocaba la Tirolesa de las Vacas y la Balada de los Lagos de Escocia. Otro embocó un cuerno de caza que dormía, enroscado en su cobre, sobre los fieltros encarnados de la vitrina, al lado de la flauta traversera traída de Aranjuez. Marcial, que estaba requebrando atrevidamente a la de Campoflorido, se sumó al guirigay, buscando en el teclado, sobre bajos falsos, la melodía del Trípili-Trápala. Y subieron todos al desván, de pronto, recordando que allá, bajo vigas que iban recobrando el repello, se guardaban los trajes y libreas de la Casa de Capellanías. En entrepaños escarchados de alcanfor descansaban los vestidos de corte, un espadín de Embajador, varias guerreras emplastronadas, el manto de un Príncipe de la Iglesia, y largas casacas, con botones de damasco y difuminos de humedad en los pliegues. Matizáronse las penumbras con cintas de amaranto, miriñaques amarillos, túnicas marchitas y flores de terciopelo. Un traje de chispero con redecilla de borlas, nacido en una mascarada de carnaval, levantó aplausos. La de Campoflorido redondeó los hombros empolvados bajo un rebozo de color de carne criolla, que sirviera a cierta abuela, en noche de grandes decisiones familiares, para avivar los amansados fuegos de un rico Síndico de Clarisas. Disfrazados regresaron los jóvenes al salón de música. Tocado con un tricornio de regidor, Marcial pegó tres bastonazos en el piso, y se dio comienzo a la danza de la valse, que las madres hallaban terriblemente impropio de señoritas, con eso de dejarse enlazar por la cintura, recibiendo manos de hombre sobre las ballenas del corset que todas se habían hecho según el reciente patrón de "El Jardín de las Modas". Las puertas se obscurecieron de fámulas, cuadrerizos, sirvientes, que venían de sus lejanas dependencias y de los entresuelos sofocantes para admirarse ante fiesta de tanto alboroto. Luego se jugó a la gallina ciega y al escondite. Marcial, oculto con la de Campoflorido detrás de un biombo chino, le estampó un beso en la nuca, recibiendo en respuesta un pañuelo perfumado, cuyos encajes de Bruselas guardaban suaves tibiezas de escote. Y cuando las muchachas se alejaron en las luces del crepúsculo, hacia las atalayas y torreones que se pintaban en grisnegro sobre el mar, los mozos fueron a la Casa de Baile, donde tan sabrosamente se contoneaban las mulatas de grandes ajorcas, sin perder nunca -así fuera de movida una guaracha- sus zapatillas de alto tacón. Y como se estaba en carnavales, los del Cabildo Arará Tres Ojos levantaban un trueno de tambores tras de la pared medianera, en un patio sembrado de granados. Subidos en mesas y taburetes, Marcial y sus amigos alabaron el garbo de una negra de pasas entrecanas, que volvía a ser hermosa, casi deseable, cuando miraba por sobre el hombro, bailando con altivo mohín de reto. VII Las visitas de Don Abundio, notario y albacea de la familia, eran más frecuentes. Se sentaba gravemente a la cabecera de la cama de Marcial, dejando caer al suelo su bastón de ácana para despertarlo antes de tiempo. Al abrirse, los ojos tropezaban con una levita de alpaca, cubierta de caspa, cuyas mangas lustrosas recogían títulos y rentas. Al fin sólo quedó una pensión razonable, calculada para poner coto a toda locura. Fue entonces cuando Marcial quiso ingresar en el Real Seminario de San Carlos. Después de mediocres exámenes, frecuentó los claustros, comprendiendo cada vez menos las explicaciones de los dómines. El mundo de las ideas se iba despoblando. Lo que había sido, al principio, una ecuménica asamblea de peplos, jubones, golas y pelucas, controversistas y ergotantes, cobraba la inmovilidad de un museo de figuras de cera. Marcial se contentaba ahora con una exposición escolástica de los sistemas, aceptando por bueno lo que se dijera en cualquier texto. "León", "Avestruz", Ballena", "Jaguar", leíase sobre los grabados en cobre de la Historia Natural. Del mismo modo, "Aristóteles", "Santo Tomás", Bacon", "Descartes", encabezaban páginas negras, en que se catalogaban aburridamente las interpretaciones del universo, al margen de una capitular espesa. Poco a poco, Marcial dejó de estudiarlas, encontrándose librado de un gran peso. Su mente se hizo alegre y ligera, admitiendo tan sólo un concepto instintivo de las cosas. ¿Para qué pensar en el prisma, cuando la luz clara de invierno daba mayores detalles a las fortalezas del puerto? Una manzana que cae del árbol sólo es incitación para los dientes. Un pie en una bañadera no pasa de ser un pie en una bañadera. El día que abandonó el Seminario, olvidó los libros. El gnomon recobró su categoría de duende: el espectro fue sinónimo de fantasma; el octandro era bicho acorazado, con púas en el lomo. Varias veces, andando pronto, inquieto el corazón, había ido a visitar a las mujeres que cuchicheaban, detrás de puertas azules, al pie de las murallas. El recuerdo de la que llevaba zapatillas bordadas y hojas de albahaca en la oreja lo perseguía, en tardes de calor, como un dolor de muelas. Pero, un día, la cólera y las amenazas de un confesor le hicieron llorar de espanto. Cayó por última vez en las sábanas del infierno, renunciando para siempre a sus rodeos por calles poco concurridas, a sus cobardías de última hora que le hacían regresar con rabia a su casa, luego de dejar a sus espaldas cierta acera rajada, señal, cuando andaba con la vista baja, de la media vuelta que debía darse por hollar el umbral de los perfumes. Ahora vivía su crisis mística, poblada de detentes, corderos pascuales, palomas de porcelana, Vírgenes de manto azul celeste, estrellas de papel dorado, Reyes Magos, ángeles con alas de cisne, el Asno, el Buey, y un terrible San Dionisio que se le aparecía en sueños, con un gran vacío entre los hombros y el andar vacilante de quien busca un objeto perdido. Tropezaba con la cama y Marcial despertaba sobresaltado, echando mano al rosario de cuentas sordas. Las mechas, en sus pocillos de aceite, daban luz triste a imágenes que recobraban su color primero. VIII Los muebles crecían. Se hacía más difícil sostener los antebrazos sobre el borde de la mesa del comedor. Los armarios de cornisas labradas ensanchaban el frontis. Alargando el torso, los moros de la escalera acercaban sus antorchas a los balaustres del rellano. Las butacas eran mas hondas y los sillones de mecedora tenían tendencia a irse para atrás. No había ya que doblar las piernas al recostarse en el fondo de la bañadera con anillas de mármol. Una mañana en que leía un libro licencioso, Marcial tuvo ganas, súbitamente, de jugar con los soldados de plomo que dormían en sus cajas de madera. Volvió a ocultar el tomo bajo la jofaina del lavabo, y abrió una gaveta sellada por las telarañas. La mesa de estudio era demasiado exigua para dar cabida a tanta gente. Por ello, Marcial se sentó en el piso. Dispuso los granaderos por filas de ocho. Luego, los oficiales a caballo, rodeando al abanderado. Detrás, los artilleros, con sus cañones, escobillones y botafuegos. Cerrando la marcha, pífanos y timbales, con escolta de redoblantes. Los morteros estaban dotados de un resorte que permitía lanzar bolas de vidrio a más de un metro de distancia. -¡Pum!... ¡Pum!... ¡Pum!... Caían caballos, caían abanderados, caían tambores. Hubo de ser llamado tres veces por el negro Eligio, para decidirse a lavarse las manos y bajar al comedor. Desde ese día, Marcial conservó el hábito de sentarse en el enlosado. Cuando percibió las ventajas de esa costumbre, se sorprendió por no haberlo pensando antes. Afectas al terciopelo de los cojines, las personas mayores sudan demasiado. Algunas huelen a notario -como Don Abundio- por no conocer, con el cuerpo echado, la frialdad del mármol en todo tiempo. Sólo desde el suelo pueden abarcarse totalmente los ángulos y perspectivas de una habitación. Hay bellezas de la madera, misteriosos caminos de insectos, rincones de sombra, que se ignoran a altura de hombre. Cuando llovía, Marcial se ocultaba debajo del clavicordio. Cada trueno hacía temblar la caja de resonancia, poniendo todas las notas a cantar. Del cielo caían los rayos para construir aquella bóveda de calderones -órgano, pinar al viento, mandolina de grillos. IX Aquella mañana lo encerraron en su cuarto. Oyó murmullos en toda la casa y el almuerzo que le sirvieron fue demasiado suculento para un día de semana. Había seis pasteles de la confitería de la Alameda -cuando sólo dos podían comerse, los domingos, después de misa. Se entretuvo mirando estampas de viaje, hasta que el abejeo creciente, entrando por debajo de las puertas, le hizo mirar entre persianas. Llegaban hombres vestidos de negro, portando una caja con agarraderas de bronce. Tuvo ganas de llorar, pero en ese momento apareció el calesero Melchor, luciendo sonrisa de dientes en lo alto de sus botas sonoras. Comenzaron a jugar al ajedrez. Melchor era caballo. Él, era Rey. Tomando las losas del piso por tablero, podía avanzar de una en una, mientras Melchor debía saltar una de frente y dos de lado, o viceversa. El juego se prolongó hasta más allá del crepúsculo, cuando pasaron los Bomberos del Comercio. Al levantarse, fue a besar la mano de su padre que yacía en su cama de enfermo. El Marqués se sentía mejor, y habló a su hijo con el empaque y los ejemplos usuales. Los "Sí, padre" y los "No, padre", se encajaban entre cuenta y cuenta del rosario de preguntas, como las respuestas del ayudante en una misa. Marcial respetaba al Marqués, pero era por razones que nadie hubiera acertado a suponer. Lo respetaba porque era de elevada estatura y salía, en noches de baile, con el pecho rutilante de condecoraciones: porque le envidiaba el sable y los entorchados de oficial de milicias; porque, en Pascuas, había comido un pavo entero, relleno de almendras y pasas, ganando una apuesta; porque, cierta vez, sin duda con el ánimo de azotarla, agarró a una de las mulatas que barrían la rotonda, llevándola en brazos a su habitación. Marcial, oculto detrás de una cortina, la vio salir poco después, llorosa y desabrochada, alegrándose del castigo, pues era la que siempre vaciaba las fuentes de compota devueltas a la alacena. El padre era un ser terrible y magnánimo al que debía amarse después de Dios. Para Marcial era más Dios que Dios, porque sus dones eran cotidianos y tangibles. Pero prefería el Dios del cielo, porque fastidiaba menos. X Cuando los muebles crecieron un poco más y Marcial supo como nadie lo que había debajo de las camas, armarios y vargueños, ocultó a todos un gran secreto: la vida no tenía encanto fuera de la presencia del calesero Melchor. Ni Dios, ni su padre, ni el obispo dorado de las procesiones del Corpus, eran tan importantes como Melchor. Melchor venía de muy lejos. Era nieto de príncipes vencidos. En su reino había elefantes, hipopótamos, tigres y jirafas. Ahí los hombres no trabajaban, como Don Abundio, en habitaciones obscuras, llenas de legajos. Vivían de ser más astutos que los animales. Uno de ellos sacó el gran cocodrilo del lago azul, ensartándolo con una pica oculta en los cuerpos apretados de doce ocas asadas. Melchor sabía canciones fáciles de aprender, porque las palabras no tenían significado y se repetían mucho. Robaba dulces en las cocinas; se escapaba, de noche, por la puerta de los cuadrerizos, y, cierta vez, había apedreado a los de la guardia civil, desapareciendo luego en las sombras de la calle de la Amargura. En días de lluvia, sus botas se ponían a secar junto al fogón de la cocina. Marcial hubiese querido tener pies que llenaran tales botas. La derecha se llamaba Calambín. La izquierda, Calambán. Aquel hombre que dominaba los caballos cerreros con sólo encajarles dos dedos en los belfos; aquel señor de terciopelos y espuelas, que lucía chisteras tan altas, sabía también lo fresco que era un suelo de mármol en verano, y ocultaba debajo de los muebles una fruta o un pastel arrebatados a las bandejas destinadas al Gran Salón. Marcial y Melchor tenían en común un depósito secreto de grageas y almendras, que llamaban el "Urí, urí, urá", con entendidas carcajadas. Ambos habían explorado la casa de arriba abajo, siendo los únicos en saber que existía un pequeño sótano lleno de frascos holandeses, debajo de las cuadras, y que en desván inútil, encima de los cuartos de criadas, doce mariposas polvorientas acababan de perder las alas en caja de cristales rotos. XI Cuando Marcial adquirió el hábito de romper cosas, olvidó a Melchor para acercarse a los perros. Había varios en la casa. El atigrado grande; el podenco que arrastraba las tetas; el galgo, demasiado viejo para jugar; el lanudo que los demás perseguían en épocas determinadas, y que las camareras tenían que encerrar. Marcial prefería a Canelo porque sacaba zapatos de las habitaciones y desenterraba los rosales del patio. Siempre negro de carbón o cubierto de tierra roja, devoraba la comida de los demás, chillaba sin motivo y ocultaba huesos robados al pie de la fuente. De vez en cuando, también, vaciaba un huevo acabado de poner, arrojando la gallina al aire con brusco palancazo del hocico. Todos daban de patadas al Canelo. Pero Marcial se enfermaba cuando se lo llevaban. Y el perro volvía triunfante, moviendo la cola, después de haber sido abandonado más allá de la Casa de Beneficencia, recobrando un puesto que los demás, con sus habilidades en la caza o desvelos en la guardia, nunca ocuparían. Canelo y Marcial orinaban juntos. A veces escogían la alfombra persa del salón, para dibujar en su lana formas de nubes pardas que se ensanchaban lentamente. Eso costaba castigo de cintarazos. Pero los cintarazos no dolían tanto como creían las personas mayores. Resultaban, en cambio, pretexto admirable para armar concertantes de aullidos, y provocar la compasión de los vecinos. Cuando la bizca del tejadillo calificaba a su padre de "bárbaro", Marcial miraba a Canelo, riendo con los ojos. Lloraban un poco más, para ganarse un bizcocho y todo quedaba olvidado. Ambos comían tierra, se revolcaban al sol, bebían en la fuente de los peces, buscaban sombra y perfume al pie de las albahacas. En horas de calor, los canteros húmedos se llenaban de gente. Ahí estaba la gansa gris, con bolsa colgante entre las patas zambas; el gallo viejo de culo pelado; la lagartija que decía "urí, urá", sacándose del cuello una corbata rosada; el triste jubo nacido en ciudad sin hembras; el ratón que tapiaba su agujero con una semilla de carey. Un día señalaron el perro a Marcial. -¡Guau, guau! -dijo. Hablaba su propio idioma. Había logrado la suprema libertad. Ya quería alcanzar, con sus manos, objetos que estaban fuera del alcance de sus manos. XII Hambre, sed, calor, dolor, frío. Apenas Marcial redujo su percepción a la de estas realidades esenciales, renunció a la luz que ya le era accesoria. Ignoraba su nombre. Retirado el bautismo, con su sal desagradable, no quiso ya el olfato, ni el oído, ni siquiera la vista. Sus manos rozaban formas placenteras. Era un ser totalmente sensible y táctil. El universo le entraba por todos los poros. Entonces cerró los ojos que sólo divisaban gigantes nebulosos y penetró en un cuerpo caliente, húmedo, lleno de tinieblas, que moría. El cuerpo, al sentirlo arrebozado con su propia sustancia, resbaló hacia la vida. Pero ahora el tiempo corrió más pronto, adelgazando sus últimas horas. Los minutos sonaban a glissando de naipes bajo el pulgar de un jugador. Las aves volvieron al huevo en torbellino de plumas. Los peces cuajaron la hueva, dejando una nevada de escamas en el fondo del estanque. Las palmas doblaron las pencas, desapareciendo en la tierra como abanicos cerrados. Los tallos sorbían sus hojas y el suelo tiraba de todo lo que le perteneciera. El trueno retumbaba en los corredores. Crecían pelos en la gamuza de los guantes. Las mantas de lana se destejían, redondeando el vellón de carneros distantes. Los armarios, los vargueños, las camas, los crucifijos, las mesas, las persianas, salieron volando en la noche, buscando sus antiguas raíces al pie de las selvas. Todo lo que tuviera clavos se desmoronaba. Un bergantín, anclado no se sabía dónde, llevó presurosamente a Italia los mármoles del piso y de la fuente. Las panoplias, los herrajes, las llaves, las cazuelas de cobre, los bocados de las cuadras, se derretían, engrosando un río de metal que galerías sin techo canalizaban hacia la tierra. Todo se metamorfoseaba, regresando a la condición primera. El barro volvió al barro, dejando un yermo en lugar de la casa. XIII Cuando los obreros vinieron con el día para proseguir la demolición, encontraron el trabajo acabado. Alguien se había llevado la estatua de Ceres, vendida la víspera a un anticuario. Después de quejarse al Sindicato, los hombres fueron a sentarse en los bancos de un parque municipal. Uno recordó entonces la historia, muy difuminada, de una Marquesa de Capellanías, ahogada, en tarde de mayo, entre las malangas del Almendares. Pero nadie prestaba atención al relato, porque el sol viajaba de oriente a occidente, y las horas que crecen a la derecha de los relojes deben alargarse por la pereza, ya que son las que más seguramente llevan a la muerte. SALVADOR GARMENDIA Personaje II Hacía tiempo que había perdido todo interés en escuchar las notas embrolladas del organito. Empezaban a sonar por la tarde, a eso de las cinco, hora en que la Madama le entraba de frente a su primer frasco de caña blanca. Dos horas después, en los días de semana, bajaba yo a la calle para ir a la imprenta a ocuparme de mis galeradas y a la mitad del foso, en lo más agudo de aquella fetidez mohosa desprendida de las paredes, la veía aparecer en el codo de la escalera. (Mis sonrisas anticipadas de los primeros días, el ademán de saludo que iba a quedarse amedrentado a mitad de camino, privando de destino a aquella mano levantada que serviría acaso para estrujarme tontamente la nariz o sacudir un polvo imaginario en la solapa, dejaron de tener lugar en cuanto me convencí de que la Madama no iba a reconocerme y que ni siquiera me dedicaría una mirada). Era ya un gran montón de trapos inflados de fatiga y vapores de alcohol. El pelo rizado, de un tono rubio desvaído (una cabellera y una boca menuda, encapullada, y unos ojos vidriados y redondos que la aproximaban a un doloroso parecido con las beldades del cuplé), se le venía a la cara formando crespos rígidos, que subían y bajaban a los impulsos de una ascensión deliberadamente agotadora. Tal vez hubiera podido ahorrarse la mitad de aquel esfuerzo, pero ella se obstinaba en demostrar una especie de furor penitente, trepando con celeridad frenética, más aparente que efectiva dado el escaso número de peldaños ganados entre bufidos y palabras truncas e incomprensibles, aunque llenas de furia. (Yo había tomado posesión de aquella escalera, en la que me divertía practicar el juego del ciego, una de mis manías gratuitas. Era una manera de confiarme a las delicias del tacto y establecer por esa vía una relación personal con los objetos. Durante la acción, mis ojos continuaban abiertos, aunque en cierta forma paralizados; entre tanto, el poder de absorción de mi mente era alimentado a través de la mano y por allí se propagaba a todos los conductos de la percepción y el conocimiento; era un juego liviano -aunque a veces podía volverse terriblemente enmarañado-, que ponía en actividad mis más secretas reservas de memoria. Un roce cualquiera era capaz de despertar, sólo por una vez, sensaciones insospechadas, regresiones insólitas en el olfato o en los genitales. Golpes de miedo o de tristeza eran sentimientos diluidos que escapaban de sus celdas y repetían, por unos instantes, sus viejos cometidos. En la escalera, el juego tenía la ventaja de extenderse a un territorio inmenso, cuyos relieves y lastimaduras eran recorridos por las puntas de mis dedos. A la altura de los primeros peldaños, una pequeña zona virulenta y húmeda, escamosa un poco más abajo, el paso de una grieta, trozos fríos y resbaladizos, un hoyuelo tierno donde cabía la yema del dedo… mientras la memoria devolvía el tacto de otras superficies, que a su vez traían adheridos lugares y gentes, voces y emanaciones diferentes). Con una mano se agarraba del muslo para impulsarse, la otra apretaba el frasco de relevo envuelto en un papel de estraza. A mi regreso, poco después de media noche, al pasar cerca de su puerta, la sentía moverse y tropezar entre los muebles como una ciega atarantada. La oía toda, de manera que los sonidos llegaban a formar en mi cabeza una imagen perfectamente delineada: el roce de los trapos, la voz quebrada que tosía o cantaba o ensartaba mitades de palabras, interjecciones salidas de la maraña del cerebro que no volvería a escucharse otra vez… y el frote de sus sandalias sobre el trozo de alfombra y el sonido doble y aspirado de sus narices en forma de una eñe acatarrada. El organito ya había parado de sonar. Lo escuché por primera vez cuando vine a alquilar el cuarto hace unos meses. Las notas rodaban por el aire acidulado del callejón que ya empezaba a ensombrecerse y pensé en unas bolitas livianas que se perseguían sin llegar a alinearse, tropezaban y se amontonaban, corrían de nuevo dando tumbos y apenas conseguían mantener el hilo de la melodía, que era, al parecer, un pasodoble viejo y desmadejado. Prometí perfeccionar esta imagen, podarla de la mitad de las palabras y utilizarla a la primera oportunidad. Todo el callejón era en verdad un buen escenario de novela; tenía lo que me agradaba poner en palabras; palabras con sabor, con tacto, con emanaciones y asperezas. Era un gran trozo del decorado viejo de la ciudad salvado del desbande general. (Sé que un día acabarán por derribar, moler y arrojar bien lejos, convertido en polvo y cascajos, lo poco que todavía permanece en pie de una albañilería marchita. Una ciudad habrá muerto y otra ocupará su lugar. Sus habitantes irán de un sitio a otro como en una trampa descomunal sin sosiego posible. El recuerdo, despojado de ese elemento, será humo de memoria). Los grandes edificios de la avenida, cuyo jadeo se volvía imperceptible a la mitad del estrecho canal, mostraban sólo sus espaldas lisas y blancas, detrás de un amontonamiento impenetrable de chatarra urbana: ladrillos desnudos, yacijas de madera y platabandas sin frisar con tendederos y despojos de muebles. Mi caserón de cuatro pisos parecía estar allí para demostrar, por medio de una caligrafía minuciosa, lo que muchos años de intemperie son capaces de producir en una capa de pintura al óleo. Tenía hileras de balcones, con las barriguitas salientes como palcos de teatro, y destacaba de las otras edificaciones, todas de una sola planta, casas de tejado y cuerpo ático, de una misma edad. Mi cuarto, en el tercer piso, era de verdad inmenso, aunque nada sombrío. En las paredes no hubiera podido poner nada de mi parte: me entregaban una escritura heterogénea, llena de borrones y tachaduras, como si hubiesen vuelto muchas veces sobre ella hasta hacerla ilegible. Fue un desencanto encontrarme la puerta que daba al balcón condenada a punta de listones y clavos. La Madama era otra persona en las mañanas. Se recorría el edificio entero, regando su olor a tintura de árnica, cacareando, riendo sin parar. Me llamaba “mijit” por mijito, y me hablaba de su hijo, un muchacho gordo y grosero que con frecuencia me adelantaba en la escalera, hediondo a sol y expeliendo un canto horrible a base de trompetillas. No puedo asegurar que le entendiera, pero su charla no era en modo alguno fastidiosa: por el contrario, me divertía escucharla, me hacía reír, me comunicaba un ánimo ligero y festivo. Pero si es que algo entendía en el momento, lo olvidaba todo apenas ella desaparecía de mi vista. Lo que mi memoria era capaz de reproducir después se reducía a un sonido confuso, indescifrable, pues ella debía expresarse en una lengua única, comunicable sólo en el momento de producirse, irrepetible, imposible de memorizar; era una sola pasta de gestos y sonidos, mezclada con sus ojitos rojos y parpadeantes, su cara hinchada de donde casi desaparecían los rasgos, sus trapos y su olor a árnica. Su cuarto parecía mucho más pequeño que el mío, a causa de la multitud de objetos que lo cubrían: el moblaje completo de una casa comprimido entre aquellas cuatro paredes; completo, digo, si se le miraba en conjunto; pero en detalles descalabrado y maltrecho. El aire era denso, difícil de respirar al principio. Toqué la manija del organito, aunque no me atreví a moverla. La Madama estaba de espaldas a mí, colocando la loza en el aparador. Tocaba cada pieza con primor entre las yemas de los dedos, la hacía dar vueltas, soplaba en las molduras para quitar un polvo inexistente y la devolvía a su lugar. El artefacto, aquel molinillo de música, no tenía gran cosa que ver: era un cajón oscuro, sin mayores resaltes, sostenido por una paticas labradas. Unos dibujos dorados luchaban por sobrevivir ahogados en la niebla que se hundía en la madera. La Madama no se daba punto de reposo cambiando de sitio floreros y figuras de pasta. Hoy, como dije, la música del organito ha dejado de enternecerme. Estoy tratando de escribir un cuento con la Madama de personaje principal. Siento moverse en mi cabeza todo el asunto, percibo la textura de la pasta, el calor de esa masa con vida que palpita allá adentro y presiona con deseos de salir y, sin embargo, me resisto al intento. ¿Cómo empezar?… Diez años antes, su entrada a la casona seguida por una troupe fantástica como los personajes desterrados de una comedia de época: aquel mobiliario anacrónico que a duras penas pudo encontrar alojo en la habitación. La Madama en plena florescencia, madura y perfumada, posible todavía de reconstruir a partir de sus manos, que se conservaban rosadas y frescas. O salir de dentro de ella misma, aquí, ahora, en el momento en que abre los ojos en medio de sus ruinas; la fiebre de las mañanas que la lanza a una vertiginosa correría por todos los habitáculos del caserón, sin parar de hablar y de reír. El paso de las horas, que al término del día deben traerle algún momento de tregua antes de la caída: quizás el tránsito por alguna comarca apacible que la hace languidecer en medio de recuerdos tímidos, cosas vagas e insípidas, escenas que apenas sobrepasan el blanco como el color de las viñetas viejas. La música de organito. Ha empezado a sonar ahora. Abandono el papel donde aún no he acabado una línea. Quizás me venga bien un pequeño paseo. Salgo, paso frente a su puerta, me detengo un trecho más allá, regreso y llamo, llamo por dos veces sis recibir respuesta. Abro, sólo lo suficiente para asomar la cara y al instante las bolitas de música me rebasan y salen trotando hacia el pasillo. La Madama aparece sentada en uno de sus sillones floreados, hundida en él más bien, las piernas extendidas y abiertas, el vestido sobre las rodillas, la barba encajada en la hinchazón del pecho. Un brazo que cuelga indolente la pone en contacto con el organito. Sin moverse, alza los ojos hacia mí y hace una contracción rabiosa como si quisiera escupirme. -¡Sucio, vete de aquí, puegco! Me siento descubierto y humillado, perseguido por una sensación de torpe vergüenza, como si una mano en la nuca me empujara escaleras abajo. Jamás he debido asomarme. Casi a saltos, vengo a dar a la acera. Salgo al aire fresco del atardecer y apenas he caminado una cuadra, siento que a mi alrededor todo es armonioso y distante. La casa, el callejón se hallan lejos, inmovilizados en un aire inviolable para ojos extraños. En este momento, la Madama es una figura de paja, un trasto relegado a un rincón entre otros muchos que puedo mover, colocar, disponer a mi antojo. Creo que mañana me decida finalmente a escribir. La diablesa de armiño Lo primero que llamó mi atención aquel mediodía, cuando una mirada seguramente involuntaria me mostró el cuadro desvalido de aquel vestíbulo de cine, fue la inusual cantidad de chinos que allí se encontraban, resaltando de manera inequívoca y particularmente llamativa, en medio de la ciudadanía corriente que nutre las funciones de los continuados. -Mira qué cantidad de chinos -le advertí a mi amigo. Y sin tener que ponernos de acuerdo, ociosos como andábamos, nos dimos vuelta y regresamos al lugar. No nos detuvimos a contarlos; pero así, al solo golpe de vista, era evidente que un considerable desprendimiento de la colonia asiática había venido a parar allí. Sin duda que el desgarramiento que presenciábamos no se había producido propiamente en el ala más desvalida y magra de la colonia, donde se cobijan los deteriorados dependientes de lavanderías y fonduchos; pues aquellos caballeros amarillos que nos rodeaban vestían con ponderada corrección, lo que evidentemente los hacía más notables en medio del desaliño general. Debo advertir, por último, que en cuanto a la función, no se trataba de una tanda corriente de cine continuado, como habíamos creído al principio, sino de todo un espectáculo en vivo de strip-tease. Un diálogo de mudos nos puso de acuerdo en el acto; sacudí la cabeza provocando un recrudecimiento de cejas no desprovisto de malicia y mi amigo respondió resignado, elevando los hombros. En cuatro pasos estuvimos retratándonos en la taquilla. Ni que decir que el aire estacionado en el vestíbulo, tan tímidamente iluminado, creaba en el ambiente cierta pesadez de agua salobre, un gusto ácido de vieja transpiración. Una mano pelada recogió los billetes y allí estábamos rodeados de unos pobres estucos, unas lamparillas tomadas por el polvo, un cielorraso de madera fúnebre, algo desorientados en el fondo y sin mucho que ver alrededor. (La taquillera -lo advertí un poco más tarde, cuando casualmente volví a localizarla con la mirada-, la única mujer en todo el contorno, ofrecía un tinte opaco de ama de casa pobre y no sé qué imprecisa liviandad en toda ella -o en la sección del busto que se hacía visible-, como si detrás de la cota desteñida del uniforme todo lo sólido fuera una escueta armazón, sin otro contenido que un poco de aire inmóvil. Dos surcos descendentes que partían de los lagrimales, podían haber sido cavados por muchas y lentas efusiones de lagrimas, agotadas ya para siempre). Muy cerca de nosotros, un cartel en colores de Burt Lancaster y un panel de fotos satinadas de los números del burlesque que íbamos a ver, recogían las miradas, acaso demasiado atentas, de dos criaturas muy diferentes entre sí: un ser pequeño, redondo, recortado, a medias calvo, con traje oscuro, que participaba del tono mate y lastimado de la piel; y el otro como puesto allí para hacer el contraste: metro y medio de arrugas en los pantalones, algo más de camisa sucia, de cuello nudoso, de pelos rizados y amarillos. Mi amigo me haló por la manga. Acababan de correr la cortina de raso viejo que cubría la anchura de la puerta y se podía escuchar, de lejos, el sonido emparedado de una pequeña orquesta atacando los compases de una marcha. La música creció de golpe y vimos iluminarse el escenario de un color rosa pálido que se encendía gradualmente hasta tocar el rojo, retornar por el mismo camino y languidecer en el blanco. Tal juego de luces, a la tercera ronda, acabó por hacerse aburrido. Advertí en ese momento, mientras mi compañero encendía un cigarrillo, que la presencia antes dominante de los chinos se había disuelto por completo en la penumbra de la sala. Era que ya no podía asegurar que fuesen tantos como había creído al principio, a plena luz; podrían no pasar de cinco o seis ejemplares -todos minuciosamente pulcros, encharolados y vestidos de azul-, pues acaso había sido víctima de la extraña propiedad que parece pertenecer por todos los siglos a estos sigilosos asiáticos que andan regados por el mundo, y la cual consiste en el truco de reproducirse o duplicarse un número indefinido de veces, de manera que en medio de una multitud heterogénea, uno no puede asegurar que el chino que aparece a su derecha no sea el mismo que acaba de ver a su izquierda, guardando idéntica postura; y el otro que nos pasa por delante venga a ser el reflejo, la réplica instantánea y veraz de otro que en el mismo momento caminaría, quizás, a nuestra espalda, etc. -Me parece que hemos botado la plata -se lamentó mi amigo apenas ocupamos nuestros asientos en la fila central. Y, en efecto, era evidente, a juzgar por las apariencias, que nada extraordinario podíamos esperar de todo aquello. La desmañada concurrencia, dispersa por todo el salón, tampoco demostraba el menor optimismo al respecto. Mal sentados en las butacas, piernas encaramadas mostrando el polvo de las suelas, bustos sumergidos hasta los pasamanos en la actitud de echar un sueño, otros charlando en el pasillo de espaldas al escenario o sentados en los espaldares. Nos daba la impresión de haber acudido demasiado temprano a un espectáculo que no llevaba trazas de empezar. Sin embargo, la orquesta había acabado la obertura y sonó el redoblante. Alguien que debía ser el anunciador, un negrito de chocolate con pechera blanca, salió al proscenio, vino con pasos impetuosos hasta las candilejas, y allí se paralizó unos momentos, una O congelada en el aro de tiza de la boca, observando sin expresión la escena desalentadora que representábamos para él. (Con respecto a nosotros, desde la ubicación del negrito, era fácil pensar en ese punto muerto que precede a la hora formal del ensayo de una obra en las mañanas, cuando los actores en mangas de camisa se mueven por allí ensimismados, susurrantes, vagando en una helada incoherencia, como si supiesen que todo intento por encontrar un punto de partida, algún pie que de pronto restableciera la memoria extraviada y desatara de una vez la acción, tenía que resultar fatigoso e inútil). -Ese es el negrito Happy -observó mi amigo refiriéndose al anunciador, y con la misma lo vimos desaparecer casi en carrera. Una voz potente gritó en la oscuridad: “¡negro maricón!”, y el negrito retrucó en el tablado, nos hizo la puñeta y se escurrió de nuevo por la cortina. Un buhonero se sentó a nuestro lado. Sobre las rodillas colocó el cajoncito cargado de tijeras, peines y hojillas de afeitar. Empezó la tanda y fue como si nada. Cierto que algunos asistentes precavidos se escurrieron sin prisa a las primeras filas de asientos; pero la mayoría del público prefirió esperar mejor ocasión. Los primeros alaridos del negrito cayeron por completo en el vacío. Sandra, La Colombianita de Fuego, no tenía en verdad gran cosa que mostrar o tal vez mostraba demasiado para su edad, a todas luces respetable. Como la acompañaba uno de esos valses flatulentos que los músicos de teatro parecen inventar a medida que tocan, mezclando las rumias de cientos de viejos valses sin nombre conocido, ella limitaba sus evoluciones a un ir y venir de banda a banda del escenario; sus visajes eran de cupletista a quien sólo le falta el abanico. Lo cierto es que, mientras ella se iba sacando sus prendas de flequitos de plata y lentejuelas, las que por unos segundos mantenía a distancia colgando de sus dedos como se sostiene y se larga una piltrafa, la orquesta hacía lo propio: aquel vals esquelético iba perdiendo gradualmente sus trapos, soltaba unas telas gastadas de saxofón y de trompeta hasta quedarse en la pura osamenta que era el tres por cuatro de la batería. Unos pocos silbidos premiaron el último gesto de la doña, cuando, con dos estrellitas de plata en los pezones, se quitó la piecita de abajo y enseñó un casto montoncito de escarcha plateada en el lugar del pubis. Happy salió aplaudiendo y dando gritos y ella nos dio el trasero de una manera que resultó insultante, pues aquello que tan penosamente se movía en su mitad, era algo demasiado funcional, demasiado hogareño, un traste grande y bien sajado de señora de casa que va al baño. La impresión no fue mía únicamente: de alguna fila delantera partió una trompetilla larga y acuosa, lo que resultó un comentario, aunque veraz, en exceso prolijo para secundar mis discretas deducciones mentales. Mi amigo bostezó a todo diente, y en cuanto empezamos a hablar de cualquier cosa por pasar el rato, nos dimos cuenta de que un grueso murmullo se había apoderado del aire, y que, de querer hacerlo, debíamos entendernos a gritos. Por allá salía la voz aflautada del negrito (el perfil de un chino salió del dibujo de rostros y se iluminó fugazmente. Estuvimos conectados por unos instantes, cuando él volvió la cara y todas sus facciones en relieve me enrostraron con una rutilante complicidad) diciendo no sé qué de “la empresa en su deseo de complacer al distinguido público… y ¡esto se compone, caballeros, despreocúpense, esto se compone!” El tiempo vino a darle la razón, por suerte. Como a mitad del espectáculo, la concurrencia se había triplicado y gran parte de la misma se hallaba aglomerada en las primeras filas. Aquel desplazamiento había originado un pequeño tumulto cuya única víctima resultó ser un viejo a quien habían derribado en mitad del pasillo y allí permanecía lleno de polvo, manoteando y berreando sin hacerse oír, como un fanático predicador. Volaban colillas encendidas. Una danza de tambores, bailada por una morena flexible de largos cabellos, recalentó los ánimos. Creo que hubo un conato de bronca del lado de la orquesta. Vi al flaco del saxofón tambalearse en medio de un nudo de cuerpos; pero mi amigo me halaba de la manga: al golpe de las tumbadoras, que había cobrado verdadera violencia, la negrita vibraba electrizada de pies a cabeza. El calor de los focos la había humedecido y brillaba un poco por el lado del vientre como un bistec jugoso. Yo tenía entre las cejas la visión de pavor en la cara amarilla del saxofonista; entonces volví la mirada a ese lugar y sólo encontré las cabezas en orden. Happy deliraba corriendo y dando saltos y, finalmente, apareció Trina, La Diablesa de Armiño, sorprendente con su pelo plateado y la capa de piel que la envolvía. La orquesta silabeaba un jazz lento, apenas una melodía desangrada que flotaba por ahí sin objeto. Entonces Trina se desprendió de su tapado, alzó los brazos, sonrió de una manera deslumbrante y mostró de una vez toda la blancura de su cuerpo duro y armonioso. -¡Esto sí es una hembra! -gritó mi compañero levantándose. Sólo nuestro vecino buhonero permanecía mudo y como humillado en su asiento. Claro que Trina no sabía bailar, más lo importante en ella era su manera arrogante, sobrada y vigorosa de desprenderse de unos breves tapadizos plateados, que al desaparecer agregaban nuevos territorios luminosos a aquel cuerpo torneado y movedizo que parecía interminable. Happy le iba detrás arrodillado, poniendo una cara famélica de suplicante, como arrastrado por aquellas nalgas rodeadas de luz, que a intervalos se sacudían de adelante atrás en una demorada convulsión que remataba en un chicotazo vibrante. Parecía que las nalgas, casi liberadas del remache de las caderas, al retrucar, escupieran la cara del negrito. La algarabía era descomunal. Muchos se habían parado sobre los asientos, mientras que una masa impenetrable se condensaba bajo el escenario. Los más afortunados habían conseguido copar la escalerilla y la turba se detenía al borde mismo de las candilejas, revolviéndose contra sí misma, como rechazada por una valla invisible. Si alguno rompía de pronto la barrera, caía turulato, trastabillado en el tablado. Desnuda del todo, Trina quedó de espaldas al público bajo un cono de luz; de pronto giró sobre sus pies y se mostró de frente con la mano debajo y luego escapó en puntas de pies, los brazos atrás, inclinados y tensos, y era como si el viento que parecía cortar con su cuerpo elevara tras ella un velo prodigioso. El negrito, que se conocía el juego, nos instaba a traerla de nuevo con los aplausos: “¡ahora van a verlo, caballeros -sus dedos figuraban un triángulo en el lugar debido-; aplausos, caballeros, y van a verlo!”, y algunos, encaramados en los brazos de los asientos, manoteaban con ira sobre la anónima negrura de las cabezas, arengando como oradores de barricada, y ella apareció de nuevo por el cortinaje, dio una vuelta entera sobre las puntas de los pies, brazos al aire y vimos todos, de un fogonazo, el montoncito negro en su lugar. Unos pocos habían conseguido trepar al tablado desde el foso; Happy los enfrentaba haciéndoles fintas de payaso, y escapaba despatarrado. La Diablesa de Armiño había saltado sobre el piano y la veíamos crecer en un foso de brazos alzados. -Van a linchar al negro -dijo mi amigo. Pero ese tipo conocía su negocio. Se dejó corretear por el tablado, se dejó levantar en vilo, se arrastró como un gato apaleado pidiendo auxilio y, recuperado de repente, volvió a las candilejas a reclamar silencio. -Está bien, caballeros, ella va a bajar, caballeros, no se molesten. Ella va a bajar. -¿Dice que va a bajar aquí, desnuda? Sentí miedo de veras. -La van a matar -dije-. Grité, más bien, en medio del estrépito reinante que asfixiaba la voz del negrito. Pero él no cesaba de clamar su ofrecimiento parado en posición de coach, su traje negro de faena majado y cubierto de polvo, las tapas del chaleco abiertas y guindando, a medida que la desconcertada comparsa, que erraba todavía por el escenario, iba escurriendo hacia la sala, poco a poco. Vi de pronto en los ojos de mi amigo un chispazo de sangre. Y fue cuando nos dimos cuenta del silencio. El escenario quedó solo. Las sombras sumisas regresaban a posarse en los asientos como aguas aplacadas. En el proscenio abandonado reapareció Trina. Lo cruzó en diagonal; bajó la escalerilla, monda, desnuda, limpia como una pieza de vajilla recién lavada. El negrito se sentó a la turca en mitad de la escena, junto al resplandor de las candilejas, y parecía que su frágil materia empezara poco a poco a derretirse, los codos en las rodillas, el mentón en los puños, mirándonos con un solo ojo blanco como un agujero en la pasta negra y carcomida. Se oía el zumbido de los ventiladores y a lo lejos el bordón uniforme de la ciudad. Trina, La Diablesa del Armiño, llevando una sonrisa de pasta nacarada, se paseaba, esquivando las rodillas, por las largas filas de butacas, único objeto móvil frente a las figuras congeladas. CARLOS FUENTES El que inventó la pólvora Uno de los pocos intelectuales que aún existían en los días anteriores a la catástrofe, expresó que quizá la culpa de todo la tenía Aldous Huxley. Aquel intelectual -titular de la misma cátedra de sociología, durante el año famoso en que a la humanidad entera se le otorgó un Doctorado Honoris Causa, y clausuraron sus puertas todas las Universidades-, recordaba todavía algún ensayo de Music at Night: los snobismos de nuestra época son el de la ignorancia y el de la última moda; y gracias a éste se mantienen el progreso, la industria y las actividades civilizadas. Huxley, recordaba mi amigo, incluía la sentencia de un ingeniero norteamericano: «Quien construya un rascacielos que dure más de cuarenta años, es traidor a la industria de la construcción». De haber tenido el tiempo necesario para reflexionar sobre la reflexión de mi amigo, acaso hubiera reído, llorado, ante su intento estéril de proseguir el complicado juego de causas y efectos, ideas que se hacen acción, acción que nutre ideas. Pero en esos días, el tiempo, las ideas, la acción, estaban a punto de morir. La situación, intrínsecamente, no era nueva. Sólo que, hasta entonces, habíamos sido nosotros, los hombres, quienes la provocábamos. Era esto lo que la justificaba, la dotaba de humor y la hacía inteligible. Éramos nosotros los que cambiábamos el automóvil viejo por el de este año. Nosotros, quienes arrojábamos las cosas inservibles a la basura. Nosotros, quienes optábamos entre las distintas marcas de un producto. A veces, las circunstancias eran cómicas; recuerdo que una joven amiga mía cambió un desodorante por otro sólo porque los anuncios le aseguraban que la nueva mercancía era algo así como el certificado de amor a primera vista. Otras, eran tristes; uno llega a encariñarse con una pipa, los zapatos cómodos, los discos que acaban teñidos de nostalgia, y tener que desecharlos, ofrendarlos al anonimato del ropavejero y la basura, era ocasión de cierta melancolía. Nunca hubo tiempo de averiguar a qué plan diabólico obedeció, o si todo fue la irrupción acelerada de un fenómeno natural que creíamos domeñado. Tampoco, dónde se inició la rebelión, el castigo, el destino -no sabemos cómo designarlo. El hecho es que un día, la cuchara con que yo desayunaba, de legítima plata Christoph; se derritió en mis manos. No di mayor importancia al asunto, y suplí el utensilio inservible con otro semejante, del mismo diseño, para no dejar incompleto mi servicio y poder recibir con cierta elegancia a doce personas. La nueva cuchara duró una semana; con ella, se derritió el cuchillo. Los nuevos repuestos no sobrevivieron las setenta y dos horas sin convertirse en gelatina. Y claro, tuve que abrir los cajones y cerciorarme: toda la cuchillería descansaba en el fondo de las gavetas, excreción gris y espesa. Durante algún tiempo, pensé que estas ocurrencias ostentaban un carácter singular. Buen cuidado tomaron los felices propietarios de objetos tan valiosos en no comunicar algo que, después tuvo que saberse, era ya un hecho universal. Cuando comenzaron a derretirse las cucharas, cuchillos, tenedores, amarillentos, de alumno y hojalata, que usan los hospitales, los pobres, las fondas, los cuarteles, no fue posible ocultar la desgracia que nos afligía. Se levantó un clamor: las industrias respondieron que estaban en posibilidad de cumplir con la demanda, mediante un gigantesco esfuerzo, hasta el grado de poder reemplazar los útiles de mesa de cien millones de hogares, cada veinticuatro horas. El cálculo resultó exacto. Todos los días, mi cucharita de té -a ella me reduje, al artículo más barato, para todos los usos culinarios- se convertía, después del desayuno, en polvo. Con premura, salíamos todos a formar cola para adquirir una nueva. Que yo sepa, muy pocas gentes compraron al mayoreo; sospechábamos que cien cucharas adquiridas hoy serían pasta mañana, o quizá nuestra esperanza de que sobrevivieran veinticuatro horas era tan grande como infundada. Las gracias sociales sufrieron un deterioro total; nadie podía invitar a sus amistades, y tuvo corta vida el movimiento, malentendido y nostálgico, en pro de un regreso a las costumbres de los vikingos. Esta situación, hasta cierto punto amable, duró apenas seis meses. Alguna mañana, terminaba mi cotidiano aseo dental. Sentí que el cepillo, todavía en la boca, se convertía en culebrita de plástico; lo escupí en pequeños trozos. Este género de calamidades comenzó a repetirse casi sin interrupciones. Recuerdo que ese mismo día, cuando entré a la oficina de mi jefe en el Banco, el escritorio se desintegró en terrones de acero, mientras los puros del financiero tosían y se deshebraban, y los cheques mismos daban extrañas muestras de inquietud... Regresando a la casa, mis zapatos se abrieron como flor de cuero, y tuve que continuar descalzo. Llegué casi desnudo: la ropa se habla caído a jirones, los colores de la corbata se separaron y emprendieron un vuelo de mariposas. Entonces me di cuenta de otra cosa: los automóviles que transitaban por las calles se detuvieron de manera abrupta, y mientras los conductores descendían, sus sacos haciéndose polvo en las espaldas, emanando un olor colectivo de tintorería y axilas, los vehículos, envueltos en gases rojos, temblaban. Al reponerme de la impresión, fijé los ojos en aquellas carrocerías. La calle hervía en una confusión de caricaturas: Fords Modelo T, carcachas de 1909, Tin Lizzies, orugas cuadriculadas, vehículos pasados de moda. La invasión de esa tarde a las tiendas de ropa y muebles, a las agencias de automóvil, resulta indescriptible. Los vendedores de coches -esto podría haber despertado sospechas- ya tenían preparado el Modelo del Futuro, que en unas cuantas horas fue vendido por millares. (Al día siguiente, todas las agencias anunciaron la aparición del Novísimo Modelo del Futuro, la ciudad se llenó de anuncios démodé del Modelo del día anterior -que, ciertamente, ya dejaba escapar un tufillo apolillado-, y una nueva avalancha de compradores cayó sobre las agencias.) Aquí debo insertar una advertencia. La serie de acontecimientos a que me vengo refiriendo, y cuyos efectos finales nunca fueron apreciados debidamente, lejos de provocar asombro o disgusto, fueron aceptados con alborozo, a veces con delirio, por la población de nuestros países. Las fábricas trabajaban a todo vapor y terminó el problema de los desocupados. Magnavoces instalados en todas las esquinas, aclaraban el sentido de esta nueva revolución industrial: los beneficios de la libre empresa llegaban hoy, como nunca, a un mercado cada vez más amplio; sometida a este reto del progreso, la iniciativa privada respondía a las exigencias diarias del individuo en escala sin paralelo; la diversificación de un mercado caracterizado por la renovación continua de los artículos de consumo aseguraba una vida rica, higiénica y libre. «Carlomagno murió con sus viejos calcetines puestos -declaraba un cartel- usted morirá con unos Elasto-Plastex recién salidos de la fábrica.» La bonanza era increíble; todos trabajaban en las industrias, percibían enormes sueldos, y los gastaban en cambiar diariamente las cosas inservibles por los nuevos productos. Se calcula que, en mi comunidad solamente, llegaron a circular en valores y en efectivo, más de doscientos mil millones de dólares cada dieciocho horas. El abandono de las labores agrícolas se vio suplido, y concordado, por las industrias química, mobiliaria y eléctrica. Ahora comíamos píldoras de vitamina, cápsulas y granulados, con la severa advertencia médica de que era necesario prepararlos en la estufa y comerlos con cubiertos (las píldoras, envueltas por una cera eléctrica, escapan al contacto con los dedos del comensal). Yo, justo es confesarlo, me adapté a la situación con toda tranquilidad. El primer sentimiento de terror lo experimenté una noche, al entrar a mi biblioteca. Regadas por el piso, como larvas de tinta, yacían las letras de todos los libros. Apresuradamente, revisé varios tomos: sus páginas, en blanco. Una música dolorosa, lenta, despedida, me envolvió; quise distinguir las voces de las letras; al minuto agonizaron. Eran cenizas. Salí a la calle, ansioso de saber qué nuevos sucesos anunciaba éste; por el aire, con el loco empeño de los vampiros, corrían nubes de letras; a veces, en chispazos eléctricos, se reunían... amor rosa palabra, brillaban un instante en el cielo, para disolverse en llanto. A la luz de uno de estos fulgores, vi otra cosa: nuestros grandes edificios empezaban a resquebrajarse; en uno, distinguí la carrera de una vena rajada que se iba abriendo por el cuerpo de cemento. Lo mismo ocurría en las aceras, en los árboles, acaso en el aire. La mañana nos deparó una piel brillante de heridas. Buen sector de obreros tuvo que abandonar las fábricas para atender a la reparación material de la ciudad; de nada sirvió, pues cada remiendo hacía brotar nuevas cuarteaduras. Aquí concluía el periodo que pareció haberse regido por el signo de las veinticuatro horas. A partir de este instante, nuestros utensilios comenzaron a descomponerse en menos tiempo; a veces en diez, a veces en tres o cuatro horas. Las calles se llenaron de montañas de zapatos y papeles, de bosques de platos rotos, dentaduras postizas, abrigos desbaratados, de cáscaras de libros, edificios y pieles, de muebles y flores muertas y chicle y aparatos de televisión y baterías. Algunos intentaron dominar a las cosas, maltratarlas, obligarlas a continuar prestando sus servicios; pronto se supo de varias muertes extrañas de hombres y mujeres atravesados por cucharas y escobas, sofocados por sus almohadas, ahorcados por las corbatas. Todo lo que no era arrojado a la basura después de cumplir el término estricto de sus funciones, se vengaba así del consumidor reticente. La acumulación de basura en las calles las hacía intransitables. Con la huida del alfabeto, ya no se podían escribir directrices; los magnavoces dejaban de funcionar cada cinco minutos, y todo el día se iba en suplirlos con otros. ¿Necesito señalar que los basureros se convirtieron en la capa social privilegiada, y que la Hermandad Secreta de Verrere era, de facto, el poder activo detrás de nuestras instituciones republicanas? De viva voz se corrió la consigna: los intereses sociales exigen que para salvar la situación se utilicen y consuman las cosas con una rapidez cada día mayor. Los obreros ya no salían de las fábricas; en ellas se concentró la vida de la ciudad, abandonándose a su suerte edificios, plazas, las habitaciones mismas. En las fábricas, tengo entendido que un trabajador armaba una bicicleta, corría por el patio montado en ella; la bicicleta se reblandecía y era tirada al carro de la basura que, cada día más alto, corría como arteria paralítica por la ciudad; inmediatamente, el mismo obrero regresaba a armar otra bicicleta, y el proceso se repetía sin solución. Lo mismo pasaba con los demás productos; una camisa era usada inmediatamente por el obrero que la fabricaba, y arrojada al minuto; las bebidas alcohólicas tenían que ser ingeridas por quienes las embotellaban, y las medicinas de alivio respectivas por sus fabricantes, que nunca tenían oportunidad de emborracharse. Así sucedía en todas las actividades. Mi trabajo en el Banco ya no tenía sentido. El dinero había dejado de circular desde que productores y consumidores, encerrados en las factorías, hacían de los dos actos uno. Se me asignó una fábrica de armamentos como nuevo sitio de labores. Yo sabía que las armas eran llevadas a parajes desiertos, y usadas allí; un puente aéreo se encargaba de transportar las bombas con rapidez, antes de que estallaran, y depositarlas, huevecillos negros, entre las arenas de estos lugares misteriosos. Ahora que ha pasado un año desde que mi primera cuchara se derritió, subo a las ramas de un árbol y trato de distinguir, entre el humo y las sirenas, algo de las costras del mundo. El ruido, que se ha hecho sustancia, gime sobre los valles de desperdicio; temo por lo que mis últimas experiencias con los pocos objetos servibles que encuentro delatan- que el espacio de utilidad de las cosas se ha reducido a fracciones de segundo. Los aviones estallan en el aire, cargados de bombas; pero un mensajero permanente vuela en helicóptero sobre la ciudad, comunicando la vieja consigna: «Usen, usen, consuman, consuman, ¡todo, todo!» ¿Qué queda por usarse? Pocas cosas, sin duda. Aquí, desde hace un mes, vivo escondido, entre las ruinas de mi antigua casa. Huí del arsenal cuando me di cuenta que todos, obreros y patrones, han perdido la memoria, y también, la facultad previsora... Viven al día, emparedados por los segundos. Y yo, de pronto, sentí la urgencia de regresar a esta casa, tratar de recordar algo apenas estas notas que apunto con urgencia, y que tampoco dicen de un año relleno de datos- y formular algún proyecto. ¡Qué gusto! En mi sótano encontré un libro con letras impresas; es Treasure Island, y gracias a él, he recuperado el recuerdo de mí mismo, el ritmo de muchas cosas... Termino el libro («¡Pieces of eight! ¡Pieces of eight!») y miro en redor mío. La espina dorsal de los objetos despreciados, su velo de peste. ¿Los novios, los niños, los que sabían cantar, dónde están, por qué los olvidé, los olvidamos, durante todo este tiempo? ¿Qué fue de ellos mientras sólo pensábamos (y yo sólo he escrito) en el deterioro y creación de nuestros útiles? Extendí la vista sobre los montones de inmundicia. La opacidad chiclosa se entrevera en mil rasguños; las llantas y los trapos, la obsesidad maloliente, la carne inflamada del detritus, se extienden enterrados por los cauces de asfalto; y pude ver algunas cicatrices, que eran cuerpos abrazados, manos de cuerda, bocas abiertas, y supe de ellos. No puedo dar idea de los monumentos alegóricos que sobre los desperdicios se han construido, en honor de los economistas del pasado. El dedicado a las Armonías de Bastiat, es especialmente grotesco. Entre las páginas de Stevenson, un paquete de semillas de hortaliza. Las he estado metiendo en la tierra, ¡con qué gran cariño!... Ahí pasa otra vez el mensajero: «USEN TODO... TODO... TODO» Ahora, ahora un hongo azul que luce penachos de sombra y me ahoga en el rumor de los cristales rotos... Estoy sentado en una playa que antes -si recuerdo algo de geografía- no bañaba mar alguno. No hay más muebles en el universo que dos estrellas, las olas y arena. He tomado unas ramas secas; las froto, durante mucho tiempo... ah, la primera chispa... La muñeca reina I Vine porque aquella tarjeta, tan curiosa, me hizo recordar su existencia. La encontré en un libro olvidado cuyas páginas habían reproducido un espectro de la caligrafía infantil. Estaba acomodando, después de mucho tiempo de no hacerlo, mis libros. Iba de sorpresa en sorpresa, pues algunos, colocados en las estanterías más altas, no fueron leídos durante mucho tiempo. Tanto, que el filo de las hojas se había granulado, de manera que sobre mis palmas abiertas cayó una mezcla de polvo de oro y escama grisácea, evocadora del barniz que cubre ciertos cuerpos entrevistos primero en los sueños y después en la decepcionante realidad de la primera función de ballet a la que somos conducidos. Era un libro de mi infancia -acaso de la de muchos niños- y relataba una serie de historias ejemplares más o menos truculentas que poseían la virtud de arrojarnos sobre las rodillas de nuestros mayores para preguntarles, una y otra vez, ¿por qué? Los hijos que son desagradecidos con sus padres, las mozas que son raptadas por caballerangos y regresan avergonzadas a la casa, así como las que de buen grado abandonan el hogar, los viejos que a cambio de una hipoteca vencida exigen la mano de la muchacha más dulce y adolorida de la familia amenazada, ¿por qué? No recuerdo las respuestas. Sólo sé que de entre las páginas manchadas cayó, revoloteando, una tarjeta blanca con la letra atroz de Amilamia: Amilamia no olbida a su amigito y me buscas aquí como te lo divujo. Y detrás estaba ese plano de un sendero que partía de la X que debía indicar, sin duda, la banca del parque donde yo, adolescente rebelde a la educación prescrita y tediosa, me olvidaba de los horarios de clase y pasaba varias horas leyendo libros que, si no fueron escritos por mí, me lo parecían: ¿cómo iba a dudar que sólo de mi imaginación podían surgir todos esos corsarios, todos esos correos del zar, todos esos muchachos, un poco más jóvenes que yo, que bogaban el día entero sobre una barcaza a lo largo de los grandes ríos americanos? Prendido al brazo de la banca como a un arzón milagroso, al principio no escuché los pasos ligeros que, después de correr sobre la grava del jardín, se detenían a mis espaldas. Era Amilamia y no supe cuánto tiempo me habría acompañado en silencio si su espíritu travieso, cierta tarde, no hubiese optado por hacerme cosquillas en la oreja con los vilanos de un amargón que la niña soplaba hacia mí con los labios hinchados y el ceño fruncido. Preguntó mi nombre y después de considerarlo con el rostro muy serio, me dijo el suyo con una sonrisa, si no cándida, tampoco demasiado ensayada. Pronto me di cuenta que Amilamia había encontrado, por así decirlo, un punto intermedio de expresión entre la ingenuidad de sus años y las formas de mímica adulta que los niños bien educados deben conocer, sobre todo para los momentos solemnes de la presentación y la despedida. La gravedad de Amilamia, más bien, era un don de su naturaleza, al grado de que sus momentos de espontaneidad, en contraste, parecían aprendidos. Quiero recordarla, una tarde y otra, en una sucesión de imágenes fijas que acaban por sumar a Amilamia entera. Y no deja de sorprenderme que no pueda pensar en ella como realmente fue, o como en verdad se movía, ligera, interrogante, mirando de un lado a otro sin cesar. Debo recordarla detenida para siempre, como en un álbum. Amilamia a lo lejos, un punto en el lugar donde la loma caía, desde un lago de tréboles, hacia el prado llano donde yo leía sentado sobre la banca: un punto de sombra y sol fluyentes y una mano que me saludaba desde allá arriba. Amilamia detenida en su carrera loma abajo, con la falda blanca esponjada y los calzones de florecillas apretados con ligas alrededor de los muslos, con la boca abierta y los ojos entrecerrados porque la carrera agitaba el aire y la niña lloraba de gusto. Amilamia sentada bajo los eucaliptos, fingiendo un llanto para que yo me acercara a ella. Amilamia boca abajo con una flor entre las manos: los pétalos de un amento que, descubrí más tarde, no crecía en este jardín, sino en otra parte, quizás en el jardín de la casa de Amilamia, pues la única bolsa de su delantal de cuadros azules venía a menudo llena de esas flores blancas. Amilamia viéndome leer, detenida con ambas manos a los barrotes de la banca verde, inquiriendo con los ojos grises: recuerdo que nunca me preguntó qué cosa leía, como si pudiese adivinar en mis ojos las imágenes nacidas de las páginas. Amilamia riendo con placer cuando yo la levantaba del talle y la hacía girar sobre mi cabeza y ella parecía descubrir otra perspectiva del mundo en ese vuelo lento. Amilamia dándome la espalda y despidiéndose con el brazo en alto y los dedos alborotados. Y Amilamia en las mil posturas que adoptaba alrededor de mi banca: colgada de cabeza, con las piernas al aire y los calzones abombados; sentada sobre la grava, con las piernas cruzadas y la barbilla apoyada en el mentón; recostada sobre el pasto, exhibiendo el ombligo al sol; tejiendo ramas de los árboles, dibujando animales en el lodo con una vara, lamiendo los barrotes de la banca, escondida bajo el asiento, quebrando sin hablar las cortezas sueltas de los troncos añosos, mirando fijamente el horizonte más allá de la colina, canturreando con los ojos cerrados, imitando las voces de pájaros, perros, gatos, gallinas, caballos. Todo para mí, y sin embargo, nada. Era su manera de estar conmigo, todo esto que recuerdo, pero también su manera de estar a solas en el parque. Sí; quizás la recuerdo fragmentariamente porque mi lectura alternaba con la contemplación de la niña mofletuda, de cabello liso y cambiante con los reflejos de la luz: ora pajizo, ora de un castaño quemado. Y sólo hoy pienso que Amilamia, en ese momento, establecía el otro punto de apoyo para mi vida, el que creaba la tensión entre mi propia infancia irresuelta y el mundo abierto, la tierra prometida que empezaba a ser mía en la lectura. Entonces no. Entonces soñaba con las mujeres de mis libros, con las hembras -la palabra me trastornaba- que asumían el disfraz de la Reina para comprar el collar en secreto, con las invenciones mitológicas -mitad seres reconocibles, mitad salamandras de pechos blancos y vientres húmedos- que esperaban a los monarcas en sus lechos. Y así, imperceptiblemente, pasé de la indiferencia hacia mi compañía infantil a una aceptación de la gracia y gravedad de la niña, y de allí a un rechazo impensado de esa presencia inútil. Acabó por irritarme, a mí que ya tenía catorce años, esa niña de siete que no era, aún, la memoria y su nostalgia, sino el pasado y su actualidad. Me habla dejado arrastrar por una flaqueza. Juntos habíamos corrido, tomados de la mano, por el prado. Juntos habíamos sacudido los pinos y recogido las piñas que Amilamia guardaba con celo en la bolsa del delantal. Juntos habíamos fabricado barcos de papel para seguirlos, alborozados, al borde de la acequia. Y esa tarde, cuando juntos rodamos por la colina, en medio de gritos de alegría, y al pie de ella caímos juntos, Amilamia sobre mi pecho, yo con el cabello de la niña en mis labios, y sentí su jadeo en mi oreja y sus bracitos pegajosos de dulce alrededor de mi cuello, le retiré con enojo los brazos y la dejé caer. Amilamia lloró, acariciándose la rodilla y el codo heridos, y yo regresé a mi banca. Luego Amilamia se fue y al día siguiente regresó, me entregó el papel sin decir palabra y se perdió, canturreando, en el bosque. Dudé entre rasgar la tarjeta o guardarla en las páginas del libro. Las tardes de la granja. Hasta mis lecturas se estaban infantilizando al lado de Amilamia. Ella no regresó al parque. Yo, a los pocos días, salí de vacaciones y después regresé a los deberes del primer año de bachillerato. Nunca la volví a ver. II Y ahora, casi rechazando la imagen que es desacostumbrada sin ser fantástica y por ser real es más dolorosa, regreso a ese parque olvidado y, detenido ante la alameda de pinos y eucaliptos, me doy cuenta de la pequeñez del recinto boscoso, que mi recuerdo se ha empeñado en dibujar con una amplitud que pudiera dar cabida al oleaje de la imaginación. Pues aquí habían nacido, hablado y muerto Strogoff y Huckleberry, Milady de Winter y Genoveva de Brabante: en un pequeño jardín rodeado de rejas mohosas, plantado de escasos árboles viejos y descuidados, adornado apenas con una banca de cemento que imita la madera y que me obliga a pensar que mi hermosa banca de hierro forjado, pintada de verde, nunca existió o era parte de mi ordenado delirio retrospectivo. Y la colina... ¿Cómo pude creer que era eso, el promontorio que Amilamia bajaba y subía durante sus diarios paseos, la ladera empinada por donde rodábamos juntos? Apenas una elevación de zacate pardo sin más relieve que el que mi memoria se empeñaba en darle. Me buscas aquí como te lo divujo. Entonces habría que cruzar el jardín, dejar atrás el bosque, descender en tres zancadas la elevación, atravesar ese breve campo de avellanos -era aquí, seguramente, donde la niña recogía los pétalos blancos-, abrir la reja rechinante del parque y súbitamente recordar, saber, encontrarse en la calle, darse cuenta de que todas aquellas tardes de la adolescencia, como por milagro, habían logrado suspender los latidos de la ciudad circundante, anular esa marea de pitazos, campanadas, voces, llantos, motores, radios, imprecaciones: ¿cuál era el verdadero imán: el jardín silencioso o la ciudad febril? Espero el cambio de luces y paso a la otra acera sin dejar de mirar el iris rojo que detiene el tránsito. Consulto el papelito de Amilamia. Al fin y al cabo, ese plano rudimentario es el verdadero imán del momento que vivo, y sólo pensarlo me sobresalta. Mi vida, después de las tardes perdidas de los catorce años, se vio obligada a tomar los cauces de la disciplina y ahora, a los veintinueve, debidamente diplomado, dueño de un despacho, asegurado de un ingreso módico, soltero aún, sin familia que mantener, ligeramente aburrido de acostarme con secretarias, apenas excitado por alguna salida eventual al campo o a la playa, carecía de una atracción central como las que antes me ofrecieron mis libros, mi parque y Amilamia. Recorro la calle de este suburbio chato y gris. Las casas de un piso se suceden monótonamente, con sus largas ventanas enrejadas y sus portones de pintura descascarada. Apenas el rumor de ciertos oficios rompe la uniformidad del conjunto. El chirreo de un afilador aquí, el martilleo de un zapatero allá. En las cerradas laterales, juegan los niños del barrio. La música de un organillo llega a mis oídos, mezclada con las voces de las rondas. Me detengo un instante a verlos, con la sensación, también fugaz, de que entre esos grupos de niños estaría Amilamia, mostrando impúdicamente sus calzones floreados, colgada de las piernas desde un balcón, afecta siempre a sus extravagancias acrobáticas, con la bolsa del delantal llena de pétalos blancos. Sonrío y por vez primera quiero imaginar a la señorita de veintidós años que, si aún vive en la dirección apuntada, se reirá de mis recuerdos o acaso habrá olvidado las tardes pasadas en el jardín. La casa es idéntica a las demás. El portón, dos ventanas enrejadas, con los batientes cerrados. Un solo piso, coronado por un falso barandal neoclásico que debe ocultar los menesteres de la azotea: la ropa tendida, los tinacos de agua, el cuarto de criados, el corral. Antes de tocar el timbre, quiero desprenderme de cualquier ilusión. Amilamia ya no vive aquí. ¿Por qué iba a permanecer quince años en la misma casa? Además, pese a su independencia y soledad prematuras, parecía una niña bien educada, bien arreglada, y este barrio ya no es elegante; los padres de Amilamia, sin duda, se han mudado. Pero quizás los nuevos inquilinos saben a dónde. Aprieto el timbre y espero. Vuelvo a tocar. Ésa es otra contingencia: que nadie esté en casa. Y yo, ¿sentiré otra vez la necesidad de buscar a mi amiguita? No, porque ya no será posible abrir un libro de la adolescencia y encontrar, al azar, la tarjeta de Amilamia. Regresaría a la rutina, olvidaría el momento que sólo importaba por su sorpresa fugaz. Vuelvo a tocar. Acerco la oreja al portón y me siento sorprendido: una respiración ronca y entrecortada se deja escuchar del otro lado; el soplido trabajoso, acompañado por un olor desagradable a tabaco rancio, se filtra por los tablones resquebrajados del zaguán. -Buenas tardes. ¿Podría decirme...? Al escuchar mi voz, la persona se retira con pasos pesados e inseguros. Aprieto de nuevo el timbre, esta vez gritando: -¡Oiga! ¡Ábrame! ¿Qué le pasa? ¿No me oye? No obtengo respuesta. Continúo tocando el timbre, sin resultados. Me retiro del portón, sin alejar la mirada de las mínimas rendijas, como si la distancia pudiese darme perspectiva e incluso penetración. Con toda la atención fija en esa puerta condenada, atravieso la calle caminando hacia atrás; un grito agudo me salva a tiempo, seguido de un pitazo prolongado y feroz, mientras yo, aturdido, busco a la persona cuya voz acaba de salvarme, sólo veo el automóvil que se aleja por la calle y me abrazo a un poste de luz, a un asidero que, más que seguridad, me ofrece un punto de apoyo para el paso súbito de la sangre helada a la piel ardiente, sudorosa. Miro hacia la casa que fue, era, debía ser la de Amilamia. Allá, detrás de la balaustrada, como lo sabía, se agita la ropa tendida. No sé qué es lo demás: camisones, pijamas, blusas, no sé; yo veo ese pequeño delantal de cuadros azules, tieso, prendido con pinzas al largo cordel que se mece entre una barra de fierro y un clavo del muro blanco de la azotea. III En el Registro de la Propiedad me han dicho que ese terreno está a nombre de un señor R. Valdivia, que alquila la casa. ¿A quién? Eso no lo saben. ¿Quién es Valdivia? Ha declarado ser comerciante. ¿Dónde vive? ¿Quién es usted?, me ha preguntado la señorita con una curiosidad altanera. No he sabido presentarme calmado y seguro. El sueño no me alivió de la fatiga nerviosa. Valdivia. Salgo del Registro y el sol me ofende. Asocio la repugnancia que me provoca el sol brumoso y tamizado por las nubes bajas -y por ello más intenso- con el deseo de regresar al parque sombreado y húmedo. No, no es más que el deseo de saber si Amilamia vive en esa casa y por qué se me niega la entrada. Pero lo que debo rechazar, cuanto antes, es la idea absurda que no me permitió cerrar los ojos durante la noche. Haber visto el delantal secándose en la azotea, el mismo en cuya bolsa guardaba las flores, y creer por ello que en esa casa vivía una niña de siete años que yo había conocido catorce o quince antes... Tendría una hijita. Sí. Amilamia, a los veintidós años, era madre de una niña que quizás se vestía igual, se parecía a ella, repetía los mismos juegos, ¿quién sabe?, iba al mismo parque. Y cavilando llego de nuevo hasta el portón de la casa. Toco el timbre y espero el resuello agudo del otro lado de la puerta. Me he equivocado. Abre la puerta una mujer que no tendrá más de cincuenta años. Pero envuelta en un chal, vestida de negro y con zapatos de tacón bajo, sin maquillaje, con el pelo estirado hasta la nuca, entrecano, parece haber abandonado toda ilusión o pretexto de juventud y me observa con ojos casi crueles de tan indiferentes. -¿Deseaba? -Me envía el señor Valdivia. -Toso y me paso una mano por el pelo. Debí recoger mi cartapacio en la oficina. Me doy cuenta de que sin él no interpretaré bien mi papel. -¿Valdivia? -La mujer me interroga sin alarma; sin interés. -Sí. El dueño de la casa. Una cosa es clara: la mujer no delatará nada en el rostro. Me mira impávida. -Ah sí. El dueño de la casa. -¿Me permite?... Creo que en las malas comedias el agente viajero adelanta un pie para impedir que le cierren la puerta en las narices. Yo lo hago, pero la señora se aparta y con un gesto de la mano me invita a pasar a lo que debió ser una cochera. Al lado hay una puerta de cristal y madera despintada. Camino hacia ella, sobre los azulejos amarillos del patio de entrada, y vuelvo a preguntar, dando la cara a la señora que me sigue con paso menudo: -¿Por aquí? La señora asiente y por primera vez observo que entre sus manos blancas lleva una camándula con la que juguetea sin cesar. No he vuelto a ver esos viejos rosarios desde mi infancia y quiero comentarlo, pero la manera brusca y decidida con que la señora abre la puerta me impide la conversación gratuita. Entramos a un aposento largo y estrecho. La señora se apresura a abrir los batientes, pero la estancia sigue ensombrecida por cuatro plantas perennes que crecen en los macetones de porcelana y vidrio incrustado. Sólo hay en la sala un viejo sofá de alto respaldo enrejado de bejuco y una mecedora. Pero no son los escasos muebles o las plantas lo que llama mi atención. La señora me invita a tomar asiento en el sofá antes de que ella lo haga en la mecedora. A mi lado, sobre el bejuco, hay una revista abierta. -El señor Valdivia se excusa de no haber venido personalmente. La señora se mece sin pestañear. Miro de reojo esa revista de cartones cómicos. -La manda saludar y... Me detengo, esperando una reacción de la mujer. Ella continúa meciéndose. La revista está garabateada con un lápiz rojo. -...y me pide informarle que piensa molestarla durante unos cuantos días... Mis ojos buscan rápidamente. -...Debe hacerse un nuevo avalúo de la casa para el catastro. Parece que no se hace desde... ¿Ustedes llevan viviendo aquí...? Sí; ese lápiz labial romo está tirado debajo del asiento. Y si la señora sonríe lo hace con las manos lentas que acarician la camándula: allí siento, por un instante, una burla veloz que no alcanza a turbar sus facciones. Tampoco esta vez me contesta. -...¿por lo menos quince años, no es cierto...? No afirma. No niega. Y en sus labios pálidos y delgados no hay la menor señal de pintura... -...¿usted, su marido y...? Me mira fijamente, sin variar de expresión, casi retándome a que continúe. Permanecemos un instante en silencio, ella jugueteando con el rosario, yo inclinado hacia adelante, con las manos sobre las rodillas. Me levanto. -Entonces, regresaré esta misma tarde con mis papeles... La señora asiente mientras, en silencio, recoge el lápiz labial, toma la revista de caricaturas y los esconde entre los pliegues del chal. IV La escena no ha cambiado. Esta tarde, mientras yo apunto cifras imaginarias en un cuaderno y finjo interés en establecer la calidad de las tablas opacas del piso y la extensión de la estancia, la señora se mece y roza con las yemas de los dedos los tres dieces del rosario. Suspiro al terminar el supuesto inventario de la sala y le pido que pasemos a otros lugares de la casa. La señora se incorpora, apoyando los brazos largos y negros sobre el asiento de la mecedora y ajustándose el chal a las espaldas estrechas y huesudas. Abre la puerta de vidrio opaco y entramos a un comedor apenas más amueblado. Pero la mesa con patas de tubo, acompañada de cuatro sillas de níquel y hulespuma, ni siquiera poseen el barrunto de distinción de los muebles de la sala. La otra ventana enrejada, con los batientes cerrados, debe iluminar en ciertos momentos este comedor de paredes desnudas, sin cómodas ni repisas. Sobre la mesa sólo hay un frutero de plástico con un racimo de uvas negras, dos melocotones y una corona zumbante de moscas. La señora, con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo, se detiene detrás de mí. Me atrevo a romper el orden: es evidente que las estancias comunes de la casa nada me dirán sobre lo que deseo saber. -¿No podríamos subir a la azotea? -pregunto-. Creo que es la mejor manera de cubrir la superficie total. La señora me mira con un destello fino y contrastado, quizás, con la penumbra del comedor. -¿Para qué? -dice, por fin-. La extensión la sabe bien el señor... Valdivia... Y esas pausas, una antes y otra después del nombre del propietario, son los primeros indicios de que algo, al cabo, turba a la señora y la obliga, en defensa, a recurrir a cierta ironía. -No sé -hago un esfuerzo por sonreír-. Quizás prefiero ir de arriba hacia abajo y no... -mi falsa sonrisa se va derritiendo-... de abajo hacia arriba. -Usted seguirá mis indicaciones -dice la señora con los brazos cruzados sobre el regazo y la cruz de plata sobre el vientre oscuro. Antes de sonreír débilmente, me obligo a pensar que en la penumbra mis gestos son inútiles, ni siquiera simbólicos. Abro con un crujido de la pasta el cuaderno y sigo anotando con la mayor velocidad posible, sin apartar la mirada, los números y apreciaciones de esta tarea cuya ficción -me lo dice el ligero rubor de las mejillas, la definida sequedad de la lengua- no engaña a nadie. Y al llenar la página cuadriculada de signos absurdos de raíces cuadradas y fórmulas algebraicas, me pregunto qué cosa me impide ir al grano, preguntar por Amilamia y salir de aquí con una respuesta satisfactoria. Nada. Y sin embargo, tengo la certeza de que por ese camino, si bien obtendría un respuesta, no sabría la verdad. Mi delgada y silenciosa acompañante tiene una silueta que en la calle no me detendría a contemplar, pero que en esta casa de mobiliario ramplón y habitantes ausentes, deja de ser un rostro anónimo de la ciudad para convertirse en un lugar común del misterio Tal es la paradoja, y si las memorias de Amilamia han despertado otra vez mi apetito de imaginación seguiré las reglas del juego, agotaré las apariencia y no reposaré hasta encontrar la respuesta -quizá simple y clara, inmediata y evidente- a través de los inesperados velos que la señora del rosario tiende en mi camino. ¿Le otorgo a mi anfitriona renuente una extrañeza gratuita? Si es así, sólo gozaré más en los laberintos de mi invención. Y la moscas zumban alrededor del frutero, pero se posan sobre ese punto herido del melocotón, ese trozo mordisqueado -me acerco con el pretexto de mis notas- por unos dientecillos que han dejado su huella en la piel aterciopelada y la carne ocre de la fruta. No miro hacia donde está la señora. Finjo que sigo anotando. La fruta parece mordida pero no tocada. Me agacho para verla mejor, apoyo las manos sobre la mesa, adelanto los labios como si quisiera repetir el acto de morder sin tocar. Bajo los ojos y veo otra huella cerca de mi pies: la de dos llantas que me parecen de bicicleta, dos tiras de goma impresas sobre el piso de madera despintada que llegan hasta el filo de la mesa y luego se retiran, cada vez más débiles, a lo largo del piso, hacía donde está la señora... Cierro mi libro de notas. -Continuemos, señora. Al darle la cara, la encuentro de pie con las manos sobre el respaldo de una silla Delante de ella, sentado, tose el humo de su cigarrillo negro un hombre de espaldas cargadas y mirar invisible: los ojos están escondidos por esos párpados arrugados, hinchados, gruesos y colgantes similares a un cuello de tortuga vieja, que no obstante parece seguir mis movimientos. Las mejillas mal afeitadas, hendidas por mil surcos grises, cuelgan de los pómulos salientes y las manos verdosas están escondidas entre las axilas: viste una camisa burda, azul, y su pelo revuelto semeja, por lo rizado, un fondo de barco cubierto de caramujos. No se mueve y el signo real de su existencia es ese jadeo difícil (como si la respiración debiera vencer los obstáculos de una y otra compuerta de flema, irritación, desgaste) que ya había escuchado entre los resquicios del zaguán. Ridículamente, murmuró: -Buenas tardes... -y me dispongo a olvidarlo todo: el misterio, Amilamia, el avalúo, las pistas. La aparición de este lobo asmático justifica un pronta huida. Repito "Buenas tardes", ahora en son de despedida. La máscara de la tortuga se desbarata en una sonrisa atroz: cada poro de esa carne parece fabricado de goma quebradiza, de hule pintado y podrido. El brazo se alarga y me detiene. -Valdivia murió hace cuatro años -dice el hombre con esa voz sofocada, lejana, situada en las entrañas y no en la laringe: una voz tipluda y débil. Arrestado por esa garra fuerte, casi dolorosa, me digo que es inútil fingir. Los rostros de cera y caucho que me observan nada dicen y por eso puedo, a pesar de todo, fingir por última vez, inventar que me hablo a mí mismo cuando digo: -Amilamia... Sí: nadie habrá de fingir más. El puño que aprieta mi brazo afirma su fuerza sólo por un instante, en seguida afloja y al fin cae, débil y tembloroso, antes de levantarse y tomar la mano de cera que le tocaba el hombro: la señora, perpleja por primera vez, me mira con los ojos de un ave violada y llora con un gemido seco que no logra descomponer el azoro rígido de sus facciones. Los ogros de mi invención, súbitamente, son dos viejos solitarios, abandonados, heridos, que apenas pueden confortarse al unir sus manos con un estremecimiento que me llena de vergüenza. La fantasía me trajo hasta este comedor desnudo para violar la intimidad y el secreto de dos seres expulsados de la vida por algo que yo no tenía el derecho de compartir. Nunca me he despreciado tanto. Nunca me han faltado las palabras de manera tan burda. Cualquier gesto es vano: ¿voy a acercarme, voy a tocarlos, voy a acariciar la cabeza de la señora, voy a pedir excusas por mi intromisión? Me guardo el libro de notas en la bolsa del saco. Arrojo al olvido todas las pistas de mi historia policial: la revista de dibujos, el lápiz labial, la fruta mordida, las huellas de la bicicleta, el delantal de cuadros azules... Decido salir de esta casa sin decir nada. El viejo, detrás de los párpados gruesos, ha debido fijarse en mí. El resuello tipludo me dice: -¿Usted la conoció? Ese pasado tan natural, que ellos deben usar a diario, acaba por destruir mis ilusiones. Allí está la respuesta. Usted la conoció. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años habrá vivido el mundo sin Amilamia, asesinada primero por mi olvido, resucitada, apenas ayer, por una triste memoria impotente? ¿Cuándo dejaron esos ojos grises y serios de asombrarse con el deleite de un jardín siempre solitario? ¿Cuándo esos labios de hacer pucheros o de adelgazarse en aquella seriedad ceremoniosa con la que, ahora me doy cuenta, Amilamia descubría y consagraba las cosas de una vida que, acaso, intuía fugaz? -Sí, jugamos juntos en el parque. Hace mucho. -¿Qué edad tenía ella? -dice, con la voz aún más apagada, el viejo. -Tendría siete años. Sí, no más de siete. La voz de la mujer se levanta, junto con los brazos que parecen implorar: -¿Cómo era, señor? Díganos cómo era, por favor... Cierro los ojos. -Amilamia también es mi recuerdo. Sólo podría compararla a las cosas que ella tocaba, traía y descubría en el parque. Sí. Ahora la veo, bajando por la loma. No, no es cierto que sea apenas una elevación de zacate. Era una colina de hierba y Amilamia había trazado un sendero con sus idas y venidas y me saludaba desde lo alto antes de bajar, acompañada por la música, sí, la música de mis ojos, las pinturas de mi olfato, los sabores de mi oído, los olores de mi tacto... mi alucinación... ¿me escuchan?... bajaba saludando, vestida de blanco, con un delantal de cuadros azules... el que ustedes tienen tendido en la azotea... Toman mis brazos y no abro los ojos. -¿Cómo era, señor? -Tenía los ojos grises y el color del pelo le cambiaba con los reflejos del sol y la sombra de los árboles... Me conducen suavemente, los dos; escucho el resuello del hombre, el golpe de la cruz del rosario contra el cuerpo de la mujer... -Díganos, por favor... -El aire la hacía llorar cuando corría; llegaba hasta mi banca con las mejillas plateadas por un llanto alegre... No abro los ojos. Ahora subimos. Dos, cinco, ocho, nueve, doce peldaños. Cuatro manos guían mi cuerpo. -¿Cómo era, cómo era? -Se sentaba bajo los eucaliptos y hacía trenzas con las ramas y fingía el llanto para que yo dejara mi lectura y me acercara a ella. Los goznes rechinan. El olor lo mata todo: dispersa los demás sentidos, toma asiento como un mogol amarillo en el trono de mi alucinación, pesado como un cofre, insinuante como el crujir de una seda drapeada, ornamentado como un cetro turco, opaco como una veta honda y perdida, brillante como una estrella muerta. Las manos me sueltan. Más que el llanto, es el temblor de los viejos lo que me rodea. Abro lentamente los ojos: dejo que el mareo líquido de mi córnea primero, en seguida la red de mis pestañas, descubran el aposento sofocado por esa enorme batalla de perfumes, de vahos y escarchas de pétalos casi encarnados, tal es la presencia de las flores que aquí, sin duda, poseen una piel viviente: dulzura del jaramago, náusea del ásaro, tumba del nardo, templo de la gardenia: la pequeña recámara sin ventanas, iluminada por las uñas incandescentes de los pesados cirios chisporroteantes, introduce su rastro de cera y flores húmedas hasta el centro del plexo y sólo de allí, del sol de la vida, es posible revivir para contemplar, detrás de los cirios y entre las flores dispersas, el cúmulo de juguetes usados, los aros de colores y los globos arrugados, sin aire, viejas ciruelas transparentes; los caballos de madera con las crines destrozadas, los patines del diablo, las muñecas despelucadas y ciegas, los osos vaciados de serrín, los patos de hule perforado, los perros devorados por la polilla, las cuerdas de saltar roldas, los jarrones de vidrio repletos de dulces secos, los zapatitos gastados, el triciclo -¿tres ruedas?; no; dos; y no de bicicleta; dos ruedas paralelas, abajo, los zapatitos de cuero y estambre; y al frente, al alcance de mi mano, el pequeño féretro levantado sobre cajones azules decorados con flores de papel, esta vez flores de la vida, claveles y girasoles, amapolas y tulipanes, pero como aquéllas, las de la muerte, parte de un asativo que cocía todos los elementos de este invernadero funeral en el que reposa, dentro del féretro plateado y entre las sábanas de seda negra y junto al acolchado de raso blanco, ese rostro inmóvil y sereno, enmarcado por una cofia de encaje, dibujado con tintes de color de rosa: cejas que el más leve pincel trazó, párpados cerrados, pestañas reales, gruesas, que arrojan una sombra tenue sobre las mejillas tan saludables como en los días del parque. Labios serios, rojos, casi en el puchero de Amilamia cuando fingía un enojo para que yo me acercara a jugar. Manos unidas sobre el pecho. Una camándula, idéntica a la de la madre, estrangulando ese cuello de pasta. Mortaja blanca y pequeña del cuerpo impúber, limpio, dócil. Los viejos se han hincado, sollozando. Yo alargo la mano y rozo con los dedos el rostro de porcelana de mi amiga. Siento el frío de esas facciones dibujadas, de la muñeca-reina que preside los fastos de esta cámara real de la muerte. Porcelana, pasta y algodón. Amilamia no olbida a su amigito y me buscas aquí como te lo divujo. Aparto los dedos del falso cadáver. Mis huellas digitales quedan sobre la tez de la muñeca. Y la náusea se insinúa en mi estómago, depósito del humo de los cirios y la peste del ásaro en el cuarto encerrado. Doy la espalda al túmulo de Amilamia. La mano de la señora toca mi brazo. Sus ojos desorbitados no hacen temblar la voz apagada: -No vuelva, señor. Si de veras la quiso, no vuelva más. Toco la mano de la madre de Amilamia, veo con los ojos mareados la cabeza del viejo, hundida entre sus rodillas, y salgo del aposento a la escalera, a la sala, al patio, a la calle. V Si no un año, sí han pasado nueve o diez meses. La memoria de aquella idolatría ha dejado de espantarme. He perdido el olor de las flores y la imagen de la muñeca helada. La verdadera Amilamia ya regresó a mi recuerdo y me he sentido, si no contento, sano otra vez: el parque, la niña viva, mis horas de lectura adolescente, han vencido a los espectros de un culto enfermo. La imagen de la vida es más poderosa que la otra. Me digo que viviré para siempre con mi verdadera Amilamia, vencedora de la caricatura de la muerte. Y un día me atrevo a repasar aquel cuaderno de hojas cuadriculadas donde apunté los datos falsos del avalúo. Y de sus páginas, otra vez, cae la tarjeta de Amilamia con su terrible caligrafía infantil y su plano para ir del parque a la casa. Sonrío al recogerla. Muerdo uno de los bordes, pensando que los pobres viejos, a pesar de todo, aceptarían este regalo. Me pongo el saco y me anudo la corbata, chiflando. ¿Por qué no visitarlos y ofrecerles ese papel con la letra de la niña? Me acerco corriendo a la casa de un piso. La lluvia comienza a caer en gotones aislados que hacen surgir de la tierra, con una inmediatez mágica, ese olor de bendición mojada que parece remover los humus y precipitar las fermentaciones de todo lo que existe con una raíz en el polvo. Toco el timbre. El aguacero arrecia e insisto. Una voz chillona grita: ¡Voy!, y espero que la figura de la madre, con su eterno rosario, me reciba. Me levanto las solapas del saco. También mi ropa, mi cuerpo, transforman su olor al contacto con la lluvia. La puerta se abre. -¿Qué quiere usted? ¡Qué bueno que vino! Sobre la silla de ruedas, esa muchacha contrahecha detiene una mano sobre la perilla y me sonríe con una mueca inasible. La joroba del pecho convierte el vestido en una cortina del cuerpo: un trapo blanco al que, sin embargo, da un aire de coquetería el delantal de cuadros azules. La pequeña mujer extrae de la bolsa del delantal una cajetilla de cigarros y enciende uno con rapidez, manchando el cabo con los labios pintados de color naranja. El humo le hace guiñar los hermosos ojos grises. Se arregla el pelo cobrizo, apajado, peinado a la permanente, sin dejar de mirarme con un aire inquisitivo y desolado, pero también anhelante, ahora miedoso. -No, Carlos. Vete. No vuelvas más. Y desde la casa escucho, al mismo tiempo, el resuello tipludo del viejo, cada vez más cerca: -¿Dónde estás? ¿No sabes que no debes contestar las llamadas? ¡Regresa! ¡Engendro del demonio! ¿Quieres que te azote otra vez? Y el agua de la lluvia me escurre por la frente, por las mejillas, por la boca, y las pequeñas manos asustadas dejan caer sobre las losas húmedas la revista de historietas. JUAN CARLOS ONETTI Bienvenido, Bob Es seguro que cada día estará más viejo, más lejos del tiempo en que se llamaba Bob, del pelo rubio colgando en la sien, la sonrisa y los lustrosos ojos de cuando entraba silenciosamente en la sala, murmurando un saludo o moviendo un poco la mano cerca de la oreja, e iba a sentarse bajo la lámpara, cerca del piano, con un libro o simplemente quieto y aparte, abstraído, mirándonos durante una hora sin un gesto en la cara, moviendo de vez en cuando los dedos para manejar el cigarrillo y limpiar de cenizas la solapa de sus trajes claros. Igualmente lejos -ahora que se llama Roberto y se emborracha con cualquier cosa, protegiéndose la boca con la mano sucia cuando toso- del Bob que tomaba cerveza, dos vasos solamente en la más larga de las noches, con una pila de monedas de diez sobre su mesa de la cantina del club, para gastar en la máquina de discos. Casi siempre solo, escuchando jazz, la cara soñolienta, dichosa y pálida, moviendo apenas la cabeza para saludarme cuando yo pasaba, siguiéndome con los ojos tanto tiempo como yo me quedara, tanto tiempo como me fuera posible soportar su mirada azul detenida incansablemente en mí, manteniendo sin esfuerzo el intenso desprecio y la burla más suave. También con algún otro muchacho, los sábados, alguno tan rabiosamente joven como él, con quien conversaba de solos, trompas y coros y de la infinita ciudad que Bob construiría sobre la costa cuando fuera arquitecto. Se interrumpía al verme pasar para hacerme el breve saludo y no sacar los ojos de mi cara, resbalando palabras apagadas y sonrisas por una punta de la boca hacia el compañero que terminaba siempre por mirarme y duplicar en silencio el silencio y la burla. A veces me sentía fuerte y trataba de mirarlo: apoyaba la cara en una mano y fumaba encima de mi copa mirándolo sin pestañear, sin apartar la atención de mi rostro que debía sostenerse frío, un poco melancólico. En aquel tiempo Bob era muy parecido a Inés; podía ver algo de ella en su cara a través del salón del club, y acaso alguna noche lo haya mirado como la miraba a ella. Pero casi siempre prefería olvidar los ojos de Bob y me sentaba de espaldas a él y miraba las bocas de los que hablaban en mi mesa, a veces callado y triste para que él supiera que había en mí algo más que aquello por lo que había juzgado, algo próximo a él; a veces me ayudaba con unas copas y pensaba "querido Bob, andá a contárselo a tu hermanita", mientas acariciaba las manos de las muchachas que estaban sentadas a mi mesa o estiraba una teoría sobre cualquier cosa, para que ellas rieran y Bob lo oyera. Pero ni la actitud ni la mirada de Bob mostraban ninguna alteración en aquel tiempo, hiciera yo lo que hiciera. Sólo recuerdo esto como prueba de que él anotaba mis comedias en la cantina. Tenía un impermeable cerrado hasta el cuello, las manos en los bolsillos. Me saludó moviendo la cabeza, miró alrededor enseguida y avanzó en la habitación como si me hubiera suprimido con la rápida cabezada: lo vi moverse dando vueltas a la mesa, sobre la alfombra, andando sobre ella con sus amarillentos zapatos de goma. Tocó una flor con un dedo, se sentó en el borde de la mesa y se puso a fumar mirando el florero, el sereno perfil puesto hacia mí, un poco inclinado, flojo y pensativo. Imprudentemente -yo estaba de pie recostado contra el piano- empuje con mi mano izquierda una tecla grave y quedé ya obligado a repetir el sonido cada tres segundos, mirándolo. Yo no tenía por él más que odio y un vergonzante respeto, y seguí hundiendo la tecla, clavándola con una cobarde ferocidad en el silencio de la casa, hasta que repentinamente quedé situado afuera, observando la escena como si estuviera en lo alto de la escalera o en la puerta, viéndolo y sintiéndolo a él, Bob, silencioso y ausente junto al hilo de humo de su cigarrillo que subía temblando; sintiéndome a mí, alto y rígido, un poco patético, un poco ridículo en la penumbra, golpeando cada tres exactos segundos la tecla grave con mi índice. Pensé entonces que no estaba haciendo sonar el piano por una incomprensible bravata, sino que lo estaba llamando; que la profunda nota que tenazmente hacía renacer mi dedo en el borde de cada última vibración era, al fin encontrada, la única palabra pordiosera con que podía pedir tolerancia y comprensión a su juventud implacable. Él continuó inmóvil hasta que Inés golpeó la puerta del dormitorio antes de bajar a juntarse conmigo. Entonces Bob se enderezó y vino caminando con pereza hasta el otro extremo del piano, apoyó un codo, me miró un momento y después dijo con una hermosa sonrisa: "¿Esta noche es una noche de lecho o de whisky? ¿Ímpetu de salvación o salto en el vacío?". No podía contestarle nada, no podía deshacerle la cara de un golpe; dejé de tocar y fui retirando lentamente la mano del piano. Inés estaba en la mitad de la escalera cundo él me dijo: "Bueno, puede ser que usted improvise". El duelo duró tres o cuatro meses, y yo no podía dejar de ir por las noches al club recuerdo, de paso, que había campeonato de tenis por aquel tiempo- porque cuando me estaba por algún tiempo sin aparecer por allí, Bob saludaba mi regreso aumentando el desdén y la ironía en sus ojos y se acomodaba en el asiento con una mueca feliz. Cuando llegó el momento de que yo no pudiera desear otra solución que casarme con Inés cuanto antes, Bob y su táctica cambiaron. No sé cómo supo mi necesidad de casarme con su hermana y de cómo yo había abrazado esa necesidad con todas las fuerzas que me quedaban. Mi amor por aquella necesidad había suprimido el pasado y toda atadura con el presente. No reparaba entonces en Bob; pero poco tiempo después hube de recordar cómo había cambiado en aquella época y alguna vez quedé inmóvil, de pie en la esquina, insultándolo entre dientes, comprendiendo que entonces su cara había dejado de ser burlona y me enfrentaba con seriedad y un intenso cálculo, como se mira un peligro o una tarea compleja, como se trata de valorar el obstáculo y medirlo con las fuerzas de uno. Pero yo no le daba ya importancia y hasta llegué a pensar que en su cara inmóvil y fija estaba naciendo la comprensión por lo fundamental mío, por un viejo pasado de limpieza que la adorada necesidad de casarme con Inés extraía de debajo de los años y sucesos para acercarme a él. Después vi que estaba esperando la noche; pero lo vi recién cuando aquella noche llegó Bob y vino a sentarse a la mesa donde yo estaba solo y despidió al mozo con una seña. Esperé un rato mirándolo, era tan parecido a ella cuando movía las cejas; y la punta de la nariz, como a Inés, se le aplastaba un poco cuando conversaba. "Usted no va a casarse con Inés", dijo después. Lo miré, sonreí, dejé de mirarlo. "No, no se va a casar con ella porque una cosa así se puede evitar si hay alguien de veras resuelto a que se haga". Volví a sonreírme. "Hace unos años -le dije- eso me hubiera dado muchas ganas de casarme con Inés. Ahora no agrega ni saca. Pero puedo oírlo, si quiere explicarme...". Enderezó la cabeza y continuó mirándome en silencio; acaso tuviera prontas las frases y esperaba a que yo completara la mía para decirlas. "Si quiere explicarme por qué no quiere que yo me case con ella", pregunté lentamente y me recosté en la pared. Vi enseguida que yo no había sospechado nunca cuánto y con cuanta resolución me odiaba; tenía la cara pálida, con una sonrisa sujeta y apretada con los labios y dientes. "Habría que dividirlo por capítulos -dijo-, no terminaría en la noche". "Pero se puede decir en dos o tres palabras. Usted no se va a casar con ella porque usted es viejo y ella es joven. No sé si usted tiene treinta o cuarenta años, no importa. Pero usted es un hombre hecho, es decir deshecho, como todos los hombres a su edad cuando no son extraordinarios". Chupó el cigarrillo apagado, miró hacia la calle y volvió a mirarme; mi cabeza estaba apoyada contra la pared y seguía esperando. "Claro que usted tiene motivos para creer en lo extraordinario suyo. Creer que ha salvado muchas cosas del naufragio. Pero no es cierto". Me puse a fumar de perfil a él; me molestaba, pero no le creía; me provocaba un tibio odio, pero yo estaba seguro de que nada me haría dudar de mí mismo después de haber conocido la necesidad de casarme con Inés. No; estábamos en la misma mesa y yo era tan limpio y tan joven como él. "Usted puede equivocarse -le dije-. Si usted quiere nombrar algo de lo que hay deshecho en mí...". "No, no -dijo rápidamente-, no soy tan niño. No entro en ese juego. Usted es egoísta; es sensual de una sucia manera. Está atado a cosas miserables y son las cosas las que lo arrastran. No va a ninguna parte, no lo desea realmente. Es eso, nada más; usted es viejo y ella es joven. Ni siquiera debo pensar en ella frente a usted. Y usted pretende...". Tampoco entonces podía yo romperle la cara, así que resolví prescindir de él, fui al aparato de música, marqué cualquier cosa y puse una moneda. Volví despacio al asiento y escuché. La música era poco fuerte; alguien cantaba dulcemente en el interior de grandes pausas. A mi lado Bob estaba diciendo que ni siquiera él, alguien como él, era digno de mirar a Inés a los ojos. Pobre chico, pensé con admiración. Estuvo diciendo que en aquello que él llama vejez, lo más repugnante, lo que determinaba la descomposición era pensar por conceptos, englobar a las mujeres en la palabra mujer, empujarlas sin cuidado para que pudieran amoldarse al concepto hecho por una pobre experiencia. Pero -decía también- tampoco la palabra experiencia era exacta. No había ya experiencias, nada más que costumbre y repeticiones, nombres marchitos para ir poniendo a las cosas y un poco crearlas. Más o menos eso estuvo diciendo. Y yo pensaba suavemente si él caería muerto o encontraría la manera de matarme, allí mismo y enseguida, si yo le contara las imágenes que removía en mí al decir que ni siquiera él merecía tocar a Inés con la punta de un dedo, el pobre chico, o besar el extremo de sus vestidos, la huella de sus pasos o cosas así. Después de una pausa -la música había terminado y el aparato apagó las luces aumentando el silencio-, Bob dijo "nada más", y se fue con el andar de siempre, seguro, ni rápido ni lento. Si aquella noche el rostro de Inés se me mostró en las facciones de Bob, si en algún momento el fraternal parecido pudo aprovechar la trampa de un gesto para darme a Inés por Bob, fue aquella, entonces, la última vez que vi a la muchacha. Es cierto que volví a estar con ella dos noches después en la entrevista habitual, y un mediodía en un encuentro impuesto por mi desesperación, inútil, sabiendo de antemano que todo recurso de palabra y presencia sería inútil, que todos mis machacantes ruegos morirían de manera asombrosa, como si no hubieran sido nunca, disueltos en el enorme aire azul de la plaza, bajo el follaje de verde apacible en mitad de la buena estación. Las pequeñas y rápidas partes del rostro de Inés que me había mostrado aquella noche Bob, aunque dirigidas contra mí, unidas a la agresión, participaban del entusiasmo y el candor de la muchacha. Pero cómo hablar a Inés, cómo tocarla, convencerla a través de la repentina mujer apática de las dos últimas entrevistas. Cómo reconocerla o siquiera evocarla mirando a la mujer de largo cuerpo rígido en el sillón de su casa y en el banco de la plaza, de una igual rigidez resuelta y mantenida en las dos distintas horas y los dos parajes; la mujer de cuello tenso, los ojos hacia delante, la boca muerta, las manos plantadas en el regazo. Yo la miraba y era "no", sabía que era "no" todo el aire que la estaba rodeando. Nunca supe cuál fue la anécdota elegida por Bob para aquello; en todo caso, estoy seguro de que no mintió, de que entonces nada -ni Inés- podía hacerlo mentir. No vi más a Inés ni tampoco a su forma vacía y endurecida; supe que se casó y que no vive ya en Buenos Aires. Por entonces, en medio del odio y del sufrimiento me gustaba imaginar a Bob imaginando mis hechos y eligiendo la cosa justa o el conjunto de cosas que fue capaz de matarme en Inés y matarla a ella para mí. Ahora hace cerca de un año que veo a Bob casi diariamente, en el mismo café, rodeado de la misma gente. Cuando nos presentaron -hoy se llama Roberto- comprendí que el pasado no tiene tiempo y el ayer se junta allí con la fecha de diez años atrás. Algún gastado rastro de Inés había aún en su cara, y un movimiento de la boca de Bob alcanzó para que yo volviera a ver el alargado cuerpo de la muchacha, sus calmosos y desenvueltos pasos, y para que los mismos inalterados ojos azules volvieran a mirarme bajo un flojo peinado que cruzaba y sujetaba una cinta roja. Ausente y perdida para siempre, podía conservarse viviente e intacta, definitivamente inconfundible, idéntica a lo esencial suyo. Pero era trabajoso escarbar en la cara, las palabras y los gestos de Roberto para encontrar a Bob y poder odiarlo. La tarde del primer encuentro esperé durante horas a que se quedara solo o saliera para hablarle y golpearlo. Quieto y silencioso, espiando a veces su cara o evocando a Inés en las ventanas brillantes del café, compuse mañosamente las frases del insulto y encontré el paciente tono con que iba a decírselas, elegí el sitio de su cuerpo donde dar el primer golpe. Pero se fue al anochecer acompañado por tres amigos, y resolví esperar, como había esperado él años atrás, la noche propicia en que estuviera solo. Cuando volví a verlo, cuando iniciamos esta segunda amistad que espero no terminará ya nunca, dejé de pensar en toda forma de ataque. Quedó resuelto que no le hablaría jamás de Inés ni del pasado y que, en silencio, yo mantendría todo aquello viviente dentro de mí. Nada más que esto hago, casi todas las tardes, frente a Roberto y las caras familiares del café. Mi odio se conservará cálido y nuevo mientras pueda seguir viviendo y escuchando a Roberto; nadie sabe de mi venganza, pero la vivo, gozosa y enfurecida, un día y otro. Hablo con él, sonrío, fumo, tomo café. Todo el tiempo pensando en Bob, en su pureza, su fe, en la audacia de sus pasados sueños. Pensando en el Bob que amaba la música, en el Bob que planeaba ennoblecer la vida de los hombres construyendo una ciudad de enceguecedora belleza para cinco millones de habitantes, a lo largo de la costa del río; el Bob que no podía mentir nunca; el Bob que proclamaba la lucha de los jóvenes contra los viejos, el Bob dueño del futuro y del mundo. Pensando minucioso y plácido en todo eso frente al hombre de dedos sucios de tabaco llamado Roberto, que lleva una vida grotesca, trabajando en cualquier hedionda oficina, casado con una mujer a quien nombra "mi señora"; el hombre que se pasa estos largos domingos hundido en el asiento del café, examinando diarios y jugando a las carreras por teléfono. Nadie amó a mujer alguna con la fuerza con que yo amo su ruindad, su definitiva manera de estar hundido en la sucia vida de los hombres. Nadie se arrobó de amor como yo lo hago ante sus fugaces sobresaltos, los proyectos sin convicción que un destruido y lejano Bob le dicta algunas veces y que sólo sirven para que mida con exactitud hasta donde está emporcado para siempre. No sé si nunca en el pasado he dado la bienvenida a Inés con tanta alegría y amor como diariamente le doy la bienvenida a Bob al tenebroso y maloliente mundo de los adultos. Es todavía un recién llegado y de vez en cuando sufre sus crisis de nostalgia. Lo he visto lloroso y borracho, insultándose y jurando el inminente regreso a los días de Bob. Puedo asegurar que entonces mi corazón desborda de amor y se hace sensible y cariñoso como el de una madre. En el fondo sé que no se irá nunca porque no tiene sitio donde ir; pero me hago delicado y paciente y trato de conformarlo. Como ese puñado de tierra natal, o esas fotografías de calles y monumentos, o las canciones que gustan traer consigo los inmigrantes, voy construyendo para él planes, creencias y mañanas distintos que tienen luz y el sabor del país de juventud de donde él llegó hace un tiempo. Y él acepta; protesta siempre para que yo redoble mis promesas, pero termina por decir que sí, acaba por muequear una sonrisa creyendo que algún día habrá de regresar al mundo de las horas de Bob y queda en paz en medio de sus treinta años, moviéndose sin disgusto ni tropiezo entre los cadáveres pavorosos de las antiguas ambiciones, las formas repulsivas de los sueños que se fueron gastando bajo la presión distraída y constante de tantos miles de pies inevitables. MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS "Guatemala", de Leyendas de Guatemala (1930) A mi madre que me contaba cuentos La carreta llega al pueblo rodando un paso hoy y otro mañana. En el apeadero, donde se encuentran la calle y el camino, está la primera tienda. Sus dueños son viejos, tienen güegüecho, han visto espantos, andarines y aparecidos, cuentan milagros y cierran la puerta cuando pasan los húngaros: esos que roban niños, comen caballo, hablan con el diablo y huyen de Dios. La calle se hunde como la hoja de una espada quebrada en el puño de la plaza. La plaza no es grande. La estrecha el marco de sus portales viejos, muy nobles y muy viejos. Las familias principales viven en ella y en las calles contiguas, tienen amistad con el obispo y el alcalde y no se relacionan con los artesanos, salvo, el día del apóstol Santiago, cuando, por sabido se calla, las señoritas sirven el chocolate de los pobres en el Palacio Episcopal. En verano, la arboleda se borra entre las hojas amarillas, los paisajes aparecen desnudos, con claridad de vino viejo, y en invierno, el río crece y se lleva el puente. Como se cuenta en las historias que ahora nadie cree - ni las abuelas ni los niños -, esta ciudad fue construida sobre ciudades enterradas en el centro de América. Para unir las piedras de sus muros la mezcla se amasó con leche. Para señalar su primera huella se enterraron envoltorios de tres dieces de plumas y tres dieces de cañutos de oro en polvo junto a la yerba-mala, atestigua un recio cronicón de linajes; en un palo podrido, saben otros, o bien bajo rimeros de leña o en la montaña de la que surgen fuentes. Existe la creencia de que los árboles respiran el aliento de las personas que habitan las ciudades enterradas, y por eso, costumbre legendaria y familiar, a su sombra se aconsejan los que tienen que resolver casos de conciencia, los enamorados alivian su pena, se orientan los romeros perdidos del camino y reciben inspiración los poetas.2 Los árboles hechizan la ciudad entera. La tela delgadísima del sueño se puebla de sombras que la hacen temblar. Ronda por Casa-Mata la Tatuana. El Sombrerón recorre los portales de un extremo a otro; salta, rueda, es Satanás de hule. Y asoma por las vegas el Cadejo, que roba mozas de trenzas largas y hace ñudos en las crines de los caballos. Empero, ni una pestaña se mueve en el fondo de la ciudad dormida, ni nada pasa realmente en la carne de las cosas sensibles. El aliento de los árboles aleja las montañas, donde el camino ondula como hilo de humo. Oscurece, sobrenadan naranjas, se percibe el menor eco, tan honda repercusión tiene en el paisaje dormido una hoja que cae o un pájaro que canta, y despierta en el alma el Cuco de los Sueños. El Cuco de los Sueños hace ver una ciudad muy grande - pensamiento claro que todos llevamos dentro -, cien veces más grande que esta ciudad de casas pintaditas en medio de la Rosca de San Blas. Es una ciudad formada de ciudades enterradas, superpuestas, como los pisos de una casa de altos. Piso sobre piso. Ciudad sobre ciudad. ¡Libro de estampas viejas, empastado en piedra con páginas de oro de Indias, de pergaminos españoles y de papel republicano! ¡Cofre que encierra las figuras heladas de una quimera muerta, el oro de las minas y el tesoro de los cabellos blancos de la luna guardados en sortijas de plata! Dentro de esta ciudad de altos se conservan intactas las ciudades antiguas. Por las escaleras suben imágenes de sueño sin dejar huella, sin hacer ruido. De puerta en puerta van cambiando los siglos. En la luz de las ventanas parpadean las sombras. Los fantasmas son las palabras de la eternidad. El Cuco de los Sueños va hilando los cuentos. En la ciudad de Palenque3, sobre el cielo juvenil, se recortan las terrazas bañadas por el sol, simétricas, sólidas y simples, y sobre los bajorrelieves de los muros, poco cincelados a pesar de su talladura, los pinos delinean sus figuras ingenuas. Dos princesas juegan alrededor de una jaula de burriones, y un viejo de barba niquelada sigue la estrella tutelar diciendo augurios. Las princesas juegan. Los burriones vuelan. El viejo predice. Y como en los cuentos, tres días duran los burriones, tres días duran las princesas. En la ciudad de Copán4, el Rey pasea sus venados de piel de plata por los jardines de Palacio. Adorna el real hombro la enjoyada pluma del nahual. Lleva en el pecho conchas de embrujar, tejidas sobre hilos de oro. Guardan sus antebrazos brazaletes de caña tan pulida que puede competir con el marfil más fino. Y en la frente lleva suelta, insigne pluma de garza. En el crepúsculo romántico, el Rey fuma tabaco en una caña de bambú. Los árboles de madre-cacao dejan caer las hojas. Una lluvia de corazones es bastante tributo para tan gran señor. El Rey está enamorado y malo de bubas, la enfermedad del sol. Es el tiempo viejo de las horas viejas. El Cuco de los Sueños va hilando los cuentos. La arquitectura pesada y suntuosa de Quiriguá hace pensar en las ciudades orientales. El aire tropical deshoja la felicidad indefinible de los besos de amor. Bálsamos que demayan. Bocas húmedas, anchas y calientes. Aguas tibias donde duermen los lagartos sobre las hembras vírgenes. ¡El trópico es el sexo de la tierra! En la ciudad de Quiriguá, a la puerta del templo, esperan mujeres que llevan en las orejas perlas de ambar. El tatuaje dejó libres sus pechos. Hombres pintados de rojo, cuya nariz adorna un raro arete de obsidiana. Y doncellas teñidas con agua de barro sin quemar, que simboliza la virtud de la gracia. El Sacerdote llega; la multitud se aparta. El sacerdote llama a la puerta del templo con su dedo de oro; la multitud se inclina. La multitud lame la tierra para bendecirla. El sacerdote sacrifica siete palomas blancas. Por las pestañas de las vírgenes pasan vuelos de agonía, y la sangre que salpica el cuchillo de chay del sacrificio, que tiene la forma del Arbol de la Vida, nimba la testa de los dioses, indiferentes y sagrados. Algo vehemente trasciende de las manos de una reina muerta que en el sarcófago parece estar dormida. Los braseros de piedra rasgan nubes de humo olorosas a anis silvestre, y la música de las flautas hace pensar en Dios. El sol peina la llovizna de la mañana primaveral afuera, sobre el verdor del bosque y el amarillo sazón de los maizales. En la ciudad de Tikal5, palacios, templos y mansiones están deshabitados. Trescientos guerreros la abandonaron, seguidos de sus familias. Ayer mañana, a la puerta del laberinto, nanas e iluminados contaban todavía las leyendas del pueblo. La ciudad alejóse por las calles cantando. Mujeres que mecían el cántaro con la cadera llena. Mercaderes que contaban semillas de cacao sobre cueros de puma. Favoritas que enhebraban en hilos de pita, más blanca que la luna, los chalchihuitls que sus amantes tallaban para ellas a la caída del sol. Se clausuraron las puertas de un tesoro encantado. Se extinguió la llama de los templos. Todo está como estaba. Por las calles desiertas vagan sombras perdidas y fantasmas con los ojos vacíos. ¡Ciudades sonoras como mares abiertos! A sus pies de piedra, bajo la vestidura ancha, ceñida de leyendas, juega un pueblo niño a la politica, al comercio, a la guerra, señalándose en las eras de paz el aparecimiento de maestros-magos que por ciudades y campos enseñan la fabricación de las telas, el valor del cero6 y las sazones del sustento. La memoria gana la escalera que conduce a las ciudades españolas. Escalera arriba se abren a cada cierto espacio, en lo más estrecho del caracol, ventanas borradas en la sombra o pasillos formados con el grosor del muro, como los que comunican a los coros en las iglesias católicas. Los pasillos dejan ver otras ciudades. La memoria es una ciega que en los bultos va encontrando el camino. Vamos subiendo la escalera de una ciudad de altos: Xibalbá, Tuláin, ciudades mitológicas, lejanas, arropadas en la niebla. Iximché, en cuyo blasón el águila cautiva corona el galibal de los señores cakchiqueles. Utatlán, ciudad de señorios. Y Atitlán, mirador engastado en una roca sobre un lago azul. ¡La flor del maiz no fue más bella que la última mañana de estos reinos! El Cuco de los Sueños va hilando los cuentos. En la primera ciudad de los Conquistadores - gemela de la ciudad del Señor Santiago -, una ilustre dama se inclina ante el esposo, más temido que amado. Su sonrisa entristece al Gran Capitán, quien, sin pérdida de tiempo, le da un beso en los labios y parte para las Islas de la Especiería. Evocación de un tapiz antiguo. Trece navíos aparejados en el golfo azul, bajo la luna de plata. Siete ciudades de Cíbola construidas en las nubes de un país de oro. Dos caciques indios dormidos en el viaje. No se alejan de las puertas de Palacio los ecos de las caballerías, cuando la noble dama ve o sueña, presa de aturdimientos, que un dragón hace rodar a su esposo al silo de la muerte, ahogándola a ella en las aguas oscuras de un río sin fondo. Pasos de ciudad colonial. Por las calles arenosas, voces de clérigos que mascullan Ave-Marías, y de caballeros y capitanes que disputan poniendo a Dios por testigo. Duerme un sereno arrebozado en la capa. Sombras de purgatorio. Pestañeo de lámparas que arden en las hornacinas. Ruido de alguna espuela castellana, de algún pájaro agorero, de algún reloj despierto. En Antigua, la segunda ciudad de los Conquistadores, de horizonte limpio y viejo vestido colonial, el espíritu religioso entristece el paisaje. En esta ciudad de iglesias se siente una gran necesidad de pecar. Alguna puerta se abre dando paso al señor obispo, que viene seguido del señor alcalde. Se habla a media voz. Se ve con los párpados caídos. La visión de la vida a través de los ojos entreabiertos es clásica en las ciudades conventuales. Calles de huertos. Arquerías. Patios solariegos donde hacen labor las fuentes claras. Grave metal de las campanas. ¡Ojalá se conserve esta ciudad antigua bajo la cruz católica y la guarda fiel de sus volcanes!7 Luego, fiestas reales celebradas en geniales días, y festivas pompas. Las señoras, en sillas de altos espaldares, se dejan saludar por caballeros de bigote petulante y traje de negro y plata. Ésta une al pie breve la mirada lánguida. Aquélla tiene los cabellos de seda. Un perfume desmaya el aliento de la que ahora conversa con un señor de la Audiencia. La noche penetra ... penetra ... El obispo se retira, seguido de los bedeles. El tesorero, gentil hombre y caballero de la orden de Montesa, relata la historia de los linajes. De los veladores de vidrio cae la luz de las candelas entumecida y eclesiástica. La música es suave, bullente, y la danza triste a compás de tres por cuatro. A intervalos se oye la voz del tesorero que comenta el tratamiento de "Muy ilustre Señor" concedido al conde de la Gomera, capitán general del Reino, y el eco de dos relojes viejos que cuentan el tiempo sin equivocarse. La noche penetra ... penetra ... El Cuco de los Sueños va hilando los cuentos. Estamos en el templo de San Francisco. Se alcanzan a ver la reja que cierra el altar de la Virgen de Loreto, los pavimentos de azulejos de Génova, las colgaduras de Damasco, los tafetanes de Granada y los terciopelos carmesí y de brocado. ¡Silencio! Aquí se han podrido más de tres obispos y las ratas arrastran malos pensamientos. Por las altas ventanas entra furtivamente el oro de la luna. Media luz. Las candelas sin llamas y la Virgen sin ojos en la sombra. Una mujer llora delante de la Virgen. Su sollozo en un hilo va cortando el silencio. El hermano Pedro de Betancourt viene a orar después de medianoche: dio pan a los hambrientos, asilo a los huérfanos y alivio a los enfermos. Su paso es imperceptible. Anda como vuela una paloma. Imperceptiblemente se acerca a la mujer que llora, le pregunta qué penas la aquejan, sin reparar en que es la sombra de una mujer inconsolable, y la oye decir: --¡Lloro porque perdí a un hombre que amaba mucho; no era mi esposo, pero lo amaba mucho! ... ¡Perdón, hermano, esto es pecado! El religioso levantó los ojos para buscar los ojos de la Virgen, y. . ., ¡qué raro!, había crecido y estaba más fuerte. De improviso sintió caer sobre sus hombros la capa aventurera, la espada ceñida a su cintura, la bota a su pierna, la espuela a su talón, la pluma a su sombrero. Y comprendiéndolo todo, porque era santo, sin decir palabra inclinóse ante la dama que seguía llorando. . . ¿Don Rodrigo? Con el tino del loco que se propone atrapar su propia sombra, ella se puso en pie, recogió la cola de su traje, llegóse a é1 y le cubrió de besos. ¡Era el mismo Don, Rodrigo! ... ¡Era el mismo Don Rodrigo! ... Dos sombras felices salen de la iglesia - amada y amante - y se pierden en la noche por las calles de la ciudad, torcidas como las costillas del infierno. Y a la mañana que sigue cuéntase que el hermano Pedro estaba en la capilla profundamente dormido, más cerca que nunca de los brazos de Nuestra Señora. El Cuco de los Sueños va hilando los cuentos. De los telares asciende un siseo de moscas presas. Un razraz de escarabajo escapa de los rincones venerables donde los cronistas del rey, nuestro señor, escriben de las cosas de Indias. Un lero-lero de ranas se oye en los coros donde la voz de los canónigos salmodia al crepúsculo. Palpitación de yunques, de campanas, de corazones ... Pasa Fray Payo Enríquez de Rivera. Lleva oculta, en la oscuridad de su sotana, la luz. La tarde sucumbe rápidamente. Fray Payo llama a la puerta de una casa pequeña e introduce una imprenta. Las primeras voces me vienen a despertar; estoy llegando. ¡Guatemala de la Asunción, tercera ciudad de los Conquistadores! Ya son verdad las casitas blancas sorprendidas desde la montaña como juguetes de nacimiento. Me llena de orgullo el gesto humano de sus muros - clérigos o soldados vestidos por el tiempo -, me entristecen los balcones cerrados y me aniñan los zaguanes abuelos. Ya son verdad las carreras de los rapaces que se persiguen por las calles y las voces de las niñas que juegan a Andares: - "¡Andares! ¡Andares!" - "¿Qué te dijo Andares?" - "¡Que me dejaras pasar!" - ¡Mi pueblo! ¡Mi pueblo, repito, para creer que estoy llegando! Su llanura feliz. La cabellera espesa de sus selvas. Sus montañas inacabables que al redor de la ciudad forman la Rosca de San Blas. Sus lagos. La boca y la espalda de sus cuarenta volcanes. El patrón Santiago. Mi casa y las casas. La plaza y la iglesia. El puente. Los ranchos escondidos en las encrucijadas de las calles arenosas. Las calles enredadas entre los cercos de yerba-mala y chichicaste. El río que arrastra continuamente la pena de los sauces. Las flores de izote. -¡Mi pueblo! ¡Mi pueblo!
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados